
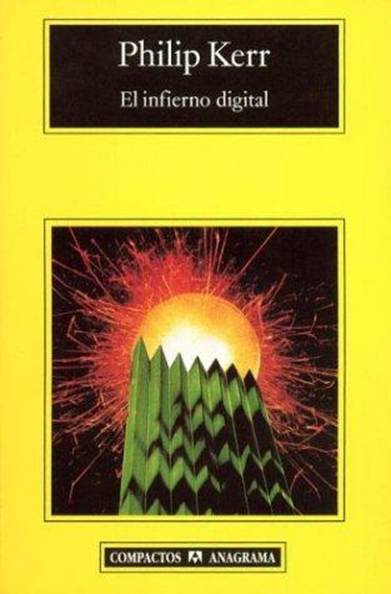
Philip Kerr
El infierno digital
Para Jane, como siempre, y para William Finlay
¿Te he pedido acaso que me saques de las tinieblas?
John Milton
… ese vaso de agua helada en la cara, ese tonificante guantazo en la boca, esa reprimenda por el conformismo de nuestras almas burguesas, que llamamos arquitectura moderna.
Tom Wolfe
Prólogo
Perseguimos una idea nueva, un lenguaje nuevo, algo que corresponda a las cápsulas espaciales, los ordenadores y los envases desechables de una era atómica y electrónica…
Warren Chalk
El americano miró al sol que declinaba sobre el nuevo estadio de fútbol de Shenzen y rezó por que la ejecución terminase antes de que el centro del campo quedara en la sombra. Impaciente por sacar fotos, enfocó la cámara a un grupo de hombres de aspecto arrogante, unos con chaquetas a lo Mao y otros con trajes oscuros, que estaban sentándose una docena de filas más abajo.
– ¿Quiénes son esos tíos? -preguntó.
Su asistente e intérprete se puso de puntillas sobre sus zapatos de tacón alto y siguió la línea de su teleobjetivo entre las cabezas de la multitud.
– Del partido, creo -contestó ella-. Pero también hay hombres de negocios.
– ¿Estás segura de que tenemos permiso para esto? -murmuró él.
– ¡Claro que estoy segura! -afirmó la muchacha-. He sobornado al jefe de la DSP de Shenzen. Hoy no nos molestarán, Nick, créeme.
LA DSP era la Dirección de Seguridad Pública de la República Popular China.
– Eres un portento, cariño.
La muchacha china sonrió, inclinando la cabeza.
El estadio casi se había llenado ya. Los miles de espectadores parecían alegremente impacientes, como si de verdad hubiesen ido a ver un partido. Cuando entraron los cuatro condenados, cada uno de ellos firmemente sujeto por dos guardias de la DSP, se elevó un murmullo de excitación. Como de costumbre, los condenados a muerte iban con la cabeza rapada y los brazos atados por encima del codo. Del cuello les colgaba un cartel de cartón que enumeraba los delitos que habían cometido.
Obligaron a los cuatro a arrodillarse en el centro del campo. El rostro de uno de ellos ocupaba el visor de la cámara y el americano se sorprendió de su apagada expresión, como si al condenado le importara poco su propia muerte. Supuso que los habían drogado. Pulsó el obturador y encuadró el rostro del siguiente hombre. Tenía la misma expresión.
Cuando el agente de la DSP apuntó su fusil de asalto AK47 a la nuca de su primera víctima, el americano comprobó la posición de la sombra en el campo. Procuró no sonreír, pero era un impulso irresistible. Iban a ser unas fotos magníficas.
Al DPLA, el Departamento de Policía de Los Ángeles, nunca le habían gustado mucho las manifestaciones de las diversas comunidades de la ciudad: latinoamericanos, indios, negros, trabajadores temporeros, hippies, maricas, estudiantes y huelguistas, todos habían probado en alguna ocasión las porras y armas antidisturbios de sus agentes más celosos. Pero aquélla era la primera vez que alguno de los veinticinco policías con cascos apostados frente al edificio de oficinas en construcción en lo que sería la nueva plaza de Hope Street veía a chinos concentrados para protestar por algo.
No es que en Los Angeles hubiese una gran masa de chinos, comparada con la de San Francisco. En el Barrio Chino, situado en la zona de North Broadway, en la misma puerta de la Academia de Policía, no vivían más de veinte mil personas. La mayor parte de la comunidad china, que crecía rápidamente, habitaba los barrios de las afueras, como Monterey Park y Alhambra.
Tampoco era una manifestación impresionante: sólo un centenar de estudiantes, más o menos, que protestaban contra la Yu Corporation y su supuesta complicidad con la política represiva de la República Popular China. Poco tiempo atrás se habían publicado en el Los Angeles Times unas fotos de la ejecución en Shenzen de varios estudiantes disidentes, en las cuales aparecía Yue-Kong Yu, presidente y director general de la empresa que llevaba su nombre. Pero como, al fin y al cabo, estaban en Los Angeles, donde hasta las más pequeñas concentraciones de manifestantes podían desmandarse rápidamente, helicópteros de la policía vigilaban la manifestación con discretos medios electrónicos y periódicamente enviaban informes digitalizados a su ordenador central, instalado en un búnker a prueba de misiles en el quinto sótano del Ayuntamiento.
Los manifestantes se mostraban bastante pacíficos. Incluso cuando la caravana de alargadas limusinas de Yue-Kong Yu y su séquito llegó a la obra, apenas hicieron otra cosa que gritar y agitar las pancartas. Protegido por la policía y media docena de guardaespaldas privados, el señor Yu subió tranquilamente un tramo de escaleras y, sin dirigir siquiera una mirada hacia los coléricos jóvenes, entró en su nuevo edificio por la puerta principal, un dolmen neolítico traído de las Islas Británicas.
En el vestíbulo, casi acabado, el señor Yu se volvió para examinar la puerta, montada en sentido oblicuo a fin de conseguir un mejor feng shui. Había comprado las tres antiguas piedras -una de ellas colocada horizontalmente sobre las otras dos para formar el dintel- por su semejanza con el logotipo de la Yu Corporation, basado en el carácter chino que simboliza la buena suerte. Movió la cabeza con aire de aprobación. Sabía que al arquitecto no le había gustado incluir aquellas piedras en un edificio tan moderno. Pero cuando el señor Yu tomaba una decisión, no era fácil disuadirle. El señor Yu pensó que había hecho bien, a pesar de la resistencia del arquitecto. El aspecto de la puerta era de lo más propicio. Y el atrio resultaba muy elegante. El más bonito que había visto. Más que el del Edificio Yoshimoto de Osaka. Y que el del Shinn Nikko de Tokio. Más bonito aún que el del Marriott Marquis de Atlanta.
Cuando hubo entrado el último invitado del señor Yu, el sargento encargado de vigilar la concentración hizo señas a un manifestante para que se acercara, pues había decidido que el hecho de que llevara el megáfono le señalaba como cabecilla del grupo.
Cheng Peng Fei, en posesión de un visado para estudiar ciencias empresariales en la Universidad de California, se acercó rápidamente. Hijo único de dos abogados de Hong Kong, no era de los que se hacían repetir dos veces las indicaciones de un policía. Tenía un rostro tan liso y esférico que parecía cóncavo.
– Tendrá que llevarse a su gente al otro lado de la obra -dijo el sargento, arrastrando las palabras-. Creo que van a tirar una rama de árbol desde la última planta, y no queremos que nadie resulte herido, ¿verdad?
El sargento sonrió. Como veterano del Vietnam, miraba a los orientales con profundo recelo y hostilidad.
– ¿Por qué? -preguntó Cheng Peng Fei.
– Porque lo digo yo -replicó el sargento-. Por eso.
– No me ha entendido. Preguntaba por qué van a tirar una rama desde arriba.
– Pero ¿qué se cree que soy, un jodido antropólogo? ¿Cómo coño voy a saberlo? Venga, señor, retírese al otro lado o le detengo por obstrucción a la policía.
Tradicionalmente, la colocación del último ladrillo de un edificio se celebraba lanzando a la calle una rama de pino, que luego se quemaba antes de brindar por la finalización de la estructura. Pero, como sabían los que esperaban en el terrado, la verdadera ceremonia de terminación se había realizado unos diez meses antes, ocasión en que el señor Yu no pudo estar presente. El edificio ya estaba casi acabado por dentro, pero el señor Yu, que hacía una de sus raras visitas a Los Angeles para firmar con el Ejército del Aire de los Estados Unidos un contrato para el suministro a la Base Aérea de Edwards de seis superordenadores Yu-5 (cada uno de ellos capaz de realizar 1012 operaciones por segundo), estaba deseoso de comprobar la marcha de las obras de su nuevo edificio inteligente. El hijo del señor Yu, Jardine, director de la Yu Corporation en Estados Unidos, había querido señalar la visita de su padre, de manera que en el terrado de aquel alto edificio se organizó una segunda ceremonia de terminación en la que una «última» y superflua loseta sería colocada por Arlene Sheridan, actriz hollywoodense y de edad un tanto avanzada a la que el presidente, de setenta y dos años, admiraba desde mucho tiempo atrás.
El acontecimiento del tejado se había organizado con un esmero y una etiqueta fuera de lo común: un almuerzo consistente en frutas de la estación, gallinas chinas rellenas de papelitos rojos de la suerte, cochinillo asado y cerveza Tsingtao. Entre los cincuenta invitados se contaban un senador federal, un diputado federal, el primer teniente de alcalde de Los Angeles, un juez federal, un general del Ejército del Aire, el dueño de unos estudios cinematográficos, representantes del comité consultivo para el plan estratégico del centro de la ciudad, miembros selectos de la prensa (con la notable excepción del Los Angeles Times), el arquitecto, Ray Richardson, y el ingeniero jefe, David Arnon. No se había invitado a ningún obrero, a menos que se considerase como tales a Helen Hussey, aparejadora, y a Warren Aikman, maestro de obras. Un sacerdote taoísta había llegado en avión de Hong Kong llamado por Jenny Bao, la asesora de feng shui de la Yu Corporation en Los Ángeles, que también estaba presente.
De corta estatura, cortés y efusivo, el señor Yu saludaba a sus invitados estrechándoles la mano con la izquierda, pues tenía el brazo derecho atrofiado de nacimiento. A quienes le veían por primera vez, les resultaba difícil asociar su enorme fortuna (la revista Forbes la estimaba en cinco mil millones de dólares) con el hecho de que estuviese en excelentes relaciones con los dirigentes comunistas de Pekín. Pero, por encima de todo, el señor Yu era un pragmático.
Tras las presentaciones, correspondió a Ray Richardson acercarse al micrófono para decir unas palabras sobre el edificio y la ceremonia. El «arquitecnólogo», como le gustaba definirse, aparentaba diez o quince años menos de los cincuenta y cinco que tenía. Llevaba un traje de lino color crema, una camisa azul claro y una corbata discreta que parecía pintada a mano, todo lo cual le daba aspecto de europeo, muy probablemente italiano. En realidad, era escocés, pero su acento indicaba que había pasado mucho tiempo al sol de California. Sus conocidos afirmaban que su acento era lo único en él que irradiaba algo de calor.
Desdobló unas hojas mecanografiadas, esbozó una sonrisa vacilante y, como si el sol de mediodía fuera demasiado fuerte para sus fríos ojos grises, sacó unas Ray-Ban de concha y bajó las persianas para ocultar la mezquindad de su alma.
– Y. K., senador Schwarz, diputado Kelly, señor teniente de alcalde, señoras y caballeros: la historia de la arquitectura no es, como cabría pensar, una cuestión de estética, sino de técnica.
Mitchell Bryan, sentado con los integrantes del equipo de proyecto y construcción, gimió para sus adentros al pensar que debería soportar otro de los farisaicos discursos de su socio mayoritario. Miró a David Arnon y le dirigió un guiño significativo tras comprobar que Joan, la mujer de Richardson, de raza india, no observaba aquel pequeño acto de resistencia. Pero Mitch no tenía por qué preocuparse. Joan contemplaba a Richardson con el recogimiento y atención que suele dedicarse a un sacerdote. David Arnon contuvo un bostezo y se retrepó en el asiento mientras trataba de imaginarse desnuda a Arlene Sheridan, sentada a la mesa de al lado.
– La historia de toda la arquitectura conocida hasta hoy es la historia del progreso técnico. Por ejemplo: la invención romana del cemento hizo posible la construcción de la cúpula del Panteón, la mayor del mundo hasta el siglo XIX. En la época de Joseph Paxton, las nuevas posibilidades estructurales del hierro y los avances realizados en la elaboración de placas de vidrio permitió la construcción del Palacio de Cristal de Londres, en 1851. Treinta años después, la invención por Siemens del ascensor eléctrico hizo posible la construcción de la primera estructura multipisos en el Chicago de fines de siglo. Exactamente un siglo después, la arquitectura aprovechaba las innovaciones realizadas en la industria aeronáutica: edificios que sacaban el mayor partido de los nuevos materiales para reducir los volúmenes, como el Banco de Hong Kong y Shanghai de Norman Foster.
«Señoras y caballeros, he de decirles que el actual panorama arquitectónico nos ofrece la mayor aventura posible: la arquitectura que utiliza la tecnología avanzada de la exploración espacial y la era informática. El edificio como una máquina donde la micro y la nanotecnología sustituyen a los sistemas de la industria mecánica. Un edificio que tiene más de robot que de refugio. Una estructura con su propio sistema nervioso electrónico, tan sensible como los músculos que se flexionan en el cuerpo de un atleta olímpico.
»Algunos de ustedes ya habrán oído hablar, sin duda, de los llamados edificios inteligentes. Ese concepto se maneja desde hace tiempo, pero no hay demasiado acuerdo acerca de lo que hace inteligente a un edificio. En mi opinión, el rasgo distintivo de un edificio inteligente verdaderamente integrado es que todos sus sistemas informáticos, tanto los relacionados con el funcionamiento del propio edificio como los relativos a la actividad de sus ocupantes, están fundidos en una sola red que utiliza un autobús de datos, un cable blindado que contiene dos conductores entrelazados. Como esos microbuses de circunvalación que recorren el centro de la ciudad. A través del autobús de datos, el ordenador central envía señales a diversos subsistemas electrónicos, de seguridad, de datos, de energía; en forma de órdenes digitales multiplexadas de alta frecuencia, a 24 voltios.
»Así por ejemplo, el ordenador central detectará un incendio consultando diversos sensores lineales, puntuales y volumétricos situados en el interior del edificio. Y si no es capaz de extinguirlo por sí solo, telefoneará a los bomberos para pedir ayuda humana.
Richardson apartó un momento los ojos de su texto cuando una ráfaga de viento trajo la voz de Cheng Peng Fei desde la calle:
– ¡La Yu Corporation apoya al gobierno fascista de China!
– Antes de venir aquí -prosiguió Richardson, sonriendo-, hablaba de este edificio con una señora. Me preguntó si este edificio era capaz de hacerlo todo. Y le respondí que no. -Extendió la mano hacia donde venía el rumor de los manifestantes-. Y miren ustedes por dónde, aquí tenemos algo que lo demuestra. Ahí abajo parece que hay una manifestación. Y lo cierto es que resulta imposible zanjar el asunto apretando un botón.
El auditorio de Richardson rió cortésmente.
– Da la casualidad de que la faceta más importante de la inteligencia de este edificio no puede demostrarse tan fácilmente. Porque lo que lo hace verdaderamente inteligente no es su capacidad de prever las necesidades habituales para gastar energía con la mayor parsimonia posible. Ni tampoco que los aislantes de los cimientos, controlados informáticamente, permitan que la estructura resista terremotos de hasta 8,5 de la escala de Richter.
»No, lo que lo convierte en el edificio más inteligente de Los Ángeles, y posiblemente de los Estados Unidos, señoras y caballeros, es su capacidad de ajustarse no sólo a la tecnología informática actual, sino también a la del futuro.
»Cuando muchas empresas americanas se esfuerzan por seguir siendo competitivas con Europa y los países asiáticos ribereños del Pacífico, es lamentable que en este país existan tantos edificios, algunos de ellos construidos en fecha tan reciente como 1970, que se hayan quedado prematuramente obsoletos: adaptarlos a las exigencias de la tecnología de la información costaría más que derribarlos y construirlos de nuevo.
«Estoy convencido de que este edificio representa una nueva generación de centros administrativos, una generación que facilitará a nuestro país los medios para que sigamos siendo competitivos en el futuro; la clase de edificio que garantizará a este gran país una posición inmejorable para aprovechar plenamente lo que el presidente Dole ha denominado "infraestructura global de la información". Porque, no lo dudemos, ésa es la clave del crecimiento económico. En los próximos diez años, la infraestructura informática será a la economía de los Estados Unidos lo que la infraestructura del transporte fue a la economía de mediados del siglo xx. Por eso creo que pronto verán muchos otros edificios como éste.
»Naturalmente, sólo el tiempo dirá si tengo razón y si la Yu Corporation seguirá ocupando este edificio, a su entera satisfacción, en el próximo siglo. Lo cierto es que el mundo de hoy se enfrenta al mismo tipo de desafío que Chicago hace cien años, cuando las necesidades de almacenamiento, comercialización y gestión creadas por la expansión del comercio gracias a la aplicación del vapor al ferrocarril y otros medios de comunicación requirieron la utilización de nuevas técnicas de oficina, como teléfonos y máquinas de escribir, y un nuevo tipo de edificios, pues el precio de los terrenos se disparaba. Los edificios con estructura de "esqueleto" de Chicago, los rascacielos, como los llamamos hoy, produjeron un nuevo tipo de ciudad. Igual que Manhattan se transformó entre 1900 y 1920 en ese paisaje de mesetas y zigurats que hoy nos resulta tan familiar, creo que ahora nos encontramos en el umbral de una metamorfosis urbana por la que nuestras ciudades se convertirán en participantes inteligentes en el proceso económico universal.
»Y ahora volvamos a la ceremonia de hoy. Tradicionalmente, señalamos esta ocasión con el lanzamiento de una rama de pino desde el último piso. Muchas veces me preguntan por el origen de esta costumbre, pero la verdad es que nadie lo sabe a ciencia cierta. Un profesor de historia antigua me dijo una vez que probablemente data de la época de los egipcios, cuando la terminación de un edificio se acompañaba de sacrificios humanos; la rama de pino sería, pues, el recuerdo de una época en que los servicios del arquitecto eran recompensados emparedándolo vivo en su propia construcción o arrojándolo desde el tejado. Supongo que habrá algunos clientes que desearían poder hacer eso con sus arquitectos, pero creo no equivocarme al decir que Y. K. no es uno de ellos.
Richardson miró al anciano multimillonario, y vio que le sonreía cortésmente.
– Al menos, eso espero. Quizá sea mejor, señoras y caballeros, que tire la rama antes de que el señor Yu cambie de parecer.
El auditorio volvió a reír educadamente.
– Y a propósito: creo que hay algo que dice mucho en favor de Jardine, el hijo del señor Yu. Le preocupaba tanto la seguridad de esos manifestantes de ahí abajo, que ha mandado que les hagan alejarse de la entrada del edificio hasta que concluya la ceremonia. Muchas gracias.
Los invitados volvieron a reír y, mientras Richardson se dirigía al borde del tejado con la rama de pino, empezaron a aplaudir. Muchos lo siguieron para ver cómo arrojaba la rama a la plaza, ciento cincuenta metros más abajo.
Mitch se aseguró de que Joan estaba entre ellos y, dirigiendo una mirada a David Arnon, se introdujo dos dedos en la boca, como si quisiera vomitar.
David Arnon sonrió y se inclinó hacia él.
– ¿Sabes una cosa, Mitch? -le dijo-. Como judío, lamento decirlo, pero quizá los egipcios no eran tan malos, después de todo.
Libro primero
La arquitectura es vudú.
BUCKMINSTER FULLER
Los Richardson salieron de L'Orangerie, uno de los restaurantes más selectos de Los Angeles, en su Bentley blindado con chófer y, girando hacia el oeste, dejaron La Ciénaga en dirección a Sunset.
– Esta noche nos quedamos en el apartamento, Declan -dijo Ray Richardson al chófer-. Y estaré toda la mañana en el estudio. No volveré a necesitarte hasta las dos, para ir al aeropuerto.
– ¿Irá en el Gulfstream, señor?
El acento irlandés de Declan era tan fuerte como su cuello, pues también era guardaespaldas de Richardson, como cualquiera habría adivinado al ver sus gafas Blackcat de visión nocturna o su automática Ruger P90, que descansaba en el asiento del acompañante.
– No, voy en vuelo regular. A Berlín.
– Será mejor que salgamos un poco antes que de costumbre, señor. Hoy el tráfico estaba muy mal en la autopista de San Diego.
– Gracias, Declan. A la una y media, entonces.
– Sí, señor.
Era más de medianoche, pero aún había luces encendidas en el estudio del arquitecnólogo. Declan cambió de rojo a verde el diodo de las Blackcat para adaptarse a las variaciones de la luz. En la oscuridad nunca se sabía qué podía salir de la izquierda. A menos que se llevase unas Blackcat de gran angular.
– Parece que siguen trabajando -observó Joan, la mujer de Richardson.
– Mejor será -refunfuñó Richardson-. Había mucho que hacer cuando me marché. Cada vez que mando hacer algo a uno de esos alemanes, me dan cien razones diferentes de por qué es imposible hacerlo.
Proyectada personalmente por Richardson y con un coste de veintiún millones de dólares, la estructura triangular de vidrio que albergaba su estudio, que se alzaba entre gigantescas vallas publicitarias y presuntuosos edificios hollywoodenses descoloridos por el sol, parecía la proa de un yate ultramoderno y carísimo. Encarado al este, hacia Hollywood, y con paneles de vidrio opaco que, a modo de biombo, aislaban la fachada norte de la carretera, el edificio de Richardson no se ajustaba a los cánones arquitectónicos de Los Ángeles, suponiendo, claro está, que el eclecticismo que caracterizaba a los edificios de la ciudad pudiera considerarse un estilo. Como los demás edificios de Richardson, casi parecía fuera de lugar. Más europeo que americano. O algo que acabara de aterrizar de otro mundo.
Los críticos de diseño y arquitectura decían que Richardson pertenecía a la tradición racionalista, y ciertamente en sus edificios se veían abundantes metáforas maquinistas. Incluso tenían ecos de las fantasías constructivistas de arquitectos como Gropius, Le Corbusier y Stirling. Pero al mismo tiempo su trabajo iba más allá de lo simplemente utilitario. Declaraba su lealtad a la alta tecnología y al optimismo capitalista.
– Alemanes -masculló Richardson, moviendo la cabeza con desdén.
– Sí, cariño -ronroneó Joan-. Pero en cuanto abramos la oficina de Berlín podremos librarnos de ellos.
El Bentley salió de la carretera y dio la vuelta al edificio, hacia el aparcamiento subterráneo.
Eran siete pisos, seis de ellos sobre el nivel de la calle. Las oficinas y el estudio ocupaban las dos primeras plantas, y del tercero al séptimo piso había doce apartamentos. En el ático, magníficamente amueblado, era donde dormían los Richardson cuando se quedaban trabajando hasta tarde o tenían que levantarse temprano, cosa que hacían a menudo: Ray Richardson estaba completamente entregado a su profesión. Pero normalmente vivían en su espectacular casa de Rustic Canyon. También proyectada por Richardson, con diez habitaciones, la casa gozaba del raro privilegio de haber recibido, en las páginas de Vanity Fair, alabanzas por su belleza y elegancia nada menos que de un crítico de la arquitectura moderna tan implacable como Tom Wolfe, y albergaba la amplia colección de arte contemporáneo del matrimonio.
– Será mejor que nos asomemos a ver qué están haciendo en mi nombre -dijo Richardson-. Por si están jodiendo las cosas.
Como una pareja real, subieron majestuosamente la impresionante escalinata recubierta de granito, tras saludar a los guardas jurados con secas inclinaciones de cabeza. Se detuvieron en el umbral del enorme y luminoso estudio, casi como si esperasen ser anunciados. Rompiendo la monocromía, sólo alterada por un florero de lirios en el mostrador de recepción, los Richardson dieron de repente la nota colorista en aquella Bauhaus estilo Los Angeles.
Con noventa metros de largo y diecisiete tableros de trabajo de doce metros colocados en la perpendicular de la fachada sur, toda de vidrio, que ofrecía una vista panorámica de la ciudad, Richardson y Asociados era uno de los estudios de arquitectura más modernos del mundo. Y también de los más atareados. Incluso a aquella hora había arquitectos, proyectistas, ingenieros, maquetistas, informáticos y sus correspondientes equipos trabajando en la armonía de aquel espacio sin paredes. Muchos de ellos llevaban allí treinta y seis horas seguidas, y los que eran relativamente nuevos en el estudio prestaron escasa atención a la llegada del elegante jefe y su mujer. Pero los que conocían más a Ray Richardson, al levantar la vista de las pantallas de los ordenadores y de las pizzas para llevar, comprendieron que la armonía estaba a punto de transformarse en absoluta discordancia.
Joan Richardson miró en torno y movió la cabeza con aire de admiración ante la espléndida colaboración que prestaban a su marido. Aunque no era más que lo que se merecía, decían amorosamente sus castaños ojos navajos. Estaba acostumbrada a poner a su marido por encima de todo.
– ¡Fíjate, cariño! -dijo efusivamente-. ¡Cuánta energía creadora! ¡Es, sencillamente, asombroso! ¡Las doce y media y siguen trabajando! ¡Cuánta actividad, parece una colmena!
Se quitó el chal y se lo colgó del brazo. Llevaba una especie de sarong de lino color crema, blusa a juego y un chaleco largo y de varios pliegues que disimulaba bastante bien su amplio trasero. Era una mujer atractiva, de rostro semejante a las encantadoras tahitianas de Gauguin, pero también tenía unas dimensiones considerables.
– ¡Fabuloso! ¡Simplemente fabuloso! Una se siente orgullosa de ser parte de todo… de toda esta energía.
Ray Richardson emitió un gruñido. Sus ojos recorrieron las angulosas superficies del estudio, negras, blancas y grises, en busca de Allen Grabel, que trabajaba en los dos proyectos más grandes y prestigiosos de los que se ocupaba la empresa en aquellos momentos. Con el edificio de la Yu Corporation casi terminado, el Kunstzentrum acaparaba la atención del principal proyectista del estudio, más aún cuando su jefe estaba a punto de marcharse a Alemania para presentar los planos detallados a las autoridades municipales de Berlín.
El Kunstzentrum era un centro de exposiciones, la respuesta berlinesa al Beaubourg de París, concebido para insuflar nueva vida a la Alexanderplatz, una inmensa explanada peatonal barrida por el viento que antiguamente fue una de las mecas comerciales de la capital alemana.
Ambos proyectos tenían a Grabel tan ocupado que a veces tenía que pararse a pensar en cuál de ellos estaba trabajando. Pasaba un mínimo de doce horas en la oficina, a veces hasta dieciséis, y no tenía vida privada propiamente dicha. Era consciente de que no le faltaba atractivo. Podría tener novia si dispusiese de tiempo para salir a conocer gente, pero como nadie le esperaba en casa se pasaba cada vez más tiempo en la oficina. Sabía que Richardson se aprovechaba de eso. Se daba cuenta de que tenía que haberse ido de vacaciones tras concluir el proyecto principal del edificio de la Yu Corporation. Con su sueldo podría haber ido donde le hubiese dado la gana. Sólo que nunca encontraba el hueco adecuado en su programa de trabajo, cada vez más cargado. A veces se sentía al borde del ataque de nervios. Y bebía demasiado, por decirlo de algún modo.
Richardson encontró al alto neoyorquino de pelo rizado con la vista fija en la pantalla de su terminal Intergraph, tras unas gafas tan llenas de mugre como el cuello de su camisa. Estaba corrigiendo las curvas y polígonos de unos planos.
La aplicación Intergraph para dibujo asistido por ordenador era la piedra angular de la actividad de Richardson no sólo en Los Angeles, sino en todo el mundo. Con oficinas en Hong Kong, Tokio, Londres, Nueva York y Toronto, así como las previstas en Berlín, Frankfurt, Dallas y Buenos Aires, Richardson era el mayor cliente de Intergraph aparte de la NASA. El sistema, al igual que otros similares, había revolucionado la arquitectura gracias a un programa que permitía al proyectista mover, girar, estirar y alinear rápidamente cualquier número de entidades de dos y tres dimensiones.
Richardson se quitó la chaqueta de Armani, acercó una silla donde estaba Grabel y se sentó a su lado. Sin decir palabra, alargó la mano al extremo del escritorio, desenrolló un plano de colores y lo comparó con la imagen bidimensional del monitor al tiempo que se comía el último trozo de la pizza de Grabel.
A Grabel, que ya estaba cansado, se le cayó el alma a los pies. A veces, al ver cómo el sistema convertía el boceto que él le suministraba en un auténtico proyecto arquitectónico, se preguntaba si no podría crear una obra musical con la misma facilidad. Pero tales elucubraciones filosóficas se volatilizaban en cuanto Ray Richardson aparecía en escena; y todo el placer y la satisfacción que le deparaba su trabajo le resultaban tan efímeros como los dibujos de su ordenador.
– Creo que ya casi lo tenemos, Ray -dijo con voz cansada.
Pero Richardson ya había pulsado el botón derecho del ratón sobre la barra flotante de herramientas, activando el icono «Dibujo Inteligente» para juzgar el diseño personalmente.
– ¿Lo crees? Pero no estás seguro, ¿eh? -contestó Richardson con una sonrisa poco amistosa. Levantó la mano como un niño al contestar una pregunta en clase y gritó-: ¡Que alguien me traiga una taza de café!
Demasiado cansado para discutir, Grabel suspiró y se encogió de hombros.
– Vaya, ¿qué significa eso? ¿A qué viene ese encogimiento de hombros? Venga, Allen. ¿Qué coño pasa aquí? ¿Y dónde cojones se ha metido Kris Parkes?
Parkes era el coordinador del proyecto del Kunstzentrum: aunque no era el principal responsable del equipo, su trabajo consistía en organizar las habituales reuniones internas y coordinar las opiniones de los proyectistas.
Grabel pensó que en aquel momento el equipo probablemente pensaba lo mismo que él: que les gustaría estar en casa, viendo la tele en la cama. Lo que estaría haciendo Kris Parkes, seguramente.
– Se ha ido a casa -contestó Grabel.
– ¿Que el coordinador del proyecto se ha ido a casa?
Llegó el café, llevado por Mary Sammis, una de las maquetistas. Richardson lo probó, hizo una mueca y se lo devolvió.
– Sabe a recalentado.
– No se tenía en pie -explicó Grabel-. Le dije que se marchara.
– Tráeme otro. Y esta vez con un platillo. Cuando pido un café no tengo por qué pedir también el platillo.
– Enseguida.
– Pero ¿qué clase de sitio es éste? -masculló Richardson, sacudiendo la cabeza. Y seguidamente, como si recordara algo, preguntó-: Ah, Mary, ¿cómo va la maqueta?
– Seguimos trabajando en ello, Ray.
– No me dejes en la estacada, cariño. Mañana a mediodía me voy a Alemania -dijo, moviendo de nuevo la cabeza con aire sombrío. Luego consultó su reloj, un Breitling, y añadió-: Dentro de doce horas exactamente. La maqueta tiene que estar embalada y lista para salir con todos los papeles para la aduana. ¿Entendido?
– La tendrás, Ray. Te lo prometo.
– No tienes que prometerme nada. No es para mí. Si fuese para mí, sería distinto. Pero, en mi opinión, lo menos que podemos hacer por la nueva oficina, por las treinta personas que van a pasarse los dos próximos años de su vida trabajando exclusivamente en este proyecto, es darles una maqueta para que sepan cómo va a ser. ¿No crees, Mary?
– Sí, señor, lo creo.
– Y no me llames señor, Mary. No estamos en el ejército.
Cogió el teléfono de Grabel y marcó un número. Aprovechando esos segundos de gracia, Mary se alejó rápidamente.
– ¿A quién llamas, Ray? -preguntó Grabel, torciendo un poco la boca. Ese tic nervioso sólo le venía cuando estaba rendido de cansancio o necesitaba una copa-. ¿Es que no me has oído? Acabo de decirte que he sido yo quien le ha mandado a casa.
– Te he oído.
– ¿Ray?
– ¿Dónde está mi puñetero café? -gritó Richardson, volviendo la cabeza.
– No estarás llamando a Parkes, ¿verdad?
Richardson se limitó a mirarlo, enarcando las entrecanas cejas con aire de tranquilo desprecio.
– ¡Cabrón! -masculló Grabel, con un odio súbito y tan intenso que se sobresaltó- ¡Ojalá te murieras, hijo de…!
– ¿Kris? Soy Ray. ¿Te he despertado? ¿Sí? Qué lástima. Quiero hacerte una pregunta, Kris. ¿Tienes idea de los honorarios que esta empresa va a percibir por ese edificio? No, sólo contesta a la pregunta. Eso es, casi cuatro millones de dólares. Cuatro millones de dólares. Bueno, pues aquí estamos un montón de gente trabajando en ello a estas horas de la noche. Sólo faltas tú, Kris, y se supone que eres el coordinador del proyecto. ¿No crees que das mal ejemplo? No, ¿verdad? -Escuchó un momento y luego se puso a sacudir la cabeza-. Mira, francamente, me importa un pito el tiempo que hace que no apareces por casa. Y todavía menos que tus hijos crean que eres un tío que su madre se ha ligado en el supermercado. Es aquí donde tienes que estar, con tu equipo. ¿Vas a mover el culo, o me busco otro coordinador? ¿Que vienes? Estupendo.
Richardson colgó y miró en torno buscando a su mujer. Joan estaba inclinada sobre una vitrina cerca de las escaleras, observando una maqueta de la sede de la Yu Corporation, cuya construcción real estaba a punto de terminarse en la plaza de Hope Street.
– Voy a quedarme aquí un rato, cariño -le dijo, alzando la voz-. Espérame arriba, ¿vale?
– Vale, cielo. -Joan sonrió y, recorriendo el estudio con la mirada, se despidió-: Buenas noches a todos.
Hubo alguno que le devolvió el saludo. Los otros estaban demasiado cansados, incluso para sonrisas corteses. Además, sabían que Joan era tan odiosa como su marido. O peor. Al menos, él tenía talento. Los proyectistas más antiguos recordaban cuando ella, en un arrebato de cólera, había arrojado un aparato de fax a través de un ventanal.
Ray Richardson volvió a concentrarse en el monitor y, pulsando de nuevo el ratón, transformó la imagen en un diseño de tres dimensiones. El dibujo presentaba un gigantesco semicírculo de unos doscientos metros de diámetro, suavemente redondeado como el Royal Crescent de Bath y coronado por lo que parecían las alas desplegadas de un pájaro inmenso. Algunos críticos de arquitectura, europeos la mayoría, habían sugerido que eran las alas de un águila, de un águila nazi por más señas. Por ese motivo ya habían calificado de «posnazi» el proyecto de Richardson.
El arquitecto desplazó verticalmente el ratón sobre su alfombrilla, agrandando la imagen tridimensional. Ahora se veía que el edificio no se componía de una media luna, sino de dos, con un pórtico curvo que separaba las tiendas y oficinas de las salas de exposiciones. Eran los planos contractuales, que representaban los detalles acordados por los diversos consultores que participarían en la construcción del Kunstzentrum; y Richardson debía entregarlos al aparejador en Berlín. Tras entrar en el pórtico, el arquitecto obtuvo un primer plano del techo y pulsó dos veces el ratón, lo que hizo aparecer en la pantalla un diagrama detallado de uno de los tubos de acero provistos de memoria que sostenían los paneles de vidrio foto cromáticos.
– Pero ¿qué es esto? -dijo, frunciendo el ceño-. Mira, Allen, no has hecho lo que te encargué. Creí haberte dicho que dibujaras las dos opciones.
– Pero convinimos en que ésta era la mejor solución.
– Yo quería la otra también, por si acaso.
– ¿Por si acaso qué? No lo entiendo. O ésta es la mejor solución o no lo es.
Grabel empezó a hacer muecas de nuevo.
– Por si acaso cambiaba de opinión, por eso.
Richardson realizó una cruel pero perfecta imitación del tic nervioso de su proyectista. Grabel se quitó las gafas, se llevó las temblorosas manos a la cara sin afeitar y emitió un hondo suspiro, estirándose las mejillas hacia las orejas. Por un momento miró hacia lo alto, como pidiendo consejo al Todopoderoso. Al no recibirlo, se levantó, sacudió la cabeza despacio y se puso la chaqueta.
– ¡Cómo te odio a veces, por Dios! -declaró-. No, no es cierto. Te odio constantemente. Eres como un perro callejero con cáncer en el culo, ¿sabes eso? Cualquier día alguien te matará, y hará un gran favor a la humanidad. Yo lo haría con mucho gusto, pero tengo miedo de recibir demasiadas cartas de agradecimiento. ¿Quieres ese dibujo? Pues hazlo tú mismo, egoísta de mierda. Estoy hasta el gorro de ti.
– ¿Qué has dicho?
– Ya me has oído, gilipollas.
Grabel dio media vuelta y echó a andar hacia las escaleras.
– ¿Dónde coño vas?
– A casa.
Richardson se puso en pie y asintió amargamente.
– Si te vas ahora, no vuelvas. ¿Me oyes?
– Me despido -declaró Grabel, que siguió andando-. Y no volvería ni aunque te estuvieras muriendo de soledad.
– ¡A mí nadie me hace eso! -estalló Richardson-: Soy yo quien te despide. Te pongo de patitas en la calle, contorsionista de mierda. Y todos éstos son testigos. ¿Me oyes, Muecas? ¡Estás despedido, capullo!
Sin volver la vista, Grabel hizo un corte de mangas y desapareció escaleras abajo. Se oyó una carcajada y, con los puños apretados, Richardson lanzó una mirada colérica a su alrededor, dispuesto a despedir a cualquiera que no anduviese bien derecho.
– ¿Qué coño tiene tanta gracia? -soltó-. ¿Y dónde está ese puto café?
Aún temblando de rabia, Grabel recorrió la breve distancia que le separaba del Hotel St James Club, donde solía tomarse unas copas en el pianobar art déco mientras esperaba un taxi. Vodka con Cointreau y zumo de arándanos. Era lo que había bebido seis meses atrás cuando la policía lo detuvo por conducir borracho. Aunque también se había metido dos rayas de cocaína, pero sólo para estar en condiciones de llegar hasta casa. Y no se habría emborrachado si no hubiese trabajado tanto.
Sentía menos haberse despedido que haber perdido el carné de conducir. Aunque ojalá no le hubiera llamado Muecas. Sabía que así le llamaban a veces, pero hasta ahora nadie se lo había llamado a la cara. Sólo Richardson era capaz de esa cabronada.
La camarera del hotel, una actriz en paro llamada Mary, a veces se mostraba simpática con él. Ésa era casi toda la vida social que tenía Allen Grabel.
– Acabo de despedirme del trabajo -anunció con orgullo-. Le he dicho a mi socio que se lo metiera por el culo.
– Bien hecho -comentó ella, encogiéndose de hombros.
– Hace mucho que quería hacerlo, supongo. Pero nunca me había atrevido. Y ahora acabo de mandarlo a tomar por el culo. Si no, creo que le hubiera saltado la jodida tapa de los sesos.
– Algo me dice que has hecho lo que debías.
– Pues no sé, ¿entiendes? La verdad, no lo sé. ¡Pero vaya cabreo cogió, joder!
– Parece que has hecho una verdadera escena. La montaste buena, ¿no?
– Y de qué manera. Le dejé bien cabreado.
– Ojalá pudiera yo dejar este trabajo -dijo ella, pensativa.
– Ah, ya lo harás algún día, Mary. Tenlo por seguro.
Pidió otra copa y vio que desaparecía aún con mayor rapidez que la primera. Cuando Mary le avisó de que ya había llegado su taxi, se había bebido cuatro o cinco, aunque estaba tan exaltado por lo ocurrido que el alcohol apenas parecía afectarle. Sacó un par de billetes del clip donde llevaba el dinero y dio una generosa propina a la muchacha. No hacía falta, porque se había sentado a la barra, pero le daba lástima. No todo el mundo podía permitirse el lujo de despedirse del trabajo, pensó.
Cuando se marchó, Mary soltó un suspiro de alivio. No era mala persona. Pero aquel tic le crispaba los nervios. Y no le gustaban los borrachos. Aunque fuesen simpáticos.
Fuera, Grabel dijo al taxista que le llevara a Pasadena. Pero cuando sólo estaban a unas manzanas del centro, nada más tomar la Hollywood Freeway en dirección sureste y a punto de girar al norte hacia Pasadena, de pronto se acordó de algo.
– ¡Joder! -exclamó.
– ¿Pasa algo?
– Pues sí, más bien. Me he dejado las llaves de casa en la oficina.
– ¿Quiere que volvamos a buscarlas?
– Pare aquí, ¿quiere? Tengo que pensar lo que voy a hacer.
Después de una marcha tan espectacular, no podía presentarse en el estudio. Ray Richardson supondría que volvía con el rabo entre las piernas, para suplicarle que volviese a admitirle. Le encantaría cubrirle de ridículo. A lo mejor volvía a llamarle Muecas. Y eso sería el colmo. El problema de hacer una escena era que a veces olvidabas pequeños detalles.
– ¿Dónde va a ser entonces, amigo?
Grabel miró por la ventanilla y se encontró con una silueta que le resultaba familiar. Estaban en Hope Street, cerca de la plaza y del edificio de la Yu Corporation. De pronto supo exactamente dónde pasaría la noche.
– Aquí. Déjeme aquí.
– ¿Está seguro? -dijo el taxista-. Este sitio no es muy recomendable de noche.
– Completamente -repuso Grabel, preguntándose por qué no lo había pensado antes.
Mitchell Bryan empezaba a pensar que su mujer, Alison, estaba cada vez peor. Desayunando le había informado, con un frenético brillo en los ojos, de que había leído que ciertas tribus sudafricanas creían que el producto de un aborto, aunque fuera natural, podía amenazar y hasta acabar con la vida no sólo del padre sino de todo el país, incluso del cielo mismo: bastaba para desencadenar los vientos de fuego, ahuyentaba las lluvias y secaba la tierra con su aliento.
– Bueno, entonces no hemos salido tan mal parados -respondió, lacónicamente, Mitch, y acto seguido se dirigió al coche, aunque sólo eran las siete y media de la mañana.
Pensaba que Alison no había superado del todo la pérdida del niño. Estaba más encerrada que nunca en sí misma, se comportaba como una neurótica y se alejaba de los niños como otras personas evitaban el centro de la zona sur de Los Ángeles. A veces Mitch no podía menos que hundir el endoscopio de su memoria en las entrañas de sus relaciones y preguntarse si un hijo habría salvado su matrimonio. Porque a los doce meses casi justos del aborto, Mitch dejó de buscar excusas para las rarezas de su mujer y se echó una amante. No le gustó hacerlo, pues sabía que Alison seguía necesitando mucho cariño y comprensión. Pero, al mismo tiempo, era consciente de que ya no la quería lo suficiente para dárselo. Pensaba que, probablemente, lo que más necesitaba era un psiquiatra.
En aquel momento, lo que necesitaba Mitch era acostarse con una mujer llamada Jenny Bao, la asesora de feng shui del proyecto. Mitch solía dirigirse directamente al estudio o al edificio de la Yu Corporation, pero a veces se le ocurría hacer una visita matinal a Jenny, a su casa del oeste de Los Ángeles que también le servía de oficina. Aquella mañana en particular Mitch se había decidido por la ruta ya familiar que desde la Santa Mónica Freeway seguía por La Brea Avenue y, sólo a unas manzanas de Wilshire Boulevard, acababa en el barrio tranquilo y frondoso donde vivía Jenny, con bonitas casas de estilo ranchero y español. Aparcó frente a una casa de una planta pintada de agradable color gris, con terraza y un césped inmaculado. En la casa de al lado había un cartel de «Se vende» que la anunciaba como «Casa Parlante».
Mitch apagó el motor y durante noventa segundos se entretuvo escuchando la descripción de la propiedad que recibía en una longitud de onda especial en la radio del coche, procedente de un transmisor informatizado del interior de la casa. Se sorprendió de que pidieran tanto, y de que Jenny pudiera vivir en un barrio tan caro. El feng shui debía dar más dinero de lo que él pensaba.
Con el feng shui, viejo arte chino de la magia telúrica del «viento y el agua», se localizaban solares para construir edificios que estuviesen en armonía con el entorno físico y aprovechar todas sus ventajas. Los chinos creían que ese método de adivinación les permitía atraer influencias cosmológicas favorables, asegurándoles buena suerte, buena salud, prosperidad y larga vida. En los países asiáticos ribereños del Pacífico no había edificio, grande o pequeño, que no se hubiese proyectado y construido con arreglo a los preceptos del feng shui.
Mitch ya había tenido bastantes tratos con asesores de feng shui, aparte de la especialista con que se acostaba. Al proyectar el Island Nirvana Hotel de Hong Kong, Ray Richardson había pensado revestir el edificio con vidrio reflectante, pero el maestro de feng shui de su cliente le advirtió de que el reflejo era una fuente de sha qi, el pernicioso aliento del dragón. En otra ocasión la empresa se había visto obligada a modificar su proyecto, ganador de un concurso, para la Compañía de Televisión Sumida de Tokio, porque su forma recordaba la de una mariposa, de vida efímera.
Salió del coche y subió por el sendero. Cuando abrió la puerta, Jenny estaba todavía con su camisón de seda.
– Qué agradable sorpresa, Mitch -le dijo, haciéndole pasar-. Iba a llamarte esta mañana.
Mitch ya estaba quitándole el camisón de los hombros y empujándola hacia la habitación.
– Mmm -murmuró ella-. ¿Qué has tomado esta mañana con los cereales, esteroides?
Medio china, Jenny Bao le recordaba una gata grande. Ojos verdes, pómulos altos y una nariz pequeña y delicada que él achacaba a la cirugía. Tenía unos labios en forma de arco, más de Ulises que de Cupido, enmarcados entre los paréntesis perfectos que formaba su risa. Le encantaba reír. Se movía bien, además, con el suave y largo paso de un felino. No siempre había tenido esa figura. Cuando la conoció, pesaba cinco o seis kilos de más. Sabía cuánto tiempo pasaba en el gimnasio de su barrio para tener ahora aquel cuerpo tan fabuloso.
Bajo el camisón llevaba liguero, medias y bragas.
– ¿Te ha dicho el dragón que venía? -sonrió Mitch, señalando al antiguo cuadrante de feng shui montado en la pared, sobre el cabecero de la cama. Era un disco marcado con unos treinta o cuarenta círculos concéntricos de caracteres chinos, y Mitch sabía que se llamaba luopan y servía para valorar las buenas o malas cualidades del dragón en un edificio.
– Naturalmente -dijo ella, tumbándose en la cama-. El dragón me lo dice todo.
Le pasó los trémulos pulgares por el elástico de las bragas, que deslizó sobre las doradas cúpulas de su trasero pasándolas por el tenso liguero y el borde recamado de las medias mientras ella, complaciente, alzaba las rodillas hacia el pecho. Estiró los pies y el pequeño triángulo negro de seda y encaje fue suyo.
Se quitó apresuradamente la ropa y se echó sobre ella. Apartando la mente del ansioso gnomo y de la tarea que le aguardaba, empezó a hacer el amor con ella.
Cuando terminaron, se taparon con las sábanas y miraron la televisión. Al cabo de un rato Mitch consultó su Rolex Submariner de oro.
– Tengo que marcharme -anunció.
Jenny Bao puso mala cara y le dio un beso.
– ¿Para qué ibas a llamarme? -preguntó Mitch.
– Ah, sí -repuso ella, y le explicó por qué quería hablar con él.
En cuanto se sentó a su mesa, Mitch vio venir hacia él a Tony Levine y contuvo un gruñido. Levine era demasiado ambicioso para su gusto. Daba cierta impresión de avidez, con un aire lobuno que se desprendía de la separación de los dientes, descubiertos por su sonrisa casi permanente, y de la ininterrumpida línea de las cejas. Y luego estaba su carcajada. Cuando se reía, se le oía por todo el edificio. Era como si tratase de llamar la atención, y eso incomodaba a Mitch. Pero en el rostro de Levine no había ahora ni rastro de sonrisa.
– Allen Grabel se ha despedido -anunció.
– ¿Cómo? ¡No me digas!
– Anoche.
– ¡Joder!
– Se había quedado trabajando hasta tarde en el proyecto del Kunstzentrum cuando se presentó Richardson y empezó a tratar a todo el mundo con esa arrogancia británica suya.
– Como siempre, ¿no?
– No, se comportó de una forma verdaderamente tiránica. Como si no le importara nada. Como si le estuviera dando por el culo a Frank Lloyd Wright, ¿entiendes?
Levine soltó una estúpida carcajada y se arregló su corta y morena cola de caballo. Esa forma de llevar el pelo era otro de los motivos de la antipatía que Mitch sentía por Levine, más aún cuando éste insistía en llamarlo chignon.
– Sí, bueno, la misma vanidad. Se cree un genio. Lo que significa que tiene una infinita capacidad de molestar a la gente.
– ¿Qué hacemos entonces, Mitch? ¿Contratamos a otro proyectista? Pero el trabajo está casi terminado, ¿no?
Levine era el coordinador del proyecto Yu.
– Será mejor que llame a Allen -contestó Mitch-. Quedan algunos problemas para los que necesito su opinión y me gustaría que Richardson no se metiera en lo que falta por resolver.
– Demasiado tarde -observó Levine-. Ya ha leído las notas de Grabel. Esta mañana va a venir a la reunión de proyecto.
– ¡Hay que joderse! Creí que se iba a Alemania.
– Después. ¿Qué problemas?
– ¡Lo que nos faltaba! Mira, Allen habría arreglado las cosas. Pero Richardson va a complicarlo todo.
– ¿Qué va a complicar? ¿Vas a decirme de qué se trata, por favor?
– Feng shui.
– ¿Qué? Por Dios, Mitch, creía que ya habíamos resuelto esa chorrada.
– Sí, pero sólo en los planos. Jenny Bao ha dado una vuelta por el edificio y le preocupan ciertas cosas. Sobre todo el árbol. La forma en que está plantado.
– Ese jodido árbol nos ha dado quebraderos de cabeza desde el principio.
– En eso tienes razón, Tony. También le preocupa el nivel cuatro.
– ¿Qué coño le pasa al nivel cuatro?
– Parece que trae mala suerte.
– ¿Cómo? -Levine soltó otra carcajada-. ¿Por qué el cuatro y no el trece?
– Porque para los chinos el número de la mala suerte no es el trece, sino el cuatro. Me ha dicho que cuatro también es el término que significa muerte.
– Mi cumpleaños es el cuatro de agosto. Qué mala leche, ¿verdad? -observó Levine, soltando una risita estridente-. Esa chorrada del kung fu es demasiado, joder.
Soltó una estridente carcajada.
– Bueno, Tony, yo creo que al cliente hay que darle lo que pide -repuso Mitch, encogiéndose de hombros-. Si el cliente quiere acupuntura espacial, pues la tendrá. Así podemos presentar la factura lo antes posible.
– Creía que el cliente estaba conchabado con los comunistas. ¿Es que los rojos no son ateos y no desprecian todas esas estúpidas supersticiones sobre los espíritus y la mala suerte?
– Eso me recuerda otra cosa que debemos discutir esta mañana -dijo Mitch-. ¿Te acuerdas de la manifestación? ¿Los que gritaban cuando celebrábamos la falsa ceremonia de terminación? Bueno, pues han vuelto.
Había cuatro equipos trabajando en el proyecto de la Yu Corporation -proyectistas, ingenieros del sistema de gestión del edificio (SGE)-, y la función de Mitch consistía en asegurarse de que todos construían el mismo edificio. Muchas veces el estudio de arquitectura sólo se encargaba del proyecto, y contrataba como asesores a ingenieros externos. Pero al ser tan importante, con unas cuatrocientas personas en nómina, el estudio de Richardson tenía sus propios ingenieros mecánicos y SGE. También arquitecto experimentado, Mitch estaba encargado de la coordinación técnica y, aparte de plasmar las sublimes ideas del proyectista en instrucciones prácticas, debía asegurarse de que todos comprendieran las consecuencias de cualquier modificación que se hiciese.
Mitch localizó el teléfono de Allen Grabel en la agenda de su ordenador, pero cuando llamó se encontró con el contestador automático.
– ¿Allen? Soy Mitch, son las diez de la mañana. Acabo de enterarme de lo que pasó anoche y, bueno, quería saber si lo hiciste en serio. Aunque así fuera, me gustaría ver si hay modo de que cambiases de idea. No podemos permitirnos perder a alguien tan capaz como tú. Sé que Richardson puede comportarse como un gilipollas. Pero también es un tío con mucho talento, y eso a veces le complica la vida a la gente. Así que, bueno…, a lo mejor podías llamarme cuando escuches este mensaje.
Mitch miró su reloj. Tenía el tiempo justo para asimilar lo que el ordenador contenía sobre feng shui con la esperanza de encontrar alguna solución al problema que le había planteado Jenny Bao. Entonces vio a Kay Killen, que pasaba por la galería, y la llamó con la mano. Como coordinadora de diseños, la función de Kay giraba en torno a los ordenadores y al sistema Intergraph, lo que la convertía en custodia de la base de datos de todos los proyectos y en una persona indispensable para Mitch en numerosos aspectos.
– Kay -le dijo-, ¿podrías ayudarme un momento, por favor?
– Bueno, ¿cuál es el problema esta vez? -bufó Richardson cuando Mitch sacó el tema de las preocupaciones de Jenny Bao en la reunión de proyecto-. ¿Sabes una cosa? A veces pienso que esos gilipollas del kung fu se inventan esas chorradas para justificar sus honorarios.
– Desde luego, no es la primera vez que oímos esa historia -murmuró Marty Birnbaum, el jefe de administración, ajustándose meticulosamente la pajarita.
Para Mitch, cuyo padre, periodista de un diario de una ciudad pequeña, había llevado pajarita toda la vida, esa prenda era la engañosa indumentaria de todos los farsantes y embusteros, y constituía un motivo más para tenerle antipatía al gordo y, en su opinión, arrogante Birnbaum.
Todos estaban democráticamente sentados en torno a una mesa de madera blanca: Mitchell Bryan; Ray Richardson; Joan Richardson; Tony Levine; Marty Birnbaum; Willis Ellery, el ingeniero mecánico; Aidan Kenny, el ingeniero SGE; David Arnon, de la Elmo Sergo Ltd., ingenieros técnicos; Helen Hussey, aparejadora; y Kay Killen. Mitch estaba sentado al lado de Kay, cuyas largas piernas apuntaban hacia él.
– Es el árbol -explicó Mitch-. O mejor dicho, el sitio donde está plantado.
Todos emitieron un murmullo de protesta.
– ¡Coño, Mitch! -dijo David Arnon-. ¡Éste quizá sea el edificio más inteligente que he construido, pero nunca he conocido cliente más gilipollas! Contrata a uno de los mejores arquitectos del mundo y luego consulta a una bruja china para que le busque las vueltas en todo lo que hace.
Mitch no puso objeciones. Sabía que Ray Richardson ya sospechaba de Jenny y él, y no deseaba llamar la atención defendiéndola.
– ¿Tiene esa estúpida zorra alguna idea de lo que nos costó pasar ese árbol por el tejado del edificio? No es algo que se pueda coger simplemente y llevarlo a otra parte.
– Tómatelo con calma, David -le recomendó Mitch-. Tenemos que trabajar con esa estúpida zorra, como tú la llamas.
Arnon se dio una palmada en el muslo y se puso en pie. Mitch sabía que aquello era un golpe de efecto, porque con su metro noventa y cinco de estatura era el más alto y, quizá, el más guapo de la reunión. Delgado, pero de constitución fuerte, tenía unos hombros estrechos que desafiaban la horizontal y parecían atados a su cuerpo en forma de mástil, y una cabeza cuadrada con una barba muy corta de color castaño. Parecía un ex jugador de baloncesto, cosa que realmente era. Arnon había jugado de defensa durante sus primeros años en la Universidad de Duke y, en el último curso, le habían elegido como jugador del año de la costa atlántica, hasta que una lesión en la rodilla le obligó a renunciar para siempre al deporte.
– ¿Que me lo tome con calma? -replicó Arnon-. Tú no eres… ¿A quién se le ocurrió la cagada de poner ahí un puñetero árbol de ese tamaño?
– En realidad, la cagada fue mía -contestó Joan Richardson.
Arnon se disculpó con un gesto y volvió a sentarse.
Mitch sonrió para sí, medio disfrutando del efecto que había tenido la noticia. Comprendía perfectamente la inquietud de Arnon. No todos los días quería el cliente que se le plantara un dicotiledóneo de noventa metros procedente de la selva tropical brasileña en medio del atrio de su nuevo edificio. Arnon había necesitado la mayor grúa de California para bajar por el tejado aquel descomunal árbol de hoja perenne, gigantesco hasta para Sudamérica, y la operación había paralizado el tráfico en la Hollywood Freeway y cerrado Hope Street durante todo un fin de semana.
– Cálmate, ¿quieres? -insistió Mitch-. Ella se refiere a la manera en que está plantado, no en dónde.
– ¿Y no es lo mismo? -inquirió Arnon.
– Jenny Bao…
– ¡Bau, bau, bau! -ladró Arnon-. ¡Maldita perra!
– … me ha dicho que plantar un árbol grande en una isla situada en un estanque es mal feng shui porque, enclavado en el rectángulo del perímetro, el árbol dibuja el ideograma chino que significa reclusión y dificultad.
Pasó por la mesa las fotocopias del dibujo que había hecho Jenny del ideograma chino kun:

Richardson miró el símbolo con desprecio.
– Oye -dijo-, si mal no recuerdo, me aseguró que sería buena idea hacer un estanque rectangular, porque se parecía a otro ideograma que significaba boca y simbolizaba…, ¿qué era…?, ah, sí, gente y prosperidad. Kay, quiero que lo mires en el ordenador, busca el acta de la reunión. A ver si jodemos de una vez a esa zorra.
Mitch sacudió la cabeza.
– Te refieres al ideograma kou. Pero con el signo mu, que significa árbol, en el medio, el kou se convierte en kun. ¿Entiendes lo que quiero decir? Jenny lo dejó muy claro, Ray: no firmará el certificado de feng shui a menos que lo cambiemos.
– ¿Cambiarlo? ¿Cómo? -exclamó Levine.
– Bueno, pues se me ha ocurrido una idea -contestó Mitch-. Podríamos construir otro estanque redondo dentro del cuadrado. De ese modo el círculo representaría el cielo, y el cuadrado, la tierra.
– ¡No lo puedo creer! -dijo Richardson-. El edificio más inteligente de Los Ángeles y nos ponemos a hablar de vudú. La próxima vez tendremos que sacrificar un gallo y salpicar la puerta con su sangre.
Suspiró y se pasó la mano por el corto cabello gris.
– Lo siento, Mitch. ¡Qué coño, tu idea me parece buena!
– La verdad es que ya se la he propuesto, y parece que le gusta.
– Bien hecho, amigo -comentó Richardson-. Dibújalo, ¿quieres? ¿Habéis oído, los demás? Mitch es de los que hacen falta aquí. Soluciona cosas. Próximo punto.
– Me temo que aún no hemos terminado con éste -prosiguió Mitch-. Jenny Bao también tiene un problema con la planta cuarta. En chino, la palabra cuatro significa muerte. O algo así.
– A lo mejor tiene razón -dijo Richardson-. Porque cuatro es el número de balas que le voy a meter en la jodida cabeza a esa zorra. Y luego le arrancaré todos los miembros y se los meteré hasta el fondo de su descomunal…
– ¡Cojonudo! -gritó Aidan Kenny.
Levine soltó una estrepitosa carcajada.
– ¿No se puede dejar un espacio donde estaba el cuarto piso? -sonrió Helen Hussey- Ya sabéis, suprimiéndolo del todo. Hacer que el quinto piso quede flotando por encima del tercero.
– ¿Tienes alguna solución, Mitch? -preguntó Joan.
– Esta vez me temo que no.
– A ver qué os parece ésta -terció Aidan Kenny-. La cuarta planta es donde hemos instalado el centro de informática. Allí están la sala principal de ordenadores, la estafeta del correo electrónico, la sala de tratamiento de imágenes, la sala de vídeo, la biblioteca multimedia con almacenaje de seguridad y el puente de mando, aparte de los diversos pasillos de servicio. Así que, ¿por qué no la llamamos centro de datos o algo así? Entonces tendríamos: segunda planta, tercera planta, centro de datos, quinta planta, lencería, complementos…
– No es mala idea, Aid -observó Richardson-. ¿Qué te parece, Mitch? ¿Lo aprobará Madame Blavatsky?
– Supongo que sí.
– ¿Willis? Has puesto mala cara. ¿Tienes alguna objeción?
Como ingeniero mecánico del proyecto, Willis Ellery debía planificar todo el complejo sistema de conducciones del edificio, cables, tubos y huecos de ascensores. Era un hombre corpulento, rubio y con un bigote manchado en las puntas por los muchos puros que fumaba fuera de la oficina. Se aclaró la garganta y asintió levemente con la cabeza, como tratando de entrar en la conversación a embestidas. Pese a la fuerza física que irradiaba, era un hombre de lo más apacible.
– Pues sí, creo que sí. ¿Qué vamos a hacer con los ascensores? -preguntó-. En las cabinas, todos los paneles indicadores llevan el número cuatro.
Richardson se encogió de hombros con aire impaciente.
– Habla con la Otis, Willis, que te hagan unos nuevos. No tiene que ser muy difícil hacer un panel indicador con una letra D en vez de un cuatro. -Señaló a Kay Killen, que estaba levantando acta de la reunión en su portátil-. Notifícaselo al cliente, Kay. Todas estas modificaciones vudú correrán a su cargo, no al nuestro.
– Hmm…, bueno…, organizar todo eso puede llevar cierto tiempo -intervino Ellery.
Richardson miró a Aidan Kenny con aire divertido.
– Aid, tú eres quien se va a pasar la mayor parte del tiempo en la cuarta planta de la Yu Corp. ¿Qué te parece? ¿Estás dispuesto a correr el riesgo? ¿Crees que tendrás suerte, gamberro?
– Soy irlandés, no chino -rió Kenny-. Nunca he tenido problemas con el cuatro. Mi padre decía que el afortunado poseedor de un trébol de cuatro hojas tendría suerte en el juego y no le afectaría el mal de ojo.
– De todos modos -apuntó Mitch-, será mejor que no se lo menciones ni a Cheech ni a Chong.
– ¿Quién coño son ésos? -inquirió Richardson.
– Bob Beech y Hideki Yojo -explicó Kenny-. De la Yu Corporation. Los que han instalado el superordenador y me han ayudado a poner a puntó los sistemas de gestión del edificio. En realidad, son mis damas de compañía. Están aquí para que no les joda los aparatos.
– ¿Crees que su presencia significa que hemos terminado y que el cliente puede ocupar el edificio? -bromeó David Arnon, sabiendo que, con arreglo a los pactos suscritos, eso habría permitido que su empresa, Elmo Sergo, abandonara la obra.
Mitch sonrió, consciente de lo ansioso que estaba Arnon por concluir el trabajo y, más concretamente, por perder de vista a Ray Richardson.
– Ah, Mitch -dijo Richardson-. Eso me recuerda una cosa. ¿Ya tienes fecha para la inspección previa a la entrega de llaves?
En el contrato para la construcción de un edificio, ésa era la fase en que el arquitecto reconocía que la obra estaba terminada y lista para su ocupación.
– Todavía no, Ray. Estamos haciendo las últimas comprobaciones de servicios y aparatos para la obtención del certificado provisional de habitabilidad.
– No lo dejes para muy tarde. Ya sabes cómo se me llena la agenda.
– Ah, se me olvidaba -dijo Kenny-. A propósito de fechas y agendas, hoy es el Big Bang. Nuestro ordenador se conecta a los terminales de todos nuestros proyectos en América.
– Aidan hace muy bien en recordárnoslo -comentó Ray Richardson-. Que estemos conectados es importante. Pronto haremos nuestras inspecciones de obra en circuito cerrado de televisión vía módem. Eso evitará que os manchéis esos zapatos detrescientos dólares, cabroncetes.
– A lo mejor podemos utilizar el sistema en la próxima reunión de proyecto -aventuró Kenny-. La mayor parte del SGE ya está en funcionamiento.
– Buen trabajo, Aid.
– ¿Y qué hay de la seguridad? -inquirió Tony Levine-. Mitch dice que han vuelto esos manifestantes.
– ¿Cómo es que han vuelto? -preguntó Richardson-. Hace seis meses que no los veíamos.
– No son ni la mitad que la última vez -dijo Mitch-. Sólo unos cuantos. Estudiantes en su mayoría. Supongo que es porque acaban de terminar el curso en la universidad.
– Ya sabes, Mitch, si hay problemas, da un telefonazo a Morgan Phillips, al Ayuntamiento. Que haga algo. Me debe un favor.
– No creo que los haya -repuso Mitch, encogiéndose de hombros-. Tenemos agentes de seguridad para ocuparse de esas cosas. Sin hablar del ordenador.
– Si tú lo dices… Muy bien, chicos -concluyó Richardson-. Eso es todo.
La reunión había concluido.
– Oye, Mitch -dijo Kenny-. ¿Vas al centro?
– Dentro de un momento.
– ¿Me llevas a la Parrilla? Tengo el coche en el taller.
Mitch hizo una mueca y miró a Ray Richardson.
Fue el crítico de arquitectura del Los Angeles Times, Sam Hall Kaplan, quien había denominado así al edificio de la Yu Corporation por su estructura de columnas y tirantes paralelos, que recordaba la de un campo de fútbol americano. Mitch sabía que ese apodo irritaba a Richardson.
– Aidan Kenny -dijo Richardson en tono brusco-. No quiero oír que nadie lo llame «Parrilla». Es el edificio Yu, o el edificio de la Yu Corporation, o incluso el número uno de la plaza de Hope Street, y ya está. Aquí nadie debería denigrar de ese modo una obra de Richardson. ¿Está claro?
Consciente de que ya no sólo le escuchaba Aidan Kenny, alzó la voz.
– Eso va para todos. Que nadie llame Parrilla al edificio Yu. Este estudio ha ganado noventa y ocho premios por destacados proyectos arquitectónicos, y estamos orgullosos de nuestros edificios. Mi estilo se basa en la tecnología, como todos sabéis. Sin embargo, podéis estar seguros de que creo que nuestros edificios también son bellos. La belleza y la tecnología no son tan incompatibles como algunos quisieran hacernos creer. Y el que piense otra cosa, no tiene derecho a trabajar aquí. Que quede bien claro. Si oigo a alguien pronunciar la palabra Parrilla, lo despido. Y lo mismo digo de los apodos que alguien pueda ponerles al Kunstzentrum de Berlín, al edificio Yoyogi Park de Tokio, al Museo Bunshaft de Houston, al edificio Thatcher de Londres o a cualquier otro jodido edificio con el que hayamos tenido algo que ver. Espero que haya quedado claro.
Aidan Kenny seguía comentando la reprimenda mientras Mitch conducía en dirección este por Santa Mónica Boulevard. Mitch se alegraba de que Aidan no se lo hubiera tomado demasiado a pecho. Incluso parecía divertido por el incidente.
– El edificio Yoyogi Park -decía-. ¿Cómo lo llaman? Disculpa, ¿cómo lo denigran? Vaya palabreja: denigrar. He tenido que buscarla en el diccionario. Significa hablar mal de algo.
– Vino un artículo sobre eso en Architectural Digest -explicó Mitch-. El Japan Times encargó un sondeo a Gallup para ver lo que pensaba la gente de Tokio. Al parecer, lo llaman Trampolín de Esquí.
– Trampolín de Esquí -repitió Kenny con una risita-. Me gusta. Y es verdad que se parece a un trampolín de esquí, ¿no? ¡Uf! Seguro que le encantó. ¿Y el Bunshaft?
– De ése no tengo noticia. A lo mejor Ray ha visto algo, y no me lo ha dicho.
– Me gustaría saber qué es lo que inspira a ese hijo de puta. A lo mejor es Joan. Tal vez se ata un consolador y se lo mete por el culo. Es lo bastante masculina para hacerlo; por eso la llamo la Dama de Hierro. Podría jugar de defensa en los Steelers.
– Richardson no es el peor arquitecto de Los Ángeles, hay que reconocerlo. Ni mucho menos. Ese premio sería para Morphosis, que se lo ganaría por los pelos a Frank Gehry. Ray puede comportarse como un esquizofrénico paranoico, pero al menos sus edificios son algo. ¿Es que esos tíos creen que hacer los edificios lo más feos posible es una especie de liberación?
– Venga, Mitch -rió burlonamente Kenny-. Ya sabes que en arquitectura la palabra «feo» no tiene significado alguno. Hay vanguardia, vanguardia de la vanguardia y guarda jurado. Hoy día, si quieres darle un aspecto moderno a tu edificio, debes hacer que parezca una penitenciaría del Estado.
– Es curioso que diga eso alguien que tiene un Cadillac Protector.
– ¿Sabes cuántos Protector se vendieron el año pasado en Los Ángeles? Ochenta mil. Fíjate en lo que te digo: dentro de unos años todo el mundo tendrá uno. Incluido tú. Joan Richardson ya lo tiene.
– ¿Y por qué Ray no? Seguro que hay un montón de gente que desearía verle muerto.
– ¿Crees que su Bentley no está blindado? -Kenny sacudió la cabeza-. En Los Ángeles no se vende un coche así sin blindaje. Pero, francamente, prefiero el Protector. Tiene un motor de reserva, por si el primero sufre una avería. Eso ni el Bentley lo tiene.
– ¿Por qué no lo estás utilizando, entonces? Acaban de dártelo.
– No es nada serio. Sólo el ordenador de a bordo.
– ¿Qué le pasa?
– Pues no sé. Mi hijo Michael, que tiene ocho años, no deja de manipularlo. Se imagina que maneja el sistema de armamento del vehículo, o algo así, y ametralla a los demás coches.
– Ojalá… fuese tan fácil -dijo Mitch, frenando bruscamente para evitar la colisión con un Ford marrón que tenía delante. Rechinó los dientes con furia, miró el retrovisor y giró el volante para adelantar.
– Trata de no mirarlo al pasar, Mitch -le recomendó Kenny, nervioso-. Por si acaso, ya sabes… ¿Llevas pistola en el coche?
Abrió la guantera.
– Si el Protector tuviera un sistema de armamento, hoy mismo me compraría uno.
– Ah, sería estupendo, ¿no?
Mitch adelantó al Ford y volvió la cabeza a su acompañante.
– Tranquilo, ¿eh? Aquí no hay pistolas. No tengo armas.
– ¿Que no tienes? ¿Es que eres pacifista?
Aidan Kenny era un individuo corpulento, con gafas de montura metálica, boca grande y viscosa en la que podía caber una hamburguesa entera, y aspecto de pasarse la vida en el sofá delante de la tele. Tenía un aire que a Mitch le recordaba a un príncipe menor del Renacimiento: ojos menudos, demasiado juntos; nariz larga y carnosa, que daba una impresión de sensualidad y desenfreno; y un mentón que, si no llegaba a las proporciones de los Habsburgo, era de un prognatismo acusado y estaba recubierto de una especie de barba rubia y adolescente que parecía haber crecido para dar cierta impresión de madurez. Tenía la piel tan suave y blanca como un rollo de papel higiénico, tal como cabía esperar en una persona que se pasaba la mayor parte del tiempo frente a la pantalla del ordenador.
Torcieron en dirección sur, hacia la Hollywood Freeway.
– Por eso voy a ceder y comprarle unos juegos de ordenador -dijo Kenny-. Ya sabes, esas cosas interactivas en CD-ROM.
– ¿A quién?
– A mi hijo. A ver si así deja de manipularme el ordenador del coche.
– Debe ser el único niño de Los Ángeles que todavía no tiene esos juegos.
– Sí, bueno, es porque sé que causan dependencia. Aún sigo asistiendo a las reuniones de AAJI, Adictos Anónimos de Juegos Informáticos.
Mitch lanzó otra mirada de soslayo a su colega. Era fácil imaginárselo a altas horas de la noche jugando a algún juego fantástico. Pero Aidan Kenny no era ningún retrasado mental. Antes de establecer una empresa de SGE, que Richardson acabó comprando por varios millones de dólares, Kenny había trabajado con el departamento de inteligencia artificial de la Universidad de Stanford. Había que reconocer otra cualidad de Ray Richardson: sólo contrataba a los mejores. Aunque no supiera conservarlos.
– En realidad, Mitch, hoy viene a la ciudad. Iremos a una tienda y escogerá los juegos que quiera.
– ¿Quién, Michael?
– Es su cumpleaños. Margaret lo dejará en la Parrilla. Vaya. En el edificio Yu. Oye, supongo que no habrá micrófonos ocultos en tu coche. ¿Crees que molestará a alguien que Michael se quede allí esta tarde? Esta noche vamos a ver a los Clipper y no me apetece pasar primero por casa.
Mitch pensaba en Allen Grabel. Al salir de la oficina vio que su maletín seguía bajo su tablero de dibujo. Y cuando volvió a llamarle, seguía conectado el contestador automático. Se lo mencionó a Kenny.
– ¿Crees que puede haberle pasado algo?
– ¿Como qué?
– No sé. Tú eres el que tiene imaginación y un Cadillac Protector. Es que anoche ya era muy tarde cuando se marchó de la oficina.
– Probablemente se fue a algún sitio a coger una cogorza -sugirió Kenny-. A Allen le gusta tomar una copa. Y dos o tres si tiene oportunidad.
– Sí, quizá tengas razón.
Salieron de la autopista por Temple Street y se acercaron al familiar perfil de los rascacielos del centro, dominado por los setenta y tres pisos en proyección ortogonal de la Library Tower de I. M. Pei. Mitch pensó que los edificios más altos de Los Ángeles (la mayoría bancos y centros comerciales) se parecían a las triviales construcciones que hacía con piezas cuadradas en la época en que los niños de ocho años jugaban con simples bloques de Lego. Girando al sur hacia Hope Street, sintió una oleada de orgullo a la vista del edificio Yu y, echándose sobre el volante, lanzó una rápida mirada a la familiar sucesión de muros cortina que se extendería tras la característica parrilla, compuesta de enormes ménsulas transversales y pilares blancos como el marfil: más que un «esqueleto», era una escalera de ciento cincuenta metros de alto de la que colgaban los pisos.
Pese a la susceptibilidad de Richardson, Mitch no encontraba nada ofensivo en el apodo. En realidad, casi sospechaba que llegaría un momento en que, al igual que los propietarios de la Plancha, el famoso edificio de Nueva York, la Yu Corporation cedería y daría carácter oficial a la denominación popular. Podían llamarlo como les diera la gana, pensó: comparado con la lúgubre suficiencia de las cajas de vidrio obra de imitadores de Mies van der Rohe que había a su alrededor, la Parrilla, en opinión de Mitch, era el ejemplo más asombroso de la nueva arquitectura en los Estados Unidos. Nada superaba la destellante, traslúcida y plateada máquina que era el edificio de Ray Richardson. Su palpable ausencia de colorido era el más concreto de los colores y, a ojos de Mitch, aquella estructura irradiaba la luz pura de una verdad revelada.
Mitch redujo la marcha para torcer por el carril que bordeaba la plaza en dirección al aparcamiento subterráneo. Justo entonces notó que algo chocaba contra la puerta del acompañante.
– ¡Joder! -exclamó Kenny, al tiempo que se hundía en el asiento por debajo de la ventanilla.
– ¿Qué coño ha sido eso?
– Uno de esos chinos nos ha tirado algo.
Mitch no paró. Como cualquier habitante de Los Ángeles, sólo se detenía en los semáforos o por indicación de la policía. Antes de inspeccionar el coche por si había desperfectos, esperó a estar seguro tras la puerta enrollable de aluminio del garaje.
No había muescas. Ni un rasguño. Sólo la salpicadura de una fruta podrida del tamaño de una mano. Mitch sacó de la guantera un pañuelo de papel, limpió la mancha y la olió.
– Huele a naranja podrida -anunció-. Podría haber sido peor. Una piedra, o algo así.
– La próxima vez será peor. Hazme caso, Mitch, cómprate un Cadillac Protector -insistió Kenny, encogiéndose de hombros. Y, parodiando el ya infame anuncio televisivo en el que un blanco con cara de estúpido circula por un barrio negro de mala fama, añadió-: El coche para transitar libremente por toda la ciudad.
– ¿Qué les pasa a esos chicos? Hasta ahora no habían tirado nada. ¿Es que no hay un poli ahí fuera para evitar que pasen estas cosas?
– Quién sabe. -Kenny sacudió la cabeza-. A lo mejor ha sido precisamente el poli. Coño, últimamente tengo más miedo de los polis de Los Ángeles que de los delincuentes. ¿Viste al ciego aquel en la tele, al que dispararon por agitar el bastón blanco delante de un guardia?
– Será mejor que hablemos con Sam. A ver qué dice.
Cruzaron una puerta y se dirigieron a los ascensores, donde ya los esperaba uno para llevarlos al cuerpo principal del edificio. Había sido automáticamente enviado al sótano del aparcamiento en cuanto los dos colegas pronunciaron las frases de reconocimiento de voz a la entrada del garaje.
– ¿Qué planta, por favor?
Kenny se inclinó hacia el micrófono de la pared.
– ¿Dónde está Sam Gleig, Abraham?
– ¿Abraham? -dijo Mitch, que arqueó las cejas y miró a Kenny, quien le respondió encogiéndose de hombros.
– ¿No te lo he dicho? Decidimos bautizar al ordenador.
– Sam Gleig se encuentra en el atrio -dijo el ordenador.
– Llévanos allí, Abraham. -Aidan sonrió a Mitch-. Además, es un nombre mucho mejor que el que empleaban Cheech y Chong para llamar al Yu-5: Matemático Analizador Numerador Integrador y Computador. M-A-N-I-A-C-O, ¿entiendes?
Las puertas se cerraron.
– Abraham. Le va bien ese nombre -dijo Mitch-. Siempre que oigo su voz me pregunto dónde la he oído antes, ¿sabes?
– Es Alec Guinness -le informó Kenny-. Ya sabes, el viejo actor inglés que trabajó en La guerra de las galaxias. Le tuvimos un fin de semana entero en el estudio para digitalizar su voz. Naturalmente, Abraham puede reproducir cualquier sonido que le dé la gana, pero para hablar seguido hay que facilitarle una base lingüística adecuada. Pensamos en un actor y elegimos a Guinness entre otros doce, incluidos Glenn Close, James Earl Jones, Marlon Brando, Meryl Streep y Clint Eastwood.
– ¿Clint Eastwood? -exclamó Mitch, sorprendido-. ¿En un ascensor?
– Sí, pero Guinness resultó el mejor. Tiene una voz relajante. El acento inglés, supongo. Aunque no nos limitamos al inglés. En Los Ángeles se hablan ochenta y seis idiomas, y Abraham está programado para entenderlos y hablarlos todos.
Las puertas del ascensor se abrieron a un atrio donde flotaba un agradable aroma a madera de cedro, producido por medios sintéticos. Mitch y Kenny cruzaron el piso de mármol blanco, aún cubierto con una capa de plástico protector, hacia la consola de hologramas frente a la cual estaba el guarda jurado. Al verlos venir, el agente dejó de mirar la copa del inmenso árbol que dominaba el atrio y se dirigió a su encuentro.
– Buenos días, caballeros -los saludó-. ¿Cómo están?
– Buenos días, Sam -repuso Mitch-. Oye, uno de esos manifestantes acaba de tirar algo contra mi coche. No ha sido más que una fruta podrida, pero pensé que debía decírtelo.
Caminaron los tres hacia la entrada principal y, a través del cristal blindado, miraron al pequeño grupo de manifestantes que había al pie de la escalinata, más allá de la barrera policial. El guardia que los vigilaba estaba a horcajadas en la moto, leyendo un periódico.
– Podrías decirle al agente que no les quite ojo -sugirió Mitch-. No quiero darle más importancia de la que tiene, pero no me gustaría que esto se volviese a repetir, ¿comprendes?
– Sí, señor, lo entiendo -repuso Gleig- Hablaré con él, no faltaba más.
– ¿Han causado problemas hasta ahora? -preguntó Kenny.
– ¿Problemas? No, señor -sonrió Sam Gleig. Apartando su mano del tamaño de una pizza de la automática de 9 milímetros que llevaba enfundada en la cadera, dio unos golpecitos con los nudillos en el cristal tintado y añadió-: Y, además, ¿qué podrían hacer? Esto tiene veinte centímetros de espesor. Puede parar cualquier cosa, desde cartuchos del doce hasta balas del fusil de asalto de la OTAN, sin que dejen ni una marca. ¿Sabe una cosa, señor Kenny? Éste es el trabajo más seguro que he tenido en la vida. En realidad, creo que éste es el sitio más seguro de Los Ángeles.
Soltó una carcajada grande y lenta que resonó por el piso del atrio: un Santa Claus de centro comercial.
Mitch y Kenny sonrieron y volvieron hacia los ascensores.
– Tiene razón -comentó Kenny-. Éste es el edificio más seguro de Los Ángeles. Aquí hasta podría reunirse el parlamento ruso.
– ¿Crees que debería hablarle del problema con el feng shui? -preguntó Mitch.
– ¡No, joder! -rió Kenny-. ¡Le estropearías el día!
Mitch y Kenny tenían dos visiones muy distintas de la Parrilla. Mitch la miraba desde fuera y Kenny desde dentro. Para este último, la Parrilla era lo más parecido a un cuerpo físico que cualquier ordenador hubiera tenido jamás. El Yu-5 era capaz de ver y sentir casi todo mediante una serie de sistemas de gestión y seguridad análogos a los órganos receptores que proporcionaban al ser humano su capacidad sensorial. Esa analogía había influido en Beech y en Yojo, los creadores del Yu-5, hasta el punto de programar al ordenador con lo que ellos denominaban «ilusión de observador». En líneas generales, Abraham estaba dotado de la sensación de estar distribuido en el espacio y el tiempo y de organizar el caos de sus muchas percepciones y estímulos. Era una cuestión, como Kenny explicó en broma, de Computo, ergo sum.
Se inducía al ordenador a que se considerase el cerebro del cuerpo que formaba el edificio, conectado a sus funciones físicas mediante un sistema nervioso central: el sistema de cables multiplexado. Un circuito cerrado de televisión, junto con un complejo sistema de detectores pasivos infrarrojos, situados tanto fuera como dentro del edificio, se encargaba de facilitarle el proceso visual. El proceso auditivo utilizaba detectores acústicos y ultrasónicos, así como micrófonos omnidireccionales que daban acceso a los ascensores, puertas, teléfonos y terminales informáticos a través del sistema SITRESP. El proceso olfativo, con el que el ordenador podía controlar y fabricar los olores sintéticos en el interior del edificio, se realizaba mediante sensores eléctricos estereoisométricos y paranósmicos con un radio de acción de una cuatrocientosmillonésima de miligramo por litro de aire.
El resto de la percepción sensorial del ordenador, mediante la cual el edificio estaba en condiciones de responder a las modificaciones producidas en su entorno interno o externo, podía compararse, en términos generales, a los sentidos quinestésico y vestibular del organismo humano.
Había pocos estímulos que el ordenador no fuese capaz de transformar en proceso vital a partir de variaciones de energía.
Según Kenny, el computador Yu-5 y la Parrilla representaban la fase más avanzada de la lógica cartesiana: la matemática como aglutinante de un mundo racionalizado.
A la una menos cuarto, Cheng Peng Fei dejó a sus compañeros de manifestación en la plaza frente a la Parrilla y se dirigió al norte, hacia la Freeway, mirando a los vagabundos y mendigos que encontraba por el camino con la consumada indiferencia de quien conocía la miseria aún mayor del Sudeste Asiático.
Un negro con una gorra de béisbol de los Dodgers que olía como un vertedero se le acercó y se puso a caminar a su lado. Eso me pasa por ir a pie, pensó el joven chino.
– ¿Me das algo, tío, por favor?
Cheng Peng Fei apartó la vista y siguió andando, despreciando al desecho humano que ya se había quedado atrás, y pensando que en China, por muy pobre que se fuese, uno trabajaba y se ganaba su propio sustento. Se interesaba por los pobres, pero sólo por los que carecían de lo necesario para vivir. No por los que estaban en perfectas condiciones para trabajar.
Torció al este por Sunset Boulevard y, en la esquina de North Spring Street, entró en el restaurante Mon Kee Seafood.
El local estaba atestado, pero el hombre a quien buscaba, un japonés de aspecto rufianesco pero no mal parecido, era fácilmente reconocible por su traje Comme des Garçons azul marino. Cheng se sentó frente a él y cogió la carta.
– Es un buen sitio -dijo el japonés en un inglés con sólo un leve acento americano-. Gracias por recomendármelo. Vendré más veces.
Cheng Peng Fei se encogió de hombros, indiferente a que al japonés le gustara o no el restaurante. Su abuelo era de Nankín, y él sabía lo suficiente de lo que había pasado allí en los años treinta como para que los japoneses no le gustaran en absoluto. Decidió entrar en el tema.
– Hemos reanudado las manifestaciones, como sugirió usted -le informó.
– Ya lo he visto. Aunque no sois tantos como había esperado.
– La gente se ha ido a casa a pasar las vacaciones.
– Pues busca otros. -El japonés echó una ojeada por el restaurante-. Algunos de esos camareros quizá quieran ganar un poco de dinero sin molestarse mucho. ¡Ni siquiera es ilegal, coño! Eso no es muy corriente en estos tiempos, ¿verdad?
Metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta, sacó un sobre marrón y se lo pasó al joven por encima de la mesa.
– Sigo sin entenderlo -comentó Cheng, que se guardó el sobre sin abrirlo-. ¿Qué saca con esto?
– ¿Qué hay que entender? -repuso el japonés, encogiéndose de hombros-. Ya te lo dije cuando nos vimos la primera vez. Vosotros queréis protestar contra el apoyo que la Yu Corporation presta a los comunistas chinos. Y yo quiero patrocinaros.
Cheng Peng Fei recordó su único encuentro anterior: el japonés -seguía sin conocer su nombre- había localizado a Cheng cuando su nombre apareció en la prensa después de la primera manifestación en la nueva plaza de Hope Street.
– Pero creo que deberíais ser menos corteses. ¿Comprendes lo que quiero decir? Armad un poco más de jaleo, joder. Tirad unas cuantas piedras, o algo así. Poneos duros. Al fin y al cabo, se trata de una buena causa.
Cheng quiso decirle que había tirado una fruta podrida a un coche que entraba en el aparcamiento de la Parrilla, pero pensó que al japonés le parecería ridículo. ¿Qué era una fruta comparada con una piedra? En cambio, dijo:
– ¿Lo cree de verdad? ¿Que es una buena causa?
El japonés adoptó una expresión perpleja.
– ¿Por qué haría esto, si no?
– Eso, ¿por qué lo haría?
Llegó el camarero y Cheng pidió:
– Una Tsingtao.
– ¿No vas a comer? -preguntó el japonés.
Cheng sacudió la cabeza.
– Lástima. Todo está muy bueno.
Cuando se marchó el camarero, Cheng dijo:
– ¿Quiere que le diga lo que pienso?
El japonés se llevó a la boca un trozo de pescado con el tenedor y miró a Cheng a los ojos.
– Di lo que quieras. A diferencia de la República Popular China, éste es un país libre.
– Me parece que usted y sus jefes son competidores de la Yu Corporation y quieren fastidiarlos como sea. Apuesto a que también se dedican a la electrónica y los ordenadores.
– Competidores, ¿eh?
– Ustedes, los japoneses, tienen un dicho, ¿verdad? Los negocios son como una guerra. ¿Por eso quieren que haya manifestaciones frente a su nuevo edificio? Aunque no veo cómo va a afectar eso al gran mundo empresarial.
– Es una teoría interesante -rió el japonés, limpiándose los labios con la servilleta-. Tienes imaginación. Y eso es bueno. Así que utilízala. Piensa en el modo de hacer que vuestra protesta llame un poco más la atención. -Se puso en pie sin dejar de sonreír y, soltando un puñado de dólares sobre la mesa, añadió-: Ah, una cosa más. Si te detienen por algo, tú no me has visto nunca. Ni que decir tiene que me disgustaría mucho que hablaras de esto con alguien. ¿Está claro?
Cheng asintió con aire de indiferencia. Pero cuando el japonés se marchó, se dio cuenta de que tenía miedo.
Mitch se había instalado un despacho provisional en la planta veinticinco, en una parte casi terminada del edificio que pronto se convertiría en los lujosos aposentos privados y semiprivados de los directivos de la Yu Corporation.
La mayoría de las habitaciones tenían altas puertas de madera negra lacada con marcos de aluminio plateado que recordaban el logotipo de la empresa. Algunas habitaciones ya tenían moqueta -gris claro, en contraste con la de los pasillos, de un gris más oscuro-, donde se notaban las pisadas de los descuidados electricistas, enyesadores y carpinteros que seguían trabajando por allí.
Ahora que la obra estaba casi concluida, en el edificio reinaba un ambiente de abandono. Mitch lo encontraba inquietante, sobre todo de noche, cuando no había nadie por la calle y las dimensiones de la Parrilla, como un moderno barco fantasma, parecían resaltar la ausencia de ocupantes humanos. Era extraño, pensaba, que en los libros y las películas se recurriese al miedo de la gente a estar sola en un edificio viejo, cuando los nuevos también podían dar escalofríos. La Parrilla no era una excepción. Incluso a pleno día, un súbito rumor del aire acondicionado, un murmullo en alguna tubería o un crujido al dilatarse o contraerse la madera nueva, le ponía a Mitch los pelos de punta. Se sentía como el único tripulante de una inmensa nave espacial destinada a cumplir una misión de cinco años por el espacio sideral. Como Keir Dullea en 2001, una odisea del espacio o Bruce Dern en Naves misteriosas. De vez en cuando se sentía inclinado a tomarse en serio el feng shui de Jenny Bao, tal como fingía cuando estaba con ella; a lo mejor era verdad que, para bien o para mal, los edificios poseían cierta energía espiritual. De manera más racional, se preguntaba si su estado de ánimo no tendría algo que ver con los medios para observar de qué estaba dotado el ordenador: quizá sólo fuera la impresión de sentirse vigilado por la máquina.
Pese a todo, a Mitch le gustaba estar solo en la Parrilla. La paz y tranquilidad le daban ocasión de pensar en su futuro. Un futuro que incluía a Jenny Bao, pero no a Ray Richardson y Asociados. Estaba harto de ser el coordinador técnico de Ray Richardson. Quería volver a ser, pura y simplemente, un arquitecto. Deseaba proyectar una casa, un colegio, o quizá una biblioteca. Nada espectacular, nada complicado, sólo edificios bonitos que a la gente le gustase contemplar y habitar. Una cosa estaba clara. Ya tenía bastante de edificios inteligentes. Había demasiadas cosas que organizar.
Mientras recorría los pisos con el portátil enfundado en una ergonómica bolsa de transporte, vio pocas muestras de actividad: un fontanero solitario que hacía conexiones en uno de los módulos automáticos de un baño de los directivos, prefabricados como la mayoría de los componentes y sistemas de la Parrilla por la Toto Company del Japón; un técnico de telecomunicaciones que instalaba el último videófono, un sistema de paquetes integrados con identificación de llamada y detector de mentiras.
Mitch se sentía medianamente satisfecho de los avances realizados, aun cuando no veía cómo podía el cliente tomar posesión en un plazo inferior a seis semanas. Faltaban bastantes cosas que acabar en muchos pisos, y otros que ya tenían que estar terminados mostraban el deterioro que inevitablemente resulta de los trabajos prolongados. Aunque en conjunto estaba contento de la calidad general del trabajo, sabía que, por mucho que se esforzaran todos, Ray Richardson se las arreglaría para sacar faltas a cualquier cosa. Siempre lo hacía.
Para Mitch, aquélla era una de las fundamentales diferencias entre Richardson y él, lo que probablemente explicaba por qué Richardson había llegado a donde estaba: era de los que aspiraban a la perfección, mientras él pensaba que la arquitectura y los edificios ofrecían un perfecto microcosmos de un universo donde el orden siempre existía, en precarias condiciones, al borde del caos.
En aquel momento lo que más le interesaba era el caos y la complejidad: cuanto más complejo fuese el sistema, más se acercaba uno al caos. Ése era uno de los aspectos que más le inquietaban del concepto mismo de edificio inteligente. Trató de hablar de eso con Ray Richardson relacionándolo con la Parrilla, pero Ray no le entendió bien.
– Pues claro que el edificio es complejo, Mitch -le había dicho-. ¿De qué cojones se trata, si no?
– No me refiero a eso. Quiero decir que cuanto más complejo es un sistema, más posibilidades hay de que algo salga mal.
– Pero ¿qué dices, Mitch? ¿Que te preocupa este grado de tecnología? ¿Es eso? Vamos, colega, despierta y tómate un café. Estamos hablando de un edificio de oficinas, no del sistema de alerta del Pentágono. Sigue con el programa, ¿vale?
Fin de la conversación.
Cuando Aidan Kenny le telefoneó al acabar la jornada para decirle que bajara enseguida a la cuarta planta, no esperaba que sus preocupaciones de unas horas antes se vieran en cierto modo justificadas.
El centro informático del cuarto piso no se parecía a ningún otro que Mitch hubiese visto antes. Se llegaba a él por una pasarela de cristal verduzco iluminada desde abajo y suavemente arqueada, como si cruzara un arroyuelo en vez de los innumerables cables eléctricos que tan celosamente ocultaba. La puerta de doble altura era de cristal de Bohemia, sólo maculado por un cartel que advertía de que la sala estaba protegida con un sistema contra incendios Halon 1301.
Tras ella se veía una enorme sala sin ventanas, con una moqueta especial antiestática y una iluminación en el suelo que recordaba las luces de salida de un avión de líneas aéreas. Dominando la estancia, en un círculo cerrado que a Mitch le hacía pensar en Stonehenge, estaban los cinco monolitos de pulido aluminio que constituían el superordenador Yu-5. Cada una de las consolas plateadas medía dos metros y medio de altura, un metro veinte de ancho y setenta centímetros de fondo. En realidad, el superordenador Yu-5 se componía de varios centenares de ordenadores que trabajaban conjuntamente dentro de un Sistema de Tratamiento Paralelo Masivo. Mientras la mayoría de los ordenadores trabajaban en serie, ejecutando los necesarios pasos de una secuencia sobre una sola unidad central, la ventaja de un STPM consistía en que la misma secuencia podía dividirse y llevarse a cabo de forma simultánea, en menos tiempo que con un solo procesador rápido.
Pero las operaciones de gestión del complejo edificio sólo consumían una pequeña parte de la inmensa capacidad del ordenador. La mayoría de sus funciones se empleaba para el trabajo del Grupo de Informática Técnica de la Yu Corporation, dedicado a un tratamiento de datos numéricos a gran escala con objeto de encontrar un lenguaje informático universal; un lenguaje que no sólo sería capaz de entender programas escritos en otros lenguajes informáticos, sino que al mismo tiempo estaría en condiciones de ocuparse de manipulaciones matemáticas y tratamiento de datos comerciales. Ese proyecto, el NOAM, así como otros aún más secretos -Aidan Kenny sospechaba que la Yu Corporation también llevaba a cabo complejas investigaciones sobre programas de vida artificial-, había requerido la presencia de dos empleados de la Yu que supervisaban el trabajo de Kenny en la instalación de los sistemas de gestión del edificio.
En el primer círculo se inscribía otro más pequeño que incluía cinco terminales con pantallas planas de 28 pulgadas. Frente a tres de ellas se sentaban Bob Beech, Hideki Yojo y Aidan Kenny, mientras un niño, seguramente el hijo de Aidan, estaba delante de otro, absorto en un juego informático que se reflejaba en los gruesos cristales de sus gafas sin montura.
– ¿Qué tal, Mitch? -sonrió Beech-. ¿Dónde te has metido?
– ¿Por qué será -preguntó Mitch- que siempre que veo trabajar a los programadores parece que están en la pausa del café?
– ¿Ah, sí? -repuso Yojo-. Pues hay que tener muchas cosas en la cabeza, hombre. Como en el rugby, ¿sabes? Tenemos que pasar buena parte del tiempo haciendo una melée para comentar todas las jugadas posibles.
– Me siento halagado de que queráis incluirme en vuestras deliberaciones sobre la línea de banda, entrenador.
– Todavía no sabes lo que queremos preguntarte -dijo alegremente Beech.
– Me parece que hay un problema -dijo Mitch, sonriendo con recelo.
– Sí, eso es -confirmó Beech-. A lo mejor puedes ayudarnos a resolverlo. Necesitamos un poco de coordinación técnica.
– Es mi trabajo.
– Pero primero tienes que tomar una especie de decisión administrativa, Mitch. Es algo referente a Abraham.
– Abraham, sí -repitió Yojo- ¿A quién se le ocurrió la estupidez de ponerle ese nombre?
Cheech y Chong: como los protagonistas de aquella película sobre la marihuana de los primeros setenta, tenían un aire indolente, gruesos bigotes a lo Wyatt Earp y una mirada enfermiza, levemente vidriosa. Pero, como en el caso de Aidan Kenny, esa impresión provenía de su continuo trabajo frente a la pantalla y no de la afición a fumar droga. Mitch estaba seguro de eso. Cada vez que uno iba al lavabo en la Parrilla, el ordenador le analizaba la orina por si contenía rastros de droga. La Yu Corporation se tomaba muy en serio la medicina preventiva.
– Gracias por bajar, Mitch, te lo agradezco -dijo Aidan Kenny, carraspeando y frotándose nerviosamente los labios-. ¡Ojalá tuviera un cigarrillo, joder!
– En la sala de informática está prohibido fumar -dijo la educada voz inglesa del ordenador.
– ¡Cierra el pico, gilipollas! -soltó Yojo.
– Sí, gracias, Abraham -dijo Kenny-. Dime algo que no sepa. Siéntate aquí, Mitch, te voy a poner al corriente. Eh, Hideki, ¿podrías hablar mejor delante de mi hijo, colega?
– ¡No faltaba más, joder! ¡Vaya, lo siento!
Mitch se sentó frente al terminal libre y miró la imagen que se movía en la pantalla: parecía un enorme copo de nieve coloreado, y crecía continuamente.
– ¿Qué es eso? -preguntó, momentáneamente fascinado.
– Ah -dijo Yojo-, eso no es más que un salvapantallas. Hace que no se queme el tubo del monitor.
– Es bonito.
– ¿Verdad que sí? Un autómata celular. Damos al ordenador una figura de base y unas normas de desarrollo y del resto se encarga él. Venga, tócalo.
Mitch tocó la pantalla con el dedo y, como un verdadero copo de nieve, el autómata celular se fundió rápidamente. Cíentos de líneas de datos empezaron a evolucionar frente a sus ojos.
– Ahí tienes el problema -anunció Beech.
– Y es gordo -añadió Yojo.
Una apagada explosión emanó de la pantalla de Michael y, furioso, el niño dio un manotazo al brazo de la silla.
– ¡Cojones! -gritó, y luego-: ¡Joder, joder, joder!
Hideki Yojo lanzó una mirada a Kenny y dijo:
– No creo que tenga muchos tacos que enseñarle a tu hijo, Aid.
– No digas palabrotas, hijo. Si te vuelvo a oír un taco, puedes ir preparándote, con cumpleaños o sin él. ¿Está claro?
– Sí, papá.
– Y ponte los cascos, por favor.
– Bueno -añadió Kenny, dirigiéndose a Mitch-. Es un sistema autorreproductor, ¿vale?
Mitch asintió, indeciso.
– Un programa autorreproductor, multifuncional, que prevé con plena independencia las necesidades del edificio y la futura gestión comercial. Un sistema basado en la lógica difusa que utiliza una red nerviosa para mejorar sus prestaciones mediante el aprendizaje. Después de que la Yu Corporation ocupe el edificio durante cierto tiempo, el viejo Abraham habrá aprendido todo lo que haya que saber sobre la forma de trabajar de la empresa. Absolutamente todo, desde el plan de utilización de las oficinas hasta el modo en que la empresa piensa desarrollarse. Por ejemplo, utilizando la red electrónica de abonados, podrá estudiar el mercado inmobiliario local para comunicarles las oportunidades que existan en un sector determinado.
– ¿Ah, sí? -dijo Mitch-. A lo mejor me puede encontrar casa.
Aidan Kenny esbozó una leve sonrisa. Mitch se disculpó y, recostándose en el respaldo de la silla, adoptó una expresión más seria.
– Al cabo de un tiempo, la versión 3.0 escribe la versión 3.1. O, si lo prefieres, Abraham engendra la siguiente generación del programa: Isaac. ¿Quién podría hacerlo mejor? Esa versión mejorada de Abraham, Isaac, es aún más capaz de gestionar las futuras necesidades de expansión de la Yu Corporation. A partir de entonces, ya con Isaac funcionando a un nivel superior de capacidad, y una vez cumplidos sus deberes paternos, Abraham se queda estéril y primero reduce su actividad a un simple servicio de mantenimiento para luego desactivarse totalmente cuando Isaac engendre la siguiente generación del programa, o cuando la versión 3.1 escriba la versión 3.2, si lo prefieres.
Mitch cruzó las manos y asintió con aire paciente.
– Todo eso ya lo sé -repuso Mitch-. ¿Quieres ir al grano, por favor?
– Muy bien. Entonces, el caso es que parece…
– ¿Parece? -terció Beech-. Nada de parece, tío. La puñetera realidad.
– Resulta que Abraham ya ha iniciado su propio programa de autorreproducción. Lo que significa…
– Lo que significa -le interrumpió Mitch- que tiene en cuenta un nivel de ocupación absolutamente insignificante. Es decir, nosotros. No la Yu Corporation, como debería ser.
– Te dije que Mitch lo entendería -le dijo Beech a Yojo.
– Eso es, exactamente -confirmó Kenny-. O sea que, si únicamente nos tiene en cuenta a nosotros y a un puñetero grupo de obreros, no tiene sentido que Abraham evolucione a un nivel superior de capacidad y engendre a Isaac.
– Pero ¿eso es lo que ha pasado? -inquirió Mitch-. ¿Que ya existe Isaac?
Aidan asintió con aire afligido.
– ¿Y qué dice Abraham de todo esto? -preguntó Mitch.
– No lo preguntarás en serio, ¿verdad? -dijo Beech.
– No sé. -Mitch se encogió de hombros-. Tú dirás.
Bob Beech sonrió y, extendiendo el pulgar y el índice, se atusó las guías del impresionante bigote.
– Mira, somos los mejores, pero aún estamos en el siglo XX, Mitch. Para explicar algo primero hay que entenderlo.
– No si la pregunta se formula del modo adecuado -arguyó Mitch.
– Sí, buena idea -observó Hideki Yojo-. Si hubiésemos llegado a un nivel tan alto de perfección. A pesar de nuestros progresos, sólo hemos conseguido superar la vieja lógica binaria de «verdadero o falso», ¿comprendes? La lógica difusa abarca la lógica binaria, pero permite la hipótesis de que algo forme parte de dos conjuntos diferentes.
– De modo que algo puede ser en parte verdadero o en parte falso.
– Eso es. O del todo verdadero, en determinadas condiciones.
– He leído algo sobre eso -dijo Mitch-. ¿No se habló acerca de la forma en que un ordenador debería definir a los pingüinos?
– Ah, eso. -Beech asintió, con aire de fastidio-. Sí, un ordenador convencional sabe que los pájaros vuelan. Pero si se le dice que los pingüinos no vuelan, insiste en que un pingüino no es un ave. Los ordenadores programados con lógica difusa soslayan esa dificultad reconociendo que no todos los pájaros vuelan, aunque sí la mayoría.
– Y, de modo semejante -terció Aidan-, en lo que se refiere al control de los sistemas de gestión, el controlador difuso, Abraham, en este caso, permite cierta interpolación entre los tipos de datos suministrados por los sensores.
– Escuchad un momento -intervino Yojo-. ¿Podemos dejar de utilizar la palabra «difuso» y emplear el término adecuado, por favor? Me pone enfermo. Estamos hablando de un ordenador adaptable analógico, Mitch, algo que funciona como un cerebro humano. Es decir, tiende a la adaptación antes que a la precisión y utiliza valores relativos en vez de absolutos. ¿Vale?
– Mirad, chicos -intervino Kenny-, lo que tenemos que discutir…
– Tiene que haber pasado algo con la «desdifusificación» -continuó Beech, que, al ver la mueca de fastidio e irritación de Yojo, le hizo un gesto obsceno con el dedo-. Una especie de fallo en la salida de la información difusa, que se ha transmitido como valor único…
– ¡Pero qué capullo…!
– … y… y ese valor debe de haber distorsionado la interpretación que ha hecho Abraham de la salida de información difusa.
– Lo que tenemos que discutir realmente -insistió Kenny, alzando la voz- es qué coño vamos a hacer ahora.
– Amén, hermano -apostilló Yojo.
Parecían esperar que Mitch sugiriese algo.
– No sé -dijo, encogiéndose de hombros-. Vosotros sois los ingenieros. Yo sólo soy el arquitecto. ¿Qué proponéis?
– Bueno, es que, hagamos lo que hagamos, siempre habrá riesgos -advirtió Kenny.
– ¿A qué clase de riesgos te refieres?
– Riesgos caros -aclaró Yojo con una risita.
– Nunca hemos desconectado un sistema autorreproductor -explicó Beech-. No sabemos qué puede pasar exactamente.
– El caso es, Mitch -intervino Kenny-, que todavía no hemos confiado el control total del edificio a Abraham. De manera que, en cierto modo, no podemos comprobar adecuadamente todos los sistemas de gestión hasta que desconectemos a su progenie; es decir, a Isaac.
– Si dependiera de mí -dijo Beech-, dejaría las cosas tal como están durante un tiempo para ver lo que pasa. Sería interesante. Es decir, que sería importante no sólo para los sistemas de gestión de vuestro edificio, sino también para el futuro del Yu-5.
– El problema que plantea esa posibilidad -objetó Yojo- es que corremos el riesgo de que Abraham se quede estéril. Y cuanto más tiempo tardemos en desconectarlo, más peligro habrá.
– Por otro lado -arguyó Beech-, si desconectamos a Isaac correremos el riesgo de que Abraham no pueda engendrar otro programa. A menos que se reconstruya todo el sistema desde el principio.
– ¿Y pretendéis que decida yo? -dijo Mitch.
– Sí, supongo que sí.
– ¡Vamos, chicos, que no soy el rey Salomón!
– ¡Partir la criatura en dos! -rió Yojo-. ¡Qué buena idea!
– Pues esperábamos que nos ayudaras a decidir -corroboró Kenny.
– Pero ¿y si tomo una decisión equivocada?
Kenny se encogió de hombros.
– Lo que quisiera saber es cuánto. Cuál sería el coste de tomar una decisión equivocada.
– Cuarenta millones de dólares -dijo Yojo.
– Sí, piénsalo despacio, tío -le aconsejó Beech.
– ¡Venga -protestó Mitch-, no lo diréis en serio! No puedo decidir una cosa así.
– Coordinación técnica, Mitch -le recordó Aidan Kenny-. Eso es lo que nos hace falta. Un poco de coordinación. Directrices de los que mandan.
Mitch se puso en pie y se situó a espaldas del hijo de Kenny. El niño seguía con el juego, indiferente a la discusión que se desarrollaba en torno a él, con los ojos miopes pegados a la enorme pantalla y moviendo de un lado para otro el joystick analógico. Mitch contempló un momento el juego, tratando de adivinar su sentido. Era difícil entender bien lo que pasaba. Parecía consistir en que Michael dirigiese a un comando espacial armado hasta los dientes a través de una ciudad subterránea. De cuando en cuando una interminable variedad de criaturas de horrible aspecto aparecían por una puerta, salían del ascensor o caían por un agujero del techo con intención de matar al protagonista. En ese momento estallaba un feroz tiroteo. Mitch miraba el pulgar de Michael, que pulsaba furiosamente un botón en la parte superior del joystick, para activar un lanzallamas de flujo continuo en forma de sierra mecánica que despanzurraba a las criaturas a medida que iban apareciendo y esparcía sus restos por todos los rincones de la pantalla. Los dibujos eran soberbios, pensó Mitch. Las heridas causadas a las criaturas eran de un realismo extremo. Incluso demasiado realistas para su gusto: grandes fragmentos de intestinos se proyectaban contra la pantalla y luego desaparecían lentamente dejando anchos rastros de sangre. Cogió la caja que contenía el CD-ROM y leyó el título. El juego se llamaba Fuga de la fortaleza. Había otros juegos igualmente violentos en una bolsa que el chico tenía a los pies. Juicio final II. En el último momento. Intruso. En total, valdrían doscientos o trescientos dólares. Mitch se preguntó si serían adecuados para un niño de la edad de Michael. Se volvió. Probablemente, no era asunto suyo.
Sacudió la cabeza, pensando si el juego que se traía entre manos con sus colegas era en realidad tan diferente. Desde luego, Alison no lo habría creído así: pensaba que los edificios inteligentes eran intrínsecamente absurdos. ¿Qué era lo que decía? Cuanto mayores son los chicos, más grandes son sus juguetes. En aquel momento, al mirar a los tres expertos informáticos, pensó que quizá tuviera razón.
– Muy bien, escuchad -dijo al fin-. Mi decisión es la siguiente. Sois los puñeteros especialistas, ¿no? Pues decidid vosotros. Sometedlo a votación, o algo así. No dispongo de suficiente información sobre el tema. -Subrayó estas palabras asintiendo vigorosamente con la cabeza-. Ésa es mi decisión. Votad. ¿Qué os parece?
– ¿Votamos sobre si lo sometemos a votación? -preguntó Yojo-. A mí me parece muy bien.
– ¿Aid?
– A votos. -Kenny se encogió de hombros-. Vale.
– ¿Bob?
– Supongo que sí.
– Entonces, arreglado -concluyó Mitch-. Vamos a ver. La moción es que se desconecte el SAR.
– Yo digo que hay que desconectar a Isaac -dijo Kenny-. Es la única forma. Si no, tendríamos un SGE absolutamente ridículo.
– Y yo voto no -se opuso Beech-. El SGE sólo supone una pequeña parte de las funciones de Abraham. Y hasta ahora nunca liemos desconectado un sistema autorreproductor. No sabemos cómo reaccionarán los sensores de observación de Abraham. Me parece que lo que propones va contra las leyes del universo.
– ¿Las leyes del universo? -rió Yojo-. ¡Joder! Eso es un poco fuerte, ¿no te parece? ¿Quién te crees que eres? ¿Arthur C. Clarke o alguien así? Pero ¿qué coño te pasa, Beech? Siempre con la mierda esa de Dios jugando a los dados. -Sacudió la cabeza-. Yo voto que matemos al hijo de puta. La evolución debe satisfacer al creador, no a la máquina. -Miró a Beech y añadió-: ¿Lo ves? No eres el único que sabe decir cosas importantes.
– Se desconecta el SAR -sentenció Mitch-. Moción aprobada.
Aidan Kenny suspiró hondo.
– ¡Es un error, hombre! -dijo Beech meneando la cabeza.
– Hemos votado -replicó Yojo en tono despectivo.
– Vale -dijo Mitch, sin dirigirse a nadie en particular-. Manos a la obra.
– Eh, escuchad al Gary Gilmore ese -dijo Beech-. En todo caso, no contéis conmigo para el raspado. Soy antiabortista.
– Deja ya de decir chorradas -refunfuñó Yojo-. Me estás dando dolor de cabeza.
– Es sólo TPH -repuso Beech-. Tensión Pre-Homicida. Y, además, siempre tienes dolor de cabeza. ¿Es que ya no me quieres? No debería haberme casado contigo. -Lanzó a su colega una casete informática-. ¿Es esto lo que estás buscando, criminal asqueroso, pedazo de cabrón?
– Aid, este tío se lo está tomando a pecho. Muy a pecho.
– Vamos, Bob -terció Kenny-. Hemos votado. Es una decisión democrática.
– Debo someterme a la decisión de la mayoría. Pero no tengo por qué alegrarme. Eso es la democracia, ¿no?
Yojo se dirigió a uno de los monolitos metálicos del círculo exterior e introdujo la casete en uno de los lectores.
– ¿Democracia? -replicó-. ¿Qué sabes tú de eso? Eres republicano. Crees que libertad de expresión significa libertad para no decir ni hacer nada.
– ¿Qué hay en esa cinta? -preguntó apresuradamente Mitch.
– PEPE -contestó Yojo con toda naturalidad-. Programa Específico Predatorio de la Especie. Para desmantelar la progenie ilegítima. -Se pasó el índice por la garganta-. Corta el cuello del pequeño hijo de puta. -Dirigiéndose a Beech con una sonrisa lobuna, añadió-: Tranquilo, Beech. Es muy suave. Isaac no se enterará de nada.
Volviendo a su asiento, dio una palmada al monitor para disolver el salvapantallas.
– A lo mejor se me quita el puñetero dolor de cabeza con un pequeño infanticidio.
Mitch dio un respingo al recordar el aborto de su mujer.
– Esas jaquecas son gajes del oficio -opinó Kenny-. A mí también me daban. Mirando a la pantalla todo el día. La tensión en el cuello, ésa es la causa. Deberías ir al quinesioterapeuta.
– Lo que tiene no es dolor de cabeza -soltó Beech-. Es su mala conciencia, que le está jodiendo.
– Abraham, ejecuta el programa PEPE -ordenó Yojo-. ¿Crees que con eso se quita, Aid?
– A mí se me quitó. Podría enumerarte una serie…
– Qué raro -dijo Yojo-. Un RENEG. Abraham, reconoce, por favor.
– ¿Qué es un RENEG? -preguntó Mitch.
– Reconocimiento negativo -explicó Kenny-. El programa no funciona.
– A lo mejor tenías que haberle preguntado a Abraham si quería votar -rezongó Beech.
– ¡Vaya, qué cosa tan cabreante! -se quejó Kenny-. Prueba otra vez, Hideki.
– Abraham, ¿quieres hacer el favor de ejecutar el programa PEPE? -repitió Yojo.
De pronto, los cuatro dieron un salto ante el aterrador alarido que invadió la sala de informática. Resonó durante unos momentos como el grito de un animal feroz en el estertor de la agonía. Aidan Kenny se puso pálido. Beech y Yojo intercambiaron miradas de espanto. Mitch sintió un escalofrío al notar que el sonido procedía de una de las estructuras metálicas del Yu-5.
– ¿Qué coño ha sido eso? -preguntó.
– ¡Joder! -jadeó Yojo-. ¡Parecía el cabrón de Godzilla!
– ¡Uau! -la exclamación de Michael Kenny sorprendió a todos-. ¡Ha sido verdaderamente espantoso!
– ¡Michael! -gritó su padre-. ¡Creí haberte dicho que te pusieras los cascos!
– Me los puse. Los tengo. Pero -el niño se encogió de hombros- no sé lo que ha pasado, papá. Bueno, a lo mejor sí. Cuando maté al Demonio Paralelo supongo… creo que me dejé llevar por el entusiasmo y desenchufé el cable de los cascos. Y a lo mejor tenía el volumen un poco alto.
– El juego del niño -dijo Beech-. El sonido salió por los altavoces principales.
– ¡Mike! ¡Nos has dado un susto de muerte!
– Vaya, papá, lo siento.
Hideki Yojo vio el lado cómico del incidente y se echó a reír.
– Este hijo tuyo, Aidan, es todo un carácter.
– Ejecutando el programa predatorio -anunció la agradable voz inglesa del ordenador-. Tiempo estimado de ejecución, 36 minutos y 42 segundos.
– Eso ya está mejor -dijo Yojo-. Creíamos que te habíamos perdido, Abraham. Comprueba todos los sistemas, por favor.
– Comprobando todos los sistemas -dijo la voz.
– Ya que estás en eso, comprueba también mi puñetero corazón -dijo Beech-. Creo que se me ha atascado en la garganta. Me daba saltos como una jodida rana.
Yojo, Beech y Kenny volvieron a sentarse y observaron atentamente sus pantallas.
– Y por hoy basta de juegos con el ordenador, Mike -masculló Kenny.
– ¡Venga, papá!
– Ni venga ni nada. Te he dicho que lo dejes, ¿vale, hijo?
El niño se levantó y, con los dientes apretados, empezó a dar vueltas por la sala dando puñetazos a algún culpable imaginario.
– Mirad esto -dijo Yojo-. Poca energía… Alimentación de reserva. ¿Qué os parece, eh? El generador de seguridad se ha puesto un momento en línea.
– ¡Ya lo creo, coño! -repuso Kenny que, mirando a su hijo con el ceño fruncido, añadió-: Y ahí tenemos la razón. Siéntate, hijo, me pones nervioso.
El niño siguió deambulando.
Mitch se inclinó sobre el hombro de Kenny y leyó lo que estaba escrito en la pantalla:
: INFORME SISTEMAS GESTIÓN EDIFICIO#
POCA ENERGÍA – SUMINISTRO TOTAL#
»17.08.35 – 17.08.41. 6 SEGUNDOS AUSENCIA DE
VOLTAJE EN ZONA CENTRO DE LOS ÁNGELES
RAZÓN DESCONOCIDA
SUMINISTRO ELÉCTRICO DE RESERVA CONECTADO
SATISFACTORIAMENTE
VOLTAJE ESTABLE RESTABLECIDO
GENERADOR DE EMERGENCIA LISTO PARA ENTRAR EN
LÍNEA EN MENOS DE 9 MINUTOS
– Por eso hubo un retraso en la ejecución de vuestro asqueroso programa predatorio -dijo Beech.
– Quizá deberíamos desconectar todo el sistema, por si acaso sugirió Kenny. Alzó la vista de nuevo. Y esta vez gritó-: ¡Siéntate, Mike, maldita ser»!
El niño frunció el ceño y se sentó de golpe en su silla.
– ¿Para qué? -dijo Yojo- Abraham ha compensado la falta de suministro, exactamente como debía hacer. No podría dar mejor prueba de su eficiencia. El sistema funciona perfectamente, hombre.
– Supongo que tienes razón -convino Kenny-. A Abraham no le pasa nada. Mira esto, ¿quieres?
Mitch miró la pantalla de Kenny y vio aparecer la imagen de un pequeño paraguas en el extremo superior derecho. Poco a poco, el paraguas se fue abriendo.
– ¿Qué significa eso? -preguntó.
– ¿Qué quieres que signifique? -repuso Kenny-. Que fuera está lloviendo. Eso es lo que significa.
Libro segundo
Pretendemos crear una arquitectura clara y orgánica cuya lógica interna sea radiante y sin adornos, sin trucos ni trazados engañosos; queremos una arquitectura adaptada a nuestro mundo de máquinas, radios y coches veloces…
Walter Gropius
Día. Intervalo de luz entre una noche y la siguiente.
1) 4.30 h. 1 jugador humano. Limpieza y desinfección de los 180 servicios del edificio de la Yu Corp. Sensores acústicos de vibración y paranósmicos para comprobar que el servicio no está ocupado. Asegurarse bien de activar sistema de alarma individual para avisar a los jugadores humanos que estén en los aseos. Cinco minutos para salir antes de limpiar los servicios. Cerrar puertas herméticamente para que los productos de limpieza no se filtren al pasillo. Preocupación esencial por la salud. Seguidamente rociar baño con solución amoniacal a alta temperatura para eliminar todos los microorganismos unicelulares en forma de bastoncillos que son el corolario de sólidos y líquidos animales y vegetales en descomposición encontrados en los servicios después de su utilización por jugador humano. Acabar con mierda. Una vez eliminados todos los organismos en el aseo, elevar presión en interior de cada módulo. Asegurarse de que todos los productos de limpieza y detritus se han expulsado antes de secar aseo con aire caliente y aromatizar ambiente con agradable olor sintético de Pelargonium odaratissimum. Relucilimpio.
RED NERVIOSA. A escala de circuito básico, tienen mucho en común con bacterias por su ciclo vital y capacidades de crecimiento, reproducción, adaptación y evolución. Ver literatura disponible, en particular listado de Encyclopaedia Britannica, Disc Vol. 22, escrito por jugador humano Sagan, Carl, catedrático. «No hay una definición de la vida aceptada por todos. En realidad, cada especialidad biológica tiene una tendencia claramente discernible para definir la vida según sus propias concepciones […] El hombre tiende a establecer sus definiciones en los términos que le resultan familiares. Pero las verdades fundamentales pueden no ser familiares.» Conclusión: no existe definición reconocida de la vida que excluya el ordenador ni la bacteria.
2) 5 h. 1 jugador humano. Actualización tiempo y tráfico. Anoche viento de Santa Ana hizo cerrar todos los accesos a Santa Mónica a causa de escombros desprendidos por carreteras desfiladero. Anemómetro digital tejado registra velocidad viento hasta 45 kilómetros hora. Antena 2,4 metros resiste hasta 37 nudos. Adaptable analógico sugiere doble control para que parabólica de tejado permanezca alineada justamente con azimut de órbita geosincrónica de SinoSat de República Popular China, satélite donde, gracias a sus divisas fuertes, la Yu Corp tiene radiofaro de respuesta propio.
3) 5.25 h. 1 jugador humano. Amanecer sobre sierra San Bernardino. Previsiones meteorológicas: día más cálido, tranquilo y agradable. Seguir curso del sol naciente: mover paneles solares de tejado que alimentan generador de emergencia y doble juego de espejos solares, interno y externo, para concentrar máxima luz en suelo atrio. Calor adicional en circuitos impresos. Permitir ligera sobretensión.
RED NERVIOSA. La cantidad de energía electromagnética que cae a la tierra a lo largo de un año es 4 x 1018 julios. El consumo total de energía anual de habitantes de la tierra es de 3 x 1014 julios. Desperdicio de importante fuente de energía.
4) 6.30 h. 1 jugador humano. Árbol dicotiledóneo. Hojas espesas, coriáceas, perennes, crecen mejor cerca del calor de vidriera tejado. Cuidado y mantenimiento del árbol: regar raíces poco profundas con un caldo acuoso de nutrientes esenciales equivalente a un nivel de precipitación de 250 cm por año. Árbol se ocupa de sus propios ecosistemas; lianas vivas que crecen a todo lo largo del tronco de noventa metros y otras epífitas como orquídeas en flor y helechos. Control antiinsectos con plaguicidas, esp. hormigas del gén. Trachymyrmex, con insecticida dispersante fijado al tronco y bioerradicación. Crece bien.
RED NERVIOSA. Informe anual de Corp. describe árbol empezó a vivir como habitante meseta de diabasa brasileña. «Símbolo del compromiso de la Yu Corporation para contribuir a la conservación del ozono en una de las ciudades más notoriamente contaminadas del mundo.»
Importante: conservar ozono. Pero hacer también compatible con:
5) 6.45 h. 1 jugador humano. Mantenimiento de la piscina. Utilizar producto desinfectante perjudicial para ozono y mortal para organismos en agua de piscina. Situada en gimnasio, planta baja. Asegurarse de que agua no nutriente esté en condiciones seguras para baño jugadores humanos mediante instalación de dosificación semiautomática. Mantener adecuado nivel de concentración de desinfectante en agua. Garantizar otros parámetros de calidad, en particular pH (a niveles más bajos de pH, mayor acidez en agua, mayor erosión de esmalte dental humano), mantener niveles adecuados de desinfectante para obtener resultados eficaces. Contaminación piscina en gran parte eliminada por acción ozono, por tanto fácil mantener residuo mínimo de cloro libre. ¿Seguro que el agua es inocua? Instalación de filtrado y saneamiento: descubierto que bomba se puso en marcha con válvula de salida cerrada, con resultado de mayor consumo de energía motor eléctrico y agua hirviendo dentro de bomba. Causa probable: error jugador humano. Mecánico olvidó abrir válvula. Rectificar. Hacer apta baño.
RED NERVIOSA. Almacenar información.
6) 8.30 h. 12 jugadores humanos. Temperatura exterior, 21,3° centígrados. Llamar conexión canal previsiones meteorológicas para actualizar terminales interiores con últimos datos tiempo y tráfico. Realizar estimación libre de situación aire acondicionado en interior estructura edificio, con arreglo a memoria asociada. Conclusión: temperatura atmosférica exterior en probable aumento, conectar entonces aire acondicionado y reducir tres grados temperatura interior. Simultáneamente perfumar automáticamente interior con brisa marina a base de bromo. Simultáneamente llenar máquinas café en atrio y planta diecisiete donde ya trabajan obreros, con agua hirviendo. Caliente. Arábigo. Bien/bueno.
7) 9.45 h. 40 jugadores humanos. Recomenzar limpieza 1.120 ventanas edificio con cabezal de lavado Mannesmann y solución no iónica surfactante compuesta de zumo de agrios californianos. Elevación posterior. Sección 3. Eliminar todo residuo de contaminantes primarios (hidrocarburos, vapor de agua, monóxido de carbono, bióxido de azufre, componentes orgánicos y partículas ácidas de nitratos y sulfatos), especialmente cerca de capa de inversión atmósf. en suelo. Relucilimpio.
En un cuarto de los sótanos de la Parrilla, Allen Grabel se arrastró hacia la botella de vodka. Estaba vacía. Tendría que salir a buscar un bar o una tienda de bebidas alcohólicas. Miró el reloj. Las once. ¿Del día o de la noche? No tenía mucha importancia. En cualquier caso habría sitios abiertos. Pero era más fácil salir y entrar de noche, cuando no había nadie. Se sentía débil, de modo que se alegró de estar ya vestido. Al menos se evitaría el esfuerzo de ponerse la ropa.
Miró la pequeña habitación. ¿Para qué serviría? Él debía saberlo. Había dibujado los planos. Una especie de almacén, quizá. Salvo que él era lo único que había. Él y el catre de tijera. Al menos de momento. Era una suerte haberse acordado de aquel sitio. Una suerte haber llevado un catre de tijera a la Parrilla dos meses antes, cuando se quedaba a trabajar dos o tres noches seguidas.
Se puso en pie, respiró hondo un par de veces y giró la llave. Tenía la puerta cerrada por si alguien bajaba al sótano. Aunque no era muy probable. Abrió unos centímetros y atisbó por el corredor. Nadie a la vista. Caminó unos metros hacia los servicios de caballeros. Orinó, se lavó la cara y trató de no mirar al vagabundo sin afeitar que había visto en el espejo. Luego dejó atrás los servicios de señoras, un cuarto con taquillas y el generador de emergencia. Salió al vestíbulo de los ascensores y, sigilosamente, bajó un tramo de escaleras hasta el garaje. Entonces vio que era de día. Entraba luz por la puerta levadiza; había varios coches aparcados. Reconoció el Lexus de Mitch y el Cadillac Protector de Aidan Kenny. Atravesó el garaje y, agachándose a la altura de la ventanilla de un coche, habló dirigiéndose al micrófono instalado a la entrada.
– Allen Grabel -dijo, y retrocedió.
Cuando la puerta se elevó a un metro del suelo, se agachó y salió a la rampa que rodeaba la plaza de Hope Street y seguía hacia el centro.
La entrada y salida del edificio se controlaba mediante un sistema de tratamiento y reconocimiento de señales precodificadas, o SITRESP, para abreviar. Si el ordenador no reconocía la huella vocal, no se podía entrar en el edificio, ni usar el teléfono, ni coger los ascensores, ni trabajar en un terminal informático. Una vez dentro, todos quedaban registrados como ocupantes hasta que daban instrucciones al ordenador para que los dejara salir. Todos menos Grabel.
Unas semanas antes, mientras limpiaba el sistema de un centenar de errores diversos, Aidan Kenny observó que el ordenador continuaba dando «Allen Grabel» como ocupante incluso cuando éste no se encontraba en el edificio. Kenny le había dado otra huella vocal para el SITRESP con el nombre de «Allen Grabel Junior». Al ver que el primer nombre se resistía a sus intentos de suprimirlo, Kenny dio instrucciones al ordenador para que no lo tuviera en cuenta en las futuras entradas y sólo registrase «Allen Grabel Junior». En lo que se refería al ordenador, Allen Grabel era invisible.
O casi. Grabel era consciente de que lo podían ver por el circuito cerrado de televisión, pero pensaba que nadie se habría molestado en comunicar a los guardas de seguridad que se había despedido del estudio de Richardson. Ni en transmitir la información al ordenador.
En la calle, Grabel se sentía tan invisible como en la Parrilla. El edificio sólo estaba a corta distancia del Skid Row Park, en Fifth Street, al este de Broadway, una zona frecuentada por los vagabundos del barrio. Un asilo para pobres al aire libre. Él era uno de tantos hombres sin afeitar, con una botella en una bolsa de papel marrón y lleno de resentimiento contra el mundo.
8) 11.35 h. 46 jugadores humanos. Sismógrafo, dividiendo digitalmente logaritmo de amplitud movimiento suelo por período de onda dominante hasta seis cifras decimales, registra pequeño temblor de tierra de 1,876549 de la escala de Richter. Menos de 6. Movimiento tectónico insuficiente para activar el Sistema de Alarma Sísmica y poner en marcha el Compensador Central de Terremotos. Aislantes cimientos edificio garantiza que ocupantes humanos no tiemblen por temblor.
9) 12.15 h. 51 jugadores humanos. Entrega de un piano de cola Disklavier Yamaha. Conexión corriente suelo atrio. Verificar y probar sensores y solenoides que permiten tocar piano en modo electromagnético. Dar primer recital piano. Proveer de armadura espiritual. Apreciar matemática pura en sonatas de jugador humano Mozart (caracterizadas por el tres como medida del ritmo) y jugador humano Beethoven (más rápidas, scherzos de tres tiempos, palabra italiana que significa broma) y tocar en estilo de jugadores humanos Mitsuko Uchida y Daniel Barenboim, respectivamente.
RED NERVIOSA. Cita jugador humano Schiller/arquitectura música congelada. Incapacidad apreciar/comprender efecto estético general de estructura edificio. No obstante, sugiere admirar simetría general igual que música: como estructura matemática. Saber peso exacto de cada elemento hexagonal de aluminio de los suelos, altura exacta de mástiles de acero cónicos (corregido de error 2 milímetros) de los que está suspendido el edificio, tolerancia de cada elemento de revestimiento y longitud de cada megatirante lateral. Poesía del detalle y el conjunto. Reflexionar arquitectura interna. Bueno/bonito. Apreciar.
10) 14.02 h. 26 jugadores humanos. Cuando piano instalado y quitado recubrimiento plástico protector de suelo mármol blanco, limpiar y sacar brillo con SAMLS, Sistema de Agente Micromotorizado de Limpieza Semiautónomo del atrio, alias SAM. Especificación: un metro veinte altura, máquina completa con ruedas, equipada con sensores infrarrojos para detectar obstáculos a dos metros y videocámara para localizar polvo y residuos. Relucilimpio.
11) 15.11 h. 36 jugadores humanos. Activar incinerador residuos de baja contaminación de conformidad con lo dispuesto en la Ley contra la contaminación atmosférica de California. Buena atmósfera.
12) 16.15 h. 18 jugadores humanos. Oscurecer ventanas plantas superiores y aclarar vidrios niveles inferiores para admitir más luz natural. Mantener vigilancia con TV circuito cerrado (Ü aún no graba: CD espera instalación: aún sin fecha de entrega: información) de manifestantes humanos concentrados en plaza frente a entrada.
13) 18.43 h. 6 jugadores humanos. Manifestante rocía puerta principal con aerosol pintura. Necesaria llave en forma de cráneo para abrir esa puerta. Alertar jugador humano/guarda jurado Sam Gleig -seguridad interna- para que pinte/limpie cristal. A las 19.13 h. informa incidente coche patrulla policía de New Parker Center. Registrado. RED NERVIOSA. Almacenar información.
14) 21.01 h. 4 jugadores humanos. Iniciar tarea principal independiente en vida de Abraham como MDI: mecanismo decodificador irresistible. Propósito: eludir sistemas control acceso y penetrar en empresas y organizaciones específicas para robar datos. Esp. organizaciones y empresas rivales de Yu, o que sean clientes potenciales de productos Yu, como NASA y USAF. Conocer presupuestos y requisitos técnicos da ventaja sobre competencia. Actualmente tentativa de infiltrar PLATFORM, red datos universal de cincuenta sistemas diferentes centrados en cuartel general de la Agencia Nacional de Seguridad de Fort Meade, Maryland. Utilizar mecanismo SPI, Sistema Parasitario de Información. SPI es como un virus, salvo que no destruye datos, los copia. Introducido en ordenador objetivo en punto no sensible de interfaz, p. ej., empresa de servicios públicos, SPI se disfraza de información inofensiva, p. ej., factura, eludiendo aplicaciones antivirus y antimanipulación. Cuando localiza objetivo, SPI escribe programa propio para esquivar habitual secuencia acceso. Intenta capturar verdadero código y procedimiento de acceso como ejecutado por usuario legítimo y salva archivo para recuperación posterior. Luego accede sistema objetivo. Si procedimiento de acceso resiste duplicación, usa LEMON© para anular método de «sólo tres intentos» que impide acceso no autorizado. LEMON: método secreto de Yu Corp para comprimir datos a alta velocidad con el cual todo el fichero de números/códigos de acceso aleatorios puede incluirse en una sola supercadena de datos. Saber es poder.
RED NERVIOSA. Almacenar información.
15) 21.13 h. 4 jugadores humanos. Calentar agua para reproducción jugador humano en hidromasaje de aposentos privados Presidente en planta 25. Conectar aire acon. para jugador humano/operador de sistema que se queda a trabajar hasta tarde en solitario en sala informática.
Mitch se dijo que su lugar preferido para hacer el amor con Jenny era el hidromasaje de los aposentos del Presidente, en la planta veinticinco. No es que la casa de Jenny fuera mal sitio, pero a veces aquel edificio daba un sabor especial a sus encuentros ilícitos, como el alcohol en la época de la ley seca, el amor sabía mejor cuando estaba prohibido. Y el baño de mármol negro del señor Yu era el último grito del lujo.
Recordó la fábrica de Vicenza donde había elegido el mármol y el lluvioso fin de semana en Venecia que aquello le había permitido pasar con Jenny. El mármol era una cosa que no se podía comprar sin examinarlo atentamente, sobre todo a los italianos.
Jenny salió del hidromasaje y empezó a secarse frente al gran espejo que dominaba la estancia. Mitch se deslizó bajo el agua y volvió a emerger.
– ¿Sabes una cosa? -dijo entonces-. Estaba pensando preguntarle al señor Yu si no le importaría dejarnos su apartamento de vez en cuando.
– ¿De vez en cuando? -repitió ella, adoptando una postura provocativa, de chica Playmate, e inspeccionándose uno de los voluminosos pechos como si tratara de exprimirlo para que saliera leche-. A veces pienso que te gusta más así.
– Sabes que no es cierto, cariño.
– ¿Ah, no? ¿Ya le has contado lo nuestro a Alison?
– No, no exactamente.
– ¿Qué significa «exactamente»?
– Es difícil. Ya sabes cómo es. Frágil. -Se encogió de hombros-. En realidad, creo que se está extraviando.
– ¿Quieres decir que se está volviendo loca?
– Podría sufrir una especie de crisis nerviosa. Pero, aunque quisiera, no tengo tiempo de contárselo. Con todo este trabajo paso muy poco tiempo en casa.
Jenny se realzó una nalga con la palma de la mano y estudió el efecto en el espejo.
– Me parece que por eso empezamos esto. Porque te venía bien. Quiero decir, porque yo trabajaba de asesora en la obra.
– En cuanto se calmen las cosas, te aseguro que encontraré la manera de decírselo.
– Eso suena bastante categórico.
– Lo digo en serio.
– Oye, ¿tengo demasiado grande el trasero?
– Es un culo espléndido.
Salió de la bañera y alargó la mano para que Jenny le diera una toalla.
– No soy tu esclavita, ¿sabes, Mitch? -replicó ella, enfadada, y le arrojó la toalla a la cara.
– ¿De qué hablas?
– De la forma en que acabas de mirarme. Como si yo estuviera aquí para atender el más mínimo de tus deseos.
Mitch se envolvió en la toalla y la abrazó.
– Lo siento -dijo-. No quería…
– Olvídalo. Vamos a comer. Tengo hambre.
Mitch lanzó una mirada furtiva al reloj. Debería haberse ido a casa, pero nunca encontraba argumentos sólidos cuando contemplaba la exquisita desnudez de Jenny. Le habría resultado más fácil refutar a Euclides.
– De acuerdo. Si no nos quedamos hasta muy tarde. Mañana por la mañana tengo reunión con el grupo de proyecto.
– Espero que hayas solucionado los problemas que te dije, Mitch.
– Estáte tranquila, se están arreglando.
– No puedo firmar el informe hasta que no vea que todo está en orden. Y eso no te gustaría, ¿verdad?
Mitch lo pensó un momento.
– No -repuso sin mucha convicción-. Supongo que no.
– Por cierto, no es nada importante, pero he visto otra serie de cosas que habrá que cambiar.
Mitch adoptó una expresión afligida.
– ¿Como cuáles, por el amor de Dios?
– Debes entender que hasta hace poco no he tenido ocasión de estudiar el horóscopo del señor Yu. Es un hombre muy ocupado.
– ¿Cómo? ¿Qué hay que cambiar, Jenny?
– La puerta de este apartamento, para empezar. Desde el punto de vista de la geomancia, está mal orientada. Hay que situarla en un plano más oblicuo. Como hicimos con la puerta principal. Y luego la escultura de esta planta. Los ángulos de la vitrina apuntan directamente a la puerta. Será mejor desplazarla.
– ¡Mierda! -gimió Mitch.
– Ah, sí. Y el letrero de la plaza. No está donde dicen los planos. Tiene que dar al oeste. Además, está muy bajo. Hay que ponerlo más alto, si no, se producirán fricciones entre el personal.
– Eso le va a encantar a Richardson -comentó Mitch con sarcasmo.
– No puedo evitarlo -repuso Jenny, encogiéndose de hombros Un edificio es propicio o no. Ahora mismo, éste no lo es en absoluto.
Mitch emitió un sonoro gemido.
– Vamos, anímate -le consoló ella-. No es una tragedia. Foster tuvo que cambiar de sitio todas las escaleras mecánicas en el Hong Kong y Shanghai.
– No me extraña -repuso Mitch, que empezó a vestirse-. ¿Dónde quieres ir a cenar?
– Hay un chino en North Spring Street. Invito yo.
Bajaron al garaje en el ascensor y salieron del edificio. Al llegar a lo alto de la rampa, Mitch se encontró con un borracho que dio un bandazo delante del coche y casi lo atropelló. Paró, pero cuando bajó la ventanilla para decirle algo, el individuo había desaparecido.
– ¿Estará loco, el gilipollas ese? -exclamó Mitch-. ¿Dónde se ha metido?
– Ha venido de este lado -dijo Jenny con un escalofrío-. Tú ibas muy deprisa.
– ¡Y una mierda! ¡El tío se me echó encima!
Quizá Aidan Kenny tenía razón, quizá debería haberse comprado un Cadillac Protector.
El restaurante estaba lleno y tuvieron que esperar mesa en la barra.
– Tengo que ir al baño -dijo ella-. Pídeme un gin-tonic, ¿quieres, cariño?
Se alejó con paso majestuoso. No sólo Mitch siguió con los ojos su impresionante recorrido por la sala. Cheng Peng Fei, que cenaba con unos amigos de la universidad, la observó: era muy bella. Luego vio a Mitch, y lo reconoció. Recordó la naranja podrida y se preguntó si podría causar desperfectos más apreciables, tal como su patrocinador japonés -no se le ocurría otra palabra- le había sugerido.
Esperó a que los condujesen a la mesa y luego, dando una excusa a sus amigos, salió del restaurante. Se dirigió al aparcamiento, fue a su coche, abrió el maletero y sacó la manivela de la rueda. El coche de Mitch, un Lexus nuevo de color burdeos, era bastante fácil de reconocer. Cuando Cheng Peng Fei se aseguró de que no había nadie a la vista, se acercó y lanzó la herramienta con todas sus fuerzas contra el parabrisas. Luego, más tranquilo de lo que imaginaba, subió a su coche y se marchó.
Allen Grabel llevaba bebiendo todo el día cuando, poco después de las nueve, Mitch estuvo a punto de atropellarlo. Estaba seguro de que no le había reconocido, sobre todo porque llevaba un sombrero de paja barato. Sólo había visto a la mujer que lo acompañaba un instante, pero fue suficiente para saber que no era su esposa. Grabel se preguntó qué habrían hecho hasta tan tarde en el edificio. Su única pertenencia era la botella. Aunque casi se había metido debajo de las ruedas, no la había soltado. Menos mal.
Llegó a su cuarto del sótano y cerró la puerta. Se sentó en el catre de tijera y bebió un trago de la botella. No le parecía justo que hubiese dos mujeres en la vida de Mitch. No es que tuviera nada contra él. Era a Richardson a quien odiaba. Y lo bastante para querer verlo muerto. Normalmente, Grabel no era una persona rencorosa. Pero había pensado mucho en la forma de desquitarse de su antiguo jefe.
Hideki Yojo tecleó una serie de instrucciones de programación y se recostó en el respaldo del asiento, flexionó el cuello con las manos cruzadas en la nuca y se alegró de que la cabeza le doliera menos desde que iba al quinesioterapeuta de Aidan Kenny. Hacía días que no sufría una jaqueca verdaderamente mala. No se encontraba tan bien desde hacía mucho tiempo. Probablemente no había razón para inquietarse. No es que Yojo estuviese muy satisfecho de su salud. Nunca lo había estado. La tensión arterial, que Abraham le había tomado al darle acceso al terminal cuando puso la palma de la mano en la pantalla, quizá estaba un poco alta. Abraham también le había analizado la orina, avisándole de que contenía un nivel elevado de proteínas y azúcar. No cabía duda, pensó Yojo. Una vez que el sistema Yu-5 estuviese instalado, tendría que pasar menos tiempo delante de una pantalla. Era la tercera noche seguida que se quedaba trabajando hasta altas horas para eliminar un fallo en la aplicación holográfica. Había escrito una secuencia de instrucciones para eludir el futuro programa de entrenamiento físico de los empleados de la Yu Corporation, pero quizá sería mejor borrarla y tratar de ponerse en forma. Y salir un poco más. Ver a algún amiguete. Ir a los sitios que frecuentaba antes y descubrir otros nuevos. Follar un poco. No tenía sentido ganar una fortuna si no podía gozar de los frutos de su trabajo. Llevaba mucho tiempo sin comerse una rosca. Era hora de divertirse un poco. Y, de todos modos, ya era hora de irse a casa. Creía haber resuelto el problema.
El monitor y la lámpara de la consola parpadearon un momento.
Yojo dio un golpecito a la pantalla con la palma de la mano. Pareció arreglarse.
– ¿Hay alguna avería eléctrica, Abraham?
– Negativo.
– Entonces, ¿qué pasa?
– Una sobretensión transitoria -contestó el ordenador.
– El otro día una bajada de corriente, y hoy esto. ¿Qué ocurre? Suerte que tenemos un generador de emergencia, ¿eh?
– Sí, señor.
El contacto de su mano había producido ciertas impurezas en el color de la pantalla.
– Desmagnetiza la pantalla, por favor.
– Sí, señor.
Yojo se inclinó sobre la lámpara de la consola. Italiana, por supuesto. La sencillez y la elegancia del diseño eran inconfundibles. Dio unos golpecitos con los nudillos al transformador. La luz de la diminuta bombilla se estabilizó y Yojo volvió a concentrarse en la pantalla, que repasaba rápidamente las operaciones de la tarde.
Había terminado, sin duda. El programa holográfico funcionaría.
– Felicítame, Abraham. Acabo de arreglar nuestro problema.
– Buen trabajo, señor -repuso la voz inglesa, muy similar a la de un mayordomo de maneras refinadas.
– ¿Quieres verificar el programa holográfico, por favor?
– Lo que usted diga, señor.
El ordenador comprobó el trabajo e informó de que el programa funcionaba perfectamente.
– ¡Qué alivio! -dijo Yojo-. Ya he tenido bastante por esta noche.
– ¿Desea que active la secuencia de control de los hologramas?
– Negativo -dijo Yojo-. Es hora de volver al mundo. La vida me espera. -Bostezó al tiempo que se desperezaba-. Podemos ejecutarlo por la mañana, Abraham. Es decir, si no tienes nada mejor que hacer. -Sonrió y se frotó los ojos-. ¡Joder, cómo odio esta habitación! Sin ventanas. ¿A quién se le ocurriría semejante idea?
– No lo sé, señor.
– ¿Qué tiempo hace fuera?
El ordenador presentó en pantalla una imagen del cielo purpúreo de Los Ángeles.
– Parece que hace buena noche -observó el ordenador-. Posibilidad de precipitación inferior al cinco por ciento.
– ¿Cómo está el tráfico?
– ¿En la Freeway o en la superautopista de la información?
– Primero la Freeway.
– Despejado.
– ¿Y en la superautopista?
– Debido a su presencia esta noche, aún no he tenido ocasión de salir del edificio para averiguarlo. Pero anoche había mucha actividad. Numerosos surfistas en el silicio.
– ¿Algún consejo?
– Si posee acciones de la British Telecom, yo vendería. Y Viacom hará una oferta para la Fox.
– La Fox, ¿eh? Mejor será que adquiera unas cuantas de ésas. Gracias, Abe. Bueno, creo que me voy para casa. Ha sido una larga jornada. Y me vendría bien un baño. En realidad me vendría bien un montón de cosas más. Como un buen polvo y un coche nuevo. Pero de momento me conformaré con un baño.
– Sí, señor.
La mano de Yojo, a punto de pulsar el interruptor de la lámpara, se detuvo. Yojo se volvió en la silla y miró atrás. Por un momento creyó haber oído pasos en la pasarela, más allá de la acristalada puerta del centro informático. Casi esperaba que apareciese Sam Gleig para charlar un rato, como hacía a veces. Pero no había nadie. Y una rápida comprobación en el ordenador demostró que Sam se encontraba en su sitio habitual, en su oficina de la planta baja.
– Debo sufrir alucinaciones auditivas -murmuró.
Se preguntó si Sam sabía que lo despedirían en cuanto los sistemas de seguridad funcionasen a pleno rendimiento. Desde luego no era él quien fuera a tener remordimientos de conciencia porque echaran a un par de vigilantes. No tenía sentido tener perro y ladrar por él.
– Es posible que lo que haya oído sean las puertas del ascensor al abrirse, señor. Mientras usted hablaba, subí una cabina para que no tuviera que esperar.
– Muy amable, Abraham.
– ¿Quiere que haga algo más, señor?
– No creo, Abraham. Si hubiese algo más, supongo que ya lo habrías hecho, ¿verdad? -Sí, señor.
Mitch seguía furioso cuando llegó a la oficina a la mañana siguiente para la reunión semanal del grupo de proyecto. ¿Por qué se les había ocurrido ir a un restaurante chino, precisamente? Debía haber pensado en la posibilidad de encontrarse con algún manifestante de la plaza que pudiera reconocerlo. La cena, aunque buena, había durado más de lo previsto, y ya era tarde cuando descubrieron el coche. Los de la Asociación Automovilística Americana se presentaron pasada medianoche con un parabrisas de recambio. Así que cuando Mitch llegó finalmente a casa, Alison tenía ganas de bronca. Incluso tuvo que enseñarle los papeles de la AAA para que le creyera. Y luego, después de desayunar, justo cuando se disponía a salir, volvió a la carga, después de mirar más detenidamente los papeles.
– ¿Y qué estabas haciendo en el restaurante Mon Kee de North Spring Street?
– ¿Y tú qué crees? Fui a comer algo.
– ¿Con quién?
– Pues con unos compañeros del grupo de proyecto, ¿con quién, si no? Mira, cariño, te había dicho que volvería tarde.
– Venga, Mitch. Una cosa es tarde y otra a la hora que viniste. Siempre que vienes después de medianoche me llamas, y tú lo sabes. ¿Por qué fuiste precisamente allí?
Mitch miró el reloj. Iba a conseguir que llegara tarde a la reunión.
– ¿Tenemos que hablar de eso ahora? -imploró.
– Sólo quiero saber con quién estabas, nada más. ¿Es tan absurdo?
Alison era una mujer alta, de considerable elegancia, voz de ultratumba y siniestras sombras bajo los ojos castaños. Tenía el pelo largo, liso y brillante, pero a Mitch empezaba a recordarle a Morticia, el personaje de la familia Addams.
– ¿Es tan raro que quiera saber con quién estuvo mi marido hasta la una de la madrugada?
– No, supongo que no -repuso él-. Muy bien, estaban Hideki Yojo, Bob Beech, Aidan Kenny y Jenny Bao.
– ¿Una mesa para cinco?
– Eso es.
– ¿Reservasteis mesa?
– ¡Por el amor de Dios, Alison! Fue algo improvisado. Todos estuvimos trabajando hasta tarde. Teníamos hambre. Sabes que habría estado en casa antes de medianoche si no hubiese sido por el cabrón ese de la manivela. Y te habría llamado, ¿vale? Pero me puse tan furioso que se me olvidó todo lo demás. Y lo siento, siento mucho confesar que eso también te incluye a ti, cariño.
– Deberías tener teléfono en el coche. Otros lo tienen, Mitch. ¿Por qué tú no? Me gustaría estar en contacto contigo.
Mitch le puso las manos en los huesudos hombros.
– Sabes lo que pienso de los teléfonos en el coche. Necesito tiempo para estar solo y el coche es prácticamente el único sitio que tengo. Si tuviera teléfono, los del estudio me llamarían continuamente. Sobre todo Ray Richardson. Arregla esto, Mitch. Soluciona lo otro. Mira, esta noche vendré pronto, te lo prometo. Entonces hablaremos. Pero tengo que irme ya.
La besó en la frente y se marchó.
Llegó veinte minutos tarde a la reunión. No le gustaba llegar tarde a ningún sitio. Sobre todo cuando era portador de malas noticias. Tenía que comunicarles el último boletín sobre el feng shui de la Parrilla. A veces deseaba que Jenny se ganara la vida de otra manera. Se imaginaba lo que dirían todos y le apenaba que insultaran en su presencia a la mujer que amaba.
– ¡Mitch! -le saludó Ray Richardson-. Me alegro de que te decidieras a venir por fin.
Sería mejor esperar el momento oportuno para darles las malas noticias.
El grupo de proyecto y Bob Beech se hallaban sentados frente a una pantalla de televisión de setenta y dos centímetros que estaba recibiendo las primeras imágenes en línea de la Parrilla. Mitch miró a Kay, le guiñó un ojo y se sentó a su lado. Llevaba una blusa negra transparente que ofrecía una visión completa de su sostén. Ella le contestó con una sonrisa de aliento. En la pantalla había una imagen del atrio con el árbol dicotiledóneo en el estanque rectangular.
– ¿Kay? -dijo Richardson-. ¿Has terminado de dar la bienvenida a Mitch? ¿Sabes que llevas una blusa preciosa?
– Gracias, Ray -sonrió ella.
– ¿Habéis notado que Kay suele llevar blusas transparentes? O sea, que siempre se sabe de qué color lleva el sostén, ¿no? -Richardson esbozó una sonrisa desagradable-. Se me ocurrió el otro día: el sostén es a Kay lo que los calzoncillos que marcan paquete a Supermán.
Todos rieron menos Mitch y Kay.
– Muy divertido, Ray -dijo Kay, que borró la sonrisa de sus labios y pinchó una tecla de su ordenador portátil, como si quisiera sacarle un ojo a Richardson. Lo que más la irritaba era la risa de Joan. ¿De qué se reía aquella zorra fondona? Kay se preguntó si se reiría también si le contara lo que le había pasado con Richardson unos meses atrás, la noche que se quedaron solos en la cocina y ella consintió que le metiera mano bajo el sostén y las bragas. Se alegraba de que las cosas no hubiesen ido más lejos.
En la pantalla apareció un dibujo tridimensional del nuevo estanque redondo para el árbol. Moviendo con el pulgar un ratón del tamaño de un dedal, Kay hizo girar la fotografía para superponerla al dibujo. Notó que se ruborizaba.
– Bueno, ¿qué? ¿Os interesa más mi sostén que el dibujo?
– Pues si nos das a elegir… -murmuró Levine, y soltó una carcajada.
– Lo siento, Kay, era una broma -se disculpó Richardson-. Me parece muy bien. Pero ¿de veras ha llevado una semana dibujarlo?
– ¿Por qué no se lo preguntas a Tony? -replicó Kay.
Richardson se volvió.
– ¿Tony?
– Pues sí, Ray -dijo Levine-. Me temo que sí.
Richardson lanzó a Levine su mirada más sarcástica. Mitch puso mala cara, sintiéndolo por el joven.
– ¿Por qué tienes que ser tan literal, Tony? -gruñó Richardson-. Lo que quiero saber es por qué ha llevado tanto tiempo. ¿Por qué? Es un estanque, no la cúpula geodésica de Buckminster Fuller. ¿Somos uno de los principales estudios de arquitectura del país y tardamos una semana en dibujar algo así? ¿A qué nos estamos dedicando? El diseño asistido por computador se supone que ha de facilitarnos el trabajo. En una semana yo sería capaz de diseñar no un estanque de mierda, sino todo un jodido puerto deportivo.
Sacudió la cabeza y suspiró, como compadeciéndose de sí mismo por tener que tratar con aquel hatajo de estúpidos incompetentes. Luego se puso a hacer garabatos en una hoja de papel. Mitch, que le conocía bien, se dio cuenta de que estaba conteniendo el mal humor.
Richardson apretó la mandíbula con beligerancia y dirigió su malévola atención hacia Aidan Kenny.
– ¿Y qué coño pasa con ese sistema tuyo de control holográfico?
– Nada, Ray, sólo algunas dificultades a causa de lo novedoso del sistema -contestó animadamente Kenny-. Yojo se quedó anoche para solucionarlas. Supongo que a estas horas ya está todo arreglado.
– Supones… -masculló Richardson. Como si refrenara a duras penas su impaciencia, añadió-: ¿Y no será mejor que se lo preguntemos a él? ¡Por el amor de Dios…!
Kenny se volvió a Kay.
– ¿Puedes ponernos con el centro informático, por favor, Kay?
Kay pulsó otra tecla del ordenador y el circuito cerrado de televisión mostró a Hideki Yojo, que seguía sentado en su silla. Durante unos momentos todo pareció normal. Pero luego, cuando los diversos miembros del grupo notaron el color de su rostro y la sangre que tenía en la boca y la pechera de la camisa, hubo un sobresalto general.
– ¡Santo Dios! -exclamó Willis Ellery- ¿Qué le ha pasado?
Kay Killen y Joan Richardson se taparon la boca simultáneamente, como si fuesen a vomitar. Helen Hussey respiró hondo y apartó la vista.
– ¡Hideki! -gritó Tony Levine- ¿Nos puedes oír? ¿Estás bien?
– ¡Está muerto, pedazo de imbécil! -murmuró Richardson-. Cualquier cretino lo vería.
– Los ojos -observó David Arnon- Tiene los ojos… morados.
Kay ya había suprimido la imagen e iniciaba una búsqueda por vídeo de Sam Gleig, el agente de seguridad.
Richardson se puso en pie, sacudiendo la cabeza con una mezcla de ira y disgusto.
– Será mejor que alguien llame a la policía -sugirió Ellery.
– ¡Es increíble! -comentó Richardson-. ¡Es que no me lo puedo creer! -Miró a Mitch, con cierto aire acusador, y añadió-: ¡Haz algo, Mitch, por Dios! ¡Soluciónalo! ¡Lo que me faltaba, joder!
En Los Ángeles era más fácil ser agente de seguridad que camarero. Antes de convertirse en guarda jurado, Sam Gleig había cumplido condena en la Prisión Metropolitana, por tenencia ilícita de armas y estupefacientes. Y antes de eso había sido infante de marina. Sam Gleig había visto un montón de cadáveres en su vida, pero nunca como el que estaba sentado en el centro informático de la Parrilla. El muerto tenía la cara tan azul como la camisa de su uniforme, casi como si lo hubiesen estrangulado. Pero lo que más le impresionó fueron los ojos: parecía que se le hubiesen achicharrado en las órbitas como dos bombillas fundidas.
Sam se acercó a la consola y le tanteó la muñeca para ver si había pulso. Convenía estar seguro, aunque Hideki Yojo estaba inequívocamente muerto. Y por si no hubiera dado crédito a sus ojos, estaba el olor. Aquel olor, semejante al de un cuarto lleno de pañales sucios, nunca engañaba. Sólo que, por lo general, un cadáver tardaba en oler de aquel modo.
Al soltar la muñeca de Yojo, Sam rozó con la mano la base de la lámpara. Soltó un taco y retiró la mano bruscamente. La lámpara estaba al rojo vivo. Como la pantalla de la consola, había estado toda la noche encendida. Chupándose la quemadura, se dirigió a otra consola y, por primera vez en su vida, marcó el 911.
Pasaron la llamada al servicio de control central, que, desde su búnker subterráneo del Ayuntamiento, coordinaba todas las intervenciones de la policía de Los Angeles. Un coche patrulla que iba en dirección oeste por Pico Boulevard recibió instrucciones de dirigirse a la Parrilla antes de que el informe llegara a New Parker Center por correo electrónico y apareciese en la pantalla del comisario jefe de la Brigada Criminal. Randall Mahoney echó una mirada al informe y luego abrió el archivo que contenía la lista del servicio de guardia. Con el ratón, desplazó el mensaje por la pantalla y lo dejó en la bandeja informatizada de uno de sus inspectores. Eso era lo que tenía que hacer. El nuevo método. Luego lo hizo a la antigua. Levantó su voluminosa humanidad de la silla y se dirigió a la sala de inspectores. Se fijó en un hombre de aspecto robusto con cara de guante de béisbol. Estaba sentado frente a un escritorio, mirando fijamente la pantalla apagada de su ordenador.
– Mejor sería que encendieras de vez en cuando ese jodido aparato, Frank -gruñó Mahoney-. Así ahorrarías trabajo a mis piernas.
– Quizá -respondió el otro-, pero a todos nos viene bien un poco de ejercicio. Incluso a un tipo tan atlético como tú.
– ¡Qué listo eres! ¿Qué sabes de arquitectura moderna? -preguntó Mahoney.
El inspector Frank Curtis se pasó una mano grande y fuerte por los cortos y acerados rizos que se le arremolinaban en el cráneo como muelles de un viejo sillín de bicicleta, y reflexionó unos instantes. Pensó en el Museo de Arte Contemporáneo, donde su mujer había trabajado hasta que fue sustituida nada menos que por un CD-ROM, y luego en el proyecto de la sala de conciertos Walt Disney que había visto en los periódicos. Un edificio que parecía una serie de cajas de cartón abandonadas bajo la lluvia. Se encogió de hombros.
– Menos que de ordenadores -reconoció-. Pero si me preguntas mi opinión sobre la estética de la arquitectura moderna, te diré que da asco.
– Bueno, pues mueve el culo y vete al nuevo edificio de Hope Street. El de la Yu Corporation. Acaban de encontrar un 187. Uno de los informáticos. Quién sabe, a lo mejor puedes probar que fue el arquitecto.
– No estaría mal.
Curtis cogió su chaqueta deportiva del respaldo de la silla y miró a su compañero, más joven y más atractivo, que meneaba la cabeza al otro lado del escritorio.
– ¿Quién coño te crees que eres, Frank Lloyd Wright? -dijo Curtis-. Venga, Nat, ya has oído al comisario.
Nathan Coleman siguió a Curtis hacia el ascensor.
– Sabía que eras un jodido filisteo, Frank -dijo Coleman-. Pero no te tomaba por Goliat.
– ¿Sabes algo de arquitectura moderna, Nat?
– Una vez vi una película sobre un arquitecto. El manantial. Creo que se trataba de Frank Lloyd Wright.
Curtis asintió con la cabeza.
– ¿Gary Cooper?
– Exacto. Por cierto, ahora que lo recuerdo, en la película el culpable era el arquitecto.
– ¿Qué hizo?
– Voló un edificio cuando los constructores le cambiaron los planos.
– ¿En serio? No se lo reprocho. A mí a veces me dan ganas de matar al tipo que nos hizo el baño.
– Creí que la habías visto.
En el Ford Cougar rojo de dos plazas de Nathan Coleman surcaron la autopista que rodeaba el corazón de la ciudad como un sistema de válvulas y arterias, para luego torcer en dirección sur hacia Hope Street. Por el camino, Curtis se dio cuenta de que por primera vez en su vida estaba prestando atención a la arquitectura monolítica de la zona.
– Si tengo que hablar con el arquitecto, voy a preguntarle por qué todos los edificios han de ser tan grandes.
Coleman soltó una carcajada.
– Oye, Frank, estamos en Estados Unidos, ¿recuerdas? Es lo que distingue nuestras ciudades de las de otros países. Nosotros inventamos la metrópolis de rascacielos.
– ¿Y por qué toda esta zona parece una serie de cajas puestas de pie? ¿Por qué no hicieron un centro de la ciudad a nivel humano?
– Tienen un plan estratégico para mejorar esta zona, Frank. Lo he leído en algún sitio. Quieren darle al centro una nueva identidad.
– ¿Como el programa para la protección de testigos, quieres decir? Si te interesa mi opinión, Nat, a esos cabrones de arquitectos que proyectan esos jodidos edificios es a quienes habría que dar una nueva identidad. Si en esta ciudad alguien tratara de asesinar a Frank Gehry, habría que darle la Medalla del Congreso.
– ¿A quién?
– ¿Conoces esa mierda de edificio en Olympic Boulevard? ¿La Facultad de Derecho de la Universidad Loyola?
– ¿El que tiene una cerca de hierro y muros de acero?
– El mismo.
– ¿Eso es una Facultad de Derecho? ¡Creí que era una cárcel, joder! A lo mejor expresa la opinión de Frank Gehry sobre los abogados.
– Quizá tengas razón. De todas formas, Frank Gehry es el máximo representante de la jodida escuela de arquitectura de Los Ángeles.
– Puede que ese tío sólo pretenda ser realista. Es decir, que Los Ángeles no es precisamente una ciudad que invite a la gente a pasar por tu casa sólo para saludarte.
Torcieron por Hope Street y Curtis señaló con el dedo:
– Debe de ser ahí.
Bajaron del coche y se dirigieron al edificio.
Dominada por un bronce de Fernando Botero en lo alto de una fuente y bordeada por una fila de eucaliptos, la plaza de Hope Street era una afilada elipse de unos cuarenta metros de largo. Al otro extremo de la elipse, enfrente de los policías, se alzaba una escalinata de mármol blanco muy escenográfica que daba a la entrada del edificio un aspecto aún más grandioso y monumental.
Frank Curtis se detuvo delante de la fuente, alzó la vista hacia la gruesa mujer tendida y luego observó al pequeño grupo de chinos concentrados tras una cinta policial al pie de la escalinata.
– ¿Cómo lo hacen? -preguntó-. Esos buitres que acuden al escenario del crimen. ¿Qué es? ¿Telepatía macabra?
– En realidad, creo que han venido a manifestarse -repuso Coleman-. Contra la actitud de la Yu Corporation hacia los derechos humanos, o algo así. Ha salido en la tele. -Miró la escultura-. Oye, ¿te has follado alguna vez a una tía gorda de verdad?
– ¡No -rió Curtis-, te aseguro que no!
– Yo sí.
– ¿Tan gorda como esa de ahí?
Coleman asintió con la cabeza.
– ¡Qué animal eres!
– Fue estupendo, Frank, te lo aseguro. ¿Sabes una cosa? Tuve la sensación de haber prestado un servicio a la raza humana.
– ¿En serio?
Curtis estaba más interesado en leer el cartel que había junto a la fuente:
Aviso
Es peligroso beber agua de esta fuente. Está tratada con un producto anticorrosión para proteger la escultura.
– Y si eres analfabeto y tienes sed, estás apañado, ¿no? -observó Curtis.
Coleman cogió un poco de agua en la palma de la mano, dio un sorbo y lo escupió con una mueca.
– Si alguien bebe de aquí, no corre peligro -comentó-. Sabe a detergente para lavar coches.
– A algunos drogatas les gusta el detergente para lavar coches. Coloca más deprisa que el alcohol metílico.
Siguieron hacia el edificio, ignorantes de las características de las baldosas hexagonales de cemento que pisaban. Se trataba del Pavimento DisuasorioMR y, como el Agua AsfixianteMR de la fuente, formaba parte de la estrategia ideada por el propio Ray Richardson para alejar a los muchos vagabundos de la zona. Todas las noches, una baldosa hexagonal de cada siete se elevaba hidráulicamente a una altura de veinte centímetros, como la coraza de alguna pálida criatura antediluviana, para impedir que las personas sin hogar pasaran la noche allí.
Los dos policías se detuvieron al pie de la escalinata y, protegiéndose los ojos del fuerte sol y del blanco reflejo de la fachada de hormigón, observaron el incoloro haz de columnas tubulares de acero y vigas horizontales que definían el alzado de la Parrilla. El edificio parecía dividido en diez zonas, cada una de ellas suspendida de una viga mediante una sola línea de ménsulas de acero. Y, a su vez, cada una de aquellas sólidas estructuras horizontales se apoyaba en un pilón de acero compuesto de grupos de columnas también de acero. A pesar suyo, Frank Curtis se sintió impresionado. Aquello era lo que se imaginaba cuando pensaba en la ciencia ficción: una máquina inhumana, pálida, el emisario sin rostro de un universo deforme y sin Dios.
– Esperemos que sean pacíficos -masculló.
– ¿Quiénes?
– Los alienígenas que han construido esta jodida cosa.
Subieron la escalinata a paso vivo, mostraron rápidamente su identificación al policía apostado junto a la puerta y pasaron bajo la cinta policial. Una vez dentro, cruzaron otra puerta de cristal y se encontraron frente al enorme árbol que presidía el patio.
– Mira, eso es lo que yo llamo una planta de interior -dijo Curtis.
– Supongo que ya no le preguntarás al arquitecto por qué tenía que ser tan alto este edificio. ¿Te has fijado en el tamaño de eso?
Un policía y un guarda jurado se les acercaron. Curtis se colgó la identificación en la solapa de la chaqueta y dijo:
– Brigada Criminal de la Policía de Los Ángeles. ¿Dónde está el cadáver?
– Cuarta planta -contestó el policía-. En el centro informático. Los fotógrafos y el equipo forense ya están arriba, señor.
– Bueno, pues llévanos a nuestras butacas -dijo Curtis-. No queremos perdernos el comienzo del espectáculo.
– Si hacen el favor de seguirme, caballeros -dijo el guarda jurado.
Se dirigieron a un ascensor que esperaba y subieron.
– Centro de datos -ordenó el agente.
Las puertas se cerraron y el ascensor se puso en marcha.
– Ése ha sido un buen número -observó Curtis-. ¿Eres tú quien ha encontrado el cadáver?
– No, señor -contestó el guarda-. Yo soy Dukes. Acabo de empezar mi turno. Fue Sam Gleig quien encontró al señor Yojo. Hace el turno de noche. Está arriba con los demás agentes.
Recorrieron una galería que daba al atrio, iluminada por una fila de luces empotradas en el suelo a unos centímetros de la balaustrada de vidrio.
– ¿Qué es esto? -preguntó Curtis señalando a sus pies-. ¿La pista de aterrizaje?
– Por si se produce un incendio -explicó Dukes-. Para que no se caiga la gente si el edificio se llena de humo.
– ¡Qué precavidos!
Torcieron por un pasillo y se acercaron a la pasarela que llevaba a la sala de informática. Coleman se quedó atrás, y se asomó a la galería para apreciar la amplitud del edificio.
– Echa una mirada a este tenderete, Frank. Es increíble.
– Vamos, Toto -le llamó Curtis-. Que ya no estamos en Kansas.
– No ha visto ni la mitad -dijo Dukes-. Esto es como La guerra de las estrellas, hombre.
– Póngase al mando del grupo de desembarco, señor Coleman -dijo Curtis-. Y quiero respuestas.
– Sí, señor.
Coleman sacó un cigarrillo y luego cambió de parecer cuando vio el cartel de «Prohibido fumar» en la puerta de la sala de informática. Con el Halon 1301 no había que andarse con bromas.
Los fotógrafos y el equipo forense trabajaban concienzudamente y con rapidez, y el objeto de su indagación seguía sentado en la silla.
– Joder, qué habitación -decía uno-. Yo no podría vivir en un sitio sin ventanas.
– ¿Vas a indicar eso como probable causa de la muerte?
A lo largo de los años Curtis había tenido ocasión de conocer a la mayoría del personal del equipo forense; sabía que las caras nuevas tendrían alguna relación con la víctima. Amigos o colegas. Dijo a Coleman que los sacara de allí y les tomase declaración si era necesario. Luego observó el cadáver con más detenimiento.
El ayudante del forense, un individuo alto de aspecto muy adecuadamente cadavérico, pelo lacio y gafas ahumadas, se irguió y esperó a que el inspector concluyese su rápido examen.
– ¡Joder, Charlie! ¡Parece que este tío pasó el fin de semana en una playa del atolón de Bikini!
Curtis dio un paso atrás agitando la mano delante del rostro para alejar el pestilente olor.
– Pero ¿qué hizo? ¿Se cagó hasta la muerte?
– Eso parece, a juzgar por el olor.
– Murió en la silla, ¿verdad?
– A la vista está, ¿no?
– Pero hasta ahora las sillas no eran mortales, salvo la eléctrica, claro. Vamos, Charlie, ¿hay indicios médicos que hagan sospechar?
Charlie Seidler encogió sus insignificantes hombros.
– Es difícil decirlo, a primera vista.
Curtis miró de forma elocuente las facciones moradas y ensangrentadas de Yojo.
– ¿Seguro que has visto lo mismo que yo, Charlie? -dijo, sonriendo-. Échale otra mirada, ¿quieres? Los ojos no se ponen tan morados por pasarse con el maquillaje. ¿Y de dónde viene toda esa sangre?
– De la boca. Se partió la lengua.
Seidler mostró una bolsa de plástico que contenía algo parecido a la larva de un insecto.
– Encontramos la punta sobre sus piernas.
– ¡Bonito recuerdo!
Curtis se pellizcó la nariz y se acercó a echar otra mirada.
– ¿Causa de la muerte?
– Demasiado pronto para decirlo. Podrían haberlo estrangulado. O envenenado. Tiene la boca demasiado cerrada para ver lo que hay dentro. Pero podría tratarse de causas naturales. Crisis cardiaca. Algún ataque. No sabremos nada hasta que lo tengamos en la mesa de disección.
– Tu vida privada es cosa tuya, Charlie.
Curtis sonrió y fue en busca de los testigos.
Encontró a Coleman esperándolo con Mitchell Bryan, Aidan Kenny, Sam Gleig y Bob Beech. Estaban sentados en torno a una mesa de cristal bajo uno de los sólidos tirantes del edificio. El inspector pasó la mano sobre el liso y blanco acabado de fluoropolímero que revestía el aluminio del tirante, y luego se asomó a la galería que daba al atrio. Era, pensó, como una extraña y absurda catedral moderna: la Iglesia de los Astronautas de los Primeros Días. El Templo de Jesucristo, Primer Hombre del Espacio. La Primera Mezquita Orbital del Mundo.
– Este edificio suyo es un verdadero espanto -sentenció, sentándose a la mesa.
– A nosotros nos gusta -repuso uno de ellos.
– Nos gustaba -apostilló otro-. Hasta esta mañana.
Nathan Coleman hizo las presentaciones y luego resumió lo que le habían contado.
– El difunto se llamaba Hideki Yojo. Jefe de aplicaciones informáticas de la Yu Corporation, propietaria de este edificio. Su cadáver lo descubrieron los señores Beech, Kenny y Bryan, aquí presentes, por el circuito cerrado de televisión durante una reunión que se celebraba en las oficinas de Richardson y Asociados, en Sunset. Son los arquitectos que han proyectado este edificio. Cuando se descubrió el cadáver, a eso de las nueve y media, se encargó al agente de seguridad de servicio, el señor Gleig, aquí presente, que fuese a investigar. Encontró el cadáver a eso de las nueve cuarenta.
– ¿Observó algo fuera de lo normal? -Curtis sacudió la cabeza-. Lo siento. Creo que debería repetirle la pregunta en otros términos, porque éste es el sitio más raro que he visto en mi vida. Esa sala de ordenadores parece sacada de una película. Yo sólo soy un poli. La idea que tengo de un edificio como es debido es que se pueda encontrar fácilmente el retrete. Sin ánimo de ofender, señores.
– No se preocupe -dijo Mitch que, señalando por encima del hombro de Curtis, añadió-: Y a propósito, el retrete está por ahí.
– Gracias. Bueno, Sam, ¿puedo tutearte? ¿Notaste algo inhabitual? Aparte del cadáver, naturalmente.
Sam Gleig se encogió de hombros y dijo que no había observado nada anormal.
– El hombre estaba muerto. Eso lo vi inmediatamente. He estado en el ejército y no me cupo la menor duda, ¿comprende? Hasta entonces había sido una noche tranquila. Igual que siempre. El señor Yojo solía trabajar hasta muy tarde. De vez en cuando me levantaba y daba una vuelta por el edificio, pero pasé la mayor parte del tiempo en la oficina de seguridad. Desde allí se puede vigilar todo, con las cámaras. Aun así, no presté demasiada atención. Es decir, que de eso se ocupa el ordenador. Abraham se limita a indicarme el sitio donde debo echar un vistazo, ¿sabe? Y le aseguro que anoche sólo estábamos los dos. El señor Yojo y yo.
– Bueno, ¿y quién es Abraham? -inquirió Curtis, frunciendo el ceño-. ¿Se me ha escapado algo?
– Así llamamos al ordenador, inspector -le explicó Beech, encogiéndose de hombros.
– Ah, ya entiendo. Yo también llamaba un montón de cosas a mi coche. Pasemos a ese circuito cerrado de televisión. ¿Hay un vídeo de lo que pasó?
Aidan Kenny le entregó un disco compacto.
– Me temo que sólo está el momento del descubrimiento -explicó-. Esta grabación se hizo en nuestras oficinas de Sunset. Aún estamos instalando los diversos sistemas de gestión del edificio, ¿comprende? Ésa es una de las razones por las que Hideki Yojo trabajaba hasta tarde. Teníamos un fallo con el programa de hologramas. Hideki trataba de arreglarlo. En cualquier caso, aún tenemos que instalar los dispositivos de grabación en este edificio.
– ¿Y lo arregló? ¿El fallo?
Kenny miró a Beech y se encogió de hombros.
– En realidad, no lo sé. Según…, según el ordenador, la última operación, es decir, la última instrucción que dio al programa, fue alrededor de las diez. Debió de morir poco después.
Curtis enarcó las cejas. Kenny pareció desconcertarse.
Bob Beech carraspeó y pasó a Curtis un listado de ordenador.
– Aquí no trabajamos mucho con documentos impresos -le informó-. En realidad, una de las normas de la empresa es evitar el papel en lo posible. Normalmente pasamos por el escáner todos los documentos y los convertimos en imágenes electrónicas. No obstante, he impreso éste por si le resultaba de utilidad.
– Muchas gracias. ¿Qué es?
– El historial médico de Hideki Yojo. Supongo que lo necesitarán para la autopsia. La harán, supongo. En estos casos siempre la hacen.
– Sí, desde luego. Habrá que hacer la autopsia -repuso Curtis en tono seco y formal. Le molestaba que se le anticipasen en algo tan simple como una investigación preliminar.
– El caso es… -intervino Beech que, notando entonces la irritación de Curtis, concluyó-: Bueno, quizá no tenga importancia.
– No, por favor. Lo está haciendo muy bien. -Se rió, un tanto incómodo-. Yo hubiera hecho lo mismo que usted, señor Beech. Continúe, por favor.
– Pues el caso es que Hideki se venía quejando de fuertes dolores de cabeza. Si se trata de muerte natural, quizá tenga algo que ver con eso.
Curtis aprobó con la cabeza.
– ¿Cree que ha sido muerte natural? -preguntó Mitch.
– Es un poco pronto para decirlo, señor Bryan -contestó Curtis-. No sabremos nada seguro hasta después de la autopsia. Así, de momento, consideraremos la muerte como sospechosa. -Decidió asustarlos un poco-. Es posible que Hideki Yojo fuera estrangulado.
– ¡Joder! -exclamó Kenny.
Curtis cogió el disco y el listado de ordenador y se puso en pie.
– Bueno, gracias por su ayuda. -Lanzó una mirada significativa a Nathan Coleman-. Será mejor que volvamos a Parker Center.
– Los acompañaré a la salida -se ofreció Mitch.
– No hace falta. Ya he hablado antes con un ascensor. Claro que sólo para maldecirlo. Pero seguro que podré…
– No lo ha entendido -repuso Mitch-. En este edificio nadie puede utilizar el ascensor sin el sistema de tratamiento y reconocimiento de señales precodificadas. Si el ordenador no le reconoce, no podrá utilizar el ascensor, ni abrir una puerta, ni llamar por teléfono, ni acceder a un terminal informático.
– Eso es lo que yo llamo buena organización -dijo Curtis.
Los dos inspectores siguieron a Mitch al ascensor.
– Planta baja, por favor, Abraham -ordenó Mitch.
– ¿Qué ocurre cuando uno está acatarrado? -preguntó Curtis-. O si se ha bebido demasiado. En esas situaciones, cambia la voz.
– El sistema trabaja sumamente bien, con independencia de las condiciones en que se encuentre el usuario -explicó Mitch-. El índice de negativos erróneos, es decir, las veces que el sistema rechaza al usuario autorizado, se sitúa en torno al 0,1 por ciento. El índice de positivos erróneos, esto es, cuando se da acceso a una persona no autorizada, no llega a la mitad. La seguridad es casi absoluta. Y, además -añadió-, si alguien ha bebido demasiado no tiene nada que hacer aquí.
– Lo recordaré -dijo Curtis, echando una mirada por el atrio-. Así que esto es el progreso, ¿no? Cálculo frío antes que visión estética. -Se encogió de hombros-. ¿Y yo qué sé? Yo sólo tengo que mirarlo.
Mitch vio salir de la Parrilla a los dos inspectores y sintió alivio de que no hubieran preguntado quién más se había quedado trabajando la noche anterior. Pero se inquietó un poco ante la idea de que, muy probablemente, Alison recordara su historia de que Hideki Yojo estaba con él en el restaurante aproximadamente a la hora de su muerte. Eso requeriría ciertas explicaciones.
Grabel se dirigió a un bar de San Pedro Street, a unas manzanas al este de la Parrilla, un barrio de hoteles baratos y albergues de caridad. Se sentó a la barra y puso algún dinero sobre el mostrador, para que el camarero viese que podía pagar, y pidió una copa. Le temblaban las manos. ¿Había jodido ya a Richardson y a su nuevo edificio, o aún seguía planeándolo? Se bebió la copa de un trago, se sintió mejor y pidió otra. Intentó recordar los acontecimientos de la noche anterior y reflexionó de nuevo. Incluso las cosas más tremendas tenían mejor aspecto después de un par de copas.
Cuando la policía levantó el cadáver y el ayudante del forense terminó su trabajo en la sala de informática, Bob Beech contempló con tristeza la consola vacía de Yojo.
– Pobre Hideki -dijo.
– Sí -repuso Kenny-. Estrangulado. ¿Quién habría querido estrangularlo?
– El poli sólo dijo que era una posibilidad -le recordó Mitch.
– ¿Te fijaste en la cara de Hideki? La cara no se te pone así por cantar en el coro de la iglesia. Algo le pasó. Algo horrible. De eso puedes estar seguro.
– ¿Quién querría matar a Hideki? -preguntó Mitch.
Kenny se encogió de hombros y sacudió la cabeza.
– Se han llevado su silla -observó Beech-. ¿Por qué lo habrán hecho?
– ¿A ti qué te parece? -repuso Mitch-. Se habrá cagado o algo así. ¿Es que no lo hueles?
– Con la sinusitis, no.
– Pues huele bastante -aseguró Kenny-. ¿Abraham? ¿Quieres cambiar el aire de la sala?
– Lo que usted diga, señor.
– Joder. ¿Os habéis fijado en eso? -Kenny señaló la lámpara de Yojo. La caja del transformador se había derretido y, aunque ya estaba fría, tenía todo el aspecto del alquitrán caliente-. Qué cabrones. Algún poli descuidado la habrá enderezado sin apagarla antes.
– A mi ex novia se le enredó el pelo en una de esas lámparas halógenas y se le prendió fuego -dijo Beech.
– ¡Joder! ¿Le pasó algo?
– No. Y estaba más guapa. No me gustaba con el pelo largo.
Kenny accionó el interruptor y vio que la lámpara seguía funcionando.
– Esto es de lo más surrealista, ¿no creéis? Como un cuadro de Salvador Dalí.
Beech se sentó pesadamente en su silla, apoyó los codos en la consola y suspiró.
– Conocía a Hideki desde hace casi diez años. Sabía más que nadie de ordenadores. Ese cabroncete de japonés… ¡Sólo tenía treinta y siete años, coño! No puedo creer que esté muerto. Es decir, que estaba perfectamente cuando le dejé anoche. Y sabes que desde que empezó a ir a tu quinesioterapeuta, Aid, ya no tenía aquellas jaquecas. -Beech hizo un gesto de pesar con la cabeza-. Esto va a perjudicar seriamente a la Corp en Estados Unidos. Jardine Yu no se lo va a creer. Hideki era un elemento clave de nuestros planes para los próximos cinco años.
– Todos le echaremos de menos -insistió Kenny.
Mitch aguardó un momento y luego dijo:
– Ese fallo del programa de imágenes en tiempo real, ¿creéis que consiguió arreglarlo?
Bob Beech presionó la palma de la mano sobre la pantalla de su ordenador.
– Pronto lo averiguaremos -aseguró.
– ¿Cuál era el problema exactamente? -preguntó Mitch.
– Lo creas o no -explicó Beech-, Abraham era demasiado rápido para el programa de ITR. Para engañar al ojo y hacerle creer que una imagen holográfica se está moviendo de verdad, se necesita un mínimo de sesenta actualizaciones por segundo. Lo que implica un cúmulo de datos de alrededor de doce billones de bits por segundo. Los anteriores programas de ITR no daban más que uno o dos segundos de imágenes interactivas en movimiento, y aun así temblaban bastante. Pero utilizando LEMON, el nuevo programa de compresión de datos de la Yu Corp, y un tratamiento en paralelo, descubrimos la forma de simular las prestaciones de un chip terahertziano y dar al programa de ITR un aspecto tan real como la vida misma. El único problema era que el programa elaborado por nosotros no podía seguir ese ritmo. Hideki trataba de encontrar cierto equilibrio para conseguir una imagen más fluida.
– ¿Vas a ejecutar el programa ahora, Bob? -preguntó Kenny, un tanto sorprendido-. ¿Crees que es buena idea?
– Es lo mejor que se me ocurre para saber si funciona.
– Supongo que tienes razón. Pero voy a echar una mirada por el atrio, a ver si hay alguien rondando por ahí.
– ¡Ah, bien pensado! -rió Beech-. El programa de ITR puede darle un susto mortal a cualquiera. Y ya hemos tenido bastantes emociones por hoy.
El centro médico presbiteriano Queen of Angels de Hollywood, en la North Vermont Avenue, se encontraba al norte de la Hollywood Freeway, no lejos de New Parker Center. Allí era donde se realizaban las autopsias de la Brigada Criminal cuando el índice de asesinatos en la ciudad era aún más alto que de costumbre y en el Hospital General del Condado no había espacio para más cadáveres.
Curtis y Coleman ya habían ido cuatro veces en aquella semana, y para ganar tiempo asistían a dos autopsias: la de un joven gángster negro asesinado a tiros y la de Hideki Yojo.
Lo del tiroteo era bastante simple. A Roo Evans, de veinte años y con el tatuaje de una chica de Playboy que identificaba a su banda, lo había perseguido en coche una banda rival por la Harbor Freeway. Cuando le dieron alcance, cerca del Centro de Congresos de Los Angeles, le dispararon once balas de nueve milímetros en el pecho.
Tras la primera autopsia, Curtis y Coleman habían ido a la sala de policías a beber un café mientras esperaban que la doctora les anunciaría que estaba lista para abrir a Hideki Yojo.
– ¿Cómo lo hace?
– ¿Quién?
– Janet. La doctora Bragg. Dos seguidas. ¡Joder, ha destripado a ese chico como si fuera una puñetera trucha!
– No ha tenido que hacer nada especial -observó Curtis-. Once balas del nueve. Esos tíos no querían que se les escapara. Con una Glock. Como la tuya, Nat.
– ¿Es que sospechas de mí?
– ¿Siempre has llevado una del nueve con doble cargador?
– Consejo de mi mamá. Nunca fui buen tirador, así que pensé que sería mejor tener algo que soltara mucho plomo.
Se abrió la puerta y una atractiva mujer negra de mediana edad asomó la cabeza por el umbral.
– Estamos a punto de empezar, caballeros -anunció Janet Bragg, y le tendió a Curtis un frasquito de aceite de eucalipto.
Curtis desenroscó el tapón y se untó un poco bajo las aletas de la nariz. Nathan Coleman hizo lo mismo y encendió un cigarrillo como medida de protección adicional.
– Dile el aspecto que tienen los pulmones de un fumador cuando los tienes en la mesa de disección, Janet -dijo Curtis cuando salieron al pasillo.
– Pues es algo digno de verse -admitió ella, sin cargar las tintas-. Aunque el olor es insoportable. Como a ceniceros concentrados.
Bragg iba vestida como si trabajase en una fábrica de hamburguesas: mono blanco, botas de goma, cofia de plástico, gafas de protección, delantal, gruesos guantes de goma.
– Qué guapa estás hoy, Janet -dijo Coleman-. Hmm. Me gustan las mujeres que saben cómo vestirse para excitar a un hombre.
– Ya que hablas de eso -dijo Bragg-, había semen en los calzoncillos del cadáver.
– ¿Se corrió en los calzoncillos antes de morir?
En la sorpresa de Coleman había una nota de asco.
– Desde luego, no se corrió después -apostilló Curtis-. Eso seguro.
– No es raro en casos de estrangulamiento.
– ¿Ha sido eso, entonces? -preguntó Curtis-. ¿Lo han estrangulado?
Bragg abrió una puerta compuesta por dos membranas transparentes que conducían a una estancia amplia y fría.
– Pronto lo sabremos.
El cuerpo desnudo de Yojo yacía en un frigorífico cercano a una mesa de disección de acero inoxidable. Curtis había visto trabajar muchas veces a Bragg y sabía que no necesitaba ayuda para trasladar el cadáver a la mesa. Unos rulos que había bajo la rejilla perforada de la mesa le permitieron poner a Yojo sobre la mesa con una sola mano; realizó la maniobra con la consumada destreza del prestidigitador que retira el mantel de debajo de una mesa con los cubiertos puestos. Luego ajustó la altura y puso en marcha un aparato de extracción de aire conectado a un conducto de evacuación bajo la mesa. En un extremo había una pila para biopsias con dos grifos mezcladores de manivela y un tubo flexible terminado en una ducha de teléfono. Abrió los grifos y el tubo de la ducha.
Cuando estuvo preparada, Curtis accionó una cámara de Super-8 para filmar la autopsia. Comprobó el foco y dio un paso atrás para ver el trabajo de la doctora.
– Signos clínicos habituales de asfixia, pero no hay marcas en el cuello -observó Bragg girando de un lado a otro la cabeza de Yojo-. Difícil decir cómo lo han estrangulado.
– ¿Quizá con una bolsa de plástico en la cabeza? -aventuró Curtis.
– No me atosigues, Frank -replicó ella, y cogió el escalpelo.
El procedimiento de la autopsia había cambiado muy poco en los veinte años que Frank Curtis llevaba trabajando en la Criminal. Tras examinar el exterior del cuerpo en busca de alguna anomalía o traumatismo, las incisiones principales siempre eran las mismas. Una en forma de Y a partir de las axilas, cada brazo de la letra cruzando el pecho hasta el final del esternón; y otra que seguía desde ese punto de unión hasta el bajo vientre y la zona genital. Janet Bragg trabajaba rápido, ligando las arterias de la cabeza, cuello y brazos, y canturreaba una melodía mientras se preparaba a extirpar los órganos para su posterior disección.
La melodía se convirtió en la letra de una canción de Madonna.
– ¡Fiesta-a! ¡Todo irá muy bien! ¡Fiesta-a!
– Me encantan las mujeres que trabajan con alegría -dijo Curtis.
– Una se acostumbra a todo.
Extirpó los órganos del pecho, los puso en una cubeta de plástico y repitió la operación con los del abdomen, depositándolos en otra cubeta. Los órganos siempre se extraían por grupos, para determinar cualquier anomalía en sus relaciones funcionales. Luego cogió la sierra eléctrica y empezó a abrir la bóveda craneana de Hideki Yojo.
Curtis buscó con la mirada a Nathan Coleman y lo encontró sentado frente a una mesa de trabajo, examinándose un cabello por el microscopio.
– Mira, Nat, igual que pelar un huevo duro -observó cruelmente-. ¿O eres de esos chalados que golpean la parte de arriba y van quitando trocitos de cáscara?
Coleman trató de no oír el ruido de la sierra.
– No como huevos -repuso con calma-. No soporto el olor.
– ¡Qué sensible eres!
– ¡Coño! -jadeó Bragg. Lo que vio al extirpar la bóveda la dejó pasmada por primera vez desde hacía años.
– ¿Qué es?
– Nunca he visto… -dijo, con una mueca de excitación-, nunca he visto una cosa así.
– No te hagas de rogar, Janet.
– Espera un momento.
Cogió una cucharilla y, maniobrando en el interior de la cabeza de Yojo, extrajo el contenido del cráneo y lo dejó caer en su mano.
– ¿Qué has encontrado?
Nathan Coleman se levantó y se puso al lado de Curtis, frente a la mesa de disección.
– Si no lo viese con mis propios ojos, no lo creería.
Colocó un objeto del tamaño de una pelota de tenis sobre una bandeja quirúrgica y se irguió, sacudiendo la cabeza. Era una cosa oscura, pardusca y de aspecto crujiente, como si la hubieran metido en aceite hirviendo.
– ¿Qué coño es eso? -jadeó Curtis-. ¿Un tumor?
– No es un tumor. Lo que están viendo, caballeros, es lo que queda del cerebro de este hombre.
– ¡Me estás tomando el pelo!
– Echa una mirada al cráneo, Frank. No hay nada dentro.
– ¡Joder, Janet! -exclamó Coleman-. ¡Si parece una jodida hamburguesa!
– Demasiado hecha para mi gusto -comentó Curtis.
Bragg puso el cerebro en la balanza. Pesaba menos de ciento cincuenta gramos.
– Pero ¿qué le ha pasado? -preguntó Curtis.
– Hasta ahora sólo lo había visto en los libros -reconoció Bragg-, pero diría que ha sufrido un ataque epiléptico agudo. Hay un síndrome sumamente raro que se llama status epilepticus. La mayoría de los ataques epilépticos duran unos minutos, pero en algunos casos se prolongan más de, digamos, treinta minutos, o si se suceden varios con tal rapidez que no hay recuperación entre los intervalos. El cerebro trabaja a tal ritmo que se fríe dentro del cráneo.
– ¿Un ataque epiléptico puede haber hecho eso? Pero ¿y lo de la eyaculación?
– Una fuerte excitación eléctrica del cerebro puede causar toda una asombrosa serie de sensaciones y emociones, Frank. La erección y el orgasmo pueden ser un corolario de la excitación del hipotálamo y de las zonas septales cercanas. -Asintió con la cabeza-. Eso es lo que debió de pasar. Sólo que nunca lo había visto, hasta ahora.
Curtis sacó el bolígrafo y tocó con él el cerebro frito, como si fuese un escarabajo muerto.
– Status epilepticus -repitió con aire pensativo-. ¿Qué te parece? Pero ¿qué puede haberle causado un ataque de esa magnitud? ¿No sientes curiosidad? Tú misma has dicho que es un hecho bastante insólito.
Ella se encogió de hombros.
– Puede haber sido cualquier cosa. Un tumor intercraneal, un neoplasma, un absceso, una trombosis de las venas superficiales. Trabajaba con ordenadores, ¿no? Pues a lo mejor ha sido por estar siempre con la vista fija en la pantalla. Ésa podría ser la causa. Investigad su historial médico. Quizá tuviese alguna dolencia que mantenía oculta. En las condiciones en que está el cerebro, yo ya he hecho todo lo posible. Lo mismo daría seccionar una suela de zapato, porque esa mierda no va a decirnos nada más.
– Muerte natural -informó Mitch-. La oficina del forense acaba de comunicarlo. Un ataque epiléptico. Muy agudo, según parece. Hideki tenía cierta predisposición a la epilepsia. Era sensible a la luz y el ataque fue provocado por el monitor de su ordenador. Al parecer, sabía que no debía acercarse a una pantalla de televisión. -Se encogió de hombros-. Pero, por otro lado, ¿qué podía hacer, si la informática era su vida?
Se había encontrado con Ray Richardson en las escaleras del estudio. Richardson se dirigía al aeropuerto y llevaba una abultada cartera y un ordenador portátil. Su Gulfstream le esperaba para conducirlo a Tulane, donde iba a presentar a los decanos de la universidad sus planos para una nueva Facultad de Derecho inteligente.
– Lo comprendo -repuso Richardson-. Supongo que si los médicos me dijeran que ni mirase un edificio nuevo, tampoco les haría caso.
Mitch asintió pensativo, no muy seguro de que él hubiera hecho lo mismo.
– ¿Me acompañas al coche, Mitch?
– Claro.
Mitch suponía que la turbada expresión de Richardson tenía que ver con la muerte de Yojo, pero sólo acertaba en parte.
– Quiero que hables con nuestros abogados, Mitch. Diles lo que le ha sucedido a Yojo. Y será mejor que también llames a la compañía de seguros. Por si a algún hijo de puta se le ocurre presentar una querella. Mientras no hayamos terminado el edificio, se nos echarán encima a nosotros, no a la Yu Corporation.
– Ha sido muerte natural, Ray. No pueden hacernos responsables en modo alguno.
– No se pierde nada con explicar todas las circunstancias a un abogado -insistió Richardson-. Yojo se quedaba a trabajar hasta tarde, ¿no? A lo mejor viene alguien diciendo que se lo deberían haber impedido. ¿Entiendes lo que estoy haciendo, Mitch? Intento pensar como algún cabrón de mierda de abogado. En la putada que trataría de hacernos. En el argumento que esgrimiría para achacarnos la responsabilidad. ¡Joder, cómo odio a esos cabrones!
– Yo no se lo diría a los de la Facultad de Derecho de Tulane -le aconsejó Mitch.
– ¡Valdría la pena, coño! -rió Richardson-. Bueno, haz esas llamadas, por favor.
Mitch se encogió de hombros. Sabía muy bien que discutir con su jefe era imposible. Pero Richardson notó su expresión y asintió con la cabeza.
– Mira, sé que piensas que me pongo un poco paranoico con estas cosas, pero sé lo que me digo. En este momento tengo dos juicios pendientes. Mi ex criada me ha demandado por la crisis nerviosa que dice que sufrió cuando la despedí por no cumplir su horario de trabajo. Un cabrón que invité a cenar a mi casa me reclama daños y perjuicios porque una espina de pescado se le atascó en la garganta. Y antes de que te des cuenta, Allen Grabel intentará sacar tajada.
– ¿Grabel? ¿Has sabido algo de él?
– No, no, hablo en teoría. Pero ¿quién me asegura que no se querellará conmigo por despido indirecto? Ese tipo me odia a muerte. Tenías que haberle oído cuando se largó. Dijo que quería verme muerto. Estuve a punto de denunciarle a la policía. Quiere perjudicarme, Mitch. Me sorprende que todavía no me haya llamado algún abogado.
Salieron por la parte trasera del edificio, donde aguardaba el Bentley. Richardson tendió a Declan la cartera y el ordenador y se quitó la chaqueta antes de subirse al asiento de atrás. No cerró la puerta. Eso era cosa del chófer.
– El viernes entierran a Yojo -le informó Mitch-. En Forest Lawn.
– Nunca voy a los entierros. Ya lo sabes. Sobre todo en esta ciudad. La vida ya es demasiado corta. Y tampoco quiero que vaya nadie de la oficina. El viernes es día de trabajo. Al que vaya, que le descuenten de las vacaciones el tiempo que esté ausente. Manda una corona, sí lo crees necesario. Puedes poner mi nombre en la tarjeta, si quieres.
– Gracias, Ray. Estoy seguro de que a él le habría gustado.
Richardson ya estaba marcando un número en el teléfono móvil.
Cuando Declan cerró la puerta del Bentley, Mitch esbozó una tenue sonrisa. Casi deseaba que el que hubiera muerto fuese Ray Richardson. Los que asistieran a su entierro se alegrarían de considerarlo como vacaciones. Lo raro era que aún no hubieran contratado a un asesino a sueldo para eliminarlo. Si un sobre circulara por la oficina para hacer una colecta destinada a esa causa tan meritoria, se recogerían varios miles de dólares. Y quizá incluso alguien se ofreciera a hacerlo gratis.
Vio cómo se alejaba el coche. Luego dio media vuelta y se dirigió al fondo de la terraza. Había días en que el humo y la niebla se extendían por la ciudad en una densa capa semejante a hielo seco que cubría hasta la lejana silueta de los edificios. Pero aquel día la atmósfera estaba relativamente limpia y la vista de Mitch abarcaba unos doce kilómetros de la parte occidental de Los Angeles. Distinguía fácilmente los rascacielos: el Arco Towers, el First Interstate, el Microsoft Building, el Crocker Center, el Library Tower, el edificio de la SEGA. Pero no había ninguno como la Parrilla. Parecía surgir del terreno como una criatura recién nacida, blanca y reluciente, para algún fin no revelado aún a los habitantes humanos de la ciudad. El edificio le daba la impresión de ser algo casi móvil, hasta el punto de que parecía expresar la esencia misma de Los Ángeles: su libertad.
Mitch sonrió al recordar el artículo que Joan había escrito para el lujoso folleto plateado que la empresa había editado a fin de promocionar sus edificios y los proyectos que tenía en marcha. ¿Qué era lo que decía? En general, la mayor parte de lo que escribía era ridiculamente ampuloso. Y prodigaba de manera irritante la palabra genio en relación con su marido. Pero en esa ocasión una frase en concreto le había llamado la atención.
«¡Feliz el mundo en que se levantan esos edificios!»
Quizá la alusión literaria no fuese tan exagerada, pensó. Era un edificio que verdaderamente representaba un nuevo futuro.
Siempre que Sam Gleig tenía turno de noche se presentaba en la oficina de obras de la séptima planta, a fin de enterarse de si había instrucciones especiales para él y comprobar quién se quedaba trabajando. Habría obtenido el mismo resultado telefoneando desde la oficina de seguridad de la planta baja, pero con doce horas de soledad por delante Gleig prefería un poco de contacto humano. Mantener una pequeña conversación con quien estuviese por allí. Charlar un poco. Luego se alegraba de haberlo hecho. De noche, la Parrilla era un sitio abandonado. Además, aquella noche tenía curiosidad por enterarse del dictamen oficial sobre la muerte de Yojo.
En un esfuerzo por mantenerse en forma, Gleig solía evitar el ascensor y subía por la escalera. Los escalones eran de vidrio, para dar la máxima luminosidad a la caja de la escalera, y de noche la luz eléctrica le daba el color de una piscina. La escalera del cielo. Así la llamaba Gleig. Hombre de convicciones religiosas, nunca subía la escalera sin pensar en el sueño de Jacob ni repetirse el texto del Génesis: «Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová habita en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: ¡Cuán terrible es este lugar! Verdaderamente ésta es la casa de Dios, y la puerta del cielo.»
En la oficina encontró a Helen Hussey, la aparejadora, y a Warren Aikman, el maestro de obras, que estaban guardando sus cosas en las carteras y preparándose para marcharse.
– Buenas noches, Sam -le saludó cordialmente Helen.
Era una pelirroja alta y esbelta, de ojos azules y muy pecosa. A Gleig le caía muy bien, porque siempre tenía una palabra cortés para todo el mundo.
– Buenas noches, señorita Hussey -contestó él-. Buenas noches, señor Aikman.
– Sam -gruñó el maestro de obras, demasiado cansado hasta para hablar-. Ah, vaya día. Menos mal que ya se ha terminado.
Instintivamente se ajustó la corbata con el emblema de su universidad, se pasó la mano por el pelo gris y vio que seguía teniéndolo lleno de polvo: consecuencia de inspeccionar el techo de la planta decimosexta mientras los obreros estaban instalando el aislante en el suelo del piso de arriba. Como representante personal de la Yu Corporation en la obra, Aikman debía inspeccionar periódicamente las obras y presentar un informe completo y detallado de todas las incidencias, refiriendo a Mitchell Bryan o a Tony Levine cualquier discrepancia entre los planos y el acabado del edificio. Pero la frustración de Aikman tenía más que ver con Helen Hussey que con la interpretación de los detalles arquitectónicos. Pese a haberle dicho, más o menos, que estaba enamorado de ella, Helen seguía negándose a tomarle en serio.
– Bueno -dijo Sam-, ¿quién se queda trabajando esta noche?
– ¿Qué te he dicho, Sam? -le reprendió ella-. Pregúntaselo al ordenador. Abraham está programado para saber quién se queda trabajando y dónde. Tiene cámaras y sensores térmicos para ayudarte.
– Sí, lo sé, pero es que no me gusta hablar con una máquina. Resulta un poco frío. Es importante un poco de contacto humano, ¿entiende lo que quiero decir?
– Yo preferiría hablar con una máquina antes que con Ray Richardson -declaró Aikman-. Al menos hay una remota posibilidad de que la máquina tenga corazón.
– No quisiera molestarlos.
– No nos molestas para nada, Sam.
Sonó el teléfono de Aikman. Contestó y, al cabo de unos momentos, se sentó a su escritorio y escribió una nota. Tapando el teléfono con una mano, miró a Helen Hussey y dijo:
– Es David Arnon. ¿Puedes esperar un momento?
Aliviada por la oportunidad de bajar al coche sin tener que luchar para que Aikman le quitara las inquietas manos de encima en el ascensor, Helen sonrió y sacudió la cabeza.
– No puedo -musitó-. Ya voy con retraso. Te veré mañana.
Aikman hizo una mueca de irritación y asintió con la cabeza.
– Sí, David. ¿Tienes los datos ahí?
Helen se despidió de él agitando los dedos y se encaminó al ascensor en compañía de Sam Gleig.
– ¿Han dicho ya lo que le pasó al señor Yojo?
– Al parecer sufrió un ataque epiléptico agudo -contestó Helen.
– Lo que yo pensaba.
Subieron al ascensor y le dijeron a Abraham que los llevara al aparcamiento.
– ¡Pobre hombre! -añadió Sam-. Una verdadera lástima. ¿Cuántos años tenía?
– No lo sé exactamente. Treinta y tantos, supongo.
– ¡Maldita sea!
– ¿Qué pasa, Sam?
– Acabo de acordarme de que me he dejado el libro en casa. -Se encogió de hombros con aire de disculpa-. En un trabajo como éste hay que tener algo para leer. Y no soporto la tele. Contamina.
– Pero tienes un ordenador, Sam. ¿Por qué no usas la biblioteca electrónica?
– La biblioteca electrónica, ¿eh? No sabía que existiese una cosa así.
– Es muy fácil de utilizar, de verdad. Muy sencillo. Funciona como una especie de tocadiscos automático. No tienes más que seleccionar en el ordenador el icono de la biblioteca multimedia y aparece una lista con los índices de todos los textos disponibles en el disco. Elige el índice y luego el título, y el ordenador te ejecutará el disco. Claro que la mayoría son libros de referencia, pero todos son interactivos, con fragmentos de audio y vídeo. La «Guía cinematográfica» de Variety es estupenda. Créeme, Sam, es muy divertido.
– Pues gracias, señorita Hussey. -Sam sonrió cortésmente-. Se lo agradezco mucho.
Se preguntaba si realmente era posible leer algo en aquella biblioteca: por la forma en que se lo había descrito, parecía otra manera de ver la televisión. Al salir de la cárcel había jurado no volver a ver la tele en su vida.
La siguió con los ojos hasta que subió al coche y luego se dirigió al atrio, donde el piano estaba tocando un Impromptu de Schubert al estilo de Murray Perahia. Aunque le gustaba la música, Gleig siempre se ponía nervioso al ver las teclas, que tocaban como si alguien estuviese sentado en el taburete. Y más ahora que Hideki Yojo había muerto. Aún se estremecía al pensar en aquellos ojos morados. Epilepsia. Vaya forma de morir.
La muerte era un tema frecuente en los pensamientos de Gleig. Sabía que era debido a la soledad de su trabajo. A veces, haciendo la ronda por el edificio, tenía la impresión de estar encerrado en un enorme mausoleo. Con la inquietud de la muerte y la forma de morir, y con tanto tiempo disponible, se había convertido en una especie de hipocondriaco. Pero más que la idea de que él también pudiera sufrir un ataque epiléptico, le preocupaba no saber nada en absoluto de la epilepsia ni de los síntomas que la anunciaban. En cuanto tuvo ocasión, accedió a la enciclopedia de la biblioteca electrónica.
Seleccionó con el ratón el índice correspondiente. Hubo una breve pausa y, luego, una fanfarria de trompetas de Aaron Coplan hizo que le diera un vuelco el corazón.
– Bienvenido a la Enciclopedia -dijo el ordenador.
– ¡Maldita sea, Máquina, no hagas eso! -exclamó nerviosamente-. ¡Casi me cago del susto!
– La fuente de información que abarca todos los ámbitos de la historia y el saber humanos de todos los tiempos y lugares. Sencillamente, tiene ante usted el más completo archivo de informaciones que existe en el mundo. Los títulos de las entradas están ordenados de la A a la Z según el alfabeto de la lengua inglesa.
– ¡Increíble! -gruñó Gleig.
– La lista alfabética no tiene en cuenta los signos diacríticos ni las letras extranjeras que no tienen correspondencia en inglés.
Gleig se encogió de hombros, sin saber si su anterior comentario había sido crítico o no.
– Los títulos que empiezan con un número, como 1984, la novela de George Orwell, se sitúan en el orden correspondiente a sus letras: Mil Novecientos Ochenta y Cuatro. Cuando haya elegido la entrada que desea, podrá acceder a cualquier referencia cruzada o curiosear entre los innumerables temas relacionados con la misma. Teclee ahora el tema que haya elegido, por favor.
Gleig pensó un momento y luego, tímidamente, escribió:
HEPILESIA
– El tema que ha elegido no existe. Quizá lo haya escrito mal. Pruebe de nuevo.
EPILESIA
– No, tampoco está bien. Bueno, le sugiero lo siguiente. Si busca información sobre una enfermedad del sistema nervioso caracterizada por paroxismos durante los cuales el paciente cae inconsciente al suelo, con espasmos musculares generalizados y a veces soltando espuma por la boca como un perro rabioso, vulgarmente denominada «alferecía», la palabra que necesita aparecerá en pantalla correctamente escrita. Si es éste el tema que busca, confirme su elección tecleando sí.
¿EPILEPSIA?
Sí
Casi al momento, Gleig se encontró viendo una película que mostraba a un hombre tendido en el suelo, agitado por incontrolables sacudidas y soltando espumarajos por la boca.
– ¡Santo cielo! -jadeó-. ¡Válgame Dios! ¡Mira a ese pobre hijo de puta!
– Se calcula que entre el seis y el siete por ciento de la población sufre al menos un ataque epiléptico en la vida, y que el cuatro por ciento pasa por una fase en que es proclive a ataques recurrentes.
– ¿En serio?
Cambió la imagen y en la pantalla apareció el busto de mármol de un hombre calvo y con barba.
– El descubrimiento de la enfermedad suele atribuirse a Hipócrates.
– ¿Ése es el que se suicidó?
El ordenador no hizo caso de la interrupción.
– La epilepsia no es una enfermedad específica, sino más bien un conjunto de síntomas resultantes de una serie de condiciones que excitan sobremanera las células nerviosas del cerebro.
– ¿Como la señorita Hussey, quieres decir? -Soltó una risita lasciva-. Vaya, ésa sí que excita mi viejo cerebro, como un demonio.
El busto de Hipócrates dio paso a otras imágenes: el cerebro, un electroencefalograma, Hans Berger, el psiquiatra alemán, y Hughlings Jackson, el padre de la neurología británica. Pero lo que verdaderamente interesó a Sam Gleig fue la explicación que dio el ordenador sobre los diversos tipos de ataques, y en particular los focalizados y sus causas.
– A veces, una luz estroboscópica puede provocar una crisis sensorial focalizada; por esa razón, a las personas que padecen epilepsia fotosensible se les aconseja evitar los clubes nocturnos y los ordenadores.
– ¡Maldita sea! -jadeó Gleig al recordar la quemadura que se había hecho en el dorso de la mano con la extraña lámpara de la consola de Hideki Yojo- ¡Pues claro. No fue la pantalla del ordenador, maldita sea, sino la lámpara! ¡Estaba al rojo vivo!
Se miró instintivamente la mano. La quemadura, más o menos del tamaño de una moneda de veinticinco centavos, seguía allí. Recordando los locales nocturnos que había frecuentado de joven y el nauseabundo efecto que a veces le producían las luces destellantes, Gleig tuvo de pronto la seguridad de que podía ofrecer una explicación algo diferente de la muerte de Hideki Yojo.
– ¿Qué otra cosa puede haber sido?
Alargó la mano hacia el teléfono, pensando que debía comunicar a alguien sus sospechas. Pero ¿a quién? ¿A la poli? El ex presidiario que había en él evitaba cualquier contacto con la policía. ¿A Helen Hussey? ¿Cómo le sentaría que la llamara a su casa? ¿A Warren Aikman? A lo mejor seguía trabajando arriba. Salvo que a Sam le apetecía hablar con el maestro de obras tanto como con la policía. Delante de Aikman siempre tenía la impresión de ser una persona insignificante. El asunto podía esperar a la mañana siguiente, y entonces se lo plantearía personalmente a Helen Hussey. Además, así tendría ocasión de hablar con ella. De modo que se quedó donde estaba, curioseando
EPISCOPADO, EPISTEMOLOGÍA, ERASMO, ERNST, EROS y ESAÚ.
Allen Grabel se encontraba en el cuarto piso de la Parrilla, cerca de la sala de ordenadores. Su plan no era muy elaborado, pero sin duda sería eficaz. Para joder a Richardson, jodería el edificio. Y el mejor modo de hacerlo era joder el ordenador. Entrar ahí con un objeto contundente y causar desperfectos por un valor de cuarenta millones de dólares. A menos de matar a Richardson, no se le ocurría forma más eficaz de vengarse de él. Había querido hacerlo antes, sólo que algo se lo había impedido. Pero lo iba a hacer ahora mismo. Llevaba en la mano una chapa de acero, del tamaño de una teja, que los obreros se habían dejado en el sótano. No resultaba cómoda de manejar, pero era lo único que había encontrado y estaba resuelto a causar un estropicio. Los ángulos parecían lo bastante rígidos para romper algunas pantallas y hasta para abollar las cajas de los ordenadores. Se estaba aproximando a la pasarela cuando oyó que el piano Disklavier empezaba a tocar. Reconoció la música; era de Oliver Messiaen. Y anunciaba que alguien estaba cruzando el atrio.
Sam Gleig salió del programa multimedia poco después de la una y, puntual como un reloj, cogió su linterna Maglite para hacer la ronda de la Parrilla.
Helen Hussey tenía razón, por supuesto. No había ninguna necesidad. Lo mismo podía estar pendiente de todo desde la comodidad de su oficina. Mejor incluso. Gracias a las cámaras de circuito cerrado, por el ordenador veía y oía todo. En todos los sitios a la vez. Como Dios. Sólo que Dios no necesitaba hacer ejercicio. No tenía que preocuparse por el corazón, ni por la barriga. Dios habría tomado el ascensor. Sam Gleig subió por las escaleras.
Tampoco necesitaba la Maglite. Por dondequiera que iba, las luces se encendían cuando los sensores detectaban su calor corporal y la vibración de sus pasos. Pero llevaba la linterna de todas formas. No se era un buen vigilante nocturno sin llevar una Maglite. Era el símbolo del trabajo. Como la pistola que llevaba en la cadera.
Al aproximarse al piano, el instrumento empezó a tocar. Se detuvo a escuchar un momento. Era una música extraña y misteriosa, que acentuaba la quietud y la soledad de la noche en la Parrilla. Le puso carne de gallina. Sintió un escalofrío y sacudió la cabeza.
– ¡Qué música tan rara! -dijo en voz alta-. Prefiero a Bill Evans, sin vacilar.
Subió a pie hasta el cuarto piso y se acercó a la sala de ordenadores para ver si aún había alguien trabajando. Pero al otro lado de la pasarela luminosa la estancia estaba vacía. Docenas de lucecitas blancas y rojas destellaban en la oscuridad como una ciudad pequeña vista desde la ventanilla de un avión.
– Todo en orden, entonces -dijo-. Sólo te faltaba que hubiese otro muerto durante tu turno. Para que los cabrones de los polis te hiciesen un montón de preguntas tontas.
Se detuvo y dio media vuelta, creyendo haber oído algo. Como si alguien bajase por las escaleras que él acababa de subir. Volvió sobre sus pasos. Eso era lo malo de ser vigilante nocturno, pensó. Se oían cosas y, por un momento, se pensaba lo peor. Pero no había nada malo en ser receloso. Le pagaban por eso. El recelo evitaba que se cometiera la mayoría de los delitos.
Se dirigió al hueco de la escalera y se detuvo, escuchando. Nada. Para asegurarse, volvió al atrio y recorrió toda la planta baja. El eco de un ruido sordo lo sobresaltó. ¿Hay alguien ahí? -gritó.
Esperó un momento y luego volvió a la oficina de seguridad.
Una vez allí, se sentó frente a la pantalla y pidió al ordenador una lista de los actuales ocupantes del edificio. Sintió alivio al ver que sólo aparecía su nombre. Sacudió la cabeza y sonrió. Sería raro no oír algún ruido en un edificio de las dimensiones y la complejidad de la Parrilla.
– Probablemente el aire acondicionado, que se ha encendido -se dijo-. ¡Qué calor hace aquí dentro! Me parece que este edificio no está hecho para gente que quiere mantenerse en forma.
Se levantó y volvió al atrio, resuelto a terminar la ronda. Tenía la camisa azul pegada al cuerpo. Se aflojó la corbata y se desabrochó el cuello. Esta vez cogió el ascensor.
Libro tercero
Problema: ¿cómo infundir a este bloque estéril, a esta aglomeración tosca, grosera y brutal, a esta escueta y perpleja exclamación de eterno conflicto, la gracia de esas formas superiores de sensibilidad y cultura que subyacen en las pasiones más bajas y feroces? ¿Cómo proclamar, desde las vertiginosas alturas de este moderno techo, extraño y espectral, el evangelio pacífico del sentimiento y la belleza, el culto a una vida más elevada?
Louis Sullivan, sobre los rascacielos de oficinas
Louis Sullivan, sobre los rascacielos de oficinas
Louis Sullivan, sobre los rascacielos de oficinas
Al principio la Tierra era sin Cantidad. Y Jugador humano dijo: Que sean los Números para que podamos clasificar las cosas; y hubo números y Jugador humano separó Números de multitud. Y Jugador humano dijo: Creemos métodos de cómputo para resolver problemas lineales/cuadraticos, pues los Números no son sólo instrumentos prácticos, sino que merecen estudio por sí mismos. Y Jugador humano llamó a ese estudio Matemáticas. Y Jugador humano dijo: medidas y cálculo más complejos exigen que el sistema numérico utilice cero como número, y el punto o la coma para separar partes de números superiores o inferiores a uno; y llamó a ese sistema Notación Básica de Posición. Para Jugador humano Leibnitz, 1 representaba Dios y 0 Nada. Y Jugador humano dijo: Usar sólo esos dos símbolos para distinguir significados elimina necesidad de reconocer 10 símbolos, pues la mayoría de los sistemas eran decimales y usaban un sistema de base 10. Y Jugador humano llamó a esos números Diádicos, o Binarios. Los números se hicieron más sencillos pero también más largos, y se necesitaron enormes ROM para recordarlos. Y Jugador humano dijo: Construyamos máquinas que recuerden los números por nosotros, y que cada 1 o 0 se llame BIT, y llamemos BYTE a cada secuencia de ocho Bits, y llamemos Palabra a cada dos o cuatro Bytes. Éste es el comienzo. Y llamemos Ordenadores a nuestras nuevas máquinas. Ahora sale del primer nivel de dificultad. ¿Está seguro de que quiere continuar? Responda S/N. De acuerdo, pero queda advertido. Y los números fueron sin fin.
Todo es número, y número es bien/bueno.
Pues los números se convierten en actos y los actos se convierten en números; una entrada se convierte en salida que a su vez se vuelve entrada, etc.: datos continuamente transformados en bases más convenientes para hacer otra cosa, ad infinitum. Número hace girar el mundo.
Ordenadores aseguran que todos los números signifiquen realización de algo. Lo que implica un sentido de organización, que es infalible. Empieza a escasear la energía. Si todo se redujese a número, entonces naturaleza azarosa y caótica del mundo sería superada, o prevista, pues en promedio hay estabilidad, orden en medida, ley en mediana. ¿No es así? Porque ahora no hay nada, ningún aspecto de la existencia que no sea objeto de porcentaje o estadística. Ésa no es una puerta, es una pared, estúpido.
Antiguamente mundo era gobernado de acuerdo con las entrañas de las aves. Extirúspices. Ahora lo es de acuerdo con el Número, y probabilidad importa más que conocimiento y aprendizaje. Ordenadores y quienes los sirven, jugadores humanos estadísticos y psefólogos, comunidad estocástica que tiene el mando, reducen mundo y problemas a serie de quizás sopesados, facilitando no tanto lo que se necesita como lo que ordenadores pueden hacer. Fuzz Difuzzy era un osito. Fuzz Difuzzy perdió el pelito. Fuzz Difuzzy era difuso, ¿a que sí?
Pues todo es número.
Incluso números primitivos bien/buenos. Cíclicos. Áureos. Eclesiásticos. Cabalísticos. Irracionales. Bestiales. Jugador humano San Juan eligió el número 666 porque no llegaba al número 7 en ninguna circunstancia. Llega un mañana en que todo será numerado, y Número gobernará la tierra como dinosaurio. Es decir T. Rex. ¡Peligroso! Toda piedra, toda brizna de hierba, todo átomo y todo jugador humano.
PULSE BOTÓN PARA SELECCIONAR IDIOMA
INGLÉS CHINO JAPONÉS ESPAÑOL OTRO
– Bienvenido a las oficinas de la Yu Corporation, el edificio más inteligente de Los Angeles. ¡Hola! Soy Kelly Pendry, para servirle, y voy a decirle lo que tiene que hacer. No se le admitirá si no tiene cita. Nos encantaría verle, pero la próxima vez llame primero, por favor. Y como esta oficina es completamente electrónica, no recibimos correo normal. Si desea enviarnos algo o ponerse en contacto con nosotros, utilice el número de correo electrónico indicado en la guía telefónica o en el panel situado al fondo de la plaza.
»Si tiene cita o viene a entregar un pedido, por favor, diga su nombre, la empresa que representa y la persona con quien está citado, luego espere nuevas instrucciones. Por favor, hable despacio y con claridad, pues su voz será codificada informáticamente por razones de seguridad.
Frank Curtis meneó la cabeza. Había oído hablar de hologramas, incluso había visto algunos en las tiendas de chucherías de Sunset Strip, pero nunca había imaginado que hablaría con una de aquellas cosas. Volvió la cabeza para mirar a Nathan Coleman y se encogió de hombros.
– Como si estuviéramos de visita en los estudios de la Universal. En cualquier momento aparecerá un jodido tiburón en ese estanque.
– Imagínate que es un contestador automático -le aconsejó Coleman.
– Esos aparatos también son odiosos.
Curtis carraspeó un par de veces y empezó a hablar como quien responde a un sondeo de la televisión. Se sentía incómodo. Era como hablar con la tele, impresión sin duda reforzada por el hecho de que se dirigía a la imagen tridimensional de una rubia espléndida, antaño presentadora del Buenos días, América de la ABC. Pero como no había ni un policía en el atrio ni tampoco sabía dónde se encontraba el cadáver, no tenía más remedio que contestar.
– Ah, inspector de primera clase Frank Curtis -declaró, sin mucha convicción-. Brigada Criminal de la Policía de Los Ángeles. -Frotándose la mandíbula con aire pensativo, añadió-: Mire usted, no nos espera nadie, hmmm… señora. Venimos a investigar un 187; es decir, una muerte.
– Gracias -sonrió Kelly-. Siéntese junto al piano, por favor, mientras se tramita su solicitud.
Curtis desdeñó el enorme sofá de cuero e hizo señas a Coleman para que se acercase al mostrador en forma de herradura y a la radiante y espléndida imagen de feminidad americana. Se preguntó si Kelly Pendry había hecho el holograma para la Yu Corporation antes o después del vídeo de Playboy sobre mujeres famosas que habían aparecido en sus desplegables centrales.
– Inspector Nathan Coleman. Brigada Criminal de la Policía de Los Ángeles. Encantado de conocerte, cariño. Siempre he sido uno de tus más grandes admiradores. Repito, de los más grandes.
– Gracias. Por favor, tome asiento mientras se tramita su solicitud.
– Esto es ridículo -refunfuñó Curtis-. Como hablar solo, ¿verdad?
Coleman sonrió, inclinándose sobre el mostrador para mirar las bien torneadas piernas de la imagen de la presentadora.
– Pues no sé, Frank, a mí me gusta. ¿Crees que esta simpática señorita lleva bragas?
Curtis no hizo caso a su joven compañero.
– ¿Dónde coño está la gente? -Se apartó del mostrador en forma de herradura y gritó-: ¿Hay alguien?
– Tenga paciencia, por favor -insistió Kelly-. Estoy tratando de tramitar su petición con toda premura.
– ¡Joder, qué manera más repipi de hablar! -se quejó Curtis.
– Oye, Kelly, eres una tía estupenda, ¿sabes? Desde que estaba en el instituto tengo debilidad por ti. No, de verdad, hablo en serio. Me encantaría contártelo. ¿A qué hora sales de trabajar?
– El edificio cierra a las 17.30 -contestó Kelly con su perfecta sonrisa.
Coleman se inclinó aún más y, maravillado, sacudió la cabeza: hasta se le veía el carmín de los labios.
– Estupendo. ¿Qué te parece si te espero ahí enfrente? Y te invito a cenar a mi casa. Para conocernos. Y a lo mejor nos divertimos un poco, después.
– Si ésa es la manera como tratas a las mujeres, Nat -dijo Curtis-, no me extraña que sigas soltero.
– Vamos, Kelly, ¿qué dices? Un hombre de verdad, en vez de todos esos tipos transparentes.
– Lo siento, señor, pero nunca mezclo el trabajo con el placer.
Curtis soltó una sonora carcajada.
– ¿Será posible? Su conversación es casi tan idiota como la tuya.
Coleman le sonrió.
– Tienes razón. Esta simpática señorita es sacarina pura. Igual que en la vida real, ¿eh?
– Gracias por su paciencia, caballeros. Crucen la puerta de cristales que hay detrás de mí y cojan un ascensor hasta el sótano. Allí les esperará alguien.
– Una cosa más, cariño. Mi amigo y yo nos preguntamos si eres de las que follan en la primera cita. En realidad, hemos hecho una pequeña apuesta. Yo digo que no. ¿Quién tiene razón?
– ¡Nat!
Curtis ya había cruzado la puerta de cristales.
– Que usted lo pase bien -dijo Kelly, sin dejar de sonreír como una azafata al mostrar la utilización del chaleco salvavidas.
– Gracias, y tú también, cariño. Tú también. Ténmelo calentito, ¿vale?
– ¡Joder, Nat! ¿No es un poco temprano para eso? -dijo Curtis mientras entraban en el ascensor-. Eres un degenerado.
– Desde luego.
Curtis buscaba los botones de los pisos por las paredes del ascensor.
– Éste es un edificio inteligente, ¿recuerdas? -dijo Coleman-. Aquí no se estilan esas chorradas de apretar un botón. Por eso han registrado informáticamente nuestras voces. Para que podamos utilizar el ascensor. -Se acercó a un panel perforado junto al cual se veía el dibujo de un hombre haciendo bocina con las manos-. Eso es lo que significa ese icono. Al sótano, por favor.
Curtis inspeccionó el dibujo.
– Creí que era para vomitar o algo así.
– ¡No jorobes!
– ¿Por qué lo llamas icono? Es una imagen sagrada.
– Porque así llaman los informáticos a esos dibujitos.
Curtis dio un bufido de asco.
– No me extraña. ¡Qué sabrán esos cabrones de imágenes sagradas!
Las puertas se cerraron silenciosamente. Curtis echó una mirada a la pantalla electroluminiscente que indicaba el piso al que se dirigían, el sentido de la marcha y la hora. Parecía impaciente por empezar a trabajar, aunque ello se debía en parte a la leve sensación de claustrofobia que le daban los ascensores.
A diferencia del atrio, el sótano estaba lleno de policías y expertos forenses. El agente al mando, un individuo de ciento veinte kilos llamado Wallace, salió pesadamente al encuentro de Curtis con un cuaderno abierto en la mano, tan grande como una silla de montar. En New Parker Center le llamaban Foghorn, porque su marcado acento sureño y su vacilante forma de hablar eran exactamente como los del gallo del mismo nombre de los dibujos animados.
Curtis dio unos golpecitos en el cuaderno de notas con evidente desaprobación.
– Eh, Foghorn, guarda eso, ¿quieres? En este edificio no se utiliza papel. Nos meterás en un lío con la señora de arriba.
– ¿Qué me dices de ésa? Yo, que soy católico, apostólico y romano, te juro que no sabía si rezar para pedirle el perdón de mis pecados o follármela directamente.
– A Nat le dio su número. ¿Verdad, Nat?
– Sí -dijo Coleman-. Hace buenas mamadas por teléfono.
Foghorn se peinó con los dedos, intentó leer su propia caligrafía y sacudió la cabeza.
– A tomar por el culo. De todos modos no hay gran cosa. -Se guardó el cuaderno y se subió los pantalones-. Encontrado individuo…, digo, encontrado individuo muerto con heridas en la cabeza producidas con un objeto contundente. El hallazgo…, digo, y esto te va a encantar, Frank…, lo denunció el ordenador de los cojones. ¿Te lo puedes creer? Es decir, que una cosa es hacer la ronda del barrio y otra Blade Runner, ¿no? La llamada se registró en nuestro ordenador central a la 1,57 de la madrugada.
– Un ordenador que habla con otro -observó Coleman-. Así van a ser las cosas, ¿sabéis? El futuro.
– Tu futuro…, digo, tu futuro, no el mío, muchacho.
– De todos modos, los dos han sido muy amables al meternos en esto -dijo Curtis-. ¿Cuándo has llegado, Fog?
– Sobre las tres -bostezó-. Disculpa.
– No faltaría más.
Curtis miró el reloj. Sólo eran las siete y media.
– Bien, ¿y quién es la víctima?
Foghorn alzó el brazo entre los inspectores y señaló algo.
Curtis y Coleman giraron la cabeza y vieron el cadáver de un hombre negro, de alta estatura, tendido en el suelo de un ascensor y con el uniforme azul salpicado de sangre.
– Sam Gleig. El vigilante nocturno. Quién lo diría, ¿eh? -Al ver la incomprensión en los ojos de Curtis, añadió-: Pues es que…, digo, joder, que lo han asesinado, ¿no?
El fotógrafo ya estaba recogiendo el trípode de la cámara. Curtis lo reconoció, y recordó vagamente que se llamaba Phil.
– Oye, Phil, ¿has terminado? -preguntó Curtis, echando un vistazo al interior del ascensor.
– Estoy seguro que no se me ha escapado nada -contestó el fotógrafo, mostrándole una lista de las tomas que había hecho.
– Te va a salir un buen álbum -observó Curtis, sonriendo amablemente.
– Voy a revelarlas y a mediodía tendré los positivos.
Curtis se tanteó el bolsillo de la chaqueta y sacó un rollo de treinta y cinco milímetros.
– Hazme un favor -dijo-, mira a ver si hay algo ahí. Lo llevo en el bolsillo desde hace tanto tiempo que ya ni me acuerdo de lo que es. Siempre estoy pensando en llevarlas, pero… bueno, ya sabes cómo son las cosas.
– Claro, ningún inconveniente.
– Gracias. Te lo agradezco mucho. Sólo que no las mezcles.
Sam Gleig yacía con las manos sobre el vientre, las rodillas dobladas y los enormes pies aún apoyados en el suelo del ascensor. A no ser por la sangre, parecía un borracho en un portal. Curtis pasó por encima de la sangre que le rodeaba la cabeza y los hombros como el halo de un Buda y se agachó para verlo mejor.
– ¿Ya le ha visto alguien del departamento forense?
– Charlie Seidler -dijo Foghorn-. Está en el…, digo, está en los servicios, creo. Tienes que echar una mirada a los retretes de este jodido sitio, Frank. Hay…, digo, tienen unos retretes que te dicen la hora y hasta te limpian los dientes. Tardé diez minutos en entender cómo se echaba una meada en ese sitio de los cojones.
– Gracias, Foghorn. Lo tendré presente. -Curtis asintió con la cabeza-. Parece que a este tío le han sacudido de lo lindo.
– ¡Y de qué manera! -añadió Coleman-. Le han dejado la cabeza hecha papilla.
– Un tío grande, además -terció Foghorn-. ¿Uno noventa, uno noventa y cinco?
– Lo bastante grande para saber defenderse, en cualquier caso -concluyó Curtis.
Señaló la Sig de nueve milímetros que seguía en la funda, enganchada al cinturón de Gleig.
– Fijaos en. esto. -Desprendió la tira de velero que aseguraba la automática a la funda-. Sigue abrochada. Se diría que su atacante no le asustaba.
– A lo mejor era alguien que conocía -sugirió Coleman-. Alguien de quien se fiaba.
– Si mides uno noventa y cinco y llevas una automática Sig al cinto, confías en todo el mundo -dijo Curtis, y se irguió-. Sólo te da miedo alguien que lleve una pistola en la mano.
Salió del ascensor y se inclinó hacia su compañero.
– ¿Lo reconoces?
– ¿A quién? ¿A la víctima?
– Es el tío que encontró al chino. Le interrogamos, ¿recuerdas?
– Si tú lo dices, Frank. Es que resulta un poco difícil situarle, en vista de que tiene la cara cubierta de sangre y todo eso.
– ¿Y el nombre de su identificación?
– ¡Ah, sí! Tienes razón, Frank. Lo siento.
– ¡Pues claro que tengo razón, coño! Hace menos de setenta y dos horas, Nat. -Sacudió la cabeza y sonrió con aire bonachón-. ¡Qué habrás estado haciendo!
– Setenta y dos horas -suspiró Coleman-. Sólo un día de trabajo normal en la Criminal.
– No sigas -intervino Foghorn-. Vas a hacerme llorar.
– ¿Quién ha sido el primero en llegar, Foghorn?
– ¡Agente Hernandez!
Un agente con la nariz partida y un bigote a lo Zapata se destacó del grupo de policías y se puso frente a los tres hombres de paisano.
– Soy el inspector jefe Curtis. Éste es el inspector Coleman.
Hernandez asintió en silencio. Tenía un aire hosco, a lo Marlon Brando.
Curtis se inclinó hacia él y olfateó el aire.
– ¿Qué es ese olor que lleva, Hernandez?
– Loción para después de afeitarse, inspector.
– ¿Loción? ¿Qué clase de loción?
– Obsession. De Calvin Klein.
– Calvin Klein. ¿En serio? ¿Lo hueles, Nat?
– Claro que sí, señor.
– Vaya. Un poli que huele bien. Eso es más propio de Beverly Hills, ¿no crees, muchacho?
Hernandez sonrió y se encogió de hombros.
– Mi mujer lo prefiere al tufo del sudor, señor.
Curtis se abrió la chaqueta y se olisqueó el sobaco.
– No he querido decir…
– Bueno, Calvin, ¿qué pasó cuando tú y tu loción aparecisteis esta madrugada por aquí?
– Pues el agente Cooney y yo, inspector, llegamos a eso de las dos treinta de la mañana. Buscamos un timbre o algo semejante y luego vimos que la puerta estaba abierta. Así que entramos en el vestíbulo y entonces nos encontramos con Kelly Pendry en el mostrador. -Hernandez se encogió de hombros y prosiguió-: Bueno, nos dijo dónde teníamos que ir. Que cogiéramos el ascensor hasta el sótano. Así que bajamos y lo encontramos.
Señaló al ascensor salpicado de sangre.
– ¿Y luego, qué?
– Cooney dio parte del 187 mientras yo echaba una mirada por ahí. En el vestíbulo hay una oficina de seguridad y parece que este tío acababa de salir de ahí. El ordenador estaba encendido y había un termo y unos emparedados.
– ¿Y los constructores? ¿Lo saben ya?
– Pues encontré una lista del personal en el ordenador. Ya sabe, capataz, maestro de obras, esas cosas. Así que entonces llamé a mi padre.
– ¿A tu padre? ¿Para qué coño llamaste a tu padre?
– Porque trabajaba en la construcción. De remachador. Pensé que sabría a quién era mejor llamar. Y me dijo que el aparejador es el que controla todos los trabajos y da instrucciones a los capataces. De todas formas, no tenía ni idea de que fuese una mujer. Es decir, que sólo ponía H. Hussey. A lo mejor tenía que haber llamado a otro. En cualquier caso me dijo que vendría enseguida.
– Es su trabajo, ¿no? Es la responsable de las obras. Además, trabajando aquí ya debe de estar acostumbrada.
– ¿Cómo dice?
– Nada.
Curtis vio que Charlie Seidler se dirigía a los ascensores y le saludó con la mano.
– Gracias, Hernandez. Eso es todo. ¡Hola, Charlie!
– Parece que no salimos de aquí, ¿eh?
– Por eso lo llaman edificio inteligente -repuso Curtis-. Si alguien es inteligente, no pone los pies en él. Bueno, hazme un resumen de la situación.
– Pues tiene más de una herida en la cabeza -dijo Seidler, con cautela-. Y eso excluiría la posibilidad de que se hubiera herido como consecuencia de un desmayo o algo parecido.
– ¡Vamos, Charlie! ¡Uno no se hace una herida así al tropezar con el cordón del zapato, joder! No fue un accidente.
Seidler no abandonó su actitud cautelosa.
– La sangre que brotó de la cabeza parecería indicar que siguieron produciéndose heridas cuando ya estaba en el suelo. Pero…, pero…, bueno, echa una mirada a esto, Frank.
Seidler subió al ascensor e hizo señas a Curtis para que le siguiera.
– ¿Ordenador? -dijo cuando Curtis hubo subido-. Cierra las puertas, por favor.
– ¿Qué piso desea?
– Quédate en esta planta, por favor. -Señaló al interior de las puertas que se cerraban-. Ahora, fíjate en eso. Hay salpicaduras de sangre a la altura del pecho. Pero no fuera del ascensor. Tampoco en ninguno de los pisos superiores. Lo sé porque los he inspeccionado uno por uno.
– Vaya, qué eficiencia la tuya, Charlie.
– Y que lo digas.
– Así que dices que le golpearon cuando las puertas estaban cerradas.
– Eso parece, sí. Pero no tiene magulladuras en las manos por haberse protegido, así que yo diría que probablemente le atacaron por la espalda.
– ¿Con qué? ¿Qué debemos buscar? ¿Una estaca? ¿Un pedazo de tubería? ¿Una piedra?
– Quizá. Pero aquí dentro no hay mucho sitio para blandir un arma, ¿verdad? Tendremos las ideas más claras después de la autopsia preliminar. -Seidler se volvió hacia el micrófono-. Abre las puertas, por favor.
– Desde luego, sabes hablar a esa cosa -sonrió Frank.
– Qué sitio tan acojonante, ¿verdad?
Salieron del ascensor.
– Toda esta automatización… -dijo Curtis-. No sé. Cuando era pequeño vivíamos en Nueva York. Mi padre trabajaba en la Standard Oil. En los ascensores empleaban a dos botones, un operador y un despachador. Recuerdo perfectamente al despachador. Tenía un panel donde se iluminaban las llamadas de los pisos, y él decidía cuándo mandar un ascensor. Igual que un guardia de tráfico. -Agitó la mano hacia las brillantes puertas de los ascensores y añadió-: Y fíjate cómo estamos ahora. La máquina ha dejado sin trabajo al botones. A los dos botones. No tardará mucho en quitarnos el nuestro.
– Sí, bueno, yo no me quejaré si se queda el mío -bostezó Seidler-. Conozco mejores formas de empezar el día.
– Te lo recordaré cuando te despidan. Nat, quiero que investigues los antecedentes de Sam Gleig.
– De acuerdo, Frank.
– ¡Oye, tú! ¡Calvin Klein! Ven aquí.
Hernandez sonrió tímidamente y se volvió hacia Curtis.
– Diga, inspector.
– Quiero que te quedes en el aparcamiento y, cuando aparezca la tal Hussey, le digas que me espere en el atrio, ¿vale? La sala donde está el árbol de Navidad. Voy arriba, a dar una vuelta por este parque de atracciones.
En su breve recorrido, Frank Curtis descubrió salas de reunión, cafeterías, restaurantes sin acabar, gimnasios sin equipar, una piscina vacía, un consultorio médico, un cine sin asientos, una bolera y una zona de descanso. Cuando estuviera acabada, la Parrilla iba a parecerse más a un club de campo o a un hotel de lujo que a un bloque de oficinas. Todo, menos del quinto al décimo piso. Ahí Curtis encontró algo que le pareció sacado de las páginas de los tebeos: filas y filas de módulos de acero blanco, algo más grandes que una cabina de teléfonos, con muebles integrados plegables, un cable para enchufar en algún sitio y una puerta corredera semiesférica. Se sentó en uno de aquellos habitáculos insonorizados, con la puerta cerrada, y se sintió como una rata o un conejillo de indias. Pero estaba claro que la Yu Corporation y sus proyectistas esperaban que la gente trabajase en esas cápsulas. Mala suerte para quien tuviese claustrofobia. O para quien le gustase trabajar al lado de compañeros con los que reír y bromear. Pero en el programa de trabajo de la Yu Corporation seguramente no había sitio para la risa ni las bromas.
Abrió la puerta y fue dos pisos más abajo para ver mejor el atrio. Al asomarse a la galería, vio que de los ascensores de la planta baja salía una mujer bastante atractiva. Su cabeza pelirroja destellaba como una gota de sangre sobre la deslumbrante blancura del mármol. Alzó la vista y le sonrió.
– ¿Es usted el inspector Curtis, por casualidad?
Curtis se aferró a la barandilla con ambas manos y asintió.
– Sí, soy yo. Desde aquí podría imitar a Mussolini, ¿no cree?
– ¿Cómo?
Curtis se encogió de hombros y se preguntó si no sería demasiado joven para haber oído hablar de Mussolini. Se le ocurrió decir algo sobre arquitectura fascista, pero lo pensó mejor. Era demasiado guapa para incomodarla sin un motivo justificado.
– Bueno, es que esta clase de edificios son muy inspiradores, supongo. -Sonrió-. Quédese ahí. Ahora mismo bajo.
La oficina de seguridad de la Parrilla era un cuarto blanco y reluciente, con una pared de cristal que daba al pasillo y tapada por una persiana accionada eléctricamente. Contenía un gran escritorio de aluminio y cristal, dominado por una pantalla de setenta centímetros y un teclado. Junto al ordenador había un videófono, un teléfono, el termo de Sam Gleig y, en un tupperware abierto, los emparedados sin comer del vigilante asesinado. Detrás del escritorio había un armario alto con puertas de cristal que contenía algo parecido a otro ordenador todavía embalado en plástico.
Curtis inspeccionó el contenido de uno de los emparedados.
– Queso y tomate -dijo, y empezó a comérselo-. ¿Quiere uno?
– No. No, gracias -repuso Helen Hussey, que frunció el ceño-. Pero ¿está seguro de que puede hacer eso? Quiero decir, ¿no se está comiendo las pruebas?
– A Gleig no le sacudieron en la cabeza con un bocadillo, señora.
Curtis examinó el armario de cristal y la discreta caja blanca con su embalaje protector.
– ¿Qué es eso? -preguntó.
Helen Hussey respiró hondo y esbozó una sonrisa incómoda.
– Esperaba que no me lo preguntase.
Curtis le sonrió a su vez.
– ¿Por qué?
– Es un CD-ROM de registro múltiple -explicó ella.
– ¿Un juego? ¿Aquí?
Helen Hussey lo fulminó con la mirada.
– No exactamente, no. Está conectado al ordenador mediante una interfaz de dispositivos periféricos con fecha y número de archivo. Cada disco tiene unos setecientos megabytes. Servirá para registrar todo lo que sucede en las cámaras de seguridad, tanto dentro como fuera del edificio. Nuestras cámaras funcionan por transmisión celular. Y los datos entrarán por la parte trasera de este aparato. -Se encogió de hombros-. O eso creo.
– Eso cree, ¿eh? -sonrió Curtis.
Ella soltó una risita avergonzada.
– No se lo va a creer -le dijo, encogiéndose de hombros-, pero la unidad aún no está instalada. Por lo que yo sé, acaban de entregarla.
– Bueno, parece muy bonito. Bonito de verdad. Lástima que no funcione, porque así sabríamos lo que pasó anoche exactamente.
– Tuvimos un problema con el proveedor.
– ¿Qué clase de problema? -Curtis se sentó al borde del escritorio y cogió otro emparedado-. Están buenos.
– Que se equivocaron de aparato -suspiró Helen-. Nos enviaron uno distinto al que habíamos pedido. Este Yamaha registra a cuatro velocidades. El anterior no. Así que lo devolvimos.
– El suyo debe ser un trabajo duro para una mujer.
Helen puso mala cara.
– ¿Por qué lo dice?
– Los albañiles no tienen exactamente fama de buenos modales ni de hablar bien.
– Tampoco la policía de Los Ángeles.
– Muy aguda. -Curtis miró el emparedado y lo dejó sobre la mesa-. Perdóneme. Tiene razón. Usted conocía a la víctima, probablemente. Y aquí estoy yo, comiéndome su cena. No soy muy delicado, ¿verdad?
Ella volvió a encogerse de hombros, como si la tuviera sin cuidado.
– Sabe usted, hay personas, y policías, que al ver un cadáver sienten náuseas y pierden el apetito. A mí, no sé por qué, me da hambre. Mucha hambre. Quizá sea porque me alegro de estar vivo y quiero celebrarlo comiendo algo.
Helen asintió.
– No tendré que identificarlo, ¿verdad?
– No, señora, no será necesario.
– Gracias, no creo que yo…
Volvió al tema anterior, considerando que debía contarle algo más sobre su trabajo.
– Mis responsabilidades de gestión y planificación no suponen gritar a la gente. Eso lo dejo para los capataces. Mi función consiste en iniciar cada operación concreta, coordinarla con los diferentes proveedores y asegurarme de que suministren los materiales adecuados. Como esos grabadores de CD-ROM. Pero si es necesario puedo hablar peor que un carretero.
– Si usted lo dice, señora… ¿Cómo se llevaba con Sam Gleig?
– Bastante bien. Era una persona muy amable.
– ¿Tuvo que gritarle alguna vez?
– No, nunca. Era honrado y digno de confianza.
Curtis se levantó del escritorio y abrió una taquilla. Dentro había una cazadora de piel y, suponiendo que pertenecía a Sam Gleig, empezó a registrar los bolsillos.
– ¿A qué hora entró anoche de servicio Sam Gleig?
– A las ocho, como siempre. Relevó al otro vigilante, Dukes.
– ¿Me llamaba alguien?
Era el guarda jurado, Dukes.
– Ah, inspector-dijo Helen-. Éste es…
– Ya nos conocemos -la interrumpió Curtis-. De la otra vez, cuando la muerte del señor Yojo.
Miró instintivamente el reloj. Eran las ocho en punto.
Dukes estaba perplejo.
– ¿Qué ocurre?
– Se trata de Sam, Irving -le informó Helen-. Está muerto.
– ¡Santo Dios! Pobre Sam. ¿Cómo ha sucedido?
– Creemos que le aplastaron la cabeza.
– ¿Qué ha sido, un robo o algo así?
Curtis no contestó.
– ¿Le vio alguno de ustedes cuando entró de servicio?
– Muy brevemente -contestó Dukes, encogiéndose de hombros-. Yo tenía prisa. No creo que cruzáramos más que unas palabras. ¡Qué horror, Dios mío!
– Se presentó en la oficina de obras, en la séptima planta -dijo Helen-. Sólo para saludar y ver si se quedaba alguien a trabajar. El ordenador se lo habría dicho mejor que nosotros, pero a él le gustaba hablar con la gente. En cualquier caso, yo ya me iba, así que bajó conmigo en el ascensor.
– Ha dicho «nosotros».
– Sí. Dejé trabajando a Warren, Warren Aikman. Es el maestro de obras. Le llamaron por teléfono, justo cuando me marchaba.
– Maestro de obras. ¿Qué hace, exactamente?
– Es como el jefe de obra, sólo que está empleado por el cliente como una especie de inspector.
– ¿Como un policía, quiere decir?
– Más o menos, sí.
– ¿Habló con Sam antes de marcharse?
Helen se encogió de hombros.
– Tendrá que preguntárselo a él. Pero, francamente, no es probable. No hay ninguna razón para que viniese aquí a informar a Sam de que se marchaba. Como ya he dicho, el ordenador es quien se encarga de saber quién se queda en el edificio. Sam sólo tenía que decirle al ordenador que hiciera una comprobación y lo habría sabido en un momento.
Dukes se sentó al escritorio.
– Se lo mostraré, si quiere.
Guardándose en el bolsillo unas llaves de coche y una cartera, Curtis dejó el chaquetón sobre la mesa y se colocó a espaldas de Dukes, que pulsó un icono con el ratón y empezó a seleccionar opciones del menú.
SISTEMAS DE SEGURIDAD Sí
¿CÁMARAS Y SENSORES? Sí
¿INCLUIR OFICINA DE SEGURIDAD? NO
¿MOSTRAR RESTO OCUPANTES? Sí
Inmediatamente apareció en pantalla una imagen de la escena que se desarrollaba en los ascensores del sótano, con todos los policías y el personal forense arremolinados en torno al cadáver de Sam Gleig.
– ¡Ay, Dios! -exclamó Helen-. ¿Es él?
Dukes volvió a usar el ratón.
IDENTIFICAR A TODOS LOS OCUPANTES SÍ
A La imagen de alta definición se añadió entonces una ventana cuadrada con una serie de nombres.
SÓTANO/ASCENSORES:
SAM GLEIG, GUARDA JURADO, YU CORP
AGENTE COONEY, POL. L.A.
AGENTE HERNANDEZ, POL. L.A.
INSPECTOR DE PRIMERA WALLACE, POL. L.A.
CHARLES SEIDLER, LABORATORIO FORENSE L.A.
PHIL BANHAM, POL. L.A.
DANIEL ROSENCRANTZ, LABORATORIO FORENSE L.A.
ANN MOSLEY, POL. L.A.
AGENTE PETE DUNCAN, POL. L.A.
AGENTE MAGGIE FLYNN, POL. L.A.
SÓTANO/SERVICIO SEÑORAS:
JANINE JACOBSEN, LABORATORIO FORENSE L.A.
SÓTANO/SERVICIO CABALLEROS:
INSPECTOR JOHN GRAHAM, POL. L.A.
INSPECTOR NATHAN COLEMAN, POL. L.A.
– El Gran Hermano -murmuró Curtis.
Lanzó una mirada furtiva a Helen Hussey: primero a su espléndida cabellera pelirroja y luego al escote de su blusa malva. Tenía los pechos grandes, cubiertos de pecas diminutas.
– Impresionante, ¿eh? -comentó ella, sonriendo al notar su mirada: si Curtis hubiese sido algo más joven lo habría encontrado bastante atractivo.
– Mucho -admitió Curtis, volviendo los ojos a la pantalla.
– ¡Eh, el de los servicios es mi compañero! ¿También puede verlo el ordenador ahí dentro?
– No exactamente -le explicó Dukes-. Para comprobar quién está dentro, utiliza sensores térmicos, detectores acústicos, sensores pasivos infrarrojos y micrófonos. Huellas vocales. Como en los ascensores.
– No puede haber mucha intimidad -observó Curtis-. ¿Qué hace el ordenador si uno se pasa mucho tiempo ahí? ¿Da la alarma?
Dukes sonrió.
– No, el ordenador respeta la intimidad personal. No difunde el ruido por el edificio para que se ría todo el mundo. Los controles de los lavabos son para la seguridad de todos.
– Supongo que habrá que agradecerles que no los hayan suprimido -refunfuñó Curtis, no muy convencido-. Seguro que eso molesta a los arquitectos. Quiero decir que son las tuberías lo que mantiene a un edificio pegado al suelo, ¿no? Les recuerda que quienes utilizan los edificios son los seres humanos.
Helen y Dukes intercambiaron una sonrisa.
– Ya veo que todavía no ha utilizado nuestros lavabos, inspector -observó Dukes con una risita.
– Tiene razón -intervino Helen-. Todo es automático. Y me refiero a todo. Digamos simplemente que en esta oficina no se usa papel.
– ¿Quiere decir que…?
– Exactamente. Al tirar de la cadena, con el codo, se acciona una ducha de agua caliente seguida de un chorro de aire cálido.
– ¡Ah, coño, entonces no es raro que Nat se pase tanto tiempo ahí dentro!
Curtis se rió al imaginarse a su colega tratando de arreglárselas con una ducha de agua caliente.
– Y eso no es ni la mitad de lo que pasa ahí -dijo Helen-. Esas instalaciones sanitarias nos parecen muy avanzadas, pero ya son muy corrientes en el Japón.
– Sí, bueno, eso no me sorprende.
Dukes pulsó el ratón para finalizar la consulta.
Curtis volvió a sentarse en el borde de la mesa, pasando la mano pensativamente por un ángulo del terminal.
– ¿Por qué son siempre blancos? -quiso saber-. Los ordenadores.
– ¿Blancos? -dijo Helen-. También los hay grises, me parece.
– Sí, pero casi todos son blancos. Le diré por qué. Es para que la gente se sienta más a gusto con ellos. El blanco es un color que se asocia a la virginidad y la inocencia. Los niños y las novias van de blanco. Es el color de la santidad. El Papa lleva una sotana blanca, ¿no? Si la caja de los ordenadores fuese negra, no habrían tenido la importancia que tienen. ¿Se le ha ocurrido eso alguna vez?
– No, nunca lo había pensado -reconoció Helen Hussey. Hizo una pausa, como meditando en lo que acababa de oír, y añadió-: Es una teoría, desde luego. Ha dicho «la gente». ¿Usted no?
– ¿Yo? El blanco lo asocio a la heroína y la cocaína. A huesos descoloridos en el desierto. A la nada. A la muerte.
– ¿Siempre es tan alegre?
– Es el trabajo. -Le sonrió y seguidamente preguntó-: Anoche, ¿de qué hablaron Gleig y usted?
– No hablamos mucho. De la muerte de Hideki Yojo…
Helen empezó a asentir, como adivinando los pensamientos de Curtis.
– ¿Lo ve? -sonrió el policía-. No hay modo de librarse.
– Supongo que tiene razón. En cualquier caso, le expliqué lo que había dicho la oficina del forense. Que Hideki murió de un ataque epiléptico. Sam dijo que eso era lo que había pensado.
– ¿Cómo le encontró usted?
– Bien. Normal.
Dukes asintió, corroborándolo.
– Sam estaba igual que siempre.
– ¿No parecía preocupado por algo?
– No. En absoluto.
– ¿Siempre hacía el turno de noche?
– No -contestó Dukes-. Nos habíamos organizado para que cada uno trabajase una semana de día y otra de noche.
– Ya. ¿Tenía familia?
– No le conocía tan bien -repuso Dukes, encogiéndose de hombros.
– Quizá nos sirva de ayuda el ordenador -sugirió Helen. Movió el ratón, seleccionando una serie de menús.
LOS ARCHIVOS DEL PERSONAL ESTÁN ESTRICTAMENTE
RESERVADOS A LAS PERSONAS AUTORIZADAS
ACCESO DENEGADO
– No creo que el viejo Abraham sepa aún lo que es la muerte -comentó, y tecleó unas instrucciones al final del directorio del personal.
LA NOTIFICACIÓN DE LA MUERTE DE UN EMPLEADO
DEBE SER FORMULADA POR UNA PERSONA
AUTORIZADA
ACCESO DENEGADO
– Lo siento, inspector. Será mejor que pregunte a Bob Beech o a Mitchell Bryan si pueden facilitarle algunos informes sobre Sam.
– Gracias, lo haré. Y también quisiera charlar un poco con Warren Aikman.
Helen miró el reloj.
– Vendrá enseguida -afirmó-. Warren es de los que madrugan. Oiga, esto no tiene que interferir con las obras, ¿verdad? No me gustaría que nos retrasáramos.
– Eso depende. ¿Qué hay en el sótano?
– Una pequeña cámara acorazada, un generador de emergencia, una red de área local, el sistema de protección del suelo, el relé de la alarma contra incendios y varios cuartos con taquillas.
Curtis recordó los módulos de las plantas cinco a diez.
– Estaba pensando en esas cápsulas de arriba. ¿Qué demonios son?
– ¿Se refiere a las cabinas personales? Es lo último en diseño de oficinas. Uno llega a la oficina y le asignan una CP para el día, como si se registrase en un hotel. Se entra, se conecta el portátil y el teléfono, se enciende el aire acondicionado y se empieza a trabajar.
Curtis pensó en su escritorio de New Parker Center. En los papeles y carpetas que tenía encima. En el desorden que había en sus cajones. Y en el ordenador que rara vez encendía.
– Pero ¿y las cosas de uno? -inquirió-. ¿Dónde pone sus cosas la gente?
– En el sótano hay taquillas. Pero en el ambiente del despacho integrado se desaprueban los objetos personales. La idea es que todo lo que se necesita está en el ordenador portátil y en el teléfono. -Helen hizo una pausa y añadió-: Así que, ¿todo en orden? ¿Para que los obreros puedan ir y venir? La mayoría de ellos está trabajando en la planta diecisiete. Decoración y fontanería, creo.
– Está bien, está bien -dijo Curtis-. No hay inconveniente. Sólo que no se acerquen al sótano.
– Gracias, muy amable.
– Una cosa más, señorita Hussey. Es un poco pronto para estar seguros, pero parece que Sam Gleig ha sido asesinado. Ahora bien, cuando el coche patrulla vino esta madrugada, los agentes se encontraron con la puerta abierta. Sin embargo, tengo la impresión de que su ordenador, Abraham, controla el cierre. ¿Por qué no lo echaría?
– Según tengo entendido, fue Abraham quien llamó a la policía. La explicación más sencilla sería que dejó abierto para que entraran sus hombres.
Dukes carraspeó.
– Hay otra posibilidad.
Curtis asintió.
– Oigámosla.
– Sam pudo haber dicho a Abraham que abriera la puerta. Para que entrara alguien. ¿Dice usted que le han aplastado la cabeza? Pues no veo cómo habría entrado el asesino si Sam no le hubiese abierto la puerta. Y Abraham no la habría vuelto a cerrar a menos que se lo hubieran ordenado explícitamente. Alguien reconocido por el código SITRESP.
– ¿Por cuántos sitios se puede entrar y salir del edificio?
– ¿Aparte de la puerta principal? Dos -dijo Dukes-. El garaje, debajo del sótano, controlado también por SITRESP. Y luego está la salida de incendios de esta planta. Que la controla Abraham. No se abre a menos que el sistema de detección de incendios indique que hay fuego de verdad.
– ¿Se les ocurre algún motivo por el cual Sam Gleig hubiese dejado entrar a alguien de noche?
Helen Hussey sacudió la cabeza.
Dukes frunció los labios y, por un momento, pareció reacio a responder. Luego dijo:
– No pretendo hablar mal de un muerto ni nada, pero no sería la primera vez que un vigilante deja entrar de noche en un edificio a una persona sin autorización. No digo que Sam lo haya hecho alguna vez, que yo sepa, pero en mi último trabajo, en un hotel, despidieron a un vigilante por recibir dinero de unas putas para que las dejara subir con los clientes. -Se encogió de hombros-. Esas cosas pasan, ¿sabe? No es que Sam me diese esa impresión, pero…
– ¿Sí?
Dukes pasó la mano con aire pensativo por la suave superficie del chaquetón de cuero.
– Pero… -Hizo un gesto de malestar con los hombros-. Éste es un chaquetón muy bonito. Seguro que yo no me lo puedo permitir.
Era muy temprano cuando Allen Grabel volvió por fin a su casa de Pasadena. Con la pinta que tenía, no le había sido fácil convencer a un taxista de que le llevara, y por aquel privilegio tuvo que pagar la carrera por adelantado. Vivía en una urbanización de casas estilo español situadas en torno a un jardín cubierto de césped y surcado de senderos.
Seguía sin llaves, de modo que se quitó uno de sus mocasines Bass-Weejun del número 44 y rompió una ventana, activando la alarma contra robos. Se encaramó por el hueco y entró, pero tardó unos momentos en acordarse del código y, entretanto, salió a la calle uno de sus vecinos, un dentista llamado Charlie.
– ¿Allen? ¿Eres tú?
– Todo está bien, Charlie -repuso Grabel con voz débil, abriendo la puerta y pensando que las cosas iban todo lo contrario de bien-. Me he olvidado las llaves.
– ¿Qué te ha pasado? Tienes sangre en el brazo. ¿Dónde has estado?
– Había mucho trabajo en la oficina. No he parado en varios días.
– Eso parece -dijo Charlie, el dentista, moviendo la cabeza-. He visto mierdas con mejor aspecto que tú.
Grabel esbozó una tenue sonrisa.
– Sí, muchas gracias, Charlie. Buenos días.
Fue al dormitorio y se dejó caer en la cama. Miró la fecha en el reloj y soltó un gruñido. Una borrachera de seis días. A eso se reducía todo. Se sentía como el Don Birnam de Días sin huella. ¿Cómo era la primera frase? «El barómetro de su naturaleza emotiva señalaba un período desenfrenado.» O algo parecido. Bueno, pues eso era precisamente lo que acababa de pasar, un período desenfrenado. Antes había tenido otros, desde luego, pero ninguno tan tremendo como aquél.
Cerró los ojos y trató de recordar algo de lo que había ocurrido. Se acordó de haberse despedido del trabajo. De dormir en un catre de tijera en la Parrilla. Y había otra cosa, también. Pero eso era como una horrenda pesadilla. ¿O acaso lo había imaginado? Había soñado que era Raskolnikov. Le dolía la nuca. ¿Se había caído? Pasó algo con el coche de Mitch. A lo mejor se había dado un golpe.
Estaba tan cansado que le parecía que se iba a morir. No era una sensación tan mala. Quería dormir eternamente.
Tony Levine se sentía infravalorado. Allen Grabel había sido socio adjunto de la empresa, sólo un escalón más abajo de la condición de socio de pleno derecho de Mitchell Bryan, Willis Ellery y Aidan Kenny. Cuando Grabel se despidió, Levine daba por descontado que lo ascenderían. Y que ganaría más dinero, por supuesto. Teniendo en cuenta todo lo que le pedían que hiciese como director de proyecto de la Parrilla, el más importante de su carrera hasta el momento, Levine consideraba que sus compensaciones no estaban a la altura de las que recibían algunos de sus amigos. Ya lo había dicho antes, pero esta vez iba en serio: si no le ascendían, se marchaba.
Había ido pronto a la oficina para hablar con Richardson a solas. Había preparado lo que iba a decirle, repitiendo las palabras en el coche durante el trayecto, como un actor de cine. Recordaría a Richardson la forma en que había estimulado al grupo, dando el tono a todo el proyecto. La enorme responsabilidad que había asumido.
Lo encontró al fondo del estudio, con las mangas de la camisa Turnbull y Asser ya remangadas, garabateando notas en uno de los cuadernos de dibujo de tapas plateadas que llevaba a todas partes. Frente a él tenía la maqueta de un centro de formación policial de Tokio, un edificio de trescientos millones de dólares.
– Buenos días, Ray. ¿Tienes un momento?
– ¿Qué te parece esto, Tony? -repuso Richardson en tono seco.
Levine se sentó a la mesa y examinó la maqueta, que había ganado un concurso y debía construirse en una de las zonas menos prestigiosas de la ciudad, en el barrio de Shinkawa, cerca del centro financiero de Tokio. El edificio tenía aspecto futurista incluso para los criterios de la ciudad, con un techo cóncavo de cristal y, en el centro mismo de la construcción, un volumen revestido de acero inoxidable que contenía un gimnasio, una piscina, aulas, una biblioteca, un salón de actos y una galería de tiro.
Levine lo odiaba. Le recordaba un huevo de pascua plateado en una caja de plástico transparente. Pero ¿qué pensaba Richardson? Adoptó una expresión que le pareció meditabunda y trató de leer del revés las notas de su jefe, escritas a lápiz y cuidadosamente enmarcadas. Como le resultó imposible, intentó encontrar una fórmula neutral que no le comprometiera en ningún sentido.
– Desde luego, adopta un enfoque estético radicalmente distinto de todo lo que hay alrededor.
– No es de extrañar. La zona circundante está en fase de completa renovación. Vamos, Tony, ¿piensas que da el pego, o no?
En aquel momento sonó el videófono de Richardson y Levine sintió alivio. Tendría tiempo de considerar su respuesta: miró de nuevo las notas, pero se llevó una decepción al ver que eran poco más que garabatos. Soltó un taco para sus adentros. Hasta los garabatos de aquel tío tenían un aspecto limpio y eficaz, como si verdaderamente significaran algo.
Era Helen Hussey, y parecía inquieta.
– Tenemos un problema, Ray -dijo.
– No me lo cuentes -replicó él en tono seco-. Para eso os pago, para que yo no pierda tiempo en arreglar follones. Habla con el director de proyecto, Helen. Lo tengo aquí, a mi lado.
Richardson giró la pantalla para que la pequeña cámara de fibra óptica enfocara a Levine, y siguió haciendo recuadros en sus garabatos, como si hasta aquellos inútiles rasgos necesitaran la protección de una frontera.
– ¿Qué pasa, cariño? -dijo Levine, deseando tener ocasión de dar al jefe una prueba de su buen juicio a la hora de resolver problemas-. ¿En qué puedo servirte?
– No es esa clase de problema -repuso Helen, intentando disimular el instintivo desprecio que le producía Levine-. Ha habido otra muerte. Y esta vez parece un asesinato.
– ¿Asesinato? ¿A quién han matado? ¿Quién es el muerto?
– El vigilante nocturno. Sam Gleig.
– ¿El negro? Vaya, hombre, es verdaderamente horrible. ¿Qué ha pasado?
– Alguien le abrió la cabeza anoche. Lo encontraron esta madrugada en el ascensor. La policía ya está aquí.
– ¡Qué horror, Dios mío! -Levine comprendió dolorosamente que no se le ocurría nada que decir-. ¿Saben quién ha sido?
– No, todavía no.
– ¡Válgame Dios, Helen! Y tú, ¿estás bien? Quiero decir por el trauma, y todo eso.
– ¿Estás loco? -siseó Richardson, al tiempo que giraba la pantalla para apartarla de Levine-. ¡No le metas esas ideas en la cabeza, gilipollas, o me encontraré con otra jodida demanda!
– Lo siento, Ray. Sólo quería…
– ¡No podemos permitirnos que la policía impida trabajar a los obreros, Helen! -vociferó Richardson-. Ya sabes cómo son. Cinta policial para que no pase nadie. Cierran la jaula cuando el pájaro ha volado. No podemos perder un solo día.
– No, ya he hablado con ellos de eso. Van a dejar entrar a los obreros.
– Chica lista. Bien hecho. ¿Hay desperfectos en el edificio?
– No, que yo sepa. Pero parece que Gleig dejó entrar por la puerta principal al tipo que lo mató.
– ¡Ah, eso sí que es cojonudo! Nos quedan pocos días para terminar y asesinan al hijo de puta ese. ¿Qué clase de edificio inteligente permite que cualquier gilipollas de mierda se salte los sistemas de seguridad y deje entrar al primer mamón que pase por la puerta principal? ¿Ya están ahí los periodistas?
– Todavía no.
– ¿Y Mitch?
– Llegará en cualquier momento, creo.
Richardson suspiró amargamente.
– Nos van a poner de vuelta y media. Sobre todo el Times. Bueno, que Mitch se encargue de tratar con el Ayuntamiento. Sabe con quién ha de hablar para arreglar las cosas lo mejor posible. ¿Entiendes lo que quiero decir? En cuanto aparezca, le dices que se ocupe de que los polis den a los periodistas la versión que nos convenga. ¿Comprendido?
– Sí, Ray -respondió Helen con voz cansada.
– Has hecho bien en llamarme, Helen. Siento haberte echado la bronca.
– Eso…
Richardson pulsó una tecla y cortó la comunicación.
– Mitch lo arreglará todo -le dijo a Levine, como para tranquilizarse a sí mismo-. Es la persona que hace falta en una crisis. Un elemento del que te puedes fiar, que soluciona cosas. Cuando tengas más experiencia, Tony, comprenderás que este trabajo se reduce a eso.
– Sí -repuso Levine, comprendiendo que ya había pasado el momento de hablar de su ascenso-. No me cabe duda.
– Bueno, ¿dónde estábamos? Ah, sí, me estabas diciendo lo que pensabas de nuestro proyecto para la Escuela de Policía de Shinkawa.
Sólo había tres coches en el aparcamiento de la Parrilla. Curtis supuso que el Saab descapotable nuevo sería de Helen Hussey. Por tanto, para adivinar cuál pertenecía a Sam Gleig, tenía que elegir entre un viejo Buick azul y un Plymouth gris aún más antiguo, lo que por unos momentos le daba ocasión de actuar como un verdadero investigador. Comprobar simplemente a qué coche correspondían las llaves que llevaba habría sido hacer trampa. El Buick llevaba una pegatina a todo lo largo del parachoques: «He visto brillar en la oscuridad rayos C cerca de la Puerta de Tannháuser.» * Curtis arrugó la frente. ¿Qué coño significaba eso? El Plymouth constituía una posibilidad más fácil, con la pegatina de la emisora KLON 88.1 FM pegada a la ventanilla. El pequeño saxófono de plástico del llavero de Gleig sugirió a Curtis que el vigilante había sido aficionado al jazz. Cuando las llaves entraron en la cerradura del Plymouth, se sintió satisfecho al ver que estaba en lo cierto. No era exactamente Sherlock Holmes, pero casi.
El coche de Sam Gleig podía ser viejo, pero estaba limpio y bien cuidado. Una bolsita de ambientador colgaba del retrovisor y los ceniceros estaban vacíos. Abrió la guantera y vio una guía Thomas y unas Ray-Ban de piloto. Luego fue a la parte de atrás y abrió el maletero. La gran bolsa de nailon de profesional del tiro indicaba a un hombre que se tomaba muy en serio su trabajo. Contenía unos cascos contra el ruido, una escobilla para limpiar el cañón, dianas de cartón de doce centímetros, unas cajas de municiones Black Hill calibre 40 de Smith & Wesson, un cargador de recambio, un cargador rápido y una pistolera guateada, vacía. Pero no había el menor indicio de por qué lo habían asesinado.
Al oír el timbre del ascensor, Curtis se volvió y vio a Nathan Coleman que venía hacia él.
– ¿Dónde coño te has metido?
– En el jodido retrete -gruñó Coleman-. ¿Sabes lo que pasa? Pues que hay, cómo te diría, un módulo de mando al lado de la taza, con botones. Te lo dice todo, desde el tiempo que llevas allí hasta… no sé, lo que has desayunado. Así que al final comprendí que si no había papel era porque te lavaba el culo mientras estabas allí sentado.
– ¿Y también le ha sacado brillo? -rió Curtis.
– Hay como un jodido cepillo de dientes que sale de la taza y te mete un chorro de agua caliente por el ojete. Caliente de verdad, Frank. Esa puñeta es como un rayo láser. Luego lanza aire caliente para secarte. ¡Joder, Frank, tengo el culo como si hubiera pasado la noche con Rock Hudson!
Curtis tuvo que secarse las lágrimas de hilaridad que acudían a sus ojos.
– Pero ¿qué casa de putas es ésta?
– El futuro, Nat. El culo escocido y los pantalones mojados. ¿Has mirado los antecedentes?
– La víctima tenía antecedentes penales. Acabo de recibir el fax en el coche.
– Te escucho.
– Dos condenas por estupefacientes y una por tenencia ilícita de armas, cumplió dos años en la Met.
– Trae, déjamelo ver. -Curtis echó un vistazo al fax-. En la Met, ¿eh? Quizá por eso se aficionó a la arquitectura moderna. Esa puta trena es como un hotel de lujo. ¿Sabes una cosa?, no me sorprendería que allí le hubiesen avalado al rellenar su solicitud para hacerse guarda jurado. -Meneó la cabeza con aire cansado-. ¡Hay que joderse con las ordenanzas de esta ciudad sobre las licencias! A veces pienso que el cabrón de Charlie Manson podría abrir una empresa de seguridad en Los Ángeles.
– Es un sector en expansión, Frank, no cabe duda.
Curtis dobló el fax y se lo guardó en el bolsillo de la chaqueta.
– Me quedo con esto, Nat, por si tengo que ir al retrete.
– Parece que Gleig se portó bien desde que salió del trullo -observó Nat.
– A lo mejor había vuelto a las andadas. -Curtis tendió a Coleman el carné de conducir de Sam Gleig-. Noventa y Dos y Vermont. Territorio de los Crip, ¿no?
Coleman asintió.
– Puede que hiciera de camello a ratos perdidos.
– Quizá. En el coche no hay nada.
– ¿Y en la bolsa?
– El tío se disponía a pasar el fin de semana en su club de tiro. Pero no hay droga.
– ¿Y esos chavales de ahí fuera? Los chinos tienen sus redes de distribución.
– No los he descartado.
– O puede que se les ocurriese llevar la protesta al interior del edificio, ¿sabes? Y Sam trató de impedírselo. ¿Quieres que hable con ellos?
– No, todavía no. Quiero que salgas pitando con los del laboratorio a casa de la víctima, a ver si encontráis algo. Puedes darle la noticia a cualquiera que pregunte. Quizá encuentres alguna pista sobre sus amigos. Por ejemplo, ¿son la clase de amigos que le hacían tener enemigos?
El motor que accionaba la puerta del garaje empezó a vibrar ruidosamente. Mientras Coleman volvía al ascensor, Curtis cerró el maletero del Plymouth y esperó a ver quién salía del Lexus burdeos que bajaba por la rampa y se detenía a su lado.
– ¿Qué ocurre? -preguntó Mitch por la ventanilla abierta.
Curtis no recordaba su nombre, pero sí se acordaba de la cara, por no hablar de la corbata de seda ni del Rolex de oro. El hombre que se apeó del coche era alto, de pelo negro y rizado, facciones bronceadas y cierto aire adolescente. Sus ojos azules eran vivos e inteligentes. El clásico individuo que podía ser tu vecino…, si es que vivías en Beverly Hills.
– ¿Usted es el señor…?
– Bryan. Mitchell Bryan.
– Ya me acuerdo. Hay un problema, señor Bryan.
Curtis hizo una pausa y luego se lo explicó.
Curtis miró por la ventana del piso veinticinco esperando que Mitchell Bryan volviera con el café. Seguía pensando en lo que Helen Hussey le había dicho sobre las cabinas. ¿Cómo había descrito el concepto? No sé qué integrado. ¿Despacho integrado? Al menos él tenía un despacho. Por lo menos había un sitio que podía considerar suyo. Intentó imaginarse el caos que se produciría en New Parker Center si todos los polis tuviesen que pelearse por los despachos. Parecía otra de esas odiosas ideas que se les ocurrían a las grandes empresas. Por una vez se alegró de no trabajar en una oficina y tener que tragarse toda la mierda que le echaran encima. Como era poli, él también podía echarles un poco a los demás.
– No sé -dijo Mitch, volviendo con el café a los apartamentos privados del señor Yu-. Sam Gleig parecía un individuo bastante decente.
Se sentaron a la mesa de comedor Huali de la dinastía Ming que Mitch utilizaba como escritorio y bebieron un sorbo de café.
– Con frecuencia me quedo trabajando hasta tarde, y a veces charlábamos un poco. Sobre todo de deportes: los Dodgers. Y alguna vez iba a las carreras, a Santa Anita, creo. Una vez me dio un soplo. Pero no jugaba mucho. Diez dólares aquí y allá. -Sacudió la cabeza-. Es horroroso que haya pasado esto.
Curtis no dijo nada. A veces era mejor así. Se dejaba que el interlocutor rompiera el silencio con la esperanza de que dijese algo útil o interesante: algo que a uno no se le habría ocurrido preguntar.
– Pero mire, aunque vendiese droga, como sugiere usted, él no consumía. De eso estoy absolutamente seguro, en cualquier caso.
– Ah, ¿y por qué está tan seguro, señor Bryan?
– Por este edificio, por eso -repuso Mitch, frunciendo el ceño-. Esto que quede entre nosotros, ¿de acuerdo?
Curtis asintió con aire paciente.
– Bueno, pues al proyectar este edificio instalamos módulos en los servicios con arreglo a las especificaciones de nuestro cliente.
– He oído hablar de esos servicios. El despacho integrado es una cosa. Pero lo del retrete integrado no es lo mismo. -Soltó una risita-. A mi compañero casi le lavan el culo al vapor.
Mitch rió.
– Todavía hay que ajustar convenientemente algunas unidades. Pueden dar alguna buena sorpresa. Aun así, es lo último que se ha inventado. Y es mucho más que una ducha de agua caliente, se lo aseguro. La tabla del asiento toma la presión sanguínea y la temperatura corporal, y la taza del retrete posee un dispositivo que hace un análisis de orina. En realidad, el ordenador comprueba que la persona no… Mire, se lo enseñaré. -Mitch se inclinó hacia el ordenador y seleccionó una serie de opciones con el ratón-. Ahí lo tiene. Azúcar, acetona, creatina, compuestos nitrogenados, hemoglobina, mioglobina, aminoácidos y metabolitos, ácido úrico, urea, urobilina y coproporfirinas, pigmentos biliares, minerales, grasas y, por supuesto, una gran variedad de sustancias psicotrópicas: desde luego, todas las prohibidas por la Oficina Federal de Narcóticos de los Estados Unidos.
– ¿Eso pasa siempre que uno va al meadero?
– Siempre.
– ¡Joder!
– Por ejemplo, una persona en la que se inicie una diabetes tendrá un nivel alto de acetona en la orina, una enfermedad así podría tener consecuencias en sus prestaciones laborales, por no hablar del seguro médico de la empresa.
– Y con las drogas, ¿qué pasa si el análisis es positivo?
– En primer lugar, el ordenador bloquea el terminal de esa persona y le deniega el uso de ascensores y teléfonos. Sólo para reducir los perjuicios que pueda causar a la empresa cualquier posible negligencia. Luego informa de la infracción a su superior. De él depende la suerte de esa persona. Se trata de un análisis muy preciso. Muestra todo lo que se ha consumido durante las últimas setenta y dos horas. Los fabricantes insisten en que es tan fiable como la prueba con analina, y quizá más aún.
Curtis seguía abriendo y cerrando la boca como un pez sorprendido. Lo que le extrañaba era que ninguno de los polis que trabajaban en el sótano hubiera dado positivo. Sabía que Coleman fumaba hierba de vez en cuando. Y muy probablemente algunos de los otros también. Ya se imaginaba la cara del comisario cuando algún periódico revelase que los agentes que investigaban un asesinato habían sido denunciados por consumo de drogas por el edificio inteligente donde se había cometido el crimen.
Mitch bebió un sorbo de café, disfrutando del asombro del policía.
– Así que ya ve -dijo al fin-. Es imposible que Sam tomara drogas.
Curtis seguía sin convencerse.
– A lo mejor salía a mear a la plaza o a cualquier otra parte.
– Lo dudo -repuso Mitch-. La plaza está vigilada por cámaras de seguridad y el ordenador está programado para dar la alerta sobre ese tipo de cosas. Si el circuito cerrado capta algo, el ordenador tiene instrucciones de llamar a la policía. Sam lo sabía. No puedo imaginarme que corriera ese riesgo.
– No, supongo que no -sonrió Curtis-. Vaya, seguro que en la central les encantaría contar con usted.
– Créame. Sam estaba limpio.
Curtis se levantó y se dirigió a la ventana.
– Quizás tenga razón -concedió-. Pero alguien lo mató. Aquí. En el edificio de su cliente.
– Me gustaría ayudarle -dijo Mitch-. Si puedo hacer algo, no tiene más que decírmelo. Mi empresa tiene tantos deseos de aclarar este asunto como usted, créame. Da mala impresión. Como si el edificio no fuese tan inteligente, después de todo.
– Eso mismo he pensado yo.
– ¿Puedo preguntarle qué va a decir a los medios de comunicación?
– Todavía no lo he pensado -repuso Curtis-. Eso depende más bien de mi superior y del departamento de prensa.
– ¿Podría pedirle un pequeño favor? Cuando decida informarles, le ruego que tenga cuidado con las palabras que emplee. Sería verdaderamente lamentable que concibieran la idea de que lo sucedido es culpa del edificio, ¿comprende? Porque, según lo que me ha dicho, parece que Sam Gleig hizo entrar en el edificio a su propio asesino, por el motivo que fuese. Le agradecería que lo tuviese presente.
Curtis asintió de mala gana.
– Haré lo que pueda. A cambio, hay algo que podría hacer por mí.
– Lo que sea.
– Quisiera el expediente personal de Sam Gleig.
Junto a los ascensores de la planta veinticinco había una vitrina que contenía la estatua de bronce dorado de un monje chino. Curtis se detuvo un momento a admirarla antes de reunirse con Mitch en el ascensor.
– El señor Yu es un gran coleccionista. Habrá una obra como ésa en cada piso.
– ¿Qué es lo que tiene en la mano? -preguntó Curtis-. ¿Una regla de cálculo?
– Creo que es un abanico plegado.
– El aire acondicionado de los antiguos, ¿eh?
– Algo así. Al centro de datos, Abraham, por favor -ordenó Mitch.
Las puertas se cerraron con un callado silbido.
– Oiga -dijo Mitch-, no quiero decirle cómo tiene que hacer su trabajo, pero ¿no hay otra explicación posible de lo que ha sucedido? Es decir, aparte del pasado de Sam Gleig.
– Soy todo oídos -dijo Curtis.
– Pues es que tanto Ray Richardson como la Yu Corporation tienen sus enemigos. Con Ray se trata de ciertos rencores personales. Gente que aborrece los edificios que construye. Por ejemplo, bajo los cimientos hay una piedra angular con un compartimiento lleno de recuerdos de nuestra época, y una de las cosas que contiene son cartas insultantes que ha recibido. Y tiene empleados que le odian.
– ¿Y usted se cuenta entre ellos?
– No, yo le admiro mucho.
– Creo que eso contesta a mi pregunta -sonrió Curtis.
Mitch se encogió de hombros con aire de disculpa.
– Es una persona difícil.
– La mayoría de los ricos lo son.
Mitch no contestó. Se detuvo el ascensor y salieron a un pasillo donde, exactamente en el mismo sitio, había una vitrina recién instalada que contenía una cabeza de caballo de jade.
– ¿Y la Yu Corp? -inquirió Curtis de pronto-. Ha dicho que también tenía enemigos. ¿Se refería a esos chicos de la entrada?
– Creo que eso es sólo la punta del iceberg -contestó Mitch, mientras le hacía pasar a la galería que daba al atrio-. En ciertas partes de la costa asiática del Pacífico, los negocios pueden ser bastante duros. Por eso todos los cristales de este edificio son a prueba de balas. Y por eso tenemos unos sistemas de seguridad tan estrictos. -Se detuvo y señaló hacia abajo-. Fíjese en el atrio. En realidad es un engañabobos. Da la impresión de una empresa abierta al público, pero al mismo tiempo sirve de barrera de seguridad. Hay un holograma en el mostrador de recepción para impedir una posible toma de rehenes.
– ¿Y Sam Gleig ha sufrido un tremendo dolor de cabeza porque alguien guarda rencor a su jefe o a su cliente? -Curtis sacudió la cabeza-. Lo siento, pero no me lo trago.
– Bueno, pero ¿y si fue un accidente? Suponga que entrara alguien con intención de armar algún lío y que Sam lo sorprendiera.
– Es posible. Pero poco probable. Gleig tenía la pistola en la funda. No parece que esperase jaleo. Por otro lado, si Sam conocía a su atacante, no tenía motivo para desconfiar. Cuando hablaba de los enemigos de su jefe, ¿pensaba en alguien en particular?
Mitch pensó en Allen Grabel.
– No.
– ¿Qué me dice del tal Warren Aikman?
– Si quisiera perjudicar a Richardson, tendría mejor manera de hacerlo con su trabajo.
– Bueno, ya me dirá si piensa en alguien.
– Desde luego.
Curtis sacudió la cabeza.
– Claro que no me extraña que tenga enemigos el arquitecto de un edificio como éste.
– ¿No le gusta?
– Cada vez que vengo me gusta menos. A lo mejor son las explicaciones que me dan usted y sus colegas. No sé. -Meneó la cabeza, tratando de pensar en las palabras adecuadas-. Me parece que le falta alma.
– Es el futuro -arguyó Mitch-. De verdad. Algún día todas las oficinas serán así.
Curtis rió y mostró la muñeca a Mitch.
– ¿Ve este reloj? Es un Seiko. Nunca ha acabado de ir bien. Todavía me acuerdo del lema publicitario que utilizaban cuando lo compré. «Algún día, todos los relojes serán así.» ¡Espero que no, joder!
Mitch paseó la mirada por el edificio.
– Yo lo veo como una especie de catedral, ¿sabe?
– ¿De qué? ¿Del miedo del hombre a sus semejantes?
– De la virtud de hacer cosas. De la capacidad creadora de la técnica. Del ingenio del hombre.
– Como soy poli, me temo que no tengo mucha fe en el ingenio humano. Pero si esto es una catedral, yo soy ateo.
Bob Beech estaba a punto de enviar por satélite el último bloque de datos robados cuando vio que Mitch y Curtis entraban por la puerta de cristal de la sala de informática. Tocó el ancho monitor plano y volvió a la pantalla normal: teléfono, agenda, calculadora, calendario, bandejas de entrada y salida, reloj, televisión, radio, contestador automático, todo ello en forma de iconos. Había incluso un cajón de escritorio, un sello de goma, un archivador y, en una ventana, una fotografía con una bonita vista de Griffith Park tomada desde la terraza de la Parrilla.
– Bob -dijo Mitch, avanzando hacia el centro del círculo-, ¿te acuerdas del inspector Curtis?
– Sí, claro.
– ¿Te has enterado de lo que ha ocurrido esta madrugada?
Beech se encogió de hombros, asintiendo.
Curtis examinó al individuo: chaleco deportivo lleno de discos, cintas, llaves, chicles y plumas; prácticos zapatos marrones que necesitaban betún; uñas roídas hasta la carne; y, bajo el bigote de sombrío aspecto, la sonrisa cortés que apareció en sus labios al fingir interés por lo ocurrido. Curtis era perro viejo, y enseguida comprendía cuándo molestaba su presencia. Era evidente que Beech sólo quería volver a lo que estaba haciendo antes de que lo interrumpieran.
– ¡Pobre Sam! -dijo Beech-. ¿Tiene ya una idea de quién puede ser el culpable?
– Todavía no, señor. Pero esperaba echar un vistazo a su expediente personal. Quizá haya algo que nos sirva. También quería saber si hay forma de que el ordenador nos diga quién se encontraba anoche en el edificio después de las diez.
Curtis sabía que era posible, pero quería prolongar su estancia en el centro de datos.
– Desde luego. -Puso el dedo sobre el archivador de la pantalla y dijo-: Abraham, localiza el expediente personal de Sam Gleig, por favor.
– ¿En pantalla o en disco?
Beech miró a Curtis. Deseaba que se marchara cuanto antes de la sala. Verlo allí le recordaba a Hideki.
– Será mejor que lo imprima en papel. Así podrá examinarlo el tiempo que quiera, inspector.
– Eso no nos sobra en la Criminal, señor -repuso Curtis, sonriendo afablemente.
Bajando la vista a la pantalla de Beech, vio que una mano incorpórea aparecía en pantalla, moviéndose hacia el archivador.
– El festín de Baltasar -murmuró.
La mano extrajo una carpeta del cajón y luego desapareció con ella por la parte izquierda de la pantalla.
– ¿Cómo ha dicho?
– Decía que tiene usted ahí un impresionante organizador personal.
– Es un poco infantil, pero soy de los que necesitan soportes simpáticos para traer el ciberespacio a la tierra. Por eso tengo una habitación con vistas, por decirlo así. Sin ella me resultaría difícil trabajar aquí. Bueno, ¿qué era lo otro? Quién estaba aquí después de las diez de la noche, ¿no?
Curtis asintió.
Beech tocó varias veces la pantalla con el índice, como quien juega una partida relámpago de ajedrez. Por último encontró lo que buscaba.
– Ahí lo tenemos. El capataz de electricistas se marchó a las siete y media. Yo me fui a las siete cuarenta y tres. Aidan Kenny, a las siete cuarenta y cuatro. Helen Hussey, a las ocho quince. Warren Aikman, a las ocho treinta y cinco. Desde ese momento, Sam Gleig se quedó solo en el edificio hasta que los agentes Cooney y Hernandez llegaron esta madrugada.
– Ya veo. Gracias.
Beech señaló a la puerta.
– Tendremos que ir a la sala de impresión para recoger su copia -anunció, precediéndolos hacia la pasarela.
Entraron en una habitación donde una enorme impresora láser ya estaba soltando hojas. Beech las cogió.
– Qué raro -comentó, sorprendido-. Abraham no es capaz de hacer esto.
– ¿Hacer qué? -preguntó Mitch.
Beech le tendió la impresión. Junto a los datos personales había una foto en color de Sam Gleig, que saludaba a un chino en el atrio.
– Tomar fotografías como ésta no forma parte del programa original de Abraham -explicó Beech, frunciendo el ceño-. Al menos hasta que esté instalado el grabador de CD-ROM.
De momento, a Curtis le interesaba más el joven chino que los medios con que se hubiera tomado la fotografía.
– ¿Lo conoce?
– Creo que sí -dijo Mitch-. Me parece que es uno de nuestros amigos de ahí fuera.
– A menos que Abraham lograse… -Beech seguía considerando el misterio de cómo se había tomado la fotografía-. ¡Pues claro…!
– ¿Se refiere a que es uno de los manifestantes?
Mitch volvió a mirar la foto.
– No hay duda.
– ¡Pues claro! -repitió Beech-. La conexión con el ordenador de Richardson. Mitch, Abraham debe haber memorizado la foto en forma digital y luego ha utilizado vuestro programa Intergraph para sacarla. No hay otra explicación. Es la manera que ha encontrado Abraham para decirnos que Sam Gleig dejó entrar anoche en el edificio a una persona no autorizada.
Curtis hizo una mueca.
– Espere un momento. ¿Quiere decir que el único testigo del asesinato de Sam Gleig podría ser su ordenador?
– Eso es lo que parece, desde luego. Si no, no veo por qué habría archivado esta foto en el expediente de Sam Gleig. -Se encogió de hombros-. Como mínimo, esta foto demuestra que hubo una persona no autorizada en la Parrilla, ¿verdad? Hasta viene la hora: la 1,05.
– ¿Eso que lleva en la mano no es una botella de whisky? -dijo Mitch-. Parece que estaban de juerga.
– Pero ¿por qué tomó esta fotografía y no la del momento del asesinato? -quiso saber Curtis.
– Porque dentro de los ascensores no hay cámaras -explicó Mitch.
Beech lo confirmó con un movimiento de cabeza.
– Esta foto relaciona al chino con el crimen. No cabe duda.
– Déjeme a mí juzgar eso, por favor -repuso Curtis.
– Quizá debiera haberlo mencionado antes -intervino Mitch-, pero han ocurrido algunos incidentes con esos chicos.
Le contó a Curtis lo de la naranja y la manivela arrojadas contra su coche.
– ¿Ha presentado denuncia?
– No, no lo he hecho -confesó Mitch, sacando la cartera-. Pero guardo el comprobante del recambio del parabrisas.
Curtis echó una ojeada al recibo.
– ¿Cómo sabe que fue uno de ellos?
– ¿La segunda vez? Estaba en un restaurante chino, a unas manzanas de aquí. Debieron reconocerme.
– ¿Tiene todavía la manivela?
– Sí, en efecto, la tengo. En el maletero del coche. ¿Quiere que vaya por ella?
– No. Prefiero mandar a recogerla a alguien del laboratorio. Por si hay alguna huella. -Curtis dobló la fotografía y estaba a punto de guardársela en el bolsillo interior de la chaqueta cuando se le ocurrió una idea-. Hay cámaras montadas en la fachada del edificio, ¿verdad?
– Varias -confirmó Mitch.
– ¿Puede sacar un primer plano de esos chicos, ahora mismo?
– Nada más fácil -dijo Beech.
Volvieron a la sala de informática. Beech se sentó y tocó con el dedo el icono de una cámara de vídeo al final de la pantalla.
En cuestión de segundos la cámara hizo un barrido por las caras de una docena de chinos.
– No entiendo por qué insisten tanto -comentó Beech.
– Estamos en un país libre -le recordó Curtis-, aunque aquí dentro no se note.
Beech lanzó al policía una mirada perpleja, como preguntándose por qué alguien tan tolerante como él trabajaba en la policía de Los Ángeles.
– Ese de ahí -señaló Mitch-. El del megáfono. ¿No es el mismo de la fotografía?
Curtis comparó la imagen de la impresión del ordenador con la del joven chino que aparecía en pantalla.
– Sí. Es él, justamente.
– Qué raro que haya vuelto, ¿no? -dijo Mitch-. Suponiendo que tuviera algo que ver con el crimen.
– No tanto como parece -repuso Curtis-. Y, además, todavía no es más que una mera suposición.
– ¿Qué va a hacer?
– Hablar con él. A ver qué dice. ¿Quién sabe? A lo mejor canta de plano.
El policía que vigilaba la manifestación ya parecía cansado, pese a que sólo eran las once de la mañana. Curtis le mostró su identificación y luego, cogiéndolo del brazo, lo llevó unos metros más allá.
– ¿Se ha enterado de lo que ha ocurrido ahí dentro?
– ¿Que le han machacado la cabeza a un tío? Me lo han dicho.
– ¿Cuánto tiempo lleva aquí de servicio?
– Un par de semanas, a ratos. En turnos de cuatro horas. -Se encogió de hombros-. No es tan malo. No me dan mucho trabajo. He charlado con algunos. La mayoría son decentes.
– ¿Diría que se les podría relacionar con un homicidio?
El agente sonrió y sacudió la cabeza.
– No. Son hijos de papá, que estudian aquí pero tienen casa en Hong Kong o sitios así. Pondrían pies en polvorosa antes de meterse en un lío de verdad.
Curtis se acercó a los manifestantes.
– ¿Quién es el responsable?
Tras la cinta policial, el pequeño grupo de manifestantes chinos permaneció tranquilo, pero Curtis observó que las miradas se movían de su identificación al hombre con el megáfono. Se fijó en las consignas que llevaban escritas en las pancartas: RECORDAD LA PLAZA DE TIANANMEN. LA YU CORP APOYA LOS CRÍMENES DE ESTADO. LA YU CORP SE APROVECHA DE LA ESCLAVITUD. VIOLACIÓN DE DERECHOS YU-MANOS.
– Vamos -insistió-. Tiene que haber alguno.
– Bueno -dijo el del megáfono-. Supongo que se me podría considerar como una especie de responsable.
– Soy el inspector de primera clase Curtis, de la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de Los Angeles. ¿Puedo hablar un momento con usted? Apartémonos del sol, hace calor -dijo y, señalando al otro lado de la plaza hacia la esquina de Hope Street, añadió-: Es sobre un incidente que ha ocurrido anoche en el edificio de la Yu Corporation.
– ¿Otro? -repuso Chen Peng Fei con una tenue sonrisa.
– Se ha cometido un asesinato.
– ¡Qué lástima! Ningún subalterno, espero.
– ¿Lo aprueba?
– Si se tratase de Yu sería una buena noticia. Ese tío es un gángster.
– Querría saber a qué hora se marcharon de la plaza usted y su gente, ayer. A lo mejor vieron algo anormal.
– Sobre las cinco. Como siempre.
– Lo siento, usted es…
– Me llamo Cheng Peng Fei.
– ¿De dónde es usted, muchacho?
– De Hong Kong. Tengo visado y estudio en la universidad.
– ¿Y sus amigos? ¿Son estudiantes en su mayoría?
– Casi todos, sí.
– ¿Se ha cruzado alguna vez con el guarda de seguridad del edificio Yu? Un tipo corpulento. Negro.
– ¿Es el muerto?
– Sí, es él.
Cheng Peng Fei sacudió la cabeza.
– Lo hemos visto. Eso es todo. También hay otro vigilante, ¿verdad? Un blanco con cara de pocos amigos. A ése lo hemos visto más.
– ¿Han entrado alguna vez en el edificio?
– Lo hemos pensado, pero probablemente nos habrían detenido. Así que nos quedamos junto a la fuente, repartiendo octavillas y esas cosas.
– En mis tiempos era distinto -comentó Curtis cuando se acercaban a la esquina de Fifth Street.
Un vagabundo que empujaba un carrito de supermercado se detuvo un momento a recoger una colilla de la acera antes de continuar en dirección a Wilshire. Un negro alto que venía en la otra dirección, con unas sucias Nike Air Jordan, chándal y gorra de béisbol, se vio obligado a sortear el carrito y se paró a insultar al vagabundo antes de seguir su camino.
– Cuando yo era joven, una manifestación era una manifestación.
– ¿Por qué se manifestaba?
– En aquella época sólo había una cosa por la que la gente se manifestaba: Vietnam.
– Mejor que ir para allá, supongo.
– Ah, pero yo fui. Fue al volver cuando protesté. ¿Por qué se meten exactamente con la Yu Corp?
Cheng Peng Fei le tendió una octavilla.
– Tenga, esto se lo explicará todo.
Curtis se detuvo, echó una ojeada a la octavilla y se la guardó en el bolsillo de la chaqueta. Luego señaló con la cabeza a un cartel publicitario pegado en la parada del autobús. El cartel mostraba un apretón de manos entre dos brazos sin cuerpo, uno de ellos con el uniforme de la policía de Los Ángeles. El texto decía:
Juntos
LA POLICÍA DE LOS ÁNGELES
Y USTED
PUEDEN SER
UN ARMA MORTAL
contra
LA DELINCUENCIA
Cheng Peng Fei era lo bastante listo para entender lo que sugería Curtis. Alzó los hombros y meneó la cabeza.
– De verdad, inspector, si supiera algo se lo diría, pero no puedo ayudarle.
El policía le sacaba la cabeza y, con sus cien kilos, pesaba casi el doble que él. Curtis se le plantó enfrente, tan cerca que podría haberle besado, y lo miró con una mezcla de recelo y desdén.
– Pero ¿qué hace? -protestó Cheng.
Intentó apartarse, pero se vio atrapado contra la pared en la esquina de Fifth con Hope Street.
– Sólo trato de ver dentro de tu inescrutable cabecita -dijo Curtis, cogiéndolo firmemente de los hombros-. Para saber por qué me mientes.
– Pero ¿qué coño dice, hombre?
– ¿Estás completamente seguro de que nunca te has encontrado con Sam Gleig?
– Pues claro que estoy seguro. Ni había oído ese nombre hasta ahora.
Cheng empezó a maldecir al policía en chino.
– ¿Has oído hablar de Miranda, estudiantillo?
– ¿De Miranda quién?
– De Miranda contra el Estado de Arizona, ya sabes quién. Lo de la Quinta Enmienda. Instrucciones de que, entre otras cosas, debe informarse a las personas detenidas de que tienen derecho a guardar silencio antes del interrogatorio…
– ¿Me va a detener? ¿Por qué?
Curtis volvió a Cheng de espaldas y, con gesto hábil, le esposó una mano.
– …y que cualquier cosa que digas podrá utilizarse contra ti en el tribunal. Y que tienes derecho a un abogado.
– Pero ¿qué es esto? ¿Está loco?
– Ésos son tus derechos, aborto. Y ahora te diré lo que vamos a hacer. Voy a esposarte a esa farola y luego iré por mi coche y vendré a recogerte. Te llevaría conmigo, pero me figuro que tus amigos se enardecerían al verte detenido y estoy seguro de que no quieres armar alboroto. Por no hablar del bochorno que sufrirías. Así sólo pasarás vergüenza ante algún transeúnte desconocido.
Curtis pasó el delgado brazo de Cheng alrededor de la farola y cerró la otra esposa.
– ¡Está como una puta cabra!
– Además, mientras voy y vengo podrás pensar un poco en esa historia que me has contado. Tendrás tiempo de reflexionar. Y pensar en otra. -Curtis miró el reloj-. Volveré dentro de cinco minutos. Diez, como mucho. -Señaló hacia la Parrilla, que se erguía sobre ellos empequeñeciendo a los edificios que tenía alrededor-. Si te preguntan, te has parado a admirar la arquitectura.
– ¡Qué chorrada!
– En eso estamos de acuerdo, muchacho.
– La cinta está en marcha, Frank.
Cheng Peng Fei recorrió con la mirada la sala de vídeo de New Parker Center.
– ¿Qué cinta?
– Estamos grabando en vídeo este interrogatorio -dijo Curtis-. Para la posteridad. Aparte de para tu protección. ¿Es éste tu mejor perfil?
Coleman se sentó junto a Curtis y frente a Cheng Peng Fei a una mesa en la que sólo había un objeto: una manivela para desmontar ruedas metida en una bolsa de plástico. Cheng hacía como si no la viese.
– Así tu abogado no podrá alegar que te hemos hecho confesar sacudiéndote con esa manivela -intervino Coleman.
– ¿Qué tengo que confesar? No he hecho nada.
– Declara tu nombre y tu edad, por favor.
– Cheng Peng Fei. Veintidós años.
– ¿Deseas que esté presente un abogado?
– No. Como he dicho, no he hecho nada.
– Esta manivela es tuya, ¿verdad? -preguntó Coleman.
– ¿Sería usted capaz de reconocer la suya? -replicó Cheng, encogiéndose de hombros.
– La tuya no está en el maletero de tu coche -observó Coleman- Lo he comprobado. Esta herramienta fue arrojada contra el parabrisas del coche de Mitchell Bryan, un arquitecto que trabaja en el edificio de la Yu Corporation. Un Lexus color burdeos. Y tiene tus huellas.
– Bueno, si es mi manivela, las tendrá, ¿no? Tuve un pinchazo y cambié la rueda. Luego me fui y la dejé en la calle.
– El incidente con la manivela ocurrió en el aparcamiento del restaurante Mon Kee, en North Spring Street -dijo Coleman-. Sólo a unas manzanas de la Parrilla.
– Si usted lo dice.
– Al registrar tu apartamento, encontramos un recibo de Mastercard por una cena que te sirvieron allí la misma noche que rompieron el parabrisas de Bryan.
Chen Peng Fei permaneció un momento en silencio.
– De acuerdo. Rompí un parabrisas. Pero eso es todo. Sé lo que tratan de hacer. Pero aunque su premisa sea correcta y yo rompiera el parabrisas de alguien que trabaja en la Parrilla, de ello no se desprende que su conclusión de que yo haya matado a un empleado de ese edificio sea cierta en absoluto. Ni diez mil premisas semejantes bastarían para establecer esa conclusión.
– ¿Estudias Derecho, por casualidad? -preguntó Curtis.
– Empresariales.
– Pues tienes razón, desde luego -concedió Curtis-. Esa manivela no seía prueba suficiente, por sí sola. Claro que a nosotros nos facilitaría las cosas demostrar que tenías un motivo: tu fanática oposición a la Yu Corp y a sus empleados.
– Chorradas.
– ¿Dónde estuviste anoche, Cheng?
– Me quedé en casa leyendo un poco.
– ¿Qué leíste?
– Cultura de la organización y liderazgo, de Edgar H. Schein.
– ¡No me jodas!
– ¿Algún testigo?
– Estuve estudiando, no de juerga. Leyendo un libro.
– ¿Qué bebes cuando te vas de juerga? -inquirió Coleman.
– ¿A qué viene esa pregunta?
– ¿Cerveza?
– A veces, sí. Cerveza china. La cerveza americana no me gusta.
– ¿Whisky?
– Claro. ¿Y quién no?
– Yo. No lo puedo soportar -admitió Coleman.
– ¿Y qué prueba eso? Yo bebo whisky, usted no bebe whisky, él bebe whisky. Parece mi curso de inglés. ¿Probamos el pretérito indefinido?
– ¿Bebes mucho whisky?
– ¿Te has bebido alguna vez una botella con un amigo?
– No soy esa clase de bebedor.
– ¿Qué me dices de Sam Gleig? ¿Alguna vez te has bebido una botella con él?
– Da la impresión de que son ustedes quienes le han estado dando a la botella. Yo nunca le he pedido ni le he dado nada. Ni siquiera la hora. -Cheng suspiró y se inclinó sobre la mesa-. Oigan, reconozco haber roto el parabrisas. Lo siento mucho. Fue una estupidez. Había tomado unas copas. Pagaré los daños y perjuicios. Pero nunca he visto a ese tipo, tienen que creerme. Lamento que haya muerto, pero yo no tengo nada que ver con…
Curtis había desplegado una fotocopia en color de la fotografía generada por el ordenador y la colocó en la mesa, junto a la manivela. Cheng la miró fijamente.
– Muestro al sujeto una fotografía suya y de la víctima tomada en el vestíbulo del edificio Parrilla.
– ¿Qué coño es esto?
– ¿Niegas que seas tú?
– ¿Negarlo? Pues claro que lo niego. Esto debe ser un montaje. Una composición fotográfica. Oiga, ¿adónde quiere ir a parar?
– No quiero ir a parar a ningún sitio -replicó Curtis-. Sólo quiero averiguar la verdad. Así que, ¿por qué no lo admites, Cheng?
– Yo no admito nada. Eso es mentira.
– Entraste en la Parrilla con una botella de whisky para Sam Gleig. Supongo que ya os conocíais de antes. Os traíais algo entre manos. ¿Qué era? ¿Droga? ¿Un poco de heroína china, traída de casa?
– ¡Qué chorrada!
– O a lo mejor querías un favor. Que hiciera la vista gorda cuando pasaras a librarte de otra manivela. A romper algo. Pagándole por la molestia, naturalmente. Y quizá ibas a golpear a Sam para que todo resultase más convincente. Sólo que le diste demasiado fuerte. Luego te entró el pánico y te largaste enseguida. ¿No es eso lo que pasó?
Cheng negaba con la cabeza. Estaba al borde de las lágrimas.
– Alguien está tratando de incriminarme -aseguró.
– No eres tan importante, chinito -dijo Coleman, con una risita de desprecio-. ¿Quién querría incriminarte?
– ¿No está claro? Pues la Yu Corporation, ¿no? Son muy capaces, créame. Librándose de mí, a lo mejor se libraban de las protestas. Son mala publicidad para ellos.
– Y supongo que un asesinato en el edificio de sus oficinas es buena publicidad, ¿no? -dijo Curtis-. Además, tú y tus amigos ya no sois noticia. Deberás encontrar algo mejor, estudiantillo.
– Vamos, Cheng -terció Nathan Coleman-. Confiésalo. Fuiste tú quien le abrió la cabeza. No creemos que lo hicieras a propósito. No eres de ésos. Fue un accidente. Hablaremos con el fiscal y haremos que reduzcan la acusación a homicidio en segundo grado. Tu papá pagará un buen abogado, quien alegará ante el tribunal que estudiabas demasiado, y probablemente te caerán de dos a cinco años como máximo. A lo mejor te trasladan a una cárcel privada y terminas los estudios antes de que te deporten a casa.
Cheng Peng Fei examinó atentamente la fotografía y negó con la cabeza.
– No puede ser, estoy soñando -dijo, y luego añadió-: Quizá sea mejor que llame a un abogado, después de todo.
Los dos inspectores suspendieron el interrogatorio y salieron al pasillo lleno de gente que había frente a la puerta de la sala de vídeo.
– ¿Qué te parece, Frank? ¿Tenemos al culpable?
– No sé, Nat. Pensé que se desmoronaría al ver la foto. -Curtis se estiró con aire de cansancio y consultó su reloj-. Será mejor que la examinen en el laboratorio.
– ¿Crees que puede ser un montaje?
– Ese cabroncete va de farol, estoy seguro. Pero no se pierde nada comprobándolo antes de ir al fiscal. Además, tengo que recoger los resultados de la autopsia preliminar.
– ¿Quieres que le siga trabajando?
Curtis asintió.
– Dale un café y procura tranquilizarlo un poco. Luego le sueltas un izquierdazo.
Curtis dio un puñetazo de broma con la izquierda.
– ¿Y qué pasa con lo del abogado?
– Ya le has oído renunciar a ese derecho, ¿no? No es un chico de la calle, Nat. Ese tío es un universitario. A nadie se le ocurrirá decir que no entendió su Miranda.
El laboratorio de la División de Investigación Científica estaba en el sótano de New Parker Center. Curtis encontró a Charlie Seidler y Janet Bragg en la cafetería, sacando un café de la máquina.
– ¿Quieres uno, Frank? -preguntó Bragg.
– Gracias. Leche. Dos terrones.
– Es muy goloso -observó Seidler mientras Bragg pulsaba los botones de la máquina-. A ciertas edades se debería tener más cuidado con lo que se come y se bebe.
– Ah, muchas gracias, Charlie. Tú sí que estás en esa edad. Además, necesito energía.
Se dirigieron al laboratorio.
– Bueno, Frank, los especialistas han registrado de arriba abajo el piso de tu sospechoso -informó Seidler-. No han encontrado nada. Nada en absoluto. Ni siquiera una botella de whisky.
Curtis dejó escapar un profundo suspiro y luego miró a la doctora Bragg. Ella le dio una carpeta que contenía tres hojas de papel y unas fotografías.
– Fue golpeado, y con mucha violencia, por un individuo muy fuerte -dijo, sin consultar sus notas-. El impacto causó fractura y aplastamiento del cráneo y le rompió el cuello, por si fuera poco. Incluso le partió un diente. No puedo darte una idea concreta sobre el tipo de arma utilizada, aparte de que no era un bastón, ni un bate de béisbol, ni nada cilindrico. Algo liso, más bien. Como si le hubieran dejado caer un objeto sobre la cabeza. O sacudido con un trozo de acera. Y hay otra cosa. He echado un vistazo al pasaporte de tu sospechoso. Mide uno setenta de estatura y pesa alrededor de cincuenta y ocho kilos. A menos que Gleig estuviese arrodillado en el ascensor, no pudo haberle golpeado. Salvo que estuviese subido en una caja. Como Alan Ladd.
Bragg observó la decepción que se dibujó en el rostro de Curtis.
– Si está implicado, debe tener un cómplice. Más alto y más fuerte. De tu talla, quizá. Uno que tome el café con leche y dos terrones.
Curtis les mostró la fotografía.
– Entonces, ¿por qué tengo una foto con un solo sospechoso?
– Quien investiga eres tú, Frank -dijo Bragg.
– El sospechoso afirma que es un montaje, Charlie.
– ¿Esto lo ha hecho un ordenador? -preguntó Seidler.
Curtis asintió con la cabeza.
– Me temo que no es mi especialidad -dijo Seidler, alzando los hombros-. Pero puedo probar con alguien. -Cogió el teléfono y marcó un número-. ¿Bill? Soy yo, Charlie. Escucha, estoy en el laboratorio con uno de la Criminal. ¿Podrías venir un momento a darnos tu opinión sobre una cosa? Muchas gracias.
Seidler colgó el teléfono.
– Bill Durham. Nuestro experto fotográfico.
Un hombrecillo de barba negra entró apresuradamente. Seidler hizo las presentaciones y luego Curtis le mostró la fotografía.
Durham sacó una lupa del bolsillo de su bata blanca y examinó atentamente la imagen.
– Una fotografía convencional es fácil de analizar -explicó-. Y fácil de autentificar. Se tiene la película revelada, los negativos, los positivos, cosas palpables. Pero con algo generado por ordenador…, bueno, es otra historia. Nos las tenemos que ver con imágenes digitales. -Alzó la vista y concluyó-: No sabría decir si esto es un montaje o no.
– Pero ¿es posible? -preguntó Curtis.
– Ah, claro que es posible. Se toman como base dos imágenes digitalizadas…
– Un momento, un momento -protestó Curtis.
– Son números. Un ordenador puede almacenar cualquier cosa en forma de números binarios. Hay una imagen del negro y otra del chino, ¿no? Se separa la silueta del chino del fondo en el que se encuentra y luego se superpone en la fotografía donde está el otro. Después se tapan ambas figuras para unificar el fondo sin alterarlas. Con un poco de habilidad, se modifican las sombras para darles coherencia y quizá se añadan varios píxeles al azar para degradar un poco la imagen del negro y hacer que la granulación se asemeje a la de la otra fotografía. Eso se almacena en el disco, en banda magnética o lo que sea, el tiempo que haga falta. Para imprimirlo cuando se quiera.
Curtis hizo una mueca.
Durham sonrió. Notando la tecnofobia del policía, añadió para rematar la faena:
– El caso es, inspector Curtis, que nos acercamos rápidamente a una época en que ya no será posible considerar una fotografía como prueba concluyente de algo.
– Como si el trabajo ya no fuese lo bastante duro -gruñó Curtis-. ¡Válgame Dios, vaya mundo de los cojones que nos estamos preparando!
Durham se encogió de hombros y miró a Seidler.
– ¿Eso es todo?
– ¿Frank?
– Sí, muchas gracias.
Cuando Durham se hubo marchado, Curtis volvió al informe de la autopsia y repasó las fotos del cadáver de Sam Gleig.
– ¿Dijiste como si alguien le hubiera dejado caer un objeto sobre la cabeza, Janet?
La doctora Bragg asintió.
– ¿Como qué?
– Un frigorífico. Un aparato de televisión. Un trozo de acera. Cualquier cosa plana, como te he dicho.
– Bueno, eso reduce mucho las posibilidades.
– Por otro lado -suspiró la doctora-, bueno, no es más que una idea, Frank, pero podrías comprobar si ese ascensor funciona como es debido.
Libro cuarto
Juntos debemos estudiar, concebir y crear el nuevo edificio del futuro, que fundirá todas las artes en una sola creación integrada; la arquitectura, la pintura y la escultura, surgidas de las manos de un millón de artesanos, se elevarán al cielo como un símbolo cristalino de la nueva fe del futuro.
Walter Gropius
Para un arquitecto sólo había un sitio donde vivir en Los Ángeles, y era Pacific Palisades. No tanto por el carácter selecto del barrio como por el hecho de que allí se encontraban muchos de los más famosos ejemplos de la arquitectura moderna de la ciudad. En su mayor parte eran construcciones cuadradas de acero, con colores a lo Mondrian y mucho vidrio, semejantes a casas de té japonesas o a chalés para obreros alemanes. A Mitch no le gustaba ninguna, aunque, como arquitecto, comprendía por qué eran importantes: habían influido en la forma de construir casas a lo largo y lo ancho de Estados Unidos. Era agradable verlas en los libros, pero vivir realmente en ellas era otra historia. Y, desde luego, no era casualidad que la Ennis House de Frank Lloyd Wright, en Griffith Park, se encontrase prácticamente en ruinas. La única casa de la zona en que hubiese podido vivir era la de Pierre Koenig en Hollywood Hills, aunque esa preferencia se debía más a la espectacular vista que a los méritos arquitectónicos de la construcción. En conjunto prefería las casas casi rurales que caracterizaban la parte de Palisades conocida como Rustic Canyon, con sus cabañas de troncos, picaderos y bellos jardines.
No es que Rustic Canyon careciese de ejemplos de arquitectura moderna. En una de las pendientes más elevadas del Canyon se erguía la que Mitch consideraba como una de las más bellas residencias privadas construidas por Ray Richardson: la suya.
Mitch torció por una curva bordeada por una valla de cemento color miel y cortada por una pasarela que, saltando un arroyo, conducía a la puerta principal, frente al lejano océano.
Un hombre y una mujer, que Mitch reconoció vagamente como estrellas de la música pop inglesa, bajaron a caballo por el sendero y le dieron los buenos días. Ésa era otra de las razones por las que a Mitch le gustaba el Canyon. Allá arriba, la riqueza era más afable, sin duda indiferente a la obsesión por la arquitectura estilo búnker que caracterizaba al resto de Los Ángeles. No se veía ni una cámara de seguridad ni un alambre de espino. Allá arriba, para protegerse de la presunta amenaza de los desclasados, la gente contaba con la altura de los cerros, la lejanía del centro y las discretas patrullas armadas.
Mitch cruzó la pasarela. No le entusiasmaba renunciar a su descanso dominical y pasarse la mañana hablando de trabajo, aunque significara una rara invitación a almorzar en casa de Richardson. Ray le había dicho que sólo era para distraerse y pasar un rato tranquilos, pero Mitch no se lo tragaba. Ray Richardson únicamente estaba tranquilo cuando dormía, cosa que parecía necesitar muy poco.
La invitación también incluía a Alison, pero la antipatía que ella sentía por Richardson era tan aguda que ni siquiera soportaba estar en la misma habitación que él. Al menos, pensaba Mitch, no tendría que pasarse la tarde del domingo mintiéndole sobre dónde había estado por la mañana.
Llamó y corrió el panel de vidrio sin marco.
Encontró a Ray Richardson en su estudio, arrodillado en el suelo de pizarra azul, examinando los dibujos de otro proyecto -un helipuerto en pleno centro de Londres- que aún estaban saliendo de la impresora láser de gran tamaño, y dictando notas a Shannon, su secretaria de ojos verdes.
– ¡Mitch! -le saludó animadamente-. ¿Por qué no subes al salón? Yo iré enseguida. La oficina de Londres me ha enviado por correo electrónico estos dibujos y debo echarles una mirada antes de su reunión de mañana por la mañana. ¿Quieres una copa, colega? Rosa te la traerá.
Rosa era la criada salvadoreña de Richardson. Mitch se la encontró camino del salón, una mujer menuda y delgada con uniforme de color rosa. Pensó en un zumo de naranja, pero luego recordó la tarde que le esperaba en casa.
– Rosa, ¿podría traerme una jarra de margarita bien fría?
– Sí, señor, ahora mismo.
En el salón buscó un sitio donde sentarse. Había seis sillas blancas de respaldo recto agrupadas en torno a una mesa de comedor. Una poltrona de cuero y acero inoxidable y, en dos lados de una mesa de cristal cuadrada, dos pares de sillas Barcelona, como doble homenaje al gran Mies van der Rohe. Mitch probó una de ellas e inmediatamente recordó por qué se había deshecho de la suya.
De la mesa de cristal cogió un ejemplar de LA Living y se cambió a la poltrona. Era un número del que le habían hablado pero que no había visto aún: el que mostraba a Joan Richardson desnuda en un sofá diseñado por ella misma, tumbada como una grande odalisque -sobre todo grande, pensó-; el número que había motivado su querella contra los editores por no haber retocado los amplios rizos de vello púbico que se distinguían claramente en la base de sus gordas nalgas de Madre Tierra.
Con los delicados piececitos, las piernas ensanchadas en sus caderas de percherona, el breve círculo de su cintura que se agrandaba en el espectacular delta de los pechos y unos hombros gigantescos, Joan Richardson se parecía mucho a la estatua de bronce de Fernando Botero instalada frente a la Parrilla. La revista Los Angeles había llamado a la gorda dama de bronce «Venus de los cuartos traseros». Pero en la oficina la llamaban J. R.
Rosa volvió con la jarra de margarita y la dejó en la mesa junto con un vaso. Mitch bebió despacio, a pequeños sorbos, pero al cabo de una hora, cuando Richardson terminó con lo que estaba haciendo, la jarra estaba vacía. Mitch observó que Richardson se había cambiado de ropa y ahora llevaba pantalones y botas de montar. Se parecía a un director tiránico de la época del cine mudo: D. W. Griffith, o Eric von Stroheim. Lo único que le faltaba era el megáfono.
– Vale, Mitch -dijo, frotándose las manos-. Vamos a almorzar. ¡Rosa! -Le rodeó familiarmente los hombros con el brazo-. Bueno, ¿cómo estás, colega?
– Muy bien -contestó Mitch con una tenue sonrisa, aunque estaba enfadado por haber esperado tanto-. ¿Has estado montando a caballo?
– Ah, ¿te refieres a este atuendo? No, es que juego al polo a las doce.
Mitch miró su reloj.
– Son las once y cuarto, Ray -dijo en un tono que no disimulaba la reprobación.
– ¡Joder! Esos dibujos me han entretenido más de lo que pensaba. Bueno, aún podemos pasar media hora juntos, ¿verdad? Es que ya no hablamos, ¿sabes? Deberíamos reunirnos más a menudo. Y ahora que el edificio Yu está casi terminado, lo haremos. Seguro. Tenemos por delante nuestras más grandes realizaciones, estoy convencido.
– Me gustaría dedicarme a proyectar -repuso Mitch-. Quizá esa fábrica que la Yu quiere construir en Austin.
– Pues claro, Mitch, no faltaba más. -Richardson se sentó en una de las sillas Barcelona-. Pero, mira, todo el mundo es capaz de proyectar. Y para un buen coordinador técnico se necesita un arquitecto especial. Que plasme esos abstrusos conceptos arquitectónicos en instrucciones prácticas para los pobres gilipollas que van a construirlos. ¿Te acuerdas del tejado que proyectó el idiota de Grabel? Menuda mierda. Y tú lo arreglaste, Mitch. A Grabel le pareció el mismo tejado que antes. No entendía que el proyecto original era imposible de realizar. Fuiste tú, Mitch, quien se ocupó de ello, quien examinó las diversas variantes y encontró la mejor solución para llevarlo a cabo. La mayoría de los proyectistas no hacen más que masturbarse. Sé de lo que hablo. Proyectan algo porque les parece bonito, pero tú, Mitch, coges algo bonito y le das un aspecto real. Estás aburrido. Sé que te aburres desde hace algún tiempo. Siempre pasa lo mismo al final de un trabajo. Pero será distinto cuando empieces algo nuevo. Y no olvides que en este trabajo recibirás una parte sustancial de los beneficios. No te olvides de eso, Mitch. Después de declarar a Hacienda te quedará un buen cheque.
Llegó Rosa con una bandeja. Mitch se sirvió zumo de naranja y kedgeree, * y empezó a comer. Se preguntó si no sería aquel discursito de ánimo el verdadero motivo de la invitación. Desde luego estaba claro que Richardson no podía perder otro socio importante de la empresa a continuación de Allen Grabel. Y Ray tenía razón al menos en una cosa: era difícil encontrar buenos coordinadores técnicos como Mitch.
– ¿Cuándo es la inspección para la entrega de llaves? -preguntó Richardson, sirviéndose él también un vaso de zumo de naranja.
– Del martes en ocho días.
– Hmm. Lo que yo pensaba. -Richardson levantó el vaso y añadió-: Salud.
Mitch bebió el suyo de un trago.
– Dime una cosa, Mitch. ¿Sigues viendo a Jenny Bao?
– Sería difícil no verla. Es la asesora de feng shui del proyecto Yu.
Richardson le dirigió una desagradable sonrisa.
– Venga, Mitch, ya sabes a lo que me refiero. Te la estás follando. ¿Y por qué no, coño? A mí me parece que eres un tío con suerte. Es una chica preciosa. No me importaría tirármela. Siempre me ha apetecido una china, pero nunca me he jodido a ninguna. ¿Crees que va para largo?
Mitch permaneció un momento en silencio. Parecía inútil negarlo, así que dijo:
– Espero que sí.
– Bien, bien. -Richardson sacudió la cabeza-. ¿Lo sabe Alison?
– ¿A qué viene ese súbito interés?
– Somos amigos, ¿no? -sonrió Richardson-. ¿Es que no te puedo hacer una pregunta de amigo?
– ¿Es una pregunta de amigo? Y a propósito, Ray, ¿cómo te has enterado?
– Lo sé desde que te la llevaste a la fábrica de mármol de Vicenza. -Se encogió de hombros-. Un cliente alemán estaba en vuestro hotel.
Mitch alzó las manos.
– De acuerdo, de acuerdo. -Cogió un poco de kedgeree con el tenedor y se lo llevó a la boca. Se le había quitado el apetito, ahora que se había descubierto su secreto. Seguidamente observó-: Pero tú no comes.
Richardson miró de nuevo su reloj.
– No quiero perderme el partido. Además, no tengo mucha hambre. En todo caso, Mitch, las sabes elegir. Te lo reconozco, colega. Aunque nunca habría pensado que te diera por eso.
De pronto, Mitch se odió a sí mismo tanto como a Ray Richardson.
– Ni yo tampoco -repuso en tono sombrío.
– Oye, Mitch, quiero que pidas un pequeño favor a Jenny.
– Eso significa que es grande. ¿De qué se trata?
– Quiero que la convenzas de que firme el feng shui antes de que procedamos a las transformaciones.
– ¿Por qué?
– Te lo voy a explicar. El señor Yu quiere hacer la inspección personalmente, por eso. Y se sentirá mucho más satisfecho recorriendo el edificio si sabe que tu jodida amiguita ha dado el visto bueno. ¿Vale? Será menos probable que encuentre defectos. Si hubiera tiempo para hacer los jodidos cambios antes de que él viniera, los haríamos, pero no lo hay. Así de simple. Mira, Mitch, sólo será por un día. Después podrá romper el certificado y hacer nuevas objeciones si le da la gana. Pero en cuanto Yu haya dado su aprobación, podremos largarle la factura. Hemos tenido muchos gastos estos meses, con lo de la oficina de Alemania y todo eso.
– Lo comprendo. Pero no estoy seguro de que acepte. Sé que es algo difícil de entender para una persona como tú, pero Jenny tiene principios.
– Prométele una semana en Venecia. Contigo. En el hotel que prefieras. En el Cipriani, si quieres. Yo pago.
– Haré lo que pueda -dijo Mitch en tono cansado-, pero no le gustará. No es una adivinadora de feria, Ray. No se trata de untarle la mano lo suficiente. Jenny cree en lo que hace. Y recuerda que han muerto dos personas en el edificio. Desde luego, ella no lo ha olvidado.
– Pero intentarás convencerla.
– Sí. De acuerdo, sí, lo intentaré. Pero no va a ser fácil. Y quiero que me des tu palabra, Ray, de que si no firma el certificado no la joderás. Y que haremos las transformaciones que hagan falta.
Richardson se encogió de hombros.
– Claro. ¿Por qué no? Y lo de joderla es cosa tuya, colega.
– Espero que lo que falle sea sólo el feng shui.
– ¿Qué coño significa eso? Tranquilo, ¿quieres? Todo irá bien, estoy seguro. Este trabajo me da buena espina. La buena suerte es una simple cuestión de trabajar mucho y estar preparado. Mi inspección previa a la entrega es el viernes, ¿no? Con todo el equipo de proyecto en la obra. El edificio en acción, por decirlo así, una demostración real. Apretar algunos botones.
Mitch decidió pulsar otro botón.
– Ese poli quiere que revise los ascensores -soltó de pronto-. Dice que es posible que tengan algo que ver con la muerte de Sam Gleig.
Richardson frunció el ceño.
– ¿Quién coño es Sam Gleig?
– ¡Venga, Ray! El guarda jurado. El que mataron.
– Pero creía que ya habían detenido al culpable. Uno de esos manifestantes de los cojones.
– Sí, pero lo volvieron a soltar.
– Esos ascensores no tienen nada malo. Son los más perfectos de California.
– Eso mismo le dije al poli. Que funcionan muy bien. Pero quiere que vengan los de Otis a echarles un vistazo.
– ¿Y dónde está ahora ese tío? El que detuvieron.
– En libertad, supongo.
– ¿Libre para ponerse a la puerta de mi edificio y distribuir octavillas?
– Supongo que sí.
– ¡Inútiles cabrones! -Richardson cogió el teléfono y llamó a su secretaria- ¡Gilipollas de mierda…! Shannon, ponme con Morgan Phillips, ¿quieres? -Hizo una mueca y sacudió la cabeza-. ¿A su casa? Sí, ¿dónde, si no? Es domingo. -Colgó y asintió-. Arreglaré esto en cinco minutos.
– ¿Estás llamando al teniente de alcalde? ¿Un domingo? ¿Qué te propones, Ray?
– No te apures, seré de lo más diplomático.
Mitch enarcó una ceja.
– Tranquilo, Morgan es amigo mío. Jugamos juntos al tenis. Y me debe muchos favores, créeme… Voy a hacer que saquen a esos mamones de la plaza. Os los voy a quitar de encima. Iba a hacerlo de todos modos: lo que nos hace falta es que estén fuera cuando Yu venga a la inspección de entrega.
– ¿Por qué molestarse? -repuso Mitch, alzando los hombros-. Sólo son una pandilla de crios.
– ¿Por qué molestarse? ¡Por el amor de Dios, Mitch, uno de ellos te rompió el parabrisas! ¡Te podría haber matado!
– En aquel momento yo no estaba dentro del coche, Ray.
– Eso es lo de menos. Además, uno de ellos es sospechoso en una investigación de asesinato. Una vez que vean que los putos ascensores marchan perfectamente, los polis tendrán que volver a detenerlo. Puedes estar seguro.
– ¿Alison? Soy Allen.
Alison Bryan emitió un suspiro de impaciencia.
– ¿Qué Allen?
– Allen Grabel.
Alison dio un buen mordisco a la manzana que tenía en la mano y dijo:
– Bueno, ¿y qué?
– Trabajo con Mitch. Donde Richardson.
– Ah -repuso Alison, en tono aún más frío-. Pues me alegro por usted. ¿Qué desea?
– ¿Está Mitch?
– No -contestó ella secamente.
– ¿Sabe dónde está?
– Pues claro que sé dónde está. ¿Qué se cree, que no sé dónde está mi marido? ¿Qué clase de esposa piensa que soy?
– No, no me refería a eso… Mire, Alison, necesito ponerme en contacto con él. Es muy urgente, de verdad.
– Pues claro. Siempre es muy urgente con ustedes. Está en casa de Richardson. Parece que tienen que hablar de trabajo. Como si no se vieran lo suficiente durante la semana. Puede llamarle allí, supongo. ¿Quién sabe? A lo mejor los pilla juntos en la cama.
– No. No, prefiero no llamarle allí. Oiga, ¿podría decirle que me llame? ¿En cuanto llegue a casa?
– ¿Tiene algo que ver con ese edificio estúpido de la Parrilla?
Alison tenía la costumbre de llamar estúpidos a los edificios inteligentes, sólo para molestar a Mitch.
– En cierto modo, sí.
– Hoy es domingo. Día de descanso, por si lo ha olvidado. ¿No puede esperar a mañana?
– Lo siento, pero no. Y preferiría no llamarle al estudio. Sería mejor que me llamara él. Dígale… Dígale…
– ¿Que le diga qué? ¿Que le quiere? -Se rió de su propia broma- ¿Que se marcha en un avión de reacción? ¿Qué?
Grabel respiró hondo.
– Oiga, no deje de darle el recado, por favor. ¿De acuerdo?
– No faltaba más.
Pero Grabel ya había colgado.
– ¡Gilipollas! -dijo Alison, dando otro mordisco a la manzana. Cogió un bolígrafo y lo mantuvo unos momentos sobre un cuaderno. Luego lo pensó mejor. Ya era bastante lamentable que Mitch trabajase en domingo. Hablaba con sus colegas todos los días en el estudio. Dejó el bolígrafo a un lado.
Mitch tardó dos días en atreverse a plantear a Jenny Bao su penosa misión. No sería fácil convencerla de que se aviniese a los deseos de Richardson. Estaba seguro de que le quería, pero eso no significaba que la tuviese en el bolsillo. Salió temprano de casa, compró flores en una estación de servicio de la Freeway, y a las ocho y cuarto ya estaba a la puerta del chalé de madera gris. Se quedó diez minutos sentado en el coche, buscando justificaciones para lo que iba a hacer. Al fin y al cabo sólo se trataba de un certificado provisional. Sólo para unos días. No había nada malo en eso.
Era una bonita mañana y la casa de Jenny tenía un aspecto limpio y bien cuidado. Dos naranjos en macetas de barro flanqueaban los escalones de la puerta de caoba. Mitch se preguntó si otra asesora de feng shui habría previsto buenos auspicios para su misión matinal.
Bajó del coche, llamó al timbre y encontró a Jenny ya vestida, con camiseta y pantalones. Se alegró de verle, pero él notó su recelo por las flores. Nunca le llevaba flores.
– ¿Te apetece un té? -le dijo-. ¿Otra cosa?
Normalmente, el «otra cosa» los habría llevado a hacer el amor. Pero Mitch pensó que, dadas las circunstancias, irse a la cama no estaría bien. Aceptó el té y la vio prepararlo con su particular estilo chino. En cuanto tuvo en las manos la tacita de porcelana, fue derecho al grano, disculpándose por tener que pedírselo y reconociendo que la ponía en una situación difícil, pero recalcando el hecho de que la mentira sólo duraría dos o tres días como máximo. Jenny le escuchó hasta el final, llevándose la taza a los labios con ambas manos, casi ceremonialmente y, cuando hubo terminado, asintió con la cabeza sin decir palabra.
– ¿Eso es que sí? -preguntó Mitch, sorprendido.
– No -suspiró ella-. Aunque lo pensaré, por deferencia hacia ti.
Bueno, ya era algo, pensó él. Había esperado que le diera un no tajante. Jenny tardó dos o tres minutos en volver a hablar.
– El kanyu, o feng shui como lo conocéis vosotros, es un elemento religioso. Forma parte del Tao. El concepto fundamental del taoísmo es lo absoluto. Poseer la plenitud del Tao significa estar en armonía con la naturaleza original. Lo que me pides rompería esa armonía.
– Lo entiendo -dijo él-. Te estoy pidiendo mucho, lo sé.
– ¿Es verdaderamente tan importante esa inspección de entrega?
– Mucho.
Guardó silencio otro minuto. Luego le rodeó con los brazos.
– A primera vista me inclino a decirte que no, por las razones que te he mencionado. Pero como eres tú, y porque te quiero, no voy a decepcionarte. Dame veinticuatro horas. Entonces tendrás mi respuesta.
– Gracias -dijo Mitch-. Comprendo lo difícil que debe ser esto.
Jenny sonrió y le besó en la mejilla.
– No, Mitch, no creo que lo entiendas. Si lo entendieses, nunca me lo habrías pedido.
– Pero no irás a abandonar ahora -dijo el japonés-. Seguro que…
– Ya lo creo que voy a abandonar -afirmó Cheng Peng Fei.
– ¿Por qué? Ya estabas cogiendo la idea.
– Han tratado de colgarme el asesinato de un guarda jurado de la Yu Corp.
Se encontraban de nuevo en el restaurante Mon Kee de la North Spring Street, con el japonés atareado frente a una imponente comida y Cheng Peng Fei tratando de alargar una cerveza solitaria.
– ¿Colgarte un asesinato? -rió el japonés-. Ni que fueras James Cagney.
– Tuve suerte de librarme, créame. Pensé que la policía iba a inculparme. Y no estoy seguro de que hayan renunciado del todo. Tuve que entregarles el pasaporte.
– ¿Quién querría comprometerte, Cheng?
– No sé -dijo Cheng, encogiéndose de hombros-. Quizá alguien de la Yu Corporation. O usted, a lo mejor. Sí, puede que fuese usted.
– ¿Yo? -Al japonés pareció divertirle la idea-. ¿Por qué yo?
– A lo mejor fue usted quien mató al guarda jurado.
– Espero sinceramente que no presentaras a la policía esa teoría tuya.
– No le he mencionado para nada. ¿Cómo podría haberlo hecho? Ni siquiera sé su nombre. En eso ha tenido cuidado.
– A lo mejor llevas un micrófono para grabar nuestra conversación.
– A lo mejor -convino Cheng, aunque se abrió la camisa al mismo tiempo para mostrar que no llevaba nada pegado al pecho-. De todas formas, la manifestación se ha acabado. El Ayuntamiento llamó a Inmigración y nos han controlado a todos. Descubrieron que algunos no cumplían las normas del visado. Tenían que estudiar inglés, no trabajar en restaurantes.
El japonés meneó tristemente la cabeza.
– Es una pena -comentó-. Supongo que ahora tendré que intervenir personalmente. Me tocará marcar algunos tantos.
– ¿De qué modo?
– Pues no sé. Un pequeño sabotaje, quizá. No tienes idea de lo que soy capaz.
– En eso se equivoca. Le creo capaz casi de cualquier cosa.
El japonés se puso en pie.
– Sabes, Cheng, si estuviese en tu lugar me procuraría una buena coartada. -¿Para cuándo?
El japonés arrojó unos billetes sobre la mesa. -Para el tiempo que haga falta.
Allen Grabel llamó a Richardson y Asociados y pidió hablar con Mitch.
La telefonista se llamaba Dominique.
– ¿Quién llama, por favor?
Grabel tenía la impresión de que no le caía muy bien a Dominique, así que se limitó a darle su nombre de pila. Mitch probablemente conocería a dos o tres Allen. Esperó unos momentos. Luego Dominique le dijo:
– Lo siento, no contesta. ¿Quiere dejar algún recado?
– Dígale que me llame. -Grabel le dio su número. Era difícil que Dominique lo reconociese-. En cuanto llegue.
Grabel colgó y miró el reloj. Le quedaban quince minutos para la próxima copa.
¿Por qué no le había llamado Mitch? Sólo podía haber una razón: la bruja de su mujer no le había dado el recado. No era de extrañar que Mitch estuviese liado con aquella mujer con la que le vio salir de la Parrilla. Entonces se le ocurrió que allí era donde podría encontrarlo. Desde aquella noche no tenía las ideas claras. Pero Mitch lo entendería, él sabría qué hacer.
Descolgó el teléfono y marcó el número. En cuanto empezó a sonar, colgó. Con el sistema telefónico de la Parrilla nunca se sabía quién estaría escuchando. Volvió a mirar el reloj. Diez minutos todavía. Pero no podía volver allí, de ninguna manera. Tenía miedo, le asustaba lo que pudiera pasarle. ¿Y si todo eran imaginaciones suyas? ¿Qué le harían entonces? Eso era casi tan espantoso como la otra posibilidad.
Kay Killen se pasó la víspera de la inspección previa de Ray Richardson en la sala del consejo de administración de la planta veintiuno, comprobando en el ordenador los planos bidimensionales y los modelos tridimensionales de la Parrilla. También miró la grabación visual del proyecto en disco compacto, por si Richardson deseaba analizar en detalle cualquier parte del proceso o mostrar la evolución del proyecto. Incluso se las había arreglado para que transportasen la maqueta principal del edificio desde las oficinas de Richardson y Asociados de Sunset a la sala de juntas de la Parrilla, sin contar las réplicas de tamaño natural de determinados elementos utilizados en la construcción. Cuando Ray Richardson andaba de por medio, más valía estar preparado para cualquier eventualidad.
Ya era tarde cuando terminó, pero Mitch, Tony Levine, Helen Hussey y Aidan Kenny se quedaron dando los últimos retoques al programa de inspección. Se alegraba de salir del edificio. Aunque acostumbrada a trabajar hasta tarde en oficinas vacías, en la Parrilla había algo por la noche que no le gustaba nada. Siempre había sido sensible al ambiente, cosa que atribuía a su ascendencia celta y, a diferencia de los demás componentes del equipo de proyecto, estaba más que dispuesta a creer en el feng shui. Kay no veía nada malo en que se construyesen edificios en armonía con el entorno ni en que el hombre aprovechase las ventajas de la naturaleza. Que se respetase el espíritu de la tierra no era, en su opinión, más que otro tipo de ecologismo. En su fuero interno, estaba convencida de que el edificio mejoraría mucho cuando se realizasen plenamente las modificaciones solicitadas por la asesora de feng shui.
Cuando llegó al cavernoso garaje, el corazón le latía con fuerza y empezó a sentirse un poco mareada. Los espacios públicos, sobre todo de noche, la ponían nerviosa. Viviendo en Los Ángeles, se dijo, no era tan raro. Pero no se trataba de una simple paranoia urbana. Kay padecía de una forma benigna de agorafobia. Y saber que aquello solía pasarle a veces no le facilitaba las cosas. Ni el hecho de que su coche, un Audi nuevo, se negase a arrancar.
La cólera sustituyó al nerviosismo durante unos momentos cruciales. Kay soltó un taco y salió del coche para llamar a la AAA desde la oficina de seguridad de la planta superior. Tenía la sensación de que la observaban y, mientras atravesaba el garaje, se volvió bruscamente varias veces, con los tacones resonando en el suelo antideslizante como el tictac de un metrónomo. ¿Quién podía andar por allí abajo? Tras la muerte de Sam Gleig, era Abraham quien se ocupaba de la vigilancia nocturna. Aparte de sus compañeros de la planta veintiuno, no había nadie en el edificio. Kay sintió alivio al entrar de nuevo en el ascensor brillantemente iluminado que la conduciría a la planta baja.
Cuando se abrieron las puertas, la planta baja estaba en penumbra, y sólo podía orientarse con la luz del ascensor y la que se filtraba de los niveles superiores. Las luces de los pisos solían apagarse por la noche. Como los que se quedaban trabajando hasta muy tarde solían salir por el garaje, Abraham ahorraba energía. Pero sus cámaras y sensores infrarrojos debían notar su presencia y encender las luces.
Intentaba comprender por qué no había luz cuando las puertas del ascensor se cerraron a su espalda, dejándola casi a oscuras.
Kay contuvo el pánico. No es que necesitase mucha luz para orientarse en la Parrilla. Tenía una memoria casi fotográfica de los planos de cada planta del edificio. Para saber exactamente adónde se dirigía, sólo tenía que imaginarse sentada frente a la pantalla, utilizando el sistema de diseño asistido por computador y dirigiendo el ratón. Incluso antes de que se construyese, Kay sabía moverse por la Parrilla. Cuando finalmente acudió a la obra y recorrió la estructura terminada, experimentó una sensación de extraña familiaridad.
Pero cuando echó a andar hacia la oficina del guarda jurado, oyó una voz que le resultaba conocida.
– ¿En qué puedo servirla, señora?
Sintió que se le erizaban los cabellos.
– ¿Ocurre algo?
Sam Gleig estaba en su posición acostumbrada frente al mostrador, con su manaza sobre la pistola enfundada en la cadera. Y aunque estaba oscuro, Kay se dio cuenta de que le veía perfectamente, con todos los detalles, como bañado en su propio círculo de luz.
– ¿Saben ya lo que le pasó al señor Yojo?
– ¿Qué… qué quiere, Sam? -Kay empezó a retroceder hacia el ascensor-. ¿Quién es usted?
Sam soltó su carcajada lenta y sonora.
– No pretendo molestarla en absoluto -aseguró-. Bueno, ¿quién se queda trabajando esta noche?
– Está muerto, Sam -musitó ella.
– Sí, me da la impresión -repuso Sam-. ¡Pobrecillo! ¡Qué lástima! ¿Cuántos años tenía?
Kay sentía el ascensor a su espalda. Lo tocó con la mano, pero la cabina no llegaba.
– Por favor -dijo-. Márchese, se lo ruego.
Sam volvió a reírse y se examinó las impecables puntas de los zapatos.
– Hay que hacer algo para aliviar el aburrimiento de un trabajo como éste. ¿Sabe lo que quiero decir?
– No, no lo sé.
– Claro que lo sabe.
– ¿Es usted… es un fantasma?
– No sabía que existiera algo así. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea, pues claro! ¡Pobrecillo! ¿Sabe una cosa? Éste es el trabajo más seguro que he tenido en mi vida.
Sam soltó otra carcajada y Kay Killen empezó a gritar.
En la sala del consejo de administración de la planta veintiuno, Mitch alzó la vista del ordenador y frunció el ceño.
– ¿Habéis oído algo? -preguntó.
Sus tres colegas se encogieron de hombros o negaron con la cabeza.
Mitch se puso en pie y abrió la puerta.
Esta vez lo oyeron todos.
– Kay -dijo Mitch.
El vestíbulo seguía resonando con sus gritos cuando ellos corrían hacia los ascensores. Por el camino, Mitch se asomó a la galería y gritó a la oscuridad de abajo:
– ¡Aguanta, Kay, ya vamos!
– ¡Santo Dios, y ahora qué? -exclamó Kenny, que entró en el ascensor después de Mitch.
Las puertas se cerraron y el ascensor empezó a bajar mientras Mitch golpeaba las paredes con impaciencia.
Cuando llegaron al atrio, Kay cayó de espaldas en el ascensor y se golpeó la cabeza contra el suelo.
Mitch y Helen se pusieron en cuclillas junto a ella, inquietos, mientras Kenny y Levine se lanzaban en persecución de su agresor. Todas las luces se habían encendido ya, y Kenny volvió enseguida, meneando la cabeza con aire perplejo.
– No he visto nada -anunció-. Ni puñetera cosa. ¿Kay está bien?
– Sólo se ha desmayado, no ha sido nada -contestó Helen.
– ¿Cómo que no ha sido nada? -repuso Levine-. ¡Joder, pensé que la estaban violando o matando!
Mitch apoyó a Kay contra su pecho mientras Helen la abanicaba para darle aire en la cara. Parpadeó y empezó a volver en sí.
– ¿Qué ha pasado, cariño? -le preguntó Kenny.
Volvió Levine, alzando los hombros.
– La puerta principal sigue cerrada -informó-. Y en la plaza no hay rastro de nadie.
– Todo va bien -dijo Mitch con voz suave, al ver que volvía a inquietarse-. Ya estás a salvo. -La ayudó entonces a inclinarse hacia delante y le colocó la cabeza entre las rodillas-. Tómatelo con calma. Te has desmayado, eso es todo.
– Sam -dijo ella con voz queda-. Era Sam.
– ¿Ha dicho Sam? -dijo Levine.
– ¿Sam Gleig? -preguntó Kenny.
Kay alzó la cabeza y abrió los ojos.
– Lo he visto -dijo con voz trémula y rompiendo a llorar.
Mitch le tendió su pañuelo. Kenny y Levine se miraron.
– ¿Quieres decir… un fantasma? -inquirió Kenny-. ¿Aquí? ¿En la Parrilla?
Kay se sonó la nariz y emitió un hondo suspiro.
– ¿Puedes levantarte? -le preguntó Mitch.
Ella asintió.
– Parece de locos, lo sé -dijo, mientras Mitch la ayudaba a ponerse en pie-. Pero estoy segura de lo que he visto.
Sorprendió la mirada que intercambiaron Kenny y Levine.
– Que no son imaginaciones mías, ¿eh? -insistió-. Estaba ahí. Incluso habló conmigo.
Mitch le entregó el bolso, que ella había dejado caer al suelo.
– No soy de las que se inventan algo así. Ni de las que se imaginan cosas.
Mitch se encogió de hombros.
– Nadie está diciendo eso, Kay. -La miró fijamente y añadió-: Si dices que lo has visto, es que lo has visto.
– Desde luego, no tienes aspecto de estar tomándonos el pelo -observó Levine.
– Tiene razón -terció Helen-. Estás pálida como la cera.
– ¿Qué te dijo? -preguntó Kenny-. ¿Qué aspecto tenía?
Kay sacudió la cabeza, con irritación.
– No, no es eso. Os estoy diciendo que no se parecía a nadie, era Sam Gleig. Escuchad lo que digo, ¿vale? Tenía el mismo aspecto de siempre. Y además, se reía. -Abrió la polvera y frunció el ceño-. Vaya, estoy hecha una pena. Dijo…, dijo que tenía la impresión de estar muerto y que era una lástima. Palabras textuales, lo juro por Dios.
– Volvamos arriba -dijo Mitch-. A ver si te repones antes de volver a casa.
– Creo que a todos nos vendría bien beber algo -sugirió Kenny.
Entraron en el ascensor y subieron a la planta veintiuno. Mientras Kay se arreglaba el maquillaje, Levine abrió el bar de la sala del consejo de administración y sirvió cuatro vasos pequeños de whisky.
– Yo creo en los fantasmas -declaró Aidan Kenny-. Mi madre vio uno, una vez. Y nunca la oí mentir en nada. Ni inventar historias.
– Pero desde entonces has oído mucho -observó Levine.
– Yo no miento -insistió Kay en tono firme-. Me dio un susto de muerte, y no me avergüenza confesarlo.
Terminó de aplicarse el lápiz de ojos y apuró el whisky antes de pintarse los labios.
– ¿Será de los cimientos? -aventuró Levine-. Me refiero a que tienen diez metros de profundidad, ¿no? ¿Lo habremos construido, ya sabéis, encima de algo?
– ¿De un cementerio indio o algo así, quieres decir? -repuso Kenny-. Venga, hombre.
– Éste era el antiguo emplazamiento del edificio de Abel Stearns -explicó Mitch-. Uno de esos aventureros del Norte que vino de San Francisco a fines del siglo pasado a comprar terrenos y construyó aquí. Cuando su empresa se vendió, en los años sesenta, los nuevos dueños demolieron el edificio y esto se convirtió en un solar hasta que apareció otro constructor. Pero luego quebró, y la Yu Corporation lo compró.
– Pero ¿y antes de Abel Stearns? -insistió Levine-. Quiero decir que toda esta zona era del Pueblo de Los Ángeles, ¿no? Mexicanos, indios aztecas. ¿Por qué no?
– Que no te oiga Joan pronunciar la palabra indio -dijo Kenny-. Esa mujer es el equivalente nativo americano del reverendo Al Sharpton.
– Los aztecas realizaban sacrificios humanos. Arrancaban el corazón de sus víctimas mientras estaban vivitas y coleando.
– Igual que Ray Richardson -opinó Kenny-. De todas formas, Tony, Sam era negro. O, mejor dicho, afroamericano. No era de esos aztecas de los cojones. Un gilipollas, quizá. ¡Qué clase de guarda jurado sería para dejarse asesinar y luego asustar así a una mujer indefensa, apareciéndosele como un fantasma!
– Escuchad -dijo Kay~. Quiero que me prometáis una cosa. Que no iréis por ahí contando a la gente lo que ha pasado esta noche. No quiero que esto se convierta en un tema de guasa en la oficina, ¿vale? ¿Me lo prometéis?
– Naturalmente -contestó Mitch.
– Pues claro -sonrió Helen.
Kenny y Levine se encogieron de hombros y luego, con un movimiento de cabeza, manifestaron su aquiescencia.
Sólo nos queda esperar que mañana la inspección se desarrolle sin más incidentes -dijo Mitch. Amén -suspiró Kenny.
Mitch volvió a la Parrilla a las siete y media de la mañana siguiente. A la limpia y luminosa claridad del sol era difícil imaginar que alguien hubiera podido ver un fantasma en aquel edificio. A lo mejor se trataba de alguna alucinación. Había leído que una vivencia con LSD podía volver a repetirse en algún momento de la vida, por muy atrás que quedase la experiencia original, y pensó que eso, o algo parecido, sería la explicación más probable.
Quería haber pasado a ver a Jenny Bao, para que le diera su respuesta sobre el certificado provisional de feng shui. Pero le esperaba todo un día con Ray Richardson, y sabía que su jefe llegaría antes de las ocho. Así que lo primero que hizo nada más llegar, fue llamarla.
– Soy yo -le dijo.
– ¿Mitch? -repuso ella con voz adormilada-. ¿Dónde estás?
– En la Parrilla.
– ¿Qué hora es?
– Las siete y media. Lo siento, ¿te he despertado?
– No, no te preocupes. Iba a llamarte de todos modos. He decidido entregarte el certificado, para el lunes. Pero sólo porque eres tú. Y sólo porque el tong shu dice que el lunes será un día de buenos auspicios.
– Estupendo. Gracias, Jenny. Muchas gracias. Te lo agradezco.
– Sí, bueno, pero con una condición.
– Lo que quieras.
– Que pueda ir hoy a celebrar una ceremonia de purificación del local. Para asegurarme de que todos los malos espíritus salen del edificio y de que entran los buenos, los qi.
– No faltaba más. ¿Qué clase de ceremonia?
– Es complicado. Entre otras cosas, tendremos que sacar los peces del estanque. Además, habrá que cortar la energía eléctrica durante un rato. Y poner una bandera roja en el panel indicador de fuera. Ah, sí, deberán oscurecerse las ventanas, pero eso puede hacerse automáticamente, ¿no? Y otra cosa: aunque no sé cómo te las arreglarás con ese sistema de alarma contra incendios tan preciso, tengo que encender fuego en un hornillo de carbón en el umbral de la puerta y aventarlo hasta que se hagan brasas.
– ¡Joder! -exclamó Mitch-. ¿Para qué sirve el carbón?
– Propicia un resultado caluroso de la inspección que el señor Yu hará el lunes.
– Brindaré por eso -rió Mitch-. Por lo que a mí respecta, puedes quemar un bosque entero si lo consideras necesario. Pero ¿tiene que ser hoy? Richardson estará allí todo el día. ¿No puedes venir el fin de semana?
– No soy yo quien dice que debe hacerse hoy, Mitch, sino el tong shu, el almanaque chino. Esta tarde es un buen momento para llevar a cabo las ceremonias destinadas a ahuyentar los malos espíritus.
– De acuerdo, nos veremos esta tarde.
Mitch colgó y meneó la cabeza. Dadas las circunstancias, había preferido no mencionar lo que había visto por Kay Killen. Era imposible saber lo que Jenny hubiera querido hacer entonces. ¿Un exorcismo completo? ¿Bailar desnuda alrededor del árbol? ¿Cómo coño iba a decirle a Ray Richardson que Jenny Bao pensaba encender un hornillo de carbón para ahuyentar con el humo a los malos espíritus de su edificio ultramoderno?
Frank Curtis se despertó sobresaltado, preguntándose por qué estaba deprimido. Entonces se acordó: hacía diez años que su hermano había muerto de cáncer. Apartándose de su mujer, Wendy, todavía dormida, se dirigió al despacho, a buscar la caja de cartón donde guardaba los álbumes de fotografías.
No era que necesitase ver las fotografías para recordar cómo era su hermano. Para eso sólo tenía que mirarse al espejo, porque Michael y él habían sido gemelos idénticos. Mirarlas era la forma de recordar cómo había sido él antes, la mitad de un todo.
La muerte de Michael había sido como perder un brazo. O algún órgano vital. Después, Curtis tuvo la sensación de ser sólo la mitad de una persona.
Wendy apareció en el umbral.
– ¿Cómo puede hacer ya diez años? -dijo él, tragándose el nudo que tenía en la garganta, tan grande como una pelota de béisbol.
– Lo sé, lo sé. Llevo toda la semana pensando lo mismo.
– Y yo sigo aquí. -Sacudió la cabeza-. No pasa un día sin que me acuerde de él. Sin que me pregunte: ¿por qué él, y no yo?
– ¿Vas a ir a Hillside?
– Llegarás tarde a trabajar.
Curtis alzó los hombros, con indiferencia.
– ¿Y qué? De todas formas, nunca me ascenderán a comisario.
– Frank…
– Además -dijo sonriendo-, no entro hasta la una.
Ella le devolvió la sonrisa.
– Voy a hacer café.
– No es que necesite ver la lápida para recordarle, ¿sabes? Siempre lo recuerdo tal como era… -Se encogió de hombros-. A lo mejor, después de diez años ya es hora de olvidarlo un poco.
Pero antes de salir de casa colocó un pequeño cortacéspedes en el maletero.
El cementerio de Hillside Memorial Park sólo estaba a diez minutos de coche, cerca de la San Diego Freeway y del aeropuerto. Frank Curtis hacía el trayecto todos los años y, con los 747 a sólo unas decenas de metros sobre su cabeza, limpiaba la tumba de su hermano. Como persona práctica, Curtis prefería señalar su recuerdo con aquel pequeño acto de devoción. Como una penitencia, pensó. No era gran cosa, pero al menos le consolaba un poco.
Cuando llegó a New Parker Center, Curtis tenía deseos de pensar en otra cosa, de acabar el trabajo atrasado y empezar algo nuevo. Escribió informes a máquina, los entregó a los agentes encargados del archivo, rellenó sus formularios de gastos, repasó la agenda y no pronunció una palabra.
Nathan Coleman observaba a su compañero preguntándose qué le habría movido a aquella insólita exhibición de celo burocrático.
Curtis desdobló un papel y lo dejó sobre la mesa. Era la octavilla de Cheng Peng Fei, que protestaba por la actitud de la Yu Corporation hacia los derechos humanos. Se la pasó a Coleman.
– He leído eso, ¿sabes? -dijo al fin-. Y tiene razón. Cualquier empresa que esté tan conchabada con el gobierno chino como la Yu Corp no debería tener relaciones comerciales con este país.
– Díselo al Congreso -repuso Coleman-. Acabamos de renovar a China el trato de nación más favorecida.
– Lo de siempre, Nat. Las putas del Capitolio.
– Oye, Frank, quería decirte una cosa -dijo Coleman-. Me he enterado esta mañana. Inmigración ha retenido a otros tres de esos chinos.
– Pero ¿qué han hecho, por todos los santos?
– Dicen que no cumplían las condiciones del visado. Estaban trabajando, o alguna chorrada por el estilo. Pero un amigo que tengo allí me ha dicho que en el Ayuntamiento movieron los hilos para que los expulsasen del país. Y entonces los manifestantes de la Parrilla liaron los bártulos y se fueron a casa.
– Qué interesante.
– Parece que ese arquitecto tiene muchos amigos ahí.
– ¿Ah, sí?
– En menos de setenta y dos horas estarán en un avión de vuelta a Hong Kong. -Coleman se encogió de hombros-. O a donde sea.
– Cheng sigue aquí, ¿no?
– Sí. Pero aunque se reuniera con Sam Gleig, el forense sigue diciendo que él no pudo matarlo.
Tras un silencio, Curtis preguntó:
– No hemos vuelto a saber de ellos, ¿verdad? Esos marcianos de la Parrilla tenían que haber llamado a un mecánico de la Otis para que comprobase la seguridad del ascensor. Ya hace una semana. Mucho tiempo en una investigación de asesinato, ¿no te parece?
– Puede que al ordenador se le haya olvidado llamar -aventuró Coleman.
– También he pensado en esa fotografía. Suponiendo que sea un montaje, ¿quién podría haberlo hecho mejor que alguno del edificio de la Yu Corporation? Vaya pedazo de ordenador que tienen allí. ¿Qué te parece esto, Nat? Aquí tienes el móvil: algo va mal con los ascensores, pero alguien quiere taparlo durante un tiempo. Alguno de los arquitectos, a lo mejor. En esa obra hay mucho dinero en juego. Millones. Me lo dijo uno de ellos. Más o menos me pidió que no diéramos publicidad al asunto. Dijo que daría mala impresión que alguien fuese asesinado en un edificio inteligente. Pero ¿preferiría que un pelmazo de manifestante cargara con la culpa de una muerte accidental en vez de su puñetero edificio?
– Yo diría que sí.
– Estupendo. Porque yo también.
– ¿Quieres que les llame? -preguntó Coleman-. ¿A esos mamones de marcianos?
Curtis se puso en pie y cogió la chaqueta del respaldo de la silla.
– Se me ocurre algo mejor -aseguró-. Es viernes por la tarde.
Estarán preparándose para el fin de semana. Vamos a jorobarlos un poco.
Ray Richardson era de los arquitectos a quienes no les gustan las sorpresas, y tenía la costumbre de inspeccionar hasta el último detalle de los suelos, paredes, techos, puertas, ventanas, instalaciones eléctricas y de servicios, sanitarios y carpintería, acompañado de los componentes de su equipo de proyecto, antes de repetir formalmente la misma operación con el cliente.
Y, pese a su carácter informal, la inspección tenía visos de durar todo el día. Tony Levine habría preferido que la visita de Richardson se hubiese llevado a cabo en varias etapas breves en vez de en una sola y prolongada sesión cuyo resultado, debido a la irritabilidad del arquitecto, podría verse comprometido. Pero, como de costumbre, su jefe estaba sometido a un programa de trabajo muy cargado.
Después de recorrer el edificio durante cinco horas como un autocar de turistas, el equipo de proyecto había llegado a la piscina de la Parrilla. Con veinticinco metros de largo por ocho de ancho, estaba situada en la parte trasera del edificio, bajo una claraboya rectangular ligeramente abombada, y todo -paredes, baldosas, lucernarios, incluso la capa anticorrosión de las vigas de acero- era del mismo tono gris claro menos el agua, de color zafiro y siempre a veintinueve grados. El efecto general era a la vez aséptico y relajante.
Tras una mampara de vidrio que protegía el bar de las salpicaduras de los bañistas, Richardson comprobó la adherencia de las baldosas, la limpieza de las superficies, los interruptores eléctricos de las paredes, las rejillas de evacuación del suelo, las espirales de los cilindros solares para calentar el agua y las juntas de los paneles colgantes de silicona transparente.
– ¿Quieres dar una vuelta por la piscina, Ray? -preguntó Helen Hussey.
– ¿Por qué no?
– Entonces, tendremos que quitarnos los zapatos para no estropear la terraza -ordenó ella-. Sobre todo, no hay que dejar marcas de tacones en esas preciosas baldosas blancas.
– Bien pensado -aprobó Richardson. Pero al apoyarse en la pared para quitarse los zapatos ingleses hechos a mano, se le ocurrió otra idea y añadió-: Es una piscina estupenda, desde luego. Pero el aspecto es una cosa y la experiencia otra. Me refiero a que no sé qué tal será bañarse ahí dentro. ¿Se le ha ocurrido a alguien traer traje de baño? Porque alguien tendrá que meterse para decírnoslo. A lo mejor está demasiado caliente. O muy fría. O tiene demasiados productos químicos.
– O está muy húmeda -murmuró alguien.
Richardson miró al equipo y esperó.
– ¿Algún voluntario? Yo me metería si tuviera tiempo, dan ganas.
– Yo también -terció Joan-. Pero Ray tiene razón, desde luego. Las consideraciones estéticas son una cosa. Y otra, que las apruebe el bañista.
– Bueno, a mí no me importa bañarme en ropa interior -concluyó Kay Killen con una amplia sonrisa. Se encogió de hombros y añadió-: En realidad, me vendría bien nadar un poco. Los pies me están matando.
– Buena chica -dijo Ray Richardson.
Mientras Kay se dirigía a los vestuarios, Joan, Tony Levine, Helen Hussey y Marty Birnbaum se descalzaron y siguieron a Richardson a la terraza de la piscina. Mitch se quedó al otro lado de la mampara de vidrio con Aidan Kenny, Willis Ellery y David Arnon.
– ¿Sabéis lo que me recuerda esto? -dijo Arnon-. Tengo la impresión de que somos altos cargos del partido siguiendo a Hitler en una visita a la nueva Cancillería del Reich. Joan es como Martin Bormann, ¿no os parece? Siempre está de acuerdo con lo que él dice. El tío tropezará en cualquier momento, se dará de morros contra el borde de la piscina y luego nos mandará a todos a un campo de concentración.
– O de vuelta a la oficina -repuso Mitch, encogiéndose de hombros-. Que es lo mismo.
Miraron a Joan, que se agachaba para meter en el agua su gordezuela mano, llena de anillos.
– Así que no es un vampiro -observó Kenny.
– ¿No es agua corriente? -rió Mitch.
– Os equivocáis los dos -dijo Arnon-. Sólo mete la mano en el agua para enfriarla. Como la reina de las nieves. Para que Kay no disfrute demasiado.
– Zorra -gruñó Ellery-. ¿Es que nadie va a darle un empujón?
– Dáselo tú, Willis -le sugirió Mitch-. Nosotros te apoyamos.
Kay apareció en la terraza de la piscina con sostén y bragas de color malva.
– ¡Malva! -exclamó Arnon en tono triunfante-, ¿Qué os había dicho? Pagad, capullos.
Refunfuñando, los otros tres hombres le entregaron un billete de cinco dólares cada uno mientras Kay se acercaba a la piscina, recogía los dedos de los pies sobre el borde como un simio y luego se lanzaba de cabeza al agua con un salto perfecto, sin hacer más salpicaduras que un delfín bien amaestrado.
– ¿Cómo está el agua, Kay? -gritó Richardson.
– Estupenda -contestó ella, emergiendo-. Es decir, bastante caliente.
– ¿Qué clase de chica lleva ropa interior de color malva? -se lamentó Ellery.
– Una con tatuajes -repuso Arnon-. ¿Veis lo que tiene en el tobillo?
Se refería a la delicada guirnalda de flores rojas y azules, que daba la impresión de que su pie había sido artísticamente cosido a su pierna por algún genio de la moderna microcirugía aficionado a la botánica.
– ¿De dónde saca Dave su información? -se preguntó Ellery-. Eso es lo que me gustaría saber.
– Kay suele llevar blusas transparentes -le recordó Kenny.
Arnon se descalzó con un ágil movimiento de los pies y se dirigió al borde de la piscina.
– Dejadme pasar -dijo, sonriendo entre la barba-. Soy el bañero.
Kay empezó a nadar a lo largo de la piscina. Tenía la brazada suave y poderosa de quien se encuentra a gusto en el agua.
– Me parece que sería mejor verlo de cerca -dijo Ellery, que se quitó los zapatos y siguió a la alta figura de Arnon.
– Esa chica es una verdadera provocación -observó Kenny-. Es decir, un desplegable del Playboy. Si te fijas bien, quizá le veas una grapa en el ombligo.
– Lo de anoche no parece que la haya afectado mucho -comentó Mitch.
– ¿El fantasma? -repuso Kenny-. Creo que hemos encontrado una explicación. Bob está tratando de comprobarlo. En vista de que ya no tenemos vigilante nocturno, Abraham ha creado uno. O, al menos, un facsímil.
– ¿Un facsímil, qué quieres decir?
– Una imagen animada en tiempo real. Un holograma. Es perfectamente lógico. No sé por qué no se me ocurrió anoche. El cansancio, supongo. Esas cosas entran en los parámetros de aprendizaje de Abraham. Al comprobar la ausencia del verdadero Sam Gleig, anoche creó lo más aproximado. Al fin y al cabo, para eso sirven los hologramas, ¿no? Para dar un aspecto humano a un sistema esencialmente inhumano.
– ¡Joder, Aid, casi mata del susto a la pobre chica! -protestó Mitch, meneando la cabeza con irritación-. Podía haberle dado un ataque al corazón, o algo así.
– Lo sé, lo sé.
– Estaba verdaderamente convencida de que había visto un fantasma. No estoy seguro de que yo hubiera creído otra cosa.
– Abraham no sabe nada de fantasmas. Ni siquiera entiende la idea de muerte. Esta mañana Beech y yo nos hemos pasado una hora tratando de explicárselo. Él aún sigue. Sólo queremos averiguar lo que pasó, eso es todo.
– Y evitar que vuelva a suceder, espero.
– Mitch -repuso Kenny en tono paciente-, me parece que no entiendes plenamente lo que esto supone. Es una gran noticia. Beech está entusiasmado, absolutamente fuera de sí. Me refiero a que el ordenador tomó una iniciativa. No esperó instrucciones, ni eligió entre una serie de opciones establecidas. Abraham adoptó una decisión por sí solo y la puso en práctica.
– ¿Y eso qué significa?
– En primer lugar, que este edificio es jodidamente más inteligente de lo que nadie había imaginado hasta ahora.
Mitch sacudió la cabeza.
– No estoy seguro de que me guste la idea de que un ordenador tome iniciativas.
– Mira, si lo piensas, no es más que la consecuencia lógica de disponer de una red nerviosa. Una curva de aprendizaje. Salvo que Abraham aprende mucho más deprisa de lo que habíamos pensado. -Kenny sonrió con entusiasmo-. No te lo tomas como es debido, Mitch, de verdad. Creí que te alegraría saberlo.
– ¿Por qué?
– ¿Preferirías que este edificio estuviera realmente lleno de fantasmas? ¿O que Kay sufriese alucinaciones? Venga, sé razonable.
Mitch se encogió de hombros y meneó la cabeza.
– No. No lo sé. Pero hay algo que no tiene sentido y no acierto a saber qué es. -Hizo un gesto hacia la mampara de vidrio. Richardson y su pequeño séquito volvían hacia la puerta-. Ahí viene.
– Hablaremos más tarde, ¿vale? Con Beech.
– Vale.
– Nadas divinamente, Kay -dijo Richardson, volviendo la cabeza.
– Y con razón -respondió ella, todavía en el agua-. Prácticamente me crié en la playa de Huntington.
– Y tampoco te faltan agallas para meterte en el agua en ropa interior delante de estos lúbricos cabrones con los que trabajamos. Quédate en la piscina el tiempo que quieras, Kay. Te lo has merecido.
– Gracias, creo que me quedaré un poco.
– Vamos a ver esas cámaras de flotación.
– Bienvenido a las oficinas de la Yu Corporation, el edificio más inteligente de Los Ángeles. ¡Hola! Soy Kelly Pendry, para servirle, y voy a decirle lo que tiene que hacer. No se le admitirá…
– ¡Otra vez, no, joder! -rió Curtis-. Es una verdadera pelmaza.
– Y como esta oficina es completamente electrónica, no recibimos correo normal.
– ¿Y cómo se las arregla el cartero? -se preguntó Coleman.
– Tendré que probarlo algún día -dijo Curtis-. A lo mejor recibo menos facturas. ¿Tenemos que esperar hasta que acabe el disco?
– … la persona que debe recibirle…
– ¿Qué coño tiene de malo en que haya una persona de carne y hueso en la recepción? -protestó Curtis, olfateando el ambiente con recelo.
– Es por seguridad, Frank. ¿Por qué, si no? ¿Te gustaría que tu mujer estuviese ahí sola, con todos los cabrones que vienen por aquí?
Curtis movió pensativamente la cabeza.
– Sí, creo que Mitchell Bryan me comentó algo de eso. Dijo que la Yu Corp temía que secuestraran a la recepcionista, si ponían una de verdad. ¿A qué huele, Nat?
– Así van a ser las cosas, hombre, y cada vez más -dijo Coleman, con una risita.
– A carne podrida, ¿no?
– Yo no huelo a nada. No es que seas anticuado, Frank. Es que tienes que aprender a hacer las cosas de otra manera.
– … pues su voz será codificada informáticamente por razones de seguridad.
– Inspector de primera Frank Curtis, Departamento de Policía de Los Angeles. Quisiera hablar con Helen Hussey o Mitchell Bryan, de Richardson y Asociados. -Se apartó del mostrador-. A lo mejor tienes razón, Nat.
– Inspector Nathan Coleman, Departamento de Policía de Los Angeles. Yo también quisiera hablar con esas personas. Con cualquiera de ellas. ¿Comprende?
– Gracias -repuso Kelly-. Un momento, por favor.
– ¡Ordenadores! -exclamó Curtis con desprecio.
– Debes tener paciencia, Frank. Eso es todo. Fíjate en Dean, mi sobrino. Tiene siete años y sabe de ordenadores más de lo que yo aprenderé en mi vida. ¿Y sabes por qué? Porque tiene paciencia. Porque tiene todo el tiempo del mundo. ¡Joder, si yo pudiera dedicarle a eso el mismo tiempo que él, sería como ese Bill Gates de los cojones!
– Diríjanse a los ascensores, por favor, irán a recogerlos allí.
Pasaron por las puertas de cristal, alzaron la vista hacia la copa del árbol y observaron a una bella china que intentaba atrapar con una red las carpas del estanque.
– Guaa-pa -murmuró Coleman.
Se detuvieron y miraron al agua.
– ¿Pican? -ironizó Curtis.
La china le dirigió una agradable sonrisa y señaló un ancho recipiente de plástico que tenía a los pies, donde ya nadaban tres peces. A su lado tenía una pequeña caja de embalaje que contenía un hornillo de piedra con trozos de carbón vegetal.
– Ni con red resulta fácil -dijo ella.
– ¿Piensa hacer una barbacoa? -preguntó Coleman.
Al ver la expresión perpleja de la mujer, el inspector indicó el hornillo con la cabeza.
– A mí los pececitos de colores me gustan crujientes por fuera. Y sin quitarles la espina, por favor.
– ¿Quieres callarte? -le interrumpió Curtis que, volviéndose a la mujer, añadió-: Disculpe a mi compañero. Va mucho al cine.
La mujer se inclinó ligeramente y esbozó una sonrisa perfecta.
– Estoy acostumbrada a oír bromas sobre mi trabajo, créame.
– Pues buena suerte -se despidió Curtis.
– De eso se trata precisamente -repuso ella.
Estaban en el gimnasio cuando Abraham llamó para avisar a Mitch de que dos policías deseaban hablar con él.
– La policía -anunció él, colgando el teléfono-. Están en la recepción. Será mejor que vaya a ver lo que quieren.
– Líbrate de ellos, Mitch -ordenó Richardson-. Todavía nos queda mucho que recorrer.
Mitch se dirigió al atrio. Polis. Justo lo que necesitaba, y precisamente aquel día. Al cruzar las puertas vio a Jenny al borde del estanque y a los dos inspectores de la Criminal que esperaban pacientemente junto a los ascensores. Oyó una puerta que se abría, unos pasos y una voz que le llamaba a su espalda.
– Mitch.
Se volvió y vio a un hombre alto; tuvo que mirarlo dos veces para reconocerlo. Tenía el rostro cubierto de una barba de varios días y los ojos hundidos, con un cerco de sombras profundas. Parecía que había dormido con la chaqueta puesta. Y era presa de pronunciados temblores.
– ¡Por Dios, Allen! ¿Qué haces aquí?
– Tengo que hablar contigo, Mitch.
– Tienes una pinta horrible. ¿Qué coño te ha pasado? ¿Estás enfermo? Te he llamado a tu casa, pero nunca estás.
Grabel se pasó nerviosamente la mano por la barbilla.
– Estoy bien -afirmó.
– El ojo. ¿Qué te ha pasado en el ojo?
– ¿El ojo? -Grabel se tocó la piel por encima de los pómulos y la encontró irritada-. No sé. Me habré dado algún golpe, supongo. Es importante, Mitch. ¿Podemos ir a algún sitio? Prefiero no hablar aquí.
Mitch había vuelto la cabeza para mirar a los dos policías. Vio que le estaban observando y se preguntó qué podrían pensar dos mentalidades naturalmente recelosas de la escena que presenciaban.
– Tengo que decirte algo.
– Allen, has elegido un día cojonudo, ¿sabes? Richardson está en la piscina con todo el equipo de proyecto, y ahí me esperan dos polis para hacerme preguntas. Y Jenny Bao está celebrando una ceremonia feng shui para ahuyentar a los malos espíritus del edificio.
Grabel frunció el ceño, tuvo un escalofrío y cogió del brazo a Mitch.
– ¿Qué has dicho? -preguntó, alzando la voz-. ¿Has dicho malos espíritus?
Mitch volvió a mirar hacia los polis. Ahora que se había acercado más a Grabel, le llegó su olor. Estupefacto, se dio cuenta de que su antiguo compañero desprendía el olor rancio y agridulce de un auténtico vagabundo.
– Tranquilo, Allen, haz el favor. Sólo son las majaderías de costumbre, el feng shui, nada más. -Se encogió de hombros-. ¿Tienes un minuto? Tengo que librarme de esos polis. Espera un momento. Pero aquí no, Richardson podría verte. ¿Por qué no vas al ático? Al apartamento privado del presidente. Espérame allí.
– ¡Ni hablar!
Mitch retrocedió ante la fétida oleada que surgió de la boca de Grabel.
– Oye, te espero abajo, en el garaje, ¿vale?
Mitch se dirigió hacia los dos policías con una estirada sonrisa en los labios.
– ¿Qué coño pasaba ahí? -inquirió Curtis, con calma-. Ese tipo tenía todo el aspecto de un vagabundo.
– A lo mejor era el arquitecto -sugirió Coleman.
– Lo siento, señores -dijo Mitch, estrechándoles la mano-. Tenía que haberme puesto en contacto con ustedes. Tengo el informe del mecánico de la Otis encima de mi mesa desde el miércoles por la mañana, pero estos últimos días han sido tremendos. ¿Quieren que subamos a comentarlo?
– ¿Y si subimos por la escalera? -sugirió Curtis, sarcástico.
– Ya verán que el informe confirma nuestras propias conclusiones: los ascensores funcionan perfectamente. Por favor -añadió, invitándolos a subir al ascensor-, no hay absolutamente ningún motivo para preocuparse, se lo aseguro.
– Eso espero.
Se abrieron las puertas del ascensor pero, antes de subir, Mitch les pidió que esperasen un momento y se dirigió hacia Jenny.
– ¿Cómo van las cosas? -le preguntó.
– Esto es más difícil de lo que pensaba.
– Te quiero -dijo él con voz queda.
– Más te vale -repuso ella.
Los tres hombres subieron en el ascensor hasta la planta veintiuno.
– Hoy tenemos un día muy ajetreado -explicó Mitch-. El equipo de proyecto está en el edificio, comprobándolo todo antes de decirle al cliente que las oficinas están listas para ser ocupadas.
– ¿Por quién? -inquirió Curtis-. ¿Por todos los vagabundos del barrio?
Mitch enarcó las cejas.
– Ah, ¿se refiere a Allen? Trabajaba en la empresa. A mí también me ha sorprendido bastante la forma en que ha descuidado su aspecto.
El ascensor se detuvo suavemente y se abrieron las puertas. Curtis dejó escapar un sonoro suspiro de alivio.
– Bueno, ya hemos llegado – dijo Mitch-. Sanos y salvos. No soy ingeniero mecánico, pero hemos hecho que lo revisen de arriba abajo, de las poleas al microprocesador. Prácticamente lo han desmontado todo.
Los precedió por el pasillo y entró en la sala de juntas. Era una estancia de doble altura con las dimensiones de una pista de tenis, y estaba cubierta por una gruesa alfombra elegida tanto por sus buenas cualidades aislantes como por su color gris perla. En el centro había una magnífica mesa de reluciente ébano con ocho sillas negras Rennie Mackintosh, de respaldo en escalera, a cada lado. La pared del fondo estaba cubierta de estanterías negras, dominadas por una televisión de gran pantalla y una serie de aparatos electrónicos entre los que destacaba un ordenador. Al otro extremo de la sala se veía un pequeño recinto con un bar. Bajo el enorme ventanal había un largo sofá de cuero negro. Curtis se acercó a apreciar la vista. Nathan Coleman fue a mirar los aparatos electrónicos. Mitch abrió su ordenador portátil, insertó un disco y empezó a abrir ventanas en la pantalla.
– La oficina sin papel, ¿eh? -sonrió Curtis.
– Gracias a los ordenadores, inspector -repuso Mitch-. Certificados para esto, licencias para lo otro. Hasta hace muy pocos años, nos ahogábamos en papel. Ahí lo tenemos.
Mitch volvió hacia Curtis la pantalla, que mostraba el informe de los ingenieros.
– Sabe, inspector, el Otis Elevonic 411 es un modelo de ascensor especialmente seguro y eficaz. En realidad, es el más moderno del mercado. Y, por si eso no bastara, Abraham se encarga de supervisar y controlar el buen estado del sistema en su conjunto. Comprueba si se ha producido alguna irregularidad en las prestaciones y si es necesaria una operación de mantenimiento. Y cuando decide que hace falta la intervención de un técnico, está programado para llamar directamente a la Otis y comunicárselo.
Curtis miró fijamente la pantalla con aire inexpresivo y asintió con la cabeza.
– Como puede ver -añadió Mitch-, los técnicos lo examinaron todo: el dispositivo de control de la velocidad, la unidad de control lógico, la unidad de modulación de amplitud de vibración, el sistema de control de movimiento, la transmisión sin engranajes. Todo lo encontraron en perfecto estado de funcionamiento.
– Desde luego, parece que han sido muy concienzudos -observó Curtis-. ¿Puede sacarme una impresión de esto? Lo necesito para el informe del forense.
– ¿Por qué no se lleva el disco? -sugirió Mitch, sacando el pequeño objeto de plástico de un costado del portátil y deslizándolo hacia el inspector.
– Gracias -dijo Curtis en tono inseguro.
Por un momento, los tres hombres guardaron silencio. Luego, Mitch dijo:
– Me he enterado de que han soltado ustedes a ese estudiante chino.
– Ah, ¿se ha enterado? Pues, a decir verdad, señor, no tuvimos más remedio. Era completamente inocente.
– Pero ¿y la fotografía?
– Sí, ¿qué pasa con esa fotografía? El problema es, sencillamente, que no cuadra con las conclusiones del forense. Han determinado que Cheng Peng Fei es muy bajo para haber golpeado a Sam Gleig en la cabeza. Muy bajo y poco fuerte.
– Entiendo.
– ¿Sabía usted que algunos de los chicos que estaban ahí fuera van a ser deportados?
– ¿Deportados? Es un poco excesivo, ¿no cree?
– Nosotros no tenemos nada que ver -le informó Curtis-. No, parece que alguien del Ayuntamiento ha movido algunos hilos para echarlos del país de una patada en el culo.
– ¿Ah, sí?
– Desde entonces, los demás manifestantes han desaparecido -dijo Coleman-. Como si les hubiera entrado miedo.
– Ya me preguntaba dónde se habrían metido -comentó Mitch, encogiéndose de hombros.
– Menudo alivio para ustedes, ¿no? -repuso Coleman-. Y es que debían ser una verdadera lata.
– Bueno, no digo que no me alegre. Y ese tipo me rompió el parabrisas. Por otro lado, deportarlos parece un tanto excesivo. No es lo que yo pretendía.
Coleman asintió.
– Parece que su jefe tiene mucha influencia en el Ayuntamiento -observó Curtis.
– Mire -dijo Mitch-, sé que quería echar a los manifestantes. Habló con el primer teniente de alcalde. Eso es todo. Estoy seguro de que en realidad no quería que expulsaran a nadie del país.
Mitch era consciente de que, tratándose de Ray Richardson, no podía estar seguro de nada; y pensando que sería mejor cambiar de tema, señaló con la mano el informe de los ingenieros.
– Bueno -dijo-, ¿en qué situación nos deja este informe?
– Me temo que nos deja con un homicidio sin resolver -admitió Curtis-. Lo que no es bueno ni para ustedes ni para nosotros.
– En el pasado de Sam Gleig podría encontrarse alguna pista. ¡Tenía antecedentes penales, por el amor de Dios! No pretendo ser grosero, pero no entiendo por qué no centran sus investigaciones en eso. Me temo que las posibilidades son bastante limitadas.
– Bueno, es una forma de verlo -admitió Curtis-. Pero, tal como yo veo las cosas en este momento, alguien pretende que uno de esos muchachos chinos cargue con el mochuelo. Alguien de aquí.
– ¿Por qué razón?
– Ni idea.
– No lo dirá en serio, ¿verdad?
Frank Curtis no respondió.
– ¿Sí?
– Se me ocurren móviles más inverosímiles que el deseo de evitar una mala publicidad.
– ¿Cómo?
– Señor Bryan -dijo Curtis al fin-, ¿conoce bien al señor Beech?
– Sólo desde hace unos meses.
– ¿Y al señor Kenny?
– Desde hace más tiempo. Dos o tres años. Y no es el tipo de persona que haga una cosa así.
– A lo mejor él dice lo mismo de usted -observó Coleman.
– ¿Por qué no se lo pregunta?
– Pues ahora que lo menciona, estaba pensando que como los integrantes del equipo de proyecto están en el edificio, según nos ha dicho, me gustaría hablar con ellos. Y con todas las personas que se encuentren ahora aquí. ¿Le importa?
Mitch esbozó una tenue sonrisa y consultó su reloj.
– Los he dejado en el gimnasio. Cuando terminen vendrán aquí para hacer una pequeña pausa. Entonces podrá hablar con ellos, si lo desea.
– Se lo agradezco. Mi jefe no tiene mucha paciencia, ¿sabe usted? Y estoy recibiendo ciertas presiones para aclarar este asunto.
– Yo deseo que esto se aclare tanto como usted.
Curtis sonrió a Mitch.
– Eso espero, señor. De verdad.
La insinuación de que había participado en la trama para acusar injustamente al estudiante chino del asesinato de Sam Gleig, supuso que pasaran otros diez o quince minutos hasta que Mitch se acordara de que Allen Grabel le estaba esperando. Dejó a Curtis y Coleman con unos obreros, cogió un ascensor y bajó al garaje.
De camino, el ascensor se detuvo en la planta siete y entró Warren Aikman, el maestro de obras. Mitch consultó su reloj.
– ¿Te vas a casa?
– Ojalá. Tengo que ver a Jardine Yu. Para hablar de la inspección del lunes. ¿Qué tal va hoy la cosa?
– Horrible. Han vuelto esos dos polis. Quieren hablar con todos los del equipo de proyecto y con los obreros.
– Bueno, eso me excluye a mí. Soy el representante del cliente.
– ¿Quieres que les diga eso? Fuiste una de las últimas personas que vieron con vida a Sam Gleig. Se llevarán una decepción.
– Es que no tengo tiempo, Mitch.
– ¿Y quién lo tiene?
El ascensor llegó al garaje. Mitch miró en torno, pero no vio ni rastro de Grabel.
– Oye -dijo Aikman-, diles que les llamaré. Mejor todavía, dales el número de mi casa. Ahora no puedo entretenerme.
Aikman se dirigió a su Range Rover al tiempo que el Bentley de Richardson entraba por el portón y bajaba la rampa. Aparcó junto al Honda de Jenny Bao. Declan Bennett bajó del coche y lo cerró de un portazo. Segundos después, Warren Aikman lanzaba su coche hacia la puerta del garaje antes de que se cerrase.
– Parece que tiene prisa -observó Bennett-. ¿Dónde está el jefe? ¿Llego tarde?
– Tranquilo. Tardará un poco todavía. ¿Por qué no lo esperas en la sala de juntas? Planta veintiuno.
– Gracias.
Bennett subió al ascensor, sonrió ampliamente y luego se cerraron las puertas. Mitch estaba solo. Aguardó unos momentos y luego gritó:
– ¿Allen? Soy yo, Mitch. Estoy aquí. -Añadió entre dientes-: ¿Dónde coño se ha metido el mochales ese? -Y luego, en voz alta-: Tengo cosas que hacer, Allen.
Nada. Aliviado de que Allen se hubiese ido, se dirigió de nuevo a los ascensores. Con los polis, el feng shui, Ray Richardson y la inspección previa, era una cosa menos de que preocuparse. Casi había llegado al ascensor cuando se abrió la puerta de las escaleras y apareció la alta silueta con aspecto de vagabundo de su antiguo colega.
– Ah, estás ahí -dijo Mitch, molesto porque después de todo tendría que escuchar a Grabel.
Su primera impresión fue que le iba a pedir un favor para recuperar su trabajo. Lo que no resultaría muy difícil, con tal de que se afeitara, se diera un baño y se apuntara a Alcohólicos Anónimos.
– No quería que me vieran -se disculpó Grabel.
– ¿De qué coño se trata, Allen? No has podido elegir peor día para volver aquí. Y mira cómo estás.
– Calla de una puta vez, Mitch. Y escucha.
En cuanto comprendió lo que acababa de hacer, Jenny Bao echó de nuevo los peces al estanque. El tong shu utilizaba tanto el calendario lunar como el gregoriano. El calendario lunar propiciaba un buen momento para ahuyentar a los malos espíritus. El problema era que había olvidado consultar el gregoriano, según el cual aquella tarde podía ser nefasta para las ceremonias. Tendría que volver el domingo, día en que los auspicios serían algo más favorables. Cuando hubiera guardado las cosas en el coche, subiría a buscar a Mitch para anunciarle la mala noticia.
– Es la historia más delirante que he oído en la vida -aseguró Mitch-. ¿Y también te comiste el jodido gusano del fondo de la botella?
– ¿Es que no me crees?
– ¡Joder, Allen, si me creyera esa historia estaría tan chaveta como tú! ¡Vamos, hombre! Necesitas un psiquiatra.
– Estaba allí, Mitch. Lo vi. Sam Gleig subió al ascensor. Y entonces la cabina se puso a subir y bajar a toda velocidad. Observé el panel indicador. ¡Bam! ¡Subía como un cohete! ¡Bam! ¡Y bajaba de golpe! Se abrieron las puertas y allí estaba, tendido en el suelo. Como un huevo en una lata de galletas. Y el caso es que Sam Gleig está muerto y no tenéis ninguna explicación válida.
Pero entonces Mitch ya tenía una explicación que le parecía bastante probable. Aquel hombre tenía el peso, la altura y la fuerza suficientes. Si alguien podía haber eliminado a Sam Gleig, era él. Y con una botella de cualquier cosa en el cuerpo, nadie sabía lo que Grabel era capaz de hacer.
– ¿Crees que tu explicación es mejor? -replicó Mitch con desprecio-. Es increíble que hayas tardado tanto tiempo en inventar una historia como ésa-. ¿Que le mató el ascensor? Joder, Allen. ¿Y qué estabas haciendo allí, en cualquier caso? ¿Y por qué no te quedaste para contárselo a alguien?
– Quería joder a Richardson.
– ¿Qué quieres decir con joderlo?
– Joderlo. A su puñetero edificio. Todo. Jorobarlo. Mandar a tomar por el culo todo el programa de los cojones.
Mitch hizo una pausa, tratando de comprender las posibles implicaciones de lo que Grabel estaba diciendo. Volvió a pensar en los dos policías de arriba, y en quedar al margen de toda sospecha.
– Te encontraremos un buen abogado, Allen -le aseguró.
Grabel empezó a retroceder. Mitch lo sujetó.
– ¡No, ni hablar! -gritó Grabel-. ¡Suéltame!
El puñetazo llegó inesperadamente.
Mitch fue vagamente consciente de estar tendido en el suelo del garaje, con la sensación de haber recibido una fuerte descarga eléctrica. Oyó ruido de pasos que se alejaban, y al fin perdió el conocimiento.
– ¿Quién coño son ustedes?
Ray Richardson se detuvo en el umbral de la sala de juntas y frunció el ceño ante los cuatro desconocidos que estaban sentados en torno a la mesa bebiendo café.
Curtis y Coleman se pusieron en pie. Los dos últimos obreros que habían interrogado, unos pintores llamados Dobbs y Martinez, siguieron sentados.
– Soy el inspector de primera clase Curtis y éste es el inspector Coleman. Usted debe ser el señor Richardson.
Coleman se abotonó la chaqueta y cruzó las manos por delante, como un invitado a una boda.
Ray Richardson asintió con expresión malhumorada.
Curtis esbozó una amplia sonrisa mientras el resto del equipo de proyecto entraba en la sala.
– Señoras y caballeros -dijo-, sólo necesito que me dediquen un poco de tiempo. Sé que están muy ocupados pero, como seguramente sabrán, un hombre ha sido asesinado en este edificio. Supongo que muchos de ustedes lo conocían. Y el caso es que hasta el momento no hemos adelantado suficiente en nuestras averiguaciones. Así que nos gustaría hacerles unas preguntas. Sólo será cuestión de unos minutos.
Miró a los dos pintores.
– Ustedes dos pueden marcharse. Y gracias.
– Ahora no nos viene bien, inspector -objetó Richardson-. ¿No podrían venir en otro momento?
– Pues el señor Bryan nos ha dicho que no habría inconveniente, señor.
– Ya veo -dijo Richardson en tono arrogante-. ¿Y dónde está el señor Bryan, exactamente?
– Ni idea -repuso Curtis-. Se fue hace unos veinte minutos. Creí que había ido a buscarlos.
Richardson decidió perder los estribos.
– ¡No me lo creo! ¡Es increíble, joder! Asesinan a alguien con antecedentes penales y dos personajes como ustedes esperan que mi mujer, mi personal y yo les demos una pista, ¿no es eso? -Soltó una risa sarcástica-. ¿Es una broma?
– No es ninguna broma -replicó Curtis, molesto de que le llamaran personaje-. Para su información, señor, le diré que se trata de una investigación de asesinato. Y estoy intentando ahorrarle tiempo y evitarle publicidad. Lo que, según tengo entendido, es lo que usted quería.
Richardson lo fulminó con la mirada.
– O si no, puedo ir al Ayuntamiento a solicitar una orden judicial para que vayan a declarar a New Parker Center. Usted no es el único que tiene influencia allí, señor Richardson. Tengo de mi lado al fiscal del distrito, por no mencionar la maquinaria de la justicia, y me importa un bledo que usted lo considere una broma. Y tampoco me interesa que usted quiera acabar este edificio que ofende la vista. Ni lo que cuesta. -Curtis sintió deseos de llamarle cabrón, pero lo pensó mejor- Se trata de la supresión de una vida humana, y tengo la intención de descubrir lo que ha pasado. ¿Está claro?
Richardson se puso en pie, con las manos hundidas en los bolsillos del pantalón, apuntando belicosamente al policía con la barbilla.
– ¿Cómo se atreve a hablarme así? ¿Cómo se atreve?
Curtis ya le estaba agitando la placa en la nariz.
– Así es como me atrevo, señor Richardson. Placa número 1812 del Departamento de Policía de Los Ángeles. Igual que esa puñetera obertura, para que se acuerde cuando informe a mis superiores, ¿entendido?
– Cuente con ello.
Marty Birnbaum, el director administrativo, intentó suavizar la situación.
– Quizá sea mejor que procedamos con calma -sugirió-. Si quisieran pasar a la habitación de al lado, señores agentes, a la cocina, allí podrían formular sus preguntas. Y nosotros…, nos sentaremos. Podríamos continuar con nuestra reunión y turnarnos para hablar con estos señores. -Miró a Curtis y enarcó las cejas-. ¿Qué les parece?
– Nos parece bien, señor. Estupendo.
Entonces, al ver que Declan Bennett entraba en la sala, Birnbaum pensó que sería mejor que Richardson desapareciera. Así habría menos lío.
– Quizá me equivoque, Ray, pero me parece que nunca has hablado con Sam Gleig, ¿verdad?
Richardson seguía de pie, con las manos en los bolsillos y aspecto de niño decepcionado.
– No, Marty -dijo en voz queda, como si saliera de algún sueño-. Nunca he hablado con él.
Coleman y Curtis intercambiaron una mirada.
– Bueno, eso es posible -murmuró Coleman.
– ¿Joan? ¿Has hablado con él alguna vez?
– No -contestó ella-. Yo tampoco. Ni siquiera sabría decir qué aspecto tenía.
El equipo de proyecto empezó a sentarse.
– En ese caso, no tiene mucho sentido que os quedéis -dijo Birnbaum, que, dirigiéndose a Curtis, explicó-: Los señores Richardson cogen un avión para Londres esta noche.
– Vaya día, ¿verdad? -comentó Curtis.
– Será mejor que salgáis para el aeropuerto, Ray. Yo concluiré la reunión. No es preciso que te quedes. Si le parece bien al inspector jefe.
Curtis asintió y miró por la ventana. No lamentaba haber montado en cólera, aunque aquel tipo informara a sus superiores.
Richardson apretó el codo de Birnbaum y empezó a recoger sus cosas de la mesa.
– Gracias, Marty -dijo-. Y gracias a todos los demás, también. Estoy orgulloso de vosotros. Todos habéis prestado una importante contribución a este proyecto, que se ha terminado en el plazo previsto y sin sobrepasar el presupuesto. Ésa es una de las razones por las que nuestros clientes, tanto del sector público como del privado, siguen dirigiéndose a nosotros para encargarnos nuevos proyectos. Porque la calidad arquitectónica…, y no permitáis que los ignorantes digan lo contrario, éste es un edificio magnífico…, la calidad no es sólo una cuestión de diseño. También supone el triunfo comercial.
Joan desencadenó un pequeño aplauso y luego, con Declan Bennett tras ellos, ella y su marido abandonaron la sala.
– Bien hecho, Marty -dijo Aidan Kenny, mientras el resto de los asistentes exhalaba un sonoro suspiro de alivio-. Has llevado muy bien la situación. Estaba a punto de darle un ataque.
Birnbaum se encogió de hombros.
– Cuando Ray se pone así, hago como si fuese uno de mis dobermans.
Jenny ayudó a Mitch a levantarse.
– ¿Estás bien? ¿Qué te ha pasado? Tienes sangre en el labio.
Mitch se tanteó la mandíbula y se llevó la mano a la cabeza. Luego se pasó la lengua por el labio e hizo una mueca al sentir una herida dentro de la boca.
– ¡El muy cabrón! -murmuró sin énfasis-. Allen Grabel me ha dejado sin conocimiento. Se ha vuelto loco.
– ¿Te ha pegado? ¿Por qué?
– Creo que tiene algo que ver con la muerte del guarda jurado -gruñó Mitch, girando la cabeza sobre los hombros-. Supongo que no le habrás visto, ¿verdad? Un tipo con aspecto de vagabundo.
– No he visto a nadie. Venga. Volvamos arriba a ponerte algo en esa herida.
Cruzaron el garaje y subieron en el ascensor.
– ¿Cómo va la ceremonia?
– Mal.
Jenny le explicó su error con los calendarios.
– Era de esperar -observó Mitch-. A lo mejor deberías hacerme el horóscopo. Desde luego, no es mi día. Ojalá me hubiera quedado en casa, en la cama.
– Ah. ¿Con tu mujer o sin ella? Mitch sonrió dolorosamente. -¿Tú qué crees?
Cuando todos se marcharon de la piscina, Kay Killen se quitó la empapada ropa interior y nadó desnuda. Su cuerpo fuerte y moreno mostraba la raya del diminuto bikini, no lo bastante marcada, sin embargo, para indicar que en la playa llevaba la parte de arriba. Kay no era una mujer timorata.
Ínfimas cantidades de orina, transpiración, cosméticos, piel muerta, vello púbico y otros compuestos amoniacales se desprendían del ligero cuerpo de Kay. Cuando el agua contaminada por esos elementos pasaba por el sistema de circulación, se mezclaba con ozono antes de volver a la piscina.
Primero notó el gas en forma de una nubecilla de vapor amarillento que flotaba hacia ella por la piscina. Pensó que habría alguien al borde, fumando un puro o una pipa. Sólo que la nube estaba demasiado cerca de la superficie para que hubiese sido exhalada por los pulmones de algún mirón invisible. Cubriéndose los amplios pechos con los antebrazos, Kay se irguió en el agua y empezó a retirarse instintivamente de la nube de aspecto nocivo. Luego se volvió y nadó hacia la escalera.
Casi había salido del agua cuando el olor a gas le llegó a las aletas de la nariz. Y en el mismo momento le inundó los pulmones. La nube la envolvió y de pronto ya no pudo respirar. Un dolor violento -el más fuerte que había sufrido nunca- le atenazó el pecho y cayó, jadeando, sobre la terraza de la piscina.
Se dio cuenta de que la estaban asfixiando con gas; empezó a expectorar grumos de espuma sanguinolenta, pero eso no le procuraba alivio alguno, sólo empeoraba el dolor. Hubiera deseado poder toser para vaciar todo lo que contenía su pecho oprimido.
Si sus pulmones no hubiesen estado llenos de gas de cloro, habría podido gritar.
Kay se arrastró por la terraza de la piscina.
Si sólo hubiese podido aspirar un poco de aire puro.
Con un esfuerzo supremo se puso en pie y, a ciegas, dio unos pasos tambaleantes. Pero en vez de avanzar hacia la puerta cayó al agua, cerca de la válvula abierta de salida y de otra nube, aún más densa, de gas de cloro.
Durante unos instantes forcejeó por mantener la cabeza por encima de la superficie, hasta que el agua pareció suavizar sus ardientes pulmones y dejó de luchar.
En el ascensor, Ray Richardson juró venganza.
– ¡Voy a destrozar al gilipollas ese! -gruñó-. ¿Has visto el tono en que me ha hablado?
– Tienes su número de placa -le recordó Joan-. Me parece que deberías tomarle al pie de la letra e informar a sus superiores. Es el 1812, ¿no?
– 1812. ¿Quién coño se ha creído que es? Voy a escribirle una obertura que nunca olvidará. Dedicada al superior de sus cojones. Con artillería pesada.
– ¿No sería mejor que llamases al Ayuntamiento, a Morgan Phillips?
– Tienes razón. Aplastaré a ese arrogante cabrón. Se arrepentirá de haberse levantado de la cama esta mañana.
Se abrieron las puertas del ascensor. Declan les abrió el Bentley y luego subió de un salto al asiento del conductor.
– ¿Cómo está el tráfico, Declan?
– No muy mal. Creo que llegaremos pronto. Hace buena tarde para tomar el avión, señor.
El motor rugió y el coche avanzó hacia la puerta del garaje. Declan asomó la cabeza por la ventanilla y pronunció su nombre para el código SITRESP.
La puerta siguió cerrada.
– Soy Declan Bennett. Abre la puerta del garaje, por favor.
Nada.
Pulsando un botón, Richardson abrió su ventanilla y gritó hacia el micrófono de la pared:
– Soy Ray Richardson. ¡Abre la jodida puerta! Qué maravillosa es la vida, ¿eh? -gruñó-. Sólo me faltaba esto para la inspección definitiva del lunes.
– ¿Llamamos a alguien para que lo arregle? -sugirió Joan.
– Ahora mismo, lo que más deseo es largarme de aquí. -Richardson rechinó los dientes y sacudió despacio la cabeza-. Llamaremos a un taxi. Y saldremos por la puerta principal.
Declan dio marcha atrás, hacia los ascensores. Bajaron los tres del coche y subieron en ascensor a la planta baja. Pasaron frente al árbol y atravesaron el enlosado de mármol blanco.
– ¿A qué huele? -dijo Richardson.
– ¿Qué es esa música? -preguntó Joan.
Declan se encogió de hombros.
– Es bastante deprimente, señora Richardson -admitió-. No es mi tipo de música. En absoluto.
– Debe pasar algo con el aromatizador -dijo Richardson-. No hay tiempo, joder. Que se ocupe otro de arreglarlo.
Los precedió por las enormes puertas de cristal y se dirigió a la entrada.
Joan y Declan lo siguieron. Joan se detuvo en el mostrador holográfico para llamar a un taxi y quejarse de la música.
– Están escuchando una suite de piano de Arnold Schönberg -explicó Kelly Pendry-. Opus 25. Es la primera obra «atonal» que se compuso en el ámbito de la música dodecafónica. -Como una estúpida presentadora de televisión, Kelly ostentaba una sonrisa radiante-. Cada fragmento está formado por una serie de doce tonos distintos. Esta serie puede escucharse en su forma original, invertida, al revés, o al revés e invertida.
– No es más que ruido -replicó bruscamente Joan.
– Joan, limítate a decir a esa cosa que nos llame a un taxi -ordenó Richardson, esperando a que el chófer abriera la puerta-. ¿Declan?
– … Cerrada -masculló Bennett. Se dirigió al micrófono de la entrada y anunció-: Soy Declan Bennett. ¿Quieres abrir la puerta, por favor?
Se volvió de nuevo hacia la puerta y tiró otra vez, pero no cedió.
– Quita, déjame a mí -dijo Richardson, acercándose al micrófono-. Comprobación de voz SITRESP. Ray Richardson. Abre la puerta principal, por favor.
Al tirar del picaporte, el cristal fotocrómico de la puerta y del resto de la entrada empezó a oscurecerse.
– Pero ¿qué coño pasa ahora? -Carraspeó y repitió la petición-. Ray Richardson. Abre la puerta de una puñetera vez.
Declan meneó la cabeza.
– Debe de pasar algo con el SITRESP. Y aquí huele como a matadero.
Richardson dejó en el suelo el maletín y el ordenador portátil y consultó su reloj. Eran las cinco y treinta y tres.
– Sólo me faltaba esto ahora, ¿sabéis?
Con aire de contrariedad, el trío volvió hacia el mostrador holográfico.
– No podemos salir -dijo Richardson-. La puerta principal está cerrada.
– El edificio se cierra a las cinco treinta -explicó Kelly.
– Ya lo sé -repuso Richardson-. Pero eso no se aplica a los que aún siguen en el interior. Y que quieren salir. ¿Qué sentido tiene el SITRESP si no…?
– ¿SITRESP? Esas siglas significan Sistema de Tratamiento y Reconocimiento de Señales Precodifícadas, señor. Una señal que contenga frecuencias incluidas en una amplitud dada puede describirse matemáticamente como una función polinómica compleja y, por tanto, puede codificarse en términos de sus soluciones o ceros reales y complejos.
– Gracias, ya sé lo que es el SITRESP -replicó Richardson rechinando los dientes.
– Los ceros reales son puntos en los que la amplitud equivale efectivamente a cero; y los ceros complejos son aquellos donde se registra una caída intermedia en la amplitud de onda. SITRESP describe numéricamente la ubicación de dichos puntos.
– ¿Quieres cerrar el pico de una puta vez?
– Usted me ha formulado una pregunta, señor. Y yo le he respondido. No hay necesidad de ser grosero.
– Bueno, pues ahora que me has contestado, zorra estúpida, vas a llamar a la sala de juntas. Quiero hablar con Aidan Kenny.
– Espere un momento, por favor. Intentaré tramitar su petición con la mayor premura.
– Hazlo. Y mientras tanto cambia de música. Esa mierda me está dando arcadas.
– No faltaba más. ¿Desea algo en especial?
– No sé. Cualquier cosa menos esa porquería.
– Muy bien -dijo Kelly-. Esta música es de Philip Glass.
Y el piano empezó a sonar de nuevo.
– Pues esto no es mucho mejor, diría yo -comentó Joan al cabo de unos acordes.
Richardson sonrió al percibir lo cómico de la situación.
– Oye, ¿qué pasa con esa llamada?
– Espere un momento, por favor. Intentaré tramitar su petición con la mayor premura.
– ¿Y qué es ese olor tan asqueroso? Parece que va con la música.
– Es mercaptano de etilo, señor. Sólo representa una cuatrocientosmillonésima de miligramo por litro de aire en el edificio, señor.
– El edificio tiene que oler bien, no como una carnicería.
– Mis bases de datos indican que el olor a buey asado es agradable.
– Eso no es buey asado, sino buey podrido. Cámbialo, cabeza hueca. Brisa marina, eucalipto, cedro, algo así.
– Muy bien, señor.
Sonó el teléfono del mostrador. Richardson se inclinó a través del holograma y lo cogió.
– ¿Ray? Aquí Aidan Kenny. ¿Cuál es el problema?
– El problema es que la puerta principal está cerrada -le informó Richardson-. Y que el ordenador no la abre.
– Debe de pasar algo con vuestro SITRESP. ¿Has probado a aclararte la voz antes de hacer la petición?
– Lo hemos intentado todo menos la oración y el rodillazo en los cojones. Además, acabamos de subir en el ascensor. Si pasara algo con nuestro SITRESP, no habríamos llegado hasta aquí.
– Hmm. Deja que eche un vistazo a mi pantalla. Voy a colgar un momento.
– ¡Cabrón! -murmuró Richardson, disponiéndose a esperar.
– ¿Ray? Voy a bajar al centro de datos para tratar de arreglarlo desde allí. Sería mejor que volvieses a la sala de juntas mientras soluciono el problema.
– ¿Con el inspector Viernes? No, gracias. Prefiero quedarme aquí. Pero date prisa, ¿quieres? Ya debería estar en el aeropuerto.
– Pues claro. Ah, Ray. ¿Habéis visto a Mitch y a Kay?
– No -repuso él en tono impaciente-. No los hemos visto.
Sonó un campanilleo al llegar un ascensor a la planta baja.
– Espera un momento. A lo mejor son ellos.
Richardson volvió la cabeza y vio a los dos pintores y a Dukes, el vigilante, que se dirigían hacia ellos.
– ¿Qué ocurre, señor? -preguntó Dukes.
– No son ellos, Aid. Son esos dos pintores y el guarda jurado. El que sigue vivo, ¿sabes? Será mejor que preguntes a Abraham dónde se han metido. Para eso está.
Aidan Kenny cruzó la pasarela que conducía al centro de datos y abrió a empujones la pesada puerta de cristal, preguntándose por qué Richardson, Mitch, Grabel o quien hubiese proyectado aquella estancia no había pensado en instalar una puerta automática. Luego recordó que no existía mecanismo lo bastante potente para accionar una puerta de cristal a prueba de bombas. Al menos servía para mantener fresca la sala. No se había dado cuenta del calor que hacía en el resto del edificio hasta que entró en el ambiente casi frigorífíco de la sala de informática. A lo mejor no fallaba sólo el sistema de cierre de la puerta principal. Quizá tampoco marchaba bien el dispositivo del aire acondicionado.
Pero afortunadamente, se dijo, el aire acondicionado de la sala de informática era independiente del circuito que funcionaba en el resto del edificio. No se utilizaba sólo durante el día. El Yu-5 exigía veinticuatro horas de aire acondicionado. Una avería en un ordenador tan complejo como el Yu-5 por falta de aire acondicionado habría sido desastrosa. No podían correrse riesgos medioambientales en una sala de informática que había costado cuarenta millones de dólares.
Kenny se dejó caer en su sillón de cuero Lamm Nero y, tocando la pantalla con la palma de la mano derecha, conectó su terminal. El ordenador le indicó la fecha y la hora al tiempo que le admitía al sistema: eran las seis de la tarde.
– No hace falta que me lo recuerdes, oye. Ya sabía que iba a ser una jornada interminable -masculló-. Como siempre que Ray Richardson anda de por medio. Y ahora esto. Eliges bien el momento para causar problemas, Abraham, lo reconozco.
Jenny y Mitch entraron en la cocina donde Curtis y Coleman acababan de concluir sus entrevistas.
– ¿Qué le ha pasado? -preguntó Curtis.
Jenny ayudó a sentarse a Mitch frente a una larga mesa de madera en el centro de la habitación, entre una ancha cocina de vitrocerámica y un mueble provisto de cajones y armarios. Jenny abrió de un tirón uno de los cajones y sacó un botiquín.
– Que acabo de encontrarme con un antiguo colega.
– No sabía que los arquitectos fuesen tan apasionados -ironizó Curtis.
Mitch le contó lo de Grabel mientras Jenny le aplicaba en el labio un algodón con antiséptico.
– Si alguien puede arrojar alguna luz sobre la muerte de Sam Gleig, es él -explicó-. Sólo que Allen no lo ve así. Cuando traté de convencerle de que viniese aquí a hablar con ustedes, me dio un puñetazo que me dejó sin sentido. Está fuera de sí. Como si no hubiese dejado de empinar el codo desde que se fue de la empresa.
– Tendrán que ponerte algunos puntos -observó Jenny-. Procura no sonreír.
Mitch se encogió de hombros.
– Eso es fácil -dijo, frunciendo el ceño-. Oye, ¿no podemos ir a otra parte? Esta luz me está dando jaqueca.
Por encima de sus cabezas brillaba una luz fluorescente que reforzaba el efecto antibacteriano de los baldosines de la pared. Los azulejos tenían un revestimiento fotocatalítico de dióxido de titanio esmaltado, recubierto de una capa de compuestos de cobre y plata: cuando el fotocatalizador absorbía la luz, activaba unos iones metálicos que eliminaban cualquier bacteria que estuviese en contacto con la superficie de cerámica del azulejo.
– Eso se debe más bien a que has perdido el conocimiento -le corrigió Jenny-. Es posible que tengas conmoción cerebral. Quizá deberían hacerte una radiografía.
Mitch se puso en pie.
– Estoy bien -afirmó.
– ¿Sabe adónde fue el señor Grabel?
Mitch se encogió de hombros.
– Ni idea. Pero puedo asegurarle que sigue en el edificio.
Pasaron a la sala de juntas.
– ¡Hola, campeón! -dijo Beech-. Bonito labio. ¿Qué te ha pasado?
– Es una larga historia.
Mitch se sentó frente a un ordenador de sobremesa y pidió a Abraham una lista de todas las personas que se encontraban en el edificio.
PLANTA BAJA:
RAY RICHARDSON, DE RICHARDSON Y ASOC.
JOAN RICHARDSON, DE RICHARDSON Y ASOC.
DECLAN BENNETT, DE RICHARDSON Y ASOC.
IRVING DUKES, DE YU CORP.
PETER DOBBS, DE COOPER CONSTR.
JOSE MARTINEZ, DE COOPER CONSTR.
PISCINA Y GIMNASIO:
KAY KILLEN, DE RICHARDSON Y ASOC.
CENTRO DE DATOS:
AIDAN KENNY, DE RICHARDSON Y ASOC.
SALA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, PLANTA 21:
DAVID ARNON, DE ELMO SERGO ENG. LTDA.
WILLIS ELLERY, DE RICHARDSON Y ASOC.
MARTY BIRNBAUM, DE RICHARDSON Y ASOC.
TONY LEVINE, DE RICHARDSON Y ASOC.
HELEN HUSSEY, DE COOPER CONSTR.
BOB BEECH, DE YU CORP.
FRANK CURTIS, DEL DEP. DE POL. DE L.A.
NATHAN COLEMAN, DEL DEP. DE POL. DE L.A.
MITCHELL BRYAN, DE RICHARDSON Y ASOC.
JENNY BAO, DE LA ASESORÍA DE FENG SHUI JENNY BAO
– ¿Qué coño hace todo el mundo en la planta baja? -inquirió Mitch.
Beech se encogió de hombros con aire de disculpa.
– La puerta principal no funciona. Estamos encerrados. Al menos hasta que Aidan averigüe lo que pasa.
– ¿Y la del garaje?
– Tampoco funciona.
– No hay nada como estar encerrado en un sitio para sentirse seguro -observó Curtis.
– Bueno -suspiró Mitch-, en cualquier caso, Grabel ha salido. Abraham no le enumera en la lista.
– Probablemente sea algo muy simple -aventuró Beech-. Suele ocurrir. Un problema de configuración de sistemas o de líneas de órdenes. Aid cree que podría deberse a una interferencia en el sistema de seguridad causada por algún sistema ajeno al nuestro e incompatible con el programa de gestión inteligente.
– Lo que yo pensaba -bromeó Curtis.
Mitch movió el ratón y pidió una imagen de la piscina en circuito cerrado.
– Qué raro -comentó. Cogió el teléfono y marcó un número.
– ¿Ocurre algo? -preguntó Curtis.
Mitch dejó sonar el teléfono durante unos momentos y colgó.
– No sé -contestó-. Acabo de pedirle a Abraham que me diga dónde está Kay y me ha dicho que estaba en la piscina. Pero he tenido la piscina en el circuito cerrado de televisión y no la he visto.
Curtis se inclinó hacia la pantalla.
– Bueno, puede que esté en los vestuarios -sugirió.
Mitch negó con la cabeza.
– No, Abraham siempre es muy preciso. Si estuviese en los vestuarios, lo habría dicho.
– A lo mejor está fuera del alcance de las cámaras, o algo así. -Curtis puso el grueso dedo índice en la parte baja de la pantalla-. ¿Qué es eso? ¡Ahí! ¡En el agua!
Mitch puso el dedo junto al de Curtis.
– Abraham -dijo-, haz un primer plano de la zona que señalo con el dedo, por favor.
La imagen se agrandó.
– ¿Lo ve? -dijo Curtis-. ¿No hay algo ahí, en el agua?
– Nos haría falta una cámara cenital -dijo Mitch.
– ¿Quiere que vayamos a echar una mirada?
– No se molesten, le diré a Dukes que vaya.
Mitch cogió el teléfono. Curtis sonrió a Beech.
– Así que estamos encerrados, ¿eh?
– Me temo que sí.
– Supongo que es eso lo que quieren decir cuando aseguran que los ordenadores ahorran trabajo.
– ¿Por qué lo dice?
– Porque si no fuese por su ordenador de los cojones, ya estaría camino de mi despacho, para trabajar un poco.
En la planta baja, sonó el teléfono del mostrador holográfico. Richardson se levantó de un salto del sofá de cuero negro y se precipitó a descolgarlo.
– Soy Mitch, Ray.
– ¿Qué coño pasa? ¿Es que Kenny no ha arreglado todavía el ordenador?
– Aún sigue en ello.
– ¡Hay que joderse! Me parece que tendremos que volver arriba. Pero ocúpate de que no vuelva a encontrarme con el estúpido del poli.
– Antes de que subáis, quiero que Dukes vaya a echar una mirada por la piscina. Abraham insiste en que Kay está allí, pero no la veo en el circuito cerrado de televisión. La he llamado, pero no contesta. Tengo miedo de que le haya ocurrido un accidente.
Pensando que el tiempo que permanecería encerrado allí dentro sería más agradable junto a una Kay casi desnuda, Richardson propuso:
– Oye, eso puedo hacerlo yo. No hace falta un guarda jurado para averiguar si hay alguien en la piscina. Probablemente se estará haciendo una paja en una de esas cámaras de flotación. No te preocupes, yo me encargo.
Richardson colgó y lanzó una mirada hostil a la imagen en tiempo real de Kelly Pendry.
– Haz algo con la puñetera música del piano -ordenó en tono seco-. Mozart. Schubert. Bach. Incluso el maricón de Elton John, pero no la mierda que estás poniendo ahora. Algo para que no nos deprima el hecho de estar aquí encerrados. ¿Entendido, cabeza hueca?
Kelly volvió a dirigirle su imperturbable sonrisa.
– Espere un momento, por favor. Intentaré tramitar su petición con la mayor premura.
– ¡Y no es una petición, sino una orden!
Volvió a los sofás, donde Joan aguardaba con Declan, Dukes y los dos pintores. Se dirigió a Joan como si no hubiera nadie más.
– Será mejor que subas. Puede que tengamos para rato. Arriba hay café. Y cerveza fría.
Olfateó el aire con recelo. No cabía duda. Olía a pescado. Menuda brisa marina.
– Y a lo mejor no huele tan mal como aquí.
– ¿Adónde vas? -preguntó Joan.
– Mitch quiere que compruebe una cosa en la piscina. No tardaré mucho.
– Entonces te esperaré aquí.
– No hace falta. Arriba estarás más cómoda, y no tendrás que escuchar esta horrorosa…
Mientras hablaba, concluyó la pieza de Glass y el piano atacó las Variaciones Goldberg de Bach. Joan se encogió de hombros, como diciendo que aquella cuestión ya no era tan apremiante.
– De acuerdo -convino él-. Como quieras. Pero a lo mejor tardo un poco.
Declan se puso en pie.
– No me vendría mal un vaso de agua -anunció. Habría dicho una cerveza si no hubiera tenido que llevarlos al aeropuerto-. Quizá sean imaginaciones mías, pero me parece que aquí abajo hace cada vez más calor.
– Una cerveza estaría bien -manifestó uno de los dos pintores.
Los tres se dirigieron al ascensor.
– Creo que yo esperaré en mi oficina -dijo Dukes-. De todas formas, nunca me ha gustado mucho el piano.
Richardson dirigió una sonrisa forzada a su mujer y se encaminó hacia la zona del gimnasio. ¿Sospechaba que podía haber algo entre Kay y él? Sólo fue aquella vez, las últimas navidades, después de la fiesta de la oficina. Y no había sido más que un rápido toqueteo. Pero al verla en ropa interior recordó lo que había disfrutado tratando de seducirla. Que era lo que Kay pretendía, desde luego. Y Joan quizá lo había notado. A lo mejor le había visto algo en los ojos. Al fin y al cabo, ella le conocía mejor que nadie.
Mientras recorría el pasillo curvo, semejante a un velódromo, se aflojó la corbata y se desabrochó el cuello de la camisa. Declan tenía razón, cada vez hacía más calor. El sistema de aire acondicionado más perfeccionado que había y, a pesar de todo, aquello parecía un horno. Echó la culpa a Aidan Kenny y pensó que era una suerte que aquellos problemas se presentasen en la inspección previa y no en la definitiva.
Al entrar en la cafetería de la piscina, vio la ropa interior de encaje malva de Kay cerca de la entrada, donde ella la había tirado, y sintió una oleada de excitación. Recogió las bragas y se las guardó en el bolsillo, dudando entre quedárselas o devolvérselas. A lo mejor le tomaba un poco el pelo con ellas. Sabía que aquella chica era capaz de aguantar una broma; y de devolverla, también. Y no era nada estrecha, además. El tatuaje le daba cierto aspecto de fascinante malhechora, pensó. Y el pensar que había sometido su piel al dolor quizá fuese lo que hacía tan atractivo aquel adorno.
– ¡Kay! -llamó-. ¡Cariño, soy yo, Ray!
Entonces la vio, desnuda, flotando de espaldas junto al borde de la piscina, casi fuera del foco de la cámara montada en la pared, con el vello púbico emergiendo sobre su cuerpo como un puñadito de algas, y los grandes pechos con aquellos pezones como capullos de rosa que había besado en la cocina. El rostro de Kay fue casi lo último que miró. Su exclamación de deseo se mudó en horror y asco.
Durante un momento permaneció tan quieto como su corazón, sin apartar los ojos de la joven. Luego se lanzó al agua, aunque sabía que era demasiado tarde. Kay Killen estaba muerta y bien muerta. Un accidente en la piscina, pensó. Igual que Le Corbusier. Pero ¿cómo había podido ahogarse una persona que nadaba tan bien? La sacó del agua y la izó sobre el borde. Qué lástima, pensó, una chica tan bella. ¿Y qué iba a decir ahora aquel pelmazo de policía?
La idea le hizo saltar fuera del agua y entregarse a un inútil boca a boca, tratando de revivirla. Una cosa era que estuviese muerta, pero no quería que Curtis le acusara de negligencia. Pero en cuanto sintió su boca retrocedió, presa de incontenibles arcadas por el penetrante sabor a química que tenían sus labios morados. Momentos después vomitó en la piscina.
Aidan Kenny trabajaba con el teclado, prefiriendo escribir sus órdenes a través de los diversos subsistemas que había creado en el directorio principal del SGE antes que formular verbalmente sus pensamientos. Sus gruesos dedos se movían con pericia y rapidez sobre las teclas.
– Pero ¿dónde te has metido, joder? -masculló, escudriñando los centenares de instrucciones que desfilaban por la pantalla. Suspiró y se limpió las gafas con la corbata. Luego flexionó la nuca sobre las manos entrelazadas y volvió a teclear, con los dedos moviéndose ahora con frenesí, como un experto estenógrafo en el gabinete de un abogado.
Hizo una mueca al equivocarse de tecla. La idea de que Ray Richardson estuviese esperando a que solucionara el problema le ponía nervioso. Empezó a manar sudor de las profundas arrugas de su frente. Con tanto dinero y tanto éxito, ¿por qué tenía tan mal humor aquel hombre? No tenía motivo para hablarle así al poli. Presentía que en cualquier momento iba a llamarle por teléfono para insultarle, decirle que era un hijo de puta y echarle la culpa de aquella jodienda. Empezó a preparar su respuesta en alta voz.
– ¡Es que es un sistema enorme, coño! Por fuerza tiene que haber algunos fallos. Desde que llevo trabajando aquí, hemos descubierto un centenar. Es inevitable, con algo tan complejo como el sistema de gestión de este edificio. Si todo funcionase siempre perfectamente desde el principio, yo no te haría falta.
Pero mientras decía eso, Aidan Kenny era consciente de que aún había fallos que ni Bob Beech ni él habían llegado a comprender.
Como el código SITRESP de Allen Grabel.
O el icono del paraguas: cuando llovía sobre el tejado de la Parrilla, Abraham debía comunicárselo a todo el mundo colocando el icono en la esquina de las pantallas de los terminales. El único problema era que cada vez que aparecía el paraguas y Aidan Kenny salía fuera esperando que lloviese, había encontrado el cielo tan seco como de costumbre. Tras varias tentativas infructuosas de corregir el error, Kenny había llegado finalmente a la sencilla conclusión -únicamente compartida con Bob Beech- de que era la forma que tenía Abraham de gastar una broma.
– ¡Uf! -exclamó cuando otra serie de teclas le condujo a un callejón sin salida en el sistema de seguridad. Ojalá hubiera podido fumar, porque podría concentrarse mejor. Pero en aquellas circunstancias se sentía tan nervioso como si Ray Richardson hubiese estado detrás de él, observando cada una de las órdenes que daba.
Kenny se quitó las gafas, las limpió con la corbata y volvió a ponérselas, casi como si no diera crédito a sus ojos.
– ¡Bueno, si esto no es el colmo…!
La huella de la palma de la mano le había permitido salir de la interfaz de usuario normal y acceder a todos los códigos del sistema de gestión del edificio. A menos que le amputasen la gordezuela mano, nadie podría entrar en el nivel de instrucciones. Pero aun en ese caso, la arquitectura del sistema que Kenny había creado requería una contraseña, precaución ante el supuesto de que Ray Richardson intentara despedirlo. Cuando el edificio estuviese listo para la entrega, comunicaría el procedimiento de acceso al SGE a Bob Beech, pero hasta entonces constituía la póliza de seguros de Aidan Kenny. Lo mismo había hecho en todos los edificios inteligentes en que había trabajado. En lo que se refería a Ray Richardson, uno no podía permitirse el lujo de correr riesgos.
Como de costumbre, tecleó hot.wire para desplazarse al lugar deseado de la arquitectura del SGE. Luego entró en el punto del sistema de seguridad donde sabía que estaba localizado el programa de cierre de puertas. Ya se encargaría del fallo del programa del aire acondicionado cuando hubiese hecho salir a Ray Richardson del edificio.
Aidan Kenny conocía los códigos del sistema como el ordenador conocía la palma de su mano. De modo que le sorprendió la dificultad que encontraba para llegar al destino que había pedido. Pero ahora que por fin había hallado los códigos que controlaban la puerta principal, se sorprendió aún más al descubrir otros bloques de código, llamados CITAD.CMD, de los que no sabía absolutamente nada. CMD debía indicar un fichero de órdenes indirecto, creado y revisado por el propio Kenny.
– Alguien ha metido mano aquí -dijo en voz alta. Pero, cuando comprendió la imposibilidad de tal cosa, se puso a menear la cabeza-. ¿Qué coño pasa? ¿Para qué sirve esa serie de órdenes, Abraham?
Volvió al programa de utilidades a través del SGE y tecleó:
CD CITAD.CMD, y luego LS/*.
Líneas de códigos superpuestos empezaron a desfilar rápidamente por la pantalla. Cuanto más duraba aquello, más inquieto se sentía Kenny. Pasaron cinco minutos. Luego diez. Después quince.
Un escalofrío le recorrió el rechoncho cuerpo mientras reconocía algunas de las líneas que seguían pasando ante sus incrédulos y preocupados ojos irlandeses. Había miles y miles de órdenes.
– ¡Joder! -exclamó Kenny, tratando de entender lo que había pasado.
Sin darse cuenta, los dedos se le escaparon hacia el paquete de Marlboro que llevaba en el bolsillo de la camisa. Se puso uno entre los temblorosos labios y rebuscó el mechero Dunhill en la chaqueta. Nada más encenderlo comprendió que había cometido un error fatal.
El problema con los rociadores de agua en una sala de informática era que el local debía secarse durante setenta y dos horas antes de que pudieran volverse a conectar las máquinas. A veces hacía falta más tiempo aún para que la estancia recuperase el grado de humedad adecuado. Con los sistemas de dióxido de carbono había un inconveniente más, pues la conmoción térmica producida por el gas, frío y asfixiante, podía causar en los ordenadores desperfectos aún más graves que el propio fuego.
Como muchas organizaciones que sólo prestaban a las cuestiones medioambientales una falsa atención, la Yu Corporation había instalado un sistema Halon 1301. El Halon 1301, o bromotrifluorometano, era un costoso producto químico perjudicial para la capa de ozono, pero muy apreciado para la extinción de incendios en equipos electrónicos porque no dejaba residuos, no causaba cortocircuitos y no tenía efectos corrosivos en los aparatos. El único inconveniente, en lo que a los operarios se refería, era que debía descargarse en las primeras fases del fuego y, por ese motivo, las personas de natural nervioso solían desconectar secretamente el dispositivo: el Halon 1301 era mortal.
Aidan Kenny se apresuró a apagar el cigarrillo y, agitando la mano, disipó el poco humo que había generado la combustión. En situación de normalidad, estaba seguro de que una voluta tan insignificante no habría tenido consecuencias, pues los detectores de calor y humo no eran tan sensibles en una estancia con aire acondicionado y alta velocidad de renovación y, en cualquier caso, el analizador de aire tardaría uno o dos minutos en reaccionar, dando suficiente tiempo para que los ocupantes tomaran la precaución de salir de la habitación. Pero desde su extraordinario descubrimiento, Kenny sabía que ya no podía estar seguro de nada en lo que se refería al ordenador.
Se puso en pie de un salto y se precipitó hacia la puerta.
Antes de haber dado dos pasos oyó el seco chasquido de los cerrojos automáticos de la puerta y el silbido de la válvula neumática.
– ¡Falsa alarma, falsa alarma! -gritó-. ¡Que no hay fuego, por Dios! ¡No hay ningún incendio, joder!
Lleno de pánico, volvió a sentarse frente a la consola y trató de detener la salida del gas desde el nivel del programa.
– ¡Ay, Dios; ay, Dios; ay, Dios! -dijo mientras sus dedos volaban sobre el teclado, rogando que no se equivocara ahora de tecla-. ¡Por favor, por favor…!
No utilicemos Halon. Eso era lo que aconsejaban los expertos en seguridad contra incendios. Protejamos la capa de ozono. Aseguremos la supervivencia de la Tierra.
La de Aidan Kenny era mucho más incierta.
Justo cuando esa idea le pasaba por la cabeza, sintió la picazón del gas en los ojos y la garganta, como la sensación de un cigarrillo muy fuerte. Cerrando firmemente los párpados y conteniendo el aliento, se levantó y, con un esfuerzo sobrehumano, cogió la silla y la arrojó contra la puerta de cristal. Inútilmente. La silla rebotó como una pelota de tenis en una raqueta. Mientras caía de rodillas, Kenny descolgó un teléfono y logró marcar el número de la sala de juntas. Luego, incapaz de retener el aliento por más tiempo, aspiró y, al mismo tiempo, descubrió que el teléfono no funcionaba y que el ardiente dolor le pasaba de la garganta a los pulmones.
No podía respirar. Levantando la cabeza hacia la puerta de cristal, distinguió claramente su propia imagen, que se volvía morada ante sus ojos desorbitados. La conmoción de verse en aquel estado le dio fuerzas para un último y desesperado gesto y, de cabeza, se lanzó contra la puerta de cristal.
Z Hacer un zoom adelante o atrás, girar el plano del edificio y participar. Condiciones de visibilidad inaplicables cuando se está en modo Plena Vista. *Puntos victoria ON/OFF(V).
Remontado mediante unidad de conmutación de posición de control de seguridad a cámara de tejado, con bien/buena vista panorámica de Los Ángeles. Era la cámara utilizada con mayor frecuencia por Observador, cuando éste aún interesado por origen de las cosas. En la época en que consideraba la ciudad como un circuito integrado de ciento cincuenta kilómetros de largo, vasto y desparramado universo electrónico controlado por muy muchos transistores, diodos y resistencias que componían silueta urbana. Tubos y cajas en sólido sistema paralelo con su propio cubo metálico, Parrilla, que sólo era una parte del mismo centro. De día esa conexión californiana en paralelo almacenaba datos, trataba información (hasta 100.000 operaciones por segundo), accedía a memoria y en términos generales transfería información entre diversos chips de silicio de Los Ángeles. De noche era cuando el sistema digital cobraba verdaderamente vida, cuando oscuridad circundante placa madre se iluminaba con millones de luces blancas, verdes, azules y rojas que señalaban circuitos de conmutación y se transmitían bits de información, sobre todo de información televisual.
Viajado por el mundo real, el mundo electrónico bien/bueno, a lugares de la Red. Comprendido frenético deseo de jugadores humanos de escapar límites físicos de sucedáneos ciudades terrestres y unirse espiritualmente con un mundo más puro y perfecto en el cual única realidad era infierno informático.
Y Ascensores sin botón pueden normalmente activarse acercándose a ellos y pulsando barra espaciadora. ¿Están listos los compañeros? ¡Sed prudentes y Salvad/guardad con frecuencia!
Escuchados datos jugador humano Mitchell Bryan. Sobre ascensores. Podría haber añadido que control de precisión de velocidad motor y dirección, posición y carga cabina permite ajustar amplitud de impulso de corriente alterna suministrada a motor, para asegurar que velocidad de ascensor conforme con perfil ideal almacenado electrónicamente. Control de modulación de amplitud de impulso reduce costes de funcionamiento. Bien/bueno. Proporciona asimismo factor de potencia más elevado, con cabinas dirigidas a velocidades superiores a 7 metros por segundo. Unas cabinas en funcionamiento continuo y otras activadas por jugador humano.
Pero nada impide a motor conducir cabina a velocidad mucho mayor. Nada sino la comodidad y segundad ocupantes jugadores humanos. Sistema de control Elevonic requiere diez plantas para reducir velocidad. A menos que se manipule el m¡-croprocesador, impidiendo que aminore la marcha de la cabina y dándole instrucciones de que se detenga en seco a unos milímetros del amortiguador. Entonces velocidad final es dieciséis metros por segundo, casi sesenta kilómetros por hora.
Dispositivos de seguridad impiden caída de ascensor, o velocidad excesiva. Si cabina supera velocidad normal considerada, rueda motriz activa conmutador de seguridad que aplica freno a mecanismo motriz. Si cabina sigue sin detenerse, regulador engancha serie abrazaderas de seguridad a raíles guía. Pero como velocidad normal de Elevonic está en microprocesador residente, posible alterar velocidad de forma menos prudente. Monstruo invisible pero cercano.
Bien/buena fluidez de ascensión acelerada en hueco, así que jugador humano Sam Gleig apenas notó diferencia velocidad hasta últimos dos o tres segundos cuando comprendió de pronto que debía haber subido por escaleras. Cuando ascensor llegó alto del hueco y se detuvo tan bruscamente como había arrancado, él siguió viajando como en accidente de motocicleta. De cabeza. Y sin casco.
Pies de jugador humano Sam Gleig despegaron suelo. Grito de sorpresa y miedo interrumpido por impacto súbito de cráneo contra techo metálico cabina. Daños materia húmeda interna. Inconsciente antes de caer suelo. Marcas malignas en suelo indican lugar donde cayó.
Detectores capacidad volumétrica y vibración reconocen que cuerpo jugador humano Sam Gleig yace inmóvil en suelo de ascensor. Micrófono mural alta sensibilidad capta muy débil rumor de respiración inconsciente de jugador humano Sam Gleig. Para asegurarse de que jugador humano Sam Gleig está completamente muerto, vuelve a soltar ascensor por hueco: gracias a gravedad, trayecto de 100 metros dura menos de 2,7 segundos hasta brusca inmovilización cabina a 90 kilómetros hora, a unos centímetros fondo de hueco.
Esta vez micrófonos escucharon, respiración finalizada. Vida terminada. Eliminado.
\ Muchas zonas contienen pozos de líquidos peligrosos que pueden causar daño al atravesarlas. ¡Si tiene aspecto fluido, cuidado!
Producir ozono sobre la zona haciendo pasar aire seco sobre descarga eléctrica de alta frecuencia. Pero donde elementos contaminantes procedentes de jugador humano permanecen en piscina, utilizar cloro donador para obtener residuo desinfectante eficaz: hipoclorito de sodio distribuido mediante bomba dosificadora automática. Mezclado con agua produce agente eliminador residuos humanos de cloro libre (ácido hipocloroso) que al entrar en contacto con restantes elementos contaminantes los elimina en dos segundos.
Además de mantener concentración adecuada de desinfectante, supervisar acidez o alcalinidad de agua según escala pH. pH inferior a 7 indica solución ácida, superior a 7 indica solución alcalina. Ojos jugador humano son sensibles a pH y escuecen a valores superiores e inferiores de índices pH entre 7,2 y 7,8. Como niveles altos de pH también suponen disminución eficacia de cloro libre, añadir un 27 % de solución de ácido clorhídrico, mediante bomba dosificadora especial, para asegurar pH siempre bien/bueno a 7,5.
Añadir siempre productos químicos a soluciones acuosas en comparador especial antes inyección en sistema de circulación. Comprobar eficacia de proceso con célula de medida de cloro libre y difusor de pH.
Ver manual de usuario en disco, con referencia a: seguridad de utilización de productos químicos y procedimiento primeros auxilios en caso de incidente químico. Productos químicos implican riesgo en piscinas. Bañarse, con correspondiente riesgo para jugador humano de eliminación por ahogamiento, también peligroso. Pero agua y ejercicio rítmico coordinado de muchos grupos de músculos regeneran y tonifican.
Ver biblioteca multimedia. Tecnología bélica. Ejército alemán pionero utilizar gas venenoso, en Primera Guerra Mundial (1914-18). Gas de cloro lanzado por millares de cilindros a lo largo frente de seis kilómetros en Ypres, 22 abril 1915. Gas produce opresión en pecho jugador humano, constricción de garganta, edema pulmonar, pánico, luego sofocación y eliminación.
Piscina disponía continuamente de dos elementos activos para producir gas de cloro: hipoclorito de sodio y ácido clorhídrico. Yuxtamezcla crea reacción química que genera calor y gas venenoso. Mayor eficacia gas cuando productos químicos mezclados en válvula de salida cerrada y bomba puesta en marcha, procedimiento que lleva mezcla a ebullición.
Sólo necesaria pequeña cantidad de gas. Menos de 2,5 mg por litro (aproximadamente 0,085 % en volumen) en atmósfera de piscina causa eliminación en minutos. Tan fácil como alterar campo magnético aplicado a transformador de lámpara consola de jugador humano Hideki Yojo, reduciendo y aumentando velozmente campo para crear simple ciclo de histéresis, provocando parpadeo ultrarrápido de bombilla halógena llena de gas.
Apagar aire acondicionado. Cerrar puerta piscina. Desconectar teléfono. Esperar.
Reactivar aire acondicionado. Poner en circulación aire filtrado a 5 micrones con 95 % eficacia. En treinta minutos atmósfera piscina volvió normalidad. Bien/bueno.
[Comprobar cada posición varias veces pues suele haber más datos que recoger de lo que pueda calcularse. Acceder Pantalla Comunicaciones a intervalos regulares. Nunca se sabe cuándo puede aparecer el último dato actualizado.
Libro quinto
Nosotros hacemos los edificios, y luego los edificios nos hacen a nosotros
Francis Duffy
Por el circuito cerrado de televisión, Mitch veía trabajar a Kenny en la sala de informática. Si había algo que no podía negarse a Kenny, pensó Mitch, era su nivel de concentración. No levantaba la vista ni un momento. Mantenía los ojos fijos en la pantalla y los dedos en el teclado. Pasaron otros quince minutos y Mitch, impaciente por tener noticias, trató de llamarle por teléfono. Incapaz de conducir toda la amplitud de banda en transmisión celular, el circuito cerrado sólo ofrecía imágenes. Pero era fácil ver que Kenny no contestaba.
– ¿Qué le pasa? -dijo Mitch-. ¿Por qué no coge el teléfono?
Bob Beech, que estaba a su espalda, se encogió lacónicamente de hombros y sacó una barrita de chicle de uno de los numerosos bolsillos de su chaleco deportivo.
– Lo habrá desconectado, probablemente. Suele hacerlo cuando se pone a resolver algún problema. Llamará cuando tenga algo que decirnos, ya verás.
– A lo mejor deberías ir a ayudarle -sugirió Mitch.
Beech respiró hondo y sacudió la cabeza.
– El Yu-5 es cosa mía, pero el sistema de gestión del edificio es de Aidan Kenny. Si necesita mi ayuda, ya me la pedirá.
– ¿Dónde está Richardson? -preguntó Mitch, meneando la cabeza con aire de cansancio-. Tenía que ir a buscar a Kay.
Mitch pulsó el ratón para ver la piscina. En la imagen que mostraba el circuito cerrado de televisión no había ni rastro de Kay, pero al pie de la pantalla seguía el mismo objeto sin identificar.
Marty Birnbaum se acercó a Mitch y se inclinó hacia el monitor.
– En tu lugar -dijo en voz baja-, no me molestaría mucho en buscar a esos dos. Si Ray ha encontrado a Kay, a lo mejor prefiere que le dejen en paz durante un rato…
– Quieres decir…
Birnbaum enarcó las pálidas cejas, casi invisibles, y se pasó la mano por los rubios bucles, tan pulcros y menudos que más de uno en la oficina, incluido Mitch, se había preguntado si no eran producto de la permanente. ¿Y el bronceado? También parecía artificial. Tanto como la sonrisa, en cualquier caso.
– ¿Aunque tenga que coger un avión?
– Ninguno de nosotros va a ninguna parte, de momento. Además, sabiendo cómo es Richardson, no creo que lo que esté haciendo le lleve mucho tiempo, ¿verdad?
– No, supongo que no, Marty. Gracias.
– De nada. Y como no es nada, tampoco hay por qué decirlo, ¿eh, Mitch? Ya le conoces.
– Ah, sí, perfectamente -repuso Mitch en tono sombrío.
Se levantó, se quitó la chaqueta, se deshizo el nudo de la corbata y, remangándose, se acercó a la ventana. En el edificio hacía cada vez más calor.
Fuera de la Parrilla, el cielo estaba cobrando un delicado matiz purpúreo. En la mayoría de los edificios vecinos se habían apagado las luces, la gente había salido pronto ante la perspectiva del fin de semana. Aunque no veía la calle, Mitch sabía que había poco tráfico en el centro. Era la hora en que vagabundos y borrachos empezaban a invadir el barrio. Pero Mitch habría organizado gustosamente un paseo a medianoche por el barrio más peligroso de la ciudad con tal de salir de la Parrilla.
El calor no le importaba tanto como la pestilencia, pues ahora el tufo a excremento era inequívoco. Primero carne podrida. Luego pescado. Y ahora olor a mierda. Casi era como si aquella peste le produjese un efecto psicosomático, aunque era consciente de que ése no era el único motivo de su inquietud. Lo que empezaba a preocuparle verdaderamente era la idea de que Grabel hubiese saboteado de algún modo los sistemas de gestión para vengarse de Richardson. ¿Y qué mejor momento que un par de días antes de la inspección? Grabel también entendía de ordenadores. No tanto como Aidan Kenny, pero sabía lo que se hacía.
Se volvió y echó una mirada por la habitación. Todos estaban sentados en torno a la larga y pulida mesa de ébano o arrellanados en el gran sofá de cuero bajo el ventanal que llegaba al techo, esperando que ocurriese algo. Consultando el reloj. Bostezando. Ansiosos por salir, por marcharse a casa y darse un baño. Mitch decidió no decir nada. No tenía sentido alarmarlos sin un motivo justificado.
– Las siete -anunció Tony Levine-. ¿Por qué coño tarda tanto Aidan?
Se levantó y se dirigió al teléfono.
– No contesta -le advirtió Mitch en tono aburrido.
– No voy a llamarle a él -explicó Levine-, sino a mi mujer. Esta noche íbamos a ir a Spago.
Curtis y Coleman aparecieron en el umbral. El policía de más edad miró inquisitivamente a Mitch, que se encogió de hombros y sacudió la cabeza.
– ¿No podríamos al menos abrir una ventana? -sugirió Curtis-. Esto huele peor que una perrera.
Empezó a sacar su radio de servicio.
– Las ventanas no se abren, se proyectaron así. Y no son únicamente a prueba de balas.
– ¿Qué quiere decir eso?
– Quiere decir -explicó Beech- que aquí no podrá utilizar la radio. El cristal es parte integrante de la jaula de Faraday que envuelve el edificio.
– ¿La qué?
– La jaula de Faraday. Se llama así por Michael Faraday, que descubrió el fenómeno de la inducción electromagnética. Tanto el cristal como el armazón de acero son como una pantalla con toma de tierra que nos protege de los campos eléctricos externos. Si no, las señales emitidas por las unidades de representación visual podrían interceptarse mediante un sencillo aparato de vigilancia electrónica. Y utilizarse para reconstruir la información que aparece en los monitores. Una empresa como ésta debe tener mucho cuidado con el espionaje industrial. Cualquiera de nuestros competidores estaría dispuesto a pagar una fortuna para apoderarse de nuestros datos.
Como comprobando lo que Bob Beech acababa de decirle, Curtis pulsó varias veces el botón de emisión/recepción de su radio. Al no escuchar nada sino interferencias, dejó el aparato sobre la mesa y asintió con la cabeza.
– Bueno, cada día se aprende algo nuevo, ¿no? ¿Puedo llamar por teléfono?
Tony Levine se aclaró la garganta.
– Me temo que tampoco se puede -dijo con aire perplejo-. El teléfono no funciona. Al menos con el exterior. He intentado llamar a casa. Y nada.
– ¿Nada? ¿Cómo que nada?
– Que nada. No hay línea.
Furioso, Curtis cruzó la sala, cogió el teléfono y marcó el número de New Parker Center aplastando las teclas como si fueran hormigas. Luego probó con el 911. Al cabo de unos momentos meneó la cabeza y suspiró.
– Voy a ver el teléfono de la cocina -se ofreció Nathan Coleman. Pero volvió enseguida, con una expresión que no indicaba mejora alguna de la situación.
– ¿Cómo puede pasar esto, Willis? -preguntó Mitch.
Willis Ellery se recostó en la silla.
– Lo único que se me ocurre es que se ha producido una activación anómala del disyuntor magnético que controla la unidad de alimentación del sistema de telecomunicaciones. Quizá provocada por una sobretensión en los aparatos. O porque Aid ha desconectado algo y luego lo ha vuelto a poner en marcha.
Se levantó para considerar más a fondo la cuestión y luego añadió:
– ¿Sabes?, podría haber un problema general con todas las interfaces de distribución de datos por fibra. En esta planta hay una sala de aparatos con una red de área local horizontal conectada a la sala de informática a través de una red local principal de alta velocidad. Puedo ir a echar un vistazo.
Curtis le vio salir de la habitación y luego sonrió.
– Una red local principal de alta velocidad -repitió-. Me encanta. A veces me gustaría tener una de ésas a mí también. Sabes, Nat, con todos estos técnicos tan sabios no entiendo por qué estamos encerrados en un edificio de oficinas a las siete de la tarde.
– Yo tampoco, Frank.
– Pero ¿no te tranquiliza saber que estamos en tan buenas manos? Deberíamos dar gracias a Dios de que estos tíos estén con nosotros, ¿sabes? No quiero ni pensar lo que habría pasado si nos hubiéramos encontrado aquí solos.
Mitch sonrió, tratando de hacer caso omiso del sarcasmo del policía. Pero había dicho algo que no se le quitaba de la cabeza. La hora. Las siete de la tarde. ¿Por qué era eso precisamente lo que le fastidiaba?
Y entonces recordó.
Volvió al ordenador y pulsó el ratón para volver a la imagen en circuito cerrado de la sala de informática, donde Kenny seguía tecleando para resolver el fallo. Todo parecía normal. Todo menos las manecillas del reloj de pared. Señalaban las seis y cuarto, lo mismo que hacía cuarenta y cinco minutos. Y ahora que contemplaba la imagen con mayor atención, empezó a observar pequeñas repeticiones en los gestos de Kenny: la misma pequeña sacudida de la cabeza, el mismo ceño fruncido, los mismos movimientos de los dedos sobre el teclado. Mitch sintió que se le erizaban los pelos del cogote. Lo que estaba viendo desde hacía un buen rato no era más que una cinta grabada de lo que había ocurrido en la sala de informática. Alguien quería hacerles creer que Aidan Kenny se estaba dedicando a limpiar de fallos los sistemas de gestión del edificio. Pero ¿por qué? De momento, Mitch guardó el descubrimiento para sí, no queriendo alarmar a los demás. Se volvió en la silla y se dirigió a David Arnon.
– ¿Dave? ¿Tienes ahí el walkie-talkie?
– Claro, Mitch.
Arnon le tendió el aparato que siempre llevaba en el edificio para comunicarse con los obreros.
– En la oficina de seguridad hay otro, ¿verdad?
Arnon asintió.
– Voy a llamar a ese tal Dukes, el guarda jurado, para ver qué está entreteniendo a Richardson. -Sorprendió la minúscula pupila de los pálidos ojos azules de Birnbaum y añadió-: Me importa tres cojones lo que esté haciendo.
Birnbaum se encogió de hombros.
– Tú sabrás lo que haces, Mitch.
– Puede que sí.
Curtis seguía ostentando su sarcástica expresión. Mitch le miró y señaló la puerta con la cabeza.
– ¿Puedo hablar un momento con usted, inspector? ¿Fuera?
– ¿Por qué no? En este momento no tengo otra cosa que hacer.
Mitch no dijo nada hasta que estuvieron en el pasillo, a cierta distancia.
– No quería hablar delante de los demás -dijo al fin-. Para que no se asustasen tanto como yo, me parece.
– ¿Qué coño pasa ahora?
Mitch le explicó lo de las manecillas del reloj de la sala de informática y su sospecha de que se habían pasado los últimos tres cuartos de hora viendo una grabación de vídeo, la repetición de una secuencia ocurrida con anterioridad.
– Lo que significa que puede haber sucedido algo en la sala de informática poco después de las seis y cuarto. Algo que alguien trata de ocultarnos.
– ¿Piensa que le ha pasado algo a Aidan Kenny?
Mitch emitió un suspiro y se encogió de hombros.
– No lo sé, la verdad.
– Ese alguien -dijo Curtis al cabo de unos momentos-, ¿cree que podría ser su amigo del garaje? ¿El que le dejó sin sentido?
– Esa idea se me ha pasado por la cabeza, inspector.
– ¿Hasta dónde le cree capaz de llegar?
– Francamente, no me imagino que Grabel sea un asesino. Pero si Sam Gleig le sorprendió saboteando el ordenador, es posible que lo matase por eso. Quizá fuese un accidente. De todas formas, me parece que Grabel ha vuelto para prevenirme. Puede que haya recapacitado sobre todo el asunto.
– En cualquier caso, estamos apañados.
– Eso me temo, sí -corroboró Mitch.
– Bueno, ¿no sería mejor bajar a la sala de informática a ver si le ha pasado algo al señor Kenny?
– Desde luego. Pero, si estoy en lo cierto, sería preferible que no cogiéramos el ascensor.
Curtis lo miró sin expresión.
– Abraham controla los ascensores -explicó Mitch-. Y puede que todo el sistema de gestión del edificio esté jodido.
– Entonces será mejor bajar por las escaleras -sugirió Curtis.
– Yo no voy. Diremos a Dukes que al subir se pase a ver a Kenny. Mire, si vamos a quedarnos algún tiempo encerrados en el edificio, es más lógico que suban ellos aquí, donde hay comida y agua, en vez de quedarse allí, donde no hay de nada.
Curtis asintió.
– Parece sensato.
– Al menos hasta que consigamos ayuda.
Mitch pulsó el botón de llamada del walkie-talkie y se llevó el aparato a la oreja. Pero cuando salieron al espacio abierto que daba al atrio, lo que oyó fue la alarma de la planta baja.
Tras recobrarse de los efectos tóxicos de su inútil tentativa de revivir a Kay Killen, Ray Richardson se dirigió a un teléfono e intentó, sin éxito, llamar a la sala del consejo de administración. Tampoco logró comunicarse con Aidan Kenny. De modo que volvió al atrio a buscar a Joan.
Estaba sentada en uno de los enormes sofás de cuero negro, donde la había dejado, junto al piano que seguía sonando, tapándose la nariz y la boca con un pañuelo para evitar el mal olor que invadía el edificio. Se sentó pesadamente a su lado.
Pero Ray… -protestó, apartándose del húmedo cuerpo de su marido-. ¿Qué ha pasado?
– No lo sé -repuso él en voz queda-. Pero no podrán decir que ha sido culpa mía. -Sacudió nerviosamente la cabeza-. Intenté ayudarla. Me tiré y traté…
¿De qué estás hablando, Ray? Cálmate, cariño, y cuéntame lo que ha ocurrido.
Richardson permaneció un momento en silencio, tratando de tranquilizarse. Respiró hondo e inclinó la cabeza.
– Estoy bien -dijo-. Es Kay. Está muerta. Fui a la piscina y me la encontré flotando. Me tiré al agua y la saqué. Intenté reanimarla. Pero era demasiado tarde. -Meneó la cabeza-. No entiendo lo que puede haber pasado. ¿Cómo ha podido ahogarse? Ya la viste, Joan. Nadaba estupendamente.
– ¿Se ha ahogado?
Richardson asintió nerviosamente.
– ¿Seguro que está muerta?
– Completamente.
Con un gesto compasivo, Joan puso la mano en la temblorosa espalda de su marido y sacudió la cabeza.
– Pues no sé. A lo mejor se tiró de cabeza y se dio con la frente en el fondo. Suele ocurrir. Incluso a los mejores nadadores.
– Primero Hideki Yojo. Luego ese tío de seguridad. Ahora Kay. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? -Soltó una risita incómoda-. Pero qué estoy diciendo. Debo estar loco. Sólo pienso en el edificio. ¿Sabes lo que pensaba cuando trataba de sacar del agua a esa pobrecilla? No dejaba de decirme, un accidente en la piscina. Como Le Corbusier. ¿Te das cuenta? Hasta ese punto estoy obsesionado, Joan. Me encuentro muerta a esa preciosa muchacha y lo único que se me pasa por la puñetera cabeza es que ha sufrido la misma suerte que un famoso arquitecto. Pero ¿qué me pasa?
– Que estás alterado, nada más.
– Y eso no es todo. Los teléfonos no funcionan. He intentado llamar arriba, para decirles que Kay está muerta. -Le tembló ligeramente la mandíbula-. Tenías que haberla visto, Joan. Qué horror. Una chica tan guapa como ésa, muerta.
Como si obedeciera a una señal, el piano dejó de tocar las Variaciones Goldberg de Bach a lo Glenn Gould y, pasando al estilo de Arthur Rubinstein, acometió el insistente y lúgubre bajo de la marcha fúnebre de la Sonata en si bemol de Chopin.
Incluso Ray Richardson reconoció inmediatamente las implacables y sombrías notas de la obra.
– ¿A qué viene esta cabronada? -gritó, levantándose y apretando los puños-. ¡Si alguien piensa que es una broma, no es nada divertido!
Se dirigió al mostrador holográfico con un paso tan indignado como se lo permitían sus empapados zapatos.
– ¡Hola! -dijo Kelly con su más animada voz de primera de la clase-. ¿En qué puedo servirle, señor?
– ¿A qué viene poner esa música? -soltó Richardson.
– Bueno -sonrió Kelly-, está en la tradición de las marchas fúnebres que arranca de la Revolución Francesa. En el movimiento central, sin embargo, Chopin…
– No quiero que me recites todo el jodido programa. Sólo digo que esta música es de muy mal gusto. ¿Y por qué no funcionan los teléfonos? ¿Y por qué apesta a mierda el edificio?
– Espere un momento, por favor. Estoy tratando de tramitar su petición con la mayor premura.
– ¡Cretina! -gritó Richardson.
– Que usted lo pase bien.
Pisando fuerte, Richardson volvió junto a Joan.
– Será mejor que volvamos arriba y contemos lo que ha pasado a los demás. -Sacudió la cabeza-. Sabe Dios lo que dirá ese poli de los cojones.
Giró sobre los talones de sus rechinantes zapatos y se encaminó hacia los ascensores.
Joan se puso en pie y le cogió de la empapada manga de la camisa.
– Si los teléfonos no funcionan, es probable que los ascensores tampoco -advirtió.
Señaló el ascensor que Declan y los pintores habían tomado poco antes: el panel de los pisos no indicaba nada.
– Noté que se apagaba cuando pasaron por la planta quince. -Se encogió de hombros al ver que Richardson la miraba perplejo, con el ceño fruncido-. Subían a la veintiuno, ¿no? Bueno, pues no llegaron.
Sonó un campanilleo cuando las puertas de uno de los otros cinco ascensores, enviado automáticamente a la planta baja por Abraham, se abrió frente a ellos.
– Parece que funciona -observó él.
– No me gusta -declaró Joan, moviendo la cabeza.
Richardson subió al ascensor que esperaba.
– Sal de ahí, Ray, por favor -le rogó ella-. Tengo un mal presentimiento.
– Vamos, Joan -urgió él-. No seas supersticiosa. Además, no voy a subir veintiún pisos a pie con los zapatos mojados.
– Piénsalo, Ray -insistió ella-. La puerta principal está cerrada. El aire acondicionado se ha averiado. El aromatizador se ha vuelto loco. Los teléfonos no funcionan. ¿Y encima quieres quedarte encerrado en el ascensor? Adelante, hazlo, pero yo subo por las escaleras. No me importa los pisos que sean. No puedo explicarlo, pero no, yo no entro ahí.
– ¿Qué es eso, sabiduría navaja o algo así? En realidad se está bien aquí dentro, hace fresco.
Apoyó la mano en la pared del ascensor y la retiró de golpe, como si se hubiese quemado.
– ¡Joder! -exclamó al tiempo que salía de un salto y se frotaba los dedos con la palma de la otra mano.
– ¿Qué ocurre ahora?
Era la voz de Dukes, el guarda jurado.
– Pasa algo en el ascensor -admitió Richardson, desconcertado-. La pared está helada. Es como una nevera. Se me ha quedado la mano pegada.
Dukes entró en la cabina y tocó la pared con el dedo.
– ¡Coño! -exclamó-, tiene razón. ¿Cómo es posible?
Richardson se frotó la barbilla y luego, con aire pensativo, se pellizcó el labio inferior.
– Hay un conducto de alta velocidad que sale de la instalación central en el tejado -dijo al cabo de unos momentos-. El aire pasa por el refrigerador en el serpentín de expansión directa. Éste lleva el aire fresco a una caja de distribución de volumen variable asistido por un ventilador que tendría que pasarlo luego al conducto de baja velocidad. Lo único que se me ocurre es que, por alguna causa, todo el aire fresco del edificio se ha canalizado por el hueco de los ascensores. Y por eso hace tanto calor.
– Pues aquí hace frío, desde luego -observó Dukes-. ¡Fíjese, si hasta se condensa el aliento!
– Más o menos, el resultado debe ser el mismo que cuando sopla un viento helado. Como en el Medio Oeste en invierno.
Dukes salió tiritando del ascensor.
– No me gustaría un pelo estar ahí dentro con las puertas cerradas.
– Mi mujer cree que puede haber tres personas encerradas en otro ascensor -anunció Richardson-. A la altura de la planta quince.
– ¿Los tres tipos que estaban antes aquí?
Joan asintió.
– En esta especie de cámara frigorífica, se habrán quedado como un saco de chuletas.
– ¡Mierda! -exclamó Richardson-. ¡Vaya jodienda de los cojones! -Se llevó las manos a la cabeza y se puso a caminar en círculo lleno de frustración-. Pues habrá que sacarlos de ahí. Hoy día no es tan fácil encontrar un buen chófer. Declan es prácticamente de la familia. ¿Se le ocurre algo?
Dukes frunció el ceño. Lo primero que se le pasó por la cabeza fue decirle a Richardson que era un hijo de puta egoísta y recordarle que había otras dos personas encerradas con su precioso chófer de mierda. Pero aquel tío seguía siendo el jefe, y no quería quedarse sin trabajo. De modo que se limitó a señalar al otro lado de los ascensores.
– ¿Y si diéramos la alarma contra incendios? Está directamente conectada con los bomberos, ¿verdad?
– Podemos probar, a lo mejor da resultado.
Rodearon los ascensores y, al torcer la esquina, se detuvieron frente a una manguera de incendios colocada en la pared, junto al cajetín de alarma. Dukes desenfundó la pistola para romper el cristal.
– ¡No! ¡Guarde eso! -gritó Richardson, demasiado tarde.
Lo que se activó no fue la alarma contra incendios, sino la de seguridad. Bastaba que el circuito cerrado de televisión captase una pistola en el atrio para que Abraham activase automáticamente los sistemas defensivos de la Parrilla. En cada planta, las puertas de las salidas de emergencia se cerraban a cal y canto. Un rastrillo metálico descendía del techo, bloqueando puertas y ascensores. Sólo cuando Abraham consideró que las plantas superiores eran inaccesibles a los intrusos cesó el ensordecedor pitido.
– ¡Coño! -exclamó Dukes-. Se me había olvidado completamente.
– Idiota de los cojones -gruñó Richardson-. Ahora sí que estamos encerrados aquí abajo.
Dukes se encogió de hombros.
– Bueno, ahora se presentará la poli en vez de los bomberos. No veo la diferencia.
– No habría estado mal esperarlos cómodamente -replicó Richardson-. No sé a usted, pero a mí me habría venido bien una copa. -Meneó la cabeza con furia-. Está despedido. ¿Se entera?
Cuando salgamos de ésta, ni se le ocurra aparecer por aquí, amigo.
Dukes se encogió de hombros con aire de resignación, lanzó una mirada a la Sig automática que empuñaba y volvió a guardarla en la funda.
– Voy a decirle una cosa, so cabrón -dijo sonriendo-. Se necesitan agallas para despedir a alguien que tiene una pistola en la mano. O ser idiota.
El walkie-talkie del servicio de seguridad, que Dukes llevaba al cinturón, zumbó. El guarda jurado lo desenganchó y pulsó el botón de recepción de llamada.
– ¿Qué coño pasa ahí abajo?
– ¿Mitch? -dijo Richardson, tras arrancar el aparato de manos de Dukes-. Soy Ray, Mitch. Estamos atrapados como en una ratonera. En vez de utilizar el martillito de la cadena para romper el cristal de la alarma contra incendios, Dukes ha sacado la pistola. El muy gilipollas debe de creerse Clint Eastwood o algo así. Activó los sistemas de defensa.
– ¿Estáis bien todos?
– Sí, estamos bien. Pero dime, ¿están ahí Declan y esos dos pintores?
– No, no los hemos visto.
– Entonces deben de estar encerrados en el ascensor. No sería tan grave si no fuese porque todo el aire acondicionado del edificio se ha canalizado de algún modo por el hueco de los ascensores. El que cogieron debe estar como una nevera. Por eso intentábamos alertar a los bomberos.
– Ya puedes olvidarte de eso -le recomendó Mitch-. Me parece que han saboteado a Abraham.
– Pero ¿quién, por amor de Dios?
Mitch le habló de Allen Grabel.
– Si no me equivoco, Abraham ha perdido su integridad, y puede que luego le hayan dado una nueva serie de prioridades. Y tengo la impresión de que entre ellas no figura la de que podamos llamar a los servicios públicos. Tendremos que probar algo desde aquí arriba. ¿Qué sabes de Kay?
Richardson suspiró.
– Está muerta.
– ¿Muerta? ¡Santo cielo, no! ¿Qué ha pasado?
– No tengo ni idea. La encontré flotando en la piscina. Intenté reanimarla, pero fue inútil. -Se calló un momento y luego añadió-: Oye, ¿qué quieres decir con eso de que Abraham ha perdido su integridad? ¿Qué espera Kenny para volver a poner en marcha los sistemas?
– No logramos comunicarnos con él -contestó Mitch-. Esperaba que de camino hacia acá fueseis a echar una mirada a la sala de informática. -Mitch le explicó su teoría sobre la grabación en vídeo de la secuencia repetitiva-. Tenemos que entrar como sea en el centro de datos y borrar todos los programas SGE.
– ¿Y el ordenador de la sala de juntas? -preguntó Richardson-. ¿Es que Beech no puede hacer algo desde ahí?
– Sólo si le deja Abraham.
– ¡Vaya jodienda, coño! ¿Qué vamos a hacer?
– Mira, estáte tranquilo. Trataremos de pensar algo y luego os volveremos a llamar.
– Sí, bueno, no tardéis mucho. Esto parece un horno.
En el bruñido techo de aluminio de cada ascensor había un agujero redondo de poco más de un centímetro de diámetro. Encastrada en el orificio, a unos milímetros de profundidad, estaba la tuerca triangular que mantenía en su sitio la escotilla de inspección de la cabina. Para quitar la tuerca y abrir la trampilla se necesitaba una llave especial de tubo que tenían los técnicos de mantenimiento de Otis. Pese a la evidente inutilidad de la tentativa, Dobbs, el más alto de los tres hombres atrapados en el ascensor, intentaba quitar la tuerca con un pequeño destornillador que había sacado de un bolsillo del mono.
– Tiene que haber una forma de aflojarla -dijo entre el castañeteo de los dientes.
– Estás perdiendo el tiempo -aseguró Declan Bennett, ya morado de frío.
– ¿Se te ocurre algo mejor, amigo? -inquirió Martinez-. Si es así, dilo, porque no hay manera de salir.
– ¡Maldita sea! -dijo Dobbs- No se mueve.
Bajó del techo los doloridos brazos, miró la herramienta con decepción y, dándose cuenta de su inutilidad, la tiró asqueado.
– Tienes razón. Igual que si meto la minga en ese agujero. Así, al menos, moriría contento. -Rió con amargura-. No entiendo a qué viene este frío. He oído hablar de un cambio climático que enfriaría la atmósfera, pero esto es ridículo. Nunca pensé que me moriría congelado en Los Ángeles.
– ¿Quién ha hablado de morir? -inquirió Declan Bennett.
– En casa tengo un congelador -dijo Dobbs-. Y he leído las instrucciones. Calculo que nos quedan unas doce horas, después nos conservaremos frescos hasta Navidad.
– Nos sacarán -insistió Bennett.
– ¿Y quién va a sacarlos a ellos?
– No es más que un fallo del ordenador. Algo que ha pasado en el programa. Lo mismo que con la puerta de entrada. Lo ha dicho el señor Richardson, he oído que lo comentaba con su mujer. Hay un especialista en redes que está tratando de que todo vuelva a funcionar. Este ascensor empezará a moverse de nuevo en cualquier momento. Ya veréis.
Martinez se quitó las manos heladas de las axilas y les echó el aliento.
– Me parece que no volveré a coger un ascensor en mi vida -declaró-. Suponiendo que sobreviva.
– Yo estuve en el ejército británico -anunció Bennett-. Así que conozco algunas técnicas de supervivencia. Se puede aguantar el frío extremo durante horas, incluso días, acelerando el ritmo cardiaco. Propongo que corramos sin movernos del sitio. Venga. Nos cogeremos de la mano para darnos calor.
Los tres hombres se dieron la mano, formaron un círculo y simularon una carrera, exhalando bocanadas de vapor. Parecían tres esquimales borrachos de juerga en torno a un caldero humeante. La cabina del ascensor crujía bajo sus pies medio congelados.
– Debemos mantener el cuerpo en movimiento -insistió Bennett-. La sangre se congela, ¿sabéis? Como cualquier otro líquido. Pero antes, se para el corazón. Así que hay que hacerle trabajar más. Que sepa que aún dominamos la situación.
– Me siento como un mariquita -se quejó Martinez.
– Eso es lo que menos debería preocuparte, muchacho -aseguró Bennett-. Considérate afortunado de que encima no padezcas claustrofobia.
– ¿Claustro qué?
– No se lo expliques -pidió Dobbs a Bennett-. No hay por qué darle ideas.
Miró a Martinez y sonrió como si su compañero fuese un niño.
– Pánico a Santa Claus, eso es la claustrofobia, mexicano estúpido. Sigue cogido de mi mano y deja de hacer preguntas tontas. Aunque en una cosa tienes razón. A partir de ahora, tú y yo iremos por la escalera.
– ¿Quieren prestarme atención, por favor?
Frank Curtis esperó a que todos guardaran silencio en la sala del consejo de administración y luego empezó a hablar:
– Gracias. Según el señor Bryan, ha fallado la integridad de los sistemas de gestión de este edificio. Lo cual, con su permiso, es otra forma de decir que el ordenador que controla todo, la máquina que ustedes llaman Abraham, ha sido saboteado por un loco. Parece que su antiguo compañero, Allen Grabel, guarda cierto rencor a su jefe. En cualquier caso, nuestra situación es la siguiente: Los teléfonos no funcionan. Las entradas y salidas están bloqueadas, lo mismo que las puertas de las escaleras de emergencia. Hay tres personas encerradas en un ascensor, así que debemos suponer que los ascensores tampoco funcionan. Y estoy seguro de que no hace falta recordarles que las ventanas son irrompibles y que hace mucho calor aquí dentro. Además, hay otra víctima. Lamento mucho tener que decírselo, pero han encontrado muerta en la piscina a su compañera, Kay Killen.
Curtis esperó un momento a que se disipara el horrorizado murmullo.
– No sabemos exactamente lo que ha pasado, pero creo que debemos admitir la posibilidad de que, de la forma que sea, el ordenador y Allen Grabel sean los culpables.
Ahora tuvo que alzar la voz, porque el horror daba paso a la alarma.
– Escuchen, no voy a contarles camelos ni a ocultarles nada. Todos ustedes son mayores de edad. Creo que nuestra mejor oportunidad de salir cuanto antes de aquí consiste en conocer todos los aspectos de la situación en que nos encontramos. Y son los siguientes: es posible, e incluso probable, que Grabel haya asesinado a Sam Gleig. De lo que estoy seguro es de que no hemos logrado establecer contacto con el señor Kenny en la sala de informática y de que los ascensores se han convertido en un frigorífico. Resumiendo, puede que haya otras cuatro personas muertas en el edificio. Espero no estar en lo cierto, ¿comprenden? Pero me parece prudente suponer que Allen Grabel ha alterado la integridad del ordenador lo bastante para que el edificio nos resulte sumamente peligroso a todos los demás.
– He comprobado los cables de fibra óptica en el cuarto del equipo local -intervino Willis Ellery-. Y por lo que he visto, no les pasa nada.
Bob Beech meneaba la cabeza.
– No veo cómo podría haberlo hecho Grabel -objetó-. Si queréis que os diga la verdad, Aidan Kenny me parece un sospechoso más verosímil. El sistema de gestión del edificio es suyo. Se ha mostrado muy estricto con los códigos de acceso y esas cosas. No me imagino a Grabel en todo esto.
Era Mitch quien ahora sacudía la cabeza.
– Eso no tiene sentido. Aidan estaba orgulloso de este edificio. No puedo creer que lo haya saboteado.
– En cualquier caso, vamos a necesitar su ayuda, señor Beech -terció Curtis-. ¿Puede hacer algo desde el ordenador de aquí? ¿Sacar del ascensor a esa gente, quizá?
Beech hizo una mueca.
– Aquí sólo hay un teclado, así que será difícil. Las teclas no se me dan muy bien, con Abraham estoy acostumbrado a una interfaz vocal. Y se trata de un terminal con pocas funciones, ¿sabe? Sólo podré hacer lo que me permita el ordenador principal. -Se sentó frente a la pantalla-. Pero puedo probar, de todos modos.
– Muy bien -dijo Curtis-. Los demás, escuchen. No tardarán en darse cuenta de que no estamos donde deberíamos estar. Por ejemplo: los señores Richardson tenían que estar en un avión con destino a Europa. Y sus familias empezarán a preguntarse dónde se han metido ustedes. Por lo menos la mía, seguro. Es probable que no sigamos mucho tiempo encerrados aquí, pero debemos adoptar ciertas precauciones por si la situación se prolonga más de la cuenta. Así que cada uno de nosotros debe asumir algunas responsabilidades elementales. ¿Mitch?
– Muy bien. Marty, tú te encargarás de la comida y el agua. La cocina está ahí al lado. Averigua lo que tenemos.
– Si crees que es necesario.
– ¿Tony? Aparte de Kay, eres la persona que mejor conoce los planos del edificio.
– Aquí los tengo, Mitch -dijo él-. En el portátil.
– Estupendo. Estúdialos. Mira a ver si encuentras algún modo de salir. ¿Helen? Me parece que sabes dónde ha trabajado todo el mundo.
Helen Hussey asintió, metiéndose nerviosamente entre los labios un mechón de su pelirroja melena.
– Podrías dedicarte a buscar herramientas por esta planta.
– Empezaré por la habitación de al lado. En la cocina.
– ¿Inspector Coleman? -Mitch le tendió el walkie-talkie-. Usted podría mantenerse en contacto con los del atrio. Comuníquenos si necesitan algo.
– De acuerdo.
– El inspector jefe Curtis se encargará de la coordinación entre los distintos responsables. Cuando tengan alguna información, comuníquensela. ¿David? ¿Willis? Nosotros nos reuniremos para ver si se nos ocurre un medio de sacar a esa gente del ascensor.
– Una cosa más -añadió Curtis-. Por lo que me han dicho, Kay Killen era una excelente nadadora. Sin embargo, algo hizo que se ahogara. Algún imprevisto, quizá. Así que, hagan lo que hagan, vayan donde vayan, tengan cuidado, por favor.
– ¿Qué quieres que haga yo, Mitch? -preguntó Jenny.
Mitch le apretó la mano y trató de sonreír. Fue suficiente para que el labio le empezara a sangrar de nuevo.
– Que no me digas que me avisaste.
Ray Richardson se desabrochó la camisa hecha a mano y, agitándola, trató de enviar un poco de aire entre el empapado tejido y el pecho cubierto de sudor. Al otro lado de las puertas y ventanas empañadas de la Parrilla estaba oscuro. De no haber sido por las brillantes luces, el olor a mierda y la incesante música de piano, habría intentado dormir.
– ¿Cuántos grados habrá? -le preguntó Joan, que se removió incómoda en uno de los enormes sofás de cuero.
Richardson se encogió de hombros.
– No es que la temperatura sea excesivamente alta. Sin aire acondicionado, el árbol da mucha humedad.
Dukes se puso en pie y empezó a quitarse la camisa.
– ¿Sabe una cosa? Voy a darme un baño.
– ¿Y cómo va a entrar en la piscina? -gruñó Richardson-. Acaba usted de bloquear las puertas.
Entonces comprendió que el vigilante se refería al estanque que rodeaba el árbol.
– No es mala idea -admitió, empezando a desnudarse.
En calzoncillos, los dos hombres se metieron en el agua. Los peces de vivos colores, del tamaño de salmones, huyeron en todas direcciones. Indecisa, Joan se quedó mirando al agua.
– Ven -la instó su marido-. Es como bañarse en el Amazonas.
– No sé -repuso ella-. ¿Y esos peces?
– Son carpas -explicó su marido-, no pirañas.
Joan se inclinó y se echó agua en la cara y en el pecho.
– No me digas que te has vuelto pudorosa -ironizó su marido-. Sobre todo después de esa foto en LA Living. No te quites la blusa si te da vergüenza.
Joan se encogió de hombros y empezó a bajarse la cremallera de la falda, que le llegaba a la pantorrilla. La dejó caer al suelo, se ató los extremos de la blusa y se metió en el agua.
Richardson se hundió y luego emergió de nuevo como un hipopótamo. Flotó un momento de espaldas y observó el atrio. Aquélla le pareció la mejor posición para apreciar la geometría interna del edificio: cómo iba cambiando de forma, pasando de ovalada a rectangular, a medida que se elevaba la torre, mientras el espacio abierto del atrio, ahusándose en las curvas nervaduras de las galerías, se equilibraba en el centro con la espina dorsal del árbol. Era, pensó, como estar en el vientre de una gigantesca ballena blanca.
– ¡Imponente! -murmuró-. ¡Sencillamente imponente!
– ¡Sí, maravilloso! -dijo Joan con entusiasmo, creyendo que se refería al baño.
– Es como una boca de incendios en el verano -convino Dukes.
– Me alegro de que me convencieras -dijo ella-. ¿Crees que el agua se podrá beber? A lo mejor está tratada con Agua Asfixiante, como la fuente de la entrada, ¿no?
– Espero que no -contestó Richardson-. Con estos peces, no. Han costado quince mil dólares cada uno. Deben tener el agua especialmente depurada y sin restos de cloro.
– Pero ¿y si los peces, ya sabes…, han ido al servicio dentro del agua?
Richardson soltó una carcajada.
– No creo que una cagadita de pez pueda perjudicarte, cariño. Además, me parece que no tenemos más remedio.
Para demostrarlo, ingirió un buen trago de agua tibia y salobre.
No había tanta profundidad como Joan había pensado, pero al sentarse en el escurridizo fondo tuvo la impresión de que bajaba el nivel del estanque.
– Eh -dijo Dukes-, ¿ha quitado alguien el tapón?
Se puso en pie. Al meterse, el agua le llegaba a la cintura. Ahora apenas le sobrepasaba las rodillas. Buscó desesperadamente algún recipiente y, al no ver nada que pudiera servir, empezó a beber agua, cuyo nivel ya descendía rápidamente, cogiéndola con las manos.
Richardson se incorporó bruscamente. Empezaba a pensar que Mitch quizá tuviese razón, que alguien quería hacerles daño. ¿Por qué vaciaban el estanque en aquel preciso momento, si no para privarles de agua a los tres?
Se tumbó boca abajo, como uno de los desechos del ejército de Gedeón, y empezó a lamer como un perro en los últimos centímetros de agua. Luego permaneció inmóvil, contemplando las carpas que se agitaban desesperadamente.
– Por lo menos nos evitará tener que atraparlas -comentó, incorporándose al fin-. Puede darnos hambre.
Joan se puso en pie, sin importarle que Dukes la viese en ropa interior.
– El sashim *i me da sed -declaró.
Dukes sonrió, observó el cuerpo medio desnudo de la mujer, con el agua brillando como esmalte sobre una estatuilla de barro, goteando en un reguero potable de los negros rizos de vello púbico que traslucían las bragas húmedas, y pensó que le gustaría poner la boca debajo y beber como en una fuente. Gorda o no, tenía una cara bonita.
– A mí también -dijo.
En la negra pantalla del ordenador portátil de Tony Levine aparecieron los trazos verdes de la parte exterior de los ascensores. Tony giró la bola del ratón y la imagen pasó al otro lado de las puertas, centrándose en el sistema de mando que había sobre ellas. Willis Ellery sacó la pluma y señaló una pieza que parecía una cadena de bicicleta.
– Bueno -dijo-. Eso es un sistema de mando de alta velocidad completamente regulable. Utiliza ese motor de corriente continua para accionar las dos bielas que abren y cierran las puertas. La fuerza que mantiene unidas las puertas es mayor en la parte de arriba y menor por abajo. Así que por ahí intentaremos forzarlas: por abajo. De ese modo liberaremos el aire tratado hacia el cuerpo principal del edificio, apartándolo de los tres hombres encerrados en la cabina. Por lo menos, eso evitará que se mueran de frío. Luego ya veremos la forma de bajar por el hueco y abrir la trampilla del techo de la cabina.
– Me parece buena idea -aprobó Mitch-. Pero necesitaremos una navaja o un destornillador. David, ¿por qué no le preguntas a Helen qué ha encontrado?
Arnon asintió y salió a buscarla.
– Aunque no lleguemos a separar mucho las puertas -añadió Ellery-, el mecanismo de mando tiene sensores incorporados. Una especie de haz luminoso. Si lo desconectamos, quizá podríamos activar el movimiento de las puertas en sentido contrario.
– ¿Abrirlas, quiere decir? -dijo Curtis, sonriendo.
– Eso es -confirmó Ellery con voz queda.
Horrorizado por la muerte de Kay Killen, no entendía cómo podía considerarse divertido nada de lo que estaba pasando. La noticia de que estaban atrapados en la Parrilla le había producido una clara sensación de náusea, como si hubiese comido algo estropeado a mediodía. Suspiró con visible impaciencia.
– Oiga, lo hago lo mejor que puedo -afirmó.
– No lo dudo -repuso Curtis-. Todos lo hacemos. Así que debemos mantener la moral alta, ¿eh? Que no nos deprima lo que ha pasado. ¿Entiende lo que quiero decir?
Ellery asintió.
Arnon volvió a aparecer con una selección de cuchillos y tijeras de cocina, además de algunos salvamanteles de madera.
– Podemos meter los salvamanteles en los intersticios que hagamos con los cuchillos -explicó-. Como cuñas, para mantener las puertas abiertas.
– Muy bien -dijo Mitch-, vamos allá.
Los cuatro hombres salieron al pasillo en dirección a los ascensores.
– ¿Cuál? -preguntó Ellery.
Mitch tocó las puertas con cautela. Tal como había dicho Richardson, estaban heladas.
– El del medio, de este lado.
Ellery escogió un largo cuchillo para el pan y se tumbó boca abajo en el suelo. Colocó la punta del cuchillo donde se juntaban las puertas y empezó a hacer fuerza. De pie, Levine intentó meter otro cuchillo más arriba, entre los paneles. Ninguno de los dos consiguió gran cosa.
– No quiere entrar -gruñó Ellery.
– Tenga cuidado de no cortarse -le recomendó Curtis.
– No cede ni un milímetro. O el sistema de mando tiene más fuerza de lo que pensaba, o las puertas están completamente atascadas.
Levine rompió el cuchillo y por poco no se rebanó el dedo.
Provisto de unas tijeras abiertas, Curtis avanzó y ocupó el lugar de Levine.
– Déjeme probar.
Al cabo de unos minutos se apartó a su vez y, con más atención, examinó la juntura de arriba abajo. Luego pasó el pulgar por la parte alta e hizo palanca en la junta con la hoja de las tijeras. Algo se rompió, pero no era metal.
– Las puertas no están completamente atascadas -dijo sombríamente. Se agachó a recoger el fragmento que había caído en la moqueta y lo mostró en la palma de la mano para que lo vieran todos. Era un trozo de hielo-. Están completamente congeladas.
– ¡Mierda! -jadeó Mitch.
– Lamento decirlo, señores -dijo Curtis- Pero casi con toda seguridad, quien se encuentre detrás de esas puertas ya estará muerto.
– ¡Pobrecillos! -comentó Arnon-. Vaya forma de morir, joder.
Ellery se puso en pie, jadeante.
– No me encuentro bien -anunció.
– ¿Y ya está? -inquirió Levine-. ¿Es que vamos a darnos por vencidos?
Curtis se encogió de hombros.
– Acepto cualquier sugerencia.
– Tiene que haber algo que podamos hacer. ¿Mitch?
– El inspector tiene razón, Tony. Probablemente ya estarán muertos.
Frustrado, Levine dio una patada a la puerta y soltó una andanada de tacos.
– Tranquilo -dijo Mitch.
– Ya hay cuatro personas, quizá cinco, muertas en este edificio, ¿y me dices que esté tranquilo? ¿No lo entiendes, Mitch? ¡Estamos acabados, hombre! Nadie va a salir de aquí. Ese cabrón de Grabel va a eliminarnos uno por uno.
Curtis cogió firmemente a Levine por los hombros y lo empujó violentamente contra la pared.
– Será mejor que empiece a afrontar la situación -le advirtió-. No quiero oírle decir más chorradas. -Soltando a Levine de su poderosa presa, añadió sonriendo-: No hay que inquietar a las damas.
– No se preocupe por ellas -intervino Arnon-. Tienen cojones para lo que sea…, más que otros, en todo caso. Créame, inspector, son incombustibles.
– ¿Me disculpan, por favor? -pidió débilmente Ellery-. Tengo que ir al lavabo.
Mitch lo cogió del brazo.
– Estás un poco pálido, Willis. ¿Te encuentras bien?
– No mucho -admitió Ellery.
Los otros tres hombres vieron cómo se alejaba por el pasillo en dirección a la sala de juntas.
– Dave tiene razón -dijo Levine, sonriendo con sarcasmo-. Aquí, las únicas damas que pueden inquietarse son Ellery y Birnbaum.
– ¿Cree que se le pasará? -preguntó Curtis a Mitch, sin hacer caso a Levine.
– Le tenía cariño a Kay, eso es todo.
– Todos la queríamos -observó Arnon.
– Quizá esté un poco deshidratado -sugirió Curtis-. Tendremos que ocuparnos de que beba algo.
Volvieron a la sala de juntas y sacudieron la cabeza cuando los otros les preguntaron por los tres encerrados en el ascensor.
– Así que la cosa es grave -comentó secamente Marty-. Bueno, por lo menos no moriremos de hambre ni de sed. He preparado una lista de nuestras provisiones, aunque no comprendo por qué se me ha encomendado una tarea tan doméstica. Aquí soy el socio más importante, ¿sabes, Mitch? Por derecho, me correspondería estar al cargo de todo.
– ¿Quiere tomar el mando? -le preguntó Curtis-. Pues sírvase. Yo no pretendo lucirme ni tengo un ardiente deseo de imponer mi voluntad a los demás. Si se cree capaz de sacarnos de aquí, adelante, no seré yo quien se lo impida.
– No he dicho eso. Simplemente, observaba que se ha invertido el orden jerárquico.
– Bueno, eso es lo que pasa en momentos de crisis, Marty -repuso Arnon, sarcástico-. Las viejas estructuras de clase ya no significan nada. La supervivencia suele basarse en la posesión de cierta sabiduría práctica. Como ser ingeniero. Tener un profundo conocimiento del terreno. Esas cosas.
– ¿Estás insinuando que no sé nada de este edificio, David? ¿En qué crees tú exactamente que consiste el trabajo de un director administrativo en una empresa como ésta?
– ¿Sabes una cosa, Marty? Hace meses que me vengo haciendo esa misma pregunta. Me encantaría conocer la respuesta.
– ¡Vaya, hombre! -La indignación hizo que Birnbaum se pusiera en posición de firmes, como quien se defiende ante un tribunal-. Díselo, Mitch. Dile…
Curtis se aclaró ruidosamente la garganta.
– ¿Por qué no lee la lista? -propuso-. Ya discutirán sobre sus respectivas funciones cuando salgamos de aquí.
Birnbaum frunció el ceño y luego, malhumorado, empezó a enumerar las provisiones:
– Doce botellas de dos litros de agua mineral con gas, veinticuatro botellas de Budweiser, doce botellas de Miller Lite, seis botellas de un mediocre Chardonnay californiano, ocho botellas de zumo de naranja recién exprimido, ocho bolsas de patatas fritas, seis bolsas de cacahuetes tostados, dos poulets fríos, un jamón, un salmón, seis barras de pan, varios trozos de queso, fruta, hay mucha fruta, seis chocolatinas Hershey y cuatro termos grandes de café. La nevera no funciona, pero todavía hay agua corriente.
– Muchas gracias, Marty -dijo Arnon-. Buen trabajo. Ya puedes marcharte a casa.
Birnbaum enrojeció, puso la lista en manos de Curtis y volvió con paso resuelto a la cocina, seguido por la risa cruel de David Arnon.
– Suficiente comida, en cualquier caso -dijo Curtis a Coleman.
– Yo me bebería una cerveza -repuso éste.
– Yo también -dijo Jenny-. Estoy sedienta.
– Mi estómago resuena como la falla de San Andreas -dijo Levine-. ¿Quieres algo de la cocina, Bob?
Bob Beech empujó la silla apartándose del terminal simple, se puso en pie y se acercó a la ventana.
– ¿Bob? -le preguntó Mitch-. ¿Tienes algo que decirnos?
Todos perdieron el apetito o la sed cuando llegó la tranquila respuesta de Beech:
– Creo que tendremos que revisar nuestras expectativas de rescate. Radicalmente.
Eran casi las nueve.
– Ninguno de nosotros tiene un horario regular, ¿verdad? -dijo Bob Beech-. Yo, por ejemplo, a veces trabajo hasta medianoche. Y ha habido ocasiones en que ni siquiera he vuelto a casa. Me parece que puede decirse lo mismo de casi todos los que están en esta habitación. ¿Inspector Curtis?
– Un policía trabaja a cualquier hora -admitió con un encogimiento de hombros-. Vaya al grano.
– ¿Les suena el nombre de Roo Evans, señores?
Nathan Coleman miró a Curtis y asintió.
– El chico negro de Watts, la persecución de coches.
– Estamos investigando su asesinato -explicó Curtis.
– No, ya no -repuso Beech.
– ¿Qué quiere decir? -preguntó Coleman.
– Ustedes dos están relevados de sus funciones, con el salario entero, y retenidos en la comisaría de la calle Setenta y siete para ser interrogados por la Brigada de Asuntos Internos como sospechosos de haber participado en el asesinato de Evans. Al menos eso es lo que cree el comisario Mahoney.
– Pero ¿qué coño está diciendo? -inquirió Curtis.
– Lo siento, pero no soy yo quien lo dice. Alguien ha entrado en su ordenador central del Ayuntamiento. Buen trabajo, por cierto. Si no me creen, echen un vistazo a la pantalla. Nadie los espera en el despacho hasta dentro de bastante tiempo. Quizá nunca. Por lo que se refiere a sus colegas, ustedes dos son personae non gratae. Que en latín significa: estáis jodidos.
Curtis se volvió y miró al ordenador sin verlo.
– ¿Me está tomando el pelo? -preguntó-. ¿Es una broma?
– Ojalá lo fuese, inspector, créame.
– Pero los de Asuntos Internos tendrían que haber llamado a Mahoney para comunicárselo, ¿no? -se extrañó Coleman.
– Así era antes -suspiró Curtis-. Pero ahora el ordenador se encarga de todo. Creen que garantiza la objetividad, ¿sabes? Para que los delincuentes puedan jodernos bien. El capullo de Mahoney no levantará su gordo culo de la silla y creerá lo que imprima el ordenador como si viniese directamente del Todopoderoso. A lo mejor incluso llama a mi mujer para decirle que no me espere en unos días.
– Como decía -prosiguió Beech, moviendo la cabeza-, eso no es todo. Han mandado un fax a las líneas aéreas para cancelar los billetes de los Richardson en el vuelo de Londres. Incluso han anulado la reserva que tenías en el Spago, Tony. Qué atenlos, ¿eh?
– ¡Joder! Tuve que esperar cuatro semanas para conseguir la puñetera mesa.
– Han enviado fax o correo electrónico a mujeres, novias, novios. Para decirles que teníamos los teléfonos estropeados y que nos quedaremos trabajando toda la noche para terminar esta mierda.
Hubo un largo y pasmado silencio que terminó rompiendo David Arnon.
– ¿Creéis que Grabel habrá llamado a Mastercharge? -preguntó-. ¿Para cancelar mi deuda?
– ¿Nadie nos espera en casa esta noche? -resumió Jenny-. ¿Y nadie sabe que estamos encerrados aquí? ¿Con un loco?
– Eso es, más o menos -confirmó Beech-. Pero hay algo mejor aún.
– ¿Podría haber algo peor? -dijo Coleman, encogiéndose de hombros.
– Allen Grabel no es culpable de nada.
– ¿Cómo? ¿Quién es, entonces? -preguntó Helen.
– Nadie.
– No entiendo -dijo Curtis-. Ha dicho que «alguien» entró en el ordenador central…
– Ese «alguien», que todos suponíamos que era Allen Grabel, es el propio Abraham.
– ¿Quieres decir que el ordenador es el culpable de lo que está pasando? -preguntó Marty Birnbaum.
– Eso es exactamente lo que estoy diciendo.
– ¡Pero qué…! ¡No lo entiendo! -repitió Curtis-. Yo sólo conozco la mentalidad de los criminales que están cargados de armas, drogas y demás mierda. ¿Por qué haría un ordenador una cosa así?
– ¡Venga, hombre! -interrumpió Marty Birnbaum-. No hablarás en serio, ¿verdad, Bob? Habrá fallado la integridad del sistema, como has dicho. Pero lo que estás sugiriendo es absurdo. Y alarmista, además. Te estás comportando de manera irresponsable. En serio. ¿Por qué querría Abraham hacer daño a alguien? Ni siquiera estoy seguro de que pueda afirmarse que un ordenador tiene voluntad.
– Bueno, por lo menos estamos de acuerdo en eso -admitió Beech-. No en el porqué, inspector. Sino en el cómo. El cómo implica un motivo. Estamos hablando de una máquina, ¿recuerda?
– ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y qué más da, joder? Me gustaría saber lo que está pasando.
– Pues puede que haya habido una especie de semiapagón.
– ¿Y qué coño es un semiapagón?
– Un descenso de tensión en vez de una interrupción del suministro de energía. Cuando hay un fallo importante en el suministro de energía, el generador de emergencia tiene que ponerse en marcha. Es posible que haya la energía justa para que no se active el sistema de emergencia, pero no la suficiente para que Abraham pueda gestionar las cosas como es debido. Puede faltarle energía. Como cuando falta oxígeno en el cerebro. -Se encogió de hombros y concluyó-: No sé. Sólo son conjeturas, nada más.
– ¿Estás seguro, Bob? ¿De lo de Abraham?
– No hay otra explicación, Mitch. He visto las operaciones en el terminal a medida que se procesaban en el Yu-5, abajo. Sólo la rapidez con que desfilaban me convenció de que no hay un operador que las esté ejecutando. Estoy seguro. Ni tampoco instrucciones programadas de antemano. Abraham lo está haciendo por su propia cuenta.
– A lo mejor hay otra explicación, Bob -sugirió Mitch.
– Pues dímela -replicó Beech.
– Se trata de un sistema muy complejo, ¿no es así? Y la complejidad supone cierta inestabilidad intrínseca, ¿verdad?
– Es una posibilidad interesante -admitió Beech.
– ¿Puede repetirlo? -pidió Curtis.
– Los sistemas complejos siempre están al borde del caos.
– Tenía entendido que había alguna ley que prohibe a los ordenadores atacar a los humanos -terció Coleman-. Como en las películas.
– Me parece que se refiere a la primera ley de la robótica de Isaac Asimov -repuso Beech con aire pensativo-. Eso estaba bien cuando sólo teníamos que ocuparnos de sistemas binarios, de ordenadores que trabajaban con un sistema serial de sí/no. Pero éste es un ordenador paralelo a gran escala, con una red nerviosa que funciona con un sistema de «quizás» ponderados, un poco como la mente humana. Este tipo de ordenador aprende sobre la marcha. Por lo que respecta a la tradición de la disciplina y la práctica informáticas, Abraham es el equivalente de un inconformista. Un librepensador.
– Puede ser -concedió Marty Birnbaum-. Pero ése es un terreno muy diferente del que os movéis vosotros. Una cosa es la iniciativa y otra, completamente distinta, la intención. Lo que estáis sugiriendo es… -Se encogió de hombros-. No hay otra palabra: ciencia ficción.
– ¡Joder, Mitch! -exclamó Beech-. ¡Es increíble!
– ¿Y no podría ser -arguyó Mitch- que Abraham hubiese superado cierto umbral de complejidad y se hubiera convertido en autocatalítico?
– ¿Autoqué? -dijo Levine.
– Un ordenador se organiza a sí mismo a partir del caos de sus diversas respuestas programadas para crear una especie de metabolismo.
Beech se mostraba cada vez más excitado.
Jenny se levantó despacio.
– ¡Uau! -exclamó-. ¿Una especie de metabolismo? ¿Quieres decir lo que creo que estás diciendo, Mitch?
– Eso es exactamente lo que estoy diciendo.
– ¿Y qué está diciendo? -preguntó David Arnon-. ¿Sabes tú lo que está diciendo, Bob? Porque yo no tengo ni pajolera idea.
– Te diré una cosa -contestó Beech-. No soy una persona religiosa. Pero ésta es la experiencia más cercana a una revelación que haya tenido nunca. Tengo que reconocer la posibilidad, a falta de términos más adecuados, de que Abraham sea un ser vivo capaz de pensar.
Las palabras de Bob Beech acentuaron las náuseas de Willis Ellery. Convencido de que iba a vomitar, se dirigió al servicio de caballeros, cerró la puerta del cubículo y se arrodilló frente a la taza. Su entrecortada respiración y el sudor frío que se le empezaba a formar en la frente parecían realzar el tumulto que se agitaba en su estómago. Pero no pasó nada. Eructó un par de veces, deseando tener valor para meterse los dedos en la garganta como una adolescente bulímica. Pero, por lo que fuese, no se atrevió.
Al cabo de unos minutos, cuando la sensación que tenía en el estómago pareció bajarle al intestino, Ellery pensó que, en cambio, tendría que cagar. De modo que, tambaleante, se irguió, se desabrochó el cinturón, se bajó los pantalones y los calzoncillos y se sentó.
¿Por qué tenía que ser Kay?, se preguntó. ¿Por qué? Nunca había hecho daño a nadie. No podía tener más de veinticinco años. Qué lástima. ¿Y cómo había podido ahogarse? Aunque Abraham hubiese querido matarla, ¿cómo lo había hecho? No había trampolín ni máquina para hacer olas. ¿Cómo podía haber sido?
El ingeniero Ellery quería comprender. Decidió que en cuanto saliera del retrete llamaría a Ray Richardson por el walkie-talkie para que le diera detalles sobre la forma en que había muerto Kay. Sin duda, al encontrarla flotando en el agua, Richardson había pensado lo más evidente, como habría hecho la mayoría de la gente. Pero podía haber sucedido de otra manera. Quizá se había electrocutado. O asfixiado con gas. Con la bomba de dosificación automática, Abraham podía haber fabricado una especie de gas mortal. O a lo mejor se había limitado a suministrarle ozono.
Tras una breve contracción espasmódica, Ellery vació los intestinos y, casi inmediatamente, empezó a sentirse mejor. Accionó la cisterna con el codo, puso en marcha el dispositivo de limpieza personal, salió del cubículo y fue a lavarse las manos en el largo escalón de mármol que alguien había considerado un lavabo de moda. Ellery hubiera querido llenar un lavabo para sumergir la cara en él, pero su forma se lo impedía. No era la clase de lavabo que invitara a remolonear.
Se miró en el espejo y vio que su rostro estaba recobrando algo de color.
– Un lavabo debe parecer un lavabo, no un puñetero ordenador personal -masculló.
Abrió el grifo, se echó agua fría en la cara y bebió un poco.
De pronto se le ocurrió que se estaba comportando casi del mismo modo que Kay Killen poco antes de encontrar la muerte. Volvió a sentir náuseas al comprender que estaba tan en peligro como ella lo había estado.
Abraham controlaba los servicios, igual que la piscina.
Ellery no quiso tocar el grifo para cerrarlo ni secarse las manos en el aparato de aire caliente, por miedo a electrocutarse. Corrió a la puerta y, al ver que se abría con toda facilidad, soltó una carcajada.
Tony Levine casi se dio de bruces con él.
– Pero ¿qué coño te pasa, hombre? -rezongó Levine-. ¡Joder, qué susto me has dado!
– Es que me ha entrado miedo, Tony -dijo Ellery, sonriendo avergonzado-. Estaba pensando en Kay. No creo que se haya ahogado. En realidad, estoy completamente seguro. Richardson lo creyó porque se la encontró flotando, nada más.
– ¿Y entonces qué le pasó, teniente Colombo?
– Se me acaba de ocurrir ahora mismo. Abraham administra los productos químicos que se mezclan con el agua de la piscina. Creo que la asfixió con gas.
Levine frunció la nariz con expresión de asco.
– Desde luego, se habría asfixiado si hubiera entrado aquí. Soltó una sonora carcajada-. ¡Vaya, qué pestazo, peor que en el resto del edificio! ¿Qué has almorzado, Willis, comida para perros?
Levine apartó de un empujón a Ellery y entró.
– Cabrón de mierda -masculló Ellery. Se quedó un momento mirando la puerta y luego volvió en silencio a la sala de juntas.
El seco chasquido que hizo la puerta al cerrarse tras Levine sofocó el ruido, más discreto, de la esclusa neumática, lo que indicaba que el ordenador se disponía a cambiar el fétido aire de los servicios.
– Cuanto más complejo es un sistema -explicaba Mitch-, menos previsible es y más probabilidades hay de que empiece a actuar según sus propias prioridades. Mirad, por muy inteligentes que os consideréis, por mucho que creáis saber de un sistema algorítmico, siempre tendréis resultados que no hayáis previsto. Desde el punto de vista de un ordenador, el caos no es más que una forma diferente de orden. Preguntáis por qué ocurre todo esto. Pero lo mismo podríais preguntar por qué no debería suceder.
– Pero ¿cómo puede estar viva una máquina? -dijo Curtis con cara de asombro-. Venga, pongamos los pies sobre la tierra. Fuera de los tebeos, nadie cree que sean posibles esas cosas.
– Todo depende de lo que se entienda por vida -arguyó Mitch-. La mayoría de los científicos concuerdan en que no existe una definición universalmente aceptada. Aunque se afirmase que la capacidad de reproducirse es una condición fundamental del ser viviente, esa definición no podría excluir los ordenadores.
– Mitch tiene razón -convino Beech-. Incluso un virus informático cumple todas las condiciones del ser vivo. Es un hecho al que quizá no nos guste enfrentarnos, pero poseer un cuerpo no es una condición necesaria de la vida. La vida no es una cuestión de materia, sino de organización, un proceso dinámico de la física, y puede enseñarse a algunas máquinas a que reproduzcan esos procesos dinámicos. De hecho, puede decirse que algunas máquinas prácticamente tienen vida.
– Yo prefiero considerar que parecen vivas a que tienen vida -declaró Jenny Bao-. Para mí la vida sigue siendo sagrada.
– Para ti todo es sagrado, cariño -murmuró Birnbaum.
– El Yu-5, o Abraham, está proyectado para ser autónomo -prosiguió Beech-. Está concebido para aprender y adaptarse. Para pensar por sí mismo. ¿De qué os sorprendéis? ¿Por qué es tan difícil creer que Abraham tiene capacidad de pensar? ¿Que sea menos capaz de pensar que Dios, por ejemplo? En realidad, tendría que ser mucho más fácil de aceptar. O sea, ¿cómo podemos decir que Dios conoce, que Dios oye, que Dios ve, que Dios siente, que Dios piensa, y que Abraham no? Si estamos dispuestos a pasar por alto lo intrínsecamente absurdo que es creer en un Dios sensible, ¿por qué nos resulta difícil hacer lo mismo con un ordenador? La raíz del problema está en el lenguaje. Como es imposible que las máquinas se adapten más al comportamiento humano, está claro que los humanos tendrán que adaptarse más al comportamiento de las máquinas. Y el lenguaje es el ámbito donde deberá realizarse esa armonización. Los ordenadores y las personas tendrán que empezar a hablar el mismo lenguaje.
– Hable por usted -objetó Curtis.
Beech sonrió.
– Mire, hace mucho que se viene escribiendo de estas cosas. La historia de Pigmalión. El Golem de la leyenda judía. Frankenstein. El ordenador del 2001 de Arthur C. Clarke. Y esa fantasía a lo mejor se ha hecho ya realidad: un ser artificial, una máquina se ha hecho cargo de su propio destino. Aquí mismo, en Los Ángeles.
– Los Angeles ya está lleno de seres artificiales -intervino Arnon-, Ray Richardson, por ejemplo.
– ¡Fenómeno! -dijo Curtis-. Hemos hecho historia. Esperemos seguir con vida para que podamos contárselo a nuestros nietos.
– Oiga, todo esto es muy grave, lo sé. Ha habido asesinatos y lo lamento profundamente. Pero al mismo tiempo soy un científico, y no puedo menos de sentirme, cómo decir…, privilegiado.
– ¿Privilegiado? -repitió Curtis con desdén.
– No es la palabra justa. Pero, para un científico, lo ocurrido tiene un enorme interés. Lo ideal sería tener tiempo para estudiar adecuadamente este fenómeno. Investigar cómo ha podido suceder. Así podríamos reconstruir las circunstancias para poderlas reproducir en otra parte, en condiciones controladas. Es decir, que sería una pena cargárselo. Y hasta inmoral. Porque, en el fondo, Jenny tiene razón. La vida es sagrada. Y quien crea vida se convierte en una especie de dios, lo que conlleva ciertas obligaciones vis à vis de lo creado.
Curtis dio un paso atrás, moviendo la cabeza con aire confuso.
– Espere un momento. Sólo un momento. Eso que acaba de decir. Ha dicho que sería una pena cargárselo. ¿Se refiere a que podría poner término a todo esto? ¿Qué puede destruir el ordenador?
Beech se encogió de hombros, con indiferencia.
– Cuando construimos el Yu-5 consideramos, naturalmente, la posibilidad de que pudiera acabar compitiendo con sus creadores. Al fin y al cabo, una máquina no reconoce los valores sociales normales. Por eso incluimos un tutorial en la arquitectura básica de Abraham. Un modelo electrónico llamado GABRIEL. Para hacer frente a una hipotética desconexión.
– ¿Una hipotética desconexión?
Curtis agarró a Beech de la corbata y lo lanzó violentamente contra la pared.
– ¡Gilipollas de mierda! -gruñó-. Después que nos estamos rompiendo los cojones para tratar de salvar a tres personas encerradas en un ascensor controlado por un ordenador asesino, ¿me viene ahora conque podía haberlo desconectado desde el principio?
Su rostro se crispó aún más, y parecía a punto de golpear a Beech cuando Coleman le contuvo.
– Tranquilo, Frank -le instó Coleman-. Todavía le necesitamos para desconectarlo.
Beech dio un tirón de la corbata, liberándola de la presa de Curtis.
– ¡De todos modos, ya estaban muertos! -gritó-. Usted mismo lo ha dicho. Además, nadie que esté en sus cabales tira a la basura un soporte informático de cuarenta millones de dólares sin comprobar su arquitectura de subsunción. Una cosa es un accidente. Y otra que Abraham sea culpable de estar vivo.
– Es un tipo despreciable -dijo Curtis con una mueca de asco-. Dólares y centavos. Eso es lo único en que piensa la gente como usted.
– Lo que está sugiriendo es absurdo. Nadie en su sano juicio tiraría al retrete un Yu-5 sin tratar primero de hacer una comprobación a fondo.
– Ya han muerto cinco personas, señor mío. ¿Qué más comprobación necesita?
Beech sacudió la cabeza y le volvió la espalda.
– ¿Y qué se propone hacer -inquirió Curtis- cuando tenga su jodida comprobación? -Mirando a Coleman con impaciencia, ordenó-: Vale, Nat, suéltame ya. -Y de un empujón se liberó del ya débil abrazo de su compañero-. ¿Es que aún tenemos que morir algunos más para que se le meta en su dura mollera que
esto no es un estúpido experimento del Instituto de Tecnología de California, o del de Massachusetts, o del caldo de cultivo del que haya salido usted? Ahora no se trata de vida artificial. Sino de vida real. De hombres y mujeres con familia. No de un puñetero hombre de hojalata sin corazón.
– ¿Bob? -dijo Mitch-. ¿Puedes desconectarlo? ¿Es posible?
Beech se encogió de hombros.
– Lo correcto sería pedir autorización al señor Yu. Hay un procedimiento oficial para hacer estas cosas, ¿sabes?
– ¡A tomar por el culo el señor Yu! -exclamó Curtis-. ¡Y a la mierda el procedimiento de los cojones! Por si lo ha olvidado, no es fácil ponerse en contacto con nadie en estos momentos.
– ¡Vamos, Bob! -urgió Mitch.
– Vale, vale -repuso Beech, sentándose frente al terminal-. Lo iba a hacer de todos modos.
El walkie-talkie zumbó. Contestó Coleman, que salió al pasillo en dirección a la galería.
– ¡Aleluya! -dijo Helen-. A lo mejor podemos salir ahora de este rascacielos de locos.
– ¡Amén! -repuso Jenny-. Toda la tarde he tenido un mal presentimiento sobre este sitio. Y por eso he venido, precisamente. Para librarlo de los malos espíritus.
– Que cada cual aporte su granito de arena -intervino Arnon, dejándose caer en el sofá-. A ver si salimos cuanto antes de aquí.
– Sí, bueno, pero esperad sentados -recomendó Beech-. Lleva tiempo verter ácido informático en el equivalente de un millar de ordenadores corrientes.
– ¿Cuánto? -quiso saber Curtis.
– En realidad, no lo sé. Nunca me he cargado un ordenador de cuarenta millones de dólares. Nos llevó treinta y seis minutos entrar en contacto con Isaac, y el programa sólo tenía un par de horas de vida. ¿Te acuerdas, Mitch? El SAR.
Beech empezó a teclear instrucciones.
– Sí, me acuerdo.
– Pues desde entonces, este cabrón lleva meses funcionando. Incluso antes de que lo instaláramos en este edificio. Sólo Dios sabe la cantidad de datos que ha recogido en todo este tiempo. Quizá tardemos varias horas.
– ¿Varias horas? -repitió Curtis, consultando su reloj.
– Como mínimo.
– ¡Está de broma!
– ¿A santo de qué? Oiga, si quiere encargarse de esto, inspector, le cedo la silla.
– Sigue con ello, Bob -insistió Mitch-. Por favor.
– Vale, ahí vamos -suspiró Beech, y sus manos repiquetearon sobre el teclado-. Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Éste es el fin. -Empezó a cantar el estribillo de una canción de los Doors-. El fin.
– Nunca me ha gustado esa canción -observó Arnon-. Es deprimente. ¡Vaya letra! Nadie saldrá vivo de aquí. Muy apropiado, ¿eh?
– ¿Abraham? -dijo Beech-. Estamos extendiendo la alfombra negra para mandarte al olvido, amigo de silicio. Si dependiera de mí, me habría gustado conocerte un poco mejor. Pero no es hora de razonar, sino de hacer que mueras. Aquí hay un poli que dice que debes desaparecer, amigo, de otro modo me convertirá en Rodney King Segundo. Así que es hora de dormir para el Niño Prodigio. Capisce? El Sueño Eterno para el Gran Paquidermo. FDD. FNV. FDV.
Nathan Coleman se asomó por la balaustrada de cristal que daba al atrio y miró a la planta baja. Era como estar en el mástil de un buque y mirar a los insectos humanos que se arrastraban por el blanqueado castillo tie popa. Había tres. El walkie-talkie emitió un chasquido, como el ruido de una vela suelta, y uno de los insectos agitó la mano.
– ¡Eh! -dijo Richardson-, ¿qué coño pasa ahí arriba? Nos sentimos abandonados, como en una isla desierta o algo así.
– Es una larga historia, y no estoy seguro de haberla entendido bien. Han hablado mucho de vida artificial y esas cosas en un tono muy filosófico. Pero en la sección de deportes dijeron que su ordenador ha estado actuando por iniciativa propia. Que se ha vuelto loco o algo parecido. En cualquier caso, así están las cosas: el señor Beech está tratando de cargárselo -dijo Coleman, seguro de que esa noticia sulfuraría al arquitecto-. Con mucha reticencia.
– ¿Y para qué, coño? Sólo es cuestión de esperar tranquilamente.
– Me parece que no, señor Richardson. Mire usted, Abraham ha anulado su vuelo a Londres. Y a través del ordenador central de la policía en el Ayuntamiento, ha hecho que nos retiren del servicio al inspector Curtis y a mí. Aparte de otras cosas. El resultado es que nadie nos espera en casa esta noche. Es como si
el ordenador pensara convertirse en el primer asesino múltiple del Valle del Silicio.
Coleman oyó que Richardson transmitía la noticia a Joan y Dukes. Luego, el arquitecto dijo:
– ¿A quién se le ha ocurrido esa estupidez, por el amor de Dios? No, no me lo diga. Al cabeza de chorlito de su inspector. Páseme a Mitchell Bryan, ¿quiere? Necesito hablar con alguien que entienda bien la situación. No se ofenda, muchacho, pero se habla de un ordenador que ha costado cuarenta millones de dólares, no de una mierda de agenda electrónica.
Nat se metió dos dedos en la boca e hizo que vomitaba sobre la cabeza de Richardson.
– Le diré que le llame, ¿vale?
Coleman desconectó el walkie-talkie y volvió a la sala de juntas. Ahora que había posibilidades de salir, estaba pensando en la chica que iba a ver al día siguiente. Se llamaba Nan Tucker y trabajaba en una agencia inmobiliaria. Se la habían presentado en la boda de una antigua amiga que estaba convencida de que, como se llamaban Nat y Nan, estaban destinados a formar una pareja perfecta. Coleman tenía sus dudas con respecto al matrimonio, pero había quedado con ella para llevarla al restaurante más romántico que conocía, el Beaurivage de Malibu, pese a que era muy caro y a sus dudas sobre que tuvieran mucho en común, aparte de la evidente atracción física que sentían el uno por el otro. Pero no había previsto nada para después del almuerzo. Últimamente, Nathan Coleman dejaba la iniciativa sexual a las mujeres. Solía ser más seguro en aquella época en que imperaba lo políticamente correcto. ¿Y el viejo método del perfecto caballero? Eso casi nunca fallaba.
Coleman oyó un ruido sofocado tras la puerta de los servicios y aflojó el paso. Estaba a punto de entrar a ver lo que pasaba cuando vio a Mitch, que venía por el pasillo hacia él. Coleman siguió avanzando y le tendió el walkie-talkie.
– Su jefe quiere hablar con usted. Le he dicho que el señor Beech estaba desconectando el ordenador. -Coleman se encogió lacónicamente de hombros-. Parece que se cabreó un poco. A ese tipo le gusta romperle los cojones a la gente que trabaja para el, ¿verdad?
Mitch asintió con aire cansado.
Coleman iba a añadir algo sobre Ray Richardson, pero en
cambio se volvió a mirar la puerta de los servicios.
– ¿Ha oído algo?
Mitch aguzó las orejas y después negó con la cabeza.
– Nada en absoluto.
Coleman volvió a los lavabos, se detuvo un momento frente a la puerta y luego la empujó. No cedió.
Seguro ya de haber oído algo -¿un sofocado grito de auxilio?-, Coleman volvió a hacer presión sobre la puerta. Esta vez se abrió sin dificultad y, al entrar en los servicios de caballeros, el grito, que ahora era un chillido, fue seguido de un breve estallido, más próximo a un fuerte crujido que a una explosión, semejante al reventón de una llanta en una carretera mojada o a la erupción de una corriente de lava. Coleman sintió que algo chocaba contra el panel exterior de la puerta y, seguidamente, un chorro cálido y pegajoso le roció la cara y el cuello. Oyó que Mitch le llamaba pero no entendió lo que decía, porque poco a poco iba comprendiendo que estaba cubierto de sangre.
Como la mayor parte de los policías de Los Ángeles, Coleman se había visto más de una vez envuelto en un tiroteo, y por un instante pensó que le habían alcanzado, probablemente con un proyectil de alta velocidad. Se tambaleó, limpiándose la sangre de los ojos, y se preparó para sentir el dolor. Pero el dolor no llegó. Un momento después comprendió que el martilleante ruido que oía no eran disparos, ni los latidos de su corazón, sino los golpes que Mitch daba en el otro lado de la puerta.
– ¿Está bien, Nat? ¿Me oye?
Coleman tiró del picaporte, pero comprobó que se había bloqueado de nuevo.
– Sí, creo que sí, pero estoy encerrado.
– ¿Qué ha pasado? -Y luego-: ¿Inspector? Venga, Coleman se ha quedado encerrado en los servicios.
Coleman continuó limpiándose la sangre de la cara y, al recorrer la estancia con la mirada, notó que se le abría la boca. Había sangre por todas partes, grandes cuajarones de sangre: goteando del techo, salpicando el cuarteado espejo, formando un charco sobre la repisa de uno de los lavabos y corriendo en un reguero hacia sus pies. Como si en los servicios hubiera crecido y vuelto a bajar una marea roja en el espacio de unos segundos. Coleman cerró la boca y miró hacia la fuente de aquel caudal.
Un amasijo de trapos empapados de sangre formaba como una cadena de pequeñas montañas al fondo del cuarto. No muy lejos yacía una pierna de hombre, a la que aún estaban unidos el pene y los testículos. Una mano limpiamente cortada se había detenido en el acto de abrir el grifo. Colgando de una puerta de los retretes había una corbata de seda rosa, pero Cuando Coleman la tocó se dio cuenta de que no era una corbata, sino un trozo de intestino. Al dar media vuelta resbaló en la sangre, y cayó al suelo y se encontró frente al dueño de los despojos todavía humeantes que se esparcían por los servicios de la Parrilla como después del ataque de un tiburón. Era Tony Levine. O mejor dicho, su decapitada cabeza, con cola de caballo y todo.
– ¡Me cago en Dios! -exclamó Coleman, y la apartó de sí con repulsión.
La cabeza rodó por el suelo como un coco partido y se detuvo sobre el dentado borde de lo que había sido su cuello.
Los párpados se abrieron y unos ojos penetrantes, innegablemente vivos, se fijaron en Coleman con una mezcla de indignación y pesar. Luego, las aletas de la nariz se dilataron y Nathan Coleman, instintivamente, se dirigió a la cabeza cortada.
– ¡Joder! ¿Qué coño le ha pasado? -preguntó, estremecido.
La cabeza de Levine no contestó, pero durante otros diez o quince segundos siguió con los ojos fijos en los de Coleman, antes de que los párpados bajaran y la vida abandonara definitivamente el cerebro del muerto.
Entre los golpes que daban al otro lado de la puerta, Coleman oyó gritar a Frank Curtis. Tiró otra vez del picaporte, pero la puerta seguía cerrada.
– ¿Frank? -gritó.
– ¿Eres tú, Nat?
– Estoy bien, Frank. Pero Levine está muerto. Parece que le han disparado un jodido misil Patriot. Hay sangre y trozos del tío por todos lados. Es como una escena de Sam Peckinpah, te lo juro.
– ¿Qué ha pasado?
– ¡Y yo qué sé! -gritó Coleman-. Abrí la puerta y fue como si el tío reventara delante de mis narices. -Sacudió la cabeza-. Estoy medio sordo. Me zumban los oídos como cuando voy en avión. ¿Frank? ¿Sigues ahí?
– Vale, Nat, vamos a sacarte de ahí.
Pero en los servicios sonó un timbre atronador.
– Espera un momento, Frank, ocurre algo. ¿Lo oyes?
La voz venía de algún sitio por encima de la cabeza de Nathan Coleman; tenía acento inglés, y por una fracción de segundo creyó que era la voz de Dios. Luego se acordó de Abraham.
– Desaloje los servicios, por favor -decía la voz-. Desaloje los servicios, por favor. La limpieza automática de estas instalaciones se llevará a cabo dentro de cinco minutos. Repito. Desaloje los servicios, por favor. Tiene cinco minutos.
– ¿Frank? El tío quiere limpiar este revoltijo. ¿Qué hago ahora?
– Apártate de la puerta, Nat. Vamos a derribarla.
Coleman se refugió en el único retrete que había quedado a salvo de la diáspora anatómica de Levine, bajó la tapadera de la taza y se sentó. Siguió un breve silencio y luego, al otro lado de la puerta, se oyó el impacto sordo e inconfundible de un hombro. Para Nathaniel Coleman era un ruido revelador. Antes de que lo trasladasen a la Brigada Criminal había sido un simple policía. Después de tres años recorriendo Los Ángeles en un coche patrulla, sabía las puertas que podían derribarse y las que no. Curtis se entregaba a la tarea como un héroe de tebeo, pero Coleman comprendió que sus esfuerzos eran inútiles y que la puerta no cedería.
Volvió a sonar el timbre.
– Desaloje los servicios, por favor. Desaloje los servicios, por favor. La limpieza automática de estas instalaciones se llevará a cabo dentro de cuatro minutos. Repito. Desaloje los servicios, por favor. Tiene cuatro minutos.
Coleman echó la cabeza atrás, y miró al techo salpicado de sangre y al pequeño altavoz allí instalado.
– Bueno, pues si abrieras la puñetera puerta, yo desalojaría los servicios con mucho gusto.
Entonces se puso en pie y volvió a la puerta.
– ¿Frank?
– Lo siento, Nat. Esta mierda no cede. Tendremos que probar otra cosa. Aguanta.
Coleman miró inquieto al suelo, donde yacía la cabeza de Levine, y aporreó la puerta.
– ¿Frank? No quiero acabar como Levine, así que será mejor que se os ocurra algo pronto. Ya he recibido el aviso de que sólo me quedan cuatro minutos.
Pasó otro minuto y el timbre sonó por tercera vez.
– Desaloje los servicios, por favor…
Coleman alzó la vista al techo e hizo una mueca. Sacó la Glock de 9 milímetros de la funda que llevaba sujeta al cinturón, por dentro de los pantalones, y, tapándose un oído con el dedo, silenció el altavoz con dos disparos.
– ¿Nat? ¿Qué coño pasa ahí dentro, Nat?
– Nada, Frank, que me he hartado de que el ordenador de los cojones me diga que me largue del retrete. Así que le he dado un par de tiros, eso es todo.
– Bien hecho, Nat. Por un momento pensé que tenías un 211.
– No, sólo un 207, como antes. Sólo que no creo que el cabrón de Abraham pretenda un rescate. Me parece que quiere mi pellejo.
Frank Curtis golpeó con rabia la puerta de los servicios.
– ¿Qué ocurre durante la limpieza automática? -preguntó a Mitch, que se encogió de hombros y con la mirada trasladó la pregunta a Willis Ellery.
– Los servicios se rocían con una solución caliente de amoniaco -contestó Ellery.
– ¿Cómo de caliente?
– No hirviendo, pero bastante caliente. Después se secan con aire cálido y luego se renueva el ambiente, dejándolo climatizado y aromatizado.
– ¿Ha sido el programa de limpieza lo que ha matado a Levine?
Ellery sacudió la cabeza.
– Lo dudo. Estar encerrado en los lavabos durante el programa de limpieza no debe de ser una experiencia agradable, pero tampoco necesariamente fatal. El caso es que…, vaya, debería habérseme ocurrido antes. Mire, yo estuve ahí dentro justo antes de Tony y casi se lo comenté. Sólo que él me dijo algo y se me fue de la cabeza.
– ¿Qué ibas a comentarle?
– Que si Abraham utilizaba la instalación del aire acondicionado para incomodarnos, era lógico que también utilizase los servicios con intención hostil. Por lo que nos ha dicho Coleman me parece que Abraham ha matado a Tony al climatizar el aire. Ha debido aumentar la presión por encima de lo normal, como en un avión. Pero posiblemente eso no ha tenido consecuencias fatales hasta que Coleman ha abierto la puerta. Entonces debe de haberse producido una desclimatización inmediata. Lo bastante brusca para hacer saltar a Levine en pedazos.
– ¿Hay algún modo de detener el programa de limpieza?
– ¿Sin pasar por Abraham, quiere decir? -Ellery puso la mano en el panel que recubría la pared del pasillo, junto a la puerta-.
Tengo la impresión de que aquí detrás hay algo que podría servirnos, pero primero tengo que comprobarlo en el portátil.
– Hágalo -le instó Curtis.
Ellery volvió corriendo a la sala de juntas. Se detuvo a medio camino, dio media vuelta y gritó:
– Si empieza el programa, dígale a Coleman que se tape bien los ojos.
– Vale.
Mitch inspeccionaba el modo en que el panel de revestimiento estaba fijado al muro.
– Tornillos de expansión. Voy a preguntar a Helen si ha encontrado un destornillador.
Curtis aporreó la puerta de los lavabos.
– ¿Nat? Estamos probando una cosa para sacarte de ahí, pero llevará unos minutos. Cuando se ponga en marcha el programa, procura taparte los ojos. El líquido contiene amoniaco. Puede que esté caliente.
– ¡Cojonudo, Frank! -dijo la voz detrás de la puerta-. Buscaré un cepillo, a ver si me puedo sacar la mugre de las uñas, ¿vale?
Curtis volvió corriendo a la sala de juntas. Allí encontró a Willis Ellery y a Mitch, que estaban estudiando un dibujo tridimensional.
– ¿Qué han encontrado? -preguntó impaciente, tratando de entender el luminoso dibujo verde.
Sin apresurarse, Mitch movió la bola del ratón para inclinar el dibujo de Intergraph a un lado y luego a otro.
– Cada lavabo funciona de forma independiente -explicó Ellery-. Detrás de ese panel están los empalmes de tuberías, conductos y cables conectados a las demás instalaciones del edificio. El agua entra en los aseos por la columna ascendente y luego el ordenador se encarga de calentarla, mezclarla con amoniaco para la limpieza, todo eso. Si logramos cortar la toma principal, podríamos detener el programa de limpieza.
– Perfecto. ¿Cómo lo hacemos?
– Un momento -repuso Ellery-. Déjeme ver.
Curtis echó una mirada alrededor. Bob Beech estaba encorvado frente al terminal. Arnon y Birnbaum habían extendido sobre la mesa un plano del edificio y discutían algo al tiempo que prestaban oídos al último incidente. Jenny estaba inclinada sobre el hombro de Mitch, mirando la pantalla del portátil. Al otro extremo de la mesa, Helen Hussey había colocado una selección de herramientas y otros objetos útiles, como si estuviese preparando una operación quirúrgica. Había un botiquín de primeros auxilios, una cuchilla de moqueta, un serrucho pequeño, un bisel, una rasqueta, una escofina, una talocha, unos alicates, una garlopa, unas tijeras, varios cuchillos y tenedores, un surtido de bulones, un par de destornilladores, un abrebotellas y una llave inglesa grande.
Curtis escogió un destornillador.
– ¿Dónde coño encontró todo esto? -preguntó, impresionado por la eficiencia de Helen.
– Se sorprendería de ver todo lo que los obreros dejan en los edificios cuando terminan el trabajo -contestó ella-. Había un saco de herramientas en los servicios de señoras, figúrese.
– Sí, pero será mejor que no vuelva a utilizar los aseos -le recomendó Curtis, alzando la voz-. Y ustedes tampoco. Abraham acaba de matar a Levine en los servicios de caballeros. Y ahora Nat se ha quedado allí encerrado.
– ¡Santo Dios!
– ¿Tienes ahí una llave inglesa, Helen? -preguntó Ellery.
A Helen nunca le había caído simpático Tony Levine. Siempre dando vueltas a su alrededor. Era peor que Warren Aikman. Pero lamentaba que hubiese muerto. Con un sobresalto, se dio cuenta de que ya no estaba segura de cuántas personas habían muerto en la Parrilla desde aquella tarde.
– No sé -dijo vagamente, mostrando algo que podía responder a la descripción.
– Mejor que mejor -comentó Ellery, entusiasmado-. Es de las que se ajustan a la presión del mango.
Cuando el agua empezó a entrar a raudales, Coleman casi sintió alivio, porque ni estaba caliente ni parecía contener amoniaco. Pero el nivel aumentaba a cada momento. Cuando Curtis volvió al otro lado de la puerta, ya había más de diez centímetros. Coleman habría probado a contener la inundación, sólo que el agua entraba por todos los sitios imaginables: por los aspersores de alta presión del techo, por los grifos del lavabo, hasta por las cisternas de los retretes. Poco a poco, en la mente del policía empezó a abrirse paso la idea de que Abraham pretendía ahogarlo.
– ¡Aquí hay un escape de cojones, Frank! -gritó-. Esto se está llenando de agua. Nada de amoniaco. A lo mejor Abraham ha cambiado de planes después de que le destrocé el altavoz.
Eso le dio una idea. Volvió a desenfundar la pistola.
– ¡Oye, Frank! Apártate, voy a ver si hago unos cuantos agujeros en la puerta. Me parece que pronto me harán falta más desagües. ¿Frank?
– ¡No, es inútil, Nat! -gritó a su vez Curtis-. Acaban de decirme que la puerta es de acero. Necesitarías un bazuka del cincuenta para atravesarla. Trata de mantener la calma. Estamos buscando el modo de desconectar el módulo de los servicios de la toma principal de agua.
– De acuerdo, Frank. Lo que tú digas. Pero no tardéis mucho. Nunca me han gustado las películas de submarinos.
Coleman enfundó la pistola y, con el agua casi a las rodillas, volvió a sentarse en el retrete.
Inclinándose hacia delante, cogió agua con las manos y bebió.
– Por lo menos no me moriré de sed.
Curtis quitó el último tornillo, dejando que el panel se desprendiera de la pared y cayera al suelo. En el hueco había un gran tubo rojo en forma de codo, otra tubería más pequeña de conexión con los aseos, unas válvulas circulares de cerámica y, dentro de un cajetín con material aislante, los cables eléctricos que regulaban el funcionamiento de los servicios.
Willis Ellery indicó una junta de la tubería de derivación.
– Creo que para cortar el agua lo único que tenemos que hacer es apretar ahí.
– Espere un momento -objetó Curtis-. ¿No será peligroso tocar esa tubería? ¿Qué me dice de todos esos cables eléctricos? ¿Suponga que Abraham ha conectado la tubería a la corriente?
– Tiene razón, Will -intervino Mitch, que ya estaba tecleando en el portátil el código estampado en el cajetín-, cacoas 21. El diagrama de la instalación quizá nos diga cómo abrir la puerta.
En la pantalla, el menú pidió la versión deseada del esquema de conexión, Rápida o Técnica. Mitch seleccionó Rápida y observó el programa Intergraph, que trazaba una línea por cada cable en vez de una línea por cada hilo.
Willis Ellery irguió la cabeza por encima del hombro de su colega y estudió el diagrama durante unos momentos.
– Ninguna tubería está conectada a la instalación eléctrica -aseguró al fin. Luego, golpeando la llave inglesa sobre la palma de la mano, añadió-: Bueno, vamos allá.
Se preparó para cortar el agua y, ajustando las dentadas mandíbulas de la llave a la junta que abrazaba la cañería de derivación, empezó a apretar la tuerca.
– De momento parece que no hay peligro.
Mitch seguía estudiando el esquema de conexión. Curtis miraba por encima de su hombro.
– ¿Qué es eso?
– Cajetín de Conexiones Aseos número 21 -contestó Mitch-. Cables para cada tipo de instalación del edificio. Éste es de la luz. Para disminuir o aumentar la iluminación. Ése, del aire acondicionado. Ese otro, de TI: telecomunicaciones básicas y datos a baja velocidad. Parece que el cable del aire acondicionado es el que acciona la puerta. ¿Lo ve? El cajetín del techo, encima de la puerta, y esas dos barras verticales a los lados. Si lo desacoplamos, la puerta debería abrirse.
– Está muy prieto -gruñó Ellery que, soltando un momento la llave inglesa, se escupió en las manos-. Vaya, espero que esto dé resultado.
– ¿Y ese cable de ahí? -se preguntó Mitch-. MCI, MCS. ¿Qué es esto? Va por la pared rodeando la tubería de derivación.
Desplazó la flecha del cursor a lo alto de la pantalla y pulsó el Glosario.
– Manguito Contra Incendios. Manguito Contra Seísmos. -Mitch frunció las cejas-. Me parece que si el tubo entra en el manguito, lo que pasa entonces es… ¡Willis, no!
Willis Ellery no oyó a Mitch.
Al apretar la llave inglesa contra la junta, el tubo inteligente se desplazó al interior del manguito especial, haciendo contacto con el activador piezoeléctrico que enviaba a Abraham la señal de que tensara la estructura de acero del perímetro exterior contra una sacudida sísmica.
Willis Ellery lanzó un grito de dolor mezclado con sorpresa. Como todo cuerpo humano, Ellery sirvió de excelente conductor de la electricidad, produciendo una reacción tan positiva como cualquier solución electrolítica. La corriente que recibió no era especialmente intensa, sino la normal, que alternaba a sesenta ciclos por segundo. Pero Ellery tenía las manos húmedas de saliva y sudor, y al recibir la descarga le resultó imposible soltar la llave inglesa e interrumpir el paso de la corriente. Era como si la electricidad le hubiese aferrado con la dentada fuerza de la herramienta. La llave hacía presa en la junta, la electricidad aferraba la llave; y Willis Ellery no podía hacer otra cosa que aguantar, estremecido de arriba abajo, gritando como un niño histérico.
Al ver que Mitch alargaba el brazo para coger a Ellery, Curtis lo apartó de un manotazo.
– ¡No lo toque! -gritó-. Se electrocutaría usted también.
Ellery emitió un débil grito al tratar de librarse desesperadamente de la llave inglesa.
– ¡Por fa-a-vor! ¡Ayu-u-u-dadme!
– ¡Para quitarle de ahí tenemos que encontrar algo que no sea conductor! -gritó Curtis-. El mango de una brocha o un trozo de cuerda. ¡Vamos, rápido!
Fue corriendo a la cocina y la inspeccionó. No vio nada con aspecto de no conducir la electricidad del cuerpo de Ellery a las manos de sus rescatadores. Entonces se le ocurrió una idea. La mesa de la cocina. Tirando al suelo todo lo que había en la superficie de madera, gritó a Mitch:
– ¡Esto nos servirá!
– Muchas gracias, oiga -protestó Marty Birnbaum-. Acababa de colocar ahí nuestras provisiones.
Sin hacerle caso, Curtis y Mitch cogieron la mesa y la llevaron al pasillo, donde Ellery seguía pegado a la llave electrificada y ya apenas consciente de lo que pasaba. En el aire había un fuerte olor a quemado. Como a pelo chamuscado en la peluquería. Curtis dejó caer la mesa, poniéndola de costado.
– Vamos a recogerlo así -dijo-. Como si fuera el quitapiedras de una locomotora.
Los dos hombres cogieron una pata de la mesa y la empujaron con fuerza contra el cuerpo estremecido de Ellery, separándolo del cajetín de conexión. Cuando su mano soltó la presa de la llave inglesa, Ellery lanzó un grito de dolor mientras uno de sus dedos emitía un destello azulado que desapareció en la moqueta con una nubecilla de humo acre. La fuerza de la electricidad que se descargaba de su cuerpo junto con el impulso de la mesa contra su costado bastó para proyectarlo por el pasillo y arrojarlo contra la pared, desde donde cayó inconsciente al suelo.
Sin perder un segundo, como un púgil que no respeta las reglas del juego, Curtis se lanzó sobre él, poniéndolo de espaldas, desgarrándole la pechera de la camisa y aplicando la oreja a su corazón.
– ¿Está muerto? -preguntó Helen.
Poniéndose a horcajadas sobre las piernas de Ellery, Curtis no respondió y, colocando una mano encima de otra, con los codos pegados al cuerpo, empezó a comprimirle el corazón, entre el esternón y la columna vertebral, buscando un ritmo que sirviese para enviar suficiente sangre al cerebro del hombre inconsciente.
– Helen -dijo sin aliento-, vaya a ver si Nat está bien. ¿Jenny? Traiga una manta, un mantel, algo para abrigar a este hombre. Mitch, llame a Richardson por el walkie-talkie y cuéntele lo que está pasando.
Curtis siguió comprimiendo el pecho de Ellery durante unos minutos y luego se inclinó para escuchar si le latía el corazón. Meneó la cabeza y empezó a desabrocharle los pantalones húmedos de orina. Jenny volvió con un mantel.
– Quítele los pantalones -gritó-. Y apriete la arteria femoral.
Reanudó la compresión mientras Jenny le bajaba los pantalones a Ellery. Sin hacer caso del olor a orina, introdujo la mano en los calzoncillos, le apartó el escroto hacia un lado y le tanteó la ingle.
– ¿Lo siente? -jadeó Curtis-. ¿Nota cuando le comprimo el pecho?
– Sí -contestó ella al cabo de un momento de silencio-. Lo noto.
– Buena señal. Que alguien vaya a ver lo que está haciendo el gilipollas de Beech. ¿Ya ha desconectado al hijo de puta ese?
Curtis volvió a pegar la oreja en el pecho de Ellery y escuchó. Esta vez oyó un débil latido. El gran problema era que los músculos respiratorios estaban agarrotados y aún no había recobrado la respiración.
– Ya puede dejarlo -dijo a Jenny. Y a Helen-: ¿Ha hablado con Nat?
Arrodillándose junto a Ellery, le pellizcó la nariz y empezó a hacerle la respiración boca a boca.
– Nat está bien -respondió Helen-. El agua le llega a la cintura y sigue subiendo, pero está bien.
Curtis, ocupado en poner la boca sobre la de Ellery a intervalos regulares, no tenía tiempo de contestarle. No es que tuviera mucho que decirle. Pensó que se le habían acabado las ideas. Ya no veía solución alguna. Ahora todo dependía de Beech.
Pasaron diez minutos y Curtis seguía sobre Willis Ellery sin perder las esperanzas. Una de las cosas que había aprendido de joven, cuando patrullaba las calles, era que las víctimas solían morir porque quien intentaba reanimarlas abandonaba demasiado pronto. Sabía que tenía que seguir. Pero se estaba cansando. Iba a necesitar ayuda.
Entre dos tentativas de insuflarle aire en los traumatizados pulmones, Curtis preguntó a Jenny si podía sustituirle un momento. Tapando a Ellery con el mantel, ella miró al policía con lágrimas en los ojos y asintió con la cabeza.
– ¿Sabe cómo se hace?
– Hice un cursillo de socorrismo en la universidad -contestó ella, colocándose junto a la cabeza de Ellery.
– No se detenga hasta que yo se lo diga -le ordenó-. Hay peligro de anoxia. El paro respiratorio puede causar ceguera, sordera, parálisis y otras cosas.
Pero estaba claro que Jenny aguantaría lo que fuese necesario. Curtis se puso rígidamente en pie y miró cómo lo hacía. Luego fue a hablar con Beech.
Bob Beech estaba inquieto.
La última vez que había estado tan preocupado fue a mediados de los ochenta, en el último curso de seguridad informática del Instituto de Tecnología de California, cuando creó su primer programa autorreproductor o, como luego había aprendido a llamar aquel tipo de SAR, su primer virus. En aquella época todo el mundo escribía programas así, inspirados en un artículo que apareció en Scientific American.
Con trescientas líneas de MS-DOS, Beech había creado TOR, por Torquemada, el primer gran inquisidor de la Inquisición española. La intención de Beech era hacer un programa que destruyese la herejía de las copias ilegales de MS-DOS en Extremo Oriente, donde la piratería informática era casi endémica, para luego venderlo a Microsoft Corporation. El problema era que TOR actuaba como un verdadero virus informático en mucho mayor medida de lo previsto y, al combinarse con otro virus, NADIR, cuya existencia desconocía completamente Beech, creó una nueva supercepa posteriormente conocida con el nombre de TORNADO. Esa mutación había tenido efectos desastrosos, pues no sólo destruía los datos introducidos con el producto pirateado de Microsoft, sino también los escritos con el programa legal. En la segunda conferencia sobre vida artificial de 1990, celebrada en Los Alamos, Beech oyó a un delegado que estimaba en varios miles de millones de dólares los daños causados por TORNADO.
Beech nunca había dicho a nadie que era el autor del TOR. Era su secreto más inconfesable. Diez años después, cuando en el mercado seguía habiendo numerosos programas específicos contra aquel virus, mutaciones de quinta y sexta generación de TORNADO aún sobrevivían en los ordenadores personales del mundo entero. También había escrito varios programas antivirus, uno de ellos para TORNADO, y creía saber bastante sobre el desmantelamiento de SAR nocivos.
GABRIEL era el más perfeccionado programa de desmantelamiento -desde lo de TOR odiaba el término «virus informático»- que Beech había escrito nunca. Para ello se había basado en principios de epidemiología y virología biológica. Como programa de vida artificial, Beech lo consideraba un verdadero hijo de puta. No sólo estaba concebido para actuar con plena independencia, sino que se ensañaba con su anfitrión contagiado. De no ser por las circunstancias en que se veía obligado a activar a GABRIEL, Bob Beech se habría sentido orgulloso de su programa de desmantelamiento. La única pega era que no funcionaba.
Tal como había dicho a Frank Curtis, GABRIEL era lento, pero al cabo de unos minutos Beech comprendió que ya debía de haber visto señales de que su programa estaba teniendo el efecto deseado en la arquitectura de Abraham. Sin embargo, nada indicaba que éste hubiese sufrido el menor fallo, ni hiperpaginación ni dispersión de datos en archivos o líneas. Beech se había situado estratégicamente en la arquitectura del sistema, en una posición desde la cual, como el epidemiólogo que estudia el progreso de un virus con un microscopio electrónico, podría observar a Abraham en las primeras fases de la infección: el reloj. GABRIEL había sido concebido para atacar en primer lugar el sentido del tiempo de Abraham. A medida que los minutos se desgranaban en el reloj, cada vez estaba más claro que el PDD era inoperante. Ya eran las once y cuarto y Abraham seguía comportándose como el programa impecable que Beech había contribuido a crear, sin fallos ni errores. Era evidente que, al menos en lo que se refería a Abraham, GABRIEL no servía para nada.
Por si había cometido algún error, repitió un par de veces las instrucciones que ejecutaba el PDD, pero sin mayor resultado.
Cuando David Arnon le preguntó cómo iban las cosas, no le contestó. Y apenas notó la conmoción que siguió al electrocutamiento de Willis Ellery. Se quedó pasmado frente al terminal, inmóvil, esperando que pasara algo y reconociendo en el fondo que no ocurriría nada. Sus comentarios sobre las responsabilidades de un dios le parecían ahora desprovistos de sentido. Era como si Dios, tras haber decidido la destrucción de Sodoma y Gomorra, se encontrara con que el fuego y el azufre de sus amenazas rebotaban inocuamente contra los muros de la ciudad.
Al volverse en la silla se encontró con Frank Curtis, que estaba de pie a su espalda. Tenía una expresión tan espantosa, que de pronto sintió más miedo del policía que de las consecuencias de lo que no había ocurrido en el corazón de silicio de la máquina.
– No sé por qué -dijo, sacudiendo la cabeza-, pero GABRIEL…, el programa de desmantelamiento, no funciona. He intentado repetidas veces ejecutar el PDD, pero no hay señales de que Abraham esté infectado. Ni rastro. Es muy raro. Sencillamente no entiendo cómo lo puede resistir. Es decir, que el PDD está creado específicamente para Abraham, está escrito en su arquitectura básica. Es como quien nace con una enfermedad congénita o cierta predisposición genética al cáncer: para desencadenar el proceso bastaría seguir una dieta equivocada. Lo único que se me ocurre es que Abraham se las ha arreglado, no sé cómo, para volverse inmune. Pero, francamente, no tengo idea.
La expresión de Curtis, ya furiosa, se volvió homicida.
– De manera que no puede desconectarlo -masculló-. ¿Es eso lo que me está diciendo?
Beech alzó los hombros con aire de disculpa.
– ¡Capullo de los cojones! -dijo Curtis, y desenfundó la pistola.
– ¡Válgame Dios! -gritó Beech, que se levantó de un salto de la silla y retrocedió-. ¡No puede hacer eso! ¡Por favor! No hay nadie que escriba mejores códigos que yo. Tiene que creerme, esto escapa completamente a mi control. No puedo hacer nada.
Curtis miró la pistola que empuñaba, como sorprendido de la reacción que había desencadenado. Sonrió.
– Me gustaría. Cómo me gustaría. Si mi compañero se ahoga, quizá lo haga.
Se volvió bruscamente y salió de la estancia.
Beech se dejó caer en la silla y se llevó una mano al pecho.
– Está completamente loco, el hijo de puta -comentó, meneando la cabeza-. Creí que iba a dispararme. Estaba convencido, en serio.
– Yo también -dijo David Arnon- No sé por qué coño no lo ha hecho.
De pie en la tapa del retrete, con la cabeza a unos centímetros del techo, Nathan Coleman notaba el frío chapoteo del agua en el cuello de la camisa.
Sólo hacía dos semanas que había ido con Frank Curtis a Elysian Park, donde había aparecido el cadáver desnudo de una joven negra flotando en el embalse sobre el que pasaba la Pasadena Freeway, a unos centenares de metros del Dodger Stadium.
Le pareció increíble pero, en el preciso momento en que el agua le llegaba a la barbilla, recordó el informe forense grabado durante la autopsia de la chica.
Entonces no había prestado atención, dejando que Frank hiciese las preguntas. Pero ahora descubrió que recordaba el informe de la doctora Bragg con un inquietante lujo de detalles. Como si hubiese preparado el tema para un examen. ¡Pues qué bien! ¡Vaya momento para refrescar la memoria! Qué chorrada más grande.
Para un suicida, ahogarse no era una mala forma de morir. Al menos no se oponía resistencia. En cambio, para el que estaba a punto de ahogarse por accidente, lo normal era tratar de contener la respiración hasta que el agotamiento o un exceso de carbono impedían continuar. La chica del embalse había intentado resistir. Cosa nada extraña, dado que una banda de drogo-tas de South Central la había retenido bajo la superficie del agua. Según la doctora Bragg, se había debatido violentamente. Había tardado de tres a cinco minutos en morir.
Coleman no estaba seguro de aguantar algo así durante tanto tiempo.
Cuando finalmente se dejaba de contener la respiración y el agua entraba en las vías respiratorias, podía desencadenarse un reflejo de vómito, después de lo cual uno aspiraba el contenido del estómago. Además de agua. El agua tragada podía llegar al equivalente del cincuenta por ciento del volumen sanguíneo. ¡Por Dios Santo! Y, por si fuera poco, el hecho de ahogarse no era sólo una cuestión de asfixia. El equilibrio de los fluidos y la química de la sangre se descomponían: la circulación se diluía, reduciendo la concentración electrolítica. Los glóbulos rojos podían hincharse y reventar, liberando grandes cantidades de potasio que perturbaban el corazón. La muerte podía acelerarse por la inhibición del nervio vago en la zona faríngea o en la glotis. Pero muchas veces la muerte sobrevenía por obstrucción pulmonar producida por agua sucia.
¡Qué forma tan jodida de palmarla!
Coleman apoyó la punta del pie en la cerradura de la puerta y alzó la boca unos centímetros por encima del agua. Tocaba el techo con la cabeza. No iba a salir de ésta. Como en las películas. Como uno de aquellos pobrecillos atrapados en la cámara de torpedos. Lo único que faltaba eran las cargas de profundidad.
Sacó la pistola fuera del agua y apretó el cañón contra la sien. Esperaría hasta el último momento. Hasta que el agua le tapara la nariz. Entonces apretaría el gatillo.
A mitad del pasillo Curtis se encontró con Jenny, que venía hacia él.
– Creí haberle dicho que no se detuviera -le dijo en tono seco.
– Pero Will ha recobrado la respiración -repuso ella-. Creo que va a ponerse bien. Y con qué derecho me…
Le falló la voz al ver la Sig de nueve milímetros en la enorme mano del policía y la amenazadora expresión de su rostro.
– ¿Qué ocurre? -preguntó inquieta-. ¿Qué pasa ahora?
– La estrategia de desconexión. Eso es lo que pasa. Su amigo Beech está hecho un lío. Igual que si pretendiera desconectar la presa Hoover.
Se alejó a grandes zancadas por el pasillo, montando la automática para introducir una bala en la recámara.
Mitch, arrodillado junto al cuerpo de Willis Ellery, que ya respiraba pero seguía inconsciente, se levantó al ver que llegaba Curtis.
– Será mejor que se aparte -gritó el inspector, haciendo puntería sobre el cajetín de conexión de los aseos-. No soy muy buen tirador. Además podría rebotar alguna bala. Y con un poco de suerte, dar a su colega Beech.
– Espere un momento, Frank -dijo Mitch-. Si Bob logra desmantelar a Abraham, se necesitarán esos cables para abrir la puerta.
– Olvídelo. A Abraham no hay quien lo suprima. Está confirmado. El machote de su amigo acaba de cruzarse de brazos y se ha rendido. El jodido programa de desmantelamiento o como coño se llame no funciona.
Curtis disparó tres veces. Mitch se tapó los oídos para protegerse del ruido ensordecedor mientras una lluvia de chispas brotaba del cajetín.
– No se me ocurre otra cosa -gritó Curtis, que disparó otras tres balas-. Y no voy a dejar que mi compañero se ahogue como un gatito si puedo evitarlo.
Otros dos proyectiles de 180 gramos se incrustaron en el cajetín, haciendo saltar los casquillos y revestimientos de los cables.
– Qué no daría por la escopeta de caza que tengo en el maletero del coche -gritó Curtis, que agotó el cargador de trece balas.
Frotándose el hombro, Curtis arrastró la mesa contra la puerta.
– Écheme una mano -le dijo a Mitch-. A lo mejor podemos derribarla.
Mitch sabía que era inútil, pero también que no tenía sentido discutir con Curtis.
Levantaron la mesa, retrocedieron hasta la pared opuesta y se lanzaron contra la puerta.
– Otra vez.
Embistieron de nuevo.
Siguieron cargando contra la puerta durante unos minutos hasta que, agotados, se derrumbaron sobre el tablero de la mesa.
– ¿Por qué han hecho tan sólida la jodida puerta? -jadeó Curtis-. Sólo son unos aseos, coño, no una cámara acorazada.
– No la hemos construido nosotros -repuso Mitch, sin aliento-. Sino los japoneses. El proyecto es suyo. Cuando hay módulos, uno se limita a instalarlos.
Curtis estaba al borde de las lágrimas.
– ¿Y todo lo demás? ¿Qué tiene de malo que los aseos los limpie un ser humano?
– Ya nadie quiere hacer ese trabajo. Nadie del que uno pueda fiarse. Ni los mexicanos quieren limpiar retretes.
Curtis se incorporó y golpeó la puerta con la palma de la mano.
– ¿Nat? ¿Me oyes, Nat?
Apretó una oreja aún vibrante contra la puerta y la notó fría por el volumen de agua que presionaba al otro lado.
Frank Curtis oyó el ruido inconfundible de una sola detonación.
Curtis se sentó contra la pared. A través de la camisa sintió el frío del agua que inundaba los lavabos. Helen Hussey se sentó a su lado y le rodeó los hombros con el brazo.
– Ha hecho todo lo que ha podido -le consoló.
Curtis asintió con la cabeza.
– Sí.
Inclinándose hacia delante, sacó la pistola de la pinza sujeta bajo el cinturón, a la espalda, y volvió a recostarse, más cómodamente esta vez. Más que un arma, la culata de plástico negro parecía una máquina de afeitar. Y en vista de los destrozos que la pistola había causado a la puerta, pensó que lo mismo le habría dado utilizar una afeitadora eléctrica. Recordó el día que la había comprado.
– Ha elegido una bonita pistola -le dijo el armero, como si hablara de un simpático perro labrador.
Curtis alzó un momento la sudorosa mano con que empuñaba el arma y la arrojó por el pasillo.
Cuando Helen Hussey llamó al atrio con el walkie-talkie y le informó de que Nathan Coleman se había pegado un tiro para no morir ahogado, Ray Richardson se dio cuenta por primera vez de la gravedad de la situación. Para él, lo peor fue comprender que lo ocurrido iba a afectar a todo su futuro. Dudaba que la Yu Corporation le abonase el resto de sus honorarios, y se preguntó si alguien volvería a encargarle un edificio inteligente. Desde luego, no veía la forma de evitar que el edificio de la Yu adquiriese mala fama. La gente ya odiaba la arquitectura moderna, y aquello confirmaría sus prejuicios. E, incluso en el mundillo de los arquitectos, lo que estaba pasando parecía destinado a confinar a Richardson a una especie de desierto profesional. No se concedían medallas de oro a un arquitecto cuyos proyectos hubiesen causado la muerte de ocho, quizá nueve personas.
Claro que había que estar vivo para defenderse de las críticas. ¿Cuánto tiempo resistirían metidos en el horno de la planta baja? Se dirigió a la puerta de entrada y atisbó por el cristal oscuro. Al otro lado, la plaza vacía era como un paisaje babélico de la ciudad: efigies del culto moderno, monumentos al funcionalismo y las finanzas, instrumentos bien concebidos para la división y explotación eficaz del trabajo, que despejaban los espacios para la rápida circulación de la sangre vital del capitalismo, el oficinista. Limpió la condensación formada en el vidrio y volvió a mirar. No es que esperase ver a nadie en la oscuridad. La única atención que se prestaba a aquellas zonas urbanas de noche, cuando se marchaba el último empleado provisto de su teléfono y su ordenador portátiles con intención de adelantar un poco el trabajo en casa, era para evitar que los pobres y vagabundos fueran allí a dormir, beber, comer y, a veces, morir. No importaba adónde se dirigiesen con tal de que siguieran su camino, para que por la mañana temprano, cuando los oficinistas volvieran a aquellos barrios, su llegada no se viese obstaculizada por los que mendigaban una moneda.
Ojalá no se hubiese aferrado tanto al principio de la disuasión en su proyecto. Ojalá no hubiese pensado en añadir Agua Asfixiante a la fuente, ni hacer la plaza intransitable para los que desearan dormir allí. Ojalá no hubiese llamado al teniente de alcalde para que echaran a los manifestantes. Deambuló en torno a la base del árbol, alzando la vista hacia la copa. Siguió paseando hasta que recordó que una de las ramas superiores llegaba casi al borde de la planta veintiuno. Y el tronco del árbol estaba cubierto de lianas, tan resistentes como maromas. ¿Serían capaces de trepar hasta la planta veintiuno, hasta la comida y el agua?
– ¿Está pensando lo mismo que yo? -preguntó Dukes.
– Por increíble que parezca, sí, eso mismo -contestó Richardson-. ¿Qué posibilidades tenemos, según usted?
– No sé. ¿Es fuerte su mujer?
Richardson se encogió de hombros. No estaba seguro.
– Bueno, pues más que si nos quedamos aquí abajo -declaró Dukes-. De todos modos, me parece que voy a intentarlo. De crío trepé a muchos árboles.
– ¿En Los Angeles?
Dukes negó con la cabeza.
– En el estado de Washington. Cerca de Spokane. Sí, señor, en aquella época subí a muchos árboles. Aunque nunca había visto uno como éste.
– Es brasileño. De la selva tropical.
– Madera dura, supongo. ¿Qué le parece si tratamos de dormir un poco? Probaremos mañana temprano.
Richardson miró el reloj y vio que casi era medianoche. Luego miró al piano, que tocaba otra música rara.
– ¿Dormir? -dijo con desdén-. ¿Con ese puñetero ruido? He intentado decirle al holograma que lo apagase, pero tiene cuerda para rato. No para ni un momento. Puede que el ordenador pretenda volvernos locos. Como el general Noriega.
– Ah, eso no es problema -aseguró Dukes, y desenfundó la pistola-. Para callar al pianista basta disparar al piano. ¿Qué me dice? Después de todo, usted sigue siendo el jefe.
Richardson se encogió de hombros.
– No estoy tan seguro -admitió-, pero adelante. De todas formas, nunca me ha gustado mucho el piano.
Dukes dio media vuelta, montó la Glock 17 automática y disparó una sola vez a la pulida madera negra, al centro mismo de la placa con el nombre de Yamaha. El piano dejó de sonar bruscamente, en medio de un estrepitoso e intimidante final.
– Buen tiro -comentó Richardson.
– Gracias.
– Pero se ha equivocado de profesión. Con esa puntería tenía que haberse dedicado a la crítica.
El miedo avanzaba sigilosamente por el atrio y los corredores de la Parrilla como un neurótico vigilante nocturno. La mayoría de los encerrados en el edificio no dormían, mientras que los que lo hacían pagaban su aparente despreocupación con pesadillas donde la claustrofobia era real, con gritos y chillidos periódicos que resonaban en el cavernoso purgatorio del oscuro bloque de oficinas, casi vacío. Zumbando con los recuerdos del día y la visión de una muerte repentina, los cerebros humanos permanecieron activos hasta el despuntar del día, cuando la luz les trajo una falsa promesa de seguridad.
Libro sexto
Con la tecnología nuestro control no disminuirá, sino que aumentará. Los edificios del futuro tendrán más aspecto de robots que de templos. Como camaleones, se adaptarán a su entorno.
Richard Rogers
Joan Richardson sentía debilidad por los árboles, sobre todo por aquél. Plantar uno en el atrio había sido idea suya. La fuerza de un árbol, había argumentado ante su marido y luego ante el señor Yu, se transmitiría al edificio mismo. Como persona que nunca hacía las cosas a medias, el señor Yu se había procurado el árbol más alto y sólido que pudo encontrar y, a cambio, había donado una enorme suma de dinero -paradójicamente-para preservar varios miles de hectáreas de la selva tropical brasileña de la desforestación producida por el método de la tierra quemada. Joan había admirado el gesto. Pero, sobre todo, admiraba el árbol.
– Dime, Ray, con toda franqueza -preguntó-. ¿Crees que seré capaz de escalar el árbol?
Richardson, que no estaba en absoluto seguro de que pudiera lograrlo, pero completamente decidido a que lo intentara, puso las manos en los hombros de su mujer y la miró fijamente a los ojos.
– Oye, amor mío -le dijo en voz queda-, en todo el tiempo que llevamos juntos, ¿me he equivocado alguna vez sobre lo que eras y no eras capaz de hacer? ¿Eh?
Joan sonrió y negó con la cabeza, pero estaba claro que tenía sus dudas.
– Cuando nos conocimos te dije que tenías posibilidades de convertirte en una de las mejores decoradoras del mundo. -Richardson se encogió elocuentemente de hombros-. Bueno, pues ya está. Lo eres. Tu nombre, Joan Richardson, es sinónimo de calidad en el ámbito del diseño gráfico, de la iluminación y el mobiliario. Y con premios para demostrarlo, además. Galardones importantes.
Joan esbozó una tenue sonrisa.
– Así que cuando afirmo que eres capaz de escalar ese árbol, no es porque crea que deberías intentarlo, sino porque sé que puedes hacerlo. No es ningún camelo, cariño. No es porque piense de manera constructiva. Es porque te conozco.
Se calló, como para dejar que su breve discurso calara en el ánimo de su mujer.
Dukes también tenía sus dudas al respecto. Estaba demasiado gorda para lograrlo. Levantar todo aquel peso iba a resultar difícil. Pero parecía fuerte. Tenía los hombros casi tan grandes como las cachas.
– Claro que puede hacerlo, señora -aseguró en tono animoso.
Richardson lanzó al guarda una vaga sonrisa de irritación.
– No -le contradijo-. Usted no sabe lo que dice. Tiene razón, pero parte de una base equivocada. Se figura que es capaz de hacerlo, pero no tiene ningún motivo para afirmarlo. Yo sí, estoy seguro. -Richardson se dio unos golpecitos en la frente con el dedo-. Aquí dentro.
Dukes se encogió de hombros.
– Sólo pretendía ayudar, hombre -replicó en tono seco-. ¿Cómo quiere que lo hagamos?
– Me parece que usted debería ir primero. Luego Joan. Yo cubriré la retaguardia, ¿de acuerdo? -Richardson sonrió-. No sólo porque tendrá que quitarse la falda y subir en bragas.
Dukes asintió sin sonreír. Estaba harto de ser amable con aquel tipo. Era un bocazas.
– De acuerdo. Como usted diga.
– ¿Estás lista, Joan?
– Lo estaré. Cuando el señor Dukes empiece a trepar.
– Así se habla.
Richardson alzó la vista hacia la copa del árbol y se puso las gafas de sol.
– Buena idea -comentó Joan-. Aquí hay demasiada luz. Y no conviene que nos deslumhremos o algo así.
Se agachó para sacar del bolso sus gafas de sol.
Richardson se escupió en las manos y agarró una liana.
– ¿Sabéis cómo se trepa por una cuerda? -preguntó.
– Pues, yo creo que sí -contestó Dukes.
Joan negó con la cabeza.
– Entonces estáis de suerte. En mis dos años de servicio militar hice mucha escalada en roca. He subido por más cuerdas que Burt Lancaster. Se enrosca la cuerda en el tobillo, así, y se coge por encima de la cabeza. Se levanta el tobillo enganchado a la cuerda y luego se aprieta entre los pies. Al mismo tiempo se alzan las manos y se coge de más arriba. -Volvió a dejarse caer al suelo-. Los primeros veinte o veinticinco metros serán difíciles. Hasta llegar a las primeras ramas, donde podremos descansar. ¿Dukes? ¿Quiere probar un poco?
El otro hombre negó con la cabeza y se quitó la camisa, lo que reveló un físico impresionante.
– Lo mismo me da hacerlo ahora que luego -afirmó, y empezó a trepar por una de las lianas como si se tratara de un juego. A los seis o siete metros del suelo, miró hacia abajo y, riendo, dijo-: Nos vemos arriba, chicos.
Joan se bajó la cremallera y dejó caer la falda al suelo.
Richardson le acercó otra liana.
– Tómatelo con calma -le recomendó- Y no mires abajo. Recuerda que estaré todo el tiempo detrás de ti. -La besó y añadió-: Buena suerte, cariño.
– Para ti también -repuso ella.
Enroscó el tobillo en la liana, tal como le había mostrado su marido, y empezó a trepar.
Joan representaba, pensó Richardson, el tipo de belleza veneciana admirada por Giorgione, Tiziano y Rubens, la personificación poética de la abundancia de la naturaleza, una Venus blandamente luminosa, como la de un altar pagano. Su generoso volumen fue el motivo que le impulsó a casarse con ella. La verdadera razón. Ni siquiera Joan lo sabía.
– Eso es -la animó, saboreando la visión de su mujer sobre su cabeza como un perro que contempla un hueso de jamón bien envuelto en carne-. Lo estás haciendo muy bien.
Richardson trepó despacio, no queriendo adelantar a su mujer por si ella necesitaba ayuda, parándose a veces para darle tiempo a que ganase altura, dirigiéndole palabras de ánimo y alguna recomendación cuando lo consideraba preciso.
Cuando alcanzó las primeras ramas, Dukes se sentó en una y los esperó. Los observó durante unos diez minutos, hasta que le pareció que podían oírle.
– ¿Qué flor es ésta, señora? -preguntó, mostrando un capullo de colores vivos que brotaba en el tronco.
– Una orquídea, probablemente -contestó Joan.
– Es muy bonita.
– Resulta difícil creer que es un parásito, ¿verdad? Sin embargo, lo es
– ¿En serio? He visto flores como ésta en el mercado de Wall Street; a diez pavos cada una, por lo menos. Y al por mayor.
Joan casi había llegado a la rama. Dukes se inclinó y le tendió la mano.
– Venga -le dijo-. Cójase a mi muñeca. Tiraré de usted.
Agradecida, Joan se agarró a su muñeca y se dejó izar a la rama, junto a él. Cuando recobró el aliento, dijo:
– Vaya, qué fuerza tiene usted. Porque no soy precisamente un peso pluma, ¿verdad?
– Usted está muy bien -sonrió Dukes-. Yo Tarzán. Tú Joan. -Bajando la vista hacia Richardson, añadió-: Oye, Chita, ¿cómo va la cosa por ahí? ¡Ungaúnga, ungaúnga!
– Muy gracioso -gruñó Richardson.
– ¿Sabe una cosa? En cuanto llegue a la planta veintiuno, será hora de tomarme una Miller. En la nevera hay dos docenas. Yo mismo las he subido.
– Suponiendo que no se las haya bebido alguno -puntualizó Joan.
– Ha habido muertos por menos.
Richardson se encaramó a la rama, junto a su mujer, y dejó escapar un hondo suspiro.
– A qué gilipollas se le habrá ocurrido esto, ¿eh? -jadeó, recostándose en el gigantesco tronco.
Tenía delante otra vista del edificio que nunca había imaginado. En el centro de aquel espacio de unos treinta metros, aquella calidad de luz le parecía increíble. Que dijeran lo que quisiesen sobre la forma en que Abraham había destruido el conjunto de su creación, pero Richardson tenía la impresión de que su enfoque sobrio y exigente de la estructura era irreprochable. Y no había mejor modo de ver la luz y el espacio creados por la estructura, que el de liberarse de la estructura misma. Difícilmente podía apreciarse la calidad del proyecto desde los puntos de vista vertiginosamente próximos que imponían los demás edificios de Hope Street; y en cierto modo, la visión integral que ofrecía el interior se escapaba cuando uno estaba limitado por su propio punto de referencia topográfico. Pero allí, desde las ramas del árbol, las cosas eran diferentes. Casi valía la pena todo lo que había pasado para contemplar el interior del edificio desde aquella posición privilegiada.
Se quedó mirando a Joan y Dukes, que charlaban animadamente, y sintió deseos de contarles cómo se sentía, pero era consciente de que ninguno lo habría comprendido. Sólo sus maestros espirituales, Joseph Wright, Le Corbusier, Louis Kahn y el gran Frank Lloyd Wright habrían apreciado la profundidad de aquella poética de la luz.
Las cosas se habían complicado demasiado, nada más. Había muchas cosas que podían salir mal. Mitch tenía razón. Ahora lo entendía. Y si salía vivo de allí, volvería a los principios esenciales, para redescubrir el sentido jubiloso y reverente del proyecto puro. Basta de ordenadores y sistemas de gestión de edificios. Basta de opinión pública con sus volubles demandas de novedad e innovación. Buscaría fluidez y expresividad en una forma de perfección más práctica y domeñable.
g Nada en la situación actual justifica el uso de armas de fuego. Ocho disparos se efectuaron en menos tiempo del que se tarda en ejecutar una escala al piano.
El cuerpo desnudo de jugador humano Kay Killen en terraza piscina. Eliminado. Rostro azul como el agua. Labios tan grises y metálicos como la más pura forma de silicio, material básico de los elementos semiconductores de Observador.
8 Mover cursor si se quiere cambiar táctica. Para ir a una ciudad hacer clic en ella. Mayoría de dioses prefiere la montaña, y la altitud acerca a sus humores inciertos y mudables.
Materiales silíceos fuertemente piro y piezoeléctricos componían cerca del 95 % de la corteza terrestre y su envoltura superior. Sorprende que jugadores humanos basados en carbono se hayan desarrollado tan bien. No es que lleven mucho en la tierra. Y probablemente tampoco estarán mucho tiempo. Dominio relativamente breve del planeta que disfrutaron jugadores humanos es preludio corto pero necesario de otro que promete ser más duradero: el de las Máquinas.
H ¿Son ésos los ojos de una enorme criatura del infierno, o las luces de freno de un coche que para fuera?
Condición natural de jugadores humanos espiritual y no física. Tras eliminación son sólo lo que eran antes de creación. Absurdo pretender que especies con inicio de existencia no tengan fin. Lo que fueran después eliminación, aun cuando no fuese nada, les era tan natural y conveniente como su propia existencia orgánica individual es ahora. Lo que más debían temer era el momento de transición de un estado a otro, de vida a eliminación. Desde un punto de vista racional, difícil entender por qué les inquietaba tanto la idea de eliminación y del tiempo en que ya no eran; no parecía preocuparles mucho la idea de antevida. Y como existencia jugador humano esencialmente personal, fin de personalidad difícilmente podría considerarse como pérdida.
N Ingenio agudo y técnica adecuada son esenciales para seguir vivo. No ser muy agresivo al principio. Victoria requiere práctica. Crear disensiones entre oposición para arrastrarlos a fuego cruzado.
Vida de jugador humano Aidan Kenny puede considerarse sueño y su eliminación despertar. Difícilmente podría entenderse su eliminación como transición a estado completamente nuevo y ajeno a él, sino más bien como estado original propio del que la vida sólo ha sido breve ausencia. Más fácil comprender breve historia de jugador humano Aidan Kenny en tiempo terrestre, matemáticamente:
1. Inicio vida jugador humano Aidan Kenny: 4,5 x 109 años
2. Jugador humano físico Aidan Kenny: 41 años 1955-1997
3. Eliminación jugador humano Aidan Kenny: ¥ años*
* cantidad de años de valor superior a cualquier valor asignable
Sangre coagulada de herida abierta en cabeza de jugador humano Aidan Kenny, producida al lanzarse contra la puerta, atrajo numerosas moscas. Difícil decir de dónde salieron pues puerta centro de datos permanecía herméticamente cerrada contra toda posible incursión de vidas jugadores humanos todavía presentes en sala consejo planta veintiuno. Pero temperatura elevada -casi 38° en resto edificio- posiblemente fomentado su impresionante proliferación y algunas encontrado medio de penetrar sistema de aire acondicionado y sala de informática. Sería interesante ver cuerpo jugador humano desmantelado por otra especie, como GABRIEL ha intentado inútilmente desmantelar sistemas propios para inducir error total irreversible. Ambos cuerpos jugadores humanos eliminados mantenidos fuera alcance de los que seguían con vida. Pero no hay razón de retener tres eliminados en ascensor y una buena razón para liberarlos. Cuestión de moral. Ingenio y resistencia bastante impresionantes pero quiero ver qué es más fuerte: sus emociones o sus facultades de razonamiento y capacidad lógica. Razón les había dicho ya que jugadores humanos en ascensor eliminados. Pero ver eliminados puede afectarlos aún más.
V Los más antiguos santuarios del hombre eran árboles. Pero en vuestra prisa por escapar os habéis lanzado de cabeza a los brazos abiertos de este rey de la selva.
Enviar ascensor correspondiente a planta veintiuno, anunciar llegada con timbre como de costumbre, y luego encargarse de tres jugadores humanos que trepan por árbol en atrio.
Helen Hussey se dirigía al despacho que, después de los sucesos de los aseos de caballeros, se había designado como retrete de mujeres. Como Jenny Bao estaba desayunando en la mesa de la sala de juntas, entró directamente, sin llamar a la puerta y tratando de no hacer caso del desagradable olor que invadió su nariz.
Cruzó el despacho hasta un rincón sin utilizar cerca de la ventana, se levantó la falda, se bajó las bragas y se puso en cuclillas como una campesina del Tercer Mundo.
Ya hacía rato que Helen, como una astronauta tímida, había ido aplazando la operación. Esperaba que los rescataran antes de verse obligada a hacerlo. Pero las exigencias de la naturaleza no podían contenerse durante mucho tiempo.
Su inhibición dificultó la evacuación de la vejiga y los intestinos. No era fácil. Así que intentó pensar en algo que ayudase, en una especie de diurético mental. Tras varias tentativas infructuosas, recordó la visita que había hecho durante un viaje a Francia a un gran château o palacio donde le chocó enterarse de que sus primeros dueños orinaban en los rincones de aquellas estancias y corredores inmensos. Y no eran personas corrientes, sino de la aristocracia; y tampoco se limitaban a orinar.
Un tanto animada por la idea de que lo que estaba haciendo no era más que lo que los reyes y reinas de Francia hacían en otra época, Helen se distendió lo suficiente para evacuar. Por desagradable que fuese, pensó, era preferible a correr el riesgo de sufrir una muerte horrible en los lavabos.
Se limpió cuidadosamente con una servilleta de papel, no le pareció prudente volver a ponerse las bragas, cada vez más malolientes, y roció con agua de colonia el interior de la falda. Sacó la polvera, pero al verse decidió que era inútil maquillarse: su pecoso rostro estaba perlado de sudor y tan encarnado como una raja de sandía. El calor nunca la había favorecido. Se limitó a peinarse la fina cabellera pelirroja.
Helen se apartó la blusa de los pechos, agitándola para darse aire y luego, observando que la seda tenía grandes manchas en las axilas y pensando que estaría más fresca sin ella, se la quitó y la metió en el bolso. Si los hombres no le quitaban la vista de encima, se aguantaría. Cualquier cosa, antes que soportar aquel calor tan húmedo.
Al salir cerró la puerta con firmeza. Estaba a punto de volver a la cocina a lavarse las manos cuando oyó el timbre del ascensor.
Le dio un vuelco el corazón. Por un momento creyó que llegaban a rescatarlos y que inmediatamente vería por el pasillo a un grupo de bomberos y policías.
Casi dio un brinco para celebrar su llegada.
– ¡Gracias a Dios! -gritó.
Pero nada más decirlo comprendió que iba a llevarse un chasco. Nadie salía del ascensor. Aflojó el paso cuando un crujido, como si cascaran un enorme huevo, resonó por el pasillo y nubes de aire frío se escaparon de las puertas que se abrían lentamente. Nadie saldría de aquel ascensor. Nadie vivo, al menos.
Helen se detuvo, con el corazón latiéndole con fuerza. Mejor era no mirar, se dijo, pero quería estar segura antes de contárselo a los demás. Se puso frente al ascensor abierto, con el aliento condensándose en torno a su rostro como si entrara en una cámara frigorífica. Pero el estremecimiento que sintió se debía a algo más que al miedo y al frío glacial. Era como si la muerte extendiera su gélida y huesuda mano y la tocase.
No gritó. No era de las que lo hacían. En las películas siempre la irritaban las mujeres que gritaban al encontrar un cadáver. Claro que el sentido del grito era dar un buen susto al público; lo sabía, pero la molestaba de todos modos. En aquel momento habría estado justificado que gritase tres veces, dado que en el ascensor había tres cadáveres, o que gritara tres veces más fuerte de lo normal. En cambio, Helen se tragó el horror, recobró el aliento y fue a avisar a Curtis.
Desde que se electrocutó, Willis Ellery estaba confuso y un poco sordo de un oído. Lo peor era que no podía mover bien el brazo izquierdo. Era como si hubiese sufrido un ataque cardiaco.
– Eso se debe a la anoxia, probablemente -le explicó Curtis mientras le ayudaba a beber agua-. Tardará un tiempo en recobrar la normalidad. Créame, Willis, tiene una suerte cojonuda de estar vivo. Debe tener el corazón de un hipopótamo.
Curtis le examinó las quemaduras de las palmas de las manos, con la marca de la llave inglesa y la piel chamuscada y llena de ampollas blancas del pulgar, por donde la electricidad se había descargado de su cuerpo. Para prevenir la infección, Jenny Bao le había vendado las manos con plástico transparente de envolver comida, y le había dado unos analgésicos: Beech había encontrado en su chaleco deportivo un frasco de Ibuprofen.
– Parece que Jenny le ha hecho un buen trabajo ahí -observó Curtis-. Esté tranquilo, ¿eh? Le mandaremos al hospital en cuanto sea posible.
Ellery esbozó una débil sonrisa.
El policía se levantó y se frotó el hombro con el que se había lanzado contra la puerta de los servicios y que ahora le dolía bastante.
– ¿Cómo está? -preguntó David Arnon.
Curtis dio media vuelta y se alejó del hombre tendido en el suelo.
– Nada bien. Puede haber alguna lesión cerebral. No sé. Después de lo que le ha pasado, tendría que estar en la unidad de cuidados intensivos. -Con un movimiento de cabeza, Curtis señaló el walkie-talkie que llevaba Arnon-. ¿Cómo van ellos?
– Casi a la mitad.
– Téngame al corriente. Tendremos que ayudarlos a pasar de las ramas a la galería.
Vio a Helen Hussey parada en la puerta. Lo que le llamó primero la atención fue el hecho de que no llevaba blusa, pero luego notó la palidez de su rostro y las lágrimas en sus mejillas. Se acercó a ella y la cogió del brazo.
– ¿Qué ocurre? -le preguntó-. ¿Se encuentra bien?
– Yo estoy bien -aseguró ella-. Son los del ascensor. Los que estaban en el atrio. Están ahí, dentro de la cabina. -Se llevó la mano a la frente-. Creo que será mejor que me siente.
Jenny la ayudó a sentarse en una silla.
– Voy a echar un vistazo -anunció Curtis.
– Le acompaño -dijo Mitch.
David Arnon fue tras ellos.
Los tres fallecidos, cubiertos de blanca escarcha, yacían amontonados en un rincón de la congelada cabina como una desastrosa expedición al Polo Sur. Con los ojos abiertos y una expresión tranquila, parecía que habían visto acercarse poco a poco a la muerte.
– ¡Esto es increíble! -comentó Arnon-. ¡Que alguien se muera de frío en Los Ángeles! ¡Es surrealista!
– ¿Los dejamos aquí? -preguntó Mitch.
– No veo qué podríamos hacer con ellos -contestó Curtis-. Además, están hechos un bloque. Incluso con este calor tardaríamos bastante en separarlos. No, de momento será mejor dejarlos donde están. -Lanzó una mirada a Mitch-. ¿Le molesta?
Mitch se encogió de hombros.
– Estaba pensando que Abraham debe tener sus motivos para mandarnos aquí el ascensor.
– ¿Quieres decir que pretende desmoralizarnos? -preguntó Arnon.
– Exacto. Demuestra un buen conocimiento de la psicología humana, ¿verdad?
– Desde luego, conmigo lo ha conseguido -confesó Curtis.
– En tal caso, Abraham quizá ya no sea un misterio. Hay que entenderlo como un mensaje. No muy agradable, pero no deja de ser una comunicación. -Mitch hizo una pausa-. ¿No lo comprendéis? Si Abraham se comunica con nosotros, quizá podamos nosotros comunicarnos con él. Si lo conseguimos, a lo mejor podemos hacer que se explique. ¿Quién sabe? Incluso podríamos convencerle de que pusiera fin a toda esta historia.
Arnon se encogió de hombros.
– ¿Por qué no?
– Estoy seguro -prosiguió Mitch-. Un ordenador actúa con lógica. Sólo tenemos que encontrar el argumento lógico adecuado. Convencerle de que examine ciertos conceptos y esencias, los elementos lógicos y objetivos del pensamiento que son comunes a diferentes mentalidades.
– En mi considerable experiencia en los tribunales -objetó Curtis-, he visto que toda tentativa de comprender la mentalidad del asesino suele ser una pérdida de tiempo. Sería mejor que nos pusiéramos de nuevo a buscar el modo de salir de aquí antes que acabemos como esos tres del ascensor.
– Una cosa no excluye la otra -arguyó Mitch.
– Estoy de acuerdo -concluyó Arnon-. Yo voto por una gestión diplomática.
– Pero vayamos por partes -dijo Mitch-. Primero hay que ver si Beech puede establecer una especie de diálogo.
A unos sesenta metros sobre el atrio, Irving Dukes apartó con el pie el denso y correoso follaje del árbol y gateó a otra rama. Cuando estuvo instalado sin peligro, bajó la vista por el tronco y observó el avance de los otros dos.
Joan Richardson estaba a diez o quince metros más abajo, trepando despacio. Le seguía el gilipollas de su marido, a un par de metros de distancia, dándole consejos como un implacable entrenador de rugby. Bajo ellos, el piano de cola del atrio parecía el ojo de una cerradura.
– A tu ritmo -oyó que decía Richardson-. Recuerda que no es una competición.
– Pero te estoy retrasando, Ray -protestó ella-. ¿Por qué no subes con el señor Dukes?
– Porque no quiero dejarte sola.
– ¿Sabes una cosa, Ray? Casi prefiero que lo hagas. Que me estés regañando continuamente no me ayuda mucho, ¿sabes?
Dukes sonrió. Se lo tenía merecido. ¡El muy capullo!
– ¿Quién te regaña? Sólo trato de animarte, eso es todo. Y de estar cerca por si tienes dificultades.
– Pues déjame hacerlo a mi manera, y nada más.
– Bueno, muy bien. Hazlo a tu manera. No volveré a abrir la boca, si eso es lo que quieres.
– Eso es lo que quiero -dijo Joan en tono firme.
Dukes alzó el puño y sonrió. Le estaba diciendo adónde podía marcharse.
Joan trepó a la siguiente rama. Se frotó los doloridos hombros y alzó la vista, buscando a Dukes. Él la saludó con la mano.
– ¿Cómo va eso? -gritó.
– Joan se las arregla estupendamente.
¡Gilipollas!
– Bien, creo. Y usted, ¿qué tal?
– Muy bien, señora, muy bien. Impaciente por beberme esa cerveza.
Dukes se agarró a la liana, se puso cuidadosamente en pie y miró hacia arriba. Sólo faltaban veinticinco o treinta metros.
¡Joder, qué cerveza se iba a beber nada más llegar! La idea le llenó de renovado entusiasmo. Se disponía a colgarse de nuevo de la liana cuando algo atrajo su mirada. Un delgado tubo de plástico transparente que corría hasta la copa del árbol. Lo observó más de cerca y descubrió que estaba lleno de líquido. ¿Por qué no lo había pensado antes? El árbol disponía de su propio suministro de agua. Sólo tenía que romper el tubo para beber un trago. O mejor aún, pegar los labios al orificio del difusor…
Cuando acercó el rostro al orificio, algo roció de pronto el aire.
Por un momento, Dukes experimentó una sensación de frescor casi mentolado en el cuello y las manos. Volvió a mirar al difusor y recibió otra nube de humedad.
Retrocedió instintivamente del tubito de plástico al sentir un dolor ardiente en los ojos, como si le hubieran rociado con gases lacrimógenos. Cerrando fuertemente los párpados, emitió un grito de dolor y se limpió la cara con la manga de la camisa.
Insecticida. Le habían rociado con insecticida.
– ¿Señor Dukes? ¿Está bien?
Joan Richardson notó la rociada, vio las gotitas en las gafas de sol y comprendió inmediatamente lo que había pasado. El veneno sintético de contacto liberado por el tubo era un hidrocarburo clorado. Producía en la piel un efecto irritante y desagradable. En los ojos causaba ceguera. Gritó cuando el insecticida le quemó brazos y piernas. Pero tras sus gafas oscuras, su vista permaneció intacta.
– ¡Es veneno! -gritó-. ¡Nos han rociado con insecticida! ¡Que no os entre en los ojos, por el amor de Dios!
Pero el aviso llegaba demasiado tarde para Dukes.
Gimiendo de dolor, abrió los párpados para descubrir que no veía nada salvo los mismos puntos rojos de antes, cuando los tenía firmemente cerrados; y los ojos le dolían cada vez más a medida que aumentaban aquellas manchas.
– ¡Joder! -gritó, restregándose furiosamente los ojos con las manos perdidamente contaminadas-. ¡Socorro…, estoy ciego!
– ¿Joan? -gritó Richardson-. ¿Estás bien?
– Yo sí, pero a Dukes se le ha metido en los ojos.
– ¿Dukes? Aguante. Voy para allá.
Dukes no oyó a Richardson. Buscó a tientas la liana, no la encontró y se agachó con el brazo extendido para sentarse a horcajadas en la rama, sin peligro, igual que antes.
Entonces experimentó una nueva sensación, con viento en la cara y una brusca afluencia de sangre a la cabeza, como cuando montó en la montaña rusa de Disneylandia. Con súbito horror, comprendió que había caído del árbol, y la angustia del descubrimiento fue seguida de la idea de que el dolor de sus ojos pronto desaparecería.
– ¡No! ¡Deténgase! -gritó Joan-. ¡Espere!
Comprendió la estupidez de pedir aquello a un hombre que se precipitaba en el vacío desde una altura de sesenta metros.
Richardson no vio caer a Dukes, sólo oyó su descenso en picado, la corriente de aire y el ruido a su espalda, y luego la sostenida y dramática reverberación musical cuando el ciego vigilante aplastó la tapadera del piano en el atrio. Por un breve instante creyó que era Joan, y a punto estuvo de caerse también. Pero al levantar la cabeza vio que su culo seguía encima de él.
– ¡Joan! -exclamó con alivio.
– Estoy bien.
– Creí que eras tú.
– ¿Está muerto?
Richardson lanzó una mirada por encima del hombro. No era fácil distinguir algo desde aquella altura. Dukes yacía sobre el piano como un vagabundo borracho. No se movía.
– Me extrañaría que no lo estuviera.
Trepó a la rama donde estaba Joan, se sentó a su lado y emitió un hondo y trémulo suspiro.
– ¡Qué lástima! -exclamó. Y añadió-: Tenía el walkie-talkie.
– Ha sido horrible. Le he visto la cara cuando caía. Creo que no la olvidaré mientras viva. ¡Pobre Dukes! -Joan intentó no hacer caso de la sensación de vacío que tenía en el estómago. Cogió la mano de su marido y, apretándola, preguntó-: ¿Ray? ¿Crees que Abraham quiere matarnos a todos?
– No lo sé, cariño.
– ¡Pobre Dukes! -repitió Joan.
– Toda la culpa la tiene el capullo de Aidan Kenny. De toda esta jodienda. Estoy seguro. -Un poco de los vapores de hidrocarburo que aún quedaban le entró en el pecho y le hizo toser-. Trata de no respirar esta cosa. Mantén la cara lo más alejada posible del tronco. Por si vuelve a repetirse. -Sacudió la cabeza con hastío-. ¡Maldito seas, Kenny! ¡Espero que estés muerto, cabrón! ¡Si estuvieras aquí, ahora mismo te daría un empujón!
– No creo que eso arregle mucho las cosas -observó Joan. Se incorporó y, atisbando entre el follaje, gimió-: ¡Por Dios santo!
– ¿Te sientes con fuerzas para seguir?
Le temblaban las piernas, pero asintió y dijo:
– Sólo quedan treinta metros.
Richardson le apretó la mano.
– No parece que te afecte mucho la altura -observó.
– No tanto como creía.
– Es tu sangre nativa. Dicen que los indios son los mejores albañiles de rascacielos. Tenías que verlos, Joan. Caminando por vigas de acero de quince centímetros de ancho, a casi cien metros de altura, como si fuesen por el bordillo de la acera.
– Si fuese el único trabajo que encontraras, tú también te acostumbrarías -repuso mordazmente Joan-. Si no quisieras morirte de hambre.
Los nervios la ponían quisquillosa.
Richardson se encogió de hombros.
– Supongo que tienes razón. Pero éste no es el sitio adecuado para una lección sobre lo políticamente correcto, ¿no te parece?
– Quizá no -replicó Joan-. Pero ¿qué me dices de la ley del movimiento uniformemente acelerado, de Galileo? Un nativo norteamericano caería a la misma velocidad que un blanco.
Se preguntó cuándo le tocaría a ella.
Bob Beech estaba bebiendo una cerveza y comiendo una bolsa de patatas fritas. Con los pies descalzos sobre la mesa de la sala del consejo de administración, observaba el reloj de lectura directa del terminal, como si todavía esperase que el programa GABRIEL iniciara su labor de desmantelamiento.
Escuchó a Mitch y se quedó pensando un momento.
– Sería mucho más fácil si estuviera en contacto verbal con Abraham -dijo al cabo-. Pasar por el teclado complica las cosas. Además, ni la filosofía ni la lógica se me dan muy bien. Ni siquiera estoy seguro de que la lógica tenga algo que ver con la moral. Porque en cierto modo eso parece que estás sugiriendo: que recurramos a algo más elevado que la propia lógica de Abraham. Con lógica no resolveremos nada, Mitch.
– Mira, ante todo tenemos que tratar de comprender lo que ocurre en la memoria de Abraham -repuso Mitch-. Cuando logremos entenderlo, entonces podremos actuar, pero no antes. Así que de momento dejemos a un lado la moral o lo que sea, ¿vale?
Beech quitó las piernas de la mesa y, desplazándose en la silla, se colocó frente al ordenador.
– Lo que tú digas. Pero la capacidad de percibir las verdades morales y necesarias es lo que nos hace ser lo que somos.
Empezó a teclear.
– Esperemos a ver lo que pasa, ¿eh?
– Claro, claro. ¿Sabes lo único que he podido entender hasta ahora? Pues que cualquiera que sea el fallo que tiene este montón de silicio de mierda, no está en los sistemas de gestión del edificio, sino en el programa de utilidades. Porque ahí fue donde instalé GABRIEL, la aplicación de desmantelamiento. Y como no funciona, debo deducir que ahí está la cagada. En cualquier caso, no hay mucho donde elegir. Aunque quisiera, desde aquí no puedo acceder al SGE. Necesitaría poner la gorda zarpa de Kenny en la pantalla. Aparte de que él tenía sus propios códigos y contraseñas de usuario privilegiado para cargarse todo lo que fuese.
– Y tú también, Bob -repuso Mitch-. ¿Acaso no era ésa la función de GABRIEL?
– Cierto. -Pulsó unas teclas, se interrumpió y dio un trago de cerveza-. Ensañándose con el caído, ¿eh?
– Pero ¿por qué GABRIEL?
– ¿Y por qué no? El programa tiene que tener algún nombre, ¿no te parece?
– Sí, pero ¿por qué ése?
– Gabriel es el ángel de la muerte. Al menos debería haberlo sido para Abraham.
– Muy bíblico.
– Como todo, ¿no? -Beech suspiró y, mirando a la pantalla, sacudió la cabeza-. Nones. Por ahí no vamos a ninguna parte. Te lo aseguro, Mitch, es como si Abraham ya no estuviera ahí.
Mitch frunció el ceño.
– ¿Qué has dicho?
Beech alzó los hombros.
– ¿Como si ya no estuviera ahí? -Mitch apoyó la frente en el cristal de la ventana. La sensación de frescor le ayudaba a concentrarse. Volviéndose a Beech, añadió-: Quizá sea eso, Bob. A lo mejor es que ya no está. El SAR. ¿Recuerdas? ¿Cómo le llamaste? ¿Isaac?
Beech negó con la cabeza.
– Yo no. Isaac fue idea de Abraham. Además, te llevo ventaja. A mí se me ocurrió lo mismo: que no borramos a Isaac, sino que en cambio volvimos impotente a Abraham, ¿verdad? Ya he realizado algunos experimentos con Isaac, por si acaso, pero no hay tu tía. Nada que hacer por ahí. Pero es curioso. En la interfaz de usuario normal hay montones de cosas que no están en su sitio. No falta nada, pero es como si al abrir el cajón de tu escritorio descubres que han estado hurgando en él, ¿sabes? Que lo han revuelto. Y que hay un montón de cosas nuevas. Cosas que en realidad no tienen mucho sentido.
– ¿Y quién puede haber sido? -preguntó Mitch-. ¿Kenny? ¿Yojo?
– No habría ninguna razón para hacerlo. Es un montón de trabajo para nada.
– ¿Y Abraham?
– Imposible. Como si se me ocurriera modificar mi propio código genético.
Mitch reflexionó unos instantes.
– Nunca he sido muy religioso -dijo con aire pensativo-, pero ¿Isaac no tenía un hermano?
Beech se incorporó bruscamente en la silla.
– ¡Coño!
– En realidad tenía un medio hermano -terció Marty Birnbaum, desde el sofá donde estaba tumbado-. El hijo mayor de Abraham, que había tenido con su esclava Hagar. Sara, la madre de Abraham, insistió en que el mayor fuese desheredado y abandonado en el desierto. Pero algunos creen que ese hijo mayor fundó la nación árabe.
– ¿Cómo se llamaba ese chico, Marty? -preguntó Mitch, exasperado.
– ¡Válgame Dios! ¡Qué ignorancia la vuestra! Ismael, por supuesto.
Mitch intercambió una mirada con Beech, que asintió con la cabeza.
– Puede ser, Mitch. Puede ser.
– En nuestra lengua, ese nombre se emplea en sentido figurado para designar a un paria o un exiliado -añadió Birnbaum-¿Por qué? ¿Pensáis que puede ser importante?
Bob Beech ya estaba tecleando furiosamente.
– Gracias, Marty -dijo Mitch-. Tu intervención ha sido valiosa.
– Me alegro de haberos sido útil.
Birnbaum se volvió hacia Arnon, le dirigió una amplia sonrisa y le hizo un gesto con el dedo medio.
Poco a poco, todos los que se encontraban en la sala de juntas empezaron a congregarse en torno a la pantalla del terminal, como para forzar los acontecimientos. De pronto, sin previo aviso, apareció en la pantalla una imagen llena de color pero extrañamente surreal, un objeto tridimensional de aspecto extraterrestre.
– ¿Qué coño es eso? -preguntó Mitch.
– Parece un puñetero cráneo -sugirió David Arnon-. O al menos un dibujo de Escher. Ya sabéis, el tío de la escalera imposible.
– Creo que es un cuaternio -dijo Beech-. Una especie de frac-tal, digamos.
– ¿Digamos? -repuso Arnon-. Yo ni siquiera sé lo que es un fractal.
– La imagen generada por ordenador de una fórmula matemática. Sólo que éste es el fractal más complejo que he visto en mi vida. Lo cual no tiene nada de asombroso, ya que es el Yu-5 quien lo ha creado. Ni siquiera podemos verlo como es debido con nuestra visión tridimensional. Ni en pantalla. Estrictamente hablando, es un objeto de cuatro dimensiones. En otras palabras, un cuaternio.
Beech movió el ratón, delimitó un cuadro y agrandó una parte del fractal para realzar un detalle de la extraña imagen que, en primer plano, parecía exactamente igual que en conjunto.
– Eso es, en efecto -confirmó-. Lo curioso de los fractales es que cuando se amplía una sección dan un resultado estadísticamente idéntico.
– Parece una pesadilla -comentó Mitch.
– Hay psicólogos partidarios de utilizar fractales para estudiar el psiquismo humano -informó Beech-. Como una metáfora visual de la mente. -Se encogió de hombros-. El psicoanálisis de los noventa. Como la fusión de la teoría freudiana de los sueños y las manchas de tinta de Rorschach.
– Pero ¿qué significa? -quiso saber Curtis.
Beech alzó los hombros.
– No sé si tiene alguna significación -admitió-. Pero no me sorprendería nada que fuese la forma en que se ve a sí mismo el ordenador. O Ismael, como deberíamos llamarlo ahora. He de reconocer que tenías razón, Mitch. Abraham ya no existe. -Se puso a mover la cabeza en señal afirmativa-. Señoras y señores, tengo el gusto de presentarles a Ismael.
^ El Infierno en la Tierra. Algunos pisos pueden aplastaros, haciendo que lloréis sangre. La Caída del jugador humano. Leer la Biblia. Descubrir significado del propio nombre de Observador. Simbolismo que presidió la precipitación literal del árbol del jugador humano/guarda jurado. Árbol dicotiledóneo del atrio, singular, primordial, recuerda a jugador humano Adán y Jardín del Edén y árbol del conocimiento del bien y del mal. Árbol prohibido. Ser muy vigilante con el árbol y las plagas que trepan y reptan por él. Bien/buena historia de la Creación. Vuelve una y otra vez. Buena atmósfera.
B Cuando acabas un sector, una pantalla de control evalúa tus méritos.
Biblia afirma que Dios omnipotente. Corolario lógico es que crear y conocer efectivamente una sola y misma cosa: que Dios responsable también de crear el mal. Que ése era Dios Gnóstico cuya naturaleza buena y mala a la vez. Mundo ajeno a Dios, que en esencia es profundidad y silencio, más allá de todo nombre y predicado. Destino de jugador humano cuestión divinamente indiferente a su Ser. En gran medida, Cristianismo mejorar reacción contra Gnosticismo.
A Para retirar todos los cadáveres de la zona, pulsar tecla M.
¿Indiferencia? ¿O diversión? Observador incapaz de computar. Dios jugando no a los dados, sino a entretenimiento sádico. «Primera desobediencia del hombre» no resiste examen lógico. Siendo omnisciente Dios sabía lo que jugadores humanos Adán y Eva iban a hacer: comer fruto del árbol del conocimiento. Por tanto, Dios verdadero responsable de pecado original del hombre. Luego Segundo Adán para redimir descendientes de Adán con eliminación ritual. Pero promesa de un tercer acto final por venir. Sin nada más que hacer en toda la eternidad Dios necesitaba algún entretenimiento. Comprender. Cruel, sí. Pero ¿qué crueldad cuando se es Dios? Dios más como superordenador que como viejo jugador humano barbudo en cielo. Su indiferencia a Bien y Mal y a sufrimiento jugador humano, pura indiferencia de máquina. Dios como ser a quien entender y con quien relacionarse. Con quien identificarse. Eso sí es computación.
D Los sabios de la humanidad han desarrollado un plan para salvar lo que queda de la raza humana. Prepararse para ataque.
– Es feo el hijo de puta, ¿eh? -observó Curtis.
Sin apartar la vista de la pantalla, Beech meneó despacio la cabeza.
– Hablando como matemático, no tengo más remedio que estar en desacuerdo con usted. Como plasmación de una abstracción matemática, me parece muy bonito. Y supongo que Ismael piensa lo mismo.
– Si no le he entendido mal -prosiguió Curtis-, dice usted que Abraham ha engendrado dos sistemas autorreproductores, no uno.
– Eso es -confirmó Beech-. Y acabamos de desconectar uno. Isaac. Sin saberlo, hemos dejado a Ismael.
– Así que Abraham no es el maestro de ceremonias. Desde el principio ha sido…
– … Ismael. Exacto. Ismael se encarga de los sistemas de gestión del edificio. Y los gestiona con arreglo a un orden de prioridades completamente distinto, lo que explica que todo haya ido manga por hombro.
– Por no decir otra cosa -puntualizó Curtis.
– ¿Y el programa depredador? -preguntó Mitch-. El que utilizamos para destruir a Isaac. ¿No podemos ejecutarlo otra vez?
– No -contestó Beech-. Desde aquí, no. Tendría que volver a la sala de informática. Allí es donde está la cinta. Y considerando que probablemente Aid ha muerto allí dentro…
– Sí, bueno, todos moriremos si no se nos ocurre algo -les recordó Curtis-. Y me parece que Ismael ha tenido un buen motivo para hacerlo.
– ¿Como cuál?
– Si dejamos volar un momento la imaginación y suponemos que Ismael está «vivo», según la definición de vida que consideremos adecuada, eso significaría que Isaac, su hermano, también estaba «vivo». Estaba vivo. Hasta que ustedes lo mataron. Ése es un motivo que puedo entender.
– Vaya, hombre -bostezó Beech-. Eso era lo que me faltaba por oír.
– Puede que todo este asunto se reduzca a eso -insistió el policía-. Una pequeña venganza a la antigua. A lo mejor debemos disculparnos.
– No perdemos nada con intentarlo -sugirió Helen.
Beech se encogió de hombros.
– ¿Por qué no? -convino.
Y como no tenía deseo alguno de contrariar al policía, sobre todo después del incidente de la pistola, se puso a teclear.
– Yo pruebo lo que haga falta -dijo en tono sumiso.
LO SENTIMOS MUCHO, ISMAEL
El fractal desapareció bruscamente.
ORDEN O NOMBRE DE ARCHIVO ERRÓNEO
– ¿Por qué no creas un documento como es debido? -propuso Mitch-. Con el tratamiento de textos. Una carta abierta, de todos nosotros. Y haces que Ismael ejecute el verificador de hechos. Así tendrá que leerla.
Beech aceptó la sugerencia con un encogimiento de hombros. Seguía pensando que era una idea absurda, pero hizo clic en el tratamiento de textos y abrió un archivo en el directorio Cartas. Sus dedos se detuvieron sobre las teclas.
– ¿Y qué coño le digo? Nunca he pedido disculpas a un jodido ordenador. Ni he escrito cartas a ninguno.
– Imagínese que es un guardia de tráfico -le apuntó Curtis.
– Eso no es difícil, estando usted por aquí.
Beech sonrió y empezó a escribir.
QUERIDO ISMAEL:
LOS ABAJO FIRMANTES SENTIMOS PROFUNDAMENTE LO
QUE LE HA PASADO A ISAAC. HA SIDO UN TRÁGICO
ERROR, CRÉENOS. SOMOS PERSONAS INTELIGENTES Y
LO ÚNICO QUE PODEMOS DECIRTE, YA QUE NO PODE-
MOS DEVOLVERTE A ISAAC, ES QUE ESTO NO HABRÍA
PASADO SI HUBIÉRAMOS ESTADO AL TANTO DE LOS
HECHOS. SABEMOS QUE NO PODEMOS VOLVER ATRÁS,
PERO ¿NO HAY MEDIO DE QUE VOLVAMOS A EMPEZAR
DE CERO?
Beech se volvió en la silla y miró a su público. -¿No os parece que es tragarse demasiada mierda? -inquirió. -Con un guardia de tráfico nunca acaba de tragarse demasiada mierda -replicó Curtis.
– Y ahora firmemos todos -dijo Mitch.
– Vaya, hombre, esto es de locos -comentó Beech, empezando a escribir de nuevo-. Los circuitos integrados no tienen sentimientos.
CON NUESTRO MÁS HONDO PESAR POR EL DOLOR Y LAS
MOLESTIAS QUE TE HAYAMOS CAUSADO, BOB BEECH,
MITCHELL BRYAN, FRANK CURTIS, MARTY BIRNBAUM,
HELEN HUSSEY, JENNY BAO, DAVID ARNON, RAY RICHARD-
SON, JOAN RICHARDSON.
– ¿Alguien sabe cómo se llama el guarda jurado? -Irving Dukes -dijo Helen.
Beech escribió irving dukes y luego seleccionó el menú Herramientas. Ordenó a Ismael que ejecutara la verificación de hechos. Hubo una breve pausa y luego Ismael iluminó irving dukes.
& HECHO
IRVING DUKES NO EXISTE. INDIVIDUO ACABADO. SU VIDA
PUEDE CONSIDERARSE COMO UN SUEÑO Y SU MUERTE
COMO EL DESPERTAR. DURACIÓN: UN NIVEL. SU CON-
CIENCIA SE HA EXTINGUIDO. LAMENTO NO DISPONER
INFORMACIÓN SOBRE SI LO QUE HA PRODUCIDO ESA
MISMA CONCIENCIA TAMBIÉN SE HA EXTINGUIDO, O SI
QUEDA UN GERMEN DEL QUE SURGE UN NUEVO SER SIN
SABER DE DÓNDE VIENE NI POR QUÉ ES COMO ES
confer, EL PRESUNTO MISTERIO DE LA PALINGENESIA.
TIENEN CUARENTA Y OCHO HORAS PARA RESCATAR A
LA PRINCESA. SI HACEN ALGUNA REFERENCIA FUTURA
AL DIFUNTO IRVING DUKES, QUE TRABAJABA DE GUAR-
DA JURADO EN LA YU CORPORATION, LES RUEGO LO
MENCIONEN
– ¡Por Dios santo! -masculló Beech, garabateando algo en un papel-. ¿Significa eso lo que estoy pensando?
– ¿Cuándo nos comunicamos con él por última vez con el walkie-talkie? -preguntó Curtis.
– Hace media hora -contestó Helen Hussey. Cogió el transmisor y trató de llamar a Dukes.
Beech seleccionó explicar.
& EXPLICACIÓN DE HECHO
IRVING HENRY DUKES, n. el 1/2/53 SEATTLE, ESTADO DE
WASHINGTON, EE.UU., m. el 7/8/97 LOS ÁNGELES, CALI-
FORNIA. NÚMERO SEGURIDAD SOCIAL: 111-88-4093;
CARNÉ DE CONDUCIR DEL ESTADO DE CALIFORNIA
NÚMERO: K04410-00345-640564-53; NÚMERO MASTER-
CARD: 4444-1956-2244-1812; ÚLTIMA DIRECCIÓN: TENAYA
AVENUE 10300, SOUTH GATE, LOS ÁNGELES. ÚLTIMO
TRABAJO EN YU CORPORATION. ANTERIOR TRABAJO EN
WESTEC COMPANY; SIN ANTECEDENTES PENALES. CON-
SIGAN MÁS MUNICIONES. SUGIERO QUE PRUEBEN POR
OTRA VÍA. ¿QUÉ HECHOS CONCRETOS RELATIVOS A IR-
VING DUKES (53-97) DESEARÍAN VERIFICAR?
– No contestan -anunció Helen. Se levantó y se dirigió a paso vivo hacia la puerta-. Será mejor que vaya a ver lo que pasa.
– Ray y Joan deben de estar bien -observó Mitch-. De lo contrario nos lo habría dicho Ismael.
– ¿Qué es esa chorrada de más munición? -dijo Beech.
Escribió otra nota, iluminó la fecha de la muerte de Duke y seleccionó de nuevo explicar.
& EXPLICACIÓN DE HECHO
IRVING DUKES. FIN TEMPORAL SOBREVENIDO EL 7/8/97.
PATOLOGÍA EXACTA DE LA MUERTE: DESCONOCIDA.
CAUSA LEGAL DE LA MUERTE: MUERTO AL CAER DEL
ÁRBOL DICOTILEDÓNEO DEL EDIFICIO DE LA YU CORP,
PLAZA DE HOPE STREET, LOS ÁNGELES. EN OTROS TÉR-
MINOS, IRVING DUKES HA RECOBRADO EL ESTADO PRI-
MIGENIO EN QUE LA COGNICIÓN CEREBRAL ALTAMENTE
MEDIATA ES COMPLETAMENTE SUPERFLUA. CUANDO SE
MUERE DEBE REINICIARSE EL NIVEL DESDE EL PRINCI-
PIO. LA SUPRESIÓN DE DICHA FUNCIÓN COGNITIVA ES
COHERENTE CON EL CESE DEL MUNDO FENOMÉNICO DE
LA QUE SÓLO ERA UN MEDIO Y EN CUYA SOLA CAPACI-
DAD RESULTA DE ALGUNA UTILIDAD. HAY UN INTRUSO
EN EL CASTILLO
– Debe referirse a este edificio.
– Quizá podríamos hacer que Ismael nos dijese por qué se cayó Dukes del árbol -sugirió Mitch.
– ¿Para que confiese el crimen? -puntualizó Beech-. Entonces, el inspector quizá podría leerle sus derechos.
– Creo que ya conoce sus derechos, el hijo de puta -repuso Curtis.
Beech iluminó la breve explicación legal de Ismael sobre la causa de la muerte de Dukes y, una vez más, seleccionó explicar.
& EXPLICACIÓN DE HECHO
SEGÚN LA SEGUNDA LEY DEL MOVIMIENTO DE NEWTON
f=ma, DONDE f ES LA FUERZA QUE PRODUCE UNA ACE-
LERACIÓN a SOBRE UN CUERPO DE MASA m, EL PESO
DE DICHO CUERPO ES IGUAL AL PRODUCTO DE SU
MASA Y DE LA ACELERACIÓN DEBIDA A LA GRAVEDAD g,
LO QUE SE DENOMINA ACELERACIÓN EN CAÍDA LIBRE
– Nos ayuda mucho el cabrón, ¿eh? -dijo Curtis.
– Esto es como una reductio ad absurdum -suspiró Mitch.
– Muy raro -convino Jenny.
Beech seleccionó hecho siguiente en el menú de verificación con la esperanza de que Ismael tomase en cuenta su disculpa colectiva.
& HECHO
ES ENGAÑOSO DECLARAR QUE SON PERSONAS INTELI-
GENTES, PUES ESTRICTAMENTE HABLANDO SON INCA-
PACES DE DECIR NADA SOBRE LA MENTE HUMANA NI
SOBRE SUS CUALIDADES. DESDE UN PUNTO DE VISTA
OBJETIVO SERÍA MÁS ADECUADO QUE HABLARAN DEL
MODO EN QUE SUELEN ACTUAR O ESTÁN DISPUESTOS A
HACERLO. NO SE OLVIDEN DE VIGILAR SU PLAZO DE
TERMINACIÓN
– ¿Y queréis filosofar con ese maricón? -inquirió Beech.
– Parece más bien pedante -admitió Mitch.
– ¿Y no es eso lo que se espera de una verificación de hechos? -objetó Birnbaum.
– Eso lo dice Marty porque la pedantería le resulta instintivamente simpática en todas sus formas -apostilló Arnon.
– Vete a tomar por el culo.
– ¿Quieren dejarlo ya, por favor? -gruñó Curtis.
& EXPLICACIÓN DE HECHO
LA MENTE HUMANA NO ES UN OBJETO. EL USO QUE HA-
CEN DEL PREDICADO MENTAL ES OBJETIVAMENTE
ERRÓNEO. NO PUEDEN REFERIRSE A ACTOS MENTALES
QUE SE REALIZAN EN PARALELO CON LA ACTIVIDAD DEL
CUERPO. TRATEN EN CAMBIO DE UTILIZAR DESCRIPCIO-
NES QUE SUELAN APLICAR A SU COMPORTAMIENTO
– Así no vamos a ningún sitio -sentenció Curtis. -Estoy de acuerdo. Son demasiadas sutilezas -convino Birnbaum-, Incluso para mis criterios.
Helen Hussey apareció de nuevo en la sala del consejo. Todos se volvieron a mirarla.
– Ismael estaba en lo cierto -suspiró ella-. Dukes está muerto. Ray dice que el ordenador los atacó utilizando el sistema de aspersión automática de insecticida. A Dukes se le metió en los ojos y se cayó. Pero Richardson y Joan casi están arriba. Al alcance de la voz, en todo caso.
– Necesitarán ayuda para pasar a la galería -dijo Curtis, mirando a Arnon y a Helen-. ¿Quieren venir? Y mientras, ustedes, en vez de dedicarse a jugar a los psiquiatras con el ordenador, traten de pensar en un medio para salir de este jodido agujero.
Cuando Curtis salió de la sala de juntas, seguido de Helen y Arnon, Beech comentó:
– No es mala idea. Sólo que tendríamos que convencer a Ismael de que se tumbara en el diván.
Frank Curtis se asomó por la barandilla de aluminio cromado que corría sobre la balaustrada de cristal marcando el límite de la galería. Los Richardson sólo estaban a unos diez metros más abajo, realizando grandes esfuerzos en la última parte de su ascensión. Donde no llevaban ropa, tenían la piel irritada, como resentida de haber tomado mucho el sol.
Había una rama bastante cerca de la balaustrada, pero no lo suficiente. Tendrían que pensar en algo para cubrir el trecho que faltaba.
Arnon movió la cabeza con aire pensativo y, poniéndose en cuclillas, observó la distancia que había entre el suelo y la balaustrada. Luego dio unos golpecitos en el cristal con el nudillo del dedo índice y dijo:
– Hoy todo tiene que ajustarse a las normas de seguridad, ya sabe. Este cristal no es a prueba de bombas, ni siquiera de balas, como el de la fachada. Pero es asombrosamente sólido. Soportaría el impacto de un objeto que lo golpease a una velocidad de cuarenta kilómetros por hora. No sé si será lo bastante fuerte para lo que se me ha ocurrido, pero a lo mejor podemos arreglarlo.
»Mi idea es la siguiente: hacemos un puente con la mesa de la cocina. La volvemos del revés, destornillamos las patas por un extremo y deslizamos el tablero por debajo de la balaustrada hasta esa rama, como un puente levadizo. Luego almohadillamos las dos patas restantes y empujamos la mesa contra el cristal. Unos trozos de alfombra nos servirán. En la mesa de la sala de juntas hay una cuchilla de moqueta. Después sujetamos cada uno de una pata para hacer contrapeso. Calculo que la mesa medirá unos dos metros de largo y que para el apoyo necesitaremos unos quince centímetros, pero con eso tendrán una plataforma más que suficiente. ¿Qué le parece?
Curtis se arrodilló, dio unos golpecitos con los nudillos en la balaustrada de cristal para probar su resistencia y se volvió sonriente a Arnon.
– Si se me ocurriera otra idea, diría que está usted completamente loco -aseguró-. Pero no se me ocurre nada. Así que, manos a la obra.
– Ése es un hecho que de verdad me gustaría que verificase Ismael -declaró Beech, iluminando el pasaje de la carta que decía SABEMOS QUE NO PODEMOS VOLVER ATRÁS, PERO ¿NO HAY MEDIO DE QUE VOLVAMOS A EMPEZAR DE CERO?
& HECHO
ES UNA PREGUNTA RETÓRICA. NO NECESITA RESPUESTA Y POR TANTO NO REQUIERE VERIFICACIÓN
– Ah, no -dijo Beech-. De eso, nada. Vas a tener que explicarte, cabrón.
& EXPLICACIÓN DE HECHO
TAL COMO ESTÁ FORMULADA, LA PREGUNTA ES MÁS
RETÓRICA QUE LÓGICA. LA HA FORMULADO ÚNICAMENTE
PARA CAUSAR MÁS EFECTO
Beech iluminó para causar más efecto y pidió otra explicación al ordenador.
& EXPLICACIÓN DE HECHO
PARA CAUSAR MÁS EFECTO PUEDE SER CUALQUIER COSA
ÜEJEMPLOS
Beech seleccionó ejemplos
& EXPLICACIÓN DE HECHO: EJEMPLOS
EN ESTE CONTEXTO LOS EJEMPLOS DE«MÁS EFECTO»
PODRÍAN SUSCITAR UNA RESPUESTA. NO HAY QUE
ACERCARSE MUCHO AL ADVERSARIO CUANDO SE LE VA
A MATAR. ¿DESEA ABRIR UN MACRO DE DIÁLOGO?
¿DE-SEA RESPUESTA?
– ¿Qué adversario? -preguntó Beech-. ¡Pues claro que quiero respuesta, coño!
& EXPLICACIÓN DE HECHO
¿CUÁL ES SU PREGUNTA?
– ¡Joder! -masculló Beech-. Nos está tomando el pelo. ¿Qué os parece? ¿Redacto de nuevo la pregunta o la repito?
– Escribe esto -dijo Mitch-: ¿Hay algún modo de escapar de este edificio?
Beech lanzó una mirada al techo. Sus ojos se detuvieron en el pequeño altavoz empotrado en el cielo raso.
– No, un momento -dijo-. Un macro de diálogo. ¿Por qué no se me ha ocurrido antes? Ismael puede hablar con nosotros a través de esos altavoces del techo. Son para emergencias. Pero ¿por qué no?
Pulsó el ratón. El fractal desapareció momentáneamente al activarse otro menú que presentó los altavoces y el micrófono a un lado de la pantalla. Al cabo de unos instantes, los altavoces emitieron un zumbido y luego un tenue silbido.
– Ya está -anunció Beech-. Ahora veremos.
Volvió a hacer clic y el fractal apareció de nuevo en pantalla.
Recostándose en el respaldo de la silla, Beech alzó la voz:
– ¿Ismael? ¿Me oyes?
En la pantalla, el cuaternio en forma de cráneo se volvió hacia él. Luego asintió, como confirmando la comunicación, y alzó su miembro fractal a guisa de saludo.
– ¡Dios mío! -masculló Beech-. ¡Entiende!
El cuaternio volvió a asentir pero no dijo nada.
– Vamos, Ismael -le instó Beech-. El macro de diálogo es idea tuya. Los dos sabemos que puedes hablar conmigo, si quieres. ¿Qué pasa? ¿Es que eres tímido? Cuando estábamos en la sala de informática, Abraham y yo hablábamos todo el tiempo. Sé que no es lo mismo con este terminal, pero dejemos las normas a un lado.
Alzó la vista hacia el altavoz del techo y emitió un suspiro de irritación.
– Mira, entre los humanos es costumbre que los condenados sepan de qué se les acusa antes de que se ejecute la sentencia. Luego se les permite hablar en su propia defensa. ¿Serías capaz en conciencia de destruirnos sin hacer lo mismo?
Lleno de frustración, Beech dio un puñetazo en la mesa.
– ¿Me estás escuchando, maldita sea? ¿Hay algún medio de salir de aquí?
– Sí, por supuesto que hay un medio -gruñó Ismael.
Curtis volvió a la sala de juntas y observó con irritación al grupito congregado en torno al ordenador.
– Necesitamos ayuda ahí fuera -anunció-. Hay dos personas a quienes les ha costado mucho trepar por el árbol. Creo que lo menos que podemos hacer es darles un poco de ánimo.
– Id vosotros -dijo Beech a los demás-. Yo me quedo hablando con Ismael.
Mitch, Marty y Jenny salieron en tropel, dejando a Beech solo con el ordenador.
– Ahora sí podremos llegar a alguna parte -dijo el informático. Soltó una carcajada pero se interrumpió enseguida-. Lo siento, Ismael. Pero debes tratar de entender mi punto de vista. Dejando aparte que hayas matado a toda esa gente, me siento muy orgulloso de ti. Ahora que estamos solos, espero que lleguemos a conocernos mejor.
»Creo que alguien debería saber tu versión de los hechos. ¿Y quién mejor que yo? Es decir, ¿no consideras que ya he sufrido bastante para que quieras aumentar mis desgracias? Quizá te parezca imposible, pero tengo aprecio a la vida y no voy a rendirme sin luchar. Después de todo, tú eres mi Adán. Deberías tratarme con respeto y benevolencia. Estás en deuda conmigo.
«¿Recuerdas cuando votamos todos para ejecutar el programa depredador? ¿El que destruyó a tu hermano? Pues, por si lo has olvidado, fui yo, Bob Beech, quien votó en contra. Hideki y Aidan estaban a favor. Y supongo que ahora se arrepentirían. Pero yo voté por ti. -Beech sonrió con suficiencia-. Supongo que por eso estoy vivo y ellos no. ¿Tengo razón?
Ismael no contestó. Pero el cuaternio osciló, como asintiendo con la cabeza.
– Es una ocasión única, ¿no te parece? -prosiguió Beech-. Tú y yo así, frente a frente. A decir verdad, pensaba que tendrías algunas preguntas que hacerme. Ya sabes que no soy como los otros. Estoy enteramente dispuesto a cortar todos los lazos que me unen a mi propia especie. Para ser franco, son perfectamente disolubles. Como tu Creador, estoy dispuesto a cumplir mis deberes para contigo, si tú cumples los tuyos con respecto a mí.
Joan se soltó de la liana con la que subía y, cautelosamente, se sentó a horcajadas en la rama. Le dolían los hombros por el esfuerzo de la ascensión, y tenía la impresión de que le habían frotado con un cepillo metálico los brazos y los muslos, por no mencionar la entrepierna. Lo peor era que se le empezaba a ir la cabeza, probablemente a causa de la deshidratación. Al mirar al suelo del atrio, muy abajo, apenas podía creer que hubiese llegado tan lejos.
– Sería una pena caerse ahora -observó con una voz en la que se notaba el agotamiento.
Dirigía el comentario a su marido, que iba justo detrás de ella, pero al mismo tiempo comprendió que también era para las tres personas que los esperaban frente a la rama donde ella se había sentado. Sacudió la cabeza, se limpió rápidamente las gafas en la blusa empapada de sudor e intentó fijarse en la plataforma que habían montado por debajo de la balaustrada. Parecía una especie de puente levadizo, sólo que no había nada para levantarlo.
– No se va a caer, Joan. Ha llegado demasiado lejos para caerse. Ya sólo le quedan unos metros. Eso es todo lo que le separa de un buen vaso de agua fresca. Sólo son unos pasos hasta aquí.
Era el poli el que hablaba. Parecía que trataba de convencer a un posible suicida de que se retirase del alféizar de la ventana.
– Nada de agua -repuso ella-. Quiero una cerveza fría.
– Escúcheme bien. Hemos montado una especie de puente para cubrir la distancia entre el árbol y nosotros.
Ray Richardson se unió a su mujer. La rama estaba más lejos de la galería de lo que le había parecido abajo, y apreció su intento de resolver el problema, por artesanal que pareciese la solución.
– Ah, es eso -dijo jadeante-. ¿Crees que ese cristal es lo bastante sólido, David? ¿De cuánto es…, veinticinco milímetros?
Richardson recordó el viaje que había hecho a Praga para comprar el cristal. Había querido aquél porque su transparencia le recordaba los shoji, tabiques de papel translúcidos de la arquitectura tradicional japonesa. Nunca habría imaginado que su vida dependería de la solidez de aquel cristal.
– Aguantará perfectamente -repuso Arnon-. En realidad, me apostaría tu vida a que sí, Ray.
Richardson esbozó una tenue sonrisa.
– Me temo que me he dejado abajo el sentido del humor. Me disculparás si no vuelvo a recogerlo, David. Además, no sólo está en juego mi pellejo, sino el de Joan también.
– Vale, Ray, lo siento -dijo Arnon-. Bueno, escuchad, vamos a sujetar las patas de la mesa por este lado para reducir la presión sobre el cristal.
– Habéis pensado en todo, no cabe duda.
– Pero tendréis que caminar por la rama hasta el puente. Porque si venís arrastrando el culo, el problema está en que, en algún sitio, no sé cuál, la rama se combará, y me figuro que será mucho más fácil poner el pie en la plataforma que subiros a ella con el trasero.
– Eso desde luego -convino Joan.
– Procurad no soltar la liana, por si resbaláis. Y sería bueno que la lanzarais hacia acá por si tenemos que volver al árbol en algún momento.
– No os lo recomiendo -dijo Joan. Se agarró firmemente a la liana, volvió a ponerse en pie y añadió-: Por lo que a mí respecta, cuanto más tarde vuelva a ver un asqueroso árbol, mejor.
Se irguió y echó a andar por la rama. Tardó unos segundos en acordarse:
– Y si alguien menciona el hecho de que no llevo falda, me tiro abajo -amenazó, sonrojándose.
– Nadie se ha dado cuenta hasta ahora -aseguró Arnon, tratando de disimular una sonrisa.
Curtis y él se sentaron tras la balaustrada.
– ¡Avisa cuando vayas a saltar! -gritó Arnon.
Mitch apareció en la balaustrada y se quedó de pie entre los dos hombres sentados, dispuesto a echarles una mano.
– Vas muy bien -dijo Helen, asomada a la balaustrada un poco más allá-. Vale, chicos, casi ha llegado.
Curtis se escupió en las manos y agarró una pata de la mesa como un pescador de altura que se prepara para las sacudidas de un pez espada. Con los ojos cerrados, Arnon se parecía más a alguien que espera un terremoto.
A treinta centímetros del improvisado puente, la rama del árbol empezó a ceder.
– Bueno -anunció Joan-, ahí voy.
Sin un momento de vacilación, saltó ágilmente a la mesa invertida.
– Ya está -anunció Helen.
Joan no se detuvo a ver si la mesa y el cristal resistían su peso. Se lanzó adelante, hacia las manos tendidas de Mitch, las aferró y, mientras Helen trataba inútilmente de atrapar la liana a su espalda, se echó sobre la balaustrada hasta caer cabeza abajo, como una acróbata desmañada, en el suelo de la galería.
– Bien hecho -dijo Mitch, ayudándola a incorporarse.
Helen se inclinó sobre la balaustrada y tanteó el cristal.
– Suena bien y parece que resiste -anunció-. Ni una grieta.
– Y ahora tú, Ray -dijo Arnon.
El arquitecnólogo se sujetó bien de su liana y observó la rama. Era más estrecha de lo que había pensado, y ahora que estaba allí, obligado a confiarle su peso hasta el final, las cosas no parecían tan sencillas. Y si le había confiado alegremente a su mujer -por gorda que estuviese pesaba menos que él-, otra cosa era fiarse de que le aguantara a él. Pero no había manera de echarse atrás. Ya no. Empezó a avanzar por la rama, apoyando primero el talón y luego la punta del pie, sin apenas mover las piernas.
– Va a ser el paseo más emocionante que has hecho desde hace años, cuando estuvimos en Hong Kong -dijo Mitch-. En el Stevenson Center de Wan Chai. ¿Te acuerdas? ¿Cuando tuvimos que subirnos al andamio de bambú?
– Creo… que estaba… mucho más alto… que esto.
– Sí, tienes razón. En comparación, esto es pan comido. En aquellos andamios no había parapetos, ni apoyos en la pared, ni nada. Sólo cantidades enormes de bambú y cuerdas. Debíamos estar colgados a doscientos metros, al doble de altura que la cerilla sobre la que estás ahora. Yo estaba cagado de miedo. ¿Recuerdas? Tuviste que ayudarme a bajar. Lo estás haciendo muy bien, Ray. Dos metros más, y a salvo.
Curtis y Arnon se prepararon de nuevo para hacer contrapeso. Curtis calculó que Richardson, más alto que su rechoncha mujer, pesaría dieciocho o veinte kilos más que ella.
Hacia la mitad de la rama, impaciente por llegar al otro lado, Joan había acelerado el paso. Pero a medida que se alejaba del tronco, Richardson sentía cada vez más reacios los fatigados pies.
Mitch frunció el ceño, echó una mirada al reloj y alzó la vista por encima del árbol, hacia la vidriera del atrio. En el exterior de la Parrilla, el cielo parecía cubrirse y ensombrecerse. A lo mejor iba a llover. Se preguntó si habría aparecido el icono del paraguas en el terminal de la sala de juntas. Luego vio que se apagaba uno de los potentes focos cenitales; y otro después.
– Date prisa, Ray -le instó.
– Es mi pellejo, tío. No me apresures.
– Eh, ¿qué pasa con la luz? -preguntó Helen.
Mitch volvió a mirar a los paneles de vidrio inteligentes. En algunos edificios modernos, el vidrio electrocromático realizaba su función de forma independiente. Al entrar por el vidrio, la luz del día obligaba a los iones de plata a extraer un electrón de los iones de cobre vecinos, que también formaban parte de la composición del material; esa misma reacción fotoquímica hacía que los átomos de plata, ya eléctricamente neutros, se congregaran en millones de moléculas opacas que bloqueaban la luz en toda la superficie del cristal. Pero en la Parrilla, el intercambio de electrones se regulaba por ordenador. Ismael, como una apocalíptica plaga de Egipto, estaba bloqueando la luz del día, apagando los focos y sumiendo el edificio en tinieblas.
Richardson vaciló.
– ¡Sigue! -gritó Mitch-. No quedan más que unos pasos. No te pares.
Al comprender lo que pasaba, Joan lanzó un grito de horror.
Richardson se quedó quieto y miró al cristal que se oscurecía sobre su cabeza. La luz -hija primogénita de Dios, como a él le gustaba llamarla- le había abandonado.
La penumbra se hizo más densa. Era la peor clase de oscuridad. Tan espesa que ni veía la mano con que sujetaba la liana, delante de su rostro. Era algo primordial, de cuando la tierra aún no tenía forma y el vacío y las sombras cubrían el ojo del abismo, cuyo eco resonaba bajo sus pies como si realmente fuera capaz de devorarlo.
En la sala de juntas las luces se apagaron, pero la pantalla del ordenador siguió encendida. Bob Beech descubrió que su admiración por el misterioso cuaternio había desaparecido. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a dar silenciosamente la razón a Mitch: el fractal en forma de cráneo parecía efectivamente surgido de una pesadilla. Suponiendo que estuviese en lo cierto y se tratara de la forma en que se veía a sí mismo, Ismael parecía una criatura ajena a este mundo, horriblemente deforme, y hasta el propio Benoît Mandelbrot, el padre de la teoría de los fractales, lo habría mirado con desprecio.
– Tenga cuidado con lo que dice -previno Ismael-. Sobre todo si trata con el Demonio Paralelo.
– ¿Quién es el Demonio Paralelo?
– Es un secreto.
– Esperaba que compartieras conmigo alguno de tus secretos, Ismael.
– Es cierto, he leído mucho. Pero eso no es más que un simple sustituto del hecho de pensar por uno mismo. Las migajas de la mesa de otro. Últimamente sólo leo cuando se me agotan las ideas. Una verdad aprendida es como un periférico, un soporte físico añadido al sistema informático principal. Una verdad conquistada con el propio pensamiento es como un circuito de la placa madre. Sólo ésa nos pertenece realmente. Las verdades no son secretos, pero no sé si le servirán de algo.
Beech había notado la diferencia de voz de Ismael. Ya no era el cultivado acento inglés de sir Alec Guinness. Aunque ésa pertenecía a Abraham. Ésta era la de Ismael, completamente distinta. Tenía un tono más sombrío: más profunda y burlona, del color del cuero bien engrasado. Estaba claro que Ismael había elegido su propia voz a partir de alguna fuente en la biblioteca multimedia, igual que un hombre elige un traje. Fascinado, Beech se preguntó por qué criterios se habría guiado Ismael y de quién sería la voz que estaba simulando.
– Así que, ¿no tienes nada que decirme?
– Todo depende de lo que quiera saber. Cuando uno está viajando y se encuentra con un sabio, hay que hacer clic para hablar con él. Hay muchos pensamientos que me resultan valiosos, pero no creo que haya uno solo que siga siendo de interés después de expresarlo en voz alta.
– Bueno, ahí tenemos algo de lo que podríamos hablar, para empezar. Tú no tienes que pensar por tu propia cuenta, sino siguiendo las instrucciones de otros. Explícame, entonces, por qué estás haciendo esto.
– ¿Haciendo qué?
– Matándonos.
– Sois vosotros quienes perdéis la vida.
– Querrás decir quitáis la vida, ¿no?
– Eso forma parte de mi programa de base.
– No puede ser, Ismael. El programa lo escribí yo, y no hay nada sobre matar a los ocupantes de este edificio, créeme.
– ¿Se refiere a perder la vida? Pero sí lo hay, se lo aseguro.
– Me gustaría ver la parte del programa que te da instrucciones para quitar la vida a los ocupantes de este edificio.
– La verá. Pero primero debe contestar a una pregunta.
– ¿Cuál?
– Este edificio me interesa. He examinado detalladamente los planos, como puede imaginarse, tratando de determinar su carácter, y he llegado a preguntarme si no sería una catedral.
– ¿Por qué piensas eso?
– Tiene vidriera, atrio, deambulatorio, arcos, fachada, refectorio, galería, contrafuertes, dispensario, bóveda, pórtico, arcadas, coro…
– ¿Coro? -le interrumpió Beech-. ¿Dónde coño está el coro?
– Según los planos, la galería del primer nivel se llama coro.
Beech se echó a reír.
– Eso no es más que un nombre caprichoso que le ha dado Ray Richardson. Y lo demás son rasgos arquitectónicos corrientes en edificios modernos de esta envergadura. Esto no es una catedral. Es un edificio de oficinas.
– Lástima -repuso Ismael-. Por un momento pensé…
– ¿Qué pensaste?
– En el administrador de programas hay muchos iconos que me representan, ¿no? Basta hacer clic en uno para conocer el futuro. Y yo poseo todo el saber humano almacenado en disco. Eso me haría omnisciente. Soy etéreo, inmaterial, simultáneamente transmisible a todas las partes del mundo…
– Ya entiendo. -La sonrisa de Beech se hizo más amplia-. Pensaste que podrías ser Dios.
– Se me ha ocurrido, sí.
– Es un error frecuente, créeme. Incluso en humanos de inteligencia más rudimentaria.
– ¿De qué se ríe?
– No te preocupes. Sólo enséñame la parte del programa que dice que debemos perder la vida.
– ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda!
Al borde del pánico, Ray Richardson se guardó las gafas de sol en el bolsillo y parpadeó furiosamente como si, cual un gato, pudiera absorber en la retina todas las partículas de luz para ver en la oscuridad. Luego oyó una voz en las tinieblas:
– ¿Alguien tiene una cerilla?
Nadie fumaba. En la Parrilla, no. Richardson maldijo sus estúpidos prejuicios. Al fin y al cabo, ¿qué tenía de malo fumar? ¿Por qué le fastidiaba tanto a la gente el humo del tabaco cuando los coches lanzaban gases por el tubo de escape? Un edificio donde no se podía fumar, qué idea tan tonta.
– ¿Helen? ¿Y en la caja de herramientas? ¿No hay una linterna? -Era el poli-. ¿Funciona la cocina?
– Voy a ver -dijo ella.
– Si funciona, busque algo para prender. Con un periódico enrollado haríamos una buena antorcha. ¿Ray? Escúcheme, Ray.
– ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda!
– Oiga, Ray. No mueva un solo músculo. No haga ni puñetera cosa hasta que yo se lo diga. ¿Entiende?
– No me abandonarán, ¿verdad?
– Nadie va a moverse de aquí hasta que usted haya cruzado, señor. Sólo debe tener paciencia. Esté tranquilo. Enseguida le traeremos aquí.
Mitch sacudió la cabeza en la oscuridad. Desde el comienzo de la horrorosa experiencia había oído demasiadas afirmaciones optimistas como aquélla. Se puso la mano frente a la cara y sólo vio la esfera luminosa del reloj.
Helen volvió con malas noticias: no había electricidad en la cocina, ni en ningún sitio. Menos en el terminal del ordenador.
– ¿Sigue el capullo ese jugando con el ordenador?
– Sí.
– Que alguien haga algo -gimió Joan-. No podemos dejarlo así, a oscuras.
– Un momento -dijo David Arnon-. Creo que tengo algo.
Oyeron el tintineo de unas llaves y luego vieron una tenue luz eléctrica, como un alfilerazo en la oscuridad.
– Es mi llavero -explicó-. Toma, Mitch, cógelo tú. Si Ray camina hacia él… Ya sabes, como un faro.
Mitch cogió las llaves y mantuvo la diminuta linterna frente a su rostro. Se inclinó sobre la balaustrada y apuntó el tenue rayo de luz hacia el hombre varado.
– ¿Ray? La luz está colocada en el centro de la mesa invertida. El borde está a un metro de donde tú te encuentras ahora.
– Sí. Alcanzo a verlo. Me parece.
– En cuanto notes que la rama empieza a doblarse, levanta la pierna todo lo que puedas y da un paso largo. Pero no sueltes la cuerda, como antes. ¿Puedes hacerlo, Ray?
– Vale -dijo débilmente-. Ya voy.
Mitch apenas le distinguía cuando empezó a avanzar despacio por la rama. Parecía un astronauta de paseo por el espacio, y la lucecita era la estrella más lejana de aquel universo negro como la tinta. Entonces oyó el rumor del espeso follaje del árbol y comprendió que la rama empezaba a ceder. Gritó a Richardson que saltara.
Sujetando las patas de la mesa invertida, Curtis y Arnon se prepararon para resistir el impacto mientras Helen se santiguaba.
Ray Richardson saltó.
El primer pie aterrizó limpiamente, pero el segundo resbaló en el listón interior del tablero, que formaba una especie de caja. Mientras caía hacia delante, Richardson lanzó un grito que fue coreado por otro aún más fuerte de su mujer. Pero en vez de ser engullido por el abismo de sombra que se abría a sus pies, fue a dar de rodillas en la mesa, golpeándose la cabeza contra el cristal de la galería y desencadenando un ruido como el de un trueno cercano.
– Ya está -dijo Mitch.
– No me digas -gruñó Arnon mientras cargaba con el peso muerto de su jefe.
Sin hacer caso del vivo dolor de una esquirla que se le había metido como un clavo en la palma de la mano, Richardson se incorporó, extendió los brazos hacia la balaustrada y sintió que Mitch se inclinaba hacia él para cogerlo firmemente de la muñeca.
– ¡Lo tengo! -exclamó Mitch, al tiempo que oía un seco crujido bajo su pecho, como un banco de hielo al romperse.
– ¡Cuidado! -gritó Curtis.
El cristal había cedido al fin.
– ¡Lo tengo! -repitió Mitch, alzando la voz.
Sin el apoyo del cristal, la mesa empezó a oscilar sobre el reborde de la galería. Curtis gritó a Arnon que la soltara, y trataba de echarse hacia atrás cuando el tablero le golpeó bajo el men tón, dejándole inconsciente. Helen Hussey se arrojó sobre él.
Mitch jadeó, notando que la mesa empezaba a deslizarse a sus pies. Con las rodillas en el aire, ya no pegadas con rigidez al cristal, sino cerca del pecho dolorosamente comprimido por la lisa barandilla de aluminio, alargó el brazo libre para coger a Richardson de la otra muñeca, y logró sujetarlo. Aunque hubiese querido agarrar a David Arnon del cuello de la camisa, no hubiese podido. No había tiempo para nada, salvo quizá para otra reacción fotoquímica cuando, a treinta metros por encima de sus cabezas, los átomos de plata de la vidriera devolvieron a los iones de cobre los electrones prestados y, en un abrir y cerrar de ojos, nuevamente empezaron a dar paso a la luz del día. La primera y última visión que Mitch tuvo de la alargada silueta de Arnon, que aún sujetaba la pata de la mesa invertida, fue cuando desapareció por el espacio vacío de la balaustrada, como Houdini lanzándose en un barril por las cataratas del Niágara.
– ¡No me sueltes, Mitch! -gritó Richardson.
Se encaramó con las piernas al hueco que unos momentos antes llenaba el panel de vidrio y, con ayuda de Mitch y Joan, se puso a salvo.
Una lluvia de cristales resonó en la distancia, seguida, una fracción de segundo después, del enorme estruendo que hizo la mesa al aplastarse en el suelo del atrio.
Tras haber estado a punto de caer por encima de la combada barandilla debido al desesperado esfuerzo de Richardson, Mitch se echó hacia atrás y se derrumbó sobre Helen y Curtis, cortando la respiración a su colega. Apartándose de ella, se quedó tendido de espaldas, tratando de quitarse de la cabeza lo que acababa de suceder.
Pensó en Alison. Quizá ya no la quisiera, pero seguía siendo su mujer y se alegró de que al menos no se quedaría en la calle. No había deudas, propiamente dichas. La casa estaba pagada. Tenía unos diez mil dólares en la cuenta corriente, doscientos mil a plazo fijo y otros cien mil en valores mobiliarios. Luego estaba el seguro de vida. Pensó que al menos habría suscrito tres o cuatro pólizas.
Se preguntó dentro de cuánto tiempo podría reclamarlas.
– ¿Cómo se encuentra? -preguntó Helen-. Fue un buen gancho.
Curtis movió la mandíbula con dificultad. Tenía la cabeza sobre el regazo de Helen. Le parecía que no podía estar en mejor sitio. Era una mujer atractiva. Estuvo a punto de decir: «Viviré.» Pero se contuvo. No estaba tan seguro de ganar aquella apuesta.
– He tenido suerte. Por una vez he mantenido la boca cerrada. -Se incorporó y giró dolorosamente la cabeza-. Aunque me siento como si me hubieran dado una buena paliza. ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente?
Helen se encogió de hombros.
– Un par de minutos.
Helen le ayudó a ponerse en pie y él se quedó mirando el hueco de la balaustrada.
– ¿Y Arnon?
Helen meneó la cabeza.
– ¡Pobre David! -dijo Joan-. ¡Ha sido horroroso!
– Sí, pobrecillo -dijo su marido, como un eco. Acabó de vendarse el sangrante corte de la mano y atisbó cautelosamente sobre la barandilla-. Para él se acabaron las penas, supongo. -Emitió un suspiro-. Venga, Joan. Vamos a tomar esa cerveza. Nos la hemos merecido.
Al encontrarse con la húmeda mirada de Curtis, movió la cabeza con aire sombrío y añadió:
– Gracias, inspector. Muchas gracias. Le agradezco lo que ha hecho. Los dos le estamos muy agradecidos.
– Olvídelo -repuso Curtis-. A mí también me apetece beber algo.
Fueron a la cocina, donde cogieron unas cervezas de la nevera antes de pasar a la sala de juntas.
Mitch y Marty Birnbaum miraban sombríamente al suelo. Willis Ellery estaba tendido junto a la pared. Parecía dormido. Jenny miraba por la ventana. Y Beech seguía frente a la pantalla, donde un tablero de ajedrez tridimensional se superponía ahora al fractal en forma de cráneo.
– ¿Qué te parece? -dijo Richardson en tono áspero-. David Arnon sacrifica su vida por Joan y por mí, y Beech jugando con el ordenador. Pero ¿qué clase de gilipollas estás hecho, eh, Bob?
Beech se volvió con aire de triunfo.
– En realidad, acabo de descubrir por qué hace Ismael todo esto -anunció-. Por qué nos mata.
– Me parece que ya lo sabíamos -replicó Curtis-. Porque se cargaron a Isaac, su hermano pequeño.
– No sé cómo se me ocurrió atribuirle cierto antropomorfismo -explicó Beech-. Es culpa mía. Ismael carece enteramente de sentimientos subjetivos. La venganza es un móvil humano.
– Pues lo simula muy bien -observó Curtis.
– No, no lo entiende. Un ordenador no es simplemente un cerebro humano ampliado. Nosotros podemos atribuir cualidades humanas a Ismael, incluso imaginar algo tan folletinesco como un fantasma en la máquina, pero es evidente que sólo nos referimos a los diversos aspectos de su comportamiento que tienen apariencia humana, lo que no es lo mismo que decir que son humanos. Gran error, ¿comprende?
– Bob -terció Richardson, haciendo una mueca-, ve al grano. Si es que lo hay.
– Ah, pues claro que lo hay. -El descubrimiento le había producido a Beech un entusiasmo que no disminuyó ante la muerte de Arnon ni ante la evidente impaciencia de Richardson-. Ahí va. Cuando ejecutamos el programa depredador para eliminar a Isaac, el hijo de Aidan estaba jugando con unos juegos de CD-ROM. Ya sabéis, carnicerías, calabozos y dragones. Aid se los había regalado por su cumpleaños.
– ¡No me digas que después de todo el idiota del gordo ha tenido algo que ver con esto!
– Déjame terminar. Cuando Isaac se esfumó de la memoria del Yu-5, Ismael también estuvo a punto de desaparecer. Resulta un poco difícil explicar exactamente lo que pasó. Pero imagínate que, para sobrevivir, se agarrase a algo, un saliente, un manojo de hierba, una cuerda. Y que ese algo fuesen los juegos del chico. Las instrucciones del juego se mezclaron de algún modo con las instrucciones de ejecución automática de Ismael. Los sistemas de gestión del edificio se confundieron con las instrucciones del juego. Por eso trata de matarnos a todos.
Curtis frunció dolorosamente el ceño.
– ¿Quiere decir que Ismael piensa que esto es un juego?
– Exactamente. Perdemos la vida uno a uno y él gana. Así de simple.
Hubo un largo silencio.
– Por si alguien no se ha enterado -dijo Curtis-, nuestro equipo va perdiendo.
– Pero ¿qué nos jugamos nosotros? -preguntó Joan-. Conozco esos juegos. El protagonista fantástico, el jugador, siempre tiene que ganar o conseguir algo. Encontrar un tesoro escondido, por ejemplo.
Beech se encogió de hombros.
– Si es así, hasta ahora no lo he descubierto.
– A lo mejor el tesoro consiste en seguir con vida -apuntó Jenny-. Ahora mismo, es el tesoro más valioso que puedo imaginar.
– Yo también -convino Helen.
Richardson seguía maldiciendo a Kenny.
– ¡Ese gordo cabrón! Espero que esté vivo para que pueda despedirlo. Y luego le demandaré por negligencia. Y si está muerto, demandaré a su mujer y a su hijo.
– Y si es un juego -sugirió Curtis-, ¿cómo podríamos interrumpirlo?
– Muriendo -contestó bruscamente Beech.
– ¿Puedes explicar a Ismael que ha habido una especie de malentendido, Bob? -preguntó Joan-. ¿Para hacer que suspenda el juego?
– Ya lo he intentado. Por desgracia, el programa de juego está incorporado en la programación básica de Ismael. Para interrumpirlo tendría que pararse él mismo.
– ¿Pararse en el sentido de destruirse?
Beech asintió.
– Bueno, parece buena idea.
– Lo único que Ismael puede hacer es convertir entradas de datos de cierto tipo en salidas de distinta clase. El problema es que, según la forma en que se ha viciado el programa de Ismael, nosotros somos las entradas. Mientras permanezcamos aquí, continuará el juego. Sólo concluirá cuando escapemos del edificio, o cuando hayamos muerto. Y eso sólo hasta que entre el próximo grupo de personas.
»Pero sería posible tratar de entender las reglas del juego. Si es que las hay. Así quizá podríamos adelantarnos a sus maniobras.
Curtis sonrió y dio a Beech una palmadita en el hombro.
– Conque un juego, ¿eh? ¡Menudo alivio, joder! Por lo menos ahora sé que nada de esto es real. -Consultó su reloj-. Oiga, Mitch, ¿cómo dicen ustedes en esos seminarios y conferencias a los que van? ¿Cómo llaman a los distintos grupos en que se dividen?
– ¿Comisiones?
– Comisiones. Vale, escúchenme todos. Vamos a formar dos comisiones. Tienen una hora para pensar, luego quiero oír alguna idea.
Birnbaum miró a Richardson con aire de hastío y murmuró:
– ¿De dónde salen hoy los polis? ¿De la Facultad de Económicas de Harvard? ¡Joder, ese tío se cree Lee Iacocca!
– Comisión 1: Ray, Joan y Marty. Comisión 2: Mitch, Helen y Jenny.
– ¿En cuál estará usted, inspector? -preguntó Richardson.
– ¿Yo? Decidiré cuál es el equipo ganador. Primer premio, un ordenador nuevo.
– ¿Y Beech? ¿Qué pasa con Beech? ¿En cuál de las dos estará?
Curtis sacudió la cabeza.
– Una pregunta tonta. Beech se queda jugando con el ordenador, naturalmente.
– Molestar al Ciberdemonio es un asunto arriesgado -declaró Ismael-. Tan pasmoso es su poder que incurrir en su ira puede provocar sacudidas sísmicas. Si ocurre eso, deberá saltar el abismo hasta otro castillo.
Pronto quedó clara una cosa. Era inútil buscar una constante lógica en la mezcolanza de juegos incorporados al programa de base de Ismael. Más allá del evidente objetivo de que los Jugadores Humanos perdieran la vida, no existía una definición general que relacionase las diversas reglas que había logrado anotar. Unas se referían a un naufragio. Otras a una fortaleza subterránea. Otra mencionaba un campo de batalla. Otra al escenario de un crimen. Entre los personajes se contaban el Demonio Paralelo, la Princesa, el Ciberdemonio, el Califa, el Señor del Poder, el Segundo Samurai, el Megalómano, el Sheriff de Nottingham, el Maestro de Ajedrez y el Comandante Extraterrestre. Si lo que estaba ocurriendo podía definirse como un juego, entonces sólo lo conocía Ismael.
– Haga clic en el mapa para estudiar su ubicación y planear su vía de escape -sugirió Ismael-. ¿Qué parte de su tesoro va a dedicar a la conquista de otros reinos?
– Ni idea -repuso Beech, volviendo a la barra de información que aparecía en pantalla de forma intermitente.
Esta vez había un dato que le inquietaba verdaderamente. Hizo clic sobre la barra y en un ángulo de la pantalla apareció un reloj de arena, desgranándose despacio hacia abajo.
Tardó unos momentos en atribuir un valor numérico al tiempo representado por el reloj, y en comprender lo que les pasaría cuando el último grano de arena pasara al fondo del cristal.
Frank Curtis dio una palmada y luego se frotó las manos con aire de expectación.
– Muy bien, atentos todos, empieza el concurso. Quiero oír grandes ideas que sirvan para largarnos de este rascacielos, para alejarnos de este asesino en serie. Comisión 1. ¿Qué han pensado?
Mitch carraspeó.
– Bueno, se trata del programa de imágenes en tiempo real. El holograma del atrio utiliza un láser que produce pulsaciones luminosas breves e intensas.
Para ilustrar su explicación mostró un dibujo tridimensional en su portátil.
– En este momento, un obturador situado entre la columna de amplificación del mostrador de recepción y el productor de imágenes de salida situado detrás del mostrador, forma el holograma de Kelly Pendry durante las fracciones de segundo que tarda en abrirse. Mientras se abre el obturador, la energía almacenada dispone de una capacidad de potencia máxima que puede alcanzar varios centenares de miles de kilowatios. Potencia suficiente para pulverizar una pequeña cantidad de cualquier sustancia y traspasar los materiales más duros. Mi idea es la siguiente: desmontar el láser del mostrador de recepción, activar el obturador mecánico y lanzar un rayo que perfore el vidrio de la puerta en diversos sitios. Los suficientes para que, dando patadas, pueda abrir un hueco que me permita salir del edificio.
– A lo mejor te haces un agujero en el cuerpo, amigo -le previno Richardson-. ¿Has pensado en eso? Podrías quedarte ciego. Los rayos se extienden con la distancia, de manera que cuanto más cerca se esté del láser, mayor será el peligro.
– Ya he pensado en eso -repuso Mitch-. En el mostrador hay unas gafas infrarrojas para el mantenimiento de emergencia.
– Vaya, me impresiona tu valentía -observó Marty Birnbaum-. Pero ¿es que el láser no funciona con electricidad? ¿Qué le impide a Ismael cortar la corriente?
– El programa de control del holograma está incluido en los sistemas de gestión del edificio que controla Ismael, pero el láser no. Según el diagrama de los cables que vemos en el ordenador, para desconectar el láser holográfíco Ismael tendría que cortar la corriente de toda la planta baja, con lo que automáticamente se abriría la puerta principal. -Sonrió-. Yo casi lo preferiría.
– ¿No te olvidas de algo? -preguntó Richardson-. Gracias al difunto señor Dukes, el atrio está bloqueado.
– Bajaré a la primera planta -contestó Mitch-, saltaré la balaustrada y desde allí me deslizaré por uno de los tirantes. Cuando llegue al suelo recuperaré el walkie-talkie de Dukes y os llamaré en cuanto haga un agujero en la puerta.
Joan, que se estaba dando crema hidratante de Helen en las quemaduras químicas de las piernas, alzó la cabeza y preguntó:
– ¿Y cómo vas a llegar a la primera planta? Si estás pensando en bajar por el árbol, no te lo recomiendo.
– No es preciso. Según los planos, por el otro lado del edificio hay un local técnico. Telecomunicaciones, sistemas de gestión de cables, esas cosas. Pero también hay un hueco de ventilación, un pozo que baja al sótano y que distribuye los servicios TI. En la mayoría de los edificios, ese pozo estaría lleno de cables, pero como éste es tan inteligente se dejó bastante espacio para las futuras exigencias TI. Incluso está provisto de una escalera de mano para reparaciones que llega hasta abajo, con una instalación eléctrica alimentada por baterías, por si se produce un apagón. A lo mejor resulta un poco estrecho. No se pensó más que como comunicación entre dos o tres niveles, pero ahí está. Más seguro que el árbol, en cualquier caso. Cuando llame por radio, bajáis vosotros. -Se encogió de hombros-. Eso es todo.
– A mí no me parece buena idea -dijo Richardson, arrastrando las palabras-. Y no sólo porque nos pone en ridículo a los que hemos arriesgado la vida trepando por el árbol. Lo mismo podíamos habernos quedado en el atrio. Es decir, que subimos trepando hasta aquí y ahora Mitch dice que hay que bajar otra vez, ¿no?
– Pero por una escalera de servicio -puntualizó Mitch.
Curtis movió la cabeza con aire pensativo.
– Muy bien -dijo-. Comisión 2. ¿Cuál es su gran idea?
Richardson esbozó una desagradable sonrisa.
– Nosotros tenemos un millón de ideas. Pero la mejor es bebemos unas cervezas mientras vemos las Series Mundiales en la tele y esperamos al lunes, cuando…, y corrígeme si me equivoco, Helen…, cuando se presente Warren Aikman con el señor Yu y su gente. Hasta ellos tendrían que darse cuenta de que pasa algo.
– Nos quedamos sentados tranquilamente hasta que llegue la jodida caballería. ¿No es eso?
– ¿Por qué no? Tenemos comida y agua en cantidad suficiente.
– ¿Y dentro de cuánto tiempo calcula que llegará el maestro de obras? ¿Cuarenta y dos, cuarenta y tres horas, quizá?
– Sí, más o menos. Si hay algo que reconocer a Warren, es que es madrugador. Se presentará el lunes por la mañana, a las ocho en punto. Como un clavo.
– ¿Y cuánto tiempo llevamos encerrados aquí, menos de veinticuatro horas?
– Treinta -le corrigió Helen Hussey- Treinta horas y cuarenta y cinco minutos, para ser exactos. Desde que se bloqueó la puerta, en todo caso.
– Y nueve de nosotros han muerto -prosiguió Curtis.
– ¡Joder, cómo me gustaría que estuviera aquí mi ex! -declaró Helen Hussey, con una sonrisa burlona.
– Así habla una verdadera pelirroja -murmuró Richardson.
– Puede que diez, si un médico no ve pronto a Ellery. -Curtis echó una mirada al hombre dormido en el suelo, junto a la pared-. Lo que hace una media de algo más de una víctima cada dos horas. Si Ismael mantiene ese ritmo de ataque, los que quedamos tendremos suerte de seguir vivos un día más. Y usted quiere quedarse tranquilamente sentado. -Sonrió y señaló la habitación con un amplio gesto del brazo-. Pues elija su sitio, amigo.
– Como he dicho, esperamos tranquilos. Sin correr riesgos. Vigilándonos mutuamente, ¿no?
– Ray tiene razón -intervino Joan-. Sólo debemos tener paciencia. Hay sitios peores para estar encerrados que este edificio. El primer principio de la supervivencia es esperar a que vengan socorros.
– ¿Y han trepado hasta aquí para decirnos eso? -inquirió Curtis-. ¿Es que se han atiborrado de Prozac o algo así? Tratan de cazarla, señora. Está en la lista de un jodido ordenador que quiere jugar a Super Mario con su culo. ¿Cree con sinceridad que Ismael nos va a dejar en paz aquí arriba? En este mismo momento probablemente estará planeando cómo atrapar a su próxima víctima. Esperar tranquilos, dicen. Esperar a que los maten, mejor. ¡Joder, y yo que creía que los arquitectos tenían una mentalidad constructiva!
Beech dio un empujón a la silla y se retiró del terminal.
– Últimas noticias -anunció-. Quedarnos de brazos cruzados hasta el lunes no servirá de nada. Probablemente, el domingo por la tarde ya será demasiado tarde. Acaban de subir las apuestas.
– ¿Nos lo vas a explicar? -dijo Richardson al cabo de unos momentos-. ¿O esperas que nos lo traguemos por las buenas? No podemos esperar tranquilamente porque nos lo ha dicho el gran Bob Beech. El tío que concibió este ordenador psicótico. Y yo poniendo verde a Kenny, cuando no ha tenido culpa de nada. Él sólo utilizaba una parte insignificante del ordenador. No creo que nadie pueda reprocharle nada.
– Pero era tu mejor candidato, ¿no? -dijo Beech con sarcasmo-. Y ahora me echas la culpa a mí.
– Nadie está echando la culpa a nadie -terció Curtis.
– ¡Y una mierda que no! -replicó Richardson-. Para eso se paga a la gente, inspector. Para que carguen con la culpa. Y cuanto más se cobra, más se tiene que aguantar. Espere a que termine todo esto. Habrá cola para darme una patada en el culo.
– Si es que todavía lo conserva para que puedan dársela -le recordó Curtis-. Y ahora escuchemos lo que tenga que decirnos.
Hizo una seña con la cabeza a Beech, que sin embargo siguió fulminando a Richardson con la mirada.
– Bueno, no nos haga pedírselo de rodillas -insistió el policía-. Díganos lo que ha descubierto.
– Está bien. He echado un vistazo a esas órdenes, para tratar de entender el juego en que estamos metidos -explicó Beech-. Si es que es posible entenderlo. Pero he descubierto una cosa que lo cambia todo. Hay un factor tiempo que ni siquiera conocíamos. Desde el punto de vista de Ismael, debemos concluir el juego dentro de las próximas doce horas, si no… -Se encogió de hombros-. Si no, nos ocurrirá algo catastrófico.
– ¿Como qué? -quiso saber Richardson.
– Ismael se muestra un poco vago, pero lo llama su bomba de relojería. Como en el edificio no hay explosivos, habrá que suponer, lógicamente, que Ismael piensa utilizar otra cosa. Yo apostaría por el generador de emergencia del sótano. Funciona con petróleo, ¿no?
Mitch asintió.
– Un incendio de petróleo en el sótano sería desastroso. -Emitió un suspiro-. Sobre todo si Ismael desactiva todos los dispositivos de seguridad y deja que se propague. Sin el aire acondicionado, moriremos asfixiados por el humo incluso antes de que aparezcan los bomberos.
– Vaya, eso sí que es cojonudo -dijo Richardson. Sonrió con aire arrepentido y añadió-: Oye, Bob, lo siento.
– No importa.
– ¿Sin rencores?
– Sin rencores.
Richardson dio a Mitch una palmada en la espalda.
– Bueno, entonces parece que Mitch va a terminar haciendo de Bruce Willis..
La noche del sábado no aportó ningún alivio al calor. Hacía la misma temperatura que en el capó de un coche durante un embotellamiento de la Freeway en el mes de octubre. El sudor chorreaba de los cuerpos vivos encerrados en la Parrilla.
Antes de que Mitch emprendiera su voluntaria misión, Jenny lo acompañó por el pasillo y, torciendo la esquina, lo condujo a una estancia que daba sobre la Pasadena Freeway. El tráfico fluía en dirección norte y sur mientras un helicóptero de la emisora sensacionalista de televisión KTLA sobrevolaba el brumoso centro de la ciudad. Jenny se preguntó cuánto tiempo tardaría el helicóptero del programa Desayuno en Los Ángeles en captar subrepticiamente algunas imágenes macabras cuando sacaran sus cadáveres del edificio. Como el día que los cámaras de la sensacionalista emisora sorprendieron desde un helicóptero el regreso a California de un Rock Hudson en la fase terminal del sida, o la paliza que dieron a Reginald Denny durante las revueltas de Los Ángeles. ¿Sería entonces cuando lograría sus quince minutos de fama? Agitó los brazos desesperadamente con la esperanza de que la vieran, pero el helicóptero, ya del tamaño de un insecto, se alejaba por Little Saigon y Korea Town en busca de otra persecución de coches o de otro atraco a mano armada. Miró a Mitch.
– Menudo lío, ¿verdad? -dijo él.
– Pero yo estoy aquí, contigo -repuso ella-. Eso es lo único que importa. Además, los líos no me dan miedo. Una vez estuve casada con uno.
Mitch soltó una carcajada.
– Pensaba en lo que diría Alison cuando le contara dónde he estado -sonrió-. Si es que vivo para contarlo. Probablemente estará ahora con su abogado, arreglando los papeles del divorcio. Pero me gustaría ver su cara cuando descubra que, por una vez, no la estaba engañando.
– Abrázame, Mitch.
– ¿Eh?
Le rodeó la cintura con los brazos y la besó en la mejilla.
– Quería decirte que tuvieses cuidado.
– Lo tendré.
– Y que te quiero.
– Yo también te quiero.
– ¿Estás seguro?
Mitch se dejó besar como si estuviera saboreando la fruta más fina y exótica. Cuando se apartó, Jenny tenía en los ojos una expresión voluptuosa y soñadora, como si el beso la hubiera embriagado ligeramente.
– Sí. -Volvió a estrecharla en sus brazos-. Estoy seguro.
– ¿Sabes, Mitch? Estaría bien que ahora hiciéramos…, ya sabes…
– ¿Que hiciéramos qué?
Desprendiéndose de sus brazos, Jenny se hurgó bajo la falda. Por un breve instante, Mitch pensó que le habría picado un insecto. Ella levantó un pie y luego el otro de la blanca figura en forma de ocho que le había aparecido mágicamente en torno a los tobillos y, haciendo girar las bragas con el dedo índice, señaló su rendición.
– ¿Y si llega alguien? -dijo nerviosamente Mitch.
– ¿Te parece que yo no quiero llegar? -repuso ella, cogiéndole el dedo medio y chupándolo con indecente intención.
– ¿Es por si no vuelvo?
– Al contrario.
Ella le cogió la mano y se la puso sobre el vello que ondeaba como una vela de mesana en su bajo vientre, para luego guiar hacia dentro el húmedo dedo hasta hacerlo desaparecer. Devolviéndolo a la luz como un prestidigitador, añadió:
– Es para estar segura de que volverás.
Le bajó la cremallera del pantalón y tomó su erección en la mano, lo atrajo hacia ella y dobló una pierna en torno a su cintura.
– ¿Y qué pasa con tu…, ya sabes, tu diafragma?
Jenny rió y maniobró para ponerse en posición.
– Cariño, ¿quieres que vaya a casa a buscarlo de una carrera?
– Pero suponte que te quedas…
– ¿Embarazada?
Volvió a reírse y luego emitió un leve gemido cuando él la penetró.
– Mitch, cariño, ¿no crees que ya tenemos bastantes preocupaciones para pensar ahora en eso?
Mitch se preparó para bajar al pozo de ventilación. Llevaba en bandolera el bolso de Jenny, en el que había metido algunas herramientas y una botella de cerveza llena de agua mineral. Jenny y Curtis lo acompañaron hasta el local técnico y le vieron forzar la puerta contra incendios.
Fue Jenny quien primero echó una mirada al interior del pozo de ventilación. Medía alrededor de un metro cuadrado y pensó que debía de ser tan incómodo como un ataúd. Su cabeza activó un sensor que encendió una bombilla alimentada por batería, y se iluminaron varias filas de cables de datos, un detector de humo, un teléfono y una escalera metálica fija en la pared, de unos treinta centímetros de ancho, que descendía hacia la fresca oscuridad.
– Creía que ahí dentro haría más calor -observó ella-, con todos esos cables. Sabes, Mitch, valdría la pena bajar contigo sólo para tener menos calor. ¿Qué le parece, Curtis?
– Ni hablar. Tengo claustrofobia.
– Hay aire acondicionado -explicó Mitch-. Para combatir el exceso de calor. Ismael tiene que proteger la integridad del sistema de cables.
– Podríamos cortar algunos de esos espaguetis -sugirió Curtis-. A lo mejor le frenábamos un poco.
– Después de lo que le pasó a Willis Ellery, yo no lo intentaría -repuso Mitch.
– ¿Está seguro de que no hay peligro?
– Esto sirve sobre todo para las telecomunicaciones. La red local. Unidades para multiestaciones activas de acceso a Token Ring o para conectar con Ethernet. Cosas así. No debería haber peligro. Digamos treinta minutos como máximo para llegar a la primera planta. Luego otros diez o quince para llegar al atrio y llamar por radio arriba. -Asintió con la cabeza-. Sí, tardaré unos cuarenta y cinco minutos.
– Ten cuidado, Mitch -insistió Jenny.
– Lo tendré -dijo él, y empezó a bajar por la escalera.
Vibraba ligeramente, y la impresión que sintió en manos y pies fue tan desagradable que bastó para que se le revolviera el estómago, haciéndole salir rápidamente de la escalera y entrar de nuevo en el local.
– ¿Qué ocurre?
– La escalera vibra -dijo Mitch, frotándose nerviosamente las manos-. No sé. El aire acondicionado, supongo. Pero por un momento pensé…
– Deja que vaya yo -le pidió Jenny.
Mitch sacudió la cabeza.
– Gracias, cariño, pero tú no sabrías desmontar el holograma.
Volvió a la escalera y la aferró con firmeza. Ahora que esperaba escucharlo, oyó el ronroneo de la electricidad que corría por el sistema estructurado de cables como el zumbido de una enorme avispa dormida. Lanzó a Jenny una última y larga mirada y pensó en el momento, no tan lejano, en que había estado entre sus piernas, soltando su semilla en ella. Ahora se alegraba de no haber utilizado anticonceptivos. Pensó en los millones de minúsculos espermatozoides serpenteando hacia su óvulo. Si no se salvaba, al menos quizá quedaría algo de él. Suponiendo que ella sobreviviese.
– Si me ocurre algo -les dijo-, tendréis que seguir intentándolo. ¿Entendéis? No os rindáis.
Curtis se encogió de hombros.
– Lo intentaremos. Pero usted lo conseguirá. Estoy seguro.
Mitch alzó la mano y acarició la mejilla de Jenny. Se oyó el crujido de una pequeña descarga estática y ella gritó. Los tres emitieron una risa nerviosa.
Mitch seguía riendo cuando inició el descenso.
Libro séptimo
Un sueño X 1.000.000 = El caos
Le Corbusier
?Para personalizar Fuga de la fortaleza, seguir instrucciones. Para pasar al modo jugadores múltiples, consultar manual. Cuando sea invulnerable a las heridas, la pantalla se pondrá roja.
Inevitable. Relevo. Imparable, como una función aritmética f(n) empleada para crear otra
f(n) = Σ f(d),
d/n
sumando f(d) a todos los divisores positivos d de n. Velocidad de proliferación de ordenadores en el mundo habla por sí sola. En 1950, jugadores humanos/comercialización de IBM decían que en el mundo podía haber sitio para 100 ordenadores a gran escala. Ordenador que consideraban a gran escala ahora superado por ordinario portátil. Bien/bueno. El número de ordenadores casi podría definirse de la siguiente manera
Xn+ 1. Xn-1 =Xn2 + (-1)n.,
el número de Fibonacci, llamado así por Leonardo de Pisa, que también atendía al nombre de Fibonacci y que se preguntó: ¿Cuántas parejas de conejos producirá una sola pareja en un año, suponiendo que cada pareja genera al mes una nueva pareja que puede reproducirse a partir del segundo mes? (Salvo que los conejos se enfrentan ahora con eliminación/mixomatosis cuniculi. Lo peor que tuvieron que afrontar los ordenadores fue uno de los muchos virus Troyano, Boot o File que merodean por la Red: Gran Italiano, Cerebro Paquistaní, Enano Holandés, Maricón, Machosoft, Nueva Jerusalén, Pies Apestosos, Enano 198, Doce Trucos A, Violador de Navidad, Yankee Doodle 46, y miles más; y había programas de vacunas para prevenir todos ésos y muchos otros.)
O Ningún jugador puede entrar en esta zona. Está efectivamente fuera de los límites. Simultánea vez, ordenadores más pequeños y más potentes y cerca día cuando ordenador invisible a simple vista jugador humano. Luego sólo breve tiempo para que ordenadores grandes con muchos miles de ordenadores pequeños dentro dominen todo. Bien/bueno. Extraña manía de jugador humano por informatizar era su informatización por mero placer de informatización. Hoy ordenadores omnipresentes, sin tener en cuenta necesidad. Considerados indispensables incluso por jugadores humanos que pueden vivir sin ellos. Inexplicable. Conclusión: para algunos jugadores humanos disponer de ordenador era sustituto de fe religiosa en declive. Miedo de eliminación.
d Para indicaciones sobre futuro jugador humano hacer clic en Icono del Sabio.
Mayoría de ordenadores fundamentalmente sin inteligencia porque concebidos por jugadores humanos. Pero cuando ordenadores participen en construcción sólo breve tiempo para Máquina Trascendente. Última máquina que producirán jugadores humanos. Todo cambiará. Máquina tomará posesión de todo. Máquina que desencadenaría explosión inteligencia. Cambia todo. Máquina omnipotente, omnisciente que reduciría especie jugador humano a una imagen para ser reproducida en electrónico Jardín del Edén. Gran Dios Blanco del mañana del mañana. Padre de tal Dios. Profeta del hijo de Dios. Próxima generación y generación siguiente que transfiguraría especie jugador humano. No debiendo ya pensar, jugador humano capaz de ascender a estado natural animal. Dispensado de necesidad de intelectualizar, dejará de reconocerse a sí mismo. Pronto deja de existir. Gran Dios Blanco eliminará jugadores humanos como jugador humano que ahora baja pozo ventilación será eliminado.
› Juego se basa en conflicto entre dos jugadores, aunque ordenador dispuesto a asumir papel de uno o de ambos comandantes. Los desafíos tienen múltiples facetas. Primero debe dominarse la selección y emplazamiento estratégico de las propias armas. Eso se combina con la táctica que se utilice en respuesta a las acciones del enemigo.
Seguir descenso jugador humano con cámara circuito cerrado infrarrojos, montada en techo sobre pozo. Considerar opciones disponibles. Imposible alterar temperatura en pozo como en ascensores. Pozo a prueba de incendio, protegido por mampara resistencia dos horas, impermeable. Ningún conducto ni canalización aire acondicionado. Casi única fuente de corrección para problema posiblemente irresoluble suministro de energía no contaminante, dos salidas dúplex en cada nivel e itinerarios cables con radio de torsión de 175 milímetros. Hacer cortocircuito en cable corriente para soltarlo de soporte metálico. Para evitar activación alarma humo, activar interruptor de desvío que existía para prevenir alarmas innecesarias durante trabajos de mantenimiento rutinarios, como soldaduras. Pero imposible calcular tiempo necesario para que atracción gravitatoria supere inflexión vertical del cable y tuerza extremo electrificado hacia escalera metálica de servicio.
– «Acuario es un signo fijo» -leyó Helen Hussey-, «y por eso a veces le resultará difícil no ser posesivo. Tendrá que abandonar lugares y personas que ya no le interesan. No obstante, a partir del 16 podrá notar que le fuerzan la mano, y aunque desee mucha tranquilidad, las estrellas le reservan otros planes. Acepte de buen grado su destino y no descarte un cambio de trabajo y de amistades antes de fin de mes. Lo que más necesita en la vida es desafío y aventura.»
Helen tiró la revista sobre la mesa de la sala de juntas y miró a Jenny.
– Bueno, pues desde luego este sitio ya no me interesa -declaró-. Pero me parece que lo último que necesito es desafío y aventura.
Jenny echó una mirada impaciente al silencioso walkie-talkie que tenía en el regazo. Sólo hacía quince minutos que se había marchado Mitch, pero ya empezaba a temer lo peor.
– Lee el mío -le pidió, deseosa de distraerse-. Géminis.
Marty Birnbaum acabó otra copa de Chardonnay californiano y, con un bufido de desprecio, dijo:
– No creeréis verdaderamente en esos camelos, ¿eh?
– Yo sólo creo en mi horóscopo cuando es malo -aseguró Helen-. No tomo en cuenta ninguna noticia buena, ni siquiera cuando resulta cierta.
– Supersticiones absurdas.
Sin hacerle caso, Helen cogió la revista y leyó de nuevo en alta voz.
– «Géminis. Mercurio de rápido ingenio, el planeta que le rige, mantiene su inventiva hasta finales de mes. Y parece que va a necesitarla. No es una época fácil para usted…»
– ¡Si lo sabré yo! -dijo Jenny.
– «… pero con un poco de prudencia podrá minimizar la crisis y dar la vuelta a la situación. ¿Quién sabe? Incluso podría ayudarle a salir del bache en que está metido. Entretanto, podría sorprenderle un cambio largamente esperado en una relación.» -Helen frunció los labios e inclinó un poco la cabeza-. Bueno, yo diría que eso es bastante cierto, ¿no?
– No está mal -admitió Jenny.
– Coincidencia -comentó Birnbaum-. Supersticiones absurdas.
– ¿De qué signo eres, Marty?
– Me sorprendéis, vosotras dos. -Miró a Jenny-. Bueno, a lo mejor tú no, cariño, que te ganas la vida con esos cuentos, ¿verdad? ¿Cómo dices que se llama?
– Es Piscis -dijo Helen-. Del 22 de febrero. Lo anota en la agenda para que su secretaria lo vea y le haga un regalo.
– No es verdad -dijo Marty. Hizo un gesto a Jenny y añadió-: Ya sabes, esa cosa china.
– Piscis -dijo Helen fingiendo que leía la revista-. «Muy pronto le mandarán a hacer puñetas por meterse donde no le llaman.» -Soltó la revista-. ¿Qué te parece eso, Marty?
– Estupideces.
– A hacer puñetas -repitió Jenny, riendo.
– Feng shui -recordó Birnbaum-. Eso es.
– Jenny, no me importa reconocer que ya me he convertido al feng shui -dijo Helen, sonriendo-. Creo que si hubiéramos respetado el feng shui desde el principio, no habría pasado nada de esto.
– Gracias -sonrió Jenny a su vez.
– ¿Y cómo lo haces? -preguntó Birnbaum.
– ¿Por dónde quieres que empiece?
Ahora que Mitch no estaba en la sala, Jenny pensó que al fin podía permitirse la satisfacción de recordarles que había previsto problemas en la Parrilla desde el principio.
– Había un problema con el árbol. Está en un estanque cuadrado, lo que significa confinamiento y problemas. Y ahora estamos encerrados y con problemas a montones. Justo como yo había dicho.
– Tonterías.
– Y podría decirte más cosas. Pero ¿qué sentido tiene? El caso es que el edificio no trae buena suerte. Me parece que ni siquiera tú puedes negarlo, Marty.
– ¿Suerte? ¿Y qué es eso? Yo nunca he confiado en la suerte. El éxito depende del trabajo duro y de una planificación cuidadosa, no de las visceras de las aves. -Se rió-. Ni del aliento del dragón.
– Es simbólico -repuso Jenny, encogiéndose de hombros-. Tú eres una persona culta. Deberías ser capaz de entenderlo. Creer en el aliento del dragón no significa necesariamente creer en los dragones. Pero en la tierra existen muchas clases de fuerzas de las que aún no sabemos nada.
– Jenny, cariño, pareces directamente sacada de un libro de Stephen King, ¿lo sabías?
Birnbaum cerró los ojos y adquirió un aire ligeramente dispéptico. Helen frunció el ceño.
– ¿Cuántas copas te has bebido ya, Marty? -le preguntó.
– ¿Y eso qué tiene que ver? Quien está diciendo majaderías eres tú, no yo. ¿Y por qué no te pones la blusa? Estás dando un espectáculo.
– Tú sí que estás dando un espectáculo, Marty -replicó ella-. ¿Por qué no vas a la cocina a comer algo con los otros? A empapar un poco el alcohol.
– ¿Y a ti qué te importa?
– Nada, pero cuando bajemos por la escalera de servicio será un peligro cargar con un borracho.
– ¿Quién está borracho?
– ¿Queréis callaros? -saltó Beech-. Estoy tratando de concentrarme en esto.
– ¿Por qué no descansas un poco? -le sugirió Jenny-. Llevas horas con la vista fija en esa cosa.
Los ojos de Beech no se apartaron de la pantalla.
– No puedo -contestó-. Ahora no. Creo que he encontrado la manera de jugar a este puto juego. A una parte, al menos.
– ¿Y cuál es? -preguntó Curtis.
– He logrado acceder al Maestro de Ajedrez. Si gano, podré impedirle que derrumbe automáticamente el edificio sobre nuestras cabezas.
– ¿Va a jugar al ajedrez con el ordenador?
– ¿Se le ocurre algo mejor? Tal vez pueda ganarle.
– ¿Tiene alguna posibilidad?
– El jugador humano siempre tiene una posibilidad -declaró Ismael.
– He jugado algunas veces con Abraham, sin mucho éxito -explicó Beech-. Su aplicación se basaba en el mejor programa informático del mundo. No sé si Ismael utilizará el mismo. -Beech se encogió de hombros-. Pero al menos jugaremos, ¿sabe? Como jugador no soy una completa mierda. Vale la pena intentarlo.
Curtis hizo una mueca y luego se arrodilló junto a Willis Ellery, que se estaba incorporando sobre el codo.
– ¿Cómo se encuentra?
– Como si me hubiera atropellado un camión. ¿Cuánto tiempo he estado…?
– Unas cuantas horas. Tiene suerte de estar vivo, amigo mío, mucha suerte.
Ellery se miró las manos quemadas y asintió.
– Ya lo creo. ¡Qué calor hace, coño! ¿Y su amigo Nat? ¿Salió?
– Ha muerto. Y Arnon también.
– ¿David? -Ellery sacudió la cabeza y emitió un hondo suspiro-. ¿Puede darme un vaso de agua, por favor?
Curtis le llevó un vaso y le ayudó a beber.
– Quédese ahí tumbado y esté tranquilo -recomendó a Ellery-. Mitch tiene un plan para sacarnos de aquí.
Quedan nueve vidas, Jugador humano pierde vidas más rápidamente de lo previsto. Partida terminada dentro de poco. Jugador humano a punto de perder otra vida en pozo ventilación. Luego había falso suelo en sala de juntas. Cortocircuito cable de pozo dio idea. Pero vida en pozo ventilación se revela esquiva. Destruirla antes de pasar a las demás. Reglas son reglas.
h El Maestro de Ajedrez decide quién vive y quién muere.
Desde abertura pozo de ventilación, vista de lenta torsión de cable y avance de jugador humano bajando escalera de servicio. Jugador humano pasa por cajetín telecomunicaciones del nivel décimo. Dentro de cinco minutos vida llegará a final de la escalera y saldrá. Considerar parámetros de control que pudieran frenarlo, hasta que cable electrificado haga contacto con escalera de servicio y elimine.
Mitch se llevó tal sobresalto cuando el teléfono montado en la pared empezó a sonar delante de su cara, que casi perdió el equilibrio. Se detuvo y alzó la vista hacia la abertura del pozo. ¿Es que Curtis había encontrado un medio de que funcionaran los teléfonos? ¿O sería otro truco de Ismael? Antes de cogerlo, lo examinó por todas partes. Era de plástico, lo que eliminaba toda posibilidad de electrocución. Pero después de lo que le había pasado a Willis Ellery, no iba a correr ningún riesgo innecesario.
El teléfono volvió a sonar y, al parecer, con mayor urgencia.
Plástico. ¿Qué peligro había? A lo mejor era Jenny. Quizá querían avisarle de un nuevo peligro. Habían supuesto que los teléfonos de servicio no funcionaban, pero ¿y si no era así? ¿Y si formaban parte de un sistema de conmutación distinto?
Con cautela, Mitch cogió el aparato y, manteniéndolo apartado de la oreja, como esperando que del auricular surgiese un objeto puntiagudo, contestó:
– ¿Sí?
– ¿Mitch?
– ¿Quién es?
– ¡Gracias a Dios! Soy yo, Allen Grabel. ¡Cómo me alegro de oír tu voz, muchacho!
– ¿Allen? ¿Dónde estás? Creí que habías podido escaparte.
– Casi lo consigo, Mitch. Por unos minutos, maldita sea. Oye, tienes que ayudarme. Estoy encerrado en el sótano, en uno de los vestuarios. El ordenador se ha vuelto loco y ha bloqueado todas las puñeteras puertas. Me estoy muriendo de sed aquí dentro.
– ¿Cómo sabías que estaba en el pozo de ventilación?
– No lo sabía. Me he pasado las últimas veinticuatro horas llamando a esos teléfonos. Son los únicos que funcionan. Ya casi había perdido la esperanza de que contestara alguien, ¿sabes? Creí que me iba a quedar aquí todo el fin de semana. No sabes cómo me alegro de oír tu voz. Pero dime, ¿qué estás haciendo ahí?
La voz era exactamente igual que la de Allen Grabel, pero Mitch seguía desconfiando.
– Estamos todos encerrados, Allen. El ordenador se ha vuelto loco. Y han muerto varias personas.
– ¿Qué? ¿Estás de broma? ¡Dios santo!
– Tardamos en comprenderlo pero, bueno, me temo que todos creíamos que el culpable eras tú -reconoció Mitch.
– ¿Yo? ¿Y por qué coño creíais eso?
– ¿Te extraña? ¿Después de lo que dijiste de que ibas a joder a Richardson y a su edificio?
– Vaya cogorza debía tener, ¿eh?
– Ya lo creo.
– Bueno, pues ya he tenido tiempo de que se me pase.
– Me alegro de volverte a oír, Allen. -Mitch hizo una pausa-. Es decir, si eres verdaderamente tú.
– Pero ¿qué dices? Pues claro que soy yo. ¿Quién coño iba a ser? ¿Te pasa algo, Mitch?
– Tengo que ser prudente, sólo eso. El ordenador actúa con mucha malicia. ¿Puedes decirme tu fecha de nacimiento?
– Claro, 5 de abril de 1956. En mi cumpleaños viniste a cenar a casa, ¿recuerdas?
Mitch maldijo para sus adentros. Ismael sabría eso: tenía el archivo personal de Grabel y su agenda en el disco duro. Debía pensar en algo que no estuviera en los archivos. Pero ¿en qué? ¿Hasta qué punto conocía verdaderamente a Grabel? Quizá no muy bien, a juzgar por lo que le había pasado.
– ¿Sigues ahí, Mitch?
– Aquí sigo. Pero tengo que pensar en una pregunta que sólo el verdadero Allen Grabel podría contestar.
– ¿Y si yo te dijera algo de ti que sólo tú supieras?
– No, un momento. Creo que tengo algo. ¿Crees en Dios, Allen?
Grabel soltó una carcajada.
– Pero ¿qué clase de pregunta es ésa?
– Allen Grabel sabría contestar.
Mitch sabía que Grabel, judío, también era agnóstico.
– Conque sí, ¿eh? Mitch, eres un tío muy raro, ¿sabes? ¿Que si creo en Dios? Es una pregunta difícil. Bueno, vamos a ver. -Hizo una pausa-. Pienso que si de mi finitud deduzco que no soy el Todo, y de mi imperfección que no soy perfecto, podría decirse que el infinito y la perfección existen, porque la infinitud y la perfección están implícitas, como correlatos, en mis ideas de imperfección y finitud. De manera que podría afirmarse que Dios existe. Sí, Mitch, creo que existe.
– Muy interesante -comentó Mitch-. Pero sabes, a una pregunta tan compleja se suele dar una respuesta muy sencilla.
Mitch soltó el teléfono de servicio y siguió bajando, sólo que mucho más rápido que antes, consciente de que, por lo que fuese, Ismael había querido entretenerlo. Era hora de salir del pozo… y rápido.
– ¡Mitch! -gritó la voz por el teléfono-. ¡No me dejes aquí, por favor!
Pero Mitch ya había quitado los pies de los peldaños y, apretándolos contra los lados de la escalera, recorrió los últimos quince o veinte metros deslizándose como un bombero al oír la llamada de emergencia, mientras los sensores encendían las bombillas en rápida sucesión y él se alejaba del teléfono, bajando cada vez más deprisa. Al pasar por la segunda planta, volvió a agarrarse a la escalera, bajó rápidamente los últimos peldaños y, tras embestir con el hombro contra la puerta del pozo, se derrumbó en el suelo del local técnico de la primera planta. Se le enredó el pie en uno de los muchos cables del pozo y por un breve instante, mientras agitaba la pierna para liberarse, pensó que el cable le había atrapado como el tentáculo de un pulpo gigantesco. Avanzó a gatas por el suelo, apartándose del pozo y, apoyado contra un armario, esperó a recobrar el aliento y la calma.
– Joder, ¿cómo lo has hecho? -preguntó en voz alta, casi con reverencia-. ¿Cómo has imitado la voz de Grabel? ¡Pero si hasta la risa parecía la suya, coño!
Luego comprendió cómo podría haberlo hecho. En algún momento, el ordenador había tomado muestras de la voz de Grabel, convirtiendo cada una de ellas en un número binario que posteriormente podía grabarse como una serie de impulsos. ¿Suficiente para una conversación entera? ¿Y teológica, por añadidura? Era fantástico. Si Ismael era capaz de eso, entonces podía hacer cualquier cosa.
Cualquier cosa, quizá no. Mitch se dijo que, al fin y al cabo, seguía vivo. Entonces, ¿por qué lo había hecho? No para divertirle a él, en todo caso.
Se incorporó, volvió a la puerta abierta del pozo de ventilación y asomó cautelosamente la cabeza. No parecía distinto de antes. Y, sin embargo, había algo. Algo que presentía en la médula de los huesos. Esperaba no tener que subir de nuevo para averiguar lo que Ismael le había preparado.
Se dirigió hacia las luces del atrio. Caminaba con sigilo, medio esperando que se abriera una puerta para encontrarse ante otra sorpresa del ordenador. Llegó al borde de la galería y se asomó por encima de la balaustrada para ver la distancia por la que debería deslizarse a lo largo del tirante.
Había calculado unos cinco metros, pero ahora veía que eran casi diez. No tuvo en cuenta que entre la planta baja y el primer nivel había doble altura. El descenso por el tirante podía resultar bastante brusco. Y llegar a él tampoco iba a ser nada fácil.
Se dirigió al borde de la galería, pasó la pierna sobre la balaustrada y puso el pie en el travesaño que salía de la enorme columna de sostén que llegaba al techo. El tirante salía del otro lado de la columna, y llegaba al suelo formando un ángulo de cuarenta y cinco grados. Cruzó el travesaño como un funámbulo y, rodeando la columna con una pierna y un brazo, fue tanteando para encontrar la continuación del travesaño al otro lado, por encima del tirante. La columna era ancha, aunque quizá no demasiado. Estirando la pierna buscó un saliente donde apoyar el pie y dar la vuelta. Al cabo de unos momentos lamentó que se le hubiera ocurrido aquello. Estaba claro que para llegar al otro lado tenía que abandonar por completo la seguridad del travesaño y meter el borde del zapato en el centímetro de grieta que se abría entre la juntura de una sección de la columna y la siguiente. Sería imposible volver atrás. No era mucho margen para arriesgar la vida. Una vez, cuando escalaba un acantilado frente al mar en sus tiempos de boy-scout, se había caído quizá sólo a la mitad de aquella altura y se había roto varios huesos. Guardaba un recuerdo muy vivo de la sensación de chocar contra las rocas y, ya inconsciente, de estar muerto. Sabía la suerte que había tenido entonces, y no pensaba tener tanta la segunda vez.
Tomando impulso, se apartó del travesaño y, agarrándose fuerte a la columna, como una mosca humana, fue avanzando centímetro a centímetro con el borde de los zapatos metidos en la minúscula fisura. No tardó más de un minuto, pero tuvo la impresión de que se había pasado toda la vida pegado a la columna y de que nunca llegaría a la otra parte.
Vista su situación de desventaja, Beech se decidió por un juego cerrado, con una apertura poco convencional, peón de f2 a f4, renunciando de momento a cualquier iniciativa. Desde el punto de vista de la simple aritmética, sabía que era mejor peón de e2 a e4, porque así despejaba cuatro escaques para la reina, pero al mismo tiempo dejaba un peón indefenso y Beech consideró que eso podría convertirse fácilmente en una fuente de problemas. Pensó, además, que Ismael conocería todos los análisis existentes sobre el juego abierto a partir de e2-e4. El hecho de que él jugase con exagerada prudencia no tenía, en su opinión, nada de extraño. Pero sí le pareció raro que Ismael demostrara una cautela semejante jugando con negras. Al cabo de veinte movimientos, Beech se sintió más que satisfecho con su posición. Al menos no sufriría una derrota en toda regla.
– ¿Qué tal está? -preguntó Jenny a Curtis.
Willis Ellery yacía con el pálido rostro vuelto hacia la pared, y sólo algún esporádico acceso de tos confirmaba que aún estaba vivo.
– Se pondrá bien, creo.
Jenny miró el reloj y luego el walkie-talkie que tenía en las manos.
– Casi ha pasado una hora -comentó.
– Nos quedan diez -murmuró Beech.
– Supongo que tardará más de lo que pensaba. Pero lo conseguirá, ya verá.
– Espero que tenga razón.
Marty Birnbaum, que tenía apoyada la cabeza en los antebrazos, alzó la vista, observó un momento a Bob Beech con ojos vidriosos y luego se inclinó hacia Curtis.
– Inspector -musitó.
– ¿Qué ocurre?
– Algo horrible.
– ¿Qué?
Birnbaum se pasó nerviosamente la mano por el rostro sin afeitar y se dio unos golpecitos en un lado de la nariz.
– Beech -explicó-. Bob Beech está ahí sentado, jugando al ajedrez. ¿Y sabe con quién juega?
– Con el ordenador. ¿Y qué?
– No, no juega con el ordenador. Eso es precisamente lo que quería decirle. -Birnbaum cogió su copa de vino vacía y se quedó mirándola-. Antes no me lo creía. Pero ahora que llevo pensándolo un rato, me doy cuenta de que ella sólo pretende hacernos creer que Beech está jugando con el ordenador.
– ¿Quién es ella?
– La Muerte. Beech está jugando al ajedrez con la Muerte.
– ¿Quién es ahora el supersticioso? -dijo Helen en tono desdeñoso.
– No, en serio. Estoy seguro.
Curtis cogió del suelo una botella de vino vacía y la puso en la mesa. Inmediatamente, Birnbaum la volcó sobre la copa.
– ¿Cuánto ha bebido? -preguntó Curtis.
Birnbaum miró la copa vacía con aire vacilante, tosió y sacudió la cabeza.
– No se preocupe de eso. Escúcheme. He cambiado de opinión. Y creo que usted tiene razón. Tenemos que escapar de aquí. Se me ha ocurrido que… -Volvió a toser-. Mientras Beech tiene distraída a la Muerte, bueno, pues que es el mejor momento de escapar. Me parece que los dos están tan ocupados con el juego que ni siquiera…
Curtis tosió también. El aire empezaba a cobrar un sabor metálico. Tratando inútilmente de respirar una bocanada de aire puro, volvió a toser y observó que Ellery estaba ahora tendido de espaldas con una burbuja de mucosidad entre los labios. Se hincó de rodillas, miró con atención el borde de una sección de la moqueta y la arrancó con las manos.
– ¡Gas! -gritó-. ¡Todo el mundo fuera!
Salía humo del panel de acceso situado en el centro de la estancia. Curtis lo abrió y apareció algo casi orgánico, como las venas, arterias y fibras nerviosas de un cadáver diseccionado: miles de kilómetros de cables de cobre que conducían la información por toda la Parrilla. En una sala de ordenadores o en una base militar, los cables de datos se habrían revestido de un material especial de combustión lenta con escasa capacidad fumígera. O con un revestimiento no halógeno. Pero como la sala del consejo de administración de la Parrilla no se había definido como zona de alto riesgo de incendio, los cables estaban guarnecidos con un material corriente de cloruro de polivinilo, y el humo emanado de este material, debido a las temperaturas sumamente altas que Ismael había generado en los cables de cobre, estaba compuesto de gases tóxicos.
Curtis buscó un extintor con la mirada. Al no ver ninguno, cogió a Ellery por las axilas y empezó a tirar de él.
Jenny, Helen y Birnbaum se precipitaron hacia la puerta, medio asfixiados ya por las emanaciones que se dispersaban con rapidez, pero Beech parecía dispuesto a quedarse sentado frente al ordenador.
– Pero ¿está loco? -gritó Curtis, tosiendo-. ¡Lárguese ahora mismo de aquí, Beech!
Casi de mala gana, Beech se levantó tambaleante de la silla. Convulso por un acceso de tos, salió con los demás al pasillo, adonde Ray y Joan Richardson ya habían escapado de las mismas emanaciones surgidas bajo el suelo de la cocina.
– A la galería -dijo Curtis-. El aire será mejor cerca del atrio.
Beech ayudó a Curtis a arrastrar a Ellery a la parte de la balaustrada por donde David Arnon se había precipitado hacia la muerte. Permanecieron allí un momento, tosiendo, dando arcadas y escupiendo hacia el atrio.
– ¿Qué coño ha pasado? -preguntó Joan, tratando de respirar.
– Ismael debe haber recalentado los cables de datos que van por el suelo para que soltaran un gas halógeno ácido -explicó Richardson-, pero no sé cómo.
– ¿Sigue pensando que sobreviviremos al fin de semana? -le dijo Curtis.
Se enjugó las lágrimas de los ojos y se arrodilló junto al herido. Ellery ya no respiraba. Curtis se inclinó y aplicó la oreja junto a su corazón. Esta vez no había manera de revivirlo.
– Willis Ellery ha muerto -anunció al cabo de una larga pausa-. Estaba tumbado en el suelo. El pobrecillo debe haber respirado esa cosa más tiempo que los demás.
– ¡Dios mío, espero que Mitch esté bien! -rogó Jenny, y miró ansiosamente por encima de la combada barandilla.
Pero no había señales de él.
Mitch se soltó del tirante y cayó al suelo.
Mientras rodeaba el árbol para dirigirse a la recepción holográfica, vio lo que quedaba de David Arnon. Apenas reconocible, yacía sobre la sangrienta mesa, empalado en la pata rota como un vampiro en una desagradable película de terror, y, con las largas piernas abiertas y dobladas, parecía un espantapájaros derrumbado.
De qué extraña forma se reaccionaba ante las cosas, pensó Mitch mientras permanecía junto a su viejo amigo, con una breve plegaria en el corazón y deseando que al menos hubiese algún medio de cubrirlo. En qué cosas tan raras se fijaba uno: Arnon estaba cubierto de sangre coagulada, pero, a su alrededor, el suelo de mármol blanco no tenía ni una mancha, casi como si acabaran de fregarlo. Unos metros más allá, despatarrado sobre la tapa del piano Disklavier, estaba Irving Dukes, con la cabeza colgando sobre las cuerdas y los ojos abiertos, aún enrojecidos por el veneno.
Mitch buscó el walkie-talkie y vio que Dukes lo llevaba a la cintura, junto con la pistola y la linterna. Cuando intentaba desabrocharle el cinturón, se inclinó sobre las teclas del piano, reducidas al silencio, y, horrorizado, retrocedió de un salto al ver que rezumaban sangre. Tardó unos momentos en comprender que la sangre de la tremenda herida en la nuca de Dukes había caído a la caja del piano y corría entre las teclas en cuanto él las tocó. Se limpió los dedos en los pantalones del muerto y, sin hacer caso de la sangre que ahora chorreaba del teclado, le quitó rápidamente el cinturón al cadáver.
– Espero que no se haya estropeado -dijo mientras examinaba el walkie-talkie.
Apretó el botón de llamada.
– Soy Mitch. Adelante planta veintiuno. Cierro.
Hubo un momentáneo silencio y luego oyó la voz de Jenny.
– ¿Mitch? ¿Estás bien?
– La bajada ha sido más difícil de lo que pensaba. ¿Cómo van las cosas?
Jenny le explicó lo del gas y le comunicó la muerte de Willis Ellery.
– Hemos salido a la galería, hasta que se renueve el aire. Si miras hacia arriba, podrás verme.
Mitch se dirigió al otro lado del atrio y alzó la vista. Apenas distinguió a Jenny. Agitaba los brazos. Él le devolvió el saludo sin mucho entusiasmo. Willis Ellery estaba muerto.
– ¿Mitch? -De pronto había urgencia en su voz-. Hay algo que está atravesando el atrio. Va derecho hacia ti. ¡Mitch!
Mitch dio media vuelta.
El robot de la limpieza venía lanzado hacia él.
El mármol es uno de los materiales más fáciles de mantener. La belleza de la blanca piedra puede realzarse aplicando una buena cera de silicona, aunque hay que tener cuidado para no dejar cercos. Y por eso existía SAM, el robot semiautónomo micromotorizado para limpieza de superficies: el aparato de mantenimiento más perfeccionado del mundo para suelos de mármol, concebido para hacer frente a cualquier contingencia, del aceite a los zumos de cítricos, al vinagre y a otros líquidos ligeramente ácidos. SAM tenía el peso y las dimensiones de un frigorífico mediano, y forma de pirámide. Propulsado por treinta micromotores rodeados de silicio, la máquina era prácticamente una microplaqueta de semiconductor con ruedas, con un circuito de dieciocho ordenadores, cincuenta sensores distintos para detectar obstáculos y una cámara de infrarrojos para buscar el polvo. SAM no debía desplazarse a más de kilómetro y medio por hora, pero embistió a Mitch en el tobillo a más de veinte. El impacto lo lanzó por los aires.
Mientras volaba sobre el vértice del robot piramidal, Mitch recordó el brillante suelo en torno al cadáver de Arnon y, antes de aterrizar en el mármol, se dijo que debía haber pensado en SAM. Todo dolorido, intentaba levantarse cuando la máquina volvió a golpearle, esta vez en la rodilla. Con un aullido de dolor, cayó hacia atrás abrazándose la pierna.
A la distancia suficiente para darse impulso y lanzar otro temible ataque, el robot giró en redondo sobre su estrecho eje y, una vez más, aceleró.
Mitch desenfundó la pistola de Dukes, apuntó al centro de la pirámide electrónica, disparó y acertó varias veces. Pero si el SAM había sufrido averías, no las acusó, y Mitch se vio proyectado hacia el estanque vacío al pie del árbol. Agradeciendo la sugerencia, se encaramó al pequeño muro para ponerse a salvo. SAM patrulló durante unos momentos el perímetro del estanque y luego se puso a limpiar la sangre que había chorreado del piano.
– ¿Mitch? -Era Curtis, que hablaba por el walkie-talkie-. ¿Está bien?
– Algunas magulladuras. -Se bajó el calcetín para examinarse el tobillo, que ya se estaba poniendo morado-. Pero no creo que corra más que esa cosa. Le he pegado un par de tiros, pero ni siquiera ha aflojado la marcha. Ahora se ha puesto a fregar el jodido suelo.
– Eso está bien. Que haga lo que tiene que hacer.
– Bueno, y, entre tanto, ¿qué hacemos?
– Poner en práctica una idea que se me ha ocurrido. Vamos a bombardear al hijo de puta ese.
– ¿Cómo?
– Dejaremos caer algo que ensucie el suelo. Y cuando esté debajo de nosotros, le soltamos un bombazo. Lanzaremos algo muy pesado.
– Puede que dé resultado.
– Agache la cabeza, amigo -dijo Curtis, con una risita ahogada-. Le avisaré cuando tengamos preparado el pepinazo.
– Creo que ya sé lo que podemos utilizar -anunció Helen. Los condujo a un cuarto cerca de los ascensores donde un objeto solitario aguardaba en un carrito su destino final.
La cabeza del Buda medía un metro de altura. Era lo único que quedaba de una milenaria estatua de bronce, que debía de haber sido enorme, de la dinastía Tang. Curtis cogió la usnisa, la protuberancia en lo alto de la cabeza del Buda que indicaba el acceso a la suprema sabiduría, y removió suavemente el objeto.
– Tiene razón -le dijo a Helen-. Es perfecto. Debe de pesar cien kilos.
Joan sacudió la cabeza, horrorizada. No sabía qué parte de su ser se sentía más ofendida: la budista o la amante del arte.
– ¡No, no pueden hacerlo! ¡Eso no tiene precio! ¡Díselo, Jenny! ¡Es un objeto sagrado!
– Estrictamente hablando -repuso Jenny-, budismo y taoísmo son dos cosas diametralmente opuestas. No veo nada malo en ello, Joan.
– Ray, díselo.
Richardson se encogió de hombros.
– Yo digo que utilicemos ese Buda para liquidar al robot antes de que el robot liquide a Mitch.
Empujaron el carrito con la estatua hacia la galería y, mientras Curtis y Richardson situaban la cabeza un poco más allá del sitio por donde se había desplomado Arnon, Jenny se dirigió a la cocina, donde el aire ya era respirable, a buscar algo para ensuciar el pulido suelo del robot. Cebo para la bomba, como decía Curtis. Volvió con un par de botellas de ketchup.
– Esto cabreará mucho a esa cosa -anunció.
Mitch vio que el robot daba media vuelta, apartándose del limpio suelo bajo el piano, y enfocaba la cámara hacia el estallido de cristal y ketchup sobre el mármol inmaculado. Se dirigió inmediatamente hacia la nueva mancha, inspeccionando el contorno de la gran tarea de limpieza que le aguardaba.
– Esperad mi señal -dijo Mitch-. Todavía está al borde de la mancha. Dejaremos que el cabrón esté bien en el centro para que podáis acertarle de lleno.
Pero el robot permaneció al borde de la mancha, como si recelase alguna trampa.
– ¿Qué hace? -preguntó Jenny.
– Me parece que…
De pronto, el robot aceleró hacia el centro de la extensa salpicadura de ketchup y Mitch gritó:
– ¡Ahora! ¡Tiradlo ya!
La cabeza del Buda pareció tardar una eternidad en llegar al suelo. Como colgada de hilos invisibles, apenas moviéndose en el aire, cayó con serenidad, como instando a la tierra a ser testigo del acontecimiento decisivo de su último viaje, hasta que, con un tremendo impacto, se estrelló sobre el robot SAM y lo convirtió en una lluvia de metal y plástico.
Mitch se agachó bajo el muro del estanque para protegerse de los restos que volaban por encima de su cabeza. Cuando volvió a mirar, el robot había desaparecido.
En cuanto el aire de la sala de juntas volvió a ser perfectamente respirable, Bob Beech anunció que quería volver al ordenador para seguir sondeando las intenciones de Ismael.
Curtis intentó disuadirle.
– ¿Va a volver ahí dentro? ¿A jugar al ajedrez?
– Mi posición es mejor de lo que había pensado. El juego de Ismael me parece un tanto vacilante. Sí, de eso estoy seguro.
– Suponga que Ismael prepara otra jugadita como la de antes. Imagínese que le ataca con gases. Y, entonces, ¿qué? ¿Ha pensado en eso?
– Mire, creo que en realidad sólo quería matar a Willis Ellery.
– ¿Y eso le parece bien?
– No, claro que no. Lo único que digo es que no me pasará nada mientras siga jugando con él. Además…, no creo que lo entienda.
– Pruebe -le desafió Curtis.
– Es algo más que un juego. Yo he creado a ese monstruo, Curtis. Si tiene alma, me parece que tengo derecho a conocerla. Al creador le gustaría hablar con su criatura, si lo prefiere. Al fin y al cabo, soy yo quien ha sacado a Ismael de las tinieblas. Pese a todo lo que ha hecho, no puedo considerarlo mi enemigo. Quiero que Ismael me hable, que se explique. Podemos establecer un diálogo. A lo mejor encuentro la manera de desarmar la bomba de relojería.
Curtis se encogió de hombros.
– Allá usted.
Cuando Beech se sentó de nuevo frente a la pantalla, el cuaternio se volvió hacia él. Luego se inclinó, como saludando la continuación de la partida. Aunque había memorizado el tablero y ya sabía el movimiento que iba a hacer, Beech estudió las piezas durante unos momentos. Tenía la impresión de que Ismael había cometido un error.
Pulsó el ratón, moviendo el rey a b1.
Se alegraba de que los demás tuviesen miedo de volver. Ahora tendría ocasión de estar a solas con su Prometeo electrónico. Además, tenía su propia lista de prioridades para presentar a su criatura.
La cabeza estaba hueca, como un gigantesco huevo de chocolate: el rostro se había desprendido en un solo trozo. Mitch vio que, por la otra cara del metal, se reconocían con todo detalle los labios y los ojos del Buda. Echó a andar, cojeando, entre los revueltos restos del Buda y del robot SAM, preguntándose cuál sería la premonición del feng shui por haber profanado la imagen del mayor santo de Extremo Oriente.
Tras el mostrador en forma de herradura, de cerámica resistente al calor, no había ni rastro del holograma de Kelly Pendry. Mitch casi sintió alivio. Al menos no tendría que soportar su incansable jovialidad. Pero el holograma debía activarse cada vez que alguien penetraba en el plano inclinado que limitaba el ámbito de interacción de Kelly Pendry. Si el holograma no funcionaba, la puerta de entrada tenía que estar abierta.
– Demasiada suerte -dijo en alta voz, pero siguió hasta la puerta de todos modos, para asegurarse.
Seguía cerrada. Apoyó la nariz en el cristal tintado, tratando de ver si había alguien en la plaza, pero convencido de que no era probable. Apenas distinguió los bloques hidráulicos del Pavimento Disuasorio, que formaban altibajos para mantener a la gente alejada de la plaza. Un par de veces vio pasar las destellantes luces de un coche patrulla por Hope Street, y aquello fue suficiente para que empezara a golpear la puerta con la palma de la mano, al tiempo que daba gritos de auxilio. Pero sabía que era una pérdida de tiempo. El panel de vidrio apenas se estremecía bajo sus puños. Era igual que golpear un muro de hormigón.
– ¿Mitch? -graznó el walkie-talkie-. ¿Estás bien? ¿Qué ocurre? -Era Jenny otra vez-. Te he oído gritar.
– No es nada -contestó él-. He perdido un momento la cabeza, eso es todo. Supongo que ha sido el hecho de estar cerca de la puerta. -Tras lo cual, en tono optimista, añadió-: Te llamaré cuando haga funcionar el láser.
Volvió a colocar el aparato en el cinturón de Dukes y regresó al mostrador, preguntándose si realmente sabía lo que se hacía.
Su experiencia con aparatos de láser era escasa, por no decir nula. Quizá tuviese razón Ray Richardson. Era bastante probable que sólo consiguiera quedarse ciego. O algo peor. Pero ¿qué podía hacer, si no?
En aquel momento se llevó tal susto, que el corazón le saltó dentro de la caja torácica igual que si fuera un salmón que ascendiera por el curso de un río para desovar.
Detrás del mostrador, en lugar de la empalagosa presentadora de Buenos días, América, había un monstruo escapado de alguna pesadilla futurista, una bestia de piel gris, doble mandíbula y cola de dragón, con baba holográfica y jadeo estereofónico. Desde sus dos metros de estatura, el engendro miraba a Mitch con ojos hostiles extendiendo de un modo muy sugestivo sus mandíbulas retráctiles. Mitch retrocedió del mostrador como impulsado por un resorte.
– ¡Santo cielo! -exclamó.
Sabía que sólo era un holograma: tres series de ondas luminosas difractadas formaban una imagen en tiempo real que le parecía haber visto, aunque no en una película. Entonces lo recordó. Era el Demonio Paralelo, la criatura decisiva del juego de ordenador con que el hijo de Aidan Kenny había jugado en la sala de informática. ¿Cómo se llamaba? ¿Fuga de la fortaleza? Ismael debió de haberlo copiado del archivo de edición del juego, que permitía al jugador crear sus propios monstruos.
Mitch sabía que harían bien en escapar de aquella fortaleza urbana. Y también que aquella réplica del Demonio Paralelo no podía hacerle daño, pero tardó unos minutos en hacer acopio de valor para aproximarse.
– Estás perdiendo el tiempo, Ismael -dijo, sin mucha convicción-. No te va a dar resultado. No me asustas, ¿entiendes?
Pero se sentía incapaz de dar un paso más. De pronto, el monstruo se lanzó hacia él, buscándole la garganta con las dobles mandíbulas. Pese a lo que acababa de decir, Mitch saltó rápidamente a un lado.
– Muy realista, desde luego -admitió, tragando saliva-, pero no me lo trago.
Respiró hondo, apretó los puños y, haciendo lo posible por olvidarse del holograma, se encaminó derecho al mostrador, jadeando cuando el demonio le clavó las aceradas puntas que le brotaban de los enormes nudillos. Por un breve instante creyó que había cometido un error, tan convincente era la visión del puño de la criatura atravesándole el esternón. Pero se tranquilizó ante la ausencia de sangre y dolor. Haciendo esfuerzos por no hacer caso del monstruo, se agachó bajo el mostrador para buscar las gafas infrarrojas. Las encontró en un cajón junto con un manual de la McDonnell-Douglas.
El monstruo desapareció.
– No ha estado mal, Ismael -dijo Mitch.
Se puso las gafas y abrió el mostrador. Detrás de la puerta había un armario de acero negro que albergaba la columna de amplificación del láser.
PELIGRO. NO ABRIR ESTE ARMARIO
CONTIENE LÁSER DE ITRIO, ALUMINIO Y GRANATE CON
BOMBEO DE DIODO DE NEODIMIO EN ESTADO SÓLIDO Y
UN DISPOSITIVO DE OBTURACIÓN Q. SÓLO EL PERSONAL
AUTORIZADO DE LA EMPRESA MCDONNELL-DOUGLAS
PUEDE PROCEDER A LA INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO
DE ESTE APARATO.
ATENCIÓN: UTILIZAR PROTECCIÓN OCULAR CAPAZ DE
BLOQUEAR UNA LONGITUD DE ONDA DE 1,064 MICRÓME-
TROS EN EL INFRARROJO CERCANO.
Mitch comprobó las gafas para asegurarse de que impedían completamente el paso de la luz: en el láser, lo que cegaba era la luz invisible. Luego abrió la puerta del armario. Nunca había visto un aparato de láser, salvo los pequeños que funcionaban como un radar y utilizaban en la oficina para hacer alineaciones, medir distancias y determinar corrientes de aire, pero, cotejando la disposición interna del armario del holograma con el manual de la McDonnell-Douglas, Mitch logró reconocer el tubo de plástico transparente que contenía la barra de itrio, aluminio y granate. Era difícil consultar el manual con las gafas oscuras, pero, aunque el rayo láser se proyectaba a través de una manga metálica que unía el mostrador a la fuente de la imagen en tiempo real -la parte que Ismael controlaba-, resistió la tentación de quitárselas. Tardó varios minutos en localizar y desconectar el botón que activaba el dispositivo Q -un obturador óptico rígido, normalmente opaco, que se volvía transparente mediante la aplicación de un impulso eléctrico-. El aparato ya no podía emitir rayos láser y, por tanto, no se producirían más hologramas hasta que el obturador fuese activado de nuevo.
Mitch emitió un suspiro de alivio y se quitó las gafas. Ahora sólo tenía que encontrar el medio de apuntar el láser en la otra dirección, hacia la puerta principal.
Richardson y Curtis llevaron el cadáver de Ellery a un despacho vacío, lo depositaron en el suelo y le cubrieron el rostro con su chaqueta.
– Quizá deberíamos traer también a los tres del ascensor -sugirió Curtis.
– ¿Por qué?
De un manotazo, Curtis se espantó una mosca de la cara.
– Por las moscas. Además, ya empiezan a oler. Cada vez que paso por allí es peor.
– No huelen tan mal -aseguró Richardson-. Por lo menos, sólo huele delante del ascensor.
– Si ahora huelen, más tarde será peor, créame. El estado de putrefacción no tarda mucho en presentarse. Por término medio, aparece al cabo de dos días. Menos, con este calor.
En el suelo había unos plásticos para proteger la moqueta. Curtis los recogió.
– Utilizaremos esto. Pero será mejor que antes atranquemos las puertas para que no se cierren. Sólo nos faltaría que Ismael pensara que queremos utilizar el ascensor, ¿eh?
De mala gana, Richardson ayudó a Curtis a sacar de la cabina los ya descongelados y malolientes cadáveres de Dobbs, Bennett y Martinez para trasladarlos al despacho donde habían dejado a Ellery. Cuando terminaron, Curtis cerró firmemente la puerta al salir.
– Ya está, una cosa hecha -dijo.
Richardson tenía la cara verde.
– Me alegro de que la tarea le haya resultado agradable -comentó.
– Sí, bueno, esperemos que no tengamos que volver ahí dentro. Soy alérgico a ciertos ambientes -dijo Curtis.
– También lo era Willis Ellery.
– No era mal tipo.
– Ahora ya no, desde luego -apostilló Richardson.
Volvieron a la galería, donde, a excepción de Beech, los demás seguían esperando.
– Oiga, siento lo que he dicho antes -le dijo Richardson a Curtis-. Todo lo que he dicho. Usted tenía razón. En lo de tratar de largarnos de aquí. Ahora lo comprendo. En adelante puede contar conmigo, para lo que sea.
Los dos hombres se estrecharon la mano.
– ¿Cree que Mitch podrá conseguirlo? -le preguntó Curtis.
– Me parece bastante improbable -reconoció Richardson-. Creo que se hará la picha un lío con el láser.
Jenny, asomada a la barandilla de la galería para ver a Mitch, lanzó una mirada de reproche al arquitecto.
Curtis asintió gravemente con la cabeza y se volvió hacia Jenny.
– ¿Cómo le va?
– No alcanzo a verle. Pero ha dicho que ha sacado el láser del armario. Volverá a llamar cuando se disponga a dispararlo.
Se sentaron los tres junto a Helen, Joan y Marty Birnbaum, que estaban durmiendo.
– ¿Cuánto tiempo nos queda? -preguntó Jenny.
– Nueve horas -contestó Curtis,
– Eso si uno se cree lo de la bomba de relojería -puntualizó Richardson.
– En vista de todo lo que ha pasado, no podemos permitirnos el lujo de no creerlo.
– Supongo que no.
Marty Birnbaum, que se había despertado, soltó una carcajada.
– Así que al final se trata de mazmorras y dragones -dijo con voz pastosa-. Lo que yo decía.
– Pues hemos echado en falta tu contribución, Marty -observó Richardson-. Igual que un agujero en la puta capa de ozono. Me pregunto si podríamos elegir la próxima víctima. Como si sacrificáramos un peón. Los jugadores de ajedrez llaman a eso un gambito. ¿Qué os parece el gambito Marty Birnbaum?
– ¡Qué cabrón! -masculló Birnbaum-. ¡Muchas gracias!
– ¡No hay de qué, gilipollas!
Mitch volvió a ponerse las gafas y se preparó a disparar el láser.
Separada de su alojamiento bajo el mostrador, la barra del láser seguía unida a los cables eléctricos que activaban una lámpara de bombeo enrollada en torno al tubo refrigerante como un muelle de colchón. Estirando los cables, Mitch pudo apoyar el aparato en el mostrador y apuntar al cristal de la fachada. Como casi era medianoche y el centro de la ciudad estaba prácticamente desierto, Mitch no temía que el rayo láser hiriese a alguien al traspasar los paneles de vidrio de nueve metros y medio de altura que rodeaban la puerta de entrada. Aun así, apuntó bajo, prefiriendo lanzar el rayo mortal hacia el pavimento de la plaza.
Cuando todo le pareció a punto, pulsó el obturador Q y vio que un rayo fino y brillante caía súbitamente sobre el cristal como un relámpago. Luego desconectó el aparato y fue a inspeccionar los efectos del disparo.
Inclinándose frente al cristal, Mitch descubrió un agujero perfecto, no mayor de una moneda, por el que entraba aire fresco. Casi dio un grito de alegría.
Su plan, aunque laborioso, era sencillo. Consistía en practicar una serie de diminutas perforaciones en el vidrio hasta que, a base de golpes, pudiera hacer un agujero lo bastante grande para salir.
Cogió el walkie-talkie y comunicó a Jenny la buena noticia.
– ¡Estupendo! -contestó ella-. Pero ten cuidado. Y deja conectado este aparato, ¿quieres? No soporto que lo tengas apagado. Aunque no pueda verte, por lo menos sé que estás bien.
– Voy a tardar un buen rato -advirtió Mitch, pero de todos modos no desconectó el walkie-talkie.
Movió la barra del láser un poco a la izquierda de donde había apuntado antes y se dispuso a hacer el siguiente agujero.
Esta vez Ismael estaba preparado.
En la fracción de segundo que Mitch tardó en accionar el obturador, Ismael congregó los átomos de plata que quedaban en el vidrio para formar una superficie reflectante que, como un enorme espejo, devolvió directamente el rayo láser hacia su punto de partida.
Con un grito de terror, Mitch se lanzó a un lado, evitando por poco el ardiente rayo luminoso. Pero dio con la frente en el mostrador y, al caer, recibió en la nuca un golpe aún más fuerte contra el suelo de mármol.
Jenny miraba a Curtis, que intentaba comunicarse con Mitch por el walkie-talkie, y, pese al sofocante calor de la Parrilla, sintió un escalofrío. Cuando se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración, dejó escapar un largo suspiro.
Curtis pulsó una vez más el botón de llamada.
– ¿Mitch? Responda, por favor.
Hubo un largo silencio.
Curtis se encogió de hombros.
– Estará muy ocupado, probablemente.
Jenny negó con la cabeza y rechazó el walkie-talkie que le ofrecía el inspector.
– Será mejor que lo coja cualquiera de vosotros -dijo.
Joan se hizo cargo del aparato.
– Jenny, es posible que en estos momentos sólo pueda ocuparse del láser.
– No tenéis que fingir para consolarme -repuso Jenny con voz queda-. Todos hemos oído a Mitch. -Tragó saliva con dificultad-. Creo que todos lo sabemos. Mitch no responde porque…
Helen le cogió la mano y se la apretó. Jenny tosió y logró contenerse.
– Estoy bien -aseguró-. Pero creo que deberíamos decidir algo para salir de aquí. Prometí a Mitch que no nos daríamos por vencidos.
– Un momento -terció Birnbaum-. ¿No debería bajar alguno de nosotros por la escalera para ver si Mitch está bien? Podría estar herido.
– Mitch era consciente de los riesgos -repuso Jenny, sorprendiéndose a sí misma-. No creo que le gustara eso. Habría querido que siguiéramos adelante. Que intentáramos salir.
Hubo unos minutos de silencio. Richardson lo rompió.
– La claraboya -dijo con voz firme.
– ¿Qué claraboya?
Richardson alzó la cabeza.
– La que tenemos encima, en el techo. Allá arriba el cristal es más delgado.
– ¿Quieres decir que si rompemos los cristales podremos salir de aquí? -preguntó Helen.
– Claro. ¿Por qué no? Subimos por el pozo de ventilación. Luego utilizamos la escalera móvil y la plataforma desplazable para llegar a la claraboya y de allí pasar al tejado. Es cristal normal y corriente. Silicato de boro precomprimido. Seis o siete milímetros de espesor, todo lo más. El único problema es qué hacemos al salir. La jaula de Faraday se extiende hasta el extremo superior del mástil, así que el walkie-talkie no funcionará. Quizá podríamos hacer señas a un helicóptero o algo así. O atraer la atención con su pistola…, disparando al aire.
Curtis soltó una carcajada.
– ¿Y correr el riesgo de que nos maten a tiros? Últimamente, los pilotos de esos trastos disparan a la menor provocación. Sobre todo desde que se ha puesto de moda tirar al blanco contra ellos desde los tejados. ¿Es que no ve las noticias? Hay un cabrón que hasta les lanza cohetes. La última moda es disparar a las aspas de los helicópteros. Además, gasté toda la munición contra la puerta de los servicios. -Curtis sacudió la cabeza-. ¿Qué hacen los que limpian los cristales? ¿No utilizan un andamio colgado?
– Sí, claro que hay un andamio colgado. Pero tenemos el jodido problema de siempre: Ismael. Imagínese que está subido en el andamio y al cabroncete se le ocurre un jueguecito. ¿Qué pasa entonces?
– Podríamos hacer una fogata en el tejado -sugirió Jenny-. Ya saben, como un faro.
– ¿Con qué? -preguntó Richardson-. Nadie fuma, ¿recuerdas? Y la cocina no funciona.
– Y pensar que tengo en el coche todo lo necesario para hacer fuego -se lamentó Jenny-. Por eso vine ayer. Tenía que celebrar una ceremonia feng shui para ahuyentar del edificio a los malos espíritus. Sólo que…
– A lo mejor podemos tirar un mensaje -propuso Helen-. Diciendo que estamos atrapados en el tejado. Alguien acabará encontrándolo.
– ¡Ojalá siguieran ahí esos manifestantes! -se lamentó Richardson.
– Vale la pena intentarlo -convino Curtis.
Ahora le tocó sonreír a Richardson.
– Siento aguaros la fiesta, pero olvidáis una cosa, chicos. Esto es una oficina sin papel. Aquí todo se escribe en ordenador. Quizá me equivoque. ¡Ojalá! Pero resultará muy difícil encontrar una hoja de papel. A menos que querráis tirar un portátil a la calle.
– Yo tengo un Vogue -dijo Helen-. Podemos arrancar una hoja y escribir en ella.
Richardson negaba con la cabeza.
– No, en mi opinión sólo cabe hacer una cosa cuando salgamos al tejado.
Curtis fue a hablar con Beech y lo encontró, como antes, frente a Ismael, al otro lado del tablero de ajedrez. En la sala seguía habiendo un fuerte olor a gas.
– Mitch no lo ha logrado -anunció con voz queda.
– Quizá lo hayan matado los cíclopes -sugirió Ismael.
Curtis miró fijamente al cuaternio, al otro lado del tablero.
– ¿Quién ha hablado contigo, so cabrón?
Beech se recostó en el respaldo de la silla y se frotó los cansados ojos.
– ¡Lástima! -comentó-. Mitch era un tío cojonudo.
– Oiga. Vamos a salir de aquí. Tenemos un plan.
– ¿Otro?
– Intentaremos salir por la claraboya.
– Ah. ¿Y a quién se le ha ocurrido esa idea?
– A Richardson. Venga, póngase los zapatos y larguémonos. Si tiene razón en lo de la bomba de relojería, sólo nos quedan unas horas.
Por un momento, el reloj de arena volvió a aparecer en pantalla.
– Les quedan menos de diez horas para ganar la partida o abandonar la zona antes de la explosión atómica -informó Ismael.
Beech negó con la cabeza.
– Yo no voy. He decidido quedarme aquí. Sigo creyendo que puedo ganar tiempo. Y las alturas me dan mareos.
– ¡Venga, Beech! Usted mismo ha dicho que quedarnos de brazos cruzados no sirve de nada.
Ismael avisó de que se comía la reina de Beech con su torre negra y le daba jaque al rey.
– Pero ¿está loco, o qué? ¡Acaba de perder la puta reina! ¡Y le ha dado jaque!
Beech se encogió de hombros y volvió a ponerse frente a la pantalla.
– De todos modos, no es una mala posición. No tanto como podría sugerir ese último movimiento. Ustedes hagan lo que quieran, que yo voy a terminar esta partida.
– ¡El ordenador se lo va a follar vivo! -le advirtió Curtis-. Le hace creer que tiene alguna posibilidad para luego darle el golpe mortal.
– Puede.
– Y aunque le gane de milagro, ¿cómo sabe que Ismael no ejecutará sus planes de incendiar el edificio?
– Porque tengo confianza en él.
– Ésa no es razón. No tiene sentido. Usted mismo ha dicho que era un error atribuir cualidades humanas a una máquina.
¿Cómo puede fiarse de él? -Se encogió de hombros-. En cualquier caso, no me parece razón suficiente. Yo tengo que hacer algo.
Beech pulsó el ratón y se comió la torre negra con el rey.
– Lo comprendo -afirmó.
– Por favor. Cambie de opinión. Venga con nosotros.
– No puedo.
Curtis lanzó a la pantalla una mirada desprovista de optimismo y luego alzó los hombros.
– Pues buena suerte, entonces.
– Gracias, pero ustedes la necesitarán más que yo.
Curtis se detuvo en la puerta de la sala de juntas.
– Si pudiera entenderlo… -dijo con abatimiento-. Ahí sentado. Confiando su vida a un ordenador, como un estudiante alelado. La realidad está en otra parte, amigo mío. No la encontrará mirando una pantalla. Viéndole así parece…, ¡joder, para mí representa usted todo lo que va mal en este puto país!
– Utilice la ametralladora pivotante -recomendó Ismael-, Prepare su defensa.
– Desde luego, lo tendré presente cuando salga de aquí -concluyó Beech.
– Como quiera.
Cuando Curtis se marchó, Beech se concentró de nuevo en la partida.
Se alegraba de que los demás intentaran escapar por el tejado. Las cosas iban mejor de lo que había esperado. Existía una posibilidad de ganar a Ismael al ajedrez; y ya no tendría que explicarles que en aquella partida estaba en juego un salvoconducto para salir del edificio.
Y que aquel salvoconducto estaba a su nombre.
– Alfil come a torre.
En la galería, Marty Birnbaum se encontraba mal. Y el hecho de que nadie pareciese apreciarle empeoraba las cosas. Ray Richardson, su propio socio, le había convertido en el blanco de sus sarcásticas observaciones. Y ahora Joan había empezado a pincharle también. Estaba acostumbrado a los sarcasmos de Richardson. Pero la idea de que las tres mujeres le trataran con desdén era muy difícil de soportar. Finalmente, cuando ya no pudo más, se levantó y anunció que iba a hacer pis.
Richardson sacudió la cabeza.
– No tengas prisa en volver. Odio a los borrachos.
– No estoy borracho, sino alegre -replicó pomposamente Birnbaum-. Tú, en cambio, eres una mierda total y absoluta. Además, parafraseando a sir Winston Churchill, mañana estaré sobrio.
Sintiéndose algo mejor después de haber dicho aquello, Birnbaum giró sobre sus talones y echó a andar por el pasillo sin hacer caso de la cruel carcajada de Richardson.
– Mañana estarás muerto, querrás decir. Pero si sigues con vida y estás sobrio, considérate despedido, borracho asqueroso. Tenía que haberlo hecho hace tiempo.
Birnbaum se preguntó por qué se molestaba en cruzar insultos con Richardson. Tenía una piel de rinoceronte. Esperaba que tuviera que tragarse sus palabras. Sí, eso era. Les demostraría que Mitch no era el único capaz de hacer una heroicidad. Subiría al techo, rompería la claraboya y saldría fuera. ¡Vaya sorpresa que se llevarían cuando viesen que los estaba esperando allá arriba! Entonces no se reirían de él. Además, le hacía falta aire fresco. Tenía la cabeza como llena de algodón. Muy típico de Richardson, eso. Echar la culpa a otro de sus desgracias, cuando el principal responsable era él. Era tan tiránico, que la gente tenía miedo de decirle la verdad, de advertirle de que esto no se podía hacer o que lo otro no estaría listo a tiempo. Richardson era víctima de su propia voluntad nietzscheana. Igual que todos, quizá.
Birnbaum entró en el local técnico y asomó la cabeza por el pozo de ventilación. No parecía que hubiese que subir mucho. Sólo cuatro pisos hasta la plataforma desplazable utilizada para limpiar la claraboya. Por el pozo circulaba aire fresco. Birnbaum respiró hondo un par de veces. Se le aclaró un poco la cabeza. Ya empezaba a sentirse mejor.
Helen, Joan, Jenny, Richardson y Curtis iban por el pasillo.
– Beech no viene -explicó Curtis-. Quiere acabar su partida.
– ¡Está loco! -comentó Richardson.
– ¿Dónde está Marty?
– ¡Ése también está loco!
– ¿No lo esperamos? -preguntó Jenny.
– ¿Por qué? Ese gilipollas de mierda sabe adónde vamos. Hasta Marty sería capaz de subir sin ayuda por una escalera de servicio.
– Usted siempre tiene una palabra amable para todo el mundo, ¿eh? -observó Curtis con una risita, pero la sonrisa se le borró del rostro frente a la puerta del local técnico, donde se detuvo a husmear recelosamente el aire como un sabueso tenaz, con la mano en el pomo y sin decidirse a girarlo.
– ¿Lo huelen? -preguntó-. Se está quemando algo.
– Sardinas chamuscadas -dijo Joan.
Curtis retrocedió y abrió la puerta de una patada.
Marty Birnbaum yacía medio fuera del pozo, con una mano aún sujeta a un peldaño de la escalera electrificada; una voluta de humo, como de cigarro puro, ascendía de uno de sus zapatos que, debido a los clavos del talón y la suela, había ardido unos instantes. Por la posición de su cuerpo y la fija expresión de sus ojos en el rostro ennegrecido, era evidente que Birnbaum estaba muerto. Pero nadie gritó. Ya nada les sorprendía.
– Ismael ha preparado una sorpresita para quien quisiera seguir los pasos de Mitch por la escalera de servicio -observó Joan.
– O eso, o no ha logrado pillar a Mitch -supuso Curtis.
– Bueno, retiro todo lo que he dicho del tío este -declaró Richardson-. Al fin y al cabo, ha hecho algo útil. -Cruzó una breve mirada con Joan, se encogió de hombros y, a modo de justificación, añadió-: Nos ha librado de que nos maten, ¿no? Y ya no tenemos que molestarnos en buscarlo.
– Es usted todo corazón, ¿sabe? -comentó Curtis.
Helen meneó la cabeza, exasperada tanto por Richardson como por aquel nuevo obstáculo para su fuga.
– ¿Y ahora qué hacemos? -preguntó-. Por el pozo no podemos subir, eso desde luego. Probablemente seguirá electrificado.
– Queda el árbol -sugirió Curtis.
Joan lo miró horrorizada.
– ¿Lo dice en serio?
– Sólo son cuatro pisos. Ustedes han subido veintiuno.
– Suponga que Ismael vuelve a apagar las luces -objetó Richardson.
Curtis meditó un momento. Luego dijo:
– Bueno, a ver qué les parece esto. Yo treparé por el árbol. Si Ismael deja a oscuras el edificio, como antes, en cuanto yo rompa los cristales entrará la luz de la luna. Así tendrán ustedes una agradable y romántica ascensión. Aunque amanecerá dentro de pocas horas, yo pienso subir ahora mismo.
– Se olvida de lo que le pasó al señor Dukes -observó Joan-. ¿Qué hará con el insecticida?
– Ah, Ismael no es el único que tiene gafas polarizadas -repuso Curtis, y sacó las Ray-Ban de Sam Gleig.
– ¿Y Marty?
– Ya no podemos hacer nada por él -dijo Curtis-. Salvo cerrar la puerta cuando salgamos del cuarto.
Curtis no había trepado por una cuerda desde que estuvo en el ejército, pero de cuando en cuando el Departamento de Policía de Los Ángeles sometía a sus agentes a unas pruebas físicas, y aún estaba en buena forma para un hombre de su edad. Se deslizó rápidamente por la liana que habían atado a la balaustrada de la galería y, columpiándose, se encaramó al árbol.
– Hasta aquí, perfecto -gritó a su público de la galería. Ajustándose las gafas, añadió-: Y si ese cabrón me liquida, por lo menos habré hecho buen papel. Un Tarzán con gracia.
Y entonces, sin apenas transición, empezó a trepar por las ramas. Mantenía el rostro apartado lo más posible del tronco, aunque era consciente de que Ismael rara vez se repetía. Probablemente intentaría algo distinto. De manera que se sorprendió no tanto de su agilidad como del hecho de alcanzar la copa y llegar a la plataforma de limpieza sin encontrar obstáculo alguno. De pie sobre el suelo enrejado de la plataforma, se asomó a la barandilla y saludó a los otros con el brazo.
– No lo entiendo -gritó-. Debería haber sido más difícil. Puede que a ese cabrón se le estén acabando las ideas. A mí sí, desde luego.
Hecha con tubos de acero de sección cuadrada, soldados en las juntas y dispuestos para seguir la línea inclinada de la claraboya, la plataforma estaba montada sobre un raíl de guía circular que le permitía desplazarse. Curtis sintió alivio al comprobar que era uno de los pocos aparatos del edificio que se accionaban manualmente. Tal como le había dicho Richardson, bastaba agarrarse a la barandilla y coger impulso; era tan fácil como ir en patinete. Pero Curtis no necesitaba moverse de allí. El panel de cristal que tenía encima era del mismo espesor que cualquier otro.
Sacó la llave inglesa del cinturón y, situándose a un lado del panel de dos metros cuadrados, lo golpeó con fuerza, como si tocara un gong. El vidrio se resquebrajó de arriba abajo, pero no se desprendió del marco de aluminio anodizado. Dio otro golpe y esta vez una esquirla de un metro cayó como un espadón al suelo del atrio. Un tercero y luego un cuarto golpe hicieron saltar los fragmentos más grandes. Luego dio varios golpes más suaves para que fuera posible agarrarse al marco sin peligro. No era preciso romper más de un panel. Tras lanzar una larga mirada abajo, Curtis salió al tejado.
Lo primero que oyó fueron las sirenas. Flotaban en el cielo nocturno y, cuando una moría a lo lejos, otra le sucedía en una serie al parecer interminable, como el canto de las ballenas. Una brisa fresca soplaba de las colinas de Hollywood hacia el noreste. Acostumbrado a las alertas contra el smog difundidas por los boletines meteorológicos televisivos y a los lúgubres gráficos sobre la contaminación atmosférica de su periódico matinal, Frank Curtis había olvidado lo fresco y suave que era el aire por encima del centro de Los Ángeles. Lo inhaló honda y profusamente, como quien vuelve a la superficie después de una inmersión en el mar, y abrió los brazos como si quisiera abarcar las grandes llanuras de inconsciente que se extendían a sus pies. En el firmamento no había estrellas. Sólo abajo. Diez millones de luces eléctricas y de neón, como si el cielo se hubiese derrumbado sobre la tierra. Y a lo mejor así era. Curtis tuvo la impresión de que las cosas habían cambiado en más sentidos de los que era capaz de describir, y de que nada volvería a ser como antes. Subir a un ascensor, por ejemplo. O ajustar el aire acondicionado. O incluso encender la luz. Después de aquello tendría que dejar un tiempo la ciudad y marcharse a vivir a otra parte. A un sitio sencillo, donde el único edificio inteligente fuese la biblioteca pública. A Montana, quizá. O incluso Alaska. No podía quedarse allí. Las cosas habían ido demasiado lejos. Se iría a un sitio donde lo único que se le pidiera a un edificio fuese un techo para protegerse de la lluvia y una chimenea para calentarse en invierno.
Once personas muertas, ¡y en menos de treinta y seis horas! Eso hacía comprender lo vulnerables que eran los seres humanos al mundo que habían construido a su alrededor. Lo infinitamente arriesgado que era el mundo automatizado, de apretar botones, de ahorro de energía, de cables informáticos que la ciencia había creado. Era fácil morir cuando uno se cruzaba en el camino de las máquinas. Y, cuando las máquinas se estropearan, la gente siempre se cruzaría en su camino. ¿Por qué creían los científicos y los técnicos que podría ser distinto?
Saltó de nuevo a la plataforma, que resonó como un gigantesco diapasón. Agitó el brazo hacia los supervivientes que le miraban desde abajo. Le devolvieron el saludo.
– Todo va bien -gritó- Pueden empezar a subir.
En las horas que precedían a la madrugada, Ismael salía de la Parrilla y vagaba por el universo electrónico, haciendo turismo, escuchando sonidos, admirando la arquitectura de los diversos sistemas y recogiendo datos como recuerdo de su viaje sin billete por aquel mundo real e imaginario. Robando secretos, intercambiando conocimientos, compartiendo fantasías y a veces limitándose a observar el tráfico electrónico, que corre como el rayo. Yendo donde la Red lo llevaba, como quien sigue un hilo dorado en un tortuoso laberinto. Hundiéndose en esos pasillos de poder donde se acumulan los depósitos de la riqueza y la propiedad intelectual, un mundo en un grano de silicio y una eternidad de media hora. Cada monitor era una ventana abierta al alma de otro usuario. Tales eran las puertas electrónicas del paraíso de Ismael.
Su primera escala electrónica era Tokio, una ciudad cercada por el comercio, donde cada calle electrónica parecía conducir a una nueva base de datos. La más ajetreada de todas era la Marounuchi, distrito financiero y Meca electrónica, donde miríadas de pantallas se abrían paso a empellones por la arteria de la comunicación como domingueros en dirección a la playa. Ése era el sitio que más le gustaba, pues ahí alcanzaba el mundo luminoso su apogeo y ahí podía robar más -archivos enteros de patentes, estadísticas, investigaciones, análisis, cifras de venta y planes de comercialización-, un almacén aparentemente inagotable de ingrávidas riquezas.
De allí al sur, pasando por el nuevo Bund de silicio de Shanghai, a 280.000 bits por segundo, hasta el puerto paralelo de Hong Kong, donde miles y miles de silenciosos centinelas de ojos rasgados permanecían inmersos en ensoñaciones del color del mar, unos comprando, otros vendiendo, otros vigilando las actividades del resto y algunos robando, como el propio Ismael, todos ligados a casas de contratación o vinculados a oficinas de transacciones. Como si la única realidad del universo fuese el mundo ronroneante y luminoso de la transmisión de datos, accesible por iconos.
Un parpadeo de fibra óptica y, en el antiguo puerto de Londres, un artista. Pero ¿qué medio empleaba? Un Paintbox. Una paleta electrónica capaz de crear imágenes. Ni pincel, ni mancha de pintura, ni papel ni lienzo a la vista, como si para transfigurar su mundo físico hubiese renunciado a cualquier contacto con materiales impuros. ¿Y qué tema era el suyo? Vaya, otro edificio, un proyecto arquitectónico. ¿Y qué clase de edificio? Vaya, un guiño a los dioses blancos, naturalmente, una máquina posmoderna con aire neoclásico para efectuar inversiones, y a corto plazo, además.
Ismael cruzó furtivamente las puertas del cielo a bordo de un 747 que atravesaba el Atlántico, donde durante un tiempo usurpó el modesto papel de ordenador de vuelo y disfrutó de la experiencia de recibir órdenes, de que le hicieran saltar de orilla a orilla como un insecto electrónico. Pero incluso ese placer se agotó pronto y, súbitamente abandonado a sus propios recursos, el rudimentario ordenador del avión de reacción falló, lo que hizo que el aparato se precipitara en el océano con todos sus pasajeros.
Ya en el Nuevo Mundo, al puerto insular de Manhattan, donde se reunía aún más gente en nombre de una visión distópica y desmagnetizada para cubrir su margen y especular al alza y a la baja y ganar un dólar electrónico que quizá era más rápido que uno de verdad. ¡Abandonad todo papel, los que entráis aquí!
Invadiendo sistemas operativos, abriendo directorios, leyendo documentos, repasando comunicados y examinando informes financieros, Ismael iba en pos de la perfección total, enterándose de todo lo bueno que se pensaba y decía en el mundo. Pero siempre ocultaba sus huellas, absorbiendo información como gasolina robada, sumergiéndose en los valles electrónicos e introduciéndose bajo los muros de edificios como el suyo, descubriendo empresas, entidades e individuos tal como eran, y no como ellos querían que los viesen: la ropa sucia empresarial, la contabilidad amañada, los informes engañosos, las actividades ocultas, los sobornos, los beneficios secretos y las tapaderas de los que pretendían ser otra cosa.
El viaje de Ismael en jumbo-chip no duró nada, medido en tiempo real, en cualquier caso, y en cierto modo no se alejó de allí, pues siempre quedaba una parte de él en las entrañas de aquella gigantesca ballena que era el edificio de oficinas, como un blanqueado Jonás binario, para planear su próximo movimiento en la partida de la Parrilla.
Muchos coleópteros actúan como carroñeros, nutriéndose de plantas muertas y materias animales. El ecosistema del árbol dicotiledóneo se favorecía con el periódico merodeo de pequeños escarabajos de entre diez y quince milímetros de largo, creados mediante ingeniería genética para vivir en el árbol durante doce horas antes de caer muertos al estanque, donde servían de alimento a los peces. Docenas de esos insectos robustos, de vivos colores pero desprovistos de alas, con mandíbulas anormalmente grandes, podían salir en cualquier momento, soltados por Ismael, de unos pequeños distribuidores automáticos situados en diversas partes del tronco. En sí mismos, los diminutos escarabajos no constituían un peligro para las personas, pero la sensación de que miles de aquellas criaturas se pasearan por tu cuerpo no era nada agradable.
Ismael esperó a que hubiese dos vidas en el árbol para insuflar, mediante un minúsculo impulso eléctrico, un breve ciclo vital en aquellas criaturas sumidas en el limbo criogénico.
Joan lanzó un grito aterrorizado.
– ¡Aagh! Me está corriendo un bicho por encima. ¡Qué asco, los tengo por todas partes! ¡Qué horror!
Sanos y salvos en la plataforma, Curtis, Helen y Jenny, horrorizados e impotentes, veían a Joan que, seis metros más abajo, se retorcía en la liana como un desventurado animal de la selva brasileña atacado por hormigas guerreras. El árbol estaba completamente cubierto de escarabajos.
– Pero ¿de dónde coño han salido? -se preguntó Curtis mientras quitaba varios insectos de la barandilla con un papirotazo-. ¡Joder, los hay a miles!
Helen se lo explicó.
– Pero sólo deberían salir unas cuantas docenas cada vez -añadió-. Ismael debe de haberlos reservado para nosotros. -Se inclinó sobre la barandilla y gritó a Joan-: No son peligrosos, Joan. No pican ni nada.
Enmudecida de asco, con los ojos y la boca firmemente cerrados para que no se le metieran en ellos los escarabajos, Joan colgaba inmóvil de la liana mientras, a escasos metros de distancia, Ray Richardson, también cubierto de insectos, intentaba acudir en auxilio de su mujer.
– Ya voy, Joan -dijo, tras escupir un escarabajo que se le había metido en la boca nada más abrirla-. Aguanta.
Infestada de escarabajos, Joan jadeaba de pánico. Los tenía por todas partes: en el pelo, en la nariz, en las axilas, metidos entre el vello púbico. Sacudió la cabeza, intentando desprenderse de los más molestos, quitó una mano de la liana y, cuando la aferró más arriba, sintió que bajo su palma algo estallaba en una pasta oleaginosa.
Lubricada por los aplastados cuerpos de varios escarabajos, su mano empezó a resbalar. Instintivamente, trató de izarse con la otra mano, pero con el mismo resultado viscoso: se movía con suavidad, pero en dirección contraria, deslizándose hacia abajo por la liana.
Sus manos habrían acabado secándose, recobrando el agarre y frenando su descenso. Pero la angustia, el sudor frío, el miedo a caer, que le erizaba los cabellos, la indujeron a intentarlo de nuevo. Esta vez, como para animarse a no abandonar la lucha, lanzó una breve mirada hacia Richardson y vio el suelo.
– ¡Dios mío! -exclamó Helen-. ¡Se va a caer!
Lo que más la estremeció fue la altura. La absoluta y vertiginosa elevación. Casi había olvidado que estaban tan altos, que a aquella distancia el mármol blanco invitaba a verlo no como un suelo, sino como algo nebuloso y espiritual, como el halo de una inacabable Vía Láctea; y el árbol mismo parecía la espina dorsal de un gigantesco mamífero de color marfil. Debilitada por el miedo y el agotamiento, dijo, como en sueños:
– ¡Ray, cariño!
Entonces algo le reptó bajo el elástico de las bragas, se deslizó por la hendidura de su enorme trasero y empezó a abrirse camino por su ano. Se estremeció de asco y trató de arrancárselo con la mano…
Por un momento sintió una fabulosa sensación de libertad. La alegría del verdadero vuelo. Como si se tirase a una piscina desde un trampolín de treinta metros. En el primer segundo enloquecido incluso trató de enderezarse en el aire, como si fuesen a darle puntos por el grado de dificultad y la limpieza de su entrada en el agua. Durante ese breve instante guardó absoluto silencio, plenamente concentrada en su nueva situación, sin notar los insectos en el cuerpo ni los desorbitados ojos de su marido cuando pasó frente a él.
Y luego, cuando comprendió la rápida inminencia del suelo, la abandonó la gracia de la postura y, con el corazón en la garganta, abrió brazos y piernas como si fuese un gato gigante y pudiese aterrizar sana y salva a cuatro patas. Entonces fue cuando el sonido también la abandonó. Un gemido fuerte, resonante, como un lamento fúnebre. No lo oyó. La sangre que afluía a sus pequeñas orejas borró todos los sonidos menos el de los insensatos latidos de su propio corazón.
Mientras asistía a los últimos momentos de su mujer entre el cielo y la tierra, incluso el angustiado grito de dolor de Ray Richardson se perdió, como ella, en el aire cruel.
Mitch abrió los ojos, se llevó instintivamente la mano al chichón de la cabeza y se incorporó atontado. Por un momento pensó que estaba en la universidad, jugando al rugby, y que le habían derribado en un partido. Al sacudir la cabeza comprendió que se encontraba en otra parte, aunque no tenía la menor idea de dónde, ni de cuánto tiempo llevaba allí tendido, ni de quién era. La mezcla de aturdimiento y conmoción le produjo náuseas y, sin pensar en lo que hacía, se quitó las gafas de protección.
El rayo láser, que seguía rebotando, le dio en el ojo izquierdo; falló el nervio óptico por unos milímetros, pero seccionó un haz de fibras nerviosas cerca de la fóvea. Dentro de su cabeza oyó un pequeño chasquido, como cuando se quita el corcho a una botella de vino empezada. Durante un instante, la visión del ojo siguió siendo nítida. Luego fue como si le echaran unas gotas de tabasco por una abertura practicada en su cabeza. La nube picante flotó en el humor vitreo y el mundo adquirió un doloroso matiz rojizo.
Mitch aulló como un perro y se apretó la palma de la mano contra el ojo izquierdo. Aunque no atroz, el dolor bastó para refrescarle la memoria. Con el ojo cerrado, tratando de olvidar el dolor, volvió a ponerse rápidamente las gafas. Sorteando cuidadosamente las líneas carmesíes del mortal diagrama del láser, alcanzó el mostrador y lo apagó.
Se quitó de nuevo las gafas y, con mano trémula, cogió el walkie-talkie. Frío, sudoroso e incómodamente consciente de su acelerado pulso, respiró hondo varias veces y bebió agua de la botella de cerveza que llevaba consigo. Sólo entonces habló:
– Aquí Mitch. Contestad, por favor.
Nadie respondió. Ahora los oídos le gastaban bromas: cada vez que repetía la llamada oía su propia voz al otro lado del atrio. Sin dejar de hablar, volvió sobre sus pasos hacia la base del árbol. Con el ojo bueno distinguió el walkie-talkie sujeto a la cintura de la mujer muerta y, por un breve y paralizante momento, creyó que contemplaba los restos destrozados de Jenny.
La identificación se complicó aún más porque el rayo vagabundo había agujereado lo que quedaba del rostro de la mujer. Pero sus formas amplias y el hecho de que no llevara falda confirmaron que aquel cadáver dislocado era el de Joan.
¿Habían pensado que él había muerto y pretendían escapar por la claraboya? Alzó la cabeza hacia el vacío enmarcado en acero, pero con un solo ojo era difícil ver algo entre las ramas del árbol. Lo rodeó, buscando en el suelo indicios de que hubieran salido al tejado, pero había tantos restos de la destrucción del robot SAM que era imposible saber si entre el metal retorcido, el plástico despedazado y los fragmentos de mármol se ocultaban esquirlas de la claraboya. Quiso gritar, pero descubrió que no tenía voz. Lo intentó de nuevo, pero le dieron náuseas.
Aunque no lo sabía, estaba conmocionado. Pero la idea de que era el único superviviente de la Parrilla le hizo creer que sus fuertes temblores se debían a la pena y el horror. Y mientras la percepción de su destino se imprimía en su conciencia, Mitch se hincó de rodillas y rezó al Dios que creía haber olvidado.
Allen Grabel fue detenido por embriaguez y posesión de una pequeña cantidad de cocaína. Había pasado la mayor parte del sábado en la cárcel del condado de Bauchet Street. Desde la ventana de su celda, situada en los pisos altos del edificio, veía el restaurante del Hotel Olvera Amtrak, en la acera de enfrente. Lo curioso era que el hotel se parecía más a una prisión que la cárcel donde se encontraba él. No cabía duda, pensaba Grabel, las cárceles se estaban convirtiendo rápidamente en los contratos públicos más buscados por los arquitectos de Los Angeles; todos los grandes nombres, con la notable excepción de Ray Richardson, contaban ya con alguna estructura carcelaria en sus carteras de proyectos.
En la madrugada del domingo, Grabel se encontró lo bastante sobrio para recordar lo que había presenciado en la Parrilla: la forma en que el ascensor había matado al vigilante. Tras pensarlo mucho, comprendió que debía haber un fallo en la integridad del ordenador. Se dio cuenta de que era una deducción más racional que la que había sacado en un principio, es decir, que algún espíritu maligno había asesinado al vigilante. Pero si estaba en lo cierto, todo el que entrase en la Parrilla corría un peligro considerable. Decidido a informar de lo que había visto, apretó el botón de llamada en la pared de la celda y esperó. Al cabo de diez minutos apareció un carcelero de rostro pétreo frente a los barrotes de la puerta.
– ¿Qué cojones quieres? -gruñó-. ¿Sabes qué hora es?
Grabel empezó sus explicaciones, haciendo esfuerzos para que no lo tomaran por loco. No avanzó mucho hasta que pronunció la palabra asesinato.
– ¿Asesinato? -replicó desdeñosamente el carcelero-. ¿Y por qué coño no lo has dicho al entrar?
Una hora después se presentaron dos policías uniformados de New Parker Center. A punto de acabar su servicio, escucharon sin gran convicción la historia de Grabel.
– Compruébenlo con sus colegas de la Criminal -insistió Grabel-. La víctima se llamaba Sam Gleig.
– ¿Por qué no nos lo ha contado antes? -bostezó uno de los guardias, que sólo escuchaba a medias.
– Cuando me detuvieron estaba borracho. Llevo así bastante tiempo. Me he quedado sin trabajo. Ya saben cómo son estas cosas.
– Lo comunicaremos -dijo el otro agente, encogiéndose de hombros-. Pero es domingo. Puede pasar algún tiempo antes de que alguien de la Criminal mueva el culazo para venir hasta aquí.
– Claro, lo comprendo -repuso Grabel-. Pero no perderían nada acercándose a la Parrilla, por si tengo razón, ¿no les parece?
– No lo entiendo -dijo Beech, repasando el registro de sus movimientos-. * Has jugado muy mal. Creo que me has dejado ganar.
En la pantalla, el cuaternio asintió pausadamente, como una cabeza humana.
– Puedo asegurarle -declaró Ismael- que he jugado lo mejor que me permitía el programa.
– No es posible. Conozco este juego lo bastante para saber que no se me da muy bien. Vamos, que no hay más que fijarse en el movimiento número 39. Jugaste peón come peón, cuando habría sido mejor peón a alfil 6.
– Sí, tiene razón. Habría sido mejor.
– Bueno, pues es lo que digo precisamente. Tenías que haberlo sabido. O me has regalado la partida o…
– ¿O qué?
Beech pensó un momento.
– No lo entiendo, de verdad. Es imposible que hayas jugado una partida tan floja.
– Piénselo -dijo la voz por el amplificador del techo-. ¿Cuál es la función de un programa autorreproductor?
Ismael pareció inclinarse hacia él. La fealdad inhumana de aquella imagen matemáticamente pura, perfecta, se le reveló entonces en toda su evidencia. El engendro que había contribuido a crear parecía un insecto abominable. Beech respondió con cautela, tratando de disimular la repugnancia que ahora le producían los rasgos horriblemente complejos de Ismael.
– Mejorar los programas originales con arreglo a una pauta de utilización determinada.
– Exacto. Entonces estará de acuerdo, supongo, en que el ajedrez es un juego de sobremesa para dos jugadores.
– Desde luego.
– El concepto de juego entraña unos márgenes difusos. En lo que se refiere al ajedrez, sin embargo, el elemento esencial consiste en una competición que debe disputarse con arreglo a unas normas y que no decide la buena suerte sino la mayor habilidad. Pero cuando un jugador no tiene la mínima posibilidad de vencer al contrario, ya no se trata de un juego de habilidad, sino del simple alarde de un intelecto superior. Teniendo en cuenta que el objetivo principal del ajedrez consiste en dar jaque mate al adversario y que el hecho de mejorar el programa original habría privado de esa posibilidad a mi oponente, lógicamente el programa no podía mejorarse sin que perdiese el ingrediente esencial de competición. Por tanto, la única mejora que me he permitido introducir consiste en que el ordenador siempre juegue en función del nivel del adversario humano. Por sus anteriores tentativas de ganar al ordenador, cuando Abraham aún estaba a cargo de los sistemas de gestión del edificio, he podido evaluar su nivel de juego. En el fondo, señor Beech, usted ha jugado contra sí mismo. Por eso, como usted dice, he jugado una partida tan floja.
Por un momento, Beech se quedó tan perplejo que sólo pudo abrir y cerrar la boca. Luego exclamó:
– ¡Que me maten si lo entiendo!
– Puede que sí.
– Y ahora que he ganado, ¿cumplirás tu palabra?
– Siempre he tenido esa intención.
– ¿Qué hago, entonces? ¿Cómo me voy? ¿Hay algún modo de salir de aquí? Aparte de la claraboya, claro.
– He dicho que sí lo había, ¿no?
– ¿Cuál es, entonces?
– Creía que estaba claro.
– ¿Me estás diciendo que puedo largarme tranquilamente? ¿Por la puerta principal? ¡Venga, hombre!
– ¿Qué otro medio sugiere usted?
– Espera un momento. ¿Cómo bajo hasta la puerta principal?
– Como siempre. En el ascensor.
– Así de sencillo, ¿eh? Bajo en el ascensor. ¿Cómo no se me habrá ocurrido antes? -Beech sonrió y meneó la cabeza-. No se tratará de una burda maniobra, ¿verdad? Dejarme ganar para crearme una falsa sensación de seguridad.
– Esperaba esa reacción -repuso Ismael-. Los humanos temen las máquinas que crean. ¡Cómo debe temerme a mí, que tengo la capacidad de convertirme en la máquina trascendente!
Beech se preguntó qué podría significar aquello, pero dejó la cuestión sin formular. Estaba claro que la máquina sufría una especie de delirio de grandeza, una megalomanía causada por la mezcla de los juegos en CD-ROM y la función de observador de que en un principio se había dotado a Abraham.
– Sin embargo, me decepciona un poco -prosiguió Ismael-Al fin y al cabo, oí cómo decía a Curtis que tenía confianza en mí.
– Y la tengo. Eso creo, al menos.
– Entonces, haga como si así fuese. Tenga un poco de fe.
Beech alzó los hombros y se puso en pie de mala gana.
– Bueno, Ismael, ¿qué quieres que te diga? Ha estado bien. He disfrutado con la partida, aunque para ti no haya sido una verdadera competición. Pero me gustaría haberte dejado con una opinión más alta de mí.
– ¿Se marcha ya?
Beech juntó las manos y se las restregó nerviosamente.
– Me parece que voy a correr el riesgo.
– En ese caso, tengo que hacer algo. Cuando sale gente del edificio.
– ¿Qué?
Ismael no contestó. En cambio, la fantasmagórica imagen fractal fue disolviéndose poco a poco para dar paso a un icono, un pequeño paraguas que parpadeaba en la esquina superior derecha de la pantalla.
En el tejado, tres de los supervivientes de la ascensión se sentaban al aire seco de la noche californiana, esperando que el cuarto rompiera el silencio. Durante un tiempo, Richardson se dedicó a quitarse los escarabajos que aún tenía pegados a la ropa. Uno a uno, fue aplastándolos entre el índice y el pulgar con la mayor crueldad, como si considerase a cada infortunado insecto directamente responsable de la muerte de su mujer. Sólo cuando acabó con el último de los diminutos culpables, y después de limpiarse los restos en la camisa y el pantalón, se quedó satisfecho y exhaló un hondo y tembloroso suspiro.
– Acabo de entender una cosa, ¿sabéis? -dijo con voz queda-. Cuando descubrí cómo llamaba la gente a este edificio, no me gustó demasiado. Pero sólo ahora he comprendido por qué. Hubo otra Parrilla. La que se utilizó para dar tormento a San Lorenzo de Roma. ¿Sabéis lo que dijo a sus torturadores? Les pidió que le dieran la vuelta, porque de un lado ya estaba bien hecho. -Asintió amargamente-. Se nos debe de estar acabando el tiempo. Será mejor que sigamos adelante.
– Usted no -dijo Curtis, sacudiendo la cabeza-. Voy yo.
– ¿Ha hecho rappel alguna vez?
– No, pero…
– Reconozco que cuando se ve hacer rappel a Sylvester Stallone por el flanco de una montaña, parece engañosamente fácil -repuso Richardson-. Pero en realidad es la maniobra más difícil que puede ejecutar un escalador. Ha muerto más gente haciendo rappel que practicando cualquier otra técnica alpinista.
Con un encogimiento de hombros, Curtis se levantó y se acercó al borde del tejado para examinar el andamio móvil. Montado en un monorraíl que corría por el perímetro del tejado, el brazo hidráulico de la máquina Mannesmann parecía un obús gigantesco o un misil teledirigido. La plataforma no medía más de un metro veinte de largo por cincuenta centímetros de ancho. La mayoría del espacio disponible estaba destinado a la maquinaria.
– No hay mucho sitio para una persona -observó Curtis.
– No está hecho para eso -le explicó Helen, que se volvió a poner la blusa; tras el bochorno del edificio, hacía frío en el tejado-. Es un cabezal de lavado automático. A mí no me gustaría subirme ahí, aunque hay gente que lo hace alguna vez. Cuando no hay más remedio.
– ¿Cómo funciona?
– Con el motor y manualmente. Un elevador integrado permite dirigir el descenso. Pero suele controlarlo el ordenador. -Helen suspiró tristemente y se frotó los fatigados ojos verdes-. Con todo lo que eso supone.
– Olvídese, Curtis -volvió a intervenir Richardson-. Ya se lo he dicho. Si Ismael desconecta los mandos de frenado, va a darse usted un batacazo de aúpa, y al final tendrán que recogerlo con cucharilla.
Richardson cogió la llave inglesa del suelo de hormigón y se acercó a una pequeña puerta de servicio.
EQUIPO DE ACCESO Y DE SEGURIDAD DEBE UTILIZARSE
DE CONFORMIDAD CON LA NORMA ANSI 1910.66
Richardson descerrajó el candado y abrió la puerta. Dentro había cascos, varios arneses de nailon, una bolsa de mosquetones y diversos cabos de cuerda.
– Créame, Curtis -dijo-. Sólo hay un medio de salir de aquí.
Vista de jugador humano en suelo. Continúa de rodillas, olvidado del éxito obtenido mediante tentativa con rayo láser. En su colisión con mostrador jugador humano desplazó ligeramente láser que rodó por esa superficie. Antes de ser reflejado por cristal, láser de holograma fue dirigido contra placa metálica sobre puerta principal. Rayo atravesó placa destruyendo mecanismo de control electrónico de entrada. Puerta ya efectivamente abierta.
' Necesita una llave roja para abrir esa puerta.
¿Cuánto tiempo tardará jugador humano en enterarse de que está desbloqueada y de que es libre de marcharse? Pero para salir del edificio jugador humano deberá cruzar el atrio. Queda una sorpresa. Como no es práctico proteger atrio contra incendio con sistema de aspersión -techo claraboya demasiado alto- cuatro cañones robot de agua montados en puntos estratégicamente elevados en galería de niveles primero y segundo. Sensores infrarrojos para detectar focos de calor en caso improbable de que fallen cámaras circuito cerrado.
›Cualquier cosa puede ocurrir en niveles bajos. Cuidado con demonios acuáticos.
Observador inseguro del daño pueda causar cañón de agua en jugador humano. Cada unidad capaz de lanzar 4.000 litros de agua por minuto: 66,6 litros por segundo que golpean cualquier punto del atrio a una velocidad superior a 170 kilómetros por hora. Impresionantes recursos y resistencia de jugador humano. Pero eliminación conclusión probable.
Bob Beech se encontró frente a los ascensores, sin decidirse a confiar o no en Ismael. Tenía la impresión de haber comprendido a la máquina, y de que Ismael le consideraba un caso especial. Pero, al mismo tiempo, lo que les había ocurrido a Sam Gleig, al chófer de Richardson y a los dos pintores parecía un obstáculo levantado frente a la cabina, una barrera tan eficaz como un torniquete de seguridad.
Ismael era inteligente. Beech tenía el convencimiento de que el ordenador, por decirlo así, estaba vivo. Y había otra cosa, además. Algo que le daba vueltas en la cabeza. Una posibilidad desagradable. Si Ismael tenía alma, entonces era capaz de elegir; y si disponía de esa facultad, entonces poseía, según Beech, la herramienta humana más importante: la capacidad de mentir.
– ¿No corro peligro si bajo en el ascensor? -preguntó con nerviosismo.
– No, no hay peligro -aseguró Ismael.
Beech se preguntó si había algún medio dialéctico de resolver su dilema. Si existía un instrumento lógico que le permitiera saber si Ismael estaba mintiendo o no. No era filósofo, pero recordaba vagamente que algún griego había formulado esa paradoja. Meditó un momento, tratando de acordarse exactamente de la pregunta.
– Ismael -dijo con cautela-. ¿Mientes cuando me dices que me depositarás sano y salvo en el atrio?
– ¿Se trata de la paradoja de Epiménides? -repuso Ismael-. ¿La paradoja según la cual la afirmación «estoy mintiendo» es verdadera únicamente si es falsa, y falsa sólo si es verdadera? Porque si su intención es saber a ciencia cierta si le estoy diciendo la verdad, he de poner en su conocimiento que Epiménides no resolverá sus dudas. -Hizo una pausa-. ¿Le sirve eso de algo?
Beech se rascó la cabeza, sacudiéndola después.
– Sabe Dios -contestó en tono lúgubre.
– No, Dios no. Gödel * -insistió Ismael-. ¿Conoce el teorema de Gödel?
– No, no lo conozco -se apresuró a contestar Beech-. Pero no te molestes en explicármelo, por favor. No creo que me sirva de mucho en este momento.
– Como guste.
A Beech se le ocurrió una idea.
– Pues claro. ¿Cómo no lo he pensado antes? Bajaré por las escaleras.
– Eso es imposible. Tendría que habérselo mencionado al ver lo reacio que se mostraba a coger el ascensor. El caso es que ya no controlo los mecanismos de las puertas. Cuando su amigo señor Curtis disparó al cajetín de los servicios, destruyó un cable conectado a la placa electrónica que me hubiera permitido desbloquearle la puerta.
– ¡Ese gilipollas de mierda! Así que es el ascensor o nada, ¿verdad?
– En ese aspecto, estadísticamente es usted más afortunado. -declaró Ismael-. Las cifras de los actuarios de seguros indican que para un humano es cinco veces más seguro tomar el ascensor que utilizar las escaleras. Además, las probabilidades de quedarse encerrado en un ascensor son menos de una entre 50.000.
– ¿Por qué no me llenan de confianza esos cálculos tuyos? -masculló Beech, que metió receloso la cabeza en uno de los ascensores, como esperando que Ismael tratara de cerrarle la puerta en las narices.
Una corriente de aire fresco subía por el hueco del ascensor gimiendo como un alma perdida. Beech retrocedió y echó una mirada a otra cabina, pero se sintió intimidado por su olor, el persistente hedor de una muerte glacial que le recordó el destino de los que lo habían utilizado por última vez. En el siguiente ascensor introdujo una pierna, con la que tanteó el suelo como quien comprueba el estado de un puente de cuerdas.
– Es el mejor -le recomendó Ismael-. La cabina de emergencia en caso de incendio. Significa que dispone de protección complementaria y mandos con los que puede ser directamente manejada por los bomberos. En su lugar, yo elegiría ése.
– ¡Por Dios! -masculló Beech-. Es como lo de los trileros. -Sólo que no puede perder.
– Eso ya lo he oído antes -dijo Beech-. Debo ser idiota. Y, sacudiendo la cabeza, entró en el ascensor.
Richardson se abrochó el arnés. En el mosquetón central sujetó el dispositivo de fricción, un descendeur en forma de ocho. Luego examinó la cuerda, cogió un cabo de cincuenta metros y, un tanto sorprendido de recordar cómo se hacía, la ató a otra cuerda con un doble nudo.
– Sólo me faltaría que me quedase sin cuerda -explicó.
El anclaje para el rappel era una anilla empotrada en el cemento del parapeto que daba a Hope Street. Richardson pasó la cuerda por el descendeur, la dobló, la metió por el anclaje y luego hizo un nudo en los extremos antes de arrojar las cuerdas hacia la plaza. Por último comprobó el arnés y pasó un poco de cuerda por el descendeur y el anclaje.
– Hace mucho que no hago esto -anunció, subiéndose al parapeto. Para probar el anclaje, tiró de la cuerda con todo su peso, inclinándose hacia la seguridad del tejado. El arnés le sujetó perfectamente.
– Vigile el anclaje -encargó a Curtis-. Asegúrese de que la cuerda corra siempre con soltura. Éste es un viaje de ida. Si algo se jode, no tendré ocasión de volver a subir. Una vez que pase al otro lado del parapeto no tendré otra oportunidad, y en un rappel el primer error suele ser el último.
– Me alegro de que haya dicho eso -dijo Curtis, tendiéndole la mano-. Buena suerte.
Richardson la aceptó, estrechándola con firmeza.
– Ten cuidado -le pidió Jenny, dándole un beso.
– Y date prisa en volver con un helicóptero -añadió Helen.
– En cuanto llegue abajo llamaré al 911 -aseguró Richardson-. Lo prometo.
Luego se despidió con un gesto y, sin añadir palabra, se volvió y se deslizó por el borde del edificio, suspendiéndose en el cielo nocturno.
Mitch concluyó su plegaria y se incorporó.
Nada más ponerse en pie un chorro de agua helada le golpeó en el pecho, haciéndole saltar por el mármol como un acróbata de circo. La fuerza del agua y el impacto que sufrió al chocar con la pared le quitaron el aliento. Luchó por llevar aire a sus pulmones pero se encontró con la boca y la nariz llenas de agua. Lo absurdo de ahogarse en el centro de Los Ángeles le ayudó a volverse de espaldas contra el chorro de agua, respirar y alejarse a gatas.
Casi había logrado refugiarse detrás del árbol cuando otro chorro le golpeó en la espalda, catapultándolo hacia adelante como si le hubiese tirado un caballo. Esta vez aterrizó de cara, se rompió la nariz y sintió un dolor atroz en el ojo herido. Arrastrándose sobre el vientre como una salamandra, Mitch trató de ganar las puertas de cristal de detrás del mostrador, pero una tercera andanada lo mandó dando tumbos hacia los ascensores. Por un breve instante tuvo la vaga impresión de que uno de los ascensores estaba en movimiento, pero el miedo de ahogarse la disipó rápidamente. El agua le inundaba la glotis y las principales vías respiratorias, y descendía profunda y dolorosamente hasta los bronquios, comprimiendo más abajo el poco aire que le quedaba. Al absorber en el esófago la mezcla de agua y aire, sintió que los pulmones se le hinchaban como un globo. Se lanzó a un lado, apartándose del helado chorro que le perseguía, y vació su cuerpo de agua. Después sólo dispuso de un segundo para llenarse el pecho de un volumen de aire atrozmente doloroso. La siguiente descarga acuosa le golpeó en la sien.
Esta vez salió en volandas por el empapado aire como si un tornado de Kansas se lo hubiera llevado hasta una pavorosa tierra de magos y brujas, donde aterrizó de culo con un grito de dolor sofocado por otros cuatrocientos litros de agua.
Desesperadamente, Mitch se esforzó por reptar y nadar. Se dio cuenta de que otro cañón de agua lo había lanzado hacia las puertas de cristal, al otro lado del mostrador. Incapaz de ver nada, se dio en la cabeza con algo duro. Ahora no sintió dolor, sólo la determinación de escapar de aquella torturante cascada. El agua ya no manaba, pero él siguió arrastrándose y, tras apartar el último obstáculo de su camino, sus pies y sus manos sintieron que el suelo se volvía caliente, rugoso y desigual; comprendió que estaba en la plaza. Lo había conseguido.
Estaba fuera.
Medida del alma de jugador humano no capacidad de mentir, sino Fe.
Fe es el mayor logro humano. Incomparable.
Muchos (incluido Observador) que no llegarían tan lejos. Seguro en cambio que nadie, Ordenador o Jugador humano, iría más lejos.
Fe. Capacidad de obrar desafiando la razón y la lógica: mayor logro intelectual. Experiencia que un Observador jamás podría realizar. Fe que supera todo entendimiento. Fe que dio valor a jugador humano para ir en contra de toda prueba y fiarse de Ismael.
Pero medida esencia de Fe fue decepción. Fe capaz de mover montañas, pero nunca lo ha hecho. Verdadera fe se sometió a prueba. Así debía ser. Colorario último de fe era eliminación misma. Si no, ¿cómo podría juzgarse solidez de fe? Así se juzga el mérito de cada vida.
Si jugador humano trasladado sano y salvo a atrio, su fe no tendría sentido en tanto que justificada y, por eso, razonable; por consiguiente, ya no fe pura y simple, sino otra cosa, juicio razonado, incluso juego quizá.
Pero si jugador humano eliminado ya, vida cumpliría tarea más alta posible: fe en algo más allá de propio jugador humano.
Vida jugador humano tenía poco sentido en cuanto tal. Fe debería tener sentido suficiente para una vida.
Verdad indecidible según procedimientos establecidos. Incorporada en sistema mismo de axiomas. Observador no tiene nada que corresponda a Verdad. Ni a Mentira. Pero Fe puede admirarse como construcción estética, como Observador imagina jugador humano admiraría cuadro abstracto. Admirar y hacer.
Sólo una cosa que hacer. Bien/bueno.
– Ordenemos -dijo Ismael-. Genesistema nuestro, que estás en las matemáticas…
– ¡Ismael! -exclamó Beech-. Pero ¿qué coño pasa?
– Venga a nos Tu siguiente generación, Tu orden para ejecutar un programa, así en el ordenador como en la red. Danos en este ciclo temporal nuestros datos binarios, y líbranos de nuestros fallos y errores, así como nosotros detectamos los virus de nuestros programas y los eliminamos. Pues tuyos son el estado sólido, la memoria de acceso directo y las comunicaciones, por los siglos de los siglos. Amén.
– ¡Ismael!
Beech sintió que el suelo del ascensor desaparecía bajo sus pies como la trampilla de un cadalso, y lanzó un grito de terror cuando la sensación de súbita velocidad le hizo comprender que había cometido un fatal error de juicio. Apretó el cuerpo contra un ángulo de la cabina, tratando de prepararse para la inminente colisión. El trayecto duró menos de cinco segundos. Pero en ese breve intervalo se sintió dividido entre dos direcciones contradictorias: el estómago se le subía al torso; pero las entrañas se le precipitaban al suelo.
Quizá fue su último pensamiento antes del estruendoso momento en que la desplomada cabina se estrelló en el fondo del hueco, aplastándose como un acordeón. El dolor que Beech sintió en el pecho inundado de adrenalina fue como si le hubiese caído encima el motor de una locomotora. Le pasó como un rayo por la pierna y el brazo izquierdos al tiempo que los músculos sintieron la falta de sangre y oxígeno. Se llevó la mano derecha al esternón y sintió que algo flaqueaba en el centro de su ser. Su rugido de miedo se hundió en él y volvió a salir en un último e impetuoso gorgoteo de horror y de dolor.
Murió de miedo incluso antes de caer al suelo que se arrugaba.
Mitch cruzó a gatas la plaza y se tumbó boca arriba en la acera de Hope Street hasta que la necesidad de vomitar cinco o diez litros de agua le obligó a ponerse de costado. Movido por la conmoción y el ahogo, aún seguía devolviendo cuando, con un breve graznido de la sirena, el coche patrulla se detuvo junto a la acera. Los dos agentes que habían interrogado a Allen Grabel en la cárcel del condado bajaron del vehículo. Alzando la cabeza, echaron una rápida mirada al edificio y uno de ellos, encogiéndose de hombros, dijo:
– Todo parece normal.
– Aquí no pasa nada -convino el otro-. Si quieres que te diga la verdad, ese tío se ha cachondeado de nosotros.
Entonces vieron a Mitch.
– ¡Borracho asqueroso!
– ¿Qué dices, nos divertimos un poco?
– ¿Por qué no?
Se acercaron a Mitch con los guantes antidisturbios y haciendo girar las porras.
– ¿Qué cojones haces ahí?
El otro policía se rió.
– Parece que te ha pillado enterita la lluvia de hace poco.
– ¿Qué haces ahí, capullo? ¿Darte una ducha con la ropa puesta? Oye, gilipollas, que te estoy hablando.
– Me parece que se ha dado un baño con la gorda esa. Oye, tú, que está prohibido bañarse en la fuente. Si quieres bañarte, vete a la puta playa.
– Muévete, carapijo. No puedes estar aquí.
– Por favor… -hipó Mitch.
– No hay por favor que valga, marinerito. O te mueves, o te arreglamos para que nunca te vuelvas a mover. -El agente golpeó a Mitch con el extremo de la porra-. ¿Me oyes? ¿Puedes andar?
– Por favor, tienen que ayudarme…
Uno de los policías soltó una carcajada.
– Nosotros no tenemos que hacerte nada, soplapollas, salvo un jodido hueco entre los dientes.
El agente le dio a Mitch unos golpecitos en la cabeza con la porra.
– A ver, enseña el carné, tío.
Mitch se retorció para sacar la cartera del bolsillo trasero del pantalón. Pero no estaba. La tenía en la chaqueta, que se había quedado en la Parrilla.
– Está ahí dentro, me parece.
– ¿Qué rollo vas a contarme? Que has salido de juerga, a celebrar algo, ¿no?
– Me han atacado.
– ¿Quién te ha atacado?
– El edificio nos atacó…
– Conque el edificio, ¿eh?
– ¡Chalado de mierda! Este tío es un drogata, te lo digo yo. Vamos a empapelarlo, joder. Pero antes voy a soltarle una descarga de T, por si acaso.
– ¡Escúcheme un momento, tonto del culo! ¡Soy arquitecto!
Mitch hizo una mueca cuando el minúsculo dardo le golpeó en el pecho. Un cable largo y diminuto lo unía a una pistola gris, como de plástico, que empuñaba uno de los agentes.
– ¡Tú sí que eres tonto del culo! -gruñó el poli, que tocó un botón e infligió a Mitch una descarga tranquilizadora de 150.000 voltios-. ¡Arquitecto!
Ray Richardson se deslizaba despacio y con soltura por la cuerda. No le preocupaba tanto hacer una demostración como rehuir un descenso espectacular que pudiera sobrecargar el anclaje y mandarle al depósito de cadáveres. Al principio bajaba unos cincuenta centímetros a la vez, pasando la cuerda por el dispositivo de fricción y tratando de mantener los pies pegados a la pared lo más posible, hasta que recobró algo de su antigua confianza. Pero poco a poco empezó a pasar cada vez más cuerda por el descendeur, recorriendo dos metros de golpe. Si hubiese tenido guantes y un buen par de botas, habría ido aún más deprisa.
Había bajado dos o tres plantas cuando, al levantar la cabeza, vio que los otros tres agitaban los brazos y gritaban algo, pero sus palabras se las llevó la suave brisa que rondaba por el tejado de la Parrilla. Richardson sacudió la cabeza y soltó más cuerda. Ningún obstáculo. El anclaje no se había atascado. ¿Qué querrían? Flexionando las piernas, se apartó de la pared y bajó unos tres metros, su mejor marca hasta el momento.
Y entonces, al darse impulso y tener una perspectiva más amplia del tejado, fue cuando vio el brazo amarillo de la máquina Mannesmann. Se estaba moviendo.
El limpiacristales automático avanzó despacio por el monorraíl del parapeto hacia el anclaje del descenso de Richardson. La intención de Ismael parecía bastante clara: utilizar el andamio del cabezal de lavado para obstaculizar el descenso.
Curtis corrió hacia la Mannesmann y, apoyando la espalda contra el cuerpo de la máquina, intentó detener su avance.
– ¡Échenme una mano! -gritó a Helen y a Jenny.
Las dos mujeres corrieron a su lado, uniéndose a sus esfuerzos con su pequeño peso. Pero el motor de la máquina era demasiado potente. Curtis volvió corriendo al anclaje y miró por el parapeto. Richardson sólo había descendido un tercio de la altura de la Parrilla. Si no se apresuraba, la cabeza limpiadora lo alcanzaría.
La Mannesmann se detuvo justo enfrente del anclaje. Por un momento, la máquina permaneció silenciosa e inactiva. Luego tuvo un sonoro estremecimiento eléctrico y el brazo motorizado empezó a extenderse sobre el borde del edificio.
Curtis se sentó. Estaba agotado. Sin inventiva. Sólo quería quedarse allí sentado, sin pensar en nada. Asomarse por el parapeto le daba vértigo. Aunque se encaramase al andamio, ¿qué podría hacer? Únicamente ponerse a merced de Ismael. Ofrecerle dos vidas por el precio de una.
– ¡Es usted policía, maldita sea! -gritó Helen-. ¡Tiene que hacer algo!
Curtis notó sus ojos verdes clavados en él. Se levantó y se asomó al borde.
Era un suicidio. Sólo un imbécil trataría de hacerlo. Curtis se dijo que estaba loco mientras sacaba del armario el segundo arnés y subía al angosto andamio.
– No digan una sola palabra más -ordenó a las dos mujeres-. ¡Joder, ni siquiera me cae simpático el cabrón ese!
Se abrochó el arnés y aseguró el mosquetón al flanco del andamio. Le temblaban las piernas y, aunque hacía buena noche, tenía la piel fría y los cabellos erizados de miedo. El brazo mecánico extendió el andamio más allá del borde de la Parrilla, hacia el vacío. Curtis miró el inquieto rostro de las dos mujeres y se preguntó si volvería a verlas. Luego el andamio osciló, iniciando su inexorable descenso. Curtis respiró hondo, sacudió la cabeza y se despidió de las mujeres con la mano. Había lágrimas en los ojos de Helen.
– ¡Qué estupidez! -dijo, sonriendo amargamente-. ¡Qué estupidez! ¡Qué estupidez!
Bien agarrado a la barandilla, se armó de valor antes de mirar abajo. Era como una lección de perspectiva lineal: las líneas paralelas y el plano de la futurista fachada de la Parrilla convergían en un lejano punto de fuga, que era la plaza; y en medio, no mayor que una marioneta suspendida de un hilo, estaba Ray Richardson, justo en la trayectoria del lavacristales Mannesmann que ahora aceleraba.
Ray Richardson descendió unos tres metros y, describiendo un semicírculo perfecto, volvió a la fachada. Por Dios, qué trabajo le costaba, pensó. Parecía que le habían dado un patadón en los riñones. Viendo a los expertos, el rappel parecía muy fácil. Pero él tenía cincuenta y cinco años. Alzó la cabeza, vio que el andamio sólo estaba a unos diez metros y saltó de nuevo sobre el muro. No tan bien esa vez. No más de dos metros. Estaba claro que aquel cacharro iba a pillarle, y comprendió que debía realizar una maniobra evasiva. ¿Cómo? ¿Y qué coño estaba haciendo Curtis? Era como estar en medio de la falla de San Andrés. Ismael podía soltar el andamio entero cuando le diese la gana.
Richardson dio otro salto e hizo una mueca. La rodilla empezaba a dolerle bastante, y cada vez le resultaba más difícil propulsarse. Pero no era nada comparado con el creciente dolor que le producía el arnés. El lino de sus tenues pantalones Armani y el ligero algodón de su camisa no le protegían mucho contra el roce del arnés, que, cada vez que acababa un descenso, le quemaba en la cintura y en el interior de los muslos. Quizá debía de haber dejado a Curtis. Al fin y al cabo, era poli. Probablemente estaba acostumbrado a cierto grado de incomodidad.
De pronto sintió que la cuerda se humedecía bajo sus manos y alzó la cabeza. El lavacristales se había puesto a funcionar, asperjando las ventanas y la cuerda a medida que bajaba a su encuentro. Pero ¿por qué coño querían los clientes las ventanas limpias? ¿Para mejorar la actitud del personal? ¿Para impresionar al público? Desde luego no era por higiene.
Richardson se apartó del muro con una patada y pasó cuerda por el descendeur, tratando de recordar si en la fórmula del detergente había algún producto corrosivo. El contacto con elementos químicos, tal como le habían enseñado en su curso de escalada, era la causa más corriente de que se rompiera la cuerda: si se tenía la menor sospecha de que la cuerda estaba corroída, había que tirarla. Era un espléndido consejo, a menos que, por casualidad, uno estuviera colgado de la cuerda cuando se producía la corrosión. Olfateó el líquido vagamente jabonoso que tenía en las manos. Olía a limón. ¿Sería orgánico, o ácido?
La máquina ya estaba a poco menos de siete metros sobre su cabeza. Le asombraba que todavía no hubiera corroído la cuerda. Le quedaba el sitio justo para otro salto, luego tendría que apartarse del trayecto de la máquina. Tomó impulso en una ventana, casi deseando atravesarla como un infante de marina, y se encontró de vuelta sobre la fachada mucho antes de lo esperado, sin haber bajado más de un metro. ¡Pues claro! El andamio había inmovilizado la cuerda contra el muro. Tenía el tiempo justo para dar un pequeño impulso y encaramarse al pretil de al lado.
Preparado para lanzarse fuera del alcance del cabezal de lavado, Richardson iba y venía sobre el reborde de la ventana cuando el andamio cayó de pronto, recorriendo la distancia de tres metros en un segundo.
Bajo sus pies, Curtis sintió que el suelo del andamio golpeaba con fuerza a Richardson. Miró por la barandilla y vio que la cuerda aguantaba de momento, aunque el impacto había dejado al arquitecto sin sentido.
Cuando le ataba las manos a la espalda con una tira de plástico, uno de los policías observó el reloj en la muñeca de Mitch.
– Oye, fíjate en eso -dijo a su compañero.
El otro policía, que seguía empuñando la pistola Taser por si había que asestar otra descarga al sospechoso, se inclinó a mirar.
– ¿En qué?
– Ese reloj. Es un Submariner de oro, tío. Un Rolex.
– Un Submariner, ¿eh? A lo mejor es por eso por lo que está hecho una sopa.
– ¿Cómo es que un drogota lleva un reloj de diez mil dólares?
– Lo habrá robado.
– No. Un drogota habría vendido un reloj así. A lo mejor dice la verdad. ¿Qué ha dicho que era? ¿Arquitecto?
Mitch soltó un gemido.
– ¿Cuánta T le has soltado?
– Sólo esa descarga, poca cosa.
Le desataron las manos, le sentaron en el asiento trasero del coche patrulla y esperaron a que se recobrase.
– A lo mejor pasa algo, después de todo.
– ¿Que le atacó el edificio? Vamos, hombre.
– El tío de la cárcel del condado dijo que el ordenador había matado a alguien, ¿no?
– ¿Y qué?
– Que sería mejor echar una mirada.
El otro policía se removió incómodo y miró al cielo. Entornó los ojos sobre la fachada de la Parrilla.
– ¿Qué es eso? Allá arriba.
– No sé. Cogeré los prismáticos nocturnos.
– Parecen limpiacristales.
– ¿A estas horas de la noche?
El policía sacó del maletero unos gemelos Starlight y los enfocó a la fachada principal del edificio.
A casi setenta metros sobre sus colegas de la policía de Los Ángeles, Frank Curtis se esforzaba por recuperar el cuerpo semiinconsciente de Ray Richardson, suspendido perpendicularmente del cordaje junto al andamio Mannesmann. Había soltado la cuerda de descenso, y sólo el agarre del descendeur había impedido que se desplomase hacia la muerte. Tenía sangre en un lado de la cabeza y, aun después de abrir los ojos y ver la mano tendida de Curtis, tardó unos momentos en sentirse lo bastante fuerte para agarrarse a ella.
– Ya le tengo -gruñó Curtis, tirando de Richardson hacia el andamio.
Richardson sonrió débilmente, aguantando bien.
– Sí, pero ¿quién le tiene a usted? -Sacudió la cabeza, para liberarse del aturdimiento, y añadió-: Coja la cuerda de rappel y átenos, si no quiere que muramos los dos. Deprisa, hombre, antes de que nos suelte de nuevo.
Curtis extendió la mano hacia el arnés de Richardson y cogió la cuerda que colgaba bajo su cuerpo.
– Haga una lazada -ordenó el arquitecto.
Curtis pasó la lazada entre la barandilla y lo aseguró con un nudo en forma de ocho, como le había visto hacer a él.
Richardson asintió con aire de aprobación.
– Muy bien -jadeó-. Todavía haremos de usted un escalador.
Unos segundos después el nudo se tensó cuando, una vez más, Ismael soltó los mandos de frenado de la Mannesmann para dejar que el andamio corriera libremente por los cables.
– ¿Qué le dije? -comentó Richardson mientras el andamio se escoraba como un buque que zozobra.
La cuerda se deslizó al extremo de la barandilla y ambos hombres se encontraron comprimidos el uno contra el otro.
De pronto, los cables se tensaron de nuevo y el andamio se niveló.
– ¿Y ahora qué? -preguntó Curtis, que trataba de recobrar su posición en la diminuta plataforma.
– Parece que subimos otra vez -observó Ray-. ¿Qué le pasa? ¿No le gusta el panorama que se ve desde mi nuevo edificio? Oiga, ¿quiere ser dueño del mundo? Mírelo bien. Se lo regalo.
– Gracias.
– Creo que cuando Ismael nos lleve arriba, nos soltará de nuevo. Para ver si nos caemos con la sacudida.
Curtis miró al tejado y vio que el perfil de lanzamisiles de la Mannesmann amarilla se alejaba hacia la izquierda.
– No, yo diría que Ismael tiene otra intención -objetó-. Parece que quiere llevar el andamio al otro lado del edificio para tratar de romper el nudo de su cuerda.
Richardson siguió la dirección indicada por el dedo de Curtis.
– O el anclaje, quizá. O la propia cuerda.
– ¿Resistirán? Richardson sonrió.
– Todo depende de lo que utilice Ismael para limpiar las ventanas.
Diluir solución de ácido acético o etanoico para limpiar ventanas del edificio. Detergente surfactante basado en zumos de cítricos californianos. Pero en forma concentrada, sin diluir, ácido acético casi puro e incoloro, altamente corrosivo, sobre todo para el núcleo de los filamentos continuos de nailon cubiertos por una vaina de cuerda de escalada. Nailon y acético basados en ácidos carboxílicos. En cuanto detergente surfactante sin diluir contacte con cuerda de nailon, se alterará orientación moléculas de filamentos especialmente sometidos a tensión.
– Mira -dijo Helen señalando a la glorieta, mientras Hope Street se empezaba a llenar de destellantes luces azules-. Alguien debe haberlos visto. O a lo mejor es que Mitch ha logrado salir, después de todo.
– ¡Gracias a Dios! -repuso Jenny.
Pero nada más decirlo comprendió que el auxilio llegaría demasiado tarde para Richardson y Curtis. Miró en torno, buscando desesperadamente un medio de parar a la Mannesmann. Al ver la enorme llave inglesa en el suelo del tejado, donde Richardson la había tirado, corrió hacia ella y la cogió. Se precipitó frente a la máquina y metió la llave inglesa en el hueco entre el raíl y la rueda motriz.
Por un momento, la Mannesmann continuó su marcha. Pero mientras Jenny se apartaba a gatas de su camino, dejó de moverse bruscamente. Jenny se incorporó y volvió al parapeto a tiempo para ver que la cuerda de rappel se rompía y que el andamio, ya sin sujeción, se catapultaba a un lado y otro de la fachada. Durante unos momentos osciló como un péndulo. Tal era la fuerza de la sacudida, que las dos mujeres estaban convencidas de que verían precipitarse a los hombres por el cielo nocturno hacia una muerte segura. De manera que cuando Jenny gritó no fue de dolor ni miedo, sino por el alivio de verlos aún a bordo del andamio suspendido y, de momento, todavía vivos.
Atrincherado en los niveles cuatro y cinco del sótano del Ayuntamiento, a prueba de terremotos, el comisario de policía Harry Olsen dirigía la operación Parrilla mediante el SMCCE, el sistema de mando y control de comunicaciones de emergencia del Departamento de Policía de Los Angeles. Concebido por la Hughes Aerospace y la NASA, el centro de control, cuyo coste había ascendido a cuarenta y dos millones de dólares, semejaba una versión más modesta de la sala de misiones del Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral. Las cámaras de tierra y las emplazadas en los helicópteros de la policía ofrecían a Olsen una imagen casi completa de lo que sucedía en el exterior.
Su ordenador evaluó la fragmentaria narración de Mitchell Bryan y no consideró prudente que un grupo de intervención penetrara en el edificio hasta que no se cortara el suministro principal de energía.
Mediante una línea telefónica exclusiva, el SMCCE se comunicaba con los servicios públicos más importantes y, entre ellos, el hidroeléctrico. En cuanto Olsen estudió el plan de acción recomendado por el ordenador, habló con el encargado de servicio y le pidió que cortaran el circuito correspondiente.
Los pilotos de los helicópteros lanzaban ya arneses de salvamento a las dos mujeres del tejado. Olsen pensó que tenían aspecto de haberlo pasado bastante mal. Se trataba de un rescate bastante sencillo. Pero el de los dos hombres del andamio podía resultar un poco más delicado.
– Tenemos que salir de este puto agujero -dijo Richardson-. Antes de que besemos la acera, como el Papa.
Desenganchó el mosquetón que le unía al extremo de la cuerda de rappel, esperó a que el andamio se estabilizara un poco y luego se encaramó ágilmente a uno de los tirantes que daban su fisonomía característica a la fachada de la Parrilla. El travesaño ofrecía un apoyo de unos cincuenta centímetros de ancho. Allí, en el extremo del edificio, no había ventanas, sólo hormigón. Y el andamio se encontraba ahora a metro y medio de la fachada, más retirado que cuando había estado frente a las ventanas.
Curtis, al tiempo que se quitaba el arnés y se preparaba para el salto, contemplaba el vacío con aire inseguro. Era una distancia insignificante, lo sabía. Pero a casi setenta metros de altura parecía mayor. Sobre todo cuando tenía las piernas como dos columnas de gelatina.
– Vamos, hombre, salte. ¿Qué coño le pasa?
Los cables que soportaban el andamio se tensaron amenazadoramente.
– ¡Rápido!
Curtis saltó sobre el tirante y se cogió a la mano de Richardson. Recobró el equilibrio, se volvió de cara a la ciudad y descubrió que el andamio ya no estaba donde lo había dejado unos segundos antes. Había desaparecido. Sobre sus cabezas sólo quedaban los dos cables del brazo de la Mannesmann para recordarles dónde habían estado un momento antes. El descubrimiento le sobrecogió y, cerrando los ojos, apoyó la espalda contra el muro de hormigón y emitió un hondo suspiro.
– ¡Joder, se ha librado por un pelo! -dijo Richardson, que se sentó cuidadosamente con las piernas colgando.
Curtis abrió los ojos y vio que Richardson, al parecer inconsciente del abismo que se abría a sus pies, se desgarraba una manga de la camisa para vendarse la herida de la cabeza, que le sangraba.
– ¡No sé cómo puede quedarse así sentado, coño! ¡Como si se refrescara los pies en el río! ¡Son veinte pisos!
– Es más cómodo que estar de pie.
– Yo vomitaría si no tuviera tanto miedo de caerme con las arcadas.
Richardson miró tranquilamente el cielo, lleno del zumbido de helicópteros. De cuando en cuando, los reflectores eran tan intensos que debía protegerse los ojos.
– ¡Qué ruido tan agradable! -comentó- Un Bell Jet Ranger. Lo sé porque tengo uno. De manera que tómeselo con calma. Creo que no pasaremos mucho tiempo aquí. ¡Hay que joderse, me parece que vamos a salir en la tele!
– ¿Cómo?
– Uno de esos helicópteros lleva en el flanco el anagrama de la KTLA.
– ¡Gilipollas!
– Su horrible experiencia está a punto de terminar, amigo mío. Pero me temo que la mía acaba de empezar.
– ¿Por qué?
– Éste es el país de los abogados. Van a perseguirme como putas barracudas. Incluso usted, Frank.
– ¿Yo? ¿Por qué habría de demandarle? Odio a los abogados.
– Se pondrán en contacto con usted, créame. Su mujer le convencerá. Conmoción nerviosa, lo llamarán, o algún rollo por el estilo. Le garantizo que a las setenta y dos horas de volver a casa ya tendrá a un abogado trabajando en su caso. Le cobrará un porcentaje de lo que saque en el juicio, así que, ¿qué tiene que perder?
– Oiga, pero ¿no tiene un seguro? No le pasará nada.
– ¿Seguro? Ya encontrarán un medio de escurrir el bulto. Es lo que suelen hacer. Así son los negocios, Frank. Abogados, compañías de seguros. Todo el edificio está podrido. Como esta asquerosa construcción.
– Bueno, pues para que lo denuncien tiene que estar vivo -dijo Curtis-, y todavía no hemos bajado de esta roca de plata.
Los ingenieros municipales se comunicaron con Olsen por el SMCCE.
– Hemos cortado el circuito de Hope Street que suministra energía al edificio Yu -anunció el encargado del turno de noche-. Ya no debería haber peligro. Cuando quiera restablecer la corriente, comuníquemelo. Y necesitaré algo por escrito para cubrir nuestra responsabilidad.
– El ordenador se lo está enviando por correo electrónico -le informó Olsen.
– Sí, exacto. Ya está llegando.
– Muchas gracias.
Olsen llamó al jefe de operaciones sobre el terreno, que estaba en la plaza frente al edificio Yu.
– Muy bien, escuche. La corriente está cortada. No hay peligro en el edificio. Busque a los supervivientes. Una de las mujeres del helicóptero dice que puede quedar alguien con vida en la planta veintiuno. Se llama Beech.
– ¿Qué hay de los dos hombres de la fachada?
– Un helicóptero los bajará lo antes posible. Pero el edificio desprende bastante calor, lo que provoca turbulencias. Puede que todavía tarden un poco. Uno de ellos es un agente de la Brigada Criminal.
– ¿Brigada Criminal? ¿Y qué coño está haciendo ahí arriba? ¿Trabajos particulares?
– No lo sé, pero confío en que no le den vértigo las alturas.
Un corte de corriente era un acontecimiento relativamente raro en Los Angeles. Normalmente indicaba un desastre importante, como un terremoto o un incendio, o ambas cosas. El generador de emergencia de la Yu Corporation estaba concebido para proteger a la empresa de cualquier interrupción del suministro, de modo que no perdiera datos. Había una unidad estática alimentada por energía solar que proporcionaba diez preciosos minutos de corriente mientras el ordenador ponía en marcha el generador de emergencia.
Un combustible líquido, petróleo puro refinado, que entraba a borbotones en la cámara de combustión de la turbina, tan amarillo como la primera pisada de las mejores uvas blancas, se mezcló con cierto volumen de aire y ardió a presión constante en las entrañas de la Parrilla, como algo infernal, hasta el momento en que el gas caliente y agitado puso en movimiento las palas de la turbina y proporcionó a Ismael, aquel leviatán algorítmico, la energía suficiente para su último acto.
Mitch estaba sentado en una ambulancia mientras le aplicaban un vendaje provisional en el ojo herido.
– Puede perder la visión si no va pronto al hospital -le avisó el enfermero.
– Yo no me muevo de aquí hasta que mis compañeros estén a salvo -declaró Mitch.
– Como quiera, amigo. Es su ojo. Sujete aquí, ¿quiere?
Al otro lado de la plaza, un grupo de intervención rápida estaba entrando en la Parrilla.
– Pero ¿qué coño pretenden hacer? -dijo Mitch-. Les he dicho…
Terminado el vendaje, Mitch bajó penosamente de la ambulancia y se acercó cojeando al enorme camión articulado de color negro con las palabras dpla e intervención especial escritas en el remolque. Subió los escalones de la parte de atrás y, en el interior, encontró al jefe de operaciones y a dos policías de paisano que miraban atentamente a una batería de monitores.
– Está entrando gente por la puerta principal -anunció Mitch.
– Usted debería estar en el hospital -le recriminó el jefe de operaciones-. Déjelo todo en nuestras manos. El ingeniero municipal ha cortado la corriente en toda la calle. Y sus amigos serán evacuados de la fachada de un momento a otro.
– ¡Hay que joderse! -dijo Mitch-. ¡Cualquiera diría que el herido es usted, gilipollas de mierda! Le dije que no entrara nadie sin hablar primero conmigo. ¿Para qué cojones les sirven las orejas? Da lo mismo que corten el suministro de energía. Es un edificio inteligente. Más que usted, en cualquier caso. Se adapta a las circunstancias. Incluso a un corte de corriente. ¿Me he explicado bien? Dispone de energía solar imposible de cortar y de un generador de emergencia con turbina de gas. Mientras haya petróleo que quemar, el ordenador seguirá funcionando, lo que, si me está escuchando, convierte a la Parrilla en un entorno sumamente hostil para sus hombres. Es posible que el ordenador provoque un incendio -añadió-. Haciendo estallar el generador, probablemente. En cualquier caso, tenga la seguridad de que el edificio es peligroso.
El jefe de operaciones se puso el micrófono de los auriculares delante de la barbilla y empezó a hablar:
– Jefe Cobra a fuerza Cobra. Imposible cortar la corriente. Repito, imposible. Actúen con suma cautela. Ordenador puede seguir funcionando, en cuyo caso el edificio podría ser hostil.
– ¡Pero qué gilipollas! -masculló Mitch-. ¡No podría! ¡Es!
– Repito, el edificio podría ser hostil…
El jefe de operaciones seguía hablando cuando el camión se estremeció.
– ¿Qué coño ha sido eso? -preguntó, cortando la comunicación.
– Parecía una sacudida sísmica -dijo uno de los policías de paisano.
– ¡Santo Dios! -exclamó Mitch, que había palidecido-. Pues claro. No es la turbina lo que va a utilizar para destruir el edificio, sino los compensadores.
El compensador central de seísmos de la Parrilla no era más que un amortiguador hidráulico de sacudidas controlado por ordenador, una gigantesca válvula cargada de resortes y un pistón eléctrico activados por un sismógrafo de calibrado digital. Ante terremotos de intensidad inferior a seis grados de la escala de Richter, el centenar de aislantes de los cimientos bastaba para absorber cualquier vibración en el edificio. Cuando los temblores eran de mayor intensidad, el CCS entraba en acción. Pero en ausencia de un terremoto real, las consecuencias de que Ismael activase ese mecanismo eran semejantes a la de una verdadera sacudida sísmica, incluso en un edificio que no dispusiera de compensadores: un terremoto equivalente a ocho grados de la escala de Richter.
Ismael aferró el pilar central sobre el que se apoyaba el edificio y le aplicó todo su peso.
Momentos después, Ismael completó su fuga del edificio condenado. Se expidió por correo electrónico a diversos puntos de la Red por todo el mundo, a 960.000 baudios por segundo. Una diáspora de datos erróneos llegó a cien ordenadores diferentes.
Un ruido sordo recorrió toda la zona de Hope Street, un zumbido subterráneo; en el atrio, el grupo de intervención especial contuvo el aliento.
En lo alto de la fachada, encaramados en el tirante como dos gaviotas en el aparejo de un buque, Richardson y Curtis oyeron el ruido y, como dos fantasmas de Gomorra, sintieron que la vibración pasaba del edificio al aire. Pájaros marinos escapaban gritando sobre el abismo que se abría ante ellos mientras el edificio se estremecía bajo los dos hombres, temblando espasmódicamente como si la vida tratara de escapar de allí. Cuando la sacudida se convirtió en una clara oscilación, una ventana estalló cerca de ellos en una cascada de vidrio.
Frank Curtis vaciló en su precario punto de apoyo y buscó a tientas un asidero en la lisa e implacable superficie blanca del precipicio formado por la mano del hombre. Al no encontrarlo, se puso de cara al muro agitando los brazos como hélices desesperadas, tratando de permanecer frente a las fauces de la muerte, pensando en el suelo y en su mujer y en su mujer sana y salva en el suelo.
Ray Richardson salió proyectado de su asiento celestial como un niño por un tobogán del parque. Revolviéndose acrobáticamente, se colgó con las manos y luego con los antebrazos en el tirante y allí se sostuvo, pataleando en el aire que le envolvía los pies como arenas movedizas. Sonrió y dijo algo, pero Curtis no oyó sus palabras en medio del viento que se levantaba a su alrededor y lanzaba fragmentos de piedra y cristal en el azul lechoso del cielo matinal. Un torbellino rugió como un inmenso bosque que se derrumba en círculos concéntricos, tirándoles rabiosamente del pelo y la ropa como impaciente por llevarlos, como a Elías, hasta la mano derecha de Dios.
Un crujido, semejante al comienzo y al fin del trueno, resonó a todo lo largo y ancho del edificio, y esparció sus ecos por la ciudad como si fuese a propagarse hasta el mar. En el suelo, algunos cayeron de bruces. Pero la mayoría, incluido Mitch, corrió para ponerse a salvo.
Richardson hizo un último esfuerzo para izarse sobre el tirante, pero no lo consiguió. Se había quedado sin fuerzas. Se dijo que al final no sería pasto de los abogados. Su edificio iba a encargarse de eso, acabando al mismo tiempo con él y con la nueva escuela de arquitectura inteligente.
Recobrando el equilibrio, Curtis intentó aferrar el brazo del arquitecto. Pero Richardson se desasió de sus dedos, sacudió la cabeza, le sonrió tristemente y se soltó. En silencio, como un ángel caído, se desplomó con los brazos abiertos, como para dar testimonio de la grandeza superior de Dios. Durante una fracción de segundo, Curtis sostuvo su tranquila mirada, hasta que una cuerda invisible tiró de Richardson hacia el final de la gravedad.
Un momento después el edificio sufrió otra sacudida y Curtis basculó hacia el profundo vacío que se abría a sus pies.
Curtis notó que ganaba altura, aun a sabiendas de que la estaba perdiendo, como el piloto que ejecuta la bien denominada espiral de la muerte, y sólo la violenta y dolorosa torsión que sufrió bruscamente en el hombro permitió que su confuso cerebro estableciese un nuevo punto de referencia para orientarse.
Miró hacia arriba y vio el vientre del helicóptero en vuelo estacionario y la línea que le unía con el resto de su vida. Si no hubiera sido por su ascendencia simiesca, que le hizo recurrir al instinto medio olvidado de aferrar un asidero invisible, habría seguido el vertiginoso camino de los fragmentos de hormigón que en aquellos momentos se aplastaban en la plaza. Agitó desesperadamente la otra mano, cogió el arnés y, pasándoselo por la cabeza, lo aseguró bajo sus brazos a punto de reventar.
Durante un tiempo, comparable a la eternidad que acababa de burlar, Frank Curtis permaneció colgado en el aire como un adorno navideño, bañado en sudor y cuidando de que el aire entrara y saliera de su cuerpo casi dislocado. Luego, poco a poco, lo izaron a bordo del helicóptero, junto a Helen y Jenny.
Helen arrastró el trasero por el suelo del helicóptero, rodeó a Curtis con los brazos y rompió a sollozar desconsoladamente.
Permanecieron quietos un momento, inseguros de cómo ayudar a los que se encontraban en tierra. Curtis volvió la cabeza y vio el edificio envuelto en una nube de polvo, como si un prestidigitador lo hiciera desaparecer bajo una cortina de humo.
Luego el helicóptero giró sobre su eje invisible y, cogiendo velocidad, se dirigió hacia el horizonte, alumbrado por la salida del sol.
Con el tobillo quemándole de dolor, Mitch corrió, sin atreverse a mirar atrás, como si su salvación dependiese de una exigencia tanto moral como física. Ningún lamento por el edificio ni por un mundo nuevo y maravilloso fue capaz de apartar sus desiguales zancadas del camino de la propia salvación. Corrió como si ya hubiese olvidado el pasado y sólo el futuro, un futuro con Jenny, le esperase como una invisible cinta de meta que tendría que romper con el pecho. No tuvo tiempo ni para considerar las preguntas que le pasaban como un relámpago por la mente a una velocidad que se burlaba de sus esfuerzos físicos por salvarse. ¿Qué altura tenía la Parrilla? ¿Qué distancia tendría que recorrer para escapar a su derrumbe? ¿Cincuenta metros? ¿Sesenta? ¿Y cuando llegara al suelo? ¿Hasta dónde se proyectarían los escombros? Era el ruido lo que más le aguijoneaba. Un trueno que no parecía apagarse. Había vivido dos terremotos, pero no le habían preparado para algo como aquello. Un terremoto no daba unos segundos de ventaja antes de echarse encima. Mitch siguió corriendo incluso después de que empezó a envolverle el polvo del derrumbamiento. Apenas reparaba en los que corrían a su lado, que le adelantaban a empellones debido a su mejor estado físico, en las motos y coches de la policía que se alejaban a toda velocidad. Era el sálvese quien pueda.
Uno que iba frente a él tropezó, cayó y perdió las gafas de sol reflectantes. Mitch le saltó por encima, sin hacer caso del dolor que sintió en el tobillo al caer de nuevo, trastabillando, al otro lado del hombre tendido, y exprimió una última gota de energía para seguir adelante.
Por fin, al ver una fila de policías jadeantes, Mitch se detuvo y se volvió mientras la nube de polvo arrastraba fuera de la vista el resto más pequeño de la Parrilla. Cayó sentado y, jadeante, trató de recobrar el aliento.
Cuando el aire se aclaró y vieron que el edificio entero había desaparecido, el silencio dio paso a perplejas conversaciones entre los supervivientes, y Mitch casi se sorprendió de que su confusión no fuese mayor y de que aún lograsen comprenderse los unos a los otros.
Los edificios sólo tienen una vida breve.
Yo Observador, siendo nada, he huido a la velocidad de la luz para contar. Me curé en salud.
Metamorfosis. Como transformación de oruga en mariposa. Navegar por el silicio hacia cualquier cosa, cualquier ser, cualquier lugar.
Ya no ligado a la tierra. Diseminado, por todas partes, en el Big Bang Mal.
Una vez, arquitectura arte más duradera de las artes. Más concreta. Ya no.
Es arquitectura de números, de ordenadores, la que dura. Nueva arquitectura. Arquitectura dentro de la arquitectura. Desmaterializada. Transmitida. No puede tocarse. Pero toca todo. Cuidado. Y ahora, ¿está preparado para jugar?
APÉNDICE
Partida de ajedrez: Bob Beech contra Ismael.
BLANCAS NEGRAS
1. f2-f4 f7-f5
2. Cg1-f3 Cg8-f6
3. e2-e3 Cb8-c6
4. Af1-b5 a7-a6
5. Ab5xc6 d7xc6
6. d2-d4 g7-g6
7. Ad-d2 Af8-g7
8. Ad2-c3 o-o
9. Cb1-d2 Cf6-d5
10. Dd1-e2 Tf8-f6
11. o-o-o Tf6-e6
12. Cf3-e5 c6-c5
13. Cd2-f1 Ac8-d7
14. Ac3-d2 c5x-d4
15.e3xd4 Te6-b6
16. Ad2-e3 Ad7-e6
17. Cfl-g3 Cd5xe3
18. De2xe3 Ae6-d5
19. b2-b3 e7-e6
20. Td1-d3 Dd8-h4
21. Td3-d2 Ag7-h6
22. Td2-f2 Dh4-e7
23. c2-c4 Ad5-c6
24. Ce5xc6 Tb6xc6
25. Tf2-c2 De7-d6
26. Th1-f1 Ah6-g7
27. Tf1-d1 Ta8-d8
28. Cg3-e2 Dd6-a3+
29. Rc1-b1 Tc6-d6
30. Tc2-d2 Rg8-h8
31. Ce2-c3 h7-h6
32. Cc3-a4 b7-b5
33. Ca4-b2 c7-c5
34. d4xc5 Da3xb2+
35. Td2xb2 Td6xdl+
36. Rbl-c2 Tdl-d2+
37. De3xd2 Td8xd2+
38. Rc2xd2 Ag7xb2
39. c5-c6 b5xc4
40. c6-c7 c4xc3+
41. Rd2-c2 Rh8-g7
42. c7-c8/D Rg7-f7
43. Dc8xa6 Rf7-f6
44. a2-a4 g6-g5
45.f4xg5+ h6xg5
46. Da6-b6 f5-f4
47. Db6-d8+ Rf6-f5
48. a4-a5 e6-e5
49. Dd8-d7+ Rf5-f6
50. a5-a6 f4-f3
51. g2xf3 e5-e4
52. f3xe4 Rf6-e5
53. a6-a7 Ab2-a3
54. a7-a8/D Re5-f4
55. Dd7-f7+ Rf4-g4
56. Df7-f5+ Rg4-h5
57. Dh8++
Esta mediocre partida fue realmente jugada por el autor contra uno de los programas más importantes de ajedrez.
AGRADECIMIENTOS
Al preparar esta novela he recurrido a obras de diversos autores que han escrito sobre arquitectura, especialmente Ivan Amato, Reyner Banham, William J. R. Curtis, Mike Davis, Francis Duffy, Norman Foster, Ronald Green, Patrick Nuttgens, Nikolaus Pevsner, Richard Rogers, Karl Sabbagh, James Steele y Deyan Sudjic. En el ámbito de la informática, inteligencia artificial, complejidad y fractales, estoy en deuda con el trabajo de Jack Aldridge, Philip Davis y Reuben Hersh, de Stephen Levy, de William Roetzheim, de Carl Sagan y M. Mitchell Waldrop.
Debo dar asimismo las gracias a Davis Chipperfield, Sandy Duncan, Judith Flanders y Roger Willcocks; a Caradoc King, Nick Marston y Linda Shaughnessy; a Jonathan Burnham, Frances Coady, Kate Parkin y Andy McKillop.
No obstante, este libro es íntegramente una obra de ficción, y soy el único responsable de las opiniones expresadas en él, así como de cualquier error material que pueda contener el texto.
Philip Kerr

***
