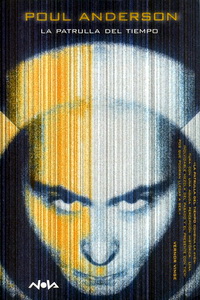
Poul Anderson
El año del Rescate
10 de septiembre de 1987
«Excelente soledad.» Sí, Kipling podría haberlo dicho. Recuerdo cómo esos versos me recorrieron el espinazo cuando los escuché por primera vez, leídos por el tío Steve en voz alta. Aunque eso debió de ser hace una docena de años, todavía surten en mí el mismo efecto. El poema trata de¡ mar y las montañas, claro; pero también de las Galápagos, las islas Encantadas.
Hoy necesito un poco de su soledad. Los turistas son en su mayoría gente decente y brillante. Aun así, una temporada de pastorearlos por los senderos, contestando una y otra vez a las mismas preguntas empieza a cansarte. Ahora que ya son menos, mi trabajo de verano ha terminado y pronto estaré en casa, en Estados Unidos, para empezar mis estudios de postgrado. Ésta es mi última oportunidad.
—¡Wanda, cariño! —La palabra que emplea Roberto es «querida», que podría tener muchos sentidos. No necesariamente. Me lo planteo durante un parpadeo o dos—: Por favor, déjame ir contigo.
Un apretón de manos.
—Lo siento, compañero. —No, exactamente no; «amigo» tampoco se traduce directamente al inglés—. No estoy de mal humor ni nada parecido. Nada más lejos de la realidad. Todo lo que quiero son unas pocas horas Para mí. ¿No te ha pasado nunca?
Estoy siendo sincera. Mis compañeros guías están bien. Deseo que las amistades que he conseguido perduren. Seguro que así será si podemos reunirnos. Pero eso es incierto. Podría o no volver el año próximo. Con el tiempo podría o no conseguir mi sueño de unirme al personal de investigación de la Estación Darwin. No pueden aceptar a demasiados científicos; o mientras tanto podría aparecer otro sueño que me arrebatase. Este viaje, en el que media docena de nosotros recorremos el archipiélago en un bote con un permiso de acampada, podría bien ser el final de lo que hemos llamado el «compañerismo». Oh, vale, supongo que una postal de Navidad o dos.
—Necesitas protección. —Roberto se ha puesto dramático—. Ese hombre extraño del que hemos oído hablar, preguntando en Puerto Ayora por la joven americana rubia.
¿Dejar que Roberto me escolte? Tentación. Es guapo, vivaz y un caballero. No es que en estos últimos meses hayamos tenido un romance, Pero nos hemos hecho muy íntimos. Aunque nunca me lo ha dicho con palabras, sé que él querría ser todavía más íntimo. No ha sido fácil resistirse.
Hay que hacerlo, más por él que por mí. No por su nacionalidad. Creo que Ecuador es el país de Latinoamérica en el que los yanquis se sienten más a gusto. Para nuestro nivel, las cosas aquí funcionan. Quito es una ciudad encantadora, e incluso Guayaquil (desagradable, llena de humo, reventando de energía acumulada) me recuerda Los Ángeles. Sin embargo, Ecuador no es Estados Unidos, y desde su punto de vista tengo muchos defectos, empezando por el hecho de que no estoy segura de cuándo estaré lista para establecerme, si es que llega el día.
Por tanto, río.
—Oh, sí, el señor Fuentes de la oficina de Correos me lo contó. El pobre estaba muy preocupado. La ropa rara del extraño, el acento y todo lo demás. ¿Todavía no ha aprendido lo que puede salir de un barco de crucero? ¿Y cuántas rubias hay hoy en día en las islas? ¿Quinientas al año?
—¿Cómo iba a seguirla el admirador secreto de Wanda? —añade Jennifer—. ¿Nadando?
Resulta que sabemos que ningún barco ha tocado Bartolomé desde que dejamos Santa Cruz; no hay yates cerca, y todos hubiesen reconocido a un pescador local.
Roberto se pone rojo bajo el bronceado que todos compartimos. Con pena, le toco la mano mientras le digo al grupo:
—Adelante, gente, bucead con tubo o lo que queráis. Volveré a tiempo para mi parte de las tareas.
Luego, con rapidez, me alejo de la ensenada. Realmente necesito algo de soledad en esta extraña, dura y hermosa naturaleza.
Podría fusionarme sumergiéndome. El agua es clara como el cristal, sedosa a mi alrededor; de vez en cuando veo un pingüino, no nadando sino más bien volando por el agua; los peces danzan como fuegos de artificio, las algas bailan el hula; puedo hacer amistad con los leones marinos. Pero los otros nadadores, no importa lo encantadores que sean, hablarán. Lo que quiero es estar en comunión con la tierra. En compañía no podría admitirlo. Suena demasiado pomposo, como si perteneciese a Greenpeace o a la República Popular de Berkeley.
Ahora que he dejado atrás la arena blanca y los mangles, parece que bajo los pies tengo una desolación total. Bartolomé es volcánica, como sus hermanas, pero apenas tiene tierra. Ya hace calor bajo el sol de la mañana y no hay ni una nube para suavizar el resplandor. Aquí y allá se ve un arbusto desolado o una mata de hierba, pero se reducen al acercarme a Pinnacle Rock. Mis Adidas susurran sobre la lava oscura, en silencio.
Sin embargo… entre peñascos y charcos, se mueven los cangrejos Sally Lightfoot, azul y naranja brillantes. En dirección al interior, espío un lagarto bastante raro en este lugar. Estoy a un metro de un alcatraz de patas azules; podría salir volando, pero se limita a mirarme, criatura ingenua. Un pinzón pasa por delante de mi vista; fueron los pinzones de las Galápagos lo que ayudaron a Darwin a comprender cómo la vida recorre el tiempo. Un albatros blanco. Más alto vuela un pájaro fragata. Me coloco los binoculares que me cuelgan del cuello y observo la arrogancia de las alas bajo la luz del sol, la cola dividida como la espada doble de un bucanero.
Aquí no hay ninguno de los senderos que normalmente obligo a seguir a los turistas. El gobierno ecuatoriano es estricto en ese punto. Considerando los recursos limitados, está haciendo un gran trabajo intentando proteger y restaurar el medio. Me preocupo de dónde coloco los pies, como corresponde a una bióloga.
Doy una vuelta alrededor del extremo oriental del islote, tomo el sendero y empiezo a dirigirme al pico central. La vista desde allí, por encima de isla Santiago y sobre el océano, es impresionante; y hoy la tengo para mí. Probablemente allí tomaré el almuerzo que me he traído. Puede que más tarde baje a la cala, me quite pantalones y camisa, y disfrute de un baño privado antes de dirigirme de nuevo al oeste.
¡Ten cuidado, niña! Estás a apenas veinte kilómetros por debajo del Ecuador. Este sol exige respeto. Me coloco bien el sombrero de ala ancha y bebo de la cantimplora.
Recupero el aliento, miro a mi alrededor. He ganado algo de altitud, que debo perder antes de llegar al final del sendero. No se ve ni la playa ni el campamento. En lugar de eso, veo un montón de rocas en la bahía Sullivan, agua azul, punta Martínez elevándose gris en la gran isla. ¿Es eso un halcón? Tomo los binoculares.
Un resplandor en el cielo. Reflejo de metal. ¿Un avión? No, no puede ser. Ha desaparecido.
Perpleja, bajo el instrumento. He oído muchas cosas sobre platillos volantes, ovnis, por darles el nombre respetable. Nunca me las he tomado en serio. Papá dio a sus hijos una buena dosis de escepticismo. Bien, es un ingeniero electrónico. Tío Steve, el arqueólogo, ha recorrido mucho más mundo y dice que está lleno de cosas que no comprendemos. Supongo que nunca sabré qué he visto. Sigamos.
De improviso, una ráfaga momentánea. El aire empuja. Una sombra cae sobre mí. Vuelvo la cabeza hacia arriba.
¡No puede ser!
Una motocicleta exagerada, sólo que diferente en todos los detalles, y no tiene ruedas, y cuelga del aire, a tres metros de altura, sin soporte, en silencio. Un hombre en el asiento delantero va asido a lo que puede ser el manillar. Le veo con toda claridad. Cada segundo dura una eternidad. El terror se apodera de mí, como no lo había hecho desde que tenía diecisiete años, cuando conducía por lo alto de un acantilado bajo una tormenta y el coche patinó.
Salí de aquélla. Ésta no termina.
Mide como un metro setenta, es huesudo pero de hombros anchos, piel oscura, llena de marcas, nariz ganchuda, pelo negro que le cae encima de las orejas, barba negra y un bigote desfilado pero no desgreñado. Su atuendo es lo que resulta por completo incongruente sobre esa máquina. Botas blandas, desaliñadas calzas marrones que salen de pantalones cortos abombados, una camisa de manga larga que podría ser azafrán bajo toda la porquería… peto de acero, casco, capa roja, una espada envainada sobre la cadera izquierda.
Como si el sonido llegase desde un centenar de kilómetros dice:
—¿Sois la dama Wanda Tamberly?
De alguna forma eso me vuelve a llevar al borde del grito. Sea lo que sea lo que está pasando, no puedo soportarlo. La histeria nunca ha sido obligatoria. ¿Pesadilla, sueño febril? No lo creo. El sol me calienta demasiado la espalda, el mar brilla demasiado y puedo contar cada espina de ese cactus. ¿Broma, chiste, experimento psicológico? Más imposible que la cosa en sí… Su español es de la variante castellana, pero nunca antes había oído un acento parecido.
—¿Quién es usted? —me obligo a decir—. ¿Qué busca?
Tensa los labios. Malos dientes. Su tono es medio feroz y medio desesperado.
—¡Rápido! Debo encontrar a Wanda Tamberly. Su tío Esteban corre gran peligro.
—Soy yo —dice mi boca.
Él se ríe. El vehículo desciende hacia mí. ¡Corre!
Se detiene a mi lado, se inclina y me pasa el brazo derecho por la cintura. Esos músculos son de titanio. Me levanta. El curso de defensa personal que tomé… Mis dedos buscan sus ojos. Es demasiado rápido. Me aparta la mano de un golpe. Hace algo en los controles. De pronto, estamos en otra parte.
3 de junio de 1533 (calendario juliano)
Ese día los peruanos llevaron a Caxamalca otro cargamento del tesoro que debía comprar la libertad de su rey. Luis Ildefonso Castelar y Moreno los vio desde lejos. Había estado fuera ejercitando a los jinetes bajo su mando. Ahora debían volver, porque el sol se encontraba bajo en las cumbres occidentales. Contra las largas sombras del valle, el río relucía y los vapores se volvían dorados al elevarse de las fuentes calientes de los baños reales.
Llamas y porteadores humanos venían en hilera por la carretera desde el sur, cansados por los pesos y las muchas leguas. Los nativos dejaron de trabajar en los campos para mirar, luego volvieron apresuradamente a la labor. La obediencia había sido bien aprendida, sin que importase quién fuese su amo.
—Toma el mando —le ordenó Castelar a su teniente, y clavó las espuelas en el potro. Tiró de las riendas justo fuera de la pequeña ciudad y esperó la caravana.
Un movimiento a su izquierda le llamó la atención. Otro hombre salió a pie de entre dos edificios blancos con techo de paja. El hombre era alto; si los dos estuviesen de pie, le sacaría al jinete diez centímetros o más. El pelo alrededor de su tonsura era del mismo castaño terroso de su túnica franciscana, pero la edad apenas había marcado un rostro anguloso y claro —ni tampoco la viruela— y no le faltaba ni un diente. Incluso después de semanas y aventuras, Castelar reconoció al padre Esteban Tanaquil. El reconocimiento fue mutuo.
—Saludos, reverendo padre —dijo.
—Dios sea con vos —contestó el monje. Se detuvo al lado del estribo. En la ciudad resonaban gritos de júbilo.
—Ah —dijo Castelar con alegría—. Una visión espléndida, ¿no?
Al no obtener respuesta, bajó la vista. Había dolor en el otro rostro.
—¿Pasa algo? —preguntó Castelar.
Tanaquil suspiró.
—No puedo evitarlo. Veo lo cansados y destrozados que están esos hombres. Pienso en la herencia del tiempo que llevan, y cómo se les ha arrebatado.
Castelar se envaró.
—¿Vais a hablar en contra de nuestro capitán?
Aquél era un tipo extraño, pensó: empezando por su orden, cuando los religiosos de la expedición eran casi todos dominicos. Era una especie de enigma cómo Tanaquil había conseguido venir, para ganarse con el tiempo la confianza de Francisco Pizarro. Bien, eso último podía deberse a sus conocimientos y maneras agradables, ambos raros en aquella compañía.
—No, no, claro que no —dijo el fraile—. Y sin embargo… —Dejó de hablar.
Castelar se sintió un poco incómodo. Creía saber lo que pasaba bajo el cráneo tonsurado. Él mismo se había preguntado por la corrección de lo que habían hecho el año anterior. El inca Atahualpa había recibido a los españoles en paz; dejó que se alojaran en Caxamalca; entró en la ciudad por invitación, para continuar las negociaciones, y su litera lo llevó a una emboscada. Sus asistentes fueron asesinados a cientos mientras que él era hecho prisionero. Ahora, por orden suya, sus súbditos retiraban toda la riqueza del país para llenar una habitación con oro y otra con plata, el precio de su libertad.
—Es la voluntad de Dios —contestó Castelar—. Traemos la fe a estos paganos. Al rey se le trata bien, ¿no? Incluso tiene a sus esposas y sirvientes para asistirlo. Y en cuanto al rescate, Cristo. —Se aclaró la garganta—. Santiago, como todo buen líder, recompensa bien a sus tropas.
El fraile levantó la cabeza y sonrió con debilidad. Parecía que recurrir a la oración no era lo adecuado para un soldado. Al final, se encogió de hombros y dijo:
—Esta noche lo veré.
—Ah, sí. —Castelar sintió alivio al alejar la disputa. No importaba que él también en una ocasión hubiese estudiado para las órdenes sagradas, hubiese sido expulsado por problemas con una chica, se alistase en la guerra contra los franceses y, al fin, siguiese a Pizarro hasta el Nuevo Mundo con la esperanza de cualquier fortuna que el empobrecido hidalgo de Extremadura pudiese encontrar: seguía sintiendo respeto por el hábito—. He oído que repasáis cada cargamento antes de añadirlo al tesoro.
—Alguien debe hacerlo, alguien que tenga ojos para el arte y no para el simple metal. Convencí a nuestro capitán y a su capellán. Los estudiosos en la corte del emperador y en la Iglesia agradecerán que se salve algún fragmento de conocimiento.
—Humm. —Castelar se acarició la barba—. Pero ¿por qué lo hacéis de noche?
—¿También lo habéis oído?
—Desde hace días. Tengo los oídos llenos de rumores.
—Me atrevería a decir que dais más de lo que recibís. Yo mismo querría hablar con vos largo y tendido. El viaje de vuestra expedición fue realmente hercúleo.
Por Castelar pasó un desfile confuso de los meses pasados, cuando Hernando Pizarro, el hermano del capitán, guió a un grupo al oeste por la cordillera, grandes montañas, barrancos de vértigo, ríos furiosos hasta Pachacanlac y su oscuro templo oracular en la costa.
—Ganamos poco —dijo—. Nuestro mejor botín fue el general indio Calcuchimac. Consigue tenerlos bajo control, a todos ésos… Pero ibais a contarme por qué estudiáis el tesoro sólo después de la puesta de sol.
—Para evitar la emoción codiciosa y la discordia que ya nos afectan. Los hombres se sienten cada vez más impacientes por la división de los despojos. Además, por la noche las fuerzas de Satán son más poderosas. Rezo sobre cosas que fueron consagradas a falsos dioses.
El último porteador pasó y se perdió entre las murallas.
—Me gustaría verlo —dijo Castelar. Fue un impulso—. ¿Por qué no? Me uniré a vos.
Tanaquil estaba anonadado.
—¿Qué?
—No os molestaré. Me limitaré a mirar.
La renuencia era inconfundible.
—Primero debéis obtener permiso.
—¿Por qué? Tengo la graduación. Nadie me lo negará. ¿Qué tenéis en contra? Pensé que os agradaría algo de compañía.
—Os resultará tedioso. A los otros les pasó, Ésa es la razón por la que me dejan solo en la tarea.
—Estoy acostumbrado a estar de guardia. —Rió Castelar.
Tanaquil se rindió.
—Muy bien, don Luis, si insistís… Reunios conmigo en la Casa de la Serpiente, corno la llamáis, después de completas.
Sobre la tierra alta las estrellas refulgían con claridad y en infinito número. La mitad o más de ellas eran desconocidas para los cielos europeos. Castelar se estremeció y se apretó más la capa. Su aliento era de vapor y sus botas resonaban en las calles estrechas. Caxamalca lo rodeaba, fantasmal en la oscuridad. Agradeció el peto, el casco, la espada, aunque allí pareciesen innecesarios. Tahuantinsuyu era como llamaban los indios a la región: Cuatro cuartos del mundo; y de alguna forma eso parecía más adecuado que Perú, un nombre cuyo significado nadie conocía con seguridad, para un reino cuya extensión empequeñecía la del Sacro Imperio romano. ¿Estaban ya dominados, o lo estarían alguna vez, sus gentes y sus dioses?
La idea no era digna de un cristiano. Se apresuró.
Los vigilantes del tesoro eran una visión tranquilizadora. El resplandor de las linternas se reflejaba en armaduras, picas, mosquetes. Aquellos eran los rufianes de hierro que habían venido desde Panamá, atravesado junglas, pantanos y desiertos, destrozado a todos sus enemigos, levantado fortalezas, atravesado en un puñado una cordillera que desafiaba los cielos para capturar al mismísimo rey de los paganos y obligar a su país a pagar tributo. Ningún hombre o demonio podría pasar sin permiso, ni detenerlos cuando volviesen a ponerse en marcha.
Conocían a Castelar y lo saludaron. Fray Tanaquil esperaba, con una linterna en la mano. Guió al caballero bajo una dintel esculpido en forma de serpiente, aunque ninguna serpiente igual había alterado jamás el sueño de un hombre blanco, al interior del edificio.
Era grande, con múltiples cámaras de bloques de piedra cortados y ajustados con exquisita precisión. El techo era de madera, porque había sido un palacio. Los españoles habían añadido a las entradas exteriores puertas resistentes allí donde los indios habían usado cortinas de caña o tela. Tanaquil cerró aquélla por la que habían entrado.
Las sombras llenaban las esquinas y se agitaban informes sobre murales que los sacerdotes habían desfigurado píamente. El cargamento de hoy se encontraba en la antecámara. Castelar vio el relucir más allá. Se preguntó medio mareado qué cantidad de metal precioso habría allí.
Debía contentarse por el momento con recrearse con lo que había visto llegar. Los oficiales de Pizarro habían desenvuelto con rapidez los paquetes, para asegurarse del contenido, y lo habían dejado todo donde había traído. Mañana pesarían la masa y la colocarían con el resto. Cuerdas y material de envolver rozaban las botas de Castelar y las sandalias de Tanaquil.
El fraile colocó la linterna sobre el suelo de barro y se sentó. Cogió una copa dorada, la acercó a la débil luz, agitó la cabeza y murmuró. El objeto estaba abollado, las figuras deformadas.
—Los receptores la dejaron caer o le dieron una patada. —¿Había rabia en su tono?—. No tienen más respeto por la artesanía que los animales.
Castelar cogió el objeto y lo sopesó. Un cuarto de libra fácil, supuso.
—¿Por qué deberían tenerlo? —preguntó—. Pronto estará fundido.
Con amargura:
—Cierto. —Después de un rato—: Enviarán algunas piezas intactas al emperador, por el interés que pueda sentir. He estado eligiendo las mejores, con la esperanza de que Pizarro me escuche y las elija. Pero, en general, no lo hará.
—¿Qué diferencia hay? Todo es igualmente desagradable.
Los ojos grises se elevaron para reprochar al guerrero.
—Suponía que seríais algo más sabio, un poco más capaz de comprender que los hombres tienen muchas formas de… alabar a Dios Por medio de la belleza que crean. Tenéis educación, ¿no?
—Latín. Leer, escribir, números. Un poco de historia y astronomía. En su mayoría me temo que lo he olvidado.
—Y habéis viajado.
—Luché en Francia e Italia. Conseguí ciertos conocimientos de esas lenguas.
—Tengo también la impresión de que habéis aprendido algo de quechua.
—Un mínimo. No puedo permitir que los nativos jueguen a hacerse los tontos o que conspiren delante de mí. —El mismo Castelar se sentía interrogado, de forma ligera pero segura, y cambió de tema—. Me dijisteis que registrabais lo que veíais. ¿Dónde tenéis pluma y papel?
—Poseo una excelente memoria. Como habéis señalado, no tiene mucho sentido describir con detalle cosas que van a convertirse en lingotes. Pero para asegurarse de que no hay maldiciones, no queda nada de brujería…
Tanaquil había estado ordenando y disponiendo varios artículos mientras hablaba, adornos, platos, vasijas, figuras, grotescos a ojos de Castelar. Cuando los tuvo dispuestos frente a él, metió la mano en la bolsa que le colgaba de la cintura y sacó un curioso objeto propio. Castelar se agachó y entrecerró los ojos para ver mejor.
—¿Qué es eso? —preguntó.
—Un relicario. Contiene el dedo de san Hipólito.
Castelar se persignó. Sin embargo miró más de cerca.
—Nunca he visto uno como ése. —Tenía el ancho de una mano, con líneas redondeadas, y era negro excepto por una cruz de material nacarado insertada en la parte superior y, en la delantera, dos cristales que sugerían más unas lentes que ventanas.
—Una pieza rara —le explicó el fraile—. Se la dejaron los moros al partir de Granada, y más tarde fue santificada por su contenido y obtuvo la bendición de la Iglesia. El obispo que me la confió dijo que era especialmente eficaz contra la magia de los infieles. El capitán Pizarro y fray Valverde están de acuerdo en que sería adecuado, y que, en todo caso, no haría daño, someter cada pieza del tesoro inca a su influencia.
Adoptó una posición más cómoda sobre el suelo, seleccionó una pequeña imagen dorada de una bestia y le dio vuelta en su mano izquierda sobre los cristales del relicario, que sostenía con la derecha. Movía los labios en silencio. Cuando hubo terminado, dejó el objeto y cogió otro.
Castelar cambió de un pie a otro.
Después de un rato Tanaquil rió y dijo:
—Os advertí que os resultaría tedioso. Me llevará horas. Bien podéis iros a dormir, don Luis.
Castelar bostezó.
—Creo que tenéis razón. Gracias por vuestra cortesía.
Una pequeña explosión y un zumbido le hicieron darse la vuelta. Durante un instante permaneció inmóvil atrapado por la incredulidad.
Cerca de la pared y en lo alto había aparecido una cosa. Una cosa —grande, reluciente, quizá de acero, con un par de mandos y dos sillas de montar—. La vio con claridad, porque salía luz de un bastón que sostenía el jinete que se encontraba más atrás. Los dos hombres vestían prendas negras y ajustadas. Hacían que las manos y caras resaltasen en blanco, sin mácula, sobrenaturales.
El fraile se puso en pie de un salto. Gritó. Las palabras no eran español.
En ese parpadeo de tiempo, Castelar vio asombro en los extraños. Si eran magos o demonios venidos directamente del infierno, no eran todopoderosos, no frente a Dios y sus santos. Castelar agitó la espada. Se lanzó al ataque.
—¡Santiago y cierra España! —rugió, el antiguo grito de batalla de su gente mientras expulsaban a los moros de España hacia África. Haría un escándalo tan grande que los guardias de fuera lo oirían y…
El jinete delantero levantó un tubo. Parpadeó. Castelar se hundió en la nada.
15 de abril de 1610
¡Machu Picchu!, fue lo primero que reconoció Stephen Tamberly al despertar. Y luego: No. No del todo. No como la he conocido. ¿Cuándo estoy?
Se puso en pie. La claridad de la mente y los sentidos le indicaron que había sido derribado por un aturdidor electrónico, probablemente un modelo del siglo XXIV o posterior. No era una sorpresa. La terrible sorpresa había sido ver aparecer a aquellos hombres sobre una máquina que no se fabricaría hasta miles de años después de su nacimiento.
A su alrededor se elevaban los picos que conocía, envueltos en la niebla, de un verde tropical incluso a aquellas alturas excepto los más remotos. En el cielo flotaba un cóndor. Una mañana azul y dorada llenaba de luz la garganta del Urubamba. Pero no vio ningún ferrocarril, ni estación, y la única carretera a la vista estaba allí arriba, construida por los ingenieros incas.
Se encontraba de pie en una plataforma conectada por medio de una rampa descendente a un punto alto sobre una pared construida sobre un foso. Debajo de él la ciudad se extendía hectáreas y hectáreas; se aferraba, se elevaba, con edificios de piedra seca, escaleras, terrazas, plazas, tan poderosa como las mismas montañas. Si aquellas cumbres hubiesen podido pertenecer a una pintura china, las obras humanas no habrían desentonado en el medioevo del sur de Francia; pero tampoco, porque eran demasiado extrañas, estaban demasiado permeadas por su propio espíritu.
Corría una brisa fría. Su silbido era el único sonido entre los latidos de los templos. No se movía nada. Con la velocidad mental de la desesperación, comprendió que no llevaba demasiado tiempo desierto. Había hierbajos y arbustos por todas partes, pero ellos y el tiempo acababan de empezar con gentileza el proceso de demolición. Eso no decía mucho, porque todavía faltaba mucho para que Hiram Bingham la descubriese en 1911. Sin embargo, observó estructuras casi intactas que recordaba en ruinas o desaparecidas. Quedaban restos de madera y techos de paja. Y…
Y Tamberly no estaba solo. Luis Castelar estaba a su lado, con la estupefacción dando paso a la furia. A su alrededor había hombres y mujeres, también tensos. El cronociclo descansaba cerca del borde de la plataforma.
Tamberly fue primero consciente de las armas apuntadas contra él. Luego miró a la gente. No se parecían a ningún grupo que se hubiese encontrado en sus viajes. Su aspecto tan diferente hacia que se pareciesen más entre sí. Las caras estaban delicadamente cinceladas: pómulos altos, narices finas, grandes ojos. A pesar de tener el cabello completamente negro, la piel era de alabastro y los ojos claros. A los hombres parecía que jamás les había crecido la barba. Los cuerpos eran altos, esbeltos, flexibles. La ropa básica para ambos sexos era una vestimenta de una pieza bien ajustada sin costuras o cierres visibles, y botas blandas del mismo negro. Se veían dibujos plateados, formas vagamente orientales, en su mayoría ornamentales, y varias personas se habían puesto capotes llamativos, rojos, naranjas o amarillos. Los anchos cinturones disponían de bolsillos y pistoleras. El pelo les caía hasta los hombros, sujeto por una simple banda, cintas o una diadema que relucía como los diamantes.
Eran unos treinta. Todos parecían jóvenes… ¿o sin edad? Tamberly creyó percibir muchos años de línea vital tras ellos. Se manifestaba tanto en el orgullo como en la actitud vigilante por encima de una compostura felina.
Castelar miró de un lado a otro. No tenía ni cuchillo ni espada. Esta última se encontraba en manos de un extraño. Se tensó como si se dispusiese a atacar. Tamberly le agarró el brazo.
—Paz, don Luis —le dijo—. No tiene sentido. Invocad a los santos si queréis, pero estaos quieto.
El español gruñó antes de obedecer. Tamberly le notó estremecerse bajo la manga y la piel. Alguien en el grupo dijo algo en una lengua de ronroneos y gorjeos. Otro hizo un gesto, como pidiendo silencio, y se adelantó. La agilidad del movimiento fue tal que habríase dicho que fluía. Era evidente que dominaba al resto. Sus rasgos eran aquilinos, con ojos verdes. Los labios se curvaron en una sonrisa.
—Saludos —dijo—. Sois inesperados huéspedes.
Empleó un temporal fluido, la lengua común de la Patrulla del Tiempo y de muchos viajeros temporales civiles; y la máquina no se diferenciaba mucho de un saltador de la Patrulla; pero estaba claro que debía de ser un criminal o un enemigo.
Tamberly tornó aliento.
—¿Qué… año es éste? —murmuró. En la periferia, notó la reacción de Castelar cuando fray Tanaquil contestó en la lengua desconocida… Asombro, consternación, porfía.
—Según el calendario gregoriano, al que supongo que están acostumbrados, es el quince de abril de 1610 —dijo el extraño—. Me atrevo a afirmar que reconoce el lugar, aunque es evidente que su compañero no?.
Claro que no —le pasó por la mente a Tamberly—. La ciudad que los nativos posteriores llamaron Machu Picchu fue construida por el inca Pachacutec como ciudad sagrada, un centro para las Vírgenes del Sol. Perdió su propósito cuando Vilcabamba se convirtió en cuartel general de la resistencia contra los españoles, hasta que capturaron y mataron a Tupac Amaru, el último en llevar el título de Inca antes del Resurgimiento Andino en el siglo XXII. Así que nada llevó a los conquistadores a descubrirla, y permaneció vacía, olvidada por todos excepto por unos cuantos campesinos hasta 1911… Apenas oyó:
—Supongo, asimismo, que es agente de la Patrulla del Tiempo.
—¿Quién es usted? —dijo sin aliento.
—Discutamos de esos asuntos en un lugar más adecuado —dijo el hombre—. Éste no es más que el lugar al que regresan nuestros exploradores.
¿Por qué? Un cronociclo podía aparecer a segundos y centímetros de cualquier punto, en cualquier momento de su alcance: desde aquí hasta la órbita de la Tierra, desde ahora hasta la época de los dinosaurios, o, hacia el futuro, a la época de los danelianos, aunque eso estaba prohibido Tamberly suponía que esos conspiradores habían construido su zona de aterrizaje, expuesta a la vista, para mantener asustados a los indios locales y, por tanto, alejados. En unas generaciones las historias de movimientos mágicos morirían, pero Machu Picchu seguiría sola.
La mayoría de los que habían estado observando se dispersaron para ocuparse de sus asuntos. Cuatro guardianes con los aturdidores listos caminaban tras el jefe y los prisioneros. Uno además llevaba la espada, quizá como recuerdo. Por rampas, senderos y escaleras descendieron hasta los recintos de la ciudad. El silencio les pesaba hasta que el jefe dijo:
—Aparentemente su compañero no es más que un soldado que resultó estar con usted. —Ante el asentimiento del americano añadió—: Bien, en ese caso, lo apartaremos mientras nosotros hablamos. Yaron, Sarnir, conocéis su lengua. Interrogadle. Sólo medios psicológicos, por ahora.
Habían llegado a la estructura que Tamberly, si recordaba bien, conocía como el Grupo del Rey. Un muro exterior cerraba un pequeño patio donde había aparcado otro cronociclo. Cortinas nacaradas relucían en las puertas y sobre las zonas sin techo de los edificios que rodeaban el resto de los espacios abiertos. Eran campos de fuerzas, reconoció Tamberly, resistentes a todo lo que no fuese un impacto nuclear.
—En el nombre de Dios —gritó Castelar cuando le golpeó una bota—, ¿qué es esto? ¿Decídmelo antes de que me vuelva loco!
—Tranquilo, don Luis, tranquilo —contestó Tamberly con rapidez—. Somos cautivos. Habéis visto lo que pueden hacer sus armas. Id como dicen. Puede que el cielo tenga misericordia de nosotros, pero ahora estamos indefensos.
El español apretó la mandíbula y entró en una pieza más pequeña con los dos que le habían asignado. El líder del grupo fue a la habitación más grande. Las barreras desaparecieron para dejar pasar a los dos grupos. Se quedaron apagadas, ofreciendo una visión de piedras, cielo y libertad. Tamberly supuso que era para permitir la entrada de aire fresco; la habitación en la que se encontraba parecía no haber sido usada desde hacía mucho.
El sol se unió a la radiación de la cubierta para iluminar el espacio sin ventanas. Habían cubierto el suelo de un material azul que respondía ligeramente a las pisadas, como los músculos vivos, Un par de sillas y una mesa tenían formas ligeramente familiares aunque el material le era desconocido. No podía identificar las cosas colocadas en lo que podría ser un armario.
Los guardias se situaron a ambos lados de la entrada. Uno era hombre, el otro mujer, menos fría. El líder se sentó en una silla e invitó a Tamberly a tomar la otra. Se ajustó a su forma, a todos sus movimientos. El líder señaló una garrafa y vasos sobre la mesa. Eran esmaltados… fabricados en Venecia por esa misma época, juzgó Tamberly. ¿Comprados? ¿Robados? ¿Pillaje? El hombre se adelantó para servir dos. Su amo y Tamberly las tomaron.
Sonriendo, el líder levantó su copa y murmuró:
—A su salud. —Implícitamente: Mejor que haga lo que sea necesario para conservarla. El vino era una especie de Chablis áspero, tan refrescante que Tamberly pensó que debía de contener un estimulante. En el futuro tenían un amplio y sutil conocimiento de la química humana.
—Bien —dijo el líder. Su tono era amable—. Obviamente pertenece a la Patrulla. Lo que tenía en la mano era un grabador holográfico. Y la Patrulla nunca permitiría a un visitante recorrer un momento tan crítico, excepto a uno de los suyos.
La garganta de Tamberly se contrajo. Se notaba la lengua de corcho. Era el bloqueo colocado en su mente durante el entrenamiento, un reflejo para evitar que revelase a personas no autorizadas que se podía recorrer la historia—. Eh, eh… yo… —El sudor le recorría la piel.
—Mis condolencias. —¿Había burla en las palabras?—. Conozco bien su condicionamiento. También sé que opera dentro de los límites del sentido común. Como nosotros somos viajeros temporales, tiene libertad para discutir el asunto, aunque no los detalles que la Patrulla prefiere mantener en secreto. ¿Ayudaría si me presentase? Merau Varagan. Si ha oído hablar de mi raza, sería probablemente bajo el nombre de exaltacionistas.
Tamberly recordaba lo suficiente para convertir aquel momento en una pesadilla. El milenio XXXI fue… es… será —sólo la gramática temporal tenía los verbos y tiempos para tratar esos conceptos— mucho antes que el desarrollo de las primeras máquinas del tiempo, pero miembros elegidos de su civilización conocen el viaje, participan en él; algunos se unen a la Patrulla, como muchos individuos en la mayoría de los entornos. Sólo que… esa era tiene sus superhombres, poseen genes modificados que los convierten en aventureros de la frontera espacial. Acabaron bajo el peso de esa civilización suya, que para ellos era más antigua que la Edad de Piedra para mí, y se rebelaron, perdieron y huyeron; pero habían descubierto el gran hecho, que el viaje en el tiempo existía, y se las habían arreglado, increíble, para robar algunos vehículos. Desde entonces la Patrulla les sigue la pista, para que no cometan actos peores, pero no conozco ningún informe de que la Patrulla los «atrapará»…
—No puedo decirle más de lo que ha deducido —protestó—. No podría ni aunque me torturase hasta la muerte.
—Cuando un hombre juega a un juego peligroso —contestó Merau Varagan— debería estar preparado para los imprevistos. Admito que no previmos su presencia. Pensamos que la cámara del tesoro estaría desierta por la noche a excepción de los guardias apostados en el exterior. Sin embargo, siempre hemos tenido en la cabeza la posibilidad de un encuentro con la Patrulla. Raor, el quiradex.
Antes de que Tamberly pudiese interrogarse sobre el significado de la palabra, la mujer estaba a su lado. El horror lo atravesó al adivinar su propósito. Empezó a ponerse en pie, para luchar por liberarse, para hacer que lo matasen, lo que fuese.
La pistola disparó. Estaba ajustada a poca potencia. Sus músculos se rindieron y cayó de nuevo sobre la silla. Sólo el abrazo le impidió caer sobre la alfombra.
Ella fue al armario y volvió con un objeto: una caja y una especie de casco luminoso, unidos por cables. El hemisferio fue colocado sobre su cabeza. Los dedos de Raor bailaron sobre puntos luminosos que debían de ser controles. En el aire aparecieron unos símbolos. ¿Medidas? Un zumbido se apoderó de Tamberly. Creció y creció hasta ser todo lo que había, se perdió en él, se hundió en la noche de su corazón.
Lentamente volvió a ascender. Recuperó el uso de los músculos y se enderezó en el asiento. Estaba completamente relajado, como después de un buen sueño. Parecía apartado de sí mismo, un observador externo, sin emociones. Pero estaba completamente despierto. Cada detalle sensorial estaba destacado, los olores de su hábito sin lavar y de su cuerpo, el aire de las montañas que penetraba por la entrada, el rostro sardónico de Varagan como un césar, Raor con la caja en las manos, el peso del casco, un mosca en la pared como si quisiese recordarle que era tan mortal como ella.
Varagan se echó atrás, cruzó las piernas, juntó los dedos y dijo con extraña cortesía.
—Su nombre y origen, por favor.
—Stephen John Tamberly. Nacido en San Francisco, California, Estados Unidos de América, el veintitrés de junio de 1937.
Contestó con toda sinceridad. Debía hacerlo. O, más bien, sus recuerdos, nervios y boca debían hacerlo. El quiradex era el interrogador definitivo. Ni siquiera podía sentir lo horroroso de la situación. En lo más profundo, algo gritaba, pero su mente consciente se había convertido en una máquina.
—¿Y cuándo fue reclutado por la Patrulla?
—En 1968. —Fue demasiado gradual para concretar una fecha. Un colega le presentó a varios amigos, tipos interesantes que, comprendió después, lo sondearon; luego aceptó realizar ciertas pruebas, supuestamente como parte de un proyecto de investigación psicológica; después se le reveló la situación; se le invitó a alistarse y aceptó deseoso, como ellos ya sabían que haría. Bien, estaba en lo peor del divorcio. La decisión hubiese sido más difícil si hubiese tenido que vivir constantemente una doble vida. Sin embargo, sabía que lo hubiese hecho, porque le daba mundos a explorar que hasta entonces no habían sido más que textos, ruinas, fragmentos y huesos muertos.
—¿Cuál es su posición en la organización?
—No soy policía ni hago rescates, o nada similar. Soy historiador de campo. En casa era antropólogo, había realizado investigaciones entre los quechua modernos, luego me adentré en la arqueología de la región. Eso me convirtió en una elección natural para el periodo de la Conquista. Me hubiese gustado más investigar las sociedades precolombinas pero, por supuesto, era imposible; hubiese llamado demasiado la atención.
—Comprendo. ¿Cuánto ha durado hasta ahora su carrera en la Patrulla?
—Como unos sesenta años de tiempo de vida. —Podías durar siglos, dando vueltas por el tiempo. Un tremendo privilegio de ser miembro era el proceso de longevidad de una era futura. Claro está, eso traía el dolor de ver a la gente que querías envejecer y morir, sin saber nunca lo que tú sabías. Para escapar de eso, generalmente te apartabas de sus vidas, que creyesen que te habías mudado, haciendo que los contactos con ellos se redujesen gradualmente hasta la nada. Porque no debían percibir que los años no te afectaban a ti como a ellos.
—¿De dónde y cuándo partió para esta última misión?
—De California, en 1986. —Había mantenido sus relaciones más tiempo que la mayoría de los agentes. Su edad en línea vital podía ser de noventa años, su edad biológica de treinta, pero la tensión y la pena se cobraban su precio, y en 1986 podía reclamar la edad de cincuenta años en el calendario, aunque la gente comentaba a menudo lo joven que se conservaba. Dios sabía que había mucha miseria en los días de un patrullero, así como aventuras. Veías demasiadas cosas.
—Humm —dijo Varagan—. Después lo examinaremos con más detalle. Primero describa su misión. ¿Qué hacía el siglo pasado en Cajamarca?
El nombre posterior de la ciudad, observó una parte lejana de Tamberly, mientras su consciencia de autómata contestaba:
—Ya se lo dije, soy historiador de campo. Reuniendo datos de ese periodo de la Conquista. —Era por algo más que por la ciencia. ¿Cómo podía la Patrulla vigilar los caminos del tiempo y mantener los acontecimientos reales a menos que supiese cuáles eran esos acontecimientos? Los libros a menudo eran engañosos y muchos acontecimientos clave nunca habían sido registrados. La Patrulla me consiguió acreditación como Esteban Tanaquil, monje franciscano, en la expedición de Pizarro cuando éste volvió en 1530 de España a América. —Antes de que Waldseemüler le diese ese nombre—. Simplemente debía observar, grabar todo lo que pudiese a escondidas. —Y hacer esas pocas y descorazonadoras cosas para suavizar, mínimamente, la brutalidad—. También debe de saber que esos años tendrán gran influencia en la historia, en el futuro de mi siglo natal, en el pasado del suyo, cuando los resurgentes reclamen su herencia andina.
Varagan asintió.
—Cierto —dijo en tono de conversación—. Si las cosas hubiesen ido de otra forma, el siglo XX sería muy diferente. —Sonrió—. Supongamos, por ejemplo, que la sucesión después del inca Huayna Cápac no hubiese estado en disputa, Atahualpa en estado de guerra civil con sus rivales a la llegada de Pizarro. Esa banda minúscula de aventureros españoles no hubiese podido por sí sola derribar el Imperio. La Conquista hubiese requerido más tiempo, más recursos. Eso hubiese afectado al equilibro de poder en Europa, cuando los turcos presionaban hacia el interior mientras la Reforma rompía la escasa unidad de la que había disfrutado la Cristiandad.
—¿Es ése su fin? —De forma vaga Tamberly sabía que debía de estar furioso, horrorizado, lo que fuese menos apático. Apenas sentía la curiosidad suficiente para plantear la pregunta.
—Quizá —le hostigó Varagan—. Sin embargo, los hombres que lo encontraron no eran más que exploradores para una empresa mucho más modesta: traer aquí el rescate de Atahualpa. Claro que eso por sí solo ya causaría bastante impacto. —Rió—. Pero podría salvar esos objetos de arte sin precio. Usted se conformaba con hacer hologramas para la gente de] futuro.
—Para la humanidad —dijo Tamberly automáticamente.
—Bien, para la parte a la que se le permite disfrutar de los frutos del viaje en el tiempo, bajo el ojo vigilante de la Patrulla.
—¿Traer el tesoro… aquí? —dijo torpemente Tamberly? ¿Ahora?
—Temporalmente. Hemos acampado aquí porque es una base conveniente. —Frunció el ceño—. La Patrulla vigila demasiado nuestro entorno de origen. ¡Cerdos arrogantes! —Vuelta a la calma—: Como Machu Picchu está tan aislada en el presente, no se verá afectada por los cambios en el pasado cercano… Por ejemplo, por la inexplicable desaparición una noche del rescate de Atahualpa. Pero sus asociados lo buscarán por todos los medios, Tamberly. Seguirán hasta la más mínima pista que puedan encontrar. Mejor tener esa información ahora, para prevenir sus movimientos.
Debería estremecerme hasta el fondo de mi alma por esa temeridad total y absoluta —arriesgarse a producir bucles en las líneas de mundo, vórtices temporales, la destrucción de todo el futuro—. No, no arriesgarse. Producirla deliberadamente. Pero no puedo sentir terror. La cosa que se sostiene sobre mi cráneo retiene mi humanidad.
Varagan se inclinó.
—Por tanto, discutamos su historia personal —dijo—. ¿Qué considera su hogar? ¿Tiene familia, amigos, lazos de algún tipo?
Las preguntas se hicieron rápidamente incisivas. Tamberly observaba y escuchaba mientras el hábil cirujano cortada detalle tras detalle. Cuando algo interesaba especialmente a Varagan, lo seguía hasta el final. La segunda esposa de Tamberly debería estar a salvo; también pertenecía a la Patrulla. Su primera esposa se había vuelto a casar. Pero oh, Dios, su hermano, y la propia esposa de Bill, y se oyó confesar que su sobrina era como una hija para él…
La entrada se oscureció. Luis Castelar la atravesó.
La espada cortó. El guardia se inclinó, se dobló, cayó y quedó tendido retorciéndose. De la garganta le salía sangre, como un grito rojo que ya no pudiese oírse.
Raor dejó caer la caja de control y fue por su arma. Castelar llegó hasta ella. El puño izquierdo golpeó la mandíbula de la mujer. Ella cayó hacia atrás, hundida, llegó al suelo y lo miró boquiabierta, anonadada. La hoja de Castelar silbó mientras ella caía. Varagan estaba de pie. Increíblemente había esquivado un corte que le hubiese abierto en canal. La habitación era demasiado estrecha para que pudiese escabullirse. Castelar atacó. Varagan se apretó el estómago. Le salía sangre de entre los dedos. Se apoyó contra la pared y gritó.
Castelar no malgastó el tiempo acabando con él. El español arrancó el casco de la cabeza de Tamberly. Cayó al suelo. La totalidad del espíritu le llegó al americano como un rayo de sol.
—¡Salgamos de aquí! —rugió Castelar—. Ese caballo hechizado de ahí fuera…
Tamberly se puso en pie tambaleándose. Las rodillas apenas lo sostenían. El brazo libre de Castelar le dio apoyo. Salieron al exterior. El cronociclo esperaba. Tamberly se situó en el asiento delantero, Castelar saltó detrás. En la entrada del patio apareció un hombre de negro. Gritó y tendió el brazo para coger el arma.
Tamberly activó la consola.
11 de mayo de 2937 a.C.
Machu Picchu había desaparecido. El viento lo rodeaba. A cientos de metros por debajo había un valle fluvial, lleno de hierba y árboles. En la distancia relucía el océano.
El cronociclo cayó. El aire aullaba. Las manos de Tamberly buscaron el impulsor gravitatorio. El motor despertó. La caída se detuvo. Condujo el vehículo en un aterrizaje suave y silencioso.
Empezó a estremecerse. Frente a sus ojos sólo tenía tinieblas.
La reacción pasó. Fue consciente de la presencia de Castelar, de pie a su lado, y de la punta de la espada del español a un centímetro de su garganta.
—Baja de esa cosa —dijo Castelar—. Muévete con cuidado, con los brazos en alto. No eres un hombre santo. Creo que eres un mago que debería arder en la hoguera. Lo descubriremos.
3 de noviembre de 1885
Un carruaje llevó a Manse Everard desde Dalhousie Roberts, importadores —que era también la base en Londres de la Patrulla del Tiempo en aquel entorno— a la casa en York Place. Subió los escalones a través de una densa niebla amarillenta e hizo sonar una campanilla. Una sirvienta le hizo pasar a una antesala revestida de madera. Le entregó su tarjeta. Ella regresó al cabo de un minuto para comunicarle que la señora Tamberly estaría encantada de recibirlo. Él dejó su sombrero y su abrigo en un perchero y la siguió. La calefacción interior no conseguía evitar que entrase el frío, lo que por una vez ¡e hizo sentirse agradecido de ir vestido como un caballero inglés. Normalmente esa ropa le parecía abominablemente incómoda. Por lo demás, se trataba en general de una época maravillosa para vivir, si tenías dinero, una salud de hierro y podías pasar por protestante anglosajón.
El salón era una estancia agradable iluminada con gas, llena de libros y sin demasiados cachivaches. Había un fuego de carbón. Helen Tamberly estaba de pie cerca del fuego, como si necesitase la alegría que daba. Era una mujer pequeña de pelo rubio rojizo; el vestido largo destacaba sutilmente una figura que sin duda muchas envidiaban. Su voz convertía el inglés regio en musical, pero le fallaba un poco.
—¿Cómo se encuentra, señor Everard? Por favor, tome asiento. ¿Le apetece tomar té?
—No, gracias, señora, a menos que usted también quiera. —No intentó disimular su acento americano—. Dentro de poco llegará otro hombre. ¿Quizá después de haber hablado con él?
—Claro. —Le indicó a la sirvienta que se retirase; al irse, dejó la puerta abierta. Helen Tamberly se levantó a cerrarla.
—Espero que no afecte demasiado a Jenkins —dijo con una sonrisa triste.
—Me atrevería a decir que se ha acabado acostumbrando a que aquí pasen cosas poco normales —contestó Everard en un esfuerzo por igualar la compostura de la mujer.
—Bien, intentamos no llamar demasiado la atención. La gente tolera cierta medida de excentricidad. Si nuestra fachada fuese clase alta, en lugar de burgueses acomodados, podríamos hacer cualquier cosa; pero en ese caso estaríamos demasiado tiempo en el punto de mira. —Atravesó la alfombra para situarse frente a él, con los puños apretados a los lados—. Basta ya —dijo desesperada—. Es usted de la Patrulla. Un agente No asignado, ¿es cierto? Es sobre Stephen. Debe serlo. Dígame.
Sin temor a ser oídos, siguió hablando en inglés, lo que a oídos de ella podría sonar más amable que el temporal.
—Sí. Por ahora no sabemos nada con seguridad. Ha… desaparecido. No se presentó. Supongo que recuerda que debía hacerlo en Lima a finales de 1535, varios meses después de que Pizarro la fundase. Tenemos un puesto allí. Una investigación discreta reveló que el fraile Esteban Tanaquil desapareció misteriosamente dos años antes, en Cajamarca. Desapareció, que quede claro, no que murió en algún accidente o reyerta u otra cosa. —Con frialdad—: Nada tan simple.
—Pero ¿podría estar vivo? —gritó ella.
—Eso esperamos. Sólo puedo prometer que la Patrulla intentará con todas sus jodidas… eh, perdóneme.
Ella soltó una risa entrecortada.
—No importa. Si viene usted del entorno de Stephen, todos hablan así, ¿no?
—Bien, él y yo nacimos y nos criamos en Estados Unidos, a mediados del siglo XX. Por eso se me ha pedido que realice esta investigación. Un pasado compartido con su marido podría darme alguna idea.
—Se le pidió —murmuró ella—. Nadie da órdenes a un agente No asignado, nadie excepto un daneliano.
—Eso es del todo exacto —dijo incómodo. En ocasiones le avergonzaba su situación, sin estar asignado a ningún entorno, sino con libertad para ir a donde fuese preciso y cuando fuese preciso para actuar siguiendo su propio juicio. No era por naturaleza pretencioso, sino un hombre sencillo.
—Me agrada que esté de acuerdo —dijo ella, y parpadeó para evitar las lágrimas—. Por favor, siéntese. Fume si quiere. ¿Está seguro de que no le apetece té y galletas, o un poco de brandy?
—Quizá más tarde, gracias. Pero siempre me sirvo de mi pipa. —Él esperó a que ella se sentase frente al fuego para ocupar el sillón opuesto, que debía de ser el de Steve Tamberly. Entre ellos ardía el fuego azul.
—En el pasado he tenido algunos casos como éste… en el pasado de mi vida —empezó diciendo con cautela—. Es deseable comenzar descubriendo todo lo posible sobre la persona implicada. Eso significa hablar con sus allegados. Así que hoy he venido un poco antes, con la esperanza de que pudiésemos conocernos. Un agente que ha estado en el lugar vendrá dentro de un rato para contarnos lo que ha descubierto. Di por supuesto que no le importaría.
—Oh, no. —Tomó aliento—. Pero dígame, por favor. Siempre he tenido dificultad para entenderlo, incluso cuando pienso en temporal. Mi padre era profesor de física, y es difícil dejar a un lado la lógica estricta de causa y efecto que me enseñó. Stephen… tuvo problemas, en el Perú del siglo XVI. Quizá la Patrulla pueda salvarlo, quizá no pueda. Pero cualquiera que sea el resultado… la Patrulla lo sabrá. Habrá un informe en los archivos. ¿No puede ir inmediatamente y leerlo? ¿O saltar en el tiempo y preguntarle a su yo futuro? ¿Por qué tenemos que pasar por esto?
Educación o no, debía de estar terriblemente afectada para hacer tal pregunta, ella que también había recibido entrenamiento en la Academia en el Oligoceno, mucho antes de que hubiese una existencia humana que pudiese ser alterada. No por ello Everard la tuvo en menor consideración. Más bien, le hizo apreciar el coraje que mantenía su calma. Y, después de todo, su trabajo no la exponía a las paradojas y peligros del tiempo mutable. Ni tampoco los había experimentado Tamberly —había sido un observador directo aunque disfrazado— hasta que los acontecimientos lo atraparon de pronto.
—Sabe que eso está prohibido. —Mantuvo el tono suave—. Los bucles causales pueden convertirse con facilidad en vórtices temporales. Que se anulase todo el esfuerzo sería el menor de los riesgos que correríamos. Y en todo caso, es fútil. Esos registros, esos recuerdos, podrían ser de algo que nunca sucedió. Sólo imagínese como se verían afectados nuestros actos si creyésemos conocer el futuro. No, debemos realizar nuestro trabajo de la forma más estrictamente causal que podamos, para así convertir en reales nuestros éxitos o fracasos.
Porque la realidad es condicional Es como el dibujo de las olas en el mar. Si las ondas (las ondas de probabilidad del caos cuántico que subyace a todo) cambian de ritmo, abruptamente la estructura de pliegues y espuma desaparece, convertida en otra. Ya en el siglo XX los físicos entreveían algo de eso. Pero no fue hasta la invención del viaje en el tiempo que el hecho penetró en las vidas humanas.
Si vas al pasado lo conviertes en tu presente. Tienes el mismo libre albedrío de siempre. No hay ninguna limitación especial. Es inevitable que influyas en lo que sucede.
Normalmente los efectos son pequeños. Es como si el continuo espacio-tiempo fuese una red de fuertes bandas de goma: restaura su configuración después de sufrir una fuerza distorsionadora. Es más, normalmente eres parte del pasado. Hubo realmente un hombre que viajó con Pizarro y se hacía llamar hermano Tanaquil. Eso «siempre» fue cierto, y el hecho de que no naciese en ese siglo, sino mucho después, es sólo accidental Si haces pequeñas cosas anacrónicas, eso no importa; podrían producir algún comentario, pero el recuerdo morirá. Es una cuestión filosófica si la realidad parpadea o no por esos cambios insignificantes.
Pero algunos actos tienen importancia. ¿Qué pasaría si un lunático viajase al siglo V y diese ametralladoras a Atila el huno? Cosas así son tan evidentes que es fácil prevenirlas. Pero cambios más sutiles… La revolución bolchevique de 1917 casi fracasó. Sólo la energía y el genio de Lenin la hicieron triunfar. ¿Qué pasaría si viajases al siglo XIX y, sin causar ningún daño, evitases que los padres de Lenin se conociesen? Luego el Imperio ruso no se convertiría en la Unión Soviética, y las consecuencias de ese hecho permearían toda la historia. Tú, en el pasado de los cambios, todavía estarías aquí; pero si viajases al futuro encontrarías un mundo completamente diferente, un mundo en el que probablemente no naciste. Existirías, pero como un efecto sin causa, arrojado a la existencia por la anarquía que está en su base.
Cuando se construyó la primera máquina del tiempo, aparecieron los danelianos, los superhumanos que habitan el remoto futuro. Establecieron las reglas del tráfico temporal y fundaron la Patrulla para ponerlas en práctica. Como la otra policía, generalmente ayudamos a gente en situaciones legales; cuando podemos los sacamos de situaciones difíciles; ofrecemos la ayuda y atención que podemos dar a las víctimas de la historia. Pero siempre la misión básica es proteger y preservar la historia, porque es lo que finalmente producirá a los gloriosos danelianos.
—Lo siento —dijo Helen Tamberly—. Ha sido una idiotez por mi parte. Pero he estado… tan preocupada. Se suponía que Stephen sólo iba a estar fuera tres días. Seis años para él, tres días para mí. Quería tanto tiempo para poder acostumbrarse de nuevo a este entorno. Quería vagar de incógnito, adoptar de nuevo los hábitos victorianos, para no hacer distraído nada que pudiese sorprender a los sirvientes o a los amigos. ¡Ha pasado una semana! —Se mordió el labio—. Perdóneme. Estoy desvariando, ¿no?
—En absoluto. —Everard sacó la pipa y el tabaco. Quería ese pequeño placer frente a la angustia—. Parejas que se aman como la suya hacen que un soltero como yo se sienta melancólico. Pero vayamos al grano. Será lo mejor para los dos. Usted es nativa de Inglaterra en este siglo, ¿no?
Ella asintió.
—Nací en Cambridge, en 1856. Me quedé huérfana a los diecisiete, con unos modestos medios, estudié clásicas, me convertí en toda una marisabidilla y, finalmente, me reclutó la Patrulla. Stephen y yo nos conocimos en la Academia. A pesar de la diferencia de edad, que, gracias a Dios, no nos importa, nosotros… nos gustamos, y nos casarnos después de graduamos. Él no creyó que me gustase su tiempo de nacimiento. —Hizo una mueca—. Lo visité, y tenía razón. Por su parte, se sentía… se siente feliz aquí y ahora. Su tapadera es la de un empleado americano de una firma de importación. Cuando yo voy a mi trabajo, o lo traigo a casa, bien, es poco común que una mujer tenga intereses intelectuales, pero no extraordinario. Marie Kslodowska (madame Curie), se matriculará en la Sorbona dentro de unos cuantos años.
—Y a la gente de este entorno se le da mejor meterse en sus propios asuntos que a la del mío. —Everard se ocupó de llenar la cazoleta—… Me atrevería a decir que ustedes dos hacen más cosas en común de lo que es habitual para un hombre y su esposa de estos días.
—Oh, sí. —Era patético oír su afán—. Empezando con nuestras vacaciones. Nos encanta el Japón arcaico y hemos estado varias veces. —Everard llegó a la conclusión de que era un país lo suficientemente aislado, con una población lo suficientemente pequeña y sin instruir como para que la Patrulla permitiese visitas ocasionales de extraños evidentes—. Tenemos aficiones, la cerámica, por ejemplo; ese cenicero que tiene al lado es obra suya… —La voz se apagó.
Con rapidez, él siguió preguntando.
—¿Su campo es la Grecia antigua? —El hombre de la base no estaba seguro.
—Las colonias jónicas, principalmente en los siglos VII y VI antes de Cristo. —Suspiró—. Es irónico que ahí la Patrulla no pueda admitirme, una mujer nórdica. —Intentó recuperarse Pero como ya le he dicho, hemos visto muchas otras cosas maravillosas. —Con la vestimenta adecuada y una cuidadosa guía—. No, no debo quejarme. —Se rompió su estoicismo—. Si Stephen, si le trae de vuelta, ¿cree que se le podría persuadir para que se estableciese e investigase en casa, como yo?
La cerilla de Everard produjo un chirrido agudo en el silencio. Dejó que el humo le envolviese la lengua y acarició la cazoleta en la mano.
—No cuente con ello —dijo—. Además, los buenos investigadores de campo son escasos. La buena gente de cualquier tipo es escasa. Puede que no sea consciente de la escasez de personal que tenemos en la Patrulla. La gente como usted permite que la gente como él pueda operar. Y la mía. Normalmente regresamos sanos y salvos a casa.
El trabajo de la Patrulla lo era todo menos baladronadas y actos heroicos. Dependía del conocimiento exacto. Gente como Steve recopilaban la mayor parte de los datos sobre el terreno, pero también requerían la paciente labor de personas como Helen, que reunía los informes. Por tanto, los observadores en jonia traían una cantidad de información mucho mayor que la que contenían las crónicas y reliquias que habían sobrevivido hasta el siglo XIX; pero no podían hacer el trabajo de ella, que consistía en reunirlo todo, interpretarlo, ordenarlo y preparar informes para las siguientes expediciones.
—Algún día tendrá que encontrar algo más seguro. —Enrojeció—. Me niego a tener hijos hasta que lo haga.
—Oh, estoy seguro de que pasará a un puesto administrativo a su debido tiempo —contestó Everard. Si podemos salvarlo—. Tendrá demasiada experiencia para que le permitamos ir corriendo por ahí. En lugar de eso, dirigirá los esfuerzos de gente nueva. Humm, eso podría requerir que asumiese una identidad de colono español durante algunas décadas. Sería más fácil si usted pudiese unirse a él.
—¡Qué aventura! Me adaptaría. No planeábamos ser victorianos por siempre.
—Y han descartado la América del siglo XX. Humm, ¿qué hay de sus lazos allí?
—Él proviene de una vieja familia californiana. Tiene lejanas conexiones peruanas. Un tatarabuelo suyo fue un capitán que se casó con una joven dama de Lima y se la llevó a casa. Quizá eso lo ayudó a interesarse por el viejo Perú. Supongo que sabe que se convirtió en antropólogo, y que después practicó allí la antropología. Tiene un hermano casado en San Francisco. El primer matrimonio de Stephen terminó en divorcio y, poco después, se alistó en la Patrulla. Eso fue, será, en 1968. Después renunció a su puesto de profesor y le dijo a todo el mundo que tenía una beca de investigación en una institución, lo que le permitiría investigar de forma independiente. Eso explica sus frecuentes ausencias prolongadas. Todavía conserva una residencia de soltero, para poder seguir en contacto con amigos y familiares, y no tiene planes por el momento de salir de sus vidas. Al final tendrá que hacerlo, y lo sabe, pero… —Sonrió—. Habla mucho de ver a su sobrina favorita casada y con hijos. Dice que quiere disfrutar de ser un tío abuelo.
Everard pasó por alto la combinación de tiempos verbales. Era inevitable cuando hablabas en una lengua que no fuese el temporal.
—Sobrina favorita, ¿eh? —murmuró—. Ese tipo de persona a menudo es útil, saben mucho y lo dicen con tranquilidad sin sospechar. ¿Qué sabe de ella?
—Se llama Wanda, y nació en 1965. Según los últimos comentarios que me hizo Stephen, era… estudiante de biología en un lugar llamado Universidad de Stanford. De hecho, él ajustó la partida de su última misión desde California en lugar de hacerlo desde Londres para poder ver a su familia en, oh, sí, 1986.
—Mejor será que me entreviste con ella.
Llamaron a la puerta.
—Entre —dijo la mujer.
Entró la sirvienta.
—Hay una persona que pide verla, señora —anunció—. Señor Basscase, dice que se llama. —Con fría desaprobación—: Un caballero de color.
—Es el otro agente —le murmuró Everard a su anfitriona—. Llega antes de lo que esperaba.
—Que pase —indicó ella.
Julio Vásquez ciertamente parecía fuera de lugar: bajo, rechoncho, de piel broncínea, pelo negro, rasgos anchos y nariz arqueada. Era casi un nativo puro de los Andes, aunque nacido en el siglo XXII, según sabía Everard. Aun así, aquel vecindario debía de estar ya acostumbrado a los visitantes exóticos. No sólo era Londres el centro de una imperio planetario, York Place dividía Baker Street.
Helen Tamberly recibió al recién llegado con amabilidad y mandó pedir el té. La Patrulla la había curado de cualquier racismo victoriano. Por necesidad, la lengua pasó a ser el temporal, porque ella no hablaba español (ni quechua) y el inglés no era lo suficientemente importante en la vida de Vásquez, ya fuese antes o después de unirse a la Patrulla, para haberse molestado en aprender algo más que unas frases sueltas.
—He descubierto muy poco —dijo—. Era una empresa especialmente difícil, más aún tan de improviso. Para los españoles era simplemente otro indio. ¿Cómo iba a acercarme a uno de ellos y, menos aún, hacer preguntas? Podrían haberme azotado por insolencia, o ejecutado inmediatamente.
—Los conquistadores eran una panda de bas… de perros del infierno, cierto —comentó Everard—. Por lo que recuerdo, después de la entrega del rescate de Atahualpa, Pizarro no lo liberó. No, lo puso ante un tribunal de pega por cargos falsos y lo condenó a muerte. A ser quemado vivo, ¿no?
—La pena fue conmutada por estrangulación cuando aceptó el bautismo —dijo Vásquez—, y muchos españoles, incluyendo al mismo Pizarro, se sintieron luego culpables por el asunto. Habían tenido miedo de que Atahualpa, una vez liberado, provocase una revuelta contra ellos. Su última marioneta inca, Manco, así lo hizo. —Se detuvo—. Sí, la Conquista fue horror, asesinato, pillaje, esclavitud. Pero amigo, aprendiste historia en una escuela anglófona, y España fue durante siglos el rival de Inglaterra. La propaganda del conflicto sigue ahí. La verdad es que los españoles, con Inquisición y todo, no eran peores que cualquiera en su propia época, y mejores que muchos. Algunos, como Cortés e incluso Torquemada, intentaron obtener algo de justicia para los nativos. Vale la pena recordar que esas poblaciones sobrevivieron en casi toda Latinoamérica, nuestra tierra ancestral, mientras que los ingleses, con sus sucesores yanquis y canadienses, casi exterminaron a los indios por completo.
—Touché —dijo Everard de mala gana.
—Por favor —susurró Helen Tamberly.
—Mis disculpas, señora. —Vásquez se inclinó desde su sillón—. No pretendía atormentarla, sólo explicar por qué descubrí tan poco. Aparentemente el fraile y el soldado entraron una noche en la casa donde se guardaba el tesoro. Cuando no volvieron a salir por la mañana, los guardias se pusieron nerviosos y abrieron la puerta. No estaban dentro. Todas las salidas habían estado vigiladas. Se lanzaron rumores sensacionales. Lo que oí fue por los indios, y tampoco podía interrogarlos. Recuerde que yo era un extraño entre ellos, y que apenas se habían alejado de su lugar de nacimiento. La confusión me permitió fabricar una historia que explicase mi presencia en la ciudad, pero no hubiese soportado un examen atento si alguien se hubiese sentido interesado en mí.
Everard chupó la pipa.
—Humm —dijo—, entiendo que Tamberly, como el fraile, tenía acceso a cada nueva entrega del tesoro, para rezarle o lo que fuese. En realidad, tomaba hologramas de las obras de arte, para información y disfrute de la gente del futuro. Pero ¿qué hay del soldado?
Vásquez se encogió de hombros.
—Oí su nombre, Luis Castelar, y que era un oficial de caballería que se había distinguido en la campaña. Algunos dijeron que planeaba robar el tesoro, pero otros contestaron que eso era impensable de un caballero tan honorable, sin mencionar el buen corazón de fray Tanaquil. Pizarro interrogó durante mucho tiempo a los guardias Pero, según escuché, quedó satisfecho de su honradez. Después de todo, el tesoro seguía allí. Cuando me fui, la idea general era que se trataba de cosas de hechiceros. La histeria estaba aumentando con rapidez. Podría tener terribles consecuencias.
—Que no constan en la historia que aprendimos —gruñó Everard—. ¿Cuál es la importancia de esa pieza exacta del espacio-tiempo?
—La Conquista, como un todo, es claramente vital, una parte importante de los acontecimientos del mundo. Este episodio en particular… ¿quién sabe? No hemos dejado de existir, a pesar de estar en el futuro.
—Lo que no implica que no podamos dejar de existir —dijo Everard secamente. Podemos no haber sido nunca, nosotros y todo el mundo que nos vio nacer. Es una desaparición más absoluta que la muerte —. La Patrulla debe concentrar todo lo que pueda en ese periodo de días o semanas. Y moverse con extremo cuidado. —Y añadió para beneficio de Helen Tamberly—: ¿Qué pudo suceder? ¿Tiene alguna pista, agente Vásquez?
—Podría tener una muy frágil —le dijo el otro hombre—. Sospecho que alguien con un vehículo temporal tenía la intención de robar el rescate.
—Sí, es una suposición lógica. Una de las tareas de Tamberly era vigilar los acontecimientos e informar a la Patrulla de cualquier cosa sospechosa.
—¿Cómo podía hacerlo sin viajar en el tiempo? —preguntó en voz alta la mujer.
—Dejaba mensajes grabados en lo que parecían piedras normales, pero que emitían una radiación tipo «Y» que las identificaba —explicó Everard—. Se comprobaron los puntos designados, pero no había otra cosa que breves informes rutinarios sobre lo que experimentaba.
—Se me apartó de mí misión real para esta investigación —siguió diciendo Vásquez—. Mi trabajo era una generación antes, en el reino de Huayna Cápac, padre de Atahualpa y Huáscar. No podemos comprender la Conquista sin comprender la gran y compleja civilización que destruyó. —Un imperio que iba desde Ecuador hasta Chile, y desde el Pacífico hasta las aguas del Amazonas—. Y… parece que unos extraños aparecieron en la corte de ese inca en 1524, un año antes de su muerte aproximadamente. Se parecían a los europeos y se dio por supuesto que lo eran; en el reino habían oído rumores de hombres de lejos. Se fueron al cabo de un tiempo, nadie supo adónde o cómo. Pero cuando regresé al futuro, empezaba a tener la sospecha de que intentaron persuadir a Huayna de que no diese a Atahualpa poder para rivalizar con Huáscar. Fracasaron; el viejo era testarudo. Pero es significativo que se realice el intento, ¿no?
Everard silbó.
—¡Dios, sí! ¿Tuvo alguna indicación de quiénes podrían ser los visitantes?
—No. Nada que valiese la pena. Todo el entorno es excepcionalmente difícil de penetrar. —Vásquez esbozó una sonrisa torcida—. Después de defender a los españoles contra las acusaciones de haber sido monstruos, según los niveles el siglo XVI, debo decir que el Estado inca no era una nación de inocentes pacifistas. Se extendía agresivamente en todas las direcciones posibles. Y era totalitario; regulaba la vida hasta los más mínimos detalles. No era agradable; si lo aceptabas se te daba. Pero mal te iba si no lo hacías. Los mismos nobles carecían de cualquier libertad que valiese la pena mencionar. Sólo el inca, el dios rey, la tenía. Pueden apreciar las dificultades a las que se enfrenta alguien de fuera, aunque pertenezca a la misma raza. En Caxamalca dije que había sido enviado para informar sobre el distrito a la burocracia. Antes de que Pizarro pusiese patas arriba el reino, nunca hubiese podido sostener semejante historia. En todo caso, lo que oí fueron rumores de segunda y tercera mano.
Everard asintió. Como prácticamente todo en la historia, la Conquista española no fue ni completamente mala ni completamente buena. Cortés, al menos, puso fin a los horrendos sacrificios—masacre de los aztecas, y Pizarro abrió el camino para un concepto de la dignidad y el valor individual. Ambos invasores tenían aliados indios, que se unieron a ellos por excelentes razones.
Bien, moralizar no era el trabajo de un patrullero. Su deber era preservar lo que fue, de un extremo al otro del tiempo, y ayudar a sus compañeros.
—Hablemos de cuanto se nos ocurra que pueda servimos de ayuda —propuso—. Señora Tamberly, no abandonaremos a su marido a su suerte. Quizá no podamos rescatarlo, pero le aseguro que vamos a intentarlo.
Jenkins trajo el té.
30 de octubre de 1986
El señor Everard es una sorpresa. Sus cartas y luego las llamadas de teléfono desde Nueva York fueron, bien, amables y algo intelectuales. Aquí, en persona, resulta un gran gorila con la nariz torcida. ¿Cuántos años tiene?, ¿cuarenta? Es difícil saberlo. Estoy segura de que ha visto mucho.
No importa su aspecto (podría ser muy sexy si las cosas fuesen por ese camino. Que no irán. Maldición, sin duda para mejor). Habla con suavidad, del mismo modo chapado a la antigua que en sus comunicados.
Nos damos la mano.
—Me alegro de conocerla, señorita Tamberly —dice con voz profunda—. Ha sido muy amable por su parte venir hasta aquí. —Un hotel del centro, el vestíbulo.
—Bien, se refiere a mi único tío, ¿no? —le suelto.
Asiente.
—Me gustaría hablar con usted. Humm, ¿sería muy atrevido si le ofreciese una bebida? ¿O una cena? Le daré muchos problemas.
Cuidado.
—Gracias, pero ya veremos. Ahora mismo, para serle sincera, estoy muy tensa. ¿Podríamos pasear un rato?
—¿Por qué no? Hace un día precioso y no venía a Palo Alto desde hace años. ¿Quizá podamos llegarnos hasta la universidad y pasear por allí?
Un día espléndido ciertamente, un veranillo de san Martín antes de que las lluvias empiecen en serio. Si dura demasiado acabaremos teniendo smog. Ahora mismo, cielo azul sobre las cabezas y la luz del sol cayendo como una cascada. Los eucaliptos en el campus estarán plateados, de un verde pálido y perfumados. A pesar de la situación (oh, ¿qué ha sido de tío Steve?) no puedo controlar la emoción. Yo, con un detective de verdad.
En la calle giramos a la izquierda.
—¿Qué quiere, señor Everard?
—Entrevistarla, exactamente como le dije. Me gustaría que me hablase del doctor Tamberly. Cualquier cosa que diga podría darme alguna indicación.
Está bien que la fundación se preocupe, que contrate a este hombre. Bien, naturalmente, en tío Steve tienen una inversión. Está investigando en Sudamérica, pero nunca ha comentado nada. Debe de ser un libro explosivo el que quiere escribir. Ese trabajo se refleja en la fundación. Le ayuda a justificar la reducción de impuestos. No, no debería pensar así. El cinismo barato es para los de primer año.
—Pero ¿por qué yo? Es decir, mi padre es su hermano. Él sabría mucho más.
—Quizá. Tengo intención de visitarlo, a él y a su esposa. Pero según la información que me han dado usted es la favorita de su tío. Tengo la corazonada de que le reveló cosas sobre sí mismo, nada importante, nada que usted crea muy especial, que podrían iluminar su carácter, darme algunas pistas de adónde fue.
Menudo trago. Ya lleva seis meses sin ni siquiera una postal.
—¿En la fundación no tienen ni idea?
—Ya me lo preguntó antes. —Le recordó Everard—. Siempre ha sido un operador independiente. Fue la condición que puso para aceptar los fondos. Sí, iba en dirección a los Andes, pero apenas saben más que eso. Es un territorio enorme. Las autoridades policiales de los distintos países posibles no han podido decirnos nada.
Es difícil decirlo. Resulta melodramático. Pero…
—¿Sospecha… juego sucio?
—No lo sabemos, señorita Tamberly. Esperamos que no. Quizá se arriesgó un poco demasiado… En todo caso, mi trabajo es intentar entenderlo. —Sonrió. Se le arrugaba la cara—. Mi idea para hacerlo es comenzar comprendiendo a las personas por las que él siente aprecio.
—Siempre fue, ya sabe, reservado. Un tipo bastante introvertido.
—Que, sin embargo, sentía mucho aprecio por usted. ¿Le importa si le hago algunas preguntas sobre usted, para empezar?
—Adelante. No le garantizo que las conteste todas.
—Nada demasiado personal. Veamos. Está en el último año de Stanford, ¿no? ¿En qué se gradúa?
—En biología.
—Eso es casi tan amplio como «física», ¿no?
No es tonto.
—Bien, en general me interesan las transiciones evolutivas. Probablemente me dedicaré a la paleontología.
—Entonces, ¿planea cursar un postrado?
—Oh, sí. Un doctorado es el carné de entrada si quieres dedicarte a la ciencia.
—Tiene más aspecto atlético que académico, si me permite decírselo.
—Tenis, acampada, claro, me gusta el aire libre, y buscar fósiles es una forma genial de que te paguen por estar al aire libre. —En un impulso—. Tengo en cartera un trabajo de verano. Guía turística en las Galápagos. El Mundo Perdido si alguna vez hubo un Mundo Perdido. —De pronto los ojos me pican y se me nublan—. Tío Steve lo arregló para mí. Tiene amigos en Ecuador.
—Suena genial. ¿Cómo va de español?
—Muy bien. Nosotros, mi familia, solíamos pasar muchas vacaciones en México. Todavía voy de vez en cuando, y he viajado por Sudamérica.
Ha sido increíblemente fácil hablar con él. «Cómodo como un zapato viejo», diría papá. Nos sentamos en un banco del campus, tomamos cervezas en la cafetería y acaba llevándome a cenar. Nada espectacular, nada romántico. Pero ha valido la pena saltarse las clases. Le he contado un montón de cosas.
Es curioso cómo se las ha arreglado para contar poco de sí mismo.
De eso me doy cuenta cuando me dice adiós ante mi edificio de apartamentos.
—Me ha sido de mucha ayuda, señorita Tamberly. Quizá más de lo que supone. Mañana hablaré con sus padres. Luego supongo que volveré a Nueva York. Tome. —Saca la cartera y extrae una pequeña cartulina blanca—. Mi tarjeta. Si le viene cualquier otra cosa a la cabeza, por favor, llámeme inmediatamente, a cobro revertido. —Muy serio añade—: O si sucede cualquier cosa que le parezca peculiar. Por favor. Este asunto podría ser un poco peligroso.
¿Tío Steve implicado con la CIA, o qué? De pronto la noche ya no parece agradable.
—Vale. Buenas noches, señor Everard. —Acepto la tarjeta y me apresuro a entrar.
11 de mayo de 2937 a.C.
—Cuando los vi juntos y me di cuenta de que habían bajado la guardia —dijo Castelar—, invoqué mentalmente a Santiago y salté. La patada le dio al primero en la garganta y cayó al suelo. Me giré y le di al segundo con la parte baja de la mano debajo de la nariz y luego hacia arriba, así. —El movimiento fue rápido y salvaje—. También cayó. Recogí la espada, me aseguré de que los dos no pudiesen seguirme y fui a buscarte.
Su tono era casi casual. Tamberly pensó, con el cerebro todavía atontado, que los exaltacionistas habían cometido el error común de subestimar a un hombre de una época pasada. Aquél ignoraba casi todo lo que ellos sabían, pero en inteligencia era su igual. Sobre ella pesaba una ferocidad producida por siglos de guerra; no un conflicto impersonal de alta tecnología sino el combate medieval en el que mirabas a los ojos a tu enemigos y los matabas con tus propias manos.
—¿No temías su… magia? —murmuró Tamberly.
Castelar negó con la cabeza.
—Sabía que Dios estaba conmigo. —Se persignó, luego suspiró—. Fue estúpido por mi parte dejar sus pistolas. No volveré a cometer ese error.
A pesar del calor, Tamberly se estremeció.
Estaba tumbado sobre la hierba crecida, bajo el sol del mediodía. Castelar estaba de pie, con el metal reluciendo, la mano en la empuñadura, las piernas separadas, como un coloso que recorriese el mundo. Más allá, una corriente fluía hacia el mar; no era visible desde allí sino que, estimaba por lo que había visto desde lo alto, se encontraba a unos cuarenta kilómetros de distancia. Palmeras, chirimoyas y el resto de la vegetación le indicaban que «todavía» estaban en la América tropical. Recordaba vagamente haber dado un golpe mayor al activador temporal que al espacial.
¿Podía ponerse en pie, correr hacia él, llegar antes que el español a la máquina y escapar? Imposible. Si estuviese en mejores condiciones físicas lo intentaría. Como la mayoría de los agentes de campo, había recibido entrenamiento en artes marciales. Usándolas podría superar las habilidades del otro y su mayor fuerza (cualquier caballero pasaba toda su vida dedicado a actividades físicas; en comparación un campeón olímpico parecería fofo). Ahora estaba demasiado débil, tanto de cuerpo como de mente. Sin el quiradex en la cabeza volvía a tener voluntad. Pero todavía no le servía de mucho. Se sentía agotado, como si tuviese arena en las sinapsis, plomo en los párpados y el cráneo vacío.
Castelar lo miraba desde arriba.
—Deja de retorcer palabras, hechicero —dijo—. Tengo que interrogarte.
¿Debería mantenerme callado y provocarle para que me mate? —Se preguntó Tamberly con cansancio—. Me imagino que primero me torturaría, buscando conseguir mi cooperación. Pero después estaría atrapado, indefenso… No. Seguro que jugaría con el vehículo. Eso podría provocar con facilidad su destrucción; pero si no es así, ¿qué otra cosa podría pasar? Debo mantener mi muerte en reserva basta asegurarme de que es lo único que puedo ofrecer.
Levantó la vista al oscuro rostro de águila y dijo:
—No soy un hechicero. Simplemente tengo conocimientos de varias artes y dispositivos. Los indios pensaban que nuestros mosqueteros controlaban el trueno. No era más que pólvora. La aguja de una brújula señala el norte, pero no es magia. —Aunque no entiendes el principio involucrado, ¿no?—. Lo mismo vale para las armas que matan sin herir, y para los carruajes que permiten viajar por el espacio y el tiempo.
Castelar asintió.
—Tenía esa sensación —dijo lentamente. Los captores dijeron algunas cosas.
¡Dios, es un hombre brillante! Quizá, a su modo, un genio. Sí, recuerdo que comentó que, aparte de sus estudios entre los sacerdotes, había disfrutado de la lectura de las historias de Amadís (esas novelas fantásticas que infamaron la imaginación de su época)y en otro comentario demostró una visión sorprendentemente sofisticada del Islam.
Castelar se puso tenso.
—Entonces dime qué pasa —exigió—. ¿Qué eres en realidad, tú que falsamente finges estar ordenado?
Tamberly rebuscó en su mente. No había ninguna barrera. El quiradex había eliminado los reflejos que le impedían revelar la existencia de la Patrulla del Tiempo y el viaje temporal. Sólo quedaba su sentido del deber.
De alguna forma, debía controlar aquella terrible situación. Una vez que hubiese descansado, dejando que la carne y la inteligencia se recuperasen del sufrimiento, podría tener una buena oportunidad de engañar a Castelar. No importaba lo rápido que aprendiese, las novedades lo sobrepasarían. Pero, por el momento, Tamberly sólo estaba medio vivo. Y Castelar sentía su debilidad y la utilizaba con inteligencia y sin piedad.
—¡Dímelo! Nada de perder el tiempo, nada de rodeos. ¡Di la verdad! —La espada salió ligeramente de la vaina para volver a meterse.
—La historia es larga y larga, don Luis…
Una bota dio a Tamberly en las costillas. Rodó y quedó tendido sin aliento. El dolor lo recorría en ondas. Como si fuese un trueno oyó:
—Venga. Habla.
Se obligó a sentarse, hundido bajo lo implacable.
—Sí, me disfracé de fraile, pero no con intenciones anticristianas. —Tosió—. Era necesario. Hay hombres malvados que también tienen esos carruajes. Resultó que querían robar tu tesoro y nos llevaron a…
El interrogatorio continuó. ¿Habían sido los dominicos, con los que Castelar había estudiado, los que dirigían la Inquisición española? ¿O simplemente había aprendido a tratar con prisioneros de guerra? Al principio Tamberly tuvo la intención de ocultar la idea del viaje en el tiempo. Se le escapó, o se la arrancó, y Castelar la siguió como un sabueso. Era asombrosa la rapidez con la que asimilaba nuevos conceptos. Nada de la teoría. El mismo Tamberly no tenía más que una atisbo de la teoría, que pertenecía a una ciencia milenios por delante de la suya. La idea de que el espacio y el tiempo estuviesen unidos anonadó a Castelar, hasta que la descartó con un juramento y siguió con las cuestiones prácticas. Pero acabó comprendiendo que la máquina podía volar; podía flotar; podía ir instantáneamente a donde su piloto le indicase.
Quizá su aceptación fuese natural. Los hombres educados del siglo XVI creían en milagros; era un dogma cristiano, judío y musulmán. También vivían en un mundo de nuevos descubrimientos, ideas e inventos revolucionarios. Los españoles, en especial, estaban sumergidos en cuentos de caballería y encantamientos… lo estarían, hasta que Cervantes hiciese burla de ellos. Ningún científico le había dicho a Castelar que el viaje al pasado era físicamente imposible, ningún filósofo le había señalado las razones por las que era lógicamente absurdo. Se enfrentaba a los simples hechos.
La mutabilidad, la posibilidad de destruir todo un futuro, parecía escapársele. O se negaba a dejar que lo detuviese.
—Dios se ocupará del mundo —afirmó, y fue en busca del conocimiento de lo que podía hacer y cómo.
Imaginó con facilidad carracas viajando entre las épocas, y eso lo enardeció. No es que estuviese realmente interesado en los preciosos artículos de esos viajes: los orígenes de la civilización, los poemas perdidos de Safo, una representación por parte del gamelán más virtuoso que hubiese existido, imágenes tridimensionales de obras de arte que serían fundidas para formar parte de un rescate… Él pensaba en rubíes, esclavos y, sobre todo, en armas. Para él era razonable que los reyes del futuro aspirasen a regular ese tráfico y que los bandidos buscasen violar la regulación.
—Así que eras un espía de tu señor, y sus enemigos se sorprendieron al encontrarnos cuando llegaron como ladrones en la noche, pero por la gracia de Dios volvemos a estar libres —dijo—. ¿Ahora qué?
El sol estaba bajo en el cielo. La sed atenazaba la garganta de Tamberly. Se sentía como si la cabeza estuviese a punto de rompérsele, y los huesos de partírsele.
Castelar, como una imagen borrosa, se agachó frente a él, incansable y terrible.
—Pues, nosotros… nosotros deberíamos volver con mis compañeros. —Pudo decir Tamberly—. Te recompensarán bien y… te llevarán a la época que te corresponde.
—¿Lo harán? —Tenía una sonrisa de lobo—. ¿Sería mi pago? No estoy seguro de que hayas dicho la verdad, Tanaquil. Lo único que sé seguro es que Dios me ha entregado este instrumento, y debo emplearlo para Su gloria y el honor de n~ nación.
Tamberly se sentía como si las palabras lanzadas contra él, hora tras hora, fuesen cada una un puñetazo.
—¿Qué harás?
Castelar se acarició la barba.
—Creo que primero —murmuró con los ojos entrecerrados—, sí, está claro que primero me enseñarás a manejar esta montura. —Se puso en pie de un salto—. Levanta.
Casi tuvo que arrastrar a su prisionero hasta el cronociclo.
Debo mentir, debo retrasarlo, en el peor de los casos debo negarme y aceptar mi castigo. Tamberly no podía. El agotamiento, el dolor, la sed y el hambre lo traicionaron. Era físicamente incapaz de resistirse.
Castelar se situó a su lado, vigilando cada movimiento, listo para atacar a la mínima sospecha, y Tamberly estaba demasiado aturdido para engañarlo.
Examinó la consola entre el manillar. Buscó la fecha. La máquina grababa cada movimiento que realizaba por el continuo. Sí, realmente había retrocedido en el tiempo, al siglo XXX antes de Cristo.
—Antes de Cristo —dijo Castelar—. Pues claro, puedo ir a donde mi Señor cuando caminaba sobre la tierra y arrojarme a sus pies…
En aquel instante de éxtasis, un hombre sano le hubiese propinado un golpe de karate. Tamberly sólo pudo arrastrarse por el asiento y llegar hasta el activador. Castelar lo apartó a un lado como un saco de comida. Se quedó tendido medio inconsciente en el suelo hasta que la punta de la espada lo obligó a levantarse de nuevo.
La representación de un mapa. Situación: cerca de la costa de lo que algún día sería el sur de Ecuador. Por orden de Castelar, Tamberly hizo girar todo el globo en la pantalla. El Conquistador se quedó un rato sobre el Mediterráneo.
—Destruir a los paganos —murmuró—. Recuperar Tierra Santa.
Con ayuda de la unidad de mapa, que podía mostrar una región a cualquier escala deseada, el control del espacio era infantil en su manejo. Al menos, si bastase con una posición aproximada. Castelar estuvo de acuerdo con inteligencia en no intentar algo como aparecer en el interior de una cámara cerrada antes de tener mucha práctica. Los controles de] tiempo eran igualmente fáciles, una vez que aprendió los dígitos postarábigos. Lo hizo en unos minutos. La facilidad de manejo era una necesidad. Un viajero podía tener que salir de algún sitio o momento con rapidez. Volar, con el impulsor antigravitatorio, paradójicamente requería más habilidad. Castelar hizo que Tamberly le mostrase los controles, y luego lo subió para un vuelo de prueba.
—Si yo me caigo, también caerás tú —le recordó.
Tamberly deseó que así fuese. Al principio dieron tumbos, y casi perdió el control, pero pronto Castelar tomó completamente el mando. Experimentó con un salto en el tiempo, retrocedió medio día. De pronto el sol estaba en lo alto, y en la pantalla amplificadora se vio a sí mismo y al otro a un kilómetro de distancia en el valle. Eso lo afectó. Con rapidez, saltó a la puesta de sol. Con el salto espacial, se acercó al suelo ahora desierto. Después de flotar durante un minuto, realizó un accidentado aterrizaje.
Se bajaron.
—¡Gracias a Dios! —gritó Castelar—. Sus maravillas y favores no tienen fin.
—Por favor —le rogó Tamberly—, ¿podemos ir al río? Me muero de sed.
—Luego podrás beber —le contestó Castelar—. Aquí no hay ni comida ni fuego. Busquemos un sitio mejor.
—¿Dónde? —gruñó Tamberly.
—He estado pensando —dijo Castelar—. Buscar a tu rey no, eso sería entregarme a su poder. Reclamaría este dispositivo que tanto puede significar para la cristiandad. ¿De vuelta a la noche en Caxamalea? No, no inmediatamente. Podríamos encontrarnos con los piratas. Si no, entonces seguro que mi gran capitán Pizarro, con todos los respetos, causaría dificultades. Pero si regreso con armas invencibles, entonces oirá mi consejo.
Entre la oscuridad interior que se cernía sobre él, Tamberly recordó que los indios de Perú no habían sido dominados por completo cuando los conquistadores entraron en combate unos contra otros.
—Me dices que vienes de unos dos mil años después de Nuestro Señor —siguió diciendo Castelar—. Esa época podría ser un buen refugio durante un tiempo. Sabes cómo moverte en ella. Al mismo tiempo, las maravillas no deberían confundirme demasiado… si este invento se realizó mucho después, como me has dicho. —Tamberly comprendió que no soñaba con automóviles, aeroplanos, rascacielos y televisión… conservó su precaución de tigre—: Sin embargo, preferiría comenzar en un refugio pacífico, un lugar apartado en el que haya pocas sorpresas, para avanzar desde él. Sí, si pudiésemos encontrar a alguien más ahí, alguien cuyas palabras pudiese comparar con las tuyas… —En una explosión—: Me oyes. Debes de saber algo. ¡Habla!
La luz corría larga y dorada por el oeste. Los pájaros corrían a casa para anidar en los árboles oscurecidos. El río relucía como agua, como agua. Una vez más Castelar empleó la fuerza física. Era muy eficiente.
Wanda… estaría en Galápagos en 1987, y Dios sabía que esas islas eran muy pacíficas… Exponerla a ese peligro era todavía peor que romper la directiva de la Patrulla; de todas formas, esto último lo había roto el quiradex. Pero ella era inteligente y tenía muchos recursos, y era casi tan fuerte como cualquier hombre. Ella sería leal a su pobre tío. Su belleza rubia distraería a Castelar, y no esperaría demasiado peligro de una simple mujer. Entre ellos, el americano podría encontrar o producir una oportunidad…
Después, muy a menudo, el patrullero se maldijo. Pero realmente no fue él quien respondió, entre gimoteos y quejidos, al deseo del guerrero.
Mapas y coordenadas de las islas, que ningún hombre de la historia recorrería antes de 1535; unas descripciones; algunas explicaciones de lo que la muchacha hacía allí (Castelar estaba asombrado, hasta que recordó a las amazonas de los romances medievales); algo sobre ella como persona; la probabilidad de que la mayor parte del tiempo estuviese rodeada de amigos, pero que hacia el final podría dar ocasionales paseos sola… Una vez más fue la mente inquisidora, la hábil mente carnívora, la que lo persiguió todo.
Había caído el crepúsculo. Con rapidez tropical se convertía en noche. Las estrellas parpadeaban. Un jaguar rugió.
—Ah, bien. —Castelar rió, con alegría—. Has hecho bien, Tanaquil. No por tu propia voluntad; sin embargo, has ganado tiempo.
—Por favor, ¿puedo beber? —Tamberly tendría que arrastrarse.
—Como desees. Pero vuelve aquí, para que pueda encontrarte luego. En caso contrario, me temo que morirás en la jungla.
La consternación atravesó a Tamberly. Provocado, se sentó sobre la hierba.
—¿Qué? ¡Vamos juntos!
—No, no. Todavía no confío demasiado en ti, amigo. Veré lo que puedo hacer por mí mismo. Después… eso está en manos de Dios. Hasta que regrese a buscarte, adiós.
El brillo del cielo se reflejaba en el casco y el peto. El caballero de España fue hasta la máquina del tiempo. Montó. Luminosos, los controles obedecieron a sus dedos.
—¡Santiago y cierra España! —gritó con fuerza.
Se elevó varios metros. Hubo un soplo de aire y desapareció.
12 de mayo de 2937 a.C.
Tamberly se despertó con la puesta de sol. Bajo él se encontraba la húmeda orilla del río. Los juncos se agitaban con el débil viento, el agua susurraba y cloqueaba. Los olores de la naturaleza le llenaban la nariz.
Le dolía todo el cuerpo. El hambre lo desgarraba. Pero tenía la cabeza despejada, libre de la confusión del quiradex y de los tormentos posteriores. Podía pensar de nuevo, volvía a ser un hombre. Se puso con torpeza en pie y permaneció quieto un rato, inhalando la frescura.
El cielo era de un azul pálido, vacío excepto por el vuelo de los cuervos que se alejaban graznando y desaparecían. Castelar no había regresado. Quizá se tomase un tiempo. Verse a sí mismo desde arriba le había afectado. Quizá no regresase. Se encontraría con la muerte, en el futuro, o podría decidir que no le importaba nada el falso fraile.
No hay forma de saberlo. Lo que podría intentar es asegurarme de que nunca me encuentre. Puedo intentar seguir libre.
Tamberly empezó a andar. Estaba débil, pero si administraba las fuerzas, siguiendo el río, podría llegar al mar. Era probable que hubiese un asentamiento en el estuario. Los humanos hacía tiempo que habían venido de Asia a América. Serían primitivos, pero probablemente hospitalarios. Con la habilidad que poseía podría convertirse en alguien importante entre ellos.
Después… Ya tenía una idea.
22 de julio de 1435
Me suelta. Caigo unos centímetros, hasta el suelo, pierdo el equilibrio y tropiezo. Me pongo en pie. Me aparto con fuerza de él. Me detengo. Lo miro.
Todavía montado me sonríe. Por entre la sangre que fluye como un torrente por mis oídos le oigo decir:
—No temáis, señorita. Os pido perdón por el brusco trato, pero no vi otra forma. Ahora, a solas, podemos hablar.
¡A solas! Miro a mi alrededor. Estamos cerca del agua, una bahía, veo la silueta contra el cielo, tiene que ser la bahía Academia cerca de la Estación Darwin, pero ¿qué ha pasado con la estación? ¿O con la carretera a puerto Ayora? Arbustos de matazarno, jacarandás, la escasa hierba en matas, los cactus en medio. Vacío, vacío. Cenizas de un fuego de campamento. ¡Jesús! ¡La gigantesca concha y los huesos pelados de una tortuga! ¡Ese hombre ha matado una tortuga de Galápagos!
—Por favor, no huyáis —dice—. Tendría que reduciros. Creedme, vuestro honor está a salvo. Más a salvo de lo que estaría en ninguna otra parte. Porque estamos solos en estas islas, como Adán y Eva antes de la caída.
La garganta seca y la lengua de corcho.
—¿Quién eres? ¿Qué es esto?
Baja de la máquina. Me hace una cortés reverencia.
—Don Luis Ildefonso Castelar y Moreno, de Barracota en Castilla, recientemente con el capitán Francisco Pizarro en Perú, a vuestro servicio, dama.
O está loco, o lo estoy yo, o lo está todo el mundo. Una vez más me pregunto si no lo estaré soñando, en un delirio febril. Pero no lo parece. Hay plantas que conozco. Permanecen en su sitio. El sol se ha movido en el cielo y el aire es menos caliente, pero el olor a tierra quemada es el mismo de siempre. Un saltamontes canta. Pasa volando una garza azul. ¿Podría ser esto real?
—Sentaos —dice—. Estáis sorprendida. ¿Os gustaría beber agua? —Como para calmarme añade—: La he traído de otro sitio. Esta región es desolada. Pero podéis tomar toda la que queráis.
Asiento, hago lo que sugiere. Coge un recipiente del suelo, me lo trae y se aparta inmediatamente. No hay que alarmar a la niña. Es un cubo, rosa, con el borde roto, útil pero apenas lo suficiente para tomarse el trabajo de conservarlo. Debe de haberlo recogido de allí donde alguien lo tiró. Incluso en las chozas el plástico es barato.
Plástico.
El toque final. Una broma. No es gracioso. Dios. Tengo que reírme de todas formas. Guau. Yiii.
—Calmaos, señorita. Os lo he dicho, mientras os portéis de forma inteligente no tenéis nada que temer. Yo os protegeré.
¡El muy cerdo! No soy una feminista acérrima, pero cuando un secuestrador empieza a ponerse paternalista es ya demasiado. Las risas ahogan el silencio. Se pone en pie. Tensa los músculos. Se agitan un poco.
Pero de alguna forma ya no tengo miedo. Más bien siento una furia fría. Pero al mismo tiempo, soy más consciente que nunca. Está de pie frente a mí tan claro como si hubiese sido iluminado por un rayo. No es un hombre grande, es delgado, pero recuerdo su fuerza. Rasgos hispanos, cierto, un europeo puro, de un moreno casi negro. No es un disfraz. Esa ropa está gastada, remendada, sucia; tintes vegetales. Sin lavar, como él mismo. El olor es fuerte, pero realmente no apesta, es como un olor de cielo abierto. El casco con cresta que desciende para protegerle el cuello y el peto están deslustrados. Veo rayones en el metal. ¿De la batalla? De la cadera izquierda le cuelga la espada. Una vaina a la derecha para un cuchillo. Al no tenerlo, debía de haber matado a la tortuga y cortado un pincho con la espada. La madera podía conseguirla de las ramas bajas. Allá podía hacerse fuego. Tendones como cuerdas. Lleva aquí un tiempo.
En un susurro:
—¿Dónde estamos?
—Otra isla del mismo archipiélago. La conocéis como Santa Cruz. Eso será dentro de quinientos años. Hoy es un centenar de años antes de su descubrimiento.
Respiro lenta y profundamente. Corazón, tómatelo con calma. He leído mucha ciencia ficción. Viajes en el tiempo. ¡Pero un conquistador español!
—¿De cuándo vienes?
—Ya os lo he dicho. Como de un siglo en el futuro. Viajé con los hermanos Pizarro y derrotamos al rey pagano de Perú.
—No. No debería entenderlo. —Te equivocas, Wanda. Recuerda. Tío Steve me lo había dicho en una ocasión. Si me encontrase con un inglés del siglo xvi, las pasarías canutas. Las palabras no cambiaban (no cambiarán) demasiado, pero la pronunciación sí. El español es una lengua mucho más estable.
‘Tío Steve!
Mantente fría. Habla con calma. No puedo del todo. Al menos míralo a log ojos.
—Mencionó a un familiar justo antes de que… me agarrase violentamente.
Parezco exasperada.
—Hice sólo lo que era necesario. Sí, si sois realmente Wanda Tamberly conozco al hermano de vuestro padre. —Me mira como un gato a una rata—. El nombre que usaba entre nosotros era Esteban Tanaquil.
¿El tío Steve también es un viajero en el tiempo? No puedo evitarlo, tengo vértigo.
Me libero con un estremecimiento. Don Luis Etcétera ve que estoy desconcertada. O sabía que lo estaría. Dice:
—Os advertí que estaba en peligro. Eso es cierto. Es mi rehén. Lo he dejado en una jungla donde el hambre pronto lo reclamará, a menos que las bestias salvajes lo hagan primero. Es vuestro deber ganar su rescate.
22 de mayo de 1987
Parpadeo. Aquí estamos. Como un golpe en el plexo solar. Casi me caigo. Me agarro a su cintura. Entierro la cara en su capa.
Calma, muchacha. Te dijo que estuvieses preparada para esta… transición. Él siente sobrecogimiento. Con rapidez dice al viento: «Ave Maria gratiae plena … » En el cielo hace frío. No hay luna, pero sí estrellas por todas partes. Se acercan las luces de un avión, encendiéndose, apagándose, encendiéndose, apagándose.
La península es tremenda, una galaxia extendida, a casi un kilómetro por debajo de nosotros. Blanco, amarillo, rojo, verde, azul, el reluciente fluir de los coches, desde San José a San Francisco. Masas negras a la izquierda donde se elevan las colinas. Una oscuridad estremecida a la derecha, la bahía, atravesada por los puentes. Se entrevén ciudades, chispazos de luz en la costa opuesta. Son como las diez en punto de una noche de viernes.
¿Cuántas veces lo habré visto? Desde aviones. Pero una motocicleta espacio—temporal, yo en el asiento del pasajero tras un hombre nacido hace cinco siglos, es muy diferente.
Se controla. Ese coraje suyo de león… sólo que un león no cargaría directamente contra lo desconocido, no como lo hicieron esos tipos después de que Colón les mostrase un mundo listo para ser ocupado.
—¿Es éste el reino del hada Morgana? —dice.
—No, aquí es donde vivo. Eso son faroles, faroles en las calles y casas y… carros. Esos carros se mueven por si mismos, sin caballos. Allí va una nave voladora. Pero no puede saltar de sitio en sitio, de año en año como ésta.
Una supermujer no estaría soltando datos. Le diría una mentira, la engañaría, usaría su ignorancia para atraparla de alguna forma. Sí, «de alguna forma» es lo difícil. Sólo soy yo, y él es un superhombre, o algo muy parecido. La selección natural en su época. Si no eras físicamente resistente no vivías para tener hijos. Y un campesino podía ser estúpido, podría incluso irle mejor si lo era, pero no un oficial militar que no tenía ningún Pentágono para que le planificase las maniobras. Además, esas horas de interrogatorios en Santa Cruz (que yo, Wanda May Tamberly, soy la primera mujer en haber pisado) me han dejado agotada. No me ha puesto la mano encima, pero ha sido muy insistente. Ha demolido toda mi resistencia. Mi idea principal, ahora mismo, es que es mejor cooperar. En caso contrario podría cometer con facilidad un error que nos matase y dejase aislado al tío Steve.
—Había pensado que los santos vivirían en tal brillo de gloria —murmura Luis. Las ciudades que él conoció se apagaban de noche. Necesitaba una linterna para encontrar el camino. Si era una buena ciudad, ponía piedras para pisar en medio de las calles sin aceras, para que te mantuvieras por encima de las mierdas de caballo y la basura.
Se vuelve táctico.
—¿Podemos descender sin que nos vean?
—Si tienes cuidado. Ve despacio y te guiaré. —Reconozco el campus de Stanford, en su mayoría una zona sin iluminación. Me inclino contra él, con la mano izquierda agarrada a la capa. Los asientos están muy bien diseñados; las rodillas me mantendrán en posición. Pero es una caída muy larga. Paso el brazo derecho por un costado. Señalo.
—Hacia allá.
La máquina se inclina. Nosotros también. Mi nariz se llena con su olor. Ya lo había notado: fuerte más que desagradable; sí, muy masculino.
Hay que admirarlo. Un héroe según sus propios términos. No puedo dejar de desear que consiga cumplir sus planes desesperados.
Casray, chica. Esto es una trampa. Has oído hablar de gente secuestrada, incluso de gente torturada, que desarrolla cariño por sus captores. No te conviertas en una Patty Hearst.
Maldición, aun así lo que Luis ha hecho es fantástico. Tiene cerebro además de valor. Piensa en todo. Intenta, mientras vais por el aire, ordenar en tu mente lo que te dijo, lo que viste, lo que supusiste.
Es difícil. Él mismo admitió estar confundido. En general se aferra a su fe en la Trinidad y en los santos guerreros. Triunfará, le dedicara a ellos sus victorias y será más importante que el Santo Emperador, o morirá en el intento e irá al Paraíso con todos los pecados perdonados porque todo lo que hizo fue en nombre de la cristiandad. La cristiandad católica.
El viaje en el tiempo es real. Existe algún tipo de policía del tiempo, y tío Steve trabaja para ella (oh, tío Steve, mientras reíamos, charlábamos, íbamos a excursiones familiares, veíamos la tele y jugábamos al ajedrez o al tenis, todo esto estaba tras tus ojos). Además hay bandidos o piratas corriendo por la historia, ¿y no es aterradora la idea? Luis escapó de ellos, cogió la máquina, me cogió a mí, para sus propios alocados Propósitos.
Cómo llegó hasta mí… Sacó la información básica del tío Steve. Temo imaginar cómo, aunque él dice que no le causó ningún daño permanente. Fue a las Galápagos, estableció un campamento antes de que las islas fuesen descubiertas. Realizó cautelosos viajes de reconocimiento al siglo XX, a 1987 para ser exactos. Sabía que yo estaría por allí y que era la única persona que podía esperar… usar.
El campamento está en el jardín botánico tras la Estación Darwin. Allí podía dejar con seguridad la máquina durante varias horas seguidas, especialmente muy de mañana o muy tarde, o de noche. Podía caminar hasta la ciudad o por la zona sin la armadura. Su ropa tenía un aspecto extraño, pero tuvo la precaución de acercarse sólo a habitantes locales de clase trabajadora, y éstos se han acostumbrado a los turistas locos. Convenció a algunos, pegó a otros, quizá sobornó a unos cuantos. Tengo la impresión de que robó dinero. Sin piedad. En todo caso, planteó preguntas inteligentes a intervalos bien espaciados. Descubrió cosas sobre esta era. Descubrió cosas sobre mí. Una vez que supo que me iba de permiso, y más o menos adónde, pudo flotar demasiado alto para que lo viésemos, vigilando por medio de la pantalla amplificadora que me mostró, esperar su oportunidad y atacar. Y aquí estábamos.
Hará esas cosas, llegado septiembre. Estamos en el fin de semana del Día de los Caídos. Quería que lo llevase a mi casa en un momento en que nadie pudiese molestarnos. Sobre todo yo (¿cómo es encontrarse con una misma?). Estoy con papá, mamá y Suzy en San Francisco. Mañana salimos para Yosemite. No volveremos hasta el lunes por la noche.
Él y yo en mi apartamento. Sé que las otras tres unidades están vacías, los estudiantes siempre se van por vacaciones.
Bien, me atrevo a esperar que siga «respetando mi honor». Hizo ese comentario desagradable sobre que me vestía como un hombre o una puta. Bien, me alegro de haber tenido la presencia de ánimo suficiente para indignarme y decirle que es ropa de dama respetable allí de donde vengo. Se disculpó, más o menos. Dijo que yo era una mujer blanca, a pesar de ser una hereje. Los sentimientos de las mujeres indias no contaban, claro.
¿Qué hará a continuación? ¿Qué quiere de mí? No lo sé. Probablemente él tampoco lo sabe todavía con seguridad. Si yo tuviese la misma oportunidad que él, ¿cómo la usaría? Es un poder casi divino. Es difícil ser razonable con esos controles entre los dedos.
—Gira a la derecha. Despacio.
Hemos volado sobre la avenida University, sobre Middlefield y más allá de la plaza; mi casa está por ahí. Sí.
—Para.
Nos detenemos. Miro tras su hombro hasta el edificio cuadrado, a tres metros por debajo de nosotros y a seis por delante. Las ventanas están ciegas.
—Tengo habitaciones en ese piso de arriba.
—¿Tenéis espacio para el carruaje?
Problema.
—Bien, sí, en la habitación mayor. Como a —maldición, ¿cuántos?— tres pies tras esos vidrios en la esquina. —Estoy dando por supuesto que el pie español de su época no es muy diferente del pie inglés.
Evidentemente no. Se inclina hacia delante, mira, calcula. Se me dispara el pulso. La piel se me llena de sudor. Tiene la intención de realizar un salto cuántico por el espacio (no, realmente no es por el espacio. ¿Alrededor?) y aparecer en el salón. ¿Qué pasa si aparecemos en medio de algo?
Oh, hizo experimentos en su retiro en las Galápagos. ¡Hacía falta valor! Hizo descubrimientos. Intentó explicármelos. Más o menos como lo entiendo, en palabras del siglo XX, pasas directamente de un conjunto de coordenadas espaciotemporales a otro. Quizá es por medio de un «agujero de gusano» —recuerdos vagos de artículos en Scientific America, Science News, Analog— y durante un momento tus dimensiones son igual a cero; luego, al expandirte en el volumen de destino, desplazas la materia que se encuentre allí. Con las moléculas de aire es evidente. Luis descubrió que si en el camino hay un objeto pequeño, se aparta a un lado. Si hay un objeto grande, la máquina, contigo a bordo, se pone al lado, desplazada con respecto al punto de destino. Probablemente se trate de un desplazamiento mutuo. Acción igual a reacción. ¿De acuerdo, don Isaac?
Debe de haber límites. Supongamos que acabamos en la pared. Clavos atravesándonos el estómago, estuco y yeso como bolas de cañón y una caída de tres metros sobre este pesado objeto.
—Que san Jaime nos acompañe —dice. Siento sus movimientos. ¡Vaya!
Aquí estamos, a unos centímetros sobre el suelo. Nos hace bajar. Aquí estamos.
La luz de la calle penetra débil por la ventana. Me bajo. Se me doblan las rodillas. Comienzo a andar. Me detengo. Su mano en mi brazo es como una tenaza.
—Parad —me ordena.
—Sólo quiero tener mejor luz.
—Me aseguraré de eso, mi dama. —Viene conmigo. Cuando le doy al interruptor y todo se ilumina se queda boquiabierto. Sus dedos me aprietan mucho—. ¡Ay! —dice, y mira a su alrededor.
Debe de haber visto luces eléctricas en Santa Cruz. Pero Puerto Ayora es una villa muy pobre, y no creo que mirase en los cuartos del personal de la estación. Intento verlo a través de sus ojos. Es difícil. Yo lo doy todo por supuesto. ¿Realmente cuánto ve, considerando lo extraño que es para él?
La moto ocupa la mayor parte de la alfombra. Se pega a la mesa, el sofá, el armario de entretenimiento y la estantería.
He tirado dos sillas. Cuarta pared, puerta abierta al pequeño pasillo. Baño y armario de la escoba a la izquierda, dormitorio y armario de la ropa a la derecha, cocina al final, esas puertas están cerradas. Cuartitos pequeños. Y apostaría a que nadie por debajo de un príncipe mercader vivía así en el siglo XVI.
Lo que le sorprende inmediatamente:
—¿Tantos libros? No podéis ser un clérigo.
Vaya, dudo que tenga un centenar, libros de texto incluidos. Y Gutenberg es anterior a Colón, ¿no?
—Qué encuadernación más pobre. —Eso parece renovar su confianza. Supongo que los libros todavía eran caros y escasos. Y no los había de bolsillo.
Agita la cabeza ante un par de revistas; las portadas deben parecerle totalmente chillonas. Nuevamente la dureza.
—Me mostraréis esta vivienda.
Lo hago, explicándole lo mejor que puedo. Ha visto (verá) grifos y baños en Puerto Ayora.
—Cómo deseo un baño —digo con un suspiro. Dame una ducha caliente y ropa limpia y podrás guardarte tu Paraíso, don Luis.
—Luego, si lo deseáis. Sin embargo, tendrá que ser delante de mí, como todo lo que hagáis.
—¿Qué? Incluso el… ¿incluso eso?
Está avergonzado pero decidido.
—Lo lamento mi dama, y mantendré el rostro apartado, aunque debo ver lo suficiente para asegurarme de que no preparáis ningún truco. Porque os creo un alma valiente y tenéis a vuestra disposición misteriosos dispositivos que no comprendo.
Ja. Si llevase una del calibre 45 en la ropa interior… Y tengo problemas para convencerlo de que la aspiradora no es un arma. Me hace llevarla hasta el salón y enseñarle cómo funciona. Una sonrisa lo vuelve humano.
—Dadme una sirvienta —dice—. No aúlla como un lobo enloquecido.
La dejamos donde está y volvemos por el pasillo. En la cocina, admira los fogones a gas. Le digo:
—Necesito un bocadillo… comida… y una cerveza. ¿Y tú? Has tenido agua sucia y tortuga medio cocida durante días.
—¿Me ofrecéis hospitalidad? —Parece sorprendido.
—Llámalo así.
Lo medita.
—No. Gracias, pero no puedo en conciencia tomar vuestra sal.
Es curioso lo emotivo que resulta.
—Está algo pasado de moda, ¿no? Si recuerdo bien, los Borgia iban a lo suyo en tu época. ¿O fue antes? Bien, aceptemos que somos oponentes que se han sentado a negociar.
Él inclina la cabeza, se quita el casco y lo deja sobre la mesa.
—Mi dama es muy amable.
Un tentempié nos hará mucho bien. Y quizá lo desarme. Soy una moza atractiva cuando lo pretendo. Aprende todo lo posible. Mantente alerta. Y, a pesar de la tensión… maldición, todo esto es fascinante.
Me observa poner en marcha la cafetera. Se muestra interesado cuando abro la nevera, sorprendido cuando quito el cierre de un par de latas. Tomo de la primera y se la paso.
—No está envenenada. Coge una silla. —Se sienta a la mesa. Yo me ocupo del pan, el queso y lo demás.
—Una bebida curiosa —dice. Seguro que había cerveza en su época, pero sin duda era diferente.
—Tengo vino, si lo prefieres.
—No, debo estar alerta.
La cerveza de California ni siquiera lo pondría alegre. Malo.
—Contadme cosas sobre vos, dama Wanda.
—Si tú haces lo mismo, don Luis.
Nos vale. Hablamos. ¡Qué vida ha llevado! Él encuentra la mía igualmente asombrosa. Bien, soy una mujer. Para él, debería de haber dedicado mis esfuerzos a reproducirme, cuidar de la casa y rezar. A menos que fuese la reina Isabel… Aprovéchalo. Haz que te subestime.
Eso exige técnica. No estoy acostumbrada a agitar las pestañas y animar a un hombre para que me describa lo maravilloso que es. Pero lo puedo hacer cuando es necesario. Es una forma de evitar que una cita degenere en un combate de boxeo. Nunca salgo dos veces con ese tipo de hombre. Dame un hombre que se considere mi igual.
Luis tampoco es del tipo bestial. Mantiene su promesa, y es absolutamente amable. Rígido, pero amable. Un asesino, un racista, un fanático; un hombre de palabra, sin miedo, dispuesto a morir por su rey y sus compañeros; sueños de Carlomagno, emotivos recuerdos de su madre, pobre y orgullosa en España. Sin humor, pero un encendido romántico.
Miro el reloj. Es cerca de medianoche. Buen Dios, ¿llevamos aquí tanto tiempo?
—¿Qué pretendes hacer, don Luis?
—Obtener armas para mi país.
Voz monótona. Sonrisa en los labios. Ve mi asombro.
—¿Estáis sorprendida, mi dama? ¿Qué otra cosa podría buscar? No viviría aquí. Desde el aire puede que se parezca a las puertas del cielo, pero creo que en el suelo, esos carruajes corriendo y rugiendo por millares hacen que se parezca más al infierno. Gente extranjera, lengua extranjera, costumbres extranjeras. Herejía y desvergüenza por todas partes, ¿no? Perdonadme. Creo que sois casta, a pesar de esa ropa. Pero ¿no sois una infiel? Está claro que desafiáis la ley de Dios en lo que respecta al papel adecuado para una mujer. —Agita la cabeza—. No, volveré a la época que me pertenece y a mi país. Volveré bien armado.
Estoy horrorizada:
—¿Cómo?
Se tira de la barba.
—He estado pensando. Un carruaje de los vuestros sería de poco uso donde no hay carreteras ni combustible. Más aún, en el mejor de los casos sería una montura torpe en comparación con mi galante Florio… o el carruaje que he capturado. Sin embargo, debéis tener armas de fuego tan alejadas de nuestros mosquetes y cañones como éstos están más allá de las lanzas y arcos de los indios. De mano, sería lo mejor.
—Pero yo no tengo armas. No puedo conseguirlas.
—Sabéis cómo son y dónde están. En arsenales militares, por ejemplo. Os preguntaré mucho durante los próximos días. Después, bien, dispongo de los medios para atravesar todas las barreras y llevarme lo que desee.
Cierto. Y es probable que tenga éxito. Me tendrá a mí, primero para informarle y más tarde como guía. No hay forma de escapar, a menos que me muestre heroica y haga que me mate. Lo que lo dejaría en libertad para intentarlo en otro lugar, y tío Steve se quedaría donde está.
—¿Cómo… cómo usarás… esas armas?
Solemne:
—Al final, dirigiendo las tropas del emperador para llevarlas a la victoria. Atacar a los turcos. Arrancar la sedición luterana en el norte de la que he oído hablar. Enseñar humildad a franceses e ingleses. La cruzada final. —Toma aliento—. Primero, garantizaré la conquista del Nuevo Mundo y mi propio poder en él. No es que desee la fama más que otros. Pero Dios me ha nombrado.
Mi mente da vueltas por la locura que surgiría del menor de sus planes.
—¡Pero todo lo que nos rodea, no habrá existido! ¡Nunca habría nacido!
Él se persigna.
—Ésa es la voluntad de Dios. Sin embargo, si me ofrecéis fieles servicios, podría llevaros conmigo y garantizar vuestra seguridad.
Sí. Seguridad como una mujer española del siglo XVI. Si existo. Mis padres no existirían, ¿no? No tengo ni idea. Simplemente estoy convencida de que Luis juega con fuerzas más allá de su imaginación, o de la mía, o de la de cualquiera excepto la Guardia del Tiempo… como un niño que juega en un campo nevado antes de la avalancha…
¡La Guardia del Tiempo! Ese Everard del año pasado, preguntando por el tío Steve, ¿por qué? Porque Stephen Tamberly realmente no trabajaba para una fundación científica. Trabajaba para la Guardia del Tiempo.
Su labor debía de incluir evitar desastres. Everard me dio su tarjeta. Tenía un número de teléfono. ¿Dónde puse ese trozo de papel? Esta noche el universo depende de él.
—Debería empezar descubriendo que pasó en Perú desde que yo… me fui —dice Luis—. Después podré planear cómo arreglarlo. Decídmelo.
Me estremezco. Me deshago de la sensación de vivir una pesadilla. Piensa qué hacer.
—No puedo. ¿Cómo iba a saberlo? Eso sucedió hace más de cuatrocientos años. —Sólido, de carne, lleno de sudor, un fantasma de ese pasado lejano se sienta delante de mí, entre platos sucios, tazas de café y latas de cerveza.
Una erupción en mi cabeza.
Mantengo la voz baja. Bajo la vista. Tímida.
—Tenemos libros de historia, claro. Y bibliotecas donde cualquiera puede entrar. Iré a mirar.
Él ríe.
—Sois valiente, mi dama. Sin embargo, no abandonaréis estas habitaciones, ni os apartaréis de mí hasta que esté seguro de mi control de estas cosas. Cuando yo salga, a investigar, dormir, o por cualquier otra razón, volveré en el mismo minuto de mi partida. Evitad el centro de la habitación.
La máquina del tiempo aparece en el mismo espacio que yo. ¡Bum! No, es más probable que me aparte unos centímetros. Seré arrojada contra la pared. Podría romperme un hueso, lo que no sería muy útil.
—Bien, podría hablar con alguien que conozca la historia. Tenemos dispositivos… para enviar la voz por cables, a kilómetros de distancia. Hay uno en la sala principal.
—¿Y cómo sabría yo con quién habláis o qué decís en vuestra lengua inglesa? Para asegurarme, no pondréis las manos en ese aparato. —Él no sabe qué aspecto tiene un teléfono, pero yo no podría empezar a usar el mío sin que él comprendiese.
La hostilidad desaparece. Seriedad:
—Mi dama, os lo ruego, comprended que no tengo malas intenciones. Hago lo que debo hacer. Allí están mis amigos, mi país, mi Iglesia. ¿Tendréis la sabiduría, la compasión, de aceptarlo? Sé que tenéis conocimientos. ¿No tenéis ningún libro propio que pueda ayudarme? Recordad que, suceda lo que suceda, seguiré adelante con mi sagrada misión. Podéis hacer que sea menos terrible para el hombre a quien amáis.
La emoción se va con la esperanza. Me siento cansada. Me duele cada una de mis células. Coopera con esto. Quizá después te deje dormir. Los sueños que pudiesen venir no podrían ser más terrible que la vigilia.
La enciclopedia. Regalo de cumpleaños de Suzy, mi hermana, hace un par de años, que estaría condenada si España conquista Europa, el Cercano Oriente y ambas Américas.
Helada. ¡Ya recuerdo! Tiré la tarjeta de Everard en el cajón superior, donde guardo lo que no sé clasificar. El teléfono está justo encima, al lado de la máquina de escribir.
—Señorita, tembláis.
—¿No tengo razones? —Me pongo en pie—. Ven. —El viento frío que me atraviesa me quita el agotamiento—. Tengo un par de libros con información.
Me sigue justo detrás. Su presencia es una sombra sobre mí, una sombra con peso.
En la mesa.
—¡Alto! ¿Qué queréis de ese cajón?
Nunca he sido una buena mentirosa. Debo mantener la cara oculta y que mi voz sea vacilante es de esperar.
—Puedes ver cuántos volúmenes hay. Debo consultar mis registros para localizar la crónica. Mira. No hay ningún arcabuz oculto. —Lo abro antes de que me agarre la cintura. Me quedo pasiva, dejándole buscar hasta que está satisfecho. La tarjeta salta entre las cosas, como mi pulso.
—Os pido perdón, mi dama. No me deis ninguna ocasión para sospechar de vos y no os trataré mal.
Le doy la vuelta a la tarjeta. Hago que parezca accidental. La vuelvo a leer: Manse Everard, una dirección de Manhattan, el número de teléfono, el número de teléfono. Me lo grabo en la cabeza. Busco. ¿Qué puedo sacar que parezca un catálogo de biblioteca? Ah, el seguro de mi coche. Lo saqué para echarle un vistazo después de aquel golpe hace meses… no, el mes pasado, abril… y todavía no he tenido tiempo de ponerlo en la caja de seguridad. Hago como que lo examino.
—Ah, aquí está.
Vale, ahora sé cómo pedir ayuda. Falta la oportunidad para hacerlo. Tengo que mantenerme atenta.
Rodeo la moto del tiempo para llegar a la estantería. Luis me sigue de cerca. Payn a Polka. Lo saco, lo hojeo. Él mira por encima del hombro. Exclama cuando reconoce Perú. Sabe leer. Pero no inglés.
Traduzco. Primera historia. El viaje de Pizarro a Túmbez, las terribles penalidades, su eventual retorno a España en busca de financiación.
—Sí, sí, lo he oído muchas veces. —A Panamá en 1530, Túmbez en 1531—. Estaba con él.
Lucha. Un pequeño destacamento realiza un viaje épico por las montañas. Entra en Cajamarca, captura al inca, su rescate.
—¿Y luego, y luego?
Muerte judicial de Atahualpa.
—Oh, terrible. Bien, sin duda mi capitán decidió que era necesario.
Marcha a Cuzco. La expedición de Almagro a Chile. Pizarro funda Lima. Manco, su inca de paja, escapa, levanta a la gente contra los invasores. Cuzco es atacada desde principios de febrero de 1536 hasta que Almagro regresa y la libera en abril de 1537; mientras tanto, hay valor desesperado en ambos bandos por todo el país, justo después de la difícil victoria española, con los indios todavía en guerra de guerrillas, los hermanos Pizarro y Almagro se enfrentan entre sí. Batalla directa en 1538, Almagro es derrotado y ejecutado. Su hijo mestizo y sus amigos enfurecen; conspiración, asesinato de Francisco Pizarro en Lima, 26 de junio de 1541.
—¡No! ¡Por el cuerpo de Cristo que no sucederá!
Carlos V envía un nuevo gobernador, que toma el poder, derrota al bando de Almagro y ejecuta a los jóvenes.
—Horrible, horrible. Cristiano contra cristiano. No, está claro, necesitamos un hombre fuerte para tomar el mando en los primeros momentos de desgracia.
Luis saca la espada. ¿Qué demonios? Alarmada, dejo caer el volumen, me retiro hacia la mesa. Él se pone de rodillas. Levanta la espada por la hoja, la convierte en una cruz. Le caen lágrimas por las mejillas de cuero hacia la barba de medianoche.
—Dios todopoderoso, Santa Madre de Dios —solloza—, sed con vuestro sirviente.
¿Una oportunidad? No hay tiempo de pensar.
Agarro la aspiradora. La agito en alto. Él lo oye, se da la vuelta sobre las rodillas, se agacha para saltar. Es una maza pesada e incómoda. Le doy con todo lo que mis brazos y hombros pueden ofrecer. Al otro lado de la moto, le doy con el motor en la cabeza.
Cae. La sangre fluye como loca, de un rojo neón. Cráneo lacerado. ¿Lo he dejado inconsciente? No me detengo a comprobarlo. Dejo la aspiradora encima de él. Salto al teléfono.
Da tono. ¿El número? Mejor que acierte. Tic, tic, tic… Luis gruñe. Se pone de cuatro patas. Tic, tic.
Suena.
Suena, suena. Luis se agarra al estante, lucha por ponerse de pie.
La voz que recuerdo.
—Hola. Soy el contestador de Manse Everard.
¡Oh, Dios, no!
Luis agita la cabeza, se limpia la sangre de los ojos. Mancha, gotea, en cantidad imposible, imposiblemente brillante.
—Lamento no poder venir al teléfono. Si desea dejar un mensaje, le devolveré la llamada en cuanto pueda.
Luis se pone de pie con dificultad, con los brazos colgando, pero me mira.
—Luego —murmura—. Traición.
—Puede empezar a hablar cuando oiga la señal. Gracias.
Se agacha, recoge la espada, avanza. Tambaleándose, inexorable.
Grito:
—Wanda Tamberly. Palo Alto. Viajero en el tiempo. —¿Cuál es la fecha, demonios, cuál es la fecha?—. Noche del viernes antes del Día de los Caídos. ¡Ayuda!
La espada apunta a mi garganta.
—Arroja esa cosa —ruge. Lo hago. Me tiene contra la mesa—. Debería matarte por eso. Quizá lo haga.
U olvidará sus escrúpulos sobre mi virtud y…
Al menos dejé una pista a Everard. ¿No?
Una ráfaga. Una segunda máquina sobre la primera, sus pilotos apretados contra el techo.
Luis grita. Se echa atrás, sobre el asiento de la suya. Con la espada en una mano. La otra baila sobre los controles. Everard no puede moverse bien. Veo una pistola en su mano. Pero hay una ráfaga. Luis se ha ido.
Everard desciende.
Todo me da vueltas, se oscurece. No me he desmayado nunca. Si pudiese sentarme durante un minuto.
23 de mayo de 1987
Vino del pasillo llevando una bata sobre el pijama. Lo ceñido de la prenda destacaba una figura ágil, el color azul el tono de sus ojos. La luz del sol que entraba por la ventana occidental convertía en dorado su pelo.
Parpadeó.
—Oh, Dios. Ya es por la tarde —murmuró—. ¿Cuánto he dormido? Everard se levantó del sofá donde había estado sentado con un libro.
—Calculo que unas catorce horas —dijo—. Lo necesitaba. Bienvenida.
Ella miró a su alrededor. No había cronociclo ni manchas de sangre.
—Después de que mi compañera la metiera en cama, ella y yo buscamos material y lo arreglamos lo mejor que pudimos —le explicó Everard—. Se fue. No hay necesidad de abarrotar el apartamento. Era necesario un guardia, claro, como precaución. Mejor será que lo examine todo y se asegure de que está en orden. No estaría bien que su yo anterior regresase y encontrase rastros del desastre. Después de todo, no fue así.
Wanda suspiró.
—No, ni rastro.
—Tenemos que evitar las paradojas de ese tipo. La cosa ya está muy confusa. —Y es peligrosa, pensó Everard. Más que mortalmente peligrosa. Debería animarla—. Eh, apuesto a que está hambrienta.
A él le gustó la forma en que rió.
—Me comería el proverbial caballo acompañado de patatas fritas y pastel de manzana de postre.
—Bien, me tomé la libertad de buscar comida, y a mí también me vendría bien el almuerzo, si no le importa que la acompañe.
—¿Importarme? ¡Intente no hacerlo!
En la cocina él la animó a sentarse mientras preparaba la comida.
—Soy un hombre bastante competente con un filete y ensalada. Ha pasado por una dura experiencia. La mayoría de la gente estaría confusa.
—Gracias —dijo. Durante un minuto sólo rompía el silencio el ruido de la preparación. Luego, mirándolo fijamente, dijo—: Pertenece a la Guardia del Tiempo, ¿no?
—¿Eh? —Se dio la vuelta—. Sí. En inglés normalmente es la Patrulla del Tiempo. —Hizo una pausa—. La gente de fuera no debería saber que el viaje en el tiempo existe. No podemos decírselo a menos que nos autoricen, y eso sólo cuando lo requieren las circunstancias. Así es en este caso; ha chocado contra ese hecho. Y tengo autoridad para tomar la decisión. Seré sincero con usted, señorita Tamberly.
—Genial. ¿Cómo me encontró? Cuando me salió el contestador me quedé desesperada.
—El concepto le es nuevo. Piense. Después de oír el mensaje, ¿qué esperaba que hiciese excepto organizar una expedición? Flotamos en el exterior de la ventana vimos al hombre amenazándola, y saltamos al interior. Por desgracia, no tuve espacio para dispararlo antes de que escapase.
—¿Por qué no retrocedieron en el tiempo?
—¿Y evitarle algunas horas desagradables? Lo siento. Más tarde le contaré los peligros de cambiar el pasado.
Frunció el ceño.
—Ya los conozco un poco.
—Humm, supongo que sí. Mire, no tenemos por qué hablar de esto hasta que esté recuperada. Tómese un par de días.
Ella levantó la cabeza con orgullo.
—Gracias, pero no hay necesidad. No estoy herida, tengo hambre y la curiosidad me devora viva. Y también la preocupación. Mi tío… No, en serio, por favor, preferiría no tener que esperar.
—Caray, es dura. Vale. Empiece contándome sus experiencias. Despacio. La interrumpiré con muchas preguntas. La Patrulla tiene que saberlo todo. Lo necesita más de lo que cree.
—¿Y lo sabe el mundo? —Se estremeció, tragó, apretó los dedos en el borde de la mesa, y se lanzó a contar la historia. Estaban a mitad de la comida antes de que él hubiese agotado todos los detalles.
Sombrío, dijo:
—Sí, es grave. Sería todavía peor si no hubiese sido tan valiente e ingeniosa, señorita Tamberly.
Ella enrojeció.
—Por favor, soy Wanda.
Él forzó una sonrisa.
—Vale, yo soy Manse. Pasé mi infancia en el Medio Oeste americano de los años veinte y treinta. Mis modales han permanecido. Pero si prefiere el tuteo, por mí vale.
Ella lo miró durante un rato.
—Sí, seguirías siendo un chico educado de granja, ¿no? Recorriendo la historia, te perderías todos los cambios sociales de tu tierra natal.
Inteligente —pensó él—. Y hermosa, de rasgos marcados.
Ella mostró ansiedad.
—¿Qué hay de mi tío?
Manse hizo una mueca.
—Lo siento. El don no te dijo nada más que había dejado a Steve Tarnberly en el mismo continente pero en el lejano pasado. Sin posición ni fecha.
—Tenéis… tiempo para buscarlo.
Él negó con la cabeza.
—Así me gustaría que fuese, pero no. Podríamos usar miles de años hombre. Y no disponemos de ellos. La Patrulla está muy dispersa. Apenas somos los suficientes para realizar las misiones normales e intentar ocuparnos de emergencias como ésta. Sólo disponemos de ciertos años hombre, porque tarde o temprano todo agente muere o queda inhabilitado. Aquí los acontecimientos se han salido de control. Necesitaremos todos los recursos que podamos dedicar para arreglarlo… si podemos.
—¿Volverá Luis por él?
—Quizá. Sospecho que no. Tendrá cosas más importantes en la cabeza. Esconderse hasta curar sus heridas, y luego… —Everard miró al vacío—. Un hombre duro, inteligente, despiadado y decidido, suelto con una máquina del tiempo. Podría aparecer en cualquier lugar, en cualquier tiempo. El daño que puede producir es ¡limitado.
—Tío Steve …
—Podría buscar ayuda. No estoy seguro de cómo, pero podría ocurrírsele un plan, si sobrevive. Es brillante y fuerte. Ahora comprendo por qué has sido su pariente favorito.
Ella contuvo una lágrima.
—¡Maldición, no voy a llorar como una Magdalena! Quizá más tarde… quizá más tarde encontremos una pista. Mientras tanto, el filete se enfría. —Lo atacó como si fuese un enemigo.
Él volvió a comer. De forma extraña, el silencio entre ellos pasó de incómodo a amistoso. Al cabo de un rato, ella le preguntó:
—¿Qué hay de contarme toda la verdad?
—Un resumen —aceptó él—. Eso por sí solo ya llevará un par de horas.
Al final ella permaneció sentada con los ojos abiertos como platos en el sofá mientras él caminaba frente a ella, de un lado a otro. Se golpeó la palma con el puño.
—Una situación Ragnarok —dijo—. Pero no desesperada. Wanda, pasase o lo que le pasase o vaya a pasarle a Stephen Tamberly, no vivió en vano. Por medio de Castelar te envió dos nombres, «exaltacionistas» y «Machu Picchu». No es que imagine que Castelar lo hubiese hecho si no hubiese tenido el ingenio, en esas circunstancias, de sacarlo de allí, llevárselo para que le contase todo lo que sabía.
—Fue muy poco —objetó ella.
—Una bomba también puede ser muy pequeña, hasta que explota. Mira, los exaltacionistas… te contaré más luego, pero en resumen, son una banda de bandidos del muy lejano futuro. Criminales en su entorno; robaron varios vehículos y escaparon al espacio-tiempo sin dejar rastro. Ya antes de ahora hemos tenido que tratar con los resultados de sus acciones, «antes de ahora» en términos de mi vida, claro, pero siempre han evitado ser capturados. Bien, me has dicho que estaban en Machu Picchu. Sabemos que los nativos no abandonaron del todo la ciudad hasta que fue destruida la última resistencia contra los españoles. Por la descripción que te dio Castelar, la fecha en que los exaltacionistas se encontraban allí debió de ser poco después. Eso es suficiente para que nuestros exploradores localicen la escena con exactitud.
»Uno de nuestros agentes "ya" ha informado de actividad externa en la corte del inca, algunos años antes de la llegada de Pizarro. Parece que intentaron, fracasando, evitar la división de poder que llevó a la guerra civil y dejó el camino libre para esa banda de invasores. A la luz de lo que me has dicho, estoy seguro de que eran los exaltacionistas, intentando cambiar la historia. Cuando no funcionó, decidieron al menos robar el rescate de Atahualpa. Eso afectaría mucho y podría permitirles cometer más fechorías.
—¿Porqué? —susurró ella.
—Para abortar todo el futuro. Para convertirse en amos y señores, primero de América, y luego del resto del mundo. Nunca hubiésemos existido ni tú ni yo, Estados Unidos de América, ni un destino daneliano, ni la Patrulla del Tiempo… A menos que ellos mismos organizasen una para proteger la historia alterada que habían causado. No es que crea que pudiesen conservar el mando durante mucho tiempo. El egoísmo extremo acaba atacándose a sí mismo. Batallas en el tiempo, un caos de cambios… me pregunto cuánto flujo podría soportar la estructura del espacio-tiempo.
Ella se puso pálida, y luego dijo:
—Dioses, Manse.
Él dejó de andar, se inclinó, le agarró la barbilla para levantarle la cara y preguntó con una sonrisa torcida:
—¿Cómo te sientes al saber que puede que hayas salvado el universo?
15 de abril de 1610
La nave espacial era negra, para que los que estaban en la Tierra no viesen una estrella pasar sobre sus cabezas con rapidez, antes de la salida del sol o después de la puesta, y supiesen que los vigilaban. Sin embargo, una ancha transparencia de un único sentido la llenaba de luz. Orbitaba por el lado diurno cuando llegó Everard, y el planeta se extendía vasto, rodeado de azul con blanco alrededor de las zonas agrestes que eran los continentes.
Su ciclo apareció en la bahía de recepción y saltó de él sin molestarse en admirar la vista como había hecho tantas veces. El gravitor le dio peso normal. Corrió hacia la sala de pilotos. Lo esperaban tres agentes que conocía, a pesar de que los siglos separaban sus nacimientos.
—Creemos haber encontrado el momento —dijo inmediatamente Umfanduma—. Aquí puedes ver la repetición.
Otra nave, de las que vigilaban Machu Picchu, había obtenido los datos. Ésta era la nave de mando. Everard había venido tan pronto como había recibido el mensaje enviado y transmitido por el tiempo. La imagen correspondía a unos minutos antes. Era borrosa debido a la ampliación después de que la luz hubiese atravesado la atmósfera. Pero cuando Everard congeló el movimiento y miró de cerca, vio el metal relucir en la cabeza y el torso de un hombre. Él y otro se ponían en pie al lado de un cronociclo, sobre una plataforma desde la que se apreciaba, de un lado a otro, la gran ciudad muerta y las montañas que la rodeaban. Cerca había un grupo de personas vestidas de negro.
Asintió.
—Tiene que serlo —dijo—. No sabemos cuándo escapará Castelar, pero supongo que será en las próximas dos o tres horas. Lo que queremos es caer sobre los exaltacionistas justo después.
No antes, porque eso no sucedió. No nos atrevemos ni a alterar estos acontecimientos prohibidos. El enemigo se atreve a hacer cualquier cosa. Por eso debemos destruirlos.
Umfanduma frunció el ceño.
—Es complicado —dijo—. Siempre mantienen una máquina en alto, bien equipada con detectores. Estoy segura de que están listos para huir de inmediato.
—Ajá. Sin embargo, no tienen máquinas suficientes para huir todos a la vez. Tendrían que hacer varios viajes. O, lo que es más probable, abandonar a aquellos que no tienen la suerte de estar cerca de un transporte. Nosotros no necesitamos demasiado. Vamos a organizamos.
En el periodo que siguió, las naves se llenaron de vehículos armados y sus pilotos. Comunicaciones de banda estrecha fueron de un lado a otro. Everard desarrolló el plan y asignó misiones.
Después debía esperar, intentado mantener los nervios bajo control, la orden. Descubrió que le ayudaba pensar en Wanda Tamberly.
—¡Ahora!
Salto al sillín. El artillero Tetsuo Motonobu ya estaba en su puesto. Los dedos de Everard volaron sobre la consola.
Colgaban en lo alto de una inmensidad azul. Un cóndor giraba a lo lejos. El paisaje montañoso se extendía debajo, un majestuoso laberinto verde excepto allí donde la nieve relucía en un pico o una garganta se hundía en las sombras. Machu Picchu era impresionante. ¿Qué hubiese hecho la civilización que la había creado si el destino le hubiese permitido vivir?
Una vez más, Everard no podía detenerse a meditar. El centinela de los exaltacionistas flotaba a unos metros. Vio con claridad al otro por el aire enrarecido y bajo la candente luz del sol, sorprendido pero feroz, buscando su arma. Motonobu disparó el rifle de energía. Se produjo un rayo y se oyó un trueno. El hombre saltó quemado de la montura y cayó como había caído Lucifer. Dejó un rastro de humo. El vehículo se agitó fuera de control.
De eso nos ocuparemos después. ¡Abajo!
Everard no atravesó de un salto el espacio intermedio. Quería verlo todo. Mientras caía, el viento rugía como una pantalla de fuerza invisible. Los edificios crecieron.
Sus compañeros de la Patrulla los barrían con fuego. Los disparos volaban del color del infierno. Cuando Everard llegó, la batalla había terminado.
La tarde tiñó de amarillo el cielo oriental. La noche se elevó de los valles para alzarse aún más alta que las murallas de Machu Picchu. Empezaba a hacer frío y había caído el silencio.
Everard dejó la casa que había usado para los interrogatorios. Fuera había dos agentes.
—Reunid al resto del equipo, traed a los prisioneros y preparad el regreso ala base —dijo con cansancio.
—¿Ha descubierto algo, señor? —preguntó Motonobu.
Everard se encogió de hombros.
—Algo. El equipo de inteligencia les sacará más, claro, aunque dudo que resulte muy útil. Encontré a uno que está dispuesto a cooperar a cambio de un ambiente agradable en el planeta de exilio. El problema es que no sabe lo que me gustaría que supiese.
—¿Dónde—cuándo han ido los que han escapado?
Everard asintió.
—El jefe, de nombre Merau Varagan, recibió una herida grave de espada cuando Castelar se liberó. Un par de sus hombres estaban preparados para llevarlo a un destino que sólo él conocía para recibir atención médica. Así que estaban en posición de huir con él cuando aparecimos. Tres más escaparon.
Se enderezó.
—Ah —dijo—. Tuvimos todo el éxito que podía esperarse. El grueso de la banda está muerto o bajo arresto. Los pocos que escaparon deben de estar dispersos al azar. Puede que nunca vuelvan a encontrarse. La conspiración está rota.
El tono de Motonobu era melancólico.
—Si hubiésemos podido venir antes, para preparar una trampa de verdad, los hubiésemos pillado a todos.
—No podíamos porque no lo hicimos —dijo Everard con brusquedad—. Somos la ley, ¿recuerdas?
—Sí, señor. Lo que también recuerdo es ese español loco y los problemas que puede causar. ¿Cómo vamos a localizarlo… antes de que sea demasiado tarde?
Everard no contestó, sino que se volvió hacia la explanada donde estaban aparcados los vehículos. Al este vio la Puerta del Sol y su parte superior, grabada en negro contra el cielo.
24 de mayo de 1987
Wanda lo dejó pasar cuando llamó a la puerta.
—¡Hola! —exclamó sin aliento—. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
—Se acabó —dijo.
Le cogió ambas manos. Habló con voz más suave:
—He estado tan preocupada por ti, Manse.
Le agradó mucho oír eso.
—Oh, cuidé mi pellejo. La operación, pues bien, atrapamos a la mayoría de los bandidos sin pérdidas para nosotros. Machu Picchu está limpia una vez más. —Estaba limpia. Se quedaría en soledad por otros tres siglos. Ahora hay turistas por todas partes. Pero un patrullero no debe hacer juicios. Necesita endurecerse, si va a trabajar en la historia de la humanidad.
—¡Maravilloso! —Por un impulso lo abrazó. Él le devolvió el abrazo. Se separaron con una ligera confusión mutua.
—Si hubieses venido hace tres minutos no me hubieses encontrado —dijo—. No podía quedarme sentada sin hacer nada. Fui a dar un largo paseo.
Consternado, él contestó:
—¡Te dije que no salieses de aquí! No estás segura. Aquí hemos colocado un instrumento que nos advertirá de cualquier intruso, pero no podemos seguirte. Maldición, chica, Castelar todavía anda suelto.
Ella arrugó la nariz.
—¿Sería mejor que me subiese por las paredes? ¿Por qué iba a venir a buscarme otra vez?
—Eras su único contacto en el siglo xx. Podrías decirnos algo que nos llevase a él. O eso podría temer.
Se puso seria.
—En realidad, puedo.
—¿Eh? ¿A qué te refieres?
Ella le cogió la mano. Qué cálidas eran las suyas.
—Venga, relájate, déjame traerte una cerveza y hablaremos. Ese paseo me aclaró la cabeza. Empecé a recordar, repasando todo el asunto, excepto que sin terror y sin el desconocimiento. Y, sí, creo que puedo decirte a qué punto va a ir Luis.
Él se quedó donde estaba. Se le paró el pulso. : —¿Cómo?
Los ojos azules buscaron los de Everard.
—Llegué a conocerlo —dijo en voz baja—. No lo que llamaría algo íntimo, pero la relación ciertamente fue intensa mientras duró. No es un monstruo. Desde nuestro punto de vista es cruel, pero es hijo de su época. Ambicioso y codicioso… y en el fondo un caballero andante. Busqué en los recuerdos, minuto a minuto. Como si estuviese fuera y nos observase a los dos. Y vi cómo reaccionó cuando descubrió que los indios se rebelarían y asediarían al hermano de Francisco Pizarro en Cuzco, y los problemas que seguirían. Si él apareciese milagrosamente y levantase al asedio, eso le pondría al mando de todo el tinglado. Pero por encima y más allá de cualquier cálculo, Manse, el debe ir allí. Su honor se lo exige.
6 de febrero de 1536 (calendario juliano)
Bajo el amanecer del altiplano, la ciudad imperial ardía. Las flechas de fuego y las piedras ardientes envueltas en algodón rociado de aceite volaban como meteoros. La paja y la madera se quemaban. Las paredes de piedra cercaban hornos. Las llamas llegaban hasta lo alto, caían chispas y el humo se movían denso en el viento. Las cenizas teñían los ríos. Por entre el ruido gritaban las gargantas. Por decenas de miles, los indios rodeaban Cuzco. Era una marca marrón de la que sobresalían estandartes de guerra, penachos de plumas, hachas y lanzas de bordes de cobre. Cargaban contra la débil línea española, golpeaban, luchaban, retrocedían llenos de sangre y confusión, y volvían a gritar para atacar de nuevo.
Castelar llegó sobre una ciudadela que se encontraba al norte del combate. La observó llena de nativos. Durante un instante deseó caer, matar y matar y matar. Pero no, más allá era donde luchaban sus camaradas. Con la espada en la mano derecha, la izquierda al timón, fue por el aire en su ayuda.
¿Qué importaba que no hubiese podido traer armas del futuro? Su hoja estaba afilada, su brazo era fuerte, y el arcángel de la guerra volaba sobre su cabeza desnuda. Sin embargo, se mantenía completamente alerta. Los enemigos podrían vigilar desde el cielo o aparecer de la nada. Mejor sería que estuviese preparado para saltar en el tiempo, escapar de la persecución, volver a atacar con rapidez una y otra vez, como un lobo ataca un alce.
Voló sobre la plaza central, donde un gran edificio se estremecía por el enfrentamiento. Los jinetes trotaban por una calle. Su acero relucía, los estandartes flameaban. Iban hacia una salida, contra las hordas enemigas.
La decisión de Castelar se formó. Se alejaría un poco, esperaría unos minutos, dejaría que entrasen en combate y luego atacaría. Con tal águila vengadora a su lado, los españoles sabrían que Dios los había escuchado, y se abrirían camino entre los enemigos aterrorizados.
Algunos lo vieron pasar. Entrevió caras vueltas hacia arriba, oyó gritos. Le siguió un trueno de galopes, un profundo:
—¡Santiago y cierra España!
Cruzó el límite sur de la ciudad, viró, se preparó para el ataque. Ahora que conocía la máquina, respondía de forma espléndida; ese caballo del aire que cabalgaría para liberar Jerusalén y, finalmente, ¿hacia la presencia del Salvador sobre la tierra?
¡Yaaa!
A su lado volaba otra máquina, con dos hombres en ella. Sus dedos buscaron los controles. Sintió la agonía.
—¡Madre de Dios, ten piedad!
Su montura estaba herida. Caía al vacío. Al menos moriría en la batalla. Aunque las fuerzas de Satanás habían prevalecido contra él, no lo harían contra las puertas del Cielo que se abrirían para el soldado de Cristo.
El alma huyó de él, hacia la noche.
24 de mayo de 1987
—La emboscada salió casi perfectamente —informó Carlos Navarro a Everard—. Lo vimos desde el espacio, activamos el generador electromagnético y saltamos a sus inmediaciones. El campo que proyecta indujo voltajes que dieron a su máquina una fuerte descarga eléctrica. También la desactivó y destruyó los elementos electrónicos. Pero eso ya lo sabe. Le dimos un disparo aturdidor y lo cogimos en el aire antes de que chocase contra el suelo. Mientras tanto, apareció el cargador, cogió el vehículo y se fue. Todo se completó en menos de dos minutos, Supongo que nos vieron varios hombres, pero debió de ser brevemente y en la confusión general de la batalla.
—Buen trabajo —dijo Everard. Se recostó en el viejo sillón. Le rodeaba su apartamento de Nueva York, lleno de recuerdos: lanzas y un casco de la Edad de Bronce sobre el bar, una alfombra de piel de oso polar de la época vikinga de Groenlandia en el suelo, objetos que no harían que alguien de fuera se hiciese preguntas pero que a él le traían recuerdos.
No había ido a la misión. No había razón para malgastar el tiempo de vida de un agente No asignado. No había peligro, a menos que Castelar fuese demasiado rápido y escapase. El dispositivo eléctrico lo había evitado.
—De hecho —dijo—, la operación forma parte de la historia. —Señaló el volumen de Prescott sobre la mesa a su lado—. He estado leyendo. Las crónicas españolas describen apariciones de la Virgen sobre el salón ardiendo de Viracocha, donde luego se construyó la catedral, y de san Jaime en el campo de batalla, inspirando a las tropas. Generalmente se consideran leyendas piadosas, o alucinaciones histéricas, pero… ah, bueno. ¿Cómo está el prisionero?
—Cuando lo dejé descansaba sedado —contestó Navarro—. Las quemaduras sanarán sin dejar cicatriz. ¿Qué harán con él?
—Eso depende de muchos factores. —Everard cogió la pipa del cenicero y le devolvió la vida—. Encabeza la lista Stephen Tamberly. ¿Sabe de él?
—Sí —dijo Navarro frunciendo el ceño—. Por desgracia, aunque era inevitable, la corriente que recorrió el vehículo destruyó el registro molecular de adónde y a cuándo había viajado. Castelar ha sido sometido a un interrogatorio preliminar con quiradex, sabíamos que usted querría saberlo, y no recuerda ni el sitio ni el lugar en el que dejó a Tamberly. Sólo sabe que era hace dos mil años y en la costa del Pacífico de Suramérica. Sabía que podía recuperar los datos exactos si quería, y dudaba mucho que lo hiciera. Por tanto no se molestó en memorizar las coordenadas.
Everard suspiró.
—Eso me temía. Pobre Wanda.
—¿Señor?
—No importa. —Everard se consoló con el humo—. Puede irse. Salga por la ciudad y diviértase.
—¿No le gustaría venir? —preguntó, dudoso.
Everard negó con la cabeza.
—Me quedaré aquí un rato. Es posible que Tamberly haya encontrado una forma de ser rescatado. Si así es, lo llevarían primero a una de nuestras bases para un informe preliminar, y la investigación indicaría que yo estaba implicado en el caso y se me informará. Naturalmente, eso no podría ser antes de terminar este trabajo. Quizá me llamen pronto.
—Entiendo. Gracias. Adiós.
Navarro se fue. Everard se recostó. La oscuridad invadió la habitación, pero no encendió la luz. Quería sentarse a esperar, conservando la esperanza con tranquilidad.
18 de agosto de 2930 a.C.
Donde el río se encontraba con el mar, la villa estaba formada por casas de barro. Sólo había dos canoas talladas en la orilla, porque los pescadores habían salido en aquel día tranquilo. La mayoría de las mujeres también habían salido, para cultivar pequeñas plantaciones de calabaza, patata y algodón al borde del manglar. El humo se elevaba lento de un fuego comunal que siempre atendía una persona mayor. Otras mujeres y hombres de edad tenían tareas de las que ocuparse en sus casas, mientras que los niños se encargaban de otros aún más pequeños. La gente vestía falda corta de fibra trenzada, adornos de concha, dientes y plumas. Reían y charlaban.
El fabricante de vasijas estaba sentado con las piernas cruzadas a la puerta de su casa. Hoy no daba forma a recipientes y cuencos ni los cocía. En su lugar, miraba al vacío y permanecía en silencio. A menudo lo hacía, desde que aprendió la lengua de los hombres y comenzó su asombrosa labor. Debía ser respetado. Era amable, pero tenía esos ataques. Quizá planeaba una hermosa pieza nueva, o quizá se comunicaba con los espíritus. Ciertamente era un ser especial, con su gran altura, su piel, ojos y pelo pálidos y las grandes patillas. Una capa le cubría del sol, que le resultaba más duro que a la gente normal. Dentro de la casa, su esposa molía grano silvestre en el mortero. Sus dos niños supervivientes dormían. Hubo gritos. Las labradores aparecieron. La gente se apresuró a ver qué significaba aquello. El fabricante de recipientes se Puso en pie y los siguió.
Por la orilla del río se acercaba un extraño. Los visitantes eran frecuentes, en su mayoría traían bienes para comerciar, pero nadie había visto antes a ese hombre. Tenla su mismo aspecto, pero con mas músculos. Su vestimenta era claramente diferente. Algo duro y reluciente descansaba en una funda, sobre su cadera.
¿De dónde podía venir? Seguro que los cazadores hubiesen advertido a un recién llegado que recorriese el valle hacía días. Las mujeres chillaron cuando las saludó. Los ancianos las hicieron retroceder y le ofrecieron saludos.
Llegó el fabricante de recipientes.
Durante un buen rato Tamberly y el visitante se miraron. Es de la raza autóctona. Era extraño la calma con la que lo aceptaba, ahora que al fin el tiempo le había concedido lo que deseaba. Debe de serlo. Es mejor no despertar más preguntas, incluso en la cabeza de simples miembros de la Edad de la Piedra. ¿Cómo piensa explicar el arma?
El explorador asintió.
—Casi esperaba esto —dijo en lento temporal—. ¿Me entiende?
Tamberly tenía la lengua oxidada. Sin embargo…
—Sí. Bienvenido. Eres el que he esperado durante los últimos… siete años, creo.
—Soy Guillem Cisneros. Nacido en el siglo XXX, pero con el Universarium de Halla. —En un entorno en el que el viaje en el tiempo se había conseguido y por tanto podía realizarse abiertamente.
—Y yo soy Stephen Tamberly, siglo XX, historiador de campo de la Patrulla.
Cisneros rió.
—Lo apropiado es un apretón de manos.
Los aldeanos miraban anonadados.
—¿Está varado aquí? —preguntó Cisneros, innecesariamente.
—Sí. Hay que comunicárselo a la Patrulla. Llévame a una base.
—Claro. He escondido el vehículo a diez kilómetros corriente arriba. —Cisneros vaciló—. Mi idea era pasar por un viajero, permanecer un tiempo e intentar resolver un misterio arqueológico. Sospecho que usted es la respuesta.
—Lo soy —dijo Tamberly—. Cuando comprendí que estaba atrapado a menos que recibiese ayuda, recordé la cerámica de Valdivia.
La cerámica más antigua conocida en el hemisferio occidental, y de su periodo natal. Casi un duplicado exacto de la cerámica contemporánea Jomon en el Japón arcaico. La explicación convencional era que botes de pesca habían atravesado el Pacífico empujados por el viento. La tripulación encontró refugio y enseñó el arte a los nativos. No tenía mucho sentido. Había que sobrevivir a más de ocho mil millas náuticas; y aquellos hombres resulta que poseían unas complejas habilidades que en su sociedad eran cosa de mujeres.
—Así que la creé yo y esperé a que apareciese alguien del futuro.
No había violado del todo las leyes de la Patrulla. Por necesidad eran flexibles. Consideradas las circunstancias, su regreso era importante.
—Es ingenioso —dijo Cisneros—. ¿Cómo ha sido su vida aquí?
—Son gente agradable —contestó Tamberly.
Me dolerá decirle adiós a Aruna y a los pequeños. Si fuese un santo, jamás hubiese aceptado cuando su padre me la ofreció. Esos siete años se hacían muy largos y no sabía si terminarían. Mi familia me echará de menos, pero le dejaré tanto mana que pronto encontrará otro marido (un hombre fuerte, probablemente Ulamamo) y vivirán tan bien y tan felices como cualquier otro de la tribu. Que a su modo humilde, es mucho mejor forma de vida que la de muchos seres humanos del futuro.
No podía librarse del todo de las dudas y la culpa, y sabía que nunca lo haría, pero en él se despertó la alegría. Vuelvo a casa.
25 de mayo de 1987
Luz suave. Porcelana, cubiertos de plata y vidrio de calidad. No sé si Ernie’s es el mejor restaurante de San Francisco eso es cuestión de gustos— pero ciertamente está entre los diez primeros. Menos para Manse, que me dijo que le gustaría llevarme a los años setenta, antes de que se retirasen los dueños de Mingei-Ya. Levanta su copa de jerez.
—Por el futuro —dice. Hago lo mismo.
—Y por el pasado.
Chin, chin. Magnífico.
—Ahora podemos hablar. —Cuando sonríe la cara se le llena de arrugas y ya no parece familiar—. Siento que no hayamos podido hacerlo antes, aparte de llamarte para decirte que tu tío estaba bien y para invitarte a cenar, pero he estado dando saltos como una pulga en una plancha, intentado dejarlo todo bien atado.
Le pincho un poco.
—¿No podías haberlo hecho y luego retroceder un par de horas para quitarme la angustia?
Se pone serio. Oh, hay mucho pesar no expresado en su voz.
—No. Eso hubiese sido demasiado ajustado. En la Patrulla se nos permiten nuestros saltos de placer, pero no cuando pueden complicar las cosas.
—Eh, Manse, bromeaba. —Tiendo la mano y toco la suya—. Voy a conseguir una gran comida, ¿no? —Y un vestido ceñido, y el pelo bien arreglado.
—Te la has ganado —dice, más aliviado de lo que debiera estar un tipo duro que va de un lado a otro del espacio-tiempo.
Basta por ahora. Hay demasiadas cosas que preguntar.
—¿Qué hay de tío Steve? Me contaste cómo se liberó, pero ¿dónde está?
Manse ríe.
—Eso no importa, ¿verdad? Un centro de información en algún lugar y en algún tiempo. Pasará un largo permiso con su esposa en Londres antes de volver al servicio. Estoy seguro de que te visitará, así como al resto de sus parientes. Ten paciencia.
—Y… ¿después?
—Bien, tenemos que terminar el asunto de una forma que deje intacta la estructura del tiempo. Pondremos a fray Esteban Tanaquil y a don Luis Castelar en ese palacio del tesoro de Cajamarca, en 1533, un minuto o dos después de que los exaltacionistas se los llevasen. Saldrán a pie y eso será todo.
Frunció el ceño.
—Ah, mencionaste antes que los guardias se habían sentido preocupados y habían mirado dentro, para no encontrar a nadie. Produjo toda una conmoción. ¿Podéis cambiar eso?
Él sonríe.
—¡Dama lista! Excelente pregunta. Sí, en tales casos, cuando el pasado ha sido deformado, la Patrulla anula los acontecimientos que fluyen de ese punto. Digamos que restauramos la historia «original». En todo lo posible.
Preocupación, que produce un extraño dolor.
—Pero Luis. Después de lo que ha pasado.
Manse toma un trago, hace girar el vaso entre los dedos y mira el líquido ámbar que contiene.
—Pensamos en invitarlo a unirse a la Patrulla, pero sus valores son incompatibles con los nuestros. Se le condicionará para guardar el secreto. El condicionamiento es inofensivo en sí mismo, pero hace que una persona sea incapaz de revelar la existencia del viaje en el tiempo. Si lo intenta, y lo hará, la garganta se le agarrotará y la lengua se le inmovilizará. Pronto dejará de intentarlo.
Agitó la cabeza.
—Para él será terrible.
Manse mantiene la calma. Es como una montaña, tímidas florecillas dispersas por la superficie, pero por debajo una masa rocosa.
—¿Preferirías que lo hubiésemos matado, o le hubiésemos borrado la memoria para dejarlo sin mente? A pesar de los problemas que nos dio no tenemos nada contra él.
—¡Pero él sí!
—Ajá. No ataca a tu tío en la cámara del tesoro, porque fray Tanaquil abre la puerta y dice a los guardias que ha terminado. Sin embargo, no sería inteligente mantener allí a fray Tanaquil. Por la mañana se aleja, como si fuese a dar un paseo mientras medita y nadie vuelve a verlo. Los soldados lo echan de menos, era un tipo tan encantador, y buscan, sin éxito, y deciden que debió de tener algún accidente. Don Luis dice que no sabe nada. —Manse suspira—. Tendremos que dejar el proyecto holográfico. Bien, quizá alguien pueda llegar hasta esos objetos cuando se encontraban en su emplazamiento original. Plantaremos nuevos agentes para seguir el resto de la carrera de Pizarro. Tu tío tendrá otra misión. Quizá decida pasar a la administración, como su esposa desea.
Tomo un trago de mi copa.
—¿Qué pasará… pasó con Luis?
Me mira de cerca.
—Te preocupas por él, ¿no?
Siento calor en las mejillas.
—No de, ya sabes, ninguna forma romántica. No lo tendría en el árbol de Navidad. Pero es una persona que he conocido.
Él vuelve a sonreír.
—Comprendo. Bien, ésa es otra de las cosas que he estado comprobando hoy. Vigilamos a don Luis Castelar el resto de su vida, por si acaso. Se adapta con rapidez. Continúa como oficial de Pizarro, distinguiéndose en Cuzco y en la lucha contra Almagro. —¿Con qué tristeza interior?—. Al fin, cuando el país esté dividido entre los conquistadores, se convierte en un gran terrateniente. Por cierto, es uno de los pocos españoles que intentaron que los indios tuviesen un trato justo.
Más tarde, cuando su mujer haya muerto, toma los hábitos y se convierte en monje. Habrá tenido hijos, cuyos descendientes prosperarán. Entre ellos hay una mujer que se casa con un capitán de Norteamérica. Sí, Wanda, ese hombre con el que te encontraste era tu antepasado.
¡Caray! Me recupero al cabo de un minuto.
—Viaje en el tiempo. —Todas las épocas a disposición de uno.
Deberíamos examinar el menú. Pero…
Cálmate, corazón, o como sea la estúpida frase. Me inclino. De alguna forma no tengo miedo, no cuando me mira así. Sólo que las palabras salen entrecortadas, con pequeños escalofríos por la espalda.
—¿Q-qué hay de mí, Manse? También conozco el secreto.
—Ah, sí —dice. Qué amable—. Es típico de ti, creo, preguntar primero por los otros. Bien, tienes también un papel que representar. Te devolveremos a las islas Galápagos, vestida con la misma ropa de entonces, unos pocos minutos después. Te reunirás con tus amigos, terminarás el viaje, volarás desde Baltra a ese manicomio conocido como Aeropuerto Internacional de Guayaquil, y de vuelta a casa, a California.
—¿Y luego? ¿Luego?
—Lo que suceda después lo decides tú —prosigue—. Puedes aceptar el condicionamiento. No es que no confiemos en ti, pero la regla es estricta. Repito que es indoloro y no provoca ningún daño y, como estoy convencido de que jamás nos delatarías, para ti no representará ninguna diferencia. Podrás seguir con tu vida del siglo XX. Cuando tú y tu tío Steve estéis en privado, podrás hablar libremente con él.
Tensó los tendones, acumuló valor.
—¿Tengo otra elección?
—Claro. Puedes convertirte en viajera del tiempo.
Increíble. ¿Yo? Y sin embargo lo esperaba. Pero:
—Yo, yo, yo me pregunto si seré una buena policía.
—No muy buena, probablemente. —Oigo al otro lado de la luz—. Eres demasiado independiente. Pero la Patrulla es responsable tanto de las eras prehistóricas como de las históricas. Eso requiere conocimiento del ambiente, lo que exige científicos de campo. ¿Te gustaría estudiar paleontología con animales vivos?
Vale, vale, me pongo en evidencia. Me pongo en pie de un salto y violo la paz de Ernie’s con un grito de guerra. Manse ríe.
Mamuts, osos de las cavernas y dodos, ¡genial!