
Sola y sin dinero tras el doloroso fracaso de su matrimonio, Ann Marie decide aceptar una propuesta de matrimonio por conveniencia. Jake, propietario de una plantación de tabaco en la pequeña isla de Mehae, no consigue superar la muerte de su mujer y ha decidido buscar una nueva mujer por un método algo anticuado.
Quizás por eso, el día en que ha de recoger a Anne Marie en el puerto de Mehae, cambia de opinión y envía un emisario con dinero por las molestias y para el pasaje de vuelta.
Ann Marie no sólo sigue sola, sino que se encuentra en un lugar extraño pero, como suele decirse, la vida siempre sale al encuentro y muy pronto va a encontrar no sólo esa vida propia que tanto anhela, sino un amor verdadero que irá creciendo entre playas de arena blanca, atormentadas palmeras y una horrible serie de asesinatos en cuya resolución se verá inmersa.
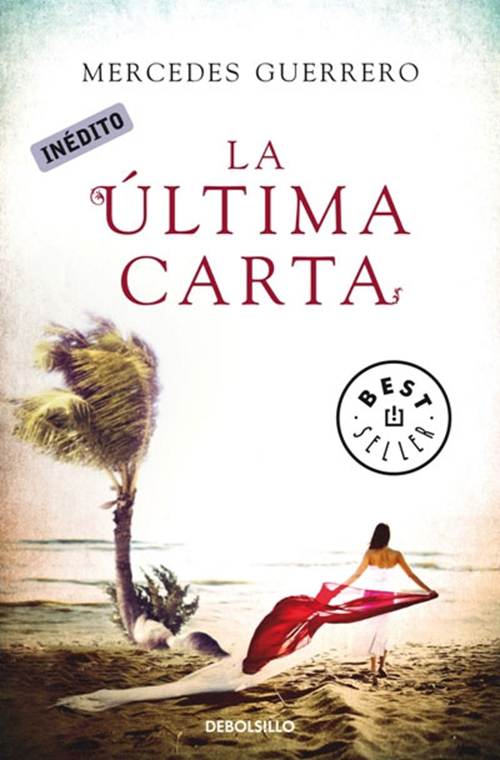
Mercedes Guerrero
La Última Carta
© 2011, Mercedes Guerrero
Prólogo
23 de mayo de 1982
El vestíbulo del hotel St. James, enclavado en el centro del West End londinense, estaba repleto de cámaras, periodistas y numerosos invitados. En la sala de conferencias se ultimaban los preparativos para el inicio de una rueda de prensa multitudinaria convocada por la famosa novelista Claire Evans. Existía gran expectación por conocerla tras el éxito abrumador obtenido por sus últimos trabajos; era su primera aparición en público. Por primera vez rompía su anonimato, y el motivo no era otro que haber recibido el Premio Whitbread, uno de los más prestigiosos de las letras inglesas, por su libro Inocentes secretos, que se había convertido en un acontecimiento literario a escala internacional. El enigma sobre su identidad era un valor añadido a la presentación, pues circulaba el rumor de que el verdadero autor de aquellas obras célebres era un hombre.
Desde la puerta principal de la sala, un grupo fue abriéndose paso entre el público, indicando la llegada de la protagonista del evento. En la tribuna tomó asiento una elegante mujer de melena lisa y castaña vestida con chaqueta y falda de lino color marfil y camisa a juego. Los pendientes, diamantes pequeños engarzados en oro blanco, infundían el toque juvenil y elegante a un delicado y expresivo rostro cuyo rasgo más sobresaliente eran unos profundos ojos azules. En cuanto a su edad, no era posible adivinar si había cumplido los treinta o los había rebasado hacía tiempo. Tenía una mirada dulce y cálida, sin rastro de la excentricidad que caracterizaba a otros escritores famosos y encumbrados.
El representante de la editorial tomó la palabra y presentó la obra al público asistente, ansioso por conocer algo más sobre la famosa y enigmática escritora. A continuación se inició la rueda de prensa ante los periodistas allí congregados.
– Señora Evans, ¿es éste su auténtico nombre o se trata de un seudónimo? Y si es así, ¿tiene algún motivo especial para no utilizar su nombre real? -preguntó el enviado de una cadena de televisión.
– Es un seudónimo. Me gusta vivir como una ciudadana normal; así preservo mi intimidad y la de mi familia. -Su voz era segura y templada, y su acento no correspondía a ninguna zona concreta del país.
– ¿Dónde tiene fijada su residencia actualmente?
– Ni siquiera firmo mis obras, así que me disculpará si no respondo a esa pregunta -contestó con cierta incomodidad la escritora, provocando un murmullo en la sala.
– ¿Es cierto que destina gran parte de los beneficios que generan sus libros a organizaciones humanitarias y religiosas? -La joven periodista de una revista especializada no renunciaba al morbo.
– Les recuerdo que se les ha convocado aquí para comentar mi trayectoria profesional, no la personal, aunque puedo responderle que estoy profundamente implicada en el desarrollo social y cultural de las clases menos favorecidas, y que colaboro activamente con diferentes instituciones.
– Desde que publicó su primera novela, hace cuatro años, sus obras han evolucionado tanto en estilo como en el tema abordado. ¿Cómo le llega la inspiración, desde su aislamiento, para crear historias tan diferentes y al mismo tiempo tan actuales?
– De mi propia experiencia. He vivido con una intensidad envidiable, y en mis relatos procuro plasmar hechos reales; la mayoría han surgido a partir de un incidente banal al que he añadido un toque de ficción con el fin de crear una historia atractiva.
– Sin embargo, en esta última novela narra unos hechos apasionantes que usted asegura haber vivido. ¿Son verídicos o ha introducido también una dosis de misterio y acción para aumentar el interés?
– Este libro es una excepción. En él no hay ficción, se lo aseguro. Todo lo que cuento sucedió hace unos años, pero hasta ahora no había tenido el valor suficiente para plasmarlo en el papel; la única inexactitud que hallará en la historia es el lugar y los nombres de los personajes, que he ocultado por evidentes motivos de seguridad.
– Entonces, ¿es verdad que consiguió desenmascarar a un asesino en serie y que estuvo a punto de ser la siguiente víctima?
– Todo lo que he escrito es cierto, dolorosamente cierto.
– ¿Y no le preocupa la posibilidad de sufrir algún tipo de represalia por haber sacado a la luz este testimonio?
– Las leyes que rigen el país donde sucedieron los hechos no son demasiado severas con esa clase de delitos; es posible que el psicópata que los cometió se encuentre en libertad, pues es un hombre muy influyente. Pero no temo por mi integridad física; vivo muy protegida, en un lugar seguro y de difícil acceso para personas ajenas a mi entorno.
Capítulo 1
25 de julio de 1978
Amanecía un húmedo y caluroso día cuando el barco atracó. Ann Marie no estaba segura de querer salir del camarote, pero unos golpes en la puerta la hicieron reaccionar. Era el mozo informando que las pasarelas estaban listas para el desembarque. La partida desde Londres, una semana antes, se le hacía muy lejana, casi irreal, tras un agotador vuelo a Johannesburgo, con escalas en diferentes ciudades africanas, el posterior traslado en tren hacia Durban y la larga travesía en barco desde aquella ciudad portuaria hasta la isla de Mehae. Paseó por última vez la mirada por el pequeño camarote; toda su vida estaba guardada en dos pesadas maletas que contenían libros, diarios y fotos, valiosas pertenencias que la habían acompañado durante gran parte de su vida. Podría instalarse en cualquier lugar del mundo y le bastaría abrirlas para sentirse como en casa.
Al abrir la puerta, una sensación de inestabilidad se apoderó de ella, y tuvo que admitir que no era provocada por el vaivén del barco sino por el miedo al futuro que la aguardaba en tierra firme. Había abandonado su país y su pasado para embarcarse en una aventura incierta que estaba a punto de comenzar tras un matrimonio por poderes con un hombre al que no conocía. La única referencia que tenía era el hermano de su futuro esposo, Joseph Edwards, un gran amigo que, junto con su esposa Amanda, la había persuadido de la necesidad de que diera un giro completo a su vida tras la escabrosa experiencia de su reciente divorcio. Las incómodas negociaciones con su ex marido y los problemas económicos que había padecido en los últimos meses le parecían lejanos e irreales, pero el miedo a cometer un nuevo error le provocaba escalofríos. Había tomado una decisión arriesgada y por primera vez se había entregado al azar. Había apostado a doble o nada, y aquélla era su última carta.
Ahora se llamaba Ann Marie Edwards y era la flamante esposa de Jake Edwards, un aventurero inglés que había logrado echar raíces en aquella pequeña isla perteneciente a Sudáfrica, situada en un punto del océano Índico equidistante entre el nordeste del país y el sur de la isla de Madagascar, donde las plantaciones de tabaco se habían convertido en su medio de vida. Él también había decidido casarse de nuevo. La muerte de su primera esposa, que no le había dado hijos, había inundado de soledad las largas jornadas en la isla. Para Ann Marie aquel matrimonio suponía serenidad y estabilidad económica al lado de un desconocido del que tenía excelentes referencias a través de sus grandes amigos y ahora cuñados. Su sueño era ser escritora, poseía una firme vocación y gran imaginación para crear historias, y en aquel lejano y solitario lugar dispondría de tiempo libre para dedicarse a escribir. Pensaba trabajar duro para llegar a ser alguien en el mundo de las letras.
Ann Marie había nacido en Londres. Su padre, de origen canadiense y diplomático de profesión, estaba destinado en la embajada de la capital inglesa cuando conoció a su madre. Allí se casaron y, al poco de nacer la pequeña, se vieron obligados a trasladarse de un destino a otro. Ann Marie se educó en un ambiente de recepciones y actos oficiales en los que se desenvolvía con naturalidad. Siempre fue sensata y juiciosa, aunque nadie reparó en este hecho, pues, mientras crecía, jamás creó conflictos y aceptó sin objeciones todas las decisiones que su familia adoptó en cuanto a ella.
Pero era demasiado joven para entender los problemas de los mayores, y cuando su padre le explicó que iban a separarse para siempre, se sintió abandonada. Tras el divorcio, su padre se fue a un nuevo destino en Oriente Próximo, arruinando así el maravilloso futuro de aquella niña romántica que soñaba con bailar del brazo de algún apuesto joven en los elegantes salones de las embajadas donde había residido hasta los quince años. A partir de entonces, se instaló junto a su madre en un elegante apartamento del centro de Londres y pasó de niña a mujer en un brusco salto al vacío.
Aceptó con ingenua conformidad que su madre no pudiera ocuparse de ella como lo hacían las madres de sus amigas. Al principio la oía quejarse de la vista, estaba triste, exhausta, tenía frecuentes dolores musculares y calambres. Después su humor cambió radicalmente: pasaba de vivir momentos de euforia a sufrir episodios de ira o depresión. Ann Marie culpaba la aparición de aquellos síntomas al abandono de su padre, y le escribía suplicándole que regresara con ellas. Más tarde, el estado de su madre empeoró y comenzó a tener graves problemas para mantenerse erguida y caminar. Tras repetidas visitas al hospital e interminables análisis y pruebas, se enfrentaron al peor de los diagnósticos conocidos: esclerosis múltiple, un mal de naturaleza degenerativa cuya progresión era imparable.
Ann Marie dejó de salir con sus amigas para cuidar de su madre y hacerse cargo del hogar. Sin embargo, a pesar de aquella dificultad, era feliz a su modo. Su desbordante imaginación la transportaba a diario a lejanos países donde vivía maravillosas aventuras que siempre tenían un final feliz. Por las noches, en la cama, encendía una linterna y leía bajo las sábanas sus libros preferidos, desde Cumbres borrascosas hasta la Odisea de Homero, pasando por Joseph Conrad y sus historias de marinos. Creció amontonando cuadernos en los que plasmaba las fantasías que manaban de su mente, y escribía también un diario donde contaba sus experiencias cotidianas, una realidad que no debía olvidar con el paso de los años.
Y los años pasaron, y su cuerpo fue adquiriendo bonitas formas. Tenía el cabello castaño claro, una lisa y larga melena que brillaba con los rayos del sol. Sus hermosas facciones enmarcaban unos ojos enormes y azules sobre una nariz recta y algo respingona. Su boca era grande y ocultaba unos dientes blancos dispuestos a la perfección gracias a la ortodoncia que había sufrido durante la adolescencia. Pero no sólo su cuerpo acusó el cambio. Sus ansias de vivir intensamente crecían a diario, sobre todo al contemplar el estado vegetativo en que la enfermedad iba postrando a su madre; se juró a sí misma que antes de terminar sus días habría vivido, aunque sólo fuera sobre el papel, toda la felicidad que el destino le había negado a la persona más importante de su vida.
Con su padre mantuvo una discreta relación por carta. Había creado otra familia y en numerosas ocasiones la había invitado a que se reuniera con ellos en fechas señaladas. Pero Ann no quiso abandonar a su madre. Aquella hermosa mujer que años atrás había brillado con luz propia se había convertido en un ser vulnerable e incapaz de valerse por sí mismo. Su actitud dócil ante los cuidados de Ann hizo creer a todos que había aceptado las consecuencias de la enfermedad y del destino que la aguardaba. Pero no era así. Estaba esperando una fecha: Ann iba a graduarse aquel mismo año y debía ir a la universidad.
El día que cumplió dieciocho años, su madre le pidió que organizara una fiesta e invitara a sus mejores amigas para celebrarlo. Fue una velada inolvidable para las dos. Por primera vez desde hacía meses, Ann la vio reír; parecía como si su profunda depresión estuviese remitiendo; conseguiría salir adelante, estaba segura.
– Mi pequeña Ann Marie, estoy tan orgullosa de ti… Eres un regalo del cielo… -Le dijo, tratando de abrazarla con sus torpes brazos.
– Vamos, anímate, mamá. Pronto acabará este frío invierno y podremos salir al parque a tomar el sol. Te sentirás mucho mejor.
– Debes tener tu propia vida, Ann, una vida que yo te estoy robando. Mereces ser feliz y vivir intensamente. Hazlo por mí… Ése será mi regalo. -La madre a punto estuvo de dejar escapar unas lágrimas rebeldes-. No olvides nunca cuánto te quiero.
– Yo también te quiero, mamá; eres lo único que tengo… -dijo Ann, emocionada, estrechándola sobre la silla de ruedas-. No debes preocuparte por mí.
Aquél fue el último abrazo, la última confidencia que compartió con ella. Su luz se apagó esa misma madrugada. El médico le explicó a Ann que la muerte le sobrevino súbitamente, mientras dormía, pero las sospechas sobre aquella inesperada marcha la persiguieron siempre.
Aquel mismo otoño, Ann se trasladó a la universidad de Cambridge para estudiar lengua y literatura inglesas. Eran los rebeldes años sesenta, y aquel ambiente constituyó un revulsivo para su atormentada soledad. Fueron años de intensas experiencias, de la Guerra Fría, de manifestaciones contra la guerra de Vietnam aderezadas con el fondo musical de John Lennon y su «Give Peace a Chance». Ann continuó con su pasión por la lectura, devorando autores tan dispares como la independiente Doris Lessing, convertida en un icono del feminismo, y Barbara Cartland, cuyas románticas historias amenizaban sus largas noches de soledad.
Tras la universidad siguió una intensa búsqueda de independencia económica, y fue en Cambridge donde encontró su primer trabajo como profesora auxiliar de lengua inglesa. En aquellos años comenzó a escribir relatos de aventuras, dirigidos al público juvenil, cuya protagonista y heroína era, por supuesto, una mujer.
Conoció a John Patricks en uno de esos momentos de introspección en que necesitaba un estímulo para comenzar a rodar; lo aceptó con entusiasmo y lo convirtió al poco tiempo en el centro emocional de su vida, descargaba en él sus carencias afectivas y creía haber encontrado un punto de apoyo para su desarraigo. John era médico y frisaba la treintena. Tenía la cara redonda, ojos de color miel, una piel extremadamente blanca cubierta de un oscuro vello en los brazos y parte del cuerpo. Siempre llevaba el pelo, castaño y liso, peinado hacia un lado, y su flemática mirada, de intensa seriedad, camuflaba la auténtica personalidad que se ocultaba bajo aquella máscara de autosuficiencia. Su voz sonaba firme y arrogante, con esa seguridad que ofrece la procedencia de una clase social privilegiada.
Se casaron tras un corto noviazgo, y Ann hizo al fin realidad su sueño: un hogar propio, estabilidad y futuro en compañía de un hombre al que amaba profundamente. Tenía veinticuatro años y, ante sí, un horizonte prometedor. Atrás había quedado su niñez en países exóticos y grandes mansiones que habían despertado su curiosidad por conocer diferentes costumbres, gentes y formas de vida; atrás quedó también la adolescencia, llena de soledad e incertidumbre, junto a su madre enferma. Ann anhelaba echar raíces y pertenecer a un lugar concreto y definitivo.
Comenzaron una vida en común con luces y sombras, plagada de dificultades que sólo ella veía. Tras los primeros meses de amor y rosas, la magia comenzó a desvanecerse: el verdadero rostro del hombre que había elegido por compañero, de carácter inmaduro y egoísta, emergió. Su fría actitud y un escaso sentido de la lealtad colisionaban a menudo con los ideales de Ann Marie. Pronto surgieron los primeros desencuentros. John era hijo único. Había sido educado en una acomodada familia convencional cuya madre se había dedicado a él con devoción enfermiza mientras su padre, cuando aparecía por el hogar, apenas les dirigía la palabra, siempre ocupado en sus negocios, las partidas en el exclusivo club del que era miembro de honor, o en compañía de su amante, a la que alojaba en un lujoso apartamento donde pasaba más tiempo que en su propia casa.
John anteponía su carrera a cualquier otra circunstancia, incluida su pareja. Era un hombre convencido de que tenía siempre razón, capaz de esgrimir un argumento convincente sobre un tema y, acto seguido, declarar lo contrario con la misma vehemencia y seguridad. Despreciaba a la gente que se dejaba llevar por sus impulsos emocionales, como si fuera incapaz de mostrar compasión, lo cual no significaba que no alentara a su esposa en los momentos de tristeza; pero la compenetración entre ambos no era plena. Él solía decidir por ella, y cuando Ann trataba de acercársele para pedir ayuda, tendía a dejarla con la sensación de que no estaba a su altura.
Tras la boda se instalaron en una bonita casa en cuya planta baja John estableció su consultorio, donde atendía por las tardes, con la ayuda de Ann Marie, para intentar hacerse con una clientela propia, mientras que por la mañana acudía a trabajar a un hospital.
El proceso de distanciamiento comenzó poco después del primer año de vida en común y fue un momento clave en el cambio de su relación. Su situación económica era solvente y decidieron comprarse por fin una casa, pues hasta entonces vivían de alquiler. Ann encontró una vivienda amplia y acogedora, pero a John no le entusiasmó y adoptó la misma actitud que con las otras tres que ella le había mostrado. Para Ann, él tenía la última palabra, pero John no acababa de decidirse nunca, y en consecuencia ella desistía de la compra.
Aquella casa, situada en una zona céntrica, poseía un pequeño jardín en la parte delantera y un soleado porche en la trasera. La construcción tenía algunos años, pero conservaba un encanto especial que la atrajo desde el primer momento.
Aquella noche, cuando le pidió su opinión a John, éste se encogió de hombros.
– ¿Ese gesto significa «sí», «no» o «haz lo que quieras»? -preguntó con un punto de irritación ante su actitud.
– No es exactamente la casa en la que habría soñado vivir…
– Dime entonces cómo es la casa de tus sueños -repuso ella con ironía-. ¿Más grande? ¿Más nueva? ¿Situada en otra zona?
– En otra ciudad. Me han ofrecido un puesto en un hospital de Londres. Mi padre es amigo del director y le ha hablado de mí. He quedado el viernes próximo para cenar en su casa y darle una respuesta afirmativa.
– ¿Desde cuándo sabes eso?
– Desde hace dos semanas…
– ¿Y pensabas decírmelo en algún momento o ibas a dejar que siguiera perdiendo tres tardes a la semana buscando una casa donde no tenías intención de vivir? -preguntó, a punto de estallar de ira.
– Hasta ahora no había tomado una decisión.
– ¿Y no pensabas preguntarme cuál era mi opinión al respecto?
– Esto es asunto mío; se trata de mi trabajo y he estado sopesando las ventajas y los inconvenientes de aceptar esa oferta. Definitivamente, es un gran salto en mi carrera y voy a aceptarlo.
– Y yo soy tu mujer y tengo derecho a que me preguntes si quiero dejar mi trabajo aquí para marcharme contigo.
– Tu trabajo no es importante. Además, no lo necesitas. Podremos vivir cómodamente con mi sueldo.
– Pero es que yo quiero trabajar… -respondió, firme como una roca.
– Está bien, haz lo que quieras. Seguro que en Londres encuentras otro trabajo, allí tendrás más oportunidades -replicó con una seguridad que la dejó fuera de juego.
En aquel momento Ann supo que la vida al lado de su marido iba a ser difícil. John vivía para él, y daba por sentado que ella también. Ann le había convertido en una prioridad; en cambio, ella sólo era una opción para John. Sintió que él le había robado su identidad para utilizarla en su propio beneficio.
Años después, tras su divorcio, Ann escribiría en su diario:
Recordando ahora aquella etapa, concluyo que de aquel matrimonio sólo aprendí una lección: nunca dejes de quererte a ti misma. Si no… ¿quién va a hacerlo? Fue mi rebeldía la que me mantuvo firme en aquellos años en los que me sentí vapuleada por un hombre que se empeñaba en convencerme -o quizá convencerse a sí mismo- de que tenía prioridad en nuestra unión. Me asusta ahora lo mucho que me costó darme cuenta de lo que estaba pasando. Lo acepté sin más, estaba ciega, y así habría seguido durante años si no llego a plantarme y a abandonar la partida. Su desmesurado ego me abrió los ojos y las puertas de mi futuro.
Capítulo 2
Meses después, se trasladaron a Londres y adquirieron una bonita casa en Hampstead. John se incorporó a un moderno hospital y abrió una nueva consulta, pero esa vez no lo hizo en el hogar familiar, sino en la exclusiva zona de Chelsea, donde vivían sus padres, y contrató los servicios de una enfermera profesional, pues sus pacientes pertenecían a la alta sociedad londinense y no le pareció adecuado que su esposa le ayudara. Ann aceptó el traslado porque significaba regresar a su ciudad natal y reencontrarse con sus amigas de la infancia, aunque también implicaba recibir las visitas asiduas -y los comentarios mordaces- de la madre de John.
Evelyne Patricks consideraba inferior a cualquier persona que no perteneciera a su estatus social y, por supuesto, ninguna mujer estaba a la altura de su hijo. Al poco tiempo de mudarse, Ann encontró trabajo en un colegio como profesora de lengua inglesa. Esa circunstancia molestaba mucho a su suegra, quien lo consideraba inadecuado. «Una mujer sólo tiene que trabajar si el marido es un zoquete y no sabe mantener a su familia. Pero ése no es tu caso, ¿verdad, cariño?», sentenciaba mirando a su hijo en las numerosas ocasiones en que la pareja acudía invitada a la gran mansión de Chelsea. Ann recibía con contenida furia esos comentarios, y no porque aquella mujer vertiese sus opiniones sin ningún tipo de consideración hacia ella, sino por el silencio cómplice de John, quien asentía con aire resignado y nunca salía en su defensa.
Ann era una mujer de mente abierta, libre de prejuicios y convencionalismos, y a pesar de la presión que su familia política ejercía sobre ella y de las ironías que recibía de su marido, no tenía intención de dejar el colegio ni su afición a escribir. Sus relatos de aventuras no obtuvieron demasiado éxito, pero esa circunstancia no la amilanó; al contrario: se lanzó a escribir una novela romántica con la que llenar las interminables horas de soledad a las que se vio condenada cuando su marido se consagró en exclusiva a su profesión y apenas aparecía por casa. El problema era que, al sentarse frente a la máquina de escribir, sus manos se negaban a plasmar en el papel lo que la mente le dictaba. Y no era por razones técnicas, sino por el pudor a desnudar unos sentimientos que siempre habían estado íntimamente escondidos en su diario y que se negaban a exhibirse ante un posible lector. Por eso le resultaba tan difícil terminar de escribir la obra. Además, estaba John. ¿Qué pensaría él al leerla? ¿Y su suegra? Estaba segura de que se avergonzarían de ella…
El argumento era algo morboso. Trataba de un matrimonio convencional: un hombre frío e impasible, con un trabajo gris de contable en una empresa de transportes, y una mujer que trabajaba de administrativa en un estudio de arquitectura y poseía una belleza juvenil y una mirada intensa y soñadora. Llevaban una vida rutinaria, con horarios fijos de trenes de ida y vuelta a la City y fines de semana dedicados a hacer la compra. Todo en aquel matrimonio era anodino y cotidiano, el amor parecía haber huido tras no hallar argumentos para permanecer más tiempo. Pero sus vidas iban a salir de la monotonía: la protagonista comienza a tener problemas de salud y se le diagnostica un cáncer de difícil operación. Ella posee una profunda vida interior e intenta asumir la fatalidad haciendo balance de las experiencias que le habría gustado vivir. Pero la historia cambiará radicalmente en el tercer capítulo: a consecuencia de un accidente de tráfico cuando regresaba del hospital donde recibía tratamiento, la protagonista entabla relación con un desconocido que provoca en ella un intenso torbellino de emociones del que difícilmente podrá sustraerse. El conductor implicado en el incidente, un atractivo y bohemio escultor que no pone el grito en el cielo por los daños ocasionados a su vehículo, la invita a almorzar para discutir los asuntos del seguro. Ella acepta y se deja seducir por aquel hombre que ha quedado prendado del brillo que emanan sus ojos, en los que descubre unas ansias locas de vivir intensamente. Por su parte, él ha conseguido avivar en ella una voracidad por almacenar nuevas experiencias con las que llenar sus alforjas ante la inevitable y definitiva partida. Después de ese encuentro ya nada será igual. Comienzan a citarse a escondidas y disfrutan de apasionadas y desinhibidas veladas de amor y sexo. Para la protagonista, ésta será la última gran aventura, y cada tarde regresa a casa con la firme intención de no volver a verle. Sin embargo, al día siguiente acude, ilusionada como una adolescente, a su cita clandestina. El amante ignora por completo que tiene una enfermedad terminal, está loco por ella y empieza a hablar de futuro, una palabra que ofrece a la joven el estímulo para desear seguir viviendo. La enfermedad sigue avanzando y su estado físico empeora; el anímico también comienza a hacer agua, acuciado por la profunda pasión que le inspira su nuevo amor y el sentimiento de culpa por mentirle a su marido, quien, a pesar de su desapego, está soportando estoicamente el peso de la tragedia que se avecina.
Para Ann, lo más difícil de la historia no era narrarla, sino describir los sentimientos de los tres protagonistas, quienes formarán un triángulo amoroso donde la culpabilidad, los chantajes emocionales y la pasión vehemente estarán a flor de piel. La idea de escribir ese argumento se le ocurrió una tarde en que acudió al hospital a recoger a John para asistir a una cena en casa de sus suegros. Un joven salió de una de las habitaciones al pasillo, donde estaban ellos, y exhortó a John para que entrara a visitar a una de sus pacientes. Ann entró con él y conoció a la enferma, una chica no muy bien parecida, de procedencia modesta y con una sonrisa franca que se iluminó cuando vio entrar a su marido en la habitación. Ann descubrió un brillo especial en sus ojos y le pareció intuir lo que aquella joven estaba sintiendo ante el atractivo médico que trataba de curar su enfermedad. John era un hombre seductor, y esa noche, con un traje a medida bajo el abrigo de lana oscuro, estaba especialmente elegante; se dirigió a ella con su habitual seguridad en sí mismo y una altivez natural que trataba de suavizar ante el marido de la enferma, de origen tan humilde como ella. John le contó después, de camino hacia la casa de sus padres, que aquella chica estaba desahuciada: tenía cáncer de páncreas.
Ann pensaba que el argumento de aquella historia era la punta del iceberg que asomaba desde su interior, pues ella compartía su vida con un hombre que nunca le demostraría la devoción del amante de su protagonista. Aún ansiaba vivir una auténtica aventura como la que estaba escribiendo; quizá, con su novela, buscaba una salida a la frustración en la que estaba inmersa, convencida de que John jamás sería el héroe de sus fantasías románticas. Pero después de analizarse durante un rato, retornaba a la máquina de escribir y, liberada de prejuicios, llenaba páginas y páginas. «Bueno, después de todo, no tengo por qué publicar esta novela -se decía-. La dejaré guardada junto a mi diario y, mientras decido cómo hallar un final feliz para este conflicto, escribiré otra de suspense y asesinatos, al estilo de Agatha Christie.»
John se mostró escéptico cuando Ann le contó la trama de su nueva historia. La verdad era que nunca se había interesado demasiado por aquella particular afición de su esposa ni había leído ninguno de sus escritos. «Querida, esas historias están ya muy manidas. No puedes competir con Graham Greene o con Edgar Allan Poe. Además, el mercado editorial es prácticamente inaccesible, sólo publican los autores conocidos. No pierdas el tiempo ni conviertas esto en una obsesión.» Ésa era la respuesta que Ann recibía cada vez que trataba de iniciar una conversación sobre el asunto. Pero ella creía firmemente en su capacidad para crear historias, recibía esos comentarios parapetada tras una coraza y trabajaba aún con más empeño.
Capítulo 3
También la fatalidad se cebó con ella al recibir la terrible noticia de la muerte de su padre en un accidente aéreo. A pesar de sus distanciadas vidas, habían mantenido una buena relación, y esa repentina pérdida la afectó más de lo que esperaba. Por primera vez sintió la soledad en estado puro y necesitó que su marido le tendiera una mano amiga, un gesto de calor que la ayudara a superar aquellos duros momentos, pero no halló en él más que apatía y desinterés. John, argumentando la escasez de médicos y el exceso de enfermos en la consulta, apenas aparecía por casa. Su indiferencia ante los sentimientos de Ann por aquella pérdida hizo que se deteriorase aún más su ya maltrecha convivencia, que había ido despeñándose a través de los años.
Tan sólo la compañía de su vecina y gran amiga Amanda Edwards le proporcionó cierto amparo en aquella soledad. Ann envidiaba la excelente relación que ésta mantenía con su marido. Ambos procedían del mismo barrio obrero, situado en el extremo oriental de la ciudad, y se conocían desde la adolescencia. Habían conseguido acceder a la universidad gracias al esfuerzo de sus familias y de ellos mismos, que trabajaron duro para costearse los estudios. Los dos habían estudiado derecho, y cuando Joseph encontró trabajo en un bufete se casaron. Ella también ejercía de abogada, pero en un modesto despacho ubicado en el mismo suburbio donde ambos habían crecido y donde aún conservaban a los amigos de la infancia. Allí se encargaba de los casos de asistencia legal con cargo al Estado de los más desfavorecidos. Ahora vivían en el lujoso barrio de Hampstead, como Ann, pero ni ella ni su marido renegaron nunca de sus orígenes.
Amanda era delgada y huesuda, de piel blanca y ojos castaños, no demasiado agraciada; la nariz recta y los labios finos, que sólo dibujaban una larga hendidura en el rostro, le conferían una extraña sonrisa. Sin embargo, su mirada afable y sus gestos serenos hacían que su interlocutor se sintiera a gusto junto a ella, como si irradiara una energía positiva y relajante. Gracias al carácter de Amanda y a la esmerada educación de Ann, las dos mujeres eran, a pesar de sus orígenes completamente distintos, grandes amigas y confidentes. John aceptaba en su hogar a los Edwards y los trataba con aparente cordialidad, aunque Ann siempre captaba en él una mirada de superioridad y animadversión.
Amanda y Ann se consideraban personas normales, incluso ancladas en las convenciones establecidas. El hecho de que hubieran ido a la universidad y de que compartieran inquietudes culturales las diferenciaba del resto de las tradicionales parejas de los amigos de sus maridos, pero sólo a los ojos de éstas, pues ellas seguían siendo devotas esposas.
– Aunque vivimos intensamente el final de los sesenta, nos hemos convertido en unas burguesas: residimos en un barrio elegante y en una casa preciosa, tú estás casada con un abogado y yo, con un médico… ¿Dónde quedó nuestra rebeldía?
– Aún nos queda algo. Tú escribes novelas de amor a espaldas de tu marido y yo trabajo en un bufete en el que casi nunca cobro la minuta y que a veces choca con los intereses del despacho de Joseph.
– ¿Y eres feliz?
– La felicidad es un estado; va cambiando conforme vas creciendo y acumulando experiencias. Las necesidades de hoy no son las que tenía hace algunos años. Debemos ser conscientes de lo que tenemos y de lo que realmente necesitamos. Cuando puedes decir: «lo tengo todo», es que eres feliz y tienes la vida que deseabas vivir.
– ¿Qué es tenerlo todo?
– Depende de lo que necesites y de lo que te haga sentir bien: salud, estabilidad, amor, autoestima, familia, amigos, sueños cumplidos…
– ¿Tú tienes todo eso?
– Sólo algo, no todo. Pero siento que no debo pedir más. Cuando se ha vivido un pasado como el mío, cualquiera de las cosas que he mencionado hace que sientas que tienes tu propia vida, aunque todavía te queden cosas por conseguir. ¿Y tú?
– Yo tengo una amiga -dijo Ann, dirigiéndole una sonrisa-, tengo salud y… Y ya está.
– ¿Y el amor?
– Creo que mi marido no me quiere.
– No digas eso…
– Mi autoestima tampoco está demasiado alta, y eso me hace perder estabilidad. En cuanto a mis sueños, me gustaría ver publicado alguno de mis libros, tener una familia…
– Uno de esos sueños sí podría cumplirse… ¿O tenéis problemas para tener hijos?
– Al principio decidimos esperar un poco. Ahora soy yo la que no quiere. No sé si John sería un buen padre. Ni siquiera es un buen marido. Apenas lo veo, siempre está ocupado con el trabajo en el hospital y la consulta, incluso los fines de semana hace guardias o visita a enfermos. No quiero criar a un hijo yo sola.
– Ann… ¿no has pensado nunca que podría existir «otra ocupación» que lo mantiene fuera de casa?
– ¿Otra mujer?
Amanda se encogió de hombros, inquieta por lo que acababa de insinuar.
– O algún vicio oculto… Juego, apuestas…
– Lo he pensado más de una vez, incluso he tenido la tentación de seguirlo.
Días después, Ann descubrió que Amanda estaba en lo cierto: no era exactamente el trabajo lo que mantenía a John fuera de casa. Una tarde fue al hospital, aparcó el coche cerca del de él y se dispuso a esperarlo. Una hora después lo vio salir. Mientras lo seguía, al ver que se dirigía hacia la consulta, la embargó un sentimiento de culpa por haber desconfiado de él. Sin embargo, aguardó en la calle menos tiempo del que esperaba. Unos diez minutos más tarde, John salió del edificio acompañado de una bella joven de larga y rubia melena con la que conversaba animadamente y subieron juntos al coche. Era la enfermera que había contratado para la clínica. Ann los siguió hasta un bloque de apartamentos situado en Marylebone, al norte de Oxford Street. Allí descendieron y caminaron, abrazados, hacia el interior. Aquella noche John no regresó a casa: alegó guardia en el hospital. Ya no había dudas sobre su doble vida.
Al día siguiente, Ann examinó las cuentas bancarias y descubrió el desmesurado gasto que John realizaba a diario y la escasa liquidez de que disponían. Él llegó a la hora de la cena y se sentó a la mesa comentando el duro trabajo en el hospital y la estresante lista de pacientes que aguardaban cada tarde en la consulta. Ann lo miró como si lo viera por primera vez. Aquél no era el hombre con quien se había casado y al que había idealizado durante los primeros años; de repente, aceptó que se había equivocado al apoyarse en alguien que no merecía la pena y que la había decepcionado día tras día.
– John… ¿estás con otra mujer? -preguntó con fría serenidad.
– ¿Qué dices? -Él experimentó una sacudida al oír la pregunta. La miró y trató de simular desconcierto.
– Te repito la pregunta: ¿estás con otra mujer?
Entonces John recuperó el aplomo, respiró hondo y decidió que podía contarle a Ann lo que le pasaba. Ella lo aceptaría, como siempre. Habló con naturalidad, sin intención de ponerla celosa, pues estaba muy seguro de su tolerancia. Le explicó que se sentía atraído por la nueva enfermera que había contratado en la consulta, pero que aún no habían llegado a intimar.
– No me mientas, por favor. No te creo.
– Está bien. Sólo es una aventura pasajera. No tienes por qué preocuparte, tú eres mi mujer y jamás te dejaría en la estacada.
– ¿Por qué no me preguntas si quiero que me dejes en la estacada? ¿Crees que puedes hablarme con esta tranquilidad, como si no pasara nada? No te preocupes, cariño, es sólo una gripe. Pronto estaré curado… -exclamó, irritada.
– Necesito tiempo, eso es todo. Tengo que aclararme las ideas.
Ann Marie no sólo se sintió humillada por esa respuesta, sino también decepcionada por un hombre que siempre le había impuesto su propia y particular autoridad moral, dando por sentado que ella lo aceptaría con fe ciega. En ese instante, algo se removió en su interior, y llegó a la conclusión de que todo aquel tiempo a su lado sólo había servido para convertirla en un ser inútil, una mujer insegura, sin vida propia, dependiente de un marido que ahora jugaba con sus sentimientos sin preocuparse por su reacción al escuchar la exposición de sus intenciones. John en ningún momento le pidió su opinión, pues no contaba para nada.
– Pues define pronto tus prioridades. ¡Ahora mismo! -gritó Ann fuera de sí. Su fuerte carácter emergió para jugarle una mala pasada.
– Cálmate, no seas vulgar. Vamos a solucionar esto de forma civilizada, ¿de acuerdo? Me marcharé unos días. Cuando haya reflexionado y tome una decisión, hablaremos con más sosiego.
Tras escuchar sus argumentos, Ann se quedó callada. Lo más curioso fue que el impacto la liberó de aquella sensación de soledad y sentimiento de culpa que la había acompañado durante todo su matrimonio. Sintió entonces rencor y furia. Rencor por todas las humillaciones y desaires que había soportado con estoica paciencia; y furia por la actitud de dominio que él exhibía con total impunidad, con la seguridad de que podría seguir actuando libremente sin contar con sus sentimientos. De repente, todos aquellos años desfilaron por su mente, años malgastados junto a alguien que no le había aportado nada a nivel intelectual ni personal, ni siquiera compañía, y tuvo al fin la fuerza que le había faltado tiempo atrás para romper aquella unión y recuperar su libertad, aprovechando la oportunidad que él le había servido en bandeja con su falta de delicadeza.
Esperó a que hiciera la maleta y abandonara la casa. Al día siguiente ordenó cambiar las cerraduras, se dirigió a casa de sus vecinos, los Edwards y, tras una semana en la que apenas tuvo noticias de él, contrató a Joseph para plantear la demanda de divorcio.
Sorprendido por aquella reacción inesperada, John, en vez de aventurarse en una relación en la que no había depositado demasiada confianza, tomó la resolución de regresar a casa. Pero Ann había tomado una decisión y se mantuvo inflexible. Él asistía incrédulo a su resistencia y estaba seguro de que la convencería, como lo había hecho siempre. Sin embargo, la inquebrantable voluntad de ella no admitió réplica y siguió adelante en el empeño de expulsarlo de su vida para siempre.
El proceso de divorcio fue duro y desagradable, y cuando John se convenció de que no había vuelta atrás, comenzó la maniobra de acoso y las negociaciones se convirtieron en una feroz contienda. El reparto de los bienes comunes no fue equitativo en absoluto: apenas tenían ahorros, y si Ann seguía adelante, debía renunciar al hogar conyugal en favor de él, quien se haría cargo de la hipoteca a cambio de una compensación no demasiado generosa. Sólo así le concedería el divorcio, convencido de que ella se rendiría al quedarse en la calle. Fueron días de auténtica pesadilla, de discusiones cargadas de histeria y mensajes de desprecio. Pero Ann estaba dispuesta a todo para recuperar su libertad y se mantuvo firme. Quería acabar con aquella desastrosa convivencia y poner distancia entre ella y aquel hombre que se sentía humillado por una mujer a la que consideraba inferior.
Ann se mudó a un piso de alquiler, cambió de peinado y se compró ropa más atrevida y juvenil. Tenía veintiocho años y se dispuso a comenzar una nueva vida en la más completa soledad. A partir de entonces observó un cambio de actitud entre los amigos comunes, sobre todo aquellos de su familia política con los que había compartido alguna velada y que ahora parecían sentir animadversión hacia ella, pues la madre de John la había colocado en el centro de las más aceradas críticas. Todo ello supuso el fin de su vida social. Ann no tomó a mal esa conducta; a fin de cuentas, poco le importaba lo que pensaran los demás, y no necesitaba a nadie para continuar con su vida.
Siguió trabajando en el colegio y recuperó la independencia, pero el sueldo de profesora no era suficiente para hacerse cargo del alquiler y del resto de los gastos, así que buscó un segundo empleo como correctora de textos en una editorial. Aparcó durante aquel tiempo su afición a escribir, pues apenas disponía de tiempo libre y las necesidades eran acuciantes. Sin embargo, esta segunda ocupación le proporcionó la oportunidad de leer mucho y, sobre todo, de formarse en la escritura. Mientras revisaba los manuscritos que después serían publicados con mayor o menor éxito, estudiaba la técnica de los diálogos, cómo separar las escenas o describir a los personajes, y de cada obra extraía una nueva lección que anotaba en su cuaderno de aprendiz de escritora.
John aparecía de vez en cuando clamando venganza, unas veces por teléfono y otras presentándose de improviso en el apartamento para insultarla y proferir amenazas; no había superado la afrenta, y su orgullo aún no asimilaba que Ann hubiera tomado la decisión de abandonarlo de aquella forma tan humillante.
Evelyne tampoco desaprovechó la ocasión de desquitarse con ella en favor de su querido hijo y se alió con él en su perversa estrategia de acoso, utilizando a sus amigos influyentes hasta lograr que Ann fuera despedida del trabajo.
Aquella tarde su suegra la esperó dentro de su lujoso Bentley a la salida del colegio y le hizo un gesto para que se acercara mientras bajaba la ventanilla. Quería regodearse. Se había propuesto hundirla no sólo socialmente, sino también económicamente.
– Espero que con el dinero que le has sacado a mi hijo puedas sobrevivir, porque voy a encargarme de que no encuentres trabajo ni en esta ciudad ni a lo largo y ancho del país, querida. -Se anudó la estola de seda que rodeaba su grueso cuello bajo un abrigo de visón. Era una mujer corpulenta, con grandes bolsas bajo unos ojos azules de mirada fría y despectiva que cubría con una espesa capa de maquillaje. Sus ademanes poseían la altivez propia de un ser acostumbrado a ordenar y a ser obedecido.
– ¿Por qué me hace esto, Evelyne?
– Porque eres estúpida -masculló con soberbia-. ¿Cómo te has atrevido a hacerle esto a mi hijo? Él, que te dio una posición social con la que jamás habrías soñado, unas relaciones, una vida cómoda y lujosa, y tú lo tiras por la borda por un simple lío con su enfermera. -Meneó la cabeza-. Realmente no eras la mujer adecuada para él, nunca lo mereciste. Piérdete, y no se te ocurra implorarle perdón. Ya me encargaré yo de que no vuelva a verte.
– No tiene derecho a tratarme así. Yo no le he faltado al respeto a John. Fue él quien cometió la infidelidad.
– Y bien que lo has castigado. Lo has humillado, nos has humillado a todos, pero tenemos una reputación y no permitiré que la arrastres por el fango. Voy a seguir tus pasos y haré que desaparezcas para siempre de nuestra vida.
Después cerró la ventanilla e hizo un gesto al chófer para que iniciara la marcha. Ann se quedó inmóvil en la calle, sintiendo el punzante dolor de la injusticia y maldiciendo mil veces su mala estrella. Comenzó a caminar sin rumbo con la incrédula y atolondrada sensación de que estaba viviendo una pesadilla, haciendo un recuento mental de cuánto dinero le quedaba para continuar viviendo en aquel sencillo apartamento adonde se había trasladado tras su divorcio. Estaba sola y en la ruina, pues el trabajo en la editorial a tiempo parcial apenas le permitía subsistir dignamente; y ni siquiera tenía la seguridad de poder continuar con él, debido a la alargada sombra de maldad de su ya ex marido y su influyente familia.
En aquellos momentos necesitaba compañía y decidió buscar amparo ante la catástrofe que se avecinaba. Ann había permanecido fiel a su amistad con Amanda, quien se había convertido en su único apoyo en aquella difícil situación. Tanto Joseph como ella estaban al corriente de los manejos de John, aunque eran conscientes de que nada podían hacer para evitar aquellos ataques. Ann les contó la desagradable noticia del despido y la entrevista con su suegra; desahogó su angustia con ellos. Amanda, para tratar de levantarle el ánimo, insistió en que se quedara a cenar en su casa. Tras los postres, Joseph le ofreció una copa, y Ann consiguió olvidarse durante un buen rato de los problemas. El ambiente se tornó distendido cuando el abogado le habló sobre algo que cambiaría por completo su abatimiento: había recibido una carta de su hermano menor, Jake, que vivía en una isla del océano Índico perteneciente a Sudáfrica. El cultivo de tabaco era su medio de vida y disfrutaba de una cómoda situación económica. En la misiva describía la soledad tras la muerte de su esposa unos años atrás, expresaba su deseo de casarse de nuevo con una mujer joven que le diera hijos y confiaba a su hermano la búsqueda, pues en la isla donde residía apenas había mujeres de raza blanca y él añoraba las costumbres de su país.
– Tu hermano te ha encargado una tarea muy difícil, Joseph. Si la mujer de tu elección no responde a sus expectativas, podría tener problemas… -dijo Ann Marie, y sonrió por primera vez aquella tarde, ante tan extraña petición.
– Yo había pensado en una en concreto… -respondió Joseph mirando con complicidad a su esposa.
– ¿De quién se trata? ¿La conozco?
– Es posible… Había pensado en ti… -contestó en voz baja, estudiando su reacción.
Y ésta no se hizo esperar: Ann Marie comenzó a reír abiertamente ante la ocurrencia de su amigo.
– ¿Estás hablando en serio? Sabes que estoy pasando por un infierno gracias a mi ex marido, ¿cómo se te ocurre insinuar la posibilidad de que me case otra vez, y en unas circunstancias tan insólitas?
– ¿Por qué no, Ann? -apostilló Amanda-. ¿No querías vivir una aventura? Pues ahora tienes la oportunidad.
– Pero… ¡es una locura! No puedo casarme así, de pronto, con un desconocido…
– No es un desconocido. Es mi hermano y yo respondo por él. Siempre fue un aventurero, pero encauzó muy bien su vida y puedo asegurarte que tiene buenos sentimientos.
– Goza de una buena posición y podría ser una excelente solución para tus problemas económicos. Además, todo tiene vuelta atrás -insistió Amanda-. Si no sale bien, te divorcias y regresas a Londres. Aquí ya se habrán calmado las cosas y podrás continuar con tu vida.
Ann regresó a su apartamento con la intención de ignorar aquella absurda propuesta, y durante las semanas que siguieron se dedicó a buscar trabajo en diferentes colegios, academias o editoriales, acudiendo a numerosas entrevistas que, en principio, prometían ser favorables. Sin embargo, días más tarde recibía siempre una respuesta negativa.
Pronto tuvo noticias a través de una nota de sociedad de que John, tan sólo un mes después de obtener el divorcio, se había casado con la mujer que había asegurado que no significaba nada para él y que no era más que una aventura pasajera. Ann no sintió rencor, ni siquiera rabia; al contrario, parecía como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Confiaba en que ahora John se concentraría en su nueva esposa, se olvidaría de ella y la dejaría en paz.
Pero se equivocaba.
Una tarde, al llegar a la editorial para entregar el trabajo encomendado, recibió el aviso de que acudiera al despacho del director, quien con suma delicadeza la informó de que iban a prescindir de sus servicios. De repente se sintió perdida: estaba desahuciada, sola y en la más completa ruina. Había tocado fondo y tuvo que aceptar que no le quedaba más que una salida: desaparecer. Fue entonces cuando resolvió definitivamente que debía marcharse durante un tiempo, lanzarse al vacío y aceptar la propuesta de los Edwards.
Eran más de las diez de la noche cuando llegó sin avisar a casa de sus amigos para anunciar la decisión que había tomado. Estaba segura de que si se detenía a reflexionar podría arrepentirse, y esa misma noche autorizó a Joseph para que iniciara los trámites de la boda por poderes.
En los días que siguieron, Ann se dedicó a poner en orden sus asuntos.
– Amanda, tengo la sensación de que estoy haciendo una locura. Es como ir al casino y apostarlo todo a una sola carta; esto no es propio de mí… ¿Tú conoces al hermano de Joseph?
– Le recuerdo de cuando éramos niños; desde entonces sólo lo he visto una vez, hace varios años, cuando vino de visita. Se fue de su casa cuando era apenas un adolescente. Mira, aquí se le ve hace unos veinte años -dijo al tiempo que cogía una foto enmarcada.
Era la imagen de dos jóvenes; uno rubio, su futuro marido, y el otro de pelo castaño, el marido de Amanda. Estaban en un lago y cada uno de ellos sostenía una caña de pescar. Ambos sonreían mirando a la cámara.
– Jake es tan alto como Joseph. Recuerdo que era fuerte y musculoso, quizá por su trabajo en el campo. Y, además, te aseguro que era un hombre muy… varonil -dijo con un gesto de complicidad, casi de envidia-. Estoy segura de que te gustará. Además, es hermano de Joseph y a él lo conoces bien, no creo que sean muy diferentes…
– ¿De qué murió su esposa?
– No lo sé. Creo que fue algo repentino. No ha querido hablar demasiado de ello.
– No puedo imaginarme presentándome ante un desconocido y diciéndole: «Hola, soy tu mujer, ¿qué tal?».
– Pues yo te veo en el porche de una acogedora casa de campo, sentada delante de la máquina de escribir y rodeada de flores tropicales, y a tu nuevo marido ofreciéndote con mucho amor un zumo de frutas… -replicó Amanda, haciendo un gesto gracioso.
Las dos rieron.
– Si algo me atrae de esta aventura es el clima templado, la luz y el aislamiento para escribir durante todo el día. ¡Se acabaron los fríos inviernos de Londres! -Soltó una carcajada para animarse-. Pero te confieso que estoy muerta de miedo…
– ¿Has acabado ya tu novela romántica?
– No. La dejé aparcada hace mucho tiempo. Tengo terminada otra historia de misterio y voy a dejártela con el encargo de que la envíes a algunas editoriales.
– Te prometo que haré todo lo posible para que la publiquen.
– La he firmado con un seudónimo por temor a mi ex familia política; sé que publicar es muy difícil, pero no me resigno a intentarlo por última vez. Es como dejar mi huella en Londres antes de abandonarlo por una larga temporada.
– O quizá para siempre… -insinuó, con una sonrisa-. Cuando estés allí, tendrás tiempo libre y podrás terminar la otra historia. Quiero que me la envíes.
– Aún no sé cómo terminarla. No tendrá un final feliz. Ella morirá. Todos sufrirán. Es curioso… Me invento una protagonista que tiene dos hombres a su lado y que no va a quedarse con ninguno. Pero en el fondo la envidio, porque de forma inconsciente he descrito mis deseos no cumplidos.
– ¿Morirías con tal de que alguien te amara apasionadamente?
– No me gustaría marcharme de este mundo sin haber conocido el auténtico amor. Quiero sentirme deseada, quiero que alguien me pregunte al regresar a casa cómo me ha ido el día y quiero esperarlo con ilusión cada tarde, sentarme a su lado en el sofá y compartir mis inquietudes con él.
– Quizá ese alguien esté esperándote en la isla…
– Ojala fuera así, pero no quiero hacerme ilusiones. No espero demasiado de este matrimonio; me conformo con un hogar cálido y con un hombre al que no esté unida por una relación de sumisión.
– Tienes que escribirme y contármelo todo. Ni se te ocurra mandarme un simple telegrama para avisar de tu llegada, quiero una extensa carta en la que describas tu nuevo hogar, tu nueva vida y… La experiencia del primer encuentro con tu nuevo marido -dijo con una sonrisa traviesa.
– De acuerdo. De todas formas seguiré escribiendo mi diario. No todos los días se comete una locura como ésta.
Capítulo 4
Y ahora estaba allí, en una isla perdida en medio del océano, con la esperanza de encontrar al fin un hogar, una familia, unas raíces… y con temor a un nuevo fracaso. Había liquidado su pasado y se enfrentaba a un futuro aún por construir, una casa por ocupar y un hombre al que conocer.
En la cubierta del barco se reunió con su compañera de viaje, la hermana Antoinette, con quien había compartido charlas y confidencias durante las largas jornadas de navegación desde el puerto de Durban. Se trataba de una religiosa francesa, menuda y delgada, de cabello blanco y mirada penetrante. Regresaba a una pequeña misión católica fundada en Mehae hacía ya tiempo. Ann Marie estaba contenta de tener una amiga cerca, pues su incierto porvenir la inquietaba más de lo que dejaba traslucir.
El puerto era un ir y venir de descargadores, pasajeros y gente vestida con ropa de vivos colores, carros de bueyes preparados para la carga, mozos que bajaban bultos por la pasarela, animales, bullicio, familias abrazándose y bocinas de coches intentando abrirse paso hasta llegar al mismo borde del muelle para cargar la mercancía. Esa imagen impactó a Ann Marie: los rústicos medios de transporte y los peculiares vestidos de los habitantes de aquel recóndito lugar parecían trasladarla a otros tiempos. Miraba a todos lados, nerviosa y emocionada.
– ¿Bajamos, Ann Marie?
– Sí, vamos. No veo a mi marido. Espero que esté en el puerto. No sé qué hacer… -El gentío que allí se movía era de raza negra y mestiza, y un hombre blanco habría destacado.
– Espéralo allí -dijo la religiosa, señalando una cabaña rectangular-. Yo estoy viendo al padre Damien, que me espera para trasladarme a la misión.
Ann Marie bajó la pasarela despacio, mirando a todos lados con la esperanza de localizar a Jake. Se lo habían descrito como un hombre alto y robusto de treinta y cinco años, con cabello rubio y ojos azules. Al llegar a tierra, se dirigió al lugar indicado por su amiga y se sentó junto a una rústica mesa construida con troncos de madera; aquella cabaña hacía las veces de tienda, de bar e incluso disponía de habitaciones de alquiler. Allí se despidió de la religiosa con el compromiso de reencontrarse pronto, una vez instaladas. Los mozos depositaron el equipaje a su lado y Ann se dispuso a esperar acontecimientos.
Había pasado una hora y el ruido se había reducido considerablemente. Los carros y camionetas habían desaparecido, y el silencio se iba apoderando del lugar. Un joven mestizo con dientes muy blancos y pelo rizado se afanaba en ordenar los cachivaches que se amontonaban detrás del mostrador de aquel peculiar centro de intercambio.
– ¿Desea reservar una habitación, señora?
– No, gracias. Estoy esperando a alguien.
El tiempo pasaba, y Ann Marie empezaba a inquietarse. Comenzó a enumerar mentalmente las posibles causas del retraso: «¿Se habrá equivocado de día? No. No es posible. Este barco llega una vez al mes y, a tenor del bullicio que había en el puerto, todos los habitantes de la isla están al corriente. ¿Me habré equivocado de isla? No. Ésta es Mehae. No hay otra con ese nombre ¿le habrá ocurrido algo durante mi viaje? Si es así, alguien debe de saber que estoy aquí y vendrá a avisarme…».
Una lluvia torrencial comenzó a descargar de repente, y la oscuridad invadió el lugar. Ann Marie comenzó a sentir que le temblaban las piernas, respiraba de forma entrecortada y tenía dificultades para tomar aire; estaba muy nerviosa. A veces le ocurría, sobre todo desde el divorcio, cuando en la soledad de su piso de soltera recibía las desagradables amenazas de su primer marido, unas amenazas que la habían obligado a huir del ruinoso futuro que él le había ido tejiendo como una tela de araña. Pero esta vez la causa de su inquietud era justamente la contraria: el temor a que su segundo marido no apareciera nunca.
El ruido de un coche ahuyentó sus temores. ¡Por fin! Su corazón comenzó a latir con fuerza al oír unos pasos que se acercaban. Pero la decepción se hizo patente en su rostro al divisar en el umbral de la choza a un hombre de raza negra, alto y delgado, de cabello corto, sienes blancas y con los ojos más oscuros que jamás había visto.
– ¿La señora Ann Marie Patricks? -preguntó el desconocido.
«¿Patricks? ¿Mi anterior apellido?», pensó Ann con estupor.
– Soy la señora Edwards, Ann Marie Edwards, la esposa de Jake Edwards -respondió con solemnidad.
– El señor Edwards me envía para informarla de que no desea esta boda; debe regresar a su país y anular el matrimonio. El barco zarpa esta misma noche de vuelta al continente. Debe tomarlo.
Ann Marie se quedó paralizada, no podía creer lo que estaba oyendo.
– ¿Qué? Pero… ¿Por qué? ¿Por qué no ha venido él mismo a decírmelo? ¿Qué ha ocurrido para que haya cambiado de opinión? -preguntó consternada.
Por toda respuesta, el hombre se metió la mano en el bolsillo, sacó una pequeña bolsa de cuero anudada por un cordón del mismo material y se la tendió.
– ¿Qué es eso?
– Mi señor se lo ofrece en compensación por las molestias.
– Dígale a su señor que venga personalmente a darme una explicación. Entonces decidiré si acepto o no esa bolsa.
El hombre la miró fijamente. La frialdad de sus ojos había desaparecido dando paso a un sentimiento de respeto, pero también de obediencia ciega a su amo.
– Tómela. Él no va a venir -dijo, mientras depositaba la bolsa en la mesa-. Adiós, señora. -Hizo una reverencia a modo de despedida y salió de la cabaña.
De repente, Ann se sintió abatida, y dos lágrimas empezaron a deslizarse por sus mejillas mientras escuchaba el rugido del motor alejándose de allí. Creyó estar soñando, pero aquel sueño era una pesadilla. Estaba preparada para cualquier eventualidad, excepto para aquel desaire. ¿Qué podía hacer ahora? Había viajado hasta el fin del mundo con la esperanza de rehacer su vida, y aquel rechazo inesperado había desbaratado de golpe todos sus proyectos de futuro.
Tras unos minutos que se le hicieron eternos, su respiración volvió a la normalidad. Pensó que quizá él había tenido los mismos reparos que ella en aceptar aquella boda a ciegas y finalmente había sucumbido a sus dudas. Había sido un acto alocado e irresponsable. Sí, definitivamente, habían cometido una insensatez, y aquel hombre había recuperado la cordura antes que ella. Reflexionó entonces sobre el paso en falso que había dado, pues aquel matrimonio no era la única salida a la que podía haberse aferrado para escapar de sus problemas económicos y del acoso de John. Existían otras, pero no se había detenido a estudiarlas, obcecada como estaba por salir de aquel túnel de incertidumbre.
Reparó en la pequeña bolsa que el mensajero había depositado sobre la mesa y la cogió. Pesaba muy poco y parecía vacía. Deshizo el nudo con sumo cuidado y la abrió, volcando su contenido en su mano izquierda. Unas esferas brillantes del tamaño de garbanzos rodaron sobre su palma. «¡Dios mío! ¡Son diamantes!» Instintivamente, cerró la mano y volvió a guardarlos, mirando con recelo a su alrededor y ocultando en su regazo la pequeña saca. Por fortuna no había nadie y el chico de la barra se encontraba atareado de espaldas a ella.
Con aquella fortuna en las manos, Ann presintió el peligro y deseó embarcar de nuevo para salir de la isla. Poco a poco, en lo más profundo de su conciencia, experimentó una sensación de alivio y comenzó a hacer planes: lo primero era decidir dónde instalarse, y tenía dos alternativas: regresar al Reino Unido o quedarse un tiempo en Sudáfrica. Definitivamente, sus apuros económicos habían terminado; gracias a aquella inesperada compensación, viviría sin estrecheces y se tomaría un tiempo para decidir su futuro, pues poseía una excelente preparación que le permitiría ganarse la vida en cualquier parte.
De nuevo, el motor de un coche le devolvió la esperanza. «Es él. Seguro que ha recapacitado y viene a verme.» Se levantó con la intención de salir de la cabaña, pero cambió de opinión. No era prudente ir a su encuentro, debía hacerse respetar. El pulso se le aceleró al oír unos pasos acercándose lentamente; sin embargo, comprobó decepcionada que no era la persona a quien esperaba ver.
– ¿Aún estás aquí, Ann Marie? -exclamó la hermana Antoinette-. Estaba intranquila y he decidido volver para comprobar que todo iba bien. Este lugar no es seguro para una mujer joven y sin compañía.
– ¿Es peligrosa la isla? -Ann Marie se inquietó.
– El padre Damien acaba de contarme que una adolescente huérfana que estaba acogida en la misión fue asesinada hace unos días.
Ann Marie se estremeció.
– Entonces, creo que hago bien en marcharme…
– ¿Marcharte? Pero… ¿dónde está tu marido? -preguntó la religiosa con sorpresa.
– No va a venir. Me ha repudiado. Ha enviado a un mensajero con órdenes de que regrese para solicitar la anulación del matrimonio.
– ¿Cómo ha podido actuar con semejante vileza? ¿Por qué no lo pensó antes? ¡Qué falta de responsabilidad…! -farfulló mientras se sentaba a su lado y la tomaba por los hombros-. Lo lamento, Ann. Y ahora, ¿qué vas a hacer?
– No lo sé. No tengo familia, liquidé mi pasado y no quiero regresar a Londres. Tomaré el barco esta noche y durante la travesía lo decidiré. Quizá me instale en Sudáfrica una temporada… -dijo, encogiéndose de hombros.
– Quédate con nosotros en la misión. Has sido profesora, y aquí necesitamos una mujer joven para cuidar a los niños; tenemos muchos huérfanos, y entre el padre Damien, la hermana Francine y yo sumamos demasiados años. Nuestra labor es muy dura y cualquier ayuda es bien recibida.
– ¿Quedarme? -preguntó espantada-. ¿Aquí? Pero… Yo no he estado nunca en una misión, no sé cómo podría ayudar. Además, ¿y si mi marido se entera de que no me he marchado? Pensará que quiero forzarlo a cumplir con su compromiso…
– Si tú no quieres, él no tiene por qué enterarse; eres católica, y puedes trabajar como misionera entre nosotros. Aquí respetan a los religiosos y no recibimos visitas de los habitantes del pueblo de raza blanca; nadie sospechará que eres la señora Ann Marie Edwards, procedente de Londres y casada con Jake Edwards.
– Y los demás religiosos… ¿Qué pensarán?
– Te acogerán con los brazos abiertos. Vamos, decídete, tómate un tiempo de reflexión hasta el próximo barco. Sólo es un mes…
Ann Marie se dejó convencer. A fin de cuentas, ¿qué más podía pasarle? Se lo había jugado todo a una carta y había perdido. Todo había salido mal. Ahora debía considerar si retirarse de la partida e irse para siempre o seguir jugando. Quizá el premio era otro y su destino estaba en aquella isla, aunque de una forma distinta a la que había imaginado.
Capítulo 5
El trayecto hacia la misión fue corto pero incómodo. El camino, por llamarlo de alguna forma, era un surco marcado entre el follaje, pues la lluvia torrencial de aquella época del año lo convertía en un auténtico barrizal lleno de hoyos y trampas que, para el destartalado Land Rover que conducía el padre Damien, suponía una prueba de resistencia. El lugar hacia donde se dirigían estaba cerca del puerto, en el lado sudeste de la isla. La comunidad de mestizos y negros que conformaban la aldea cercana a la misión vivían en un simple conglomerado de chozas de madera con tejados de palma, alrededor de una calle que se bifurcaba en dos veredas: una hacia el puerto en línea recta y la otra hacia las plantaciones situadas en el interior de la isla.
El coche atravesó el poblado, que se extendía paralelo a la playa, dejó atrás las chozas y continuó unos metros más. La misión apareció al frente. Se trataba de una pequeña iglesia de madera pintada de blanco, de planta rectangular, con la cruz colocada sobre el dintel de la puerta, sobresaliendo por encima del tejado. Había otras tres construcciones de madera sin pintar. La más cercana a la capilla albergaba un pulcro dispensario con varias camas cubiertas con mosquiteras. Las otras dos estaban situadas frente a ésta; en una acogían a los niños huérfanos y la otra servía de vivienda para las religiosas.
La hermana Antoinette observó la reacción de Ann Marie al bajar del coche.
– Sé que esto no es lo que esperabas encontrar aquí, pero cuando pasen unos días verás las cosas de otro modo.
– No debes preocuparte. Me adapto fácilmente y no me asustan el trabajo ni la austeridad. Sólo quiero estar a la altura de lo que esperas de mí. Intentaré no defraudarte.
Antoinette la miró con ternura. «Va ser duro, pequeña», pensó.
La hermana Francine estaba junto al hornillo, calentando agua para preparar café. Era una mujer gruesa, de corta estatura y rojas e hinchadas mejillas que apenas dejaban asomar unos alegres ojos azules. Su semblante amable y su dulce sonrisa confortaron el ánimo de Ann Marie.
– Hermana Francine, tenemos compañía. Ella es Ann Marie, una amiga que conocí en el barco y que ha decidido quedarse con nosotros un tiempo.
El rostro de la otra religiosa se iluminó y, uniendo las palmas de las manos frente a su pecho, exclamó:
– ¡Esto es maravilloso! -la hermana Francine era la imagen misma de la bondad-. ¡Una mujer joven! El Señor ha escuchado mis plegarias. Los niños necesitan personas jóvenes, y no a dos viejos carcamales como el padre Damien y yo.
El padre Damien soltó una alegre carcajada. Era de raza negra, corpulento y de aspecto tranquilo. Las sienes blancas habían ido ganando terreno a un cabello oscuro y rizado, y sus ojos miopes se vislumbraban a duras penas a través de unas gafas de concha cuyas gruesas lentes estaban formadas por círculos concéntricos que iban disminuyendo de tamaño hacia el centro, como si estuvieran hechos para enmarcarle los ojos.
La vivienda de las religiosas era un habitáculo cuadrado, con dos camas al fondo, colocadas en ángulo recto, y un pequeño armario enfrente. A la izquierda de la puerta de entrada había una mesa cuadrada rodeada de sillas hechas de madera y caña, y junto a ella otra más pequeña sobre la que estaba el pequeño hornillo; no había agua potable ni electricidad, y el único lujo que Ann Marie advirtió fueron unas mecedoras de aluminio forradas con cojines de colores, que se encontraban frente a la puerta de entrada a la cabaña. El padre Damien residía en la capilla, delante de la vivienda de las religiosas.
Después de instalarse en el pequeño hospital, Ann Marie se reunió de nuevo con los religiosos en la cabaña vecina para ser presentada a los niños que vivían en la misión. Fue una cena acogedora y alegre, hasta que llegó la noche y la oscuridad invadió la isla. Tras despedirse de sus nuevos anfitriones, Ann Marie cerró los ojos tumbada en una cama del dispensario, y trató de procesar lo que había vivido durante aquel largo día. Pensaba en su marido ¿llegaría a conocerlo algún día para poder reprocharle su actitud? La incertidumbre que la había acompañado durante el largo viaje había sido reemplazada por una terrible decepción y temor hacia lo desconocido. En pocas horas, la flamante señora Ann Marie Edwards se había transformado en una misionera. Fue una noche interminable, llena de miedo y de malos augurios, en la que aguardó con inquietud la llegada del día siguiente. Cerró al fin los ojos con los primeros rayos del alba, pero el descanso le duró poco, pues el alboroto de los jornaleros que se dirigían hacia los campos la despertó sobresaltada.
Tras un suculento desayuno compuesto por fruta, huevos y café, las mujeres se dispusieron a aprovisionarse de agua. Mediante un sistema de cintas que se adaptaban a la espalda como una mochila, la hermana Francine se colgó una cántara y las niñas mayores de la misión prepararon otra para Ann Marie. Después de una hora de camino recorriendo la playa y rodeando los cultivos, llegaron al único arroyo de agua dulce, que se precipitaba sobre un lecho de piedras, donde las mujeres hacían la colada. Comprobó cuán dura era la existencia diaria para aquellas infelices que no conocían la vida moderna, ni siquiera la luz eléctrica.
Para regresar, Ann Marie tomó un camino diferente, que discurría entre los campos sembrados, desembocaba en el poblado y acortaba significativamente la distancia. Pero las jóvenes, asustadas, comenzaron a gritar, conminándola a regresar.
– ¡Por favor, vuelva! Es peligroso. No vaya sola…
– Pero este sendero es mucho más corto y rápido. Estamos doblando la distancia entre la aldea y el arroyo…
– Son los terrenos del amo, y si nos descubren pueden matarnos -explicó una de las niñas.
– ¿Matarnos? -repitió atónita-. Pero… ¿qué clase de gente vive en esta isla?
– En los últimos años, varias jóvenes de color han aparecido asesinadas por los alrededores, pero desde hace unos meses el número de casos ha aumentado de manera alarmante. Las mujeres de la reserva están inquietas, y debemos tener cuidado cada vez que venimos aquí -explicó la hermana Francine.
– ¿Y qué dicen las autoridades?
– Nada. Su misión es proteger a los blancos. Al dueño de esta isla le importa bien poco lo que pase en la zona sur -murmuró la religiosa mientras proseguían el camino de regreso, con la cántara colgada a la espalda.
– ¿Quién es el dueño de esta isla?
– Jake Edwards. Es un hombre frío y despiadado. A veces, en el dispensario, atendemos a algunos desgraciados que han probado el látigo de su capataz.
– Jake Edwards -repitió Ann Marie, paralizada por la sorpresa-. ¿Es… es muy cruel?
– Sólo le importan sus tierras. Los obreros se desloman de sol a sol a cambio de un salario mísero, y utiliza incluso a niños para trabajar en los campos.
– ¿Cómo puede obrar con esa impunidad? ¿No hay nadie que lo denuncie y lo ponga en su lugar? Estamos casi en los ochenta, no en el siglo diecinueve. Ya no hay esclavos…
– Te queda mucho para adaptarte a este mundo, Ann Marie. Estás en Sudáfrica, y en este lugar manda el hombre blanco. Toda la isla le pertenece y nada se mueve aquí sin su autorización. Él es la ley.
Ella hizo el resto del camino en silencio, aturdida y desconcertada, sin dejar de pensar en su marido y en sus amigos. Así que no era un sencillo colono propietario de una granja… ¿Por qué le habían mentido? Si Amanda y Joseph lo sabían, ¿por qué no se lo habían advertido? Deseaba convencerse de que no estaban al corriente de la faceta despótica de Jake Edwards, necesitaba confiar en la buena voluntad de sus antiguos vecinos. ¿Y la hermana Antoinette? Ésta residía desde hacía años en la isla, y a pesar de que durante la travesía desde el continente hasta Mehae Ann le había dicho el nombre de su marido y las circunstancias de su peculiar boda, la religiosa no le había explicado nada sobre él al advertir que ella ignoraba quién era realmente el hombre con quien se había casado… Comprendió entonces la falta de consideración que Jake Edwards había tenido con ella, enviando el mensaje de repudio a través de un criado y arrojándole una bolsa de diamantes en compensación por las molestias. Ni siquiera se había dignado dar la cara para ofrecerle una explicación. Quizá no lo creía necesario. Él estaba por encima de cualquiera, hombre, mujer, blanco o negro. Era «el amo».
«Es cuestión de tiempo. Alguna vez lo tendré frente a frente y le devolveré el desprecio», pensó Ann.
Capítulo 6
Jake Edwards tomaba un whisky en la terraza de su mansión. La tarde estaba cayendo y él miraba las plantaciones de tabaco, pero sin verlas. Aún le duraba la furia del día anterior. ¿Por qué su hermano había elegido a aquella mujer? Leyó y releyó la última carta, en la que Joseph la describía como una joven educada y afectuosa. Le decía que había pasado por un desagradable divorcio y que deseaba rehacer su vida y formar una familia. «Estoy seguro de que te hará feliz y no te creará ningún problema», escribía. Jake confiaba en la sensatez de su hermano y esperaba hallar en el puerto a una mujer sencilla y complaciente, sin demasiadas pretensiones, capaz de dirigir la casa y de darle hijos sanos, pues no tenía intención de amarla. Había rebasado con creces los treinta y deseaba un heredero; ésa era la única razón por la que había contraído matrimonio.
Cerró los ojos recordando la visión en el puerto el día anterior: ella descendía por la pasarela con la insolencia de su rabiosa juventud, mirando al frente a través de las gafas de sol, ataviada con un vestido de color claro cuya falda de vuelo se mecía al compás de la brisa. Llevaba la larga melena dorada suelta bajo el elegante sombrero a juego con el vestido. Era alta y estilizada, y dejaba traslucir una refinada elegancia. Era realmente bonita. Por esa razón estaba seguro de que pronto se cansaría de aquel aislamiento y terminaría abandonándole.
La lluvia había cesado y el arco iris saludaba a lo lejos, entre las plantaciones. Desde la terraza se abarcaba toda la isla. Jake Edwards había ordenado construir la mansión en la colina más alta, en la zona norte; desde allí nada ni nadie escapaba a su control. Le había costado llegar a donde estaba y no tenía intenciones de bajar la guardia.
Había crecido en un suburbio de la zona este de Londres. De niño, conoció la escasez y las peleas en un hogar destrozado por la nefasta adicción a la bebida de su padre, que trabajaba como portero en un lujoso bloque de apartamentos del centro de la ciudad, y la desidia de su madre, acostumbrada a sobrevivir, más que a vivir dignamente. Desde muy joven, deseó dejar aquel barrio de casas humildes, odiaba la miseria que le rodeaba. Su hermano mayor estaba empleado desde los doce años en un taller y acudía a clases nocturnas, pero él prefería la aventura, y pasaba jornadas enteras en el puerto, donde le gustaba entablar amistad con marinos que arribaban de lejanas tierras. Soñaba con ser como ellos algún día, conocer mundo y atesorar grandes riquezas. A los quince años se escapó de casa para trabajar como temporero en labores agrícolas en el sudeste del país. La tarea era dura, pero le proporcionó la libertad que tanto ansiaba. Tres años después, logró al fin su deseo: embarcar en un carguero que se dirigía al Extremo Oriente, y durante los años que siguieron, navegó y vivió grandes experiencias por los exóticos puertos de Asia y África.
Doce años antes, un golpe de suerte lo había guiado hacia Mehae. Se encontraba de paso en Ciudad del Cabo, disfrutando de unos días de descanso a la espera de que el barco mercante en el que trabajaba como marinero completara la carga. Deambulaba por la amplia zona portuaria repleta de cantinas y casas de juego, y decidió unirse a una partida de póquer, un juego en el que su padre había sido experto y que él dominaba con destreza desde niño. Aquella noche ganó una buena suma, y uno de sus compañeros de mesa -un pobre diablo que se había rendido al alcohol y a la mala vida- se vio obligado a saldar su deuda aportando las escrituras de propiedad de un trozo de tierra situado a más de setecientos kilómetros del continente africano. Jake aceptó aquel documento con reservas, pero días después, tras comprobar su autenticidad, decidió probar suerte y echar raíces en tierra firme, poniendo fin a su vida de marinero.
La decepción al advertir que las posesiones que había obtenido de forma tan insólita consistían en un terreno de selva tropical dentro de una isla perdida en el océano Índico fue menor que sus deseos de iniciar allí una nueva vida. El archipiélago donde había encallado estaba formado por más de cincuenta islas e islotes, de las cuales sólo una de ellas, Preslán, era extensa e importante; allí se concentraba la población blanca y contaban con un hospital, un par de colegios y la infraestructura propia de una pequeña capital de provincia. Mehae, la segunda en tamaño, se convirtió en el nuevo hogar de Jake. Estaba habitada por nativos, agrupados en pequeños poblados de cabañas de madera y palma, que no poseían títulos de propiedad y sobrevivían gracias a los frutos que les ofrecían la tierra y el océano.
Al poco de fondear allí, solicitó la ciudadanía sudafricana. Era el año 1966 y en aquel país la ley estaba a favor de los blancos. Rápidamente se hizo con el control, puso a trabajar a los nativos y mandó traer cuadrillas de obreros de Preslán; en pocos meses, despojó de vida silvestre toda la superficie insular; sólo la muralla de vegetación tropical que rodeaba la playa sobrevivió a la atroz tala de árboles y plantas exóticas, y sirvió para establecer los límites de los sembrados. Sin esfuerzo, consiguió reubicar a la población nativa en el lugar que había designado para ellos: en el sur, junto al puerto, en una zona acotada entre la playa y el muro fronterizo con sus propiedades. Con el dinero que aún le quedaba, adquirió semillas de tabaco, un cultivo que hasta entonces jamás había crecido en aquella zona. En poco tiempo, obtuvo una excelente cosecha, y durante los años que siguieron fue acumulando ganancias suficientes como para decidir echar el ancla definitivamente en aquella isla.
Se construyó una casa de madera en la playa de poniente y la decoró con hermosos muebles. Allí vivió su particular infierno con su primera esposa. Aun ahora, después de tanto tiempo, el recuerdo de ese amargo pasado regresaba intacto a su memoria, pero nunca más volvería a vivir una experiencia parecida.
Había conocido a Margaret en uno de sus viajes al continente. Ella trabajaba como recepcionista en el hotel de lujo de Johannesburgo donde Jake se hospedaba. La belleza de sus felinos ojos verdes y su melena larga y rubia lo cautivaron. La atracción fue instantánea, y la primera noche que la invitó a cenar terminaron en su habitación. Cuando regresó a la isla, nueve días después, Jake Edwards era un hombre felizmente casado. Por fin sus deseos se habían cumplido: tenía un hogar, tierras para trabajar y una bella esposa. Pero ese sueño de seducción y sexo duró apenas unos meses y se transformó en una cruel pesadilla. Luego Margaret murió, y Jake no volvió a ser el mismo.
Pero el auténtico golpe de suerte se lo proporcionó el destino un tiempo después: un cliente a quien había vendido parte de la producción de tabaco pasaba por graves problemas de liquidez y Jake tuvo que aceptar como pago de la deuda unos terrenos agrícolas situados al nordeste del país, en la región de Pretoria. Eran tierras fértiles, y él no se amilanó ante la nueva empresa: comenzó la preparación para la siembra de viñedos, un cultivo muy apreciado en aquella zona. Volvió a triunfar y obtuvo una excelente cosecha gracias a su amplio conocimiento de las tareas del campo.
Un día, en plena faena de recolección, lo sorprendió una fuerte tormenta y se refugió en una cueva situada junto a los sembrados. Mientras esperaba que amainase el temporal, observó que, en el fondo del pequeño túnel, sobre la roca húmeda, el agua destellaba cuando los relámpagos la iluminaban. Se acercó curioso para ver de dónde provenía aquella extraña luz, y se quedó atónito al descubrir que no era el agua la que centelleaba, sino una pequeña piedra transparente, que reflejaba como un espejo la escasa claridad que penetraba en la cueva.
¡Era un diamante!
A partir de ese momento, su vida dio otro vuelco espectacular. Por segunda vez, unos terrenos ganados de forma providencial lo habían catapultado al éxito definitivo. En poco tiempo, Jake Edwards se convirtió en un hombre inmensamente rico, propietario de una de las minas de diamantes más productivas del país. Sin embargo, y aunque adquirió empresas, mansiones y terrenos en el continente, siempre consideró aquel trozo de tierra en mitad del océano su verdadero hogar y se refugió para siempre en Mehae, pues, para él, era más importante que cualquier otra posesión. Amaba aquel lugar, y la mujer que se convirtiera en su esposa tendría que amarlo también; sólo aspiraba a tener una compañera sencilla que le diese hijos sanos. El amor no entraba en sus planes. Por otra parte, no le habló a Joseph de su holgada situación económica: ella no debía saberlo. Confiaba en el criterio de su hermano; sabía que había hecho carrera con gran esfuerzo y que se había convertido en un prestigioso abogado, y que por entonces residía en un lujoso barrio de la capital inglesa, muy lejos de la penosa infancia que les había tocado vivir.
– Bueno -reflexionó más tranquilo-. Seguro que Joseph lo hizo con la mejor intención. Debí pedirle más información sobre ella. Espero no haberme equivocado.
Tomó el último sorbo de whisky mientras contemplaba el hermoso atardecer. El sol se despedía lentamente, enviando haces de luz desde el mar e inundando de colores cálidos la estancia.
Capítulo 7
– ¿Qué ha pasado con tu melena, Ann Marie? -preguntó la hermana Antoinette al observar el cabello de la joven, cortado a la altura de la nuca.
– Con el velo la tendré siempre tapada… -Sonrió, llevándose la mano a la cabeza y pasándosela por el pelo.
Para evitar cualquier confusión entre los aldeanos, los religiosos -que ya habían sido informados de la verdadera identidad de Ann Marie y de sus circunstancias personales- resolvieron permitir que vistiera el hábito de la congregación como novicia: una túnica blanca y larga hasta los tobillos; la única diferencia con las monjas era la manera de llevar el velo, que en el caso de ella le ocultaba sólo el cabello y se ataba a la nuca, dejándole el cuello al descubierto. Las religiosas, en cambio, usaban el velo característico que les cubría hasta los codos y mostraba únicamente el rostro. El color del hábito de las hermanas también era diferente: negro combinado con blanco. Ann Marie no lucía tampoco el escapulario de la congregación, aunque sí una sobria cruz de madera colgada al cuello con un sencillo cordón.
– Pero… Ann Marie, no tenías que hacerlo… -Su gran amiga le transmitió con la mirada un fugaz sentimiento de culpa.
– Así estoy más cómoda, no debes preocuparte, Antoinette.
– Siento de veras todo lo que te está ocurriendo, Ann. Éste no era el sitio donde esperabas vivir, aunque tampoco estoy segura de que tu lugar estuviera al lado de Jake Edwards…
– ¿Por qué no me hablaste de él durante la travesía? Tú sabías qué clase de hombre es… -Le insinuó, sin asomo de resentimiento.
– Te veía tan entusiasmada con la nueva vida que esperabas encontrar, que no tuve valor. Era algo que tenías que descubrir por ti misma, no quería condicionar tu primera impresión de él hablándote de su reputación.
– Bueno, pues por el momento aún no sé qué impresión me producirá, si es que alguna vez nos encontramos cara a cara… -Sonrió.
En los días que siguieron, Ann Marie se marcó nuevos retos para adaptarse a aquella etapa de su vida. Observó que entre los huérfanos alojados en la misión predominaban las niñas, aunque no todas eran huérfanas: muchas de ellas habían sido abandonadas por sus padres simplemente por ser mujeres. Los varones tenían preferencia para ser iniciados desde muy temprana edad en el trabajo del campo, y así aportar unos exiguos pero necesarios ingresos a la economía familiar.
Días más tarde, Ann Marie escribiría en su diario:
La noche de mi llegada, tuve la sensación de que todo era inestable e inseguro, y aun hoy, conforme voy conociendo la personalidad del hombre con quien me casé a ciegas, perdura esa sensación. Reconozco el error cometido. Escapé de un matrimonio lleno de indiferencia y humillaciones y a punto he estado de caer en las garras de un monstruo que maltrata a sus trabajadores, negando los más mínimos derechos a unos seres humanos que viven anclados en la miseria, mientras él y los demás ciudadanos legales -que suponen una minoría en este país- se comportan como si el otro grupo no existiera.
La silueta de Mehae era ovalada, se estrechaba hacia el norte formando una curva de arena blanca y coralina, con frondosas palmeras que, en posición casi horizontal, desafiaban la ley de la gravedad. En un promontorio se erigía la gran mansión del amo de la isla, un auténtico palacio digno de un noble europeo, con todos los lujos existentes en el mercado internacional. Jake Edwards había hecho traer sedas de la India para las cortinas, alfombras persas, mármol italiano, lámparas y vajillas de Bohemia, muebles de maderas preciosas, e incluso había mandado construir un pequeño aeropuerto en la zona este, pues sus numerosos negocios en el continente lo obligaban a trasladarse continuamente en su avión privado.
Desde lo alto de la escalinata dominaba toda la isla. La comunidad de blancos se ubicaba hacia la playa de poniente, en una zona residencial salpicada de grandes mansiones. El pueblo que él mismo había fundado ocupaba una extensa zona rodeada de jardines, con grandes avenidas y parques. En la calle principal estaban la policía, la iglesia y algunos comercios; a su alrededor, las casas de los ciudadanos blancos, provistas de agua potable, electricidad y una moderna infraestructura urbana; allí vivían familias que trabajaban para él, además del pastor, la maestra, el médico… Una comunidad que fue creciendo en la misma proporción que su fortuna, pues la mansión y los cultivos necesitaban mano de obra y generaban empleo para los blancos. La escuela se había erigido para que las familias blancas acomodadas no tuvieran que enviar a sus hijos a los internados de Preslán desde muy temprana edad. En el dispensario del médico sólo se atendía a los blancos. La propiedad privada no existía: todos los inmuebles pertenecían a Jake Edwards, que tenía potestad para admitir o expulsar de ellos a los inquilinos.
La población blanca hablaba inglés y afrikáans, un dialecto procedente del holandés de los primeros colonos procedentes de los Países Bajos; una mezcla de palabras nativas y neerlandés que se había convertido en la segunda lengua oficial.
La legislación del apartheid que se aplicaba en Sudáfrica dividía a la población en tres grupos raciales diferentes: blancos, negros y «demás gente de color», grupo que incluía a mestizos, mulatos e hindúes. Especificaba también quiénes eran ciudadanos de Sudáfrica: los de color sí lo eran, aunque con derechos limitados, mientras que los de raza negra sólo podían residir en los estados autónomos creados exclusivamente para ellos, carecían de ciudadanía y eran considerados transeúntes sin derecho a acceder a los servicios públicos. La ley también fijaba los lugares de asentamiento de cada grupo, los trabajos que podían realizar y el tipo de educación que podían recibir, y vedaba todo contacto social entre las diferentes razas. Los matrimonios mixtos estaban prohibidos, los grupos de negros y de gente de color no podían bañarse en las mismas playas ni utilizar los mismos transportes y servicios que los blancos, e incluso se les privaba del derecho de abastecerse en los establecimientos destinados a los blancos.
La población «no blanca» de la isla de Mehae hablaba inglés y zulú, y se agrupaba en una playa ubicada en el sur de la isla, en una de las reservas que en Sudáfrica eran conocidas como homelands -tierra natal o tierra madre-, de donde no podían salir si no era para trabajar en los campos; sólo los ciudadanos «de color», generalmente mujeres empleadas como sirvientas, podían acceder a la zona residencial de los blancos. El resto, en su mayoría hombres, trabajaba en los cultivos de tabaco y subsistía a duras penas con un salario quince veces inferior al de los blancos.
Capítulo 8
Durante las siguientes semanas, Ann Marie se afanó por habilitar una escuela y trabajó mano a mano con las chicas mayores, cortando troncos con los que construyeron un recinto cuadrado y bancos de madera al aire libre bajo un techo de hojas de palmeras. En un país donde la segregación racial estaba tan profundamente arraigada, las asociaciones privadas y religiosas eran las únicas que podían facilitar el acceso a la formación a los ciudadanos de color. Y Ann Marie deseaba ofrecer educación a aquellas niñas sin futuro.
Iniciaba cada jornada con un baño en el mar. Las cálidas aguas color verde esmeralda y cuajadas de peces la acogían cada amanecer, incluso las palmeras arqueaban su tronco para acariciarla. Aquél era su paraíso particular. La frondosa vegetación que rodeaba la playa hacía de frontera divisoria con las plantaciones, proporcionándole una parcela de intimidad en aquella pequeña cala llena de rocas redondeadas por la erosión, lisas y enormes, que dibujaban graciosas formas en la orilla. Después comenzaba su trabajo cotidiano, dando clases en la escuela, colaborando en las tareas del pequeño huerto y ayudando en el hospital; diariamente, asistían a enfermos aquejados de picaduras, infecciones y, de vez en cuando, a obreros con la espalda destrozada a latigazos. Ann Marie había adquirido nociones de enfermería durante su primer matrimonio y sorprendía a los religiosos con su desenvoltura para escayolar huesos rotos, poner inyecciones o coser la piel con aguja e hilo, como si se tratara de un lienzo. Poco a poco, fue ganándose la confianza de la gente de la reserva, y el número de alumnas en la modesta escuela aumentó de forma considerable.
Una tarde, el grupo de misioneros se disponía a sentarse a la mesa cuando unos gritos alteraron bruscamente la tranquilidad de aquel humilde hogar. Un hombre apareció en la puerta del barracón llevando a una joven en brazos, inconsciente y ensangrentada. La había hallado en la plantación, cerca del arroyo. En el dispensario dedujeron que había muerto asesinada, y después descubrieron con horror que antes había sido salvajemente violada.
Un escalofrío recorrió el cuerpo de las religiosas mientras limpiaban el cadáver y examinaban las heridas. Una tela en forma de triángulo rodeaba el cuello de la chica y, al retirárselo, descubrieron una marca oscura alrededor de la garganta: muerte por estrangulamiento. Tenía magulladuras en todo el cuerpo y los brazos manchados con su sangre y con tierra. Al abrirle la mano derecha, Ann Marie halló entre sus dedos una pieza de cristal muy fino. Parecía un trozo de una copa rota.
– Otra chica violada y estrangulada con su propio pañuelo, como las otras -murmuró con pesar el padre Damien-. La cuarta este año.
– ¿La cuarta? -exclamó Ann Marie espantada.
– Sí. El último asesinato ocurrió poco antes de tu llegada. Era una adolescente, se llamaba Lungile y la teníamos acogida aquí, en la misión. Su cadáver apareció en la playa, junto al pueblo de los blancos. También fue estrangulada y violada, pero apenas tenía heridas en el cuerpo. Quizá no pudo defenderse como ésta… -explicó la hermana Francine.
– O estaba inconsciente cuando abusaron de ella -sugirió Antoinette.
– Sin embargo, esta chica ha luchado para defenderse de sus atacantes… -apuntó Francine.
– ¿Crees que pueden haber sido varios hombres? -intervino Ann Marie.
Francine se encogió de hombros.
– En este lugar se producen más violaciones de las que nos enteramos, pero casi nadie habla de ello. Sólo las que necesitan ayuda médica en caso de embarazo o las que han contraído enfermedades venéreas acuden a nuestro dispensario.
– Sin embargo, ahora las están matando… -concluyó el sacerdote.
– Ya sé que ellas no lo denuncian, pero ¿y nosotros, padre? Nosotros podemos informar… -propuso Ann Marie.
– Lo hice cuando ocurrieron los primeros casos. Y volví a hacerlo hace poco, cuando nuestra pequeña Lungile fue asesinada. Pero en ambas ocasiones el jefe de policía argumentó que era un asunto interno de la reserva y que debían resolverlo ellos mismos.
29 de agosto de 1978
El temor que me angustiaba los primeros días ante un posible encuentro con mi nuevo marido se ha ido disipando poco a poco, pues en este tiempo he comprobado que él no ha visitado este lugar, y no creo que lo haga nunca. Día tras día me he ido involucrando en la vida de la misión y ahora es el miedo a no estar a la altura de lo que se espera de mí el que me persigue a diario. Aquí está todo por hacer. Los religiosos sólo aspiran a ayudar a unos pobres infortunados que no conocen la penicilina, y en algunos casos ni siquiera un analgésico. Es como viajar al pasado. En cuanto a los huérfanos, la mayoría niñas, ¿qué porvenir les espera en esta tierra desagradecida? La respuesta es ninguno, ya que su principal objetivo es mantenerse vivos. Estas niñas necesitan saber que están siendo tratadas injustamente y deben rebelarse contra el obsceno futuro que les aguarda. Estoy escandalizada ante el egoísmo de esta sociedad provinciana que impone con arbitrariedad tanta injusticia a unos seres que sólo han tenido la desgracia de haber nacido con una piel de diferente color en el lugar equivocado.
Capítulo 9
Al día siguiente, una joven irrumpió en el dispensario; estaba embarazada y sufría una fuerte hemorragia y signos de desfallecimiento. Todos trabajaron con ahínco para salvar su vida, pero el bebé venía de nalgas y no pudieron hacer más que tratar de mantenerlo vivo mientras la madre se desangraba.
Por primera vez, Ann Marie sintió la impotencia de la falta de medios. La fallecida era una niña, sólo tenía quince años, y su vida se había visto truncada por un inofensivo parto. Su padre esperaba en la puerta, y al enterarse del triste desenlace, regresó a la aldea sin el bebé, otra niña, de casi tres kilos de peso, con fuertes pulmones y deseos de vivir.
– Hermana, este bebé tiene la piel más clara -observó Ann Marie mientras la limpiaba.
– Sí. Probablemente su padre sea un hombre blanco.
– Pero ¿cómo pueden forzar a una adolescente con esta impunidad y olvidarse después de ella como si fuera un muñeco roto? -preguntó, llena de indignación.
– Ann Marie, todavía no has aceptado las normas de esta sociedad. Aquí, las relaciones entre razas están prohibidas, aunque sólo son castigadas las personas de color.
– Creo que no podré admitir nunca estas salvajadas. ¡No comprendo cómo nadie hace frente a tanta injusticia! -exclamó, quitándose la bata blanca manchada de sangre.
Le temblaban las manos, estaba furiosa con el canalla que había seducido a aquella niña, y con las indignas leyes de aquel país, y con los habitantes blancos de la isla, y con su todavía marido…
Necesitaba estar sola. Guardaba en la retina la mirada perdida de la adolescente que acababa de morir en sus brazos, y maldijo la mala estrella de la chica por haber nacido con la piel oscura en aquel lugar inmundo. Caminó por la orilla del mar enfrascada en sus profundas reflexiones. Se encontraba perdida en medio del océano, cerca de ningún sitio. Había viajado en busca de un hogar y sólo había hallado desamparo en un entorno hostil al que nunca llegaría a adaptarse. Resolvió entonces que ya era hora de regresar. Nada le quedaba por hacer allí. Había fracasado en su nuevo matrimonio y se sentía incapaz de cambiar el destino inevitable de aquellas niñas, que tarde o temprano acabarían en las garras de cualquier desaprensivo que las utilizaría para satisfacer sus bajos instintos y después las apartaría de su lado como si fueran apestadas. Debía regresar a Londres y comenzar de nuevo al lado de sus amigos, con los que aún no había hablado por miedo a que informaran a Jake Edwards de su decisión de quedarse.
Caminó sin rumbo por la playa hasta llegar junto a unas rocas que le impedían el paso. Se sentó en la arena durante un buen rato, observando a lo lejos el horizonte salpicado de pequeños islotes tapizados de verde. Pensó en su madre; en aquellos momentos la necesitaba a su lado y no pudo reprimir las lágrimas al recordar la última vez que la abrazó.
Advirtió entonces que se hallaba en una playa desconocida y que nunca se había alejado tanto de la misión. Volvió la mirada hacia el interior de la isla y reconoció la gran casa que se veía a lo lejos, desde el lado sur. Ahora estaba muy cerca, y se alzaba con arrogancia en la cima de una colina. Era una mansión de estilo colonial con un gran soportal sostenido por columnas de mármol blanco al que se accedía por una amplia escalinata, a modo de un templo griego. El ocaso iluminaba los tejados y les confería un aspecto fantasmal.
De repente, oyó relinchar un caballo. Se levantó con agilidad y echó a andar a paso rápido por la orilla sin mirar atrás. Pero el sonido de los cascos se acercaba rápidamente y comprendió que no tenía escapatoria.
– ¡Alto! ¡Deténgase! -gritó a su espalda, con autoridad, una voz masculina.
Ann obedeció, muerta de miedo. Notó que el animal se detenía y oyó unas pisadas que se acercaban. Resolvió dar la cara y se volvió. Ante ella había una figura masculina que se cubría la cabeza con un sombrero de cuero, aunque el contraluz que provocaba el sol en su espalda le impedía ver la cara con claridad.
– ¿Quién es usted y qué hace aquí? -preguntó la sombra, con voz ronca. Su acento era marcadamente inglés.
– Je suis la soeur Marie. J’habite à la mission.
El desconocido dio unos pasos más hacia ella y se quitó el sombrero. Era un hombre blanco, alto y recio. Su camisa de manga larga, de color tierra, contrastaba con el negro de sus pantalones y las altas y brillantes botas de montar del mismo tono. Al descubrirse, Ann Marie pudo verlo bien: su tez, curtida por el sol, debió de ser más clara tiempo atrás, y su cabello era rubio y abundante. Al estar frente a frente, descubrió una mirada curiosa procedente de unos ojos azules, fríos como el hielo y expectantes ante cualquier gesto de ella; unos profundos surcos en su piel que no habían atrapado el sol marcaban líneas de color más claro en su rostro bronceado. Primero la miró desconcertado, y Ann percibió en él cierta curiosidad, como si estuviera molesto por no haber sido informado de su estancia en la isla, aunque parecía complacido con el encuentro.
– ¿Habla usted mi idioma?
– Sí, le entiendo bien… -respondió Ann Marie.
– Mi nombre es Edwards, Jake Edwards. Soy el dueño de estas tierras -dijo, tendiendo la mano hacia ella para presentarse.
Ann Marie se la estrechó y sintió su apretón, recio y firme. Jake Edwards tenía la boca grande y un hoyuelo en la barbilla. Recordó la foto que había visto en casa de Amanda y concluyó que no parecía el mismo hombre, aunque reconoció que era, efectivamente, atractivo y varonil.
– Vivo en esa casa -añadió él, señalando hacia arriba.
– Lamento haber invadido su propiedad, señor Edwards, aún no conozco bien la isla. Ya me vuelvo a la misión.
– ¿Hace mucho tiempo que está en Mehae? No tenía noticia de la llegada de nuevos religiosos -comentó, paseando su mirada por el hábito.
– Es lógico que no esté enterado, allí no recibimos visitas de blancos.
– ¿Qué hace tan lejos de la misión? No es seguro para una mujer joven y bonita andar sola a estas horas.
– Comencé a caminar sin rumbo y he perdido la noción del tiempo, pero ya regreso -repitió apartando la vista. Los calificativos que le había dedicado provocaron en ella una agradable aunque recelosa complacencia, pero sintió una repentina prisa por alejarse de él-. Ha sido un placer conocerlo. Adiós.
– ¡Espere! Venga a cenar a casa. Después yo mismo la llevaré en coche.
– No, gracias. Me volveré por donde he venido -respondió, mientras daba media vuelta para regresar; pero él la alcanzó con dos largas zancadas y se plantó frente a ella, obligándola a detenerse.
– Hermana, acepte mi ofrecimiento. La misión queda lejos…
– Agradezco su interés, pero no tiene que preocuparse por mí. -Después lo esquivó y echó a andar con paso firme. Esta vez, él no la siguió, y se dirigió a su montura.
Ann reflexionaba sobre la impresión que le había causado su marido. Estaba confundida. Acababa de conocerlo y, por unos instantes, había sentido deseos de increparlo por su falta de consideración hacia la comunidad de color que trabajaba para él en unas condiciones tan degradantes, y por no preocuparse de las violaciones y asesinatos que se estaban produciendo entre las jóvenes de la reserva, y también por rechazarla a ella de aquella forma tan humillante… Pero lo único que se le ocurrió fue salir corriendo.
Su mente era un torbellino de reflexiones contradictorias, pues en aquel primer encuentro con él no le había parecido un hombre tan cruel y desalmado como se lo habían descrito los misioneros, y casi se arrepentía de haber salido huyendo sin aceptar su invitación. Pero no. Había hecho lo correcto, no debía darle ninguna oportunidad. Él no se la había dado a ella.
La noche había caído de golpe; la gran luna de plata se reflejaba en el mar y era inevitable admirar aquella belleza, acompañada por las siluetas de las palmeras holgazanas que se negaban a mantenerse erguidas hacia el cielo y preferían el arrullo de las olas. Ann Marie aceleró el paso sin mirar atrás. Estaba inquieta. Tenía la sensación de que no estaba sola y de que una sombra silenciosa la seguía de cerca desde el interior del muro de vegetación.
Aquella noche tardó en conciliar el sueño. En apenas cuarenta y ocho horas, había sido testigo de la muerte de dos chicas jóvenes que habrían tenido un hermoso futuro si su lugar de nacimiento no hubiera sido aquel lugar olvidado y ultrajado por una sociedad mezquina e infestada de prejuicios, donde la injusticia se había instalado entre unos hombres que compartían el mismo color de piel que ella e imponían su dominio indiscutible al resto de sus conciudadanos. Era una paradoja tener alrededor tanta belleza y que, sin embargo, ésta se hallase secuestrada por la perversión del poder y la crueldad de unos gobernantes que defendían unas absurdas y obsesivas ideas sobre la superioridad racial, contagiando con su intransigencia incluso a forasteros como su marido, quien, a pesar de sus recelos, en aquel primer encuentro le había provocado una desconocida turbación.
Capítulo 10
El padre Damien comentaba su preocupación con las religiosas durante el desayuno. Los recursos de la misión cada día eran más reducidos, los alimentos escaseaban y las medicinas se habían agotado; la congregación no conseguía hacerles llegar su ayuda, pues ésta era requisada por los oficiales del puerto y devuelta al continente.
Ann Marie disponía de una pequeña suma de dinero y contaba además con los diamantes que guardaba en celoso secreto. Decidió hacer algo. Se dirigió al dispensario, abrió una de sus maletas y se vistió con un conjunto de falda y chaqueta de hilo azul marino, se arregló el pelo y se maquilló. El resultado era espectacular.
– ¿Adónde vas? -preguntó la hermana Antoinette, paralizada por la sorpresa. En aquella humilde cabaña, Ann Marie parecía desprender luz.
– Al pueblo, voy a hacer la compra.
– No, Ann Marie, no debes exponerte ante esa gente. Aún no los conoces… -Le aconsejó el padre Damien, perdiendo su serenidad habitual.
– Tengo dinero y soy de raza blanca… ¿Por qué no habrían de atenderme?
Ann cogió las llaves del coche de manos del sacerdote, que apenas podía disimular su preocupación, y condujo hasta el pueblo. Su primera parada fue el almacén. Un hombre de unos sesenta años, delgado y algo encorvado, con cabello y ojos claros, se le acercó mirándola despacio, con gran deleite, mientras Ann Marie exhibía su mejor sonrisa y le daba la lista del pedido.
– Usted es nueva en la isla, ¿verdad? ¿Cuándo ha llegado? -Le preguntó, mientras cogía los víveres de las estanterías.
– Hace poco.
– ¿Dónde se aloja?
– Vivo en casa de unos amigos -contestó con naturalidad.
– ¿Con los Richardson?
Ella negó con la cabeza y solicitó unos kilos más de azúcar para desviar la conversación.
– ¿Está visitando a los Albert?
– Por favor, dígame qué le debo…
– ¿Dónde se aloja, señorita?
– Creo que no es asunto suyo, señor -replicó con firmeza.
El tendero se detuvo bruscamente y dejó de embalar las cosas; luego la miró de soslayo y preguntó sin tapujos:
– ¿Para quién son estas provisiones?
– Para la misión católica del sur -respondió Ann Marie sin pestañear.
El hombre soltó una maldición en afrikáans y comenzó a sacar todos los productos que previamente había guardado en las cajas. Su tono de voz había cambiado y su mirada destilaba desprecio.
– Señora, yo no vendo a los negros -exclamó con desdén, dándole la espalda y colocando de nuevo la mercancía en los estantes-. Lo siento, pero no tengo nada que ofrecerle.
– Soy blanca y mi dinero es tan bueno como el suyo -replicó furiosa.
– Sí, señora, es usted blanca, y muy bonita, pero ahora salga de mi tienda y no vuelva por aquí -añadió sin volverse siquiera. Después sacó de un cajón un cartel metálico de color amarillo y lo colgó en la puerta tras acompañarla a la salida.
«Sólo se permite la entrada a personas de raza blanca», decía el letrero.
Unas rebeldes lágrimas de rabia recorrieron las mejillas de Ann Marie, que comprendió al fin los temores de los religiosos: la vida en aquel lugar era un ejercicio constante de supervivencia y una carrera de obstáculos que ella jamás habría imaginado en el mundo real. Caminaba despacio, con el peso de la humillación sobre los hombros, cuando un automóvil frenó a su lado y el conductor asomó la cabeza.
– ¡Vaya! La hermana Marie. De nuevo volvemos a vernos. Me ha costado reconocerla sin el hábito… -exclamó Jake Edwards, sonriendo sorprendido mientras bajaba del coche-. ¿le ocurre algo? -preguntó, al advertir su semblante abatido-. ¿Puedo hacer algo por usted?
– ¡Váyanse al infierno, usted y sus malditos amigos blancos! -contestó ella, prorrumpiendo en sollozos y dirigiéndose hacia la camioneta ante la desconcertada mirada de su interlocutor, que no daba crédito a la atrevida expresión que acababa de oír de labios de una religiosa.
El comerciante aún estaba en la puerta y presenció el encuentro.
– Buenos días, señor Edwards, bonita mañana -dijo, saludándolo con una hipócrita sonrisa.
– ¿Qué ha ocurrido, Jim?
– Esa joven quería comprar provisiones para los negros; es una pena, una chica tan bonita… He tenido que echarla de la tienda -explicó el hombre, negando con la cabeza con suficiencia.
– Pues no vuelvas a hacerlo. La próxima vez, véndele lo que te pida -ordenó.
– Lo que usted diga, señor.
Jake quedó conmovido por el llanto de Ann Marie. Desde hacía tiempo, exigía que se boicotease la ayuda que enviaban a la misión desde el continente. Estaba harto de aquellos intrusos que perturbaban a sus obreros, y no disimulaba sus deseos de expulsarlos de la isla. Pero ahora las circunstancias eran diferentes: había entre ellos una mujer joven y bonita. Mientras conducía hacia las plantaciones, concluyó que tampoco molestaban demasiado…
Capítulo 11
Ann Marie regresó a la misión derrotada, aunque no vencida, y dispuesta a presentar batalla. Al día siguiente, volvió al pueblo y se dirigió a la mansión del doctor White. La hermana Francine le había hablado de él, describiéndolo como un hombre afable y educado. Gracias a su experiencia en el consultorio de su primer marido, se desenvolvía con soltura en la jerga que utilizaban los profesionales de la medicina, y en ese momento necesitaba la ayuda del doctor White para adquirir medicamentos para el dispensario.
Él la recibió con amabilidad, invitándola a tomar el té en el espacioso jardín que rodeaba la mansión. Era un hombre no demasiado alto, de más de sesenta años, abdomen prominente y abundante cabello blanco peinado hacia atrás. Usaba gafas de montura dorada, llevaba un traje de color beige y caminaba apoyado en un bastón con empuñadura de marfil. Durante el té, le contó a Ann Marie los motivos por los que se había instalado en Mehae poco tiempo después de que Jake Edwards construyera el pueblo y creara aquella exclusiva comunidad. El doctor era oriundo de Escocia y había luchado contra los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, donde una herida en la pierna le dejó una cojera permanente. Al finalizar la contienda, abandonó Europa para instalarse en Sudáfrica, donde comenzó una nueva vida marcada por su brillante carrera como médico y por excelentes inversiones que lo habían hecho rico. Tras enviudar, se había quedado solo en Ciudad del Cabo, con la única compañía del servicio doméstico, pues sus hijos, ya mayores, se habían educado y establecido en Londres. Entonces, por azar, conoció a Jake Edwards, quien había proyectado una magnífica y tranquila zona residencial en aquella isla, y aceptó encantado la invitación para convertirse en el médico de la pequeña comunidad blanca.
– Ha tenido una vida muy intensa, doctor -comentó Ann Marie con auténtica fascinación.
– Sí, me siento muy orgulloso de haber luchado contra Alemania. Hicimos un buen trabajo librando al mundo de aquel dictador abominable.
– Tiene razón, pero ¿y en África? ¿Por qué no trasladaron aquí esas ansias de libertad?
– ¿Acaso no hay libertad en África, hermana? -preguntó él, mirándola desconcertado.
– ¿Para quién? ¿Para el hombre blanco? Las hazañas que me cuenta me parecerían muy interesantes si estuviéramos en Europa. Pero en este país se siguen al pie de la letra los ideales nazis de la superioridad de la raza blanca sobre cualquier otra. Varias jóvenes han sido asesinadas y las autoridades no mueven un solo dedo porque las víctimas son de un color diferente. ¿Dónde están aquí la libertad y la justicia?
– Bueno… Es un punto de vista diferente… -replicó el médico, incómodo.
– Háblele a la gente de color del buen trabajo que hizo durante la guerra y creo que logrará arrancarles una sonrisa -concluyó Ann Marie con ironía.
– Hermana, es usted muy joven aún. Sudáfrica es un país libre, con el tiempo se amoldará usted a estas costumbres y sabrá estar donde le corresponde.
– Estoy donde quiero estar, doctor. Lo he elegido voluntariamente. Pero le agradezco su hospitalidad; me ha sido usted de gran ayuda -dijo, despidiéndose con una sincera sonrisa.
Se encaminó hacia la camioneta meditando sobre su conversación con el médico. Era un hombre afable y servicial, y tenía la sensación de no haberle correspondido adecuadamente con los comentarios antirracistas que le había hecho. Al fin y al cabo, él no había dictado las leyes de aquel país, a pesar de que las acatara con naturalidad, como el resto de sus conciudadanos. ¿Es que no había nadie en aquella isla que tuviera la piel blanca y se rebelara contra aquellas normas?
De repente, sus reflexiones se vieron bruscamente interrumpidas por el estridente sonido de un claxon. Un coche frenó de golpe, desviándose hacia un lado para evitar atropellarla. Entonces se dio cuenta de que caminaba por el centro de la calzada sin tener en cuenta que, aunque pocos, de vez en cuando circulaban algunos vehículos. Era una camioneta de la finca de Jake Edwards, pues en la puerta del conductor vio pintada la marca característica de sus propiedades: una J unida a una E.
El conductor bajó dispuesto a increpar al imprudente peatón que se había interpuesto en su camino. Era un hombre joven, de unos treinta años, delgado y con una melena rubia peinada hacia un lado, cuyos mechones, alborotados tras el brusco frenazo, caían ahora lacios a ambos lados de su cara.
– ¿Es que no sabe que hay aceras? -preguntó mientras cerraba la puerta de golpe.
– Disculpe… no le he visto…
Al volverse Ann Marie, su belleza deslumbró al joven: el hábito blanco destacaba su piel bronceada y sus profundos ojos azules lo miraban con preocupación.
– ¡Oh, no…! No se preocupe… Creo que ha sido culpa mía… Yo tampoco estaba demasiado atento… -dijo el desconocido, perdiendo su aplomo y sin dejar de contemplarla. Se acercó a ella y le tendió la mano para presentarse-. Mi nombre es Jensen, Kurt Jensen.
– Es un placer, señor Jensen… aunque lamento haberle dado ese susto… Mi nombre es Marie -añadió, respondiendo a su saludo.
– ¿Es nueva en la isla?
– No demasiado. Llegué hace casi dos meses…
– Es usted religiosa… -La miró de arriba abajo con interés.
– Sí. Estoy en la misión católica, en el sur, junto a la reserva…
– Ah… entiendo…
– Tiene usted un acento extraño, no parece inglés.
– Soy de origen alemán; procedo de Namibia. Mi familia se instaló allí a primeros de siglo.
– ¿Hay alemanes en Namibia? -preguntó ella, extrañada.
– ¡Claro! Namibia fue colonia alemana desde mediados del siglo diecinueve hasta la Primera Guerra Mundial; era conocida como el África del Sudoeste alemana. Pero cuando Alemania perdió la guerra, fue ocupada por Sudáfrica.
– Qué interesante. El continente africano es una mezcla de razas, lenguas y culturas…
– Sí, y veo que tiene usted acento francés.
– Sí. ¿Trabaja usted para el señor Edwards? -continuó Ann Marie.
– Sí, soy su administrador. Me encargo de los asuntos legales y contables; vivo ahí -añadió, señalando una bonita casa rodeada de césped.
– Bueno, ha sido un placer, señor Jensen.
– Espero que nos volvamos a ver… -respondió él, esperanzado.
– Ya sabe dónde puede encontrarme… Adiós.
Capítulo 12
Al día siguiente, Ann Marie embarcó en compañía del padre Damien rumbo a la isla vecina de Preslán; allí compraron un cargamento de medicinas y provisiones, y tras dos días de agotadoras e intensas gestiones, alquilaron un barco en el que transportar la enorme carga que habían adquirido. Una vez en Mehae, el sacerdote hizo varios viajes con el viejo y destartalado Land Rover para trasladar a la misión los alimentos, telas, material escolar, medicinas e incluso animales vivos que habían comprado.
– ¿De dónde habéis sacado el dinero para pagar todo esto? -La hermana Antoinette no salía de su asombro al contemplar los numerosos bultos que habían descargado.
– Hemos encontrado un benefactor muy rico -contestó Ann Marie, guiñándole un ojo con complicidad.
– Ann Marie, es muy loable todo lo que estás haciendo, pero debes pensar en tu futuro -la regañó con delicadeza la religiosa-. No siempre estarás aquí, y necesitarás ese dinero para iniciar una nueva vida. Aquí nos arreglamos con muy poco, ya lo sabes.
– Hermana, no es mi dinero el que he gastado, sino el de mi marido. Me entregó unos diamantes en compensación por las molestias ocasionadas y pienso emplearlos para fastidiarle en todo lo que pueda. Es el efecto boomerang -concluyó, levantando una ceja y dedicándole una maliciosa sonrisa.
Con los años, la misión se había ganado la confianza de los habitantes de la reserva, pero fueron las nuevas provisiones y las excelentes dotes de persuasión de la nueva y activa misionera lo que logró convencer a las familias de que enviaran a los niños varones a la nueva escuela en vez de obligarlos a trabajar en los campos. A cambio, les ofrecían dos raciones diarias de comida, lo que prácticamente equivalía al salario que percibían por el extenuante trabajo en las tierras del amo. En pocos días, los niños fueron abandonando los cultivos para dedicarse a lo que realmente debían hacer: jugar y aprender. Se organizaron talleres de manualidades y dos turnos diarios en la escuela, donde comenzaron a recibir una voluntariosa aunque limitada educación, debido a la escasez de espacio y de recursos.
Ann Marie ignoraba que ese cambio de orientación estaba causando estragos en los campos y que había despertado la cólera del hombre blanco.
La cosecha estaba avanzada y quedaban por delante varias semanas de recolección, almacenado y secado de las hojas del tabaco. Los hombres se afanaban en el duro trabajo bajo la supervisión de Jeff Cregan, el capataz de las tierras, un hombre sin escrúpulos y auténtico terror de la isla, que solía golpear con el látigo a los obreros por cualquier nimiedad. Cuando la cantidad de alcohol ingerido le hacía perder el control, causaba desmanes en el poblado, seduciendo a chicas de color y destrozando los hogares de las que se negaban a ofrecerle voluntariamente sus favores. Jake Edwards descargaba en él la responsabilidad de los cultivos y conocía bien su dureza y los poco recomendables métodos que utilizaba para acelerar el trabajo de los peones, pero lo primordial era la recolección a tiempo de las hojas de tabaco y no reparaba demasiado en los medios que su capataz utilizaba.
Aquella mañana, el capataz estaba en la plantación, gritando a un grupo de trabajadores y azuzándolos con el látigo.
– ¿Cómo va todo, Jeff? -preguntó su jefe.
– Regular, señor. La recogida va muy lenta y necesitamos más mano de obra. Las lluvias se están adelantando este año y aún quedan muchas jornadas para terminar.
– Resuélvelo. Pon turnos por la noche si es necesario.
– No se preocupe, señor, déjelo en mis manos.
Era domingo, y el padre Damien celebraba misa. Los cánticos religiosos de los feligreses fueron interrumpidos violentamente por gritos procedentes de un numeroso grupo de hombres blancos que irrumpieron a caballo en la capilla. La gente, atemorizada, corría hacia la playa o a protegerse dentro de sus chozas. El padre Damien se acercó al cabecilla para exigirle una explicación.
– ¿Es usted el responsable de esta misión? -preguntó Jeff Cregan señalándolo con el índice.
– Sí, lo soy. ¿Puedo saber cuál es el motivo de este atropello?
– Usted lo sabe mejor que nadie… ¡Suya es la responsabilidad, padre! -gritó el capataz con mirada amenazadora-. Han convencido a estos pobres diablos para que no trabajen en los sembrados.
– No, señor, le han informado mal. Todos los hombres de la aldea trabajan en las tierras, y en muy duras condiciones.
– Pero ahora no van los niños. ¿Va a decirme que esto no es obra suya y de las monjas?
– Los niños deben crecer como niños, no como esclavos. Y ahora, váyanse de aquí.
– Está bien, ustedes lo han querido; esto es sólo una advertencia.
A un gesto suyo, los hombres que esperaban tras él espolearon sus caballos y comenzaron a destrozar todo lo que encontraron a su paso con los látigos. Pisotearon el pequeño huerto y a los animales, lanzaron una cuerda hacia la cruz que presidía la entrada de la capilla y provocaron el desplome de ésta. Después se dirigieron al poblado, donde incendiaron varias cabañas.
Parecía que se hubiesen vuelto locos; gritaban como posesos, blandiendo los látigos y arrasando con todo.
Cregan regresó a la misión.
– Éste es el resultado de sus oraciones, padre. Vuelva a entrometerse y le advierto que volveremos. Y la próxima vez no seré tan compasivo. Están avisados.
Y haciendo un gesto a sus hombres, abandonaron el lugar dejando un rastro de desolación tras ellos. El paraje quedó devastado. Las religiosas, refugiadas con las niñas en un barracón, salieron para ir al lado del sacerdote. Ann Marie estaba hundida, se sentía responsable de aquel desastre. Ella quería ayudar a aquella gente, pero reconocía que los había utilizado como arma arrojadiza contra su arrogante marido. Lo que nunca imaginó era que él llegaría tan lejos con las represalias.
– Padre Damien, yo soy la única culpable de este desastre. He pecado de soberbia, interviniendo de forma equivocada y tratando de hacer las cosas a mi manera; pero he cometido un error -reconoció, con lágrimas en los ojos-. Me voy, será lo más conveniente para la misión.
– Ann Marie, queda mucho por hacer y poco tiempo para lamentaciones. Si te rindes ahora, ellos habrán vencido y nuestro trabajo habrá sido inútil. Hay que empezar de nuevo sin dar tregua; y te necesitamos aquí. Esto ha sido sólo una batalla, pero aún no hemos perdido la guerra. Sigue adelante y demuestra quién eres, no te dejes vencer al primer contratiempo. Piensa en Nuestro Señor Jesucristo. Él jamás se rindió a pesar de las ofensas recibidas. Debes tener fe, Él está con nosotros y traerá justicia a esta tierra.
24 de septiembre de 1978
Mis valores han cambiado, y también mis prioridades. Ahora mi lucha es contra el hombre blanco, que se ha convertido en mi enemigo, mi rival, mi destructor. Siento que debo estar al lado de unos seres a los que hace unos meses ignoraba por completo, y no por rechazo o racismo, simplemente porque no sabía de su existencia; nunca imaginé que en el mundo pudiera darse tal indignidad hasta que entré de lleno en esta burbuja de tiempo en la que he retrocedido cien años. Vivía encorsetada en una sociedad convencional, rodeada de comodidades que ahora se me antojan absurdas e innecesarias. Si antes era vulnerable en un estado de bienestar y opulencia, ahora soy más fuerte, y sólo una cosa me impide salir corriendo hacia el puerto y tomar el primer barco para regresar al continente: la necesidad de luchar para cambiar esta situación. No puedo permanecer impasible ante tanta infamia.
Capítulo 13
Con la partida de cartas se iba elevando la emoción en la mesa, pues las apuestas estaban muy altas. El doctor White recibía a menudo a destacados miembros de la comunidad isleña. Era una persona amable y acogedora, y disfrutaba organizando veladas de juego con sus vecinos. Aquella noche, el grupo era más numeroso que de costumbre: lord Brown, un rico hacendado sudafricano, dueño de grandes viñedos en el continente, estaba de regreso en la isla, donde pasaba largas temporadas en compañía de su hija Charlotte, una joven y bella dama educada en Londres, que albergaba la esperanza de convertirse, en un futuro no muy lejano, en la esposa del compañero de mesa de su padre, Jake Edwards. Participaban también en la partida el jefe de policía, Joe Prinst, y el alcalde.
– ¿Cómo están las cosas en el continente, Jake? -preguntó el médico.
– Hace demasiado frío. Estaba deseando volver a casa.
– Esta mano es mía -los interrumpió Lord Brown enseñando sus cartas y recogiendo el dinero del centro de la mesa.
– Vaya, hoy no es mi día. Tengo la cabeza en otro sitio. Últimamente hay demasiados conflictos -dijo el responsable de la autoridad, pasándose una mano por el pelo.
Ése era el rasgo más característico de Joe Prinst, su cabello pelirrojo, que se peinaba hacia atrás, dejando al descubierto unas generosas entradas. Su piel extremadamente blanca, el rostro lleno de pecas y los ojos, de un azul muy claro, le conferían un aspecto de albino. Había rebasado los cuarenta, aunque su excelente preparación física lo hacía parecer varios años más joven; infundía respeto gracias a su ancha complexión, ya que no aparentaba ser un hombre demasiado brillante, ni siquiera inteligente. El trabajo que desempeñaba era relativamente fácil, pues en aquella aislada comunidad bastaba la sola presencia de un representante de la ley para asegurar la calma. Allí nunca pasaba nada, excepto los fines de semana, cuando alguno de los residentes bebía más de la cuenta y causaba un alboroto; pero entonces, Joe no tenía más que dejarlo dormir una noche en el calabozo para hacerlo recapacitar.
– No sabía que hubiese problemas en la isla -comentó Lord Brown.
– No en el pueblo, sino en la reserva. Están algo revueltos; tú ya sabes a qué me refiero, Jake -dijo, dirigiéndole a éste una mirada significativa.
– No sé de qué me hablas, Joe. Llevo más de diez días fuera. Regresé ayer y no estoy al corriente de las riñas entre negros.
– Me refiero a las hostilidades entre tu capataz y los misioneros de la aldea.
Jake Edwards apretó las mandíbulas con fuerza, pero no levantó la vista de las cartas.
– ¿Cuál es el problema? -preguntó con aparente desgana.
– La nueva misionera, la más joven, ha convencido a las familias de que no envíen a los niños a trabajar al campo. A cambio, les ofrece comida y les enseña a leer y escribir en la escuela que han construido. Jeff Cregan fue a la aldea con sus hombres, amenazó a los religiosos y más de un infeliz probó su látigo, incluso incendió varias chozas. La chica vino a verme para denunciarlo.
– No habrás detenido a mi capataz…
– No, pero prometí… amonestarle. -Todos se echaron a reír, como si el comentario fuera un chiste-. También vino a denunciar que en los últimos meses han aparecido varias chicas de la reserva violadas y asesinadas.
– ¿Y qué tienes tú que ver con esas riñas entre negros? -preguntó el doctor.
– Iba a decirle que no era asunto mío, pero no pude evitar ser galante con ella y le prometí que investigaría un poco… -Hizo un guiño de complicidad.
– Por cierto, ¿cómo han conseguido los víveres? -preguntó lord Brown-. Jim me contó hace unos días que casi había echado a empujones de su tienda a una misionera joven y bonita.
– Fueron a Preslán -informó el médico-. Esa joven de la que habláis, la hermana Marie, me visitó una tarde y me pidió consejo para comprar medicinas. Le firmé una carta de recomendación para que pudieran adquirirlas en el hospital.
– Pues trajeron algo más que medicinas. Han llenado la despensa para una temporada. Además, disponen de grandes recursos, porque han pagado con diamantes. Jake, me temo que vas a tener graves conflictos en tus tierras -añadió Prinst.
– ¿Cómo sabes lo de los diamantes?
– El responsable de la autoridad en Preslán es un buen amigo mío. Como sabéis, el tráfico de piedras preciosas está muy controlado. La hermana Marie se los vendió a un joyero y le explicó que procedían de una importante donación.
– Esa joven tiene carácter. Lo que no entiendo es qué hace en ese inmundo lugar, rodeada de salvajes y de miseria -comentó el médico mientras daba un sorbo a su whisky escocés-. Estuvo aquí poco antes de ir a Preslán; tomamos el té y charlamos un buen rato. Me pareció una mujer muy interesante. Es tan hermosa, tan educada… Toda una dama… ¡Ah!, si yo tuviera veinte años menos… -Suspiró con gesto soñador.
Todos se rieron, excepto Jake.
– Tienes razón, doc -asintió el jefe de policía-. ¿Y sabes lo que más me gusta de ella? Su mirada. Tiene unos profundos ojos azules que te llegan a hipnotizar.
– ¡Vaya! -exclamó el alcalde-. Si yo fuese esa chica, abandonaría pronto este lugar. Si los ciudadanos respetables de la isla han reparado en ella, los que no lo son tanto podrían causarle auténticos problemas.
– ¿De quién estáis hablando? -se interesó Charlotte, la hija de Lord Brown, acercándose.
Era una joven muy atractiva, de cabello castaño y grandes ojos color canela. Su alta y estilizada figura, junto con una elegancia natural y una innata altivez que revelaba el mentón siempre levantado, hacía sentir a su interlocutor una cierta inquietud frente a ella.
– De la misionera joven, la hermana Marie -respondió el médico.
– ¡Ah! La mestiza de la que se cuenta que resucita a los muertos con un beso…
Todos la miraron con curiosidad.
– ¿Mestiza? -respondió contrariado el policía-. ¿Estamos hablando de la misma persona?
– Bueno… he supuesto que debía de ser mestiza, a juzgar por lo integrada que está entre los negros. Mi sirvienta me habla a menudo de una mujer joven de piel clara que prácticamente vive en la aldea, mezclada con ellos. También me contó que, hace días, un chico se ahogó mientras pescaba, y cuando lo llevaron a la playa, ella lo besó en la boca y el muerto expulsó el agua y volvió a la vida.
– ¡Caramba! -exclamó el médico riendo-. Esa joven es capaz de convertir un acto de primeros auxilios en un milagro. Pero le aseguro que es de raza blanca, Charlotte.
Todos rieron ante su ocurrencia. Sin embargo, Jake Edwards estaba tenso y al terminar aquella mano se despidió de sus compañeros de juego. Subió a la camioneta y, en vez de regresar a su mansión, se encaminó a la reserva. Era noche cerrada y el camino estaba intransitable a causa de las torrenciales lluvias, pero necesitaba aclarar urgentemente una cuestión con la joven francesa de la que tanto se hablaba en la isla.
Llegó al poblado y aparcó junto a los barracones de los religiosos. Estaba oscuro, pero la débil luz proveniente de la construcción contigua a la derruida capilla lo orientó hacia el dispensario. La puerta estaba entreabierta, y al franquear el umbral vislumbró la silueta de una mujer vestida con el hábito blanco de las religiosas; estaba sentada en una vieja mecedora de caña y sostenía un bebé de color en su regazo; lo mecía despacio, con los ojos entrecerrados. Se detuvo en silencio a observarlos, apoyado en el marco de la puerta.
Ann Marie alzó la vista y ahogó un grito al descubrir en la penumbra la sombra de un hombre, al que tomó por el asesino de las chicas de la reserva.
– ¡Por favor, no me haga daño! -suplicó aterrorizada, sujetando con fuerza al bebé que tenía en brazos.
– No he venido a atacar a nadie, tranquila… -respondió Jake Edwards, acercándose lentamente.
Ella reconoció la voz de inmediato, se levantó y entonces pudo verlo con claridad.
– Es… es usted… ¿A qué ha venido? -preguntó, mientras dejaba con cuidado al bebé en la cuna.
– A hablar con usted.
– De acuerdo, pero salgamos de aquí.
Caminó delante de él, conduciéndolo hacia la playa. El cielo cubría con un oscuro manto aquel paisaje resignado a esperar el rescate de la luna creciente, secuestrada entre plomizos nubarrones que amenazaban con descargar su furia en cualquier momento.
– ¿Y bien? -preguntó Ann Marie cruzándose de brazos ante él-. ¿Qué nueva amenaza nos trae ahora, después de la visita de sus hombres? ¿Tiene ya preparada una nueva estrategia para echarnos de aquí?
– No vengo a amenazarla. No apruebo lo que ha hecho mi capataz y le aseguro que no volverá a suceder.
– ¿Y por qué debería creerle? Usted conoce los métodos que utiliza su empleado, y si no hizo nada para impedirlo es como si lo hubiera autorizado.
– Piense lo que quiera -replicó con incomodidad-. He estado varios días fuera de la isla y acabo de enterarme de lo ocurrido.
– No le creo. Es usted un cínico; primero envía a sus hombres y luego viene a disculparse con la absurda excusa de que no sabía nada. Váyase de aquí. No me fío de usted. -Le dio la espalda y se dirigió a la cabaña.
Pero antes de que ella pudiera evitarlo, Jake la sujetó del brazo y la obligó a darse la vuelta.
– Espere, antes quiero que me responda a una pregunta.
Ann Marie se deshizo bruscamente de su mano y dio un paso atrás.
– Soy yo quien quiere respuestas. ¿Por qué nos hace daño? ¿Por qué envió a sus matones en vez de venir a hablar como un ser civilizado? Yo misma voy a responderle: porque es usted el más salvaje de todos, porque sólo entiende el lenguaje de la fuerza. Es un ser despreciable que…
– ¿Cómo consiguió los diamantes que ha vendido en Preslán? -La interrumpió él, ignorando los insultos que seguía dedicándole.
De repente, Ann Marie desvió la vista y sintió que se le encogía el estómago. No esperaba aquella pregunta, y toda su agresividad se desvaneció ante el temor a ser descubierta.
– ¿Por qué lo quiere saber? -preguntó a su vez, intentando ganar tiempo.
– Porque esos diamantes no son suyos y quiero saber quién se los ha dado.
– Me los entregó una mujer a la que conocí hace un tiempo en el viaje hacia esta isla.
– Usted sabe quién era esa mujer, ¿verdad?
– Sí. Era su esposa. -Ann Marie lo miraba a los ojos. Había recuperado el aplomo al ver que él no conocía la verdadera identidad que se ocultaba tras su hábito.
– ¿Se los dio todos?
– Eso no es asunto suyo.
– ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo la persuadió para que renunciara a ellos?
– Yo no intervine en su decisión. Ella estaba muy disgustada y no quiso aceptar el regalo de compensación que usted le envió. Pensó que en la misión podríamos hacer un buen uso de ellos.
– ¿Pretende hacerme creer que alguien puede ir por ahí ofreciendo una fortuna en diamantes para unos negros desconocidos? -Sonrió incrédulo.
Ann Marie lo miró decepcionada. Definitivamente, se había equivocado al casarse con aquel hombre. Jake Edwards había aceptado por completo las injustas leyes del país, y ella jamás podría compartir esas ideas.
– No era racista y no los necesitaba. No vino a este lugar para recibir dinero; buscaba compañía, un hogar. Creyó que se había casado con un sencillo colono y estaba ilusionada con la nueva vida que esperaba hallar a su lado; pero usted la despreció sin piedad, sin explicaciones, a su modo. Hizo bien en regresar; no es el marido que ella se merecía.
Él se quedó en silencio.
– Dígame, señor Edwards, ¿por qué la rechazó? ¿Por qué cambió de opinión?
– Eso no es de su incumbencia.
– Está bien. Ya tiene las respuestas que ha venido a buscar. Buenas noches. -Se volvió bruscamente y se dirigió a la cabaña.
Pero él la alcanzó de nuevo, adelantándola y parándose frente a ella para obligarla a detenerse. Sus cuerpos quedaron a escasa distancia. Jake parecía temer una nueva huida, pero esta vez Ann no se movió, y ambos se sostuvieron la mirada durante unos instantes.
– Espere. Aún no he terminado. ¿le dijo adónde pensaba ir?
– ¿Para qué quiere saberlo?
– Necesito su consentimiento para anular nuestro matrimonio. En Londres no tienen noticias de su paradero, aún no ha regresado. ¿Tiene idea de cuáles eran sus intenciones?
– Sólo puedo decirle que estaba muy decepcionada; había liquidado su pasado en la ciudad y no pensaba volver allí.
– ¿Le habló de algún lugar concreto?
– No. Me dijo que en el trayecto hacia el continente tomaría una decisión.
– Y usted no sabe cuál es… -afirmó escéptico.
Ella negó con la cabeza.
– Tengo la impresión de que oculta algo. ¿No es un pecado según su religión decir mentiras? -preguntó, ahora con ironía.
– En el código del honor es una falta aún más grave el incumplimiento del compromiso de matrimonio, ¿no le parece?
– ¡Vaya! -exclamó, encogiéndose de hombros-. Veo que tiene respuesta para todo, hermana. Es difícil hablar con usted.
– No tiene por qué hacerlo. Yo no le he invitado a venir.
– Si recibiera alguna noticia sobre ella, ¿me la transmitiría?
– No -respondió tajante-. Averígüelo usted mismo. -Se volvió y caminó con paso firme hacia el dispensario.
Jake Edwards encajó el golpe y no intentó seguirla. Ya tenía la respuesta que había ido a buscar.
Capítulo 14
A la mañana siguiente, mientras trabajaba en el pequeño huerto con la hermana Antoinette, Ann Marie le habló a ésta de la visita de la noche anterior y expresó sus dudas sobre la conveniencia de aclararle la verdad a su todavía marido.
– Si él quiere anular el matrimonio, debes hacerlo ya. Así, cuando regreses, podrás rehacer tu vida sin trabas legales que te unan a ese hombre -le aconsejó Antoinette.
– Sí, creo que es lo más razonable, pero te confieso que no me seduce la idea de reunirme con él para explicarle quién soy. No es un hombre… corriente…
– No era el marido adecuado para ti, y cuanto antes te libres de él, mejor.
– Veo que no te cae demasiado bien… -afirmó Ann con cautela.
– Bueno, la verdad es que no lo conozco personalmente, pero el concepto que tengo de él deja mucho que desear y no me gustaría verte unida a un hombre así. Corren muchos rumores por la isla…
– ¿Qué clase de…?
Unos gritos provenientes de la reserva interrumpieron bruscamente las confidencias. Ann Marie y Antoinette dejaron las azadas y, junto con el padre Damien, se unieron a un grupo de aldeanos que se apiñaban en la calle, alrededor del cadáver de una adolescente que había sido llevada en brazos por un peón. Una mujer se abrió paso entre los curiosos y lanzó un grito de dolor al reconocer a su hija. Todos los allí congregados asistieron al duro trance y trataron sin éxito de consolarla.
Tras un primer reconocimiento por parte de la hermana Antoinette, trasladaron el cuerpo de la joven al dispensario para examinarlo y limpiarlo. Sus ropas estaban intactas, tenía un pañuelo anudado al cuello y debajo del mismo presentaba una marca profunda que evidenciaba un nuevo caso de estrangulamiento. Apenas tenía rasguños ni marcas en el tronco o las muñecas. Sin embargo, al examinarle los muslos y los glúteos, repararon en la sangre ya reseca que tenía pegada en la piel, lo que corroboraba que también había sido víctima de una violenta y dolorosa agresión sexual.
– Dios mío. Esto se está convirtiendo en una pesadilla… -murmuró la hermana Francine, negando con la cabeza con desánimo-. El que haya hecho esto, es un bárbaro degenerado.
– Sin embargo, no tiene heridas defensivas, ni hay signos de lucha, igual que pasaba con Lungile. A pesar del dolor que debieron de infligirle, esta chica tampoco opuso resistencia… -apuntó Antoinette.
– Quizá porque ya estaba muerta… -sugirió el sacerdote.
– De ser así, no habría sangrado -explicó la hermana Francine.
– Tienes razón. Puede que la dejara inconsciente antes de… hacerle esto.
– O lo hicieron entre varios, sujetándole pies y manos… -insinuó Antoinette.
– Ya van cinco muertes violentas en tres meses. Es demasiado. No podemos permanecer de brazos cruzados. Voy a hablar otra vez con las autoridades -exclamó Ann Marie.
– Déjalo correr -contestó la hermana Antoinette-. ¿Aún no te has rendido?
– No espero nada de ellos, pero cuando hablé con el señor Prinst tras el asalto a la misión, me atendió con respeto, y parecía una persona razonable. No sé si se habrá molestado en investigar estas muertes, pero creo que debería estar al corriente de este nuevo crimen. Hay uno o varios hombres muy peligrosos en esta isla…
Ann Marie era consciente de su atractivo, y de que ni siquiera oculta tras el hábito de religiosa se había librado de las miradas lascivas y groseras de los hombres blancos con los que había tratado, desde el doctor White hasta el jefe de policía, pasando por el propio Jake Edwards, su marido. Así que decidió explotar esa circunstancia y por la tarde abandonó la misión, resuelta a buscar ayuda en el pueblo.
Un joven uniformado de cabello rubio la informó de que su superior estaba en la mansión del doctor White y se ofreció a acompañarla hasta allí, donde fue recibida no sólo por el dueño de la casa, sino también por sus invitados, que celebraban una tradicional partida de cartas.
– Hermana Marie. Es un placer verla de nuevo. Por favor, tome asiento -le ofreció con gentileza el anfitrión-. Quiero presentarle al señor Edwards, a Lord Brown y su hija Charlotte. A Joe creo que ya lo conoce.
Ella hizo un ademán con la cabeza a modo de saludo, sin intención de darle la mano a nadie ni de sentarse.
– Señor Prinst -empezó sin rodeos-, hace poco, le informé de varios actos violentos que han tenido lugar en los últimos meses contra mujeres de la reserva. Hasta el momento, no hemos obtenido ninguna ayuda de su parte, pero la situación, lejos de mejorar, se agrava cada vez más. Esta tarde ha aparecido otra joven asesinada, con claros signos de haber sufrido una brutal violación, y hubo otro asesinato hace menos de un mes…
– Hermana, este asunto no es de nuestra competencia, aunque en atención a su solicitud he iniciado una investigación. Sin embargo, hasta el momento no he hallado nada sobre ese asesino -respondió el jefe de policía.
– ¿Y de quién es competencia entonces? Yo creía que usted velaba por la seguridad de todos los habitantes de la isla… -replicó ella con desagrado, dirigiendo su mirada hacia los demás presentes en la sala.
Jake Edwards se acercó a ellos con paso lento y las manos en los bolsillos.
– Joe, doc, deberíais echar un vistazo y hacer algunas averiguaciones. No me gusta esa clase de violencia en este lugar… -dijo sin apartar los ojos de Ann Marie.
– De acuerdo -respondieron los dos al unísono, obedientes a las órdenes del jefe.
Ann Marie lo miró, agradeciéndole la intervención con un gesto, y se despidió del resto de los allí reunidos.
El policía y el médico la acompañaron hasta la misión para recabar datos sobre la violenta muerte de la joven y mostraron especial interés por la información que les transmitieron los religiosos. Tras examinar ambos hombres el cadáver, Prinst prometió estar alerta y llevar a cabo una investigación. Los misioneros no confiaban demasiado en aquella aparente preocupación, aunque consideraron un logro haber conseguido que el policía y el médico se desplazaran hasta allí.
Al día siguiente, recibieron de nuevo la visita de Joe Prinst, aunque esta vez acompañado de varios hombres a caballo.
– Estamos buscando a una mujer blanca. Es la maestra, Christine Duvall; desapareció ayer por la mañana y no ha dado señales de vida. Tenga cuidado, hermana Marie -le aconsejó el policía en el dispensario-. Póngame al corriente si advierte cualquier movimiento sospechoso o algo fuera de lo habitual. -Después abrió una especie de bolso que portaba en la mano derecha y sacó un revólver-. ¿Sabe utilizar esto? -Le preguntó mientras introducía las balas en el tambor.
– No, jamás he usado un arma. Y no considero necesario tenerla en la misión. Nunca haríamos uso de ella, señor Prinst.
– Estoy preocupado por su seguridad; deberían hacer una excepción por esta vez, hermana…
– De acuerdo. La aceptaré con una condición: quítele las balas. En caso de que alguien nos ataque, la mostraré como elemento disuasorio.
– Ha tomado usted una sabia decisión.
Durante los días siguientes, patrullas de hombres blancos recorrieron playas y sembrados en busca de la mujer desaparecida. En la comunidad blanca estaban convencidos de que aquella desaparición era obra de un hombre de color, por lo que la aldea sufrió represalias y muchos de sus habitantes fueron detenidos y encarcelados sin motivos justificados. El miedo se apoderó de todos. Las mujeres apenas salían de sus chozas y las niñas de la reserva dejaron de ir a la escuela.
Caía la tarde, y el sonido de un motor distrajo a Ann Marie mientras clasificaba y ordenaba las medicinas en el dispensario. Oyó unas enérgicas pisadas en dirección a la puerta y esperó a que el visitante se identificase. Jake Edwards apareció en el umbral, y aunque apenas podía verle la cara al contraluz, en seguida reconoció su recia silueta.
– ¿Qué lo trae por la misión, señor Edwards?
– Usted -contestó, acercándose lentamente y quitándose el sombrero.
– ¿Yo? ¿En qué puedo ayudarle?
– El cadáver de la maestra ha aparecido esta mañana en la playa, cerca del puerto. Estaba enterrado y presentaba signos de violencia; el doctor White dice que su muerte se produjo el mismo día de su desaparición, que coincide con el día en que murió la joven de color de la reserva.
– ¡Dios mío! -exclamó ella mientras se santiguaba-. Dos mujeres en un mismo día… ¿Han detenido ya al asesino?
– Aún no. Ésa es la razón de mi visita. Quiero que se traslade al pueblo. Aquí no está segura, y he dispuesto una casa para usted mientras el autor de los crímenes siga libre.
– ¿Y las niñas? ¿Y los misioneros?
– Las religiosas pueden acompañarla. En cuanto a las personas de color… deben quedarse. Ya conoce las leyes de este país.
– Pero usted manda aquí, nadie se atrevería a criticar una disposición suya.
– La decisión está tomada, hermana. Esta tarde enviaré una camioneta para que las trasladen al pueblo.
– Agradezco su ofrecimiento, pero no voy a aceptarlo. No he venido a este lugar perdido para protegerme de un criminal, abandonando a su suerte a unas niñas indefensas.
– Debería pensarlo mejor. No tengo suficientes hombres para vigilar esta zona.
– No está obligado a hacerlo. En la aldea hay muchos que estarían dispuestos a defendernos con su propia vida.
– Es probable que el asesino sea uno de ellos.
– Correremos el riesgo.
– Hermana, creo que no es consciente del peligro que la acecha. Es usted joven y atractiva, y en este lugar resulta una presa fácil para cualquier hombre, sea o no un criminal.
– ¿Intenta asustarme?
– Pretendo protegerla.
– ¿Sólo a mí?
– Sólo a usted… -respondió tras un silencio.
– Agradezco su interés, pero ya conoce mi respuesta -replicó, dando por terminada la conversación y se volvió de espaldas para seguir con su tarea con las medicinas-. No tiene por qué asumir una obligación que no le atañe -añadió.
– Me importa todo lo que ocurre en la isla, incluida esta misión.
– Eso es una novedad… -ironizó ella.
– A partir de ahora, estará bajo mi protección. Enviaré a un grupo de hombres esta noche para que vigilen los alrededores.
– Preferiría que no lo hiciera. Tenemos acogidas a varias jóvenes que no estarían seguras con sus hombres tan cerca.
– ¿Qué quiere decir?
– Lo ha entendido perfectamente, señor Edwards. No necesitamos su ayuda. El señor Prinst me ha dejado un revólver y…
– Pero no le ha dado las balas…
– Eso sólo lo sabemos nosotros…
– Bien, no voy a discutir con usted -la cortó con brusquedad-. Esta noche habrá rondas de vigilancia por esta zona. Si alguno de mis trabajadores provoca algún incidente, no tiene más que denunciarlo.
– ¿A la autoridad?
– A mí.
– ¡Claro! Olvidaba que aquí usted es la auténtica autoridad. Haga lo que le plazca. De todas formas, sé que no va a tener en cuenta mi opinión. El respeto a los demás no es una de sus virtudes.
– Marie -por primera vez se dirigió a ella por su nombre de pila-, sé que me considera responsable de los incidentes protagonizados aquí por mi capataz… -avanzó unos pasos para acercarse a ella-, pero le aseguro que yo no ordené aquel castigo y que no volverá a repetirse. Nunca más…
– Está bien, Jake -se volvió hacia él, llamándolo también por su nombre-, le daré un voto de confianza, y espero que no me defraude otra vez.
– Insisto en que debería trasladarse al pueblo durante unos días…
– Ya conoce mis condiciones.
– Va a obligarme a venir a visitarla con frecuencia…
– No tiene por qué. No soy responsabilidad suya…
– Se equivoca. Jamás me perdonaría si le ocurriera algo.
Le habló en un tono tan personal que la desconcertó. Durante unos segundos se sostuvieron la mirada, y un turbador silencio invadió la cabaña.
– Gracias por su interés. Ahora, si me disculpa, debo seguir con mi trabajo. -Le dio la espalda y se dirigió hacia el mueble de las medicinas.
Ann notó que él no se movía y que la observaba en silencio mientras ordenaba los estantes. Pasaron unos incómodos minutos hasta que percibió sus pasos alejándose y oyó cómo arrancaba el motor del coche para abandonar el lugar.
Capítulo 15
Las jornadas siguientes se vivieron con intensa inquietud. Las niñas sólo abandonaban la cabaña para recibir las clases de Ann Marie, que procuraba comportarse con normalidad pese a que hombres armados con grandes rifles merodeaban por los alrededores de la misión. Había renunciado a su baño matinal en la playa, y se desplazaba hasta el arroyo extremando la vigilancia de sus acompañantes. Sentía miedo, pero no podía mostrarlo ante el resto de los miembros de la misión.
Joe Prinst los visitó en varias ocasiones para comprobar que todo estaba en orden y recabar información sobre si se había producido algún incidente, pues aún no sabían nada del autor de los crímenes.
Aquella mañana, Ann Marie se encontraba en el dispensario. Había varios niños enfermos ocupando las camas y ella se encargaba de alimentarlos. De repente, sonaron unos golpes secos en la puerta. Esperó a que el autor de la llamada se identificara, pero nadie dio señales de vida.
– ¿Hay alguien ahí? -preguntó alarmada.
Otros dos golpes secos sonaron como respuesta. Esa vez se oyeron en la pared exterior. Ann Marie cogió el arma que tenía guardada en el bolso de cuero y se dirigió despacio hacia la puerta. Abrió mirando a todos lados y apuntando al frente, pero allí no había nadie; el silencio y la soledad lo invadían todo. Al mirar al suelo, descubrió una marca en la tierra. Era una cruz, aunque la parte superior de la misma tenía forma de flecha. Ann Marie se inclinó para ver hacia dónde señalaba, levantó la vista y unos metros más adelante divisó otra cruz igual a la que tenía junto a los pies. Avanzó despacio con los sentidos alerta y observó que la segunda cruz estaba en el camino que conducía hacia la playa. Pensó en regresar, pero la curiosidad se lo impedía. Estaba casi a un metro de distancia del segundo signo cuando se detuvo para estudiarlo bien; esta vez la flecha señalaba hacia la izquierda, y algo le llamó la atención al mirar en esa dirección: en el suelo, junto a unos matorrales, había un hatillo de tela de vivos colores. Se acercó lentamente, oyendo en el silencio los latidos de su propio corazón, cogió el hatillo al vuelo y corrió despavorida hacia la cabaña de las religiosas. Entró y cerró la puerta de golpe.
– ¿Qué ocurre? -preguntaron las hermanas, alarmadas por el miedo que se reflejaba en el rostro de Ann Marie, que aún sostenía en una mano el revólver y en la otra el hatillo de tela.
Sin aliento para responder, se dirigió a la mesa, soltó con cuidado el arma, colocó el hatillo en el centro, deshizo el nudo y abrió la tela. Vio que era un pañuelo triangular, como los que usaban las mujeres de la reserva para cubrirse el pelo y que el asesino utilizaba para estrangular a las jóvenes. En su interior aparecieron dos objetos: el más pequeño era un pendiente dorado con una piedra verde en forma de lágrima. Ann Marie cogió el otro y descubrió que se trataba de un pañuelo blanco manchado de sangre; estaba doblado, y en una esquina tenía bordada una J.
– Alguien me ha dejado a propósito estos objetos -les explicó a las religiosas-. Alguien que me observa muy de cerca.
Decidió ir al pueblo sin esperar el regreso del padre Damien y se dirigió directamente a la oficina de Joe Prinst. Su amable ayudante la atendió en seguida, y la invitó a esperarlo mientras enviaba aviso a su jefe. Ann Marie se sentó en un sillón de cuero en la pequeña antesala del despacho, y cinco minutos más tarde, Joe Prinst aparecía en el umbral seguido de Jake Edwards. El primero le ofreció la mano inclinando la cabeza; a continuación, su acompañante le estrechó la mano con energía.
– Es un placer volver a verla, hermana. ¿Puedo saber a qué se debe su visita? -preguntó el policía.
– Quisiera hablar a solas con usted, señor Prinst, si no le importa -respondió, mirando a Jake Edwards.
– Por supuesto, pase a mi despacho.
Prinst se despidió del dueño de la isla con un gesto cómplice, mientras le cedía el paso a Ann Marie.
Cuando estuvieron a solas, ella sacó el hatillo del bolso y lo abrió sobre la mesa, explicándole cómo lo había hallado. El policía cogió el pendiente y se puso unas gafas con montura de concha para examinarlo con atención. Lo reconoció en seguida y confirmó que pertenecía a la maestra asesinada. Después cogió el otro objeto y lo extendió sobre la mesa.
– ¿Y dice que este pañuelo estaba junto al pendiente…?
– Sí, y ambos envueltos con esta tela. ¿Qué puede significar esto, señor Prinst? ¿Quién puede haberlo enviado?
– Alguien que tiene información sobre el asesino de la maestra.
– ¿Cómo murió? ¿También fue estrangulada, como las otras mujeres de la reserva?
– No. Recibió numerosos golpes en la cabeza y tenía la cara completamente desfigurada -contestó sin levantar la vista de la mesa.
– ¿Fue forzada?
– No. El doctor White confirmó que no hubo violencia sexual.
– El asesino le dispensó un trato diferente al de las chicas de la reserva. A ellas las viola antes de matarlas, pero no las golpea. Quizá éste es un crimen pasional y no guarda relación con los demás.
– Estoy seguro de que es obra del mismo hombre. Es demasiada coincidencia que las dos mujeres fueran asesinadas el mismo día, ¿no cree?
– ¿Tiene alguna idea de quién podría ser el autor?
– Sospecho que un hombre de color, fuerte y violento, que lo mismo viola y estrangula a jóvenes de su raza que golpea con saña a una mujer blanca.
– ¿La maestra estaba casada?
– Era soltera y no tenía enemigos en el pueblo.
– La encontraron en la playa, ¿verdad?
– Sí. Su cadáver apareció enterrado cerca de una casa abandonada, junto al puerto. La noche anterior al hallazgo había descargado una fuerte tormenta y dejó al descubierto parte del cuerpo.
– ¿Y por qué se molestaría el asesino en enterrarla si no lo hace con las demás jóvenes? -se preguntó Ann en voz alta.
– Quizá por temor a ser castigado.
– Que es justo lo que les ha ocurrido con los hombres de la reserva. Tengo entendido que ha detenido a muchos…
– Estamos realizando una investigación y mi deber es interrogarlos. -Prinst se removió incómodo en su asiento.
– ¿Y cómo explica que este pañuelo estuviera junto al cadáver? -Ann trataba de hallar otro punto de vista en aquel misterio.
– Está dando por sentado que estos dos objetos estaban en el mismo lugar…
Ella se encogió de hombros.
– La persona que me los ha enviado ha tenido acceso a ambos. El pañuelo lleva una inicial, y los trabajadores de color no suelen utilizar prendas de ese tipo.
– Este pañuelo es más corriente de lo que cree. Jim los vende en su almacén; incluso yo los he comprado de vez en cuando. Las iniciales vienen ya bordadas y se puede elegir la que se quiera.
– Pero los habitantes de la reserva no pueden comprar allí… -insistió Ann.
El policía inspiró largamente.
– Está bien… Hablaré con Jim. Y enviaré el pañuelo al doctor para que lo analice. Si la sangre pertenece a Christine, podría tratarse de una pista y la investigación podría dar un vuelco importante… -admitió con desgana.
– Tal vez se trate de un hombre blanco cuyo nombre empieza por jota -apuntó la joven.
– Pues se me ocurren unos cuantos -comentó Prinst, sonriendo condescendiente-: Jim, el propietario del almacén, Jeff Cregan, el capataz, Jake Edwards, incluso yo mismo. No obstante, debe tener mucho cuidado, Marie. ¿lleva el revólver encima?
– Sí, lo llevo en el bolso.
– No se aparte de él. Creo que es el momento de entregarle algunas balas -dijo, sacando del cajón una pequeña caja de cartón-. Deme el arma, voy a cargarla.
– No, señor Prinst… No es necesario…
– Hermana, créame, no está segura en ninguna parte de esta isla. Debería reflexionar sobre el ofrecimiento del señor Edwards respecto a…
– Gracias por su interés -lo interrumpió ella para que no insistiera y sin entregarle el arma para que la cargara-. Pero con el dato que acaba de revelarme, siento que en la misión estoy a salvo.
– Al menos llévese las balas. Nunca se sabe… Es mejor estar prevenido.
Ann Marie se levantó, indicándole que no pensaba aceptarlas. Después abandonó el despacho con la mirada perdida. Por primera vez sentía miedo, un miedo real hacia un asesino que podía ser cualquiera de los hombres blancos a los que había conocido en aquel lugar, alguien capaz de asesinar a cualquier mujer, blanca o de color.
– ¿Algún problema, hermana Marie? -La voz de Jake a su espalda la sobresaltó, e inquieta, se volvió para mirarlo.
– No, gracias.
– Si necesita ayuda… -Le dedicó un cortés gesto de ofrecimiento.
– Pues ya que lo dice… -Se encogió de hombros-. Necesito que construya un colegio y un hospital en la reserva, y que arregle la capilla que destruyó su capataz, que nos permita comprar víveres en la tienda del pueblo… ¿Sigo? ¿Cree usted que podrá ayudarme?
Él sonrió incómodo.
– Mi ofrecimiento era más… personal, dirigido a usted.
– Gracias, pero no necesito nada que usted pueda ofrecerme. -Le dio la espalda y abandonó la sala.
Al salir del puesto policial, se encaminó hacia el Land Rover, pero antes de llegar se topó con un rostro familiar: era Kurt Jensen, el administrador de Jake Edwards, quien al advertir su presencia se dirigió hacia ella sonriendo y tendiéndole la mano.
– ¿Cómo está, Marie? Es un placer volver a verla. ¿Viene de ver a Prinst? ¿Ha ocurrido algo?
– No… Nada importante -respondió, sin ganas de dar explicaciones.
– No debería andar por ahí sola, ya sabe lo que ha ocurrido con la maestra. Esta isla se está volviendo peligrosa para una mujer joven… aunque sea una religiosa…
– No se preocupe, sé defenderme.
De repente, Jensen alzó la vista por encima de su hombro y Ann Marie advirtió un cambio en su mirada. Parecía estar viendo algo o a alguien que estaba detrás de ella, y sólo cuando oyó aquella voz tan familiar comprendió el motivo de su turbación.
– ¿No tienes nada que hacer, Kurt?
– Sí… Sí, claro, señor Edwards. Iba camino de su casa para llevarle estos documentos -explicó, mostrando varias carpetas-. Ha sido un placer verla otra vez, Marie. Adiós.
– Espero que mi administrador no la haya molestado…
– En absoluto. Somos buenos amigos -contestó ella para fastidiarlo.
– ¿Se conocían ya? -preguntó Jake con un gesto que Ann Marie interpretó como de sorpresa. ¿O quizá enojo?
– Sí. Es un hombre muy educado y agradable.
Él captó rápidamente su indirecta.
– Yo también puedo serlo.
– No tiene que esforzarse, señor Edwards. Sé lo suficiente sobre usted como para que no me interese conocerle mejor.
– Pues hace mal; si me diera una oportunidad, comprobaría que tiene una idea totalmente equivocada de mí.
Ann Marie notó en su mirada un destello de disgusto.
– Equivocada o no, es usted la última persona a quien entregaría mi amistad en esta isla.
– No sea tan tajante, Marie. Quién sabe si tendrá que aceptarme en un futuro no demasiado lejano. Puedo hacer que su estancia aquí sea más agradable, y no le conviene enemistarse conmigo.
– ¿Es una amenaza?
– Sólo un consejo.
– Y en caso de que no lo siga… ¿enviará a su capataz para que me dé unos azotes? -Lo provocó abiertamente, cruzándose de brazos.
Jake Edwards encajó el golpe dedicándole una mirada furiosa.
– No, aunque le confieso que a veces me gustaría hacerlo a mí personalmente.
– ¿Suele pegar a las mujeres, señor Edwards?
– Jamás lo he hecho. Sin embargo, observo que a usted le gusta provocar a los hombres. Tenga mucho cuidado, her-ma-na -silabeó despacio-. Se está haciendo muy popular en esta isla, y si sigue actuando así, ese hábito no va protegerla durante mucho tiempo.
Marie sintió que sus mejillas se encendían al escuchar esas ofensivas palabras.
– ¿Por quién me toma, señor Edwards? -replicó rabiosa-. No tiene ningún derecho a insultarme de esa manera. Es usted un déspota engreído y soberbio.
– No pretendía molestarla, y ahora no soy yo quien insulta. -Sonrió-. Siento un gran respeto por usted y lamento que tenga ese concepto de mí, pero me veo en la obligación de darle un buen consejo: debería ser más prudente y elegir mejor a sus amistades.
– ¿Cómo usted, por ejemplo?
Él la miró durante unos instantes.
– Que tenga un buen día, hermana. -Se despidió con una inclinación de cabeza y, girando sobre sus talones, se dirigió a su camioneta.
Ann Marie se quedó sola en plena calle, furiosa con Jake Edwards; ella le había provocado, pero no esperaba aquella reacción por su parte, reprobando su conducta y tildándola de frívola y superficial. ¿Acaso estaba celoso por su incipiente amistad con el administrador…? De repente cambió de humor y pensó que podría aprovechar la circunstancia para fastidiarlo y desquitarse del desprecio que le había hecho a su llegada.
Capítulo 16
Dos días más tarde, Ann Marie vio interrumpidas sus clases por el padre Damien, que la llamó entusiasmado para darle una buena noticia.
– ¿Qué ocurre, padre? ¿Es algo importante?
– Los hombres de la aldea han sido puestos en libertad y han detenido al asesino de las chicas.
– Gracias a Dios. Por fin regresa la tranquilidad a este pueblo.
– ¿Te has enterado, Ann Marie? -La hermana Francine llegó armando gran alborozo-. Era de esperar. Un hombre así tarde o temprano tenía que terminar entre rejas.
– ¿A quién han detenido?
– Al capataz de la finca, Jeff Cregan. Es un hombre sin escrúpulos, capaz de cualquier fechoría. Dicen que el mismísimo Jake Edwards lo sorprendió en los sembrados, cuando estaba a punto de forzar a una chica de color.
– Al menos por una vez, las fuerzas del orden han actuado en este rincón perdido del mundo -comentó Ann Marie con ironía.
En las jornadas que siguieron, la misión recuperó la normalidad. Los hombres de la aldea reanudaron el trabajo y Ann Marie volvió a dar clases, aunque los niños varones escaseaban de nuevo.
Aquel día amaneció nublado y, tras su renovado baño en el mar, Ann Marie decidió ir al pueblo para devolver el revólver que le había prestado Joe Prinst. Se sentía incómoda con el arma, y con el asesino entre rejas ya no tenía motivos para conservarla más tiempo en la misión. Quería agradecerle personalmente al jefe de policía la preocupación por su seguridad y la eficiencia demostrada al detener a aquel degenerado.
Conducía despacio mientras reflexionaba sobre los acontecimientos de los últimos días. Aún no entendía los motivos que habían llevado a Jake Edwards a mantener en su puesto a aquel hombre, conociendo sus antecedentes y el carácter violento que había demostrado en numerosas ocasiones.
De repente, percibió una sombra en el parabrisas y, al levantar la mirada, vio un caballo que arremetía al galope contra el coche. Pisó el freno bruscamente y dio un volantazo para esquivarlo. La camioneta comenzó a zigzaguear sin control hasta chocar con violencia contra el tronco de un árbol situado al lado del camino. Ann Marie comenzó a ver luces blancas a su alrededor y después todo se volvió oscuridad en pleno día.
Recuperó la conciencia al aspirar un fuerte y desagradable olor, y al abrir los ojos vio a alguien inclinado sobre ella.
– ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? -preguntó desorientada.
– Se ha golpeado la cabeza -respondió la familiar voz del doctor White. Estaba en su consulta, tumbada sobre una camilla-. Hábleme, dígame su nombre. ¿Recuerda lo que ha pasado?
Ann Marie miró al otro hombre que la observaba y también lo reconoció.
– Me llamo Marie, doctor White. Me dirigía al pueblo y de repente un caballo ha aparecido frente a mí y he perdido el control de la camioneta al intentar esquivarlo.
– Menos mal -exclamó Jake Edwards con gran alivio-. Era yo quien iba cabalgando; no he visto el coche hasta que lo he tenido encima. Lamento lo ocurrido.
– Gracias por su ayuda, doctor. -Intentó incorporarse ignorando las disculpas-. Ahora me vuelvo a la misión.
Pero las luces blancas aparecieron de nuevo ante sus ojos y sintió que unos brazos la sujetaban mientras volvía a caer desplomada sobre la camilla.
– Aún no, Marie. Debe guardar reposo y tengo que coserle la frente -explicó el médico, limpiando de nuevo la herida y disponiéndose a aplicarle unos puntos de sutura.
El olor a desinfectante le provocaba náuseas. Estaba tumbada boca arriba y sentía los dedos del médico sobre su frente. De repente, notó un fuerte pinchazo y se estremeció; cerró el puño y descargó en él todo el dolor que le infligía aquella operación. Advirtió entonces que una mano grande y fuerte cubría la suya, estrechándola con suavidad. Ann Marie abrió el puño y se aferró a ella, apretándola con fuerza cada vez que la afilada aguja le atravesaba la piel. Era una sensación agradable, a pesar del dolor. Los sentimientos afloraban desde su interior y deseó permanecer allí unida a aquel hombre durante mucho tiempo. Lo sentía cercano, humano, sin rastro de aquella bestia que envió a sus hombres para destrozar la misión.
– Bueno, la herida ya está cosida. Ahora no debe moverse, quiero vigilar esos mareos.
– Lléveme a la misión, doctor, allí quedaré al cuidado de las hermanas.
– Prefiero tenerla cerca, al menos esta noche, para observar cómo evoluciona.
– La llevaré a mi casa, allí podrás visitarla, doc.
– Es una buena idea. Debe guardar reposo durante unos días.
– No, por favor, lléveme a la misión -insistió ella mirando a Jake.
– No sea testaruda, Marie. En mi casa recibirá atención médica y estará más cómoda -concluyó él con suavidad.
Ann Marie estaba aturdida, con un terrible dolor de cabeza y sin fuerzas para rebelarse. Quería salir corriendo, pero su cuerpo no respondía. Observó que Jake se inclinaba sobre ella y se dejó llevar, sintiendo cómo sus fuertes brazos la levantaban en vilo para acomodarla con cuidado en el asiento del coche.
– No la dejes dormir hasta la noche. Si observas que empeora, avísame inmediatamente.
– De acuerdo. Gracias, doc.
Se dirigieron en silencio colina arriba. Ann Marie volvía a sentir mareos y cerró los ojos.
– ¿Está dormida?
– No.
– El doctor dice que debe permanecer despierta. Abra los ojos, por favor.
Ella obedeció y giró la cabeza para mirarlo.
– Así está mejor.
Llegaron a la mansión tras atravesar las altas rejas que cerraban la valla que rodeaba el terreno y daban acceso a unos hermosos y cuidados jardines llenos de flores tropicales. Una amplia escalinata de entrada ocupaba todo el frontal, y unas columnas sostenían un tímpano a modo de templo griego.
– Ya hemos llegado. -Jake bajó del automóvil, la cogió de nuevo en brazos y entró en la casa mientras daba órdenes a los sirvientes de que preparasen un dormitorio.
Subió con ella la escalera hasta el piso superior y la depositó con cuidado en un lecho de madera flanqueado por columnas que sostenían un baldaquín de hermosa seda, del que colgaban finas cortinas del mismo tono, atadas con un lazo en cada esquina.
– ¿Se encuentra cómoda? -preguntó, sentándose en la cama frente a ella.
– Sí, sólo estoy algo mareada. Con un poco de descanso podré recuperarme pronto y regresar a la aldea.
– No tenga prisa. Necesita reposo y vigilancia médica, ya ha oído al doctor. Estará mejor aquí.
– En la misión no saben nada del accidente y deben de estar inquietos. Por favor, envíe a alguien para que les comunique dónde estoy.
– No se preocupe, mandaré aviso.
– ¿El coche ha sufrido muchos daños?
– No creo que vuelva a funcionar. El golpe ha dañado el motor y era ya muy viejo.
– ¡Pobre padre Damien! Lo he dejado sin transporte.
– Siempre preocupándose por los demás. ¿Y de usted? ¿Quién cuida de usted?
– Puedo hacerlo sola.
– Esta vez lo haré yo.
– No le necesito. Si estoy aquí es porque no tengo suficientes fuerzas para ponerme en pie, pero mañana regresaré a la misión.
– Baje la guardia, Marie. -Sonrió-. No soy su enemigo. Ahora está bajo mi responsabilidad y no pienso dejarla marchar hasta que esté totalmente restablecida. -Su tono de voz era firme y cálido a la vez.
– Le agradezco su interés, pero no debe culparse del accidente. Yo tampoco he estado muy rápida de reflejos.
– Enviaré a una criada para que la ayude a instalarse. Recuerde que no debe dormir hasta la noche -dijo levantándose.
Minutos más tarde, una sirvienta de color entró en la habitación llevando ropa para ella. Con delicadeza, la ayudó a desprenderse del blanco atuendo de religiosa y Ann Marie se sumergió en un reconfortante baño de sales perfumadas. Era su primer baño de agua dulce desde su llegada a Mehae. El dolor de cabeza iba remitiendo poco a poco y su ánimo empezó a mejorar. Después se puso un camisón de seda rosa claro y se miró en el espejo. Estaba más delgada y su rostro acusaba las huellas del golpe: en la parte derecha de la frente llevaba un aparatoso vendaje, y una sombra violácea rodeaba la sien amenazando con desplazarse hacia el pómulo. Las pequeñas líneas alrededor de los ojos indicaban que había dejado de ser la adolescente que vivía feliz junto a sus padres; parecían haber pasado siglos desde entonces.
Se tendió en la gran cama y observó cómo el sol se ocultaba despacio, iluminando con los últimos rayos la estancia. Miró hacia arriba y fijó la vista en un punto del brocado del dosel. Regresó al pasado. Pensaba en su madre. Ese recuerdo le dio paz, y en aquellos momentos necesitó su consejo sobre qué hacer en aquella paradójica situación.
Una llamada en la puerta captó su atención y ahuyentó momentáneamente sus reflexiones.
– ¿Cómo está mi enferma preferida? -saludó el doctor White.
– Mejor, gracias -respondió, dedicándole una débil sonrisa.
El médico tomó asiento en la cama, frente a ella, mientras el anfitrión se quedaba a los pies, con las manos en los bolsillos y observando el reconocimiento al que era sometida.
– Esto va mejor. En un par de días podrá levantarse, pero no haga esfuerzos. ¿De acuerdo? -Ann Marie asintió con una sonrisa-. Bueno, la dejo en buenas manos. Hoy tenemos partida en casa. ¿Te esperamos, Jake? -le preguntó mientras abandonaban el dormitorio.
– No, esta vez me quedo. Gracias por venir, doc.
Ann Marie volvió a quedarse sola, esperando y deseando ver de nuevo a Jake.
La puerta se abrió y el corazón empezó a latirle con fuerza al oír su voz. Entró detrás de una sirvienta que llevaba una gran bandeja llena de comida, que depositó en una mesa junto a la cama. Él se inclinó y la ayudó con delicadeza a incorporarse, acomodándole los almohadones a la espalda.
– No tengo apetito -dijo Ann Marie, mirando los deliciosos manjares que había en la mesa.
– Debe comer algo. No ha ingerido nada desde esta mañana.
– Tomaré el zumo de frutas.
– Y algo más. ¿le gusta el pescado? -Le preguntó mientras, sentado en la cama, cogía los cubiertos y empezaba a trocearlo.
– Si, pero ahora no me apetece…
– Abra la boca -le ordenó, mientras levantaba el tenedor.
Ann Marie obedeció dócilmente.
– ¿Tiene familia, Marie?
Ella negó con la cabeza mientras comía.
– Es usted francesa, ¿verdad?
Ella negó de nuevo con la cabeza.
– Mi padre era canadiense.
Le pareció que le resultaba fácil hablar, como si la distancia fuera más corta y el muro que ella misma había interpuesto, más bajo.
– ¿Y cómo llegó desde Canadá a este lugar perdido?
Ann Marie respiró aliviada al comprobar que Jake había dado por sentado que procedía de ese país.
– ¿Qué quiere saber exactamente?
– El motivo por el que se hizo monja. Es muy atractiva, y estoy seguro de que ha tenido más de un pretendiente -comentó con prudente audacia.
– Fue a raíz de un desengaño… -contestó ella, pendiente de su reacción.
– ¿Un desengaño… amoroso? -preguntó sorprendido.
Ann Marie afirmó con la cabeza, animándolo a seguir.
– ¿Qué ocurrió? ¿Alguien la dejó plantada ante el altar?
– Algo parecido…
– ¿Ingresó en el convento por despecho?
– Cuando elegí este camino tenía ciertas dudas, pero con el tiempo descubrí que era lo que realmente quería hacer.
– ¿Aún le ama?
Ella negó. Las palabras se le agolpaban, luchando por salir de su boca y confesar la verdad, pero sus labios les impedían el paso.
– ¿Añora su pasado?
– A veces, pero sé que ya nada será igual.
Se quedaron en silencio, contemplándose el uno al otro. Ella percibía curiosidad en su mirada: él quería saber más.
– ¿No le gustaría retomar su vida anterior?
– ¿A qué se refiere?
– Si yo le pidiera que dejara de ser monja…
– ¿Para qué? -preguntó, frunciendo el cejo.
– Me gustaría cuidar de usted… todos los días. Deseo que viva a mi lado, en esta casa, que sea mi mujer.
Ella se quedó momentáneamente muda ante aquella sorprendente e inesperada proposición, y advirtió que Jake no se andaba con rodeos respecto a sus intenciones.
– Usted es un hombre casado y yo una religiosa. ¿Me está proponiendo que renuncie a mis votos para convertirme en su amante? -inquirió con gesto de enfado.
– Voy a divorciarme. Le estoy pidiendo que acepte casarse conmigo cuando sea un hombre libre.
– Yo jamás sería su esposa -respondió con desdén-. Y no espere facilidades para obtener el divorcio por parte de su mujer.
– ¿Por qué?
– Porque estaba demasiado resentida con usted.
– Mi pregunta era: ¿Por qué no se casaría conmigo?
Ann Marie se quedó callada. Estaba preparada para lanzarle un torrente de reproches y la pregunta la pilló por sorpresa. Mientras tanto, los ojos azules la miraban sin pestañear, esperando una respuesta.
– Ya le dije hace días que yo elijo a mis amigos, y usted no está entre ellos…
– Aún me guarda rencor. Le aseguro que nunca ordené el ataque a la misión. Ni siquiera estaba en la isla cuando ocurrió.
– Pero tampoco despidió al responsable cuando supo lo que nos había hecho. Estaba al corriente de los desmanes que cometía a diario; sin embargo se limitaba a mirar hacia otro lado. No pretenda disculparse ahora -le reprochó con menos aspereza, segura ya del terreno que pisaba.
– Si hubiera sabido que era el responsable de esos horrendos crímenes, yo mismo le habría mandado encerrar hace mucho tiempo.
– Pero sólo mostró interés por ellos cuando una mujer blanca se convirtió en su víctima. Si no hubiese ocurrido ese incidente, él aún seguiría formando parte de su comunidad de blancos con total impunidad.
– Yo no escribí las leyes de este país.
– Pero las acepta sin poner objeciones y se aprovecha de ellas, explotando a los hombres de color como si fueran esclavos.
– Usted también debería aceptarlas; ya lo hará con el tiempo. Es una ilusa si cree que va a cambiar esta sociedad; sólo conseguirá meterse en problemas y granjearse enemistades.
– Eso significa que debo elegir entre casarme con usted y vivir con los blancos, o ser su adversaria si decido quedarme en la misión junto a la gente de color…
– Ése no es su sitio.
– Eso lo dice usted. Se ha convertido en uno de ellos, en el peor de todos. Con su actitud deshonra a su propio país y a su raza. Ya no queda nada de aquel inglés aventurero que abandonó su tierra en busca de fortuna…
– ¿Qué sabe usted de mí? No tiene ningún derecho a juzgarme. Sin embargo, ya me ha condenado -replicó molesto.
– Yo no le condeno, ya lo harán otros. Pero le repito que no es usted el tipo de persona a quien elegiría como amigo. Ya tiene mi respuesta a su proposición: éste no es mi sitio.
– Lamento escuchar eso -dijo en voz baja-. Y admiro sus firmes convicciones, pero voy a hacer que cambie de idea.
– ¿Tiene ya preparada su estrategia?
– Bueno, suelo guiarme por mi instinto, y cuando me lanzo, voy a por todas…
– No arriesgue demasiado. De vez en cuando, es bueno aceptar una derrota; nos enseña a ser más humildes.
– Siempre juego para ganar, y me gustan los retos. No crea que va a librarse de mí con facilidad…
En un audaz impulso, Jake Edwards se inclinó y unió su boca a la de ella. Ann se quedó paralizada ante aquella inesperada reacción, e instintivamente le colocó las manos en el pecho para apartarlo, pero no fue capaz de oponer resistencia y cerró los ojos, sintiendo cómo la abrazaba y cómo la besaba en los labios con creciente vehemencia.
– Jake… yo… -balbuceó cuando él se apartó lentamente.
– No digas nada… -Le puso un dedo sobre los labios, un gesto de sorprendente ternura. Después se inclinó para apagar la luz de la mesilla y sus miradas se cruzaron en la oscuridad-. Ahora tienes que descansar. Estaré en la habitación de al lado, buenas noches. -Se levantó y la dejó sola.
Ann Marie se quedó aturdida. La atracción que sentía por Jake había vencido al rencor que la había acompañado desde su llegada, y comprendió que era inútil rebelarse ante unos sentimientos que ella también empezaba a reconocer. Se sentía envuelta en una red de cálidas sensaciones que abrigaban un íntimo deseo de iniciar la vida con él como marido y mujer.
Ann había vivido con intensidad, viajado por todo el mundo, amado profundamente y sufrido el dolor de la más absoluta soledad. Y en aquellos instantes se encontraba en el hogar que debería haber ocupado el primer día, al lado de un marido a quien creía humilde y accesible. Sin embargo, halló a un hombre muy diferente; por esa razón se resistía a confesarle la verdad sobre su verdadera identidad, aunque… ¿era temor lo que sentía realmente? No. Ella no le tenía miedo, más bien fue rabia el sentimiento que él le inspiró a su llegada, pero ahora todo había cambiado. Era consciente de la atracción que ejercía sobre Jake, y reconoció que ella también sentía algo muy especial cuando estaba a su lado, pero decidió que aún no era conveniente decirle quién era en realidad; quizá porque no le inspiraba todavía la suficiente confianza. Disfrazada de religiosa trataría de mantenerlo a raya. Pero… ¿hasta cuándo? Con aquel beso, había comprobado que él no se detendría ante ese obstáculo…
Jake Edwards regresó a medianoche y se acercó con sigilo para cerciorarse de que la respiración de Marie era pausada y regular. La habitación estaba apenas iluminada por la luz de las farolas que penetraba con timidez por el ventanal, procedente de la terraza del dormitorio. La arropó con cuidado y le cogió su mano para colocarla debajo de las sábanas. Ella estrechó la suya con fuerza y Jake se quedó inmóvil, esperando una reacción, pero comprobó que estaba sumida en un profundo sueño y concluyó que había sido un movimiento inconsciente.
Fuera como fuese, le pareció conveniente quedarse allí para vigilar su evolución; se sentó en un sillón cerca de la cama y se quedó dormido, con aquella delicada mano en la suya, hasta que las primeras luces del alba visitaron la alcoba. Después la soltó con suavidad y aprovechó la cómplice soledad y el profundo sueño de Marie para inclinarse sobre ella y observarla de cerca sin temor a ser reprobado por su insolencia. Comenzó por su cabello, lacio y corto, que enmarcaba un bello rostro de tez delicada que debió de ser más clara, pero que ahora acusaba los efectos del sol. Sus cejas castañas resaltaban unos grandes ojos de largas pestañas. La nariz, recta desde el inicio, terminaba con una suave elevación que le confería un gesto alegre e infantil. Tenía una boca grande, de labios carnosos y sensuales. En aquel momento estaban entreabiertos y parecían invitarlo a una caricia. Jake no pudo resistir el impulso de rozarlos de nuevo con los suyos con extrema suavidad. Luego abandonó la habitación en silencio.
Capítulo 17
Tras el desayuno, Ann Marie se puso el hábito de novicia y salió de la casa, decidida a regresar a la misión. Necesitaba reflexionar, pues aún no estaba preparada para contarle a Jake la verdad.
Bajaba la amplia escalinata de mármol cuando sintió vértigo y temió rodar por los peldaños. Incapaz de avanzar, se agarró con las dos manos a la balaustrada y se sentó en un escalón, a la espera de que alguien acudiera a ayudarla. Creyó ver una sombra abajo, pero cerró los ojos al sentir que todo a su alrededor era inestable y movedizo.
– Señor, creo que su invitada tiene problemas, está en la escalinata. -Era Nako, el fiel sirviente de la casa. Jake estaba en su despacho y soltó los documentos que tenía entre las manos para correr veloz a auxiliarla.
Ann Marie continuaba aferrada a la baranda, desorientada y pálida.
– Tranquila, Marie, ya estoy a tu lado y te llevaré a un sitio seguro -dijo, tomándola en brazos y dirigiéndose hacia el salón. La acomodó sobre el sofá, frente a la gran chimenea enmarcada en madera labrada.
– Lo siento, he perdido el equilibrio. Me encontraba bien esta mañana, pero al bajar la escalera he sentido un mareo.
– No debes preocuparte, esos síntomas son normales; pero no debiste levantarte. El médico aconsejó reposo durante unos días.
– Descansaré en la aldea; por favor, llévame allí.
– No -contestó Jake con determinación-. No te dejaré marchar hasta que estés totalmente restablecida.
– Yo no quiero estar aquí…
– No debes temer por tu integridad. Deseo que seas mi mujer, pero no voy a acosarte.
– Ya conoces mi respuesta.
– Pero tú aún no conoces mi obstinación. Soy un hombre paciente y sé esperar.
– Cada vez te entiendo menos… Eres rico, joven y atractivo. Sin embargo, vives aquí, aislado en medio del océano. Podrías elegir a las mujeres más bellas del mundo, pero te casaste con una desconocida a la que mentiste sobre tu fortuna. Primero la haces venir hasta aquí, para después rechazarla sin ofrecerle una sola explicación…
– Yo amo estas tierras. Aquí empezó todo. Vine con las manos vacías y trabajé duro para hacer productivos estos campos. Éste es mi hogar y, aunque la mina de diamantes me proporcionó mucha riqueza, es aquí donde quiero estar. Mi difunta esposa odiaba esto y nuestro matrimonio fue un fracaso. Sé que la vida aquí no es fácil, pero es lo que he escogido. Esperaba que llegase otra clase de mujer desde Inglaterra y no me gustó la que divisé en el puerto. Era demasiado sofisticada como para soportar la vida solitaria de la isla. Por eso la envié de regreso. Estoy seguro de que no habría encajado aquí y de que me habría abandonado al poco tiempo.
– Entonces, viste a tu mujer…
– Sí, cuando bajaba del barco.
– ¿Y la rechazaste porque creíste que se parecía a tu difunta esposa, porque pensaste que no le gustaría vivir aquí? ¿Por qué no le diste una oportunidad? Ella sabía adónde iba y merecía al menos una explicación.
– Fue mejor así. Estoy seguro de que no habría entendido mis razones y preferí que regresara odiándome. Ya habrá rehecho su vida sin problemas…
Ann Marie lo miró furiosa.
– Pues te equivocaste por completo al dejarte guiar por su apariencia. Ella deseaba vivir aquí, estaba completamente sola y te habría hecho feliz. Quería tener una familia, un hogar… Eres un cobarde, incapaz de asumir responsabilidades. Hizo bien en marcharse, porque no merecía un marido así.
– ¿Acaso crees que no soy capaz de hacer feliz a una mujer?
– A ella no -respondió con vehemencia-, porque tú no buscabas una compañera, sino una mujer dócil y manejable que no te plantease demasiados problemas y que aceptara sin rechistar tus imposiciones. Porque tú eres «el amo». -Lo miraba a los ojos, provocándolo-. Estoy segura de que a mí tampoco me harías feliz; yo no soy la mujer sumisa y humilde que andas buscando.
– Pero a ti te gusta vivir en esta isla…
– ¿Estás seguro? ¿Quién te lo ha dicho? -Él le sostuvo la mirada durante unos segundos, y después bajó la vista-. Estoy aquí para hacer un trabajo, para ayudar a una gente a la que tú desprecias y explotas. ¿Acaso crees que estoy de vacaciones? ¿O piensas que casándote conmigo conseguirías hacerme olvidar a esos desventurados?
– Sé que he cometido errores, pero he pagado por ellos. Si pudiera volver atrás, cambiaría algunas decisiones que tomé; pero ahora ya es demasiado tarde y debo asumir las consecuencias.
– El pasado siempre vuelve para condicionarte la vida, y esta vez tú eres el responsable. Perdiste más de lo que imaginas.
– ¿Qué quieres decir?
– Que dejaste escapar una buena oportunidad.
– ¿Tan segura estás de que me equivoqué con mi mujer?
– Sí, lo estoy.
– Bueno, eso ahora no es relevante -musitó, encogiéndose de hombros-. El futuro es lo que de verdad me importa, y en él estás tú, no ella…
– Pues a mí sí me importa. Gracias al trato que le dispensaste, he podido ver tu manera de actuar, y compruebo que, cuando algo no te agrada, simplemente te deshaces del problema arrojando un puñado de diamantes por las molestias ocasionadas. Pero yo no funciono así, Jake Edwards. No voy a permitir que hagas lo mismo conmigo.
– Dame una oportunidad para convencerte de que jamás haría nada que pudiera lastimarte. Te aseguro que mis sentimientos son sinceros. Quiero que seas mi esposa -insistió, sentándose a su lado y tomando su mano entre las suyas.
– No me fío de ti. -A pesar de sus palabras, Ann Marie no tuvo suficiente voluntad para rechazar aquel contacto. Había expulsado toda su rabia; sin embargo, tuvo que admitir que era agradable sentir unas manos fuertes y seguras como aquéllas.
– Te demostraré que no soy un monstruo. Sólo te pido un poco de paciencia. Dame un plazo de tiempo y te aseguro que cambiarás de parecer con respecto a mí…
– Apenas te conozco, Jake… -Ann Marie comenzaba a ceder.
– Yo sé de ti lo suficiente. Eres franca, con carácter, y miras a los ojos con honestidad. Sé que jamás me traicionarías.
– Veo que lo tienes muy claro con respecto a mí, pero yo no tengo la misma opinión sobre ti.
– Ponme a prueba -susurró, acariciándole la mejilla. Se quedaron en silencio, sosteniéndose la mirada-. Eres la mujer que había soñado durante estos años de soledad, y ahora que te he encontrado no puedo arriesgarme a perderte. Sé que necesitas tiempo para tomar esta decisión y seré paciente, pero mientras tanto, concédeme tu amistad. Si me aceptas, no voy a decepcionarte, te lo aseguro.
Ann Marie sintió que su voluntad flaqueaba, y concluyó que había llegado el momento de contarle la verdad.
– Jake, tengo que…
– Señor, la señorita Brown ha venido a visitarlo -dijo una sirvienta, interrumpiendo la intimidad que había surgido entre ellos.
Él se levantó veloz para recibir a Charlotte Brown, que apareció ante ellos vestida de amazona, con un ajustado pantalón beige y botas negras de montar.
– Hola, Jake, he venido a caballo ¿Te apetece dar un paseo? Hace un día excelente para montar -dijo, acercándose y besándolo en la mejilla.
– Hoy no es posible, lo siento. -En ese momento, la joven reparó en la silueta tendida en el sofá-. Es la hermana Marie. Ha sufrido un accidente y pasará aquí unos días.
La recién llegada la miró con frialdad y la saludó con un gesto altivo; después regresó a su objetivo, ignorando a la religiosa.
– Vamos, anímate. Tienes un caballo demasiado bueno para tenerlo encerrado. He preparado un picnic.
– Lo siento, pero hoy es imposible. Te acompañaré a la puerta -contestó, dirigiéndose con ella hacia la salida.
Ann Marie se quedó sola, y comprendió entonces que aquella elegante joven había sido la causante de que su matrimonio fracasara; definitivamente, acababa de desenmascarar al hombre con quien se había casado: Jake Edwards era un mujeriego, y sólo el morbo de su hábito lo atraía. ¿Cómo no había caído antes en la cuenta? Se levantó despacio y se encaminó hacia la puerta, pero se topó con él cara a cara.
– No has debido levantarte.
– Quiero irme. Por favor, llévame a la aldea.
– No te llevaré a ningún sitio -replicó, colocando una mano en el marco de la puerta para impedirle el paso-. Vuelve al sofá o te llevaré yo mismo.
Se miraron midiendo sus fuerzas, y ante la superioridad de los argumentos de él, Ann Marie decidió regresar.
– Vamos, sé que tienes algo que preguntarme -dijo mientras se servía una copa, de espaldas a ella.
– ¿Por qué piensas que siento curiosidad? ¿Crees que me interesa tu vida privada?
– Me encantaría que así fuera -respondió con una sonrisa, ofreciéndole un zumo.
– Está bien, te haré una única pregunta: ¿fue esa mujer la que hizo que repudiaras a tu esposa?
– La respuesta es no.
Se quedaron callados. Jake no hizo más comentarios; no parecía dispuesto a darle una explicación clara sobre la relación que lo unía a Charlotte.
– ¿Le has pedido matrimonio también a ella?
– Ya son dos preguntas… -contestó Jake, esbozando una gélida sonrisa-. Pero voy a responder: te aseguro que jamás elegiría como esposa a una mujer como Charlotte.
– ¿Y cómo son las mujeres como ella? Es bella, elegante, joven y le gusta vivir aquí… ¿Qué defectos le encuentras? -Ann Marie lo miraba escéptica-. No me respondas. Empiezo a conocer tu verdadera personalidad y sé que te gusta seducir a mujeres desconocidas o difíciles, como las religiosas.
Sus miradas se cruzaron, parecían estudiarse mutuamente.
– Veo que no me conoces en absoluto. Sin embargo, estás vertiendo opiniones sobre mí que están fuera de lugar. Y por lo que respecta a Charlotte, lamento defraudarte, pero estás en un error. Es a ti a quien he elegido, y me es indiferente que seas monja o que me lo pongas difícil. En ningún momento he reparado en tu situación personal, sino en la mujer que tengo ante mí. Sólo deseo que conozcas lo que yo siento.
Habló de una manera tan franca que Ann Marie se quedó descolocada, así que decidió no importunarlo con más reproches y volvió a quedarse callada, mirando el suelo. El momento de las confidencias había terminado, y resolvió retrasar sus explicaciones durante un tiempo, hasta convencerse de que los sentimientos de él eran sinceros.
– Necesito reflexionar a solas. Todo esto es muy confuso para mí. -Se levantó lentamente sin mirarlo.
– De acuerdo. Tómate el tiempo que necesites, no voy a presionarte -respondió Jake, pensando que quizá había un resquicio de esperanza en aquella respuesta.
Le pareció oportuno dejar que se fuera a la habitación, y él mismo la acompañó hasta la puerta. Después se dirigió hacia los campos. La recolección progresaba a paso lento y el cielo amenazaba con descargar una fuerte tormenta.
Ann Marie necesitaba pensar. Tenía que tomar una decisión sin presiones ni coacciones. Él quería ser su marido y había negado su relación con Charlotte, pero ella no estaba segura de creerle. John también había negado la relación con su amante, y si no lo hubiera seguido aquel día, él jamás habría confesado la verdad. ¿Y si Jake estaba actuando de la misma forma? Quizá sólo los unía una simple relación de amantes, libre de prejuicios y compromisos -al menos por parte de él-. Sin embargo, Ann Marie tenía la impresión de que aquella joven iba a la caza de un marido; su instinto femenino no le fallaba en esos casos, y concluyó que tenía frente a ella a una poderosa rival con la que tendría que batallar en un futuro no muy lejano.
Por la tarde se encontraba mejor y bajó de nuevo al salón. Al llegar al vestíbulo, reconoció la silueta delgada y atlética de Kurt Jensen, el administrador, que la saludó entusiasmado.
– Hermana Marie… ¡Qué sorpresa! No sabía que estaba aquí… ¿Se encuentra bien? -preguntó, al observar el vendaje de su frente y el tono violáceo que le cubría parte de la mejilla.
– Sí, no es grave; sufrí un pequeño accidente con la camioneta, pero ya me encuentro mejor. El señor Edwards ha sido muy amable al acogerme en su casa.
– Acabo de verlo, está en las plantaciones…
Al saber que el dueño de la casa estaba ausente, Ann Marie aprovechó para escapar de su influencia.
– Ya estoy recuperada y debo volver. ¿le importaría llevarme a la misión, Kurt?
– Por supuesto. Cójase de mi brazo -dijo, ofreciéndole apoyo para bajar la escalinata.
– Lo ocurrido con la maestra es una tragedia. Aquí no suelen pasar esas cosas. Ese Cregan es un mal bicho -comentó Jensen mientras conducía hacia el sur-. Sin embargo, hacía un buen trabajo con los peones…
– Es un asesino, y me extraña que siga hablando bien de él… -Lo miró de reojo con incomodidad.
– Tiene razón, lo siento. Menos mal que ya está entre rejas. Así todos estaremos más tranquilos y usted más segura -dijo, volviéndose hacia ella e intentado sonreír para desdecirse del comentario anterior.
– ¿Creía que yo estaba en peligro, Kurt?
– Tengo entendido que Cregan fue a la misión y les hizo una visita no demasiado agradable. Quizá usted podría haber sido la siguiente si no lo hubiesen detenido…
– Ese hombre prefería a las chicas de color. Asesinó y violó a varias de la aldea antes que a la maestra.
– Sigo pensando que ha tenido mucha suerte. Cuando Cregan salió a cazar una mujer blanca, podría haberle tocado a usted.
– Al parecer, todos estaban pendientes de mi seguridad.
– Vivimos en una isla muy pequeña y no abundan las mujeres jóvenes y… -Se detuvo antes de decir una galantería que pudiera molestarla.
– … y de raza blanca -concluyó Ann, mirándolo con gravedad.
Habían llegado a la misión. El joven detuvo el coche frente a la capilla, pero no se bajó inmediatamente; antes volvió a mirar a Ann Marie en silencio.
– Bueno, iba a decir bonita -musitó, azorado.
– Gracias por traerme, Kurt. Aquí es donde vivo, y esto es lo que quiero hacer -repuso, tratando de hacerle ver que no estaba interesada en él.
– No viste como las otras religiosas. ¿Es que hay algún tipo de rango entre ustedes?
– No exactamente. Bueno, quiero decir… Significa que todavía no he tomado los hábitos. Cuando lo haga, vestiré como ellas.
Advirtió un destello de ilusión en los ojos de Kurt.
– Ah, entiendo, todavía no es una monja de verdad.
– Pero lo seré -lo cortó con sequedad, abortando cualquier atisbo de esperanza.
El joven bajó del coche y abrió la puerta de ella para ayudarla a bajar. Después la acompañó hasta la cabaña y se despidió cortésmente con un apretón de manos.
– Espero que mejore de su herida.
– Gracias. Buenas tardes, Kurt.
Capítulo 18
Era noche cerrada cuando el fiel criado acudió a recibir a su amo.
– Nako, ¿cómo ha pasado el día mi invitada?
– Ha salido con el señor Jensen, señor.
– ¿Con Kurt? -preguntó Jake, visiblemente enojado-. ¿Cuándo? ¿Adónde han ido?
– Esta tarde, tras el almuerzo. La señora Edwards ha bajado al salón y se ha encontrado con el administrador. Entonces le ha pedido que la llevase a la misión, señor.
– ¿Por qué llamas señora Edwards a la hermana Marie…?
– Disculpe, señor. Ella es… La mujer que vino en el barco hace unos meses -respondió el sirviente, atemorizado.
– ¿Mi… esposa? -Jake se volvió bruscamente, como si lo hubieran espoleado-. Tú hablaste con ella cuando llevaste mi mensaje -dijo, acercándose a él-. ¿Me estás diciendo que fue a la hermana Marie a quien le diste los diamantes?
– Sí, señor. Estoy seguro. No había ninguna otra mujer blanca en el puerto, y esta mañana la he reconocido cuando bajaba la escalera, aunque se ha cortado el pelo y está más delgada. He creído que usted había cambiado de opinión con respecto a su matrimonio, señor -explicó el sirviente, azorado.
Por toda respuesta, Jake dio media vuelta, bajó la escalinata, arrancó el coche con furia y partió colina abajo a gran velocidad.
– ¡Es ella, mi propia esposa, y ha estado burlándose de mí todo este tiempo! Voy a traerla a casa. La muy embustera… ¡Nadie se ríe de Jake Edwards!
Conducía ciego de ira cuando una fuerte tromba de agua empezó a caer. Aminoró la velocidad al recorrer los caminos embarrados que llevaban al sur. El asfaltado de la zona urbana había quedado atrás y debía ir con prudencia para no quedarse atascado en los baches causados por la violenta tormenta que descargaba en aquel momento.
Detuvo el coche y se quedó inmóvil en la oscuridad, escuchando el sonido del agua que golpeaba con furia el cristal. Sólo entonces tomó conciencia de los mensajes que ella le había enviado durante su conversación de la tarde anterior y aquella misma mañana. Eran mensajes de rabia, de desconfianza, de resentimiento; y mientras tanto, Jensen tomaba posiciones. ¡Y delante de sus propias narices! ¿Acaso se había enamorado del alemán?
Bajo la apocalíptica tormenta, Jake Edwards evocó la devastadora experiencia con su primera esposa y concluyó que, a pesar de los años que habían pasado, no lamentaba su muerte, al contrario; aquellos turbulentos recuerdos regresaban nítidos a su memoria, alzándose como una ola gigante que nublaba su juicio.
Pero eso pertenecía al pasado, y ahora, la perturbadora atracción que sentía por Marie le liberaba de aquella desazón. Tenía que idear una estrategia para que ella se uniera a él de forma voluntaria y definitiva. Esa vez no podía cometer los mismos errores; el destino le había regalado otra oportunidad, quizá la última, de recuperar aquellos años dilapidados por el rencor y los remordimientos.
«Muy bien. Si ella quiere jugar, voy a apostar mi última carta… y pienso ganar esta partida», se dijo. Después arrancó de nuevo el coche y dio la vuelta.
Capítulo 19
Las religiosas se afanaban en el huerto y las niñas necesitaban atención, pero Ann Marie se sentía débil y padecía fuertes jaquecas y mareos. Habían pasado dos días desde su regreso a la misión y Jake no había demostrado interés por verla, aunque sí por su salud, pues había dado instrucciones al doctor White de que la visitara diariamente para seguir su evolución; también habían recibido regalos que mostraban su voluntad de enmendar su error: el padre Damien estaba feliz con la nueva camioneta que le hizo llegar a través de un sirviente, y les envió varios peones con el cometido de levantar de nuevo la capilla destruida por el antiguo capataz y sus hombres.
Aquella tarde el sol brillaba con fuerza. Después del último aguacero, Ann Marie agradecía la luminosa tregua. Se puso un pantalón corto y una blusa de algodón de vivos colores y se dirigió a la playa para disfrutar de la brisa marina. Una vez allí, extendió una manta sobre la arena, donde se tumbó a leer un libro a la sombra de un conjunto de palmeras que con sus caprichosas formas ofrecían una semipenumbra que sólo dejaba pasar entre sus hojas unos tenues rayos de sol.
Ann estaba desilusionada. Jake no la había ido a visitar y ella se atribuía parte de culpa: se había ido sin despedirse después de una desagradable discusión. Quizá él se había molestado por su ingratitud y había reconsiderado su proposición de matrimonio. «Tal vez sea mejor así. Yo sólo representaba un trofeo y, a estas alturas, se habrá convencido de que tenía pocas posibilidades», se dijo, cerrando los ojos. Estaba bien allí, acompañada por el rumor de las olas y el chillido de las gaviotas.
– Hola, Marie, ¿cómo te encuentras?
Aquella voz tan peculiar la devolvió al mundo real. ¡Era él! Estaba de pie, a su lado, bajo las palmeras.
– Mejor, gracias -respondió, abriendo los ojos y tratando de incorporarse.
– Por favor, no te levantes, siento haberte despertado. -Se arrodilló y le puso las manos en los hombros para evitar que se moviera. Después se tendió en la manta junto a ella, apoyándose en un codo y sin dejar de mirarla-. Me ha dicho el doctor que estás más recuperada -dijo, tratando de esbozar una sonrisa.
– Sí. Las jaquecas van remitiendo.
Se quedaron en silencio, contemplándose como si ambos aguardaran a que el otro hiciera el primer movimiento. Ann seguía tendida, y él, recostado a su lado e inclinado sobre ella.
– Marie, he venido a informarte de que mis abogados han iniciado los trámites para solicitar la anulación de mi matrimonio.
– ¿Has contactado ya con tu mujer?
– No, pero estoy a punto de localizarla.
– Eres un cabezota. -Sonrió-. Creía que habías desistido de tu empeño de casarte conmigo.
– Espero que cuando llegue el momento hayas cambiado de opinión. Me han asegurado que ese asunto pronto quedará resuelto. -Hablaba con voz tranquila y persuasiva, observándola.
– ¿Y si se niega a concederte la anulación?
– ¿Por qué iba a hacer algo así?
– Para devolverte el golpe. Si tú no tuviste consideración con ella, ¿por qué debería tenerla ella contigo?
– Si estuvieras en su lugar, ¿me lo negarías?
– Si yo fuese tu mujer, estaría encantada de fastidiarte. -Sonrió con ojos burlones-. Y si el motivo de la solicitud de anulación era para casarte con otra, pondría todos los obstáculos del mundo para evitarlo, aunque me enviases montañas de diamantes.
– Vaya, veo que eres rencorosa.
– No es rencor, es amor propio. A nadie le gusta que se burlen de él. Si quieres recuperar tu libertad, allá tú, pero a mí no me utilices como excusa. No es asunto mío. He pedido el traslado al continente y me marcho en el próximo barco, dentro de dos semanas. -Ann Marie quería ver su reacción y ésta no tardó en llegar.
– ¿Marcharte? -exclamó desconcertado-. Pero… ¿por qué? Esperaba que consideraras mi propuesta de matrimonio.
– En estas circunstancias no puedo pensar con claridad…
– ¿Es por Kurt?
Ann Marie observó con regocijo que estaba celoso y no se molestó en responder en seguida. Tras un incómodo silencio, se incorporó y se quedó sentada en la manta, dándole la espalda.
– Es por mí. Necesito aclarar mis sentimientos.
– ¿Hacia quién…?
Ella se encogió de hombros y suspiró, negando con la cabeza, indicando que no sabía qué responder.
Jake se incorporó también y se acercó para hablarle al oído.
– Aún no le has perdonado, ¿verdad?
– ¿A quién?
– Al hombre que te abandonó. Quizá esté arrepentido… ¿Te casarías con él si te lo pidiera otra vez?
Ann Marie se quedó desconcertada. Parecía que hablase con doble sentido, como si estuviera pidiendo disculpas por su falta, así que decidió desviar la conversación.
– Ese hombre forma parte del pasado. Apenas lo recuerdo. Pasó hace mucho tiempo.
– Ese necio no sabía lo que hacía. Se equivocó. Pero yo no pienso renunciar a ti. Llevo esperándote demasiado. -Posó la mano en su cintura y se la introdujo por debajo de la blusa. Ann Marie se estremeció.
– Jake, esto es muy difícil para mí… Es una situación complicada…
– Cierra los ojos y déjate llevar.
Ann notó sus labios en el cuello y la caricia se hizo más profunda. Era inútil, se sentía incapaz de rechazarle. Él tiró de sus hombros hacia atrás y la obligó a tenderse de nuevo; después se colocó sobre ella y la besó. De repente, Ann decidió que aquél no era el lugar ni el momento adecuados para dar rienda suelta a sus deseos. Antes debían aclarar su situación.
– ¡Espera, Jake! Antes tenemos que hablar…
– Hablaremos más tarde -contestó, mientras devoraba sus labios. Después vendrían las explicaciones, las disculpas y el resto de los detalles de su extravagante boda.
– Para, por favor… Deja que te explique. Esto no es tan fácil como crees. -Trataba de detenerlo colocándole la mano en la mejilla-. Hay algo que debes saber…
– No hay nada que explicar.
Jake le cogió la mano, y le besó la palma. Ann Marie estaba tan aturdida que apenas pudo protestar, y siguió bajo su cuerpo mientras él unía otra vez su boca a la de ella. Rodaron por el suelo fundidos en un apasionado beso, libres de prejuicios y formalidades. La pasión recorrió sus cuerpos como una descarga eléctrica; ninguno de los dos recordaba cuándo había sentido por última vez aquel deseo urgente de hacer el amor.
– Jake, no podemos hacer esto… Así no… -Ann le agarró las manos cuando él ya recorría los botones de su blusa, desabrochándoselos uno a uno, presa de una excitación como la de un adolescente en su primera cita.
– ¿Cómo entonces?
– No pienso convertirme en tu amante.
– Pues entonces sé mi esposa.
– Muy seguro estás tú de qué voy a aceptar tu proposición… -replicó molesta.
– Te advierto que no pienso cesar en mi empeño hasta conseguirlo -le dijo, tratando de besarla de nuevo.
– No podemos tomarnos esto tan a la ligera. Por favor, respétame -pidió ofuscada, colocándole ambas manos en el pecho para apartarlo.
Estaba tan obsesionada con no volver a caer bajo el dominio de un hombre, que no supo captar el velado mensaje que él le estaba enviando. La experiencia de su primer matrimonio la convirtió en una mujer rebelde y difícil de dominar, y temía repetir con su nuevo marido la relación de sometimiento que se había producido con el anterior. Ella también tenía derecho a fijar condiciones y definir sus prioridades.
– Sé que sientes lo mismo que yo…
– ¡Qué sabes tú de mis sentimientos…! ¡Nada! No tienes idea de cómo me sentí cuando… -De repente se calló. Iba a reprocharle su abandono el día de su llegada, pero rectificó en el último instante.
Jake esperó a que continuara, pero los dos permanecieron callados. Ann Marie bajó los ojos y se quedó sentada en el suelo, dándole la espalda.
– Necesito reflexionar a solas.
– Vente a casa y hablaremos con calma; quiero tenerte cerca, hacerte el amor… -dijo, estrechando su cintura y acercándose de nuevo para besarla.
– Cuando seas un hombre libre, ven a buscarme. Por ahora, me quedo aquí -respondió ella, sin darle posibilidad de réplica.
Él suspiró y se quedó inmóvil, molesto por su respuesta. Sin embargo, comprendió que su insistencia no serviría de nada, y que todo lo que Ann quisiera ofrecerle se lo daría por voluntad propia, sin tener en cuenta la presión que ejerciera sobre ella.
– ¿A qué estás jugando, Marie?
– Juego a dejarte claro que sólo yo decidiré qué clase de relación vamos a tener. Y te aseguro que no pienso iniciarla en este momento ni en este lugar. Tus métodos de seducción no son demasiado ortodoxos.
– Aún no te he seducido. Me obligas a seguir tus reglas…
– Porque vas demasiado de prisa y das por sentadas muchas cosas. Demasiadas, y yo…
– … y tú no piensas ponérmelo fácil… -La interrumpió.
Jake esperó una respuesta, pero ella no contestó en seguida.
– Cuando consigas el divorcio, volveremos a hablar de matrimonio.
– ¿Te casarás conmigo entonces?
– Tal vez… -murmuró, dirigiéndole una mirada cargada de reserva.
¡Ajá! Jake sonrió triunfante. Ann observó su satisfacción ante aquella declaración de intenciones y él advirtió que no pensaba revelarle su verdadera identidad por el momento. Aceptó la respuesta y decidió no forzar la situación. Se había propuesto seducirla a cualquier precio, pero ella debía acercarse voluntariamente, ser la que tomara la iniciativa de regresar a casa con él.
– ¿Y si la anulación tarda más de lo previsto?
– Eres un hombre rico, seguro que podrás solucionarlo. Si tus sentimientos son firmes, podrás esperar.
– ¿Y los tuyos?
– Los míos están algo confusos, necesito un tiempo de reflexión.
Aún se resistía a mostrarle su afecto. Para ella suponía una claudicación, y su orgullo seguía resentido. Esperaría un poco más, quizá en el próximo encuentro.
– De acuerdo, esperaré el tiempo que haga falta. Pero te advierto que acabaré siendo para ti el único hombre de esta isla… y del mundo. -Le acarició el pelo y luego le sujetó la barbilla y le pasó el pulgar por los labios-. Mañana viajo al continente. Te echaré de menos.
La estrechó de nuevo y se besaron largamente, hasta quedar fundidos en un cálido abrazo. La penumbra del ocaso cayó sobre el lugar, ofreciendo una tétrica visión de sombras.
– Espérame… -dijo incorporándose, sin dejar de mirarla-. Cuando regrese, tendremos mucho de qué hablar, y vendrás conmigo para siempre.
Ann Marie le acarició la mejilla y él le cogió la mano para besársela. Se levantó despacio y se marchó, dejándola sola sobre la arena.
La tregua había acabado, y Ann Marie comprendió que aquella farsa también debía terminar. La barrera que los separaba se había derrumbado. Ella deseaba vivir con Jake, amarlo y ser amada por él. Había deseado con todas sus fuerzas que la cogiera en brazos y la llevara al hogar que tenían que haber compartido desde el principio, y consideró que ya había suficientes mentiras y secretos respecto a su auténtica identidad. Pronto quedaría todo aclarado. Los sentimientos de Jake parecían sinceros y mostraba una inquebrantable voluntad de hacerla su esposa. ¿Qué más podía esperar? ¿No era así el personaje de su inacabada novela romántica? Se sentía deseada y atendida por un hombre enamorado, y por suerte, ella no era la protagonista enferma y moribunda, sino una mujer sana que tenía ante sí la posibilidad de vivir una apasionada historia de amor… Lo estaba deseando con todas sus fuerzas.
Aquella misma noche habló con la hermana Antoinette. Le dijo que Jake le había propuesto matrimonio y que pronto se marcharía a vivir con él.
– Pero eso es muy raro. Bueno, tal vez sea lo correcto… ¿O no? -murmuró, llevándose las manos a las mejillas, con los ojos muy abiertos-. ¿Por qué no le has aclarado de una vez que eres su esposa?
– Le he dicho que quizá me case con él, pero no me he atrevido a confesarle la verdad. Ahora soy su prometida.
– Ann, eso no está bien -dijo, la religiosa negando con la cabeza con desaprobación-. Estás jugando con fuego…
– Es que no puedo evitarlo. -Se encogió de hombros-. Cada vez que estoy a punto de decírselo, me parece que no es el momento adecuado y lo retraso una vez más.
– ¿Confías en él?
– Sí. Está enamorado de mí, hoy lo he sentido, y en cuanto regrese le explicaré todo este enredo.
– ¿Te ha hablado de su primera esposa?
– Pues no; bueno, sí. Me dijo que a ella no le gustaba vivir aquí y que no fueron felices.
– ¿Nada más?
– ¿Crees que debería averiguar algo más sobre su pasado?
– Intentaba sugerirte que ambos deberíais profundizar un poco más sobre el otro antes de iniciar una vida en común. Todavía estás a tiempo -sentenció Antoinette, con la sutileza que sólo los años y la experiencia otorgan-. Reúnete con él en cuanto regrese y pídele un margen de tiempo para conoceros mejor. Háblale de tu anterior marido y que él te cuente su experiencia de su primer matrimonio. Eso es todo.
Aquella noche, Ann apenas pudo dormir. Trataba de imaginar su nueva vida en aquella gran mansión, junto a Jake. Su deseo de dejar la isla había desaparecido, y no porque él fuera a impedírselo. Era la fascinación que sentía por aquel hombre lo que la ataba a aquella tierra, rendida ya ante la evidencia de que lo amaba profundamente. No sabía desde cuándo, si había sido desde su primer encuentro en la playa o desde que la visitó en la misión para pedirle explicaciones sobre los diamantes, pero estaba segura de que la unía a él un firme sentimiento que sólo había experimentado una vez, al principio de su primer matrimonio. Con cierta angustia, intuía que Jake era un hombre difícil, aunque se repetía que a veces las apariencias engañan. John la enamoró con una gentil sonrisa, pero al poco tiempo perdió el encanto, convirtiéndose en un compañero desleal. Jake era totalmente opuesto: era franco y se le veía venir, a pesar de su áspero carácter. Sus extrañas maniobras en los últimos encuentros la tenían desconcertada: le pareció sincero cuando le habló de su amor en su casa, pero aquella última tarde le había hecho algunas insinuaciones que la pusieron en guardia. ¿Sabía quién era ella en realidad? Ahora, su principal inquietud era cómo decirle la verdad.
Aquella noche, Ann escribió en su diario:
La sombra de John ha revoloteado entre nosotros cuando he percibido en Jake una excesiva confianza en mi claudicación, pero debo admitir de una vez que estoy locamente enamorada. Hoy he estado a punto de confesarle la verdad, y quizá debería haberlo hecho, pero ya no habrá más aplazamientos; en cuanto regrese de su viaje, hablaré con él y comenzaremos desde cero, como el matrimonio que somos. Me duele separarme de los religiosos y de las niñas, pero debo seguir el camino que yo misma me marqué cuando salí de Londres. Además, no es un adiós definitivo, sino un cambio de residencia, pues no tengo intención de desentenderme de ellos. El primer acercamiento con Jake no ha ido nada mal, una experiencia difícil de olvidar, y estoy segura de que él comenzará a tramitar la anulación del matrimonio con mayor urgencia. Tengo que decirle que no es necesario. Al contrario: ¡no debe mover un solo papel!
Capítulo 20
Ann Marie pasó una larga e intranquila semana sin noticias de Jake, aunque en la misión advirtieron con satisfacción que, antes de su partida, había ordenado que repararan el camino que comunicaba el pueblo con la aldea y que enviaran camas nuevas e instrumental médico para el dispensario. Era su forma de decir que seguía confiando en el trabajo de los misioneros. Ann Marie siguió con la rutina de la escuela y el cuidado de los niños, ayudando a las religiosas y pensando, durante las insomnes madrugadas, en el futuro que le aguardaba junto a su marido. Estaba ilusionada como una adolescente y esperaba impaciente su regreso.
Aquella mañana, recibió la visita del doctor White que, después de examinarla, le dio el alta definitiva.
– Esto ya está prácticamente curado, hermana. A propósito, hoy organizo una cena en casa y me gustaría contar con su inestimable compañía.
– Por supuesto, doctor; no podría rechazar su invitación. Ha sido muy amable y paciente conmigo. Nos vemos luego.
Ann Marie decidió que, ante el inminente traslado a la mansión para vivir con Jake, debía llevar a cabo un cambio de la imagen de religiosa con la que hasta el momento era conocida en el pueblo, por la de la mujer que pronto iba a formar parte de aquella comunidad. Así pues, aquella tarde se maquilló a conciencia y se vistió con una falda color marfil combinada con un jersey de hilo sin mangas y cuello de pico azul turquesa, como sus ojos. El chal, del mismo tono de la falda y con hermosos bordados azules, era el complemento perfecto para ir «discreta pero elegante» como decía su madre. Se puso una cinta de color turquesa a modo de diadema y unos pendientes circulares de oro blanco con un pequeño diamante en el centro. Se miró en el espejo y se gustó.
Llegó a la casa del médico a la hora del hermoso atardecer. Una mujer de color, menuda y de largo cabello canoso recogido en la nuca, le abrió la puerta. Ann Marie la conocía: vivía en la aldea, y con su exiguo sueldo de criada en aquella mansión mantenía a varios hijos e incluso nietos, fruto de las relaciones ilegales de sus hijas adolescentes con hombres blancos. Era una de las «madres coraje» que la hacían reflexionar continuamente sobre la dignidad personal en el contexto de aquella sociedad degradada por absurdos prejuicios y sometida a la ley de los blancos. Ann Marie la saludó con una franca sonrisa, pero la mujer respondió con hostilidad, como si no aprobara su presencia en aquella fiesta. Después bajó la cabeza en señal de respeto y la acompañó hasta la parte posterior de la casa. Los invitados ya estaban en el jardín, que daba a la playa. Las palmeras y las flores tropicales creaban un ambiente agradable y la fragancia era deliciosa. El doctor White salió a su encuentro y juntos se dirigieron a la mesa de los invitados. Ann Marie fue presentada al pastor y a su esposa, al alcalde, a la mujer de éste y a lord Brown. El médico se sentó a su lado y sirvieron zumos de fruta y aperitivos.
– Disculpe mi retraso, doctor. No me gusta llegar la última.
– No se preocupe, Marie, no tenemos prisa; además, todavía quedan algunos invitados por llegar. Ah… ya están aquí los últimos -exclamó mientras se levantaba y se dirigía a la puerta para recibirlos.
Se trataba de la pareja formada por Jake Edwards y Charlotte Brown. A su llegada, saludaron al resto de los invitados y tomaron asiento frente a Ann Marie en el velador. Ella palideció al verlo allí acompañado por aquella mujer e hizo un enorme esfuerzo para no mirarlo ni demostrar la profunda desolación que sentía al enfrentarse a la terrible realidad: había regresado y ni siquiera se había molestado en anunciárselo ni en ir a visitarla. Su primer impulso fue levantarse y abandonar la casa, pero tras reflexionar unos instantes, resolvió no dar pie a un espectáculo gratuito de malos modales provocados por los celos. Eso sería reconocer que él le importaba, y no pensaba darle esa satisfacción.
– Le creía en el continente, señor Edwards -comentó el alcalde.
– He vuelto esta misma tarde -respondió con calma, aunque sus ojos sólo tenían un único destino: Ann Marie.
– He ido a rescatarlo a su mansión. Como siempre está tan ocupado… -explicó Charlotte dedicándole a Jake una encantadora sonrisa.
– Tenía ganas de conocerla, Marie, hemos oído hablar mucho de usted. -La esposa del pastor se dirigió a ella en un agradable tono de voz. Era una amable señora que había pasado los cincuenta, de piel muy blanca, mejillas sonrosadas y aspecto de sencilla ama de casa inglesa.
– Gracias, para mí también es un placer estar aquí.
– Por cierto, lleva usted un chal precioso -prosiguió la mujer, cogiendo un extremo del mismo para verlo mejor-. Está bordado a mano, ¿verdad? Me gustan las manualidades. ¿Lo ha hecho usted?
– No, pertenecía a mi madre. Ella fue quien lo hizo. Era una auténtica maestra en el bordado de punto de cruz.
– Yo también hago punto de cruz. Es muy relajante.
– Por mi parte prefiero el petit point; me resulta más fácil y rápido.
– ¡Caramba! Nuestra misionera también sabe coser -Charlotte Brown se dirigió a ella sonriendo con descaro. Se sentía segura exhibiendo el triunfo que tenía a su lado.
– Sí, me enseñó mi madre cuando era apenas una niña. Era muy tradicional y pensaba que una mujer debía aprender a coser incluso antes que a escribir -contestó Ann Marie tratando de sonreír.
– ¿Y después aprendió a escribir?
– Por supuesto -respondió con desgana.
Durante un segundo, desvió la vista hacia Jake, quien, con semblante serio, no apartaba los ojos de ella. Sintió deseos de salir corriendo de allí, arrepentida mil veces por haber aceptado la invitación, pues tenía el presentimiento de que aquella niña malcriada y su todavía marido iban a arruinarle la velada. Continuó conversando con la esposa del pastor, sentada a su lado. Los diferentes puntos de ganchillo y recetas de cocina consumieron la tertulia en el jardín.
– La mesa está lista, pasemos al comedor -indicó el doctor White.
La estancia era espaciosa, con paredes cubiertas de muebles de madera tropical, grandes cuadros y plantas naturales. La mesa central estaba preparada para los nueve comensales. En un extremo se sentó el anfitrión, a su izquierda lord Brown, seguido de su hija, de Jake y del pastor. A la derecha de la mesa, justo frente al lord inglés, se acomodaron Ann Marie, el alcalde, su mujer y la esposa del pastor.
Ann Marie sentía los ojos de Jake fijos en ella, pero no se atrevía a mirarlo y se volvía hacia su izquierda para conversar con el médico.
– Hermana Marie -era el alcalde, sentado a su lado-, ¿ha tomado ya una decisión sobre mi propuesta?
– Lo siento, pero mi respuesta sigue siendo la misma. Ni siquiera me había planteado esa posibilidad.
– ¿Qué propuesta? -preguntó el médico con interés.
– Queremos contratarla como maestra. Los niños no van al colegio desde que la anterior falleció en aquellas desgraciadas circunstancias. Le he ofrecido una casa aquí en el pueblo y un buen sueldo.
– ¿No va aceptar, hermana? -le preguntó Charlotte sonriendo-. Es la mejor oferta que habrá recibido desde su llegada, ¿no es cierto?
– No he venido a esta isla a buscar trabajo. Mi labor es otra muy diferente.
– ¿Quiere convencernos de que prefiere quedarse en la misión, rodeada de negros y viviendo en una choza? Perdóneme, pero no la creo. Lewis -la joven miró al alcalde con indolencia-, auméntale el sueldo; seguro que esta vez aceptará.
– Charlotte… -intervino Jake lanzándole una dura mirada-. Creo que eso no es asunto tuyo…
– No se moleste, porque no voy a aceptar -dijo Ann Marie con una sonrisa, dirigiéndose al alcalde.
– No pretendía incomodarla, hermana. Es que me conmueven los fuertes lazos de amistad que tiene con los negros -comentó Charlotte con sorna.
– No se preocupe, no me siento ofendida. No tengo problemas para sentarme a la mesa con gente de diferente raza, y tampoco me incomoda compartirla con personas sin educación.
Charlotte iba a devolverle el fino revés, pero los hombres intervinieron para aliviar la tensión.
– ¡Hum, ejem! Jake, ¿cómo te ha ido en el continente? -preguntó el médico, violento por el rumbo que había tomado la conversación.
– Muy bien. Parece que vamos a tener una buena añada -respondió el interpelado.
– ¿Tiene viñedos en el continente? -Ann Marie iba conociendo cada día una nueva faceta de su marido.
– Sí. El vino que estamos tomando pertenece a una de mis bodegas. -Sus miradas se cruzaron por primera vez.
– Por cierto, exquisito -apostilló el pastor.
– ¿Y en Johannesburgo, continúan las revueltas en las calles? -se interesó el alcalde.
– En Soweto aún quedan focos de protesta, pero en el resto del país todo está bajo control -respondió Jake.
– Nuestro recién elegido primer ministro Pieter Botha ha iniciado su mandato con firmeza -comentó lord Brown-, y no ha dudado en utilizar el ejército para reprimir a los manifestantes con mano dura.
– Menos mal que Mandela continúa preso -añadió el médico-. No podemos permitir que unos cuantos agitadores sigan enardeciendo a los jóvenes y que se repitan los desórdenes del setenta y seis.
– Tiene razón, no se debe consentir que la policía cargue violentamente contra estudiantes de color por el simple hecho de manifestarse contra la orden de recibir las clases en afrikáans, como ocurrió ese año en Soweto. -Ann Marie lanzó un nuevo dardo envenenado a los presentes.
Un tenso silencio se propagó por la sala. Se sentía observada por todos y dirigió una provocadora mirada a Jake, que la contempló incómodo.
– ¡Vaya!, veo que tiene las ideas muy claras, hermana. ¿Tanto le gustan los negros? ¿Es usted comunista?
– ¡Charlotte! -Ahora fue el propio padre de la joven quien reprendió a ésta.
– Yo no he nacido en este país, por lo tanto, no comparto sus prejuicios. Me crié en un ambiente multirracial.
– A ver, déjeme adivinar. Creció usted en un suburbio marginal en las afueras de París -comentó la chica cruzando los brazos sobre la mesa y mirándola con descaro.
– No exactamente… -Le devolvió la sonrisa sin responder a su pregunta.
– Charlotte, creo que deberías mantener la compostura. -Le recriminó Jake con dureza.
– Jake, ¿cómo va la campaña de Thomas Rodson? ¿Crees que será elegido alcalde de Johannesburgo? -preguntó lord Brown en un intento de aliviar la incómoda situación entre las dos mujeres.
– Las encuestas lo dan como favorito. Creo que tiene la alcaldía asegurada.
– Es un gran tipo ese Rodson -apuntó el médico-. Ha demostrado una gran integridad al dejar su puesto en el Parlamento para presentarse a la alcaldía.
– Ese señor, Thomas Rodson, ¿ha sido alguna vez diplomático? -preguntó Ann Marie, provocando la extrañeza de todos los presentes.
– Pues… no lo sé -contestó el doctor White.
– Sí, yo le conozco y sé que fue embajador de Sudáfrica durante más de una década, antes de ingresar como miembro en el Parlamento -contestó lord Brown a Ann Marie-. ¿le conoce usted?
– Sí, aunque no lo veo desde hace muchos años. Su hija Catherine y yo fuimos compañeras de juegos cuando éramos niñas.
– Seguro que su madre trabajó como sirvienta en su casa, ¿no es así? -preguntó Charlotte con irónica sonrisa.
– Ha vuelto a equivocarse. -Ann Marie encajó el golpe con gran dignidad, dedicándole una mirada de desprecio.
– ¡Charlotte! -exclamó su padre, enfadado-, creo que deberías pedir disculpas.
– Tu padre tiene razón -añadió Jake con dureza-. Esta vez te has pasado de la raya.
– Bueno… -La joven se encogió de hombros como una niña malcriada que no cree haber obrado mal-. Sólo pretendía conocer las circunstancias de su relación con los Rodson.
– Pues entonces quédate callada y dale una oportunidad de que lo explique ella misma, sin interrupciones ni adivinanzas -apostilló él, provocando el silencio entre todos los comensales, incluido el propio lord Brown, que se removió incómodo en su silla.
Ann Marie observó cómo las mejillas de Charlotte mudaban de color y las aletas de la nariz se le dilataban, en su esfuerzo por contener la ira.
– ¿Dónde los conoció, Marie? -continuó Jake desde el lado opuesto e ignorando a su vecina de mesa.
– Mi padre también fue embajador y coincidimos con los Rodson en algunos destinos. La primera vez fue en Helsinki. Estudiamos en un colegio especial para hijos de miembros del cuerpo diplomático, donde había niños de diferentes razas y países. -Miró a Charlotte con desdén-. Después, su padre fue trasladado a otro país, pero volvimos a coincidir en Caracas. Yo tenía unos doce años. Más tarde, me instalé definitivamente en Londres, pero volví a ver a Catherine en la Universidad de Cambridge, varios años después.
– ¡Vaya! -El médico la miraba con admiración-. No me había contado nada de eso, Marie; ha debido de tener una vida muy interesante.
– Sí, he viajado mucho -contestó con modestia-. Sobre todo cuando era pequeña.
– Cómo la envidio, hermana -exclamó la esposa del pastor con sencillez-. La vida en las embajadas, las recepciones… debe de ser emocionante.
– Es una vida diferente, aunque no todo es de color rosa. Estar continuamente cambiando de país te crea un gran desarraigo.
– ¿Realmente era amiga de Catherine Rodson? -Charlotte no se rendía y preparaba una nueva trampa-. Yo fui dama de honor en su boda, en Pretoria, y no recuerdo que usted estuviese invitada.
– La última vez que tuve contacto con ella fue en la universidad, donde coincidimos durante el primer curso; me presentó a un joven a quien había conocido allí, pero al año siguiente regresó a Sudáfrica y no volví a verla. La última noticia que recibí de su familia fue un telegrama de pésame cuando mi padre falleció.
– ¿Qué estudió en la universidad? -La mujer del pastor sentía curiosidad.
– Me licencié en lengua y literatura inglesas.
– A cada momento me sorprende más, Marie. -El doctor estaba absorto, escuchándola-. Yo estaba convencido de que era enfermera. En mis conversaciones con usted he comprobado que tiene extensos conocimientos de medicina.
– He tenido relación con la medicina durante años, y desde que estoy en la misión he aprendido mucho sobre enfermedades y accidentes; además, procuro leer todos los libros y revistas médicas que caen en mis manos. -Ann Marie sonrió.
– Los negros de la reserva tienen suerte… -musitó Charlotte con sarcasmo.
– No lo crea, ustedes son más afortunados que ellos. Aquí los atiende el doctor White, que es un excelente médico y posee medios que allí no hay; además, voy a dejar la isla en breve… -Se calló de repente y miró a Jake Edwards. Quería mandarle un recado por su cínico comportamiento.
– ¡Vaya! Me entristece oírlo, Marie. Le tengo una sincera estima y voy a echarla de menos -confesó el doctor White.
– ¿Va a marcharse? -preguntó Charlotte sin poder contener su alegría-. ¡Claro! Una mujer tan culta y con una vida tan interesante… Al fin se ha dado cuenta de que está desperdiciando el tiempo rodeada de negros, ¿no? -La insolente joven volvía a la carga.
– Son razones muy personales y no se las voy a contar a usted. -Ann Marie habló con falsa humildad. Se sentía incómoda siendo el centro de atención, aunque experimentaba una íntima satisfacción por el combate que acababa de ganarle a su malcriada e insufrible compañera de mesa.
– Vayamos al salón a tomar una copa -propuso el médico mientras se levantaba.
El resto de los invitados lo siguieron. Los hombres se acomodaron en los sillones junto a la chimenea y las damas se sentaron en unos sofás alrededor de una mesa.
– Charlotte, ¿por qué no nos amenizas la velada? Toca el piano para nosotros -le pidió su padre.
Ann Marie aprovechó la ocasión para marcharse. Se despidió de las señoras y le hizo un gesto al médico para que la acompañara hasta la salida y agradecerle su amable invitación. Necesitaba respirar aire fresco. No recordaba haber pasado nunca una velada tan incómoda y decepcionante como aquélla, esquivando los continuos ataques de una mujer maleducada y celosa y esforzándose por aparentar indiferencia hacia Jake, que vigilaba cada uno de sus movimientos.
Capítulo 21
Ann Marie buscaba las llaves de la camioneta en el bolso cuando oyó que la llamaban. Reconoció la voz; quizá por eso no se volvió y siguió rebuscando hasta dar con ellas.
– ¿Te ibas sin decir adiós?
– Le he dicho al doctor que me despidiera de sus invitados -respondió con frialdad sin volverse.
– Lamento el trato que te ha dispensado Charlotte. Escucha, Marie, pensaba ir a verte…
– No eres responsable de la mala educación de tu pareja -lo interrumpió ella con brusquedad.
– Ella no es mi pareja.
Ann Marie se volvió y lo miró con sarcasmo.
– Entonces, ¿por qué la disculpas?
– Mi pareja eres tú. Ven a casa esta noche… Prometo compensarte por todas las incomodidades de hoy.
– Antes le ha tocado a ella y ahora… ¿me toca a mí? Déjame en paz, no quiero volver a verte. -Le dirigió una mirada de decepción.
– Vamos, hablemos… -suplicó a su espalda-. Eso no era lo que parecía.
– No tengo nada que hablar contigo. Eres un cínico. Consigue el divorcio y cásate con ella de una vez. Sois tal para cual, compartís una buena dosis de desfachatez.
Abrió la puerta del vehículo, pero él adelantó la mano y la cerró de un golpe. Ann Marie se quedó inmóvil, sintiendo el cuerpo de Jake rozando su espalda.
– No tengo intención de divorciarme porque amo a mi mujer y deseo que venga a casa a vivir conmigo. -Con el brazo, rodeó la cintura de Ann desde atrás.
Ella se quedó quieta. En el silencio sólo se oía su respiración agitada. Estaba temblando. Se volvió para mirarlo al tiempo que se deshacía de su abrazo, y no vio en él ni rastro de rencor o enojo. Había malgastado tanto tiempo pensando la forma de confesarle la verdad, que ahora se sentía como una niña descubierta en una travesura.
– Tú ya tienes una mujer…
– No, aún no la tengo, a pesar de que está muy cerca.
– Ella no desea vivir contigo. Va a marcharse para siempre -dijo, después de un tenso silencio.
– Pues tendré que convencerla para que cambie de opinión. No quiero que me abandone.
– Ella no confía en ti.
– Tampoco ha sido franca conmigo. Pero puedes decirle que no estoy resentido. Sólo deseo que ocupe el lugar que le corresponde.
– Ya no quiere ocupar ese lugar.
– ¿Cuánto más va a durar esta farsa? Estoy cansado de esperar… -Jake estaba perdiendo la paciencia.
– Lo que sea necesario -replicó ella con acritud.
– Lamento que no confíes en mí; no deseo comenzar nuestra vida en común con estas suspicacias.
– Pues tienes una forma muy original de demostrarlo -respondió sarcástica.
– He vuelto del continente esta misma tarde. Tú misma has oído decir a Charlotte que ha venido a buscarme a mi casa… No he podido negarme -explicó, encogiéndose de hombros a modo de disculpa-. Pensaba tomar una copa y después ir a verte…
– Y tampoco has hallado el momento para decirle que estás casado desde hace varios meses. Te resulta más cómodo tener siempre una mujer de repuesto, ¿no es así?
– No hay mujeres de repuesto. Tú eres la única mujer a la que quiero. Vayamos a casa y hablemos con calma de este malentendido. -Se acercó a ella y trató de besarla.
– No pienso ir -concluyó con rotundidad, apartándole la mano que él había llevado a su mentón.
– Marie, te necesito -confesó, convencido ya de la autenticidad de su resistencia.
Ella se quedó callada. De pronto, una voz femenina sonó a su espalda, desde la puerta de la casa.
– Jake, ¿estás ahí? -La voz seguía avanzando hacia ellos, tratando de identificar las dos siluetas que se perfilaban en las sombras, junto a la camioneta.
Ann Marie observó una mueca de enojo en el rostro de él al advertir la cercana presencia de Charlotte, que acechaba cualquier gesto de ambos desde su llegada a la casa del doctor White. No estaba dispuesta a renunciar al hombre que había elegido como marido, y aquella monjita impertinente se lo estaba poniendo difícil.
– ¡Vaya, hermana! Parece que le gusta acaparar a todos los hombres de la isla -ironizó con falsa sonrisa; después se cogió del brazo de Jake, dirigiéndole una sensual mirada para dejarle claro a su rival quién era la dueña de aquel hombre en concreto-. Jake, estoy muy cansada, ¿me acompañas a casa?
Ann Marie miró a su marido y esperó una respuesta. Él posó sus ojos en ella y, sin mirar a Charlotte, respondió tranquilo:
– Lo siento, pero en este momento no puedo. Puedes regresar con tu padre.
La joven comprendió que estaba a punto de perderlo y no estaba dispuesta a renunciar tan fácilmente a su presa. Sin pensarlo un segundo, se pegó a Jake, interponiéndose entre él y su rival, le pasó los brazos alrededor del cuello y lo besó en los labios con tal ímpetu que lo dejó paralizado por la sorpresa. Ann Marie asistía atónita a la escena.
– ¿Qué haces, Charlotte? -reaccionó él cogiéndole los brazos e intentando, con dificultad, separarse de ella-. ¿Te has vuelto loca?
– Jake, los dos sabemos lo que sentimos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir ocultándolo? Ya es hora de que hagamos pública nuestra relación.
Ann Marie no quiso escuchar más. Abrió la puerta del coche y se dispuso a marcharse.
– ¡Espera, Marie! -gritó Jake, dando un paso hacia ella. Pero Charlotte se interpuso impidiéndole avanzar.
– Jake, tenemos que hablar… -fueron las últimas palabras de la joven que Ann Marie oyó antes de arrancar e irse precipitadamente de allí.
Estaba furiosa y decepcionada. Lo único que deseaba en aquel momento era llorar a solas. Se sentía vapuleada, humillada. ¿Cómo había tenido el descaro de suplicarle que fuera a su casa después de la escena que acababa de presenciar? ¿Es que no tenía moral? ¿Era así como pretendía iniciar su vida en común con ella? No había nada que hacer, sólo llorar como una tonta y maldecirlo mil veces. «Soy una estúpida, estúpida de nacimiento -se decía-. Me río de mí misma y de mi ingenuidad. Cuando pienso en el ridículo que he hecho, siento ganas de desaparecer. Me han manejado como a una vulgar marioneta y tengo la sensación de haber recibido una bofetada en pleno rostro mientras Charlotte sonreía satisfecha. Me siento herida en lo más íntimo: en mi orgullo. Todo ha terminado. Sufrí demasiado con la infidelidad de mi anterior marido y no pienso volver a pasar por un infierno parecido. Me voy. Dejo la isla para siempre… ¡Al diablo Jake Edwards! ¡Jamás le concederé el divorcio y jamás me uniré a él!»
La cegadora luz de unos faros la obligó a realizar una brusca maniobra al llegar a la calle principal del pueblo. Iba tan ofuscada que no advirtió la presencia del coche hasta que lo tuvo delante, viéndose forzada a pisar el freno hasta el fondo y desviarse hacia la acera. Después se quedó inmóvil. La puerta se abrió y una silueta masculina apareció junto a ella.
– ¿Está bien? Siento haberla hecho frenar así, pero iba conduciendo por el centro de la calzada… -se justificó el hombre, con un nítido acento alemán.
Ann Marie lo miró y vio un rostro amable y preocupado al mismo tiempo.
– Hola, Kurt…
– ¡Hermana Marie! Disculpe, no la había reconocido vestida así… -Su voz había cambiado por completo, y se mostraba azorado y aturdido-. ¿Se encuentra bien? -preguntó, al observar el gesto abatido y los ojos húmedos de ella.
Ann Marie, que seguía inmóvil, con los brazos cruzados sobre su regazo, giró la cabeza hacia él y le sonrió.
– Estoy bien. -De nuevo se quedó en silencio y desvió la mirada hacia un punto indefinido.
– ¿Está segura? ¿Por qué no baja y la invito a tomar algo? Ha detenido el coche justo en la puerta de mi casa -dijo, señalando hacia la verja.
Ann Marie no deseaba regresar a la soledad de la misión. Estaba demasiado excitada como para poder conciliar el sueño aquella noche, así que decidió añadir otra copa a las que ya había tomado durante la horrible cena en casa del doctor. Al menos esa vez la compañía sería agradable. Bajó de la camioneta y traspasó la puerta de la casa.
– ¿Limonada o té frío? -preguntó el alemán abriendo las puertas del bar, situado en un rincón de la amplia sala.
– Prefiero un whisky doble. -Ann se desplomó sobre el sofá y no pudo apreciar el gesto de complacida sorpresa de Kurt.
– Ha tenido un mal día -musitó él con prudencia mientras le servía la bebida.
– No ha sido uno de los mejores. ¿Sabe?, a veces pienso que nunca aprenderé a conocer a la gente. Cuanto más confías en una persona, más te decepciona. Parece que tengo un imán especial para atraer a todos los hombres mentirosos, cínicos e hipócritas del mundo. -Cogió el vaso de whisky y se lo bebió de un trago.
– Bueno… espero que nunca llegue a tener esa idea de mí. Me gustaría que me considerase su amigo -susurró, sentándose a su lado. Le llenó de nuevo el vaso y colocó el brazo sobre el sofá, a la altura de la cabeza de Ann Marie.
– Eres un hombre, así que no creo que lleguemos a serlo nunca. Sé que te gusto… y que deseas ser para mí algo más que un amigo.
Sonrió con coquetería y se tomó el segundo vaso de whisky. Estaba bebiendo demasiado y los dos eran conscientes de ello. Ann observó que Kurt se acercaba lenta y peligrosamente a ella, pero no se movió. Sintió que los labios del alemán rozaban los suyos y tampoco hizo nada para apartarse. Después bebió un tercer vaso y sintió la mano de él en su cintura. Entonces comprendió el error que estaba cometiendo y reaccionó, alejándose de él con brusquedad.
– Tengo que marcharme. Lo siento… Yo… no pretendía hacer esto. -Quería levantarse, pero las fuerzas no la acompañaban.
– No has hecho nada malo, y creo que no debes conducir en este estado. ¿Por qué no te quedas aquí esta noche? -Sus manos eran unas garras que retenían su cuerpo, inmovilizado sobre el sofá-. Estoy muy solo, y sé que tú también lo estás.
– Yo… no debo estar aquí… Esto no está bien… -balbuceó aturdida, tratando de zafarse.
– ¿Por qué? Aún eres una mujer libre. Todavía no eres monja -dijo, acercando su cara a la de ella para besarla de nuevo-. Y quiero que pruebes el amor que siento por ti…
– No, Kurt -masculló con torpeza, intentando librarse de él.
– Me siento muy solo. Aquí no hay mujeres como tú. Sólo negras…
Ann Marie sintió una profunda decepción. Esas palabras demostraban que Kurt no era diferente del resto de los habitantes blancos de aquel lugar.
– Esas «negras» son personas dignas, como tú y como yo -murmuró, apartando sus manos, que la aprisionaban como unas tenazas-. Suéltame, por favor…
Capítulo 22
Jake Edwards se deshizo de Charlotte y tomó la dirección sur hacia la misión, para ir en busca de Ann Marie. Entró en el dispensario, pero lo encontró desierto y a oscuras. Después llamó a la puerta de las religiosas, que le abrieron sobresaltadas por la intempestiva visita. Pero ella no estaba allí, y la camioneta tampoco. Condujo de vuelta con gran desasosiego, examinando despacio las cunetas y el camino, inquieto ante la posibilidad de que hubiera tenido un percance, pero no halló ni rastro del vehículo. Regresó al pueblo, y al recorrer la calzada principal, inmediatamente reconoció la camioneta de la misión aparcada ante la casa de su administrador.
Aparcó, salió del coche y lo cerró de un portazo. Después abrió la verja de la casa, se dirigió con paso firme hacia la puerta principal y abrió sin llamar, haciendo que la hoja chocara contra la pared. Se quedó atónito al ver la escena que se estaba desarrollando ante sus ojos: Marie estaba en el sofá, en brazos de Kurt, y esa visión lo llenó de ira.
– ¿Qué está ocurriendo aquí? -gritó desde el umbral.
A simple vista, Jake no podía adivinar que en realidad Ann Marie trataba de deshacerse del alemán, que la sujetaba por la cintura para vencer su resistencia y besarla de nuevo. Gracias a su oportuna irrupción, el administrador la soltó bruscamente, separándose de ella y levantándose del sofá. Jake se acercó a ellos con gesto crispado.
– Señor Edwards… es… La hermana Marie… No se encuentra bien, ha bebido demasiado y yo iba a acompañarla a la misión -tartamudeó, sin atreverse a mirar de frente a su jefe.
– ¿Y quién la ha incitado a beber? -preguntó Jake con recelo, señalando los dos vasos que había sobre la mesa, junto a una botella de whisky medio vacía.
– He sido yo, nadie me ha obligado -lo desafió Ann Marie con ojos vidriosos.
Jake la miró, y luego a Kurt.
– Si vuelves a acercarte a ella, te echaré a patadas de esta isla -amenazó, señalándolo con un dedo. Después se inclinó para coger a Ann Marie del brazo-. Vámonos, Marie.
Ella se dejó llevar dócilmente; Jake la ayudó a acomodarse en su coche y luego condujo en silencio.
– Llévame a la misión -pidió con voz insegura.
– No. Te llevo a casa.
– Ni lo sueñes. Voy a coger el barco que sale dentro de unos días. Regreso a Londres.
– Ya hablaremos de ese asunto cuando estés serena.
– No tenemos nada de que hablar -sentenció-. Está todo aclarado, tanto por tu parte como por la mía.
– ¿Y eso qué significa? -Jake se volvió para mirarla con gravedad.
Habían llegado y detuvo el coche cerca de la escalinata.
– Lo que has oído -le espetó Ann Marie con rencor.
Jake bajó del coche y lo rodeó para abrirle la puerta, pero Ann Marie no se movió; se quedó de brazos cruzados, en actitud desafiante.
– Vamos, sal del coche.
– Quiero volver a la misión -insistió con tozudez.
– Te quedarás aquí.
– ¿Vas a obligarme?
– No. Baja y hablemos con calma, por favor.
– Aún no me has preguntado si quiero estar aquí. No lo crees necesario, ¿verdad? Mi opinión y mis sentimientos carecen de importancia para ti. Me humillas presentándote con otra mujer y después me llevas a tu casa en contra de mi voluntad. -Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas y se las enjugó con un gesto brusco, furiosa por demostrar sus sentimientos.
– No, Marie, estás en un error. -Jake le hablaba con suavidad, consciente de su estado anímico y de su embriaguez-. Entre Charlotte y yo no hay nada. Te doy mi palabra.
– Tu palabra… tu palabra… ¿Cuántas palabras me has dado ya? Mentiroso, eres un… -Pero el torbellino de sentimientos había tomado el control y no pudo dominar el llanto.
Jake esperó en silencio unos minutos.
– Marie, lamento lo que ha pasado esta noche y te aseguro que no se volverá a repetir. Anda, vamos -susurró, cogiéndole la mano para ayudarla a salir del coche.
Esta vez ella se bajó despacio y avanzó vacilante a su lado; al llegar a la escalinata, Jake colocó el brazo sobre sus hombros y la ayudó a subir pegada a él. Ann Marie no opuso resistencia y continuaron en silencio hasta el dormitorio de la primera planta; entonces la condujo hacia la cama, abrió la colcha y esperó a que ella se sentara.
– Ahora debes descansar. -Se inclinó para ayudarla a tenderse.
– ¡Te odio! ¡No vuelvas a tocarme! -exclamó casi sin aliento, apartándole las manos.
Él se incorporó y soltó un paciente suspiro, sin decir nada ni hacer ningún movimiento que pudiera empeorar aún más el desastroso final de aquella desastrosa velada. La dejó sola, pero más tarde regresó para comprobar que dormía tranquila.
Capítulo 23
Ann se despertó a mediodía con una jaqueca espantosa, y tras una estimulante ducha bajó al salón. Un sirviente la vio y la condujo al comedor. Al cabo de unos instantes, Jake apareció en el umbral y se sentó frente a ella.
– Hola, ¿cómo te encuentras? -preguntó afable.
– Regular. Me duele la cabeza -respondió con frialdad, sin mirarlo.
– Mejorarás con un café y un par de aspirinas.
Un tenso silencio se instaló entre los dos. Parecía que ambos esperasen del otro una explicación de lo ocurrido la noche anterior.
– ¿Cuál es tu verdadero nombre?
– Mi nombre es Ann Marie, pero todos me llamaban Ann, o Annie.
– Yo te llamaré Ann.
De nuevo, silencio.
– Siento lo de anoche y la escena con Charlotte. Te aseguro que… -empezó él.
– No quiero hablar de eso ahora -lo interrumpió Ann Marie dirigiéndole una gélida mirada.
– Quiero que escuches lo que tengo que decirte.
– No tienes nada que explicarme. El nuestro no ha sido un matrimonio por amor. Tú tienes tu propia vida y yo tengo la mía.
– A partir de ahora tendremos una vida en común. Cuando me conozcas mejor, te darás cuenta de que no soy el monstruo que imaginas.
– No tengo ningún interés por conocerte, y tampoco quiero ser tu mujer… -Le advirtió-. Voy a marcharme en el próximo barco.
– Ann, no quiero que te vayas -suplicó sereno-. Necesito que me des una oportunidad.
– ¿Otra más? ¿Cuántas te he dado ya? -Lo fulminó con la mirada.
Jake conocía su fuerte carácter y temió un nuevo estallido al reparar en la furia que sentía ella en aquel momento.
– Lamento lo que ha ocurrido. Sé que no fui honesto contigo, y cometí un grave error al rechazarte. Ahora quiero enmendarlo, pero necesito tiempo, y tu comprensión. Voy a convencerte de que te puedo hacer feliz… sólo a ti, a nadie más. Te quiero, Ann. ¿Es que no lo ves?
– No. No lo veo. Y si ésta es tu forma de demostrarme tu amor, prefiero que las cosas queden claras desde el principio: estoy aquí porque tú lo deseas, no yo. -Observó que Jake bajaba la mirada con gesto de disgusto-. Cometí una estupidez al quedarme. Debí tomar el barco de regreso aquella misma tarde…
– No. Te demostraré que hiciste lo correcto. Jamás me perdonaré mi error, pero voy a compensarte con creces por todo lo que has pasado durante estos meses.
– Me dan igual tus sentimientos de culpa y tu empeño en reparar tus faltas. El principal escollo es que no confío en ti, y ése no podrás superarlo; pero creo que eso no te preocupa demasiado.
– Eso no es cierto. ¡Claro que quiero que confíes en mí! No es así como deseo iniciar este matrimonio. Dejemos al margen a Charlotte y hablemos de nosotros y de nuestro futuro.
– Nosotros… -repitió Ann; aún guardaba en su retina la imagen de la joven colgada de su cuello, besándolo-. ¿Sabes por qué me divorcié de mi primer marido? Porque me fue infiel y además lo negó una y otra vez, a pesar de que yo misma lo vi con otra mujer, y a pesar de que se casó con ella un mes después de divorciarnos. No pienso pasar por eso otra vez. No te creo, apenas te conozco y no sé qué clase de hombre eres.
Habló en un tono tan firme que lo dejó momentáneamente mudo.
– Soy un hombre que lamenta haberte decepcionado. Sólo deseo que seas mi mujer y vivas conmigo.
– ¿Y qué pasa con Charlotte?
– No estoy enamorado de ella, jamás hemos tenido una relación de ese tipo y nunca la he besado; no fui yo quien tomó la iniciativa anoche.
– ¿Quieres decir que montó aquella escena sólo para librarse de mí? -preguntó con incredulidad.
– Así es -afirmó Jake con un gesto-. Fue una maniobra sucia de niña consentida. Quería darte celos y alejarte de mí, eso es todo. Después de marcharte, le conté toda la verdad: que eres mi mujer y que te quiero; sólo a ti, y para siempre. No debes hacer un mundo de ese incidente.
– Son ya demasiados malentendidos y demasiados incidentes entre nosotros, ¿no crees?
– Sí. Ayer no estuvimos demasiado acertados ninguno de los dos. -Jake acababa de lanzarle un mensaje claro con ese plural. Tampoco él había olvidado lo sucedido en casa de Kurt-. Pero por mi parte no volverá a repetirse, te lo aseguro. -La miró y se quedó en silencio, aguardando una respuesta parecida de ella, pero Ann no respondió-. Convocaré al servicio para anunciar nuestro matrimonio y para que conozcan a la nueva señora de la casa.
– Hoy no tengo humor para presentaciones. Me voy a mi habitación, necesito descansar -repuso ella, levantándose de la mesa.
Ya a solas, Ann Marie rememoró sus más íntimas emociones y las traumáticas experiencias acumuladas desde que huyó de un ingrato pasado para iniciar aquella nueva vida. La soledad fue su compañera durante aquellos años en que sintió miedo de salir de la protección del hogar y de enfrentarse a sí misma y a su propia debilidad. Había crecido en un ambiente de educadas formas, donde le enseñaron a ser respetuosa y tolerante, y luego se hizo fuerte afrontando duras pruebas y golpes que la impulsaron a marcharse de su país para unirse a un hombre desconocido en una tierra alejada del mundo civilizado, ajena a toda norma establecida.
Fue un acto de rebeldía contra todo y contra todos. No lamentaba nada y a nadie debía explicaciones. Y si cometió errores, había sido ya de sobra castigada a lo largo de su solitaria juventud con la dolorosa muerte de su madre y con su infeliz matrimonio, que le había hecho perder la confianza en los hombres.
Evocó también la sensación de independencia que había experimentado durante los primeros meses en la isla, ocultando su auténtica personalidad con el hábito de religiosa e inmune a los prejuicios de la comunidad de blancos, que se limitaban a observarla con ojos libidinosos. Al poco de conocer a Jake, concedió una tregua a la animadversión que sentía por él desde el día en que la repudió, y dejó volar su fantasía al imaginar cómo sería su vida en aquella mansión.
En su diario, había descrito la agitación que sintió cuando su recién hallado marido le estrechó la mano por primera vez en casa del doctor White tras el accidente, y el inesperado beso de aquella misma tarde, y el apasionado encuentro en la playa. La debilidad se apoderaba de ella al reconocer, muy íntimamente, que deseaba su presencia en la soledad de aquella enorme cama, donde su imaginación volaba sin control y le hacía verlo allí, dormido a su lado, con sus cuerpos entrelazados.
Pero las dudas minaban su entendimiento. Él no había cejado en su empeño de lograr que fuera con él para iniciar su vida en común; sin embargo, la sombra de Charlotte bailaba a su alrededor y le impedía aceptarle plenamente sin resquicios de duda. Era un triunfo amargo: estaba en su casa, eran marido y mujer y él mostraba una inquebrantable voluntad de comenzar desde el principio y convencerla de su sincero amor; pero Ann no podía creerle después de aquella escena junto al coche la noche anterior.
Y lo cierto era que no encontraba sentido a su actitud: momentos antes, le estaba suplicando que se trasladase a vivir con él definitivamente e insistía en declararle su amor. Y de repente llegó Charlotte y le pidió explicaciones, echándose en sus brazos y haciéndole reproches como una amante celosa. ¿Y si había sido una trampa de la joven, como él le había explicado? No, Ann no podía creerlo, sobre todo tratándose de un hombre y una mujer. Su experiencia con su anterior marido era suficiente para no confiar.
Sin embargo, tampoco se sentía orgullosa de su comportamiento tras huir de él. No debió aceptar la invitación de Kurt, ni beber tanto alcohol. Recordaba con claridad todo lo que había ocurrido en casa de éste, la violenta irrupción de Jake y su rostro desencajado al verla en aquel estado y abrazada al alemán, aunque fuera en contra de su voluntad. Jake le había dado explicaciones sobre el desagradable incidente con Charlotte; en cambio, no le había exigido ninguna a ella sobre lo sucedido después en casa de su administrador. Estaba indecisa. Se sentía en la obligación de aclarar aquel enredo, de explicarle que no había pasado nada con Kurt… Bueno, excepto un beso que no había significado nada para ella. Además, él también había recibido otro de Charlotte delante de sus narices, así que estaban en paz.
Por la tarde, su jaqueca había remitido y bajó al salón, donde un sirviente le informó que el señor estaba en los campos. Decidió entonces regresar a la misión para recoger su equipaje y despedirse de los religiosos, pero al llegar a la cabaña no había nadie. Debían de estar de regreso desde el manantial donde se proveían de agua potable. El padre Damien tampoco estaba, así que Ann Marie se dirigió al dispensario y comenzó a hacer las maletas y a recoger sus cosas.
De repente, oyó unos golpes y se encaminó hacia la salida, convencida de que ya habían regresado. Pero al llegar a la puerta, se detuvo bruscamente para evitar pisar una marca grabada en el suelo que le resultaba familiar: una cruz en forma de flecha. Alguien le estaba enviando de nuevo un mensaje. Miró hacia todos los lados y siguió el rastro de los signos hasta la parte trasera del dispensario. Sabía con certeza que no estaba sola y se detuvo junto al muro de vegetación, tras el cual temía que alguien estuviera esperándola. Se acercó para ver la dirección que marcaba la segunda cruz y observó que la guiaba hacia la playa. Decidió entonces ir hasta el agua y una vez allí miró a su alrededor. ¡Había más cruces a lo lejos, en paralelo a la orilla! Siguió aquellos signos dibujados en la arena; después de un largo trecho por el borde del agua, se desviaban hacia el interior en dirección a un conjunto de rocas grandes y redondas situadas cerca de la vegetación. Ann se acercó muy despacio, por temor a que una sombra agazapada tras ellas apareciera de repente.
– ¿Hay alguien ahí?
No obtuvo respuesta, pero decidió seguir examinando la zona desde la orilla hasta cerciorarse de que no hubiese nadie escondido tras los peñascos.
– ¡Dios Santo! ¿Qué es eso?
De lejos, divisó una especie de fardo envuelto en telas de vivos colores y se aproximó despacio hasta descubrir que se trataba de… ¡un cuerpo humano! Ann lanzó un grito de terror al comprobar que era una joven de raza negra. Se inclinó sobre ella y le cogió la mano, pero la frialdad de la piel y los ojos aún abiertos e inmóviles confirmaban que había sufrido una muerte violenta. De repente, una sombra se detuvo a su espalda y se proyectó en la arena, a sus pies. Cuando fue a incorporarse, unas enormes manos le taparon la boca y la nariz impidiéndole respirar. Ann luchó contra aquellos fuertes brazos que la mantenían inmovilizada, pero al cabo de un instante, todo se volvió oscuridad.
Capítulo 24
– ¿Cómo está, doc?
La voz de Jake fue lo primero que oyó al recobrar la consciencia. La intensa luz del sol castigaba sus pupilas y le impedía abrir los ojos, pero cuando lo logró, vio de nuevo dos rostros conocidos que se inclinaban sobre ella. ¿Se estaba repitiendo la escena o la estaba recordando en un sueño? No. Esta vez no estaba en la consulta del doctor White, sino tumbada sobre la arena.
– Ha sufrido una gran conmoción, pero parece que está reaccionando. Marie, ¿está despierta?
Ann estaba exhausta, sentía dolor en la piel, en el cuello, en la cara; sus piernas se negaban a moverse y no podía levantar los brazos. Tenía sed, pero apenas podía articular palabra, y un insoportable dolor le taladraba el cráneo. Jake le cogió una mano entre las suyas y Ann observó en él una mirada de angustia.
– ¿Me entiende, Marie, puede hablar? -preguntó el médico.
Ella asintió con la cabeza.
– ¿Qué ha pasado? -balbuceó con esfuerzo, y observó una expresión de alarma en los dos hombres.
– Te hemos encontrado en esta isla. Llevas perdida desde ayer por la tarde. ¿Puedes contarnos qué ha ocurrido? -preguntó Jake, ansioso.
Ann Marie aún se sentía aturdida. Recordaba con claridad la cena en casa del médico y todo el lío de después, el traslado a la casa de Jake, la discusión con éste por la mañana y el regreso a la misión por la tarde, para recoger su equipaje. A partir de ese momento, su mente se negaba a facilitarle más recuerdos. No entendía por qué estaba en aquella pequeña isla, tumbada en la orilla, y no podría creer que hubiese pasado todo aquel tiempo desaparecida, de no ser por el dolor que sentía en la piel, provocado por la exposición al sol.
– No lo sé. No sé cómo he llegado aquí. No recuerdo nada.
– ¿Sabe quién es? -insistía el médico.
– Sí, doctor, soy Ann Marie, vivía en la misión. Ayer cené en su casa y por la noche me instalé en la de mi… en la de Jake… -respondió, dirigiendo una significativa mirada a su marido.
– ¿Y qué pasó después? -preguntó éste con impaciencia.
– Al día siguiente volví a la misión para recoger mis cosas.
– ¿Y qué más? -insistió Jake.
Entonces Ann se quedó en silencio, con la mirada perdida, intentando hacer memoria.
– No lo sé… Es lo último que recuerdo.
– Ha debido de sufrir una fuerte impresión, por eso su mente se resiste a recordar lo que sucedió. Llevémosla a casa.
Jake la cogió en brazos y la depositó con cuidado en la embarcación a motor que les había desplazado hasta allí. Al llegar a la mansión la ayudó a acomodarse en la cama.
– Ahora descanse; dentro de unos días volverá a la normalidad y es posible que recupere la laguna de memoria que sufre en estos momentos. Pronto estará recuperada -le aseguró el médico mientras se despedía.
Más tarde, Ann se dispuso a tomar un baño. Al despojarse de la camisa, descubrió que llevaba algo colgado del cuello con un cordón de cuero; era una especie de piedra plana. La cogió para examinarla: no era una piedra, sino un trozo de coral blanco de unos tres centímetros de ancho por cinco de largo. En el centro tenía grabada una especie de espiral, desde cuyas líneas circulares salían otras más pequeñas en forma de eses. Era muy rudimentario y había sido realizado por una mano humana. Lo dejó sobre el mueble y se metió en la bañera. Tenía la piel quemada por el sol y consiguió calmar el ardor gracias a un aceite especial que le facilitó la sirvienta. Después se puso un vestido de algodón entallado y con falda de vuelo; su equipaje ya había sido trasladado desde la misión y su ropa estaba colgada en el armario. Se sentó en un sillón de la terraza aneja al dormitorio y cerró los ojos tratando de hacer memoria sobre aquellas horas en blanco que había vivido. Casi se había quedado dormida cuando el sonido de unos pasos la sobresaltó; una silueta familiar apareció y se sentó frente a ella en otro sillón de mimbre.
– ¿Cómo te encuentras, Ann? -preguntó Jake, con honda preocupación.
– Mejor.
– Eso es buena señal. Ahora tienes que reponerte. Te he traído zumo de frutas. El médico dice que debes beber mucho líquido -añadió, ofreciéndole un vaso-. ¿Recuerdas algo más sobre lo ocurrido?
Ella negó con la cabeza y volvieron a quedarse en silencio.
– ¿Sabes quién eres?
– Pues claro, ya os lo he dicho antes…
– Me refiero a nuestra… situación.
– Sí. Recuerdo la cena en casa del doctor y lo que pasó después. -Le dirigió una mirada significativa-. Y todo lo que he vivido desde que llegué aquí, excepto la tarde de ayer.
– Hemos pasado la noche buscándote por todos los rincones de la isla. Incluso los hombres de la aldea se han unido al padre Damien en la batida. Creía que te habían… -Calló, asustado por sus propios pensamientos-. Jamás había pasado tanto miedo.
– ¿Cómo me encontrasteis en aquella isla?
– Al amanecer, alguien de la reserva se desplazó hasta allí en su canoa para pescar y dio la voz de alarma en la misión. El padre Damien vino a avisarme.
– ¿Está muy lejos de aquí?
– No, a unos doscientos metros en línea recta desde la zona sur, junto al puerto.
– ¿Cerca de la misión?
– La playa que está frente a esa isla queda algo alejada de la aldea.
– ¿Y cómo pude llegar hasta allí?
Jake se encogió de hombros, como si él se hiciera la misma pregunta.
– Tenías la ropa mojada. Quizá te caíste al agua y la corriente te llevó hasta allí -respondió sin mucha convicción.
– Pero estas playas no son profundas. Es imposible perder pie a no ser que camines mar adentro durante un buen trecho.
– Ann, a veces soy algo huraño e intransigente. Aquí has vivido duras experiencias y yo no he estado a la altura de lo que esperabas de mí. Creo que tienes razón y que no sé tratar a las mujeres…
– ¿Qué tratas de decirme?
– Que en parte me siento responsable de lo que ha ocurrido -dijo, desviando la vista.
– ¿Por qué? ¿Es que sabes lo que ha pasado?
– No, no lo sé. Es sólo una corazonada.
– ¿Cuál? -Ann lo miraba perpleja.
– La otra noche… vivimos unos momentos muy desagradables… -Se calló de repente y bajó la vista.
– ¿Estás insinuando que traté de quitarme la vida arrojándome al mar?
La huidiza mirada de él no dejó ninguna duda sobre su conjetura.
– ¡No, no y no! ¿Cómo puedes pensar esa barbaridad? -preguntó enfadada.
– Quizá te desorientaste, empezaste a caminar por la playa y… -Se detuvo para tomar aire.
– ¡Escúchame bien, Jake Edwards! He pasado por trances infinitamente más duros a lo largo de mi vida y jamás se me ha pasado por la mente cometer la estupidez que estás insinuando -replicó con furia.
– De acuerdo. Eso es lo que quería escuchar.
– Pues vas a oír algo más: soy más fuerte de lo que crees, y no eres tan importante para mí. -A pesar de sus sentimientos, Ann decidió castigarlo un poco más.
– Hemos comenzado con mal pie nuestra vida en común…
– Aún no la hemos iniciado. No estoy muy segura de lo que quiero hacer con mi vida. Han sido tantas las emociones que no termino de centrarme. Desde que llegué a esta isla he soportado humillaciones, violencia e injusticias. No puedo olvidar todo de golpe y empezar desde cero, como si nada hubiera ocurrido. Cuando me casé a ciegas, soñaba con una vida sencilla, con aislarme del mundo, dedicarme a escribir… Ahora estoy en el lugar que debí ocupar a mi llegada, pero con tres meses de retraso y casi por casualidad. Pero ésta no es la vida que yo esperaba, ni la casa donde creía que iba a vivir, y tú no eres el marido que pensaba encontrar. -Estaba tan furiosa que no controló del todo sus palabras, pero en seguida se arrepintió de su brusco reproche.
Él encajó el golpe y no replicó.
– ¿Por qué no me dijiste que lo sabías todo? -preguntó luego más calmada, tratando de desviar aquella incómoda conversación.
– Esperaba que lo hicieras tú. -Jake trató de sonreír.
– Tras el accidente iba a confesarte la verdad, pero cuando Charlotte irrumpió tratándote con tanta familiaridad, cambié de opinión y decidí dejar la isla.
– Nunca me he sentido atraído por ella, te lo he repetido muchas veces.
– Pero habéis sido amantes… -afirmó, para hacerle confesar.
– ¡Jamás! -respondió él con vehemencia-. Si hubiera tenido ese tipo de relación, habría terminado casándome con ella.
– Pues conmigo lo intentaste, aquella mañana en la playa…
– Yo ya sabía que eras mi mujer; quería forzarte a que me lo confesaras. -Su tono era amable.
– ¡Qué forma tan absurda de empezar un matrimonio! -exclamó Ann moviendo la cabeza; la tensión entre ellos disminuyó.
– Joseph me aseguró que eras una mujer muy especial y que sería feliz a tu lado; debí confiar en su palabra. Cometí un gran error.
– Él te describió como un solitario colono que anhelaba compañía.
– Mi hermano ha resultado ser un excelente consejero matrimonial. El problema es que ni tú ni yo confiamos en él… -Los dos sonrieron a la vez-. Pero ahora estás aquí, en el punto de partida. Empecemos desde el principio, Ann. Sé que tu estancia aquí no ha sido fácil, has vivido bajo una gran presión y yo no te he ayudado demasiado. A partir de ahora, te aseguro que todo va a ser diferente. -Se inclinó hacia ella y le cogió la mano.
– Dime que puedo confiar en ti. Necesito creerte -suplicó Ann, aceptando la caricia y estrechándole la mano con fuerza.
– Hazlo, no voy a defraudarte. Quédate para siempre.
La voluntad de unir sus vidas había surgido entre ellos con una extraña fuerza que los impulsaba a tomar la decisión que creían correcta. Todo lo demás apenas importaba, como si el tiempo que miden los relojes se hubiera extraviado.
Capítulo 25
Las primeras luces del alba penetraron en la habitación de Ann Marie inundando todos los rincones con una atmósfera suave y anaranjada. Había dormido profundamente y se levantó para acercarse al ventanal y gozar de la vista que abarcaba desde allí: aquella mañana el cielo era de un azul intenso que se fundía con el color del océano, salpicado de pequeños islotes cubiertos de vegetación; era un placer inigualable contemplar tanta belleza.
Se sentía con fuerzas para dar los primeros pasos que el destino había dispuesto para ella en aquella casa. Al volver la vista, advirtió la existencia de una puerta situada a la derecha de la cama. Estaba cerrada y sintió curiosidad por saber adónde daba. Durante su anterior estancia allí, tras el accidente, no se había percatado de ella, así que accionó el picaporte y comprobó que cedía. Entró en un dormitorio más pequeño y menos suntuoso que el suyo, y observó que la cama estaba deshecha. De repente, una puerta se abrió de par en par en la pared del fondo y Jake salió del baño casi desnudo, con una toalla anudada a la cintura y el cabello chorreándole agua por los hombros. Se quedó parado al verla allí.
– Buenos días, Ann. -Le dedicó una amplia sonrisa-. Espero que hayas pasado una buena noche.
– Sí… gracias… Disculpa, ya me voy -contestó sin mirarlo, roja de vergüenza y cerrando la puerta al salir.
Después se vistió y se reunió con él para tomar el desayuno en la terraza, disfrutando de los cálidos rayos solares que inundaban el ambiente. Durante unos instantes se quedaron en silencio, sin apartar la mirada el uno del otro. Jake tomó la iniciativa.
– Estás muy recuperada.
– Hoy me encuentro mucho mejor -le respondió con amabilidad.
– Hace unos días recibí otra carta de mi hermano y su mujer. Siguen preocupados porque no han recibido noticias desde tu partida -continuó él, intentando iniciar una conversación relajada e inocua-. Es hora de contarles la verdad para tranquilizarlos.
– Les prometí escribir, pero no lo hice. Amanda es mi mejor amiga y no podía comunicarle la decisión que tomé al llegar. Temía que supieras la verdad a través de ellos.
– ¿Por qué te quedaste? ¿Tenías alguna razón especial?
– No tenía adónde ir. No tengo familia ni raíces en ninguna parte. La hermana Antoinette me aconsejó que me quedara un tiempo mientras decidía qué hacer. Tenía intención de regresar en el siguiente barco, pero fui implicándome en la vida de la misión y retrasando la vuelta.
– Y mientras tanto, todos tratábamos de localizarte: mi hermano y su esposa estaban muy preocupados al no haber tenido noticias tuyas, y yo quería anular el matrimonio -puntualizó, negando con la cabeza con una sonrisa-. Pensabas marcharte sin decirme que eras mi esposa… -añadió sin sentimiento, como si aún estuviera pidiendo disculpas por su erróneo proceder.
– No me gusta que me compartan con otra mujer. Ya me pasó una vez y me juré que no volvería a repetirse.
– Eso no ha ocurrido nunca, Ann. No sé cómo convencerte de que estoy enamorado de ti…
Sus miradas volvieron a encontrarse en un largo silencio. Después, ella buscó en su bolsillo y sacó el trozo de coral que se había encontrado colgado al cuello.
– ¿Sabes qué es esto? -Alargó la mano para depositarlo sobre la mesa.
– Es un amuleto. Lo he visto muchas veces entre los hombres de color; suelen llevarlo como colgante. ¿Dónde lo has encontrado?
– Yo también lo tenía colgado al cuello. Alguien debió de colocármelo mientras estaba inconsciente.
– Es muy extraño -dijo mientras lo examinaba-. Hablaré con Joe. Y ahora intenta relajarte; pronto recuperarás la memoria y sabremos qué pasó aquella tarde. ¿Te apetece conocer la casa y los alrededores?
Ann asintió. Recorrieron juntos todas las habitaciones; después atravesaron la terraza posterior de la mansión y bajaron los peldaños de piedra que accedían directamente a una playa de arena blanca sembrada con restos de corales y conchas marinas.
– Este paisaje me cautivó desde que pisé la isla por primera vez. Jamás había visto unas playas tan hermosas, por eso decidí construir la casa aquí, para poder disfrutar de este paraíso -contó entusiasmado durante el paseo.
Más adelante, divisaron un pequeño islote unido a la playa por medio de un estrecho istmo; las armoniosas palmeras crecían casi milagrosamente entre las rocas, ofreciendo una hermosa vista desde la orilla.
– ¿Ese sendero es obra de la naturaleza? -preguntó Ann Marie.
– No; lo hice construir con piedras para unir el islote a tierra. Me gusta adentrarme en el mar y sentarme en soledad bajo las palmeras. Ven, te lo mostraré -dijo, ofreciéndole la mano.
Ann dudó unos segundos, pero finalmente la aceptó y recorrió a su lado el trecho hasta llegar al camino que unía la playa con la pequeña isla. Se acercaban a un grupo de grandes rocas situadas al inicio del mismo cuando, de pronto, ella se detuvo en seco y sintió un escalofrío.
– ¿Qué te ocurre?
– Tengo un presentimiento: hay alguien detrás de esas rocas. ¡Vayámonos de aquí! -exclamó, tirando de él hacia la casa.
– Aquí no hay nadie, Ann -repuso Jake tratando de retenerla.
De repente, ella recordó un color: el amarillo, y un cuerpo sin vida sobre la arena, y una pulsera de coral azul, una sombra a su espalda y unas señales trazadas en la orilla. Se llevó las manos a las sienes y se quedó con la mirada perdida.
– La chica… La chica de la playa… Estaba muerta entre las rocas…
– ¿Qué estás diciendo? -exclamó él, sacudiéndola por los hombros para hacerla reaccionar.
– ¡Tenemos que ir al sur! ¡Ella está en la playa! -gritó, volviéndose a toda velocidad en dirección a la casa.
– De acuerdo, pero antes serénate y cuéntame qué has recordado -dijo Jake mientras intentaba frenarla en su alocada carrera.
– ¡Ya sé lo que pasó aquella tarde! Estaba en la playa y a lo lejos vi un bulto; me acerqué y descubrí el cuerpo de una joven de color tendida sobre la arena. Después, alguien me atacó por la espalda y perdí el conocimiento. ¡Vamos a hablar con Joe Prinst! -exclamó, tirando de su mano hacia la escalera.
Fueron en seguida al pueblo y el jefe de policía los acompañó con varios agentes hasta la misión.
– Ann, cuéntanos desde el principio qué ocurrió aquel día -le pidió Jake junto a la cabaña.
– Al salir del dispensario, ante la puerta de entrada, encontré una marca en la arena, señalando una dirección. -Los llevó al lugar exacto donde estaba la primera flecha-. Seguí las marcas, como la vez anterior, cuando me dejaron el hatillo con las pruebas.
– ¿Señales? ¿Pruebas? ¿Hay algo que yo no sepa, Joe? -preguntó Jake, molesto.
– Alguien le envió a Marie unas pruebas que incriminaban a Jeff Cregan.
– ¿Cómo eran esas señales? ¿Puedes dibujar una?
– Son muy simples -contestó Ann Marie, cogiendo una rama e inclinándose para trazar una cruz en la arena con el extremo superior en forma de flecha.
– ¿Qué hizo usted? ¿Las siguió? -preguntó Joe Prinst.
Ann fue detallando sus pasos en el tramo de playa hasta el lugar donde halló el cadáver. Llegaron a la zona rocosa junto al límite de vegetación, pero allí no había rastro de ninguna mujer; el agua y el viento se habían encargado de borrar todas las huellas.
– Estaba aquí. Llevaba un vestido de flores amarillas; era una chica joven y estaba muerta, aún recuerdo la frialdad de su piel cuando le cogí la mano…
– ¿Y qué pasó después?
– Alguien me agarró por detrás y me tapó la nariz y la boca. Sentí que no podía respirar… Y no recuerdo nada más.
Jake se dirigió a la orilla de la playa y señaló con el dedo índice mar adentro.
– La isla Elizabeth está justo enfrente. Allí apareciste, Ann.
– Quizá su agresor la dejó inconsciente y la arrojó al mar… -sugirió Prinst.
Ann Marie se estremeció al oír esa teoría.
Los agentes regresaron de la inspección e informaron a su superior.
– Mis hombres han visitado la reserva y me informan de que allí no tienen noticia de la desaparición de ninguna mujer.
– No estoy loca, sé lo que vi ese día. Era una chica joven…
– Ann, nadie está dudando de tu palabra. -Jake le pasó un brazo por los hombros para tranquilizarla.
– Es posible que el agresor se haya deshecho del cadáver. Y si lo arrojó al mar, como a usted, puede que nunca aparezca -concluyó Joe Prinst.
El regreso al hogar se le hizo eterno. La inseguridad y el miedo llenaban de incertidumbre la mente de Ann Marie.
– ¿En qué piensas? Apenas has comido, Ann. -Estaban sentados a la mesa en el porche. Había anochecido y una brisa fresca y húmeda invadía el ambiente.
– Intento descifrar este misterio. Sé que todo está aquí -dijo, señalándose la frente-, pero no consigo hacerlo salir. He pasado casi un día en blanco y necesito saber qué me pasó.
– No debes obsesionarte. Deja que Joe haga su trabajo; estoy seguro de que pronto quedará todo resuelto.
– Es que… Jake… tengo dudas… No sé si ese misterioso hombre me… -No pudo continuar exponiendo sus temores y unas lágrimas se deslizaron por sus mejillas.
– El doctor te examinó y confirmó que no habías sufrido violencia… ningún tipo de violencia. Puedes estar tranquila -dijo él, acariciándole la mano sobre la mesa-. Tienes que superar esto.
– Lo siento, pero no consigo olvidar el rostro sin vida de aquella chica. He presenciado tanto dolor en este lugar… Hace poco, una adolescente murió entre mis brazos durante un parto y no pude ayudarla. Y también me ha tocado lavar los cuerpos de otras dos jóvenes a quienes habían violado y asesinado salvajemente. Y ahora esta última, tirada sobre la arena… ¡Eran niñas! ¡Niñas inocentes! -exclamó, llorando sin control.
– Vamos, cálmate. No volverá a ocurrir, te lo aseguro. No permitiré que se cometa otra salvajada en esta isla. Ven aquí -dijo, tirando de ella, sentándola sobre sus rodillas y acunándola mientras descargaba la tensión contenida. Le acariciaba el cabello y la espalda intentando calmarla-. Yo estaré muy cerca para protegerte.
Después se quedaron en silencio, unidos en un abrazo que significó un tibio acercamiento para ambos, y no sólo físico. Ann tuvo la sensación de que por primera vez era importante para alguien, y cuando desahogó su dolor descubrió que su carga se había aliviado. Presintió que todo iba a cambiar a partir de aquel momento.
Cuando llegaron a la puerta del dormitorio de Ann era medianoche. Él la tenía sujeta por la cintura y se detuvo, mirándola. Ann esperaba una señal para invitarlo a entrar, pero Jake la esperaba de ella.
– Buenas noches, procura descansar.
– Gracias… -Ann no se movió, lo seguía mirando, expectante.
Él se acercó despacio y la besó en los labios con ternura. Después se apartó y abrió la puerta del dormitorio.
– Hasta mañana -dijo, encaminándose hacia el suyo y dejándola sola.
Ann entró y cerró la puerta, y regresó a la soledad de su lecho. Le habría gustado pasar la noche con Jake, pero no se atrevió a invitarlo. Esperaba que después de aquella velada en la que se había producido un acercamiento entre ambos, él tomase la iniciativa, pero se equivocó; quizá no quisiera presionarla, y tratase de demostrarle que podía esperar el tiempo que fuese necesario. ¿Y si en realidad no la necesitaba porque tenía a Charlotte? No, sacudió la cabeza con energía para ahuyentar ese pensamiento. ¿Qué hombre habría insistido con tanta tozudez para convencerla de su amor? Se lo había dicho varias veces, y Ann lo escuchaba y no respondía lo que deseaba responderle: que ella también lo amaba. Porque tenía su orgullo, y por ese estúpido orgullo iba a dormir sola aquella noche.
Capítulo 26
Por la mañana, Ann Marie bajó la escalinata y encontró a Jake en la puerta del cobertizo, dando instrucciones al nuevo capataz y vigilando cómo los operarios cargaban en una de las camionetas algunos sacos y bidones de productos químicos con destino a los sembrados. Al advertir su presencia, se dirigió hacia ella con gesto tranquilo.
– ¿Cómo te encuentras esta mañana?
– Mejor, gracias. Necesito regresar a la misión, debo recoger las últimas cosas… si no tienes inconveniente.
– No vayas sola, por favor -le suplicó intranquilo.
– Me acompañan dos sirvientas.
Él se encogió de hombros.
– De acuerdo. Ve a donde quieras. Sólo te impongo una excepción: el puerto… -Esta vez esbozó una franca sonrisa-. No quiero que me dejes.
Ann no pudo resistirse a aquella mirada que parecía sincera y respondió sonriendo.
– Estaré de vuelta antes de que oscurezca.
– Llévate esa camioneta -dijo Jake, señalando uno de los vehículos que se encontraban aparcados junto al muro del cobertizo-. Es la más segura.
Ella lo miró mientras maniobraba y observó que no le quitaba la vista de encima hasta que salió por la gran verja de acceso a la propiedad. Esta vez tomó la ruta del puerto, más transitada y con mejor comunicación con la parte sur de la isla. Tras dejar atrás el pueblo, Ann observó que había un acceso asfaltado que se dirigía hacia la playa; le pareció raro, pues no estaba cerca de la comunidad de los blancos. Decidió explorar aquella zona y giró para adentrarse en el paraje. El camino, recto, desembocaba en una empalizada que rodeaba una gran casa de madera. El jardín delantero estaba poblado de plantas silvestres que crecían en libertad, sin rastro de que nadie cuidara de ellas, y la fachada principal mostraba grietas y herrumbre provocadas por la humedad, con claros signos de abandono. En otros tiempos debió de ser un hogar acogedor. En un lateral, junto a la casa, una construcción rectangular de madera sin pintar revelaba la existencia de unas cuadras que parecían a punto de derrumbarse
– Parece que no vive nadie aquí. ¿Sabéis a quién pertenecía esta casa? -Les preguntó a las sirvientas que la acompañaban.
– Al amo, señora -respondió la de más edad, una mujer de unos cuarenta y cinco años y ojos grandes y oscuros como su piel.
– Bueno, ya sé que todas las casas le pertenecen, lo que preguntaba es quién vivió aquí.
– El amo, señora -repitió la mujer.
Ann decidió no preguntar más, pero su curiosidad la llevó a bajarse del vehículo para examinar con mayor minuciosidad la casa. Se dirigió hacia la empalizada y empujó la puerta, que colgaba de una sola bisagra. Subió los tres peldaños del porche de madera y advirtió que el tejado parecía a punto de caerse; los tablones apuntaban peligrosamente hacia abajo, empujando las vigas que lo sostenían y que realizaban auténticos esfuerzos por mantenerse erguidas. Se encaminó a la puerta principal y trató de abrirla, pero sin éxito. La cerradura era grande y debía de funcionar con una llave de metal antigua. Recorrió el porche acercando la cara a las ventanas para mirar dentro. La luz penetraba a través de los cristales y mostraba un salón amueblado con dos sofás de color claro en el centro, una mesa rodeada de varias sillas de madera maciza y una lámpara de cristal sobre ella. La elegancia de los muebles contrastaba con la deteriorada fachada y sus alrededores. Continuó hacia la parte posterior y a través de otra ventana vio un dormitorio. Había una cama grande, con la cabecera forrada con una elegante tela de Toile de Jouy con fondo beige, figuras humanas y paisajes en color rojo, haciendo juego con la colcha y las cortinas. Todo parecía en perfecto orden excepto por una cosa: la cama estaba deshecha, con la colcha y las sábanas abiertas como si alguien acabara de levantarse. A través de la ventana escudriñó todos los rincones para comprobar si la casa estaba habitada, pero el armario frente a la cama estaba cerrado y no había huellas de ropa o zapatos por ningún sitio. Sin embargo, Ann vio algo de color negro en una de las mesillas de noche, junto a la cama. ¿Era un trozo de tela? Se acercó un poco más hasta pegar la nariz al cristal y reconoció los extremos redondeados y largos de unos guantes de piel.
Después acabó de rodear la casa e hizo un nuevo descubrimiento: en la esquina posterior, en el suelo, había un recipiente de plástico viejo y descolorido que contenía agua y un ramo de flores recién cortadas. De repente, Ann recordó su conversación con Prinst el día que ella le llevó las pruebas recibidas tras el asesinato de la maestra, y tuvo un presentimiento.
– ¿Saben si fue cerca de aquí donde hallaron el cadáver de la maestra? -preguntó al regresar al coche, donde la esperaban sus dos acompañantes.
– Sí, señora. Estaba en la parte posterior de la casa, enterrada en la arena de la playa. Y nuestra pequeña Siyanda también apareció muy cerca de ella, entre los matorrales…
– Entonces… Las dos mujeres murieron el mismo día y en este mismo lugar. -Miró a las sirvientas aguardando una respuesta.
– Sí, señora.
Ann Marie no quiso continuar la conversación para no dar pie a comentarios entre el servicio. Aquella era una isla pequeña y los rumores circulaban a gran velocidad.
Al llegar a la misión, tuvo un reencuentro feliz y triste a la vez con los religiosos y las niñas del orfanato. Ann Marie quería que la escuela continuara con su labor y encargó la responsabilidad a una de las chicas de más edad que había mostrado una excelente aptitud para aprender durante aquellos meses. Prometió visitarlos a menudo para seguir su evolución, y tras un entrañable almuerzo de despedida, se disponía a emprender el camino de regreso a su nuevo hogar cuando advirtió que un grupo de hombres se acercaba a toda prisa a la misión. El primero de ellos cargaba con una mujer sin vida, y Ann Marie la reconoció en seguida: era la chica que había descubierto en la playa días antes.
Al examinar su cuerpo en el pequeño hospital, confirmaron que también había sido salvajemente violada, aunque apenas mostraba marcas en la piel que evidenciaran golpes o rasguños. Sin embargo, una sombra violácea alrededor de la garganta certificaba de nuevo que la causa de la muerte había sido el estrangulamiento, aunque, esta vez, la víctima no llevaba pañuelo, ni alrededor del cuello ni en la cabeza.
Ann Marie regresó a la mansión escoltada por las dos mujeres de color que la habían acompañado, y llena de inquietud. Al llegar, tras saber que el jefe de policía estaba en la casa, se dirigió al porche. Lo halló fumando un cigarro junto a Jake y observando los sembrados. Una gran tormenta comenzaba a descargar y el ambiente se tornó gris y desapacible.
– Hola, señor Prinst. -Los dos hombres se levantaron al verla.
– Buenas tardes, hermana… Disculpe, quiero decir, señora Edwards -balbuceó el policía, azorado-. Jake me acaba de contar lo de su matrimonio. Mi más cordial enhorabuena.
– Gracias, es usted muy amable -respondió con una sonrisa-. ¿Se ha enterado ya, Joe?
– Sí, me han informado mis hombres. Usted tenía razón: el cadáver de la joven apareció entre unas rocas, en la playa del sur, junto al puerto, no muy lejos de donde nos indicó.
– En la aldea me han dicho que nadie la echó en falta porque su familia creyó que había tomado el barco hacia Preslán, adonde se dirigía para trabajar como sirvienta. Jamás imaginaron que no había llegado a su destino -informó Ann.
– Ahora necesitamos su ayuda, señora Edwards. Intente recordar todo lo que ocurrió aquel día -le pidió Prinst, que se había sentado a su lado.
– Sólo puedo repetirle lo que le dije. Hallé el cuerpo de la chica en el lugar que les indiqué y alguien me atacó por detrás.
– ¿Y qué más? ¿Viste su cara? ¿Era blanco o de color? -preguntó Jake con interés.
– No lo sé; sólo recuerdo el olor y el tacto de unos guantes de piel sobre mi cara antes de perder el conocimiento.
– Empiezo a sospechar que el hombre que dibujó aquellas cruces en el suelo es el propio asesino, y que su única intención era acabar con usted. Al parecer, ha cambiado su método y ahora se dedica a asesinarlas de dos en dos, una de cada raza. Ciertamente, corría un gran peligro en la misión. Ese día estuvo usted a punto de ser su segunda víctima.
– ¿Por qué ha llegado a esa conclusión?
– Porque ha estado presente en dos de los escenarios, señora Edwards. Es obvio que estuvo cerca de Christine, la maestra, ya que le cogió uno de los pendientes. Y ahora, en este último crimen, él mismo fue guiándola al sitio exacto donde estaba el cadáver de la chica, una zona solitaria donde también podría deshacerse de usted sin testigos.
– ¿Y el pañuelo manchado de sangre que me envió? ¿Qué significado tenía?
– ¿Qué pañuelo? -preguntó Jake, vivamente interesado.
– Estaba junto al pendiente de Christine. El misterioso personaje que estableció contacto con tu esposa le envió esos dos objetos -respondió Prinst-. El doctor White me ha confirmado que la sangre pertenecía a la maestra.
– Pero ese pañuelo sólo lo utilizan los hombres blancos… -rebatió Ann.
– Quizá el asesino lo robó y se lo envió para incriminar a Cregan. Estoy seguro de que se trata de un hombre de color que trabaja en la plantación.
– Además de ese pañuelo, ¿qué otras pruebas tenía para acusar al capataz? -preguntó Ann.
– Lo sorprendí en medio de los sembrados a punto de forzar a una chica de color… -explicó Jake-. Es un indeseable…
– Había estado bebiendo toda la tarde, y le gustaban las jóvenes de la reserva. Es un hombre violento que pierde el control fácilmente -apostilló Prinst.
– Pero si el asesino pretendía inculpar al capataz, con este nuevo crimen le ha declarado inocente, ¿no creen? -discrepó Ann de nuevo.
– Si. Es cierto. Pero quizá no estuviese apuntando hacia Cregan, sino hacia cualquier hombre blanco de la isla.
– De todas formas, no lo pongas en libertad todavía, Joe -sugirió Jake.
Ann entendió aquello como una orden, lo que confirmaba que su marido tenía poder sobre la ley.
– De acuerdo. Estará entre rejas el tiempo que sea necesario. -La respuesta equivalía a un discreto «Sí, señor».
– Señora Edwards, ¿recuerda algún otro detalle, aunque sea insignificante?
– Cogí la mano de la chica. Estaba fría y en la muñeca llevaba un brazalete hecho con trozos de coral azul turquesa. Y ahora que lo pienso… No lo llevaba puesto cuando hemos examinado su cadáver hace un rato.
– ¿Se acuerda de algo más que pueda ayudarnos?
– Las marcas dibujadas en la arena eran recientes -respondió pensativa.
– ¿Había huellas humanas junto a ellas?
– No. Las busqué, pero no vi pisadas.
– Esto refuerza más mi teoría: el asesino depositó el cadáver desde el interior de las plantaciones y por allí se dirigió a la misión, dibujó las cruces para que usted las siguiera y regresó por la playa caminando por el agua, para evitar dejar huellas. Quería atraerla hacia el lugar donde la estaba esperando.
Ann Marie permaneció en silencio, reflexionando unos instantes.
– Siento que hay algo que se nos escapa. Ese hombre no actúa siempre de la misma manera. A las mujeres de color apenas les hizo daño al violarlas y a todas las asesinó de la misma forma: estrangulándolas con su propio pañuelo. Sin embargo, con la maestra no actuó así. No la forzó, pero la golpeó con saña hasta matarla.
– Sí. Eso fue muy duro. Estaba embarazada…
– ¿Embarazada? Me dijo usted que era soltera. ¿Quién era el padre?
– Eso es algo que…
– La situación personal de la maestra no viene al caso en estos momentos -intervino Jake-. Ahora, lo importante es averiguar quién atacó a mi esposa.
– Por supuesto -respondió sumiso el policía.
– La maestra murió el mismo día que la otra joven de la aldea, ¿no es así? -preguntó Ann.
– Sí. Aunque apareció días más tarde, la autopsia reveló que llevaba muerta el mismo tiempo que la otra chica.
– Y en el mismo lugar, en los alrededores de una casa abandonada, cerca del puerto…
Ann estaba tan concentrada en sus deducciones que no advirtió la mirada que intercambiaron los dos hombres.
– Así es -respondió Prinst.
– ¿Y si la persona que me deja las señales fuera un simple testigo, alguien que ha presenciado los últimos asesinatos pero no puede probarlo ni acusar a un blanco porque nadie le daría crédito?
– ¿Cuál es su teoría sobre el asesinato de la maestra? -preguntó el policía, vivamente interesado.
– Según he sabido, estaba enterrada a pocos metros de donde apareció el cuerpo de la chica de color, y ambas murieron el mismo día. Quizá la maestra llegó de improviso, reconoció al agresor y éste la emprendió a golpes con ella para que no le delatara.
– No estoy de acuerdo con esa teoría -declaró Jake, tajante. Después se dirigió a Prinst-. Ann ha vivido demasiado tiempo entre la gente de color y le cuesta desconfiar de ellos. Cuando se integre más entre nosotros y conozca a sus vecinos, cambiará de parecer.
– No son prejuicios -respondió ella con enojo ante el comentario-, son hechos. ¿Por qué un hombre que se excita violando a mujeres de su misma raza no siente lo mismo con las blancas? La maestra fue apaleada, y a mí me dejó inconsciente para arrojarme al mar, con intención de que muriese ahogada. Sin embargo, las chicas de color fueron forzadas y estranguladas. ¿Qué explicación tienen ustedes para ese comportamiento? -Ambos hombres se miraron sin decir nada-. Pues yo insisto en mi teoría: creo que la maestra se encontraba en el lugar equivocado, fue testigo de algo que no debió presenciar y la asesinaron para asegurarse de su silencio.
– ¿Y usted? ¿Por qué cree que fue atacada? -indagó Prinst.
– Quizá porque llegué demasiado pronto al lugar de los hechos. Alguien me avisó con las señales, y al aparecer de forma inesperada, es posible que sorprendiera al asesino cuando trataba de deshacerse del cuerpo y borrar las huellas. Además, los hombres de la reserva no utilizan guantes de piel. Debería interrogar a los miembros de la comunidad sobre qué hacían y dónde estaban aquella tarde.
Prinst miró a Ann Marie y después a su jefe, esperando confirmación sobre la sugerencia.
– Hazlo, Joe. Ann se quedará más tranquila, y yo también.
– De acuerdo.
– Pero sigue interrogando también a los miembros de la reserva. El amuleto que Ann llevaba colgado indica claramente que alguien se lo colocó cuando estaba inconsciente -dijo Jake, contrariando la teoría de ella.
– ¿Qué amuleto? -preguntó Joe con interés.
Jake fue a su despacho, regresó con él y lo depositó sobre la mesa. Prinst lo observó, sujetándolo durante unos instantes.
– Este talismán es un conjuro contra la muerte. Las mujeres de la aldea suelen ponérselo a sus hijos porque creen que los protegerá. ¿Dice usted que lo llevaba al cuello cuando apareció en la isla Elizabeth?
– Sí.
– Esto confirma la presencia de gente de color allí aquella tarde. De todas formas, no hay que descartar ninguna pista. Este caso es un auténtico galimatías. Espero encontrar algún otro indicio que nos aclare algo más -añadió levantándose-. Les dejo. Su colaboración ha sido de gran ayuda, señora Edwards. Si recuerda más detalles, hágamelo saber.
Jake y Ann se quedaron en silencio tras su partida. Ella trataba de asimilar las novedades que Joe Prinst les había transmitido, y su intuición le decía que el asesino estaba cerca, en la playa de poniente, entre los ciudadanos blancos.
– ¿Qué tal ha ido tu visita a la misión?
– Bien -respondió encogiéndose de hombros-. He prometido visitarlos con asiduidad, la escuela debe seguir funcionando y tengo que emplearme un poco con las niñas.
Jake la miró desde su sillón con una expresión que a ella le pareció de desacuerdo.
– Ann, es peligroso. Deberías dejar de salir hasta que este caso se resuelva. Me he quedado algo intranquilo esta mañana, cuando te he dejado marchar. Y ahora, con esta novedad… -Negó con la cabeza con preocupación.
– He estado acompañada todo el tiempo. No hay de qué preocuparse. Ese hombre sólo ataca a las mujeres cuando están solas.
– De todas formas, deberías ser prudente. Puedes enviarles todo lo que quieras, pero de momento quédate en casa.
Sin embargo, a Ann todavía le dolía su comentario sobre su convivencia con los nativos.
– No es dinero ni comida lo que necesitan, sino personas que se preocupen por esos niños huérfanos y por los enfermos que no tienen acceso a un hospital decente, ni posibilidades de ser visitados por el doctor White.
– Tú no puedes cambiar esa situación.
– Pero tú sí, y hasta ahora no lo has hecho. Eres británico, sin embargo te has adaptado muy bien a sus costumbres.
– Yo no he dictado estas leyes -contestó, tratando de ser conciliador.
– Es la segunda vez que te justificas ante mí con ese argumento -replicó, esbozando una mueca-, pero no me sirve. Puedes mejorar las condiciones de vida de esa gente sin cambiar ninguna norma establecida. Sólo tienes que aumentarles el sueldo a los peones, construir un hospital digno y una escuela, permitir que puedan adquirir productos de primera necesidad…
– Esto no es Londres, Ann, y tú eres blanca.
Al oír esas palabras, se levantó y tomó aire.
– ¿Y eso qué significa? ¿Qué debo olvidarme de ellos? Pues lo siento, no pienso hacerlo.
Jake se levantó también, y rodeó la mesa hasta colocarse a su lado. La tomó de los hombros y la atrajo hacia él.
– Ann, no pretendo que dejes de visitarlos, pero deberías pensar en tu seguridad y obrar con sensatez. Tengo miedo de que te ocurra algo, eso es todo. Necesitas tiempo, y lo entiendo. Pero éste es ahora tu hogar y deberías hacer un esfuerzo por adaptarte.
Ella abandonó el porche sin responderle y subió a encerrarse en su dormitorio. Le molestaba su actitud protectora, porque intuía que tras ella se agazapaba el carácter autoritario que todos conocían en aquel lugar donde él era el amo.
Un estruendo precedido de un resplandor retumbó en la habitación y a continuación se fue la luz. Nubes plomizas habían cubierto el cielo por completo y descargaban con fiereza un torrencial aguacero; una densa penumbra llenó la sala. Ann se acercó a las ventanas para contemplar la tormenta y, con el fragor de los truenos, ni siquiera oyó los golpes en la puerta y los pasos que se aproximaban. Jake se acercó lentamente y le colocó una mano en el hombro. Ella soltó un grito de terror y se volvió de golpe.
– Tranquila, tranquila. Soy yo -dijo Jake, estrechándola con suavidad-. Vamos, deja de temblar. ¿Estás bien?
– Sí, ya ha pasado. Por un instante he creído que estaba de nuevo en la playa, y que la siniestra sombra volvía a atacarme por detrás…
– No debes pensar en eso -le susurró mientras le acariciaba la espalda-. Lamento lo de antes, pero ahí fuera corres peligro, y jamás me perdonaría que tuvieras otro percance. -Su tono de voz sonaba sincero.
– Yo también lo siento. Hemos vivido demasiado tiempo en extremos opuestos y la maniobra de aproximación me resulta complicada. Debes darme tiempo.
Jake se apartó para mirarla, levantó una mano y retiró un mechón de cabello de la frente de Ann con extrema delicadeza. La tormenta arreciaba y la luz de los relámpagos interrumpía intermitente la cómplice penumbra que los encubría. Jake le acariciaba la mejilla con el dorso de los dedos.
– No quiero agobiarte. Eres una mujer fuerte, con carácter. Y esas cualidades aumentan mi admiración por ti. Ahora no puedo perderte. Haré lo imposible para que estés segura de mis sentimientos… y algún día espero tener esa misma seguridad respecto a los tuyos.
Ella sintió que sus recelos hacia él desaparecían. La impresión que le causaron esas palabras la devolvió a la realidad: había sucumbido a un sentimiento mucho más profundo de lo que en un principio imaginó, y la tarea de evitarlo se le hacía difícil. Deseaba ser su esposa, y esperó un beso robado, una caricia que iniciara el acercamiento que ambos estaban deseando, pero Jake seguía inmóvil, aguardando también una señal de su parte.
Tras un instante de indecisión, él la besó en la mejilla. A continuación se dio la vuelta y se encaminó despacio hacia la puerta. Ann comprendió que no quería forzar la situación y esa actitud le gustó.
– Jake… -Él se volvió para mirarla-. Gracias. -Él asintió y salió de la estancia.
Capítulo 27
La mañana amaneció oscura y fresca; la lluvia había cesado dejando un rastro de humedad en el ambiente y olor a tierra mojada. Desde el ventanal, Ann descubrió la silueta de Jake paseando por la playa en dirección al istmo que unía el pequeño islote a la costa. La imagen que se había forjado del temido dueño y señor de la isla se desvanecía al observarlo en aquella soledad, con la cabeza baja y las manos en los bolsillos. Ann se preguntaba qué profundos pensamientos albergaría en aquellos instantes. Para averiguarlo, se vistió con rapidez y salió a reunirse con él. Desde su reencuentro como marido y mujer, Jake la había tratado con respeto, pero ella añoraba al hombre descarado que la había hecho vibrar cuando la besó por primera vez en aquella misma habitación. Esbozó una sonrisa al recordar aquellos días en que los dos se mintieron mutuamente, haciéndole creer al otro que ignoraban su verdadera identidad.
El pequeño trozo de tierra era un lugar alfombrado de verde hierba, con un pequeño cobertizo cubierto con hojas de palma. Jake estaba absorto, mirando el mar, sentado en un rústico sillón de madera.
– Hola -saludó Ann con timidez.
Él la recibió con una sonrisa, invitándola a sentarse a su lado. Durante unos instantes se quedaron en silencio, contemplando el vaivén de las olas color turquesa que lamían los bordes rocosos del islote.
– ¿Conoces la leyenda de la isla de los Delfines? -preguntó Jake, señalando hacia otra isla situada frente a ellos, mar adentro, cuyas extensas orillas de arena blanca se recortaban como una línea divisoria entre la frondosa vegetación del interior y el azul del océano-. Cuentan que un delfín salvó a un niño de morir ahogado, montándolo en su lomo cuando cayó desde una pequeña canoa mientras iba a pescar con su padre. Se dice que, desde entonces, los delfines merodean alrededor de ella para proteger a los visitantes que llegan a su playa.
– ¿Los has visto alguna vez?
– Sí, con frecuencia. Es sólo una leyenda. Estamos en una zona de paso de muchas especies marinas; también son frecuentes los tiburones.
– ¿Tiburones? No sabía que estas playas fuesen tan peligrosas. Cuando estaba en la misión, todos los días me bañaba en el mar…
– No suelen acercarse a la playa. De todas formas, hay redes protectoras a una distancia prudencial en las zonas de baño. En esta parte de la isla no corres ningún peligro.
– Me imagino que en el sur no ocurre lo mismo -musitó, dirigiéndole un velado reproche.
– Ordené colocarlas alrededor de la misión al día siguiente de conocerte. No podía permitir que te ocurriera nada malo -dijo, volviendo la cabeza para mirarla.
Ella le sonrió, pero no por gratitud, sino por la dulce expresión que vio en su mirada. Jake le devolvió la sonrisa y se quedaron en silencio, acariciándose con los ojos.
– El día que te vi por primera vez en la playa -continuó Jake-, me maldije por el error de haberme casado a ciegas. Pensé que era a ti a quien quería por esposa. En aquel momento, ordené a mis abogados que iniciaran los trámites para agilizar la anulación. Quería estar libre para conquistarte.
– Cuando me besaste tras el accidente, ¿sabías ya quién era?
Él negó con la cabeza.
– Fue una maniobra arriesgada. Creía realmente que eras una religiosa, pero tenía que seducirte, aunque fuera incitándote a pecar. -Sonrió travieso.
– ¿Y si te hubiera rechazado?
– Habría ido más despacio. -Se encogió de hombros.
– ¿Cómo me descubriste entonces?
– Por mi sirviente. Él te reconoció cuando te traje a casa tras el accidente, pero no me lo dijo hasta que regresaste a la misión. Después, consulté con la autoridad del puerto la lista de pasajeros del día de tu llegada y comprobé también que no habías comprado el billete de regreso.
– Pues estuviste a punto de no conocerme nunca. Fue la hermana Antoinette quien insistió para que me quedara durante un tiempo, mientras me aclaraba las ideas. A ella le debes que esté ahora aquí.
– Mi vida siempre ha dependido del azar… Y debo reconocer que no me ha ido mal.
– ¿Tú crees en esas cosas? -preguntó escéptica.
– Por supuesto. Todo lo que me ha pasado a lo largo de los últimos años ha sido consecuencia de una cadena de casualidades. Gané esta isla en una partida de cartas, hallé una mina de diamantes en unas tierras que también conseguí de forma poco corriente; y, por último, después de tomar una decisión equivocada al rechazarte el día de tu llegada, decides quedarte. ¿Cómo quieres que no crea en mi buena estrella? Aún me cuesta creer que estés aquí y que seas mi mujer…
– No cantes victoria todavía. -Lo miró de reojo, elevando una ceja.
– Me emplearé a fondo para que dejes de verme como un ser despreciable, salvaje, cínico, déspota, engreído, soberbio… -recitó los calificativos que ella le había dedicado a lo largo de su conflictiva relación.
Ann sonrió.
– Observo que además de ser afortunado tienes buena memoria.
– Y pienso convencerte de que estás equivocada.
Se acercó a ella despacio, se inclinó hacia sus labios y se los rozó tímidamente. Ann cerró los ojos y esperó un beso más profundo, pero Jake se detuvo y se alejó unos centímetros; ella avanzó para seguir unida a él, y al abrir los ojos se encontró con los suyos, que la observaban.
– Dime que te quedarás para siempre -pidió Jake en voz baja, alzando el mentón para mirarla.
Ann estaba en una nube. Sus sentimientos luchaban por escapar y gritarle que sí, que quería estar con él el resto de su vida, pero era incapaz de articular palabra. Posó la palma de la mano en su áspera y angulosa mandíbula y colocó el pulgar en el hoyuelo de la barbilla mientras decía que sí con la cabeza. Entonces Jake la atrajo hacia él y la besó con avidez, sentándola sobre sus rodillas y acariciándole la piel bajo el jersey. Ann respondió aferrándose a su cuello y revolviéndole el pelo.
– Tengo una fantasía contigo desde hace tiempo -susurró Jake en su boca.
– Cuéntamela.
– Estoy aquí, solo… Y de repente llegas tú y empiezo a desnudarte… -dijo mientras le levantaba el jersey y la dejaba en ropa interior-. Y hacemos el amor durante horas…
Ann notó que le ardían las mejillas y que su cuerpo vibraba al sentir los labios deslizándose por el cuello hacia el escote. Comenzó a desabrocharle la camisa con torpeza, entregada ya a una pasión desbocada; después rodaron sobre la hierba fresca, inflamados por una delirante excitación. Ann estaba viviendo también su propia fantasía, la de su protagonista moribunda que se entregaba al clandestino amante en los últimos días de su vida, despojada de prejuicios e inhibiciones.
Pero ella estaba sana, y sentía cómo él recorría su cuerpo provocándole un deseo incontrolado. Con John jamás había experimentado aquellas sensaciones. Jake era impetuoso y complaciente a la vez, un experto amante que la hizo vibrar y entregarse sin reservas a una pasión que inundó aquel trozo de tierra rodeado de un mar azul turquesa. Parecían dos extraños que se hubiesen conocido recientemente y trataran de mostrar su lado más atractivo para agradar al otro.
Sin necesidad de hablarlo, habían acordado empezar desde cero, como si el tiempo hubiera retrocedido, como si ella acabara de desembarcar y estuvieran midiendo el espacio de cada uno. Atrás quedaban la hermana Marie y el amo de la isla. Ann descubrió en Jake a un hombre hasta entonces desconocido: tierno y afectuoso, y sin rastro de arrogancia. Estaban en el punto de partida y el camino por recorrer para alcanzar una confianza plena entre los dos era largo, pero los obstáculos habían disminuido, o al menos se habían suavizado.
Había oscurecido ya cuando regresaron, felices, a la casa. Al entrar en el salón fueron abordados por Nako, quien le entregó a su señor un telegrama procedente del continente. Jake lo leyó de inmediato.
– Envía respuesta a Jensen -le dijo al sirviente-: debe esperar instrucciones y preparar la documentación para los abogados. En una semana tendrá noticias mías.
– ¿Kurt no está en la isla? -preguntó Ann.
– No. Ayer le envié al continente para que realizara unas gestiones. ¿No lo sabías?
– ¿Por qué habría de saberlo?
– No sé… Creo que sois muy amigos…
– Jake, lo que presenciaste aquella noche fue el resultado de un exceso de alcohol. Nada más.
– ¿Por qué te fuiste con él?
– Fue una casualidad. Cuando regresaba a la misión estuve a punto de chocar con su coche; entonces me invitó a tomar una copa -explicó, encogiéndose de hombros-. Yo estaba muy mal, acababa de dejarte besándote con Charlotte y bebí más de la cuenta. Si quieres saber toda la verdad, aquí la tienes: él me besó, y yo no se lo impedí… pero me arrepentí en seguida y decidí irme de allí. Quería marcharme, pero estaba demasiado bebida y él… bueno… -volvió a encogerse de hombros a modo de disculpa-, insistió para que me quedara. La escena que viste no era lo que parecía; estaba tratando de que me soltara. Cuando llegaste y me sacaste de allí sentí un gran alivio. No estoy orgullosa de mi comportamiento de aquella noche, pero ya está hecho y no puedo dar marcha atrás.
Ann observó a Jake, que miraba al suelo decepcionado.
– ¿Te sentiste atraída por él?
– No, nunca -respondió enérgica.
– Pero él sí se fijó en ti -dijo, levantando la vista de nuevo.
– Como casi todos los hombres de esta isla -replicó ella, tratando de suavizar aquella incómoda conversación.
– Dime la verdad, por favor. ¿Hay algo más que yo deba saber? -Su tono era de súplica.
– No, no hay nada más. Quizá no he debido contarte esto, pero me parece que debes saber todo lo que ocurrió. No quiero que haya secretos entre nosotros. Deseo que empecemos de cero dejando atrás todo lo que ha pasado.
– Todavía no sé cuáles son tus sentimientos hacia mí.
Ann, intranquila por la reacción de Jake ante su confesión, se le acercó y le rodeó la cintura con los brazos.
– Después de lo que ha ocurrido hoy, no deberías tener esas dudas.
Pero él seguía tenso, y Ann resolvió pasar al ataque para contrarrestar sus reproches. Así la contienda quedaría equilibrada.
– ¿Qué más puedo hacer para convencerte de mi amor? Exiges demasiado, cuando fuiste tú quien puso reparos a este matrimonio y me rechazó sin contemplaciones.
– Eso es un golpe bajo -replicó Jake, dolido-. Ya te expliqué lo que ocurrió el día de tu llegada. Me equivoqué, es cierto, pero después hice todo lo posible para arreglarlo. ¿Vas a pasarte toda la vida reprochándome ese error? Pues bien, quiero que salgas de dudas de una vez para siempre: yo estoy seguro de mi amor, y lo estoy desde que te conocí. Pero creo que tú necesitas tiempo para aclarar tus sentimientos -dijo, dándole la espalda.
– No, te equivocas. Yo sé lo que siento, y te quiero, Jake, pero me duelen tus recelos. -Ann se acercó por detrás-. He borrado los míos con respecto a Charlotte, pero tú aún los guardas hacia Kurt. Eres tú quien necesita tiempo para confiar en mí.
Estaba preocupada por el giro que había dado la conversación tras su declaración. De nuevo estaban como al principio, pero esta vez era él quien no creía en ella.
– Lo siento -cedió Jake con humildad, mirándola-. No debo dudar de ti. A veces no me doy cuenta de que soy demasiado exigente.
Un sentimiento de culpa invadió a Ann Marie.
– Yo también lo siento. Tampoco ha sido un acierto resucitar viejos fantasmas que pertenecen al pasado. El presente es lo único que importa.
– Hagamos un trato: yo no volveré a mencionar a Kurt y tú te olvidarás de Charlotte. ¿De acuerdo?
– De acuerdo -asintió Ann en señal de paz, rodeándole el cuello con los brazos y besándolo largamente-. Te quiero, Jake, no lo olvides nunca, por favor…
– Nunca, te doy mi palabra.
Una nueva borrasca comenzó a descargar sobre la isla, y el aullido del viento en las ventanas parecía el de un lobo llamando a la manada; la casa comenzó a iluminarse con intensos relámpagos seguidos de pavorosos estruendos.
Después de cenar, Jake abrazó a Ann y, unidos, se dirigieron a la planta superior.
– Nos espera un fuerte temporal. La tormenta acaba de empezar y viene con mucha fuerza.
De repente, cuando alcanzaban el último peldaño, la casa se quedó sin electricidad. Jake condujo a Ann en la oscuridad hasta el dormitorio. Al llegar a la puerta, se apartó y la abrió para invitarla a entrar.
– Iré a buscar algunas velas. Quédate aquí, vuelvo en seguida.
Ella no tenía miedo de las tormentas; al contrario, los fenómenos naturales la apasionaban, y aquella penumbra rota por los intermitentes relámpagos le producía una extraña excitación. Alcanzó a cogerlo del brazo antes de que pudiera dar un paso, reteniéndolo.
– No es necesario. Con la luz de los rayos es suficiente… Y contigo…
Se puso de puntillas para besarlo, rodeándole el cuello con los brazos. Jake recibió con entusiasmo la caricia y unió sus labios a los de ella, pegándose a su cuerpo y caminando a oscuras hacia la cama. Los relámpagos iluminaban la habitación, y los truenos que les seguían no alcanzaban a rebajar el deseo que ambos sentían de nuevo. Estaban de pie, desnudándose el uno al otro, mordiendo sus labios, nerviosos y excitados. Y cuando cayeron en la cama, se entregaron a un amor apasionado y profundo, explorando nuevos secretos y dejándose llevar por la fuerte atracción que ambos sentían. Sus manos se entrelazaron, y juntos rodaron por la enorme cama hasta que se fundieron en uno solo, celebrando al fin una velada intensa de caricias y complicidades a la luz de la tormenta.
De madrugada, Ann se levantó y se acercó a la ventana. El temporal se había alejado y el resplandor de las descargas eléctricas iluminaba el océano. El aspecto fantasmagórico que ofrecían la isla de los Delfines y la playa era un espectáculo prodigioso.
– Parece que la borrasca se aleja de la isla -susurró Jake desde la cama, observando el cuerpo desnudo de Ann.
– Es impresionante contemplar los rayos cayendo sobre el mar. No me asustan las tormentas; al contrario, me excitan… -dijo dedicándole una graciosa mueca.
– ¿De veras te gustan? Yo creía que todas las mujeres tenían miedo de los truenos -contestó, acercándose para abrazarla por detrás.
– Puede que yo no sea una mujer.
– Sí lo eres. Pero diferente.
– Creo que también tú eres diferente. -Lo besó de nuevo.
De pronto, un estrépito resonó en la estancia haciendo vibrar los cristales del ventanal ante el que se encontraban. Instintivamente, Jake dio un paso atrás para alejarse, cogiendo a Ann por los hombros y tirando de ella hacia el lecho. Las barreras que existían entre ellos se habían desmoronado, y ambos lo sabían. Ann pensó que nunca un hombre había penetrado tanto en su corazón hasta que conoció a Jake. Jamás había recibido tanta ternura y pasión a la vez. Atrás quedaba su anterior marido, la soledad y la sensación de fracaso de su matrimonio. Aquello era puro amor y entrega, unido a la voluntad de amarse para siempre.
Se despertaron a mediodía. Ann había dormido profundamente y se sentía en una burbuja, como flotando. Amaba a aquel hombre y se sentía querida por él. ¿Qué más podía desear? Pensó que jamás había sido tan feliz como en aquellos momentos. Era un sentimiento tan intenso que incluso la aterraba, y se repetía una y otra vez «Esto es amor, ahora sí». Jake estaba a su lado, rodeándola con el brazo. Comenzó a besarla y ella lo abrazó.
– ¿Sabes que te quiero? -preguntó él.
Ella asintió con la cabeza.
– ¿Y tú? ¿Lo sabes también? -preguntó a su vez Ann Marie.
Jake negó con un gesto.
– Quiero escucharlo de tus labios.
Ella tiró de él y se lo susurró al oído.
Jake volvió a besarla y sus cuerpos ardieron de nuevo de pasión y deseo.
Capítulo 28
Tras almorzar con Jake, Ann dedicó el resto de la mañana a deshacer la maleta donde estaban sus cuadernos y demás objetos personales. El sol se ponía ya cuando bajó al porche. Llevaba su viejo cuaderno de historias en las manos y comenzó a revisarlo. Necesitaba retomar su pasión por la escritura y consideró que el momento había llegado. Durante su estancia en la misión sólo pudo esbozar algunos esquemas de posibles relatos, esperando la ocasión de dedicarse de lleno a su distracción favorita. Además, tenía pendiente el final de la novela de amor que había comenzado en Londres. Las duras experiencias que le había tocado vivir y la nueva etapa que se abría ante ella estimulaban su ansia de plasmarlas en papel. Tenía una nueva perspectiva de futuro; el mismo que esperaba encontrar a su llegada a Mehae, aunque con varios meses de retraso. Ahora estaba allí, y allí era donde quería quedarse para siempre.
Las luces de la camioneta anunciaron la llegada de Jake, que había ido a los campos, y desde su privilegiado puesto de vigía, Ann lo vio subir la escalinata y dirigirse a la mesa, donde lo esperaba con mal disimulada emoción.
– Hola. -La besó en los labios-. ¿Has cenado ya?
– No, te esperaba.
– ¿Qué has hecho esta tarde? -Jake se sentó frente a ella.
– He estado ordenando mis cosas. Jake, me gustaría tener una habitación para mí.
– ¿No quieres dormir conmigo?
– ¡No! No quería decir eso -respondió veloz, tomando su mano sobre la mesa al advertir su gesto contrariado-. Me refiero a un pequeño refugio donde colocar mis libros, fotos, recuerdos…
– Es tu casa. Puedes elegir la que quieras, excepto mi despacho -dijo, con una sonrisa de satisfacción.
– He visto una en la planta de arriba, en la esquina que da a la playa. Tiene unas bonitas vistas.
– ¿Qué vas a hacer allí?
– Escribir…
– ¿Tu diario? -preguntó, señalando la libreta que estaba sobre la mesa.
– No. Éste es el cuaderno de historias. Sueño con ser escritora algún día.
– Vaya, no conocía esa afición tuya. Me gusta, aunque parece difícil, ¿no?
– En absoluto. Sólo hay que tener constancia y algo de imaginación, el resto viene rodado. Se trata de crear un protagonista y meterlo en líos.
– Puedes escribir tus experiencias desde que llegaste a Mehae. No tendrás que inventar demasiado -comentó, tratando de sonreír.
– Desde mi llegada me ha sido imposible dedicarme en serio, pero he ido escribiendo un diario. Y te aseguro que, si lo publicara, no saldrías muy bien parado… -respondió, entornando los ojos a modo de amenaza.
– ¡Vaya! Entonces prefiero que inventes historias fantásticas -repuso devolviéndole la broma-. ¿Qué clase de relatos sueles escribir?
– De todo tipo -contestó, encogiéndose de hombros-. Depende de mi estado de ánimo. A veces escribo historias románticas, otras son de misterio, con asesinatos incluidos. Cuando me siento ante la máquina, tengo una idea clara de lo que quiero contar. Comienzo creando un incidente y unos personajes, pero empieza la trama y a veces uno de ellos hace o dice algo que provoca un giro inesperado en el argumento que yo había previsto; entonces tengo la sensación de que se me va de las manos, de que los personajes cobran vida propia y empiezan a desenvolverse solos, sin mi intervención, relegándome al papel de simple espectadora.
– ¿Has publicado ya algo?
– No. No he tenido demasiada suerte; todo me lo han rechazado.
– Pues ahora tendrás mucho tiempo para emplearte a fondo.
– Voy a intentarlo, pero necesito concentración y estar muy relajada para que las ideas fluyan solas.
– ¿Cómo puedo ayudarte?
– Prestándome tu máquina de escribir. No me atrevo a cogerla de tu despacho porque me lo acabas de prohibir… -Sonrió con malicia.
– Te compraré una mejor. Tienes que empezar a partir de mañana mismo.
A la mañana siguiente, Ann se dirigió a la habitación que había elegido. Ordenó retirar los muebles y logró crear un ambiente acogedor colocando una mesa rectangular en la esquina frente a los ventanales y un sillón de cuero marrón. Allí era donde pensaba sentarse a escribir. En el centro de la estancia hizo poner una mesita redonda con una lámpara de pie con pantalla, y alrededor situó unas cómodas butacas. Era el lugar ideal para leer y contemplar el mar al mismo tiempo. Arrimó un sofá a la pared, junto a la mesa escritorio, y cubrió las paredes que quedaban libres con estanterías en las que colocó los libros que guardaba en una de sus maletas. Trasladó el equipo de alta fidelidad desde el salón principal y repartió portarretratos con fotos familiares por los muebles. Ahora la estancia tenía vida, su vida. La concepción de hogar de aquella sala significaba un punto de partida hacia el futuro.
Se tumbó en el sofá a leer las notas del cuaderno, pero el cansancio la venció y se quedó dormida. Jake la encontró sumida en un profundo sueño.
– Vamos, despierta. Si duermes ahora no podrás descansar esta noche -dijo, paseando los labios por su cuello, sentado en el sofá e inclinado sobre ella.
– ¿Es muy tarde?
– La hora de cenar. -Jake merodeaba ahora por su escote-. Pero podemos dejarlo para después.
– Cariño…
– Chissst… No te muevas. Tú sigue durmiendo… -susurró, pasando la mano bajo su falda.
Ann se dejó llevar por aquella suave excitación y le siguió el juego, sin abrir los ojos y gozando del placer que él le proporcionaba. Su respiración se alteró al contacto de sus manos, que moldeaban y recorrían su cuerpo. Esas sensaciones eran nuevas para Ann. Abrió los ojos y vio cómo la observaba, estudiando cada íntimo estremecimiento.
– Ven… -Jake se colocó sobre ella y la poseyó lentamente, compartiendo aquel instante de éxtasis.
– Esto no puede ser real -murmuró Ann. Estaban tumbados en el sofá, abrazados y medio desnudos, ebrios de placer.
– Tú tampoco lo eres -musitó él, mordiéndole el lóbulo de la oreja-. Esto es un sueño.
– Yo no quiero despertar…
– Pues yo sí. Lo siento pero estoy hambriento. -Sonrió, incorporándose y ofreciéndole la mano para ayudarla a levantarse-. Has transformado totalmente esta habitación. Me gusta, es acogedora. Puedes hacer lo mismo con el resto de la casa.
– Gracias. Si tú quieres, lo haré.
– Quiero.
– Necesito empezar a trabajar. Tengo una novela inacabada y debo escribir el final -explicó Ann mientras se dirigían abrazados hacia el salón.
– He encargado en el pueblo una máquina de escribir, pero hasta que llegue puedes usar la mía. A propósito, hoy he recibido una carta de Joseph y Amanda. Deberías escribirles y contarles todo lo que ha ocurrido para tranquilizarlos.
– Lo haré, y no debes preocuparte: seré benévola contigo -bromeó ella.
– En la carta, Joseph dice que tiene que localizarte para un asunto urgente sobre un contrato y una editorial. Habría que contestarles pronto.
– Puede que sea algún problema de la empresa donde trabajé antes de venir aquí. ¿Puedo leerla?
– Claro, está en mi despacho.
Ann leyó detenidamente la carta y cuando terminó esbozó una alegre sonrisa.
– Pues no se trata de ningún problema… Es de otra editorial. ¡Parece que quieren publicar mi novela! -exclamó sorprendida.
– ¿Qué novela?
– Una de misterio que escribí en Londres hace tiempo. Justo antes de irme le dejé el manuscrito a Amanda para que intentara publicarla. Me había olvidado por completo, porque estaba segura de que nadie le prestaría atención. Pero quieren que me ponga en contacto con ellos para firmar un contrato.
– ¡Eso es estupendo! Tenemos que celebrarlo a lo grande -dijo Jake entusiasmado, rodeándola por la cintura.
– Todavía no cantes victoria -contestó ella, tratando de mantener los pies en el suelo-. No espero que se convierta en un best seller, pero para mí significa mucho que vayan a publicarla.
Fue una cena agradable, brindaron con champán francés y charlaron animadamente mientras Ann, emocionada, le relataba a Jake los pormenores de la novela. Él la escuchaba complacido al ver el brillo de sus ojos, llenos de entusiasmo por el futuro que planeaban compartir.
– Sé que tienes mucho talento y vas a ser una escritora de éxito. Me siento muy orgulloso de ti.
Esas sencillas palabras provocaron en Ann un estremecimiento íntimo que jamás habría imaginado sentir. Nadie, excepto su madre en sus últimos meses de vida, le había dedicado un halago parecido, y concluyó que, definitivamente, Jake era el hombre con quien quería compartir el resto de sus días. Deseaba decirle que lo amaba tanto que su corazón iba a estallar -aunque sonara un poco cursi-, y que se esforzaría para que él nunca dejara de albergar ese sentimiento hacia ella. Pero en aquel momento era incapaz de articular una frase coherente.
– Gracias… Tu confianza es muy importante para mí.
Capítulo 29
La vida dio un vuelco para los dos a partir de entonces: Jake tenía al fin una compañera, una mujer joven e inteligente que amaba aquella tierra y lo amaba a él. Durante aquellos días, reflexionaba con Ann sobre el error cometido al juzgar sólo por su aspecto físico a la belleza que bajó del barco tres meses atrás. Jamás habría imaginado que tras aquella frágil apariencia se parapetase una fuerte personalidad, dulce y apasionada a la vez.
Por su parte, ella fue descubriendo a un hombre muy diferente al tipo duro e insensible que creía conocer. Jake Edwards era afectuoso, atento, protector, ardiente, y todos sus temores fueron desapareciendo con la misma rapidez con que el amor los iba uniendo. Por fin había alcanzado su meta: tenía un marido al que adoraba y que la hacía sentirse deseada, un hogar acogedor y una historia que escribir. Recordó su conversación con Amanda y al fin pudo decir: «lo tengo todo… ¡Soy feliz!».
La casa también empezó a cambiar. Ann le fue imprimiendo su sello con sus detalles personales, y se dedicó a redecorarla, cambiando de lugar algunos muebles y colocando plantas naturales en el interior, además de jarrones con flores frescas que aportaban un nuevo aroma a las estancias e inundaban de serenidad a sus habitantes, un flamante matrimonio que disfrutaba de su luna de miel mientras nadaba en el mar, charlaba animadamente y se amaba con ardor en las mágicas noches de aquel otoño, unido ya por unos fuertes lazos que hacían presagiar un futuro lleno de amor y estabilidad.
Aquella tarde, regresaban de la playa abrazados y se dirigían hacia el porche cuando divisaron la figura alta y rubia del administrador, que acababa de llegar a la mansión. Ann advirtió su mirada de desconcierto, y Jake se percató a su vez de la reacción de ella, que trató de separarse de él con cierto embarazo.
– Señor Edwards… hermana Marie… Buenas… buenas tardes… ¡Ejem!
Jake se quedó parado ante él, sin soltar la cintura de Ann, y lo miró con autoridad.
– Ya estás de vuelta. ¿Tienes algo para mí, Kurt?
– Sí… -contestó, tendiéndole una carpeta-. Le traigo los documentos de Lord Brown para que los revise. -Después, su mirada volvió a posarse sobre Ann, cuyo rostro reflejaba incomodidad, y que evitaba mirarlo.
– Muy bien, les echaré una ojeada. Por cierto, al estar ausente creo que aún no te has enterado de la noticia: ella es Ann Marie Edwards, mi esposa -anunció, mirándola con una sonrisa.
– ¿Su… esposa? ¡Vaya sorpresa! -Kurt no pudo disimular su decepción-. Reciban mi más sincera felicitación. Bueno, me marcho, que pasen un buen día -se despidió con timidez, sin atreverse a mirarlos.
Ann observó que la mirada de Jake había cambiado. Estaba tenso, como si aún sintiera celos y aquella visita lo hubiera importunado. Ella se le acercó y le acarició el rostro con ternura.
– Dime que me quieres -le pidió él en un susurro.
Ann le rodeó el cuello con los brazos.
– Eres el único hombre de quien me enamoré al llegar a esta isla, y con el que espero pasar el resto de mi vida.
– Gracias. -Jake besó sus labios y se quedaron abrazados durante unos dulces instantes-. Eres mi joya más valiosa.
Ann aceptó al fin que su vida había cambiado de forma radical y que comenzaba a vivir una etapa completamente nueva. Era como si al abrir una puerta se hubiera cerrado otra que acababa de traspasar, aceptando la evidencia de que jamás regresaría a su vida anterior. Ahora era otra persona, y lo que se esperaba de ella no era comparable con nada de lo que había hecho hasta el momento.
Ann volvió a sentarse frente a la máquina de escribir para terminar su inacabada novela romántica y se impuso el reto de inventar un final feliz para la protagonista. Aquella mañana, después de compartir el desayuno, la pareja inició su rutina: ella se trasladó a su estudio y Jake salió para supervisar los trabajos en el campo. A mediodía, un sirviente la alertó de que su marido había sufrido un accidente. Ann bajó la escalera como una exhalación y se dirigió al cuarto de baño, donde Jake se estaba lavando el brazo derecho bajo el grifo del lavabo.
– ¿Qué ha ocurrido? -Se acercó alarmada.
– Nada; es sólo un rasguño, tranquila.
– Ven, voy a limpiártela. -Lo obligó a sentarse en un sillón y, tras desinfectar la herida, le vendó el brazo.
– ¿Tienes puesta la vacuna antitetánica? -Él negó con un gesto-. Pues deberías ponértela. A diario estás en contacto con tierra y abonos animales; cualquier herida podría infectarse y crearte un problema grave. Hablaré con el doctor White.
– Veo que eres una experta enfermera. -Sonrió, acariciándole la mejilla.
– Trabajé en la consulta de mi primer marido durante unos años.
– ¿Era médico?
– Sí. ¿Joseph no te habló de él?
– No, apenas me dijo nada de ti.
– No me extraña, a mí tampoco me contó demasiado. ¿Y tu esposa? Nunca hemos hablado de ella. ¿Qué pasó? ¿Cómo murió?
Se produjo un inesperado silencio. Ann advirtió su malestar ante aquella inocente pregunta al ver que tensaba las mandíbulas y desaparecía su mirada afable.
– Hablaremos de ella otro día -contestó, levantándose.
– ¿Por qué no ahora? -insistió Ann.
– Tengo que regresar a la plantación. Estaré aquí para la cena.
Jake tenía por costumbre darle un beso antes de irse, pero esa vez ni siquiera se volvió para mirarla.
Ann regresó a su estudio y, al sentarse ante la máquina para escribir, vio que necesitaba folios. Bajó a buscarlos al despacho de Jake y abrió el primer cajón; allí había sólo lápices, grapadoras y algunas plumas estilográficas. Iba a cerrarlo cuando, en el fondo, divisó algo que le llamó la atención: una llave dorada de gran tamaño. Entonces recordó la cerradura de la casa abandonada que había visitado semanas atrás. Sin pensarlo, la cogió y se la guardó en el bolsillo. Después, bajó la escalinata y se dirigió a la parte lateral de la casa, junto a la verja. Allí se hallaba el almacén en el que se guardaba la maquinaria, los abonos y demás aperos necesarios para el cultivo, y donde, bajo un soportal, solían estar aparcadas las camionetas que Jake utilizaba para desplazarse. Ann se dirigió a una de ellas y comprobó que tenía las llaves puestas. Prefirió salir sin compañía y se encaminó hacia la zona sur de la isla.
Al llegar a la antigua casa de su marido, introdujo la llave en la cerradura y comprobó que encajaba a la perfección. La giró y la puerta se abrió. Ann entró con temor y se asustó al oír el crujido de la madera provocado por sus propios pasos. El silencio que reinaba allí era intimidante, y advirtió que, aunque la casa parecía abandonada, no se veía suciedad.
En el salón había una gran mesa de madera oscura con patas torneadas, y en el antiguo aparador, unos platos finamente pintados, expuestos junto a una sopera de loza. Las paredes desnudas habían perdido el color, y las cortinas, que debieron de ocultar con empeño los rayos del sol del atardecer, colgaban por un solo punto en una esquina, proclamando su abandono. La cocina estaba al lado del salón, y un mueble de madera tropical yacía en el suelo, cobijando en su interior un nido de insectos. En la mesa, sobre un mantel de tela descolorido, había una cesta de mimbre vacía y cubierta de hongos verdosos a causa de la humedad.
Ann se dirigió al pequeño distribuidor que daba acceso a las puertas de los dormitorios. Abrió la de la alcoba principal y un escalofrío le recorrió la espalda al ver que estaba completamente ordenada, con la colcha cubriendo la cama y varios almohadones sobre ella. Alguien había estado allí después de que ella viera aquella habitación por primera vez desde fuera y observara la cama deshecha. Recordó que fue el mismo día que visitó la misión, dos días después de ser atacada en la playa. Sintió miedo y decidió salir de allí a toda prisa.
Al dirigirse hacia la puerta, algo le llamó la atención: en un rincón, junto a la pata astillada del aparador, un canto rectangular sobresalía semioculto entre las maderas del suelo. Se agachó para cogerlo y sacudió contra la pared el polvo acumulado. Era una carta. La dobló en cuatro y se la guardó en el bolsillo del pantalón corto que llevaba aquella mañana. Cerró la puerta con la llave y recordó el detalle de las flores que había visto en la parte posterior. Rodeó el porche y vio que la vasija de plástico descolorido seguía en el mismo sitio, con las flores ahora algo marchitas. ¿Quién podía tener acceso a aquella casa? La cerradura no estaba forzada, y las ventanas estaban selladas. Nadie había entrado allí si no era por la puerta principal y con una llave como la que ella tenía en la mano…
De repente, oyó el motor de un coche que doblaba la esquina y tomaba el sendero que conducía a la casa. Se arrepintió mil veces de haber ido hasta allí sola. Estaba en la parte trasera y se ocultó entre el alto muro de maleza que separaba la casa de la playa. Desde allí, vio una silueta merodeando por los alrededores y reconoció con claridad al dueño de aquella cabellera pelirroja y piel llena de pecas: era Joe Prinst, el jefe de policía, acercándose peligrosamente al lugar donde ella estaba agazapada.
Ann se tumbó sobre la arena en un acto reflejo para no ser descubierta, en el instante preciso en que él pasaba por su lado, en dirección a la playa; lo vio caminar de un lado a otro, buscando huellas del conductor de la camioneta aparcada en la puerta. Después regresó y se acercó a la esquina del porche donde estaban las flores. Las miró y, de una patada, lanzó el recipiente lejos de la casa. Acto seguido, se dirigió a la parte delantera y desapareció de su vista.
En el horizonte, el sol estaba suspendido sobre el agua; Jake estaría a punto de regresar a casa para la cena. Ann esperó unos angustiosos instantes, y cuando al fin oyó el coche alejándose, salió de su escondite. Subió a la camioneta, dio la vuelta en el espacio que circundaba el camino y regresó a la mansión a toda velocidad. Llegó con el tiempo justo para cambiarse de ropa antes de que regresara su marido, y luego se dirigió al estudio donde lo esperaba cada tarde.
Acababan de cenar cuando Nako los avisó de la llegada de Prinst. Ann palideció al recordar que la llave de la casa seguía en el bolsillo de su pantalón, en el dormitorio.
– Buenas noches. Perdona mi intrusión, Jake, pero tengo algo que consultarte.
– ¿Qué ocurre, Joe?
– Es sobre Cregan, el antiguo capataz. Su familia ha contratado a un abogado y éste me ha enviado un telegrama. Me piden que les envíe los cargos que hay contra él para trasladarse aquí y ejercer la defensa.
– ¿Tienes alguna prueba que lo incrimine?
– Sólo el intento de violación de la joven de color, pero ésta no ha presentado denuncia formal. No tenemos pruebas concluyentes de que él sea el asesino, y después de la aparición de la otra chica muerta, creo que no podré retenerlo por más tiempo sin una imputación más sólida.
– Está bien, suéltalo pues, y encárgate personalmente de que abandone la isla y no vuelva a pisarla nunca más.
– Eso está hecho, no debes preocuparte más por él. Señora Edwards… -Inclinó la cabeza-. Ha sido un placer volver a verla.
Ann intentó sonreír, pero tan sólo consiguió esbozar una mueca. Estaba aturdida, y le parecía extraño que, como responsable de la seguridad de la isla, no hubiera informado a Jake sobre el incidente de aquella tarde. ¿O es que para él era habitual hallar en la casa abandonada un coche de su jefe? ¿Y las flores? ¿Por qué las había tirado con aquella violencia?
Jake percibió su tensión al quedarse de nuevo a solas y le cogió la mano por encima de la mesa.
– No debes inquietarte por ese hombre. Jamás volveremos a verle.
– No estoy preocupada por él. Me siento segura a tu lado. -Sonrió estrechándole la mano-. ¿Cómo va la herida?
– Bien, apenas me duele. ¿Quieres una copa? -preguntó, dirigiéndose al bar. Se sacó del bolsillo una pequeña guillotina y cortó con ella la punta de un gran cigarro, que encendió, aspirando el humo con gran deleite.
– ¿Ese cigarro es de tu cosecha?
– Por supuesto. Hecho con las mejores hojas, las de la parte norte de la isla. ¿Quieres probarlos? -Le dijo, ofreciéndole uno.
– No, gracias. Jake, ¿no crees que ya es hora de que hablemos un poco de nosotros?
– ¿Quieres contarme algo? -La miró receloso.
– Me refería a nuestro pasado. He observado que no hay rastro de tu difunta mujer en esta casa. Ni siquiera había un toque femenino hasta que llegué. -Observó su expresión de incomodidad, pero insistió un poco más-. ¿Fuiste feliz con ella?
– Ahora soy feliz. -Se sentó a su lado y la besó en los labios con vehemencia-. Y siento que éste es mi auténtico hogar porque tú estás en él.
– Pero cuando ella vivía aquí, también era tu hogar, ¿no?
– Ella nunca estuvo en esta casa. La construí después de… aquello.
– Aquello… -repitió con tacto -. ¿Quieres decir después de que ella muriese?
– Sí.
– ¡Claro! Ahora entiendo por qué no hay nada suyo aquí. ¿Y dónde vivisteis durante esos años? ¿En el continente?
– No. En otra casa situada en el sur, junto al puerto. Fue mi primer hogar cuando llegué aquí.
– ¿Vas allí a menudo?
– Estoy pensando en demolerla, está muy deteriorada.
– ¿Conservas buenos recuerdos de esos años? -inquirió con cautela.
– No, todos son patéticos. -Su voz había adquirido un tono grave y tenía la vista fija en el suelo.
– Tuvisteis problemas -sugirió Ann tras una larga pausa.
– Ella no me amaba. Fue ingrata, y desleal -murmuró, con la mirada perdida.
– ¿Qué pasó?
Jake dio una nueva calada a su cigarro.
– No quiero hablar de eso -dijo tras unos instantes-. Hoy es hoy, y el pasado está muerto y enterrado. Ahora tengo una vida nueva, a tu lado. ¿Y tú, qué has hecho durante todo el día? -Su voz se volvió más enérgica y jovial.
– He estado escribiendo.
– ¿Cómo va tu libro?
– Bien, estoy pensando en darle un giro al argumento. Mi vida ha cambiado y mis ideas también. Cuando lo termine, serás el primero en leerlo. Si te apetece…
– Por supuesto. Será un honor. Lo estoy deseando. -Sonrió complacido.
Capítulo 30
El día amaneció soleado y Ann esperó a que su marido se dirigiera a los campos para entrar en su despacho y devolver la llave al cajón de donde la había cogido la tarde anterior. Después se dirigió hacia el pueblo, acompañada de dos sirvientas. Aparcó el coche en la puerta de la casa del doctor White y, antes de entrar, les encargó a las mujeres que fueran a comprarle folios al almacén. El médico la recibió con su habitual amabilidad, felicitándola por su nuevo estado civil; Ann le pidió una dosis de vacuna antitetánica que ella misma pensaba ponerle a su marido. Apreciaba mucho la amistad del doctor White, y, mientras tomaban un zumo en el jardín, le contó su boda por poderes desde Londres y todo lo que había ocurrido después.
– ¡Vaya! Han vivido ustedes una auténtica aventura, y veo que con un final muy feliz. Me enteré de la noticia hace unos días, cuando salí a montar a caballo con lord Brown. Me alegro mucho por los dos. Jake llevaba demasiados años solo y necesitaba una mujer tan extraordinaria como usted. Ahora lo veo más relajado, y eso es obra suya -concluyó con una paternal sonrisa.
– Sí, ha estado mucho tiempo solo; su esposa murió hace tres o cuatro años, creo que me dijo Jake, ¿no? -Lanzó una sonda.
– Exactamente cinco años y unos meses. Fue en el verano del setenta y tres.
– ¿Usted la trató?
– Sí. Fue una lástima. Una chica tan bella y llena de vida. -Negó con la cabeza-. Pero todos tenemos derecho a otra oportunidad, y a Jake la fortuna le ha sonreído de nuevo.
Ann se mordió la lengua para no preguntarle la causa de la muerte, pero decidió que no debía dar pie a que el hombre pensara que Jake aún no le había hablado de «aquello», como lo había llamado la tarde anterior.
– Bueno, debo regresar, gracias por su ayuda. -Se levantó para despedirse.
El médico la acompañó a la puerta, y en ese momento, un coche conducido por Joe Prinst pasó por su lado. Ann y el doctor pudieron distinguir la silueta de dos hombres en la parte posterior, uno de los cuales iba esposado.
– Ahí va Cregan. He oído que lo han dejado en libertad y que lo han expulsado de la isla -comentó el doctor White-. Parece que Jake no tiene suerte con sus capataces.
– ¿El anterior también tuvo problemas con la justicia?
– Bueno, más bien con Jake. Fue algo… Lamentable. Mire, ahí vienen sus sirvientas -dijo, señalando a las dos mujeres que se dirigían a la camioneta portando varios paquetes.
– Gracias otra vez, doctor. Ha sido muy amable -se despidió Ann.
– El placer ha sido mío, se lo aseguro.
Al llegar a la mansión, Ann Marie esperó a que las criadas bajaran de la camioneta frente a la escalinata y luego se dirigió al cobertizo para aparcarla. Una vez allí, oyó un golpe proveniente del interior del almacén y se acercó a la puerta, que estaba entornada.
– ¿Jake? ¿Estás ahí? -preguntó desde el umbral.
No recibió respuesta y decidió entrar. El lugar estaba en penumbra. En el centro se apilaban varias bombonas de riego para los cultivos, y junto al muro lateral, en un gran armario con puertas de cristal, se veían numerosas botellas y cajas de productos químicos para los campos. En una de las esquinas había cajas de semilleros vacías amontonadas, y diferentes aperos de labranza. Había también sacos de abono. Las emanaciones de la tierra y de los productos químicos llenaban el recinto de un particular y penetrante olor, en parte debido a la escasa ventilación, pues la única abertura era la puerta de entrada.
De repente, otro golpe en la pared desde el exterior la sobresaltó. Tras comprobar que la estancia estaba vacía, salió fuera y advirtió que tampoco había nadie. Al mirar al suelo, Ann se quedó paralizada: allí mismo, en la tierra junto a la rueda de la camioneta, vio una señal de sobra conocida por ella: una cruz con una flecha que señalaba hacia la parte lateral del cobertizo. Durante unos instantes que se le hicieron eternos, no supo cómo reaccionar: se sentía en peligro; estaba segura de que detrás de aquella pared había alguien. Resolvió actuar de la forma que creyó más segura y, acercándose al vehículo, comenzó a tocar el claxon, con la esperanza tanto de que lo oyeran y vinieran en su ayuda, como de espantar al posible autor de aquellas señales.
Varios criados acudieron alarmados a su llamada. Ann se apartó del coche y ordenó a dos de los hombres que examinaran los alrededores del almacén en la dirección que indicaba la fecha, mientras ella se quedaba junto a las mujeres. los criados regresaron al cabo de unos minutos para decirle que allí no había nadie. Entonces, Ann le pidió a Nako que la acompañara y recorrieron juntos la parte lateral de la construcción; hallaron dos cruces más que señalaban hacia un grupo de bidones metálicos pintados de gris, con unos rótulos en color negro con la marca de un fabricante de abono. Y de repente, en el suelo, semioculto entre los recipientes, Ann descubrió un paquete envuelto en tela. Lo cogió y ordenó a uno de los criados que avisara con urgencia a su marido y al jefe de policía, y regresó apresuradamente a la casa.
Una vez dentro, se dirigió al salón y cerró la puerta. Dejó el paquete sobre una mesa para abrirlo. Vio que era un pañuelo triangular rojo y verde, de los que utilizaban las mujeres de la reserva. Y entonces soltó un grito de terror al reconocer uno de los objetos que contenía: el brazalete de coral azul turquesa que recordaba haber visto en la muñeca de la chica muerta de la playa. Algunas de las cuentas tenían un color más oscuro, quizá manchadas por la sangre de aquella joven asesinada tan cruelmente. Ann no se atrevió a tocarlo y esperó la llegada de Jake. Pero en el macabro envío había algo más: un guante de piel de color negro.
El sonido de la puerta al abrirse le hizo dar un respingo, pero la sombra de su marido en el umbral le devolvió la serenidad.
– ¿Qué ocurre, Ann? -preguntó él alarmado, dirigiéndose veloz hacia ella.
– Por fin estás aquí -dijo abrazándolo-. Ha vuelto a pasar, y esta vez aquí, en esta misma casa…
– Dime, ¿qué ha sucedido? -quiso saber, apartándose.
– Míralo tú mismo -respondió Ann, señalando hacia la mesa-. Es la pulsera que llevaba la chica asesinada. Y ese guante… El hombre que me atacó lo tenía puesto.
– ¡Qué diablos! ¿Dónde dices que estaba? -preguntó sobrecogido.
– ¿Qué ocurre, Jake? Tus sirvientes me han avisado con mucha urgencia. -Joe Prinst acababa de entrar en el salón.
– Acércate y mira esto.
Un profundo silencio llenó la estancia. Los tres estaban de pie, rígidos, mirando hacia la mesa.
– ¿Qué son estos objetos? -preguntó el policía.
– El brazalete lo llevaba la chica asesinada el día que la vi en la playa -contestó Ann.
– Sí, recuerdo que me habló de él. ¿Y ese guante?
– Es de los que se usan habitualmente para montar a caballo -explicó Jake-. Ann, dime exactamente cómo y dónde has hallado estos objetos.
Ella los condujo al lugar donde estaba el pañuelo, explicándoles con detalle las circunstancias que precedieron al hallazgo. Las señales aún permanecían grabadas sobre la tierra.
– Esta vez han llegado demasiado lejos… ¡Y en mi propia casa! -exclamó Jake indignado, dando una patada a un trozo de rama seca.
– ¿Y si fuera alguno de tus sirvientes? -sugirió Prinst.
– Pero no han tratado de hacerme daño. Sólo han depositado aquí ese paquete, como la primera vez -intervino Ann, intentando contrarrestar la insinuación de Joe.
– Porque has obrado con prudencia y has dado la voz de alarma. Si hubieras venido aquí sola, puede que estuviera esperándote, como la otra tarde en la playa…
– Alguien está mandándome pruebas. En el paquete anterior había un objeto de la mujer asesinada y otro del posible autor del crimen, y ahora vuelven a hacer lo mismo.
– Unas pruebas que intentan incriminar a un hombre blanco… -dijo Prinst.
– Está jugando con nosotros, y el mensaje de hoy lo dice claro: quiere advertirnos que no estás segura ni siquiera en tu propia casa. Joe, quiero que interrogues a todos mis criados, y contrata a varios hombres para que vigilen día y noche los jardines y alrededores de la mansión. A partir de ahora, no habrá personal masculino de color aquí… Bueno, excepto Nako. Lleva los suficientes años a mi servicio como para que confíe en él.
– Lo que ordenes, Jake.
Ann observó en su marido una excitación inusual; no sólo parecía preocupado, sino enfadado. El hecho de que su fortaleza hubiera sido profanada y haber comprobado su vulnerabilidad le había arrebatado la sensación de seguridad que hasta entonces experimentaba detrás de aquellos muros. Aquella noche tardaron horas en conciliar el sueño, alterados por los últimos acontecimientos.
– No duermes… -Jake la observaba desde su almohada a través de la oscuridad-. Ven. -La atrajo hacia sí y la protegió con sus brazos.
– Pensaba en la pequeña Marie, la niña que nació hace dos meses en la misión -dijo ella-. Su madre murió en el parto. Jake, prométeme que si me pasa algo, te harás cargo de ella. Quiero que tenga una educación, un futuro…
– ¡Calla, por favor! No hables así. No va a ocurrirte nada malo. Podrás cuidarla tú misma. -Se quedaron callados unos instantes. Después, él prosiguió-: Recuerdo la noche que fui al dispensario para preguntarte por los diamantes. Tenías a ese bebé en brazos. En ese momento deseé que fuera mi propio hijo, tuyo y mío.
– Espero complacerte. Me gustaría tener una gran familia contigo. -Hablaban en susurros.
– Yo quiero tener media docena de niñas…, tan bellas como tú.
– ¿Sólo niñas? -sonrió mirándolo-. Necesitarás un varón para que se haga cargo de las tierras.
– Siempre se puede contratar a alguien. Eso no me preocupa demasiado.
Capítulo 31
Cuando Ann se despertó a la mañana siguiente, estaba sola, y al bajar al comedor el criado la informó de que su marido había partido al amanecer y le había ordenado que le transmitiera un mensaje claro y tajante: no debía salir de la mansión bajo ningún concepto.
– Nako, ¿qué piensa usted sobre estos sucesos? ¿Cree que el autor de los asesinatos podría ser un hombre de color? -preguntó Ann, tratando de sondear la opinión del servicio.
El hombre la miró con sus profundos ojos, negros como una noche de tormenta, pero firmes como un roble. Durante unos segundos permaneció en silencio; después desvió la vista hacia el suelo, y con un tono de voz diferente al que Ann le había oído hasta entonces, musitó, como si estuviera rezando:
– Señora, nadie puede evitar que sucedan estos crímenes. Pero le aseguro que, si es necesario, daré mi vida para evitar que le ocurra algo malo. Confiamos en usted. Es nuestra única esperanza. -La última frase fue apenas un murmullo inaudible. Después dejó la estancia quedamente, como si deseara no haber estado allí ni haber pronunciado nunca aquellas palabras.
Ann regresó a su estudio tratando de interpretar las palabras del sirviente, que la habían confundido aún más. Jake llegó a mediodía y se sentó en el sofá, frente a ella. Se lo veía angustiado, como si presintiera algún peligro.
– He estado con Joe. La familia de la aldea ha confirmado que el brazalete pertenecía a la joven. Ese indeseable te condujo hasta la playa para asesinarte. Primero te dejó sin sentido y después te lanzó al mar…
El silencio llenó la estancia.
– Y me colgó un amuleto que protege de la muerte. ¿No es extraño?
– Nada de lo que está sucediendo es normal. Ann, por favor, no salgas de la casa bajo ningún concepto.
– No te preocupes. Estoy tan enfrascada en mi novela que no tengo intención de salir durante una buena temporada. A propósito, ¿dónde está el trozo de coral?
– En mi despacho. En la mesa.
– Quiero ponérmelo. Me ha salvado la vida una vez y…
– ¿Tú crees en esas supersticiones?
– La persona que me lo puso sí cree en ellas -contestó, tratando de esbozar una sonrisa tranquilizadora-. Voy a buscarlo.
Se dirigió al despacho, abrió el primer cajón para buscar el amuleto y lo cogió para ponérselo. Al ver la llave de la casa abandonada, que seguía en el mismo lugar, recordó que aún no había leído la carta hallada en el suelo, que escondía en un cajón del tocador desde aquella noche.
Tras almorzar, Jake regresó a los campos y Ann fue al dormitorio para leer el contenido de la misiva que había dormido durante años en aquella casa, bajo un manto de olvido. El sobre estaba abierto, y al desplegar la carta, descubrió que se trataba de un documento legal con membrete de un bufete de abogados de Pretoria: era una demanda de divorcio interpuesta por Margaret Edwards contra su marido Jake. Tenía fecha de febrero de 1973, unos seis meses antes de que ella falleciera.
En los días que siguieron, interrogaron a todos los hombres de la reserva, muchos fueron detenidos y a los demás los escoltaban cada día desde los campos de trabajo hasta la aldea, con la expresa prohibición de salir de ésta sin permiso. Las mujeres de color que diariamente se desplazaban a las casas del pueblo para trabajar, eran trasladadas a éstas en camionetas al amanecer y devueltas a sus hogares al ocaso. Varias patrullas de hombres blancos velaban día y noche por la seguridad del amo y de los habitantes de la playa de poniente.
Ann no estaba enterada de todas esas medidas y sólo advirtió que, tras las rocas de la playa que rodeaba la casa, se habían levantado unas alambradas que iban desde el muro de vegetación hasta el agua. Escribía a diario y apenas salía de su estudio, intensamente concentrada en la historia de amor inacabada. Vivía en su propia burbuja, ajena a cualquier acontecimiento de fuera, como si el mundo tras los muros de aquella casa hubiera dejado de existir.
Jake le transmitía calma y aparentaba naturalidad. El estudio se convirtió en el punto de encuentro de la pareja, donde ella escribía sin cesar y él estudiaba informes de negocios sentado en la butaca, junto al ventanal.
– ¿Hay alguna novedad sobre el caso?
– Por desgracia, no. Todo está como al principio, en un callejón sin salida.
– ¿Y el asunto del guante de piel? -preguntó, levantando la vista y mirándolo.
– Son corrientes. Jim los vende en el almacén. Yo también los utilizo para montar.
– Los hombres de color no montan a caballo.
– Pero pueden robárselos a los blancos para incriminarlos -sentenció él, indicándole que no compartía su opinión sobre la participación de un hombre blanco en aquellos asesinatos.
– Hace tiempo que no voy a la misión. Me he concentrado tanto en esta novela que apenas encuentro un hueco para pasar. Me gustaría visitarlos en cuanto termine este capítulo. Quiero ver a las niñas, y a los religiosos.
– Ahora no es buen momento. Debes esperar un tiempo hasta que se normalicen las cosas. Déjalo para más adelante -replicó Jake, esta vez sin alzar la vista de los documentos que sostenía entre las manos.
– ¿Estás muy ocupado?
– Estoy estudiando unos contratos. Mañana iré al continente. Voy a comprarle unos terrenos a Lord Brown. ¿Vendrás conmigo?
– Prefiero quedarme. Viajar allí supondría una interrupción de varios días.
– ¿No añoras la ciudad, ver gente, ir de compras o cambiar de ambiente de vez en cuando?
– No. Yo siempre he vivido en grandes ciudades. Odio el bullicio, las prisas, el tráfico, la gente por todas partes. Prefiero la tranquilidad, el aire libre, la soledad, mis libros…
– No me iré tranquilo dejándote aquí sola; y voy a echarte de menos… -añadió, mirándola y tendiendo una mano para pedirle que se acercara a él.
– ¿Van a ser muchos días? -preguntó Ann, sentándose en sus rodillas.
– Una semana como máximo.
– ¿Irá también Charlotte?
– No sé si viajará con su padre. No estarás celosa…
– No. Es ella la que debe de estarlo. Bueno, más bien rabiosa. -Sonrió-. Pero prefiero no tenerla cerca. No soporto ese tipo de personas.
– Apenas la conoces.
– Me bastó con sufrirla durante aquella cena en casa del doctor White. Es prepotente, orgullosa y maleducada. Sólo trata como iguales a la gente de su misma clase y desprecia al resto de los mortales que no son como ella.
– Eso mismo pensabas de mí antes de conocerme. Has estado mucho tiempo aislada en la reserva. Deberías integrarte en la vida civilizada.
– ¿Me estás llamando salvaje? -Fingió ofenderse.
– No exactamente -contestó él con una sonrisa-. Bueno… un poco.
– Me estás provocando, pero no me vas a convencer. Prefiero quedarme en compañía de mi máquina de escribir.
– Puedes seguir a la vuelta -insistió Jake.
– En este momento no puedo dejarlo. Estoy llegando al final; estoy inspirada y necesito concentración.
– Estoy deseando leerlo.
– Pronto lo harás, te lo prometo. Serás el primero en dar tu opinión.
– ¿Sabes? Cuando te vi por primera vez, al bajar del barco, nunca imaginé que te adaptarías con tanta facilidad a este lugar.
– Las apariencias engañan, y tú te dejaste llevar por ellas.
– Tienes razón. Aunque después fuiste tú quien me engañó -susurró mientras le rozaba el cuello con los labios.
– Ven, te necesito. -Esta vez fue Ann quien tomó la iniciativa, tirando de él hacia el sofá y sentándose a horcajadas sobre sus piernas-. Estoy describiendo un encuentro íntimo de una pareja y necesito que me inspires.
– Eso está hecho. Será un placer. -Jake la besó, rodeándola con su recio cuerpo. La desvistió despacio e inició un juego de caricias que los llevaron a gozar una vez más de su sensualidad, reforzando la fuerte atracción que ambos sentían.
Capítulo 32
Ann estaba en su estudio, sola. Jake había partido el día anterior hacia el continente. En aquellos momentos le añoraba y se arrepintió de no haberlo acompañado. A pesar de su insistencia, ella había decidido quedarse, pues estaba embebida en la novela y necesitaba escribir el último capítulo con un remate verosímil. Era el desenlace lo que le bloqueaba la historia desde que comenzó a escribirla en Londres: la protagonista iba a morir, y el triángulo amoroso se hallaba en un callejón sin salida. Cuando tenía intención de dejar la isla, había pensado en un final socialmente correcto, haciendo que la mujer tomase la decisión de quedarse con su marido hasta el inevitable fin. Pero eso fue antes de comenzar su vida en pareja con Jake. Ahora todo había cambiado, y Ann cambió también el destino de su heroína, dejándola vivir y sustituyendo el cáncer que la condenaba a muerte por una enfermedad grave que superaba, gracias al estímulo que representaba su nuevo romance.
La protagonista había sentido la muerte demasiado cerca, y al recibir aquella prórroga, se replanteaba el futuro, elegía la aventura y daba un giro completo a su existencia, saltando al vacío para iniciar un apasionado idilio, renunciando a la prejuiciosa sociedad en la que vivía y abandonando a su marido que, aunque le proporcionaba una vida tranquila y convencional, jamás le había ofrecido un amor tan ardiente. Era su vida, y tenía una segunda oportunidad para gozar de ella. Estaba segura de que, pasara lo que pasase, nunca se arrepentiría de lo que tenía en aquellos momentos, y disfrutaría cada día como si fuese el último.
Así se sentía Ann: feliz, gozando de un amor y un equilibrio que jamás creyó que alcanzaría, junto a un hombre tan extraordinario que ni en sus fantasías de adolescencia habría logrado imaginarlo. Se había inspirado en Jake para crear la personalidad del protagonista, y, parapetada tras su heroína, había volcado en el papel una parte de sí misma, desnudando sus sentimientos más íntimos. Por primera vez no sintió pudor al hacerlo, pues quería compartir aquel estado de felicidad y ofrecer el testimonio de un amor excepcional.
Al día siguiente, tras escribir la palabra «fin» y ordenar con cuidado las páginas del manuscrito, Ann decidió darse un baño en la playa y tomar el sol. Hacía un día espléndido, y las nubes de caprichosas formas ocultaban de manera intermitente la luz. Pensaba en su madre. Durante los últimos días, en los que Ann había escrito de forma obsesiva, esa figura vulnerable de movimientos torpes e inseguros era quien le susurraba el desenlace de la novela; una mujer extraordinaria que, sin embargo, no había hallado la felicidad durante su matrimonio y que fue condenada por el destino a una muerte lenta y despiadada. La historia que había escrito era un homenaje a ella, con el final feliz que Ann le habría deseado.
«Mereces ser feliz y vivir intensamente. Hazlo por mí… Ése será mi regalo.»
Cada vez que recordaba esas palabras, Ann tenía que luchar contra el sentimiento de culpa que la embargaba. Las dudas sobre si su repentina muerte había sido natural o voluntaria la acompañaban siempre, golpeándola en su interior, y en esos momentos se apoderaba de ella una sensación de irrealidad y de deseos de vivir con intensidad para compensarla. Su madre quería que ella hallara la felicidad, y lo había logrado. A pesar de todas las adversidades que había sufrido, incluso ante el cortejo de la muerte de semanas atrás, el destino había tomado ya su propia decisión concediéndoles ese deseo a las dos.
Tras almorzar en soledad se dirigió a su alcoba, pero añoraba tanto a Jake que entró en el cuarto contiguo, donde él aún conservaba su ropa y de vez en cuando se vestía al amanecer, sin hacer ruido, para no perturbar su sueño. Abrió uno de los armarios para sentir su presencia, su olor. Descolgó una de las camisas y se la puso. Al contemplar su antiguo dormitorio, pensó que no lo sabía todo de él. Jake nunca hablaba de su pasado, ni de la relación que mantuvo con su primera esposa. Jamás la mencionaba, era como si nunca hubiera existido, aunque, a decir verdad, tampoco se había interesado demasiado por el ex marido de Ann.
Suponía que debía de ser bella; quizá se le pareciera físicamente, pues, al verla a ella en el puerto, él pensó que de nuevo había cometido un error. Trató de imaginar una tez pálida y un cabello rubio, al estilo inglés tan común entre la comunidad de blancos que residía en el pueblo, algunos tan estirados que parecía que no hubiesen salido nunca de Inglaterra, a pesar de que ni siquiera la habían visitado. La suponía altiva, orgullosa, dando órdenes a los sirvientes y organizando veladas de té y croquet con sus vecinos en el jardín de aquella casa que ahora agonizaba abandonada.
Al día siguiente Ann seguía aburrida, y por primera vez se sentía sola en aquella gran casa; reconoció que necesitaba la compañía de Jake. Añoraba los desayunos en el porche al amanecer, las tardes junto a él en el estudio, donde hablaban sobre los personajes de su novela, las cenas a la luz de las velas. Reflexionó sobre su absurda y estrambótica boda y se preguntó cómo habría sido su vida en pareja si él no la hubiera rechazado al llegar. ¿Se habrían enamorado de aquella forma tan apasionada si el primer día él la hubiese llevado a casa? Ann prefería no planteárselo; estaba segura de que todo habría sido diferente para los dos, pues la experiencia que había vivido antes de unirse a él la había enriquecido enormemente, y su punto de vista actual difería mucho del que traía desde Londres. Pensó también en las niñas de la misión y en el duro trabajo que realizaban a diario los religiosos. Decidió entonces visitarlos en una de las camionetas. Jake le había pedido que no saliera de la casa, pero se hizo acompañar por dos sirvientas, como en ocasiones anteriores.
Al tratar de acceder a la reserva, dos hombres blancos armados con enormes rifles aparecieron delante del coche, conminándola a detenerse. La aldea estaba rodeada por alambre de púas en forma de espiral, y la única entrada era una puerta de madera. El lugar parecía un campo de concentración. Uno de los hombres se acercó al coche y, al reconocer a Ann, se irguió, cuadrándose al estilo militar.
– Señora Edwards -dijo el joven, tratando de ocultar su desconcierto-, ¿trae usted alguna instrucción del señor?
– No, venía a la misión para visitar a los religiosos -respondió Ann, aún más sorprendida que él.
– No es recomendable adentrarse sola en la reserva. Si me lo permite, la acompañaré -se ofreció, señalando otra camioneta.
– De acuerdo.
Los dos vehículos atravesaron la calle repleta de niños pequeños. Alguien se asomó desde el umbral de una choza al oír el ruido de los motores. Era la anciana menuda que trabajaba como criada en la mansión del doctor White. Al reconocerla, Ann la saludó con la mano, pero la mujer le devolvió una mirada fría e impasible. Al llegar a la misión, Ann halló un paisaje aún más desolador. Las alambradas rodeaban el límite de las cabañas y llegaban hasta la playa. Confirmó que recibían los alimentos y demás provisiones que diariamente les enviaba, pero las condiciones de vida se habían endurecido para todos, incluso para los religiosos, que debían atravesar el control cada vez que salían de la reserva. Se enteró también de las detenciones arbitrarias de los hombres de la aldea, ordenadas por la autoridad de la isla.
Los religiosos trataron de restar importancia a las nuevas medidas coercitivas implantadas en aquella zona; sin embargo, no lograron ahuyentar el sentimiento de culpa que invadió a Ann. Desde el comienzo de su vida matrimonial se había encerrado en una campana de cristal, y se había convencido de que el resto del mundo seguía su curso normal. Pero aquella visita la llenó de angustia, pues comprobó que, tras su marcha, nada había mejorado; al contrario, la calidad de vida de aquella gente había empeorado.
Tras una agradable comida junto a las niñas y los religiosos, Ann se sentó aparte con su amiga Antoinette.
– Lamento que haya sucedido esto. Todos están convencidos de que el asesino es de la reserva. Sé que Jake lo ha hecho para protegerme, aunque quizá se haya excedido.
– No debes preocuparte por nosotros. Hemos pasado tiempos peores. Pero ahora cuéntame tú, Ann. ¿Eres feliz? ¿Te trata bien?
– Si, hermana. Muy feliz. Quiero a Jake con todas mis fuerzas, y estoy segura de que él también me quiere.
– Me alegra oír eso. Te mereces un poco de felicidad. Has sufrido demasiadas desgracias en tu corta vida, pequeña. ¿Te ha hablado ya de su primera mujer?
– Bueno, ése es un tema algo tabú para él.
– Es un hombre un poco frío y severo, pero si realmente te quiere, estoy segura de que te hará feliz y todo irá bien -concluyó con un gesto de confianza.
– Parece que estés tratando de decirme algo -dijo Ann con inquietud.
– En esta isla son corrientes los rumores, la hermana Francine lleva aquí más años que yo y ha oído muchos, pero la mayoría no son ciertos. No hay que creer todo lo que se dice. Lo que tienes que hacer es hablar con él y que te cuente la verdad sobre lo que ocurrió.
– ¿Qué dicen esos rumores? -preguntó, intrigada.
– Que tenía a su mujer encerrada y que la maltrataba. Hasta que ella… se suicidó.
Ann sintió un escalofrío.
– Él sólo me ha contado que no fueron felices porque su esposa fue desleal y odiaba vivir en la isla, pero nada más.
– Bueno, se comenta que tenía un amante…
– ¿Un amante? -exclamó alarmada-. Yo creía que se refería a otro tipo de traición. ¿Qué pasó?
– Es mejor no escuchar las habladurías, se dicen tantas cosas… Pero yo no me creo ni la mitad. -Se encogió de hombros y trató de cambiar de conversación-. ¿Has visto qué bonita está nuestra pequeña Marie?
– Antoinette, por favor… -Ann la miró suplicante- háblame de ese amante.
– No sé nada más. Lo siento, no he debido decirte nada. Lo más probable es que no sea verdad. Olvídalo, Ann, disfruta de tu felicidad.
Capítulo 33
Ann pasó una agradable jornada en compañía de sus amigos, pero estaba empezando a oscurecer y decidió regresar. Subía la colina hacia la mansión cuando un coche la abordó de frente. Ambos vehículos se detuvieron y Ann divisó una silueta familiar que descendía del otro coche. ¡Era Jake! Ella también bajó y corrió hacia él. Se le echó al cuello y empezó a besarlo, pero él estaba rígido y no respondía a sus caricias. Ann se apartó despacio, sin comprender su reacción.
– Iba a buscarte. ¿Dónde has estado? -El tono de él era frío.
– En la misión. He decidido visitar a los religiosos y a las niñas. No esperaba que regresaras tan pronto.
– ¿Sabes que has corrido un gran peligro? Hay un criminal suelto en la isla y tú te dedicas a pasearte por esos solitarios caminos. Te pedí que no salieras de casa mientras yo estuviera fuera.
– Ellas me acompañaban -contestó, señalando el coche y a las sirvientas-. Los religiosos son mis únicos amigos. Me sentía muy sola.
– ¿Por qué no viniste conmigo entonces?
– Porque quería terminar mi novela. He trabajado muchas horas en estos últimos días y necesitaba descansar y hablar con alguien.
– Y por ese capricho te expones innecesariamente, dando oportunidades al asesino para que te ataque de nuevo. -Negó con la cabeza con desaprobación.
– Pero estoy aquí sana y salva, nadie me ha hecho nada. -Trató de tranquilizarlo poniéndole las manos en los antebrazos.
– Esta vez, sólo esta vez; pero no sabemos cuándo puede ser la próxima. Te creía más sensata. -Parecía decepcionado-. Vamos, regresemos a casa. -Le dio la espalda y se dirigió a la camioneta.
Ann fue a la suya y arrancó. Jake esperó a que pasara y luego la escoltó por el camino de acceso.
Su furia era evidente. Ella nunca lo había visto así. ¿Estaba molesto porque no lo había acompañado al continente o era su visita a la misión el motivo de su fría bienvenida? Estaba confusa, y los comentarios de Antoinette no la ayudaban a recuperar la calma. Las dudas la torturaban y le impedían ver a Jake de la misma manera que antes de su partida.
Al llegar a la casa, Ann aparcó la camioneta y, sin esperar al coche de Jake, que circulaba tras ella, se dirigió a su dormitorio y se sentó en un sofá de mimbre de la terraza. No paraba de darle vueltas a aquel rumor, aunque se negaba a aceptarlo. Concluyó que apenas conocía al hombre con el que se había casado. Sabía que la amaba -se lo había demostrado en aquellas semanas de vida en común-, pero las dudas sobre el supuesto maltrato a su anterior esposa hacían mella en su confianza. Cayó entonces en la cuenta de que en las varias ocasiones en que ella había mostrado deseos de visitar la misión, Jake la persuadía de no hacerlo, alegando el peligro existente.
Quería tenerla en casa, sólo para él; hasta entonces no se había percatado de ello porque, absorta como estaba con su novela, no había manifestado apenas intenciones de salir. No llegaba a discernir si el enfado se debía a esa celosa pretensión o a la inquietud por su seguridad, y pensó que la hostilidad con que la había recibido podría ser el inicio de una maniobra para limitar sus visitas a la zona sur y mantenerla aislada en casa. No obstante, Ann se negaba a aceptar que sus visitas a la misión significaran deslealtad, pues no afectaban en absoluto a sus sentimientos por él.
Oyó ruido a su espalda y el sonido de unos pasos acercándose. El pulso se le aceleró. Lo sintió cerca, pero no movió un solo músculo. ¿Por qué estaba tan nerviosa? Jake se sentó a su lado en el sofá. Durante unos minutos eternos permanecieron callados, mirando al frente.
– Siento haberme enfadado. Volver para estar contigo era mi única obsesión. Me he preocupado al no encontrarte en casa; creía que te había ocurrido algo malo. No debiste ir…
– Jake, no pienso renunciar a esas visitas. Yo necesito sentirme libre, salir y hablar con mis amigos, no puedo estar encerrada en esta casa eternamente. Quizá no soy la esposa que esperabas.
– No digas eso, por favor. Yo te quiero tal como eres, dulce y cabezota a la vez. Pero siento pánico al pensar que alguien puede lastimarte de nuevo. -Se volvió y la miró a los ojos; luego le acercó una mano a la cara y la acarició.
– Jake, entiendo tu preocupación, pero yo necesito mi propio espacio.
– De acuerdo. Pero mientras el asesino ande suelto, prométeme que no volverás a salir sola cuando yo esté fuera; incluso cuando esté en la isla. Ni siquiera al pueblo, ni siquiera a la playa. Hazme caso, por favor. Yo te acompañaré a donde tú me pidas -suplicó con ternura.
– ¿Incluso a la misión? -Levantó una ceja con escepticismo.
– Incluso a la misión -afirmó él sereno.
Se acercó lentamente y la besó. Y de repente todas las dudas de Ann se disiparon. Era el mismo de antes, y lo amaba con todo su ser. Jake tiró de ella para abrazarla, y después la cogió en brazos dirigiéndose al lecho.
– Ann, te necesito. No podría soportar quererte de esta forma y perderte… No puedo permitir que te pase nada malo.
Ella cerró los ojos mientras él le hacía el amor. Sus labios la recorrieron despacio, y su cuerpo fuerte y vigoroso cubrió el suyo como un manto de seda. Jake era así, pensó Ann, rudo y espontáneo a la vez; irascible y complaciente; arrogante y afectuoso; un cúmulo de contradicciones que le hacían censurarlo y adorarlo al mismo tiempo. Aquella noche fue muy intensa para los dos y se entregaron un amor sincero e impetuoso; necesitaban resarcirse del sentimiento de culpa que ambos habían sentido, fortaleciendo aún más el vínculo que existía entre ellos.
– ¿Compraste los terrenos? -Estaban en la cama. Ella con la cabeza apoyada sobre su pecho y él acariciando su espalda desnuda.
– No. No hubo acuerdo.
– ¿No teníais ya pactada la venta desde aquí?
– Sí. Pero Lord Brown ha cambiado de opinión y ha subido el precio. Dice que hay otro comprador interesado.
– ¿Y vas a pujar?
– No.
– Entonces, ¿vas a renunciar?
– Yo no he dicho eso. Hay otras maneras de forzar la venta.
– ¿En qué estás pensando?
– Olvídalo. Todo se arreglará. Y tú, ¿has terminado la novela?
– Sí, pero ahora depende de ti.
– ¿De mí? -preguntó sorprendido.
– He escrito dos finales. Uno es muy convencional; el otro es más atrevido. Yo prefiero el último, pero quiero que tú decidas cuál sería el más adecuado.
– Estás cargando sobre mí una gran responsabilidad.
– Confío en tu criterio.
Se quedaron en silencio, relajados.
– John, ¿cómo era tu esposa?
Él movió la cabeza, pero no respondió en seguida.
– Me has llamado John. ¿Quién es ese John? -Su voz sonó distinta.
– Lo siento, no sé cómo me ha venido su nombre a la mente…
– ¿Quién es ese John? -repitió, interrumpiéndola.
– Mi ex marido.
– ¿Pensabas en él?
– Pensaba en mi pasado, en el tuyo, en el destino. ¿No recuerdas tu vida anterior? ¿Piensas alguna vez en tu esposa?
– No.
– No fuiste feliz, ¿verdad?
– No quiero hablar de ella. -Había tensión en sus palabras. La magia se había roto. Tras un largo silencio Jake preguntó-: ¿Por qué no tuviste hijos?
– Decidimos esperar un tiempo. Pero después las cosas comenzaron a ir mal.
– ¿Qué pasó?
– Empezó a verse con otra mujer, incluso me confesó su infidelidad sin remordimiento; creía que yo le entendería y le daría otra oportunidad.
– ¿Se la diste?
– No.
– ¿Te dolió?
– Sí. Aunque para mí supuso una liberación. Además…
– ¿Además…? -repitió Jake, ladeando la cabeza para mirarla.
– A su lado no era feliz. No me sentía querida.
– ¿Le dejaste tú?
– Sí, pero no lo aceptó y se dedicó a hacerme la vida imposible. Es un ser egoísta y un inseguro. Al poco tiempo de conseguir el divorcio se casó con su amante, y aun así siguió molestándome. Jamás me perdonó que lo abandonara.
– Quizá te seguía amando.
– Él sólo se amaba a sí mismo.
– Y llegaste aquí huyendo de él.
– Intenté rehacer mi vida, aunque con muchas dificultades. Una noche, Amanda y Joseph me hablaron de ti y del encargo que les habías hecho; cuando me insinuaron la posibilidad de casarme contigo, me lo tomé a broma y lo olvidé por completo, pero al poco tiempo la madre de John hizo que perdiera el trabajo; entonces, ellos me convencieron de que venir aquí era la mejor solución para escapar de mi ruina y de su acoso. Lo que más me seducía de esta aventura era el aislamiento y la tranquilidad, lejos de cualquier zona habitada, lejos del ruido, de horarios y trabajos. Vine buscando paz y tiempo libre para dedicarme a escribir… y sin esperarlo me enamoré de ti.
– ¿No tenías intención de enamorarte? -musitó en voz baja.
– No de esta manera.
– Lucharé con todas mis fuerzas para que no me abandones nunca -declaró con una mirada extraña-. Nunca. -Besó sus labios con pasión, rodeándola con los brazos para acercarla a él.
Ann estaba confusa. Quizá no le debería haber contado los verdaderos motivos de su matrimonio a ciegas. Pero había sido sincera, mucho más que él. Aún no sabía nada de su difunta esposa y pensó que aquellos momentos íntimos eran ideales para arrancarle una confidencia.
– Jake, háblame de ella. ¿Qué ocurrió entre vosotros? -Levantó la cabeza, y apoyó el codo sobre la almohada para verle mejor.
Él dejó escapar un hondo suspiro y guardó silencio. Se le veía tenso e incómodo.
– Yo he sido franca contigo -insistió Ann-. Te he contado mi pasado. Sin embargo, tú nunca hablas del tuyo. Estoy en desventaja.
Jake giró la cabeza y le dirigió una mirada ausente; parecía no estar allí en aquel momento.
– Dejemos en paz a los muertos.
Capítulo 34
– Tienes que leer el manuscrito. Quiero saber tu opinión antes de enviarlo a la editorial de Londres. -Estaban en el porche, almorzando.
– De acuerdo. Hoy volveré pronto. La cosecha está casi terminada y tendré más tiempo para ti. -La besó para despedirse.
Por la tarde, Ann se dedicó al jardín. Le gustaba cortar personalmente las flores para adornar la casa. Las enredaderas trepaban por las vallas, creando una cortina verde intenso que, con el viento, parecía flotar. Se sentó a leer un libro en un sillón de madera cubierto de mullidos cojines, agradeciendo los rayos de tibio sol que el ocaso enviaba sobre el mar. El olor dulzón a madreselva inundaba el ambiente, e invitaba a dejarse llevar por el sopor. Cerró los ojos y sucumbió al sueño.
Era noche cerrada cuando despertó. Jake debería estar ya de vuelta, pero Nako le dijo que el señor aún no había regresado. Miró el reloj: eran las diez, y él siempre volvía al atardecer… Quizá tuviese una partida de cartas en casa del médico, pero entonces recordó que precisamente aquella tarde le había dicho que volvería temprano para leer el manuscrito.
A medianoche se fue al dormitorio, pero no podía conciliar el sueño; por la tarde había dormido demasiado y la inquietud la mantenía desvelada. Al fin, oyó sus pasos en la escalera y apagó la luz, pues no quería acosarlo como una mujer celosa, pidiendo explicaciones. Quizá había tenido problemas en los campos. Seguro que tenía una buena razón para el retraso.
Jake entró en silencio y a oscuras desde su anterior dormitorio. Estaba ya desvestido; se sentó en la cama para descalzarse y luego se tendió a su lado. Ella se volvió hacia él.
– ¿Ya estás aquí, cariño? -Le dijo abrazándolo-. Estaba preocupada. ¿Qué ha pasado?
– Nada. Duerme.
– ¿Has tenido problemas en la plantación?
– Estoy muy cansado -contestó, soltándose y dándole la espalda.
El sol del amanecer penetraba a través de los ventanales y, al despertarse, Ann advirtió que Jake ya no estaba a su lado.
– El señor se ha marchado. Ha salido temprano a caballo -le informó Nako en el comedor.
Ann sabía que a Jake le preocupaba algo, pero no contaba con ella. Nunca le hablaba de sus negocios, ni del pasado, ni de sus inquietudes. Quizá no quisiera intranquilizarla, o quizá no la necesitara para arreglar sus asuntos.
Ann decidió darse un baño, nadar en las cálidas aguas del océano Índico. Los peces de vivos colores formaban círculos a su alrededor mientras se sumergía con ellos hacia el lecho de corales azules que adornaban como un jardín la blanca arena del fondo marino. Necesitaba pensar, y pensaba demasiado. Jake la colmaba de regalos y de amor, y Ann le correspondía, pero había tabúes que se interponían como un grueso muro entre los dos, y que ella no conseguía franquear aunque se le entregara en cuerpo y alma. Él tenía secretos y Ann se obsesionaba cada vez más con ellos.
El rumor del maltrato a su difunta esposa vagaba por su mente, unas veces irrumpiendo con fuerza y otras saliendo a empellones. Estaba segura de que Jake sería incapaz de ser violento con ella, pero… ¿y si lo fue con su anterior mujer? ¿Por qué motivo? Ella quería marcharse y solicitó el divorcio, pero ¿hasta dónde llegó Jake para retenerla? Quizá la forzó a quedarse, la encerró en casa y ella se suicidó porque no pudo soportar aquella cárcel de oro. ¿Y si era cierto el rumor de que su esposa tenía un amante? ¿Y qué pasaba con Prinst? ¿Por qué no le dijo a Jake que había visto una de las camionetas en su antigua casa aquella tarde? ¿Acaso era habitual que estuviera allí?
Salió del agua y rodeó las orondas y lisas rocas, caprichosamente esculpidas por la erosión. Dejaban entrar el agua entre sus recovecos, y formaban pequeñas cuevas donde anidaban toda clase de moluscos semienterrados en la arena. De repente, algo le llamó la atención a lo lejos, junto al muro lateral de la mansión. ¿Era una sombra lo que se movía veloz hacia la maleza? Ann avanzó por la playa, y al encaminarse hacia la casa, descubrió varias pisadas de pequeño tamaño, y junto a éstas… ¡un signo dibujado en la arena! ¡Una cruz como las anteriores!
Se quedó paralizada. Presintió peligro de nuevo y resolvió que debía regresar inmediatamente. Echó a andar a paso ligero, mirando hacia todos lados. La casa se le antojaba lejana; parecía estar viviendo una pesadilla en la que, por más que avanzaba no conseguía alcanzar su destino. Advirtió entonces que había más señales, situadas justamente en el camino que ella recorría; llegaban hasta el comienzo de la escalera de piedra que unía el soportal de la mansión con la playa. Se detuvo al llegar al pie, miró hacia lo alto y a los lados y, al disponerse a subir el primer peldaño, vio un trozo de tela anudado, como los anteriores. Se inclinó para recogerlo, lo escondió debajo de la toalla y subió la escalera a toda velocidad; cuando estuvo dentro, cerró la puerta de cristal.
Corrió hacia el dormitorio y, una vez allí, se percató de que estaba empapada. Había subido descalza, con el bañador y el cabello mojados, dejando su huella húmeda por toda la casa. Se encerró en el cuarto de baño y abrió el paquete junto a la bañera; era otro pañuelo de forma triangular. Pero ¿qué contenía esta vez?
Había dos objetos: uno era un pequeño cristal roto de bordes ovalados. Medía unos tres centímetros de ancho por unos cuatro de largo, y no estaba completo: faltaba un trozo en una de las esquinas. Cogió el vidrio entre el pulgar y el índice, sujetándolo por los cantos, y se lo acercó a los ojos. Observó que, al mirar a través de él, el estampado de flores del pañuelo aumentaba de tamaño, como si se tratara de una lente. ¡Eso es! Aquel cristal pertenecía a unas gafas de lectura. Tenía la forma y el tamaño de una montura corriente. Lo dejó de nuevo sobre la tela floreada y contempló lo que lo acompañaba: era un trozo de tela en el que predominaba el color amarillo, otro pañuelo triangular exactamente igual al que envolvía el envío, y Ann supo en seguida que era el que llevaba la joven que había visto muerta en la playa el día que fue asaltada y arrojada al agua. Recordó que, cuando contempló su cadáver, dos días después, advirtió que no lo llevaba anudado al cuello, como las otras chicas asesinadas. Ann lo cogió y se lo acercó a la nariz, pues desprendía un olor a cítrico que le resultó familiar. Después lo guardó todo y se dispuso a esperar a Jake para mostrárselo y dar parte a la policía.
Al bajar al salón, Nako le informó de que el señor había regresado y estaba en su despacho. Ann se dirigió corriendo hacia allí, presa de una gran excitación.
– Jake, tengo algo que… -De repente se quedó paralizada y su voz enmudeció.
– ¿Qué tienes, cariño? -preguntó él, levantando una mano e invitándola a entrar. Estaba leyendo unos papeles… con unas gafas puestas.
– ¿Para qué necesitas esas gafas? -quiso saber Ann, sentándose en sus rodillas y quitándoselas. Las acercó al documento y comprobó que el texto aumentaba de tamaño-. Nunca te había visto con ellas.
– A veces las letras pequeñas se me resisten. ¿Tenías algo que contarme?
– No, nada importante. Sigue con lo tuyo. -Lo besó en la mejilla y salió del despacho.
«Estás loca, ¡vuelve ahora mismo y cuéntaselo todo!», se decía, sentada en el primer peldaño de la escalera. Se sentía turbada, ahogada en un océano de dudas que le impedían alcanzar la superficie y tomar la decisión correcta. «Debo decirle la verdad, tengo que hablarle del extraño cristal y del pañuelo», se repetía una y otra vez. Pero tras unos vacilantes minutos, decidió guardar el secreto un poco más. No sabía exactamente qué significaban aquellos objetos, pero ahora tenía la seguridad de que la informante era una mujer, pues las huellas en la arena eran pequeñas y el envoltorio del paquete era otro pañuelo. No era el asesino quien se comunicaba con ella. Pero ¿cómo sabía ese misterioso personaje dónde localizarla? Era la primera vez que bajaba a la playa en varios días… ¿Estaría vigilándola, o se trataba de alguna de las criadas de la casa?
– El doctor White ha organizado una partida de cartas esta noche. -Estaban cenando en la terraza. Hacía calor y se agradecía la brisa del mar, que les llegaba de poniente-. ¿Por qué no vienes?
– ¿Debo hacerlo?
– No, pero me gustaría que vinieras. Deseo que te integres en la comunidad. Tal vez puedas conocer nuevas amigas con las que relacionarte.
– Hoy estoy muy cansada y me duele la cabeza, preferiría acostarme temprano. Ve tú y disfruta de tu noche de soltero. -Sonrió.
– Volveré temprano.
Lo despidió en la escalinata y se quedó allí hasta asegurarse de que había traspasado la verja. Tras unos minutos, se dirigió al dormitorio, cogió el paquete recibido y bajó con él al despacho. Registró los cajones de la mesa hasta encontrar lo que buscaba: las gafas de lectura de Jake. Las sostuvo en una mano, observando los cristales, mientras con la otra sujetaba el cristal aparecido en la playa; lo colocó encima de las gafas y respiró tranquila: éstas tenían forma cuadrada y cristales más pequeños. Volvió a dejar las gafas en su sitio y cerró el cajón.
Aquel cristal era una pista desconcertante, pues en el supuesto de que el dueño de las gafas apareciera, ¿eso qué podía significar? Se sentía culpable de sus turbios pensamientos, pero la sombra de la desaparecida esposa de Jake, los silencios de éste y los rumores que circulaban por la isla le habían inoculado una inusual intranquilidad.
Iba a subir el primer peldaño para dirigirse al dormitorio cuando decidió volver sobre sus pasos y regresar al despacho. Pensó que si el cristal estaba roto, podía pertenecer a otras gafas que su marido ya no utilizaba, de modo que inspeccionó todos los cajones del escritorio buscando otras monturas, pero no halló nada. Después abrió de nuevo el primer cajón, cogió las gafas que había dejado en la parte delantera del mismo y las dejó en el fondo, colocando delante de ellas una grapadora guardada allí mismo. Estaba segura de que Jake no las encontraría al primer intento. Entonces notó algo que estaba fuera de lugar, bueno, más bien algo que no estaba en su lugar: la llave de metal de la casa de la playa que ella había dejado allí unos días antes. Registró todos los cajones, y confirmó que había desaparecido.
Después subió a la planta de arriba y revolvió los cajones de la habitación contigua a su dormitorio, la que antes ocupaba Jake, pero tampoco había allí nada parecido a unas gafas de lectura, o la llave que andaba buscando. Lo que sí halló fueron varios pares de guantes similares al que había recibido en el anterior paquete. Los sacó del cajón y los colocó sobre la cama para comprobar si faltaba alguno. Pero todos estaban correctamente emparejados. Al devolverlos a su sitio, descubrió que también había pañuelos de color blanco. Extendió el primero sobre la cama y advirtió que no estaba grabado; el segundo tampoco. Sin embargo, el tercero y el cuarto exhibían una J mayúscula en una esquina.
– ¿Qué estoy pensando? -se dijo, sacudiendo la cabeza para ahuyentar aquellas disparatadas ideas-. Estos pañuelos son muy corrientes… Los venden en el almacén.
Tras ordenar el cajón, regresó al dormitorio, pero no podía leer, ni concentrarse en nada que no fuese el maldito cristal y el pañuelo que había recibido de su anónimo informante. Tenía la sensación de que se olvidaba de algo; era como si hubiera salido de casa con la duda de si se había dejado una luz encendida.
A medianoche cayó rendida, pero tuvo sueños inquietos, que la trasladaron a un gran salón donde se celebraba una fiesta y la gente bebía y bailaba. En una mesa rectangular habían levantado una montaña de copas de champán y alguien empezó a llenar la primera, situada en la cima; el vino espumoso manaba, rebosando de las copas como una catarata; de repente, la mesa empezó a vibrar, y el monumento de cristal se derrumbó con gran estrépito. Todo el mundo reía, divertido por el desastroso espectáculo. Ann estaba en un rincón, sola, observando la fiesta y con la sensación de tener unos ojos fijos en su espalda. Al volverse, vio a una joven de color, con el cabello cubierto por un pañuelo. Tenía el puño cerrado y sangraba. De repente, abrió la mano y le mostró un pequeño trozo de cristal. Ann gritó y salió corriendo horrorizada.
– ¡Ann, despierta! -Alguien la estaba sacudiendo por los hombros. Abrió por fin los ojos. Jake estaba inclinado sobre ella-. Ya ha pasado. ¿Estás bien?
– Sí… era… era una pesadilla horrible. -Estaba bañada en sudor y temblaba como una hoja.
– Tranquila, ven aquí, intenta dormir -dijo él abrazándola-. ¿Quieres contármela?
– No… no es nada…
Apoyó la cabeza en el pecho de Jake mientras él le acariciaba el pelo para tranquilizarla. Pero Ann no pudo conciliar el sueño en toda la noche; acababa de localizar la luz que se había dejado encendida.
Capítulo 35
Con los primeros rayos del alba, Jake se levantó suavemente para no despertarla. Pero Ann no dormía y se volvió para observarlo mientras se vestía.
– Buenos días, cariño. ¿Cómo fue la partida de anoche? ¿Estuvo animada?
– Como siempre. El doctor perdió un par de manos y yo gané otras tantas.
– No te oí llegar. Estaba muy cansada.
– Acababa de acostarme cuando empezaste a gritar.
– No vuelvas a dejarme sola hasta tan tarde, así no tendré más pesadillas.
– Te lo prometo. -Se volvió con una sonrisa.
– ¿Vas a montar hoy?
– Sí, voy a dar un paseo a caballo. ¿Te apetece venir conmigo?
– No, descansaré un poco más.
– Haces bien, has pasado mala noche. -Se sentó en la cama frente a ella y la besó con ternura-. Te quiero, princesa.
– Yo también.
Cuando Ann se aseguró de que Jake se había ido, se vistió rápidamente. Tenía que salir con urgencia. Cogió una de las camionetas y condujo a gran velocidad por la ruta del sur. Al ir en la camioneta de Jake, pasó el control de entrada a la misión sin dificultad, pero no encontró a nadie en el dispensario ni en las cabañas. Las hermanas estaban en el arroyo y pensó que era mejor así, pues si no tendría que dar explicaciones de lo que había ido a buscar. Se dirigió al pequeño hospital y abrió uno de los cajones donde tenían la costumbre de guardar cachivaches inútiles, como tijeras melladas, rollos de esparadrapo terminados, cajas de medicinas vacías, etc., que al padre Damien le gustaba reciclar y ordenar.
Tiró del cajón hasta sacarlo del mueble, se sentó en una de las camas y se lo apoyó en las rodillas. Empezó a examinar meticulosamente los diversos objetos que allí se amontonaban, pero había demasiadas piezas pequeñas, por lo que lo volcó sobre la colcha. Con extrema paciencia, fue apartando a un lado cada cosa, y cuando llevaba más de la mitad, levantó una caja de cartón vacía y… ¡allí estaba!: un trozo pequeño de cristal manchado de sangre. Ann había lavado el cadáver de la primera chica que llevaron al dispensario tras ser asesinada, y recordaba haber retirado de su mano aquel extraño objeto.
Después lo guardó todo de nuevo y colocó el cajón en el mueble. Sobre la misma cama, extendió el pañuelo donde guardaba el cristal hallado en la playa y lo unió al otro. ¡Encajó a la perfección, como si se tratara de un rompecabezas! Los bordes redondeados, al unirse, completaron la lente. Al fin tuvo la certeza de que el dueño de las gafas a las que pertenecían aquellos cristales era el autor del salvaje asesinato de la chica que ella había visto en el dispensario meses atrás.
Afuera se oyeron voces. Ann se puso en pie de un salto, anudó el pañuelo con los dos cristales y lo introdujo en el bolso. Al salir, se encontró a la hermana Francine llevando en sus brazos un bebé.
– ¡Querida Ann Marie! ¡Que alegría verte de nuevo!
– Hola, hermana. Por fin os encuentro.
– Vengo de la reserva. Una joven madre se ha ofrecido para amamantar a nuestra pequeña Marie.
Ann la cogió en brazos y vio que la niña crecía fuerte y saludable.
– Es una lástima que su madre no pueda verla así. Está preciosa. -Ann se emocionó.
– Sí, es un regalo del cielo. ¿Te quedas a comer con nosotros?
– No puedo, mi marido me espera. He venido a recoger una pequeña caja que olvidé aquí, pero tengo que irme. Pronto vendré con más tiempo. Adiós.
Condujo de regreso a toda velocidad. Estaba tan ensimismada en sus reflexiones que no advirtió la silueta de un caballo saliendo a su paso desde el camino procedente de la antigua casa de Jake.
Frenó bruscamente y el animal se encabritó, levantando las patas delanteras y lanzando al jinete por los aires. Cuando Ann fue a auxiliarlo, divisó unas botas negras y brillantes de montar que sobresalían de entre la maleza. Después reconoció el cabello rubio y lacio del administrador, que intentaba levantarse con torpeza, maltrecho por el golpe y sacudiéndose el polvo de la ropa con las manos enfundadas en unos guantes de piel.
– ¡Dios mío, Kurt, lo siento! -Se inclinó para ayudarlo a incorporarse-. ¿Se encuentra bien?
– Sí, no se preocupe. La culpa ha sido mía. No he oído el coche y he seguido azuzando al caballo. -Ya en pie, trataba de calmar al animal-. Espero no haberla importunado con mi torpeza.
– En absoluto, soy yo quien debe pedirle disculpas.
– Le agradecería que no informara a su marido de este incidente. -Su tono de voz estaba cargado de recelo, y no había rastro de aquel joven que la miraba con el entusiasmo de un adolescente.
– De acuerdo, Kurt. No nos hemos visto. -Ann sonrió aliviada, pues si Jake supiera que había salido sola, le dedicaría una nueva reprimenda-. Creo que se ha hecho un rasguño en el cuello. -Se acercó para examinarlo, pero advirtió que la herida no era reciente.
El joven dio un paso atrás para eludirla.
– No… no tiene importancia. Gracias por su interés. Que pase un buen día, señora Edwards -dijo, montando de nuevo y tomando un camino hacia el interior de la plantación.
Jake no había regresado aún para el almuerzo y Ann se dispuso a leer un libro en el estudio mientras lo esperaba. El corazón le decía que debía hablarle de la nueva pista de los cristales y el pañuelo, pero un sexto sentido le aconsejaba que esperase un poco más con el fin de confirmar que no había más gafas en la casa. Cuando descartara totalmente sus sospechas, se lo contaría todo. Lo de los cristales era una prueba contundente de que el asesino era un hombre blanco y de que ella tenía razón.
– Hola, cariño -la saludó Jake entrando en la habitación-. ¿Has descansado? -Se sentó a su lado en el sofá y la besó-. Has pasado una mala noche.
– Sí, gracias. Hace tiempo que no tenía pesadillas tan terroríficas.
– ¿Qué has hecho hoy?
– Nada. Descansar y leer.
– ¿Nada más? -Jake la miró fijamente.
– Nada más -respondió, encogiéndose de hombros con una sonrisa.
– Vamos a comer, estoy hambriento.
Después del almuerzo, Jake fue a su despacho y Ann a su estudio. Al cabo de unos minutos, él regresó.
– ¿Has visto mis gafas por aquí? Estoy seguro de que estaban en mi mesa, como siempre, pero no las encuentro.
– ¿No tienes otro par de repuesto?
– Sí, pero las perdí hace tiempo.
– ¿Cuánto tiempo?
– Pues… no sé, quizá unos meses. Seguramente me las dejé olvidadas en el continente en uno de mis viajes.
Ann hizo como que comprobaba que no estuvieran en su estudio y luego se ofreció a acompañarlo al despacho para ayudarlo a buscarlas. Abrió con fuerza el primer cajón y, en el fondo, detrás de la grapadora, aparecieron las gafas.
– Ahí las tienes.
Ann vio algo más en aquel cajón: la llave de la casa de la playa volvía a estar en su sitio.
– ¿Y esta llave tan peculiar? -preguntó, cogiéndola y adoptando una expresión ingenua.
– Es de mi antigua casa.
Ella lo miró y se quedó callada, esperando que dijera algo más, pero Jake no lo hizo.
– Me gustaría visitarla… -insinuó, para ver su respuesta.
– Su estado es ruinoso, y es arriesgado entrar allí -respondió, mientras abría una de las carpetas repletas de documentos y se ponía las gafas.
Ann dejó la llave en el cajón y se marchó. Ella también prefería estar sola y decidió que de momento no le diría nada sobre el pañuelo. La luz olvidada seguía encendida en su interior y los recelos respecto a Jake la estaban mortificando. Volvió a su estudio para revisar el manuscrito, pero no conseguía concentrarse: se sentía culpable por desconfiar de él, y las gafas y el pañuelo bordado acrecentaban su ansiedad.
Por la tarde, Ann seguía allí cuando el criado le anunció una visita inesperada.
– El señor Prinst ha venido a verla, señora.
– Hágale pasar, Nako.
– Hola, señora Edwards. Es un placer volver a verla -saludó el policía al entrar.
– ¿Qué lo trae por aquí? Mi marido no está, ha salido al campo.
– Es a usted a quien venía a ver. ¿Se ha enterado ya?
– ¿De qué?
– Ha desaparecido otra chica de la aldea.
– ¿Cuándo?
– Hace dos días. Salió al amanecer de la reserva en la camioneta, para ir a trabajar al pueblo, pero por la tarde no regresó junto con el resto de las mujeres. Los hombres de la aldea la están buscando.
– ¿Y qué puedo hacer yo exactamente?
– Alguien se puso en contacto con usted en los anteriores asesinatos. Es posible que ahora también lo haga. Por su seguridad, quiero que esté alerta.
– ¿Sigue creyendo que esa persona es la autora de los asesinatos?
– No lo sé. Sólo espero atraparlo pronto. Esto se me está yendo de las manos. Hay un gran temor entre la población blanca con estos crímenes.
– ¿Ha informado ya a mi marido?
– No, hace días que no lo veo.
– ¿No estuvo usted en la partida?
– ¿Cuál? ¿La del viernes pasado? Sí, claro. Pero desde entonces no nos hemos reunido. El doctor White está algo indispuesto estos días.
– Ya entiendo… Bueno, estaré atenta y le informaré de cualquier novedad.
– Adiós, tenga mucho cuidado.
Ann comenzó a sentir palpitaciones y un sudor frío; se negaba a admitir las dudas que la estaban invadiendo: ¿qué había hecho Jake esa noche? Si no hubo partida, ¿dónde estuvo y por qué le mintió? ¿Y la llave? La tarde anterior no estaba en el cajón… y la noche anterior a la de la supuesta partida, llegó muy tarde y se cambió en su antiguo dormitorio. Nunca hasta entonces lo había hecho. Siguiendo un impulso, se dirigió hacia aquella habitación subiendo los peldaños de dos en dos, y abrió el armario. Pero ¿qué buscaba exactamente? ¡Su ropa! Bajó corriendo la escalera hacia la cocina. Las sirvientas se sorprendieron al verla allí, presa de tan gran excitación.
– ¿Dónde está la ropa que ha usado el señor estos últimos días? Se dejó algo olvidado en un bolsillo…
– Ya la han lavado, señora. Voy a buscar a la encargada.
– No, no tiene importancia. Gracias, olvídelo -dijo, saliendo de la cocina, nerviosa y avergonzada a la vez.
El torbellino de emociones que se arremolinaban en torno a Jake estaba a punto de hacerle perder el equilibrio. Las sospechas eran como dagas que se clavasen en su piel hasta llegar al hueso, y allí se retorcían una y otra vez hasta hacerle sentir un intenso dolor.
Fue al cobertizo para coger una de las camionetas e ir a buscarlo. Necesitaba escuchar de sus labios toda la verdad. Aunque, pensándolo bien, en realidad no deseaba saberla. Se quedó inmóvil, sentada al volante durante un buen rato; después giró la llave para parar el motor, bajó del coche y entró en el almacén. Se dirigió a la vitrina de puertas de cristal donde se guardaban los productos químicos y vio que estaba repleta de botes de plástico y cristal que contenían líquidos o polvos. Estaban ordenados por estantes. En el primero, en un pequeño cartel pegado con cinta adhesiva en el cristal se leía «Fungicida», y debajo constaba el nombre de cada producto junto con la proporción en que debía ser mezclado con agua en las bombonas de riego. Ann fue leyendo las etiquetas de los botes una a una y comprobando que estuvieran en la lista. El siguiente estante estaba destinado a herbicidas. Estaba a punto de marcharse cuando, en la tercera balda, donde se guardaban los insecticidas, una botella de cristal de color ámbar le llamó la atención. Estaba detrás de otros recipientes, éstos de plástico blanco, semioculta en una esquina. Ann los apartó hasta alcanzarla con los dedos y la deslizó hacia delante. Entonces pudo leer claramente el rótulo escrito en negro sobre una etiqueta blanca: «Cloroformo».
La abrió y, al reconocer aquel olor tan familiar, sintió que el corazón le latía demasiado deprisa y temió padecer allí mismo una crisis de histeria. Devolvió la botella a su sitio, tratando de recordar exactamente dónde estaba. Después leyó la hoja indicativa de las proporciones, completamente segura de que no hallaría aquel producto en la lista. Pero se equivocaba. Bajo el rótulo «Insecticidas», la palabra «Cloroformo» aparecía en tercer lugar, señalando la cantidad exacta que se debía utilizar. La lista decía: «Lindano 2%, Metaldehído 5%, Cloroformo 5%, Fosfuro de cinc 10%».
Tras cerrar la vitrina, Ann se dirigió hacia la escalinata de la casa, y desde arriba vio que una camioneta aparcaba junto al cobertizo. Reconoció la silueta de Kurt Jensen y aguardó de pie para advertirle que su marido no estaba en casa, pero el administrador dejó el vehículo y entró en el almacén que ella acababa de abandonar.
Ann regresó a su estudio. Su mente era un torbellino de emociones y en aquel momento deseaba estar sola. Minutos después, el sirviente la avisó de que el señor Jensen quería verla.
– Señora Edwards, volvemos a vernos.
Kurt estaba allí, frente a ella, pero Ann Marie no tenía ánimos para una visita de cortesía.
– Hola, Kurt. Espero que se encuentre bien después de la caída.
– Sí, gracias. No fue nada, apenas un par de rasguños.
– Mi marido aún no ha regresado, aunque debe de estar a punto. Ya está oscureciendo. -No sabía cómo deshacerse de él.
– Sólo he venido a dejarle estos documentos. Anoche me ordenó que los preparase con urgencia.
– Anoche… -repitió ella en un susurro-. Claro, volvió tarde.
– El señor Edwards suele recorrer la isla a cualquier hora del día, incluso de madrugada. Es muy riguroso. Le preocupa mucho la cosecha y revisa hilera a hilera los sembrados.
– Sí, es muy minucioso… -Ann tenía la cabeza en otra parte.
– Bueno, es tarde -dijo Kurt, alargando la mano para ofrecerle una carpeta-. Por favor, entréguele este contrato. Si necesita alguna aclaración, estaré en casa.
Pero no se marchó en seguida. Se quedó quieto, dubitativo, como si se estuviera armando de valor para dar un importante paso.
– Marie -continuó, esta vez con voz serena y mirada firme-, he venido a despedirme de usted. Me voy de aquí… para siempre.
– ¿Va a instalarse en el continente?
– No, me marcho a Alemania. Necesito alejarme, dejar esta isla, este país. -Ann advirtió que su mirada se había transformado; había ahora en su rostro un rictus de ansiedad y parecía que tratase de decirle algo-: No puedo más…
– Claro, entiendo que desee viajar un poco y conocer nuevos lugares.
– Usted se convirtió en mi único estímulo para soportar esta… angustia, pero ya no tengo motivos para seguir esperando, ¿verdad? -La miró esperando una respuesta.
– No, lo siento. Espero que algún día encuentre a una mujer que le haga feliz. Se lo merece. -Esbozó una afable sonrisa.
– Adiós, Marie. -Alargó la mano y cogió la de ella con firmeza, sujetándola más tiempo del habitual, sin dejar de mirarla a los ojos.
– Adiós, Kurt. Te deseo lo mejor.
Cuando el joven se marchó, Ann se dirigió al despacho de Jake, y antes de dejar la carpeta sobre la mesa, la abrió para hojear el contenido. Era un contrato de compra-venta de unos terrenos de cultivo en el continente entre dos empresas desconocidas para ella. Después salió a la terraza posterior y bajó la escalera de acceso a la playa. Era de noche, pero necesitaba relajarse contemplando el mar. Se sentó en el primer peldaño, pero ni siquiera aquella visión alivió sus atormentados pensamientos. De pronto, notó que alguien le ponía una mano en el hombro y dio un grito, saltando hacia delante. Cuando volvió la cabeza, se topó con la mirada de Jake, sorprendido ante su histérica reacción.
– Ann, estás muy tensa -dijo mientras se acercaba. Intentó abrazarla, pero ella se apartó-. ¿Qué te pasa?
– Jake, necesito saber dónde estuviste anoche, y la anterior… -En sus ojos se leía el miedo a recibir una respuesta que no quería oír.
– ¿A qué viene esa pregunta? ¿Tengo que darte cuenta de todos mis pasos? -Se revolvió incómodo.
– No. Nunca te he pedido explicaciones, pero esta vez quiero saber qué hiciste esas dos noches.
– ¿Y tú? ¿Adónde has ido esta mañana? -preguntó a su vez-. Me has mentido. Has dicho que no habías salido de casa, pero has ido a la misión. ¡Y completamente sola! Si alguien tiene que dar explicaciones no soy yo, sino tú. Sabes que no debes arriesgarte, pero lo haces continuamente. ¿No entiendes que es muy peligroso?
Ann estaba temblando. Aquélla era la prueba que necesitaba para confirmar sus sospechas: la vigilaba, sabía que podían ponerse en contacto con ella y estaba al acecho de la persona que le suministraba pruebas que lo delataban.
– Déjame, quiero estar sola. -Le dio la espalda y echó a andar hacia la playa.
– ¡No puedes! Está oscuro y hay un asesino suelto en la isla. Sé prudente, Ann…
– No me pasará nada -lo interrumpió, volviéndose hacia él desafiante-. Lo sé.
– ¿Qué sabes?
– Que no me haría daño -respondió sin pestañear.
– ¿Por qué estás tan segura?
– Porque tú estás a mi lado para defenderme y vigilas todos mis pasos. ¿Qué me puede pasar teniéndote tan cerca?
– ¿Qué te sucede Ann? Estás muy rara. ¿Ha ocurrido algo que yo deba saber?
– Tú lo sabes todo… -replicó.
Después se encaminó hacia la casa, pero él le cogió el brazo y se acercó a ella.
– ¿Qué quieres decir? Aclárame eso.
– Eres tú quien debe aclarar muchas cosas. -Se libró de su mano y lo dejó solo.
La cena estaba servida y se sentaron a la mesa en un tenso silencio. Ann apenas probó la comida. Se sentía observada, pero no le ofreció a Jake la oportunidad de intercambiar una mirada con ella.
– Esta mañana te he visto en la camioneta cuando regresabas de la misión. Yo estaba en los sembrados y me dirigía al pueblo a caballo. -Jake rompió el silencio. Su voz era templada, conciliadora. Luego añadió-: Confío en ti, Ann. No te vigilo. Aunque debería hacerlo, ya que no te importa correr riesgos innecesarios. No quiero que salgas sola hasta que detengan al criminal que anda suelto.
– Preferirías tenerme siempre en casa, ¿verdad? ¿Y si no se aclarasen nunca los crímenes? ¿Me encerrarías de por vida entre estos muros?
Se produjo un incómodo silencio. Parecía como si, en aquella relación, algo estuviese a punto de romperse para siempre.
– Te dije que si querías ir a la misión te acompañaría. Debiste decírmelo esta mañana y hubiera renunciado a montar a caballo para ir contigo. Ann, te quiero demasiado como para negarte algo, y no puedo permitir que corras peligro.
«Y tampoco quieres que nadie se acerque a mí para ofrecerme más pruebas», pensó ella.
– Estoy cansada. Me voy a dormir -dijo, levantándose de la mesa.
Ya a solas, su mente trabajaba a toda prisa. La realidad era más siniestra que sus pesadillas: su marido era un asesino, un violador, y Ann se torturaba preguntándose cómo no lo había descubierto antes. Ella lo amaba profundamente y todavía albergaba la leve esperanza de estar equivocada. Jake era algo brusco a veces, pero nunca lo había sido con ella; él sólo le había dado amor, ternura, pasión…
Recordó el ataque que había sufrido en la playa. ¿Habría sido capaz de hacerle aquello? Intentó reconstruir los hechos de aquella mañana: dejó allí a la joven, pero alguien avisó a Ann con las señales y él se sintió descubierto. Al verla allí, la agarró por detrás y, después de dejarla inconsciente, la ocultó en la camioneta y trasladó el cadáver de la chica unos cientos de metros, sospechando que ella señalaría el lugar exacto donde lo había visto. Después fue al embarcadero cercano a la mansión, la subió a ella a su lancha, se dirigió a la isla Elizabeth y la depositó en la playa después de empapar sus ropas en el agua del océano. La coartada era perfecta: Jake sabía que pronto la encontrarían, pues conocía la costumbre de los aldeanos de acercarse a esa isla llena de frutos tropicales y de abundante pesca.
Pero Ann se negaba a imaginar la horrible visión de él atacándola desde detrás y dejándola inconsciente.
Al oír el familiar sonido de la puerta del dormitorio, cerró los ojos fingiendo dormir y se volvió hacia el otro lado de la cama. Notó que él se desvestía y después se tendía a su lado. Aquella noche apenas se rozaron; permanecieron los dos en silencio, despiertos e inmóviles, y tardaron horas en conciliar el sueño, sin llegar a pronunciar una palabra.
Capítulo 36
Ann se despertó con la pavorosa certidumbre de haber dormido con un asesino. Jake ya no estaba en el lecho, y cuando bajaba la escalera, oyó voces en el salón.
– Buenos días, señora Edwards. -El jefe de policía estaba con Jake.
– ¿Hay alguna novedad, Joe?
– Lamentablemente, sí. Ha aparecido el cuerpo de la chica. Otro caso igual a los anteriores.
– ¿Dónde?
– Entre los sembrados, cerca del arroyo.
– ¿Han encontrado alguna pista sobre el asesino?
– Hasta el momento no.
– ¿Quiere decir que no hay huellas de pisadas, ni de caballos, ni de coches?
– Apareció entre las hojas de tabaco, y esta noche ha llovido mucho. Todas las huellas, si las hubiera dejado, habrían desaparecido.
– ¿Y ella? ¿Presentaba alguna herida, algún resto en las manos que pueda proporcionar alguna pista?
– Los religiosos me han dicho que fue violada y después estrangulada, como las otras, pero no han encontrado nada que pueda arrojar un poco de luz sobre el caso.
– ¡Vaya! Se trata de un asesino muy escrupuloso.
– ¿Ha tenido usted alguna novedad? Quiero decir… ¿Ha recibido algún mensaje o indicio que pueda ayudarnos?
Ann lo miró fijamente y guardó silencio. Después se volvió hacia su marido, que la observaba expectante. Dudó si mostrar el trozo de vidrio. ¿Qué podría ocurrir? Si Jake reconocía el cristal de sus gafas, sería interesante ver su reacción. Así confirmaría la autoría de los crímenes. Pero ¿y después? Si sospechaba que lo había desenmascarado, ella podría estar en peligro. Además, no confiaba en Joe Prinst; no era un hombre brillante, sino un empleado a sueldo que jamás mordería la mano de su amo. Podría detener y encarcelar a todos los que su jefe le ordenara, como había hecho con el capataz, y jamás movería un dedo en su contra.
– Ann, te han hecho una pregunta. -La voz de Jake sonó impaciente.
Ella seguía en silencio.
– Señor Prinst, si el asesino fuera un hombre blanco, ¿qué pena le impondrían por la muerte de las chicas de color?
– Señora Edwards, ese hombre ha matado a un considerable número de mujeres, entre ellas varias de color y una de raza blanca. Sobre él caerá todo el peso de la ley, sea de la raza que sea.
– Ann, aún no has respondido. -La voz de Jake revelaba cierto enojo.
– No he tenido ninguna noticia, Joe, lo siento -respondió ella con frialdad. Los dejó solos.
Los dos hombres se miraron contrariados.
Ann se dirigió a su estudio con la firme voluntad de no formular ninguna acusación contra Jake. Él no podía sospechar que ella conocía su secreto, por tanto, debía aparentar normalidad hasta decidir qué hacer.
De repente, oyó un fuerte golpe a su espalda. Alguien había entrado en el estudio cerrando la puerta violentamente. Cuando se volvió, vio el rostro contraído de Jake.
– ¿A qué estás jugando, Ann Marie?
– No sé de qué me hablas. -Intentaba aparentar serenidad.
– Sí lo sabes. Estoy cansado de tus medias verdades y de tu ciega defensa de la gente de la aldea. Cada vez que hablas con Joe me pones en evidencia.
– ¿Es que no tengo derecho a pensar de otra manera? ¿Tengo la obligación de tratar a esa gente como tú, como si fueran esclavos? A mí me enseñaron a respetar a las personas, blancas o negras, chinos o mestizos.
– Pero ahora vives en este país, y en esta isla, y eres de piel blanca. Tienes que aceptar las cosas como son. No puedes luchar contra las normas.
Ann Marie no daba crédito a lo que acababa de oír. Su marido desvariaba.
– Sí puedo, y te advierto que no pienso acatarlas. Yo te acepto tal como eres, pero si tú no haces lo mismo conmigo, es mejor que me vaya para siempre. -Se dirigió a la puerta, pero él le cerró el paso. Ann no se atrevió a mirarlo a los ojos, que él mantenía clavados en ella.
– ¿Vas a encerrarme, como a tu difunta esposa?
– ¿Qué sabes tú de ella? -preguntó desconcertado.
– Sé que quería marcharse y que tú se lo impediste. Espero que no vuelvas a cometer el mismo error.
– No sabes nada, Ann. Y no puedes dejarme. Te necesito… -suplicó en voz baja.
– Yo no soy tu mujer ideal. Sé que te avergüenzas de mí. Debiste casarte con Charlotte. Ella sería una espléndida anfitriona en esta mansión.
– ¿Qué estás diciendo? Ahora empiezo a comprender. Sabes que he estado con ella, ¿verdad?
– No sé de qué me hablas.
– He visto a Charlotte estos últimos días. No creí conveniente contártelo porque sabía que no te gustaría, pero compruebo que ya lo sabes; y todo este enfado ha sido motivado por tus celos hacia ella -concluyó, negando con la cabeza.
¿Así que creía que estaba celosa? Bueno, mejor así. Decidió seguirle el juego y representar el papel de esposa ofendida. Muy inteligente por su parte. La coartada era perfecta, porque sabía que ella nunca comprobaría la veracidad de ese encuentro furtivo, pues conocía la animadversión que sentía hacia aquella joven.
– Charlotte no significa nada para mí -dijo Jake mientras se apoyaba en la puerta-. Tuve un primer encuentro con ella hace tres días y no fue muy agradable. Su padre había subido el precio de los terrenos que iba a comprarle al saber que estaba casado contigo. Esperaba que me convirtiera en su yerno. -Sonrió con pesar-. El viernes volví a verlos, a ella y a Lord Brown, y por fin llegamos a un acuerdo. No quería hablarte de esto para no incomodarte, eso es todo.
Levantó la mano para tocar su barbilla y alzarle el rostro, pero ella se volvió bruscamente y se dirigió al ventanal.
Ann miró fuera. Se veía un tornado a lo lejos, mar adentro. Observó la densa columna gris que pendía de un negro nubarrón, desde donde descendía estrechándose en forma de embudo hasta llegar al agua. Recordó su infancia y los cuentos que le contaba su padre sobre los duendes que surgían de un gigantesco tornado. En aquel momento deseaba ser uno de ellos, dar un salto y entrar en aquel torbellino para trasladarse muy lejos, a un lugar desconocido donde llorar a solas su dolor.
– Vamos a hacernos mucho daño, Jake. Entre tú y yo hay un abismo. Hoy lo he visto claro. Hay demasiados secretos entre nosotros, demasiadas diferencias. Me siento tan lejos de ti…
Él estaba tras ella y sus miradas se cruzaron en el reflejo del cristal. Ann divisó su sombra como un espectro y advirtió que su enojo había desaparecido dando paso al dolor. Jake le puso una mano en el hombro, pero ella no aceptó la caricia, y se apartó de él como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Ya no soportaba su contacto, y el hecho de sentirlo cerca le daba miedo. Estaba deshecha y tenía que dejarlo cuanto antes. No podía vivir a su lado, sobre todo ahora que…
– Está bien. ¿Quieres saberlo todo? Pues te contaré mis tenebrosos secretos.
Jake se sentó en el sillón cercano a la mesa, apoyó los codos en las rodillas y comenzó a hablar mirando al suelo.
– Llegué a esta isla hace más de una década y trabajé duro hasta conseguir buenas cosechas y ganar los primeros miles de rands. En el continente conocí a Margaret, una mujer endiabladamente hermosa; me enamoré de ella como un idiota, me casé a los pocos días y la traje aquí. Pero pronto comenzaron los problemas: Margaret odiaba la isla, quería vivir con intensidad y este lugar significaba una aburrida prisión. Decepcionado, descubrí que ni siquiera me amaba, sólo ambicionaba el lujo que le había prometido. Tras los primeros meses de aparente felicidad, la situación se agravó: ella trató de convencerme de que volviésemos al continente y nos instalásemos allí, pero yo me negué a abandonar el que consideraba mi primer y auténtico hogar, y cuando comprendió que éste era el único futuro que yo podía ofrecerle, nuestra relación se rompió. Pasamos un año entre reproches y discusiones; ella quería abandonarme y me habló abiertamente de divorcio, pero yo no lo acepté y traté de conservarla. Comenzó entonces una etapa muy dura. Margaret se dedicó a provocarme con la intención de forzar el divorcio y dejó de hablarme y de dormir conmigo. Soporté muchas humillaciones a cambio de retenerla a mi lado. Yo la amaba…
– Ya es suficiente. Por favor, déjalo ya. -Ann tenía la certeza de que iba a escuchar una terrible confesión.
– No. Es la primera vez que hablo de esto desde entonces y quiero que sepas toda la verdad. Ella empezó a traicionarme y tuvo una aventura con uno de mis empleados, el capataz, un buen hombre que había trabajado para mí desde el principio. Hizo que perdiera la cabeza y llegó a verse con él en mi propia casa -masculló con rabia-. Yo ignoraba la traición y creía que al fin había aceptado quedarse a mi lado, pues su actitud cambió y se volvió más amable. Pero pronto se cansó del hombre y escogió a otro; esta vez un mestizo que cuidaba de los caballos.
De repente, se calló y apretó las mandíbulas; un destello de rabia brilló en sus ojos.
– El primero comenzó a seguirla como un poseso, y un día encontró a Margaret y al mestizo juntos, revolcándose en el establo. -Cerró los puños y lanzó uno al aire reviviendo su antiguo rencor-. Entonces cogió un látigo y los azotó con saña. Yo me enteré de todo cuando regresé y hallé los dos cuerpos desnudos y ensangrentados. El mozo de cuadra murió, y ella sufrió graves heridas.
Silencio.
– Entonces, yo perdí el control. Fui a buscar al autor de aquella atrocidad y le propiné una buena paliza. Él no opuso resistencia; parecía estar esperando aquel castigo. De repente, se cayó hacia atrás, se golpeó en la nuca y murió en el acto.
Silencio.
– Yo jamás había hecho algo así, y te aseguro que no me siento orgulloso. Al contrario, aún lamento haber sido el responsable de aquella muerte.
– ¿Qué ocurrió con tu mujer? -Ann estaba conmocionada.
– El doctor White le curó las heridas y comenzó a darle morfina para el dolor, pero le quedaron profundas cicatrices en el rostro y en el cuerpo. Aquellos meses fueron un infierno para los dos. En Margaret todo era excesivo, y pronto se hizo adicta a esa droga. Vivía encerrada, a oscuras, apenas salía del dormitorio, pidiendo a gritos su dosis diaria. Una mañana no despertó debido a una sobredosis. -Hubo otra larga pausa-. Mientras tanto, yo bebía todo el alcohol que podía, intentando huir de la realidad, y me convertí en un despojo humano. Cuando ella murió, yo lo había perdido todo: la ilusión, la cosecha, el futuro. Tardé en reaccionar, pero tenía demasiado orgullo para darme por vencido, y un día regresé a los campos, comencé otra vez desde cero. Trabajé duro desde el amanecer hasta bien entrado el ocaso; poco a poco la tierra volvió a producir y empecé a vislumbrar una pequeña luz al final de aquel oscuro túnel. Entonces me juré a mí mismo que jamás volvería a dejarme vencer por una mujer.
Esas últimas palabras estremecieron a Ann. ¿Era el rencor lo que lo impulsaba a cometer aquellas atrocidades? Todas sus víctimas eran chicas de color, como el amante de su mujer.
En aquel instante, recordó las palabras de Nako: «Señora, nadie puede evitar que esto suceda. Usted es nuestra única esperanza…». Y de repente lo vio claro: ¡todos en la aldea sabían que Jake era el autor de aquellos abominables crímenes!
– Mucho tiempo después de aquello -continuó él-, decidí volver a casarme, con una desconocida, para tener hijos. Sí, tenías razón, lo hice con ese único propósito. No me creía capaz de enamorarme otra vez. Pero entonces llegaste tú, y despertaste de una sacudida todos los sentimientos que yo creía muertos. Te amé desde aquel primer día en la playa y te convertiste para mí en una obsesión. Ahora vuelvo a tener miedo. Miedo de no ser digno de tu amor, miedo de que te hagan daño, miedo de perderte. No puedo imaginar despertarme en mitad de la noche y no encontrarte a mi lado. Jamás había sentido algo así, ni siquiera por ella. Ann, te necesito tanto…
Jake se le acercó despacio por detrás, pero Ann comenzó a temblar. Tenía la prueba de su obsesivo empeño por mantenerla encerrada. Él la amaba, pero con un amor excesivo y perturbado que traería consecuencias fatales si supiera que conocía su terrible secreto. Sintió miedo, y cuando Jake le colocó de nuevo la mano en el hombro, experimentó una violenta sacudida.
– No me encuentro bien, estoy algo mareada -dijo, apartándose de él y abandonando la estancia.
Corrió hacia el dormitorio. Tenía náuseas y vomitó en el cuarto de baño hasta sentir dolor. Se encontró tumbada en el suelo, sin poder apenas respirar debido a la tensión. Estaba embarazada, ahora lo sabía con certeza, y resolvió que no quería vivir junto a un asesino. Jake no debía sospechar que lo había descubierto, y tenía que huir antes de que él se enterara de su estado, porque entonces jamás la dejaría marchar.
Capítulo 37
Ann estaba destrozada. Sus emociones más profundas afloraban como un géiser de agua hirviendo de su ya maltrecho corazón. Había construido un castillo, una fortaleza de recios muros y sólidos cimientos, y había bastado primero un rumor, luego una sospecha y finalmente el relato de Jake, para estar segura de la responsabilidad de éste en aquellos actos violentos. Una vez más su mundo se había derrumbado, arrastrado hacia un abismo que sólo le permitía una salida: huir de nuevo. Sí, era una auténtica novela lo que estaba viviendo, con todos los ingredientes para tener éxito: matrimonio a ciegas, aventuras en una exótica isla, amor, crímenes violentos… Debía buscar un refugio donde escribir la historia que involuntariamente había protagonizado. Tenía que volver a ser ella misma, la Ann Marie de apariencia frágil y voluntad de hierro, aunque en aquellos momentos estuviese a punto de derrumbarse.
Lloraba con desconsuelo mientras en su pequeña mochila iba guardando lo mínimo para poder salir de la casa sin levantar sospechas. Lloraba porque una parte de su vida se quedaba allí, con él. Metió también el pañuelo con las pruebas para entregárselas a Joe Prinst, aunque jamás delataría a su marido como autor de los crímenes.
Amaba demasiado a Jake, y sentía una profunda pena por lo que iba a hacer. ¿Por qué el amor y el dolor tenían que ir siempre unidos? Esa mezcla de sentimientos no le era tan ajena como al principio había creído. Durante años, había vivido anclada en un círculo de inseguridad, suspicacias y humillaciones a las que respondió con resignación y docilidad, una celda que asfixió el amor hasta destruirlo y dejarlo atrapado en el dolor. Ahora, la certeza de la responsabilidad de Jake en aquellos horribles crímenes la forzaba a renunciar al futuro que tanto había ansiado, abandonando al hombre que amaba y la vida que siempre deseó tener.
Cogió el amuleto de coral de su mesilla y se lo colgó al cuello. Se detuvo por última vez en el umbral del dormitorio, tratando de grabar en su retina aquella estancia y la felicidad que allí había vivido. Bajó la escalera con sigilo, procurando que no la vieran, y cogió una de las camionetas para ir al pueblo.
Joe Prinst estaba ordenando unos expedientes en su despacho y se sorprendió al verla entrar.
– Hola de nuevo, señora Edwards. ¿Puedo ayudarla en algo?
Ann le devolvió el saludo y, sin más palabras, abrió la mochila, sacó el pañuelo de colores y lo colocó sobre la mesa, extendiéndolo. El hombre miró primero la mesa y después a ella.
– ¿Puede explicarme qué es esto?
– Estos cristales pertenecen a unas gafas de lectura -dijo señalándolos.
– ¿Y…? -preguntó él, abriendo un cajón y poniéndose unas gafas con montura de concha. Después cogió los cristales que Ann Marie le había llevado.
– El trozo más pequeño, de color oscuro, estaba en la mano cerrada de la chica que fue asesinada poco antes que la maestra. Yo misma lavé el cuerpo y le abrí el puño para retirárselo. Puede verificarlo exhumando el cadáver y realizando un análisis de sangre. Comprobará que es la misma que la del trozo de cristal.
– ¿Y la otra pieza más grande? ¿Cómo llegó a su poder?
– Alguien me la envió.
– Compruebo que se trata de otro pañuelo parecido al anterior. ¿Ha sido de nuevo su informador anónimo quien se lo ha hecho llegar?
Ann asintió con la cabeza sin pronunciar palabra.
– ¿Estaban en su poder esta mañana cuando he ido a visitarla?
Prinst recibió una mirada tranquila y serena.
– Prefiero no responder a esa pregunta.
– De acuerdo. ¿Y este trozo de tela?
– Es un pañuelo, y pertenecía a la chica que vi en la playa el día que me atacaron -dijo entregándoselo al policía-. Y ahora, haga un esfuerzo por identificar el olor que desprende.
– Es un aroma extraño, como a fruta…
– Es cloroformo -aclaró Ann Marie.
– ¿Tiene idea de lo que significa?
– Esto podría explicar por qué las mujeres apenas presentaban signos de lucha. No podían defenderse de su agresor porque éste las narcotizaba antes de abusar de ellas y después estrangularlas.
– Bueno, al menos tenemos un punto de partida. En esta isla no hay demasiados sitios donde se pueda obtener cloroformo: sólo en la misión y en la clínica del doctor White.
Ann deseaba añadir que también en el almacén de la mansión. Pero ella nunca acusaría a su marido. A fin de cuentas, ¿qué podría demostrar? La respuesta era nada: que había recibido varios objetos de un desconocido, que había hallado un trozo de cristal en la mano de una chica de color asesinada, y, por último, que la noche en que desapareció la última mujer, Jake regresó muy tarde sin darle explicaciones. La existencia del cloroformo en el almacén estaba justificada por su uso como insecticida, y cualquier empleado podía tener acceso a él. No, aquello no eran pruebas, eran suposiciones de una mujer histérica que había sufrido un golpe en la cabeza durante un accidente y una pérdida de memoria a consecuencia de una agresión.
– En cuanto a los cristales…
– El dueño de la montura es el asesino -señaló Ann contundente.
– ¿Sospecha de alguien en particular? -Prinst la miraba con interés.
– Averiguar eso es su trabajo, no el mío -contestó levantándose-. Yo he cumplido con mi deber, haga usted lo mismo.
– ¿Sabe, señora Edwards? Es usted muy intuitiva. Habría sido una buena investigadora. -Prinst se levantó de su sillón y se acercó a ella.
Jake entró en el dormitorio, llamando a su mujer. La buscó en el cuarto de baño, en la terraza, en la habitación contigua. Bajó a la playa y recorrió todas las estancias hasta convencerse de que Ann no estaba en la casa. Su ausencia lo alarmó.
– La señora ha salido en el coche -contestó Nako a la pregunta de su amo.
– ¿Cuándo?
– Hace unos momentos, después de salir de su estudio.
Jake fue inmediatamente tras ella, conduciendo a toda velocidad por la ruta del sur hacia la misión. Estaba seguro de que la encontraría allí, pero se equivocaba. La hermana Antoinette le dijo que Ann no los había visitado ese día.
Se dirigió entonces al pueblo y vio a Joe Prinst en la puerta de su oficina.
– Hola, Jake.
– ¿Has visto a mi esposa?
– Sí, ha estado aquí. ¿Va todo bien?
– ¿Para qué ha venido a verte?
– Me ha traído unas pruebas muy interesantes. Jake, a riesgo de parecer indiscreto…
– ¿Qué pruebas te ha traído?
– Míralas tú mismo -le dijo, encaminándose hacia dentro, seguido de su jefe-. Creo que la hipótesis que ella sostiene sobre la autoría de un hombre blanco puede tener cierta lógica.
– ¿Acaso te ha convencido? -preguntó, negando con la cabeza en señal de desacuerdo-. Ann tiene mucha imaginación. Últimamente ha pasado una mala racha y está un poco alterada. Sigue con tus investigaciones, Joe; no busques fantasmas donde no los hay.
Capítulo 38
El doctor White estaba en su despacho, atendiendo a un paciente. Ann esperó en la sala hasta que el médico lo despidió en la puerta. Al verla, se acercó a ella con gran alegría.
– Hola, Marie, quiero decir, señora Edwards. Es un placer recibirla en mi humilde casa. ¿En qué puedo ayudarla? ¿Tiene algún problema?
– No, mi visita no está motivada por problemas de salud -contestó, tratando de sonreír-. Verá, doctor, quisiera pedirle un favor. Pronto será el cumpleaños de mi marido y deseo comprarle un regalo para darle una sorpresa. Pero aquí, en el pueblo, no encuentro lo que quiero y desearía desplazarme a la isla de Preslán. Me he acordado de que usted tiene una embarcación a motor y me preguntaba si le importaría prestármela para ir allí.
– Por supuesto que no. Espere un momento, daré órdenes a mis criados para que preparen la embarcación y avisen al piloto -dijo, saliendo de la sala.
Ann conocía bien la consulta del médico; despertó allí el día del accidente de coche. Había una mesa cuadrada contra una de las paredes llena de papeles, cajas de medicinas y unos cuantos artilugios médicos. En el centro estaba la camilla donde atendía a los enfermos, y de la pared del fondo colgaba un gran panel con hileras de letras y signos que iban disminuyendo de tamaño. En la otra pared había cajones y estanterías repletas de libros de medicina.
– Dentro de unos quince minutos estará lista la embarcación. La invito a tomar un zumo mientras esperamos -dijo el hombre al regresar.
– Gracias, doctor. Además, me gustaría hacerle una pregunta.
– Adelante -respondió con afabilidad.
– En los últimos años, ¿ha habido entre sus pacientes algún caso de trastorno mental?
– No recuerdo ningún caso así cercano en el tiempo. ¿Por qué lo pregunta?
– Creo que el asesino de la maestra y de las chicas de color es un hombre de esta comunidad. Un hombre respetable, con una vida respetable, pero con un lado oscuro y siniestro del que nadie sospecha nada.
– ¿Y en qué se basa para suponer algo así?
– Tengo algunos indicios, aunque son simples corazonadas -contestó rápidamente, tratando de restarle importancia a sus palabras.
– Dígame cuáles -se interesó el doctor White, acercándose a ella.
– Por ejemplo, el hecho de que las chicas de color fueran violadas, pero en cambio no yo, ni la maestra. Por cierto, ¿sabía que estaba embarazada?
– Sí, me visitó una vez. Fue una lástima, una mujer tan bonita…
– ¿Sabe quién era el padre?
– Bueno, ella era muy discreta. -Se encogió de hombros-. Creo que tenía algún problema con él.
– ¿Qué tipo de problema? ¿Estaba casado? -insistió Ann.
– ¡Ejem! Creo que no es momento de remover el pasado. Y volviendo al supuesto asesino, ¿sospecha usted de alguien en particular? -El médico la miró expectante.
Ella se quedó pensativa, aunque le sostuvo la mirada, escamada por su inusitado interés.
– No… no. Era sólo una intuición, pero no tengo pruebas.
– Ann, voy a prepararle unos tranquilizantes; creo que todavía no se ha recuperado del todo de la conmoción sufrida tras la agresión. Y también le tomaré la tensión -dijo, acercándose a su mesa, abriendo varios cajones y buscando algo en ellos-. ¿Dónde he dejado mi fonendoscopio? Por favor, mire en aquel último cajón, a su espalda.
Ann lo abrió y, de repente, un estremecimiento la recorrió de arriba abajo, dejándola paralizada: allí, en el fondo, había una montura rota. Uno de los cristales estaba dañado y el otro… ¡ni rastro! ¡Faltaba la lente completa! Reconoció rápidamente la silueta ovalada del cristal que acababa de dejar en el despacho de Prinst y se quedó muda, bloqueada. Su instinto le dio una orden: ¡salir de allí inmediatamente! Se volvió despacio y descubrió al doctor White justo detrás de ella. Se miraron fijamente. Sus ojos no eran los de antes, afables y comprensivos, sino fríos y amenazadores.
– Bueno, ya me voy. Tomaré las medicinas que me ha recetado.
– Ann… -dijo el médico, negando con la cabeza con cara de decepción-. ¿Por qué no se olvidó de este asunto?
– No sé de qué me habla, doctor.
Ann temblaba y respiraba con dificultad. De un salto, agarró el pomo para salir, pero la puerta no se abría… ¡Estaba cerrada con llave!
– Doctor White, por favor, abra la puerta. -Su rostro reflejaba pánico al ver cómo él se acercaba despacio, después de coger una gasa y volcar en ella el bote de cloroformo.
– Tenía que ser usted -prosiguió él, moviendo la cabeza-. Una mujer tan joven, tan bonita, pero demasiado entrometida. Desde que llegó a esta isla no ha hecho más que alterar nuestra tranquila comunidad. -Ella seguía pegada a la puerta, paralizada de miedo-. ¿Por qué tuvo que inmiscuirse en asuntos de negros?
Capítulo 39
– Pues, a pesar de tus reticencias, sigo creyendo que esta última prueba puede tener una base sólida -insistía el jefe de policía.
– Déjalo correr, Joe. -Jake se sacó un cigarro del bolsillo y le ofreció otro a Prinst.
– Tengo el presentimiento de que estoy cerca de descubrirlo. Si consigo atrapar al que le hizo aquello a Christine, ¡te juro que lo mataré con mis propias manos!
– Yo también necesito atraparlo de una vez, Joe. Esta tensión está afectando a mi relación con mi esposa.
– Oye, Jake, con respecto a tu antigua casa de la playa, me gustaría restaurarla, si no tienes inconveniente. Allí era donde me citaba con Christine, gracias a la copia de la llave que me diste. Ahora necesito ir allí a menudo. La extraño tanto… -Miró al suelo, tratando de ocultar su emoción.
– Después de lo que ha pasado, creía que ya no estarías interesado en ella. De hecho, he estado allí hace un par de días para preparar la demolición. Pero si la quieres, es tuya, amigo. ¿Sabes adónde ha ido Ann?
– No, la he despedido en la puerta y luego he vuelto al despacho.
– ¡Espera un momento! ¿No es ésa una de mis camionetas? -exclamó Jake caminando hacia el vehículo-. Ann no debe de estar lejos.
– ¡Jake, mira al suelo! -gritó Joe señalando hacia sus pies.
En la calzada, pintadas en negro, había unas señales, las mismas que Ann veía cada vez que alguien le enviaba un mensaje. Los dos hombres comenzaron a seguirlas.
– Parece que van en dirección a la casa del doctor.
Llamaron a la puerta, pero nadie les respondió. Joe probó con el pomo y éste cedió. Entraron. La casa estaba silenciosa. De pronto se oyó un grito de mujer y un estruendo en la sala de consulta. Ambos se dirigieron hacia allí corriendo, pero la puerta estaba cerrada con llave y no pudieron entrar.
– ¿Ann? ¿Estás ahí? -gritó Jake. Volvieron a oír un quejido femenino y varios golpes.
Jake tomó impulso, y de un fuerte empellón abrió la puerta, destrozando el marco y la cerradura. Joe y él asistieron a una violenta escena: el doctor White estaba en el suelo, sobre Ann, sujetándole las manos y tratando de cubrirle el rostro con un trozo de gasa. Ella luchaba, tendida debajo de él, agitando brazos y piernas para escapar.
De repente, Jake se lanzó contra el médico, propinándole toda clase de golpes, patadas y puñetazos para liberar a Ann del abrazo mortal de su agresor, que quedó tendido en el suelo, sangrando por la nariz y la boca.
– ¡Oh, Jake! ¡Gracias a Dios! -exclamó Ann, incorporándose con dificultad con su ayuda y comenzando a llorar, víctima de una crisis nerviosa-. ¡Era él, Joe! ¡Él es el asesino!
– Jake, tu esposa no está bien. Deberías internarla en un sanatorio -dijo el doctor, jadeante-. Ha comenzado a atacarme sin ningún motivo. ¡Está loca!
– Estaba intentando sedarme. Joe, mire en aquel cajón -añadió Ann, que seguía abrazada a su marido.
Prinst abrió el cajón y cogió la montura rota.
– ¿Son tuyas estas gafas, doc?
– Sí, son mías. Y ahora, ¿quieren salir de mi casa y dejarme en paz?
– Lo siento, pero va a ser imposible; voy a tener que detenerte.
– ¿De qué estás hablando, Joe? -preguntó con arrogancia mientras trataba de incorporarse y recomponer su maltrecha imagen-. ¿Quién te has creído que eres para hablarme así? Jake, dile que me deje en paz. Y cuida de tu mujer, necesita un psiquiatra. Ahora, márchense todos de mi casa -ordenó con desprecio mientras les daba la espalda para limpiarse la herida de la cara.
– ¡Es usted un asesino! -gritó Ann fuera de sí, desconcertada ante la aparente frialdad del médico.
– Vamos, señora Edwards, hable con su marido. Él no tiene las manos demasiado limpias como para erigirse en ejemplo de hombre respetuoso con las leyes -dijo sin volverse.
– ¡Bastardo! -Jake soltó a Ann, se dirigió hacia él y le propinó otro puñetazo. Después lo agarró de las solapas de su chaqueta color marfil y lo miró con furia-. Una vez le causé la muerte a un hombre, es cierto, pero tú sabes bien lo que pasó. Yo no soy un criminal degenerado como tú -exclamó, soltándolo con brusquedad-. Me encargaré personalmente de que te pudras en la cárcel, Jonas White.
Una sombra se deslizó en la habitación. Era la criada del médico, la mujer de color menuda y delgada, de rostro arrugado y melena gris recogida en la nuca, que Ann conocía y que en algunas ocasiones la había tratado con aparente hostilidad. Se detuvo en el centro de la habitación y contempló al doctor. Todos se volvieron hacia ella.
– Al fin te han descubierto, ¡asesino! -gritó con ira, y escupió en el suelo, a su lado.
– ¿Era usted quien me enviaba los mensajes? -preguntó Ann.
– Sólo algunos, señora. Lo hicimos entre todos. Intentamos protegerla de él desde que llegó a esta isla.
– ¿Usted nos ha indicado el camino hacia aquí? -intervino Jake.
– Sí, yo les he avisado. Cuando he visto llegar a la señora he presentido que algo malo iba a pasarle -contestó mirando a Ann.
– Gracias -le dijo Jake, ofreciéndole la mano-. Le debo la vida de mi mujer.
– Es un criminal. Salía a cazar jóvenes con un bote de cloroformo.
– ¡Cállate, bruja! ¡Fuera de aquí, vieja loca! ¡No sabes lo que dices! -le espetó el médico, despreciativo.
– Yo no quería que visitara esta casa, señora. Tenía miedo de que él le hiciera daño. -Miró a Ann con profundo respeto-. Yo lo seguí una tarde, cuando forzó a la pequeña Siyanda junto a la antigua casa del señor. La maestra iba hacia allí, y cuando lo sorprendió sobre ella, la emprendió a golpes con su propio bastón hasta matarla. Después lo limpió con un pañuelo y lo trajo a casa para que se lo lavara. Pero yo lo guardé y se lo envié a usted, señora.
– ¡Tú mataste a Christine! -Joe Prinst se acercó al médico y lo empujó contra la pared mientras le propinaba patadas y puñetazos sin control-. ¡Estaba embarazada, íbamos a casarnos! ¡Maldito asesino!
Jake resolvió intervenir y sujetó los brazos de su amigo para apartarlo del médico, que, vencido y maltrecho, yacía en el suelo sin fuerzas para defenderse.
– Ya vale, Joe. Tranquilo.
– Jonas White, te detengo, acusado de violación y múltiples asesinatos -dijo Prinst más sereno, inclinándose y poniéndole las esposas.
– ¿Acaso crees que vas a encerrarme por unas sucias negras? ¿Es que os habéis vuelto todos locos? -exclamó el médico con arrogancia.
– Tú eres el único perturbado. Yo defiendo la ley, y te aseguro que pagarás por lo que has hecho -contestó Prinst, llevándolo a empellones hacia la puerta.
– ¡Esto no va a quedar así! ¡Tengo muchas influencias en el continente! -seguía gritando el doctor, farfullando y trastabillando con torpeza.
– Y yo también. ¡Y te juro que las utilizaré para que te pudras en la cárcel! -replicó Jake en tono amenazador. Después regresó junto a Ann.
– Descubrí que era él quien estaba matando a nuestras mujeres, pero no podíamos denunciarle, ni demostrarlo -explicó la anciana-. Era un hombre mayor, y tullido, por eso nadie recelaba de él. Cuando usted llegó a la isla, confiamos en que pudiese ayudarnos, pero para eso tenía que ver con sus propios ojos quién era el auténtico azote de la isla. Aquella tarde, muchos fuimos testigos de cómo la atacó en la playa al día siguiente de haberla invitado a cenar en su casa. Él había salido a caballo, y encontró a la joven camino del puerto. Después de forzarla y matarla, subió el cadáver al caballo y se la llevó hasta la playa, pero una de las mujeres lo vio y dio la voz de alarma en la reserva. Mientras lo seguían, uno de los niños fue a la misión para avisarla con las señales y conducirla hasta allí, para que fuera testigo de su crimen. Pero él la descubrió y esperó a que se acercara para dejarla sin sentido. Después la cogió en brazos y la arrojó al mar, convencido de que moriría ahogada. Cuando él fue a cambiar el cadáver de sitio, varias mujeres entraron con sigilo en el agua y consiguieron mantenerla a flote. Después la trasladamos en canoa hasta la isla Elizabeth.
– ¿Quién me puso el talismán? -preguntó, mostrándoselo a la mujer.
– Fue mi hijo, el joven a quien usted revivió en la playa hace unos meses, cuando se ahogó. También fue él quien le envió el último mensaje con el cristal.
– Pues parece que ha vuelto a protegerme -dijo, llevándose la mano al cuello para mostrar el trozo de coral que llevaba colgado-. No sé cómo agradecerles todo lo que han hecho por mí.
– Usted era nuestra única esperanza para desenmascarar a ese criminal. No podíamos denunciarlo porque nadie creería en nuestra palabra. Le enviamos aquellos objetos para que pudiera relacionarlos con él y lo descubriera de una vez.
– Tengo una deuda pendiente con todos ustedes, y me encargaré personalmente de que sean recompensados -afirmó Jake con gratitud-. Voy a llevar a cabo importantes cambios en la reserva. Ahora regresemos a casa, Ann. -Jake le pasó un brazo por los hombros y salieron juntos.
– Lo siento, Jake, lamento todo lo que ha pasado -dijo, sentada sobre sus rodillas, y abrazada a él en el sofá del salón.
– No, no… ¿Cómo puedes decir eso? Soy yo quien debe pedirte perdón. Tú tenías razón y yo no quería verlo. A partir de ahora, todo será diferente, te lo prometo. -La estrechó con ternura.
– Te quiero tanto… -Ann empezó a sollozar-. He estado a punto de abandonarte para siempre.
– Pero estás viva. Sólo de pensar que ese degenerado podría haberte matado… me vuelvo loco. No sé cómo podría continuar viviendo sin ti. Jamás pensé que el doctor White pudiese ser el autor de esas monstruosidades. ¿Cómo lo averiguaste? ¿Por qué no me lo dijiste?
– Fue por casualidad -musitó tímidamente.
– Joe me habló de los cristales. Tendría que haber confiado en tu intuición, pero en vez de eso te di la espalda; no debiste enfrentarte tú sola a ese asesino. Si me hubieras hablado de tus sospechas, yo mismo lo habría llevado a la cárcel a puntapiés. Jamás le perdonaré lo que te hizo.
– Ya ha pasado todo. Estamos juntos, y para siempre -dijo, cogiéndole la mano-. Además, tengo que contarte algo más.
– ¿Todavía guardas más secretos? -preguntó él, enarcando las cejas.
– Sí. Pero éste te va a gustar -susurró, colocando la mano de Jake sobre su vientre-. Es una prueba de nuestro amor.
15 de octubre de 1982
Aquel día, navegué sin rumbo en una canoa que se dejó llevar río abajo, empujada por una corriente llena de recelos; sólo cuando recuperé el control, me di cuenta del naufragio en el que había estado a punto de sucumbir, abandonando al hombre que amaba sin ofrecerle la posibilidad de demostrar su inocencia. Pero fue la buena estrella que siempre acompaña a Jake la que se encargó de hacerme volver a su lado, y esta vez para siempre. Al poco tiempo de llegar a esta isla, creí que sólo había trazado una estela en el mar, pero esa onda se fue expandiendo hacia la orilla, donde un hombre extraordinario la recibió para regar una tierra que se volvió fértil.
Han pasado varios años y la vida aquí ha cambiado radicalmente: Jake mandó construir un hospital en la zona sur, además de un colegio y casas dignas, con luz y agua corriente para todos los ciudadanos de la isla sin excepción. Los Brown se marcharon definitivamente y la convivencia entre las distintas razas se convirtió en una realidad en este lugar perdido del océano, contraviniendo las estrictas leyes del país al que pertenece. El padre Damien dirige ahora el hospital, y la comunidad religiosa ha aumentado significativamente para atender las necesidades de los chicos y chicas que acuden hoy al colegio, muchos de los cuales son becados de la fundación que Jake y yo hemos creado, para estudiar en el Reino Unido.
Yo sigo en mi paraíso particular, Mehae, el más bello lugar del mundo. Ahora tengo raíces y una familia, y Jake y yo vivimos nuestro amor como si cada día fuera el último. Puedo afirmar que soy feliz, que tengo mi propia vida, y que tu sacrificio valió la pena.
Gracias, mamá.
Epílogo
La conferencia de prensa seguía su curso en el hotel St. James de Londres.
– Respecto al descubrimiento del autor de los horrendos crímenes que describe en su novela, ¿fue la intuición o un golpe de suerte lo que la llevó a desenmascararlo, señora Evans?
– En la sociedad cerrada en la que viví durante aquellos años, era muy difícil acceder a la justicia, pero conseguí demostrar su implicación, poniendo en riesgo mi propia vida.
– ¿No albergó ninguna duda sobre su culpabilidad?
– En absoluto. Fue muy duro para mí forzarlo a confesar, porque era el médico de la familia y un amigo de absoluta confianza; pero estaba segura de su culpabilidad desde el principio. Jamás sospeché de ninguna otra persona como autora de aquellos atroces asesinatos.
Era una inocente mentira -la única que Ann introdujo en su novela-, y también su más íntimo secreto. El relato de la experiencia vivida durante aquellos meses era tan extraordinario en sí mismo que aquel insignificante detalle pasaría inadvertido, y estaba segura de que nadie dudaría de sus palabras, como nunca lo hizo Jake.
La mirada de Ann se dirigió hacia el público de la sala, buscando a alguien. Allí estaba él, en primera fila, feliz y orgulloso. Su amor seguía intacto… y aquel secreto, también.
Agradecimientos
Tanto la trama como los personajes de esta historia son imaginarios, y aunque la isla donde se desarrolla también es fruto de mi invención, me he inspirado para describirla en las islas Seychelles, un paraíso natural que tuve el placer de visitar hace años y que dejó una agradable huella en mis sentidos.
Y además de los sentidos, están los sentimientos. Quiero dedicar este nuevo trabajo a dos grandes personas que formaron parte de mi vida y que permanecerán siempre en mi recuerdo.
Con todo mi amor, a mi hermano Rafael y a mi abuela María de los Santos, mis ángeles de la guarda.
Mercedes Guerrero

Mercedes Guerrero González nació en Aguilar de la Frontera (Córdoba, España) en 1963. Diplomada en Técnico de Empresas y Actividades Turísticas, habla varios idiomas y durante dieciséis años ha dirigido distintas empresas relacionadas con el sector turístico.
Actualmente reside en Córdoba y a primeros de 2007 decidió abandonar toda actividad profesional para dedicarse en exclusiva a las dos vocaciones de su vida: escribir historias y disfrutar de su familia.
El árbol de la diana es su primera novela. Repite éxito con La última carta.
***
