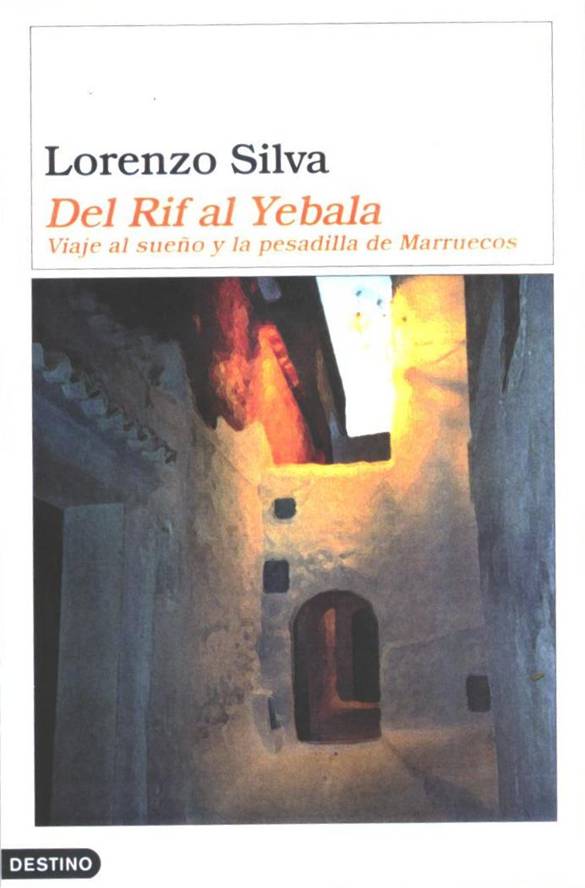
Lorenzo Silva
Del Rif al Yebala: Viaje al sueño y la pesadilla de Marruecos
Para mi hermano Manuel y para Eduardo Gutiérrez, imprescindibles compañeros de viaje.
Para mi familia marroquí, mis tíos Isabel y Mohammed y mis primas Meryem y Mouna, por ayudarme a mirar desde más cerca.
… que es razón averiguada, que aquello que más cuesta, se estima y se debe estimar en más.
Miguel de Cervantes, Quijote, I, Xxxviii}.

Palabra preliminar
Todo viaje tiene sus limitaciones. El que refleja este libro lo realicé hace cuatro años, y antes de nada debo advertir que es hijo de su momento.
Algunas cosas han cambiado desde entonces, aunque quizá no tantas como a mí me habría gustado. Los marroquíes siguen llevando, en general, una vida dura, y los españoles seguimos, en gran medida, dándoles la espalda.
La segunda limitación de este viaje literario son los conocimientos e impresiones de su autor. No pretendo ser un experto en Marruecos, ni tampoco en los acontecimientos históricos que asoman en más de una ocasión a estas páginas. Sólo soy un viajero más o menos atento y un lector curioso, y mi relato no pasa de reflejar mi experiencia y mis apreciaciones personales en esa doble condición.
Finalmente, debo constatar las muchas cosas que no pude o no tuve tiempo de ver y saber. Desde entonces, he subsanado alguna de esas omisiones.
He conocido algo mejor la vida y a las gentes de Ceuta y Melilla, por ejemplo, y posiblemente mi visión de esta última ciudad no sería hoy igual a la estampa algo desolada y solitaria que muestra el principio del libro, deudora de la percepción que tuve de ella un particular fin de semana del verano de 1997. Escribo además estas líneas en tierras africanas con la luz de Ceuta entrando por la ventana y la imagen de un embriagado anochecer sobre la medina de Tetuán todavía reciente en la memoria. Mi viaje de entonces no alcanzó a ninguna de estas dos ciudades, cosa que lamento por lo que falta y podría haberse incluido.
Pese a todo, no he querido enmendar el texto, escrito en 1998, salvo allí donde advertí algún error. Pido disculpas por los que quedarán, a pesar de todas las precauciones. Los viajes son así, insuficientes e imperfectos, y probablemente así deban quedar contados.
Ceuta, 6 de mayo de 2001
Jornada Primera. Melilla
1. La llegada. Las razones
La primera imagen de Melilla la obtenemos desde el aire, mientras nuestro minúsculo aeroplano da las preceptivas vueltas de aproximación a la pista de aterrizaje que se ha conseguido habilitar en el poco terreno disponible. Lo más honrado que puede decirse de esta impresión de pájaro es que no resulta en exceso halagüeña. Desde arriba, la ciudad queda delatada no sólo en su angostura, sino también en su desamparada promiscuidad con los alrededores. Para bien o para mal, la vista aérea no reconoce rayas divisorias, y al observador le resulta imposible ceñir la mirada a Melilla, una superficie de unos pocos kilómetros cuadrados arrinconada contra una playa. Sin querer, los ojos se van en seguida a lo demás, a los relieves y elevaciones por los que se desparraman las casas blancas de Marruecos. El país limítrofe alcanza su más apabullante presencia en el monte Gurugú, al que la ciudad queda inapelablemente sometida.
Con una maniobra ajustada, el avión toma tierra. Tras cumplir el consabido ritual de desabrochado de cinturones y recuperación de bultos, nos asomamos a la escalerilla. Una bofetada de aire tropical, caliente y húmedo, nos sacude el rostro y el cuerpo. Es la primera sensación del aire de África, que en nuestro caso tiene esa contundencia con que los desplazamientos aéreos le hacen sentir a uno el cambio de ambiente. Estamos, además, a finales de julio, cuando más inclemente, por caluroso, es el clima aquí.
En el pequeño edificio terminal del aeropuerto, los pasajeros del avión son casi en su totalidad recibidos por personas del lugar. Incluso los que no tienen a nadie esperando se mueven con ese desembarazo que distingue a los que no llegan por primera vez a un sitio. Todos ellos son residentes, actuales o antiguos, o familiares de residentes. No hay un solo turista, salvo que pueda contársenos como tales (y puede, quizá) a nosotros tres. A esta ciudad nadie viene si no tiene alguna razón perentoria o ineludible para venir, y menos en julio, época en la que tantos otros y apetecibles destinos se ofrecen al ocioso. Cuando días atrás, en Madrid, hemos dicho que hoy volaríamos a Melilla, quienes nos escuchaban lo han considerado casi invariablemente una extravagancia. La única excepción al estupor y la incomprensión ha sido una mujer nacida en la ciudad, y que quizá siente por ella la ceguera del cariño. Esta mujer, con todo, ha juzgado algo extraño el resto de nuestro itinerario por Marruecos, que en parte ha recorrido ella misma.
Todos los pasajeros tienen un coche esperando a la puerta, salvo nosotros, que nos vemos obligados a coger un taxi que aguarda sin mucha esperanza a la salida del edificio terminal. Es un Mercedes antediluviano, sucio y corroído, el primero de los miles que veremos durante nuestro viaje. Al volante se sienta un notorio ex legionario, y es imposible equivocarse por la planta, los tatuajes y las insignias en el salpicadero (entre ellas, una de las fuerzas expedicionarias en Bosnia). Hasta lleva la bandera con el águila en la correa del reloj. Le damos la dirección de nuestro hotel, en el centro. Lo ubica, naturalmente, porque no hacerlo implicaría una colosal desmemoria para alguien en su circunstancia. Durante el trayecto, siento la comezón de interrogarle y tratar de sacarle la historia que le llevó allí, al Tercio, y luego, tras licenciarse, le hizo taxista en la exigua ciudad colonial. He tratado con otros ex legionarios, en Málaga, cuando iba allí a pasar el verano con mi familia, y les he oído narrar de corrido a mi padre sus peripecias. Pero quizá éste no participe de la locuacidad proverbial de aquellos, y de hecho su gesto, un poco reconcentrado, no lo augura. Como voy sentado a su lado y me resulta violento no cambiar palabra, elijo un tema neutro y le pido algunas precisiones geográficas sobre la situación del aeropuerto y los puestos fronterizos. En rigor no las necesitamos, gracias al estudio previo del mapa de la ciudad, pero me permiten ir ablandando su costra. Al cabo de pocos minutos llegamos a las inmediaciones del centro y pasamos bajo el puente del antiguo ferrocarril de las minas. Lo reconozco por las fotografías que he visto de él. Eran fotografías de otro tiempo, exactamente de los oscuros días del desastre de 1921, cuando hasta aquí llegaban los cañonazos de los rifeños, pero apenas ha cambiado su inconfundible silueta de hormigón. No obstante mi certeza, consulto con el conductor si ése es el puente del antiguo ferrocarril de las minas. El ex legionario pone un gesto de ostensible asombro. Los forasteros que caen por el aeropuerto deben de ser en general fastidiados padres que acuden de mala gana a la jura de bandera de sus desgraciados hijos, a los que la crueldad del sorteo militar destinó a este agujero africano. Seguramente no es habitual que se interesen por los monumentos de la ciudad, y mucho menos que los señalen como quien reconoce algo que esperaba ver. Desde ese momento es mucho más amable, pero el trayecto se acaba y la ocasión de ahondar ya se ha perdido. Al cabo de cinco minutos estamos ante el hotel, y el ex legionario, a quien hemos dado una razonable propina, nos ayuda a descargar los bultos y se despide con una advertencia amistosa:
– Tengan cuidado con los moros chicos.
En ese momento, un remolino de cinco o seis niños y niñas de no más de nueve años se organiza a nuestro alrededor. Es el primer contacto con la mendicidad de Marruecos, abnegada y acuciante como ninguna otra que hayamos conocido, y que en la ciudad española incrustada en el lomo de su miseria se ejerce regularmente a las puertas de los hoteles. Desde temprana edad, los moros, como los llama con superioridad el taxista y cualquier otro español que haya vivido aquí un par de meses, saben que no se puede esperar mucho de los residentes, que están insensibilizados a su portentoso aparato petitorio. Los forasteros, los que recalan en los hoteles, son las víctimas predilectas. Por eso los niños se agarran a nuestros macutos, a las piernas, nos tiran de la ropa. Con esfuerzo (nadie sale a espantarlos, como ocurriría en cualquier otro negocio del implacable occidente o incluso del mismo Marruecos), conseguimos entrar en el hotel. En el mostrador nos aguarda muy ligeramente, sin ninguna curiosidad, un hombre de aspecto amargado. Lo único un poco llamativo que percibo en su mirada es una extrañeza desvaída, la que le produce ver entrar a tres tipos de unos treinta años con aspecto de exploradores. Quién puede tener nada que explorar aquí, a esa edad y en estas fechas, en vez de irse a ligar a Mallorca o a Benidorm? Una décima de segundo después, el hombre del mostrador se provee de una esforzada sonrisa comercial y nos da la bienvenida. Confirma que tenemos una reserva, toma nuestros datos y hace que nos acompañen a las habitaciones. Cada uno toma posesión de la suya. Son dignas, aunque viejas. El aspecto del hotel (las paredes, los muebles, las tapicerías) le hace a uno remontarse a como era la Península en 1970. Después, paseando por las calles de Melilla, abandonadas no pocas de ellas a su suerte por las autoridades, podremos confirmar esa impresión de desfase temporal.
La ventana de mi habitación da a un patio mezquino y sucio. Al asomarme a ella percibo junto a mí la presencia de un aparato antediluviano de aire acondicionado, que arranca con un frágil estruendo varios segundos después de apretar el interruptor. Elijo ese momento y el asmático arrullo de la máquina para hacerme yo mismo, como comprobación, la pregunta: Qué hago aquí, en Melilla, este sábado de finales de julio de 1997? Nada de lo que veo debilita, sin embargo, mi convicción acerca de la conveniencia y aun la necesidad de este viaje. Todo lo contrario. Vengo a Melilla porque esperaba encontrar más o menos esto, un lugar que ha quedado descolgado del tiempo, como un residuo dejado por la historia. Vengo en parte por esa historia, y por eso vengo a finales de julio. Fue a finales de julio de 1921 cuando el ejército español sufrió en la zona de Melilla uno de sus más sonados reveses, quizá el que encabezaría con toda justicia el apretado libro que podría titularse Grandes derrotas de la historia militar española. Cuando menos, es el descalabro más extraordinario del siglo, y aunque casi todos los españoles de mi generación tienen o han debido tener un abuelo o un tío abuelo que participó en aquella infausta guerra, una espesa capa de silencio y de vergüenza la ha mantenido ajena a la conciencia de mis compatriotas. Hace poco se cumplieron 75 años del desastre, y como siempre que se conmemora un número redondo (o semirredondo), salió algún libro y hubo alguna reseña, pero todo se apagó rápidamente, frente a la pujanza de otros asuntos cruciales con los que la actualidad nacional reclamaba entonces la atención del público. Incluso los intentos de refrescar la memoria fueron más bien anecdóticos: mapitas esquemáticos con las líneas y las posiciones dibujadas, frías cifras de muertos (15.000, 20.000) y fotografías viejas que todos miraban con indiferencia, aunque se tratara de cadáveres pudriéndose al sol. Hay que admitir, indudablemente, que no tenían el lujo de colores con que la televisión nos acerca las masacres del momento. También se pudo ver, no obstante, una fotografía nueva, y por tanto en color. Mostraba a alguien sonriente que se había desplazado con ocasión del aniversario a la llanura de Annual, a unos ciento veinte kilómetros de Melilla. Allí, en Annual, estaba el campamento en el que comenzó el holocausto. En la fotografía era una llanura verde de aspecto inofensivo, casi bucólico, porque el conmemorador en cuestión parecía haber viajado allí en el frescor de la primavera.
Creo que fue esa fotografía colorida lo que me decidió sobre todo a venir en julio, sin riesgo de verdores refrescantes, para contemplar esa misma llanura como la contemplaron los que en ella murieron, y para sentir en la piel y en los sesos el mismo sol que a ellos los abrasaba mientras los acribillaban desde las colinas. Nunca he sido un militarista (aunque de niño corrí acaso el riesgo, como todos), y en el caso de que lo fuera, supongo que no me interesaría por las derrotas. Lo que desde hace años hace que me apasione ese olvidado y ominoso episodio de la historia de mi país es precisamente el sufrimiento desorbitado que tantos españoles hubieron de experimentar, y la inconmensurable estupidez nacional que les condenó a ello. Tampoco tengo tendencias masoquistas, pero siempre he creído que el sufrimiento revela la naturaleza del ser humano, y aquél de 1921 fue un impresionante apocalipsis, en el que miles de hombres fueron sometidos a las pruebas más duras y quedó al descubierto lo mejor y lo peor de ellos. Por eso, y porque aquellos hombres eran nuestros abuelos, me irritó hasta la náusea ver que con ocasión del aniversario se gastaban con desgana unos pocos cientos de miles de pesetas en adecentar malamente alguno de los cementerios africanos donde se pudre la infinidad de muertos españoles de aquella guerra, muchos de ellos en fosas comunes. Por eso, también, me pareció un insulto que se pusieran en aquellos cementerios unas plaquitas conmemorativas y que fuera a inaugurarlas un funcionario de segundo nivel del Ministerio de Defensa, dando lugar a alguna minúscula noticia de periódico. Ante las tumbas de aquellos hombres, enviados a morir en su día con la aquiescencia y el entusiasmo del rey, sólo acudía ahora un funcionario desconocido. Siempre había abrigado el deseo de viajar al Rif, donde ocurrió todo, pero el día que vi al funcionario corriendo la banderita sobre la placa, con cara de estar archivando sin más aquel desafuero y aquel padecimiento tan extremo debajo, me resolví a hacer sin pérdida de tiempo este viaje.
De todas formas, ésta, con ser importante para determinar el momento y el recorrido, no es la principal razón que me atrae a Marruecos. Ni siquiera es la primera, ya que en rigor su propia existencia depende de algunos otros hechos anteriores. En condiciones normales, yo debería haber sido un español ignorante de aquellos sucesos e indiferente a la suerte de Marruecos y de los marroquíes, como casi todos los españoles. Sin embargo, hay algunas circunstancias más que sutiles que me lo impiden.
Desde hace muchos años guardo un librito impreso en Tánger en 1901. Se llama Guía de la conversación y es un manual de árabe marroquí escrito por un tal Reginaldo Ruiz Orsatti, que se titula como "aspirante a joven de lenguas en la Legación de España en Marruecos". El libro está lleno de anotaciones a lápiz y está firmado con mi nombre y primer apellido. Pero yo no hice las anotaciones, ni puse la firma. El autor de unas y otra es mi abuelo paterno, que sirvió en Marruecos de 1920 a 1926 y compró ese libro para tratar de comprender un poco mejor a los hombres contra los que luchaba. Aunque mi abuelo paterno murió cuando yo era pequeño, todavía pude verle alguna vez con la oreja pegada a su vieja radio, para superar su sordera y poder oír los cantos marroquíes que las emisoras del otro lado del Estrecho retransmitían durante todo el día.
– Me gusta oírlos, a los morillos -solía decir-. Me trae recuerdos.
Mi abuelo nunca contaba casi nada de la guerra. Si acaso, pequeñas anécdotas de campamento, pero jamás acciones de combate. Cuando mi padre o cualquier otro le preguntaba cómo había sido la campaña, respondía con su laconismo de andaluz de los montes:
– A tiro limpio -y cambiaba de tema.
Sin embargo, mi padre pudo averiguar algunas cosas por antiguos compañeros de armas de mi abuelo, y estas historias, junto con las que sí consintió en contarle su padre, me las refirió luego muchas veces a mí. Con esas historias que le escuchaba a mi padre fue naciendo en mí la atracción por África en general y por Marruecos en particular, donde mi abuelo había protagonizado todos aquellos hechos extraordinarios. Me asombraban especialmente las pifias de su mono Luisito, que tenía entre otras la insolencia de deshojar los librillos de papel de fumar de los oficiales. Yo sólo había visto monos en el zoo, y a los seis o siete años eran para mí el colmo de lo exótico.
Lo más curioso de todo era que por aquel entonces yo ya había estado en África y en Marruecos. Había ido allí con mis padres cuando tenía tres años, para visitar a una hermana de mi madre que vivía en Rabat. Sin embargo, mis recuerdos eran muy someros, como corresponde a un niño de esa edad. Apenas quedaba en mi memoria la impresión de la explanada frente a la torre Hassan, en Rabat, y una muy borrosa imagen del puerto de Tánger. En cierto modo me fastidiaba aquella sensación, de haber estado en el lugar y no acordarme, y maldecía la inconsciencia de los niños de tres años, que viajan a un lugar fascinante y no se enteran de nada. Aquella rabia no hacía más que acrecentar mi interés por Marruecos, y así fue como a edad más bien temprana, once o doce años, mi padre me permitió leer un libro que se llamaba El desastre de Annual, de Ricardo Fernández de la Reguera y Susana March. En él se narraba en forma novelada el desastre de 1921, y la historia, la peripecia de aquellos hombres simples arrojados al horror absoluto, me pareció tan poderosa como ninguna otra que hubiera leído hasta entonces, y como quizá muy pocas me lo han parecido después. Los episodios terribles se sucedían, desde el cerco de la posición de Igueriben, donde los sitiados, sin agua, habían terminado por beber colonia, tinta y orines, hasta la trágica rendición de Monte Arruit. Lo que se contaba en la novela era atroz, y lo era singularmente para un chico de doce años que no había tenido que soportar una existencia demasiado dura, pero ya en aquel temprano instante de mi conciencia hubo en aquellos acontecimientos algo que me impedía considerarlos sólo aciagos: fue la primera intuición de su carácter esclarecedor, la aproximación a la experiencia de unos hombres que eran derrotados, en la forma más espantosa en que la derrota pudiera manifestarse, y que aun así asumían el desafío de intentar sobrevivir.
Después de ese libro y en años sucesivos vinieron otros, entre los que quizá ninguno, aunque unos eran más sistemáticos, otros más documentados, y otros de más valor literario, me impresionó como el primero. Un lugar de excepción merecen sin embargo Imán, de Ramón J. Sender, y}La ruta}, de Arturo Barea, donde también se sentía el acercamiento a lo que más me concernía de la remota guerra de Marruecos: el dolor y la perplejidad de aquellos hombres arrancados de su tierra y llevados por fuerza al salvaje matadero del Rif. La afición marroquí, que había empezado como una herencia de la sangre, se había convertido así, merced a las páginas de todos aquellos libros, en una herencia del espíritu que debo a quienes los escribieron; una de las más intensas que me han acompañado y supongo que me acompañarán.
Pero todavía había de suceder algo más para terminar de atarme a esta tierra. Quiso el azar que cuando yo tenía dieciséis años Mi otro abuelo, el materno, muriera mientras pasaba una temporada con mi tía en Rabat. Los gastos de repatriación eran altos, el seguro de decesos que mi abuelo había estado pagando previsoramente durante toda su vida no los cubría y ninguno de los hijos tenía dinero sobrante. De modo que mi abuelo materno fue enterrado en el cementerio católico de Rabat. De esa forma extrema culminaba la vinculación de mi otra rama familiar a Marruecos, una vinculación que había comenzado más de veinte años antes mi tía, cometiendo la unánimemente reputada locura de casarse con un marroquí e irse a vivir a África con él. A mis dieciséis años, la de mi abuelo materno era la primera muerte de alguien con quien había convivido de verdad. Más que con mi otro abuelo, por la mayor proximidad geográfica, y hasta edades más conscientes. Cuando supe que lo enterraban allí, en el cementerio católico de Rabat, me hice una promesa: algún día iría a ese cementerio y pondría sobre su tumba un puñado de tierra de Madrid. Mi abuelo me había acostumbrado a pasear sobre esa tierra, por los senderos de los parques madrileños, y estos paseos, que pueden parecer sólo una expansión trivial, no lo son en absoluto para mí. En cierto modo, mi alma depende de ese rito, que he repetido con devoción durante toda mi Vida. Me dolía de veras que mi abuelo no tuviera en su tumba ni un poco de aquella tierra que había querido y me había enseñado a querer. Si estaba algún día a mi alcance, yo debía subsanar esa falta.
Después de repasar todas estas razones, mi mente vuelve al lugar en el que estoy: a la habitación del hotel de Melilla, a las puertas de ese Marruecos mítico al que vengo, con la conciencia y la temblorosa emoción del adulto, a cumplir aquella promesa de mi adolescencia y a buscar los demás rastros de mi herencia espiritual y sanguínea. Imagino que puede ser difícil para algunos de mis compatriotas comprender el arrebato que me trae aquí. Sé que para muchos Marruecos es hoy día un destino casi rutinario, porque está cerca y resulta asequible a ese turismo de saldo que los verdaderamente pudientes desprecian. La gran paradoja es que esa facilidad no favorece demasiado el conocimiento que los españoles tienen de la vida marroquí. El Marruecos de los folletos y los viajes organizados es apenas un puñado de mercados morunos y mezquitas y, ante todo, una amplia oferta de hoteles lujosos que quedan tirados de precio para los turistas españoles. Entre otras cosas, ese Marruecos excluye cautelarmente el Rif, por donde comienza nuestro viaje (y al que todas las guías turísticas atribuyen peligros que sólo aceptan los que bajan al moro en busca de hachís). El Marruecos consabido es el circuito de las ciudades imperiales, de Fez a Marrakech, cuidadosamente jalonado de comodidades occidentales para que los turistas se paseen por el paisaje sin tener que mezclarse mucho con una gente que en realidad no les importa y a la que consideran naturalmente inferior.
Nosotros no somos aventureros, ni nos damos aires de Lawrence de Arabia; pero no es ése el Marruecos al que venimos. Venimos a otro sitio, y porque venimos con fe, sabemos que vamos a encontrarlo. Sólo los viajeros banales y los que andan al descuido se exponen a la decepción.
2. Paseo por las calles
Salimos para dar nuestro primer paseo a pie por las calles de la ciudad. De forma natural desembocamos en la plaza de España, donde se sitúan el edificio del gobierno de Melilla y el del casino militar, con mucho los más esplendorosos que se ofrecen a nuestra vista. Nadie puede negar que se encuentran en un estado impecable, que denota la generosa disponibilidad de fondos para su cuidado. Enfrente está el puerto, y en primer término una central eléctrica que abastece de energía a la ciudad. Un poco a mano derecha queda el parque Hernández, y un poco más acá la avenida principal, por donde encaminamos nuestros pasos.
El ambiente del centro de Melilla, en este sábado estival, resulta moderadamente animado. Se ve a la gente ir y venir, aunque no hay mucha actividad en las tiendas que se alinean en la pequeña avenida, una típica calle comercial no muy distinta de las que existen en todas las ciudades españolas. Tengo el recuerdo de Ceuta y la comparación es inevitable. En lo mercantil, Melilla parece más amortecida: los bazares se ven menos surtidos, los vendedores menos esperanzados. Para venir aquí hay que coger el avión o el barco de Málaga, que tiene una travesía mucho más larga y una frecuencia mucho más baja que los transbordadores que unen Ceuta con Algeciras. Melilla dispone de las mismas ventajas fiscales y tiene una tradición de libre comercio más o menos ininterrumpida desde el Tratado de Aranjuez, firmado en 1780 con el sultán de Marruecos, pero su situación geográfica es claramente desventajosa frente a la otra ciudad española de África.
La avenida no es fea. Hay muestras relativamente cuidadas de arquitectura modernista, que se deben entre otros a un tal Enrique Nieto, un seguidor de Gaudí instalado en la ciudad a comienzos de siglo, y a las veleidades artísticas de algunos ingenieros militares. Esta zona inmediata a la plaza de España es con mucho la parte más atractiva de la ciudad, y la única en la que parece haberse hecho un esfuerzo decidido de preservación. Melilla siempre ha estado sometida a la incertidumbre que se deriva de su condición de ciudad incrustada en territorio extranjero, y nunca se ha invertido en ella más de lo imprescindible. Es significativo que a principios de siglo, cuando más exaltado estaba el imperialismo español sobre Marruecos, los alquileres fueran tan elevados como para permitir la amortización de los inmuebles por sus propietarios en un plazo de cuatro o cinco años. Nadie se fiaba de un plazo más largo para recuperar su dinero, porque Melilla siempre ha estado expuesta al fin, a caer en las manos del moro, de las que tan trabajosamente se la viene defendiendo desde hace ya quinientos años.
La avenida se acaba pronto. A medida que nos alejamos y empezamos a subir, aparece ante nosotros la faz menos lucida de la ciudad. Las calles están sucias, los edificios, viejos y descuidados. Las tiendas son sustituidas por los mercadillos callejeros, donde la actividad sí es febril. En ellos se venden productos de aseo personal y de limpieza doméstica, ropa, fruta, hortalizas. A medida que nos internamos en esta zona, ya no cabe hacerse ilusiones: estamos, de golpe, en una ciudad musulmana.
Hasta entonces, mientras avanzábamos por la avenida, nos hemos cruzado esporádicamente con algunos moros de diversos pelajes. Entre todos nos han llamado la atención algunos de edad madura y aspecto señorial, vestidos con chilabas y camisas impolutas, siempre blancas. Detenidos en una esquina o un portal, departían con ese aplomo y esa falta de apresuramiento que distinguen a quienes han conseguido sujetar las riendas de la vida. En modo alguno se les veía disminuidos o apocados en la avenida principal de la ciudad gobernada por los europeos. He podido, al paso, fijarme en el costosísimo reloj de oro de uno de ellos, y me han asaltado intuiciones razonables acerca de la manera en que se ganan el respeto de quienes tienen en la mente y en la sangre la irresistible propensión a menospreciarles. Se trata de esa lejana consecuencia de la Revolución Francesa que tan incorrecto resulta enunciar en su cruda realidad: todos los hombres con dinero en el bolsillo en una cantidad mínimamente apreciable son más o menos iguales ante la ley. La ley que al final se impone siempre, la de la selva.
Sin embargo, ahora que la atildada ciudad colonial ha quedado atrás y se desata el súbito desaliño de la ciudad moruna, el paisaje humano se vuelve más móvil y variopinto. Los graves moros de blanco que aquí nos tropezamos, más escasos, son todavía más impresionantes por la altivez con que observan al resto. Pero el interés está ahí, en los demás. En los vendedores que porfían a gritos para endosar su mercancía, en las mujeres que revuelven desabridas los géneros, en los niños indisciplinados y en la muchedumbre de hombres ociosos, que apoyados en las paredes lo examinan todo con una mirada oscura y torva. Son los primeros de los muchos que veremos. Hombres en la plenitud de sus fuerzas, mirando pasar la vida como si esperaran algo que saben que no ha de ocurrir nunca. Son tantos y marcan de tal forma el paisaje de las ciudades y los pueblos magrebíes que les han inventado un nombre, los hittistes, "los que sostienen las paredes". Los que aquí vemos deben estar acostumbrados a vigilar al europeo, pero nuestro aspecto manifiestamente forastero nos depara un escrutinio que parece alcanzar una minuciosidad especial. También tendremos que irnos haciendo a ese escrutinio, que se agravará en cuanto atravesemos la frontera.
Recorriendo el mercadillo me veo a mí mismo en Madrid, hace veinte años, cuando en los rastrillos de los barrios o en el Rastro céntrico se vendían esos mismos productos: artículos para la subsistencia que hoy todo el mundo compra en España en los hipermercados que nos pusieron los franceses o en los que unos pocos espabilados autóctonos levantaron imitándoles. Muchos de los compradores en el mercadillo de Melilla son plausiblemente visitantes del otro lado de la frontera, que vienen a hacerse con champú, detergente o falsa ropa de marca, para su uso propio o, en mayor medida, para luego revender la mercancía en Marruecos, donde se cotiza bien.
En el mercado de fruta y hortalizas, por el contrario, son los vendedores los que deben venir del otro lado, porque parece más bien dudoso que en Melilla haya mucho sitio para huertas. Otro síntoma es que entre los compradores abundan aquí los españoles, inexistentes en el mercadillo por el que acabamos de pasar. El género no es abundante y por lo común tiene buen aspecto, pero no ese buen aspecto aséptico y plastificado de las fruterías europeas, sino el de lo recién arrancado de la tierra. Sentados en el suelo junto a sus productos se hallan quienes los venden, mujeres y hombres gastados por el esfuerzo, que pueden ser también quienes los cultivan. Son taciturnos, como quien defiende algo que se ha sacado de dentro, marcando con ello la diferencia con los vocingleros del mercadillo de ropa y droguería, que revenden lo que antes compraron.
A ambos lados de la marquesina bajo la que se organiza el mercado de fruta hay mesas y sillas y en ellas vemos a los primeros hombres (porque son hombres, siempre) entregados al despacioso ritual del té a la hierbabuena. Nos fijamos en el té de color verde apagado, en el que flotan las hojas de color verde vivo de la hierbabuena recién arrancada. Los vasos humean y sólo muy de vez en cuando se ve a algún bebedor largar un trago ruidoso al brebaje ardiente. Lo principal es darle vueltas al vaso, cogiendo el filo entre el pulgar y el índice, y para algunos ni siquiera eso, sino sólo dejar la mano muerta junto al té humeante, viendo pasar a los transeúntes. Sentimos la curiosidad de probarlo, pero no hay una sola mesa libre ni perspectivas de que se desocupe alguna. Así que nos disponemos a desandar el camino hecho, en dirección al mar.
Todavía en la ciudad musulmana, dos sensaciones intensas y dispares salen a nuestro encuentro. Una, omnipresente en el calor de este mediodía, es el olor. Un olor parcialmente fétido, de alimentos en descomposición, que me recuerda el olor que más de una vez percibí hace muchos años en algún rincón desheredado de ciudades españolas. El olor fuerte y a la vez turbiamente estimulante de lo que se pudre al sol. La segunda sensación la experimentamos al cruzarnos con un grupo de moras muy jóvenes. Van con vestidos largos de colores oscuros, pero llevan la cabeza sin cubrir y una de ellas una airosa cabellera suelta. Sus ropas son granates, sus cabellos muy negros y la piel muy blanca. Ríe ruidosamente y se mueve con rapidez y desparpajo. A los tres nos sorprende la poderosa belleza de la muchacha. Uno tiene la sospecha, no sé si fundada o arbitraria, de que en las fantasías de los españoles, rendidas por el cine y la televisión al arquetipo nórdico, las mujeres marroquíes ocupan un espacio subalterno, si es que ocupan alguno. De hecho, quizá ninguno esperaba que aquí hubiera mujeres así, con ese atractivo descarado y esa blancura subrayada por el fulgor nocturno de los ojos, cuyo misterio vuelve anodina la blancura de las europeas. Pero también a eso habremos de habituarnos, porque no es la primera mora bonita con la que vamos a tropezarnos, ni mucho menos. Por casualidad me acuerdo ahora de un libro en el que pude comprobar cómo un español muy significado ponderaba la belleza de las marroquíes. Debería haber tenido más en cuenta aquel caso a la hora de forjar mis expectativas, porque no se trataba precisamente del español más fogoso y sensual que vieron los siglos. El libro era Diario de una bandera y su autor el entonces comandante del Tercio de Extranjeros y más tarde general superlativo de todos los ejércitos Francisco Franco Bahamonde.
Vamos buscando por las calles un atajo para llegar a la playa. En el hotel, antes de salir, hemos recabado consejo sobre cuál era la mejor playa de la ciudad. El hombre de la recepción, un poco menos distante que a nuestra llegada, se ha reído y nos ha dicho que sólo hay una. Yo creía que había dos, y en realidad así es, pero una de ellas está en una estrecha ensenada en Melilla la Vieja, la parte más antigua de la ciudad, y nadie la usa. La otra, la playa utilizable, empieza a partir del antiguo muelle minero, al que en tiempos iba a parar el ferrocarril, y que ahora han convertido en una especie de complejo con restaurantes y bares y amenidades diversas. La playa baja de norte a sur, porque Melilla afronta el Mediterráneo hacia el oriente.
De camino hacia la playa, atravesamos por la parte de la ciudad que no se puede considerar centro histórico ni tampoco arrabal desfavorecido, o lo que es lo mismo, esa parte de la ciudad en la que vive el común de sus gentes, tan frecuentemente ninguneada por los viajeros que a cualquier ciudad llegan en busca de exotismo. Yo debo confesar, en cambio, mi debilidad por estas zonas anodinas y funcionales. Mirándola bien, esta parte de Melilla no es muy diferente de la parte equivalente de otras ciudades que conozco. El trazado de las calles y el aspecto de los edificios recuerdan mucho a los barrios residenciales de Málaga levantados hace cuarenta o cincuenta años, caracterizando a Melilla como una ciudad antes andaluza que española. Y la afinidad con Málaga no es casual, habiendo dependido siempre de ella, en lo administrativo y en sus líneas vitales de comunicación y aprovisionamiento.
La gente que nos tropezamos por aquí (no mucha) es en buena proporción gente de avanzada edad, sobre todo mujeres. Las generaciones de soldados que me preceden en mi familia me permiten identificar al instante el porte difícilmente confundible de las viudas militares. Mujeres vestidas dignamente, porque disponen de una pensión suficiente al menos para eso, y que se mueven con prudencia y energía. Me admira que se hayan quedado, en lugar de regresar a la Península. Pero muchas de ellas pueden haber nacido en Melilla, donde conquistaron en tiempos la preciada pieza (según el criterio de la ciudad-guarnición) de un oficial o suboficial joven. Y otras han debido pasar aquí gran parte de su vida y carecen de los medios para reconstruirla en otra parte. La pensión de las viudas militares da para no tener que mendigar, pero no para emprender aventuras.
¿Qué españoles viven en Melilla, aparte de estas viudas contumaces? Y al decir españoles, en este punto, me refiero a quienes lo son de procedencia. Casi prefiero utilizar la palabra español en esa acepción restringida, aunque sea inexacta (muchos magrebíes de Melilla son también españoles de pasaporte), porque la alternativa, llamar a los de origen peninsular cristianos, como hace algún folleto sobre la ciudad, me resulta anticuada y aún más impropia. Sin lugar a dudas, la colonia más nutrida la forman los militares, ya sean profesionales o de reemplazo. Melilla siempre ha sido una plaza militar y todavía hoy se mantiene lo que ya es sólo una especie de aparatosa ficción defensiva. Nadie en su sano juicio admite que la guarnición aquí estacionada, con ser relativamente numerosa, baste para repeler un eventual ataque marroquí, pero el hecho es que aquí siguen los regimientos, los pertrechos y los miles de soldados. Otra fracción importante de la población son los funcionarios, los de la administración local y los de las delegaciones de la administración estatal. Para una pequeña ciudad de sesenta mil habitantes hay que aplicar en todos sus negociados, aunque sea mínimamente, el aparato de la burocracia del estado moderno, desde la sanidad hasta los juzgados y desde Hacienda hasta la policía. Y eso supone un buen puñado de funcionarios. No son pocos los policías, por ejemplo, ya que deben vigilar la pujante inmigración ilegal y controlar sus efectos nocivos. Todos estos funcionarios lamentan más o menos su suerte, pero no todo es desgraciado para ellos. Pagan la mitad de impuestos que sus compañeros de la Península y se benefician de precios más bajos en casi todos los artículos de consumo. No pocos tienen un apartamento en la Costa del Sol en el que pasan los fines de semana (quizá sea por eso por lo que hoy, sábado, apenas hay nadie en la calle). El resto de los habitantes de origen peninsular se reparte entre comerciantes y profesionales liberales. Al parecer hay un buen número de médicos, que tienen un floreciente negocio. Los marroquíes son muy aficionados a sus servicios, lo que les proporciona una ingente clientela transfronteriza. Aparte de eso, poco más queda para hacer de Melilla esa ciudad española en el norte de África que propugna sin tregua ni desfallecimiento la propaganda institucional. He conocido a bastantes melillenses que viven en la Península y que aman su tierra (como cualquiera), pero que sólo vuelven a Melilla de visita, cuando vuelven. ¿A qué otra cosa podrían volver? Y sin embargo, es innegable que la ciudad, ahora que avistamos el paseo marítimo y la playa al fondo de la calle por la que vamos subiendo, tiene el sello indeleble y el austero encanto de lo español. Es la herencia de todos los compatriotas que en ella o por ella se dejaron la piel o derramaron la sangre. Hemos visto las ruinas de un antiguo hospital militar, todavía con la cruz roja, aunque desteñida y maltrecha, agarrada a sus fachadas de piedra y ladrillo. Ahora, esos edificios están vacíos y abandonados, pero en ellos se amontonaron en otro tiempo multitud de españoles forzados a entregar su juventud. Ésas son cosas que difícilmente se apagan, como difícilmente se apaga, en el otro extremo, la normalidad. También es profundamente española la normalidad de Melilla, hasta en ese cartel que vemos a la puerta de un comercio, en el que debajo de una fotografía de ciertos personajes sobradamente conocidos alguien ha escrito: Concurso para encontrar a las Spice Girls melillenses. Bajo estas palabras hay otra fotografía en la que se ve a cinco niñas de unos catorce años, cuatro muy blancas y una atezada, de aspecto magrebí. Llevan ropas ceñidas y maquillajes chillones.
La siempre implacable, la feroz normalidad.
3. Dos chicas en la playa
La playa de Melilla es quizá lo único generoso y amplio que la ciudad tiene. Se extiende a lo largo de un paseo marítimo más o menos remozado, cuyos edificios carecen en general de personalidad. La arena es clara y está relativamente limpia, y el bañista dispone de modélicos servicios, desde quitasoles hasta duchas. Este mediodía de sábado, como el resto de la ciudad, la playa apenas está concurrida. Nos las arreglamos sin dificultad para apoderarnos de una sombrilla y extender debajo nuestras toallas. Hemos querido venir a la playa porque los tres vivimos tierra adentro, y como a todos los continentales, nos fascina irresistiblemente el mar. Además hace calor y apetece un baño. Después del paseo y de la exploración, también resulta agradable esa sensación de molicie más o menos rutinaria que siempre suministra una playa.
El horizonte mediterráneo de Melilla es ancho, luminoso y azul. A lo lejos, hacia el sur, se ven entre la calina los montes de Nador, en Marruecos. Un poco antes de esos montes, donde acaba la larga playa, se encuentra la entrada de la Mar Chica, una laguna litoral separada del mar por una estrecha barra de arena. Pero eso también es Marruecos, ahora, y antes de poder llegar hasta allí tendremos que pasar la frontera. Hacia el norte, más allá del puerto, se alza la silueta de la antigua ciudadela de Melilla la Vieja, como la proa de un barco hendiendo el mar. A nuestra espalda, que viene a ser el oeste, se yergue la sombra del Gurugú, a esta hora difusa por la evaporación que enturbia el aire.
Nos bañamos por turnos. El agua, menos limpia que la arena, apenas cubre y está infestada de medusas violáceas. Un buen número de bañistas han sufrido sus efectos y eso nos aconseja precaución y abreviar el remojo.
Mientras nos secamos panza arriba sobre la arena, disfrutando de esa inactividad suprema que sólo así, yaciendo al calor del verano, es factible alcanzar, reparamos en una singular presencia bajo la sombrilla contigua. Es una mujer de unos veintiocho o veintinueve años, rubia teñida y de aspecto pulcro. Lleva un bañador rosa y contra el tejido destaca el intenso bronceado de su piel. Pero no se ofrece al sol, como nosotros ofrecemos imprudentemente nuestra palidez unánime. Está confinada en el círculo de sombra de su quitasol y observa el horizonte marino, casi inmóvil. Hay una expresión de desánimo y despecho en su mirada, como si estar aquí, sentada sobre su toalla contemplando el mar, no fuera ningún descanso sino la queja y el reproche que dirige no se sabe muy bien a quién. Al cabo de unos minutos, se levanta y va a mojarse, sólo hasta el cuello. Vuelve en seguida y se sienta otra vez a la sombra, desde donde continúa observando tozudamente el mar, sin moverse, sin leer una revista, sin darse crema, sin hacer nada.
No es necesario ser detective para averiguar, por el aire y la actitud, no pocas cosas de la vida de esta mujer. Es más que probablemente hija y consorte de militares. Su marido, como su padre, es oficial, y de la convivencia con ambos le viene ese aire un poco displicente y esas pretensiones de distinción que materializa, entre otros rasgos, en el teñido rubio de sus cabellos. Nadie puede recriminarla por ese aire ni por esas pretensiones, o al menos no seré yo quien lo haga. Dentro de treinta años su marido podría ser general, como acaso lo sea ya su padre, y hay que comprender que en ella pesan sin remedio las impresiones que recibe el día de la patrona, cuando todos van vestidos de gala y se invita a las mujeres de los oficiales al cuartel. Ese día, y otros, ha visto a los soldados cuadrarse y saludar a su marido, y mirarla a ella con una mezcla de codicia e intimidación mal disimuladas. Porque es una mujer vistosa, aunque un poco fría, y porque en Melilla los soldados tienen tiempo de echar muchas cosas de menos.
Hay dos posibilidades para que la mujer del oficial esté hoy sola en la playa: puede ser que su marido esté de servicio, o que no haya querido venir. En cualquiera de las dos hipótesis es fácil entender su disgusto. A la mujer debe halagarla haber conseguido casarse con un oficial (las mujeres de los militares, sobre todo si también son hijas de militares, tienen a menudo una idea tradicional de la vida y asumen con soltura y vanidad los galones del marido). Lo que ya no es tan seguro es que se sienta feliz de estar en el agujero de Melilla, sin otro entretenimiento que la maldita playa ni más alternativa que ponerse morena aunque no se exponga al sol. Si encima tiene que venir sola, sea cual sea la causa, cabe imaginar que su corazón, mientras mira obstinada el mar, fluctúa entre la amargura y el resentimiento. Quizá sueña con el día en que a su marido lo destinen a un lugar completamente distinto, Galicia o Madrid o un regimiento de montaña en los Pirineos; algún sitio donde ella pueda coger el coche e irse de compras o de excursión, sin tener que atravesar esa frontera tras la que acecha la miseria y también, a una europea rubia (aunque sea teñida), la obscena y fija atención de los moros.
Me extraña que la mujer del oficial venga aquí, a la playa pública, en lugar de ir a algún club de oficiales. Tampoco sé si queda alguna parte de la playa acotada para la aristocracia militar de la ciudad, como la había en los tiempos de esplendor, si se les puede llamar así. En cualquier caso, hay algo heroico en esa mujer sola que viene a sentarse aburrida delante del mar, en la playa donde se baña cualquiera, desde los ruidosos y desvergonzados chavales moros hasta los legionarios francos de servicio. Siempre parece, por su relación con la fertilidad, que la mujer es mejor símbolo de cada tierra que el hombre. Se me ocurre que esta mujer triste y orgullosa es un buen símbolo de la España que vive aquí en Melilla, empeñada en defender una posesión y quizá también la memoria de los muertos, pero que para ello debe renunciar a las alegrías y las ilusiones que sólo los anchos territorios a los que en realidad pertenece pueden alimentar.
Decidimos comer en un chiringuito frente a la playa. Nos esperan largas jornadas por el interior de Marruecos, en las que vamos a echar de menos, suponemos, el frescor de esta brisa. Pedimos pescaíto y chipirones, ensalada, cerveza. Los precios son prohibitivos, pero a partir de mañana podremos comer a precios marroquíes y compensar. Alargamos la comida en la apacible tarde melillense, hablando de futuras etapas del viaje. Los tres percibimos que en nuestro itinerario, esta primera jornada de Melilla es una especie de ficción, una cámara de descompresión artificialmente interpuesta entre dos mundos sin otra finalidad que suavizar el tránsito. Pero todavía nos queda toda la tarde, y algunos planes que ejecutar aquí.
A unos veinte metros, en una de las duchas, se refrescan unos chavales. Es un grupo heterogéneo de chicos y chicas, entre siete y quince años. Algunos de ellos parecen hermanos entre sí, y cuando uno se fija advierte que todos son magrebíes, aunque su piel no es demasiado oscura. La mayor de todos es una chica alta y atlética. Anda ocupada en limpiar de arena a todos los pequeños, tarea que desempeña meticulosamente, sobreponiéndose a la rebeldía de la chiquillería que va pasando por sus manos. Cuando todos han quedado limpios, se encarga de secarlos con toallas. Es una ceremonia en la que se mezclan la higiene y el juego, tanto por parte de los otros como de ella misma. Se dejan oír sus risas en la quietud de la tarde, y se improvisan persecuciones en la que siempre es ella, la chica alta, la que se sale con la suya. Una vez que ha terminado con los otros, se dedica a su propio aseo. En la ducha de al lado hay otra chica un par de años más joven y unos veinte centímetros más baja. Ambas se salpican de vez en cuando y se intercambian bromas en su idioma, al tiempo que se frotan con largueza y aplicación. A decir verdad, la ducha se prolonga demasiado para obedecer simplemente a propósitos de limpieza. La chica alta se empapa la cabeza y se retuerce su rizada cabellera negra una y otra vez. Después deja que el agua corra por su espalda, por su vientre, por sus interminables muslos, restregándose voluptuosamente. Pese a su evidente juventud, sus formas femeninas son de una rotundidad infrecuente, que resultaría difícil pasar por alto al más casto e indiferente de los ascetas. Lleva un biquini más que audaz, y la prenda y sus fricciones contrastan con la travesura infantil de sus jugueteos anteriores. Para nuestros prejuicios de europeos, habituados a pensar en la mujer musulmana siempre envuelta en largas ropas que la ocultan, la visión de esa desvergonzada y plácida pantera adolescente resulta profundamente chocante.
El espectáculo se prolonga varios minutos más. Cuando se da por satisfecha, se reúne con el resto de los chavales y vienen todos hacia el chiringuito. Pasa a escasos metros de nosotros, envuelta en su toalla, y saluda al camarero con cierta familiaridad antes de desaparecer al otro lado.
Creo percibir algún parecido entre los dos. El camarero es un marroquí de mirada astuta y verborrea maliciosa, que nos cobra la desmesurada cuenta con la misma desenvoltura con que nos ha servido. Con nosotros usa un español impecable, pero para hacer sus pedidos a la cocina ametralla el aire con las consonantes rápidas y bruscas de su idioma.
Poco más tarde, de regreso al hotel por las soleadas calles de Melilla, medito sobre la drástica diferencia que existe entre la mujer teñida de rubio que languidece sobre la arena y la contundente muchacha que ríe y resplandece bajo la ducha. Para ésta Melilla no es un infierno y una consunción, como para la otra, sino el paraíso donde florece el regocijo y alumbran las promesas de su juventud restallante. Si la española es una perdedora del sorteo, la joven marroquí es todo lo contrario, una ganadora del primer premio con que sueñan sus compatriotas. Al menos mientras su padre pueda seguir cobrando en pesetas a los españoles, y mientras ella pueda seguirse duchando al sol con su biquini ajustado. Como la mujer del oficial, la marroquí se me antoja un símbolo, pero en este caso del África que halla en Melilla refugio y redención. Lo paradójico es que la misma frontera que le sirve de jaula a la primera es la defensa precaria de la prosperidad y la libertad de la segunda. Si no existiera esa frontera, si Melilla hubiera caído en uno cualquiera de todos los asaltos que la morisma intentó en cinco siglos, la melancólica mujer del oficial sería libre en cualquier ciudad de la Península y quizá no existiría ninguna oportunidad para la muchacha.
Somos viajeros y nos es lícito sentir lo que nos parezca; lo mismo que esforzarse por conservar esta ciudad es una locura inútil o que se trata de un hermoso empeño romántico. Al sentimiento nadie puede pretender ponerle tasa, mientras quede en su lugar. Lo que no debe el viajero es sacar frívolas conclusiones históricas, y mucho menos proponer lo que debe hacerse.
Una ciudad, aunque sea pequeña y anómala como ésta, es quienes en ella viven. Es la mujer del oficial y la hija del camarero marroquí. Que ellas decidan, mientras el viajero se lleva sólo lo que le incumbe, la imagen contradictoria y a la vez tan simple de dos chicas en la playa.
4. Un imprevisto
Algunos de los hallazgos que al viajero le deparan sus pasos se deben a su imprevisión, por cuya causa se ve obligado a veces a tomar derroteros que en modo alguno se proponía de antemano seguir. A las cuatro y media, después de una brevísima siesta en el hotel, un deplorable olvido en la preparación de mi maleta nos arroja a la calle, en busca de una farmacia de guardia que según los informes que hemos podido reunir se halla en la otra punta de la ciudad. El objetivo es conseguir unas pastillas de cuya eficacia sobre el trastorno por el que me fueron recetadas dudo seriamente, pero que no quisiera echar de menos si tuviera algún episodio de súbita fe en la medicina cuando ya estemos en territorio marroquí (donde puede ser más difícil adquirirlas).
Recorremos las calles desiertas, derretidas bajo la canícula. Cruzamos a pie bajo el puente del antiguo ferrocarril y seguimos el cómicamente llamado Río de Oro, un cauce seco lleno de inmundicia sobre el que se alzan algunos polvorientos y desastrados eucaliptos. Es posible que sea un río sólo cuando hay lluvias torrenciales, como el resto de sus hermanos del Rif (salvo el ingente Muluya y un par más, que mejor o peor llevan agua durante todo el año). Me pregunto por qué le pusieron ese nombre; si es porque alguna vez alguien sacó oro de él, lo que resulta más bien extraño, o si es una alusión humorística a la arena amarilla de su cauce sin agua. La farmacia está en una esquina. La atiende una mujer de unos cincuenta años, expeditiva y enérgica. Cuando llego está entendiéndose como puede con un par de marroquíes, de los que llega a averiguar al fin que quieren preservativos. Los trata un poco como si fueran niños, aunque sin descortesía. Les entrega su mercancía mientras coge su billete y reúne a toda velocidad las vueltas, con las que los despide. El tono que emplea conmigo es mucho más respetuoso y relajado. Me facilita mis pastillas, me cobra y me desea buenas tardes con amabilidad. Es esa cálida amabilidad andaluza, que tanto añoro en Madrid.
De vuelta hacia el centro pasamos por la Comandancia General, enfrente de la entrada trasera del parque. Es un edificio pequeño, de color vainilla recién enlucido, que conserva un aroma intensamente colonial. A la puerta hay un legionario firme y quieto como una estatua, conforme a la exagerada y melodramática marcialidad del cuerpo. Apenas a un par de metros, paseando de un lado a otro con las manos en la espalda, hay un cabo que nos mira un instante y que a continuación se queda parado delante del centinela, como si fuera un zoólogo examinando un oso disecado. En ese edificio estaba el despacho del general Manuel Fernández Silvestre, el bravucón amigo de Alfonso Xiii que con su ciego desprecio por los rifeños condujo al ejército español al descalabro de 1921. Un día de julio salió de aquí creyendo dirigirse a la victoria y la gloria, y no volvió nunca. Su suerte, como la de la mayoría de sus hombres, se pudrió al sol sobre la árida tierra del Rif, lejos de esta sombra que en la tarde estival envuelve la entrada de la Comandancia General y de este aire en el que flotan los aromas del parque cercano. Silvestre era un hedonista y el parque debía gustarle, como le gustaban las francachelas que se organizaban en el casino militar, del que fue máximo impulsor.
Bordeamos el parque hacia la plaza de España y alcanzamos a un hombrecillo bastante anciano que camina por la acera con la camisa abrochada hasta el cuello y una chaqueta nada veraniega. Al vernos pasar nos saluda:
– Qué, ¿cuánta mili todavía? Al principio no entendemos, pero en seguida reparamos en que los tres llevamos el pelo bastante corto, una precaución tomada antes del viaje para soportar mejor el calor. Le contesto:
– Ojalá nos quedara mili. Ya la terminamos, hace años.
– ¿Y entonces?
– Nada, venimos a hacer turismo.
Es un viejecillo renegrido, y robusto en su delgadez. Se nos pega y trabamos conversación mientras andamos. Como hemos empezado por la mili, nos cuenta que sirvió en Regulares, durante la guerra civil y después. Habla un español en el que no se atisba deje alguno de extranjería, pero por su aspecto cuesta decidir si es marroquí o no. Ya en esa época en Regulares había marroquíes y españoles. Lleva prendida en la chaqueta una insignia del Partido Popular, quizá por militancia o quizá por simple adhesión al gobierno de Melilla, que ahora pertenece a ese partido 1. A medida que se embala a hablar nos va costando más entenderle, lo que por un momento nos hace sospechar que no sea de origen español. Pero la razón del oscurecimiento de su discurso es otra: le faltan casi todos los dientes. Y nos explica por qué:
– Las malditas tifoideas. No saben lo que es. La boca se ponía negra y empezaba a caerse a pedazos, podrida.
Como casi todos los hombres que han hecho la guerra y sufrido severas privaciones, refiere los incidentes de la una y los detalles de las otras como si fueran cosa de la víspera, sin que ninguna normalidad, una normalidad de cincuenta años en el caso de este hombre, hubiera habido entre medias. Ya que parece ser éste su tema predilecto, trato de sacarle algo.
– ?Y luchó también por aquí, por Melilla?
– Bueno, no mucho. Por aquí estaba todo tranquilo. Sólo una vez, en el 43, hubo unos líos más allá de Nador y nos dieron carta blanca para castigar a los moros. Llegamos hasta Dar Dríus, pegando tiros. Pero fue poca cosa.?Y para dónde van ustedes?
– Para Alhucemas, lo primero.
– Pues tengan cuidado. Marruecos, y esta parte sobre todo, está mal ahora; mucha droga y muchos ladrones. Y mucha miseria que tienen. Vivían bastante mejor con los españoles, vaya que sí.
– ?Ha ido por ahí recientemente?
– No, ya hace muchos años que no paso. Ni creo que vuelva a ir nunca.
Nuestro interlocutor aparta la idea de volver a Marruecos con una especie de repugnancia, como si no tuviera el más mínimo sentido. Supongo que para él Marruecos ya es sólo la imagen menesterosa de los que cruzan la frontera todos los días para buscarse la vida, una vaga imagen de la pobreza y el infortunio de los que todos intentan huir en cuanto tienen ocasión.
– ?Y hace siempre este calor, aquí? -le preguntamos.
– Este año menos que otros. Hasta hubo un poco de nieve en la cima del monte, en invierno.
El monte es el Gurugú, no hace falta decir el nombre. A la altura de una de las entradas laterales del parque, el hombrecillo se despide repentinamente de nosotros y echa a andar presuroso bajo los árboles. Irá a sentarse a la sombra, para cambiar recuerdos y olvidos con algún otro jubilado militar.
5. La ciudadela
En 1497, hace ahora quinientos años justos, Pedro de Estopiñán, un hidalgo bragado, meritorio de los duques de Medina Sidonia, se llegó al amparo de la noche con una flotilla y unos cuatro mil hombres y se deslizó por sorpresa entre las ruinas de la vieja fortaleza de Melilla. Aquellos cuatro mil invasores (según algunos, sólo quinientos) reforzaron rápidamente con maderas las brechas de la fortificación y a la mañana siguiente, cuando los moros se dieron cuenta de la osadía, ya estaban lo bastante bien pertrechados como para repelerlos, lo que hubieron de hacer varias veces. Desde entonces, los defensores españoles de la ciudadela, que ha ido cambiando en aspecto y dimensiones a lo largo de los siglos, se las han arreglado para rechazar otros muchos asaltos, todos los que los moros de los alrededores, unas veces con el impulso del sultán de Fez y otras por su cuenta, han dado infructuosamente en intentar. Hubo una vez en que quizá pudieron conquistar la ciudad sin esfuerzo, cuando el ejército español de Melilla se hundió en 1921, pero entonces su caudillo Abd el-Krim y los propios rifeños tenían otras prioridades. Sea como fuere, de esos quinientos años ininterrumpidos de defender el botín del temerario Estopiñán nace el argumento de la rancia españolidad de Melilla, en el que se basa su estatuto y la alegada prevalencia de los derechos españoles sobre la plaza.
La ciudad ha sido durante la mayor parte de esa historia una ciudadela, es decir, una fortaleza presta a ser sitiada: durante varios siglos, en el sentido más estricto y físico de la palabra, y desde el establecimiento del Protectorado hasta aquí, al menos en un sentido moral. Hasta más allá de mediados del siglo Xix, o lo que es lo mismo, durante la mayor parte de su historia como posesión española, Melilla no era mucho más que lo que hoy se conoce como Melilla la Vieja, una pequeñísima ciudad fortificada sobre un peñón unido al continente por un áspero istmo. La utilidad principal de la plaza, aparte de constituir una base pesquera y comercial (al menos entre asedio y asedio), no era otra que la de servir de presidio, y en estos menesteres, que permitían alejar de la Península y neutralizar más que convenientemente a los descarriados, compartía el honor con lugares tales como el Peñón de Vélez de la Gomera, el de Alhucemas o la propia Ceuta, otra ciudad fortificada de características similares aunque algo más grande. Melilla venía a ser nuestra Isla del Diablo, y hasta tal punto debía resultar dura la vida de los penados que no pocos de ellos escapaban a tierra de moros, donde renegaban y se hacían circuncidar y vivían el resto de su vida con arreglo al Islam. Más de una vez viajeros y militares españoles, en el curso de sus expediciones o de las sucesivas campañas de conquista, se tropezaron con uno de estos presidiarios renegados, convertido en santón musulmán o incluso en jefe de poblado o de tribu.
A partir de las campañas de 1860 y 1909, y después con el Protectorado, los límites urbanos de Melilla se ensanchan notablemente, desde el perímetro ocupado por la antigua ciudadela hasta los doce kilómetros cuadrados actuales. En la década de 1910, su área de influencia se extiende rápidamente hasta Nador y Zeluán, consolidando el control sobre el macizo del Uixán, con la explotación de las minas de hierro y la construcción del ferrocarril. A partir de 1920 se produce la fulgurante incursión del general Silvestre en el centro del Rif, detenida bruscamente en Annual y reconstruida después penosa y sangrientamente, hasta la derrota de los rifeños en el corazón de su territorio tras el desembarco de Alhucemas de 1925. De 1927 en adelante apenas hay guerra, propiamente dicha, hasta la independencia de Marruecos en 1956, que sólo da lugar a alguna escaramuza. Desde ese año hasta acá la situación ha permanecido pacífica. Sin embargo, la idea de que Melilla está más o menos expuesta se ha venido sosteniendo a lo largo de todo el siglo; durante la guerra porque los moros se acercaron más de una vez a sus puertas, y después, tras la independencia, por las constantes reivindicaciones marroquíes, aunque pocas veces hayan sonado de veras decididas y convincentes.
Para la tarde hemos reservado un recorrido por la parte de Melilla que evoca los asedios y su tenaz resistencia a mezclarse con el África sobre la que se levanta y que desde siempre la acosa. Esa Melilla que ostenta una poblada galería de héroes militares, valerosos o simplemente insensatos, y que está edificada sobre copiosos derramamientos de sangre, esfuerzos sin cuento y las más diversas industrias defensivas; algunas tan particulares como el arte de las contraminas, túneles con los que se trataba de desbaratar la labor de los minadores marroquíes que buscaban con los suyos pasar bajo las murallas para volarlas y entrar en la ciudad. Quizá sea ésta una de las mejores imágenes simbólicas de esa actitud que constituye la esencia secular de Melilla y el empeño sobre el que se ha edificado su espíritu: sobre tierra y bajo tierra, no dejarles entrar.
En la Plaza de España, bastante solitaria bajo el solazo de las cinco de la tarde, se encuentra uno de los monumentos que mejor representan el espíritu de la vieja ciudadela. Está dedicado, significativamente, a los héroes y mártires de las campañas. Es una alta columna que se alza entre palmeras y que está rematada por la figura de una desagradable mujer desnuda. La mujer apoya la mano sobre su rodilla y al pie de la columna hay un soldado con capote y sombrero que sujeta con aire distraído un fusil. No sé qué pinta la mujer, ni cómo el escultor dio en representar a los héroes y mártires en la figura de ese soldado un poco negligente (aunque confieso que esta figura tiene un aire veraz que me gusta, y que misteriosamente abunda entre las esculturas españolas que representan militares del siglo pasado y comienzos de éste). Pero resulta elocuente que en el centro mismo de la ciudad, en lo mejor de su mejor plaza, sea precisamente esto lo que se conmemore, y que el recuerdo no se limite a los héroes, sino que se distinga y se recuerde, además de éstos, a los mártires. Se trata de una sutileza española, aunque por ahí los españoles no seamos tenidos normalmente por sutiles. Hubo muchos de nuestros muertos que no fueron técnicamente héroes; por ejemplo, los miles que salieron a la desbandada de la posición de Annual cuando los rifeños empezaron a batirlos desde lo alto y se perdió toda esperanza de resistir. No fueron héroes, por fugitivos y por derrotados, pero la mayoría de ellos murieron y con ello se hicieron acreedores a ser considerados al menos como mártires. Una gratitud tardía y escasa por parte de la nación que los envió a una campaña suicida, pero una gratitud al fin y al cabo. Un mártir es un muerto por algo, lo que al menos salva a todos aquellos muertos del absurdo, la vergüenza y el olvido.
De camino hacia Melilla la Vieja, nos tropezamos con otro hito conmemorativo: la calle de los Héroes de Alcántara. Éstos sí fueron héroes, en toda la anchura de la palabra. El regimiento de cazadores de caballería de Alcántara fue el único que mantuvo la compostura y siguió plantando cara ordenadamente al enemigo durante la trágica y caótica retirada de 1921. Su valor permitió a muchos llegar sanos y salvos hasta Monte Arruit, y aunque al final también este fuerte acabara cayendo, demostraron lo que uno de los militares españoles que mejor conoció a los moros, hasta el extremo de formar con ellos su célebre guardia de corps, dejara escrito acerca de su comportamiento en combate: la única manera de mantenerlos a raya era no darles la espalda nunca. Lo que el moro esperaba era la retirada o el descuido, para hostigar con ventaja.
El combate de frente, en cambio, lo rehuía siempre, o casi siempre. Aun siendo valeroso cuando hacía falta, en el ánimo del combatiente rifeño pesaba más la astucia, la necesidad de ahorrar todo lo que no tenía en abundancia, desde fuerzas y alimentos hasta munición. Es humillante para el ejército español reconocer que contra ese soldado ahorrativo y cerebral no encontró mejor arma (aun siendo una presunta potencia moderna) que los suicidas del Tercio, quienes aplicando hasta el extremo la teoría de su comandante Franco se arrojaban a pecho descubierto contra las balas e iban conquistando el terreno al precio de su sangre. Hubo banderas de la Legión que perdieron el setenta y cinco por ciento de los efectivos en un solo día, y casi todas sus unidades tenían que reorganizarse varias veces al año.
En la calle de los Héroes de Alcántara hay una placa conmemorativa reciente:
Abarrán, Igueriben, Anual, Izumar
Cheif, Igan, Monte Arruit, Zeluán, Nador
Lxxv
Aniversario de la Gesta Heroica
de los Cazadores del Regimiento de Caballería
Alcántara y en honor a los soldados de la
Comandancia General de Melilla
que entregaron sus vidas por la patria
en las operaciones de julio y agosto
de 1921
En Monte Arruit, poco antes de la rendición, mandaba el regimiento el teniente coronel Fernando Primo de Rivera. Mientras caracoleaba con su caballo y sus pocos jinetes supervivientes delante de los rifeños que sitiaban la posición, un obús disparado por uno de los cañones arrebatados a los españoles le dejó malherido. Hubieron de amputarle el brazo con una navaja y sin anestesia, pero eso no detuvo la gangrena ni a la postre le evitó la muerte. No pudo así disfrutar del largo cautiverio que tuvieron los pocos defensores de Monte Arruit, principalmente oficiales, que no fueron pasados por las armas tras deponer las suyas. Aquellos prisioneros volvieron a Melilla una oscura tarde de enero de 1923, después de que el millonario vasco Horacio Echevarrieta, amigo de Indalecio Prieto y de los alemanes Mannesmann (en opinión de algunos, los dueños secretos del Rif y sostenedores económicos de su rebelión), entregara al líder rifeño Abd el-Krim el rescate que el Gobierno español se había negado hasta entonces a asumir. El precio que pedía Abd el-Krim por aquellos centenares de españoles, cuatro millones de pesetas, debía parecer excesivo al por tantas razones inolvidable Alfonso Xiii (ocupado, aquel día de enero de 1923, en una montería en Doñana). Según se dijo, al conocer la cifra había mostrado su gracejo asombrándose de lo cara que estaba la carne de gallina.
Pero la placa no recuerda la gangrena ni las mutilaciones, ni el cautiverio ni la indiferencia de aquel ocioso hijo de papá, sino la gloriosa gesta de los cazadores de Alcántara cabalgando alegremente entre cañonazos. Y despacha una genérica ración de honor para todos los muertos en las operaciones de julio y agosto de 1921, a quienes, si pudieran ver la placa, les parecería el más escandaloso de los sarcasmos que se considere un honor militar morir como ellos murieron y operaciones a lo que ocurrió en julio y agosto de 1921. Aquello fue una simple cacería. Los moros les disparaban desde las colinas y a medida que las tropas se replegaban las moras iban rematando a los heridos que quedaban tendidos sobre la tierra reseca. Ya que la vida no puede serles restituida, cuánto más juicioso habría sido ofrendar a aquellos muertos, en vez del honor que no tuvieron y nunca necesitaron, la justicia y la contrición nacional que merecen.
Al otro extremo de la calle de los Héroes de Alcántara hay una plaza desangelada, que en su lado septentrional limita con los muros de la antigua ciudadela. Cerca de la muralla, el consistorio, por no ser menos que cualquier otro consistorio del país, ha ensayado un parquecillo con farolas modernas y esculturas audaces. El conjunto desentona notoriamente con el descampado que ocupa un buen trozo de la superficie de la plaza y con los ajados edificios militares que delimitan gran parte de su perímetro. Cae el sol a plomo sobre la extensión desierta, y en el silencio de las seis de la tarde reina sin estorbos la estridencia de una música estilo máquina total. Sale de una discoteca situada en los bajos de un edificio nuevo, en la otra esquina de la plaza. Nos acercamos hacia allí para curiosear. Comprobamos que se trata de un local que debe de vivir de los soldados de la guarnición, profesionales y de reemplazo; al menos, todos los que se arremolinan en la puerta ostentan un corte de pelo característico. Entre ellos destaca uno con pinta de ser legionario y talla de gastador, que viste una camisa rosa desabrochada hasta el ombligo y unos luminosos tejanos ajustados color crema. Es de ésos a los que no conviene mirar demasiado, por el gesto temible, por la estatura y porque debe de pasarse los días haciendo ejercicio en la pista de entrenamiento. Parece esperar a alguien y en seguida se confirma esta impresión. Por la acera vienen dos chicas de veintibastantes años, no demasiado agraciadas ni esbeltas. Son acogidas por el grupo como si se tratara poco menos que de Ava Gardner y Sofía Loren en sus mejores tiempos y una de ellas se abraza al gastador. Uno de esos pensamientos malvados que ahora hay que silenciar me lleva a concluir que Melilla es el paraíso de las feas, donde ninguna mujer que no lo desee debe quedarse desparejada. Claro que también hay que tener el coraje de entrar en esa discoteca, repleta de soldados hambrientos. Resultan conmovedoras estas valerosas novias de la Legión, que comparten su suerte con los herederos de aquellos desheredados que caían como moscas en la vanguardia de todos los asaltos o morían como chinches en los peores blocaos. Y resultan también conmovedores los legionarios mismos, los de ahora y los de entonces. Para ellos no hay más premio que las mujeres que nadie desea tener y la fraseología hueca e insensible de los redactores de placas conmemorativas.
Nuestro intento de entrar en Melilla la Vieja por una de sus puertas más famosas tropieza con una verja candada y un letrero que avisa de unas obras de restauración que impiden pasar por allí. Rodeamos por la parte occidental y acabamos en un muro que da a la pequeña ensenada de los Galápagos. Coincidimos con una pareja marroquí, a la que estropeamos la intimidad. Apartándonos lo más posible, nos sentamos al pie de un baluarte rematado por una garita cilíndrica. Enfrente se ve uno de los salientes de viva roca sobre los que se levantó la fortaleza, un acantilado blanco apenas colonizado por algunos matorrales pardos y rojizos. Coronándolo hay una fortificación sobre la que está izada, sin ondear por la total falta de viento, la bandera rojigualda que atestigua, hoy apaciblemente, la continuidad de la resistencia. A la izquierda atisbamos una playa que no parece nada limpia y en la que sólo se bañan unos chicos que juegan a tirarse desde las rocas. Imagino que en esa misma playa, protegida en el fondo de la ensenada y rodeada de fortificaciones, distraían en otros tiempos su ocio los habitantes de la ciudadela, con la mirada perdida en el horizonte tras el que estaba España, a donde muchos no podían regresar. Imagino, también, que esa playa era a la vez el único esparcimiento y la única entrada posible de avituallamiento y refuerzos en los largos días de los asedios. Es un paisaje bello y tranquilo en el que el visitante se entretiene a gusto.
Seguimos buscando la entrada a Melilla la Vieja y nos colamos en un cuartel de la Policía Nacional que han habilitado en uno de los baluartes exteriores. Un policía al que sacamos de su siesta nos indica que la única manera que tenemos de entrar es dirigirnos hacia el este y pasar por una de las entradas normales. Obedecemos sus indicaciones y al fin conseguimos atravesar los muros que llevamos un rato contorneando estúpidamente. Una sombra fresca nos acoge. Acabamos de conseguir con un pequeño rodeo lo que en quinientos años de sangre y pólvora no consiguió el infiel. Estamos dentro de la ciudadela.
6. Melilla la Vieja
Toda la geografía de Melilla la Vieja está condicionada por su finalidad militar. Es una ciudad levantada entre murallas y a base de murallas, diseñada a menudo sobre la marcha por ingenieros militares que poco sabían de urbanismo y menos les interesaba, preocupados como andaban constantemente de salvar ángulos descubiertos y acumular posibles ventajas defensivas. Su trazado ha sido hecho y rehecho una y otra vez, a medida que unos baluartes se ampliaban, otros se venían abajo y otros cambiaban de uso. Los ejércitos que sitiaron la ciudad fortificada nunca tuvieron buena artillería (ése es uno de los secretos de su prolongada resistencia), pero quinientos años dan para muchos avatares y no pocas reconstrucciones. Mientras uno camina por las empinadas callejas tiene con frecuencia la sensación de andar entre fosos, y se puede representar el valor que sus antiguos habitantes darían a la tranquilidad de moverse por aquí, donde ningún tirador (los moros siempre han tenido una puntería legendaria) podía alcanzarles.
Desde antes de que llegaran los españoles, Melilla se ha venido haciendo a base de superposiciones sucesivas. Sobre este señalado pedazo de África se vienen levantando fortalezas desde tiempos inmemoriales. Ya debió de haber aquí algún bastión defensivo en tiempos de la fenicia Rusadir, sobre el que se edificaron más tarde muros romanos y bizantinos. En aquellos remotos tiempos, Melilla era sobre todo una colonia pesquera y comercial. Después, durante siglos, el peñón perteneció al Islam, y sobre sus murallas los vigías quizá soñaban con Al-Ándalus, la mítica tierra fértil del Norte que había al otro lado del mar. Al-Ándalus, donde ya se gestaba el pueblo osado y codicioso que habría de guardar finalmente para sí la presa.
Recorremos los baluartes exteriores tratando de imaginar la vida cotidiana de los soldados de todos los imperios que aquí gastaron enormes trozos de su existencia, en tardes de verano como ésta o en tibias noches silenciosas. Pocos humanos saben de la soledad y la belleza de la noche tanto como los soldados, que han de pasar largas horas de vigilia mirándola y que la ven una y otra vez morirse en la lentitud del alba. Seguimos avanzando y diríase que no vamos a salir de este paisaje castrense, donde los edificios, antiguos acuartelamientos y hoy museos y salas de exposiciones, tienen el nombre de las unidades que en ellos se guarecían: Compañía de Mar, Batería de San Felipe, etcétera. Sin embargo, una vez que conseguimos abrirnos paso hacia la zona alta, la parte de Melilla la Vieja que se asoma al mar dando la espalda al continente, nos encontramos súbitamente en una ciudad distinta, en la que empiezan a predominar elementos civiles. Las calles se abren al horizonte, se hacen más rectas y pierden pendiente. Apenas hay fortificaciones, porque aquí siempre se estuvo a resguardo del enemigo.
Reconforta pasear entre las casitas que parecen de pescadores, por las calles de poéticos y sugerentes nombres, como si estuviéramos en un apartado pueblo andaluz. Es especialmente placentera la esquina del faro, desde la que nos asomamos, en la tarde de julio, a un Mediterráneo intensamente azul y quieto como un plato. Asombra la limpieza y el despejo de la perspectiva, tras atravesar el laberinto de los baluartes. La vieja Melilla, que en la zona limítrofe con el continente se muestra precavida y recelosa, se relaja en su fachada marina, en la cara que enseñaba franca y seductora a los barcos que llegaban con las ansiadas noticias de España.
Por las inmediaciones del faro pasean ahora jóvenes veinteañeros, que van a aliviar en la estampa marina la nostalgia de casa. Son los soldados españoles de hoy, que ya no sirven a ningún imperio pero también sueñan con regresar al lado de los suyos. Junto a nosotros pasa un grupo de ellos hablando en catalán. Por la forma en que se mueven y lo reciente de su rapado, deben de llevar sólo semanas de mili. Es sábado y tienen permiso para pasear, pero en sus caras se ve la tristeza de quienes piensan en las otras muchas cosas que podrían estar haciendo un sábado de julio en su tierra. Los soldados españoles de hoy no se resignan con facilidad al aislamiento de la plaza norteafricana, acostumbrados como están desde temprana edad a ir y venir gozando de las relumbrantes diversiones del fin de siglo. Las expansiones que les ofrece Melilla son muy pocas, y eso explica que una tarde de sábado los reclutas catalanes, a quienes seguimos, vayan a visitar el museo militar, recientemente inaugurado en uno de los baluartes altos de la ciudadela.
La colección del museo es irregular y no está demasiado surtida. A la entrada llaman la atención una pieza de artillería Schneider de comienzos de siglo, excelentemente conservada, y un cañón alemán anticarro de 75 milímetros. En el interior hay una serie de uniformes y reliquias de militares que marcaron la historia de Melilla, entre ellos el casi santificado Fernando Primo de Rivera y el menos celebrado Manuel Fernández Silvestre. De los uniformes, los más interesantes son el de los célebres cazadores de Caballería de Alcántara y el de los soldados de la Compañía de Mar de fines del siglo Xviii, cuando el último gran asedio. Este último es un uniforme llamativo, de pantalones blancos y casaca roja y azul. El maniquí que lo viste lleva una peluca blanca con rizos afrancesados, y uno se pregunta si en realidad irían así ataviados aquellos soldados, durante los largos meses en que estuvieron resistiendo el cerco de las tropas del sultán Sidi Mohammed ben Abdalah. Nada se nos hace más extravagante que unos infantes cuidadosamente empelucados esquivando los balazos de los moros bajo el sol africano de Melilla. Precisamente en el antiguo baluarte donde se encuentra el museo hay una terraza con un mástil en el que se sujetan varios gallardetes de señales, en recuerdo de los que durante aquel asedio se usaban para comunicarse con la flota que abastecía a los sitiados.
En la planta superior hay algunas maquetas notables, entre ellas una del viejo portahidroaviones Dédalo, uno de los barcos más feos de la historia de la Armada española. También vemos un diorama que representa un par de aviones De Havilland, con sus tripulaciones y mecánicos, en el aeródromo de Zeluán en 1921. La pequeña historia de aquellos aviones, que el museo omite detallar a quien lo visita, ilustra sobre la organización del ejército español en la época del desastre. Por la noche los pilotos se retiraban a Melilla, donde iban todos a dormir, al parecer alegando falta de alojamiento (aunque quizá fuera, más bien, por estar cerca del casino militar). A partir del segundo día de operaciones, con la carretera entre Melilla y Zeluán cortada por los rifeños, ninguno de ellos llegó hasta el aeródromo y los aviones ya no pudieron ser utilizados. Fueron destruidos por los mecánicos (que sí estaban en el aeródromo y hubieron de defenderlo fusil en mano) poco antes de que los hombres de Abd el-Krim entrasen y los exterminaran.
Después de nuestro recorrido por el precario museo, en el que tan escuetamente se condensa la prolongada y compleja historia militar de Melilla, subimos a una terraza con excelentes vistas sobre la ciudad, a un lado, y sobre la rocosa costa que se pierde hacia el cabo Tres Forcas, al otro. Un viejo cañón apunta inútilmente hacia esta costa, y tres telescopios binoculares hacia la ciudad. Con no poco esfuerzo, porque son artefactos difíciles de manejar, conseguimos enfocarlos y con ellos recorremos toda la extensión del dominio español, apacible y recogido bajo el sol que empieza a descender. También aventuramos alguna ojeada al amenazante monte Gurugú, en el que distinguimos la columna de humo de un incendio y algunas edificaciones. Una tiene todo el aspecto de una fortaleza, quizá la llamada Torre de Basbel, antiguo reducto español. En el monte se alzan otros viejos fortines, el de Kolla y el de Taxuda. Donde estaba el de Taquigriat, uno de los picos del Gurugú, los marroquíes levantaron un radar. Seguramente hay otras instalaciones militares de observación, y quizá también artillería. En caso de que se produjera un enfrentamiento, esa hipótesis calenturienta que nadie se atreve sin embargo a descartar, la aviación tendría que emplearse a fondo para neutralizar la ventaja de los marroquíes. El temor que el Gurugú ha inspirado siempre a la ciudad es incuestionable. En el Barranco del Lobo, al otro lado de la gran montaña oscura, ocurrió la derrota de 1909, que daría lugar, entre otras muchas cosas, a la Semana Trágica de Barcelona. En aquellos funestos días, la población de Melilla contemplaba con terror las hogueras que por la noche encendían en las laderas del Gurugú los rifeños, para incitar a sus hermanos de las cábilas o tribus vecinas a la rebelión. Desde el monte se bombardeó Melilla en 1921, y sus alturas fueron justamente el último trozo de territorio marroquí que evacuó el ejército español. No lo hizo hasta el 31 de agosto de 1961, más de cinco años después de la independencia y cuarenta años justos después del desastre. Ese día se arrió la bandera española en el campamento Harddú y el último legionario se retiró del monte.
Abandonamos el puesto de observación y nos desplazamos hasta la plaza principal de la ciudadela. Es un espacio pequeño, delimitado por los vetustos edificios del antiguo gobierno de la ciudad. También aquí, bajo el resol, se respira la paz de la tarde, que en nuestro paseo por Melilla la Vieja sólo hemos visto turbada por la ruidosa música de}heavy metal} que una chica bailaba frenética en una casa con todas las ventanas abiertas de par en par. Una rara sensación, para experimentarla en las adustas calles de la antigua plaza fuerte. Un poco más allá está la estatua del intrépido Estopiñán, que alza su espada sobre un mirador desde el que se domina toda la extensión de Melilla, esa extraña y complicada consecuencia de su lejana locura. Por cierto que Estopiñán, después de correr tantos riesgos, halló una muerte ridícula y estrafalaria. Pereció en Guadalupe, envenenado por una tajada de melón. Nos quedamos un rato a los pies de su estatua, extasiados ante el quieto atardecer mediterráneo. Ningún atardecer vale la sangre ni el sufrimiento de un hombre, pero ya que tantos dieron la una y padecieron el otro por éste, quizá se les deba la gratitud de disfrutar detenidamente de su conquista.
7. Los dueños de la noche
Salimos de la ciudadela por la Puerta de la Marina, la que solía usarse en épocas de paz para introducir los suministros y siempre ofició de entrada más o menos principal. Alguien toca una trompeta que resuena estrepitosamente entre las piedras centenarias. Buscamos un sitio donde tomar algo. Lo hemos intentado dentro de Melilla la Vieja, pero sólo hemos encontrado un lugar bastante oscuro y desalentador, donde para mayor sordidez tenían un siniestro mono enjaulado. Los excrementos del animal impregnaban la atmósfera con su inmundo aroma. Finalmente escogemos una terraza al pie de la muralla. Cuenta con unas veinte mesas y sólo hay un grupo de cuatro parroquianos, dos hombres y dos mujeres que tienen ese aire impreciso pero infalible de constituir dos matrimonios. Las mujeres hablan entre sí y los hombres miran hacia el puerto. Pedimos bebidas frías al camarero que atiende la terraza y vaciamos tan rápido nuestros vasos que a los cinco minutos hemos de pedir otra ronda. La temperatura, sin embargo, empieza a resultar soportable. Nos echamos atrás en nuestras sillas y estiramos las piernas.
Poco después, un par de magrebíes de quince o dieciséis años toman asiento en la otra punta de la terraza, a bastante distancia de donde nos encontramos nosotros y los dos matrimonios. Visten pantalones tejanos gastados y camisas sueltas. Se acomodan en las sillas de plástico y contemplan pacíficamente el puerto. Me pregunto qué pedirán cuando el camarero se acerque a ellos. No hay ocasión de averiguarlo, porque antes de que el camarero salga, uno de los dos hombres que se sientan cerca de nosotros se pone en pie y se va derecho hacia ellos. Es un hombre moreno y rechoncho, ostensiblemente paticorto, y tan miope que ha de llevar unas gafas bastante gruesas. Se planta delante de los dos chicos moros, les enseña una identificación y les conmina a que ellos se identifiquen a su vez. Los dos chavales se echan la mano al bolsillo del pantalón y sacan sus carteras, que le muestran temerosa y dócilmente. El hombre paticorto las coge, las mira y se las tira a la cara. Apenas tienen tiempo de sujetar su documentación cuando el hombre ya los ha cogido por el cuello de la camisa y los levanta de las sillas. Los dos son más altos que él, pero eso no le arredra. Oigo cómo uno de los chavales protesta débilmente, como si no comprendiera aquel maltrato.
– Mais pourquoi?
Toda la respuesta que consigue es que el paticorto los empuje destempladamente hacia la calle, pero el chaval sigue insistiendo, con voz lastimera.
– Pourquoi?
Esta vez el hombre recurre, para despedirlos y zanjar el asunto, a descargarle al que tanto pregunta una furiosa patada en el trasero. La escena sucede a unos quince o veinte metros, pero oímos perfectamente el ruido sordo que hace su pie al golpear el cuerpo del chaval. Y después, el exabrupto:
– Fuera de aquí, joder.
Los dos chicos se alejan rápidamente, sin pararse casi a mirar atrás.
En la cercana entrada del puerto un guardia civil, más bien ajeno y aburrido, cumple tareas de vigilancia. Mientras tanto, el paticorto regresa a su mesa. Se sube los pantalones, que le cuelgan bajo la barriga, y se sienta junto a su mujer. Ruidosamente, explica:
– No tenían papeles, los muy hijos de puta.
Y hace ver que esos dos moros le deben un gran favor por haberles dejado marchar. Su consorte, una mujer que tendrá unos cuarenta y tantos años, como él, afloja un poco su gesto más bien estragado y sonríe con suficiencia. Los integrantes del otro matrimonio sonríen también, y el paticorto disfruta así por partida triple del reconocimiento que se le dispensa a su heroica hazaña.
Nosotros tres asistimos a toda la escena en silencio. Durante su transcurso, pero sobre todo después, cuando salgo de mi estupor y puedo reflexionar sobre lo ocurrido, varios pensamientos pasan por mi cabeza. El primero es que la decencia impone levantarse y exigirle al paticorto que se identifique, para poder denunciarle por el vil abuso que acaba de cometer. Para ello podría servirnos el propio guardia civil del puerto, que debe de haberlo visto todo y tiene la obligación legal de sumarse a la denuncia. Pero si uno sopesa la situación, comprende en seguida que eso no va a ayudar mucho a los dos perjudicados, que nada tienen que ganar, como inmigrantes ilegales, de una posible intervención de la justicia en el incidente. Está claro, además, que nosotros nos meteremos en un lío, por intentar buscarle problemas a un policía, y que eso no es lo que más nos hace falta cuando tenemos la intención de cruzar mañana la frontera. Por otra parte, la posibilidad de que el paticorto llegue a ser siquiera amonestado es cuando menos remota, y tampoco nos consta, en fin, que sea del todo procedente la intervención de tres turistas madrileños en el episodio, como si viniéramos en plan de enseñarles a los lugareños cómo deben portarse. Todo esto me disuade, aunque no impide mi vergüenza por mi pasividad y por la degradación moral de mi país, al que este sujeto representa. Una degradación que no es nueva, y que seguramente pagaremos como ya hubimos de pagarla en el pasado. He podido cazar por una décima de segundo la mirada de dolor y odio que uno de los dos chavales se ha atrevido a dirigirle al paticorto mientras se marchaba. Imagino lo que pasaría si algún día el marroquí tuviera al español a su merced. Y me acuerdo de aquel otro español con un par de cojones, el ilustre general Silvestre, que aseguraba que al rifeño la mejor manera de tratarle era con la punta de su bota. De Abd elKrim, poco antes de desoír su ultimátum y cruzar el río Amekrán, opinaba: "Este hombre es un necio. No voy a tomarme en serio las amenazas de un pequeño caíd bereber a quien hasta hace poco había otorgado clemencia. Su insolencia merece un castigo". Dicen, aunque es difícil comprobarlo, que después de la toma de Annual, Abd el-Krim hizo que despedazaran el cadáver de Silvestre y que pasearan su cabeza por el Rif para que en todas las cábilas supieran de la derrota de los españoles. Pocos años antes, cuando todavía trabajaba para los españoles en Melilla, donde dirigió el suplemento árabe del Telegrama del Rif, el periódico local, el futuro caudillo rifeño había llegado a la convicción de que los europeos nunca considerarían a los suyos iguales a ellos; de que siempre los tratarían como a perros, y sólo se preocuparían de exprimirlos. Cuenta la leyenda que cuando Abd el-Krim era subinspector de asuntos indígenas, Silvestre lo llamó una vez a su despacho y tras una furibunda reprimenda lo sacó de él a empellones y sangrando. Aunque los historiadores han probado que la anécdota es pura invención (Abd el-Krim y el general no llegaron a coincidir en Melilla), simboliza algo real: la actitud despectiva de no pocos españoles, y sobre todo de Silvestre, hacia las gentes del Rif. Sin duda el descuartizamiento, si lo hubo, fue una respuesta excesiva. Pero la crueldad de la revuelta, precedida por numerosas afrentas de los conquistadores, no era imprevisible. Hay quien cree que siempre los mantendremos ahí, al otro lado de la alambrada, y que ellos se conformarán con el desprecio y la miseria. Es verdad que nuestros medios son muchos, que estamos organizados y que ellos no lo están, pero me pregunto qué pasará si falla el cálculo, si de una u otra forma entran en la fortaleza.?Con qué argumento les pediremos entonces urbanidad?
En 1921, poco después del desastre, un antiguo médico de la Compañía de Minas del Rif, Víctor Ruiz Albéniz, resumía así la aventura española en Marruecos: "Nosotros lo hemos hecho así: hemos ido al Rif, hemos luchado en el Rif, hemos vivido en paz en el Rif, y todavía no sabemos nada del Rif ni de los rifeños; así nos está saliendo la descabellada empresa en que nos vemos metidos". Ruiz Albéniz propugnaba que se desmontara la farsa del Protectorado (nominalmente, una especie de administración transitoria encomendada a España y Francia por cuenta del sultán) y se convirtiera a Marruecos en una colonia española, sin contemplaciones. Ahora que el belicismo y los sueños coloniales se pudren felizmente en el olvido, no hemos mejorado sin embargo en cuanto a tratar de conocer a quienes seguimos teniendo tan cerca. Ya no arriesgamos, verosímilmente, un desastre sangriento como el de 1921, pero tampoco parece que sea del todo bueno lo que en Melilla y en nuestra frontera africana se está cociendo. Ojalá no tengamos que lamentar algún día, como Ruiz Albéniz lamentaba entonces, el exceso de confianza y la ignorancia del problema que tenemos a la puerta.
Cae la noche y a la terraza empiezan a llegar familias. Son todos españoles, bien vestidos y alimentados, por lo que no suscitan las ansias de intervenir del policía paticorto. De hecho, más bien parecen cohibirle. Los hombres tienen aspecto atlético, con sus polos de manga corta ajustados al torso, y las mujeres son rubias y elegantes, mucho más que su desfondada mujer. Sospecho que me encuentro ante otra aparición de la respetada aristocracia militar de Melilla. Ellos son oficiales de academia, con toda seguridad. Conozco a los oficiales de academia; una vez fui reprendido por uno de ellos por no rendirle pleitesía de forma adecuadamente convincente, cuando yo me creía un brillante escéptico de diecinueve años y no supe percatarme de que a sus ojos no era más que una mierda de soldado. Los recién llegados se apoderan inmediatamente de la situación, de las atenciones del camarero y hasta del dueño, que sale a tomar nota de la comanda. El paticorto y sus acompañantes no tardan en despejar. También nosotros nos retiramos, dejando todo el terreno a los reyes del mambo. Es el suyo un reino restringido, y la comida que les traen con mucha ceremonia no parece gran cosa, pero su orgullo resulta patente. Tiene algo de triste la imagen de los hombres y mujeres de poco más de treinta años reducidos a aquel espacio donde esa simple cena en la terraza se convierte en un acontecimiento. Pero también es hermosa la noche que comienza y de la que son dueños indiscutidos.
De regreso hacia el hotel pasamos frente al puerto y junto a una estatua que muestra a un militar en uniforme de campaña. Lleva un sombrero y bajo él tardamos en reconocerle. También nos despista que el personaje está representado en su edad juvenil, que no es la que ha quedado en la memoria colectiva. Disipando nuestras dudas, la leyenda del pedestal le identifica como el comandante Franco. Un homenaje de la ciudad al hombre que con Millán Astray llegó en las horas más oscuras al frente de quienes venían a socorrerla. Justo enfrente de donde está la estatua desembarcó la Legión en julio de 1921, para reforzar la casi simbólica guarnición de Melilla.
Los legionarios bajaron al muelle cantando La Madelón, y el hombre al que representa la estatua, lo dejó escrito, sintió una viva emoción ante el entregado recibimiento de aquellos hombres y mujeres aterrorizados por la perspectiva de ser pasados a cuchillo por los rifeños. Hay un relato menos glorioso y lucido de la llegada de aquellas tropas, el que hace Arturo Barea en La ruta. Según Barea, después de pasarse toda la travesía mareados y vomitando, por lo mala que estaba la mar, aquellos soldados se desparramaron por las tabernas y burdeles de Melilla, y todos los moros de la ciudad tuvieron que esconderse porque un legionario le rebanó las orejas al primero que se tropezó. Para la conciencia de las gentes, que prefiere una historia sin ángulos oscuros, quedó sólo que la Legión salvó la ciudad (aunque los rifeños no tenían en realidad intención de asaltarla). Fue unos pocos días después de aquel desembarco cuando Lola Montes cantó en Melilla la canción El novio de la muerte, que acababa de estrenar en Málaga, y que la Legión tomaría en seguida como himno en sustitución de La Madelón. Todas estas circunstancias dan una idea de la estrecha relación existente entre la ciudad, la Legión y su más célebre jefe, y explica en parte por qué fracasó el intento de llevarse la estatua del embrión de dictador a un lugar menos eminente. Hay que reconocer, sin ninguna simpatía por lo que Franco acabó representando, que la imagen del comandante legionario (al contrario de lo que sucede con la del obeso general sublevado o con la del caudillo decrépito) posee un cierto atractivo, y que se contempla sin disgusto. El escultor ha sabido representar la audacia del joven oficial y ha silenciado la ambición del futuro déspota, convirtiéndolo en una especie de alegre aventurero colonial.
Volvemos al hotel, donde hemos decidido cenar por estricta comodidad. Pedimos hamburguesas, sin ninguna pretensión gastronómica. Nos las sirve una camarera bastante simpática, que parece empeñada en sostener, con nuestra colaboración espontánea, la ficción de que en realidad hemos puesto a prueba la habilidad del cocinero con una exquisita petición. Las hamburguesas son desde luego muy dignas, y así se lo confirmamos cuando se interesa por nuestra opinión al respecto. Alargamos un poco la sobremesa mirando la televisión. Como era de prever, en todo el rato que la miramos dista de aparecer en ella nada que tenga el más mínimo interés, pero atendemos sabiendo que durante varios días vamos a estar desprovistos de cualquier posibilidad de escuchar y ver todas esas tonterías familiares. También de ellas, al fin y al cabo, se construye el hogar.
Recuerdo que hay un aspecto organizativo que no tenemos solucionado: carecemos de moneda marroquí. En todo el día no hemos encontrado un solo banco abierto. Cuando le preguntamos al hombre triste de la recepción (que hemos sabido que es catalán, como la cadena a la que pertenece el hotel), se ríe fatigadamente y responde:
– Cambiad en la calle. Es donde cambiamos todos, aquí.
En la calle quiere decir, naturalmente, en el mercado negro. Nuestras guías sobre Marruecos, al hablar sobre el asunto de la moneda (el dirham, no convertible), advierten contra la tentación de conseguirla en el mercado negro. Los turistas alemanes y franceses para los que están escritas esas guías obedecerán ciegamente ese consejo, y lo mismo haremos nosotros cuando estemos en Marruecos, pero aquí en Melilla parece que la regla es otra.
El encargado catalán del hotel nos informa:
– Os lo deben dar a catorce y pico.
Si piden más, buscad otro cambista.
El encargado describe con cierto fatalismo estas pequeñas miserias de la intendencia cotidiana melillense. Sin duda lamenta que de todos los hoteles de la cadena, presente en Canarias, Mallorca y otros lugares apetecibles, hayan tenido que enviarle al de Melilla. Como los reclutas que vimos en Melilla la Vieja (también catalanes, casualmente), se resigna pero no lo asume. Ha relajado sus habilidades profesionales hasta el extremo de tutear a los clientes y de sestear manifiestamente ante el mostrador donde se pasa el día, como si le importase un bledo lo que piensen de él. A pesar de todo, colabora y nos da algunas otras informaciones útiles sobre el paso de la frontera. Diez años atrás, cuando aún no había empezado a caérsele el pelo ni sus superiores habían concebido la vejación de deportarle a Melilla, debió de ser un empleado modélico que halagaba educadamente a las clientas en francés y en inglés, en italiano y en alemán.
Para ayudar a la digestión, salimos a dar un paseo nocturno. La temperatura en la calle, con la brisa del mar, es simplemente perfecta. Esquivamos las desganadas invitaciones de quienes atienden los lúgubres bazares que siguen abiertos en la calle de nuestro hotel y subimos hacia la avenida principal. Está prácticamente vacía, lo mismo que las calles adyacentes. Atravesamos hasta el Parque Hernández, en el que a esta hora el ambiente resulta de lo más agradable. No serán más allá de las diez y media, pero tampoco queda apenas gente en el parque. Algunas parejas de marroquíes, una familia, también marroquí, que va de retirada, y algunos hombres jóvenes de diversos orígenes, incluidos algunos centroafricanos. Paseamos sin prisa bajo los árboles, entre los que merodea una legión de gatos. Un par de viejas mujeres les dan de comer en una esquina del parque. Llegamos hasta la verja frente a la Comandancia General y después desandamos sin prisa el camino. De todas las sensaciones llama mi atención el olor dulce y tibio de las plantas, que me recuerda el olor de otros jardines meridionales de mi infancia y de mi adolescencia. Es casi absoluta la quietud que reina en el parque, prolongación nocturna del relativo letargo que con pocas excepciones hemos advertido en la ciudad. Dudo si será porque ha hecho un día demasiado caluroso, o porque es sábado, o porque es julio y la gente está de vacaciones en otra parte. Pero la impresión que nos llevamos de la ciudad es la de un lugar medio abandonado, donde la poca vida que se percibe viene sobre todo de la fracción africana, legal o ilegal, de la población.
Y sin embargo, dicen que hace cuarenta o cincuenta años Melilla era un lugar magnífico para vivir. Recuerdo el testimonio de una amiga que entonces era niña en la ciudad norteafricana, y a la que todavía hoy se le empañan los ojos al recordar aquella existencia apacible bajo la luz incomparable de África, conviviendo con sus vecinos de origen marroquí (según ella, la gente más cálida y generosa que ha conocido nunca) y disfrutando de placeres que no ofrecía la Península. Cuenta la antigua niña melillense que su padre tenía una caseta enorme en la playa del Club Militar (aunque no era miembro del ejército ni especialmente adinerado) y que en los cálidos días del verano se pasaban allí las horas, como en una colonia de vacaciones. También existía entonces su porción de racismo, como lo probaron alguna vez los chavales moros que se atrevían a entrar en la playa acotada para los españoles y a los que se expulsaba inmediata y contundentemente. Pero en conjunto la vida transcurría suave, y el futuro parecía despejado. Bajo estos mismos árboles, los melillenses paseaban entonces llenos de orgullo y confianza. No es desde luego ésa la sensación que ahora, a finales de los noventa, transmite la ciudad.
Salimos del parque. La plaza de España está igualmente desierta, mientras la rodeamos de vuelta hacia el hotel. Nos detenemos durante un momento a mirar las murallas iluminadas de la ciudadela. Guardaremos en nuestra memoria esa imagen nocturna, despojándola piadosamente de los andamios que atestiguan la habitual precipitación de los fastos públicos (y es que se supone que la restauración de las murallas, cuyo retraso proclaman esos andamios, debía de servir para conmemorar el quinto centenario que ahora se cumple). En cualquier caso, Melilla la Vieja, en lo alto de la noche de julio, tiene ese aspecto privilegiado y sutil de las cosas soñadas. Así la recordaremos.
Antes de retirarnos, pasamos de nuevo junto al casino militar. La noche es espléndida y son muchos los que gozan de ella en las mesas que han sacado a la puerta del suntuoso centro recreativo castrense. Camareros con pulcra chaqueta blanca sirven a un público en el que abundan los jubilados, muy arreglados y enhiestos sobre sus asientos de mimbre. Hay alguna gente más joven, pero pocos por debajo de los cincuenta años. Al pasar entre ellos, notamos sus miradas indisimuladas y más bien reprobatorias. Debemos reconocer que nuestro aspecto no es de lo más distinguido, con nuestros pantalones cortos, nuestras botas y nuestras camisetas caqui, pero en esa manera desenvuelta de mirarnos y juzgarnos es perceptible un último y significativo rasgo de las personas que en gran medida han marcado los destinos de esta ciudad siempre sitiada. Ahí están, gastando el tiempo en la selecta terraza del casino militar, en mitad de la plaza de España, donde pueden proclamar sin oposición alguna que ellos son los más importantes, quienes simbolizan y sostienen la resistencia, quinientos años ya. En otras partes de España, en 1997, sería impensable esta exhibición, porque la milicia se ha visto desprovista de su aura de antaño para convertirse en algo más bien funcional, como todo. Pero aquí, en Melilla, estos ancianos altivos mantienen la llama. Aunque sólo queden ellos, en su terraza irreal, en la noche tan bella y tan silenciosa que nadie más habita.
Jornada Segunda. Melilla-Alhucemas
1. La frontera
Despertamos a una luminosa y apacible mañana melillense. En mi caso, la llegada de la luz es un alivio, porque hago cesar el ruido del vetusto aire acondicionado y abro las ventanas sin cuidarme ya de los mosquitos que me obligaron anoche a cerrarlas y a conectar el aparato infernal.
Con la cabeza aclarada por la ducha, desayunamos copiosamente, que es uno de esos placeres simples del viajero que disfruto con mayor fruición, en mi condición de madrugador habituado a mi pesar a un ínfimo cruasán y un vaso de leche bebida deprisa. Además, se trata de nuestra última comida española por unos cuantos días. Cerramos la cuenta del hotel, para nada módica (se confirma que quien viene a Melilla viene por narices, ya que no hay que cuidarse de que caiga la demanda) y nos despedimos del triste gerente catalán. Hemos de reconocerle, no obstante, el esfuerzo con que sonríe mientras nos devuelve las tarjetas de crédito. Porque su mirada es la mirada del preso que ve marcharse a las visitas desde detrás del cristal blindado, en las películas yanquis, o más bien la del enfermo que ve irse a quien está sano y sí puede salir del hospital.
Antes de dirigirnos a la frontera, debemos entretenernos con algunas providencias preliminares. La primera consiste en procurarnos varios litros de agua mineral. Somos viajeros prudentes y nos consta que nuestros frágiles estómagos y sistemas inmunológicos europeos no están preparados para enfrentarse a la legión de enemigos que alberga el agua corriente de muchos de los sitios por donde vamos a pasar. Sobre todo en la primera etapa de nuestro viaje, que nos lleva por la zona más pobre de Marruecos.
También tenemos que cambiar moneda. Por un momento hemos temido que intentarlo el domingo tan temprano sería un problema. Pero en la plaza de España, preciosa y limpia a la luz matinal, tardamos menos de treinta segundos en dar con un cambista. Es un marroquí alto y elegante, pese a que sus ropas (una simple camisa y un pantalón) sean viejas y estén gastadas. Habla con suave deje andaluz. Hemos visto algunos policías cerca (vestidos con el traje de faena de los antidisturbios), pero no parecen preocuparse por este comercio dudosamente lícito. Tampoco el cambista anda muy recatado. Nos ofrece los dirhams a 15 pesetas, esto es, un poco más caros de lo que nos habían informado en el hotel. Por un momento pensamos que podemos regatear o buscar otro cambista. Así lo insinuamos y nuestro interlocutor, mientras se guarda su pequeña calculadora en el bolsillo de la camisa, nos desarma con un comentario desganado.
– Podéis preguntarle a otro, si queréis. El dirham va con el dólar.
Si está alto el dólar, está alto el dirham. Así es la cosa.
Nos desconcierta un poco el razonamiento monetario del cambista, pero es su negocio y no debería extrañarnos que esté al tanto de esas sutilezas.
– Nos han dicho que lo encontraríamos a catorce y pico. Nosotros somos de fuera, nos fiamos de lo que nos dicen -reconozco llanamente.
– A catorce y pico lo saco yo -responde-. Y tengo que ganar algo, ¿no? Razonamiento impecable. Tampoco es cosa de perder la mañana buscando al cambista más desesperado de Melilla.
Aceptamos su precio.
– ¿Cuánto? -pregunta.
– Noventa mil pesetas -calculamos.
Se saca un fajo de billetes mugrientos, comprueba al bulto y dice:
– Un momento.
No lleva tanto encima. Se acerca a un hombre calvo y gordo que está sentado a una mesa de la terraza cercana. Es el único cliente de esa terraza, o lo sería si estuviera tomando algo. Sólo está allí sentado y nos observa. En realidad ha debido de estar observándonos todo el rato. Tiene una mirada intensa y turbia. La desvía un instante de nosotros para atender al otro. Escucha su petición y le da un fajo más grueso. Después, y mientras su subordinado se nos reúne otra vez, sigue mirándonos, ahora satisfecho.
Consumamos la operación. El cambista se guarda nuestras pesetas y la calculadora y nos desea amablemente:
– Buen viaje.
Lo último es buscar un taxi. Arrastramos nuestras maletas hasta un lateral del Parque Hernández, donde vimos ayer una parada. Hay cuatro taxis, cuyos conductores departen tranquilamente. Un extraño negocio, si es que lo es, en una ciudad que andando puede cruzarse de punta a punta en un suspiro. Cargamos nuestro equipaje en el primer coche y decimos simplemente:
– A la frontera.
Atravesamos por última vez la ciudad, ahora más rápido. Volvemos a ver el puente del ferrocarril, las calles ajadas y vacías, el Río de Oro con los vencidos eucaliptos en sus polvorientas riberas. Al final de una avenida larga y recta está el puesto fronterizo. Hay una pequeña cola de vehículos del lado español.
– Hoy no ha llegado barco -dice el taxista-. Pasarán rápido.
Del lado marroquí apenas entran coches. Tardamos un poco en percatarnos de lo que sucede; antes debemos pagar el taxi, recoger nuestro equipaje y acercarnos hasta el puesto mismo. La escena que aquí se ofrece ante nuestros ojos nos impresiona vivamente. Aunque apenas son las nueve y media y hoy es domingo, una auténtica riada humana entra en la ciudad. Son hombres, mujeres, niños de todas las edades. Vigilando su entrada hay unos pocos policías y algún guardia civil. Tres o cuatro agentes españoles están un poco más atrás de la barrera, armados y tensos; listos para actuar en caso de incidentes. El de la cabina comprueba con rapidez la documentación que los marroquíes le enseñan, hace pasar a los que traen los papeles y detiene poniéndoles la mano en el pecho y empujando hacia atrás a los que no están en regla. Cuando llegamos al puesto acaba de parar a un chaval de unos doce años que le ha exhibido una fotocopia.
– Fotocopia no, atrás -grita.
El chaval intenta colarse, pese a todo. El policía sale de la cabina, le agarra y le empuja otra vez hacia Marruecos, ahora más violentamente. Dos policías de los que vigilan un poco más atrás se acercan para cortar el paso. La madre del chaval, que sí tiene los papeles en regla y ha pasado antes que él, se vuelve para pedirle al policía que deje entrar a su hijo. Sabe que no hay nada que hacer, pero así y todo le suplica. El policía, desencajado (va sin gorra y parece ya sudado, a las nueve y media de la mañana), repite:
– La fotocopia no vale, he dicho.
Fuera. Y tú, si quieres, pasas sola, y si no, te vuelves con él.
La mujer marroquí, que no tiene derecho a ser tratada de usted, y lo sabe, sigue adelante. El chaval vuelve a Marruecos, o a la zona de nadie, donde se queda merodeando. Volverá a probar más tarde, con otro policía menos atento. Hay que comprender a estos hombres que tenemos aquí, en la frontera más dura de España, enfrentados a la tarea casi ímproba de filtrar a estos moros que amenazan nuestro bienestar. Quién puede exigirles que extremen su deferencia, cuando deben bracear y emplearse a fondo (incluso físicamente) para contener la avalancha.
Nos han aconsejado que dejemos constancia de nuestra salida en el puesto fronterizo español. No sabemos si sirve para algo, pero lo hacemos. Para ello tocamos una ventanilla de madera de la que al cabo de un rato sale una mano a la que entregamos nuestros pasaportes. Al cabo de otro rato la mano vuelve a salir y nos los devuelve con el sello en el que se ve la palabra "Melilla", el símbolo de la Unión Europea y una flecha de salida. También en la ciudad hay placas azules en las que se lee "Melilla, municipio de Europa". Así puesto, no puede dejar de parecernos un sarcasmo. ¿Por qué no poner "Melilla, municipio de África"? En otro tiempo, y todavía hoy en ciertos corazones, por ejemplo los nuestros, la segunda leyenda sería mucho más atractiva. Tendría el encanto de esos nombres sugeridores (Virgen de África, Regimiento de África) con los que España ha reconocido en el pasado su histórico vínculo meridional. Un vínculo que desde hace algunos años, en cambio, nos avergüenza. Una vez conocí a una chica que había nacido en Melilla, y que era española y además rubia. Se llamaba África, que como nombre femenino siempre me ha parecido propio de los anuncios por palabras del periódico. Pero en ella estaba justificado y era hermoso y evocador.
Ahora sólo queda cruzar la barrera española y entrar en la tierra de nadie, que es una extensión amplia, de unos cien metros, o quizá más. Al vernos así, cargados y a pie, los policías españoles y los muchos compatriotas que van hacia Marruecos en sus coches nos miran con cierta extrañeza. Avanzamos por la desolada tierra de nadie bajo el sol que empieza a pegar fuerte. Al fondo se ve BeniEnzar, el comienzo de Marruecos. Hay un montón de bloques cuadrados, viejos y sucios, y en medio de ellos el puesto con la bandera roja y la estrella verde de cinco puntas. En dirección contraria, a nuestra izquierda, siguen pasando marroquíes rumbo a Melilla. También nos miran, con una especie de sorna. Es una mirada nueva, que nos advierte que estamos a punto de perder el privilegio que nos asiste en nuestro territorio (el de ser nosotros los dueños, los normales, y ellos los irregulares, los intrusos). De camino hacia el puesto marroquí, nos metemos por una especie de pasillo entre una barandilla y un muro que hay a mano derecha. Al vernos, un gendarme nos ordena que salgamos y pasemos por la parte de fuera. Obedecemos y cuando llegamos a su altura nos señala una caseta prefabricada, que es donde parece que debemos presentar nuestros pasaportes.
Nunca habíamos cruzado una frontera así, a pie, y cargando cada uno con una impedimenta que nos hace parecer refugiados. Hay que reconocer que la frontera de Beni-Enzar, con su aspecto caótico, es una frontera especialmente sugerente para atravesarla de esta guisa. Desde el interior de la caseta prefabricada un gendarme coge nuestros pasaportes y nos alarga unos impresos. Encima de la caseta hay un aparato de aire acondicionado, pero sus efectos benefician a los gendarmes que hay dentro, no a nosotros, que debemos hacer todo el trámite a pleno sol ante la minúscula ventanilla. En el formulario se incluyen preguntas inconstitucionales, como nuestras profesiones y alguna otra por el estilo. Pero recuerdo que ahora no nos protege la Constitución española, precisamente. Contestamos dócilmente, aproximándonos más o menos a la verdad. Entre otras cosas nos piden que digamos a dónde vamos, lo que tampoco es anormal ni abusivo, pero nos plantea una dificultad inesperada. En realidad vamos a muchos sitios, así que decidimos poner el lugar por donde tenemos previsto salir. Dudo un instante cómo se escribe Tánger en francés. Igual, salvo el acento, recuerdo al fin.
El gendarme tarda un buen rato en ficharnos. Somos los únicos peatones que cruzan la frontera hacia Marruecos. Nuestros compatriotas pasan casi todos confortablemente arrellanados en sus 4*4 climatizados. Desde ellos nos compadecen por nuestra condición pedestre, que nos asimila a los desharrapados que cruzan en sentido inverso. Oímos el tecleo de una máquina de escribir, con la que hacen nuestras fichas (porque nos hacen una ficha, literalmente). Una vez terminadas acertamos a ver que las archivan en cajoncitos marcados con las letras del alfabeto, cada una en el cajoncito correspondiente a la inicial del apellido. Tras eso nos devuelven al fin (han podido pasar veinte minutos) nuestros pasaportes con el sello de entrada. En él, bajo unos finos arabescos, figura el rótulo "POLICE PF Beni-Enzar". Causa una sensación extraña saber que nuestras fichas quedan allí archivadas, en la caseta prefabricada del puesto fronterizo de Beni-Enzar, atestiguando quizá para siempre que el 27 de julio de 1997 pasamos por aquí.
Sólo nos queda un trámite fronterizo, el examen de nuestro equipaje por los aduaneros. Nos indican que vayamos a otra dependencia. Entramos en ella y ponemos nuestros macutos, abiertos, sobre un banco gris. El aduanero los revuelve sin miramientos y sin especial interés, aunque se preocupa de llegar hasta el fondo. Con eso estamos listos y entramos al fin en Beni-Enzar. Es un pueblo o una pequeña ciudad de aspecto bastante miserable. Los bloques cercanos a la raya fronteriza se ven descuidados y precarios. Además no hay aceras, sólo la deteriorada calzada y a ambos lados la tierra reseca e irregular. En conjunto, la entrada de Beni-Enzar nos produce una sensación de desastre. Tras la retención del puesto fronterizo, los coches aceleran ruidosamente, esquivando (como nosotros mismos hemos de esquivar) a los muchos transeúntes que vagan por los terraplenes y las cunetas. Todos nos miran fijamente. Con esas miradas empezamos a hacernos una idea de hasta qué punto vamos a tener que estar preparados para sobrellevar el peso de nuestra diferencia. Los tres somos morenos, pero no tanto como ellos, y sospechamos que eso, nuestra apariencia física, no es por cierto lo principal.
Con todo, siempre me han seducido las fronteras. Uno recorre unos pocos metros, y aunque el aire y el sol y hasta la tierra son los mismos, de pronto es otro mundo. Sobre todo aquí, en Beni-Enzar. Son tan de otra manera los edificios, la traza de las calles, el ritmo de la vida. Al fondo hay carteles con la imagen del rey Hassan 2, que forma parte de la rutina de estas gentes, pero que para nosotros es un icono exótico. Sorteando como podemos a los chavales que se nos acercan, buscamos el coche que en teoría nos debe estar esperando. El coche y su conductor vienen de Rabat, de donde han partido muy de madrugada, y es un buen trecho de carretera no siempre buena el que hay entre medias. La idea de alquilar el coche con conductor es la menos mala que se nos ha ocurrido para hacer la primera parte de nuestro viaje con cierta garantía y cierta posibilidad de entendimiento. Podemos defendernos en francés, pero nos hemos informado de que en el Rif no siempre es posible arreglarse en ese idioma, y en algunas zonas ni siquiera en árabe. Si bien el hecho de llevar conductor supone un exceso de confort para nuestro gusto, hay que saber ser práctico. Y no nos arrepentiremos de haberlo planeado así.
Al fin aparece el coche, un Seat Córdoba rojo. Se detiene a cierta distancia, porque no se permite acercarse demasiado a la frontera. Se queda a un lado de la carretera y el conductor baja al instante. Es un hombre de poca estatura, 1,60 como mucho, muy moreno de tez. Tiene el pelo ralo y muy negro y una barba bien dibujada. Sus rasgos son agradables, y en su rostro se adivina viveza mental y destaca una singular nobleza en la mirada. Es una mirada penetrante y lejana, como la de quienes tienen el hábito de mirar en el desierto. Pesan en mi imaginación, al hacer esta asociación de ideas, un par de novelas escritas por oficiales españoles de los Grupos Nómadas en el Sáhara, leídas recientemente. Según esos oficiales, medianos novelistas, pero protagonistas de una experiencia única, los saharauis son capaces de ver a distancias imposibles para los europeos, porque a esas distancias han de advertir a sus enemigos o avistar las gacelas que cazan. Más adelante sabremos (casualidad o no) que a nuestro conductor no le es del todo ajeno el Sáhara.
Cuando llegamos a la altura del coche, el conductor, que viste traje azul, camisa blanca y corbata negra, ya ha abierto el maletero y nos espera muy tieso junto a la máquina. Le tiendo la mano mientras pregunto:
– Monsieur L.? Debe de extrañarle mi respetuoso tratamiento, pero asiente. Me presento y le presento a mi hermano y a Eduardo. El nombre de pila de nuestro conductor es Hamdani, con el que le llamaremos entre nosotros en adelante.
Tras cargar el equipaje, Hamdani me ruega que le esperemos un momento.
Mi tío de Rabat, que ha sido quien se ha ocupado de contratarlo, le ha encargado saludar de su parte al jefe del puesto fronterizo, a quien al parecer mi tío conoce. Supongo que el encargo tenía la finalidad de facilitar nuestro paso por la frontera, si había algún contratiempo, por lo que ya no tiene mayor utilidad. Pero Hamdani ha recibido la instrucción y no puede dejar de cumplirla. Va a la carrera y vuelve a los diez minutos.
– No estaba hoy de servicio -explica-. Su tío me ha contado la ruta que desean hacer. Vamos primero a Nador, ¿no?
– Sí, a Nador -repito, un poco aturdido. Sé que hay quien puede reírse de que esto me emocione, pero me emociona. Cuando yo tenía doce años solía leer ese nombre en un libro que me fascinaba, y me parecía un sitio imposible y distante. Nador, donde soñaban guarecerse los fugitivos de Annual, creyendo que allí estarían a salvo del enemigo. Nador, que ardía cuando la vieron los pocos que hasta allí llegaron.
2. Nador y Zeluán
Maghrib al Aqsá, "el remoto occidente", así se llama Marruecos en árabe. El nombre que nosotros le ponemos proviene en realidad de una de sus ciudades más conocidas, Marrakech o Marrakus. Marruecos, el occidente lejano de los musulmanes, es también un sueño de adolescencia que ahora al fin pisamos. Mientras cubrimos los primeros kilómetros de nuestro viaje por su territorio, tratamos de familiarizarnos con el paisaje. Por el momento es una autovía en bastante mal estado, resquebrajada y despintada, por la que circulan los vehículos sin mucha prisa. Las cunetas están llenas de peatones y animales, algunos en movimiento hacia Melilla o hacia Nador, muchos parados sin más, viendo pasar el tráfico. En cuanto al paisaje en sí, por donde ahora avanzamos es llano y árido, apenas alterado por unos pocos relieves pelados o cubiertos de escasa vegetación. El sol reverbera sobre la tierra amarilla, que tampoco nos resulta excesivamente extraña. Ruiz Albéniz, en la descripción geográfica con que comienza su España en el Rif, describe estas tierras como semejantes a La Mancha y Ciudad Real, en lo que no anda del todo descaminado. Hacia el sur y el oeste se adivinan mayores alturas, que vienen a corroborar otra descripción, la de un ingeniero de montes comisionado tras las escaramuzas de 1911-1912 para valorar el potencial de la región: "El territorio ocupado no es más, en lo que a su suelo y vegetación se refiere, que la provincia de Almería prolongada a través del Mediterráneo". Las palabras del ingeniero tenían clara intención despectiva, pero a nosotros no nos desagrada la imagen que vemos. Personalmente, y podrá ser una perversión, he llegado a disfrutar incluso con los paisajes más desolados de la meseta castellana, de modo que estas primeras vistas del Rif no producen en mi ánimo la menor decepción ni desasosiego alguno.
Mientras bajamos hacia Nador por la autovía, dejamos a nuestra izquierda el Gurugú y a la derecha la Mar Chica, Bu Areg en la lengua del lugar. La laguna, sin embargo, no es visible hasta que llevamos recorridos unos kilómetros y el trazado de la carretera se acerca a su orilla. Durante este primer trecho de nuestro viaje, aprovechamos para ir tomando confianza con el conductor. Le preguntamos por su viaje nocturno, sobre cuyas penalidades no nos da detalles. Cuando sugiero que debe de estar cansado y que quizá el plan de este primer día de ruta resulte demasiado fatigoso para él, rechaza mi insinuación amable pero enérgicamente.
– Estoy acostumbrado a conducir -asegura.
Propongo que paremos un rato en Nador, para mirar tranquilamente la ruta sobre el mapa y tomar algo. Todavía es más o menos temprano y así aprovecharemos para planificar mejor la jornada.
– Como ustedes quieran -responde Hamdani-. Yo estoy a su disposición, para que su viaje sea lo mejor posible. He viajado mucho con otros extranjeros, americanos, alemanes, franceses. Mi único deseo es que luego, cuando vuelvan a su país, tengan un buen recuerdo del mío.
Hamdani se muestra servicial y suena convincente, sin un ápice de la hipocresía comercial que afea normalmente la disponibilidad que se puede obtener de un español a cambio de cierta remuneración. Uno sabe que debajo de la cortesía, en el caso de un español, se oculta siempre una buena dosis de orgullo, pero tampoco diría que nuestro conductor no es orgulloso. Todo lo contrario. Diría que se ofrece por algo más importante que el dinero que vamos a pagarle, aunque éste le sea necesario para mantener a su familia. Se huele de lejos que es un hombre serio, con un sentido de sus obligaciones y una responsabilidad para con lo que hace en la vida. Durante el viaje llegará a convencernos de que es ella, y no el jornal, lo que le impulsa al esmero, que no es un deber que tenga con nosotros o con mi tío, sino con su propia conciencia.
Antes de llegar a Nador nos tropezamos con el primer control policial. Hamdani nos explica que habrá muchos hasta Alhucemas, porque en esta zona andan muy pendientes del contrabando. En Marruecos los aranceles son desmesurados, y el contrabando una de sus más florecientes industrias, sin que se sepa a ciencia cierta si lo uno lleva a lo otro o lo otro a lo uno. Los gendarmes prestan especial atención a los coches de los emigrantes que regresan a casa cargados hasta los topes. No nos queda muy claro cómo se resuelven estas inspecciones, de las que veremos muchas durante nuestro viaje, porque revisar verdaderamente a conciencia la carga sólo es posible deshaciendo los enormes fardos que los vehículos llevan a cuestas, y se tardaría horas en rehacerlos. Hamdani, disciplinado, se para a unos veinte metros del control, baja la ventanilla por completo y no arranca hasta que el gendarme le indica que avance. Al llegar a su altura vuelve a detenerse, hace un saludo militar y le desea respetuosamente al gendarme:
– Salaam aleicum.
El gendarme responde a su saludo, nos observa con detenimiento y pide explicaciones, que Hamdani le da en árabe. Habla con prudencia pero esa lengua es en sí misma áspera y decidida, y todos parecen tutearse en ella. Rápidamente el gendarme afloja y sonríe e intercambian un par de bromas. A continuación nos deja marchar, saludándonos especialmente a nosotros, los españoles, con alegre deferencia. No todos los gendarmes que nos encontraremos serán tan fáciles de convencer como éste, pero con todos, siempre con una mezcla habilidosa de sumisión y confianza, se las arreglará nuestro conductor para evitarnos el menor contratiempo; y aunque la escena del control policial siempre se desarrollará con una cierta tensión (se percibe que éste es un país donde todavía el común de la población teme más que aprecia a la policía), en más de una ocasión terminará con un "buen viaje" chapurreado en español por el gendarme.
Tenemos ya Nador a la vista, y dominando la ciudad las dos lomas gemelas que los españoles, con burda pero eficaz inventiva, bautizaron con el inevitable nombre de las Tetas de Nador. La carretera se dirige recta hacia el centro de la ciudad, relativamente populosa y con mucho movimiento. Se nota que ha sido una ciudad española hasta hace poco más de cuatro décadas, porque su trazado no es muy diferente del de ciertas ciudades andaluzas de mediano tamaño. Pero la mayoría de los adelantos urbanísticos de los que se han ido beneficiando éstas brillan por su ausencia en Nador. Salvo en la parte más céntrica, formada por edificios de cinco o seis alturas, tampoco abundan las aceras. De todos modos, es una ciudad que merece el nombre de tal; no en vano se trata de la capital de la provincia. Damos una vuelta por sus calles sin bajar del coche. Como sentencia duramente una de nuestras guías, no tienen demasiado atractivo. Únicamente merece algo la pena la plaza principal, presidida por un pintoresco mercado.
Completando el recorrido, nos asomamos a la orilla de la Mar Chica, junto a la que han hecho una especie de paseo bastante aparente. Aquí se sitúan los edificios más destacados de la ciudad, algunos hoteles y el consulado de España. Nos detenemos un instante a disfrutar de la vista. Al parecer la laguna está fuertemente contaminada, pero su imagen quieta y azul, a la altura misma de nuestros ojos (como si el lugar desde el que la miramos estuviera un poco por debajo de su nivel), resulta muy relajante. No habría imaginado que tuviera este aspecto casi voluptuoso, que disfrutarán por la mañana los huéspedes de los hoteles. En los primeros tiempos del Protectorado, la Mar Chica era ante todo objeto de especulaciones bélicas, en torno a la posibilidad de ensanchar su boca y dragarla para que pudieran entrar los barcos de la Armada. Las lanchas artilladas que en alguna ocasión surcaron las aguas de la laguna no eran garantía bastante. La idea, naturalmente, era asegurar por vía marítima la defensa de Nador, por si la comunicación por tierra con Melilla quedaba interrumpida, como ocurrió a finales de julio de 1921. Puede que durante los días de aquel asedio los sitiados en Nador volvieran alguna vez la mirada a un horizonte tan luminoso como el que hoy se nos ofrece a nosotros, y puede que la Mar Chica estuviera tan tranquila como ahora. La naturaleza resulta a menudo paradójica, porque no se somete a los hechos ni a los sentimientos humanos.
La guarnición de Nador estaba por aquellos días bastante mermada. Por temor a que los soldados indígenas de Regulares desertaran con sus fusiles, se había tomado la decisión de desarmarlos, desoyendo sus protestas de lealtad. Aun así, los defensores aguantaron hasta el 2 de agosto, sin que los refuerzos de Melilla, pese a las propuestas temerarias de algunos jefes legionarios, llegaran a serles enviados. Melilla tenía bastante con consolidar su propia situación. Parece que por aquella época Nador era famosa por sus lupanares, en los que encontraban esparcimiento los soldados españoles. Uno se pregunta qué sería de todo aquello en el torbellino del desastre. Desde luego, cuando el Tercio reconquistó el pueblo, un par de meses después, no encontró más que ruinas y cadáveres. Algunas fuentes aseguran que los moros, en un gesto de clemencia inusual, dejaron ir a quienes se rindieron, pero los supervivientes no debían ser ya muchos.
Fue aquí, junto a esta laguna, a lo largo y a lo ancho de la llanura que desde Melilla acabamos de atravesar cómodamente en veinte minutos, por donde anduvo de operaciones el entonces sargento de ingenieros Arturo Barea, y donde empezó a cubrirse de gloria y a labrarse su propia convicción de ser un hombre providencial el entonces comandante Franco. El segundo, en su libro Diario de una bandera, dejó una minuciosa relación de operaciones militares, donde da parte detallado de las posiciones que se van ganando y de las sucesivas maniobras, haciendo en todo momento gala de una sobrecogedora frialdad. Barea prefirió reducir aquellos meses de horror a un relato escueto, de poco más de una página, en el que se leen, por ejemplo, estas palabras:
La lucha en sí era lo menos importante. Las marchas a través de los arenales de Melilla, heraldos del desierto, no importaban; ni la sed y el polvo, ni el agua sucia, escasa y salobre, ni los tiros, ni nuestros propios muertos calientes y flexibles, que poníamos en una camilla y cubríamos con una manta; ni los heridos que se quejaban monótonos o aullaban de dolor. Nada de esto era importante, porque todo había perdido su fuerza y sus proporciones. Pero ¡los otros muertos! Aquellos muertos que íbamos encontrando, después de días bajo el sol de África que vuelve la carne fresca en vivero de gusanos en dos horas; aquellos cuerpos mutilados, momias cuyos vientres explotaron. Sin ojos o sin lengua, sin testículos, violados con estacas de alambrada, las manos atadas con sus propios intestinos, sin cabeza, sin brazos, sin piernas, serrados en dos.!Oh, aquellos muertos!
Junto a la Mar Chica, en esta mañana de julio de tanto tiempo después, el sol de África no pudre carne española; sólo empieza, como comprobaremos por la noche, a quemar nuestra piel.
Resplandece en paz bajo su luz la bandera rojigualda del consulado, que en estos tiempos se mantiene abierto principalmente para tramitar los visados de quienes quieren pasar a España (algunos dicen que hace años, después de la independencia, desde aquí se alentaban conspiraciones para una rebelión rifeña contra el gobierno de Rabat). Subimos al coche y le sugerimos a Hamdani que es el momento de buscar un lugar donde sentarnos a estudiar la ruta.
Volvemos a atravesar por el centro de Nador y nos detenemos en un cafetín de las afueras, ya en la carretera de Zeluán. Pedimos para todos té con hierbabuena, que teníamos ganas de probar desde nuestra llegada a Melilla. Hamdani observa que es una buena elección, porque el día va a ser muy caluroso y no hay nada mejor contra la sed. El rito del té, en el que dejamos que nuestro conductor nos guíe, comienza escanciando un primer vaso que hay que devolver a la tetera, para que se disuelva bien el azúcar. Después Hamdani sirve los cuatro vasos, alzando la tetera hasta que se produce un poco de espuma. Cuando el vaso está lleno, corta el chorro con un golpe de muñeca. El té está hirviendo y el vaso quema los dedos. Para impedirlo, hay que cogerlo entre el filo superior y la base, más gruesa. Tradicionalmente era importante aprender este truco, porque dejar el vaso en la mesa era de mala educación. Bebemos enviando rápidamente el contenido del vaso a la garganta, para no quemarnos la lengua. El líquido hirviente pasa por todo el tubo digestivo, abrasándolo, y cae en el estómago con una extraña sensación reconfortante. Los ingredientes de la infusión son hoy los mismos que refería Ruiz Albéniz en 1921: té verde, azúcar de pilón, menta, hierbabuena. Debe estar bien cargada y muy dulce. Según Ruiz Albéniz, por el ruido de los sorbos y el ja de las gargantas quemadas se sabía siempre dónde se estaba bebiendo té. Un ritual que se cumplía en silencio, hasta que cada uno había tomado cinco o seis vasos pequeños. Eduardo, que ha estado en Mauritania, lo compara con el té tuareg, un poco más fuerte y amargo. Hamdani asiente; ha cumplido el servicio militar en el Sáhara y también conoce el té del desierto.
Observados atentamente por los parroquianos que vegetan en la terraza del cafetín, sacamos nuestros mapas. Sobre ellos, trazamos la ruta hasta Alhucemas. Hacia la parte de Annual, el mejor de nuestros planos anuncia carreteras en mal estado, que Hamdani no conoce. Lo único que podemos hacer por ahí es acercarnos y ver. Propongo que el trecho final hacia Alhucemas lo hagamos por una carretera de montaña que atraviesa el territorio de la antigua cábila de Tensamán. Fue allí donde se estableció la posición avanzada de Abarrán, cuya caída marcó el fin del fulgurante avance del general Silvestre. Tampoco esta zona la conoce Hamdani y el mapa dibuja la ruta con una raya discontinua. No sabremos si podemos pasar hasta que no estemos allí. En todo caso, asegura Hamdani, debemos guardarnos de viajar de noche, tanto de aquí a Alhucemas como de Alhucemas a Xauen. Las carreteras, cuando se pone el sol, están llenas de individuos a quienes llama gravemente malfaiteurs, gente hostil preparada para sorprender a cualquier viajero desprevenido. En cierta ocasión, nos cuenta, fue perseguido por un par de motocicletas durante un buen rato, y sólo pudo librarse de ellas lanzándose a ciento cincuenta por las estrechas carreteras rifeñas. Nada que tenga muchas ganas de repetir, asegura.
Ya con nuestro plan trazado, reanudamos la marcha. Abandonamos Nador y recorremos bajo la incipiente canícula la breve distancia que la separa de Zeluán. A nuestra izquierda queda el macizo montañoso de Uixán, la antigua zona minera, donde todavía hoy sigue explotándose la riqueza del subsuelo que en su día sirviera para justificar ante la perpleja sociedad española la aventura marroquí. Hasta los más ignorantes en la Península sospechaban que el pedazo que nos había tocado del pastel africano era el peor: "el hueso del Yebala y el espinazo del Rif". Pocos llegaron a penetrar entonces las razones secretas del reparto (una componenda entre Francia y Gran Bretaña para que la primera pudiera explotar el Marruecos fértil y la segunda conservara, frente a una potencia débil como España, el control del Estrecho). Pero era difícil creer que las minas de hierro de Beni-Buifrur (que siguen ahí, en alguna parte al otro lado de esos montes) valieran toda la sangre que hubo que derramar por ellas. Alguien calculó maliciosamente que el Rif, sacado a pública subasta, no habría hallado postor por más de 200 millones de pesetas. Como bien pudo escribir Ruiz Albéniz, aquella España resultó ser un país "mucho más avaro de unas monedas de plata que de un río de sangre de sus hijos".
Sea como fuere, las minas fueron el detonante de la invasión española, y la pequeña historia de su origen una buena muestra de cómo se desenvolvió el colonialismo español en Marruecos. Los yacimientos de mineral, de una riqueza cercana al 75 por ciento, afloraban en superficie. Los primeros viajeros referían los crestones de hierro que sobresalían en las laderas del Uixán. El negocio fue descubierto por un comerciante hebreo de Melilla llamado David Charbit, agente comercial de Mulay Mohammed el Roghi, un pretendiente a sultán que estableció su corte en Zeluán y que durante los primeros años del siglo fue el amo del Rif: El mineral era fácil de extraer y de arrastrar y había una costa cerca. El Roghi vio la oportunidad y ofreció la concesión a los europeos. De la puja entre los franceses y los españoles salieron triunfantes los segundos porque llegaron antes con el dinero para el cabecilla marroquí. Aquellos españoles eran unas cuantas familias acaudaladas de la época: los Figueroa, los Güell, un grupo madrileño representado por un tal Clemente Fernández y otro andaluz cuyo representante se llamaba Macpherson. Entre todos formaron el Sindicato Español de Minas del Rif, que inició la explotación, construyó el ferrocarril y apuntaló económicamente al Roghi durante los años siguientes. No está de más recordar que uno de aquellos Figueroa era don Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones, jefe del Partido Liberal y futuro presidente del Gobierno tras el asesinato de Canalejas. Alguien que pudo influir, y no poco, en la intervención española en Marruecos. En 1922, cuando más penosa, desesperada y sangrienta era la guerra del Rif, todavía el conde se atrevía a defender en las Cortes que España debía continuar la lucha, para que su lugar no lo ocupara otra potencia. Quizá una que no amparase igual sus intereses mineros. Incluso llegó a decir que los moros disparaban "con balas de algodón". Cuando una de esas "balas de algodón" mató al hijo del conde, corrió a litros el alcohol entre los soldados, según el testimonio de mi abuelo, entonces sargento en África.
Pero a principios de siglo, cuando se podía tratar con el Roghi, la situación no era tan ardua. El pretendiente mantenía también buenas relaciones con los franceses, a quienes había permitido instalar una factoría a orillas de la Mar Chica. Cuando en 1907 el sultán de Fez organizó una harka (contingente de hombres armados) para acabar con la insolencia de aquel astuto negociante, se encontró con que su adversario obtenía de los franceses todos los suministros necesarios para hacerle frente y derrotaba estrepitosamente a sus soldados. Las tropas del sultán, unos 15.000 hombres mal equipados (y por lo demás, bastante abandonados a su suerte en el lejano extremo oriental del imperio), tuvieron que pedir vergonzante refugio en Melilla. La estrategia española en aquellos años, puramente especulativa y contemporizadora, se resumía en la frase de Maura: "Nada de aventuras: ni un paso, ni un gesto, ni solos ni acompañados". El statu quo se mantuvo satisfactoriamente para todos hasta 1908, cuando los Beni-Urriaguel, una belicosa cábila asentada en la zona de Alhucemas, de la que saldría poco después el caudillo Abd el-Krim, se sublevaron contra el Roghi. Si los políticos españoles habían respaldado pragmáticamente a aquel individuo, de cuyo poder dependía la concesión minera, los militares le odiaban y apoyaron a los beniurriagueles, que terminaron venciendo al pretendiente. Cuando el Roghi huyó, se brindó con champaña en el casino militar de Melilla. Una alegría efímera, porque una vez derrumbado el pequeño reino del Roghi, no tardarían en producirse los primeros incidentes entre rifeños y españoles. En 1909, el ataque a cuatro obreros españoles de las minas desencadenó la guerra que daría lugar al descalabro del Barranco del Lobo y a la Semana Trágica de Barcelona. Desde ese momento, las maniobras españolas, resueltamente belicistas y conquistadoras, se alternaron con la intriga diplomática hasta la instauración en 1912 del Protectorado, que entre otras cosas bendecía nada menos que con la autoridad del sultán la explotación minera que había comenzado merced a la concesión otorgada por un usurpador y rebelde a esa misma autoridad.
Un poco antes, en 1911, el rey Alfonso Xiii había venido a visitar esta zona. Fue un viaje triunfal en el que recorrió las posiciones establecidas por el ejército sobre territorio rifeño en los dos años anteriores. El rey recibió la pleitesía de los caídes moros, y se dice que sobre esas mismas cimas que ahora se difuminan a nuestra izquierda con el reverbero del sol, un adulador le hizo notar que era el primer monarca desde Felipe Ii que ponía la planta en territorio conquistado por España (aunque parece que la alusión fue en realidad a Carlos V y se hizo durante un discurso en palacio). Desde aquel viaje los periódicos, unos en serio y otros de guasa, empezaron a llamarle "el Africano", y él se lo creyó. De nada sirvió la advertencia que en forma de romance lanzaron los críticos:
Nuevo sois el rey Alfonso,
nuevo sois en estas tierras,
antes que a guerra vayades,
sosegad las tierras vuestras.
Llegamos al fin a Zeluán. Desde la carretera el pueblo aparece en una semihondonada, y nuestra llegada a él me evoca algo familiar y conocido. Podría ser uno de esos pueblos que hay en mitad de la provincia de Jaén, tranquilos y blancos. Nos internamos en sus calles en busca de las ruinas de la alcazaba o fortaleza, que es todo lo que hoy queda del antiguo palacio en que tenía su sede la corte del Roghi. Finalmente hemos de preguntar a los transeúntes. Hamdani habla con tres antes de obtener una información precisa, lo que nos resulta más bien sorprendente tratándose probablemente de la única atracción del lugar. La alcazaba está hacia las afueras, y actualmente no es más que un recinto rodeado de murallas, de forma más o menos cuadrada y unos cien metros de lado. Pasamos bajo una puerta almenada y caminamos hacia el centro del recinto. En su interior hay alguna palmera y otros árboles. En el suelo pedregoso y cubierto de matorrales bajos, se abre un camino que lleva hacia una especie de granja que se cobija al abrigo de las murallas. Un hombre se nos acerca y cambia unas palabras con Hamdani. Después se despide amablemente de todos nosotros y vuelve a la granja. Hamdani resume lacónicamente su conversación con el lugareño.
– Esto es la alcazaba. Lleva así desde siempre, que él recuerde.
El sol aprieta con fuerza. Nos quedamos un rato contemplando el paisaje desolado bajo el cielo limpio de nubes. Aquí vivió su gloria aquel antiguo funcionario, ex secretario del jalifa de Fez, según unas fuentes, antiguo topógrafo militar, según otras, que en realidad se llamaba Yilali ben Dris Zerhuni el Yussefi y que en otro tiempo, tras sufrir dos años de prisión por una oscura intriga cortesana, había tenido que huir del país. Tras una temporada en Argelia y en Túnez, volvió cargado de astucia y ambiciones. Orador brillante, taumaturgo y prestidigitador, su elocuencia y sus mañas le permitieron ganarse rápidamente a las tribus indómitas y levantiscas del Rif oriental, a las que convenció de que descendía del profeta y de que por sus venas corría sangre de sultanes. Sus presuntos milagros le permitieron hacerse jefe religioso y sus patrañas erigirse en pretendiente al sultanato. Por eso se le llamó precisamente el Roghi ("pretendiente"), aunque también le llamaban Bu Hamara ("el hombre que monta en una burra"). En la mitología marroquí, Bu Hamara era el nombre de un espíritu maligno que engañaba a la gente con obsequios y dinero. Puede que al principio la persuasión del pretendiente estuviera en sus habilidades embaucadoras y en el hechizo de su palabra, y es innegable que con los europeos mantuvo siempre el equilibrio a fuerza de sutilezas. Pero en seguida comprendió que el poder sobre su propia gente del Rif debía basarse en la crueldad más absoluta, y la ejerció sin contemplaciones. Las razzias de sus hombres se hicieron pronto famosas. Al que protestaba, se le enviaba sin demora a Zeluán. Aquí el Roghi daba orden de que al descontento se le "amputara la cabeza", que una vez salada se devolvía al aduar para que sirviera de ejemplo a sus vecinos. En cierta ocasión, a una delegación española que venía a tratar el asunto de las minas la recibió sentado sobre una alfombra, a la sombra de un árbol, y como respuesta a sus exigencias hizo extender sobre la alfombra doce cabezas recién cortadas. Los españoles hubieron de captar el mensaje.
Lo cierto es que el Roghi fue el primero que consiguió someter a alguna forma de orden a los rifeños, y hasta consiguió cobrarles los tributos que los recaudadores del sultán de Fez ni siquiera osaban acercarse a reclamarles. Aunque nominalmente todo Marruecos estaba bajo la autoridad del sultán, en realidad dentro del país había dos territorios bien delimitados: Bled el-Majzén (o territorio sujeto al gobierno) y Bled es-Siba (territorio disidente). El primero se reducía al triángulo comprendido entre Tánger, Fez y Rabat y al espacio igualmente triangular comprendido entre esta última ciudad, Marrakech y Essauira (o Mogador). Bled es-Siba, el territorio insumiso, era el resto, comprendido todo el Rif y gran parte del Yebala, las dos zonas que correspondieron a España en el reparto de 1912. Sus habitantes, especialmente los rifeños, se jactaban de "vivir en república", lo que primeramente significaba que no obedecían al sultán, pero en su fuero interno quería decir ante todo que podían hacer lo que les viniera en gana, sin otra ley que la fuerza ni otra organización que su vieja estructura tribal; una idea esencial en la psicología de aquellos montañeses que forzosamente les llevaría a chocar con el orden colonial que los españoles quisieron imponerles. Hay historiadores que discuten la insumisión del Rif al sultán y consideran que se ha exagerado su alcance; pero el hecho es que entre 1860 y 1900 el sultán hubo de mandar cinco expediciones de castigo a la zona (con no demasiado éxito) y que en 1880 una embajada rifeña pidió en Madrid el amparo de España para no pagarle tributos. Lo que da toda una idea de lo que era "vivir en república".
Con esa promesa, la de volver a vivir en república, levantó un caíd llamado el Chaldy a la tribu de Guelaya contra el Roghi. Casi a la vez, un antiguo caíd suyo, Filali, capturado por los feroces beniurriagueles de Alhucemas, se pasó a ellos y le hizo la guerra. Y los militares españoles, sedientos de aventuras y creyendo preferible la política de cábilas a la política "roghista" que habían venido practicando los civiles interesados en los negocios mineros, también le enfilaron. Así se le acabó la suerte, y en diciembre de 1908, tras un par de meses de asedio, los cabileños entraron al fin en su palacio de Zeluán, que estaba aquí donde ahora pisamos, y que el propio Roghi había incendiado antes de escapar hacia el sur. Al final fue capturado con engaños por los Beni-Mestara y entregado en Fez al sultán en agosto de 1909. Mulay Hafid no le trató mal al principio, porque andaba tras el millón de pesetas que el Roghi guardaba en bancos españoles. Pero cuando su paciencia se agotó lo mandó torturar e hizo que le pasearan en una jaula de hierro. Según se contaba, la muerte que dispuso para su antiguo y desleal funcionario fue bastante variada y completa: le apuñalaron, le echaron a un león y le quemaron vivo.
Durante siglos, Marruecos fue un país despiadado, y estas tierras un ejemplo extremo de ese carácter. Se atribuye al Roghi haber dicho que el Rif era como un caldero de aceite hirviendo, y que quien metiera la mano en él se quemaría siempre. La frase, que en involuntaria premonición valió para él mismo, también pudo aplicarse aquí, entre estas murallas hoy ajadas y solitarias, a quinientos soldados españoles. El 3 de agosto de 1921, en este mismo recinto de la alcazaba de Zeluán, los rifeños dieron muerte a esos quinientos hombres, todos los supervivientes de una desesperada resistencia que no pudo continuar porque los refuerzos nunca llegaron. Entre ellos se encontraban soldados de infantería y la guarnición del aeródromo, que había tenido que destruir los aviones sin poder volver a utilizarlos porque una noche los pilotos se fueron a dormir a Melilla y ya no vinieron más. Siempre me he preguntado qué sintieron aquellos pilotos que se salvaron del desastre, cuando supieron que sus hombres habían defendido inútilmente los aviones y al final se habían visto obligados a pegarles fuego. Se dijo que durante los dos días anteriores los pilotos habían combatido bravamente, volando con sus máquinas entre los desfiladeros mientras el enemigo les tiroteaba desde las cotas más altas. Uno de ellos ganó por eso la Medalla Militar, aunque hay que tener en cuenta que en esos momentos había necesidad de hacer héroes con el mínimo pretexto. Aquellos pilotos debieron de sospechar, como cualquiera, que la reacción de los rifeños pasando a todos sus hombres por las armas era una represalia por haber destruido un material tan valioso. Debieron de creer, aunque no haya ninguna razón para que nadie crea semejante cosa, que su obligación habría sido compartir la suerte de los dos oficiales que mandaban la posición, el capitán Carrasco y el teniente Fernández, que fueron amordazados y atados espalda con espalda y a quienes los moros tirotearon y quemaron vivos delante de sus compañeros.
Antes de morir, los españoles de Zeluán repetían una sola frase: ¡Ay, madre mía! Tal unanimidad, según le contó un prisionero a Indalecio Prieto, llegó a suscitar la curiosidad de uno de los exterminadores, que preguntó, intrigado: "¿Qué querer decir ¡Ay, madre mía!? ¿Por qué todos los cristianos de Zeluán decir ¡Ay, madre mía!?" Con intensa emoción, Prieto describe la imagen dolorosa de aquellas madres, venidas de la Península semanas después para tratar de identificar a sus hijos entre los cadáveres momificados. Madres que se inclinaban llorosas sobre los despojos irreconocibles y exclamaban ¡Ay, hijo de mi alma!, como si respondieran a la despedida del difunto.
Lo más impresionante del episodio, sin embargo, fue que nadie pensó nunca que aquello podía suceder, casi de la noche a la mañana. Como dijo Ruiz Albéniz, los españoles no conocían a aquella gente sobre la que pretendían mandar, y lo que menos se esperaban era un zarpazo tan irresistible: "Para los españoles todos -eternos imprevisores- el Atalayón, Nador y Zeluán eran poco menos que lugares tan seguros como Valdepeñas, Alcoy y Pastrana". Lo sucedido aquí mismo, aquel lejano y sangriento verano, fue un atroz escarmiento sufrido en sus carnes por los más inocentes, del que los más culpables se libraron y que hoy no perturba la conciencia de nadie. Pero mientras miro estos muros silenciosos me fuerzo a recordar que contra ellos rindieron el último aliento aquellos hombres infortunados, cuyo espíritu, sea lo que sea el espíritu, flotará para siempre entre las palmeras, sobre los míseros matorrales resecos.
3. Monte Arruit-Tistutin -Dríus-Ben Tieb
Dejamos atrás la alcazaba de Zeluán y nos ponemos en marcha hacia Monte Arruit, el tercero de los nombres evocadores que hoy dejarán de ser una imágen inconcreta y un punto en un mapa para convertirse en un paisaje cierto bajo el inclemente sol africano. Monte Arruit, una posición intermedia entre Annual y Melilla, fue durante los días del desastre una esperanza de detener la retirada, y a ella se aferró el general Navarro, segundo jefe en funciones de primero tras la desaparición de Silvestre. En Monte Arruit había un fuerte sólido y una guarnición importante, y la relativa proximidad de Melilla permitía esperar que pudieran llegar refuerzos. Fiado a ese cálculo, Navarro trató de reunir y reorganizar allí a su maltrecho ejército de fugitivos, que se llegaban al abrigo del fuerte sin otro deseo que el de ser amparados y poder olvidarse del horror. En seguida se vio que el empeño era vano. Mientras los cazadores de caballería de Alcántara y pocos más trataban de mantener elevada la moral, los moros los sitiaron y comenzaron a bombardearlos con los cañones que habían ido capturando a los españoles durante la desbandada. Al principio su puntería no era buena, porque no estaban familiarizados con las piezas, pero poco a poco fueron afinando y se dedicaron a batir el interior de la fortificación con resultados devastadores. Ante la imposibilidad de acercarse a socorrer a la gente de Monte Arruit, porque entre medias había gran cantidad de moros en armas y las tropas recién llegadas a Melilla bastante tenían con asentarse y proteger la ciudad, el Alto Comisario Berenguer, teórico jefe supremo de la campaña, decidió enviar a Navarro suministros por vía aérea. Las municiones y los víveres cayeron en su mayor parte fuera del recinto, y los desesperados defensores españoles hubieron de ver cómo los rifeños se apoderaban de todo alegremente. Lo peor de todo era ver cómo se llevaban las barras de hielo que habían arrojado los aviones, porque el pozo más cercano al fuerte se encontraba nada menos que a quinientos metros, en poder del enemigo.
Al final, se impuso la evidencia. Había que rendir el fuerte. El 9 de agosto de 1921, tras una accidentada negociación, los españoles depusieron las armas. Se les había garantizado respetar sus vidas, pero no fue así. Los rifeños, en su mayor parte de las cábilas más cercanas a Melilla, deseosas de mostrar su ferocidad hacia los europeos a los que habían servido, quemaron todo y desencadenaron una matanza de la que sólo se libraron unos centenares de españoles, que con el general Navarro a la cabeza partieron a un largo cautiverio en Axdir. Durante dieciocho meses hubieron de vivir a merced de los verdugos de sus compañeros y en muy penosas condiciones. Las mismas, eso sí, que sufrían los propios rifeños, como reconocería años más tarde uno de los supervivientes.
Los españoles regresaron relativamente pronto a Monte Arruit. El de octubre de 1921, las tropas del Tercio avanzaron desde Zeluán y rebasaron el pueblo sin dificultades.
Una vez que hubieron asegurado sus posiciones, fueron a inspeccionar el fuerte. Lo que allí se encontraron superó todo el espanto, y no era poco, que habían visto hasta entonces. Sobre la explanada se pudrían, insepultos, los cadáveres de aproximadamente unos 2.600 españoles. En una de las pocas páginas de "Diario de una bandera" a las que asoma el sentimiento, el comandante Franco se vio obligado a anotar:
Renuncio a describir el horrendo cuadro que se presenta a nuestra vista. La mayoría de los cadáveres han sido profanados o bárbaramente mutilados. Los hermanos de la Doc trina Cristiana recogen en parihue las los momificados y esqueléticos cuerpos, y en camiones son traslada dos a la enorme fosa.
Algunos cadáveres parecen ser identificados, pero sólo el deseo de los deudos acepta muchas veces el piadoso engaño, ¡es tan difícil identificar estos cuerpos desnudos, con las cabezas machacadas!
Nos alejamos de aquellos lugares, sintiendo en nuestros corazones un anhelo de imponer a los criminales el castigo más ejemplar que hayan visto las generaciones.
Los periódicos publicaron fotografías en las que podía verse la explanada del fuerte de Monte Arruit sembrada de cadáveres, o el arco de entrada del campamento medio deshecho a cañonazos. En otras, se veía a los militares que paseaban entre las ruinas con las narices tapadas con algodones para poder resistir el hedor. Aquellas fotografías excitaron en muchos corazones, como el del comandante Franco, los deseos de venganza, y en algunos otros la rabia contra quienes habían permitido que millares de compatriotas corrieran aquella miserable suerte. Pero fueron los primeros quienes siguieron escribiendo la historia y la guerra se alargó todavía seis años más, en los que habría ocasión de encontrar y enterrar todavía bastantes miles de cadáveres españoles suplementarios.
Llegamos al fin a Monte Arruit, y la impresión que nos produce inmediatamente es que no hay manera de reconocer en lo que aparece ante nuestra vista ningún rastro de aquellos lejanos acontecimientos. Monte Arruit es hoy un núcleo populoso, que se ha debido de extender mucho en los últimos años. Las edificaciones ocupan una superficie importante y cubren por entero el cerro que en otra época pudo dominar la población. Quizá si buscáramos daríamos con algún vestigio, pero tenemos la sospecha de que todo ha debido de desaparecer bajo el rápido crecimiento urbano que contemplamos, y es posible que sea mejor así. Atravesamos sin detenernos la ciudad, cuya ajetreada y ruidosa actividad cotidiana resulta también ajena a su significación histórica. Por el contrario, viene a ser un ejemplo singular de la vida en el Rif moderno.
Hacia las afueras vemos gran cantidad de edificios nuevos, algunos todavía a medio construir y muchos con ese aspecto impecable de lo recién pintado. Se alinean regularmente a lo largo de la carretera y todos tienen el mismo diseño y una prestancia bastante superior a la media del país. Constan de cuatro plantas, la baja constituida por tres cocheras iguales a las que se accede pasando bajo un pórtico apoyado en arcos de medio punto. Las fachadas y los arcos están pulcramente enfoscados y los detalles resaltados con colores vivos, sobre todo azules. Preguntamos a Hamdani por las razones de este furor constructivo, que contrasta con la idea que circula por ahí del Rif como una región donde la gente apenas tiene para comer.
– Son las casas de los emigrantes -responde Hamdani-. Por eso están muchas a medias. Las van haciendo de verano en verano, cuando regresan de Europa. Otras son las de los que andan con el hachís o con el contrabando. Ésas las terminan antes.
Hamdani nos explica algunas cosas más. Los rifeños siempre han tenido facilidad para abandonar su tierra y correr mundo en busca de fortuna. Los más emprendedores de los nacidos aquí han emigrado a Europa, a Holanda y Francia sobre todo, como en tiempos iban a Argelia a recoger las cosechas de los franceses. Éstos, por cierto, y según leí en algún sitio, les tenían en mucha mayor consideración como trabajadores que a los argelinos. Pero esta facilidad para la aventura la combinan con un apego indestructible a su tierra. Por eso vuelven todos los años, y por eso convierten en cemento y ladrillos adheridos a esa tierra sus ahorros. Ésta es una de las peculiaridades del carácter rifeño. Las gentes del Rif han sabido siempre que su tierra es mísera y difícil y han estado dispuestas a salir de ella para buscar fortuna. Pero por mala y árida que sea, esta tierra es suya y es lo primero para ellos, y por eso nunca vacilaron en saltarle al cuello a cualquiera que intentara disputársela. Lo comprobaron primero los soldados del sultán de Fez, que renunciaron a someterlos; después los españoles, que terminaron sometiéndolos al más alto precio que quizá haya pagado nunca una potencia colonial por una fracción tan exigua de territorio, y por último el actual rey de Rabat, que estuvo a punto de perder la vida en más de una conjura organizada por militares rifeños.
Lo que resulta indudable es que los emigrantes son hoy los auténticos héroes del lugar. A la entrada de Monte Arruit, como a la entrada de Nador y de todas las ciudades por las que atravesaremos, hay grandes pancartas en las que se da la bienvenida "aux residents marocaines á l’etranger", que en este mes de julio cruzan a miles el Estrecho. Las pancartas tienen el patrocinio de uno de los principales bancos del país, sin duda deseoso de hacerse cargo de las divisas que puedan traer los hijos pródigos, pero no cabe duda de que refleja un sentimiento popular. Durante un par de meses, las obras de las casas de los emigrantes darán de comer a los hombres que se quedaron aquí, y los propios emigrantes a sus familias y a los dueños de tiendas, bares y cafés. Por si esto fuera poco, los emigrantes surten a la comunidad de toda clase de artículos, desde radios hasta frigoríficos. Los compran en Europa y los transportan a lomos de sus coches durante un interminable viaje de miles de kilómetros, durmiendo siempre en el vehículo para proteger el tesoro que aguardan ansiosos sus parientes.
Desde Monte Arruit seguimos hacia Tistutin. Esta parte es bastante más llana, aunque a nuestra izquierda seguimos viendo el Uixán y a nuestra derecha, donde acaba la planicie del Garet (así se llama la zona), se pueden divisar elevaciones que alcanzan los mil metros. La carretera transcurre recta entre sembrados de cereal y algunos regadíos. Según nos cuenta Hamdani, todas las tierras pertenecen al rey, quien las cede gratuitamente a los agricultores para que las exploten. Me asombra conocer este detalle, porque significa que se ha puesto en práctica la idea propuesta por José Zulueta y Gomis en 1916. Zulueta fue un diputado español que tras visitar el Rif propuso una especie de desamortización de las tierras del Majzén (esto es, del Gobierno o del soberano), y si eso no era posible, una especie de enfiteusis remozada, en la que los agricultores sólo satisficieran al sultán una suma simbólica. Justificaba que el sultán, mero dueño nominal de estas tierras situadas en la parte del país que siempre había rechazado su autoridad, no debía tener unas pretensiones económicas elevadas sobre sus frutos. Y sostenía que el Rif no era la tierra prometida, pero sí aprovechable, y que España debía tratar de poner en marcha cuanto antes su economía siguiendo el ejemplo de las colonias británicas y francesas.
Zulueta aseguraba que la paz no sería una realidad hasta que los campos se cultivaran con perfección. En ello debía invertirse el dinero que fuera necesario. A quienes se oponían a ese gasto, respondía: "¿Hay dinero para la colonización? Lo hay para unas elecciones, lo hay para la lotería, lo hay para el juego, para los toros; lo puede haber para evitar, en Africa, el gasto que actualmente tenemos".Y añadía: "Sería añadir perdido a lo perdido y sumar torpeza a la torpeza sostener un ejército de ocupación con recursos sacados del tesoro nacional. Ni un hombre más ni una peseta más. Colonicemos a toda prisa". Por desgracia, ideas como la de este moderado diputado fueron lisa y llanamente desoídas. Y cuando se intentó aplicarlas en parte, a través de la Compañía Española de Colonización, ni se llegó a tiempo ni servían ya para evitar la guerra.
Un episodio poco conocido de los primeros pasos de España en Marruecos es el de los colonos españoles que se internaron en el Rif a comienzos de siglo, antes que los militares, con el fin de explotar las tierras fértiles. Los colonos pudieron comprarlas sin dificultades a los rifeños, quienes después defendían los derechos del comprador cristiano si algún representante del Majzén los ponía en duda. Hay constancia de un par de catalanes de Gerona, llamados Esgleas y Andreu, que alrededor de 1900 adquirieron tierras y llegaron a tener prósperas explotaciones con aparceros locales. Sin embargo, toda su labor se vino abajo cuando llegaron los soldados españoles. Entonces los moros se levantaron en armas y arrasaron sus campos. Zulueta, desazonado, escribiría que la única forma de matar el militarismo, que arruinaba empresas como aquéllas, era justamente convertir a los militares en labradores. Parecerá una utopía, pero eso hizo el general francés Lyautey en Magadascar, repartir a sus soldados a lo largo y ancho del país y encomendarles que enseñaran a los indígenas a labrar los campos. Y ni siquiera era un pionero, porque no hacía más que reproducir las técnicas de "penetración pacífica" propuestas para Indochina por el coronel Pennequin y desarrolladas después por Gallieni. Con ellas consiguió dominar una isla extensísima con unos pocos centenares de hombres y sin apenas luchar. España llegó a tener cientos de miles de soldados en Marruecos, y no hubo un palmo de terreno que ganara sin regarlo antes con profusión de sangre. Lyautey, que en esos mismos años era el Residente General en el Marruecos francés, trató de repetir lo que había ensayado en Madagascar, hasta donde lo permitía la levantisca idiosincrasia marroquí (es decir, alternando la persuasión pacífica con alguna contundente acción bélica), y consiguió que Francia, para empezar, sí sacara abundante provecho económico de su Protectorado. Lyautey, que ante todo era un colonialista convencido, distinguía entre el Marruecos útil y el Marruecos inútil, "de recursos mediocres e inexplotables, donde debemos prohibirnos dilapidar nuestro dinero y la sangre de nuestros hombres". Gracias a esa visión selectiva, se las arregló para que su país tuviera que enviar muchos menos soldados que España al norte de Africa. Incluso cuando los rifeños se lanzaron contra Francia y no pudo seguir manteniendo su colonización económica, tuvo la astucia de emplear sobre todo para la represión de la revuelta tropas argelinas y senegalesas.
No faltaron en el campo español ideólogos de la penetración pacífica. Además de Zulueta, lo fue el coronel Gabriel de Morales, tristemente muerto en Annual a las órdenes de Silvestre mientras le secundaba por mor de la disciplina en su misión descabellada. Morales, colonialista convencido, como Lyautey, abogaba por una extensión gradual y continua de la influencia española en el Rif, huyendo de la conquista militar, ineficaz y costosa en todos los aspectos. Para él se trataba ante todo de sacarle partido al territorio marroquí, pero haciendo que los indígenas sintieran claramente los beneficios que en justicia debían obtener. También defendió hasta la saciedad la idea de penetración pacífica, aludiendo expresamente al concepto, el hoy olvidado geógrafo e historiador Gonzalo de Reparaz, profundo conocedor de Marruecos y del pueblo rifeño. Según Reparaz los españoles debíamos "renegar de nuestro pasado de conquistadores, de propagandistas religiosos y de mercaderes coloniales militaristas y presupuestívoros". Lo que correspondía en el Rif, en cambio, era "actuar silenciosamente, empleando no la fuerza ni tampoco la masa ignata y mísera de nuestros emigrantes, sino unos cuantos médicos, veterinarios e ingenieros agrónomos, con exclusión total de empleados, misioneros y parásitos de los diferentes ministerios". Consciente del temperamento rifeño y del desprecio que los indígenas profesaban a los españoles, aceptaba que no se renunciara por completo a una acción militar de apoyo. Era necesario enseñar el máuser para ganarse el respeto de los rifeños, pero otra cosa era utilizarlo ciegamente. Para Reparaz, los esfuerzos debían ir en otra dirección. Su receta completa para ganar el Rif tenía tres piezas: un máuser, un duro (signo de superioridad económica) y una buena educación (signo de superioridad moral). "Si convencemos al indígena de nuestra superioridad económica y moral -escribió-, se entregará a nosotros sin resistencia, y no necesitaremos recurrir al máuser nunca. Y si recurrimos al máuser sólo, sin esas superioridades, de nada nos servirá. Nuestra intervención acabará en catástrofe". Su profético discurso le valió a Reparaz su destitución como comisario especial en la Legación de España en Marruecos, aparte de una oscura confabulación contra su persona, dicen que alentada por el propio Alfonso XII Y es que, por encima de todo, el rey y los generales deseaban la guerra.
Las plazas cristianas en Marruecos, desde que se establecieran las primeras allá por el siglo XV, siempre fueron "oficinas de guerra", y la guerra la única industria que en ellas se ejercía regularmente. Quizá era una inercia demasiado difícil de vencer. Pero ya que se estaba en tareas bélicas, se podía haber tomado ejemplo de las técnicas francesas. No fue así. También España probó a tener tropas indígenas, pero con mucho peores resultados. En primer lugar eran marroquíes que debían luchar contra marroquíes, lo que propiciaría un largo historial de deserciones y la subsiguiente desconfianza. En segundo lugar, los oficiales españoles que mandaban aquellas unidades (Policía Indígena y Regulares) no eran considerados por la integración que pudieran conseguir con los marroquíes y por el conocimiento que llegaran a tener de su cultura y sus costumbres, sino por otras razones. "El capitán de mía [compañía de la Policía Indígena] -escribió Zulueta-, aunque lleve a cabo su labor, sepa árabe literario y vulgar y extienda el orden, sólo puede aspirar a ascender por acciones de guerra, por valor en combate (que tan poco aporta a la colonización)". El sinsentido de esta política suicida llevaría al diputado a formular palabras aún más airadas, y cargadas de dolorosa verdad: "La prodigalidad de las recompensas, no por méritos de pacificación, sino por méritos de guerra en acciones a veces imaginarias o en heroicidades provocadas por descalabros que en otras naciones tendrían aparejado justo castigo, han creado una corriente de opinión contraria a los militares". Era 1916, y todavía no había llegado lo peor. Reparaz ya defendía sus tesis en 1911, y Morales en 1909. Nadie les escuchó a ninguno de los tres. Así pudo haber más descalabros, más heroicidades, más medallas, más ascensos y más muertos, siempre más muertos.
Seguimos avanzando por aquellos campos hoy al fin sembrados, donde ya no perdura el recuerdo de las penosas maniobras de infantería en que los españoles, aquellos harapientos e ineptos colonizadores, emplearon y casi agotaron sus fuerzas. Al cabo de unos kilómetros, Tistutin sale a nuestro encuentro. Tistutin es quizá el más bonito de los pueblos rifeños que hasta ahora hemos atravesado. Al pie de dos montañas erizadas de escarpaduras, permanece pequeño y recogido, apenas un puñado de casas blancas. En otro tiempo los españoles mantenían aquí una de sus posiciones intermedias, no demasiado importante. De hecho, durante la retirada de 1921, las tropas pasaron de largo, camino de Monte Arruit. Una vez rebasado el pueblo vemos las ruinas de una antigua fortificación, seguramente española, porque la retaguardia queda cubierta por una de las montañas y el frente se asoma sobre la carretera de Dríus, nuestra siguiente etapa.
Este trecho de camino es más bien monótono, la llanura abierta entre las montañas que se alzan a izquierda y derecha y el sol de justicia que golpea fuerte en nuestros ojos. Pasamos junto a Batel, otra antigua posición española, y continuamos recorriendo en sentido inverso la ruta de la retirada. Antes de llegar a Dríus, cruzamos el río Kert, uno de los más importantes de la región y barrera estratégica en muchas de las campañas. La de 1911, contra el caudillo llamado el Mizzián, recibió precisamente el nombre de guerra del Kert. El río marcó tras esa campaña el límite de los dominios que España podía defender con relativa firmeza. Aquí se mantuvo más o menos estabilizado el despliegue militar español, hasta que Silvestre fue nombrado comandante general de Melilla y empezó a soñar con Alhucemas. Desde el Kert avanzó por los montes hasta Annual, a medio camino de su objetivo. Cuando Abd elKrim le desbarató allí el sueño, las tropas derrotadas intentaron efímeramente mantener la línea del Kert, pero el empuje del enemigo la hizo saltar en pedazos. Hoy el Kert es sólo un río, que surca encajonado la roja tierra rifeña. En este día de julio apenas lleva un reguero de agua en el que algunas mujeres lavan ropa y unos pocos chavales se refrescan los pies.
Poco después de cruzar el Kert está Dríus, una población bastante extensa que se desparrama sin accidentes notables por la llanura. Ya era importante en tiempos de los españoles, y también fue una estación durante la retirada de 1921. Aquí tomó el mando el general Navarro, y aquí le ordenó el Alto Comisario Berenguer resistir. Dríus era una buena posición, con un parapeto de planta cuadrada de unos 100 metros de lado, donde había abundante munición y que disponía de agua a sólo treinta metros, un lujo para el promedio de las posiciones españolas, siempre construidas a tal distancia de la fuente de agua más cercana que cada día era necesario que unos cuantos soldados se jugaran el pellejo para traerla. Otra ventaja de Dríus era el ancho llano que se extendía ante ella, que habría obligado a los moros a atacar desde campo abierto, cosa que no les gustaba nada. Pero el general Navarro, desmoralizado como todos sus hombres, no quiso quedarse aquí. Incluso llamó al orden a un teniente coronel que gritó a sus hombres que Dríus no se abandonaba. La disciplina obligó al oficial exaltado a seguir al general deprimido y el 23 de julio todos evacuaron el campamento y cruzaron el Kert. En el informe Picasso, elaborado por la comisión encabezada por el general del mismo nombre que investigó las causas del desastre, se afirma que con esa decisión el general determinó el exterminio irremediable de la columna, cuya agonía se prolongaría hasta Monte Arruit.
Los españoles regresaron a Dríus en los primeros días de 1922, seis meses después de su pérdida. La reconquistaron sin dificultad, empleando por primera vez en la campaña carros blindados, que en el terreno propicio de la llanura causaron graves daños a los rifeños. Los hombres de Abd elKrim no tenían experiencia en defender una línea de posiciones fijas. Habían cavado trincheras, pero cuando los españoles las ocuparon comprobaron que habían echado la tierra hacia atrás, y no hacia adelante, donde les habría servido de parapeto. Durante los días siguientes los soldados se dedicaron principalmente a recoger del llano los huesos de los muertos, cuyo regimiento identificaban por el número cosido al cuello del uniforme. Los que llevaban el 59 eran todo lo que quedaba de lo que había sido el regimiento de Melilla. Los que lucían un 42 pertenecían al de Ceriñola. Y así sucesivamente. Los moros de los poblados cercanos se sometieron de nuevo a toda velocidad. Muchos de ellos habían participado en la matanza, y cuenta el entonces comandante Franco que costaba contener la sed de venganza de los legionarios, cuando descubrían en las paredes de los aduares la sangre reseca de los españoles fusilados.
Dríus es nuestra última parada en el llano. Tomamos el desvío que lleva a Ben-Tieb y abandonamos la carretera general, rumbo a los montes que hasta ese momento hemos mantenido siempre a nuestra derecha. Ésa es la ruta de Annual, por donde seguimos cubriendo en sentido inverso los distintos jalones de la retirada. La carretera hasta el propio Ben-Tieb es sólo regular, pero decente. A partir del pueblo empeorará.
En Ben-Tieb nos detenemos para aprovisionarnos. Es otro pueblo más o menos grande, en el que también son muchas y apabullantes las casas de emigrantes en construcción. Entramos en una tienda de comestibles, donde tratamos de comprar pan y algo con lo que acompañarlo. Pensamos que lo más fácil de encontrar será queso, y le pedimos a Hamdani que pregunte si lo tienen. El pan es visible tras el mostrador y basta con señalarlo.
Hamdani inicia su parlamento con el hombre que regenta la tienda de comestibles. Al poco tiempo observamos que algo no va bien. Hamdani se dirige a él en árabe, pero el rifeño no le habla en el mismo idioma. Utiliza probablemente una variedad del cheja, o de cualquier otro de los dialectos bereberes tradicionales en la región. He leído en alguna parte que no es raro que los hablantes de distintos dialectos del Rif, aun pertenecientes a tribus cercanas, se entiendan entre sí con dificultad. Pronto se hace obvio que nuestro conductor y el de la tienda no se entienden en absoluto.
Hamdani prueba en francés, todavía con menos éxito. En ese momento, mi hermano me pregunta, en español, qué es lo que hemos pedido.
– Queso -le respondo, en español también.
– Ah, queso -repite mi hermano.
Al oírlo dos veces, el hombre de la tienda se dirige a otro rifeño que está con él y exclama una palabra en su idioma que suena parecida al alemán "Käse". La palabra española le ha resultado más familiar que la francesa (fromage) o la árabe (yeben). Nos saca un paquete de queso en porciones.
El incidente me hace reflexionar sobre los oscuros vínculos que existen entre los bereberes y los europeos, de los que proximidades lingüísticas como ésta suelen ser un plausible indicio. Hay quien especula con la posibilidad de que los habitantes del Rif procedan originariamente de la península Ibérica. Incluso parece que se han señalado afinidades entre el euskera y algunas lenguas bereberes, aunque ésta es cuestión discutida. Lo que sí es cierto, como hemos podido comprobar en el poco tiempo que llevamos en el Rif, es que una buena parte de los rifeños son rubios y tienen los ojos verdes o azules. La versión marroquí, según la expone por ejemplo \Douard Moha (con algunos antecedentes españoles, como el de Gonzalo de Reparaz), es inversa: en realidad eran los iberos los que procedían de los bereberes, y los actuales rubios del Rif son sólo un residuo de los vándalos germánicos que cruzaron tardíamente el Estrecho. (Reparaz, sin embargo, rechaza lo de los vándalos, alegando jeroglíficos egipcios que ya en el 1800 antes de Cristo mencionan bereberes rubios). En cualquier caso, y sea cual sea la siempre incierta verdad antropológica, resulta bastante gracioso que los rifeños digan queso igual que los alemanes. Siempre hubo buena relación entre ellos. Abd elKrim era germanófilo, como su padre, y los alemanes comerciaron desde antiguo con los habitantes de estas tierras. Con su industriosidad característica, copiaban los diseños de las piezas de la artesanía tradicional, que fabricaban en Alemania y vendían luego a los propios marroquíes.
Antes de subir de nuevo al coche estiramos un poco las piernas por las vacías calles de Ben-Tieb. También este lugar fue escenario de algunos hechos singulares bajo el protectorado español. Durante la derrota de 1921, por ejemplo, fue una excepción al caos general. La posición que aquí había la mandaba un tal capitán Lobo, quien al ver llegar a los primeros fugitivos de Annual trató inútilmente de contenerlos para restablecer el orden de la columna. No tuvo éxito, y pidió instrucciones que nunca recibió. A la vista de las circunstancias, ordenó a sus hombres que se replegaran hacia Dríus, a diez kilómetros de distancia. Pero no lo hizo de cualquier forma, sino manteniendo el orden de combate. Llegó a Dríus sin una sola baja.
El segundo episodio ocurrió en 1922, poco después de la reconquista de Dríus. No fue exactamente en Ben-Tieb, sino en Tuguntz, un pueblo cercano, y en él se vieron envueltos los carros blindados que habían aplastado a los rifeños en la llanura de Dríus. Tras aquel éxito, el mando español decidió utilizarlos para continuar la ofensiva, que entonces se internaba en terreno más áspero. Los rifeños, escarmentados de su primer encuentro con los blindados, los rodearon y trataron de buscar los ángulos muertos de sus ametralladoras. Durante un rato el combate fue patético, con los moros apedreando inútilmente las máquinas de guerra. Pero las ametralladoras Hotchkiss de los carros terminaron por interrumpirse y los rifeños consiguieron inutilizarlos. Aquella pequeña victoria subió tanto la moral de las fuerzas de Abd el-Krim como abatió a los españoles. Los blindados eran mejorables (para empezar, convenía dotarlos de una segunda ametralladora, como sugeriría Franco, testigo de aquel traspiés), pero ante todo había que aprender a utilizarlos. España siempre progresó así en Marruecos, equivocándose varias veces, y siempre costosamente, antes de acertar.
Un tercer hecho célebre que vivió Ben-Tieb ocurrió en julio de 1924, durante una inspección del entonces dictador Miguel Primo de Rivera a la base que la Legión tenía en el pueblo. Primo de Rivera no era por aquel entonces un entusiasta de la guerra marroquí. De hecho, se mostraba partidario de proceder a un repliegue significativo, si no de abandonar aquella empresa absurda que demandaba al país tanta sangre y tantos recursos. A tal extremo llegaba su reticencia a seguir con el empeño que en cierta ocasión se la confesó a un periodista británico: "Abd el-Krim nos ha derrotado. Posee las ventajas inmensas del terreno y del fanatismo de sus seguidores. Nuestras tropas se hallan agotadas por una guerra que ha durado años. No ven el porqué de tener que luchar y morir por un territorio sin valor alguno. Personalmente soy partidario de una completa retirada de Africa y de permitir a Abd el-Krim la posesión de sus dominios". El general, con ostensible imprudencia, declaró al reportero que la presencia española en el Rif servía a los intereses de Francia y de Gran Bretaña mucho más que a los de la propia España, y que la influencia de la reina, que después de todo era una princesa inglesa, tenía bastante que ver en la prolongación de aquel error. El curioso destino de Primo de Rivera, que ostentará siempre el mérito poético de haber explicado el holocausto español bajo el sol de Marruecos como un aparatoso homenaje a una princesa del país de la niebla, sería el de ganar aquella guerra tras el desembarco en la bahía de Alhucemas, el codiciado objetivo adonde nunca llegó Silvestre. Pero aquel día de 1en que visitó Ben-Tieb, el dictador estaba resuelto a abandonar y los legionarios, con Franco a la cabeza, lo sabían. Para tratar de avergonzarle, le dieron una comida en la que todo el menú constaba de platos elaborados a base de huevos. A los postres, osaron recordarle el deber sacrosanto que tenían para con todos los españoles que habían muerto por defender estas tierras. En opinión de los jefes legionarios, la sangre aquí derramada impedía abandonar el Rif al enemigo. Primo de Rivera salió al paso de la insubordinación y reclamó respeto a su autoridad, pero no mantuvo su intención y decidió continuar la guerra. Gonzalo de Reparaz, pese a coincidir con Primo de Rivera en el diagnóstico de que la aventura española en Marruecos beneficiaba sobre todo a Gran Bretaña, afirmaba que el dictador sólo tenía ideas cómicas y grotescas sobre el problema marroquí, del que a su juicio nunca llegó entender una sola palabra. Quizá eso explique sus idas y venidas. Lo cierto es que al final los legionarios se salieron con la suya, y especialmente Franco, que desembarcó el primero en Alhucemas, donde con desprecio de su vida ganó por fin su ansiado fajín de general.
Hoy Ben-Tieb, como antes Nador, Zeluán, Monte Arruit o Dríus, es por completo ajeno a aquellas lejanas ambiciones. Pero ellas influyeron más que significativamente en la historia del pueblo al que los tres pertenecemos y dieron por resultado el país en que nacimos, cuando todavía aquel antiguo jefe legionario nos miraba desde la cara de todas las monedas. En Ben-Tieb cae a plomo el sol del mediodía y la gente y los perros buscan el cobijo de los soportales. Es uno de los pueblos más muertos que hemos visto hoy. Quizá sean mayoría los que emigraron, y quizá este año no hayan vuelto aún muchos de los que se fueron. Sus casas a medio hacer componen el paisaje fantasmal de un lugar en el que hoy no parece que pueda ambicionarse demasiado.
Subimos al coche y tomamos el camino de Annual.
4. Annual
Desde Ben-Tieb parten dos carreteras. La de la derecha hacia Tuguntz, y la de la izquierda hacia Annual. Las dos son bastante peores que la carretera por la que vinimos desde Dríus y se encaraman bruscamente a los montes. En poco tiempo nos encontramos serpenteando por las laderas y trepando a una considerable altura, desde la que puede contemplarse una buena vista de la amarilla llanura de Dríus, y más allá todavía, del remoto confin septentrional del Atlas. En las laderas de algunos de estos montes hay almendros y olivos cuidadosamente alineados, pero nunca ocupan demasiada superficie. Salvo por ellos, el paisaje que en este julio de fuego se ofrece a nuestros ojos es casi desértico. La tierra es a trozos amarilla, a trozos de un gris blanquecino y a trozos roja de herrumbre. Sobre ella se sujetan como garras retorcidas pequeños matorrales de color pardo amarillento, muy olorosos. Llevamos las ventanillas del coche abiertas, para evitar el aire acondicionado, y este aroma rotundo que transmite la poca vida que en estos parajes resiste me trae recuerdos de otras tierras meridionales, los montes de Málaga por los que corrí aventuras en mi niñez. Alguna de las plantas de aquí, la que tiene el olor más fuerte, también vive allí. Al menos, pienso, ese olor era algo familiar para una parte de los españoles a los que obligaron a padecer en Marruecos. Por ejemplo lo era para mi abuelo, que desde niño había cazado por aquellos otros montes malagueños y casi hasta su muerte siguió haciéndolo. Estoy seguro de que al trepar entre las jaras andaluzas recordaba cuando había tenido que trepar por estos montes más hostiles de Africa, llevando el máuser en lugar de la escopeta y manteniéndose alerta para que no le pegaran un tiro en lugar de andar tranquilamente al acecho de conejos y perdices.
Hamdani va esquivando los socavones y adelantando a los Mercedes viejos y sobrecargados que sirven oficiosamente de taxi y a la vez de autobús entre estos pueblos. En algunos van ocho o nueve personas. También hay que tener el cuidado de dejar pasar a otros Mercedes, más nuevos o vacíos, que remontan la carretera a todo lo que les permite el motor. Eduardo dice haber oído en la televisión que en Marruecos hay más Mercedes que en Alemania. Desde luego lo que parece claro es que nadie en Marruecos se deshace de un Mercedes, y que el mismo hecho de que modelos de hace treinta años sigan circulando por estas carreteras acredita la formidable calidad de las máquinas. Muchos de los coches con matrícula holandesa, belga o francesa que traen los emigrantes son también Mercedes. Es de suponer que los compran de segunda mano en los países donde trabajan y que en gran medida los acaban revendiendo aquí, donde gozan de un prestigio absoluto. Es perceptible el orgullo que sienten los conductores de Mercedes de modelos más o menos recientes. Tan perceptible como la envidia del resto.
A medida que nos alejamos de BenTieb, sin embargo, va disminuyendo el tráfico. La carretera que nos lleva a Annual discurre, una vez salvada la primera barrera montañosa, sobre valles profundos a los que se asoman algunas casas colgadas en las laderas. Alrededor de las casas la vegetación es un poco más abundante y hay que reconocer que algunos de estos valles llegan a resultar bastante atrayentes. Puede imaginarse que en primavera experimentarán momentos de cierto esplendor, porque los desniveles y los perfiles de las montañas ofrecen de cuando en cuando estampas magníficas.
Mientras observamos el espectáculo, desde nuestro coche que progresa ya por una carretera desierta, recuerdo que este mismo camino que ahora hacemos nosotros desde Ben-Tieb a Annual lo hicieron antes que ningún otro español las tropas mandadas por Silvestre. Ellos no podían disfrutar de nuestra perspectiva, porque iban avanzando por valles y hondonadas y conquistando una a una las cotas que necesitaban para proteger el avance. Pese a todo, fue una ofensiva relámpago, que asombró a propios y extraños y que llevó al rey a elogiar a Silvestre con un famoso telegrama. "Olé los hombres", dicen que dijo Alfonso Xiii, entusiasmado. En todo caso, lo que parece indudable es que el rey había influido para que nombraran a Silvestre, antiguo ayudante suyo y uno de sus generales favoritos, comandante general de Melilla. Hizo falta el empujón, porque el protegido había sido relevado de su mando anterior en el Yebala por sus sonados fracasos. Y Alfonso siguió amparándole después. Por lo pronto, evitó que el Alto Comisario Berenguer, a la sazón ocupado en complicadas operaciones por la zona de Xauen, desautorizase la inoportuna aventura rifeña de Silvestre, que abría un segundo frente sin las suficientes garantías. Poco antes del desastre, Silvestre viajó a la Península y allí, al salir de una fiesta a la que había asistido el rey, se jactó de que pronto daría que hablar. Algunos creen que había obtenido el respaldo directo del monarca para emprender el asalto de Alhucemas. Diez años después del desastre, ya en el exilio, el rey, tras dedicar un recuerdo emocionado al general ("un brevísimo soldado, al que yo sinceramente quería"), calificaría de "burda leyenda" esa versión. Lo cierto es que, con o sin la instigación real, en aquel envite Silvestre había de culminar su carrera, jalonada de temeridades que a otro le habrían deparado una muerte prematura y a las que él debía sus ascensos.
Sólo quince años antes Silvestre había desembarcado como comandante en Casablanca, formando parte de una misión internacional pactada con el sultán. Veterano de la guerra de Cuba, aquél había sido su primer destino en Marruecos, al que habían seguido otros en los que siempre se había mostrado conflictivo y despótico con los moros, incluso con los yebalíes, a quienes consideraba superiores a los piojosos rifeños. En 1921 ya era general de división, pero aspiraba a más. Estaba convencido de que los piojosos no podrían resistirle, aunque nunca había luchado seriamente contra ellos. A los caídes rifeños, cuando los recibía, los llamaba "hartos de ajos". Los notables pronto se negaron a ir a que los injuriase y perdió a todos los confidentes que tenía entre el potencial enemigo. Pero no se desanimó por eso. Con cuarenta y nueve años era aún un hombre lleno de fuerza, el héroe de las damas.
En Annual, Silvestre estableció el que debía ser el cuartel general de la ofensiva. Existen fotografías del campamento, pulcramente dispuesto entre unas colinas bajas frente a la llanura, con su parapeto y sus hileras de tiendas cónicas. Era una base avanzada, en pleno territorio de los Beni-Ulixek, frente a los dominios de los Tensamán y a un paso de la tierra de los Beni-Urriaguel, los irreductibles dueños de Alhucemas. Entre estos últimos había nacido el caudillo Mohammed ben Abd el-Krim El Jatabi. Era un rifeño de buena familia, que había cursado estudios coránicos en Fez y que durante varios años había colaborado en el Telegrama del Rif y había trabajado para la Oficina de Asuntos Indígenas de Melilla. Su padre, el jefe Abd elKrim El Jatabi, había sido durante muchos años amigo de los españoles, hasta que se había convencido de que no podía seguir apoyándolos en sus planes de conquista militar. Después de sufrir prisión en Melilla por sus ideas francófonas e independentistas, y de quedarse cojo a causa de un frustrado intento de fuga, Mohammed ben Abd el-Krim, junto a toda su familia, se había sublevado contra las autoridades del Protectorado. A la muerte de su padre, le había sucedido como jefe de los Beni-Urriaguel y había recorrido las montañas buscando apoyos para la rebelión. Junto a su hermano Mhamed, que hasta poco antes había estado viviendo en Madrid, donde preparaba el ingreso en la escuela de ingenieros de Minas, había organizado una "harka" que sería el embrión del futuro ejército rifeño. En julio de 1921 Mohammed tenía treinta y nueve años, y Mhamed veintinueve, diez y veinte menos que Silvestre, respectivamente.
Cuando Abd el-Krim vio las intenciones de Silvestre, le advirtió. No le dejaría cruzar impunemente el río Amekrán, demasiado cerca ya de su territorio. Silvestre se rió del "pequeño caíd bereber" y cruzó el río, estableciendo la posición de Abarrán el día 1 de junio de 1921. Los moros empezaron a hostilizar la posición cuando todavía se estaban retirando los soldados de ingenieros que la habían fortificado. Las tropas indígenas desertaron para unirse al enemigo y los españoles fueron aniquilados antes de acabar el día. Era el primer aviso severo, y para colmo de males en Abarrán los rifeños se habían apoderado de una batería intacta. Pero Silvestre no se arrugó. Desoyendo los mensajes conciliadores de Abd el-Krim, que aun después de Abarrán intentó negociar con los españoles, asegurándoles que no podría contener a los suyos si seguían avanzando, el general volvió a maniobrar. El 7 de junio estableció una nueva posición de vanguardia, Igueriben, en una cota próxima a Annual. Trasladó a ella a un gran contingente de hombres y puso a su mando al comandante Benítez. La elección del emplazamiento no fue afortunada. Igueriben estaba a merced de otras cotas más altas, carecía de agua y dependía de la columna diaria de Annual para reponer sus víveres y municiones. Durante todo el mes de junio y los primeros días de julio, la nueva posición fue atacada repetidas veces.
Mientras tanto, Silvestre improvisaba continuos contraataques e incursiones, nunca con gran resultado. Los rifeños, animados por el éxito de Abarrán, aumentaban su moral día a día. Al fin, el día 17 de julio, pusieron cerco a Igueriben. Desde ese día no pudo pasar el convoy de suministros. Los de Igueriben se quedaron en seguida sin agua, y pronto escaseó todo lo demás. Silvestre, inflamado por el deber de salvar a aquellos cuatrocientos compatriotas, organizó una columna de socorro, a cuyo frente se puso personalmente. Con esta demostración de fuerza esperaba dispersar a los sitiadores y restablecer el orden, pero la columna ni siquiera pudo llegar y tuvo que retirarse con fortísimas bajas. Ahí fue donde Silvestre hubo de empezar a desconfiar del brillo de su estrella. Los de Igueriben seguían pidiendo ayuda con el heliógrafo (un medio de transmisión óptica de señales). La pedían desesperadamente, porque seguían sin agua y muchos de ellos heridos, pero Silvestre hubo de admitir que no podía dársela. Los asediados aguantaron lo indecible; bebieron sus orines, lamieron la humedad de las piedras, respiraban día y noche el hedor de los muertos y resistían acometida tras acometida sin poder creer que nadie iba a ayudarlos. La situación resultaba todo lo lamentable que se pueda imaginar. Igueriben, como Abarrán, era un recinto precario, con un parapeto de sacos terreros y alambradas de poco más de un metro de altura que obligaba a sus defensores a permanecer agachados bajo el fuego. Al final, tragando sapos y culebras, Silvestre autorizó a Benítez a evacuar la posición. Benítez comunicó por heliógrafo a Dríus que sólo le quedaban doce disparos de cañón. Que iba a gastarlos, y que los fueran contando. Cuando oyeran el último, podían bombardear la posición, porque los hombres de Igueriben no se rendían al enemigo. Benítez había llegado allí un mes antes, cuando Igueriben no era nada. Si el estado mayor de Silvestre hubiera seleccionado otra cota, habría seguido siendo nada, pero ahora era el lugar donde el comandante iba a morir. Cuando los rifeños saltaron el parapeto apenas quedaban españoles en pie. Unos pocos, no más de once, pudieron huir y llegar de puro milagro a Annual. Algunos de ellos murieron al volver a beber agua.
La caída de Igueriben dejó bien claro que Annual no podría resistir. Los españoles comprendieron entonces que su avance anterior había sido el funesto viaje hasta una ratonera, y que los rifeños les habían dejado llenar la ratonera de ratones antes de descubrirles el error. Perdido Igueriben, el campamento de Annual quedaba expuesto y sin defensas elevadas contra los enemigos que rápidamente se desplegaron por las alturas que dominaban la llanura. Haber establecido en un sitio tan desventajoso el cuartel general era el colmo de la incompetencia o del desprecio a la fuerza del adversario, lo que en táctica militar acaba equivaliendo frecuentemente a lo primero. Mucho más riguroso, Abd el-Krim apenas dejó a sus hombres celebrar la toma de Igueriben. En seguida Annual quedó cercado y a merced de los tiradores rifeños, que disponían de buenos fusiles, gracias al botín obtenido de los españoles y a los suministros recibidos de fuentes diversas: alemanas, francesas, pero también Ceuta, donde las compraban al enemigo. La puntería de aquellos tiradores era excepcional. Los beniurriagueles practicaban el tiro desde los once o doce años, y entre ellos el promedio de aciertos para un blanco del tamaño de una moneda era de cuatro sobre cinco a veinte metros de distancia. Si a eso se unía la frugalidad de los moros (con un puñado de higos secos y un poco de pan podían aguantar una semana), su perfecto camuflaje en el terreno y la ventaja de la posición que se habían procurado, no cabía dudar de lo que había de suceder: la suerte de los miles de españoles acorralados en la llanura de Annual estaba echada.
La guarnición de Annual no estaba preparada, ni logística ni mentalmente, para resistir un asedio. Eran hombres que se habían acuartelado allí creyendo que ellos llevarían la iniciativa y que los suministros llegarían normalmente desde retaguardia, y ahora estaban aislados. Por mucho que le reventase reconocer sus apuros, Silvestre no podía permitirse el lujo de dejar que sus hombres fueran exter minados bajo el tiro al blanco de los de Abd el-Krim. Éstos disponían también de los cañones tomados en Abarrán, con los que en seguida aprendieron a causar estragos en las defensas españolas. La artillería del campamento no era eficaz contra los pequeños blancos móviles que ofrecían los rifeños, y se veía además perjudicada por un emplazamiento completamente subordinado y desfavorable. Tratar de conquistar las cotas desde las que les batían era un empeño suicida, como había demostrado la experiencia de Igueriben. El general no se explicaba de dónde habían salido tantos moros ni cómo le acosaban de esa manera. Tras una deliberación nocturna con su estado mayor, llegó a la conclusión de que la única solución posible era la retirada. Eso significaba ceder todo lo ganado, y cada paso que dieran hacia atrás, alejarse otro tanto de la meta de Alhucemas. Pero casi todos los oficiales respaldaron la opción del repliegue, incluso el coronel Morales, que era uno de sus jefes más capaces y había sido alumno de árabe y de chelja de Abd el-Krim, en la época en que éste todavía trabajaba en Melilla para los españoles. Poco antes, Morales había ido a Axdir, el cuartel general de Abd el-Krim, con la misión de intentar persuadirle de que se sometiera a los deseos de Silvestre, ofreciéndole dinero incluso. Su antiguo profesor le había tratado con deferencia, pero le había hecho ver que jamás sería vasallo de quien le había insultado y menospreciaba a los suyos. Ahora Morales, un hombre sensato que siempre había intentado comprender la mentalidad rifeña, se veía condenado al destino que había buscado con su bravuconería ciega aquel general bajo el que tenía la desgracia de servir.
En la mañana del 22 de julio de 1921, los españoles empezaron a abandonar el campamento. Al principio se mantuvo precariamente el orden, pero en seguida la retirada se convirtió en estampida. Cada uno trataba de salvar su pellejo mientras los rifeños disparaban a discreción desde las alturas, casi siempre alcanzando carne con sus balas. Los hombres tiraban los fusiles, peleaban por apoderarse de los caballos de los oficiales, arrojaban a la cuneta los pertrechos de las mulas para utilizarlas como monturas. Los oficiales que trataban de contener el caos unas veces abatían a los desertores y otras eran abatidos por ellos. La disciplina se disolvió como un azucarillo en agua hirviendo y aquel ejército que estaba llamado a apoderarse del corazón del Rif se convirtió en un rebaño espantado. Silvestre no llegó a salir. Algunos dicen que le mataron los moros que irrumpieron en el campamento, otros que se saltó la tapa de los sesos con su pistola.
Años después, el propio Abd el-Krim respaldaría la segunda versión. Lo cierto es que tras dar la orden de retirada ya era como si estuviera muerto.
Por estos mismos desfiladeros sobre los que hoy avanza sin prisa nuestro coche corrieron los fugitivos camino de Dríus, deshaciendo en ignominiosa traza la fulgurante ofensiva victoriosa que muchos de ellos todavía tenían fresca en el recuerdo. Desde estas alturas los estuvieron cazando como conejos los hombres de Abd el-Krim, hasta quedar hartos. Aun así, todavía llegaron miles de españoles a Dríus, y miles siguieron corriendo hasta el hundimiento definitivo en Monte Arruit. Algunos llegaron incluso hasta Melilla. Después de cien kilómetros de horror, esquivando a los tiradores y a las mujeres rifeñas que merodeaban por los campos para rematar a los heridos, los supervivientes venían con los ojos desorbitados, sin habla, "como pobres locos", escribiría el entonces comandante Franco. Algunos llevaban el cierre de su fusil, para impedir que el enemigo pudiera utilizarlo. A éstos se les consideró héroes y, dadas las circunstancias, lo eran.
Silvestre tenía un ejército de cerca de 15.000 hombres, aviones, artillería; Abd el-Krim, poco más de 4.000 combatientes fijos, armados con fusiles. Del lado español murieron, según las estimaciones más fiables, unos 10.000; los rifeños sufrieron sólo unos centenares de bajas. La potencia europea había sucumbido ante un enemigo inferior en número pero muy superior moral, intelectual y tácticamente. Tamaña humillación asombró al mundo, y muchos años después sigue asombrando. Personajes tan diversos y distantes como Ho-Chi-Minh, Mao, Tito o Ben Bella reivindicaron la hazaña y reconocieron la deuda que tenían con Mohammed ben Abd el-Krim el Jatabi por haberles enseñado cómo llevar adelante una guerra de liberación. Ho-Chi-Minh llegó a asegurar que se había inspirado directamente en Annual para obtener sobre los franceses la victoria de Dien-Bien-Fu. No es de extrañar que el episodio de Annual y los que vinieron después hayan atraído el interés de muchos estudiosos de las más diversas nacionalidades, y quizá tampoco haya que sorprenderse de que los españoles prefiramos desconocerlos.
Tras un recodo del camino, aparece al fin ante nuestros ojos la llanura de Annual. Buscamos un lugar en el que detener el coche y encontramos un apartadero cercano a un promontorio desde el que se domina toda la extensión del valle. El sol está muy alto en el horizonte. A lo lejos, la calina desdibuja los contornos de los montes que se suceden por las zonas de Beni-Tuzín y Tensamán hacia Midar y Alhucemas. Uno de ellos debe de ser Igueriben, otro Abarrán. El calor es verdaderamente insoportable, como lo esperábamos. El fuego que nos abrasa la piel es el mismo fuego que abrasaba aquel lejano julio a nuestros abuelos, mientras empleaban todas sus fuerzas en tratar de salvarse, y a sus ejecutores, mientras aplicaban toda su astucia y toda su habilidad a la tarea de exterminarlos. Los primeros estaban allí abajo y los segundos aquí, eligiendo blanco desde sus apostaderos. La ventaja es total. No hay un solo metro de la llanura que no se domine a la perfección, y a nuestro alrededor vemos sin dificultad otros veinte o treinta lugares desde los que los sitiados pudieron ser machacados sin misericordia.
Pero lo principal, lo que casi qui ta el aliento, es la imagen desolada del valle semidesértico, tan distinto de la bucólica fotografía primaveral que habíamos visto publicada con ocasión del aniversario. Los colores son los mismos que en el resto de estos montes: amarillo, gris ceniza y rojo oxidado. Los matojos con los que tropiezan nuestros pies, casi derretidos bajo la solana, destilan frenéticos su aroma intenso, que entonces fue el último que tantos hombres respiraron y exhalaron. Me agacho y toco la tierra, las piedras, las plantas. Todo arde. Desde esa postura, acuclillado como se colocaban los tiradores rifeños envueltos en sus chilabas pardas, dejo que la mirada vague por la superficie de Annual, por sus ondulaciones, por los tajos y barrancadas que surcan serpenteando el llano, como cicatrices olvidadas de la estación de las lluvias. Allí se acurrucarían los más débiles, los heridos, y allí los rematarían con las temidas gumías, los cuchillos curvos, aquellas mujeres implacables de los guerreros implacables cuya tierra sagrada el rey Alfonso (que a esas horas se refrescaba en el Cantábrico) había ordenado profanar.
En ninguna otra estación del recorrido hemos sentido como aquí la presencia de los muertos. Quizá por el despejo y la profundidad del horizonte, quizá por el peso de metal fundido del mediodía. Los tres nos quedamos en silencio observando esta imagen del infierno, donde sin embargo se siente a la vez una especie de paz. Es una paz abrasada y densa, como el aire que entra en nuestros pulmones y como el plomo de las balas que terminaron con los sufrimientos de aquellos desdichados. Hamdani fuma junto al coche y respeta nuestro trance, cuyas razones no acierta a imaginarse y tampoco debe de tener el más mínimo interés en averiguar. Hacemos fotografías para no poder olvidarlo, pero a la vez dudamos de que en ellas quede una décima parte de la impresión que reciben nuestros corazones. Había que venir a Annual, lo intuíamos antes y estamos convencidos ahora, porque habrá pocos lugares en nuestras vidas donde podamos sentir como aquí, en medio del vacío y la soledad, la preciosa huella del alma de los hombres. Para bien o mal, éste es un lugar impregnado. La vergüenza, los errores, la crueldad, ya no importan. Todos están aquí, absueltos, alojados en este paisaje rifeño que hoy se apodera de nuestro espíritu. Hemos venido a buscarlos, y por eso ellos se dejan encontrar.
Antes de reanudar la marcha, me acerco al coche en busca de agua y una bolsa. Lo primero se hace indispensable al cabo de veinte minutos de recibir en las costillas el castigo de este sol. Uno puede hacerse una idea aproximada del tormento de la sed que constantemente referían los soldados que vivieron las campañas; para hacerse la idea completa, habría que comer lo que ellos comían, bacalao, judías y latas de sardinas, una dieta que ni el más sádico de los torturadores habría podido urdir. En cuanto a la bolsa, la destino a un propósito que traía decidido y que la visión de Annual ha confirmado. Me voy con ella a una cuneta de tierra roja y después de deshacer unos terrones guardo varios puñados para llevármelos a Madrid. Hay tierra fina mezclada con lajas de piedra, las mismas que debían clavárseles a los hombres a través del uniforme o la chilaba. La tierra parece pimentón y mancha la piel. He preferido coger tierra roja para que los españoles a quienes pueda enseñársela alguna vez se acuerden de la sangre vertida aquí. Toda sangre debe perdonarse, pero ninguna sangre puede ser olvidada.
El 8 de octubre de 1927, cuando los rifeños ya habían sido derrotados por la alianza franco-española y el peligro había pasado, el rey Alfonso Xiii, obedeciendo quién sabe qué impulso, vino a pasearse por las ruinas carbonizadas de Annual. Sus tropas habían reconquistado el lugar año y medio antes, el 20 de mayo de 1926, un lustro después de la masacre. Supongo que durante aquel paseo el monarca pensaría ante todo en su destino histórico, y en que había cumplido al fin el testamento de su lejana predecesora y ascendiente Isabel la Cató lica, que encomendó a sus sucesores que no cesaran "de la conquista de Africa e de puñar por la fe contra los infieles". A este respecto, no falta quien precisa que el Africa a la que se refería la moribunda reina era Argelia, Túnez y la Tripolita nia (por donde de hecho guerrearía poco después su albacea político, el cardenal Cisneros), ya que entonces Marruecos se consideraba asunto de Portugal, con el que a la sazón se mantenía un delicado equilibrio. Ajeno en todo caso a estas sutilezas históricas, el rey Alfonso plasmaría sus convicciones de digno heredero de la gloriosa reina en la leyenda de la medalla de la Paz Marroquí, que creó por un Real Decreto de 21 de noviembre de 1927: "España, siempre dispuesta a toda empresa de civilización universal, contribuyó a la de Marruecos con la preciosa sangre de sus hijos y el oro de sus arcas. El triunfo de sus armas y la cultura de su método constituyen los cimientos de esta gran obra de humanidad". Era ésta una medalla muy bonita, quizá la más bonita de las que tenía mi abuelo. Las ruinas vergonzosas de Annual, por las que el rey se paseó aquel día de octubre, recordaban un mal tropiezo en esa gloriosa empresa, una pesadilla que después de seis años de guerra y miles de muertos más quedaba por fin enterrada bajo las mieles de la victoria. No debió de importarle que fuera una victoria tan grotesca como aquélla, alcanzada con un inmenso despliegue de medios por dos poderosas naciones de Europa contra unas cuantas tribus de las montañas del Rif. También es posible que aquel feliz día de octubre Alfonso se acordara de su viejo amigo Manuel Fernández Silvestre, a quien había animado en su borrachera bélica y que había muerto como un perro aquí mismo, por su propia mano o a manos de aquellos salvajes. Los muertos siempre quedan atrás, y más los muertos infelices y macabros como Silvestre, pero los Borbones siempre fueron sentimentales y es posible que el rey, antes de abandonar este lugar inhóspito para no volver jamás, deslizara una lágrima y rezara una plegaria por su amigo. Lo que no consta es que Alfonso el Africano se arrodillara sobre esta tierra que con su beneplácito y por su inconsciencia se había inundado de sangre española, ni que en ningún momento pidiera perdón a los difuntos a los que años atrás, según clamoroso rumor, había llamado gallinas. Aquel rey acabó corriendo la única suerte que se había buscado, huir de su país con deshonor y morir en el exilio.
Pero la reparación todavía sigue pendiente. A fin de cuentas, el rey Alfonso hoy descansa en tierra española, mientras sus víctimas siguen olvidadas bajo el polvo del Rif. Ningún rey ha ido a pedirles perdón. Sólo han mandado a un funcionario a descubrir una placa conmemorativa, y ni siquiera hay demasiadas razones para sospechar que en ese acto planease la más mínima sombra de mala conciencia. Parece que se dieran por bien tenidas las fantasías imperiales que llevaron a cuatro idiotas a creerse Aníbal en estos ásperos despeñaderos donde no había nada que ganar.
Quien sí ganó algo, aunque fuera transitoriamente, fue Abd elKrim. La victoria de Igueriben, la primera importante de su campaña, le impresionó tanto como a los suyos. "Fue una batalla de una locura salvaje, que se convirtió en seguida en una carnicería", le contó treinta años después a Jean Wolf. "Nos sentíamos emborrachados por esta victoria inesperada. En cuanto me recobré, ordené a mis hombres que respetaran a quienes desearan rendirse, pero ellos no me escuchaban y mataban a todos los que caían en sus manos. Tuve incluso que amenazar de muerte a los combatientes enfervorecidos que querían liquidar a los heridos". Por lo que toca a Annual, comentaba despectivamente: "No hubo nunca una batalla en Annual, digan lo que digan, porque nadie se batió allí. Lo esencial fue que capturamos un increíble botín, ya que nos apoderamos de 40 cañones del 65, del 75, 50 del 77, 25.000 fusiles, 400 ametralladoras, 5.000 revólveres, diez millones de cartuchos y obuses, y un imponente material de transmisiones". Puede que alguna de estas cifras esté abultada, porque con ellas Abd el-Krim trataba de negar haber recibido luego suministros exteriores. Lo que no puede negarse es que aquel material era un tesoro para los rifeños. "Pero no nos quedamos allí", seguía recordando el viejo caudillo tres décadas más tarde. "Un buen jefe es el que sabe explotar inmediatamente la victoria que Dios le ha dado. Evacuamos hacia retaguardia a los heridos, a los prisioneros, las armas, el botín. Y en seguida di orden de lanzarnos a marchas forzadas al encuentro del general Navarro, que estaba en Monte Arruit. Esta vez, los españoles se defendieron como leones, al arma blanca, porque no había siquiera tiempo de recargar los fusiles. Pero mis hombres estaban arrebatados por sus victorias sucesivas; sentían sobre ellos el aliento del Todopoderoso. Vencieron una vez más a nuestros enemigos y capturamos al general Navarro". La versión del vencedor termina explicando por qué no tomó Melilla, que estaba indefensa y a su alcance: "Tras la batalla de Monte Arruit, llegué hasta los muros de Melilla. Allí me detuve. Mi organización militar era todavía bastante embrionaria. La prudencia se imponía. Consciente de que el Gobierno español dirigía una llamada suprema a todo el país y se aprestaba a enviar a Marruecos todos los refuerzos de que pudiera disponer, yo me cuidé, por mi parte, de aumentar y reagrupar mis fuerzas e hice un llamamiento a toda la población del Rif occidental. Hasta mis últimas energías, recomendé a mis tropas y a los contingentes recién llegados no masacrar ni maltratar a los prisioneros. Y no tengo ningún remordimiento. Pero también les recomendé enérgicamente no ocupar Melilla, para no crear complicaciones internacionales. Y de eso me arrepiento amargamente". Así lo contaba el protagonista en 1962, en su exilio de El Cairo, a un francés para el que un egipcio hacía de traductor simultáneo. Porque la lengua que treinta años después Abd el-Krim seguía prefiriendo para expresarse con precisión era el castellano que había aprendido de sus enemigos. David Woolman, autor de uno de los mejores libros escritos sobre la epopeya rifeña, apunta otras razones para la clemencia mostrada hacia Melilla. Por un lado estaba la inminencia de la cosecha, que no podía dejar de recogerse, y por otro la abundancia de propiedades españolas abandonadas que podían ser saqueadas fácilmente por los rifeños. Para qué iban a molestarse en asaltar Melilla.
En cualquier caso, la espectacular victoria de Abd el-Krim le convirtió durante un lustro en el amo de la región. Todas las cábilas se le unieron, y alrededor de los feroces Beni-Urriaguel y Tensamán se formó la República del Rif, que mantuvo un sueño de independencia contra la presión combinada de España y Francia. Las dos potencias europeas hubieron de armar al final un gigantesco ejército para castigar la audacia de aquellos rifeños desharrapados. El antiguo oficinista al servicio de los españoles, que en sensacional paradoja era además caballero de la orden de aquella Isabel la Católica que había soñado la empresa imperial, se convirtió en el jefe indiscutido de una de las primeras naciones libres de Africa, asentada sólo en el coraje de sus gentes. Era un país bajo amenaza, un orden milagroso en la tierra del desorden y un edificio presto a derrumbarse por una mala cosecha; pero todavía derrotó muchas veces a España y Francia antes de sucumbir. Dice un proverbio norteafricano que los tunecinos son mujeres, los argelinos hombres y los marroquíes leones. Los rifeños eran los leones entre los leones, y aunque no les sirviera de nada, porque todo el resultado de su larga historia de resistencia es que el Rif es hoy la región más pobre de Marruecos, se permitieron darles una lección moral a los orgullosos europeos. Annual, este lugar terrible que nosotros debemos mirar con dolor y bochorno, era su tierra y fue el escenario de su breve triunfo.
5. Tazaghine-Tafersit-Midar
Desde Annual, seguimos viaje hacia un pueblo que en nuestro mapa se llama Tizirhine. Si hemos combinado bien los datos que proporciona el plano de carreteras con los que hemos deducido de algunos viejos mapas de las campañas, desde este Tizirhine debería de llegarse tras unos dos o tres kilómetros de camino a un punto de la costa intermedio entre los lugares donde en julio de 1921 se situaban las posiciones españolas de Sidi Dris y Afrau. No hay carretera que lleve a ellas. Ni siquiera aparecen en los mapas modernos.
Se trataba de dos posiciones costeras, que quedaron rápidamente aisladas de Annual y cuyos defensores hubieron de ser evacuados por vía marítima.
Ésa fue su suerte, al menos en el caso de los de Afrau, donde se salvaron casi todos. Antes de este feliz desenlace, no obstante, se vivieron en Afrau algunas circunstancias características de la campaña. La defensa hubo de dirigirla un teniente, porque el capitán jefe estaba de permiso en la Península (posiblemente, disfrutando de los toros en la feria de Málaga). La mitad de la sección de Policía Indígena adscrita a la posición desertó, con su sargento al frente, el primer día de combate. Cayó el teniente que mandaba las dos piezas de artillería, y quedó al mando de éstas un cabo que no sabía utilizarlas más que con la espoleta en cero, por lo que desde ese momento fue como si no tuvieran cañones. Ya desde el principio no pudieron hacer la aguada, que estaba a dos kilómetros, batida desde una altura de doscientos metros que también dominaba la posición… Pese a todos estos contratiempos, aquellos hombres resistieron durante tres días y 130 de ellos pudieron ser recogidos por el Laya y el Princesa de Asturias, los barcos de la Armada que acudieron en su ayuda. Si se tienen en cuenta las circunstancias, fue una proeza verdaderamente increíble.
A los de Sidi Dris, que ya habían sufrido un ataque un par de meses atrás, no les fue tan bien. Aunque fueron por ellos antes que por los de Afrau, los barcos sólo pudieron rescatar a una docena de hombres. En Sidi Dris había gente que ya se había replegado dos veces, desde las avanzadillas a la posición cercana de Talilit y desde ésta a la propia Sidi Dris. La última etapa de aquel Viacrucis era la playa donde aguardaban los botes de la Armada. Los barcos de la escuadra apoyaban la retirada con sus cañones, y aquí la Policía Indígena permaneció fiel hasta el final, pero el enemigo los hostigaba duramente y la evacuación se suspendió cuando sólo unos pocos habían alcanzado los botes. Al mando de Sidi Dris estaba el comandante Velázquez y Gil de Arana, quien al ver el fracaso de la operación manifestó que no entregaría la posición y que era debido morir por la Patria. Así lo hicieron, él y todos sus oficiales. Otro martirio glorioso e inútil sobre las piedras del Rif, esta vez con el Mediterráneo de mudo testigo.
El Mediterráneo que vemos ya al final de la carretera, como una borrosa mancha azul que rebosa sobre el horizonte. El camino resulta bastante duro para nuestro utilitario, y Hamdani debe reducir la velocidad. Ésta es una de las carreteras que en el mapa viene marcada con línea discontinua ("carretera intransitable en ciertas épocas del año") y a fe que hace honor a esa precavida representación gráfica. Mientras los bajos del coche van golpeando en los socavones, recuerdo las duras palabras que en el informe Picasso se dedican a la irresponsabilidad de establecer aquellas dos absurdas posiciones costeras, que no defendían nada y que ni siquiera servían para recibir aprovisionamientos por barco, dado lo impracticable de los caminos que las unían con Annual. La ruta sigue siendo hoy igual de áspera. Respiramos aliviados cuando al fin divisamos al fondo unos campos labrados, unos árboles y unas pocas casas blancas. El letrero llama al lugar Tazaghine, y no Tizirhine. Las transcripciones de los nombres bereberes son siempre inciertas. Desde lejos parece un sitio relativamente próspero, para estar en este rincón dejado de la mano de Dios. No sólo es el verdor que destaca en medio de los relieves abruptos y amarillentos que la rodean. También hay algunos edificios de varias plantas en construcción. Quizá sea éste otro reducto de los mercaderes de hachís.
La impresión cambia al entrar en las calles del pueblo, si es que puede llamarse así a las sendas de tierra que separan las casas. Somos los únicos que circulamos por aquí y seguramente los primeros europeos que ven en algún tiempo. Los niños sentados a la sombra de los porches nos señalan, los hombres nos miran pasar suspicaces, las mujeres siguen a sus cosas. Atravesamos el pueblo siguiendo lo que parece el camino correcto; al menos no deja de descender y es el mar lo que vamos buscando. Percibo que Hamdani se preocupa. Resulta evidente que no llevamos el coche indicado para esta aventura. Le pregunto si cree que es mejor volver.
– Podemos seguir un poco más, pero si empeora mucho no creo que debamos continuar. Puede que bajemos, pero no sé si subiremos.
Al llegar a una plaza, para y se apea para preguntar a unos parroquianos. Le reciben con bastante amabilidad, como siempre se saludan entre sí las gentes de Marruecos. Charlan durante varios minutos. Todo parece estar en orden, pero al otro lado de la plaza unos sujetos taciturnos nos observan. Aunque procuro no ser aprensivo, se me ocurre que quizá nos hemos aventurado demasiado. Estamos a unos cuarenta kilómetros de la carretera principal, que ya desaconsejaban nuestras guías para turistas timoratos.
Son cuarenta kilómetros de caminos pésimos, que no pueden desandarse así como así, y desde luego, no deprisa.
Al fin Hamdani vuelve al coche.
– Dicen que el camino empeora luego -resume lacónicamente su conversación con los lugareños-. Si quieren vemos cuánto.
Asiento con la cabeza, débilmente, y seguimos bajando. Al cabo de cinco minutos llegamos ante una rampa larga y pronunciada por la que viene ascendiendo con grandes dificultades un camión todoterreno del ejército. Cuando llegan a nuestra altura, Hamdani los saluda y cruzan unas palabras.
– Dicen que quedan todavía dos kilómetros hasta el mar -traduce-. Que es como la rampa y después aún peor.
Hamdani parece estar dispuesto a despeñarse si nos apetece, pero nos persuadimos de que es una tontería jugar a quedarnos atrapados en la pista de Tazaghine. La próxima vez habrá que venir en un 4X4, aunque tendrá que ser tan alto y recio como el camión militar, porque no parece que uno de esos 4X4 de diseño que circulan por Madrid tuviera tampoco ninguna oportunidad de salir airoso de la prueba. Le digo a Hamdani que nos volvemos. Podríamos pedirle que nos esperase aquí y tratar de acercarnos andando hasta el mar, pero ya vamos bastante retrasados sobre el horario que teníamos previsto. A veces, aunque le fastidie, el viajero debe simplemente desistir.
Volvemos sobre nuestros pasos y a la salida de Tazaghine, cuando estamos de nuevo sobre el pueblo, nos detenemos un momento para contemplar el horizonte marino. Queríamos llegar hasta este borde costero del Rif porque aquí cuentan que sucedió uno de los hechos más extraños y conmovedores que trajo el desastre. Tras el abandono y la retirada de Annual, miles de cadáveres españoles quedaron sobre el campamento y en los desfiladeros cercanos. Entre ellos, Abd el-Krim sospechaba que podía estar el de su amigo el coronel Morales, quien además de alumno suyo de árabe y chelja había sido su jefe y protector en la Oficina de Asuntos Indígenas de Melilla. Cuentan que durante horas Abd el-Krim buscó entre los muertos, deseando no encontrar al coronel entre ellos. Pero allí estaba. Cuando al fin lo descubrió, Abd el-Krim rompió a llorar, le cerró los ojos y ordenó a sus hombres que le rindieran honores militares. Después lo hizo depositar en un ataúd de cinc y envió un mensaje a Melilla, a su también antiguo amigo el coronel Riquelme. En él le comunicaba que el cadáver del coronel Morales estaba a disposición de su familia y que sería entregado a los españoles para que le dieran sepultura de acuerdo con su religión y con la consideración que merecía. Hay que recordar que los cadáveres del resto de los españoles se pudrieron al sol durante meses, hasta que la lenta y penosa contraofensiva fue recuperando los sitios donde habían caído y sus compatriotas enterraron los huesos ya polvorientos. Por no hablar del cuerpo de Silvestre, decapitado, descuartizado y repartido como trofeo por las cábilas.
El Alto Comisario Berenguer ordenó que se cumplieran las instrucciones de Abd el-Krim para la entrega. La escena tuvo lugar en las costas de Sidi-Dris, tras las alturas que ahora contemplamos a la izquierda de Tazaghine. El ataúd que contenía los restos del coronel Morales fue recogido por el Laya, cuyos tripulantes narrarían después asombrados lo que habían visto. Mientras un pelotón de la policía indígena se hacía cargo del cuerpo, los rifeños, perfectamente formados, presentaban armas. En lo alto del acantilado se podía distinguir a un moro solemne, algo grueso y de no mucha estatura, que a ratos observaba y a ratos dejaba vagar su mirada triste sobre el mar. A todos les impresionó la gravedad de aquel hombre, sin duda notable, aunque estaba solo y sin escolta y vestía sencillamente, con la chilaba parda y el turbante blanco de los Beni-Urriaguel. El moro triste del acantilado era Abd el-Krim, y los marineros del Laya fueron de los pocos españoles que pudieron posar sus ojos sobre él durante toda la guerra. Quién sabe si en aquel momento, con la vista nublada por las lágrimas y el corazón dolorido por la muerte de su amigo, el jefe rifeño no sintió el desgarro de haberse puesto para siempre enfrente de aquel país al otro lado del mar, en cuya gente y en cuyos propósitos había creído en su juventud. Nunca se olvida del todo aquello a lo que uno ha entregado sus afectos juveniles, y hay que considerar que Abd el-Krim había ido a la escuela de los españoles en Melilla. Otro tanto podía sentir su hermano Mhamed, que décadas después, en el destierro, se acordaba todavía con nostalgia de los días vividos en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Los dos hermanos, lo dirían siempre, no pretendían sino incorporar a su pueblo al progreso que Europa representaba, sin aceptar, eso sí, que los europeos los avasallasen. Pero el Laya se llevó los restos de Morales y la lucha siguió sin cuartel.
Cumplido el recuerdo, retrocedemos hasta Annual. Una vez allí, buscamos la bifurcación que lleva hacia Tensamán. Pero en esta ocasión, escarmentados, preguntamos en una especie de bar que hay en la encrucijada antes de enfilar hacia ese destino. Nos dicen que la carretera ha quedado en muy malas condiciones después de las lluvias de la primavera, y que nos costará mucho llegara Alhucemas por allí. La distancia es muy corta y el rodeo alternativo bastante largo, como tres veces más, pero no nos fiamos de la resistencia de nuestro frágil Seat. De modo que volvemos hacia Ben-Tieb y antes de llegar tomamos el desvío de Tafersit para atajar hacia la carretera general. Ya es bastante tarde, casi las cuatro, y todos tenemos sed y hambre. Decidimos parar en Tafersit.
Tafersit es un pueblo pulcro y despejado. Como en otros muchos del Rif, en la calle principal se alinean edificios blancos de poca altura con profundos soportales cuya sombra permite huir del calor. Las puertas de persiana de los establecimientos son celestes, como las columnas que sujetan los arcos. Nos sentamos en una terraza y pedimos refrescos y té. La comida es el pan y el queso en porciones que compramos en Ben-Tieb. El queso resulta bastante malo, pero el pan es magnífico. En días sucesivos nos aficionaremos al pan de Marruecos. No es el pan tradicional. Los primeros españoles que llegaron al Rif hablaban de un pan de centeno seco y estropajoso, que desgarraba la garganta al tragarlo. Cuando los rifeños probaron por primera vez el pan blanco de trigo se volvieron locos, y se nota que les gustó porque han aprendido a hacerlo con maestría.
Tenemos enfrente la mezquita, un edificio inmaculado con una torre alta de muros encalados y aristas enfoscadas en un color arena suave. Parece bastante nueva y con capacidad para numerosos fieles. En la calle hay un par de BMW y algún Mercedes nuevo. Parece que Tafersit dispone de algunas riquezas, y también aquí resultan muy lejanos los días en que el general Silvestre desplegaba sus avanzadas o el siempre activo comandante Franco enviaba de razzia a sus legionarios. A mediados de 1921, los aviones De Havilland de Zeluán (los mismos que luego incendiarían sus propios mecánicos) bombardearon el pueblo, en uno de aquellos ingeniosos e inoperantes escarmientos que de vez en cuando se le ocurrían a Silvestre para ablandar a los indígenas.
De pronto se nos acerca un moro joven. Nos mira a los tres y por alguna razón indefinida me escoge a mí. Me tiende la mano. Naturalmente, la estrecho. La tiene áspera, y mientras la siento entre mis dedos busco con los ojos los suyos. Entonces me percato, primero, de que los tiene de un color verde oliva muy claro, y segundo, de que se trata de un muchacho con alguna deficiencia mental. Sacude varias veces mi mano, sonriendo, y a continuación repite el ritual con mi hermano y con Eduardo. Después de eso, alguien nos saluda desde una mesa vecina. Es un rifeño de entre cincuenta y sesenta años, de aspecto bastante simpático. Tiene el pelo muy corto y rubio y los ojos del mismo verde oliva pálido que el chaval.
Le toca a Hamdani hacer de intérprete, y lo hace como siempre, cambiando largas parrafadas con el otro que se traducen en sucintos resúmenes para nosotros. Parece que el hombre nos invita a tomar alguna otra cosa.
Le pido a Hamdani que se lo agradezca y que le diga que tenemos bastante. El rifeño asiente y sigue con su animada perorata. Siempre riendo y gesticulando ceremonioso con las manos vuelca su elocuencia sobre Hamdani, que le escucha con una especie de resignación. Causan un curioso contraste los dos marroquíes, el norteño rubio y el sureño de cabellos y ojos oscuros. Aunque esta vez no les separa el idioma, porque este rifeño habla un árabe fluido, uno tiene toda la impresión de que no se entienden demasiado, como si pertenecieran a mundos distintos que coexisten a prudente distancia.
– Dice que les ofrece su casa para pasar esta noche -condensa Hamdani otros cinco minutos de charla.
– ¿Su casa?
– Sí, su casa. Dice que es grande, que hay sitio para todos.
– Le habrá dicho que tenemos reservado hotel en Alhucemas.
– No. No sabía si les apetecería.
– No estaría nada mal, dormir en Tafersit -fantasea Eduardo.
– Si quieren le digo que sí -ofrece Hamdani.
– No creo que sea buena idea -dudo-. ¿Usted qué opina?
Hamdani se encoge de hombros.
– A saber quién es y a qué se dedica -observa, escéptico.
– Dígale que muchas gracias, que tenemos que seguir a Alhucemas.
Nuestro conductor desgrana con su árabe lento nuestro agradecimiento y nuestra disculpa. El rifeño insiste un poco, pero pronto levanta las manos, se golpea los muslos y se levanta. Desaparece un momento en el interior del bar y después se despide efusivamente. Nos desea buen viaje, nos repite que su casa es nuestra casa, etc. Con su hijo siguiéndole camina despacio hacia su coche, que resulta ser uno de los Mercedes. Diez minutos después, cuando tratamos de pagar la cuenta descubrimos que ya la ha pagado él. ¿Y éstos son los ariscos rifeños con los que amenazan las guías?
Desde Tafersit, ya con el estómago lleno y el té disuelto en la sangre, recorremos los ocho kilómetros que nos separan de Midar. Aquí nos reincorporamos a la carretera general y a la civilización, después de nuestra fugaz incursión por el Rif profundo donde perdura la huella de las viejas cábilas guerreras. Al volver a la ruta principal el paisaje pierde algo su dureza y una parte de su atractivo, pero también tiene su interés. Midar es un pueblo típico de carretera, extendido a ambos lados de la costura de asfalto que separa y une sus dos mitades. A la entrada hay un arco con la estrella de cinco puntas, el símbolo del reino. Mientras pasamos de un extremo a otro, y quizá porque ya son algo más de las cinco de la tarde, el pueblo está algo más concurrido que los anteriores. Llaman especialmente la atención las mujeres jóvenes que van andando por la cuneta, sin prisa, descubiertas y sin mostrar en absoluto esa actitud sumisa y retraída que la idea común asigna a la mujer musulmana. Llevan la cabeza alta y si se las mira devuelven desafiantes la mirada. Eso nos sucede con una muchacha de dieciocho o veinte años que pasea sola. Tiene unos ojos deslumbrantes, que nos escrutan orgullosos bajo los cabellos que lleva revueltos sobre la frente. No en balde advertía Gonzalo de Reparaz que en Marruecos había que dejar a un lado "la necia tradición española de piropear a las mujeres". Las montañesas siempre fueron famosas entre las marroquíes por su audacia y por su falta de remilgos. No los tiene desde luego esta brava rifeña, que pasa indiferente delante de uno de esos grupos de hombres ociosos e inquietantes que tanto abundan en Marruecos.
Se acaba Midar y la carretera vuelve a extenderse ante nuestros ojos. Son sesenta o setenta kilómetros de montañas hasta Alhucemas.
Nos acomodamos en nuestros asientos y Hamdani pone música marroquí. Resulta relajante.
6. Una evocación de los hombres a la orilla del Nekor
Antes de iniciar de verdad la subida, la carretera pasa por los pequeños pueblos de Tlat-Azlaf, Kassita y Talamagait. A partir de aquí, hay que empezar a exigirle al motor para que remonte las dificultades de la cadena de puertos que nos vemos obliga dos a salvar. La cima de este macizo montañoso es el Kech-Kech, de 1.metros de altura. Uno se pregunta, viendo los impresionantes paredones rocosos, cómo ese insensato de Silvestre creyó alguna vez que podría llevar a sus pobres soldados hasta Alhucemas, cruzando esta inexpugnable muralla natural. Habrían sido cuarenta kilómetros de desfiladeros, suponiendo que siempre pudieran encontrar un paso, cuestión que en modo alguno podían asegurarle los pésimos mapas de que disponía, "de pura inventiva", como alguien llegó a calificarlos. O a lo mejor pensaba ir escalando todas las montañas, en un sube y baja constante. Lo cierto es que a Alhucemas sólo podía llegarse como al final se llegó, desembarcando desde el mar. Y habría que esperar todavía cuatro años para que el ejército español estuviera en condiciones de ejecutar una operación de ese calibre.
Cuando llegamos a la cima del último puerto, una visión espectacular se ofrece a nuestros ojos: el valle del río Nekor. En este valle, estrecho y encajado entre las montañas del Rif central, se encontraban algunas de las tierras fértiles que servían de reserva a los sublevados contra España. Y en la bahía donde desemboca el río estaba Axdir, el cuartel general de Abd el-Krim. Al fondo se ve la superficie reluciente del embalse que forma el Nekor en la presa que hoy recuerda al caudillo, la presa Mohammed ben Abd el-Krim El Jatabi. Es un dudoso homenaje, ya que el régimen actual de Marruecos nunca tuvo muchos deseos de que volviera del exilio, por temor a que estimulara los deseos de los independentistas rifeños. El viejo rebelde se entrevistó con Mohammed V en 1960 y con Hassan II en 1962, cuando los dos monarcas, padre e hijo, visitaron El Cairo. Y se dice que Mohammed V le invitó a regresar a su tierra, a lo que Abd elKrim se habría negado alegando que no volvería mientras en Marruecos quedaran soldados extranjeros (por los franceses y españoles que seguían en territorio marroquí). Pero por lo que sabemos, el viejo resistente rifeño era muy crítico con la Constitución de la renovada monarquía alauita, que no hacía al soberano responsable ante sus súbditos. Y en cuanto al verdadero aprecio que el régimen guarda por su recuerdo, pudo comprobarlo no hace mucho su sobrino Omar el Jatabi, cuando intentó en 1996 celebrar en Axdir un seminario en honor de su tío por el 75 aniversario de Annual. El seminario fue prohibido.
La carretera desciende rápidamente hacia el puente que atraviesa el río y que lleva su mismo nombre. En cuanto al Nekor en sí, su cauce es muy ancho, pero con el estiaje, que ahora está en su fase más aguda, el agua sólo transcurre por el centro. Con todo, es el río más importante que hemos visto hasta ahora, y en sus riberas hay numerosas plantaciones. Destaca el maíz, que ponen a secar sobre los techos planos de las casas y que algunos hombres asan y venden en los márgenes de la carretera.
Una vez que la carretera toma la dirección paralela al río, circulamos bajo una sombra continua y refrescante. Cuando no son los árboles, las propias montañas nos defienden del sol de la fiera tarde rifeña. A eso se une una suave brisa cuando pasamos junto al embalse, que al principio y hasta que no vemos la presa parece sólo una plácida laguna azul. Este valle era la retaguardia, donde los beniurriagueles descansaban de las escaramuzas con los españoles. Según cuentan los cronistas, era raro que un combatiente rifeño pasara más de dos semanas seguidas en el frente. Cuando estaban cansados volvían a casa para reponerse y también para atender sus campos. Los españoles que tenían enfrente, por el contrario, pasaban meses y meses encerrados en sus fuertes, mal alimentados y a menudo enfermos, sumidos en una fiebre constante.
Mientras seguimos el curso del Nekor, pienso en lo que rara vez muestran los libros de historia. Más allá de las batallas, las ofensivas y las líneas del frente, cómo vivían y morían los contendientes de a pie. Quiénes y cómo eran los hombres que en aquella guerra se enfrentaban.
Ellos, los rifeños, eran para empezar bereberes (o beréberes). Sobre el origen de la palabra hay controversia; los más la hacen proceder del latín barbarus, y señalan que los bereberes se llaman a sí mismos imazighen ("los hombres libres"). Según el antropólogo americano David M. Hart, bereber es una palabra con la que se alude más a una lengua que a una raza, pero a estos efectos podría identificar a los rifeños como blancos de lengua camita, descendientes de pueblos agrícolas y sedentarios del Neolítico, venidos quizá de próximo Oriente o quizá de la misma Península Ibérica. Eran bastante puros, porque las invasiones árabes trajeron al Rif más influencia religiosa y filosófica que genética. Entre el Kert y el Nekor también se hablaba más bereber que árabe. Sin embargo, es de destacar que el propio nombre que se daban los beniurriagueles, los rifeños de Alhucemas, ya no era el bereber Ait ("pueblo de") sino el árabe Ben" ("hijo de"). A medida que se iba hacia el oeste había tribus más arabizadas, hasta llegar al Yebala, donde la arabización lingüística era casi completa. Los yebalíes eran mucho más abiertos y flexibles, en todos los aspectos. Las tribus de las montañas, en cambio, habían permanecido bastante celosas de su propia identidad a lo largo de los siglos, sin mezclarse nunca con los distintos invasores, cuyo poder sobre el Rif fue siempre muy relativo.
Su organización política tradicional era bastante difusa. Había un caíd o jefe de tribu, que estaba en relación con los cheijs o jefes de fracción, quienes a su vez estaban en relación con los chiujs o jefes de poblado. Los cargos eran electivos, aunque en algunas familias importantes se daba sucesión de padres a hijos. El caíd, especie de general y gobernador, no reconocía ninguna autoridad superior, pero tampoco su propia autoridad era demasiada en tiempo de paz. No podía exigir tributos y sólo se mantenía en el puesto si no molestaba excesivamente. Sólo en caso de guerra se reforzaban los poderes. Entonces el caíd reunía en yemaa o asamblea a los poblados y reclamaba armas y hombres ofreciendo en contrapartida el futuro pillaje. A continuación se formaba la harka, un ejército eventual de soldados accidentales. El resto del tiempo se vivía "en república", esto es, haciendo más o menos lo que cada uno quería.
A esta aversión por la autoridad se unía el carácter belicoso. Los niños eran adiestrados en el manejo del fusil desde edades tempranas, y también se les enseñaba a cuidar y casi amar su arma. Según la religión tradicional rifeña, los demonios o yenun no pueden dañar a quien tenga consigo un trozo de metal; de ahí el apego a la fusila, como ellos la llamaban. Ruiz Albéniz, que vivió entre ellos, escribió que eran astutos, oportunistas y crueles, y que admiraban al estoico ante la crueldad, no al que se compadecía. Decía además que siempre andaban merodeando, que nunca eran francos y que se aprovechaban de quien sí lo era. Y citaba a uno: "Tú debías estar fuerte, tú debías tener armas, moro estar falso como mula, pasar mano con caricia por lomo, y cuando aparecer contento, pegarte patada". Antes de venir a Marruecos hablé por teléfono con mi abuela, que se vio obligada a transmitirme una advertencia que parece abonar esta idea: "Ten cuidado, que tu abuelo decía que los moros eran muy jodíos. Aunque para ser del todo justos, tampoco faltan, entre los propios españoles, testimonios de la fidelidad de los indígenas que lucharon junto a ellos en las filas de los Regulares o la Policía, y que a menudo arriesgaron sus vidas para retirar a las bajas españolas bajo el fuego enemigo.
Sea como fuere, los propios moros de Tetuán afirmaban que los beniurriagueles eran feroces y traidores, y que por una peseta eran capaces de degollar a uno. Cierto es que abundaban los asesinatos, a tiros y mediante envenenamiento, y hasta se decía que el varón que llegada la época de casarse no había matado a nadie no era un hombre. El urf, o costumbre rifeña, abocaba al homicidio, porque no permitía lavar las ofensas con dinero, según la costumbre musulmana. Ello no obstante, la avaricia de los rifeños resultaba al parecer considerable ("gente pobrísima y codiciosa" los llama Gonzalo de Reparaz) y apreciaban mucho el dinero español, siempre que tuviera la efigie de un rey adulto; las monedas de Alfonso Xiii niño las rechazaban, igual que las republicanas. De éstas decían que «mukera no poder estar rey». La mujer era lo último, tras el fusil, el caballo, los hijos e hijas y el ganado. En el Rif las mujeres eran las que trabajaban, porque el trabajo se consideraba indigno; un hombre sólo debía guerrear, sestear y cantar. También eran bastante perezosos en cuestiones religiosas cumpliendo con el Islam de manera muy laxa e interpretando a su manera muchos de sus preceptos. Sólo rezaban dos veces al día, por ejemplo, en lugar de las cinco prescritas. Por el contrario, duraba en ellos siempre el odio y la gratitud: así como nunca se sentían humillados al pregonar el favor recibido, su orgullo y su vanidad les impedían perdonar a quien les desairaba.
Una descripción del carácter rifeño no quedaría completa sin referirse a sus cualidades como guerreros, que en parte resultaban sorprendentes al lado de las anteriores: su austeridad, su capacidad de sufrir y su valor. Después de tantos siglos de vivir en una economía de subsistencia, podían pasar con muy escasa comida. Tenían una dieta vegetariana: higos secos, pasas, almendras, pan, leche cuajada y tajine (una especie de cocido oleoso). Su único manjar era la miel de mejorana, que Franco se hacía llevar a Madrid todas las semanas en su época de dictador. Solían ir rapados y vestían chilabas pardas que les servían de camuflaje y a la vez de despensa durante el combate. El atuendo se completaba con una camisa de lana, serual (pantalones bombachos), rezza (turbante) y alpargatas de esparto. Las heridas se las curaban poniéndose telarañas encima y tenían una gran resistencia física. En cuanto al valor en combate, se derivaba de su filosofía vital, en la que una exis tencia corta no sólo estaba asumida, sino que era preferible a una larga. Y sabían que los europeos tenían pánico a la muerte, por lo que los despreciaban y los consideraban inferiores; especialmente a los españoles, que además eran unos pobres andrajosos en comparación con los franceses o los alemanes. "No hay un solo hombre en el Rif que dude que él y sus hermanos, con sus rústicos Remingtons y 100 cartuchos por barba, pueden hacer frente a cualquier ejército que se envíe contra ellos", escribió un británico en la Gazette de Tánger. Algo tenía que ver, sin duda, la tradición musulmana de la yihad, o guerra santa. Según el Corán, el guerrero musulmán sólo puede huir si el enemigo cuenta con más del doble de hombres. Por debajo de eso, debe luchar hasta morir.
Este coraje, sumado a su única pero poderosa lealtad, la que les unía a la tierra que era suya y nadie más podía tener, daría una combinación mortal que los hermanos Abd el-Krim encauzaron hábilmente. Resulta bastante aleccionador repasar algunos de los comentarios que los rifeños inspiraron entre los europeos. "Son salvajes y sin ley, pero la mayoría unos deportistas completos y capaces de gran devoción y fidelidad" (sir John Drummond-Hay, diplomático británico)."Los admiro y los aprecio, pero disparo contra ellos en cuanto los veo" (oficial francés anónimo). "Para pacificar o conquistar el Rif, tendríamos que empezar por no dejar un rifeño" (Maura).
Maura no andaba descaminado. En la lucha los rifeños buscaban siempre la ventaja táctica, tratando de no reunirse en grandes grupos y de mantener una movilidad constante para sorprender siempre en emboscadas a sus adversarios. Pero cuando les tocaba resistir lo hacían hasta el final. Muchos legionarios franceses y españoles murieron degollados en sus puestos de centinela por rifeños desnudos que se deslizaban untados de grasa al amparo de la noche. Cuando eran esos mismos legionarios los que asaltaban las posiciones rifeñas, tenían que rematar con frecuencia a sus defensores a machetazos, porque heridos y aun moribundos no dejaban nunca de disparar.
Los españoles que tuvieron que enfrentarse a estos hombres fueron definidos de una forma demoledora por el sargento Arturo Barea: "Una masa de campesinos analfabetos al mando de oficiales irresponsables". Miguel Martín, en su crítico libro sobre el colonialismo español en Marruecos, se refiere además al descontento con que casi todos ellos acataban el alistamiento. Cuando lo acataban. En 1923, en el puerto de Málaga, un grupo de reclutas se negó a embarcar hacia Africa. Se amotinaron y terminaron matando a su sargento. Martín resume así el sentimiento de aquellos hombres: "¿Por qué tenemos que civilizarlos si no quieren ser civilizados? ¿Educarlos a ellos, nosotros? No sabemos leer ni escribir, nuestros pueblos no tienen escuelas, dormimos con la ropa puesta, comemos cebolla y mendrugo de pan, trabajamos de sol a sol, reventamos de hambre y de miseria, el amo nos roba y si nos quejamos la Guardia Civil nos muele a palos. ¿Qué vamos a enseñar a los rifeños, si somos tan miserables como ellos?". Para algunos, como José Zulueta, la comparación era incluso favorable al moro, "que por su existencia brava e independiente es de condición moral muy superior a las muchedumbres cristianas, envilecidas por el vasallaje y la servidumbre". En lo más oscuro de la guerra, un sentimiento de impotencia e inferioridad se apoderó de los españoles. Este sentimiento tuvo una culminación humorística en la frase que gritó en 1924 un soldado recién licenciado, al volver a pisar la Pe nínsula: "¡Viva el mar!". Según él era la mejor arma de España, porque sólo gracias a él los rifeños no estaban ya en Vizcaya.
El caso es que a Africa, salvo cuando la cosa se puso tan fea que hubo que echar mano de todos, sólo iban los desgraciados, hecho que no redundaba en una gran popularidad de la guerra ni de la milicia. Como escribiría alguien tan poco sospechoso de antimilitarismo como el general Mola: «Data de muy antiguo el desafecto de las clases humildes de nuestra sociedad hacia los organismos armados. Este desafecto tiene, hasta cierto punto, una justificación, pues siempre fueron ellas las que en mayor escala contribuyeron a satisfacer el tributo de sangre durante las continuas y no pocas veces disparatadas guerras; las que más directamente sufrieron los estragos de los desmanes de la soldadesca en marcha o estacionamiento; las primeras en tocar las consecuencias dolorosas de las derrotas, sin que en ningún caso les alcanzasen los beneficios de las victorias». Los diversos y sucesivos sistemas por los que los pudientes se libraban y los demás se pudrían en Africa conducían según Mola al absurdo de que "la obligación de defender la Patria con las armas era mayor en quienes nada tenían que perder que en quienes tenían algo que guardar". No es extraño que en vísperas de operaciones las prostitutas baratas, que eran las que podían pagarse los soldados, doblaran su tarifa habitual de dos a cuatro reales. Todos querían coger entonces las enfermedades que contagiaban, para librarse de la escabechina. Tampoco debe sorprender que los hombres que formaban las cerradas filas que veían los oficiales y los jefes durante sus arengas, y que tan emocionadamente describen Franco y otros, mascullaran «hijo de puta» y «cabrón» entre viva y viva al rey o a la patria.
Aquellos soldados no sólo eran pobres y analfabetos, sino que muchos de ellos apenas habían recibido instrucción castrense. Su equipo era malo, gracias a la enorme corrupción y al bandidaje que se practicaba en el seno de la intendencia militar, y hasta los fusiles estaban descalibrados. Alguien calculó que en Annual lo estaban el 75 por ciento. Desmoralizados, mal entrenados y armados, tenían que enfrentarse a unos hombres a quienes enardecía estar luchando por su tierra, que conocían palmo a palmo el terreno y que llevaban quince o veinte años manejando y mimando su fusil. Cuando los cuerpos de los atemorizados reclutas españoles todavía no se habían hecho al uniforme y seguían echando de menos las ropas campesinas, les ordenaban medirse con aquellos demonios, a quienes alguien llegó a definir como "la prolongación viva de un arma de fuego". Los soldados inventaron un nombre para los tiradores moros: "pacos", temible palabra que después acabaría haciendo fortuna y que se debía al ruido que hacían los fusiles del enemigo en los desfiladeros del Rif (pakko). A despecho de pacos y punterías, podría objetarse que la inferioridad individual de los combatientes siempre puede suplirse con una superior dirección. Para eso, teóricamente, estaban los oficiales.
Salvo honrosas excepciones (como las que representan el coronel Morales y otros aplicados observadores de la sociedad indígena, como los capitanes Capdequí y Amigó), los oficiales españoles de la época, que tanta influencia terminarían teniendo en la historia del siglo, eran individuos irreflexivos y profundamente ignorantes de la ciencia militar, que habían entrado en las academias con catorce o quince años y habían recibido un amasijo de ideas trasnochadas sobre el heroísmo y el valor castrense. Su ejemplo eran los oficiales que antes de ellos, jugándose temerariamente su propia vida y las de sus hombres, habían conseguido encadenar ascenso tras ascenso en acciones cuya utilidad nunca estaba demasiado clara, pero que siempre acreditaban abundancia de cojones. Muchos de ellos estaban pues firmemente convencidos de que sólo tenían dos caminos, la muerte prematura o el fajín de general. Así lo escribió y lo puso en práctica el que terminaría sobresaliendo por encima de todos ellos, el comandante del Tercio Francisco Franco. Como otros oficiales, Franco siempre despreciaba el fuego enemigo. Aunque en su juventud había sido gravemente herido, en adelante tuvo una suerte increíble, la baraka que no le abandonaría hasta el otoño de 1975. Otros no la tuvieron. En una ocasión en que el futuro Caudillo estaba imprudentemente expuesto al fuego junto a Millán Astray, dos ayudantes y un abanderado, los cinco fueron acribillados por los moros. Franco resultó ileso, pero los dos ayudantes y el abanderado murieron y Millán Astray sumó otra de sus aparatosas heridas. En la campaña de 1909, un capitán de cazadores estaba de pie bajo el fuego enemigo, recriminando a sus soldados por agacharse. Murió de pie. El enemigo, apunta sarcásticamente Ruiz Albéniz al referir la anécdota, estaba tumbado.
En cuanto a los generales, que no eran más que los antiguos oficiales que habían sobrevivido a unos cuantos años de maniobras suicidas, no podía esperarse que tomaran decisiones mucho más inteligentes. Como se lamentaba Ruiz Albéniz: "Nosotros, haciendo generales por méritos de guerra, no hemos conseguido tener uno del tamaño de una pulga, mientras Alemania, Japón y Francia, haciéndolos por méritos de paz, han sabido crear hombres entendidos y algunos verdaderamente geniales". Entre los oficiales de estado mayor con algo de cerebro, que alguno había, nada inspiraba más terror que un general al que se le ocurriera una idea. Porque la idea, oportuna o descabellada, debía ser puesta en práctica a cualquier precio. Por eso no debe extrañar que el despliegue español consistiera en una siembra de posiciones a voleo, buscando alturas que siempre podían ser atacadas desde otras alturas, y sobre todo estableciendo puestos que invariablemente eran sitiados por los rifeños. La pieza fundamental de esta técnica eran los blocaos o blocaus (como se decía entonces, palabra que proviene del alemán "blockhaus").
En La ruta, Arturo Barea narra cómo se construían aquellos fortines de madera, reforzados con sacos terreros. Las tropas de choque conquistaban la cota, y una vez que la consolidaban mínimamente llegaban los ingenieros con los sacos y con los listones de pino numerados, que ensamblaban como si de un rompecabezas se tratara bajo el fuego enemigo. Había que acabarlo antes de que cayera la noche, como fuera. Cuando terminaban el reducto lo cubrían con una chapa acanalada, momento siempre esperado por los rifeños, que sabían que en el momento de colocar la chapa algún soldado de ingenieros ofrecía blanco. Después los ingenieros y el grueso de la fuerza se retiraban. Allí dentro, en un habitáculo angosto, quedaban veinte o treinta hombres, cercados desde el primer instante, tumbados ante las aspilleras y preparados a ver pasar el tiempo. En algunos blocaos los relevaban cada tres o cuatro días. En otros cada mes. Pero hubo mucha gente que se tiró en un blocao tres meses seguidos, y al comienzo de la novela de José Díaz-Fernández titulada precisamente El blocao leemos que sus protagonistas, que ya llevan cinco meses esperando el relevo, reemplazaron a unos salvajes barbudos que habían pasado año y medio en el fortín. Parece una exageración, pero Díaz-Fernández era veterano de la guerra de Marruecos y su novela no es por lo demás una narración fantástica. Los rifeños que estaban afuera iban y venían, se reemplazaban, descansaban, y siempre frescos acechaban un descuido de los sitiados. A veces, sobre todo si conseguían cortarles los suministros, no tenían más que esperar a que se volvieran locos de sed y salieran para aniquilarlos. Era la misma técnica que ya habían probado con éxito los beduinos de T. E. Lawrence con los blocaos turcos que defendían la ruta de kaba. En el blocao había dos objetos más importantes que todos los demás: el reloj que estaba colgado en la pared principal y servía para saber cuánto faltaba para el relevo, o para el convoy que traía el correo y las provisiones; y una lata de petróleo donde los hombres hacían sus necesidades. Cuando la lata se llenaba había que salir a vaciarla, operación que daba una deseada oportunidad a los rifeños. Si el que la sacaba caía y la lata se quedaba fuera, el siguiente que sintiera la necesidad tenía que salir a recogerla. Y la lata siempre estaba bien vigilada por los tiradores que les rodeaban.
Pero lo cierto es que aquellos desdichados, con medios precarios y en condiciones infrahumanas, acabaron ganando aquella guerra. ¿Cómo sucedió el milagro? Después de los desastres, las tácticas mejoraron, y algunos jefes parecieron aprender algunas lecciones. También mejoró algo el armamento, y además ocurrió que Francia, que había asistido desde una neutralidad estupefacta al hundimiento español en Melilla, sintió también la amenaza de la República del Rif y se sumó a la tarea. Pero lo que acabó decidiendo fue la pasta de la que estaban hechos aquellos hombres, que habían sido enviados con todas las desventajas a una guerra injusta y absurda. Pronto se vio que los españoles también eran capaces de sufrir los asedios, la sed, las enfermedades. Los británicos y franceses que conocieron las condiciones en que se batían los soldados españoles se admiraban de que pudieran aguantarlas. Algún extranjero que combatió en el Tercio se quejaba de que reinaba el desorden y faltaba constancia, porque los españoles lo mismo podían estar luchando veinticuatro horas seguidas que pasarse las siguientes veinticuatro durmiendo, sin preocuparse de asegurar lo que habían ganado. Pero como diría el general Despujol, por encima de todo llamaba la atención lo obedientes, pacientes, disciplinados y honrados que resultaban aquellos campesinos arrancados de sus familias para combatir en el Rif. Con un poco de instrucción, y un poco de orden y claridad en las cabezas de sus jefes, bastaba para que pudieran plantarles cara a los diablos rifeños.
Afirma Gonzalo de Reparaz, cuyas curiosas tesis geopolíticas ya casi nadie recuerda, que Africa, "el Africa Mediterránea, o mejor bereber, empieza en el Pirineo, verdad científica que agravia a la necedad triunfante en la escuela de la desorientada nación hispana". Según él, esa Africa se extiende hasta el Atlas y muere en el Sáhara, en el punto justo donde empieza la tierra de la sed. Invoca en justificación de su tesis la para él inequívoca raíz bereber de muchos toponímicos peninsulares: Uarga (hay un río Uarga o Uerga al sur del Rif), Arán, Andorra, incluso Ebro e Iberia (de i-ber). Afirma que nada debe avergonzarnos de esa herencia, teniendo en cuenta que el océano al que se asoma la civilización occidental es el Atlántico (que viene también del bereber Atlas). Y añade que la naturaleza bereber de la Península Ibérica no fue alterada por los romanos, ni por los godos, ni por los conquistadores "europeizantes" posteriores que protagonizaron lo que se dio en llamar Reconquista. Según él, esta última marea norteña supuso para la Península "un proceso de degeneración, sin capacidad de crear una clase directora apta para aprovechar el escenario magnífico de su actuación histórica". Ese escenario sería el de la gran nación bereber hispanomauritana, de los Pirineos al Atlas, con el Estrecho de Gibraltar como centro y Córdoba como la capital ideal. Sostiene Reparaz que si Pirineo y Atlas, reconociendo su centro gibraltareño, hubieran acertado a permanecer unidos formando "la nación natural", habrían dominado "la principal arteria del Globo, especie de Calle Mayor terráquea". Cómo esa nación no pudo finalmente consolidarse es para Reparaz la no escrita historia de una gran tragedia. Pero no sin cierto sentido del humor, a la hora de buscar las causas del infortunio les echa las culpas a dos animales: el camello, venido de Arabia, que hizo que los nómadas triunfaran sobre los bereberes sedentarios, restándoles posibilidades de consolidarse como nación; y el cardenal Cisneros, que expulsando a los moriscos y tomando Orán obligó a la Berbería a aliarse con los turcos y a ponerse para siempre enfrente de sus hermanos españoles.
Ironías aparte, es posible que las teorías nacionalistas de Reparaz estén hoy un poco pasadas de moda. Sin embargo, siempre he pensado que en la guerra de Marruecos se enfrentaron gentes que se parecían en muchas cosas. No sólo porque España pueda ser bereber o porque los rifeños puedan proceder de la Península Ibérica (de donde sin duda, por cierto, venían muchos de los habitantes de la zona de Tetuán y Xauen, descendientes de los moriscos expulsados). Les unía, además, la dureza de sus vidas: a nadie se le oculta que no era mucho mejor la que llevaban en aquella época las gentes del campo castellano, extremeño o andaluz. Y como los rifeños, los españoles eran orgullosos e indisciplinados, pero sabían soportar la adversidad y contra ella eran capaces de un sacrificio ingente. Puede que aquella guerra fuera tan terrible y larga precisamente por eso. Porque cruzamos el Estrecho y en aquellos montes como los de Almería, en aquellos llanos como los de Ciudad Real y sobre aquellos matorrales que huelen como los de Málaga nos enfrentamos a nosotros mismos. No les pasó a los franceses, no podía haberles pasado a los británicos ni a los alemanes. Era un cáliz que nos estaba reservado.
7. Alhucemas
Al fin la carretera se separa del Nekor y enfila hacia Axdir. Por toda esta zona, bastante llana, abundan las explotaciones agrarias de aspecto boyante. Se percibe la proximidad del mar y hay bastante tráfico. Rebasamos el desvío del aeropuerto, llamado sugestivamente "Cáfe du Rif". Alhucemas está cerca. Al fondo se divisa ya la bahía, y en ella el Peñón, esa delirante posesión española. Hemos decidido que mañana nos acercaremos por allí con más tiempo y menos cansancio. Ahora estamos tan agotados, después de toda la jornada trotando por las carreteras del Rif, que sólo queremos llegar al hotel cuanto antes. Por eso cruzamos Axdir sin detenernos. El pueblo, que se ha desarrollado mucho, no parece tener gran atractivo, salvo la parte que da hacia la costa, que también reservamos para mañana.
Pasado Axdir, la carretera se encarama al acantilado donde los españoles, después de tomar el reducto de Abd el-Krim, levantaron la ciudad que llamaron Villa Sanjurjo (en honor a uno de los militares que dirigieron el famoso desembarco). Hoy los marroquíes la llaman Al-Hoceima, nombre que nosotros hispanizaremos como Alhucemas. La ciudad se asienta sobre un relieve irregular, asomándose al filo mismo del acantilado. Es bastante grande, tiene la categoría de capital de provincia y esta tarde hay en ella muchísimo movimiento. De hecho, es la primera ciudad del Rif en la que nos vemos envueltos en un atasco en toda regla. A la entrada está el consabido letrero de bienvenida a los emigrantes, y por las matrículas advertimos en seguida que ellos son los responsables de esta actividad excepcional. La ciudad tiene el aire de un lugar de vacaciones, con todas las cafeterías abiertas y mucha gente que pasea relajada por las calles. Además de los emigrantes, Alhucemas es un destino apreciado para el turismo interior marroquí.
Buscamos el hotel que tenemos reservado. Nos han asegurado que es el mejor de Alhucemas, pero su aspecto, una vez que conseguimos superar el atasco y llegar hasta él, no resulta prometedor de lujos asiáticos. Hamdani se ofrece a comprobar cómo son las habitaciones. Se nos hace un poco violento cuestionarlas, pero él dice que lo normal es que se pueda ver si el hotel merece la pena y si no buscar otra cosa. Va a hacer su exploración y vuelve al cabo de un rato con la impresión de que el hotel es demasiado caro para lo que ofrece. Propone que busquemos otro. Por un lado estamos cansados y lo único que nos apetece es entrar en este hotel, sea como sea (no somos delicados y el precio es más que asequible para el bolsillo español). Por otro tenemos curiosidad por lo que nos pueda conseguir nuestro conductor. Tras deliberar, le autorizamos a buscar otro hotel.
Lo que sigue es una peregrinación interminable, durante la que descartamos otros tres alojamientos, y que concluye al fin en un hotel que está enfrente del primero. Hamdani dice haberse asegurado de que las habitaciones son decentes y están limpias. Y no es nada caro. De hecho, cuando nos dice el precio nos parece ridículo. Propre, et pas cher, insiste Hamdani. Nos dejamos guiar por su criterio. Éste será el ritual en cada uno de los sitios a los que lleguemos con Hamdani. Siempre descartaremos el hotel caro que traíamos reservado y él nos buscará otro, propre y pascher. Conseguiremos dormir por menos de mil pesetas, en lugares muy modestos, pero efectivamente limpios. Terminaremos por maliciarnos que Hamdani llega con el encargado del hotel a algún tipo de arreglo que le permite a él pasar la noche gratis. No nos importa. Si podemos echarle esa mano, está bien que lo hagamos, y de paso nos alojamos en lugares bastante más estimulantes que los hoteles para turistas. Éste de Alhucemas, por ejemplo, es poco más que una fonda, y el hombre que lo regenta un tipo muy delgado de unos cincuenta años y aspecto sospechoso. Nuestras habitaciones están en un pasillo largo y oscuro. Al principio del pasillo hay un cuarto con una televisión en blanco y negro, y desparramadas en el sofá un par de mujeres en bata. Las habitaciones son grandes, están horrorosamente decoradas y tienen un baño pequeño en el que el suelo hace a la vez de plato de ducha. Dejamos los equipajes y nos refrescamos someramente. Le hemos pedido a Hamdani que no guarde aún el coche, para dar una vuelta por la ciudad antes de que se vaya la luz. Devolvemos las llaves al encargado, que nos pide que le dejemos los pasaportes. Consulto a Hamdani con la mirada. No me gustaría quedarme sin mi pasaporte de la Unión Europea en mitad de Alhucemas. No tengo tanto espíritu de aventura. Hamdani menea la cabeza.
– Ningún problema. Como si lo llevara usted.
Confiamos, pues, en el taciturno gerente, y le pedimos a Hamdani que nos acerque a la playa. Salimos de la calle principal y bordeando una gran plaza peatonal nos dirigimos hacia el mar, o hacia donde debe de estar el mar, porque desde Alhucemas el mar sólo se ve cuando se llega al borde del acantilado. No resulta fácil alcanzar este punto, y mucho menos abrirse paso en la carretera serpenteante que baja hasta la playa. Está llena de coches con matrículas europeas y de paseantes que invaden la calzada con parsimonia. Son casi to dos muy jóvenes y una buena parte, tanto ellos como ellas, van vestidos con ropa occidental, pantalones e incluso shorts. Pero algunos de ellos visten gandoras de color marfil resplandeciente y bastantes de ellas elegantes chilabas de colores vivos. Por el aire con que las llevan, es como si vistieran de fiesta. Entre estos chicos europeizados, como en general en el ambiente de la juventud urbana marroquí, la ropa tradicional se reserva para casa y para momentos especiales.
En la playa, una vez que conseguimos llegar hasta ella, hay un poco menos de bullicio, pero todo es estrecho, en el poco espacio que hay entre el acantilado y el agua, y el único sitio de que disponemos para aparcar lo vigila un hombre que en seguida pide su estipendio. Hamdani le dice que no nos vamos a separar del coche. Aun así el otro insiste. Nuestro conductor se enfada y trata de sacudírselo de encima, haciendo gestos indicativos de que el vigilante intenta estafarnos. El otro, un sujeto desgarbado y parlanchín, porfía. Por poder mirar la playa tranquilos acabamos claudicando. A estos vigilantes se les da un par de dirhams, cinco a lo sumo. A cambio de eso se tiene custodia asegurada, algo que parece necesario en cualquier ciudad de Marruecos, porque los vigilantes tienen licencia municipal y nadie deja de pagarles. Aunque se haya peleado con éste de Alhucemas, en ninguna ocasión en que nos alejemos del coche discutirá Hamdani la obligación de remunerar al individuo que acudirá invariablemente a exigir sus monedas.
El mar está como un plato y el horizonte algo brumoso en este atardecer de Alhucemas. Quedan pocos bañistas en el agua, que da la impresión de estar templada, casi caldosa. A esta playa los españoles la llamaban Cala Quemada, pero en los letreros que hoy conducen hasta aquí se la denomina, con un misterioso cambio de género, Plage Quemado. No es demasiado grande, y está casi toda ella ocupada por un club y unos bloques bajos de apartamentos. Desde ellos, a juzgar por la placidez del ocaso, debe de poder disfrutarse de unos bellos amaneceres. La gente que viene a pasear por aquí busca la sensación de abandono y paz que producen las quietas aguas de la bahía, que también proporcionan el primer frescor de la jornada. Es probable que nadie se acuerde mucho ya de los fundadores españoles de la ciudad, y menos aún de quienes desembarcaron en esta misma playa un lejano día de septiembre de 1925.
Es difícil, en mitad de esta tarde indolente y voluptuosa, representarse aquel infierno. Cuentan que Cala Quemada hubo de tomarse cueva a cueva, por la feroz resistencia de los hombres de Abd el-Krim. En la cumbre de Morro Viejo, el farallón que ahora tenemos enfrente, quedó aislada una partida de rifeños que sabiéndose cercados resistieron hasta morir, bajo el fuego de artillería y las bombas de mano de los españoles. El general Goded, jefe de la columna atacante, refiere que en una de las cuevas que ahora vemos ante nosotros encontró a un caíd (oficial) muerto, con su fusil y su Corán al lado. La escena le conmovió tanto que se guardó el Corán del caíd de recuerdo.
Hoy los descendientes de aquel caíd pueden pasear junto a las aguas grises de la bahía, bajo las primeras luces de la ciudad que los vencedores colgaron del acantilado para proclamar su poder. De aquellos invasores sólo queda el nombre de la playa, como un resto exótico, y una fisonomía urbana que emparenta a Alhucemas con las ciudades españolas de los años cincuenta. Pero también esto está desdibujado. Ni siquiera hay demasiada gente que hable español en Alhucemas, aunque todavía es posible oírlo por las calles y leerlo en algún letrero. Al parecer, muchos de los que lo entienden deben el conocimiento más a la televisión que a una herencia de aquella época. Todas las ambiciones y fantasías por las que aquí murieron tantos hombres se han esfumado y hoy son otros los sueños y los afanes. Hoy los nietos y los bisnietos de los antiguos beniurriagueles se marchan con rumbo norte, para volver sólo de verano en verano con las manos llenas de las migajas de la opulencia europea. Pero ésta es su tarde y están en su casa. Siempre es bueno tener un sitio al que volver, de eso no cabe duda. Respiramos la brisa del Mediterráneo y miramos hacia arriba, como hacen muchos. La silueta de la mezquita principal de Alhucemas, que a su constructor debió de placerle asomar al mar, sobresale como un pastel de nata ribeteado de menta por encima del acantilado. Es una imagen limpia y hermosa, la de la sencilla mezquita blanquiverde contorneada de luces.
Volvemos a subir hasta la ciudad y la recorremos de este a oeste, atravesando primero el centro y siguiendo luego lo que debía de ser el trazado de la carretera general. Después de subir y bajar algunos toboganes llegamos hasta el extremo más occidental de Alhucemas. Hamdani se aparta de la carretera y callejea hasta que desembocamos en una plaza sin salida. No está asfaltada y la forman unos edificios de viviendas de cuatro o cinco alturas. Es un barrio cualquiera de la ciudad, con la gente sentada en los portales y los chavales correteando de un lado a otro y alargando bajo la luz solar moribunda un anárquico juego de pelota. El aire es denso y huele intensamente; ni mal ni bien, sino a ese olor a vida que tiene a veces el verano y que todos hemos sentido alguna vez en nuestra infancia. Es imposible no acordarse de cuando era uno el que le arreaba patadas a la pelota, en un barrio que tampoco era tan diferente. Hace veinticinco años, todavía había muchas plazas sin asfaltar en las ciudades españolas. Este trozo de vida de Alhucemas se ofrece a nuestros ojos mientras nuestro conductor da conciertos apuros la vuelta. Celebramos habernos extraviado, si es que eso ha sido. Apuramos la imagen cotidiana como una de esas valiosas piezas recónditas y casuales que depara el viaje.
Con la anochecida las paredes blancas de Alhucemas se vuelven grises y azuladas, con reflejos de ámbar pálido. Deshacemos el camino y al pasar junto a una teleboutique (locutorio telefónico) le pedimos a Hamdani que pare para llamar a España. Las madres siempre quedan preocupadas cuando sus hijos salen por el mundo (mucho más si van al tercero), y a los tres nos viven por fortuna las madres. De mi madre se encarga por los dos mi hermano. Yo llamo a casa y compruebo que no sólo las madres se inquietan. Por alguna razón consigo conectar y termino antes de que Eduardo y mi hermano hayan logrado establecer comunicación. Eso me da unos minutos para charlar con Hamdani y echar un vistazo alrededor. Enfrente hay un hospital y un cuartel medianamente grande. A la puerta hay una oficial elegante y espigada y un par de soldados con subfusiles rusos bastante antiguos. Vuelve a sorprenderme ver a una mujer fuera de la tradicional posición subalterna de la mujer musulmana, desempeñando además su papel con bastante firmeza y con completa naturalidad.
En el locutorio tiene lugar mientras tanto una escena interesante. Una mujer muy rubia y de ojos azules, acompañada por un marroquí, hace una llamada a larga distancia. Intento entender qué está diciendo, pero no es francés ni inglés ni alemán y no consigo enterarme. Todos los marroquíes que están en el locutorio o en las inmediaciones la atraviesan con la mirada, desde los niños hasta un par de hombres bastante viejos. Cuando termina de hablar sale con su acompañante, perseguida por los ojos de todos. La europea va con los suyos apuntados al suelo y ostensiblemente incómoda, por no decir intimidada. Al menos me parece de pánico la mirada que se cruza con la mía durante una fracción de segundo. El marroquí que la acompaña, en cambio, marcha muy sonriente y se muestra solícito con ella. Suben los dos a un BMW de matrícula holandesa y se pierden calle abajo. Pienso en el amoroso coraje de la holandesa al venir a visitar a la familia de su novio en Alhucemas, donde es la primera extranjera que nos hemos encontrado.
Regresamos al hotel. Hamdani nos deja en la puerta y se va a guardar el coche en un garaje que le ha dicho el gerente que hay a dos calles de allí. Como todavía es relativamente pronto, decidimos dar un paseo a pie por el centro. Quedamos citados con Hamdani a las nueve y media, para darle tiempo a cambiarse y descansar un poco. Sigue llevando el traje y la corbata y recuerdo que apenas ha dormido la noche pasada. Pero mientras esté el coche en circulación, no abandonará por nada del mundo su compostura. Está claro que se trata de una especie de prurito profesional.
El paseo a pie por las calles de Alhucemas resulta muy agradable. El ambiente es casi festivo, y de hecho nos tropezamos con un par de comitivas nupciales, bastante ruidosas y desenfrenadas. Ésta es época de casamientos, porque es en el verano cuando se reúne toda la familia, incluidos los que faltan durante el resto del año. A lo largo de nuestro viaje veremos muchos más cortejos, perfectamente reconocibles, porque para las bodas como para otras celebraciones, los marroquíes son auténticamente aparatosos.
Nos mezclamos entre el gentío. Ahora no somos objeto de una atención tan fija como la que hemos despertado en otros lugares, aunque continuamos sin ver a ningún otro extranjero, salvo algunos chicos rubios (y también alguna chica) que van mezclados con grupos de chicos marroquíes, quizá sus compañeros de escuela en Europa. Puede que la oscuridad ampare nuestra diferencia, o que nos beneficie el hecho de que éste sea un sitio más grande. La corriente humana, a la que nos abandonamos perezosamente, nos acaba conduciendo a la plaza, una enorme explanada hacia la zona del mar que está literalmente tomada por la multitud. Predominan los jóvenes, entre quince y veinte años, pero hay paseantes de todas las edades. Todos están revueltos en una especie de alegre desbarajuste, como de verbena de barrio. Hay puestos de chucherías, guirnaldas, y altavoces que despiden chirriantes los ritmos de la música del país.
Al fondo de la plaza divisamos una caseta bastante ancha, como de treinta o cuarenta metros, y razonablemente profunda, en la que reina una misteriosa efervescencia comercial. Cruzamos la plaza hasta allí y me meto en tre los ansiosos compradores. Para mi asombro, en la caseta no hay más que libros. Algunos están en francés, y puedo comprobar que se trata de libros de historia de Marruecos, de sociología, religiosos y algo de literatura.
Muy pocos son de autores europeos, entre los que me encuentro con Verlame y con algo tan singular como Lá bas, ese notable libro maldito del extravagante libertino J. K. Huysmans. Pero la mayoría de los libros, y también los que suscitan un mayor entusiasmo, están en árabe. Aunque del árabe puedo identificar malamente algunas letras, mi vocabulario es casi nulo, por lo que me quedo sin saber de qué tratan todos esos libros que a mi alrededor espulgan y manosean decenas de compradores. Cada tanto se retira uno con seis o siete presas. No es ningún secreto que Marruecos tiene un índice de analfabetismo que no resiste comparaciones con los del mundo civilizado, pero me cuestiono si alguna vez he visto en España que un puesto de libros despertara este fervor. Sospecho que muchos de los compradores son emigrantes, y que los libros en árabe tienen tanto éxito por la dificultad que habrá para encontrarlos en Holanda o en Bélgica. Imagino a uno cualquiera de ellos, sentado junto a la ventana en una tarde de invierno de la fría Europa, pasando de izquierda a derecha aquellas páginas donde se dejan leer las letras y las palabras de la lengua en que aprendió a escuchar su corazón.
Pero puedo imaginar más. Puedo verlos allí, en los tristes países del Norte, haciendo los trabajos que nadie quiere hacer, comprando de segunda mano los coches que otros desechan, sintiendo la desconfianza y la desaprobación de casi todos. Si es natural en cualquiera añorar la tierra, y en cualquier rifeño idolatrar la suya, estas gentes obligadas a vivir durante casi todo el año en lugares tan lejanos y distintos deben de sentir una desolación tan intensa como el júbilo que ahora se percibe en todos ellos. Aquí son los héroes, sienten el calor de los suyos y de la tierra y hasta se les envidia por sus coches usados. Aquí pisan fuerte y se sienten tranquilos y poderosos. Sobre todo tranquilos. Este aire es el que respiran a gusto sus pulmones, y este vocerío y esta anarquía transeúnte los impulsos que dan equilibrio a sus espíritus. Tan rotunda es su felicidad que resulta contagiosa, porque sólo por el roce con ellos uno participa de un estado de extraña exaltación. Hay que tener en cuenta que en Marruecos el roce es mucho. En la caseta de los libros todo el mundo choca con todo el mundo, nadie se aparta al paso de otro ni esquiva a aquéllos entre los que pasa. Casi llegan a restregarse, desconocedores de la aprensión europea frente al contacto físico con extraños.
Es una rara bendición poder beneficiarse subrepticiamente de esta euforia de los emigrantes retornados en la plaza de Alhucemas. Y quizá sea ilegítimo que nosotros disfrutemos de esta fiesta, en nuestra condición de europeos, pero nadie nos lo impide, ni se nos echa en cara nuestra intrusión. Caminamos entre la muchedumbre absorbiendo las luces, los sonidos, los olores, los ademanes, las miradas. En un determinado momento, nos damos de bruces con otros cuatro europeos. El gesto que llevan en la cara es a la vez de desconcierto y de fascinación, y sus ojos están tan abiertos que parece que vayan a saltárseles de las órbitas. Cabe suponer que nosotros ofrecemos parecido espectáculo. Y lo grandioso es que aquí no pasa nada excepcional, sólo son unos cientos de personas que vuelven a casa de vacaciones y que salen a pasear por la plaza. No alcanzamos a averiguar qué es lo que lo convierte en una sensación tan cautivadora. Pero nos dejamos cautivar, simplemente, y mientras nos dirigimos de vuelta al hotel comprendemos que nunca olvidaremos esta noche, en la que el azar ha querido que conozcamos el breve éxtasis de esta ciudad de desterrados.
En la recepción del hotel nos espera Hamdani, charlando calmosamente con el gerente. Al vernos recobra alguna rigidez, pero ha cambiado los zapatos por sandalias y el traje y la corbata por una camisa de manga corta de aspecto informal. Coge nuestros pasaportes de manos del gerente y nos los reparte. El otro, que ahora parece un poco más simpático, nos pregunta si hemos disfrutado de nuestro paseo. Respondemos que sí, y a eso sigue una breve conversación. Le preguntamos si es de aquí, a lo que asiente, y si recuerda la época española, a lo que también dice que sí. Por su edad, esto era todavía Villa Sanjurjo cuando él nació. Resulta difícil hacerle decir más. Cuando tratamos de saber si entiende español afirma primero con la cabeza y luego hace oscilar ante sí su mano extendida. Así así. No se atreve a decir una sola palabra. Apunta en francés que los viejos sí hablan.
La cena la tomamos en un restaurante al aire libre, en la plaza donde también está la estación de autobuses. No es un sitio muy ventajoso, porque nos viene el humo de los escapes y los alrededores están llenos de desperdicios. En cualquier caso, la higiene urbana corriente en Marruecos tiene poco que ver con la europea. La gente arroja con desparpajo la porquería al suelo, y en general no parece que nadie se ocupe de barrerla. Pedimos pollo asado, tortilla a las finas hierbas y cocacola. Comida caliente y bebida embotellada, como manda el manual del turista juicioso. No está mal.
Sobre el tapete de hule del restaurante, Hamdani nos cuenta algo de su vida. De 1975 a 1986 sirvió en el ejército en el antiguo Sáhara español, donde estuvo en una unidad de helicópteros. Le gusta el desierto, aunque dice que es duro vivir allí, y más sometido al régimen de vida militar. Su familia es de Marrakech y está casado, sólo una vez. Nadie tiene dinero para varias mujeres, salvo los ricos, asegura Hamdani, y tampoco le atrae la idea, aunque lo autorizara el Profeta. Desde que está casado, dice, no mira a las filles, porque eso es para la juventud. Tiene tres hijas. Ha recorrido todo Marruecos como conductor, y nos habla de alguna de las zonas que en su opinión merece la pena ver. Sobre uno de nuestros mapas va señalando con su índice oscuro diversos lugares, cuyos solos nombres, pronunciados por él, invitan a visitarlos: Uarzazat, Zagora, Todra, Ar-Rashidía. Elogia especialmente los oasis del Tafilalt: Erfud, Rissaní y Merzuga. Se le nota la querencia desértica, porque la línea que puede trazarse uniendo todos estos puntos se mantiene siempre próxima al borde del Sáhara. Algunos de estos sitios son oasis aislados a los que se llega tras un día de viaje por pista de tierra, pero nos asegura que hay hoteles con todas las comodidades. Los marroquíes sienten una fuerte atracción hacia el lujo material, y por extensión hacia los hoteles y casas que lo tienen, incluso aunque no sea mucho para el paladar europeo. Para Hamdani, la combinación de esas ventajas (aire acondicionado, antena parabólica, piscina, etc.) con el emplazamiento en mitad del desierto parece constituir el máximo placer concebible. Por si eso fuera poco, nos dice que las arenas del oasis de Merzuga hacen andar a los paralíticos, y que muchos europeos acuden a tomarlas y acaban quedándose allí y casándose con muchachas marroquíes.
La conversación sobre el desierto encuentra un apoyo entusiasta en Eduardo, que nos cuenta algunos de sus recuerdos de Mauritania: los estrambóticos controles militares, el viaje de cientos de kilómetros con la suspensión del todoterreno a punto de quebrarse, o el tuareg que les conducía y que cuando las cosas se ponían feas murmuraba estoicamente bismillah (que significa "en el nombre de Dios", pero también podía interpretarse en aquel contexto como "sea lo que Dios quiera"). Los ojos se le iluminan a mi amigo al hablar de los amaneceres y las noches del desierto, o al describir el aspecto de las calles de Nuakchott de madrugada, llenas de gente tumbada al raso para huir del calor.
De vuelta al hotel, entre el jaleo de alguna celebración nupcial que promete prolongarse hasta más allá de la medianoche, se mezcla en nuestra mente esta evocación del desierto lejano con todas las impresiones de nuestro pri mer día en el Rif. Poco después dejamos caer la cabeza sobre la almohada. Yo lo hago a oscuras, sin preocuparme de comprobar la blancura de la sábana, precaución que sí toma Eduardo para inferir, según nos contará al día siguiente, que la suya conserva el rastro de un durmiente anterior. Qué más da. Dormimos profundamente, sin sueños. Ya hemos soñado bastante durante el día.
Jornada Tercera. Alhucemas-Xauen
1. La bahía
Despertamos temprano, con los ruidos de la calle. También ayuda el escozor de los brazos, el cuello y las piernas. Pese al derroche de crema protectora, estamos abrasados. En mi caso, lo peor es el brazo derecho, que el día anterior he llevado alegremente fuera de la ventanilla. Gracias al efecto combinado del sol y del aire ha adquirido un inquietante color carmesí y su temperatura es un par de grados superior a la del resto. Nos aseamos con los escasos medios que el hotel proporciona, aunque en su honor resulta forzoso consignar que el agua caliente es rápida y abundante.
Tomamos un buen desayuno, con café (fuerte y amargo), zumo, pan y unos bollos macizos bañados en un tosco chocolate. Desayunamos en el café que hay al lado del hotel, en la terraza que tiene dispuesta sobre la estrecha acera frente al trasiego ya notable de la calle. A nuestro alrededor, como siempre, unos cuantos marroquíes silenciosos nos observan. De dos en dos o de tres en tres, se demoran ante su té con hierbabuena y miran pasar la vida por delante de ellos, sin demasiado deseo aparente de intervenir.
Retrocedemos hacia Axdir. Nuestra intención es bajar a la playa frente al Peñón de Alhucemas, para acercarnos al mar. Tomamos una carretera que lleva al Club Méditerranée, un complejo turístico vallado y oculto por una frondosa arboleda. En nuestra ingenuidad pretendemos incluso entrar en él y servirnos de su carretera para llegar a la playa. Pero el vigilante nos indica que no podemos pasar. Por más que Hamdani se esfuerza en tratar de convencerle, alegando que sólo queremos tomar unas fotografías del peñón, el vigilante se muestra inflexible. Iba correctamente uniformado, como sin duda gusta a las solteronas francesas que vendrán a solazarse a este lugar, y observa con desdén nuestra indumentaria. Sus abuelos habrían inspirado terror a las solteronas francesas de su época; él cuida de que nada turbe la paz de las de la suya.Con eso consigue comer mejor que sus paisanos. Nada tenemos nosotros que reprocharle.
La alternativa es tomar un camino de tierra, o más bien de arena, que rodea el complejo y lleva hacia la parte no acotada de la playa. No parece aconsejable para el coche, así que dejamos a Hamdani junto a él y nos encaminamos a pie. Es temprano pero el sol ya castiga, y durante la breve caminata celebramos haber tenido la precaución de bajar con nosotros una botella de agua. Aparte del calor, el paseo resulta grato. Los olores, el ruido de las chicharras, el suave aire del mar. Hacia atrás se ven los montes pelados y amarillos, y sobre uno de ellos la torre delgada y blanca de una mezquita. Un hombre viejo vestido de chilaba blanca sube con un borriquillo. Llegamos a la playa.
En la playa, bastante ancha, no hay arriba de veinte personas. Eso sí, cuenta con un chiringuito completamente equipado. Su megafonía arroja al aire, a todo volumen, vieja música de los Bee Gees. De frente, sobre la apacible superficie del Mediterráneo, podemos ver los triángulos de los veleros con los que los felices huéspedes del club contiguo distraen su ocio. Más allá, como una estampa anacrónica, se divisa la solitaria fortaleza en que España convirtió hace siglos el islote que sobresale en medio de la bahía. Gracias a unos prismáticos y al teleobjetivo de una de nuestras cámaras, conseguimos verlo con mayor detalle. Los paredones naturales han sido continuados con murallas de piedra, hasta completar una plataforma elevada de unos cuarenta o cincuenta metros de altura. Sobre ella se asientan una veintena o acaso una treintena de edificios encalados, entre los que sobresale una torre rectangular. A la derecha de esa torre hay un mástil muy alto, y en la punta ondea la bandera roja y gualda, deslumbrada bajo el sol de África.
España ocupó el imponente pedrusco en 1673 y mantiene de forma más o menos legítima su soberanía sobre él desde 1767, año en que el sultán se lo entregó oficialmente para ser utilizado como presidio a cambio de un apoyo coyuntural contra los otomanos. Las defensas naturales y artificiales de la fortaleza, unidas a su situación aislada en medio del mar, a unos dos kilómetros de la costa, la hicieron casi inexpugnable. Incluso en los días oscuros de las campañas contra Abd el-Krim el peñón tuvo guarnición española, con lo que se daba la paradoja de que Alhucemas, el objetivo inalcanzable por tierra, se ofrecía constantemente a los ojos de las tropas que soñaban con invadirla. Y al revés, los beniurriagueles vigilaban todo el tiempo el peñón. Hacia 1890, mucho antes de que la guerra comenzara en serio, tenían permanentemente cien hombres apostados en la bahía para prevenir cualquier desembarco de los españoles. Los barcos de la Armada se acercaban por allí a aprovisionar y también en misión de reconocimiento, pero después del desastre debieron ser más cuidadosos. El 19 de marzo de 1922 el buque Juan de Juanes fue hundido por los rifeños, utilizando un cañón capturado a los españoles. Durante los años siguientes, el peñón fue frecuentemente machacado por la artillería enemiga, que estuvo a punto de echar abajo sus muros.
Desde el peñón miraban esta playa, y esta playa, y más allá de ella Axdir, sobre los montes que ahora tenemos a nuestra espalda, eran el corazón del enemigo. Ningún español podía poner aquí los pies, salvo si estaba desarmado y sometido al capricho de los inclementes beniurriagueles. La primera excepción de esta clase fueron los quinientos y pico prisioneros de Monte Arruit, que pasaron aquí su cautiverio de dieciocho meses, haciendo trabajos forzados para los rifeños. De ellos se salvaron trescientos y pico, contando una cuarentena de civiles, de los que a su vez una treintena eran mujeres y niños. Llama la atención que aquellos guerreros sanguinarios, que cortaban sus órganos a los soldados y se los metían en la boca para que se asfixiaran, fueran capaces de respetar la vida de treinta y tantos niños y mujeres y devolverlos a Melilla. Habría merecido la pena escuchar lo que tuviera que contar cada uno de esos prisioneros, después de vivir el pánico, la dureza de su prisión y el desenlace inimaginable del regreso a casa. Nos ha llegado al menos el testimonio de uno de ellos, el sargento Francisco Basallo, un curioso héroe que organizó la atención sanitaria a los enfermos y heridos y que dejó sus experiencias reflejadas en unas Memorias del cautiverio. En ellas refiere las privaciones de los españoles y las extorsiones continuas de quienes los custodiaban. Por hablar sólo de los que estuvieron después del desastre en Axdir, principalmente jefes y oficiales, cabe reseñar que al general Navarro le hicieron pasar las navidades de 1922 encadenado y atado a un poste como un pe rro. Poco antes le habían obligado a acarrear piedras para construir garitas bajo el fuego de artillería que hacían los españoles desde el peñón. A fin de aumentar el escarnio, los rifeños solían tocar la Marcha real mientras humillaban a los españoles. El general y los oficiales se hacinaban en un habitáculo mísero y oscuro, y las condiciones de los soldados y los civiles en los campos de internamiento de Ait-Kamara fueron todavía más duras. En definitiva, si no los mataron a todos, fue por la esperanza de obtener el rescate que finalmente se pagó por ellos. Más adelante habría otros muchos prisioneros españoles en Alhucemas, e incluso llegó a convertirse la referencia al lugar en una broma que los oficiales se gastaban entre sí cuando las cosas se ponían apuradas. Cuenta Mola que en una de esas situaciones comprometidas le dijo un colega:
– Como esto siga así, nos veo cavando trincheras en Axdir.
Mientras paseamos por la playa, viendo a nuestra derecha el mar y a nuestra izquierda las áridas colinas de la tierra de los beniurriagueles, recuerdo lo que fue aquella breve república independiente que aquí tuvo su capital. Después de la espectacular victoria de Annual, Mohammed ben Abd el-Krim disipó totalmente la desconfianza que inspiraba a su propia gente, debido a la larga colaboración que había tenido con los españoles. Además de ese sentimiento de recelo, debía cuidarse de las eternas intrigas del Rif, que ya en 1919 habían acabado con Abd el-Krim padre, muerto al ingerir unos huevos envenenados en casa de un rifeño que le había hecho gran festejo (varios historiadores afirman que la muerte le sobrevino por causas naturales, y que la versión del envenenamiento se inventó por razones políticas, pero los hijos del difunto sostenían que era cierta). Aunque la victoria lo volvía todo más fácil, Abd el-Krim aplicó su talento y su conocimiento de sus compatriotas. Sabía que el amor al líder era una pasión efímera en estas montañas, e instauró rápidamente un despotismo impla cable. Así consiguió extender su poder en los años siguientes a todo el Rif y al Yebala, desbancando en esta última zona al Raisuni, que la había dominado durante dos décadas. El 1 de febrero de 1923 Abd el-Krim se proclamó emir (príncipe), y más adelante, aunque él lo negaría furiosamente, se le llegó a atribuir la intención de proclamarse sultán. Sus detractores decían que ese propósito le había hecho inventarse una ascendencia que lo emparentaba con Omar Jatab, el tercer califa, sin tener en cuenta que en efecto había nacido dentro de la fracción de los Ait Jatab de Beni-Urriaguel (una familia que supuestamente procedería de Hedjaz, en Arabia). Y se le criticaba que se hiciera llamar sidna ("nuestro señor", como el sultán), pero consta que la mayoría de los rifeños, como los españoles antes de que se convirtiera en su más odiado enemigo, lo llamaban simplemente Si Mohand. Lo que en todo caso es cierto es que fue el primero en establecer un orden firme y duradero en el Rif, y que los impuestos que en su nombre se exigían se pagaban puntualmente (lo que nunca había pasado con los del sultán). A ello contribuyó sin duda la crueldad que no se privó de ejercer, por ejemplo en el Yebala, donde para escarmentar a los caídes insumisos y desalentar a quienes quisieran imitarles hizo que los castrasen delante de sus mujeres. Pronto fue tan odiado como amado, y los atentados que sufrió le persuadieron de la conveniencia de mantener siempre secreto su paradero. Pero no aflojó. Se permitió incluso reformas en las costumbres, con el inequívoco propósito de introducir algo de orden en su pueblo, al que sabía desorganizado y anárquico por naturaleza: obligó a los hombres a calzarse y afeitarse, hizo efectiva la oración cinco veces al día, prohibió el Rif y los blocaos domésticos que muchos rifeños levantaban en los aduares para defender su derecho a vivir a su antojo. Cuando los españoles le derrotaron, según Woolman, se encontraron con que les había hecho el trabajo de sometimiento, y se limitaron a suplantar con su propia autoridad la del depuesto emir. Así, irónicamente, vino a ser Abd el-Krim quien cumplió la siempre ardua tarea de integrar el levantisco Rif en el territorio del Majzén.
La forma que le dio a su creación, la República del Rif (o Yammahiriya Rifiya), se estableció sobre el modelo de las naciones modernas. Tenía su propia bandera, de color rojo brillante, con un rombo blanco en el centro y dentro del rombo una media luna y una estrella de seis puntas de color verde (la estrella, por cierto, era de seis puntas, como las estrellas de las divisas de los oficiales españoles, y no de cinco como la estrella del imperio jerifiano). Acuñó su moneda (el riffan) y disponía de un gobierno, una cámara de ochenta representantes y un ejército regular. Mantuvo relaciones con partidos comunistas europeos (singularmente el francés de Doriot), pero a la vez con importantes grupos empresariales británicos y alemanes. Toda una constelación de agentes y espías se movía alrededor de la república rifeña: Walter Harris, corresponsal del Times en Tánger; Hacklander, agente de los alemanes Mannesmann; los británicos John Arnall, Gordon Canning y Percy Gardiner, del Servicio Especial del Almirantazgo, que tenía conexiones con los alemanes a través de Hacklander. Sus intenciones eran a veces humanitarias, y en ese sentido trabajó sobre todo el Rif Committee, impulsado por Canning, una especie de grupo de apoyo de la rebelión ante organismos internacionales, que hizo gestiones ante la Cruz Roja, en Ginebra, para que los combatientes rifeños tuvieran atención sanitaria (sin éxito: la Cruz Roja nunca reconoció a la República del Rif el estatuto de beligerante, y jamás le prestó la menor asistencia). Pero en general, los planes de todos estos aventureros estaban menos claros. Hacia la primavera de 1924 el yate de bandera británica Silver Crescent, con el capitán Gardiner a bordo, atracó en esta misma bahía. Después de las negociaciones que la comisión que viajaba a bordo sostuvo con el emir, el buque Sylvia, con base en Gibraltar, efectuó un desembarco de municiones. Según otras fuentes, el Sylvia, un navío de buen porte, hizo múltiples viajes a Alhucemas entre 1922 y 1924, transportando suministros diversos, combustible y armamento procedente de los sobrantes de la Primera Guerra Mundial. Se afirma que Abd el-Krim otorgó a los británicos concesiones mineras a cambio de 300.000 libras esterlinas. Esa suma debía ingresarse en la cuenta corriente del propio Abd el-Krim en un banco francés. El hierro del Rif, que entre 1914 y 1918 había servido para alimentar la Gran Guerra europea (España, neutral, exportaba por igual aquel hierro a ambos bandos, con pingües beneficios para el conde de Romanones y sus socios), alimentaba ahora una nueva contienda sobre suelo marroquí. Incluso cabe imaginar que los fusiles de segunda mano que recibía Abd el-Krim estuvieran fundidos a partir de hierro extraído en su día de las funestas minas del Uixán.
Muchos años después, en El Cairo, al ser consultado sobre sus tratos económicos con los británicos y los alemanes, Abd el-Krim no los desmintió rotundamente. Parece que los británicos intrigaban contra Francia, que los alemanes maniobraban en favor de sus importantes intereses comerciales y que Abd el-Krim se prestó con cierto candor al juego de unos y otros sin obtener grandes rendimientos. Las 300.000 libras nunca llegaron a ingresarse en su cuenta, y cuando Francia entró en guerra abierta con él los británicos se apartaron prudentemente. La política europea en África permitía pequeños enredos y travesuras, pero nunca colisiones frontales entre las grandes potencias coloniales. En un memorándum de diciembre de 1924, el inglés Chamberlain reconocía que había que dejar que Francia pacificara Marruecos y ayudase a España a sofocar la rebelión del Rif. El desarrollo de la aviación restaba importancia estratégica a Gibraltar: para los intereses de Su Graciosa Majestad, empezaba a resultar más peligrosa la existencia de ese miniestado rebel de en el norte de África que la consolidación de Francia al otro lado del Estrecho. El contrato de Gardiner con Abd el-Krim quedó roto. El líder rifeño comentaría amargamente que los ingleses se habían cambiado de chaqueta. Siempre los había recibido con afecto y honores en Axdir, incluso se daba con cierta frecuencia al placer (uno de los pocos que se le conocían) de fumar cigarrillos ingleses. Pero Abd el-Krim pagaba aquí su ingenuidad en asuntos internacionales. Creer que Gran Bretaña perjudicaría seriamente a Francia era una muestra de ignorancia de los vínculos que existían entre las dos potencias, algunos de ellos más que poderosos. Francia estaba endeudada hasta las cejas con Gran Bretaña por los gastos de la Primera Guerra Mundial, y aunque la deuda nunca llegaría a restituirse, no era precisamente interés de los británicos arruinar a Francia.
Sin embargo, entre 1924 y comienzos de 1925, Abd el-Krim se encontraba en lo más alto de su poder. Reinaba indiscutido sobre el Rif y el Yebala, había forzado una sangrienta retirada española de Xauen, un segundo desastre de dimensiones comparables al de Annual, y hasta los españoles se le acercaban con ofertas económicas para obtener concesiones mineras. Aparte de los barcos británicos, también fondeaba de vez en cuando en Alhucemas el Cosme y Jacinta, el yate del financiero vasco Horacio Echevarrieta, que según las malas lenguas hacía a la vez de mediador para el Gobierno español y para sus socios alemanes. Los apuros de España eran tan notorios que el barón Wrangel, jefe de un ejército de 100.000 rusos blancos de Crimea, huidos de los bolcheviques y a la sazón en busca de empleo, postuló el uso de sus soldados como fuerza expedicionaria en el Rif. Primo de Rivera no accedió, alegando que la Constitución prohibía el estacionamiento de tropas extranjeras en territorio español. Pero el refuerzo no habría venido nada mal. El cuartel general de Abd el-Krim en Alhucemas, entre estas mismas colinas, estaba poderosamente fortificado. La república rifeña tenía un ejército regular de 7.000 hombres y un número de irregulares de harka que podía alcanzar diez veces esa cifra. Este ejército, dividido en mejalas (divisiones), tabores (regimientos) y mías (compañías), estaba mandado por caídes (oficiales) experimentados, muchos de ellos antiguos regulares al servicio del ejército español, como el caíd Buhut. El jefe supremo del ejército era el hermano de Abd el-Krim, Mhamed, verdadero cerebro gris de las campañas. Aquel antiguo alumno de preparatorio en la Escuela de Ingenieros de Minas de Madrid se reveló en numerosas ocasiones como un estratega y un táctico muy superior a los generales españoles. También servían bajo la bandera rifeña algunos europeos, entre ellos desertores españoles y franceses y algún aventurero más que notable. Había un tal Otto Noja, especialista alemán en explosivos, un tal Walter Heintgent, médico noruego, y hasta un capitán serbio que instruía a los artilleros rifeños. Sus enseñanzas resultaron tan eficaces como llenas de audacia. La precisión de la artillería rifeña (desconcertante para el enemigo) se basaba en una técnica simplísima: acercar lo más posible las piezas al objetivo.
Pero el personaje más espectacular de todos aquellos europeos enrolados al servicio de la República del Rif era el alemán Joseph Klemms. Hijo de un rico marchante de vinos de Düsseldorf, su peripecia merece capítulo aparte. Abandonó la casa de su padre en pos de una cantante a la que siguió hasta París. Tras convertirse sucesivamente en traficante de alfombras en Oriente, espía de Alemania en Marruecos, calavera impenitente en la Riviera y Turquía y legionario en la Legión Francesa, desertó, abrazó el Islam y se casó con varias muchachas bereberes. Aprendió los dialectos rifeños y encabezó harkas contra Francia. Antes de atacar los puestos franceses, se infiltraba en ellos vestido con su viejo uniforme legionario, para descubrir sus puntos débiles. Con un alfiler clavaba papelitos en la frente de sus víctimas. Era su firma. En los papelitos escribía siempre las palabras "el Hadj alemán" (Hadj o mejor Haches el título del musulmán que ha peregrinado a La Meca). En 1923 se ofreció a Abd el-Krim, como instructor de artillería y cartógrafo. Sus mapas fueron de decisiva importancia en la victoria de Xauen, y durante la ofensiva contra Francia redactaba octavillas en alemán incitando a desertar a sus compatriotas alistados en la Legión Francesa, con éxito en más de una ocasión. El final de Klemms, tras la derrota de los rifeños, estuvo a la altura del resto de su historia. Denunciado ante los franceses por una muchacha despechada en Meknés, eludió la pena de muerte al precio de servir ocho años en un batallón disciplinario de la Legión.
Al margen del auxilio más bien anecdótico de estos estrafalarios colaboradores, la fuerza material del ejército rifeño estaba casi exclusivamente en sus fusiles y en los cañones robados al enemigo. Sólo contaban con un pequeño barco de guerra y tres aviones, que los españoles capturaron intactos. Ni siquiera tenían una fuerza de caballería apreciable, aunque quienes la veían en acción quedaban invariablemente impresionados. Los rifeños, desgarbados en su caminar, resultaban de una gran elegancia como jinetes, y exhibían una puntería sobrenatural sobre sus duros caballos morunos. Cabalgando al galope, fuertemente aferrados a la silla de estribo corto y altos borrenes, eran capaces de hacer blancos pasmosos. Con parecida habilidad, y sin más instrumento que sus fusiles, consiguieron organizar una rudimentaria defensa antiaérea, a base de concentrar el fuego de una veintena de armas sobre un determinado punto. Así interceptaron no pocos aviones españoles y franceses. La lección la aplicarían cuarenta años después los vietnamitas, contra los helicópteros norteamericanos. Todas estas artes eran otros tantos símbolos de la voluntad febril de resistencia que sostuvo durante cinco años aquella república, y que según su líder no tenía que ver con el fanatismo religioso, aunque él mismo hubiera profundizado durante su juventud en Fez en las fuentes coránicas (siguiendo la doctrina de su maestro el-Kitani) y aunque en alguna ocasión, sobre todo al final, invocara la yihad como banderín de enganche. En los primeros años de la república, declaraba Abd el-Krim a un periodista europeo: «Cuando se me reprocha hacer la guerra santa, se comete un error, por no decir algo peor. Los tiempos de las guerras santas han pasado; ya no estamos en la Edad Media ni en los tiempos de las Cruzadas. Nosotros queremos simplemente ser y vivir libres y no estar gobernados por nadie más que por Dios. Tenemos un vivo deseo de vivir en paz con todo el mundo y de tener buenas relaciones con todos, porque no nos gusta hacer matar a nuestros hijos. Pero para llegar a esa meta deseada, a realizar esas aspiraciones, a conquistar en fin esa independencia, estamos dispuestos a luchar contra el mundo entero si es preciso». El indomable espíritu rifeño, ésa era y sería siempre su mejor y más temible arma.
Pero Abd el-Krim no era un suicida y mucho menos un irreflexivo. Y se rodeó de consejeros que tampoco lo eran. No muchos, a decir verdad, y todos muy próximos. En 1925, cuando se vio obligado a tomar las graves decisiones que precipitarían su fin, sus asesores eran su circunspecto hermano Mhamed, su cuñado Mohammed Azerkán, marido de su hermana predilecta, y el segundo de éste, Mohammed Cheddi. Mhamed era jefe del Gobierno, además de comandante supremo del ejército. Azerkán ostentaba el cargo de ministro de Asuntos Exteriores. Cheddi, además de oficiar como segundo de Azerkán, era general del ejército. Siempre maravilla pensar que aquel puñado de brillantes rifeños que fueron capaces de poner en jaque a dos potencias como España y Francia, y a sus respectivas y experimentadas gerontocracias, fueran tan jóvenes. Abd el-Krim, el mayor de todos, tenía cuarenta y tres años en 1925. Mhamed contaba treinta y tres años, Azerkán, treinta y seis, y Cheddi, que era el consejero favorito de Abd el-Krim, sólo veinticinco. Quizá fuera en parte la arrogancia de su juventud la que decidió a los jefes rifeños a atacar a Francia en 1925, abriendo el tercer frente que sumado a los del Rif oriental y el Yebala terminaría suponiendo su perdición. Pero tampoco dejaba de haber razones para esa maniobra. Lyautey había iniciado movimientos en su frontera norte, que era la frontera meridional del Rif, porque veía en la república rifeña un peligroso "foco de ilusiones". Los franceses ocuparon la zona de Beni-Serual, con lo que privaban a los rifeños de su granero de la cuenca del río Uerga. Abd el-Krim quiso negociar, pero los franceses respondieron militarmente y fusilaron a una docena de caídes de los Beni-Serual. Éstos pidieron ayuda y una yihad contra Francia a la república rifeña. Nadie sino Abd el-Krim podía ser el caudillo de esa yihad. Al final fueron tantas las presiones que comprendió que su prestigio y el de la joven república estaban en juego. Siempre había dicho que una guerra con Francia le parecía inconcebible, salvo que Francia atacara, y que su único enemigo era España. Los sucesos de Beni-Serual dieron al traste con eso. A mediados de abril de 1925, los rifeños lanzaron un durísimo ataque contra los franceses en toda la línea del río Uerga. Aniquilaron los puestos enemigos y en pocos días llegaron a treinta kilómetros de Fez y sitiaron Uazzán.
El terrible verano de 1925, con temperaturas de hasta 54 grados, fue una prueba infernal para los franceses. Lyautey fue destituido como jefe militar y se envió a Pétain, filo y brutal estratega de la Gran Guerra, para que asumiera el mando de las tropas. Las circunstancias eran tan alarmantes que el nuevo jefe pidió refuerzos urgentes. La situación de los españoles no era mucho mejor, y ambas potencias se acercaron a Abd el-Krim con intención de negociar. Le ofrecieron autonomía política, amnistía general, ventajas comerciales y el respeto de su poder militar. Lo único que no se reconocía era el Estado rifeño. Abd el-Krim calculó que estaba en posición de obtener más, y rehusó. Con ello venía a reproducir la respuesta que ya había dado en el verano de 1923 a una aproximación anterior por parte de España. En aquella ocasión Mohammed Azerkán había escrito una carta cuyas espléndidas razones seguían pareciendo válidas a los rifeños:
El Gobierno rifeño, constituido sobre bases modernas y leyes civiles, se considera independiente tanto política como económicamente y abriga la esperanza de vivir libre como vivió durante siglos, al igual que todos los demás pueblos. Estima que debe tener, antes que cualquier otro Estado, el dominio de su territorio, por lo que considera al partido colonial español como un usurpador y sin el menor derecho a sus pretensiones de extender su protectorado al gobierno del Rif. El Rif no ha aceptado ni aceptará nunca ese protectorado; lo rechaza. Se compromete a gobernarse por sí mismo, esforzarse por obtener el pleno reconocimiento de sus derechos legítimos, que son indiscutibles, a defender su independencia total por todos los medios naturales, formulando su protesta ante la nación española y sus intelectuales, que tenemos la certeza de que reconocen la razón que nos asiste en nuestras reivindicaciones racionales y justas, antes de que el partido colonial empujara a verter la sangre de sus hijos, para satisfacer ambiciones personales y reclamar derechos imaginarios, al tiempo que servía intereses ajenos. Si ese partido se juzgara a sí mismo vería en su fuero interno que está equivocado; verá en breve plazo que ha causado la pérdida de su país por inmiscuirse en la colonización, sirviendo únicamente su propio interés. Su deber es el de poner remedio a la situación antes de que sea demasiado tarde.
El Gobierno rifeño protesta, además, ante el mundo civilizado y la humanidad contra cualquier acto hostil que venga del partido colonial español y declina su responsabilidad por todas las posibles pérdidas de vidas y bienes […].
El Gobierno del Rif lamentará en sumo grado que el partido colonial persista en su actitud agresiva, orgullosa y arbitraria. Figuraos un momento que sois vosotros los invadidos en vuestros propios hogares por un extranjero que pretende dominaros y hacerse dueño de vuestras vidas.?Os someteríais a ese conquistador sean cuales fueren los derechos y las pretensiones que alegase? No dudo ni un instante de que lo combatiríais con todas vuestras fuerzas, hasta con vuestras mujeres, y no consentiríais convertiros en sus esclavos. Vuestra propia historia lo atestigua.
Pensad lo mismo del Rif, en el que todos sus hombres están firmemente convencidos de que sabrán morir en defensa de la justicia y la dignidad. Y no se volverán atrás de esta decisión hasta no ver que el partido colonial ha renunciado a sus malignos proyectos o hasta morir el último de ellos.
Cuando era un crío, Azerkán recogía colillas (o "puntos") por las calles de Melilla. Por eso los españoles le apodaban despectivamente Punto (y con menos inquina, Pajarito). Sorprende que aquel crío se convirtiera en un dialéctico tan conmovedor e impecable. Dos años después, en aquel verano de 1925, sus argumentos conservaban toda su belleza y rotundidad, pero algo había cambiado. La firmeza rifeña no tenía enfrente a la España renqueante de 1923, sino a un ejército mucho más experimentado al que se unían las fuerzas francesas. En total, medio millón de hombres, apoyados por aviones, barcos de guerra, carros de combate. Aquella maquinaria podía poner a prueba la palabra de la República del Rif. Y lo hizo. Mientras negociaba con los rifeños, Primo de Rivera, dictador desde hacía dos años y Alto Comisario en Marruecos, ajus taba con los franceses los detalles del ataque decisivo. Desde el incidente de los huevos legionarios en Ben-Tieb, se había hecho cargo personalmente de la guerra, que le urgía rematar.
Fue esta bahía de Alhucemas, justamente, el escenario del envite. No podía ser en otro lugar, y lo sabían los que atacaron y también los defensores. Alhucemas era y sería siempre el corazón del laberinto rifeño. Las maniobras de diversión que hicieron los invasores no engañaron a nadie, aunque la playa elegida para el desembarco, la de la Cebadilla, al noroeste de la bahía, era la peor guardada por los de Abd el-Krim. Después el caudillo lamentaría su imprevisión, al haber dejado a la tribu de los Bocoya la cobertura de aquel flanco por el que se deslizó finalmente el enemigo.
Con todo, el desembarco no fue un paseo militar. Los franceses dieron apoyo naval y mantenían la presión en el frente sur, pero la faena correspondió a los españoles, a fin de cuentas los responsables de la zona norte del Protectorado y en consecuencia de sofocar aquella recalcitrante revuelta. Los primeros en poner el pie en la playa después de un intenso bombardeo aéreo y naval, fueron los hombres del Tercio, con el coronel Franco a la cabeza. El ambicioso gallego fue el primer jefe que pisó la arena de Alhucemas, en la mañana del 8 de septiembre de 1925. A los pocos segundos de hacerlo, un obús estalló a su lado y le enterró por completo en la misma arena que acababa de hollar. Sus legionarios lo desenterraron con las manos. El coronel, ileso, retomó el mando del asalto. Otra vez había funcionado la baraka. En dos horas, los legionarios habían escalado los acantilados y a lo largo del día se consiguió desembarcar a 8.000 hombres y tres baterías, con pocas bajas.
Los rifeños contraatacaron en los días siguientes, pero los invasores estaban bien asentados y protegidos por la Armada y la aviación. Las baterías rifeñas sólo podían bombardear de noche, porque de día los aviones las localizaban y destruían fácilmente. El Tercio enfiló hacia Axdir, emprendiendo un largo viacrucis por los acantilados y las colinas de la bahía. Avanzaban de roca en roca y no más de unos centenares de metros por jornada, empleando toda la potencia de su armamento, gases venenosos y finalmente bayonetas y machetes. En lo alto de los montes a veces sólo quedaba un rifeño vivo, que seguía peleando hasta que lo remataban a bayonetazos. El 2 de octubre, los legionarios entraron al fin en Axdir. Se hicieron fotografías en la antigua casa de los prisioneros españoles y arrasaron a conciencia la casa del caudillo rifeño y la llamada (en español) Oficina, la sede del Gobierno, a la que prendieron fuego sin contemplaciones. En el incendio desapareció la biblioteca del emir, así como el proyecto de Constitución "moderna" que preparaba para su efímera república. Lo que no devoraron las llamas, fue saqueado. Todos los invasores querían llevarse algún recuerdo de allí. El día 3 la capital y ciudad natal de los hermanos Abd el-Krim ardía por los cuatro costados. Doce mil españoles victoriosos acampaban en Alhucemas. Se calcula que las bajas españolas fueron algo superiores a las rifeñas, pero el sueño del olvidado Silvestre se cumplía al fin. España había clavado su bandera en el corazón del laberinto y el Gobierno rifeño se retiró hacia el sur, a Tamasint, mientras Abd elKrim se refugiaba al oeste, en Targuist.
En la playa de Alhucemas, junto a la valla que defiende la intimidad de los huéspedes del Club Méditerranée, es todavía hoy posible imaginar el paisaje en el que se desarrollaron aquellos combates. No hay demasiadas construcciones sobre las ásperas elevaciones que dominan la playa ni en las inmediaciones de ésta. Los españoles levantaron su ciudad en lo alto de los primeros acantilados que conquistaron sus soldados y volvieron la espalda a la semiplanicie de Axdir, que recordaba a los beniurriagueles los días de la república rebelde. Estas mismas playas, donde ahora chapotean un puñado de chavales largos y delgados como juncos, volvieron a conocer un desembarco en 1958, esta vez dirigido por el entonces príncipe heredero y hoy rey Hassan. El objetivo, como en 1925, era reprimir la inveterada insumisión de los rifeños, pero en este caso para forzarles a reconocer la autoridad del reino alauita. También aquel desembarco fue exitoso, aunque sólo hasta cierto punto. La tierra de Beni-Urriaguel ha registrado siempre la tasa más alta de abstención en las votaciones que organiza el Gobierno marroquí, y el rey Hassan sobrevivió milagrosamente a un buen número de atentados urdidos por militares de origen rifeño. En la sangre de los herederos de Abd elKrim sigue latiendo el deseo ancestral de vivir en república, como sus fieros antepasados.
Abd el-Krim nunca volvió a ver el horizonte azul de Alhucemas. Sí estuvo a punto de hacerlo su hermano Mhamed, pero mientras aguardaba en Rabat a trasladarse le sobrevino la muerte, el 17 de diciembre de 1967. Sus restos fueron enterrados con todos los honores en Axdir, frente al mar que él y su hermano contemplaban mientras soñaban con doblegar a los orgullosos europeos de quienes eran aventajados discípulos.
El mar está hoy quieto y los europeos siguen en Alhucemas. Su permanencia está hoy representada de forma bastante dispar. Por un lado, el petulante club de vacaciones francés que tiene acotada la mejor zona de la playa; por otro, la excéntrica fortaleza que mantiene la bandera española ondeando sobre el peñasco de la bahía.
Como entonces, como siempre, es Francia la que se reserva el mejor pedazo. Le Maroc utile.
2. Alhucemas-Targuist
Abandonamos la tierra de los beniurriagueles rumbo hacia el oeste. La jornada de hoy nos llevará a través del Rif occidental, de cuyas bellezas paisajísticas hemos podido recabar diversa noticia. Si entre Alhucemas y Melilla el terreno es de una aridez casi invariable, entre Alhucemas y Xauen se encuentra el paisaje de alta montaña y los reputados bosques de cedros, bajo los que conspiraron los rebeldes rifeños desde los tiempos del Mizzián hasta los de Slitán, el último caudillo derrotado por los españoles en 1927. También sabemos que este recorrido, con Ketama como estación central, atraviesa el corazón de la principal actividad económica del Rif, la producción de hachís. Estamos advertidos de la alta probabilidad de controles policiales y cabe prever que entre control y control nos salgan al paso una legión de traficantes dispuestos a ofrecer la mercancía. Según las guías para turistas, en los estrechos recodos de las carreteras de montaña los rifeños cortan a veces el paso a los viajeros y les obligan a comprar el hachís. Algunos hablan de que los traficantes y los policías actúan en combinación, para sacar el dinero a los incautos europeos y recuperar después el valioso género. Sea cual sea la verdad de todos estos cuentos de terror, lo que sí nos merece consideración es que Hamdani insiste en que lleguemos a Xauen antes de que caiga la noche.
La carretera transcurre paralela al valle del río Guis, y desde Axdir pasamos en primer lugar diversos pueblos de inequívoco nombre bereber: Ait-Yusuf, Ait-Kamara. Al leer este segundo nombre, me es inevitable tener un recuerdo para los soldados y civiles españoles que aquí sufrieron cautiverio después del desastre de 1921. Según el sargento Basallo, cronista y organizador del servicio sanitario que hizo posible que muchos de ellos volvieran, las condiciones en que vivieron aquellos compatriotas fueron terribles. A los hombres, casi todos enfermos de paludismo, disentería o tifus, les obligaban a hacer de bestias de tiro en la conducción de cañones. El propio Basallo y dos de sus ayudantes fueron salvajemente azotados por una insignificancia, y otros fueron ejecutados con pretextos igualmente nimios. Antes de repartir el rancho a los españoles, los rifeños daban de comer a los perros, para los que también reservaban una ración más generosa. Otra de las diversiones de los cabileños consistía en vejar los cadáveres insepultos de los soldados caídos. Los hombres tiraban al blanco sobre los cuerpos descompuestos y las mujeres defecaban sobre ellos. Las mujeres españolas prisioneras, casi todas esposas o familiares de los empleados de las minas, fueron compradas en lote por el responsable del campamento, que se divirtió atando y después violando a aquéllas que le parecieron más apetecibles. Curiosamente, aquel tipo, llamado Si Hammú, solía llevar de la mano a una niña española llamada Mariquita, a la que trataba con gran ternura y afecto.
Gracias a los suministros de la Cruz Roja y, en menor medida, a los alimentos proporcionados por los propios rifeños a precios desorbitados, aquellos desdichados pudieron sobrevivir en Ait-Kamara durante dieciocho meses. La ausencia de médicos la suplió el propio Basallo, que curaba y operaba como Dios le daba a entender, alternando esa inspiración divina con puntuales consultas por correspondencia al oficial médico del peñón de Alhucemas. El audaz sargento trataba las infecciones, amputaba miembros gangrenados, intervenía ojos enfermos, extirpaba tumores. A una mujer le rebanó un tumor con una cuchara someramente desinfectada, y la mujer se salvó. Sus habilidades curativas fueron reclamadas incluso por los rifeños. Una de sus intervenciones más comprometidas consistió en amputarle un brazo destrozado por un cañonazo al hijo de un notable. Lo hizo sin anestesia y con un irrigador de agua caliente con sublimado por todo medio aséptico. A los quince días el herido estaba curado. El sargento fue también requerido en cierta ocasión para dirimir quién era el responsable de la infertilidad de un matrimonio. Basallo, que sabía que la mujer sería repudiada si la declaraba estéril, se limitó a tomarle a ella el pulso y después de examinar al marido concluyó con toda firmeza que él era el responsable de la falta de descendencia, "por falta de microbio fecundante".
Uno de los episodios más conmovedores que refiere Basallo en sus memorias es el del enterramiento de los cadáveres españoles que se pudrían al sol ante la indiferencia de los rifeños. Basallo consiguió que les enviaran palas y azadas desde Melilla y obtuvo el permiso de sus captores para sepultar aquellos restos. Él solo enterró los 36 cuerpos que habían quedado abandonados sobre la playa de Sidi Dris, adonde llegaban los convoyes de socorro. Los hombres de Abd el-Krim solían tirotear con especial delectación aquellos cuerpos, para intimidar a los españoles que venían en esos convoyes. En total Basallo y sus hombres enterraron unos 700 cadáveres. Entre ellos, Basallo reconoció con dolor a algunos antiguos camaradas, y también a los comandantes Benítez, de Igueriben, mutilado y destrozado, y Velázquez, de Sidi Dris, en parecida o peor condición. Buscó con ahínco al general Silvestre, pero no le encontró por ninguna parte. Según Basallo, se distinguieron especialmente como enterradores los soldados de la brigada disciplinaria y el cabo Horacio Correa, que besaba a todos los cadáveres en la frente, o en lo que les quedaba de ella, antes de enterrarlos. Quizá fuera un gesto inútil, pero su hermosura le hace merecer a aquel cabo que su nombre se recuerde. Sobre todo, cuando son tantos los nombres recordados de quienes no hicieron nada digno de memoria.
A partir de Ait-Kamara, la ruta nos lleva entre montañas que se suceden sin interrupción hasta la costa por la tierra de los Bocoya. El extremo occidental de esa costa lo señala la posesión española del peñón de Vélez de la Gomera, unido al continente por un angosto istmo. La fortaleza de ese peñón también siguió siendo española durante la rebelión rifeña y en ella se vivieron momentos singulares, más singulares quizá que en Alhucemas porque la distancia al enemigo era mucho menor. Los moros que habían vivido con los españoles los insultaban desde la playa en español y los españoles respondían a los insul tos en árabe. Recibían los refuerzos por mar, por el único lado del peñón que no podían batir los rifeños. Los legionarios se escurrían por la noche y escalaban con cuerdas las paredes de la fortaleza. Pero hemos dejado a un lado esta visita, que nos habría supuesto otro ameno interludio a la orilla del mar, para seguir la ruta interior hacia Targuist. El paisaje empieza a ser aquí menos árido que en el Rif oriental, aunque resulta siempre agreste. En esta región menudean los aduares, desparramados por las montañas.
Merece la pena describirlos. Son conjuntos de cinco o seis edificios planos y cuadrados, de adobe, con una especie de patio central, también cuadrado, que es visible a través del hueco que se abre en el techo. Están rodeados por una multitud de chumberas, algunas higueras, olivos, almendros y frutales. A veces la densidad de la vegetación es tan grande que parecen pequeños oasis que rematan los montes. En ellos se tiene buena sombra, y en el interior de cada casa, hoy como hace ochenta años, habrá seguramente una habitación siempre limpia y dispuesta para acoger huéspedes. También tendrán las paredes encaladas y el piso de tierra impoluto, porque la casa es el orgullo del rifeño. Lo que hoy ya no se ve es el pequeño fortín que muchos tenían en los viejos tiempos, desde el que cada aduar se convertía en una posición militar si hacía falta. Seguramente por eso los españoles los atacaban y bombardeaban sin clemencia. Como cuenta Barea en La ruta, poniéndolo en labios de un oficial de artillería, sobre los aduares se cañoneaba a bulto, sin apuntar, "igual que se le tira una piedra a un perro". La mayoría de las veces, sin embargo, lo que había en los aduares eran mujeres y niños, cuya muerte no hacía más que enfervorizar los ánimos antiespañoles de los rifeños y enconar su lucha. Cuando apuntaba a un español, el rifeño podía estar recordando la imagen de los hombres del Tercio trepando por la colina para saquear e incendiar su aduar natal. Y cuando apretaba el gatillo, lo hacía sin mi sericordia.
El paisaje de aduares se sucede hasta Targuist. Tras pasar BeniAbdalah y Beni-Hadifa la carretera atraviesa algunos de los más hermosos escenarios que llevamos vistos. Entre las montañas que vienen desde el desierto y llegan hasta el mar se abren valles y desfiladeros, siempre vigilados por el cogollo verde y marfil de un aduar colgado de las alturas. Debe de ser placentero amanecer en uno de esos aduares, salir de la casa y quedarse contemplando el panorama bajo el cielo azul intenso, en medio del silencio del Rif.
Esta cadena de valles y montañas es la barrera que separa Targuist de Alhucemas, y el recorrido que acabamos de hacer el mismo que debió de hacer Abd el-Krim, por primera vez derrotado, desde su tierra natal de Axdir hasta el que sería su último reducto. Targuist es hoy un pueblo bastante grande y de apariencia próspera, extendido a lo largo de un valle a orillas del río Guis. La cinta de agua del río brilla al fondo con la luz del sol y más allá de ella se alzan las estribaciones del más alto macizo montañoso del Rif, coronado por el Tidirhin, de casi 2.500 metros. La carretera pasa elevada junto a la llanura de Targuist. Nos detenemos y desde ella observamos este paisaje que fue casi el último paisaje rifeño que el vencido caudillo contempló. Mientras veía esas montañas, quizá mientras paseaba a orillas de ese río, comprendió que la apuesta había sido demasiado fuerte y que le había llegado el final.
Los días de Targuist fueron oscuros. Durante ellos, Abd el-Krim se desprendió rápidamente de su aura invencible y gloriosa. En noviembre de 1925, los españoles celebraron su triunfo invistiendo con grandes fastos en Tetuán al nuevo jalifa (gobernante nominal y títere de su parte del Protectorado) Mulay Hassan ben el-Mehdi. Los rifeños retrocedían en todos los frentes, y desde el aire los aviones españoles y los de la Escadrille Chérifienne (organizada por los franceses con pilotos mercenarios nortea mericanos al mando del coronel Sweeney) los bombardeaban sin piedad. En la primavera de 1926, Abd el-Krim pidió negociar. En abril se celebró la conferencia de Uxda, en la que los delegados rifeños llegaron a aceptar el desarme, la sumisión al sultán y la deportación de Abd el-Krim. Pero mientras tenían lugar las negociaciones, Abd el-Krim, momentáneamente repuesto en sus sueños guerreros, deliberaba con los suyos en los bosques de cedros de Ketama y les exhortaba a resistir hasta el último hombre. Él tenía 12.000 y sus enemigos más de medio millón. Según cuenta Woolman, para entonces había perdido a sus mejores elementos, y el jefe de sus servicios telefónicos era un chico de catorce años.
A comienzos de mayo Francia y España lanzaron un ultimátum para que los rifeños liberasen a todos los prisioneros. El ultimátum fue desoído y comenzó el mes terrible de Abd elKrim. Entre el 8 y el 10 tuvo lugar la batalla de Ait-Hishim (colina de los santos), al sudeste de Axdir y a orillas del Guis, donde el general Castro Girona, a costa de fuertes pérdidas, consiguió exterminar prácticamente a los beniurriagueles. El 23 de mayo, los españoles entraron en Targuist; unos días antes, los hombres del coronel Pozas ganaban las ruinas de Annual, el lugar mítico donde Abd el-Krim había iniciado su ascensión. Los españoles no encontraron al caudillo en Targuist. Tuvo tiempo de huir y refugiarse en Snada, hacia el norte, en el corazón del territorio de los Bocoya, los mismos que le habían fallado en Alhucemas. Los suyos, los Beni-Urriaguel, ya eran historia. Pero alguien reveló el escondite de Abd el-Krim a los franceses, que bombardearon el pueblo (según otra versión, las bombas las tiró un hidroavión Dornier Wal español que hizo una incursión casual por allí). Temiendo ser asesinado por los suyos, que ya no veían en él al líder victorioso, o ser capturado por los españoles, que deseaban vengarse desde aquel ya remoto julio de 1921, ordenó liberar a los prisioneros y se entregó a los franceses, no sin antes obtener garantías sobre su seguridad y la de su familia. "Es hora de partir", admitió, con lágrimas en los ojos, antes de salir de su reducto de Snada. Abatido sobre su caballo, como un antiguo guerrero derrotado, pero protegido aún por cincuenta miembros de su guardia personal, distinguibles por sus turbantes verdes, fue al frente de los suyos al encuentro del coronel francés Corap, al que se rindió. Luego achacaría su infortunio a la voluntad divina: "Dios, que me alzó, me ha derribado". Los notables rifeños que luchaban del lado de los franceses, y que hasta hacía no mucho le habían temido, le mostraron el más ostensible de los desprecios. Uno de ellos, un tal Medboh, ni siquiera quiso verle. "Qué me importan los perros vencidos", exclamó ante el ofrecimiento de un oficial francés. Era el 27 de mayo de 1926. Ese mismo día, los prisioneros españoles liberados llegaban a Targuist. Quedaban un centenar de soldados (ningún oficial), dos mujeres y cuatro niños. Todos los que no podían andar habían sido expeditivamente fusilados.
Abd el-Krim siempre había dicho que los rifeños resistirían hasta el final, y muchos de sus hombres, durante los cinco años precedentes, cumplieron con aquella consigna. Pero él prefirió salvarse y salvar a todos los miembros de su familia. También dicen los malévolos que salvó unos 250.000 dólares. Sin duda era demasiado inteligente para aceptar el destino que tantos combatientes rifeños habían sufrido sin rechistar. Los franceses no le trataron mal, porque le respetaban como jefe militar y porque les halagaba haber sido sus captores. Llevaron a Abd el-Krim y a su familia a Taza y después a Fez, salvándoles de los españoles y de los rifeños resentidos. Los españoles, rabiosos porque se les hubiera escapado en sus narices aquel odiado adversario, después de haber liquidado a los suyos y haberle cercado con una sangrienta ofensiva, reclamaron a los franceses que se lo entregaran para hacerle pagar sus crímenes. Los franceses se negaron, alegando haber dado su palabra de protegerle. Debieron de encontrar cierto placer en hurtar a los españoles el desahogo de la venganza. Todo lo que éstos pudieron hacer fue confiscar las posesiones de Abd el-Krim, y restituir a sus dueños originarios las que él había confiscado durante su gobierno. Muchos beniurriagueles se pasaron en seguida a los españoles, y fueron de inestimable ayuda contra los que seguían resistiendo y negándose a creer que Abd el-Krim hubiera podido entregarse. Los españoles dieron incluso altos cargos a algunos generales rifeños. A mediados del verano de aquel decisivo año de 1926, la resistencia sólo continuaba en el Yebala y en algunos núcleos aislados del Rif.
Abd el-Krim pasó varios meses en Fez. Allí le dijeron que se le deportaría a la isla de Reunión, en el Índico, que se consideraba apropiada para él por tener un clima semejante al del Rif. Los franceses le prometieron que su alejamiento no sería demasiado largo, y con esa promesa embarcaron él y los suyos en el Abda, en el puerto de Casablanca, el 2 de septiembre de 1926. Durante el viaje hacia Marsella, con las costas de Marruecos ofreciéndose ante sus ojos por última vez, el caudillo vencido declararía al periodista francés Roger Mathieu: "Yo he venido demasiado pronto, pero estoy convencido de que todas nuestras esperanzas se realizarán algún día". Consolado con esa convicción, y sin saber que nunca volvería al Rif Abd el-Krim embarcó dócilmente con toda su familia a bordo del Amiral Pierre, que lo llevaría desde Marsella al lejano exilio.
En Reunión recibió un trato deferente, una pensión de 100.000 francos anuales y una residencia propia, la villa Morhange, a pocos kilómetros de la capital de la isla, Saint Denis.
En aquella desvencijada casa colonial, en mitad de una finca de catorce hectáreas y un bosque de miles de bananos, viviría recluido diez años. En 1932, desde su encierro, el emir que había desafiado orgulloso el poder de España y de Francia escribió al presidente de la República Francesa en los términos más humildes que pudo emplear:
El exilio es duro, es el castigo más penoso que se me puede infligir. Tengo conmigo a mi madre, ya muy anciana, que no querría morir sin volver a ver su país natal y a sus hijas, mis hermanas, que quedaron allí. Mis esposas, cuyas familias están en Marruecos, mis hijos, los de mi hermano y los de mi tío, a los que he criado en el amor a Francia y a los que me empeño en dar una instrucción y una educación francesas… Vuestra Excelencia no querrá que estos seres, cuya inocencia es evidente, permanezcan en el exilio… Estaría por tanto infinitamente reconocido a Vuestra Excelencia y hacia Francia si tuvieran a bien examinar mi situación con benevolencia y justicia. Deseo volver al Marruecos francés o, si eso es imposible, viajar a Argelia o Túnez. Aun si fueran puestas a prueba, mi fidelidad y mi gratitud hacia Francia serán inquebrantables. Mis sentimientos de sincera lealtad no han variado jamás después de mi sumisión. Francia y Su Majestad el Sultán de Marruecos no tendrán más obedientes y leales servidores que yo, los míos y todos mis amigos.
Su petición no fue acogida, aunque a partir de 1936 el régimen de encierro y visitas se relajó algo y le trasladaron a una residencia mejor acondicionada. El antiguo rebelde pasaba los días dedicado a la jardinería, la lectura y el estudio del francés, que nunca llegó, sin embargo, a dominar como el español. Sus hijos estudiaron en la escuela primaria y luego en el liceo francés de la isla. En el exilio conoció Abd el-Krim la proclamación de la República en España, que le causó gran alegría, y después la sublevación militar de 1936, que le dolió saber que contaba con el apoyo de tropas rifeñas. Incluso llegó a escribir a algunos notables del Rif para que no secundaran aquella causa. También vivió desterrado la Segunda Guerra Mundial, en la que se declaró leal a Francia. En 1943 ofreció al general De Gaulle el alistamiento de todos sus hijos y sobrinos en sus filas.
Abd el-Krim permaneció en Reunión hasta la primavera de 1947, un total de veinte años. Entonces los franceses le anunciaron que sería llevado a Francia, maniobra a la sazón ingeniada por el Gobierno de ese país para tratar de ensombrecer la popularidad de Mohammed V, que acababa de ser recibido en olor de multitud en Tánger. La madre de Abd el-Krim ya había muerto, pero su hijo no la dejó enterrada en aquella remota isla del Índico. Cuando los franceses le embarcaron en el carguero Katoomba, el 1 de mayo de 1947, el envejecido emir hizo que subieran a bordo el féretro con los restos de su madre, a la que esperaba poder sepultar algún día en el Rif. Aquel barco de pabellón australiano y tripulación griega le llevó a Adén y de ahí a Suez. En Suez subió a bordo una delegación del Comité de Liberación del Magreb, formada por varios activistas marroquíes y argelinos y dirigida por Habib Burguiba, el futuro presidente de Túnez. Al principio Abd el-Krim no quiso recibirles. Burguiba llamó a la puerta del camarote y pidió que les abriera, asegurándole que venían por su bien. Abd el-Krim, calmoso, respondió: "Cualquiera puede decir eso. Para empezar, ¿quién es usted?". Finalmente los recién llegados se ganaron su confianza y pasaron gran parte de la travesía hasta Port-Said en el camarote del antiguo caudillo. Los gendarmes franceses que lo custodiaban no creyeron que hubiera nada que temer, e incluso permitieron a la familia Abd el-Krim que desembarcara en Port-Said para dar un paseo por el muelle. Eran las cuatro de la mañana y todo estaba silencioso. De pronto, una turba de exaltados irrumpió en el muelle y rodeó rápidamente a Abd elKrim y a los suyos. Uno de los organizadores del complot, el marroquí Abd el-Jaleq Torres, gritó con su voz potente, que rasgó la madrugada: "¡Yahya Abd el-Krim!". Los gendarmes franceses acababan de perder su presa.
Desde entonces, Abd el-Krim vivió exiliado en El Cairo, bajo la protección del rey Faruk primero y de Nasser después. Desde su retiro egipcio fue una especie de santón para los movimientos de liberación nacional norteafricanos. Poco después de que escapara de los franceses, alguien le preguntó si volvería a comenzar la guerra del Rif. "Seguro, ahora más que nunca", respondió. Hasta el final de su vida consideró a Francia su única enemiga. Incluso abdicó en cierta medida de su aversión a los españoles, enmendando lo que había declarado cuando era el invicto emir del Rif. Puede que sintiera nostalgia de sus tiempos de escolar y periodista en Melilla, o que comprendiera que en aquel momento la única fuerza que impedía la independencia de Marruecos era Francia. En 1960 se entrevistó con Mohammed V en El Cairo, pero esa entrevista no tuvo como resultado que el emir volviera a su tierra. Hay quien dice que no aprobaba las estrechas relaciones entre Marruecos y Francia, pero tampoco se le insistió mucho en que regresara. Lo último que necesitaba la monarquía marroquí era la vuelta triunfal a su guarida del viejo león rifeño. El 6 de febrero de 1963, casi cuarenta y dos años más tarde que aquel general Silvestre que un día le había despreciado y al que él había machacado en Annual, Abd el-Krim, la pesadilla de españoles y franceses, el hombre que había venido demasiado pronto, moría dulcemente en su villa frente al Mediterráneo egipcio. Le había dado tiempo a conocer un mundo y unos acontecimientos que aquel pobre espadón con mostacho ni siquiera había llegado a imaginar, pero hubo algo que probablemente le envidió: a Silvestre, al menos, Alá le había concedido morir en el Rif.
Nos disponemos a abandonar Targuist, donde se apagaron los sueños de los dos más célebres caudillos marroquíes. Porque quiere la casualidad que también aquí viviera la desolación de la derrota el astuto Raisuni, el antiguo señor de Yebala, a quien los hombres de Abd el-Krim habían hecho prisionero y trajeron a Targuist para que se humillara ante el rival que había acabado con su poder. El Raisuni, viejo y enfermo, se negó a comer y pidió que le mataran. "El Raisuni nunca querrá ser un prisionero o un perro esclavo en el lugar donde antes reinó como un señor", les escupió a sus captores.
Hoy nos dirigimos precisamente hacia el Yebala, donde nos aguarda el recuerdo de aquel increíble personaje. Por ahora, dejamos atrás Targuist. Apenas diez años después de la caída del emir Abd el-Krim, el pueblo se había convertido en una guarnición española, cuyos habitantes zascandileaban alrededor de los acuartelamientos que les daban de comer. Antonio Acuña, diputado en las Cortes republicanas, la describía así: "Hay campamentos militares, como el de Targuist, con un batallón, una bandera del Tercio, un tabor de Regulares y una batería, rodeado de montañas en pleno Rif. Cualquier sublevación mora sería suficiente para que ocurriera algo parecido a Annual o Xauen. No se deben mantener guarniciones en sitios que no reúnan condiciones estratégicas. No se deben establecer unidades para alimentar ciudades, sino para prevenir cualquier rebeldía". El temor de Acuña no se cumplió, no hubo ningún Annual en Targuist. La única rebeldía en la que terminaron participando los rifeños fue la de la sublevación militar contra la República, de la que fueron valiosa fuerza de choque. Diez años después del colapso de su propia república en Targuist, cruzaban el Estrecho para acabar con la española. La historia tiene, a veces, esas extrañas y desafortunadas simetrías.
3. Targuist-Ketama
Desde Targuist continuamos hacia el oeste, y pronto nos encontramos en una auténtica carretera de montaña, rodeados de árboles. Son los famosos bosques de cedros, que se extienden por doquier. La tupida masa de árboles cubre todas las laderas y proyecta su sombra sobre los recodos del cami no. Podríamos pensar que estamos en los Alpes, si no fuera por el sol intenso y por el calor, que sigue siendo mucho. Por la ventanilla empiezan a entrar, sin embargo, rachas de brisa fresca. A medida que vamos ganando altura, y sobre todo en los tramos más umbríos, la temperatura se va haciendo incluso agradable. En el recorrido encontramos poco tráfico, pero en seguida nos topamos con los primeros controles de la gendarmería. Son menos relajados que los del Rif oriental. Nos escrutan minuciosamente y sacan múltiples y pormenorizadas explicaciones a Hamdani antes de dejarnos pasar. También nos tropezamos con gente que sale de pronto de la cuneta y agita ante nuestros ojos grandes paquetes. Alcanzo a entender lo que alguno de ellos nos grita. Son los anunciados vendedores de hachís, a los que Hamdani, hombre de orden, observa en silencio y sin alterar el gesto.
Salvo estas interrupciones, el viaje por los bosques de las estribaciones del Tidirhin resulta de una amenidad reconfortante; sobre todo, después de los duros secarrales que hemos atravesado hasta aquí. Hamdani lleva el coche siempre a buena marcha, pero sin forzarla hasta el extremo de in quietarnos. Aspiramos el olor vegetal que nos llega a través de las ventanillas abiertas y dejamos que suene alguna de las cintas que trajimos de España. En este momento le toca, por ejemplo a Mano Negra y su Ronde de Nuit::
Paris se meurt aujourd'hui
De s'être donnée a un bandit,
Un salaud qui lui a pris
Ses nuits blanches.
Es una de esas estúpidas cosas sabrosas de la vida, ponerse a recordar gracias a una canción las blancas noches de París en el corazón de los bosques rifeños. En cualquier caso, el intermedio no dura mucho. De Targuist a Ketama sólo hay 37 kilómetros. A los dos tercios del camino se corona un puerto de 1.500 metros desde el que se desciende, con el Tidirhin siempre a la izquierda, hacia la encrucijada de Ketama. Allí es donde la carretera que atraviesa de este a oeste el Rif, que es la que venimos siguiendo desde Melilla, se une con la llamada Route de l'Unité, que baja hacia Fez y comunica el antiguo Marruecos español con el francés.
El cruce se encuentra en lo más espeso del bosque. Ketama es en realidad un área bastante extensa, llena de campings y lugares de esparcimiento. En las inmediaciones del cruce abundan los comerciantes de hachís. Algunos son chavales de catorce o quince años, que blanden trozos fantásticamente grandes de material. Cuando se percatan de nuestra condición de extranjeros, lo que siempre ocurre tarde, por el camuflaje que en la distancia nos proporciona la matrícula marroquí de nuestro coche, llaman aparatosamente nuestra atención y casi salen al paso del vehículo, convencidos de que un trío de europeos que pasan por Ketama no puede tener otra finalidad que adquirir la mayor cantidad posible de la mercancía que ellos venden.
Dicen que en invierno no es infrecuente que en estos bosques de montaña nieve con cierta intensidad. No tiene nada de raro, porque desde hace un buen rato nos mantenemos siempre por encima de los mil metros. La imagen que entonces deben ofrecer las montañas de Ketama no puede estar más lejos de la imagen tradicional que los españoles tienen de Marruecos y del Rif (suponiendo que del Rif tengan alguna imagen). Y donde nieva sin falta todos los años, salvo que el invierno venga demasiado suave, es en la cumbre del Tidirhin, que se recorta gigantesco en el horizonte.
Algo que tampoco suele saberse es que los últimos combates de la campaña del Rif, librados en la primavera de 1927, tuvieron lugar bajo la nieve, justamente en estas montañas de Ketama. El 26 de marzo de ese año, el último grupo rebelde, al mando del morabito Slitán, atacó el puesto de Tagsut, en la vertiente sur del Tidirhin, y aniquiló a todos los regulares que lo defendían. Al día siguiente, los hombres de Slitán tendieron una emboscada a la columna española de 250 hombres que iba a reconquistar Tagsut, y también acabaron con todos. Furiosos, los españoles mandaron un contingente de 7.000 hombres a rastrear estos valles en busca de Slitán y los suyos. El 11 de abril, en medio de una fortísima tormenta de nieve, los rebeldes atacaron a los españoles que les acechaban. Entre ellos estaba el entonces coronel Mola, que siempre recordaría aquella salvaje batalla bajo la ventisca.
El ataque de Slitán fue una dura prueba para aquellos soldados, veteranos de la guerra de Marruecos, que bien pudieron maldecir la suerte que les había llevado a combatir lo mismo bajo el sol abrasador que bajo aquella nieve infernal. Después de la refriega, Slitán pasó con sus hombres al Marruecos francés y se perdió. Fue la última escaramuza, y la paradoja es que en aquel postrer episodio a los rifeños los mandara precisamente Slitán, un morabito. Abd el-Krim siempre diría que la influencia de estos santones musulmanes, que ganaban su prestigio mediante curaciones y supercherías, había sido nefasta y había impedido la consolidación de la República del Rif. Para el líder rifeño los morabitos eran unos fanáticos ignorantes que destruían el Islam y dificultaban con sus supersticiones el desarrollo moral de su pueblo.
Hoy Ketama es el destino por excelencia de quienes bajan al moro desde España para buscar el hachís.
Oficialmente es un negocio prohibido, pero los cultivos están a la vista de todos y nadie los estorba. Sería un suicidio económico para la región, y si se mira bien, nada es más legítimo que el intento de los rifeños de mejorar su vida con una mercancía que pueden producir ventajosamente y que los europeos tanto codician y tan bien les pagan. Ya que la única riqueza a la que pueden acceder es la que consigan atraer de más allá del Estrecho, tienen el derecho y el deber de intentar sacárnosla por todos los medios. Tampoco, si bien se mira, el hachís está entre las sustancias más peligrosas que se consumen en nuestros pueblos y ciudades. El problema es que algunos de los incautos españoles que se acercan por aquí terminan dando con sus huesos en las cárceles marroquíes. Y aunque las cárceles marroquíes han debido de ser bastante peores en el pasado, resulta dudoso que aún hoy constituyan una experiencia vital que nuestros aburguesados y blandos temperamentos europeos soporten fácilmente. Aunque sólo sea por eso, conviene desoír la llamada de los vendedores de Ketama.
Todavía nos queda un largo camino hasta Xauen, donde nos gustaría disponer de algún tiempo esta tarde. Así que dejamos atrás Ketama, con sus campamentos de vacaciones, sus cedros y su hachís a granel. Ahora que conocemos sus bosques, podemos completar y perfilar el recuerdo de aquellas últimas y ya olvidadas escaramuzas sobre la nieve, o de aquellos conciliábulos de los rebeldes rifeños en las sucesivas guerras, cuando en esta sombra acariciante se decidía la muerte de los desprevenidos campesinos españoles disfrazados de soldados, en los lejanos arenales de Melilla o en las áridas montañas de Tensamán. Tampoco puedo resistirme a imaginar a Slitán desplegándose con los suyos entre los árboles y surgiendo de pronto de la niebla, para caer sobre los legionarios ateridos con la furia de su yihad desesperada y terminal. Siempre puede ser ilustrativo consignar, sin embargo, que Slitán terminó regresando del Marruecos francés, y que de 1940 a 1952 fue caíd de Targuist, nombrado por los españoles. Los rifeños siempre han mostrado una curiosa mezcla de fiereza y de sentido práctico. La misma mezcla que hoy exhiben los desparpajados traficantes de Ketama.
4. Ketama-Bab Berred
Proseguimos viaje hacia el oeste, siempre entre cedros y subiendo y bajando los inacabables montes del Rif. De vez en cuando nos para la gendarmería y Hamdani tiene que emplearse a fondo. Su habilidad con los gendarmes es prodigiosa. Los trata con astuta reverencia y consigue que no nos obliguen ni una sola vez a abrir el maletero. En uno de los controles observamos cómo los gendarmes extreman el celo obligando a un emigrante a deshacer el enorme fardo que descansa sobre el techo de su vehículo, de matrícula francesa. El emigrante protesta, se queja, implora. El gendarme permanece imperturbable y le indica con secos movimientos de cabeza que continúe. Quizá la negociación termine de cerrarse poco después de que nosotros nos marchemos, pero el ritual siempre es complicado. El emigrante deberá adivinar qué es lo que está dispuesto a aceptar el gendarme, ofrecérselo, persuadirle. O quizá el gendarme sea sólo un funcionario escrupuloso que sospecha algo y el fardo terminará completamente deshecho en el suelo. Si es así, el emigrante perderá un par de horas en reconstruirlo. Una lástima, porque parece un buen hombre, incapaz de nada. Sus dos hijas contemplan asustadas la escena; su mujer, con estoica y fatigada resignación.
Un kilómetro antes o después de los gendarmes seguimos encontrando vendedores del consabido material hasta bastante después de Ketama. Atravesamos el puerto de Bab-Besen, de 1.600 metros. Las tierras que quedan ahora a nuestra izquierda son ya el comienzo del Gómara. Todavía es más o menos el Rif para los marroquíes, pero administrativamente era una región diferente para los ocupantes españoles. Éstos dividieron su parte del Protectorado en cinco regiones: el Kert (desde Melilla hasta poco antes de Alhucemas), el Rif (toda la zona de Beni-Urriaguel, Bocoya, Targuist y Ketama), el Gómara (la zona costera comprendida entre Ketama y Tetuán), el Lucus (al sudoeste de la anterior) y el Yebala (la zona noroccidental). Al final, sin embargo, se acababa simplificando entre el Rif (la parte oriental, hasta poco más allá de Ketama) y el Yebala (la parte occidental, desde poco antes de Xauen). Aún en los mapas marroquíes de hoy las fronteras son imprecisas. El problema estriba en que no se trata de circunscripciones definidas, si no de áreas con las que la gente se localiza de forma aproximada. Lo que está hasta cierto punto claro es que en Xauen se refirieron siempre a los rifeños como "los montañeses" (aunque la propia Xauen está levantada entre dos enormes montañas) y que los de Alhucemas consideran a los de Xauen otra cosa.
Pasado Bab-Besen, el paisaje vuelve a hacerse un poco más árido; sigue habiendo bastante más vegetación y árboles que en las proximidades de Melilla, pero la frondosa umbría de Ketama ha quedado atrás. Además, el sol brilla en lo más alto. Ya va siendo hora de comer y no tenemos nada, aparte de unas botellas de SidiHarazem que compramos antes de salir de Alhucemas. Por cierto que esta marca de agua mineral es simplemente extraordinaria, quizá la más fina que hemos bebido nunca, aunque también hay que admitir que la bebemos con una sed como rara vez habíamos sentido. Tampoco es nada mala Sidi-Alí, la otra marca habitual. Miramos el mapa. De aquí a Xauen quedan dos pueblos grandes, Bab-Berred y Bab-Taza. El segundo está cincuenta kilómetros más allá, y cincuenta kilómetros son muchos en estas carreteras. Decidimos parar en Bab-Berred. Hamdani dice que sólo ha pasado por él un par de veces, pero que cree que encontraremos algún lugar donde comer. Según nuestros cálculos, no debe de estar a más de seis o siete kilómetros de donde ahora nos encontramos.
Bab-Berred resulta ser un pueblo bastante desangelado, levantado sobre la ladera de un monte, a unos 1.200 metros sobre el nivel del mar. Las elevaciones de los alrededores están discontinuamente cubiertas de bosques, pero el monte sobre el que han construido el pueblo apenas conserva una treintena de árboles. El resto es un arenal infructuoso sobre el que se amontonan las casas. Entre ellas se cruzan tortuosas calles pésimamente asfaltadas (las menos) y simples caminos asolados por la escorrentía (las más). Este lunes reina en el pueblo una actividad de hormiguero. Al parecer hay zoco. Desde la carretera ve mos la explanada donde se colocan los tenderetes y a un lado una multitud de burros amarrados. Entre Alhucemas y Targuist pasamos por otro zoco y también pudimos ver su concurrido estacionamiento de burros. Aquí todavía son de utilidad estos animales, y al encontrarlos por todas partes, ya sea transportando carga o llevando a sus dueños, ya sea amarrados y pensativos junto a una valla o una estaca, nos damos cuenta de lo inusuales que se han vuelto en el campo español, donde han sido reemplazados por toda una legión de máquinas, desde la minifurgoneta al ciclomotor.
El zoco es toda una institución social marroquí. Es un mercado, pero también más que un mercado. El lugar donde se celebraba el zoco ha terminado convirtiéndose muchas veces en un pueblo, que conserva después el nombre del zoco correspondiente. Por todo Marruecos hay lugares que se llaman Zoco el-Tleta, Zoco el-Arbaa, Zoco el-Jemís, Zoco el-Sebt, Zoco el-Had (o lo que es lo mismo, mercado del martes, miércoles, jueves, sábado y domingo, respectivamente). El zoco de Bab-Berred, ya que hoy es lunes, sería Zoco el-Tnin. Para distinguirlos unos de otros, se añade el nombre de la región: Zoco el-Jemís de Beni-Arós, Zoco el-Tleta de Uad Lau, etcétera. El zoco era el único lugar donde se podía comprar y vender, lo que en Marruecos siempre quiere decir discutir, pero por muy enfervorizada que pueda llegar a ser una transacción comercial entre marroquíes, otro principio básico en el zoco es que en él se respeta a todo el mundo, y nada hay más reprobable que alzar la mano contra otro en ese lugar. Un crimen cometido en el zoco era un crimen con la máxima agravante. Incluso los hebreos, siempre tolerados pero despreciados por los rifeños, gozaban de inmunidad allí, aunque no tenían fama de ser mercaderes honestos. Y en el zoco era donde se celebraban también las conferencias y se urdían las conspiraciones. El golpe contra los españoles de 1909 se decidió en el zoco.
La carretera se llena de socavones y de coches desvencijados al atravesar Bab-Berred. Nos vemos obligados a avanzar a diez por hora y a parar frecuentemente. Los burros, los niños, y también hombres y mujeres lentísimos se cruzan en nuestro camino. En seguida se percatan del pasaje peculiar que viaja a bordo de nuestro coche. Por un lado, Hamdani, imperturbable con su traje, su camisa blanca y su corbata, y por otro los tres españoles, medio derretidos y descamisados.
Aprieta el calor en Bab-Berred, y por quinta o sexta vez en nuestro viaje pienso que debería decirle a Hamdani que no es en absoluto necesario por nuestra parte que lleve siempre el traje y la corbata. Pero se me ocurre que ni siquiera sé si ésa no es su manera de defenderse del calor (debajo de la camisa lleva aún una camiseta) y que también puede considerar una impertinencia que me meta en cómo debe ir vestido. Hacerle alguna sugerencia en ese sentido implicaría suponer que se viste así por nosotros, cuando a lo mejor lo hace por sí mismo, por su idea de su deber como conductor, o porque la empresa para la que trabaja le obliga y no le consentiría que dejara de hacerlo. De modo que evito una vez más el asunto. Pequeñas gotas de sudor perlan su frente mientras maniobra entre la multitud de Bab-Berred, pero no despide ni el más mínimo olor. Si yo llevara toda la ropa que él lleva apestaría como un cerdo. El abuso diario del gel dermoprotector, sospecho, sintiéndome un poco vil y culpable.
Nos mira mucho y además muy fijamente la gente de Bab-Berred, mientras Hamdani los sortea, buscando un lugar donde comer. Atravesamos de punta a punta el pueblo, que por doquier ofrece idéntica sensación de miseria y desorden. No parece que Hamdani encuentre nada que le convenza, pero cuando ve que el pueblo se le acaba da media vuelta y regresamos al centro. Aquí nos señala un local a cuya entrada hay una parrilla humeante. El olor a carne quemada llega hasta nosotros. Es uno de los aromas que componen la intensa y caliente atmósfera de Bab-Berred.
– Voy a ver -dice, y saca el coche a la cuneta.
Hamdani se toma unos cinco minutos, durante los que vemos pasar a toda clase de gente por nuestro lado. Algunos niños se quedan mirando, los hombres ociosos de siempre nos vigilan sin moverse de sus apostaderos, las mujeres nos observan de reojo al pasar, y algunas se ríen. Supongo que tres españoles cocidos en un coche en mitad de Bab-Berred son para ellas motivo de hilaridad semejante al que para nosotros suelen ser esos lechosos suecos y alemanes achicharrados por el sol que boquean penosamente en nuestras playas. Al fin vuelve Hamdani y nos anuncia:
– Podemos comer aquí.
Deja aparcado el coche un poco más allá, no demasiado cerca del lugar donde vamos a comer. Bajamos y caminamos entre la gente. Si en el coche ya éramos raros, andando entre ellos nos sentimos como marcianos. Siempre me sorprende que cosas tan irrelevantes como una piel un poco más pálida y una determinada ropa puedan hacer tan diferentes a seres que apenas se distinguen en nada esencial. ¿O sí nos distinguimos? Ellos, al menos, así parecen creerlo. Lo que sí es cierto es que nuestra vida y la vida que viven en Bab-Berred no son comparables en más de un aspecto. El lugar donde vamos a comer tiene a la puerta un mostrador con trozos de cordero de un color rojo vivo pero también un tanto negruzco. Debo de hacer un mohín sin darme cuenta, porque Hamdani me dice, avergonzándome:
– La carne está buena. Yo sé distinguirla y la voy a elegir. Pueden confiar.
Y se pone la mano en el pecho, para reafirmarlo. Asiento, de la manera más convincente que puedo, y pasamos al interior. En seguida nos despejan una mesa, nos sentamos y aguardamos a que Hamdani haga el pedido. Ni siquiera mostramos tal o cual preferencia. Esto es Bab-Berred y comeremos lo que haya. Para beber sí que nos preguntan. Hay publicidad de Fanta y de Coca-Cola. Los tres pedimos té. Mientras aguardamos a que venga la comida, me fijo en el local. Su decoración es una mezcla de elementos de diversas procedencias y épocas, ninguna reciente. En un lugar preeminente, como en todos los locales de Marruecos (hay una ley que obliga a ello) se ve un retrato del rey. En éste aparece con chilaba blanca y tez roja, pero en otros viste a la occidental, de militar o incluso con uniforme de jugador de polo. El sitio no es demasiado luminoso, no hay manteles y las mesas de plástico se mezclan con sillas metálicas. La necesidad y el aprovechamiento de cualquier medio disponible son los únicos criterios: en Bab-Berred no tienen futuro los decoradores.
La comida resulta estar deliciosa. Son trozos de cordero especiados y asados a la parrilla y unas patatas fritas que nos devuelven el placer por este manjar, casi olvidado tras la generalización de esa basura congelada que sirven en las cadenas europeas de fast food y de la porquería rutinaria que administran en muchos restaurantes españoles. El secreto, aparte del material natural,,está en el aceite.
Nos lo dice Hamdani:
– Aceite de oliva puro, y siempre nuevo.
En las costumbres de estas gentes conviven siempre la escasez y la generosidad. Puede ser un lugar humilde, pero no requeman el aceite. Lo consideran una grosería hacia el huésped, el único ser realmente sagrado en estos parajes. El té también llega, como siempre, en tetera de plata. Hamdani lo sirve mientras los tres pensamos si alguna vez seremos capaces de reproducir sus golpes de muñeca al cortar el chorrito.
Terminamos plácidamente nuestro almuerzo, sabroso y reparador, y apuramos los últimos vasos de la tetera. Eduardo recuerda un dicho del desierto que le enseñó su guía tuareg en Mauritania. Según él, había que tomar siempre tres vasos, y cada uno de los tres vertidos era diferente. El primero, que no ha cogido bien el azúcar, es amargo como la vida. El segundo, que ya se ha impregnado lo suficiente, es dulce como el amor. El último, que sólo tiene los últimos restos del sabor del té, es suave como la muerte. Bebemos también nosotros nuestros tres vasos y nos disponemos a reanudar la ruta que nos lleva hacia el oeste, que también es un morir.
Antes de salir de Bab-Berred, paramos en un recodo del camino y contemplamos el pueblo entre las montañas. El ajetreo del zoco, la humareda de las parrillas, la gente pululando por la calle. Incluso en esta cuneta a la salida del pueblo hay gente sentada, o parada, que nos mira mientras miramos. No podemos dejar de apurar hasta el final este trozo de vida secreta del Rif. Aquí nunca vendrán los turistas, ni levantarán hoteles. No hay monumentos, no tiene historia, no se puede hacer nada más que mirar a esta gente que te mira y que quizá no te comprende, como quizá nosotros nunca los comprenderemos a ellos. Están perdidos en mitad de las montañas, donde sólo se llega por azar o por equivocación. Bab-Berred, le digo a Eduardo, he aquí el lugar para la mejor fotografía del viaje. Posamos y mi hermano dispara. Es posible que no volvamos nunca (o quizá sí, quizá nos empeñemos en hacerlo un día, otra vez los tres, cuando seamos viejos y nostálgicos). Mientras tanto, tendremos en la fotografía un trozo de cielo, un trozo de montaña y la imagen del pueblo. Bab-Berred, un lugar del Rif.
5. Por los dominios del Raisuni
Hasta Xauen nos quedan unos setenta kilómetros, que recorremos perezosamente, bajo el sopor de la digestión, por la sinuosa carretera de montaña. El paisaje se repite: en primer término, montes medianos de tierra ocre, salpicados de manchas pardas y verdes de arbustos; más allá, y a veces colgando sobre nuestras cabezas, los montes más altos, labrados en una roca gris a la que se aferran los árboles. De vez en cuando, la roca se vuelve blanca en grandes mordeduras a cuyo pie se ve amontonado el desperdicio y el pedrisco de un derrumbamiento. Viajamos hasta Bab-Taza sumidos en una especie de modorra a la que só lo escapa Hamdani, que está obligado a mantenerse alerta por la conducción. En ese mismo estado atravesamos la propia Bab-Taza y nos dirigimos hacia el valle del río Lau.
Según nuestro mapa de carreteras ya estamos en el Yebala. No lejos de aquí se encuentra el monte Tazarut, donde tuviera su guarida el Raisuni, quien durante un par de décadas fue el señor de estas tierras. A lo largo de esos años no rehuyó enfrentarse a los franceses ni a los españoles, y hasta llegó a enemistarse con los mismísimos Estados Unidos, en un conocido y extravagante incidente a raíz del secuestro en 1904 de un ciudadano norteamericano, Perdicaris, que después resultó no serlo realmente. Pero entre tanto se descubría eso, al presidente Theodore Roosevelt, a la sazón metido de lleno en una difícil convención republicana, le dio tiempo a amenazar con declarar la guerra a Marruecos y a pronunciar su famosa frase: "Quiero a Perdicaris vivo o al Raisuni muerto". No hubo nada, porque el Raisuni, un bandido astuto y descarado, era igualmente hábil para negociar con aquéllos a los que se enfrentaba. Con quienes hizo verdadero encaje de bolillos fue con los españoles, a quienes resultó adjudicado en el reparto de 1912 el territorio sobre el que el Raisuni tenía organizado su singular imperio. Les hizo la guerra tantas veces como la paz, y consiguió en más de una ocasión que pasaran casi sin transición de bombardear Tazarut a favorecerle con sustanciosas asignaciones económicas. Era verdaderamente una pesadilla para los generales.
El 27 de mayo de 1920, apenas dos meses y medio después de llegar a Larache y con sólo dos meses de instrucción militar, mi abuelo paterno salía con el Batallón de Cazadores de Las Navas número 10 hacia Teffer, a unos sesenta kilómetros de donde ahora nos encontramos. Cerca de ese campamento, el 20 de septiembre del mismo año, tuvo su bautismo de fuego africano contra las fuerzas del Raisuni, en medio de la ofensiva lanzada por el Alto Comisario Berenguer contra el viejo bandido para tratar de pacificar definitivamente el Yebala. Los combates fueron tan violentos, y el papel de los cazadores en ellos tan expuesto (eran unidades de choque) que mi abuelo comprendió que no viviría mucho si no se le ocurría alguna idea afortunada. Poco después logró hacerse cabo y consiguió destino de cartero. Con ello libró el pellejo e hizo posible, entre otras cosas, que yo acabara viniendo al mundo y que ahora pueda recordar, a las puertas del Yebala, a aquel sujeto cuyos hombres intentaron acabar con él y de paso conmigo.
El Raisuni, también llamado Mulay Ahmed o "El Águila de Zinat" por sus admiradores, y "El Cerdo" o "Don Lirio" por los muchos que le odiaban, era descendiente de Mulay Abd es-Selam ben Emxis, el santo de Yebel Alam, montaña sagrada situada en el centro del Yebala, por la zona de Beni-Arós. Mulay Abd es-Selam, quien a su vez descendía de Mahoma (a través de Mulay Idriss, el fundador del imperio de Marruecos), fue un erudito y viajero que después de pasar quince años en Oriente regresó al Yebala, donde con ayuda de su oratoria y su magnetismo personal sedujo irreparablemente a sus paisanos. Cuando murió, asesinado por un cabileño cuya familia quedó maldita desde entonces, le enterraron en lo alto de un monte, pero uno de sus brazos no pudieron taparlo y quedó a la vista como señal de sus profecías (el monte se llamó desde entonces Yebel Alam, o "monte de la señal"). Se le atribuían numerosos milagros, y entre las gentes de la región llegó a ser poco menos que un segundo Mahoma. Según decían, siete peregrinaciones a la tumba de Mulay Abd es-Selam en años consecutivos equivalían a una peregrinación a La Meca. Por eso eran rarísimos los yebalíes que viajaban a Arabia. Autosuficiencia y sentido práctico, dos rasgos constantes del carácter marroquí.
El propio Raisuni, aprovechando hábilmente este islamismo localista de sus paisanos y el prestigio de su ancestro, oficiaba también de santón. En su época de mayor pujanza, cuando se codeaba con el sultán Mulay Hafid, era un sujeto avasallador, dotado de una fuerza colosal, una risa sonora y una voz tronante. Aunque llegó a alcanzar los 150 kilos de peso, tenía fama de donjuán incorregible, pasmoso jinete y muy diestro tirador. Gonzalo de Reparaz, que le conoció, le describe como un hombre de tez blanca, nariz roma y ojos y barba muy negros, cuya sola mirada atestiguaba su perspicacia. Sus orígenes fueron accidentados. Tras una juventud dedicada a los estudios religiosos y jurídicos, mostrando viva inteligencia y formidable capacidad, se lanzó a los caminos para ejercer la justicia por la fuerza, como una especie de bandido romántico, imagen que siempre se preciaría de ofrecer. Sus fechorías alarmaron al Majzén y el bajá de Tánger consiguió con engaños atraerlo a su casa y prenderle. Lo tuvieron cuatro años preso en Mogador (hoy Essauira, en la costa atlántica), encadenado y sin poder juntar las manos. Tan prolongada y cruel prisión le proporcionó tiempo para pensar y el estímulo suficiente para su bien dotada inteligencia. Sus anhelos de poder aumentaron, su prestigio se incrementó y se volvió más pragmático en el terreno de la acción. Según le gustaba decir, "en la prisión mueren muchos poetas y nacen muchos políticos". Lo cierto es que de Mogador volvió cargado de astucia y vacío de piedad, y que en los años siguientes se entregó sin tasa al saqueo y al secuestro de occidentales y marroquíes, una industria que se reveló grandemente lucrativa y que llegaría a darle fama mundial. Poseía una flota pirata en el Atlántico, y se complacía en afeitar las barbas a los musulmanes que capturaba, principalmente porque afeitar la barba a un musulmán era equivalente a quitarle su virilidad, la máxima afrenta imaginable. Tampoco vaciló en asesinar, en plena boda, a las que iban a ser su segunda esposa y suegra de su cuñado, y se las arregló para establecer y cobrar un tributo a todas las familias que vivían en sus dominios. A los pobres los hacía matar o los esclavizaba, pa ra que le sirvieran de algo. Sus harenes repletos de concubinas de todas las procedencias eran comparables a los del sultán, y con la fortuna que amasó pronto, merced a sus desvelos, se las arregló para disponer de un palacio en cada uno de los muchos sitios donde actuaba: Tánger, Tetuán, Xauen, Arcila y las colinas de Zinat y Tazarut.
Al Raisuni no le fue del todo mal con los poderes establecidos, aunque le buscara numerosos quebraderos de cabeza al sultán con sus travesuras. Consiguió pese a ellas que le nombrara bajá de Tánger, con lo que consumó su venganza frente a quien desde ese puesto le había reducido a prisión con añagazas y faltando al deber sagrado de la hospitalidad. Esta investidura no le duró mucho tiempo, ya que al Raisuni le dio por divertirse cortando la luz y sembrando el terror, cosa que no estaban dispuestos a tolerar los muchos europeos de la ciudad, acostumbrados a administrarla a su manera. Atendiendo las protestas de éstos, el sultán Mulay Abd el-Aziz, que había nombrado al Raisuni a regañadientes (después de enviar sin éxito un ejército contra él), le destituyó del cargo de bajá. Pero el sucesor de Mulay Abd el-Aziz, Mulay Hafid, nombró poco después a nuestro personaje caíd del Yebala, consagrándole en el poder que ostentaba de facto, y que a partir de ahí acrecentó. En ésas estaba cuando se estableció el Protectorado y llegaron los españoles. Y "los españoles" quería decir en este caso el impagable Manuel Fernández Silvestre, con quien el Raisuni disfrutó de lo lindo. Consciente de que colaborar de una u otra forma con la potencia colonial era inevitable, y seguramente intuyendo la suerte que tenía con que la potencia colonial fuera precisamente España, jugó a fondo esa carta, y consiguió que la misión de Silvestre consistiera nada menos que en apoyarle como jefe regional del imperio jerifiano. Para abrir boca, le enseñó a Silvestre una celda donde tenía a cien hombres encadenados, algunos muertos y otros agonizando sobre sus propios excrementos. Silvestre quedó naturalmente espantado por la atrocidad de aquel personaje al que tenía la misión de respaldar, pero tuvo que tragárselo todo para recomendarle como primer jalifa de la zona española.
Sin embargo, los choques empezaron pronto, tan pronto que el Raisuni nunca sería nombrado jalifa (en su lugar se nombró a un hombre más bien pusilánime, Mulay el-Mehdi, nieto del sultán que había reinado medio siglo atrás). Lo cierto es que el Raisuni declaraba en alta voz su lealtad a España mientras por la espalda detenía a quienes colaboraban con las fuerzas de ocupación españolas y exigía fuertes rescates a sus familias. En una de esas burlas, a comienzos de 1913, Silvestre perdió su poca paciencia, desarmó a los recaudadores del Raisuni, liberó a los prisioneros y ocupó el palacio del cabecilla marroquí, poniendo bajo custodia a su familia. El Raisuni protestó, y advirtió a Silvestre, con una metáfora que luego se haría célebre y que terminaría siendo en cierto modo profética: "Tú y yo formamos la tempestad; tú eres el viento furibundo, yo el mar tranquilo. Tú llegas y soplas irritado, yo me agito, me revuelvo y estallo en espuma. Ya tienes ahí la borrasca. Pero entre tú y yo hay una diferencia: que yo, como el mar, jamás me salgo de mi sitio, y tú, como el viento, jamás estás en el tuyo". Silvestre, pese a que el ministro de la Guerra le desautorizara mediante un telegrama, desoyó la advertencia. En marzo de 1913, el Raisuni se retiró a su reducto de Tazarut y llamó a las armas. Eso preocupó al entonces Alto Comisario, Alfau, pero alivió a Silvestre, que no veía otra solución que la militar. Durante todo ese año y el siguiente se desarrolló la primera guerra entre España y el Raisuni, con tímidos y siempre frustrados intentos de negociar, que dieron como resultado la dimisión de Alfau y su sustitución por el más belicoso Marina. El marroquí, viendo que la política española contra él se endurecía, excitaba a su vez los ánimos de los suyos denunciando la toma de Tetuán, que presentaba como prueba de la voluntad de los españoles de conquistar y someter militarmente el país.
Cuando estalló la guerra mundial, que imponía a Francia otras prioridades, la guerra en Marruecos se mitigó. El Raisuni, declarado germanófilo, como Abd el-Krim, recibía suministros alemanes a través de los submarinos del káiser que atracaban en Tánger. La situación era complicada y en las dos partes volvió a surgir la voluntad de negociar. En medio de ese delicado proceso, oficiales bajo el mando de Silvestre organizaron en mayo de 1915 el asesinato de Alí Akalay, un emisario que oficiaba de mediador en las negociaciones con el Raisuni. No está claro si lo hicieron por indicación de su jefe o no, aunque sí consta que éste había entorpecido cuanto había podido los esfuerzos conciliadores que llevaba a cabo la Legación española en Tánger. El incidente le costó a Silvestre la destitución, en la que arrastró al Alto Comisario Marina. Su sucesor, Gómez Jordana, que traía como prioridad detener la guerra, tardó sólo un par de meses en firmar un acuerdo con el Raisuni. Gracias a él, se reconocía al viejo pirata como gobernador de la región en nombre del sultán. El Raisuni, por su parte, se comprometía a ayudar a someter a las cábilas rebeldes. Así lo hizo, y en los meses siguientes combatió junto a los españoles contra las tribus más recalcitrantes, que casualmente eran también las que comenzaban a desconfiar de él por cambiar de bando con tanta facilidad. En una de aquellas refriegas, mientras asaltaba la altura de Biutz, el entonces capitán Franco recibió un balazo en el vientre, que pasó milagrosamente sin rozar ningún órgano vital. Habría sido toda una paradoja que el arrojado capitancillo de Infantería hubiera caído en aquella escaramuza para mayor gloria del Raisuni. Quizá lo es, de todos modos, que la única vez que aquel hombre tuvo la muerte tan cerca fuera luchando codo a codo con un bandido.
Una vez liquidados por los españoles sus enemigos locales, el Raisuni volvió a las andadas, es decir, a incordiar a los colaboracionistas y a intrigar con los alemanes. Gómez Jordana toleró más o menos estos movimientos, pero Berenguer, nombrado Alto Comisario en 1918, se resolvió desde el principio a suprimir el poder del Raisuni. La actitud de Berenguer no pasó desapercibida al viejo zorro, que antes de que se produjera el choque le mandó una carta en la que volvía a hablar del viento y el mar, aunque esta vez era él el viento y Berenguer el mar: "Tú, general, eres grande, como el mar. Yo, el jerife, soy como el viento. Cuando el viento está quieto, el mar está en calma, pero cuando sopla, el mar se agita y hace olas. No me hagas que sople". También improvisó una metáfora nueva: "Sabe que nosotros no somos como esos árboles a los que se sacude para hacer caer los frutos, sino más bien como esas piedras en las que no hace mella ni el frío ni el calor". Sus poéticas advertencias, en cualquier caso, no surtieron el menor efecto, y Berenguer, que había sido nombrado jefe supremo del ejército en Marruecos, aplicó todos sus esfuerzos a aislar al Raisuni, quien entre 1919 y 1921 volvió a luchar contra los españoles. Entre esos españoles se encontraba ya para entonces mi abuelo.
La audacia bélica de Berenguer tuvo éxito. En octubre de 1920 sus tropas tomaron Xauen, aunque ése no fue exactamente un golpe contra el Raisuni, porque la ciudad estaba en manos de los Ahmar, un clan rival cuya caída el marroquí celebró como el que más. Poco después las tropas del líder rebelde ponían cerco a Xauen, pero durante 1921 la campaña progresó ventajosamente para los españoles, que terminaron por acorralar al Raisuni. Entonces fue cuando Silvestre se cruzó en el camino de Berenguer. En realidad lo había hecho un poco antes, cuando por presiones del rey había vuelto a Marruecos. Berenguer, que era un año menor que él y que había estado a sus órdenes, no sentía devoción por sus maneras, pero le consideraba un buen jefe y le nombró comandante general de Melilla. Allí, en el este, las líneas estaban estabilizadas en la zona del Kert, y a Berenguer no le corría prisa moverlas mientras no acabara con el Raisuni, lo que tenía cada vez más cerca. Aunque consintió que Silvestre conquistara el territorio de los Beni-Said, poco belicosos y sobre todo rendidos por la hambruna de varios años de malas cosechas, siempre aseguró haberle advertido que no progresara más allá sin haber preparado políticamente el terreno. Cierto es que en sus escritos Berenguer se declaraba admirador de las técnicas coloniales de Lyautey, y que al igual que su predecesor Gómez Jordana rechazaba emprender guerras a sangre y fuego, engendradoras de rencores. Pero Silvestre estaba convencido de que era el momento de avanzar e intentar de una sola tacada unir las zonas oriental y occidental, aniquilando a los beniurriagueles y a los bocoyas de Alhucemas. El desastroso resultado de esa aventura, emprendida contra la voluntad de Berenguer (o tan sólo contra su confusa prohibición, según los más críticos), fue un precioso balón de oxígeno para el Raisuni. En julio de 1921, cuando estaba casi asfixiado, la precipitada marcha de Berenguer y de gran parte de sus tropas en socorro de Melilla le salvó. Podía agradecer por ello la intervención de Abd elKrim, pero una oscura intuición debió de ensombrecer su júbilo. Al otro lado del Rif había surgido algo peligroso, algo que había conseguido humillar a los españoles como él nunca había podido.
Su tiempo se alargó un poco más, aunque para entonces ya era viejo y estaba muy enfermo y ofrecía un cuadro más bien lamentable. Era una especie de monstruo barbudo, hinchado por la hidropesía que padecía desde hacía años. No obstante, todavía hizo una jugada digna de su antigua habilidad: hacia mediados de 1922, cuando los españoles le tenían vencido, negoció con ellos y les sacó no sólo protección y 80.000 pesetas al mes, sino nueva influencia sobre los asuntos del Yebala. Los soldados españoles que habían estado sitiándole fueron envia dos a reconstruir su palacio. Era el precio por sofocar rápidamente el frente occidental y poder afrontar con todas las fuerzas a la nueva República del Rif. Los oficiales españoles reaccionaron con indignación al comprobar cómo se le volvía a dar alas al viejo bandido, y hasta la propia tropa, normalmente más escéptica y fatalista, expresaba su descontento. Barea refleja en un pasaje de La ruta la rabia de los soldados, y Mola escribiría años más tarde: "Se llegó al extremo de que los oficiales españoles necesitaron su plácet para ocupar determinados destinos. ¡Un bandolero no había podido llegar a más, ni una nación europea a menos!".
En 1924, un secuaz del Raisuni, llamado Ahmed Jeriro, discutió con su jefe y se pasó a Abd el-Krim. Empezó a combatir contra él y contra los españoles justo por esta zona del valle del Lau. El Raisuni intentó reprimirle, pero fracasó. Ya no tenía las fuerzas ni la clarividencia de antes. Aquel desertor que había escapado a su castigo iba a ser el instrumento de su ruina. En 1924, las tropas españolas se retiraban de Xauen, sufriendo una terrible derrota, y el Raisuni quedaba aislado en Tazarut. Los españoles le ofrecieron refugiarse en Tetuán y Abd el-Krim unirse a él, naturalmente a sus órdenes. Su orgullo le impidió aceptar tanto lo uno como lo otro. A comienzos de 1925, Jeriro recibió de Mhamed Abd el-Krim el encargo de destruir al Raisuni y extender definitivamente al Yebala el poder de la república rifeña. Con un ejército de 1.200 yebalíes y 600 rifeños de Beni-Urriaguel y Tensamán, apoyados por una retaguardia de 2.500 combatientes del Gómara, Jeriro asaltó la legendaria fortaleza de Tazarut en la noche del 23 de enero de 1925. Los yebalíes fueron rechazados y cedieron el puesto a los rifeños, mientras los de la retaguardia quedaban a la expectativa. La guardia del Raisuni le defendió con bravura, pero aquellos pocos centenares de rifeños acabaron tomando la fortaleza donde los españoles nunca habían conseguido entrar. Poco des pués de que los beniurriagueles se apoderasen de Tazarut, hubo una torpe incursión aérea española. Pero aquellos aviones llegaban tarde para el Raisuni. A aquellas alturas, cuando ya los pocos supervivientes de su guardia se habían pasado al vencedor, la intervención en su favor de sus antiguos enemigos sólo pudo parecerle una mofa del destino.
En Tazarut se dice que había 100.000 fusiles Máuser, aunque la cifra parece demasiado fabulosa, y gran cantidad de dinero. Los rifeños se apoderaron del botín y llevaron al impedido Raisuni en litera a Xauen y después a Targuist, donde fue humillado y pidió que le mataran. El periodista norteamericano Vincent Shean, que asistió a su llegada a Targuist, el 30 de enero de 1925, describió al viejo bandido como un cuerpo enorme derrengado sobre la litera cubierta de cojines en que le transportaban. Sólo se veía su turbante, su barba teñida y sus ojos furiosos. Tras él marchaban sus cuatro favoritas, con velo blanco, entre ellas la legendaria Aixa, cuya cabellera, según se decía, habían de sujetar cuatro esclavas cuando paseaba por los jardines de Tazarut. Diecisiete mulas transportaban sus bienes, y los rifeños le habían permitido conservar también su caballo blanco, cuya montura repujada en oro refulgía al sol. En la mísera casa del poblado que le destinaron, el Raisuni, que se llamaba a sí mismo aún señor de las montañas, declaró al periodista norteamericano que prefería morir a vivir prisionero de perros y de hijos de perra. Alá atendió su petición, y el fin le llegó el 10 de abril de 1925 en Tamasint, al sur de Alhucemas. Su vida, que había conocido glorias y ocasiones impensables para alguien nacido en el mísero norte de Marruecos a mediados del siglo Xix, no pudo conocer peor remate: el señor del Yebala, muerto en Beni-Urriaguel, tras haber sido arrancado de Tazarut por un antiguo lugarteniente y haber sido inútilmente protegido por aquéllos a quienes siempre combatió y estafó. Años atrás, el viejo seductor había engatusado a la rica norteamericana Rosita Forbes, a la que inspiró un encendido libro titulado El sultán de las montañas, donde se pintaba al Raisuni como el bandido romántico que pretendía ser. Por fortuna para su leyenda, la crédula Rosita no le vio reventar como un cerdo en Tamasint. Personalmente me cuesta compadecerle, aun en ese trance, porque aquel hombre estuvo a punto de impedirme nacer, cuando mi abuelo no era más que un soldado novato en un batallón de choque. También estuvo a punto de imposibilitarme Abd el-Krim, años después, pero al menos a éste no le movía sólo la codicia.
La carretera llega al río Lau. En este valle, donde antaño se cumplía la voluntad del Raisuni y donde se sublevó Jeriro para extinguirla, divisamos bosques amenos y prados que el verano no ha conseguido secar del todo. Poco después salimos a una bifurcación, donde apuntamos hacia el norte. La ruta sube entre colinas y de pronto aparece ante nosotros una ciudad blanca, tendida entre dos enormes montes, el Meggú y el Tissuka. Ambos forman los cuernos que le dan nombre. Es Xauen, la ciudad santa.
6. Xauen
Descendemos hasta el fondo del valle y los últimos dos kilómetros los hacemos subiendo hacia Xauen. Tras la ciudad blanca que se acerca se alzan ahora imponentes sus dos montes guardianes. Tener tras de sí esa formidable muralla de roca hizo siempre a Xauen difícilmente expugnable. Había que atacarla de frente, lo que quiere decir desde abajo. Atravesamos los barrios exteriores y nos dirigimos hacia el centro, donde supuestamente se halla el hotel en el que hemos reservado habitaciones. Con sus fachadas encaladas y sus calles cada vez más empinadas, Xauen parece en la quietud de la tarde uno de esos pueblos andaluces de las montañas, donde la luz se remansa y se queda dormida al pie de los portales. También hay jardines sombríos, sobre cuyos muros se derra man los jazmines. El motor de nuestro coche es el único ruido que turba la paz de las callejas. Subimos y subimos hasta que la calzada se interrumpe. No hemos visto el hotel Marrakech, al que teóricamente nos dirigimos. Hamdani observa:
– Hemos pasado algunos hoteles que no tenían mal aspecto. Voy a preguntar, si les parece.
Nos parece, y media hora después hemos tomado posesión de nuestras habitaciones en un pequeño hotel de estilo andaluz, a menos de cinco minutos de camino de la medina. Las ventanas dan a una loma sobre la que se alza un morabo (una ermita construida en el sepulcro de un santón) y más allá, la mole gris del Tissuka. Las habitaciones también son blancas y luminosas, tanto que invitan a descansar aquí durante días. No son nada suntuosas, pero están muy limpias y proporcionan una sensación confortable. Cuando salgo a la calle, después de lavarme y cambiarme, encuentro a mi hermano ocupado con la cámara. Trata de sacar una buena perspectiva de una callejuela que hay al lado del hotel y que desciende casi verticalmente en una abrupta escalinata. Las casas están construidas conforme impone la acusada pendiente, ceñidas a ella. Las ventanas enrejadas se abren bajo pequeños saledizos de tejas en la fachada enjalbegada y los hilos eléctricos tejen una telaraña que va y viene entre los edificios. En lo alto de uno de ellos se ve una antena parabólica, y al fondo, el verde del monte.
– Sácame una -me pide mi hermano, tendiéndome la cámara.
Baja la escalinata y posa. En ese momento, un niño de unos siete u ocho años sale de un portal y comienza a gritarnos. No entendemos lo que dice, pero pronto comprendemos que no quiere que fotografiemos su casa. Pienso que está en su derecho y que quizá no esté bien que sigamos adelante, pero mi hermano es más expeditivo.
– Tírala -me apremia.
Un par de segundos después, un pedrusco de respetables dimensiones se estrella a dos dedos de su tobillo.
El niño nos mira con una especie de odio, pero cuando mi hermano hace ademán de bajar vuelve a meterse en el portal. Hacemos la fotografía y en cuanto nos retiramos el niño vuelve a asomarse y nos observa con gesto iracundo. Ahora los cristianos venimos a Xauen y fotografiamos irrespetuosamente sus casas, pero en otros tiempos los antepasados de ese niño quemaban a los cristianos en la plaza. Todavía hay una calle que se llama "el camino de los quemados", en recuerdo quizá socarrón de aquellas viejas celebraciones.
Xauen, o Chefchauen, "los cuernos de la montaña", fue fundada según unos por moros exilados de Al-Ándalus, hacia 1300. Según otros, la fundó en 1471 Mulay Alí Ben Rachid, quien la aprovechó para lanzar desde ella ataques contra los portugueses de Ceuta y Alcazarquivir. Lo que parece seguro es que su esplendor lo conoció a partir de la llegada masiva de moriscos expulsados de Andalucía, que la convirtieron en su ciudad santa. Durante siglos, su situación inaccesible y la prohibición a los infieles de traspasar sus muros la mantuvo fuera del alcance de los europeos y envuelta en un aura de misterio. Tal era su leyenda que a finales del siglo Xix algunos occidentales hicieron los más pintorescos esfuerzos por visitarla. El primero del que se tiene conocimiento fue Charles de Foucauld, que se coló en 1882 disfrazado de rabino y que describiría con una quizá inevitable fascinación su entrada en la ciudad:
Eran las seis de la mañana cuando llegaba: a aquella hora, los primeros rayos de sol, dejando aún en la sombra las masas oscuras de las altas cumbres que dominan la ciudad, doraban apenas la punta de los minaretes; el aspecto era de una belleza irreal. Con su viejo torreón de aire feudal, sus casas cubiertas de tejas, sus arroyos que serpentean por todas partes, podría uno haberse creído más bien ante algún burgo apacible a orillas del Rhin, que ante una de las ciudades más fanáticas del Rif.
Siete años después logró entrar en Xauen Walter Harris, disfrazado de cabileño, y poco después el misionero norteamericano William Summers, que fue envenenado. Aunque nominalmente Xauen formaba parte del Protectorado español desde 1912, hubieron de pasar ocho años antes de que los españoles intentasen tomarla. La empresa no fue nada fácil. Los defensores resistieron un duro asedio, y los generales españoles dudaban que sus soldados fueran capaces de reducirla por la fuerza. Al final, la rendición de la ciudad tuvo lugar de una extraña manera: el entonces teniente coronel Castro Girona, disfrazado de carbonero (otra vez un disfraz), entró en Xauen en 1920 y negoció con sus autoridades. Entre amenazas de bombardeo y promesas de recompensas, logró que transigieran. El 15 de octubre de 1920, poniendo fin a siglos de aislamiento, la bandera española se izaba sobre la vieja alcazaba de Xauen.
Poco después de que cayera en manos de los españoles, Arturo Barea conoció la ciudad sagrada y dejó escritas sus impresiones:
Las calles de Xauen, estrechas, empinadas y retorcidas, eran un laberinto. En el principio de nuestra ocupación, no era raro que un soldado español fuera atravesado por una gumía sin que se supiera de dónde había surgido el golpe. El barrio hebreo era una fortaleza cerrada por rejas de hierro, que se abrieron de par en par por primera vez en centurias cuando los españoles ocuparon la ciudad. Dentro de un recinto -gruesas paredes, puertas estrechas, troneras por ventanas-, todavía se hablaba español, un español arcaico del siglo dieciséis. Y unos pocos de los judíos aún escribían este castellano mohoso en letras anticuadas, todas curvas y arabescos, que convertían un pliego de papel recién escrito en un viejo pergamino. Me enamoré de Xauen. á…ú Sus calles quietas en sombra, en las que repercute el eco de los borriquillos; su muecín salmodiando su plegaria en lo alto del minarete; sus mujeres tapadas y envueltas en la amplitud de las blancas telas que no dejan nada vivo en sus ropas fantasmales, más que la chispa de sus ojos; sus moros de la montaña, andrajosos en sus pingajos o resplandecientes en sus chilabas de lana blancas como la leche, pero siempre altivos. Sus judíos silenciosos deslizándose a lo largo de las paredes, tan pegados a ellas como sombras sin cuerpos, corriendo siempre a pasitos cortos, rápidos y furtivos.
Los españoles, según cuenta el propio Barea, acabaron muy pronto con la magia de la ciudad. Desaparecieron los viejos procedimientos para teñir la lana y curtir el cuero, todo se llenó de cantinas y burdeles para la tropa y de moros obsequiosos y aduladores. Según Woolman, los yebalíes eran menos austeros que los rifeños, menos serios, más excitables, más soñadores. Se acoplaron pronto a los nuevos amos, que también toleraron sus peculiaridades, como su afición a las prácticas homosexuales. El mercado de mancebos de Xauen se mantuvo hasta 1937. Los yebalíes no habían de encontrar tanta permisividad en Abd el-Krim, que hacía rociar de gasolina y quemar vivos a quienes se sorprendía realizando actos de sodomía. Cabe que eso contribuyera poderosamente a que al líder rifeño nunca se le quisiera mucho por aquí. Según refiere el capitán Mauricio Capdequí, que antes de morir al frente de su mía de policía indígena dejó un valioso estudio sobre la región del Yebala y sus habitantes, la aceptación social de la homosexualidad masculina llegaba al extremo de que los tolbas, una especie de eruditos consagrados al aprendizaje del Corán, tenían estas prácticas por una parte de su instrucción. Algunos llegaban a asegurar que la camaradería íntima era condición sine qua non para el éxito en los estudios. Los estudiantes abusaban con soltura de sus condiscípulos más jóvenes y a menudo el asunto degeneraba en luchas pasionales que acababan en asesinatos. Más silenciosa, pero igualmente extendida, era la homosexualidad femenina. Afirma Capdequí que las mujeres yebalíes, "no encontrando en sus maridos la delicadeza de sentimientos que anhelan, tienen frecuentemente entre ellas pasiones, que a primera vista parece deben ser resultado de refinamientos de civilización, pero que también la misma brutalidad de costumbres explica". Por contra, la poligamia estaba mal mirada en el Yebala y el divorcio era muy poco frecuente. En cuestión de práctica del Islam, los yebalíes eran más rigurosos que los rifeños, y la mayoría cumplía con el precepto de las cinco oraciones diarias, siempre precedidas de las pequeñas y grandes abluciones. Y aunque fueran menos estimados como combatientes, distaban mucho de descuidar la instrucción guerrera. Al cumplir la edad de doce años los muchachos yebalíes recibían como regalo de sus padres un fusil y entraban a formar parte de la rimaya, la sociedad de tiradores del poblado. Por lo que toca a su relación con el Majzén, el gobierno del sultán, era más bien ambigua. Según Capdequí, si a un marroquí se le preguntaba si el Yebala pertenecía a Bled el-Majzén, el territorio sometido, respondía que no. Pero igualmente negaba que formara parte del territorio insumiso, o Bled es-Siba. Y es que, como observaba el malogrado capitán, "el espíritu musulmán no experimenta nuestra necesidad de tener las cosas por categorías bien definidas, y evoluciona mejor sin nuestras certidumbres".
Los españoles construyeron una red de blocaos alrededor de Xauen y la conservaron durante varios años, pese a los sucesivos reveses en la zona de Melilla. A mediados de 1924, las primeras correrías de Jeriro hicieron temer a Primo de Rivera que Abd el-Krim lograra sublevar el Yebala. Las líneas españolas en la zona distaban de ser sólidas, y Xauen estaba especialmente expuesta. Eso le hizo planear una retirada estratégica hacia la línea del frente de 1918, la que después se llamaría línea Primo de Rivera. Allí esperaba reagrupar sus fuerzas para atacar más adelante. Durante el mes de julio hubo unas insó litas lluvias que redujeron los caminos a barrizales y que volvieron desesperada la situación de los españoles.
Aquel julio de 1924, mi abuelo, que ya era veterano y sargento, estaba otra vez en medio del fregado. El 18 de ese mes salía con su compañía hacia la posición de Ain Grana, en la zona de Beni-Arós, al noroeste de Xauen. Iba al mando de un puñado de reclutas a los que él mismo acababa de instruir. Ain Grana estaba rodeada por los hombres de Abd el-Krim, y en tan ingrata y forzada compañía pasó mi abuelo dos meses. En una declaración jurada que escribió para completar su hoja de servicios cuarenta años después, resumía así de parcamente la experiencia: "En esta posición se prestan los servicios de vigilancia con mucha precaución, por encontrarse sitiada". Un convoy de Intendencia que consiguió llegar a comienzos de septiembre le trajo la orden de incorporarse al Regimiento de Infantería Borbón número 17, en Málaga, un cómodo destino de retaguardia. Pero ni él ni los de Intendencia pudieron salir hasta el día 20, cuando una sección de la harka (cuerpo indígena auxiliar de las tropas españolas), al mando de un alférez musulmán, logró romper el cerco. Durante el camino de vuelta a Zoco el Jemís de BeniArós, al pasar por la que los soldados llamaban " la Cábila de los Locos", fueron tiroteados ("poca cosa, unos pacasos", decía él) y el mulo en el que iba mi abuelo se desbocó. Un jinete moro de la harka consiguió retener al animal, cuando ya arrastraba al sargento con un pie enganchado en la artola y la cabeza a punto de deshacerse contra el suelo. A aquel anónimo y vivaz jinete marroquí debemos mi hermano y yo manifiesto agradecimiento. El día 22 mi abuelo estaba ya en Larache, y poco después embarcaba para la Península. Los hombres que quedaron en Ain Grana, los reclutas a quienes él había enseñado, fueron exterminados por el enemigo. La fortuna, otra vez por poco.
En septiembre de 1924, el propio Primo y su estado mayor en pleno su frieron cerca de Ben Karrich una emboscada, de la que se salvaron milagrosamente. La retirada no podía demorarse por mucho más tiempo. Todas las noches, poco antes de la evacuación, Sidi Abd el-Uafi el Baccali, bajá de Xauen afecto a los españoles, paseaba por la ciudad sin más compañía que la de su fusil (al que se refería como "mi amigo"). Durante uno de aquellos paseos nocturnos se encontró con el entonces teniente coronel Mola y le dijo: "Si no hacemos otra cosa que lamentarnos como los hebreos, vamos un buen día a dar lugar a que entren los montañeses en la ciudad y nos hagan picadillo lo mismo que el Rif". Otra noche, la del 15 de noviembre de 1924, los españoles abandonaron silenciosamente Xauen, dejando la ciudad santa a merced de aquellos montañeses a los que el Baccali esperaba desde hacía semanas.
La retirada fue un desastre. Los rifeños cayeron sobre los españoles y les infligieron un duro castigo. En Sheruta murió el general Serrano y 2.000 hombres. En Dar Akobba, una de las posiciones sobre las que se produjo el repliegue, hubo otro descalabro, narrado por Mola en el libro del mismo nombre, donde recoge sus recuerdos como jefe de los regulares de Larache. La lucha fue cruel por ambos bandos. Los moros de Larache que combatían junto a los españoles se agachaban sobre los cuerpos de los rifeños caídos y los degollaban con sus gumías. Cuando liquidaban a alguno que se fingía muerto, se enorgullecían ante su oficial en su castellano hassaní:
– Mi tiniente, que moro montaña no estar muerto, estar vivo como tú.
Ahora sí que estar muerto. ¡Por Dios! En Uad Najla, quedaron tres blindados cubriendo la retirada. Los rifeños los rodearon y las dotaciones de los blindados resistieron durante tres días, sin comida ni bebida ni esperanzas de ser rescatados. Cuando agotaron la munición, los rifeños les permitieron rendirse y asistieron admirados a la salida de los supervivientes. Abd el-Krim, igualmente impresiona do, los puso a la cabeza de la lista de prisioneros para canje. Lo cierto, hazañas aparte, era que Xauen había caído en manos del enemigo. Los españoles iban a quedar durante muchos meses confinados al otro lado de una línea de blocaos y campos minados, esperando una incierta ocasión de contraatacar.
Aquél fue uno de los grandes momentos de la República del Rif. Dicen que la entrada de los rifeños en Xauen, con los pies descalzos, la cabeza inclinada y su joven general Mhamed ben Abd el-Krim al frente, fue impresionante. Cerca de 20.000 guerreros, perfectamente formados, desfilaron por la ciudad santa. Iban con su uniforme, sus turbantes de colores, negros y azules para los soldados, rojos para los oficiales, cantando por primera vez el himno de la República: "Al yaumna hayun lilhurubi hayu". El estandarte rifeño se izó sobre la fortaleza de Xauen mientras los cañones rugían. El propio emir Mohammed ben Abd el-Krim acudiría más tarde a la ciudad, la más importante de las que se contaban en sus dominios, y pasaría algunas temporadas en su alcazaba.
Durante dos años, Xauen fue el cuartel general de Jeriro, convertido en lugarteniente de Abd el-Krim en el Yebala. En ese tiempo, Abd elKrim atacó a los franceses, éstos se unieron a los españoles y entre ambos formaron la pinza que acabaría con la República del Rif. Un día de 1925 aparecieron en el cielo de Xauen los Breguet de la Escadrille Chérifienne, que bombardearon la ciudad. Tras la caída de Abd el-Krim, en abril de 1926, Jeriro siguió resistiendo. Paradójicamente, la república rifeña alentaba en el Yebala cuando ya había sido extirpada de Alhucemas, donde había nacido. Pero el espejismo no duró demasiado. El 10 de agosto de 1926, el comandante Capaz, haciendo honor a su apellido, tomó Xauen al frente de un destacamento de operaciones especiales compuesto por un millar de hombres. La bandera española volvió a izarse sobre la alcazaba de Xauen, esta vez para no arriarse ya hasta la independencia. En noviembre, los españoles atacaron Tazarut, la antigua fortaleza del Raisuni, y el día 3 de ese mismo mes, imitando fatídicamente la derrota del viejo bandido al que él había aplastado, cayó Ahmed ben Mohammed el Hosmari el Jeriro, el último general de Abd el-Krim. No había cumplido los treinta años. Sus hombres, antes de dispersarse, enterraron su cuerpo en algún lugar secreto de las montañas.
Volvió la guarnición española, y volvieron las tabernas y los burdeles.Dice Barea que en 1931 Xauen ya no era sagrada ni misteriosa; que se había convertido en un lugar de turismo, con hoteles que servían comida francesa, anuncios pegados en las paredes y una carretera ancha para que pudieran llegar cómodamente los ricos británicos y norteamericanos en sus grandes coches. Una ciudad prostituida en la que ya no existía el encanto de aquellas apacibles noches de luna llena que le habían hecho acordarse de Toledo, al oír más allá del silencio de las calles el ruido del río corriendo rápido, y el viento enredándose en los árboles y en los recovecos de las montañas.
Ahora que la tarde cae sobre Xauen y que estamos a punto de explorar sus callejas, recuerdo con la misma emoción con que la leí por primera vez la conmovedora declaración que hace Barea, después de constatar la destrucción de la ciudad que él había amado:
Pero yo he conocido Xauen, cuando aún no estaba prostituida, cuando pasear por sus calles era aún aventura. Un moro os miraba a los galones plateados de sargento y os saludaba: "Salaam aleicum". Un judío canturreaba en viejo romance un "Dios os guarde". Un montañés os lanzaba una mirada preñada de odio y echaba mano a la empuñadura de cuerno de su gumía; os miraba y escupía despectivo en medio de la calle.
Los ojos de las mujeres árabes os miraban desde la profundidad de sus velos y nunca podíais adivinar ni la edad ni los pensamientos de su propietaria. Las muchachas jadias ba jaban los ojos y enrojecían. […] Era, para mí, como si la España medieval hubiera resucitado y estuviera ante mis ojos.
Ésa es la Xauen que venimos a desenterrar, dondequiera que se encuentren sus débiles vestigios.
7. En el laberinto blanco
Subimos por la calle hacia la plaza. Son algo más de las seis y el sol empieza a bajar, aunque todavía hace bastante calor. En invierno, el Meggú y el Tissuka se cubren de nieve, y a veces también la propia Xauen, donde debe de ser difícil distinguirla de la propia blancura de la ciudad. En muchos callejones de Xauen, hasta el suelo está encalado. Según afirma una leyenda, hace muchos siglos un grupo de peregrinos del desierto paró una noche de invierno en las montañas de Xauen. Cuando aquellos hombres y mujeres del sur ya estaban a punto de perecer de frío, quien los conducía encontró dos piedras negras con las que hizo un fuego que los salvó. A la mañana siguiente, los peregrinos intentaron apagar la hoguera, antes de reanudar la marcha, pero se encontraron con que ni la nieve ni el agua podían extinguir aquella llama, que en ese instante supieron sagrada. A Arturo Barea le aseguraron que algunas noches la llama podía divisarse aún desde Xauen, y que muchos se aventuraban por los desfiladeros entre el Meggú y el Tissuka en su busca. Pero nadie la había vuelto a encontrar jamás.
En la plaza, costado con costado, se encuentran la alcazaba y la mezquita. Esta última, como infieles que somos, tendremos que conformarnos con verla desde fuera. Es un antiquísimo edificio enjalbegado con un minarete ocre que emerge de la blancura, como un muñón castigado por el tiempo y no obstante airoso. En el banco que corre a lo largo de la fachada hay diez o doce ancianos observando la plaza. Comentan los pequeños acontecimientos que aquí suceden y mientras tanto de jan vagar su vista por encima de las casas, hacia el valle. Cuentan, no sé si será cierto, que en 1924, durante la retirada, los españoles bombardearon la ciudad a la hora de la oración de la tarde, cuando los fieles salían de la mezquita. La plaza donde se halla el templo está alta y es vulnerable. Hacia abajo se extiende la medina, que también sube un poco, por el otro lado, hacia las montañas.
En la alcazaba, a cambio de un precio casi irrisorio, sí podemos entrar. Le ofrezco a Hamdani sacar también una entrada para él, pero la rechaza con la cabeza. Se queda en el umbrío arco de la puerta, conversando con el vigilante. El interior de la alcazaba es un auténtico paraíso, lleno de árboles frondosos y flores espectaculares. No hay apenas visitantes y podemos pasear entre sus muros y subir a sus baluartes imaginando los lejanos días de la ciudad hermética. Desde la alcazaba de Xauen, mientras uno camina entre los macizos y los estanques, se ve un cielo azul intenso y la lejanía gris y verde de las montañas. El aire es puro y vivificante y uno comprende la sensación de poder casi divino que debía de experimentar quien fuera en cada época el amo de la ciudad y tuviera aquí su bastión. Estos aromas y este verdor mitigaron en algunos de esos corazones la nostalgia de Al-Ándalus, de donde el pérfido cristiano, que ya sólo venía a Xauen para ser quemado, había arrojado a sus abuelos en la noche más aciaga de los siglos.
La alcazaba de Xauen contiene también un pequeño museo, situado en el pequeño palacete que se guarece al abrigo de los muros. En sus salas umbrías y silenciosas hay enseres, mapas, fotografías de la Xauen de mediados de siglo, y una muestra de cada uno de los instrumentos de la música andalusí: el kaman (violín de cuatro cuerdas), el oud (guitarra de diez cuerdas), er rabab (violín de dos cuerdas) y el terbukal (tambor). La música andalusí, herencia conservada de aquéllos que fueron expulsados de la Península, es el folklore más característico del Yebala. Poco antes de emprender nuestro viaje, en una noche tibia del manchego Getafe (Xataf, también una antigua fortaleza musulmana), pudimos escuchar a un grupo de mujeres de Tetuán interpretar algunas piezas de esa música. Era al aire libre, en el recogido patio del Hospitalillo de San José, un trozo todavía conservado de La Mancha de Cervantes. Durante el primer cuarto de hora del concierto, el auditorio español estaba completamente desorientado. Costaba entrar en esas armonías, en esos ritmós, en esa narración musical. Pero al final del concierto, el entusiasmo era absoluto. Todos nos dejábamos llevar en la prolongación casi infinita de cada melodía, deseando que no acabara, que la noche no se detuviera y nunca se callaran aquellas voces femeninas que desenterraban el espíritu precioso de la perdida hispanidad musulmana con la misma rotundidad con que echaban al aire mesetario los vivos alaridos del desierto. Algo desde lo hondo de la sangre nos devolvía el eco de los remotos antepasados que habían sentido y creado aquella música. Las serenas mujeres tetuaníes, asombradas, daban las piezas de propina con una azorada sonrisa, y al final se abandonaron también a la alegría del reconocimiento entre las almas y los corazones. He ido a otros conciertos, pero nunca he visto al público y a los intérpretes arrojándose besos como los de aquella noche.Besos espontáneos, como de familia.
Desde la alcazaba, subimos por las empinadas calles de la ciudad hacia el manantial del que se abastece el pueblo. El agua que brota de la entraña del monte, según nos cuenta Hamdani, es fresca y pura y puede beberse sin miedo. Según él, sólo en ciudades con manantial puede beberse el agua:
Xauen, Fez, Marrakech. En las ciudades costeras no debe beberse nunca: ni en Casablanca, ni en Essauira, ni en Agadir. Rabat es una excepción. Le escuchamos atentamente, aunque suponemos que el consejo es sólo válido para el estómago marroquí. En la medina de Fez mi propia familia marroquí me ha desaconsejado beber el agua corriente. Mis dos primas estuvieron al borde de la tumba por beber de una fuente de la que los niños fasíes bebían con toda la soltura del mundo.
Ascendemos por las calles de Xauen, entre las casas entreabiertas y las tiendas de los viejos artesanos que cuelgan los cueros y los bronces junto al umbral. Nos cruzamos con chavales vivarachos, ancianos absortos, perros indolentes. Todas las casas lucen un blanco impecable, sobre el que se dibujan los postigos y puertas de un celeste vivo. Es una extraña cosa pisar el suelo encalado e impoluto. Nos cuenta Hamdani que una vez salió de Xauen de madrugada y vio a las brigadas de mujeres que limpian la ciudad, tan meticulosamente como se limpian pocas otras en Marruecos. Hamdani afea a los de Xauen que dejen hacer esa pesada tarea a las mujeres. Para Hamdani, marrakchí y meridional, los de Xauen son tan "montañeses" o rifeños como los de Alhucemas, y les reprocha que sean tan vagos y hagan trabajar a las mujeres, algo que según él no consentiría nunca un marroquí del llano o del sur.
El manantial, entre rocas y vegetación, es lugar de esparcimiento. Aquí acaba la ciudad y empieza la montaña y aunque no hay mucho sitio las parejas de novios y los jóvenes suben a solazarse. Un militar vigila las bombas y los depósitos de agua, sin demasiada marcialidad. Pasea entre la gente y departe amigable con unos y otros, aunque su uniforme color arena inspira indudable respeto. Desde el manantial se domina el valle y se ve caer la ciudad blanca por la ladera. La tarde es esplendorosa y apacible. De la ciudad viene sólo un murmullo del que de vez en cuando sobresale una voz.
Regresamos hacia la plaza, para curiosear un poco en las tiendas. Ya ha bajado algo la temperatura y empezamos a ver algunos grupos de turistas. Son prácticamente los primeros que encontramos desde Beni-Enzar. Los de Xauen son casi todos españoles, como se ve por su aspecto y sus camisetas de Praga, Londres o Nueva York (destinos turísticos masivos de nuestros compatriotas). Van hablando alto, señalando con el dedo, comprando compulsivamente gumías y trastos de plata. Seguramente bajan desde Ceuta camino de Fez y del circuito de las ciudades imperiales. No es el itinerario más frecuente y no son demasiados, pero su peso se deja sentir en el ambiente angosto de Xauen. Los que atienden en los comercios andan a su acecho. Muchos se le dirigen al forastero en vertiginoso español. En una calle próxima a la plaza nos cruzamos con un mendigo joven y dicharachero. No había mendigos en el Rif, donde faltan los turistas. Éste se ofrece como guía y nos llama todo el rato "amigo". Nos pregunta de dónde venimos y cuando le decimos que de Madrid se despacha orgulloso con cosas tales como "Madrid me mata", "de Madrid al cielo" y "los madrileños son gatos". Y para remate, un arrastrado "Vaya, vaya, en Madrid no hay playa". Es curioso cómo han llegado hasta Xauen los viejos tópicos mezclados con las bobas canciones del verano. La televisión, quizá.
Eduardo tiene el capricho de una rosa del desierto. Hay una tienda que exhibe una media tonelada de ellas, amontonadas. Casi todas son de poca calidad y le cuesta encontrar una en condiciones. En seguida viene la disputa por el precio. Hamdani se percata y media en la transacción. La rosa termina saliendo por cerca de un tercio de su precio original. La negociación es un espectáculo digno de presenciarse. El comerciante es envolvente. Coge a Hamdani por el cuello, se ríe, protesta, lloriquea, grita. Hamdani está quieto y le mira fijamente con sus pequeños ojos de hombre del desierto, encajando todas sus bromas y haciendo otras en su árabe sutil y cadencioso, sin dejar de sonreír pero sin aflojar nunca.
Cuando la rosa ya está en poder de Eduardo, Hamdani observa:
– Les aconsejo que me dejen a mí discutir el precio. Yo sé lo que valen las cosas, así que a mí no pueden engañarme. Hay gente que no cobra a los extranjeros lo que debe, que es sólo lo justo. Los que quieren cobrar más lo estropean todo. Pero conmigo no van a intentarlo.
Me meto en una tienda desierta y desobedeciendo a Hamdani compro, sin pelear su precio, tres cajas de metal con tapa esmaltada. Me parece un poco indigno regatear para bajar una cifra de veinte dirhams, unas trescientas pesetas. Las cajas, ovaladas y de poco más de cuatro o cinco centímetros de largo, tienen un aspecto bastante mugriento. Las cojo precisamente por ese aspecto, que me sugiere alguna probabilidad (dudo que alta) de que sean de producción autóctona. La idea que se me ha ocurrido al verlas es que en ellas guardaré la tierra roja de Annual. Me parece un bonito fetiche, que junta Annual y Xauen, los dos grandes descalabros españoles. Al salir del comercio, Hamdani me pregunta qué he comprado. Le enseño las cajas y enarca imperceptiblemente las cejas.
Las enarca más al saber el precio.
– Es sólo un recuerdo -aclaro-. No importa que no sean bonitas.
Para mí lo son, pero he oído a Hamdani ponderar el brillo de la plata y ya sé que estas tres birrias grisáceas se sitúan por debajo de su idea de belleza.
Antes de volver hacia el hotel, reservamos mesa para cenar en uno de los restaurantes que tienen terraza puesta en la plaza, enfrente de la alcazaba y la mezquita. Va perdiendo fuerza el sol y la blanca pared de la mezquita se hace anaranjada, como si de pronto empezase a disolverse la cal dejando al descubierto el ocre de debajo, el mismo que el del minarete o los cercanos muros de la alcazaba. Más allá, el cielo deriva suave y lentamente a una tonalidad violeta y se hace más rotunda la montaña. Los viejos siguen sentados en el banco al pie de la mezquita, con las piernas cruzadas bajo sus pardas chilabas, observando escépticos a los turistas (chavales de negras camisetas, chicas con imprudentes shorts) que turban la paz de Xauen.
De vuelta al hotel, se nos une lo que parece un nuevo pedigüeño. Viste una gandora blanca y sucia y aparenta unos veinticinco años. Es simpático, un poco desdentado, y habla un castellano arrastrado pero fluido. Al cabo de un rato de sondeo que repelemos co mo mejor podemos, anuncia:
– Hierba buena, chocolate chachi, chachi piruli. Te lo doy barato -y se lleva dos dedos a la boca como si fumara. Acto seguido mira adelante y atrás y se saca una china tamaño familiar de debajo de la gandora.
– No, muchas gracias -le digo.
Prueba con Eduardo y con mi hermano, con el mismo resultado. Algo le desconcierta en nuestra negativa. Menea la cabeza y se para.
– ¿No quieres, español? Chocolate, hashish, ¿entiendes?
– Sí, pero no, gracias -insiste mi hermano.
El marroquí se echa a reír.
– ¿Y para qué aquí en Xauen, si no hashish? Verdaderamente no lo comprende.
Cómo puede bajar un español a Xauen sólo para hacer turismo, si en Xauen no hay nada, más que la miseria que él ve todos los días. Un poco después, cuando ya se ha resignado a no vendernos y nos acompaña sólo por el placer de pasear, nos lo cuenta:
– Aquí en Xauen mal todo, sólo chocolate para vivir, malo trabajo, muy malo, Marruecos pobre y hambre.
Mierda, ¿sabes, amigo? Asentimos. Después de eso nos da la mano y se aleja dando saltos, con las manos metidas bajo la gandora y cantando algo en árabe. Seguramente va en busca de algún español que no esté tonto y quiera comprarle.
Dejamos a Hamdani en el hotel. Como no estamos cansados, decidimos dar un paseo por la medina hasta la hora de la cena. Entramos sin gran precaución en el laberinto de callejas y callejones y nos complacemos en caminar sin prisa por su suelo nevado de cal. A veces el callejón muere sin más en una puerta celeste y hay que dar media vuelta. Otras veces, algún residente que nos ve tomar un camino cegado nos advierte, compasivo y atento, aunque no por eso dejamos necesariamente de llegar hasta el final. Encontramos un deleite antojadizo en desembocar en los rincones más recónditos, pasando sin prisa bajo los arcos y siguiendo las estrecheces entre las casas. Todas tienen un número azul pintado sobre el dintel de la puerta principal, y delante de algunas hay chicos y chicas jugando o simplemente mirando a los viandantes. Nos ven pasar con mucha menos hostilidad que el niño que apedreó a mi hermano junto al hotel. En la medina están acostumbrados a que los turistas se pierdan y también a que lo fotografíen todo, porque cada rincón del blanco corazón de Xauen merece una instantánea, o incluso varias, una por cada matiz del azul que se va diluyendo en las fachadas a medida que va cayendo la tarde. Las chicas de Xauen miran sin disimulo y con un poco de suficiencia a los europeos, como si pensaran en el esfuerzo que les va a costar a los pobres incautos salir del dédalo de la medina. Al verlas me acuerdo de las musulmanas cubiertas y las hebreas ruborizadas que corrían a esconderse cuando se cruzaba con ellas el sargento Arturo Barea. Aunque cueste aceptarlo, de ellas descienden estas taciturnas muchachas en chilaba o tejanos que se ríen ahora de nosotros. Tienen la piel blanca y los ojos oscuros, y en ellos, todavía intrincada y poderosa, la luz antigua de la ciudad santa donde ningún cristiano osaba aventurarse.
Al final de un callejón, nos asomamos a una especie de terraza sobre la ciudad. Mientras el sol se pone sobre el horizonte, el valle se llena de misterio. Corre la brisa sobre nuestra piel quemada y nos quedamos aquí hasta que el atardecer termina de cumplirse en el último confín de la tarde. No lejos de donde estamos se ve una ventana abierta y en la habitación correspondiente un individuo rubio que va y viene arriba y abajo con un libro en las manos. De fondo suena la música de Pink Floyd, Wish you were here. Algún europeo atrapado por la ciudad. Xauen, un buen lugar para retirarse un par de semanas, un par de meses, un par de años o siempre.
Antes de que llegue la hora de cenar, subimos hacia la plaza. No tenemos muy clara su ubicación exacta, pero está claro que debe de estar hacia arriba. Avanzamos por los callejones que se vuelven añiles como la noche. Es una noche taimada, dulce y veloz. No nos cruzamos con nadie y doy en imaginar que a la vuelta de un callejón nos cierra de pronto el paso una figura fantasmal, envuelta en anchas ropas blancas. Podría ser un soldado de la guardia del Raisuni, que patrulla aburrido por los alrededores de su palacio. Podría ser el Baccali, paseando solo con su fusil mientras espera a los montañeses; podría tratarse también, del Jeriro ya vencido, que recorre por última vez Xauen mientras siente que la ciudad sagrada ya no le pertenece a él, sino a los victoriosos españoles que tarde o temprano van a asaltarla. Es fácil concebir ésta y otras fantasías, porque en seguida nos damos cuenta de que nos hemos extraviado. Creíamos que para volver sólo era preciso subir, pero llevamos quince minutos subiendo y no nos suena de nada el lugar donde hemos ido a parar. Por el aire y el aspecto podría ser un rincón de Sevilla o de Córdoba. En cualquier caso, parece una plazoleta española, de esa España medieval que recordó aquí Barea. Para reconstruir sus impresiones, sólo faltaría que se deslizasen junto a las paredes los hebreos temerosos y que nos mirasen de arriba abajo los moros altivos. La noche se cierra sobre nuestras cabezas y buscamos en vano a nuestro alrededor. Todo está mudo y quieto: el cielo morado, las paredes azules, las luces anaranjadas de los faroles. Pero la sensación de estar perdidos resulta reconfortante, porque sentimos que aquí, en la desierta plazoleta del laberinto blanco, queda aún algo de aquella vieja Xauen misteriosa que violaron nuestros abuelos. En nuestra fantasía surge ahora su imagen, la de los hombres de Castro Girona que pudieron pisar por primera vez esta plazoleta, allá por 1920. Aquellos campesinos andaluces o castellanos debían avanzar por la medina atentos y prevenidos. No era cosa de correr la misma suerte que aquel compañero demasiado atrevido que había acabado con un tajo de gumía en la garganta.
Todavía vagamos por la medina durante otro cuarto de hora, hasta que llegamos a una calle donde hay tiendas y cierta animación. Aquí seguimos la corriente predominante entre los transeúntes y ellos nos conducen en seguida hasta la plaza. En ella encontramos a Hamdani, que nos espera desde hace rato en la mesa que habíamos reservado.
Cenamos placenteramente en la plaza de Xauen, disfrutando del frescor de la noche y planeando las próximas jornadas. Hamdani nos habla de la medina de Fez, de la que no es tan fácil salir como de la de Xauen, y de las inmensas prisiones subterráneas de Meknés, diseñadas por un cautivo portugués para el cruel Mulay Ismaíl. También estas prisiones son un laberinto. Según cuentan, un día se internaron en ellas demasiado alegremente unos turistas europeos y tardaron varios días en encontrarlos. Hablamos de la música andalusí, de la que Hamdani resulta buen conocedor. Nos promete buscar un sitio en Fez donde comprar algunas cintas. También charlamos acerca del Islam. Hamdani es un musulmán devoto. No bebe alcohol y ora cinco veces al día si no está trabajando; cuando trabaja, ora dos veces y recupera por la noche las tres perdidas. Declara no entender lo que está pasando en Argelia. Según él, los argelinos se han vuelto locos, porque degollar niños y mujeres no es cumplir el Islam, sino ir contra sus preceptos.
Después de cenar damos un último paseo. Muchos comercios siguen abiertos, y quienes los atienden siguen intentando echar el lazo a los turistas que remolonean por la plaza. La noche invita a eso, a caminar sin prisa de un lado a otro y a sentarse cada tanto aquí o allá, para hablar despacio de los asuntos sobre los que normalmente no se conversa. Todo invita a la confidencia y al abandono, y los tres sentimos habernos impuesto un itinerario que nos impide permanecer en esta ciudad día tras día y noche tras noche, recuperando la insólita posesión de nuestros espíritus. Lo miramos todo infectándonos del futuro recuerdo y también de una certeza: la de que no ha de pasar mucho antes de que volvamos con más calma a Xauen. En ésta como en otras cosas, Barea ha resultado ser un explorador digno de crédito. También nosotros, como él, nos sentimos seducidos por el encanto sabio y sinuoso de la vieja ciudad acostada entre los cuernos de la montaña.
Desde la ventana de mi habitación, antes de acostarme, miro las estrellas que titilan sobre el Tissuka. Hasta la ventana llegan los aromas de la noche y las voces de un hombre y dos mujeres que charlan en un árabe cálido y despacioso. De vez en cuando se oye también una voz infantil, inmoderada y urgente, que las mujeres y el hombre apaciguan con su murmullo. Un murmullo semejante podía oírse hace mil años en Al-Ándalus, entre casas iguales a estas casas. Los echamos y vinieron aquí, para no olvidarse. Es bueno encontrarlos y escuchar la música de sus voces. Es bueno saber que Xauen, la santa y la misteriosa, sigue aquí y no se esconde de quienes nacimos en la tierra que siempre han llorado y llorarán sus hijos.
Jornada Cuarta. Xauen-Fez
Me despierto con el canto del gallo, una sensación casi olvidada en la lejanía de mi niñez. Alargo la estancia en la cama en un duermevela plácido, mientras veo aumentar la luz que se filtra entre las rendijas de los postigos. Cuando al fin me asomo a la ventana, descubro la presencia de la niebla que baja desde las montañas y que envuelve la ciudad. No se ve el Tissuka, y el morabo de la colina es una figura espectral cuya silueta se esboza apenas. Inundada por la niebla que acaricia sus fachadas de cal, Xauen es más blanca que nunca, y las rejas moriscas de las ventanas, más negras y precisas.
Hay algún problema con el agua caliente, lo que me obliga a darme una ducha fría. Otra sensación perdida en mi memoria, cuya contundenci a reconozco al instante. He madrugado más que nadie, así que me toca aguardar a mis compañeros en el vestíbulo, lleno de luz: la niebla, que no puede con el resplandor del día, se va disipando rápidamente. Media hora después, casi se ha levantado por completo. Tras liquidar la cuenta del hotel (una suma por la que en España ya no debe de encontrarse ni la más inmunda y sospechosa pensión), devolvemos el equipaje al maletero y subimos al coche. Bajamos despacio por el paisaje matinal de Xauen, resistiéndonos a despedirnos. Todavía nos detenemos un momento para cambiar dinero en un banco, a la salida de la ciudad. La transacción la intento en francés, pero el español aseado y resuelto del empleado de banca me disuade de esforzarme. Está claro que el turismo español forma parte de la rutina de la ciudad. El empleado es por añadidura de una escrupulosidad y una corrección ejemplares, como ya quisiera uno encontrarlos en España.
Si nuestro viaje fuera en puridad un recorrido por el territorio del antiguo Protectorado, la ruta obligada conduciría a Tetuán, la que fue desde el principio la capital del Marruecos español. Sin embargo, cuando decidimos venir a Marruecos, no pudimos dejar del todo al margen la antigua zona francesa. En parte puede achacarse a una frívola veleidad de turistas; pero también en el Marruecos francés hay huellas de algunas cosas que nos importan. Nuestro viaje por él podrá resultar más somero, pero no casual. Ya hemos comprobado suficientemente que nada aquí resulta casual para nosotros.
Es por todo ello por lo que desde Xauen, en lugar de viajar hacia el norte, tomamos el camino del sur; hacia Uazzán y Fez, la vieja capital del imperio jerifiano.
Esta carretera atraviesa al principio zonas de montes de mediana altura, que me recuerdan por su aspecto y por el tipo de vegetación algunos parajes de Sierra Morena. Aunque por aquí no hay niebla, el día está levemente velado por una capa de nubes que impi den que el calor empiece a apretar en condiciones. Al cabo de unos veinte kilómetros llegamos al río Lucus, la antigua frontera entre las zonas francesa y española. Todavía sigue en pie el viejo puesto aduanero, con sus barreras inservibles a ambos extremos del puente que cruza sobre el río.
El Lucus es un río importante, de ancho cauce, aunque una buena parte de él sea hoy un pedregal. La corriente, poco profunda, baña una anchura de unos veinte o treinta metros. La carretera corre más o menos paralela al río durante unos veinte kilómetros, en dirección oeste. Este recorrido por el valle del Lucus, sin apenas tráfico, resulta una experiencia grata y relajante. Un poco antes de llegar a Zoco es-Sebt, la carretera tuerce hacia el sur y se separa del río. Según el mapa, a menos de diez kilómetros río abajo, en la ribera septentrional, se encuentra Muires. Éste es otro nombre familiar para mí. Entre el 20 y el 25 de septiembre de 1920, mi abuelo, en compañía de otros pobres diablos, cazadores todos ellos del batallón de Las Navas, hubo de asaltar el blocao llamado de Muires, que cayó tras enconada resistencia. La importancia estratégica de la escaramuza no fue mucha. Con ella sólo se aseguraba una cota más en la línea del Lucus. Pero para aquellos soldados bisoños debió de ser una gran cosa conquistar la altura y pasear la mirada sobre el valle, que era este mismo valle que ahora dejamos atrás.
Seguimos camino hasta Uazzán. Cuando en 1925 Francia atacó a los Beni-Serual y Abd el-Krim se vio obligado a responder, estuvo a punto de tomar esta ciudad, que constituía la plaza más septentrional de los dominios franceses. Nuestra ruta reproduce la que entonces siguió la ofensiva relámpago de los rifeños contra la línea francesa del río Uerga. Desde la carretera vemos los caminos que serpentean entre las montañas, que forman una red alternativa por la que transitan los lugareños en sus abnegados borriquillos. A medida que nos alejamos del Lucus el terreno se vuelve más árido, y ya lo es bastante cuando avistamos Uazzán, una ciudad blanca al pie de dos montes mucho menos imponentes que los de Xauen. Es como una mala imitación, emplazada en un paisaje menos atractivo. La dejamos a nuestra derecha y en la bifurcación entre las carreteras P28 y P26 tomamos esta última. No es el camino más cómodo, pero sí el más recto, y tiene para nosotros la ventaja de atravesar por el mismo centro la zona de Beni-Serual.
Beni-Serual es hoy una tierra especialmente deprimida. Sus pueblos, tan pequeños que ni siquiera aparecen en los mapas, ofrecen un aspecto bastante mísero. Las casas son de adobe con tejado de chapa, y la carretera está en tan mal estado que a duras penas podemos superar los cincuenta kilómetros por hora. A lo largo del viaje adelantamos carros tirados por mulos y viejas furgonetas en las que viajan cantidades increíbles de personas. El paisaje resulta de veras desolador, y sobre él cae a media mañana un sol de justicia bajo el que se afanan hombres cansinos y sufridos borricos. No hemos recorrido en el Rif otra zona que parezca vivir en condiciones tan precarias como ésta. Aquí no se ve ni un solo coche moderno, ni uno solo con matrícula europea. Ésa puede ser una de las claves de su pobreza. En Beni-Serual, no hay emigrantes que regresen con divisas.
– Y tampoco hay hashish -apostilla Hamdani.
Sobre estas llanuras y estas colinas despellejadas sufrieron de lo lindo los franceses en el maldito verano de 1925. Quizá por eso llegaron a la conclusión de que debían ayudar a los infelices españoles a acabar con aquella enojosa revuelta. Aquel verano tuvieron los franceses ocasión de escribir en estas tierras algunas páginas de ese desgraciado heroísmo que parecía reservado a los españoles. En Aulai, por ejemplo, los franceses resistieron durante veinte días al enemigo, que les bombardeaba con morteros y les arrojaba sobre el parapeto los cadáveres destrozados de sus compañeros (para que se pudrieran al sol ante sus ojos). En el Blocao n.o 7, un grupo de treinta soldados resistió un asedio de quince días. Al final fueron todos pasados a cuchillo. En Beni-Derkul, el inexperto teniente Lepeyre aguantó dos meses con sus soldados senegaleses esperando unos refuerzos que nunca llegaron. En otros puestos, las tropas indígenas se pasaron a los rifeños, tras masacrar a los oficiales. El ordenanza del teniente Condamine de la Tour mantuvo el cadáver de su jefe erguido sobre el caballo para que los soldados no aflojaran. Mientras se ofrece a nuestros ojos el calcinado escenario de BeniSerual, donde nada conforta la vista, comprendo un poco mejor qué clase de suplicio debieron de suponer aquellos atroces episodios. Con ellos empezaron los franceses a saborear el gusto amargo de la guerra del Rif, y aunque los políticos como Painlevé insistían cínicamente en que entre las bajas apenas había franceses de la metrópoli, pronto empezaron a alzarse voces contra el conflicto. Una de las más singulares fue la del surrealista André Breton, que saboteó un encopetado banquete en la Closerie des Lilas al grito de "¡Vive les Rifains!", ocurrencia por la que él y sus compañeros acabaron pasando la noche en la comisaría.
La carretera, con todo, no empeora de veras hasta que llegamos al Uerga.
En mitad del camino surge de pronto un paredón descomunal sobre el que hay una gigantesca inscripción en árabe. Hamdani traduce: "Dios, Patria, Rey". Es la presa de El Wajda (" la Unión "), recientemente construida por un consorcio hispano-ruso-italiano. La antigua carretera seguía por terreno ahora inundado, así que tendremos que rodear el embalse por una pista de tierra. Esto se dice pronto, pero cuando la pista ha subido lo suficiente como para que podamos contemplar el embalse, la visión nos deja estupefactos. En medio del desierto amarillo se abre de pronto un inmenso mar color turquesa, cuyos confines se pierden en el horizonte. El sol es tan fuerte que la mancha azul resulta borrosa, pero no cabe duda de que la presa es un remedio radical contra las irregularidades del caudal del Uerga. En adelante las crecidas se quedarán aquí, convertidas en una capa más de este océano interior. La reserva de agua es tan grande que abre nuevas perspectivas a la agricultura de la zona. Quizá se trate de la salvación de Beni-Serual.
Para nosotros, sin embargo, es un serio contratiempo. Al cabo de veinte interminables kilómetros la pista sigue subiendo y bajando por los montes. Nos tropezamos con un paseante y con algunos trabajadores que preparan la futura carretera que se construirá sobre la pista. Las indicaciones que nos dan se resumen en que no queda mucho para volver a conectar con la carretera, pero media hora después seguimos sufriendo con nuestro frágil utilitario por la pista inacabable. Queríamos llegar a comer a Fez, lo que a medida que la pista se alarga nos parece más difícil.
Por fin, desde lo alto de un monte, vemos la línea gris de la carretera. Salimos a la altura de Fez-el-Bali y seguimos sin demora hacia Fez. Bajamos a buena marcha hasta el río Sebu, en la región de Cheraga. En abril y mayo de 1925 las tropas de Abd el-Krim llegaron hasta estas alturas, a sólo treinta kilómetros de Fez. Como hizo en 1921 con Melilla, el líder rifeño rehusó tomar la capital del imperio, que estaba prácticamente a su merced. Durante el comienzo de la ofensiva contra Francia, había declarado que la guerra decidiría dónde estaba su frontera. A las puertas de Fez, comprendió que sus hombres podían tomar la ciudad, pero no defenderla frente a la artillería y la aviación francesas. Por eso se detuvo, pero después de la derrota lamentaría siempre aquella prudencia. Quizá si hubiera entrado en Fez el imperio habría conocido un sultán rifeño, y los europeos, aterrorizados, se habrían visto obligados a negociar. Mientras los rifeños se aproximaban, la población marroquí de Fez vivía sumida en la angustia. Todos conocían la reputación de los montañeses y el desprecio que sentían por los fasíes, a quienes consideraban afeminados. Hasta las mujeres montañesas que había en los harenes de Fez se comportaban desabridamente y miraban por encima del hombro a sus compañeras. Tampoco los de Fez trataban demasiado bien a los rifeños que llegaban a la ciudad por cualquier asunto. Pero esta vez no eran unos pocos, sino muchos rifeños. Sólo los europeos permanecían ajenos a todo. Cuentan que mientras los guerreros de Abd elKrim se acercaban, arrasando todos los puestos defensivos franceses, en los jardines de Fez resonaban las risotadas de las cocottes, ritmos de jazz y música de baile. Habría sido toda una sensación que alguna de aquellas fiestas hubiera sido interrumpida por una partida de beniurriagueles con sus turbantes blancos y sus chilabas pardas. Una edificante imagen que se perdió la historia.
Llegamos a Fez por el norte, o lo que es lo mismo, a través del macizo montañoso del Zalagh. Desde ese ángulo infrecuente, y desde la posición elevada que proporciona la carretera, Fez ofrece una estampa majestuosa. A lo largo del valle del río Fez, ante una llanura en la que la vista se pierde, se extienden las dos ciudades, la vieja y la nueva (el Balí y el Jedid). La vista hace recordar lo que escribió un antiguo viajero: "¿Cómo resistirse a la atracción de esta ciudad verde y gris, a la seducción de ese rostro de piedra que toma, cuando el cielo se cubre, la palidez de una pasión bruscamente detenida?". La ciudad, fundada a fines del siglo VIII por un descendiente del Profeta, Mulay Idriss, fue refugio de huidos de Al-Ándalus desde la época de los Omeyas de Córdoba, capital de los benimerines y centro espiritual de Marruecos a lo largo de los siglos. Según Benoist-Méchin, el viajero cuyas palabras acabo de recordar, en las calles de Fez uno se cruzaba a menudo con sus eruditos. Caminaban con pasos cortos y llevaban la cabeza cubierta con una capucha marrón o gris. Y a pesar de "sus ojos bajos y sus gestos púdicos", vivían "ebrios de saber, de música y de poesía".
A finales de 1908, en los jardines del palacio imperial de Fez, el sultán Mulay Hafid conversaba a menudo con Ahmed el Raisuni, el encantador bandido del Yebala. Los dos eran jerifes, esto es, descendientes del Profeta, y hallaban gran placer en aquella intimidad. Entre vaso y vaso de té con hierbabuena, el Raisuni disertaba elegantemente sobre las materias más dispares, desde la poesía galante a la teología, desde la filosofía a la estrategia. Uno de los temas favoritos era la yihad, la guerra santa. Cuenta Jean Wolf que una tarde, ante el Corán, los dos jerifes juraron que lucharían durante toda su vida contra los cristianos, sucediera lo que sucediera. Poco después, los franceses sitiaban en Fez a Mulay Hafid. En todo el imperio se movilizaron los súbditos en apoyo del sultán. El Raisuni, siempre cauteloso, mantuvo una ambigua resistencia en el Yebala. Por el contrario Ma el-Ainin, el sultán azul, señor del Sáhara y fundador en 1900 de la remota Smara, combatió ferozmente a los franceses, a quienes infligió severas derrotas. En 1910 Ma el-Ainin marchó al frente de sus hombres azules sobre Fez, en socorro de Mulay Hafid. Pero los franceses, al mando del general Moinier, le derrotaron y le obligaron a replegarse al desierto. El 21 de marzo de 1911, los hombres de Moinier entraron en Fez. Aquella soldadesca ni siquiera se privó de profanar el recinto sagrado de la gran mezquita Karauiyn. Los días del orgulloso imperio pertenecían al pasado.
En julio de 1911 los franceses ya habían tomado Meknés y Rabat y los españoles Larache y Alcazarquivir. En marzo de 1912 se firmaba en Fez el tratado por el que se establecía el Protectorado franco-español sobre Marruecos. Atendiendo la llamada a guerra santa de los imanes, la población de Fez, arrebatada por el odio, se rebeló contra los extranjeros. Los soldados marroquíes asesinaron a sus oficiales franceses y asaltaron el barrio de los europeos. Éstos evacuaron durante setenta y dos horas la ciudad y la bombardearon salvajemente. Después entraron otra vez y fusilaron en masa a los rebeldes. Enardecidos por esta represión, unos 20.000 hombres de las cábilas cercanas a Fez se sublevaron y bajo el mando de un tal Hayami sitiaron la ciudad. Hubert Lyautey, recién nombrado Residente General, logró en junio romper el cerco. El 12 de agosto de 1912, Mulay Hafid abdicó ante Lyautey. No quería ser un sultán con las manos atadas. Respecto del Protectorado, escribió a sus vencedores: "Ténganlo en cuenta, señores; represento a un pueblo que jamás fue una colonia, que jamás ha sido un pueblo sumiso ni un pueblo vasallo; represento a un imperio que desde hace siglos y generaciones es un imperio autónomo. Es por ello por lo que en nombre de un derecho burlado, pisoteado, pero que es la gran realidad del mañana, protestamos contra el principio mismo de este tratado de protectorado". Mulay Hafid fue en seguida reemplazado por Mulay Yussef, el sultán-marioneta en cuyo nombre los europeos harían años después la guerra a Abd el-Krim.
Entramos en Fez bajo un calor durísimo, que casi impide respirar. Recorremos alguna de las avenidas de la ciudad nueva, fuera de las murallas. Pasamos al lado de edificios oficiales y de hoteles para turistas acomodados. Hamdani nos lleva a comer a un lugar que dice conocer. Lo cierto es que tardamos un buen rato en llegar allí y que cuando al fin aparca nos encontramos frente a un bar sin aliciente especial, junto a un cruce cualquiera de la ciudad moderna, que resulta ruidosa y muy poco agraciada. Tomamos asiento en las consabidas sillas de plástico, poco apetecibles bajo el fuego que invade el aire. Para comer nos ofrecen cierta variedad de opciones, pero mi hermano y yo elegimos otra vez pinchos de carne a la parrilla. Eduardo se permite el capricho de unas chuletas de cordero. Hamdani, siempre frugal, se une a nuestra carne, de la que dice que tomará sólo un poco. Mientras esperamos a que nos traigan lo que hemos pedido, presenciamos una escena muy instructiva. Un guardia de tráfico está levantando con ayuda de una grúa un Mercedes con ma trícula belga al parecer mal aparcado. En seguida sale del bar una pareja marroquí; aparentan ser los dueños del vehículo y le piden al guardia que baje el coche. Las explicaciones son en árabe, por lo que no entendemos gran cosa, pero de los gestos se desprende que están justificando que estaban al lado, en el bar, y que sólo lo han tenido mal aparcado un momento. El guardia ordena que siga la operación, implacable. Al cabo de una larga discusión, se aviene al fin a no llevarse el coche, pero no sin antes cobrarle una cuantiosa multa al quejumbroso emigrante. La cosa tiene toda la pinta de una venganza del guardia. A él se le derriten los sesos sobre el asfalto de Fez por un puñado de dirhams, mientras los jactanciosos emigrantes ganan en Europa para comprarse Mercedes que les restriegan por las narices a quienes se quedan aquí.
Damos cuenta de nuestro almuerzo mientras contemplamos desde la terraza el ajetreo urbano de Fez. En las ciudades marroquíes siempre hay alguna actividad, a cualquier hora del día, incluso ahora, al comienzo de la tarde. Las raciones que nos han traído eran abundantes, aunque la comida de los cuatro nos ha costado una cantidad tan módica como 100 dirhams. Sobre nuestros platos quedan algunas patatas fritas y algún trozo de pan, y las chuletas de Eduardo, que no puede juntar del todo los incisivos, tienen algunos pingajos de carne que no ha podido rebañar. Nos damos cuenta porque viene junto a nuestra mesa un harapiento niño de unos ocho años que las mira con fruición. El niño se queda allí quieto durante un par de minutos, y cuando ve que Eduardo no sigue apurando las chuletas, alarga una mano y coge una. Aquello nos anonada, nos avergüenza, y a Eduardo le deja sin habla. De pronto se acerca una mujer, con un hato al hombro, y nos pregunta si puede llevarse las sobras. Parece la madre del niño, aunque no es joven. Nos resulta violento, pero asentimos, y la ayudamos a vaciar los platos. El niño, al ver que no tenemos inconveniente, se apodera de otras dos chuletas y empieza a roerlas compulsivamente. La madre le da un golpetazo en la mano y se las quita. Las chuletas no son para que él se atraque allí mismo, sino para partirlas con la familia después, cuando lleguen a casa. Recoge hasta la última sobra y nos da las gracias rutinariamente. Después se marcha, perseguida por el chiquillo. Acabamos de asistir a una demostración práctica de lo que pueden llegar a valer los restos de una comida de mil quinientas pesetas. Eduardo, mucho más abochornado que ninguno y todavía aturdido, repite, mirando al suelo:
– Joder, joder…
Antes de irnos pedimos café, quizá para tratar de espantar la mala conciencia. Aunque nos olemos que nada que podamos conseguir a cambio de nuestro dinero ayudará decisivamente en ese empeño.
Poco antes de las cinco, volvemos a recorrer las avenidas en dirección a la ciudad antigua. Pasamos primero por Fezel Jedid, donde está el palacio real. De él sólo podemos ver las murallas almenadas y la suntuosa decoración de sus siete puertas. Están labradas en madera y oro, con exquisitos adornos azules y verdes. Muy cerca está la mellah, la antigua judería de Fez. Mellah o mallah significa literalmente "lugar de sal", y este toponímico, por el que se conocía el lugar donde se emplazó la de Fez, se aplica en todo Marruecos. Ahora la mayoría de los habitantes de la mellah de Fez son musulmanes, pero en otro tiempo era lugar reservado a los hebreos. Según cuenta el aventurero catalán Domingo Badía o Alí Bey, que entró en Fez a comienzos del siglo Xix fingiendo ser un noble sirio, a los judíos los encerraban de noche en la mellah y les obligaban a andar descalzos por la ciudad. También les forzaban a vestir manto, pantuflos y bonete negros, y si se cruzaban con un musulmán notable, debían apartarse a la izquierda de la dirección del musulmán e inclinarse totalmente. Charles de Foucauld, que hizo sus itinerarios por Marruecos disfrazado de rabino a fines del mismo siglo, refiere que aún entonces era frecuente que los hebreos fueran apedreados, y hasta parece justificarlo:
El estado de israelita no carecía de sinsabores; andar descalzo por las poblaciones y a veces por los huertos, recibir injurias y pedradas, no era nada: pero vivir constantemente con los judíos marroquíes, gente despreciable y repugnante donde las haya, salvo raras excepciones, era un suplicio intolerable. Como a un hermano, abriéndome su corazón, se jactaban de acciones criminales, o me confiaban sentimientos innobles. ¡Qué de veces no he echado de menos la hipocresía!
En cierta ocasión, Badía, extrañado de que los judíos se avinieran a vivir en tan ásperas condiciones, le preguntó a uno de ellos por qué no se marchaba a otro país. El hebreo le dijo que no podía, pues era esclavo del sultán. Lo cierto era que los judíos venían a ser los protegidos del Majzén, que les amparaba en sus actividades comerciales e incluso les daba concesiones de aduanas. Por eso su barrio, en Marrakech, en Meknés y en Fez, está junto al palacio imperial. Cuando caía un sultán, los desórdenes subsiguientes solían incluir el asalto de las masas a la mellah, donde se liquidaban las deudas asesinando a los acreedores judíos. Y es que, a pesar de todo, sus negocios eran prósperos. Aunque vivían despreciados por todos, incluso por los más bajos soldados y por los negros, dice Badía que pudo ver en Fez a muchas judías hermosas y ricamente adornadas. Aparte de estar agradecidos por la protección que les dispensaba el Majzén, que les permitía enriquecerse a costa de los musulmanes, los hebreos tenían otra razón para no emigrar: si querían irse, debían pagar antes fuertes sumas al sultán. Un siglo después, los judíos encontrarían en la zona del Rif a un nuevo y curioso protector: Abd elKrim, que durante su corto gobierno suavizó las condiciones de menosprecio en que vivían también en el norte.
Seguimos hasta la entrada de Fezel-Bali. Si no fuera por las antenas de televisión, los letreros y los coches, su aspecto podría ser el mismo que hace trescientos años. Las casas se apiñan sobre los relieves del terreno, formando una colmena cuyo color oscila entre el arena y el gris. Pronto resulta imposible continuar con el coche. Hamdani lo deja en una pequeña explanada, al cuidado de un aparcacoches que se las apaña para amontonar un número increíble de vehículos en el limitado espacio de que dispone. Eso implica que hay que dejarle las llaves. Recuerdo que llevamos todo el equipaje en el maletero y le pregunto a Hamdani si no será imprudente. Menea la cabeza:
– C'est comme nous.
Como si lo guardáramos nosotros. Me arrepiento de haber vuelto a mostrar desconfianza y de haberle forzado a repetirme que no hay nada de qué preocuparse, que él sabe lo que hace. Pero no deja de asombrarme cómo se llega y se confía sin más en un desconocido. El guardacoches no tiene más acreditación que un raído guardapolvo azul.
Entramos en la medina al fin. La impresión supera cualquier expectativa. La mayoría de las calles no tienen arriba de tres metros de ancho, y transcurren entre las casas y las tiendas bajo una especie de entoldado continuo que sume todo en la penumbra y a veces en la tiniebla. Sigue valiendo la descripción que hiciera Badía, hace casi doscientos años:
Las calles son muy oscuras, porque no solamente son muy estrechas en términos de ser casi imposible marchar de frente dos hombres a caballo, sino también porque las casas, que son altísimas, tienen en el primer piso un vuelo o proyección que quita mucha luz, inconveniente que se aumenta con la especie de galenas o pasadizos que reúnen la parte superior de las casas por ambos lados.
De vez en cuando el entoldado se interrumpe y se abre un remanso de luz, que uno cruza deprisa para volver a acogerse al abrigo y al frescor re lativo (aunque escaso) de la sombra. Por la medina la gente camina deprisa, y en sus callejas puedes cruzarte lo mismo con un par de mujeres envueltas en sedas que con un borrico que su propietario arrastra sin el más mínimo miramiento hacia nadie. Los dependientes de las tiendas (exiguas, viejas, algunas mugrientas) observan al transeúnte y sólo unos pocos, y sobre todo si el que pasa es turista, reclaman su atención. Los demás parecen sumidos en un sopor de siglos, como si no tuvieran interés en vender más que lo que se venda solo. En las tiendas se despacha ropa, cuero, hojalata, plata, baratijas, mantecas repugnantes para nuestro olfato demasiado delicado. El olor general de la medina, mezclado y fuerte, es una prueba continua para el europeo, aunque hay que reconocer que acaba resultando a su modo estimulante. En el suelo hay bastante inmundicia, que los fasíes pisotean sin ningún escrúpulo. A medida que nos vamos internando en el oscuro entramado de callejones, retrocedemos en el tiempo. La ciudad dentro de la ciudad, cuya luz ínfima cambia el aspecto de todas las cosas, tiene ese misterio un poco solemne de lo subterráneo. Es como la catacumba, como el pasadizo que conduce a olvidados vestigios. Al otro lado de un recodo aparece de pronto una imagen que parece recobrada del siglo Xii: a ambos lados del callejón, hacinados en sus rincones insalubres y sin más herramientas que las tradicionales, laboran los curtidores. Más allá, los afiladores, y un poco más allá, los caldereros. La oscuridad es aquí casi absoluta, y los hombres tienen la piel ennegrecida por la suciedad de sus talleres. Sus ojos te miran curiosos, desde otro mundo, desde otra época.
En la medina de Fez nos compramos gandoras, cuya comodidad para el verano resulta inigualable, y algunos regalos de plata. El regateo, que asume desde el principio Hamdani, se hace largo y un tanto violento. Incluso llegamos a irnos varias veces de la tienda. Con todo, en Fez están más endurecidos que en Xauen y sólo es posible obtener rebajas de entre el 30 y el 40 por ciento del precio original. El que nos vende las gandoras es un negro socarrón, bastante astuto y coriáceo. Respecto de los negros, que se mezclaron mucho con la población marroquí a lo largo de los siglos, hay una actitud compleja. No es raro oír a un bereber referirse a ellos con cierta distancia, pero los hijos que los marroquíes tenían con las esclavas de raza negra siempre fueron reconocidos sin problemas y en igualdad de condiciones con el resto. Al vendedor de gandoras, mientras discute con Hamdani el precio de nuestra compra, se le abre una inmensa sonrisa color marfil, que a ratos es lo único que se ve de él en la penumbra de su tienda.
En algún lugar de la medina, cuando ya llevamos cerca de una hora deambulando, Hamdani nos señala una gran puerta abierta en un muro. De ella salen unas mujeres, que se calzan antes de pasar al callejón.
– Pueden mirar, si quieren -nos invita Hamdani.
Es la mezquita Karauiyn. Se ve un patio soleado, un suelo de azulejos, un gran arco de estuco gris perfilado en naranja y añil. Las paredes encaladas forman una peculiar combinación con las tejas verdes. Ese contraste entre el blanco y el verde es uno de los signos distintivos de la arquitectura de Marruecos: bajo el férreo sol norteafricano, llama siempre poderosamente la atención del viajero. En la mezquita no podemos entrar, pero sí en la cercana medersa (escuela coránica) el-Attarin. El célebre trotamundos tangerino del siglo Xiv Ibn Battuta, que había conocido durante sus legendarios viajes todas las grandes mezquitas y medersas del Islam, de Bagdad a Samarcanda, de Medina a Delhi, habla con rendida admiración en su libro, dictado al andalusí Ibn Yuzayy, de la mezquita y la medersa de Fez. Pagamos la entrada para la medersa y nos abren una enorme puerta con batientes de bronce. La atravesamos y nos encontramos de pronto solos en medio de un patio ricamente decorado, con una fuente en el centro. Ningún ruido atraviesa sus gruesos muros y podemos disfrutar durante unos minutos del recogimiento de este lugar donde oraban, meditaban y discutían los estudiosos del libro sagrado. Uno de ellos fue el joven Abd el-Krim, que adquirió aquí en Fez su formación religiosa. El ambiente de la lujosa medersa, entre artesonados, azulejos y abigarrados arcos, debía de parecerle increíble, en comparación con sus recuerdos del Rif menesteroso y polvoriento. De pronto, suena una voz amplificada por la megafonía. Es el muecín que llama a la oración de la tarde. Escuchamos su voz metálica rebotar entre los muros de la medersa, mientras repite una y otra vez, dejando subir y caer la entonación:
– Al-lahu akbar.
Dios es grande, y al volver al callejón también lo es el bochorno. Estamos deshidratados, después de lo que llevamos sudado en la pesada atmósfera de la medina. Vemos una fuente de la que muchos beben, pero recuerdo la advertencia de mi familia y buscamos un lugar donde comprar agua embotellada. Vaciamos en un suspiro una botella de litro y medio de Sidi-Harazem (cuyo manantial, por cierto, está en las afueras de Fez). También tomamos un vaso de limonada fría, incapaces de resistir la tentación. Cuando ya me la he bebido, se me enciende una bombilla y rezo por que no la elaboren con agua de la fuente. Tendría gracia, caer así. Minutos más tarde, mientras regresamos guiados por el conocimiento fiable y experto de Hamdani, pasamos junto al río, canalizado a través de la medina. Su olor hediondo deja lugar a pocas dudas sobre alguna de las utilidades que le dan los habitantes de Fezel-Bali. Llegamos a la salida. En una tienda que hay junto a ella, compro un par de cintas de música andalusí, dejándome aconsejar por Hamdani. Cuestan bien poco, trescientas o cuatrocientas pesetas cada una, al cambio. Los intérpretes son un tal Hadj Abd el-Karim Rais y un tal Hadj Mohammed Bajdub. Los dos han peregrinado a La Meca, como indica la primera palabra de su nombre. Hadj Mohammed Bajdub es un hombre grueso de tez muy blanca, que sonríe en la carátula de la cinta como si estuviera un poco bebido. Del otro no hay fotografía. Con este botín regresamos al coche, bajo el sol de fuego. El Seat sigue donde lo dejamos, custodiado por el hombre del guardapolvo azul. Pregunto a Hamdani cuánto debemos darle. No más de diez dirhams, informa, siempre atento al precio justo de las cosas.
Hamdani nos lleva a ver el atardecer desde un sitio que según él resulta privilegiado. Pocos forasteros lo conocen, asegura. Es una de las alturas que dominan la ciudad, más allá de la muralla norte y de la avenue des Merinides. Parece un lugar al que los fasíes van normalmente a pasear; al menos hoy está lleno de familias. Por fortuna, lo que no hay es ningún autocar de lujo con su indeseada carga, ya que eso habría perturbado gravemente el apacible paisaje local. Desde el promontorio se ve toda Fez, y un poco más acá algunos de sus cementerios: el de Bab-Maruq, el de Bab-el-Guissa y la necrópolis de los sultanes meriníes. Los cementerios son de una singular belleza, con sus apretadas tumbas blancas. También se ve en primer término el bastión o bory del norte. Desde él y desde su gemelo del sur las tropas del sultán vigilaban la ciudad en las épocas de revueltas. Mientras contemplamos cómo la luz va aflojando sobre Fez, hemos de reconocer que nuestro conductor ha tenido una buena idea. Confortados por la brisa, nos quedamos extasiados ante la quieta imagen de la ciudad. Como dice el escritor local Tahar Ben Jelloun, sus murallas ya no la defienden; sólo conservan los recuerdos.
Para el alojamiento de esa noche, Hamdani nos lleva a un hotel en la ciudad nueva. Es un hotel grande, para extranjeros, aunque sin grandes lujos. De todos modos, es demasiado para lo que él se puede pagar. Fez es una ciudad cara, por culpa del mucho turismo. Hamdani dice que él se buscará otro hotel y algún sitio para cenar. Nosotros podemos hacerlo en cualquier restaurante de los cercanos a nuestro hotel. Quedamos en que vendrá a buscarnos mañana a las ocho y media. Por hoy le relevamos de sus obligaciones. En el Rif era necesario tener con nosotros a alguien que hablase árabe, pero en Fez no hay ningún problema. Aunque aquí, como en la mayoría de Marruecos, es el árabe la lengua coloquial preferida, casi todos saben francés.
Mi habitación tiene una bañera enorme, plantada en mitad del cuarto de baño como las de los años treinta. La lleno y me regalo una larga inmersión para quitarme el calor del día.También me ayuda a aliviar mis quemaduras solares, que no han mejorado precisamente hoy. De hecho, quizá haya sido el día que más ha apretado el sol desde que llegamos a Melilla.
Cenamos en una terraza de una calle cualquiera de la Fez moderna. Una ciudad destartalada y sucia donde se mezclan los turistas con los sempiternos paseantes y desocupados marroquíes. A las nueve de la noche, el movimiento es bastante apreciable, sobre todo si se tiene en cuenta que es martes, aunque ya vamos percatándonos de que en ese terreno las diferencias entre los días de la semana son más bien imprecisas. Para cenar me pido cuscús (o alcuzcuz), aunque no sea la mejor elección para la noche. Tampoco el que me sirven resulta valer gran cosa: los he comido mucho mejores en lugares tan inopinados como Nueva York y Viena. Además la cena no nos sale nada barata, sobre todo en comparación con los precios que hemos pagado en el Rif. Debe de ser porque nos atienden en español. Recargo turístico.
No queremos acostarnos sin dar una vuelta por estas calles caóticas, donde aún a las diez quedan tenderetes dispuestos para vender las más diversas mercaderías, desde fruta hasta perfumes. Es un pueblo comerciante, de eso no cabe duda. Llegamos a la entrada de un parque, junto a la avenida, resto indudable del gusto francés. No es desagradable, pero está vacío de gente y preferimos las calles llenas de basura y de una multitud remolona y ruidosa. Paseamos entre esa multitud como lo hacen otros turistas, extraños e irremediablemente emboba dos. Hay gente que te pide en todos los idiomas posibles, gente que te ofrece, gente que te observa. La noche de la Fez moderna es desordenada y acogedora. Uno camina por aquí como si lo hubiera hecho toda la vida, no como por las atildadas ciudades europeas, donde a veces se tiene la sensación de estar ensuciando sin derecho alguno. Recuerdo que también Fez fue en parte construida por fugitivos de la península Ibérica, que tanto ha alimentado la población de Marruecos a lo largo de los siglos. En la medina hay un barrio y una mezquita que llaman de los Andaluces, en recuerdo de quienes vinieron aquí en el siglo Ix, expulsados por el impío califa de Córdoba Alhaquem I después de una revuelta religiosa.
Siempre han acogido aquí a los más melancólicos de nuestros expulsados. De los que lo fueron por aquel califa, la otra mitad, al mando del manchego El Baluti, enarboló en sus naves la bandera blanca de los Omeyas y se dedicó a asolar el Mediterráneo oriental. Arrasaron Alejandría, dominaron Egipto, plantaron cara al sultán de Bagdad y terminaron por conquistar Creta, desde donde, adelantándose en más de cuatrocientos años a los almogávares, perturbaron el sueño de Bizancio por espacio de siglo y medio. Derrotaron uno tras otro a todos los almirantes de la orgullosa Constantinopla, hasta que el mejor de todos ellos, Nicéforo Focas, acabó en un feroz asalto con aquel reino hispanocretense, a mediados del siglo X. Mientras tanto, los correligionarios menos audaces de aquellos aventureros andaluces lloraban su nostalgia en Fez.
Durante el paseo se nos une un hombre de treinta y pocos años que nos habla en aceptable español. Dice ser guía y se ofrece para enseñarnos mañana la medina. Le decimos que mañana nos vamos y que la medina ya la hemos visto. En otro lugar eso nos libraría de él, pero esto es Marruecos.
– Bueno, pues entonces te cuento mi historia gratis -se ríe.
Su historia es la de muchos guías ilegales, es decir, sin permiso del ayuntamiento. Si los descubren, los meten durante un mes en la cárcel. A él le cogieron la semana pasada.
– Me ha costado mil dirhams salir.
Los he pedido a mi familia. No sabes cómo es cárcel aquí de Fez, con la calor. En un mes te mueres. Fijo.
Y sin embargo, aquí está, intentándolo de nuevo. No hay otra cosa que hacer. Está resignado a que vuelvan a cogerle cualquier otro día, y se lamenta de su destino, porque ahora podría estar en España.
– Vivía en Murcia -afirma, con nostalgia-. Gané dinero y volví a Marruecos, como tonto. Luego se acabó el dinero y ya no me dieron visado.
Menea la cabeza, con rabia.
– Así soy, tonto -repite-. Doce años trabajando y nada, sólo para que me metan ahora en cárcel de Fez.
Ha acompasado al nuestro su paso y mira al cielo, pensativo. De pronto se vuelve hacia nosotros y aclara:
– No pido nada, ¿eh? Sólo hablo contigo, si no molesta.
Poco después se despide de cada uno con un fuerte apretón de manos, mirándonos muy dentro de los ojos. Es como si quisiera decirle a esa España con la que sueña que la echa de menos, igual que los desterrados andaluces que llegaron aquí hace más de mil años, huyendo de la ira de Alhaquem. Tres o cuatro horas después, en plena madrugada, me despierta la voz de un muecín llamando a la oración. Recuerdo durante un segundo al guía que añora Murcia, y que quizá también escucha en mitad de la noche la plegaria que hace olvidar (o aceptar) todo infortunio:
– Al-lahu akbar.
Jornada Quinta. Fez-Meknés-Rabat
Por la mañana, Hamdani llega con retraso y con aire apurado. Se ha visto atrapado en un atasco de tráfico, nos explica entre disculpas. Hace una mañana soleada, lo que quiere decir que una nueva jornada de fuego se cierne sobre Fez. Los únicos que están a salvo son los turistas que se alojan tras los inexpugnables muros de los hoteles de lujo, y que disponen por ello de grandes piscinas donde zafarse del castigo. A propósito del hotel, Hamdani se interesa por cómo lo hemos encontrado.
– Muy bien. Más que suficiente -le respondo.
Antes de salir de Fez, paramos en una teleboutique para telefonear a mi familia de Rabat, adonde esperamos llegar a la caída de la tarde. El establecimiento está en un barrio residencial de las afueras, rodeado de monótonos bloques blancos. Son viviendas muy humildes, pero algo que llama la atención es que en muchas de las ventanas se ve el plato de una antena parabólica. La televisión marroquí es difícilmente soportable, y a través de las parabólicas es posible acceder, por contra, a todos los brillos de Eldorado. Desde la Liga de Campeones de fútbol hasta los opulentos bulevares de Los Ángeles. Desde los tiernos dibujos de las películas de Walt Disney hasta las depravadas e incansables rubias platino que lo hacen todo en los filmes pornográficos europeos. Antes de volver a subir al coche nos quedamos unos minutos observando los bloques del arrabal de Fez. Otra instantánea para añadir al siempre postergado retrato de lo corriente.
De nuevo en ruta, discutimos el plan del día. Hamdani dice que tenemos tiempo suficiente para verlo todo y llegar a Rabat a tiempo. Es cuestión de organización, y de pensar bien lo que se quiere ver. Alaba cómo hemos organizado nuestro viaje, que hoy termina por lo que a él respecta. Se queja de las personas que vienen con mucho dinero pero ninguna organización, a quienes alguna vez ha debido conducir.
– Riegan el dinero por todas partes pero no ven nada -se lamenta-. Se pasan el día bebiendo whisky y buscando hoteles de lujo con aire acondicionado, sin interesarse por conocer nada del país.
En ese caso, asegura, él no se esfuerza, se aparta y procura estorbarles lo menos posible. Considera que con esa gente no tiene nada que hacer. Los lleva a los lugares cómodos que buscan y se olvida de ellos.
Nuestro primer destino de esta jornada es la antigua ciudad romana de Volúbilis, en las proximidades de Meknés. Para ir allí tomamos la carretera de Uazzán hasta pasado el río Mikkes y luego nos dirigimos al valle del río Krumán. La ruta no depara hallazgos de interés hasta que aparece ante nuestros ojos este valle, una amplia extensión de campos ocres con algunas tupidas arboledas. En medio de él, sobre una elevación, se encuentra la ciudad romana, que desaparece momentáneamente de nuestra vista cuando nos acercamos. Aparcamos en el centro de recepción de visitantes, muy poco concurrido por lo temprano de la hora. Le ofrecemos como siempre a Hamdani que nos acompañe a visitar las ruinas, pero declina nuestra invitación. Nos esperará a la sombra, junto al coche. No debemos darnos ninguna prisa por él, insiste. Pagamos nuestras entradas y nos dirigimos al recinto. Hay que subir una colina, tras la que se encuentra la ciudad. Sopla un viento débil, cuyo suave murmullo recorre el valle.
Volúbilis, cuando aparece ante nuestros ojos, nos sorprende vivamente. Es de verdad grande: la vista se pierde entre los restos de sus edificaciones. La ciudad, fundada quizá en el siglo I antes de Cristo, fue romana desde mediados del siglo siguiente. En ella tenían su sede los procuradores de la provincia tingitana, y durante los siglos II y III conoció un cierto esplendor. Estaba rodeada por casi tres kilómetros de murallas, tenía un capitolio, un foro, numerosos templos y mansiones, barrios industriales. Al parecer, el aceite de oliva era una de sus principales riquezas. Sus acomodados patricios levantaron sus lujosas villas, espléndidamente adornadas con mosaicos y estatuas, a lo largo del decumanus maximus, la gran avenida que cruzaba la ciudad desde la puerta de Tánger hasta la puerta occidental. En mitad de la avenida se levantó en el siglo Viii un gran arco del triunfo, que se conserva en buena parte. Volúbilis entró en decadencia a partir de ese siglo, pero durante varios más mantuvo cierta importancia. Los árabes que llegaron en el siglo Viii la encontraron habitada por bereberes cristianos que seguían hablando en latín. Muchos de los tesoros de Volúbilis, sobre todo las estatuas, están en el museo arqueológico de Rabat. Pero los mosaicos, de gran valor, pueden contemplarse casi todos en su emplazamiento original. La desgracia de Volúbilis fueron los terremotos que la asolaron, y quizá por encima de ellos haber sido objeto de la atención del megalómano sultán Mulay Ismaíl, que la saqueó de todo su mármol para construir sus palacios de la cercana Meknés. Por lo que leemos y nos contarán las gentes del lugar, existe unanimidad en sostener que lo de Mulay Ismaíl con el mármol era una afición patológica.
Volúbilis invita a pasearla con negligencia. Nuestras guías aconsejan un número innumerable de mosaicos, situados en los restos de las antiguas casas señoriales. En lugar de localizarlos sobre el mapa e irlos buscando entre las piedras, preferimos caminar de aquí para allá y de pronto encontrarnos alguno y admirarlo como si fuera un descubrimiento que nos depara la fortuna. Tropiezo con uno que representa el mito de Orfeo, en la parte sur de la ciudad. Causa cierta extrañeza observar durante unos minutos la trama romana de esa imagen y acto seguido levantar la vista y encontrar se con un horizonte marroquí. No son cosas que estén habitualmente reunidas en nuestra visión cargada de ignorancias y prejuicios. Por cierto que desde el patio de la Casa de Orfeo se comprende que juba, rey de Mauritania, pusiera aquí la ciudad, y también que los romanos la consolidaran después. Volúbilis se emplaza sobre un altozano privilegiado, expuesto a un aire de inusitada pureza, y desde ella se domina una gran distancia en cualquier dirección.
Es singularmente placentero caminar por los restos del foro, entre lo que queda del capitolio y los templos. Resulta curioso pensar en el extraño y sinuoso camino por el que hasta esta atalaya magrebí (al extremo occidente) llegó a través de los romanos el espíritu del ágora griega. Los bereberes de Volúbilis venían aquí a discutir de los asuntos públicos como en su día se hiciera en la plaza de Atenas, y a ventilar sus pleitos de la misma forma en que se ventilaban en el foro romano. Departían sobre estos escalones, al pie de estas columnas entre las que hoy crece el pasto. A ningún viajero que haya estado en Roma puede dejar de impresionarle la magnitud relativamente humilde de su foro, que tanto contrasta con la potencia de la idea que lo alienta. Resulta asombroso ver cómo esa misma idea pudo fructificar aquí, en Volúbilis.
Pudo ser en esta plaza donde Mulay Idriss, a fines del siglo Viii, fue proclamado imán. Mulay Idriss, que tan ingratamente contribuiría a la agonía de Volúbilis fundando Fez. Uno no puede rehuir la tentación de imaginar, mientras pasea entre las villas dispuestas a ambos lados del decumanus maximus, cómo fue muriendo la ciudad de los opulentos comerciantes de aceite; cómo dejó de haber en sus calles bellas muchachas vestidas con finas túnicas y cómo dejaron de celebrarse las fiestas de verano en sus patios con estanques. Un día, los ricos palacios fueron invadidos por los campesinos hambrientos y se dejó de leer a Séneca en sus bibliotecas. Hoy, desde el punto más alto de Volúbilis, al que trepamos sorteando el peligro de unas chatarras oxidadas, conmueve ver las siluetas truncadas de sus ruinas. Esas siluetas fragmentarias guardan para nosotros la nostalgia de aquel esplendor que se esfumó bajo el soplo potente del Islam. Salvo el arco del triunfo, el largo y ostensible trazado del decumanus maximus y un par de muros y una docena de columnas enhiestas alrededor del foro, el resto fue abatido por el tiempo. A fin de cuentas, el tiempo no tiene más misión comprobada que ésa, abatir lo que contra él se levanta. En todo caso, Volúbilis (esclarecedor su mismo nombre) merece la parada y la visita y también la pereza con la que nos retiramos, demorándonos por sus rincones para atisbar todavía algún otro rastro de los lejanos días de su poder perdido.
Hamdani nos aguarda junto al coche, y como siempre nos pregunta si nos ha gustado lo que hemos visto. Sospecho que él no conoce Volúbilis, porque no puede permitirse el lujo de pagar el precio para turistas de la entrada y porque su singular pundonor o su conciencia del deber le impiden aceptar que aquéllos a quienes aquí trae le inviten. Quizá simplemente no le atraiga, quién sabe. Pero cuando le digo que ha resultado una interesante experiencia, asiente y afirma con cierto orgullo:
– Sí, dicen que es muy bonito.
Por las carreteras que serpentean entre las colinas, llegamos poco después a Mulay Idriss, la ciudad que se considera santa por albergar el sepulcro de Mulay Idriss I el Grande, descendiente de Mahoma y fundador de la primera dinastía árabe de Marruecos. La ciudad surge tras una revuelta de la carretera y tiene la forma de la joroba de un dromedario. La han levantado sobre un monte sin dejar ni un solo resquicio por cubrir. Faltan sólo algunas semanas para las peregrinaciones de agosto, que congregan aquí a un gran número de marroquíes. Hay restricciones de acceso a determinados lugares para los no musulmanes, así que le pedimos a Hamdani que nos acerque a alguna elevación a propósito para ver bien la ciudad. El coche remonta con dificultad las cuestas hasta un descampado ante uno de los flancos de Mulay Idriss. Nos bajamos y en los cinco minutos que nos entretenemos se nos acerca el inevitable guía espontáneo. Al cabo de un par de indagaciones, nos habla directamente en español, un español atroz, pero incontenible. Nos ofrece guiarnos al interior de la ciudad santa, nos cuenta la historia de Mulay Idriss, nos dice que la ciudad es la segunda más santa después de La Meca, etcétera. La verdad es que en nuestro itinerario de esta jornada no hemos reservado un hueco para visitar como quizá se merecería Mulay Idriss. Nos cuesta hacérselo comprender, y aún nos acompaña hasta el coche y sigue ofreciéndonos sus servicios hasta que todos hemos vuelto a instalarnos en nuestros asientos.
– Lástima que tú no tener tiempo para ver Mulay Idriss. Poco haber mejor en todo Marruecos -advierte, como si nos compadeciera.
Sin embargo, antes de alejarnos de Mulay Idriss, todavía podemos contemplarla desde otros dos puntos, alguno más ventajoso que el primero. La abombada ciudad blanca resplandece tranquila bajo el mediodía. Tras ella está el macizo del Zarhun, con sus altas montañas cubiertas de árboles, que la rodean como si la protegieran del curioso. El santuario de Mulay Idriss, casi en la cúspide de la joroba, consta de varios edificios blancos con puntiagudos tejados verdes. Las casas se arremolinan a su alrededor, completamente apretadas y sin someterse a ningún orden racional en su disposición. Hay algo que desahoga el alma en este desprecio de los marroquíes por el trazo perpendicular a la hora de hacer ciudades. Es como si las casas se enroscaran las unas sobre las otras, en una promiscuidad deliberada, astuta, gozosa.
El dromedario blanco queda atrás, dejándonos una de esas sensaciones de prisa excesiva que a veces acometen al viajero que intenta abarcar demasiado. Apuntamos hacia Meknés, a sólo un par de decenas de kilómetros. Llegaremos con tiempo de hacer alguna visi ta antes de comer. Aunque lo intente, no puedo utilizar la hispanización usual del nombre de la ciudad, Mequínez, que me parece especialmente cómica y ante todo innecesariamente forzada. Meknés dice Hamdani y Meknés se queda.
Para describir la imagen que ofrece la ciudad en la distancia, vale parcialmente, aunque no resulte demasiado sugerente, el apunte que dejó Domingo Badía: "La altura en la que está situada es pequeña y su triple lienzo de murallas forma un recinto capaz de contener un ejército numeroso, además de la población. Dichas murallas tienen quince pies de elevación sobre tres de espesor con algunas aberturas de trecho en trecho. La ciudad, mirada desde lo alto del camino, presenta una hermosa perspectiva con sus torres. Está rodeada de huertas y olivares en anfiteatro". Meknés es una ciudad llana y extendida, de la que destacan las torres de sus mezquitas, el recinto de sus murallas y la vegetación que la circunda. Hay una parte nueva bastante más impersonal, que se sitúa frente a la vieja, y claramente separada de ella. El limitado tiempo que hemos reservado para Meknés nos fuerza a prescindir de esta parte más moderna.
Hamdani nos da un paseo por las calles y carreteras que siguen la larga línea de las murallas de la vieja Meknés. Es sin duda la ciudad más fortificada que hemos visto en Marruecos, y eso tiene algo que ver con la personalidad de quien fue el máximo impulsor de su desarrollo, el sultán Mulay Ismaíl, contemporáneo de Luis Xiv (con el que tuvo una cierta relación y de quien incluso quiso desposar una hija). La ciudad, originariamente llamada Meknés ez-Zeitun ("Meknés de los olivos") fue fundada muchos siglos atrás y después conquistada y reedificada por los almorávides y los almohades, pero fue Mulay Ismaíl quien realmente construyó la Meknés imperial. De ella hizo su capital a medida, alternativa y en parte premeditado contrapeso de Fez y Marrakech. Fue Mulay Ismaíl un sultán implacable y poderoso, uno de los po cos (si no el único) que llegó a ejercer su poder incluso en el indómito norte del país. La verdad es que sus súbditos tenían muy buenas razones para temerle. Aparte de dedicarse al saqueo de mármol en Volúbilis, a Mulay Ismaíl se le atribuye haber cometido con sus propias manos una cantidad fabulosa de homicidios (de 20.000 a 30.000, según las fuentes) y una invencible propensión a arrasar cualquier vestigio de quienes le habían precedido en el trono.
Aparcamos el coche en la amplia y bastante diáfana plaza el-Hedim, estratégicamente situada entre la medina y la ciudad imperial. De esta última visitamos las atracciones principales, o mejor dicho las que se nos permite visitar. La mayor parte de la superficie la ocupa el recinto prohibido del Palacio (Dar-el-Majzén), que alberga incluso un gigantesco campo de golf dentro de sus muros (resulta chocante imaginarse las onduladas praderas verdes en medio de las viejas murallas de textura arenosa). Lo que sí podemos ver es el mausoleo de Mulay Ismaíl, uno de los pocos templos en los que se permite el acceso a los no musulmanes, nos dicen que por deferencia especial de Mohammed V y en homenaje al mariscal Lyautey, que siempre fue un infiel respetuoso del Islam. El mausoleo es por supuesto un edificio blanco de tejados verdes, al que se entra a través de una magnífica puerta de piedra labrada. Hemos de descalzarnos y caminamos sobre las esteras hasta la sala donde se encuentra el sepulcro del gran malvado (o gran héroe, según se mire; los marroquíes le consideran uno de sus máximos sultanes, por sus victorias militares y su devoción islámica). La sala principal, más bien pequeña, se encuentra profusamente decorada e invita al recogimiento. Nos quedamos durante un rato en una de sus dependencias, cálidamente iluminada por una luz cenital.
No lejos del mausoleo se encuentra el Kubbet-el-Jiyatin, un antiguo pabellón en el que se recibía a los embajadores, y a muy pocos pasos una entrada a los subterráneos. Junto a esta entrada se nos ofrece un guía oficial, sin demasiada vehemencia. Sabe que los extranjeros no se hacen de rogar para que les enseñen las famosas prisiones subterráneas de Mulay Ismaíl. Hamdani nos aconseja que le contratemos y así lo hacemos. El guía nos precede por la escalera y desembocamos en unos inmensos silos abovedados de firmes columnas. Aquí se nos refiere la historia. Estos sótanos eran las prisiones de Mulay Ismaíl, que construyeron a la fuerza los mismos que fueron recluidos después en ellas: prisioneros cristianos de España, Portugal, Holanda, hasta un número de 30.000 o 40.000. Las argollas que se ven en las columnas eran donde se encadenaba a los prisioneros. Aquí morían a miles, y los que sobrevivían, después de tanto tiempo en esta oscuridad, quedaban ciegos al volver a ver la luz del día. Es un ambiente efectivamente tétrico, reina una intensa humedad y la temperatura resulta en varios grados inferior a la que hay fuera. Según nos cuenta el guía, los corredores subterráneos conducen a una salida situada a muchos kilómetros de la ciudad, en dirección a Volúbilis. Por ellos se traía el mármol que Mulay Ismaíl ordenó arrancar de la antigua ciudad romana. Eran también prisioneros quienes lo traían, naturalmente. No sabemos si en realidad hubo alguien encerrado aquí alguna vez. Las versiones más fiables dicen que esto era un simple almacén que permitía al previsor Mulay Ismaíl tener cubierta una de sus más persistentes obsesiones: que la ciudad dispusiera en todo momento de provisiones suficientes para resistir un largo asedio. Paseamos un rato entre las colosales columnas que sujetan la bóveda, sin alejarnos demasiado para evitar que nos suceda lo que a esos turistas que anduvieron tres días perdidos por el laberinto. Un grupo de británicos se aventura riendo ruidosamente en las profundidades del subterráneo. Gente sin miedo a la leyenda.
En la ciudad imperial nos vemos casi obligados a entrar en un comercio de alfombras, pese a que no tenemos ninguna intención de comprar una. El dependiente dice que le da igual, que siempre que puede pone en práctica la máxima de los vendedores de alfombras beduinos: es bueno enseñar las alfombras, aunque no te las compren, porque así les da el aire. Lo recita en español y con una ancha sonrisa, pero cuando nos vamos sin comprar nada, como le avisamos, deja que esa sonrisa se le congele en los labios.
La mellah, el barrio de los judíos, está también en Meknés cerca del palacio imperial. Echamos un vistazo, sin hallar en ella nada que nos atraiga (al margen de sus curiosos balcones), y nos dirigimos hacia la medina. La de Meknés es bastante más pequeña y menos impactante que la de Fez. Es en general menos oscura, y de ella destacan su mercado de aceitunas (de muchísimas clases), sus comercios de telas y sus puestos de animales vivos. Así, viva, es como prefieren aún hoy los marroquíes comprar la carne; con el calor y las carencias de higiene, mantener vivos los animales es la única forma fiable de conservarlos. Hamdani nos conduce a un telar tradicional, a cuyos dueños pide permiso para visitarlo. Nos dejan que entremos y nos quedamos embobados viendo a los operarios manejar las máquinas medievales con prodigiosa rapidez. Ellos ni se inmutan. Están acostumbrados a servir como atracción turística. En Meknés, igual que en Fez, hay bastantes turistas en la medina. Van (como nosotros mismos) vestidos con pantalones cortos y camisetas, muchos de ellos sin mangas. La blancura de sus miembros, de esa forma visible, desentona clamorosamente en el ambiente cargado y moruno de las callejas. Nos cruzamos con un par de chicas de aspecto nórdico, cuyos ojos azules y cuyos cabellos lacios y descoloridos nos parecen desvaídos frente a los ojos oscuros y el pelo fuerte y brillante de las marroquíes. Me sorprende recibir una impresión tan nítida de insipidez al ver a las mujeres europeas al lado de las del Magreb. Compruebo que mis ojos y mi sensibilidad se van acostumbrando a las intensidades de esta tierra, y temo no volver a sentir los sabores al volver a Europa.
Se nos ha hecho la hora de comer y Hamdani nos lleva a un lugar que conoce, cerca de la salida de la medina. Dice que es un sitio donde suelen ir a comer las familias los días de fiesta; un sitio como siempre seguro, barato y limpio. Ante la entrada del establecimiento, cuyas paredes se encuentran completamente revestidas de mosaicos de azulejos, está la inevitable parrilla con sus pinchos de carne chisporroteando humeantes al sol. Antes de entrar compramos unas uvas en un puesto de fruta. Su aspecto es muy apetecible, pero las compramos sobre todo por la insistencia de Hamdani, ya que dudamos si debemos comer algo que ha podido ser lavado con agua corriente (siempre el temor a la diarrea, que venimos esquivando aunque Eduardo y mi hermano han tenido amagos). Nos cuestan una cantidad ínfima, tres o cuatro dirhams, y las pasamos al restaurante sin que nadie nos ponga una mala cara. Hamdani nos consulta y esta vez la elección es unánime: carne de cordero a la parrilla para comer y té para beber.
Nos instalamos ante una mesa del segundo piso, en un rincón sombrío y apartado del paso. Aquí, bajo un providencial ventilador, nos regalamos una de las mejores comidas del viaje. La carne, que viene en abundancia, está deliciosa. El pan, como siempre, extraordinario. Y las uvas, una vez que superamos el miedo y aceptamos que nos suceda lo que a Alá le plazca, nos parecen una ambrosía digna de la mesa de los dioses. Entre sorbo y sorbo de té, disfrutamos de nuestros manjares y apuramos la que va a ser nuestra última conversación de sobremesa con Hamdani.
Comparando los precios de Marruecos con los de España, derivamos hacia el tema económico en general. Hamdani se queja de lo altos que son los impuestos, y también de algo más.
– Al final los impuestos sólo los pagan los pobres -asegura-. Los que tienen dinero se escapan. Los funcionarios se escapan. Sólo quedan los que no tienen ninguna influencia.
Le decimos que Eduardo es funcionario de Hacienda en España. Teme haber metido la pata y observa cuidadosamente:
– Ah, entonces usted tampoco pagará impuestos.
– Nada de eso. Pago como todos -dice Eduardo.
Hamdani menea la cabeza, asombrado.
– ¿Que paga impuestos? No creía que los funcionarios de Hacienda pagaran impuestos en ninguna parte. Si ellos son los que los controlan.
– Pues en España sí pagamos -insiste Eduardo.
A nuestro conductor le cuesta un rato creerlo. Sin embargo, desemboca en una conclusión de más calado.
En el fondo, todos estamos siempre pagando impuestos, de una manera o de otra. Toda la vida es pagar impuestos. Hasta los regalos que uno le hace a la mujer, cuando se casa, son impuestos. Siempre hay que andar pagando, antes de estar seguro de qué es lo que van a devolverte. Ésa es la vida.
Hamdani bebe sin prisa de su vaso de té, dejando que sus ojos diminutos se pierdan en una distancia que está más allá de las mugrientas paredes del restaurante de Meknés, quizá en el sur donde nació. Grupos de mujeres y niños suben y bajan alborotando por la escalera que comunica con el piso de abajo. A través de la ventana nos llegan los sonidos de la calle y una estrecha franja de luz viva que rompe en dos la sombra de nuestra mesa. Intuyo que recordaremos siempre este almuerzo de Meknés, la charla grave y serena de Hamdani, el placer con que toma las uvas, casi el único alimento que ingiere. El agua fresca y dulce de esas uvas encierra un tesoro para los corazones como el suyo habituados a la áspera sequedad del desierto. Pero nuestro conductor no se atraca, las toma de una en una, con la misma mesura con que se bebe de una cantimplora que está a punto de agotarse. Es imposible no reconocer la superioridad moral de su parquedad sobre nuestra glotonería. Ya lo dejó advertido Mahoma: el origen de todas las enfermedades está en el estómago, y el ayuno es el mejor remedio.
Antes de abandonar Meknés, Hamdani nos lleva a admirar la tarde desde un jardín cercano al gran estanque del Agdal. En el estanque, el paranoico Mulay Ismaíl (hay que conceder que algo debía serlo) no sólo disponía de un gran reservorio de agua para resistir sus asedios imaginarios, sino también de un escenario para organizar delirantes batallas navales tierra adentro. Esta tarde junto al estanque del Agdal la gente va a refrescarse y a lavar los coches, y la superficie del agua refulge dolorosamente a la luz del sol. Desde nuestro observatorio vemos toda la Meknés nueva, extendida en la llanura, y más allá de los árboles y de las murallas los minaretes de las mezquitas de la vieja Meknés. No tiene quizá el encanto ni la dimensión de Fez, pero el paisaje resulta mucho más grato. Meknés de los olivos, quieta y tímida, pródiga en dulces y recónditas sombras bajo el furioso calor de la tarde. Antes de irnos recuerdo que fue aquí donde Joseph Klemms, el burlón artillero y cartógrafo alemán de Abd el-Krim, sedujo a la celosa muchacha marroquí que acabaría entregándole. Un lugar propicio para el amor y la traición.
Tomamos la carretera de Rabat, que registra bastante tráfico a esta hora de la tarde. La carretera no es mala, pero no deja de ser bastante escasa en comparación con las europeas, y la ruta que nos aguarda, de unos ciento cincuenta kilómetros, superará con holgura las dos horas. Los marroquíes, por otra parte, no conducen con especial precaución. En esta carretera, la primera en la que nos tropezamos con tráfico de verdad, menudean los adelantamientos temerarios y las forzadas salidas al arcén, que tampoco es una zona demasiado confortable como lugar de escapatoria. Hamdani sufre a los imprudentes con resignación, esquivándolos con las maniobras que resultan en cada caso precisas, siempre con la mínima brusquedad imprescindible y sin alterarse en ningún momento. Es una dificultad más de su trabajo, que asume y vence como las otras.
La ruta de Meknés a Rabat termina por hacerse un poco aburrida. Alterna la llanura cubierta de olivos y demás vegetación mediterránea, donde la fila de coches puede estirarse algo, con zonas de montes bajos entre los que la caravana serpentea más apretada. Entre sobresalto y sobresalto, nos abandonamos a la música andalusí de Bajdub, que tiene una cierta monotonía agradable y afinidades indudables con el flamenco: parece una forma embrionaria, algo más adusta quizá. Pasado el morabo de Sidi Bu-Lahzem se llega a Jemisset, una ciudad de aspecto más o menos nuevo sobre unas colinas en cuya subida la carretera se desdobla transitoriamente. Desde aquí continuamos camino hasta Tiflet y después hasta Sidi Allal-el-Babraui. Desde esta última, a apenas treinta kilómetros de Rabat, el paisaje se hace más hospitalario, verde y boscoso. También el tráfico se incrementa, a medida que nos acercamos a la capital, y la carretera empieza a parecerse más a lo que estamos acostumbrados en Europa.
La llegada a Rabat nos ofrece a la vista una llanura cubierta de árboles, en la que sólo se abre el gran espacio despejado del aeropuerto. Esta parte presenta un aspecto impecable de limpieza y conservación. La carretera corre a lo largo de una valla interminable tras la que se atisba un hermoso parque. De trecho en trecho se ve una garita con un centinela en uniforme de camuflaje y un fusil ametrallador terciado sobre el pecho.
– Son paracaidistas -explica Hamdani-. Todo esto que ven a la izquierda es el palacio del príncipe heredero.
Podemos recorrer dos o tres kilómetros antes de que se acabe la valla del palacio. Contiguo al recinto, y diríase que casi formando parte de él, hay un hipódromo, cubierto de césped como si esto fuera Epson. Todo está impoluto y los paracaidistas lucen imponentes en sus uniformes camuflados, con vistosos pañuelos al cuello. Es imposible no acordarse durante un segundo del polvo y la cochambre de Bab-Berred, pero nos guardamos prudentemente nuestra impresión por respeto a Hamdani. No sabemos si es o no súbdito leal y convencido de la corona, pero acaso sea todavía más im pertinente tratar de averiguarlo haciendo algún comentario malicioso.
Rabat, cuando al fin podemos ver la propia ciudad, se extiende discontinua por una serie de colinas poco pronunciadas, con grandes bosques de eucaliptos en sus alrededores. A lo lejos, a la luz del atardecer, se distinguen algunos minaretes, murallas, y las siluetas enfrentadas de la torre Hassan y el mausoleo de Mohammed V, una especie de cubo de mármol blanco con una pirámide verde que le sirve de cúspide. Es una ciudad hermosa y señorial, en la que se mezcla el aire europeo con la tradición marroquí.
Junto a la desembocadura del río Bu Regreg, donde se encuentra hoy Rabat, ya hubo asentamientos de fenicios y cartagineses, que llamaron Sala a su colonia (de ahí viene el nombre de Salé, la ciudad gemela al otro lado de la ría). Fue romana desde Claudio y después sede de musulmanes ortodoxos, quienes construyeron en ella un ribat o rábida (convento-fortaleza), de donde tomó su nombre actual. En ella soñó establecer su capital el almohade Yacub al-Mansur ("el victorioso"), quien levantó a fines del siglo Xii las murallas y una gran mezquita inacabada de la que la torre Hassan es el único vestigio.
Rabat no recobraría su esplendor hasta el siglo Xvii, cuando unos cuantos moriscos de los expulsados de España por Felipe Iii se establecieron en ella. Muchos de ellos venían del pueblo de Hornachos, en Badajoz, donde habían formado una comunidad mudéjar de antecedentes nobiliarios a la que Felipe II había otorgado privilegios. Los hornacheros, como se les conocería en adelante, llegaron a Rabat con buena parte de sus bienes, y su organización les permitió ponerse al frente de la ciudad. Constituyeron una junta de gobierno local y a cambio de un tributo anual obtuvieron de los sultanes saadíes el reconocimiento de su autonomía. Aliados con los habitantes de la vecina Salé, fundaron una república pirata, feliz ocurrencia que les serviría a la vez para obtener sustento y para vengarse de los reyes que les habían expulsado. Con ayuda de navegantes holandeses armaron una pujante flota que fue el azote de los mares, del Mediterráneo a las islas británicas, hasta bien entrado el siglo Xix. A comienzos del siglo XX, el sagaz Lyautey, escarmentado por las revueltas habidas en Fez a la instauración del Protectorado, decidió situar en Rabat su centro de operaciones. La eligió por ser una ciudad costera y con menos debilidades estratégicas. El obediente sultán Mulay Yussef siguió con su corte al Residente General francés y desde entonces es Rabat la capital del reino.
Hamdani conduce con soltura por las calles de Rabat, donde también tiene su casa. Damos un rodeo para evitar la zona de más tráfico y llegamos a un elegante barrio de edificios blancos.
– Éste es el barrio de las embajadas -dice Hamdani-. Aquí vive su tío. Es un barrio muy bueno.
Al menos parece tranquilo. Y sin que haya nada suntuoso en los edificios, ofrece un aspecto de orden y limpieza. Recorremos un par de avenidas y desembocamos en una calle pequeña y silenciosa. No es la primera vez que yo vengo aquí. Ya lo hice veintiocho años atrás, en mi primera visita a Marruecos, pero mi memoria no guarda de todo aquello más que retazos confusos que temo alterar artificialmente al tratar de hacerlos corresponder con alguna imagen concreta de estas calles. Buscamos un lugar para aparcar el coche y mientras lo hacemos veo en la ventana a una de mis primas. Pronto sale toda mi familia a saludarnos. A mi tía le hace especial ilusión que mi hermano vaya a verla a Rabat por primera vez. Mi tío nos recibe con idéntico alborozo. Él es musulmán y la hospitalidad es para él la primera regla. Desde que aparece mi tío, que no en vano es policía retirado, Hamdani adopta la misma actitud respetuosa que cuando nos cruzábamos a los gendarmes en la carretera. Después de ayudarnos a bajar las maletas, cambia unas palabras en árabe con mi tío y hace ademán de retirarse. Pregunto adónde va y mi tío me aclara que va a lavar el coche antes de de járnoslo.
Hamdani vuelve al cabo de una hora, cuando ya estamos instalados en la casa. Mi tía le invita a acompañarnos en nuestra merienda, lo que hace muy comedidamente. Al cabo de media hora, durante la que informa a mi tío de las vicisitudes del viaje y participa siempre con prudencia en la conversación, se levanta para despedirse. Salimos con él a la calle y antes de separarnos deslizo en sus manos una propina generosa, que es posible que sea igual o superior a su salario de los cuatro días anteriores. Para nosotros apenas representa un esfuerzo. Me avergüenza que pueda creer que sólo esa dádiva monetaria, una minucia para nosotros, es nuestra manera de recompensarle. Por eso antes de que se vaya le estrecho con fuerza la mano y le digo:
– Muchas gracias por todo. Sin usted el viaje no habría sido lo mismo.
Baja los ojos, no sé si porque al mismo tiempo le estoy dando dinero (qué infamante acto siempre, más para quien lo da, porque a él va a servirle al menos para regalar algo a su mujer y a sus hijas), o porque entiende que no tengo ninguna obligación de decirle eso. A veces en la vida nos encontramos con personas a las que sabemos que nunca podremos corresponder, busquemos como busquemos las palabras o los actos. Son personas de las que al final nos separamos con una sensación de torpeza e inacabamiento. Por alguna razón me sucede eso con nuestro conductor, aunque sólo hemos dispuesto durante cuatro días de su compañía. Me temo que tiene que ver con algo más que con él y conmigo; quizá con las dos orillas del estrecho que en el curso caprichoso de la historia ha terminado por erigirse en una especie de muralla.
Por la noche cenamos al aire libre, en un restaurante donde todos beben cerveza y suenan de vez en cuando teléfonos móviles. Las mujeres jóvenes (por ejemplo mis primas) llevan pantalones o faldas cortas. La atmósfera es fresca y el aire gratificante. En esta terraza de Rabat uno podría sentirse como si estuviera en un lugar de la costa europea, si no fuera porque a lo lejos se ve iluminada la torre Hassan, el bellísimo minarete interrumpido de la mezquita de Yacub alMansur (Hassan significa precisamente belleza). Después de la cena, vamos a pasear junto a la torre, por el hoy inmaculado recinto donde en otro tiempo se alzaba la mezquita inconclusa. Apenas se encuentra a dos calles de donde viven mis tíos. Frente a la torre se alza el lujosísimo mausoleo de Mohammed V, demasiado enjoyado para nuestro gusto. Preferimos acercarnos a la torre almohade, tosca y estilizada a un tiempo, y acodarnos en la balaustrada que da a la ría. Al otro lado se ven las luces de Salé, y recuerdo, esta vez sí, la primera vez que estuve en Rabat, cuando sólo tenía tres años y corría con una de mis primas por este mismo pavimento. Mi tía, que me acaba de enseñar una fotografía de esos instantes que constituían mi única memoria de aquel viaje, añade algo más:
– Aquí venía tu abuelo a pasear todas las mañanas, y siempre se asomaba a la ría. Le gustaba mirar Salé, ahí enfrente.
La voz de mi tía se quiebra un poco y la tibia y soñadora noche de Rabat queda por un momento velada por una bruma que no sale de la ría, sino que tiembla y porfía por derramarse desde mis ojos. Impido que caiga, aunque quizá no debiera. A todo hombre debe pasarle alguna vez que esa bruma resbale, para saber que ha vivido.
Jornada Sexta. Rabat
Hemos dormido en un hotel próximo a la casa de mis tíos. Ellos no tienen espacio para todos y no podemos consentir que Eduardo se aloje solo por ahí. Desde Melilla hasta el final iremos juntos, porque somos compañeros de viaje y asumimos con pundonor esa condición. Despertamos algo más tarde que el resto de los días. Hoy no saldremos a la carretera y anoche nos recogimos de madrugada. Al llegar al hotel, el vestíbulo estaba convertido en un bar un tanto particular, lleno de hombres maduros y mujeres desinhibidas. El dueño diversifica el negocio montando ese club nocturno, que produjo a mi tío al verlo anoche una especie de horror. Es musulmán practicante, aunque no fanático, y el espectáculo de alcohol y mujeres en apariencia livianas le escandalizó vivamente. No conocía el hotel más que de día, cuando, como comprobamos por la mañana, es un tranquilo e inocente alojamiento. El dueño es conocido suyo y nos hace un buen precio, pero nos costó persuadirle de que nos quedábamos.
Después de desayunar, vamos a casa de mis tíos. Desde anoche, por primera vez desde que llegamos, conducimos mi hermano y yo alternativamente. El coche tiene el cambio muy brusco (algo que con Hamdani no notábamos), y aunque en el barrio el tráfico sea relativamente apacible, conviene ir atento a los demás conductores. Cuando llegamos, una de mis primas y mi tío se han ido a trabajar y mi otra prima atiende a sus clientes en el salón de belleza que tiene montado en la casa. Recogemos a mi tía y vamos hacia el centro. Bajamos hasta la mellah, junto a la que se encuentra el mercado de pescado. Aquí compramos comida para el almuerzo. Todo está recién cogido, de esta misma noche. En uno de los puestos llama nuestra atención un de pendiente negro que engulle las gambas crudas mientras te despacha. Las pela con una habilidad pasmosa y las deja deslizarse a su garganta, desde donde las traga directamente, sin masticar.
Llevamos el pescado a casa y desde aquí nos dirigimos hacia el mercado de las flores. El centro de Rabat, entre los ejes que forman la avenida de Mohammed V y el bulevar de Hassan Ii, tiene el aspecto atildado de una blanca y rectilínea capital colonial. Ésa fue la fisonomía que le dieron los franceses a lo largo de más de cuarenta años de dominación, y la que desde la independencia se ha venido conservando por los rabatíes. En esta zona están los ministerios, los bancos, y los demás edificios propios del decorado capitalino. También hay parques, y el mismo mercado de las flores se encuentra en una bonita plaza ajardinada. Sin embargo, el sello colonial no ha privado a Rabat de su aspecto marroquí. Lyautey, que confesaría años después de instalar aquí su sede que se había enamorado de Rabat durante una visita que había hecho a la ciudad en 1907, tuvo siempre una obsesión por conjugar el urbanismo moderno con la tradición del país. Según él mismo contaba, a su llegada como Residente General había suspendido la construcción de unos cuarteles para las tropas de ocupación, porque en su parecer estropeaban el bello horizonte marino que se abría más allá del cementerio el-Alu, una imagen que recordaba intensamente de su primera visita.
El paseo matinal de mi abuelo materno, cuando venía a pasar una temporada con mi tía en Rabat, continuaba desde la torre Hassan hasta la plaza de Sidi Majluf, también a la orilla de la ría del Bu Regreg; seguía por el bulevar Hassan Ii hasta la avenida de Mohammed V, bajaba ésta y luego torcía otra vez hacia el punto de partida. Es justo el itinerario que recorremos hoy nosotros. En la avenida de Mohammed V, una vía amplia con palmeras en el centro, mi abuelo se paraba siempre a tomar un café en la terraza del Henry's Bar, un local cosmopolita desde su mismo nombre. Mi tía nos lo señala, cuando pasamos frente a él. En la terraza están cómodamente instalados algunos hombres de edad. Mi abuelo era un hombre sociable y seguramente charlaba de vez en cuando con sus vecinos de mesa en la terraza del Henry's. Recurriría para ello al francés que recordaba de cuando se había ido de emigrante a La Rochelle, siendo apenas un chaval.
Desde la avenida de Mohammed V giramos hacia la avenida en-Nasr y tomamos la antigua carretera de Casablanca. Junto a ella, en el barrio de el-Akkari, se encuentra el cementerio católico o europeo. Es un recinto tranquilo, en el que desde hace ochenta años se entierra a los cristianos que viven y mueren en Rabat. Hay estatuas de prohombres y un enorme monumento a los caídos franceses. Los paseos están flanqueados por altos cipreses y setos y las tumbas están alineadas al estilo de Europa. En un campo delimitado del resto hay un bosque de sencillas cruces blancas de madera. Las fechas que se leen en ellas son siempre las mismas: 1924, 1925 y 1926, los años de las campañas contra Abd el-Krim. De los nombres, algunos son franceses y muchos no. Estos últimos corresponden a los áscaris que no sólo se enrolaron al servicio de Francia, sino que también abrazaron su religión y de esa manera ganaron el derecho a ser sepultados a la vez en su tierra y fuera de ella, en un camposanto de infieles al Islam. Es, no obstante, posible que muchos de ellos fueran argelinos o senegaleses. Sobre las cruces que tienen sus nombres dibujados en negro y en letras europeas, cantan hoy igual que sobre el resto los perezosos pájaros marroquíes. Si es que los pájaros tienen país.
Sobre una elevación, al pie de una frondosa adelfa, se encuentra una tumba en la que se lee un nombre español y también en español la leyenda "Tus hijos". El nombre es Manuel y el apellido el que mi hermano y yo le debemos a mi abuelo. En cuanto nos ha visto acercarnos, uno de los que cuidan el cementerio viene hacia nosotros. Mi tía le paga regularmente una especie de propina para que la tumba esté bien atendida. Es una de las más limpias, y las plantas se ven cuidadas y saludables a su alrededor. Mi tía charla brevemente en árabe con el guarda. Para haber aprendido la lengua de oído, la habla con una soltura espectacular. Colocamos ante la lápida las flores que hemos comprado en el centro y saco de mi bolsillo el saquito de tierra de Madrid que traje conmigo. Antes de que el guarda riegue las jardineras, echo la tierra en una de ellas. Mi tía parece extrañarse.
– Es tierra de Madrid -explico.
A ella no hace falta que le diga que la traje para que él tuviera cerca un poco de aquella tierra por la que caminó y me enseñó a mí a caminar. Sin saberlo, lo sabe. Mi abuelo fue hasta el final de su vida un incansable andarín. Lo mismo en Madrid que aquí en Rabat no perdonaba un solo día sus cinco o seis kilómetros, y eso que se había roto la cadera con casi ochenta años. No sé nada que quiera ser cuando sea tan viejo, si alguna vez por ventura llego a serlo. Nada salvo un andarín tan pertinaz como mi abuelo Manuel. Mi tía se queda mirando la tumba y recuerda:
– Cuando se murió, un amigo francés me preguntó: "¿Por qué lloras? Ha venido aquí, a quedarse contigo. Sabía que tú estabas sola y que le necesitabas más que ninguno de sus hijos". Y otro amigo musulmán me dijo un proverbio árabe: "Vivo donde quiero, y muero donde debo". Pero en fin, qué sé yo.
Llora mi tía y yo me vuelvo a contemplar el limpio horizonte de Rabat que se divisa desde el cementerio. Es un cementerio hermoso y una hermosa vista, toda llena de luz. Yo tampoco sé con seguridad si mi abuelo murió donde debía. Lo que sé es que ahora reposa en un cementerio francés construido en la tierra marroquí, frente al Atlántico, él que nació en la meseta de Castilla y siempre fue un hombre de tierra adentro. Y por eso, porque él vino a quedarse en Rabat, esta tierra y este océano ya nunca podrán ser algo extraño para los suyos. Por eso vuelvo hoy y por eso sentiré siempre el deseo y el deber de regre sar, mientras tenga fuerzas para hacerlo. Muchos de mis compatriotas piensan de una u otra forma que Marruecos es poco más que un estercolero desde donde llegan oleadas de desgraciados a mendigar las raspas de Europa. Para mí es el lugar donde vive mi familia y donde descansa mi abuelo para siempre. Supongo que en una situación parecida, muchos se plantearían trasladarle. En un cementerio de Madrid está enterrada mi abuela, con quien quizá habría preferido mi abuelo ser sepultado. Pero creeremos en el proverbio árabe y aceptaremos que aquí es donde debe estar y que somos nosotros los que debemos venir a verle. He tardado muchos años en hacerlo, por impedimentos que ahora se me antojan vergonzosos. Hoy estoy aquí y respiro este aire que fue el último suyo. Me acuerdo de cuando paseaba con él por los parques de Madrid. Él me enseñó a conocerlos, y me enseñó también los nombres de los pájaros y de los árboles. Ante su tumba, en la mañana azul de Rabat, dejo que las lágrimas escapen al fin y advierto que he completado uno de los pocos viajes cruciales de mi vida. Porque él ya no está y eso es triste, pero venir a verle y sentirme unido a este país y a este horizonte es una nueva cosa hermosa y afortunada que todavía ha podido darme.
Desde el cementerio vamos a recoger a mi tío. Le cedo la plaza de conductor y hacemos un recorrido por la ciudad y los alrededores. Vamos primero hasta el palacio real, un gran recinto amurallado con vastas praderas interiores al sur de la ciudad. El cinturón de las murallas es imponente, pero su lujo interior nos resulta empalagoso.
Después de dar una vuelta por el barrio universitario, salimos a la autopista y bajamos hasta Temara, a unos veinte kilómetros al sur, para volver luego por la carretera de la costa. Al sur de Rabat hay una sucesión de envidiables playas de arena dorada, llenas de bañistas y dotadas de buena infraestructura turística. A partir de mediodía aprieta el calor. Ya que hemos venido pertrechados con bañador y toallas, hacemos un alto para darnos un remojo. El ambiente en la playa, casi en su totalidad local, contrasta con la realidad del Marruecos profundo que hemos atravesado en días pasados. Abundan los bikinis (aunque tal vez es mayoritario el bañador de una pieza) y suena música moderna en los altavoces del chiringuito. Es una playa como cualquiera del otro lado del estrecho, con la diferencia de que aquí ninguna mujer se permite la audacia del topless. El Atlántico de estas costas, puro mar abierto, anda hoy sacudido por un respetable oleaje, aunque el agua no está demasiado fría.
De vuelta hacia Rabat pasamos por una playa con cierta historia. En ella, según nos cuenta mi tío, fueron fusilados algunos de los ejecutores del primer golpe de los militares rifeños contra Hassan II, el que tuvo lugar el 10 de julio de 1971, durante una fiesta que dio en su palacio de verano de Sjirat. Una fuerza de 1.400 cadetes asaltó el palacio mientras el rey celebraba su 42º aniversario con más de un millar de invitados. Mi tío, que por aquel entonces era policía, estaba en esa fiesta formando parte de la escolta de un ministro ruso, y se salvó de la escabechina (100 muertos y 200 heridos) de forma tan milagrosa como el propio rey. Los fusilamientos de la playa, que también presenció, tuvieron lugar al día siguiente, por orden del general en jefe del ejército, Ufkir. Luego se supo que esa prisa se debía a que el propio general estaba implicado, pero no lo descubrieron hasta un año más tarde, cuando intentó matar otra vez al rey derribando su avión con una escuadrilla de cazas. También a eso sobrevivió Hassan II, en el colmo de la suerte. Oficialmente, Ufkir se suicidó al día siguiente de la intentona aérea.
A la entrada de la ciudad, llegando desde la costa, vemos un edificio de aspecto bastante siniestro. Mi tío nos explica que era una cárcel.
Y una cárcel bien dura. Ahora hay una nueva.
No queremos imaginar cómo debía de vivirse dentro. Recordamos involuntariamente a los vendedores de hachís de Ketama y al guía ilegal de Fez.
Comemos en casa, un rato que dedicamos sobre todo a actualizar las noticias familiares. Durante la sobremesa vemos un poco la televisión, un rito que creíamos ya olvidado. En casa de mis tíos hay parabólica orientable a varios satélites y es posible ver casi cualquier cadena del mundo. De España les llega a veces la televisión normal, pero la mayor parte del tiempo tienen que contentarse, para su infinita desdicha, con el canal internacional de la televisión pública. Con eso pueden ver el telediario y están más o menos al tanto de lo que ocurre en el país. Pero el resto de la programación es de un sadismo casi inconcebible. Podemos comprobarlo en un avance de programación que incluye, entre otros tormentos, culebrones, concursos y zarzuela.
– Menuda mierda -dice una de mis primas, indignada-. Condenaría al que elige los programas a vivir en el extranjero.
Por la tarde vamos con mi tío y mi prima menor a visitar la necrópolis de Chellah, al sudeste de la ciudad. Es un recinto de sólidos muros, al que se accede a través de una formidable puerta amurallada flanqueada por dos curiosas torres almenadas de planta octogonal. La necrópolis ocupa el lugar de la romana Sala, cuyas excavaciones pueden verse sólo desde lejos, sobre la ladera descendente que queda encerrada en el interior del gran perímetro amurallado. La fortaleza actual data del siglo Xiv, pero la zona había sido antes cementerio de los sultanes benimerines y Abu Yusuf Yacub había hecho levantar en ella una modesta mezquita. De ella hoy sólo quedan algunos restos, tras haber sido destruida por un terremoto. Paseamos entre sus muros semiderruidos y podemos admirar algún arco con restos de policromía y el diminuto minarete rematado por un gran nido de cigüeñas. También vemos la medersa, con su pequeño estanque central para ayudar a la meditación, y junto a ella los muros de las celdas de los estudiantes y las bien conservadas letrinas. Pero quizá el lugar más sugerente de la necrópolis es la tumba de Abu el-Hassan, el "Sultán Negro". Es una pequeña estancia de la que apenas quedan en pie un par de muros. En el suelo hay dos lápidas estrechas y alargadas, como suelen serlo las musulmanas. Una es la del sultán y la otra la de su esposa europea convertida al Islam. No he podido averiguar de dónde era exactamente esa mujer cristiana que en el siglo Xiv vino a ser sultana de Marruecos y acabó enterrada en Chellah. La curiosidad reprimida e insatisfecha se traduce en una extraña sensación ante su tumba.
También en Chellah hay un lujurioso jardín regado con las aguas del manantial Ain Mdafa, que surge en la propia necrópolis. Está bien cuidado y proporciona un gran alivio refugiarse en la profundidad de su sombra impenetrable. En el lugar mismo del manantial hay una pequeña piscina en la que nadan enormes anguilas negras. Entre las aguas se ven restos de los huevos que les echan para alimentarlas. Corre la leyenda de que el agua del manantial tiene propiedades mágicas y también de que las anguilas son sagradas. Cerca hay un oratorio en el que dicen que rezó una vez Mahoma. Nadie puede asegurarlo, pero la sola leyenda valió para que peregrinar aquí fuera en tiempos sustitutivo de la peregrinación a La Meca. Los marroquíes combinan siempre la credulidad ante las leyendas con su inmediata explotación pragmática.
Después de Chellah hacemos una rápida visita al museo arqueológico, donde completamos lo que vimos en Volúbilis. Los mejores tesoros de la antigua ciudad romana están aquí, y entre ellos sus célebres bronces: el Efebo que sirve una bebida, el Perro de Volúbilis y el delicado Efebo coronado de hiedra, la auténtica joya del museo. También hay bustos y estatuas de Juba II, el romanizado soberano del reino bereber de la Mauritania, instaurado en el norte de África tras la caída de Cartago. El museo no es demasiado grande, apenas una especie de caserón blanco de un par de plantas. Querríamos verlo todo con más detenimiento, pero hemos llegado justo cuando estaba a punto de cerrar. No hay más visitantes que nosotros y los vigilantes nos están haciendo el favor de mantenerlo abierto más allá de la hora. Les damos las gracias y una propina y salimos a la calle con el recuerdo fugaz y amalgamado de esas raras piezas de la sensibilidad clásica que quedaron olvidadas bajo la tierra de la Berbería.
Tenemos intención de hacer algunas compras y con ese pretexto aprovechamos para conocer la medina. La medina de Rabat no está tan primorosamente encalada como la de Xauen, pero tampoco es tan angosta, oscura y medieval como la de Fez. Abundan los comercios más o menos modernos y las joyerías, que recorremos en busca de alguna pulsera de oro para las mujeres que aguardan nuestro regreso. Las joyas de oro en Marruecos son macizas, y su precio no viene marcado de antemano pieza a pieza, sino que se determina tras pesarlas en la balanza en función de la cantidad de metal. Dicen que esto tiene que ver con la manera tradicional de guardar las mujeres marroquíes sus ahorros: los convertían en oro que llevaban siempre encima. La liquidez de este rudimentario instrumento financiero era sin embargo suficiente, porque en Marruecos el oro se compra y se vende con facilidad y su precio está muy ajustado. Al final compramos una pulsera de las más finas, que son las únicas que no valen una fortuna. No es un oro de una pureza extrema, pero el trabajo resulta meritorio.
Una de las calles más destacadas de la medina de Rabat es la Rue des Consuls. Es una calle peatonal, algo más ancha que las demás, y va desde la Gran Mezquita de los Andaluces hasta la Kasba de los Udaia. Toda su longitud está ocupada a ambos lados por las tiendas más diversas. A la caída de la tarde, cuando la recorremos, hay un intenso tráfico de transeúntes. Observándolos, confirmamos la impresión que dejara escrita acerca de los habitantes de Rabat de 1804 el catalán Domingo Badía: "Son vi vos, inteligentes y mucho más especuladores que los de otras ciudades". Nos llama por otra parte la atención una imagen peculiar que se repite varias veces: una pareja de hombres jóvenes que caminan cogidos de la mano. Mi prima nos asegura, muy divertida, que no son mariquitas (usa esa palabra). Es una costumbre que tienen aquí los amigos. Entre otras cosas, sirve para no separarse cuando se atraviesa una calle ocupada por la multitud.
Hemos quedado con mi tía y mi prima mayor ante la Kasba de los Udaia, en el extremo septentrional de la ciudad. Esta alcazaba o ciudad fortificada, que se levanta exactamente en el lugar donde estaba la rábida de donde viene Rabat, data en su mayor parte del siglo Xii. Debe su nombre a una tribu árabe bastante belicosa y levantisca, que tras un largo periplo por el norte de África, desde el Sáhara hasta Fez, fue expulsada de esta ciudad y acabó por instalarse en la vieja fortaleza almohade, que tomó desde entonces su nombre. La kasba fue desde el siglo Xvii, cuando se instalaron en ella los moriscos expulsados, el centro de la república pirata del Bu Regreg o de las dos Salé (la Vieja, hoy Salé, y la Nueva, hoy Rabat). Disponer de este magnífico bastión asomado sobre el Atlántico contribuyó a extender la fama de irreductibles de los corsarios de Salé. Las potencias europeas, hartas de sus correrías, tenían que resignarse a soportarlas y hasta hubieron de negociar con los piratas, porque ninguna se consideraba en condiciones de tomar su invulnerable fortaleza. Incluso el sultán, que se anexionó formalmente la república del Bu Regreg a mediados del siglo Xvii, se vio forzado a reconocerle amplia autonomía y a no nombrar más que un delegado nominal.
La kasba es quizá el sitio más privilegiado de la ciudad. Encaramada a un acantilado, asomada al océano y a la ría, desde ella se tienen las mejores vistas de Salé y de la propia Rabat. Junto a ella está el cementerio de el-Alu y los jardines Andaluces, lugar de paseo y esparcimiento frecuentado por los habitantes de la capital del reino. Cuando llegamos, a la caída de la tarde, abundan los paseantes y los que simplemente descansan sentados aquí y allá. El paisaje humano en Rabat es variopinto, mezcla de modernidad y tradición como la ciudad misma. Por la acera uno se cruza con mujeres vestidas a la vieja usanza marroquí, con chilaba de un solo color hasta los pies, capucha puesta y arreglada sobre la cabeza y pañuelo cubriendo la mitad del rostro. Pero también es posible, y nos sucede, tropezarse con mujeres que llevan tejanos y tops ajustadísimos, y que lucen el ombligo y sus eventuales opulencias con notable desembarazo. Y una tercera posibilidad, cada vez más frecuente, es la de las integristas islámicas, que también se apartan de la costumbre ancestral marroquí pero adoptando un atuendo bien distinto: chilaba o túnica hasta las rodillas, pantalones anchos y pañuelo en la cabeza tapando todo el cabello, hasta la raíz. Aunque llevan la cara descubierta, usan calcetines para cubrir el tobillo y no se ponen nada de oro, sólo plata. En los hombres también son perceptibles estas tres variaciones, pero en ellos las diferencias son menos acusadas.
De momento, todas las alternativas conviven pacíficamente, cada uno elige la suya y nadie le reprocha nada a nadie. Pero es notoria la aprensión con la que se observa el auge del islamismo radical. Pese a la represión oficial, se extiende como la pólvora, sobre todo en amplias zonas de las grandes ciudades, que fueron siempre lo más avanzado de Marruecos. Y se producen paradojas como la que nos refiere una de mis primas a propósito de una conocida suya, de posición relativamente acomodada, cuya familia se ha unido al nuevo fanatismo islámico. Mientras está en Rabat lleva obedientemente el atuendo prescrito, pero en cuanto se sube a un avión para ir a Europa se mete en el aseo y allí se pone sus pantalones más apretados y su blusa más provocativa y se maquilla con furia.
Entramos en la kasba por Bab-el Udaia (la puerta de los Udaia), un robusto añadido a la alcazaba originaria que data probablemente de la época de Yacub al-Mansur, el constructor de la torre Hassan. Recorremos unos exquisitos jardines y nos internamos en la kasba. Es un trazado irregular de estrechas calles empinadas que se entrecruzan entre casas blanqueadas con esmero. El suelo está adoquinado y limpísimo, como en uno de esos pueblos andaluces donde las mujeres lo barren todas las mañanas. El aire de la kasba es en efecto genuinamente andaluz, en algunos aspectos muy semejante al de Xauen, vestigio incuestionable de los moriscos españoles que aquí se instalaron. Sin embargo, hay también algunas diferencias importantes. De vez en cuando se abre un trozo de horizonte entre dos edificios, y entonces aparece el azul del Atlántico o el ocre de las murallas tras las que se extiende el paisaje urbano de Rabat. La kasba parece una ciudad separada de la ciudad, con su propio ritmo vital, bastante más apacible y reflexivo. Mientras paseamos por las calles vemos, a través de algunas ventanas, interiores de casas lujosamente decorados. Mi tío nos explica:
– En la kasba viven muchos europeos ricos. Gente mayor, sobre todo. Es un sitio muy tranquilo y el clima aquí en Rabat es suave.
Desde luego, como lugar de retiro no tiene precio. Es gracioso a su modo que la vieja ciudadela de los piratas que saquearon los barcos de Europa durante siglos sea ahora refugio de jubilados europeos. Desde estos bastiones avizoraban los centinelas la llegada de posibles atacantes y el regreso de las naves propias cargadas con el botín de sus correrías. Cuentan que el último barco que abordaron, en mil ochocientos y pico, fue un barco del imperio austrohúngaro, en mitad del Mediterráneo. Veinte años antes, Domingo Badía había sacado la impresión de que ya sólo quedaban en Rabat cuatro o cinco capitanes preparados para llevar navíos de gran porte. Lo del barco austrohúngaro pudo ser la postrera hazaña de alguno de aquellos capitanes, y a fe que resulta un bello colofón para una república de piratas berberiscos. Hoy es posible que algún jubilado austríaco vigile desde la Kasba de los Udaia la llegada de otras naves. Es otra clase de amenaza y otra clase de reducto. Se me ocurre que hay un momento en la vida en el que uno debe considerar con rigor cómo quiere que sea la luz que vea y el aire que respire antes de morir. No es una decisión cualquiera, porque quizá sea ése el momento en el que menos apetezca tener alrededor un ambiente deprimente. Puedo comprender a quienes vienen a retirarse aquí. Si yo fuera un europeo del norte, elegiría probablemente terminar bajo esta luz africana y este aire oceánico de la Kasba de los Udaia.
Tomamos un té a la hierbabuena en una terraza de la kasba que da a la ría y a Salé. La tarde está en ese punto perfecto de color y temperatura en el que uno se siente a gusto, sin la más mínima perturbación. Es uno de esos instantes en los que uno querría que se quedaran congeladas sus sensaciones, uno de esos trozos perfectos de verano de los que se alimentan todas nuestras nostalgias invernales. Las luces de Salé empiezan a encenderse, mientras la brisa atlántica acaricia la piel y los pulmones. Nuestros vasos de té reposan sobre una mesita azul y nosotros estamos sentados en un banco de obra cubierto de pequeños azulejos y en taburetes también azules. Nos atiende un camarero con fez rojo, rápido y dicharachero, que nos transmite con cada uno de sus ademanes esa sensación de sutil agasajo que produce la hospitalidad musulmana. No se tiene sensación de exotismo, sino de familiaridad.
Antes de volver a casa, vamos a comprar algunas provisiones para la cena y para la jornada de mañana en Marjane, un gran hipermercado al estilo occidental que es el gran atractivo comercial del momento para los habitantes de Rabat. Tiene una explanada de aparcamiento, carritos de alquiler, una larga fila de cajas, estantes donde se vende de todo, desde jerseys hasta cervezas. En suma, es un hipermercado perfectamente anodino, perfectamente europeo. Según nos cuentan mis tíos, los fines de semana se pone de bote en bote, lleno de familias que acuden aquí como si fueran a un parque de atracciones. Uno no puede evitar constatar este éxito del modelo americano de consumo con una sensación contradictoria. Por un lado, su fealdad resulta indiscutible, en contraste con el colorido y la gracia de la Rue des Consuls en la medina de Rabat, sin ir más lejos. Por otro, la gente termina por elegir siempre lo que más le conviene, y los rabatíes, abandonándose al impulso de venir aquí, no son menos prácticos que los europeos. Resulta casi abyecto defender el tipismo pese a sus desventajas, pero aterra pensar que en el futuro el mundo puede ser una constelación de hipermercados rodeados de ciudades cuya única función sea proveerlos de clientes embobados.
A la salida del hipermercado nos encontramos con un europeo que una de mis primas le señala a mi tía. Va acompañado de una mujer y un par de niños, también europeos. Después, en el coche, averiguamos el motivo de tanta atención. El hombre en cuestión, un español que trabaja en una empresa también española que tiene negocios aquí en Marruecos, sale con una compañera de trabajo de mi prima, que no es por cierto quien iba ahora con él. El hombre es mucho mayor que la compañera de mi prima, y le ha prometido matrimonio, pero desde hace una semana pone pretextos para no salir con ella. La escena del hipermercado lo hace cuadrar todo. Ha debido venir a verle su mujer desde España, y durante el par de semanas que pase aquí seguirá esquivando a su amiguita marroquí. Luego volverá a llamarla, le regalará algo y la mantendrá engolosinada mientras tenga que permanecer en Marruecos. Cuando eso acabe, desaparecerá sin más. Es algo frecuente en los extranjeros que vienen a vivir aquí durante una temporada. Se aprovechan del ansia de salir de la mujer marroquí, que la conduce a ver en un europeo un posible salvoconducto hacia la libertad y la fortuna. Pero la mujer marroquí está educada para no con sentir mucho si no es con la promesa de matrimonio, y el interés de los mercenarios europeos no es pasear a la luz de la luna por la kasba. Cuando prometen casarse, pueden hacer algo más. El truco es suficientemente sabido, pero las mujeres marroquíes no dejan de caer en él. El deseo y la esperanza son demasiado fuertes.
Durante la cena nos cuentan otras historias curiosas de la vida cotidiana en Rabat. Uno de los mejores amigos de mi tío es un hebreo casado con una española, un tipo de temperamento singular, cuyas andanzas resultan sustanciosas. También nos cuenta mi tío anécdotas de los clientes que tiene entre la colonia de extranjeros. En Rabat hay muchos, entre los del cuerpo diplomático, los jubilados que aquí buscan refugio y los empleados de grandes empresas. Como mañana vamos a Marrakech, surge el tema de la homosexualidad, habitual reclamo de cierto turismo y de ciertos extranjeros que se instalan en el país y especialmente en esa ciudad, famosa por su tolerancia al respecto. Mi prima nos cuenta un chiste que circula a propósito de una promoción de Coca-Cola. En las chapas de las botellas vienen diversas partes de una motocicleta: una rueda, el manillar, el motorista. Quien las junte todas, gana un ciclomotor. El chiste dice que un marrakchí junta todas las partes y va a recoger el premio a la televisión. Cuando le traen el ciclomotor, el premiado sigue esperando, impasible. Pasa medio minuto y al ver que no traen nada más, el marrakchí exclama, defraudado:
– ¿Y el chico? Según mi tío, no es sólo Marrakech el destino de los homosexuales europeos. Hay bastantes en Rabat. Muchos viven en buenas casas, con varios sirvientes, y conoce el caso de alguno que ha enviado a sus mancebos marroquíes a estudiar a Francia. Luego los antiguos efebos se casan, tienen hijos y viven con cierta prosperidad en Europa, desde donde vuelven cada verano a Marruecos para visitar con su familia al benefactor. Éste pasa a ser una especie de abuelo venerado por todos. Algunos de estos extranjeros legan toda o parte de su fortuna a sus ex amantes marroquíes, que en ocasiones tienen que disputar judicialmente con los hijos del testador.
Por la noche vamos con mis primas a una especie de club en las afueras. Es como una gran discoteca decorada en el estilo que estaba de moda en España en los años setenta o principios de los ochenta. Tiene un gran balcón que da a la ría, desde el que se divisa toda la ciudad y se atisban las luces lejanas de Salé. Eso es lo mejor del local, así que buscamos una mesa cercana para poder disfrutar de la vista. No hay demasiada gente en la sala, apenas una treintena de personas. Son en su mayoría parejas bastante envaradas, ellos muy acicalados y ellas envueltas en vestidos pasados de moda. No hay mucho más ambiente nocturno en Rabat, un jueves por la noche y relativamente tarde como es hoy. Pedimos whisky y gin-tonics, que nos cuestan cantidades astronómicas. Nos los trae un camarero cachazudo, que parece conocer a mis primas y que nos trata con deferencia.
Suena el reggae de Bob Marley en los altavoces, canciones que hacía siglos que no oíamos. Mis primas nos cuentan el relativo desánimo en que están sumidas. No es para menos, porque lo cierto es que la sociedad marroquí no es un edén para la mujer. Hasta 1995, el equivalente del código civil marroquí prohibía a las mujeres trabajar sin autorización del marido. Y hasta 1993 existía junto al divorcio la repudiación unilateral, una disolución del matrimonio ejercitable por el marido por sí y ante sí. Aunque ahora es necesario comparecer ante un juez para formalizarla, el marido sigue teniendo la iniciativa y la potestad intacta. Una potestad que es además reversible: antes de la repudiación definitiva, el marido tiene derecho a instar la reunión de los cónyuges. Si la mujer se niega entonces a acudir, puede ser castigada por abandono de hogar. Así se produce la paradoja de que las mujeres trabajan en profesiones respetadas como la abogacía o la medicina, e incluso son directivas (por la mañana hemos pasado por un banco donde la directora era una mujer), pero cuando vuelven a su casa se convierten en un ser subalterno con los derechos disminuidos. Lo más notorio sigue siendo la poligamia, admitida para el hombre, aunque poco practicada, y castigada en la mujer.
La opinión de la mujer marroquí sobre ese desequilibrio puede venir representada por lo que dice la escritora y abogada marroquí Fadela Sebti. Para ella, la poligamia es una institución anacrónica, válida para los nómadas árabes del desierto de la época de Mahoma, pero infundada, además de injusta, en una sociedad como la marroquí actual. Ya no existe la necesidad que había entre aquellos nómadas, que andaban siempre guerreando y a quienes interesaba por razones de estabilidad social que las viudas fueran desposadas, muchas veces por sus cuñados, para no perder su posición. Es sintomático que una de las narraciones de esa autora relate un adulterio cometido por despecho por una mujer marroquí de posición acomodada. Y es significativo que tras la experiencia la mujer se sienta aún más pisoteada que antes.
A juicio de otra escritora local, Nadia Chafik, pese a la apariencia de modernidad que se desprende de la indumentaria y del estilo de vida de muchas mujeres marroquíes, la realidad es que esas mujeres, y sobre todo las que triunfan, se encuentran doblemente explotadas. La perspectiva singular que aporta Chafik, cuyo retrato representa a una elegante y atractiva mujer bereber de treinta y cinco años, consiste en sostener que la mujer marroquí no puede ni quiere imitar los modelos feministas europeos, con lo que trastornaría toda la organización social de siglos. Para ella no se trata de romper con todas las tradiciones para copiar indiscriminadamente las maneras de las francesas. Es singular que incluso en la reivindicación feminista el orgullo nacional y la sangre bereber se resistan a abandonarse al deslumbramiento de Europa. Pueden envidiar la independencia de las europeas, pero algo hace que se sientan espiritualmente superiores.
En todo caso, Marruecos no es el lugar donde a una mujer se le ofrecen mejores perspectivas en el mundo, y mis primas, que tienen pasaporte español, intuyen que tarde o temprano tendrán que marcharse. No les gustan los hombres marroquíes, que les parecen retrógrados y anticuados, e incluso reniegan de la manera en que sus compatriotas se comportan por el mundo.
Para mi prima mayor, no es extraño que los marginen, por su falta de educación y de conocimiento. Mis primas, comprendo al oír eso, son una mezcla problemática de europeas y africanas. Han vivido en España, hablan con soltura de nativas tres lenguas y alguna otra decentemente. Sin duda el conflicto es en ellas más acusado que en sus compatriotas, y sin duda les resulta más difícil que a éstas encararlo con frialdad y distanciamiento.
Regresamos a casa de madrugada. A lo lejos se dibujan bajo su potente iluminación la torre Hassan y el mausoleo de Mohammed V. También las murallas del palacio real están iluminadas por los focos que apenas sobresalen del igualado césped que hay a sus pies. Por las desiertas avenidas de Rabat pasa de vez en cuando un coche a toda velocidad, invadiendo el carril contrario y saltándose todos los semáforos.
– Borrachos -dice mi prima mayor-.
Ésa es otra, no saben beber, sólo emborracharse como borricos.
Las dejamos en casa y volvemos al hotel. Esta noche ya sólo quedan en el vestíbulo convertido en bar los últimos restos de la celebración. Una mujer aburrida que está junto a un hombre somnoliento nos mira con curiosidad y un punto de descaro. Pienso que en todos los lugares son a menudo las mujeres las que ven, mientras los hombres duermen.
Jornada Séptima. Rabat-Marrakech
Pasamos temprano por casa para recoger a mi tío. Cuando supo que veníamos a Marruecos y que teníamos intención de bajar hasta Marrakech, se ofreció a hacernos de guía él mismo en esta parte del viaje. En su juventud, recién incorporado a la policía, tuvo en Marrakech su primer destino y allí pasó algunos años. La experiencia acumulada entonces le vale para hacer en primer lugar una advertencia climatológica.
Viajar el 1 de agosto a Marrakech es como estar loco. Va a hacer un calor malísimo, ya lo veréis.
Para ir de Rabat a Marrakech lo más corto y lo menos penoso es tomar la autopista hasta Casablanca y desde allí bajar hacia Settat y seguir a partir de esta ciudad en dirección sur. El primer tramo de la ruta no es más de lo que suele ser una autopista, es decir, una vía que no pasa por ninguna parte y que sólo de vez en cuando permite ver lo que se va dejando al lado, en este caso la playa y el Atlántico. No atravesamos Casablanca, que dejamos a nuestra izquierda, pero rozamos alguno de sus arrabales. Por cierto que no nos resulta demasiado atractivo. Cuando abandonamos la autopista, a la altura del aeropuerto, nos encontramos en una carretera con un denso tráfico, donde se circula con gran incomodidad. Por añadidura, desde Berrechid hasta Settat se atraviesa un paisaje árido, que tiene esa dureza implacable del Marruecos más inhóspito. Junto a la carretera hay casas de labor, cuyo aspecto no es excesivamente boyante. Atados a los vallados se ven los sempiternos borriquillos, que parecen meditar con la mirada perdida ante sí. Me gustan estos burros meditabundos de Marruecos. Le hacen a uno imaginar que en realidad son más listos que el hombre, en cuyos afanes se implican sólo físicamente, a cambio de alimento seguro y de una absoluta paz mental. Vuelvo a lamentar que ya casi no se pueda verlos en España. Son una pérdida irreparable para el paisaje.
Settat no debería ser más que un pueblo perdido en mitad de la llanura entre Casablanca y Marrakech, y de hecho eso era hasta hace poco tiempo. Pero conoció la fortuna de que en él viniera al mundo el ministro preferido del rey, que lleva ocupando la cartera de Interior desde hace veinte años. 3 Los sucesivos jefes de Gobierno nombran al ministro de Economía y al de Asuntos Exteriores, pero el rey siempre mantiene en las tres carteras clave para él (Justicia, Interior y Defensa) a personas de su directa confianza. Lo bueno de todo eso para Settat es que la prolongada influencia de su ilustre hijo la ha convertido en una ciudad modélica. En sus estupendas avenidas se suceden edificios de mármol, cuidados jardines, majestuosas fuentes. Toda Settat es una explosión ornamental. El edificio del ayuntamiento, construido sin reparar en gastos, quita la respiración. Los bloques de viviendas son igualmente lujosos, y en sus polígonos industriales (bastante mejor urbanizados que los de España, dicho sea de paso) se han instalado numerosas multinacionales. Las fábricas, más que fábricas, parecen pabellones de una flamante feria de muestras. Veo el logotipo de una conocida empresa española. Alguna ventaja de otra índole habrá persuadido a sus responsables para soslayar los claros inconvenientes que el emplazamiento de Settat, en el interior y comunicada con la costa por una carretera algo deficiente, opone a la distribución de sus productos. Pero el colmo de todo es la ubicación en la ciudad de la universidad Hassan II. La universidad, un conjunto de bonitos edificios de tejados verdes y muros amarillos, se ve desde la carretera al otro lado de una extensión casi infinita de césped. Esta pradera pro digiosa es el Royal Club de Golf Universitaire, cuya factura de agua debe de ser realmente onerosa, a juzgar por el aspecto predesértico de los montes que rodean la universidad.
Paramos en Settat a tomar algo. Nos sentamos en la terraza de una cafetería instalada en los bajos de un edificio de apartamentos recién construido. Las mesas son de mármol, como casi todo aquí, y están inmaculadas. Es la primera vez que vemos una cosa así en Marruecos, donde con cierta frecuencia uno come en mesas que nunca limpia nadie. Pedimos unos refrescos que el camarero nos trae displicente. Después nos cobra una cantidad abusiva de dinero, incluso juzgada con criterios monetarios españoles. El progreso, en forma de inflación, le pasa su factura a Settat.
El resto del camino a Marrakech, que atraviesa parajes cada vez más calurosos, calizos y resecos, se nos hace un poco largo. Para distraernos sintonizamos la radio. A veces cazamos emisoras españolas, aunque se oían mucho mejor en la autopista entre Rabat y Casablanca. Allí pudimos sorprender alguna de las canciones del verano que empezaban a sonar en España cuando vinimos. Por alguno de esos estúpidos pero infalibles mecanismos que saben excitar las canciones del verano, nos invade una alegría involuntaria al escuchar sus acordes con el paisaje marroquí de fondo.
Antes de llegar a Marrakech pasamos por Benguerir, un pueblo en principio sin mayor importancia, si no fuera porque en sus proximidades se encuentra una gran base aérea construida por los estadounidenses. La entrada de la base está junto a la carretera, y al pasar quedamos asombrados por su desproporcionada y fantasiosa belleza, alejada de la idea que uno suele tener del acceso a una base de aviación. Es una gran puerta monumental que recuerda la entrada de una alcazaba. Imagino que más allá de esa puerta, en el interior de la base, los americanos se habrán construido todas las infraestructuras que necesiten sus militares (hamburgueserías incluidas). El cercano pueblo ofrece pocas atracciones y Marrakech está a setenta y dos kilómetros de carretera normal marroquí, lo que significa una apreciable distancia.
Entre Benguerir y Marrakech se atraviesa una pequeña cadena montañosa, el Ybilet, breve anticipo del Atlas. Cuando se superan esos montes se ofrece a la vista la lejana cordillera y antes de ella los palmerales que rodean Marrakech (o Marrakus, transcripción al parecer más correcta); la ciudad roja, la capital bereber del sur.
Como advirtiera mi tío, el calor de este mediodía marrakchí de agosto es agobiante. Ponemos el aire acondicionado del coche y subimos las ventanillas. Es una debilidad, pero nadie va a recompensarnos por sufrir. Desde nuestro microclima artificial, contemplamos la extensión del palmeral que discurre ante nuestros ojos. Las palmeras, de muy diversas alturas, forman una capa de color verde pálido que parece flotar sobre la tierra desolada. De vez en cuando aparecen entre las palmeras algunos muros de adobe rojo. Es un rojo entre anaranjado y rosáceo. El mismo tono que después veremos constantemente en Marrakech, tanto en la vieja medina como en los edificios nuevos, que construyen de ladrillo y cemento pero pintan de ese color. Este paisaje de palmeras nos recuerda que Marrakech es la puerta del desierto. Al sur están las montañas del Alto Atlas, y un poco más allá, el inmenso Sáhara.
Marrakech fue fundada precisamente por los almorávides, nómadas saharianos, quienes hicieron de ella la capital de un imperio que en su época de esplendor se extendía desde el desierto hasta el Ebro. En el siglo Xii fue saqueada por los fanáticos almohades, que tras exterminar a los almorávides habrían de ser los que engrandecieran la ciudad, completando las murallas y levantando algunos de sus monumentos más característicos. Bajo los almohades Marrakech conocería su época de mayor relevancia, atrayendo a personajes como Averroes, que aquí vivió y escribió. En el siglo Xvi Marrakech fue la capital de la dinas tía saadí, cuyos sultanes conquistarían la legendaria Tombuctú y se convertirían en los amos indiscutidos del desierto. Su riqueza fue tal que llenaron la ciudad de edificios decorados en mármol italiano, lo que propiciaría que más adelante Mulay Ismaíl, el maniático de ese material, los asolara y no dejara piedra sobre piedra. En 1907, Marrakech acogió la proclamación de Mulay Hafid, el sultán que acabaría firmando el tratado del Protectorado y abdicando del trono.
Hoy Marrakech es dos ciudades diferenciadas: la vieja, encerrada entre las murallas almorávides y almohades, y la nueva, trazada con tiralíneas frente a la anterior. Por la carretera que viene desde Benguerir se llega primero a esta última. Tiene grandes avenidas y calles que forman una difusa estructura radial en torno a la plaza del 16 de noviembre. La arteria principal de la ciudad nueva es la avenida de Mohammed V, que tras atravesarla se interna en el recinto amurallado. La ciudad vieja, una vez traspuestas las murallas, no resulta tan despejada y racional, pero lo es bastante más que cualquier otra de las ciudades imperiales. Abundan en ella las plazas, y aunque la medina alberga callejones tan intrincados y estrechos como los de Fez, también hay calles que permiten el paso de coches. Algunos de los espacios abiertos de la vieja Marrakech parecen deberse a la ajetreada historia de disturbios y guerras civiles que sufrió la ciudad a lo largo de los siglos. Domingo Badía, que la visitó en un momento de decadencia, después de una epidemia de peste y cuando apenas contaba con treinta mil habitantes, refiere un cuadro de ruinas rodeadas por el cinturón grandioso de la muralla. Algunas de esas ruinas se ofrecen aún hoy al visitante, en los alrededores de la Kotubia o en el palacio Badi, por ejemplo. Badía también habla de las plazas y calles sin empedrar ni arenar, incómodas en época seca por el polvo y en época de lluvias por el lodo. Todavía hoy, como podremos comprobar, se ven muchas calles así en el interior de la medina.
Pero acabamos de llegar y circulamos aún por la parte nueva de la ciudad. Salimos de la avenida principal y nos desviamos a mano derecha. Nos tropezamos con el centro de convenciones, una actividad en la que Marrakech trata de competir desde que se celebrara aquí la reunión de la Organización Mundial del Comercio. También en este barrio se encuentran algunas urbanizaciones de extranjeros adinerados y muchos de los hoteles. He aquí dos símbolos de la que quizá es la industria más potente de Marrakech: el turismo, sedentario o itinerante. En este barrio está el hotel en que nos alojaremos, que responde al rimbombante nombre de Imperial Borj, nada que ver con las humildes fondas de Xauen o Alhucemas. De hecho, se trata de un establecimiento de grandes pretensiones, con vestíbulos enormes, anchísimos pasillos y habitaciones descomunales. A la puerta hay un sujeto envuelto en una espléndida chilaba blanca, con fez rojo y una gumía colgada al cinto. Él es quien abre y cierra la puerta a los zafios turistas de pantalón corto (muchos españoles) que se alojan en el hotel. Gracias al amigo hotelero de mi tío nos hacen un descuento sustancial, que deja la factura reducida al precio de cualquier albergue de mala muerte en España. Cogemos dos habitaciones dobles. En una nos instalamos mi tío y yo y la otra se la quedan mi hermano y Eduardo. No hay problema de hacinamiento, porque cada una de ellas dispone de espacio para siete u ocho personas.
Antes de volver otra vez al fuego de la calle, nos damos una vuelta por la atmósfera climatizada del hotel. Hay tiendas de lujo, vastos comedores, una piscina junto a la que se tuestan algunos osados huéspedes. Todo tiene un aire aséptico y cuidadosamente convencional, con la única peculiaridad de un exotismo oriental siempre adaptado al paladar de quienes normalmente deben alojarse aquí. No es que resulte desagradable (de hecho, siempre gusta que todo esté limpio, y el jardín que rodea la piscina está organizado con buen criterio); pero hay algo alarmante en el postizo de estas comodidades occidentales sembradas en mitad de la llanura de Marrakech.
Poco después salimos para hacer una incursión en la tórrida tarde. Mi tío busca unos jardines que promete dignos de una visita. Sin embargo, algunas calles han cambiado mucho de aspecto en la ciudad nueva, y pese a conocer la dirección nos extraviamos un par de veces. En ambos casos, mi tío recurre rápidamente a un viandante, que le da amables indicaciones. Dicen de los marrakchíes que son de natural simpático y bastante socarrón, y mi tío nos confirma su gracejo añadiendo que hablan un árabe muy característico, lleno de giros particulares y de palabras propias. Es posible, pienso, que unos y otras vengan del tamazigt, la lengua bereber de la cercana región de las montañas, de la que por cierto el aventurero español Domingo Badía fue uno de los primeros europeos en ofrecer un elemental vocabulario. Todas las conversaciones terminan por parte de mi tío con unas palabras que se nos acaban quedando:
– Barak-al-lahu fik.
Lo que quiere decir algo así como "que Dios te dé suerte", la fórmula de agradecimiento preferida por los marroquíes, en lugar del lacónico "gracias" (shukran). Al fin, nuestros improvisados guías terminan por orientarnos. Tras pasar junto a una explanada cercana a las murallas, donde descansan sentados (o mejor dicho "barracados") los dromedarios que pasean a los turistas, tomamos una carretera que lleva a la Menara, los jardines que mi tío quería enseñarnos. Se trata de una gran extensión cultivada y rodeada por una muralla de adobe. Está cubierta sobre todo de olivos (hay pocas palmeras) y en su centro se abre un enorme estanque junto al que se levanta un pequeño pabellón de recreo. El estanque data de la época almohade y el pabellón del siglo Xix, cuyo gusto romántico y decadente representa a la perfección. Es un hermoso edificio de tejados verdes, al que beneficia en mucho la proximidad del agua. La sombra que dan sus gruesos muros resulta hoy un refugio más que apete cible. Al parecer este sitio era una de las atracciones con las que los sultanes deslumbraban a sus huéspedes europeos. Relaja el espíritu contemplar la imagen del estanque, y más allá de él las rojas casas de Marrakech y la mancha verde del distante palmeral.
Hemos dejado el coche en una zona apartada y expuesta al sol más inclemente, pero allí está el guardacoches esperando su recompensa. En Marrakech (lo mismo que en Rabat, donde llega a desesperar el rito) es difícil aparcar el coche, aunque sea en la vía pública, sin que se acerque el inevitable vigilante. Si es un lugar normal no se les da arriba de un dirham y medio o dos, pero no hay manera de escaparse. Por eso hay que llevar siempre cambio, y mi tío se enfada cuando se busca las monedas y no las encuentra. Lo que puede decirse en favor de los guardacoches es que nunca cuentan lo que les das. El gesto es automático por parte del conductor; mientras arranca ya está bajando la ventanilla para dar las monedas, que cambian de mano sin que él ni el vigilante las miren. Las manos de ambos se encuentran solas, como si estuvieran entrenadas para ello. Casi fascina verlo. Ocurre parecido con los mendigos que por doquier retan al cumplimiento del deber coránico de la limosna: les des lo que les des ellos te darán las gracias y nunca mirarán cuánto les estás dando. La mentalidad musulmana asume que uno da lo que puede y todo lo que puede. No hay derecho a desconfiar y tampoco a exigir más.
Entramos en el rojo recinto amurallado de la ciudad vieja por la puerta de Bab-el-Jedid. Ante nuestros ojos se alza bastante cercana ya la Kotubia, la refinada torre almohade, emparentada con la Giralda de Sevilla y con la torre Hassan de Rabat. Resulta admirable el sencillo remate almenado y la pequeña cúpula sobre la que brillan cuatro esferas de cobre dorado. Viéndola, uno lamenta todo lo que pueda lamentarse que la torre sevillana fuera desfigurada con el engendro renacentista que hoy la corona.
Antes de dirigirnos hacia la plaza Abd el-Mumen, junto a la que se levanta la mezquita de la Kotubia, nos desviamos un momento para visitar el hotel Al-Mamounia, una de las referencias inevitables de la ciudad. Este hotel, donde se viene alojando la flor y nata de la burguesía y la aristocracia de Occidente desde principios de siglo, es quizá el máximo exponente de la imagen de Marrakech como ciudad cosmopolita y como meta de turistas selectos. Uno de los visitantes más ilustres fue Churchill, asiduo a la ciudad durante treinta años. En el hotel enseñan el apartamento en el que solía hospedarse. El resto, comenzando por los fascinantes jardines, es un derroche de lujo. El portero que nos franquea el paso, que lleva una gumía bastante más grande que el de nuestro hotel, parece un cheij, con su majestuosa capa blanca. Ya en el interior recorremos pasillos y vestíbulos suntuosos, y desembocamos en una rotonda de caprichosa decoración donde sólo se escucha el murmullo de una fuente. La piscina, discretamente protegida de miradas impertinentes por tupidos setos, es digna de la Costa Azul. Mientras nos asomamos a ella, vemos venir a una pareja que viste albornoces blancos con el anagrama del hotel bordado sobre el pecho. Por el aspecto y las maneras, son un obvio par de yanquis mascachicles, quizá unos yuppies jugando costosamente a las mil y una noches. Una estancia en Al-Mamounia vale una fortuna, aunque para nuestra vergüenza hemos de confesar que se sienten tentaciones de hacer el sacrificio y poder decir que por una vez en la vida se ha tenido ocasión de disfrutar de una obscenidad semejante.
Uno sale del ostentoso despliegue de Al-Mamounia, camina cien metros y se encuentra de nuevo en ese caótico Marruecos que ya empieza a ser un viejo conocido. Dentro de las murallas el paisaje, salvo excepciones, no es tan aséptico como en la ciudad nueva. Vuelve el polvo, la desorganización, la anarquía de la gente. La plaza Abd el-Mumen, donde se encuentra la Kotubia, es un espacio grande y destartalado. Junto a la célebre torre (esta tarde cubierta de andamios que no aciertan a ocultar su encanto), se ve el edificio de la mezquita, de una simplicidad espartana, y algunos muros en ruinas. El asfalto linda con la tierra sin aceras intermedias, y es la tierra desnuda lo que cubre la mayor parte de la superficie. Gracias a ella, la ciudad convive con el campo.
Seguimos hasta la plaza de Xemaael-Fna, sin lugar a dudas la más célebre de la ciudad, y una visita ansiada desde hace mucho tiempo. Para mí, como supongo que para algunos otros, la plaza comenzó a existir a partir de una extraña y romántica novela de Juan Goytisolo, Makbara, cuyo último capítulo se llamaba precisamente Lectura del espacio en Xemaa-el-Fna. Ese fragmento (conviene reconocer las deudas) me ayudó a los dieciséis años a descubrir algo que poco después, y quizá contra su propia intención, me confirmaría Proust: que el tiempo tiene una entidad escurridiza y dudosa y que son mucho más firmes y fiables nuestras sensaciones, por suceder no en el tiempo sino en determinados espacios. Este descubrimiento ha condicionado en buena medida mi existencia: si viajo y escribo es por capturar espacios y sensaciones, que son dos de las pocas sustancias ciertas de las que adivino que queda hecha la vida. Acudo a Xemaa-el-Fna predispuesto por aquella intensa experiencia lectora de mi adolescencia y por su fama hoy universal, tras haber sido declarada Patrimonio de la Humanidad (cosa un poco grandilocuente y se me antoja que inútil, pero que tiende a infundir un vago respeto).
Y en Xemaa-el-Fna me encuentro, en esta tarde aplastada por el sol, con un espacio no demasiado grande, completamente asfaltado y rodeado de edificios vulgares. Por no faltar, ni siquiera falta una sucursal del banco Al-Maghrib. Hay tres franjas de color: el gris oscuro del asfalto, el rojo rosáceo de los edificios y el azul del cielo, desleído a fuerza de pura luz. La franja gris y la franja azul son anchas y la rojiza es estrecha, porque los edificios no superan las dos o tres plantas. Los coches atraviesan libremente la parte de la plaza que se conecta con las dos calles principales de las inmediaciones. En el resto, apenas se ven unos pocos tenderetes. Son poco más de las cinco y el ambiente es escaso. Mi tío asegura que debemos volver un poco más tarde, y propone que mientras tanto demos un paseo por la medina. Seguimos su consejo, sin poder resistirnos a volver la vista hacia la legendaria plaza al tiempo que nos internamos por las callejas.
Nuestro primer contacto con la medina de Marrakech, en su parte próxima a Xemaa-el-Fna, nos lleva por calles llenas de comercios, desde donde se nos reclama con una insistencia y una soltura que no hemos conocido en otros lugares. Todos hablan español, mejor o peor, y ofrecen mercancía más cara que en Fez o Meknés. En las tiendas hay bastantes turistas comprando cuero, sobre todo. Observamos a varios regateando exactamente como aconsejan las guías, suponemos que sin resultados espectaculares. Los comerciantes pueden ofrecer sus mercancías a un precio abultado en relación con su coste, pero saben que los turistas pueden pagarlo sin sacrificio y sólo aflojarán hasta donde supongan que se ajustan al poder adquisitivo del cliente. Descender más allá sería una estupidez, porque equivale a perder la oportunidad de endosarle el artículo al precio deseado a otro extranjero menos correoso. Sólo los marroquíes consiguen descuentos al límite, aunque casi todos los europeos, después de haber obtenido una rebaja del treinta por ciento, se vayan satisfechos de su habilidad.
Mi tío rememora al pasear por estas calles la juventud que pasó aquí. Nos indica dónde estaba la casa en la que vivía con otros compañeros policías, dónde solía almorzar, dónde paraba a tomarse un té. Hacía muchos años que no venía a Marrakech, y se le nota que la nostalgia hace mella en su corazón. Es probable que viniera aquí sin mucho entusiasmo, porque le enviaban a muchos kilómetros de casa y a una ciudad desconocida. Pero es seguro que aquellos años, en los que se sintió solo e independiente por primera vez en su vida, dejaron en su alma una huella que no puede borrar. Todos somos deudores eternos de los lugares que nos han visto ser jóvenes, y regresar a ellos es regresar a los sentimientos de la juventud. Hoy mi tío tiene sesenta años y su vida ha transcurrido lejos del mundo de aquel policía veinteañero. Pero los sentimientos de aquel otro que fue le embargan como si nunca hubieran dejado de dominar su ánimo. Durante nuestro viaje hemos visto a los gendarmes y a los policías marroquíes siempre con intimidación, aunque a nosotros no nos hayan causado el más mínimo contratiempo. Conforta mirarlos también desde este ángulo, saber y comprobar que pueden ser gente que pasó una juventud añorada y solitaria en ciudades donde eran forasteros. Es hasta cierto punto una obviedad, pero hay obviedades que conviene pararse a reconocer, sobre todo cuando se ocultan detrás de un uniforme, que tantas veces (y quizá un poco injustamente) impide a quien no lo lleva ver al hombre debajo.
Volvemos a Xemaa-el-Fna pasadas las seis y media. El panorama ha variado radicalmente. Toda la plaza está llena de tenderetes, corrillos que empiezan a formarse, gente que va y viene. Muchos de los puestos todavía los están montando, pero ya comienza a notarse algo en el aire. La luz es menos intensa y los colores se vuelven más suaves y azulados. Mi tío nos advierte:
– Llevad cuidado con las carteras.
Veréis que hay bastantes policías de uniforme y también los hay de paisano, pero aun así siempre se les cuela alguno. Aquí viene un montón de turistas y todos lo saben.
Es una curiosa doble reacción ante los visitantes. Por un lado, los carteristas que tratan de sacar tajada de la riqueza europea de la forma más rápida y expeditiva, aprovechando que en Marrakech esa Europa que no les deja entrar es la que viene a ellos y se les ofrece en forma de turistas pánfilos. De otra parte, las autoridades que llenan Xemaa-el-Fna de policías para que no se espanten los extranje ros y así poder seguirles drenando divisas a un ritmo más lento y regular. Desde que mataron a unos turistas españoles en Marrakech (a la salida, por cierto, de un hotel cercano al nuestro), la vigilancia policial en la ciudad se ha intensificado grandemente. El rey dio instrucciones estrictas para que nada de eso volviera a pasar. Sabe lo que se juega el país en ello. La presencia policial no es lo único en Xemaa-el-Fna que está condicionado por el turismo. Están también los famosos aguadores, con sus vistosos trajes rojos y sus sombreros. No pretenden venderle agua a nadie (saben que los turistas vienen aleccionados para no beber más que agua embotellada) sino que se hagan fotografías con ellos, por lo que cobran una modesta suma. Llevan sus pellejos muy bien puestos y sus vasitos metálicos muy brillantes. Lo malo del asunto es que se congregan por decenas, lo que llega a resultar sospechoso. Hay momentos en que uno se ve agobiado por la concentración de aguadores, y en que debe rechazar los ofrecimientos de varios a la vez para quedar inmortalizado en su pintoresca compañía.
Antes de convertirse en una atracción turística, Xemaa-el-Fna fue plaza del mercado, lugar de reunión y también de ejecuciones públicas. De hecho, una de las traducciones que podrían darse a su nombre es «Asamblea de los Muertos». Xemaa, o Jemaa, o Yemaa, significa principalmente asamblea o reunión 4. En la plaza de Xemaa-el-Fna se proyectó en cierta ocasión una inmensa mezquita que nunca llegó a construirse, a la que según otros aludiría el nombre, que también puede traducirse como "Mezquita de la Nada ". Hoy sirve de mercado de alimentos y objetos diversos por la mañana y de lugar de atracciones y enorme merendero por la tarde. Resulta impresionante cómo la plaza se hace y se deshace cada día, y cómo entre actos queda reducida a la vacía explanada de asfalto que veíamos hace un rato. Ocurre con ella como con tantas otras cosas en Marruecos, que no son fijas y estables como las que estamos acostumbrados a valorar los europeos, sino contingentes y mudables, como conviene al carácter nómada de quienes fundaron Marrakech. Y sin embargo, una vez que los tenderetes están levantados, los asadores funcionando, y los encantadores de serpientes en acción, esa estructura volátil adquiere una solidez y una intensidad inigualables, como si siempre hubiera estado aquí y nunca fuera a desaparecer. Quizá porque está construida en el espacio y no en el tiempo, esa ilusión nefasta y ególatra de nuestra civilización.
Con la luz del atardecer, aparece ante los ojos del viajero todo el esplendor de Xemaa-el-Fna. Es una tentación difícilmente resistible pasearse entre la multitud agrupada en corrillos. En la plaza, además de quienes atienden los puestos de comida, con sus parrillas humeantes y cantidades industriales de aceitunas y naranjas, puede verse a los personajes más asombrosos. Quizá los menos asombrosos a estas alturas son los encantadores de serpientes. Por cada encantador hay tres tipos ojo avizor por si alguien saca una cámara fotográfica, momento en el que uno de ellos se interpone y demanda sin demasiada amabilidad el correspondiente estipendio. Los encantadores mismos se acercan a los turistas para proponerles que toquen al bicho o se lo pongan en el cuello, detallando la tarifa para cada uno de los numeritos disponibles. Otro síntoma bastante esclarecedor es que alrededor de ellos sólo hay extranjeros. Mi hermano, con un poco de desgana, no deja de hacerles una fotografía, pero se aprovecha de su teleobjetivo para ahorrarse el peaje y para no fotografiar a alguien que posa rutinariamente.
Más nos interesan otros habitantes de la plaza: adivinadores, curanderos, vendedores de perfumes y especias, narradores de historias. Llegamos hasta ellos fijándonos en las zonas donde se concentra el público local. Hay una adivinadora que desgrana lentamente el futuro a una anciana de aspecto muy pobre, que a su vez la escucha sin alterar el gesto. Nadie se fija en ellas, están sentadas en el suelo a ambos lados del sucio paño de la adivinadora, donde hay extendidos talismanes y frascos misteriosos. Cerca de ella un hombre tirado en una estera aguarda a quien quiera pararse a saber que la astrología es cosa del diablo y que la única verdad está en el Corán. Más allá, se organiza un combate de boxeo infantil, un espectáculo ciertamente poco edificante, ante el que cuesta pasar de largo. Los chavales se arrean con saña, o son unos consumados intérpretes. Luego nos quedamos un rato escuchando a un recitador que escenifica con gran estrépito una historia ante un auditorio de marroquíes embobados. Aun sin entender nada, es agradable oírle; uno se queda pegado a las subidas y bajadas de su voz, a la música que con ella va componiendo y a la danza con que sus gestos la secundan. Preguntamos a mi tío qué está contando.
– Nada -responde, sonriendo-, historias fantásticas. Tampoco yo le entiendo bien, usa mucho el dialecto de las montañas.
En Xemaa-el-Fna, al atardecer, puede distinguirse a la gente de las montañas y aun del desierto. Van vestidos de azul, un azul tan vivo y tan hermoso como seguramente ninguna otra luz puede mostrar. Aunque sean humildes y las ropas estén viejas, el azul resplandece y les proporciona un aura de remota nobleza. Ninguno de ellos incita a los turistas. Se les ve taciturnos, ofreciendo su mercancía con dignidad y fatalismo.
Subimos a uno de los cafés que hay en las azoteas que rodean la plaza, para contemplar el espectáculo desde lo alto. Antes de pasar a la azotea hay que pedir y pagar una consumición, lo que indica hasta qué punto el dueño del local conoce cuál es su negocio. El precio de las cocacolas que pedimos lo confirma. La azotea ofrece una buena vista de la plaza, en toda su extensión. Al principio es imposible conseguir una mesa bien situada, pero esperamos a que se despeje una y la cogemos. Desde ella, haciendo un giro de 180 grados con la cabeza, puede verse desde la lejana silueta de la Kotubia, hasta la mezquita que se alza un poco más allá del extremo occidental de la plaza. El gentío, que parece haberse congregado a una sola señal una vez que el sol se ha puesto, ocupa toda la superficie de Xemaa-elFna. La extensión de asfalto ha desaparecido y ahora es una masa multicolor que bulle, se arremolina, cambia a cada segundo. Nos quedamos mirando la plaza, casi en silencio, atentos a los infinitos matices que se suceden a medida que la luz se escapa. Cuando las sombras de la noche se ciernen sobre nosotros, brillan los faroles de los tenderetes y el humo de las parrillas sube en múltiples columnas blancas hacia el cielo. La actividad en Xemaa-el-Fna, una feria que se arma, se apura y se desarma cada día, continúa febril. Son los sonidos, el olor de la carne asada, la contundencia del aire. Viendo la plaza de Marrakech agitarse, uno desearía quedarse aquí, donde la vida se deja morder y saborear. Donde no es nunca una sombra insulsa que huye.
Pero pernoctamos en la ciudad nueva y hasta ella hemos de trasladarnos. A nuestra llegada al hotel mi hermano y yo decidimos darnos un baño en la piscina. Está vacía y la temperatura es simplemente ideal. Cuando los empleados del hotel nos ven salir con el bañador y la toalla, encienden las luces de la vasija. Disfrutamos del baño como de ningún otro que jamás nos hayamos dado en piscina alguna. Bucear en las tibias e iluminadas aguas de esta piscina, abrasadas por el sol durante toda la jornada, y emerger para aspirar el seco aire de Marrakech, produce un placer que disculpa al menos en parte que incurramos en este sibaritismo de turistas snobs. Nos desprendemos de todo el calor del día e incluso dejamos que la piel se nos seque al aire de la noche.
Después vamos a cenar, a un sitio que no tiene nada de especial y cuyas condiciones y precios están directamente pensados para los visitantes. No es mucho más barato que un chiringuito de la Costa del Sol en temporada alta, por ejemplo, y la comida es mucho menos sabrosa que la que probamos en Xauen o en el mismo Bab-Berred. La digerimos dando un largo paseo por las despejadas avenidas de la ciudad nueva, observando la fauna que pulula por ellas o vegeta en sus terrazas. Hay grupos de marroquíes bien vestidos, con sus elegantes gandoras blancas, otros de gentes más torvas y preocupantes, y entre ellos los alelados rebaños de turistas que van en busca de diversión. Para ellos han hecho una buena cantidad de discotecas y antros nocturnos, en los que sólo por un momento sentimos la curiosidad de entrar. No puedo acostumbrarme a esa actitud engreída y suficiente que adoptan nuestros compatriotas, identificables por su solo aspecto y (si eso no fuera bastante) por lo alto que van diciendo lo que les gusta o les fastidia. Es como si pensaran que Marruecos es un lugar muy típico, sí, pero que no termina de estar bien puesto. Uno espera que en cualquier momento alguno comente que le gustó más Port Aventura porque los retretes estaban más limpios.
En las terrazas se sientan mezclados los marrakchíes y los extranjeros, y la convivencia tiene sus altibajos. Oímos a una española quejarse a su ceñudo novio de la atención que tres marroquíes sentados a su lado le dedican, realmente indisimulada. Quizá si hubiera probado a no ponerse una minifalda tamaño servilleta y una camiseta tan ajustada, y a llevar por si acaso sostén, no tendría tantos problemas. Siempre conviene saber adaptarse un poco a las circunstancias. Algo más allá hay una silenciosa pareja. Él es un nórdico flaco y atildado, de transparentes ojos azules y unos cuarenta años de edad. El otro él es un muchacho marroquí, lampiño y de profunda mirada oscura. No cambian palabra, sólo contemplan la noche que les contempla a ellos. Distinguimos a otras parejas por el estilo, y algo más peliagudo, marroquíes que nos miran con interés a nosotros. Uno duda hasta qué punto será la afición y hasta qué otro la perspectiva de algunas divisas.
Alargamos mucho el paseo, tanto que nos deja agotados después del día que llevamos a las espaldas. Al final, hasta la noche se vuelve un poco fría. A partir de cierto momento nos vemos recorriendo calles desiertas, entre chalés silenciosos tras los que se adivina una acomodada vida al estilo occidental. En uno de ellos hay una fiesta, a la que llegan muchachos engominados y chicas rubias con vestiditos. En el interior se oye música mecanizada, como la que podría sonar en cualquier discoteca de Europa. Debe de dar mucha sensación montarse un party así en una de estas noches de Marrakech.
Al regresar al hotel, enfilamos directamente hacia nuestras habitaciones. Ni siquiera vemos la televisión. Sólo mi tío se entretiene a hacer algo, que me explica casi como si pidiera excusas, poniéndome en un apuro.
– Tengo que rezar mis oraciones.
Me quito rápidamente de la circulación, para que mi tío rece tranquilo. Con los musulmanes sucede lo que al menos a mí me ha sucedido con pocos cristianos. Cuando hablan de rezar se refieren a un acto a la vez solemne y de púdica intimidad. Aunque se reúnan a miles en la mezquita, cada uno está solo con Alá, tanto como lo puedan estar los que rezan sobre una estera al borde de la carretera. Es una religión con conciencia del deber y de la discreción. Se practica o no se practica, se interpretan flexible o rígidamente los preceptos, pero nadie la defrauda ni la ostenta.
Cuando al fin estoy instalado en mi cama enorme, arropado porque a ello obliga la potente climatización, poco más puede suceder. Me quedo dormido en el acto. Apenas pasa por mi cerebro, antes de la desconexión, una imagen fugaz del anochecer en Xemaa-elFna, con sus sonidos y sus olores. Es una lástima, por cierto, que las palabras sirvan tan poco para describir el olor.
Jornada Octava. Marrakech-Casablanca-Rabat
El desayuno en el hotel Imperial Borj tiene de todo; cruasanes crujientes, bollitos de crema, cereales, fruta, yogures, zumo de naranja y también ese café anodino que hacen en todos los hoteles. Era mucho más consistente el que llevaba impregnada toda la porquería de la máquina exprés del sitio donde desayunamos en Alhucemas. A veces al café le hace falta un poco de roña y de mugre para merecer ser bebido.
Con todo, no puede negarse que tomar un desayuno reparador e higiénico tiene siempre sus aspectos deseables. Para redondear el asunto, en la mesa de enfrente hay dos jóvenes actores españoles, recién llegados a la fama. Ella tiene probablemente los mejores ojos que hoy puede enfrentar una cáma ra en España. Comida abundante y compañía glamourosa. Qué más se puede pedir a la vida, en una perezosa mañana de agosto.
Perezosos y todo, liquidamos sin pérdida de tiempo nuestras habitaciones, y nos dirigimos con los ánimos renovados hacia la ciudad vieja para darnos una vuelta por alguno de los muchos lugares que no pudimos visitar ayer. En Marrakech el verdadero problema es elegir, y más si se pasa en ella poco más de un día, como va a ser nuestro caso. Nos hemos dejado aconsejar por nuestras guías y hemos seleccionado un itinerario que mi tío considera realizable en el tiempo de que disponemos.
Nuestra primera etapa nos lleva a la kasba, y en particular al punto donde limita con el recinto del palacio real y con la mellah (los judíos, como siempre, prudentemente pegados al sultán). En su paso por Marrakech, Domingo Badía constató que la condición de los hijos de Israel era tan menesterosa como en Fez o Meknés, ya que se les obligaba a ir descalzos por la ciudad y se les encerraba con llave por la noche. Además, dejó una descripción de las hebreas de Marrakech que no tiene desperdicio:
Las mujeres de esta religión van por las calles con la cara descubierta, las he visto muy hermosas y aun de belleza deslumbrante; por lo común son rubias. Sus rostros, teñidos de rosa y jazmín, embelesarían a los europeos. Nada es comparable a la delicadeza de sus rasgos, expresión de su rostro, hermosura de sus ojos y demás encantos y gracias repartidas en toda su persona, y no obstante aquellos modelos de perfección, que ofrecen la reunión del bello ideal de los escultores griegos, aquellas mujeres son objeto del más vil menosprecio; andan también descalzas y se ven obligadas a postrarse a los pies ricamente adornados de negras horribles que disfrutan del amor brutal o de la confianza de sus amos musulmanes.
Llega a resultar mosqueante este arrobo de los viajeros españoles ante las muchachas judías, sin duda inducido por una afinidad racial o quizá más bien racista (las hebreas eran más blancas que las musulmanas, y no digamos ya si éstas eran negras, como registra horrorizado Badía). Pero viendo el hechizo que podían ejercer, casi llega a lamentarse que hoy en la mellah de Marrakech no se adviertan diferencias sustanciales con el resto de la ciudad. Sus habitantes no van descalzos, ni (al menos nosotros) nos cruzamos con ninguna de esas turbadoras hadas rubias y humilladas.
Entre la kasba, la mellah y el palacio real se encuentran las ruinas (no pueden ser llamadas de otra forma) del palacio Badi. Tras recorrer unos pasajes entre muros altísimos, se llega a una puerta donde se adquiere el correspondiente billete. Provisto de él se puede entrar en el recinto de lo que antaño fue una residencia de ensueño. Hoy quedan unos jardines que no son ni la sombra de lo que debieron de ser los originales, unos estanques que ya no reflejan el paraíso y en torno de unos y otros unos muros a los que su grosor y fabulosa consistencia salvaron de rodar por tierra, pero no de las mellas que los hieren por todas partes. En el colmo de la ignominia, sobre las mordeduras asientan sus nidos una aglomeración de indiferentes cigüeñas. Cuentan que Ahmed al-Mansur, el vencedor de Alcazarquivir, conquistador de Tombuctú y rico gracias al tráfico de azúcar y esclavos, se dirigió una tarde a su bufón y admirando el espectáculo del palacio de mármol que se había hecho construir, le solicitó un juicio que estuviera a la altura de tanta maravilla. Y cuentan que el bufón respondió: "Hará unas magníficas ruinas". Como todas las historias que se cuentan en Marruecos, ésta puede ser verdadera o falsa y tampoco importa mucho.
El caso es que el sueño de aquel sultán victorioso, que se hizo labrar y traer el mármol de Italia y que hizo construir un estanque a cada una de sus cuatro esposas legítimas para que pudieran bañarse solas, acabó reducido a escombros por su sucesor Mulay Ismaíl. En la formidable estampa del palacio, ingeniado al parecer por un arquitecto español, el sultán terrible sólo vio un providencial ahorro respecto de lo que le costaba comprar en Italia el mármol que él precisaba para sus propios proyectos. De modo que lo echó entero abajo, apenas cien años después de que fuera levantado. El aspecto actual, en consecuencia, es más obra suya que de Ahmed al-Mansur. Todo lo que hoy puede hacerse en el palacio Badi es pasear entre sus estanques, darse una vuelta por los semiderruidos pabellones y meditar sobre la brevedad y la intrascendencia de las glorias humanas. Ahmed alMansur llegó a establecer alianzas con Isabel de Inglaterra y a plantarle cara a Felipe II, el monarca más poderoso de su tiempo. Mientras el español empalidecía enterrado bajo una montaña de despachos en el monasterio de El Escorial, el epicúreo sultán se refrescaba en sus idílicos jardines. Ver hoy los despojos de este palacio es un ejercicio aleccionador, y el paisaje, fruto consecutivamente del ensueño, el salvaje expolio y una mínima restauración posterior, no deja de tener su encanto.
Mientras paseamos por el palacio Badi se nos acerca una chica que nos pide que la fotografiemos con sus dos compañeras. Forman un grupo insólito, las tres con pantalones cortos y blusas sin mangas. Resulta difícil precisar si son marroquíes o árabes. Se nos han dirigido en francés y la cámara, la observo mientras la tengo entre mis manos, es un modelo japonés bastante costoso. Las muchachas no tienen la piel muy oscura pero sus ojos y sus cabellos son de un negro profundo. Dos llevan largas cabelleras sueltas, algo que se ve poco en la mujer marroquí. Les disparo la foto y me lo agradecen con rápida simpatía. Quizá sean de Casablanca, la parte más europeizada del país. En todo caso, la extrañeza que nos producen deja patente hasta qué punto es inusual encontrarse en Marruecos con grupos de mujeres como éstas. Combinado con los rasgos característicos de su raza, su aire cosmopolita les da un atractivo especial.
Desde el palacio Badi vamos a las cercanas tumbas de los sultanes saadíes, una recoleta necrópolis en excelente estado de conservación. Según dicen, cuando Mulay Ismaíl iba a pasarles la piqueta por encima, para aligerarlas del mármol, alguien le advirtió de que existía una maldición reservada a quien se atreviera a profanar aquellas tumbas. Mulay Ismaíl resultó ser supersticioso y, enrabietado, ordenó tapiar la entrada. La leyenda sigue diciendo que durante muchos años permanecieron olvidadas, hasta que en 1917 las redescubrieron los franceses al hacer un levantamiento topográfico de la ciudad. Las tumbas, entre las que se encuentra la del victorioso Ahmed al-Mansur, son quizá uno de los más esplendorosos monumentos de todo Marruecos. En sus salas, cuyas bóvedas se asientan en columnas del más fino mármol de Carrara, hay azulejos de colores, arabescos de yeso, estucos con inscripciones de caprichosos trazos, artesonados de cedro, estalactitas que caen del techo. Y en el suelo, bajo sus sencillas lápidas de mármol, reposan los sultanes. Incluso mi tío, que no es especialmente entusiasta de las ruinas que le traemos a ver, se queda admirado de las tumbas, que no conoció durante los años que vivió aquí. Tienen una combinación de refinamiento y modestia que impresiona a todos. Los visitantes lanzan cerradas descargas de flashes contra los techos, las lápidas, las columnas, mientras los impasibles celadores marroquíes parecen observar con un poco de condescendencia la fiebre de estos advenedizos por las cuatro tumbas viejas que ellos tienen la aburrida obligación de vigilar.
De los otros muchos destinos que podríamos seleccionar, nos inclinamos por la medersa Ibn Yussuf (o Ibn Yussef, como más bien nos suena la forma en que mi tío pronuncia el nombre). La elección va a tener sus consecuencias, porque la medersa se halla en lo más intrincado de la medina. En una primera impresión, consultando el plano y después de localizarla sobre él, mi tío cree que sabrá llegar. Nos internamos así con el coche en la medina, y a medida que nos vamos alejando de la zona más próxima a Xemaa-elFna y los zocos, aparece ante nuestros ojos el cuadro ajado y polvoriento de las profundidades de la vieja Marrakech. Las casas siguen siendo de ese rojo un poco rosáceo, pero con el polvo que los transeúntes y los vehículos levantan del piso de tierra, adquieren una tonalidad más apagada. Muchas de las fachadas aparecen mal enlucidas, desconchadas, o incluso con los ladrillos de debajo roídos por el tiempo. Todavía hoy, la medina guarda los vestigios de la inmensa ruina que durante mucho tiempo fue. Además en muchas de sus calles la luz entra a placer, y con ella el calor. Entre éste y las palmeras que aparecen aquí y allá, uno llega a tener la impresión de encontrarse en una ciudad del desierto.
Pero lo mejor de esta medina de Marrakech es el paisaje humano que el viajero se tropieza. Desde el coche no perdemos detalle: los niños, los viejos, los hombres, las mujeres. Todos tienen algo que les distingue. Abundan más que en otras ciudades los que van vestidos a la usanza tradicional, con toda la gama de colores, que resaltan netamente sobre el fondo pálido de los muros. Resulta curioso encontrarlos aquí, en Marrakech, donde están los hoteles más exclusivos, las colonias de extranjeros excéntricos y a sólo unos pocos kilómetros la ciudad nueva con sus grandes avenidas y sus clubes nocturnos. Si uno toma la avenida Mohammed V en la ciudad nueva y la sigue hasta el interior de la ciudad vieja, puede sin cambiar de calle retroceder unos cuantos siglos y varios miles de dólares anuales de renta per cápita (cuántos miles, sería arduo calcularlo).
Desde luego, por el descuido de los inmuebles y las vías públicas, se percibe en seguida que quienes quedan aquí (salvo pocas excepciones) son los menos favorecidos, quienes no pueden comprarse un piso luminoso en una calle con acera y asfaltada de la ciudad nueva. Casi no miran al forastero, salvo que quieran pedirle o venderle algo, y simplemente llevan adelante su existencia. A veces tienen su misterio, como una mujer que nos cruzamos a mitad de camino. Va descubierta, con una deslumbrante chilaba morada, tenuemente maquillada (la negrura de sus ojos la exime de esa servidumbre) y el pelo recogido atrás. Mira hacia nuestro coche durante una milésima de segundo y luego sigue caminando con la mirada perdida en el vacío, igual que si caminara por una playa de arena dorada o por una alfombra roja puesta para ella sola a la entrada de un baile. Pero el lugar por el que pasea su orgullosa silueta morada es una calleja infecta, llena de desperdicios y de casas que se vienen abajo.
Al final, mi tío debe reconocer que se ha perdido. No parece una gran idea tratar de moverse y orientarse en coche por la medina, porque su trazado no se corresponde mucho con los que un conductor está acostumbrado a administrar. En la medina girar tres veces equivale a perder casi inexorablemente la orientación. No hay dos calles paralelas o dos perpendiculares, todas son oblicuas y curvas. Preguntamos a un hombre que nos da explicaciones confusas, a otro que nos dice que es muy difícil llegar desde aquí y por último a un chaval en bicicleta que se ofrece a guiarnos. Lo que sigue es una experiencia inolvidable. El chaval de Marrakech busca su camino en el laberinto de la medina sin ser demasiado consciente de que lo que lleva detrás es un coche. Va, sin más, por donde él iría con su bicicleta. Eso nos obliga a pasar por callejas donde sólo queda medio metro a cada lado del coche, con los retrovisores recogidos. En ese medio metro caben personas de todas las edades y tamaños, burros, bicicletas, ciclomotores, carritos. Hay momentos en los que parece que no vamos a seguir avanzando, aunque todos se apartan y nadie se ofende. Sacando una mano por la ventanilla podríamos meterla en alguna de las casas. Por si eso fuera poco, cada vez hace más calor, y los lugares por los que pasamos cada vez están más dejados de la mano de Dios. Cuando ya no sabemos si llegaremos a alguna parte o pereceremos en el asador en que se ha convertido nuestro coche, el guía se vuelve y señala alborozado. Parece que un poco más adelante está la medersa Ibn Yussuf.
Encontramos de milagro un lugar donde dejar el coche. Nuestro guía se ofrece a cuidarlo, pero ya pensábamos pedirle nosotros que nos aguardara, porque le necesitaremos para salir. Así se lo dice mi tío y el chaval asiente, muy complacido.
Después del calvario para venir aquí, lo menos que puede ser la medersa Ibn Yussuf es un lugar fascinante. Y lo es. Ya impresionó al curtido viajero Ibn Battuta, que pasó por Marrakech camino de Tombuctú y la tildó sin rubor alguno de "maravillosa". Construida en el siglo Xiv y reconstruida en el Xvi, la escuela coránica de Marrakech está considerada como una de las más sublimes de todo Marruecos. Al decir esto, puede que se esté pensando en la magnificencia de su patio central, en el cromatismo de sus azulejos, en los arcos finamente labrados o en los soberbios artesonados de madera. Pero lo que ante todo nos seduce de este lugar es el recogimiento a que invita. En el patio central, junto al estanque hoy vacío, se sentaban los alumnos en torno al maestro para escuchar sus enseñanzas, aventurar sus propias opiniones y confrontarlas con las de sus compañeros. Ennoblece a los musulmanes su tendencia a sentarse en el suelo y en lugares como éste. Algún mal pensado podrá decir que pueden hacerlo porque en sus países el suelo no está frío, pero eso no es siempre verdad y dudo que sea la razón. Eladio Amigó, que vivió durante años junto a los indígenas del Yebala como oficial interventor, escribió que el argumento con que le justificaban el sentarse en el suelo era que de una silla uno siempre podía caerse. El hecho es que el hombre que se acerca a la tierra está un punto más conforme con la naturaleza que el que siempre se procura una mediación. Al entrar en las pequeñas celdas de los alumnos sospecha mos que también aquí se sentaban en el suelo. El bajo techo agobia a quien quiera permanecer a mayor altura. Todas las celdas tienen una especie de balcón, o lo que es lo mismo, una ventana que se sitúa a ras de suelo.
En diversos lugares del edificio se abren unos estrechos patios de luces que son la verdadera joya de la medersa. Podría uno pasarse media vida descubriendo las filigranas de yeso y estuco que decoran los arcos y las puertas, o los capiteles de las columnas que sujetan las vigas. Pero lo mejor es la sensación de paz infinita que proporciona acodarse en una de sus balaustradas y quedarse entre la sombra y la luz blanca que reflejan las paredes. Hay que hacer un gran esfuerzo mental para colocar este rincón propicio al éxtasis místico en mitad de la cochambrosa medina marrakchí.
Recorremos la medersa de arriba abajo, sin prisa. Nos detenemos en los patios, nos sentamos en las celdas (fresquísimas, como si afuera no existiera el calor). A una religión que levanta edificios como éste sólo para enseñar su libro sagrado hay que reconocerle cuando menos que no se lo toma a la ligera. Antes de venir a Marruecos, hemos de confesar que ni siquiera sabíamos lo que era una medersa (o madrasa, transcripción alternativa, que repele por su sonido un poco bufo en español). Cuando volvamos a España, quizá porque apenas se nos ha permitido acceder a las mezquitas, recordaremos las medersas como lo más excelso de la arquitectura marroquí.
Aunque la selección no ha sido excesivamente amplia ni parece haberle desagradado, sabemos que mi tío no es un apasionado de estas cosas y decidimos dar por terminado nuestro itinerario arquitectónico. De regreso hacia el coche, nos tropezamos con un hombre que parece un mendigo más, pero que en cuanto nos fijamos un poco mejor se nos antoja de pronto una especie de ser sobrenatural, una esencia apenas ligada a la materia de su cuerpo. No está exactamente pidiendo. Está sentado contra una pared, con las piernas recogidas y las manos (largas, oscuras, sarmentosas) unidas sobre las rodillas. Tiene una nariz de perfil aguileño, labios rectos, y una barba blanca que se afila aristocrática en su barbilla. Lleva una chilaba azul y la capucha puesta, tapándole la frente y los ojos. O lo que parecen los ojos. Al pasar más cerca advertimos que sus cuencas están vacías. De su pecho cuelga un rosario y bajo el brazo guarda una vieja bolsa de nailon, de rayas azules, blancas, verdes y rojas. Unos viejos zapatos sin cordones completan su atuendo y su aparente hacienda. No se ve más, ni aunque uno se pare, cosa que no podemos evitar nosotros y que a él no le hace inmutarse en lo más mínimo. ¿Qué hace ahí? Lo único que a uno se le ocurre viéndole es que está ahí. Está fundido con este polvoriento callejón de la medina, como el color herrumbroso de su piel está ligado al azul de su chilaba en una armonía necesaria y fatídica. Ya no vive quizá en el tiempo, que desde luego no parece ocupar sus pensamientos. Vive en el espacio, se une a él, y por eso no se mueve, no espera, no pide ninguna ayuda. Dudamos si debemos echarle algunas monedas o si sería un acto de torpeza y de mal gusto. No extiende la mano ni tiene ningún platillo, y uno apostaría a que no iba a coger el dinero del suelo. Al final cumplimos el precepto coránico y le dejamos unos dirhams entre las manos. En nuestras retinas se queda impresionada la imagen del ciego inmóvil como un mudo símbolo de la vieja Marrakech.
La salida del laberinto, siempre en pos de nuestro guía ciclista, que nos espera sonriente junto al coche, resulta ser menos complicada. Para traernos a la medersa desde el lugar donde nos habíamos perdido ha tenido que improvisar algo, pero el camino más directo desde la medersa a la plaza Abd el-Mumen lo tiene bien estudiado. Cuando nos ha devuelto a lugar conocido, le recompensamos y nos lo agradece efusivamente. Luego sale como un rayo, imaginamos que para auxiliar a cualquier otro panoli en apuros. Conviene poder encontrarse a personajes como él cuando hace falta.
Desde la plaza, donde aparcamos aliviados el coche, emprendemos una excursión por los zocos, la última por la medina de Marrakech antes de volver a la carretera. Nuestro propósito es principalmente comercial y con la ayuda de mi tío, que conoce perfectamente esta zona, compramos algunas cosas para regalar a nuestro regreso a Madrid. Los zocos de Marrakech están de lo más surtido y además abundan en ellos artículos que resultan atractivos para los extranjeros, tanto por su precio como por su factura. Son casi legendarias las alfombras, pero las dificultades de transporte nos disuaden. Compramos nuestros regalos y sólo nos concedemos un capricho personal cada uno. Eduardo se compra unas sandalias de cuero y mi hermano y yo una taguía cada uno. Después de ocho días en Marruecos, hemos podido comprobar que es el verdadero tocado de cabeza nacional (y no el fez, de más solemnidad y rango). Los marroquíes que van cubiertos, que son muchos, llevan casi todos este pequeño casquete de ganchillo, que deja pasar el aire y recoge los cabellos o encubre su falta. Da un aire humilde, y no presuntuoso como el fez, porque no aumenta la estatura sino más bien la mengua, al aplastar el pelo y marcar la forma del cráneo. Compramos el más sencillo, blanco, en un puesto diminuto que los vende de todas clases. Todos hechos a mano, trescientas pesetas al cambio. Al menos, es un capricho baratísimo.
En los zocos, a media mañana, abundan los extranjeros en actitud compradora, como nosotros. Al ver a las europeas, con sus deslavazadas indumentarias turísticas y su blancura chocante en la penumbra de la ciudad moruna, vuelve a pasarme que me ofrecen una sensación paupérrima en comparación con las indígenas que caminan a su lado. Las marroquíes marchan airosas y señoriales en sus siempre hermosas y bien puestas chilabas (aunque no siempre sean nuevas ni estén limpias). Junto a ellas, todas las europeas resultan deslucidas: las francesas mustias, las alemanas sin elegancia, las españolas fútiles. Se lo comento a Eduardo y se echa a reír. Es posible que me haya dado demasiado el sol, y que se me pase cuando vuelva a mi sitio. A fin de cuentas las apreciaciones generales casi siempre son estúpidas. Casi tanto como inevitables.
Antes de irnos de Marrakech, paramos a tomar una cerveza en el Café Les Negociants, en un chaflán que da a una avenida de la ciudad nueva, ya en el camino de Casablanca. Mi tío dice que siempre paraba aquí cuando venía a la ciudad por asuntos de trabajo, hasta hace algunos años. No tiene nada especial, salvo sus grandes toldos extendidos sobre la acera, y sin embargo le pasa lo que a tantos cafés de Marruecos. Uno se siente a gusto desde el mismo momento en que se sienta. Pedimos cerveza Flag, la marca nacional. La sirven en unas botellas achatadas y tiene un sabor fuerte. Con ella paladeamos nuestros últimos minutos en Marrakech. Después viene el palmeral, con el que se prolonga la despedida de la ciudad. En cuanto el palmeral acaba, aparece la masa montañosa del Ybilet y ya sólo nos queda deshacer la ruta que hicimos ayer.
Paramos a comer en Benguerir, en un lugar donde tienen una parrilla para asar carne. Mi tío escoge las piezas con intransigente meticulosidad. Mientras esperamos a que nos las hagan, oímos la música de raí que escupe a todo volumen el desvencijado radiocassette de unos vecinos de mesa. Son un par de mujeres que no llegarán a los treinta años y un chico de unos diez. La mujer que parece gobernar el aparato está repantigada en una silla con los sucios pies subidos en otra, y mira al frente con obstinación. Por un segundo se cruzan nuestras miradas y la suya parece decir que si me molesta la música ya me puedo ir fastidiando, porque no la piensa bajar. Luego vuelve a mirar al frente. Por mi parte no me importa que no baje el volumen, porque me gusta su música. De hecho lamento que se vayan. Mientras puedo estar saboreando la carne recién asada y escuchando la música argelina, el soleado mediodía de Benguerir me parece un intermedio ideal. Me acuerdo de lo que dejó escrito Michel Vieuchange, un viajero europeo a Smara, la misteriosa ciudad del sultán azul Ma el-Ainin: «Me gustan estos días, estas paradas en las que cada momento es precioso, donde todo lo que hago cuenta».
Recorremos el itinerario ya sabido, hasta Settat primero y hasta Berrechid después. Pero en lugar de desviarnos directamente hacia Rabat, seguimos rectos hacia Casablanca. Esta metrópoli de población imprecisable (hoy puede tener tres millones y pico de habitantes, dentro de un año cuatro), meca de toda la emigración interior de Marruecos y centro económico e industrial, no es precisamente un lugar al que queramos dedicar demasiado tiempo en nuestro viaje, pero tampoco podíamos saltárnosla. Casablanca (o Dar el-Beida, que significa justamente eso, "casa blanca") fue un pequeño puerto fenicio hace dos mil quinientos años, una molesta ciudad pirata en el siglo Xv y luego fortaleza portuguesa durante dos siglos. Pero hoy no es más que un monstruo de crecimiento incontrolado, con un tráfico demencial y exasperante que el viajero empieza a sufrir a bastantes kilómetros del centro. En sus afueras hay una especie de competición por ver cuál es la empresa que consigue levantar el edificio más aparatoso y horripilante, y en su interior, junto a algunas avenidas que no están mal, se alzan ampulosos rascacielos dobles cuya próxima apertura se anuncia con carteles gigantes. En uno de ellos se ve a un marroquí y una marroquí, ambos jóvenes y apuestos, hablando con teléfonos móviles y vestidos como ejecutivos de Wall Street.
En los alrededores de Casablanca hay barrios de chalés modernos y costosos, donde es de suponer que vivirán quienes vayan a trabajar a los rascacielos, y tras sus vallas se ven estacionados coches BMW, Saab o Mercedes. Pero la mayoría de los barrios del extrarradio son de monótonos bloques, a veces mejores, a veces (las más) peores, donde se amontonan los buscadores del sueño eterno de Eldorado. Sería más bien execrable hacer un repudio del impulso que conduce a este desolador resultado urbanístico, y que no es otro que la noble lucha por sobrevivir y hacer que sobrevivan los descendientes. Pero el espectáculo aturde y desalienta, por lo que tiene de burda y cruel imitación del mundo desarrollado por parte de aquél que pretende algún día estarlo.
El ejercicio de mimetismo occidentalizante alcanza su culminación en La Corniche, el gran paseo marítimo situado al oeste de la ciudad, donde se encuentran sus más concurridas playas. Vamos allí a tomar algo al borde del mar. Una vez que hemos conseguido aparcar el coche (con severas dificultades), y logramos acomodarnos (tras esperar) en una mesa de una terraza atestada, debemos reconocer que el paisaje natural es espléndido. Las playas son espectaculares, y el color del mar y el cielo, incomparable. El problema son los miles de personas que contemplamos desde nuestra atalaya, la proliferación y el amontonamiento de chiringuitos, bares, hamburgueserías, todos a reventar. Aquí no se ve apenas nada ni a nadie que no esté totalmente europeizado, y la fiebre del consumo azota con fuerza. Eso, unido a la superpoblación, resulta una mezcla mortal. Ésta es una ciudad que tiene más habitantes de los que puede soportar, y su presión, un sábado por la tarde como hoy, se hace sentir de una forma más que asfixiante. Es una lástima, porque la antigua ciudad blanca, vista desde lejos, no parece ni siquiera fea.
Nos alejamos con pena pero despavoridos del caos de La Corniche y hacemos una parada cuestionable, aunque sin duda difícil de rehuir: la gran mezquita de Hassan Ii. Dicen que ha costado al menos un par de decenas de miles de millones de pesetas, pero cuando se la ve se comprende que seguramente habrá sido aún más cara. Tiene un minarete de 172 metros de altura y eso impide hacerse una idea de sus verdaderas proporciones hasta que uno se acerca o se fija en el tamaño de las personas que ya se han acercado. Está enteramente revestid de mármol claro, con una delicada decoración de policromía en el minarete gigantes co, y el edificio lo remata una doble cubierta de tejas verdes. Dicen que dentro caben 20.000 fieles, y en todo el complejo contando el patio 80.000. Puede entrarse a visitarla a determinadas horas, pero no cuando nosotros llegamos. Desde la enorme puerta abierta (cuesta calcular la altura de esta puerta), podemos sin embargo hacernos una idea del interior. El suelo resplandece y al fondo se ven unos grandes ventanales que dan al océano. El lujo de todo llega a marear. Es difícil sentirse cercano a tal exhibición de riqueza en un país con tantas necesidades, pero debe reconocerse que el emplazamiento de la mezquita, asomada a un saliente sobre el mar, resulta inmejorable. Parece además como si le hubieran hecho espacio a su alrededor, porque el edificio aparece solo en mitad de una zona despejada, ofreciendo limpia su silueta desde cualquier ángulo sobre el inmenso horizonte marino. Gracias a eso puede apreciarse en toda su rotundidad el minarete, que en lo fundamental es una réplica en mármol decorado de la Kotubia, aunque doblando de sobra sus proporciones. Dentro de muchos años, cuando se olvide cómo se hizo exactamente, es posible que quien venga aquí pueda sentirse todo lo cautivado que no podemos esta tarde sentirnos nosotros.
Seguimos por el boulevard Sidi Mohammed ben Abdallah y por el boulevard des Almohades, por donde continúa el paseo marítimo, hasta tropezarnos con el puerto. Quería echarle un vistazo, aunque nada en él tenga mayor atractivo, por dedicarle un recuerdo a lo que aquí sucedió el 10 de octubre de 1925. Ese día, sin ninguna despedida oficial, embarcaba en el paquebote Anfa el mariscal Lyautey, artífice y organizador del Marruecos francés y responsable del desarrollo de la propia Casablanca. Él hizo de esta ciudad el principal puerto de Marruecos, se trajo arquitectos para embellecerla y triplicó su población en apenas doce años. Aquel día de octubre de 1925, el mariscal dejaba el mando a los guerreros, como Pétain, tras haber acreditado que no era tan competente en la carnicería como lo había sido en la paz. Sus máximas habían sido siempre utilitarias, pero eficaces, y respetuosas hasta donde un convencido colonialista podía serlo: «Gobernar con los mandarines, nunca contra ellos. No ofender una sola tradición. No cambiar una sola costumbre». Parece el catecismo invertido del general Silvestre y de otros audaces jefes españoles. De ellos, escribiría Lyautey: «En siete años, no han sido capaces de calmar el Rif, hasta el punto de que todos nuestros disidentes se han refugiado allí. Han hecho de él una base alemana y fomentado sin tasa el contrabando de armas. He aquí una potencia europea que no respeta, una vez más, los acuerdos que ha firmado. Los españoles han construido una caricatura de protectorado, que no responde ni a la tradición religiosa ni a la realidad marroquí. Son inútilmente crueles y políticamente ineficaces». Sin embargo, cuando le tocó ayudarles, Lyautey fue un aliado leal. En 1925 impidió al sultán Mulay Yussef difundir una carta contra los brutales métodos bélicos de los españoles.
El militar francés, que también recurrió a la mano dura cuando lo consideró necesario, supo por encima de todo dejar un buen recuerdo. Una vez, un grupo de marroquíes le aseguraron, agradecidos, que sus hijos contarían el tiempo a partir de Lyautey. Pero el mariscal no dejaba de ser un tipo problemático. El 17 de mayo de 1909, cuando era el más joven general de división del ejército francés, desalentado ante lo que él percibía como un desinterés de su país por los asuntos coloniales, tomó la decisión de quitarse la vida. Aunque no puso finalmente en práctica esta determinación, llegó incluso a dejar una carta a su familia, que entregó a su ayudante. En ella declaraba que la empresa colonial era la única razón de su existencia, que no soportaría un mando en la metrópoli y que carecía de fortuna personal que le apegara a este mundo. Y terminaba diciendo:
He perdido hace mucho tiempo las creencias religiosas en las que habría podido encontrar un refugio.
Fuera de la esfera de acción colonial y de su actividad intensa, no sería más que un residuo y una carga para todos y para mí mismo.
Creo por tanto preferible acabar en seguida. Pido perdón a mis seres queridos por la pena que les causo; que estén seguros de que se la habría causado aumentada sobreviviendo.
Pido perdón a todos aquéllos a quienes haya podido perjudicar.
Los retratos de Lyautey muestran a un hombre bajo pero de aspecto imponente, con un hirsuto cabello blanco, un mostacho decimonónico y una profunda y soñadora mirada azul (o quizá gris). Un hombre en quien coexistían la fuerza de la convicción y la fragilidad del idealismo. «Con la voluntad, cuando el objetivo que se quiere alcanzar está nítidamente definido, estoy convencido de que se acaba por dominar a los hombres y las cosas», afirmaba. Puede pensarse que su empresa (sobreponer una nación a otra) era injusta, pero no que la cumpliera con total injusticia, lo que plantea una curiosa paradoja. Desde 1923 permaneció en el cargo a pesar de sus graves problemas de salud, tras haber presentado una renuncia que no le había sido admitida. Y luego no quiso retirarse en los momentos más duros, mientras Abd el-Krim machacaba a sus legionarios en el Uerga. Cuenta Leon Gabrielli que en esos amargos instantes visitó al mariscal en Fez y lo encontró al borde de las lágrimas. Sabía que Abd el-Krim le había derrotado, y que las tácticas que antaño le condujeran al éxito habían fallado estrepitosamente frente a la revuelta rifeña. Le honra, al menos, haber intuido a tiempo el calibre del enemigo al que se enfrentaba. Ya en 1924 escribía a sus jefes de París: «Sobre nuestro frente norte se alza un campeón de la independencia musulmana… Es moderado y astuto».
Lyautey, abatido por su fracaso, llegó a sugerir que debía concederse la independencia a los rifeños. Su Gobierno, sin embargo, ya había decidido desencadenar la guerra total contra Abd el-Krim. La dirigiría, a semejanza de la guerra europea, o lo que es lo mismo, con aviones, carros de combate y profusión de artillería, el implacable Pétain, alentado por Mulay Yussef: "Desembarace a Marruecos de ese rebelde", clamaba el sultán. Lyautey, todavía Residente General, pero relegado a un segundo plano, esperó hasta la victoria de Alhucemas. Luego volvió a pedir que le relevaran, admitiendo (y debía de ser lo más duro de admitir para quien había entregado su vida a ello), que ya no era el hombre para resolver los problemas del Protectorado: «Hace falta un hombre nuevo, en la flor de la edad, que tenga tiempo ante sí, imbuido de los designios del Gobierno, gozando de toda su confianza y de la mayoría del Parlamento». Con ello reconocía saber que ya no confiaban en él, y que le mantenían sólo por la dificultad de encontrar sucesor. Esta vez el Gobierno francés aceptó su dimisión, con cuatro líneas de rutinaria gratitud.
En este puerto de Casablanca embarcó el mariscal un día de octubre, para no volver a pisar Marruecos. Su barco hizo escala en Tánger, pero no llegó a bajar. En Marsella le recibieron sólo algunos amigos, y en su domicilio de París no le aguardaba más documento oficial que un requerimiento de la hacienda francesa. En 1929 se retiró a Thorey, en Lorena, donde cultivó su nostalgia de África. En el granero de su casa hizo construir un salón marroquí, con alfombras y divanes. Desde Thorey, donde murió en 1934, lo trajeron a Marruecos para ser enterrado. Lo sepultaron en su amada Rabat, imagino que en el mismo cementerio que a mi abuelo, pero ya no está allí. Ahora descansa bajo la cúpula de los Inválidos, lo que uno se atreve a sospechar que su alma no prefiere.
Abandonamos Casablanca. Atravesamos la ciudad, con sus ruidosas avenidas que imitan las de las grandes ciu dades de cualquier parte. Vemos al pasar la catedral del Sacré-Cöur, un templo demasiado moderno, pero no del todo desdeñable. Tardamos un buen rato en llegar a las afueras y desde ellas, tras cruzar barrios y polígonos sin cuento, a la autopista. Una vez aquí, ya sólo nos queda una hora para llegar a Rabat. Transcurre plácidamente, mientras el sol se pone al otro lado del mar que nos acompaña a nuestra izquierda. Al fin, a lo lejos, aparecen las colinas y los bosques familiares de Rabat.
Por la noche, no muy tarde, vamos a cenar todos juntos a un sitio donde la especialidad es el kebab. Por consejo de mi tía pedimos un plato típico marroquí, la harira. Es una sopa con tomate, apio, perejil, cebolla, algún garbanzo o lenteja, huevo escalfado. También admite fideos o arroz y se le echa harina para espesarla, pimienta y gran cantidad de especias. El resultado es muy energético, quizá hace que uno entre demasiado en calor en agosto, pero está muy sabrosa. Es lo primero que suele comerse al caer el sol durante el ayuno del Ramadán. Los solteros que no tienen quien se la prepare (y que tampoco saben preparársela, una mayoría), salen a esa hora rumbo a los restaurantes. El Ramadán, contra lo que podamos pensar allende el Estrecho, es un mes de fiesta. Cuando llega la noche y puede romperse el ayuno, la calle se llena de gente, y todas las cenas son una celebración.
– Donde la torre Hassan casi no se cabe -cuenta mi tío-. La explanada está llena de gente que va a rezar, y que luego se queda por allí, hablando con los amigos o paseando hasta tarde.
Pensamos que sería cosa de venir un mes de Ramadán a Rabat, para mezclarse en la fiesta. La alegría marroquí, tal y como pudimos vivirla en Alhucemas, es pacífica y consciente. Uno teme que en nuestro avanzado país del norte la alegría popular ya sólo sabe ser dañina o embotada, que no se sabe qué es más desolador.
Por la noche, mis primas nos han preparado una singular excursión por el ambiente de Rabat. Es sábado por la noche y todo estará en su apogeo. Para empezar, nos llevan al pub Jumanji, lo último de lo último en su categoría. Hasta tal punto, que es un pub en el que hay que reservar mesa. Lo cierto es que el local está puesto a todo trapo. En los frescos acrílicos de las paredes están representados todo tipo de animales, o al menos todos los que salen en la película de la que el pub ha tomado el nombre: tigres, leones, rinocerontes, monos. Están pintados con colores vivos, muy vistosos. Entre ellos, advertimos una presencia que casi resulta cómica: un cuadro del rey con un oscuro traje de chaqueta (es la ley; incluso aquí, donde queda chusco, deben ponerle). En el Jumanji puede beberse cualquier clase de bebida alcohólica, a precios que asustan, y lo regentan unos tipos altos, muy simpáticos y bien vestidos que saludan a mis primas con confianza. A la puerta hay un negro capaz de partirnos en dos a los tres españoles puestos el uno a continuación del otro. La música es la que se podría pedir en cualquier pub a la última (o quizá a la penúltima). Éxitos norteamericanos, británicos, franceses, y alguno de los bombazos de este mismo verano. En el Jumanji se cuidan los detalles.
Lo más interesante, sin embargo, es el panorama humano. Son los chicos bien de Rabat (no pueden ser menos, si tienen para pagar lo que vale una copa, que es mucho incluso para nosotros). Ellos llevan tejanos de marca, impecables americanas, camisas de fantasía, o bien camisetas de tirantes para lucir los hombros. Ellas visten pantalones ajustados, minifaldas de infarto, escotes espeleológicos, y van maquilladas como showgirls. Causa una cierta turbación verse rodeado de toda esta belleza amenazante y morena en el angosto espacio del pub. Poco después de nuestra llegada se nos une una amiga de mis primas, que por cierto no se queda demasiado atrás en cuanto a indumentaria respecto del resto de la concurrencia. Mis primas, y no es que no se hayan arreglado, parecen un par de monjas en comparación.
Una vez que el grupo está completo, tres hombres y tres mujeres, podemos dirigirnos a Cinquiéme Avenue, la discoteca de moda. Tienen la precaución de no dejar entrar a un solo varón que no lleve compañía femenina. Y cuando estamos dentro, comprendemos por qué, como comprendemos la indignidad con que un par de sujetos, antes de entrar, les han mendigado a mis primas y a su amiga que finjan que van con ellos. Por mucha modernidad que pueda verse ya hoy en las calles de Rabat, no basta para dar crédito a lo que sucede en la discoteca. Bajo sus luces, humos y demás parafernalia (nada especial, como cualquier discoteca), se agitan consumados travoltas e interminables bailarinas a las que no cuesta nada encontrarles cualquier parte del cuerpo y casi cualquier centímetro de piel. Nos tropezamos con todo tipo de osadías: vestidos de leopardo, corpiños de cuero, maillots rosas, camisetas ajustadas sin sostén.
No hay una sola mujer que no sea marroquí, pero entre los hombres hay algunos europeos. Advertimos, por cierto, que salvo alguno que ya se ha metido en la pista a ver qué cae, los otros tres o cuatro observan apartados y solos. Es muy posible que la prohibición de entrar sin compañía femenina rija sólo para los indígenas. Uno de los europeos bailones, bastante desmañado como tal (los buenos bailarines son todos chavales morenos y de pelo ensortijado), se acerca a una de las marroquíes más potentes, que no le hace en principio muchos ascos. Ya puede intuirse cuál es el juego que aquí se juega. El europeo, a quien deslumbra la pantera africana que se contonea en la noche de Rabat, tiene sus propios recursos, ya que no el baile, para embaucarla a ella.
La música, ensordecedora, da para mucho. Suenan todas las canciones olvidables, más alguna que sobrevive a ese destino, I will survive o Don't go. Pero en general se prefiere la rabiosa actualidad, con sus ritmos frenéticos que no siempre están mal traídos. Justo cuando estamos deleitándonos con una de esas canciones ínfimas en las que florece alguna pizca de talento, ataca por sorpresa el ruido denigrante (increíble pero cierto) de Macarena, versión special dance. La pista de Cinquiéme Avenue se convierte en un delirio, y aunque normalmente no podríamos soportar el espectáculo, esta notable congregación de rabatíes consigue que la fuerza estética del momento sea poderosa. Es curioso hasta dónde hay que venir a veces para reconciliarse con la bajeza nacional.
Una de mis primas y su amiga entran en la pista, y después de ellas mi hermano y Eduardo. La verdad es que apetece abandonarse, meterse en mitad del ruido y del desorden, a cualquier riesgo. Pero mi otra prima no baila y me quedo para hacerle compañía. Somos los dos únicos casados. Ella tiene un marido en Canadá y yo una mujer en Madrid, así que guardaremos la compostura (aunque me cueste cuando oigo el comienzo de una canción de Cheb Khaled, también muy celebrada por el público). Mi hermano y Eduardo se desahogan a gusto, y si tuvieran más tiempo (y no sé si ganas), diríase que no encontrarían grandes dificultades para cosechar una marroquí rompedora. Especialmente mi hermano, que es larguirucho y baila con bastante donaire. Mis primas, malvadas, le señalan a una con los lustrosos pechos morenos apretados en un ceñido corpiño. Según ellas, no para de mirarle. La marroquí puede ser una muchacha de veintidós o veintitrés años. Tiene el pelo corto y unos portentosos ojos dorados.
Es preferible apurar eso, la extraña y juvenil belleza del instante. Es mejor no pensar (pero saberlo, y además recordarlo) que Marruecos también es esto, unas atrevidas muchachas que esperan con ansiedad que alguien venga a salvarlas y que dudosamente serán redimidas. El patoso bailón europeo, compruebo poco después, ya tiene su garra pegajosa puesta en la cintura de una larga garza morena.
Jornada Novena. Rabat-Tánger
1. Rabat-Larache
Antes de abandonar Rabat, vamos a dar un último paseo junto a la torre Hassan. La mañana está nublada y corre una brisa refrescante. En la gran explanada salpicada de columnas blancas (recuerdo simbólico de la mezquita que nunca llegó a terminarse), apenas estamos nosotros, algún paseante y los soldados de la guardia real que vigilan el mausoleo de Mohammed V. No queríamos irnos sin echarle un último vistazo a la torre, cuya forma ocre se recorta más nítida contra el cielo gris. Tal y como está ahora supera los cuarenta metros, pero se cree, comparando sus proporciones con la Kotubia y la Giralda, que si se hubiera terminado mediría cerca del doble. Es sólo media torre, por tanto, y quizá deba a eso la mezcla de gracia y robustez que la distinguen. Una obra inacabada es además una obra con su propia historia y su propio drama. Se la quiere más.
Nos asomamos por última vez sobre la ría. Las casas de Salé casi no se distinguen del cielo. Suenan en el aire los gritos de las gaviotas, y el Bu Regreg baja ancho e imperceptible, como siempre. Unos niños juegan abajo, junto al agua. A veces uno va por un lugar del mundo, no importa cuál, y de pronto su espíritu se encuentra en casa. A mí me ha sucedido en Escocia, en Praga, en Brooklyn, y me sucede ahora al pie de la torre Hassan, donde mi abuelo venía a mirar Salé todas las mañanas.
Pero al viajero siempre le aguarda la jornada, y ésta es tal vez la más apretada de todas, acaso porque es la última. Tras despedirnos de mis primas (mi tía nos acompaña), subimos al coche y vamos en busca de la carretera. Apuramos ya con nostalgia el recorrido junto a las murallas y entre los frondosos bosques de eucaliptos.
Una vez en la autopista, ésta nos lleva rápidamente hasta Kenitra, a sólo cuarenta kilómetros de Rabat. La ciudad fue fundada por los franceses y hasta 1956 se llamaba PortLyautey. De su base aérea despegaron el 16 de agosto de 1972 los cazas F-5 que intentaron sin éxito abatir el avión en el que viajaba el rey. Hoy Kenitra es una aglomeración de medio millón de habitantes, situada junto al caudaloso río Sebu, muy cerca de la desembocadura, y su importante puerto fluvial es la salida natural para los productos de la rica zona agrícola del Garb. El paisaje de esta zona, visible ya en los alrededores de Kenitra, da una idea de la productividad de sus cultivos. Los desarrollaron los franceses, que no pasaron por alto la buena condición del suelo y la abundancia de agua, y los continúan ahora los propios marroquíes. En esta cuenca del bajo Sebu (donde el río ya ha recibido el aporte de caudal del Uerga) se sitúa el centro de la temible potencia agrícola de Marruecos. Las vegas, los campos verdes y las huertas de plantas bajas o frutales tienen muy poco que ver con el paraje desolado del sur o de los alrededores de Fez.
Desde Kenitra puede seguirse a Larache directamente por la autopista o por una carretera que da un cierto rodeo para pasar por Zoco el-Arbaa de Garb y Alcazarquivir (el-Ksar el-Kbir, "la fortaleza grande"). Tomamos la primera opción no sin pesadumbre, conscientes de la mucha ruta que tenemos ante nosotros. Avanzamos paralelos a la costa y dejando a la derecha los fértiles campos. Es un largo trecho sin grandes variaciones, que recorremos desahogadamente. La autopista en esta parte es nueva y aprovecho que voy al volante para pisar el acelerador, sin superar mucho el límite, por si acaso. Cada poco me tengo que apartar del carril rápido para dejar pasar a un flamante BMW o Mercedes metalizado que me empuja con las luces. Son los marroquíes acaudalados, en quienes el coche alemán de lujo es un signo casi tan ine vitable como el grueso reloj de oro.
La autopista muere en Larache, junto a la desembocadura del Lucus, y con ella el territorio del antiguo Marruecos francés. En Larache volvemos a estar en la antigua zona española, y por tanto aquí cerramos el interludio que emprendimos en Xauen. A partir de este punto, volvemos a recorrer la tierra que antaño vio pasar a los nuestros.
Fue aquí, en Larache, donde mi abuelo paterno puso por primera vez pie en África. Era el 6 de marzo de 1920. Al día siguiente le tallaron, resultando útil para el servicio con estatura de 1,605 metros, peso de 59 kilos y 86 centímetros de perímetro.
En África no era mala cosa ser un poco bajo; a los altos les daban más fácilmente. En Larache cumplió mi abuelo su instrucción militar y juró bandera, el 25 de mayo del mismo año 1920. Gran parte del tiempo que restaba hasta diciembre le tuvieron guerreando contra el Raisuni más allá de Alcazarquivir, pero los años veintiuno y veintidós los pasó enteros en la ciudad y en buenos destinos; primero como cabo cartero y luego en la sección ciclista de la Comandancia General, donde ascendió a sargento. Fue por tanto Larache el lugar donde más tiempo estuvo, y el único donde pudo disfrutar de la rutina de guarnición. Eso, entre otras cosas, lo convertía en una etapa insoslayable de nuestro itinerario.
Larache, fundada en el siglo Vii por una tribu venida de Arabia en busca de Lixus, la ciudad romana cuyas ruinas se encuentran a unos pocos kilómetros, tiene una larga historia de vinculación con España, y no siempre para su bien. Ya en 1471 fue saqueada por los castellanos, aunque quienes la harían suya pocos años después serían los portugueses, que no la ocuparon durante mucho tiempo. A principios del siglo Xvii volvió a ser española, en pago por el sultán a Felipe Iii de ciertos favores, pero antes de que empezara el siglo siguiente Mulay Ismaíl ya había echado a patadas a los extranjeros. Durante la estrambótica aventura africana de 1860, que valió (aparte de para restaurar la popularidad de O'Donnell) para conquistar Tetuán y abandonarla poco después, Larache, por su situación costera, fue elegida para el infausto menester de sufrir unos cuantos bombardeos de represalia. Al fin, en 1911, los españoles, al mando de un impetuoso teniente coronel llamado Manuel Fernández Silvestre y en combinación con el Raisuni, tomaron la ciudad que ya no abandonarían hasta 1956. La maniobra invasora no encontró gran oposición. Ya en 1898 el comandante y antiguo residente en Larache José Álvarez Cabrera había publicado un bosquejo de plan de campaña que recomendaba intervenir aquí, en la cuenca del Lucus, y nunca cometer la "insigne locura" de penetrar en el Rif. Según él, la artillería que defendía la plaza estaba en parte compuesta por cañones de 7 y 8 centímetros que databan nada menos que de la batalla de Alcazarquivir, es decir, de 1578.
Larache, donde se instaló una de las comandancias generales del Marruecos español, fue siempre retaguardia segura. Para su suerte y la de su guarnición, jamás llegó el enemigo a acercarse peligrosamente a sus inmediaciones. Por eso se pudo trabajar desde pronto en un mediano desarrollo agrícola, y sus habitantes se contaron desde el principio entre los marroquíes más afectos a los españoles. Los regulares que siguieron hasta el final a Mola durante la terrible retirada de Xauen eran precisamente los regulares de Larache. También se empeñaron los españoles en hacer un puerto, aunque Larache tenía malas condiciones para servir como tal, por las crecidas del Lucus, los bancos de arena y los fuertes vientos ante los que estaba totalmente desprotegida. Hay viejas fotografías que muestran las primeras escolleras construidas por los españoles y la pequeña draga con la que sacaban pacientemente la arena.
Hoy Larache es una de las ciudades marroquíes en las que más intensamente perdura la huella de la presencia española. El entramado de sus calles, el aire de sus edificios, y sobre todo, la traza singular de la antigua plaza de España (hoy de la Libération), recuerdan en todo momento a una pequeña ciudad andaluza. Sobre las fachadas blancas abundan las persianas y los postigos celestes, en una combinación similar a la de Xauen (otra ciudad andaluza, aunque más antigua). Su avenida principal, la de Mohammed V, llena de jardines y de árboles, evoca también paseos ajardinados de las ciudades del sur español. Subimos hacia la plaza precisamente por esta avenida, desde la que se ve lo que queda del Castillo de la Cigüeña. En ese castillo encerraron a los prisioneros portugueses capturados en la batalla de Alcazarquivir. Una vez en la plaza, aparcamos el coche, momento en el que se nos acerca el previsible guardacoches. Es un hombre muy mayor y muy delgado, que saluda con una sonrisa oficial. En el pecho lleva prendida una chapa en la que alguien ha escrito con un pulso tembloroso y un pincel las palabras "garde de estasionamiento". Larache, siempre a las puertas del Marruecos francés, no ha perdido del todo el castellano, que conmueve ver conservado por el mero apego de la gente en esa forma mestiza y seseante.
En la plaza de Larache, amplia y circular, nos sentamos a tomar unas cervezas. Con el sabor de la contundente Flag en la boca, miro a mi alrededor y sospecho que a esta misma plaza debió de venir cien veces mi abuelo a pasear y quizá también a tomarse una cerveza, como nosotros ahora. Al principio era un recluta recién llegado y perdido. Dos años después ya era veterano y sargento y podía elegir buenas mesas en las terrazas. El cielo sobre Larache no está nublado, como lo estaba en Rabat. Es de un azul tan vivo como las persianas de las casas. Las que forman el círculo de la plaza de Larache no tienen tejado, sino azoteas, como es usual en Marruecos (con la excepción de Xauen). Las fachadas están rematadas por almenas morunas, que sugieren una especie de triángulo mediante la superposición de rectángulos cada vez más pequeños. Todo el perímetro de la plaza tiene umbríos soportales (en uno de ellos estamos ahora) y las columnas que los aguantan están unidas por sencillos arcos de medio punto. Todo está exquisitamente encalado, salvo algún arco monumental en piedra ocre. En el centro hay un parque con palmeras. No es un mal sitio para estar, y debía de serlo aún menos cuando Lucus arriba había todos los días rifa de tiros. Mi abuelo se acordaría aquí de su pueblo blanco en las montañas de Málaga, y también de los fregados vividos en Muires y alrededores, con los cazadores de Las Navas. África le guardaba aún momentos peores que aquéllos, pero durante sus años de guarnición en Larache no debió quejarse de su suerte. A fin de cuentas, en la cercana Lixus, fundada por los fenicios hace tres mil años, situaban los griegos el mítico jardín de las Hespérides. Era un refugio envidiable, y sin embargo se da la paradoja de que mi abuelo abandonó Larache voluntariamente. Fue cuando decidió hacerse militar profesional, una vez cumplido el tiempo del servicio obligatorio. Sus planes habían sido siempre emigrar a Argentina, pero uno de sus jefes en la Comandancia General le persuadió de quedarse en el ejército, donde mejor o peor tenía ya un lugar. Aquel jefe era el futuro general Goded, y debió de utilizar entre otros el argumento del buen destino que a la sazón ocupaba mi abuelo, en la escolta del general Sanjurjo. No sería eso lo que lograra convencerle. Cuando descartó su proyecto argentino, mi abuelo fue a ver a Goded y le dijo que si se hacía militar se iría al campo con el batallón. No creía que un profesional debiera quedarse emboscado en la Comandancia General mientras otros que no lo eran se la jugaban en el frente. A la Comandancia, cuando contaba estas cosas, mi abuelo la llamaba siempre la tienda del crimen. Como en cualquier otro establecimiento militar de retaguardia, la corrupción debía de campar a sus anchas por allí.
A pie desde la plaza se llega en un par de minutos a la avenida Mulay Ismaíl, un paseo marítimo colgado sobre el océano que ofrece una hermosa vista. Por desgracia está pésimamente cuidado y en los acantilados junto a los que discurre se amontona todo tipo de basura maloliente. Sólo haciendo abstracción de la pestilencia se puede disfrutar de la imagen de la ciudad blanca que se extiende hasta el cabo Nador, donde todavía hoy se divisa la estilizada silueta del faro que construyeron los españoles.
Al paseo y al mar da también el consulado español, un edificio blanco de persianas azules ante el que vemos la cola de siempre para los permisos de residencia. Aquí la cola no es tan nutrida como en Rabat, por ejemplo, donde han tenido que separar el consulado de la embajada a causa de las multitudes. También cerca vemos las ruinas de un antiguo fuerte que en tiempos dominaba el puerto. Nos acercamos hasta sus muros y entramos dentro del recinto. Quedan las galerías, en dos pisos, las paredes, y un montón de escombros y basura en el centro. Por la disposición, parece como si en este solar hubiera estado instalado un hospital. Aquí, mirando el mar, podían esperar plácidamente los favorecidos con un tiro de suerte (un balazo que te dejaba inútil para el servicio, pero no te mataba) la mejoría que les permitiera regresar a la Península.
Volvemos al fin la espalda al horizonte marino de Larache, por donde llegaron nuestros cañonazos y nuestros civilizadores, y también los campesinos que como mi abuelo vinieron dócilmente a ver si los mataban o no en Marruecos. Callejeando hacia la salida de la ciudad, encontramos muchos letreros en español: tiendas de comestibles, zapaterías, talleres mecánicos. Aquí, en Larache, ya fuera porque la disposición de los lugareños era más pacífica, ya porque desde el principio hubo quien usara un poco más la cabeza que otras partes del cuerpo, nuestra presencia sirvió de algo y caló en la gente, no como en las ásperas piedras de Beni-Urriaguel. Produce algún consuelo comprobar, mirando esos humildes letreros de taller y los verdes campos que rodean Larache, que al final, en alguna parte, todo el sufrimiento y toda la sangre no fueron del todo inútiles.
2. Larache-Tetuán
Cedo el volante a mi tío, ya que en el tramo que ahora nos aguarda será de utilidad su experiencia de conductor durante más de cuarenta años por las carreteras marroquíes. Desde Larache la buena carretera sigue hasta Tánger, pero nosotros no vamos allí directamente sino dando una vuelta por otra carretera de muy inferior condición. Tomamos el camino de Tetuán, hacia el nordeste. Con ello prescindimos también de Arcila, uno de los cuarteles generales del Raisuni, que queda sobre la costa. La región en la que nos internamos, montañosa y no demasiado poblada, es la parte del Yebala donde en los peores tiempos se estableció la última línea de resistencia española. Tras ella sólo quedaban Alcazarquivir, Larache, Arcila, Tetuán y Tánger. Era una cadena de blocaos, alambradas y campos minados, ingeniada por Primo de Rivera para que Abd el-Krim no pudiera atacar las ciudades costeras y terminar de echar a los españoles al mar. Su utilidad a esos efectos, los de conservar el entonces exiguo Marruecos español, la cumplió, aunque no fue tan eficaz a los de impedir el paso de los rebeldes y de los suministros que a través de Tánger les llegaban. Una noche, como demostración, un periodista norteamericano cruzó con una partida de hombres de Abd el-Krim la presunta línea infranqueable, y lo celebraron todos corriéndose una juerga con champán en un hotel de Tánger. Casi todos los pueblos de la ruta, pequeños y aislados, tienen nombre de zoco: et-Tnin de Sidi-el-Yamani, el-Arbaa Ayacha, et-Tleta Yebelel-Habib. La carretera, llena de curvas y pendientes, está muy poco concurrida. El paisaje, por su parte, es una especie de transición entre la llanura de Larache y las montañas que se alzan en las proximidades de Tetuán. Sobre los toboganes de esta ca rretera de Larache a Tetuán experimentaremos algunos momentos de cierta emoción. Mi tío acaba de darse cuenta de que vamos casi sin gasolina. Los kilómetros se suceden sin que aparezca no ya una gasolinera, sino un simple lugar habitado. Tampoco nos cruzamos con ningún vehículo ni nos sigue nadie, lo que nos presagia alguna dificultad si la cosa no cambia pronto, y no es previsible que lo haga, según el mapa, hasta que lleguemos a la carretera Tetuán-Tánger. Aun ahí sólo nos encomendamos a una ligera esperanza, porque el pueblo más cercano está a unos diez kilómetros del cruce. Durante el último trecho mi tío deja en punto muerto el coche en las bajadas y apenas acelera en las subidas, hasta que al fin aparece ante nuestros ojos la cinta gris de la carretera que une Tánger y Tetuán. Es, por cierto, una obra de los españoles, que nunca nos habría podido parecer más providencial. Junto al cruce, flamante y tranquilizadora, se alza una inmensa gasolinera.
Los veinticinco kilómetros que nos quedan hasta Tetuán son un cómodo paseo. Atravesamos tierras de la dura cábila de los Anyera, luchadores contra España desde antiguo. Hacia el sur, a no muchos kilómetros, se encuentra Kudia-Tahar, un nombre que ha quedado vinculado a una ardua hazaña de los españoles que andaban por aquí hace setenta años. El 3 de septiembre de 1925, cuando las fuerzas de desembarco se preparaban para caer sobre Alhucemas, Abd el-Krim, dispuesto a todo menos a dejarse liquidar sin resistencia, desencadenó un ataque en los alrededores de Tetuán. Uno de los puntos elegidos para debilitar el flanco occidental de los españoles y alejarlos de Alhucemas era la pequeña posición de Kudia-Tahar. Los rebeldes se lanzaron sobre ella con el respaldo de numerosas ametralladoras y nueve cañones. Durante el primer día el campamento quedó arrasado e incomunicado, murió el teniente que mandaba la batería de la posición y casi todos los artilleros. Se consiguió reaprovisionarla a duras penas, pero al día siguiente, al romper el alba, el ene migo volvió a bombardear. Inutilizaron todos los cañones menos uno y la guarnición quedó reducida a la mitad. Ello no obstante, el jefe de la posición, el capitán José Gómez Saracíbar, del regimiento del Infante, siguió comunicando a sus jefes, a las horas establecidas, que tenían fe en el éxito. Para entonces el campamento ya sólo era un montón de escombros, rodeado de enemigos por todas partes.
Los de Abd el-Krim siguieron atacando durante toda la noche y la mañana siguiente. Algunos de los cañones enemigos estaban emplazados a menos de mil metros. Murió el capitán y el teniente que le sustituyó también se limitó a transmitir por heliógrafo que resistían. Las tropas que intentaban socorrerles, las pocas que habían quedado en el sector de Tetuán, no lograban pasar. Los suministros, agua, pan, municiones, medicamentos y tabaco, les llegaban a los sitiados por aire, pero los aviones volvían todos acribillados y a veces con el piloto malherido. Hubo más ataques, nocturnos y diurnos, y a partir del día 7 la posición se dio por perdida. El día 8, sin embargo, los poco más de treinta hombres que quedaban vivos rechazaron varios asaltos del enemigo, el último en las mismas alambradas. Y el día 9, cuando el mando comprendió que debía enviar algún socorro a aquella gente aunque fuera distrayéndolo del contingente preparado para el desembarco, el jefe de la posición contestó: "Venga o no el socorro, seguiremos en nuestro puesto mientras aliente un solo hombre de los que aquí estamos defendiendo el honor de España". Palabras de rimbombante fraseología, que adquieren sin embargo un sentido especial cuando provienen de alguien que está rodeado de muertos y heridos y cercado por un enemigo al que sabe implacable. Los soldados, que nunca escribieron heliogramas, debían pegarse sin más al parapeto, coger fuerte el fusil y apretar los dientes. Ya no les quedaba nada que perder. Las dos banderas de la Legión y el tabor de regulares enviados en ayuda de Kudia-Tahar no lograron acercarse hasta el día 12. Durante tres días los sitiados habían seguido rechazando asaltos y aguantando cañonazos y morterazos. Pero aún prometieron a quienes iban en su auxilio que resistirían como fuera hasta el día siguiente.
Fue ese día, el 13, cuando al fin los liberaron. Quedaban poco más de veinte en pie, muchos heridos, y llevaban casi diez días sin dormir. Ellos solos habían parado el ataque de Abd el-Krim; un ataque que habría podido poner en apuros la plaza de Tetuán y retrasar el desembarco, volviendo a dejar en ridículo a los españoles. La resistencia insensata de aquella pequeña posición impresiona incluso a los historiadores críticos, como Woolman, quien asegura que la resistencia de Kudia-Tahar es la prueba de que el soldado español, bien fortificado, abastecido y con la suficiente moral, podía ser superior al rifeño. Aparte de la eterna improvisación (hubo que tener cincuenta héroes donde no se había tenido la prudencia de prever un ataque), ese pequeño Álamo español demostró que episodios como Annual (donde no hubo apoyo aéreo ni columnas de socorro, ni siquiera tardías), fueron masacres evitables. Nunca fallaron los pobres soldados, sino quienes les mandaban. Aun en la guerra que odia, el soldado siempre sigue a un buen jefe.
Aparece ante nosotros Tetuán, otra ciudad blanca encaramada a la montaña. Tetuán, o Aita Tettauen ("los ojos del manantial"), también parece en lontananza una ciudad andaluza, y casi desde su misma fundación, allá por el siglo Xiv, ha conocido y sufrido la presencia española. Al final de ese siglo fue arrasada por Enrique Iii de Castilla, pero cien años después fueron otros españoles, los moriscos expulsados de Granada, quienes la reconstruyeron y la hicieron florecer. Los cristianos la hostigaron durante siglos, a causa de sus actividades corsarias, iniciadas en el siglo Xvi por la princesa descendiente de moriscos Sida al Horra, también llamada la Noble Dama y la Princesa de Xauen. Al Horra, a la sazón gobernadora de Tetuán, se alió con el fa moso corsario otomano Barbarroja, y juntos sacaron pingües beneficios a costa de las flotas portuguesa y española. Los españoles volvieron a entrar en Tetuán en 1860, cuando O'Donnell decidió matar la mosca de un incidente fronterizo sin importancia con el cañonazo de una invasión. La justificación y la gloria de aquella guerra, sobradamente hinchadas por los partidarios del general en reivindicación del orgullo nacional, la herencia de Isabel la Católica y otras majaderías, fueron ridiculizadas con ingenio por Galdós en su episodio nacional Aita Tettauen. En la novela de Galdós, uno de aquellos vocingleros belicistas, metido a cronista de la campaña, cae víctima del pánico del combate, mientras un estrafalario personaje, disfrazado de moro, penetra el primero en la ciudad y enamora a una hebrea, en una suerte de "haz el amor y no la guerra". La ocupación se mantuvo durante dos años, y tras ellos los españoles se fueron por donde habían venido; no volverían hasta 1913, cuando instalaron en Tetuán la capital de su parte del Protectorado y la sede del jalifa. También fue en Tetuán, a mediados de los cincuenta, donde se organizaron los mayores disturbios en favor de la independencia, agitados entre otros por Abd el-Jaleq Torres, uno de los conspiradores que organizaron la liberación del viejo Abd el-Krim en Port-Said.
Frente a Tetuán se alzan majestuosas las montañas del macizo de Gorgues. Aun en verano, con los campos cercanos agostados y amarillos, los cañones y valles que se abren en el macizo ofrecen un espectáculo digno de contemplarse. La ciudad entera, colgada sobre otra montaña, parece estar asomada para verlo. Nos detenemos a la entrada, desde donde se domina el doble panorama. A un lado, Tetuán, extendida sobre la ladera; al otro, las montañas donde empieza el territorio agreste del Gómara. La primera vez que vi esas montañas fue en un libro de historia. Era una fotografía de 1924, y en ella se veía a una batería española situada en Tetuán disparando hacia las cumbres. Desde allí vinieron siempre las amenazas a Tetuán, y por los ásperos desfiladeros tuvieron que meterse muchas veces los españoles.
En una de esas incursiones le tocó ir a mi abuelo con su compañía de ametralladoras. Fue en noviembre de 1925, durante la proclamación del jalifa. Los españoles organizaron la fiesta como colofón de su victoria de Alhucemas, pero temían que alguna acción enemiga pudiera empañarla. Así que mientras el jalifa, el virrey de opereta al servicio de la potencia colonial, era agasajado en su palacio de Tetuán, mi abuelo y otros muchos pringaban por las veredas del Gómara. Todo a beneficio de los fastos, aunque es verdad que por primera vez en mucho tiempo aquellos soldados se sentían victoriosos. El ejército, como cualquier grupo, estimula la solidaridad, y sentir como propio lo de todos ayuda a sobrellevar las penalidades. En cualquier caso, los moros no atacaron, y mi abuelo y los demás pudieron regresar a sus acuartelamientos sin contratiempos.
El Tetuán que vive en mi mente es el ya ido de los libros, con su medina intrincada y salpicada de plazoletas, sus cafetines llenos de legionarios y sus burdeles de primera clase para oficiales y de cualquier clase para los soldados. Así es como lo describe Arturo Barea. También es el Tetuán de la música que todavía aquí se conserva, y que trajeron consigo los andaluces (hebreos y musulmanes) a quienes los Reyes Católicos expulsaron.
A partir de ahora es, además, la ciudad acostada en la montaña. No quisiéramos que se quedara ahí, pero mi tío nos hace ver que andamos algo apretados para llegar de día a Tánger. No hemos salido temprano de Rabat y ya son las tres. Debatimos si entramos en Tetuán a comer, lo que casi nos aboca a llegar tarde a Tánger, o si seguimos adelante y paramos a comer sobre la marcha en algún lugar a medio camino entre Tetuán y Ceuta. Con todo el dolor de nuestro corazón, resolvemos volver al coche y continuar. A veces ocurre eso, en un viaje; a veces un sitio te lo tienes que saltar y de ese modo sigue viviendo en tu imaginación. A Tetuán le hacemos una promesa, que nos une a él más que haberlo visto por dentro. La próxima vez que vengamos a Marruecos le reservaremos el tiempo que necesite y nos tomaremos sin prisa un té en alguna de sus plazas.
3. Tetuán-Fnideq
Dejamos atrás Tetuán y por una carretera bastante transitada (sobre todo por emigrantes que vienen en sentido contrario) recorremos los pocos kilómetros que nos separan del mar. Salimos al Mediterráneo pasado Cabo Negro, a la altura de Mdiq. El sitio tiene su encanto, con la masa alta y oscura del cabo cerrando a un lado el horizonte. Vemos una terraza en la que sirven comidas y donde mi tío nos propone sentarnos a tomar un almuerzo rápido. El camarero, que nos atiende desde el principio en español, propone pescaíto. Nos hallamos en una zona turística, por cuyo aspecto bien podríamos estar en cualquier playa de Málaga o Granada; según podemos comprobar, el restaurante y la comida están en consonancia con esa impresión.
Desde Mdiq seguimos por la costa hasta Restinga. El mar, a la derecha de nuestra marcha, es un plato de color azul turquesa. Las olas apenas levantan tres dedos del agua. Esta parte del Mediterráneo está totalmente abrigada, salvo que el Levante sople fuerte, y no es ése hoy por cierto el caso. En las playas hay algunos bañistas que chapotean en el mar como si fuera un estanque, bajo la tarde radiante y perezosa.
Sobre la arena se divisan multitud de barcas, en las que reconocemos las que normalmente solemos ver en los telediarios, encalladas en las costas de Cádiz. Son las ya celebérrimas pateras, donde los marroquíes se suben por decenas rumbo al paraíso, aunque a veces vayan a parar al fondo del mar o a los Nissan de la Guardia Civil. La misma España que vino aquí a civilizarlos, ahora no quiere saber nada de ellos. La civilización es mercancía perecedera, y en todo caso se reparte sólo cuando toca y a domicilio. Ya han quedado atrás los fraternales lazos hispanomagrebíes y todas esas pamplinas. Ahora somos policía fronteriza de Europa y nos pagan por no dejar pasar el pescado entre las redes. Y ellos, los hijos del Magreb, sueñan solamente atinar a ser como su proverbio dice: Metlah er-rih fi esh-shebca. Como el viento en la red.
Paralela a la ruta se ve a trechos una vía férrea abandonada. Es la vía del ferrocarril Tetuán-Ceuta, antaño una vía estratégica del antiguo Protectorado y en consecuencia objetivo constante de los cabileños. En Tetuán sabían si el tren había pasado o no en función de si encontraban o no pescado en los mercados. Pero desde Ceuta venía no sólo la cosecha del mar, sino muchas otras cosas que en Tetuán se necesitaban imperiosamente. Por eso los trenes tuvieron que acabar armándose con ametralladoras.
Entre finales de 1924 y principios de 1925, cuando peor estaban las cosas para el tren Ceuta-Tetuán, le tocó a mi abuelo, con sus cuotas del regimiento Borbón 17, hacer la escolta y manejar aquellas ametralladoras. Cuotas se les llamaba a los soldados que pagaban por librarse de África. Y así habría debido suceder a los que iban al regimiento Borbón, que estaba acuartelado en Málaga. Pero tan pronto como destinaron a ese regimiento a mi abuelo, después de haberse pasado cuatro años en Marruecos, embarcaron al Borbón 17 en un vapor y lo mandaron a la zona de Ceuta, donde la situación era delicada. De todos (no sólo soldados, sino también oficiales y suboficiales), el único veterano de África era mi abuelo, que se convirtió en algo así como un protector de los novatos. Durante sus primeros cuatro meses en Marruecos, los cuotas tuvieron que dar el callo en el tren y se hartaron de oír silbar tiros sobre sus cabezas. Decía mi abuelo que se portaron bien, aunque al principio estaban todos cagados, como correspondía a gente de juicio. La costa de Restinga, desde donde les tiraban, es más bien árida y pre senta accidentes donde el enemigo podía apostarse bien. Los días malos debía ser un infierno, pero los buenos podía uno volver un ojo al mar y relajarse ante la vista; todo lo que pueda relajarse uno junto a una ametralladora en un nido de sacos terreros puesto encima de un tren.
Pronto avistamos Ceuta. Desde aquí abajo es un enorme peñón que se mete en el mar y que se une al continente por una escueta línea blanca. Su situación natural, mucho más ventajosa que la de Melilla, justifica sobradamente que cuando Portugal se separó de España y hubo que partir el ajuar, España insistiera en quedarse con ella. Si a la rotundidad de su peñón (el llamado monte Hacho) se une el hecho de que está en la misma boca del Estrecho de Gibraltar, el asunto no tiene ninguna duda. La carretera que nos lleva hasta allí, siempre paralela a la costa y a la vieja vía férrea, registra un nutrido tráfico de frente, en su mayoría coches europeos con grandes fardos en el techo. Ese trajín viario contrasta con la molicie que reina al lado del mar. Durante el trayecto al calor de la tarde vemos muchos campings y lugares de vacaciones (entre ellos, un Club Méditerranée), y sobre el agua los triángulos de colores de los veleros de recreo.
Más allá de Restinga se pasa junto a un viejo edificio con aspecto de estación férrea, en cuyo letrero semiborrado aún se lee la palabra española Castillejos. El nombre se lo pusieron las tropas de O'Donnell, cuando bajaron por aquí dándoles estopa a los cabileños de Anyera. A esta altura había un par de fortines, que los nuestros machacaron con sus cañones. Una de las deliciosas ventajas de la guerra de 1860 era que los moros no tenían nada que se pareciera ni remotamente a los modernos cañones españoles.
A partir de aquí, la proximidad de Ceuta condiciona completamente el paisaje. Por la vía del viejo ferrocarril español, inútil desde hace décadas, caminan decenas de personas, unas rumbo a Ceuta y otras que vienen de allí. Muchos cargan al hombro bol sas de basura de tamaño industrial, llenas a reventar de cosas que han comprado o que intentan vender al otro lado de la frontera. Normalmente se trata de lo primero. Ceuta, como Melilla, sirve de proveedora de muchos productos apreciados en Marruecos, que cada día miles de personas intentan traerse de contrabando. Cuando llegamos a Fnideq, un pueblo que se extiende a lo largo de la carretera, cerca ya del puesto fronterizo, la imagen es alarmante. Centenares de hombres, mujeres y niños pululan por la vía y por la cuneta, caminando como sonámbulos, arrastrando su carga u observando codiciosos a quienes llevan algo a cuestas. El trozo de la feliz Europa engastado en este saliente de África tiene el poder de trastornarlo todo a su alrededor. Mi tío nos dice que muchos van y vienen por la vía porque intentan no cruzar la frontera por el puesto, donde los gendarmes vigilan. Pero hay gendarmes en las calles de Fnideq, que ven pasar a los cientos de contrabandistas como quien ve caer una tempestad. No van a detenerlos a todos. Por eso, al contrario, han llegado a establecer con ellos un acuerdo sobreentendido. Cuando el gendarme deja pasar, el contrabandista le desliza un billete que el gendarme no mira. Por la noche, al llegar a casa, el gendarme se vacía los bolsillos de los pantalones y cuenta lo que ha sacado. Los sueldos de los gendarmes no son altos, y ésta es una buena ayuda que no debe de suponerles un gran cargo de conciencia. Nadie puede ponerle puertas al campo.
Las comarcas limítrofes con Ceuta viven de este comercio. Y el contrabando en general da de comer a muchos marroquíes y a no pocos gendarmes, algunos no tan inocentes como los que dejan pasar a los pequeños traficantes que vemos en Fnideq. Si se elige bien el género, y no hace falta que sea dinero, una maleta no registrada puede servir para introducir una fortuna. Una vez detuvieron a uno con varios cientos de corbatas Hermés en sus maletas. Cometió el error de intentar sobornar al gendarme diciendo que llevaba pantalones vaqueros, otra mercancía preciada, pero no tanto. La fortuna que puede dar en Marruecos el comercio, sobre todo el ilegal, es incomparablemente más rápida que la que puede obtenerse trabajando en un oficio. Para algunos, que ni siquiera tienen dónde trabajar, el trapicheo es simplemente la única forma de comer.
Continuamos por la carretera hasta que avistamos la bandera rojigualda y los edificios del puesto fronterizo. Más allá del acantilado está Ceuta, la nutriente de toda esta gente que reza cada noche para que ese territorio nunca sea marroquí y no se le estropee su medio de subsistencia. Conocemos la ciudad. Como tantos españoles, hemos ido alguna vez a comprar allí artículos sin impuestos, que luego hemos pasado más o menos de contrabando ante nuestros propios policías.
Pero sólo por el vicio de la avaricia, no por necesidad. No vamos a entrar hoy en Ceuta. Además de haberla visto ya, la cola es disuasoria. Damos media vuelta para ir en busca del camino de Tánger.
Se nos queda para siempre impresionado, en la memoria y en el corazón, el espectáculo de los centenares de caminantes sobre las vías abandonadas y la cuneta polvorienta de Fnideq. Andan y miran como podrían mirar y andar los refugiados y los fugitivos de una guerra. Y hay una guerra. La que la fría Europa libra contra ellos para que nunca puedan vivir como los europeos, porque de ello depende en muchos aspectos nuestra prosperidad. Para empezar, sólo se es próspero cuando se tienen cosas de las que carecen otros. Pero también nos conviene por otras razones que ellos sigan pasando ropa y cachivaches en bolsas de basura para poder malvivir. Así, cuando se pone una fábrica o se organiza una explotación agraria en Marruecos, basta con pagar un par de perras de jornal. Así, además, hay donde colocar los trastos que ya no tienen valor allende el Estrecho; a cambio sacamos cosas más baratas, las que ellos nos producen. Cada viaje de esta gente con su hato al hombro, felicitémonos, nos hace un poco más ricos.
4. Fnideq-Alcazarseguer
La carretera que lleva desde Fnideq hasta Tánger, primero por las montañas y luego por la costa comprendida entre el Yebel Musa y el Cabo Malabata, no es en modo alguno una ruta principal. De hecho, hasta hace no mucho era difícilmente transitable en sus primeros tramos. Mi tío nos cuenta que una vez que intentó ir a Tánger por aquí tuvo que volverse porque no podía seguir. En compensación de todas estas penalidades, la ruta atraviesa uno de los paisajes más hermosos de Marruecos.
Al principio la carretera transcurre entre las poderosas montañas que se alzan en la frontera que separa Ceuta del resto del continente. La imagen que ofrecen estas montañas, verdes y misteriosas, con la bruma que les llega del Atlántico, es tan seductora que el viajero no puede evitar detenerse, y admirarlas a placer desde alguno de los muchos miradores que van surgiendo en la cuneta. Los ojos se pierden entre los valles y recorren sin uno quererlo una nítida herida trazada en las laderas. Esta herida la forman las alambradas y la pista de la línea fronteriza, que tantos intentan traspasar cada día. Algunos vienen del propio Marruecos. Otros vienen desde el lejano río Níger, han cruzado el Sáhara y en estas montañas queman su última etapa. Les parece la salvación, pero antes de poder pasar a la Península los almacenarán en un campo de internamiento (aunque pueden buscarse muchos eufemismos, hay un solo nombre exacto).
La carretera impide ir deprisa y nadie lamenta que así sea. De vez en cuando nos cruzamos con algún coche, pero en general circulamos solos. Sobre algún altozano, aquí y allá, se divisan pequeñas casas aisladas. Junto a la carretera hay a veces paradas de autobús en las que espera un único cliente, como si no existiera el tiempo. La altura le da profundidad y volumen al paisaje, y la brisa que llega desde el océano cercano entra purifi cante en nuestros pulmones. Hemos pasado del camino polvoriento a la limpia senda montañera y el ánimo lo agradece. Pasamos cerca del pueblecito de Biutz. Fue en estos riscos y despeñaderos, hoy tan bucólicos, donde el entonces capitán Franco recibió su famoso tiro en la barriga, sobre cuyas consecuencias tan malvadas especulaciones hubo siempre. Andaba guerreando junto al Raisuni contra los Anyera, que debían complacerse en atraer a los soldados españoles a este terreno especialmente desventajoso. El ambicioso capitán de infantería, entonces un chaval de veinticuatro años que ya buscaba la gloria, sólo sacó en el asalto a aquel blocao un mal balazo. Estos valles y barrancos vieron su angustia, una angustia como quizá nunca sufriera. Pero no era más que un aplazamiento. La Cruz Laureada que entonces le denegaron sus jefes, considerando que nada había de heroico en su desempeño, se la autoconcedería él, ya como Caudillo, en 1939.
Desde antes de Biutz domina la estampa la masa granítica del Yebel Musa, el monte que con el peñón de Gibraltar (Yebel Tarik) forma las míticas Columnas de Hércules. Levanta menos de 900 metros, pero lo hace directamente desde el mar y eso le da toda una apariencia. Su nombre, el de uno de los caudillos musulmanes que dirigieron la invasión de AlÁndalus, imprime carácter a la mirada que desde su cima África apunta a Europa. Es una mirada codiciosa y también la mirada amarga de la nación bereber, que todavía no puede creer que los cristianos restauraron la barrera del Estrecho.
Junto al Yebel Musa hay un estrecho valle y sobre él un pueblo. Al fondo del valle se ve una playa apetecible y parece que poco explotada. Nosotros continuamos sin embargo hacia el occidente, la dirección primordial de nuestro viaje. Pronto la carretera se acerca a la costa y podemos disfrutar de la solitaria quietud de este litoral, el más septentrional de Marruecos, donde el Mediterráneo pierde su nombre y su reino a manos del Atlántico. Es una costa poco ha bitada, y en la franja más próxima al océano está cubierta de una tupida vegetación, gracias a la brisa del Estrecho. La tarde es buena, apacible y soleada. Aun así, cuando nos detenemos para estirar las piernas junto a la orilla sentimos el golpe y el frescor del viento. Aunque el mar está en calma, ya no es la superficie lisa y clara del Mediterráneo frente a Restinga, apenas cincuenta kilómetros atrás. El Atlántico es oscuro y turbio, y su paz está erizada de crestas que el viento peina con sus dedos innumerables. Al fondo, hacia el este, se alza el Yebel Musa, esquina de todas las tormentas. Más allá del mar se divisa la costa española, tan cerca que desconcierta un poco. Es muy corto el salto y demasiado limpia la vista, desde esta cornisa de África.
La carretera costera continúa ofreciéndonos a la derecha el espejo ligeramente encrespado del Atlántico, bajo la luz de la tarde, y a la izquierda los relieves de los montes que se acercan a morir al mar. Entre ellos advertimos, a medida que avanzamos en dirección a Tánger, un número creciente de chalés. No son espectaculares, pero resultan más que deseables por su favorecido emplazamiento frente al océano. En esta costa todavía no se ha producido ninguno de los destrozos de los que suelen ser víctimas las costas en nuestro tiempo. Quizá hace demasiado viento y el mar de enfrente es demasiado bronco para que prospere como zona turística. Otra razón para mirar con arrobo las casas que se levantan en las laderas de los montes, y para alabarles el gusto a sus dueños.
El camino nos lleva sin grandes variaciones hasta Alcazarseguer (elKsar es-Sghir, "la fortaleza pequeña"). La carretera apenas roza el pueblo propiamente dicho. Cruza sobre el río y describe una curva mientras se encarama a su barrio más alto. Nos detenemos en esa curva y desde ella contemplamos la playa. En primer término vemos la desembocadura del río el-Ksar, sobre cuyo valle, semioculto entre los montes, se asienta el resto del pueblo. Al lado de esa desembocadura hay unas ruinas casi irreconoci bles, las de la pequeña fortaleza que le da su nombre al lugar. Antaño fue un puesto defensivo desde el que las tropas del sultán ejercían su control sobre la zona.
En octubre de 1458, el aventurero portugués Duarte de Meneses tomó la fortaleza en un audaz golpe de mano. Aguantó el sitio a que le sometieron a continuación y una vez que se deshizo de sus sitiadores se dedicó a guerrear por las montañas de Anyera. Duarte de Meneses fue un tipo notable, mezcla de héroe y bandolero. Durante años, desde su base de Alcazarseguer, se movió a sus anchas por todo el territorio entre Tetuán, Ceuta y Tánger, exigiendo tributos y desvalijando a quien le venía en gana. Su fama y la perspectiva de ganancias atrajeron a varios centenares de mercenarios castellanos, que se enrolaron en su ejército al mando de un tal Fernando Arias Saavedra. Pero Duarte de Meneses también fue un organizador. Dio a Anyera una constitución, cuyos dieciocho puntos redundaban principalmente en su propio provecho. Lo curioso del caso es que con esa constitución la región vivió en relativa paz.
En tiempos, la fortaleza despedía a los guerreros almohades que partían desde aquí hacia la Península Ibérica para hacer la guerra santa. Hoy es el mudo escenario de los juegos de un grupo de muchachos que corretean entre sus muros. En su conjunto el paraje resulta bastante tranquilo. La playa no es del todo mala, el río es más bien modesto y los campos cercanos no parecen descuidados ni tampoco todo lo contrario. Sobre la arena de la playa descansan un buen número de pateras. Alcazarseguer, por su situación privilegiada frente a las costas españolas y la poca distancia, es una de las bases principales de los transportistas de peregrinos al mundo de los sueños. Es todo un símbolo, si se piensa, que sus clandestinas travesías sigan la misma derrota que llevaban las naves de los expedicionarios almohades que llevaron a cabo las invasiones de antaño.
Hemos parado en Alcazarseguer para contemplar a nuestras anchas esta playa. El 1 de marzo de 1925, Primo de Rivera ordenó un desembarco para reprimir una revuelta de las cábilas de la zona. Era un problema incómodo, porque Alcazarseguer estaba detrás de las líneas españolas. La operación fue un ensayo del futuro desembarco de Alhucemas, a menor escala. Pero la escala es lo de menos cuando uno va en la barcaza y sabe que en las costas hay enemigos dispuestos a hacerle un agujero en la cabeza. En una de las barcazas que se acercaron hasta Alcazarseguer el 1 de marzo de 1925 iba mi abuelo, con su sección de ametralladoras y sus}cuotas} apenas curtidos en los apuros del tren Ceuta-Tetuán. La arena de esta playa que hoy pisan despreocupadamente los chavales marroquíes, la tuvo que pisar él con la mirada fija en los montes desde donde les disparaban. Y como sargento y veterano, debía estar pendiente de que los hombres que iban a su cargo no se dejaran desbaratar por el miedo. La historia no registra que aquella operación, que alcanzó sus objetivos, encontrara grandes obstáculos. Eso no quiere decir gran cosa: aunque por debajo del centenar de muertos la historia no se inmute, conviene recordar alguna vez que con que sólo haya diez muertos ya son diez los mundos destruidos. Una vez que consolidaron la cabeza de puente y obligaron a replegarse a los levantiscos, las tropas fijaron sus posiciones. Una gran parte de la fuerza de desembarco se retiró, pero a mi abuelo lo dejaron en Alcazarseguer con una máquina y su dotación para cubrir el parapeto.
Aquí pasó seis meses, mirando cara a cara al enemigo. Cuando llegó el verano, le dieron orden de soltar unas ráfagas todas las noches, cambiando de hora, para que los moros no pudieran recoger la cosecha del sembrado que había enfrente de la posición. Los que no se habían rendido por las armas, se rendirían así por hambre. La orden era fácil de cumplir y se cumplió. Algunas noches los moros respondían, pero entonces acudían más soldados al parapeto y la respuesta se acallaba pronto. Una mañana, a plena luz del día, el oficial de servicio vio con los prismáticos a un anciano moro agachado sobre el sembrado. Parecía estar recogiendo el cereal, justo lo que se trataba de impedir. Ni corto ni perezoso, se llegó donde mi abuelo y le ordenó que abatiera al viejo con la ametralladora. Mi abuelo miró al oficial, miró hacia el sembrado, apuntó la máquina y en el momento en que tuvo en el punto de mira al viejo, pensó que él no iba a matar a un pobre hombre que estaba indefenso y cogiendo algo para comer. Sabía que el moro, si se le presentaba la ocasión, no vacilaría en liquidarle, pero eso no le pareció razón suficiente. Tiró alto. El viejo, al oír silbar las balas sobre su cabeza, salió corriendo. El oficial, que seguía la escena con los prismáticos, recriminó duramente a mi abuelo por su falta de puntería. "Se me ha ido", repuso mi abuelo, aunque aquella ametralladora Hotchkiss tiraba de miedo y no se le había ido nunca. "Y si quería arrestarme que me arrestara", solía terminar la historia mi abuelo. "Yo no iba a matar a un viejo por la espalda para darle gusto a un imbécil". Por aquel entonces, a mi abuelo apenas le quedaban unos meses y un par de pedazos más de guerra en Marruecos. Tras las operaciones de noviembre en los alrededores de Tetuán, y una vez desaparecidas las necesidades extraordinarias, el regimiento Borbón 17 y sus cuotas fueron devueltos a su lugar natural, la confortable guarnición de Málaga. Embarcaron en Ceuta el 2 de enero de 1926, en el vapor Isleño. En cuanto a mi abuelo, nunca volvió a poner el pie en África.
Celebro conocer Alcazarseguer, y también contemplar su playa y sus campos rodeados de montes pelados. Quienes hoy desembarcan aquí, cada madrugada, son los que pasan a los emigrantes al otro lado del Estrecho. Llegan después de dejar su carga, satisfechos con el dinero ganado en la travesía. Algunas veces no llegan todos, y otras por el contrario llegan más de los esperados, porque si ven a tiempo a la Guardia Civil se dan media vuelta con el pasaje a cuestas. Sus intentos cotidianos, a despecho de las inclemencias del Estrecho, nos recuerdan, incluso a los más cínicos y endurecidos, que algo no anda bien. Pero gracias a mi abuelo Lorenzo, este lugar también me ayuda a no avergonzarme de los míos. Aquí, en Alcazarseguer, alguien cuya sangre corre por mis venas se negó a darle muerte infame a un hombre. Era una orden, la guerra lo ampara todo, aquel viejo estaba ya listo; pero consuela que alguna vez la humanidad de un sentimiento tuerza el curso que ha dictado la despiadada inercia de las circunstancias.
5. Alcazarseguer-Tánger
A medida que nos aproximamos a Tánger, el litoral está más habitado y el tráfico aumenta. Desde Alcazarseguer nuestra referencia constante es el cabo Malabata, que aparece al fondo a contraluz. La ruta transcurre durante algunos kilómetros por el interior y vuelve a acercarse al mar antes de superar el cabo. Las vistas sobre el Atlántico en esta zona son excepcionales, una sucesión de acantilados sobre los que la carretera se asoma peligrosamente. A la altura del cabo mismo la carretera vuelve hacia el interior y ataja hacia la bahía de Tánger. Vamos sorteando diversas alturas hasta que al final, al otro lado de una de ellas, la bahía se ofrece ante nuestros ojos.
Desde la carretera no se tiene una mala perspectiva de Tánger, pero la ciudad se extiende hacia el occidente y por tanto sólo se ve su lado más oriental. Nos cuenta mi tío que el gran palacio que tiene la hermana del rey (con un trozo de costa acotado y todo) está en el extremo oeste de la ciudad, donde también se encuentran los mejores barrios, los de los extranjeros. Por lo pronto, la llegada a Tánger desde oriente depara un paisaje lleno de anodinos edificios modernos, en su mayor parte torres de apartamentos de veinte y más pisos. Muchos están a medio construir. Según nos aclara mi tío, algunos llevan así años. Al parecer el boom inmobiliario de Tánger se alimenta en gran medida del dinero del narcotráfico, y no es la primera vez que ocurre que un edificio se interrumpe porque su dueño entra en prisión o se ve obligado a huir del país antes de terminar de construirlo. Según nos cuentan, el interior de los edificios es casi invariablemente ostentoso, todo lleno de mármol y de los materiales más caros. Vemos un par de carteles publicitarios de conocidas empresas españolas de suelos y revestimientos, que sin duda hacen su agosto con la furia constructiva tangerina. El revés de la carta son los edificios paralizados, algunos en el puro esqueleto, con sus estoicos vigilantes quizá puestos por los bancos o quizá por el capo mismo, en espera de mejores tiempos.
Entramos en la ciudad a la caída de la tarde. El tráfico en las calles céntricas, sobre todo en el boulevard Mohammed V, es literalmente insufrible. Tánger tiene cerca de medio millón de habitantes y en verano viene a ser la capital de vacaciones de Marruecos. Hoy no se ve tanto turismo internacional como dicen que había en tiempos, pero tampoco falta del todo (de vez en cuando uno se cruza con una rubia fatal o con un tipo bronceado de mediana edad que conducen un descapotable de lujo). Y a eso hay que sumar el turismo marroquí, hoy el principal. En Tánger hay infinidad de hoteles, que reciben huéspedes sobrados para ocupar sus plazas. La ciudad, por lo demás, no resulta en este primer contacto demasiado deslumbrante. Prescindiendo de su favorable situación natural, imposible de apreciar desde estas calles céntricas colapsadas por los atascos, diríase que carece de atractivo. Puede recordarse a propósito de esto el severísimo juicio que hiciera Domingo Badía, cuando cayó por aquí a comienzos del siglo Xix: "La ciudad de Tánger por la parte del mar presenta un aspecto bastante regular. Su situación en anfiteatro, las casas blanqueadas, las de los cónsules, las murallas que rodean la ciudad, la alcazaba o castillo, edificado sobre una eminencia, y la bahía, bastante capaz y rodeada de colinas, for man un conjunto bastante bello, pero cesa el encantamiento al poner el pie en la ciudad y verse uno rodeado de todo lo que caracteriza la más repugnante miseria". Pese a sus notorias carencias, Tánger no parece hoy tan mísera como entonces. Sin embargo, el viajero la encuentra apagada, mortecina.
¿Qué fue de la ciudad cosmopolita, centro de todas las intrigas norteafricanas y atracción de viajeros y literatos? El escritor marroquí Tahar Ben Jelloun describía no hace mucho su hundimiento:
Tánger naufraga, dulce, cierta, inevitablemente. La ciudad se deja morir de un mal al que parece no poder sobreponerse. Las gentes de Tánger, gentes de la medina, gentes simples, no comprenden por qué han de seguirse interesando por una ciudad que ha camuflado su pasado y que ha sido en buena medida desfigurada por un urbanismo anárquico, obediente a imperativos injustificables; una ciudad cada vez más dejada a sí misma, sucia, ruidosa, mal cuidada, por no decir abandonada. Todo induce a suponer que no es una fatalidad. Se diría que todo el mundo se ha puesto de acuerdo para que Tánger se instale en una dulce y lenta decadencia, alimentada de nostalgia y de repostería rancia.
Pero antes de llegar a este estado, Tánger ha recorrido un largo camino a través de la historia; tan largo que la lista de quienes la poseyeron abarca casi todos los grandes imperios de los últimos tres milenios. Tinga (romanizada después como Tingis) es una voz de origen bereber que significa, al parecer, «la ciudad de la laguna». El primer núcleo debió ser fundado por bereberes rifeños hace más de tres mil años. Sobre el asentamiento originario establecieron los fenicios el que durante mucho tiempo fue su último puerto, donde para ellos acababa el mundo conocido. Después pasaron por aquí los cartagineses de Amílcar, camino de España, y los romanos, que convirtieron Tingis en la capital de la Mauritania Tingitana y engrandecieron la ciudad. En los tiempos de los Severos, Tingis era una de las perlas de África. Poseía su foro, sus templos, su mercado, y las tierras que la rodeaban estaban cubiertas de olivos, trigo y viñas. Después de los romanos, poseyeron la ciudad los vándalos de Genserico, los bizantinos de Belisario, y finalmente los conquistadores musulmanes Uqba ibn Nafi y Musa ibn Nusayr. Tras una sublevación bereber que le dio una fugaz independencia, Tánger pasó sucesivamente por las manos de todas las dinastías y movimientos dominantes en el Magreb en los siglos siguientes: los idrisíes de Fez, los Omeyas de Córdoba, los fatimíes de Túnez, los almorávides, los almohades, los benimerines. Durante el dominio de estos últimos nació en la ciudad el célebre explorador y geógrafo Ibn Battuta. En 1437, el infante portugués Don Enrique, que venía de conquistar Ceuta de chiripa, creyó que podría repetir suerte con Tánger e intentó un asedio y posteriormente un asalto a la ciudad. La aventura paró en desastre. Los sitiadores portugueses acabaron sitiados por una harka de rifeños y yebalíes que les obligó a rendirse en vergonzosas condiciones el 16 de octubre de ese mismo año. Tres décadas más tarde, en 1471, los portugueses ocupaban pacíficamente la ciudad, abandonada por los marroquíes. Tánger perteneció después al imperio español de Felipe Ii, y tras volver brevemente a Portugal pasó a manos de la corona británica, como dote de la infanta Catalina de Braganza en su boda con Carlos Ii. Los británicos no la defendieron demasiado bien y el siempre atento Mulay Ismaíl la incorporó a su imperio a fines del siglo Xviii. Desde entonces fue marroquí, pero la decisión de los sucesivos sultanes de obligar a los diplomáticos europeos acreditados ante su corte a establecerse en la ciudad, para mantenerlos alejados de Fez, hizo de Tánger el lugar más internacional de Marruecos.
Durante el siglo Xix se sucedieron las intrigas y los tratados, hasta que en 1880 la Convención de Madrid, firmada por los plenipotenciarios de trece países, reguló el estatuto de los diplomáticos y extranjeros asentados en la ciudad y garantizó en contrapartida la independencia del imperio jerifiano. Pero todos los grandes estados europeos tenían sus cálculos sobre Marruecos, y en los primeros años del siglo Xx maniobraban ya para acabar con esa reconocida independencia marroquí. A las intrigas de Francia, Gran Bretaña y España, el káiser Guillermo Ii respondió con un golpe de efecto. El 31 de marzo de 1905, a la cabeza de una imponente escuadra, entró en la rada de Tánger y desembarcó en la ciudad, donde le recibió una multitud entusiasta de 100.000 personas. Tras proclamar su respeto a la independencia de Marruecos y su esperanza de que el país otorgara iguales oportunidades a todos los demás países, descubrió sus intenciones: «Mi visita a Tánger tiene por finalidad hacer saber que estoy decidido a hacer todo lo que esté en mi poder para salvaguardar eficazmente los intereses de Alemania en Marruecos. Porque considero al sultán absolutamente libre, es con él con quien quiero entenderme acerca de los medios apropiados para salvaguardar sus intereses».
Resultado indirecto de aquella bravuconada fue el Acta de Algeciras de 1906, donde las potencias coloniales reequilibraron transitoriamente sus intereses en África y se gestó el embrión del futuro Protectorado francoespañol. En 1912, al instaurarse dicho Protectorado, se otorgó a Tánger régimen internacional y quedó bajo el gobierno de una comisión con representación francesa, británica y española. La internacionalización se completó en 1925, cuando se incorporaron al gobierno de la ciudad Portugal, Bélgica, Italia, los Países Bajos y los Estados Unidos. El ex sultán Mulay Hafid, el mismo con el que el káiser decía querer entenderse en 1905, luego depuesto por los europeos y por aquel entonces residente en la ciudad, ironizaría sobre este gobierno multinacional con una ocurrente pará bola. En el juicio final, las gentes de Tánger comparecen ante el juez supremo y éste les dice: «Sois los peores y los últimos de los hombres, ¿cómo lo habéis conseguido?" A lo que los tangerinos responden: «Hemos pecado, pero nuestro gobierno era internacional y estábamos administrados por todos los representantes de Europa». Y entonces Dios les dice: «Bastante castigo habéis tenido ya. Vamos, entrad al paraíso».
Con el intervalo de la ocupación española entre 1940 y 1945, Tánger continuaría bajo la administración de las potencias signatarias del acuerdo de 1925 hasta 1956, el año de la independencia de Marruecos. Fue precisamente en Tánger, en 1947, donde Mohammed V reivindicó esa independencia. Hay fotografías en las que el rey aparece rodeado por una multitud compacta, completamente vestido de blanco y montado en un caballo del mismo color. Alguien sujeta un parasol sobre su cabeza. La figura solitaria del rey que vino a Tánger a pedir su reino tiene un emotivo aire de fragilidad.
Tratados y pactos aparte, el caso es que desde fines del siglo Xix Tánger estuvo en manos de los extranjeros, dirigidos por las legaciones diplomáticas respectivas. Por intentar abusar de ellos perdió el Raisuni su cargo de bajá de la ciudad. La corporación municipal tenía 20 representantes europeos y 20 indígenas, pero en la práctica la que gobernó Tánger durante años fue la llamada Comisión de Higiene, «ninguno de cuyos miembros sabía qué cosa higiene fuese, aunque hubo entre ellos más de un médico», si hemos de atender al cáustico veredicto del geógrafo pro bereber Gonzalo de Reparaz. Esta comisión, manejada libremente por los diplomáticos extranjeros, organizaba los servicios públicos y mantenía el orden en la ciudad. Bajo su gobierno Tánger venía a ser mitad africana, mitad europea, y en el fondo no era ni lo uno ni lo otro.
Hasta que le echaron de la ciudad y de su puesto en la Legación por escribir un artículo tildado de anties pañol, Reparaz, como otros muchos compatriotas, vivió y trabajó en Tánger. Gracias a él disponemos de un retrato que nos acerca a cómo eran los aproximadamente 6.000 españoles que vivían en Tánger en 1909. Según Reparaz, la colonia estaba encabezada por una élite formada por empleados del Estado, el Banco de España, la Compañía Transatlántica y la Red Telefónica, más un pequeño número de tenderos y comerciantes. La Junta de Comercio española y el Casino español de Tánger venían a ser los dos centros principales de esta minoría acomodada. Después de ellos, venía un populoso segmento inferior compuesto por «arrieros, cabreros, carboneros, albañiles, canteros, hortelanos; gente muy pobre y en gran parte sospechosa». Y finalmente, la colonia la completaba «una masa considerable de sujetos sin oficio conocido, zánganos de todas clases, hampones, fugados de presidio, mal relacionados con la Guardia Civil, betuneros, vendedores de cacahuetes, mendigos de oficio, etcétera». De esta plebe española afirma Reparaz: "El ochenta por ciento no sabe leer ni escribir. Vienen, ignórase de dónde; viven, no se sabe cómo; van, a donde pueden". Los desheredados españoles de Tánger, según el testimonio de Reparaz, eran bebedores, jugadores, viciosos y blasfemos, y vivían en su mayoría en patios infectos a los que llamaban aduares, como los poblados marroquíes. Por otro lado, la mayor parte de las prostitutas de Tánger eran españolas. Cobraban 30 céntimos, mucho menos que las francesas. Las meretrices españolas eran las únicas mujeres europeas que podían permitirse los moros, y éstos no sólo disfrutaban regularmente de ellas sino que también las maltrataban si les venía en gana.
Resulta todavía perceptible al atravesar las calles de Tánger la mezcla promiscua entre lo europeo y lo africano que la ciudad ha albergado durante décadas. El estatuto internacional trajo aquí por oficio a funcionarios de las potencias participantes en el gobierno de la ciudad, y atrajo por distintas razones a aventureros y exilados de toda clase y condición (algunos después ilustres y en buena medida forjadores de la leyenda, como el inevitable Paul Bowles). Aquí se alentaron continuas conspiraciones, desde la de Reparaz en favor de la penetración pacífica de España en Marruecos, hasta la de las distintas potencias que durante la guerra del Rif entraron en tratos con los rebeldes. Tánger era el lugar ideal para estas maniobras, en la retaguardia española y estratégicamente asomada al punto de encuentro entre el Mediterráneo y el Atlántico. La convivencia entre europeos y marroquíes tuvo momentos pasmosos, como la época de los incorregibles secuestros del Raisuni, y otros de agravio, como los encantadores días de la ciudad internacional, cuando los opulentos europeos paseaban absortos entre la miseria de la kasba y vivían un sueño oriental en medio de la cochambrosa pesadilla del resto. Cuenta Ramón Buenaventura, cuya juventud transcurrió en la Tánger de poco antes de la independencia, que había incluso playas separadas, para moros y europeos, y que cuando fue a Madrid le extrañó que los barrenderos fueran españoles, porque para el adolescente tangerino ése era oficio de moros. Pese a haber nacido en la ciudad, Buenaventura confiesa que no habló con una chica marroquí hasta los veinticuatro años. Hoy todo está mucho más difuminado y sin embargo Tánger conserva el rastro de aquel tiempo en que en la ciudad coexistían dos mundos, el de los excéntricos y las recepciones en las embajadas y el de los que luchaban simplemente por no morirse de hambre. La imagen misma de la ciudad, quitando las modernas adherencias, es la de esa herida nunca suturada.
En las calles, esta tarde, vemos sobre todo turistas nacionales y unos pocos extranjeros. Son una masa ruidosa, anárquica, apresurada. Pero de pronto, en mitad de la avenida, aparece una marroquí elegantísima, que camina despaciosa y solemne junto a una criada. Va erguida, con la cabeza cubierta de la misma seda verde que el resto del cuerpo y el rostro tapado por un velo negro. Por sus formas se adivina que ya no es una mujer joven, pero el desconocido sólo atisba de ella sus quietos e implacables ojos oscuros, que lo contemplan todo como un vil espectáculo de decadencia. Puede ser una hija de la vieja Tánger, que forjó su orgullo para que los usurpadores extranjeros no la miraran con altanería, como a una mora cualquiera. Quién sabe, quizá ahora los echa de menos. Es de las pocas tangerinas, por cierto, que vemos con el rostro velado.
Confirmamos la reserva en el hotel, bastante céntrico, y seguimos avanzando hacia el oeste a través de la ciudad, o lo que es lo mismo, muy tortuosamente. El eje que forman el boulevard Mohammed V, el boulevard Pasteur y la rue de Belgique no es demasiado ancho y los coches lo colapsan con facilidad. Nos armamos de paciencia y aprovechamos para observar el paisaje tangerino. En este momento pasamos junto a la terraza del boulevard Pasteur, un lugar de reunión con una hermosa vista sobre la bahía. Un poco más allá está la place de Mohammed V, antigua de France, y en ella, discreto y casi insulso, avistamos el café de París, afamado centro de reunión de la antigua ciudad internacional. Decepciona su aspecto, lúgubre y pasado de moda.
Si hubiéramos podido venir a este café una tarde cualquiera de fines de los años sesenta, nos habríamos encontrado con un viejo rifeño tomando apaciblemente su té a la hierbabuena o su café en alguna mesa apartada. A cualquiera le habría costado reconocer en aquel parroquiano a Mohammed Azerkán, ex ministro de asuntos exteriores de la República del Rif, Pajarito para los españoles. Retirado en Tánger, apuraba sus últimos años sin que nadie supiera que era el mismo hombre que había osado rechazar el ultimátum de España y proclamar ante sus embajadores el orgullo rifeño. No resistió hasta la muerte, como prometiera en sus bellas misivas, pero si hay una palabra a la que se puede y se debe ser infiel, ésa es sin duda la que compromete la propia destrucción.
La rue de Belgique lleva hasta la place de Kuwait. Desde ella tomamos la avenue Sidi Mohammed ben Abdallah y después la rue de la Montagne. A partir de aquí el tráfico empieza a perder intensidad, y pronto se hacen empinadas las calles. Estamos subiendo a una de las colinas que forman el anfiteatro sobre la bahía. Cuando al fin la coronamos, tenemos por primera vez una imagen despejada de la ciudad. Tánger se nos aparece como una gran olla blanca, con sus casas apretadas las unas contra las otras. Sobresale la altura de la kasba, rodeada por sus murallas, y dentro de ella el minarete de la mezquita. En lo alto de las colinas localizamos bonitas villas, a las que cabe imaginar deliciosas vistas sobre la bahía y la ciudad. Manteniendo nuestra dirección llegamos a algunos de los barrios periféricos más pudientes. Aquí desaparece la mugre y el caos casi por completo. Las calles y las casas recuerdan a las de cualquier urbanización de la Costa del Sol. Como en cualquiera de esas urbanizaciones, se ve pasar a chicos y chicas en ciclomotores y hay coches de distintas nacionalidades aparcados frente a los chalés. A partir de ahora nos encontramos también con algunos hoteles de lujo, cuyos jardines de ensueño apenas se dejan ver desde la puerta siempre rigurosamente vigilada.
La ruta sube y baja, siguiendo los relieves de las colinas. Esta parte occidental y arrabalesca de Tánger resulta todo lo amena y escrupulosa que no es su zona céntrica. Sigue imperando una blancura uniforme, que a la luz de la tarde se atenúa blandamente. Y aunque las casas nos impiden ver el mar, se huele su cercanía. Así llegamos ante lo que podría parecer la entrada de otro hotel, si no fuera por los soldados armados de la puerta, que nos mueven más bien a suponer que es el palacio de alguien importante. Por estas colinas, en resumen, se extiende una Tánger rica y prohibida, reservada únicamente a los privilegiados, que mira displicente hacia el centro donde se amontona la chusma. Nunca me ha interesado mucho esta clase de ciudades, pese a su relumbre. Todas tien den a parecerse y a atraer cierto tipo de manifestaciones de la cursilería universal, con las que se dilapida la belleza natural sobre la que normalmente se organiza el tinglado.
Vislumbramos un bosque al fondo de la carretera. Más allá se pone el sol, al que venimos persiguiendo desde Melilla. Viéndole declinar, sentimos como si se nos escapara algo más que la luz. Se nos acaba Tánger, si esto sigue mereciendo el nombre, pero todavía nos quedan unos kilómetros hasta el cabo. Allí, precisamente allí, corresponde que terminemos nuestro viaje. Somos viajeros tradicionales y nuestra ruta debe morir en un finisterre. A éste de África le dicen Cabo Espartel.
6. En el cabo
Por una extraña casualidad, los tres cabos donde he tenido la más palpable sensación de fin del mundo son cabos noroccidentales. Al noroeste está el Cabo Finisterre, el último lugar de España y el primero a donde llega el viento del Atlántico. He aspirado ese aire intacto sobre sus castigadas rocas, donde hasta en los días más sosegados golpea un mar roto de espumas. En el último noroeste se encuentra también Cape Wrath, el Cabo de la Ira, donde los páramos de las Highlands escocesas se asoman temerosos a un acantilado que cae a pico sobre un mar ancho y salvaje. También he ido allí y en un prado próximo a su faro he disfrutado la limpia soledad del paraje extremo. Y ahora toca este Cabo Espartel, punta noroccidental de Marruecos y de África, viejo finisterre fenicio y remate insustituible de nuestro viaje marroquí.
Desde los últimos barrios de Tánger, la carretera hacia el cabo recorre un paraje de colinas boscosas. Vemos a bastantes familias de picnic entre los árboles, o en los promontorios desde los que se contempla la ciudad en lontananza. Hay tráfico de excursionistas que regresan, aunque ya son menos los que nos acompañan en dirección al cabo. Por aquí se halla también el Mirador de Perdicaris, llamado así en homenaje al falso estadounidense secuestrado por el Raisuni. Ignoramos si haberle dado su nombre al mirador tiene algún fundamento concreto en la peripecia de aquel sujeto o si se trataba sólo de buscar algo que sonara para los turistas.
Al fin la carretera tuerce hacia el cabo propiamente dicho, siempre sin salir del bosque. Tras un recodo, aparece la torre amarilla del faro, de planta cuadrada y un vago aire morisco, mezcla de minarete y torreón defensivo, que le confiere cierta singularidad. Fueron los extranjeros, tras el acuerdo alcanzado en 1865 entre el sultán y el cuerpo diplomático acreditado en Tánger, quienes levantaron este faro sobre el Cabo Espartel. Sólo la torre sobresale en medio de la densa vegetación. El resto del edificio queda semioculto por una línea de palmeras. En su conjunto, la imagen, lánguidamente colonial, es digna del extremo africano, como lo es del español el macizo faro de Finisterre o corresponde al escocés el modesto faro blanco de Cape Wrath. Los cabos del fin del mundo no estarían completos sin su faro, que es a la vez su atalaya, su antorcha y su insignia.
El paisaje del cabo, por lo demás, no es muy impresionante. Al final de la carretera hay un aparcamiento y alrededor de él algunos puestos de recuerdos y baratijas. Desde aquí, los árboles impiden obtener una buena perspectiva del contorno oceánico. En los espacios que quedan abiertos a nuestra vista, se extiende esta tarde un mar de color gris azulado, con matices violetas. Hemos llegado a tiempo de ver ponerse el sol, cuyos rayos iluminan en un último esfuerzo la pared occidental del faro y levantan de la superficie del agua un destello melancólico. El Atlántico está hoy tan quieto que ni siquiera se le ve golpear los peñascos que emergen del agua en las inmediaciones del cabo. Al norte se adivina la costa española, y al oeste, donde el día muere por momentos, la inmensa distancia del océano inacabable. No sin esfuerzo conse guimos encontrar un sitio desde el que poder mirar también hacia el sur. Lo que desde él se nos ofrece es la larga línea de las playas que se extienden hasta Arcila, sesenta kilómetros de arena dorada que constituyen una de las principales atracciones turísticas de Tánger. La franja amarilla se prolonga hasta más allá de donde llega la vista.
Dejamos que nos anochezca en el Cabo Espartel. En la ciudad ya no hay ninguna atracción turística abierta y todo lo que podremos hacer es pasear por sus calles, para lo que tenemos todavía unas horas. No vamos a visitar ninguno de los muchos museos de Tánger, ni podremos tampoco conocer la propia ciudad con demasiada profundidad. Pero no importa, porque en nuestro viaje Tánger sólo es esto, el final, este híbrido irrepetible de Europa y África desde el que daremos el salto de regreso. Aquí se nos deshace entre los dedos Marruecos; aquí empezamos a sentir ya la nostalgia. Tánger, en su lenta ruina, es una ciudad apropiada para este tipo de sensaciones, y también es lugar a propósito este cabo que se alza silencioso y solitario sobre el océano.
Mirando el Atlántico sentimos la suave desolación del viajero a quien ya no aguardan más descubrimientos, la tristeza del iluso a quien ya no le cabe esperar más sorpresas. El viaje está cumplido y toda la meditación que hacemos en este instante final es que tendremos que volver. Ningún viaje es necesario ni sirve para mucho si no se siente al final esto, este deseo y esta convicción de que habrá que repetirlo algún día. Ningún viaje es verdadero, en el fondo, si no descubre una patria del alma a la que el alma quiera siempre retornar. Desde ahora, nuestras almas también son un poco marroquíes. Cuando el recuerdo de Marruecos nos reclame, como una droga, sufriremos el síndrome de abstinencia y nos dejaremos recaer. ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? Que Alá lo decida.
7. Noche tangerina
De vuelta hacia el centro de Tánger, sintonizamos en la radio del coche una emisora española. Tarda bien poco en irrumpir la melodía de la indiscutible canción nacional del verano, La Flaca. Ahora que empezamos a prepararnos para volver, nos produce un regusto agridulce oírla. Es una canción pegadiza, en la que uno se deja ir con facilidad. Gracias a ella, seguimos viendo Marruecos, pero en nuestros oídos suena España, disfrazada de son caribeño. Imagino una terraza de Madrid, donde a estas horas puede estar sonando esta misma música. Mañana estaremos allí, y será placentero que al volver a oír esta canción nos acordemos de Tánger. A veces uno sospecha que lo mejor de la vida es la capacidad de juntar en cualquier parte y de cualquier manera las impresiones dejadas por todo lo que a uno le ha conmovido. Uno va haciendo acopio de impresiones y, en cualquier lugar donde se halle, todas esas impresiones conviven en su interior. Nadie tiene más, ni menos, que la suma de sus impresiones y sus heridas.
Nos acercamos hasta el puerto para comprar los pasajes del barco. Los conseguimos en un despacho de billetes de la avenue d'Espagne. De noche no se aprecia bien, pero la fila de los viejos edificios blancos que forman esta avenida es una de las imágenes más conocidas de Tánger, y la primera que sale en las películas cuya acción se sitúa en la ciudad. El despacho de billetes es un lugar cochambroso, un tanto siniestro. Nos atienden en español y nos suministran con diligencia nuestros pasajes. A la salida nos encontramos con un grupo de marroquíes que conducen un coche con matrícula de Valencia y que miran muy interesados el nuestro. Nos preguntan si somos españoles y no dejan de observarnos hasta que arrancamos y desaparecemos.
Antes de irnos trato de echar un vistazo al puerto, pero no es demasiado lo que se ve desde aquí. Recuerdo la historia (acaso algo novelada) que cuenta Reparaz que le sucedió en este mismo puerto de Tánger una noche de 1911. Al parecer paseaba solo por el muelle cuando unos hombres con navajas, afirma él que contratados por notables de la colonia española con la aquiescencia del rey, le salieron al paso con intenciones inequívocamente hostiles. Hacía poco que Reparaz había publicado su famoso artículo, al que debía ya la enemistad de casi toda la colonia, así que estaba prevenido. Según él, hizo ver a los matones que llevaba una pistola y los puso en fuga. La denuncia forma parte de un grueso alegato titulado Alfonso Xiii y sus cómplices, en el que acaba acusando al rey de absolutismo encubierto, connivencia en la malversación de fondos públicos y aceptación de sobornos (en forma de acciones liberadas de todas las sociedades que se constituían para negociar en África). Uniendo a todo eso la acusación de genocidio por los más de 60.000 españoles muertos en la guerra, Reparaz termina maldiciendo para siempre la monarquía. No es el libro más ecuánime de su autor, y en sus páginas se adivinan algunos rencores y llega a sospecharse cierto egocentrismo, pero en varias cosas tiene razón. Primera, en denunciar la torpe alianza entre los militares y el rey contra los políticos. Segunda, en sostener que en Marruecos las armas debían usarse lo justo, porque sólo con las armas no se iba a ninguna parte. Y tercera, en proclamar que la escabechina marroquí había de costarle la corona a quien fue su constante alentador.
Vamos al hotel. En un alarde de fortuna, aparcamos a apenas treinta metros de la puerta. La maniobra está ajustada y un anciano guardacoches viene en seguida a guiar a mi tío. Después se vuelve a una silla de tijera que tiene colocada en una esquina, para poder controlar más calles. Allí esperará a que volvamos para pagarle por su vigilancia.?Cuánto tiempo? Hasta mañana nosotros no moveremos el coche.
Después de cambiarnos de ropa, nos encontramos en el vestíbulo del hotel. Está lleno de familias, niños que corren aquí y allá y padres resignados que los gobiernan como buenamente pueden. La mayor parte son marroquíes. El hotel no está mal, aunque resulta un poco antiguo, como muchos de Marruecos. A veces a uno le sorprende encontrar tanto mobiliario de los años setenta, esa época en la que la fealdad de los objetos, instalada en las mentes de todos los diseñadores, nos tenía sitiados.
Salimos a dar una vuelta a pie por la ciudad. El boulevard Pasteur está esta noche de bote en bote. Los paseantes lo recorren arriba y abajo, muchos vestidos para la ocasión. Por la manera de moverse y la indumentaria, son en su mayoría marroquíes urbanos que vienen a Tánger de vacaciones. Pasan coches con la música alta, algunos con matrícula marroquí y muchos con matrícula extranjera, aunque en general son también marroquíes los conductores. En las tiendas, la mayoría de ellas abiertas (el horario comercial en Marruecos puede prolongarse casi indefinidamente), reina una escasa actividad. Cuando entramos a curiosear en un par de comercios, los vendedores se nos echan literalmente encima. Pero todo nos parece feo y caro y no compramos nada. Lo que sí compramos son varios cucuruchos de cacahuetes, a un dirham cada uno. Muchos de los transeúntes los van comiendo y no queremos ser menos.
Durante nuestra caminata, encontramos alguno de los vestigios de la ciudad internacional. Nos tropezamos con un instituto español, un centro judío o un liceo francés. En la terraza del boulevard Pasteur nos acodamos junto a los viejos cañones que en otro tiempo vigilaban la bahía. Hoy los niños se suben en ellos y el resto de la gente charla alrededor. Viene una brisa fresca que hace bajar la temperatura y que invita a quedarse aquí. Desde este lugar se siente la desidia de Tánger. Ninguno de sus habitantes parece estar interesado en defenderla frente al enjambre de visitantes que se enseñorean ruidosamente de sus calles sucias. Uno sospecha al tangerino en ese hombre que está sentado sobre un poyo con los ojos vacíos, o en aquel otro que camina por la avenida sin prisa y que observa en silencio el espectáculo de los forasteros. Será verdad que Tánger se muere y que a nadie le importa, y menos que nadie a quienes en ella viven o tan sólo subsisten. Cabe suponer que cualquiera de ellos cambiaría su agujero en la legendaria y decadente ciudad por un piso nuevo e insípido en un arrabal de la próspera Casablanca.
Precedidos por mi tío, nos internamos por las calles de la ciudad nueva. Estos barrios no resultan muy atrayentes. Son como los de cualquier ciudad de provincias, o más bien como los más astrosos de cualquier ciudad de provincias. La basura se amontona en la puerta de los comercios y atufa intensamente el ambiente. Las aceras están llenas de coches mal aparcados, que obstruyen todos los pasos. Y sin embargo, esta Tánger resulta familiar y hospitalaria, como si sus calles fueran las de nuestra propia ciudad. Es posible, incluso probable, que uno se sienta extranjero paseando por algunos rincones de la ciudad en la que vive y que en cambio sienta que pertenece a determinados espacios de otra en la que está de paso. La ciudad interior está hecha de retazos de varias ciudades diferentes, algunas lejanas, muchas imprevistas. La ciudad interior es esa ciudad por la que solemos pasear cuando la conciencia se ha retirado y el sueño decide, inapelable, a dónde vamos y en qué nos metemos. No nos sorprendería mucho que la próxima vez que nos soñemos, fuera en estas anónimas calles de Tánger.
No caminamos por aquí a bulto. Mis tíos nos conducen a un restaurante en el que suelen comer cuando vienen a Tánger. Lo regenta un judío y nos aseguran que es confortable y tranquilo. El restaurante resulta tener una terraza en un callejón peatonal, donde nos instalamos. La noche se ha quedado fantástica, ni fría ni calurosa. El dueño saluda a mi tío y nos preguntan qué vamos a comer. Todos lo tenemos claro. Es la última noche y no podemos dejar de pedir pinchos de carne. Los pinchos de carne de Marruecos no se parecen mucho a los que normalmente le sirven a uno en España. Para empezar aquí la carne no es de cerdo, sino de cordero, y la aromática combinación de especias tiene un grado de refinamiento bastante superior al grosero adobo de los pinchos españoles.
Mientras damos cuenta de nuestra cena bajo el cielo estrellado de la noche tangerina, hablamos con mis tíos del futuro. No es un momento demasiado bueno en Marruecos. Hay crisis económica y sobre todo una crisis social. El auge de los integristas islámicos, especialmente intenso en los barrios humildes de las ciudades, no es un fenómeno casual. Cuando la gente no encuentra pan y el gobierno no le ofrece soluciones, la predisposición a pedírselas a Alá se incrementa. En teoría el rey es el príncipe de los creyentes y jefe religioso del país, pero no es difícil para los líderes integristas defender ante la gente que el Islam que ellos predican es más puro. A fin de cuentas ellos no juegan al golf, ni tienen debilidad por los lujos, occidentales o no. Pese a todo, existe una relativa convicción de que mientras el rey viva y siga con su política de mano dura frente al fanatismo religioso, el problema estará controlado. De lo que pase después, ya nadie responde. Se percibe incluso un fatalismo, una resignación a que todo empeore o aun llegue a los extremos dementes de Argelia. De momento la frontera está cerrada, pero a nadie se le oculta que ésa no es la solución. Algunos tienen sus ilusiones puestas en las elecciones del año próximo, en que la oposición al gobierno actual gane * y el rey no impida las reformas que todos piden a gritos. Muchos dudan de que eso sea suficiente.
Después de repasar este panorama, el gesto de mis tíos se vuelve sombrío. Si las cosas se pudren como en Argelia, tendrán que irse, porque mi tía pasaría a ser un objetivo de la venganza integrista. Tampoco creen que mis primas, a la larga, vayan a quedarse en Marruecos. Es duro que cuando uno se acerca a la vejez acudan al horizonte semejantes nubarrones y la vida entera se llene de incertidumbre. Pero no quieren que nuestras últimas horas en Marruecos transcurran en torno a estos asuntos.
– De momento la cosa no es grave -trata de animarse mi tía-. Así que tenéis que venir más, y tú tienes que traer a tu mujer. Podéis hacer una escapada a Agadir, que es un sitio precioso, limpio y cuidado como Europa.
Al final de la cena, tomamos un té. Lo saboreamos despacio, mientras la brisa nos acaricia el rostro. Hemos aprendido a hacerlo y hemos comprado teteras y té verde. La hierbabuena podemos cultivarla nosotros mismos. Tomar este té en Madrid será un rito de recuerdo. Mientras alcemos la tetera para hacer espuma, evocaremos los tés que tomamos en Nador, Alhucemas, Meknés, o este último de Tánger. Y haremos los tres vertidos de los tuaregs del desierto: el que es amargo como la vida, el que es dulce como el amor, el que es suave como la muerte.
Antes de acostarme me asomo a la terraza de la habitación del hotel, sobre el boulevard Mohammed V. La avenida está bastante iluminada, pero el resto de la ciudad tiene una luz débil. Brillan las estrellas en lo alto y me acuerdo de un pasaje de Reparaz, escrito en el exilio argentino muchos años después, donde el geógrafo evoca las noches que se pasaba extasiado en su azotea de Tánger, mientras contemplaba las constelaciones en el firmamento que se extendía sobre su cabeza llena de proyectos frustrados. También soy partidario de las terrazas y las azoteas, y aunque este balcón no sea demasiado amplio, me quedo un rato sentado en él con la cara vuelta al cielo. No quiero pensar en nada, y menos aún quiero improvisar resúmenes que siempre son falsos e inútiles. Sólo tengo ante mí las estrellas sobre Tánger y el silencio que se apodera de la ciudad.
Vuelvo a asomarme un cuarto de hora después y en una esquina diviso a al guien que me resulta conocido. Es el viejecillo que nos guarda el coche. Está sentado en su silla de tijera y se frota las manos. De pronto hace un poco de frío, y más para un hombre de su edad. Comprendo con un sobresalto que va a pasarse la noche en vela, y que mañana, cuando vayamos a recoger el coche, nos estará esperando para mostrarnos que no ha sufrido ningún daño y recibir su recompensa. Será más de lo normal, pongamos unos cinco dirhams. O lo que es lo mismo, setenta y cinco pesetas. Una noche de vela y frío por setenta y cinco pesetas. Y el viejecillo no se quejará de su suerte. Me dirijo a la cama con un amargo sentimiento de vergüenza.
Epílogo En el Estrecho
Los últimos instantes en Tánger se suceden como un sueño. El despertar, el desayuno, el recorrido por la ciudad recién desperezada bajo un cielo repentinamente gris. En seguida estamos en la avenue d'Espagne, ante la imagen hoy diurna e inconfundible de las fachadas que dan al puerto. Sobre ellas asoman unos árboles y algunas casas de la medina. Una vez dentro del puerto, mis tíos nos acompañan hasta el mismo control de pasaportes, aunque les insistimos en que no deben molestarse. Mi tío se empeña incluso en buscar a algún conocido que nos facilite el paso por la aduana. No llevamos nada especial y tampoco es necesario, protestamos, pero todo es inútil. Al final encuentra al conocido y nuestros bolsos son muy someramente registrados.
En el control de pasaportes, una despistada española, que anda peleando con el formulario de salida, nos pregunta qué significa prénom. Luego perderá su barco y tendrá que coger el nuestro, aunque había pagado uno más caro y más rápido. También hay unos nórdicos bastante desastrados, con pinta de haberse recorrido Marruecos a pie. El resto son cuatro o cinco españoles y una veintena de marroquíes. No parece que el transbordador vaya a llevar exceso de carga esta mañana.
Nos despedimos de mis tíos casi en la escalera del barco. Nos dan recuerdos para la familia en Madrid y nos piden que volvamos, más veces, más tiempo, siempre que queramos. Les prometemos que lo haremos. Se quedan tristes, como siempre que se ve a alguien irse en un barco. Los barcos tienen un no sé qué de irreversible, o quizá sea que siempre parecen conducir a la gente a largas ausencias. Intuyo que en parte, la tristeza de mis tíos tiene otras razones. La distancia entre Rabat y Madrid ha provocado que no nos hayamos visto mucho y que tampoco nos conozcamos como es normal entre tíos y sobrinos. Quizá en este viaje nos hemos acercado como nunca antes. Recorrer juntos un camino es un vínculo de los que la vida instituye; uno de ésos que duran para siempre.
Es la segunda vez que zarpo de Tánger. La primera fue hace tres décadas, cuando vine con mis padres siendo un renacuajo. En aquella ocasión iba a bordo del Ibn Battouta, un barco marroquí así llamado en homenaje al célebre viajero tangerino. Hoy vamos en un transbordador español. Me quedo en cubierta mientras el barco se separa del muelle y mucho después, cuando Tánger empieza a quedarse atrás, blanca y armoniosa. Es verdad que desde el mar tiene un gran encanto, como ya apuntara Domingo Badía hace dos siglos, cuando la ciudad era sólo la medina. Los edificios apiñados sobre sus colinas suaves, el minarete de la gran mezquita, las man chas verdes de los parques; entre todos forman un conjunto de sutil belleza, bajo el cielo gris de nuestra última mañana en África.
El barco navega con rumbo este, siguiendo la costa. Pasamos frente al cabo Malabata y un rato después frente a la playa de Alcazarseguer. Podemos verla por un momento como la vio mi abuelo cuando estaba a punto de desembarcar allí. Avanzamos contra el sol, y el mar, bastante encalmado para lo que aquí es corriente, nos deslumbra con el reflejo de su superficie. A estribor divisamos la línea montañosa de Marruecos, a babor la línea igualmente montañosa de España. Apenas se diferencian los dos paisajes, y la simetría alcanza su máxima perfección cuando aparecen a una orilla la mole de granito del Yebel Musa y a la otra la silueta del peñón de Gibraltar. Las aguas están llenas de pequeñas barcas de pescadores, que navegan en todo momento con ambas costas a la vista. Saludan al barco y los niños que van en cubierta les devuelven el saludo con gran alboroto, alternando el francés y el árabe:
– Bonjour… Salaam aleicum…
Antes de llegar a la altura de Ceuta, el barco vira a babor y toma rumbo norte, derecho hacia la costa española. En ese momento, la vista es excepcional. A estribor, el Medite rráneo, por donde sale el sol. A babor, el Atlántico, por donde desde siempre se ha puesto. Al frente Europa y atrás África, de la que ahora sí que nos alejamos. Me voy a popa y me siento de cara al Yebel Musa. La ancha estela blanca que dejan las hélices del barco parte en dos el mar de un color azul oscuro y profundo. Las montañas de África se van desvaneciendo al fondo, entre la bruma. No llegan a borrarse por completo, pero terminan casi reducidas a la condición de un espejismo al otro lado del agua.
Me quedo mirando fijamente ese espejismo y trato de situarme en la mente y el corazón de los españoles que abandonaban África hace setenta años, después de haber bregado y padecido allí. Trato, por ejemplo, de situarme en la mente y el corazón de mi abuelo, en la fría mañana de enero de 1926 en que desde la popa del vapor Isleño vio lo mismo que yo ahora tengo ante mis ojos. Lo inmediato debía ser la alegría de volver a casa y de dejar atrás la miseria de la guerra. Pero muchos de aquellos hombres, a quienes sus novias ya no les esperaban, y que se dirigían a pueblos o ciudades donde nada podría borrar el áspero y rotundo recuerdo del Rif, debían sentirse sobrecogidos al ver que África se desdibujaba y al comprender que nunca regresarían a sus riscos y a sus barrancos. Porque en esos riscos y barrancos se había agotado su juventud, y la juventud es la única sustancia que alimenta hasta el final las ilusiones y la memoria de un hombre.
Vuelvo por un instante la mirada al Mediterráneo. A veces se tiene la deformación de los mapas, y uno llega a creer que el mundo es algo que se puede ver de un vistazo, tal y como lo enseña un planisferio. Desde aquí, por el contrario, el Mediterráneo, aunque nos hallemos en su boca más estrecha, parece una enormidad. Pero es una enormidad acogedora, quieta, apetecible. Un mercante navega con rumbo este y la vista se va tras él, con el deseo irresistible de descubrir todo lo que ese mar oculta al otro extremo de su dorada superficie: Sicilia, Creta, Estambul…
Algeciras ya está cerca, y también el peñón del antiguo agravio. Ya no estamos en África, y duele pensarlo así, porque casi de cualquier otro lugar uno puede marcharse impunemente, pero cuando uno ha amanecido en África durante varios días, teme que la vida pierda consistencia al amanecer en otro sitio. Los infectados por la bacteria africana inventan a veces para consolarse teorías que a los sanos parecen estrambóticas, como la de ese Reparaz que sostenía que África se extendía, insolente y bereber, hasta los mismísimos Pirineos. De ahí podía llegar a peores desatinos, como el de afirmar que la suerte de Marruecos afectaba esencialmente a la existencia nacional y que la misión de España allende el Estrecho era la de acudir en amparo y socorro de los bereberes, en tanto que hermanos de raza. Según la tradición, la primera obligación del bereber es la de ayudar al bereber necesitado. Entre los bereberes, el que tiene hambre puede entrar en el huerto de otro a hartarse, y el dueño del huerto nunca protestará por eso. Pero nuestra época, que ha dejado en ridículo con sus adelantos morales teorías tan burdas y primitivas, aconseja la metódica neutralización de los bereberes que pretenden entrar en nuestro huerto a birlarnos la fruta. Entre otras razones, porque nada está más lejos de nuestras actuales convicciones y apetencias que considerar a esa gente nuestros hermanos.
Y sin embargo, hace unos pocos cientos de años, apenas nos diferenciábamos de ellos. Rosmithal, un viajero checo que pasó por aquí en tiempos de Enrique Iv, se maravillaba al comprobar que en el reino de Castilla no había más que judíos y moros, y que el rey estaba rodeado de ellos y hasta "llevaba una vida de infiel". Un papa llegó a describir la incipiente nación española como "un montón inmundo de moros y judíos". Y mal que pese a los que tienen ínfulas arias, algo nos queda. Como ingeniosamente señala Reparaz, toda nuestra vida, desde la alcoba donde normalmente somos concebidos, hasta el ataúd en que nos ponen cuando morimos, nos la pasamos tropezándonos aquí y allá con palabras y hechos que nos recuerdan nuestra reprimida morería.
Después de atravesar Marruecos, y a pesar de lo mucho que nos separa (la riqueza, la religión, la organización política y social), comprendemos hasta qué punto la suerte de sus gentes y nuestra suerte sólo inconsciente y temerariamente pueden considerarse desligadas. Ya ha pasado el tiempo en que las naciones se redimen las unas a las otras, si es que alguna vez eso sucedió, y pretencioso sería que tal se planeara, como con tan nefasto resultado se planeó e intentó en el pasado. Tampoco conviene que olvidemos que nosotros sólo somos unos viajeros que vuelven a casa. Nada ni nadie nos concede autoridad para sugerir lo que corresponde hacer, y tampoco la ambi cionamos.
Pero tendemos a creer que en lugar de tratarlos como a ganado, para que nos teman y se mantengan lo más lejos posible, podría probarse a inspirarles respeto y cariño, como sugería en sus escritos el coronel Gabriel de Morales, el mismo a cuyo cadáver Abd el-Krim mandó rendir honores mientras hacía trocear el de su jefe, el despótico general Manuel Fernández Silvestre. Y aunque hoy suenen raras a muchos, es posible que valgan todavía las palabras que pronunció Joaquín Costa, hace más de cien años: «Los marroquíes han sido nuestros maestros, y les debemos respeto; son nuestros hermanos, y les debemos amor; han sido nuestras víctimas, y les debemos reparación cumplida».
Nosotros, que vinimos buscando el sueño y el dolor olvidado, el rastro de nuestros antepasados de sangre y el eco de nuestros antecesores de espíritu, debemos además a Marruecos la gratitud y la lealtad de los viajeros que ven cumplido su objetivo. No podía ser de otra forma. Al final, uno sólo llega a la misma pasión que le impulsó a partir. El verdadero viaje termina siempre dentro del corazón del viajero.
Entramos en el puerto de Algeciras. A partir de ahora todo vuelve a ser como antes. Los marroquíes que van en el barco asumirán en cuanto bajen al muelle su papel de moros obligados a hacerse perdonar su sola respiración. Nosotros volveremos a fiarnos del agua corriente y perderemos el miedo a la diarrea. Los restaurantes tendrán diseño moderno, las carreteras estarán bien asfaltadas y señalizadas y la basura estará, dependiendo del sitio, más o menos recogida. Tras la bandera azul con estrellas amarillas, empieza el paraíso tecnoliberal, un lugar organizado, susceptible e intransigente.
No negaremos que nuestros cuerpos recobrarán mezquinamente los placeres del aire acondicionado, los objetos ergonómicos y los retretes limpios. Pero nuestra alma se ha quedado para siempre encadenada al polvoriento mediodía de Bab-Berred, el bullicioso atardecer de Alhucemas o la tibia noche de Xauen. El alma recuerda lo que quiere y quiere lo que recuerda. Mi abuelo Lorenzo escuchaba la música marroquí en su vieja radio y callaba celosamente el horror y la penuria de la guerra. Mi abuelo Manuel se iba a mirar Salé al otro lado de la ría y hacía por no pensar que su hija había emigrado a un país donde su futuro quizá resultara un día incierto. A su modo, entre la memoria y el olvido, los dos se volvieron un poco bereberes. En adelante, cuando coja el viejo libro de árabe de mi abuelo Lorenzo, o cuando me acuerde de mi abuelo Manuel en un parque cualquiera de Madrid, sabré algo más de ellos. También yo, mirando la tierra amarga y encantada de Marruecos, he tropezado con mi alma bereber, el alma de las montañas y el desierto, el alma de los}imazighen}, los hombres libres.
Marruecos, julio y agosto de 1997
Madrid-Getafe, 3 de enero-12 de junio de 1998
Fe de lecturas
Quien lea este libro comprobará que su asunto, más allá de un simple viaje a los lugares que en él se mencionan, lo constituye más bien el viaje a todas las historias, sucedidas en esos lugares, que se van colando entre sus páginas. Antes que viajero, me considero un aficionado a las historias, o incluso un fabulador, de lo que se me ha motejado alguna vez sin que me pese. Sin embargo, cuando se habla de "fabulación", suele aludirse a historias ficticias o inventadas. Aunque ése es mi terreno natural, ninguna de las historias que se cuentan en el libro es ficción, hasta donde pude cerciorarme.
De esas historias, algunas, como se desprende del contexto, me fueron contadas por diversas personas, bien du rante el viaje o con anterioridad. Otras sucedieron en el propio viaje y quedan referidas como anécdotas de ruta. Las restantes las conocí en los libros, y es obligado que aquí diga qué libros fueron. No quiero llamarlo Bibliografía, porque ese término me sugiere un rigor metodológico del que carezco. Se trata simplemente de dar a conocer dónde leí todo lo que obviamente no pude inventarme. Incluyo varios libros conocidos con posterioridad al viaje, en mi constante afán por seguir indagando sobre Marruecos, y que me han ayudado a precisar algún dato o corregir algún desliz.
Hay algunos títulos a los que debo referirme destacadamente. Por encima de todos, me resulta forzoso mencionar España en el Rif, de Víctor Ruiz Albéniz (La Biblioteca de Melilla, Melilla, 1994), y Rebels in the Rif. Abd el-Krim and the Rif Rebellion, de David S. Woolman (Stanford University Press, 1968, con traducción castellana bajo el título Abd el-Krim y la guerra del Rif, en Oikos-Tau, Barcelona, 1988). Estos dos libros, uno escrito a las pocas semanas del desastre de Annual, allá por 1921, y el otro muchos años después, aportan las que en mi experiencia son las dos mejores y más profundas miradas sobre la realidad de aquel Rif al que llegaron los españoles. También, o sobre todo, están magníficamente escritos y narrados y sirven para hacerse una idea razonablemente clara de los acontecimientos. Ambos han sido mis guías principales y así lo reconozco, aunque en alguna ocasión acudí a otra parte para perfilar un detalle o corregir alguno de los escasísimos errores que en ellos pude advertir.
Tampoco sería justo que dejara de destacar algunos libros de ficción. Aunque mi reconocimiento queda patente en el propio texto, conviene que lo reitere por ejemplo para El desastre de Annual, de Ricardo Fernández de la Reguera y Susana March (Planeta, Barcelona, 1968, reed. 1999), con el que el veneno de Marruecos se me metió en la sangre cuando apenas era un adolescente. Idéntica reiteración merecen La ruta, de Arturo Barea (dentro de La forja de un rebelde, Ediciones Montjuich, México D. F., 1959), e Imán (Destino, Barcelona, 1976, reed. 1998), de Ramón J. Sender, a mi juicio y por diversas razones, las dos mejores novelas de la guerra marroquí.
No quiero cerrar este apartado de menciones especiales sin referirme a otras dos obras, de dispar naturaleza. En primer lugar, la modestísima Guía de la conversación, de Reginaldo Ruiz Orsatti (Imprenta Hispano-Arábiga de la Misión Católica, Tánger, 1901), en cuyas páginas amarillentas recorrí las anotaciones de mi abuelo y aprendí muy poco árabe pero no pocas cosas sobre la civilización marroquí. Y en segundo lugar, debo citar de forma muy señalada la obra sugerente de Gonzalo de Reparaz, cuyo descubrimiento debo a la sabiduría y la amabilidad de Valentí Puig. Reparaz, en aquellos de sus libros que han caído en mis manos, me aportó una visión estimulante de las relaciones entre España y la Berbería, superada sólo en parte por el paso del tiempo.
Sus obras, así como los demás títulos, siguen en lista alfabética, por comodidad, no porque los haga de menos. Con todos ellos pasé buenos ratos, soñando con África y recogiendo las historias que me obligaron a ir a Marruecos y a escribir este libro.
Álvarez Cabrera, José. Acción militar de España en el Imperio de Marruecos (bosquejo de un plan de campaña). Imprenta y Litografía del Depósito de la Guerra. Madrid, 1898.
Amigó, Eladio. Marruecos. Ideario político militar. Imprenta de J. Bethencourt Padilla. Tenerife, 1928.
Arabi, El Hassane. Cuentos del Marruecos español. Clan Editorial. Madrid, 1998.
Badía, Domingo (Alí Bey). Viajes por Marruecos. Ediciones B.
Barcelona, 1997.
Ballenilla y García de Gamarra, Miguel. La canción del Novio de la Muerte y Melilla. Trápana. Melilla, 1997.
Basallo, Francisco. Memorias del cautiverio. Mundo Latino. Madrid, 1923.
Battuta, Ibn. A través del Islam (Rihla). Alianza Editorial.
Madrid, 1997.
Ben Jelloun, Tahar. L'écrivain public. Seuil. París, 19.
Berenguer, Dámaso. Campañas en el Rif y Yebala. Servicio Histórico Militar. Madrid, 1948.
Borbón Parma, María Teresa de Desde Tánger. La transición que viene. Huerga amp; Fierro.
Madrid, 1999.
Brenan, Gerald. El laberinto español. Ruedo Ibérico. París, 1962.
Buenaventura, Ramón. El año que viene en Tánger. Debate. Madrid, 1998.
Busquets, Julio. El militar de carrera en España. Ariel. Barcelona, 1984.
Capdequí y Brieu, Mauricio. Yebala. Apuntes sobre la zona occidental del Protectorado marroquí español. Editorial San Fernando. Madrid, 1923.
Carrasco García, Antonio. Las imágenes del desastre. Annual 1921. Almena Ediciones. Madrid, 1999.
Daoud, Zakya. Abd el-Krim. Une épopée d'or et de sang. Séguier. París, 1999.
Del Cambre, Anne-Marie. Mahoma, la voz de Alá. Aguilar. Madrid, 1989.
Díaz-Fernández, José. El blocao. Viamonte. Madrid, 1998.
Díez Sánchez, Juan. Fin del Protectorado de España en Marruecos. Trápana. Melilla, 1997.
España, Juan de (seudónimo de Víctor Ruiz Albéniz). La actuación de España en Marruecos. Imprenta de Ramona Velasco, viuda de P. Pérez. Madrid, 1926.
Fernández-Aceytuno, Mariano. Siroco. Recuerdos de un oficial de Grupos Nómadas. Simancas Ediciones. Valladolid, 1996.
Foucauld, Charles de. Viaje a Marruecos. José J. de Olañeta. Palma de Mallorca, 1998.
Franco, Francisco. Historia de una bandera. Doncel. Madrid, 1976.
Gaasch, James. Anthologie de la nouvelle maghrébine. Eddif. Casablanca, 1996.
García Figueras, Tomás. Marruecos (la acción de España en el Norte de África). Ediciones Fe. Madrid, 1941.
Gil Benumeya, Rodolfo. España dentro de lo árabe. Editora Nacional. Madrid, 1964.
Goytisolo, Juan. Makbara. Seix Barral. Barcelona, 1980.
Guerrero Acosta, José Manuel. El ejército español en campaña, 1643-1922. Almena Ediciones.
Madrid, 1998.
Jiménez Moyano, Francisco. La llegada de la Legión a Melilla. Trápana. Melilla, 1997.
– La Legión en la reconquista del territorio de Melilla en 1922: El macizo de Uixán. Trápana. Melilla, 1997.
Kallouk Temsamani, País Yebala: Majzén, España y Ahmed Raisuni. Universidad y Diputación de Granada. Granada, 1999.
Lawrence, Thomas Edward.}Seven Pillars of Wisdom}. Penguin.Londres 1962. (Trad. esp.: Los Siete Pilares de la Sabiduría. Huerga amp; Fierro. Madrid, 1997).
Leguineche, Manuel. Annual 1921. El desastre de España en el Rif. Alfaguara. Madrid, 1996.
Lyautey, Hubert. Paroles d'action. Éditions La Porte. París, 1995.
Madariaga, María Rosa de. España y el Rif. Crónica de una historia casi olvidada. La Biblioteca de Melilla. Melilla, 1999.
Martín, Miguel. El colonialismo español en Marruecos. Ruedo Ibérico, París 1973 (mi eterna gratitud a mi amigo Mariano Lanau por regalarme su ejemplar).
Mata, Fernando. Smara. Historia de una ilusión. Simancas Ediciones. Valladolid, 1997.
Mernissi, Fátima. Sueños en el umbral. Memorias de una niña del harén. Muchnik Editores. Barcelona, 1995.
Moha, Édouard. Les rélations hispano-marocaines. Eddif. Casablanca, 1994.
Mokkedem, Malika. Sueños y asesinos. Destino. Barcelona, 1997.
Molavidal, Emilio. Obras completas. Santarem. Valladolid, 1940.
Morales, Gabriel de. Datos para la Historia de Melilla (14971909). Servicio de Publicaciones de la UNED. Madrid.
Morilla Aguilar, Francisco.}Bellezas paisajísticas del Rif. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba. Córdoba, 1992.
Pando Despierto, Juan. Historia secreta de Annual. Temas de Hoy. Madrid, 1999.
Pennell, C. R. A country with a government and a flag. The Rif war in Morocco. Mena Press. Londres, 1986.
– Éxito y fracaso de Abd el Krim}. Historia 16, n.o 126. Madrid, 1986.
Pérez Galdós, Benito. Aita Tettauen. Historia 16. Madrid, 1995.
Prieto, Indalecio. Con el Rey o contra el Rey. Editorial Planeta. Barcelona. 1990.
Reparaz, Gonzalo de. La tragedia ibérica. Ediciones Imán. Buenos Aires, 1938.
– Episodios de una tragedia histórica. Aguilar. Madrid, 1932.
– Alfonso Xiii y sus víctimas. Javier Morata Editor. Madrid, 1931.
– Aventuras de un geógrafo errante. Librería Sintes. Barcelona, 1922.
– Política de España en África. Calpe. 1924.
– Geografía y Política. Editorial Mentora. Barcelona, 1929.
Seco Serrano, Carlos. Alfonso Xiii y la crisis de la Restauración. Ariel. Barcelona, 1968.
Segura i Mas, Antoni. El Magreb: Del colonialismo al islamismo. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Barcelona. Barcelona, 1994.
Sender, Ramón J. Crónica del alba. Alianza Editorial. Madrid, 1980.
Touring Club. Marruecos. Guía total. Grupo Anaya. Madrid, 1995.
Vieuchange, Michel. Smara. The forbidden city. The Ecco Press. Nueva York, 1987.
VV AA. Melilla en la historia militar española. Ministerio de Defensa. Madrid, 1996.
Wolf, Jean. Maroc: la verité sur le Protectorat franco-espagnol. L'épopée d'Abd el-Khaleq Torrés}. Eddif-Balland. Casablanca, 1994.
Zulueta y Gomis, José. Impresiones del Rif. Sabadell, 1916.