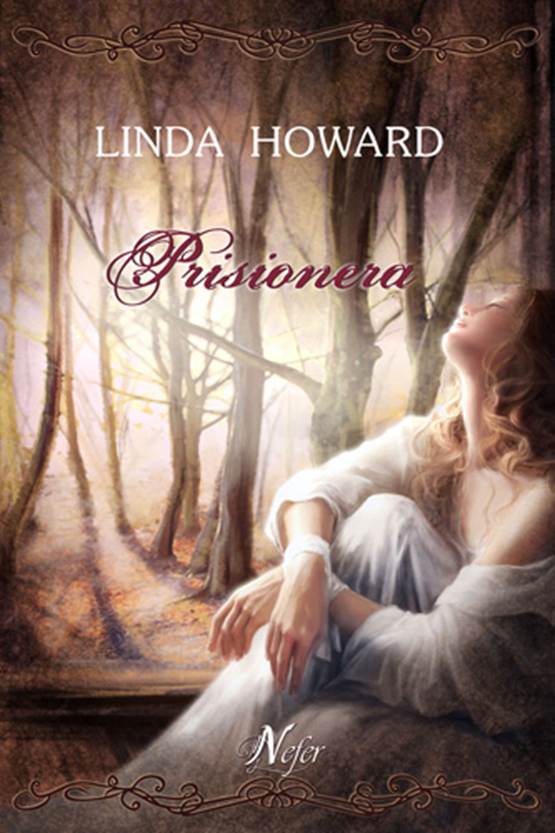
Annie Parker había viajado al Oeste con el fin de cumplir por fin su sueño de ayudar a los demás. Todo parece marchar según lo previsto hasta que un día irrumpe en su vida un peligroso y atractivo forajido que cambiará su mundo para siempre, y que conseguirá hacerla suya en cuerpo y alma.
Rafe McCay, un duro e implacable pistolero, lleva una existencia fría y vacía desde que fue acusado injustamente de asesinato. Malherido, se ve obligado a tomar a Annie como prisionera sin saber que con aquella acción estará sellando su destino. Nunca hubiera podido imaginar que la dulce e inocente joven se metería como fuego bajo su piel… en su sangre… en su corazón…
La salvaje y fiera pasión que estalla entre ellos los conducirá por peligrosos caminos en los que ambos podrían encontrar la destrucción… o el amor.

Linda Howard
Prisionera
Capítulo 1
1871, Territorio de Arizona
Alguien había estado siguiéndolo durante la mayor parte del día. Lo sabía porque había visto un revelador destello de luz en la distancia cuando paró a comer a mediodía y, aunque sólo había sido un brillante parpadeo que duró únicamente un segundo, fue suficiente para ponerlo sobre aviso. Quizá se tratara del reflejo del sol sobre una hebilla o una resplandeciente espuela. En todo caso, quienquiera que le siguiera había cometido un error que le había hecho perder la ventaja del factor sorpresa.
Aun así, Rafe McCay había permanecido impasible y continuó cabalgando como si no se dirigiera a ninguna parte en especial y dispusiera de todo el tiempo del mundo para llegar a su destino. Pronto oscurecería, y había decidido que lo mejor sería descubrir quién andaba tras él antes de preparar el campamento para pasar la noche. Según sus cálculos, el hombre que le seguía quedaría al descubierto en aquel largo camino bordeado de árboles en breves momentos. Sacó el catalejo de su alforja y se ocultó bajo la sombra de un gran pino, asegurándose así de que ningún reflejo pudiera delatarlo. Enfocó el catalejo hacia el tramo del camino donde calculaba que localizaría a su perseguidor y enseguida lo avistó; se trataba de un jinete sobre un caballo marrón oscuro con la parte inferior de la pata derecha delantera de color blanco. Hacía avanzar al animal a un ritmo lento y se inclinaba sobre la silla para poder examinar el suelo en busca de huellas.
McCay había pasado por allí actuando del mismo modo aproximadamente una hora antes. A pesar de que no conseguía ver con claridad el rostro del jinete, había algo en él que le resultaba familiar, así que mantuvo el catalejo enfocado hacia la lejana figura intentando hacer memoria. Quizá fuera la forma en que se sentaba sobre la silla, o tal vez incluso el propio caballo lo que despertaba en él una persistente sensación de que había visto o se había encontrado anteriormente con ese hombre en particular, y que no le había gustado lo que había descubierto. Pero no conseguía recordar el nombre de aquel tipo. Los aparejos del caballo no tenían nada de especial y no había nada en sus ropas que llamara especialmente la atención, a excepción de su sombrero negro adornado con conchas plateadas…
Trahern.
McCay dejó escapar el aire a través de los dientes.
La recompensa por su cabeza debía haber subido mucho para atraer a alguien como Trahern. Era conocido por ser un buen rastreador, un pistolero peligroso y un tipo que nunca abandonaba.
Después de cuatro años siendo perseguido, McCay era consciente de que no podía hacer nada precipitado o estúpido. Contaba a su favor con el factor tiempo y la ventaja de la sorpresa, además de la experiencia en ser perseguido. Trahern no lo sabía, pero su presa acababa de convertirse en su cazador.
Previendo que también el cazar recompensas dispusiera de un catalejo, McCay volvió a montar en su caballo y se adentró aún más entre los árboles antes de girar hacia la derecha y dejar atrás una pequeña elevación que se interponía entre él y su perseguidor. Si había una cosa que la guerra le había enseñado, era a saber siempre qué terreno pisaba y, automáticamente, escoger un camino que le ofreciera, siempre que fuera posible, tanto una vía de escape como protección. Podría cubrir su rastro y despistar a Trahern en el bosque, pero había otra cosa que la guerra le había enseñado: nunca dejaba a un enemigo a su espalda. Si no se ocupaba de él ahora, tendría que hacerlo más tarde, cuando tal vez las circunstancias no estuvieran a su favor. Trahern había firmado su propia sentencia de muerte al intentar cazarlo. Hacía mucho tiempo que a McCay ya no le suponía ningún problema matar a los hombres que fueran tras él; se trataba de su vida o de la de ellos, y estaba cansado de huir.
Retrocedió con cautela un poco más de kilómetro y medio, dejó a su caballo oculto tras unas formaciones rocosas y después avanzó a pie hasta que pudo divisar el camino que había recorrido horas antes. Según sus cálculos, el cazarrecompensas pasaría por allí en una media hora. McCay llevaba su rifle en una funda que colgaba a su espalda. Era un arma de repetición que tenía desde hacía un par de años y que le permitía disparar a larga distancia con gran precisión. Se escondió tras un gran pino con una enorme roca en la base y se colocó en posición, dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario.
Pero los minutos pasaron y Trahern no aparecía. McCay yacía inmóvil escuchando los sonidos a su alrededor. Los pájaros piaban tranquilos, acostumbrados ya a la presencia de aquel hombre que llevaba tanto tiempo sin moverse. ¿Acaso algo había levantado las sospechas de Trahern? A McCay no se le ocurría nada que pudiera haberlo hecho. Quizá el cazarrecompensas hubiera decidido descansar dejando, como medida de precaución, más distancia entre él y su presa, a la espera de encontrar el momento en que estuviera listo para actuar. Ese era el estilo de Trahern: aguardaba hasta que llegaba el momento oportuno. A McCay también le gustaba actuar de ese modo, pues era consciente de que muchos hombres habían perdido la vida por atacar cuando las condiciones estaban en su contra.
El coronel Mosby siempre había dicho que no había nadie como Rafe McCay preparando emboscadas, ya que tenía una paciencia infinita y sabía esperar. Podía soportar las incomodidades y el hambre, el dolor y el aburrimiento, abstrayéndose y centrando su mente únicamente en el trabajo que tenía entre manos. El hecho de que el sol se estuviese poniendo, sin embargo, le ofrecía otras posibilidades. Trahern podía haberse detenido y haber preparado el campamento para pasar la noche, en lugar de intentar seguir su rastro bajo aquella luz cada vez más escasa. Quizá incluso pensara que sería más fácil tumbarse a descansar y luego tratar de localizar la hoguera que posiblemente hiciese su presa. Sin embargo, esa posibilidad no convencía a McCay. Trahern era lo bastante inteligente como para saber que muchas veces un hombre que huía se conformaba con un campamento gélido y que sólo un estúpido dormiría junto a una hoguera. Para mantenerse con vida, lo mejor era hacer un pequeño fuego para cocinar, apagarlo enseguida y acostarse en otro lugar más alejado.
Las opciones que McCay tenía en ese momento eran seguir tendido justo donde estaba y sorprender a Trahern cuando pasara por aquel tramo del camino, retroceder un poco más y atrapar al cazarrecompensas en su propio campamento o aprovechar la oscuridad para poner más distancia de por medio.
De pronto, escuchó a su caballo relinchar suavemente desde más abajo, entre las rocas, y maldijo violentamente para sí mismo. Apenas unos segundos después, oyó otros relinchos a modo de respuesta a su espalda. McCay reaccionó al instante rodando sobre sí mismo y dirigiendo el cañón de su rifle hacia el lugar del que provenía el sonido.
Trahern estaba a unos veinte metros a su izquierda, y era difícil saber quién de los dos estaba más sorprendido. El cazarrecompensas había desenfundado su arma; sin embargo, miraba hacia el lugar equivocado, hacia el caballo del hombre que perseguía. Aun así, se giró alertado por el sonido de un rifle al ser amartillado y logró esquivar la bala que le iba dirigida mientras disparaba a su vez.
La cima de la colina estaba justo detrás de McCay, y éste se limitó a dejarse caer por la pendiente tragando polvo y pinaza en el proceso, pensando que, al menos, eso era mejor que recibir un disparo. Una vez que encontró unas rocas que le sirvieron de parapeto, escupió y avanzó semiagachado hacia la derecha, en dirección a su caballo.
Maldita sea, ¿qué diablos hacía Trahern fuera del camino? El cazarrecompensas no esperaba encontrar nada o, de otro modo, no se hubiera mostrado tan asombrado al descubrir a su presa. El plan de McCay de sorprender a su perseguidor había fracasado y ahora Trahern le pisaba los talones.
Cuando consiguió llegar al cobijo que le ofrecía otro enorme pino, se agachó apoyándose sobre una rodilla y se mantuvo inmóvil y en silencio mientras escuchaba. Estaba en inferioridad de condiciones y lo sabía. Lo único que Trahern tenía que hacer era colocarse en algún lugar desde el que pudiera vigilar a su caballo, y, entonces, McCay estaría perdido. Su única posibilidad consistía en localizar al cazador de recompensas antes de que él descubriera su posición, aunque sabía muy bien que muchos hombres habían muerto intentando hacer precisamente eso.
Al percatarse de que sólo quedaban unos pocos minutos de luz, esbozó una sonrisa sin rastro de humor que hizo que las comisuras de sus labios se elevaran. McCay era el mejor escabullándose en medio de la oscuridad. Cerró los ojos y dejó que sus oídos captaran cualquier sonido, libres de la distracción de la vista. Notó un aumento gradual del nudo característico de los insectos y de las ranas de San Antonio, indicando que los moradores de la noche empezaban su rutina. Cuando volvió a abrir los ojos, unos diez minutos después, su visión ya se había adaptado a la oscuridad y podía distinguir con facilidad el contorno de los árboles y arbustos.
McCay colocó pinaza entre sus espuelas para evitar que hicieran ruido y volvió a deslizar el rifle en la funda que colgaba a su espalda; el arma le supondría un estorbo si la sostenía entre las manos mientras avanzaba a rastras en la oscuridad. Sacó el revólver de la pistolera, se tumbó sobre su estómago y reptó hacia el cobijo que ofrecían un grupo de arbustos.
La frialdad del suelo le recordó que el invierno todavía no había liberado por completo a la tierra de su glacial abrazo. Durante las horas relativamente cálidas del día, se había quitado el abrigo y lo había atado a la parte trasera de su silla, pero ahora que el crepúsculo había caído, la temperatura estaba descendiendo bruscamente.
Sin embargo, no era la primera vez que pasaba frío, y el acre olor de la pinaza le recordó que también se había arrastrado de ese modo en más de una ocasión. En 1863, había rodeado a toda una patrulla yanqui avanzando sobre su estómago y pasando a menos de un metro de un centinela, para luego regresar junto al coronel Mosby e informarle sobre la patrulla y la posición de los soldados enemigos. También había avanzado reptando por el lodo una lluviosa noche de noviembre con una bala en la pierna y los yanquis buscándolo entre los arbustos. Sólo el hecho de estar completamente cubierto de barro le había salvado de ser capturado aquella vez.
Le costó una media hora regresar a la cima de la colina y deslizarse por ella tan sigilosamente como una serpiente hasta alcanzar el río. Una vez allí, hizo una pausa permitiendo que sus ojos examinaran los árboles que lo rodeaban en busca de una forma que desentonara con el paisaje, mientras trataba de captar el sonido de unos cascos o el resoplido de un caballo. Si Trahern era tan astuto como imaginaba, habría cambiado de sitio a los animales; aunque quizá fuera demasiado cauteloso como para exponerse de esa forma.
¿Durante cuánto tiempo podía mantenerse el cazarrecompensas alerta con todos sus sentidos aguzados? Un esfuerzo así agotaba a la mayoría de hombres que no estaban acostumbrados a ello. Sin embargo, McCay estaba tan habituado que lo hacía casi sin pensar. Los últimos cuatro años no habían sido muy diferentes al tiempo que había pasado en la guerra, exceptuando que ahora estaba solo, y que no robaba dinero, armas o caballos a los soldados de la Unión. Además, si lo atrapaban ahora, no quedaría libre en un intercambio de prisioneros; ningún representante del orden, fuera del tipo que fuera, le dejaría escapar con vida. El precio por su cabeza, vivo o muerto, lo garantizaba.
Dejó pasar más de una hora antes de empezar a avanzar hacia la formación rocosa donde había dejado a su caballo, moviéndose muy despacio, centímetro a centímetro, y deteniéndose cada pocos metros para escuchar. Le costó más de treinta minutos recorrer quince metros y calculó que, como mínimo, le faltaban por cubrir otros treinta. Finalmente, escuchó la profunda respiración de un caballo que parecía estar dormitando y. la débil rozadura de uno de sus cascos sobre la roca, como si el animal hubiera cambiado el peso de una pata a otra. No podía ver a su caballo ni al de Trahern, pero la dirección de los sonidos le indicaba que su montura continuaba en el mismo lugar donde la había dejado. El cazarrecompensas debía de haber decidido no correr riesgos y no exponerse a sí mismo el tiempo suficiente como para esconderla.
Ahora la cuestión era: ¿dónde estaba Trahern? ¿En algún lugar con una clara visión del caballo de McCay? ¿En algún lugar donde pudiera mantenerse a cubierto? ¿Seguiría alerta, o sus sentidos habrían empezado a embotarse a causa de la tensión? ¿Se estaría dejando vencer por el sueño? McCay calculó que habían pasado cinco horas desde que su perseguidor se había topado con él, lo que significaba que debían de ser sólo las diez de la noche aproximadamente; y se temía que Trahern era demasiado bueno en su trabajo como para permitirse bajar la guardia tan pronto. Era en las primeras horas de la mañana cuando los sentidos perdían agudeza y se bajaba la guardia, cuando los párpados caían y pesaban una tonelada, cuando la mente se nublaba por el agotamiento.
Pero, Trahern, sabiendo eso, ¿no daría por supuesto que él esperaría? ¿Se permitiría dormir al menos una hora, pensando que su presa aguardaría hasta justo antes del amanecer para llevar a cabo cualquier intento por llegar hasta su montura? ¿O confiaría en que el caballo armara el suficiente revuelo como para despertarlo, cuando McCay intentara llevárselo?
Rafe sonrió consciente de que sus posibilidades de salir con vida de aquello eran mínimas, independientemente de lo que hiciera, y de que, con toda probabilidad, la opción más temeraria era la que tenía más posibilidades de éxito.
Se acercó aún más a la formación rocosa tras la que estaba su caballo y esperó a que los sonidos le indicaran que el animal se había despertado. Aguardó unos pocos minutos más, se puso en pie sin hacer ruido y después se aproximó al enorme animal, que captó su olor y le dio cariñosamente unos golpes con la cabeza. McCay le acarició el aterciopelado hocico antes de coger las riendas y saltar sobre la silla haciendo el mínimo ruido posible. La sangre corría desenfrenadamente por sus venas, como siempre lo hacía en momentos así, y tuvo que apretar los dientes para evitar dar rienda suelta a la tensión soltando un grito. El caballo se estremeció bajo él percibiendo el salvaje placer de su jinete al correr aquel riesgo, y McCay se vio obligado a apelar a su férreo autocontrol para hacer girar al animal y empezar a avanzar con lentitud, debido a que la irregularidad del terreno le impedía huir a toda velocidad. Ese era el momento más peligroso, cuando más probabilidades existían de que Trahern se despertara.
Rafe oyó de pronto el chasquido de un percutor al ser levantado y, de inmediato, se inclinó sobre el cuello del caballo al tiempo que le hacía virar bruscamente hacia la derecha. Sintió un agudo quemazón en su costado izquierdo un segundo antes de escuchar el disparo. Sin embargo, el destello del arma le había indicado la posición de Trahern, y consiguió desenfundar y disparar antes de que su perseguidor pudiera hacerlo de nuevo.
Aterrado, el enorme caballo de McCay se desbocó y cabalgó vertiginosamente hacia la espesura del bosque. Rafe pudo oír cómo maldecía el cazador de recompensas, a pesar del estruendo de los cascos de su montura.
Temiendo que ambos acabaran con el cuello roto, McCay obligó finalmente al animal a detenerse antes siquiera de recorrer medio kilómetro. El costado le ardía y sentía cómo la sangre se extendía por el lateral de sus pantalones. Con el caballo avanzando al paso, se quitó el guante tirando de él con los dientes y empezó a palparse a tientas. Encontró dos agujeros en la camisa, uno frente al otro, y los correspondientes orificios en su cuerpo que marcaban la entrada y la salida de la bala. Se quitó el pañuelo que llevaba al cuello y lo colocó a modo de venda por debajo de la camisa, usando el codo para mantenerlo presionado contra las heridas.
¡Maldición, tenía mucho frío! Un temblor convulsivo se inició en sus pies y recorrió todo su cuerpo, haciéndole estremecerse como un perro mojado y casi logrando que se desmayara a causa del dolor. Volvió a ponerse el guante, desató su abrigo de la parte de atrás de la silla y después se encogió bajo la pesada prenda forrada de lana. Los temblores continuaron y la humedad siguió extendiéndose por su pierna izquierda. El hijo de perra no le había dado en ningún órgano vital, pero estaba perdiendo mucha sangre.
De nuevo, tuvo que volver a iniciar el juego de las suposiciones. Trahern seguramente esperaría que cabalgara sin descanso a todo galope para poner la mayor distancia posible entre ellos antes del amanecer. McCay calculó que habría recorrido un kilómetro y medio cuando finalmente dirigió al caballo hacia un frondoso grupo de pinos y desmontó. Le dio al animal un puñado de pienso y algo de agua mientras le palmeaba cariñosamente en el cuello como muestra de agradecimiento por su aguante, y desató el saco de dormir. Tenía que detener la hemorragia y entrar en calor, o Trahern lo encontraría tumbado inconsciente en mitad del camino.
Colocó la cantimplora de agua junto a una gruesa capa de pinaza, se envolvió en la manta y se tendió sobre su costado izquierdo en el improvisado camastro, de forma que su propio peso ejerciera presión sobre la herida de la espalda, mientras apretaba el orificio de salida con la mano. La posición le hizo gemir de dolor, pero supuso que la incomodidad sería mejor que desangrarse hasta morir. Por otra parte, dormir era impensable. Incluso si el dolor se lo permitiera, no se atrevería a dejarse llevar y relajarse.
No había comido desde el mediodía, sin embargo, tampoco tenía hambre. Bebió un poco de agua de vez en cuando y observó el débil resplandor de las estrellas a través de la pesada cubierta que le ofrecían las ramas de los árboles sobre su cabeza. Escuchó atento cualquier sonido, aunque, en realidad, no esperaba que Trahern fuera tras él tan pronto. Sólo se oían los característicos ruidos nocturnos.
Poco a poco, empezó a entrar en calor y el ardiente dolor de su costado se convirtió en un sordo dolor punzante. Su camisa se estaba quedando rígida, lo que significaba que el flujo de sangre fresca había cesado. Ahora era más difícil mantenerse despierto, pero se negó a ceder ante el cansancio. Ya habría tiempo de dormir más adelante, cuando hubiera matado a Trahern.
Al amanecer, se levantó sintiendo una creciente sensación de mareo que amenazaba con hacerle caer y que le obligó a apoyar la mano sobre un árbol para mantenerse en pie. Maldición, debía de haber perdido más sangre de la que había pensado. Cuando recuperó el equilibrio, se acercó al caballo murmurándole palabras tranquilizadoras y cogió algo de cecina de ternera de su alforja. Estaba convencido de que la comida y el agua harían que la sensación de mareo desapareciera más rápidamente que cualquier otra cosa, así que se forzó a sí mismo a comer. Luego, sin hacer ruido, guió al caballo hasta el camino que había abandonado horas antes. Su plan no había funcionado la primera vez, pero estaba seguro de poder conseguirlo en aquella ocasión, ya que Trahern estaría concentrado en seguir los rastros de sangre.
Llevaba apostado sólo unos pocos minutos cuando vio a su perseguidor ascender por la hondonada, pistola en mano. McCay maldijo en silencio consciente de que el hecho de que Trahern fuera a pie significaba que estaba siendo muy cauteloso. Aquel maldito cazarrecompensas tenía un sexto sentido para detectar el peligro, o era el hijo de perra más afortunado que él hubiera conocido nunca.
McCay siguió los movimientos de Trahern con la mirilla del rifle, pero su presa nunca dejaba al descubierto todo su cuerpo. Rafe sólo conseguía vislumbrar un hombro, parte de una pierna y aquel sombrero tan peculiar. En ningún momento tuvo un blanco claro, así que su única posibilidad era herirlo. Aquello retrasaría a Trahern y equilibraría la balanza entre ellos.
El siguiente blanco que el cazarrecompensas le ofreció fue una pequeña porción de la pernera del pantalón. Una fría sonrisa surgió en el rostro de McCay mientras apretaba suavemente el gatillo con las manos firmes como rocas. El grito de dolor de Trahern al ser alcanzado por la bala se oyó casi al mismo tiempo que la aguda detonación del rifle, aunque ambos sonidos quedaron amortiguados por los árboles.
McCay retrocedió y montó sobre su caballo; un movimiento que le resultó más difícil de lo que había esperado. Su costado empezó a arderle de nuevo y volvió a notar cómo la sangre empapaba sus ropas. Maldita sea, se le habían abierto las heridas. Pero, ahora, Trahern también estaba herido y le costaría mucho tiempo llegar hasta su caballo; tiempo que McCay no podía permitirse malgastar. Ya se ocuparía de sus heridas más tarde.
Annis Theodora Parker, a quien desde la infancia llamaban Annie, preparó con calma un suave té de valeriana sin perder de vista en ningún momento a su paciente. Eda Couey tenía el aspecto de una campesina fuerte y capaz, la clase de mujer de la que se esperaría que diera a luz con facilidad, pero estaba teniendo problemas y empezaba a dejarse llevar por el pánico.
Sabiendo que todo iría mejor si Eda se calmaba, Annie llevó el té caliente hasta la cama y sostuvo la cabeza de la muchacha para que pudiera beber.
– Esto calmará el dolor -le aseguró suavemente a su paciente. Eda sólo tenía diecisiete años y aquel era su primer parto. En realidad, la valeriana no haría que disminuyera el dolor, pero la tranquilizaría para que pudiera ayudar a traer al mundo a su hijo.
La muchacha se calmó cuando el sedante empezó a hacer efecto, sin embargo, su rostro todavía estaba blanco como el papel y sus ojos seguían hundidos mientras las dolorosas contracciones continuaban. Según Walter Couey, el esposo de Eda, la chica ya llevaba de parto dos días cuando cedió ante sus súplicas de que pidiera ayuda y llevó a Annie a su choza de una sola habitación. El marido se había quejado de que no había podido dormir nada con todo aquel jaleo, y Annie tuvo que controlar un fuerte impulso de abofetearlo.
El bebé venía de nalgas y el parto no iba a ser fácil. Annie rezó en silencio por que el pequeño sobreviviera, ya que, a veces, en aquel tipo de partos, el cordón quedaba enganchado y el bebé moría antes de salir. También se preguntaba si viviría lo suficiente como para llegar a celebrar su primer cumpleaños, en el caso de que consiguiera sobrevivir a ese complicado parto. Las condiciones de vida de aquella miserable choza resultaban atroces y Walter Couey era un hombre brutal y mezquino que nunca les ofrecería nada bueno a Eda y a su hijo.
Walter parecía tener más de cuarenta años y Annie sospechaba que Eda no era en realidad su esposa, sino una chica de granja analfabeta que había sido vendida para ser prácticamente su esclava y liberar así a su familia de una boca a la que alimentar. Aquel hombre no era más que un minero fracasado que ni siquiera había tenido éxito allí, en Silver Mesa, donde prácticamente todo el mundo estaba encontrando plata en forma de gruesas vetas. La minería era un trabajo duro y Walter no estaba dispuesto a trabajar duro en nada. Annie no podía permitirse a sí misma pensar que sería una bendición que el bebé muriera, pero sentía lástima por los dos, por la madre y por el niño.
Eda gimió al tiempo que su vientre se tensaba de nuevo con una fuerte contracción.
– Empuja -la instó Annie en voz baja al ver que las nalgas del bebé empezaban a asomar-. ¡Empuja!
Un desgarrador grito gutural surgió de la garganta de la muchacha mientras empujaba con todas sus fuerzas elevando los hombros por encima del camastro. Annie colocó las manos sobre el hinchado vientre y ayudó a Eda ejerciendo presión sobre él.
Era ahora o nunca. Si Eda no conseguía dar a luz en aquel instante, ambos morirían. El parto continuaría, pero la muchacha cada vez sentiría más débil.
Annie intentó sujetar las nalgas del bebé, que sobresalían del cuerpo de la muchacha. Pero estaban demasiado resbaladizas, así que metió los dedos en el interior de la ensanchada abertura y agarró al pequeño por las piernas.
– ¡Empuja! -insistió de nuevo.
Eda pareció no escuchar y ya estaba recostándose, casi paralizada por el dolor. Annie esperó a la siguiente contracción, que llegó en unos segundos, y aprovechó la fuerza natural que ejercían los músculos internos de la muchacha para, literalmente, tirar del bebé y liberarlo en parte del cuerpo de la madre. Era un niño. Volvió a meter con extrema suavidad los dedos de una mano para evitar que los músculos de Eda se cerraran atrapando al bebé, y con la otra mano tiró poco a poco del niño hasta sacarlo del todo. El recién nacido quedó tendido sin fuerzas entre los muslos de Eda, que estaba inmóvil y en silencio.
Annie cogió al pequeño y lo sujetó bocabajo sobre su antebrazo mientras le daba golpecitos en la espalda. De pronto, el diminuto bebé empezó a respirar agitadamente y emitió un estridente lloriqueo cuando el aire inundó sus pulmones por primera vez.
– Muy bien -susurró Annie, dándole la vuelta al pequeño para comprobar que su boca y su garganta no estuvieran obstruidas. En condiciones normales, habría hecho eso primero, pero, en esa ocasión, le había parecido más importante conseguir que el niño respirara. El chiquitín agitó las piernas y los brazos al tiempo que lloraba, y una cansada sonrisa iluminó el rostro de Annie. El llanto sonaba cada vez más fuerte.
El cordón había dejado de latir, así que lo ató cerca del vientre del niño y lo cortó. Sin perder un segundo, envolvió al pequeño con una manta para protegerlo del frío y lo colocó junto al calor de su madre. Después centró su atención en la muchacha, que sólo estaba medio consciente.
– Aquí tienes a tu bebé, Eda -la animó Annie-. Es un niño y parece sano. ¡Sólo tienes que escuchar qué pulmones tiene! Los dos lo habéis hecho muy bien. Expulsarás la placenta en un minuto, y entonces te limpiaré y te pondré cómoda.
Los pálidos labios de Eda se movieron en silencio indicándole que la había oído, pero estaba demasiado exhausta como para coger al niño entre sus brazos.
La placenta salió sin problemas y Annie se sintió aliviada al comprobar que no había ninguna hemorragia fuera de lo normal, pues algo así habría matado a la muchacha, dado el frágil estado en que se encontraba. Limpió a Eda con eficiencia y ordenó un poco la humilde choza. Luego, cogió al inquieto bebé al comprobar que su madre estaba demasiado débil para mirarlo siquiera y le habló en voz baja con suavidad mientras lo mecía entre sus brazos. El pequeño se calmó y volvió su cabecita llena de pelusa hacia ella.
Con cuidado, Annie despertó a Eda y la ayudó a acunar a su hijo mientras le desabotonaba el camisón y dirigía la boquita del bebé hacia el pecho de su madre. Por un momento, pareció que el pequeño no supiera qué hacer, pero, enseguida, afloró el instinto y empezó a succionar con ansia. Asombrada, Eda dio un respingo y soltó un entrecortado grito de sorpresa.
Annie se echó hacia atrás y observó aquellos primeros momentos mágicos de descubrimiento, cuando la joven madre, a pesar del cansancio, miró maravillada a su hijo.
Finalmente, Annie, agotada, se puso el abrigo y cogió su bolsa.
– Pasaré mañana para ver cómo va todo.
Eda alzó la cabeza, y su cansado y pálido rostro se iluminó con una resplandeciente sonrisa.
– Gracias, doctora. Ni el bebé ni yo lo hubiéramos conseguido sin usted.
Annie le devolvió la sonrisa, pero estaba impaciente por salir y sentir el aire fresco, por mucho frío que hiciera fuera. La tarde ya casi estaba llegando a su fin y había pasado con Eda todo el día sin probar bocado. Le dolían las piernas y la espalda, y estaba exhausta Aun así, el hecho de que el parto hubiera acabado con éxito le hacía sentir una inmensa satisfacción.
La choza de los Couey estaba a las afueras de Silver Mesa y tendría que atravesar toda la ciudad para llegar a la diminuta casa de dos habitaciones que hacía las veces de consulta y hogar a un tiempo. Recibía a los pacientes en la habitación delantera y vivía en la que daba a la parte de atrás. Mientras se abría paso con dificultad entre el fango de la única y sinuosa «calle» de Silver Mesa, respondió con amabilidad a los toscos saludos de los mineros con los que se cruzaba. A aquellas horas de la tarde, abandonaban sus explotaciones y se reunían en la ciudad para beber whisky, jugar al póquer y gastar en prostitutas el dinero que tanto les había costado ganar. Silver Mesa era una ciudad en pleno crecimiento sin ningún tipo de ley o servicio social, a no ser que se contara como tal a los cinco salones construidos con precarios materiales. Algunos comerciantes emprendedores habían erigido toscas edificaciones con tablones para almacenar sus mercancías, pero las construcciones de madera eran encasas y estaban alejadas las unas de las otras. Annie se sentía afortunada por disponer de una de ellas para ofrecer sus servicios médicos, y, a su vez, los habitantes de Silver Mesa se sentían afortunados por contar con un doctor, aunque se tratara de una mujer.
Llevaba allí seis, no, ocho meses, tras haber intentado sin éxito montar una consulta en su Filadelfia natal y en Denver. Había descubierto la amarga realidad de que, independientemente de lo buena doctora que fuera, nadie acudiría a ella si había un médico varón en ciento sesenta kilómetros a la redonda. Allí, en Silver Mesa, no lo había. Y, aun así, le costó bastante tiempo que la gente empezara a acudir a ella, a pesar de que, como todas las ciudades que empezaban a surgir y se expandían rápido, Silver Mesa era un lugar violento donde vivir. Los hombres recibían disparos continuamente, puñaladas o golpes, se rompían huesos o se machacaban algún brazo o pierna. El goteo inicial de pacientes se había convertido poco a poco en un flujo continuo, hasta el punto de que a veces no tenía tiempo ni de sentarse un minuto en todo el día.
Eso era lo que siempre había deseado, por lo que había trabajado durante años, pero cada vez que alguien la llamaba «doctora» o escuchaba que se referían a ella como la «doctora Parker», se veía embargada por la tristeza, pues le habría gustado que su padre también hubiera estado allí para oírlo. Sin embargo, aquello ya no sería posible. Frederick Parker había sido un hombre maravilloso y un magnífico doctor. Había permitido a Annie ayudarle en pequeñas cosas desde que era una niña, y fomentó su interés por la medicina enseñándole todo lo que pudo y enviándola a la universidad cuando ya no le quedó nada que enseñarle. Y también la había apoyado durante los duros años en los que luchó por conseguir su título de medicina, pues parecía que nadie, excepto ellos dos, deseara que una mujer ejerciera aquella profesión. De hecho, no sólo había sido rechazada por sus compañeros de estudios, sino que éstos se habían esforzado por entorpecer su progreso. No obstante, su padre le había enseñado a no perder el sentido del humor ni la constancia, y se había sentido tan entusiasmado como ella cuando Annie encontró un empleo en el Oeste.
Llevaba en Denver menos de un mes cuando recibió una carta de su pastor, comunicándole con pesar la noticia del fallecimiento de su padre. Parecía estar bastante sano, aunque había estado quejándose de que ya no era ningún niño y de que empezaba a notar los efectos de la edad. Un apacible domingo, justo después de haber disfrutado de una buena comida, se llevó las manos al pecho y cayó muerto. El pastor no creía que hubiera sufrido.
Annie había llorado su muerte en silencio, ya que no tenía a nadie con quien poder hablar, a nadie que pudiera comprender su dolor. Cuando se había aventurado a viajar al Oeste, sentía la presencia de su padre en Filadelfia como una tabla de salvación a la que podría asirse, mientras que ahora, era consciente de que se encontraba completamente sola. A través del correo postal, se había encargado de que se vendiera la casa y de que las posesiones personales que deseaba conservar se guardaran en casa de una tía. Nunca llegó a contarle а su padre nada sobre Silver Mesa; lo dura, sucia y vital que era, con su embarrada calle abarrotada de gente y con nuevas fortunas surgiendo cada día. A él le habría encantado trabajar allí y habría envidiado a Annie, pues, en su consulta, la joven veía y trataba todo tipo de casos, desde heridas de bala hasta resfriados y partos.
La penumbra típica de los crepúsculos en los últimos días de invierno empezaba a inundarlo todo cuando por fin abrió la puerta de su casa. Cogió el trozo de sílex que siempre dejaba sobre una mesa colocada cerca de la entrada, lo frotó haciendo saltar chispas y prendió una fina tira de papel retorcido con el que encendió la lámpara de aceite.
Suspirando cansada, dejó la bolsa sobre la mesa y movió los hombros en círculos para aliviar la tensión acumulada. Había comprado un caballo al llegar a Silver Mesa, ya que debía recorrer con frecuencia grandes distancias para visitar a sus pacientes, y tenía que encargarse del animal antes de que oscureciera más. Lo mantenía en un pequeño corral detrás de la casa, dentro de una destartalada cuadra provista de tres paredes. Annie prefirió rodear la casa en lugar de atravesarla por el interior, pues no quería dejar el suelo de su hogar lleno de barro.
Justo en el instante en que se dio la vuelta para salir, una sombra se movió desde un rincón en el otro extremo de la estancia y Annie dio un respingo al tiempo que se llevaba una mano al pecho. Al estudiar con más detenimiento aquella sombra, pudo distinguir la silueta de un hombre.
– ¿Puedo ayudarle en algo?
– He venido a ver al doctor.
Annie frunció el ceño consciente de que el desconocido no era de Silver Mesa, ya que, en caso contrario, hubiera sabido que se encontraba ante el doctor. Aparentemente, se trataba de un forastero que no esperaba encontrarse a una mujer.
La joven alzó la lámpara en un intento de ver mejor el rostro de aquel hombre. Su voz sonaba profunda y áspera, y era poco más que un susurro, pero había notado el lento acento sureño en sus palabras.
– Soy la doctora Parker -le explicó acercándose a él-. ¿En qué puedo ayudarle?
– Usted es una mujer -gruñó el dueño de la profunda voz.
– Sí, lo soy. -Ahora ya se encontraba lo bastante cerca como para distinguir el brillo febril de los ojos del desconocido y el particular olor dulzón de la infección. El hombre estaba apoyado en la pared, como si temiera no poder levantarse de nuevo si se sentaba en una silla. Con calma, Annie dejó la lámpara sobre la mesa y la graduó de forma que la tenue luz alcanzara todos los rincones de la pequeña estancia-. ¿Dónde está herido?
– En el costado izquierdo.
La joven se colocó en su costado derecho y apoyó el hombro bajo la axila masculina, deslizando el brazo alrededor de la fuerte espalda para poder sostenerlo mejor. El calor que desprendía el cuerpo de aquel hombre la impactó y, por un momento, casi se sintió asustada.
– Le llevaré hasta la mesa de reconocimiento.
El desconocido se tensó ante su contacto. El ala de su sombrero ocultaba su rostro, sin embargo, Annie sintió la mirada que le dirigió.
– No necesito ayuda -afirmó, avanzando con paso firme, aunque lento, hacia la camilla.
La joven cogió de nuevo la lámpara y encendió otra antes de tirar de la cortina que ocultaba la mesa de reconocimiento, en caso de que alguien más entrara en busca de atención médica. El hombre se quitó el sombrero dejando al descubierto su espesa y despeinada mata de pelo negro, que estaba bastante necesitada de un buen corte. Después, con cuidado, se quitó su pesado abrigo forrado de lana.
Annie cogió el sombrero y el abrigo, y los dejó a un lado sin dejar de estudiar al hombre en todo momento. No veía sangre ni rastro de herida alguna, sin embargo, era evidente que estaba enfermo y que sufría un agudo dolor.
– Quítese la camisa -le pidió-. ¿Necesita que le ayude a hacerlo?
El hombre la miró con los ojos entrecerrados antes de sacudir la cabeza y de desabrocharse la camisa lo suficiente para que pasara por su cabeza. Tiró de la tela para sacarla por fuera de los pantalones y se la quitó tirando de ella hacia arriba.
Una sucia tira de tela muy apretada rodeaba su cintura, presentando un color rojo amarillento en el costado izquierdo. Annie cogió un par de tijeras y cortó con cuidado el improvisado vendaje, dejándolo caer al suelo. Había dos heridas justo por encima de su cintura una enfrente de la otra. Ambas supuraban, pero la infección parecía más grave en la de la espalda.
La joven supo de inmediato que era una herida de bala. Había visto las suficientes en Silver Mesa como para haber acumulado una amplia experiencia.
De pronto, se dio cuenta de que todavía llevaba puesto su propio abrigo y se apresuró a quitárselo al tiempo que pensaba cuál sería la mejor forma de proceder con su paciente.
– Tiéndase sobre el costado derecho -le indicó mientras se volvía hacia su bandeja de instrumental y cogía todo lo necesario.
El hombre vaciló y alzó las cejas con expresión inquisitiva. Un segundo más tarde, sin mediar palabra, se inclinó para soltar la correa que sujetaba su pistolera al muslo y su rostro se llenó de sudor por el esfuerzo. Se desabrochó el cinturón del que colgaba la pistolera y lo dejó en la cabecera de la mesa de reconocimiento, al alcance de su mano. Después, sin dejar de mirar a la joven, se tumbó tal y como ella le había indicado. Sus músculos parecieron relajarse involuntariamente cuando sintió el suave colchón que Annie había colocado sobre la mesa para que sus pacientes estuvieran más cómodos, luego se estremeció y volvió a tensarse.
Annie cogió una sábana limpia y la extendió sobre su torso desnudo.
– Esto evitará que se enfríe mientras caliento algo de agua.
La joven había añadido carbón al fuego para que ardiera lentamente antes de salir temprano por la mañana y las brasas resplandecieron, adquiriendo un color rojizo, cuando las removió con un atizador agregando unas cuantas astillas y más madera. Moviéndose con rapidez, fue a buscar agua y la vertió en dos ollas de hierro que colgaban de un gancho sobre el fuego, haciendo que la pequeña estancia se caldeara en pocos minutos.
Annie metió sus instrumentos en una de las ollas para hervirlos y se lavó las manos con jabón. El cansancio que había invadido sus piernas y brazos durante el camino de vuelta de casa de Eda quedó olvidado mientras consideraba el mejor tratamiento para su nuevo paciente.
Notó que le temblaban las manos y se detuvo para respirar hondo. En circunstancias normales, sus pensamientos estarían totalmente centrados en la tarea que tenía entre manos, pero había algo en ese hombre que la inquietaba. Quizá se tratara de sus claros ojos grises, tan desprovistos de color como la escarcha y tan vigilantes como los de un lobo. O quizá fuera aquel extraño calor que parecía formar parte de él. La razón le decía que tenía que deberse a la fiebre, pero la calidez que desprendía el cuerpo de aquel alto y musculoso extraño parecía envolverla como una manta cada vez que se acercaba a él. Fuera cual fuera el motivo, se le había hecho un nudo en el estómago cuando su paciente se quitó la camisa dejando su poderoso torso al descubierto. A causa de su profesión, Annie estaba acostumbrada a ver a hombres en diferentes estados de desnudez, pero nunca antes había sido tan intensamente consciente del cuerpo de ninguno, ni de aquella masculinidad que amenazaba a su propia feminidad a un nivel muy íntimo. El rizado vello negro que cubría su ancho y musculoso pecho le había recordado que la naturaleza básica del hombre era básicamente primitiva.
Sin embargo, él no había hecho ni dicho nada que fuera amenazador. Seguramente todo estaba en su mente, como consecuencia lógica de la fatiga. El desconocido estaba herido y había acudido a ella en busca de ayuda. Eso era todo.
Con aquel tranquilizador pensamiento, Annie volvió a atravesar la cortina.
– Le prepararé algo de láudano para aliviarle el dolor.
El forastero le clavó aquella clara y glacial mirada.
– No.
La joven vaciló, confusa.
– El tratamiento será doloroso, señor…
El desconocido ignoró el tono interrogante con el que ella acabó la frase, invitándole a decirle su nombre.
– No quiero láudano. ¿Tiene algo de whisky?
– Sí.
– Con eso bastará.
– No lo creo, a no ser que beba hasta caer inconsciente, en cuyo caso, sería más fácil si se tomara el láudano.
– No quiero quedar inconsciente. Deme el whisky.
Sabiendo que no podría vencer la obstinación del desconocido, Annie fue a por el licor y vertió una buena cantidad en un vaso.
– ¿Ha comido algo? -le preguntó cuando volvió.
Últimamente, no. -Cogió el vaso, lo inclinó con cuidado y se bebió el whisky en dos tragos. Al sentir el ardiente líquido bajar por su garganta, jadeó y se estremeció.
Entretanto, Annie llenó un barreño de agua y lo dejó junto a la mesa de reconocimiento.
– Voy a lavar las heridas mientras se calienta el agua. -Cogió el vaso, lo dejó en una mesita y después apartó la sábana para estudiar la situación. Las heridas estaban tan cerca de su cintura que los vaqueros suponían un problema-. ¿Podría desabrocharse los pantalones? Necesito más espacio libre alrededor de las heridas.
Durante un momento, él se quedo inmóvil; luego, lentamente, se desabrochó el cinturón y empezó a desabotonarse los pantalones. Cuando acabó, Annie tiró de la cinturilla hacia abajo, dejando al descubierto la piel de su cadera.
– Levántese un poco.
Él siguió sus instrucciones y la joven deslizó una toalla bajo su cuerpo. Después dobló otra y la metió por la cinturilla de los vaqueros para evitar que se mojaran. Intentó no fijarse en la parte inferior de su abdomen y en la sedosa línea de vello que descendía por su cuerpo, pero se sentía intensa y embarazosamente consciente de la semidesnudez de aquel hombre. Se suponía que un doctor no debía sentirse así. ¡De hecho, nunca antes le había sucedido una cosa así!, se dijo reprendiéndose a sí misma mentalmente.
El desconocido observó que Annie humedecía un paño para luego aplicarlo con delicadeza sobre las heridas infectadas, y no pudo evitar emitir un jadeo mientras aspiraba a duras penas.
– Lo siento -murmuró ella sin interrumpir su tarea-. Sé que duele, pero esto es necesario.
Rafe McCay no respondió, limitándose únicamente a seguir observándola. No era tanto el dolor lo que le había sorprendido haciéndole tomar aire con tanta brusquedad, sino el débil flujo de energía que parecía escapar del cuerpo de la joven para dirigirse al suyo cada vez que lo tocaba. Era una sensación muy parecida a la que se sentía cuando el aire parecía cargarse justo antes de que cayera un rayo. Pudo percibirlo incluso a través de la ropa cuando ella lo había rodeado con el brazo para ayudarle a llegar hasta la mesa, y ahora lo sentía con mucha más fuerza sobre su piel desnuda.
Quizá la fiebre empezaba a afectarle, o quizá todo se debiera a que llevaba demasiado tiempo sin compañía femenina. Fuera cual fuera la razón, cada vez que aquella mujer lo tocaba, se excitaba.
Capítulo 2
En cuanto Annie las rozó, las heridas de McCay empezaron a sangrar lentamente.
¿Cuándo ocurrió? -inquirió mientras intentaba tocarle con la mayor delicadeza posible.
– Hace diez días.
– Eso es mucho tiempo para que unas heridas permanezcan abiertas.
Rafe no había podido descansar lo suficiente como para permitir que su carne empezara a cicatrizar, no con Trahern siguiéndole la pista obstinadamente. Y como consecuencia, las heridas se habían abierto cada vez que había montado sobre su caballo. No obstante, sentía una amarga satisfacción al saber que el cazador de recompensas tampoco había podido darle a su pierna el descanso que necesitaba.
El whisky estaba haciendo que su cabeza le diera vueltas y se vio obligado a cerrar los ojos para evitar el mareo. De pronto se descubrió a sí mismo concentrándose incluso aún más en el tacto de las manos de aquella mujer. La doctora Parker. La doctora A. T Parker, según indicaba el cartel rudimentariamente grabado que había en la parte delantera de aquella humilde casa. Nunca antes había oído hablar de una mujer que ejerciera la medicina.
Su primera impresión había sido que su delgadez y aquella mirada cansada tan característica de las mujeres del Oeste, le restaban atractivo. Sin embargo, cuando se había acercado a él, había descubierto la suavidad de sus ojos marrones y el dulce desorden de su pelo rubio, recogido hacia atrás en un descuidado moño, con finos rizos sueltos rodeando su rostro. Entonces, le había tocado y había sentido la ardiente magia de sus manos. ¡Esas manos que le hacían sentirse relajado y tenso al mismo tiempo!
Maldita sea, estaba borracho; ésa era la única explicación.
– Primero aplicaré compresas de agua caliente con sal -le explicó ella con voz serena-. Tiene que estar casi hirviendo, así que no será muy agradable.
Rafe no abrió los ojos.
– Hágalo.
Calculó que Trahern, como mínimo, estaba a un día de distancia, pero cada minuto que pasaba tumbado allí era un minuto que ganaba el cazarrecompensas.
Annie abrió la lata de sal marina, echó un puñado en una de las ollas y usó un par de fórceps para sumergir un paño en el agua hirviendo. Lo mantuvo goteando sobre la olla durante un minuto, comprobó la temperatura con la suave piel de su antebrazo, y luego colocó el humeante paño contra la herida de la espalda.
Rafe se puso rígido y dejó escapar el aire entre sus dientes apretados, pero no emitió ni siquiera un quejido. Annie se descubrió a sí misma dándole unas compasivas palmaditas en el hombro con su mano izquierda mientras mantenía el paño caliente contra su cuerpo con la ayuda del fórceps que sostenía en la derecha.
Cuando el paño se enfrió, volvió a meterlo en el agua hirviendo.
– Iré alternando las heridas -comentó-. La sal ayuda a detener la infección.
– Acabemos con esto lo antes posible -gruñó Rafe-. Hágalo a la vez en ambos lados.
Annie se mordió el labio, pensando que él tenía razón, que eso sería lo mejor. Incluso tan enfermo como estaba, aquel hombre tenía una sorprendente tolerancia al dolor. Cogió otro paño y otro par de fórceps, y aplicó las compresas de agua caliente con sal durante la siguiente media hora, hasta que la piel alrededor de las heridas se volvió de un color rojo oscuro y los irregulares bordes de las heridas adquirieron un tono blancuzco. Durante todo el proceso, el desconocido permaneció totalmente inmóvil con los ojos cerrados.
Una vez que consideró que la sal había hecho su función, la joven cogió un par de tijeras quirúrgicas, tensó la piel, y recortó con rapidez la carne blanca. Sin perder tiempo, presionó los bordes de las heridas para que se terminaran de limpiar, y consiguió extraer pus, sangre coagulada y unos cuantos trozos diminutos de tela junto con una fina esquirla de plomo de la bala. Annie no dejó de hablar en voz baja durante todo el proceso, explicando a su paciente lo que estaba haciendo aunque no estuviera segura de que permaneciera consciente.
Después lavó las heridas con una tintura de caléndula para detener la hemorragia y les aplicó aceite de tomillo fresco con la intención de evitar posteriores infecciones.
– Mañana empezaré a usar vendajes de llantén -dijo la joven una vez finalizó su tarea-. Esta noche sólo le pondré emplastos de álsine en dos heridas para que su cuerpo expulse cualquier resto de su camisa que yo no haya visto.
– Mañana ya no estaré aquí -respondió Rafe, haciendo que la joven diera un respingo. Eran las primeras palabras que pronunciaba que había empezado la cura. Annie había tenido la esperanza que se hubiera desmayado, y casi estaba segura de que así había sido. ¿Cómo podía haber soportado aquel dolor sin emitir ningún sonido ni haberse movido en absoluto?
– No puede marcharse -adujo ella con suavidad-. Creo que no es consciente de lo grave que es su estado. Morirá si esas heridas continúan infectadas.
– He llegado hasta aquí por mi propio pie, señora; así que no debo de estar tan enfermo.
Annie apretó la mandíbula.
– Sí, llegó hasta aquí y probablemente también podrá marcharse aunque esté tan enfermo que muchos hombres en su estado estarían en cama. Pero le aseguro que en veinticuatro horas ni siquiera será capaz de arrastrarse, y que, en una semana, seguramente estará muerto. Por otro lado, si me da tres días, conseguiré curar sus heridas.
Los fríos ojos masculinos se abrieron para estudiar la seria expresión de los oscuros ojos de la joven, mientras sentía que el dolor sordo de la liebre recorría todo su cuerpo. Demonios, probablemente ella tenía razón. Aunque fuera una mujer, parecía ser una doctora condenadamente buena. Pero Trahern todavía iba tras sus pasos y no estaba en condiciones de enfrentarse a un cazarrecompensas.
Quizá su perseguidor estuviera tan enfermo como él, sin embargo, cabía la posibilidad de que no fuera así, y Rafe no se arriesgaría a comprobarlo a no ser que no tuviera más remedio.
Necesitaba esos pocos días de descanso y de cuidados que la doctora le ofrecía, aunque era consciente de que no podía permitirse ese lujo. No allí. Si pudiera esconderse en las montañas…
– Haga esos emplastos de los que me ha hablado -le ordenó.
La grave y áspera voz masculina hizo que Annie se estremeciera y que obedeciera sin pronunciar palabra. Arrancó álsine fresca de las macetas de hierbas que cuidaba con tanto esmero y machacó las hojas antes de aplicarlas sobre las heridas. Luego, colocó gasas húmedas sobre las hojas y vendó las heridas con la ayuda de Rafe, que se había sentado sobre la mesa en la última parte del proceso.
Cuando la joven terminó, él cogió su camisa y volvió a ponérsela por la cabeza.
– No se vaya -le pidió la joven con voz llena de preocupación mientras le agarraba del brazo-. No sé por qué cree que debe hacerlo, pero es muy peligroso para usted.
Ignorando la delicada mano femenina, Rafe se quitó la toalla empapada en sangre con la que ella había evitado que se mancharan sus pantalones y bajó de la mesa de reconocimiento. Annie dejó caer la mano a su costado, sintiéndose furiosa e impotente. ¿Cómo podía aquel hombre arriesgar su vida de esa forma después de todo lo que ella había hecho para ayudarle? Y, ¿para qué había acudido entonces en busca de su ayuda, si no tenía intención de seguir sus consejos?
Rafe se metió la camisa por dentro de los pantalones y se los abotonó con calma. Luego, con movimientos igualmente pausados, se abrochó la hebilla del cinturón, colocó el revólver en su funda y volvió a atar la correa de la pistolera alrededor de su musculoso muslo.
Cuando vio que se ponía el abrigo, Annie empezó a hablar precipitadamente.
– Si le doy algunas hojas de llantén, ¿intentará, al menos, mantenerlas sobre las heridas? El vendaje tiene que permanecer fresco…
– Coja lo que necesite -le respondió.
Annie parpadeó confundida.
– ¿Qué?
– Póngase su abrigo. Se viene conmigo.
– No puedo hacer eso. Tengo pacientes que atender y…
Rafe sacó el revólver y le apuntó con él. Annie se calló, demasiado asombrada para continuar y, en medio del silencio, pudo oír claramente el chasquido del percutor al ser levantado.
– He dicho que se ponga el abrigo y que coja lo que necesite -repitió él en un tono que no admitía réplicas.
Sus claros y fríos ojos permanecían indescifrables y el pesado revólver su mano no tembló en ningún momento. Sin dar crédito a lo que sucedía, Annie se puso el abrigo, reunió algo de comida, y metió sus instrumentos médicos y varias hierbas en su maletín de piel negra, bajo aquella mirada glacial que observaba cada uno de sus movimientos.
– Con eso, bastará. -Rafe le arrebató la bolsa de comida y le hizo una señal con la cabeza-. Salga por la parte de atrás y lleve la lámpara consigo.
Annie se dio cuenta de que él debía de haber inspeccionado su casa mientras la esperaba y se sintió inundada por una oleada de furia. Sólo disponía del pequeño cuarto en la parte trasera para sí misma y le molestó sobremanera aquella intrusión en su intimidad. Sin embargo, con el cañón del revólver pegado en el centro de su espalda, parecía ridículo ofenderse; así que salió por la puerta de atrás con él pegado a sus talones.
– Ensille su caballo.
– Todavía no le he dado de comer -replicó Annie. Sabía que era una protesta estúpida, pero, de alguna manera, no le parecía justo esperar que su caballo cargara con ella sin haberlo alimentado antes.
– No quiero tener que repetir mis órdenes continuamente -le advirtió Rafe. Su voz se había convertido en un susurro, haciendo que las palabras sonaran aún más amenazantes.
En silencio, Annie colgó la lámpara en un gancho. Un gran caballo castaño, ya ensillado, esperaba pacientemente junto a su montura.
– No pierda el tiempo.
Una vez que la joven ensilló a su caballo con sus habituales movimientos enérgicos y eficientes, Rafe señaló hacia su espalda.
– Quédese ahí, donde pueda verla bien.
Annie se mordió los labios al tiempo que se movía para obedecerle. Había pensado en esconderse tras su caballo y escabullirse mientras él montaba sobre el suyo, pero aquel desconocido ya había previsto esa posibilidad, y al hacer que se colocara en aquel lugar donde podía verla en todo momento, la había desprovisto de la protección que le ofrecía el animal.
Con los ojos y el revólver fijos en ella, Rafe guió a su montura fuera del corral, se subió a la silla y guardó la bolsa de comida en la alforja. Si Annie no lo hubiera estado observando tan detenidamente, no se habría percatado de los pequeños problemas que tenía cuando el dolor dificultaba sus movimientos.
– Ahora suba a su caballo y no cometa ninguna estupidez. Haga lo que le digo y no le pasará nada.
Annie miró a su alrededor, incapaz de hacerse a la idea de que aquel desconocido pudiera secuestrarla sin más. Había sido un día muy normal hasta el momento en que la había apuntado con su revólver. Si se iba con él, ¿volvería a verla alguien con vida? Incluso si conseguía escapar, tenía serias dudas sobre su propia capacidad de sobrevivir sola en plena naturaleza, ya que había visto demasiado como para tener la ingenua confianza de que volver a Silver Mesa no sería más que un sencillo paseo a caballo. La vida en cualquier lugar lejos de la dudosa protección de una ciudad era terrible.
– Suba al maldito caballo. -El duro y violento tono con que pronunció aquellas palabras dejó patente que a Rafe se le estaba acabando la paciencia; así que Annie saltó sobre la silla a pesar de las dificultades que le presentaba su falda, consciente de que sería inútil protestar o pedirle que le permitiera ponerse una ropa más cómoda.
Siempre había apreciado la ubicación de su casa en los límites de la ciudad, un lugar cómodo, aunque íntimo y aislado de los alborotos de los mineros borrachos que disfrutaban de todo lo que los salones y los prostíbulos les ofrecían hasta bien pasadas las primeras horas de la mañana. Ahora, sin embargo, habría dado cualquier cosa por que, al menos, apareciera un minero borracho, ya que, desde allí, por mucho que gritara, seguramente nadie la escucharía.
– Apague la lámpara -le ordenó.
Annie se inclinó sobre la silla para hacerlo. La repentina ausencia de luz la asustó aun más, a pesar de que ya empezaba a asomar una fina veta de plata perteneciente a la luna nueva.
Rafe soltó sus propias riendas y extendió hacia ella una mano enfundada en un guante, la que no sostenía el revólver. El enorme caballo no se movió; una reacción fruto de un buen entrenamiento y del control de las poderosas piernas que permanecían pegadas a sus costados.
– Deme sus riendas.
De nuevo, ella no tuvo más opción que obedecerle. Le tendió las riendas por encima de la cabeza de su montura para engancharlas alrededor del pomo de la silla, de forma que el caballo de Annie no tuviera otra alternativa que seguirle.
– Ni se le ocurra pensar en saltar del caballo -le advirtió-. No llegaría muy lejos, y eso me enfurecería mucho. -Su grave y amenazante voz, hizo que un escalofrío recorriera la espalda femenina-. Estoy seguro de que no quiere que eso pase.
Rafe hizo avanzar a los caballos a un lento trote hasta que estuvieron lejos de Silver Mesa y luego inició un ligero galope. Annie rodeó con ambas manos el pomo de su silla y se agarró fuerte. En unos minutos, estaba deseando haber pensado en coger sus guantes. El aire frío de la noche le penetraba hasta los huesos y ya le dolían el rostro y las manos.
En cuanto sus ojos se adaptaron a la oscuridad y pudo ver con bastante claridad, se dio cuenta de que cabalgaban hacia el oeste y de que se dirigían a las montañas. Allí arriba aún haría más frío, pues había visto los altos picos coronados de nieve incluso en pleno mes de julio.
– ¿Adónde vamos? -preguntó, esforzándose por mantener la voz serena.
– Arriba – respondió él.
– ¿Por qué? ¿Y por qué me obligas a ir contigo?
– Fuiste tú quien dijo que necesitaba un médico -contestó con desgana-. Y tú eres médico. Ahora cállate.
Ella guardó silencio, pero tuvo que apelar a toda su fuerza de voluntad para no perder los nervios. Aunque nunca se había considerado una cobarde, aquella situación le parecía más que justificada para permitirse perder el control. En Filadelfia, la gente que necesitaba un médico no secuestraba a uno.
No era la situación lo que la asustaba, sino su captor. Desde el momento en que esos fríos ojos se habían encontrado con los suyos, había sido muy consciente de que aquel hombre era extremadamente peligroso. Sentía que podía atacar y matar con rapidez e indiferencia. Annie había dedicado su vida a cuidar a los demás, a preservar la vida, y su captor era la antítesis directa de los principios que ella lanío valoraba. No obstante, le habían temblado las manos cuando lo tocó, no sólo a causa del miedo, sino también porque la intensa masculinidad que irradiaba la hacía sentirse débil. Recordar lo que sintió al curar sus heridas la avergonzaba. Como médico, debería haberse mantenido distante.
Una hora después, sus pies empezaron a entumecerse y parecía que sus dedos fueran a romperse si los intentaba doblar. Le dolían las piernas y la espalda, y había empezado a temblar sin cesar. Miró fijamente la oscura silueta del hombre que cabalgaba justo delante de ella y se preguntó cómo podía mantenerse sobre la silla. Teniendo en cuenta la sangre que había perdido, la fiebre y la infección, debería de haber estado en cama desde hacía bastante tiempo. Aquella increíble fortaleza la amedrentaba, pues sabía que tendría que enfrentarse a ella para poder escapar.
Él le había dicho que no le pasaría nada, pero, ¿cómo podía creerle? Estaba totalmente a su merced, y hasta el momento no le había dado ninguna razón para creer que tuviera ni un ápice de compasión. Podía violarla, matarla, hacer lo que quisiera con ella y probablemente nadie encontraría nunca su cadáver. Cada paso que daban los caballos hacía que se adentrara aún más en el peligro y disminuían las posibilidades de que pudiera volver a Silver Mesa, aunque consiguiera huir.
– Por… por favor, ¿podemos parar para pasar la noche y encender un fuego? -La joven se sorprendió a sí misma al oír su propia voz. Las palabras habían surgido de sus labios sin que ella se diera apenas cuenta.
– No -contestó él de forma rotunda e implacable.
– Te lo ruego. -Al percatarse de que estaba suplicando, sintió que un profundo temor se instalaba en su vientre-. Tengo mucho frío.
Rafe volvió la cabeza y la miró. Annie no pudo distinguir los rasgos de su rostro bajo el ala del sombrero, pero sí el débil destello de sus ojos.
– Todavía no podemos parar.
– Entonces, ¿cuándo?
– Cuando yo lo diga.
Pero no lo dijo, no durante aquellas horas interminablemente largas y cada vez más frías. El aliento de los caballos se elevaba hacia el cielo formando nubes de vapor. El ritmo se volvió irremisiblemente más lento a medida que el camino se hacía más abrupto y Rafe se vio obligado a desenganchar varias veces las riendas del caballo de la joven para sostenerlas en la mano, haciendo avanzar al animal pegado a él en fila india. Annie intentó calcular el tiempo que llevaba sobre la silla, pero descubrió que el frío y el dolor distorsionaban cualquier percepción del mismo. Cada vez que alzaba la vista hacia la luna, descubría que apenas se había movido desde la última vez que la había mirado.
Sus pies estaban tan fríos que cualquier movimiento de sus dedos se convertía en una tortura. Sus piernas se estremecían continuamente, ya que la prudencia la obligaba a sujetarse con ellas con fuerza a los flancos del caballo para mantenerse sobre la silla. El frío hacía que pareciera que su garganta y sus pulmones estuvieran en carne viva, y cada bocanada de aire que tomaba era como fuego para los delicados tejidos. Levantó el cuello de su abrigo e intentó bajar la cabeza para protegerse con él y que el aire que respirara fuera más cálido, pero la prenda no dejaba de abrirse y no se atrevía a soltar el pomo de la silla para mantenerla cerrada.
En medio de una silenciosa desesperación, clavó su mirada en la amplia espalda que había frente a ella. Si él podía seguir, enfermo y herido como estaba, entonces, ella también podía hacerlo. Sin embargo, aquella repentina obstinación pronto fue vencida por el dolor que invadía todas sus articulaciones. Maldito fuera, ¿por qué no quería рarar?
Rafe se había abstraído ignorando las molestias físicas y centrando toda su atención en poner distancia entre él y Trahern. Sin duda, el cazarrecompensas seguiría su rastro hasta Silver Mesa, debido a que el clavo torcido en la herradura de la pata delantera derecha de su caballo dejaba marcas inconfundibles sobre la tierra, Por eso, lo primero que había hecho en Silver Mesa fue localizar al herrero y hacer que volvieran a herrar al animal. No le importaba que Trahern lo descubriera, ya que le sería imposible distinguir las huellas de su montura entre los millares que había alrededor de la herrería; eso dando por sentado que quedara algún rastro de su caballo cuando Trahern llegara a Silver Mesa, algo bastante improbable. Rafe también contaba con la ventaja de que seguir la pista de alguien a través de una ciudad tan concurrida resultaba casi imposible, dado que las huellas quedaban constantemente cubiertas por otras nuevas.
Primero, Trahern cabalgaría trazando un amplio círculo alrededor de la ciudad en busca de aquellas evidentes huellas con el clavo torcido. Cuando no las encontrara, entraría en Silver Mesa y empezaría a hacer preguntas, pero se toparía con un callejón sin salida en la herrería. Rafe había salido directamente de la ciudad después de haber herrado a su caballo, recorriendo el mismo camino que había seguido al entrar. Luego había atado al animal y había vuelto a la ciudad a pie, procurando no atraer la atención hacia él. Durante la guerra, había aprendido que la forma más fácil de ocultarse era mezclarse con la multitud. En una ciudad en expansión como Silver Mesa, nadie prestaba atención a un forastero más, sobre todo a uno que no miraba a los ojos y que no hablaba con nadie. En un principio, había tenido la intención de conseguir vendas y ácido carbólico como desinfectante, y el hecho de que quisiera hacerlo de una forma tan anónima se debía a que no deseaba que Trahern descubriera lo mal que estaba. Un enemigo podía coger cualquier mínima información y usarla a su favor. Pero la prudencia le había hecho inspeccionar toda la ciudad en busca de algún camino alternativo de escape por si se hacía necesario usarlo, y, entonces, había descubierto el cartel rudimentariamente grabado en el que ponía Dr. A. T. Parker.
Había estado vigilando durante un tiempo, considerando el peligro. El doctor no parecía estar en la consulta; unas cuantas personas habían llamado a la puerta y luego se habían alejado al ver que nadie respondía a su llamada.
Había empezado a temblar mientras vigilaba desde su escondrijo, y aquella nueva prueba de que la fiebre le estaba subiendo le había hecho decidirse, así que volvió a por su montura y la dejó junto al que debía ser el caballo del doctor. La presencia del animal le indicó que el médico no estaba muy lejos. La consulta se hallaba a más de noventa metros de la construcción más cercana y un grupo de árboles ocultaba el cobertizo donde descansaba el caballo, por lo que le pareció seguro esperar allí. Según lo que había visto, la costumbre de las gentes del lugar era llamar a la puerta en lugar de limitarse a entrar, cosa que le pareció extraña, pero que se adecuaba a la perfección a sus propósitos. Cuando entró en la consulta, descubrió que el médico vivía en la estancia que daba a la parte trasera, lo que justificaba la extraña formalidad de llamar a la puerta. Quizá el médico tuviera costumbres peculiares, aunque eso era lo que menos le importaba a Rafe.
Tanto la pequeña y ordenada consulta, como la estancia trasera, habían reforzado su impresión de que se trataba de una persona extremadamente limpia y ordenada. No había objetos personales esparcidos, a excepción de un funcional cepillo y algunos libros; la estrecha cama estaba hecha de forma pulcra, y el único plato y el único vaso estaban lavados y secos. No había examinado las ropas del armario; de haberlo hecho, habría descubierto que se trataba de una mujer o, al menos, que una mujer vivía en aquella estancia trasera, quizá para encargarse de satisfacer las necesidades del doctor.
En todas las repisas de las ventanas, había pequeñas macetas metódicamente alineadas con una gran variedad de plantas creciendo en ellas. El aire olía a limpio y a especias. En una de las paredes se erguía un mueble de boticario lleno de hierbas secas o en polvo, y había bolsas de malla llenas con otras plantas colgadas en el rincón más oscuro y fresco. Cada bolsa y cada cajón estaban claramente etiquetados con letras de imprenta.
Durante todo el tiempo que duró la inspección, se había sentido marcado en mayor o menor medida hasta que al final se vio forzado a sentarse. Pensó en coger lo que necesitaba de los suministros del médico y marcharse sin que nadie lo supiera, pero se sintió tan condenadamente bien al poder descansar que no dejó de repetirse a sí mismo que sólo se quedaría allí sentado unos pocos minutos más.
Esa inusual lasitud, más que otra cosa, fue lo que finalmente le había convencido de que debía quedarse y ver al doctor.
Cada vez que había oído pasos en el porche, se había levantado y se había dirigido hacia el rincón. Pero cuando la llamada no obtenía respuesta, los posibles pacientes se alejaban. La última vez, sin embargo, la puerta se abrió y una delgada mujer de aspecto cansado había entrado cargando un enorme maletín negro.
Ahora esa mujer cabalgaba tras él sujetándose a la silla con fuerza, con el rostro lívido y consumido por el frío. Sabía que debía de estar asustada, pero también era consciente de que no existía ninguna posibilidad de convencerla de que no pretendía hacerle daño alguno, así que ni siquiera lo intentó. En unos pocos días, quizá una semana, cuando se hubiera recuperado de sus heridas, la llevaría de vuelta a Silver Mesa. Trahern ya se habría ido al haber perdido su rastro sin posibilidad alguna de recuperarlo de nuevo hasta que tuviera noticias de dónde se encontraba, y, desde luego, estaba decidido a asegurarse de que eso no sucediera en mucho tiempo. Volvería a cambiarse de nombre, o quizá consiguiera otro caballo, aunque no le gustaba nada la idea de tener que deshacerse del que montaba.
No creía que obligar a la mujer a seguirlo conllevara ningún riesgo. Al ver que el caballo no estaba, las gentes del lugar pensarían que se había ido a ocuparse de algún paciente. Puede que se sintieran intrigados cuando no apareciera después de uno o dos días, pero no había nada en su casa que diera motivo de alarma, ni ningún signo de lucha o violencia. Como se había llevado consigo su gran maletín negro, deducirían que estaba tratando a algún paciente que viviera lejos.
Mientras tanto, él podría descansar unos cuantos días. La fiebre hacía que su cuerpo ardiera por todas partes y sentía que su dolorido costado estaba empezando a entumecerse. La doctora tenía razón sobre su estado; sólo su fuerte determinación lo había mantenido en marcha y hacía que continuara ahora.
Había una vieja cabaña de tramperos en algún lugar de la cima de la montaña; la había encontrado unos años atrás, incluso antes de que Silver Mesa existiera. Era condenadamente difícil llegar hasta ella, y Rafe sólo esperaba poder recordar su ubicación con la suficiente precisión como para poder localizarla. El tipo que la construyó había excavado parcialmente en la pendiente y había enterrado la parte trasera de la cabaña allí. Además, el follaje era tan frondoso a su alrededor que era necesario apartarlo para entrar en ella.
La cabaña estaba abandonada cuando él la descubrió, por lo que no esperaba encontrarla en buen estado, pero les serviría de refugio contra las inclemencias del tiempo. Contaba con una chimenea y los árboles que crecían sobre ella dispersarían el humo de forma que cualquier fuego que encendieran no podría ser visto.
Le dolía la cabeza y parecía como si alguien le estuviera machacando los huesos de los muslos con un mazo, un signo seguro de que la fiebre le estaba subiendo. Tenía que encontrar pronto esa cabaña o se derrumbaría. La posición de la luna le indicó que debían ser cerca de la una de la madrugada. Llevaban cabalgando unas siete horas, lo cual, según sus cálculos, los ubicaba cerca de su objetivo. Obligándose a sí mismo a concentrarse, miró a su alrededor, pero era extremadamente difícil distinguir algún punto de referencia en la oscuridad. Recordaba un enorme pino abatido por un rayo, aunque probablemente ya se habría podrido y no quedaría nada de él.
Media hora más tarde, comprendió que no iba a encontrar la cabaña, al menos no en la oscuridad y en las condiciones a las que se enfrentaba. Los caballos estaban agotados y la doctora parecía que fuera a caerse de la silla de un momento a otro. A regañadientes, pero consciente de que era necesario, buscó a su alrededor algún lugar que ofreciera cierta protección. Escogió una estrecha y pequeña hondonada flanqueada por dos enormes rocas e hizo detenerse a su montura.
Annie entuba tan aturdida que, por un momento, no se dio cuenta de que habían parado. Cuando, finalmente, comprendió a qué se debía la ausencia de movimiento, alzó la cabeza y vio que Rafe ya había desmontado y que estaba de pie junto a ella.
– Baja.
Annie lo intentó, pero sus piernas estaban tan agarrotadas que no le obedecían, así que se limitó a soltarse y se dejó caer del caballo emitiendo un pequeño grito de desesperación. Aterrizó en el frío y duro suelo con un golpe que sacudió todos los huesos de su cuerpo y que hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas de dolor. La joven las contuvo, aunque no pudo reprimir un grave gemido cuando se obligó a sí misma a sentarse.
Rafe cogió las riendas de los caballos y se alejó sin pronunciar palabra. Al ver que la ignoraba, Annie no supo si debía sentirse agradecida o indignada por ello. Aunque lo cierto era que estaba extenuada y demasiado helada como para poder sentir algo, ni siquiera gratitud por haber parado.
Se quedó allí sentada, incapaz de levantarse o siquiera de proponérselo. Podía oír a aquel extraño murmurando a los caballos por encima del susurro de las hojas de los árboles en medio del frío viento. Luego escuchó cómo se acercaba por su espalda e, incluso a pesar de su lamentable estado físico, pudo percibir que los pasos eran irregulares.
– No puedo ayudarte -le dijo él con voz grave y dura-. Si no puedes levantarte, tendrás que arrastrarte hasta las rocas. Lo máximo que puedo hacer es mantenernos protegidos del viento y tapados con unas mantas.
– ¿Nada de fuego? -Annie contuvo la respiración al sentir que la decepción se convertía en una punzada de dolor. Durante aquellas largas y miserables horas que había pasado sobre el caballo, había anhelado el calor y la luz del fuego. Y ahora él se lo estaba negando.
– No. Vamos, doctora, mueve tu trasero hasta las rocas.
La joven logró hacer lo que le decía, aunque no resultó elegante ni femenina. Se arrastró unos cuantos metros, luego se puso de rodillas y finalmente consiguió ponerse en pie. Después de dar unos cuantos pasos vacilantes, sus piernas la obedecieron y tuvo que apretar los dientes al sentir cuánto le dolían los pies, pero, aun así, consiguió llegar a las rocas. El desconocido caminó con cuidado junto a ella y la precisión con que lo hacía le indicó a la joven que la fuerza de su captor estaba casi agotada. Al menos, él tampoco había salido indemne de aquella dura prueba.
– Aquí estaremos bien. Ahora amontona una buena pila de esa pinaza.
Annie se tambaleó mientras lo miraba fijamente sin conseguir distinguir nada más que una gran forma oscura que permanecía junto a ella. No obstante, volvió a dejarse caer sobre sus rodillas e hizo torpemente lo que le ordenó. Por suerte, sus dedos congelados permanecían insensibles a los arañazos y pinchazos que Annie sabía que se estaba haciendo.
– Así está bien -le indicó Rafe dejando caer un suave bulto junto a ella-. Ahora extiende esta manta sobre la pinaza.
Annie volvió a obedecer sin hacer ningún comentario.
– Quítate el abrigo y acuéstate.
La mera idea de quitarse la gruesa prenda y exponerse a un frío aún mayor casi le hizo rebelarse, sin embargo, en el último momento, el sentido común le recordó que él debía de tener la intención de usar sus abrigos como mantas. Sin dejar de temblar convulsivamente, se quitó la gruesa prenda y se tumbó en silencio.
El desconocido también se despojó de su abrigo y se tendió junto a la joven, colocándose de forma que Annie quedó junto a su costado derecho. Sus largas piernas rozaron las suyas y ella empezó a separarse con rapidez, pero Rafe la detuvo aferrando su brazo con una fuerza que le hizo preguntarse si realmente estaba tan agotado como le había parecido.
– Acércate más. Tendremos que compartir nuestro calor y las mantas.
No era más que la pura verdad. Annie se acercó lentamente a él hasta que pudo sentir el calor del cuerpo masculino incluso a través de la fría ropa, y se acurrucó contra su costado.
Moviéndose con un cuidado que evidenciaba el dolor que sentía, Rafe extendió la otra mitad de la manta sobre la que estaban tendidos por encima de ellos. Luego, desdobló una segunda manta sobre la primera y cubrió los pies de ambos con su abrigo y sus torsos con el de Annie. Finalmente, volvió a recostarse, deslizó su brazo derecho por debajo de la cabeza de la joven y ella pudo sentir cómo un escalofrío sacudía el cuerpo del desconocido recorriéndolo de pies a cabeza.
El fuego de la fiebre de Rafe traspasaba las capas de ropa y cuando Annie se acercó aún más, se preguntó si lograría superar la noche, tumbado sobre el gélido suelo como estaba. Era cierto que la pinaza y la manta los protegían en cierta medida del frío, pero, en su debilitado estado, él podría morir de todos modos. Preocupada, la joven llevó la mano hasta su amplio pecho y luego la deslizó hacia arriba, buscando su cuello. Encontró el pulso y se sintió un tanto aliviada por la fuerza de los latidos que notó bajo sus fríos dedos, aunque eran demasiado rápidos.
– No voy a morir en tus brazos, doctora. -Había un ligero pero inconfundible tono divertido en la voz de Rafe, bajo todo el cansancio que también reflejaba.
Annie deseó responderle, sin embargo, hacerlo requería un esfuerzo demasiado grande para ella. Apenas podía mantener los párpados abiertos y sentía un doloroso hormigueo en sus pies. Con fiebre o sin ella, el calor del cuerpo de aquel desconocido era su salvación, v su mente estaba demasiado cansada para protestar por aquella solución tan inapropiada para dormir. Todo lo que pudo hacer fue deslizar la mano hacia abajo hasta colocarla sobre el corazón de su captor; luego, ya más tranquila por los regulares latidos, sintió cómo la inconsciencia la inundaba como una negra oleada que arrastraba todo consigo.
Capítulo 3
Rafe se despertó de forma brusca, aunque sólo lo delató su pulso acelerado, ya que sus músculos ni siquiera se movieron. No solía dormir de forma tan profunda, sobre todo en aquellas circunstancias. En silencio, empezó a maldecirse a sí mismo mientras tomaba conciencia de todo lo que había a su alrededor. Los pájaros piaban tranquilamente y podía escuchar a los caballos comiendo en algún pasto que habrían encontrado. Al parecer, todo estaba bien a pesar de su falta de vigilancia.
La doctora todavía seguía tendida contra su costado derecho con la cabeza apoyada sobre su hombro y el rostro pegado a su camisa. Al mirar hacia abajo, pudo ver que su largo cabello rubio se había liberado de las horquillas y caía en un suave desorden. La falda estaba enredada alrededor de las piernas de ambos, y podía sentir la tentadora suavidad de sus senos, su cadera y sus muslos. Despacio, respiró hondo intentando no despertarla. Uno de sus delicados brazos reposaba sobre su pecho, pero igualmente podría haber estado sobre su entrepierna, ya que el cálido peso de su mano hacía que su erección matinal creciera como si así fuera. El placer que le daba se extendió por todo su cuerpo como exquisita miel. Aún estando ella dormida, podía sentir la extraña y agradable energía que desprendían sus manos al tocarlo, consiguiendo tensar sus pezones.
La tentación de quedarse tendido y de disfrutar de su contacto, o incluso de moverle la mano hacia su grueso miembro para poder sentir allí esa cálida energía, casi le venció. Pero eso no sería justo para ella y, además, necesitaban encontrar la cabaña del trampero para poder descansar. Rafe cerró la mano alrededor de la de ella y la llevó hasta sus labios, luego, volvió a dejarla con delicadeza sobre su pecho y la zarandeó para despertarla.
Los ojos marrones de la joven se abrieron perezosamente y, un segundo después, sus pestañas volvieron a descender. Ojos marrones como los de una gacela, pensó Rafe al verlos por primera vez a la luz del día.
– Despierta, doctora -la instó volviendo a zarandearla con suavidad. No podemos quedarnos aquí.
Aquella vez, sus ojos se abrieron de par en par y Annie se incorporó precipitadamente entre la maraña de abrigos y mantas, mirando asustada a su alrededor. Rafe percibió en su mirada el momento exacto en que recordó lo que había pasado la noche anterior; vio el miedo y la desesperación cuando se dio cuenta de que no había sido un sueño, antes de que recuperara el control sobre sí misma y se enfrentara a él.
– Tienes que llevarme de vuelta.
– Todavía no. Quizá lo haga dentro de unos pocos días. -Rafe se puso en pie con cierta dificultad, a pesar de que el sueño había reparado en parte sus fuerzas. Aun así, cuando se movió, su cuerpo le recordó que necesitaba mucho más que unas cuantas horas de descanso-. Hay una cabaña cerca de aquí. Ayer no pude encontrarla en medio de la oscuridad, pero nos quedaremos allí hasta que mis heridas estén curadas.
Annie alzó la mirada hacia él con los ojos muy abiertos a causa del miedo. Todavía había sombras violeta bajo ellos, oscureciendo la traslúcida piel y haciéndola parecer frágil. Rafe deseaba tomarla entre sus brazos y tranquilizarla, sin embargo, en lugar de eso, dijo:
Enrolla las mantas.
Annie se movió para obedecerle e hizo un gesto de dolor al sentir la protesta de sus entumecidos músculos. No estaba acostumbrada a cabalgar durante tantas horas sin descanso, sobre todo, viéndose forzada a usar sus piernas para mantenerse sobre el caballo. Sus muslos temblaron por el esfuerzo cuando se puso en cuclillas para enrollar las mantas.
Rafe se había alejado unos pocos metros, los suficientes para quedar oculto por la roca, pero desde allí aún podía verla. Annie escuchó de pronto el sonido de un líquido salpicando, como si fuera agua que fluyera y levantó la mirada intrigada justo antes de darse cuenta de lo que él estaba haciendo. La fría e inclemente mirada de Rafe se encontró con la suya, y Annie bajó la cabeza al tiempo que un violento rubor ardía en sus mejillas. Sus conocimientos médicos le indicaron que, al menos, la fiebre no había dañado los riñones de su captor.
Segundos después, Rafe volvió junto a ella.
– Ahora puedes ir tú. Pero no intentes desaparecer de mi vista. Quiero ver tu cabeza en todo momento. -Para asegurarse de que la joven no intentara escapar, desenfundó su pistola.
A Annie le horrorizó la idea de que aquel hombre esperara que hiciera una cosa así con él escuchando y empezó a rechazar la oferta; sin embargo, su vejiga insistió en que no podría esperar por más tiempo. El rostro le hervía cuando rodeó con cuidado la roca que les había cobijado durante la noche, poniendo especial atención en dónde ponía los pies.
– No te alejes más.
La joven luchó contra los impedimentos que le presentaban sus ropas, mientras intentaba desatar las cintas de sus pololos bajo su falda y su enagua sin revelar nada de su cuerpo ni de su ropa interior, consciente de que él la estaba observando. ¿De qué otra forma podría saber si ella permanecía a la vista o no? Ojalá llevara unos pololos abiertos por el centro, pero la verdad era que sólo se los ponía en raras ocasiones, porque nunca sabía cuándo tendría que montar a caballo y no deseaba acabar con la parte interior de sus muslos en carne viva a causa de las rozaduras.
Al cabo de unos momentos, consiguió dominar su ropa y colocarla de forma que pudo aliviarse. Intentó hacerlo lo más silenciosamente posible, aunque, al final, se vio forzada a aceptar las imposiciones de la naturaleza humana. De todas formas, ¿qué importancia tenía aquello cuando existían tantas probabilidades de que aquel hombre la matara como de que no lo hiciera? La lógica la inducía a pensar que él no llegaría a tal extremo a no ser que hubiera alguna razón por la cual no deseara ser visto, lo que significaría que era un fugitivo. En ese caso, tendría que estar loco para llevarla de vuelta a Silver Mesa tal y como le había prometido.
Para salvarse a sí misma, debería permitir que el estado de su captor empeorara, o quizá incluso usar sus conocimientos médicos para acelerar el proceso.
De pronto, se sobrecogió ante la atrocidad de sus propios pensamientos. Había sido educada desde niña para salvar vidas, no para acabar con ellas, y, aun así, estaba planeando matar a aquel hombre.
– ¿Durante cuánto tiempo vas a permanecer ahí en cuclillas con la falda levantada?
Annie se incorporó tan precipitadamente, que se tambaleó a causa de que los pololos se quedaron enrollados alrededor de sus rodillas y de sus agarrotados músculos. La dura intromisión de la voz masculina la había devuelto a la realidad, arrancándola de sus oscuros pensamientos. Su rostro estaba lívido cuando se giró y lo miró encima de la roca.
Los párpados semicerrados de Rafe ocultaron la expresión de sus fríos ojos mientras estudiaba a la joven, preguntándose qué habría pasado por la mente de Annie para que le hubiera robado cualquier rastro de color en el rostro y para que sus ojos hubieran adquirido aquella expresión tan inquietante. Demonios, era doctora. No debería sentirse tan horrorizada o avergonzada por algo que todo el mundo hacía. Rafe recordó un tiempo en el que nunca se habría comportado así con una mujer, pero los últimos diez años lo habían cambiado por completo, haciendo desvanecerse al hombre que una vez había sido, de modo que los recuerdos habían quedado muy lejos; eran un mero eco y ni siquiera podía lamentar el cambio. Él era quien era, nada más.
Tras quedarse un momento paralizada, la joven se inclinó para ajustar su ropa interior y, cuando se incorporó, Rafe pudo ver que su rostro todavía reflejaba aquella extraña mirada de desolación. Entonces, volvió a rodear la roca acercándose a él y Rafe le tendió la mano enguantada con la palma hacia arriba.
Por un momento, Annie miró sin reconocer los pequeños objetos que le mostraba. Luego, sus propias manos volaron hasta su pecho y lo encontraron completamente suelto, cayendo sobre sus hombros y por su espalda.
Rafe debía de haber encontrado las horquillas esparcidas por el suelo.
Annie se recogió el pelo apresuradamente en un descuidado moño y fue cogiendo una a una las horquillas de la fuerte mano masculina para controlar sus indomables mechones.
Rafe permaneció en silencio, observando cómo los finos dedos cogían cada horquilla de su enguantada mano con la delicadeza propia de un pequeño pájaro que seleccionara semillas. Sus movimientos eran tan esencialmente femeninos que la deseó desde lo más profundo de su ser. Hacía demasiado tiempo que no había estado con una mujer, que no había podido disfrutar de su suave carne y el de su dulce perfume, que no se había deleitado con la gracilidad de los exquisitos movimientos que todas hacían, incluso las rameras más ordinarias. Una mujer nunca debería permitir a un hombre mirarla mientras se aseaba, pensó con repentina violencia, a no ser que estuviera dispuesta a recibirlo en su cuerpo y permitirle que saciara el apetito sexual que habría despertado al dejar que la observara llevando a cabo sus rituales privados.
Entonces, el deseo pareció desaparecer dejando tras de sí un terrible cansancio que le llegaba hasta los huesos.
– Nos vamos -dijo de pronto. Si se quedaba allí de pie por más tiempo, no dispondría de la energía necesaria para encontrar la vieja cabaña.
– ¿No podemos comer algo antes? -A pesar del gran esfuerzo que hizo por ocultarlo, la joven no pudo evitar que se filtrara un leve matiz de desesperación en su voz. Se sentía débil por el hambre y sabía que él debía de estar mucho peor, aunque su rostro, duro y sin rastro de emoción, no se lo confirmara.
– Lo haremos cuando lleguemos a la cabaña. No tardaremos mucho.
Le costó una hora encontrarla y a Annie le costó un poco más darse cuenta de que habían llegado, ya que la pequeña y humilde construcción estaba tan cubierta de maleza que apenas podía reconocerse como algo hecho por el hombre. Podía haber llorado ante tal decepción, pues había esperado una choza, o incluso una tosca casucha, ¡pero no eso! Por lo que podía ver a través de los arbustos y de las enredaderas que casi la cubrían por completo, la «cabaña» no era más que algunas rocas rudimentariamente apiladas y unos pocos troncos medio podridos.
– Desmonta.
Annie le lanzó una furiosa mirada, cansada de aquellas lacónicas órdenes. Estaba hambrienta y asustada, y le dolían todos y cada uno de los músculos de su cuerpo. Sin embargo, le obedeció e incluso empezó a acercarse para ayudarlo cuando vio que desmontaba con dificultad, aunque, finalmente, se limitó a seguir sus movimientos con la mirada al tiempo que cerraba las manos formando puños.
– Hay un cobertizo para los caballos.
Al oír aquello, Annie miró a su alrededor incrédula. No veía nada que se pareciera en lo más mínimo a un cobertizo.
– Allí -le indicó él leyendo acertadamente la expresión de su cara.
Rafe guió a su caballo hacia la izquierda y Annie lo siguió sujetando las riendas de su propia montura. Él tenía razón. Había un cobertizo a pocos metros, construido aprovechando los árboles y la inclinación de la tierra, en el que cabían dos animales a pesar de que el espacio era muy limitado. Ambos extremos del cobertizo estaban abiertos, aunque el más alejado estaba parcialmente bloqueado por un rudimentario abrevadero y más arbustos. Rafe descolgó un cubo de madera que colgaba de una rama rota, lo examinó y, por un momento, se reflejó en su demacrado rostro una expresión de satisfacción.
– Hay un arroyo que pasa justo por el otro lado de la cabaña – le indicó a la joven-. Desensilla los caballos y luego coge el cubo y ve a por agua para los animales.
Annie se quedó mirándolo con cara de incredulidad. Se sentía débil a causa del hambre y tan cansada que apenas podía andar.
– Pero, ¿y nosotros?
– Primero hay que encargarse de los caballos. Nuestras vidas dependen de ellos. -Su voz era implacable-. Lo haría yo mismo, pero aparte de permanecer de pie aquí, lo único que soy capaz de hacer ahora es dispararte si intentas huir.
Sin pronunciar una palabra más, Annie se puso manos a la obra a pesar de que sus músculos temblaban por el esfuerzo. Descargó su maletín y el saco que contenía la comida, las dos sillas de montar y las alforjas de él, y lo dejó todo en el suelo. Después, cogió el cubo y Rafe le indicó el camino hacia un arroyo que tan sólo estaba a unos veinte metros de la cabaña, pero que discurría alejándose en diagonal en lugar de fluir paralelamente a la maltrecha construcción. Sólo tenía unos treinta centímetros de profundidad, que se convertían en menos en algunos lugares y en más en otros.
Rafe la siguió hasta el arroyo y de vuelta al cobertizo, en silencio y con un paso no muy firme. Annie hizo dos viajes más al arroyo con él siguiendo cada uno de sus pasos, hasta que Rafe decidió que el abrevadero estaba bastante lleno.
– Hay una bolsa con grano en mi alforja izquierda -dijo él observando cómo los caballos bebían ávidamente-. Dale dos puñados a cada uno. Tendremos que reducirles la ración durante un tiempo.
Una vez cumplida esa tarea, Rafe le ordenó que metiera las pertenencias de ambos en la cabaña. La tosca puerta estaba formada por unos cuantos troncos sujetos con una mezcla de cáñamos y enredaderas, y sus dos goznes eran de piel. Annie la abrió con cuidado y tuvo que reprimir un grito de consternación. No parecía que hubiera ninguna ventana, pero la luz que entraba a través de la puerta abierta revelaba un interior cubierto de telarañas y de suciedad, y habitado por una gran variedad de insectos y pequeños animales.
– No pienso entrar ahí -exclamó horrorizada al tiempo que se giraba para enfrentarse a él-. Hay ratas, arañas y seguramente también serpientes.
Sólo por un instante, una expresión divertida sobrevoló los labios de Rafe logrando suavizar sus duros rasgos.
– Si hay ratas, puedes apostar lo que quieras a que no hay serpientes. Las serpientes se comen a las ratas.
– Este lugar está cubierto de mugre.
– Hay una chimenea -repuso él con voz llena de cansancio-. Y cuatro paredes para protegernos del frío. Si no te gusta el aspecto que tiene, entonces límpialo.
Annie empezó a decirle que podía limpiarlo él mismo, pero una simple mirada al pálido y demacrado rostro de Rafe bastó para que las palabras se detuvieran en sus labios. La culpabilidad le remordió la conciencia. ¿Cómo había podido siquiera permitirse a sí misma pensar en dejarlo morir? Era médico, y aunque era probable que la matara cuando ya no le fuera de ninguna utilidad, ella se esforzaría al máximo por curarlo. Consternada por aquellos pensamientos que la habían invadido horas antes y que suponían una traición tanto a su padre y a sí misma como a su vida entera, se juró que no lo dejaría morir.
Al examinar con más detenimiento la pequeña y mugrienta cabaña, se dio cuenta de que la magnitud de la tarea a la que se enfrentaba era tan enorme que dejó caer la cabeza totalmente desesperanzada. Intentando armarse de valor, respiró hondo e irguió los hombros. Iría poco a poco. Recogió un resistente palo del suelo y avanzó con cautela hacia el interior de la pequeña construcción. El palo le sirvió para abrirse paso entre las telarañas y para apartar de un golpe las ratoneras que iba descubriendo. Una ardilla huyó correteando y una familia de ratones salió disparada hacia todas las direcciones.
Decidida, Annie los busco con su palo. Después, metió la gruesa rama por la chimenea para sacar los viejos nidos de pájaros y asustar a algunos nuevos ocupantes que estaban fuera de su alcance. Si había otros nidos más arriba, el fuego en la chimenea alentaría a sus habitantes a evacuar la zona rápidamente.
Cuando sus ojos se ajustaron a la tenue luz, descubrió que la cabaña tenía una ventana en cada lado y que estaban cubiertas por toscas tablas que podían empujarse hacia arriba y sujetarse con un palo. Annie las abrió, dejando entrar una gran cantidad de luz que pareció alegrar la estancia, aunque, ahora que lo podía ver mejor, el interior de la cabaña se veía aún más sucio.
No había muebles, a excepción de una tosca mesa con dos patas rotas que se apoyaba en un rincón. Lo mejor que podía decirse de aquel lugar, aparte de que tenía una chimenea y cuatro paredes, como Rafe ya había señalado, era que el suelo era de madera y que, a pesar de que había rendijas entre las tablas, al menos no dormirían directamente en el suelo.
Sabiendo que era la forma más rápida de conseguir un mínimo de habitabilidad, Annie cargó cubos de agua desde el arroyo y limpió el interior de la cabaña con abundante agua, ya que contaba con que el líquido se escurriría a través de las rendijas. Mientras se secaba el suelo, apiló leña y astillas junto al hogar. Durante todo el proceso, Rafe no la perdió de vista ni un minuto, aunque la joven estaba asombrada de que todavía pudiera seguir en pie. Cada vez que lo miraba le parecía que estaba aún más pálido.
Finalmente, la cabaña estuvo lo bastante limpia como para que no le horrorizara la idea de dormir en ella, y parecía que había logrado derrotar a los otros ocupantes. Aprovechando que todavía tenía fuerzas, Annie arrastró las sillas de montar y las provisiones hasta el interior, e hizo un viaje más al arroyo para llenar el cubo y la cantimplora.
Sólo entonces le indicó a Rafe con una mano que entrara. Le temblaban todos los músculos del cuerpo y le flaqueaban las rodillas, pero, al menos, ahora podía sentarse. Se dejó caer sobre el suelo que acababa de limpiar, dobló las rodillas y apoyó la cabeza sobre ellas.
El ruido de las botas de Rafe al arrastrarse sobre la madera le hizo levantar la cabeza de mala gana. Lo vio allí de pie, con los ojos entrecerrados por la fiebre y su enorme cuerpo balanceándose levemente. Conmovida, Annie se forzó a sí misma a arrastrarse hasta las sillas y a coger una de las mantas. La dobló por la mitad y la extendió sobre el suelo.
– Ven -dijo ella con la voz ronca por la fatiga-. Túmbate.
Más que tumbarse, Rafe se derrumbó. Annie lo sujetó para evitar que cayera y su peso casi la derribó.
– Lo siento -gruñó él en un jadeo, casi sin fuerzas para poder moverse.
Annie tocó su rostro y su garganta, y descubrió que le había subido la fiebre, si es que eso era posible. Preocupada, empezó a desabrocharle el cinturón que sujetaba su pistolera, pero sus fuertes dedos se cerraron sobre los de ella sujetándolos con tanta fuerza que le hacía daño, y continuó así durante un minuto antes de pronunciar palabra.
– Yo lo haré.
Al igual que el día anterior, Rafe dejó la pistolera cerca de su cabeza. Annie observó la enorme arma y se estremeció ante su aspecto frío y mortífero.
– Ni se te ocurra pensar en intentar cogerla -le advirtió él en voz baja.
La joven alzó rápidamente la mirada para encontrarse con la suya. Febril o no, aquel hombre todavía estaba en plena posesión de sus facultades. Sería más fácil para ella huir si la fiebre lo hacía delirar, pero se había jurado a sí misma que lo ayudaría y eso significaba que no podía abandonarlo aunque cayera inconsciente. Hasta que se recuperara, estaba obligada a quedarse allí.
– No pensaba en eso -respondió. Pero él permaneció con la mirada atenta y Annie supo que no le había creído. Sin embargo, no estaba dispuesta a discutir con aquel hombre sobre su honradez; no cuando se sentía débil, hambrienta y tan cansada que sólo tenía fuerzas para sentarse con la espalda erguida. Y todavía tenía que ocuparse de él antes de empezar a pensar en sí misma.
– Voy a quitarte la camisa y las botas para que puedas estar más cómodo-anunció en tono decidido mientras se movía para cumplir la tarea.
De nuevo, apareció su mano para detenerla.
– No -se opuso y, por primera vez, Annie percibió una nota de inquietud en su voz-. Hace demasiado frío para quitarme la camisa.
Era evidente que la tarea de limpiar la cabaña la había hecho entrar en calor, y hacía mucho tiempo que se había quitado el abrigo. Pero independientemente de que ella estuviera acalorada, lo cierto era que el sol había hecho subir varios grados la temperatura y que el aire era agradable. Aun así, Annie podía sentir cómo Rafe temblaba bajo sus dedos.
– No hace frío. Es que tienes fiebre.
– ¿No tienes nada en ese maletín tuyo que haga bajar la fiebre?
– Prepararé un té a base de cortezas de sauce una vez haya examinado tus heridas. Eso hará que te sientas mejor.
Rafe sacudió la cabeza nervioso.
– Prepáralo ahora. Tengo tanto frío que siento como si se me hubieran congelado los huesos.
Annie suspiró, ya que no estaba acostumbrada a que sus pacientes decidieran cómo debía llevarse a cabo su tratamiento; pero el orden en el que hiciera las cosas no cambiaría nada y, de ese modo, también podría hacerse una taza de café. Así que lo tapó con otra manta, se dirigió a la chimenea, y apiló astillas y ramitas de pino bajo algunos gruesos trozos de madera.
– No hagas un fuego muy grande -murmuró él-. Produciría demasiado humo. Tengo algunas cerillas en mi alforja, en el lado derecho, envueltas en lona.
La joven encontró las cerillas y encendió una frotándola contra la piedra de la chimenea, al tiempo que volvía la cabeza para apartarse del acre olor del fósforo. La ramitas de pino se prendieron en tan sólo unos segundos. Annie se inclinó y sopló suavemente las llamas hasta que se sintió satisfecha al ver que empezaban a extenderse con fuerza. Después, volvió a sentarse y abrió su gran bolsa. Parecía una maleta de vendedor ambulante en vez de un maletín de médico, pero a ella le gustaba llevar consigo una buena provisión de hierbas y ungüentos siempre que trataba a un paciente, ya que no podía depender de encontrar lo que necesitara en el bosque. Sin perder tiempo, sacó la corteza de sauce, que había envuelto cuidadosamente en una bolsa de malla, y el pequeño cazo que usaba para hacer el té.
El desconocido permaneció tumbado bajo la manta, observando con ojos entrecerrados cómo ella vertía una pequeña cantidad de agua de la cantimplora en el pequeño cazo, y luego lo colocaba sobre el fuego para que hirviera. Mientras el agua se calentaba, cogió una gasa, puso un poco de corteza de sauce en ella, añadió una pizca de tomillo y de canela, y ató los cuatro extremos de la gasa para formar una bolsita porosa que sumergió en el agua. Finalmente, para endulzar el té, Annie abrió un tarro y añadió un poco de miel.
– ¿Qué le has puesto? -preguntó Rafe.
– Corteza de sauce, canela, miel y tomillo.
– Cualquier cosa que me des, tendrás que probarla tú primero.
Aquella ofensa hizo que la espalda de la joven se tensara, sil embargo, no discutió con Rafe. El té de corteza de sauce no le haría ningún daño, y si ese hombre pensaba que era capaz de envenenarlo, no había nada que pudiera hacer para convencerlo de lo contrario. Además, su conciencia todavía la seguía mortificando por los horribles pensamientos que había tenido esa mañana, y quizá él se había dado cuenta de ello.
– Si has añadido algo de láudano, tú también te dormirás -le advirtió Rafe.
¡Al menos, sólo la estaba acusando de pensar en drogarlo, no de intentar matarlo! Furiosa, Annie sacó una pequeña botella marrón de su bolsa y la levantó para mostrársela.
– El láudano está aquí. Y te informo de que la botella está casi llena, por si quieres ir comprobándolo de vez en cuando. Aunque quizá te sientas mejor si la guardas tú.
Le ofreció el pequeño recipiente y él miró a la joven en silencio, taladrándola con sus fríos ojos como si pudieran leer su mente. Y tal vez así fuera.
Rafe se debatía entre creerla o no. Deseaba hacerlo, sobre todo, cuando miraba aquellos suaves ojos marrones, sin embargo, se había mantenido con vida esos últimos cuatro años gracias a que no había confiado en nadie. Sin pronunciar palabra, alargó el brazo y cogió la botella marrón, dejándola en el suelo junto a su pistolera.
Ella se dio la vuelta sin hacer ningún comentario, pero Rafe supo que la había herido.
Con el ceño fruncido, Annie sacó las provisiones y las colocó en el suelo para poder hacerse una idea de lo que disponían. Estaba tan hambrienta que las náuseas amenazaban con provocarle arcadas y se preguntó si sería capaz de comer algo.
Llenó de agua la cafetera que Rafe llevaba en las alforjas y añadió los posos del café, haciéndolo más fuerte de lo normal porque pensó que probablemente lo necesitaría. Luego volvió a girarse hacia las provisiones. Las manos le temblaban mientras intentaba decidir qué preparar. Había patatas, beicon, judías, cebollas, un pequeño saco de harina, sal, melocotones en conserva y pan, además de arroz, queso y azúcar que había cogido de su casa. Le quedaba poca comida y había planeado llenar su despensa, pero la llegada del bebé de Eda le había impedido hacerlo.
Decidiendo que estaba demasiado hambrienta para preparar nada, preparó un trozo de pan y queso, los troceó y se lo ofreció a su paciente.
Rafe sacudió la cabeza.
– No tengo hambre.
– Come -insistió ella, poniendo el pan y el queso en su mano-. Necesitas recuperar fuerzas. Intenta comer uno o dos bocados, y no sigas si sientes náuseas.
El pan y el queso no eran lo mejor para un hombre enfermo, pero era comida y no necesitaba de ninguna preparación. Más tarde haría algo de sopa, cuando hubiera descansado y tuviera más fuerzas. Dejó la cantimplora junto a la mano de su paciente para que pudiera beber si lo deseaba y se apresuró a comer su exigua ración con una ferocidad apenas reprimida.
Rafe sólo se comió un trozo de queso, pero se terminó todo el pan y casi se vació la cantimplora. Para cuando acabaron, el té de corteza de sauce ya hervía y Annie usó un trapo para sacarlo del fuego y dejarlo a un lado para que se enfriara.
– ¿Por qué no me diste nada para la fiebre anoche? -le preguntó él de repente. Sus ojos y su voz volvían a reflejar la dureza a la que la tenía acostumbrada.
– La fiebre no es necesariamente algo malo -le explicó Annie-. En realidad ayuda al cuerpo a combatir la infección, al igual que cuando se cauteriza una herida. Sólo es peligrosa si dura mucho tiempo o si es demasiado alta, porque debilita excesivamente el cuerpo.
Rafe todavía temblaba, a pesar del calor que desprendía la chimenea y de que estaba tapado con la manta. Empujada por un impulso que no llegó a entender, Annie alargó la mano y le acarició el oscuro pelo apartándolo de la frente. Aunque era el hombre más duro y peligroso que había conocido, necesitaba los cuidados que ella podía ofrecerle.
– ¿Cómo te llamas? -Ya se lo había preguntado antes y él no había respondido, pero con lo aislados que se encontraban ahora, estaba segura de que no tendría ninguna razón para no decírselo. Annie casi sonrió al pensar en la incongruencia que suponía no saber su nombre, a pesar de haber dormido entre sus brazos.
Rafe pensó en darle un nombre ficticio, pero decidió que no era necesario ya que usaría otro diferente una vez la hubiera llevado de vuelta a Silver Mesa.
– McCay. Rafferty McCay. ¿Y tú, doctora?
– Annis -respondió, dirigiéndole una suave y débil sonrisa-. Aunque siempre me han llamado Annie.
– A mí todos me llaman Rafe -gruñó-. Me pregunto por qué la gente no les pone directamente a sus hijos el nombre que luego usarán.
La sonrisa de Annie se amplió y él, muy a su pesar, observó fascinado el movimiento de sus labios. Todavía continuaba con la mano sobre su pelo y sus dedos peinaban con delicadeza los indomables mechones. Rafe casi suspiró en voz alta por el placer que le producía ese cálido contacto, haciéndole sentir aquel hormigueo ya familiar. Además, notó cómo su dolor de cabeza disminuía con cada caricia.
Ella se alejó de pronto y Rafe tuvo que reprimir el impulso de cogerla y sujetar sus manos contra su pecho. Seguramente, si lo hacía, Annie pensaría que había perdido la cabeza. Pero lo cierto era que se sentía mejor cuando le tocaba y sólo Dios sabía cuánto necesitaba recuperar sus fuerzas.
La joven vertió el té de corteza de sauce en una abollada taza de hojalata y lo probó obedientemente para que él pudiera ver que no pretendía envenenarlo. Rafe se incorporó con dificultad apoyándose sobre el codo, cogió la taza y se bebió el té en cuatro grandes sorbos, estremeciéndose sólo un poco a causa de su amargo sabor.
– No está tan malo como algunas medicinas que he probado -comentó recostándose con un gemido ahogado.
– La miel y la canela hacen que sepa mejor. Ahora descansa y deja que el té haga efecto mientras preparo una sopa. Durante un tiempo, te será más fácil digerir sólo líquidos.
Annie se sentía mejor ahora que había comido algo, aunque el cansancio ralentizaba sus movimientos. El trabajo duro había desentumecido sus músculos, al menos por el momento. En silencio, se sentó en el suelo junto a Rafe y peló unas cuantas patatas. Las cortó en trozos finos e hizo lo mismo con una cebolla pequeña. Como no tenían un cazo grande, Annie las puso en la sartén de Rafe. Le añadió agua, sal y un poco de harina, y pronto la fragante mezcla empezó a hervir. El fuego se había reducido lo suficiente para que no hubiera peligro de que la sopa se quemara, así que, después de añadir un poco más de agua, volvió a centrar su atención en su paciente.
– ¿Te sientes un poco mejor? -preguntó apoyando el dorso de la mano sobre el rostro masculino.
– Un poco. -El profundo dolor en sus muslos había disminuido, al igual que el dolor de cabeza. Se sentía cansado y sin fuerzas, y un poco somnoliento, pero no tenía tanto frío y estaba mejor-. Ten siempre un cazo de ese brebaje preparado.
– Funciona mejor recién hecho -le explicó con una sonrisa mientras apartaba la manta que le cubría-. Ahora vamos a ponerte cómodo y a ver cómo está tu costado.
Quizá, después de todo, ella había puesto algo en aquel té, porque se quedó allí tumbado e inmóvil, y dejó que le quitara la camisa, las botas e incluso los pantalones. Sólo le dejó puestos los calcetines y sus largos calzones de franela, que eran tan suaves que no ayudaban mucho a ocultar el bulto que sobresalía en su entrepierna. Siguiendo las instrucciones de la joven, Rafe se colocó sobre su costado derecho y ella le bajó un poco los calzones para poder maniobrar en la herida.
Rafe siseó entre dientes cuando sintió que su grueso miembro se agitaba. Maldita sea, ésa era la razón por la que las mujeres no debían ser médicos. ¿Cómo se suponía que un hombre tenía que evitar excitarse con las manos de una mujer tocándole por todas partes? Rafe estudió el rostro de Annie, pero ella parecía totalmente ajena a su erección. Aun así, alargó el brazo y estiró la manta hasta sus caderas para ocultar su involuntaria respuesta.
Absorta en su trabajo, la joven cortó con unas tijeras el apretado vendaje que sujetaba el emplasto contra las heridas de Rafe. Con cuidado, apartó las gasas y emitió un gemido de satisfacción al ver que el color rojo oscuro alrededor de las heridas se había aclarado.
Dejó a un lado las gasas manchadas de amarillo y marrón, y se inclinó para examinar más de cerca la carne desgarrada. Había un apagado destello metálico cerca de la superficie de la herida frontal, y Annie dejó escapar otro suspiro de satisfacción cuando cogió sus pinzas. Con extrema delicadeza, atrapó la esquirla de metal y la extrajo.
– Otro trozo de plomo -dijo en voz baja-. Tienes suerte de no haber muerto ya debido a la septicemia.
– Eso ya lo habías dicho.
– Y hablaba en serio también entonces. -Annie continuó con su examen, pero no encontró ningún otro fragmento de bala. Las heridas parecían limpias. Para asegurarse, la joven volvió a lavarlas con ácido carbólico. Luego, le puso dos puntos de sutura en cada herida para cerrar la mayor parte de los desgarros, dejándolas prácticamente abiertas para permitir que drenaran. Rafe apenas se estremeció cuando la aguja penetró en la suave carne de su costado, a pesar de la fina capa de sudor que cubrió su cuerpo. Annie sonrió, consciente de que aquel sudor indicaba que la fiebre cedía al igual que la intensidad del dolor.
Humedeció algunas hojas de llantén, las colocó sobre su costado y las cubrió con vendajes. Rafe soltó un grave murmullo de alivio cuando empezó a sentir el efecto de la magia de las curativas y relajantes hojas.
– Qué sensación tan agradable.
– Lo sé. -Annie lo tapó con la manta hasta los hombros-. Ahora, todo lo que tienes que hacer es quedarte tumbado, descansar y dejar que tu cuerpo sane. Duerme si quieres; no me iré a ninguna parte.
– No puedo permitirme correr ese riesgo -respondió ásperamente.
Annie soltó una risita carente de humor.
– Te despertarías si intento quitarte la manta y yo me moriría de frío por la noche sin ella. Ni siquiera sé dónde estoy. Créeme, no me iré de aquí sin ti.
– Entonces, digamos que te ayudaré a no caer en la tentación.
Rafe no podía permitirse confiar en ella o bajar la guardia ni siquiera un minuto. Le había dicho que no sabía dónde estaba, pero, ¿cómo podía estar seguro de que le estaba diciendo la verdad?
– Haz lo que quieras. – Annie comprobó cómo iba la sopa y añadió más agua antes de acomodarse sobre el suelo. No tenía ni idea de qué bota era. Seguramente, pasaba de mediodía, pues le había costado mucho tiempo limpiar la cabaña. Se quedó mirando fijamente más allá de la puerta abierta, y al observar las largas sombras proyectadas por los árboles, se percató de que era mucho más tarde de lo que pensaba.
– ¿No tengo que volver a dar de comer a los caballos? -Si esperaba que ella lo hiciera, tendría que ser pronto, porque una vez oscureciera, no se aventuraría más allá de aquella puerta.
– Sí. -Su voz sonaba cansada-. Dales un poco más de grano.
Haciendo un gran esfuerzo, Rafe se incorporó, alargó el brazo hasta su pistola y la sacó de su funda. Envuelto en la manta, se puso en pie con dificultad.
Annie se sorprendió por la oleada de ira que la sacudió. No era sólo por el hecho de que se negara a confiar en ella, ya que no podía culparlo por ello, sino porque no se permitía a sí mismo descansar. Debía quedarse tumbado y dormir, en lugar de seguirla fuera adonde fuera.
– No te molestes en recorrer todo el camino hasta el cobertizo -le espetó la joven con brusquedad-. Bastará con que te quedes fuera, junto a la puerta, desde donde puedas dispararme a la espalda si intento escapar.
Por primera vez, un destello de furia brilló en los inquietantes ojos masculinos. Su frialdad era lo que más había asustado a Annie hasta entonces, pero ahora, viendo lo que había provocado, se arrepintió de haber permitido que aquella extraña ira que la inundaba hubiera aflorado. Los ojos de Rafe adquirieron tal gelidez que la joven sintió cómo el frío atravesaba toda la cabaña. Y, sin embargo, él no perdió el control.
– También puedo disparar a cualquier cosa que haya ahí fuera -dijo cortante al tiempo que levantaba el percutor y le indicaba que saliera delante de él.
Annie no había pensado en ello antes. Aquel hombre la había secuestrado, pero también suponía su salvación porque sabía cómo vivir en esas montañas. La joven era muy consciente de que habría muerto de frío la primera noche sin él y también de que era su única esperanza de regresar a Silver Mesa. Por otra parte, no había considerado la posibilidad de que el simple hecho de atravesar la puerta de la cabaña ya supusiera un peligro. Annie esperaba que hiciera demasiado frío para que las serpientes y los osos hubieran vuelto a la actividad, aunque no estaba segura de que fuera así. No era algo de lo que se hubiera preocupado en Filadelfia. Ni siquiera habría sabido que los osos hibernaban si un minero no lo hubiera mencionado en el incoherente monólogo que había expuesto para apartar su mente del hueso roto que Annie había estado colocando en su sitio.
Sin pronunciar palabra, la joven caminó apresuradamente hacia el cobertizo y se ocupó de alimentar a los caballos. Después de resoplar, los animales empezaron a mascar el grano que les dio. Annie llevó dos cubos de agua más del arroyo y los vació en el abrevadero, colocó las mantas de las sillas sobre los lomos de las dos monturas para ayudarles a mantener el calor durante la noche y, tras darles unas palmaditas en el hocico, volvió a la cabaña avanzando con dificultad debido al cansancio. Rafe todavía seguía en el umbral donde había permanecido mientras ella se encargaba de las tareas y, cuando la vio acercarse, se apartó a un lado para que pudiera entrar.
– Cierra la puerta y tapa las ventanas -le ordenó en voz baja-. En cuanto el sol se ponga, empezará a hacer frío.
Annie siguió sus instrucciones, aunque eso los dejó encerrados en una cueva de oscuridad mitigada sólo por las pequeñas llamas de la chimenea. A la joven le hubiera gustado disponer de una barra resistente para colocarla atravesada en la puerta, pero no halló nada parecido, a pesar de que podían verse soportes de madera que indicaban que, en algún momento, había habido una. Al ver que Rafe se estaba recostando de nuevo sobre la manta, Annie se acercó a la chimenea y removió la sopa. Las patatas se habían cocido hasta convertirse en un puré un poco espeso, y solucionó el problema añadiendo más agua. Satisfecha, llenó la taza de Rafe y se la acercó.
Él se la tomó con una total ausencia de entusiasmo que le indicaba que todavía no tenía apetito, pero, aun así, cuando acabó, le dijo:
– Estaba buena.
Annie se comió su parte directamente de la sartén, sonriendo por dentro al pensar en lo impresionadas que estarían sus antiguas amistades de Filadelfia al ver sus modales en aquel instante. Pero sólo había una taza, un plato de hojalata, una sartén y una cuchara, así que se imaginó que ella y su captor tendrían que compartirlo todo en los próximos días.
Finalmente, limpió la sartén, la taza y la cuchara, y le preparó otro té de corteza de sauce que probó ella primero sin hacer ningún comentario.
Ambos tuvieron que hacer un viaje al exterior antes de prepararse para la noche y la experiencia fue tan humillante para Annie como lo había sido la primera vez.
Su cara todavía presentaba signos de azoro cuando regresaron a la cabaña, pero todo rastro de color desapareció cuando él la apuntó con la pistola y le dio una nueva orden con aquella voz inexpresiva y serena.
– Quítate la ropa.
Capítulo 4
Annie se quedó mirándolo incrédula, con los ojos abiertos de par en par. Un sordo zumbido llenó sus oídos y, por un momento, se preguntó si se desmayaría, pero esa posibilidad de evasión le fue denegada. El cañón de la pistola parecía enorme y Rafe apuntaba sin vacilar en su dirección, con los ojos fríos como el hielo.
– No. -Annie susurró la palabra, porque su garganta estaba tan agarrotada que apenas podía hablar. Se le pasaron por la mente varios pensamientos confusos y fragmentados. Él no podía estar pensando… No, estaba segura de que no estaba en condiciones de… Y no le dispararía, la necesitaba para cuidarlo.
– No lo hagas más difícil de lo que debe de ser para ti -le aconsejó-. No quiero hacerte daño, así que quítatela y túmbate.
La joven apretó las manos formando puños.
– ¡No! -repitió ferozmente-. No permitiré que me hagas eso.
Rafe observó su rostro lívido y su cuerpo tenso, preparado como si estuviera dispuesta a huir en medio de la noche, y una expresión divertida arqueó sus labios.
– Pequeña, debes de pensar que estoy mucho más fuerte de lo que me siento -se burló arrastrando las palabras-. Es totalmente imposible que yo pueda hacerte lo que estás pensando.
Annie no se relajó.
– Entonces, ¿por qué quieres que me quite la ropa?
– Porque no seré capaz de permanecer despierto durante mucho más tiempo, y no quiero que te escabullas mientras duermo. No creo que puedas marcharte sin tu ropa.
– No voy a intentar huir -le aseguró desesperadamente.
– Sería peligroso para ti intentar marcharte sola -continuó-. Así que me aseguraré de que no caigas en la tentación.
Annie ni siquiera era capaz de imaginarse quitándose la ropa delante de él; su mente se horrorizó ante tal idea.
– ¿No puedes atarme? Tienes una cuerda.
Él suspiró.
– Es evidente que no sabes lo condenadamente incómodo que es estar atado. No podrás descansar si lo hago.
– No me importa. Prefiero…
– Annie, quítate la ropa. Ahora. -Su voz reflejaba una clara advertencia.
La joven empezó a temblar, pero sacudió la cabeza obstinadamente.
– No.
– La única alternativa que tengo es dispararte y no quiero hacerlo.
No me matarás -afirmó ella, intentando sonar más segura de lo que se sentía-. Al menos, no todavía. Aún me necesitas.
– Yo no he hablado en ningún momento de matarte. Tengo muy buena puntería y puedo meterte una bala en cualquier lugar que elija. ¿Dónde la prefieres, en la pierna o en el hombro?
Él no lo haría. Annie se dijo a sí misma que no lo haría, que la necesitaba en plenas facultades para poder cuidarlo, pero no había ni una sola sombra de duda en el rostro masculino, y su mano permanecía firme como una roca sujetando el arma.
Reticente, Annie le dio la espalda y empezó a desabrocharse la blusa con dedos temblorosos. La luz del fuego brilló sobre sus hombros suaves como la seda cuando se la quitó y la dejó caer al suelo. Mmantenía la cabeza inclinada hacia delante, revelando el delicado surco de su nuca. Rafe sintió el repentino impulso de acercar sus labios a ella, de envolverla con sus brazos y estrecharla contra él. Había tenido que empujarla hasta el límite de su resistencia durante todo el día, igual que había hecho la noche anterior, a pesar de que podía ver cómo se hundían sus ojos a causa de la fatiga. Aun así, ella se las había arreglado, encontrando, de alguna forma, la suficiente fuerza en su esbelto cuerpo para hacer las cosas que le había exigido. Había luchado contra su miedo natural hacia él y se había esforzado al máximo para curarlo, y, sin embargo, ahora se lo pagaba humillándola y aterrorizándola. Pero no se atrevía a bajar la guardia. Tenía que asegurarse de que no intentara huir, por el bien de ella y por el suyo propio.
Annie se quitó los botines. Luego, todavía dándole la espalda, levantó la parte delantera de su falda y buscó a tientas las cintas que sujetaban la enagua alrededor de su cintura. La prenda cayó a sus pies en un pequeño montón blanco y la joven dio un paso hacia delante liberándose de ella.
Ni siquiera aquella tenue luz podía disimular su temblor.
– Continúa -le dijo Rafe suavemente. Lamentaba que estuviera tan asustada, pero se mentiría a sí mismo si intentaba negar que no estaba interesado en ver caer también su falda. Dios, estaba más que interesado. Ya estaba excitado y su firme erección presionaba contra la fina capa de tela de sus calzones. Sólo la manta que lo envolvía evitaba que ella descubriera el estado en el que se encontraba, si, por casualidad, se le ocurría darse la vuelta. Rafe se preguntó hasta qué punto tenía que estar enfermo para que su miembro captara el mensaje de que no estaba en condiciones de hacer nada; desde luego, más enfermo de lo que estaba ahora, seguro, y eso que no podía sentirse peor.
Despacio, Annie desabotonó su falda y la prenda cayó al suelo.
Aún llevaba las medias, unos pololos hasta las rodillas y una camisola, pero ya podía intuirse la forma de su cuerpo. Rafe respiró profundamente al sentir una repentina opresión en el pecho y que su erección empezaba a latir con fiereza. Más que delgada, era delicada, con huesos finos y una dulce curva en sus caderas que lo hacía sudar.
La joven se quedó allí inmóvil, como si fuera incapaz de continuar. Él podría permitirle que se detuviera ahí, ya que no tendría oportunidad de escapar sólo con las medias y la ropa interior.
– Las medias.
Ella se inclinó y desató las ligas. Luego, se quitó las blancas medias de algodón y encogió los desnudos dedos de los pies al sentir el frío suelo de tablas.
– Ahora los pololos. -Rafe se percató del deje ronco de su propia voz y se preguntó si ella también lo había notado. Maldita, sea, no tenía por qué ir tan lejos, pero era como si no pudiera detenerse. Deseaba verla, sentirla desnuda en sus brazos a pesar de que no estuviera en condiciones de hacer nada. Se preguntó si ese extraño y cálido cosquilleo que percibía cuando lo tocaba se limitaba a sus manos o si lo sentiría por todas partes si se tumbaba sobre ella. ¿Sería más intenso si se adentraba en su interior? La idea de sentir esa sensación única mientras la poseía casi le hizo gemir en voz alta.
El cuerpo de Annie temblaba como una hoja. La camisola le llegaba hasta medio muslo, pero aun así, la joven se sintió totalmente desprotegida y vulnerable cuando se quitó los pololos. La ráfaga de aire frío que azotó sus desnudas nalgas la sobresaltó y, aunque sabía que su camisola las tapaba, no pudo evitar el impulso de estirar el brazo hacia atrás para comprobarlo. La única prenda que aún llevaba puesta era demasiado fina para que se sintiera tranquila.
Rafe deseaba que se quitara la camisola. Dios, ansiaba verla desnuda. La esbelta línea de sus piernas casi lo volvía loco y anhelaba ver la hendidura de sus nalgas, la dulce plenitud de sus pechos, los pliegues de su feminidad. Deseaba curarse para poder hundirse en ella, pasar horas entre sus piernas y sentir cómo Annie cedía desde lo más profundo de su ser, estremeciéndose alrededor de su miembro. Deseaba hacerle el amor de todas las formas que había probado hasta ahora e intentar todo aquello de lo que había oído hablar. Deseaba saborearla, volverla loca con su boca, sus dedos y su cuerpo. Estaba temblando de deseo.
Y ella estaba temblando de miedo.
No podía obligarla a quitarse la camisola. No podía aterrorizarla más de lo que ya lo había hecho. Rafe tiró de la manta que lo envolvía y la colocó sobre sus hombros, rodeándola con ella. Annie se aferró a la manta con lastimosa desesperación, mientras mantenía la cabeza inclinada hacia delante para que no le pudiera ver la cara, Con delicadeza, él le pasó los dedos delicadamente por el pelo quitándole todas las horquillas y soltando la fina y suave melena que cayó hacia delante, ocultando aún más su rostro. Por pura obstinación, Rafe le apartó el pelo hacia los hombros e hizo que cayera sobre su espalda como una cascada.
Con un gesto de dolor por el tirón que sintió en el costado, Rafe se agachó y añadió más leña al fuego. Luego, recogió las prendas que le había hecho quitarse a excepción de la enagua y las colocó debajo de la manta sobre la que había estado tumbado, haciendo que su improvisado lecho fuera más mullido y asegurándose bien de que Annie no pudiera llegar hasta ellas sin despertarlo. También guardó allí su propia ropa, por si acaso. Después, enrolló la enagua a modo de almohada y la colocó en un extremo de la manta.
– Túmbate -le dijo con suavidad.
En medio de un avergonzado mutismo, ella se movió obediente con la intención de tenderse envuelta en la manta. Pero Rafe la cogió y tiró de ella hasta que sus laxos dedos la soltaron. Annie se quedó paralizada, consciente de que tendrían que compartir la manta, tal y como lo habían hecho la noche anterior. Sintiéndose dolorosamente desprotegida, se dejó caer sobre sus rodillas y sujetó la camisola contra su cuerpo mientras se tumbaba de espaldas a él en el improvisado camastro.
Rafe se acostó junto a Annie apoyándose sobre su costado derecho. Extendió la manta sobre ellos y luego colocó el brazo izquierdo sobre su cintura, haciendo que ella se sintiera atrapada. Annie podía incluso notar cómo el vello de su pecho desnudo rozaba sus omoplatos. Entonces, la acercó más a su cuerpo acunando su trasero en sus caderas y envolviendo sus muslos con los suyos. Annie empezó a respirar entrecortadamente. Podía sentir su… su miembro cubierto sólo por la fina franela de los calzones, haciendo presión contra su trasero. Su camisola parecía no existir, a juzgar por la escasa protección que le ofrecía. ¿Acaso se le había subido, dejándola totalmente al descubierto? La joven casi gritó, pero no se atrevió a bajar el brazo para comprobarlo.
– Shhh -murmuró él contra su pelo-. No debes temer nada. Duérmete.
– ¿Cómo… cómo? -tartamudeó.
– Cierra los ojos y relájate. Has trabajado muy duro y necesitas dormir.
Incluso cerrar los ojos le resultaba imposible. Era demasiado consciente de la semidesnudez de Rafe y de la suya propia. Siempre había dormido envuelta en amplísimos camisones, sintiendo los reconfortantes y protectores pliegues alrededor de sus piernas.
– La pistola está en mi mano derecha -le advirtió Rafe en voz baja, todavía tan cerca de ella que le rozaba el pelo con los labios- No intentes cogerla o podría matarte antes de estar lo bastante despierto como para saber quién eres. Y el rifle no está cargado; saqué los cartuchos mientras tú te ocupabas de los caballos.
No era cierto. Él nunca se quedaba desarmado deliberadamente, pero ella no podía saber eso. De pronto, se sintió inundado por una oleada de compasión. Annie no sabía prácticamente nada sobre cómo sobrevivir fuera de una ciudad, o incluso en una de ellas.
Cuando inspeccionó su casa, no vio ningún arma, a no ser que considerara sus bisturís como tales. Silver Mesa era una ciudad en expansión, llena de hombres toscos, ansiosos por conseguir dinero, que bebían whisky hasta caer inconscientes, y, sin embargo, ella no disponía ni siquiera del medio más básico de protección. Resultaba increíble que no la hubieran atacado y violado durante su primera semana en la ciudad.
Le parecía tan dulce y suave en sus brazos… Casi sin ser consciente de ello, la acercó aún más a su cuerpo y metió sus pies, protegidos con los calcetines, bajo los suyos, desnudos y mucho más pequeños, para compartir su calor con ella. Sentía cómo se esforzaba por mantenerse inmóvil, probablemente para evitar excitarlo incluso más de lo que ya estaba. Dado que había estudiado medicina, Rafe se imaginó con ironía que Annie sabría perfectamente qué era aquello que notaba pegado a su trasero. Pero no pudo acabar con los pequeños temblores que la sacudían, y que no eran debido al frío. Seguía aterrorizada y Rafe no sabía qué hacer para calmarla.
No se sentía capaz de mantenerse despierto por mucho más tiempo y deseaba tranquilizarla antes de dejarse llevar por el sueño. Ella también tenía que estar cansada, así que si conseguía que dejara de pensar en la situación en que se encontraban, su cuerpo tomaría el control y se quedaría dormida.
– ¿De dónde eres? -murmuró, manteniendo su voz baja y calmada. Prácticamente todo el mundo en el Oeste era de otro sitio.
Otro escalofrío la recorrió, pero aun así, respondió a su pregunta.
– De Filadelfia.
– Nunca he estado en Filadelfia. En Nueva York y en Boston, sí, pero nunca en Filadelfia. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?
– Llevo… llevo ocho meses en Silver Mesa.
– Y antes, ¿dónde estuviste?
En Denver, Pasé un año en Denver.
– ¿Por qué diablos dejaste Denver para trasladarte a Silver Mesa? Al menos, Denver es una ciudad de verdad.
– Denver no necesitaba más médicos -respondió ella-. Silver Mesa, sí.
A Annie no le apetecía entrar en detalles. La actitud de la gente le había hecho daño, hiriéndola más profundamente de lo que ella había creído posible.
Bien. Su voz sonaba ahora más calmada. Rafe reprimió un bostezo. Con delicadeza, le apartó el pelo de la oreja y se acurrucó más cerca de ella, antes de recolocar la manta sobre su frágil hombro.
– Además, nadie sabe lo que durará Silver Mesa -continuó la joven, dejando que su voz se convirtiera en un susurro-. Las ciudades que crecen tan rápido desaparecen con la misma velocidad que se forman. Cuando la plata se acabe, los mineros levantarán el campamento y se marcharán, y lo mismo harán todos los demás.
La idea de tener que empezar desde cero de nuevo le resultaba deprimente, a pesar de que su existencia en Silver Mesa carecía de cualquier tipo de lujo o comodidad. Al menos, allí hacía lo que deseaba hacer más que cualquier otra cosa, que era ejercer la medicina, aunque a veces se sintiera tan frustrada que le entraran ganas de gritar. Sabía tantas cosas… Podría hacer tantas cosas si la gente acudiera a ella a tiempo… Con frecuencia, decidían no hacerlo porque era una mujer y acababan muriendo por su testarudez.
Pero ya se enfrentaría más adelante a la cuestión de qué hacer con su futuro cuando se acabara la plata en Silver Mesa, si es que eso llegaba a ocurrir. Ni siquiera estaba segura de si volvería a la ciudad de nuevo, y debería preocuparse por ello en lugar de divagar. Sin embargo, le resultaba muy difícil pensar con coherencia. Por primera vez durante ese largo día podía permitir que su cansado cuerpo descansara, aunque sabía que no debía hacerlo. Un pequeño escalofrío de alarma la recorrió, pero desapareció al instante y Annie no se movió. Sabía que debía abrir los ojos. ¿Cuándo se habían cerrado? No tenía nada de frío, al contrario, y sentía sus extremidades pesadas y laxas. Parecía como si estuviera en el interior de una inexpugnable fortaleza, rodeada, como estaba, por el calor que Rafe desprendía. Una fortaleza formada por la manta y sus brazos, sus piernas y todo su cuerpo. Apenas podía moverse, aunque, de todos modos, tampoco disponía de la energía para hacerlo. Durante un breve momento de lucidez fue consciente de que iba a dormirse y, de inmediato, se hundió en profundo sueño.
Rafe percibió cómo el cuerpo de la joven se relajaba y se sintió totalmente satisfecho. Estaba tan cansada que se había quedado dormida en cuanto consiguió hacerle olvidar las circunstancias en las que se hallaba. Ahora Annie podría disfrutar del descanso que tanto necesitaba. Él también lo necesitaba aunque, contra toda lógica, deseaba permanecer despierto el máximo tiempo posible рara poder disfrutar de tenerla entre sus brazos. El cuerpo de una mujer constituía un milagro de la naturaleza; era lo más cerca que podía estar un hombre del paraíso en la tierra y hacía demasiado tiempo que no podía darse el lujo de abrazar a una mujer acurrucada contra cuerpo sin sentir frío, estando cómodo y relativamente seguro. Rafe colocó la mano sobre su vientre y se dejó llevar por el sueño con una extraña sensación de satisfacción.
Cuando la joven se despertó a la mañana siguiente, Rafe ya se había levantado. De hecho, fue el ruido que hizo al reavivar el fuego lo que la sobresaltó. Annie se puso en pie presa del pánico, pero, enseguida, cogió la manta para cubrirse precipitadamente y, cuando él se volvió estudiándola con sus enigmáticos ojos, ella se tensó sin saber por qué.
– Puedes vestirte -le dijo Rafe finalmente-. Yo también lo haré. Hoy intentaré ayudarte con las tareas.
Annie se quedó quieta durante un instante, sin embargo, su instinto como médico era demasiado fuerte. Con cuidado, sujetando la manta con una mano, extendió la otra para posarla sobre su mejilla sin afeitar, frunciendo ligeramente el ceño mientras examinaba su estado. Le pareció que todavía estaba demasiado caliente. Preocupada, hizo que levantara el brazo y apoyó los dedos sobre su gruesa muñeca para sentir su pulso, que estaba un poco acelerado y débil.
– No, hoy no -señaló-. Necesitas, como mínimo, un día más de descanso y medicación antes de intentar hacer siquiera tareas sencillas.
– Quedarme tumbado sin hacer nada sólo me debilitará aún más.
El tono desdeñoso de la voz masculina la enfureció.
– Si no vas a seguir mis indicaciones, ¿para qué me has traído hasta aquí? -Se irguió y le lanzó una severa mirada-. Yo soy la doctora, no tú. Vístete si quieres, eso no te hará ningún daño…
– Tengo que encontrar algún lugar donde puedan pastar los caballos -la interrumpió-. Y es necesario que ponga trampas, a no ser que desees vivir a base de patatas y judías.
– Podemos arreglárnoslas con la comida que tenemos durante un tiempo -insistió la joven tercamente.
– Quizá nosotros, sí; pero los caballos, no. -Mientras hablaba, Rafe se agachó despacio y cogió sus ropas de debajo de la manta sobre la que habían dormido. Con el mismo cuidado, se puso los pantalones y se los subió.
Annie se mordió el labio, llegando a la conclusión de que tendría que vestirse delante de él, del mismo modo que se había desvestido la noche anterior. Cogió su falda con rapidez, y después del forcejear sin éxito con la manta, la dejó caer y tiró de la prenda para ponérsela tal y como él había hecho con sus pantalones. Se sintió mejor una vez tuvo las piernas cubiertas, no obstante, el aire frío que recorría sus brazos y hombros era un duro recordatorio de que todavía se encontraba lejos de estar decentemente vestida. Por pudor, se puso la blusa y se la abrochó antes de coger la enagua y los pololos. A pesar de que su ropa estaba sucia y arrugada, Annie se sintió increíblemente aliviada al ponérsela.
Rafe se abrochó la camisa, pero no intentó ponerse las botas solo. En lugar de eso, se dirigió hacia la puerta y la abrió, dejando entrar la luz del brillante sol de aquella gélida mañana. Annie parpadeó ante la repentina claridad y giró la cabeza hasta que sus ojos se acostumbraron a ella. El aire frío entró con fuerza en la pequeña cabaña y la hizo estremecerse.
– Se supone que estamos en primavera -protestó en tono lastimero.
– Seguramente nevará un par de veces más antes de que el tiempo preste algo de atención al calendario -adujo él mirando al cielo a través de los árboles. Estaba totalmente despejado, lo que indicaba que no era probable que fuera a hacer calor. La temperatura era soportable durante el día, pero las noches eran muy frías. Mientras Rafe le daba la espalda, Annie aprovechó para ponerse la ropa interior y la enagua, y después se sentó para subirse las medias. Cuando él se dio la vuelta, la encontró con las faldas alzadas hasta las rodillas y no pudo evitar que su mirada se demorara en las curvas de sus pantorrillas y en sus estilizados tobillos.
Annie arrugó la nariz al ponerse aquellas prendas que ya había llevado dos días seguidos. Tanto ella como su ropa necesitaban un buen lavado, al igual que Rafe, sin embargo, el simple hecho de plantearse cómo tendrían que hacerlo la echaba atrás. Podría calentar agua para que ambos pudieran asearse, pero no era capaz de imaginarse a ambos sentados allí desnudos y envueltos sólo con una manta mientras su ropa se secaba. Aun así, tenía que pensar en algo, ya que su padre siempre había sostenido que la limpieza era tan importante para la supervivencia de un paciente como la destreza o los conocimientos que su doctor mostrara. De hecho, la gente parecía recuperarse mejor cuando se encontraba en un entorno limpio.
– Ojalá hubieras pensado en traer la lámpara -comentó Annie encogiéndose y abrazándose a sí misma-. Así podríamos ver algo aquí dentro sin tener que abrir la puerta y congelarnos.
– Guardo algunas velas en mis alforjas, pero será mejor que las reservemos en caso de que el tiempo empeore tanto que ni siquiera podamos abrir la puerta.
La joven se acercó aún más al fuego y se frotó las manos con energía para calentárselas. Luego se peinó con los dedos y se sujetó el pelo con las horquillas. Cuando puso el café en el fuego y empezó a preparar su exiguo desayuno, Rafe volvió a entrar en la cabaña y se sentó sobre la manta.
– ¿Tienes hambre? -le preguntó ella mirándolo a los ojos.
– No mucha.
– Sabrás que estás mejor una vez que recuperes el apetito.
Rafe observó cómo Annie ponía el beicon en la sartén y preparaba la masa para hacer tortitas. Tenía una forma enérgica y rápida de hacer las cosas que le gustaba. No malgastaba tiempo ni energía, pero conservaba su elegancia natural. La estudió con detenimiento y se percató de que se había vuelto a recoger el cabello. Le habría gustado que se lo dejara suelto, pero el pelo largo era un peligro cuando se trabajaba sobre el fuego. Al menos, podía disfrutar pensando en que haría que se lo soltara cuando se preparasen para dormir, y en que volvería a sentirlo deslizarse entre sus dedos. Quizá esa noche no estuviera tan asustada, aunque lo cierto era que no podía culparla por ello. Maldita sea, una mujer tendría que ser estúpida para no sentir, como mínimo, un poco de miedo en esas circunstancias.
– Tenemos que lavar nuestra ropa -anunció decidida sin mirarle a la cara, mientras daba la vuelta hábilmente a las tortitas-. Y los dos necesitamos un baño. No sé cómo vamos a arreglárnoslas pero hay que hacerlo. Me niego a estar sucia.
Rafe pensaba que no olía tan mal. De hecho, en muchas ocasiones, había olido mucho peor que ahora, aunque, al parecer, las mujeres tenían otro nivel de exigencia para ese tipo de cosas.
– Yo estoy bien -le respondió-. Tengo pantalones y camisas limpias en mis alforjas. Debería haber pensado en decirte que cogieras algo más de ropa, pero tenía otras cosas en la cabeza.
Como intentar mantenerse consciente, escapar de Trahern y seguir con vida, o sentir aquel fuego que desprendían las manos de la joven y que lo había sobresaltado y excitado al mismo tiempo.
– Puedes ponerte una de mis camisas. Mis pantalones, en cambio… no creo que te queden bien.
– Gracias -murmuró Annie. El rubor invadió su rostro mientras se inclinaba sobre el fuego.
¡Pantalones! Si se los pusiera, sus piernas se perfilarían de una forma indecente. Al pensar en ello, Annie se quedó paralizada de pronto al darse cuenta de que él ya había visto mucho más que el contorno de sus piernas. Y estaría encantada de ponerse sus pantalones si, gracias a ello, podía lavar su propia ropa. Era sorprendente cómo cambiaban las prioridades cuando tenía que escoger entre sus necesidades más básicas y los convencionalismos.
Rafe comió lo bastante como para que Annie se sintiera satisfecha, teniendo en cuenta que no había esperado que comiera nada en absoluto. Una vez que terminaron de desayunar, la joven preparó más té de corteza de sauce y Rafe se lo bebió sin vacilar. Luego se tumbó y permitió que ella le examinara las heridas. Habían mejorado mucho desde el día anterior, y así se lo comunicó mientras ponía en remojo más hojas de llantén para cambiarle el vendaje.
– Así que voy a vivir -comentó él.
– Bueno, al menos, no morirás por estas heridas. Te sentirás mucho mejor mañana. Quiero que comas todo lo que puedas hoy, pero ve con cuidado y para si sientes náuseas.
– Sí, señora. -Podría haber suspirado de felicidad al sentir el contacto de sus manos mientras lo vendaba.
Una vez que acabó de curarlo, Rafe terminó de vestirse aunque los puntos en su costado le tiraban cuando se puso las botas. Annie lavó todo lo que había usado para preparar el desayuno y, al darse la vuelta, observó que él estaba en el umbral con el abrigo puesto y armado con su revólver y el rifle.
– Coge tu abrigo -le ordenó-. Tenemos que dar de comer a los caballos.
A Annie no le gustaba la idea de que Rafe fuese hasta el cobertizo, pero se abstuvo de empezar una discusión inútil. Estaba decidido a no perderla de vista, y a no ser que perdiera el conocimiento, no había nada que ella pudiera hacer. Cogió su abrigo sin pronunciar palabra y salió de la cabaña con él pisándole los talones.
Los caballos estaban inquietos después de haber permanecido encerrados en un espacio tan reducido, y uno de ellos empujó a Rafe cuando los guió fuera del cobertizo. Al ver la palidez del rostro masculino, Annie se apresuró a cogerle las riendas de las manos.
– Yo los llevaré -se ofreció-. Tú preocúpate sólo de andar y mantenerte en pie. O mejor aún, ¿por qué no vamos cabalgando?
Rafe negó con la cabeza.
– No iremos muy lejos. -La verdad era que, aunque podría hacerlo si fuera necesario, prefería no tener que montar tan pronto.
Encontraron un buen sitio para que los caballos pastaran a menos de un kilómetro de distancia. El pequeño y soleado prado estaba protegido del frío viento por la ladera de una montaña que se erigía al norte, y los animales inclinaron sus cabezas sobre la hierba con avidez mientras Rafe y Annie se sentaban y dejaban que el sol los calentara. No pasó mucho tiempo antes de que ambos se quitaran el abrigo, y de que el rostro de Rafe recuperara algo de color.
No hablaron mucho. La joven apoyó la cabeza sobre sus rodillas y cerró los ojos, adormecida por el delicioso calor y los sonidos que hacían los caballos. Era una mañana tan tranquila y serena que podría haberse quedado dormida sin ningún problema. No se oían más ruidos que aquellos propios de la naturaleza: el susurro del viento en lo alto de los árboles… el piar de los pájaros… los caballos pastando sin prisas… Silver Mesa nunca estaba tan silenciosa. Siempre parecía haber alguien en la calle y daba la impresión de que los salones no cerraran nunca. Annie, acostumbrada a los ruidos de la ciudad, sintió que la paz de aquel lugar la inundaba.
Rafe cambió de posición de pronto y, la joven, al darse cuenta de que lo había hecho ya varias veces, abrió los ojos.
– ¿Estás incómodo?
– Un poco.
– Entonces túmbate. En realidad, es lo único que deberías estar haciendo.
– Estoy bien.
De nuevo, Annie se abstuvo de discutir inútilmente. En lugar de eso, le preguntó:
– ¿Cuánto tiempo vas a permitirles pastar? Todavía tengo mucho que hacer.
Rafe estudió la posición del sol y luego miró hacia los caballos. El de Annie había dejado de pastar y estaba descansando plácidamente con la cabeza alzada y las orejas levantadas, atento al sonido de sus voces. El suyo continuaba comiendo con desgana, como si ya hubiera satisfecho su apetito. A Rafe le hubiera gustado poder dejar a los caballos allí, al aire libre, pero no podía arriesgarse a verse sorprendido con los animales tan lejos de la cabaña. Quizá al día siguiente se sintiera con fuerzas suficientes para improvisar un rudimentario corral que les permitiera moverse un poco en lugar de permanecer encerrados en aquel minúsculo cobertizo. Tan sólo necesitaría algunos arbustos y algo de cuerda.
– Podríamos volver ya -contestó finalmente, a pesar de que le hubiera gustado quedarse sentado bajo el sol. Andar le recordaba lo débil que estaba.
En silencio, Annie se acercó a los caballos y los guió de vuelta a la cabaña. Después de llevarlos hasta el arroyo y de permitirles beber a su antojo, los animales se dejaron llevar dócilmente hasta el cobertizo.
Los problemas logísticos que suponía lavarse casi hicieron que Annie se rindiera. No disponía de ningún cuenco o jarra; sólo tenía el cubo que usaba para recoger el agua, y hacía demasiado frío para bañarse en el arroyo, así que se conformó con fregar la cafetera y la olla con la que cocinaba, y con poner agua a calentar en ambos recipientes. Cuando hirvió, la añadió al agua fría que había recogido con el cubo.
– Tú primero -le ofreció Annie-. Estaré fuera, junto a la puerta…
– No -la interrumpió, entrecerrando sus claros ojos-. Te quedarás aquí dentro, donde pueda verte. Si no quieres mirar, siéntate dándome la espalda.
Su inflexibilidad la consternó, pero ya había aprendido que no podría hacerle cambiar de opinión y ni siquiera lo intentó. Sin mediar palabra, Annie se sentó dándole la espalda y apoyó la cabeza sobre sus rodillas dobladas, tal y como había hecho en el prado. Lo oyó desvestirse y escuchó el ruido del agua mientras se lavaba. Unos minutos más tarde, oyó los característicos sonidos que indicaban que se estaba vistiendo de nuevo.
– Llevo puestos los pantalones -dijo Rafe finalmente-. Ya puedes darte la vuelta.
La joven se puso en pie y se giró para mirarlo. Todavía no se había puesto una camisa, aunque había una limpia sobre la manta. Annie intentó que sus ojos no se demoraran en el amplio pecho masculino. Había visto a muchos hombres desnudos de cintura para arriba sin experimentar ninguna emoción que no fuera simple curiosidad; entonces, ¿por qué los latidos de su corazón reaccionaban tan violentamente ante la semidesnudez de Rafe? Su duro y musculoso torso estaba cubierto por vello oscuro y lo había sentido sólido como una roca cuando él la abrazó estrechamente contra sí durante la noche, pero seguía siendo sólo el pecho de un hombre. Sin embargo…
– Sujeta el espejo para que pueda afeitarme -le ordenó.
Su potente voz la sacó de ensimismamiento, y sólo entonces se dio cuenta de que Rafe había sacado una navaja y un pequeño espejo.
La joven se acercó y sostuvo el espejo mientras observaba cómo él se enjabonaba la cara para luego eliminar con cuidado la barba que cubría su rostro. Annie no pudo evitar mirarlo con absoluta fascinación. Su barba negra tenía, como mínimo, una semana cuando ella lo había visto por primera vez, así que estaba ansiosa por verlo recién afeitado. Rafe hizo algunas interesantes muecas con la cara que Annie recordaba haber visto hacer también a su padre, y una suave sonrisa rozó sus labios. Se sentía extrañamente reconfortada al descubrir aquellas pequeñas similitudes entre su amado padre y ese peligroso extraño que la tenía a su merced.
Cuando Rafe acabó, sus facciones, ya a plena vista, dejaron a Annie sin aliento, y tuvo que darse la vuelta con rapidez para ocultar su expresión. Contrariamente a lo que esperaba, la barba, en realidad, había suavizado los rasgos de su rostro. Recién afeitado, parecía incluso más fiero, con sus claros y fríos ojos brillando como el hielo bajo el perfecto arco que trazaban sus negras cejas. Tenía una nariz recta y aguileña, y su boca dibujaba una dura línea delimitada a cada lado por un fino surco. Su mandíbula parecía de granito y su pronunciado mentón, marcado con una leve hendidura que la barba había ocultado hasta entonces, dejaba patente su voluntad de hierro. Era un rostro que no reflejaba ni un ápice de piedad y que revelaba la distante expresión de un hombre que había visto y causado tanta muerte que ya no le afectaba en lo más mínimo. Durante el breve instante en que lo había mirado antes de girarse, Annie había percibido amargura en la línea que dibujaba su boca; una amargura tan intensa que le había dolido verla, y tan arraigada, que seguramente nunca podría borrarse de su rostro. ¿Qué le había ocurrido a aquel hombre para que tuviera aquel aspecto?, como si no creyera en nada ni confiara en nadie, como si nada tuviera valor para él, excepto, quizás, su propia vida, aunque eso era algo de lo que tampoco podía estar segura.
No obstante, seguía siendo sólo un hombre, por muy peligroso que fuera. Además, estaba cansado y enfermo, y a pesar de que la había raptado, no sólo no le había hecho ningún daño, sino que había velado por su comodidad y su seguridad lo mejor que había podido. Annie no olvidaba que a él le convenía mantenerla a salvo, o que cualquier percance que pudiera sufrir sería única y exclusivamente por su culpa, pero, al mismo tiempo, no había sido tan cruel ni brutal como ella había temido, o como muchos hombres habrían sido en su situación. Había dicho y hecho cosas que la habían aterrorizado, aunque nunca por mera crueldad. Resultaba extrañamente tranquilizador saber que siempre había un motivo para sus acciones. La joven empezaba a sentir que podía confiar en su palabra, que una vez se hubiera recuperado, la llevaría de vuelta a Silver Mesa, sana y salva. Por otra parte, si intentaba escapar de él, estaba igualmente segura de que la detendría como le fuera posible, sin descartar la opción de abatirla a tiros.
– Muy bien, ahora te toca a ti.
Annie se dio la vuelta de nuevo y descubrió que estaba totalmente vestido, incluyendo el cinturón que sujetaba su revólver. Sus ropas sucias estaban amontonadas en una pila sobre el suelo y había sacado una segunda camisa limpia de las alforjas para que la usara ella.
Annie se quedó mirando la camisa, absorta en un dilema.
– ¿Qué hago primero, asearme o lavar la ropa?
– Lavar la ropa -contestó Rafe-. De esa forma, tendrá más tiempo para secarse.
¿Y qué me pongo mientras la lavo? -le preguntó secamente-. Si me pongo ahora tu camisa, se mojará.
Rafe se encogió de hombros.
– Lo que hagas depende de lo importante que sea para ti disponer de ropa limpia.
Annie comprendió lo que quería decir y cogió de un manotazo la ropa sucia y la pastilla de jabón sin pronunciar una sola palabra más. No estaba de muy buen humor cuando se dirigió al arroyo y se arrodilló en la orilla. Rafe la siguió y se acomodó a unos cuatro metros con el rifle sobre el regazo. La joven se puso a trabajar con adusta determinación, ya que el agua estaba helada y las manos se le entumecieron tras sólo unos pocos minutos.
Annie ya había escurrido la camisa, la había colgado sobre un arbusto para que se secara y estaba frotando los pantalones cuando se decidió a hablar.
– Hace demasiado frío para que haya serpientes. Y tampoco creo que haya osos. ¿De qué me estás protegiendo entonces? ¿De los lobos? ¿De los pumas?
– Yo he visto osos en esta época del año -le respondió él-. En cuanto a los lobos, uno sano no se molestaría en ir a por ti, pero uno herido sí lo haría, y lo mismo ocurre con los pumas. Aunque correrías más peligro si un hombre que vagara por aquí se topara contigo.
Annie se inclinó y sumergió los pantalones en el arroyo, observando cómo la espuma formaba una pálida nube sobre el agua.
– No entiendo a los hombres -afirmó-. No entiendo por qué hay tantos que son tan insensibles y crueles, cómo pueden abusar de una mujer, de un niño o de un animal sin pensárselo dos veces, y, sin embargo, se vuelven completamente locos si alguien los acusa de hacer trampas en las cartas. Eso no es una cuestión de honor, eso es… no sé lo que es. Estupidez, diría yo.
Él no contestó y se limitó a escrutar los alrededores con un inquietante brillo en la mirada. Annie intentaba escurrir el agua de la pesada prenda, pero sus manos estaban frías y torpes. Al ver sus dificultades, Rafe se puso de pie, le cogió los pantalones y los escurrió sin esfuerzo con sus fuertes manos. Después los sacudió y los extendió sobre un arbusto para luego volver a sentarse en el mismo lugar que había ocupado antes.
En silencio, Annie mojó la ropa interior de él y empezó a enjabonarla.
– Algunas personas son malas por naturaleza -señaló Rafe de pronto-. Ya sean hombres o mujeres. Nacieron así, y así morirán. Otros van transformándose poco a poco sin saber cómo. Y a veces, algunos se ven forzados a tomar ese camino sin pretenderlo.
La joven mantenía la cabeza inclinada, con la atención centrada en la tarea que estaba realizando.
– ¿Y tú en qué grupo te incluirías?
Rafe reflexionó durante un momento y finalmente dijo:
– No creo que eso importe mucho.
Desde luego, a él le daba igual. Era cierto que se había visto empujado a ser lo que era, pero la forma en que había ocurrido ya no tenía ninguna importancia. Había perdido a su familia y también todo en lo que había creído y por lo que había luchado. Había sido testigo de cómo la causa por la que arriesgó su vida se volvía amarga y quedaba reducida a cenizas. Y lo único que había sacado de todo aquello era ser perseguido por todo el país. Las razones que lo habían empujado a aquella vida se habían difuminado y ya sólo importaba la realidad. Y la realidad era que tenía que viajar constantemente de un lado a otro, mirando siempre por encima de su hombro. No confiaba en nadie y estaba dispuesto a matar a cualquiera que fuera tras él. Más allá de eso, no había nada.
Capítulo 5
Lavar su propia ropa resultó tan complicado que el hecho de que lo consiguiera fue una prueba de su gran determinación. Annie se sentó dándole la espalda, se quitó las medias y luego desató las cintas de su enagua y de sus pololos. Cuando se puso en pie, ambas prendas se deslizaron por sus piernas. Annie se negó a darse la vuelta, consciente de que Rafe se había dado cuenta de la maniobra. A aquel condenado hombre no se le pasaba nada por alto. Las mejillas le ardían cuando volvió a arrodillarse sobre la orilla y empezó a frotar sus prendas íntimas. Irritada, Annie deseó que algo del calor que sentía en su rostro pudiera transferirse a sus manos. ¿Cómo podía estar tan fría el agua y aun así seguir fluyendo sin congelarse?
Para lavar su camisola y su blusa, tuvo que regresar a la cabaña en busca de la camisa que Rafe le había prestado. Él esperó fuera, un detalle que Annie le agradeció sobremanera, aunque todavía se sentía terriblemente expuesta con las ventanas abiertas y el aire frío deslizándose sobre sus pechos desnudos. La joven se puso la camisa pasándosela por la cabeza lo más rápido que pudo y suspiró aliviada al sentir la suave lana cubriéndola.
La prenda le quedaba tan grande que se sorprendió a sí misma riéndose en voz baja. Abrochó todos y cada uno de los botones, pero el cuello le quedaba tan holgado que dejaba a la vista sus clavículas. Le llegaba hasta las rodillas y las mangas colgaban a más de quince centímetros de los extremos de sus dedos. Annie empezó a doblarlas con energía y volvió a reírse, porque, cuando acabó de enrollarlas, prácticamente no quedaba manga, ya que la costura del hombro casi le llegaba hasta el codo.
– ¿Tienes un cinturón de sobra? -preguntó levantando la voz-. La camisa es tan grande que no podré hacer nada si no la sujeto con algo.
Rafe apareció en el umbral en cuanto ella habló, y Annie se estremeció al darse cuenta de que había permanecido apoyado en la pared de la cabaña junto a la puerta. Había estado a tan sólo unos pocos metros de distancia cuando ella se había quedado medio desnuda. ¿La habría visto vestirse? Prefería no saberlo.
Rafe cortó un trozo de cuerda y ella la ató alrededor de su pequeña cintura. Luego cogió la ropa que se había quitado y volvió al arroyo, donde acabó de hacer la colada. Después, tuvo que llevar más agua a la cabaña y empezar a calentarla para lavarse con ella. Se sentía tan agotada que se preguntó si habría valido la pena tanto esfuerzo, pero estaba segura de que no hubiera podido soportar otro día sin lavarse.
Y tampoco soportaría hacerlo con la puerta y las ventanas abiertas, preguntándose si él estaría observándola. Aunque no sólo era por eso; hacía demasiado frío, a pesar de que a Rafe no pareció importarle mucho cuando se había lavado. Con un gesto de determinación, Annie cerró las ventanas y reavivó el fuego antes de girarse para encararlo.
– No me lavaré con la puerta abierta -le aseguró desafiante.
– Me parece bien.
El calor volvió a invadir las mejillas de la joven.
– Ni contigo aquí.
– ¿No te fías de que me quede dándote la espalda?
Al ver que la angustia oscurecía los suaves ojos marrones de Annie, Rafe extendió la mano y le acarició la barbilla, sintiendo la sedosa textura de su piel.
– Yo no le doy la espalda a nadie -afirmó él.
Annie tragó saliva.
– Por favor.
Rafe le sostuvo la mirada mientras acariciaba suavemente con su pulgar la tierna piel que había bajo su barbilla. Annie empezó a temblar, consciente del calor y la tensión que emanaban del poderoso cuerpo masculino. La temible e inquietante claridad de sus ojos hizo que deseara cerrar los suyos para escapar de ellos, pero estaba atrapada por una extraña fascinación que la paralizaba y no pudo hacerlo. A esa distancia, Annie pudo ver que sus ojos eran grises y que parecían dotados de una profundidad cristalina, como la lluvia de invierno, sin ningún matiz azul que los suavizara. Sin embargo, por mucho que buscó, la joven no pudo encontrar ni un ápice de compasión en esa fría y clara mirada.
Finalmente, él dejó caer la mano y dio un paso hacia atrás.
– Estaré fuera -anunció. Se quedó inmóvil unos segundos observando cómo el alivio cambiaba la expresión del rostro femenino y después añadió-: Quítate la falda y yo la lavaré por ti.
Annie se debatió entre conservar su pudor y su necesidad de ponerse ropa limpia. No podía llevar sólo la camisa durante todo el tiempo que tardara en secarse su ropa, pero quizá pudiera sujetar una de las mantas alrededor de su cuerpo. Rápidamente, antes de que fuera demasiado tarde y perdiera el valor, la joven le dio la espalda y se desabrochó la falda, agradecida de que fuera un hombre tan alto y que su camisa resultara tan envolvente.
En silencio, Rafe cogió la gruesa prenda y salió de la cabaña cerrando la puerta tras él. Mientras bajaba hasta el arroyo, la imaginó lavándose, y tuvo plena conciencia de su desnudez justo al otro lado de la puerta. La fiebre volvió a atravesarle, pero era el calor del deseo, más que el de la enfermedad, lo que sentía. Deseaba tocar algo más que su rostro. Deseaba acostarse junto a ella y sentir su suave cuerpo en sus brazos como lo había sentido durante la noche. Deseaba que no hubiera miedo en sus ojos. Deseaba ver sus delgados muslos abiertos para él, preparada para acogerlo en su interior.
Eso era lo que deseaba. Sin embargo, lo que tenía que hacer era dejar que pasaran los próximos días, recuperar fuerzas, llevarla de vuelta a Silver Mesa como le había prometido y desaparecer sigilosamente. Debía centrar su mente en lo que estaba haciendo, en lugar de especular sobre qué aspecto tendría desnuda. Una mujer era una mujer. Se diferenciaban por el tamaño y el color, al igual que los hombres, pero lo básico era siempre igual.
Y eso era precisamente lo que hacía que, desde el principio de los tiempos, los hombres se volvieran locos.
Rafe se rió de sí mismo mientras lavaba la falda, aunque no había ni rastro de humor en el sonido que emitió. Ella no era como las demás mujeres, y era inútil que intentara convencerse de lo contrario. Sus manos le ofrecían un ardiente y extraño éxtasis que no podía olvidar y que le hacía ansiar sus caricias. Incluso podía sentirlo cuando era él quien la tocaba a ella. Ni siquiera sabía hasta que la acarició, que la piel de una mujer pudiera llegar a ser tan tersa y sedosa. Había tenido que recurrir a toda su fuerza de voluntad para soltarla y salir de su improvisado lecho esa mañana, y era un maldito estúpido si pensaba que la tentación no iba a ser cada vez más grande con cada hora que pasara. Y sería doblemente estúpido si permitía que esa tentación le hiciera olvidar a Trahern.
Rafe escurrió la falda y luego miró hacia el cielo. El sol se había deslizado por detrás de las montañas y el aire ya empezaba a volverse más frío, así que no serviría de nada extender la falda sobre un arbusto para que se secara. En lugar de eso, recogió toda la ropa mojada y volvió a la cabaña.
– ¿Todavía no has acabado? -preguntó al acercarse y escuchar el ruido del agua.
– No, todavía no.
Rafe se apoyó contra la pared de la cabaña y reflexionó sobre el misterio de por qué las mujeres tardaban mucho más en lavarse que los hombres, cuando ellas eran más pequeñas y tenían menos que lavar.
Pasaron otros quince minutos antes de que Annie abriera la puerta, con la cara resplandeciente por el calor y la enérgica aplicación del jabón y el agua. Seguramente se había lavado primero el pelo, ya que su melena había empezado ya a secarse, llevaba su camisa y se había envuelto con una de las mantas, colocándosela a modo de toga.
– Ya está -dijo ella, suspirando con cansada satisfacción-. Ahora me siento mucho mejor. Traeré agua fresca para los caballos y empezaré a preparar la cena. ¿Tienes hambre?
En realidad, Rafe se sentía famélico, aunque no le habría importado que la joven se sentara y se tomara un descanso. A excepción del tiempo que habían pasado sentados en el pequeño prado mientras los caballos pastaban, Annie había estado trabajando desde el instante en que se despertó. No le extrañaba que no le sobrara ni un ápice de grasa en su esbelto cuerpo.
La manta le hacía más difícil la tarea de cargar el agua, pero la joven se negó a permitir que le ayudara y Rafe no estaba lo bastante seguro de su propia fuerza como para insistir. Lo único que pudo hacer fue seguirla mientras Annie hacía viajes caminando con dificultad, aunque la frustración la hacía sentirse irritable. Sin embargo, nada de lo que sentía se vio reflejado en su rostro o en sus acciones, ya que ella sería la única que sufriría si daba rienda suelta a su ira. En lugar de gimotear o quejarse, como habrían hecho la mayoría de las personas en su situación, Annie se había sobrepuesto y había hecho todo lo posible para facilitar las cosas a ambos.
Cuando acabó de transportar cubos de agua y pudieron volver a la cabaña y cerrar la puerta para protegerse del frío, Annie se permitió unos treinta segundos de descanso antes de ponerse a hacer la cena. Se veía limitada por sus escasas provisiones, pero, finalmente, decidió preparar algunas judías y beicon, y unas cuantas tortitas. Le complació ver a Rafe comiendo por primera vez con entusiasmo, señal de que su estado físico estaba mejorando. Cuando acabaron, la joven apoyó la mano sobre la frente de Rafe y sonrió al sentir una ligera humedad.
– Te está bajando la fiebre -anunció, colocando su otra mano contra la mejilla masculina para confirmarlo-. Estás sudando. ¿Cómo te encuentras?
– Mucho mejor. -Rafe casi lamentó su mejoría, pues eso significaba que ella ya no tendría una razón para tocarlo. Era extraño, pero notaba que la energía que emanaba de sus manos había cambiado ahora que ya no estaba tan enfermo. En lugar de percibir aquel cosquilleo agudo y caliente, ahora sentía una agradable calidez que se extendía por todo su cuerpo, inundándolo con un placer tan intenso que casi lo hacía estremecerse.
– Te dije que podría hacer que mejoraras -comentó la joven dirigiéndole una brillante sonrisa.
– Eres una buena doctora -afirmó él.
Al escuchar aquello, el rostro de Annie se iluminó de tal forma que dejó a Rafe sin respiración.
– Sí, lo soy -asintió ella sin mostrar vanidad ni falsa modestia. Sus palabras eran una simple aceptación de un hecho-. Es todo lo que siempre he deseado ser.
Tarareando, Annie se dirigió a la puerta y salió fuera. Rafe maldijo entre dientes y se levantó, llevándose la mano a la culata del revólver mientras salía tras ella dando grandes zancadas. La joven casi chocó contra él cuando regresó con dos ramitas en la mano y sus ojos se agrandaron al percibir una fría ira en los de Rafe.
– Sólo he ido a por unas ramitas que nos sirvan de cepillos de dientes -le explicó mostrándoselas.
– No vuelvas a salir sin decírmelo -le exigió cortante al tiempo que la cogía del brazo y la apartaba de la entrada para poder cerrar la puerta. Annie se sonrojó y no quedó ni rastro de su radiante expresión, haciendo que Rafe lamentara haber usado un tono tan amenazador.
Todavía aturdida, la joven sacó algo de sal de su bolsa para limpiarse los dientes con ella y Rafe se tumbó con la ramita en la boca. La meticulosidad de Annie le hizo recordar viejos tiempos en los que él no había valorado todos aquellos detalles y que incluso los había dado por sentado, cuando estaba acostumbrado a afeitarse y lavarse todos los días, y llevaba ropa limpia. Siempre tenía a su disposición loción para afeitado, polvos para los dientes y jabón finamente molido para el baño. Usaba colonia importada y solía bailar el vals con muchas jóvenes damas de ojos luminosos. Pero eso había ocurrido antes de que empezara la guerra y parecía que hubiera pasado toda una vida desde entonces. No sentía ninguna afinidad con el hombre que había sido en aquella época; conservaba los recuerdos, pero era como si pertenecieran a algún conocido en lugar de a sí mismo.
Ignorando los oscuros pensamientos de Rafe, Annie se levantó y rebuscó en su maletín hasta que sacó dos pequeños trozos de lo que parecía ser corteza de árbol.
Se metió uno en la boca y le ofreció el otro.
– Toma. Es canela.
Rafe cogió el trozo de corteza y el rico olor de la especia inundó sus sentidos. La masticó despacio y recordó que la había saboreado muchas veces al besar a aquellas jóvenes damas del Sur que utilizaban pastillas de canela o menta para refrescar su aliento.
Quizá fue por los recuerdos, o simplemente porque lo deseaba mucho, pero entonces, Rafe se oyó a sí mismo decir:
– Ahora que nuestro aliento está tan fresco, sería una pena que no lo aprovecháramos.
Annie giró la cabeza bruscamente con los ojos muy abiertos, y Rafe le deslizó la mano alrededor de la nuca, bajo el pelo.
– No -se negó ella presa del pánico, poniéndose rígida al notar la presión que acercaba su cabeza a la de él.
– Tranquila. Es sólo un beso, pequeña. No te asustes.
Su grave y serena voz la acarició haciendo que se sintiera débil. Desesperada, intentó sacudir la cabeza, pero la fuerte mano masculina impedía que pudiera hacer ningún movimiento. Annie se echó hacia atrás todo lo que pudo, con la mirada fija en la boca que se acercaba irremisiblemente a la suya. No, oh no, no podía permitirle que la besara, no podía permitirse a sí misma sentir su boca. No cuando su corazón se desbocaba de aquella manera sólo con mirarle. La tentación era demasiado grande, demasiado fuerte. La joven había sentido su propia debilidad en todo lo que concernía a ese hombre desde el momento en que lo vio por primera vez. Incluso cuando había temido por su propia vida, siguió siendo consciente de la peligrosa atracción que sentía por Rafe. Había empezado a creer que estaba a salvo porque él no había intentado ningún acercamiento sexual hacia ella, ni siquiera la noche anterior, cuando había dormido casi desnuda en sus brazos. Sin embargo, ahora tenía la sensación de estar al borde de un oscuro abismo. Si deseaba regresar a Silver Mesa con el corazón de una sola pieza, debía resistirse, debía apartar la cabeza, debía defenderse con uñas y dientes…
Demasiado tarde.
La boca de Rafe se posó sobre la suya con la lenta y segura presión de la experiencia, interrumpiendo su rápido grito de protesta mientras su mano la mantenía inmóvil para poder saborearla.
A Annie la habían besado antes; pero no así, no con aquella intimidad que aumentaba perezosamente sin prestar atención a su inútil forcejeo. El fuerte movimiento de su boca le hizo abrir los labios y, sin poder hacer nada por evitarlo, sintió cómo su corazón «e aceleraba al tiempo que una oleada de calor la recorría. Sus delicadas manos dejaron de forcejear y se aferraron a su camisa. Obedeciendo a la intensa demanda masculina, Annie abrió la boca y Rafe ladeó la cabeza para hacer el beso más profundo y aprovechar mejor la oportunidad que se le presentaba. Introdujo la lengua en su boca y la joven se estremeció ante aquella escandalosa intrusión.
Annie no sabía que un beso pudiera ser así, y desde luego no había esperado que él usara la lengua. Había visto muchas cosas durante sus estudios de medicina y en su trabajo como doctora, pero no sabía que el lento roce de su lengua dentro de su boca la haría sentirse tan débil y acalorada, o que sus senos se endurecerían y le dolerían por el deseo. Deseaba que no parara de besarla así, anhelaba fundirse con él para aplacar aquel dolor punzante que invadía sus pechos, y sentir sus duros brazos rodeándola. Su inexperiencia hizo que se quedara pegada a él sin hacer nada, incapaz de hacerse cargo de sus propios deseos o de anticipar lo que él podría hacer.
Reticente, Rafe se forzó a sí mismo a soltar su nuca y a apartar los labios lentamente. Deseaba seguir besándola. ¡Maldita sea, deseaba hacer mucho más que eso! Sin embargo, la punzada de dolor que sentía en su costado izquierdo cada vez que se movía, al igual que la constante debilidad en sus piernas, le recordaban que no estaba en su mejor momento para hacer el amor. De todos modos, la cuestión no era que se viera limitado por su cuerpo. Sería un estúpido si permitía que esa situación se complicara aún más con el sexo. Devolverla sana y salva era una cosa, pero como decía el antiguo refrán: no hay furia en el infierno semejante a la de una mujer que pensaba que la habían tomado a la ligera y que la habían desdeñado. Era menos probable que Annie hablara a alguien de él si no se sentía como una amante despechada. Mientras se alejaba de ella, deseó con todas sus fuerzas poder seguir su propio consejo.
Estaba pálida y parecía conmocionada. Evitó su mirada en todo momento y se quedó mirando fijamente el fuego.
– Sólo ha sido un beso -murmuró él dejándose llevar por el impulso de reconfortarla, ya que parecía necesitar que alguien lo hiciera.
Vio cómo Annie tragaba saliva trabajosamente y, de pronto, Rafe frunció el ceño al pasársele por la cabeza que quizá ella creyera que pensaba violarla. Había abierto la boca para él, pero no estaba seguro de si le había devuelto el beso. Le enfureció pensar que quizá había sido el único que había sentido cómo el calor y la tensión crecían en su interior, sin embargo, existía esa posibilidad.
– No voy a atacarte -le aseguró.
Annie se esforzó por recomponerse. Prefería que Rafe pensara que su reacción se debía al miedo, a que supiera que había deseado que continuara besándola. Inclinó la cabeza pesarosa y se quedó mirándose las manos sin saber qué decir. Su mente se mostraba lenta, a pesar de que su corazón latía con fuerza contra su pecho.
Rafe suspiró y buscó una posición más cómoda, acercando su silla de montar para poder apoyarse en ella. Sentía la imperiosa necesidad de calmarla, tal y como había hecho la noche anterior.
– ¿Qué te hizo desear ser médico? No es una profesión habitual para una mujer.
Ése era el único tema que podría sacarla de su ensimismamiento.
– Me han hecho esa pregunta muchas veces -contestó Annie dirigiéndole una mirada fugaz, agradecida de tener algo de lo que hablar.
– Me lo imagino. ¿Por qué elegiste ese trabajo?
– Mi padre era médico, así que crecí rodeada por la medicina. No puedo recordar una época en la que no me fascinara.
– La mayoría de las hijas de médicos se limitan a jugar con sus muñecas.
– Supongo que sí. Mi padre aseguraba que todo empezó cuando me caí del piso superior de un establo a los cinco años. Por un momento, pensó que la caída me había matado; me dijo que no respiraba y que no podía encontrarme el pulso. Me golpeó en el pecho con el puño y mi corazón empezó a latir de nuevo, o, al menos, eso es lo que él siempre me contaba. Ahora pienso que seguramente sólo estaba inconsciente. De todas formas, me gustó mucho la idea de que hubiera hecho latir mi corazón de nuevo, y desde entonces, sólo hablaba de convertirme en médico.
– ¿Recuerdas la caída?
– No mucho. -Annie giró la cabeza hacia el fuego, observando embelesada cómo se balanceaban las pequeñas llamas amarillas entremezcladas con otras de un azul muy claro-. Lo que recuerdo me parece más un sueño en el que caigo que no una caída real. En el sueño, me levanto sola en una estancia llena de luz y estoy rodeada por muchas personas que han acudido a recogerme. No recuerdo lo que mi padre dice que pasó. Después de todo, sólo tenía cinco años. ¿Tú qué recuerdas de esa edad?
– Que me ponían el trasero morado por dejar que los pollos entraran en casa -respondió él sin rodeos.
Annie ocultó una sonrisa ante la imagen que le surgió en la mente. No se sobresaltó por su lenguaje, ya que después de trabajar en una ciudad como Silver Mesa durante tantos meses, estaba segura de que le quedaba muy poco por oír.
– ¿Cuántos pollos eran?
– Bastantes, creo. No sabía contar muy bien a esa edad, pero al parecer fueron muchos.
¿Tenías hermanos o hermanas?
– Un hermano. Murió durante la guerra. ¿Y tú?
– Yo era hija única. Mi madre murió cuando tenía dos años, así que no la recuerdo, y mi padre no volvió a casarse nunca.
– ¿Le hizo feliz que tú también desearas ser médico?
Annie se había hecho esa misma pregunta muchas veces.
– No lo sé. Creo que sentía una mezcla de orgullo y preocupación. No entendí por qué hasta que entré en la facultad de medicina.
– ¿Fue difícil?
– ¡El simple hecho de entrar en la facultad ya fue difícil! Yo quería ir a Harvard, pero no me aceptaron por ser mujer. Al final, estudié en la facultad de medicina de Geneva, Nueva York, donde también se licenció Elizabeth Blackwell.
– ¿Quién es Elizabeth Blackwell?
– La primera mujer médico de América. Consiguió su título en el 49, y lo cierto es que las cosas no han cambiado mucho desde entonces. Los profesores me ignoraban y los otros estudiantes me acosaban. Incluso me dijeron que no era más que una ramera, porque ninguna mujer decente desearía ver lo que yo veía. Todos decían que sería mejor que me casara y que tuviera hijos, si es que encontraba a alguien que me aceptara después de aquello, que debería dejar la medicina para la gente que era lo bastante inteligente como para comprenderla, es decir, para los hombres. Estudié sola y nadie se sentó a mi lado ni una sola vez cuando comía, pero aun así, me quedé.
Rafe observó los delicados y exquisitos rasgos del rostro femenino bajo el resplandor del fuego y pudo ver una fiera determinación en la línea que trazaba su suave boca. Sí, se hubiera quedado, incluso si hubiera tenido que enfrentarse a una oposición violenta. Aunque no entendía el fervor que la llevaba a matarse trabajando en nombre de la medicina, era consciente de que sus profesores y compañeros de estudios la habían subestimado. Era la única mujer médico que había conocido, sin embargo, durante la guerra, muchos hombres enfermos y heridos habrían muerto si no fuera por las mujeres que se habían presentado voluntarias para trabajar en los hospitales y cuidar de ellos. Todas aquellas mujeres también habían visto a muchos hombres desnudos y nadie había pensado nunca mal de ellas por eso. Al contrario, todos las admiraban.
– ¿No quieres casarte y tener hijos? Estoy seguro de que podrías hacerlo y seguir siendo médico.
Annie le dirigió una fugaz sonrisa antes de volver a posar su mirada en el fuego.
– Nunca he pensado realmente en casarme -le explicó con timidez-. He dedicado todo mi tiempo a la medicina. Quería viajar a Inglaterra y estudiar con el doctor Lister, pero no podíamos permitírnoslo, así que tuve que aprender con los medios que tenía a mi disposición.
Rafe había oído hablar del doctor Lister, el famoso cirujano que había revolucionado su profesión usando métodos antisépticos, reduciendo, en gran medida, el número de muertes por infección. Rafe había visto demasiados quirófanos de campaña como para no darse cuenta de la importancia de los métodos del doctor Lister, y su reciente experiencia con una herida infectada lo había impresionado por su gravedad.
– ¿Qué harás ahora que te has convertido en una buena doctora? ¿Buscarás un marido?
– Oh, no lo creo. No hay muchos hombres dispuestos a tener a una doctora por esposa. Además, cumpliré treinta años dentro de poco y, en estos tiempos, eso me convierte en una solterona. Supongo que los hombres preferirán casarse con alguien más joven.
Al escuchar aquello, él no pudo evitar soltar una breve carcajada.
– Bueno, yo tengo treinta y cuatro y una mujer de veintinueve no me parece muy mayor para mí. -Rafe no había sido capaz de adivinar la edad de Annie y estaba un poco sorprendido de que se la hubiera revelado con tanta facilidad. Según su experiencia, las mujeres tendían a evitar el tema después de haber cumplido los veinte. Annie, a menudo, parecía extenuada a causa de lo mucho que trabajaba, lo cual la hacía parecer más mayor de lo que realmente era, pero, al mismo tiempo, su piel era tan suave y tersa como la de un bebé y sus generosos senos eran tan firmes como los de una jovencita. El simple hecho de pensar en sus pechos hizo que Rafe se moviera incómodo al sentir cómo se tensaba su miembro. Sólo los había percibido a través de su camisola y se sentía estafado por no poder sentirlos en sus manos, saborearlos, ver de qué color eran sus pezones.
– ¿Has estado casado alguna vez? -le preguntó ella, volviendo de nuevo la atención a su conversación.
– No. Ni siquiera he estado cerca. -Cuando empezó la guerra, Rafe tenía veinticuatro años y empezaba a pensar en la seguridad y la cercanía del matrimonio. Los siguientes cuatro años luchando con el coronel Mosby lo habían endurecido y, después de que su padre muriera durante el invierno del 64, ya sin ningún lazo familiar, había vagado de un lado a otro desde el final de la guerra. Quizá se habría establecido en algún sitio si no se hubiera encontrado con Tench Tilghman en Nueva York en el 67. Pobre Tench… No había sido consciente del terrible secreto que había estado guardando y que finalmente le había costado la vida. Pero, al menos, había muerto sin saber cómo los habían traicionado.
De pronto, se sintió invadido por una oleada de furia vengadora y se esforzó por apartar aquel recuerdo de su mente para evitar que Annie sufriera su desagradable humor.
– Vamos a la cama -masculló, repentinamente impaciente por rodearla de nuevo con sus brazos aunque sólo fuera para dormir. Quizá la extraña sensación que le inundaba cuando la tocaba consiguiera ayudarle a hacer a un lado sus oscuros recuerdos del pasado. Con un rápido movimiento, Rafe se puso de pie y empezó a remover el fuego.
A Annie le sorprendió su brusquedad, ya que había estado disfrutando con su conversación, pero se puso en pie obedientemente. Entonces, se acordó de que había estado usando una de las mantas para cubrirse y que ahora tendría que quitársela. Inquieta, se quedó inmóvil mirándolo con una súplica en los ojos.
Cuando Rafe se dio la vuelta, captó claramente la expresión de su rostro.
– Voy a tener que atarte esta noche -anunció con la mayor delicadeza que le fue posible.
Annie apretó la manta contra ella.
– ¿Atarme? -repitió.
Rafe dirigió la cabeza hacia las prendas húmedas que habían esparcido sobre el suelo de la cabaña para que acabaran de secarse.
– No voy a dormir sobre un montón de ropa mojada, y como no puedo mantenerla alejada de ti, tendré que mantenerte a ti alejada de ella.
Había sido la propia Annie quien había sugerido la noche anterior que la atara en lugar de obligarla a quitarse la ropa, pero ahora no sólo tendría que dormir atada sino también medio desnuda. Aunque era cierto que seguía llevando la camisa, y que ésta la cubría más que la camisola, Annie era muy consciente de su desnudez bajo la tela.
Rafe desató el trozo de cuerda que la joven había estado usando para sujetar la manta alrededor de la cintura, y la gruesa prenda empezó a deslizarse hacia el suelo. Annie la sujetó por un instante, luego, apretando los dientes, la dejó caer. Cuanto antes la atara, antes podría tumbarse y cubrirse con la manta. Aquella humillante situación pasaría más rápido si no se resistía.
Rafe desenrolló las mangas de la camisa hasta que los puños cubrieron las muñecas de la joven y protegieron su suave piel del roce abrasivo de la cuerda. Annie permaneció inmóvil durante todo el proceso, con sus oscuros ojos muy abiertos, mirando al frente. Rafe le juntó las manos, enrolló la cuerda alrededor de cada muñeca por separado e hizo un rápido y efectivo nudo en medio. Antes de soltarla, comprobó lo tirante que estaba la cuerda. Casi sin ser consciente de ello, Annie tiró del nudo y se percató de que la cuerda estaba floja en lugar de incómodamente ajustada, aunque no podría librarse de ella por sí misma.
Rafe se quitó las botas y el cinturón que sujetaba su revólver con rapidez y eficacia, y extendió las mantas.
– Acuéstate.
A la joven le resultó difícil hacerlo con las manos atadas. Se arrodilló sobre la manta, se sentó y luego consiguió tumbarse sobre su costado. Horrorizada, sintió cómo el borde de la camisa se deslizaba hacia arriba al moverse y, a pesar de que hizo un desesperado esfuerzo por bajarla, apenas pudo mover los brazos. Justo entonces, una ráfaga de aire fresco acarició su trasero desnudo. Dios Santo, ¿acaso se le estaba viendo todo? Annie empezó a levantar la cabeza para comprobarlo, pero en ese preciso instante, Rafe se tumbó a su lado y extendió la otra manta sobre ellos. Su enorme cuerpo se pegó a su espalda y le rodeó la cintura con el brazo.
– Sé que es incómodo -le dijo al oído en voz baja-. Puede que duermas mejor tumbada boca arriba, si notas que en esta posición dejas caer demasiado peso sobre tus brazos.
– Estoy bien -le mintió, mirando hacia la oscuridad. Ya le dolían los brazos, aunque sabía que él que no había apretado la cuerda.
Rafe inhaló el fresco y dulce aroma de su pelo y de su piel, y una sensación de bienestar empezó a ganarle terreno a su oscuro humor. La acercó más a él y deslizó su brazo derecho por debajo de su cabeza. Su frágil cuerpo le resultaba suave y maravillosamente femenino contra el suyo, sobre todo, su redondeado y pequeño trasero. Rafe se preguntaba si ella sabía que la camisa se le había subido tanto cuando se había acostado, que había podido echarle un vistazo a sus curvadas nalgas. Su miembro estaba dolorosamente rígido, luchando contra la tela que lo comprimía. Pero era un buen dolor. El mejor.
Pasados unos minutos, notó cómo Annie movía sutilmente los hombros, intentando relajarlos. La segunda vez que Rafe sintió que se movía contra él, deslizó la mano derecha alrededor de su cadera y, con destreza, la giró hasta colocarla boca arriba.
– Cabezota.
Annie respiró profundamente y dejó que sus hombros se relajaran.
– Gracias por no atarme anoche -susurró en respuesta-. No me había dado cuenta de lo incómodo que podía resultar.
Qué extraño que el hecho de forzarla a que se quitara la ropa, aterrorizándola con ello, hubiera sido, en realidad, un acto de compasión.
– No es algo que tú tuvieras que saber.
– Pero tú sí lo sabías.
– Me he visto en apuros más de una vez. Y he atado a muchos hombres durante la guerra.
– ¿Luchaste por el Norte o por el Sur? -No había duda de su acento sureño, pero eso no indicaba necesariamente en qué lado había luchado, ya que la guerra había dividido a estados, ciudades y familias.
– Por el Sur, supongo, aunque, en realidad, luchaba por Virginia, que era mi hogar.
– ¿En qué unidad estabas?
– En la caballería. -Rafe pensó que ésa era suficiente explicación, sin embargo, se quedaba muy corta para describir cómo eran las compañías bajo el mando de Mosby y lo que habían hecho. Para ser un grupo tan pequeño, habían esquivado y capturado a un enorme número de soldados de la Unión dedicados a seguirles el rastro, y siempre consiguieron salir indemnes.
Rafe escuchó cómo se ralentizaba el ritmo de la respiración de la joven a medida que se relajaba y el sueño empezaba a vencerla.
– Buenas noches -musitó, volviendo de pronto la cabeza hacia él.
Al escuchar aquellas palabras, Rafe sintió una punzada de deseo y maldijo sus heridas, además de aquella situación que hacía que ella le temiera. Annie sólo había pronunciado una sencilla despedida, pero Rafe se la había imaginado diciéndoselo totalmente exhausta después de que él le hubiera hecho el amor. Todo lo que la joven decía y hacía le hacía pensar en el sexo. Sería todo un milagro si conseguía mantener sus manos alejadas de ella durante otro par de días más. En ese mismo instante, diría que eso era imposible.
– Dame un beso de buenas noches. -La potente voz masculina sonaba ronca a causa del deseo.
– No… no deberíamos hacerlo.
Rafe notó cómo los músculos de Annie volvían a tensarse revelando su temor.
– Considerando cuánto deseo desnudarte, un beso no es pedir mucho.
La joven se estremeció al percibir la aspereza de su tono. Podía sentirlo tan tenso como ella, aunque por una razón diferente. El calor emanaba de él a oleadas, envolviéndola, y Annie sabía muy bien que no era provocado por la fiebre.
– ¿Un beso es todo lo que deseas? -le preguntó queriendo asegurarse, a pesar de no estar muy segura de por qué debía creer a un hombre que la había secuestrado.
– ¡Diablos, no! ¡No es todo lo que deseo! -gruñó él-. Pero me conformaré con un beso si no estás preparada para recibirme entre tus piernas.
– ¡Yo no soy ninguna ramera, señor McCay! -le espetó sorprendida y furiosa.
– El hecho de estar con un hombre no convierte a una mujer en una ramera -le respondió él con crudeza, al sentir que la frustración vencía a su control-. Aceptar dinero por ello, sí.
Oírle hablar de una forma tan dura hizo que Annie se sintiera como si la hubieran abofeteado. Había estado una vez en un burdel para tratar a una prostituta a la que, según le habían dicho, habían maltratado, aunque decir que la habían golpeado con violencia describiría mejor su estado. Allí escuchó expresiones como las que Rafe estaba utilizando, pero nunca había imaginado que un hombre las usaría para hablar con ella. Annie se estremeció ante aquella grosería y su corazón empezó a golpear con fuerza sus costillas. Los hombres no hablaban de esa forma a las mujeres a las que respetaban; ¿significaba eso que él pretendía…?
Sin previo aviso, Rafe deslizó la mano sobre su vientre, por debajo de sus manos atadas. El calor que desprendía la quemó, y empezó a respirar entrecortadamente emitiendo pequeños jadeos. Los fuertes dedos masculinos se doblaron un poco y luego empezaron a darle un suave masaje.
– Tranquilízate, no voy a violarte.
– Entonces, ¿por qué dices unas cosas tan horribles? -consiguió preguntar de forma entrecortada.
– ¿Horribles? -Rafe pensó en la reacción de Annie y en sus posibles causas. Como había estudiado medicina, él no había esperado que tuviera tantas inhibiciones sobre algo que se consideraba natural entre hombres y mujeres, y que era condenadamente placentero. Hacía mucho tiempo que había perdido cualquier inclinación que pudiera tener como «caballero» a ocultar a las mujeres cualquier conocimiento sobre sexo. La indignación de la joven le hizo pensar que había sido violada o que nunca había estado con un hombre, y decidió que la mejor forma de averiguarlo era preguntando. Esperaba que fuera virgen, porque la idea de que alguien la hubiera maltratado lo hizo enfurecerse de repente.
– ¿Eres virgen?
– ¿Qué? -Su voz sonó aguda y casi ahogada debido a la sorpresa.
– Virgen. -Rafe acarició con delicadeza su vientre-. Annie, pequeña, ¿alguien te ha…?
– ¡Sé a qué te refieres! -le interrumpió, temerosa de lo que pudiera decir-. Por supuesto que todavía soy… soy virgen.
– ¿Como que por supuesto? Tienes veintinueve años, no eres una tonta e ingenua quinceañera. Muy pocas mujeres mueren sin que un hombre se haya acostado con ellas, y muchas no están casadas en ese momento.
Annie había visto lo suficiente durante sus años como doctora para admitir que lo que Rafe decía era cierto, sin embargo, eso no cambiaba su propia situación.
– No puedo hablar por otras mujeres, pero yo, desde luego, no lo he hecho.
– ¿Y lo has deseado alguna vez?
Annie intentó desesperadamente darle la espalda, pero él seguía con la mano apoyada sobre su estómago, impidiéndole moverse. A falta de otro medio de evasión, la joven giró la cabeza para no mirarlo.
– No. Realmente no.
– ¿Realmente no? -repitió él-. ¿Qué significa eso? O lo has deseado o no.
A Annie empezaba a resultarle difícil respirar; el aire parecía haberse vuelto pesado y caliente, cargado con el olor a almizcle de la piel masculina. Nunca se le había dado bien fingir, así que, finalmente, dejó de intentar eludir sus escandalosas y persistentes preguntas.
– Soy doctora en medicina. Sé cómo realizan el acto sexual los seres humanos, y sé qué aspecto tienen los hombres sin ropa, así que es obvio que he pensado en el proceso.
– Yo también he pensado en el proceso -dijo él bruscamente. Es lo único en lo que he pensado desde que te vi. Ha sido un infierno. Estaba tan enfermo que apenas podía tenerme en pie, pero eso no me impidió desear hacerte mía. Mi sentido común me dice que te deje tranquila, que te lleve de vuelta a Silver Mesa en un par de días tal y como dije que haría, sin embargo, ahora mismo, daría diez años de mi vida por tenerte debajo de mí. Llevo excitado dos días enteros, ¿puedes imaginar lo que ha significado para mí?
Annie sintió una agridulce sensación de consuelo al descubrir que él también había experimentado aquella extraña y total fascinación que se había apoderado de ella desde que lo vio por primera vez. Tocarlo, incluso para curarlo, le hacía sentir un placer profundo e intenso. Y, cuando la había besado, creyó durante un instante que le estallaría el corazón. Annie deseaba saber más de todo aquello. Deseaba dejarse caer en sus brazos y permitirle hacer todas esas cosas sobre las que ella sólo había especulado anteriormente con calmada curiosidad. Su piel estaba caliente y sensible, y un débil y profundo pulso la atormentaba en los lugares más secretos de su cuerpo. Su semidesnudez hacía que aquellos latidos la perturbasen aún más que si se hubiera encontrado totalmente vestida, ya que se sentía tentada por la idea de que lo único que él tenía que hacer era subirle la camisa unos pocos centímetros.
Sí, lo deseaba. Pero si cedía ante él y ante lo que le hacía sentir cometería el peor error de su vida. Rafe era un fugitivo y pronto desaparecería de su vida. Sería una completa estúpida si se entregaba a él y corría el riesgo de llevar en su seno a un hijo ilegítimo, y todo eso sin tener en cuenta el daño que le haría emocionalmente.
Annie se esforzó por que su voz sonara firme y optó por hacer caso a su sentido común.
– Creo que ambos somos conscientes de que sería un error por mi parte aceptar tus insinuaciones.
– Sí, lo sé -murmuró Rafe-. Pero no me gusta nada pensarlo.
– No hay otra opción.
– Entonces, dame un beso de buenas noches. Es lo único que pido.
Annie volvió la cabeza hacia él vacilante, y Rafe capturó su boca con un lento y decidido movimiento que abrió sus labios y la dejó vulnerable a la penetración de su lengua. Si lo único que podía tener era ese beso, estaba decidido a sacar el mayor provecho de él. Saqueó el interior de su boca con duros y profundos besos, provocándola con su lengua en una evidente imitación del acto sexual, mientras Annie alzaba sus manos atadas y se agarraba a su camisa emitiendo suaves gemidos de placer. Rafe la besó hasta que su cuerpo empezó a latir por la necesidad que sentía de descargar su semilla en el interior de la joven. Entonces, percibió que la boca de Annie estaba inflamada y que lágrimas silenciosas empezaban a deslizarse por debajo de sus pestañas.
Rafe enjugó la humedad con su pulgar, reprimiendo a duras penas su deseo de tomarla.
– Duérmete, cariño -susurró con voz ronca.
Annie sofocó un gemido ahogado y cerró los ojos, pero pasó mucho tiempo hasta que su anhelante carne la dejó dormir.
Capítulo 6
Cuando Annie despertó a la mañana siguiente y vio que Rafe no estaba junto a ella, se sintió invadida por el pánico al pensar que podía haberla abandonado allí, en la montaña. Tenía las manos desatadas y eso la asustó aún más, porque ¿qué razón tendría para liberarla a no ser que hubiera planeado marcharse? Todavía medio dormida, y con el pelo cayéndole sobre los ojos, se puso de pie luchando por mantener el equilibrio y abrió la puerta precipitadamente, para luego salir corriendo al exterior. El aire frío se deslizaba entre sus piernas desnudas y se magulló los pies con las piedras y ramitas que cubrían el suelo.
– ¡Rafe!
Él salió de inmediato del cobertizo con el cubo de agua en una mano y el revólver en la otra.
– ¿Qué ocurre? -preguntó con dureza mientras sus pálidos ojos la recorrían de arriba abajo.
Annie detuvo su precipitada carrera, consciente de pronto de su semidesnudez y de lo frío que estaba el suelo bajo sus pies descalzos.
– Pensaba que te habías ido -respondió con voz forzada.
La mirada de Rafe se volvió glacial y su duro rostro permaneció inexpresivo.
– Vuelve adentro -le ordenó finalmente.
Annie sabía que debía hacer lo que le decía, pero la inquietud la hizo vacilar.
– ¿Cómo te encuentras? No deberías estar cargando agua todavía.
– He dicho que vuelvas adentro. -Su voz sonaba totalmente calmada, pero su tono hizo que sonara como un latigazo. Annie se dio la vuelta y regresó con cuidado a la cabaña, haciendo gestos de dolor al sentir cómo el áspero suelo hería las tiernas plantas de sus pies.
Una vez dentro de la cabaña, abrió una de las ventanas para tener algo de luz y examinó su ropa. Estaba rígida y arrugada, pero seca y, lo mejor de todo, limpia. Se vistió apresuradamente, temblando de frío. La temperatura parecía más baja que la de la mañana anterior, aunque quizá esa impresión se debiera a que había salido al exterior con sólo una camisa cubriendo su cuerpo y a que Rafe no había reavivado el fuego antes de salir.
Tras peinarse con ayuda de los dedos y recogerse el pelo, aña dió leña al fuego y empezó a preparar el desayuno sin apenas reparar en lo que estaba haciendo. Su mente estaba centrada en Rafe, aunque sus pensamientos inconexos iban de un tema a otro. Tenía mucho mejor aspecto esa mañana. La fiebre no apagaba sus ojos y ya no parecía demacrado. Seguramente sería demasiado pronto para que estuviera haciendo cualquier trabajo físico, pero, ¿cómo se suponía que tenía que impedírselo? Sólo esperaba que no se le abrieran los puntos del costado.
Intranquila, se preguntó también cómo era posible que hubiera conseguido salir de la cabaña sin despertarla. Desde luego, le había costado mucho dormirse y estaba muy cansada, pero normalmente tenía el sueño ligero. Además, él también había estado despierto durante mucho tiempo. No se había movido inquieto ni había dado vueltas, sin embargo, Annie había sido muy consciente de la tensión de sus brazos y de su cuerpo mientras la abrazaba. Sólo habría hecho falta una única palabra o un gesto por su parte para que él la hubiera hecho suya.
Annie se había sentido tentada varias veces de abandonar toda prudencia y decir aquella palabra, y ahora se sentía avergonzada al reconocer ante sí misma lo cerca que había estado de ofrecer su virginidad a un forajido. Ni siquiera podía consolarse a sí misma pensando que había resistido la tentación gracias a sus altos principios morales o para preservar su reputación y su dignidad; era sólo la pura cobardía lo que había impedido que se entregara a él. Había sentido miedo. En parte había sido un simple miedo a lo desconocido, aunque también había sentido temor a que él pudiera hacerle daño, tanto emocional como físicamente. Annie había tratado a mujeres a las que hombres muy poco cuidadosos y demasiado bruscos habían hecho daño, y sabía que, de todos modos, la primera vez era dolorosa para cualquier mujer. Aun así, sentía tanto deseo por él que habría cedido si sólo se hubiera tratado de eso, pues deseaba saber cómo sería entregarse a un hombre, acunar su duro peso, acoger su cuerpo en el suyo.
Pero su temor más profundo era ser demasiado vulnerable, que, al tomar su cuerpo, Rafe abriera una brecha en el muro que protegía su corazón. Y a pesar de todos los consejos que se daba a sí misma y de su sentido común, temía que él acabara importándole demasiado, y que le infligiera una herida que no cicatrizaría tan fácilmente como las de la carne. No podía permitirse sentir algo por él. Era un fugitivo, un asesino. Incluso en ese momento, no le cabía la menor duda de que, si intentaba escapar, él le dispararía. No obstante, aunque pudiera parecer extraño, también sabía que cumpliría su palabra y que, en unos pocos días, si no intentaba huir, la llevaría de vuelta a la ciudad sana y salva.
Annie siempre se había considerado a sí misma una persona moralmente recta, capaz de diferenciar el bien del mal y de elegir el camino correcto. Para ella, la moralidad no tenía nada que ver con la razón y sí mucho con la compasión. Pero, ¿qué decía de ella el hecho de que pudiera ver claramente la violencia que había en Rafe McCay y aun así, se sintiera fuertemente atraída por él desde el principio? Era muy consciente de que era frío y despiadado, y tan peligroso como un puma al acecho. Sin embargo, sus besos la hacían estremecerse y desear más. Una vocecita en su interior le susurraba que podría entregarse a él y luego regresar a Silver Mesa sin que nadie lo supiera, y le aterrorizaba pensar que podría caer en la tentación.
A pesar de que escuchó el ruido de la puerta al abrirse, Annie mantuvo los ojos y la atención centrados en lo que estaba cocinando. Pero cuando Rafe dejó el cubo junto a la chimenea, le fue imposible no comprobar si estaba lleno de agua. Por propia experiencia, sabía lo pesado que era aquel cubo y no pudo evitar sentirse preocupada. Reticente, volvió a preguntarle:
– ¿Cómo te sientes?
– Hambriento. -Rafe cerró la puerta y se dejó caer sobre la manta-. Casi recuperado, como tú dijiste.
Annie le dirigió una mirada fugaz. Su tono era sereno y no había ningún rastro de su anterior brusquedad, pero sabía que su voz sólo revelaría lo que él deseara.
– Yo no dije que estañas casi recuperado. Dije que te sentirías mejor.
– Y así es. Me he ocupado de los caballos y no me siento tan débil como ayer, aunque lo cierto es que me escuecen los puntos.
Eso significaba que las heridas estaban cicatrizando. Annie no había esperado que se recuperara tan pronto. Era evidente que Rafe tenía la capacidad de sanar con mucha rapidez, al igual que contaba con una resistencia inhumana que había quedado demostrada en su infernal viaje hasta la cabaña.
– Entonces, casi estás recuperado. -La joven lo miró con ojos tristes y un poco suplicantes-. ¿Me llevarás de vuelta a Silver Mesa hoy?
– No.
Aquella única palabra sonó implacable y Annie dejó caer ligeramente los hombros. Lo más razonable hubiera sido alejarse de la peligrosa tentación que suponía estar en su compañía, sin embargo, no intentó discutir con Rafe, pues seguramente tenía sus propias razones para hacer lo que hacía y ella todavía no era capaz de hacerle cambiar de opinión. La llevaría de vuelta a Silver Mesa cuando él lo decidiera, y no antes.
Rafe la observó con los ojos entrecerrados mientras Annie servía una taza de café y se la ofrecía. Bebió el fuerte brebaje, disfrutando al sentir cómo lo calentaba por dentro aumentando el calor que ya sentía con sólo mirarla. Parecía estar incómoda en su compañía esa mañana; más incluso que cuando se había mostrado aterrorizada pensando que la iba a matar. Ahora era sexualmente consciente de él, y se mostraba tan asustadiza como una joven yegua arrinconada por un semental por primera vez. Podía percibir con claridad cómo la tensión crecía entre ellos cada vez más.
Esa mañana, Annie llevaba puesta su propia ropa y se había abrochado hasta el último botón, ocultándose tras una barricada de tela y confiando ingenuamente en que aquello lo mantendría a raya. Rafe sonrió mientras se llevaba la taza a los labios. Las mujeres nunca parecían darse cuenta de la fuerza de la fascinación que atraía a los hombres hacia ellas, el desgarrador y profundo deseo que los llevaba a penetrarlas, el hechizo que ejercían sobre ellos con sus curvas y su suave piel, la imperiosa necesidad de poseerlas para llegar a lo más cerca del paraíso que un hombre podía alcanzar en la Tierra. Y tampoco parecían percatarse de la fuerza de sus propios deseos y de lo que anhelaban sus cuerpos. Estaba convencido de que Annie no era consciente de ello, o no encontraría tanto alivio en la inútil barrera de la ropa. ¿Acaso creía que si él no podía ver ni un milímetro de su piel, no la desearía?
El sentido común de Rafe había quedado anulado por un deseo físico tan demoledor que se había convertido en un tormento. Tenía que ser suya. Llevarla de regreso a Silver Mesa sin haberse saciado antes de ella era algo que ya ni siquiera podía plantearse. Apenas era capaz de reprimir el impulso de alargar el brazo y agarrarla en ese mismo instante. Su vida había estado llena de muerte y amargura durante tanto tiempo que la dulce calidez de Annie resultaba tan irresistible para él como lo sería el agua para un hombre sediento en medio del desierto.
Sólo la idea de que dispondría de mucho tiempo para seducirla y de que había trabajo que debía hacerse ese día le impedía tirarla sobre las mantas. El tiempo se había vuelto mucho más frío, y unas nubes grises y bajas que prometían nieve habían envuelto las montañas. Estaba seguro de que le daría tiempo de llevarla de vuelta a Silver Mesa antes de que empezara a nevar si en realidad deseara hacerlo. Pero no era así. Las nevadas eran frecuentes en aquellas altitudes y las primeras tormentas de la primavera solían ser muy intensas, por lo que podrían quedar confinados en la cabaña durante días, incluso, quizá, un par de semanas. Annie no sería capaz de resistirse a él, o a su propio cuerpo, durante tanto tiempo.
Pero ese día, Rafe tendría que conseguir una buena cantidad de leña y colocar algunas trampas para conseguir comida. No quería verse obligado a utilizar el rifle, ya que los disparos podrían llamar la atención y lo último que deseaba era que alguien sospechara que estaban allí. También era necesario que hiciera algo con los caballos. No podían permanecer encerrados en aquel minúsculo cobertizo, sin espacio para moverse, durante días y días. Los ataría fuera y los dejaría pastar en el pequeño prado mientras él trabajaba en el cobertizo. No le gustaba dejar a los caballos tan lejos, por si tenían que salir huyendo a toda prisa, pero los animales necesitaban pastar y sólo disponía de ese día, y quizá de parte del siguiente, para prepararse. Rafe decidió que no compartiría con Annie sus sospechas de que iba a nevar, porque seguramente, la idea de verse atrapada por la nieve allí con él la aterraría.
Estaba hambriento y apenas podía esperar a que terminara de hacerse el beicon y las tortitas. Annie volvió a llenar la taza y Rafe la dejó en medio de los dos para poder compartirla. Ninguno dijo una sola palabra durante su sencilla comida. Rafe comió con un apetito voraz, saboreando cada bocado de la dulce miel y de las tortitas calientes.
Cuando acabaron de desayunar, él se quitó la camisa para que la joven pudiera examinar las heridas y aprovechar la oportunidad para rascarse alrededor de los puntos, pero Annie le apartó la mano de un manotazo.
– Deja de hacer eso. Harás que los puntos se irriten.
– Me parece justo, porque ellos me están irritando mucho a mí.
– Te estás curando más rápido gracias a ellos, así que no te quejes.
Las heridas se habían cerrado y estaban cicatrizando bien. Annie sospechaba que podría quitarle los puntos en uno o dos días, en lugar de tener que esperar más de una semana, como solía ser necesario.
Aplicó sidra alrededor de los puntos para disminuir el picor, colocó una gruesa gasa sobre las heridas, y luego la sujetó con unas vendas.
Rafe permanecía de pie con los brazos levantados, y frunció el ceño mientras miraba su costado.
– ¿Por qué has hecho el vendaje tan grueso hoy?
– Para proteger las heridas. -Ató bien las vendas y Rafe bajó los brazos.
– ¿De qué?
– Sobre todo de ti -contestó Annie mientras guardaba el instrumental dentro de su maletín.
Soltando un gruñido a modo de respuesta, Rafe volvió a ponerse la camisa pasándosela por la cabeza y se la metió por dentro de los pantalones. Después cogió el abrigo y sacó una pequeña hacha de su alforja.
Annie se quedó mirando la afilada hoja.
– No hace falta que cortes leña; todavía se puede recoger mucha del suelo.
– No es para cortar leña. Voy a hacer más grande el cobertizo. -Se colocó la funda del rifle sobre el hombro y deslizó el arma en ella de forma que quedó colgando a su espalda-. Ponte el abrigo. Hoy hace más frío y lo necesitarás.
Annie obedeció en silencio. Las cosas iban mejor si se limitaba a hacer lo que le decía, aunque no viera ninguna necesidad en trabajar tanto en el cobertizo cuando sólo se quedarían allí uno o dos días más. Annie intentaba convencerse a sí misma de que Rafe la llevaría pronto a Silver Mesa, en vista de que se estaba recuperando a tanta velocidad. Sólo unos pocos días más y la tentación desaparecería. Estaría de vuelta en casa, sana y salva, y podría olvidarse de todo aquello. Estaba segura de que podría mantenerse firme durante ese tiempo. Después de todo, se dijo Annie recordando la magnífica obra «La Odisea» de Homero, Penélope había protegido su castidad ante sus insistentes pretendientes durante veinte años, esperando a que Ulises regresara.
Guiaron a los inquietos caballos hasta el pequeño prado y Rafe les ató las patas traseras a ambos, para que pudieran pastar libremente. Los dejaron allí y, en el camino de vuelta a la cabaña, ambos recogieron leña y la apilaron junto a la puerta.
Después, Annie le ayudó a hacer algunas sencillas trampas, poniendo gran interés en el proceso. Sólo con cordel y unas ramitas flexibles que cortaba con el hacha, Rafe hizo trampas de varias clases y le permitió que pusiera la última siguiendo sus instrucciones. Annie tenía manos diestras, pero descubrió que al probar nuevas habilidades resultaban un poco torpes. Rafe se mostró paciente con ella, aunque insistió en que volviera a montar la trampa hasta que estuvo satisfecho con el resultado. Cuando acabó, a la joven le resplandecían las mejillas tanto por el logro como por el frío.
Cuando regresaban a la cabaña, Annie observó cómo las largas y fuertes piernas de Rafe no tenían ninguna dificultad en subir por las abruptas pendientes y pensó que empezaba a parecerle normal caminar penosamente tras él con nada más a su alrededor que las vastas montañas y el silencio. Estaban tan aislados que podrían ser perfectamente las dos únicas personas en la Tierra, un hombre y su mujer. Sintió un nudo en el estómago al reflexionar sobre ello y rechazó la idea al instante, porque si alguna vez se permitía pensar que era su mujer, estaría perdida. Él lo notaría, de la misma forma que parecía saberlo todo, y se giraría para mirarla con sus fieros y claros ojos. Podría ver la rendición escrita en su rostro y quizá la tomara allí mismo, sobre el frío suelo del bosque.
Para evitar cualquier tipo de tentación, se obligó a pensar en los diversos crímenes que podría haber cometido y sintió una pequeña punzada de desesperación al darse cuenta de que no le inquietaba pensar en él como un criminal; era duro y frío , implacable, y aunque la había tratado mejor de lo que había esperado y temido, no era capaz de engañarse a sí misma sobre su naturaleza. Incluso en ese momento, Rafe se mantenía tan alerta como un animal salvaje, girando constantemente la cabeza mientras examinaba todo lo que le rodeaba y buscaba el origen de cada pequeño ruido.
– ¿Qué hiciste? -inquirió Annie, incapaz de contenerse por más tiempo, a pesar de ser consciente de que saberlo sería una preocupación permanente para ella.
– ¿Cuándo? -murmuró él, al tiempo que se detenía para estudiar a un pájaro que había levantado el vuelo. Después de un momento, se relajó y empezó a avanzar de nuevo.
– ¿Por qué te buscan?
Rafe la miró por encima del hombro con un brillo peligroso en los ojos,
– ¿Qué importa eso?
– ¿Robaste a alguien? -insistió Annie.
– Robaría si tuviera que hacerlo, pero no me buscan por eso.
Su tono era firme aunque despreocupado. Annie se estremeció y extendió el brazo para cogerle la mano.
– Entonces, ¿por qué?
Rafe se detuvo y la miró. Una sonrisa sin rastro de humor arqueó sus labios.
– Por asesinato.
A la joven se le secó la garganta y dejó caer la mano. Bueno, ella lo había sabido desde el principio, había reconocido su capacidad para la violencia, pero escucharle admitirlo de una forma tan despreocupada hizo que casi se le parara el corazón.
– ¿Eres culpable? -se obligó a preguntarle después de tragar saliva.
Rafe pareció sorprendido por la pregunta y levantó las cejas brevemente.
– No del que se me acusa. -No, él no había matado al pobre Tench, pero había matado a muchos de los que habían ido tras él, así que pensó que a esas alturas ya no importaba.
El significado de sus palabras no pasó desapercibido. Annie le rodeó y empezó a caminar por delante de él, y Rafe se acomodó a su paso caminando tras ella.
La joven avanzaba casi a ciegas. Ella era médico, no juez. No tenía que preguntar todos los detalles cuando alguien estaba enfermo o herido, ni tenía que sopesar su valor como ser humano antes de ofrecerle los beneficios de su formación y de sus conocimientos. Simplemente tenía que curar, y hacerlo lo mejor que pudiera. Pero ésa era la primera vez que tenía que enfrentarse al hecho de que había salvado la vida de alguien que reconocía ser un asesino, y su corazón estaba sobrecogido por la angustia. ¿Cuántas personas más morirían a causa de que él hubiera sobrevivido? Quizá Rafe podría haberse recuperado sin su ayuda, aunque eso ya nunca lo sabría. Y aun así… aun así, si lo hubiera sabido aquella primera noche, ¿se habría negado a curarlo? Sinceramente, no. Su juramento como médico la obligaba a hacer lo que pudiera para curar a la gente, fueran cuales fueran las circunstancias.
Pero, incluso sin el juramento, Annie no habría sido capaz de dejarlo morir. No después de haberlo tocado, de haberse estremecido por su magnetismo animal, de haber sentido cómo su grave y áspera voz la atrapaba en un sensual hechizo. ¿Por qué intentar engañarse a sí misma? Aunque se había sentido realmente aterrada las dos primeras noches, el hecho de permanecer tumbada junto a él había hecho que todo su cuerpo ardiera con un placer instintivo.
Eso le recordó que, cuando llegara la noche, volvería a dormir entre sus brazos.
Annie se estremeció y se envolvió aún más en su abrigo. Tal vez fuera bueno para ella que supiera la verdad sobre Rafe. Eso le daría fuerzas para resistirse a él.
Pero aun así, al pensar en la noche que le esperaba y sentir que sus pechos empezaban a dolerle por el deseo y que el calor invadía sus entrañas, Annie se avergonzó de sí misma.
El duro trabajo que tuvieron que hacer para agrandar el cobertizo fue todo un alivio, ya que, de ese modo, la joven pudo concentrarse en las sencillas tareas físicas. Rafe echó abajo la maltrecha construcción y colocó a un lado la madera lijada y rudimentariamente acabada, para volverla a usar más tarde. Luego empezó a talar árboles jóvenes y a apilarlos. Reforzó con ellos la estructura original del cobertizo y les hizo una muesca para que pudieran encajar los unos con los otros. Siguiendo sus instrucciones, Annie reunió barro para aplicarlo entre los troncos y sellar las toscas paredes, evitando así que el viento se colara entre las rendijas. Lo hizo con tal cuidado que Rafe tuvo que ocultar una sonrisa; ensuciarse las manos era algo inevitable, pero la joven puso especial atención en que sus ropas limpias no sufrieran.
Rafe duplicó el tamaño del cobertizo original. Arrastró el abrevadero hasta el centro para que los dos caballos pudieran acceder a él y usó un par de troncos para dividir el espacio en dos partes iguales. Annie observó que, de vez en cuando, después de hacer grandes esfuerzos, Rafe se detenía y se frotaba el costado, aunque no parecía estar sintiendo un dolor agudo.
Cuando empezaron, Annie había supuesto que la tarea les llevaría todo el día y parte del siguiente, pero cuatro horas después, Rafe estaba usando la madera original para construir una puerta y el marco de ésta. Luego, Annie, con su ayuda, rellenó las rendijas con barro. Una vez que terminaron, la joven dio unos pasos hacia atrás para ver el resultado final. El nuevo cobertizo era tosco y rudimentario, pero serviría. Sólo esperaba que los caballos valoraran su nuevo refugio.
Después de que ambos se lavaran las manos en el helado arroyo, Annie comprobó la posición del sol.
– Tengo que poner al fuego las judías y el arroz -le dijo a Rafe-. Anoche, las judías no estaban bastante hechas.
Él estaba sudando a pesar del frío y Annie imaginó que le iría bien un descanso. Tenía que estar sintiendo los efectos de tanto duro trabajo físico después de haber estado tan enfermo.
Cuando entraron en la caballa, Rafe se dejó caer sobre las mantas con un suspiro. Sin embargo, unos minutos después, ya estaba frunciendo el ceño mientras metía un encallecido dedo entre las amplias grietas del suelo.
– ¿Qué ocurre? -le preguntó Annie al levantar la mirada de la comida y ver la expresión de su rostro.
– Se puede sentir cómo se filtra el frío a través de estas grietas.
La joven se inclinó y acercó la mano al suelo. No cabía duda, podía percibirse claramente una corriente de aire frío.
– No importa. Nos las hemos arreglado bien hasta ahora y no puedes instalar otro suelo.
– El problema es que han bajado las temperaturas, y creo que la situación empeorará. No podremos mantenernos lo bastante calientes para dormir.
Sin más, Rafe se puso de pie y se dirigió hacia la puerta.
¿Adónde vas? -inquirió la joven mirándolo sorprendida.
– A cortar algunos troncos.
Debió de haberse alejado tan sólo unos tres metros cuando Annie escuchó el sonido de la madera al ser cortada. Al poco tiempo, volvió con cuatro troncos, dos de casi dos metros de largo y otros dos más pequeños. Construyó un armazón rectangular con ellos y ató los extremos. Luego, trajo grandes brazadas de pinaza y la extendió en el interior del rectángulo para crear una suave y gruesa barrera entre ellos y el suelo. Después, extendió una de las mantas sobre la estructura y se tumbó sobre aquella rudimentaria cama para comprobar si era cómoda.
– Mejor que el suelo -decidió.
Annie se preguntó qué más tendría previsto hacer aquel día. Lo descubrió a los pocos minutos, cuando Rafe insistió en recoger más leña.
– ¿Por qué tenemos que hacerlo ahora? -protestó la joven.
– Ya te lo he dicho, están bajando las temperaturas. Necesitaremos tener leña de sobra.
– Podríamos traerla a medida que la vayamos necesitando.
– ¿Por qué hacer viajes en medio del frío cuando podríamos tener la madera a nuestro alcance? -replicó él.
Annie estaba cansada y empezaba a sentirse irritable.
– No estaremos aquí el tiempo suficiente para usar toda la que ya tenemos.
– He estado en las montañas antes y sé de lo que estoy hablando. Haz lo que te digo.
Reticente, Annie siguió sus instrucciones. Había trabajado más duro durante los últimos tres días que en toda su vida, así que no le habría importado descansar un poco. Incluso antes de encontrarse con Rafe, ya estaba agotada tras haber traído al mundo al bebé de Eda. Además, no había dormido bien la noche anterior, y todo por culpa de él. Annie tenía buen carácter y rara vez se enfurecía, pero la fatiga empezaba a mermar su buen humor habitual.
Una vez que recogieron la suficiente leña para que Rafe se sintiera satisfecho, tampoco le permitió descansar, ya que tuvieron que ir hasta el pequeño prado para recoger a los caballos. Cuando llegaron y Annie vio que los animales habían desaparecido, sintió que el corazón le daba un vuelco.
– ¡Se han ido!
– No estarán muy lejos. Por eso les sujeté las patas.
Les costó unos diez minutos localizarlos. Los caballos habían olido el agua y habían bajado hasta un arroyo, que, probablemente, era el mismo que el que pasaba tan cerca de la cabaña. A los animales no les quedaba ni rastro del nerviosismo que habían mostrado por la mañana gracias al día que habían pasado pastando tranquilamente, y no opusieron ninguna resistencia cuando les instaron a regresar al cobertizo. Annie se hizo cargo de su montura y, en silencio, guiaron a los animales de vuelta.
Pero ni siquiera entonces Rafe le permitió descansar. Insistió en comprobar todas las trampas antes de que anocheciera y la hizo caminar con él. Aquel hombre desafiaba todos los conocimientos de Annie sobre la fuerza y la resistencia humana. Debería haber estado agotado a mediodía, sin embargo, había trabajado durante todo un día de una forma que habría dejado exhausto a un hombre sano.
Las trampas estaban vacías, pero Rafe no pareció sorprendido ni decepcionado. Ya se estaba poniendo el sol cuando regresaron a la cabaña, y la tenue luz, combinada con el cansancio de Annie, hizo que se tropezara con una raíz que sobresalía. Aunque recuperó el equilibrio enseguida y no corría peligro de caerse, Rafe alargó la mano y la cogió por el antebrazo con una fuerza que la asustó hasta el punto de hacerla gritar.
– ¿Estás bien? -Rafe la tomó del otro brazo y la sujetó frente a él.
Annie respiró hondo para tranquilizarse.
– Sí, estoy bien. Es sólo que me has asustado al cogerme del brazo.
– Lo hice para evitar que te cayeras. Si te rompes un tobillo, descubrirás muy pronto que no soy tan buen doctor como tú.
– Estoy bien -le repitió ella-. Sólo un poco cansada.
Rafe no la soltó y mantuvo la mano sobre su brazo durante el resto del camino, haciendo caso omiso del muro de indiferencia que ella seguía intentando levantar. Annie no quería que la tocara, ya que podía sentir el calor que emanaba de aquella fuerte y poderosa mano; un calor demasiado penetrante que debilitaba su racional determinación de mantener las distancias entre ellos.
Rafe cerró la puerta de la cabaña para pasar la noche y Annie empezó a preparar la cena. Era un alivio poder sentarse finalmente, aunque fuera sobre un áspero suelo de madera con el aire frío filtrándose a través de sus grietas. Puso a freír beicon y lo desmenuzó con las judías y el arroz para darles sabor, antes de añadir un poco de cebolla. El tentador aroma de la comida llenó la pequeña estancia y Rafe se sentó impaciente con un ávido brillo en los ojos mientras ella le daba un plato lleno. Annie estaba tan cansada que no comió mucho, aunque no importó, porque Rafe se acabó hasta el último bocado.
Todavía había una cosa que Annie quería hacer antes de dejarse caer agotada. Después de limpiar los platos, cogió la segunda manta y miró alrededor, intentando decidir cuál sería la mejor forma de hacerlo.
– ¿Qué haces?
– Intento averiguar cómo puedo colgar esta manta.
– ¿Por qué?
– Porque quiero lavarme.
– Entonces, hazlo.
– No puedo delante de ti.
Rafe le dirigió una dura mirada antes de coger la manta. Era lo bastante alto para llegar a las vigas del techo y consiguió pasar sin dificultad dos esquinas de la gruesa prenda por encima de las toscas maderas, colgándola a modo de cortina en un pequeño rincón de la estancia. Annie se llevó el cubo de agua con ella detrás de la manta y se quitó la blusa. Tras un momento de vacilación, deslizó los tirantes de su camisola por sus brazos y la dejó caer hasta su cintura. Con cuidado, se lavó lo mejor que pudo, siempre sin perder de vista la cortina improvisada. Pero Rafe no hizo nada para interrumpir su intimidad. Cuando volvió a estar vestida, salió de detrás de la manta dándole las gracias en voz baja.
Rafe le cogió el cubo de la mano.
– Seguramente querrás volver a meterte detrás de esa manta. Estoy cubierto de sudor y no me vendría mal lavarme un poco.
Al escuchar aquello, la joven se deslizó detrás de la improvisada cortina apresuradamente. A Rafe le brillaban los ojos cuando se quitó la camisa. El hecho de que hubiera trabajado duro no era la única razón por la que deseaba lavarse. Si hubiera estado solo, le habría dado igual, pero se acostarían pronto, y una mujer tan exigente con su aseo personal como Annie seguramente preferiría a un hombre que no apestara a sudor. Rafe tiró a un lado su camisa sucia y, sin pensárselo dos veces, se desnudó por completo. Gracias a Annie, tenía ropas limpias para ponerse. Se agachó junto al cubo y se lavó. Después, desechando la camisa, se puso calcetines, юра interior y pantalones limpios.
Cuando acabó, extendió el brazo hacia arriba y descolgó la manta. Bajo la tenue luz del fuego, Annie parpadeó ante él como un búho adormilado. Rafe la examinó con detenimiento y se dio cuenta de que estaba a punto de dormirse de pie. Había estado haciendo planes de seducción, pero, en todos ellos, había contado con que ella estaría despierta y le invadió la frustración al ser consciente de que tendría que esperar.
Aun así, siguiendo sus instintos más arraigados, Annie hizo un esfuerzo y comprobó lo ajustado que estaba el vendaje alrededor de la cintura de Rafe.
– ¿Te ha molestado mucho hoy?
– Me ha dolido un poco. Eso que me pusiste ha hecho desaparecer prácticamente el picor.
– Era sidra de manzana -le dijo tratando de contener un bostezo.
Rafe pareció vacilar antes de empezar a soltar las horquillas de su pelo.
– Te estás quedando dormida de pie, pequeña. Vamos a quitarte la ropa para que puedas dormir un poco.
Annie estaba tan cansada que se quedó allí de pie, tan dócil como un corderito, hasta que empezó a desabrocharle la blusa. Entonces, abrió los ojos de par en par al darse cuenta de lo que Rafe estaba haciendo y se echó hacia atrás al tiempo que se llevaba rápidamente las manos a los bordes de la blusa para cerrarla.
– Quítate la ropa -le ordenó él en un tono que no admitía réplica-. Puedes dejarte la camisola.
– Por favor – -suplicó ella desesperada, a pesar de saber que cualquier protesta sería inútil.
– No. Vamos, hazlo ya. Cuanto antes te desvistas, antes podrás acostarte y descansar.
A Annie le resultó incluso más difícil renunciar a la protección de su ropa de lo que lo había sido la primera vez, porque ahora era consciente de lo verdaderamente vulnerable que era. Su mente podría resistirse a él; sería difícil, pero podría hacerlo. Sin embargo, ¿cómo se resistiría a las exigencias de su propio cuerpo? Pensó en negarse, aunque enseguida descartó la idea porque él era mucho más fuerte que ella y la lucha sólo tendría como resultado que le desgarrara la ropa. También pensó en pedirle que le diera su palabra de que no la tocaría, aunque sabía que eso también sería un esfuerzo inútil. Se limitaría a mirarla con aquella implacable mirada y se negaría a hacerlo.
Rafe dio un paso en su dirección y la joven le dio la espalda rápidamente.
– Yo lo haré -gritó Annie al sentir que le ponía las manos sobre los hombros.
– Entonces, hazlo de una vez.
Ella inclinó la cabeza y le obedeció. Rafe permaneció de pie justo detrás de ella y cogió cada prenda de ropa de sus temblorosas manos, a excepción de los botines y las medias. Annie pensó que estallaría en llamas al tener el fuego de la chimenea frente a ella y el calor del cuerpo masculino detrás. Se quedó dándole la espalda, con la mirada perdida en el fuego, mientras él colocaba sus ropas bajo la manta. Luego Rafe le cogió la mano y la guió con delicadeza hasta la cama que había hecho para ellos.
Capítulo 7
Rafe se movió y, medio adormilado, la acercó más a su cuerpo, de forma que el redondeado trasero de Annie se apretó contra sus caderas provocándole una erección. La molestia lo despertó lo suficiente como para abrir lentamente los ojos. Tras lanzar una instintiva mirada al fuego, Rafe calculó que, como mucho, había dormido una media hora. Aspiró y sus pulmones se llenaron con el dulce y cálido aroma de la piel femenina. En cuanto fue consciente de que no pretendía forzarla, Annie se había relajado y se había quedado dormida casi de inmediato. Estaba acurrucada en sus brazos tan lánguidamente como un niño, con su cuerpo más grande y fuerte envolviéndola para protegerla y darle calor.
Todavía medio dormido, Rafe deslizó la mano por debajo de la camisola, sobre su cadera, y la fue subiendo en una lenta caricia. Dios, qué suave y tersa era su piel. Movió la mano hasta su vientre para atraerla más hacia sí, y Annie murmuró algo entre sueños al tiempo que se movía para acomodar mejor su trasero contra su grueso miembro.
Los pantalones le molestaban, así que Rafe se los desabrochó, se los quitó junto a su ropa interior y respiró aliviado. Volvió a pegar las caderas contra ella y se estremeció de placer al sentir su carne desnuda contra la suya. Nunca antes había deseado a una mujer tan intensamente, nunca hasta el punto de no poder pensar en otra cosa, de que el más mínimo contacto con ella hiciera que su grueso miembro se endureciera al punto del dolor. Dulce Annie… Debería haberlo dejado morir, y, sin embargo, no lo había hecho. No había nada de maldad en ella, a pesar de que se negara a compartir su cálida magia con él. Todavía estaba asustada, pero Rafe sabía que acabaría cediendo, consciente de la sensualidad que escondía su cuerpo mejor que ella misma. Por un instante, Rafe se imaginó su cálido y estrecho interior, cómo su pequeña funda se cerraría y se estremecería a su alrededor al alcanzar el clímax, y casi se le escapó un gemido.
Estaba sudando y su corazón palpitaba con tanta fuerza como su miembro.
– Annie. – Su voz era grave y contenida. Despacio, deslizó la mano por su vientre desnudo para acabar cerrándola sobre la curva de su cadera-. Date la vuelta, pequeña.
La joven entreabrió los ojos y murmuró algo adormilada, pero aun así, se giró en sus brazos alentada por su mano. Rafe alargó el brazo y le levantó el muslo derecho hasta colocarlo sobre su cadera, abriendo la abertura que se ocultaba entre sus piernas y atrayéndola hacia sí. Colocó su duro miembro directamente contra los suaves pliegues desprotegidos y buscó su boca con la suya.
El placer que invadió de pronto a Annie le resultó abrumador. La joven casi se quedó sin respiración al sentirlo, mientras la razón, embotada por el sueño, la abandonaba. Rafe había colocado algo grueso, caliente y suave entre sus piernas, y la estaba besando tan profundamente que apenas podía respirar. La camisola se deslizó por su hombro y la firme mano masculina se cerró sobre uno de sus senos, amasándolo y acariciándolo. Su áspero pulgar atormentó el tierno pezón hasta hacerlo arder, y, Annie, a tientas, se aferró a sus hombros hundiendo los dedos en sus fuertes músculos. Con su autocontrol pendiendo de un fino hilo, Rafe arqueó las caderas y su palpitante erección presionó con urgencia la expuesta y tierna carne de la!oven. Iba a hacerla suya, pensó Annie vagamente, con la mente aturdida a causa del sueño y el placer, pero su miembro era demasiado grande. No había esperado que fuera tan grande. Rafe le subió la pierna aún más para poder penetrarla y Annie intentó echarse hacia atrás instintivamente. De inmediato, él detuvo su movimiento poniéndole una mano sobre su trasero desnudo mientras gruñía en voz alta:
– ¡Annie!
La suave carne estaba cediendo a la dominante presión masculina y la joven abrió los ojos de par en par cuando se vio amenazada por un dolor muy real. Completamente despierta, se retorció y luchó contra él, sollozando ante el repentino y aterrador descubrimiento de lo que estaba sucediendo. Rafe intentó sujetarle las piernas y Annie se arrastró fuera de aquella tosca cama, acabando de rodillas junto a ella con las manos apoyadas en el suelo. Tenía la camisola enrollada alrededor de la cintura y un tirante se le había bajado dejando al descubierto un seno. Annie tiró con desesperación de la fina prenda, intentando cubrir sus caderas y su pecho, Unos sollozos sin lágrimas la sacudieron mientras lo miraba fijamente, sin atreverse a apartar la vista de él.
– ¡Maldita sea! -Rafe se tumbó sobre su espalda mientras maldecía, manteniendo los puños apretados al tiempo que intentaba controlar el deseo casi insoportable de volver a tenerla entre sus brazos. Su desnudo miembro permanecía erecto, tan dolorosamente hinchado que pensó que podría explotar en cualquier momento. Y allí estaba Annie, de rodillas sobre las ásperas tablas del suelo, con el pelo cayéndole sobre el rostro y todo su cuerpo sacudiéndose entre sollozos, aunque sus ojos estaban secos y no dejaban de mirar fijamente su erección sin disimular el terror y la confusión.
Con cuidado, Rafe se puso los pantalones y se levantó, no sin cierta dificultad. Al ver sus movimientos, Annie gimoteó y se alejó de él. Rafe, maldiciendo de nuevo con una voz casi inaudible a través de sus apretados dientes, se agachó y cogió el cinturón con el revólver y el rifle. Apenas podía soportar mirar la encogida silueta de Annie que no dejaba de estremecerse.
– Vístete -le ordenó alzando la voz, antes de salir de la cabaña dando un portazo tras él.
El frío se clavó en su acalorada carne. Estaba medio desnudo; no llevaba camisa ni botas y casi podía ver cómo surgía vapor de su pecho. Sin embargo, agradeció el frío, ya que le alivió la fiebre que lo estaba quemando vivo, una fiebre mucho peor que la que le habían producido sus heridas.
Se apoyó contra un árbol en medio de la oscuridad y la fría y áspera corteza raspó su espalda. Dios, ¿realmente había estado a punto de violarla? Se había excitado mientras estaba adormilado y, al sentirla suave y casi desnuda entre sus brazos, ningún otro pensamiento ocupó su mente excepto que tenía que tomarla. Al principio, ella había respondido, estaba seguro de ello. Había sentido sus delicadas manos aferrándose a él, la presión de sus caderas en respuesta a sus demandas, pero algo la había asustado y se había dejado llevar por el pánico. Durante un salvaje momento, no le había importado que estuviera asustada, que hubiera empezado a resistirse; estaba a punto de penetrarla y el ciego instinto lo guiaba. Nunca había forzado a una mujer en toda su vida, pero había estado condenadamente cerca de hacerlo con Annie.
No se atrevía a entrar de nuevo. No en aquel estado, no con la lujuria haciendo arder furiosamente todo su cuerpo como una implacable fiebre que exigía alivio. Era incapaz de tumbarse junto a ella sin tomarla.
Soltó todo tipo de maldiciones, haciendo que el fiero torrente de palabras atravesara la oscuridad rasgándola. El frío era como un cuchillo que se clavaba en su carne desnuda, y si seguía allí moriría congelado. Sin embargo, aunque sabía qué debía hacer, la idea no le gustaba. Apoyando los hombros contra el árbol, se bajó los pantalones de un tirón y cerró su puño alrededor de su tenso miembro. No dejó de soltar maldiciones a través de sus dientes fuertemente apretados y, finalmente, encontró, si no placer, al menos un alivio definitivo y necesario antes de volver a entrar.
El frío se estaba convirtiendo rápidamente en algo insoportable y obligó a Rafe a incorporarse abandonando el apoyo del árbol y a regresar a la cabaña. Su rostro permanecía inescrutable cuando cerró la puerta manteniendo un control glacial.
Annie permanecía de pie junto al fuego. Todavía seguía descalza, aunque había obedecido agradecida su última orden y se había abalanzado tan desesperadamente sobre su ropa que había roto una de las cintas de su enagua. Intentaba controlar su respiración, pero el aire entraba y salía de sus pulmones haciendo que todo su cuerpo se estremeciera mientras sostenía con fuerza el cuchillo de Rafe en la mano derecha.
Él lo vio de inmediato y algo estalló en sus claros ojos grises antes de atravesar la cabaña como una pantera. Annie gritó y levantó el cuchillo, pero apenas había empezado a moverse cuando Rafe le agarró la muñeca y se la retorció haciendo que la pesada arma cayera al suelo produciendo un gran estruendo.
Él no le soltó la muñeca ni cogió el cuchillo. Simplemente se quedó mirándola, observando el pánico que reflejaban sus grandes y oscuros ojos.
– Estás a salvo -le aseguró secamente-. No soy un violador. ¿Me escuchas? No voy a hacerte daño. Estás a salvo.
Annie no dijo una sola palabra y Rafe la soltó finalmente, cogió su camisa y se la puso pasándosela por la cabeza. Estaba temblando y ni siquiera la relativa calidez de la cabaña era suficiente. Añadió más leña al fuego, haciendo que ardiera con fuerza, y luego cogió a la joven de la muñeca y la obligó a sentarse en el suelo junto a él.
– Vamos a hablar sobre ello. -El rostro de Rafe era adusto.
Annie sacudió la cabeza con un rápido movimiento negativo antes de apartar la mirada.
– Tenemos que hacerlo, o ninguno de los dos podrá dormir está noche -insistió él.
La joven dirigió la mirada hacia la cama deshecha y la apartó inmediatamente.
– No.
Rafe no sabía si le estaba dando la razón o se negaba siquiera a plantearse el hecho de volver a dormir con él.
Moviéndose despacio, Rafe la soltó y puso una mano en el suelo mientras levantaba la rodilla izquierda y apoyaba la otra mano sobre ella. Podía sentir toda la atención que Annie prestaba al más mínimo movimiento que hacía, aunque no le mirara directamente, y también notó cómo se relajaba un poco al observar su despreocupada postura.
– Me había quedado medio dormido -le explicó, manteniendo un tono bajo y sereno-. Me he despertado excitado y aturdido por el sueño, y he alargado el brazo para acercarte a mí sin pensarlo. Luego, al despejarme un poco más, no pensaba en otra cosa que en introducirme en tu cuerpo. Estaba al límite. ¿Comprendes lo que te digo? -le preguntó, poniendo un dedo bajo su barbilla y obligándola a mirarlo-. Te deseaba tanto que estaba a punto de estallar, pequeña.
Annie no deseaba escuchar sus excusas, pero la ternura de aquella última palabra casi la venció. La expresión de sus ojos grises era penetrante, turbulenta.
– Yo nunca te violaría -afirmó-. Las cosas no habrían llegado tan lejos si hubiera estado totalmente despierto. Pero tú estabas respondiéndome, maldita sea. ¡Mírame!-Su voz sonó como un latigazo justo cuando Annie apartaba la mirada.
Aturdida, la joven tragó saliva y volvió a mirarle a los ojos.
– Tú también me deseabas, Annie. No era sólo yo.
La sinceridad era una dura carga, pensó ella, un pesado aguijón que no le permitiría refugiarse en mentiras. Hubiera sido mejor guardárselo para sí misma, pero él merecía saber la verdad.
– Sí -admitió entrecortadamente-. Yo también te deseaba.
Una expresión mezcla de desconcierto y frustración cruzó el rostro de Rafe.
– Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha asustado?
Annie se mordió el labio apartando la mirada y, aquella vez, él se lo permitió. La joven intentaba decidir hasta dónde contarle y cómo hacerlo. Se sentía totalmente abrumada por la gravedad de lo que acababa de confesarle y por el poder del arma que acababa de ofrecerle. Si él hubiera ido un poco más despacio, con un poco más de cuidado, si hubiera estado completamente despierto, habría conseguido seducirla. Y ahora Rafe sabía que eso era todo lo que necesitaba para lograrlo, porque ella le había confesado su vulnerabilidad.
– ¿Qué ha pasado? -insistió él.
– Me hacías daño.
Las marcadas facciones masculinas se suavizaron y una pequeña sonrisa curvó sus labios.
– Lo siento -murmuró Rafe, al tiempo que alargaba el brazo para apartar el pelo de su cara. Luego, alisó un mechón que caía sobre su hombro y se demoró allí, acariciándola-. Sé que hubiera sido tu primera vez, Annie. Debería haber sido más cuidadoso.
– Creo que me dolerá sean cuales sean las circunstancias. -La joven inclinó la cabeza sobre sus rodillas dobladas-. Una vez traté a una prostituta de Silver Mesa que había sido atacada brutalmente por uno de sus clientes. No he podido evitar recordarlo.
Rafe pensó que era lógico que una mujer sin experiencia, que lo único que había visto del sexo eran sus aspectos más sórdidos y duros, se mostrara reacia a entregarse a un hombre.
– No sería así. No voy a mentirte y a decirte que no te dolerá, porque probablemente sí lo hará, pero cualquier hombre que haga daño deliberadamente a una mujer es un bastardo y merece morir. -Hizo una pausa y después le prometió-: Iré despacio.
Con un escalofrío, Annie se dio cuenta de que Rafe estaba seguro de que ella acabaría cediendo. Había tomado buena nota del momento de debilidad que Annie había tenido y, sin duda, planeaba aprovecharse al máximo de eso. Si conseguía llevarla de nuevo a aquella cama… No, No podía permitir que eso sucediera.
– Por favor -le pidió-, llévame de vuelta a Silver Mesa antes de que sea demasiado tarde. Si no lo haces, tendré que vivir con las consecuencias el resto de mi vida. Si tienes un mínimo de compasión…
– No, no lo tengo -la interrumpió-. No te despertarás marcada. Durante un momento, estaremos lo más cerca que dos personas puedan llegar a estar, y te juro que haré que disfrutes. Luego, saldré de tu vida y tú seguirás como hasta ahora.
– ¿Y qué pasa si alguna vez deseo casarme? -le espetó Annie-. Sé que no es muy probable, pero tampoco es imposible. ¿Qué le diré a mi marido?
Rafe cerró la mano con fuerza al sentir la profunda rabia que le producía pensar en el hecho de que otro hombre tuviera derecho a tocarla, a hacerle el amor.
– Dile que montabas a caballo a horcajadas -le respondió bruscamente.
El rostro de Annie se volvió de un intenso color rojo.
– Y lo hago. Pero no mentiré al hombre con el que me case. Tendría que decirle que me entregué a un asesino.
Las terribles palabras quedaron suspendidas entre ambos, tan afiladas como la hoja de una navaja. La expresión de Rafe se volvió fría de pronto, al tiempo que se ponía en pie.
– Métete en la cama. No voy a quedarme despierto toda la noche porque tú seas una cobarde.
Annie se arrepintió de inmediato de llamarle asesino, pero la única forma que se le ocurrió de defenderse fue provocando su ira. Su miedo virginal no la había protegido de él ni de sí misma; Rafe lo había sabido, y había ido desarmándola poco a poco. Sólo la sorpresa, junto a la amenaza del dolor, le había permitido resistir su seducción la primera vez. Cuando regresó a la cabaña, le desesperaba pensar que se rendiría a él la próxima vez que la tocara. Rafe había confundido la causa y había pensado que era miedo, sin embargo, Annie todavía podía sentir el punzante deseo que él había despertado en lo más profundo de su ser.
Ante su vacilación, Rafe se agachó, la cogió del brazo y la puso de pie de un tirón. Al instante, Annie levantó las manos para protegerse de él.
– ¡Al menos, deja que duerma vestida! Por favor. No me obligues a quitarme la ropa.
A Rafe le entraron ganas de zarandearla y de decirle que un pololo de algodón no la protegería de él si decidía tomarla. Pero quizá su indomable cuerpo se comportaría mejor si ella permanecía cubierta de ropa, si no podía sentir su suave piel contra la suya.
– Acuéstate -le ordenó.
Annie, agradecida, se metió entre las mantas y se acurrucó en su lado, lejos de él.
Rafe se tumbó con la mirada fija en el techo lleno de sombras. Ella lo consideraba un asesino. Mucha gente creía lo mismo, y habían puesto un precio muy alto a su cabeza. Demonios, sí, él había matado. Incluso antes de que empezara a huir para salvar su vida, hacía tiempo que había perdido la cuenta de a cuántos hombres había dado muerte. Pero eso había sido en tiempos de guerra. Después sólo se había defendido de los cazarrecompensas que habían ido tras él. Cuando tenía que elegir entre la vida de otro hombre y la suya propia, el otro siempre había quedado en un lejano segundo lugar.
Él no era un ciudadano honrado, el tipo de hombre con el que una mujer soñaba casarse y establecerse. Desde que huía de la justicia, había mentido, robado y matado, y lo volvería a hacer si era necesario. Su futuro parecía condenadamente sombrío, aunque consiguiera seguir burlando a la justicia. Había secuestrado a Annie y la había arrastrado hasta aquel lugar en las montañas, aterrorizándola. Mirándolo así, ¿por qué iba a querer una mujer entregarse a él? ¿Por qué entonces le había dolido tanto que ella lo llamara «asesino»?
Porque era Annie. Porque la deseaba con cada poro de su piel, con cada gota de sangre que circulaba por su cuerpo.
La joven tampoco podía dormirse y siguió despierta mucho después de que el fuego se apagara, esperando a que el tenso cuerpo de Rafe se relajara y a que su respiración se hiciera más profunda al dormirse.
Se quedó mirando fijamente hacia la oscuridad con ojos secos, pero rojos e irritados, consciente de que tenía que escapar. Había pensado que podría resistirse a él durante unos cuantos días más, sin embargo, ahora sabía que incluso una hora más sería demasiado tiempo. Lo único que protegía su corazón ahora era el hecho de que todavía no se había entregado totalmente a él. Una vez la hiciera suya, aquella ardiente intimidad convertiría sus defensas en cenizas. No deseaba amarlo. Quería volver a retomar el hilo de su vida en el punto en que la había dejado y descubrir que nada había cambiado. Pero si él acababa con esa última y mínima protección, nada sería lo mismo. Ella regresaría a Silver Mesa a ejercer su profesión, pero, en su interior, no sentiría nada más que un profundo dolor. No volvería a verlo más, nunca sabría si estaba sano y salvo, o si la justicia lo había atrapado finalmente y había acabado su vida en la horca con una soga alrededor del cuello. Podía morir de una herida de bala, sin nadie que lo enterrara o lo llorara, mientras ella pasaba su vida esperando tener noticias de él, mirando con ansiedad a cada extraño, sucio y cansado, que llegara a la ciudad, antes de volverse decepcionada al descubrir que no era él. Nunca sería él, y ella lo sabía.
Si se quedaba, si sucumbía a su debilidad, a la fiebre del deseo que sentía en su interior, existía la posibilidad de quedarse embazada de él. Entonces se vería obligada a irse de Silver Mesa, a buscar otro lugar donde pudiera ejercer la medicina, y tendría que fingir que era viuda para que el niño, su hijo, no llevara el estigma de la ilegitimidad. Incluso si Rafe sobrevivía e iba a buscarla, no la encontraría, porque se habría ido de la ciudad y se habría cambiado de nombre.
Le había dado todo tipo de excusas, excepto la verdadera: que no quería enamorarse de él. Tenía miedo de amarlo. Había estado más acertado de lo que creía cuando la había llamado cobarde.
Tenía que marcharse. Estaba demasiado asustada para dormir, ya que, si se le ocurría cerrar los ojos, no se despertaría hasta que fuera demasiado tarde y no tendría otra oportunidad para escapar.
Se obligó a sí misma a esperar, para reducir al mínimo el tiempo que tendría que viajar en medio del frío y de la oscuridad. Intentaría irse una media hora antes de que amaneciera, cuando Rafe estuviera durmiendo más profundamente.
Trató de no pensar en los peligros, pues ni siquiera sabía cómo regresar a Silver Mesa. Si hubiera estado menos desesperada, nunca se habría planteado irse sola. Lo único que sabía era que se habían dirigido al oeste cuando salieron de la ciudad, así que tendría que ir hacia el este. En caso de que se perdiera, y sabía que así sería, lo único que tendría que hacer sería dirigirse hacia el este y acabaría saliendo de las montañas. Viajaría desarmada y debería dejar su maletín allí; sólo pensarlo le partía el corazón, pero aceptó su pérdida. Los instrumentos, las medicinas y las hierbas que contenía podían ser sustituidos.
De pronto, abrió los ojos y se dio cuenta de que el sueño la había vencido y que había perdido la noción del tiempo. Se dejó llevar por el pánico, consciente de que tendría que irse ya o correr el riesgo de esperar demasiado. Podía ser plena noche, en lugar de estar a punto de amanecer, pero tenía que arriesgarse.
Se alejó de Rafe con extremo cuidado, deteniéndose un buen rato entre cada movimiento. Él continuó durmiendo sin inmutarse. Le pareció que había pasado una hora, aunque probablemente sólo habían pasado unos quince minutos, hasta que consiguió salir de la cama. Se agachó en el suelo y el frío traspasó sus pies descalzos. Aunque sabía que era un riesgo, se tomó su tiempo para acercarse en cuclillas hasta la chimenea y buscar a tientas en la oscuridad hasta que encontró los botines y las medias. No le ayudaría nada perder los dedos de los pies por congelación.
Sólo esperaba que amaneciera pronto y que subiera la temperatura, porque no se atrevía a coger el abrigo. Estaba muy cerca de la cabeza de Rafe y había dejado el rifle encima de él. Era imposible que pudiera cogerlo sin despertarlo.
La parte más difícil sería abrir la puerta. Con determinación, Annie se puso de pie y buscó a tientas el pomo rudimentariamente tallado.
La ansiedad que sentía era tal, que le comprimía el pecho y apenas le dejaba respirar. Annie cerró los ojos y rezó todas las oraciones que conocía al tiempo que abría la puerta con angustioso cuidado. Un sudor frío le recorría la espalda mientras esperaba aterrorizada que un chirrido, un crujido o cualquier otro ruido hicieran saltar a Rafe de las mantas con aquel enorme revólver en la mano.
El aire glacial que se deslizó en el interior hizo que le escocieran los ojos. Dios Santo, no había esperado que hiciera tanto frío.
Finalmente, consiguió abrir la puerta lo suficiente como para escabullirse a través de ella, y entonces, se enfrentó a la igualmente difícil tarea de cerrarla sin despertarlo. Un viento helado soplaba entre los árboles, haciendo vibrar las desnudas ramas como si se tratara de los huesos de un esqueleto en medio del total silencio de la noche.
Annie casi lloró aliviada cuando la puerta volvió a quedar encajada en su marco. Una tenue claridad del cielo sobre su cabeza le hizo pensar que, después de todo, había calculado bien el tiempo y que faltaba muy poco para que amaneciera.
Andando con mucho cuidado en medio de la oscuridad para no tropezarse, Annie llegó hasta el cobertizo de los caballos. Cuando abrió la puerta, ya temblaba convulsivamente a causa del frío. Su caballo se despertó, reconoció su olor y soltó un suave resoplido a modo de bienvenida que despertó al semental de Rafe. Curiosos, los dos animales se volvieron hacia ella lanzando bufidos.
Estar en el cobertizo resultaba casi confortable gracias al calor que desprendían los grandes cuerpos de los caballos. Annie recordó demasiado tarde que su silla, al igual que la de Rafe, estaba en la cabaña, y las lágrimas amenazaron con inundar sus ojos al tiempo que apoyaba la cabeza contra el costado de su montura. No importaba. Intentó convencerse a sí misma de que realmente daba igual, que montaba lo bastante bien como para poder hacerlo a pelo. En circunstancias normales, no habría tenido ningún problema, pero esas circunstancias estaban muy lejos de ser normales. Hacía frío y estaba oscuro, y no sabía hacia dónde debía ir.
Al menos, habían dejado puestas las mantas a los animales para ayudarles a protegerse del frío. Haciéndolo todo a ciegas, y murmurando suavemente a su caballo para mantenerlo tranquilo, colocó la brida y el bocado en su sitio. El animal tomó el bocado con facilidad y se quedó inmóvil bajo sus suaves manos. Intentando hacer el mínimo ruido posible, Annie guió a la montura fuera del cobertizo y cerró la puerta tras ella. El semental de Rafe resopló en señal de protesta al perder a su compañero.
Annie se detuvo indecisa. ¿Debía subirse al caballo ya o guiarlo a pie hasta que hubiera suficiente luz para poder ver mejor? Se sentiría más segura sobre su lomo, pero los caballos no veían muy bien en la oscuridad y, a menudo, dependía del jinete saber por dónde iban. Estaría totalmente perdida si el animal tropezaba y se torcía una pata, así que decidió no montarlo.
El frío era casi paralizante y Annie se acercó más al calor del animal mientras lo conducía despacio lejos de la cabaña.
Súbitamente, un fuerte brazo se deslizó alrededor de su cintura y la levantó del suelo. Annie lanzó un gritó agudo y estridente, que fue sofocado con brusquedad por una gran mano que le tapó la boca. El caballo respingó, asustado por el grito, y Annie sintió un fuerte tirón en las riendas que sujetaba. La mano se alejó de su boca para coger la brida y calmar al caballo.
– Maldita estúpida -rugió Rafe en un tono grave y áspero.
Después de guiar al caballo de vuelta al cobertizo, la llevó hasta la cabaña como si fuera un saco de harina, colgada bajo el brazo, y la dejó bruscamente sobre las mantas. Sin dejar de maldecir entre dientes, Rafe avivó el fuego y añadió leña. Annie no podía dejar de temblar. Aturdida, se acurrucó sobre las mantas abrazándose a sí misma y sintiendo cómo le castañeteaban los dientes.
De pronto, Rafe perdió el control. Lanzó un trozo de madera que voló atravesando la cabaña y se giró hacia ella.
– ¿Qué crees que hacías ahí fuera? -bramó-. ¿Prefieres morir a tenerme dentro de ti? Sería diferente si no me desearas, pero sé que no es así. Dime que no me deseas, maldita sea, y te dejaré tranquila. ¿Me oyes? ¡Dime que no me deseas!
Annie no podía hacerlo. La sorda furia de Rafe hacía que se estremeciera, sin embargo, la desesperación que le desgarraba las entrañas le impedía mentirle. Todo lo que podía hacer era sacudir la cabeza y temblar.
Rafe permanecía de pie sobre su cuerpo acurrucado, con su alta silueta tapando el fuego y su amplio pecho moviéndose agitadamente indicando la rabia que le invadía. Con una violencia que era fruto de la frustración, se quitó el abrigo y también lo tiró. Annie se dio cuenta entonces de que estaba totalmente vestido, lo que significaba que había sido consciente de que había intentado huir desde el mismo momento en que se había escabullido por la puerta, de otro modo, no le habría dado tiempo a vestirse. La joven no había tenido ninguna oportunidad de escaparse.
– Estamos en plena noche y tú ni siquiera coges un abrigo. -Su voz sonaba ronca debido a la ira reprimida-. Habrías muerto en un par de horas.
Annie levantó la cabeza. Sus ojos eran oscuros pozos de desesperación.
– ¿No está a punto de amanecer?
– ¡Maldita sea, no! Son las dos de la mañana. Pero eso carece de importancia. Habrías muerto ahí fuera con independencia de si era de día o de noche. ¿No te has dado cuenta de que hacía mucho más frío? Probablemente nieve al amanecer. Nunca hubieras logrado salir de las montañas.
Annie se imaginó sola, caminando durante horas, incapaz de ver, sintiendo que el frío la paralizaba a cada minuto que pasaba. A pesar del breve tiempo que había estado fuera, ya se sentía congelada hasta los huesos. Sin duda, no habría logrado llegar viva a la mañana.
Rafe se inclinó sobre ella y Annie tuvo que resistir el impulso de echarse hacia atrás. Sus claros ojos tenían una expresión feroz.
– ¿Tan asustada estabas de que te violara que preferías morir? -le preguntó bajando la voz hasta que casi fue un mudo bramido.
La sorpresa le recorrió la espina dorsal. Rafe le había salvado la vida. Annie se quedó mirándolo como si fuera la primera vez que lo veía, con sus ojos buscando cada detalle de los marcados y firmes rasgos de su rostro; un rostro duro e inflexible, el rostro de un hombre que no tenía nada que perder, un hombre que carecía de todo lo que, según sus valores, se necesitaba para hacer que la vida valiera la pena. No tenía un hogar, ni amigos, ni conocía lo que era el afecto o la seguridad. Si ella hubiera muerto congelada, habría supuesto un problema menos para él y también más comida. Sin embargo, había ido tras ella, y no lo había hecho porque temiera que llegara a Silver Mesa y le dijera a alguien… ¿a quién?… dónde estaba él. Rafe había sabido que no lo conseguiría. La había hecho volver porque no deseaba que muriera.
Justo en ese instante, Annie sintió cómo su última y frágil defensa se desmoronaba.
Vacilante, alargó el brazo, le puso la fría mano sobre el rostro y notó la áspera barba bajo su sensible palma.
– No -susurró ella-. Tenía miedo de que no fuera necesario que lo hicieras.
La expresión de los ojos de Rafe cambió volviéndose más intensa, al tiempo que comprendía el significado de sus palabras.
– Era una batalla perdida contra mí misma -continuó Annie-. Siempre he pensado en mí como en una mujer con estrictos valores e ideales, pero, ¿cómo puedo considerarme así, si siento cosas por ti que me avergüenzan?
¿Cómo podrías ser una mujer -replicó él-, si no las sintieras?
Annie lo miró con una leve sonrisa en los labios, consciente de que él llevaba razón. Había dedicado toda su vida a convertirse en médico hasta el punto de excluir todo lo demás, incluso la posibilidad de llegar a convertirse un día en esposa y madre. A pesar de los argumentos que había usado horas antes, dudaba que fuera a casarse algún día, ya que nunca renunciaría a su trabajo y dudaba que algún hombre deseara una esposa que fuera doctora. Sin embargo, ahora entuba descubriendo, para su sorpresa, que su cuerpo tenía deseos propios.
Annie respiró profundamente para calmarse un poco. Si daba el paso prohibido, su vida cambiaría para siempre, y no habría vuelta atrás.
Aunque la verdad era que no había habido vuelta atrás desde el momento en que había sentido cómo su resistencia se desmoronaba. Annie se enfrentó a la realidad de que ya estaba medio enamorada de Rafe, para bien o para mal. Quizá ya estuviera totalmente enamorada; pues no tenía ninguna experiencia en esos temas y no podría decir con seguridad qué sentía. Lo único que sabía era que deseaba sentirse mujer, su mujer.
– Rafe -dijo con una vocecita asustada-, ¿querrías hacerme el amor?
Capítulo 8
Annie pudo ver cómo se dilataban las pupilas de Rafe hasta que el color negro casi eclipsó el gris de sus iris. Su boca se tensó y, por un momento, pensó que iba a rechazarla. Pero, al instante, colocó las manos con delicadeza sobre sus hombros e hizo que se tumbara sobre las mantas revueltas. El corazón le latía con tanta fuerza contra las costillas que le resultaba difícil respirar. Aunque le había dado permiso, o mejor dicho, le había pedido que le hiciera el amor, Annie descubrió que no era fácil renunciar al control e intimidad de su cuerpo. Además, debido al enorme tamaño de su miembro, según había podido comprobar antes, la joven creía que el desenlace ce sería molesto, como mínimo. Y no se veía capaz de aceptar el dolor con mucho agrado.
Rafe percibía la tensión en el pálido rostro de Annie, pero se sentía incapaz de hacer nada para relajarla. Desde el momento en que ella había hablado, toda su atención se había centrado en poseerla. Estaba dolorosamente excitado y su erección, tensa y pesada, palpitaba contra la barrera de los pantalones. Si no hubiera sido por el episodio anterior fuera de la cabaña, pensó que probablemente hubiera tenido un orgasmo incluso antes de penetrarla, y aun así, su autocontrol, tan habitual que ya lo daba por sentado, parecía casi inexistente.
Rafe se obligó a sí mismo a concentrarse en no arrancarle la ropa y en ir despacio. Si intentaba hacer más, se haría añicos el precario control que mantenía sobre su cuerpo. Centró su atención primero en cada uno de los botones de su blusa, y luego en la cinturilla de su falda y en las cintas de su enagua.
Al verla sólo con los pololos y las medias blancas de algodón, le temblaron las manos y tuvo que reprimirse para no soltar un gruñido de satisfacción. Pero cuando le quitó los pololos, no pudo evitar emitir un grave sonido animal. El frágil cuerpo de Annie era suave y blanco, sus pechos tan firmes y turgentes que casi no pudo soportarlo, y sus esbeltos muslos se erguían como tersas columnas hasta un pequeño montículo cubierto de rizos rubios. Con rapidez, Rafe se puso en pie y se quitó la ropa sin apartar la mirada ni un instante de la unión de sus piernas, que mantenía fuertemente apretadas.
Aunque ella misma le había pedido que la hiciera suya, Rafe sabía que tenía que estar asustada, ya que nunca había hecho aquello antes. Pero no podía encontrar las palabras o la paciencia para reconfortarla. Le separó las rodillas, se las levantó y se colocó sobre ella usando sus musculosos muslos para obligarla a abrir las piernas aún más. Annie soltó un pequeño grito de sorpresa cuando su grueso miembro se posicionó en la tierna abertura de su cuerpo.
Rafe sintió cómo Annie temblaba bajo él y tuvo que realizar un doloroso esfuerzo para contenerse y no introducirse en ella. Acarició su barbilla y la oscura y asustada mirada de la joven se encontró con la suya.
– Te va a doler -susurró Rafe con tono grave.
– Lo sé -musitó Annie.
– No seré capaz de parar.
También lo sabía, ya que podía ver la desesperada necesidad de poseerla que llenaba sus ojos y percibía la tensión reprimida de su cuerpo.
– Yo… no quiero que pares.
Rafe estaba perdido. Apenas podía respirar mientras sentía cómo perdía el poco control que aún conservaba. La cálida y maravillosa energía de Annie recorría sus cuerpos desnudos y le impedía pensar o emitir cualquier sonido coherente. Le pareció oírle decir su nombre con tono interrogante, pero escuchaba un zumbido en sus oídos que cada vez era más fuerte y que bloqueaba todo lo demás, y no estaba seguro de si realmente había hablado. Le dominaba el primitivo instinto de la posesión, de marcarla como suya con el sello de la carne. No podía esperar ni un segundo más. Colocó la mano entre sus piernas, abrió los suaves pliegues de su feminidad y guió la punta roma de su grueso miembro hacia la pequeña abertura. Sin piedad, empezó a introducirse en ella ensanchando su pequeño canal virginal y sintió cómo cedía la frágil barrera de su inocencia ante su acometida. Entonces, se hundió por completo en su interior y fue invadido por un éxtasis tan fuerte y demoledor como él había imaginado que sería. Un exquisito calor envolvió sus testículos y su palpitante erección como un fuego incontrolable haciéndole sentir que iba a explotar, antes de extenderse por todos y cada uno de sus nervios.
Rafe se retiró durante un instante del cuerpo de Annie, deslizó las manos por debajo de su trasero y la levantó al tiempo que volvía a penetrarla con fuerza. Apretó los dientes ante lo difícil que le resultaba, pues la sentía muy prieta y los delicados tejidos de su tierna carne mostraban resistencia. Maldita sea, si seguía así, iba a acabar demasiado pronto. Sintió una presión en la parte inferior de la columna que hizo que sus testículos se tensaran de una forma casi insoportable, y, con un grito gutural, Rafe se arqueó hacia atrás al tiempo que derramaba su simiente en el interior de Annie en un clímax explosivo que lo dejó vacío, tendido sobre ella sin fuerzas para moverse.
Quizá cayera inmediatamente en un agotado sueño, o quizá estuviera simplemente aturdido, pero lo cierto es que la realidad se difuminó a su alrededor. Era muy consciente de Annie, del aroma y las texturas de su suave cuerpo bajo él, pero todo lo que le rodeaba se volvió borroso y sin sentido. Finalmente, se dio cuenta de que la estaba aplastando, de que los pequeños y espasmódicos movimientos de su pecho se debían a que estaba intentando respirar, y, con un enorme esfuerzo, logró apoyar el peso de su cuerpo sobre los codos. El sudor se deslizó sobre sus ojos haciendo que le escocieran y de golpe la realidad volvió a tener sentido. Escuchó cómo la ardiente leña crujía en la chimenea y sintió el calor de su desnuda piel. Fue entonces cuando se percató del desesperado silencio de Annie y del agudo dolor reflejado en sus ojos, que mantenía fijos, sin pestañear, en el techo.
No hacía falta que ella dijera nada para saber que le había hecho daño y que se negaría a pasar de nuevo por la misma experiencia. Reticente, salió de su cuerpo emitiendo un reconfortante murmullo que ella no pareció escuchar. Al ser virgen, Annie ignoraba el placer que él era capaz de darle. En cuanto se recuperara, la consolaría y le haría alcanzar el clímax.
Rafe se lavó, y sintió una punzada de dolor cuando vio su sangre sobre su carne. Maldición, ¿por qué no había ido más despacio? Ninguna otra mujer había conseguido que perdiera el control de aquella manera. Estaba avergonzado, pero, al mismo tiempo, la excitación hacía que su corazón golpeara con fuerza su pecho. Ya estaba impaciente por volver a tomarla, por volver a experimentar su cálida energía recorriéndolo por entero. Humedeció de nuevo el trapo, se acercó a ella y se agachó apoyándose sobre una rodilla.
Annie se había estremecido cuando él retrocedió para salir de su cuerpo. Una parte de ella había dado gracias por que hubiera acabado todo, pero otra parte deseaba gritar y golpearlo con los puños. Estaba demasiado débil para moverse y el punzante dolor que sentía entre las piernas no le dejaba olvidar lo sucedido.
No quería que volviera a tocarla nunca. ¿Acaso la promesa de placer físico no había sido nada más que una quimera creada por la naturaleza para arrastrar a las mujeres a ceder ante los hombres? Se sentía engañada y avergonzada. No creía que fuera a olvidar nunca el horror de la desnudez, la suya y la de él, o la forma en que todo su cuerpo se había sacudido a medida que su duro miembro avanzaba inexorablemente hacia su interior, provocándole un agudo dolor. La sensación de estar siendo invadida había resultado casi insoportable. Sin embargo, no había intentado apartarlo porque él le habría advertido que podría pasar aquello; algún vago sentido del honor le había hecho soportarlo en silencio, con los dientes apretados y las manos aferrando la manta.
De pronto, la joven sintió las firmes manos masculinas en sus piernas y las cerró instintivamente, protegiéndose de otra posible invasión.
– Sólo voy a limpiarte, Annie -le aseguró Rafe en un tono tranquilizador-. Vamos, cariño, deja que cuide de ti.
Ella se mordió el labio, extrañamente inquieta por el matiz que percibió en su voz al pronunciar la palabra «cariño». Lo había dicho en un claro tono posesivo con un marcado acento sureño que no había usado nunca hasta ese momento.
Sus fuertes manos estaban abriéndole las piernas y Annie intentó incorporarse, ruborizándose por su desnudez. Entonces, vio las manchas de sangre y semen en sus muslos y pensó que se moriría de vergüenza.
– Yo lo haré -protestó la joven con voz ronca, intentando cogerle el trapo.
Rafe la sujetó por los hombros y la obligó a recostarse sobre las mantas.
– Quédate quieta. Este es un caso, doctora, del que yo sé mucho más que tú.
Annie cerró los ojos, resignada a que él volviera a tocarla. Rafe le abrió las piernas de nuevo y la limpió con delicadeza, pero minuciosamente.
– ¿Tienes salvia de olmo resbaladizo?
La joven abrió los ojos de par en par al darse cuenta de que Rafe había abierto su maletín y estaba rebuscando en él.
– ¿Qué?
– Salvia de olmo resbaladizo. Lo usábamos durante la guerra -le explicó.
Annie tuvo que esforzarse por no apartarle las manos de un golpe de su preciada bolsa.
– En el tarro azul oscuro, al fondo a la derecha.
Rafe sacó el pequeño tarro, lo abrió y lo olió.
– Sí, aquí está. -Metió el dedo y lo sacó con una abundante cantidad.
Antes de que Annie supiera qué pretendía hacer, Rafe se colocó a su costado, deslizó la mano entre sus piernas e introdujo el dedo en la dolorida abertura de su cuerpo, ayudado por la resbaladiza salvia. Ella tembló violentamente y, con el rostro encendido por la vergüenza, le cogió la muñeca con las dos manos para apartarlo.
– Tranquila -susurró él, ignorando sus inútiles forcejeos. La rodeó por los hombros con el otro brazo e hizo que se apoyara contra su pecho mientras introducía aún más el dedo en su tierno cuerpo-. Deja de resistirte, cariño, sabes que esto hará que te sientas mejor.
Lo sabía, pero no deseaba sus atenciones ni su interés. Annie no se había sentido nunca tan furiosa y sólo quería alimentar su amarga ira.
Finalmente, Rafe apartó la mano de ella y la empujó con delicadeza para que se tumbara. Cuando la cubrió con la manta, Annie soltó un tembloroso gemido de alivio y prefirió cerrar los ojos en Jugar de observarlo mientras se movía por la cabaña. ¿Por qué no se ponía algo de ropa?, se preguntó enfadada. Incluso se planteó el vestirse ella misma, pero la sola idea de tener que abandonar la protección de la manta para hacerlo la mantuvo donde estaba.
De pronto, sintió que él se tumbaba a su lado y se tensó. Sin embargo, no pronunció protesta alguna. La única alternativa a compartir el calor de sus cuerpos era que cada uno se envolviera en una manta, y no parecía una solución muy eficaz. Al recordar la gélida temperatura exterior, supo que en la cabaña haría mucho más frío de lo normal por la mañana y que necesitarían todo el calor disponible, aunque no le gustara la idea.
Sin previo aviso, Rafe colocó el brazo bajo su cabeza y la hizo girarse envolviéndola con su cuerpo. Furiosa, Annie se resistió y lo empujó con las manos.
– ¿Te gustaría abofetearme? -le preguntó él, rozándole el pelo con los labios.
La joven tragó saliva.
– Sí.
– ¿Te sentirás mejor si lo haces?
Annie reflexionó sobre ello y, tras unos segundos, le respondió:
– No. Sólo quiero que me dejes tranquila.
La desesperación en su voz hizo que a Rafe se le encogiera el corazón.
– No volverá a dolerte tanto, cariño.
La joven no respondió y él intuyó que Annie estaba pensando en que no probaría suerte de nuevo, que por lo que a ella concernía, ésa había sido su primera y última vez. Sabiendo que necesitaba consuelo, Rafe le puso la mano bajo la barbilla, le levantó la cabeza con exquisita ternura y depositó en sus labios un beso tan leve como una brisa.
– Lo siento -susurró-. Debería haber ido mucho más despacio. Yo… perdí el control.
Tendría que haberse controlado, sin embargo, casi desde el principio, había sabido que hacerle el amor a Annie no sería como hacérselo a cualquier otra mujer. Ella era única, y así había sido su propia respuesta hacia ella. No encontraba una forma de explicárselo sin parecer un loco, porque estaba seguro de que ella no conocía, ni tampoco entendería, el extraño y ardiente éxtasis que le provocaban sus caricias. Cuando la había penetrado, la sensación había sido tan intensa que llegó a pensar que todo su cuerpo estallaría. Sólo el hecho de recordarlo ya hacía que su miembro se tensara a causa de la excitación.
– Lo mismo me ha ocurrido a mí. He perdido el control de mi sentido común.
– Annie, pequeña -empezó él, pero se detuvo porque no podía pensar en ninguna palabra que pudiera reconfortarla. Estaba dolorida y decepcionada y, aunque todavía no podía demostrarle que no sentiría dolor cuando se entregara a él de nuevo, era hora del hacer algo con esa sensación de decepción que la invadía en lugar de intentar consolarla.
Volvió a apoderarse de su boca, y aquella vez, mantuvo durante más tiempo el tierno y cálido contacto. Annie no abrió los labios, pero Rafe no lo esperaba todavía y no quería forzar su respuesta. La besó una y otra vez, no sólo en los labios, sino también en las mejillas, las sienes, los ojos, en la delicada piel de su barbilla. Le susurró lo increíblemente bella que era, cómo le gustaba soltarle el pelo, lo suave y sedosa que era su piel. Annie, muy a su pesar, escuchó, y él percibió cómo cedía parte de la tensión de su cuerpo.
Muy despacio, Rafe deslizó la mano hasta uno de sus senos y empezó a acariciarlo con un movimiento lento e hipnótico. Annie se puso tensa de nuevo, pero él continuó con los tiernos besos y sus susurros tranquilizadores hasta que volvió a relajarse. Sólo entonces, rozó con el encallecido pulgar el exquisitamente sensible y pequeño pezón, convirtiéndolo en un duro pico al instante. La joven se estremeció, y luego se quedó muy quieta entre sus brazos. ¿Era miedo o estaba sintiendo los primeros latigazos de la excitación?, se preguntó Rafe. Le dedicó una última caricia al pezón antes de abandonarlo y deslizar la mano hasta su otro seno, presionándolo hasta hacerlo crecer y alcanzar la misma turgencia. Annie seguía sin moverse, pero él estaba tan pendiente de ella que escuchó cómo su respiración se convertía en rápidos y pequeños jadeos.
Unió su boca a la suya con sensual determinación y, tras un momento de duda, ella cedió separando los labios suavemente. Rafe actuó con prudencia y en lugar de invadirla bruscamente con la lengua, saboreó las diferentes texturas de su boca con ligeras caricias que poco a poco se fueron haciendo más profundas hasta que ella respondió plenamente a sus demandas.
Rafe empezó a respirar de forma entrecortada, pero mantuvo a raya su control. No importaba lo que le costara, esa vez sería sólo para ella. Le aterraba pensar que si no era capaz de darle placer, ella se alejaría de él para siempre, y no se sintió capaz de soportarlo.
Los cambios que percibía en su cuerpo eran pequeños, aunque significativos. Su cuerpo perdió la rigidez y su piel se volvió más cálida y húmeda. Su corazón latía en un ligero repiqueteo que notaba en su palma mientras continuaba acariciando sus pechos. Sus pezones parecían dos pequeñas y duras cimas que torturaba entre sus dedos y, de pronto, sintió un deseo incontenible de disfrutar de su sabor, de succionar y mordisquearle los pechos. La había tomado, pero no le había hecho el amor, y deseaba compartir con ella todas las intimidades que podía haber entre un hombre y su mujer. Ella era suya, pensó ferozmente. Cada suave milímetro de ella.
Los brazos de Annie rodearon sus hombros y sus dedos le acariciaron el cuello antes de deslizarse hasta su pelo. Al sentir el roce de sus manos en su piel, Rafe se sintió invadido por un intenso calor y su rígida erección palpitó con fuerza clamando por ella. Si la vacilante respuesta de Annie tenía ese efecto en él, Rafe se preguntó si sería capaz de sobrevivir en caso de que ella estuviera totalmente excitada. No se le ocurría una forma mejor de morir.
Rafe le pasó un brazo bajo la cintura haciendo que arqueara la espalda y trazó un ardiente sendero de besos en la esbelta columna de su cuello, demorándose en el pequeño hueco que había en la base para sentir con la lengua la salvaje agitación de su pulso bajo la translúcida piel. Desde ahí, su boca recorrió el frágil arco de su clavícula, que lo llevó hasta la sensible unión del hombro y el cuello. Escuchó el grave y ahogado gemido que emitió Annie y un escalofrío recorrió su piel, haciendo que el vello se le erizara.
Rafe no pudo resistir por más tiempo la tentación. Le quitó la manta e inclinó la cabeza sobre uno de sus senos, rodeando el pezón con su lengua y haciendo que se endureciera aún más antes de llevárselo a la boca con una fuerte succión. Su sabor era embriagador, tan cálido y dulce como la miel silvestre, y ella fue incapaz de reprimir los entrecortados y pequeños gritos de placer que salieron de su garganta. Su cuerpo se retorcía contra él pidiéndole más y Rafe deslizó la mano entre sus piernas.
Presa del deseo, Annie volvió a gritar. Una lejana voz en su mente gemía desesperada, pero era incapaz de hacer nada contra el torbellino de pasión que él había provocado en su interior, haciéndola girar y girar, y arrastrándola más y más Jejos hacia el borde de un oscuro y desconocido abismo. Se sentía corno si estuviera en llamas, con todo su cuerpo ardiendo, y sus pechos estaban llenos y doloridos a causa de la dulce tortura a la que estaban siendo sometidos. Era una tortura, estaba segura de ello, pues ¿por qué otra razón utilizaba contra ella el fiero látigo del placer, hasta el punto de locura en el que le rogaría que la tomara de nuevo en un acto que sólo le había aportado dolor y remordimientos? Se hallaba completamente indefensa y desvalida frente a él. La había tranquilizado con dulces besos, la había calmado para que aceptara sus caricias sobre sus senos, y luego había usado el placer que su propio cuerpo sentía contra ella. Se había dado cuenta de ello vagamente cuando Rafe había empezado a apoderarse de su boca con esos profundos, embriagadores y violentamente posesivos besos, pero ya había sido demasiado tarde para ella. Una vez que los firmes labios masculinos se habían cerrado sobre su pecho de esa manera tan sorprendente, no había sido capaz de resistirse y había disfrutado intensamente de la ardiente intimidad. En ese momento, la estaba acariciando de una forma que no había hecho antes, trazando círculos lentamente con la áspera punta de su dedo alrededor del pequeño y sensible nudo de nervios que guardaban los húmedos pliegues de su zona más íntima, y habría gritado si hubiera tenido bastante aire para hacerlo. Un fuego salvaje la atravesó al tiempo que todo su ser parecía centrarse en ese único punto. Sus piernas se habían abierto sin que ella supiera cuándo había ocurrido y podía sentía cómo latía y se tensaba aquel diminuto montículo como si suplicara cada caricia. Era una agonía, y el dedo de Rafe seguía dando vueltas de un modo exasperante, disminuyendo y aumentando la tensión al mismo tiempo. Entonces, apretó fuerte con el pulgar, casi bruscamente, mientras bordeaba la suave y dolorida entrada a su cuerpo con una ligera caricia. Incapaz de reprimir los gemidos que surgían de su garganta, Annie se estremeció y sus caderas empezaron a balancearse sensualmente. Sentía su boca sobre su pecho y su mano entre sus piernas, y empezaba a sentirse desbordada por las vibrantes sensaciones que la recorrían.
Despacio, Rafe apartó la boca de su pecho y la deslizó lenta, enloquecedoramente, por su vientre, al tiempo que bajaba la mano hasta su muslo y le abría las piernas aún más. Antes siquiera de que pudiera imaginarse sus intenciones, Annie notó su boca abriéndose paso entre los aterciopelados pliegues de su feminidad. Se quedó rígida durante un instante a causa de la abrumadora oleada de placer que la inundó y su mente se quedó vacía de cualquier idea o razón, al punto que ni siquiera sintió sorpresa. Rafe colocó su mano bajo su trasero y la levantó para tener un mejor acceso a ella y su lengua lamió y arremetió contra su cuerpo dejando a su paso una estela de fuego.
Annie se oyó a sí misma jadear. Sentía el pelo de Rafe rozando sus muslos en una sedosa caricia, el áspero tacto de la manta bajo ella, el calor que provenía de la chimenea danzando sobre su piel desnuda y la suavidad de los firmes labios masculinos. Sólo existía a través de sus sentidos; era un ser puramente físico, y él la controlaba.
Se estaba muriendo. Su conciencia se desvaneció hasta que lo único que existió para ella fue la devastadora boca de Rafe, sus labios, sus dientes y su lengua que estaban acabando con su existencia con una dulce tortura. Su cuerpo se retorcía incontrolablemente y la tensión se apoderaba de ella subiendo en espiral y haciéndose más y más fuerte. No podía respirar y su corazón palpitaba tan rápido y con tanta violencia que estaba segura de que explotaría. Un agudo y débil grito atravesó el silencio, un grito que pedía compasión; sin embargo, él se mostró inclemente. Sin piedad, introdujo uno de sus grandes dedos en su interior, y las terminaciones nerviosas de su tierna y sensible abertura se contrajeron al sentirse invadidas. La caliente espiral de tensión aumentó aún más y de repente, estalló. Se oyó a sí misma gritando, pero esos roncos gritos no parecían surgir de su garganta, no era su voz. La recorrieron grandes y ardientes llamas consumiéndola por completo y acabando con todo lo que encontraron en su camino. Perdida en aquella tormenta de placer, percibió que Rafe sujetaba su tembloroso cuerpo y apretaba su boca contra ella mientras el fuego se iba apagando poco a poco y las violentas sacudidas se espaciaban hasta desaparecer.
Annie estaba demasiado exhausta y sin fuerzas para moverse. Sus pestañas yacían pesadamente en sus mejillas y no conseguía levantarlas. Los latidos de su corazón se ralentizaron y su mente pudo volver a pensar, aunque de una forma extrañamente caótica.
Las cosas que él había hecho, el exquisito placer que le había dado, eran algo inimaginable para ella. Conocía los hechos básicos del sexo, de la penetración y de la liberación del semen, pero no sabía nada sobre aquel placer demoledor que había arrasado su cuerpo. Incluso ignoraba que fuera posible. ¿Era así como él se había sentido cuando la había penetrado y de repente, se había puesto rígido y había soltado ese profundo grito gutural? Se había quedado tendido sobre ella como si estuviera completamente agotado, como si no le quedara energía para moverse.
De pronto, Rafe se tumbó a su lado y la tomó en sus brazos antes de extender la manta sobre ellos. Hizo que apoyara su cabeza sobre su hombro y acercó su cuerpo desnudo al suyo. Su fuerte muslo separó los suyos y Annie suspiró cuando el movimiento obligó a sus temblorosos músculos a relajarse de su vano esfuerzo por mantenerse alejada de él.
Su boca rozó su sien, y su gran mano le acarició la espalda y el trasero.
– Duérmete, pequeña -murmuró Rafe, y así lo hizo.
Capítulo 9
Rafe se levantó de la cama y Annie abrió los ojos con dificultad, sintiendo que necesitaba desesperadamente unas cuantas horas más de sueño. Después de todo, había pasado despierta la mayor parte de la noche.
– ¿Ya ha amanecido? -dijo con la esperanza de que no fuera así. Sin el calor del fuerte cuerpo masculino junto a ella, el frío se deslizó entre las mantas y la hizo estremecerse.
– Sí.
Annie se preguntó cómo podía él saberlo cuando el interior de la cabaña, con la puerta cerrada y las ventanas cubiertas, estaba oscuro como si fuera plena noche. La joven apenas podía distinguir el contorno de su silueta bajo el pálido resplandor de los rescoldos de la chimenea. Por un momento, se preguntó por qué había aún brasas encendidas. Entonces, los acontecimientos de la noche pasada acudieron a su mente y no sólo recordó por qué el fuego había sido reavivado durante la noche, sino también por qué no había dormido mucho. El alto cuerpo de Rafe estaba totalmente desnudo, al igual que el suyo. Annie se acurrucó en el lecho sintiendo la rigidez de sus muslos y una persistente molestia entre sus piernas. Rememoró todo lo que él le había hecho y la cegadora convulsión de sus sentidos, y deseó poder quedarse escondida bajo la manta durante el resto de su vida. ¿Cómo podría comportarse de una forma normal, cuando cada vez que lo mirara recordaría las intimidades que habían compartido esa noche? Él la había visto desnuda y le había mostrado su propio cuerpo; la había penetrado, había lamido su pecho y, Dios Santo, había puesto su boca sobre su parte más íntima de la forma más escandalosa posible. Annie no se creía capaz de mirarle a la cara.
Rafe añadió leña al fuego, y cuando las llamas se reavivaron, la joven pudo verlo con más claridad. Cerró apresuradamente los ojos, pero no antes de que la imagen de su musculoso y desnudo cuerpo quedara grabada en su mente.
– Vamos, pequeña, levántate.
– Enseguida. Ahora hace demasiado frío.
Escuchó cómo él se vestía y luego el silencio inundó la cabaña. Su piel se erizó a causa del frío y Annie se obligó a abrir los ojos.
Sorprendida, observó a Rafe sosteniendo su camisola frente al fuego para calentarla. Él le dio la vuelta a la prenda, volvió a colocarla cerca de las llamas para eliminar el frío de la tela y después la arrugó entre sus manos para mantener el calor mientras la metía bajo la manta. Sentir el tacto del cálido algodón contra su piel fue una sensación maravillosa. Confusa, Annie se quedó mirando a Rafe fijamente cuando le vio coger sus pololos para repetir aquella delicada gentileza.
La joven se puso la camisola sin destaparse, sin embargo, su mente ya no estaba centrada en la vergüenza de tener que mirarle a la cara, o incluso de estar desnuda frente a él. Rafe deslizó los pololos por debajo de la manta e, inmediatamente, cogió su blusa y la sostuvo frente a las llamas con expresión absorta. El corazón de Annie se aceleró dolorosamente y casi se echó a llorar mientras se ponía su ropa interior. Había conocido el terror en sus manos, pero él también había mostrado una tosca preocupación por su bienestar. La había poseído, le había hecho daño, pero luego la había cuidado y le había hecho sumergirse en un oscuro torbellino de pasión. Cuando le pidió que le hiciera el amor, creía estar medio enamorada de él; sin embargo, ahora sabía que sus sentimientos por Rafe iban mucho más allá. El cuidado que ponía en calentar su ropa la cogió desprevenida y cambió para siempre algo fundamental en su interior. Annie pudo sentir cómo se producía aquel cambio en lo más profundo de su alma y se quedó mirando a Rafe con ojos aturdidos y afligidos, reconociendo claramente lo que le estaba sucediendo. Lo amaba y su vida nunca volvería a ser la misma.
– Aquí tienes. -Rafe le acercó la blusa, la ayudó a ponérsela y luego le frotó los brazos y los hombros para que entrara en calor-. Voy a por un cubo de agua fresca mientras acabas de vestirte.
Sonriendo, le apartó el alborotado pelo de la cara con ternura antes de ponerse el abrigo y coger el cubo. Una gélida ráfaga de aire se coló en el interior de la cabaña cuando Rafe abrió la puerta y Annie se envolvió en la manta temblando. Nunca había sentido tanto frío. Si él no la hubiera detenido la noche anterior, ya estaría muerta, pensó estremeciéndose.
Terminó de vestirse y había empezado a desenredar con mucho cuidado su pelo cuando Rafe volvió a entrar acompañado por otra ráfaga de aire helado.
– ¿Está nevando? -preguntó Annie. No había mirado hacia el exterior ninguna de las dos veces que él había abierto la puerta, prefiriendo esconder su rostro del frío.
– Todavía no, pero hace un frío del demonio.
Sin más, Rafe se agachó y empezó a preparar café.
La joven se preguntó cómo se podía comportar con tanta naturalidad después de la noche que acababan de compartir. Entonces, sintió una punzada de dolor al darse cuenta de que Rafe le había hecho el amor a otras mujeres antes y de que la situación no era nueva para él, Haciendo un terrible esfuerzo, se obligó a sí misma a enfrentarse a la realidad de que el hecho de haberse acostado con ella no significaba que compartiera sus sentimientos.
De pronto, Rafe se volvió y la atrajo hacia sí abriendo su abrigo y envolviéndola en su calidez.
– No vuelvas a intentar escapar de mí nunca más -le advirtió con voz áspera y fiera.
Annie le rodeó la cintura con los brazos, poniendo atención en no apretar sus heridas.
– No -susurró ella contra su pecho.
Rafe le rozó el pelo con los labios. La idea de que la joven pudiera haberse perdido allí fuera con ese frío glacial, sin ni siquiera un abrigo, le hizo desear darle unos buenos azotes y al mismo tiempo, estrecharla con fuerza contra él. Dios, había estado tan cerca de perderla…
Annie le estaba pasando las manos con suavidad por la espalda, dejando un rastro de resplandeciente calor tras ellas. Su miembro palpitó en respuesta y, con una vaga incredulidad, Rafe se preguntó si su efecto sobre él se debilitaría o si su tacto siempre provocaría una inmediata reacción sexual en su cuerpo.
La acercó aún más a él y la meció con ternura entre sus brazos.
– ¿Estás bien?
Annie sabía a qué se refería y su rostro adquirió un fuerte tono rojo.
– Sí -contestó avergonzada.
Él le echó la cabeza hacia atrás, y sus claros ojos grises buscaron respuestas en las oscuras profundidades de los suyos.
– ¿No te duele?
Annie se ruborizó aún más.
– Un poco. Pero no tanto como esperaba. -Por supuesto, el hecho de que Rafe le hubiera aplicado la salvia de olmo resbaladiza había ayudado mucho a reducir la molestia. El recuerdo de cómo se la había aplicado hizo que se avergonzara aun más.
– Debería haberte examinado antes de que te vistieras. -Su voz se hizo más profunda-. ¿Necesitas que te aplique más salvia?
– ¡No!
– Yo creo que sí. Déjame ver.
– ¡Rafe! -gritó ella, con el rostro tan encendido que creyó que ardería en llamas.
Los labios de Rafe se curvaron en una sonrisa y sus ojos se entrecerraron ante la reacción de Annie a sus provocaciones.
– No te avergüences, cariño. Si no fuera porque me preocupaba que te doliera demasiado, hubiera estado encima de ti antes de que te despertaras esta mañana.
Sintiendo que el corazón latía desbocado contra su pecho, Annie levantó la mirada hacia él con los ojos abiertos de par en par. Durante la noche, Rafe había hecho que alcanzara cotas de placer inimaginables, pero se mostraba cautelosa con respecto a la penetración en sí. ¿Y si siempre era tan doloroso?
Rafe frunció el ceño al ver su expresión.
– Tú lo sabías -afirmó pausadamente-, anoche ya sabías que no sería la única vez.
Lo dijo en un tono de voz que afirmaba más que preguntaba. Annie se mordió el labio.
– Sí, lo sabía. -La dura realidad era que, si Rafe la deseaba, ella lo complacería y confiaría en que fuera cada vez más fácil. No había vuelta atrás y tampoco lo deseaba. Todavía estaba recuperándose de la conmoción que le había causado darse cuenta de que lo amaba, pero era plenamente consciente de que lo que sentía implicaba entregarse por entero a él.
Rafe inclinó la cabeza para besarla y su fuerte mano cubrió uno de sus senos en un movimiento posesivo que no reflejó la más mínima vacilación.
– Voy a encargarme de los caballos y a comprobar las trampas mientras tú preparas el desayuno. -Volvió a besarla antes de soltarla y después se dirigió a la puerta, poniéndose el sombrero.
– ¡Espera! -Annie se quedó mirándolo. A pesar de la manera en que había trabajado el día anterior y la forma en que le había hecho el amor, hacía tan sólo un par de días atrás, él había estado muy enfermo y la joven no estaba segura de querer que fuera a comprobar tas trampas solo.
Rafe se detuvo dirigiéndole una mirada interrogante, que hizo que Annie se pusiera nerviosa sin saber por qué.
– ¿No quieres una taza de café primero?
Él miró hacia el fuego.
– Todavía no está listo.
– Pero lo estará enseguida. Necesitas tomar algo caliente antes de volver a salir. Desayunemos primero y luego te acompañaré.
– Tu abrigo no es lo bastante grueso para permitirte estar ahí fuera durante tanto tiempo.
– De todas formas, desayuna primero.
– ¿Por qué? Puedo acabarlo todo para cuando tú hayas terminado de prepararlo.
– Porque no quiero que vayas solo a comprobar las trampas -respondió apresuradamente.
Rafe pareció sorprendido.
– ¿Por qué no?
Annie apoyó las manos sobre las caderas, enfadándose de pronto con él sin ninguna razón aparente.
– Hace tres días estabas hirviendo por la fiebre y apenas podías andar. ¡Por eso! No creo que estés lo bastante recuperado como para recorrer las montañas solo. ¿Qué pasaría si te cayeras, o te sintieras demasiado débil para regresar?
Rafe sonrió, la envolvió en sus brazos y la besó apasionadamente.
– Eso fue hace tres días. Ahora ya estoy bien -afirmó-. Tú me curaste.
Tras decir aquello, la soltó y salió de la cabaña antes de que ella pudiera detenerlo de nuevo. Seguramente, Annie no sabía lo cierta que era su afirmación. Sus conocimientos como doctora, junto a los emplastos y los brebajes de hierbas, los puntos y los vendajes, y su constante preocupación, habían ayudado, pero, realmente, lo había curado con la cálida energía que desprendía. Rafe había sentido cómo su extraño poder curativo recorría todo su cuerpo esa primera noche que habían tenido que dormir al raso. Él no lo comprendía, no sabía cómo preguntarle sobre ello, sin embargo, estaba convencido de que podría haberlo curado incluso sin todos aquellos conocimientos suyos.
Dio de comer y beber a los caballos y, sin perder de vista ni un momento las amenazantes y grises nubes, empezó a comprobar los cepos que había colocado. Un conejo había caído en el tercero, y, al verlo, Rafe se sintió inmensamente aliviado. Un buen estofado de carne alargaría bastante sus escasas provisiones. Estaba seguro que se acercaba una nevada; y si fuera muy intensa, se quedarían aislados durante varios días. Rafe se imaginó confinado en la cabaña con Annie y se descubrió sonriendo como un idiota. Si disponían de bastantes provisiones, no le importaría en absoluto.
Se ocupó del conejo y volvió a colocar el cepo, luego, apresuradamente, comprobó el resto de trampas, pero no encontró nada en ellas. Escogió un lugar alejado de la cabaña para preparar al animal, lo lavó en el arroyo y, finalmente, se limpió bien las manos. Imaginándose que el desayuno ya estaría listo, regresó impaciente al calor de la cabaña.
Annie se dio la vuelta preocupada cuando Rafe abrió la puerta, y su expresión se relajó visiblemente al comprobar que estaba bien.
– Oh, bien, traes un… un… -dijo al ver lo que llevaba en la mano.
– Un conejo.
Se quitó el abrigo y el sombrero, cogió agradecido la taza de café caliente que ella le ofreció y empezó a bebérsela mientras Annie cocinaba y servía su sencillo desayuno. Se sentaron en el suelo y él la atrajo hacia sí deslizándole la mano por la nuca para darle un intenso y ávido beso. Cuando la soltó, la joven estaba sonrosada y un poco nerviosa. Rafe se preguntó con ironía cómo había podido contenerse tanto tiempo, porque era totalmente incapaz de mantener sus manos alejadas de ella.
Una vez que desayunaron, limpiaron los pocos cacharros que tenían. Cuando Rafe fue a salir para traer más agua, se quedó parado con la puerta abierta a pesar del gélido aire y giró la cabeza hacia ella.
– Ven -la instó-, mira la nieve.
Encogiéndose y cruzándose de brazos para protegerse del frío, Annie avanzó hasta colocarse junto a él. Unos grandes copos blancos descendían formando remolinos sin hacer ruido y el bosque estaba tan silencioso como una catedral. En el breve tiempo que les había llevado desayunar, el suelo había quedado cubierto de blanco y la nieve seguía cayendo en una fantasmal danza. Rafe la rodeó con el brazo y ella apoyó la cabeza en su pecho.
– Tú sabías desde ayer por la mañana que iba a nevar -susurró Annie-. Por eso insististe en reunir tanta leña y en acomodar mejor a los caballos.
La joven sintió cómo los duros músculos de Rafe se tensaban.
– Sí.
– Estabas suficientemente recuperado y daba tiempo. Podrías haberme llevado de vuelta a Silver Mesa.
– Sí -respondió Rafe de nuevo.
– ¿Por qué no lo hiciste?
Él permaneció en silencio durante un momento mientras ambos observaban la copiosa nevada.
– No podía dejarte ir todavía -confesó finalmente. Luego, cogió el cubo y se dirigió al arroyo caminando a través de la nieve.
Ella cerró la puerta con rapidez y se quedó de pie junto al fuego, frotándose los brazos para calentárselos.
No podía dejarte ir todavía.
Annie se sintió triste y llena de alegría a la vez, pues, según sus palabras, todavía planeaba llevarla de vuelta a la ciudad y marcharse, tal y como ella había temido que sucediera. Nunca nadie la había considerado especial, excepto su padre, y él estaba predispuesto por naturaleza a hacerlo. Cuando se había mirado en el espejo, siempre había visto a una mujer más bien delgada con rasgos cansados pero agradables. Su tez y su color de pelo no llamaban la atención, aunque, a veces, se había sorprendido al descubrir que sus ojos podían parecer casi negros y dominaban su rostro. No obstante, estaba исцига de que nunca antes había despertado pasión en nadie.
Sin embargo, Rafe la había mirado con pasión desde el principio. Ella misma lo había sentido, aunque sabía tan poco sobre el tema que no había podido reconocer lo que era. Él, en cambio, sí había sido consciente y eso era lo que había hecho que sus ojos grises brillaran peligrosamente cada vez que la miraba. Rafe la había deseado desde el primer instante en que la vio, y la deseaba en ese momento con la misma avidez salvaje, a pesar de que se estuviera conteniendo por consideración a ella.
Cuando regresó del arroyo, Annie ya estaba troceando el conejo para preparar el estofado. Por precaución, Rafe ató una cuerda desde la cabaña hasta el cobertizo para poder encargarse de los animales en el caso de que se levantara una ventisca, y trajo más leña. Como el frío les impedía abrir las cubiertas que cerraban las ventanas, su única fuente de luz era el fuego. Debido a eso, y a que el duro clima hacía que en la cabaña hiciera más frío del habitual, Rafe hizo caso omiso a su usual cautela y mantuvo el fuego alto. Era prácticamente imposible que alguien hiciera frente a aquel tiempo para investigar una espiral de humo, aunque fuera visible a través de la cortina de nieve blanca.
Annie añadió patatas y cebollas al estofado. Luego, abrió su maletín y también puso una pizca de varias hierbas aromáticas. Siempre le había fascinado el hecho de que muchas hierbas que se usaban para cocinar, como la salvia, el romero y el estragón, también tuvieran propiedades curativas.
Mientras tanto, Rafe limpiaba cuidadosamente sus armas y comprobaba la munición junto a la luz del fuego, pero, realmente, nada se escapaba a su atención. Y se lo demostró cuando le preguntó:
– ¿Cómo has aprendido tanto sobre plantas? Dudo mucho que te lo hayan enseñado en la facultad de medicina.
– Bueno, no. Supongo que es cultura general. Las plantas se han usado para curar en Europa durante siglos. Pero algunas de esas plantas europeas no pueden encontrarse aquí, así que tuve que descubrir qué plantas americanas podían sustituirlas. La mejor forma de averiguarlo es hablando con campesinos ancianos, porque han tenido que aprender por sí solos y saben qué funciona y qué no.
– ¿Qué hizo que te interesaras tanto por ello?
La joven sonrió.
– A mí me interesa cualquier cosa que ayude a curar a la gente -se limitó a responder.
– ¿De dónde sacas las plantas?
– De campos, de jardines… -Annie se encogió de hombros-. Algunas las cultivo yo misma, como la menta, el romero y el tomillo. El llantén crece por todas partes, pero no lo encuentro por aquí. Lo que he traído conmigo es todo lo que me queda. El aloe parece funcionar de una forma muy similar al llantén, aunque sólo si está recién cortado. Tengo varias plantas de aloe en Silver Mesa.
Intentando concentrarse en hacer la comida, Annie puso a hervir a fuego lento el estofado y luego paseó la mirada por la oscura cabaña con ansiedad.
– No sé cuánto tiempo podré soportar el hecho de pasar todo el día en esta penumbra. Ahora ya sé por qué la gente paga una fortuna para que le envíen cristal hasta aquí.
– Tengo algunas velas -le recordó Rafe.
Annie suspiró.
– Pero, ¿qué pasará si nieva durante días? No creo que tengas tantas velas.
– No, sólo unas cuantas.
– Entonces, será mejor que las guardemos.
Rafe pensó en todos los métodos para suministrar luz que había conocido a lo largo de los años. Las lámparas de aceite eran lo mejor, desde luego, pero no tenían ninguna. También estaban las antorchas de madera impregnadas con alquitrán, aunque olían condenadamente mal. A él la penumbra no le molestaba; tenía nervios de acero y había aprendido a ser paciente y a sobrevivir en condiciones infrahumanas. Annie, sin embargo, probablemente no habría pasado ni un solo día de su vida sin ver la luz del sol, y era comprensible que eso le crispara los nervios.
Con cuidado, Rafe dejó las armas a un lado.
– Quizá -comentó, observándola con mucha atención-, necesitas descubrir algo en la oscuridad que te guste para saber apreciarla.
Annie iba a responder cuando vio que los grises ojos de Rafe brillaban con deseo bajo la luz del fuego. La joven tragó saliva y abrió aún más los ojos, pero él la tomó en sus brazos antes de que pudiera protestar y la depositó con cuidado sobre el camastro.
Annie se estremeció y lo miró con aire inseguro mientras él le pasaba un brazo por debajo de la cabeza y se inclinaba sobre ella para besarla.
– No te dolerá, pequeña -le dijo con ese grave y calmado acento sureño que Annie identificó como el tono que usaba en las situaciones más íntimas-. Ya lo verás.
Lo único que la joven pudo hacer fue confiar en él. Era incapaz de resistirse a la avalancha de sensaciones que se condensaban en su vientre. La noche anterior, Rafe le había mostrado todo el placer que su cuerpo era capaz de conocer, y sus besos hicieron surgir con fuerza el deseo de sentirlo de nuevo. Volvió a seducirla con ligeros roces de su boca que poco a poco fueron haciéndose más profundos, y con firmes caricias por encima de su ropa que pronto consiguieron que anhelara deshacerse de las barreras que había entre su piel y la suya. Pero él no la desnudó de forma apresurada, sino que fue quitándole despacio una prenda detrás de otra, alternándolas con sus pacientes besos y caricias. Cuando Rafe deslizó por fin la mano por debajo de su camisola y tomó posesión de uno de sus senos, Annie emitió un rápido y ronco suspiro de alivio.
Al escucharlo, él curvó sus duros labios formando una sonrisa, en un gesto de pura satisfacción masculina más que de diversión.
– Te gusta, ¿verdad?
Le bajó los tirantes de la camisola por los hombros y la prenda cayó mostrando su desnudez. Rafe pensó que nunca había visto unos pechos más firmes, tersos, redondos y orgullosamente erguidos. No eran grandes, pero llenaban sus manos a la perfección. Sus suaves y rosados pezones estaban inflamados por su contacto y Rafe los lamió sin prisa ignorando obstinadamente su potente erección, decidido a que ella obtuviera tanto placer como él.
Las manos de la joven tiraban de su camisa expresando su frustración y Rafe se detuvo el tiempo suficiente para sacarse la prenda por la cabeza.
El calor y el poder que desprendía su torso desnudo oprimían a Annie, y sus senos se tensaron bajo su contacto. Sintió que una llamarada de fuego la atravesaba y se movió impaciente contra su cuerpo en busca de alivio. Percatándose de pronto de que Rafe estaba soltando las cintas de sus pololos, Annie elevó las caderas para ayudarle a quitárselos y sus muslos se abrieron con ansiedad e impaciencia por sentir sus caricias.
Al principio, los largos dedos de Rafe fueron suaves al explorar los aterciopelados pliegues de su feminidad, no más que un ligero roce, pero pronto buscaron y se concentraron en el punto más sensible su cuerpo. La intensa y maravillosa tensión que había conocido la noche anterior se empezó a apoderar de nuevo de Annie, y no pudo evitar jadear.
Inclementes, los dedos de Rafe se deslizaron en la estrecha y húmeda abertura que daba acceso al interior de su cuerpo y ella gritó arqueando las caderas. Él la obligó a echar la cabeza hacia atrás con un beso tan intenso y profundo que magulló sus labios, y Annie se aferró a sus fuertes y desnudos hombros, moviéndose sensualmente contra él.
Reprimiendo una maldición al sentir la angustiosa excitación de la joven, Rafe se desabrochó los pantalones y se los quitó. Le abrió aún más las piernas y deslizó sus caderas entre ellas, apretando los dientes ante la oleada de calor que atravesó su miembro cuando la rozó . Annie se quedó quieta al instante, aterrada ante la idea de volver a sentir dolor. Con determinación, Rafe colocó la gruesa punta de su erección contra ella, sostuvo la cabeza de Annie entre sus manos e hizo que lo mirara a los ojos mientras, lenta e inexorablemente, se introducía en su interior.
La joven aspiró con fuerza y sus pupilas se dilataron hasta que sus ojos fueron enormes estanques negros. Vagamente, se dio cuenta de que no sentía el terrible dolor de la vez anterior, pero la sensación de que estaba siendo invadida, de que la estiraban por dentro resultaba devastadora. Su carne todavía estaba tierna y un poco dolorida, y las terminaciones nerviosas lanzaron una protesta cuando su duro miembro la forzó a abrirse. Su cuerpo intentó cerrarse a él en un vano esfuerzo por detener aquella intrusión y Rafe gruñó en voz alta, apoyando la frente sobre la suya.
Aún así, siguió empujando inexorablemente hasta que se hundió en ella por completo. Annie lo sintió muy adentro, rozando la entrada de su útero, y, de pronto, un placer salvaje la atravesó.
Rafe esperó unos segundos antes de retirarse con cuidado unos centímetros y volver a penetrarla de nuevo. Después repitió el mismo movimiento, despacio al principio, y luego con creciente velocidad y fuerza mientras sentía que los músculos internos de la joven se contraían en torno a él, resbaladizos y calientes.
Annie no podía soportar la vorágine de sensaciones que se acumulaban en su vientre y que amenazaban con arrastrarla a un lugar desconocido. Era demasiado aterrador. Intentó deslizarse hacia atrás alejándose de él, pero Rafe pasó las manos por debajo de sus hombros y la sujetó.
– No te resistas -le susurró rozándole la sien con su cálido aliento-. Es demasiado bueno para resistirse. ¿Te duele?
– No -consiguió jadear Annie, y habría sollozado de haber tenido el suficiente aire.
Las caderas de Rafe retrocedían y avanzaban sin piedad, llenándola por completo. Sus propias caderas se balanceaban hacia delante y hacia atrás sin que ella pudiera controlarlas, y, desesperada, empezó a forcejear.
– No pasa nada -la tranquilizó Rafe sujetándole los brazos-. Sólo déjate llevar.
Consciente del temor de Annie, movió su cuerpo sobre ella de forma que cada vez que la embistiera, la base de su miembro rozara contra el centro de placer de la joven.
– Elévate y pégate a mí, pequeña -le ordenó con un profundo gruñido.
Annie no lo hizo. No podía. Le parecía que estaba luchando por su vida intentando alejarse de él, empujando con fuerza las caderas contra la manta. La pasión que Rafe estaba despertando en ella era tan intensa que no se atrevía a dejar que explotara y sólo pudo emitir unos sollozos ahogados que le quemaban en la garganta.
Rafe sentía cómo le caían gotas de sudor y su rostro estaba tenso por el esfuerzo que le suponía controlarse. Sin clemencia, deslizó las manos por debajo de su trasero y metió los dedos en la suave hendidura para poder sostenerla con fuerza. Annie gritó asustada y sus caderas se elevaron de repente, tratando de evitar aquel sorprendente contacto. Pero era demasiado tarde. El fuego que consumía su vientre se extendió por todo su cuerpo y sintió cómo perdía la razón al tiempo que un oscuro torbellino la atrapaba y la lanzaba a un universo en el que sólo existía el placer. Rafe siguió cogiéndola del trasero haciéndola subir y bajar al ritmo de sus embestidas, hasta que sus roncos gruñidos se fundieron con los gritos de la joven y su enorme cuerpo se convulsionó con violencia expulsando su semilla.
Después, Rafe le levantó la cabeza y la besó largamente, como si no pudiera saciarse de ella, como si le resultase imposible alejarse de su lado.
De pronto, Annie sintió que lágrimas incontenibles se filtraban por debajo de sus pestañas. No sabía por qué lloraba. Quizá fuera por el agotamiento, o tal vez se tratara de una reacción natural por haber sobrevivido a una increíble convulsión de sus sentidos que la había sacudido hasta lo más profundo de su ser. Pero, ¿por qué no muerto? ¿Por qué su corazón no se había hecho añicos a causa de la tensión que había soportado? ¿Por qué el fuego que había consumido sus entrañas no había hecho hervir la sangre que corría por sus venas? Le extrañaba que todo aquello no hubiera sucedido, como si la fuerza de lo que Rafe le había hecho sentir debiera haberla reducido a cenizas entre sus brazos. La promesa del placer no era una quimera después de todo, sino un arma poderosa que los unía íntimamente con cadenas que ella nunca sería capaz de romper.
Rafe le secó las lágrimas con los pulgares.
– Mírame, pequeña -le pidió-. Abre los ojos.
Annie le obedeció, mirándolo a través de un brillante y húmedo velo.
– ¿He vuelto a hacerte daño? -le preguntó él con ternura-. ¿Es por eso por lo que lloras?
– No -consiguió susurrar la joven-. No me has hecho daño. Es sólo que… ha sido tan intenso… No sé cómo he conseguido sobrevivir.
Rafe apoyó la frente sobre la suya.
– Lo sé -murmuró. Lo que ocurría cada vez que la tocaba iba mucho más allá de su propia experiencia y escapaba completamente a su férreo autocontrol.
Capítulo 10
Se pasaron la mayor parte del día entrelazados en la tosca cama. Los dos se quedaron dormidos al sentir los efectos de la larga noche que habían vivido y el cansancio fruto de haber hecho el amor tan intensamente. Annie se levantó adormilada una vez para reavivar el fuego y añadir más agua al estofado. Cuando regresó a la cama, Rafe ya estaba despierto y excitado por su semidesnudez. Se despojaron de la poca ropa que aún llevaban puesta y Rafe le hizo el amor de una forma lenta y prolongada aunque no menos agotadora que la vez anterior. Ya era por la tarde cuando volvieron a despertarse y el aire frío los hizo temblar.
– Tengo que ir a ver a los caballos -anunció Rafe con pesar mientras se vestía. No había nada que le hubiera gustado más que quedarse acostado y desnudo junto a ella. Sólo lamentó que no dispusieran de una verdadera cama, con gruesas mantas que los mantuvieran calientes. Era extraño, pues nunca había echado de menos las comodidades.
Annie también se vistió. Se sentía increíblemente lánguida, como si sus huesos no tuvieran fuerza. Se había olvidado de la nieve hasta que Rafe abrió la puerta y un paisaje blanco surgió ante sus ojos, acompañado por una ráfaga de aire gélido. Una pálida luz sobrenatural llenó de pronto la cabaña. Durante las horas que habían pasado haciendo el amor, la nieve se había acumulado en el suelo hasta alcanzar medio metro de altitud y envolvía a los árboles con un helado manto blanco.
Pasaron unos pocos minutos hasta que Rafe regresó, sacudiendo la nieve de sus botas, su abrigo y su sombrero. Annie se apresuró a ofrecerle una taza de café que había quedado del desayuno. Su sabor se había vuelto fuerte y amargo para entonces, sin embargo, él se lo bebió sin siquiera hacer una mueca.
– ¿Cómo están los caballos?
– Bien, aunque un poco nerviosos.
Annie removió el estofado y comprobó que ya estaba listo para comer. Después de haber hervido a fuego lento durante todo el día, la carne parecía exquisita. Aunque, en realidad, ella no necesitaba comer en ese instante, sino algo de aire fresco para despejarse la cabeza. Lo único que se lo impedía era que, como Rafe le había dicho, su abrigo no era apropiado para ese tiempo. No obstante, tras unos momentos, decidió que no importaba.
Rafe observó cómo se ponía la gruesa prenda.
– ¿Adónde vas?
– Vuelvo enseguida. Sólo necesito algo de aire fresco.
Sin decir una sola palabra, él empezó a ponerse su propio abrigo de nuevo.
– No tienes que venir conmigo -dijo Annie lanzándole una mirada de sorpresa-. Me quedaré junto a la puerta. Acércate a la chimenea y entra en calor.
– Ya he entrado bastante en calor. -Rafe se inclinó, cogió una de las mantas y la envolvió con ella al estilo indio, levantando uno de los pliegues para protegerle la cabeza. Luego, la abrazó con fuerza y ambos se adentraron en aquel sobrecogedor mundo blanco.
Hacía tanto frío que costaba respirar, pero el gélido aire les despejó la cabeza. Annie se recostó contra el enorme cuerpo de Rafe y observó en silencio cómo caía la nieve. Estaba a punto de ponerse el sol, y la débil luz del sol invernal que había atravesado la gruesa capa de nubes apenas tenía ya fuerza. La fantasmal iluminación provenía más de la nieve que del sol y los troncos de los árboles parecían oscuros centinelas. La joven nunca hubiera podido imaginar que existiera un silencio así. No había insectos que emitieran zumbidos, ni pájaros que cantaran, ni se escuchaba el crujido de las ramas de los árboles. Estaban tan aislados que podrían haber sido los únicos seres vivos en la Tierra, ya que el manto de nieve amortiguaba tanto el sonido que ni siquiera podían oír a los caballos.
El frío se abría camino entre su falda y su enagua, y subía a través de las suelas de sus botines, pero, aun así, Annie se fundió con Rafe y disfrutó del cruel y hermoso esplendor que los rodeaba. De alguna forma, la devolvió a la realidad, como si la oscura y ardiente intimidad de la cabaña fuera un sueño que sólo existía en un mundo aparte. Habían pasado tantas cosas en tan poco tiempo… ¿Cuántos días llevaban ahí arriba? Le parecía que había sitio toda una vida, pero sólo habían pasado cuatro… ¿o eran cinco días?, desde que había traído al mundo al bebé de Eda y había regresado caminando con dificultad y agotada a su cabaña, donde encontró a un forastero herido esperándola.
Annie se estremeció, consciente de que su vida nunca volvería a ser la misma, y Rafe dijo preocupado:
– Ya es suficiente. Entremos. De todos modos, ya está oscureciendo.
La relativa calidez de la cabaña los envolvió, aunque a la joven le costó un momento adaptar sus ojos a la penumbra. Ahora se sentía más despierta y podía pensar con más claridad. Hizo café y, cuando estuvo listo, se comieron el estofado, encantados por el cambio en su menú.
El problema de encontrarse encerrado, decidió Annie, era que no había nada que hacer. Durante los últimos días se había agotado trabajando y había estado dispuesta a irse a la cama poco después de la puesta de sol. Pero después de haber pasado la mayor parte del día en la cama, ahora no se sentía cansada. Si hubiera estado en su casa, se habría puesto a secar o a mezclar hierbas. O podría haber aprovechado para leer o escribir cartas a sus viejos amigos en Filadelfia. Allí no había libros, ni tampoco luz para leerlos en caso de que los tuviera. No tenía nada que coser o que lavar. Y teniendo en cuenta todo lo que Rafe había hecho los dos últimos días, no podía pretender que necesitara más ayuda médica. Era muy extraño no tener nada que hacer, reflexionó en voz alta sin darse cuenta.
Rafe sabía lo rápido que podía afectar el aislamiento a algunas personas, y aunque deseaba llevar a Annie a la cama, aceptó que incluso aplicándole grandes cantidades de salvia de olmo resbaladizo, estaría demasiado dolorida para las largas horas haciendo el amor sin parar que él deseaba pasar.
– Tengo una baraja de cartas en mi alforja -sugirió en cambio-. ¿Sabes jugar al póquer?
– No, por supuesto que no -respondió de inmediato. Pero Rafe percibió un destello de interés en sus ojos marrones-. ¿De verdad, me enseñarías?
– ¿Por qué no?
– Bueno, muchos hombres no lo harían.
– Yo no soy como muchos hombres. -Rafe no pudo recordar si había habido una época en la que se habría escandalizado al ver a una mujer jugando al póquer. Hacía mucho de aquellos tiempos.
Sus cartas estaban muy estropeadas y manchadas, y Annie las miró como si se tratara del símbolo de todo lo peligroso y prohibido. Rafe colocó sus sillas de montar frente al fuego para tener algo contra lo que apoyar la espalda y le explicó las reglas del juego. Annie las captó enseguida, aunque no tenía bastante experiencia para ser capaz de imaginar las posibilidades de completar una mano. Rafe pasó a explicarle el blackjack, que era más adecuado para jugar sólo dos personas, y el juego la interesó lo suficiente como para entretenerla durante un par de horas.
Finalmente, cuando las partidas empezaron a hacerse más aburridas, Rafe sugirió que podían irse a la cama y le divirtió ver la rápida mirada de alarma que Annie le dirigió.
– No te preocupes -se burló con suavidad-. Sé que estás dolorida. Esperaremos hasta mañana.
Annie se sonrojó, y él se preguntó cómo podía avergonzarse todavía.
Rafe le ofreció su camisa para dormir, no porque no deseara que estuviera desnuda, desde luego que sí lo deseaba, sino porque mantendría sus brazos y hombros calientes, y le resultaría más cómoda que su blusa de cuello alto. Annie se deslizó bajo las mantas y se acurrucó en sus brazos con una tímida dulzura que lo hizo suspirar con pesar.
Ninguno de los dos tenía sueño, pero Rafe se sentía satisfecho, o casi satisfecho, con estar tumbado junto a ella. Sin darse cuenta, cogió su mano y se llevó sus dedos a los labios. El calor que emanaba de ellos hizo que sintiera un cosquilleo en la boca.
Annie acomodó mejor la cabeza sobre su hombro. Le habría encantado vivir sólo el presente, pero, por desgracia, eso no era posible. Aunque lo amaba, le era imposible olvidar que no tenían ningún futuro juntos, que quizá ni siquiera habría un futuro para él. Su corazón se encogió dolorosamente al pensar que una bala podría extinguir la ardiente vitalidad de su poderoso cuerpo, al imaginárselo tendido, frío e inmóvil, y alejado de ella para siempre.
– Ese hombre que creen que mataste -preguntó vacilante, sabiendo que no le gustaría que sacara el tema-. ¿Sabes quién lo hizo?
Rafe se quedó quieto durante una fracción de segundo antes de volver a rozar sus dedos con los labios.
– Sí.
– ¿No tienes ninguna forma de probarlo?
Lo había intentado hacía tiempo, cuando todavía estaba tan furioso que deseaba hacérselo pagar. Y casi perdió la vida, sólo para descubrir que todas las pruebas apuntaban hacia él. Sabía quién había matado a Tench, o al menos quién estaba detrás del crimen pero no había ninguna forma de probar que su dedo no había apretado el gatillo.
Consciente del riesgo que supondría contarle todo aquello, Rafe no le explicó nada y se limitó a responder;
– No. -Habló en un tono suave y se llevó la mano de Annie a la mejilla.
– No puedo aceptar eso -protestó fieramente la joven en voz baja-. Tiene que haber alguna forma. ¿Qué sucedió? Háblame sobre ello.
– No -repitió de nuevo-. Cuanto menos sepas, más segura estarás. No me persiguen por lo que hice, pequeña. Me persiguen por lo que sé, y serían capaces de matar a cualquiera si sospecharan que también lo sabe.
Ésa era la razón por la que, finalmente, había dejado de intentar que lo exoneraran. Después de que dos personas que habían intentado ayudarlo aparecieran muertas, Rafe captó el mensaje. Los únicos que probablemente le creerían eran sus amigos, y él no podía dejar que los mataran. Por otra parte, ¿qué diablos importaba? Habían acabado con todo lo que él creía, pero los demás tenían derecho a conservar sus ilusiones. A veces, eran el único consuelo que les quedaba.
– ¿Qué puede ser tan peligroso? -insistió Annie, levantando la cabeza de su hombro.
– Esto. Y no pondré tu vida en peligro contándotelo.
– Entonces, tendrías que haberlo pensado antes de arrastrarme hasta aquí. Si alguien lo descubre, ¿no dará por supuesto que me lo has contado?
– Nadie me vio en tu casa -le aseguró Rafe.
Annie probó otra táctica.
– Alguien te persigue, ¿no es así? Me refiero a ahora mismo.
– Un cazarrecompensas llamado Trahern. Me buscan otros muchos pero Trahern es el que más me preocupa en este momento.
– ¿Será capaz de seguir tu rastro hasta Silver Mesa?
– Me imagino que ya lo habrá hecho. Por eso hice que cambiaran las herraduras a mi caballo. Ahora no hay forma de que pueda recuperar mi rastro.
– ¿Sabe que estás herido?
– Supongo que sí. Fue él quien me disparó.
– Y ¿no se le ocurrirá averiguar si hay un médico en la ciudad?
– Seguramente, porque yo también lo herí. Pero no creo que imagine el alcance de mis heridas. Después de todo, han pasado diez días desde que me disparó, así que probablemente pensará que estoy bien. -Rafe volvió a acercar la mano de Annie a sus labios-. Y por lo que tú has dicho, sueles salir a menudo a visitar a gente enferma. A nadie le parecerá extraño que te hayas ido.
La verdad es que tenía razón, pensó Annie sonriendo al percatarse del fallo de su propio razonamiento.
– Si nadie sabe que estoy contigo, ¿por qué habría de ser peligroso para mí que me contaras algo? Desde luego, no voy a ir por Silver Mesa hablando de ello con todo el mundo.
– Por si acaso -dijo con suavidad-, no me arriesgaré.
Annie suspiró frustrada, muy consciente de que él había tomado una decisión y de que nada le haría cambiar de opinión. Esa parecía ser una de sus principales características: cuando decidía algo, nunca cedía. A su lado, una mula parecía razonable.
– ¿Qué hacías antes de la guerra?
La pregunta lo sorprendió tanto que tuvo que pensar la respuesta durante un momento.
– Estudiaba leyes.
¿Qué? -De todas las cosas que podía haber dicho, nada la habría sorprendido más. Estaba rodeado por un aura de peligro y parecía haber nacido para ser el depredador que era. Sencillamente, no podía imaginarlo vestido con una toga, argumentando ante un juez y un jurado.
– No he dicho que se me diera bien, pero mi padre era juez y, en su momento, pareció que era lo que tenía que hacer. -El coronel Mosby había sido abogado y los dos habían pasado muchas horas discutiendo sobre algunos puntos confusos en la legislación. Sin embarco, Rafe sabía que nunca se habría interesado lo bastante en las leyes como para tener éxito en ello. Si sabía tanto acerca de ellas era porque su padre no dejaba de hablar de su trabajo. Distraídamente, arrastró la mano de Annie hasta su pecho e hizo que rozara uno de los pezones con sus dedos. Al sentir el ya familiar y agudo cosquilleo, se tensó de inmediato.
Annie sintió cómo el duro y pequeño pezón masculino se endurecía igual que lo habían hecho los suyos, y se preguntó interesada si a él le gustaba. Rafe deslizó su mano hasta su otro pezón y éste reaccionó de la misma forma que el otro. Entonces, arrastró sus dedos de un lado a otro por su pecho en un lento y perezoso movimiento.
Annie suspiró.
– No puedo imaginarte como abogado.
– Yo tampoco. Cuando empezó la guerra, descubrí que se me daba mucho mejor otra cosa.
– ¿Qué?
– Luchar -contestó tajante-. Era un soldado condenadamente bueno.
Sí, seguro que lo era.
– ¿Dijiste que estabas en la caballería?
– Hasta 1863, fui miembro del primero de Virginia, con Jeb Stuart.
– ¿Qué pasó entonces?
– Me uní a los Rangers.
La palabra la confundió por un momento, porque al único соntexto al que podía asociarla era a los Rangers de Texas, y, por supuesto, eso era imposible. Era cierto que había oído la palabra «rangers» relacionada con la guerra, pero de eso hacía unos seis años y no conseguía recordarlo bien.
– ¿Qué Rangers?
– Los Rangers de Mosby.
Aquello la impactó sobremanera. ¡Mosby! Su reputación había llegado a ser legendaria y los rumores sobre él habían sido aterradores. Incluso a pesar de lo absorta que había estado en la facultad de medicina, escuchó hablar del coronel y de sus implacables rangers. No lucharon como soldados normales; habían sido expertos en el engaño, en los ataques conocidos como «de golpe y fuga», que hicieron imposible su captura. Annie no había sido capaz de imaginárselo como un abogado termal, pero era terriblemente fácil verlo como un guerrillero.
– ¿Qué hiciste después de la guerra?
Él se encogió de hombros.
– Fui de un lado a otro. Mi padre y mi hermano habían muerto y no tenía más familia.
Rafe ahuyentó la oleada de amargura que amenazaba con inundarle y, en lugar de eso, se concentró en el erótico estremecimiento provocaba en él la mano de Annie cuando hacía que las puntas de sus dedos se deslizaran perezosamente sobre su pecho. Sus pezones estaban tan tensos y palpitantes que apenas podía soportarlo. Ella nunca lo había tocado de una forma íntima, y Rafe cerró los ojos mientras imaginaba su mano envolviendo su miembro erecto. ¡Dios! Seguramente se volvería loco de frustración.
– Si pudieras, ¿volverías a tu hogar?
Rafe pensó en ello y decidió que el Este era demasiado civilizado para él. Había vivido durante mucho tiempo sin seguir ninguna norma, a excepción de las suyas propias, y se había acostumbrado a vivir en plena naturaleza. Se había vuelto salvaje y no tenía ningún deseo de que lo civilizaran de nuevo.
– No -respondió finalmente-. Allí no hay nada para mí. ¿Y tú? ¿Echas de menos las grandes ciudades?
– No exactamente. Echo de menos las comodidades de una ciudad, pero lo que realmente deseo es poder ejercer la medicina, y sé que no podría hacerlo en el Este.
La tentación lo estaba matando.
– Hay otra cosa que tampoco podrías hacer allí.
– Oh, ¿qué? -preguntó intrigada.
– Esto. -Arrastró la mano de Annie por debajo de la manta e hizo que doblara los dedos alrededor de su miembro, que ya estaba semierecto. Al instante, lo atravesó una salvaje ráfaga de energía que hizo que tomara aire bruscamente emitiendo un agudo silbido y que su cuerpo se pusiera rígido.
Annie se quedó tan quieta que Rafe apenas podía oír su respiración.
Estaba asustada y cautivada al mismo tiempo, sintiendo cómo su miembro crecía en su mano hasta alcanzar el máximo de su longitud y grosor. Tras recuperarse de la sorpresa, la joven se dio cuenta de que tenía un tacto maravilloso a pesar de su increíble dureza y que palpitaba como si tuviera vida propia. Exploró la gruesa y sedosa punta, y luego deslizó los dedos con extrema delicadeza hasta sus llenos y pesados testículos. Annie los sopesó con la mano y disfrutó de su suavidad sobre su palma, haciendo que se tensaran casi inmediatamente y que se elevaran hacia el cuerpo do Rafe. La fascinación que sintió le hizo olvidar que debería estar escandalizada.
Rafe se arqueó sobre la manta, mientras la sangre le circulaba con fuerza a través de las venas. Apenas podía pensar. Debería haberse resistido a la tentación, debería haber sabido que la ardiente excitación que le producía su contacto sería insoportable en aquella parte tan sensible de su cuerpo. La vista se le nubló al punto que sólo pudo ver una oscura niebla y su cuerpo amenazó con estallar.
– ¡Para! -gritó con aspereza al tiempo que le apartaba la mano.
La violencia del deseo de Rafe sorprendió a Annie, que de pronto fue consciente de su poder como mujer. Sonriendo traviesamente, levantó la vista hacia él y deslizó las manos por su torso, haciendo que Rafe temblara con violencia.
– Hazme el amor -le incitó con un suave murmullo.
Eso fue todo lo que Rafe necesitó para olvidarse de la cautela. Con un solo movimiento, apartó las mantas y la cubrió por completo con su cuerpo. Annie levantó las caderas para recibir su posesiva embestida, aceptándolo con un gesto de dolor por la molestia que sentía, pero también con una gran alegría en su interior por el placer que sabía que le estaba dando. Rafe la penetró una y otra vez, y vertió en ella su simiente en un gran torrente que lo dejó tendido sin fuerzas.
Completamente exhausto, Rafe aspiró con desesperación intentando llenar sus pulmones. Dios, tenía que bajar el ritmo o iba a matarse a sí mismo haciéndole el amor. Había pensado que la intensidad de su reacción hacia ella disminuiría hasta unos niveles más razonables, pero, hasta el momento, no había sido así. El ansia de poseerla siempre era igual de apremiante, arrastrándolo con fuerza a una espiral de placer.
El peligro era que permitiera que el deseo que sentía por ella nublara su mente. Maldita sea, ya lo había hecho. Debería haberla llevado de vuelta a Silver Mesa y haberse ido lo más lejos posible de allí; sin embargo, había retrasado ese momento deliberadamente hasta que quedaron aislados por la nieve. Había planeado seducirla y al final había sido él el seducido. No podía pensar más que en estar recluido con ella en esa oscura y cálida cabaña, apoderándose con avaricia de aquella cálida energía suya tan especial.
Los días pasaban envueltos en una nube de sensualidad. A veces, a Annie le parecía que pasaban más tiempo desnudos que vestidos. Incluso durante el día, se encontraban a menudo entrelazados sobre las mantas después de hacer el amor o a punto de hacerlo de nuevo. Y, en algunas ocasiones, cuando se despertaba después de dormitar un poco, no sabía si era de día o de noche. Se acostumbró tanto a su penetración que le parecía más normal tenerlo dentro de ella que estar separada de él.
Siempre que reflexionaba sobre el futuro se le encogía el corazón, así que ahuyentaba ese horrible pensamiento de su mente. Únicamente existía el presente, esos oscuros y sensuales días juntos. Y se prometió que sólo volvería a pensar en el largo e interminable tiempo sin él, cuando llegara el día en que lo viera cabalgar alejándose.
Por el momento, se permitió a sí misma sumergirse en aquel mundo en el que sólo los sentidos tenían cabida. Nunca había soñado que hacer el amor fuera algo tan intenso, tan embriagador. Rafe la había hecho suya de todas las formas posibles en que un hombre podría tomar a una mujer, llevándola hasta placeres inimaginables y marcándola como suya para siempre. La voluptuosidad de todo ello la embelesó e hizo que la confianza en sí misma en todo lo relativo al sexo aumentara.
La sorprendió levantarse después de ocho días de total aislamiento y descubrir que la nieve se estaba derritiendo. Se había acostumbrado tanto al frío que cuando la temperatura subió un poco, le pareció casi templada y agradable, y, de hecho, empezaron a aparecer los primeros signos inconfundibles de la primavera a pesar de que la nieve todavía cubría el suelo. Durante los siguientes días, el pequeño arroyo creció con el deshielo, y Rafe llevó a los caballos al pequeño prado oculto para que se desahogaran después de haber estado recluidos durante tanto tiempo y para que apartaran la nieve y pudieran comer los tiernos y verdes brotes de hierba.
Annie sabía que pronto tendrían que marcharse, que incluso ya podrían haberse ido, aunque la nieve que iba derritiéndose hacía que el viaje fuera peligroso. Notó que Rafe usaba esa circunstancia como excusa, pero no le importó. Cada minuto que pudiera pasar con él era infinitamente valioso porque sabía que le quedaban muy pocos.
Una mañana, Rafe llevó a los caballos a pastar y Annie aprovechó para calentar agua con el fin de lavarse. Rafe le había dado el revólver que tenía de reserva como precaución mientras él estuviera fuera a pesar de que se encontraba a unos pocos minutos de distancia, y ella lo llevaba en el bolsillo de la falda en sus viajes al arroyo. El arma pesaba y tiraba de su falda, no obstante, el sentido común le impedía dejarla en la cabaña, ya que sabía que los osos estaban saliendo de sus guaridas invernales, hambrientos e irritables. Rafe le había dicho que no era probable que ningún animal la molestara, sin embargo, Annie no estaba dispuesta a correr ningún riesgo. Seguramente no sería capaz de dar en el blanco, pero, al menos, el sonido haría que Rafe acudiera a toda prisa.
En su segundo viaje desde el arroyo, Annie estaba concentrada en mirar el embarrado y resbaladizo suelo por donde pisaba, cuando de pronto escuchó un relincho. Sorprendida, alzó la vista y vio que un extraño estaba montado a caballo frente a la cabaña. Sintiendo que el pánico la invadía, su mano se aflojó y el cubo del agua cayó al suelo.
– Disculpe, señora -dijo el hombre-. No pretendía asustarla.
A Annie no se le ocurría nada que decir. Tenía la mente en blanco y se había quedado muda.
– Vi el humo -le explicó el desconocido echándose hacia atrás en la silla-. No sabía que alguien se hubiera instalado aquí arriba y pensé que podía tratarse de un campamento.
¿Quién era? ¿Sólo un vagabundo, o alguien que podía suponer una amenaza para Rafe? No se comportaba de forma amenazadora. De hecho, tenía cuidado en no hacer ningún movimiento que pudiera parecerle agresivo, pero el impacto que le había causado encontrarse con un intruso en su mundo privado la había conmocionado. ¿Dónde estaba Rafe? ¡Oh, Dios, que no volviera ahora!
– No pretendo hacerle ningún daño -continuó el hombre. Sus ojos estaban llenos de calma y hablaba con voz pausada-. ¿Está su marido por aquí?
Annie no sabía qué responder. Si decía que sí, entonces, sabría que no estaba sola. Si decía que no, quizá la atacara. La joven había tratado a demasiados heridos a lo largo de los años como para creer automáticamente en la bondad del prójimo. Pero sabía que no era probable que la creyera si le decía que estaba viviendo sola allí, en la montaña, así que finalmente asintió.
– ¿Cree que podría hablar con él? Si me indica en qué dirección está, no la molestaré más y dejaré que continúe con su trabajo.
Dios Santo. ¿Qué debía hacer? ¿Se atrevería a permitir que se acercara a Rafe sin previo aviso? Era probable que Rafe disparara antes de preguntar, lo que podría dar lugar a la muerte de un hombre inocente, pero, por otra parte, si el desconocido era un cazarrecompensas, podía estar poniendo en peligro la vida del hombre que amaba.
Su mente buscaba soluciones a toda prisa.
– Volverá pronto. -Eran las primeras palabras que pronunciaba-. ¿Le apetece tomar una taza de café mientras le espera?
El desconocido sonrió.
– Sí, señora. Me encantaría. -Bajó del caballo y esperó a que ella se acercara.
Annie recogió el cubo y lo sujetó poniendo atención en que ocultara su abultado bolsillo. Si al menos pudiera hacerlo entrar, entonces Rafe vería su caballo y sabría qué hacer, y ella, con el revólver oculto en su bolsillo, podría asegurarse de que no corriera ningún peligro.
El extraño metió su rifle en la funda que colgaba de la silla, pero Annie se percató de que llevaba un gran revólver en la pistolera que sujetaba alrededor del muslo, al igual que lo hacía Rafe. Era algo habitual en el Oeste, sin embargo, hizo que se sintiera aún más recelosa. Notó que cojeaba ligeramente, aunque no parecía sentir ningún dolor ni se mostraba torpe en sus movimientos.
Annie caminó delante de él hacia la cabaña, y dejó el cubo junto a la chimenea antes de servirle una taza del café que les había sobrado del desayuno. El desconocido se quitó el curioso sombrero que llevaba y le dio las gracias con educación.
Las cubiertas de ras ventanas estaban abiertas, dejando que entrara la luz del sol y el aire fresco, y el hombre miró a su alrededor con interés mientras se bebía el café. Su mirada se demoró en la rudimentaria cama de pinaza que ocupaba casi toda la parte izquierda de la cabaña, y Annie sintió cómo su rostro se encendía. Pero él no dijo nada. Se limitó a observar la pulcritud de la humilde cabaña, la ausencia total de mobiliario, las dos sillas de montar en el suelo y sacó sus propias conclusiones.
– Supongo que tuvieron suerte al encontrar la cabaña antes de que nevara -comentó sin más.
Al escuchar aquello, Annie se sintió invadida por una oleada de alivio, segura de que él pensaba que eran viajeros que se habían quedado aislados por la nieve. Pero antes de que pudiera responderle, la mirada del desconocido se iluminó al ver su maletín médico. La joven frunció el ceño en un gesto de desconcierto hasta que se dio cuenta de lo que ocurría. ¡Su maletín! Annie dirigió una mirada desesperada a la bolsa. No parecía otra cosa más que lo que era. De hecho, los médicos de todo el país llevaban bolsas similares. No era el equipaje habitual de un colono ni de un viajero.
– Usted debe de ser la doctora de Silver Mesa que lleva fuera desde hace dos semanas -dijo él con voz serena-. Nunca antes había oído hablar de una mujer médico, pero supongo que no me han engañado.
Annie quiso decirle que el médico era su marido. Era lo más lógico que podría decir y lo más creíble, sin embargo, siempre había sido muy mala mentirosa y no creía que fuera capaz de engañarle. Tenía la boca demasiado seca y su corazón golpeaba con fuerza contra su pecho.
El desconocido la miró, y el pálido rostro de la joven, junto a sus ojos abiertos de par en par y llenos de pánico, hicieron que sus sospechas crecieran aún más. Volvió a mirar las sillas, las estudió con detenimiento, y de repente, el gran revólver apareció en su mano apuntándola directamente.
– Esa silla es la de McCay -rugió. El tono amistoso había desaparecido y su voz ahora era profunda y amenazante-. Debí herirle más gravemente de lo que pensaba si necesitó un médico. ¿Dónde está?
Annie no podía enviarlo al prado.
– Caz… cazando -balbuceó.
– ¿Se ha ido a caballo o a pie?
– A… a pie. Los caballos están… están pastando. -Su voz temblaba fuera de control.
– ¿Cuándo se supone que debe volver? -El revólver era enorme y negro, y se mantenía firme en su mano-. ¡Vamos, señora, no me obligue a hacerle daño! ¿Cuándo volverá?
– ¡No lo sé! -Annie se humedeció los labios-. Cuando cace algo, supongo.
¿Cuánto hace que se ha ido?
No sabía qué responder.
¿Una… una hora? -contestó llena de pánico, en tono interrogante-. No lo sé. He estado calentando agua para lavar la ropa y no he prestado atención…
– No he escuchado ningún disparo -la interrumpió con impaciencia.
– Él… él ha puesto algunas trampas. Si ha conseguido atrapar algo, no tendrá que utilizar el rifle.
La atenta mirada del desconocido recorrió la cabaña y se detuvo en la puerta abierta, percatándose de que su caballo permanecía atado a plena vista.
– Salga fuera, señora -le ordenó señalando la puerta con la cabeza-. Y si él aparece, le aconsejo que se tire al suelo porque habrá disparos. No intente gritar o avisarle de alguna forma; no quiero hacerle daño, pero estoy decidido a atrapar a McCay como sea. Diez mil dólares es mucho dinero.
Diez mil dólares. No era de extrañar que Rafe estuviera huyendo. Por esa cantidad, todos los cazarrecompensas del país debían de estar buscándole.
Bajo la amenaza del revólver, la joven caminó tensa hacia el cobertizo vacío, donde él metió al caballo en uno de los compartimientos. Sabía que ese hombre era el cazarrecompensas que había estado persiguiendo a Rafe con tanta saña, el que le había disparado, pero Annie no lograba recordar su nombre. Su mente estaba bloqueada por el miedo y se sentía incapaz de pensar o planear nada. En ninguno de sus sombríos augurios sobre el futuro, había imaginado que vería cómo mataban a tiros al hombre que amaba delante de ella. Era una pesadilla demasiado horrible como para considerarla siquiera y, sin embargo, iba a hacerse realidad a no ser que fuera capaz de pensar en algo para detenerla. Por el momento, lo único que podía hacer era cogerse la falda de forma que disimulara el peso del revólver en su bolsillo.
Era consciente de que el arma que le había dado Rafe era la única oportunidad que tenía, aun así, no se veía capaz de sacarla, amartillarla y disparar, sobre todo, porque el cazarrecompensas la observaba muy de cerca. Tendría que hacerlo cuando desviara su atención hacia otra cosa, y eso sólo ocurriría cuando Rafe se estuviera acercando. No sería necesario que le diera. Bastaría con disparar para desviar su atención y advertir a Rafe para que tuviera una oportunidad de escapar. Curiosamente, no se planteó qué posibilidades tendría ella.
Se dirigieron de nuevo hacia la cabaña, y Annie se quedó de pie muy rígida junto a la chimenea con la espalda apoyada contra la pared.
El desconocido cerró las cubiertas de las ventanas, evitando así que Rafe pudiera ver el interior de la cabaña si se acercaba por el lateral. Se vería obligado a llegar hasta la puerta, y estaría perfectamente perfilado por la brillante luz que se reflejaba en la nieve. Quedaría cegado, incapaz de ver nada en la penumbra de la cabaña, mientras que el cazarrecompensas, que le estaría esperando, tendría un blanco perfecto.
Rafe no tendría ninguna oportunidad a no ser que le llamara la atención el hecho de que las cubiertas de las ventanas estuvieran bajadas, sabiendo lo poco que le gustaba a Annie estar en la cabaña a oscuras. Y seguramente también vería las huellas de cascos en la parte delantera de la cabaña. Rafe era tan precavido y se mantenía tan alerta como un animal salvaje; nunca corría riesgos. Pero, a pesar de eso, ¿qué podía hacer? ¿Entrar disparando a ciegas? Lo más inteligente para él sería retroceder en silencio hacia los caballos y alejarse mientras pudiera hacerlo. Annie cerró los ojos y empezó a rezar para que huyera y la dejara allí. Al menos, así sabría que estaba a salvo en algún lugar, y entonces, podría soportar no volver a verlo nunca más. Sencillamente, no se veía capaz de seguir viviendo si veía cómo lo mataban.
– ¿Cómo se llama? -le preguntó al desconocido con voz temblorosa.
El hombre la estudió detenidamente antes de responder.
– Trahern. Aunque eso no importa. Usted sólo quédese ahí, donde él pueda verla cuando entre.
Ella era el cebo que usaba para atraer al tigre a la trampa. Trahern estaba de pie, a la izquierda, oculto entre las sombras. Sus ojos se habían adaptado a la luz y podía verlo claramente, pero Rafe no lo vería.
Annie empezó a decir algo más antes de que el cazarrecompensas le indicara con un gesto que guardara silencio. Se quedó allí de pie, paralizada por el miedo, con los ojos muy abiertos y llenos desesperación, y la mirada fija en la puerta abierta mientras ambos escuchaban atentos cualquier ruido que indicase que Rafe se estaba acercando. El silencio hizo que le entraran ganas de gritar. Los minutos pasaron y un temblor incontrolable subió desde sus rodillas hasta que toda ella comenzó a temblar sin control.
De repente, pudo verle ahí fuera, donde un segundo antes no había habido nada. Annie estaba demasiado aterrada como para gritar advirtiéndole del peligro, pero no hizo falta que lo hiciera, ya que vio que Rafe se llevaba un dedo a los labios. Apenas permanecía en su campo de visión a través de la puerta abierta, a unos diez metros de la cabaña. Annie se sentía clavada a la pared, incapaz de despegarse de ella y totalmente expuesta a la luz que entraba por la puerta. Notaba cómo Trahern la observaba, así que ni siquiera pudo volver los ojos en su dirección. El corazón le latía con tanta fuerza que golpeaba contra la tela de su blusa y sus manos estaban heladas y húmedas. Parecía como si sus pulmones se hubieran cerrado y le dolía respirar.
Entonces, Rafe volvió a desaparecer, esfumándose de su vista como si nunca hubiera estado allí. Tomando una rápida decisión, Annie empezó a mover la mano muy despacio hacia su bolsillo, y su húmeda palma se cerró alrededor de la enorme culata del revólver. Colocó el pulgar sobre el percutor para comprobar cuánto le costaría levantarlo y, para su horror, no fue capaz de moverlo ni un milímetro. ¡Necesitaría las dos manos para amartillarlo! Una extraña rabia la invadió. ¡Maldito Rafe! ¿Por qué le había dado un arma que no podría utilizar?
Annie giró la cabeza sin despegarla de la pared y miró a Trahern. Debía de haber notado algo, porque toda su atención estaba centrada en la entrada.
El cazarrecompensas levantó el percutor ele su revólver con el pulgar y el pequeño sonido hizo que a la joven se le pusieran nervios de punta, como si se hubiera tratado de una explosión en lugar de un simple chasquido.
De pronto, volvió a ver a Rafe deslizándose sin hacer ruido hacia la puerta abierta. Llevaba su propio revólver en la mano, listo para disparar, pero la ventaja del elemento sorpresa no sería suficiente. Trahern podría verle perfectamente, mientras que él tendría que adivinar su posición.
El cazarrecompensas se movió levemente, con todos sus instintos alerta. Al igual que un lobo, había percibido que su presa estaba cerca y dispararía en cuanto apareciera. Si Annie no hacía algo, Rafe moriría ante ella y la luz de aquellos fieros ojos se apagaría hasta sumirse en una oscuridad total.
Por el rabillo del ojo, vio que Rafe se abalanzaba hacia la puerta, atacando como una pantera en una silenciosa y fluida explosión de poder y velocidad. Annie empezó a gritar, pero no salió ningún sonido de su garganta. Con rapidez, Trahern levantó la mano que sostenía el revólver y, entonces, casi sin ser consciente de ello, la joven apuntó en su dirección y disparó a través de la tela de la falda.
Capítulo 11
Varias explosiones de armas sacudieron a la vez la diminuta estancia, dejando sorda a la joven. Todo se llenó de humo y el fuerte olor a pólvora le quemó las fosas nasales. Se quedó paralizada, con el revólver aferrado en la mano y el cañón sobresaliendo de los restos de su bolsillo, quemado y hecho jirones. Rafe apareció de pronto ante ella, a pesar de que Annie no recordaba haberlo visto entrar. Alguien gritaba.
Rafe también gritaba mientras le golpeaba en la pierna y la cadera, pero la joven no sabía qué decía debido al zumbido que llenaba sus oídos. Empezó a sollozar intentando apartarlo de ella y entonces se dio cuenta de que su falda estaba en llamas.
De golpe, la realidad volvió a imponerse en su confusa mente.
Después de sofocar el fuego de su falda, Rafe atravesó la habitación para alejar el revólver de la mano estirada de Trahern con una patada, y los gritos se convirtieron en quejidos. Annie consiguió dar unos pasos con piernas temblorosas y al ver al cazarrecompensas encogido en el suelo, se quedó inmóvil de nuevo.
La sangre empapaba su bajo vientre, tiñendo su camisa y sus pantalones de negro en las oscuras profundidades de la cabaña. Formó un charco a su alrededor y por debajo de su cuerpo, filtrándose a través de las grietas del suelo. Tenía los ojos abiertos y su rostro estaba totalmente pálido.
– ¿Por qué no me has disparado? -le preguntó Rafe a Trahern con aspereza, al tiempo que se agachaba sobre una rodilla junto a él. Sabía que le había ofrecido la oportunidad perfecta cuando le dio la espalda para apagar las llamas que habían prendido la falda de Annie. Pero nada más pareció importar, excepto llegar hasta ella antes de que el fuego se extendiera.
– ¿Para qué? -respondió Trahern con voz ronca-. No voy a poder ir a recoger el dinero. Al diablo con él.
Volvió a gemir y continuó hablando.
– Maldita sea. No se me ocurrió en ningún momento comprobar si ella estaba armada.
El horror invadió a Annie. Había disparado a un hombre. Había oído varios disparos, pero, de alguna forma, supo que Trahern ya estaba cayendo incluso antes de que Rafe atravesara la puerta. Ni siquiera sabía cómo había logrado levantar el percutor, sin embargo, la bala había dado en el blanco y Trahern estaba en el suelo desangrándose.
De pronto, recuperó la movilidad y se dio la vuelta para coger su maletín, arrastrándolo por el suelo hacia el cazarrecompensas.
– Tengo que detener la hemorragia -dijo desesperadamente mientras se arrodillaba junto a Rafe.
Al ver de cerca la horrible herida de Trahern, Annie no pudo evitar estremecerse. El disparo le había alcanzado el intestino y sus conocimientos médicos le dijeron que era hombre muerto, aunque su instinto le gritaba que hiciera algo para ayudarle.
Llena de angustia, alargó las manos hacia él.
– No -se opuso Rafe, sujetándola con fuerza. Estaba convencido de que ni siquiera el tacto curativo de Annie podría funcionar con una herida de tal magnitud-. Ya no puedes hacer nada por él, cariño. -Sus ojos grises tenían una dura expresión.
– Puedo detener la hemorragia -sollozó la joven intentando liberar sus manos-. Sé que puedo detenerla.
– Si no le importa, señora, prefiero desangrarme a seguir con el veneno en mis entrañas y tardar un par de largos días en morir -intervino el cazarrecompensas, adormilado-. Al menos, ahora apenas me duele.
Annie tomó aire dolorosamente e intentó pensar de una forma racional. La herida sangraba demasiado. Por el lugar donde se encontraba, y por enorme la cantidad de sangre que manaba de ella, dedujo que la bala debía haber cortado o, al menos, desgarrado la enorme vena que recorría la espina dorsal. Rafe tenía razón; era imposible que ella pudiera salvarlo. A Trahern apenas le quedaban unos minutos de vida.
– He tenido mala suerte -murmuró el cazarrecompensas-. Perdí tu rastro en Silver Mesa y decidí quedarme allí hasta que mi pierna se recuperara. Salí ayer y he visto vuestro humo esta mañana. Maldita mala suerte.
Cerró los ojos y pareció estar descansando durante un momento.
– Se sabe que estás en la zona -dijo abriendo los ojos con dificultad-. Hay otros cazarrecompensas… Y también tienes a un marshal siguiéndote el rastro. Un tal Atwater. Maldito sabueso. Eres muy bueno huyendo, McCay, pero Atwater no se rendirá.
Rafe había oído hablar de aquel hombre. Noah Atwater, al igual, o quizá más, que Trahern, no conocía el significado de la palabra «abandonar». Tenía que alejarse de aquella región, y rápido. Miró a Annie y sintió como si un mazo le golpeara el corazón.
Trahern tosió. Parecía confuso.
– ¿Tenéis whisky? No me vendría mal un trago.
– No. No tenemos -respondió Rafe, acercando aún más a Annie hacia sí.
– Podría darle algo de láudano -dijo ella intentando de nuevo liberar sus manos-. Rafe, suéltame. Sé que no hay mucho que pueda hacer, pero el láudano le ayudará a soportar el dolor.
– Ya no lo necesita, cariño -le explicó él con suavidad, atrayendo su cabeza contra su hombro.
Annie se apartó y fue entonces cuando vio el rostro de Trahern. Estaba totalmente inmóvil. Rafe alargó la mano y le cerró los ojos.
Annie estaba sentada sobre una roca, fuera de la cabaña. Rafe la había llevado hasta allí y la había hecho sentarse con delicadeza. Paralizada por la conmoción, se aferraba a la manta que la envolvía, incapaz de entrar en calor.
Había matado a un hombre. Repasaba mentalmente los acontecimientos una y otra vez, sabiendo que no había tenido opción, que había tenido que disparar. La bala había alcanzado su objetivo por pura casualidad, sin embargo, eso no le servía de excusa. Aunque hubiera sabido que el tiro mataría a Trahern, habría disparado igualmente para salvar a Rafe. Pero saberlo no cambiaba el hecho de que había roto el juramento hipocrático que gobernaba la vida de los médicos. Había traicionado sus propios valores quitando una vida en lugar de hacer todo lo que estuviera en su mano para salvarla. Y ser consciente de que volvería a hacerlo si se encontraba de nuevo en las mismas circunstancias, resultaba demoledor.
Rafe estaba reuniendo todas sus pertenencias de una forma rápida y eficiente. El suelo estaba demasiado helado para poder enterrar a Trahern, así que el cuerpo aún seguía en la cabaña y Annie se sentía incapaz de volver a entrar allí.
Entretanto, Rafe estaba considerando cuáles eran las opciones que se presentaban ante él Tenía las armas de Trahern y sus provisiones, y su propio caballo estaba bien alimentado y descansado, así que no necesitaría conseguir comida en un tiempo. Tenía que llevar a Annie a Silver Mesa; luego acortaría camino hacia el sur por el desierto de Arizona y se dirigiría a México. Eso no detendría a los cazarrecompensas, pero al menos conseguiría deshacerse de Atwater.
Annie… no, no podía permitirse a sí mismo pensar en Annie. Había sabido desde el principio que no dispondrían de mucho tiempo para estar juntos. La llevaría hasta su casa y su trabajo, y le dejaría continuar con su vida.
Sin embargo, estaba preocupado por ella. No había pronunciado ni una sola palabra desde que Trahern había muerto. Tenía el rostro pálido y sereno, y los ojos muy negros y abiertos debido a la conmoción. Rafe recordó la primera vez que había matado a un hombre, durante la guerra; había estado vomitando hasta que tuvo la garganta en carne viva y los músculos del estómago le dolieron por el esfuerzo. Annie, en cambio, no había vomitado, pero él se habría sentido mejor si lo hubiera hecho.
Rafe ensilló los caballos con eficiencia y se acercó a ella. Se sentó sobre sus talones y tomó sus frías manos entre las suyas para frotárselas y darle algo de su calor.
– Tenemos que irnos, pequeña. Al atardecer, ya habremos dejado atrás las montañas, y esta noche ya podrás dormir en tu cama.
Annie lo miró como si hubiera perdido la razón.
– No puedo volver a Silver Mesa -protestó. Esas eran las primeras palabras que decía en una hora.
– Por supuesto que puedes. Tienes que volver. Te sentirás mejor en cuanto llegues a casa.
– He matado a un hombre -adujo sin rodeos-. Si vuelvo me arrestarán.
– No, cariño. Escucha. -Rafe ya había pensado en eso. Seguramente, mucha gente sabría que Trahern le seguía la pista, y con Atwater siguiéndole de cerca, probablemente no pasaría mucho tiempo antes de que encontraran el cuerpo del cazarrecompensas en la cabaña-. Pensarán que lo hice yo. Nadie sabe que has estado conmigo, así que podemos seguir con el plan original.
Annie sacudió la cabeza.
– No permitiré que cargues con la culpa de algo que he hecho yo.
Rafe se quedó mirándola con incredulidad.
– ¿Qué?
– He dicho que no permitiré que te acusen de algo que no has hecho.
– Annie, cariño, ¿no lo entiendes? -Rafe le retiró un mechón de pelo de la cara-. Ya me buscan por asesinato. ¿Crees que lo de Trahern influirá en lo que me pase?
La joven lo miraba fijamente.
– Ya te han culpado de un crimen que no cometiste. No permitiré que cargues con el mío también.
– Maldita sea. -Rafe se puso en pie y se pasó una mano nerviosa por el pelo. No se le ocurría ninguna forma de hacerla entrar en razón. Debía estar todavía conmocionada, sin embargo, había tomado una decisión y no había nada que pudiera hacer para que cambiara de parecer. Rafe se obligó a considerar qué pasaría si ella llegaba a confesar. No era probable que la ahorcaran o la encarcelaran por matar a Trahern. Después de todo, era una mujer y una doctora respetada, y los representantes de la ley no tenían en muy alta estima a los cazarrecompensas. Pero, una vez que las circunstancias de la muerte de Trahern se hicieran públicas y que se supiera que Annie había pasado dos semanas en compañía de Rafe, sabía que la vida de la joven no valdría ni dos centavos. La mataría el mismo hombre que lo había hecho huir durante cuatro años. O mejor dicho, sus subordinados, ya que tenía el suficiente dinero como para no tener que ensuciarse las manos en los detalles, y mucho de ese dinero lo había ganado a costa de la sangre de otros hombres.
Tenía que llevarla con él.
La solución era tan sencilla como terrible. Rafe no sabía si Annie podría soportar una vida huyendo constantemente, pero de lo que sí estaba seguro era de que no viviría por mucho tiempo si la llevaba de vuelta a Silver Mesa. Malditos fueran sus valores. Annie no cambiaría de opinión y eso le costaría la vida; un precio que Rafe no estaba en absoluto dispuesto a pagar.
Pero, ¿qué supondría para ella tener que dejar todas las cosas por las que había tenido que trabajar tan duro? Ser médico significaba mucho para ella. Y era imposible que pudiera continuar con su vocación mientras estuviera con él.
Todo aquello eran lamentaciones inútiles, ya que no tenía elección. No permitiría que Annie corriera ningún riesgo, y eso era todo.
Quizá había sido la fiebre lo que lo había ofuscado cuando la sacó de su casa, o quizá podría haberse debido a su propia arrogancia. Sabía que era condenadamente bueno haciendo desaparecer su propio rastro. Había creído que estaba a salvo de Trahern y consideró seguro aprovecharse de los conocimientos médicos de Annie, disfrutar de su suave cuerpo y devolverla a Silver Mesa sin que nadie se diera cuenta. No había pensado en el azar, y ahora la joven estaba atrapada en la misma pesadilla en la que él vivía desde hacía cuatro años.
Lo único a su favor era que nadie sabía que estaban juntos. Atwater buscaba a un hombre solo, no a un hombre y a una mujer viajando juntos. Podría ser una buena tapadera.
Annie no lo había pensado, quizá porque todavía estaba demasiado aturdida por lo ocurrido, pero todo el mundo asumiría que él había matado a Trahern de todas maneras. Nadie sabía que la joven estaba con él, así que, ¿cómo iban a sospechar de ella? Estaría en peligro sólo si confesaba el crimen. Aunque eso no influía en su situación: Annie tenía que quedarse con él.
Sólo pensarlo le hacía sentirse mareado, y después de un momento, se dio cuenta de que se debía al alivio que sentía. Se había armado de valor para llevarla de vuelta a Silver Mesa, para decirle adiós y alejarse de ella. Pero ahora ya no tendría que hacerlo. Era suya.
Rafe volvió a agacharse frente a ella y sujetó su rostro entre sus fuertes manos, obligándola a dedicarle toda su atención. Los grandes ojos marrones de la joven parecían tan perdidos y desconcertados que no pudo evitar besarla intensa y profundamente. Y eso sí que atrajo su atención. Annie parpadeó e intentó apartarse de él, como si no comprendiera por qué Rafe estaba haciendo aquello cuando tenían cosas más importantes en las que pensar. Sólo para demostrar que era suya, y porque no podía tolerar que ella se alejara. Rafe volvió a besarla.
– No te llevaré de vuelta a Silver Mesa -le explicó-. Tendrás que quedarte conmigo.
Rafe no sabía si había esperado una discusión o no. Pero lo cierto es que no hubo ninguna. Annie se limitó a mirarlo durante un momento y luego asintió.
– De acuerdo. -La preocupación oscureció de pronto el rostro de la joven al darse cuenta de lo que significaría para Rafe llevarla con él -. Espero no retrasarte.
Lo haría, aunque no importaba. No podía dejarla atrás, simplemente no podía.
– Vamos. -Rafe la ayudó a levantarse-. Tenemos que irnos de aquí.
Annie subió a su caballo lo más rápido que pudo.
– ¿Por qué no nos llevamos el caballo de Trahern?
– Porque alguien podría reconocerlo.
– ¿Estará bien?
– Le he quitado la silla. Cuando esté lo bastante hambriento, tropezará a buscar hierba. Alguien lo encontrará o se volverá salvaje.
Annie miró la cabaña y pensó en Trahern muerto en su interior. Odiaba la idea de marcharse sin enterrarlo, pero aceptó que eso era imposible.
– Deja de pensar en ello -le ordenó Rafe-. No podías hacer nada, ni tampoco ahora puedes.
Era un consejo extremadamente pragmático y Annie sólo esperó ser lo bastante fuerte como para poder seguirlo.
La brillante luz del sol resultaba casi cegadora sobre la nieve, y el cielo era tan azul que la hacía sentir una terrible angustia en su interior. Un aroma fresco y dulce que parecía inundarlo todo anunciaba la explosión de nueva vida bajo la nieve cuando la primavera finalmente hiciera su aparición. Un hombre había muerto, sin embargo, el tiempo seguía avanzando. Dos semanas antes, un desconocido la había obligado a ir hasta las montañas en un viaje de pesadilla, haciendo que pasara miedo y frío, y presionándola hasta los límites de sus fuerzas y más allá. El invierno todavía envolvía entonces a la tierra en su crudo abrazo. Ahora estaba alejándose de esas mismas montañas con algo que podría ser pesar, siguiendo de buen grado al hombre que la había secuestrado, y esta vez estaba rodeada por una belleza tan salvaje e intensa que apenas podía asimilarla. En esas dos semanas, había curado a un fugitivo herido y se había enamorado de él. Se había convertido en la amante de ese hombre duro y alto con ojos glaciales, y para protegerlo, había matado a otro ser humano. Sólo habían pasado dos semanas, pero en ese periodo de tiempo, la tierra y su vida habían cambiado hasta volverse irreconocibles.
Rafe mantenía a los caballos sobre la nieve siempre que podía, lo que provocaba que avanzaran más despacio de lo necesario y que dejaran un rastro extremadamente visible. Annie empezó a hablar para indicárselo y entonces se dio cuenta de que la nieve se estaba derritiendo y destruiría cualquier rastro de su paso. Si alguien los seguía, tendría que localizar la cabaña y encontrar su rastro casi inmediatamente, o las huellas habrían desaparecido.
– ¿Adónde vamos? -le preguntó Annie cuando ya llevaban cabalgando un par de horas.
– A Silver Mesa.
Al escuchar aquello, la joven hizo detenerse bruscamente a su caballo.
– No -se negó, palideciendo-. Dijiste que podía quedarme contigo.
– No te retrases -la instó Rafe-. Te quedarás conmigo. No he dicho que te esté llevando de vuelta a Silver Mesa, he dicho que vamos a Silver Mesa.
– Pero, ¿por qué?
– Porque necesitas más ropa, en primer lugar. Normalmente no me arriesgaría. Pero tu casa está lo bastante alejada del resto de la ciudad como para que pueda entrar y salir sin ser visto.
Annie bajó la mirada hacia su falda y observó el gran agujero que se abría en el lateral. Había estado tan cerca de quemarse viva que sólo pensarlo la hizo estremecerse, y, sin embargo, en su momento, no había sido consciente del peligro.
– Quiero acompañarte.
– No.
Su voz tenía ese tono que indicaba que había tomado una decisión y que no iba a dejarse convencer, aunque ella lo intentó de todos modos.
– ¿Por qué si es probable que nadie nos vea?
– Por si acaso – respondió. Ya había pasado por alto una vez el azar, no lo volvería a hacer-. Si por casualidad alguien me ve, no quiero que nadie pueda relacionarte conmigo. Es por tu propia seguridad. Sólo dime qué necesitas y yo intentaré encontrarlo.
Annie pensó en todas las hierbas que cultivaba en macetas y supo que tendría que dejarlas allí. Todos sus libros, incluidos algunos de su padre, eran increíblemente valiosos para ella y quizá no pudiera reemplazarlos nunca, pero tampoco podría llevárselos consigo. Si acompañaba a Rafe, si veía sus pertenencias en aquel lugar que se había convertido en su bogar y se veía obligada a decidir qué cogía y qué dejaba atrás, sería mucho más doloroso para ella que si se limitaba a aceptar que las había perdido. Rafe cogería algo de ropa y ahí se acabaría todo. Al menos, todavía tenía su maletín médico, que era su posesión más preciada.
Incluso avanzando tan lentamente, llegaron a la base de las montañas mucho antes de que anocheciera. Rafe insistió en parar mientras todavía les protegieran los árboles y en esperar a que oscureciera. Annie agradeció el descanso. Los acontecimientos del día la habían dejado agotada y su mente todavía intentaba lidiar con las nuevas circunstancias de su vida. Nunca hubiera podido imaginar que su futuro estaría al lado de Rafe.
El crepúsculo tiñó el cielo de color púrpura, y, finalmente, las sombras de la noche cubrieron la tierra. Bajo los árboles, la oscuridad era casi total.
– Me voy ya -anunció Rafe en voz baja al tiempo que colocaba una manta por encima de los hombros de Annie-. No te muevas de aquí.
– No lo haré. -A la joven le preocupaba un poco tener que quedarse allí sola en la oscuridad, pero lo soportaría-. ¿Cuándo volverás?
– Depende de lo que me encuentre. -Rafe hizo una pausa-. Si no he vuelto por la mañana, da por hecho que me han atrapado,
A Annie se le encogió dolorosamente el corazón.
– ¡Entonces, no vayas!
Rafe se arrodilló y la besó.
– Creo que todo irá bien, pero siempre hay una posibilidad de que no sea así. Sólo por si acaso, si me cogen…
– No dejaré que te ahorquen por algo que he hecho yo -aseguró Annie con voz trémula.
Rafe le acarició la mejilla.
– No ahorcan a hombres muertos -sentenció antes de saltar sobre su caballo.
La joven escuchó el apagado ruido de los cascos hasta que se desvanecieron en el silencio. Exhausta, cerró los ojos pensando en las últimas palabras de Rafe. Si lo atrapaba un cazarrecompensas, no se molestaría en llevarlo a juicio y lo mataría de inmediato. Sólo si un representante de la ley lo cogía, habría una posibilidad de que viviera para ir a juicio. Y Annie sabía que él escogería una bala rápida antes que meses de cárcel que acabarían en una soga.
Se quedó observando la noche, incapaz de dormir a pesar de que los ojos le ardían. ¿Qué podría haber hecho para cambiar los acontecimientos de esa mañana? No se le ocurría nada, y aun así, seguía viendo los ojos abiertos y sin vida de Trahern. Era un cazarrecompensas que mataba a hombres por dinero, sin embargo, al final de su vida había demostrado piedad. Había sido educado con ella y había intentado tranquilizarla. Incluso, en la medida de lo posible, intentó asegurarse de que no resultara herida. ¿Lo hizo por principios o simplemente porque no sacaría ningún provecho de su muerte? Annie deseó que se hubiera portado brutalmente con ella. De esa forma, hubiera tenido menos remordimientos.
Trahern ni siquiera había disparado a Rafe cuando había tenido la oportunidad porque sabía que se estaba muriendo y, por tanto, no podría recoger la recompensa. Para él, simplemente había sido cuestión de dinero, nada más.
Las estrellas salieron y Annie las observó a través de los arboles, deseando ser capaz de saber qué hora era por su posición. No tenía ni idea de cuánto tiempo había pasado desde que Rafe se había ido. Pero daba igual. Si no estaba de vuelta por la mañana, ya no volvería.
Y si no volvía, ¿qué haría ella? ¿Regresar a Silver Mesa y retomar su vida dónde la había dejado? ¿Decir que había estado tratando a alguien que vivía muy lejos? Annie no creía que fuera capaz de volver a la ciudad e interpretar una farsa como ésa, sabiendo que Rafe estaba muerto.
Era plenamente consciente de que él podía marcharse, que podía no haber tenido ninguna intención de regresar a por ella; pero su corazón se negó a creer eso. Con ninguna prueba que lo confirmara, sólo el amor que sentía por él, Annie supo que Rafe no la abandonaría así. Le había dicho que volvería. Y mientras estuviera vivo, mantendría su palabra.
Le pareció que habían pasado horas y que el amanecer tendría que empezar a verse ya en el horizonte cuando oyó el sonido de un caballo que se acercaba a ella. Annie se puso de pie y casi se cayó, ya que había estado sentada durante tanto tiempo que sus piernas se habían quedado entumecidas. Rafe desmontó a toda prisa y la rodeó de inmediato con sus brazos.
– ¿Has tenido algún problema? -le preguntó preocupado, rozando su pelo con los labios-. ¿Ha habido algo que te haya asustado?
– No -balbuceó Annie, hundiendo su rostro contra su pecho e inhalando su maravilloso aroma masculino. Nada la había asustado, a excepción de la terrible posibilidad de no volver a verlo nunca. Lo único que deseaba en aquel momento era fundirse con él y no soltarlo nunca.
– He traído ropa limpia para ti, y algunas cosas más.
– ¿Como qué?
– Otra taza, por ejemplo. -Annie notó la diversión en su voz-. Y otro cazo. Jabón y cerillas. Cosas así.
– ¿Ninguna lámpara de aceite?
– Te diré una cosa. Si encontramos otra cabaña donde podamos quedarnos, te prometo que encontraré una lámpara de aceite pata ti.
– Te tomo la palabra -le advirtió Annie.
– Dormiremos aquí -dijo Rafe, soltándola un momento y extendiendo una manta sobre el suelo-. Cuando amanezca, nos dirigiremos hacia el sur.
Ahora tenían las mantas de Trahern, y estaban por debajo de la gota de nieve, así que Annie sabía que no pasarían frío. La cuestión era si podría dormir. La joven se acurrucó en su lado y usó su propio brazo como almohada, pero tan pronto como cerró los ojos, vio el cuerpo de Trahern y volvió a abrirlos enseguida.
Rafe se tumbó junto a ella, extendió las mantas con cuidado y puso una mano sobre el vientre de la joven.
– Annie -susurró con ese tono especial en su voz que le decía que la deseaba.
Ella se tensó de inmediato. Después de todo lo que había pasado ese día, no se veía capaz de hacer el amor.
– No puedo -le respondió, con voz entrecortada.
– ¿Por qué no?
– Hoy he matado a un hombre.
Después de un momento de silencio, Rafe se incorporó sobre su codo.
– Fue un accidente. Tú no pretendías matarlo.
– Eso no cambia nada para él.
Se produjo otro silencio.
– Si pudieras volver atrás, ¿dispararías?
– Sí, lo haría -susurró Annie-. Aunque supiera que iba a matarlo, tendría que disparar igualmente. En ese aspecto, no puede considerarse un accidente.
– He matado hombres durante la guerra o para evitar que ellos me mataran a mí. Y he aprendido a no preocuparme pensando en por qué decidieron perseguirme; lo hicieron, y pagaron las consecuencias. No puedo vivir lamentando que soy yo el que está vivo, en lugar de ellos.
Annie sabía eso. Su mente lo aceptaba. Sin embargo, su corazón estaba conmocionado y triste. La mano de Rafe se volvió más insistente, haciéndola volverse sobre su espalda.
– No -protestó Annie-. No estaría bien.
Rafe intentó ver su rostro en la oscuridad. Había sido consciente durante todo el día de su profundo pesar, y aunque no podía ponerse en su lugar hasta el punto de poder sentir su dolor, se había sentido preocupado porque ella estaba sufriendo. Había esperado que el hecho de verse obligados a actuar rápido evitara que le diera más vueltas a lo sucedido, pero al parecer, no había sido así.
Los médicos pasaban sus vidas tratando de ayudar a los demás. La vocación había sido incluso más fuerte en el caso de Annie porque había tenido que luchar sólo para tener la oportunidad de estudiar. Su dulce Annie ni siquiera había sido capaz de hacerle daño cuando ella misma había temido por su vida; sin embargo, había disparado sin dudarlo para protegerlo, y ahora su alma sufría por ello.
Ella no sabía cómo enfrentarse a lo que había hecho. Cuando él se había visto forzado a enfrentarse a la muerte, no había tenido el lujo de disponer de tiempo para reflexionar sobre ello en medio de la batalla. Cuando todo acabó, había vomitado y se había preguntado si podría hacer frente a otro amanecer. Pero el sol había vuelto a salir después de todo y tuvo que luchar en muchas más batallas. Había aprendido lo frágil que era la vida del ser humano, lo fácil que resultaba acabar con ella y lo poco que importaba.
Annie nunca sería capaz de aceptar eso. La vida era algo muy valioso para ella, y a Rafe le desgarraba las entrañas pensar que había matado para defenderlo. Estaba llena de remordimiento y él no podía dejarla así. No sabía qué otra cosa hacer aparte de negarse a dejarla sola con la muerte llenando sus pensamientos.
– Annie -musitó inclinándose sobre ella-. Nuestras vidas no acaban aquí.
Sus fuertes manos estaban debajo de su falda, abriendo su pololo y bajándoselo. Apenas un instante después, le levantó la falda y se colocó sobre ella. Su peso la mantenía recostada contra la manta y sus muslos obligaron a los suyos a abrirse.
Su penetración le dolió debido a que no estaba preparada para recibirlo, pero sus delicadas manos se aferraron a su poderosa espalda. Sus potentes embestidas la hacían balancearse sobre la manta y su calor la reconfortó, por dentro y por fuera. Annie contuvo la respiración en un sollozo, alegrándose de que él no se hubiera detenido. Rafe le estaba haciendo el amor porque sabía cómo se sentía, al igual que sabía que la celebración de la vida era el único consuelo cuando uno se había enfrentado al espectro de la muerte. Él no permitiría que se regodeara en la culpabilidad. Esto es la vida, le estaba diciendo. Con la fuerza de su cuerpo, la arrastraba lejos de la escena de muerte que veía una y otra vez en su mente.
Finalmente, Annie consiguió dormir, exhausta por las demandas de él y la explosiva reacción de su propio cuerpo. Rafe la abrazó y sintió cómo el cuerpo de la joven se relajaba; sólo entonces, se permitió a sí mismo dormir.
Capítulo 12
– ¿Adónde vamos? -preguntó Annie cuando pararon a mediodía para comer y dejar descansar a los caballos.
– A México. Así conseguiré quitarme de encima a Atwater.
– Pero no a los cazarrecompensas.
Rafe se encogió de hombros.
– Trahern dijo que se ofrecen diez mil dólares por tu cabeza.
Al oír aquello, Rafe alzó las cejas y emitió un silbido. Parecía ligeramente complacido. Annie nunca había golpeado a nadie en su vida, pero estuvo muy tentada de abofetearlo. ¡Hombres!
– Mi precio ha subido -comentó-. La última vez que tuve noticias eran seis mil.
– ¿A quién se supone que mataste? -preguntó Annie perpleja-. ¿Quién era tan importante?
– Tench Tilghman. -Rafe hizo una pausa, con los ojos fijos en el horizonte. En su mente, veía la cara joven y seria de Tench.
– Nunca he oído hablar de él.
– No, supongo que no. No era nadie importante.
– Entonces, ¿por qué se ofrece una recompensa tan alta por ti? ¿Su familia era rica? ¿Es eso?
– No se trata de la familia de Tench -murmuró Rafe-. Él sólo fue una excusa. Si no me hubieran acusado de su muerte, habrían hecho que cargara con el asesinato de otro. Aquí de lo que se trata es de matarme, no de hacer justicia. Esto no tiene nada que ver con la justicia.
Annie insistió.
– No quisiste contármelo antes porque decías que sería peligroso para mí. Pero, ¿qué importa ahora? No puedo volver a Silver Mesa y fingir que nunca he oído hablar de ti.
Ella tenía razón. Rafe la miró, sentada tan derecha como si estuviera en un salón de té del Este, con la blusa abotonada hasta arriba, y sintió un agudo dolor en su interior. ¿Qué le había hecho? La había arrancado de la vida que ella se había forjado por sí sola y ahora tenía que huir de la ley con él. Pero no podría haberla dejado atrás porque habría confesado la muerte de Trahern, y entonces, los hombres que lo seguían habrían imaginado que Annie seguramente lo conocía y la habrían matado para no correr riesgos. Quizá ya hora de que supiera quién estaba detrás de los cazarrecompensas y los representantes de la ley que le perseguían. Era justo que supiera a qué se enfrentaban.
– Sí. Creo que ahora tienes derecho a saberlo.
Annie le dirigió una mirada llena de determinación.
– Sí, yo diría que sí.
Rafe se levantó y miró al horizonte, tomándose su tiempo. Los árboles y las rocas los ocultaban eficazmente, y lo único que se movía eran algunos pájaros que revoloteaban por encima de sus cabezas, perfilados contra el cielo color cobalto. Las montañas coronadas de blanco se erigían a lo lejos.
– Conocí a Tench durante la guerra. Nació en Maryland y tenía unos pocos años menos que yo. Era un buen hombre. Sensato.
Annie esperó mientras observaba cómo Rafe intentaba decidir explicar la historia.
– Cuando Richmond cayó, el presidente Davis trasladó el gobierno a Greensboro, junto con el tesoro. El mismo día en que asesinaron a Lincoln, el presidente Davis, en una caravana de carromatos, burló a las patrullas yanquis y se dirigió al sur, haciendo que la caravana que transportaba el tesoro siguiera una ruta diferente.
De repente, Annie abrió los ojos de par en par.
– ¿Estás hablando del tesoro de la Confederación desaparecido? -preguntó con voz entrecortada por la emoción-. Rafe, ¿todo esto tiene que ver con ese oro? ¿Sabes dónde está?
– No. Aunque en cierto modo, sí.
– ¿Qué quieres decir con «en cierto modo»? -Su voz se convirtió en un susurro ahogado-. ¿Sabes o no sabes dónde está el oro?
– No -respondió él secamente.
Annie exhaló un débil suspiro. No sabría decir si se sentía aliviada o decepcionada. Todos los periódicos habían hablado sobre el misterio del tesoro confederado. Algunos decían que el presidente confederado lo podría haber escondido, mientras que otros afirmaban que las tropas que quedaban del ejército del Sur se lo habían llevado a México en un esfuerzo de reclutar y adiestrar a más soldados. Algunos sureños habían acusado incluso a las tropas yanquis de haberlo robado. Annie había leído una teoría tras otra, pero todas ellas le habían parecido simples suposiciones. Seis años después de que la guerra hubiera acabado, el oro confederado continuaba desaparecido.
Rafe seguía mirando fijamente hacia el horizonte con una expresión dura y amarga.
– Tench formaba parte de la escolta del presidente Davis. Me contó que habían ido a Washington, Georgia, y que el dinero estaba en Abbeville, no muy lejos. Poco después, los carromatos que transportaban el tesoro se reunieron con los del presidente Davis, quien ordenó que parte del dinero, unos cien mil dólares en plata, se usara para pagar los atrasos a las tropas de la caballería. Aproximadamente la mitad del tesoro fue enviado de vuelta a Richmond, a los bancos, y el presidente se quedó con el resto para escapar y establecer un nuevo gobierno.
Annie se quedó atónita.
– ¿Qué quieres decir con que se envió de vuelta a Richmond? ¿Estás diciendo que los bancos han tenido el oro durante todo este tiempo y han callado esa información?
– No, nunca llegó a Richmond. La caravana fue asaltada a unos veinte kilómetros de Washington, en Georgia, seguramente por gente de la zona. Olvídate del oro. No tiene importancia.
Annie nunca había oído a nadie describir una fortuna perdida como algo «sin importancia», pero la expresión de Rafe resultaba inescrutable y no le hizo más preguntas sobre ello.
– El presidente Davis y su escolta, junto al resto del tesoro, se dividieron en Sandersville, Georgia. El carromato del tesoro les hacía ir demasiado despacio, así que el presidente y su grupo se adelantaron, intentando llegar a Texas. Tench formaba parte del grupo que se quedó con el carromato del tesoro, y se dirigieron hacia Florida para evitar ser capturados. Se suponía que tenían que reunirse con el presidente Davis en un lugar determinado cuando fuera más seguro. No sólo transportaban dinero. También llevaban documentos del gobierno y algunas pertenencias personales del presidente.
Rafe hizo una pausa y entonces Annie se percató de que no la había mirado ni una sola vez desde que había empezado a hablar.
– Se encontraban cerca de Gainesville, Florida, cuando se enteraron de que el presidente había sido capturado. Como no tenía sentido que continuaran adelante, no supieron qué hacer con el dinero, hasta que, finalmente, decidieron dividirlo a partes iguales entre ellos. No era una gran fortuna, unos dos mil dólares por cabeza, pero dos mil dólares era mucho dinero después de la guerra. Tench, sin saber cómo, se quedó con los papeles del gobierno y los documentos personales del presidente Davis, además de con su parte del dinero. -Hizo una nueva pausa y respiró hondo-. Tench supuso que lo detendrían y lo registrarían, de hecho, eso era lo que hacían los yanquis a todos los soldados confederados que se encontraban, así que enterró el dinero y los papeles, pensando que podría volver a recuperarlos.
– ¿Lo hizo?
Rafe negó con la cabeza.
– Me encontré con Tench en el 67, en Nueva York, por casualidad. Había ido para asistir a una especie de convención. Yo estaba allí con… bueno, la razón por la que yo estaba allí no importa.
Con una mujer, pensó Annie, sintiendo que la invadía una oleada de furiosos celos. Contrariada, le miró con los ojos entrecerrados. Aunque no sirvió de nada, ya que él seguía con la vista fija en el horizonte.
– Tench se encontró allí con otro amigo, Billy Stone. Los tres fuimos a un club y bebimos demasiado hablando sobre los viejos tiempos. Otro hombre, Parker Winslow, se unió a nosotros. Trabajaba para el comodoro Cornelius Vanderbilt, y Billy Stone pareció impresionado por él, así que nos lo presentó y le invitó a beber.
Paró de hablar un momento y después continuó.
– Nos emborrachamos y empezamos a hablar de la guerra. Tench les dijo que yo había luchado con Mosby y me hicieron muchas preguntas. No les conté demasiado; de todos modos, la mayoría de la gente no creería lo que llegamos a hacer. Tench les habló sobre lo que había pasado con su parte del tesoro, cómo la había enterrado junto a documentos personales del presidente Davis y que no había vuelto a recogerla todavía. Comentó que pensaba que ya era hora de regresar a Florida. Winslow le preguntó cuantas personas conocían la existencia del dinero y los documentos, y si alguien más sabía dónde estaban enterrados. Como ya he dicho, Tench estaba borracho; me echó un brazo por el hombro y dijo que su viejo amigo McCay era la única persona que sabía dónde había enterrado su parte del tesoro. Yo también estaba borracho, así que no me importó que él pensara que me lo había dicho y le seguí la corriente.
Hizo una nueva pausa antes de seguir hablando, como si le doliese hablar de lo ocurrido.
– Al día siguiente, ya sobrio, Tench se preocupó al pensar que, tal vez, había hablado demasiado. Un hombre inteligente no deja que mucha gente sepa que tiene dinero enterrado en algún lugar, y ese tal Parker Winslow era un desconocido. Por alguna razón, aquello le preocupó. Como les había dicho a los otros dos que yo sabía dónde estaba el dinero y los documentos, dibujó un mapa donde me indicó el lugar en el que los había enterrado y me lo dio. Tres días después estaba muerto.
Annie ya se había olvidado de su ataque de celos.
– ¿Muerto? -repitió ella-. ¿Qué le pasó?
– Creo que lo envenenaron -contestó Rafe con aire cansado-. Tú eres médico. ¿Qué podría matar a un hombre joven y sano en cuestión de minutos?
Annie reflexionó un momento antes de contestar.
– Hay muchos venenos que podrían hacerlo. El ácido prúsico puede matar en tan sólo quince minutos. El arsénico, la dedalera, el veneno de leopardo, la belladona; todos ellos pueden matar igual de rápido si se administra la cantidad suficiente. He oído que hay un veneno en Sudamérica que mata al instante. Pero, ¿por qué crees que lo envenenaron? La gente, a veces, enferma y muere.
– No sé a ciencia cierta si fue envenenado; sólo lo creo. Ya estaba muerto cuando yo lo encontré. No volví a mi habitación del hotel la noche anterior…
– ¿Por qué? -le interrumpió Annie mirándolo de nuevo contrariada.
Algo en su voz llamó la atención de Rafe. Volvió la cabeza y, al ver su expresión, pareció desconcertado y avergonzado por un momento, pero enseguida se aclaró la garganta y respondió:
– Eso no importa. Fui a la habitación de Tench y lo encontré muerto. Algo no me cuadró, o quizá sospeché porque la noche anterior lo había visto muy preocupado. La cuestión es que me fui tu habitación. Parker Winslow estaba en el vestíbulo del hotel cuando yo bajé. Él vivía en Nueva York, así que yo sabía que no se hospedaba allí. Él también me vio, aunque no me dijo nada. Regresé a mi propio hotel y me dio la impresión de que alguien había estado allí, sin embargo, no faltaba nada.
– Entonces, ¿cómo sabes que alguien había estado en tu i habitación?
Rafe se encogió de hombros.
– Porque algunas cosas no estaban exactamente como yo las había dejado, empecé a hacer el equipaje apresuradamente, y antes de que pudiera acabar, ya había un par de agentes de la ley golpeando mi puerta. Salí por la ventana con lo que pude. A la mañana siguiente, leí en un periódico que se me buscaba por haber matado a tiros a Tench F. Tilghman. Tench no tenía ninguna herida de bala cuando yo lo vi.
– ¿Por qué dispararía alguien a un hombre muerto? -inquirió Annie desconcertada.
Rafe la miró. Sus ojos eran fríos.
– ¿Sospecharías que un hombre ha muerto envenenado si le hubieran volado la cabeza de un disparo?
Annie entendió de pronto su razonamiento.
– Para envenenar a alguien se requiere tener ciertos conocimientos -reflexionó en voz alta-. No todo el mundo sabe qué usar o qué cantidad.
– Exacto. Un médico, sí podría. -Rafe volvió a encogerse de hombros-. Yo no tengo ninguna formación médica, así que si se descubría que Tench había muerto envenenado, yo no sería el sospechoso más lógico. Supongo que alguien entró en mi habitación para matarme a mí también y no me encontró. Luego Parker Winslow me vio en el hotel, y debieron pensar que implicarme en la muerte de Tench sería una buena idea, así que alguien lo arregló todo para que pareciera que lo habían matado de un disparo. El intento de asesinarme no había funcionado, pero una condena por asesinato me llevaría a la horca. No es probable que yo envenenara a alguien, pero soy condenadamente bueno con un revólver. De esa forma, creyeron que atarían los cabos sueltos.
– ¿Por qué tomarse tantas molestias por dos mil dólares? No suponen una gran fortuna y están enterrados en algún lugar de Florida. No es lo mismo que robar a alguien que lleva esa misma cantidad encima.
– Eso fue lo que pensé. Así que fui a Florida para ver exactamente qué había enterrado Tench. Las estaciones de tren estaban vigiladas y tuve que ir a caballo, pero yo jugaba con la ventaja de que sabía adónde me dirigía. Ellos sólo sabían en qué región podía estar.
– No era por el dinero, ¿verdad? -dijo ella lentamente. Los glaciales ojos grises de Rafe se encontraron con los de Annie, esperando-. Era por los documentos.
Rafe asintió. Parecía muy lejos de ella, como si su mente hubiera retrocedido cuatro años en el tiempo.
– En efecto, fue por los documentos.
– ¿Encontraste el lugar donde Tench lo había enterrado todo?
– Sí. Estaba envuelto en lona.
Annie esperó sin decir nada.
– Los documentos del gobierno… -continuó Rafe pausadamente, volviendo a mirar al horizonte-…probaban el apoyo financiero de Vanderbilt a la Confederación.
Annie se quedó paralizada. Eso significaba que el comodoro Vanderbilt, uno de los hombres más ricos de la nación, era un traidor.
– Los ferrocarriles son la columna vertebral de un ejército -siguió diciendo Rafe, todavía en ese tono calmado y distante-. Cuanto más durara la guerra, más beneficios obtendrían los ferrocarriles y más importantes serían. Vanderbilt amasó su fortuna en esa época. Los documentos personales del presidente Davis incluían un diario en el que especulaba sobre los motivos de Vanderbilt para financiar al ejército confederado y los resultados de prolongar una guerra que estaba seguro de perder.
– Vanderbilt conocía la existencia de esa documentación -susurró Annie.
– Por supuesto. Ningún gobierno destruiría ese tipo de evidencias sabiendo que podrían usarse más tarde, independientemente de cómo acabara la guerra. El propio Vanderbilt tampoco lo haría,
– Debió de pensar que la documentación había desaparecido durante la huida del señor Davis, o que el propio Davis la había destruido.
– Cuando capturaron al presidente Davis, fue… -Rafe hizo una pausa y frunció el ceño mientras buscaba las palabras adecuadas-…sometido a tortura, una tortura física y mental. Quizá lo hicieron para descubrir si el presidente sabía dónde estaban los documentos, o quizá no. Si Davis los hubiera tenido en su poder, probablemente los hubiera usado para hacer que lo sacaran de la cárcel. Como eso nunca ocurrió, Vanderbilt debió de asumir que se habían perdido para siempre.
– Hasta que Tench mencionó los documentos delante del señor Winslow, que era un empleado de Vanderbilt.
– Y alguien que, evidentemente, conocía la importancia de los documentos.
– Alguien que podría haber participado también en la traición al estar implicado.
– Sí.
Annie miró a su alrededor, contemplando aquel glorioso día de primavera. Los caballos pastaban con satisfacción la nueva y tierna hierba, y el mundo parecía renovado. Una sensación de irrealidad la sacudió.
– ¿Qué hiciste con lo que encontraste?
– Envié el dinero a la familia de Tench, de forma anónima, y guardé los documentos en una caja fuerte en Nueva Orleáns.
Annie se puso en pie de un salto.
– ¿Por qué no usaste esos documentos para limpiar tu nombre? -gritó, repentinamente furiosa-. ¿Por qué no se los enviaste al gobierno para que Vanderbilt fuera castigado? Dios mío, las vidas que se perdieron por su…
– Lo sé. -Rafe se volvió hacia ella y Annie se quedó muda ante la sombría expresión de su rostro-. Mi hermano murió en Cold Harbor en junio del 64, y mi padre en marzo del 65, defendiendo Richmond.
No había forma de saber cuánto habría durado la guerra sin la ayuda de Vanderbilt. Quizá la batalla de Cold Harbor hubiera tenido lugar igualmente, pero era casi seguro que el conflicto no se habría alargado hasta abril del 65, por lo que, sin la intervención de Vanderbilt, el padre de Rafe aún estaría vivo.
– Mayor razón para hacérselo pagar -dijo Annie finalmente.
– Al principio, la furia me cegó y no fui capaz de pensar. Me habían seguido el rastro hasta Florida y no les llevaba mucha ventaja. Guardé los documentos en la caja fuerte de un banco bajo un nombre falso y he estado huyendo desde entonces.
– Por Dios Santo, ¿por qué? ¿Por qué no los has usado para limpiar tu nombre?
– Porque no serviría de nada. Me buscan por el asesinato de Tench y no puedo probar que lo mataron a causa de esos documentos.
– Pero es evidente que Vanderbilt está detrás de todo esto. Es él quien ha puesto un precio tan alto a tu cabeza. Puedes usar esos documentos para obligarle a retirar la recompensa y… y para hacer que use sus influencias para que se anulen los cargos por asesinato.
– Lo sé. Traté de chantajearlo un par de veces y me di cuenta de que para hacerlo necesitaba ayuda. Me han perseguido sin descanso desde entonces y no he podido regresar a Nueva Orleáns. En cuanto a la gente con quien hablé… -dijo despacio-…los mataron a todos.
– Así que dejaste de intentarlo. -Annie se quedó mirándolo con los ojos llenos de lágrimas no derramadas. Le dolía el pecho. Rafe se había visto forzado a huir y ocultarse como un animal salvaje durante cuatro años. No sólo había cazarrecompensas y representantes de la ley tras él; Vanderbilt debía de tener un ejército privado buscándolo también, quizá usando a los cazarrecompensas y siguiéndoles muy de cerca para eliminar a cualquiera con el que Rafe hubiera podido hablar. Era lo más horrible a lo que se hubiera enfrentado nunca. Annie no sabía cómo Rafe había podido sobrevivir. Sí. Sí lo sabía. A muchos hombres los hubieran atrapado y matado hacía mucho tiempo, pero Rafe había sido uno de los rangers de Mosby, lo habían adiestrado para ser sigiloso y saber evadirse. Era duro, inteligente y frío.
Y así se lo demostró en ese momento cuando se volvió y dijo, sin rastro de emoción:
– Tenemos que ponernos en marcha.
El ritmo que marcó era el más rápido que podían llevar sin dejar rastros. Rafe quería poner distancia entre ellos y Silver Mesa, donde era posible que cualquiera que los viera reconociera a Annie. Podría haber viajado más rápido si hubiera estado solo, ya que tenía que vigilar con atención tanto a Annie como a su montura, debido a que ninguna de las dos estaba acostumbrada a largas horas de viaje. Su caballo era fuerte y musculoso gracias a los años de entrenamiento, sin embargo, el de la joven sólo había sido usado de forma ocasional y llevaría tiempo aumentar su resistencia.
Le habría gustado saber a qué distancia estaba Atwater, y si le buscaban más hombres en aquella región. Trahern era demasiado conocido para que su presencia pasara desapercibida, y Rafe estaba seguro de que algunos cazarrecompensas se habrían congregado a su alrededor con la esperanza de conseguir la tan ansiada presa. Annie y él tendrían que evitar encontrarse con nadie en el camino durante varios días.
Rafe intentó inútilmente hacer a un lado sus oscuros pensamientos sobre el pasado. Hacía años que no había hablado con nadie sobre Tench y los documentos confederados, y que se permitía a sí mismo pensar tanto en ello. Toda su atención había estado centrada en mantenerse con vida, no en darle vueltas a los acontecimientos que lo habían convertido en un fugitivo. Le sorprendió un poco la intensidad de la sensación de haber sido traicionado que todavía persistía en su interior. Se había encontrado varias veces con Jefferson Davis en Richmond y le había impresionado, como a casi todo el que lo había conocido en persona, por esa combinación de inteligencia e integridad que le hacía parecer de otro mundo. Rafe no había creído en la esclavitud y, de hecho, su familia nunca había tenido esclavos. En realidad, se alistó en el ejército para que su hogar, en Virginia, estuviera a salvo. Pero Davis le hizo sentirse como los revolucionarios americanos debieron sentirse un siglo atrás, cuando se liberaron del yugo inglés. El hecho de saber que Davis había renunciado a la causa, dándola por perdida, y, aun así, había aceptado dinero para continuar la guerra permitiendo que un hombre rico se hiciera todavía más rico, le hacía sentirse doblemente traicionado.
¿Cuántas personas habían muerto durante el último año de guerra? Miles, incluidas las dos personas que más habían significado para él, su padre y su hermano. Era algo más que una traición, era un asesinato.
Las preguntas que Annie le había formulado intentando comprender todas las repercusiones de su historia, habían hecho que lo recordara todo de nuevo. Al principio, él mismo había examinado compulsivamente cada detalle, cada posibilidad, en un esfuerzo por encontrar alguna forma de detener a Vanderbilt. Sin embargo, no había sido capaz de encontrar ninguna.
Si devolvía los documentos a las autoridades, Vanderbilt sería arrestado, o quizá no, porque era un hombre inmensamente rico. Pero con ello no conseguiría que retiraran los cargos de asesinato que pendían sobre él. Estaba seguro de que, tarde o temprano, conseguiría vengarse. No obstante, antes tendría que conseguir que lo declararan inocente. La venganza no le serviría de nada a un hombre muerto.
Annie también había pensado en la táctica del chantaje. Cuando él pensó en ello por primera vez, cuatro años antes, le pareció algo sencillo y escribió una carta a Vanderbilt amenazándole con enviar los documentos al presidente si no se retiraban los cargos por asesinato. El primer problema con el que se encontró fue que, obviamente, no pudo decirle a Vanderbilt cómo ponerse en contacto con él, ya que no habría sobrevivido para conocer su respuesta. El segundo problema era que Vanderbilt parecía haber ignorado la amenaza y continuaba esforzándose al máximo por conseguir que Rafe muriera. Era difícil chantajear a alguien que pensaba que podía matarlo sin ceder a sus demandas.
Ahí fue cuando empezó a acudir a otras personas para que le ayudaran a llevar a cabo su plan. Aunque después de que mataran a dos buenos amigos suyos, Rafe dejó de intentarlo. Al parecer, Vanderbilt no se detendría ante nada. Pero ahora las cosas habían cambiado. Tenía que pensar en Annie. Si existía alguna posibilidad de que pudieran vivir en paz, estaba dispuesto a intentarlo de nuevo, si es que podían encontrar a alguien en quien poder confiar y que tuviera los medios para ejecutar la amenaza. Tenía que ser alguien cuyo asesinato no pudiera pasarse por alto con facilidad, alguien con autoridad. El problema es que no muchos fugitivos conocían a gente así.
Rafe miró a Annie, que se mantenía obstinadamente erguida a pesar de su evidente fatiga, y le golpeó la realidad de que todas sus decisiones la afectarían de ahora en adelante. Haría lo que fuera para ella continuara a salvo.
Poco antes de la puesta de sol, decidió parar e hizo un pequeño fuego del que apenas salía humo. Después de haber comido, apagó el fuego y destruyó cualquier rastro de su presencia. Recorrieron un par de kilómetros más bajo la luz del crepúsculo que se desvanecía con rapidez y por fin se detuvieron para pasar la noche. Rafe calculó que todavía estaban demasiado cerca de Silver Mesa para poder relajarse, así que se deslizaron entre las mantas completamente vestidos. Ni siquiera se quitó las botas, ni Annie los botines. Rafe suspiró recordando las noches en la cabaña cuando habían dormido desnudos.
Adormilada, Annie se dio la vuelta en sus brazos, pasando los brazos alrededor de su musculoso cuello.
– ¿A qué lugar de México vamos? -le preguntó.
Rafe también había estado pensando en aquella compleja cuestión.
– A Juárez, quizá -respondió.
Llegar hasta allí sería un problema. Tendrían que atravesar el desierto y el territorio de los apaches para llegar. Por otro lado, eso haría que cualquiera que los persiguiera se lo pensara dos veces antes de seguir adelante.
Capítulo 13
– ¿Por qué no te cambiaste de nombre y desapareciste? -le preguntó de pronto Annie a Rafe. Había pasado una semana aproximadamente desde que habían dejado la cabaña, o al menos eso creía ella, aunque lo cierto es que no estaba segura. Allí fuera, rodeados tan sólo por la majestuosidad de la naturaleza en estado puro, había perdido la noción del tiempo.
– Lo hice varias veces -contestó él-. Incluso me dejé barba.
– Entonces, ¿cómo pudo reconocerte alguien?
Rafe se encogió de hombros.
– Luché con Mosby. Se tomaron muchas fotos de las compañías de rangers, así que cualquiera con dinero podría haber conseguido algunas de ellas para descubrir qué aspecto tengo. En algunas llevo barba, porque no siempre convenía afeitarse. Sea cual sea la razón, parece ser que soy muy fácilmente reconocible.
Sus ojos, pensó Annie. Nadie que hubiera visto alguna vez esos grises y fríos ojos podría olvidarlos nunca.
Rafe había cazado un pequeño ciervo y habían pasado dos días acampados en el mismo lugar mientras él ahumaba la tierna carne. Annie agradeció el respiro. Aunque sabía que Rafe había marcado el ritmo más lento que se atrevió a llevar, para ella los primeros días habían sido una tortura. El dolor en sus músculos había ido cediendo a medida que se iba acostumbrando a las largas horas sobre la silla, pero pasar dos días enteros sin tener que subirse siquiera a un caballo había sido un verdadero lujo.
Habían acampado bajo un saliente rocoso de unos tres metros de profundidad, y lo bastante alto en la entrada para que él pudiera permanecer de pie. A medida que avanzaban más hacia el sur, más escasa se volvía la vegetación. Pero todavía se encontraban con algunos árboles que les ofrecían refugio y con hierba para los caballos. Un amasijo de rocas en la boca del saliente evitaba que su fuego fuera visible y había un pequeño arroyo cerca.
Tendida en brazos del hombre que amaba con algo similar a un techo sobre sus cabezas, Annie se sentía casi tan segura como se había sentido en la cabaña. Rafe se había mostrado considerado con ella durante el tiempo que había estado tan dolorida por las largas horas de viaje, abrazándola durante la noche sin siquiera mencionar la posibilidad de hacer el amor. Pero durante los dos días que habían permanecido acampados, parecía estar recuperando el tiempo de abstinencia.
Mientras preparaba la cena sobre el pequeño fuego, Annie observó cómo Rafe curaba la piel del ciervo. Su oscuro pelo le había crecido tanto que se rizaba sobre el cuello de su camisa y estaba tan bronceado por el sol que Annie pensaba que podría pasar por uno de los apaches sobre los que le había estado hablando. El amor que sentía por él se hacía cada día más poderoso, desplazando todo lo demás hasta que le resultó difícil recordar cómo había sido su vida en Silver Mesa.
Los vínculos de la carne fortalecían sus sentimientos hacia Rafe. Annie había sabido desde el principio que si le permitía hacerle el amor, se adueñaría de una parte de ella que nunca sería capaz de reclamar. Pero ni siquiera el instinto la había preparado para la fuerza de aquellos lazos. Y quizá las horas que había pasado haciéndole el amor hubieran dado ya sus frutos.
Annie se quedó mirando el fuego pensativa. Como no sabía exactamente en qué día del mes estaban, no podía estar segura de si su menstruación debería haber empezado, aunque, probablemente, estaría cerca. Habían pasado tal vez tres semanas desde que Rafe se la había llevado de Silver Mesa, y su último periodo había acabado unos pocos días antes. Sus ciclos eran bastante regulares, pero no tanto como para que pudiera saber el día exacto en que debía empezar.
No estaba segura de cómo se sentiría si realmente estuviera embarazada. ¿Era posible estar aterrorizada y feliz al mismo tiempo? La idea de tener un bebé la hacía marearse de alegría. Sin embargo, era consciente de que una mujer embarazada retrasaría a Rafe. Él tendría que dejarla en algún lugar cuando ya fuera incapaz de viajar, y Annie no podía soportar pensar en esa posibilidad.
Ella había acabado con una vida. Sería una irónica forma de imponer justicia por parte del destino, si el hecho de llevar dentro de sí misma otra vida conllevara la pérdida del hombre al que amaba. En su cabeza resonaban sermones de su niñez, espantosas amenazas de castigos divinos y de la justicia del destino.
Rafe levantó la vista de la piel en la que estaba trabajando y vio que los oscuros ojos de Annie estaban llenos de pesar mientras miraban fijamente al fuego. Él había esperado que pudiera superar la conmoción de la muerte de Trahern, sin embargo, no lo había hecho, no por completo. Durante la mayor parte del tiempo, cuando estaba ocupada, podía apartarlo de su mente, pero cuando todo quedaba tranquilo, Rafe podía ver cómo crecía la tristeza en sus ojos.
Después de la primera vez, durante la guerra, él siempre había sido capaz de aceptar las muertes que había causado. Se trataba de su vida o la de ellos, y así era como seguía viéndolo. Él era un guerrero; Annie, no. La ternura de sus emociones, aquella profunda compasión que formaba parte de su personalidad, lo atraía irremisiblemente hacia ella. Con desconcertada incredulidad, recordó que cuando la vio en su consulta por primera vez, había pensado que estaba delgada, que parecía cansada y que no era demasiado atractiva. No sabía cómo había podido estar tan ciego, porque cuando la miraba ahora, veía una belleza que lo dejaba sin respiración. Ella era todo suavidad y calidez, y poseía una increíble bondad que lo envolvía con el más tierno de los lazos. Era inteligente, íntegra y tan bella, que le provocaba una erección con solo mirarla. Quitarle la ropa era como desenvolver un tesoro que hubiera estado oculto bajo un oscuro disfraz.
Annie nunca sería capaz de desechar calmadamente la pérdida de una vida humana. Y él nunca sería capaz de verla sufrir sin sentir la necesidad de consolarla. El problema era que no sabía cómo hacerlo.
– Me salvaste la vida -afirmó Rafe de pronto rompiendo el silencio.
Annie levantó la vista un poco sorprendida, y él se dio cuenta de que no se lo había dicho hasta ese momento.
– De hecho, me has salvado dos veces -continuó-. Una con tus cuidados médicos y luego, de Trahern. Ni siquiera iba a intentar llevarme vivo ante las autoridades.
Rafe empezó a trabajar de nuevo en la piel del ciervo.
– Una vez, Trahern persiguió a un chico de diecisiete años por quien se ofrecía una buena recompensa, vivo o muerto. El muchacho había matado al hijo de un hombre rico en San Francisco. Cuando Trahern lo atrapó, el chico se arrodilló en el suelo rogándole que no lo matara. No paraba de llorar y le juró que no intentaría escapar, que iría con él ante las autoridades sin oponer resistencia. Supongo que habría oído hablar de la reputación del hombre que le había dado caza. Sin embargo, sus súplicas no le sirvieron de nada y Trahern le metió un disparo entre ceja y ceja.
Annie sabía que Rafe intentaba decirle que Trahern no era una gran pérdida para la raza humana. Pero también captó algo más, algo que la profunda preocupación que había sentido le había impedido notar antes.
– No lamento haber matado a Trahern -afirmó tajante, haciendo que la mirara-. Lamento que fuera necesario matar a alguien. Pero incluso si se hubiera tratado de ese marshal, de Atwater, habría hecho lo mismo.
Te escogí a ti, añadió en silencio.
Después de un momento, Rafe asintió brevemente y volvió su atención a la piel.
Annie se concentró entonces en remover la cena. La historia de Rafe le había ayudado a disipar su melancolía, aunque sabía que una parte de ella ya nunca sería la misma. No podría.
La noche cayó sobre ellos en una explosión de color. El cielo por encima de sus cabezas cambió del rosa al dorado, y del rojo al púrpura, en cuestión de minutos, y se fue apagando poco a poco dejando sólo silencio tras él, como si el mundo se hubiera quedado sin habla ante semejante espectáculo. Tan sólo quedaba un tenue rastro de luz en el cielo cuando él la condujo hasta las mantas.
– ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Venimos en son de paz y les agradeceríamos mucho una taza de café. Se nos acabó hace un par de días. ¿Podemos acercarnos?
Annie y Rafe acababan de desayunar y, antes de que se apagara el eco de la última palabra, él ya estaba de pie con el rifle en la mano haciendo señas a la joven para que se quedara donde estaba. La voz provenía de un grupo de pinos a más de cien metros de distancia; lo bastante lejos como para que los caballos, que pastaban a la izquierda, en un lugar que no era visible desde los árboles, no les hubieran avisado de que alguien se acercaba. Rafe pudo ver a través de las sombras bajo los pinos que se trataba de dos hombres a caballo. Frunciendo el ceño, miró hacia el fuego. Sólo una fina nube de humo flotaba hacia arriba, lo que significaba que tenían muy buen ojo o que habían estado buscando alguna señal deliberadamente. Rafe sospechaba que se trataba de la segunda opción.
– A nosotros tampoco nos queda café -gritó en respuesta. Si no se recibía una invitación a acercarse a un campamento, cualquiera que no tuviera un motivo oculto continuaría su camino.
– Nos gustaría compartir nuestra comida con ustedes, si van escasos de provisiones -contestaron también a gritos-. Nos vendría bien algo de compañía.
Rafe miró hacia los caballos, pero descartó la idea de salir huyendo. Su situación era bastante buena; tenían comida y agua, y estaban protegidos por tres flancos. Además, el paisaje, aunque montañoso, estaba demasiado despejado, sin un espeso bosque que les permitiera escabullirse.
– Será mejor que continúen su viaje -dijo Rafe, sabiendo que no lo harían.
– Esa no es una actitud muy amistosa, señor.
Rafe no volvió a responder. Supondría una distracción y quería centrar toda su atención en los dos hombres. Se habían separado para evitar ofrecerle un único blanco, así que, definitivamente, no tenían en mente hacerles una amable visita.
El primer disparo hizo saltar chispas a medio metro por encima de su cabeza y Rafe escuchó a Annie dar un grito ahogado a su espalda.
– Son cazarrecompensas -afirmó.
– ¿Cuántos? -preguntó la joven.
Rafe no la miró, pero notó serenidad en su voz.
– Dos. -Si hubiera habido un tercero acercándose, los caballos lo habrían oído-. Todo irá bien. Tú no te levantes.
Rafe no devolvió los disparos. No era partidario de malgastar munición, y no tenía un blanco claro de ninguno de los dos.
Annie retrocedió hasta el rincón más profundo del saliente. Su corazón latía con fuerza haciéndole sentir náuseas, pero se obligó a sí misma a sentarse sin hacer ruido. La mejor forma de ayudar a Rafe era no estorbándole. Por primera vez, lamentó su poca habilidad con las armas de fuego. Al parecer, en el Oeste, ir desarmado era algo suicida.
De pronto, un disparo rebotó en las rocas que protegían la boca del saliente. Rafe ni siquiera se inmutó. Estaba bien protegido y lo sabía. Se limitaría a esperar. La mayoría de hombres se impacientarían o se confiarían, y más tarde o más temprano, se pondrían a tiro, así que Rafe se acomodó con mortífera paciencia.
Los minutos pasaron con lentitud. Ocasionalmente, uno de los hombres disparaba como si no estuvieran seguros de la posición de Rafe e intentaran hacerle salir. Por desgracia para ellos, él había aprendido hacía mucho tiempo la diferencia entre actuar o simplemente reaccionar. Sólo dispararía cuando creyera que tenía un blanco claro.
Pasó más de media hora antes de que el hombre de la izquierda cambiara de posición. Quizá sólo estaba poniéndose cómodo, pero, durante un par de segundos, toda la parte superior de su cuerpo quedó a la vista. Sabiendo que debía aprovechar la oportunidad, Rafe apretó suavemente el gatillo y el hombre cayó derribado.
Rafe ya se estaba moviendo antes de que el sonido del disparo se hubiera extinguido, deslizándose más allá de las rocas y del saliente y ordenando a Annie en voz baja que no se moviera. El otro cazarrecompensas podría esperar a que saliera para quedarse él con los diez mil dólares, pero también era posible que dejara allí el cuerpo de su compañero y decidiera ir en busca de refuerzos. La mente de Rafe permanecía fría y clara, consciente de que no podía permitir que el segundo hombre escapara.
El hecho de que hubiera demasiada distancia, sin ningún lugar donde ponerse a cubierto entre él y el cazarrecompensas, hacía imposible que Rafe pudiera alcanzar los árboles, al igual que había imposibilitado que ellos llegaran hasta el saliente. Habían sido unos estúpidos al escoger el lugar desde donde atacar. Una decisión más inteligente habría sido seguir tras sus presas hasta que el paisaje les hubiera permitido acercarse más, o adelantarles sin ser vistos y haberles preparado una emboscada. Bueno, ahora uno de ellos era un estúpido muerto y el otro lo sería pronto.
El cazarrecompensas empezó a disparar ciegamente desde los árboles, como resultado de un inútil ataque de ira que sólo conseguía malgastar munición. Rafe volvió la vista hacia el saliente. Lo único que podía poner a Annie en peligro era una bala que saliera rebotada, pero la forma en que se había acurrucado en aquel rincón del saliente hacía que fuera casi imposible que eso sucediera. Rafe le había ordenado que se quedara allí quieta, y sabía que lo haría, no obstante, era consciente de que sería muy angustioso para ella permanecer allí sentada sin poder ver o saber qué estaba pasando.
Con cuidado, Rafe se movió dando un rodeo para obtener un mejor ángulo de visión, ya que le era imposible acercarse más. Todavía había dos caballos entre los árboles, lo que le indicaba que el segundo hombre no había huido.
Entonces, percibió un pequeño movimiento y vio algo azul, probablemente una manga. Rafe se concentró en ese punto, permitiendo que su mirada se desenfocara de forma que pudiera captar hasta el más mínimo detalle. Sí, allí estaba, moviéndose inquieto tras aquel árbol. Aun así, seguía sin tener un blanco claro de él.
El sol de la mañana empezaba a calentar rápido y caía inclemente sobre su cabeza descubierta. Por un momento deseó haber cogido el sombrero, aunque, probablemente, era mejor así, pues habría hecho que su silueta fuera más grande.
Rafe descubrió una roca partida con un pequeño enebro creciendo entre los dos pedazos y se acomodó tras ella apoyando el rife en la grieta. Fijó la vista en el árbol donde el segundo hombre intentaba decidir qué hacer y deseó que no tardara mucho.
El cazarrecompensas disparó unos cuantos tiros más en un esfuerzo vano por provocar una respuesta. Rafe ni siquiera movió un músculo. Si sólo le rozaba el brazo con una bala y era capaz de alejarse a caballo, un ejército entero de cazarrecompensas se reuniría en la zona, y Annie y él tendrían un grave problema.
De pronto, el hombre pareció perder la paciencia y empezó a retroceder lentamente hacia los caballos.
– Venga, hijo de perra -murmuró Rafe, siguiendo sus movimientos con el cañón del rifle-. Ponte a tiro sólo durante dos segundos. Dos segundos, eso es todo lo que necesito.
En realidad, necesitó menos. El cazarrecompensas avanzó hacia los caballos manteniendo cuidadosamente los árboles entre él y el saliente, ignorando que su oponente ya no estaba allí. No era un blanco limpio, Rafe sólo podía ver su hombro y parte del pecho, pero era más que suficiente. Apretó el gatillo sin titubear, y la bala alcanzó al cazarrecompensas haciéndole caer.
Al instante, surgieron gritos de dolor de la pequeña arboleda, prueba de que el tiro no había sido mortal.
– ¡Annie! -bramó Rafe.
– Estoy aquí.
Rafe percibió el miedo en su voz.
– No pasa nada. He acabado con los dos. No te muevas, volveré en unos minutos.
Tras decir aquello, empezó a avanzar hacia los árboles, sin dar por sentado que el hombre al que había herido no pudiera disparar. Muchos hombres habían perdido la vida por acercarse descuidadamente a un hombre «muerto» o a uno tan malherido que, en teoría, fuera incapaz de disparar. Incluso hombres que estaban exhalando literalmente su último aliento eran capaces de disparar.
Rafe pudo escuchar más claramente los jadeos del herido cuando se deslizó entre los árboles. El hombre estaba sentado con la espalda apoyada en un árbol y su rifle estaba en el suelo a unos centímetros de distancia. Manteniendo su atención y el cañón de su arma fijos en el cazarrecompensas, Rafe alejó el rifle de una patada y luego le despojó de su revólver.
– Deberíais haber continuado vuestro viaje -dijo sin alterarse.
El cazarrecompensas clavó en él una mirada llena de odio y dolor.
– Bastardo… Has matado a Orvel.
– Tú y tu compañero disparasteis primero. Yo sólo me he defendido. -Rafe le dio la vuelta a Orvel con la punta de su bota, comprobó que le había dado en el corazón y recogió sus armas.
– No pretendíamos haceros daño, sólo pensábamos pasar un rato con vosotros. Aquí, en medio de la nada, acabas sintiéndote solo.
– Sí. Estabais tan deseosos de compañía que perdisteis la cabeza y empezasteis a disparar. -Rafe no creyó ni por un momento en las palabras del cazarrecompensas. Los ojos de aquel hombre mostraban una furia incontenible. Estaba sucio y sin afeitar, y apestaba.
– Eso es. Sólo queríamos algo de compañía.
– ¿Cómo supisteis que estábamos aquí? -Cuanto más pensaba en ello, menos probable le parecía que hubieran visto algo de humo. Ni tampoco creía que hubieran encontrado su rastro. Por un lado, ya llevaban acampados en el saliente desde hacía dos días, y además, esos dos estúpidos no parecían lo bastante inteligentes como para seguir un rastro tan difícil de encontrar como el que él había dejado.
– Sólo pasábamos por aquí y vimos vuestro humo.
– ¿Por qué no seguisteis adelante cuando tuvisteis la oportunidad? -Rafe lo miraba sin mostrar ningún signo de piedad, preguntándose qué iba a hacer con él. La sangre se estaba extendiendo rápidamente por el pecho del cazarrecompensas, pero Rafe no creía que fuera una herida mortal. Por el aspecto que tenía, la bala tan sólo le había destrozado la clavícula.
– No tenías por qué pedirnos que continuáramos nuestro camino, en lugar de dejar que nos acercáramos. Orvel dijo que querías quedarte con la mujer para ti solo… -El hombre se calló, preguntándose si no habría dicho ya demasiado.
Rafe entrecerró los ojos con fría ira. No, no habían visto ningún humo. Habían visto a Annie cuando había ido a por agua. Esos dos cerdos no habían tenido en mente ninguna recompensa, sino la violación.
Ahora se encontraba con un dilema entre manos. Lo más inteligente sería meterle una bala en la cabeza a aquel bastardo y librar así al mundo de su apestosa presencia. Por otro lado, si lo mataba en esas condiciones, cometería un asesinato a sangre fría, y Rafe no estaba dispuesto a caer tan bajo.
– Te diré qué voy a hacer -le dijo, dirigiéndose hacia los caballos y cogiendo las riendas-. Voy a darte algo de tiempo para que pienses en lo que has hecho. Mucho tiempo.
– ¿Vas a robar esos caballos?
– No. Voy a soltarlos.
A pesar del dolor que sentía, la sucia mandíbula del hombre se abrió.
– ¡No puedes hacer eso!
– Por supuesto que puedo hacerlo.
– ¿Cómo se supone que voy a llegar hasta un médico sin un caballo? Me has destrozado el hombro.
– No me importa si consigues llegar hasta un médico o no. Si hubiera tenido un mejor blanco, no tendrías que preocuparte por tu hombro.
– Maldito seas, no puedes dejarme así.
Rafe fijó sus grises y fríos ojos en aquel malnacido por un momento, antes de empezar a alejarse en silencio con los caballos.
– ¡Eh, espera! -gritó el cazarrecompensas desesperado-. Sé quién eres. Maldita sea. Hemos estado tan cerca de ti y ni siquiera lo sabíamos… ¡Diez mil dólares!
– Nunca serán tuyos.
El hombre le sonrió.
Bailaré y beberé a la salud de quien se los gane, bastardo.
Rafe se encogió de hombros y pasó con los caballos por delante de él, que se esforzaba por ponerse de rodillas. Desprovisto de caballos y armas, le sería casi imposible llegar a la ciudad. Incluso si lo lograba, le costaría días, quizá semanas. Para entonces, Rafe se imaginó que él y Annie ya estarían lejos. No le gustaba la posibilidad de que alguien supiera que ahora viajaba con una mujer, pero era un riesgo que tenía que correr. Al menos, el cazarrecompensas no había visto a Annie lo bastante bien como para poder dar una descripción de ella.
Fue el repentino movimiento, el leve ruido al buscar algo a tientas lo que lo alertó. Con rapidez, Rafe soltó las riendas y giró sobre ni mismo, dejándose caer sobre una rodilla al tiempo que cogía su revólver y disparaba. El cazarrecompensas debía de haber llevado un revólver de reserva sujeto al cinturón, en la espalda. El disparo que consiguió realizar fue demasiado alto y le pasó por encima, justo donde Rafe había estado un segundo antes, haciéndole un simple rasguño en el hombro. El disparo de Rafe, sin embargo, acertó de pleno.
El cazarrecompensas volvió a desplomarse contra el árbol, con la boca y los ojos abiertos en una expresión de estúpido asombro. Pasados apenas unos segundos, sus ojos se apagaron y cayó de lado, hundiendo el rostro en el suelo.
Rafe se puso en pie y tranquilizó a los asustados caballos. Luego, se quedó mirando al hombre muerto, sintiéndose de repente muy cansado. Maldita sea, ¿es que no iba a acabar nunca?
Las armas del segundo cazarrecompensas estaban sucias y en mal estado, así que las desechó, quedándose únicamente con la munición. Registró las alforjas en busca de provisiones y encontró café. Bastardos mentirosos. Desensilló los caballos y les dio una palmada en la grupa, haciendo que salieran corriendo. No estaban en muy buenas condiciones, pero no les iría peor en libertad de lo que les había ido en manos de aquellos malnacidos. Después, cogió las provisiones que consideró convenientes y regresó al saliente.
Annie seguía sentada en el rincón, abrazándose las rodillas. Su rostro estaba pálido y tenso, y ni siquiera se movió cuando Rafe entró en la minúscula cueva formada por el saliente y dejó caer la bolsa de provisiones.
Se apresuró a agacharse frente a ella y le cogió las manos, examinándola con atención para asegurarse de que ningún trozo de roca que hubiera salido volando la hubiera golpeado.
– ¿Estás bien? -le preguntó preocupado.
Annie tragó saliva.
– Sí, pero tú no.
Rafe se quedó mirándola.
– ¿Por qué?
– Tu hombro.
Sus palabras hicieron que Rafe fuera consciente de pronto del escozor en su hombro izquierdo, aunque apenas lo miró.
– No es nada, sólo un rasguño.
– Estás sangrando.
– No mucho.
Moviéndose despacio, con rigidez, Annie fue en busca de su maletín.
– Quítate la camisa.
Rafe siguió sus instrucciones, aunque la herida, en realidad, sólo era una quemadura y apenas sangraba. Observó a Annie con atención. No había preguntado por los dos cazarrecompensas.
– A uno de ellos lo maté de un único disparo -comentó-. El otro sólo estaba herido. Pero sacó un segundo revólver de su cinturón cuando yo estaba alejándome con los caballos y también tuve que matarlo.
Annie se arrodilló en el suelo y lavó cuidadosamente el arañazo con solución de hamamelis, haciendo que Rafe diera un respingo a causa del escozor. A la joven le temblaban las manos, pero respiró profundamente y se obligó a sí misma a calmarse.
– Tenía tanto miedo de que te hubieran herido -dijo al fin.
– Estoy bien.
– Siempre existe la posibilidad de que no lo estés. -En un pequeño y alejado rincón de su mente, Annie se preguntó por qué un hombre que no había movido ni un músculo cuando le había tratado heridas mucho peores que aquella quemadura, ponía esa cara por un pequeño escozor. Con cuidado, aplicó un poco de salvia de olmo resbaladizo sobre la rozadura y la vendó. Como él ya había dicho, no era nada grave.
Rafe decidió no contarle a Annie que, aunque aquellos bastardos eran cazarrecompensas, no habían tenido en mente el dinero. En lugar de eso, esperó a que acabara de curarle y entonces hizo que se levantara para estrecharla con fuerza contra sí, besándola con pasión y dejando que su cálida energía se filtrara hasta sus huesos para ahuyentar el frío de la muerte.
– Es hora de marcharse -anunció finalmente.
– Sí, lo sé. -Annie suspiró. Había disfrutado del descanso, pero él ya había dispuesto que se marcharan aquel día, antes de que se presentaran los dos cazarrecompensas. La joven sólo deseaba que hubieran podido alejarse sin ver a nadie.
¿Cómo podía Rafe haber mantenido la cordura durante esos cuatro años, siendo acosado continuamente como un animal salvaje y sin poder confiar en nadie? Se veía obligado a estar continuamente en alerta.
– Soy una carga para ti, ¿verdad? -preguntó Annie, manteniendo el rostro hundido contra su pecho para no tener que ver la verdad en sus ojos-. Podrías avanzar más rápido sin mí y seré un problema cada vez que alguien te busque.
– Sí, podría viajar más rápido -respondió él con sinceridad, acariciándole el pelo-. Por otro lado, nadie está buscando a un hombre y a una mujer que viajan juntos, así que eso compensa. Pero tú no eres una carga, cariño, y prefiero tenerte cerca para poder velar por ti. No podría vivir si no supiera qué estás haciendo y si estás bien.
Annie alzó la cabeza y esbozó una sonrisa forzada.
– ¿Estás intentando engatusarme con tu encanto sureño?
– No lo sé, ¿tú crees?
– Sí, lo creo.
– Entonces, seguramente tendrás razón. ¿Crees que soy encantador?
– Tienes tus momentos -reconoció-. Aunque no se dan con mucha frecuencia.
Rafe apoyó la frente contra la suya y se rió entre dientes. Annie, sorprendida, se dio cuenta de que era la primera vez que lo había oído reírse, aunque sólo hubiera sido una pequeña risa ahogada. Dios sabía que no había habido muchas cosas en su vida por las que pudiera reír.
Rafe la soltó después de un momento, con la mente puesta en recoger las cosas y salir de allí a toda prisa.
– Vamos a acortar camino por el Este -anunció-. Directos hacia el territorio apache. Quizá eso haga que cualquiera que encuentre nuestro rastro se lo piense dos veces antes de seguirnos.
Capítulo 14
La tierra se abría ante ellos en forma de enormes extensiones de llanuras, interrumpidas por abruptas e infranqueables montañas. Varios tipos de cactus empezaron a aparecer entre la hierba cada vez más fina, y la enorme bóveda de cielo sobre sus cabezas era tan increíblemente azul que a veces Annie se sentía perdida en ella, reducida a una insignificancia absoluta. No le importaba. De alguna forma, era incluso reconfortante.
Había pasado toda su vida en ciudades y pueblos, rodeada de gente. Incluso Silver Mesa, rudimentaria como era, rebosaba humanidad. Hasta que Rafe se la llevó a las montañas, nunca había conocido la verdadera soledad, sin embargo, una parte de ella, algún lejano instinto primitivo, parecía reconocerla y acogerla como a una vieja amiga. Las miles de normas que la habían rodeado desde niña, y que siempre había cumplido sin cuestionarlas, no tenían lugar allí. Nadie la consideraría una maleducada si no hablaba de cosas insustanciales para llenar el vacío, ni cuestionaría su moralidad si decidía no llevar enagua. De hecho, era probable que Rafe le diera su imperturbable aprobación masculina si dejaba de usar aquella prenda. Annie comenzó a asimilar lentamente la libertad que eso suponía y empezó a absorberla a través de los poros de su piel. Se sentía tan libre de restricciones como un bebé.
El tercer día después de que hubieran dejado su campamento en el saliente, trajo con él pruebas de que no estaba embarazada. Annie había pensado que se sentiría aliviada y se vio sorprendida por una fugaz sensación de pesar. Al parecer, el deseo de concebir un hijo era otro instinto primitivo que surgía independientemente de las circunstancias y la lógica.
Toda su vida había cambiado en unas pocas semanas y, a pesar de los peligros que conllevaba su huida, se sentía como si hubiera vuelto a nacer. Si no hubiera sido por la amenaza que pesaba sobre Rafe, se contentaría con una vida así, solos ellos dos, bajo un cielo tan impresionante que le ayudaba a comprender por qué la gente sencilla había rezado al Sol considerándolo un dios, por qué siempre se creía que el paraíso estaba en algún lugar de esa gran bóveda azul.
Todavía sentía un persistente dolor por haberse visto forzada a matar, pero la historia de Rafe sobre el tipo de hombre que Trahern había sido la había ayudado a asimilar lo ocurrido. Ahora podía apartarlo de su mente y centrarse en lo que la rodeaba, como habían hecho los guerreros a lo largo de los tiempos. No podía verse a sí misma como una guerrera, sin embargo, la situación en la que se hallaban inmersos se podía considerar una batalla, y por eso hacía como ellos habían hecho: seguir adelante, mental y emocionalmente.
– Me gusta esto -le dijo a Rafe una tarde cuando la luz púrpura del crepúsculo empezaba a descender por las laderas de las montañas. Por el momento, todavía estaban envueltos en la dorada luz del sol, pero las crecientes sombras les indicaban que la noche llegaría pronto.
Rafe sonrió ligeramente mientras la estudiaba. Ya no parecía preocuparse mucho por las horquillas; su largo pelo rubio estaba recogido en una sencilla y no muy apretada trenza que colgaba por su espalda, y el sol de primavera había aclarado los mechones que enmarcaban su rostro de forma que parecían un halo. Tenía dificultades para hacer que se pusiera el sombrero; lo llevaba a mediodía, pero por la mañana y por la tarde, tan sólo se lo ponía cuando él la miraba, por lo que su aterciopelada piel había adquirido un tono levemente más bronceado. En cuanto a las enaguas, parecían ser parte del pasado; Annie había optado por ir más fresca y tener más libertad de movimiento. Llevaba las largas mangas de su blusa dobladas, excepto cuando él le hacía bajárselas para protegerse del sol, y ya nunca se abrochaba los dos últimos botones del cuello.
A pesar de todo, aún conservaba esa femenina y exquisita tendencia por la limpieza que la hacía ir siempre arreglada y pulcra. Estaba infinitamente más relajada, e incluso parecía feliz. Rafe estaba sorprendido por su actitud, ya que pensaba que la pérdida de su consulta médica le afectaría mas. Pero se temía que la fascinación por la aventura pronto se desvanecería, y entonces sería cuando echaría de menos la carrera por la que había luchado durante toda su vida.
– ¿Qué es lo que más te gusta? -le preguntó perezosamente.
– La libertad -contestó Annie con una sonrisa.
– Somos fugitivos. Estamos huyendo. ¿Te parece que eso es ser libre?
– Todo esto me inspira libertad. -La joven señaló con la mano la inmensidad del paisaje que los rodeaba-. Es más poderoso que la vida y no existen reglas. Podemos hacer lo que nos plazca.
– Siempre hay reglas. Sólo que son unas reglas diferentes. En Filadelfia, no podrías salir sin tu enagua; aquí, no puedes salir sin tus armas.
– En Filadelfia, tendría que bañarme tras una puerta cerrada. -Annie señaló hacia el lugar donde el pequeño arroyo junto al que habían acampado se ensanchaba formando una balsa lo bastante grande como para poder bañarse en ella-. Aquí, no hay puertas que cerrar.
La expresión en los claros ojos masculinos cambió al oír que mencionaba el baño. Los últimos días, desde que su menstruación había empezado, habían sido cada vez más frustrantes. Si Annie se quitaba toda la ropa hasta quedarse desnuda, como él suponía que pretendía hacer, se vería forzado a golpearse la cabeza contra una roca en algún lugar para intentar controlar su necesidad de poseerla. Un hombre que viaja constantemente se acostumbra a pasar largos periodos de tiempo sin una mujer, pero, si se tenía una, no era nada fácil volver a acostumbrarse de nuevo a la abstinencia. El tirano que llevaba en sus pantalones se había habituado a estar dentro de Annie y últimamente había estado amargándole.
La joven le sonrió lenta y dulcemente.
– ¿Por qué no te das un baño conmigo? -No era una pregunta. Annie empezó a desabrocharse la blusa mientras se dirigía a la curva que describía el arroyo, donde se volvía más profundo y ancho.
Rafe se puso en pie de inmediato, con el corazón latiéndole con fuerza.
– ¿Ya estás bien? -inquirió con voz ronca-. Porque si te quitas la ropa delante de mí, acabarás conmigo dentro de ti, cariño, estés bien o no.
Annie sonrió por encima del hombro. Sus oscuros ojos parecían suaves y somnolientos y su aspecto seductor le golpeó en las entrañas. Dios, ¿cómo había aprendido una mujer que había sido tan inocente tan poco tiempo antes a hacer una cosa así?
– Estoy bien -le aseguró ella.
La respuesta, por supuesto, le hizo estar condenadamente seguro de que había perdido esa inocencia. Le había hecho el amor en tantas ocasiones y de tantas formas diferentes durante las últimas semanas que a veces se sentía embriagado por el sexo. Las mujeres eran seductoras por naturaleza, incluso cuando no sabían qué estaban haciendo. El simple hecho de ser mujeres las hacía seductoras, un imán de la naturaleza que atraía a los hombres como la miel a las moscas.
Sin embargo, ni siquiera su creciente deseo por ella podía hacerle olvidar la necesidad de ser cauteloso. Rafe apagó el fuego para que no pudiera ser visto entre las crecientes sombras, a pesar de que no había percibido ninguna señal que indicara que los seguían, y se llevó tanto el rifle como el revólver hasta el arroyo, donde los dejó muy a mano.
Rafe no apartó los ojos de Annie cuando empezó a desvestirse. Ella se había quitado la blusa y se había detenido para soltarse el pelo, deshaciendo la trenza. Sus brazos estirados hacia atrás alzaban y mostraban sus pechos, apenas cubiertos por la fina camisola. Sus pezones, ya erectos, sobresalían a través de la tela. Al ser consciente de ello, Rafe se sintió mareado por la marea de fuego que atravesó su cuerpo.
Se obligó a sí mismo a apartar la mirada y respiró profundamente para relajarse. Echó un lento y cuidadoso vistazo alrededor para asegurarse de que no les amenazaba ningún peligro, y retomó la tarea de desvestirse justo en el momento en que Annie se adentraba desnuda en la balsa llevando consigo su ropa. Su redondo trasero hizo que volviera a invadirle una sensación de mareo.
El agua de la pequeña balsa cubría hasta las rodillas en su punto más profundo, y estaba helada después del calor primaveral del sol. Annie reprimió un grito y buscó con el pie una zona llana donde poder sentarse. Entonces, contuvo el aliento y se hundió. Le fue bien haber respirado profundamente, porque la fría temperatura del agua le impidió tomar aire por unos instantes.
Fría o no, Annie no podía desaprovechar la oportunidad de bañarse y lavar su ropa. Con determinación, mojó la pastilla de jabón que llevaba en la mano y empezó a hacer la colada.
Sonriendo, levantó la vista cuando Rafe, que no pareció notar la temperatura del agua, se adentró en la balsa. La miraba de forma intensa y estaba totalmente excitado. Annie volvió a quedarse sin respiración al ser consciente del poder de su musculoso cuerpo y empezó a tener dudas sobre si debía acabar con la ropa primero.
– Trae tu ropa -le pidió-. Hay que lavarla.
– Luego -contestó Rafe con voz ronca.
– La ropa primero.
– ¿Por qué? -Se sentó en el agua y alargó los brazos para cogerla. Entonces, de repente, pareció notar la frialdad del agua y sus ojos se abrieron aún más al tiempo que gritaba-: Maldita sea.
Annie intentó controlar sus temblores frotando con más fuerza.
– Para empezar, porque probablemente necesitaremos todo ese tiempo para acostumbrarnos a la temperatura del agua. Y, por otra parte, si no lavo la ropa primero, no lo haré. ¿Sinceramente esperas que tenga la energía suficiente como para hacerlo después?
– No creo que pueda llegar a acostumbrarme tanto a un agua tan fría -murmuró él-. Diablos, al menos haremos la colada.
Annie ocultó una sonrisa cuando lo vio levantarse para ir a por su ropa y volver arrastrándola por el agua. Él también estaba temblando y fruncía el ceño cuando cogió el jabón y empezó a frotar sus prendas.
Después de unos pocos minutos, sin embargo, el agua no parecía tan fría, y la calidez de la puesta de sol sobre sus hombros desnudos era un contraste exquisito. Cuando Annie acabó de enjuagar toda su ropa, la escurrió y la colgó sobre un arbusto que crecía en la orilla del arroyo. Rafe hizo lo mismo y el arbusto quedó casi aplastado por el peso de las mojadas prendas.
La joven empezó a enjabonarse y la fricción de sus manos sobre su piel aumentó la calidez que sentía. No se sorprendió cuando las manos de Rafe se unieron a las suyas, o cuando se dirigieron a los lugares que prefirió lavar. Annie se giró en sus brazos y la boca de Rafe descendió con fuerza sobre la suya. Su sabor familiar fue como el paraíso. Las restricciones de los últimos días también habían resultado frustrantes para ella. Sin más preliminares, el la sentó a horcajadas sobre sus muslos y sobre su palpitante erección.
Sólo habían pasado unos pocos días desde que la tomó por última vez, pero Annie volvió a sorprenderse por la casi insoportable sensación de plenitud. ¿Cómo podía haberlo olvidado? Ni siquiera era capaz de moverse. Cuando se hundió en ella, el grueso miembro de Rafe estiró sus delicados tejidos hasta el límite y ella pensó que le dolería. Pero sus fuertes manos estaban en su trasero, meciéndola, y no hubo dolor, sólo la abrumadora sensación de que la penetraba y la llenaba. Finalmente, Annie se desplomó exhausta contra él, hundiendo el rostro en la cálida piel de su garganta.
– Creía que el agua estaba demasiado fría -logró susurrar.
Su respuesta sonó profunda y ronca.
– ¿Qué agua?
Después, Annie caminó con piernas temblorosas hacia el campamento, temblando de nuevo cuando el aire fresco envolvió su piel mojada. Si se le hubiera ocurrido llevar una manta hasta el arroyo, no habría tenido que hacer el breve trayecto desnuda. Con rapidez, se secó y se puso apresuradamente ropa limpia.
Ya era tarde cuando Rafe insistió en que levantaran el campamento, una vez que terminaron de cenar, pero Annie no sugirió quedarse donde estaban. Rafe le había enseñado el valor que tenía ser siempre precavido. Sin protestar, empezó a recoger la ropa mojada y el resto de sus cosas al tiempo que él volvía a ensillar los caballos. El crepúsculo se desvaneció sumiéndolos en una completa oscuridad mientras Rafe la conducía a un lugar seguro para pasar la noche.
Antes de tumbarse en el improvisado camastro, Annie metió las manos por debajo de su falda, se desató los pololos y se despojó con delicadeza de ellos. Rafe se reunió con ella bajo las mantas y le demostró dos veces durante la noche lo que apreciaba esa comodidad.
Rafe había esperado que, al ser sólo dos, pudieran atravesar el territorio apache sin ser vistos ni ver a nadie. Habría sido mucho más difícil para un grupo más grande viajar sin ser detectados, aunque sí que era factible para una o dos personas. Requería cautela, pero Rafe era un hombre extremadamente cauteloso.
Los apaches eran nómadas que se dirigían hacia donde las provisiones de comida los guiaran. Las tribus nunca eran grandes y rara vez superaban los doscientos miembros, ya que tal cantidad habría hecho imposible poder moverse con rapidez. Aun así, eran peligrosos para los blancos. Cochise, jefe de los Chiricahua, había estado luchando por sus tierras contra el hombre blanco desde que Rafe tenía memoria. Antes que Cochise, había sido Mangas Coloradas, su suegro. Por su parte, Gerónimo lideraba su propia tribu. Cualquiera que fuera mínimamente inteligente dejaría de seguirlos para evitar a los apaches.
Rafe había adoptado la costumbre de adelantarse para comprobar las fuentes de agua antes de permitir a Annie acercarse. Las tribus nómadas de los apaches también necesitaban agua, así que el lugar más lógico para que instalaran sus campamentos provisionales era cerca de un arroyo. Un día después, se alegró de su cautela cuando, tendido bocabajo en la ladera de una colina, sacó la cabeza por encima de una roca lo suficiente para ver un campamento apache. Por un momento, el terror lo dejó paralizado, pues era casi imposible que un hombre se acercara tanto y pudiera alejarse de nuevo sin ser visto. Los perros ladrarían, los caballos se asustarían, y los guerreros, siempre alerta, lo verían. Empezó a maldecir en silencio mientras volvía a ocultarse detrás de la roca.
Sin embargo, no hubo gritos de alarma y se obligó a sí mismo a quedarse completamente inmóvil hasta que los temblores de las piernas desaparecieron. Si lograba llegar hasta Annie, la cogería y cabalgaría en dirección opuesta tan rápido como les fuera posible hacerlo a los caballos. Si lograba llegar hasta Annie… Dios, ¿qué le pasaría a ella si lo capturaban? Estaba sola, bien oculta y protegida por el momento, pero no sería capaz de encontrar el camino de vuelta a la civilización.
Era un campamento muy pequeño. Rafe intentó recordar cuántas tiendas había visto, pero el pánico había borrado todo excepto la impresión general. Y ahora que lo pensaba, no había visto mucha gente por allí; ¿significaba eso que los guerreros estaban cazando o quizá llevando a cabo un ataque? Yendo incluso con más cuidado esa vez, Rafe volvió a echar otro vistazo. Contó diecinueve tiendas, una tribu pequeña, incluso si contaba cinco personas por cada tienda. Apenas había actividad, algo poco habitual, porque las mujeres siempre tenían trabajo que hacer aunque los guerreros no estuvieran. Debería haber niños jugando, pero solo vio a dos pequeños, y no parecía que hicieran nada aparte de estar sentados en silencio. Tras el campamento, en una curva del río donde la hierba crecía con mejor sabor, estaban los caballos de la tribu. Rafe calculó el número de animales y unió las cejas frunciendo el ceño. A no ser que esa tribu fuera inusualmente rica en caballos, los guerreros estaban en el campamento. Nada parecía tener sentido.
Una mujer mayor, encorvada y con el pelo gris, cojeó hasta una tienda llevando un cuenco de madera. Entonces Rafe descubrió un punto negro en la tierra donde una tienda había sido quemada. Había habido una muerte en el campamento. Luego vio otro punto negro. Y otro.
Probablemente habría más, lo que significaba que una enfermedad estaba asolando a aquel grupo de apaches.
Rafe sintió un frío nudo en la boca del estómago mientras pensaba en las posibles enfermedades. La viruela fue la primera que le vino a la cabeza, pues había diezmado a todas las tribus indias a las que había alcanzado. La peste, el cólera… podía tratarse de cualquier cosa.
Bajó la pendiente arrastrándose y se dirigió con cuidado al lugar donde había dejado a su caballo. Él y Annie tendrían que rodear el campamento.
La joven le esperaba exactamente donde él la había dejado, protegida del sol por rocas y árboles. Estaba medio dormitando en el calor de mediodía, abanicándose lánguidamente con su sombrero, pero se incorporó en cuanto le vio acercarse.
– Hay una tribu de apaches a unos ocho kilómetros al este. Nos dirigiremos hacia el sur durante unos quince o veinte kilómetros y luego iremos hacia el este.
– Apaches. -Las mejillas de Annie palidecieron un poco. Como cualquiera en el Oeste, había oído historias sobre cómo los apaches torturaban a sus cautivos.
– No te preocupes -le dijo, queriendo tranquilizarla-. He visto su campamento. Creo que la mayoría están enfermos. Sólo había un par de niños y una mujer mayor moviéndose por allí, y había varias tiendas quemadas. Eso es lo que los apaches hacen cuando ha habido una muerte; el resto de la familia abandona la tienda y la queman.
– ¿Están enfermos? -Annie sintió cómo su rostro palidecía aún más al notar que una horrible determinación crecía en su interior como un abismo a sus pies. Había estudiado medicina. El juramento que había hecho no distinguía entre pieles blancas, negras, amarillas o rojas. Su deber era ayudar a los enfermos y heridos siempre que le fuera posible, pero nunca había imaginado que ese deber la llevaría hasta un campamento apache sabiendo que quizá nunca lo abandonaría.
– Ni se te ocurra. Olvídalo -le ordenó Rafe bruscamente al leer sus pensamientos-. No irás allí. De todas formas, no hay nada que puedas hacer. La enfermedad acaba con los indios con la misma facilidad que un cuchillo se hunde en la mantequilla. Y no sabes de qué se trata. ¿Qué pasaría si fuera cólera, o peste?
– ¿Y si no lo fuera?
– Entonces, lo más probable es que sea viruela.
Annie le dirigió una sombría sonrisa.
– Soy la hija de un médico, ¿recuerdas? Estoy vacunada contra la viruela. Mi padre era un firme creyente de los métodos del doctor Jenner.
Rafe no sabía si debía confiar en las teorías sobre la vacunación del doctor Jenner, sobre todo, cuando la vida de Annie estaba en juego.
– No vamos a ir allí, Annie.
– Nosotros, no. No veo la necesidad de que tú te expongas a la enfermedad que sea.
– No -insistió él con firmeza-. Es demasiado peligroso.
– ¿Crees que no he hecho esto antes?
– No con los apaches.
– Es cierto, pero están enfermos. Tú mismo lo has dicho. Y hay niños en ese campamento, niños que podrían morir si no hago lo que esté en mi mano para ayudarles.
– Si es la peste o el cólera, no hay nada que puedas hacer.
– Pero podría no serlo. Y soy una persona muy sana; nunca enfermo. Ni siquiera he tenido un resfriado desde… ¿Ves? Ni siquiera recuerdo la última vez.
– No estoy hablando de un resfriado, maldita sea. -Rafe la cogió por la barbilla y la obligó a mirarlo a los ojos-. Esto es serio. No permitiré que arriesgues tu vida.
Sus ojos se habían vuelto tan fríos que Annie casi se estremeció, sin embargo, no podía echarse atrás.
– Tengo que hacerlo -le explicó con voz suave-. No puedo elegir a aquellos que voy a ayudar; eso sería una burla a mi formación, a mi juramento. O soy médica o… no soy nada.
Su negativa a aceptar su decisión era tan violenta que Rafe tuvo que apretar los puños para evitar zarandearla. Por nada del mundo le permitiría entrar en ese campamento, aunque tuviera que atarla al caballo y no soltarla hasta que llegaran a Juárez.
– Tengo que ir -repitió Annie. Sus oscuros ojos parecían casi negros y lo arrastraban hasta las profundidades de su alma.
Rafe no supo cómo pasó. Aun sabiendo que era estúpido, aun sabiendo que no debería permitirle que se acercara a menos de un kilómetro de ese campamento, acabó cediendo.
– Entonces, iremos los dos.
Annie le acarició la cara.
– No es necesario.
– Yo decidiré qué es necesario. Si tú entras en el campamento, yo entraré a tu lado. La única forma de mantenerme alejado de él es que tú también te mantengas alejada.
– Pero, ¿qué ocurrirá si es la viruela?
– La pasé cuando tenía cinco años; fue un caso leve y no me dejó cicatrices. Yo estoy mucho más seguro de lo que tú lo estas con tus inyecciones.
Saber que él había pasado la viruela sería un consuelo si insistía en entrar al campamento con ella como Annie sabía que haría.
– Puedes esperar fuera mientras yo entro y averiguo de qué enfermedad se trata.
Rafe sacudió la cabeza.
– No entrarás sola.
Se quedaron mirándose fijamente el uno al otro, igual de decididos. Sólo porque él había cedido en la primera cuestión, Annie aceptó ceder en la segunda.
Cuando entraron en el campamento de los apaches, los perros acudieron ladrando con furia, y los dos niños parecieron aterrados y corrieron. La anciana que Rafe había visto antes salió de una tienda y al reparar en ellos, también corrió tan rápido como pudo.
Nadie más salió de tas tiendas.
La joven estaba aterrorizada por lo que pudieran encontrar. Visiones de cuerpos hinchados tendidos entre vómitos negros flotaban en su cabeza; Annie sabía que, a veces, no era bueno saber porque su imaginación podía evocar todos los espantosos síntomas.
La primera tienda que encontraron en su camino era tan buen lugar para empezar como cualquier otro. Detuvieron sus caballos y Annie desmontó con la intención de abrir el trozo de piel que cubría la entrada, pero Rafe alargó el brazo y la detuvo sujetándola con firmeza. La puso detrás de él, apartó la piel y miró hacia el interior. Dos personas cubiertas de manchas yacían sobre las mantas.
– Parece la viruela -le informó con gravedad. Si era así, estaban malgastando su tiempo y Annie su energía. A diferencia del hombre blanco, que había desarrollado cierta resistencia a la enfermedad después de miles de años de exposición a ella, los indios no tenían ninguna defensa.
Annie pasó por debajo de su brazo y entró en la tienda antes de que Rafe pudiera detenerla. Se arrodilló junto a una de las figuras inmóviles, una mujer, y con cuidado, examinó las manchas que cubrían su piel.
– No es viruela -afirmó con aire ausente. La viruela tenía un olor especial que allí no se percibía.
– Entonces, ¿qué es?
Las manchas sobre la piel de la mujer se habían vuelto negras, indicando que había hemorragia interna. Annie colocó la mano sobre la frente de la enferma y sintió la fiebre. Unos ojos negros se abrieron lentamente y la miraron, pero estaban apagados y asombrados.
– Sarampión negro -dijo-. Tienen sarampión negro.
No era tan mortal como la viruela, pero era bastante grave, y si se complicaba podía causar decenas de muertes.
¿Has pasado el sarampión también? -preguntó Annie girándose hacia Rafe.
– Sí. ¿Y tú?
– Sí, estaré bien. -La joven salió de la tienda y empezó a recorrerlas todas, asomándose al interior de cada una de ellas. Había dos, tres, cuatro personas dentro de cada una, sufriendo diferentes estadios de la enfermedad. La anciana que habían visto antes se encogía de miedo en una. Unos pocos cuidaban de los enfermos con una desesperanza que les impedía mostrar alarma ante la repentina aparición de dos de los diablos blancos, o quizá aquellos que todavía se tenían en pie estaban en las primeras fases de la enfermedad y también se encontraban mal. Los dos niños que habían visto al llegar parecían estar bien, y había otros dos pequeños de unos dos años como mucho y un bebé que tampoco mostraban las reveladoras manchas. El bebé estaba llorando, algo inusual en un campamento apache. Annie entró en la tienda de la que procedía el llanto y cogió al bebé que, inmediatamente, dejó de llorar y se la quedó mirando con ojos inocentes y solemnes. La madre del bebé estaba tan debilitada por la fiebre que apenas podía levantar los párpados.
– Necesitaré mi maletín -dijo Annie con tono de eficiencia. Su mente ya estaba centrada en la monumental tarea que tenía por delante mientras mecía al bebé en sus brazos.
Capítulo 15
– No hay nada que puedas hacer -afirmó Rafe, tajante-. Es sarampión. Ocurre lo mismo que con la viruela: o morirán o sobrevivirán.
– Puedo darles algo que les alivie un poco y que les baje la fiebre.
Llevaban discutiendo diez minutos. Annie todavía sostenía al bebé que le había sonreído mostrándole dos diminutos dientes y, en ese momento, chupaba ruidosamente un puño regordete.
– ¿Qué harás cuando algunos de los guerreros se recuperen y decidan matarme y convertirte en esclava? Eso si el chamán no decide que eres una amenaza y que debes morir también.
– Rafe, lo siento, sé que crees que es un error, pero me siento tan obligada a quedarme como me sentía obligada a venir. Por favor, compréndelo. A la mayoría de ellos ya les han salido las manchas, así que será sólo cuestión de unos pocos días antes de que empiecen a mejorar. Sólo unos pocos días.
Rafe se preguntó cuándo había empezado a convertirse su cerebro en papilla en todo lo referente a ella.
– Sabes que puedo obligarte a salir de aquí.
– Sí, lo sé -admitió Annie. Rafe era lo bastante fuerte como para obligarla a hacer lo que deseara. La joven podía incluso comprender su posición, y el hecho de ser consciente de la validez de sus argumentos le hacía apreciar doblemente el autocontrol que estaba mostrando, sobre todo, por lo implacable que siempre se mostraba.
– Es peligroso para nosotros quedarnos tanto tiempo en un mismo lugar.
– Sí, pero, por otro lado, un campamento apache probablemente sea el lugar más seguro para nosotros. ¿Cuántos cazarrecompensas nos buscarán aquí?
Ninguno, tuvo que admitir Rafe.
– Está bien. -Una vez más, se sorprendió a sí mismo cediendo de nuevo-. ¿Cuatro días serán suficientes?
Annie reflexionó un instante.
– Deberían serlo.
– Tanto si lo son como si no, cuatro días es el plazo máximo. Cuando unos cuantos de ellos empiecen a ser capaces de moverse, nos marchamos.
– De acuerdo. -La joven era consciente de que el simple hecho de que ella trabajara para ayudar a los apaches no significaba que ellos apreciaran sus esfuerzos.
El campamento indio estaba formado por sesenta y ocho personas. Annie nunca había tenido tantos pacientes al mismo tiempo y casi no sabía por dónde empezar. Lo primero que hizo fue ir de tienda en tienda comprobando el estado de cada uno. Algunos parecían tener síntomas leves; otros, graves. La anciana que, aparentemente, había intentado hacerse cargo de toda la tribu, reunió el coraje suficiente como para abalanzarse gritando sobre Annie cuando se arrodilló junto a los enfermos en la tienda donde ella se había escondido. Rafe sujetó rápidamente a la anciana por los brazos y la obligó a sentarse.
– Basta -le ordenó con dureza, esperando que su tono de voz la mantuviera quieta aunque no entendiera lo que decía. A Rafe le hubiera gustado conocer algunas palabras de la lengua apache, pero no era así, y no era probable que alguien allí hablara algo de inglés. La anciana, atemorizada, volvió a encogerse en su rincón y se contentó con fulminar con la mirada a los intrusos.
Annie no guardaba muchas esperanzas de que los enfermos con las manchas negras pudieran salvarse, aunque había visto casos en los que lograban recuperarse.
El mayor peligro para todos ellos era la fiebre, que si subía demasiado podía provocar convulsiones. La joven había comprobado que, a menudo, los cerebros de la gente que sobrevivía a una fiebre tan alta quedaban afectados. También cabía la posibilidad de que derivara en una neumonía y otras complicaciones. Si se paraba a pensarlo, el sentido común la obligaría a admitir que era inútil esperar mucho. En lugar de eso, Annie no se permitió a sí misma ni un minuto de descanso. Incluso si salvaba sólo a una persona, sería un triunfo y una especie de compensación por lo de Trahern.
La joven esperaba que sus provisiones de corteza de sauce fueran suficientes. Cogió agua y la puso a hervir, pensando durante todo el tiempo en su plan de acción. Haría el té no muy cargado; eso les bajaría la liebre aunque no acabaría con ella, y de ese modo, las provisiones durarían más. Estaba segura de que los apaches conocían las plantas locales que podían usarse para combatir la fiebre, pero la barrera del idioma le impedía preguntárselo.
Mientras el té se estaba haciendo, inició una nueva ronda por las tiendas. Esa vez quería descubrir cualquier hierba que los indios usaran normalmente. Quizá algunas de ellas le fueran útiles. Rafe la seguía en todo momento, tan alerta como un lobo.
El bebé volvía a dar alaridos y Annie pensó que probablemente tuviera hambre. Se dirigió a la tienda donde estaba gritando y lo cogió. Aparentemente, estaba más asustado que hambriento, porque se acurrucó de nuevo con satisfacción en sus brazos. Annie no podía soportar escucharlo llorar de esa manera, así que se llevó al bebé con ella, pensando que no lo expondría a la enfermedad más de lo que ya lo había estado.
Encontró algunos manojos de plantas secas, sin embargo, no conocía la mayor parte de ellas. Ojalá hubiera pasado más tiempo en esa zona. De esa forma, podría haber estudiado las propiedades curativas de las plantas locales. Aun así, las cogió; quizá la anciana pudiera indicarle cómo se usaban algunas.
Los dos niños habían salido de su tienda para observarlos con ojos asustados y muy abiertos.
Uno de ellos llevaba un arco que era tan largo como él, aunque no hizo ningún esfuerzo por usarlo. Annie les sonrió cuando pasó por delante de ellos en un intento de tranquilizarlos, y los niños bajaron la mirada.
– Deja que yo sostenga al bebé -murmuró Rafe cuando vio que Annie intentaba sujetarlo con una mano y añadir miel y canela al té de corteza de sauce con la que le quedaba libre. La joven lo miró sorprendida. De alguna forma, la idea de un bebé siendo acunado por esos fuertes brazos parecía incongruente; no obstante, le entregó con gusto el pesado bulto.
El bebé empezó a llorar de nuevo y Rafe lo estrechó contra su pecho, acunando la cabecita llena de pelusa en su mano para intentar calmarlo.
– Espero que no esté enfermando -comentó Annie dirigiéndole una mirada preocupada-. El sarampión es muy grave en los bebés. Ojalá sólo sea hambre.
Lo más probable era que llorara porque Annie no lo tenía en brazos, pensó Rafe. Sin duda también estaba hambriento, pero el contacto de la joven lo había calmado a pesar de ello. Rafe metió el dedo en el tarro de miel y lo deslizó en su boquita. El bebé berreó con el dedo en la boca durante un momento, luego percibió el dulce sabor y se aferró al dedo chupándolo desesperadamente. Rafe hizo un gesto de dolor cuando dos pequeños dientes se hundieron en su carne.
– ¡Eh! ¡Maldita sea, pequeño caníbal, suéltalo!
Cuando se acabó la miel, el bebé empezó a llorar de nuevo. Rafe hizo ademán de meter el dedo en la miel otra vez, pero se contuvo ante un gesto de Annie.
– Hay que tener cuidado con la miel y los bebés. A veces no les sienta nada bien. Quizá su madre todavía le da de mamar; ¿por qué no vas a comprobarlo? Si no es así, en una de mis alforjas hay una tortita que sobró del desayuno. Mójala en agua y dásela en trocitos pequeños. Y, por favor, comprueba también que no necesite que lo cambien.
Annie desapareció tras un revuelo de faldas y Rafe bajó la mirada alarmado hacia el pequeño carnívoro que tenía en los brazos. ¿Cómo había acabado en esa situación? ¿Cómo se suponía que tenía que averiguar si la madre todavía daba de mamar al bebé? La mujer estaba casi inconsciente y, de todas formas, él no hablaba la lengua apache. ¿Y qué había querido decir Annie con que comprobara si había que cambiarlo? ¿Y qué pasaría si había que hacerlo? Él no tenía ni idea de qué tendría que hacer entonces.
Darle de comer, sin embargo, le pareció una buena idea. Eso podría hacerlo, pensó rebuscando en las alforjas hasta que encontró la tortita. El pequeño estaba dando alaridos otra vez y pataleaba indignado. Rafe había pensado que a todos los bebés apaches los mantenían sujetos en una especie de mochila, pero quizá sólo lo hacían cuando las madres tenían que llevarlos con ellas.
Mojó la tortita en agua, la desmenuzó en trozos diminutos y fue metiéndoselos al bebé en la boca, procurando evitar aquellos dos dientecitos. Aparentemente el bebé ya había aprendido cómo se comía, porque parecía que sabía qué debía hacer, y volvió a reinar un bendito silencio.
Rafe también mantenía su atención en Annie, que iba de tienda en tienda con el cazo de té de corteza de sauce, y observó que los dos niños lo miraban como si tuviera dos cabezas. Probablemente, los guerreros apaches no se ocupaban de los bebés, y Rafe podía entender por qué. La verdad es que el bebé estaba realmente mojado, así que, suspirando con resignación, empezó a desvestirlo. Después de todo, no sabía si se trataba de un niño o de una niña y quizá ya era hora de averiguarlo.
Era una niña. Y para su alivio, sólo estaba mojada. El bebé pareció disfrutar de la fresca libertad al quedarse desnudo en su regazo, y empezó a dar patadas enérgicamente al tiempo que emitía ruiditos. Rafe sonrió cuando lo miró y la redonda carita le devolvió la sonrisa. Estaba muy graciosa con aquel pelo de punta sobre su cabeza romo si fuera un cepillo. Su oscura piel era tan suave como la aeda y sus negros ojos rasgados se entrecerraban cada vez que sonreía, algo que hacía cada vez que él la miraba.
Rafe la acomodó sobre su brazo y se dirigió a la tienda donde Annie la había encontrado. Allí debería haber algunas telas limpias con las que envolverla. Cuando entró, la joven madre intentó girarse sobre el costado para poder levantarse. Sus ojos, brillantes por la fiebre, estaban clavados con desesperación en el bebé. Rafe se agachó junto a la mujer y la hizo recostarse con delicadeza.
– No pasa nada -dijo con voz calmada, esperando que su tono de voz la tranquilizara aunque no pudiera entender lo que decía. Rafe le dio unas palmaditas en el hombro y luego le puso la mano en la frente comprobando que su piel estaba ardiendo-. Cuidaremos de tu bebé. ¿Ves? Está bien. Acabo de darle de comer.
La mujer no pareció reconfortada, pero estaba demasiado enferma para resistirse. Cerró los ojos y pareció sumergirse en un sopor febril. Junto a ella, yacía un guerrero inmóvil que respiraba con dificultad. Su cara redonda y su pelo tieso eran exactamente iguales que los de la niña.
Rafe encontró la rústica mochila y los trapos que necesitaba para cambiar al bebé. No quería envolverlo por completo de forma que no pudiera moverse, así que improvisó una envoltura que le llegara hasta la cadera. Estaba acabando de sujetarla cuando Annie entró en la tienda con el cazo de té de corteza de sauce.
– Es una niña -anunció Rafe-. No sé si la madre sigue dándole el pecho o no. Se ha comido la tortita como si ya lo hubiera hecho antes.
Annie no pudo evitar sonreír al ver al bebé regordete y moreno descansando tan calmadamente sobre el musculoso brazo de Rafe. Siempre le habían gustado los bebés. De hecho, ayudar a una mujer a dar a luz siempre había sido la parte favorita de su trabajo. Cuando antes había cogido al bebé indio, se había sentido… completa, de alguna forma. Quizá era porque había estado pensando en tener un hijo de Rafe, y por primera vez, se había imaginado a sí misma como madre.
Con cuidado, Annie abrió la parte delantera del vestido de la mujer. Rafe les dio la espalda, meciendo y hablando al bebé al mismo tiempo. Los pechos de la madre no estaban hinchados por la leche, así que Annie supo que, por alguna razón, ya habían destetado a la niña. Era poco corriente que un bebé tan pequeño no mamara ya, aunque, a veces, la madre no llegaba a tener leche nunca, o sucedía algo que le impedía darle de mamar. Annie incluso había visto unos cuantos casos en los que los propios niños rechazaban el pecho cuando les empezaban a salir los dientes.
– Ya puedes darte la vuelta -le indicó a Rafe después de cubrir a la mujer-. El bebé ya no mama. Tendremos que darle de comer nosotros.
Annie levantó la cabeza a la madre y fue dándole el té a cucharadas con extrema paciencia, animándola a que tragara. Le resultó más difícil con el guerrero, porque no pudo despertarlo. Al mirarlo, a Annie se le hizo un nudo en el estómago; no creía que fuera a sobrevivir. Aun así, no se rindió. Empezó a hablarle y a acariciarle la garganta, haciendo que fuera tragando el té poco a poco. Su cuerpo se sacudió a causa de la tos, mostrando otro síntoma de la enfermedad. Preocupada, la joven colocó la mano sobre su pecho y sintió la congestión en sus pulmones.
Rafe la observó con ojos inquisitivos. Ella curaba heridas con su simple contacto, calmaba a bebés y caballos, y lo volvía loco cuando hacían el amor, pero ¿su don especial podría hacer algo contra una enfermedad? Rafe se dio cuenta de que no había reflexionado antes sobre ello, y en ese momento no sabía qué pensar. Algunos de los indios se recuperarían del sarampión y otros no. Y nunca sabrían cuántos de los supervivientes habrían muerto sin Annie. Y, ¿sería a causa de sus hierbas o su tacto? A no ser, por supuesto, que todos sobrevivieran. La idea hizo que el corazón le diera un vuelco y se esforzó por que el pánico no se reflejara en sus ojos. Dios, si ella podía hacer una cosa así, ¿cómo podría justificar el hecho de quedársela sólo para él? Algo tan especial no podía ocultarse. Sería un crimen hacerlo.
De pronto, su boca se curvó en una mueca irónica. Él era la persona perfecta para preocuparse sobre qué sería un crimen y qué no.
Ya satisfecha y sin hambre, la niña empezó a bostezar. Rafe la colocó sobre una manta e hizo lo que pudo para ayudar a Annie.
Había dos mujeres y un hombre, aparte de la anciana, que todavía podían mantenerse en pie, sin embargo, tenían fiebre y estaban alarmados por la intrusión de hombres blancos en su campamento. El guerrero había intentado coger sus armas, pero se había calmado cuando Annie le habló con suavidad e intentó demostrarle que estaban intentando ayudarles. La joven le mencionó a Rafe lo que lo que ocurrido mientras trabajaba y él, enfurecido consigo mismo por haber sido tan descuidado, le hizo jurar que, a partir de ese momento, no se movería de su lado. Si el guerrero apache hubiera estado un poco menos enfermo, podría haberla matado.
La anciana volvió a salir de su escondite y vio cómo Rafe incorporaba a un enorme guerrero para que Annie pudiera hacerle beber el té. El enfermo intentó resistirse y Rafe lo sujetó sin esfuerzo. Entonces, la anciana le dijo algunas palabras al guerrero y éste se relajó y se bebió el té.
Las arrugas plagaban el rostro de la anciana, al igual que los arroyos surcaban la tierra, y estaba delgada y encorvada. Estudió a aquellos dos blancos que eran los enemigos de su pueblo, observando detenidamente al guerrero que llevaba sus armas como si formaran parte de él. Hasta el gran Cochise reconocía que no todos los hombres blancos eran enemigos. Al menos, esos dos parecían querer ayudar… Bueno, la mujer quería ayudar, y el guerrero blanco con los fieros ojos claros le dejaba hacer lo que deseaba. La anciana había visto aquello con anterioridad en su larga vida; incluso el guerrero más fuerte y valeroso se volvía extrañamente indefenso cerca de una mujer segura.
La mujer era interesante. Tenía un extraño pelo claro, pero sus ojos eran oscuros como los de su gente y parecía que sabía curar. El chamán de su tribu había sido uno de los primeros en sucumbir a la enfermedad y todo el mundo se había quedado horrorizado. Quizá la mujer blanca supiera cómo acabar con esa enfermedad del hombre blanco, así que decidió acercarse a ellos.
– Jacali -dijo señalándose a sí misma y haciéndole señas a Annie para que le diera el cazo de té.
La joven imaginó que les estaba diciendo su nombre y le dio el cazo que sostenía. La anciana lo olisqueó, lo probó y se lo devolvió pronunciando algunas palabras al tiempo que asentía. Mediante señas, les hizo comprender que les ayudaría a cuidar de su gente.
Annie se tocó a sí misma y luego a Rafe, repitiendo sus nombres. La anciana repitió cada nombre a su vez, pronunciando las sílabas de una forma brusca y marcada. Annie asintió sonriendo y dieron las presentaciones por concluidas.
La joven se alegró de contar con un par de manos más. De toda la tribu, esa anciana y los dos niños eran los únicos que no mostraban ningún síntoma del sarampión. Una vez acabaron de repartir el té, se puso a hacer un caldo muy suave con las reservas de cecina seca de los apaches. Hubiera sido de gran ayuda disponer de una cazuela grande, pero si había alguna en el campamento, ella no la había visto. Rafe encendió varios fuegos y Annie le encargó la tarea a la anciana, mostrándole lo suave que deseaba que fuera el caldo. Jacali hizo señales de que la comprendía.
– Y ahora, ¿qué? -preguntó Rafe.
Annie se frotó la frente con cansancio.
– Necesito preparar un jarabe de marrubio que les alivie la tos y que disminuya la congestión en sus pulmones. Creo que varios ya tienen neumonía. Es necesario lavarlos con agua fría para que les baje la fiebre.
Rafe la atrajo hacia él y la abrazó durante un largo minuto, deseando poder hacer que descansara, sin embargo, sabía que ambos estarían mucho más cansados antes de que lo peor hubiera pasado.
– Yo los lavaré mientras tú preparas el medicamento -susurró besándola en el pelo.
La tarea a la que se enfrentaban era monumental. Según sus cálculos, había casi setenta indios, de los cuales, sólo tres estaban sanos, cuatro si contaban al bebé con el pelo de punta. Había ancianos, gente joven y de mediana edad, y los más fuertes estaban tan enfermos como los más débiles. Rafe se encargó de mitigar la fiebre de los guerreros con agua fría, dejándolos en paños menores. Sabiendo que sus nociones y normas de pudor eran prácticamente iguales a las del hombre blanco, procuró no descubrir a las mujeres más de lo necesario, limitándose a levantar sus vestidos para poder refrescar sus piernas y brazos.
Los niños resultaron ser los más fáciles de manejar, pero también eran los que estaban más asustados. Algunos de ellos lloraban cuando los tocaba. Los trató con delicadeza mientras les quitaba la ropa y sostuvo en su regazo a un aterrado niño de unos cuatro años mientras refrescaba sus robustas piernecitas y bracitos. El pequeño no podía dejar de llorar a causa de la enfermedad. Rafe lo acunó hablándole con suavidad, hasta que se sumergió en un inquieto sueño. Luego sacó de allí el cuerpo de la madre, que había muerto en el breve tiempo que Annie había tardado en administrar el té a todos. Jacali, la anciana, rompió a llorar gritando al ver el pesado bulto que Rafe cargaba envuelto en mantas, y los dos niños corrieron a esconderse.
Fue el dolor en los ojos de Annie lo que lo sacudió más duramente.
Rafe conocía algunas de las costumbres apaches en referencia a la muerte y no sabía cómo iban a arreglárselas. Los apaches nunca vivirían en una tienda donde alguien hubiera muerto, pero él no podía sacar a los enfermos o estar trasladándolos continuamente de una tienda a otra cada vez que alguien muriera. Tampoco conocía sus costumbres funerarias. Finalmente, decidió dejar que Jacali se encargara de eso, pues ella haría todo lo que pudiera para seguir sus costumbres.
Mitigar la fiebre con agua fría era una tarea interminable. Si alguien se dejaba llevar por el sueño, Rafe no lo molestaba, pero a los que estaban inquietos o tenían tanta fiebre que permanecían inconscientes, había que refrescarlos continuamente. Los tres que habían estado intentando ayudar a Jacali fueron útiles al principio; sin embargo, al llegar la noche, estaban tan enfermos como los demás.
Annie iba de un paciente a otro, administrando el jarabe para la tos a aquellos cuyos pulmones sonaban congestionados. A los que tenían los pulmones sanos, les daba una mezcla de hisopo y miel.
Siguieron así toda la noche. La joven no se atrevía a dormir porque tenía miedo de que alguien sufriera convulsiones a causa de la fiebre. Puso a hervir más té de corteza de sauce y se pasó horas haciendo tragar a unos pacientes inquietos, violentos e inconscientes. Algunos de los niños más pequeños lloraron durante la mayor parte de la noche, y su sufrimiento le partía el corazón. A aquellos a los que les escocían las manchas, los bañaron con vinagre de sidra de manzana. El bebé lloraba con fuerza cada vez que tenía hambre o necesitaba que lo cambiaran, o estaba asustado por la ausencia de su madre. La joven mujer intentó varias veces responder a los llantos de su hija, pero estaba demasiado débil para hacerlo. Cuando amaneció, ya habían muerto cinco personas más. Annie, obstinadamente, hizo una ronda con más té. Tenía los ojos rodeados por dos círculos negros fruto de la fatiga. Al entrar a una tienda, se encontró con un guerrero intentando girar sobre su costado y alargando la mano hacia la mujer que yacía junto a él. Con el corazón en un puño, Annie se acercó apresuradamente a la mujer y descubrió que sólo estaba dormida. Como esa mujer era uno de los casos cuyos pulmones habían estado congestionados, Annie casi se sintió aliviada y le dedicó al guerrero una resplandeciente sonrisa. Los oscuros y enigmáticos ojos rasgados del apache la estudiaron y luego se dejó caer de nuevo sobre la espalda con un gruñido.
Annie le deslizó un brazo por debajo de los hombros y lo ayudó a incorporarse para que pudiera beberse el té, cosa que hizo sin protestar. Cuando la joven hizo que se recostase, parecía un poco aturdido, pero murmuró algunas palabras en su idioma. Annie le puso su fría mano sobre la frente y le indicó que debería dormir. EJ apache, todavía desconcertado, le obedeció.
La joven dio un traspié al salir de la tienda y Rafe apareció de inmediato a su lado, rodeándole la cintura con su fuerte brazo.
– Ya es suficiente -afirmó-. Tienes que dormir algo.
La condujo hasta las mantas que había extendido a la sombra de un árbol y la joven se tumbó agradecida. Debería haber discutido con él, pensó cansadamente, pero había notado que Rafe no cedería esa vez. Ya estaba dormida cuando su cabeza tocó la manta.
Los dos niños se acercaron a verla con curiosidad y Rafe se llevó un dedo a los labios indicándoles que no hicieran ruido. Unos solemnes ojos negros se quedaron mirándolo en silencio.
Él también estaba cansado, pero ya descansaría más tarde, cuando Annie se despertara. Deseaba tenerla en sus brazos mientras ella dormía, sentir la calidez de su cuerpo menudo y absorber algo de su magia. Le bastó, sin embargo, con vigilarla mientras dormía.
Al tercer día, Annie no sabía cómo seguir enfrentándose a la magnitud de la tragedia. Había dormido a ratos, al igual que Rafe. Un total de diecisiete personas habían muerto desde que ellos habían llegado al campamento, y ocho de ellos eran niños. La pérdida de los niños era lo que más le dolía.
Siempre que podía, Annie se sentaba y cogía en brazos al bebé que irradiaba salud como un oasis en medio de un desierto. La niña balbuceaba y chillaba y movía sus manitas regordetas, sonriendo indiscriminadamente a quienquiera que la sostuviera en brazos. El peso de ese pequeño e inquieto cuerpo en sus brazos era infinitamente tranquilizador.
La madre del bebé parecía estar recuperándose, al igual que su padre. La mujer había sonreído lánguidamente al escuchar los imperiosos gritos de su hija. El guerrero de rostro redondeado todavía dormía mucho, pero parecía que la fiebre le había bajado y que tenía los pulmones despejados.
Entonces, en cuestión de unas horas, uno de los niños que habían parecido tan sanos empezó a tener mucha fiebre y convulsiones. A pesar del té de corteza de sauce que Annie le suministró, murió esa misma noche sin que ni siquiera le hubieran salido las manchas. Sólo los círculos en sus encías indicaban que la misma enfermedad que diezmaba a su pueblo había consumido su pequeño cuerpo.
– No he podido hacer nada -sollozó Annie en los brazos de Rafe-. Lo he intentado, pero, a veces, da igual. No importa lo que haga, ellos mueren.
– Tranquila, cariño -murmuró él-. Has hecho más de lo que cualquiera hubiera podido hacer.
– Pero no fue suficiente para él. ¡No tenía más de siete años!
– Algunos más pequeños que él ya han muerto. No tienen ninguna resistencia a la enfermedad, ya lo sabes. Sabías desde el principio que muchos de ellos morirían.
– Pensé que podría ayudar -insistió Annie. Su voz sonaba débil y desolada.
Rafe le levantó la mano y se la besó.
– Y lo has hecho. Cada vez que los tocas, lo haces.
A Annie todavía le parecía que no había hecho suficiente. Sus reservas de corteza de sauce se habían agotado y habría dado cualquier cosa por tener más, o por disponer de espirea, que era incluso mejor para bajar la fiebre, sin embargo, ninguna de esas plantas crecían en el sudoeste. Jacali le había mostrado algunas cortezas y le había indicado que venían de un árbol que según Rafe era un álamo temblón. Al parecer, las mujeres de la tribu las habían cogido durante un viaje al norte y sólo había una pequeña cantidad. Annie las hirvió como lo había hecho con la corteza de sauce, y el té resultante había ayudado a mitigar la fiebre aunque no parecía ser tan efectivo, o quizá simplemente lo estaba haciendo demasiado suave. Annie estaba demasiado cansada para determinar cuál era el problema.
Jacali iba de un lado a otro con las interminables tazas de caldo de cecina, haciéndolo pasar por gargantas doloridas. El niño cuyo amigo había muerto se convirtió en la sombra de Rafe y a menudo miraba detenidamente a Annie desde detrás de la protección de sus largas y musculosas piernas.
El cuarto día, cuando algunos de los guerreros empezaron a mostrar claras señales de recuperación y comenzaron a mirarla con ojos indescifrables, Annie pensó que Rafe la montaría sobre un caballo y se la llevaría de allí.
En lugar de eso, ese mismo día, ya tarde, se acercó a ella con el bebé en brazos. No dejaba de llorar, agitaba sus diminutos brazos y piernas, y su oscura piel parecía arder a causa de la fiebre. Unas manchas negras habían empezado a aparecer en su vientre.
Capítulo 16
No -susurró Annie con voz quebrada-. No. Estaba bien esta mañana.
La joven sabía lo inútil de su protesta. Las enfermedades no siempre seguían las mismas pautas de tiempo o mostraban los mismos síntomas, sobre todo en los niños.
Rafe la miró con expresión sombría. Sólo uno de los apaches que había tenido manchas negras, claro signo de que había hemorragia, había sobrevivido. Se trataba de uno de los guerreros más fuertes de la tribu y, aun así, todavía estaba enfermo y débil. Rafe sabía tan bien como ella que el bebé no tenía muchas posibilidades.
Annie la cogió en sus brazos y la pequeña dejó de llorar. Pero se removía inquieta como si intentara escapar del dolor que le causaba la fiebre.
Era peligroso dar medicamentos a un bebé tan pequeño, aun así, Annie sabía que no tenía elección. Quizá le iría bien que el té de álamo temblón fuera más suave que el de corteza de sauce. Annie hizo que la niña bebiera un par de sorbos y luego se pasó una hora lavándola con delicadeza con agua fría. La niña, finalmente, se durmió, y Annie se obligó a sí misma a llevarla junto a su familia.
La madre estaba despierta y tenía los ojos muy abiertos y llenos de ansiedad. Se giró tumbándose de costado y acarició a su hija con manos temblorosas antes de estrechar su pequeño y caliente cuerpo contra el suyo. Annie le dio unas palmaditas en el hombro y tuvo que salir apresuradamente para que no la vieran llorar.
Todavía había demasiada gente enferma para permitirse a sí misma el lujo de derrumbarse. Tenía que recomponerse e ir a comprobar cómo estaban.
Rafe se había dado cuenta de que unos cuantos guerreros se habían recuperado lo suficiente como para poder incorporarse y comer por sí mismos. Desde ese momento, permanecía detrás de Annie cada vez que entraba a una de las tiendas, con el revólver preparado para disparar y su mirada glacial captando cada movimiento mientras ella atendía a los enfermos.
Los guerreros, por su parte, se quedaban mirando con la misma fiereza al hombre blanco que había invadido su campamento,
– ¿Realmente crees que esto es necesario? -preguntó Annie cuando salieron de la segunda tienda donde se había repetido esa misma escena.
– O lo hacemos así o nos vamos ahora mismo -respondía Rafe con rotundidad. De todos modos, ya deberían haberse ido, pero tendría que atarla a la silla para hacerla abandonar al bebé en ese estado y una parte de él tampoco quería marcharse. La pequeña no tenía muchas posibilidades en ese momento y si Annie se marchaba, no tendría ninguna.
– No creo que vayan a intentar hacernos daño. Ya han visto que sólo estamos intentando ayudar.
– Puede que hayamos violado algunas de sus costumbres sin saberlo -adujo Rafe-. El hombre blanco es su enemigo, cariño, no lo olvides. Cuando Mangas Coloradas fue engañado para que acudiera a una reunión garantizándole su seguridad y luego le cortaron la cabeza y la hirvieron, los apaches juraron venganza eterna. Diablos, ¿quién puede culparles? Pero no pondré en peligro tu seguridad ni un solo minuto, y por tu propio bien, te aconsejo que no olvides nunca a Mangas Coloradas, porque ellos no lo harán.
Pensar en el dolor del pueblo apache y en el de las personas que habían muerto a causa de su venganza, la abrumó mientras iba de un paciente a otro, administrándoles té y medicamento para la tos, intentando mitigar la fiebre y el pesar, ya que no había ni una sola familia en la pequeña tribu que se hubiera salvado de la muerte. Jacali también hacía rondas para hablar con su gente, de forma que todos sabían lo que estaba ocurriendo. Annie escuchaba el suave y afligido llanto en la intimidad de las tiendas, aunque nunca mostraban su dolor en su presencia. Eran orgullosos y tímidos al mismo tiempo, y desconfiaban de ella. Toda la buena voluntad por su parte no iba a borrar años de guerra entre sus pueblos.
Cuando fue a comprobar cómo estaba el bebé, se lo encontró inconsciente. De nuevo, volvió a darle un poco de té con ayuda de una cuchara y lo refrescó con agua fría, esperando aliviarle un poco. El pequeño pecho sonaba tan congestionado que parecía que apenas hubiera espacio para tomar aire en sus pulmones.
La madre se había obligado a sí misma a incorporarse y sostenía a su hija en su regazo, cantándole con voz suave en un esfuerzo por despertarla.
¿Cómo está? -preguntó Rafe entrando a la tienda y sentándose junto a la entrada.
Annie lo miró con los ojos llenos de angustia y sacudió débilmente la cabeza. La joven madre la vio y pronunció una aguda protesta, estrechando a su hija contra su pecho. La pequeña cabecita, sin fuerzas, cayó hacia atrás como si se tratara de una muñeca. Jacali también entró en la tienda y se sentó a esperar. Cuando la madre quedó agotada, Annie cogió al bebé y lo meció mientras tarareaba las canciones de cuna que recordaba de su infancia. Aquellos sonidos tranquilos e infinitamente tiernos llenaron la silenciosa tienda. La respiración del bebé se volvió más dificultosa y Jacali se inclinó hacia delante, sin apartar la vista de la pequeña.
Rafe cogió al bebé de los agotados brazos de Annie y se lo colocó en el hombro. Se la veía gordita y vigorosa esa misma mañana, pero el calor de la enfermedad ya la estaba consumiendo. Pensó en los redondos mofletes, en el pelo de punta, y en los dos relucientes dientes que mordían con tanta fuerza. Si fuera su hija, su pérdida sería insoportable para él. La conocía desde hacía sólo cuatro días, y había pasado tan sólo una hora o poco más jugando con ella y, sin embargo, sentía un peso tan grande sobre el pecho que casi le asfixiaba.
Annie volvió a cogerla y le hizo tomar más té, a pesar de que la mayor parte se escapó por las comisuras de su pequeña boca. Todavía la tenía en brazos cuando su diminuto cuerpo empezó a tensarse y a estremecerse.
De repente, Jacali agarró al bebé y se lo llevó fuera ignorando el fuerte grito de agonía de su madre. Annie se puso de pie de un salto y salió corriendo, impulsada por una furia que hizo desaparecer su agotamiento.
– ¿Adónde la llevas? -le preguntó, a pesar de que sabía que la anciana no podría entenderla.
Jacali se alejó a toda prisa y Annie corrió tras ella. Una vez que la anciana llegó hasta el borde del campamento, se arrodilló, dejó al bebé en el suelo frente a ella y empezó a entonar un grave y lastimero cántico que hizo que un escalofrío recorriera la espina dorsal de la joven.
Conmovida, Annie alargó el brazo hacia la pequeña y Jacali se la apartó siseando una advertencia. Rafe apoyó la mano sobre el hombro de Annie, haciendo que se detuviera. Su rostro permanecía indescifrable mientras miraba fijamente el pequeño cuerpecito.
– ¿Qué está haciendo? -gritó Annie, intentando liberarse.
– No quiere que el bebé muera en la tienda -respondió él con aire ausente. Quizá la niña ya estuviera muerta; estaba demasiado oscuro para saber si respiraba o no.
Rafe sintió la cálida vitalidad de Annie bajo su mano, y le atravesó hasta clavársele en el corazón. Nunca le había preguntado acerca de su don especial ni había hecho ninguna alusión sobre él. Estaba casi seguro de que ella no se daba cuenta del poder que tenía y se había guardado el secreto para sí mismo, probablemente por puro egoísmo, porque había deseado algo de la joven que nadie más sabía que existía. ¿Qué percibían las demás personas cuando Annie las tocaba? ¿Sentían la misma oleada de ardiente pasión que ella siempre provocaba en él? Seguro que no, ya que había notado que su contacto calmaba a los guerreros apaches en vez de excitarlos. Y no era probable que las mujeres la desearan cuando ella las tocaba. Rafe había pensado mucho en ello aunque no hubiera compartido con nadie el secreto.
Había sido casi un alivio darse cuenta de que Annie no podía hacer milagros. La gente moría a pesar de su tacto curativo. Pero si la joven fuera consciente del poder de su don, sentiría una abrumadora responsabilidad que la obligaría a usarlo incluso cuando fuera inútil. Rafe lo sabía y por eso se había mantenido callado. Ya trabajaba hasta caer exhausta ahora, ¿hasta qué extremos se forzaría a sí misma si lo sabía? ¿Cuánto más profundamente le dolerían sus fracasos? Porque los consideraría fracasos personales y se esforzaría aún más. ¿Cuánto podría soportar antes de que su corazón o su espíritu cedieran ante la carga de su don? Todos sus instintos naturales le gritaban que protegiera a su mujer. Lucharía hasta la muerte para protegerla de cualquier mal. Sin embargo, ¿cómo podría quedarse ahí y ver cómo moría la pequeña cuando era posible que Annie pudiera salvarla? Puede que la niña muriera de todas formas, pero Annie era la única posibilidad que tenía.
Rafe se movió tan veloz como un rayo. Cogió al bebé con rapidez antes de que la anciana pudiera siquiera gritar y se lo entregó a Annie.
– Abrázala -le dijo entre dientes-. Estréchala contra tu pecho y abrázala. Frótale la espalda con tus manos y concéntrate.
Atónita, Annie empezó a acunar al bebé y se dio cuenta vagamente de que todavía estaba vivo, aunque permanecía inconsciente por la fuerte fiebre.
– ¿Qué? -preguntó confundida.
Jacali chillaba enfurecida e intentaba coger al bebé, pero Rafe apoyó una mano en su pecho y la hizo retroceder.
– No -le dijo en un tono tan firme y profundo, que la anciana se quedó inmóvil. Los claros ojos de Rafe brillaban con una extraña rabia que ardía a través de la oscuridad y la mujer volvió a chillar, pero esta vez aterrorizada. No se atrevió a moverse.
Rafe se giró de nuevo hacia Annie.
– Siéntate -le ordenó-. Siéntate y haz lo que te digo.
La joven le obedeció y se dejó caer en el suelo, sintiendo la arenilla moverse bajo ella. El frío viento nocturno agitó su pelo.
Rafe se agachó frente a ella y colocó al bebé de forma que estuviera pegado al pecho de Annie. El fuerte corazón de la joven latía con energía contra el diminuto corazoncito que se apagaba.
– Concéntrate -le dijo Rafe con fiereza, cogiéndole las manos y poniéndoselas en la espalda de la pequeña-. Siente el calor. Hazle sentir el calor.
Annie se sentía totalmente confundida. ¿Es que Rafe y Jacali se habían vuelto locos?
– ¿Qué calor? -balbuceó mirándolo con los ojos muy abiertos.
– Tu calor -le respondió Rafe, colocando sus propias manos sobre las de ella y obligándola a pegarlas a la espalda del bebé-. Concéntrate, Annie. Combate la fiebre con él,
La joven no tenía ni idea de lo que él estaba hablando. ¿Cómo se podía combatir la fiebre con calor? Pero los ojos de Rafe brillaban como el hielo bajo la luz de la luna y no podía apartar la vista de ellos; algo en esas grises y cristalinas profundidades la atraía, haciendo que todo lo que les rodeaba desapareciera.
– Concéntrate -le repitió Rafe.
Annie sintió de pronto un profundo latido contra su pecho. Los ojos del hombre que amaba todavía la tenían atrapada, llenando su visión hasta que no pudo ver nada más. No era posible, pensó, ver con tanta claridad en la oscuridad. No había luna, sólo la débil luz de las estrellas. Sin embargo, el fuego sin color que había en los ojos de Rafe la llamaba, instándola a salir de sí misma. El latido se intensificó.
Era el corazón del bebé, pensó Annie. O quizá fuera el suyo. Llenó todo su cuerpo, inundándolo como si fuera una gran oleada y arrastrándola lejos de allí. Sintió la profunda y rítmica fuerza de aquel oleaje, que la envolvía con su calidez, y oyó el rugido de las olas, apagado y lejano. Y lo que ella había creído que era la luna en realidad era el sol, que resplandecía con fuerza. Sus manos también resplandecían y ahora el latido estaba concentrado allí. Las puntas de sus dedos latían y las palmas le hormigueaban mientras desprendían energía. Por un segundo, Annie creyó que su piel no aguantaría tanta presión.
Justo entonces, el ritmo empezó a reducirse al tiempo que las olas se volvían más suaves, lamiendo perezosamente una orilla desconocida. La luz era incluso más brillante que antes, pero también era más suave, e increíblemente clara. Annie no iba a la deriva; estaba flotando y podía ver la difusa curva de la Tierra, inmensa, verde y marrón, extendiéndose ante ella en todo su esplendor y rodeada por el intenso azul de los océanos, un azul que ella no había imaginado que pudiera existir. De pronto, pensar que todo aquél a quien había conocido o conocería vivía en ese pequeño y hermoso lugar, la hizo sentir humilde. Para entonces, el latido había disminuido hasta convertirse en un zumbido regular, haciendo que se sintiera pesada e ingrávida al mismo tiempo, como si realmente estuviera flotando. La gran luz empezó a apagarse, y poco a poco, fue tomando conciencia del cálido cuerpecito que sostenía contra su pecho, que se retorcía y lloraba bajo sus manos.
Finalmente, Annie abrió los ojos con dificultad, o quizá ya habían estado abiertos y sólo ahora podía ver. Una sensación de irrealidad la invadió, como si se hubiera despertado en un lugar extraño y no supiera dónde estaba. Seguía sentada en el suelo, al borde del campamento y Rafe estaba arrodillado frente a ella. Jacali estaba en cuclillas un poco más lejos, con sus negros ojos rasgados llenos de asombro.
Era de día. Sin saber cómo, había amanecido y ella no se había dado cuenta. Quizá se hubiera quedado dormida y todo fuera producto de un sueño, pero estaba tan cansada que no podía imaginar cómo había podido dormir. El sol brillaba alto; era casi mediodía.
– ¿Rafe? -preguntó. El miedo que sentía hizo que su voz sonara desesperada.
Él alargó los brazos y sostuvo a la niña, que se retorcía y lloraba. La fiebre había bajado y las manchas no eran tan oscuras. Estaba despierta e inquieta, y su madre estaría ansiosa por saber noticias. Rafe besó la sedosa cabecita con el pelo de punta y le entregó el bebé a Jacali, que lo cogió en silencio y lo estrechó contra su pecho.
Entonces, Rafe se giró hacia Annie y la abrazó con fuerza. Estaba tan entumecido que apenas podía moverse y se sentía desorientado. ¿Cómo podía haber pasado tanto tiempo? Se había perdido en las oscuras profundidades de los ojos de Annie y… y había sucedido algo. No sabía qué. Lo único que sabía era que ella lo necesitaba y que él la deseaba ardientemente, con un ansia que era casi incontrolable. Sin perder un segundo, Rafe la alzó en sus brazos y se la llevó lejos, sólo deteniéndose el tiempo suficiente para coger una de las mantas.
Siguió el arroyo hasta que estuvieron fuera de los límites del campamento, quedando ocultos de cualquier mirada casual tras una pequeña arboleda. Allí, extendió la manta, colocó a Annie sobre ella y le quitó toda la ropa que le había impedido entrar en contacto directo con su piel.
– Annie -dijo con áspera y trémula voz al tiempo que le separaba los muslos y acariciaba con sus duras y encallecidas manos la palidez de su piel. Su duro miembro estaba tan inflamado que apenas podía respirar o moverse a causa de la latente presión que ejercía sobre su cuerpo.
La joven levantó sus delicados brazos para rodear los musculosos hombros masculinos, y Rafe la penetró con un único movimiento que la llenó por completo. Annie le dio la bienvenida al cálido y húmedo interior de su cuerpo contrayéndose alrededor de la rígida erección de Rafe, y alzó sus piernas para rodear sus caderas.
Rafe no era consciente de las fuertes embestidas con las que la estaba poseyendo. Sólo sentía la vibrante energía que surgía de ella, más intensa que nunca, atravesándolo y recorriéndolo por completo. Nunca antes se había sentido tan vivo, tan fiero, tan purificado. La oyó gritar, sintió la violencia de su éxtasis, y su simiente se derramó en una blanca y ardiente erupción de sus sentidos. Empujó con fuerza en una primitiva búsqueda de su útero en la cumbre de su clímax y antes incluso de que los últimos espasmos desaparecieran, supo que la había dejado embarazada.
Agotado, se dejó caer débilmente en la manta junto a ella, todavía estrechándola contra él en una fiera actitud posesiva. Annie soltó un pequeño suspiro, cerró los ojos, y se quedó dormida antes de que su aliento llegara al hombro sobre el que tenía apoyada la cabeza. Rafe se sintió como si hubiera recibido un fuerte golpe en el pecho que lo hubiera dejado sin aire, pero, por primera vez en mucho tiempo, veía claro lo que tenía que hacer.
Los cuatro años que había pasado huyendo lo habían convertido en alguien que no quería ser; había vivido gracias a sus instintos, a sus reflejos tan rápidos como los de un felino, y su único objetivo había sido seguir con vida. Pero ahora no sólo tenía que pensar en él, tenía que proteger a Annie y probablemente a su hijo. Sí, estaba seguro de que tendrían un lujo, y era necesario que hiciera planes. Había vivido en el presente durante tanto tiempo que se le hacía extraño pensar en el futuro; diablos, durante cuatro años, él no había tenido un futuro.
Debía encontrar la forma de limpiar su nombre. No podían seguir huyendo indefinidamente. Aunque encontraran un lugar remoto y se establecieran allí, siempre tendrían que mirar por encima del hombro y vivir con el miedo de que algún cazarrecompensas o algún representante de la ley, más inteligente que la mayoría, hubiera logrado seguirles el rastro.
Darse cuenta de que tenían que dejar de huir y planear cómo hacerlo, eran dos cosas muy distintas. Estaba exhausto y la increíble claridad de su visión ya empezaba a desaparecer, impidiéndole pensar. Sus ojos se cerraban a pesar de sus esfuerzos. Y, maldita sea, ya estaba excitado de nuevo, aunque la urgencia había desaparecido. Medio dormido, se tumbó de lado, levantó el muslo de Annie apoyándolo sobre su cadera y luego se deslizó con suavidad en su dulce calidez. Estar tan unido a ella lo calmó, y se quedó dormido.
El sol de mediodía había penetrado a través de la sombra de los árboles y le quemaba su pierna desnuda. Rafe abrió los ojos y absorbió los detalles de la realidad. Había dormido poco más de una hora, sin embargo, se sentía como si hubiera descansado toda una noche. Maldita sea, ¿en qué había estado pensando yéndose a dormir así, los dos desnudos y tan cerca del campamento apache? No es que no hubieran necesitado dormir, pero debería haber sido más precavido.
Rafe zarandeó a Annie con suavidad, y sus ojos se abrieron somnolientos.
– Hola -murmuró acurrucándose más contra él mientras sus párpados volvían a cerrarse.
– Hola. Tenemos que vestirnos.
Rafe observó cómo sus ojos se abrían de golpe. Se incorporó en apenas un segundo y cogió la camisola para cubrir sus pechos desnudos.
– ¿He estado soñando? -preguntó aturdida, mirándolo con expresión seria-. ¿Qué hora es? ¿Hemos dormido aquí fuera toda la noche?
Rafe se puso los pantalones, preguntándose qué recordaría Annie de la pasada noche. Ni siquiera estaba seguro de lo que él mismo recordaba.
– Es un poco más tarde de mediodía -respondió después de de comprobar la posición del sol-. Y no, no hemos dormido fuera toda la noche. Hemos hecho el amor aquí hace una hora aproximadamente. ¿Lo recuerdas?
La joven miró la alborotada manta y su rostro resplandeció.
– Sí.
– ¿Recuerdas a la niña? -inquirió Rafe con cautela.
– La niña. -Annie se quedó muy quieta-. Estaba muy enferma, ¿no? Estaba muriéndose. ¿Eso fue anoche?
– Se estaba muriendo -asintió Rafe-. Y sí, eso fue anoche.
Annie extendió sus manos vacías y bajó la mirada hacia ellas con una expresión vagamente desconcertada, como si esperara ver a la niña allí y no pudiera comprender por qué no estaba.
– Pero, ¿qué pasó? -De repente, empezó a recoger su ropa con movimientos frenéticos-. Tengo que verla. Podría haber muerto mientras estábamos aquí. No puedo creer que me haya olvidado por completo de ella, que yo…
– La niña está bien. -Le cogió las manos y se las sujetó, obligándola a mirarlo-. Está bien. ¿Recuerdas lo que pasó anoche?
Annie volvió a quedarse inmóvil, observando fijamente los claros ojos grises de Rafe. Un eco la atravesó, como si estuviera mirando en un profundo pozo en el que ya hubiera caído una vez.
– Jacali la cogió y salió corriendo de la tienda -dijo despacio, asimilando poco a poco los recuerdos-. Yo fui tras ella… no, fuimos los dos. Jacali no quería dármela y yo estaba tan enfadada que me entraron ganas de abofetearla. Entonces, tú… tú se la quitaste y me la diste… y me dijiste que me concentrara.
Sus manos latieron con los restos de energía de la noche anterior y Annie se quedó mirándolas fijamente sin saber por qué.
– ¿Qué pasó? -preguntó alzando su vista hacia él sin comprender.
Rafe permaneció callado mientras le pasaba la camisola por la cabeza, cubriéndola en previsión de que alguien invadiera su intimidad.
– Son tus manos -contestó finalmente.
Annie siguió mirándolo en silencio sin comprender lo que le quería decir.
Él le cogió las manos y le besó las puntas de los dedos antes de envolverlos con ternura en sus duras palmas y de llevárselos hasta el pecho.
– Tus manos pueden curar -afirmó con suavidad-. Lo noté la primera vez que me tocaste, en Silver Mesa.
– ¿Qué quieres decir? Soy médica, así que es lógico que mis manos puedan curar, pero también pueden hacerlo las de los otros médicos…
– No -la interrumpió-. No como las tuyas. No es cuestión de conocimientos o de formación, sino de algo que tienes en tu interior. Tus manos desprenden calor y hacen que me estremezca cuando me tocas.
Annie se ruborizó intensamente.
– Las tuyas también hacen que yo me estremecezca -susurró.
Muy a su pesar, Rafe se rió.
– No de ese modo. Bueno, sí, así también. Tu cuerpo está lleno de una extraña energía que me vuelve loco cuando estoy dentro de ti. Pero puedes curar sólo con tus manos; son especiales. He oído hablar de eso, sobre todo a los ancianos, aunque no lo creía hasta que tú me tocaste y lo sentí.
– ¿Sentiste qué? • -preguntó Annie desesperadamente-. Mis manos son normales.
Rafe sacudió la cabeza.
– No, no lo son. Tienes un don único, cariño. Puedes curar lo que otros no pueden. -Rafe apartó la mirada y la dirigió hacia las distantes montañas púrpura, pero, en realidad, estaba mirando en su interior-. Anoche… anoche, tus manos estaban tan calientes que apenas podía sujetarlas. ¿Lo recuerdas? Las apretaba contra la espalda del bebé y sentí como si la piel de mis palmas se estuviera derritiendo por el calor.
– Mientes -dijo Annie. El tajante tono de su propia voz la sobresaltó-. Tienes que estar mintiendo. Yo no puedo hacer eso. Si pudiera, ninguno de mis pacientes habría muerto.
Rafe se frotó el rostro, sintiendo la dura barba contra su palma. Dios, ¿cuándo se había afeitado por última vez? Ni siquiera podía recordarlo.
– Tienes límites -le explicó-. No puedes hacer resucitar a los muertos. Te he observado y sé que no puedes hacer nada cuando la persona está demasiado enferma. No podrías haber ayudado a Trahern, porque sea lo que sea lo que tú tienes no detiene las hemorragias. Ni siquiera detuvo la del rasguño en mi hombro. Pero cuando estaba enfermo, cuando nos conocimos, el más mínimo contacto contigo me hacía sentir mejor. Me aliviabas, hacías desaparecer el dolor, hacías que las heridas se curaran más rápido. Maldita sea, Annie, podía sentir cómo la carne cicatrizaba. Eso es lo que puedes hacer.
Annie se quedó sin habla y se sintió invadida por una ola de pánico. Ella no quería ser capaz de hacer eso. Ella sólo quería ejercer la medicina, y hacerlo de la mejor forma posible. Deseaba ayudar a la gente, no… no realizar ningún tipo de milagro. Si eso era cierto, ¿cómo no se había dado cuenta antes?
Annie le gritó esa misma pregunta, tan furiosa como asustada, y él la atrajo a sus brazos. El duro rostro que se inclinaba sobre el suyo mostraba la misma furia.
– ¡Quizá nunca has deseado salvar a alguien tanto como deseabas salvar a esa niña! -le gritó a su vez-. Quizá nunca te habías concentrado así o quizá es algo que se hace más fuerte con la edad.
Los ojos de Annie brillaban con lágrimas contenidas y le empezó a golpear el pecho con sus pequeños puños.
– ¡No lo quiero! -Parecía una niña pequeña protestando por tener que comer verdura, pero no le importaba en absoluto. ¿Cómo podría vivir con tal responsabilidad? Se veía a sí misma encerrada, sin vida propia, con una interminable procesión de enfermos y heridos que eran llevados hasta ella.
La ira de Rafe desapareció tan rápidamente como había surgido.
– Lo sé, cariño. Lo sé.
Annie se soltó y acabó de vestirse en silencio. Su sentido común se negaba a creer en lo que él acababa de decirle; cosas así no existían. Había sido educada para confiar en su destreza, sus conocimientos y en la suerte, porque ser un buen médico también requería suerte. Ninguno de sus profesores había mencionado nunca que ella tuviera un don en sus manos.
Pero ¿acaso lo habrían notado? La habían ignorado y ofendido. Y si hubieran visto algo que la hacía superior a sus compañeros de clase, ¿se lo habrían dicho? La respuesta era no.
Y el sentido común no explicaba lo que había sucedido la noche anterior. Incluso si aceptaba que sus manos podían curar, los acontecimientos de la noche pasada, la total inmersión de sí misma en… algo… iba mucho más allá que eso. Annie recordaba haberse perdido en las profundidades cristalinas de los ojos de Rafe y también los latidos en sus manos, en todo su cuerpo y en el cuerpo del bebé, como si sus corazones latieran al unísono, como si estuvieran conectados.
Y después de que todo hubiera acabado, habían hecho el amor frenéticamente, como si él no pudiera introducirse en ella lo bastante rápido o lo bastante profundo. Se acordaba con clara nitidez de cómo se había fundido con Rafe, cómo había arqueado sus caderas intentando llegar hasta él como si escuchara los golpes de un tambor primitivo. Y de repente, supo de forma instintiva que el hombre que amaba la había dejado embarazada.
Una inmensa sensación de paz la inundó al tiempo que le lanzaba una rápida y cautelosa mirada. No creía que fueran buenas noticias para él.
Volvió a mirarse las manos, aceptando finalmente que la lógica no siempre era necesaria, o incluso posible.
– No sé qué hacer -comentó en voz baja.
Rafe mantenía la mandíbula rígida mientras caminaban de vuelta al campamento, rodeándola por la cintura con un brazo posesivo.
– Sólo lo que has hecho hasta ahora -razonó él-. Nada ha cambiado, excepto que ahora lo sabes.
Capítulo 17
El campamento todavía estaba en silencio cuando regresaron, pero se trataba de un silencio diferente. Más apacible, como si la crisis ya hubiera pasado. Annie entró en la tienda que pertenecía a los padres del bebé y encontró a la joven apache sentada, sosteniendo a la niña en su regazo y cantándole con voz suave mientras hacía que la inquieta criatura bebiera algo del té de corteza de álamo temblón. La niña todavía tenía fiebre y manchas, pero incluso con una mirada rápida, Annie supo que la pequeña viviría. Examinó a la madre y sonrió satisfecha al comprobar que podría levantarse en un día más. El padre del bebé, el apache con la cara redondeada, también estaba despierto y sin fiebre, aunque todavía muy débil. Sin mostrar ningún temor, la pareja se quedó mirando a Annie y al enorme hombre blanco que permanecía tras ella como un fiero ángel guardián. De pronto, el guerrero dijo algo débilmente y señaló a la niña con la mano. Incluso sin conocer el idioma, Annie estaba segura de que estaba dándoles las gracias.
Salió la primera de la tienda y entonces vio asombrada que un hombre blanco los esperaba a unos cinco metros de distancia con un revólver en las manos. La joven se tensó al instante y la sangre abandonó su rostro dejándolo mortalmente pálido. A su espalda, notó cómo Rafe se erguía lentamente y la apartaba con suavidad.
El rostro del desconocido estaba surcado de arrugas y su pelo era gris, aunque Annie no creía que tuviera más de cuarenta y cinco años. Su altura era un poco mayor que la media, y estaba tan delgado y fibroso como un mustang salvaje. Tenía el párpado izquierdo ligeramente caído, haciendo que pareciera que guiñaba el ojo constantemente, y llevaba una insignia sujeta al pecho.
– Mi nombre es Atwater -dijo con voz seca y profunda-. Y soy marshal de los Estados Unidos. Estás arrestado, Rafferty McCay. Tira tu arma despacio, hijo. El hecho de estar en medio de un campamento apache me pone nervioso, y este revólver te partiría en dos si se dispara.
Rafe estaba sentado en el suelo con las manos bien atadas a la espalda. Atwater había amenazado con atar a Annie también si hacía cualquier movimiento para ayudarle, así que Rafe le había ordenado bruscamente que lo dejara solo. No obstante, la joven se sentó cerca de él con el rostro blanco como el papel y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho.
Jacali daba vueltas a su alrededor a una distancia prudente, siseando y murmurando, y Atwater la miró con recelo. La anciana se mostraba definitivamente hostil. Dos guerreros lograron salir de sus tiendas, aunque se hallaban demasiado débiles para poder acercarse siquiera al lugar donde Rafe estaba sentado y atado. Uno de ellos sujetaba un rifle, pero no lo levantó en ningún momento. Mientras la situación se limitara a una cuestión entre blancos, ellos no se inmiscuirían. Aun así, Atwater no le quitaba los ojos de encima.
El marshal estaba reflexionando sobre cómo iba a llevar a su cautivo a prisión, y tuvo que reconocer que sería complicado. Como él mismo había dicho, estaban en un campamento apache, y también tenía que tener en cuenta a la mujer. No parecía muy fuerte. Aun así, Atwater no la subestimaba. Sabía que había mujeres que habían llegado hasta límites insospechados por los hombres a los que creían amar.
Seguir el rastro a McCay había sido el trabajo más condenadamente difícil que había realizado nunca. Si él mismo no hubiera estado entrenado por unos pieles rojas, no lo habría logrado jamás. Aun así, una parte había sido suerte. Por un lado, se había dejado llevar por un presentimiento y esperó a ver qué hacía Trahern. La verdad es que no podía decir que lamentara la muerte de ese bastardo.
Las pocas huellas que encontró alrededor de la cabaña en las montañas le habían hecho pensar que había dos caballos. O McCay llevaba un caballo de carga o alguien estaba con él, alguien que no pesaba mucho. Al principio, Atwater había pensado que se trataba de un caballo de carga, porque no era probable que McCay llevara con él a un niño o una mujer; era demasiado inteligente para eso, demasiado astuto y solitario. Pero entonces recordó haber oído que el doctor de Silver Mesa era una mujer, y que nadie la había visto desde hacía una semana aproximadamente. Eso no era extraño, ya que a veces la llamaban para que acudiera a algún rancho de la zona, pero Atwater tenía la habilidad de recopilar información y atar cabos con precisión.
Así que evaluó la posibilidad de que McCay llevara consigo a la doctora. ¿Por qué dejaría que lo acompañara una mujer después de todos esos años? No era probable que lo hiciera a no ser que la mujer, de alguna manera, hubiera acabado significando algo para él, ¿Adónde iría con alguien que realmente le importara? ¿Al norte, por la ruta de los forajidos? Quizá. Había buenos lugares para esconderse en medio de esas tierras salvajes. Hacia el norte sería hacia donde se habrían dirigido la mayoría de los hombres. Pero McCay tomaría la ruta menos pensada. Hacia el sur, hacia México. A través del territorio de los indios. Seguir su rastro le costó mucho. No dejaba apenas huellas ni siquiera donde era previsible que lo hiciera. Esos dos cazarrecompensas muertos en aquella arboleda, con los buitres sobrevolando por encima de sus cabezas, habían sido una buena pista.
Tuvo que dar muchas vueltas para encontrar un rastro, y sólo había logrado descubrir las huellas de un par de campamentos, muestra de lo bien ocultos que estaban. Atwater estaba orgulloso da, su habilidad como rastreador, pero tenía que admitir que le había costado mucho más de lo normal atrapar a McCay, y se negaba a pensar que podría no haberlo conseguido nunca si el fugitivo no hubiera pasado tanto tiempo en el campamento apache.
Ahora, se encontraba ante un enigma. Y a Atwater no le gustaban los enigmas. Era un hombre curioso por naturaleza, y cuando se topaba con uno, no podía descansar hasta que solucionaba el misterio. No tenía sentido que McCay se hubiera detenido durante tanto tiempo en un mismo sitio. Atwater observó a la pareja desde lo alto de las colinas durante dos días antes de bajar. Había estado esperando a que se marcharan de allí, y desde luego, hubiera sido mucho más fácil para sus nervios no tener que descender y entrar en el campamento apache.
Lo que había visto no le cuadraba con lo que sabía de McCay. Un despiadado asesino no pasaba cinco días cuidando de un grupo de apaches enfermos. Aunque la doctora hubiera decidido ayudar, le extrañaba que McCay no la hubiera obligado a seguir adelante, o que la abandonara de forma cruel. Pero no había hecho nada de eso.
En cambio, durante dos días, Atwater había visto al forajido cargando agua y ayudando a la anciana con los muertos, jugando con un bebé, pasando tiempo con un niño piel roja y velando por la doctora como un halcón. Con su catalejo, había llegado incluso a ver, a través de la entrada de una tienda abierta, cómo McCay refrescaba con agua y una esponja a un guerrero enfermo. No, ese comportamiento no era nada normal. Y luego estaba lo que había pasado con el bebé enfermo la noche anterior. No había sido capaz de averiguar qué estaba sucediendo en la oscuridad, pero cuando amaneció, vio algo espeluznante que no pudo comprender. Aquellos dos, el forajido y la doctora, habían estado sentados en el suelo durante horas uno frente al otro, inmóviles. Le pareció que estaban en una especie de trance o algo así. La doctora había estado estrechando al bebé contra su pecho y McCay mantenía sus manos pegadas a las de ella, bajo la vigilante mirada de la anciana.
Entonces, el bebé había empezado a llorar, y se habían despertado de su trance o lo que fuera. La anciana se llevó al bebé y McCay cogió a su mujer y una manta, y se la llevó lejos. Atwater no los había seguido. McCay no iría a ninguna parte sin los caballos, y él era partidario de dar a la gente intimidad en ciertos momentos.
Así que se hallaba ante un difícil dilema. Un despiadado asesino tenía que comportarse como un despiadado asesino, así de sencillo. Cuando las piezas no encajaban, Atwater tenía dudas. Y en ese momento, tenía muchas.
– Llevarte a la cárcel va a ser condenadamente complicado -reflexionó en voz alta-. Disculpe mi lenguaje, señora. ¿Qué pasaría si a estos apaches se les mete en la cabeza que no les gusta verte atado? Después de todo, les has ayudado mientras estaban enfermos. Nunca se sabe lo que puede pensar un piel roja. Hablo un poco de apache y no me gustan las cosas que la anciana ha estado diciendo, te lo aseguro.
– No llegará vivo a la cárcel -dijo Annie desesperadamente-. Lo matarán antes de que consiga llevarlo hasta allí.
– No espero que ningún cazarrecompensas me dé problemas, señora. -Atwater le dirigió una de sus peculiares miradas.
– No sólo se trata de los cazarrecompensas, también están…
– Annie, no. -La voz de Rafe la interrumpió con la fuerza de un látigo-. Harás que lo maten a él también.
El marshal se quedó pensativo. Otro maldito misterio.
– Y bien, ¿qué más te da eso a ti?
– Nada -dijo Rafe con gravedad al tiempo que se encogía de hombros en un esfuerzo inútil por aflojar las ataduras. La cuerda estaba tensa y bien atada. Era imposible que pudiera deshacerle ella.
Atwater continuó como si Rafe no hubiera dicho nada.
– Has matado a muchos hombres, ¿qué más le da uno más a un bastardo como tú? Discúlpeme, señora. Has dejado un rastro de hombres muertos detrás de ti, McCay, empezando por ese pobre Tilghman en Nueva York. Y se suponía que era amigo tuyo.
– Él no mató a Tench -protestó Annie. Su mente estaba bloqueada. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué.
Atwater se había sentado a unos cinco metros de Rafe y todavía sujetaba el revólver cargado y listo para disparar. Parecía estar considerando la posibilidad de matar a Rafe en ese mismo instante y, de ese modo, ahorrarse los problemas de tener que llevarlo hasta la cárcel. No recibiría una recompensa, por supuesto, porque era un representante de la ley, pero, a su entender, se habría hecho justicia. ¿Para qué tomarse la molestia de celebrar un juicio?
– Le tendieron una trampa para incriminarlo. Esto no tiene nada que ver con Tench -insistió la joven.
– No importa -respondió Atwater-. Ha matado a muchos hombres desde entonces. Supongo que podría añadir a Trahern a tu lista, McCay, pero no me gustaba mucho ese hijo de perra. Disculpe, señora.
– Rafe tampoco mató a Trahern -le interrumpió Annie. Estaba totalmente pálida; hasta sus labios estaban blancos.
– ¡Annie, cierra la boca! -le ordenó Rafe, temiendo por el destino de la joven.
– Lo maté yo -añadió ella en voz baja.
Atwater alzó las cejas.
– Se lo ruego, continúe.
Annie se retorcía las manos, maldiciéndose a sí misma por no llevar en ese momento el revólver de reserva en el bolsillo de la falda.
– Iba a tenderle una trampa a Rafe -se defendió con tono angustiado-. Yo tenía un revólver en el bolsillo… Nunca antes había disparado un arma. No pude levantar el percutor cuando lo intenté… pero entonces, vi que iba a dispararle y apreté el gatillo. No sé cómo lo hice, porque el revólver seguía en mi bolsillo. Mi falda ardió en llamas. Yo lo maté -repitió.
– Ella no lo hizo -afirmó Rafe tajante-. Sólo intenta asumir la culpa en mi lugar. Lo hice yo.
Atwater empezaba a cansarse. Odiaba que los forajidos tuvieran sentido del honor. Empañaba la imagen que tenía de ellos.
No es que no supiera que las mujeres eran capaces de cargar con la culpa de algo que sus hombres hubieran hecho, ya que, la mayoría de las veces, la ley se mostraba benigna con ellas. De hecho, en aquella época, muy pocas mujeres iban realmente a prisión. No obstante, en ese caso, no creía que la doctora estuviera intentando cargar con la culpa de algo que había hecho McCay. Esa historia sobre su falda en llamas no era algo que una persona se inventaría. No, McCay era el que intentaba cargar con la culpa, porque temía por la doctora.
Pero ahora, se enfrentaba al hecho de que la doctora había confesado que había matado a un hombre, y eso lo enfureció. Como representante de la ley, se suponía que debía hacer algo al respecto.
– A mí me parece que fue un accidente -dijo Atwater finalmente, encogiéndose de hombros-. Como he dicho, no me gustaba mucho ese bastardo. Perdone mi lenguaje, señora.
Rafe cerró los ojos aliviado y, al verlo, el marshal frunció el ceño.
Llena de desesperación, Annie se acercó a Atwater haciendo que él ladeara la cabeza a modo de advertencia y que levantara el revólver. Al instante, Jacali, desde un lateral, murmuró una espeluznante amenaza que se cumpliría si hacía daño a la sanadora blanca.
– Nada de esto tiene que ver con Tench -insistió Annie-. Tench fue sólo una excusa.
El marshal centró toda su atención en ella y Annie hizo caso omiso de la mirada fulminante que Rafe le lanzó. Sospechaba que él creía que era inútil intentar persuadir a Atwater, aunque seguramente también pensara que si se lo contaba, pondría en peligro la vida del marshal. Las muestras de nobleza por parte de Rafe la sorprendían a veces, acompañadas como iban por aquella actitud implacable que asumía cuando decidía hacer algo.
Annie empezó desde el principio. Mientras le explicaba a Atwater cómo había sucedido todo, la impactó lo inverosímil que su historia parecía y casi titubeó. ¿Cómo podía creer alguien una historia así? Incluso la más confiada de las personas necesitaría ver los documentos que Rafe había guardado en la caja fuerte de Nueva Orleáns, y el marshal no parecía una persona confiada en absoluto. Fulminaba con la mirada a Annie, y luego a Rafe, como si el simple hecho de tener que escuchar aquello fuera un insulto para su inteligencia. Su párpado medio caído se cerró aún más.
Cuando la joven acabó su relato, el marshal se la quedó mirando en silencio durante todo un minuto. Luego gruñó y dirigió una siniestra mirada hacia Rafe.
– Odio tener que escuchar una basura como ésta -masculló-. Disculpe, señora.
Rafe se limitó a devolverle la mirada con la mandíbula tensa, y los labios convertidos en una fina y sombría línea.
– La razón por la que odio oír cosas así… -continuó Atwater-…es porque los mentirosos siempre intentan sonar razonables. No sirve de nada mentir si nadie va a creérselo. Así que cuando alguien me cuenta algo que ningún mentiroso que se precié diría, despierta mi curiosidad. Y odio sentir curiosidad por algo. Me quita el sueño. Ahora bien, no cabe duda de que has matado a un buen puñado de hombres en los últimos cuatro años, McCay, 1 pero si lo que la doctora dice fuera cierto, tendría que considerarlo como defensa propia. Y me pregunto quién diablos era ese tal Tilghman para que tu cabeza valga diez mil dólares y por qué nunca había oído hablar de él si era tan importante. Eso ya es extraño de por sí.
Annie tragó saliva sin atreverse a mirar a Rafe. El marshal parecía estar pensando en voz alta y ella no quería interrumpirlo. Una oleada de esperanza la inundó con violencia, haciendo que se sintiera mareada.
¡Dios mío, te lo ruego! ¡Haz que me crea!
– Y ahora que no puedo dejar de darle vueltas en la cabeza a todo eso, ¿qué demonios se supone que debo hacer al respecto? Disculpe, señora. La ley dice que eres un asesino, McCay, y mi deber como agente de la ley es arrestarte. La doctora dice que te persigue gente a la que pagan para asegurarse de que no llegues vivo a un juicio. Ahora bien, supongo que a mí me pagan para que haga justicia, pero no estoy seguro de estar haciendo lo debido si te arresto, cosa que podría hacer -comentó secamente, mirando al gran guerrero apache que seguía sosteniendo el rifle y que los observaba fijamente con sus inquietantes ojos negros. Al parecer, los indios no se estaban tomando muy bien que McCay estuviera atado. Contrariado, volvió a girarse hacia Rafe-. ¿Por qué has pasado tanto tiempo ayudando a esta gente? No te hubiera atrapado si no te hubieras detenido.
Annie tomó aire angustiada y Rafe deseó patear a Atwater por mortificarla así.
– Necesitaban ayuda -respondió de manera cortante.
El marshal se frotó la mandíbula. Probablemente la doctora lo habría persuadido, y ahora lo lamentaba al ser consciente de que había sido la causa de que no pudieran huir a tiempo. Volvió a mirar al forajido con aquella barba negra y vio que sus extraños ojos estaban llenos de ira. Bueno, lo había visto antes. Algunas mujeres tenían la capacidad de enternecer al hombre más duro y estaba claro que la doctora amaba a ese rudo pistolero. La mujer no estaba mal, desde luego, pero era más que eso. Esos grandes ojos oscuros le hacían sentir algo en la boca del estómago, a un perro viejo como él. Si fuera veinte años más joven, también intentaría protegerla a toda costa, sobre todo si alguna vez lo miraba como había estado mirando a McCay.
Bueno, maldita sea, se enfrentaba a un dilema. Si a lo que ella le había contado, se le añadía que resultaba muy extraño que se ofreciera una recompensa tan inusualmente alta por la cabeza de McCay, y que ese supuesto asesino despiadado había arriesgado su vida para ayudar a los apaches, tenía que considerar la posibilidad de que aquella delirante historia pudiera ser cierta. Tendría que comprobarla para hacer justicia, algo más fácil de decir que de hacer. Aunque, de todos modos, él no se había hecho marshal pensando que fuera un trabajo fácil.
Incluso salir de ese campamento podría resultar complicado. El guerrero que sostenía el rifle lo miraba amenazadoramente, así que era preferible no irritarlo.
Atwater tomó una decisión y, suspirando, se puso cansinamente en pie. Su vida volvía a complicarse y sospechaba que las cosas aún empeorarían más.
Cuando se dirigió hacia Rafe y sacó un cuchillo del cinturón, Annie se levantó de inmediato aterrada.
– Los apaches parecen un poco irritables -comentó Atwater-. Tal vez no les guste verte atado, McCay, aunque quizá simplemente se deba a que no les gustan los blancos. Es difícil saberlo. Por si acaso lo que les desagrada es verte atado, voy a arriesgarme a desatarte. Pero no te quitaré los ojos de encima ni un instante. Y ni se te ocurra pensar en escapar -añadió el hombre agriamente-. No me gusta que me tomen por un estúpido y si intentas huir te mataré sin que eso me quite ni un minuto de sueño. Estoy deseando llevarte hasta Nueva Orleáns para comprobar esa delirante historia tuya. No voy a pedirte tu palabra de que no escaparás. Lo que sí haré es mantener a la doctora justo a mi lado, porque no creo que te vayas sin ella. Ahora dime, ¿qué crees que harán los apaches cuando nos vayamos?
Los brillantes ojos de Rafe lo miraban con dureza.
– Supongo que lo averiguaremos pronto, ¿verdad?
No era necesario esperar hasta el día siguiente para dejar el campamento. Sus caballos estaban descansados y lo cierto era que Rafe también prefería alejarse antes de que se recuperaran más guerreros. Varios de ellos estaban ya lo bastante bien como para reunirse fuera cuando Rafe ensilló los caballos, y todos ellos iban armados. Unas cuantas indias también salieron, pero la mayoría permanecieron en las tiendas atendiendo a los que todavía necesitaban cuidados. Sin que Atwater le quitara los ojos de encima, Annie entró a ver cómo estaba el bebé un momento, y fue recompensada con una sonrisa que reveló los dos dientecitos. La niña todavía tenía fiebre, pero masticaba con energía un trozo de piel. La madre apoyó tímidamente una mano sobre el brazo de Annie y le dijo algo, un discurso más bien largo que trataba de expresarle su agradecimiento y que no hizo necesario entender las palabras.
Los guerreros observaban todo lo que estaba sucediendo con una enigmática mirada. El más grande de todos ellos, un hombre que era casi tan alto como Rafe, se preguntó si alguna vez comprendería a los blancos. Había enemistad entre sus pueblos; sin embargo, el guerrero blanco y su mujer, la sanadora, habían trabajado duro para salvar a su tribu. El apache incluso recordaba estar tumbado casi desnudo mientras el guerrero blanco lo refrescaba con agua, algo increíble. En cuanto a la sanadora… nunca había conocido a nadie como ella. Sus manos eran frías y cálidas a la vez, y le habían transmitido una paz que nunca hubiera creído posible. Estaba seguro de que sin su ayuda no hubiera podido sobrevivir. Y también había salvado al bebé de Lozun, a pesar de que Jacali había dicho que la niña estaba tan cerca del mundo de los espíritus que ya no quedaba ni un aliento en su cuerpo. La magia de la mujer blanca era muy poderosa y el guerrero blanco la vigilaba como un halcón, con el fin de protegerla. Eso era bueno.
Entonces, había llegado ese otro hombre y había atado al guerrero blanco. Jacali se había enfurecido y fue en su busca para que disparara al nuevo intruso, sin embargo, él había esperado, deseando ver qué ocurría. Los tres blancos se habían sentado, habían pronunciado muchas de esas raras palabras suyas, y luego el más mayor había cortado las cuerdas que sujetaban al guerrero blanco. Sí, los blancos eran gente verdaderamente extraña. Por muy agradecido que estuviera a la mujer mágica, se alegraría de verlos marchar.
Pero viajarían hacia el este, a través de la tierra de su pueblo, y tal vez necesitaran su protección. Había muy pocos blancos a los que su pueblo pudiera llamar «amigos», y sería una deshonra para él si permitía que los mataran. Así que le entregó su amuleto bordado con cuentas a Jacali, explicándole lo que quería transmitirles, y ella se lo dio a la mujer mágica, cuyo pálido pelo enmarcaba su radiante rostro. El blanco más mayor conocía algunas palabras de su pueblo y cuando tradujo las palabras de Jacali, la mujer mágica sonrió. Junto a ella, el guerrero blanco observaba todo con sus extraños ojos, protegiendo a su mujer como debía hacer.
El guerrero apache se sintió aliviado al verlos alejarse por fin cabalgando de su campamento.
Annie daba vueltas al amuleto bordado de cuentas en sus manos, siguiendo el complicado dibujo. Era una exquisita obra de artesanía y Atwater le había explicado que era el equivalente a un salvoconducto. En realidad, no era eso exactamente, pero era como mejor podía describirlo.
Les costaría semanas llegar a Nueva Orleáns, ya que tendrían que atravesar todo Nuevo México, Texas y Luisiana. Atwater había mencionado la posibilidad de coger el tren, pero Rafe había rechazado bruscamente la propuesta, algo que había agriado el humor del representante de la ley.
Cuando estuvieron fuera de la vista del campamento apache, Atwater giró bruscamente el revólver hacia Rafe. Como no le había devuelto las armas, no había nada que pudiera hacer al respecto, excepto enfrentarse al marshal con los ojos llenos de una fría furia.
– Al parecer no tendré que preocuparme por llegar a Nueva Orleáns -ironizó.
– Oh, sí que vamos a ir -replicó Atwater-. Es sólo que no confío mucho en que te quedes con nosotros y que quiero ayudarte a resistir la tentación, por así decirlo. Pon las manos en la espalda.
Rafe siguió sus instrucciones con el rostro tenso. Al ver lo que ocurría, Annie hizo girar a su caballo y se acercó, pero Atwater le lanzó una mirada de advertencia.
– Manténgase alejada, señora. Esto es necesario.
– No. No lo es -protestó Annie-. Deseamos que esto se arregle mucho más que usted. ¿Por qué íbamos a huir?
Atwater sacudió la cabeza.
– No sirve de nada que discuta. ¿Qué clase de marshal sería si confiara en la palabra de todos los forajidos que juran que no huirán?
– Déjalo ya, Annie -dijo Rafe cansadamente-. Esto no me matará.
La joven lo sabía, pero también sabía por experiencia lo incómodo que era, y eso que Rafe le había atado las manos por delante en lugar de a la espalda. Annie pensó en tenderle ella misma una trampa a Atwater, pero lo cierto era que lo necesitaban. Él tenía la suficiente autoridad como para hacer que consiguieran su objetivo, y seguramente, incluso la gente que iba tras Rafe se lo pensaría dos veces antes de disparar a un marshal de los Estados Unidos.
Atwater ni siquiera desató a Rafe cuando acamparon y Annie tuvo que darle de comer. Estaba agotada después de los largos días cuidando de los apaches y apenas podía permanecer despierta para tomarse su propia comida. En cuanto acabó de lavar los platos, cogió una manta y se envolvió en ella entre los dos hombres. La dura expresión del rostro de Rafe le indicaba que no le gustaba nada la nueva disposición para pasar la noche, pero Annie no podía dormir con él estando Atwater tan cerca. La joven contuvo la respiración, esperando que Rafe se lo exigiera. En lugar de eso, escogió acostarse a un metro de distancia de ella y Annie soltó un pequeño suspiro de alivio al comprobar que él estaría tan cerca.
El silencio los envolvió y Rafe se tumbó sobre el costado mirando hacia ella, con las manos atadas a la espalda.
– ¿Podrás dormir? -le preguntó Annie preocupada, con voz somnolienta.
Estoy tan cansado que podría dormirme de pie -afirmó.
La joven no estaba segura de si podía creerle, pero estaba demasiado cansada para asegurarse de ello. Deseó poder estar más cerca de él. Se sentía perdida sin esos fuertes brazos envolviéndola mientras dormía; aunque le ayudaba saber que, al menos, estaba lo bastante cerca para poder tocarlo con sólo alargar la mano.
Se quedó dormida enseguida. En cambio, Rafe permaneció despierto un rato, intentando ignorar el dolor en sus brazos y hombros. Se preguntó si Annie estaría embarazada. Él estaba seguro de ello, aunque tendría que esperar impacientemente a que la naturaleza lo confirmara. La convicción de que ella llevaba en su seno a su bebé sólo intensificaba sus instintos más posesivos y protectores. Si se salía con la suya, la joven nunca volvería a dormir a más de un brazo de distancia de él. Cuidar de Annie era el trabajo más importante que había tenido en su vida.
El hecho de volver por fin a Nueva Orleáns le resultaba difícil de asimilar. Había pasado tantos años huyendo, consumido por el resentimiento y por la sensación de haber sido traicionado, que aquel repentino cambio le desorientaba. No obstante, las cuerdas que se le clavaban en las muñecas y la incómoda tensión de sus hombros le recordaban que Atwater todavía lo consideraba un fugitivo. El marshal era un hombre extraño, difícil de comprender. Tenía reputación de ser un tipo duro, dispuesto a atrapar a su presa tanto viva como muerta, pero había escuchado la explicación de Annie y había decidido comprobar si aquella historia era cierta. Por primera vez, después de todos esos años huyendo, Rafe tenía esperanzas de verse libre de sus perseguidores. Cuando Atwater viera los documentos incriminatorios en Nueva Orleáns, sabría que Rafe estaba diciendo la verdad, y probablemente podría hacer algo para que se retiraran los cargos por asesinato por medio de sus contactos federales.
El destino le había jugado una mala pasada hacía cuatro años, y el delgado y cascarrabias marshal con un párpado medio caído parecía la respuesta a sus plegarias.
Atwater permanecía despierto, observando las estrellas y pensando. ¿En qué demonios se había metido, aceptando llevar a McCay a Nueva Orleáns para comprobar aquella inverosímil historia? Se trataba de un peligroso fugitivo, no de un granjero cualquiera. Su sentido práctico le decía que tendría que desatar a ese tipo en algún momento y si McCay decidía escapar, a Atwater no le cabía ninguna duda de que encontraría la forma de hacerlo. Maldita sea, ¿por qué no se limitaba a llevarlo al pueblo más cercano y lo encerraba allí? Podría arreglárselas para llevar a McCay a unos cien kilómetros de distancia más o menos, pero, diablos, Nueva Orleáns estaba a unos mil seiscientos. Definitivamente, ésa no había sido una de sus mejores ideas.
No obstante, se había comprometido y sabía que no cambiaría de opinión a pesar de ser consciente de que él solo no podría evitar que McCay se escapara en algún momento de ese largo viaje. Después de todo, McCay contaba con la doctora para ayudarlo, y la única forma que Atwater tenía para impedirlo era atándola a ella también, lo que le daría más problemas de los que podría manejar. Por otro lado, ella no era una criminal, aunque hubiera estado cabalgando con McCay, así que no sería justo tratarla como tal.
¿Por qué no aceptar simplemente que en algún momento tendría que confiar en McCay y desatarlo? No podría atravesar una ciudad con un hombre atado. La gente se daría cuenta y Atwater no quería llamar la atención. Bien, ya pensaría en ello. En ese momento, no se sentía lo bastante seguro como para soltar a McCay.
Aquella no era la forma en que debería pensar un representante de la ley, pero Atwater había aprendido hacía ya mucho tiempo que la ley y la justicia no siempre eran lo mismo. Recordaba perfectamente el caso de una mujer que había muerto atropellada unos cuantos años atrás a manos de unos vaqueros borrachos que habían decidido divertirse recorriendo a toda velocidad una calle de El Paso con un carro de carga. La ley decidió que fue un accidente y dejó que los vaqueros se marcharan, lo que provocó que el desconsolado marido matara a varios de los vaqueros con su rifle. El hombre, obviamente, se había vuelto loco de pena y no había sabido lo que hacía. Sin embargo, Atwater consideró que eso era justicia.
Su propia esposa había muerto en el 49 al verse en medio de un tiroteo entre dos mineros borrachos en California. En ese caso, la justicia y la ley fueron de la mano, y él pudo ver a ambos colgados de una soga. Eso no le había devuelto a Maggie, pero el hecho de saber que se había hecho justicia había evitado que él mismo se volviera loco de pena. Según la forma de pensar de Atwater, todo tenía que equilibrarse. En eso se basaba la justicia. Creía firmemente que su trabajo como representante de la ley consistía en mantener la balanza equilibrada. A veces, no era fácil, mientras que en otras, era condenadamente complicado, como ahora.
Ojalá no se hubiera dado cuenta de que McCay miraba a Annie de la misma forma que él había mirado a su dulce Maggie.
Capítulo 18
– Vamos a casarnos -afirmó Rafe con gravedad.
Annie cerró los ojos para ocultar su mirada. Estaban en una habitación de hotel de El Paso. La puerta estaba abierta y la joven era muy consciente de que Atwater estaba fuera y de que no quitaba la vista de encima. Habían viajado sin pausa durante seis semanas y el marshal sólo había desatado a Rafe esa mañana, advirtiéndole de que dispararía primero y preguntaría después, en el caso de que hiciera algún movimiento brusco. Annie había dudado de que fueran a entrar en alguna ciudad, pero necesitaban provisiones urgentemente y Atwater no había estado dispuesto a dejarlos solos en las afueras. De alguna forma, Rafe lo había convencido de que se registraran en un hotel para que Annie pudiera disfrutar de una buena noche de descanso. Y la joven sabía muy bien el motivo de su preocupación.
– Porque estoy embarazada -dijo Annie con voz grave. Había estado segura de ello durante casi un mes, desde que no tuvo su menstruación, aunque lo había sospechado desde el mismo día en que Rafe le había hecho el amor en el campamento apache. Evidentemente, él también lo había sospechado, porque esos agudos ojos habían notado hasta el más mínimo síntoma.
Annie ni siquiera sabía cómo debía sentirse. Se suponía que tendría que estar aliviada por el hecho de que Rafe deseara casarse y darle así un apellido al bebé, pero ahora tenía que preguntarse, con cinismo, si habría deseado casarse con ella en caso de que no hubiera estado embarazada. Probablemente era una acritud un tanto absurda por su parte, teniendo en cuenta las circunstancias en las que se encontraban, sin embargo, le hubiera gustado que él lo hubiera deseado sólo por ella.
Rafe vio el dolor en sus ojos y el instinto le dictó las palabras que Annie necesitaba oír. Le había prestado tanta atención en busca de signos, o de la ausencia de ellos, que le indicaran si estaba embarazada, que se había convertido en un hábito para él estudiarla buscando los más pequeños matices de expresión. La abrazó con fuerza e hizo que apoyara la cabeza contra su hombro para acunarla con ternura, ignorando a Atwater, que los observaba desde fuera.
– Nos vamos a casar ahora porque estás embarazada -le explicó-. Si no lo estuvieras, me habría gustado esperar hasta que todo este lío se hubiera aclarado para que pudiéramos tener una boda por la iglesia como manda la tradición… con Atwater llevándote hasta el altar.
Annie sonrió ante ese último comentario. Sus palabras le ayudaron a sentirse un poco mejor, aunque no pudo evitar pensar que el tema del matrimonio no había surgido con anterioridad. Sin embargo, con sus brazos rodeándola, todo lo que pudo hacer fue cerrar los ojos y relajarse. Parecía que hubiera pasado una eternidad desde la última vez que la había abrazado. Durante todas aquellas semanas de viaje, se habían visto coaccionados por la presencia de Atwater y las manos atadas de Rafe, aunque, con el tiempo, el marshal había empezado a atárselas delante y no a la espalda. Las últimas dos semanas, Annie había sentido una inmensa fatiga que iba en aumento, uno de los primeros síntomas del embarazo, y había ansiado su apoyo. Le había costado un terrible esfuerzo permanecer sobre la silla durante todo el día.
En cambio, ahora, por fin podría dormir en una cama de verdad y disfrutar de un baño caliente en una verdadera bañera. Aquellos lujos eran casi abrumadores. Era cierto que se sentía un poco extraña al tener cuatro paredes a su alrededor y un techo sobre su cabeza, pero ése era un precio soportable por la cama y el baño.
Cuando Rafe sintió que se relajaba y que dejaba caer su peso sobre él, deslizó el brazo por debajo de sus rodillas y la levantó.
– ¿Por qué no duermes un poco? -le sugirió en voz baja al ver que cerraba los ojos-. Atwater y yo tenemos algo que hacer.
– Quiero bañarme -murmuró ella.
– Después. Primero duerme un poco. -La dejó sobre la cama y Annie emitió un sonido de placer al sentir el colchón bajo ella. Rafe se inclinó y la besó en la frente. La joven respondió con una pequeña sonrisa que fue desapareciendo al tiempo que se dejaba llevar por el sueño.
Rafe salió de la habitación y cerró la puerta tras él, lamentando que no fueran a darle un mejor uso al colchón después de todas aquellas frustrantes semanas de viaje. Sólo esperaba que aquello cambiara pronto.
– ¿Se encuentra bien? -le preguntó Atwater mirándolo con el ceño fruncido.
– Sólo un poco cansada. Podrías habernos dado un minuto de intimidad -le reprochó Rafe, fulminando al agente de la ley con la mirada.
– Me pagan para que haga justicia -adujo Atwater con tono de protesta-. No me pagan para que confíe en la gente. -Dirigió una mirada a la puerta cerrada y sus siguientes palabras reflejaron preocupación-. Necesita descansar, pobrecilla. Sabía que estábamos llevando un ritmo demasiado fuerte para ella, pero era necesario que saliéramos lo más rápidamente posible de territorio apache.
– Acompáñame -le interrumpió Rafe-. Tengo algo que hacer.
– ¿Algo? ¿Qué? Estamos aquí para conseguir provisiones, no para recorrer la ciudad. Y puedes apostar que si vas a alguna parte, yo estaré justo detrás de ti.
– Tengo que encontrar a un sacerdote. Queremos casarnos aprovechando que estamos aquí.
Atwater se rascó la barbilla con el ceño fruncido.
– No te lo aconsejo, hijo. Tendrías que usar tu verdadero nombre y no es que sea precisamente desconocido.
– Lo sé. Tendré que asumir el riesgo.
– ¿Por alguna razón en particular?
– A partir de aquí, hay muchas posibilidades de que me reconozcan, quizá incluso de que me maten. No quiero morir sin haberla hecho antes mi esposa.
– El hecho de casarse sólo hará que aumenten esas posibilidades -señaló el marshal-. Será mejor que te lo pienses bien.
– Está embarazada.
Atwater le dirigió una de aquellas miradas peculiares suyas durante unos pocos segundos y luego le indicó que se dirigiera hacia las escaleras.
– Entonces, supongo que tendréis que casaros -concluyó, bajando al vestíbulo junto a Rafe.
Tuvieron suerte con el sacerdote que encontraron, un novato recién llegado de Rhode Island que ignoraba por completo la mala reputación del hombre al que tenía que casar y que aceptó celebrar la ceremonia de matrimonio esa misma tarde a las seis. Una vez resuelto ese problema, Rafe insistió en ir a una tienda de ropa, con la esperanza de encontrar algo adecuado para que Annie pudiera ponérselo para la boda. Había unos cuantos vestidos entre los que elegir, y el único que parecía lo bastante pequeño para adaptarse a la estrecha silueta de Annie era más práctico que elegante, pero Rafe lo compró igualmente. Estaba limpio y era de un bonito color azul.
Después se dirigieron de vuelta al hotel, con Atwater caminando detrás de Rafe para poder tenerlo vigilado en todo momento. El carácter desconfiado del marshal estaba empezando a molestar a Rafe, aunque era consciente de que tendría que soportarlo hasta que llegaran a Nueva Orleáns. De hecho, era un precio bastante bajo a cambio de su libertad.
El Paso era una ciudad sucia y bulliciosa, y sus calles estaban llenas de una mezcla de gente de ambos lados de la frontera. Rafe mantuvo su sombrero lo bastante bajo como para ocultar sus ojos, con la esperanza de que nadie se fijara en su rostro. No vio a nadie conocido, aunque siempre existía la posibilidad de que lo reconociera alguien a quien él no hubiera visto nunca.
Tuvieron que pasar por un callejón, y Rafe prácticamente lo había dejado ya atrás cuando oyó el ruido de un movimiento repentino que hizo que se girara instintivamente. El cañón de un revólver sobresalía de uno de los muros y apuntaba directamente a Atwater. Rafe vio a cámara lenta cómo el marshal trataba de coger su revólver. Su carácter desconfiado había hecho que malgastara una preciosa fracción de segundo al mirar primero a Rafe en vez de prestar atención a lo que sucedía a su alrededor, y aquello probablemente le costaría la vida.
Si mataban a Atwater, Rafe no tendría ninguna posibilidad de que lo exoneraran de los cargos que pesaban sobre él antes de que le metieran una bala en la espalda, así que, sin pensárselo dos veces, se abalanzó sobre el representante de la ley al tiempo que el sonido de un disparo estallaba cerca de su cabeza. Oyó el gruñido de dolor del marshal antes de que ambos chocaran con fuerza contra el suelo y rodaran por la polvorienta calle. Luego escuchó a hombres gritando, el gemido de una mujer, y fue consciente de que la gente se dispersaba. De pronto, captó un rostro entre las sombras del callejón y un segundo después tenía el revólver de Atwater en la mano y estaba disparando. Su tiro fue letal y el hombre del callejón se desplomó de espaldas.
De inmediato, Rafe se quitó de encima al marshal y se incorporó, levantando el percutor de nuevo mientras buscaba entre la multitud que empezaba a aglomerarse cualquier posible amenaza, Lanzó una mirada de soslayo a Atwater y vio que se llevaba la mano a la cabeza para taponar una herida.
– ¿Estás bien? -preguntó Rafe.
– Sí -respondió el representante de la ley malhumorado-. Tan bien como puede estar un hombre que se deja sorprender como un estúpido novato. Me merezco lo que me ha pasado.
El marshal se quitó el pañuelo que llevaba alrededor del cuello y presionó con él la herida para que dejara de sangrar.
– Puedes estar seguro de ello -asintió Rafe. No lo compadeció en absoluto. Si Atwater hubiera prestado atención, eso no hubiera sucedido. Sin perder tiempo, se levantó y extendió la mano al marshal para ayudarle a ponerse en pie. Luego, se abrió paso entre el gentío que se aglomeraba alrededor del bastardo que les había tendido la trampa y se arrodilló junto a él. Al ver la sangre que salía de su boca, supo que la bala le había destrozado los pulmones. No duraría más de un minuto o dos.
– ¿Alguien sabe quién es? -preguntó.
– En realidad, no -respondió alguien-. Puede que tuviera amigos en la ciudad o que estuviera sólo de paso. Por aquí pasan muchos forasteros.
El moribundo miraba fijamente a Rafe y sus labios se movieron.
– ¿Qué dice? -inquirió Atwater de mal talante, dejándose caer sobre una rodilla al otro lado del hombre-. ¿Qué tenía contra mí? No lo había visto nunca.
Pero el hombre ni siquiera miró al marshal. Sus labios volvieron a moverse, y aunque no surgió ningún sonido, Rafe pudo ver que su boca formaba la palabra «McCay». Entonces, empezó a toser y su garganta emitió un sonido gutural. Sus piernas se movieron espasmódicamente y murió sin más.
Rafe tensó la mandíbula, se puso en pie y agarró a Atwater por el brazo para levantarlo.
– Vámonos. -Prácticamente arrastró al marshal fuera del callejón, inclinándose sólo un segundo para coger del suelo el paquete que contenía el vestido de Annie.
– Suéltame el brazo -protestó Atwater con irritación-. Maldición, me estás haciendo daño. Y soy un hombre herido, no es necesario que nos apresuremos de este modo. ¿A qué viene tanta prisa?
– No creo que estuviera solo. -La voz de Rafe sonó lejana y sus claros ojos brillaban como el hielo mientras examinaba cada rostro, cada sombra que encontraba en su camino.
– Entonces, yo me encargaré. No me volverán a coger por sorpresa. -Atwater frunció el ceño-. Tienes mi revólver, maldita sea.
Sin mediar palabra, Rafe volvió a meterlo en la pistolera del marshal.
– ¿Por qué no lo has usado para escapar? -le preguntó el representante de la ley frunciendo el ceño.
– No quiero escapar. Quiero llegar a Nueva Orleáns y conseguir esos documentos. Eres la única oportunidad que tengo de conseguir que mi nombre quede limpio.
Atwater arrugó aún más el ceño. Bien, él había sabido todo el tiempo que, en algún momento, tendría que confiar en McCay. Durante todo aquel infernal viaje, había tenido sospechas de que saldría huyendo a la primera oportunidad y que tendría que volver a perseguirlo. Pero ahora, McCay no sólo le había salvado la vida, sino que no había escapado cuando había tenido la oportunidad perfecta. La única razón de que hiciera eso era que estuviera diciéndole la verdad. Lo que había sido una posibilidad, algo que tenía que comprobarse, se convirtió para Atwater en ese instante en un hecho definitivo. McCay no estaba mintiendo. Le habían tendido una trampa para que cargara con un asesinato, y había sido perseguido injustamente como un animal salvaje por esos documentos.
– Supongo que podría empezar a confiar en ti -masculló Atwater, decidido a equilibrar de nuevo la balanza de la justicia.
– Supongo -asintió Rafe.
Llegaron al hotel y subieron las escaleras hasta su habitación, pasando sin hacer ruido por delante de la de Annie para no despertarla. Atwater llenó un cuenco de agua, humedeció un pañuelo y empezó a lavar con cuidado la herida de su cabeza.
– Maldita sea. Es como si alguien golpease mi cerebro con un martillo -se lamentó. Un minuto después añadió-: Ese tipo iba a por ti. Te conocía. Pero entonces, ¿por qué me disparó a mí?
– Quería quitarte de en medio para poder quedarse con la recompensa. No eres precisamente un desconocido por aquí.
Atwater resopló.
– Me alegro de que no dijera tu nombre en voz alta. -Se miró al espejo-. Creo que ya no sangro. Aunque la cabeza todavía me retumba.
– Iré a por Annie -dijo Rafe.
– No es necesario, a no ser que pueda hacer algo con este dolor de cabeza.
– Puede -afirmó dirigiéndole una mirada enigmática.
Fue hasta la salida y se detuvo con la mano en el pomo de la puerta.
– También bajaré a recepción para pedirles que suban agua para poder bañarnos. No voy a casarme cubierto de polvo y oliendo como un caballo. ¿Quieres seguirme hasta abajo para asegurarte de que no escapo?
Atwater suspiró y movió la mano en un gesto de despedida.
– Supongo que no será necesario -respondió.
Sus miradas se encontraron y ambos hombres se comprendieron sin necesidad de palabras.
Rafe bajó a arreglar lo de los baños y luego volvió arriba. Annie todavía dormía cuando Rafe entró en la habitación, y se quedó de pie junto a la cama mirándola un momento. Dios. Su bebé estaba creciendo en el interior de ese delgado cuerpo, minando ya sus fuerzas. Si pudiera, la llevaría entre almohadones durante los siguientes ocho meses, o los siete meses y medio próximos, en realidad, porque habían pasado seis semanas desde aquel día en el campamento apache. Seis semanas desde que le había hecho el amor.
Pensó en los cambios que se producirían en el cuerpo de la joven en los futuros meses, y le angustió la idea de que quizá no estuviera allí para verlos. Su vientre se hincharía y sus pechos aumentarían de tamaño. Al pensar en esa imagen, su grueso miembro se alzó palpitante y Rafe no pudo por menos que sonreír. Se esperaba que los hombres decentes dejaran tranquilas a sus esposas durante el embarazo, así que Rafe supuso que eso era la confirmación de que no era un hombre decente.
Consciente de que la bañera y el agua llegarían enseguida y de que ella tendría que atender al marshal antes, la zarandeó suavemente para despertarla. Annie murmuró algo y le apartó la mano.
– Despierta, cariño. Atwater ha tenido un pequeño accidente y te necesita.
Sus somnolientos ojos se abrieron de golpe y se levantó con dificultad de la cama. Rafe la sujetó al ver que se tambaleaba y casi se vio abrumado por el placer de volver a abrazarla.
– Tranquila -susurró-. No es nada grave, sólo un rasguño en la cabeza.
– ¿Qué ha pasado? -Annie se apartó el pelo de la cara e hizo ademán de coger su bolsa. Pero Rafe se le adelantó y la cogió él mismo.
– Le alcanzó una bala perdida. Nada serio. -No había necesidad de preocuparla.
Se dirigieron a la habitación contigua y Annie obligó al marshal a sentarse para poder examinar con cuidado la herida. Como Rafe le había dicho, no era grave.
– Lamento haberla molestado, señora -se disculpó Atwater-. Es sólo un dolor de cabera. Creo que un trago de whisky habría sido lo mismo.
– No, no lo habría sido -le interrumpió Rafe-. Annie, pon tus manos sobre su cabeza.
La joven lo miró un poco angustiada porque se sentía incómoda e insegura con respecto a lo que él le había dicho sobre su don. Aun así, siguió sus instrucciones y colocó suavemente las manos sobre la cabeza de Atwater.
Rafe observó el rostro del marshal. Al principio, pareció simplemente desconcertado, luego interesado y, finalmente, una expresión de casi extasiado alivio dominó sus rasgos.
– Bueno, confieso que… -suspiró-…no sé lo que ha hecho, pero desde luego ha acabado con el dolor de cabeza.
Annie levantó las manos y se las frotó con aire ausente. Así que era verdad. Realmente tenía un inexplicable poder para curar.
Rafe le rodeó la cintura con el brazo.
– La boda es esta tarde a las seis -anunció-. Te he comprado un vestido nuevo para la ceremonia y he pedido que suban agua caliente y una bañera.
Su táctica de distracción funcionó; y los labios de Annie dibujaron una sonrisa de placer.
– ¿Un baño? ¿Un baño de verdad?
– Sí, un baño de verdad en una bañera de verdad.
Rafe se agachó para coger sus alforjas y el vestido de Annie, y Atwater no pronunció ninguna protesta ante sus evidentes intenciones. En lugar de eso, el marshal casi les sonrió a modo de despedida mientras se tocaba distraídamente la herida de la cabeza.
Annie miró las alforjas cuando Rafe las dejó caer sobre el suelo de su propia habitación. Tampoco ella había pasado por alto lo que implicaba su acción,
– ¿Qué ha pasado? -preguntó.
– Cuando Atwater recibió el disparo, no intenté escapar y decidió que podría confiar en mí -le explicó.
– ¿No te atará más?
La expresión del rostro femenino le indicó a Rafe cuánto le dolía a Annie verlo atado.
– No. -Alargó la mano para acariciarle el pelo justo cuando sonaron los esperados golpes en la puerta.
Rafe abrió y dejó entrar a dos muchachos que cargaban una pesada bañera. Los seguían otros dos sirvientes con dos cubos de agua cada uno, que vaciaron en la bañera. Salieron y volvieron unos pocos minutos más tarde con cuatro cubos más, esta vez de agua muy caliente, que también vaciaron en la tina.
– Serán cincuenta centavos, señor -dijo el más mayor.
Rafe le pagó y Annie se llevó los dedos a los botones de su blusa en cuanto la puerta se cerró. Él la observó con avidez; su hambrienta mirada se deslizó por las pálidas curvas de sus pechos y sus muslos, el suave montículo de vello…
Sin perder un segundo, Annie se metió en el agua con un voluptuoso suspiro. Cerró los ojos y apoyó la espalda en el borde de la bañera. Ni siquiera había pensado en coger el jabón, así que Rafe lo sacó de sus alforjas y lo tiró al agua provocando un pequeño ruido.
– Es maravilloso -susurró Annie abriendo los ojos y dedicándole una sonrisa-. Mucho mejor que los arroyos fríos.
Rafe tenía muy buenos recuerdos de un par de esos fríos arroyos. Sintiendo que se estaba excitando por momentos, empezó a quitarse la ropa con rapidez pensando en los maravillosos recuerdos que también podría tener de esa bañera.
Annie miró la cama cuando él se metió en el agua junto a ella.
– Llegaremos a la cama esta noche -le prometió Rafe.
Noah Atwater, marshal de los Estados Unidos, muy limpio y con su pelo perfectamente peinado, avanzó rígido por el pasillo junto a Annie hasta dejarla bajo la protección y el cuidado de su futuro esposo. La joven estaba un poco desconcertada. Rafe había mencionado el matrimonio una vez, ella se había acostado para dormir un poco y se había despertado con la noticia de que la boda se celebraría sólo un par de horas más tarde. Llevaba un sencillo vestido azul que parecía hecho especialmente para ella. Bajo la tela, su cuerpo todavía vibraba tras haber hecho el amor. Seis semanas de abstinencia lo habían dejado… hambriento.
No dejó de mirar de soslayo a Rafe durante la breve ceremonia y decidió que su corta barba negra le quedaba bien. Deseó que su padre hubiera estado vivo para acompañarla ese día tan especial, que el hombre al que amaba no tuviera un cargo por asesinato sobre su cabeza y que un ejército de asesinos no lo estuviera buscando, pero, aun así, era feliz. Recordó el terror que sintió cuando Rafe la secuestró en Silver Mesa, y se maravilló de cuánto había cambiado su vida en el poco tiempo que había pasado desde entonces.
La ceremonia acabó y el pastor y su esposa les sonrieron. Atwater se enjugó los ojos a escondidas y Rafe levantó el rostro de Annie para darle un cálido y firme beso. Por un momento, la joven se quedó paralizada. ¡Ahora era una mujer casada! Qué sorprendentemente sencillo había sido todo.
Cuando llegaron a Austin dos semanas después, se registraron en otro hotel con nombres falsos. Rafe dejó a Annie acostada en la cama y salió de inmediato a buscar a Atwater. En las dos semanas siguientes a la boda, las fuerzas de la joven se habían mermado rápidamente debido a las náuseas matinales. El problema era que no se limitaban sólo a las mañanas y, a consecuencia de ello, apenas conseguía digerir algo de comida. De hecho, ni siquiera el polvo de jengibre molido que tomaba conseguía asentar su estómago.
– Tendremos que continuar el viaje en tren -le dijo a Atwater-. Annie no puede seguir a caballo.
– Lo sé. A mí también me ha estado preocupando mucho. Ella es médica, ¿qué dice?
– Asegura que jamás volverá a dar una palmadita a una mujer embarazada y a decirle que los vómitos sólo son una parte más del proceso de tener un bebé. -Annie había decidido tomárselo con sentido del humor. En cambio, Rafe apenas podía dormir al ver que cada día estaba más delgada.
Atwater se rascó la cabeza.
– Podrías dejarla aquí y continuar nosotros solos hasta Nueva Orleáns.
– No -se opuso Rafe en un tono que no admitía réplicas-. Si alguien descubre que me he casado e investiga, ella correrá tanto peligro como yo. Más incluso, porque no sabe cómo protegerse a sí misma.
Atwater bajó la mirada y observó el revólver enfundado en la pistolera que Rafe llevaba a la cadera. Se lo había devuelto después de la boda, ya que dos hombres armados eran mejor que uno. Si alguien podía proteger a Annie, era ese hombre.
– De acuerdo -asintió-. Continuaremos en tren.
Quizá había sido el esfuerzo físico de cabalgar lo que había hecho que Annie se encontrara tan mal, porque empezó a sentirse mejor al día siguiente, a pesar del balanceo del tren. La joven protestó por el cambio de planes, consciente de que Rafe había decidido continuar en tren por ella, pero como siempre, él se había mostrado tan inamovible como una pared de granito. Annie todavía sonreía al recordar lo que le dijo Atwater cuando se había visto obligado a comprar polvos de tocador: «Algo condenadamente humillante para un hombre. Y disculpe mi lenguaje, señora». Rafe los usó para aclarar su barba y sus sienes, consiguiendo un elegante tono gris que le dotaba de un aire de distinción. A Annie le agradó el resultado y pensó que ése sería el aspecto que tendría con veinte años más.
Nunca había estado en Nueva Orleáns, pero estaba demasiado tensa para apreciar los encantos de la cada vez más poblada ciudad. Se registraron en otro hotel y decidieron que irían al banco en busca de los documentos al día siguiente. Incluso el viaje en tren había resultado agotador, así que cenaron en el comedor del hotel y después se retiraron a sus habitaciones.
– ¿Te acompañará Atwater mañana? -le preguntó Annie una vez estuvieron en la cama. Llevaba todo el día preocupada por eso.
– No, iré solo.
– Tendrás cuidado, ¿verdad?
Rafe le cogió la mano y se la besó.
– Soy el hombre más cauteloso que has conocido nunca.
– Quizá deberíamos aclararte todo el pelo mañana.
– Si quieres… -Estaba dispuesto a cubrir todo su cuerpo de polvo si eso aliviaba algo la angustia de la joven. Volvió a besar las puntas de sus dedos y disfrutó del cálido cosquilleo que tan sólo él podía sentir. Nadie más podía experimentar lo mismo cuando Annie los tocaba, así que había llegado a la conclusión que se debía a la respuesta de ella hacia él.
– Me alegra que nos hayamos casado.
– ¿De veras? Me da la impresión de que últimamente sólo soy una molestia para ti.
– Eres mi esposa y estás embarazada. No eres ninguna molestia.
– Me da un poco de miedo pensar en el bebé -le confesó-. Muchas cosas dependen de lo que ocurra en los próximos días. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si los documentos han desaparecido?
– Estaré bien. No me han capturado en cuatro años y no lo harán ahora. Y si los documentos no están… pensaremos en otro plan de acción. Claro que… Atwater podría mostrarse reacio al chantaje.
– Yo no -afirmó Annie imprimiendo una gran determinación en su voz.
Rafe dejó la pistolera en el hotel, aunque llevaba el revólver de reserva sujeto al cinturón en su espalda. Atwater había aparecido con un sombrero y un abrigo de corte más propio del Este para que se los pusiera, y Annie se encargó de empolvar su pelo y su barba. Una vez decidió que iba lo más disfrazado posible que podría permitirse, Rafe recorrió las siete manzanas que le separaban del banco donde había dejado los documentos. No era probable que alguien se fijara en él, pero aun así, observó con atención todos los rostros con los que se cruzó. Nadie parecía mostrar ningún interés en ese hombre alto de cabello gris que se movía con la agilidad propia de una pantera.
Contaba con encontrar los documentos donde los había dejado. Si Vanderbilt hubiera sospechado algo, habría enviado a todo un ejército para registrar la ciudad, incluyendo las cajas fuertes de los bancos, que no estaban garantizadas contra las grandes influencias. Rafe estaba seguro de que si hubieran encontrado los documentos, la persecución a la que había sido sometido no habría sido tan intensa. Después de todo, sin los documentos para respaldarlo, no tenía pruebas de nada, y ¿quién creería su palabra? Vanderbilt, desde luego, no parecía preocuparse por que Davis confesara. La palabra del antiguo presidente de la Confederación no tendría ningún peso fuera del Sur, donde podría provocar un linchamiento. No, Vanderbilt no tenía que preocuparse por nada con respecto a Davis.
La forma más fácil de llevar a cabo todo aquello sería entregar los documentos a Vanderbilt a cambio de que se retiraran los cargos por asesinato. Pero a Rafe no le gustaba esa idea. No quería que Vanderbilt saliera indemne. Quería que ese bastardo pagara por lo que había hecho, al igual que Jefferson Davis. Lo único que le inquietaba sobre el hecho de asegurarse de que el antiguo presidente sufriera por su traición era que, en todo el Sur, cientos de miles de personas habían sobrevivido porque, a pesar de la derrota, habían mantenido su orgullo intacto. Conocía a sus compatriotas sureños y sabía que las noticias sobre la traición de Davis harían añicos ese fiero orgullo que había hecho que se mantuvieran en pie. No sufriría sólo Davis, sino todos y cada uno de los hombres que hubieran luchado en la guerra, y todas y cada una de las familias que hubieran perdido a un ser querido. Las gentes del Norte tendrían su venganza, porque Vanderbilt sería juzgado por traición y probablemente fuera condenado a muerte, pero a los sureños no les quedaría nada.
Cuando llegó al banco, sacó la llave de la caja fuerte y le dio varias vueltas en la mano. Había llevado consigo esa llave durante cuatro años dentro de su bota y esperaba no tener que volver a verla nunca más.
No tuvo ningún problema en recuperar los documentos, ya que tenía la llave, y el nombre que dio coincidía con el que constaba en los registros del banco. Sin desenvolver el paquete, se lo metió bajo el abrigo y regresó al hotel.
Llamó a la puerta de Atwater y ambos se dirigieron a la habitación contigua, donde Annie los esperaba ansiosa. La joven estaba de pie al lado de la cama, sin ningún rastro de color en el rostro. Al ver a su esposo sano y salvo, se relajó visiblemente y se lanzó a sus brazos.
– ¿Algún problema? -le preguntó Atwater a Rafe.
– Ninguno. -Sacó el paquete de debajo de su abrigo y se lo dio al marshal.
Atwater se sentó en la cama y lo desenvolvió con cuidado. El fajo de hojas tenía varios centímetros de grosor, y le costó un tiempo revisarlas. Rafe esperó en silencio, limitándose a abrazar a Annie. Frunciendo el ceño, el marshal dejó a un lado la mayoría de los documentos y volvió a examinar unas cuantas hojas de nuevo. Cuando acabó, miró a Rafe y soltó un largo silbido.
– Hijo, no sé por qué la recompensa por tu cabeza no es diez veces mayor. Debes de ser el hombre más buscado en la faz de la Tierra. Puedes hundir un imperio con esto.
Rafe lo miró con expresión cínica.
– Si la recompensa hubiera sido mucho mayor, podría haber despertado sospechas. Alguien podría haber hecho preguntas, las mismas que te hiciste tú sobre si Tench era realmente tan importante.
– Y la respuesta hubiera sido que sólo era un agradable joven del sur. Bueno, desde luego, a mí sí que me despertó la curiosidad. -Atwater volvió a mirar los documentos-. Ese malnacido traicionó a su país y provocó que miles de personas de ambos lados murieran. La horca sería algo demasiado bueno para él.
Por una vez, no pidió disculpas a Annie por su lenguaje.
– ¿Qué vamos a hacer ahora? -inquirió la joven.
Atwater se rascó la cabeza.
– No lo sé. Yo soy representante de la ley, no un político, y tengo la impresión de que, por desgracia, necesitaremos a uno de esos bastardos para manejar esto. Perdón por el lenguaje, señora. No conozco a nadie que tenga suficiente poder para acabar con tanta corrupción. Por lo que sabemos, algunos de esos hijos de perra de Washington… Lo siento, señora… se han estado beneficiando del dinero de Vanderbilt. Si estos documentos salen a la luz antes de que exoneren a Rafe, Vanderbilt nunca usará su influencia para hacer que retiren los cargos. Probablemente disfrutará viendo cómo te cuelgan junto a él. Tenemos que conseguir que se retiren los cargos primero.
– ¿Acaso la existencia de estos documentos no prueba la inocencia de Rafe? -preguntó Annie desesperadamente-. Tú nos has creído; ¿por qué no un jurado?
– Yo no estaría tan seguro. Por lo que he oído, el caso contra Rafe está bastante claro. Lo vieron abandonando la habitación de Tilghman y luego encontraron muerto a ese pobre muchacho. Algunos podrían creer que Rafe lo mató para poder tener acceso al dinero y a los documentos, quizá incluso para intentar chantajear a Vanderbilt. Un abogado inteligente puede darle la vuelta a las cosas de forma que un hombre ni siquiera se conozca a sí mismo.
Annie no había pensado en eso. Permitir que Rafe fuera a juicio era un riesgo que no podían correr.
Atwater seguía reflexionando en voz alta.
– No conozco a ningún político -repitió-. Ni nunca he querido hacerlo.
Nerviosa, Annie cogió algunos de los documentos y empezó a leerlos, consciente de que tenía en sus manos algo que podría cambiar la historia del país. Los leyó por encima y se hizo una idea del hombre que había escrito aquello. Jefferson Davis había sido descrito en los periódicos del Norte como una persona despreciable. Sin embargo, la trayectoria de su vida era intachable. Se había graduado en West Point y era yerno de Zachary Taylor. Había sido senador de los Estados Unidos y secretario de guerra bajo el mandato del presidente Pierce. Incluso se había llegado a decir de él que era el hombre más inteligente e íntegro de la época, a pesar de que aquellos documentos demostraran lo contrario.
– ¿Dónde está Davis ahora? -dijo Annie de pronto, sin saber muy bien por qué había surgido esa pregunta en su mente.
Rafe no supo qué responder. Lo último que había oído acerca de él era que había salido de prisión y que se había ido a Europa.
Atwater se mordió los labios.
– Déjame pensar. Me parece que oí decir que se había establecido en Memphis, con una compañía de seguros o algo así.
– Tú conoces a Davis -dijo Annie volviendo a mirar a Rafe-. Él es un político.
– Del bando perdedor -puntualizó irónicamente.
– Antes de la guerra fue senador y formó parte del gabinete ministerial. Conoce a gente importante.
– ¿Y por qué debería ayudarme? En todo caso, me entregaría para que esos documentos se mantuvieran en secreto.
– No, no lo haría si tuviera algo de integridad -señaló Annie con cuidado.
Rafe se enfureció.
– ¿Me estás pidiendo que confíe en la integridad del hombre que vendió a su país, que es responsable de que miles de personas murieran innecesariamente, incluyendo a mi padre y a mi hermano?
– No fue así exactamente -alegó Annie-. Él no traicionó al Sur. Lo que hizo fue aceptar dinero para seguir luchando con el fin de que la Confederación pudiera continuar existiendo.
– ¡Y si vuelves a leer esos documentos descubrirás, por su puño y letra, que sabía que era un esfuerzo inútil!
– Pero él estaba moralmente obligado a intentarlo de todos modos. Ése era su trabajo hasta que el gobierno confederado se disolvió a sí mismo y los estados volvieron a adherirse a la Unión.
– ¿Estás defendiéndolo? -preguntó Rafe con una voz peligrosamente suave.
– No. Sólo digo que es nuestra única oportunidad, el único político que conoces que tiene un interés personal por estos papeles.
– Ella tiene razón -intervino Atwater-. Podríamos coger un barco de vapor para llegar hasta Memphis a través del río. Nunca he subido a un barco de vapor. He oído decir que es un agradable medio de transporte.
Rafe se acercó a la ventana y se quedó mirando las bulliciosas calles de Nueva Orleáns. En cuatro años, no había sido capaz de superar su rabia hacia el presidente Davis ni la sensación de haber sido traicionado por él. Quizá eso había afectado a sus pensamientos, o tal vez no. Acudir a aquel hombre era una opción que nunca se había planteado. Sin embargo, la idea de Annie era viable y Atwater la apoyaba. El marshal era un astuto bastardo, pero el argumento que tenía más peso era el de Annie.
Ella era su esposa y llevaba en su seno a su hijo. Sólo eso ya la hacía especial. Nunca había conocido a nadie como Annie. Jamás había visto un ápice de maldad en ella; ni siquiera cuando le habría parecido razonable encontrarlo. Había visto cosas desagradables en su vida y en su profesión, pero eso no había afectado en absoluto la pureza de su alma. Quizá ella veía las cosas con más claridad de lo que las veía él en ese momento.
Porque confiaba en ella, porque la amaba, Rafe suspiró y se dio la vuelta dando la espalda a la ventana.
– Iremos a Memphis -anunció.
– Tendremos que proceder con cuidado -dijo Atwater-. No hay ninguna prueba de que Davis esté con Vanderbilt en esto, pero tampoco querrá que estos papeles se hagan públicos.
Rafe suspiró obligándose a recordar que Davis, excepto en ese caso, siempre había sido un hombre recto y justo. Y en vista de la forma en que había sido tratado después de la guerra, no podía simpatizar mucho con el Norte. De todos modos, eso daba igual.
– No tenemos otra elección. Tenemos que confiar en él.
Capítulo 19
No fue difícil localizar la casa de Davis en Memphis, ya que el antiguo presidente de la Confederación era un personaje famoso. Era cierto que trabajaba con una compañía de seguros; un trabajo que le proporcionaron sus partidarios para que el orgulloso militar no tuviera que verse obligado a aceptar caridad, pero que representaba una humillación para alguien que, durante cuatro años, había dirigido una nación.
Rafe y Annie permanecieron recluidos en otra habitación de hotel más mientras Atwater contactaba con Davis en su lugar de trabajo, después de haber llegado a la conclusión de que era la opción más sencilla. Rafe se alegró de tener a su mujer para él solo durante un tiempo, ya que, a pesar de haber tenido su propio camarote en el barco de vapor, el marshal siempre había permanecido cerca. Deseaba hacerle el amor a Annie a plena luz del día para poder ver con claridad los sutiles cambios producidos por el embarazo. Aunque su vientre todavía seguía plano, estaba tenso y sus pechos más pesados, con los pezones más oscuros. Se quedó extasiado, y por un momento olvidó a Atwater y a Davis, se olvidó de todo excepto de la magia que sólo ellos dos compartían.
Cuando el marshal regresó, venía de mal humor.
– No ha querido hablar conmigo -les explicó-. Ni siquiera le he podido decir directamente lo que teníamos, porque había algunos tipos en la oficina que podrían haberlo oído. Pero Davis me ha asegurado que estaba intentando recuperarse de la guerra, no revivirla, y que pensaba que no ganaríamos nada discutiéndola de nuevo. Ésas son sus palabras, no las mías. Yo no hablo así.
– Tendremos que hacerle cambiar de opinión -repuso Rafe. Sus ojos indicaban que no le importaban en absoluto los sentimientos de Davis.
Atwater suspiró.
– La verdad es que está bastante envejecido. No tiene muy buen aspecto.
– Yo tampoco lo tendré colgado de una soga. -Al sentir que Annie se estremecía, Rafe lamentó haber dicho aquellas palabras y le acarició la rodilla a modo de disculpa.
– Volveré mañana -decidió el marshal-. Quizá consiga hablar con él cuando esa pandilla de chupatintas no revolotee a su alrededor.
Al día siguiente, Atwater se llevó una nota consigo en la que se informaba a Davis que la gente que deseaba verle tenía algunos de sus viejos papeles, papeles que se habían perdido durante su huida hacia Texas, justo antes de ser capturado.
Davis leyó la nota y su inteligente mirada se perdió en el vacío mientras retrocedía en el tiempo hasta aquellos frenéticos días, seis años atrás. Pasados unos segundos, dobló cuidadosamente la nota y se la devolvió a Atwater.
– Le ruego que informe a esas personas que estaré encantado de reunirme con ellas en mi casa esta noche para cenar. Usted también está incluido en la invitación, caballero. Les espero a las ocho.
Atwater asintió, satisfecho.
– Allí estaremos -le aseguró.
Annie estaba tan nerviosa que apenas podía abrocharse el vestido azul que había llevado para su boda, y Rafe le apartó las manos para acabar de hacerlo él mismo.
– El vestido empieza a quedarme ceñido -comentó Annie, pasando una mano por su cintura y su pecho. En un mes, sería incapaz de ponérselo.
– Entonces, te compraré algunos vestidos nuevos -le contestó Rafe, inclinándose para besarle el cuello-. O puedes limitarte a ponerte mis camisas. Eso me gustaría.
Llena de angustia, Annie lo estrechó con fuerza contra sí, como si pudiera mantenerlo a salvo en el refugio de sus brazos.
– ¿Por qué no hemos tenido ningún problema? -reflexionó en voz alta-. Eso me preocupa.
– Quizá nadie esperaba que viniéramos al Este… y recuerda que viajamos a través de territorio apache. Eso sin contar con que buscan a un hombre solo, no a dos hombres y una mujer.
– Atwater ha sido una bendición.
– Sí -asintió Rafe-. Aunque no pensé eso cuando estaba sentado en el suelo con las manos atadas a la espalda y ese revólver apuntando a mi estómago.
Rafe la soltó y retrocedió. A pesar de su evidente tensión, no se sentía nervioso por el inminente encuentro. Y tampoco estaba impaciente por ver a Davis. Era un encuentro al que podría renunciar con gusto el resto de su vida.
La casa de Davis era modesta, como lo eran sus ingresos. No obstante, todavía estaba muy bien considerado entre las personas influyentes la ciudad, y la modesta casa recibía un constante flujo de visitantes. Sin embargo, ese día, su única compañía era un marshal de los Estados Unidos, un hombre alto y una mujer más bien menuda.
Davis examinó con atención el rostro de Rafe antes de que Atwater tuviera la oportunidad de presentárselo, y luego le extendió la mano.
– ¿Cómo está, capitán McCay? Han pasado unos cuantos años desde la última vez que le vi… Creo que fue a principios del 65.
Su extraordinaria memoria no sorprendió en absoluto a Rafe, que se obligó a sí mismo a estrechar la mano del antiguo presidente.
– Estoy bien, señor. -Le presentó a Annie y ella también le dio la mano.
La joven sostuvo la delicada y firme mano del ex presidente un poco más de lo necesario y los perspicaces ojos de Davis parecieron pensativos mientras observaba sus manos unidas.
Rafe bajó los párpados al sentir un ridículo ataque de celos. ¿Acaso Annie le había transmitido un mensaje con su tacto? La expresión de Davis se había suavizado visiblemente.
– El señor Atwater no me dio sus nombres cuando solicitó esta reunión. Por favor, tomen asiento. ¿Les apetece beber algo antes de cenar?
– No, gracias -respondió Rafe-. Atwater no le dijo quién era yo para evitar que alguien pudiera oír mi nombre. Me buscan por asesinato.
Annie observó la ascética cara del antiguo presidente mientras Rafe le relataba lo que había sucedido en esos últimos cuatro años. Tenía una frente alta y amplia, y su rostro reflejaba nobleza y una gran inteligencia. Había sido calificado como un traidor a la patria por los periódicos norteños y ella suponía que tenía que considerarlo como tal, pero también podía ver por qué había sido elegido para dirigir el gobierno de la Confederación. Parecía sufrir alguna enfermedad, sin duda a causa de los dos años de cárcel, y una profunda tristeza asolaba sus ojos.
Cuando Rafe acabó de hablar, Davis extendió su delgada mano para que le entregara los documentos. Los hojeó en silencio durante varios minutos y luego cerró los ojos y se recostó en su silla. Parecía increíblemente cansado.
– Pensaba que los habíamos destruido -comentó después de un momento-. Si hubiera sido así, el señor Tilghman todavía estaría vivo, y su propia vida no hubiera quedado arruinada.
– Si se hicieran públicos, la vida de Vanderbilt tampoco sería muy cómoda.
– No, me imagino que no.
– Vanderbilt fue un estúpido -continuó Rafe-. Debió prever que estos documentos podrían usarse contra él para conseguir dinero.
– Yo no habría hecho eso -protestó Davis-. Sin embargo, deben usarse para conseguir que se haga justicia con usted.
– ¿Por qué lo hizo? -le preguntó Rafe de pronto, sin poder evitar que la amargura se reflejara en su voz-. ¿Por qué aceptó el dinero sabiendo que era inútil? ¿Por qué prolongar la guerra?
– Me preguntaba si había leído mis notas personales. -Davis suspiró-. Mi trabajo era mantener a la Confederación con vida. En esas notas describí cuáles eran mis miedos más profundos, no obstante, siempre existía la posibilidad de que el Norte se cansara de la guerra y propusiera ponerle fin. Mientras la Confederación existiera, yo estaba a su servicio. No fue una decisión complicada, aunque me arrepiento profundamente de haberla tomado. Si nuestra visión de futuro fuera tan clara como la que tenemos del pasado, piense en cuántas tragedias podrían haberse evitado. Por desgracia, mirar al pasado es algo inútil y sólo sirve para lamentarse.
– Mi padre y mi hermano murieron durante el último año de la guerra -bramó Rafe.
– Entiendo. -Los ojos de Davis se oscurecieron por el dolor-. Entonces tiene razones para odiarme. Lo lamento, caballero, y le presento mis más sinceras condolencias, aunque estoy seguro de que no las desea. Si pudiera compensarle de alguna forma, lo haría.
– Podría ayudarnos a pensar en algo para conseguir que esos cargos por asesinato se retiren -intervino Atwater-. Sólo con revelar que Vanderbilt fue un traidor, no lo lograremos.
– No, desde luego que no -asintió Davis-. Déjenme pensar en ello.
– Deben volver a Nueva York -les sugirió al día siguiente-. Allí tendrán que contactar con un banquero, el señor J. P. Morgan. Le he escrito una carta -dijo entregándosela a Rafe-. Lleven los documentos que incriminan a Vanderbilt a la reunión. En cuanto a mis notas personales… me gustaría quedármelas, si no les importa.
– ¿Qué le dice en la carta? -preguntó Rafe sin rodeos.
– El señor Vanderbilt tiene mucho dinero, capitán McCay, y la única forma de combatirlo es con más dinero. El señor Morgan tiene más que suficiente. Es un hombre de negocios extremadamente astuto que posee una rigurosa moral. Está creando un imperio financiero que puede, a mi juicio, contener la influencia del señor Vanderbilt. Le he explicado resumidamente la situación al señor Morgan solicitándole su ayuda, y tengo razones para creer que nos la ofrecerá.
Annie suspiró cuando Rafe le dijo que tendrían que ir a Nueva York.
– ¿Crees que el bebé nacerá en un tren en medio de algún lugar? -preguntó ella juguetonamente-. ¿O quizá en un barco de vapor?
Rafe la besó y acarició su vientre. Hasta el momento, no había sido muy buen esposo, arrastrándola por todo el país cuando ella más necesitaba paz y tranquilidad.
– Te quiero -le dijo.
Annie se echó atrás para mirarlo y sus oscuros ojos se agrandaron a causa de la sorpresa. Su corazón empezó a latir con fuerza y tuvo que apoyar la mano contra el pecho.
– ¿Qué? -susurró.
Rafe se aclaró la garganta. No había planeado decir lo que había dicho y las palabras habían salido sin previo aviso. No se había dado cuenta de lo inseguro y vulnerable que esa breve frase le haría sentirse. Ella se había casado con él, pero lo cierto es que no había tenido muchas opciones, ya que estaba embarazada.
– Te quiero -repitió conteniendo la respiración.
Annie estaba pálida, aunque su rostro se había iluminado con una sonrisa.
– No… no lo sabía -musitó abalanzándose a sus brazos y aferrándose a él como si nunca fuera a soltarlo.
La opresión que Rafe sentía se suavizó y pudo respirar de nuevo. La llevó en brazos hasta la cama, la depositó sobre ella y se tumbó a su lado.
– Tú también puedes decir esas palabras, ¿sabes? -la provocó-. Nunca lo has hecho.
La sonrisa de Annie se volvió aún más radiante.
– Te quiero.
No hubo declaraciones extravagantes ni grandes análisis, sólo aquellas sencillas palabras. Sin embargo, fueron más que suficientes para los dos. Permanecieron abrazados durante largo tiempo, absorbiendo la cercanía del otro. Rafe sonrió al tiempo que apoyaba la barbilla en su cabeza. Aquella primera noche, cuando la había obligado a tumbarse sobre la manta para compartir el calor de su cuerpo y la había deseado a pesar de estar malherido, debería haber intuido que la amaría más que a su propia vida. Debería haber sabido que ella acabaría significándolo todo para él.
Una semana más tarde, los tres estaban sentados en el despacho lujosamente decorado de J. P. Morgan en la ciudad de Nueva York, el lugar donde todo había empezado para Rafe, cuatro años antes. Morgan daba golpecitos con la mano sobre la carta de Jefferson Davis, pensando cómo la curiosidad podía impulsar a los hombres a hacer cosas poco corrientes. Había estado claro para Morgan desde el principio que esa gente deseaba pedirle un favor y él normalmente se negaba a ver a personas así, pero su secretario le había dicho que tenían una carta de Jefferson Davis, el antiguo presidente de la Confederación, y la curiosidad le había impulsado a conceder la entrevista. ¿Por qué le escribiría el señor Davis? Nunca se había encontrado con ese hombre, y siempre había desaprobado la política sureña. Aunque, por otro lado, la reputación de Davis era interesante y J. P. Morgan era un hombre que sostenía que la integridad era la más importante de las virtudes.
El banquero escuchó a Atwater resumir brevemente la razón de su presencia allí, y sólo entonces abrió la carta de Jefferson Davis. Tenía treinta y cuatro años, la edad de Rafe, pero ya había establecido las bases para un imperio financiero que estaba totalmente decidido a controlar. Su fuerza se veía reflejada en sus ojos. Era hijo de un banquero y comprendía a la perfección las sutilezas del negocio. Incluso su silueta, que ya daba señales de una próspera corpulencia, le daba el aspecto de un banquero.
– Esto es increíble -afirmó finalmente, dejando a un lado la carta y cogiendo los documentos para estudiarlos. Miraba a Rafe con la clase de respeto cauteloso que uno tiene por un animal peligroso-. Ha conseguido eludir lo que podría equipararse a un ejército durante cuatro años. Es usted un hombre formidable, señor McCay.
– Todos sabemos cuál es el terreno en el que mejor nos movemos. En su caso, señor Morgan, creo que son las salas de juntas.
– El señor Davis piensa que es justo ahí donde se puede controlar mejor al señor Vanderbilt. Y creo que tiene razón. El dinero es lo único que el señor Vanderbilt comprende, lo único que respeta. Será un honor para mí ayudarle, señor McCay. Lo que esto demuestra es… nauseabundo. Confío en que podrá eludir a sus perseguidores unos pocos días más.
A J. P Morgan le costó ocho días arreglar el tipo de apoyo que necesitaba, consciente de que el secreto para ganar batallas era no luchar hasta que no se dispusiera de las armas necesarias para vencer. El banquero contaba con esas armas cuando concertó una cita para encontrarse con Vanderbilt, y ya estaba pensando en otra batalla que tenía en mente, una que duraría años y que le hubiera sido imposible ganar sin esos documentos.
Annie estaba casi enferma por la tensión, consciente de que todo dependía de esa reunión. La siguiente media hora decidiría si ella y Rafe podrían disfrutar de una vida normal o si se verían obligados a seguir huyendo para siempre. Él hubiera preferido que ella se quedara en el hotel, pero Annie se jugaba demasiado para ser capaz de hacerlo y, al final, Rafe cedió, quizá dándose cuenta de que la angustia de la espera sería peor para ella que saber qué estaba sucediendo.
Sin querer dejar nada al azar, Rafe se guardó el revólver en la espalda y, de camino al despacho del comodoro Vanderbilt, escudriñó las caras de los empleados que poblaban las salas.
– ¿Has visto a ese tal Winslow? -siseó el marshal, que también había estado atento.
Rafe hizo un gesto negativo con la cabeza. El despacho de Vanderbilt estaba lujosamente amueblado, con un estilo mucho más ostentoso que el de Morgan. La oficina del banquero transmitía prosperidad y confianza mientras que la de Cornelius Vanderbilt pretendía exhibir su riqueza. Había una alfombra de seda en el suelo y una araña de cristal colgando del techo; el tapizado de las sillas se había confeccionado con la más excelente piel y las paredes eran de la más suntuosa caoba. Annie casi había esperado encontrarse con un ser diabólico que lanzara miradas lascivas y crueles desde su gran sillón tras el enorme escritorio, pero, en lugar de eso, se encontró con un anciano de pelo blanco que parecía debilitado por la edad. Sólo sus ojos insinuaban todavía la crueldad que había utilizado como un látigo para erigir su imperio.
Vanderbilt pareció sorprendido por las cuatro personas que habían entrado en su despacho, ya que esperaba encontrarse sólo con Morgan, un banquero con el suficiente poder como para dignarse a recibirlo. Sin embargo, ejerció de buen anfitrión antes de que la conversación pasara a temas de negocios. De hecho, siempre se trataba de negocios, ¿por qué otra razón habría solicitado un banquero una cita con él? Para Vanderbilt era un orgullo que Morgan hubiera ido a verle, en lugar de esperar que él visitara sus oficinas. Eso revelaba exactamente quién tenía más poder. El comodoro sacó su reloj y lo miró, indicándoles que su tiempo era valioso.
Morgan captó el gesto.
– No le quitaremos mucho tiempo. Le presento a Noah Atwater, marshal de los Estados Unidos, y al señor Rafferty McCay y a su esposa.
– ¿Un marshal? -Vanderbilt examinó el poco atractivo rostro de Atwater y lo desechó considerando que no tenía mayor importancia-. Sí, sí, continúe -añadió impacientemente.
Los cuatro habían estado observándolo con atención, y Annie se quedó perpleja ante su absoluta falta de respuesta al oír el nombre de Rafe. Alguien que había gastado una considerable fortuna intentando encontrar a un hombre para matarlo, debería recordar el nombre de su presa.
Sin mediar palabra, Morgan dejó los documentos sobre el escritorio de Vanderbilt. No eran los originales, sino fieles copias. Lo que importaba era que el comodoro supiera que tenían esa información.
Vanderbilt cogió la primera hoja con un gesto ligeramente aburrido. Le costó sólo unos pocos segundos darse cuenta de qué estaba leyendo y luego paseó su mirada de Morgan a Atwater.
– Comprendo. -Se incorporó sentándose muy erguido-. ¿Cuánto quieren?
– Esto no es un chantaje -aclaró Morgan-. Al menos, no se trata de dinero. ¿Estoy en lo correcto cuando asumo que no ha reconocido el nombre del señor McCay?
– Por supuesto que no -le espetó Vanderbilt-. ¿Por qué debería haberlo hecho?
– Porque usted ha estado intentando que lo mataran durante cuatro años.
– Nunca he oído hablar de él. ¿Por qué debería importarme su muerte? Y, ¿qué tiene que ver eso con estos papeles?
Morgan estudió al anciano por un momento. Vanderbilt ni siquiera había hecho un mínimo esfuerzo por negar el contenido de los documentos.
– Es usted un traidor -afirmó en voz baja-. Esta información podría llevarle frente a un pelotón de fusilamiento.
– Soy un hombre de negocios que se limita a obtener beneficios. Esto… -señaló los papeles-…es una suma insignificante comparada con los beneficios que generó. El Norte no corría ningún riesgo de perder la guerra, señor Morgan.
El razonamiento de Vanderbilt tensó a Rafe, que deseaba con todas sus fuerzas aplastar su puño contra la cara de aquel hombre.
De una forma muy concisa, Morgan le relató los acontecimientos que se habían producido cuatro años antes, y los ojos de Vanderbilt se movieron nerviosos de Rafe a Atwater. Annie se dio cuenta de que esperaba que lo arrestaran.
Cuando Morgan hubo terminado, Vanderbilt respondió con impaciencia:
– No sé de qué me está hablando. Yo no tengo nada que ver con todo eso.
– ¿No sabía que los documentos se habían guardado, y que el joven Tilghman sabía dónde estaban?
Vanderbilt lo fulminó con la mirada.
– Winslow me informó de ello, sí. Le ordené que se ocupara de ello y di por sentado que lo había hecho, ya que nunca volví a oír nada al respecto.
– Winslow -repitió Morgan-. Se refiere a Parker Winslow, supongo.
– Sí. Es mi asistente.
– Nos gustaría hablar con él.
Vanderbilt llamó a un timbre y, al instante, su secretario abrió la puerta.
– Vaya a buscar a Winslow -bramó el comodoro, haciendo que el hombre se retirara a toda prisa.
La puerta volvió a abrirse unos cinco minutos más tarde. Todos habían permanecido en un denso silencio, a la espera de la nueva llegada. Rafe, deliberadamente, no se dio la vuelta cuando oyó pasos acercándose. Se imaginó a Winslow con el mismo aspecto que había tenido cuatro años antes: delgado, impecablemente vestido, con su pelo rubio volviéndose gris. El perfecto hombre de negocios. ¿Quién habría pensado alguna vez que Parker Winslow podría ser un asesino?
– ¿Me ha llamado, señor?
– Sí. ¿Conoce a alguno de estos caballeros, Winslow?
Rafe levantó la mirada justo cuando la aburrida mirada de Parker Winslow llegó a él.
– McCay -exclamó con una mezcla de asombro y temor.
– Usted mató a Tench Tilghman, ¿no es cierto? -le preguntó Atwater suavemente, inclinándose hacia delante al tiempo que se despertaban todos sus instintos de cazador-. Lo hizo para que no pudiera desenterrar nunca esos documentos. Y también intentó asesinar a McCay. Pero cuando eso falló, hizo que pareciera que él había matado a Tench. Habría sido un plan perfecto si no fuera porque McCay escapó. Como los hombres a los que contrató no pudieron atraparlo, puso un precio a su cabeza, y fue subiéndolo hasta que todos los cazarrecompensas del país fueron tras él.
– Winslow, es usted un maldito idiota -rugió Vanderbilt.
Parker Winslow paseó su mirada por la estancia con ojos desorbitados antes de volver a fijarla en su jefe.
– Usted me dijo que me encargara de ello.
– Quería que consiguiera esos documentos, estúpido hijo de perra, ¡no que cometiera un asesinato!
Rafe sonreía cuando se levantó de la silla. No era una sonrisa agradable. El comodoro se encogió al verla y a J. P. Morgan le sorprendió. Parker Winslow estaba verdaderamente aterrorizado, y Atwater se recostó en su silla, limitándose a observar.
Al principio, Winslow intentó esquivar los duros puñetazos y luego intentó defenderse sin éxito. Nada pudo hacer ante la terrible fuerza de su oponente. Calmada, deliberadamente, Rafe le rompió la nariz y los dientes, le hinchó los ojos y empezó a quebrarle las costillas. Cada golpe era tan preciso como el escalpelo de un cirujano. El sonido de las costillas partiéndose fue perfectamente audible para todos los presentes en la estancia. El secretario había abierto la puerta al escuchar el primer sonido de un cuerpo golpeando el suelo, pero la cerró a toda prisa obedeciendo la orden que bramó Vanderbilt.
Rafe sólo se detuvo cuando Winslow perdió la consciencia. Al instante, Annie se levantó, y Rafe se volvió hacia ella con la salvaje agilidad de un depredador.
– No -dijo tajante-. No vas a ayudarle.
– Por supuesto que no -asintió Annie, cogiendo los puños de su marido y sosteniéndolos entre sus manos. Se los llevó a los labios y besó los magullados nudillos. Había descubierto que había límites para su juramento como médico. Puede que no hubiera sido muy civilizado por su parte, pero había disfrutado de cada golpe que su esposo le había dado a Winslow. Rafe se estremeció con su contacto y sus ojos se oscurecieron.
Winslow empezó a gemir, pero tras dirigirle una mirada horrorizada, ni siquiera Morgan le prestó atención.
– Supongo que esto no resuelve la cuestión -comentó Vanderbilt-. Les repito mi primera pregunta: ¿cuánto?
Las demandas de J. P. Morgan fueron breves. Si Rafferty McCay era perseguido de nuevo, los documentos de la Confederación saldrían a la luz y el comodoro sería acusado de alta traición. La cooperación de los bancos en cualquier futura empresa de Vanderbilt dependería de que se limpiara el nombre de McCay de todos los cargos. El hecho de que el comodoro hubiera tenido conocimiento o no de las acciones de Winslow era irrelevante; era el dinero de Vanderbilt lo que había estado detrás de todo, y sus propias acciones deshonrosas lo que lo habían provocado. A cambio, los documentos permanecerían ocultos en un lugar desconocido para Vanderbilt. Cualquier acción tomada contra cualquiera de los presentes tendría como resultado su inmediata revelación.
Vanderbilt permaneció con los párpados caídos ocultando sus ojos mientras escuchaba las demandas y condiciones. Estaba atrapado y lo sabía.
– De acuerdo -accedió con brusquedad-. Los cargos se retirarán en un plazo de veinticuatro horas.
– También está el problema de informar a los hombres que han estado persiguiendo al señor McCay.
– Se les informará.
– Lo hará usted, personalmente.
Vanderbilt vaciló un momento antes de asentir.
– ¿Algo más?
Morgan consideró la pregunta.
– Sí, hay algo más. Creo que sería razonable que se indemnizara al señor McCay. Cien mil dólares, de hecho, parecen muy razonables.
– ¡Cien mil dólares! -Vanderbilt fulminó con la mirada al joven banquero.
– No es nada en comparación con un pelotón de fusilamiento.
A sus espaldas, Atwater se rió. El sonido se oyó claramente en medio del silencio que reinaba en la sala.
Vanderbilt maldijo con una impotente ira.
– Está bien -asintió finalmente.
– No se sentía en absoluto arrepentido ni avergonzado por haber traicionado a su país -comentó Annie. No podía comprender a alguien así-. Lo único que le importaba era ganar dinero.
– Es su dios -respondió Rafe. Todavía se sentía aturdido. No había pasado ni siquiera un día, pero J. P. Morgan había llamado al hotel hacía menos de una hora para informarles de que Vanderbilt había cumplido con su promesa y de que los cargos contra él se habían retirado. El banquero les sugirió que se quedaran en Nueva York una temporada para dar tiempo a que la noticia se extendiera. También les había dicho que se habían depositado cien mil dólares a nombre de Rafe en su propio banco, por supuesto.
– ¿Te importa que no vayan a llevarlo ante la justicia? -le preguntó Annie en voz baja.
– Diablos, sí, me importa -gruñó, sentándose junto a ella en la cama donde estaba descansando-. No sólo me gustaría que lo fusilaran por prolongar la guerra, sino que desearía ser yo quien apretara el gatillo.
– No estoy convencida de que no supiera lo que Winslow había hecho.
– Es posible que sacrificara a Winslow sin siquiera parpadear, pero, por otro lado, Winslow no empezó a gritar que Vanderbilt había estado detrás de todo, así que es posible que realmente no lo supiera. Aunque en realidad no importa. Él fue el origen de todo.
– Nunca nadie sabrá lo que hizo, y continuará haciéndose más y más rico. Me enfurece tanto pensar que no va a pagar por lo que te hizo…
Rafe acarició su vientre con extrema suavidad.
– Nunca te habría conocido si no hubiera sido por la traición de Vanderbilt. Quizá el destino se encarga de equilibrar las cosas.
Miles de hombres murieron a causa de la codicia de uno solo. Pero si las cosas hubieran sido diferentes, él no tendría a Annie. Tal vez todo fuera fruto del azar o tal vez no. En cualquier caso, lo importante era vivir el presente, en lugar de perder más tiempo con lamentos y amargura. Tenía a Annie y pronto sería padre, un hecho que empezaba a dominar sus pensamientos. Gracias a Atwater, Jefferson Davis, J. P. Morgan, y principalmente a Annie, no sólo era un hombre libre, sino que también estaba en muy buena situación financiera y podría cuidar de su familia de la forma que él deseaba.
– ¿Qué le ocurrirá a Parker Winslow? -inquirió ella.
– No lo sé -mintió Rafe.
Atwater había dejado el hotel sin decir a dónde se dirigía. A veces, la justicia funcionaba mejor en la oscuridad.
Atwater se deslizó en la residencia de Winslow con el sigilo de un hombre que tenía mucha práctica en no llamar la atención. Podía distinguir el suntuoso mobiliario mientras atravesaba estancia tras estancia. Aquel maldito canalla había estado viviendo muy bien mientras Rafe McCay se había visto obligado a vivir como un animal.
El marshal no podía recordar la última vez que había tenido un amigo. No desde que su dulce Maggie había muerto. Había llevado una vida solitaria, defendiendo la ley y el orden y llevando a cabo su propia búsqueda de la justicia. Pero, maldita sea, Rafe y Annie se habían convertido en sus amigos. Habían pasado largas horas hablando a la luz de hogueras, cubriéndose las espaldas, haciendo planes y preocupándose juntos. Cosas así solían unir a la gente. Como amigo y como representante de la ley, y según su propio código personal, necesitaba que se hiciera justicia.
Encontró el dormitorio de Winslow y entró tan silenciosamente como una sombra. Lo que se disponía a hacer era duro y vaciló por un momento al mirar al hombre que dormía en la cama. Winslow no estaba casado, así que no había ninguna dama a la que pudiera aterrorizar, y el marshal se alegró. Pensó en despertar a Winslow, pero desechó la idea. La justicia no exigía que el hombre supiera que iba a morir, sólo que se llevara a cabo el castigo. Con fría calma, Noah Atwater sacó su revólver y equilibró la balanza de la justicia.
Estaba fuera de la casa antes de que los sirvientes que dormían en el ático pudieran levantarse y vestirse, sin saber qué era lo que habían oído. El rostro de Atwater permanecía curiosamente inexpresivo mientras caminaba por las oscuras calles en medio de la noche, concentrado en sus pensamientos. La ejecución de Winslow tan sólo había sido un acto de justicia, aunque quizá su motivación tuviera sus raíces en el deseo de vengar a Rafe y a Annie. Puede que ya fuera hora de que devolviera su placa, porque cuando otras cosas empezaban a importar, entonces ya no podía considerarse a sí mismo un verdadero servidor de la ley. Además, después de lo que le había pasado a Rafe, y viendo cómo el dinero y el poder habían manipulado con tanto éxito el sistema para arruinar la vida de un hombre inocente convirtiéndolo en un fugitivo, Atwater ya no podía creer en la ley de la forma en que solía hacerlo, sin embargo, seguiría siendo siempre un servidor de la justicia en su corazón.
Estaba satisfecho. La balanza se había equilibrado.
Capítulo 20
Atwater entró apresuradamente en la casa del rancho con el rostro pálido por la ansiedad, y Rafe salió al vestíbulo para encontrarse con él. Su propio rostro estaba tenso y se había arremangado las mangas de la camisa.
– No puedo encontrarlo en ninguna parte -gruñó Atwater-. ¿De qué sirve un doctor si nunca está cerca cuando se le necesita? Probablemente estará en algún sitio abrazado a una maldita botella.
La suposición del antiguo marshal seguramente era cierta. Los ciudadanos de Phoenix, cuya población se había disparado desde que se construyó la primera casa un año antes, estaban llegando rápidamente a la misma conclusión y acudiendo cada vez más a Annie con sus problemas médicos. Aunque eso no ayudaba mucho a la joven que, en ese momento, también necesitaba un médico.
– Sigue buscándolo -le pidió Rafe. No sabía qué más podía hacer. Incluso un médico borracho sería mejor que ninguno.
– Rafe -lo llamó Annie desde el interior del dormitorio-. ¿Noah? Entrad, por favor.
Atwater parecía incómodo al entrar en la habitación donde una mujer estaba de parto. Rafe, de inmediato, se acercó a la cama en la que yacía Annie y le cogió la mano. ¿Cómo podía parecer tan tranquila cuando él estaba verdaderamente aterrorizado?
Ella le sonrió y se acomodó mejor sobre el colchón.
– Olvídate del doctor -le dijo a Atwater-. Busca a la señora Wickenburg. Ha tenido a cinco niños sin ayuda de nadie y es una mujer que sabe qué hay que hacer en estos casos. Y si no lo supiera, yo le daría instrucciones. -Sonriendo, Annie miró a Rafe y le aseguró-: Todo irá bien.
Atwater salió de la habitación a toda prisa. De pronto, empezó otra contracción en la parte baja del vientre de Annie y ella hizo que Rafe colocara las manos sobre su tenso abdomen para que pudiera sentir la fuerza con la que su hijo intentaba nacer. Rafe se puso totalmente blanco, pero cuando la contracción desapareció, Annie volvió a recostarse con una sonrisa.
– ¿No es maravilloso? -susurró.
– ¡Diablos, no! ¡No es maravilloso! -gritó furioso con el rostro descompuesto-. ¡Te duele!
– Pero nuestro bebé llegará pronto. Yo he traído niños al mundo, aunque, desde luego, nunca lo había experimentado desde esta perspectiva. Es muy interesante; estoy aprendiendo mucho.
Rafe estaba cada vez más nervioso.
– Annie, maldita sea, esto no es una clase en la facultad de medicina.
– Lo sé, cariño. -La joven le acarició la mano-. Siento que estés tan preocupado, pero, de verdad, todo va muy bien.
Annie estaba sorprendida de lo alterado que estaba Rafe, aunque debería haber previsto que se pondría así. Ninguna mujer embarazada de la historia había estado más mimada que ella durante su largo viaje a través del país hasta Phoenix, una nueva ciudad con actitudes nuevas. Y no sólo había recibido atenciones por parte de Rafe sino también de Atwater, que había renunciado a su trabajo como marshal y que, animado por Rafe, se había unido a ellos como socio en el rancho que ahora poseían en Salt River Valley y que estaba creciendo desmesuradamente.
Rafe no había querido que empezara a ejercer la medicina hasta que no hubiera nacido el bebé y el tiempo pasaba muy lentamente para Annie sin nada que la ocupara excepto la creciente madurez de su cuerpo. Hasta el momento, sólo habían acudido a ella mujeres con problemas médicos personales o que también estaban embarazadas y, a veces, llevaban a sus hijos. La mayoría de la gente todavía acudía al doctor Hodges, que sentía una desafortunada inclinación por la bebida. Pero varias mujeres le habían asegurado que, cuando naciera su bebé y fuera capaz de dedicarse a su trabajo a tiempo completo, intentarían que toda su familia fuera tratada por ella.
Estaba contenta de que fuera invierno, porque así no tendría que pasar por un parto en medio de un intenso calor. Durante el verano, habían tenido que dormir fuera, en la galería, aunque su rancho de adobe había sido construido al estilo español, con arcos y amplios espacios abiertos, y techos altos para paliar el calor. Annie adoraba su nuevo hogar. Todo parecía perfecto en su nueva vida. Sobre todo, Rafe. Todavía era increíblemente testarudo y autocrático, el hombre delgado y peligroso con ojos claros y cristalinos que hacía estremecerse a la mayoría de las personas con una sola mirada. Sin embargo, ella conocía la pasión y sensualidad que había en él, y no tenía ninguna duda de la fuerza de su amor. Había habido días durante el otoño en los que se la había llevado hasta un lugar donde pudieran tenderse sin que nadie los viera, con sólo el gran cielo azul sobre sus cabezas y la cálida tierra bajo ellos, y habían hecho el amor desnudos sobre una manta extendida en el suelo. Su embarazo había hecho que su piel fuera extremadamente sensible y él se había deleitado con su acrecentada sensualidad. Al principio, a Annie le había dado vergüenza mostrar su cuerpo cuando su vientre empezó a aumentar, pero a Rafe le había encantado sentir los movimientos de su hijo en su interior.
Las contracciones habían empezado durante la noche, punzadas muy suaves que la habían mantenido despierta y que progresaban despacio. Annie había esperado eso, ya que era su primer hijo. A mediodía, las contracciones se hicieron más fuertes y le había dicho a Rafe que pensaba que el bebé nacería ese mismo día. Para su sorpresa, él se dejó llevar inmediatamente por el pánico, al igual que Atwater, que se había apresurado a ir a buscar al doctor Hodges.
– Ni siquiera he roto aguas todavía -había comentado-. Tenemos mucho tiempo.
La expresión de Rafe era adusta.
– ¿Quieres decir que esto va a durar mucho más?
Annie se mordió el labio, sabiendo que a él le parecería imperdonable que sonriera.
– Espero que no mucho más, aunque seguramente anochecerá antes de que haya nacido.
No es que estuviera ansiosa por vivir las próximas horas, pero estaba impaciente por que todo acabara y anhelaba sostener a su bebé en sus brazos. Sentía un vínculo afectivo indescriptible con la pequeña criatura que había estado creciendo en su interior, el hijo de Rafe.
La siguiente contracción fue más fuerte y llegó antes de lo que ella había esperado. Respiró profundamente hasta que acabó, satisfecha de que las cosas avanzaran. Parte de ella era todavía médico y le parecía interesante académicamente. Sin embargo, sospechaba que antes de que todo acabara, se olvidaría por completo de lo interesante que era y simplemente sería otra mujer absorta en la lucha de dar a luz.
Pasaron otras dos horas antes de que Atwater regresara con la señora Wickenburg, una mujer robusta con un rostro agradable. Durante esas dos horas, el parto de Annie se había vuelto rápidamente más duro y Rafe no se había movido de su lado.
Siguiendo las instrucciones de Annie, sumergieron las tijeras que se usarían para cortar el cordón en agua hirviendo. La señora Wickenburg estaba serena y trabajaba con eficacia. Con extremo cuidado, Rafe levantó a Annie entre sus brazos para que la mujer colocara gruesas toallas bajo ella.
– Creo que es hora de que salgas, cariño. -Annie logró dirigirle a Rafe una débil sonrisa-. No durará mucho más tiempo.
Él sacudió la cabeza.
– Estaba allí cuando el bebé se creó -respondió-. Y estaré aquí cuando nazca. No dejaré que hagas esto sola.
– Entonces, no se desmaye ni se ponga en medio -le advirtió la señora Wickenburg con serenidad.
No lo hizo. Cuando las contracciones se hicieron más seguidas, Annie se aferró a sus manos de tal manera que, al día siguiente, las tenía magulladas e hinchadas. Rafe apretaba los dientes cada vez que ella gemía en voz alta, y sostuvo sus hombros cuando el gran dolor final la atenazó con fuerza hasta que un diminuto bebé lleno de sangre se deslizó fuera de su cuerpo sobre las manos de la señora Wickenburg.
– Dios mío, ha sido un parto muy bueno -exclamó la buena mujer-. Es una niña preciosa. ¡Miren, qué pequeñita! Mi último hijo era dos veces más grande que ella.
Annie se relajó, tragando aire en grandes bocanadas. Su hija ya estaba llorando con pequeños gemidos similares a un maullido. Rafe parecía aturdido mientras miraba al bebé. Todavía sostenía a Annie y de repente sus manos se tensaron sobre sus hombros al tiempo que apoyaba la cabeza sobre la de ella.
– Dios -susurró con voz entrecortada.
La señora Wickenburg ató el cordón y lo cortó. Luego limpió rápidamente al bebé y se lo dio a Rafe para que lo sostuviera mientras ella se encargaba de Annie, que estaba expulsando la placenta.
Rafe, fascinado, no podía apartar los ojos de su hija. Sus dos manos eran más grandes que ella. Se retorcía y estiraba las piernas y los brazos erráticamente. Ya no lloraba, pero él estaba cautivado con las expresiones que sobrevolaban el diminuto rostro cuando la niña fruncía el ceño, arrugaba la boca y bostezaba.
– Es increíble -murmuró. Era la hija de Annie. Sintió como si le hubieran golpeado con un puño en el pecho, una sensación muy similar a la que sentía a veces cuando miraba a su esposa.
– Déjame verla -musitó Annie.
Rafe la colocó en sus brazos con exquisito cuidado y Annie, absorta, examinó el pequeño rostro, quedándose encantada con la aterciopelada curva de la mejilla y la perfecta boquita. El bebé volvió a bostezar y por un momento sus vagos y desenfocados ojos se abrieron. La joven se quedó sin aliento al ver los claros ojos azul grisáceo.
– ¡Va a tener tus ojos, Rafe! Mira, ya tienen un tono gris.
Para él, el bebé se parecía a Annie, con las mismas facciones delicadamente formadas ya perceptibles. Aunque era cierto que tenía el pelo negro; su diminuta cabeza estaba cubierta por él. Su tono de pelo y piel, y las facciones de Annie. Una fusión de ambos, creada en un momento de un éxtasis tan intenso que había cambiado algo en su interior para siempre.
– Dele de mamar -sugirió la señora Wickenburg-. Eso le ayudará a producir leche.
Annie se rió. Se había quedado tan embelesada contemplando a su hija que había olvidado hacer lo que siempre sugería a sus pacientes que hicieran. Sintiendo una repentina timidez, se abrió el camisón dejando a la vista uno de sus hinchados senos, y la señora Wickenburg se alejó discretamente. Rafe extendió el brazo y sostuvo el cálido y sedoso montículo elevándolo, mientras Annie acomodaba al bebé en su brazo. Luego guió la pequeña boquita hacia el inflamado pezón y frotó con él sus labios. La joven se sobresaltó cuando el bebé se aferró instintivamente a ella y empezó a chupar. Unas cálidas punzadas invadieron su pecho.
Rafe se rió al escuchar los ruidos que hacía al succionar. Sus claros ojos brillaban.
– Cena rápido -le aconsejó a su hija-. Tienes un tío que está haciendo un surco en el suelo mientras espera para conocerte. O quizá sea como un abuelo para ti. Tendremos que decidirlo más tarde.
Diez minutos después, Rafe llevó al bebé envuelto en mantas a conocer a Atwater, que no dejaba de dar vueltas impaciente con el sombrero convertido en una masa informe entre sus manos.
– Es una niña -anunció Rafe-. Las dos se encuentran bien.
– Una niña. -Atwater miró el diminuto y somnoliento rostro del bebé, y tragó saliva-. Vaya, demonios. Una niña. -Volvió a tragar saliva-. Maldita sea, Rafe, ¿cómo diablos vamos a mantener alejados a todos esos buitres que la rondarán cuando sea una jovencita? Tendré que pensar en algo.
Rafe sonrió mientras obligaba a Atwater a abrir los brazos para colocar al bebé sobre ellos. El antiguo marshal se dejó llevar por el pánico y todo su cuerpo se tensó.
– No hagas eso -gritó-. ¿Y si se me cae?
– Te acostumbrarás -afirmó Rafe, inflexible-. Has sostenido a cachorros antes, ¿no? Ella no es mucho más grande.
Atwater le frunció el ceño.
– Tampoco es que la esté sosteniendo por el pescuezo. -Atrajo al bebé hacia su cuerpo, abrazándolo-. Qué vergüenza, tu propia hija y quieres que la trate como a un cachorro.
La sonrisa de Rafe se amplió y Atwater bajó la mirada hacia el bebé que dormía con satisfacción en sus brazos. Después de un momento, sonrió y la meció levemente.
– Supongo que es instintivo, ¿no crees? ¿Cómo se llama?
La mente de Rafe se quedó en blanco. Annie y él habían hablado sobre ello, escogiendo nombres para niño y niña, pero, en ese momento, no podía recordar ninguno de ellos.
– Todavía no le hemos puesto nombre.
– Bueno, pues decidíos pronto. Tengo que saber cómo voy a llamar a este precioso bebé. Y la próxima vez que penséis en tener un niño, decídmelo con tiempo suficiente para que yo pueda estar en cualquier otro sitio. Esto es demasiado duro para mí. Te juro que pensé que mi viejo corazón iba a pararse.
Rafe volvió a tomar a su hija entre sus brazos para regresar con Annie. Ya se sentía inquieto por estar alejado de ella.
– Los abuelos tienen que estar cerca -le advirtió a Atwater-. No irás a ninguna parte.
El antiguo marshal se quedó mirando boquiabierto la espalda de Rafe mientras éste se alejaba. ¡Abuelo! ¿Abuelo? Bueno, eso sonaba bastante bien. Ya tenía más de cincuenta años, después de todo, aunque se enorgullecía de parecer más joven de lo que realmente era. Nunca había tenido una familia antes, excepto a Maggie, y no había tenido a nadie desde que ella murió. Era condenadamente aterrador, pero quizá se quedara por allí, para evitar que McCay se metiera en problemas. Eso de ser abuelo sonaba como un trabajo a jornada completa.
Rafe entró en su dormitorio y se encontró a Annie durmiendo plácidamente. La señora Wickenburg le sonrió y se llevó un dedo a los labios.
– Déjela descansar -susurró-. Ha trabajado duro y se lo merece.
Con otra sonrisa, la mujer salió de la habitación.
Rafe se sentó en la silla que había junto a la cama, sosteniendo a la niña entre sus brazos. Se resistía a soltarla. También estaba dormida, como si nacer hubiera sido tan agotador para ella como lo había sido para su madre. Él también se sentía bastante cansado, pero no le apetecía dormir. Su mirada se paseó del rostro de Annie al de su hija, y su corazón se llenó de tanto amor que empujó sus costillas y casi lo dejó sin respiración.
Nueve meses antes, él había sujetado a un bebé indio y había ayudado a Annie a salvarle la vida. Ahora, él sostenía a otro bebé, uno al que Annie y él también le habían dado la vida, pero esa vez la vida provenía de sus propios cuerpos. Desde el primer instante en que vio a Annie, ella había dado un vuelco a su vida, le había ofrecido algo por lo que vivir, y aunque los años venideros no le dieran nada más, él estaría satisfecho porque con eso tenía suficiente.
Epílogo
Durante la siguiente década, el brillante y joven banquero J. P. Morgan organizó un golpe financiero que acabó con el monopolio en los ferrocarriles del comodoro Vanderbilt. Nunca salió a la luz ni rastro de los documentos confederados, pero Rafe se imaginó que Vanderbilt, sabiendo que Morgan los tenía en su poder, no luchó contra el banquero con tanta energía como debería haberlo hecho. No era la justicia que Rafe habría elegido, la justicia que Atwater había impuesto a Parker Winslow antes de renunciar como marshal, pero probablemente era la justicia que más daño haría a Vanderbilt.
De alguna forma, todo lo ocurrido había perdido gran parte de su importancia para él. Tenía a Annie y a sus hijos, y el rancho era próspero. A veces, cuando los niños habían sido traviesos o los dos chicos le gastaban bromas pesadas a su hermana, cuando su esposa había tenido un día duro con sus pacientes o el ganado le había dado problemas, Annie y él se escabullían a su lugar en el desierto y hacían que todo desapareciera. Era esclavo de su cálida magia y no habría deseado que fuera de ninguna otra forma.
Linda Howard

***
