
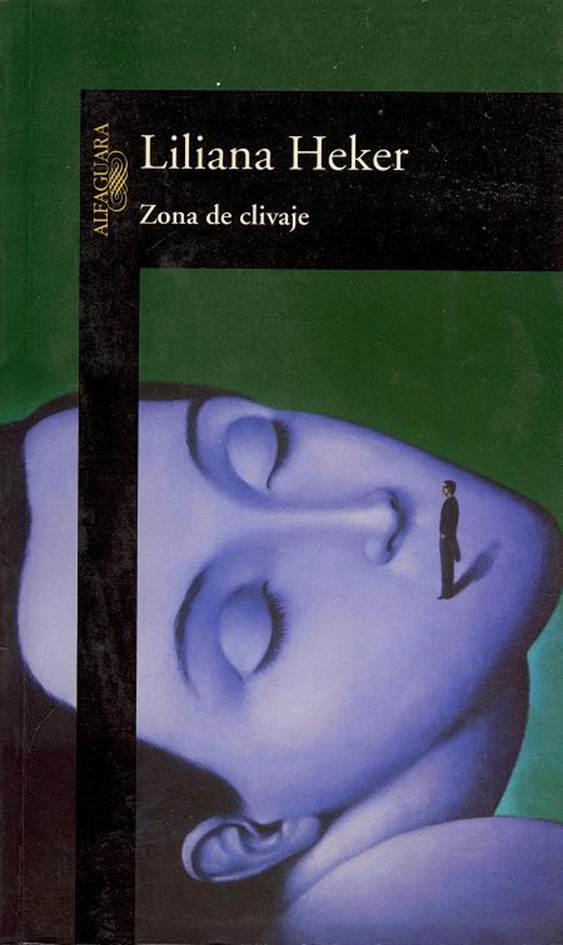
Liliana Heker
Zona de clivaje
© 1987, Liliana Heker
Al hombre que, a fuerza de
amor y de locura,
instaló en mi mundo un luminoso caos
a Ernesto Imas,
por el amor, la luz y la locura.
Primera parte
Ámame sin piedad. Deja que los
amantes fáciles se amen cuando es fácil amar. Ámame hasta por haberte traicionado.
WILLIAM SAROYAN
El calavera no chilla, acababa de decirle el viejo. Y tenía razón. Si a último momento Irene había desechado la Hermes Baby y se había decidido por una Remington que, entre otros males, no trababa las mayúsculas y carecía de jota, mejor aceptaba sin chistar que el viejo se tomase su tiempo para arreglarla.
– Pero ocho días me parece demasiado -dijo sin muchas esperanzas.
El viejo puso los ojos en blanco, murmuró Mamita querida, en qué mundo me metiste y giró la cabeza como buscando un testigo de lo que acababa de escuchar.
Pero lo único vivo en ese cubículo atestado de máquinas de escribir (fuera de Irene y del viejo mismo) era Alfredo, que no podía ver al viejo porque estaba en una situación extraña. Con la cabeza metida en la Remington y empeñado en alterar con los dedos cierto mecanismo. Dispuesto a resolver in situ el problema de las mayúsculas, pensó Irene, para no hablar de la jota. Y todo porque no se resignaba a que un viejo charlatán arruinase los festejos del cumpleaños de ella justo el día en que él había decidido celebrarlo.
Era apenas una contingencia que el cumpleaños de ella hubiese ocurrido en febrero y ahora estuviesen en agosto; para Alfredo (cosa que Irene había maliciado trece años atrás, en el Constantinopla) toda medición del tiempo era una práctica bizantina; sólo contaban los actos. Y si seis meses atrás (acababa justamente de explicarle él cuando iban a lo del viejo), si seis meses atrás le había parecido estupendo regalarle a ella una máquina de escribir; si durante todo ese tiempo (cada vez que yo te lo recordaba, le recordó Irene) se había mostrado resuelto a regalársela, y si ahora estaban por entrar a comprarla, ¿dónde residía el desperfecto? El desperfecto (había dicho Irene) residía en que ella no tenía una noción del tiempo tan singular como la de él, ella más bien vivía con un cronómetro en la cabeza, así que había pasado estos seis meses entre paréntesis, con la desagradable impresión de que, mientras no tuviera la máquina, no acabaría de consumarse su trigésimo cumpleaños. O sea con la guadaña en el pescuezo, se le cruzó. Pero en realidad no dijo trigésimo ya que ésa era una cuestión que ninguno de los dos mencionaba. Aunque por distintos motivos (escribiría después Irene); para Alfredo, la mujer de treinta años era un ejemplar balzaciano, definitivamente adulto, que se daba en ciertos casos pero no en el mío, como si un hilo dorado me atara a la adolescente que él había conocido trece años atrás, así que mi insistencia en una máquina de escribir sólo indicaba para él que la que ayer nomás decía que quería comerse la luna se había decidido por fin a mostrar la hilacha. En cambio para mí la máquina era un ensalmo contra la incerteza. La gente me tuteaba en el colectivo, nunca nadie me había llamado señora, todavía tenía cara de que me preguntaran cuántos años tenés. Treinta. Ahí estaba la madre del borrego. Algo se congelaría en el preciso instante en que yo lo dijera. El sentimiento maternal que despertaba en los otros -una celada para incautos, ¿o mi cara no venía a ser la mejor estafa de mi cerebro?-, el gesto del panadero regalándome una palmerita, la ancha risa de mi vecina al pasarme por el balcón un plato con tortas fritas, se tornarían de hielo apenas yo lo enunciara. En ese marasmo vivía, soñando que una máquina de escribir me iba a transformar de golpe y sin dolor en una cabal -aunque adorable- mujer de treinta años que exhalaría su grata treintañedad por toda la piel. No era de extrañar entonces que a último momento desechara la diminuta portátil de nombre sospechoso y me decidiera por una Remington como un tanque de guerra. Sólo que, por el momento, no podía tolerar la idea de que esta franja ambigua de mi vida se extendiera ocho días más.
– ¿Ocho días? -dijo Alfredo, emergiendo del interior de la máquina como si acabara de despertarse-. Si yo con una pincita de depilar y un alambre arreglo esto en diez minutos.
– No, por favor -susurró Irene-. Dejalo al señor, si al fin y al cabo no hay tanto apuro.
– Se ve que la chica le tiene confianza -dijo el viejo.
– No comprende mi genio -dijo Alfredo.
– Ah, son todas iguales -dijo el viejo, y suspiró.
Fue un suspiro tan extraordinario que Irene y Alfredo se buscaron simultáneamente la mirada, como para verificar en el otro este pequeño prodigio. Y la tarde dio un viraje hacia la felicidad.
– En serio no me importa esperar unos días -dijo Irene. Y creyó prudente agregar-: Hasta me gusta eso de que haya una demora, cosa de tener tiempo para preparar el alma.
Porque sabía que, resuelto a colmarla de dicha como él estaba ahora, era capaz de luchar, ayunar, desgarrarse, tragar vinagre y hasta comerse algún cocodrilo, con tal de que ella tuviera la máquina ya. Y porque acababa de reparar en lo que, un minuto antes, había dicho el viejo. Algo que había dado en el carozo mismo de su Westalshauung. El calavera no chilla, sí señor. Y al que quiera celeste, que le cueste.
Por fin Alfredo dejó la plata y salió a comprar cigarrillos. Dos minutos después salió Irene, corriendo; agitaba el recibo para que Alfredo pudiera verlo, aunque, como solía pasarle, sin averiguar en qué lugar físico de la realidad estaba él. Cruzó la calle tan radiante y desbocada que no vio a tiempo a una adolescente rubiona que corría en sentido contrario.
El choque fue violento e inesperado. Las dos se rieron y la adolescente prosiguió su carrera. Pero Irene no. Acababa de notar que no tenía la más pálida idea del lugar al que se dirigía. Atemperada, giró sobre sí misma buscando a Alfredo. Lo ubicó junto al quiosco de cigarrillos que -esas cosas también solían ocurrirle- no quedaba enfrente sino en la misma vereda de donde venía.
Y algo la hizo sentirse hermosa de la cabeza a los pies: la cara de Alfredo. La miraba riendo, súbitamente joven contra la pared gris. ¿No era asombroso que los arrebatos de ella aún tuvieran la virtud de hacerlo reír? Caminó y en su cuerpo iba floreciendo una sensación antigua, cierto estado de privilegio que solía embriagarla a los diecisiete años y que, en momentos como éste, todavía la embriagaba.
Aleteante llegó junto a Alfredo.
– A que no adivinás con quién chocaste -oyó.
Se sobresaltó pero no acusó el impacto: apenas hubo una imperceptible dilatación de los ojos. Choque, sí, ahora se acordaba, había chocado con alguien al cruzar la calle.
Predispuso su ánimo para una revelación porque eso prometía la expresión de Alfredo. O el descubrimiento de algún chiste excelso que en pocos instantes compartiría con Irene, siempre dispuesta a paladear hasta el espinazo ciertas tramas absurdas o perversas que urde la realidad.
– Con quién -preguntó. De pies a cabeza hambrienta de diversión y de conocimiento.
Y él se lo dijo. Era la silenciosa, la que los dos llamaban la mirona. Esa que, desde hacía más de cuatro meses, acechaba discretamente al profesor Alfredo Etchart.
Alfredo la había notado el primer día de clase. Y no debió de ser fácil, se había dicho Irene, que lo escuchaba sin mucha dedicación porque estaba abocada a un racimo de uvas que acababa de lavar: entre seiscientos alumnos verla resplandecer como si fuera una reina. Sobre todo porque esa adolescente jetona y de ojos chiquitos (según él le acababa de informar) no podía tener mucho de reina. Ahí estaría lo tentador, en ese apenas rielar de la belleza, un mero soplo, demasiado inconsistente para ser percibido por el ojo humano en estado normal. Él sin embargo lo vio. Acababa de decir algo sobre la función del arte, cierta ilusión que ellos debían perder de un arte utópico que caería sobre la sociedad como una bomba. En una palabra, que asistir a esta primera clase de Introducción a la literatura no era el mejor camino para hacer la revolución, podían ir pensándolo como primer trabajo práctico. Y la jetona se enojó. Yo también me hubiera enojado, pensó Irene comiéndose una uva. ¿O a los diecisiete años no necesitaba creer que cada uno de mis actos acarrearía su fatal granito de arena a la? ¿Y a los treinta? Al parecer, esa noche de abril en el Aula Magna todos necesitaban creerlo porque Alfredo advirtió el revuelo. Seiscientos alumnos dispuestos a saltar sobre él -pero demasiado enfáticos, aclaró y le robó una uva, mucho más fervorosos que ideológicos-. ¿No se estará poniendo viejo?, pensó Irene. Pero no fue el revuelo lo que lo inquietó. Fue la jetona. Su enojo, dando lugar a ciertas transformaciones. Fruncimiento de la boca, medio giro de la cabeza. Y el pelo, el modo en que se le balanceó el pelo cuando dio vuelta la cabeza. Y la boca trompuda vista ahora de perfil. Un efecto simultáneo y complejo que fulguró un segundo entre las seiscientas cabezas y produjo en Alfredo un estado de ebriedad. ¿Lo fugitivo dejándole un rastro de angustia? Comprensible, pensó Irene, ¿acaso no me ocurre también a mí? Una muchacha que de pronto pasaba a su lado y le provocaba un relámpago de maravilla y de miedo. La hermosura es como un imán, escribiría, o como un pozo sin fondo. Sobre todo cierta hermosura… ¿inocente? No, nada inocente. Maligna y arrogante pero desentendida de sí misma. Esa belleza escurridiza y versátil que se percibe en ciertas adolescentes. La trompudita parecía ser de la familia. Peligrosa, iba a pensar Irene después, de las que se toman su tiempo. Pero eso al cabo de dos meses, cuando los alumnos hubiesen perdido la desconfianza inicial que solía provocar Alfredo y ya lo odiaran o lo idolatraran sin dobleces. Entonces se iniciaría un rito al que Alfredo estaba habituado. Los alumnos más vehementes abordarían su escritorio al final de cada clase para seguir discutiendo. La trompudita no. Ella se quedaría a mitad de camino, mirándolo de lejos, como si no se animara a acercarse pero, en el fondo (iba a pensar Irene), como si no quisiera que él la confundiese con el montón. Entonces pensaría: peligrosa. Ahora todavía no. Ahora, en esta primera clase que Alfredo le sigue contando mientras Irene come uvas y en el preciso momento en que el profesor ha dicho que no era con libros que cambiarían el mundo y ha captado -pero ya menos voraz- el acecho general, la cabeza de la jetona se ha vuelto hacia él y su mirada ¿no le está prometiendo a Alfredo cierta posibilidad de salvación? Sí. Claro que los libros también entran en ese mundo mejor. Ciertos libros. Ya que toda obra de arte es una búsqueda solapada de belleza, una condena entonces a lo que embrutece al hombre, a aquello que lo degrada a un destino indigno. Estos locos perseguidores de lo bello -y está pensando en Baudelaire, y está pensando en Wilde- son más peligrosos para las buenas conciencias que ciertos farsantes que te enchufan dos o tres clisés políticos en un novelón mediocre y se creen los ángeles de la barricada. E Irene podía imaginarlo realmente apasionado por lo que decía y al mismo tiempo controlando a la trompudita que poco a poco se va transformando, confiadamente deja ahora que las palabras de Alfredo penetren en su alma virgen, todavía más embriagada (piensa Irene) por el sonido de las palabras que por lo que de verdad significan. Ya que toda formación es un proceso largo e intrincado, escribiría. Las alumnas intuitivas perciben tonos, matices, hasta omisiones en las que deben confiar. Como perras. Olfatean la verdadera sabiduría, y se disponen, desenfadadas y putas, alegres y desenfrenadas, a que las ideas audaces entren en sus cabecitas.
– Si lo sabré -dijo Irene. Y se comió otra uva.
Alfredo Etchart: así le han dicho que se llama. Hace casi dos horas que Irene Lauson no le quita los ojos de encima. Él, en cambio, no la ha mirado. La señora Colombo le dijo a Irene que él tradujo a Lawrence Sterne; le dijo: así joven como lo ves, es uno de los teóricos de literatura más brillantes de la Argentina; le dijo lástima que sea marxista. Irene no tiene la más remota idea de quién es Lawrence Sterne, no consigue vincular la palabra “marxista” con este hombre rubio de sonrisa maligna, no cree en absoluto que se lo pueda llamar joven. Ella tiene diecisiete años y los hombres de treinta le parecen irreparablemente viejos. Lo que sí cree es que si él mirara hacia la silla en que está sentada se sorprendería mucho y, a lo mejor, hasta se acercaría a preguntarle algo. Está convencida de que su presencia ha de ser desconcertante y atractiva en este living donde, con mundanidad, conversan cineastas, pintores, señoras muy paquetas, señores atildados, gente barbuda y, al parecer, literatos marxistas. ¿Gente importante? Vaya a saber. Salvo a la señora Colombo, su ex profesora de literatura que la trajo y la dejó abandonada, Irene no conoce a nadie. Pero eso no es un dato: no hay más que reparar en su pollera tableada, en la inquietud con que una y otra vez se acomoda en la silla, en su cara redonda e infantil, para adivinar que viene de otro mundo. Se siente mirada por todos. Menos por Alfredo Etchart, quien en este momento explica con pasión a varias personas qué habría pasado si en el cincuenta y cinco Perón le daba al pueblo la orden de salir a la calle mientras dirige miradas turbadoras a una señora muy fina y a una pelirroja tetona que se ignoran mutuamente y todo el tiempo hacen que sí con la cabeza. Como si estuvieran muy de acuerdo en eso de la revolución social -reflexiona Irene desde su silla-, aunque las dos deben estar pensando que él sacó ese tema ten antipático porque con toda este gente le resulte imposible rifárselas ahí mismo. Qué tarado, piensa; qué gracia puede hacerle levantarse a esas dos que por poco no se le sientan encima. Después de más de dos horas de observarlo, está dispuesta a jurar que él no tiene nada que ver con toda esta gente, por eso le da rabia que les preste atención y mire a cualquier parte pero no hacia el lugar que le depararía la grata sorpresa. Es un engrupido, decide, y también decide: tengo que llegar a ser una gran dama. Se levanta y atraviesa el living. Ahora está ante un gran espejo: ahí no hay nada que se parezca a una gran dama. Tiene las mejillas coloradas, lo que hace que su cara parezca todavía más redonda. Se chupa un momento las mejillas, se las cubre con el pelo. Bah. Con determinación se tira hacia abajo el borde del pullover, le hace una reverencia a la del espejo y, luego de atravesar otra vez el living, se sienta en un sofá.
Pero él tampoco ahí nota su presencia. Irene se revuelve en el sillón, reverberando de furia. Querría que este buen señor la viera ahora, sólo para que notase su mirada de desdén. Tranquilamente podría chantarle yo me río de sus buenos modales, querido profesor: soy una niña libre como el viento, indomable y superdotada, difícil aun para usted. ¿Parezco ingenua? Estoy llena de malicia. ¿Parezco asustada? Los doy vuelta a todos. ¿Parezco pendiente de usted? No pienso en otra cosa que en asesinarlo. ¿No parezco capaz? Soy capaz. Dentro de un segundo voy a hacerle traición.
Después de serle fiel más de tres horas, Irene Lauson traiciona a Alfredo Etchart. ¿Qué se creía herr professor?, ¿que ella no conoce el juego? Esto es moco de pavo: el abecé de la lucha por la vida. Hay que hablar poco, sonreír mucho, decir ¡oia! y abrir ojos despavoridos. Parpadearle con timidez a un hombre de piel oscura que quiere saber la causa por la cual una jovencita tan angelical ha venido a parar a este antro de perdición, embarullarse al contestarle, mirar con devoción, como a abuelas, al resto de las mujeres, cederles el asiento, oír que un hombre con canas en las sienes dice cómo vamos a permitir que la damita se quede de pie mientras Alfredo Etchart escucha con aire secretamente divertido a una muchacha rubia de vestido blanco quien, desesperada, se lleva las manos al pecho como si tratara de que él comprendiese algo muy íntimo que la de blanco guarda en el corazón. A mí este ruido me aturde la cabeza, le dice Irene al señor de las canas. Bueno, qué tonta, ¿no?, meaturdelacabeza ji ji, ¿qué me iba a aturdir, si no? El señor de las canas ríe, otro de barbita que la ha escuchado ríe, Irene se tapa la cara con el pelo, dice siempre digo palabras de más y candorosa ríe. La muchacha de blanco, tranquilizada de golpe, también ríe por algo que le acaba de decir Etchart, a quien le ofrece whisky una señora de vestido negro que se interpone entre él y la de blanco, quien se enfurece y rechaza un whisky. A mí el whisky no me hace nada, dice Irene, y acepta otro vaso. Si seguís así te vamos a tener que llevar alzada, le dice un muchacho de anteojos. No sería un trabajo muy duro, dice el de las sienes. Irene emite risitas, les dice a los dos que no se preocupen porque un año nuevo ella se tomó como once copas de sidra y no le hizo nada. La de negro parece haberse olvidado de que venía sirviendo whisky; está detenida ante Etchart y le cuenta algo en actitud confidencial. A la de blanco no le ha quedado más remedio que retirarse; ella y otra, que tiene un vestido brilloso y conversa con un señor muy feo al que no presta atención, no le quitan los ojos de encima a Alfredo Etchart. La de negro se ha colocado de tal manera que a Irene no se lo deja ver. Irene se corre. Me parece que el whisky te pone inquieta, dice el muchacho de anteojos. Soy inquieta, dice Irene, me la paso corriendo de acá para allá. Varios hombres ríen encantados. Ciertas mujeres pueden estar pensando por qué dejarán a estas mocosas venir a las reuniones de gente seria. La muchacha de blanco, la de vestido brilloso y una muy hermosa recién localizada deben de estar preguntándose si ciertas viejas reblandecidas no tendrán vergüenza de andar coqueteando con los hombres jóvenes. Por fin la muy hermosa avanza con decisión y, señalando a un señor muy menudito, le dice algo a la de negro. La de negro mira con perfidia a la muy hermosa y va a servirle whisky al señor muy menudito. Irene se siente un poco aturdida; le duele la cabeza. Etchart le está explicando algo a la muy hermosa. Cómo te brillan los ojos, dice el de las sienes. ¿Sí?, dice Irene; voy a mirarme. Atraviesa el living y va hacia el espejo del vestíbulo. Etchart dice que lo que suele llamarse poder parapsicológico puede no ser otra cosa que una exacerbación de la sensibilidad y de la inteligencia, pero no la ha mirado pasar. ¿Y?, pregunta el de las sienes. Cierto, dice Irene; pero no es el whisky, es el calor. Varios hombres ríen porque no le creen. Irene tampoco se cree. Ríe. Acepta otro whisky. La gente parece cansada y fea. El señor de las sienes ha puesto su pierna contra la pierna de Irene, quien no se retiró. La muchacha de blanco ha vuelto a acercarse a Etchart. Sos encantadora, dice el de las sienes. El muchacho de anteojos habla sobre los trastornos de la vejez. Irene asiente con ambigüedad. Nunca vi otros ojos como los tuyos, dice el de las sienes. Irene le sonríe. Que tengo que avisarle a esta chica, Irenita, que se prepare porque ya nos vamos, dice la profesora Colombo. ¿Ya te vas, Alfredo?, pregunta la de negro. No, qué voy a estar mareada, dice Irene, y trata de avanzar sin caerse.
El vestíbulo está lleno de gente. ¿No viste mi visón?, pregunta una voz. Alcanzame esa cartera, dice otra. Irene se ha detenido. Una mano, detrás de ella, ha dado un leve tirón a su pullover. No se da vuelta: se queda inmóvil, de espaldas al dueño de la mano. Sabe lo que acaba de ocurrir y no está sorprendida. La sorpresa viene después, por una especulación: lo que la sorprende es no estar sorprendida, aceptar con tanta naturalidad que sabía esto de antemano.
– Que sea la última vez que me traiciona -acaba de decir Alfredo Etchart-. Mi venganza puede ser peligrosa.
Lo ha dicho casi sobre la oreja de Irene, a su espalda. Y ella nunca va a olvidar el escalofrío leve en la espina dorsal.
Ahora sí se da vuelta. Lleva la rebeldía estampada en la cara. Los dos contrincantes quedan frente a frente.
Y hay algo que parece estar desde antes, agazapado. Cierta cualidad que los dos pueden reconocer en los ojos del otro. O tal vez se trata sólo de una virtud de espejo por la que Irene puede reconocerse en la mirada de él. Un signo o una suprema voluntad que ya empieza a derramar su luz sobre las disonancias de esta noche, sobre ciertas risitas a hurtadillas, sobre aquel deseo intolerable de gritar bajo los astros, sobre la cara oculta de la luna, de la cara de luna de una infanta tramposa y clandestina, hostigada por el maléfico sueño de un destino de privilegio que la espera para devorarla en los rincones oscuros de su alegre vida diurna.
Él ha dicho algo y ella ha hecho que sí con la cabeza. Él dice el nombre de un lugar. Dice una dirección y una hora.
– ¿Se va a acordar? -dice.
– Claro -dice ella-, tengo una memoria impresionante.
Entonces advierte en él algo que muchas veces leyó en los libros: se ha reído con los ojos. Después se va.
La contienda ha terminado: ni vencedores ni vencidos.
Mañana se encontrarán en el Constantinopla.
– ¿A qué hora? -preguntó Irene.
Pero una pequeña catástrofe postergó la respuesta de Alfredo. La música de la radio se detuvo abruptamente, la luz se apagó.
– Sonamos, saltaron los tapones -dijo Irene, desentendiéndose con astucia de lo que Alfredo le venía contando mientras arreglaba su amplificador.
– Fusibles -dijo Alfredo-. Te dije mil veces que se llaman fusibles.
– Mirá a quién se lo venís a contar. ¿Te creés que no sé que se llaman fusibles porque vienen de fundir?
– Fundir qué. Conseguime una vela.
– El alambrecito -dijo Irene.
Y mientras revolvía los cajones le explicó cómo los electrones, debido a algún contacto contra natura, podían eludir toda resistencia y entrar en un circuito corto, que eso era el cortocircuito y no, como seguramente creía el bruto intuitivo humanista, un corte de circuito. El corte venía después, ya que el alambrecito o fusible era lo primero que se fundía -él ya sabría que el hilo se corta por lo más delgado- interrumpiendo el pasaje de electrones y evitando así la quemazón de todo el cablerío y adyacencias.
– Mucha teoría, sí -dijo Alfredo-, pero ni siquiera una vela sos capaz de conseguir.
– Pobre de vos, mirá esto -dijo Irene, levantando triunfal una vela usada.
Volvió a tientas, cosa que no la afectaba demasiado ya que también a plena luz solía llevarse por delante las cosas que se interponían en su camino y le permitían comprobar a los tropezones que el mundo no era una pura abstracción.
– Ahora conseguime un alambre finito -dijo Alfredo.
– Eso sí que no tengo.
Gol en contra. A esta altura de su vida -y no sin haberse hecho violencia- podía sostener con cierta pericia una conversación acerca de tarugos o bulones, manejaba con discreción el taladro eléctrico y contaba con un acopio bastante interesante de tachuelas, tornillos en ele, cinta aisladora y otros utensilios, pero alambre finito no tenía.
– No importa. Lo saco del cable del amplificador.
– ¡Ah, no! -gritó Irene.
Demasiado tarde: Alfredo ya había empuñado la tijera. El cable blindado, terso, impoluto, estaba definitivamente cortado en dos.
Con vago terror, mientras lo seguía con la vela, observó cómo Alfredo pelaba el cable, sacaba piezas misteriosas de la caja de fusibles, luchaba con el alambre, penetraba en lo desconocido, atornillaba y listo: la luz se hizo.
Lo que solucionaba el asunto de la oscuridad pero dejaba, iluminado y desnudo hasta la impudicia, otro problema: el corazón destripado de su amplificador (para no hablar ahora del cable) que ya nunca volvería a ser lo que fuera. Y que a su vez encubría otro problema, todavía de naturaleza incierta, que había estado al acecho mientras Alfredo desarmaba el amplificador y le contaba lo que había sucedido esa tarde: la mirona, que por fin le había hablado.
– ¿Vos tenés idea de dónde podrá ir esto? -dijo Alfredo, mirando con aire sospechoso una especie de lamparita.
Irene fue invadida por el presentimiento de que las cosas empezaban a andar mal.
– Te dije que mejor lo lleváramos al Palacio del Amplificador -dijo.
– No me vas a comparar a mí con un palacete de morondanga -dijo Alfredo, y encajó muy resuelto la lamparita donde se lo dictaba el corazón-. ¿Qué te creés que les hacen allá?
Irene pensó que justamente eso, no saberlo, era lo tranquilizante. Podría haberse confiado sin vacilar a un Palacio regido por leyes ignotas. Con un vago temor, es cierto, con la incómoda sospecha de que un mecanismo natural iba a ser mancillado -tenía fe ciega en los productos de fábrica y las armazones primitivas le parecían alentadas por cierto soplo divino-, pero igual se habría confiado a él a condición de que le devolvieran algo en apariencia igual a lo que había sido y a condición de no padecer esta zozobra de estructuras transitorias.
¿Acaso no era por algo así que había abandonado la física nueve años atrás? Mucho ecuaciones de Lagrange, cómo no, mucho integral de Hamilton y divagar sobre la naturaleza del cortocircuito, por qué no cae la Luna y por qué vuela la plumita. Pensamientos incontaminados, eso sí, elaboraciones que ella podía corregir, retorcer, borrar sin que quedara huella. Pero todo acto deja su huella -pensó con terror viendo cómo Alfredo unía con cinta aisladora los dos muñones del cable cortado, y se fue a hacer café-, razón por la cual el cristalino mundo matemático saltó en pedazos y sólo le quedó un malestar literalmente físico, un prosaico calambre en el estómago el primer día que le tocó contemplar, sin padrinos, las diminutas tripas de un circuito o futuro circuito electrónico, un objeto que existiría sólo si ella era capaz de armarlo. Lo observó con desconfianza durante tres semanas. Resistencias minúsculas, pequeñas válvulas, transistores que, como la niña Chiquirritica, tenían el tamaño de un grano de anís -pero por qué distracción o error de la Naturaleza, al observar un transistor, la a todas luces promisoria estudiante de física tenía que pensar en la palabra “Chiquirritica” leída a los seis años y cuyas resonancias deleitosas se le venían enredando desde entonces en todo lo infinitamente pequeño que anida en el universo, no por la ilustración (recordaba sin encanto a una niña flotando en una hoja entre plantas acuáticas, imagen vulgar que estaba muy por debajo de la música de la palabra Chiquirritica), no por la ilustración sino por el símil: tan pequeña como un grano de anís. Y lo curioso es que nunca en su vida había visto un grano de anís ni se le había ocurrido que pudiera tener granos lo que hasta entonces sólo había sido para ella una bebida transparente en una botella hexaédrica que se servía en copitas y cuyos residuos hacían las delicias de pequeños futuros alcohólicos y de ella misma. Sin embargo le bastó leer “pequeña como un grano de anís” para imaginarlo cristalino y embriagante como el licor y tan pequeño como todo lo más pequeño que puede haber sobre la Tierra; y también para comprender de golpe el verdadero tamaño de la niña Chiquirritica, en quien desesperadamente pensaba contemplando los transistores. Pero nada le causaba tanta angustia como el chasis vacío, en el cual tendría que armar un circuito que sólo iba a funcionar si todas las piezas se ensamblaban sin un error, momento en que el futuro trabajo tropezaba -en su previsora imaginación- con su propia torpeza o demonio innato que la hacía agarrar siempre a contramano, instalar la imperfección apenas las cosas eran rozadas por sus dedos, razón por la cual nunca se animó a unir siquiera dos cables entre sí, razón por la cual luego de un calvario que duró veintiún días, convencida de que nunca iba a armar ese circuito y por lo tanto nunca iba a aprobar electrónica y por lo tanto, abandonó abruptamente la física. No olvidar, en momentos de exaltación, de contabilizar ese fracaso.
– Y el café, ¿para cuándo?
– Ya lo llevo -dijo Irene desde la kitchenette; puso las tazas en una bandeja y se animó a preguntar-: ¿Cómo va eso?
– Qué te parece -dijo Alfredo.
Una lucecita verde y una lucecita roja se encendieron en el momento preciso en que Irene entraba con la bandeja. Unos segundos después la voz de Paco Ibáñez, tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable, la hizo levitar en la transitoria ilusión de que todos los problemas se habían terminado. A qué hora. ¡Ay! Su memoria era sistemática e implacable. La obligó a retroceder -¡no quiero, no quiero!, ¡tengo ganas de ser feliz!-, la obligó a retroceder a esa intersección que, en la teoría de los cambios de estado, se denomina punto triple. Un punto único -¿a qué hora?- en que convergieron tres problemas. Si el problema uno estaba resuelto, y el problema dos estaba resuelto, ¿cuál era el que quedaba? Shh, el tercero no era de ninguna manera un problema. Acaso no había reaccionado encantada de la vida cuando Alfredo, apenas empezó a desarmar el amplificador, le dijo:
– A que no adivinás quién vino a hablarme hoy.
– La mirona -había dicho sin vacilar Irene.
Él dijo que ella era colosal. Modestamente, dijo Irene. Lo que no dijo fue que en estos tres días había pensado más de una vez que un choque tan bien armado por la Providencia tenía que traer cola. En cambio preguntó:
– ¿Y cómo? ¿Se te acercó así nomás y te habló?
No, tenía su estilo, dijo Alfredo. Cosa que Irene ya había descubierto a fines de abril. Una muchacha capaz de quedarse esperando a distancia prudencial que él la descubriera, como si fuese demasiado tímida o demasiado orgullosa para realizar el esfuerzo de acercarse del todo, sin duda tenía lo suyo. Aunque debía serlo, sí: tímida y orgullosa. Pero su pecado es que lo sabe, decidió Irene en mayo.
Lo que seguramente no sabía era que Alfredo la había advertido desde la primera vez y que lo divertían como loco -y se los contaba después a Irene- los movimientos inútiles que ella debía realizar para quedarse siempre un poco atrás, con su perpetua cara de expectación. Lo que tampoco podía saber era que Irene seguía, además, los movimientos ocultos de su alma, las especulaciones que se tramaban detrás de esa mirada de asombro -pero con qué derecho, le habría dicho la muchacha, con qué derecho pretende usted entrar en mi alma-, los invisibles sobresaltos de ese cuerpo al acecho, siempre dispuesto a ser capturado. O a capturar, llegado el caso. Y el caso por fin había llegado. La mirona, esta misma tarde, se le había acercado más que de costumbre y había esperado que los otros se alejaran. Entonces sí habló, como si siempre hubiese hablado.
– El otro día lo vi. Estaba parado en la calle, riéndose solo.
– Yo también te vi.
– No, usted no me vio.
– A que sí -comienzo promisorio, pensó Irene-. Vos venías corriendo y tuviste un choque.
– ¿Choque? -la chica irradió indignación. Se veía a las claras que no podía tolerar en él una equivocación tan grosera.
– Choque -repitió él-. No con un auto, boba. Con una mujer.
Irene sintió las palabras “con una mujer” como un golpe en la cara.
– Uy, cierto -dijo la chica con el tono de quien lo había olvidado por completo, e Irene reflexionó acerca de lo equívoco que puede ser el punto de vista-. ¿Pero cómo me vio si yo no me di cuenta?
– Veo más cosas de las que ustedes se imaginan -dijo Alfredo. Y el tono de su voz ni hizo falta que se lo contara a Irene. Es una cruza de Tolstoi y Oscar Casco, escribiría, de ahí la amplitud de su registro (desde la nínfula más bruta hasta la más asidua lectora de Lévi-Strauss, desde la princesa altiva a la que pesca en ruin barca, no hay hembra a quien no suscriba y cualquiera empresa abarca) y sobre todo de ahí el deslumbramiento que provoca en ciertas mujeres involuntariamente tironeadas a la vez por Thomas Mann y por Agustín Lara. Así que Alfredo tampoco tenía necesidad de contarle (aunque por el sólo placer de compartir un placer se lo contó) la cara que puso la mirona, el embate que sobrellevó a pie firme, su rebeldía silenciosa a la altura de la palabra “ustedes”, bravo, compañerita, es muy temprano para mostrar la hilacha. Pero te quiero ver dentro de trece años, todavía impertérrita, los ojos agrandados de curiosidad, el corazón sediento de sabiduría, preguntando con tono casual, científico, de alegre camarada que puede asimilar sin un parpadeo cualquier nuevo juego que le propone el destino.
– Y entonces.
– Entonces nos encontramos mañana.
– A qué hora -preguntó Irene.
Y ahora que la luz otra vez inundaba la casa y el amplificador propagaba a los cuatro vientos te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido, la tercera inquietud pudo florecer hasta alcanzar el estado justo en que había sido borrada por el cortocircuito. Y ella volvió a preguntarlo.
– A qué hora qué -dijo Alfredo.
– A qué hora te encontrás con la mirona.
– Se llama Cecilia -dijo Alfredo-. A las cinco.
Y si él no se hubiera distraído en probar cada una de las perillas del amplificador tal vez habría notado el pequeño sobresalto primero y después ese peculiar sistema de signos -cierta brusquedad al llevarse las tazas de café, cierta alevosía al limpiar la ceniza volcada sobre el escritorio- que ladinamente pretendía indicar el mal humor de Irene. Porque en estos casos ella no hablaba. Sólo iba dejando pequeñas señales en el camino, guijarros que podrían ir guiando a quien tuviera la paciencia y el interés necesarios para internarse en oquedades, y lentamente, amorosamente, sonsacándola con ternura, con violencia, con resignación, pugnara por llegar -¡gran premio!- al centro mismo de su angustia.
Y no es que Irene no pudiera expresar ella misma lo que le pasaba. Su valla de piedra consistía en que sólo lo podía expresar con una claridad irritante. Por ejemplo, habría sido capaz de decir: estoy de mal humor por dos razones:
a) Porque esta chica es mucho más peligrosa de lo que pensás. Aunque pienses que es mucho más peligrosa de lo que parece.
b) Porque las cinco de la tarde es mi hora.
Pero cómo darle a entender, entre tanto a y b, esta nostalgia, pero también esta envidia y este miedo. Cómo explicarle, sin correr el riesgo de que echen a volar pájaros y serpientes y fieras trabajosamente aletargadas, cómo expresarle la vergüenza de sospechar que esta vez no será capaz de soportarlo. La alegría de otra, eso es lo que cree que ya no podrá soportar. La alegría de la que aún aletea en esa región incorrupta, inmaculada, tan semejante a la perfección, que es la espera.
Aquella noche cantó. Yo sé que soy una aventura más para ti, burbujeante de whisky, embriagada de felicidad, a punto de emitir un aullido triunfal en el auto de la profesora Colombo aunque -civilizada al fin- dosificando su demencia en un suave canturreo, que después de esta noche te olvidarás de mí. Minga te olvidarás. Él no la iba a olvidar nunca y ella era una especie de mujer fatal, o mejor ella era una adolescente depravada que rompe el corazón de los hombres adultos. Yo sé que soy una ambición fugaz para ti, un capricho del alma que hoy te acerca a mí. Minga.
A la tarde siguiente también. Sola en una mesa del Constantinopla canturreaba entre dientes, herencia de Guirnalda sin duda, una canción para cada cosa, mamá mamá, son las cinco y Alfredo no viene, / son las cinco y Alfredo no está, /yo me pongo mi traje de pieles, /y a la playa lo voy a buscar. Enigmas para la pequeña Irene que escucha cantar a mamá mientras finge acunar a la muñeca: 1) cómo es un traje de pieles, 2) por qué pieles para ir a la playa, 3) qué hace ese Alfredo en la playa considerando, dadas las pieles, que debe ser invierno. Aunque en la canción de Guirnalda no decía Alfredo sino Enrique, son las nueve y Enrique no viene, de dónde la habrá sacado pobre Guirnalda, si viera ahora a su pequeña flor en este bar desvencijado y esperando a caballero adulto que no viene, ella que la peinaba con flequillo y le almidonaba las enaguas. ¿Pero esos cantos? ¿Esas locas que morían de amor, esos huérfanos hambrientos, esos inmundos renacuajos que se ríen en los charcos cuando rozan el plumaje del cóndor caído? Algo habrá hecho Guirnalda para que Irene ahora esté acá. Ya hace casi un cuarto de hora. Ha llegado a las cinco y cinco, apenas cinco minutos tarde, era fatal: una especie de reloj adentro de la cabeza, la maquinita previsora que calcula por su cuenta, que no deja nada librado al azar, tantos minutos para lavarse los dientes, tantos para hacer pis, para vestirse, peinarse, esperar el ascensor, período de descenso, trayectoria hacia el poste, espera del colectivo (cálculo en base a las condiciones más adversas), viaje propiamente dicho (cálculo en base a las condiciones más adversas), tránsito hacia el objetivo, ajuste por error, redondeo. Las cinco y cinco. Hasta su impuntualidad suele ser puntual. Una impuntualidad aparente, o tramposa. ¿Cuántos minutos tarde desea llegar la marquesa? ¿Cinco, diez, veinte? La maquinita lo maquinará. Working. Tic-tic-tic. Exit. Para llegar x minutos tarde la marquesa debe empezar a vestirse a. Ah, los impuntuales genuinos en cambio, los que se desplazan como arcángeles por el espacio atemporal confiados en que la arena del reloj no corre durante los pequeños sucesos contingentes, los que fijan plazos como quien formula un deseo, llego en cinco minutos, como quien convoca a la magia, como quien anuncia mi voluntad es llegar en cinco minutos pero el acto de ponerme la corbata, las escaleras, un desdeñable viaje en colectivo se interponen como obstáculos, son avatares de la fatalidad que se opone a mis anhelos. Alfredo Etchart sin duda pertenecía a la envidiable especie de los impuntuales: eran las cinco y veinte pasadas y todavía no había llegado.
Irene abrió el Differential and Integral Calculus, de Courant. Con alevosía lo había traído. ¿No tenía ella un cierto aire a La Inmaculada, la conciencia pecadora de quien no lo es y la circunstancial desdicha de seguir siéndolo? Su situación era delicada. Qué actitud tomar ante profesor maduro: ¿perversa o inocente? Puso sobre la mesa un comodín. Courant. Las adolescentes con predisposición a los juegos matemáticos no son pura espuma. La experiencia ya le diría por qué meandros internarse después, pero mientras tanto ¡chupate esta mandarina!

Lo anotó en el cuaderno, debajo del esquema del átomo de Bohr, precedido a su vez por una frase que parecía venir de la página anterior: “la angustiosa alegría de saberme única, yo, Irene Lauson, centro del universo”. Dos números de teléfono y el precario dibujo de un ranchito y un sol muy sonriente en el margen superior prefiguraban el caos.

iba escribiendo con signos enormes. Error en la apertura que Alfredo Etchart viera la deficiente síntesis de la deficiente alma que emanaba de esa página. Tenía que dar vuelta la hoja lo antes posible. ¿Y darla vuelta ahora mismo? Eso nunca. Ella era una tramposa con ética. Sus mentiras, sólo en un recoveco escarmentado de su cerebro mostraban la costura. Y estaba el azar, claro. Empezar en la página mancillada era abandonarse al azar, esperar zozobrante que la moneda caiga, una especie de pito catalán a la maquinita que maquina. Mucho cálculo, sí, mucho tic-tic-tic-working, pero quién le impedirá el vértigo con que a veces cruza la calle, el temor con que lee el número de un boleto en el que de antemano ha puesto toda la fortuna y la desdicha del día, la incertidumbre con que está resolviendo esta integral sabiendo que si él llega antes de que dé vuelta la página. ¡Ay!

resuelve apurada y el corazón le palpita. ¿Él llegaría en la página peligrosa? ¿Llegaría en la página blanca? Llegaría sin que ella lo notase, eso estaba decidido. Y esto que está haciendo, ¿qué es? (ella levantaba la vista, sobresaltada, y lo descubría espiando el cuaderno). -Oh, perdón, no sabía que había llegado; estaba tan concentrada resolviendo… en fin (ella cerraba con brusquedad el cuaderno). -Pero eso era un ejercicio de matemática, ¿no? -Algo así, sí (ella se encogía de hombros como restándole importancia a lo que iba a decir). Análisis matemático (turbadísima). -¡Análisis matemático! (él se maravillaba, preguntaba si en serio). -Sí, en serio, yo estudio física, ¿usted no sabía? (él no sabía, nunca lo hubiera pensado, con su cara). -¿Y qué tiene de particular mi cara? (ahí acentuación del aire inocente, buena apertura de ojos). -¿Me lo pregunta en serio? (ahí cosas encantadoras que él decía sobre la cara de ella, ¿angélica y traviesa?, sí, y sobre lo intrigado que ella lo tiene desde que la vio en esa fiesta tan espantosa. Risa de ella, cantarina). – La cara nomás de ángel, de verdad soy el diablo; en serio, no se ría, la descarriada de la familia, mi mamá me ve acá con usted y se cae muerta (él igual se ríe, se deslumbra, nota lo difícil que le resultará comprender a una chica tan compleja, descubre que no se parece a ninguna de las estúpidas que ha conocido y se enamora de ella como nunca antes).
– Irene, ¿no? -¡Ay! Él se estaba sentando, lo más campante- ¿O Irenita?
No. Nada de vincularla con la profesora Colombo.
– Irene -dijo-. Irene Lauson.
– Irene Lauson -repitió él, formal-. Encantado. Yo soy Alfredo Etchart.
Irene le sonrió con confianza.
– Eso ya lo sabía -dijo.
– Ah, muy bien -él le pidió un café al mozo-. ¿Y por qué tanta desesperación por verme?
– ¿Yo? -los ojos se le agrandaron por su cuenta, sin que interviniera su voluntad. Pero no, nada de escandalizarse. Si la cosa venía así, nada de “perdón señor, no sé a qué se refiere”. Y no hay mejor defensa que un buen ataque, cualquier maestro de ajedrez lo sabe-. Porque tenía muchas ganas de decirle que usted me parece medio farsante.
– Señorita -profesoral-, ¿no le parece un poco exagerado que yo tenga que venir hasta acá para que usted me diga algo -interrupción, cejas, de pronto parecía divertirse-, algo que a lo mejor ya sé, señorita?
– ¡No! ¡Usted no lo sabe! -Irene le miró la cara y se atemperó-. No lo sabe porque en realidad no es ningún farsante. Parece nomás.
– Y lo que usted parece es un poco contradictoria.
– Parezco, pero no soy. Lo que pasa es que mis pensamientos son muy complicados, así que me cuesta muchísimo decirlos con claridad. Es decir, pienso bien…
Ojos azules, con puntitos. Se ríen solos.
– Pero obra mal.
– Eso aparte -dijo Irene, llena de vanidad-. Lo que pasa es que me vienen como masas de pensamientos y tengo que dar vueltas y vueltas para agarrar la punta y. No, marañas, claro, cómo voy a agarrar la punta de una masa. Son como marañas de pensamientos, así que me cuesta mucho pescar la punta y empezar a decirlos bien -vaga conciencia de que estaba hablando demasiado. No. No se podía detener-. Si me puedo quedar callada mientras la pesco, todo sale fácil. Pero si en el medio tengo que hablar, ahí soné.
– Pensás en hénide -dijo él.
– ¿En quién?
Él no se rió.
– En hénide. No es una persona, es una forma de pensamiento. Te puedo tutear, ¿no?
Se está burlando de mí. ¿O a su manera no?
– Y claro. Todos me tutean.
– Lo de “todos” estuvo de más. Ya vamos a hablar de eso.
– De qué.
– Del viejito ése de la fiesta.
– Ah, ése -indiferencia teatral-. Ni sé quién es -encogimiento de hombros-. ¿Qué es una hénide?
– ¿Oíste hablar de Weininger?
Irene tuvo que admitir que no y puso cara de alumna atenta, pero no le gustaba nada no saber tantas cosas. Las hénides, dijo él, eran los datos psíquicos en estado primitivo. Durante la primera infancia y en los seres inferiores (y a Irene la sacudió el deseo de pegarle) la vida psíquica estaba constituida por hénides, y en la hénide absoluta no era posible el lenguaje, claro. Pero hasta los hombres que habían alcanzado el más alto grado de inteligencia (ella empezó a sentirse mejor) encontraban en su psiquis partes oscuras y, por lo tanto, inexpresables (¡mucho mejor!). En la etapa en que los contenidos estaban en forma de hénides uno giraba en torno al objeto y en cada tentativa iba corrigiéndose y decía “ésta no es todavía la palabra exacta”, lo que representaba una inseguridad en el juicio. (¡Muchísimo mejor!, esto era justamente lo que le pasaba a ella. Y pensar que ahora hasta le podía dar un nombre: hénide. Su vida empezaba a organizarse. Y todo fue bien, hasta que aparecieron las mujeres.) Ocurre que en la etapa en que los hombres ya tenían sus contenidos psíquicos en forma articulada, las mujeres seguían pensando en hénide (¿qué mujeres?, pensó Irene). La prueba de eso, decía Weininger (dijo él), era que cada vez que la mujer trataba de expresar un nuevo juicio esperaba que el hombre le clarificase sus representaciones oscuras, le interpretase las hénides (¿por qué no te hacés un enema de puloil y te vas a escribir Safac al cielo?), de ahí que muchas mujeres no pudiesen amar a un hombre que no fuera más inteligente que ellas, que hasta experimentasen repugnancia sexual hacia aquellos hombres que les daban la razón en todo. En resumen, decía Weininger (dijo él) la función sexual del hombre tipo ante la mujer tipo era transformarla en consciente.
– Qué amable el hombre tipo -saltó Irene. Demasiado enojada, cuidado-. Lo que es yo no conozco a ningún tipo que me pueda transformar en consciente a mí… Más de lo que soy.
Los ojos azules fijos en su cara. ¿Risa interna? ¿Ya te voy a dar yo a vos? Irene sintió que se ponía colorada. Minga.
– Lo que quiero decir…
– Ya sé lo que querés decir. ¿Y por qué soy un farsante?
– No dije que era, dije que parecía. No sé. No sé cómo explicárselo. Habla con los otros como si le importaran. Esa clase de gente, digo, como si le importaran muchísimo. Y la verdad que le importan un reverendo… -se interrumpió-. Le importan un cuerno.
– Muy lindo no te queda decir “reverendo carajo”, pero ya que llegaste hasta ahí, mejor que sigas hasta el final.
– La próxima vez lo voy a tener en cuenta.
Él pareció estudiarla.
– No me cabe la menor duda -dijo-. ¿Y entonces?
– Entonces qué.
– Esa clase de gente, habíamos quedado. Me importaban un reverendo carajo. ¿Y entonces?
– Y se porta como si le importaran. Eso era todo.
– Es decir que no parezco. Soy un farsante.
Irene sacudió la cabeza con decisión.
– No, no. Usted no es un farsante porque no lo hace para engañar a los demás. Usted -y se trabó. Sabía lo que quería decir pero no sabía cómo. ¡Las hénides! No debía permitir que las hénides la devoraran. No usufructúa, ¡yes! Se sintió poderosa-. Usted no usufructúa, eso. No usufructúa con sus mentiras -extraordinario: nunca antes había dicho esa palabra; ni siquiera sabía que sabía su significado-. Usted lo hace para. Es decir, no sé, ser un farsante es algo asqueroso pero usted -volvió a interrumpirse.
– ¿Yo no soy asqueroso?
– Ufa -dijo Irene-. Al fin siempre echa agua para su molino.
Él se rió. A Irene le sorprendió algo en esa risa. La alegría. La alegría era sorprendente en su cara, algo como una transgresión. O un descuido.
– La cuestión es que tan enojada conmigo no estabas -dijo él, y le quedaban como manchones de alegría.
– Quién le dijo. Claro que estaba enojada. Me daba una rabia bárbara que perdiera así el tiempo con todos esos estúpidos, no sé, que les hiciera creer que se los tomaba en serio.
– Oiga, mocosa -la expresión de él había dejado de ser amistosa-, ¿quién le hizo creer que la gente, toda la gente, no es digna de que yo y usted la tomemos en serio?
Irene habló con furia.
– Usted se divertía -dijo-. Yo lo estuve mirando todo el tiempo. Usted se divertía a costa de los otros -y ahora se divierte a mi costa, habría necesitado decirle, pero ¡tu abuela!, ese gusto sí que no se lo iba a dar-. Estaba como del otro lado, no sé, como mirándolos de afuera.
Bruscamente él acercó su cara a la de ella.
– Y vos, cómo sabés esas cosas.
Una embestida, escribiría trece años después. La mirada era una embestida para probar cuándo se caía ella. Tu abuela.
– Soy perspicaz -de pronto se había puesto contenta; nunca había tenido un interlocutor tan selecto: todo estaba permitido-. Perspicaz y picarona.
Él levantó un dedo. Advertencia.
– Ojo -dijo-, mirá que la bota de potro no es pa’ todos -con aire enojado se quedó mirando una mano temblorosa: el mozo que servía café. Súbitamente se rió-. Pero está bien. Vos también te divertís. ¿Sabés una cosa? Los de anoche también se divertían. A su manera. Mirá qué buen tipo soy en el fondo -se puso a revolver el café. Acto inútil, pensó Irene, porque no le había puesto azúcar. Estaba tan abstraído que ella no se animó a avisarle-. Y es así -dijo por fin-, a cada cual según su necesidad, como dijo Kropotkine.
Kropotkine, mi madre, había dicho Kropotkine. Adiós adolescente picarona, qué efímera fue tu vida. Ahora, a poner cara de estudiante revolucionaria. Jamás reconocer que no se sabe quién es Kropotkine. Suficiente con Weininger. Al fin y al cabo, el Manifiesto Comunista bien que lo ha leído y los Elementos de Filosofía de Politzer también. Que con semejante nombrecito era ruso, eso es fija. Lo que ella no ve tan claro es que ese Kropotkine haya podido decir lo que ahora está diciendo Alfredo Etchart: que uno a veces los ve tan satisfechos, Irene, y en el fondo tan hartos, que casi es un acto de amor complicarles un poco la vida.
– Pero Kropotkine no lo dijo en ese sentido -dijo Irene, y se sintió inteligentísima.
Él sonrió.
– Se ve que la realidad no tiene secretos para vos -tomó un trago de café-. Pero esto está asqueroso.
– No le puso azúcar.
– Gracias, nena. La próxima vez avisame antes -echó los terrones; revolvió-. ¿Y en qué sentido lo dijo Kropotkine?
Me está tomando examen, pensó Irene con fastidio.
– Bueno, Kropotkine… -mirada ambigua de él; imposible discernir si se está divirtiendo a costa de una ignorante, o lo deslumbra que ella pueda nombrar con naturalidad a Kropotkine, o se siente una especie de imbécil por estar perdiendo el tiempo con una mocosa engreída. Cosa suya: yo no lo invité-. Lo que quiso decir Kropotkine -volvió a empezar con decisión. Y fue como si la seguridad de su tono la arrastrara, como si el oírse, entusiasmada y vehemente, la convenciera de que sabía lo que estaba diciendo porque de pronto estaba rodando por una pendiente en la que había mucho campo, y hombres desamparados que lo cultivaban sin amor, y un gordo refulgente contemplando su propiedad desde un auto platinado junto a una rubia también platinada, y lo que había dicho Kropotkine era que es una vergüenza que haya hombres, unos pocos hombres, que exploten a millones y tengan casas y coches cualquier cantidad mientras otros que viven hacinados y con muchos hijos ¡no tienen ni siquiera un pan para darles a sus hijos! No se ría así, qué sonso: la tierra tiene que ser para el que la trabaja.
– Perdoname -él parecía encantado-. ¿Sabés que sos una cruza perfecta entre la Pasionaria y Periquita?
Qué estúpido, pensó Irene.
Él sacó los cigarrillos. Le ofreció a Irene.
– No fumo.
– No fumás -repitió él, como si estuviera registrando algo; o como si el hecho de que ella hubiese rechazado el cigarrillo tuviera una importancia insensata-. Volviendo a lo nuestro… no me vas a negar que no sólo de tierra debe vivir el hombre. Bueno, para decirlo de algún modo: yo soy una especie de trabajador de las almas -Irene iba a hablar; él la apuntó con el dedo, enojado-. Trabajar el alma, dije, que no siempre es lo mismo que tenerla. Más bien todo lo contrario.
Irene iba a decirle que a nadie le gusta trabajar lo que no tiene -¡Kropotkine!-, y entonces creyó entender. Nosotros, los fríos, los que no tenemos alma, pensó con arrogancia. Se sintió magnífica.
– No, claro -dijo-, no siempre es lo mismo.
Él estiró el labio inferior como quien dice “caramba”.
– Tampoco es tan simple -dijo-. A lo mejor no es una carencia sino más bien una exacerbación del alma. Algo así como una hipertrofia.
Ufa, pensó Irene, por qué no se decide de una vez.
– Cierto -dijo-, hay veces en que una siente que el alma no le cabe en el pecho.
La carcajada de él la tomó por sorpresa.
– ¿Pero vos entendés las cosas de verdad o sos muy mentirosa?
Irene también se rió. Empezaba a entenderlo. O a darse cuenta de que él la entendía.
– Las dos cosas. Bah, no sé. No entiendo todo. Eso de los trabajadores de las almas me parece que no lo entiendo muy bien. O no me gusta, no sé.
Un fulgor de afecto brilló por primera vez en los ojos de él. Lo apagó.
– Mirá, no es para tanto, a veces exagero. Lo que pasa es que la gente suele querer cosas y ni sabe que las quiere. Yo a veces creo que me doy cuenta, eso es todo. ¿Viste el pelado de ayer?
– No.
Sólo tengo ojos para ti. La cabeza lo canturreó de golpe, contra su voluntad.
– No importa, creeme, tenía ganas de odiarme. Y bueno, le di un buen motivo. Le recordé que el pueblo es peronista y me levanté a su mujer. Y a la de vestido negro, ¿la viste?
– ¿La vieja chota esa que servía whisky?
– Mi madre, qué cruel es la juventud. Sí, ésa. Andaba buscando guerra así que le dije alguna galantería, qué tiene de malo.
– Se ve que para usted todas las mujeres querían guerra anoche. La verdad, se la pasó haciendo el picaflor con todas.
– ¡El picaflor! Qué arcaica. ¿De dónde saliste vos?
Irene se sintió enloquecer.
– Soy muy tanguera -dijo.
– Tanguera. Tangos y Kropotkine -señaló el cuaderno abierto-. ¿Y eso?
– Análisis matemático -dijo Irene con sobriedad.
– Análisis matemático, bueno, como diría un viejo libidinoso, esta chica es un boccato di cardinale.
Para servir a usted, pensó Irene.
– Yo no soy bocado de nadie -dijo con furia.
– Era un piropo -él sacó un cigarrillo-. A tu medida, sospecho. Y acordate siempre que es así como te digo -distraídamente le ofreció un cigarrillo; ella aceptó-. Hay tipos que nacieron cornudos y señoras a las que no les gusta nada ser virtuosas -suspiró con aire de cansancio-. Y mocosas que andan pidiendo a gritos que las corrompan -encendió el cigarrillo de Irene; ella no tosió-. Y algunos vinimos para enredar un poco los hilos de la Providencia -No la miraba a Irene: miraba por la ventana-. Cosa de darle a-cada-cual-según-su-necesidad, como dijo nuestro común amigo -Observaba con atención a una nena que saltaba en un pie-. ¿Qué te parece, cara de luna?
Irene se sobresaltó. O tal vez borrosamente intuyó algo y, en apariencia, se sobresaltó.
– … y eso es lo único que importa -decía Alfredo Etchart mirando a la nena-. La superficie. Ese es el límite. Aunque me partas el cráneo en dos nunca vas a llegar más allá.
Entonces sí la miró. Fue algo raro. Como si lo estuviera ganando una especie de ternura, o de piedad. O tal vez el impulso de protegerla de algo.
– ¿Estás asustada? -dijo. Y era él (escribiría Irene) el que parecía asustado.
– Pártame el cráneo en dos y va a ver.
El juego era difícil y había que estar muy atenta para no cometer errores. Pero a ella le resultaba más familiar que el ajedrez. Y mucho más divertido.
– Además, no sé si tiene tanta razón. A veces una sabe lo que los otros están pensando. Yo casi siempre sé.
– Qué interesante -la ternura fue arrasada de su cara. Aire burlón-. Mirame, a ver. ¿Qué estoy pensando ahora? -asqueroso, pensó Irene-. Ah, se calla, tramposa. Muy bien, entonces voy a adivinar yo lo que estás pensando vos. Hmm… ¿Lo digo? Lo digo. Pensás que hablo mucho, que teorizo mucho, pero que, en el fondo, lo único que me preocupa es que voy a acabar acostándome con vos. ¿Y? ¿Lo pienso o no lo pienso? Digamos, señorita, que usted lo piensa. En fin, la juventud a veces es demasiado atropellada, no cree en las formas. Pero yo sí. Y, para tu tranquilidad, te aviso que encima soy tímido, me falta dar un largo rodeo, qué expresión, a que ahora también sé lo que estás pensando: que soy el hijo de puta más hijo de puta que conociste en tu vida. ¿Acerté?
– Usted lo piensa -dijo Irene con odio real-. Lo que yo pienso es que, si se proponía divertirme, por eso de sus teorías digo, mejor me hubiese llevado a ver una del Pájaro Loco.
Él se golpeó la frente con la palma. Aire de contrición.
– Perdón, señorita Escrupulosidad. Parece que me equivoqué feo esta vez, a veces me pasa. Perdón otra vez. Habría podido jurar que estos juegos no te eran del todo desconocidos.
Ah, no. Irene se sentía capaz de pelear a muerte con Alfredo Etchart, de defender con uñas y dientes su reducto. Pero que él no pusiese en duda su natural perversidad. ¿Equivocarse feo, profesor? Si a los cuatro años ella ya conocía el efecto de su flequillo, si ya entonces se reía en secreto del candor de los adultos que veían en su cara redonda la imagen del candor. ¿No fue entonces que ella dio el primer paso irreparable hacia esta tarde en el Constantinopla? La infanta de los cachetes se metió en la región vedada -se vio- y un segundo después del pecado, y un segundo antes del castigo, miró a Guirnalda (los ojos chispeantes de calculada malicia) y dijo: “Tenés que perdonarme, mamá: son travesuras infantiles”. Para que Guirnalda se ría y perdone. Y trece años después Alfredo Etchart también se ría, confiado por primera vez. Y me elija a mí.
– Ves -dijo él, y se lo veía entusiasmado-, eso es justamente lo que yo decía.
Irene sacudió la cabeza.
– Pero es que eso no se dice.
Y era como si se lo estuviera diciendo a sí misma, esto no se dice, gran pajarona, ¿qué hiciste? Desesperada de verdad, súbitamente sabiendo que había un viejo sueño de amor que se perdía para siempre, o una posibilidad de descanso en el amor que se había clausurado -que ella había clausurado- antes de que pudiese siquiera empezar a ser. Nunca ya descanso ni inocencia para Irene. ¿Qué había hecho? Si su corazón gritaba: Quiero ser débil, quiero que me cobijes.
– No, no -ella seguía sacudiendo la cabeza a despecho de su orgullo. Como si a sacudidas pudiera echar de sí misma esa sensación de saber, también ahora, lo que cada gesto suyo estaba buscando-. Eso es, no sé, una táctica secreta, a lo mejor. Pero no se dice a los otros.
– Cierto, a los otros no. Solamente se te dice a vos. Un modo de la “táctica secreta”, ¿o no? Decirte cosas que te escandalizan, o que deberían escandalizarte, ¿no es un modo de ponerte contenta? -sacó un cigarrillo y dejó el atado en el centro de la mesa; Irene lo miró con cierto temor, ¿o con cierta tentación?-. ¿Sabés cuál es tu tragedia? Que tenés una lucidez que no va con tu cara -e inició el movimiento de tocarle la mejilla; pero se detuvo a mitad de camino; con violencia, agarró el atado de cigarrillos y se lo guardó en el bolsillo-. Casi ni podés soportar tu lucidez.
– Yo soporto cualquier cosa -dijo Irene, cometiendo pecado de orgullo. Y peor que eso, escribiría. Necesito soportar justamente aquello que me espanta para poder jactarme de mi privilegio. ¿Privilegio? En fin; de algún modo hay que llamar a las cosas.
– Será así -dijo Alfredo, y esta vez sí extendió la mano y le tocó la cara.
Ella no hizo ningún movimiento, ni hacía falta. Ya estaba del otro lado. O a lo mejor, pensó después, siempre había estado allí.
¿Cómo explicaba la sobrina eso?, había dicho la portera. Que a veces una los veía llegar y hasta daba vergüenza mirarlos: dos novios parecían. Pero que otras veces ella (la señorita Irene) no estaba y entonces él (el profesor Etchart) se aparecía con una de esas locas que sabe traer y bueno, lo que debía pasar ahí adentro sólo Dios lo sabía. Que una mañana casi le da el patatús. Estaba lo más oronda baldeando el hall de entrada y ¿quién sale del ascensor? Ni más ni menos que el profesor Etchart con una pelirroja que mamita. Y no va justo por la puerta de calle y entra ella, la señorita Irene. Lo más campante con una bolsa de factura y comiéndose un vigilante y yo me dije (la portera dijo) bueno, esta vez se arma. Pero no, que se juntan los tres y se quedan ahí parados y no va él muerto de risa y la señala a ella y le dice a la colorada: te presento a mamá. ¡A mamá! ¿Se daba cuenta la sobrina qué desacato? Si así como estaba, sin pintura y comiéndose ese vigilante una no le daba más de, en fin, la portera, que hacía una ponchada de años que la veía venir a la casa de él, desde que era una mocosita imberbe que si era su hija a sopapo limpio le sacaba esas mañas, podía dar fe de que la señorita Irene ya debía tener sus buenos, en fin, no era la cuestión, ¿no le parecía a la sobrina?, el cuento es que la colorada la miraba a ella y lo miraba a él y no entendía ni jota. Como para entender. Pero ella lo más fresca va y les muestra la bolsita y los convida a los dos con factura. El profesor se agarró un sacramento y se lo empezó a comer ahí nomás, se ve que tenía hambre, pero la colorada se ve que no quería saber nada porque meta tironearlo a él de la manga y decirle vamos vamos que se me hace tarde. Después se les hace tarde, sí. Así que la señorita Irene enfiló para el ascensor y los otros dos para la puerta y, por si eso fuera poco, no va entonces la señorita Irene y le grita al profesor: Vaya con Dios, hijo mío. ¿Qué le parecía a la sobrina? Una podía pensar que ahí enseguida iba a ocurrir un crimen, ¿no? Pero no. Que al rato volvió el profesor solo y a mediodía salieron los dos, más frescos que una lechuga. ¿Qué tienen en las venas, le podía explicar la sobrina? ¿Qué puede sentir una mujer así?
Campanas. Repiquen las campanas. Que un pájaro enloquezca y estalle una flor. Ay, abstrusos logaritmos neperianos, qué fácil construir una alegría con palabras: corazones que cantan, campanas que tañen, sol que se derrama sobre las caléndulas y los floricundios. Pero no. Ni una campana, ni el estallido de una sola flor. Ni siquiera la mera campanilla del teléfono que sin duda la haría saltar de la silla como ha saltado estos cinco días, inútilmente buah; nada de plañidos, perseverancia y valor, la próxima será. Viéndola a Irene Lauson -holgado camisón celeste, anteojos, trencitas absurdas, libro de Courant-, aplicada a la resolución de una derivada, nadie podría suponer los hipocampos, petunias y jilgueritos que guerrean en su corazón. Otra vez palabras. Pero esto no: esto es un hecho. ¿Qué hace Irene? Escribe un nombre en un claro de su ecuación diferencial. ¡Y lo envuelve en un corazón! Qué vulgar. Qué igual a cualquier hija de vecino. Adivinanza: ¿En qué se diferencia nuestra futura Sonia Kowalevska de cualquier hija de vecino? En esto. En esta súper-Irene que se le ha instalado detrás del hombro y se ríe con colmillos; con dedo implacable señala el método de derivación de las funciones exponenciales y le recuerda sin cortapisas que tiene examen dentro de tres horas y ya ha pasado la edad de la pavada. Desde hace cinco días su preparación ha dejado bastante que desear. Para ser exacta, desde el jueves 7 de julio en que se produjo aquel singular encuentro en el Constantinopla.
Se quedó junto a la ventana unos segundos más. Ya no se oía nada. La portera y la sobrina debían haber entrado. De cualquier manera, no podía seguir esperando a Alfredo. Ella entraba a la Caja a las doce y media y ya eran cerca de las doce. Con sumo cuidado sacó de la máquina de escribir una página donde a la pasada leyó algo sobre un asesinato y un chico; respetuosamente desistió de seguir leyendo. Puso una hoja en blanco y escribió: “Mi nunca olvidado Valmont: ¿no le remuerde en la conciencia que me haya costeado hasta su lejano barrio de Flores en vano? No hace falta que me diga que no: su ausencia de sentimientos no me hace mella. Paso violentamente al voseo y a las recomendaciones tipo esposa: acordate que hoy tenemos que ir a buscar la Remington y sobre todo acordate ¡por el amor de Dios! que el viejo cierra a las seis -¿quién me va a pisar el poncho ahora?-. Ya les inventé una historia de lo más conmovedora a los de la Caja para salir dos horas antes, así que paso a buscarte por la facultad a las cinco y cuarto. Tenés que contarme bien cómo fue el primer encuentro con la mirona. ¿Hubo algún otro encuentro? ¿No andaremos un poco desencontrados nosotros dos?
El teléfono sonó.
– Hola.
– ¿La princesa de Asturias?
Algo adentro de Irene se apaciguó, se ordenó.
– La princesa en persona -dijo-. ¿Cómo sabías que estaba en tu casa?
– Porque yo estoy en tu casa.
– Ay.
– No es para lamentarlo tanto, no te preocupes. Soy una especie de piltrafa.
– No sé qué habrás andado haciendo.
– Eso porque tenés una mente retorcida y puerca. Aunque no lo creas, estuve toda la noche tratando de hacerle entender a una adolescente indignada lo que es el imperativo categórico.
– Lo creo absolutamente -dijo Irene-. Me imagino lo interesada que estaría.
– Todo lo que te imagines es poco. Tiene examen hoy pero no parecía hacerle mucha impresión. Decía que todo eso de Kant le parecía perfectamente inútil pero que se iba a presentar lo mismo a que le fuera mal. Para tener la experiencia.
Sonamos, es de las que se hacen las raras, pensó Irene, mientras otra zona de su cerebro registraba los pretéritos imperfectos. Nada de “dice” o “le parece”. Decía, le parecía. Dios nos ampare, se ha propuesto cambiarle la cabeza y ya puso manos a la obra.
– Será bruta -dijo Irene.
– No es bruta. Es decir, en cierto sentido sí. Pero en el fondo…
– Ya sé -dijo Irene-, en el fondo tiene catacumbas y catedrales. Y hasta un arbolito.
– No seas desalmada. Ya te querría ver a vos a los diecisiete años y a punto de dar tu primer examen.
Yo también me querría ver. Fue apenas una ráfaga, el resplandor de un recuerdo, un relámpago de dicha alumbrándola sin piedad desde su primer examen.
– Si yo no digo nada -dijo Irene-. Lo que me parece una exageración es que a esta altura del partido andes por ahí haciendo de profesor particular. Tenés cuarenta y tres años y, como dijo el retardado ése del otro día, venís a ser la antorcha encendida, la lámpara votiva y no me acuerdo qué otros incendios de la literatura argentina. No podés perder una noche entera de tu vida tratando de que una chica entienda el imperativo categórico. Capaz que hasta machete le hiciste.
Oyó la risa de Alfredo y cerró un momento los ojos.
– Pero si vieras qué machete. En serio, cuando te cuente vas a estar orgullosa de mí. Es genial; no creo que exista una cosa tan perfecta en toda la historia del machete.
La invadió una involuntaria marea de amor por el hombre que se estaba riendo. La pasión: ése era su secreto.
– Espero que por lo menos le vaya bien -dijo-. Si no, mirá qué papelón.
– Ahí está el botón de la rosa. Ella todavía no cree que le va a ir bien. Yo le aposté que sí.
– Qué le apostaste.
– ¿Si pierde? Le dije que algo que no le pensaba decir hasta llegado el momento. Creo que ahí se puso nerviosa. Pese a que se las da de heladera.
– Me imagino -dijo Irene-. ¿Y cuándo habrá llegado ese momento?
– No sabe a qué hora le toca rendir, es medio despistada. Le dije que la iba a estar esperando en el barcito de enfrente desde las cuatro y media hasta que las velas no ardan. Me parece que no me cree del todo.
Hubo un pequeño derrumbe silencioso, algo que terminó pareciéndose a la melancolía.
– Pero yo sí -dijo Irene, en voz muy baja.
Porque lo conocía. Sabía que era capaz de realizar actos que ni él esperaba de sí mismo sólo para convencer a una mujer de que se había equivocado al fijar los límites de su pasión: él podía saltar vallas, luchar con cocodrilos, embarrarse hasta las verijas, sólo por asombrar a una muchacha con el regalo de una única y esplendente flor de los pantanos.
Pero también podía tener descuidos imperdonables, cosa que Irene no le pensaba recordar. Todo lo que hizo fue dejar uno de sus rastros, una sombra de mal humor en el tono, al despedirse. Después de cortar esperó unos minutos junto al teléfono. Pero sin muchas esperanzas: Alfredo estaba demasiado entusiasmado como para reparar en los matices de su voz. Por fin hizo un bollito con la carta, puso en su lugar la página de Alfredo y caminó hacia la puerta.
Y cinco minutos antes de que Irene saliera a dar su examen, él la llamó. “A eso de las seis voy a andar cerca de tu casa, así que si querés.” Sí, ella quiere, profesor; su invitación no ha sido un modelo de cortesía, pero ella igual quiere. Y cuando Irene quiere algo tatán, tatán --› acá la tiene: alegre como una pandereta, tintineante como una campana, con pajaritos en la cabeza como cualquier hija de vecino, entrando en Las Violetas como un malón. ¿Sabe que estuve todo el examen pensando en usted? Qué va a saber, con ese aire de interrumpido en lo mejor de. De qué. Juiciosamente ella se sienta. Cejas, sonrisas, saludos. ¿Qué estaba leyendo, tan distraído? (movida equivocada; pero ya no se puede volver atrás). A Blake, ¿ella no leyó a Blake? No, no lo leyó (y tampoco me importa, tarado, mire qué atardecer hace afuera, ¡lo que debe ser con un hombre!). Imposible no haber leído a Blake. Cariacontecida, se hace cargo: gran hueco en su educación. Pero está a punto de. Ya empezamos: agarrate Catalina que vamos a navegar. ¿Y mi crepúsculo? Shhh. El que lo quiera seguir que lo siga, mi madre me alumbró en el bárbaro sur y negro soy pero ¡oh, blanca es mi alma! O el que pueda. Ella puede. Se hace violencia, flagela a sus chingolos y a sus mirlos: sabe ponerse a la altura de sus interlocutores. Atenta, lo escucha. Él se entusiasma, ella se entusiasma, ven a vivir, sé dichosa y únete a mí, cantemos en dulce coro, ja je ji. Ve agonizar el crepúsculo como quien oye llover. Es estoica y astuta. Me vas a pescar en un renuncio si sos brujo. Y ahora que sus campanas están mustias han salido a la calle y él inesperadamente ha dicho:
– Hablame de vos.
Casi nada. No tenía prepotencia herr professor. Tres horas leyéndole a Blake, como si el día fuera eterno, y ahora le sale con esto. Hablame de vos, ja. Al menos podía haber sido más concreto. Nombre. Dirección. Estado civil. No tan concreto pero su obligación es facilitar las cosas, para eso es adulto, ¿no? No. Éste no te facilita nada, te larga el temita y arreglate si sos guapa. Guapa soy, pero un poco complicada si le parece. Como todos, no: peor que todos. Por la memoria. Como si en todo momento yo fuera yo y toda mi historia y lo que pienso de toda mi historia y. No, qué voy a exagerar, de los tres años para acá me acuerdo de todo. Tengo una memoria impresionante. ¿Qué? ¿Que ya lo dije? Cierto, sí, el día de la fiesta, me había olvidado.
– Se ve que tu memoria es impresionante.
– Dije impresionante, no infalible.
Muy inteligente, sí. Pero tímida. De chica no hablaba nunca, en serio. No sé, creo que era miedo de no parecer tan inteligente como me creía que era. Así que no abría la boca y listo el pollo. Pero a los ocho años resolví un problema de catorce pasos, un concurso que había hecho la maestra. Gané yo, claro, nadie más pudo resolverlo. Una sorpresa para todos: la primera vez que brillé de verdad. Eso me gustaba. Resolver problemas, digo. Y hacer versos. A los nueve hice un verso a la primavera. ¡Cinco estrofas! Me ligué una mala nota, eso sí, algún día le voy a contar. Pero no importa, ahí sí que las otras me admiraron. Yo lo recitaba en los recreos pero tenían que venir a pedírmelo.
– En qué grado estabas.
– Cuarto.
– Entonces no tenías nueve años, no seas macaneadora. Tenías diez.
Ah, él sabe estas cosas también, estas cosas mundanas. Y encima se equivoca, tiene su parte bruta, eh. Irene se hincha de orgullo como un sapo. Yo no, yo no, yo a los nueve estaba en cuarto; me pusieron directo en primero superior porque sabía todo, hasta la “y” griega (qué estoy diciéndole, yo estoy loca, para eso cinco días buscando a Lawrence Sterne y a Kropotkine en las bibliotecas, indagando qué es un crítico marxista, ¿Lukacs?, ¿Gramsci?, a leerlos se ha dicho, aunque muramos en el intento, ah, maula, no me vas a tomar por sorpresa esta vez, y todo para venir a decirle que a ella la pusieron directo en primero superior porque sabía hasta la “y” griega). Él se ríe, parece divertirse, dice que Irene es más vanidosa de lo que se anima a aparentar, pero, ¿se ha dado cuenta de que Bulnes quedó atrás? Su calle, su casa, han quedado atrás. Y Guirnalda, quien estará esperando con devoción a la niña examinada. ¿No sabe este hombre que ella tiene diecisiete años y una madre ansiosa que han quedado atrás? Irene no se lo dice: recién está en las preliminares de sí misma. ¿Sí-misma? Qué exageración. Apenas retazos que va extrayendo al azar, fragmentos rescatados de algún lugar de la memoria para que él arme la figura si le da el cuero -y tiene la sensación de que sí le da el cuero, pero también tiene la sensación de que no hay figura, de que tal vez no salga nada por más que él se empeñe en acomodar las piezas. Sensación que no la abandona ni siquiera ahora que vislumbra la felicidad sobre un puente debajo del cual está pasando un tren-, yo acá venía cuando era chica, me pasaba horas caminando de una punta a la otra del puente y oyendo los trenes. Como si estuviera falseando un poco las cosas mientras le habla de trenes y de puentes, como si el sólo hecho de nombrarlas -de aislarlas químicamente del resto- las falseara, y ella no fuera del todo esa que ahora le está diciendo: pero yo no era del todo ésa, no sé, no sé si me va a entender, yo tenía flequillo y me paraba arriba de una silla y decía versos, pero era como si jugara a ser una nena con flequillo, entiende, como si me quedara afuera, viéndome a la vez como me veían los demás y como no podían verme los demás (como se ve ahora, contándole a este hombre retazos de sí misma con la esperanza de que él, por alguna punta, capte eso indefinible y por momentos grandioso pero por momentos, ah, tan miserable, que ella cree que es). Vivo en borrador, eso querría decirle, como si nada de lo que hago o de lo que soy fuera digno de perdurar tal como es. ¿Usted sabe lo que es acostarse cada noche pensando se acabó: mañana empiezo a pasarme en limpio y soy definitivamente yo, y despertarme cada día con la certeza de que hoy tampoco, que va a ocurrir algo, algún hecho trivial que me va a retrotraer a la Irene que desprecio? A veces tengo miedo de levantarme, no sé, como una parálisis en todo el cuerpo: si hago el menor movimiento estoy perdida; otra vez voy a ser vista en borrador. Pero no se lo dice y en cambio le habla de los cantos. A ella la enloquecen esos cantos tremendos, ¿se ubica él? Obreras tísicas, canillitas que se mueren en el quicio de una puerta, niñas ciegas de nacimiento, esas cosas. Pero sobre todo los huérfanos, tiene todo un repertorio de huérfanos. Huérfanos a los que sus madres abandonaron cobardemente, huérfanos que piden limosna en la puerta de un palacio al que llegan hombres ricos y mujeres egoístas, huérfanos que se mueren escarchados, en fin, una verdadera galería de huérfanos. La enloquecen.
– Yo soy huérfana, sabe.
Lo ha tomado por sorpresa: en la oscuridad, él ha levantado las cejas. Gesto leve y pasajero que no puede estar destinado a ella. ¿O sí? Tal vez él es tan habilidoso como para maquinar un gesto que en apariencia no está destinado a que ella lo vea, pero justamente para que ella lo vea. Eso querría decir que él confía en su perspicacia. ¿Pero sospechará que su perspicacia es tan aguda como para descubrir la maquinación? Dios mío, cómo nos vamos a divertir este hombre y yo. ¿Y sospechará que ella ahora también está jugando? Sólo que, tal vez, éste es un juego más peligroso que el de la niña con flequillo que, con ojos de candor, observaba perversamente el mundo de los adultos. Esto es todo lo contrario: esto es jugar a ser más perversa de lo que en realidad es para que él pueda completar la imagen, ¿pero no una imagen falsa?, de la adolescente que camina a su lado, capaz, al parecer, de divertirse como loca oyéndose decir “yo también soy huérfana” como los niños ateridos en el umbral, como los cobardemente abandonados, como los que atesoran un callado odio en la puerta de un palacio. Hecho que no atempera la congoja real, el vacío real que una mañana de Reyes le dejó para siempre el viajante que le pelaba naranjas, el distraído incorregible que se fue sin que ella llegara a conocerlo de verdad pero, sobre todo -piensa la huerfanita de once años en el velorio, observada con compasión por espectadores compungidos-, sobre todo sin que él llegara a conocerla a ella, sin que llegara a adivinar siquiera este destino de gloria con el que ella sueña entre coronas y crespones mientras exhibe una impecable cara de huérfana desamparada. Lo que la vuelve doblemente mentirosa pero no menos triste. Como ahora, que calcula la admiración que habrá despertado en el hombre que camina junto a ella sin conseguir que amaine la desolación que de golpe le llena los ojos de lágrimas. Si Alfredo Etchart lo ha advertido lo disimula muy bien; con tono burlón, acaba de decir:
– Se ve que te das todos los gustos.
– Sí -ella ha pescado al vuelo la ironía y pestañea enérgicamente-. Soy muy epicúrea.
– Caramba.
– Y qué tiene. Me encanta Epicuro, lo aprendí en el colegio y me gustó de entrada. Esa es la verdadera moral, ¿no? Hacer siempre lo que a una le causa placer.
– Depende -él parecía irritado ahora. A ver si resultaba más prejuicioso que ella al fin y al cabo.
Pero no. De golpe, con absoluta naturalidad, él dice:
– Yo también soy huérfano.
Eso la mató. La dejó reducida a un poroto. No podía parar de reírse, se iba a morir de la risa. Él, tan seductor, tan solvente, y diciendo una frase así de cómica. Este hombre tiene lo suyo. Ella también. Imperturbable, pregunta:
– ¿De padre?
– De madre.
Alivio.
– Ah, eso no es nada. Las madres, mal que mal, son todas iguales…
– Un cacho de pan -dice él.
Eso la enloquece. Este hombre sabe de todo, nada de lo humano le es ajeno.
– No me diga que conoce ese tango espantoso.
– No me digas que vos lo conocés -le dice el profesor a la alumna superdotada.
Ella también sabe de todo, qué feliz coincidencia.
– Claro que lo conozco. Escuche. Mi vieja, muchachos, y todas las viejas, son todas iguales, un cacho de pan -lo mira, ensoberbecida-. Sé todos los cantos que a usted se le ocurran.
– Cierto que eras muy tanguera -él levanta las cejas-. Pero cantás muy mal.
Irene se encoge de hombros.
– No soy cantante -dice-. Me gusta cantar, simplemente. La sensación de cantar. Y las letras. Sé letras que no sabe nadie, boleros, pasodobles, rancheras, cualquier cosa.
– Pero cantás muy mal. ¿Por qué me cambiás de conversación?
– No cambio de conversación. Si me importara cantar, cantaría bien.
– Cómo sabés.
– Porque lo sé. Es así con todo, digo. Además, una vez salí con un chico que era violinista. Bah, violinista… estudiaba violín y tocaba no sé dónde. Bueno, él estaba empeñado en que yo podía cantar bien. Así que me llevó a un coro y yo canté bien. Pero a los dos meses me pudrí, largué el coro y empecé a cantar como se me canta.
– Y qué pasó.
– Cómo qué pasó.
– Con el violinista.
– Ah, me tenía podrida. Me quería tanto que no lo podía aguantar. Se la pasaba mirándome con cara de carnero degollado. Así que yo me la pasaba haciéndole porquerías -atención, lo que atares en la tierra, Irene, será atado en el cielo-. Ojo, no es que no me guste que me quieran, lo que pasa es que el violinista me quería por lo que no soy. Todos me quieren por lo que no soy -se rió-. Los que me quieren, claro. Creen que en el fondo soy buena. Y yo no soy buena.
– No veo de qué te enorgullecés.
– Usted tampoco es bueno.
– Pero por lo menos no me enorgullezco.
Irene lo mira, risueña.
– No sé, no sé -dice.
– Epa.
– Bueno, no sé, lo conozco poco. ¿Ya qué edad se quedó huérfano?
– Tenía cinco años.
– Uy, es más huérfano que yo. ¿Murió en un accidente?
– No, la maté yo.
Lo ha dicho en tono neutro, e Irene no ha acusado el impacto. No la iban a agarrar así nomás, ya se sabe que nadie mata de verdad a los cinco años. ¿La mató con la indiferencia?, pregunta (es perversa y precoz, puede seguirle el juego a un adulto nada común: no hay nada vedado para ella). No, con la voluntad (ah, caramba, esto se pone interesante: nadie como Irene para conocer el poder de la voluntad: hace llover, despeja cielos encapotados, convoca a profesores cínicos). ¿La odiaba? No, estaba perdidamente enamorado de ella. Tenía veintitrés años y era hermosísima. Y le había dicho que él iba a tener un hermanito. Entonces él empezó a desear con toda su alma la muerte del otro. Y lo mató. Una tarde de inolvidable paz lo mató. Ella descansando en un sillón y el chico en el suelo, jugando con un rompecabezas. Solos en la casa, los dos. Y era una serenidad desconocida, algo que él nunca había experimentado -y que tal vez nunca volvería a experimentar, escribiría después Irene. Entonces apareció la sombra del otro, del que iba a venir, y el chico pensó, como pensaba siempre, ojalá te mueras. Fue en ese momento cuando lo sorprendió la voz de ella: “Alfredito, me siento mal”. Él debía hacer algo, ella le indicó una acción que a él, en ese momento, le pareció heroica. Debía salir a la calle y llamar a alguien. Salió corriendo, esto era una misión, una gran misión. Pasaba un hombre, corbata, portafolios, sombrero. “Tiene que venir conmigo a mi casa.” Y lo que mejor recuerda es que el hombre no se detuvo, que él tuvo que seguir corriendo al costado del hombre, y la humillación, y el odio. Pero hizo un último esfuerzo. Con toda su alma se puso a tironear del brazo del hombre. Secretamente sabía que se trataba de algo que él había hecho y que tenía que deshacer. Y tiraba con desesperación del brazo del hombre. “Dale, nene, dejate de hinchar las pelotas.” Entonces se paralizó. Fue apenas un segundo porque después, recuerda, corrió tras el hombre y, con toda la fuerza de que era capaz, le dio una patada. Cuando volvió a la casa ella seguía en el sillón, con los ojos cerrados. “No quiere venir”, dijo. “No importa”, dijo ella, “ya no importa. Dame la mano”. Y él tomó la mano fría de la mujer, y no sabe cuánto tiempo estuvo así, sosteniendo la mano helada, junto a la mujer inmóvil, ni quién lo sacó de allí.
– Y ésa es toda la historia -ha dicho Alfredo Etchart.
Pero no hay nada gracioso que Irene quiera replicar. Nadie con colmillos ríe sobre su hombro. ¿La historia? No. Ella conoce historias, miles de historias, ya ha llorado por todas. Esto es otra cosa. Esa todavía nebulosa conciencia de que el chico humillado por un hombre de sombrero es el mismo que ahora camina a su lado, que ya nunca podrá verlo prescindiendo de ese chico. Cuidado, esto no es un juego, ella está por saltar una valla peligrosa. Esto es -o algún día va a ser- querer. Y querer a otro es también querer apropiarse de todas sus historias, padecerlas en carne propia. Ella puede burlarse de su propio dolor, como se burla él ahora -mientras camina risueño- del espantadizo chico que fue. Pero en cambio no puede burlarse de este dolor ajeno que ni siquiera conoce del todo. Desea apalear al hombre del sombrero, cobijar al chico bajo sus alas. Pero si tus alas no son para cobijar, pelandruna. Si tu complejo es el de albatros, no el de gallina. ¿O albatros con gallina? Mi Dios, la que le espera, esto sí que no lo soñó Baudelaire. La nouvelle femme, ja. Nada tiernito para cobijar entre sus brazos. La angurrienta desea apropiarse de este irónico profesor a quien ahora ella mira desde abajo. Le lleva no menos de veinte centímetros a ojo de buen cubero y sonríe misteriosamente saboreando sin duda el efecto que ha causado su historia, y que él debe captar a través del silencio de la acompañante. Muy fácil, sí, divertirse con la tragedia propia, pero qué peso en el corazón de la que ha de cargar -la que quiere cargar- con la tragedia ajena. Sonríase nomás que ella no se asusta. Irene también sabe sobreponerse a las contrariedades, ponerle al mal tiempo buena cara. Prepararse. Listo. Ya.
– Así que al fin usted y yo resultamos dos pobres huérfanos -se ríe-. Parecemos los niños del bosque.
– ¿Y esos quiénes son?
– Son de un cuento. Lo leí en El Tesoro de la Juventud. Una historia tristísima. Dos hermanitos huérfanos. Un tío perverso los mandaba matar pero los asesinos no tenían valor y los dejaban abandonados en el bosque. Al fin viene un ángel y se los lleva.
– ¿Y?
– Y ya está. Lo triste eran el hermanito y la hermanita antes de que venga el ángel. De noche, solos en el bosque, ¿se imagina? Se acostaban bajo una encina y se abrazaban para darse calor. Había una lámina, eso es lo que más me acuerdo. Los dos hermanitos abrazados bajo la encina.
– Ajá, abrazados -dice él, como quien acaba de comprender la clave secreta-. Con razón.
El lobo.
– Con razón qué -dice Irene con indignación.
– Con razón te acordaste. En qué estás pensando, a ver.
– En nada.
– Uno siempre piensa en algo. Siempre se acuerda de una historia por algo.
– Será por lo de los dos huérfanos.
– No te hagas la inocente, porque ya me dijiste que no eras inocente.
– Está bien. Ahora estoy pensando en otra cosa. Pero porque usted me hizo pensar en otra cosa. Cuando lo dije, lo dije porque me acordé, y listo. Y no me complique la vida, que ya bastante me la complico sola.
Él se detuvo de golpe y la miró. Ella también se detuvo.
– Escuchame, Irene -le dijo él-, hay algo en vos. Algo que está bien. ¿Sabés lo que tenés que hacer ahora? Irte ya, ahora mismo. Todavía estás a tiempo. Salir corriendo ahora.
Irene lo miró abiertamente.
– Yo no voy a salir corriendo -le dijo-, y usted lo sabe.
– ¿Yo? -él se señaló el pecho, tenía aire cansado-. ¿Por qué voy a saberlo yo? No sé qué quieren, te lo juro. Decímelo vos, que sabés tantas cosas. ¿Qué quieren de mí las mujeres?
– ¿Qué me importa a mí lo que quieren las mujeres? -dijo Irene con rabia-. ¿Por qué voy a saberlo yo?
Algo como una ráfaga de afecto en la mirada de él. Y en su voz.
– ¿Y vos? -dijo-. ¿Vos qué querés?
Una alegría violenta la inundó. Con astucia dijo:
– ¿Ahora, o en la vida en general?
Él se rió, divertido.
– Qué preferís -dijo.
Ella también se rió.
– La verdad -dijo-, prefiero decirle qué quiero de la vida en general -de pronto se puso seria; trató de captar algo que se le escurría-. No sé, es tan difícil decirlo. A veces… A veces quiero comerme la luna.
Él levantó las cejas con cierto aire de perplejidad.
– Siempre quieren comerse alguna cosa -dijo.
– Quiénes -dijo Irene con furia.
– Las mujeres. Tengo una amiga, una chica bastante parecida a vos, dice que quiere agarrar la luna, cortarla en rodaja y comérsela en un sándwich.
Irene sintió un odio instintivo y feroz por esa chica.
– Esa es una tarada -dijo-. Si ésa se parece a mí, yo soy Matusalén.
– Por qué, Matusalén. Por qué una tarada.
– Eso es desmerecer la luna, es reducirla a un queso. No tiene nada que ver con lo que yo… Yo quiero la luna, entiende. Así como es.
– Demasiado, ¿no?
Irene se encogió de hombros.
– Pero es así.
Él se quedó mirándola, en silencio. Por fin dijo:
– ¿Y qué va a pasar ahora? -sonrió apenas-. Si no salís corriendo.
– Eso es cosa suya -dijo Irene con decisión-. Pero yo no salgo corriendo.
Él levantó el dedo, profesoral.
– Después no digas que no te advertí.
– Nunca voy a decir eso. Se lo juro.
– Por lo menos decime “te lo juro”. Me siento una especie de degenerado.
– Te lo juro -dijo Irene haciéndose violencia.
– Así está mejor -dijo él; tiró el cigarrillo que estaba fumando y lo aplastó con la suela, despaciosamente-. Y qué más pasa con vos, aparte de que no te gusta salir corriendo y que sos muy comilona.
– ¿Comilona? -Irene miró a su alrededor con un vago aire de terror; las cosas se estaban deslizando con suavidad hacia un terreno que no dominaba-. Ah, por lo de la luna. Pero no. Es decir, sí. Ahora me gusta con locura comer. Pero de chica no me gustaba nada. Era una tortura.
Vanamente trataba de volver a su territorio familiar.
– ¿Cómo, no te gustaba? -dijo él, como si estuviera diciendo esto y al mismo tiempo otra cosa cuyo sentido Irene no alcanzaba (o no se animaba) a captar.
– No sé, me repugnaba. La leche, sobre todo -ahora radiante-: hasta los cinco años, mi mamá me daba la leche con una cuchara de sopa.
Pero duró poco esa seguridad, esa sensación de volver a pisar el suelo familiar. Porque él acababa de hacer una pregunta, y no fue la dificultad que encerraba su respuesta -al contrario, ya que la respuesta iba a ser tan tonta que Irene tendría que deponer toda arrogancia para responderla-, no fue la pregunta en sí lo que la perturbó, sino el tono, demasiado íntimo tal vez, brutalmente desconectado de la pregunta. Ya que él apenas ha preguntado, como si no hubiera comprendido bien:
– ¿Con qué te daban la leche?
E Irene, dócilmente, ha repetido:
– Con una cuchara de sopa.
Pero más que una respuesta, ha sido un rito de tránsito. O todavía no un rito. Hará falta mucho tiempo para que los actos pequeños se transformen en ritos, para que un roce leve, una inflexión de la voz, desencadenen alegres cataclismos en su cuerpo. Habrá un día en que él pregunte: “¿Con qué te daban la leche?”, y será como si un ángel lujurioso revoloteara bajo su piel. Una puerta que se abre, una embozada invitación al juego del amor. Entonces su cuerpo será una caja de resonancias y ella contestará “con una cuchara de sopa” como quien entra en una región festiva. Pero ahora no. Ahora lo ha dicho sólo por timidez, porque no sabe qué otra cosa puede hacer. Ya que apenas ha empezado a pronunciar la respuesta ha sido conducida -la ingobernable- hacia atrás por unas manos livianamente apoyadas sobre sus hombros. De modo que si empezó a pronunciar la frase en una situación normal, la terminó apoyada contra la pared, con el cuerpo de Alfredo Etchart a muy pocos centímetros de su cuerpo. Ahora que los ojos de él, tan cerca de su cara, la observan turbiamente en la oscuridad, el final de su propia frase -con una cuchara de sopa- le suena tan infantil que otra vez vuelve a ser la Irene que antes fue, aterrada ante el mundo de los adultos. Ya no están más los dos niños perdidos en el bosque. Él es el profesor y ella, la alumna ignorante. Si todo se detuviera ahí, si este hombre le diera tiempo para asimilar el nuevo fenómeno, otros gallos cantarían. La expresión de él la paraliza. Cosa extraña la transformación de su cara. Hay algo animal ahora en su expresión, algo tan irreconciliable con el profesor cínico que le habló de las hénides que Irene, como si estuviera contemplando algo prohibido, debe cerrar los ojos, de modo que la boca de él sobre su boca la toma por sorpresa. Instintivamente aprieta los labios. Si le dieran tiempo para verlos a los dos contra la pared, las manos de él tanteando como un delicado cristal el cuerpo de ella, la boca de él tratando de quebrar la resistencia, la mano de él manipulando ahora su mentón hasta que ella dócilmente abra la boca, entonces tal vez los pecaminosos sueños de su infancia acudirían a su cuerpo y ella despertaría como un pájaro que se despereza esponjando las plumas. Pero no tiene tiempo para verse. La astuta pensadora con colmillos la ha dejado sola con su cuerpo. Y ella lo siente tan torpe, tan indigno de estas manos extrañas, que no entiende por qué persiste él en tantearla. Ha leído aladas palabras acerca de cuerpos núbiles, caderas que se ensanchaban desafiantes, pechos que despuntaban como un amanecer, y siempre ha tenido la angustiosa sensación de que hablaban de otra cosa. Su cuerpo, real e incontrolable, era otra cosa, más incómoda, menos merecedora de palabras áureas. Y es esto indigno e inmanejable lo que él está conociendo ahora. ¿Qué busca? ¿Por qué insiste en este juego insípido? Por qué no se va en busca de las otras, de las que saben besar, de las que no se preguntan, desgarradas y solitarias, qué es el amor. El amor es terrible porque se da en la oscuridad y sin explicaciones. ¿Sin explicaciones? ¿Es que también el amor hay que explicárselo a Irene? Todo. Hay que explicarle todo. Ella querría saber qué tiene que hacer ahora. Pero sólo puede quedarse allí, contra la pared, y soportar con estoicismo. Ya ha aprendido al menos que debe dejar la boca abierta y que él haga lo que quiera. ¿Lo que quiera? Pero cómo puede querer un hombre así estos contactos tan carentes de gracia. ¿Por qué lo hace? ¿Qué es este cuerpo para él? No puede decirle nada todavía, nada de las agitadas noches en que ella se ha apretado ferozmente contra sí misma, incapaz de tolerar las lujuriosas divagaciones de su cabeza. Cómo armonizar ahora su cerebro pervertido y audaz con este cuerpo que se le rebela y se le eriza. Tal vez él ha advertido algo porque intempestivamente ríe en la oscuridad. Ha separado apenas su cara de la cara de Irene, y la mira. Ah, esto sí que es familiar y reconocible. Una mirada.
– ¿Tenés frío? -le pregunta.
Y éste es el abrigado territorio de las palabras.
Algo parecido a la dicha empieza a aletear en el cuerpo de Irene.
– No, no tengo frío -y la asombra su propia voz, el tono de su voz, baja y un poco ronca. Esto que impremeditadamente ella ha aprendido.
– Tenés que aprender muchas cosas -dice él, y le saca el pelo de la cara.
– Tiempo al tiempo -dice Irene.
¿Acaso su voz no ha empezado a ser sabia? Piano, piano, professore, nadie le había dicho a Irene que también el amor es un aprendizaje.
– Claro que sí -dice él-. Nos queda toda la vida por delante.
La noche se ilumina y estalla. Las palabras son incorpóreas y no le dan miedo. Ahora, mientras caminan muy juntos por la calle, el beso de él es sólo un recuerdo, algo que ya está para siempre instalado en su pasado, y que la transforma. Atención, caminantes, que ven pasar como si tal cosa al treintañero y la doncella. No los miren tan frescos. Vuelvan la cabeza, tápense los ojos, ruborícense, escandalícense, envídienlos. Esto que ahora empieza es una historia de amor.
Coda
Lo cual constituye una prueba de que el maestro tenía razón en el fondo y de que la naturaleza la había destinado a la pasión de la inteligencia y no a otras pasiones, más personales.
HENRY JAMES
La regla de tres es lo más difícil que hay en el mundo. Esta certeza y el nombre, austero, indescifrable, opaco a todo razonamiento, me dan pavor. Paso noches en blanco imaginando cómo será esa valla que me espera en tercer grado, la ciénaga en que fatalmente voy a hundirme. No concibo pesadilla más oscura que la de no comprender algo. Tengo seis años y todo proyecto de vida se me trunca en el día aciago. Tengo ocho años y ocurre. Sólo que no me doy cuenta. La señorita Julia ha escrito un problema en el pizarrón y está explicando algo. A mí la explicación me parece superflua (toda explicación me parece superflua, como si en el momento de recibirla supiera que el conocimiento ya estaba dentro de mí: la realidad me resulta una fuente de perpetuo aburrimiento) así que me distraigo. Después no me acordaré si he estado inventando una historia o concibiendo una teoría pero es casi lo mismo. A través de su trama casi perfecta se abre paso una expresión que destella con luz propia y me reinstala con brusquedad en el mundo real. Me basta un segundo para comprender lo que pasa. Eso que penumbrosamente he olfateado en la letanía de la señorita Julia y que mi cerebro utilizó mil veces como la forma más grosera y chata de razonamiento, eso tan trivial que hasta parece innecesario llamarlo de alguna manera, es lo que responde al augusto nombre de Regla de Tres. Todavía no he decidido que el verdadero misterio de las cosas lo encontraré en las palabras; lo que siento es una irremediable decepción. El mundo real no sólo es aburridísimo: decididamente no ofrece riesgos. Por fortuna me salvan las historias. Llenan casi todo mi pensamiento, no tienen fisuras y son complicadísimas, bien definidas hasta en sus mínimos detalles, siempre tramándose con otras y otras y otras sin que pueda quedar un solo cabo suelto, imperativo de alto riesgo porque puede suceder que alguna pieza no encaje y haya que modificar argumentos, trocar personajes, desplazar tiempos, tarea que me obliga a un esfuerzo terrible ya que debo pensar simultáneamente en el todo y en las partes. Es así que en un sentido estricto las historias nunca transcurren sino que son modificadas hasta la perfección. O ése es su verdadero transcurrir y entonces no se diferencian en casi nada de las teorías con que satisfactoria y exhaustivamente me explico el universo y sus componentes. Cuando todo encaja, cuando la trama o teoría es perfecta y yo -pieza infaltable y también en cierto modo perfecta: siempre un poco más alta, más huesuda, siempre un poco más rubia o más morena que el modelo original, siempre menos torpe y huraña- puedo desplazarme con entera libertad por una intriga o universo sin grietas (sensación que dura apenas unos segundos porque en seguida voy a ver una posibilidad más absoluta y tendré que efectuar nuevas modificaciones en cadena), entonces, en ese vulnerable instante de plenitud, arrastrada por el formidable empuje de mi imaginación, debo correr desenfrenada por el comedor de la casa de la calle Bulnes hasta que mis manos chocan con violencia contra la pared. Y acá estoy llegando a la raíz, escribiría. Como si mi energía cinética y el poder de mi cabeza marcharan por caminos alabeados. Un cerebro poderoso que me compelía a correr poderosamente. Algo que no correspondía. Algo que por fin se iba a parecer a la parálisis. ¿Qué esperaba en ese tiempo de mí? No puedo recordarme proyectándome en el mundo real, salvo por la negativa. Eso sí lo recuerdo, certero como una luz. Una imagen me provoca aún hoy repulsión. Señoras que hablan con Guirnalda en el camino al mercado. Yo, la nena de flequillo, colgada de su mano. Mejillas redondas y deseables que ellas pellizcan encantadas. Es esa redondez lo que detesto. Algo totalmente ajeno al mundo abrupto en que a cada paso corro peligro. En ese mundo soy angulosa y siento un profundo desprecio por estas fofedades que arrastran con resignación a sus hijos. Las observo con espanto. ¿Y yo voy a ser así?, me pregunto. Supongo un destino irrevocable que une a cada niña con su madre. Mi infierno personal es pegajoso y chirle. Entonces fulgura en mi cabeza la imagen de una mujer en deshabillé. Viene de los trasfondos de mi vida consciente. Borrosamente recuerdo que una tarde la fui a visitar con Guirnalda. ¿A qué fuimos?, ¿quién era esa mujer? No me importa. La imagen se me asocia con una palabra clandestina cuyo significado no entiendo del todo pero que me tienta. Amante. Las amantes reciben en deshabillé y escandalizan a las señoras como mi madre. Yo quiero ser esa mujer.
Cuaderno con espiral, pollera tableada, burbujas en su aureola, Irene sube al 26. Una viejita le sonríe con húmeda ternura. Ella derrama sobre la viejita lindos chorros de candor juvenil y piensa: esta retardada no sabe que voy a visitar a mi amante. Saborea hasta el carozo la palabra “amante” y apenas la descorazona -una melancólica bruma, una remota y conocida sensación de que otra vez se está haciendo trampa con las palabras- el hecho de que ella nunca ha esperado a nadie en deshabillé como la distante mujer deseada. Todo lo que viene haciendo desde hace meses es escuchar a este hombre a cuya puerta está llamando ahora, quien laboriosamente persiste en moverle el piso, en hacerle estallar la cabeza, en reducir a polvo su aurífero orgullo de niña superdotada que pudo conocer el Teorema de Tales o la teoría del Apoyo Mutuo sin haberse tomado el trabajo de leerlos -puro ludo (ha dicho él) o accidentes de la naturaleza, como ser ventrílocuo o culona, pero qué hacemos con esto, con las taras o preces que Dios nos dio, ¿qué estrella construiremos, qué caverna, qué piedra sobre piedra?, ah, ahí te quiero ver escopeta- y que de vez en cuando, ¿como parte de su formación?, la inicia en juegos que saludablemente van impresionando su mente perversa pero no todavía su cuerpo perverso, por la sencilla razón de que ese cuerpo se triza, se descuartiza, desaparece apenas es tocado. Ahora todavía no. Ahora que ella ha cerrado el cuaderno con espiral pero aún tiene puesta la pollera tableada, su cuerpo es todavía una cosa íntegra y gozadora, abierta a todos los desenfrenos. Ya han hablado sobre epifanías y electrolitos, y también sobre ese relato tan extraño que Irene ha escrito en el cuaderno, y ahora ella, con vanidad, ha sacado a relucir el recién incluido tema de los planos de clivaje.
Son terribles, ha dicho. ¿Cómo, terribles?, dice él, que lo desconoce todo sobre este asunto. Entonces ella habla de los cristales, del proceso lento y laborioso con que se elabora un cristal, de cómo los átomos desordenados y erráticos van buscando en el caos su lugar de mayor estabilidad y equilibrio hasta urdir una estructura destellante y perfecta. Por eso es casi imposible destruir un cristal, dice, y ni siquiera se inmuta porque los dedos de él vayan recorriendo, demorados, su oreja. Ni el más leve error de lógica revela el estremecimiento que ha puesto a danzar todas sus moléculas. Esta primera parte le sale a las mil maravillas. Sabe lo que debe hacer: no tocar, pero aceptar con discreción ser tocada, seguir explicando con minuciosa claridad, como si nada, que sin embargo hay zonas, planos, donde las uniones interatómicas no se consolidan, son débiles, y ésos son los pavorosos planos de clivaje, mientras yemas versadas acarician sus pezones por debajo de la blusa. Explicar todavía que es por esos planos que se puede quebrar el cristal, sólo permitiendo ahora que se deslice alguna ligera trabazón, cierta risita entre líneas, delicados indicios de que la inocente no era tan inocente, de que la niña sabia sólo se está haciendo la distraída, cosa de que el hombre que sin apuro desabrocha los botones de la blusa tenga prueba fehaciente -o suficiente a su agudo entendimiento- de que no se divierte solo, de que le ha tocado en suerte una digna compañera de juegos, y quizás hasta tenga la fortuna de sospechar estos ríos lentos que se han desatado en el cuerpo de ella, esta promesa de ebriedad que le sube desde las piernas y en cualquier momento estallará como un cántaro. Y sin embargo… El hombre que acaba de desvestirla (poniendo fin a la incontaminada etapa del puro futuro, del dejar hacer, a la familiar ceremonia de la virgen sorprendida), ese hombre que ya le habló de Kropotkine y de Weininger y le enseñó lo que significa la mala fe con tanta ferocidad que ahora Irene no puede pensar ni en la de flequillo sin sentir el tábano de su conciencia puerca, el que la hizo responsable de cada uno de sus sueños de grandeza y le devastó su pequeño y confortable pedestal de superdotada y la instaló sin piedad en el mundo, en la cama parece bastante desprolijo. Y nada clásico. Ha guiado firmemente la mano de ella hacia un sitio que Irene todavía considera violentamente despojado de él mismo y de su labia, pero no aclara nada. Irene se queda sola y desconcertada con su cuerpo, todavía soñando con una Pequeña Fuga del amor, con un crescendo armónico y sagrado que se expandirá con lujuria hacia el Paraíso. Sin embargo es una alumna aplicada. Apenas la mano mayor -como la de la maestra primera: eme-a, ma; eme-a, ma- indica el movimiento correcto, la mano pequeña, espartana y dócil, se aviene a repetirlo hasta el cansancio mientras su cabeza, ya distante y observando con espíritu crítico, trata de discernir si todo esto que ocurre es lo que debería ocurrir o si algún pase ignorado -que él, egoísta o distraído, ha omitido enseñarle- podría tornar estos contactos en algo sublime. Está tan alerta, tan preocupada por predecir el gesto que haría falta para configurar la obra perfecta, que su vida, el acto de vivir se suspende momentáneamente en ella, y cada instante queda colgado de sí mismo sin permitirle más que esto: placeres efímeros, lujuritas disonantes que no dejan huella. Su cuerpo ya no existe, no hay más que partes inconexas y altamente imperfectas que se piensan, se erizan, pretenden moldearse y embellecerse con cada contacto. No debe descuidarse, tiene que ejercer un control permanente sobre cada partícula. Si se deja llevar va a perder el hilo y otra vez se le esfumará la posibilidad de la gran fuga. Entretanto actúa con corrección. Estoica blande, lame, succiona. Tiene la impresión de que él allá arriba, sobre la almohada, debe estar sumido en algo que no la incluye. Pero, ¿qué significa esto de “él sobre la almohada”? ¿No es una especie de sinécdoque? ¿La vela por el barco? ¿El ala por el ave? ¿La espada por? ¿No será poco lícito considerar que este hombre es sólo su cabeza y no, verbigratia, la porción que ella metódicamente succiona? Sin embargo ésa es la sensación real. Que él la ha dejado sola, lejos de su protección, librada a su propia inexperiencia y luchando por no pensar en lo único que teme, navegando en la incertidumbre hasta que unas manos todavía casi abstractas la elevan con suavidad y ella y él -¿o sea las cabezas de ella y él?-, o sea las cabezas de ella y él así como otras partes afines de los cuerpos están de nuevo a la par, y tal vez ahora sea demasiado tarde para la ebriedad y la fuga, pero al menos esto empieza a parecerse a lo que ha leído en los libros y -pobremente- a lo que aún imagina en la autonomía de su cama, cuando una voracidad sin fondo la hace apretar una pierna contra la otra hasta sentirse morir. Entonces otra vez, como unas horas antes en el 26, ella puede hacerse trampa y, pecaminosa y corrupta, pensar: acá estoy con mi amante, fifando como loca. Aunque lo que en realidad está esperando es esto que viene ahora, esta parte final en la que otra vez conoce su papel, este particular momento de aflojamiento y de paz cuando él la acaricia casi con ternura y ella se permite acurrucarse y reposar la cabeza contra su pecho. Y hablar. De su infancia y de sus trampas y de su hosquedad de bicho raro y de cómo la alegría en ella es una fuerza arrolladora que de pronto la embebe y la obliga a correr bajo los árboles. De todo, menos de esto que otra vez, malignamente -como si la paz le estuviera vedada-, vuelve a cruzar por su cabeza. Las otras. Las otras son esbeltas y tetonas, saben hacer el amor como angélicas yeguas y no tienen cara redonda ni una madre que les prohíba pasar la noche fuera de su casa ni este miedo feroz a que él -que ya le ha hablado de una carta en el hueco de una pared, y de Besos brujos, y de novias que siempre se cuentan en pasado- esté omitiendo premeditadamente un tema. ¿Qué hace cuando no está con ella? ¿Y esas noches en que ebria o desolada lo llama a su casa y él no contesta? Estas maquinaciones la enloquecen de odio y de celos pero no lo confiesa. Ni se rinde. Ambiguamente, con su metro cincuenta y siete y su cara de luna, tiene la secreta determinación de ser la única. Aún no conoce el camino pero ya conoce los alcances de su voluntad. Una voluntad subterránea que la lleva a descartar lo superfluo y a elegir sólo aquello que la conducirá a su objetivo. Aunque en el trayecto se haga pedazos.
Mano de bronce, mayólicas, crochet. La entrada a la casa de Celia Argüello le resulta decepcionante. Alfredo le ha dicho que los cuadros de la Argüello parecen desprendimientos del infierno pero todas estas cortinitas, en fin, ya le preguntará cuando se vayan; ahora están entrando en una sala llena de gente. Algunos invitados que Irene no conoce parecen mirarlos, ¿quién será esta jovencita que acompaña a Etchart?, ¿no se los ha visto juntos con demasiada frecuencia en el último año? ¿No la trata él con desusado afecto? ¿No le estará haciendo pisar el palito? Vapores de oro y de luz entran con ella.
Una sonrisa de dientes blanquísimos la enfoca con burlona cortesía. Enrique Ram, a ése sí que lo conoce. Un cínico insoportable que fue el maestro de Alfredo, o el hombre a quien más admira, o algo por el estilo. Ahora cada vez más reaccionario (le ha explicado Alfredo) pero sabe un vagón de literatura, ya en el cuarenta y ocho daba cátedra sobre Finnegan’s Wake, imaginate. Irene se ha imaginado, algo espantosamente difícil, inconcebible saberlo en el cuarenta y ocho, con el tiempo averiguará qué es. ¿Acaso no es ése su modo de aprendizaje? Datos como piezas de un inacabable rompecabezas. Aprender es saber llenar huecos, no cualquiera. Un mes atrás, apenas Irene lo descubrió en el bar del Claridge, los dientes blanquísimos también le habían sonreído, el lobo con ganas de comerse a Caperucita se le cruzó a Irene, ¿quién era ella? Ella venía de parte de Alfredo Etchart que no había podido. La mirada de Ram la recorrió de arriba abajo, cara de nena, más carne de lo que parece con ese pullovercito, pensó Irene que el degenerado pensaba, seguro que ese hijo de puta de Etchart se la coje. Ella enloqueció de placer. Él hurgaba el libro que Irene llevaba bajo el brazo. Con tanto impudor como si me tocara una teta, le explicó más tarde a Alfredo. Pero, ¿qué encontró? El Doktor Faustus, ah, te sorprendiste, viejito, ella lo miraba muerta de risa y se sintió tan comestible que, sentada ante un pomelo con vodka, habló a sus anchas de Thomas Mann, de las zonas de clivaje, del fantasma que recorre Europa, de la voluntad ibseniana, y de otros tópicos interesantes del mundo contemporáneo (le dijo, divertidísima, a Alfredo), mientras verificaba gozosa que el lobo la seguía mirando con hambre.
Ahora también la mira; ya está junto a ellos, estrecha la mano de Alfredo. Irene, sonriente y mundana, inicia el gesto de extender su mano. Pero Ram hace algo inesperado. Toma esa mano y, con ademán lento y gentil, la lleva a los labios y la besa. Después, sin soltarla ni atenuar la sonrisa, dice:
– Dígame, Irene, usted que estudia física y parece tan marxista, ¿cómo concilia la dialéctica de la naturaleza con el Principio de Incertidumbre de Heisemberg?
La inteligencia trabaja con residuos y opera simultáneamente con varios sistemas de datos, escribiría después Irene. Pura sonrisa ante Ram, ella va rastreando con rapidez en su memoria informaciones apenas entrevistas mientras socarrona calcula que un literato como Ram debe haberse quedado entrampado en la palabra “incertidumbre” pero es fija que tiene un concepto vago y ligeramente erróneo de lo que es el Principio de Heisemberg -¡papita pa’ el loro!- y al mismo tiempo detecta la mala fe que hay en esa pregunta y en el tono. Con cierta insidia dice que si el electrón es un móvil, ¿no será justamente poco dialéctico fijarlo en un punto y en un instante dados? Con más insidia agrega que, de cualquier manera, no hay que preocuparse: la imposibilidad de determinar a la vez la velocidad y la posición de una partícula ¿niega acaso la lucha de clases? Y ahora una flor para el hombre que seguramente la admira a su costado.
– Y, por favor, suélteme la mano. Para hablar conmigo sobre estas cosas no hace falta que me toque.
Ahí está ella de cuerpo entero. Leal hasta los huesos al hombre que ahora ríe en silencio. Irene no necesita girar la cabeza para saberlo. El poder de divertirse en yunta, pero sobre todo cierta hermandad, o cierta implacable solidaridad, ya los une. Ram sin duda lo ha percibido porque su mirada carece ahora de toda condescendencia con Irene, la hace crecer de golpe hasta la edad y la experiencia de Alfredo. Ceremonioso, se da vuelta.
– ¿Vio, mi elefantito negro? -dice-. ¿Vio las cosas que saben las mujercitas de Etchart?
Irene apenas tiene tiempo de reparar en una mujer espléndida cuando la voz baja y amenazante de Alfredo la pone alerta.
– Yo no tengo mujercitas, Ram. Y habrá notado que Irene Lauson se tiene muy bien a sí misma.
Oír su nombre completo la sobresalta. Pero la mujer de ese nombre se yergue por encima de su altura real y piensa con soberbia: Nadie me tiene, yo me tengo a mí misma. Trata de que el pensamiento le guste. Desde la pared, la está mirando un hombre con la expresión de saber algo que le ha quitado para siempre la posibilidad de vivir, de realizar eso que las buenas gentes llaman vida.
– Usted me gusta, Etchart -dice Ram- Tan gallito, y en el fondo tan inocente. Qué fea impresión, esta niña que lo acompaña me quiere asesinar con los ojos. Chica fiel como ya no quedan, se ve. Pero cuidado, si algún día se le encocora le va a dar trabajo, querido.
– Mejor no se preocupe por mí, Ram.
– Por supuesto, muchacho, si ya sé que a usted le gusta tomarse ciertos trabajos. A mí no, qué quiere que le diga. A esta altura, prefiero que los placeres vengan a mí -ha tomado a la mujer del brazo y la exhibe como se exhibe a un animal de raza-. Mire qué hembra, Etchart ¿Le parece que necesita pensar?
Algo parece a punto de crujir.
– Alfredito -oye Irene-, qué suerte que viniste.
La mujer que ha ahuyentado las sombras y que ahora besa con efusión a Alfredo no pega en esta reunión. Petisita y gorda, desaliñada. Uno se la puede imaginar volviendo del mercado con una bolsa rebosante de achicoria. Irene quiere escabullirse pero la de la verdulería ya la está saludando con una sonrisa cargada de afecto. Aunque los ojos no tienen mucho que ver con esa sonrisa, piensa Irene y tiene dos revelaciones: ésa es Celia Argüello, la autora del regresado del infierno que la miró desde la pared. Y lo que hay en su sonrisa le está personalmente dedicado. Piedad. En la sonrisa de esa mujer hay piedad. Descubrirlo es como una bofetada: en esa piedad Irene puede ver, como en un espejo, algo que está en su propia cara y que la instala brutalmente en la cofradía de esa mujer: el desasosiego de quien tampoco va a encontrar su lugar en el mundo. Pero yo no quiero ser ella, piensa como si clamara. ¿O es que una mujer tiene que perder su cuerpo para ganar su alma?
Despiadada, retira toda desolación de sus ojos. Que Celia Argüello se quede sola con su desamparo. Busca a Alfredo con la mirada pero él no la ve: está diciéndole algo a Ram ahora. No me necesita, se le cruza a Irene, pero no se deja atrapar por el pensamiento. Saluda con mundanidad a un muchacho desgarbado que se le ha acercado con gran entusiasmo y a quien no recuerda en absoluto. El desgarbado, al parecer, está encantadísimo de volver a verla: ella le ha causado una gran impresión la primera vez. Le ofrece un vaso de vino que Irene acepta. Ella se bebe la mitad de un trago. No, no soy la mujer de Etchart, explica, y dice algo muy gracioso sobre el matrimonio que el desgarbado festeja moviendo la quijada. Él le vuelve a llenar el vaso y ella bebe. Física, sí, estudia física. Pero también escribo, inesperadamente dice y tiene la borrosa conciencia de que está bebiendo demasiado. En realidad odio la física, lo único que me importa es escribir. ¿Lo dijo realmente o lo pensó? Un disparate pero ya no puede volver atrás: lo dijo. Si no, ¿a qué vendrían las sandeces que está diciendo el desgarbado acerca de la conveniencia de escribir descalzo? Preferentemente en piso de tierra, sí, sí, claro, Irene mira a su alrededor como un náufrago. Ahí está Alfredo, hablando con Ram; no parece acordarse de ella. Las plantas de los pies se nutren de alguna cosa que actúa sobre el centro del lenguaje, dejar fluir la corriente y escribir sin pensar. Muy apropiado, sí, sí. Se lo ve un muchacho frutal, piensa, y la risa que eso le da la hace sentirse más sola. Sí, sí, le contesta distraída al desgarbado que acaba de revelarle algo sobre la marca de Caín que, al parecer, ella tiene en su frente. Sí, sí. Siente una ráfaga de miedo. Ni esposa, ni novia, ni amante oficial. Nada que le permita estar a los pies de Alfredo como la estatua está a los pies de Ram, el cuerpo formando una figura perfecta, ni una sombra en su cara que haga sospechar el fuego cruzado que está pasando sobre su cabeza, las pasiones en juego que Irene alcanza a entrever y que inesperadamente la hacen desviar la vista, como si se hallara ante una ceremonia vedada, o como si de pronto sintiera ¿celos?, esa agitación desusada en Alfredo, ese interés que ella nunca le notó ante otros interlocutores, ¿la hacían sentir celos? Pero, ¿qué quiere ella al fin y al cabo? Todo. Alalá. La estatua parece haber lanzado sobre Alfredo un relámpago de ¿odio? Fuera de eso, ninguna otra perturbación. Ni siquiera parece advertir la mano untuosa que le acaricia distraídamente una pierna. Irene desea ser esa cosa, ahí sentada. Poder quedarse junto a Alfredo, inmóvil de cuerpo y alma, ocupando un lugar en el mundo. Dejar de ser esto a la deriva que bebe vino y apenas escucha al desgarbado, quien en este momento señala su propia frente y le informa que él también tiene la marca. Veo, veo, dice Irene mirándole con cortesía la frente, para lo cual tiene que hacer un considerable esfuerzo por la miopía y porque el desgarbado le lleva como cuarenta centímetros. De reojo busca a Alfredo con la secreta esperanza de que él haya advertido esta situación absurda y comparta su diversión. No. Él observa inquisitivamente -como si corroborara o controlara algo que pende de una baba de araña- a la mujer de Ram que habla casi sin mover los labios, sin que se conmueva una línea de su nítida cara de madona renacentista. ¿Y Ram? Ram no está pero ahora regresa. Dice algo que provoca la risa de Alfredo y la tranquila mirada de la mujer. Alfredo bebe: está locuaz y parece divertirse. ¿Él no necesita testigos? No me necesita a mí, piensa Irene, como quien se flagela. Desvía la vista para que no se le llenen los ojos de lágrimas y se encuentra con Alicia en el País de las Maravillas. Incontaminada y radiante, en la florida fronda, vean las cosas que venía a pintar la Argüello. No me estás escuchando, dice el desgarbado. Es ese cuadro, perdoname, me tiene fascinada, dice Irene, contenta de haber encontrado un pretexto para alejarse. Se acerca con envidia desganada a la de las maravillas. Cabecitas de rata emergen voraces entre las flores. ¿Serpientes como ramas? Curioso. Alicia sonríe en el mejor de los mundos, parece venir de tardes apacibles bajo las glicinas y de labores de aguja junto a la ventana. Las ratas le acarician los zapatitos. Irene presiente un imán o un pozo. Un lugar hacia donde caer. Va a la mesa a servirse más vino. Hay que hacer algo con la propia locura, se le cruza fugazmente. Llena su vaso. Vuelve a mirar a Alicia: ve una marca en su frente.
– Estás tomando demasiado.
Una burbuja familiar la rodea, la protege de las inclemencias del mundo. Así que Alfredo la ha estado mirando al fin de cuentas, así que todo este tiempo estuvo preocupado por ella. Irene se da vuelta en el momento en que él, con naturalidad, levanta el vaso que ella acaba de llenar. Ella no se rebela; observa sin inquietud cómo él se bebe el vino de un trago. Aparta de mí este cáliz. Él. Él aparta de mí éste y todos los cálices.
– Es que estaba medio perdida -dice-. Cómo va eso.
– Viento en popa.
– ¿Lo estás matando?
Él parece sorprendido.
– ¿A Ram? -dice-. Si es el hombre más fascinante que conocí en mi vida. Una especie de humanista al revés. O un depredador genial. De esos tipos que uno a veces necesita para saber dónde está parado -seguramente advierte la cara de decepción de Irene. La mira serio-. Irene -dice-, hice algo imperdonable. Si no venía a contártelo enseguida, me volvía loco.
Irene se ilumina. Un sentimiento cálido la desborda. Así que son dos entonces, así que él tampoco existe sin ella. Esa pasión, esa infrecuente vitalidad que destella en los ojos punteados se habría derramado sin remedio si ella, la pequeña amiga y amante, no hubiera estado allí para escuchar lo que él tenía que decirle.
– Contame -dice la hambrienta.
– Esta noche voy a acostarme con la mujer de Ram. En una hora lo deja a él en Retiro, rumbo a Córdoba, y viene para mi casa.
¿Qué hacen las otras? ¿Gritan, arañan, arrancan cabelleras? ¿Dicen hacerme esto a mí que soy tu esposa, tu novia, tu amante? ¿Dicen te voy a matar, antes tendrás que pasar sobre mi cadáver, todo ha terminado entre nosotros? ¿Qué aceitado y ancestral mecanismo se echa a andar dentro de ellas? Porque también en Irene algo quiere soltarse, largar a batir el tam-tam de su alma, desatar redobles y bramidos. Pero una cosa más fuerte que su instinto -¿una curiosidad malsana e impiadosa?- contiene todo clamor. O tal vez, por un error de la naturaleza, su instinto consiste exactamente en esto: en saber que ahora hay que abrir grandes los ojos, con una expresión no exenta de admiración no exenta de terror no exento de alegría, y científicamente preguntar:
– ¿Cómo hiciste?
Para que él la mire deslumbrado y diga lo que ahora dice:
– Pero vos no te escandalizás nunca.
– Nunca -dice ella con altanera felicidad.
Ahora, mientras caminan abrazados bajo las frías estrellas y él le cuenta sus manejos de equilibrista que ella festeja, y momentáneamente cada uno amaina la soledad del otro, Irene descubre que ya no tiene miedo. La mirada de él está tan cargada de entendimiento como cuando hablaba con Ram. Y su alma de andariego puede descansar en Irene como no va a descansar en la que hoy comparta su cama. Por eso no le va a importar esta noche aullar de celos y de furia en la soledad de su pieza.
Segunda parte
Pensaba y sufría mucho, pero le faltaba la fuerza necesaria para atreverse, primer requisito del que hace algo.
LAWRENCE DURRELL
Miró la oreja que tenía a su derecha. Era colorada y tirando a desprolija. ¿Y si la muerdo? Súbitamente rápida dentellada, gran tumulto en el colectivo, imposible volver atrás. Solía pasarle, sobre todo en los colectivos y sobre todo con las orejas, pero también con las cabezas calvas, sólo que en esos casos Irene tenía que estar de pie y la cabeza sentada. Mirarla desde arriba era como un vértigo. ¿Y las braguetas? Braguetas en su línea de visión (en estos casos Irene sentada, claro) colgando flojas de señores, como desprovistas de sustancia. Extender la mano y sopesarlas tiernamente, cucú. ¿Y entonces? Ah, m’ hijita, al freír será el reír. No. No era estar al borde de un límite lo que la inquietaba, era la posibilidad de que franquearlo fuera un acto demasiado involuntario. ¿No se consideraba a sí misma un producto de su voluntad? TENAZMENTEELLASEMODELABA, sí. ¿Pero qué iba a pasar si un día, involuntariamente, cometía un acto irreversible? Suponiendo, querida farsante, que existan actos no irreversibles, algún no-acto o solapado pasito tuyo que no permanezca intacto en su jugo, exhibiéndose obsceno mientras a-fa-no-sa-men-te-vas-mo-de-lán-do-te, cucú. Puaj. Diminutas Irenes defectuosas flotando inútilmente en la memoria de los otros, ¿qué hazaña habrá que realizar para borrarlas de un saque? Cuidado, ahora que analizaba fríamente la oreja estaba segura de que habría podido morderla sin que interviniera en absoluto su voluntad. Un problema era: ¿intervenía su voluntad en impedirlo?
– ¿Cómo dijo?
La oreja intempestivamente había dado un giro. ¿Hablando sola, compañera? (voz en off). No se inmutó, pequeño triunfo.
– La hora. Si me podía decir la hora.
El hombre estudió su reloj con expresión grave: sin duda sabía ponerse a la altura de sus responsabilidades.
– Las diecisiete y veintiuna -dijo.
Ya está con ella. El pensamiento la atravesó como un cuchillo, pero no: nada más innoble que estas intromisiones en lo ajeno. ¿Lo ajeno? No desbarrancarse tampoco por este tipo de reflexiones, peligroso cuando la herida… ¡Shhh! Nada de heridas abiertas ni corazones sangrantes, ¿o ella no se divertía también? Con la ventaja de que solía emerger bastante más ilesa que él de tanto love labour’s lost. Lo que a Alfredo lo perdía era ese sentido estético de la vida. Bastaba el movimiento entre torpe e infantil de una desconocida al ponerse el saco en una confitería, o un curioso efecto de interrogación en la orden “comprame un chocolate”, o una cabeza girando enfurruñada en una clase de literatura para que cayera en un estado poético que solía durarle menos -él tardíamente lo reconocía- que las complicaciones del romance. Aunque no se trataba sólo de “sentido estético”. Era como si por la laberíntica vía de su pito -de asombrosa normalidad- él pretendiera que en ciertas mujeres emergiese el genio, que brotasen indomables chorros de luz en razón de esas pequeñas maravillas prematuramente percibidas. Sólo que las mujeres no pueden con su genio, con peligro se le cruzó y otra vez estuvo a punto de desbarrancarse pero por otra riscosa pendiente. Siempre acaban echando agua para su molino -astuta había vuelto a la huella-, descubriendo que Alfredo es el solitario que pide a gritos la esposa ideal, el huérfano que necesita una madre, el monstruo de vanidad a quien le vendría muy bien una soberana patada en los huevos, ven para acá pilluelo, que con un par de besos en la frente disiparé las nubes de tu cielo, y te prepararé comiditas, y te tejeré bufandas, y te curaré para siempre de la desesperación y de la soledad, nunca antes supiste lo que era la verdadera dicha porque no habías tenido la suerte de encontrar a esta servidora.
Cuánta objetividad, Irene, cuánta sabiduría. ¿Pero podrías realmente jurar que tan medulosa meditación, acá sentada en el último asiento del 111, no está destinada a ahuyentar de tu cabeza cierto ignoto barcito cercano a la facultad que igual se cuela, se cuela sin remedio? Shh, habíamos quedado en no pensar en eso, no hay nada mejor que una colita a la cacerola. ¿Qué? Lo había oído, lo había oído perfectamente. No hay nada mejor que una colita a la cacerola. Una voz de mujer que había venido desde la izquierda, un poco hacia adelante. Ahí estaba: todavía con rastros de plenitud en la cara, inconfundibles vestigios de quien acaba de expresar su verdad. Mejor una tapita de nalga. No; la mujer primera niega con firmeza. No queda en ese cuerpo lugar para una sola duda: es maciza, llena de sí misma de la cabeza a los pies. Nada que ver con este vacío, con esta conciencia de la inutilidad de su viaje en el 111. ¿O acaso Irene se ha olvidado de que regresa de la Caja dos horas antes para nada? Hay algo abyecto en todo esto. ¿En volver antes de hora o en haber ido?
Porque, hermanita de los Inmortales, tampoco es del todo edificante eso de gastar ocho horas diarias -sin contar preparativos y entremeses- de tu ¡ah formidable! cerebro en organizar programas de computadora que corrijan errores de los errores de los errores de. ¡Basta! Un pasito a la vez, dijo el ciempiés. Estábamos en este regreso inútil, en esta pequeña avaricia de empleada pública, en esta sagacidad para robarle dos horas al Estado. Si tal vez lo más conmovedor en ella era que nada, pero realmente nada de lo humano le era ajeno. ¿O no había saltado hoy mismo en la Caja cada vez que oía el teléfono? Cuántos años saltando cada vez que oía el teléfono, el timbre, la trompeta o el flautín, la presunta y mágica llamada salvadora que vendría de afuera para llenar de sentido la inquieta máquina de pensamientos inútiles. Pero Alfredo no había llamado; señal de que ni siquiera se acordaba de la Remington, y señal de que ahora estaba en un barcito hablándole a una muchacha que lo miraría con cierto miedo y también con cierta esperanza, sin saber todavía que éste era un instante íntegro, sin fisuras, para ser añorado dentro de muchos años, tal vez durante un viaje en colectivo, símbolo absurdo del vacío de dos horas robadas para nada, de un hueco que se abre ante ella para nada. Catedrales. En todo hueco pueden emerger catedrales, o taperitas, o esto, estas difusas contemplaciones colectivescas, emergencias al azar, pequeños brotes que no tienen fuerza para crecer, y malezas, ah, sobre todo marañas de malezas invadiéndola sin que ella encuentre espacio para una flor, para una sola flor.
(-Veo el desorden -ha dicho.
– ¿Cómo, lo ves? -él ha achicado los ojos; parece estar haciendo un esfuerzo real por entenderla.
– No sé -dice ella-. Está ahí y yo lo veo.
– Lo soñás -dice él.
– No, no lo sueño, estoy bien despierta. Pero no lo puedo dominar, no lo puedo hacer desaparecer, no puedo hacer nada.
– ¿ Y cuándo lo ves?
– De noche, no sé, en la cama, me tienen que pasar cosas. Muchas cosas al mismo tiempo, quiero decir. Y yo trato de entenderlas, bah, de entenderme a mí. Pero no es exactamente eso. Es como si la cabeza me fuera a estallar; entonces aparece. No en mi cabeza, te das cuenta, no adentro de mi cabeza. Se instala ahí, delante mío, a pesar de mi voluntad.
– ¿Cómo es?
– Como ramas. Muchísimas ramas nudosas que se envuelven unas a las otras y no empiezan ni terminan en ninguna parte. Hay alguna cosa como fango también. Y mucha oscuridad. Un pedazo de selva horizontal e intrincadísima adonde la luz no puede llegar. Pero se mueve. Igual que una gran masa de serpientes desplazándose en silencio. Es decir, no: yo lo muevo.
– ¿Cómo sabés que lo movés vos?
– Por el esfuerzo. Siento en la cabeza el esfuerzo que estay haciendo para desenredarlo. Pero no puedo. Las ramas se desplazan unas sobre las otras pero no se desenredan.
– Quiere decir que si vos no te esforzaras eso se quedaría quieto.
– Debe ser así, sí, pero es imposible. No puedo evitarlo, ¿entendés? Como no puedo evitar el desorden. Es decir, no es que el desorden aparezca y esté un momento inmóvil y entonces yo decida moverlo. No. Se da todo al mismo tiempo, como si fueran una sola cosa. Pero son dos cosas distintas. El desorden y el esfuerzo de mi cabeza por desenredarlo.
– ¿ Y nunca lo pudiste arreglar?
– No. A veces aparecen como vías férreas, es decir, una especie de caños de metal plateado, casi blanco, que corren muy rectos y paralelos a través del desorden. Pero no arreglan nada. Corren y se esfuerzan mucho -se encoge de hombros; ríe-. Igual que yo. Pero no hay caso. En fin -ha dado un suspiro; acaba de descubrir que se siente maravillosamente bien-, yo tengo mi mundito también. Pero a la mañana se me pasa, no pongas esa cara.)
– Me está clavando la cartera.
– Qué.
– Que me está clavando la cartera -repitió, monótono, el hombre de la oreja.
Irene la retiró con urbanidad.
– Disculpe -dijo, y le dedicó al hombre una sonrisa desamparada que aún conseguía conmover a más de un señor maduro. Inútil con el hombre de la oreja. Cejijunto, impermeable, incapaz de una pincelada de ternura. Razón por la cual Irene volvió a mirarle la oreja pero esta vez con premeditación y alevosía. Un gesto lúcido y espléndido, pleno de ferocidad. La mirada de Dios clavándose en la oreja del imbécil: un acto de justicia. ¿No te da vergüenza, tan grande y con una oreja tan fea? Zas, la pura locura había traspasado como a un queso la pura lucidez de Dios. Esa era siempre la sensación: un rayo desbaratando una organización perfecta de pensamientos, ¿o de pensamientos perfectos?, ¿o perfectamente pensada? Mi genio es demasiado breve, se dijo, y algo estaba a punto de inquietarla, algo que (presintió) iba a dar insidiosamente en el clavo, cuando por la ventanilla de la izquierda vio -o creyó ver-una escena que debió haber estado vedada a sus ojos. Fue apenas un segundo, una ráfaga, al punto que no habría podido jurar que allí, detrás de esa ventana, estaba ocurriendo algo que, de todas maneras, ella ya sabía que estaría ocurriendo y hasta había imaginado así, junto a esa ventana, en ese barcito de la calle Charcas. Sólo que imaginarlo era otra cosa. Podía eludir la cara de la chica -¿pero era realmente la chica?, al fin y al cabo la había visto sólo un momento, en un choque al que no había prestado atención- mirando a un interlocutor a quien Irene no podía ver pero cuyo poder adivinaba justamente por la expresión de quien lo miraba, una mezcla de admiración y suficiencia, ya que él tenía esa virtud -¿o era una mera proyección de Irene?-, la de crear en su interlocutora la ilusión de que nunca antes había sido escuchado como en este momento, así que Irene ahora podía jurar que era ella: ninguna otra podía haber tenido esa cara privilegiada de estar sabiendo que él ha encontrado por fin a la muchacha a quien ha esperado durante toda su vida.
(-Y eso es lo que me desespera -le ha dicho.
Están en el Saint-James a pedido de Irene que hoy cumple veinte años y quiere evocar una tarde en la que vino con Guirnalda a tomar té con masas, poco té y mucha leche en la taza de la niña que observa con asco a las señoras cargadas de paquetes y de hijos y con avidez a una pareja clandestina y corrupta que bebe cocktails y se mira con pasión. Algún día volverá. Con su amaaante. La segunda “a” se le alarga deleitosa en el pensamiento. Guirnalda le advierte algo y la niña educada cierra la boca. Toma un sorbito de leche y mira con envidia. ¿A quién? A mí. Yo ahora soy la otra, esta mujer alta y espléndida, tengo un amante a quien miro con pasión, y una chica estúpida a quien su mamá le ha hecho cerrar la boca me mira con envidia. Guirnalda se ha borrado. Soy feliz.
¿Es feliz? Tiene veinte años, no es esplendida ni alta y está desesperada. No, no, él no tiene que entenderla mal, no se trata de lo que él pueda sentir por las otras, se trata de lo que las otras mujeres creen, porque ellas se sienten el único, el verdadero amor, ¿se da cuenta él?, aunque sea durante unos meses, aunque sea durante unos días cada una se siente la única, y es eso, esa sensación de absoluto lo que ella añora, lo que la lleva a odiarlas. Sí, sí, ya sabe que eso del absoluto es una mentira. Pero cómo descansará (piensa aunque no se atreve a decirlo por temor a ser trivial), qué maravilla ha de ser esto de sentirse aunque sea durante un minuto la mujer única, qué remanso será eso de no vivir siempre en zona sísmica. Tiene lágrimas en los ojos y, para colmo, ni siquiera se animó a pedir un cocktail porque se ha dado cuenta de que no conoce el nombre de ninguno. Está tomando un bruto y amarguísimo café doble -ya que el azúcar le parece una debilidad, o una desvirtuación. En fin, en esa mesa no ocurre nada que una niñita con flequillo pueda envidiar.
– Me enferma este lugar -dice.
– ¿Y para qué quisiste entrar? -dice Alfredo.
– Porque una vez, cuando era chica, estuve acá con mamá y me propuse volver y verlos de afuera. Pero es insoportable. Toda esta gente es insoportable. Parecen tan seguros, tan satisfechos de sí mismos tomando su té con masas, que dan ganas, no sé, de hacer un escándalo o algo que por lo menos les mueva el piso -se detiene, alarmada: ¿esto es espíritu revolucionario o resentimiento?-. ¿A vos nunca te dan ganas de hacer estas cosas? -pregunta con cierta cautela.
– No exactamente de ese modo -dice Alfredo.
Irene experimenta un discreto alivio. ¿Justificado? Le da lo mismo.
– Bueno, a mí me encanta inventar situaciones así. ¿Te imaginás por ejemplo el despelote que se arma si vos de pronto me calzás de una bofetada? Pero de esas bien brutas, de arrabal -se entusiasma: imagina la sorpresa y el terror de la de flequillo, ¿cómo registraría este hecho su cabecita registradora?-. Me enloquece. Me enloquece imaginarme estas cosas -ríe con excitación.
Él está demasiado calmo.
– Lo que me estaba preguntando -dice- es hasta cuándo sos capaz de reírte. Hasta qué límite.
– Hasta la muerte. ¿Sabés lo que creo? -y está tan orgulloso de lo que va a decir que apenas detecta algo que él ha pronunciado en voz muy baja-. Que la risa es una prueba concluyente de inteligencia y superio… -se ha sobresaltado-. ¿Qué?
– Decía que no sé si sos capaz de reírte después que te dan una buena bofetada.
– ¿ Y quién puede ser capaz?
– Vos. Vos tendrías que ser capaz.
– ¡Por qué yo! -dice como una explosión. Pero aun en medio de la furia sabe por qué. ¿O no le ha dicho un día, jactanciosa, que no era para ella el lema: “Si otros pueden, ¿por qué no usted?”; que su verdadero lema era: “Aunque los otros no puedan, usted debe hacerlo”?-. Callate -dice-, ya sé. Pero no es el dolor físico, entendés, no es el hecho de que me pegues. Lo que no puedo soportar es la humillación. ¿Entendés lo que te digo? Una puede aislarse de su cuerpo, es decir, la cabeza puede. Digamos que te agarran un dedo de modo que no lo podés soltar, y lo meten en el fuego. Vos podés aislarte del dedo, porque igual no tenés posibilidad de hacer nada. Sos irresponsable, entonces te aislás. Es decir, el dedo podrá estar todo chamuscado y dolorido pero vos no sufrís.
– Vos nunca sufriste por nada, Irene -su tono es inamistoso; la ha dejado sola- Te gusta especular con eso que, tan segura de vos misma, llamás el “dolor físico”. Como con todo lo demás. ¿Pero pensaste realmente, hasta el fondo de las tripas, lo que es el dolor físico, lo que es un hombre al que le arrancan la lengua o le cortan los testículos?
Y no me digas que sí porque es mentira. Ni vos ni yo ni nadie sabe cuál es su límite para el dolor. Uno puede tener una especie de presupuesto ético, en el mejor de los casos. Pero especular como especulás vos, tan suelta de cuerpo, es una infamia.
– ¡Callate! ¡No me vuelvas loca! Te das cuenta que no tengo derecho ni a poner un ejemplo traído de los pelos, que en seguida me tirás con toda la ética y qué sé yo cuánto. Yo no estaba hablando de la tortura, yo simplemente estaba hablando
– De la humillación -dice él.
– De una bofetada -dice ella con rabia-. De una simple y llana bofetada. Y si estamos representando a solas, da lo mismo que uno ponga la mano y el otro la cara, eso quiero decir. Ahí somos los dos iguales. Pero para los otros no. Para los otros, que alguien reciba una bofetada es algo humillante. Ellos sienten que yo debo sentirme humillada. Y yo no soporto eso. No soporto que me humillen.
– Que me humilles, debiste haber dicho. Porque no sé si recordarás que empezamos hablando de vos y de mí. Así que eso es lo que entendiste después de tres años, bueno, voy a decirte algo que seguramente te va a enorgullecer: estoy sorprendido. Y mirá que me pasa pocas veces.
Irene cierra un momento los ojos, se siente muy cansada.
– Yo no quería decir eso -dice en voz muy baja.
– Claro que no querías. Callate. No te gusta nada haberlo dicho. En realidad, no te gusta hacer nada que te cause problemas, ¿nunca lo pensaste? Seguro que lo pensaste: siempre pensás en todo. Y por favor, no te sientas halagada: no es un elogio.
– Ya sé que no es un elogio -dice, y está realmente triste-. Pero ésa soy yo. Y, no sé, a lo mejor esto tampoco debería decirlo, pero a veces me parece que es por eso -le cuesta hablar, encontrar las palabras-, porque yo pienso en todo, y porque vos también pensás en todo, que hace tres años que soy… -se interrumpe; lo mira con odio-. Lo que soy.
– ¿Mi mujer? Decilo. Si a lo mejor ésa es la única verdad. Y está bien. Quién puede juzgar que esto no es realmente hermoso, que esto no es de verdad el amor. O digamos que no; que no somos hermosos ni buenos y que no nos salva nada. Bien hijos de puta vos y yo. Divirtiéndonos como locos y a veces amándonos como desesperados pero bien culpables vos y yo. Ahora, lo otro no, Irene. Jugar a la víctima no. Ser por un lado la hiperlúcida, la elegida, y por el otro la humillada, no. Hacerme culpable vos a mí, no, porque para eso me basto solo. Cada uno se basta solo para eso.
Irene tiene las manos apoyadas en la frente y no lo mira.
– A veces es tan difícil -dice, como quien sabe que está borracho pero no puede ni quiere detenerse-, yo a veces tengo envidia, sabés, a veces querría vivir la historia de las otras, la ilusión de las otras. Pero no es miedo de lo que puedas sentir por ellas, no, yo me parece que sé lo que soy para vos, y sobre todo sé lo que sos vos para mí. Y es esto lo que yo quiero, no otra cosa, de eso estoy segura, pero a veces -de pronto levanta la cabeza y se ríe, como si acabara de comprender algo-. Claro, el calavera no chilla, ¿no? Si una quiere una historia de amor a su medida tiene que bancársela, ¿no? -advierte la expresión de él; parece conmovido, o al borde de la piedad-. Pegame -dice.
En la cara de él se abre paso, con esfuerzo, cierto aire divertido que casi despeja todo vestigio de emoción.
– Sos la mujer más loca que vi en mi vida -dice.
– Será, pero por favor, no te rías. Esto es muy importante para mí. No te podés dar una idea de lo importante que es. Pegame.
Él no parece tener intención de reírse. Ni siquiera trata de tener un aire divertido ya.
– No hace falta, escuchame. Una bofetada tampoco arregla el mundo.
– No es por el mundo, es por mí. Pegame, Alfredo.
– Para qué.
– Para que me ponga contenta. Ya sé que es estúpido, pero. No sé. Me da tanto miedo pensar que a lo mejor soy cobarde, que solamente tengo coraje para imaginarme las cosas pero no tengo coraje para vivir que. No sé. Quiero que hoy sea un día hermoso, eso. Es mi cumpleaños, ¿no? Quiero que todo salga bien. ¿No puede ser sólo por eso? ¿No sos capaz de hacer algo solamente para que yo me ponga contenta?
Lo que ve en la mirada de Alfredo involuntariamente la hace pensar: sufre por mí, me quiere como nunca quiso a nadie. Dura apenas un segundo. Después él se incorpora a medias. Con toda el alma, como si todas las palabras que le había dicho y que le iba a decir en su vida fueran en eso, le da una colosal bofetada.)
– … Pueyrredón?
Qué. Qué habían dicho. ¿Pueyrredón? Me estoy alejando. Lo pensó sin proponérselo y con brusquedad se puso de pie. Permiso. El conocimiento precario de que se estaba alejando se intrincó con la sensación de que esa locura debido a la cual ahora se abría paso como podía hacia la puerta, esa locura que a veces la atravesaba como un rayo era también ella, ¿no era acaso con ese material que debería construir su propia flor? Asunto que no analizó ya que todas sus energías estaban momentáneamente dirigidas a llegar a tiempo a la puerta.
No era la primera vez que le pasaba. Como un empujón de vida, algo en su corazón que gritaba “levántate y anda”, una fuerza desmesurada que sin embargo estaba dentro de ella, ¿o en el reparto no le había tocado una porción tan insolente de alegría de vivir que a veces creía morir de ebriedad? Su voluntad era tan poderosa que podía hacer llover, iluminar cielos plomizos, inventar la belleza donde no había estado, epa, epa, a dónde vas tan apurada mamita. ¿Eh?
Se sobresaltó pero consiguió sobreponerse y no detenerse en seco: tenía experiencia en estas cuestiones. Alguien que de pronto le decía “te vas a caer” o “adónde vas tan apurada, mamita”, y la hacía tomar súbita conciencia de que estaba corriendo en plena calle como si todavía tuviese cuatro años y estuviera tramando universos grandiosos en el comedor de la calle Bulnes.
Hizo lo de siempre en estos casos. Siguió corriendo como si nada de esto la sorprendiera y estuviese realmente muy apurada. En la esquina sí se detuvo y empezó a mirar con inquietud la transversal, con la expresión desalentada de quien comprueba que alguien importantísimo acaba de escapársele. Después se encogió de hombros y siguió caminando con normalidad.
Eran las seis menos veinte cuando entró en el cubículo de las máquinas. El viejo estaba encorvado, con la cara metida en una Underwood antiquísima y reluciente.
– Buenas tardes -dijo Irene.
El viejo parecía perseguir algo pequeño y escurridizo en el interior de la Underwood.
– Buenas tardes -repitió Irene.
– Piano, piano -dijo el viejo sin levantar la cabeza-. Las cosas hay que hacerlas con amor, ¿sí?, o no hacerlas. ¿Usted me trae su máquina para que se la arregle? Muy bien, yo se la tengo acá, se la trato a cuerpo de rey y la voy exigiendo de a poquito hasta sacarle todas las mañas. Pero no me apure si me quiere sacar bueno. Ah, ta ta, acá está -parecía sostener algo entre el índice y el pulgar; se irguió satisfecho-. Mire esto -extendió la mano hacia Irene-. ¿Sabe qué es?
Irene observó con atención, le habría gustado ser amable con una persona tan fervorosa. Pero todo lo que veía era un alambrecito muy fino y medio retorcido. No tenía ni la más pálida idea de qué podía ser eso.
– La verdad, no sé -dijo.
– Un alambrecito -dijo el viejo. Natural, ¿por qué las cosas iban a ser más complicadas de lo que parecían?-. ¿Sabe los problemas que trajo?
Pregunta retórica. Esta vez no la agarraba.
– Me imagino. Ya estará mi máquina, ¿no? La Remington setecientos que no tenía jota y.
– Ya me acuerdo, cómo no. La niña apurada. ¿Y su papá no vino hoy?
Así que todavía la tomaban por su hija, viejito de amores turbios, sabés que te confundió con mi papá, insidiosa le iba a decir. Y él lo más peripuesto, pavoneándose ahora mismo con la mirona.
– No es mi papá.
– No será su marido.
– No es mi marido.
Ni tu novio, ni tu amante, sino quien más te ha querido. Con eso, tengo bastante. Te quiero, se le cruzó. Totalmente a destiempo.
El viejo se encogió de hombros.
– En fin, mejor ni le sigo preguntando. Hoy en día ya nadie sabe cómo llamar a las cosas, por eso andan todos tan nerviosos. Antes era otro lirismo; usted tenía el filito, después entraba a la casa y era el novio, y un día se casaba y era el marido. Pero hoy todo es un viva la Pepa, en fin, que cada uno se rasque para sí -había sacado la Remington de un estante; la apoyó sobre la mesa-. Acá la tiene, mire -tecleó con suavidad, hizo correr el carro, lo hizo retroceder con extrema delicadeza-. Un avioncito -dijo con orgullo y le indicó con un gesto que probara ella.
Irene escribió: “Soy Irene Lauson”. Leyenda de náufrago, pensó.
– Sí, un verdadero avioncito.
Sobre todo para llevársela upa, pensó. El viejo dijo:
– Y cómo la piensa llevar.
Irene se encogió de hombros.
– Puesta.
El viejo se rió con ganas. Le chispeaban los ojos.
– Lindo, lindo, usted es una chica divertida, así me gusta. Pero le aviso que con la máquina no va a poder, ¿sabe cuánto pesa?
Irene no cayó en la trampa. Silencio.
– Catorce kilos doscientos -dijo al fin el viejo.
Irene trató de imaginar en qué curiosa contingencia habría tenido el viejo que pesar la máquina.
– Tomo un taxi -dijo.
– No llega. No llega ni a la puerta. ¿Vio lo que son estos pasillos? -Irene había visto (y hasta con cierta fascinación la primera vez) lo que era esta desvencijada e interminable casa en cuyo primer piso el viejo tenía su oficina o como quiera que se llamase este minúsculo cuarto atiborrado hasta el techo de máquinas de escribir-. Para no hablar de la escalera.
– A que sí -dijo Irene.
Y con un violento envión levantó la máquina. La columna estuvo a punto de entregarse de entrada, decir esto es demasiado para mi delicada arquitectura, pero Irene sabía que no, que ahora nada en el mundo la haría abandonar los catorce kilos doscientos de su Remington, aunque los sentía, ah si los sentía durante el recorrido de este pasillo infinito, captando en la nuca la mirada del viejo incrédulo, aunque tal vez admirándola, por qué no admirándola, por qué no pensando que este empecinamiento en ir más allá de las propias fuerzas también era un acto de amor aunque qué diablos le tenía que importar lo que pensara el viejo ese que sólo conocía de ella su espalda nada atlética cargando absurdamente una máquina pesadísima, y se vio alguna vez cosa más incómoda que cargar una máquina de escribir, qué tentación de dejarla acá mismo, al pie de la escalera, qué le importaba al fin y al cabo si el mundo no se iba a venir abajo si ella abandonaba su carga, hasta podía pedir auxilio a gritos, ayúdenme hijos de puta, ¿no se dan cuenta de que peso cuarenta y siete kilos y me voy a ir en banda en esta podrida escalera?, por favor sálvenme, y sin embargo sabiendo que no, que bajaría la maldita escalera aunque fuera rodando, cosa altamente probable ya que las escaleras en general solían producirle vértigo o una especie de asombro de no caer, ¿o no era un pequeño acto milagroso apoyar la planta justo dentro de la brevísima plataforma de un escalón y no un centímetro más allá, riesgo que se repetía hasta el espanto cada vez que bajaba un nuevo peldaño?, y para colmo ésta era empinadísima y tirando a afinarse en las curvas, eso sin contar a la poderosa, a la que significativamente apoyaba contra su vientre y sostenía con cada partícula de su cuerpo, lo que no le dejaba ver los escalones, y sin embargo no la iba a dejar, toda su energía se concentraba en la causa y nada quedaba en el reino de lo imposible, como cuando partió la manzana, ella y Alfredo en una reunión estúpida, frutas en una frutera y un anteojudo charlatán diciendo que era posible, si uno se concentraba debidamente, partir una manzana en dos con las manos, lo que desencadenó una especie de furor inútil entre los asistentes hasta que la manzana llegó a Irene y entonces (le dijo después Alfredo) yo te miré la cara y estuve seguro de lo que iba a ocurrir. No es para menos, le dijo Irene, me tenían podrida todos esos idiotas y sobre todo esa rubia que estaba al lado tuyo y que se las había dado de lánguida con la manzana en la mano como si ser desnutrida resultara un síntoma de femineidad irresistible. Así que, furibunda e inspirada, agarró la manzana como si toda la vida le fuera en eso o como si se tratase de la cabeza de la rubia o vaya a saberse de quién y, antes siquiera de meditar que ella de ninguna manera podía tener fuerza para partirla, concentró todo su poder -un poder oculto que le venía a ráfagas, mi genio es demasiado breve (escribiría después) pero de una intensidad capaz de mover montañas- y la separó en dos, dos magníficas mitades que un segundo más tarde, con una sonrisa que no le cabía en la cara, mostraba una en cada mano ante la incredulidad de todos los presentes. Salvo de Alfredo, que siempre había creído en Irene más que ella misma -lo que la obligaba a vencer sus propios límites, ya de por sí exagerados-, de ahí que seguramente iba a decir “yo ya sabía” cuando Irene, mañana, le contara este azaroso descenso, pero ¿por qué imaginarse ella contándoselo como si sólo esa posibilidad le diera sentido a este venir cargando el objeto más suyo que ha tenido desde que tuvo objetos? ¿O desde que tuvo objeto? Shh. No tanto shh que hay varias cositas que aclarar ahora que, según parece, estamos llegando a la hora de la verdad; ante todo, eso de que el objeto sea tuyo.
¿Qué?
Que hay que poseerlos. A los objetos hay que poseerlos. Hacerlos tuyos. ¿Como a las mujeres, tal vez? Nada de mujeres; hay que ganarse el derecho de decir “esta Remington es mía” sin que se nos caiga la cara de vergüenza, eso. Y ella cree que sí. Ahora que está otra vez en tierra firme se siente segura de que se va a ganar ese derecho, como se siente segura de que a su casa llega, aunque sea con la columna rota pero llega.
Al menos ya está en el cordón de la vereda y esto a lo que ella le hace desesperadas señas con el codo es un taxi. Todo marcha viento en popa.
– Vos sola cargando semejante maquinita -dice el taxista, que ha estado observando con interés los complicados movimientos de Irene para ubicar la máquina.
Ella no demuestra haber escuchado; cauta, le da la dirección. Tiene experiencia en taximetreros. A los que son como éste, no contestarles de entrada, si no, se vuelven pegajosos.
– ¿No tenés a nadie para que te ayude, pobrecita? -dice el taxista.
– Tengo -dice Irene, con una sequedad capaz de desalentar al más comedido.
El taxista emite una breve risa. Irene querría chantarle la máquina en la cabeza. Pero no, quedarse en el molde. Es la mejor arma. Los que son como éste van languideciendo por cansancio.
El taxista la observa por el espejo. Se alisa el pelo. Suspira con ostentación.
– Al fin algo como la gente -dice-, hoy no me tocaron más que viejas.
Irene, imperturbable. Está haciendo esfuerzos por sumirse en su interesante mundo interior.
El taxista mira por la ventana.
– Linda nochecita -dice-, por suerte en una hora termino.
Irene no acusa recibo, sabe con qué bueyes ara.
– Va a ser una linda noche para ir a bailar -dice el taximetrero.
Ella está concentrada en el funcionamiento de las mayúsculas. Traban, menos mal.
– ¿No te gusta bailar? -dice el taxista.
– No me gustan los boludos.
Lo dijo, no hay ninguna duda. La frase está flotando en el taxi cerrado, se expande como una niebla, pesa sobre todo lo existente. Algo tiene que ocurrir.
Una muerta. Irene. Todavía no. El hombre maneja mudo, como congelado. Ah, se te acabaron las ganas de hablar, piensa el Sastrecillo Valiente. Pero cada partícula de su cuerpo está en tensión, esperando que algo estalle. No, avanzan petrificados, impenetrables, suspendida en el aire la amenaza de que el más leve movimiento generará una violenta reacción en cadena.
No. Están en la cortada Del Signo, ante su casa. Irene ha pagado y el taxista ha entregado el vuelto en el más completo silencio.
Ahora empieza el baile. Los brazos le duelen y la columna grita con humilde desesperación: ¡Basta! Pero eso no es lo peor. Lo peor es la silenciosa presencia del hombre, la conciencia de esa conciencia que disfruta con cada esfuerzo suyo por sacar la máquina sin ponerse a llorar sobre la vereda. Y ahora este último esfuerzo. Caminar erguida hasta la puerta de su casa, ya que el taxi no se ha movido de allí. La mirada del hombre debe estar clavada en su espalda, lo que obliga a Irene a quedarse ahí, como si por un milagro la puerta fuera a abrirse sola. Ni loca agacharse para dejar la máquina en el suelo y buscar la llave. Esto es ridículo, se dice. Pero sabe que puede morir ahí, erguida como una estatua.
Entonces llega la voz, poderosa, un segundo antes de que el auto arranque.
– ¡Andate a la revoleada y renegrida concha de tu hermana, pelotuda!
La venganza es el placer de los dioses, piensa. Apoya la máquina en el suelo para buscar la llave, si por lo menos estuviera el portero. No. Sus hados quieren que llegue sola hasta el final. Si llega. Va a llegar, aunque muera en el intento. Una energía o furia desproporcionada que no está en relación directa con sus cuarenta y siete kilos sino con algo que a veces cree que lleva en su corazón la está haciendo llegar. Ha salido del ascensor y ha vuelto a apoyar la máquina en el suelo. Ha abierto la puerta de su departamento. Ha cargado de nuevo la máquina y avanza. A las seis y veinte, como quien le pone la firma a una obra desmesurada, apoya la Remington sobre su escritorio.
¿Ninguno desea ver tras los cristales una diminuta copia de jardín? Irene detiene la lectura de “Setenta balcones y ninguna flor” y mira hacia el balcón. La piedra desnuda de tristeza agobia. La frase recién leída fulgura en su cabeza. Cuánto sufro, piensa con regodeo. Tiene doce años y considera que a ningún otro se le ha concedido este don suyo de sentir la poesía hasta el fondo mismo del corazón. Pero algo aún no detectado la incomoda. Ya está: la imagen equivocada que, según el poema, puede dar su balcón. ¿No hay en esta casa una niña novia? ¿No hay algún poeta bobo de ilusiones? Sí, sí, niña novia hay, cómo no, sólo que la egoísta Guirnalda detesta cuidar plantas, cuidar animales, cuidar cualquier cosa viva no parida por ella -lo parido por ella, sí, lo parido por ella lo cuida, lo riega, le ralla zanahorias, le peina el flequillo y lo mira crecer y echar hojas y le esponja las plumas y las alas para que sea feliz, Dios mío, para que sea feliz-, y el viajante generoso que todas las mañanas le daba de comer al canario hace seis meses que se murió dejándola ¡huérfana!, ay. Ni el canario está ya. Siente que los ojos se le llenan de lágrimas. Un poeta nada bobo que a la sazón tiene que estar asomado a una ventana lejana acaba de descubrirla -tristísima- en su sofá, con Los titanes de la poesía universal sobre las rodillas; el poeta comprende en seguida que esto del balcón sin flores ha de ser por una causa secreta y dolorosa ya que una criatura tan delicada -para la ocasión Irene es tirando a lánguida- nunca omitiría las plantas por su propia voluntad, así que se enamora perdidamente de ella. El poeta está por realizar actos insensatos para localizar la casa de la misteriosa y declararle su amor. Irene sabe que la búsqueda va a ser intrincada y desesperante y que el final será glorioso, pero por el momento no tiene muchas ganas de planificar los detalles. Vuelve a la lectura de “Setenta balcones y ninguna flor” y otra amenaza la acecha: el castigo para los que no tienen jardín. Es cruel, el poema lo dice. Nunca se oirá un beso, jamás se oirá un clave. ¡Eso no! Besos quiere y también un clave, sea lo que fuere no piensa privarse de nada, placeres clandestinos, famosos actos de heroísmo, la vida estallará como una alegre granada. Así que a los doce años decide que va a tener jardín. Y a los treinta se ha conseguido este lindo balconcito de tres por uno donde en la dorada mañana del 1º de septiembre, recién regados y pimpantes, fulguran al sol un malvón pensamiento, una alegría del hogar, un incipiente gajo de enamorada del muro, otros verdores inciertos y esta azalea que Irene, con la regadera a un costado y en cuclillas, contempla embelesada. Ya que acaba de dar su primer pimpollo.
– Qué manera de teclear toda la santa noche.
Irene se irguió de golpe. La vecina la observaba con cierta curiosidad desde el balcón de la derecha.
– Estaba mirando la azalea -explicó un poco agitada.
Y también pensando (no explicó) en una insensata decisión de su infancia y en el vendedor de plantas que al final de cuentas no tenía razón. Yuyo loco la azalea, le había dicho, florece cuando se le canta, pero ésta había resultado de lo más legal con su primer pimpollo apareciendo justo en este radiante día de septiembre, después de una noche de vigilia, ella colmada de sí misma, sin disonancias detectables entre su, por lo común demente, energía cinética y las explosiones -¿por lo común dementes?- de su imaginación.
– Está realmente preciosa -dijo cortés la vecina; era solidaria y servicial y preparaba dulce de quinotos y tortas fritas que amable ofrecía por el hueco de los dos balcones. Atenciones a las que Irene solía retribuir con novelas en lo posible emocionantes y no muy modernas; las dos eran buenas vecinas al fin, gente cordial y sencilla que sale a los balcones floridos a conversar y hacer calceta, ah, paraíso perdido-. ¿Qué abono le ponés?
Valsecitos, pensó Irene, y se le ocurrió que tal vez el vendedor de plantas había hablado en otro sentido y entonces sí, cómo no, a esta azalea bien que se le había cantado. Pasodobles y boleros y esas cosas que ella solía canturrear por las mañanas: era festiva por las mañanas, que tenían algo de anunciación y de esperanza.
– Bosta de vaca -dijo.
– ¡Bosta de vaca! -la vecina parecía conmovida. Pero al fin y al cabo la admiraba; con cierta humildad aportó-: A mí me dijeron que la de caballo era muy buena.
– La de vaca es mejor -dijo con seguridad Irene-. Tiene más vitaminas. A mí me la consigue un primo del campo. Le voy a pasar un poco cuando me traiga.
Su imaginación era imparable esta mañana. Aún conservaba en la yema de los dedos esta sensación de haber podido escribir con luminosidad inusual, con palabras centelleantes, con una música interna que persistía en su cabeza, cosas que en noches de insomnio había tramado y que pasajeramente, más de una vez, le habían hecho sentir que ella también iba a encontrar su lugar en la tierra.
– Te lo agradecería mucho -dijo la vecina; hizo una pausa meditativa y dijo-: Pensar que estamos una al lado de la otra, tan solas las dos, ¿no?, y en el fondo nos conocemos tan poco. Te voy a decir la verdad; en los siete meses que vivo aquí, ni me había enterado que vos escribías a máquina.
– A veces me prestaban una -dijo Irene, lacónica; no tenía el más mínimo interés en revelar lo que sin duda la vecina quería saber: qué significa esta noche de desvelos, qué escribe ella, desde cuándo, para qué-. Pero me parece que desde que usted vive acá…
Estuve papando moscas, pensó con horror. Siete meses papando moscas, esperando el regalo de Alfredo o esperando al mesías, dejando que torrentes de sí misma se derramaran sin destino. Desde aquella tarde agorera que había empezado con un viaje en colectivo, apretujados los dos en un asiento para uno, cuando ella había tratado de explicarle a Alfredo, y no por primera vez, lo angustioso que era el segundo principio de la termodinámica.
(-No te imaginás -le había dicho-, no te podés imaginar nada más angustioso.
– No me voy a imaginar -dijo Alfredo-. Con lo que me deprime a mí el teorema de Pitágoras.
– No seas animal, no es para burlarse -dijo Irene en voz bastante alta porque acababa de advertir, complacida, que una mujer corpulenta los observaba con reprobación-. La entropía del universo aumenta siempre, te das cuenta. Es espantoso.
Alfredo giró la cabeza y le susurró a la mujer corpulenta: “Está loca”. La mujer desvió la vista con gesto digno e Irene tuvo que reprimir un relincho de felicidad.
– ¿Cómo aumenta? -él había vuelto a mirarla, imperturbable-. Explicame bien.
Entonces Irene abrió un boquete en su alegría, husmeó, huroneó, fisgoneó hasta recuperar el horror de doce años atrás -ella, precoz estudiante de física-, cuando concibió la fatalidad anidando en la ley de entropía, soles que iban a arder inútilmente hasta apagarse, ríos que se afanaban día y noche para nada, tanta energía dilapidándose silenciosa sin que ella pudiera hacer nada por rescatarla. Pero metódica al fin, decidió comenzar su explicación con cierto orden: sacó un lápiz de la cartera, apoyó su boleto sobre El concepto de la angustia, que Alfredo llevaba sobre las rodillas, y en el boleto anotó:
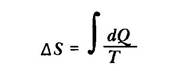
– Ves -empezó, didáctica-, delta S es el aumento de entropía, diferencial de Q es el calor, y T
Él la frenó con aire ofendido.
– Ah, no, Irene. No me vengas con formulitas a mí, nada menos que a tu pobre abuelo -la mujer los miró con asco y se fue para el fondo-. Algo concreto, a ver, mi entropía. Cómo aumenta mi entropía mientras estoy acá sentado.
Irene pensó que las palabras que él había pronunciado -un código secreto, escribiría después, juegos que sólo para mi tienen un sentido y que parecen armar a mi alrededor una especie de refugio; el amor, ciertos momentos del amor o del entendimiento fraguan un pasajero refugio en el que uno puede guarecerse de todo lo que le da miedo; ah, de cuántas palabras de Alfredo está construida mi guarida-, esas palabras no estaban destinadas a perderse porque en un rincón de este colectivo habían armado un aura de alegría dentro de la cual ella podía sentirse fugazmente inmortal. Y dijo:
– No, bárbaro. No se trata de tu entropía. ¿Te das cuenta que sos un ególatra sin remedio?
Y como en ese momento advirtieron que tenían que bajarse y como en la sastrería donde Alfredo debía comprarse un mundano traje no hablaron precisamente de entropías, Alfredo sólo retomó el tema una media hora después, en la mesa de un café y en el momento exacto en que Irene le daba el primer mordiscón aun especial con tomate y mayonesa. Se ve que se quedó con la sangre en el ojo, reflexionó Irene, porque era evidente que él ahora estaba enojado. Delta jota igual a diferencial de equis menos integral de las pelotas, decía él que ella decía muy suelta de cuerpo, pero ¿se daba cuenta de que debajo de esa fórmula lo que acechaba (lo que ella se negaba a ver) era la certidumbre de la muerte? Glup. Su muerte, ahí estaba el verdadero carozo de la mandarina. (Pero si las mandarinas no tienen carozo, razonó la cabeza de Irene, a pesar suyo.) Era ella quien se iba a morir mientras los soles seguían ardiendo y los ríos corriendo, era su propia energía la que se derramaba sin dejar rastros, y para saber eso no hacía falta ninguna integral, más bien lodo lo contrario. Y ya sabía, pedazo de tarada, que las mandarinas no tienen carozo, pero si era de esto precisamente de lo que hablaba. De esa tendencia de ella a refugiarse en la lógica justo cuando las papas queman -algo así como: las mandarinas no tienen carozo, luego, aún es tiempo de comernos parsimoniosamente el sándwich-, de esa facilidad de ella para organizarlo todo en fórmulas, esto acá, aquello allá, no vaya a mezclársenos el especial de tomate con la muerte, eso era justamente el muro de piedra (¿se acordaría al menos la bruta, la masticadora, la asquerosa rumiante, del muro de piedra del que hablaba el hombre del subsuelo?), su propio y exclusivo muro de piedra que la separaba del motivo real de la angustia. Debí haberlo sospechado, se dijo Irene, mirando con rencor el tomito verde que yacía ahora sobre la mesa; Alfredo nunca trae un libro en vano. En qué resquicio de este viaje al Centro con el frágil motivo de comprarse un traje (se había preguntado ella cuando lo vio aparecer en la esquina de Medrano y Rivadavia y miró subrepticiamente el título), en qué recodo pensaría él ponerse a leer a Kierkegaard, ¡flor de recreíto! Incomprensible eso de leer en los colectivos y en los trenes, pensaba Irene, para quien cualquier simulacro de viaje era una especie de remanso, un paréntesis, un pasadizo que la sacaba del camino de la vida y en el que apacible se podía entregar al placer de ser conducida; para no hablar de los aviones, en los que la embriaguez era casi voluptuosa: a diez mil metros de todo lo que la ataba a la tierra, eximida de impedir posibles catástrofes, ignorante de cómo se manejaba un avión y aun de la cara y humanas contradicciones del piloto, podía hundirse en el goce de confiar su destino -y el destino de los otros- en manos de un perfecto desconocido. Pero Alfredo desconfiaba de los desconocidos, y mucho más de los beneficios de la calma. Estaba irrumpiendo sin el menor respeto en su pequeño baluarte cristalino. ¿No se daba cuenta de que Irene se había reservado para el final la parte con más tomate y más mayonesa? Ya sabía, sí, en algún lugar de su cabeza ya sabía todo lo que él le estaba diciendo, ¿acaso no seguía siendo su alumna dilecta? La que se animaba a comprenderlo todo. ¿Sin escandalizarse? ¿La que se animaba a no escandalizarse aun sin comprender? ¿Hasta comprender? Su cabeza divagó, clasificó, trató de vislumbrar una intersección, una zona de verdad. No era lo que él le estaba diciendo, no. No era eso lo que le estaba produciendo este vago malestar. Era otra cosa imprecisa que se vinculaba con soles que arderían fortuitamente pero que le concernía nada más que a ella. Sólo que ¿cómo darle forma para que él lo entendiera? ¿Y quería realmente que él la entendiera? Presintió un riesgo, algo que le daba miedo. ¿Ahora todavía no? Vaciló, iba a llevarse a la boca el último bocado pero se detuvo. Una decisión certera como un rayo la hizo ocupar un lugar en el espacio.
– Ya sé lo que quiero que me regales para mi cumpleaños -dijo.
Y por unos segundos tuvo la ilusión de que el sentido de su vida estaba resuelto para siempre.)
– ¿Pero qué cosas escribís? -dijo la vecina.
Irene se puso en guardia. Cómo explicarle esto que ahora mismo, aturdida por el canto dorado de la mañana, aún la aureolaba, cómo contarle que ella a veces se sentía capaz de arrancar ciertos acordes secretos del universo, que en mañanas como ésta, a punto de vislumbrarse un sentido -ni más imposible ni más alcanzable que el de la muchacha que en este momento empujaba pensativa el cochecito de su bebé por la cortada Del Signo-, creía posible decirles a otras mujeres y a otros hombres cosas que a ella le parecía conocer de las mujeres y los hombres.
– Cosas, qué sé yo -se rió para que todo volviera a la normalidad.
Porque lo que en el fondo temía, si le confesaba la verdad a la vecina (o lo que en esta mañana azul creía la verdad), era la pérdida de estos remansos o transitorios cielos cotidianos, ya que tal vez entonces la vecina nunca más se atrevería a conversar con ella acerca del dulce de quinotos o de la bosta de vaca.
– Lo que pasa es que me la regalaron ayer, por eso tanto entusiasmo.
Aunque tal vez era todavía peor. Confesarle la verdad a la vecina la ataba a que esta noche de vigilia no fuera algo casual, un mero desprendimiento de su euforia por haber cargado los catorce kilos doscientos de su Remington. O de su necesidad de deslumbrar al hombre que ahora seguramente estaría celebrando a una adolescente implacable, toda futuro y palabras de grandeza. Porque la vecina sin duda creería en ella, en sus palabras de alto vuelo, y eso la ligaría a esta noche azarosa como a un destino. ¿Y qué es un destino?, se preguntó siempre hábil para instalar una fuente de especulaciones cuando las papas quemaban. Como si la dificultad de la respuesta, o la astucia de haber ideado el interrogante oportuno, la eximiera de esta vergüenza de no haber tenido el coraje de picar alto, siquiera, para mentirle a la vecina.
– ¿El hombre rubio?
– ¿Qué?
– Si te la regaló el hombre rubio.
Irene sonrió apenas. La vecina se había desviado por un atajo que sin duda le resultaba más interesante.
– Sí.
– ¿Hace mucho que lo conocés?
Alerta. Este camino también era peligroso. Trece años. Decir la verdad era caerse en la historia de la vecina, cuyos incidentes le venía contando entre tortas fritas de balcón a balcón, porque es tan bueno desahogarse con alguien, ¿no te parece? Con Rodolfo, la vecina no se podía desahogar porque era tan sensible, cualquier cosa lo afectaba. Rodolfo era casado, la visitaba desde hacía ocho años, y era terriblemente sensible: cualquier reproche lo afectaba horrores. Encima venía lleno de problemas: la mujer que no lo comprendía, los viajes intempestivos. Pero el día menos pensado los problemas se acababan; él arreglaba un montón de compromisos, se separaba de la mujer y se venía a vivir con ella. Minga, había pensado Irene; éste no se separa más en la vida, querida. Y qué iba a pensar la vecina de ese hombre rubio que desde hacía trece años. Minga.
– Más o menos -dijo con ambigüedad.
– Es medio raro, ¿no? -dijo la vecina.
A Irene le dio risa. Se vio contándole la opinión de la vecina a Alfredo. Dijo que eras medio raro. Una risa bárbara.
– Tiene sus cosas -dijo-. Pero es amoroso.
– ¿No se piensa casar?
– No sé si se piensa casar -lo dijo con demasiada violencia, pero ya era tarde-. Al menos yo, no tengo intenciones de casarme en mi vida.
Y advirtió con alarma que ahora ya no podría sacarse de la cabeza lo que, con habilidad, había estado eludiendo toda la noche. El sol le daba de frente y se estaba poniendo molesto. Tenía que encontrar un pretexto para entrar de una buena vez, no se iba a quedar en el balcón toda la mañana.
– Hacés bien -dijo la vecina-. Todos los hombres son unos canallas.
Irene sintió una furia helada.
– Son tan canallas como usted y como yo -sabía perfectamente que ésa era una violencia ridícula-. Tan canallas como cualquiera. ¿Se da cuenta de que nadie tiene la culpa de lo que le pasa a usted? ¿No se da cuenta de que se está jodiendo la vida porque se le da la gana?
Vio cómo saltaban las lágrimas en los ojos de la vecina, y se odió. Esa que ahora lloraba en silencio era una mujer apacible y pródiga que preparaba lentos guisos con pimentón y laurel. ¿Cómo podía conocer Irene, con qué derecho podía juzgar su recóndita idea de la felicidad? Entonces la vecina gritó:
– ¡Ahí está!
– Quién -dijo Irene.
Y en el preciso momento en que la otra, jugada al fin, dijo “tu novio”, Irene lo vio a Alfredo, quien se acercaba lo más campante por la vereda del mercado.
– ¡Desgraciada! -le gritó, con tanta fuerza que la otra vecina, la de la izquierda, culta asistente a cursillos sobre historia del arte y también a algunas conferencias de ese profesor rubio tan brillante a quien he visto con usted, Irene, la vecina de la izquierda levantó la vista del geranio cuyas hojas estaba lustrando-. Me hacés ir hasta el culo del mundo y resulta que la máquina te la trajiste al hombro.
Las hilachas de odio desaparecieron como por encanto, el mundo se transformó en un lugar habitable e Irene lo saludó con la mano, momentáneamente olvidada de la vecina, de la adolescente jetona y también de las cúspides doradas a las que se había encaramado la noche anterior.
Abrió la puerta, puro júbilo y deseo. En seguida iba a contarle en detalle -acicateando livianamente, como por mero rito, la conciencia de Alfredo- su aventura con la máquina de escribir, y después iba a escuchar en detalle -y un fantasma se haría humo- la aventura de él con esa chica llamada Cecilia, de quien todo lo que conocía hasta ese momento eran un gesto de fastidio, la acechante paciencia y su aversión al imperativo categórico. Pero no. Lo primero que dijo Alfredo al entrar fue:
– ¿A que no sabés con quién me encontré ayer?
Irene se desconcertó. Su interés apuntaba por anticipado en otra dirección; no estaba en condiciones de sentir curiosidad por un hecho imprevisto. Sólo le prestó atención al singular del verbo: “Encontré”. Con quién me encontré, nada de “nos encontramos”. Pero desechó el dato por inútil. Para Alfredo, la primera persona del plural venía a ser una especie de arcaísmo, como si nunca lo abandonara la sensación de que todo lo que vivía, así estuviese acompañado por una multitud, lo vivía solo.
– ¿Ayer, cuándo? -preguntó, con la esperanza de que la respuesta arrojara alguna luz sobre la existencia de Cecilia.
En la kitchenette, puso a calentar el café.
– ¿Y eso qué importancia tiene? -dijo Alfredo con cierta irritación, y se sentó mirando hacia la kitchenette. O sea de espaldas al escritorio con la Remington. Atajo clausurado.
– No, ninguna -dijo Irene; se sentó frente a Alfredo-. Dale, contame. Soy toda oídos.
Pero no era cierto. Estaba contrariada. Tanto trabajo desbaratado en un segundo porque Alfredo había instalado desde el vamos un nuevo centro de atención y ni siquiera había mencionado a la mirona. Sin embargo, ella puso todo su cuerpo en actitud de escuchar. Los antebrazos sobre la mesa, el tronco un poco volcado hacia adelante, la cara alerta. ¿Y esto no era un modo de la traición? Fingir que anhelaba una futura historia que a él sí parecía importarle mucho, como parecía importarle mucho -se le notaba desde que había entrado- compartirla por fin con ella, ¿no era acaso un modo de la traición? ¿Y podía Irene confesarse de cuántas traiciones como ésta estaba hecha su inquebrantable fidelidad? “¡No!”, exclamó efusiva cuando él se lo dijo, haciendo hincapié en la impresión que le había causado verlo, después de doce años, con su inalterable sonrisa cínica y blanquísima. “¿Pero te saludó él primero?”, mientras internamente buscaba la forma de averiguar (sin cometer la vulgaridad de preguntárselo) si la mirona estaba ahí, si había sido vista junto a Alfredo en este encuentro inesperado. “Fue algo mutuo”, dijo él, y le contó que venían caminando en direcciones opuestas y prácticamente se toparon, se quedaron como paralizados o aturdidos, uno frente al otro, sin saber bien qué decir. O emocionados, escribiría Irene, súbitamente absueltos de toda angustia por la momentánea ilusión de que ahora podían sentirse menos solos en el mundo, ¿o hay acaso sosiego mayor que el de saber que en alguna parte hay una inteligencia capaz de comprendernos? “Me impresionó lo viejo que está”, dijo Alfredo, y se rió porque en realidad había sido Enrique Ram, dijo, quien se fijó en el pelo encanecido de Alfredo y en los surcos de su cara, y dijo: “Pero usted está mucho más viejo, Etchart”. Hubo una ráfaga, algo fugazmente desgarrador, cuando Irene lo miró a Alfredo con los ojos de doce años después, y tal vez también a ella misma, a lo que ellos dos habían sido, como vistos doce años después. “Siempre el mismo hijo de puta”, dijo risueña, ya que en cierto modo estaba haciendo un esfuerzo por entender este encuentro en el mismo sentido y con la misma intensidad con que Alfredo se lo estaba contando. ¿O él no había venido para eso?, escribiría. Para compartir con la única persona que en cierto modo podía entenderlo un encuentro que para él había sido conmovedor aunque por pudor no lo diría, ni creía necesario decírselo a Irene para que ella lo entendiera. ¿Y esto no era acaso un modo del amor? Estar escuchándolo ella porque él necesitaba ser escuchado ¿no era un modo del amor? Como era un modo del amor que él se hubiese acordado súbitamente de la Remington sólo porque necesitaba un pretexto para venir a compartir con ella, y sólo con ella, lo único que de verdad le importaba. Y esto entonces no era la historia de dos mentiras, o de dos traiciones, sino una única e incomparable historia de amor. Así que Irene trataba ahora de escucharlo con verdadero interés. Aunque sin conseguirlo del todo ya que lo más creativo de su cerebro estaba alerta, acechando el momento en que Ram fijará su mirada en la adolescente que acompaña al de pelo encanecido y hará algún comentario mordaz que, tal vez, hasta aludirá a otra adolescente brillante e incisiva -pensó la modesta-, o simplemente lo mirará con sorna a Alfredo como diciéndole usted siempre el mismo degenerado, Etchart, aunque se las dé de humanista, en el fondo lo único que necesita es una mujercita fresca al lado que lo haga creer que todavía es joven. Nada. Lo que Alfredo le estaba señalando era que Ram, pese a su habitual tono irónico, parecía realmente contento de haberlo encontrado. “¿Pero no te hizo ningún comentario sobre el asunto de su mujer?”, preguntó Irene con interés real ahora, ya que guardaba intacto en su memoria -y no sólo ella- el escándalo estallando doce años atrás, la desencadenada furia de Ram, su dureza al desheredar al hijo dilecto; y le costaba creer que tanta llamarada no hubiese dejado huella. Aunque tal vez, escribiría, Marina de Ram había sido un mero pretexto, ya que todo terminó tres meses después sin dejar rastros aparentes. Y lo único que Alfredo había estado buscando era romper ferozmente con un vínculo en el cual siempre seguiría siendo el alumno; ruptura o traición que lo dejó huérfano por segunda vez pero que era el precio de las noches que siguieron, noches en las que, irreparablemente solo, buscaba en la oscuridad las palabras que configurarían este lento legado que era él, que era lo que él tenía que decirles a los hombres, donde entraban otros legados, y también su propia tormentosa visión del hombre contemporáneo, y también, por qué no, esta traición y otras traiciones o actos de piedad o de amor que van tramando la historia secreta de los humanos, todo lo que tal vez conformaría su inédita concepción de humanista raro y despiadado, sabiendo que nadie, ningún maestro o dios podría legitimar tanta búsqueda en la vigilia. Pero Alfredo dijo que no, que ni siquiera se había mencionado el asunto de la mujer de Ram, y que buen favor le había hecho él: con el odio que ella le tenía entonces a Ram -y que en camas compartidas él le fue desarmando, explicándole por qué ciertos hombres, acosados por una lucidez que los deja irremediablemente solos, tienen la perversa compulsión de ser crueles, y sin embargo necesitan protección, necesitan también ellos ser redimidos por el amor aunque nunca se animen a confesarlo-, hubiera terminado haciéndole una porquería. “¿Y qué te creés que le hizo?”, dijo Irene, mientras empezaba a alarmarla en serio que Cecilia todavía no hubiese entrado en la narración. “Eso no se lo hizo ella; se lo hice yo. ¿Te das cuenta de la diferencia?” Irene se daba cuenta, cierta parte de su cabeza reconocía que eso era verdad, el engaño de la mujer de Ram no significaba nada, como si entre los dos hombres le estuviesen negando la gracia de toda voluntad: esto era sólo un problema entre ellos dos. Pero su zona más lógica estaba tratando de analizar las posibles razones de la ausencia de Cecilia en este relato. Podía ser que él no la hubiese mencionado porque en realidad no estaba; lo que no significaba gran cosa ya que a lo mejor todavía no había llegado (digamos que el encuentro se había producido cuando Alfredo iba hacia el barcito) o se había ido a la casa por algo -¿avisarle a la madre que hoy iba a dormir en la casa de una compañera?-. O tal vez ya estaba en el barcito y Alfredo sólo había salido a comprar cigarrillos cuando se topó con Ram. Pero también podía ocurrir que Cecilia hubiese estado allí, junto a Alfredo, que todo el tiempo hubiese estado allí mientras Alfredo le contaba a ella el encuentro, que siempre volviese a estar allí cuando él recordara ese momento. Contrariada, o alegre, o envanecida, ¿constituyendo algo tan privado, tan incomunicable que Alfredo no podía contárselo a ella? Aunque tal vez, escribiría, él ni siquiera se acordaba de que a su costado había una adolescente mirona, incapaz todavía de darle un signo a lo que ocurría y hasta ignorante de quién era ese viejo cínico de dientes blanquísimos. Y lo único que a él le importaba era lo que ahora, tomando café de espaldas a la Remington, le estaba contando: la velada aunque inocultable exaltación de Ram al referirse a “esa Anti-Estética suya tan reveladora”, el recatado respeto “aun cuando yo no coincido para nada con su visión del mundo, Etchart, usted lo sabe”, frases que pasajeramente lo hacían sentirse menos solo. ¿O acaso Irene ignoraba que, al escribir ciertas páginas, Alfredo esperaba en secreto que Ram las leyese, como si lo volviese menos vulnerable saber que en algún sitio, aunque aun lo odiara, Ram seguía comprendiéndolo, del mismo modo que él comprendía ciertos textos del viejo cínico, como hilos tendidos, que aún lo hacían sonreír, o putearlo, o francamente maravillarse? Entonces la confirmación de que ese diálogo silencioso había existido era lo único que le importaba, al punto que había olvidado por completo que a su lado había habido una adolescente jetona. ¡Pamplinas!, dijo su ángel negro, que tanto se había nutrido de las novelas de la Condesa de Segur como -ya se verá- en los potreros donde habría defendido con dignidad la auriazul camiseta de Boca Juniors, o en las peligrosas herejías de Gombrowicz. ¡Pamplinas! Lo que pasa es que esta vez el gran pelotudo está metido hasta las verijas con la moderna colegiala.
– Epa -dijo Alfredo-. ¿Siempre apoyas así la taza?
Irene observó un poco admirada el fragmento que le había quedado en la mano y que educadamente aún sostenía por el asa mientras el otro pedazo yacía sobre la mesa, en un minúsculo charquito de café.
– Qué forzuda soy, viste -dijo.
– Vamos a ver -Alfredo suspiró-, qué es lo que hice mal esta vez. Porque ya vi que estabas distraída todo el tiempo.
– Eh, ¿qué te creés? -dijo Irene-. ¿Que mi fuerza se manifiesta sólo cuando estoy chinchuda por algo? -no se rió-. Sí, mi fuerza se manifiesta sólo cuando estoy chinchuda por algo -prolijamente se puso a recoger los fragmentos de la taza-. Pero ya está -los tiró a la basura-. Contame, ¿cómo terminó lo de Ram?
– Se va a Córdoba por un mes. El 1º de octubre a las siete en punto me espera en su casa. Hombre ordenado, si los hay. Bueno, ¿qué pasa?
– ¿Y ni siquiera te preguntó por mí?
– Nos vimos apenas un minuto. Además esas cosas nunca se preguntan: es peligroso.
Cierto, pensó Irene; por qué iba a pensar que después de trece años todavía estábamos juntos. Una súbita conciencia de precariedad la arrasó.
– ¡Ya está! ¡La máquina! -Alfredo se había dado un manotazo en la frente. Se puso de pie-. Ni siquiera te admiré la máquina.
– ¿Te creés que soy tarada? -dijo Irene.
– Sí -dijo Alfredo, junto al escritorio; levantó un momento la Remington -. A la puta, lo que puede la voluntad -se rió-. O el odio.
Irene se le plantó enfrente, con las manos sobre las caderas.
– ¿Sabés lo que me indigna de vos? -dijo-. Que estés tan seguro de que la traje sola.
La mirada de él se tornó durante un segundo amenazadora. De modo que lo que a Irene le restaba decir: “¿Cómo puede ser que ni siquiera se te cruce por la cabeza que alguien pudo haberme ayudado?” quedó allí, entre los trastos de lo que no se animaba a pronunciar. A veces le daba la impresión de que Alfredo, que se atrevía a pensar en casi todas las cosas, ni siquiera podía concebir una posible infidelidad de ella.
Él sin duda creía conocerla, porque su mirada volvió a hacerse familiar.
– Porque te conozco -dijo-. Sos capaz de llevarte a babuchas un rinoceronte si de lo que se trata es de demostrar algo -echó una rápida ojeada al papel que estaba en la máquina-. O de demostrarte algo -su mirada se hizo apenas pecaminosa e Irene abrió su cola de pavo real-. Además el viejo me contó. Me dijo que la petisita ésa tan vivaracha, dijo así, te juro, se había ido cargando sola con la máquina. Dijo que te cuide, que una chica así vale oro, él sabía por qué me lo estaba diciendo.
– ¿Y qué te creías? ¿Que me iba a quedar esperando que vos terminaras de educar a todas las analfabetas que andan sueltas por el mundo?
Él se acercó apenas y hubo un viraje, algo en la mirada de él que anunciaba la iniciación de un rito.
– Así me gusta verte, a los cadenazos y con todos los pájaros volados.
Y ella, como ante un espejo, se vio resplandecer de pies a cabeza, aleteó y se hermoseó y se volvió deseable y hambrienta, como si esa mirada corruptora y turbia, que parecía tocarla mucho antes de que las manos de él estuvieran sobre su cuerpo, tuviera la virtud de renacerla, de tornarla pecadora y dichosa de cuerpo entero. Aunque esto era sólo el comienzo del placer. Aún habría que atravesar napas, cruzar ríos, abrirse paso entre arenas movedizas y trabajados cristales para despertar en ella el lento, el acechante animal lujurioso. Pero él conocía el secreto, los recónditos acordes de ese cuerpo, él sabía desarmar las tramas que sabiamente iba urdiendo la sacerdotisa. Como ella conocía y gozaba el milagro de que el diurno buceador de almas ajenas dejara paso a este libidinoso, a este experto violador que, paciente y desconsiderado, la iba transformando, la iba corrompiendo, la hacía perder la conciencia de sí misma, olvidarse del frío cristal que era ella misma y gemir ronca, degeneradamente.
Fue mientras terminaba de vestirse a los apurones, porque fatalmente iba a llegar tarde a la Caja, que Irene se lo preguntó.
– Y cómo va eso -dijo.
– No sé -Alfredo tomaba café y la miraba ajetrearse para ir a trabajar como se observan los saltitos inexplicables de una langosta-. Me parece que se está enamorando de mí.
– Mirá la novedad.
– No, no entendés, no es tan fácil. Ella ni sabe que se está enamorando de mí, más bien cree que me detesta.
– Por favor, Alfredo -Irene se rió con ganas mientras buscaba en el placard la ropa que se iba a poner-, no puedo creerlo. Un hombre con tu experiencia decir semejante estupidez. ¿Querés que te diga una cosa? Vos no entendés a las mujeres -encontró la camisa que buscaba y se acercó un momento al diván-. ¿Y por qué te detesta?
– Dice que vive en suspenso -Alfredo había terminado el café y ahora yacía a lo croto, con las manos bajo la nuca-. Que la vida ahora no existe para ella mientras yo no aparezco.
Irene hizo un imperceptible gesto de desdén ante el espejo.
– Eso les pasa a todas -dijo, y algo la enfureció. Algo que no tuvo tiempo de analizar porque estaba comprobando que el cierre del vaquero se había trabado.
– Es que ésta se enoja porque le pasa. Es medio resentida, entendés. La cuestión es que en los últimos días no tengo tiempo para nada. En fin, modestamente, vos tenés una idea de lo que es conocerme a mí cuando se tienen diecisiete años.
– Tengo -de un tirón se subió el cierre hasta el tope.
– Pero hay una cosa en la que no pensás, Irene. Yo tengo cuarenta y tres años, te das cuenta. No sé si todavía soy aquel que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana.
– Y, sí, debe ser peliagudo -dijo Irene distraída; sacó una bolsita de la cartera.
– Peliagudo -Alfredo se rascó la cabeza-. Decís cada palabra vos. No es peliagudo, oíme, da miedo. El otro día me preguntó si cuando yo era chico había tranvías a caballo. No te rías, es patético. No sabe lo que es un tranvía, le parece que cuando era muy chica vio uno pero no sabe bien si lo vio o lo soñó. Qué puede saber de mí. Yo le hablo y abre unos ojos de este tamaño y me dice que sí. A todo. Pero es como si yo le hablara de otro planeta.
– Claro. Seguro que nunca escuchó Los Pérez García. De qué van a hablar.
– ¿Los Pérez García? No puede creer que hace veinte años no había televisión.
– Pero había, yo me acuerdo. Una tía mía tenía y todo.
– Pero andá que te cure Lola, vos y tu tía -él encendió un cigarrillo-. Vos no me comprendés, Irene. Y si vos no me comprendés.
– Lo comprendo, profesor -dijo Irene mientras con sumo cuidado le sacaba punta al lápiz delineador-. Pero se me ocurre que no es para tanto. Juraría que todavía te queda resto para volverla loca a esa chica, aunque ella ni siquiera sueñe lo que era el ruido de los tranvías a la noche. ¿Puedo hacerte una pregunta de carácter técnico?
– Sonamos.
– ¿Ya te acostaste con ella?
– ¿Pero te das cuenta de que las mujeres son seres inferiores? Te estoy hablando de un problema crucial, algo así como la no justificación de mi vida, y vos me salís con esa pavada.
– No es una pavada. Porque para ella no es una pavada -dejó de sacarle punta al lápiz y lo miró-. Y para vos tampoco.
– ¿Para mí?
– Y, no sé, nunca me acosté con una adolescente pero me imagino que debe ser, qué sé yo, algo muy especial.
– ¿En qué etapa de la adolescente, seré curioso?
– ¿Cómo en qué etapa?
– Escuchame, Irene, ¿vos tenés alguna idea de lo que es acostarse con una virgen?
– He sido virgen.
– Sí, claro, pero yo digo acostarse con. No tenés ni idea de lo delicado que es, todo lo que hay que tener en cuenta.
– Eso te pasará a vos. Yo me acuerdo que cuando tenía catorce años leí Los gobernantes del rocío. Vieras, la chica abría las piernas y zácate, momento sagrado. Gran alegría. Para ella y para él, una suponía. Después gran mensaje final esperanzado acerca del hijo, que en el libro venía a ser el futuro, un mundo mejor y todo eso.
– Claro, sí, también están los que lo hacen a lo bruto. Lo triste es que uno tiene su estilo. Y ellas esperan. ¿Qué esperan? No se sabe. Tienen una especie de idea grandiosa, no sé. Vos les decís que se cuelguen de la araña y se cuelgan de la araña, pero no saben bien para qué, ni por qué no, ni qué quieren.
– Sonso. Una mujer llega a la cama totalmente en ayunas. Piensa que sólo para ella las cosas son tan difíciles. Que para las otras todo habrá sido soplar y hacer botellas. Qué te puedo decir: una llega con una idea muy lírica y una gran ignorancia.
– No, eso era antes. Ahora es peor. Antes se sentían grandes pecadoras. Creían que estaban haciendo algo prohibido y sublime. Ahora creen que es sano. Se lo han dicho en la escuela, no sé. Saben las palabras de todo, pero no tienen ni idea de a qué aplicarlas, ni cuándo.
– Es lo mismo, Alfredo. Una anda a tientas. Te enseñan todo o te ocultan todo -a toda velocidad, se empezó a pintar un ojo-. Pero nadie te dice lo único que hay que saber. Que el amor, como todo lo demás, es un largo aprendizaje. Hablo de todo eso que hace que sientas el cuerpo, no sé, como una campana. O como una copa de cristal. Que cada pequeño roce lo haga vibrar y no haya dos veces en que vibre de la misma manera -se dio vuelta-. En fin, qué van a saber ustedes de esas cosas.
– No me mires la bragueta. Más te quisieras.
– La verdad que debe ser raro, no -e Irene se empezó a delinear el otro ojo-. Como sentir todo en un solo punto, y que para colmo está fuera de uno.
– Cómo, fuera de uno. Estará fuera de vos, tarada.
– Bueno, igual a mí me preocuparía mucho eso de tener algo que no puedo gobernar a voluntad. Yo haría largos ejercicios de concentración, a ver si consigo que la cosa se levante cuando quiero -y empezó a contar las monedas para el colectivo-. En fin, se ve que la naturaleza es sabia. Yo como hombre sería un fracaso, me parece.
– Te acostumbrarías, mirá. Tiene su encanto, para qué nos vamos a engañar.
– Me imagino, sí -dijo Irene, y le dio un ligero beso de despedida. Desde la puerta, sacudió el dedo índice y se animó a decir-: Y sé una cosa que la Cecilia ésa ni siquiera puede soñar. Lo que es tener diecisiete años y conocerte a vos cuando todavía te las podías dar de pendejo.
Y recordó una tarde por Lavalle, corriendo los dos abrazados bajo la lluvia, casi aullantes de felicidad porque acababan de escandalizar a un mueblero.
– Bueno, no te vas a creer que conocerme a los cuarenta y tres es una experiencia desdeñable -dijo él, antes de que Irene cerrara la puerta.
(La lluvia había estallado como un himno y corrieron a refugiarse a una mueblería. Un hombre pelado de impecable traje gris y sonrisa servil se les acercó con pasitos de pájaro. Se llevó una mano al pecho y les hizo una reverencia.
– Qué desea, señor-dijo, obsequioso.
– Una cama.
La respuesta de Alfredo fue tan rápida e inesperada que Irene, cautelosa, lo observó de reojo. Entonces él le dirigió una franca mirada libidinosa. Tal vez hay que hacer notar que Irene, a los diecisiete años, podía parecer de trece. Mojada por la lluvia, los ojos sin pintar.
El mueblero sin duda había advertido la mirada porque desvió la vista con aire culpable.
– ¿De una plaza? -dijo, para hacerse el disimulado.
– De dos -dijo Alfredo, y puso los ojos en blanco-. Si no hay de tres, ja, ja.
El hombre los estudió con desconfianza. Joven degenerado y nínfula corrompida, pensó Irene que el hombre pensaba.
– ¿Algo así? -el hombre señalaba con desgano una cama versallesca.
Alfredo levantó el colchón y revisó el elástico con aire entendido.
– El elástico parece excelente -dictaminó al fin.
– ¡Y el capitoné! -dijo Irene, ya totalmente posesionada.
– Sí, el capitoné también es muy sólido -dijo Alfredo, sin dar muestras de que se movía en suelo resbaladizo.
El mueblero lo fulminó con la mirada.
Señor -dijo, señalando el respaldo tapizado-, el capitoné es de raso de pura seda natural, como podrá apreciar.
– Lo estoy apreciando, señor -dijo Alfredo con gran presencia de ánimo-, y le diré que me parece un poco delicado para el uso. ¿No tendrá algo más rústico?
No, rústico nada; ¿tal vez el señor desearía ver algo escandinavo? No, demasiado moderno, demasiado moderno para el pasatiempo más antiguo, je, je.
– Je, je -replicó el mueblero, desesperado.
– Usted se ríe, claro -dijo Alfredo-. Usted todavía puede reírse.
El hombre adquirió un aire extraordinario; parecía decidido a demostrar que no sólo esta vez, más bien nunca en su vida se había reído de nada.
– Yo no me reí, señor -dijo, bastante agitado.
– Lo que no sé -dijo Alfredo como si la preocupación o la tristeza le hubieran impedido escuchar las palabras del mueblero- es si usted todavía sería capaz de reírse si estuviera en nuestro lugar.
Y ahí nomás le empezó a contar una historia en la que ellos dos se encontraban todas las noches en alguna plaza y eran ahuyentados como perros en celo por vigilantes sin alma, porque en esta tierra, señor, hacen pedazos el amor, el amor limpio, el amor del macho y la hembra. Pero felizmente tres días atrás un lechero amigo les había facilitado el fondo de un galpón y desde entonces andaban buscando una cama como Dios manda.
El hombre transpiraba.
– Entiendo, entiendo -dijo-, pero me parece que todo esto no me corresponde.
– No le corresponde, me hace gracia -dijo Alfredo-. Así que no le corresponde. Y claro, cómo le va a corresponder si usted se acuesta cada noche junto a su Malvina, en una buena camita, y piensa: qué bueno, la noche se hizo para dormir. Salga a la calle, señor, salga a la calle -lo apuntó con el dedo y el hombre reculó-. Va a ver en qué quedan sus malvinas y sus buenas noches. ¡Muéstreme una alfombra!
– ¿Una alfombra, Alfredo? -dijo Irene, verdaderamente tomada por sorpresa.
– Una alfombra, sí, una alfombra. Qué tanto remilgo.
Hubo un fulgor, una chispita de ira en los ojos del mueblero. Pero se apagó. Con docilidad caminó hasta el fondo del negocio y volvió con algo amplio y peludo, de color azul eléctrico, que desplegó ante ellos.
Alfredo le dijo a Irene que lo probara. Ella lo frotó con el antebrazo.
– Para mí, pica -diagnosticó.
El mueblero, agobiado, fue y volvió con una alfombra imitación persa.
– Esto me parece que puede andarles -dijo.
Sin duda se le escapó, porque la cabeza calva se le puso color carmesí. Fue el momento clave, la aparición de la grieta, la muestra de la hilacha.
Alfredo clavó los ojos en él.
– ¿A usted le parece decente todo esto? -dijo.
– ¿ Todo esto, señor? -el mueblero parecía aterrado.
Alfredo lo miró como mira el fullero de la película al que marcó el as de corazones.
– No se haga el desentendido; usted sabe bien a qué me refiero -dijo-. Yo le estoy arruinando la vida a esta chica. Ah, se le ponen coloradas las orejas, quiere decir que lo pensó. Usted pensó desde el principio que yo la estoy corrompiendo, ¿verdad? Y, sin embargo, ¿qué hizo? ¿Me puso en mi lugar?, ¿me dio una buena lección de dignidad? ¡Nada de eso! Se limitó a mostrarnos camas y alfombras. Claro, ya entiendo, ni me lo diga, el negocio es el negocio. ¿Pero usted pensó, por un segundo al menos pensó que esta criatura corrompida podría ser su hija?
Al hombre le temblaban los labios: era el momento supremo, el cruce con la locura o con la perdición que a ninguna vida, ni aun a la más metódica, le está vedado. Estaba confundido pero igual les habló como un padre, les dijo que la carne es débil, vaya si lo sabía, uno también es humano al fin y al cabo, pero que en la vida no había gloria mayor que la de llegar a la casa de uno y besar a la legítima esposa de uno con la frente limpia. Irene y Alfredo lo escucharon absortos y demudados. Al fin dijeron que acababan de comprender una gran verdad y le prometieron que lo iban a invitar a la fiesta de su casamiento. Alfredo cerró la ceremonia con un casto beso en la mejilla de Irene, y el mueblero los contempló con picardía sana.
En la calle, abrazados bajo la lluvia, empapados hasta los huesos y casi aullando de tanta vida como llevaban, fueron todopoderosos y eternos y un aura de felicidad pareció que los protegía de todo mal, de toda vejez.)
Octubre derramaba su vino dorado y desde la ventana aún llegaban ciertos tardíos vestigios de alegría. Todo el sábado había sido así. Sólo el llanto de la vecina había instalado una nota disonante en el júbilo de las cosas. ¿Y el canasto de papeles? Shh. Irene había puesto a Mozart a todo volumen para no escucharla. Había sido como un conjuro. Escribir como Mozart hizo música, saber que esto que cantaba en alguna parte iría saliendo de ella con la forma exacta, con palabras como soles. Algo tan sencillo como respirar. Pero no. Ante la Remington el mundo se derretía, era una desmesurada ameba chorreante. Toda la tarde -¿todo el mes?- Irene había tenido la incómoda sensación de no estar diciendo lo que quería decir, como si eso cuya relampagueante existencia creía palpar se deformara apenas trataba de ponerlo en palabras.
Claro que la quiromántica se lo había dicho. Le había mirado con atención la mano y le dijo: “Vos no sos el Niño Jesús, y tampoco sos Mozart”. Y ella, la arrogante impostora de veinte años, había pensado: es cierto, no tengo larga cabellera ensortijada, no canto como el ruiseñor nocturno, los pajaritos de lengua arpada no se posan sobre mis hombros, pero buscaré a sangre y fuego mis palabras, pariré con dolor, buscaré con dolor una música que igual sonará como rumor de alas, como cielos iluminados y borrascas y océanos, como la risa de la gente que se ríe, como el sencillo llanto de las vecinas y el crepitar del pan y el acechante gemido de los locos. Pero ahora se había descubierto otra vez mirando a la Remington de reojo, como a una enemiga, o como a su conciencia, sin poder eludir ya el incómodo conocimiento de que tanta angélica música había ido a parar al canasto de papeles.
¿Cuántos canastos de papeles había llenado en las últimas semanas? Oyó un sollozo estridente de la vecina y elevó aún más el volumen del amplificador. Pero sin dejar de teclear, eso sí, todos los días tecleando con la secreta esperanza de que Alfredo llegaría de improviso y abriría la puerta sin que ella, que para el caso estaría escribiendo con pasión y con palabras fulgurantes, con la clarividencia de un dios, hubiese advertido su llegada.
Entonces él se daría cuenta de lo minúsculo que era su romance vulgar con una adolescente vulgar ante tanta majestad desatada. Fantasía (además de idiota) bastante improbable, ya que Alfredo podía llegar sin reparos hasta los extramuros de su conciencia o hacerle saltar el inesperado animal de su cuerpo pero nunca, por un peculiar sentido del pudor, nunca estando ella habría entrado en su casa sin avisarle.
Y mucho más improbable en los últimos tiempos. Desde hacía ¿dos? ¿tres semanas? todo se limitaba a ciertas cortesías telefónicas, ¿siempre radiante la marquesa?, ¿siempre emprendedor el conde?, una copia ruinosa de lo que ellos dos habían sido.
Eso no es lo peor, pensó, y arrojó con indiferencia al cesto otro bollo de papel. Lo peor era la fecha: sábado, 1º de octubre. Dentro de -miró su reloj-, dentro de cinco minutos se iba a producir el encuentro entre Alfredo y Ram. Hecho que él ni siquiera le había mencionado en las últimas llamadas. ¿Por qué? Claro como el agua: lo iba a acompañar la mirona. Es decir: él la consideraba apta para entender las sinuosidades de este encuentro, o sea que. Sí. Alfredo se lo había confiado todo: lo que Ram había significado para él, lo feroz de la ruptura. Y la razón de la ruptura. Ah, ¿sí? ¡Ah, no! ¿A él le parecía que esa mocosa inexperta era capaz de comprender hasta actos de esta naturaleza? Irene sacudió la cabeza con energía y se dirigió al estante inferior de la biblioteca. Eso no podía permitirlo.
Como si desencajara un ladrillo de la pared, extrajo del estante el segundo tomo de la guía. Ram, ahí estaba. Se sobresaltó. Ram, Marina de. Fiel hasta la muerte, pensó. Pero no debía detenerse en estas divagaciones. No debía detenerse en nada. Tomó nota mental de la dirección. Ya vería en su momento qué iba a hacer allí. Ahora, sólo debía evitar que la demencia la abandonara. No era difícil; esa demencia había estado agazapada en ella todo el último mes; era lo que le había impedido escribir, y hasta le había impedido vivir. Había un código, pensó en el ascensor, existía un modo de la fidelidad entre ellos, y él lo estaba transgrediendo. Era necesario que ella tuviera la prueba de esta transgresión. Lo voy a pescar con las manos en la masa, pensó cuando salió a la calle. Llamó a un taxi.
En el viaje no pudo evitar preguntarse, con cierto espanto, qué escena estaba dispuesta a descubrir. ¿Un profesor bastante maduro y un profesor ya adulto intercambiando ironías en un living austero y ocultándose minuciosamente la emoción del encuentro? ¿Una adolescente jetona observándolo todo con cierto asombro, o con cierta lejanía? Vaciló; estuvo a punto de decirle al del taxi que pegara la vuelta. ¿Cómo caería en semejante melaza su irrupción al mejor estilo de esposa engañada que descubre a la mala de la película en su propia cama, y con su propio marido? Basta. No era el momento de analizarlo. ¿Él le había sido infiel o no? Salió del taxi hecha una tromba y se encaminó a la casa del ancho portón.
– Te das cuenta, qué desgracia.
¿Eh?
Una vieja con un sombrero extraordinario, a la que le lagrimeaba un ojo, la estaba tomando del hombro. El brazo parecía carente de huesos y provocó en Irene una súbita repulsión. La vieja la empujó hacia la casa.
Un hombre alto y flaquísimo las saludó con una respetuosa tos. Detrás, un gentío circunspecto gesticulaba entre coronas. Tarde para huir: una mujer con el pelo muy blanco y ojos extraviados se estaba acercando a Irene y le sonreía con piedad.
– Hija -le dijo, e Irene reconoció a Celia Argüello, volvió a ver sus regresados del infierno, su rubiecita entre las ratas, y vagamente recordó que había estado años internada en un neuropsiquiátrico-, qué alegría tan grande volver a verte.
Irene pensó si sería verdad, si esta mujer devuelta de las tinieblas todavía era capaz de sentir alegría. O tal vez sólo ahora, cuando ya no le quedaban esperanzas ni deseos… Quiso decir algo que le gustara a la Argüello.
– Usted me marcó, Celia -le dijo-, un cuadro suyo me marcó. Su Alicia en el País de las Maravillas.
¡Farsante!, gritaron voces airadas. Explicanos qué fue de aquel pozo sin fondo, qué quedó de la adolescente borracha que iba a armar su propia figura de serpientes y lilas.
– ¿Maravillas? -dijo Celia Argüello-. ¿País de las Maravillas? -y en su cara de enajenada Irene leyó que no recordaba en absoluto a la rubiecita entre ratas; ni siquiera parecía saber quién era la mujer a quien acababa de llamar “hija”.
Y sin embargo me reconoce, pensó. Ahí está la sonrisa de piedad indicando que en esta mujer de pelo blanco se ha operado el mismo reconocimiento de la primera vez. Como si eso todavía estuviera en mi cara, eso que la hace buscar, entre el gentío, mi confraternidad. Pero esta vez lo pensó sin odio, y hasta con cierta esperanza.
La Argüello se había dado vuelta y ahora apretaba las manos de un hombre diminuto muy parecido a Einstein.
– Pobrecito -decía-, pobrecito. Tantas noches sin dormir, matándose a pastillas, para encontrar una cosa que perseguía.
Algo que nunca se sabría qué era, se fue enterando Irene después, mientras flotaba, como entre las babas de una pesadilla, en medio de gente que blandamente, casi con satisfacción, iba caminando hacia la decrepitud. Ya que a la una de la madrugada, después de días y noches de escribir casi sin tregua, raramente desorbitado y casi loco, quemó todo lo que había escrito, llamó a su mujer (a quien Irene acababa de distinguir entre los rumiantes, el pelo negrísimo recogido en un rodete y una expresión tan digna y enigmática que la llevó a Irene, aun difusamente, a descubrir algo sobre sí misma), le dijo algo aún no revelado, murmuró: “Perdoname, amor”, apoyó la cabeza entre las manos y se quedó así, hasta que por fin la cabeza cayó sobre las teclas de la máquina vacía. “Una especie de suicidio”, oyó, y en el mismo momento en que conseguía definir aquello que había descubierto, pálido, con una cara tan de desamparo que la conmovió, lo vio emerger a Alfredo entre las flores.
Lo que había descubierto es que el tiempo no pasa en vano. O mi tiempo personal, escribiría, no había pasado tan en vano como yo aun sospechaba. Porque la Irene Lauson que ahora estaba contemplando a esta hermosa mujer de pelo negro sabía algo que la adolescente sobradora que bebía vino blanco nunca llegaría a saber. Sabía que a veces hace falta una fuerza desmesurada o un desmesurado amor para aceptar convertirse en la estatua que un hombre cruel y solitario acariciará como al descuido. Y sabía también que ni la imperturbabilidad de una mujer de rodete negro, ni el sencillo llanto de la vecina, ni nada de lo que ocurre o late sobre la tierra cabe en una rápida y despectiva mirada, por sagaz que esa mirada pretenda ser. La mujer que en ese momento dispensaba mesurados saludos parecía tan dignamente sola, tan guardiana de un dolor privado e incomunicable, que Irene tuvo ganas de correr hacia ella y decirle hasta qué punto la conocía. Acto ridículo que por supuesto no llegó a realizar. Sobre todo porque en ese momento advirtió que Alfredo, quien acababa de descubrirla entre la multitud como se encuentra a otro náufrago en la famosa isla de la palmerita, venía a su encuentro.
– Qué estás haciendo acá -le preguntó él en voz muy baja.
Irene vaciló. Imposible darle la respuesta verdadera. De cualquier modo, a la luz de esta muerte y de la desolación que podía leer en la cara de Alfredo, todo le pareció tan grotesco que le agradeció a Ram el gesto oportuno que la había hecho entrar en razón. Con habilidad agarró para el lado de los tomates.
– Y vos -dijo-, ¿qué estás haciendo con esta cara de velorio?
Él, pudorosamente, alejó de su cara los vestigios de esta nueva orfandad. Con su mejor tono impersonal, dijo:
– No sabés. Llegué a las siete, como le había dicho a Ram, y me lo encuentro lo más pancho adentro de un cajón y con todas esas momias velándolo. Menos mal que viniste, si no, me tenían que velar a mí también -la miró con una especie de amor que venía de lejos y que para confirmarse no necesitaba (o tal vez sólo él creía que no necesitaba) de indignas demostraciones de amor-. No sé cómo hacés -dijo-, pero siempre estás cuando hace falta. -Lo dijo en serio.
Irene se sintió avergonzada de sí misma; sobre todo, se sintió avergonzada de sentirse feliz. Pensó que algún día le tendría que contar la verdad, la real y mezquina razón por la que estaba acá. Pero eso iba a ocurrir mucho más adelante, cuando todo esto no fuera más que una anécdota inofensiva.
Ahora se rió.
– ¿Viste? -dijo-. ¿Viste las consecuencias de obrar mal? Dios al fin castiga, sin palo y sin rebenque.
– Lo peor es que debe ser cierto -dijo Alfredo-. Seguro que este hijo de puta lo hizo a propósito. Me acuerdo que una vez le dije que yo odiaba estas payasadas; que toda esta pompa lo que consigue es distanciarnos de la real angustia de la muerte -se rió, como disculpándose-. Yo era joven, en fin, todavía me sentía obligado a decir ciertas frases enfáticas para impresionar al maestro. La cosa es que él se rió. Nunca diga de esta agua no he de beber, Etchart, me dijo misteriosamente. Seguro que esta vez también.
Me lo imagino un segundo antes de morir, matándose de la risa porque al final me iba a obligar a asistir a su velorio.
Irene le iba a explicar algo pero él hizo un rápido ademán con la mano, como quien quiere borrar alguna cosa que no soporta.
– Pero lo voy a joder -dijo-. Ahora mismo nos vamos de acá.
La agarró a Irene del pescuezo y eludiendo sin ningún miramiento a un señor pelado que en ese momento venía a saludarlo, y a Celia Argüello que como una niña indefensa les hacía adiós con la mano, y a la altísima e inmutable mujer de Ram que pareció a punto de decirle algo a Alfredo -tal vez un último deseo del hombre muerto, tal vez un mensaje elaborado y cruel-, y eludiendo al que yacía para siempre entre flores corruptas, pero sobre todo eludiendo la muerte, el horror o el cautivante vértigo de la muerte, salieron sin ninguna reverencia a la ancha y despejada noche. Así, abrazados y elusivos, caminaron en dirección a la casa de Alfredo, hasta quedar exhaustos.
Pero en esa larguísima caminata hasta la casa de Alfredo en la que descubrieron entre el asfalto un fragmento de vía y evocaron el traqueteo lento y amable -porque esos destartalados tranvías amarillos siempre iban a estar en los orígenes de su historia y otras mujeres podrían amarlo o creer que lo amaban, escribiría Irene, pero nunca tendrían esta trajinada música nocturna enredándose en los inicios de la ardua aventura de conocerlo-, y reconocieron o creyeron reconocer el perfume de un jazmín al que buscaron anhelosos y errantes detrás de las tapias -pero estaba, el perfume estaba ahí, acechando, y los dos lo podían sentir-, en esta demorada caminata en la que trataron desesperadamente de aferrarse a la vida, a lo que los dos amaban de la vida, o a lo que cada uno creía que el otro amaba de la vida, en esta alumbrada noche de octubre en la que caminaron abrazados como dos amantes ebrios o como los hermanitos perdidos en el bosque que se protegieron uno al otro bajo la encina en medio de la soledad y el horror del mundo, en esta clara noche de recuperación y de alegría la muerte no hizo su aparición. O apareció ladinamente, como un chiste, o como otro juego secreto entre ellos dos, más o menos entre los vestigios del tranvía y el olor a jazmín, cuando, sin saber por qué, se encontraron armando, como una bien planeada fiesta, el velorio de Alfredo.
– Te imaginás lo que puede ser eso -dijo él.
Irene echó un poco el cuerpo hacia atrás.
– Mi Dios, no va a faltar ninguna -dijo-. El despelote que se va a armar.
– Van a despedazar mi cadáver -dijo Alfredo.
– Quedate tranquilo -dijo ella-. Yo te voy a hacer quedar como un rey.
Y pensó que sí, que seguramente iba a hacer eso como una última prueba de fidelidad, y que él lo sabía. Y ahora mismo estaría imaginándola, afanosa y atenta, tratando de mantener por última vez el delicado equilibrio que había sido la vida de él, con la misma pasión -¿y con el mismo sentimiento de inutilidad?- con que él lo habría hecho.
¿Pero quién me va a ver?, se le cruzó con temor.
Con quién compartiría los pequeños equívocos, los indecibles absurdos de este velorio. A quién iba a buscar para reírse juntos cuando la representación terminase y todas las viudas inconsolables se hubiesen ido y ella se quedara sola con su alma. No hay peor tristeza que la de reírse solo, escribiría, y pensó que ahí estaba el secreto de este matrimonio, más sagrado que los que se consumaban en altares o a la luz del día, y pensó dónde voy a buscar refugio cuando vos no estés, y pensó por favor, Alfredo, no te mueras nunca.
– Si serás pava -dijo él-. Pero no te compliques la vida -agregó, mientras parecía buscar algo a su alrededor-. Por ahí no viene nadie. Ya te veo, solita tu alma, al lado del cajón.
– No, eso no -dijo Irene; no podía permitir ni por un segundo esta especie de derrota final y ya le estaba preparando un funeral precioso, lleno de esbeltas enlutadas.
Pero sin muerto, por Dios, sin muerto, rogó. Sólo un momento, porque él ya le estaba preguntando si no sentía un perfume, muy cercano, a jazmines. Y ella sentía, cómo no, ahí nomás, a un paso de ellos. Así que buscaron en la noche, abrazados y vivos, espiando en cada verja y detrás de cada tapia, porque los jazmines estaban allí aunque ellos no los vieran, fragantes y blancos, acechándolos.
– Entrá vos. Yo voy a comprar cigarrillos. Fue un primer aviso, el sacudón de una brevísima oleada de pánico, pero Irene no le prestó atención. Caminó lo que faltaba hasta la casa de Alfredo como si todavía estuviese embriagada por la felicidad del regreso. Va a llamarla, dijo con brutalidad una voz interior. “Cómo le va, tanto tiempo, señorita Irene.” ¿No había en la pregunta cierto tonito de burla? Devolvió el saludo con efusividad exagerada. Alegría fingida, pensó que debía pensar la portera. Basta. Ya estaba hilando demasiado fino. El lentísimo ascensor jaula se detuvo en el quinto piso. Irene sacó la llave y entró en el departamento.
Tiró la cartera en el sillón y encendió una lámpara. Todo está como era entonces. Algo dentro de ella se apaciguó. Eso estaba ahí, como siempre. Un ámbito impenetrable, tirando a sombrío, en el que cada detalle era un indicio del hombre que lo habitaba. Pero siempre se las arreglan para dejar rastros. Asquerosamente, el pensamiento atravesó la calma y la obligó a echar una mirada inquisidora a su alrededor. Estaba segura de encontrarlo: algo cambiado de lugar que Alfredo aún no había notado o no había tenido tiempo de poner en su sitio, un pequeño objeto olvidado o premeditadamente dejado allí para que lo viera ¿ella?, la cama tendida de manera inusual, la yerba puesta en otro estante. Había habido casos de señales más burdas, claro. Mujeres que se habían empeñado en dejar su propio y cariñoso sello, una agarradera a cuadritos para la pava, un pescado colgante que, si se le tiraba de una cuerda, dejaba oír el Sueño del Amor, de Liszt, un lechoncito de loza, objetos que pretendían instalar cierto tono retozón en la adustez habitual y que invariablemente iban a parar a la casa de Irene, constituyendo lo que ella llamaba sus trofeos de guerra. Pero eso no contaba. En cambio bastaban otras pequeñas certezas -una marca distinta de cigarrillos, un orden inusual en la alacena- para que una mujer que hasta el momento había sido un mero tema de conversación para Irene -él solía contarle hasta ciertos incidentes mínimos, como si algunos hechos sólo adquirieran para él su sentido completo cuando ella los conocía-, esa mujer hecha de palabras se transformara en un ser real que pugnaba por existir a su manera, por instalarse a su manera en el mundo de él.
Pero ésta no. Irene ya había inspeccionado las alacenas y ahora, rastreramente, estaba revisando los ceniceros: la mirona no parecía dejar indicios de su presencia. Y, sin embargo, tenía que haber estado en esta casa, la habría alumbrado con su particular modo de ser. Y algo peor: la seguía alumbrando todavía con un brillo fantasmal y evasivo. O la alumbraría apenas Alfredo abriera esa puerta. La concavidad de un almohadón, un libro preciso en la biblioteca, algo que ya estaba ahí, latente, pero que Irene no podía ver, desencadenaría en Alfredo un recuerdo intacto. Y ahí estaba -descubrió de golpe cuando salía del dormitorio-, ahí estaba la falla de esta noche casi perfecta: todos los huecos habían estado llenos con la ausencia de Cecilia. ¿Cuándo, en qué momento exacto de este mes había dejado Alfredo de mencionarla? O ella de preguntarle. ¿Sí? Estaba tratando de volver atrás, de reconstruir el hecho o serie de hechos que los había llevado a esta omisión -¿y habría pasado el tiempo suficiente como para que se lo considerara una omisión?-, cuando lo vio. En el escritorio de Alfredo, entre pilas de papeles donde él trataba de expresar un orden en el que cabrían la revocación del hambre y el soneto de Ronsard, en medio de un caos en el que tal vez era posible leer el amor por los hombres que sus gestos retaceaban -caos que Irene no indagó porque presuntuosamente creía conocerlo-, semioculto por los papeles estaba el cuaderno. A Irene le bastó observarlo, con sus tapas rojas y un intento de barquito en el ángulo inferior izquierdo, para saber que era un cuerpo extraño. Un sacrilegio. La marca de una adolescente entrometida que adora los cuadernos de tapas rojas y, arrogante e impúdica, los instala donde no debe. Cómo lo había permitido Alfredo. Se está poniendo gagá, se dijo con una saña que la sobresaltó. Cuando sea viejo lo van a hacer caminar en cuatro patas. Y abrió el cuaderno. “Mi cuerpo inmundo”, leyó al azar. “Mi hermana vestida de novia, el órgano de la iglesia emprendiendo con virulencia la Marcha Nupcial, todos a mi alrededor con repugnantes lágrimas de emoción en los ojos, y yo en medio de las buenas conciencias, sabiendo que esa misma noche, por primera vez sola en mi dormitorio, iba a consumar mi matrimonio conmigo misma.” Acá estaba ella entonces, llena de sí. Existía. Irene escuchó el sonido de la llave. Tuvo el impulso abyecto de ocultar el cuaderno en el mismo lugar en que lo había descubierto. No. Con lentitud, obligándose detenidamente a no ser puerca, apoyó el cuaderno de tapas rojas, bien visible, sobre los papeles de Alfredo. Él entró.
– No fuiste a comprar cigarrillos -dijo ella.
No era su estilo: arriesgar una acusación tan sin preámbulos ni pruebas.
Él, con su mejor aire de inocencia, mostró el paquete. Elemental, Watson.
– Sí -dijo ella-, pero sobre todo fuiste a hablarle a Cecilia.
Él, con extrema minuciosidad, como si estuviese conteniendo algo que al menor descuido podía estallar, sacó la tirita de celofán.
– Y qué -dijo, apenas amenazante.
– Y qué, y qué -repitió Irene, desarmada. ¿Qué podía reprocharle? Vos me engañás con esa chica. Vos te acostás con. No encontraba nada sensato que argumentar, nada que resistiera el análisis. Pero no. No detenerse a pensar lo que diría-. No podés estar un momento sin llamarla, eso es lo que pasa. Y para peor tenías que ocultarte. Todo el tiempo te estás ocultando con esa Cecilia, no sé si te habrás dado cuenta.
No era eso lo que quería decir. En realidad, aún no sabía qué quería decir, o si quería algo.
Él había encendido un cigarrillo. Le dio una pitada.
– La verdad, no -dijo con sequedad-. No me di cuenta.
– Me encanta eso. Me encanta que nunca te des cuenta de nada. Actuás como si fueras un arcángel. Como si tus actos no tuvieran consecuencias.
Él habló como se acerca un tigre.
– Conozco bastante bien las consecuencias de mis actos -dijo-. Lo que no conozco, lo que no tengo por qué conocer, son las consecuencias de tus actos. No puedo prever, digamos, qué te puede pasar mientras voy a comprar cigarrillos.
– ¡No fuiste a comprar cigarrillos! ¡Fuiste a llamar a Cecilia!
– No trates, por favor, de descubrirme en algo que yo mismo acabo de decirte. No está a tu altura.
– Dejame de joder con mi altura. Yo fui feliz esta noche -sorpresivamente se encontró diciendo-. ¿Entendés eso? Feliz. Ya sé que suena estúpido pero no sé. No sé cómo decirlo con otras palabras.
– No hacen falta otras palabras -dijo él, cortante-. Fuiste feliz, ¿y entonces?
– Que fue hermoso. Que todo lo que pasó desde que nos encontramos hoy me parecía que fue hermoso. Y resulta que no; que todo el tiempo venías pensando que tenías que llamarla a la Cecilia ésa.
– Supongo que eso es reducir un tanto la naturaleza de mis pensamientos -dijo él como hablaría una piedra.
– Aunque sea por un minuto. Aunque durante un solo minuto hayas pensado que tenías que llamarla. Es lo mismo. Porque yo hoy sentía que estabas conmigo. Que estábamos juntos vos y yo.
– Estábamos juntos -dijo él sin énfasis-. Estábamos todo lo juntos que dos personas pueden estar.
Como una ráfaga Irene creyó vislumbrar el sentido de esas palabras, algo que peligrosamente la iba a calmar. Tal vez todo consistía en eso, escribiría, en que ella estuviera bebiéndose las resonancias de esta calurosa noche de octubre, y él atisbando de reojo esta alegría, inventando para ella tranvías y jazmines y buscando ¿en cuál rincón de sí mismo? algo que lo ayudara a vivir, tal vez esta inesperada felicidad de la que caminaba junto a él o el llamado que un rato después haría a una adolescente sólo porque le había prometido que esa noche iba a llamarla. Pequeños remansos que él se armaba, alegrías prestadas, raras felicidades que era capaz de hacer nacer en los otros como se inventa una fugaz estrella. ¿O Irene no conocía, tan bien como él mismo, el significado que esta llamada nocturna podía tener para Cecilia, algo que pasajeramente la haría salirse de sí misma, de la angustia de ser ella misma, como a Irene un rato antes, cuando venían caminando? Lástima que en algún momento, con la misma habilidad, te instala en el centro mismo de esa angustia, pensó llena de furia.
– Pero después te fuiste corriendo, y a escondidas, a llamar a tu amiguita -dijo, y se sintió repulsiva, ya que podía detectar en esa frase más de un intento de dañarlo.
Tres intentos, que él, implacable, le estaba puntualizando ahora. Primero: no se había ido corriendo (en efecto, no era su estilo, e Irene lo sabía bien; más bien se distanciaba con parsimonia de los peligros, como si de alguna manera se quedara, o como si, hasta último momento, les estuviera dando la oportunidad de alcanzarlo). Segundo: no había hecho nada a escondidas (asunto mucho más complejo de determinar, escribiría; ya que si técnicamente era cierto y él no hacía nada a escondidas de Irene, también era cierto que a veces eludía ciertos detalles con la secreta esperanza de que Irene no se diera por enterada, de que no manifestase que había puesto a trabajar una compleja cualidad de análisis que fatalmente, a partir de dos o tres datos dispersos que él, por respeto, no se esforzaba en ocultarle, la hacían arribar a la cristalina verdad. Alfredo solía hacerlo por discreción, o por fatiga. Pero Irene, temerosa de que él pudiera considerar que a ella se le había pasado por alto un dato contradictorio y que por lo tanto había conseguido engañarla, acababa haciéndole notar las inconsistencias de su historia, con lo cual en los hechos actuaba -ahora mismo lo estaba haciendo- como una mujer engañada).
– Y en cuanto a mi “amiguita” -siguió diciendo él-, podrías, al menos, usar un estilo no tan repugnante. Es una adolescente, no sé si te pusiste a pensarlo.
– No me conmueve.
– A vos nada te conmueve, Irene, salvo vos misma.
Sintió el sacudón. Estaba muy cansada.
– Y qué le pasa -preguntó con hostilidad.
Él se encogió de hombros.
– Nada original. Se siente patética e injustificada.
– Sí, ya vi cuánto sufre -dijo Irene, y con la mirada le señaló el cuaderno.
Él miró hacia el escritorio, casi con expresión de maravilla.
– Así que era eso -dijo; parecía realmente aliviado-. Cómo no se me ocurrió que tenía que haberse producido alguna catástrofe durante mi ausencia.
– Es así -dijo Irene-. Nunca se termina de conocer a las mujeres.
Y no sabía de quién de los dos se estaba burlando.
Él miraba hacia la ventana y parecía reflexionar.
– Son asombrosas, sí -dijo al fin; ahora la miró a Irene con cierto aire familiar-. ¿Y qué te pareció? Yo creo que tiene talento.
Si estábamos hablando de mí, gritó algo dentro de Irene. Si soy yo, pedazo de estúpido, si soy yo la que se siente injustificada y patética, cómo fuimos a parar así al sufrimiento de otra. Y al talento de otra, dijo una voz insidiosa. Pero Irene la espantó porque era ella, sí (pensó sin pudor), era ella la que todavía necesitaba que alguien tranquilizador y macizo -¿la absolviera?- le asegurara que estaba bien, que esto que estaba haciendo estaba bien, y un estremecimiento de repulsión la obligó a verse a sí misma tal como había sido la noche de exactamente un mes atrás, un manantial de vida, un ánfora, una fuente de palabras desbocadas a las que ella febril iba dando forma sin esperar nada de nadie, sola y espléndida y omnipotente. No hay adolescencia como la mía, de golpe se le ocurrió, ya que todo en ella era movilidad y padecimiento y no quería, decidió ahí mismo, no quería ser racional ni adulta ni juzgar como fuera del juego el naciente talento de otra porque era en ella, todavía, que todo estaba por nacer. Y tal vez, en cualquier momento, en este monacal departamento de Flores se iban a oír trompetas y timbales. Pero cierta zonita, ay, cierta zonita imperturbable que Irene ya se veía venir, ya se veía venir, había empezado a procesar con cierta lógica y a todo vapor la pregunta de él. ¿Acaso ella podía dejar de responder (aunque no de la mejor manera posible ya que todavía estaba de mal humor) a la apelación que él, subrepticiamente, había hecho a su inteligencia? Con docilidad se colocó en su pedestal y contestó como correspondía.
– A esa edad -dijo-, todas tienen talento. Todas se sienten únicas.
Y su corazón se puso a llorar. A esa edad. Una Irene implacable la observaba desde sus diecisiete años.
– Gracias por la lección -dijo él con sequedad-. Lo único que te estaba pidiendo, siempre que no fuera una molestia excesiva para vos, es que me dieses tu opinión. Yo estoy un poco contaminado por todo lo que me dice que, como te podrás imaginar, es bastante más de lo que escribe. Cosa que también suele ocurrir. A cualquier edad.
La estaba invadiendo una sensación de horror por sí misma. Me estoy volviendo resentida, pensó. Lo único que me faltaba.
– Todavía no sé qué me parece -dijo con ecuanimidad: aún estaba a tiempo-. No alcancé a leer más que un parrafito -se rió-. Me pescaste justo -todo en orden-. Parecía bastante intenso, qué sé yo, un poco tremendista. Tendría que leer más para saber.
Estoy harta de mi misma, pensó.
Él la miró como si la restañara.
– Eso es lo que estaba pensando -dijo-, que te lleves el cuaderno a tu casa y lo leas tranquila, a ver qué opinás. Por supuesto, todavía no me da la más mínima pelota cuando le digo que es tremendista -le extendió el cuaderno-. Pero yo creo que de ahí sale una escritora.
Irene sonrió con cierta melancolía.
– Me parece que tenés una idea demasiado elevada de ella -miró el cuaderno-. Y sobre todo de mí.
– Vamos, señora, se cree que no sé con qué bueyes aro. En serio, vas a ver que te va a gustar.
– ¿Sí?
– Cecilia, digo. Te va a gustar. Quiero que la conozcas, así le decís qué opinás sobre lo que escribe y la deslumbrás a esa mocosa de mierda, qué joder.
Irene experimentó cierta fatiga y el abyecto alivio de saber, una vez más, que ellos dos estaban del mismo lado, hablando de una adolescente que ahora volvía a ser abstracta y remota.
– No, no me va a gustar -dijo, y tomó el cuaderno-. Ni creo que la deslumbre. Pero no importa; igual voy a saber comportarme como una dama.
Coda
A veces la desnudez trae el pavor.
A veces el pavor no trae nada.
IRENE GRUSS
Un psicoanalista pelirrojo quiere conquistarla. Están en una especie de fiesta y, desde el rincón donde el psicoanalista la tiene acorralada, Irene puede notar cómo, en un silloncito cerca del jardín, Alfredo dirige a una mujer de aire teatral una de esas pláticas que ella llama de código doble: estar por ejemplo analizando con toda lucidez el papel de las brujas en Macbeth mientras el tono de la voz, algunas pausas, o hasta las ideas mismas -una escandalosa y ambigua teoría sobre la belleza del mal, digamos, o una hipótesis sobre la función subversiva de ciertas hechiceras- estallan como pequeñas descargas eróticas que van labrando el corazón de la destinataria y tenuemente la inducen a remodelar su proyecto de vida, a ordenarlo de acuerdo a un venidero gran amor. Lo curioso es que el psicoanalista parece gobernado por esta escena del silloncito, a la que sólo puede ver si tuerce un poco el cuello. Irene, en cambio, está tranquila. Ya conoce a la mujer teatral -que toma clases y ha actuado sin mayor lucimiento en dos o tres piezas- y ha captado sus pavoneos un mes atrás, cuando lo vio a Alfredo por primera vez: no la sorprende este primer acercamiento y hasta puede adivinar la manera en que terminará todo. Como en efecto terminó, escribiría, ya que era de esas mujeres que se limitan a ocupar un lugar en el espacio: quiero decir que venía y se plantaba y esperaba que un hombre se cayera desmayado simplemente por verla. Con frecuencia lo lograba, sólo que ella se aburría con los hombres que se caían desmayados. Y Alfredo se aburría con ella. Pero eso, claro, ocurrió después. Durante la fiesta del silloncito y en el tiempo que siguió, él puso verdadera pasión en desmoronarle uno a uno sus espamentos de Sarah Bernhardt. Y poco a poco la hizo pedazos. Porque no se puede decir que la futura actriz no sufriera. Debía sufrir, sí, como cualquier hija de vecino, y seguro que a veces quería darse de cabeza contra las paredes o emprenderla a las brutas piñas con cualquiera que pretendiese hacerle daño, sólo que la aquejaba la manía de usar todo lo suyo, hasta sus deficiencias, como un ornamento. Decía, por ejemplo, “soy de envidiosa”, y se quedaba mirando a lo Theda Bara como si creyese que esa declaración le agregaba un atractivo inédito. Pero Alfredo, durante meses, estuvo convencido de que podía hacer de ella una actriz de verdad, o una estafadora de verdad, o una formidable hembra de verdad, o cualquier cosa que fuera verdadera y bella -¿fe en la humanidad o fe en sí mismo?-. Lo cierto es que después de desteñirla y cimbronearla y abrirle las costuras y volverla del revés y deslavazarla y enfurtirla consiguió que la futura actriz desdeñara a un novio que tenía, un alto flaco con pinta de desnutrido, de esos que se mecen al compás de la música poniendo ojos de tarados y dan la falsa impresión de ser muy espirituales simplemente porque no tienen nada de carnales. Así que la futura actriz abandonó al flaco espiritual y -arrastrada por la idea ajena de que o se es una gran actriz o no vale la pena subir a un escenario- abandonó para siempre el teatro. Pero no consiguió abandonarse a sí misma. Siguió creyendo que todo lo que ocurría, aun el tedio final de Alfredo y las peleas cada vez más frecuentes, eran parte de una trágica y vistosa puesta en escena en la que el hombre de genio y la actriz tansublimecomopararrenunciarasuarte se aman pero no se soportan. Evocaba a Ligados, de O’Neill, evocaba a la mujer de Nijinsky, y se sentía cada vez más grandiosa. Dos años después de la ruptura se casó con un joyero muy sensible y asistía a todos los estrenos con el corazón partido y con grandes sombreros que le daban un vago aire a la loca de Chaillot. Y para eso le dedicaste diecinueve meses de tu vida, le recriminaba Irene a Alfredo. Eso es lo que yo llamo tirarles margaritas a los chanchos.
El psicoanalista ha torcido otra vez el cuello; debe haber advertido en el silloncito algo que lo contraría porque vuelve a su lugar la cabeza con demasiada agitación. ¿La actitud de la futura actriz? Ella parece, toda entera, orientada hacia el hombre que tiene delante, como si la fiesta se le hubiese borrado. Tal vez el psicoanalista considera injusto que Alfredo ya haya conseguido este efecto en su interlocutora mientras que él, desde hace una hora y media, trata de producir en Irene alguna perturbación sin el menor resultado. Ya ha hablado de informática, de la falta de inteligencia de su ex mujer, de la revolución erótica en las sociedades desarrolladas, y ha lanzado sobre Irene algunas miradas lascivas. Ahora le ha llegado el turno a Don Juan. Él dice que el donjuanismo sólo se comprende del todo a la luz del mito de Narciso ya que, en el fondo, el problema de todo seductor consiste en que sólo se puede amar a sí mismo. Irene, mientras tanto, le mira las manos. Son algo regordetas y continuamente se frotan entre sí. Ella piensa que hay manos perturbadoras, manos que a la distancia comunican, casi mediante una sensación física, que saben tocar. Las manitos del psicoanalista carecen de esa cualidad. Irene las imagina sobre su cuerpo y se retuerce de repugnancia. El psicoanalista dice que esos seres tienen una permanente necesidad de utilizar a las mujeres como espejos, cuya única virtud sería la de potenciar la admiración que ellos sienten por sí mismos. Mira a Irene como si quisiera darle a entender que él ve en ella algo más que un espejo en cuyas quietas aguas se reflejaría. Si yo tuviera esa jeta tampoco buscaría reflejarme en ninguna parte, gilún, se le cruza a Irene como un rayo mortífero. En suma, dice el psicoanalista, los seductores son seres terriblemente desdichados ya que no pueden dar ni recibir amor. Irene, que acaba de recibir una rápida mirada de Alfredo, como quien dice “cuidado”, le contesta al psicoanalista que está equivocado. Tan redondamente equivocado, dice, que casi tiene razón. Porque hay seres a tal extremo dotados para esa descomedida y desamparada aventura que es el amor que, sin escapatoria, se condenan a la diversidad, o sea, a la soledad.
Es mi historia la que siempre estuvo vinculada con los espejos, se le cruza de soslayo, como una sombra evasiva. Soy yo y no Alfredo -que siempre ha emitido desbocadas y generosas señales sin retorno-, soy yo quien siempre ha necesitado ante sí, como un doble tranquilizante, una imagen cristalina de contornos nítidos. Y no porque me ame: porque me tengo recelo.
– Cualquier exceso es una enfermedad y tiene que ser tratada como tal -dice, muy enojado, el psicoanalista. Es probable que esté sospechando el intercambio de miradas; al menos tiene que haber percibido el gesto apaciguador con que Irene le ha respondido a Alfredo. Seguro que está pensando: pero este hijo de puta cómo se las arregla no sólo para conquistarse al minón ese que tiene al lado, también para que esta tarada, viendo lo que pasa y todo, le lance esas miraditas de complicidad en lugar de joderlo bien jodido.
– Yo creo que hay individuos que tienen la virtud de hacer algo excepcional con la tara que Dios les dio -dice Irene, con su mejor aire de inocencia.
– ¿Excepcional? -el psicoanalista está indignado-. ¿Producir en diversas mujeres la ilusión de amor es algo excepcional? Yo creo que es más bien una farsa, y lo único que indica es una vanidad patológica.
Y esto de tratar a toda costa de que yo lo vea a Alfredo como a un enfermo, cosa de reconocer en él, por contraste, la imagen de la estabilidad y la salud, ¿qué indica?, piensa Irene, decidida a hacer pedacitos al psicoanalista. Y dice que, a su juicio, en ciertos seductores, “y por supuesto no estoy hablando de meros mujeriegos”, aclara, “ni de esos fifadores de liquidación que ven a una mujer sola o en posible conflicto con su pareja y en seguida se dicen: qué presa fácil, a ésta me la puedo llevar sin vueltas a la catrera”, y mira incisiva al psicoanalista que se frota las manitos con frenesí; en ciertos seductores existe una exacerbación de la idea del amor, o casi diría (dice Irene, que se siente anormalmente locuaz) que existe en ellos la imposición ética de hacer que el amor emerja como una flor insólita. Y esta capacidad de conseguir que alguien se atreva a hacer lo que un momento antes creyó imposible, este poder de lograr que otro viva en ese momentáneo estado de gracia en que todos los sentidos y todos los sentimientos parecen tensarse y exaltarse, ¿no es acaso una forma de humanismo?
Claro que a veces el amor mata, se le atraviesa a Irene, quien ya empieza a alarmarse por la corriente de entendimiento que advierte en el silloncito. Se sacude el pelo con energía. Pero quién me quita lo bailado.
– ¿Humanismo? -dice el pelirrojo fuera de sí; en apariencia ya se ha olvidado de que estaba tratando de seducir a Irene; por el momento sólo quiere defenderse de una concepción que lo desconcierta-. No me parece muy humanista eso de utilizar ardides para conseguir sólo satisfacciones sexuales transitorias.
Irene dice que no le parece muy ecuánime eso de reducir la seducción, y sobre todo en esta época, al afán de conseguir una satisfacción sexual. Que a lo mejor también entra en el juego una casi permanente exaltación estética.
Una especie de estado poético, escribiría. Ya que hay mensajes secretos, códigos de belleza que están ahí, en suspenso, para que alguien los descubra. ¿Acaso no puede extrapolar? Adivinar en Alfredo lo que ella misma siente a veces: el desesperado impulso de atrapar, de apoderarse de algo que fatalmente estará siempre fuera de ella. Claro que no se confunde. Esto en principio tiene muy poco que ver con lo que suele llamarse “atracción sexual”. Aunque tal vez se lo pueda considerar dentro de una zona fronteriza, ¿dentro de un intervalo de indeterminación? Cerebral y razonadora, está sin embargo condenada a que su cuerpo de continuo traicione a su cabeza. Siente -y lo siente tácticamente- en la piel y también en zonas más privadas de su cuerpo todas las posibilidades del amor, desde las más sutiles hasta las más abyectas. Puede detectar la sensualidad de un hombre con sólo mirarlo, con sólo observar la manera en que tira la ceniza del cigarrillo o se afloja el nudo de la corbata. De ahí que no le cueste extrapolar, adivinar lo que un hombre puede ver en ciertas mujeres, o aun en ciertas nínfulas, una fuerza similar, el sexo como una fuerza, como una animalidad agazapada, más peligrosa cuanto más encubierta. Pero ciertas mujeres, escribiría, y sobre todo ciertas adolescentes, son algo así como la manifestación abstracta de la belleza. Y tal vez es un modo de la desesperación, la misma desesperación que yo siento ante todo lo bello que se escurre, lo que lleva a hombres como Alfredo a seducirlas, a acostarse finalmente con ellas, compelidos por una fugaz ilusión de pertenencia. ¿Creen poseerlas? Qué engañosas a veces ciertas palabras. Y otra vez puede extrapolar, imaginar el supremo esfuerzo mental por transformar una injerencia puramente física en la definitiva posesión de lo que es bello. Y la decepción después, cuando por fin la muchacha queda tendida a su costado, otra vez perfecta en sí misma, inalterable como una estatua, otra vez toda ella -cuerpo y alma- dentro de su propia piel, otra vez inexorablemente ajena.
Y tal vez ahí hay que buscar la razón (le explica al psicoanalista con una elocuencia que no está del todo desconectada de lo que ocurre en el silloncito) por la que ciertos hombres se lanzan con dedicación de artistas a algo mucho más complejo que “eso que vos, sin duda (le dice), debes considerar un vulgar levante”. Ya que no se resignan, escribiría, a ese final en que la muchacha, inquebrantable y bella, vuelve a ser el otro. Es necesario que ella participe, que cada partícula de su cuerpo y de su cerebro sepa lo que está haciendo, que se sienta pecadora y culpable y, al mismo tiempo, ame su pecado y su culpa. Sólo entonces, en el conocimiento supremo está el supremo placer, la materialización del espejismo.
– Permiso -dice intempestiva en mitad de su discurso, y se pone de pie porque acaba de advertir que Alfredo, parado a pocos metros, le está haciendo una seña desde atrás del psicoanalista. El psicoanalista se ha dado vuelta y ha lanzado sobre Alfredo una rápida mirada de repulsión. Irene siente en la espalda que también a ella la debe estar mirando ahora. Como si la transformara en otro caso, como si inapelablemente la ubicara del lado de los enfermos. Y quién te dice. Tal vez esto sea el resultado de las secretas ensoñaciones del viajante o de los delirios de grandeza de Guirnalda o de algún gen sedicioso que le desbarató el prolijo futuro augurado por las hadas, serás sagaz, alegre, sana, de pensamiento ordenado e imaginación despierta, pero. ¿Pero quién me quita lo bailado?, vuelve a pensar mientras, lo más campante, se acerca a su destino.
– Te aviso que este colorado no me gusta nada -le larga de sopetón Alfredo.
Y a mí esta futura actriz tampoco, se le cruza a Irene, pero no lo dice porque este tipo de simetrías no entra en las reglas del juego.
– A mí tampoco -dice en cambio-, pero no me cortes la inspiración porque estamos manteniendo una charla de lo más apasionante sobre el donjuanismo y esas cosas.
– ¿Donjuanismo? -Alfredo se ha puesto en guardia-. Ese hijo de puta lo que quiere es…
– Ya sé lo que quiere -lo interrumpe Irene-, pero le va a resultar bastante difícil conseguirlo. ¿Y a vos cómo te va con Sarah Bernhardt?
– No me vas a creer -dice Alfredo-, cuando habla en serio no es lo que parece. Vieras todo lo que sabe sobre las brujas de Macbeth.
Irene se ríe. Piensa que él tiene un sentido demasiado estético de la vida, lo que más de una vez lo lleva a ensartarse, a olvidar que no toda mujer es seducible. O a ignorar que, como ella un día iba a pensar en un colectivo, las mujeres a veces no pueden con su genio.
Y que nadie (escribiría), que nadie, hombre o mujer, sea tan imbécil como para creer que esa convergencia de los sentidos y de los sentimientos que consigue un gran amor, que esa elevación o descenso a todas las posibilidades del placer, a todas las transgresiones del cuerpo y del alma, impiden pensar o, para usar una palabra más osada, impiden la irrupción del genio. Sólo sumergiéndose hasta el fondo en su propia condición de pecadora, solitaria, abandonada, puta, soberbia, sometida, perversa, manejadora, esclava del hombre, esclava de sí misma, rebelde sin causa, sólo hundiéndose hasta el fondo en su propia condición para hacerla florecer como a una especie deslumbrante y desconocida, sólo dándole forma a esta nueva especie con pasión, con odio, con infinito amor e infinita paciencia, una mujer hará surgir esa libertad extrema, esa locura de la imaginación y del pensamiento que tal vez un día será su propio genio. Y bien. A veces pienso que entre tanta cama y tanta palabra alada la verdadera misión que quijotescamente se ha encomendado Alfredo es la de despertar esa rara avis, eso que aún duerme o se despereza debajo de tanto sueño adolescente. No sólo es posible con las mujeres, claro.
Un muchachito frágil, aún sin forma, también puede ser moldeado, impulsado a hacer estallar la singular fuerza oculta que atesora, pero ¿en todas sus posibilidades? Queda una zona en la que a Alfredo sólo le resta la transmisión oral, aséptica, y el consuelo de conformar su… ¿cerebro? Tal vez un hombre habría elegido sin empacho la palabra “alma” pero yo, cuando traté de despojar a esa vagarosa entidad de eso moldeable, de eso susceptible de resplandecer o heder que es mi cuerpo, me di cuenta de que no me quedaba nada. O apenas una abstracción, algo aprendido en los libros y en las palabras de los hombres sabios, pero que no alcanzaba a expresar esto que soy yo, esto que es mi incomunicable experiencia personal cuando pronuncio la palabra “alma”.
Y bien: en los muchachitos una parte de ese yo es indómita, opaca a la educación, destinada a librarse al azar. Sin contar con lo efímera que es en los hombres su condición de educables. En seguida crecen, se vuelven definitivos, cristalinos. En cambio ciertas mujeres, las eternas educandas, son susceptibles de cambio a cualquier edad. El tiempo les deja rastros, sutilmente las modifica, pero algo en ellas permanece en perpetua conformación, algo que les permite renacer. ¿Cierta capacidad de deslumbramiento, tal vez? ¿Cierta avidez de aventura, de libertad, cierto atávico presentimiento de que hay una posibilidad de vivir nunca realizada? Algo que aún espera al hacedor, al dueño de los relámpagos, para brillar en todo su esplendor. ¿Ignoraban sus alegres hermanas que el relámpago tal vez está latente dentro de ellas? Lo cierto es que ahí es donde entraba a tallar nuestro quijotesco, el persistente despertador de relámpagos ajenos. Aunque hay que reconocer que él a veces se llevaba ciertos chascos por razones que no estaba dispuesto a reconocer hasta que se daba de boca con la más prosaica realidad pero que Irene conocía desde el vamos: no toda mujer pertenece a la especie de las educandas. De algunas, ni siquiera se puede afirmar que envejecen. Más bien se van corrompiendo, pierden la forma y el perfume, como una fruta que se pudre. Y con ésas no hay nada que hacer.
De ahí la risa de Irene, quien lo mira ligeramente sobradora, y dice:
– Así que nos ha llegado el tiempo de las brujas.
Alfredo sacude la cabeza, dubitativo.
– Para bruja le falta bastante -dice-, aunque ella piense lo contrario. Como opinaría la inefable Guirnalda, esta chica está creída.
– Supongo, sí. Y supongo que vos ya estarás decidido a sacarle questo vizio.
– Por esa parte ando -dice Alfredo-. Eso es lo que te quería avisar. Como te podrás imaginar, a esta altura de los acontecimientos la voy a tener que acompañar a su casa.
– ¿Y me venís a pedir permiso? -dice Irene. Su tono ha virado apenas hacia el mar humor.
– No. Lo que te quería decir es que, cuando tengas ganas de irte, me avises así bajo con vos para que tomes un taxi.
– Gracias por la gentileza -dice Irene, llena de indignación-. Sé tomarme un taxi por mis propios medios, si no te parece mal.
– No seas tarada -dice Alfredo-. ¿No te das cuenta de que así el colorado ése va a hacer cualquier cosa para acompañarte?
También sé sacarme a cualquier colorado de encima, si se me da la real gana, está por decir Irene. Pero una gorda tierna y gorjeante se ha acercado de golpe y ha zampado un efusivo beso en la mejilla de Alfredo.
Irene entonces pega media vuelta y se va.
Mientras se sienta, el psicoanalista la observa con cierto aire inquisidor. Algo debe haber percibido porque, sin el menor tacto, pregunta:
– Cómo te sentís.
Irene experimenta el compulsivo deseo de darle una patada en los huevos.
– En el mejor de los mundos -dice. Sabe que el tono es inadecuado pero ya no le importa.
El psicoanalista no puede ocultar cierta refulgencia de satisfacción.
– Estaba pensando en lo que me dijiste -dice-. Tal vez tu opinión sobre los seductores responde a una idea, cómo decirte, demasiado artística de la realidad.
– Por supuesto -dice Irene con tanta determinación que el psicoanalista se sobresalta-. Ya se sabe que además, en todo levante -toma un trago de whisky-, en todo levante de una mujer deseable, claro, está pesando también el más común y corriente espíritu competitivo. Algo así como decirles a los otros: chupate esta mandarina. Y las ganas de cojer, ya sé, no me lo digas. Las más vulgares y silvestres ganas de cojerse a una mujer equis -traga aire; lo suelta-. Así de compleja es el alma humana.
El psicoanalista parece un poco sorprendido por este giro inesperado de la conversación. No es tonto, pero sin duda es grosero, porque sin más preámbulos pregunta:
– ¿Cuál es exactamente el vínculo que te une a Etchart?
Irene levanta la guardia.
Cómo explicarle, de cualquier modo. Esta especie de risa que a veces les agarra y que tal vez es el verdadero altar donde se consumó este matrimonio -más sagrado, escribiría, que los que se consagran entre luminarias y flores diurnas-, algo que los acerca el uno al otro, que los hace refugiarse el uno en el otro para no morirse de pena. Ya que no hay mayor tristeza, escribiría, que la de reírse solo. El dolor se alimenta de la soledad, se solaza y se revuelca en la soledad, pero sabe que, a su debido tiempo, siempre contará con un público sensible. La risa, en cambio, esa risa súbita que a veces te ataca, como si percibieras ciertas conexiones sutiles que rearman caprichosamente el espectáculo del mundo, esa risa que te arroja fuera del refugio familiar y te distancia sin piedad de la buena gente, esa risa te condena a una soledad sin escenografía.
Entonces ellos se buscan y se abrazan en la noche, como los dos niños huérfanos perdidos en el bosque. Irene recuerda una mañana de invierno, luego de una noche sin dormir, aureolados por esa clarividencia o esa visión fantasmagórica del mundo que da una noche sin dormir, caminando los dos por Rivadavia, cerca de Congreso. Alfredo le señala a una pareja. No le dice nada, sólo los señala, pero a Irene le da un ataque de risa. No es que sean feos o, al menos, no es que sean sólo feos: hay algo en el conjunto de los dos que los vuelve particularmente cómicos, como si un artista corrosivo los hubiera combinado de esta forma para comunicar vaya a saber qué sobre la especie humana. Irene y Alfredo se apoyan uno en el otro para reírse con más comodidad. Y eso es sólo el principio. Porque de pronto Irene le señala a un petisito y Alfredo tiene que taparse la boca para no estallar en una guaranga carcajada. Después mira a su alrededor y, sin parar de reírse, dice: “Pero si son todos así, fíjate”. Irene observa, agarrándose la panza de risa. “Es cierto, es cierto”, dice extasiada. Hay algo irresistible en la gente esta mañana. Como si se hubieran confabulado, como si alguien los hubiera acomodado con sumo cuidado para esta visión movediza y extravagante. Pero lo curioso no es esa impresión. A ella le ha pasado estando sola. Sobre todo en los colectivos. Ha subido a un colectivo, ha observado a esta nueva confraternidad que temporariamente la incluye, y la extrañeza o el horror han sido tales que al fin se ha tenido que poner a mirar por la ventanilla para no gritar. No, lo curioso esta vez es que les está pasando a los dos, que los dos están viendo el mundo con la misma despiadada lente. “Fijate esa rubia”, dice Alfredo, y los ojos se le llenan de lágrimas, de la risa. Ciertas parejas, sobre todo, el efecto conjunto que producen. “Mirá, mirá esos dos.” Irene estira el brazo y Alfredo se dobla, tiene que detenerse en medio de la calle porque se ha doblado en dos de la risa. “El viejo ése.” A Irene le duele el estómago. Como si la calle entera estuviera en la conspiración. Avanzan con sus pasos cortitos, con su aire solemne, con sus culos descomunales, y los contemplan a ellos dos con cierta incredulidad, y tal vez con cierta contenida risa porque deben ser un espectáculo bastante cómico, así detenidos en medio de la calle, pálidos y ojerosos y desgreñados, apoyándose el uno en el otro porque la risa los debilita, los dobla, los hace caer.
– A veces nos entendemos -dice lacónicamente Irene.
Sin proponérselo, mira hacia el silloncito. Alfredo y la futura actriz ya no están allí. Mejor. ¿Tal vez en el jardín? No importa; es un buen momento para irse. Se lo dice al psicoanalista y se pone de pie.
El psicoanalista también se pone de pie. Dice que quiere acompañarla, dice que se ha dado perfecta cuenta de que algo la molestó, dice que cuándo van a volver a verse. Irene rechaza todo con experta ambigüedad. Nota, mientras vuelve con la cartera, que el psicoanalista parece realmente preocupado. Paciencia. Ella no puede hacerse cargo de esa preocupación. En el ascensor se pregunta, como otras veces, qué habría pasado si el psicoanalista no le hubiera causado tanta repulsión. En cambio deja de lado otro interrogante que maléficamente se le cruza: ¿Había alguna posibilidad de que este hombre no me causase repulsión? El aire de la calle la hace estremecerse. Se sabe contradictoria y eso a veces le da miedo. ¿Cómo arreglárselas para resistir a tantas verdades opuestas como conviven dentro de ella? ¿Y para qué sirve todo esto?
Un sentimiento ambiguo de desolación la va invadiendo en el taxi. Irene no le hace resistencia. Sabe que también es efecto del whisky y de lo mucho que ha hablado. Se reclina en el asiento y hasta disfruta de este mareo leve, de esta apacible inconsistencia. Cierra los ojos. Sabe que Alfredo la va a llamar mañana, un poco enojado y un poco inquieto porque ella se fue sin avisarle. Sabe que hablarán, de la futura actriz y del psicoanalista y de los riesgos y placeres de la lucidez. Sabe que tal vez harán el amor o con disimulo se darán consuelo. Y respira más tranquila. El mundo se rearma, como partículas desconectadas que lentamente, inexorablemente, van encontrando su lugar en la armoniosa estructura de cristal.
Tercera parte
Soy para él peor que una traición:
soy tan inexplicable como él mismo.
FRANCISCA AGUIRRE
Con la idoneidad de un alquimista, con los arrebatos de un poeta, ella mezcla roquefort y whisky, apio y nuez, queso blanco con cebollita de verdeo. ¿Otro toque de estragón, tal vez? ¿Una idea de pimienta? Prueba con la punta del tenedor y asiente satisfecha. Y lo curioso es que esta sensación de complacencia no le impide en absoluto el ligero vértigo o náusea, como de estar al borde de un precipicio. ¿Serían bichos raros? Las mujeres: ¿bichos raros? ¿O el error vendría de suponer que una buena disposición para la cebolla con queso indica todo lo contrario de tener un? ¿alma? Ella podía dar fe de esta sensación de vida-que-se-escurre, de este miedo, de esta conciencia de lo absurdo de estar mezclando a pesar de todo quesoconuez, apioconuisky, como quien inútilmente persiste en armar a su alrededor un precario cielo. Y al fin y al cabo quién había escrito que este placer melancólico de todavía olfatear el paraíso, como a una presa cercana e inalcanzable, merecía un origen más indigno que aquel cuyo nombre semejaba llenar la boca de laúdes y borrascas cada vez que se lo articulaba. Aaaallllma. Pronunciarlo con lentitud, dejando que la primera “a” arranque ensoñaciones y glorias de las profundidades del pecho, luego soltar la “ele” como quien hace vibrar un diapasón o evoca a la más pura entre las manifestaciones del hombre, y por fin cerrar la palabra con un sonido breve e inocente, casi infantil. Eso está ahí, a pesar del apio. Eso borbotea dentro de ella y le impide un estado de ánimo ligero y desintoxicante, muy apropiado para el cutis, amigas, cuando se ha tenido un día agitado y se esperan invitados a la noche. Todo lo demás, en orden. Una mujer menuda y juvenil, en vaqueros, que prepara canapés. Foto a todo color ilustrando al ama de casa moderna, dinámica, con personalidad. ¿Con personalidad? ¿Hay realmente en esta escena algo que revele su personalidad? A veces Irene sale al balcón y contempla desde afuera su casa iluminada y juega a no conocerse y a adivinarse en los objetos. ¿Habrá en una ventana distante otro tan perspicaz como para reconocer en cada cosa a la mujer que piedra a piedra ha ido armando este refugio? Acaso capaz de entrever una posibilidad de amor en el jubiloso verde esmeralda del helecho, una anormal predisposición a la alegría en el empapelado de flores amarillas, el desafuero de sus deseos en el autorretrato de Van Gogh, su ángel doméstico en la harina leudante, cierta aristocracia de su intelecto en las obras completas de Thomas Mann, su costado nostálgico en la colección encuadernada de El alma que canta -¡el alma que canta!-, un sentimentalismo lindante con la estupidez en el tomito azul de La infanta mendocina, dedicado por su maestra de cuarto grado, “las personitas como tú siempre saben llegar a lo que se proponen; que este libro te ilumine para hallar una meta justa y noble”- qué era una meta justa y noble, mi Dios, a los nueve años el compromiso la había llenado de pánico, había hurgado en la vida insulsa de la infanta insulsa, había explorado las Máximas del General, su padre, y sólo había encontrado tedio y más tedio, ¿dónde descubriría la respuesta?-, algunas cenizas de su granítica voluntad en la Remington poderosa, ciertas veleidades de sibarita en la mejorana y el estragón, un viejo sueño de perfección y de vuelo en la luminosidad creciente de la Pequeña Fuga, una voracidad de angurrienta en el frasco lleno hasta el borde con bizcochitos de grasa. Pero aun así, ¿sería tan agudo su espectador como para descubrir también el sentido oculto de estos canapés? ¡Ahí te quería agarrar! Porque no hay que ser muy zorro para maliciar cierta tendencia en el lomo de Thomas Mann pero ¿qué se puede afirmar de una mujer en vaqueros que prepara canapés?
– Que ella es, a no dudarlo, un sugestivo ejemplo de la Mujer de Hoy: independiente, dinámica y optimista -por Dios, no, vade retro, no era a esta babosa de interiores a quien ella estaba convocando-, rebelde y original como toda acuariana, de armas llevar por el guerrero Aries que regentea su cuna, pero con el corazoncito apegado a las pacíficas tardes de la abuela, a causa de este pícaro y entrometido ascendente en Cáncer -que vino a cagarme la carta natal, dicho sea con todo respeto-. Sin duda hoy ha tenido un día agitado -algunas palpitaciones en la Caja, una cierta inquietud, vagos deseos de llorar porque no sabe si quiere, o sabe que no quiere la pequeña reunión programada para esta noche-, pero acá la vemos, sin mostrar rastros de cansancio, preparando estos exquisitos canapés ¿nos contará la receta? con sus propias manos, en su coqueto departamento de un ambiente -junto al cual la vecina por fin se mató, pese a los buñuelos y las tortas fritas y las novelas románticas, ¿quién daría cuenta de ese dolor tan simple?-. Dejemos un momento a Irene Lauson enfrascada en su grata tarea y aprovechemos para recorrerlo. Verán cómo, con poco dinero y mucha imaginación, se pueden conseguir efectos realmente deliciosos. Reparen en el toque original de Van Gogh colgando sobre el diván; muy divertido el contraste entre la cara ceñuda del difundido pintor holandés que se cortó una oreja, ¡qué horror!, y los cálidos almohadones de típica artesanía norteña. Otro efecto bonito se consigue con la máquina de escribir, ¡tan fría! sobre el elegante escritorio de estilo español. Y qué decir del jardincito que Irene Lauson ha improvisado en su balcón liliputiense. Usted también puede hacerlo, querida amiga, ¡anímese! Claro que todas hemos soñado alguna vez con espacios abiertos de vegetación exuberante, pero ¿por qué no conformarse con esta ingeniosa selvita de lazos de amor, alegrías del hogar, enamoradas del muro y otras conocidas especies? Y qué bien se complementa acá con este otro jardín ¡pero de grandes pensamientos! que brota de las paredes. Porque Irene Lauson, queridas amigas, no sólo es esta dinámica ama de casa que, como pueden apreciarlo, prepara con sus propias manos los canapés para sus reuniones, no sólo es una eficacísima programadora de computación; también, como lo delatan las tupidas bibliotecas, halla tiempo para dedicarse al envidiable hobby de la lectura. ¡Digno de imitarse! Y a juzgar por lo que indiscretamente se asoma en la máquina, ¿no le agradará, de cuando en cuando, borronear sus propias paginitas? Vamos a acercarnos en puntas de pie, a ver qué ha escrito.
– ¡Fuera! ¡A la cucha! Ahí no hay nada que merezca ser leído ni siquiera por una imbécil babosa curiosa. Pura paja. Pura lamentación o regodeo. Puro ruido para no oír llorar a la vecina que iba a matarse. Así que, a otra cosa, mariposa. A mí déjenme en paz con mis canapés.
– Bueno, se ve que Irene Lauson es muy celosa de su intimidad. Mejor volvamos a su tarea específica, ahora que les está dando el toque final a estas fuentes. Qué buen gusto, qué creatividad. Se nota que nuestra anfitriona sabe homenajear a sus invitados como ellos lo merecen. ¿A quién espera, querida Irene, si no es indiscreción?
– Al único hombre que quise en mi vida, si no es indiscreción. Al único hombre al que tal vez esté condenada a querer por el resto de mi vida. Con una alondra de diecisiete años. Una bruta jetona culosucio que le sorbió el seso, y le roba su tiempo, y hace que él le festeje sus más estúpidas ocurrencias como si se tratara de las carcajaditas de un arcángel. Esos son mis dos invitados, la reputísima madre que te recontramilparió.
– El estrés, queridas amigas, es sin duda la enfermedad de nuestro tiempo. Cuántas veces descontrola nuestros nervios y nos lleva a decir aquello que no queríamos decir. El lamentable ejemplo de Irene Lauson, quien a pesar de ser una mujer moderna y de mente ordenada no se ha librado de este flagelo contemporáneo, nos viene muy bien para ilustrar a nuestras queridas lectoras acerca de qué hacer si, desdichadamente, les ocurre algo así justo el día en que esperan invitados y desean estar más bellas que nunca. Ante todo, esto que con tanta prudencia está haciendo Irene Lauson. Llorar, amigas, lisa y llanamente llorar. Así, tendidas boca abajo, como si regresaran a la infancia, hasta que sientan que todo el interior se disuelve, que el entorno se borra -que no existe nada sino esta tristeza, este viejo deseo de ¿felicidad? ¿No es acaso el viejo y evasivo deseo de ser feliz lo que súbitamente la hace llorar? Todo parecía tan fácil una hora antes. Ella saliendo a la calle con su bolso de hilo sisal al hombro. Buenas tardes. Buenas tardes. El zapatero, gordo y amable, sonriéndole de oreja a oreja, y la luz de octubre murmurando en todos los rincones. Sólo que ya no era de mañana y ella amaba las mañanas, cuando el día aún tenía la posibilidad de ser perfecto. Entonces la alegría era un don de las cosas y no un esfuerzo de su voluntad. Ahora, en este crepúsculo azul, el día ya estaba marcado. Pero Irene se sobrepuso y cruzó la calle. Buenas tardes. Buenas tardes. Ella era amable y sonriente; todos la querían en la cortada Del Signo. Se detuvo ante el puesto de verduras y frutas. Apio. Era como un imperativo. O algo que le cantó adentro. Apio para deslumbrar a la princesita. Te voy a dar, princesita. Sonrió con cierto escepticismo: sabía lo suficiente sobre mujeres, de diecisiete años o de treinta, como para adivinar que a esta chica la reunión le debía hacer tanta gracia como a ella misma y que el único que la consideraba imprescindible y, tal vez, hasta divertidísima, era Alfredo. Pero logró sobreponerse otra vez. Buenas tardes, doctora. Una doctora elegantísima compraba bananas. Una mamá muy joven pedía coliflor. Ninguna parecía percibir la alegría que irradiaba de las cosas, la belleza de la palabra coliflor, el perfume del apio, la música del mundo. Raro este don de sentir en carne viva el horror de la soledad y el perfume del apio. Pero esto era ella. Con la bolsa de hilo sisal rebosante de olores entró en el almacén. Olfateó, palpó, se emborrachó. La tarde le zumbaba en la piel. A las siete y diez entró en su casa. Otra vez había conseguido triunfar. Se puso a preparar canapés. La vida recién empezaba.
– Y qué bien hace este sencillo tratamiento para el cutis. Claro que después hay que pensar en esos ojitos hinchados que quedan tan feos. La receta ya la conocían nuestras abuelas: unos algodoncitos empapados en té frío. ¿Y qué les parece si aprovechamos el tiempo para que actúe una buena máscara nutritiva? Esta es la preferida de Catherine Deneuve: “Mezclo por partes iguales huevo, yogur y miel. Los resultados son notables”. Si una perfecta como Catherine lo aconseja, por qué no probar nosotras. Ahora, cuando el problema es la grasitud, nada mejor que una receta secreta que usan las hermosas de Beverly Hills: una generosa capa de puré de berenjenas: los resultados son sorprendentes. Mientras la máscara actúa, relajen el cuerpo y sueñen que estamos en una dorada playa del Caribe; una suave brisa nos acaricia y la música del mar nos arrulla suavemente. Al quitar la máscara nuestro cutis estará como nuevo, y nuestro espíritu… mejor ni hablar. Ahora sí, amigas, ya estamos en condiciones de prepararnos para la noche. Luego de limpiar, refrescar y humectar su cutis, cubran sus ojeras con la barrita blanca antiojeras. Para las arrugas, nada mejor que Regeneratiffe, la increíble crema hecha con estrógenos equinos y aceite Surukun, directamente extraído del Mato Grosso venezolano; ciento veinticinco Concursos Internacionales ganados por bellezas venezolanas son la mejor garantía para esta maravilla que, en contados segundos, borrará toda arruga o marca de expresión en sus caritas. Naturalmente, para pequeñas protuberancias o depresiones les recomiendo usar una barra correctora especialmente indicada para estos problemitas. Las irregularidades del rostro, en cambio, desaparecen como por arte de magia utilizando una base más oscura en aquellas regiones que se quieren disimular. Si considera que sus orejas son grandes o paradas, lo mejor es ocultarlas con un corte carré, con flequillo suavemente desflecado. El maquillaje ha de ser ligero, dando idea de frescura y juventud. Una base liviana, un polvo etéreo. El rubor se aplicará desde el centro del pómulo con un trazo firme, resuelto, y luego se expandirá como una delicada nebulosa. Un toquecito en la frente y el mentón dará esa idea de vitalidad y alegría que tan lindo nos sienta a todas. Por supuesto, los ojos son la gran vedette de la temporada. Basta un juego de tres sombras hábilmente combinadas, el delineador que se aplicará con trazo fino, dando idea de gran naturalidad, y una buena máscara para pestañas. Ya está. Sus ojos serán tan intensos y personales que cautivarán a todo el sexo masculino apenas usted haga su aparición. Los labios, en cambio, exigen un moldeado especial. Luego de contornear la forma deseada bastará rellenar el dibujo con un pincel más grueso. Unos toquecitos de brillo darán ese acabado húmedo que tanto seduce. Para el cabello se imponen los cálidos irisados; poseen un brillo vital y apasionado que proyecta sobre el cabello una luz especial. Ese brillo la transformará en una mujer realmente única. Ahora, lista ya para vestirse, no olvide que debe destacar lo mejor. Si quiere triunfar, mírese al espejo y sepa qué parte de su cuerpo debe poner en relieve. Si lo suyo son unas buenas caderas, destáquelas con un moño de raso shocking. ¿Rodillas bien torneadas? Las faldas deben ser superfemeninas, con buenos tajos a la vista, revelando aquello que antes ocultaban para desgracia de ellos. En todos los casos, el escote debe dominar el horizonte y declararse rey. Anímese, escuchará suspiros. Y si la naturaleza la ha dotado sólo de una hermosa dentadura, sonría, querida, sonría todo el tiempo, haga que él caiga rendido por esa sonrisa y se olvide de todo lo demás. Pero usted… ¡no lo olvide! En los detalles descansa ese poder de seducción que hará que los hombres caigan como moscas en su red. Tacos altos para mirar por encima del hombro, mucha simpatía y toda esa audacia que en un rapto de timidez mandó a los cuarteles de invierno. Y una buena postura: eso es fundamental. Para lograrla, manténgase en todo momento muy derecha, los músculos abdominales hundidos, las nalgas levantadas hacia el techo, el pubis arqueado hacia el ombligo. Ahora sí, espontaneidad y alegría. Mucha alegría, ganas de divertirse y… ¡a resplandecer!
¡A resplandecer! Irene ha mirado su reloj y se ha puesto de pie de un salto. Antes de una hora van a llegar Alfredo y la mirona: ella tiene que aparecer resguardada por su luz propia, como por una coraza. Y sabe cómo hacerlo. A pesar de la babosa de interiores y su capa de berenjenas y su admirable ombligo en el culo, a pesar de esta melancolía que ningún estrógeno equino podría borrar, ella va a comenzar esta lenta ceremonia de iluminarse hacia afuera, como quien emite señales de sí misma, de lo mejor o lo más armonioso o lo más deseable de sí misma, rito que aprendió para siempre una tarde de verano, casi a los catorce años, ante el espejo de la planta baja de su casa de Bulnes.
Antes hay otro aprendizaje ante el mismo espejo pero ocurre en invierno y es triste. Ella entonces tiene once años y hace unos días, en la calle, cuando corría sin control arrastrada por las veleidades de su cabeza, un hombre le dijo algo sobre “tus tetitas”. Te las chuparía todas, dijo, y ella se paró en seco y, por primera vez, se sintió vulnerable y expuesta, cargando consigo esa cosa indefinida cuyas partes crecen desordenadamente, se ensanchan sin sentido, se instalan en lo que fue su cuerpo como una pura deformidad, como un mero error de la naturaleza. Algo que ella no es capaz de gobernar. Claro que puede fingir que desaparece, puede navegar, como en un agua diáfana, en la lectura de Wilde o en los laberintos de un intrincado problema de ingenio, pero sangra todos los meses sin haberlo pedido y un hombre habló de “tus tetitas” sin siquiera sospechar los universos laboriosos que su cerebro estaba tramando. Es puro cuerpo, pura repugnancia. Y pensar que años atrás había creído que ella era sólo su alma, sólo esa vanidosa interioridad que se reía de los adultos, de los que apenas podían ver en ella algo encantador y bien definido -un flequillo, unos cachetes redondos- pero lo ignoraban todo sobre la niñita que por dentro era perversa y se reía. Ahora no se ríe. Ya no puede recitar versos larguísimos parada en una silla ni decirle a Guirnalda que lo que ha hecho son travesuras infantiles. Nadie puede ver en ella algo encantador. Ni ver nada. Eso es lo que acaba de descubrir en esta fría tarde de invierno, parada ante el espejo de la entrada. Está contemplando con atención, con desusada impiedad, eso anodino que aparece en el espejo, y de pronto lo piensa. No tengo cara de nada. Con firmeza se obliga a no cerrar los ojos, a seguir contemplando esa imagen sin forma hasta que tanta delicuescencia le da asco. Los otros llevan su cara con naturalidad, son lo que son, lo que ella les ve. Pero qué se puede ver en ella. La del espejo le produce horror. Esto es lo que saben de mí, piensa. Nada. Ni arduas cosmogonías ni panes dorados. Una cosa impermeable y muda. Y sin embargo está condenada a esta cara. Y a este cuerpo. Esto es ella. Y tal vez, aunque todavía no lo sabe, es entonces cuando soterradamente empieza este lento aprendizaje, este obstinado empuje para transformarse en exterioridad, para que las cosmogonías y los panes y las risas a hurtadillas se expandan y la iluminen como una señal. O como un aura.
Qué pasa a partir de ese invierno, qué rechazos o absoluciones tiene que protagonizar, casi no puede recordarlo. En cambio sí se ve con nitidez mirándose ante ese mismo espejo, el verano en que está por cumplir catorce años. Va a una fiesta. Antes de salir a la calle se ha detenido ante su imagen. Entonces se ve. Un metro cincuenta y siete, pelo castaño, nadie podría afirmar que es hermosa. Y sin embargo hay algo que irradia, o algo que, a fuerza de voluntad, o a fuerza de deseo, se ha puesto a irradiar ante el espejo. Esta es ella. ¿No es posible vislumbrar en esa imagen cierta desusada alegría, el reciente deslumbramiento ante Romain Rolland, la secreta determinación de ser única? Eso está ahí, ante sus ojos. Eso es lo que los otros sabrán de ella.
Un rato después se pone a prueba. Está de pie en el centro de una gran habitación llena de chicas y chicos adolescentes. Los Plateros cantan Only you. Y el muchacho va a llegar. Irene no lo conoce pero las otras no hacen más que hablar de él. Dicen que es alto, dicen que es atlético, dicen que tiene ojos verdes y que va a ser el más lindo de la fiesta. Todas las que lo conocen lo aman. Irene lo ama sin conocerlo. Está parada en el centro de la habitación y ahora, pese a su incipiente miopía y pese a que está de perfil a la puerta, sabe lo que acaba de ocurrir. Impermeable azul, porte arrogante, él se ha instalado en el marco de la puerta y mira hacia adentro. Lo que sigue es difícil de describir. Si Irene fuera un pavo real, uno diría que abrió su cola gigantesca y se puso a contornearla abstraída, como ignorando que él estaba ahí. Si fuera hermosa e imponente, uno diría que nadie podía dejar de reparar en ella, parada de perfil a la puerta, como ignorante del recién llegado. Pero no es imponente ni es un pavo real, así que se hace necesario otro modo de explicar el fenómeno. Se podría arriesgar que se trata, a la vez, de un esfuerzo centrífugo y centrípeto. O decir simplemente que cada una de sus células se han puesto a cantar, y entonces ella resplandece. Pero no por una causa ajena a su voluntad. Es justamente esa voluntad, su fuerza expansiva, lo que hace que todo en ella cante. O cierta desorbitada exuberancia de vida que siempre la arrasó por capricho y que ahora Irene está aprendiendo a manejar a su antojo, hasta conseguir que dócilmente la inunde y la aureole y la privilegie bajo su chorro dorado. Y produzca esto que ahora, sin necesidad de mirar, ella sabe que está ocurriendo. El muchacho, que con ostentación se ha sacado el impermeable azul, camina sin posible error hacia ella. Irene sabe que no podía haber sido de otro modo. Ahora lo tiene ante sí. Sí, le dice; bailo.
El resto es pura calentura y alegría de vivir. El cuerpo se le ríe por su cuenta mientras, bien pegada al muchacho, baila The great pretender. Es feliz. Pero nada está definitivamente hecho: eso es lo terrible y lo prodigioso. Irene sólo ha probado que es posible. Que no sólo la cabeza, también este cuerpo es desde ahora cosa suya. Sólo hace falta cierto esfuerzo de la voluntad, o cierta concentración de los deseos. Y el muchacho de impermeable azul se va a dirigir a la niña que está de perfil. Y el joven profesor demandado por la de vestido blanco y la de vestido negro va a fijar su atención en la adolescente de pollera tableada. Y la mujer de treinta años que ha estado preparando canapés y cuyo corazón aún quiere llorar resplandecerá como un cristal asoleado ante el profesor adulto y la adolescente jetona que en una hora van a llamar a su puerta.
Con lápiz negro y con alguna sombra vaporosa, pero sobre todo con cierto rescoldo privado al que hará irradiar y atesorarla, va a oficiar este festivo rito de ir iluminándose por fuera. Ante el espejo se moldeará, se irá volviendo nítida y armoniosa. Acabará aceptándose, gustándose. Se querrá. Pero también entonces, durante este amable encuentro con lo más plácido de sí misma, va a saber que esto no es más que un equilibrio inestable. Algo cuyo suave fuego tendrá que mantener celosamente, como una hacendosa vestal de sí misma. Algo que, al menor descuido, puede acabar en cenizas.
Esto aún no la preocupa. Gozosa, con todas las células en tensión, entra en la bañadera. El agua está tibia y agradable. Ella se recuesta, se expande, se disfruta. La ceremonia ha comenzado.
Abrió la puerta. El primer impacto de su visión detectó a un hombre elegantísimo y a una chica zaparrastrosa. Y -¿tal vez sólo le pareció?- hubo entre Alfredo y ella un brevísimo intercambio de miradas, una risita subterránea no exenta de melancolía. Como si acabaran de descubrir que eran de otro tiempo, ¿quién lo iba a decir?, ella y él de otro tiempo, de cuando la gente se preparaba ritualmente para la función. Y durante un segundo fue hermoso y triste a la vez eso de verse hacia atrás, como una romántica pareja antigua, a expensas de la muchacha.
Después la inmovilidad de las tres figuras se rompió. Presentaciones, besos, sonrisas. Slam. Ya estaban los tres adentro. Ahora te quiero ver, escopeta.
– Qué lindo es esto.
Cecilia había entrado a grandes trancos, pisando fuerte con sus zapatillas, se había situado en el centro de la casa y observaba todo. Sus ojos no son chiquitos, pensó Irene, y un día alguien hasta los podrá llamar inquietantes o felinos: lo que pasa es que no se pinta. Cecilia observaba todo con esos ojos ladinamente gatunos como quien se apropia del exterior con sólo mirarlo. El mundo era suyo.
Pero esta casa es mía, pensó Irene, y puso un cenicero en la mesita de al lado del diván, donde Alfredo acababa de sentarse, muy orondo. Lo de ella es una mera sensación, una pura irresponsabilidad. No sabe lo que es cargar con el mundo, lo que es construir un hogar. Todavía no conoce este vértigo.
Arrimó las mesitas color naranja, trajo vasos. Habló unos segundos con Alfredo sobre el testamento hológrafo de Ram. Algo sorprendente. “Pero no inesperado”, dijo Alfredo; “al menos para mí”. Irene fue a la pequeña cocina y volvió con la botella de whisky y servilletas de papel. Vio que Cecilia abría una por una las cajitas de madera pintada que ella tenía en la biblioteca.
– ¿Por qué no te sentás? -dijo.
El tono no sonó todo lo amable que hubiera deseado. De reojo lo miró a Alfredo pero no: no había percibido nada. Toda su atención parecía dirigida a La educación sentimental, que había quedado desde la noche anterior en la mesita del diván.
– No me gusta sentarme -dijo Cecilia, como quien señala un rasgo excepcional de su carácter.
Por mí, morite, pensó Irene. Miró a Alfredo con insistencia. Nada. No levantaba los ojos del libro. Decidió que iría a decirle, con todo disimulo, que dejara de leer. Pero no hizo falta: lo hizo Cecilia. Se acercó y, en voz muy baja, dijo:
– Espero que no pensarás ponerte a leer.
Irene entrecerró un segundo los ojos. Alfredo levantó la mirada con expresión angélica.
– ¿Por qué no? -dijo con voz normal-. ¿Qué tiene de malo que me ponga a leer?
Cecilia dio un suspiro y se fue hacia el escritorio de Irene. Se puso a observar con atención el pescadito a cuerda que colgaba de uno de los estantes. Con cautela tironeó de la cuerda mientras, subrepticiamente, miraba la página puesta en la Remington.
– Vas a tirar ese pescadito -dijo Irene.
Como una mujer adulta que se dirige a una niña retardada, pensó. ¿No estaría equivocando el estilo, despeñándose hacia lo que más detestaba?
– No -dijo Cecilia, y siguió manipulando la cuerda con interés. Parecía dar a entender que eso era lo único que le atraía en este mundo de adultos que leen libros en las reuniones y acomodan mesitas. Irene se encogió de hombros: mejor empezaba a traer los canapés.
Estaba sacando las fuentes de la heladera cuando oyó el Sueño de amor en ese repiqueteo tonto de cajita de música.
– Te dijo que ibas a tirar ese pescadito -dijo Alfredo; e Irene percibió que, más que una reconvención a Cecilia, esto era una burla dirigida a ella, al tono estúpido de ella.
– No -volvió a decir Cecilia.
– No es muy susceptible de ser educada -le dijo Alfredo a Irene, que venía con dos fuentes de canapés.
Parece un padre orgulloso, pensó Irene; orgulloso de lo bruta que es la nena. Hizo un esfuerzo, pero no consiguió que la presunta ineducabilidad de Cecilia no la fascinase. La observó. Cecilia, ya sin ningún disimulo, miraba la hoja que estaba en la Remington. Yo no hubiera hecho una cosa así. Se sintió más tranquila.
– Qué barbaridad -le dijo a Alfredo-. Se ve que la adolescencia ya no viene como antes.
– No vayas a creer -dijo Alfredo.
Pero la miró de tal modo que ella sintió renacer todas sus galas. Se esponjó, abrió su gran cola, se pensó deseable y le pareció que no quería, por nada del mundo, cambiarse por esa adolescente desmañada que ella también había sido una vez.
– ¿Usted escribe?
El “usted” la golpeó. Como un náufrago buscó la mirada de Alfredo para que le restituyera su calidad de atolondrada incorregible que corre por las calles y es tratada sin respeto por la gente seria. Pero él estaba otra vez sumergido en La educación sentimental. Irene se vio a los treinta años, mirada por ella misma a los diecisiete. Era adulta, sin salvación.
– Mejor hablame de “vos”, ¿no te parece? -dijo.
– ¿De mí? -Cecilia parecía sobresaltada por primera vez. Esto ya no se arregla más, pensó Irene-. Bueno, yo también escribo -dijo, y ella también miró de reojo a Alfredo, como buscando auxilio, pero él seguía absorto en Flaubert. La dejó sola, pensó.
– ¿Y qué escribís? -dijo, mientras trataba de calcular si Alfredo le habría contado que ella tenía el cuaderno de tapas rojas.
– Escribo -dijo Cecilia. Y se quedó en silencio, como esperando algo.
Entonces Irene pensó que sí, que él se lo había contado y que esta adolescente de mirada ansiosa estaba esperando algo de ella. Sabe que tiene trece años menos que yo y que es a mí a quien le toca resolver este silencio. ¿Pero era capaz ella de resolverlo? Entre esas tapas rojas había un mundo clandestino y avasallante que pugnaba por tomar forma, rachas de luz, frentes de tormenta, retazos de una vida enmarañada y poderosa que Irene, de haberse tomado el trabajo, habría podido leer también más allá de esos ojitos sagaces y expectantes que seguían mirándola. ¿Se animaría a decir algo sobre todo esto, o iba a permitir que fuera Cecilia quien llenase este hueco incómodo? Un segundo más y sería demasiado tarde.
– Alfredo no me dijo que usted escribía.
Ya estaba. Le había cedido el turno a Cecilia y ahora tenía que rendir cuentas. Y qué cuentas. Alfredo no me dijo que usted escribía. Casi nada. Y qué le había dicho. ¿Ella es mi hermana espiritual?, ¿mi amiga del alma?, ¿te va a decir palabras inolvidables acerca del cuaderno de tapas rojas? O tal vez: “No sabés cómo se te parecía cuando tenía diecisiete años”, y Cecilia, astuta y mal pensada, habrá calculado que entonces. Shh. Qué imagen bella y absoluta habría inventado Alfredo. Tan alejada, ay, de la mujer real que ha leído, llena de vacilación y de asombro y hasta de indeseable amor, el cuaderno de tapas rojas y ahora no se anima a abrir la boca y querría arrojar por la ventana a la muchacha preguntona. Cecilia la observa con atención. Sin duda está tratando de superponer las palabras de Alfredo a esta mujer reservada y nada brillante que tiene enfrente. Una mujer impecable de treinta años que le sonríe con cierta condescendencia.
– No me dedico a escribir, precisamente -dijo-. Soy una especie de matemática.
– Sí, eso sí me lo dijo -Irene pensó qué pasaría si ella de pronto se ponía a llorar. Cecilia irguió la cabeza-. Yo odio las matemáticas -con suficiencia, como quien declara una cualidad personal.
Es vulgar, pensó Irene.
– Le gusta hacerse la bruta -dijo Alfredo-. No le puedo hacer entender que la matemática es algo más que esos números para enanos que trae la tabla de logaritmos. O que recitar de memoria la tabla del siete. Tendrías que explicarle un poco porque a mí no me hace caso.
Irene pensó en los cristales, en su fría y casi indestructible belleza. Tal vez Cecilia sería capaz de entender algo así. Quién sabe. Al menos ella no tenía el más mínimo interés en explicarle nada.
– No soy bruta -dijo Cecilia, y sacudió bruscamente su cabeza, con lo cual el espeso pelo dorado flameó como una ola.
A Alfredo le encanta eso, el pelo, y el gesto enfurruñado de la boca, y que sea un poco bruta, así él puede explicarle, también con cierta brutalidad a su estilo, todo lo que de extraño y bello y horroroso hay entre el cielo y la tierra y que su hermosa cabeza adolescente aún no alcanza a concebir. Pero concebirá, ah, sí concebirá, mucho más aún de lo que Alfredo alcanza a suponer en este momento. De pronto se sentía omnicomprensiva y serena. Sonrió con urbanidad.
– Qué vas a tomar -dijo-. Y, por favor, tuteame.
Esta vez se había cuidado bien de que su lenguaje no fuera ambiguo.
– Qué hay -dijo Cecilia.
Es impertinente y le encanta. Sabe que la impertinencia le queda linda.
– Hay whisky. Hay vino blanco, Coca-Cola…
– ¿Hay leche?
Yo nunca hubiera pedido leche, se dijo Irene. Pensó en sus whiskies, en sus esfuerzos por tragar el humo, en sus ganas de ser corrompida. Distintos modos de la seducción. De seducirlo a él. Pero ¿con leche?
– Hay leche -dijo, bien dueña de sí misma.
No les tenía miedo a las adolescentes que tomaban leche, y tal vez sus razones habrían paralizado a Aristóteles. Yo era una adolescente que nunca hubiera pedido leche. Yo soy temible. Una adolescente que pide leche es inofensiva. En forma velada percibió la falacia de su razonamiento, pero esto no era una cuestión de lógica. Era una cuestión de sentirse bien.
E Irene ahora se sentía bien. Era esa encantadora mujer que ella había planeado después de preparar los canapés. Trajo bandejas, escanció bebidas, dispuso porcelanas y cristales. Y también buscó un vaso muy alto y lo llenó hasta el borde con leche. Escudillas. La espumosa leche se bebe en escudillas. Ella a los diez años lo había pensado, y todavía lo pensaba cada vez que llenaba un vaso con leche. Una escudilla con espumosa leche de cabra que el abuelo hosco le servía a la niña huerfanita. Establo hecho de troncos y fragancia de heno recién cortado. Un atisbo de felicidad. Vio cómo Cecilia se tomaba medio vaso de un trago y dudó de que pensara en escudillas y en heno. Ella no es yo. Bebió un gran trago de whisky y se dijo: cómo a un hombre le puede gustar esto. Se refería a la adolescente, no al whisky. Pero se engañaba: sabía perfectamente cómo podía gustarle.
– Increíble -dijo Alfredo.
Irene y Cecilia lo miraron.
– El final de la segunda parte -y volvió a hundirse en la lectura.
Cecilia se encogió de hombros y volvió a acercarse al pescadito. Con cuidado, estiró la cuerda. Se oyó el repiqueteo tonto del Sueño de amor. ¿Para quién es encantadora?, se preguntó Irene que iba y venía, se desplazaba entre la kitchenette y la habitación, traía más fuentes, más leche, más bebidas. Y yo, ¿para quién soy encantadora? Vio que Alfredo movía la cabeza como aprobando lo que leía. Un gesto que no estaba dirigido a que alguien lo viera. No necesita de nosotras. “Nosotras”, qué horror. Sin embargo, en ese particular momento no le provocaba horror. Podía verse, verlos, con cierta frialdad. Incluso a Alfredo. ¿No las necesitaba realmente? Y entonces, ¿por qué este empecinamiento en reunirlas? Para que él pudiera sentarse a leer tranquilo a Flaubert. Puede olvidarse de nosotras, porque nosotras no nos olvidamos de él ¿Y Cecilia? Irene podía observarla, abstraída, escuchando la música del pescadito. Está posando, pensó. Posa para que él descubra esa soledad apenas levante los ojos. ¿Esa es ella o soy yo? Irene estaba reclinada en el sillón verde y bebía whisky. Se sentía en paz. Y sin embargo, en algún momento, ese equilibrio aparente se iba a resquebrajar. Algo iba a entrar en acción e instalaría el caos. Ahora mismo, al parecer, sucedería. Alfredo había dejado el libro sobre la mesa; se comió un bocadito con roquefort.
– Años que no lo leía -dijo-. ¿Vos lo estás leyendo otra vez?
Un giro inesperado. Ahora Cecilia se había quedado sola de verdad, con su pescadito.
– Sí, lo estoy anotando. Es sorprendente.
Pero así era demasiado fácil, desleal. Irene podía hablarle ahora de un episodio que la había deslumbrado en la segunda parte o de ciertos paralelismos que había descubierto. Y dejar a Cecilia afuera, con su pescadito. Pero no era eso lo que quería. O no era ésa la manera en que quería dejar afuera a Cecilia. ¿Y cuál era la manera? ¿Jugar ella con el pescadito? ¿Hacerse la bruta? Ya no hay vuelta atrás, compañera. No se muerde en vano la manzana de. ¿No era acaso esto lo que había querido? Mirando atrás, ¿no había deseado ser esta mujer imperturbable que observa desde lejos el pescadito? ¡Bum! ¡El pescadito! Había caído con estruendo sobre la Remington. Sin duda la alondra quería entrar en escena.
– ¿No podrías escuchar en lugar de seguir con esa porquería?
– No sé de qué hablan -dijo Cecilia con irritante naturalidad.
Alfredo sacudió el libro con cierta violencia.
– De esto -dijo-, deberías leerlo y tal vez tendrías un montón de problemas menos.
– No sé qué es esto -y parodió el gesto furioso de él de sacudir el libro.
No me gustan estas intimidades en mi casa, pensó Irene con altanería.
– Ni más ni menos que La educación sentimental. Habrás oído, aunque más no fuera, hablar de La educación sentimental.
– Oí, gracias -dijo Cecilia, con un tono tan despectivo y cortante que Irene se alarmó-. Y no sé si me hace tanta falta.
– Bueno -dijo Alfredo-, eso sí que no lo sabíamos.
– Hay muchas cosas que vos no sabés.
Había algo fuera de lugar, algo demasiado colérico o cargado de odio. Irene sintió un vago temor. ¿Como si ciertos valores estuvieran a punto de desmoronarse?
– Es probable, sí -dijo Alfredo, con un tono neutro en el que acechaba el peligro.
– No -dijo Cecilia, y sin duda había advertido el tono porque parecía asustada ahora-, vos no te das cuenta. Yo no puedo saber todo de golpe -y por un segundo pareció que iba a ponerse a llorar. Pero se sacudió el pelo y fue como un acto mágico, como si en virtud de esa dorada masa que ondeaba ella pudiese convertirse en una joven serpiente-. Y no me gusta hablar de estas cosas delante de extraños.
Irene sintió la mordedura. La serpiente que nombran los demonios, se acordó. Cecilia. E Irene, la sacerdotisa y la paz. Minga.
– ¿Estas cosas? -dijo Alfredo como si fuera a saltar sobre ella. Pero Irene captó que estaba desconcertado. Y también captó una negligencia; se le había pasado por alto la palabra “extraños”.
– Estas cosas, sí. Vos no te das cuenta de que vas demasiado rápido. El otro día era con los cantitos, qué sé yo, como si eso fuera importantísimo. Como si yo no tuviera derecho a cantar lo que cantan los otros -Irene presintió un pequeño mundo que ya tenía sus leyes propias, sus sobreentendidos y sus desdichas; casi estuvo a punto de conmoverla el esfuerzo inútil de esta adolescente que, en alguna zona, todavía luchaba por convencerse de que tenía ganas de cantar lo que los otros cantaban. Pero no. Cecilia había levantado la frente con altivez y señaló el libro que otra vez estaba en la mesita del diván-. ¿Y vos te creés que con cosas como ésta sí vas a cambiar el mundo?
Irene sintió algo parecido a la tristeza, aunque no sabía muy bien por qué.
– No creo haber dicho nunca que voy a cambiar el mundo -dijo Alfredo con voz sombría-. Pero sí. Por si no entendiste nada de lo que te dije en todo este tiempo, creo que sí, que mi idea de una vida digna incluye también libros como éste.
– ¡Hubiéramos empezado por ahí! -exclamó Cecilia, e Irene la miró con cierta admiración-. El otro día, al menos, me decías que tenía que leer, no sé, a ese Ram, pero no éstas… -se detuvo, como buscando la palabra precisa-. Estas inmundicias -dijo como una explosión.
Fue tan desmesurado, tan agraviante para el hombre que ahora estaba por empezar a hablar, que Irene, de golpe, entendió.
A veces le pasaba. Comprender una escena, o mejor, lo que ocurría debajo de una escena, con tanta precisión como si lo estuviera leyendo en un libro. Y lo que ocurría debajo de ésta era casi una herejía. Una comedia de errores de lo más vulgar. Algo bastante cómico si no fuera, al mismo tiempo, ligeramente asqueroso.
– Por favor, Alfredo -dijo-. Por favor, Alfredo, callate un poco -tuvo que repetir para que él por fin la oyese a través de sus propias palabras-. Me parece que hay una especie de confusión en todo esto. Cecilia cree… -se interrumpió; cómo decirlo para que la serpiente ritual, la santa de la música, la jetona de pelo flameante no se sintiera humillada. No había forma. Con decisión la encaró a Cecilia-: La educación sentimental es un libro de Flaubert. Una novela -el tono, por supuesto, le había salido didáctico. Joderse. Quién le había mandado arreglar este entuerto. Volvió a dirigirse a Alfredo: la mirada de Cecilia no la alentaba a seguir hablándole-. Me parece que Cecilia pensaba que. Me parece que, por alguna distracción, Cecilia yuxtapuso la palabra “sexual” a la palabra “sentimental”.
Sintió la mirada de odio de Cecilia. Alfredo, en cambio, parecía maravillado. ¿Por cuál de las dos? Se golpeó la frente con la palma.
– ¡No! -dijo-. No me digas que todo este tiempo estuviste pensando que yo te recomendaba leer un libro sobre educación sexual -se rió-. Se ve que creés que me tengo poca fe. -El mundo volvía a ordenarse.
Cecilia estaba encendida y turbada. Irene desvió los ojos: no aceptó que esa imagen la cautivase.
– Lo que pasa es que no sé en qué estaba pensando -dijo Cecilia.
– Me parece que no en el ruiseñor de Keats -dijo Alfredo.
Entonces Cecilia se rió con una risa que Irene conocía muy bien, la conocía desde adentro, desde la mala fe de sus diecisiete años, desde la impunidad que daba saber que todavía se pueden cometer errores, total, el profesor adulto nos los señalará, y nos absolverá, y hasta pensará, momentáneamente, que la vida merece la pena de ser vivida. Curioso. Como si Irene pudiera ser, a la vez, la muchacha turbada que se reía y el hombre que al ver esa risa descubría otra vez un motivo para existir. ¿Y yo? La pregunta fue como un zarpazo. ¿Qué le pasaba a ella mirando esta escena? Y, sobre todo, ¿por qué la estaba mirando? Pegó media vuelta y se fue a preparar café.
– Puedo pensar en el ruiseñor de Keats y en otras cosas al mismo tiempo -oyó que decía Cecilia, seguro que encantada de sí misma.
Mentira, pensó Irene. No puede. Nadie puede pensar en el ruiseñor y ser el ruiseñor. No por mucho tiempo. Y casi tuvo piedad de la muchacha arrogante que aún no sabía que ya estaba cayendo en el pozo sin fondo de sus propias palabras. E ignoraba que un día ya no le iba a quedar otra posibilidad; que este desafío iba a ser su única manera de vivir.
Cuando volvió con el café vio, entre los almohadones y las plantas y los libros de su casa, un cuadro que prescindía totalmente de ella. Alfredo hablaba con pasión y Cecilia, sentada en el suelo, estaba en actitud de escuchar. El error cometido con la palabra “sexual” flotaba sobre ellos como una agradable amenaza.
– ¡Café! -dijo Alfredo-. Me salvaste. Me aburro de escucharme. ¿A vos te parece justo que yo me pase la vida hablando siempre de las mismas cosas?
Me importa un reverendo carajo. Apoyó la bandeja en el suelo, tendría que encontrar algo brillantísimo para contestarle a Alfredo, ya que esto era un hilo. La pregunta de Alfredo: un recatado hilo tendido hacia su inteligencia, un modo de restañarle la herida que sin duda -él pensaría- le estaba causando este cuadro íntimo. La conocía, ah si la conocía, podía prever como nadie sus agachadas pero también sabía como nadie el valor de su fuerza, de esa capacidad suya para remontar borrascas y salir airosa de ciertos humanos pesares. Él la iba a ayudar, ya la estaba ayudando, estaba tendiendo sobre ella la burbuja salvadora, había deslizado una pregunta aparentemente casual, pero dirigida -Irene también lo conocía a él- a provocar en ella una respuesta brillante y sin duda incisiva. Él se alegraría. Ésta es Irene, sería como si dijera, y mantendría con ella un diálogo punzante acerca de sí mismo que otra vez dejaría afuera, llena de furia y de rebeldía, a la adolescente de pelo dorado. No importaba: él ya se las arreglaría también con ese enojo. ¿No consistía en eso su verdadero arte?
– No sé -dijo Irene con indiferencia-. No sé si podés -y volvió a la cocina con una pequeña pila de platos.
Fue extraño. Algo se había desordenado por segunda vez en la noche.
– Irene está de mal humor -oyó.
La voz de Cecilia nombrándola con tanta naturalidad la sobresaltó. Era como si, para ella, la ausencia transformara a Irene en alguien conocido y hasta confiable: ¿un habitual y pacífico tema de conversación?
– Nunca se sabe con Irene -dijo Alfredo-. Hay más cosas en esa cabeza de las que caben en mi pobre imaginación.
La frase estaba dirigida a normalizar ante Cecilia este pequeño desarreglo. Pero sobre todo estaba destinada a ella. Cierto matiz afectivo en la voz, la alusión a un mundo familiar y privado estaban destinados a que ella se esponjara otra vez las plumas bajo unas alas enormes y cobijantes.
– ¿Pero no será mejor que nos vayamos? -susurró Cecilia con cierta timidez. ¿Y con cierta esperanza?
– Sí. Es mejor que se vayan -Irene se había dado vuelta con una brusquedad que la sorprendió hasta a ella. Sintió la mirada de Alfredo pero la pasó por alto-. Estoy verdaderamente cansada. Hoy tuve un día de locos.
Cecilia se puso de pie y trató de captar la atención de Alfredo. ¿Viste?, quería decirle su mirada. Pero él tenía los ojos fijos en Irene.
– Acordate que tenés el cuaderno de Cecilia -dijo.
Ahí estaba otra vez. El pie que a Irene le hacía falta para recuperarse. Alfredo aún creía en ella, ¿acaso no había partido en dos la manzana, no había cargado sola con la Remington? Esto era tan fácil. Irene podía decir acerca de este cuaderno y su fervorosa desolación algo brillante y, en cierto sentido, verdadero. Podía demostrarle a Cecilia quién era ella. Se encogió de hombros.
– Ahora se lo doy -dijo-. Esperen un momento que lo busco.
Hubo en el aire algo como una amenaza. O algo que Irene sintió como una amenaza. O como una esperanza. Alfredo estaba por hacer alguna cosa que pondría todo en su lugar. Iba a modificar a su manera este final inesperado.
Pero no. Él le dio a lo inesperado otra vuelta de tuerca, porque no hizo nada. Simplemente esperó en silencio a que ella buscara el cuaderno y observó en silencio cómo, sin un comentario, se lo devolvía a Cecilia.
La despedida fue todo lo mundana que se podía esperar de la situación. Al fin y al cabo no era para tanto. Un momento de incomodidad, que no tenía por qué dejar rastros.
– ¿Y si la engañamos?
¿Engañarla? Se sobresaltó. ¿A quién estaban por engañar?
– ¿Cómo la engañamos? -preguntó con astucia.
La Calequita, laboriosa y enana, abrió su irreparable boca y así supo Irene que estaban en la Caja, ámbito bien regulado y sin duda impenetrable a las emanaciones de lo ocurrido la noche anterior en la cortada Del Signo. Un episodio desdichado que Irene se esforzaba vanamente en corregir, como si su pensamiento fuera capaz de cambiar el curso de lo ya sucedido, aunque sin saber, siquiera, en qué dirección habría querido cambiarlo. Ese era el otro problema.
– Le hacemos creer que está en diciembre, te das cuenta -le explicó la Calequita con su voz de pito-, y ahí ella les da a todos los viudos el aumento del veinte por ciento. Después le decimos que está en mayo de 1970 y entonces ella les saca un seis por ciento a todos los viudos que sean mayores de ochenta años.
La ley venía jodida este año. Irene sonrió para sí misma con una cierta melancolía. Ya ni siquiera le producía un estremecimiento oír cómo la Calequita llamaba tiernamente Ella al monstruo refrigerado que nunca se equivocaba. ¿Estaba bien eso? Haberse acostumbrado también a estas prácticas almibaradas, ¿estaba bien? Alguna respuesta trataba de abrirse paso entre la bruma cuando descubrió a un humano con toda la apariencia de ser un viudo mayor de ochenta años. Avanzaba tembloroso hacia el escritorio que ella compartía con la Calequita.
– Así que son ustedes -gritó. Dio unos golpecitos en el suelo con su bastón pero debió interrumpir la acción porque tuvo un ataque de tos.
– Entonces ponés el matambre bien estiradito en una asadera, lo cubrís con leche, lo metés en el horno bien caliente y va está -oyó, como en un sueño, a sus espaldas. Qué estoy haciendo acá.
– ¿A quién busca, abuelo? -preguntó la Calequita, que era diligente y urbana.
– A los sinvergüenzas que me sacaron la mitad de mi jubilación. Me dijeron que son ustedes -y las señaló a las dos con un dedo extraordinariamente largo y flaco.
– Pero esto es un Centro de Apoyo, abuelo -dijo la Calequita.
– ¡Apoyo de las pelotas! -dijo el viejo.
– Qué boquita -dijo el señor Vitacca, que se acercaba con su inconfundible aire de canguro.
– No, por eso no te preocupes. Al final el matambre absorbe toda la leche y queda crocantito que da gusto -dijo, a sus espaldas, la amiga invisible.
Qué estoy haciendo acá, volvió a pensar Irene, y fue como despertar en un país extraño o en una mazmorra que descuidadamente tenía abierto un pasadizo o una pequeña ventana, de modo que ella agarró la cartera, dijo chau Calequita, perdón señor, y luego de darle un nada nietezco pisotón al viejo y pasar como una exhalación ante el pasmado señor Vitacca, y sin urdir el menor pretexto, sin haber adoctrinado a nadie para que fichara su tarjeta en el reloj de la salida, sin mentir dolencia súbita, incontenible ataque de locura, nada, salió de la enorme y gris oficina de Sistemas, bajó rauda los dos pisos, y de pronto se encontró caminando por Florida hacia plaza San Martín, haciendo uso, como tantas otras veces, de una precaria libertad sin sentido.
Miró su reloj: las cinco y cuarto. ¿Qué quería hacer? Pensó que lo único que realmente quería hacer era ir a la casa de Alfredo y arreglar todo esto. No podía cargar más con su imbecilidad de la noche anterior. Buscó inútilmente un teléfono que funcionase. Nada. Ya estaba casi en plaza San Martín. Miró la cartera: le alcanzaba. Podía gastarse sus últimos pesos en un taxi y llegar en veinte minutos. Pero ¿qué podía pasar si aparecía en la casa de Alfredo sin avisar? Algo que le revolvía las tripas: Cecilia estaba allí. Seguro. No. ¿No era bastante factible que estuviera en la facultad a esta hora? Podía sin duda haber elegido los horarios de la tarde y en ese caso. Altamente probable cuando se tiene una relación clandestina y nocturna con un profesor maduro. Pero también podía suceder que la noche anterior, después que se habían ido de la casa de ella, se hubiese producido una escena, y entonces era probable que
– Nena, ¿a dónde vas tan apurada?
¿Otra vez? Pero ahora no corría. Caminaba muy rápido hacia Libertador sin siquiera echar una mirada a los hermosos árboles de plaza San Martín que quedaban atrás, expandiendo su impávida alegría bajo el sol de la tarde. ¿Una escena? ¿Por qué se le había cruzado que hubo una escena?
Porque era muy posible que Cecilia hubiera interpretado sospechosamente el súbito mal humor de Irene y entonces, ¿él qué explicación le había dado? ¿O ella ya lo sospechaba desde antes? O tenía algún dato. Eso la paralizó. Porque si Alfredo se había animado a hablarle, aun antes de venir a su casa, de su relación con Irene, y Cecilia lo había soportado y había aceptado venir, entonces era de temer. Pero ¿era probable? Sin duda no. Pero después, al observar el malestar de Irene (nada que ver con la mujer serena e inteligente que él sin duda le ha contado) ¿sospechó algo?, ¿comprobó algo que sospechaba? Entonces era de temer. Seguro que habían tenido una discusión violenta al salir de su casa. Cecilia se ofende y se va. Pero después vuelve. Siempre vuelven. Y entonces siguen discutiendo y después se reconcilian y. Ella todavía está allí. Faltó a la facultad, natural con todo este drama, y todavía está allí. Pero también podía ocurrir que no hubiera sucedido ningún drama. ¿Qué le había dicho Alfredo realmente acerca de ella? Ahí estaba la clave de esta relación. ¿Que era la vieja amiga? ¿La que todo lo comprendía? La que secretamente está enamorada de él, piensa entonces la turra y, sin preguntar nada, se explica todo. El mal humor, la agresividad, todo. Y entonces no hay escena. Se van lo más frescos a la casa de Alfredo y fornican como chanchos. ¿Y Cecilia se va? ¿Temprano? ¿O todavía está allí? No. Sin duda a Alfredo le debía fastidiar tenerla todo el tiempo junto a él, pero tal vez Cecilia era de las que no molestaban o. A lo mejor se había ido temprano porque tenía una madre a la que debía darle explicaciones, pero después volvía, antes de la facultad, porque en realidad no iba a la facultad a la tarde sino a. ¿Y entonces todavía estaba allí? ¿Y a Alfredo le parecía tan natural esto de que ella fuera y volviera y? ¡No! Algo parecido a un ataque de repulsión la hizo tambalear. ¿Esto era ella? ¿Esto que se metía con ferocidad en la cabeza de otros dos, esto que podía ser los otros dos, lo cual era una buena manera de no ser nadie? Lo sintió con pavor y miró hacia abajo. Porque por algún mecanismo perverso que regía a veces sus actos, ella ahora estaba arriba. Lo que no debe sobrevalorarse, escribiría, ya que mi cima consistía en la mera barranca de plaza Francia, lugar al que había asistido repetidas veces la de flequillo, arrastrada por Guirnalda, quien soñaba para Irene vaya a saber cuál destino señorial que había añorado para sí misma -que le habían usurpado-en sus tiempos de jugar al aro y contar cobres miserables, por lo que ahora almidonaba los delantales de la de flequillo y la abandonaba sin piedad en los senderos arenosos de plaza Francia, satisfecha de la figura graciosa que hacía su niña pero ignorante del terror con que la pequeña desclasada observaba a los otros chicos que hablaban con naturalidad de los caballos de su estancia y eran vigilados sin interés por una institutriz extranjera. Yo quiero tener una institutriz, clamaba la de flequillo. Alguien que no estuviera pendiente, desesperadamente pendiente de que ella fuera feliz, alguien que no estuviese contemplándola, como se contempla el propio fracaso, paseándose sola por los senderos de arena, subiéndose sola a esta barranca, por qué no vas a jugar con los otros chicos. Yo juego, piensa, juego con la cabeza, y desde la cima observa el mundo y planea un destino de felicidad, destino que, ahora que ha vuelto y ha comprobado que la pendiente es mucho menos pronunciada pero pendiente al fin, está en condiciones de verificar que nunca ha cumplido. Porque sobre la cima de la barranca, veinte años después, sigue pensando en otra, en una que se asoma a un mundo lleno de itinerarios y le roba su propia posibilidad de ser feliz. Pero entonces, ¿quién soy yo? Y la pregunta le causa terror. Porque en rigor todavía sigue siendo eso que ha sido veinte años atrás, ese bofe pensante dejado en el mundo con infinitas posibilidades pero sin un destino. ¿O acaso es un destino esto de resolver acertijos y acceder mentalmente a la vida de los otros y reírse de las aventuras amorosas del único ser a quien tal vez ha amado en su vida? ¿Esto es ella? ¿Quién es? Y un vacío sin fondo se abrió ante Irene.
Esta mujer que el hombre de ojos azules y aspecto de fatiga vio en la puerta de su departamento debió parecerle tan decidida a alguna cosa que él, simplemente, levantó las cejas y, sin decir una palabra, la hizo pasar.
Ella tiró la cartera sobre el sillón y, sin sentarse, dijo:
– No te molestes en decirme cómo me comporté anoche.
– No era mi intención -dijo él. Sin duda advirtió la rápida mirada que ella había lanzado hacia la puerta del dormitorio porque agregó-: Estoy tan solo como parezco.
Irene se encogió de hombros.
– Me da lo mismo -dijo.
– Se nota.
– Si te referís a lo de anoche…
– Espero no decepcionarte -dijo-, pero lo que pasó anoche me tiene absolutamente sin cuidado.
– No te creo -lo dijo con tanta brusquedad que él la miró sorprendido; ella hizo un esfuerzo por atemperarse-. Al fin y al cabo fuiste vos el que insistió en que yo tenía que conocer a Cecilia y todas esas cosas.
– Bueno, ya la conociste -dijo él con calma.
– No en mi mejor momento -dijo Irene.
– Quién sabe -dijo él-, y por otra parte, ¿era cuestión de que ella te conociera a vos o de que vos la conocieras a ella?
– ¡De que ella me conociera a mí!
Lo dijo con tanta naturalidad, y con tanto énfasis, que él no pudo evitar una carcajada.
– Así me gusta -dijo; se sentó. El hielo estaba roto: ella también se sentó-. ¿Y qué te pareció?
– Esperate, vayamos por partes -dijo Irene, de pronto se sentía de buen humor-. Yo, a ella, ¿qué le parecí? Hay que respetar las jerarquías.
– Natural.
– ¿Le parecí natural?
– Eso no sé. Dijo que sos mandaparte y fría.
– Qué bien. ¿Y no dijo por casualidad si vos nunca te diste cuenta de que yo estoy perdidamente enamorada de vos y que por eso me debo haber puesto como me puse y todas esas cosas?
– Si lo pensó, no lo dijo.
– ¿Es tímida?
– Es inteligente.
– Uh, ésas son las peores.
– Decímelo a mí. Esas se quedan y se quedan.
Ella sintió algo parecido a la tristeza.
– No sé -dijo en voz muy baja-. Por ahí se van solas.
Él la miró, como si la viera por primera vez esa tarde.
– Epa, estás triste de verdad.
Ella se encogió de hombros.
– Pero siempre estoy triste -recitó; sacudió la cabeza con energía-. No, mentiras. A veces tengo tanta alegría que es, no sé, es como si me lastimara.
– Anoche, sí, al principio. Irradiabas -hizo una pausa-. Estabas muy linda anoche.
Irene se rió. Sintió que otra vez estaba resplandeciendo.
– Pura concentración -dijo- y un poco de rimel. ¿Te acordás? -ahí estaba, en su memoria, esa pequeña escena como un cristal diminuto-. No, no te acordás, pero para mí fue muy importante. Una vez, cuando yo tenía diecisiete años. Estaba sentada al borde de tu cama y vos me miraste. Como si me pudieras ver a través. No sé. Y de pronto me dijiste: “Cuando tengas cuarenta años la gente va a decir: qué hermosa debió ser esta mujer cuando era una adolescente”. No, seguro que no te acordás, andá a saber por qué se te ocurrió. Pero para mí fue como un mandato. Como si hubiera descubierto, como si vos me hubieses hecho descubrir que podía inventarme hacia adelante una hermosura hacia atrás, algo así. Parece complicado pero fue lindo -agitó las manos veleidosamente y ahuyentó de sí misma toda gravedad-. Y a lo mejor fue así, nomás.
Alfredo se había quedado mirándola, como si tratara de reconstruir con ciertos vestigios que quedaban en esa cara a la chica sentada a los pies de la cama que se bebía las palabras de él como si cada una de esas palabras tuviera la virtud de atarla a un destino. Con voz pausada dijo:
– Quiero que sepas una cosa -y entonces sí la miró a ella, tal como era en este atardecer de octubre, una mujer que tal vez tenía una ansiedad similar a la de la otra en los ojos, la ansiedad de quien todavía espera una revelación-. Quiero que sepas que sos la mujer que más quise en mi vida.
Hubo una brecha, algo cuya carga de emoción amenazaba con un desborde peligroso.
Entonces sonó el teléfono.
Él inició el movimiento de ir a atender y lo interrumpió. Irene advirtió los dos gestos en el momento en que ella misma se levantaba para ir hacia el teléfono.
Se detuvo. Supo, un instante antes de que ocurriera, que algo que había brillado con luz propia sería destruido sin piedad.
– Natural -dijo con toda la saña de que era capaz-, cómo ibas a permitir que se te arruinase el efecto de semejante frase.
Él habló con voz lenta.
– Vos sabés que yo cuido todos los detalles -dijo.
– ¡Por supuesto que cuidás todos los detalles! Después de semejante declaración, cómo ibas a correr el riesgo de decepcionarme haciéndote el baboso con esa mosquita muerta.
No soy yo, pensó con horror. Ella amaba a ese hombre. Podía sentir en su propio cuerpo el agravio, la estocada de esta iniquidad atravesándolo por sorpresa.
Él dijo con sequedad:
– Lamento dar esa impresión.
– ¡No! -dijo ella, desesperada- Vos sabés que no era eso lo que yo quería decir. Vos sabés
– Callate. Hacete el favor, por respeto a vos misma, de no cagarte en las patas al menos una sola vez en la vida. Y es probable, sí, es muy probable que me veas realmente como un baboso cuarentón que anda corriendo atrás de las colegialas. Vos tenés una mirada muy sagaz, Irene. Estás ahí afuera, muy atenta, viendo cómo se babosean y se vuelven ridículos los otros. Y al fin y al cabo está bien; es tu vida, después de todo. Pero lo que no te voy a permitir, ni a vos ni a nadie se lo voy a permitir, es que digas una sola palabra insultante de una adolescente a la que no conocés, porque no te tomaste el trabajo, ni siquiera te tomaste un minuto de tu precioso tiempo para conocerla.
– Uh, si la conozco -dijo Irene-. Desde antes de conocerla la conozco. Desde que me contaste cómo se quedaba atrás de todos, esperándote. No es tan inocente como vos te creés. Ni tan perfecta. Desde el primer día, desde que hizo ese gesto tan sublime que vos creíste descubrir, desde ese día no hace otra cosa que mentir para deslumbrarte. Para cazarte. Claro que ahora le podés contar todo, hasta lo nuestro le podés contar, para que ella aprenda a qué extremos puede llegar una mujer admirable. Y ella va a fingir que no se escandaliza, y hasta va a prometerse, internamente, que algún día va a llegar a eso, más lejos que eso, ya que ella nunca va a tener, uh, si la conozco, ella nunca va a tener la agachada que al fin demostró esa de la que tanto le han hablado. Claro que se lo va a prometer. A los diecisiete años siempre te queda toda la vida por delante y nada te duele de verdad. A los diecisiete años te podés prometer todas las hazañas.
– Te estás poniendo debajo de vos misma, Irene.
– ¿Cómo sabés? ¿Y si ésta fuera verdaderamente yo? ¿Y si hiciera trece años que estoy tratando de ponerme por encima de mí misma, trece años que estoy tratando de fingir que estoy a la altura de lo que vos considerás mi altura? ¿Querés que te diga una cosa? Vos ni siquiera me concebís. Te creés por ejemplo que yo me divierto como loca viendo cómo te levantás a otra mujer, total, yo soy puro cerebro, y entonces…
– Sé perfectamente que no sos puro cerebro -dijo él, cortante.
– No, no sabés. Conocés, sí, cómo se porta mi cuerpo cuando. No importa eso -dijo con brusquedad-. Pero ni siquiera te imaginás lo que pasa por mis tripas cada vez que sé que estás con otra mujer. Y sabés por qué no te lo imaginás. Por pura comodidad. Porque entonces, como la naturaleza te dotó de todo en exceso, quiero decir que no sólo tenés un exceso de inescrupulosidad, también tenés un exceso de conciencia, entonces ya no podrías tolerar lo que está pasando adentro de mí cada vez que te estás acostando con otra, y tendrías que renunciar a tu compañerita de juegos. Y te quedarías solo.
– No es que quiera ponerme patético -dijo él, con torva ironía-, pero tengo la impresión de que siempre estuve solo.
– Mentiras. No soportarías quedarte sin un interlocutor. Nadie lo soporta.
Él la miró, como si la clavara.
– ¿Y vos estás tan segura -dijo- de que alguna vez tuve un interlocutor?
Irene presintió por primera vez, como se mira el fondo de un precipicio, el verdadero sentido de la palabra soledad.
– Yo -dijo con desesperación, y se golpeó el pecho-. Yo fui tu interlocutor. Yo quise serlo. Yo me hice violencia para escucharte, para que vos no te sintieras solo. Yo traté de hacerme fuerte. Porque es eso, entendés, una no se puede permitir ser débil al lado tuyo, a riesgo de perderte. Por eso ahora me estás reemplazando por una adolescente de diecisiete años. Porque a esa edad todavía es fácil no equivocarse. Todavía es fácil ser invulnerable.
– No sé si es fácil -dijo él; parecía muy cansado ahora-, pero sigo creyendo que sí, que así se vive. A los diecisiete años, y a los treinta, y a los cincuenta mil. Y si no se tiene el coraje de vivir como uno quiere, pero como uno quiere de verdad, desde el fondo de tus famosas tripas, entonces silencio, nada de palabras sonoras, a regar las macetas del balcón.
– ¿Y nunca se te ocurrió que a lo mejor sos vos el que me está impidiendo vivir?
– No -dijo él con sencillez- Y vos lo sabés muy bien, Irene. Nadie le puede impedir a otro hacer lo que realmente quiere.
Irene sintió que en cualquier momento iba a ponerse a llorar. No debía.
– Es tan difícil -dijo-. Vos no entendés. Como si me hubieras hecho conocer, no sé, todas las cumbres, todo lo que un ser humano puede alcanzar. Y después no me dejaras, qué sé yo… volar. Porque si vuelo, te pierdo.
Él parecía estar haciendo un gran esfuerzo para comprender algo. La miró.
– Irene -dijo-, ¿qué querés de mí?
No sé, pensó. Lo miró con rabia.
– Que por lo menos tengas el coraje de dejarme -dijo, como una explosión.
Él levantó apenas las cejas.
– No soy yo el que te quiere dejar a vos -dijo.
La frase restalló en la cabeza de Irene. Sintió que algo se quebraba. Algo que ahora ella sentía el irreprimible impulso de restañar.
(Porque hay noches en que quiere olvidarse de las otras. Noches en que no quiere saber nada de la mujer de Ram ni de todas las otras que se cruzan por la vida de Alfredo y de las que él ahora suele hablarle minuciosamente, como si las cosas recién existieran del todo cuando las comparte con ella. Y a Irene le gusta el juego. Pero en una noche como ésta, no. “Noche privilegiada”, acaba de llamarla. Vienen caminando desde el Centro e Irene le ha cantado una por una las canciones de Guirnalda; él ha aportado dos o tres de su propia colección y se han reído como locos de esas letras absurdas que a Irene alguna vez la hicieron llorar. Y a él ponerse melancólico. Vienen caminando por Bartolomé Mitre y ya están a la altura del puente de su infancia.
– Esta es una noche privilegiada -acaba de decir Irene.
– ¿Cómo, privilegiada? -dice Alfredo.
– Claro, como un cristal -dice Irene, que ya le ha hablado de los cristales, de la lenta y laboriosa construcción de los cristales, y de los amenazantes planos de clivaje-. Como si nosotros dos estuviésemos solos en el mundo.
– Fatal -dice él divertido-. Siempre lo mismo. Siempre se termina hablando de nosotros-dos-solos-en-el-mundo.
Ustedes, las mujeres. Él no lo ha dicho así pero la frase igual resuena perversamente en la cabeza de Irene. Ustedes las mujeres, sí, dicen las mismas palabras, tienen los mismos sueños, imaginan el mismo rinconcito apacible en el que la angustia no vendrá a posarse como un pájaro feroz. Bah. Con violencia, saca la mano de Alfredo de su hombro.
– Yo no soy las otras -dice, mordiendo las palabras-. ¿Querés enterarte de una cosa? Ni sé cómo dije semejante pavada. En general, la gente que dice cosas como “nosotros dos”, en fin, todo ese verso, me parece totalmente ridícula. O inconcebible, bah. Yo, por lo menos, no me imagino más que a mí. Sola.
¡Mentiras!, aúlla su corazón. Esto que ha reído en la alta noche, esto que ha cantado bajo las estrellas hasta borrar del mundo la soledad, esto somos nosotros dos.
– Parece que nos decidimos a vomitar nuestra alma negra -dice Alfredo.
Irene se encoge de hombros.
– Soy así -dice-, no lo puedo evitar -lo mira de reojo y lanza una risa sin alegría-. En realidad, las otras también son así. Sólo que no lo saben. O simulan ser otra cosa.
– Así, cómo -dice Alfredo, e Irene presiente, en el tono, que el júbilo de la noche se ha escurrido por alguna grieta.
– Mentirosas -dice-. Hablan del amooor, y de que quieren comerse la luna, y de las noches privilegiadas. Pero lo único que buscan es conseguirte a cualquier precio.
– ¿Y nunca pensaste que a lo mejor lo dicen en serio, que la gente suele tener sentimientos en serio?
– No.
Alfredo se detiene de golpe y la obliga a mirarlo.
– Sos mala, ¿sabías?
– Sí.
– Pero no es para que te sientas orgullosa -ha achicado los ojos; habla casi con brutalidad-. ¿Querés a alguien vos?
El momento privilegiado se ha ido sin dejar rastros. Irene está sola en medio de la noche, llena de horror por sí misma.
– No sé -dice-. Antes, a lo mejor, pero tampoco. Tal vez me parecía que quería. A alguna amiga, a mi papá -presiente que no es todo lo que quiere decir, pero también sabe que es incapaz de ir más allá. Se encoge de hombros-. Hay gente que me gusta más que otra. Eso es todo.
La cara de Alfredo la asusta. Presiente, tardíamente, que esto ya no es jugar a ser perversa para deslumbrarlo. Hay algo real en esa cara, algo ferozmente real cuyo manejo desconoce.
– Y de mí qué pensás -dice él en voz muy baja, moviendo apenas los labios.
– ¡Que sos maravilloso!
Es algo inesperado. La pequeña Irene juguetona ha emergido como un milagro. Justo a tiempo para recuperar la alegría de la noche.
La risa de él la congela. Es una risa desagradable, que la deja sola.
– Y eso -dice-, ¿también es una frase? ¿Para que me guste?
– No seas idiota. Ahora no vas a pensar que miento cada vez que abro la boca.
– ¿Por qué no? Vos misma acabás de decirlo. No querés a nadie, ¿y bien?
– No hablaba de nosotros -dice Irene con suavidad.
– “Nosotros”, bueno. Eso sí que me conmueve.
– No es para que te conmueva -piensa que tendría que decir otra cosa, que tendría que hablar y hablar hasta que el pecho le quedara vacío-. ¿Adónde vamos? -pregunta con horror, porque no han doblado hacia Rivadavia, hacia la parada del colectivo que los llevará hasta la casa de Alfredo. Han doblado hacia Díaz Vélez.
– A tu casa. Te llevo a tu casa.
– No, no quiero. No era eso lo que. No podés irte ahora. Tengo que explicarte.
– Nada de explicarme, señora. Ya es muy tarde, casi las tres de la mañana. Hora de que una niña de dieciocho años esté en su cama.
Caminan por Bulnes en silencio. Unos pasos más y todo terminará. Irene siente miedo. Se detiene de golpe a unos metros de su casa.
– No quiero -dice-, ¿no te das cuenta? No quiero quedarme sola.
– No creas -dice él, con un cinismo que Irene le conoce pero que nunca antes estuvo dirigido a ella-. Te va a hacer bien eso. Los fríos, los que no saben querer, se las arreglan lo más bien solos -se lleva una mano al pecho y hace una leve reverencia teatral-. A veces cuesta un poco. Pero uno se acostumbra. Que duermas bien -e inicia el gesto de irse.
Irene ha estirado con brusquedad el brazo para sujetarlo de la manga, pero antes de que la mano llegue a su destino, con la misma brusquedad, la retira. Alfredo ha ido siguiendo el movimiento como quien hace una comprobación científica. Sonríe apenas y empieza a alejarse.
– No te vayas ahora. ¿No te das cuenta? Tengo miedo.
Él se detiene y la mira. Con sequedad dice:
– De qué.
– De que no hayas entendido. De que en serio pienses que miento. De que no sepas
– Callate -dice él-. Lo pienso en serio. Querías saberlo, ¿no? Bueno, ahí está. Y ahora me voy.
– Pero por qué -dice Irene. Y ahora sí está realmente desesperada.
– Porque estoy harto de todo esto. Harto de tu perversidad de utilería. Callate. Digamos que es cierto. O que tenés muchas ganas de que sea cierto. Muy bien, entonces aguantate. Sola. Adentro, vamos, y a pensar hasta el fondo. En vos, pero bien hasta el fondo. ¿Sabés una cosa, como última tarea para el hogar? Vos no me necesitás. Te podes arreglar lo más bien sin mí.
Ha dicho, y se va.
Irene se queda sola en la puerta de su casa, sabiendo con terror que esto ha terminado, estúpidamente, y que ella no va a tener fuerzas para soportarlo. Y tal vez ahí reside mi única posibilidad de salvación, escribiría. En que a veces sé con todo el cuerpo cuándo he llegado a un límite, más allá del cual no voy a ser capaz de soportar. Es entonces cuando mi locura se desata, como una liberación, y soy capaz de actuar. Impremeditadamente, de un salto. Y sin embargo después sé que nunca hubo la pura locura. Que detrás hubo un proceso lento, una imperceptible sucesión de pequeños pasos que me han ido llevando, inexorablemente, hacia el único camino que quiero, o que puedo seguir.
Después está corriendo por Rivadavia, sin un centavo en el bolsillo. Sabiendo que va a atravesar sin detenerse las casi cincuenta cuadras, aguijoneada por el miedo a perderlo todo, todo lo que de verdad le importa en el mundo. Pero al mismo tiempo pensando -horrorizada por no poder dejar de pensarlo- que esto es realmente patético, ¿y no es acaso la prueba definitiva de cuánto lo ama? ¿No se enternecerá él al comprenderlo? Querría borrar este pensamiento, ser sólo alguien desesperado que corre hasta sentir que le va a estallar el corazón.
Ha llegado. Recién al ver la puerta cerrada repara en que ella no tiene la llave de la puerta de abajo. En el quinto piso, la ventana de la casa de Alfredo está a oscuras. Aunque se siente ridícula, se obliga a gritar.
– ¡Alfredo!
Le da temor su voz expandiéndose por la calle vacía. Y más temor aún el silencio que viene después. Vuelve a gritar. Nada. Otra vez. Es agradable como la ebriedad. Abandonarse, momentáneamente anuladas las funciones cerebrales. Un descanso gritar y gritar en mitad de la noche para nada. ¡Alfredo! Y hasta es mejor que sea para nada. Porque si está, eso significa que escucha sus gritos, que asiste en silencio a su locura sin hacer el menor gesto para salvarla. Es posible que ella se muera, helada. Encantador que las cosas se resolvieran así. Él vuelve y encuentra el cadáver de la muchacha que se cansó de esperar. Descubre su amor: la solución perfecta. No. Nunca hay soluciones perfectas. Tiene que quedarse acá, bien viva, esperando.
No sabe cuánto tiempo. Sabe que de pronto lo ve venir. Así ocurren las cosas. Los ansiosos lo saben bien, escribiría; apenas un saltito de la locura a la placidez. Con placidez lo observa caminar hacia ella.
– Qué hacés -dice él, en tono impersonal.
– Esperaba.
– Estás loca -dice él-. Podría haberte pasado algo.
– Sí -dice Irene con cierto entusiasmo; vuelve a ser la alumna adolescente, y él, el profesor adulto que la protege-. Y encima me vine corriendo porque no tenía plata.
– Está bien. Ahora te voy a dar plata para un taxi -dice él como quien ha registrado correctamente una información.
– No, por favor. No quiero irme ahora.
Él está junto al cordón de la vereda, mirando si viene un taxi, y no da muestras de haberla escuchado.
– Tengo que hablarte. ¿No te das cuenta de que corrí como cincuenta cuadras para verte?
– Bueno -dice él, sin dejar de mirar el fondo de la calle-. Hablá.
– No así -dice Irene, sacudiendo la cabeza-. No acá, mientras mirás todo el tiempo para ver si viene un taxi y parecés tan apurado por que me vaya -ha empezado a llorar pero no le importa-. Así nada tiene sentido, ¿no te das cuenta?
– Me doy cuenta. Por eso vas a irte.
– ¡No quiero irme!
Lo ha gritado. Él se ha dado vuelta.
– Y qué querés.
El tono de él la paraliza. Es brutal, casi obsceno. Como si no estuviera destinado a ella. O no correspondiera a esto que él ha ido armando para ella desde que se conocen.
– Ir con vos a tu casa -dice en voz muy baja.
Él la sujeta de un brazo y la empuja hacia la puerta.
– Entrá -dice con premeditada grosería.
Irene se queda rígida.
– Entrá.
Ahora sí obedece, como una autómata. Él ha abierto la puerta del ascensor. Irene está inmóvil.
– Así no. Me estás tratando como si yo fuera una -se detiene, acobardada, como si sus palabras tuvieran la virtud de volver real algo en lo que todavía no cree del todo.
– ¿Como a una puta? Hay que animarse, al menos, a usar un lenguaje a la altura de nuestros pensamientos.
– Me estás tratando como a una puta -dice Irene.
– Así va mejor -la observa-. ¿Y eso te asusta? Es raro. Debería encantarte.
Está decidido a llegar al centro de todo esto. Y yo también estoy decidida, piensa con fuerza y entra en el departamento.
Él ha sacado una botella.
– ¿Whisky? -dice con tono mundano.
Llena dos vasos, sin piedad. Irene siente lástima por sí misma, por lo que ha perdido, por su pequeña rebeldía de adolescente, antes, cuando la indignaba observar la desproporción en los dos vasos -el vaso lleno para el profesor, la medida didáctica para. Ahora la ha dejado sin protección. Un vaso bien lleno, para que haga lo que quiera.
Por qué me has abandonado, piensa. E inesperadamente se pone a llorar.
– Te odio -dice entre sollozos-, te odio con todo mi corazón. Era tan terrible, si supieras -se destapa la cara y deja que las lágrimas corran libremente, como cuando era chica y no le importaba nada que la vieran llorar-. Ahora ya no. Ahora no me importa nada de nada. Qué puedo esperar ahora. Y tenés razón, no quiero a nadie, pero por qué, por qué tenías que empezar a hacer preguntas, por qué no podías dejarme creer que era cierto, que te quería de verdad, que nos queríamos de verdad. Estoy condenada, es eso -y se encoge de hombros pero no puede dejar de llorar y de hablar, como si estuviera ebria, y tal vez está ebria-. Y una vez que una lo entiende ya no es triste. Es otra cosa. Como estar vacía, algo así. Como vivir mirándolo todo, creyendo que una lo entiende todo y que con eso basta, y no esperar nada de nada. Pero yo te quería de verdad, te das cuenta. Yo sentía que te quería de verdad, y era lindo. Ya sé que no lo puedo decir, hay algo en mí que me impide decirlo, como si se volviera falso, o ridículo cuando lo digo. Pero era lindo de verdad. Era lo más lindo que me había pasado en mi vida. ¿Por qué tenías que llegar al fondo, por qué tenías que verme, que hacer que me viera así como soy, una porquería, una fría condenada de porquería? -se detiene de golpe, espantada-. Estoy totalmente histérica, ¿no?
Le da miedo el silencio que sigue. Miedo de que él ni siquiera pueda conservar de ella una última imagen como corresponde. Desea con toda su alma borrar todo lo que acaba de decir.
Se seca los ojos y trata de sonreír, burlona.
– Es ridículo -dice-. Perdoname todo esto. Yo
Él, con suavidad, le tapa la boca con la mano.
– Callate -dice-. ¿Por qué tenés que pensar que es ridículo? -da una especie de suspiro-. ¿Por qué tenés que estar pensando siempre en todo, Irene?
Irene se encoge de hombros.
– No sé -dice-. No lo puedo evitar.
Él sonríe, como para adentro.
– No, no lo podés evitar -dice-. Es una especie de fatalidad.
Toma el vaso de Irene y, como distraídamente, vierte la mitad en su vaso. Un pequeño rescoldo en el corazón.
– Hoy, sabés -dice Irene-, yo venía corriendo, estaba destrozada de verdad, como hecha pedazos por dentro y, sin embargo, no sé, no debería decírtelo, ya sé que no debería decírtelo. Ahora se va a arruinar todo otra vez. Pero es así, te veo y es como si tuviera la compulsión de decírtelo todo, hasta los pensamientos más jodidos, será para que no me confundas, qué sé yo, o para que sepas hasta qué extremos soy capaz de. Bueno, la cosa es que venía corriendo, con unas ganas terribles de tirarme a llorar en mitad de la calle y al mismo tiempo pensaba que eso, esa corrida era algo patético, no sé, algo hermoso. Que ahora vos te ibas a dar cuenta de que yo te quería de verdad y que eso era patético y hermoso a la vez. Te das cuenta, eso pensaba, no sé qué es, porque yo sufría lo mismo, tenía miedo lo mismo, miedo de perderlo todo -sacude la cabeza con energía-. De perderte, ufa, cómo cuesta decir ciertas cosas. Y eso es lo que quería que entendieras. Pero no puedo, no sé. Esto ya es así.
Y cierra los ojos con fuerza para no permitir que las lágrimas salgan de ese cuerpo resistente que es ella. Entonces siente las manos de Alfredo trayéndola hacia él, de modo que ella no tiene que hacer ningún esfuerzo para apoyar la cabeza en su pecho. Y yo sé todo el amor que le hizo falta, escribiría Irene, para regalarme ese gesto totalmente extraño a su manera de dar afecto, una manera que suele distanciarlo de los gestos cotidianos del afecto. Sólo para que yo pudiera abandonarme al llanto como si lo único que importara en el mundo fuera mi pena. Una pena real, absoluta, por la que una podía llorar largamente sin pensar en nada.
Sabe que hablaron hasta que amaneció un hermoso día gris, y que se rieron, y que se contaron historias del pasado donde siempre se trataba de amenguar la desolación de un chico o de una chica que, por algún inexplicable pacto, trataba de ser más fuerte de lo que en realidad era. Y que a la luz de un cielo plomizo y relampagueante, en la cama de Alfredo, se reencontró con el cuerpo de la pequeña degenerada que, en su camita de niña, imaginando escenas impúdicas cuyos detalles desconocía, debía apretar una pierna contra otra sabiendo que a un paso, pero inalcanzables, estaban la plenitud y la paz. Lentamente fue emergiendo de ella el alegre animal que la de colmillos observaba maravillada sin poder, ni querer, hacer nada por detenerla. Ella es un cántaro desbordado, quiere morir en este momento, ser muerta por el que ahora, sobre su cuerpo, dentro de su cuerpo, la cara sobre su cara, la hace abrir los ojos, no, no, la hace abrir los ojos y atreverse a beber la cara transfigurada de este hombre, tan real y entero como es real en cuerpo y alma la que exhausta y dichosa deja aquietar los pájaros y se adormece por fin.)
Pero la frase seguía allí, implacable, flotando en la habitación. Había sucedido. Todas las palabras habían sucedido. Estaban presentes, todavía, en la cara de Alfredo y también, sin duda, en su propia cara. Él la observaba con cierta curiosidad, como si empezara a comprender en Irene lo que ella misma, ahora que la locura y el odio se habían ido y el amor por este hombre cansado volvía a instalarse en ella como en un refugio, ahora que veía ante sí una soledad que le daba pavor, aún no se animaba a comprender del todo.
Era tan fácil, hacía falta un solo gesto. Las palabras, acaso, ¿no se las lleva el viento? Su vida era una sucesión de explosiones apagadas.
¿Entonces hubo un instante de vacilación? Algo, sin duda, reveló su cara. Porque la expresión de él cambió, se volvió más dura. Con voz atemperada, como si también él estuviera ocultando el miedo, o como si le diera a beber de a poco este último gesto de su raro amor, dijo:
– Que no tengas que odiarte después, Irene.
Y le abrió la puerta.
Triiín. El corazón de Irene dejó de latir. ¿Timbrazo agorero? ¿Tiempos felices anunciándose? Decidió que no. No debía esperar nada, del timbre ni de los llamados en general ni de nada. Linda joda. Igual, antes de abrir, miró subrepticiamente a la del espejo y lamentó no haberse pintado los ojos. Siempre se acordaba del consejo de Coco Chanel cuando era demasiado tarde: una mujer debe arreglarse siempre como si ese día fuese a conocer al hombre de su vida. Con burbujas de esperanza a pesar suyo, abrió la puerta.
– ¿Cómo abrís la puerta sin mirar primero quién es? El otro día a una señora le robaron todo lo que tenía. Y todavía tiene que dar gracias que no la mataron.
Dios, no. Cómo iba a sobrellevar esta visita. Y ella que le tenía bien dicho a Guirnalda que nunca viniera sin avisar. Pero no en vano era su madre: ya tenía resuelto todo el problema.
– Ya sé que te vas a enojar -dijo, entrando-. Pero lo mismo me dije: ¿Qué? ¿Voy a estar volviéndome loca pensando si te habrá pasado algo? Mejor que te enojes y que por lo menos estés bien.
Irene resolvió con rapidez no entrar en una discusión sobre lógica con Guirnalda. Al cabo de treinta años sabía que era inútil, así que pasó por alto las inconsecuencias del discurso. Simplemente dijo:
– Estoy bien. Ya te dije por teléfono que estoy bien.
Y, en cierto sentido, no mentía. Salvo mi corazón, todo está bien. ¿Dónde había leído ese poema? Probable que en Los titanes de la poesía universal, fuente de toda sabiduría. Fue a la kitchenette a preparar el mate. Y sí. A la luz de lo que su madre consideraba “estar bien”, ella realmente lo estaba. O más bien todo lo contrario: no se había casado. Puso medialunas en un plato. Pero dejando de lado esa desventura estacionaria, Guirnalda no tenía derecho a pensar que ella estuviese mal, ya que este tembladeral, esta sensación de inconsistencia que temporariamente se le iba cuando estaba escribiendo pero que ahora, poniéndole yerba al mate, se hallaba en su apogeo, eso no entraba en las posibilidades de malestar de su madre. ¿O sí? Mejor parar aquí la reflexión ya que en este momento el problema no era Guirnalda, a quien de reojo observaba haciéndole dobleces a una servilleta de papel, sin duda temerosa, o decepcionada, ya que en el fondo esperaría que Irene se enojara muchísimo por esta irrupción súbita -lo que tal vez la habría herido-, pero ahora que el tiempo pasaba sin que Irene reaccionase, al observarla en su pequeña cocina preparando pacíficamente un mate, sin duda estaría pensando que sí, que sus premoniciones eran ciertas y que algo pasaba.
– ¿Fruta comés por lo menos?
– Sí, mamá. Como fruta y tomo sol y soy la imagen misma de la salud.
– Sol, sí, el sol es bueno. Pero no se puede vivir sólo de sol. Cítricos. Hay que comer cítricos.
Cítricos, eso. Ahí estaba la clave que Irene había olvidado. Cítricos y sol, por qué no. Un lindo solcito sobre la piel y una naranja en las tripas. ¿Y el alma? Que se joda. Qué importa lo que sufran nuestras almas, al alma quién la ve. Eso sí, una canción para cada cosa. Sonríe como ayer, vamos princesa.
– … pero sí, mamá, te escucho. Y además tengo la heladera llena de pomelos, más vitamina C que las naranjas.
– ¿Y entonces?
– ¿Entonces qué?
– ¿Qué te pasa realmente? ¿Por qué no vas a la Caja?
Cómo explicarle. El intempestivo terror ante el balcón abierto, la perpetua sensación de vida derramándose, todos los momentos de genialidad que se le habían ido escurriendo entre los signos -como pisaditas de una mosca prolija y demente- de un vuelco de memoria, ¡un vuelco de memoria!, el alarido que invirtió su trayectoria y le traspasó el corazón cuando vio que el pimpollo de azalea había roto su capullo (cuánta energía, cuánta pasión, cuántas ganas de vivir hacían falta para este milagro), todos los sueños de felicidad que convergieron sobre ella, momentáneo maelstrom, en lo alto de la barranca, y mejor no pensar en lo grotesco que queda poner “barranca” cuando la prosa tradicional hace escribir “montaña”, así todo es más fácil, cuando una puede manejar montañas las grandes decisiones parecen más fáciles, y tampoco pensar que si las montañas siempre suponen un ascenso, las barrancas, vaya a saber por qué, sugieren un bruto descenso, las barrancas se han hecho para que uno las descienda vertiginosamente, para que uno se desbarranque, lo cual nos exigirá un esfuerzo extra si lo que queremos es quedarnos en la cima, y si lo que queremos es que nuestra barranquita alcance la distante majestad de la más alta de las montañas. Cómo decirle todo esto, que la hizo sentarse otra vez ante la máquina, ¿o es que ella no tenía una flor para dar?, una flor que tal vez no era hermosa pero que era única, o que ella, ese mediodía de octubre, todavía esperando inconfesablemente el llamado del teléfono o del timbre, algo que la salvara de esta soledad, de esta insoportable sensación de saber que ahora todo se lo tendría que deber a sí misma, decidió que era única. Razón por la cual no se levantó de la máquina a tiempo para ir a la Caja, siguió escribiendo con ferocidad eso dichoso y pretérito que tal vez algún día iba a ser la verdadera historia de ellos dos, hasta que a las cuatro de la tarde, ¿como una trompetita de la anunciación?, sonó el teléfono.
(Con palpitaciones atendió.
– ¿Pero cómo faltaste sin avisar? Y ayer, esa salida tan loca. ¿Estás enferma?
Algo se disolvió.
– No, no estoy enferma. Es otra cosa.
– Igual te vamos a mandar médico, así que preparate.
No. No quería eso. Lo había hecho, cómo no, como cualquier empleada pública, por muchas ínfulas que se diera. Esperar médico en deshabillé, y también pasarse horas en Salud Pública con el certificado de un doctor amigo: cistitis, enfermedad inverificable y altamente solidaria. ¿Qué siente? Mucho ardor y necesidad de ir al baño a cada momento. Y el médico mirándola con desconfianza, como a toda empleada pública, sin adivinar cuánta pasión alberga el noble pecho, pero al fin firmando, tres días de licencia, muy bien, la Administración Pública le ha otorgado tres días de vida a cambio de hablar un poco sobre los ardores e inquietudes de su vejiga. Nunca más. ¿Nunca más? ¿Conocía ella el valor exacto de las palabras que con tanta ligereza emitía? Vagamente vislumbraba empresas que estaban por encima de sus fuerzas, razón por la cual las enunciaba pensando en ellas lo menos posible, aunque en algún recoveco de sí misma un pequeño ser conocía el significado preciso de las palabras y experimentaba un ligero vértigo, y en otro rincón, otro ser voluntarioso y demente estaba seguro de que acabaría por actuar en consecuencia, aunque se le partiera la columna vertebral o el alma.)
Pero cómo explicárselo a Guirnalda, quien acababa de hacer con la servilleta un pequeño abanico y sostenía un extremo mientras, cuidadosamente, abría los pliegues.
Y ahora, a abanicarse se ha dicho. Irene observó a su madre y de pronto se sintió sensata y atenta. Cebó un mate y se lo extendió. Había decidido optar por lo más seguro.
– Mamá -dijo-, sencillamente estaba agotada. Pensé: antes de enfermarme, mejor me tomo una licencia sin goce de sueldo. Total, de hambre no me voy a morir.
Cosa no del todo cierta, pensó, porque en diez días a lo sumo se le iban a agotar las reservas y entonces el alquiler más bien no. Y ni hablar de la comida y otros vicios. Pero había hecho bien; Guirnalda le estaba diciendo que había hecho bien, y que lo principal era la salud. ¿Carne comía todos los días? Sí, claro, Guirnalda se contestaba sola, sabía de sobra que Irene era buena para la carne. Y lo bueno que era comer carne. El otro día justamente lo había escuchado en un programa de radio.
– ¿Y a que no adivinás qué es lo que tiene más hierro?
Irene, repentinamente alegre, arriesgó una respuesta.
– La espinaca -dijo.
– ¡No! -Guirnalda estaba exultante-. No vas a adivinar. Yo nunca lo hubiera dicho.
– La berenjena -dijo Irene.
– Frío, frío -dijo Guirnalda-. ¿Te das por vencida?
Irene tuvo que doblegarse.
– ¡La nuez! -dijo Guirnalda, triunfal-. ¿Qué me decís? Yo no lo podía creer.
– Y sí -dijo Irene, ya totalmente amable-. La nuez es muy sana.
– No, sana ya sé -dijo Guirnalda-. Pero que tenía más hierro que cualquier otra cosa, eso es una novedad para mí. Después viene la morcilla. No, antes el hígado, después la morcilla, la espinaca, de las verdes después la que tiene más hierro es la lechuga. ¿Vos comés lechuga?
– Sí, mamá. Lechuga y zanahorias y tomates. Mi heladera es un vergel.
– Sin embargo, estás hecha una saraca.
Saraca. Qué diablos sería una saraca. Para Guirnalda, las palabras tenían una significación personal. Mezcla de lunfardo, idisch y una imaginación poderosa. Lo cual había conformado un entorno extraño para la pequeña Irene, a la que le decía con naturalidad, mientras pacientemente le daba la leche con una cuchara de sopa: no te hagás la rata cruel. Y la de flequillo, meditando acerca de esas palabras asombrosas, se olvidaba de tragar y miraba con espanto la próxima cuchara, ya que sentía una repulsión infinita por la comida en general, por los baños en general y por todo lo que la desviaba de sus reflexiones. Pensar, eso sí le gustaba, sentarse en una sillita de mimbre y pensar frente a una muñeca con la que no jugaba pero que debía estar ahí, para instalar un contexto real e indicarles a los de afuera que esa nena sentada en la sillita es como todas las nenas. Mientras Guirnalda barría el piso y cantaba canciones tremendas acerca de huérfanos que se mueren en el quicio de una puerta, y mujeres tísicas, y poetas famélicos, y amantes desdichados. Todo con ritmo de vals. Tal vez le venía de allí esa puntadita melodramática que sobresaltaba los razonamientos fríos de su bien construido cerebro. O tal vez era a la inversa, y fueron su frialdad y su mente puerca los que habían venido a perturbar a la pequeña Irene, la alegría del hogar, la que recitaba la Canción del Pirata pero siempre salía con guantes blancos y un sombrerito de paja en verano y un sombrerito de fieltro en invierno, tal vez porque una muchacha llamada Guirnalda, sentada en el umbral de una ruinosa casa con puerta cancel, soñaba con aladas capelinas blancas y paseos bajo el sol en vuaturé. Paseos que el viajante distraído nunca le pudo ofrendar, a cambio de lo cual le dejó a la pequeña Irene (y mejor ni hablar de su hermano), para quien sí se podía soñar un futuro con vuaturés, viéndola tan lozana con sus guantes y sus sombreritos de paja. De día. Porque ya entonces había una Irene nocturna que se despojaba del sombrerito y se quedaba con sus terrores, esperando a leones agazapados y a caballos que subían por el ascensor. Una niña perversa que cada noche consumaba la muerte de sus padres y lloraba por eso, sí, sí, lloraba desolada por la orfandad y el desamparo, pero matar, bien que los mataba. Para no hablar de otro tipo de tempestades, un barbudo que desnudaba a una monja, un primo grande que le pegaba a una odiosa compañera de colegio después de haberle sacado la bombacha, hechos que en Irene -quien sentía en carne propia estas humillaciones- producían una vergüenza tan grande que experimentaba un intolerable cosquilleo en un lugar que, a los tres años -vaya a saberse por qué prematura libertad lingüística-, había llamado pichoncolina, aunque no era exactamente un cosquilleo, más bien una angustiante sensación de vacío -pero a los siete años, cómo explicarlo-, algo que la hacía presionar una pierna contra otra y sentarse en la cama bien apretada contra el colchón, como si estuviera por conseguir algo, en cuyo caso vendría la paz, pero la paz no llegaba y ella tenía ganas de gritar durante la noche porque además de los leones y los caballos y la regla de tres y la muerte estaba esto, y todo esto era ella, germen de la que ahora seguía debatiéndose entre fantasmas mientras pacíficamente tomaba un mate y escuchaba a Guirnalda hablando del potasio que contenía la banana, y pensaba que seguramente no le había puesto sombreritos para esto. ¿No? ¿Y para qué entonces? ¿Qué soñaba para ella? ¿Un marido poderoso y amable? ¿Una casa con jardín? ¿Tres niños brincadores? Cómo explicarle que no es esto lo que ella quiere, que no es la nostalgia de esa apacible felicidad lo que ahora le anudó la garganta y apenas le permite darle una chupada al mate. Que lo que quiere es algo que se escurre, pero cuya belleza reside justamente en su materia escurridiza, esto que sólo deja después una nostalgia en el corazón, bella también a su medida, pero no a la medida de su madre, o quién sabe, quién sabe si no tuvieron la culpa sus muchachas tísicas y sus huérfanos y sus locas de amor. ¿No era la costurerita que dio aquel mal paso lo que le faltaba a la integral de Hamilton para ser perfecta? ¿Cómo cabía en el Principio de Mínima Acción un canillita que muere soñando con un poco de felicidad? Así que eso era, al fin y al cabo. La gran Irene. Era lo que los otros habían hecho de ella. No, así no. Era todo lo que ella había hecho con lo que los otros habían hecho de ella. ¿Todo? Esta nada ¿era todo? Digamos que ella por el momento era pura posibilidad. Un bofe con cerebro. Al borde de la locura, al borde de la creación, al borde de la imbecilidad, al borde del balcón. ¿Cómo explicárselo? Con qué palabras decirle que a lo mejor también este miedo, o esta conciencia de la nada, era una forma de su felicidad. Le cebó un mate. Guirnalda ya había desechado el abaniquito y ahora le hablaba de un saco blanco, de conejo.
– Blanco -repitió, casi con delectación-. ¿Te parece que estará bien para mí?
– Seguro -dijo Irene y se sirvió una medialuna-. Te va a quedar bárbaro.
– Después se arruinan, claro -dijo Guirnalda, y se quedó pensativa-. Un saco blanco se arruina antes que los otros -Irene iba a decir algo amable u optimista o, quizá, meramente cortés. Pero Guirnalda volvió a hablar-. Igual, qué me importa que no dure -dijo-. ¿Cuántos años me quedan a mí, al fin y al cabo?
Y sus palabras no sonaron melancólicas. Las pronunció casi con alegría porque por fin ahora, después de tantos años, podía cumplir sin culpa un viejo sueño de dicha.
Dios mío, pensó Irene. Hay que vivir tantos años para aprender a vivir. Pero tampoco era eso lo que ella quería. Estaban frente a frente, cada una con su propia idea de la felicidad, cada una sin haberla alcanzado aún. Y sabiendo -por lo menos Irene- que ninguna de las dos iba a alcanzarla nunca.
– Ella se hizo uno, pero te digo, eh, la mona aunque se vista se seda, mona se queda. ¿Viste un caballo alguna vez? Bueno, es hermoso comparado con ella.
Palabras que trajeron a Irene a la realidad, la convencieron de que esto de ninguna manera era un momento patético y la colocaron ante un pequeño problema pedestre. ¿Quién era ella? ¿Qué fue lo que se hizo? No había dudas, en cambio, respecto de cómo le quedaba. Eso iba más allá del concepto estético que podía tener Irene sobre los caballos. Y aun la propia Guirnalda. Sus palabras debían ser juzgadas en conjunto. La pregunta: ¿Viste un caballo alguna vez?, indudablemente retórica, era sin embargo imprescindible para el efecto final: es hermoso comparado con ella. Al fin de cuentas, también estos quince días de empecinarse ante la Remington tenían su buena vinculación con Guirnalda.
– Esperate -dijo Irene-. ¿Ella, quién?
– La hermana -dijo Guirnalda con decisión-. Pero no la que tiene la sedería. La otra.
– ¿Qué sedería? -dijo Irene; por algún lado tenía que empezar.
– ¿Qué sedería va a ser? -dijo Guirnalda, impaciente- ¿Te acordás cuando vos eras chica que jugabas en el balneario con una rubia de trencitas, que la madre era tan vistosa? Unos turbantes se ponía… Yo, la verdad, no sé cómo se los ataba, pero llamaba la atención.
– ¿Y ésa tenía una sedería?
– No, ésa no. Qué sedería, pobre. Una vida más desgraciada tuvo siempre. El marido ya en esa época, ¿te acordás que la corrió con un cuchillo que tuvo que tirarse por la ventana? Menos mal que vivía en el primer piso, pero la pierna bien que se la rompió. Bien rota.
– Pero, ¿cómo? ¿No era que los turbantes le quedaban sensacionales y todo eso?
– Y qué. ¿A vos te parece que todo es un turbante en la vida? Yo te digo la verdad, no le envidio los turbantes. Ni los millones.
– ¿Tiene millones? -dijo Irene, ya sin ninguna esperanza de saber quién.
– Tener tiene, pero eso no es nada al lado de la hermana. Eso sí, que me digas, es tener millones. Y qué marido, tenés que ver. Qué belleza de hombre. Ella, vos la ves y no das un centavo por ella. Se puede poner un ropero encima que da lo mismo. Es así, ya lo dice el refrán: la mona, aunque se vista de seda, mona se queda.
– Y entonces, ¿qué le pasó?
– Y nada, qué querés que le pase. Vos querés que a todo el mundo le pasen cosas. Es así y así va a ser siempre. Ya no la cambia nadie.
Seguro, pensó Irene mientras iba a preparar otro mate. Ya no la cambia nadie. Tanto daba que fuera la de la sedería, la hermana, la que se casó con un multimillonario o la que el marido la corrió con un cuchillo. O aun la rubia de trencitas. Sea quien fuere ya habría nacido con eso, era fatal. De nada le valdría vestirse de seda.
Puso yerba nueva en el mate y se dio vuelta. Ahora Guirnalda tenía otra servilleta sobre las rodillas. Le había plegado simétricamente las puntas y le estaba haciendo un nuevo y minucioso doblez. Está decepcionada, pensó Irene. O temerosa. Cada vez que Guirnalda venía, a Irene le pesaba la ausencia de un sillón. Se reconocía culpable por esta casa donde no había un lugar en el que Guirnalda se pudiese sentir cómoda. Un living con grandes sillones y un nene en un triciclo. ¿Y Toto? En el estudio, mamá; llamó que va a venir tarde; te manda un beso. Dios, no, que se jodiera Guirnalda, que no supiese dónde sentarse, que le hiciera otro pliegue a la servilleta, pero esto no. Toto no.
– ¿Y vos?
Irene, que llegaba con el mate, se sobresaltó.
– Yo, ¿qué?
– Vos sabés lo que tu madre quiere para vos.
Bueno, ya empezamos.
– Sí, mamá -dijo Irene, con una mezcla de docilidad y de cansancio.
– Una madre sólo quiere la felicidad de sus hijos.
Casi nada, pensó Irene.
– Yo soy feliz así -dijo.
– Sí -dijo Guirnalda-, claro que sos feliz así -porque pese a todo no podía aceptar que algo perturbara a su pequeña flor-. Pero lo que yo digo es que me gustaría que encontraras -se interrumpió-. Que formaras tu hogar.
Casi nada, volvió a pensar Irene. Un hogar. Algo que de chica le hacía pensar en leños ardiendo y en castañas que saltaban sobre el fuego mientras afuera caía la nieve, y ahora. ¿Y ahora? ¿Acaso algo había cambiado? ¿No sentía en este mismo momento una especie de tristeza, algo parecido a las ganas de llorar cuando pensaba en la palabra “hogar”, en cierta cosa que encerraba la palabra y que era inaccesible, sólo un sueño, una nostalgia, una ventanita iluminada que se vislumbraba a lo lejos? O tal vez esto, este refugio que ella iba armando día a día, este lugar que era suyo y que era ella misma. Hace falta un alma para tener un hogar. Nada que ver con el nene en triciclo y con Toto que hoy viene tarde pero te manda un beso. Su hogar, al menos, no tenía nada que ver con Toto y con el nene. “Yo tengo mi hogar”, eso pensó decirle, pero era una maldad, era aterrorizarla con algo que ahora, en cierto modo, hasta la enorgullecía. “Irenita vive sola, ella es así”, pero que apenas Irene pronunciara la palabra “hogar” tendría el efecto de un golpe en la cara, instalaría esa soledad como un modo de lo normal, algo que a ella misma le producía terror.
– Pero no se trata de lo que a vos te gustaría. No puedo casarme así porque sí.
Todo iba entrando en un cauce normal, en una zona en la que nunca podrían entenderse. Qué esperaba Guirnalda de ella. Tu felicidad, eso diría. Y sin embargo ella tampoco buscaba otra cosa que su propia felicidad. Y hacía bien, ésta era su pequeña flor: Guirnalda quería mostrarla al mundo gallarda y pimpante. Qué importaba esta trepidación, este tremolar del alma, al alma quién la ve. Y ni siquiera era tan simple como eso: tu idea de la felicidad allá, mi idea de la felicidad acá. No, a ella también, ah, si la tentaba. ¿O ese hogar de panes y mieles del que hablaba Guirnalda no era acaso el contexto normal, la muñeca sentada en la sillita de enfrente mientras la de flequillo sueña con una muñeca tan extraordinaria que ningún humano la habría podido concebir? Y podría hacerlo bien, cómo no, ella o una parte de ella estaba hecha para la vida cotidiana, para este compartido mate con medialunas y también, por qué no, para el papel de la perfecta casada. Era capaz de representarlo a las mil maravillas, lo presentía a veces en el preciso instante de comprar la radicheta, una sensación de irrealidad pero también una especie de alegría. Lo que había que estudiar es si el rito de la radicheta tenía algo que ver con el de la perfecta casada, delantal con voladitos, una sonrisa de oreja a oreja y el sagrado olor de las panaderías esparciéndose por la casa. Sí, esto también era ella. ¿Y la sacerdotisa?, ¿aquella antigua elegida de los dioses? Ah, la elegida, cuántas capas habría que atravesar para llegar a esa yegua, derribar radichetas, rasgar delantalitos, abolir sombras irisadas y cerrarle la entrada a la jubilosa fragancia de los buñuelos. ¿Y se encontraría algo después de tanto trabajo? ¿O tenía ganas ella, momentánea cebolla, de despojarse de todas sus finas coberturas? No. Tal vez lo que quería era algo así como impartir una luz desde el centro, una luz que volviera transparentes, y hasta nobles, aun las capas más superficiales. Pero, ¿cuánta luz hacía falta para esto? ¿Y era capaz, ella, de dar luz?
Dar luz, dar a luz, he ahí el dilema. Y ya no se trataba de la muñeca en la sillita de enfrente. Ni era el nene con triciclo para que Guirnalda se pudiera sentar en paz sin necesidad de plegar servilletas. Dar a luz ¿no era acaso un modo de dar luz? Traer un ser al mundo, qué os parece. Y después tratar desesperadamente de que ese ser sea la justificación de nuestra vida. Una los hace comer zanahorias, o estudiar danzas clásicas, o armar pequeños puentes, o ataviarse con pajas y plumas de acuerdo a un sueño íntimo e intransferible de la felicidad. Y de eso sale un ser real, un individuo solitario que tratará de abrirse camino y ocupar un lugar en el mundo. No. Ella no. Y la de flequillo tampoco. La que está en su sillita de mimbre, sentada frente a la muñeca, ya mira con cierto asombro, ¿y tal vez con cierta envidia?, a las pequeñas acuñadoras de ojos tiernos que cantan el arrorró. Curioso, realmente. Mirando hacia atrás, no podía rastrear en ella eso que suele llamarse “instinto maternal”. ¿Era la excepción que confirma la regla, o era la refutación de la regla, o qué diablos era? ¿Qué diablos era? Podía imaginar con nostalgia esa maravilla de tener un ser creciendo dentro de ella y hasta era capaz de concebir con lágrimas ese único y glorioso momento de dar a luz otra vida. Pero ahí se acababa el milagro, ahí se acababa Irene y empezaba eso otro, eso que únicamente sería perfecto en la medida en que se instalara en el mundo en toda su otredad. No. Ella misma era la única criatura a quien se sentía capaz de crear con pasión. No había renunciamiento heroico, entonces. Sólo un puro acto de egoísmo. Lo cual en este momento le estaba provocando una cierta melancolía (qué ánimo podrido tenía en los últimos días) que vino a solucionarse por un certero timbrazo.
Una palpitación intempestiva. Una indeseable y cobarde esperanza.
– Quién será -dijo Guirnalda. Y, como si las palabras pronunciadas la arrastraran, rompió a cantar: Quién será, quién será, me pregunto sin cesar…
Envuelta en las notas del vals y repitiéndose algunas decisiones importantes de la última quincena, Irene fue hasta la puerta.
– Quién es -dijo.
Estaba poniendo mucho cuidado esta vez en no abrir la puerta antes de averiguar quién venía.
– El señor Alegre -gritó una voz jovial.
– Quién.
– Alegre. El hombre de las cucarachas.
Guirnalda, toda ella, se preparó para la defensa.
– Qué dice -dijo-. No lo dejes entrar.
Ay.
– Pero si es el cucarachero -le dijo a Guirnalda, frase que, se dio cuenta, no tenía toda la lógica que indicaba el tono de ella.
Abrió la puerta.
Y el señor Alegre, el hombre de las cucarachas, hizo su aparición.
– Buenas tardes, buenas tardes -entró decidido, dinámico, pleno de entusiasmo y de vida-. No me diga nada, señorita Irene: ésta es su mamá -se acercó y le dio la mano a Guirnalda; después apoyó su gran bolso en el suelo y empezó a preparar el instrumental con la pericia de un cirujano-. Y, ¿algún problema?
– No, ninguno.
– ¿Problema? -Guirnalda se puso en guardia-. ¿Qué problema tenés?
Irene iba a contestar pero el señor Alegre se le adelantó.
– Ningún problema, señora. Simplemente es por pura rutina. Cuéntele a su mamá.
– Qué me tenés que contar -dijo Guirnalda.
– No, nada -dijo Irene-. Que desde que viene el señor Alegre no tengo más cucarachas.
– ¿Qué? ¿Tenías cucarachas? -dijo Guirnalda, mostrando con claridad que había recibido una ofensa personal.
– Le caminaban por la cabeza. ¿No, señorita Irene? -dijo el señor Alegre.
El momento era difícil. Irene no quería decepcionar al señor Alegre, disminuyendo la importancia de su misión; pero tampoco quería que Guirnalda se sintiera derrotada: una hija suya, criada con tanto esmero, no podía tener cucarachas en su casa.
– Hmm -fue la respuesta no comprometida de Irene.
Para el señor Alegre fue suficiente. Era un hombre orgulloso de su oficio. Tal vez no había elegido su destino -según sabía borrosamente Irene, él robaba el cucarachicida de una empresa en la que trabajaba el cuñado y, por una suma módica, echaba su venenito por las casas-, pero una vez puesto en eso, lo hacía con pasión. Ni Miguel Ángel debía estar tan convencido de lo que hacía como el señor Alegre.
– Ni una, señor Alegre -dijo Irene, con optimismo-. Yo ya tenía miedo de que no viniera. Hoy es veintidós; hace más de un mes que estuvo.
– Usted quédese tranquila, yo no le voy a fallar. ¿Sabe lo que pasa? No se puede abandonar el tratamiento. Hay gente que se queda lo más tranquila porque no ve más cucarachas y entonces me dice que no venga. Y entonces los quiero ver. El otro día me llamó una mujer, llorando me llamó, estaba en un grito. ¿Qué pasó? Había abandonado el tratamiento. Usted abandona el tratamiento y no hay nada que hacer. La casa se le llena de cucarachas.
– Yo nunca seguí el tratamiento y en mi casa no hay una cucaracha -dijo Guirnalda con altivez.
– No las verá, señora -dijo el señor Alegre-. La cucaracha es un animalito muy pícaro. Al final, hasta termina tomándole el gustito al veneno. Usted les da cualquier veneno de baja calidad y, al principio, no digo que se mueran pero se sienten bastante descompuestas. Pero al mes ya no les hace nada, y si usted les da el mismo veneno tres meses seguidos, las viera, cada día más gordas.
– Qué horroroso -dijo Guirnalda.
– Pero para qué está el señor Alegre -dijo el señor Alegre-. Usted pone este venenito y durante un mes no tiene más cucarachas, eh, señorita Irene. Dígale a su mamá. Y qué perfume -dijo, echando un chorro generoso por los zócalos-. Sienta qué perfume.
– Apesta -dijo Guirnalda.
Pero por fortuna el señor Alegre no pareció haberla escuchado; con paso decidido se dirigía a la kitchenette.
– Espere, espere -gritó Irene con desesperación, cuando vio que estaba abriendo las alacenas con la indudable intención de echar su veneno.
A los apurones sacó frascos, latas, extraños envoltorios y los fue acomodando aquí y allá, ¡ay!, el orden externo tan celosamente guardado durante los últimos quince días, como si la más ligera alteración de los objetos pudiera desencadenar el caos, estaba yéndose al mismísimo diablo.
– Pero si no hace nada, señorita Irene -decía el señor Alegre, desparramando veneno-; esto es ideal para las casas donde hay chicos. Mire, una señora me pide especialmente que le ponga un chorrito en la mamadera del nene. Después le da una lavadita y santo remedio.
– Qué bruta -dijo Guirnalda y, sin transición, al advertir un paquete amarillo que Irene acababa de sacar de la alacena, preguntó-: ¿Te da resultado la polenta mágica? A mí me parece que no es lo mismo.
– Es así, señora -dijo el señor Alegre-. Hoy la juventud es así. Están con lo moderno. Y yo le voy a decir la verdad, eh. Yo estoy con la juventud.
– Ah, yo también -dijo Guirnalda-. Hoy no es como antes, que la mujer era una esclava de la casa. Hoy la mujer vive la vida y a mí me parece muy bien. Yo creo que hay que vivir la vida.
– Ah, eso es lo que yo digo -dijo el señor Alegre-. Después, las desgracias vienen solas. Usted aproveche mientras está soltera, señorita Irene. Después viene el marido, vienen los hijos, y ya no hay tiempo para fiestas.
Zas, pensó Irene. Tan bien que se estaban llevando y justo viene a sacar el tema de la discordia.
– Hoy cada uno vive como quiere -dijo, cortante, Guirnalda-. La mujer que quiere vivir sola vive sola. No es como antes que la mujer se tenía que casar a los dieciocho porque si no era una ¡zanahorias! ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que guardes las zanahorias en la alacena?
Hábil, habilísima Guirnalda. De cualquier modo, era una de esas preguntas para las que Irene no tenía respuesta.
– Y, no sé, las habré puesto distraída. ¡No! -gritó viendo que el señor Alegre estaba ahora en el balcón, a punto de tirar su veneno sobre el pequeño jardín de Irene.
– Les hace bien, señorita Irene, les mata todos los bichos. Hay una señora que
– ¡No!
¿Acaso no era de algún modo parecida a Guirnalda? ¿No cuidaba ciegamente su pequeño jardín, sin siquiera averiguar si el filtro del señor Alegre podía hacerle algún bien? ¿Estaba segura de que a las begonias no las cargoseaba un poco eso de cantarles tanto valsecito por las mañanas?
– Está bien, señorita Irene. No crea que soy un criminal -dijo el señor Alegre, pero se veía a la legua que estaba ofendido.
Silencioso, empezó a guardar su instrumental, mientras Guirnalda leía con atención las instrucciones del paquete de polenta mágica e Irene contemplaba el desorden que finalmente, después de haberlo ahuyentado segundo a segundo durante estos quince días, había acabado por instalarse en su casa.
Ahí estaba. La polenta mágica, y las zanahorias, y el estragón, y el olor a veneno perfumado inundándolo todo, y esta sensación de inconsistencia que vuelve a arrasarla, que la coloca sin piedad en el centro del universo pero también en su mismísimo borde, mientras Guirnalda y el señor Alegre hablan sobre la juventud y el matrimonio y las cucarachas, y el balcón sigue abierto, esa mezcla de vida y de muerte que implica el balcón, e Irene querría dar un grito.
Pero no hay que alarmarse, madre tenemos todos y también un señor Alegre que quiere invadir nuestro jardín, y esta sensación, a veces, de querer algo inaprensible, y este estúpido deseo de ser felices, y este vértigo al mirar hacia abajo, y esta conciencia de lo infinitamente pequeña que es la distancia entre la vida y la muerte. Lo cual, por fortuna, no nos impide la dulce liviandad de los actos cotidianos. Abandonar por ejemplo el balcón y acercarnos subrepticiamente a la mesita donde se ha constituido la catástrofe y sacar con disimulo una media semioculta que, inexplicablemente, había ido a parar a la alacena y luego, aguantando a duras penas las ganas de reírnos, acercarnos al plato, elegir con sumo cuidado y, y por fin, darle un buen mordiscón a esta dorada y crujiente medialuna.
Y en esta jubilosa tarde de noviembre, bajo un cielo como otros, lejanos, que la habían hecho alabar la gracia de estar viva, al borde de la demencia, al borde de la muerte, al borde de encerrarse entre cuatro paredes a esperar mansamente, abyectamente la pudrición, ella era esta mujer tostada por el sol -¿un poco nerviosa, tal vez?-, instalada en el asiento delantero de un Peugeot 404, color ciruela, y mirando de reojo al joven algo hirsuto que acababa de sentarse al volante. Menor que ella, eso era evidente, aunque el hirsuto debía pensar lo contrario, ¿se animaría Irene a confesarle su verdadera edad si él se lo preguntaba? la pregunta sería una indiscreción, pero el hirsuto no parecía Oscar Wilde. Al menos, no había estado demasiado original cinco minutos antes, cuando Irene salió de la playita Carrasco, un poco borracha por el sol -siempre le pasaba, una embriaguez o un entumecimiento que le apaciguaba la conciencia al punto que a veces deseaba quedarse así tendida para siempre, calcinándose como un gato, como una planta, como una piedra, ah, como una piedra-, y él, como surgido del muro de la costanera, se puso a caminar a su lado y le dijo: “Flaca, qué tal si tomamos un trago”. Ella siguió caminando, aunque amenguó el ritmo. Esto no la sorprendió demasiado porque, en cierto modo, ya lo había planeado así un mes atrás -como planeaba ella las cosas: echar una decisión al viento y dejar que el resto lo hiciera esa voluntad subterránea que nunca torcía la proa, que poco a poco la iba socavando, la iba convenciendo de que tenía que ser así, con un desconocido que sólo sabría de ella la piel tostada por el sol; un mero instrumento, ¿de qué?, aún no lo sabía pero acá estaba en la costanera con el paso atemperado-. Al hirsuto sin duda lo alentó esta alteración del ritmo porque dijo: “Dale, flaca, qué te cuesta. No perdés nada, ¿no?”. El alma. ¿Sabía él que en este mismo momento ella estaba captando los pedazos de algo que tal vez podría haber sido su alma, o alguna otra cosa única e irrepetible que pedía a gritos resplandecer íntegra en el mundo y que se desarticulaba, se despedazaba, desperdigaba azarosamente sus fragmentos ante sus propios ojos? No, tenía razón el hirsuto. Qué podía perder si nada era. “Tenés una sonrisa linda, ¿sabés? ¿Venís seguido a Carrasco?” Ella era legión, eso era lo bueno. Esto tostado, sin nombre y sin destino, que el muchacho veía y cuyo único atributo interesante consistía en esta posibilidad de venir seguido a la playita Carrasco. “Bastante, sí, me encanta el sol.” Ya estaba. Así de sencilla era la vida. Sintió una especie de paz. Ahora era alguien de quien este muchacho tenía un dato. Me encanta el sol. ¿Cómo lo estaría computando su cerebro? Trató de imaginarle un cerebro a este joven peludo que caminaba despreocupadamente a su lado. Muy probable que no fueran las palabras pronunciadas por ella las que lo ocupaban. Me encanta el sol. Y, sin embargo, qué verdad había en esas palabras. Me encanta, me deja encantada, como olvidada de mí misma, un mero cuerpo que se dora, que absorbe la poderosa vitalidad de este calor, algo plácidamente desentendido de su destino. Pero el hirsuto sólo pensaría: está conmigo; si no, no hubiera dicho esa frase tan llena de entusiasmo; por dónde abordarla entonces, qué decirle ahora. “Yo también vengo muy seguido.” Esto amenazaba ponerse abrumador. Qué sorpresa si ahora ella le decía: Ya hemos conversado bastante; ahora vamos a cojer. (Increíble su sentido del humor aun en condiciones dudosas.) O si de pronto se tiraba en los brazos del hirsuto y se ponía a llorar sobre su pecho. O a aullar. Aullar y aullar hasta que se ahuyentase este barro oscuro que la anegaba y no la dejaba vivir. “Yo nunca te vi.” Ya estaba: mundanamente lo había dicho mientras aminoraba aún más la marcha aunque todavía sin detenerse ni mirarlo. La ceremonia debía ser gradual, como todo sacrificio. O rito iniciático. ¿Acaso esto no era una iniciación? Así lo había pensado ella un mes atrás, un acto que la instalaría con brutalidad en el mundo. Sin retroceso, y sin justificación. “Yo sí te vi a vos.” Ah, no; ella tuvo un sobresalto. Esto no valía, él no podía haberla visto antes, no debía saber nada de ella: no estaba en las reglas del juego. Lo miró por primera vez, interrogante; ¿parecía asustada? “Tomando sol, en la playa; hacía un buen rato que te estaba mirando.” Ah, era eso: un chiste. El hirsuto tenía sus rebusques también. Perfecto. Esto sí podía él mirarlo a sus anchas. Y ella, hasta sentirse un poco halagada, retrospectivamente halagada imaginándose al muchacho que contemplaba ese cuerpo inmóvil ¿y hasta cierto punto armónico? bajo el sol; un cuerpo que no sufría ni se desintegraba como ella -no, el muchacho no había visto los pedazos desparramándose por el vasto mundo-; un cuerpo organizado como un cristal. “¿Siempre venís sola?” “Sí, siempre.” El diálogo venía fácil, por suerte; no requería demasiado esfuerzo de su parte. Avec quoi taillez vous le crayon? Je taille le crayon avec le taille-crayon. Tal vez era posible hacerse un lugarcito en el mundo y habitarlo muy oronda sin mirar a los costados: un lindo lugarcito en el que todo tenía su respuesta. ¿A qué es igual la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos? “Es una lástima; es lindo venir acompañado.” Una verdadera lástima pero tengo roto el corazón. “¿No tenés novio?” Bueno, ya estaban entrando en tema. Respuesta peligrosa, emitió la pequeña computadora, aún activa en algún rincón de su cabeza. Decir No podía devenir una calamidad si él lo asociaba con una hipotética futura información -Edad: treinta años-, ah, ah, así que era ella, la que nunca tuvo novio y sigue releyendo como entonces el novelón sentimental en el que una niña llora en vano embargada por el mal de amor, ah, ah. Y decir Sí, ¿no la obligaría a un esfuerzo devastador, a la invención de una historia con complicaciones? Divertidísimo, si ella tuviera a quien contársela después. Pero esta historia, Irene, a quién se la vas a contar. Basta, basta, nada de problemas. Ella era capaz de reaccionar con rapidez y destreza. “Más o menos”, dijo, dejando la puerta abierta a todos los pecados o tragedias que el hirsuto fuera capaz de imaginar. “Ya sé (el hirsuto parecía sentirse fuerte ahora: él era un hombre que conocía el corazón de las mujeres); te peleaste con tu novio.” Señor, aparta de mí este cáliz. “Más o menos”, volvió a decir ella. Y ahora sí, valiente y decidida, se detuvo de golpe. “Pero mirá, no tengo ganas de hablar de eso.” Una jugada realmente notable; el hielo se había roto y ella emergía entre todas las que apacibles se habían dorado bajo el sol, con un pasado. Algo penoso o sórdido o delictivo, pero carente de esa delicada trama que arma un pasado real, una tarde de lluvia en una mueblería de Lavalle, un café con medialunas en una desolada estación de trenes de un pueblo que no conocían pero que los ponía melancólicos, el umbral de una casa de Palermo Viejo donde clandestinos y alborozados, comiendo a puñados maní con chocolate, festejaron la llegada del Año Nuevo, la búsqueda, como de un abrigado refugio, del cuerpo familiar en mitad de la noche.
Nada. Un pasado como una caja negra. Un golpe magistral: el hirsuto tenía a qué aferrarse ahora. Era peludo y saludable, y muy alto, de modo que Irene se sentía un poco incómoda, pero persistía en esto de mirarlo: ahora que había llegado hasta acá, y bastante airosa, no estaba dispuesta a ceder posiciones. Además, el hirsuto le estaba diciendo que no tenía por qué preocuparse: ella debía vivir este momento y se acabó. Tenía su filosofía también, iba por la vida cargando con su idea del mundo, convencido de que era una idea magnífica y que valía la pena comunicársela a los otros. Todos cargaban con su idea: el hirsuto, y la vecina que se había tirado del séptimo piso, y el hombre de las cucarachas. Y ella misma ¿no creía ella misma a veces que había algo sobre las mujeres y los hombres que ella quería comunicar a los hombres y a las mujeres? En ciertos momentos, como ráfagas de luz, que al fin se escabullían dejándole esta desazón y este vacío. “¿Qué?”, dijo. El hirsuto se rió. “Sos un poco distraída; recién estabas en la luna de Valencia.” Ahora sí que él ya sabía algo preciso sobre ella. Cierta cosa se le escapaba entonces, algo real conseguía filtrarse con tanta claridad que hasta resultaba evidente para este joven de pelo crespo. “Todavía no me dijiste cómo te llamás.” “Irene.” El hirsuto le dijo que era un lindo nombre. Y si ella le hubiera dicho que a veces tenía la sensación de caber entera en su propio nombre. Le pasaba con ciertas palabras, resplandor, ah, ella podía sentir eso como una reminiscencia luminosa, algo que irradiaba pero muy lejos, una vaga lumbre augurando una luz tan intensa, tan absoluta, que sólo era posible percibir de ella esto delicuescente y angustioso que estaba encerrado en la palabra resplandor. Luz, luz, allí estaba esa palabra dolorosa de tan bella. Ella amaba la luz, qué iba a pasar si se lo decía, que había nacido para amar la luz y sólo había conseguido esto, esta rara destreza de captar lucecitas a lo lejos, pequeñas ventanas detrás de las cuales, a veces, creía vislumbrar la felicidad. Y la sombra, ¿podría ella explicarle el miedo litúrgico, como de ir cayendo silenciosamente por una hondonada, que instalaba en su corazón la palabra sombra? Y así como la luz y como la sombra, cabía ella en su propio nombre. Pero había que conocerle los recovecos y las resonancias, su grave música sacerdotal y los benévolos sones de la infancia, había que amar esa palabra para descifrar su significado.
Era lindo, el hirsuto le había dicho que su nombre era lindo. Era fatal. ¿Y si le hubiera dicho Anacleta o Tiburcia? Ironía desechada: no alterar esta frágil armonía. “Yo me llamo Rogelio (pausa compungida), pero no tengo la culpa.” Irene se rió, todo marchaba a la perfección. Se lo habrás dicho a tantas, pensó con alegre clarividencia. Esto era pan comido para el hirsuto, ahora lo veía, ya le había ocurrido muchas tardes, a la salida de la playa, acercarse a la solitaria a quien venía observando desde el murallón, deslizarle “flaca, qué te parece si tomamos un trago”, y si algún indicio visible indicaba que la muchacha había prendido -amortiguación en el ritmo de marcha, sonrisa a medias, miradita furtiva-, ir avanzando amablemente, sin sorpresas -a menos que la muchacha, claro, se pusiera a llorar sobre su pecho o aullara hasta eliminar de sí toda la pena que le estaba produciendo pensar en su vida-, soltar como a una paloma el chiste liviano: Yo a vos sí te vi, y dejar que las cosas siguieran su curso, que se encarrilaran mansas a la parte en que la muchacha dice su nombre. Entonces sí: Yo, Rogelio. Y ahí la cuchufleta, el flechazo, el raudo distintivo de una personalidad chispeante. Pero no tengo la culpa. Irene se sintió tranquila. Este muchacho sabía lo que estaba haciendo: no había más que dejarse llevar. Eludió con astucia el recuerdo de Rogelio, el hombre que razonaba demasiado; nada de atajos peligrosos, ella lo leía a los ocho años en Rico tipo, ¿cuántos años tendría el hirsuto? “Pero no (sonrisa angélica, ¿estaría seductora?), si es un nombre muy.” Se interrumpió; hermoso le parecía una exageración. ¿Lindo? Ya lo había dicho él. Pese a las circunstancias, ella conservaba cierto sentido estético. “… personal”, dijo. Bien, ahora sí. Ahora sí eran un simpático par de imbéciles protagonizando un vulgar levante bajo el sol. “Vos también sos muy personal, se nota”, dijo él, con el evidente ánimo de impresionarla. Ella sonrió con ambigüedad. “¿Te gusta la música?”, dijo él. ¿La música? Algo tremoló, se desbarató, barcos a vela surcaron un agua muy azul y Haendel llenó cada resquicio, estalló en cada burbuja de aire, el mundo era una fiesta y todo lo nacido había nacido para ser feliz; en la cabeza de un alemán de oídos muertos rompió a cantar un himno a la alegría, y ángeles se expandieron hacia el cielo como impulsados por el abanico infinito de la Pequeña Fuga, y una precoz enamorada con flequillo suspiró con melancolía al oír por la radio Mi tonto corazón. “Sí”, dijo con sobriedad, “me gusta mucho”. “Entonces, ¿qué te parece si vamos al auto? Tengo unos casetes geniales.” Ella asintió ligeramente -¿putezcamente, tal vez?-con la cabeza.
Y acá estaban ahora, en el asiento delantero de este Peugeot color ciruela, él revolviendo la casetera y ella estudiándolo de reojo. “¿Qué querés escuchar?” Extraño. ¿Sabía él que todas las músicas cabían en ella? Era la que había llorado amargamente cuando su madre le cantaba La loca de amor, la que se había desarticulado bailando rock and roll, la que otro noviembre pero de noche, sentada en la escalinata de piedra que da al río con gente a la que ya no recordaba, cantando a toda voz El ejército del Ebro, respirando el olor del río y sabiendo la infinitud del universo y la pavorosa lejanía de las estrellas que esa noche estaban convergiendo sobre su cabeza, se maravilló por el milagro de su propia voz pero, sobre todo, se maravilló por el milagro de estar viva. Y era la que otra noche de años atrás, en la pequeña pieza iluminada de la calle Bulnes -todos rodeando con devoción el tocadiscos de baquelita que acababa de traer su padre-, puso con mucho cuidado el primer disco y, al escuchar en el violín quejumbroso el Vals del recuerdo, se puso a llorar. Por qué se había puesto a llorar. Qué podía recordar ella a los diez años que la llenara así de congoja. El futuro, pensó, era como si recordara el futuro, como si pudiera saber que algún día, muerto su padre, perdida para siempre esa fugaz ilusión de hogar -todos juntos en la habitación iluminada, rodeando inocentemente el tocadiscos, contemplando el disco de pasta que giraba como si estuvieran ante un acontecimiento maravilloso-, perdida también la tarde de lluvia en que ella recordó por primera vez -pero no sola- ese vals y esa noche iluminada, perdidos todos aquellos que había amado, sólo le quedaría este desconocido en un auto color ciruela.
Esa vez estaba en una penumbrosa casa de Flores, y había un hombre de ojos azules que se reía.
– Así que vos también conocías el Vals del recuerdo?
– Pero si fue mi primer disco. Lo trajo mi papá cuando compró el tocadiscos de baquelita. Vieras, estábamos todos en mi pieza, mirando cómo giraba, y yo sentí el recuerdo de algo que ya no estaba, y eso era muy triste, y me puse a llorar.
– Sí, cierto, tenía eso. Yo lo escuchaba y volvía a ver una ventana. La pieza estaba un poco oscura y una mujer miraba por la ventana. A mí me extrañaba mucho la figura negra, recortándose en el cielo gris. Después alguien encendía la luz y ésa era mi mamá y yo corría hacia ella. El disco tenía una etiqueta roja, ¿te acordás?
– No, azul. El mío tenía una etiqueta azul. Y atrás, las Czardas de Monti.
– Ah, no -él ponía cara de entendido-, el mío tenía la Rapsodia Sueca.
No, no, ella también tenía la Rapsodia Sueca, pero en otro disco. Y Pantalones de fantasía, y también Por la verja, pero ésos no los había traído su papá sino su hermano. Él estaba contento porque también tenía Pantalones de fantasía y Por la verja. ¿Y Canción de septiembre? Canción de septiembre, claro.
Y los dos reían, entonces era como si el pasado no estuviese muerto, o no hubiese que guardarlo como a una colección de pájaros congelados en la bohardilla desordenada a la que ahora ella le tenía tanto miedo. Lo extraño era que ya parecía saberlo a los diez años. Todo lo que iba a encontrar, y todo lo que iba a perder, y la tristeza con que veinte años después, junto a este desconocido, iba a recordarse recordando el Vals del recuerdo.
“Qué.”
“Serrat, si te gusta Serrat.” Ah, sí, eso estaba muy bien. Serrat le gustaba de verdad y ahora avanzaban por Libertador. Las cosas no resultaban tan difíciles al fin y al cabo. La mano derecha de él manipulaba con habilidad el pasacasetes. Listo. Ahora se escuchaba, inundando el auto, Porque te quiero a ti, porque te quiero, dejé mi puerta una mañana y eché a andar. La mano del pasacasetes, sin que nada lo hiciera prever, se apoyó en el muslo de Irene. Primero fue la pierna: se puso rígida. Después ella. “¿Estudiás?” Y ahora este interrogatorio, que amenazaba ser agobiante. “No.” Fue un “no” desagradable, lo notó de inmediato. Nada que ver con esta pareja que surcaba mundanamente Libertador, la mano de él apoyada con familiaridad sobre el muslo de ella. “¿Y qué hacés? ¿Trabajás?” El tono de él había virado apenas hacia la hostilidad, pero Irene no tenía nada de ganas de intentar algo para remediarlo. “No.” Él emitió un tenue resoplido. Pero de pronto algo lo iluminó. “Ya sé; sos casada.” La última esperanza. “No.” Ella no tenía actividades, ni esposo, ni pasado. Y si al hirsuto no le venía bien…
No le venía bien. Inesperadamente detuvo el auto junto al cordón. “¿Te querés bajar?” ¿Era una invitación -gesto caballeresco ante evidente abatimiento de la convidada- o una mera grosería? No le gustaban las dificultades, al parecer. Yo conozco a uno al que sí le gustan, ji, ji. Pónganlo en un laberinto, acósenlo, enrédenlo y se envalentonará, se hará de acero y roble, y emergerá saludable y renovado como un recién nacido. ¿Y yo? Yo también, querido muchacho, gorjeó inesperadamente la que dormía en las tinieblas. De esta materia estoy hecha y con esta materia me forjaron manos más sabias que la que, impaciente, ha abandonado mi pierna. Pensó en las altas y hermosas palabras que bajo soles como éste y bajo cielos de plomo y en la media-luz de los bares y en la penumbra de los cuartos la habían ido tallando apasionada y amorosamente. Todo esto está acá: soy yo. Y el pato hinchó su plumaje, se zangoloteó y reverberó. Yo de aquí no me bajo porque voy a llegar hasta el final. Sea cual fuere el final. Ya que ahora comprendía que había algo que estaba buscando, algo preciso que la había llevado a este auto. Motivo por el cual no pensaba abandonarlo así nomás y, mucho menos, desdeñada por un desconocido. Yo te voy a enseñar, pequeño aprendiz de Don Giovanni, yo te voy a enseñar a tener temperamento.
– No sea descortés, muchachito.
La voz la sorprendió. Era su voz, por eso la sorprendió. Ese tono ligeramente sobrador, la levísima tonalidad risueña, la velada autoridad. ¿Empezaba a divertirse? “Es que me pareció por un momento que…” Estaba confundido. “Subí al auto, ¿no? Nunca subo si no tengo ganas.” Minga. No te voy a regalar mi inexperiencia ni mi miedo. Ni esta corriente vertiginosa que me circula, ni esta sensación de poder que lentamente se abre paso, aletea. Algo aletea dentro de mí, un pájaro quiere echarse a volar, si lo dejara, si me animara a soltarlo. “… porque por un momento pensé que eras una de esas que se hacen las raras. No me gustan las raras. Uno tiene que vivir el momento y no hacerse tanto problema, ¿no te parece?” No. A Irene le parecía que no le parecía. Que cada momento estaba atado a algo, a algo que ella a veces no podía precisar pero que la aturdía como un estallido. Que este instante de ahora en que el auto arrancaba se hilaría al fin a esa red enmarañada pero bien definida que era su vida, de modo que era exactamente eso, su vida, lo que ella estaba decidiendo a cada paso. Ahora también, mientras doblaban hacia la izquierda y ella conseguía glosar con moderación y amabilidad la sintética filosofía del hirsuto.
Un follaje de esmeraldas celebraba contra el cielo la alegría de estar vivo. Las familias retozaban, momentáneamente desentendidas de que toda dicha es fugaz y de que algo acecha, ahora mismo, que arrasará lo que un segundo antes brilló como un diminuto diamante al sol. La sombra de un árbol gigantesco cubría ahora el auto que el muchacho había detenido con habilidad a unos pasos del tronco nudoso. ¿Un ombú? A Irene se le ocurría que todos los árboles de gran copa eran ombúes. Antes los había llamado paraísos y su boca parecía cantar al nombrarlos. Paraísos. Pero esto no era un paraíso y tal vez el momento no resultaba el más adecuado para esas especulaciones. Además, estuviera o no en el paraíso, parecía a punto de morder la tradicional manzana. Furtivamente observó la cara algo abotargada del hirsuto, los ojos glaucos, los labios hinchados y entreabiertos. Educada, cerró los ojos y abrió la boca. La sorprendió la carnosidad desconocida sobre sus labios. Pero sobre todo la sorprendió la actitud un tanto frenética -aunque desprovista de deseo- con que ella estaba respondiendo. Heme aquí, se dijo, en medio de esta selva umbría, besando a este individuo con tanto brío como si nos fueran a ahorcar dentro de diez minutos. Debía estar haciéndolo bastante bien porque el hirsuto, algo jadeante, se separó un segundo de ella, la miró con sus ojos de carnero degollado y le dijo: “Sos tan dulce y maravillosa”. Eso la sorprendió: ella más bien se veía a sí misma como una yegua. Pero tal vez algo se filtraba, ¿verdad?, cierta sabiduría lentamente forjada, cierto delicado juego de hábitos que hacían del amor, o de la introducción al amor, un demorado diálogo silencioso en el que cada movimiento, cada roce, iba desatando la emboscada ebriedad de los cuerpos. Y algo de esa destreza debía trasuntar ella, ya que el hirsuto, luego de lamerle una oreja, guió la mano de Irene, la depositó con decisión en un sitio del que parecía sentirse orgulloso y sin más trámite le dijo: “Mirá, mirá lo que me hiciste”. Besos brujos, pensó Irene, quien no miró lo que el joven le estaba indicando pero en cambio tuvo oportunidad de palpar la alteración física que sus besos habían causado. Con delicadeza dejó la mano allí, ya que consideró una ofensa retirarla. Volvieron a besarse con desesperación de agonizantes y la mano del hirsuto llegó al lugar que ella, a los cuatro años, había llamado pichoncolina. Tal vez estaba yendo demasiado rápido. Ella acababa de pensar eso, cómo decirle, con qué palabras, que él estaba yendo demasiado rápido, que el cuerpo de ella requería ciertos ritos de iniciación, cuando uno de sus ojos se abrió indiscreto y en la ventanilla, mirándolos con expresión admirada, plena de fascinación ante los misterios del mundo, vio la absorta cara de luna de una nena con flequillo. Un hachazo en el corazón. Irene se separó con violencia, el hirsuto se alarmó y la de flequillo huyó despavorida, antes de que Irene pudiera decirle que no era eso. Que el amor no era eso. Que no registrara este episodio en su cabecita perversa, este manoseo inútil, estos contactos semihumanos que nunca alcanzarían la alta embriaguez a la que sólo ciertas bestias, y un hombre y una mujer que se buscan, que se rastrean en la penumbra con sabiduría y con temor y con temeridad hasta desencadenar todos los ríos embozados, a la que sólo ciertos animales, y ciertos hombres y mujeres pueden llegar. Y, sobre todo, que no la registrase a ella en esa cabecita aviesa. Esta no soy yo, Irene; ésta no soy yo. Y súbitamente pensó que iba a llorar, viéndose a sí misma a los cuatro años viéndose a sí misma.
“Qué te pasó”, el hirsuto parecía agitado. “No, nada, esa nena. Me pareció que la conocía.” “Uy, uy, uy (el hirsuto había abandonado la mano en la entrepierna de Irene quien, con su rodilla, oprimía un poco la ingle de él; todo bien familiar y algo repulsivo); mejor vamos a un hotel, ¿no?” O nos tiramos al río, o nos ahorcamos colgándonos de la rama más alta del paraíso. “Sí, mejor”, dijo la mundana, la experta, la empecinada autodidacta. Ella no era de las que abandonan el barco cuando se está hundiendo. ¿Más bien era de las que colaboran para hundir el barco que se está hundiendo?
Ahora -la pierna de ella promiscuamente comprimida contra la pierna del hirsuto- se alejaban a gran velocidad del fingido paraíso. Qué será de ti lejos de casa, nena, qué será de ti, preguntaban con insistencia los parlantes. Pero ella sabía que era llegado el momento de hundir la nave.
Efectuó una pequeña reverencia y dijo: permiso. Así interrumpió, en el preciso momento en que su ombligo quedaba al descubierto, la operación de ser desvestida. Hábil aunque bastante apresurado, el hirsuto ya había desabotonado la blusa, la había arrojado a algún sitio y había desanudado sin dificultad la parte superior del bikini. Le costó un poco desprender el botón del vaquero pero con ayuda lo logró, y pudo dedicarse a otra tarea sencilla y gratificante: bajar el cierre relámpago, lo que puso al descubierto el alegre ombligo. ¿Por qué el ombligo sería un lugar tan alegre? Podía el corazón saltar en pedazos, las entrañas retorcerse hasta que se sentía el impulso de gritar, pero el ombligo seguía imperturbable en su sitio, siempre humorístico y festivo. El hirsuto parecía dispuesto a proseguir su obra sin reparar en la discontinuidad que inevitablemente iba a producirse, pero la talentosa estaba en todo, podría después ofrecerse como una comestible fruta pero no pensaba prestarse a un forcejeo ignominioso; nada de que un extraño la despojase de su vaquero. Así que retrocedió apenas, efectuó una pequeña reverencia y dijo: permiso. La formalidad de este acto, en medio de una ceremonia tan cargada de avidez, pudo haber hecho sonreír, o aun producirle cierto incremento de la excitación a un interlocutor más proclive a los juegos. En este caso, era evidente que Irene les estaba tirando margaritas a los chanchos. El hirsuto era brioso y quería ir a los bifes. Pero la marquesa no le hizo caso. Tomó su bolso y, con la frente altiva y el paso elegante, entró en el baño.
A la del espejo también le dedicó una breve reverencia ¿una reminiscencia fugaz?: una vieja costumbre. Ahí estaba ella: no más cachetes colorados. Esta era la cara que lentamente había ido moldeando, algo que poco a poco se iba pareciendo ¿a sí misma?
Se sacó el vaquero. Después abrió su bolso y algo le produjo una sensación de extrañeza: saber que estaba por oficiar un breve rito privado en situación tan inusual. ¿Iba a prepararse para el amor? Como quien unta su cuerpo con aceites olorosos y trenza hierbas aromáticas en sus cabellos e ilumina sus ojos con el misterioso kohol y esparce por los rincones un zumo afrodisíaco. Así extrajo ella de su bolso el minúsculo objeto contemporáneo, guardado en un primoroso estuche celeste que evocaba a una concha -lo que no indicaba el menor signo de humor del fabricante, higiénicamente alemán y por lo tanto ignorante de ciertos modismos argentinos del lenguaje-. ¿Era una casualidad que lo hubiese guardado en el bolso antes de salir para la playa? Oh, bueno, ya lo había dicho Coco Chanel, al fin de cuentas: una mujer siempre debe estar preparada para. Científica y precisa cumplió con el rito preparatorio. Y consciente desde el espinazo hasta la piel de que este cuerpo era suyo, con una agradable sensación que no debía confundirse con el deseo, aunque tal vez ya fuera la programación o la voluntad del deseo, cubierta apenas por la brevísima parte inferior de su traje de baño, fácilmente extirpable aun por manos inhábiles, soleada y cadenciosa, ella emergió del baño. Forzadme con vasos de vino, cercadme de manzanas que enferma estoy de amor.
Y en el mi lecho, en la oscuridad, busqué al que ama mi alma. Busquele y no le hallé. Pero, quién puede ver el alma, Irene. No éste que enredado ahora en ella, contra su costado, sobre su vientre, sobre su boca, dentro de su boca, ingenuamente creía amar su cuerpo. Cauteloso al principio, temerario más tarde, cuando verificó que la muchacha no era ni tan arisca ni tan inaccesible como se pintaba y que a todas luces venía bien adiestrada en estos juegos prenupciales y propiciatorios, el transitorio esposo estaba exhibiendo toda su pequeña sabiduría de joven macho saludable. Irene podía adivinar en el recorrido de esos dedos, en los sitios donde audaces se detenían, en la concienzuda labor de sus labios y de su lengua y de sus dientes, el aprendizaje minucioso, los delicados secretos que habría ido descubriendo en manuales alusivos o en alguna clandestina transmisión oral. Pero lo que el hirsuto no sospecharía jamás era la estólida mudez de las yemas de sus dedos, ni la silenciosa vibración de otros dedos que hacen nacer estrellas en la piel de una mujer, ni el secreto de ciertos contactos que pueden despertar a un cuerpo hasta en sus rincones más oscuros, como si un vino maligno y embriagador se fuera derramando en él lentamente. Oh, sí, ella le auguraba a este que ahora guiaba su mano hacia la enhiesta resultante de estos juegos un destino auspicioso de fornicación y eyaculaciones, y hasta le anunciaba que en el centro de la noche oiría aullar de placer a una ardorosa mujer en celo; pero sus manos no conseguirían hacer nacer el amor, sus peces evasivos, como a una loca estrella titilante. No importaba ahora, que no temiese el circunstancial esposo, la piel de Irene ya estaba estrellada. Lentamente, voluntariamente, su cuerpo iniciado se fue disponiendo al amor, y ella hizo nacer estremecimientos al mero contacto de estos dedos informados pero no sabios, como una maga que creara el fuego de la nada -porque el mago no estaba y era ella esta vez quien debía actuar toda la magia. Si le da el cuero, marquesa. Me da el cuero, conde, parece mentira pero ésta soy yo, la sacerdotisa, la que usted labró en arduas tardes de enderezarme el alma, yo, la estremecida ante estos contactos forasteros e inhábiles, pero estremecida al fin, abandonada a estos contactos, permitiendo -permitiéndome- que una bruma densa se vaya derramando dentro de mí, pero no en la cabeza, ah, ninguna bruma en la cabeza, que debe estar muy atenta. No perderse nada de este desconocido cuya espalda tensa ella acariciaba ahora con una irrespetuosidad y un dominio que nunca se habría permitido con otra espalda más autoritaria o más sensible a todo roce inoportuno, en la época en que ella oficiaba de alumna aventajada y todo lo que debía hacer era esperar que otras manos la doblegaran, la guiaran, y olvidar, olvidar.
Ya no habría olvido para Irene, nunca más la alumna aventajada, la adolescente corrompida que finge sorprenderse ante la voracidad del violador. Ahora, traicionera y sin culpa, había abierto los ojos y hasta le había dedicado una sonrisa irónica a la que, en el espejo del techo, protagonizaba una escena bastante ortodoxa debajo del audaz que, en este momento, oficiaba de lactante. Ignoraba la del espejo, dichosamente restringida a su exterioridad, a esta nítida misión de formar un conjunto grato a la vista con el circunstancial mamón, ciertos matices que la de abajo sí percibía, habituada como estaba a otra boca capaz de reinventar, en un acto similar, toda la impiedad del inocente hambriento que un día había sido, mientras la mano, adulta e implacable, buscaba entre los muslos de la postrada lo mismo que el hirsuto -con el solo afán de ganar terreno y no perderse una sola de las oportunidades que vientos favorables le ofrecían- estaba buscando ahora. Pero sin que pareciese captar el juego pecaminoso de esta simultaneidad, dejándola a Irene por primera vez solita con su alma, sintiéndose a la vez la nodriza y la violada que, con una ternura casi sin destinatario, enreda sus dedos entre el pelo espeso y crespo del desconocido mientras, sobreponiéndose a la ineptitud de unos dedos que ignoran la compleja rutina de su cuerpo, deja que el intruso haga lo suyo hasta que, lentamente, la respiración agitada y los latidos del corazón infiel -¿escuchará el intruso los latidos de mi corazón?- le estén indicando que todo va bien. Todo iba bien. El hirsuto había levantado la cabeza y la contemplaba con mirada turbia. Como quien recita una lección, murmuró: Muchacha, pechos de miel. Ella secretamente rió. En qué manual, muchacho hirsuto, en qué texto atento a la delicada sensibilidad femenina aprendiste lo oportuno de dejar deslizar alguna frase poética. Irene lo imaginó aterrado ante la palabra “poética” pero, prolijo al fin, repasando un pequeño repertorio: India, bella mezcla de diosa y pantera, Tú eres la crema de mi café, Salta, salta, salta, pequeña langosta, pero no te alejes mucho de la costa. No estaba mal, al fin y al cabo. Muchacha, pechos de miel, no llores más, quédate hasta el alba. Ella, la habituada al silencio ritual del amor, a la muda música de los cuerpos que se buscan en las tinieblas, sonrió sin embargo (con quién iba a compartir esta risa secreta), dando a entender que había recibido el impacto del poeta. Y tal vez un día fuera cierto. Tal vez un día este muchacho hirsuto repetiría la frase estudiada, pero captando hasta el centro de su alma -¿cómo sería esa alma?- la precaria belleza de las palabras, y una muchacha conmovida hasta las lágrimas por la ternura de este hombre poeta tan distinto de los otros iniciaría por amor este descenso que ahora Irene, inducida apenas por las manos del hirsuto, estaba cumpliendo. Este lento doblegarse, no exento de horror por sí misma, hasta que su boca alcanzara lo que arduos trabajos de amor habían levantado. Él le había dicho que no, que no hiciera eso. No de esta manera, no con la docilidad y el desamor con que ella lo estaba haciendo. Si un día yo no estoy (pero estaba, estaban los dos desnudos en la cama, exhaustos de amor, y emprendiendo él otra vez este otro trabajo de horadar el alma de Irene, de rastrear en ella los tesoros escondidos que la muchacha de veinte años a veces temía no tener, de obligarla a pensar en toda posibilidad por horrorosa que fuese, de imponerle una lucidez que Irene misma había deseado pero a la que, en este momento, junto al hombre desnudo que la protegía de todo mal, cobardemente se negaba), si un día yo no estoy, si alguna vez vos estás por primera vez con otro hombre (y ella en la oscuridad cerró los ojos y pensó, nunca, Alfredo, cómo podría), sabé que hay cosas que (y se interrumpió, ¿por ella o porque a él mismo le daban cierto temor sus propias palabras? Se rió, y todo pareció volverse menos grave, una mera conversación conjetural). En fin, que usted sabe demasiadas cosas, marquesa, que tiene malos hábitos. Y está bien. Está muy bien que sea así. Todo está permitido en el amor. Pero hay cosas que un hombre medio desconocido (y volvió a interrumpirse, como si la posibilidad que él mismo estaba señalando le desagradara. Pero ella, la alumna avanzada, la maligna conocedora había comprendido ahora lo que a él le estaba costando tanto trabajo decirle). Ya sé, ya sé (saltó), hay cosas que un tipo tiene que ganárselas. Que le cueste conseguir que una las haga, ¿no? Y se reía, orgullosa de comprender tan bien lo que él le estaba insinuando. ¿Pero había comprendido la imbécil, la que ahora derramaba absurdas lágrimas sobre las despreocupadas pelotas del hirsuto, todo el amor que encerraban las palabras de él? ¿Había comprendido ella el amor con que él, el iluso, el empecinado forjador de una Irene mucho mejor que esta puerca derramadora de lágrimas, el amor con que él la preparaba para la vida, aun al precio de perderla para siempre? Y sin embargo ella lo estaba desobedeciendo. Laboriosamente y a sabiendas. Porque lo que el hombre desnudo de esa noche no podía saber era que sus palabras no estaban dirigidas a la muchacha que, segura y alegre contra su costado, creía comprenderlo tan bien. El hombre no sabía que la que un día iba a abandonar su costado ya nunca más sería esa muchacha. Que de nada le valdría ahora fingir inexperiencia y candor porque si algo iba a salvarla, si algo algún día iba a redimirla de sus vacilaciones y de su cobardía y de su soberbia y de sus traiciones, era el tomar toda esa carga pavorosa sobre sí misma; aceptar sus años y lo que había aprendido en sus años y aun esta curiosa sabiduría diestramente comunicada a un desconocido que allá arriba, tendido, librado a sí mismo, ¿qué estaría pensando, en qué ignoradas ensoñaciones se estaría hundiendo mientras con lentitud, casi con ternura, le acariciaba la espalda? El otro, que había conocido a una muchacha ávida de saberlo todo, no podía concebir entonces a esta mujer experimentada, del mismo modo que ella, nunca hasta esta tarde y en este cuarto de hotel, había imaginado que el hombre que sabiamente había ido despertando su cuerpo a la embriaguez del amor y amorosamente había ido despertando su alma a la embriaguez del mundo debió ser algún día un adolescente temeroso, un ignorante tanteador del cuerpo de la muchacha inaugural, un hombre arrojado solo en el ancho mundo, que no conocía del mundo más que el fuego que vanamente, despiadadamente, ardía en su corazón.
Era así entonces, era esto lo que ella había venido a aprender a este espejado cuarto de hotel, esta soledad que la libraba a sí misma y que dejaría este acto, y todos sus actos, sin expiación. No era la mirona de ojos chiquitos, no, no era la pequeña Cecilia quien le venía a robar su exigua felicidad. No era esa que ahora empezaba a vivir sin saber aún que sus trampas y sus alegrías estaban tejiendo ya una red que nunca sería destramada quien le estaba quitando su lugar en el mundo. Era ella la que tal vez ya no podía entrar en la áurea burbuja de la irisada. Esa que en su tiempo dorado de correr bajo los árboles, una tarde de sol, deteniendo de golpe su desenfrenada carrera, escuchando los golpes descontrolados de su corazón, sintiendo debajo de la piel la vertiginosa borrachera del mundo, comprendió de golpe la maravilla de estar viva y dijo: Ésta soy yo sobre la tierra; el mundo existe porque yo lo siento, acá, parada sobre la tierra.
Y esa que un día había latido al ritmo del corazón del universo era la que ahora, como enajenada aún de sí misma, como si todavía no se animara a creer que la muchacha de los latidos era ella misma, y la infanta calculadora cara de luna era ella misma, y la engreída que a los diecisiete años rechazó por tediosa la leyenda del Príncipe Azul y quiso tenerlo a Don Juan, y la que perversamente se había divertido con las aventuras de Don Juan, y la que en silencio lo había amado, y la que muy temprano había reconocido que el mundo era algo más que este resplandor dorado que la aureolaba, que los hombres morían de indignidad y de miseria sin haber conocido este dorado resplandor, esta dicha de saberse existiendo sobre la tierra; ella, que a ningún conocimiento se había negado porque tenía la vanidad de creer que podía abarcar todo conocimiento, pero que era incapaz de llevar sobre sus hombros el mundo que había conocido, incapaz de ser en el mundo con toda su pesada carga, era la que ahora, rítmicamente, desesperadamente, hasta casi sentir arcadas, hundía su boca en la enhiesta carne desconocida, como si su propia boca no le perteneciera, como si su cabeza pudiera volar todavía hasta las elevadas cumbres, ignorando por completo lo que hacía su boca. Y no. Estaba a punto de darse cuenta de que no: ella no había venido a este espejado cuarto de hotel para eso. Ahora que manos extrañas la subían empezaba a darse cuenta de que el cuerpo que se incorporaba y caía por fin hasta quedar debajo del cuerpo desconocido era ella misma. Y ella misma, con toda su carga, ya no cabía en la áurea zona de la irisada. Asida a la espalda del desconocido empezó a disponerse, abandonada y rítmica, a la fugaz borrachera, al fugaz olvido del amor. Pero no era amor, no. Ella no se engañaba. En eso consistía esta prueba, este ritual iniciático en la penumbra. Este era un acto despojado de amor, un acto impío, debía recordarlo, debía repetirlo mientras su cuerpo, turbulento y pecaminoso, latía al ritmo del cuerpo desconocido, mientras su respiración se agitaba, mientras en algún rincón de su cerebro una adolescente altiva repetía: ¿éste es el destino que elegimos, el mundo que elegimos?, mientras una mujer asustada decía: No tengas miedo, Alfredo, soy yo, es mi maldito orgullo el que ha querido todo esto. ¿No supe a qué precio? Supe a qué precio. Y no me arrepiento.
Y aferrada a la espalda del desconocido, como quien se aferra feroz y definitivamente a la soledad, Irene se arqueó, se abandonó a la fugaz locura, al fugaz olvido. Hasta que su cuerpo blando y pesado fue despojado también de este cuerpo forastero, como si ocurriera un desgarramiento.
Ahí estaba la del techo, lánguida y trivial, junto al muchacho sudoroso.
– Sos toda una sorpresa -dijo el muchacho-. Una cosita genial.
De pronto la miró con real interés y le hizo una pregunta. Fue una pregunta tan vulgar, tan prosaicamente fisiológica, y la formuló con palabras tan extrañas, que Irene no supo si debía reír o llorar. La observaba con curiosidad. Le preguntó:
– ¿Vos también fuiste feliz?
E Irene miró a la del techo y pensó: He perdido el paraíso. Ya no tenía con quién compartir esta risita súbita; esta historia ya no se la podía contar a nadie. Soy tu par, pensó sin alegría. Y supo que ahora estaba tan sola como él estaba solo, que ya nadie vendría a abrigarla con su rara luz, que de estos descensos sin expiación tendría ella que hacer brotar un día su propia luz, que con esta madera tendría que encender fogatas y pasiones. Si le da el cuero, marquesa. Ella sonrió con cierto cansancio. Me dará el cuero, conde.
Entonces cerró los ojos. Y abandonando a la muchacha del cristal, llena de sí misma, reconcentrada en sí misma, cargando por primera vez sobre su cuerpo el pavoroso peso del mundo, caótica y única y desolada, dijo:
– Fui feliz.
Liliana Heker

***
