
Leigh Brackett
CICLO DE MARTE
Edición:Jack!2006
Edición especial para PAPYRE.CO.CC (C)2010
ÍNDICE:
· La espada de Rhiannon
· La sacerdotisa de la luna loca
· El Velo de Astellar
· Los últimos días de Shandakor
· La Ciudad Encantada de Marte
· Plano de Marte con explicaciones de Leigh Brackett y Margaret Howes
La espada de Rhiannon
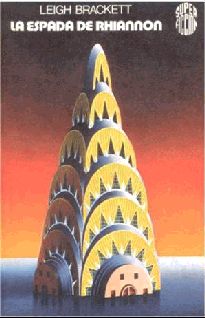
Título original: The Sword of Rhiannon
Traducción por: Fritz Sengespeck
© 1953 by Ace Books, Inc
© 1977 Ediciones Martínez Roca, S.A. Colección Súper-Ficción nº 23
Depósito legal: B. 6439-1986
Edición digital: Chava, México. Septiembre de 2002
A Gate y Astrid
1
La Puerta hacia el Infinito
Al salir de la casa de Madam Kan, Matt Carse notó que alguien le seguía. Aún resonaba en sus oídos la risa de las muchachas de piel oscura, y los vapores del thil nublaban sus ojos como un velo cálido y dulce. Pero ello no le impidió advertir a su espalda, en el silencio de la fría noche marciana, el roce de unos pies calzados con sandalias.
Cautelosamente, Carse comprobó que la pistola de protones salía con facilidad de la funda. Pero no intentó despistar a su perseguidor mientras recorría las calles de Jekkara sin aflojar ni apretar el paso.
«En el Barrio Antiguo será mejor. Por aquí aún quedan demasiados transeúntes», se dijo.
Jekkara no dormía, pese a lo avanzado de la hora. Nadie duerme en los Canales Bajos, pues se hallan fuera de la Ley y allí el tiempo no cuenta. En Jekkara, en Valkis y en Barrakesh la noche no es más que un día con menos luz.
Carse continuó su camino a la orilla de las aguas negras y tranquilas del antiguo canal, abierto en el fondo de un mar ya extinguido para siempre. Vio que el viento agitaba la llama de las antorchas siempre encendidas, y oyó fragmentos de melodía de los laúdes que nunca dejaban de tocar. Mujeres y hombres, menudos, delgados y cautelosos como gatos cruzaban por las calles en sombras, sin hacer otro ruido sino el tintineo de las campanillas que llevaban ellas. Era un sonido tan tenue como el de la lluvia, un sonido en el que se concentraban todas las dulces perversidades del mundo.
No hicieron caso de Carse, aunque las ropas de éste revelaban bien a las claras su condición de terrícola. Normalmente, la vida de un terrícola vale menos que un cabo de bujía en los Canales Bajos. Pero Carse era diferente. Los ladrones de Jekkara, de Valkis y de Barrakesh son la aristocracia del hampa. Admiran la astucia, respetan la experiencia y saben distinguir a un auténtico caballero en cuanto le ven.
Por eso Matthew Carse, ex miembro de la Sociedad de Arqueología Interplanetaria, ex asistente a la Cátedra de historia antigua marciana de Kahora, afincado en Marte desde hacía treinta de sus treinta y cinco años de edad, era bien recibido en aquella compañía, mucho más exigente, del hampa marciana. Allí había prestado el juramento de amistad que no puede ser violado.
Aunque ahora, mientras caminaba por las calles de Jekkara, uno de los supuestos «amigos» de Carse estaba siguiéndole con toda la astucia de un lince. Por un instante se preguntó si la Policía de Control terráquea habría enviado a algún agente para que siguiera sus pasos. Pero descartó en seguida tal posibilidad.
No; ningún policía enviaba hombres a Jekkara. Tenía que ser un oriundo de los Canales Bajos, impulsado por algún tejemaneje de los suyos.
Carse abandonó el canal, dando la espalda a lo que antaño fuera un fondo marino, y dirigiéndose hacia la antigua tierra firme. El terreno subía en pendiente hacia los acantilados, profundamente roídos por milenios de viento incesante. Sobre ellos se cernía el barrio viejo, resto de la que fue capital de los Reyes-Almirantes de Jekkara, cuyo imperio decayó cuando los mares empezaron a desecarse.
El Barrio Nuevo de Jekkara, es decir la parte habitada a orillas del canal, era ya viejo cuando la terrestre Ur de los caldeos surgió como aldehuela recién fundada. La antigua Jekkara, cuyos muelles de piedra y mármol aún podían verse en el puerto ya inútil y cegado por la arena, existió en un pasado tan remoto que resultaba inconcebible para la mente humana. El mismo Carse, que conocía aquel pasado como nadie entre los terrícolas, se estremecía con sólo pensarlo.
Decidió ir allí, porque era un lugar totalmente muerto y abandonado. Es preciso, a veces, buscar la soledad para entendérselas con un amigo.
Las casas desiertas abrían sus portales a la noche. Los siglos y el viento abrasivo habían pulido sus esquinas y redondeado los dinteles de sus puertas hasta que se confundieron con el paisaje borroso y monótono. Las dos lunas, pequeñas y bajas, dibujaban sombras equívocas. No le fue difícil al corpulento terrícola envolverse en su larga capa negra para fundirse con la oscuridad y desaparecer.
Oculto detrás de una pared, escuchó los pasos del individuo que le seguía. Las pisadas se apresuraron, se hicieron más audibles; hubo unos instantes de titubeo y luego se acercaron de nuevo, cada vez más rápidas. El desconocido pasó de largo, y entonces Carse. saltó como un tigre, saliendo al centro de la calle. Una fracción de segundo después aferraba entre sus puños un cuerpo menudo pero vigoroso. El perseguidor de Carse aulló de miedo al sentir en las costillas el helado cañón de la pistola de protones.
— ¡No! -chilló-. ¡No dispares! Estoy desarmado. No intentaba nada malo; sólo pretendía hablar contigo unos momentos. -Pese al miedo, su voz no lograba disimular un deje de astucia-. Tengo una cosa para ti.
Carse comprobó que su contrincante estaba efectivamente desarmado. Sólo entonces aflojó la presa. El rostro del marciano podía distinguirse con bastante claridad. Era un tipo esmirriado con cara de ratero, y no muy afortunado por cierto, según llevaba de remendada la túnica y desprovista de adornos la coraza.
Las heces y fangos de los Canales Bajos producían individuos así, hermanos del escorpión que mata traicioneramente, escondido bajo la arena. Carse no dejaba de apuntarle con su arma.
— Adelante -replicó-. ¡Habla!
— Ante todo, te diré que soy Penkawr de Barrakesh. Puede que te hayan hablado de mí.
Al enunciar su propio nombre se pavoneaba como un viejo gallo de pelea.
— Pues no -le atajó Carse.
El tono acerado con que fueron pronunciadas esas palabras era como un bofetón. Penkawr sonrió con rabia.
— No importa. Yo sí he oído hablar de ti, Carse. Como dije, te reservo un regalo. Un objeto muy raro y valioso.
— Tan raro y valioso, que te ha inducido a seguirme por las calles a oscuras hasta Jekkara, sólo para decírmelo.
Carse frunció el ceño mientras contemplaba a Penkawr, tratando de sondear su duplicidad.
— ¡Bien! ¿De qué se trata?
— Acompáñame y te lo enseñaré.
— ¿Dónde está?
— Escondido y bien escondido, cerca de los muelles de Palacio.
Carse asintió.
— Un objeto demasiado raro y valioso para llevarlo encima o mostrarlo en la feria de ladrones, ¿eh? Has conseguido aguijonear mi curiosidad, Penkawr. Vamos a echar un vistazo a tu regalo.
Penkawr hizo brillar sus dientes puntiagudos a la claridad de las lunas y se volvió, seguido de Carse. Este avanzaba con paso elástico, preparado para reaccionar en cualquier momento.
Su mano apenas se apartaba de la pistolera. Empezaba a preguntarse qué le pediría Penkawr de Barrakesh a cambio del supuesto «regalo».
Mientras subían por la pendiente hacia el palacio, trepando sobre arrecifes erosionados y rocas que aún presentaban huellas del oleaje marino, a Carse le pareció como si estuviera cruzando una especie de pasarela hacia el pasado. Le causaba un extraño estremecimiento el ver aquellos enormes muelles casi intactos, todavía con las marcas de los primitivos amarraderos. Bajo la extraña claridad lunar, uno casi podía imaginar…
— Entra aquí -dijo Penkawr.
Carse le siguió al interior de una oscura cabaña de piedra desmoronada, mientras sacaba de su zurrón una linterna de kriptón para alumbrarse. Penkawr se arrodilló y empezó a hurgar entre las losas rotas del suelo, hasta encontrar un lío de trapos que envolvían un objeto de forma alargada.
Empezó a desatarlo dando muestras de un extraño respeto, casi de miedo. Carse se arrodilló a su lado. Reparó en que estaba conteniendo la respiración mientras vigilaba las finas manos del marciano. Parecía como si esperasen un acontecimiento desusado. Al aventurero se le había contagiado la tensión del otro.
La linterna arrancó un reflejo a una gema todavía medio envuelta en trapos, y luego hubo un limpio resplandor metálico.
Carse hizo un movimiento instintivo para ver mejor. Los ojos de Penkawr, rasgados como los de un lobo y amarillos como el topacio, se volvieron hacia el terrícola y por unos instantes sostuvieron la férrea mirada azul de éste. Luego Penkawr se volvió y quitó las últimas envolturas que cubrían el objeto depositado en el suelo.
Carse no hizo el menor ademán. El objeto, terso y brillante, yacía entre los dos hombres inmóviles, que no osaban respirar siquiera. La rojiza luz de la linterna iluminaba sus rostros haciéndoles semejar calaveras de sombras aceradas. Los ojos de Matthew Carse eran los del hombre que acababa de ver un milagro.
Al cabo de largo rato alargó la mano para tomar el objeto.
La mortífera pureza de sus líneas, su longitud y equilibrado perfecto, la guarda y la empuñadura negra que se adaptaba perfectamente a su ancha mano, la solitaria gema ahumada que parecía contemplarle como un testimonio viviente de sabiduría, el nombre grabado en extraños y antiquísimos jeroglíficos sobre la hoja.
Entonces habló, y su voz fue apenas un susurro.
— ¡La espada de Rhiannon!
Penkawr dejó escapar el aire en un prolongado suspiro.
— La encontré -dijo-. ¡La encontré!
— ¿Dónde? -inquirió Carse.
— Eso no importa. La encontré, y puede ser tuya… por un módico precio.
— ¡Un módico precio! -se sonrió Carse-. Un módico precio por la espada de un dios.
— De un dios malo -murmuró Penkawr-. Desde hace más de un millón de años, Marte ha venido llamándole el Maldito.
— Lo sé -asintió Carse-. Rhiannon el Maldito, el Inmundo, el Maligno, el rebelde entre los dioses de antaño. Sí; conozco la leyenda, el relato de cómo los dioses inmemoriales vencieron a Rhiannon y le arrojaron a una tumba secreta.
Penkawr desvió la mirada y dijo:
— No sé nada de ninguna tumba.
— Mientes -replicó en voz baja Carse-. Tú has encontrado la Tumba de Rhiannon, o de lo contrario no habrías hallado esta espada. De algún modo has encontrado la clave de la más antigua y sagrada leyenda de Marte. Hasta las piedras de ese lugar valen su peso en oro para los entendidos.
— No he encontrado ninguna tumba -se emperró Penkawr y agregó en seguida-: Pero la espada vale por sí sola una fortuna. No me atrevía a venderla… Esos jekkaranos me la habrían arrebatado como fieras tan pronto como la hubieran visto.
El ladronzuelo estaba temblando de codicia reprimida.
— Tú sí podrás venderla, Carse. Pásala de contrabando a Kahora y no faltarán terráqueos dispuestos a pagar una fortuna por ella.
— Eso pienso hacer -asintió Carse-. Pero antes buscaremos los demás objetos de esa tumba.
Penkawr sudaba de angustia. Al cabo de un largo rato replicó:
— conténtate con la espada, Carse. Es suficiente.
Le pareció a Carse que la angustia de Penkawr era una mezcla de codicia y miedo. Y no era temor a los jekkaranos, sino a otra cosa, a algo que debía ser verdaderamente terrible, puesto que vencía a la avaricia de un Penkawr.
Carse lanzó un juramento despectivo.
— ¿Acaso tienes miedo del Maldito? ¿Estás temblando por una simple leyenda, tejida quizás alrededor de algún viejo rey fenecido hace un millón de años?
Se echó a reír y esgrimió la espada, haciéndole lanzar destellos a la luz de la linterna.
— No te preocupes, pequeñín. ¡Yo ahuyentaré los espíritus de los difuntos! Piensa en el dinero que podría ser tuyo. Podrías tener un palacio de tu propiedad, con cien esclavas dedicadas a hacerte dichoso.
En las facciones del marciano, el pánico luchaba con la codicia.
— Había algo allí, Carse. Algo que me espantó, sin saber por qué.
Pero la codicia ganaba por fin. Penkawr se humedeció los labios resecos.
— Aunque, bien mirado, tal vez no sea más que una leyenda, como tú dices. Y hay tesoros allí… sólo con la mitad que me corresponde tendría de sobra para vivir con más lujo del que nunca soñé.
— ¿La mitad? -repitió Carse con sorna-. Te equivocas, Penkawr. A ti te toca una tercera parte.
La rabia desfiguró el rostro de Penkawr, quien se puso en pie de un salto.
— Pero, ¿qué te figuras? ¡Yo descubrí la tumba! ¡Es un secreto mío!
Carse se encogió de hombros.
— Si no te gusta el reparto, puedes quedarte con tu secreto.
Guárdatelo… que ya se encargarán de sacártelo con tenazas al rojo tus «hermanos» de Jekkara, cuando yo les haya contado tu descubrimiento.
— ¡Serías capaz! -se ahogó de ira Penkawr-. ¿Irías a decírselo para que acabaran conmigo?
El ratero miraba a Carse con furor impotente, mientras su adversario se erguía en toda su estatura a la luz de la linterna, con la espada en la mano, la capa medio caída de su hombro desnudo, y el collar y el cinto robados de un tesoro real lanzando destellos. No había la menor blandura en Carse, ni disposición alguna a hacer concesiones. Los desiertos y los estíos de Marte, las hambres, los fríos y los calores, le habían templado y resecado hasta no dejar más que los huesos y los nervios de hierro.
Penkawr se estremeció.
— Muy bien, Carse. Te conduciré allí… a cambio de la tercera parte del botín.
Carse asintió y sonrió.
— Me lo figuraba.
Dos horas más tarde, se encontraban en las negras colinas, erosionadas por el tiempo, que dominaban Jekkara y el lecho del mar muerto.
Aquella hora avanzada era la preferida de Carse, pues le parecía que Marte se mostraba entonces bajo su más auténtico aspecto. Hacía pensar en un viejo guerrero, envuelto en una capa negra y con una espada rota entre las manos, perdido, añorando la llamada del clarín y las risas y el vigor de la juventud.
El polvo de las antiguas colinas sollozaba bajo el viento eterno conjurado por Fobos, y las estrellas tenían un brillo sobrenatural. Las luces de Jekkara y la gran llanura negra del mar muerto quedaban ahora muy lejos debajo de ellos. Penkawr le conducía hacia los desfiladeros, mientras sus extrañas monturas escalaban con agilidad asombrosa la traicionera cuesta.
— Así fue como tropecé con el lugar -explicó Penkawr-. Al pasar un saliente, metí el pie en un agujero… que fue haciéndose más grande a medida que se hundía la arena, y allí estaba la tumba, excavada en la misma roca del desfiladero. Pero la entrada estaba obstruida cuando yo la encontré.
A estas palabras hizo alto y se volvió para mirar a Carse con un fulgor amarillento en los ojos.
— Sí, yo la encontré -repitió-. Sigo sin comprender por qué he de cederte a ti la parte del león.
— Porque yo soy el león -replicó alegremente Carse.
Azotó el aire con la espada, satisfecho al comprobar cómo se adaptaba al flexible juego de su muñeca, y contemplando cómo resbalaba el reflejo de las estrellas a lo largo de la hoja. El corazón le latía con fuerza; era la emoción del arqueólogo, tanto como la del saqueador.
Conocía incluso mejor que Penkawr la importancia de aquel descubrimiento. La historia marciana abarca un lapso tan enorme, que su pasado se convierte en una niebla de donde sólo emergen vagas leyendas…, relatos acerca de razas humanas y semihumanas, de guerras olvidadas, de dioses muertos.
Los más grandes entre aquellos dioses fueron los Quiru, héroes divinizados que eran a la vez humanos y sobrehumanos, que poseían el poder y la sabiduría. Pero hubo entre ellos un rebelde…, el oscuro Rhiannon, el Maldito, cuyo pecado de orgullo acarreó quién sabe qué catástrofe misteriosa.
Por ese pecado, según el mito, los Quiru aplastaron a Rhiannon y lo encerraron en una tumba secreta. Y durante más de un millón de años, los hombres buscaron la Tumba de Rhiannon, pues confiaban en hallar allí el secreto de los legendarios poderes de Rhiannon.
Carse era demasiado versado en arqueología como para conceder mucha importancia a las viejas leyendas. Pero estaba seguro de que debía existir en alguna parte una tumba de incalculable antigüedad, que debió dar origen a todos aquellos mitos.
Tratándose de la más antigua reliquia de Marte, la tumba y los objetos que contuviera harían de Matthew Carse el hombre más rico de los tres mundos… si lograba sobrevivir a la aventura.
— Por aquí -dijo Penkawr de repente.
Había viajado largo rato en silencio, meditabundo.
Estaban en la parte más alejada de las colinas, a espaldas de Jekkara. Carse siguió al pícaro por un estrecho sendero, al pie de una pared de roca.
Penkawr desmontó y empujó un grueso pedrusco, revelando una cavidad en la roca. Por el agujero podía pasar con cierta dificultad un hombre.
— Tú primero -dijo Carse-. Toma la linterna.
Penkawr obedeció a regañadientes, y Carse le siguió al interior de la madriguera.
Al principio no vieron sino la oscuridad más impenetrable allí donde no llegaba la luz de la linterna de kriptón. Penkawr avanzaba furtivamente, encogiéndose como un chacal asustado.
Carse le quitó la linterna y la levantó por encima de la cabeza. La tortuosa entrada daba a un corredor excavado en la roca viva. Era de sección cuadrada y sin ornamentos, aunque la piedra aparecía espléndidamente pulida. Echó a andar por el mismo, seguido de Penkawr.
Al final del corredor había una vasta cámara. Era también cuadrada y de una sencillez magnífica, hasta donde Carse pudo abarcar. Al fondo se veía un estrado con un altar de mármol, que ostentaba un símbolo idéntico al grabado en la cruz de la espada: el Ouroboros en figura de serpiente alada. Pero aquí el círculo estaba roto, la cabeza de la serpiente levantada como para mirar hacia algún nuevo infinito.
La voz de Penkawr se dejó oír como un ronco susurro por encima de su hombro.
— Aquí fue donde encontré la espada. Hay otras cosas en esta cámara, pero no he querido tocarlas.
Carse ya había entrevisto algunos objetos alineados junto a las paredes de la gran cámara, brillando tenuemente a la luz de la linterna. Colgó ésta de su cinturón y se dispuso a examinar los hallazgos.
¡Era un tesoro, en efecto! Había cotas de malla que eran verdaderas obras maestras de la artesanía, enjoyadas con piedras preciosas de variedades desconocidas. Había cascos de extrañas formas, cuyo metal lanzaba insólitos destellos. Halló también una silla grande a modo de trono, ejecutada en oro con arabescos de un metal oscuro; cada brazo lucía una gran gema de color leonado.
Carse comprendió que todas aquellas cosas eran increíblemente antiguas. Debían proceder de los más lejanos lugares de Marte.
— ¡Démonos prisa, por favor! -suplicó Penkawr.
Carse se relajó y sonrió, burlándose de su propio descuido.
Por unos momentos, su personalidad de estudioso había suplantado a la del saqueador.
— De momento nos llevaremos sólo los objetos pequeños y muy adornados de piedras preciosas -dijo Carse-. Con este primer viaje ya seremos ricos.
— Pero tú serás el doble de rico que yo -replicó Penkawr con rencor-. Conozco a un terrícola de Barrakesh que me habría comprado estos objetos por la mitad de su valor.
Carse soltó una carcajada.
— Debiste recurrir a él, Penkawr. Cuando uno contrata los servicios de un buen especialista, debe saber que se exigen honorarios fuertes.
En su recorrido por la cámara se había acercado de nuevo al altar. Entonces observó que había una puerta al lado del mismo, y la traspasó, seguido a regañadientes por Penkawr.
La entrada daba a un corto pasillo, que terminaba en una maciza puerta de metal, fuertemente atrancada. Pero alguien había retirado las trancas y la puerta cedía. Sobre el dintel se veía una inscripción, grabada en los antiguos e inmutables caracteres del idioma alto marciano. Carse la leyó con soltura debida a una larga práctica.
¡Sea ésta la condena de Rhiannon, por los siglos de los siglos, según el veredicto de los Quiru, amos del Espacio y del Tiempo!
Carse empujó la puerta de metal y entró. En seguida se inmovilizó como una estatua, con los ojos muy abiertos.
Al otro lado de la puerta sólo había otra cámara, tan grande como la anterior.
Pero en esta cámara no se veía sino una sola cosa.
Era como una gran burbuja de oscuridad. Una enorme esfera hirviente de negrura, atravesada por diminutas partículas de brillo sombrío, como estrellas fugaces vistas desde algún planeta ignoto. Ante aquella siniestra burbuja de tremenda oscuridad, la luz de la linterna se quebraba y parecía retroceder con espanto.
Un temblor, un relámpago helado recorrió el cuerpo de Carse. Podía ser pavor, superstición o una especie de fuerza puramente física. Sintió que se le ponían los pelos de punta y le pareció como si la carne fuese a desprenderse de sus huesos. Quiso hablar y no pudo, con la garganta estrangulada por el pánico y la tensión.
— Esto era ese algo del que te hablé -susurró Penkawr-. La cosa que vi la primera vez.
Carse apenas le oía. Su cerebro estaba sacudido por una conjetura tan vertiginosa, que apenas conseguía abarcarla. Sentía el delirio de los científicos, el éxtasis del descubrimiento, tan semejante a la misma locura.
Aquella burbuja de temerosa oscuridad… era extrañamente parecida a la oscuridad de esos agujeros negros, allá en los remotos confines de la galaxia, donde los sueños de los científicos han querido ver una anomalía del continuum espacio-temporal: ¡ventanas hacia el infinito exterior a nuestro universo!
Increíble, sin duda. Y sin embargo, aquella misteriosa inscripción de los Quiru… Fascinado por aquel algo, pese a su aureola de peligro, Carse avanzó dos pasos.
Oyó el ligero roce de las sandalias sobre el piso de piedra, a su espalda. Penkawr se movía con rapidez, y Carse comprendió en una fracción de segundo que había cometido un error al volver la espalda a su rencoroso acompañante. Hizo ademán de volverse, levantando la espada.
Las manos de Penkawr le empujaron antes de que pudiera completar su acción. Al instante, Carse supo que sería arrojado a la oscuridad hirviente.
Sintió una conmoción desgarradora, terrible, que torturó todos los átomos de su cuerpo, y luego perdió el mundo de vista.
— ¡Ve a compartir la maldición de Rhiannon, terrícola! ¡Ya te dije que podía encontrar otro comprador!
Los estridentes gritos de Penkawr parecían llegar desde muy lejos, mientras Carse caía por un abismo infinito, negro y sin fondo.
2
El mundo desconocido
Carse creyó caer por un abismo tenebroso, azotado por todos los vientos aulladores del espacio, Una caída eterna, eterna, con el horror intemporal y sofocante de una pesadilla.
Luchó con el coraje ciego de un animal atrapado en una trampa desconocida. Pero no fue una lucha física, pues de nada le valía el cuerpo en aquel vacío lóbrego y ensordecedor. Fue un combate mental, una afirmación del amor propio viril, un esfuerzo por terminar aquella caída vertiginosa a través de la nada.
Y mientras caía le sacudió una nueva impresión, aún más terrorífica. Sintió que no estaba solo en aquel despeñarse a través del infinito como en una pesadilla. Fue como tener al lado, muy cerca, una presencia oscura, fuerte y palpitante que pretendía apoderarse de él, encerrar el cerebro del hombre entre sus dedos ávidos.
Carse hizo un esfuerzo mental supremo y desesperado. El vértigo de la caída pareció alejarse, y luego sintió el roce de la piedra firme bajo los pies y las manos. Gateó con frenesí hacia delante, haciendo esta vez un intenso esfuerzo físico.
De manera bastante inopinada, se encontró fuera de la burbuja negra, de bruces sobre el suelo de la cámara interior de la Tumba.
— ¡Por los Nueve Infiernos! ¿Pero qué…? -empezó con voz insegura, interrumpiéndose al advertir que su juramento sonaba lastimosamente, en comparación con lo que acababa de ocurrir.
La pequeña linterna de kriptón enganchada al cinto aún despedía su resplandor rojizo, y la espada de Rhiannon brillaba en su mano.
Y allí, a medio metro de él, hervía la amenazante burbuja de oscuridad recorrida por corrientes de fulgor diamantino.
Carse comprendió que toda su pesadilla de caída a través del espacio había ocurrido durante el lapso de tiempo en que estuvo dentro de la burbuja. Bien mirado, ¿qué maldito truco de ciencia antigua podía ser aquél? Algún extraño remolino perpetuo de fuerzas, inventado por aquellos misteriosos Quiru de la leyenda, se dijo.
Pero, ¿cómo creyó caer a través del infinito mientras permanecía dentro de aquella… cosa? ¿De dónde provino la terrible sensación de unos dedos titánicos ávidamente alargados hacia su cerebro mientras él caía?
«Un truco de la vieja ciencia Quirú -se dijo con desmayo-. Y las supersticiones de Penkawr le hicieron creer que me mataría al empujarme ahí dentro.»
¡Penkawr! Incorporándose de un salto, Carse esgrimió la espada de Rhiannon, que lanzó destellos amenazadores.
— ¡Maldita sea su estampa de pillo!
Aunque Penkawr ya no estaba allí, no podía andar muy lejos. Carse salió de la cámara con cara de pocos amigos.
Al salir a la cámara exterior se detuvo en seco. Allí había infinidad de objetos, extraños, voluminosos y brillantes, que no estaban cuando él entró.
¿De dónde habrían salido? ¿Quizá su permanencia dentro de la siniestra esfera fue más larga de lo que creía? ¿Tal vez aquellos objetos fueron hallados por Penkawr en alguna cripta secreta, y guardados allí hasta que volviese el ratero?
El asombro de Carse crecía sin límites a medida que iba contemplando aquellos objetos que ahora se exhibían junto a las cotas de malla y demás obras de artesanía vistas al entrar. El nuevo hallazgo no parecía formado por cosas de adorno, sino más bien por instrumentos delicadamente trabajados, de complicadas formas, cuya utilidad no lograba adivinar.
El más voluminoso de ellos era una rueda de cristal del tamaño de una mesita, montada horizontalmente sobre una esfera de metal mate. La llanta de la supuesta rueda estaba constelada de piedras preciosas, talladas en formas poliédricas perfectas. Había también otros aparatos más pequeños, hechos con prismas de cristal y tubos articulados, y otros que parecían anillos metálicos concéntricos, así como serpentinas y haces de tuberías.
Aquellos objetos, ¿podían ser los restos incomprensibles de una antiquísima ciencia marciana, totalmente desconocida hasta entonces? Tal suposición parecía inverosímil. El Marte del remoto pasado, según los eruditos, había sido un mundo de saber rudimentario, un mundo de corsarios portadores de espadas, cuyas galeras y reinos habían chocado en océanos ya desaparecidos.
Sin embargo, ¿podía ser que en un Marte del pasado aún más remoto existiese una ciencia de recursos ahora desconocidos e indescifrables?
«Pero ¿dónde pudo encontrarlos Penkawr, cuando no los habíamos visto antes? Y ¿por qué se ha ido sin llevarse nada?»
Al recordar a Penkawr comprendió que cada instante de vacilación era una ventaja concedida al pequeño ratero. Blandiendo la espada con energía, Carse giró sobre sus talones y cruzó a la carrera el pasillo de piedra que daba al exterior.
A medida que avanzaba, Carse notó que la atmósfera de la tumba tenía una humedad extraña. Ésta se condensaba en forma de agua sobre las paredes. Al entrar no había observado aquella humedad tan poco marciana, y ello le sorprendió.
«Probablemente serán filtraciones de algún caudal escondido, como los que alimentan los canales -pensó-. Pero no estaban aquí antes.»
Dirigió la mirada al suelo del corredor. La capa de polvo era tan gruesa como la que había visto al entrar. Pero ahora no se veían en ella huellas de pasos. Ninguna pisada, excepto las que iba imprimiendo él mismo.
Una duda horrible, una sensación de irrealidad, agarrotaron a Carse. La humedad antimarciana, la desaparición de las pisadas…, ¿qué había ocurrido con todas las cosas mientras él estuvo encerrado dentro de la burbuja negra?
Llegó al final del corredor de piedra. Estaba cerrado, condenado por una enorme losa monolítica de piedra.
Deteniéndose en seco, Carse miró la losa con ojos desorbitados. Luchando contra la creciente sensación de espantosa irrealidad, quiso buscar una explicación racional.
— Esa puerta de piedra debía estar ahí, aunque yo no la viese… y Penkawr la habrá cerrado Para evitar que le persiguiese.
Intentó apartar la losa. Ésta no se movió. Además, no presentaba ni rastros de cerradura, tirador o bisagra de ninguna especie.
Por último, Carse retrocedió un par de pasos y sacó la pistola de protones. El rayo atronador de fuego atómico reverbero sobre la piedra, rompiéndola y arrojando fragmentos en todas direcciones.
Era una piedra muy gruesa. Mantuvo el gatillo apretado durante varios minutos. Entonces la losa se rajó con un estampido hueco, reverberante, y los pedazos cayeron hacia dentro.
Pero al otro lado no apareció el aire libre, sino una capa maciza de tierra color rojo oscuro.
— Toda la tumba de Rhiannon… sepultada, ahora. Penkawr se habrá propuesto enterrarme vivo.
Carse no lo creía en realidad. No creía ni una sola palabra, pero deseaba creer, porque empezaba a sentirse más y más espantado. Y la causa de su espanto era una causa imposible.
Ciego de rabia, siguió dirigiendo el rayo de su pistola para abrir zanja en la masa de tierra que bloqueaba la salida. Así trabajó largo rato, hasta que de súbito el rayo cesó por haberse agotado la carga de la pistola. Arrojó a un lado el arma inutilizada y atacó la masa calcinada y humeante con la espada.
Jadeante, sudoroso, con la mente hundida en un torbellino de especulaciones confusas, excavó el terreno blando hasta ver ante sí una rendija de brillante luz diurna.
¿Luz diurna? Entonces, había permanecido en la misteriosa burbuja de oscuridad más tiempo del que creyó.
Una corriente de aire penetró a través de la rendija, dándole en el rostro. Era aire caliente. Un viento caliente y húmedo, absolutamente insólito en los desiertos de Marte.
Carse terminó de abrirse paso y salió afuera, a la luz del día.
Hay circunstancias en que uno se queda sin emoción, sin reacciones. Circunstancias en que todos los centros nerviosos quedan embotados; los ojos ven y los oídos oyen, pero nada de eso es recogido por el cerebro, el cual se protege así para no caer en la locura.
Por último quiso reírse de lo que veía, pero su propia risa le sonó como un sollozo forzado y sofocante.
— Un espejismo, ¡claro! -susurró. No es más que un gran espejismo. Grande como todo Marte.
La brisa caliente agitó su cabello leonado y le ciñó la capa contra las piernas. Una nube viajera ocultó el sol por breves instantes, y en algún lugar se oyó el estridente grito de un pájaro. Carse permaneció inmóvil.
Estaba viendo un océano.
La vasta extensión de agua en perpetua agitación alcanzaba hasta el horizonte, blanquecina, lanzando destellos de una trémula fosforescencia visible incluso a pleno día.
— Un espejismo -insistió con tozudez, mientras su mente en desvarío se aferraba con la desesperación del pánico a aquella única explicación-. Eso debe ser, puesto que todavía estoy en Marte.
Era Marte en efecto; era todavía el mismo planeta. Las mismas colinas que había cruzado con Penkawr la pasada noche.
Aunque, bien mirado, ¿eran realmente las mismas? Antes, la cueva de entrada a la Tumba de Rhiannon quedaba al pie de una pared de roca. Ahora Carse estaba sobre una extensa ladera cubierta de hierba.
A sus pies se extendía una cadena de lomas verdes y marchas sombrías de bosque, donde antes era todo desierto. Colinas verdes, arbolado verde y un río plateado que serpenteaba por un desfiladero hacia lo que antes era un fondo marino seco, pero ahora… era el mar.
Carse volvió hacia éste sus ojos enturbiados, recorriendo la extensa línea costera hasta donde se perdía en la lejanía. Y allí lejos, sobre aquella costa bañada por el sol y el mar, distinguir los blancos perfiles de una ciudad, y supo que era Jekkara.
Jekkara, rutilante y viva entre verdes colinas y un poderoso océano. Un océano inexistente en Marte desde hacía casi un millón de años.
Matthew Carse supo entonces que no se trataba de ningún espejismo. Se dejó caer sentado en el suelo y ocultó el rostro entre las manos. Su cuerpo era sacudido por dolorosos estremecimientos, y clavó las uñas en su propia carne hasta que hizo correr la sangre por sus mejillas.
Por fin había comprendido lo que le ocurrió dentro de aquel remolino de oscuridad. Creyó escuchar una voz helada repitiendo las amenazantes palabras de cierta inscripción, como ecos cae un trueno lejano.
«Los Quiru son los amos del Espacio y del Tiempo… del Tiempo…, ¡DEL TIEMPO!»
Mientras contemplaba con los ojos muy abiertos las verdes colinas y el blanquecino mar, Carse hizo un tremendo esfuerzo por asimilar lo inconcebible.
«He sido arrojado al pasado de Marte. Durante toda mi vida estudié ese pasado, concentré mi fantasía en él. Ahora lo estoy viviendo. Yo Matthew Carse, arqueólogo, renegado y profanador de tumbas.
«Los Quiru, cualesquiera que fuesen sus razones, construyeron un acceso, y yo he pasado por él. Para nosotros el Tiempo es la dimensión desconocida, ¡pero los Quiru lo conocían!»
Carse había estudiado las ciencias. Para llegar a ser un arqueólogo interplanetario era preciso dominar los fundamentos de media docena de disciplinas, por lo menos. Frenéticamente, pasó revista a su memoria en busca de una explicación.
¿Tal vez había sido acertada su primera intuición acerca de aquella burbuja de oscuridad? ¿Y si fuese realmente una discontinuidad del universos En tal caso, podía entender lo ocurrido, siquiera fuese aproximadamente.
Pues el continuum espacio-temporal era cerrado, finito. Esto lo habían demostrado Einstein y Riemann hacía muchos años.
Sin embargo, él fue arrojado fuera de dicho continuum, para volver a entrar en él… pero en una dimensión temporal distinta de la propia.
¿Podía ser ése el significado de lo escrito por Kaufman? «El Pasado no es sino el Presente-que-existe-a-cierta-distancia.» En tal caso, Carse no habría hecho sino regresar a ese otro Presente lejano. Eso era todo; no había motivo para asustarse.
Pero no por eso dejaba de estar asustado. El horror de aquella transición delirante a un Marte verde y feraz, como debió de serlo milenios atrás, arrancó de sus labios un grito de espanto.
Ciegamente, sin darse cuenta de que aún empuñaba la valiosa espada, se puso en pie de un salto, disponiéndose a regresar a la escondida Tumba de Rhiannon.
— Puedo volver por el mismo camino, cruzando de nuevo esa discontinuidad del universo.
Se detuvo con el cuerpo recorrido por un temblor convulsivo. No se veía capaz de enfrentarse otra vez a aquella masa de negrura hirviente; no se atrevería a sumergirse de nuevo entre dimensiones infinitas.
No se atrevía. Él no poseía la ciencia de los Quiru. En aquella peligrosa inmersión a través del tiempo, sólo un azar había determinado su salida al pasado remoto. No podía contar con que otra casualidad le devolviese a su propia época, en el lejano futuro.
«Aquí estoy -se dijo. Estoy en el pasado inmemorial de Marte, y aquí me quedo.»
Volvió sobre sus pasos y se detuvo para recorrer con la mirada aquel espectáculo increíble. Así permaneció largo rato, inmóvil. Las aves marinas se acercaban, contemplándose unos instantes para luego alejarse con un quiebro de sus alas blancas y puntiagudas. Las sombras empezaron a alargarse.
Volvió la mirada hacia las blancas torres de Jekkara, allá a lo lejos, espléndidas bajo el sol que descendía sobre el puerto. No era la Jekkara que él conocía, madriguera de ladrones de los Canales Bajos, campo de ruinas cubiertas de polvo, pero al menos suponía una relación con algo familiar. Relación que Carse necesitaba desesperadamente.
A Jekkara encaminaría sus pasos, pues, procurando no pensar. Tendría que abstenerse de pensar, o de lo contrario iba a perder la razón.
Carse aferró el puño enjoyado de la espada y empezó a bajar por la cuesta verdeante de hierba.
3
La Ciudad del pasado
Era largo el camino hasta la ciudad. Carse anduvo a paso regular, sin darse prisa. No se molestó en buscar los senderos más fáciles, sino que pasaba por encima de todos los obstáculos para no desviarse de la recta que le conducía a Jekkara. La capa le Molestaba y se la quitó. Tenía el rostro inexpresivo, pero le corría sudor por las mejillas, mezclado con la sal de las lágrimas.
Anduvo entre dos mundos. Cruzó valles adormecidos por el calor de aquel día veraniego, donde las ramas de árboles de especie desconocida le azotaron el rostro, y la savia de las hierbas que iba pisando manchó sus sandalias. Animales alados huían ante su presencia con un revoloteo mientras otros, peludos de ágiles patas, se ocultaban sigilosamente. Y sin embargo, Carse no podía olvidar que estaba caminando por un desierto, donde incluso el viento había olvidado ya los nombres de los muertos a quienes evocaba con su fúnebre aullido.
Bordeó acantilados desde donde se dominaba el mar y podían escucharse los rugidos del oleaje al romper en las playas. Pero él no lograba ver otra cosa sino una inmensa llanura muerta, un fondo ligeramente ondulado de médanos arenosos hasta donde empezaba la roca desnuda de la orilla. No se olvidan tan fácilmente las realidades de treinta años, de toda una vida.
El sol descendía poco a poco hacia el horizonte. Cuando Carse coronó la última altura antes de llegar a la ciudad e iba a emprender el descenso, el cielo se había convertido en una cúpula de fuego. El océano parecía arder, al teñirse su fosforescencia blanca del mismo color que las nubes, Maravillábase Carse observando aquella sinfonía de oro, púrpura y carmín que invadía la curvatura del cielo y se derramaba sobre las aguas.
Desde la pendiente donde se hallaba, podía abarcar todo el puerto. Los muelles de mármol que creyó conocer tan bien, erosionados y rotos por la edad y la incesante acción de las arenas, solitarios bajo la claridad lunar, eran efectivamente los mismos. Pero ahora, como por obra de un espejismo, el recinto portuario aparecía bañado por el mar.
Navíos de carga, de abombado casco, se alineaban en los muelles; la brisa vespertina llevaba hasta los oídos de Carse el griterío de los descargadores y los sudorosos esclavos. Las barcazas iban y venían sin cesar, y más allá de la bocana pudo distinguir la flota pesquera de Jekkara, regresando después de la faena en alta mar, con sus velas de color cinabrio recortándose contra el cielo de Poniente.
Junto a los muelles de Palacio, muy cerca del lugar adonde fuera conducido por Penkawr para ver la espada de Rhiannon, vio una galera de guerra, larga y negra, con su espolón de bronce.
Parecía una pantera negra, agazapada en busca de su presa.
Otras galeras la franqueaban. Y, dominándolo todo, altas y orgullosas, las blancas torres del palacio.
«¡He vuelto al remoto pasado de Marte, en efecto! ¡Esto es Marte hace un millón de años, tal como siempre lo ha descrito la arqueología!»
Un planeta de civilizaciones en conflicto, que apenas desarrollaron ciencias propias, dejando en cambio numerosas leyendas sobre la infinita sabiduría de los Quiru, criaturas de una edad aún más remota.
«¡Un planeta del pasado desaparecido, que según las leyes de Dios ningún hombre de mi tiempo estaba destinado a ver!»
Matthew Carse se estremeció como si hubiera sentido frío.
Andando despacio, muy despacio, bajó hacia las calles de Jekkara. Bajo el crepúsculo, le pareció como si toda la ciudad estuviese manchada de sangre.
Pronto se vio entre paredes. Había un velo ante sus ojos y un zumbido en sus oídos, pero no dejó de advertir la presencia de otras personas. Mujeres y hombres delgados, frágiles, que se cruzaban con él en las angostas calles, se hacían a un lado para dejarle pasar, continuaban su camino y luego se detenían, volviéndose para mirarle. Era la gente morena y felina de Jekkara: la de los Canales Bajos y la de esta otra época.
Oyó la música de los laúdes y el tintineo de las campanillas que llevaban las mujeres. El viento le acariciaba el rostro, pero era un viento húmedo y caliente, cargado de aromas salobres del mar, casi más de lo que uno podía soportar.
Carse siguió andando, aunque sin saber adónde iba ni qué debía hacer. Continuaba sólo por hallarse ya en movimiento, porque no tenía arrestos ni para detenerse.
Estólido, ciego, como un embrujado, moviendo maquinalmente un pie después del otro, recorrió las calles rodeado de morenos jekkaranos: un hombre rubio y corpulento con una espada desnuda en la mano.
Los habitantes de la ciudad le observaban. La gente acudía del puerto, de las tabernas y de las retorcidas callejuelas cercanas. La multitud se apartaba para dejarle pasar, y se cerraba de nuevo a su espalda para seguirle, sin apartar la vista de su figura.
Entre uno y otros se abría un abismo de milenios. Las ropas del forastero eran de una tela extraña, de un tinte desconocido.
Los adornos que lucía eran de un tiempo y un lugar que ellos no llegarían a ver jamás.
Y su rostro era el de un extranjero.
La misma extrañeza les hizo contenerse durante algún tiempo. Era como si hubiese llegado hasta ellos un hálito de la increíble verdad, atemorizándolos. Luego, alguien pronunció un nombre y otro lo repitió. En cuestión de segundos, el misterio y el miedo se disiparon… dejando espacio para el odio.
Carse oyó el nombre. Tenuemente, como desde una gran distancia, lo oyó mientras el susurro se convertía en un aullido, contestado de callejuela en callejuela como la contraseña de una manada de lobos.
— ¡Khond! ¡Khond! ¡Un espía de Khondor! -gritaban, y luego otra palabra-: ¡Matadlo!
El nombre de «khond» no significaba nada para Carse, aunque entendió lo que era: un insulto y una amenaza. El vocerío de la muchedumbre le anunciaba la muerte, y quiso ponerse a la defensiva. Es muy fuerte el instinto de conservación. Pero su cerebro estaba embotado y no consiguió despertar.
Una piedra le golpeó en la mejilla. El dolor físico le hizo volver un poco en sí. Se le llenó la boca de sangre. El sabor entre dulce y salado le advirtió que acababa de empezar la destrucción. Quiso apartar a un lado los velos negros, para ver, por lo menos, al enemigo que le amenazaba.
Había salido a una especie de plaza, junto a los muelles.
Ahora, bajo el crepúsculo, el mar ardía en un resplandor blanco y frío. Acababa de salir Fobos, y a la media luz Carse vio seres que trepaban por el cordaje de las embarcaciones, y advirtió que eran peludos, iban encadenados y no parecían del todo humanos.
Y en el muelle vio dos hombres esbeltos, de piel blanca, que tenían alas. Llevaban el taparrabos propio de los esclavos y les habían roto las alas.
La plaza estaba llena de gente. La multitud iba incrementándose con los que salían por las bocacalles, atraídos por el grito de «¡un espía!», que arrancaba ecos a los muros de las casas.
El nombre de «Khondor» martilleaba los oídos de Carse.
Un grito ferviente se alzaba en el muelle, de entre los esclavos alados y los individuos encadenados a bordo de los navíos.
— ¡Arriba, Khondor! ¡Pelea, hombre!
Las mujeres chillaban como arpías. Otra piedra zumbó cerca de su oído. La multitud empujaba y amagaba el ataque directo, pero los que estaban más cerca de Carse se echaban atrás, atemorizados por la gran espada con su empuñadura de pedrería y su brillante hoja.
Carse lanzó un potente grito y giró en redondo haciendo zumbar el aire con un molinete de su espada. Los jekkaranos, que esgrimían armas cortas, retrocedieron con espanto.
Otra vez oyó gritar desde el muelle:
— ¡Arriba, Khondor! ¡Muera la Serpiente! ¡Muera Sark! ¡Pelea, khond!
Sabía que los esclavos le habrían ayudado, si hubieran podido.
Una parte de su cerebro estaba empezando a funcionar ahora…, aquella parte que poseía una larga experiencia en asuntos de salvar el pellejo. Se hallaba a pocos pasos de los edificios que tenía a la espalda. Volviéndose, saltó de repente al tiempo que ejecutaba otro molinete con el deslumbrador acero. Por dos veces hirió en la carne de sus enemigos, y luego consiguió ganar la puerta de un remendón de velas. Ahora tendrían que atacarle de frente. Era una ventaja muy pequeña, pero cada segundo que pudiera alargar su vida era un segundo ganado.
Se defendió trazando ante sí un encaje de acero y luego ladró, expresándose en el mismo idioma alto marciano de sus adversarios:
— ¡Teneos! ¡Yo no soy Khond!
La multitud rompió en una carcajada burlona:
— ¡Dice que no es de Khondor!
— ¡Tus paisanos te han saludado, khond! ¡Abajo todos los Nadadores y los Hombres-pájaro!
Carse gritó:
— ¡No! ¡No soy de Khondor! ¡Ni siquiera soy…
Se interrumpió de repente. Había estado a punto de afirmar que no era de Marte.
Una muchacha de ojos verdes, casi una niña, se adelantó hasta casi penetrar en el círculo mortal de su espada. Mostraba sus dientes blancos con una mueca de rata.
— ¡Cobarde! -chilló. ¡Estúpido! ¿Dónde, si no en Khondor, nacen hombres como tú, con el cabello sin color y la piel lívida? ¿De dónde ibas a salir tú, torpe desgraciado de bárbaro lenguaje?
La mirada ausente pareció volver a los ojos de Carse cuando replicó:
— Soy de Jekkara.
Hubo otra risotada. Las risas fueron tan estrepitosas que hicieron vibrar todas las casas de la plaza. Ahora le habían perdido todo el respeto. Con sus mismas palabras había revelado ser lo que dijo la muchacha, un cobarde y un estúpido. Cargaron contra él casi despreciativamente.
Aquella masa de rostros iracundos y de espadas cortas asestadas contra él fue demasiado para Carse. Esgrimió con rabia la terrible espada de Rhiannon, aunque su furor no se volvía tanto contra la plebe asesina, como contra la jugada del destino que le había arrojado a un mundo hostil.
Muchos cayeron, heridos por la tizona enjoyada, y los demás retrocedieron. Luego permanecieron en acecho, como chacales acorralando a un lobo. En seguida, el rumor de la muchedumbre se convirtió en un grito de triunfo.
— ¡Ahí llegan los soldados de Sark! ¡Ellos nos harán el favor de cortar en pedazos al espía khond!
De espaldas contra una puerta cerrada, jadeante, Carse vio que una reducida falange de guerreros con casco negro y coraza negra se abría paso entre el populacho como un barco entre el oleaje.
Avanzaban derecho hacia él, y los jekkaranos gritaban ya de júbilo ante la perspectiva de la matanza.
4
Un secreto peligroso
La puerta en que se apoyaba Carse cedió de improviso, abriéndose hacia dentro. Al dar un paso atrás, se halló en la más negra oscuridad.
Mientras se tambaleaba procurando recobrar el equilibrio, la puerta se cerró. Oyó que echaban la tranca, y luego una risa ronca y gutural, muy cerca de él.
— Eso los entretendrá un rato. Pero será mejor largarnos de aquí cuanto antes, khond. Los soldados de Sark no tardarán en despedazar la puerta.
Carse se volvió con la espada en alto, pero no pudo ver nada en la oscuridad de la habitación. Olía a cáñamo y alquitrán, así como a polvo, pero le fue imposible distinguir cosa alguna.
Los de fuera aporreaban frenéticamente la puerta. Luego los ojos de Carse, acostumbrados a la oscuridad, lograron entrever el bulto de un tipo grueso y corpulento que estaba a su lado.
Era un marciano alto y voluminoso, de fofo aspecto. La falda que llevaba, a modo de kilt, parecía quedarle ridículamente pequeña. Su cara redonda y grasienta se plegaba en una sonrisa tranquilizadora, y sus ojos diminutos contemplaban sin temor alguno la espada levantada de Carse.
— Yo tampoco soy de Jekkara, ni de Sark -dijo en tono apaciguador-. Soy Boghaz Hoi de Valkis, y atiendo a mis propios motivos para ayudar a cualquiera que sea khond. Pero hemos de darnos prisa.
— ¿Para ir adónde?
Carse había hablado entrecortadamente, jadeando todavía por el esfuerzo de la lucha.
— A lugar seguro…
El otro se interrumpió, mientras los golpes al otro lado de la puerta se hacían cada vez más insistentes.
— Son los de Sark. Yo me largo. Puedes venir conmigo o quedarte, khond. Como prefieras.
Dicho esto se volvió hacia el fondo del cuarto oscuro, moviéndose con agilidad sorprendente para una persona de su corpulencia. No se volvió para comprobar si Carse le seguía.
En realidad, a Carse no le quedaba otra elección. Medio aturdido como estaba aún, no era cuestión de hacer frente a aquellos soldados armados hasta los dientes, así como a la plebe jekkarana. Decidió seguir a Boghaz Hoi.
El valkisiano rió por lo bajo mientras su enorme corpachón pasaba por un ventanuco abierto en la parte posterior del cuarto.
— Conozco hasta la más insignificante ratonera de este puerto.
Por eso, cuando te vi acorralado de espaldas contra la puerta del viejo Taras Thur, me limité a entrar por detrás y abrí. ¡Rescatado en sus propias narices!
— Pero, ¿por qué? -volvió a preguntar Carse.
— Ya te lo he dicho… los khond me caéis simpáticos. Hace falta hombría para plantar cara a Sark y a la maldita Serpiente.
Por eso ayudo siempre que puedo.
Aquello no tenía ningún sentido para Carse, pero ¿cómo podía tenerlo? ¿Qué sabía él de los odios y pasiones de aquel remoto pretérito de Marte?
Estaba atrapado en aquel extraño Marte de milenios atrás, y tendría que abrirse paso a tientas. Era como un niño ignorante.
Lo cierto era que la plebe había intentado lincharle.
Creyeron que él era un khond. No sólo el populacho de Jekkara, sino también aquellos esclavos…, los semihumanos de las alas rotas, y asimismo aquellos seres peludos, cargados de cadenas, que le animaban desde las galerías.
Carse se estremeció. Hasta ese momento, su confusión no le había dejado recordar a qué punto eran extraños aquellos seres, de aspecto no enteramente humano.
Además, ¿quiénes eran los khond?
— Por aquí -interrumpió sus pensamientos Boghaz Hoi.
Acababan de recorrer un laberinto de callejuelas oscuras y malolientes, y el grueso valkisiano se colaba por una puerta estrecha al lóbrego interior de una cabaña.
Carse entró a su vez. Oyó silbar un golpe en la oscuridad y quiso esquivarlo, pero no tuvo tiempo. Sintió que su cabeza se estrellaba contra el suelo.
Cuando despertó vio revolotear centellas delante de sus ojos.
Cerca de él, sobre una silla, ardía una pequeña lámpara de bronce. Estaba echado en el suelo de tierra de la cabaña. Al intentar moverse descubrió que sus muñecas y tobillos estaban atados a estacas clavadas en la tierra apisonada.
Un dolor tremendo le atenazó el cráneo, y se dejó caer. Oyó un rumor y vio que Boghaz Hoi se arrodillaba a su lado. El redondo rostro del valkisiano expresaba simpatía, mientras alzaba hasta los labios de Carse una jarra con agua.
— Sospecho que he pegado demasiado fuerte. Aunque, a oscuras y con un hombre armado, toda precaución es poca. ¿Puedes hablar ahora?
Carse alzó la mirada hacia su interlocutor. Por reflejo acostumbrado, dominó la rabia que le embargaba.
— ¿Acerca de qué? -preguntó.
Boghaz replicó:
— Soy un hombre franco y siempre digo la verdad. Cuando te salvé de la multitud, mi único propósito era el de robarte.
Carse observó que su cinturón y collar de piedras preciosas habían pasado a propiedad de Boghaz, quien llevaba al cuello ambas prendas. El valkisiano alzó ahora su gruesa mano y las tocó cariñosamente.
— Luego tuve ocasión de contemplar con más detenimiento… esto.
Apuntó con una seña a la espada, apoyada contra la silla, cuyas gemas lanzaban reflejos a la luz de la lámpara.
— Ahora bien, muchos hombres al verla creerían estar contemplando sólo una bella espada. Pero yo, Boghaz, soy un hombre instruido. Supe interpretar los símbolos grabados en esa hoja.
Inclinándose hacia delante, agregó:
— ¿De dónde la sacaste?
El instinto vigilante de Carse le hizo mentir con soltura:
— Me la vendió un mercader.
Boghaz meneó la cabeza.
— No es verdad. Hay manchas de orín en la hoja y polvo en los recovecos de la empuñadura. No ha sido limpiada. Ningún mercader la presentaría en esas condiciones. ¡No, amigo mío! Esta espada ha estado escondida mucho tiempo, en la tumba de quien fue su propietario…, en la Tumba de Rhiannon.
Carse permaneció inmóvil, mirando a Boghaz. Y no le gustó lo que veía.
El valkisiano tenía un rostro jovial y amable. Podía ser un excelente compañero para compartir una botella de vino. Sería capaz de amar a un hombre como a un hermano, y de lamentar muy sinceramente la necesidad de cortarle el pescuezo.
Carse compuso un gesto de total indiferencia.
— Bien podría ser la espada de Rhiannon, por lo que yo sé.
Pero te repito que me la vendió un mercader.
Boghaz hizo un mohín con la boca, que tenía pequeña y sonrosado. Meneó la cabeza y luego alargó la mano para palmear la mejilla de Carse.
— Por favor, amigo: no me digas mentiras. Me ofenden mucho los embustes.
— No miento -dijo Carse-. Mira… Tienes la espada y tienes mis adornos. Era todo cuanto podías quitarme. Confórmate con eso.
Boghaz suspiró y dirigió a Carse una mirada suplicante.
— Pero, ¿es que no estás agradecido? ¿Acaso no te he salvado la vida?
— Fue un gesto nobilísimo -dijo Carse con ironía.
— Lo fue, en efecto. Sí me cogieran por eso, mi piel valdría menos que esto -hizo chasquear los dedos-. He privado a la plebe de unos instantes de satisfacción, y no creas que les importase enterarse de que tú no eres en realidad un khond.
Dejó caer estas palabras con fingida indiferencia, pero observando astutamente a Carse por entre sus grasientos párpados semicerrados.
Carse le clavó la mirada con dureza, sin dejar que su expresión traicionase lo que pensaba.
— ¿De dónde has sacado esa idea?
Boghaz soltó una carcajada.
— En primer lugar, ningún khond sería tan necio como para dejarse ver por Jekkara. Sobre todo, si hubiese descubierto el secreto que todo Marte ha estado buscando durante siglos…, el emplazamiento de la Tumba de Rhiannon.
Ni un solo músculo del rostro de Carse se movió, mientras él reflexionaba con rapidez. ¿Así pues, la Tumba era un misterio en aquella época como lo había sido también en sus tiempos futuros?
Se encogió de hombros.
— No sé nada de Rhiannon ni de su Tumba.
Boghaz se sentó en el suelo al lado de Carse, y le sonrió como quien razona con una criatura que no piensa sino en jugar.
— Compañero, no eres sincero conmigo. Nadie ignora en Marte que hace muchos, muchísimos años, los Quiru abandonaron nuestro mundo a causa de lo que hizo Rhiannon, el Renegado de entre ellos. Todos sabemos que antes de marcharse construyeron una tumba, donde, confinaron a Rhiannon y a todos sus poderes.
— Hizo una pausa y después continuó-: ¿Debe asombrarnos que los hombres ambicionen el poder de los dioses? ¿No es normal que, desde siempre, los hombres hayan buscado esa Tumba perdida? Y ahora que tú has tenido la suerte de hallarla, ¿te he censurado yo, Boghaz, por querer guardar el secreto para ti solo?
Palmeó el hombro de Carse con una ancha sonrisa.
— Es muy lógico de tu parte. Pero el secreto de la Tumba es una carga excesiva para ti. Necesitas que yo te ayude con mi talento. Juntos, y en posesión de tal secreto, seremos los dueños de Marte.
Carse dijo sin aparentar ninguna emoción:
— Estás loco. No sé de ningún secreto. Te digo que le compré la espada a un mercader.
Boghaz se quedó largo rato mirándole de hito en hito. Parecía muy triste. Luego lanzó un hondo suspiro.
— Piénsalo, amigo mío. ¿No sería mejor decírmelo, en vez de obligarme a sacártelo por la fuerza?
— No hay nada que decir -dijo Carse con aspereza.
No deseaba ser torturado. Pero aquel extraño instinto vigilante se había manifestado otra vez, muy intensamente. ¡Algo muy hondo dentro de su ser le advertía que no revelase a nadie el secreto!
Además, incluso si hablaba, era muy posible que el gordo valkisiano le matase para impedir que se lo repitiera a nadie más.
Boghaz encogió sus macizos hombros, con desaliento.
— Me obligas a tomar medidas extremas. Aborrezco tener que hacerlo. Soy demasiado blando para esa clase de trabajos. Pero, si es necesario…
Echó mano a la bolsa del cinto para sacar algo, pero entonces ambos hombres oyeron voces en la calle, y fuertes pisadas de pies pesadamente calzados.
Fuera, una de las voces gritó:
— ¡Aquí! ¡Este es el cubil de ese cerdo Boghaz!
Un puño empezó a golpear la puerta con tal fuerza, que la pequeña habitación resonaba como un tambor.
— Abre ya, grasiento canalla de Valkis!
Unos pesados hombros embestían contra la puerta.
— ¡Dioses de Marte! -gruñó Boghaz-. ¡La ronda de Sark ha seguido nuestros pasos!
Corrió hacia la espada de Rhiannon, y estaba escondiéndola debajo de su cama cuando las débiles planchas de la puerta cedieron a los tremendos golpes. Un escuadrón de hombres armados irrumpió en el cuarto.
5
Esclavo de Sark
Boghaz se hizo cargo de la situación con magnífico aplomo. Hizo una profunda reverencia al jefe de la ronda, un hombre alto, de negra barba y nariz aguileña, que llevaba una coraza negra lo mismo que los soldados de Sark a quienes Carse había visto en la plaza.
— ¡Mi señor Scyld! -dijo Boghaz-. Lamento ser tan voluminoso, y por consiguiente torpe de movimientos. Por nada del mundo habría consentido que vuestra señoría se molestase en tener que romper mi humilde puerta… especialmente… Su rostro se iluminó con el resplandor de la más pura inocencia al continuar:
— Especialmente cuando estaba a punto de salir para ir a veros.
Hizo un gesto en dirección a Carse.
— Lo he capturado para vos -dijo-. Vedlo, está bien cogido.
Scyld apoyó ambos puños en las caderas, levantó al aire su barba puntiaguda y soltó una ruidosa carcajada. A su espalda, los soldados de la ronda le imitaron, y más allá hicieron lo mismo los numerosos jekkaranos que habían acudido con intención de divertirse un rato.
— Lo ha capturado para nosotros -repitió Scyld.
Más risas.
Scyld se acercó a Boghaz, diciendo:
— Supongo que habrá sido tu lealtad la razón por la cual te llevaste a ese perro khond de entre las manos de mis hombres, allá en la plaza.
— Mi señor, la multitud le habría despedazado -protestó Boghaz.
— Por eso envié a mis hombres… Le necesitábamos vivo. Un khond muerto no nos serviría de nada. Pero tuviste que aparecer tú para ayudarnos, Boghaz. Por suerte, has sido visto. -Alargó la mano para tocar los adornos robados que Boghaz llevaba al cuello-. Sí -dijo-, ha sido una suerte.
Le quitó el collar y el cinturón, admiró la calidad de las piedras que los adornaban, y luego lo guardó todo en la bolsa de su cinto. En seguida se acercó a la cama, debajo de la cual sobresalía la espada que el gordo no había tenido tiempo de esconder.
Tomándola, la sopesó, mientras examinaba la hoja y la empuñadura.
— Esto sí que es un arma -sonrió-. Hermosa como la Señora misma… y mortífera como ella.
Utilizó la punta para cortar las ataduras de Carse.
— ¡Andando, khond! -le dijo, ayudándole con la puntera de su pesada sandalia.
Carse se puso en pie, sacudiendo un instante la cabeza para despejarla. Luego, y antes de que se apoderasen de él los hombres de la ronda, estampó su duro puño en la abultada barriga de Boghaz.
Scyld se echó a reír. Tenía una risa ronca y cordial de viejo marino. Contuvo su hilaridad mientras los soldados separaban a Carse del valkisiano, que se ahogaba doblado en dos por el dolor.
— Dejemos eso por ahora -le dijo Scyld-. Habrá tiempo para todo, pues vosotros dos vais a estar juntos una larga temporada.
Carse vio el espanto pintado en las rollizas facciones de Boghaz.
— Mi señor -suplicó el valkisiano con voz trémula, y jadeando todavía-. Soy un hombre leal. No deseo sino servir a la causa de Sark y de Su Alteza, la Señora Ywain.
Acompañó estas palabras con una reverencia.
— Naturalmente -dijo Scyld-. Y ¿cómo podríais servir mejor a Sark y a la Señora Ywain, sino tirando del remo en su galera de guerra?
Boghaz palidecía por momentos.
— Pero, mi señor…
— ¡Cómo! -gritó Scyld con ira-. ¿Osas protestar? ¿Dónde está tu lealtad, Boghaz? -Alzó en el aire la espada-: ¿Ignoras acaso cómo se castiga la traición?
Los hombres de la ronda estaban a punto de reventar, de tanto contener la risa.
— ¡No! -dijo roncamente Boghaz-. Soy leal. Nadie puede acusarme de traición. Mi único deseo es servir…
Se interrumpió de súbito, dándose cuenta de que su lengua acababa de traicionarle.
Scyld bajó la espada propinando un tremendo planazo en las enormes nalgas de Boghaz.
— Pues entonces, ¡a servir! ¡Andando! -gritó.
Boghaz aulló, dando un paso adelante. Los soldados se apoderaron de él, y en pocos instantes le dejaron atado, así como a Carse, el uno al lado del otro.
Satisfecho, Scyld guardó la espada de Rhiannon en su propio cinto, después de arrojar la suya a un soldado para que se la llevase. Luego salió de la cabaña el primero, con paso jactancioso.
Una vez más recorría Carse las calles de Jekkara, pero ahora de noche y encadenado, privado de sus joyas y de su espada.
Fueron conducidos a los muelles de Palacio. Carse volvió a experimentar aquella fría y estremecedora sensación de irrealidad cuando vio las airosas torres espléndidamente iluminadas, y la suave fosforescencia blanca del mar extendiéndose hasta el horizonte.
Todo el barrio que circundaba el palacio hormigueaba de esclavos, de hombres armados que vestían la coraza negra de Sark, de cortesanos, mujeres y juglares. Cuando pasaron frente al palacio mismo, oyeron música y otros ruidos festivos.
Boghaz se volvió hacia Carse y le advirtió hablando entre dientes:
— Esos zoquetes no han reconocido la espada. Guárdate tu secreto… o de lo contrario nos conducirán a Caer Dhu para interrogarnos, ¡y ya sabes lo que eso significa!
Al decir esto, todo su corpachón se estremeció.
Carse estaba demasiado embotado para contestar. La conmoción de aquel mundo increíble y la pura fatiga física se le venían encima como una marejada.
Boghaz siguió hablando en voz alta, a intención de sus guardianes:
— ¡Todos estos esplendores son para honrar a la Señora Ywain de Sark! ¡Una princesa tan grande como lo es su padre, el rey Garach! Servir en su galera debe ser, sin duda, un privilegio.
Scyld rió, sarcástico.
— ¡Bien dicho, valkisiano! Tu ferviente lealtad no dejará de verse recompensada. Podrás gozar de ese privilegio por mucho tiempo.
Ante ellos se alzaba la negra galera de combate, que era su punto de destino. Carse vio que era larga, elegante, con un puente de remeros debajo de la cubierta y un castillete bajo a popa.
La cubierta de popa estaba adornada con gallardetes y salía una luz rojiza por las ventanas de las cabinas debajo de aquélla.
Alrededor de ellas se amontonaban los soldados de Sark, lanzándose pullas en voz alta.
En cambio, en el largo y sombrío puente de galeotes no había sino un amargo silencio.
Scyld alzó su estentórea voz en una llamada:
— ¡Eh! ¡Aquí, Callus!
Un individuo robusto salió de la oscuridad del puente y bajó por la pasarela con la seguridad de una larga práctica. En la derecha llevaba una bota de cuero, y en la izquierda un látigo negro, largo y muy flexible por el uso.
Saludó a Scyld con un gesto de la bota, sin molestarse en hablar.
— Carne para el banco -dijo Scyld-. Son tuyos.
Ahogó una risa y agregó:
— Procura que los encadenen al mismo remo.
Callus contempló a Carse y Boghaz, luego sonrió perezosamente y les invitó a pasar con otro ademán de la bota.
— ¡A popa, carroña! -gruñó, desenrollando el látigo.
Carse rugió, mirándole con rabia. Boghaz tomó al terrícola de un hombro y le sacudió con fuerza.
— ¡Vamos, estúpido! -le urgió-. Ya recibiremos golpes de sobra, sin necesidad de buscárnoslos.
Empujó a Carse hasta que ambos se vieron bajo cubierta, siguiendo la pasarela que había entre los bancos de remeros.
El terrícola, entumecido por las emociones y el cansancio, apenas se fijó en los rostros que se volvían para contemplarles, en el arrastrar de cadenas y los olores de sentina. No distinguió sino a medias las extrañas cabezas redondas de los dos seres peludos que dormitaban sobre la pasarela, y que se apartaron para dejarlos pasar.
El último banco a estribor, frente al castillete de popa, estaba ocupado por un solo hombre que dormía, encadenado a su remo.
Quedaban dos puestos vacíos. La ronda no se alejó hasta que Carse y Boghaz estuvieron firmemente encadenados a su vez.
Luego los hombres que mandaba Scyld giraron sobre sus talones y salieron. Callus hizo restallar el látigo, a modo de advertencia dirigida a todos en general, y pasó a proa.
Boghaz le dio a Carse un codazo en las costillas. Luego se inclinó hacia él y le sacudió. Pero Carse ya estaba muy ajeno a cualquier cosa que Boghaz quisiera decirle. Dormía doblado sobre la caña del remo.
Carse estaba soñando. Soñó que se repetía otra vez aquella caída de pesadilla, a través de los infinitos aullantes del vacío en la burbuja negra de la tumba de Rhiannon. Caía y caía incesantemente…
Y una vez más experimentó la sensación de una presencia viva y poderosa, acompañándole en la tremenda caída; de algo que se apoderaba de su cerebro con avidez siniestra y temible.
— ¡No! -susurró Carse en sueños-. ¡No!
Una y otra vez murmuraba aquella negativa, negándose a algo que la siniestra presencia le urgía, algo misterioso y temible.
Pero el ruego se hacía cada vez más urgente, más insistente. Quienquiera que fuese el suplicante, ahora parecía mucho más poderoso de lo que se manifestó en la Tumba de Rhiannon. Carse lanzó un alarido estremecedor.
— ¡No, Rhiannon!
Al mismo tiempo despertó, mirando sin ver el banco de la galera bañado por la claridad lunar.
Callus y el capataz recorrían la pasarela, despertando a latigazos a los galeotes. Boghaz miraba a Carse con una expresión extraña.
— ¡Has invocado ensueños al Maldito! -le dijo.
El otro esclavo de su mismo banco le miraba fijamente también, lo mismo que las dos sombras peludas de ojos fosforescentes, encadenadas a la pasarela.
— Una pesadilla -murmuró Carse-. Eso fue todo.
Sus palabras fueron cortadas por un silbido y un chasquido, que con el dolor lancinante de su espalda le recordaron dónde se hallaba.
— ¡Coge el remo, carroña! -rugió sobre él la voz de Callus.
Carse gritó como una fiera, pero al instante Boghaz le tapó la boca con una de sus manazas.
— ¡Quieto! -le advirtió. ¡Quieto y chitón!
Carse logró contenerse, aunque no sin recibir otra caricia del látigo. Callus le dominaba desde lo alto de la pasarela, sonriendo con sarcasmo.
— Me ocuparé de ti -dijo-. Me ocuparé muy especialmente.
Luego alzó la mano y rugió, dirigiéndose a todos los del puente:
— ¡Muy bien, carroña miserable! ¡A tirar de los remos! Vamos a zarpar hacia Sark con la marea, ¡y le sacaré el pellejo a tiras al primero que pierda comba!
En cubierta, los marinos largaban velas. El velamen se desplegaba de las vergas, recortando siluetas en negro contra la claridad lunar.
Hubo en toda la embarcación un súbito silencio expectante, un tomar aliento y tensar músculos. Un esclavo se agazapaba en una plataforma situada a un extremo de la pasarela, inclinándose sobre un enorme timbal.
Se oyó una orden. El esclavo levantó el puño y lo descargó, sobre el instrumento.
A ambos costados de la galera, los remos se alzaron al unísono, bajaron a encontrar su punto de apoyo en el agua y así se desplazaron una y otra vez, a ritmo uniforme. El timbal daba la cadencia, y el látigo se encargaba de velar por su cumplimiento.
Carse y Boghaz aprendieron muy pronto cómo realizar correctamente lo que se exigía de ellos.
Desde aquel puente bajo cubierta no se veía nada del exterior, salvo algún atisbo a través de las portillas. Pero Carse pudo escuchar el rugido jubiloso de la multitud que saludaba desde los muelles, mientras la galera de combate de Ywain de Sark zarpaba dirigiéndose hacia la bocana del puerto.
La brisa nocturna era tenue, por lo que apenas tiraba el velamen. El timbal aceleró su cadencia, forzando el compás de los remos y tensando al máximo las llagadas y sudorosas espaldas de los galeotes.
Carse notó cómo el casco del navío recibía el primer embate de la mar abierta. A través de la portilla pudo divisar la resaca blanquecina del océano, navegaban rumbo a Sark por el Mar Blanco de Marte.
6
En los mares de Marte
Al fin la galera encontró una brisa fresca y los galeotes pudieron descansar. Carse cayó de nuevo dormido. Amanecía cuando despertó por segunda vez.
A través de la portilla pudo observar cómo cambiaban de color las aguas bajo la claridad de la aurora. Nunca en su vida había visto nada tan irónicamente hermoso. El agua recibía el tono sonrosado de la primera luz y lo devolvía teñido de su propia fosforescencia perla y amatista, rosado y azafrán. Luego, al salir el sol, el mar se convertía en una lámina de oro encendido.
Carse miró hasta que la orgía de colores empezó a extinguirse, devolviendo a las aguas su tinte blanquecino. El fin del espectáculo le entristeció. Era tan irreal, que uno podía creer que estaba durmiendo todavía en lo de Madam Kan, en los Canales Bajos, soñando las alucinaciones que produce el abuso del thil.
A su lado, Boghaz roncaba despreocupadamente. El tamborilero dormía unto a su timbal. Los esclavos descansaban tumbados sobre los remos.
Carse los contempló. Eran una pandilla de aspecto feroz y empedernido… delincuentes convictos y confesos en su mayoría, supuso. Creyó reconocer tipos jekkaranos, valkisianos y keshinos.
Pero algunos de ellos, como el tercer remero de su propio banco, eran de una raza muy diferente. Supuso que serían khond, y entonces creyó comprender por qué le habían confundido con uno de ellos. Eran hombres altos y huesudos, de ojos claros, rubios o pelirrojos, con un aspecto de rudeza bárbara que agradó a Carse.
Luego volvió la mirada hacia la pasarela, y esta vez pudo ver claramente a las dos criaturas que yacían allí encadenadas.
Eran de la misma raza que los esclavos que le habían jaleado desde los barcos el día anterior, mientras él se enfrentaba a la plebe.
No eran del todo humanos. Algo en ellos recordaba a la foca o al delfín, a la suavidad y la fuerza perfectas de una ola. Tenían los cuerpos cubiertos de pelo corto y oscuro, que se convertía en un vello suave por todo el rostro. Sus rasgos eran delicados, bien parecidos. Descansaban, pero sin dormir, con los ojos abiertos, grandes, negros y llenos de inteligencia.
Supuso que aquellos debían ser los Nadadores, según les denominaban los jekkaranos. Se preguntó cuál sería su función a bordo. Eran una pareja, hombre y mujer. Por alguna razón se le hacía imposible pensar en ellos como macho y hembra, es decir, como si fuesen animales.
Notó que le estaban mirando con atenta curiosidad. Se estremeció ligeramente. Sus ojos tenían algo sobrenatural, como si pudieran ver más lejos de los horizontes normales.
La mujer habló con voz suave:
— Bienvenido a la fraternidad del látigo.
El tono era amistoso, pero Carse advirtió cierta reserva, así como una nota de extrañeza.
Le sonrió:
— Gracias.
Una vez más se dio cuenta de que hablaba el antiguo Alto marciano con acento extranjero. Iba a serle difícil explicar su procedencia, pues los khond no cometerían el mismo error que los jekkaranos.
Las siguientes palabras de la Nadadora confirmaron su presentimiento.
— Tú no eres de Khondor -dijo-, aunque te asemejas a su gente. ¿Cuál es tu nación?
Entonces intervino la voz áspera de un hombre:
— Sí, extranjero. ¿Cuál es?
Al volverse, Carse vio al talludo esclavo khond que era el tercer remero de su banco, y que le miraba con suspicacia y hostilidad.
El hombre continuó:
— Se rumoreó que habías sido desenmascarado como espía khond, pero eso es mentira. Me parece más cierto que seas un jekkarano con apariencias de khond, enviado entre nosotros por los de Sark.
Un gruñido amenazador recorrió las filas de remeros.
Carse, sabiendo que pronto tendría que dar cuenta de su persona, había reflexionado con rapidez. Por eso dijo ahora:
— No soy jekkarano, sino miembro de una tribu fronteriza de más allá de Shun. Es un país tan lejano, que todo esto resulta como un mundo nuevo para mí.
— Podría ser -concedió el hercúleo khond, no muy convencido-. Tienes un aspecto raro y hablas de una manera extraña, ¿Cómo habéis venido a caer aquí tú y ese cerdo de Valkis? Boghaz estaba despierto ahora. El gordo valkisiano se apresuró a intervenir:
— Mi amigo y yo hemos sido falsamente acusados de robo por los de Sark. ¡Qué vergüenza! ¡Yo, Boghaz de Valkis, condenado por ladrón! ¡Es un insulto a la justicia!
El khond escupió en señal de repugnancia y les volvió la espalda.
— ¡Me lo figuraba!
Boghaz aprovechó la oportunidad para murmurar al oído de Carse:
— Ahora creen que somos un par de ladrones habituales. Es mejor que lo crean así, compañero.
— ¿Acaso no lo eres tú? -replicó brutalmente Carse.
Boghaz le estudió con sus ojillos astutos.
— Y ¿qué eres tú, amigo?
— Ya lo has oído. He venido de más allá de Shun.
«De más allá de Shun, es verdad. Y también de más allá de este planeta», se dijo Carse con rabia. Pero no podía contar a aquellas gentes tan increíble verdad acerca de su persona.
El gordinflón se encogió de hombros.
— Si te empeñas en mantener esa historia, a mí no me importa. En el fondo, confío en ti. ¿Vamos a ser socios o no?
Carse no pudo reprimir una agria sonrisa al escuchar la ingeniosa pregunta. El descaro de aquel gordo ladrón podía resultar incluso divertido. Boghaz sorprendió esa sonrisa.
— ¡Ah! Estás pensando en mi desacertado acto de violencia de anoche. ¡Es que soy tan impulsivo! Olvidémoslo, por favor. Yo, Boghaz, ya lo he olvidado -añadió, magnánimo.
Bajando la voz hasta un susurro, continuó:
— El hecho es que tú, compañero, posees el secreto de… la Tumba de Rhiannon. ¡Suerte que el ignorante de Scyld no supo conocer la espada! Porque tal secreto, convenientemente explotado, puede convertirnos en los amos de Marte.
Carse le preguntó:
— ¿Por qué es tan importante la Tumba de Rhiannon?
La pregunta cogió por sorpresa a Boghaz. Su expresión era de asombro sin límites.
— ¿Quieres hacerme creer que ni siquiera sabes eso?
Carse le recordó:
— Ya he dicho que vengo de muy lejos y que todo esto es como un mundo nuevo para mí.
El grasiento rostro de Boghaz manifestaba una mezcla de asombro e incredulidad. Por último dijo:
— No acabo de creer si eres realmente quien dices, o si finges una ignorancia infantil por alguna conveniencia tuya.
Se encogió de hombros.
— Sea como fuere, no te iba a faltar quien te pusiera al corriente. Conque no tengo inconveniente en explicártelo.
Habló en voz apagada, rápidamente, mientras observaba con astucia a Carse:
— Hasta el más atrasado de los bárbaros habrá tenido noticia de los sobrehumanos Quiru de antaño, que poseían todos los poderes de la sabiduría científica. Y de cómo surgió entre ellos un Renegado, es decir Rhiannon, quien faltó a la ley al transmitir demasiados conocimientos a los dhuvianos. Por este motivo, los Quiru abandonaron nuestro mundo para ir nadie sabe adónde.
Pero antes de irse, maldijeron al transgresor Rhiannon y lo encerraron en una tumba oculta, junto con sus instrumentos de tremendo poder. ¿No es normal que todo Marte haya buscado durante milenios esa Tumba perdida? ¿No es evidente que tanto el Imperio de Sark como los Reyes-Almirantes darían cualquier cosa por poseer los ignotos poderes del Maldito? Y ahora que has tenido la suerte de hallar la Tumba, ¿te he censurado yo, Boghaz, por querer ser cauteloso con tu secreto?
Pero Carse ya no le escuchaba. Estaba recordando ahora… recordaba aquellos extraños instrumentos de piedras talladas, de prismas cristalinos y de metal, hallados en la Tumba.
¿Serían aquellos, realmente, los secretos de una antigua y gran ciencia… una ciencia largo tiempo olvidada en aquel Marte semibárbaro de eras pasadas?
Preguntó entonces:
— ¿Quiénes son esos Reyes-Almirantes? Creo entender que no se llevan bien con los de Sark.
Boghaz asintió.
— Sark domina los países al este, al norte y al sur del Mar Blanco. Pero quedan al oeste pequeños reinos libres, corsarios rebeldes como los khond y sus Reyes-Almirantes, que desafían el poder de Sark.
Hizo una pausa y añadió:
— Así es, y además hay muchos en mi propio país vasallo Valkis, y en otros, que odian en secreto a Sark por causa de los dhuvianos.
— ¿Los dhuvianos? -repitió Carse-. Antes también los mencionaste. ¿Quiénes son?
Boghaz lanzó un bufido.
— Mira, compañero, está bien que te hagas el ignorante, ¡pero esto va demasiado lejos! ¡Ninguna tribu, por lejana que sea, deja de conocer y temer a la maldita Serpiente!
Así pues, ¿sería la Serpiente un apelativo genérico de los misteriosos dhuvianos? ¿Por qué les llamarían así?, se dijo Carse.
De súbito, el terrícola se dio cuenta de que la mujer Nadadora estaba mirándole fijamente. Por un instante de pánico, tuvo la extraña, sensación de que podía leer sus pensamientos.
— ¡Silencio por ahora! Shallah nos está mirando -susurró precipitadamente Boghaz-. Nadie ignora que los Híbridos saben algo de leer en la mente.
Si así era, pensó Carse con disgusto, sus pensamientos le darían a Shallah la Nadadora un buen tema para meditar a fondo y por espacio de una larga temporada.
Estaba perdido en un Marte completamente insólito, muchos de cuyos aspectos eran todavía un misterio para él.
Pero, si Boghaz decía la verdad, si los extraños objetos de la Tumba de Rhiannon eran instrumentos de un gran poder científico olvidado, entonces él, Carse, pese a no ser más que un galeote poseía la clave de un secreto ambicionado por todo el planeta.
Dicho secreto podía ser su perdición. Era preciso guardarlo celosamente hasta que se viese libre de aquella esclavitud brutal. La resolución de recobrar su libertad, y un creciente odio mortal hacia aquellos fanfarrones de Sark, eran de momento las únicas seguridades con que podía contar.
El sol continuó su carrera, abrasando a los indefensos remeros. El viento que gemía en el cordaje no aliviaba el calor de los que sudaban bajo cubierta. Los hombres se asaban como pescados en la parrilla, sin que en todas aquellas horas se les diese agua ni alimento.
Con ojos sombríos, Carse contempló a los soldados de Sark que se paseaban con arrogancia sobre cubierta, casi por sobre las cabezas de los galeotes. Al fondo, en el castillete de popa, la puerta de la cabina principal permanecía siempre cerrada.
Arriba se veía al timonel, un fornido soldado de Sark, que sujetaba la robusta barra y obedecía a las órdenes de Scyld.
El propio Scyld estaba a su lado, con la puntiaguda barba levantada mientras miraba al horizonte, sin hacer caso de la miseria apelotonado en el puente bajo. De vez en cuando ladraba breves indicaciones al piloto.
Al fin llegaron las raciones: pan negro y una escudilla de agua, servidos por uno de aquellos extraños esclavos alados que Carse viera en Jekkara. Los Hombres-pájaro, les había llamado la plebe.
Carse le contempló con interés. Parecía un ángel mutilado, con sus radiantes alas cruelmente rotas y su rostro bello y doliente. Avanzaba despacio por la pasarela, repartiendo el alimento, pero como si el caminar fuese una carga excesiva para él.
No sonreía ni hablaba, y parecía tener los ojos cubiertos por un velo.
Shallah le agradeció la ración, pero él se volvió sin responder palabra, arrastrando el cuévano vacío. Ella se volvió hacia Carse.
— Muchos de ellos mueren cuando les rompen las alas.
Él comprendió que se refería a una muerte espiritual. El espectáculo de aquel Híbrido de alas rotas encendió aún más el odio que los Sark le inspiraban, al hacerle prisionero.
— ¡Malditos sean los bárbaros capaces de hacer una cosa así!
— ¡Sí! ¡Malditos los que se juntan con la Serpiente para hacer el mal! -gruñó Jaxart, el khond que era su compañero de banco-. ¡Maldito sea su rey y su heredera, la diablesa Ywain! Ojalá tuviera yo la oportunidad de anegarlos en el mar, para poner fin a las infamias que habrá estado tramando en Jekkara.
— ¿Por qué no se ha dejado ver? -preguntó Carse-. ¿Es tan delicada que prefiere permanecer encerrada en su camarote hasta que lleguemos a Sark?
— ¿Delicada esa bruja? -escupió Jaxart con desprecio-. Estará fornicando con el amante que lleva escondido en el camarote. Subió a bordo en Sark, todo encapotado y encapuchado, y aún no ha salido. Pero nosotros le vimos.
Shallah dirigió hacia popa su mirada ausente, y murmuró:
— No es un amante lo que tiene ahí escondido, sino el espíritu del mal. Lo percibí cuando abordaba la galera.
Volvió hacia Carse unos ojos extrañamente luminosos.
— Creo que dentro de ti vive también un espíritu maligno, forastero. Puedo adivinarlo, aunque no acabo de comprenderte.
Carse notó de nuevo un ligero estremecimiento. Aquellos Híbridos podían intuir vagamente, con sus poderes extrasensoriales, que él estaba fuera de lugar allí. Respiró con alivio cuando Shallah y su compañero Naram dejaron de fijarse en él.
Durante las horas siguientes, Carse se sorprendió a menudo alzando la mirada hacia la cubierta de popa. Sentía un porfiado deseo de conocer a aquella Ywain de Sark, cuyo esclavo era él ahora.
Después de soplar durante horas, a media tarde el viento cesó y se instauró una calma chicha.
El timbal volvió a sonar. Los remos entraron en acción y una vez más Carse vertió sudor en aquella faena desacostumbrada, rebelándose cada vez que el látigo besaba su espada.
Sólo Boghaz parecía feliz.
— No soy hombre de mar -decía, sacudiendo su barba-. Para un khond como tú, Jaxart, estar embarcado es lo más natural. Pero yo fui un joven delicado y consagrado a más reposados menesteres. ¡Bendita calma! Prefiero las penalidades del remo a verme sacudido como un madero por el oleaje.
A Carse le conmovieron estas patéticas palabras, hasta que descubrió por qué a Boghaz no le importaba demasiado remar.
No hacía más que inclinarse de atrás adelante, mientras Carse y Jaxart tiraban con todas sus fuerzas. Carse le propinó un bofetón que por poco lo derriba del banco, después de lo cual tiró como los demás, sin dejar de lamentarse.
La tarde transcurrió sofocante, interminable, bajo la incesante cadencia de los remos.
Las manos de Carse se llenaron de ampollas, que luego se reventaron y sangraron. Era un hombre robusto, pero aun así sentía escapársele la fuerza del cuerpo como si fuese agua, y le dolían los huesos como si le hubieran dado tormento en el potro.
Envidiaba a Jaxart, quien se conducía como si hubiese nacido en un banco de galera.
Poco a poco, el cansancio mismo alivió en cierto sentido sus sufrimientos. Cayó en una especie de estupor embotado, mientras el cuerpo realizaba mecánicamente la tarea.
Luego, con el último resplandor dorado del día, alzó la cabeza para cobrar aliento y, a través del velo incierto que oscurecía su visión, contempló una mujer que estaba de pie en cubierta, mirando hacia el horizonte.
7
La Espada
Aunque fuese de Sark, y una diablesa como dijeron sus compañeros, tenía algo que le cortó la respiración a Carse y no pudo apartar la mirada…
Allí erguida parecía una llamarada negra en medio de un halo de luz del crepúsculo. Vestía como un joven guerrero, una cota de malla negra sobre una breve túnica color púrpura.
Un dragón de pedrería subrayaba la curva de su pecho acorazado, y lucía una espada corta a un costado.
Llevaba la cabeza descubierta. Tenía el pelo negro y corto, con un flequillo sobre los ojos y melena sólo hasta el hombro.
Bajo las negras cejas, sus ojos parecían carbones encendidos.
Se mantenía con las largas y esbeltas piernas ligeramente separadas, mientras miraba en dirección al mar.
Carse sintió crecer dentro de sí un amargo sentimiento de admiración. Aquella mujer era su dueña, y él la odiaba como a todos los de su raza, pero no se podía negar su ardiente belleza y su fuerza.
— ¡A remar, carroña!
El insulto y el latigazo le hicieron volver de su admirativa contemplación. Había perdido el ritmo de la remada, desordenando todo el costado de estribor. Jaxart lanzaba imprecaciones, y Callus manejaba el látigo.
Mientras se repartían equitativamente la ración de azotes, el gordo Boghaz se puso a gritar con toda la fuerza de sus pulmones:
— ¡Gracias, oh Señora Ywain! ¡Gracias, gracias!
— ¡Cierra esa bocaza, gusano! -rugió Callus, azotándole hasta sacarle sangre.
Ywain bajó la vista para mirar a los remeros, pronunciando un nombre.
— ¡Callus!
El cómitre se inclinó.
— ¿Sí, Alteza?
— Que se den más prisa -ordenó-. ¡Pronto! Quiero pasar la Escarpa Negra al anochecer.
Miró directamente a Carse y Boghaz, agregando:
— Al que pierda el ritmo, ¡despelléjalo!
Dicho esto, se volvió. El timbal aceleró su batir. Carse contempló la espalda de Ywain con ojos furiosos. Le habría gustado amansar a aquella mujer. Habría sido un placer pisotear su amor propio, ultrajar su orgullo hasta arrancarlo de raíz.
El látigo punteó la cadencia sobre su espalda rebelde, y no le quedó más remedio que remar.
Jaxart se sonrió con mueca de lobo. Entre tirón y tirón, jadeó:
— Los de Sark han pacificado el Mar Blanco, según afirman. ¡Pero los Reyes-Almirantes aún se hacen a la vela! ¡Ni siquiera Ywain se atreve a demorarse por aquí!
— Si temen al enemigo, ¿por qué no han formado una escolta para esta galera? -preguntó Carse a soplos intermitentes.
Jaxart meneó la cabeza.
— Tampoco yo lo entiendo. Oí decir que Garach envió a su hija para que metiera en cintura al rey tributario de Jekkara, que estaba mostrándose muy levantisco. Pero el haber venido sin una flota de escolta…
Boghaz sugirió:
— Puede que los dhuvianos le hayan prestado alguna de sus misteriosas armas, y no necesite más protección.
El corpulento khond resopló con desdén.
— ¡Los dhuvianos son demasiado listos para hacer eso! De vez en cuando consienten en usar sus extrañas armas para ayudar a sus aliados de Sark, eso sí. Para eso está la alianza. Pero entregar las armas a Sark, enseñar a los sarkeos cómo usarlas…
¡Nadie sería tan estúpido!
Carse se iba formando una noción más clara de lo que era el antiguo Marte. Todos aquellos pueblos eran semibárbaros… excepto los misteriosos dhuvianos. Por lo visto, ellos poseían al menos una parte de la antigua ciencia de aquel planeta, y se la reservaban celosamente en beneficio suyo y de sus aliados sarkeos.
Anocheció. Ywain permaneció en cubierta, y se doblaron las guardias. Naram y Shallah, los dos Nadadores, se removían sin cesar en sus rincones. A la luz de las antorchas, sus ojos lanzaban destellos de secreta impaciencia.
Carse no tenía fuerzas ni interés para apreciar el encanto del mar rielando bajo la luz lunar. Para colmo de males, empezó a soplar un viento contrario, que levantó mar arbolada y hacía muy penoso el manejo de los remos. El timbal sonaba inexorablemente.
Un sordo furor quemaba a Carse. Sufría dolores intolerables. Sangraba y tenía la espalda llena de cardenales. El remo era muy pesado. Pesaba más que todo Marte- se encabritaba y escapaba de las manos como una cosa viva.
Su rostro se alteró. Su mirada se volvió vidriosa e inexpresiva, fría como el hielo, como si no estuviera del todo en sus cabales. El golpear del timbal se confundió con los latidos de su corazón, más acentuados a cada tirón agotador.
Una oleada de fondo azotó los remos. La caña escapó de las menos de Carse y le golpeó en el pecho, dejándole sin aliento.
Jaxart, por experiencia, y Boghaz por su mayor peso, recobraron el ritmo casi en seguida, aunque no sin atraer las iras del capataz, quien se apresuró a tratarles de carroña -su palabra preferida- y a tirar de látigo.
Carse soltó el remo. Pese a estar impedido por sus cadenas, se movió con tal rapidez que el cómitre no se enteró de lo que le ocurría, hasta verse sobre las rodillas del terrícola tratando de proteger su cabeza bajo los golpes de los grilletes.
Al instante, todos los galeotes parecieron volverse locos. El ritmo de la remada se echó a perder, esta vez de verdad. Los hombres daban gritos de muerte. Callus se alzó y golpeó a Carse en la sien con el mango emplomado de su látigo, dejándole casi sin sentido. El cómitre huyó en seguida a lugar seguro, esquivando los brazos de Jaxart, que pretendía estrangularle. En cuanto a Boghaz, procuró hacerse chiquito y pasar desapercibido.
Desde la cubierta se oyó la voz de Ywain.
— ¡Callus!
El cómitre se arrodilló temblando.
— A vuestras órdenes, Alteza.
— Azótalos a todos, hasta que recuerden que ya no son hombres, sino esclavos.
Su mirada severa e indiferente se posó en Carse.
— En cuanto a ése… es nuevo, ¿verdad?
— Sí, Alteza.
— Pues que aprenda.
Le hicieron aprender. Callus y el segundo cómitre le enseñaron a modo. Carse apoyó la frente sobre los antebrazos y lo aguantó todo. De vez en cuando, Boghaz lanzaba un alarido cuando aquellos erraban un golpe y le daban a él con la punta del látigo. Carse vio cómo se formaba un charco de sangre entre sus pies; la rabia que le habitaba se fundió y cambió de forma, lo mismo que se templa el acero bajo la acción del mallo.
Cuando sus verdugos se cansaron, Carse levantó la cabeza.
Era el más tremendo esfuerzo de toda su vida, pero quiso hacerlo, tozudo, irreductible. Miró de frente a Ywain.
— ¿Has aprendido tu lección, esclavo? -preguntó ella.
Pasó un largo rato antes de que fuese capaz de articular palabras. Ahora ya no le importaba vivir o morir. Todo su universo se centraba en aquella mujer que se erguía sobre él, arrogante, inaccesible.
— Baja tú y enséñame si puedes -replicó roncamente, agregando a estas palabras un insulto del peor lenguaje barriobajero…, una palabra cuyo significado daba a entender que ella no podía enseñarle nada a hombre alguno.
Por un instante, nadie se movió ni habló. Al ver que ella palidecía, Carse profirió una carcajada que sonó terriblemente áspera y brutal en medio de aquel silencio. Luego, Scyld desenvainó su espada Y corrió por la pasarela para saltar al puente.
La espada se alzó en el aire, brillando a la luz de las antorchas. Se le ocurrió a Carse que había recorrido un largo camino para encontrar el escenario de su muerte. Esperó el golpe, pero no ocurrió nada, y entonces se dio cuenta de que Ywain había frenado a Scyld con un grito.
Scyld dejó caer el brazo, y luego se volvió, extrañado, mirando hacia la cubierta.
— Pero, Alteza…
— Ven aquí -dijo ella, y Carse notó que estaba mirando fijamente la espada en manos de Scyld, la espada de Rhiannon.
Scyld subió a cubierta por la escala, con una expresión de espanto en su rostro de pobladas cejas negras. Ywain se plantó frente a el.
— Dame eso -dijo, y ante la vacilación de él-: ¡La espada, imbécil!
Él la depositó en sus manos. Ywain se entretuvo contemplándola, le dio vueltas a la luz de las antorchas, estudió todos los detalles: la empuñadura con su gema única, los símbolos grabados en la hoja.
— ¿De dónde has sacado esto, Scyld?
— Yo… -balbució, no queriendo confesarlo y llevándose instintivamente la mano al collar robado.
Ywain le cortó:
— No me importan tus latrocinios. ¿Dónde conseguiste esto?
El hombre señaló a Carse y a Boghaz.
— Ellos la tenían, Alteza, en el lugar donde los hice prisioneros.
Ella asintió.
— Condúcelos a popa, a mi camarote.
Después de lo cual se alejó en esa dirección. Scyld, contrito y mudo de asombro, se volvió para cumplir la orden recibida.
Boghaz suspiró:
— ¡Dioses misericordiosos! ¡Estamos perdidos!
Aproximándose a Carse, murmuró a toda prisa, para aprovechar el tiempo que le quedaba:
— ¡Miente ahora, si jamás has sabido mentir! ¡Si ella se convence de que conoces el secreto de la Tumba de Rhiannon, te lo arrancará por sí misma o con ayuda de los dhuvianos!
Carse no respondió. Bastante hacía con no perder los sentidos. Scyld, escupiendo maldiciones, ordenó que trajeran vino.
Carse fue obligado a beber un poco; a continuación soltaron sus cadenas y las de Boghaz, para ser conducidos a cubierta.
El vino y la brisa fresca reanimaron a Carse, al menos permitiéndole mantenerse en pie. Scyld los empujó con impaciencia hasta la cabina de Ywain, brillantemente iluminada con antorchas. Ella les esperaba con la espada de Rhiannon puesta sobre la mesa tallada que tenía ante sí.
En el mamparo opuesto había una puerta baja que daba a un camarote interior. Carse vio que estaba muy ligeramente entreabierta. Al otro lado no se veía luz, pero tuvo la impresión de que alguien… o algo… estaba allí agazapado, escuchando. Ello le hizo recordar las palabras de Jaxart y de Shallah.
Había un olor a corrupción en el aire…, un efluvio como de almizcle, penetrante y nauseabundo. Parecía proceder de aquella cabina interior. A Carse le produjo una reacción extraña. Sin saber lo que era, le inspiró una intensa hostilidad.
Se dijo que, si era un amante que tenía escondido Ywain, debía de ser un tipo muy raro. Pero ella le sacó pronto de estas cavilaciones. Se sintió taladrado por su mirada, y una vez más se dijo que nunca había visto ojos como aquellos. Luego Ywain se volvió hacia Scyld:
— Cuéntamelo todo…, sin omitir ningún detalle.
Incómodo, con frases titubeantes, él contó lo ocurrido. Ywain miró a Boghaz.
— Y tú, gordinflón, ¿cómo conseguiste la espada?
Con un suspiro, Boghaz señaló a Carse.
— De éste, Alteza. La pieza era buena, y yo soy ladrón de oficio.
— ¿Ésa fue la única razón para tomarla?
El rostro de Boghaz era un estudio de ingenuidad sorprendida.
— ¿Qué otra razón podía existir? No soy soldado. Además, llevaba el cinturón y el collar. Como veis, Alteza, también son prendas valiosas.
La expresión de ella no permitió adivinar si le creía o no. La princesa se volvió hacia Carse:
— ¿La espada era tuya, pues?
— Sí.
— ¿Cómo la conseguiste?
— Me la vendió un mercader.
— ¿Dónde?
— En tierras del norte, más allá de Shun.
Ywain sonrió.
— Mientes.
Carse replicó, fatigado:
— La adquirí por medios honrados (en cierto sentido, era verdad), y no me importa si me crees o no.
Aquella rendija de la puerta intrigaba a Carse. Le habría gustado empujarla para ver quién estaba allí emboscado, escuchando, espiando desde la oscuridad. Deseaba conocer el origen de aquel hedor apestoso.
Aunque, en el fondo, casi parecía innecesario. En el fondo, era como si ya lo supiese.
Incapaz de contenerse por más tiempo, Scyld estalló:
— ¡Suplico vuestro perdón, Alteza! Pero, ¿por qué es tan importante la espada?
— Eres un buen soldado, Scyld -replicó ella en tono pensativo-, pero según cómo se mire también eres algo zoquete. ¿Limpiaste tú la hoja?
— En efecto. No estaba en buenas condiciones, -Miró a Carse con una mueca despectiva, agregando-: Parecía como si hubiese dejado pasar años sin tocarla.
Ywain alargó la mano para tomar la enjoyada empuñadura. Carse vio que sus dedos temblaban. Ella habló con voz suave:
— Tienes razón, Scyld. Hacía años que no la tocaba nadie. Nadie desde que Rhiannon, el forjador de esta espada, fue emparedado en su Tumba para expiar su crimen.
El rostro de Scyld perdió hasta el menor asombro de inteligencia. Se quedó con la boca abierta, y sólo al cabo de largo rato consiguió articular:
— ¡Rhiannon!
8
La criatura de las Tinieblas
Ywain fijó su penetrante mirada en Carse.
— Él conoce el secreto de la Tumba, Scyld. Debe saberlo, puesto que poseía la espada.
Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, sus palabras fueron casi inaudibles, como si hablara consigo misma no atreviéndose a formular su pensamiento en voz alta.
— Un secreto peligroso. Tan peligroso, que casi desearía…
Se interrumpió como si ya hubiera dicho demasiado. ¿Tal vez lanzó una rápida ojeada a la puerta entreabierta?
Luego se dirigió a Carse con su tono imperioso habitual:
— Voy a darte otra oportunidad, esclavo. ¿Dónde está la Tumba de Rhiannon?
Carse meneó la cabeza.
— No sé nada -replicó, apoyándose en el hombro de Boghaz para no caer desmayado. Bajo sus pies, la alfombra estaba manchada de gotas rojas, y le parecía ver el rostro de Ywain a una gran distancia.
Scyld dijo roncamente:
— Dejádmelo a mí, Alteza.
— No; en el estado en que se encuentra, tus métodos no sirven. No quiero que muera todavía. Debo… ocuparme de este asunto.
Frunció el ceño, mirando alternativamente a Carse y a Boghaz.
— Parece que no les gusta remar. Muy bien. Quita al tercer hombre del banco que ocupan éstos, y deja que remen ellos dos solos toda la noche. Dile a Callus que le administre látigo al gordo. Cinco zurriagazos cada media hora.
Boghaz sollozó:
— ¡Piedad, Alteza, os lo suplico! ¡Os lo diría todo si lo supiera, pero no sé nada! ¡Lo juro!
Ella se encogió de hombros.
— Es posible. En tal caso, te conviene persuadir a tu compañero de que hable.
Luego se volvió de nuevo hacia Scyld.
— Por lo que respecta al alto, dile a Callus que lo duche con agua de mar tan a menudo como haga falta -sonrió, descubriendo sus dientes de blancura deslumbradora-. Tiene propiedades curativas.
Scyld soltó una carcajada.
Ywain le despidió con un gesto.
— Que se cumplan mis órdenes, pero procura que no muera ninguno de los dos. Cuando estén dispuestos a hablar, me los traes.
Scyld hizo un saludo y condujo a sus prisioneros otra vez al banco de la galera. Jaxart fue relevado del remo, y continuó para Carse la interminable pesadilla del tormento.
Boghaz estaba tembloroso, abatido. Gritó lastimeramente cuando recibió la primera dosis de cinco latigazos, y luego se lamentó al oído de Carse:
— ¡Ojalá no hubiera visto jamás tu maldita espada! Nos llevarán a Caer Dhu, y una vez allí… ¡que los dioses se apiaden de nosotros!
Carse descubrió los dientes en una mueca que, en rigor, podía pasar por una sonrisa.
— No decías lo mismo en Jekkara.
— Allí era un hombre libre, y los dhuvianos estaban muy lejos.
A Carse le pareció que algún nervio oculto se ponía tenso en su interior al oír pronunciar aquel nombre. Con voz alterada preguntó:
— ¡Boghaz! ¿Qué era aquel olor extraño del camarote?
— ¿Un olor? No he notado nada.
«¡Qué raro! -pensó Carse-, cuando a mí casi me vuelve loco. O tal vez esté loco ya.»
— Jaxart tenía razón, Boghaz. Hay alguien escondido allí en la cabina interior.
Boghaz replicó, algo irritado:
— Los vicios de Ywain no son asunto mío.
Trabajaron durante un rato en silencio. Luego Carse preguntó de improviso:
— ¿Quiénes son los dhuvianos?
Boghaz se quedó mirándole.
— Pero… ¿de dónde has salido tú, hombre?
— Ya te lo dije… De más allá de Shun.
— Muy lejos debe quedar eso, si de veras no sabes nada de Caer Dhu ni de la Serpiente. -Dicho esto, Boghaz se encogió de hombros, sin dejar de remar-. Supongo que estás representando una comedia, y que tendrás tus motivos para ello. Tanta ignorancia fingida… En fin, no me importa entrar en tu juego.
Después de tomarse un respiro, agregó:
— Al menos, sabrás que desde los tiempos más remotos viven en nuestro mundo las familias humanas, así como las semihumanas, es decir los Híbridos. Los más grandes de entre los humanos fueron los desaparecidos Quiru. Éstos poseían tanta ciencia y sabiduría, que aún se les venera como a semidioses.
En cuanto a los Híbridos, son los que aun teniendo figura humana no descienden de nuestra sangre. Son los Nadadores, que provienen de las criaturas del mar, así como los Hombres-pájaro, que descienden de los seres alados… y los dhuvianos, que son hijos de la Serpiente.
Un sudor frío bañó el cuerpo de Carse. ¿Por qué le parecían tan familiares todas aquellas cosas que escuchaba por primera vez?
Estaba seguro de no haber oído antes aquel relato de la prehistórica evolución marciana. Era plausible que una serie de especies fundamentalmente diferentes hubieran evolucionado para dar distintos tipos humanoides, hasta cierto punto parecidos. Pero no lo había oído antes… ¿o tal vez sí?
— Los dhuvianos siempre fueron sabios y hábiles, como su progenitora la Serpiente -estaba diciendo Boghaz-. Tan hábiles, que convencieron a Rhiannon de los Quiru para que les enseñase parte de su ciencia. ¡Una parte, en efecto, aunque no toda! Pero fue suficiente para convertir su ciudad negra de Caer Dhu en una plaza inexpugnable, y permitirles intervenir con sus armas científicas para hacer de sus aliados humanos los de Sark la nación dominante.
— ¿Conque fue ése el crimen de Rhiannon?
— Así es; en su orgullo, el Maldito se opuso a los demás Quiru, que le habían aconsejado no mostrar a los dhuvianos tales poderes. Por ese crimen, los Quiru condenaron a Rhiannon y le sepultaron en un lugar oculto. Luego abandonaron nuestro mundo. Al menos, eso es lo que dice la leyenda.
— ¿Entiendo que la existencia de los dhuvianos no es leyenda?
— Pues no, ¡malditos sean! -balbució Boghaz-. Por esta razón, todos los hombres libres odian a los sarkeos, que han contraído una funesta alianza con la Serpiente.
El diálogo fue interrumpido por la aparición de Lorn, el esclavo de las alas rotas. Le habían ordenado llenar un cubo con agua del mar, y ahora se acercaba con ello.
El hombre alado habló, e incluso en aquellas circunstancias había música en su voz.
— Esto te hará daño, extranjero. Sopórtalo si puedes… Te curará.
Alzó el cubo y vertió el agua fosforescente, que cubrió el cuerpo de Carse con un sudario de luz.
Entonces Carse supo por qué había sonreído Ywain. Cualesquiera que fuesen los elementos contenidos en el agua, y que le daban su extraña fosforescencia, tal vez fuesen beneficiosos, pero la cura casi era peor que la enfermedad. La mordedura del líquido parecía querer arrancar la carne de las heridas.
Mientras transcurría la noche, Carse sintió que el dolor iba disminuyendo. Las llagas dejaron de sangrar, y el agua empezó a parecerle refrescante. Para su propia sorpresa, pudo ver por segunda vez el amanecer sobre el Mar Blanco.
Poco después del crepúsculo se oyó un grito desde la cofa. Estaban frente a la Escarpa Negra.
A través de la portilla, Carse pudo ver un remolino de aguas agitadas y una gran extensión de arrecifes y bajíos. La espuma descubría de vez en cuando negros picos de roca.
— ¡No pretenderán navegar a través de estos abismos! -exclamó.
— Es el itinerario más. corto para llegar a Sark -repuso Boghaz-. En cuanto a pasar por los bajíos… ¿para qué crees que llevan todas las galeras de Sark dos Nadadores prisioneros?
— Ya me lo había preguntado.
— Ahora lo sabrás.
Ywain apareció en cubierta y Scyld corrió a reunirse con ella. Ninguno de ambos reparó en los dos guiñapos humanos que sudaban al remo.
Inmediatamente, Boghaz se puso a aullar en tono lastimero:
— ¡Piedad, Alteza! ¡Piedad!
Ywain no hizo caso, y le ordenó a Scyld:
— Avance despacio, y que bajen al agua los Nadadores.
Naram y Shallah fueron liberados de sus cadenas y conducidos a proa. Allí les pusieron unos arneses metálicos, unidos por medio de largos cables a dos argollas empotradas en la cubierta del castillete de proa.
Los dos Nadadores se arrojaron a las espumeantes aguas, sin temor alguno. Los cables se tensaron y Carse pudo entrever las cabezas de ambos, flotando como corchos mientras nadaban a proa de la galera, para hacerla pasar por la rugiente Escarpa.
— ¿Lo has visto? -dijo Boghaz-. Ésos son nuestros prácticos. Con ellos, un barco puede pasar por todas partes.
Mientras el timbal retumbaba lentamente, la galera desafió las embravecidas aguas y enfiló la garganta.
Ywain vigilaba al lado del timonel. Su cabellera flotaba al viento, y la cota de malla despedía reflejos mientras la princesa, lo mismo que Scyld, observaba las aguas con tensa atención.
La quilla de la embarcación crujió, y uno de los remos se hizo astillas contra una roca, pero a pesar de todo lograron pasar indemnes.
Fue un paso fatigoso, largo y difícil. El sol casi estaba en su cenit. Reinaba una dolorosa tensión a bordo de la galera.
Carse apenas oía el rugido de la rompiente mientras él y Boghaz se deslomaban remando. El gordo valkisiano se lamentaba ahora sin cesar. A Carse le pesaban los brazos como el plomo, y sentía el cerebro como aprisionado en un dogal de hierro.
A medida que se alejaban de la Escarpa volvió la tranquilidad a las aguas. Los remolinos atronadores fueron quedando a popa, y los Nadadores subieron de nuevo a bordo.
Ahora, por primera vez, Ywain bajó la mirada hacia el puente para contemplar a los exhaustos esclavos.
— Dales un breve descanso -ordenó-. Pronto se alzará la brisa.
Fijó la vista en Carse y Boghaz.
— Y ahora, Scyld, quiero hablar otra vez con esos dos.
Carse vio cómo Scyld cruzaba la cubierta y empezaba a bajar por la escala. Sintió una aprensión enfermiza.
No quería volver a aquel camarote. No quería ver otra vez aquella puerta con su rendija burlona, ni respirar aquel olor nauseabundo y maléfico.
En un abrir y cerrar de ojos, él y Boghaz fueron sacados de su banco y conducidos a popa. No podía hacer nada para evitarlo.
La puerta del camarote se cerró a sus espaldas. Scyld e Ywain se situaron tras la mesa tallada, sobre la cual resplandecía la espada de Rhiannon. El aire mefítico y la puerta baja del mamparo no del todo cerrada…, no del todo.
Ywain habló:
— Habrás probado un primer anticipo de lo que puedo hacer con vosotros. ¿Deseas probar el segundo, o preferirás decirme dónde está la Tumba de Rhiannon y qué otras cosas encontraste allí?
Carse replicó sin entonación alguna:
— Ya he dicho que no sé nada.
No miraba a Ywain. Aquella puerta interior le fascinaba, retenía su atención. En alguna parte, muy en el fondo de su mente, algo despertó y se puso en movimiento. Un presentimiento, un odio mortal, un horror que no se sentía capaz de comprender.
Lo que sí comprendía era que había llegado al punto culminante, al principio del fin. Un hondo estremecimiento le sacudió, poniendo involuntariamente sus nervios en tensión.
«¿Qué es esto que desconozco, pero que de algún modo casi logro recordar?»
Ywain irguió el busto.
— Eres fuerte, y te envaneces de ello. Te crees capaz de resistir el castigo físico, posiblemente más del que yo me atrevería a infligirle. Creo que tienes razón. Pero existen otros medios. Recursos más rápidos e infalibles, contra los cuales nada puede la fuerza del hombre.
Entonces ella sorprendió la dirección de la mirada, que no se apartaba de la puerta interior.
— Me parece que adivinas lo que quiero decir -agregó con voz suave.
El rostro de Carse carecía por completo de expresión. El olor viscoso le agarrotaba la garganta como si fuese un humo. Lo sentía desenrollando sus volutas y dilatándose dentro de él, invadiendo sus pulmones, infiltrándose en su sangre. Era venenósamente sutil, cruel, frío, de una frialdad absoluta. Le temblaban las piernas, pero su mirada fija no se desvió ni un ápice.
Habló roncamente:
— Lo adivino.
— Bien, pues habla ahora y no será necesario abrir esa puerta.
Carse lanzó una carcajada, más bien un ladrido áspero y doloroso. Tenía los ojos nublados, delirantes.
— ¿Para qué hablar? Luego me destruirías, a fin de asegurar el secreto.
Carse dio un paso adelante. Supo que se movía y que hablaba, aunque su propia voz sonaba lejana a sus oídos.
En su interior no había sino una oscura confusión. Las venas de las sienes se le hinchaban como cordeles llenos de nudos, y el pulso martilleaba su cerebro. La presión era como la de algo que va a estallar, a romper sus límites para recobrar la libertad.
No sabía por qué daba un paso adelante, hacia aquella puerta. No sabía por qué gritaba, con una voz que no era la suya:
— ¡Abre pues, Hijo de la Serpiente!
Boghaz dejó oír un chillido desgarrador y se lanzó a un rincón, tapándose la cara. Ywain tuvo un sobresalto, asombrada y súbitamente pálida. La puerta se abrió poco a poco hacia dentro.
Detrás de ella no había nada, sino la oscuridad, y una sombra. Una sombra encapotado y encapuchado, y además tan acurrucada en la cabina a oscuras que apenas si parecía el espíritu de una sombra.
Pero allí estaba. Y el terrícola Carse, pronto atrapado en la trampa de su extraño destino, supo reconocer lo que era.
Era el terror, era el primitivo ser malvado que se arrastraba entre la hierba desde los comienzos de la creación, apartado de la vida pero espiándole con sus ojos cargados de antigua sabiduría, burlándose con su risa silenciosa, sin dar de sí otra cosa sino la muerte más amarga.
Era la Serpiente.
El mono primitivo que había en Carse quiso echar a correr para esconderse. Todas las células de su cuerpo temblaron de repugnancia, todos sus instintos le pusieron en guardia.
Pero no huyó, pues había en él una rabia más potente que el miedo, que le hizo olvidar a Ywain y a los demás, olvidarlo todo menos el impulso de aniquilar totalmente a la criatura que se agazapaba en la oscuridad.
Su propia rabia… ¿o algo más trascendental? ¿Algo nacido de una vergüenza y de un tormento que él nunca habría podido conocer?
Una voz le habló desde la oscuridad, suave y sibilante:
— Tú lo has querido. Así sea.
Se hizo un profundo silencio en la cabina. Scyld había retrocedido. Incluso Ywain se refugiaba al extremo. opuesto de la mesa. El encogido Boghaz apenas respiraba.
La sombra se movió con un leve roce crujiente. Apareció un punto brillante sostenido por manos invisibles. Era un brillo que no arrojaba claridad a su alrededor. Carse creyó ver un cerco de diminutas estrellas, increíblemente lejanas.
Las estrellas empezaron a girar, recorriendo una órbita indescifrable y cada vez más de prisa, hasta convertirse en una rueda que hería la vista de un modo peculiar. Al mismo tiempo emitían una nota tenue y aguda, un canto diamantino que era como el infinito, sin principio ni fin.
¿Una canción, un reclamo entonado sólo para él? ¿O acaso le engañaba su oído? Imposible decirlo. Quizá la escuchaba tan sólo con su carne, con cada uno de sus nervios atormentados. A los demás, Ywain, Scyld y Boghaz, no parecía afectarles.
Carse se sintió traspasado por un frío que le invadía. Era como si las diminutas estrellas cantoras le llamasen desde las lejanías del universo, queriendo atraerle hacia las profundidades de un espacio donde el cosmos pudiese absorber sus reservas de calor y de vida hasta dejarle exhausto.
Le fallaron los músculos. Le pareció que sus tendones se fundían, sumergidos en la marea helada, al tiempo que se disolvía su cerebro.
Cayó poco a poco de rodillas. La canción de las diminutas estrellas continuaba sin cesar. Ahora podía entenderla. Estaba dirigiéndole una pregunta. Supo que, si contestaba a esa pregunta, podría dormir. Nunca despertaría de tal sueño, pero no importaba. Sentía miedo, pero si lograba dormir olvidaría también el miedo.
«¡Miedo! ¡Miedo! El viejo terror racial que asedia el alma, el pavor que se acerca silencioso en la oscuridad…»
El sueño, la muerte, le permitirían olvidar el miedo. No necesitaba sino responder a la pregunta hipnóticamente sugerida.
— ¿Dónde está la Tumba?
Responde. Habla. Sin embargo, algo encadenaba todavía su lengua. La roja hoguera de la rabia todavía quemaba en su interior, desafiando al brillo de las estrellas cantoras.
Quiso luchar, pero la canción estelar era demasiado fuerte. Se dio cuenta de que sus labios resecos empezaban poco a poco:
— La Tumba, el reducto de Rhiannon…
«¡Rhiannon! ¡El Padre de las Tinieblas que te dio el poder, oh prole de la Serpiente!»
Aquel nombre clamaba dentro de él como un grito de batalla. Su furor alcanzó el punto de incandescencia. La gema translúcida en la empuñadura de su espada, ahora olvidada sobre la mesa, parecía reclamar su mano. Dando un salto atrás, se apoderó del arma tomándola por el pomo.
Ywain se echó hacia delante con un grito de sorpresa, pero era demasiado tarde.
La gran joya pareció inflamarse, como si recogiese la energía de las estrellas cantoras y se la devolviese.
La canción cristalina tremoló y quedó rota. El brillo empezó a extinguirse. Había conseguido romper el extraño hipnotismo.
La sangre volvió a correr por las venas de Carse. La espada parecía un ser vivo en sus manos. Gritó el nombre de Rhiannon y cargó de frente, hacia la oscuridad.
Escuchó un alarido sibilante al tiempo que su larga espada se clavaba en el corazón de la sombra.
9
La galera de la muerte
Irguiéndose lentamente, Carse volvió la espalda al ser que acababa de matar, sin llegar a haberío visto. Por supuesto, tampoco ahora deseaba verlo. Estaba completamente trastornado, y al mismo tiempo lleno de un extraño júbilo, de una energía acumulada que lindaba con la locura.
Es la histeria, pensó, que se apodera de uno cuando ha aguantado demasiado, cuando los muros se le vienen a uno encima y no hay otra salida sino luchar hasta morir.
En el camarote reinaba un atónito silencio. Scyld tenía la mirada ausente de un idiota, con la boca abierta. Ywain se apoyaba con una mano al borde de la mesa, y asombraba notar en ella tal signo de debilidad, por pequeño que fuese. No apartaba la vista de Carse.
Luego habló con voz apagada:
— ¿Eres hombre o demonio, tú que osas enfrentarte a Caer Dhu?
Carse no respondió. No estaba en disposición de articular una sola palabra. A sus ojos, el rostro de ella flotaba en el aire, parecido a una máscara de plata. Recordó la tortura, la humillante esclavitud del remo, las cicatrices de látigo que llevaba en la espalda. Recordó la voz que le había dicho a Callus: «¡Que aprenda!»
Acababa de dar muerte a la Serpiente. Después de eso, sería empresa fácil matar a una reina.
Empezó a avanzar, recorriendo muy despacio la escasa distancia que mediaba entre ambos. Y había algo terrible en la lentitud de aquel movimiento inexorable, en el esclavo furibundo con sus grilletes en las muñecas y la gran espada en la mano, goteando todavía una sangre negra, no humana.
Ywain retrocedió un paso. Su mano se dirigió hacia la empuñadura de su propia arma. No tenía miedo a la muerte. Lo que la espantaba era algo que veía en Carse; quizás el resplandor que arrojaban sus ojos. Era un miedo del alma, no físico.
Scyld profirió un grito ronco, desenvainó su espada y se puso en guardia.
Todos habían olvidado a Boghaz, mudo y acurrucado en su rincón. Pero ahora el valkisiano se puso en pie, moviendo el grueso bulto de su cuerpo con increíble agilidad. Cuando Scyld pasó por su lado, alzó ambos brazos y descargó todo el peso de sus cadenas, con enorme fuerza, de lleno sobre la cabeza del sarkeo.
Scyld cayó como un saco.
Pero Ywain había recobrado ya su amor propio. La espada de Rhiannon se alzó para el golpe fatal, pero ella, rápida como el rayo, desenfundó su propia espada corta y ejecutó una parada, desviando la trayectoria del arma enemiga.
Sin embargo, la fuerza del golpe le arrebató la defensa de las manos. Carse no necesitaba sino asestar otro golpe. Pero, por lo visto, con el primer esfuerzo se había roto algo en él. Carse vio que ella abría la boca para lanzar un grito iracundo pidiendo socorro, y la golpeó en la cara con el pomo de la espada para impedirlo. Ella cayó sin sentido sobre el piso de la cubierta, con la mejilla herida.
Boghaz intervino para retenerle, diciendo:
— ¡No la mates! ¡La vida! ¡de ella puede valernos la nuestra!
Carse asintió impasible mientras Boghaz la ataba y amordazaba, quitándole además una daga que escondía en el cinto.
El terrícola recordó que ahora eran esclavos; por tanto, lo de recurrir a Ywain de Sark y acometer a su capitán podía costarles caro. Tan pronto como se descubriese lo sucedido, las vidas de Matt Carse y Boghaz de Valkis valdrían menos que un soplo de aire.
De momento estaban a salvo. No habían hecho ruido apenas, y no parecía que hubiese cundido la alarma en el exterior.
Boghaz cerró la puerta del camarote contiguo, como si quisiera condenar hasta el recuerdo de lo que yacía allí dentro.
Luego echó una mirada más detenida a Scyld, que estaba bastante difunto. Tomó la espada del caído y luego permaneció como un minuto sin hacer nada, sino tranquilizarse y recobrar aliento.
Miraba a Carse con un sentimiento nuevo de respeto, en el que se mezclaban el temor y la admiración. Volviéndose hacia la puerta cerrada, murmuró:
— Jamás hubiera creído que podía hacerse. Y sin embargo, acabo de verlo.
Dirigiéndose a Carse, preguntó:
— Invocaste a Rhiannon antes de atacar… ¿Por qué?
Carse replicó, impaciente:
— ¿Crees que uno se da cuenta de lo que dice, en momentos así?
La verdad era que ni él mismo sabía por qué había gritado el nombre del Maldito, a no ser que se hubiera convertido en una obsesión para él por tantas preguntas como le hacían unos y otros al respecto. El pequeño truco de hipnotismo del dhuviano había trastornado su mente, sin duda, por espacio de algunos minutos!. De todo ello no recordaba sino la rabia inmensa que le embargó… aunque, ¡por todos los dioses!, la verdad era que había aguantado cosas capaces de enfurecer al hombre más pacífico.
Probablemente no era tan extraño- que la ciencia hipnótico del dhuviano hubiese fracasado en dominarle por completo. Al fin y al cabo, él era un terrícola, y además producto de otra época muy distinta. Aun así, estuvo muy cerca de conseguirlo…, espantosamente cerca. Ni siquiera deseaba recordarlo.
— En fin, ya pasó. Olvidémoslo. Pensemos más bien en cómo salir de este atolladero.
Todo el valor de Boghaz parecía haberle abandonado de repente.
— Mejor sería poner fin ahora mismo a nuestras vidas, y acabar de una vez -dijo en tono sombrío.
Lo decía en serio. Carse replicó:
— Si opinas así, ¿por qué actuaste para salvarme la vida?
— No lo sé. Por instinto, supongo.
— Muy bien, pues mi instinto me recomienda seguir viviendo todo el tiempo que pueda.
No parecía que fuese a ser mucho tiempo. Pero no era cuestión de aceptar el consejo de Boghaz y arrojarse sobre la punta de la espada de Rhiannon. La sopesó entre las manos, ceñudo, mientras se miraba los grilletes.
De súbito dijo:
— Si consiguiéramos liberar a los galeotes, creo que combatirían a nuestro lado. Todos están condenados a galeras de por vida…, no tienen nada que perder. Podríamos apoderarnos del navío.
Boghaz abrió mucho los ojos, y luego los entrecerró astutamente. Estaba meditando la proposición. Luego se encogió de hombros.
— Supongo que cualquier momento es bueno para morir. Vale la pena intentarlo. Siempre vale la pena intentar algo.
Probó la punta de la daga de Ywain. El acero era fino y resistente. Con infinita habilidad, empezó a hurgar con ella en la cerradura de los grilletes del terrícola.
— ¿Tienes algún plan? -preguntó.
Carse gruñó:
— No soy ningún brujo. No podemos hacer otra cosa sino intentarlo.
Luego volvió la mirada a donde yacía Ywain.
— Quédate aquí, Boghaz. Atranca la puerta, y no dejes que ella se escape. Si las cosas nos salen mal, será nuestra última y única esperanza de salvación.
Los grilletes colgaban ahora, abiertos, de sus muñecas y tobillos. Le costó decidirse a dejar la espada. Boghaz iba a necesitar la daga para librarse de sus cadenas, pero el difunto Scyld también usaba puñal. Carse se apoderó del arma y la escondió bajo su túnica, mientras impartía a Boghaz las últimas instrucciones.
En seguida, Carse entreabrió la puerta lo justo para poder salir. A su espalda se oyó una voz ronca, aceptable imitación de Scyld ordenando a un soldado que se acercase. Cuando se vio obedecida, la voz que remedaba a Scyld agregó:
— Conduce a este esclavo al banco que le corresponde. Luego montarás guardia aquí; la Señora Ywain no desea ser molestada.
El hombre se cuadró para alejarse luego empujando a Carse. La puerta del camarote se cerró de golpe, y Carse pudo oír cómo la atrancaba Boghaz por dentro.
Cruzaron la cubierta y bajaron por la escala. «Cuenta el número de soldados. Piensa en cómo vas a hacerlo.»
No. No lo pienses, o no lo intentarías nunca.
El hombre del timbal, esclavo también. Los dos Nadadores. El cómitre, de pie al extremo más próximo de la pasarela, fustigando a un remero. Hombros en fila, doblados sobre los remos, en continuo vaivén. Hileras de rostros: rostros de ratas, de chacales o de lobos. Chasquidos y crujidos de los maderos. Olor a sudor y agua de sentina. Rítmico, incesante batir del timbal.
Carse fue entregado al poder de Callus, y el soldado giró sobre sus talones para alejarse. Jaxart ocupaba de nuevo su lugar en el banco, acompañado de un flaco sarkeo con trazas de delincuente, que tenía una cicatriz en la cara. Cuando se aproximó Carse apenas si repararon en su presencia.
Callus empujó brutalmente al terrícola para hacerle ocupar el sitio sobrante. Mientras Carse se inclinaba sobre el remo, se agachó para aherrojarle a la cadena principal, sin dejar de barbotar insultos.
— Confío en que irás a parar a mis manos cuando Ywain acabe contigo, ¡carroña! Será divertido ver cuánto aguantas…
De repente, Callus dejó lo que estaba haciendo, y ya no volvió a decir palabra. Carse le había atravesado el corazón con un gesto tan certero, que ni el propio Callus se dio cuenta de lo que ocurría, hasta que dejó de alentar.
— ¡Rema! -ordenó Carse a Jaxart con voz apagada. El corpulento khond obedeció al instante, con un resplandor asesino en los ojos. El hombre marcado ahogó una breve carcajada y siguió remando también, con alegría feroz.
Carse cortó la correa del cinto de Callus, de donde colgaba la llave de la cadena principal. Luego, suavemente, dejó que el cuerpo exánime cayese a la sentina.
El hombre del banco opuesto lo vio, como también el esclavo que batía el timbal.
— ¡Rema! -repitió Carse; Jaxart asintió con una mirada y todos mantuvieron el ritmo. Pero los golpes de timbal fueron esparciéndose y acabaron por cesar.
Carse sacudió los brazos, dejando caer los grilletes. Su mirada se encontró con la del esclavo del tambor y éste reanudó el ritmo. Pero ya el segundo cómitre corría a popa, dando grandes voces:
— ¿Qué ocurre aquí, cerdo?
— Me duelen los brazos -se lamentó el hombre.
— ¿Conque te duelen, eh? ¡La espalda va a dolerte, como vuelva a ocurrir esto!
El hombre del banco opuesto, un khond, habló en voz alta y con sorna, al tiempo que soltaba el remo:
— Aquí van a ocurrir muchas cosas más, canalla sarkeo.
El cómitre hizo ademán de abalanzarse sobre él.
— ¡Cómo! ¡Nos ha salido un profeta entre los inmundos!
El látigo se alzó y abatió una sola vez, pero Carse ya estaba al quite. Una mano le selló la boca al enemigo, mientras la otra clavaba el puñal. Otro cuerpo rodó rápida y silenciosamente hacia la sentina.
Un rugido feroz corrió por la fila de bancos, acallado en seguida cuando Carse levantó ambos brazos en un gesto de advertencia, dirigiendo la mirada a cubierta. Aún no se había dado la alarma. Los que podían hacerlo no tuvieron oportunidad.
Inevitablemente se rompía el ritmo de la remada, pero esto no dejaba de ser corriente y, al fin y al cabo, el asunto era de la incumbencia del cómitre. Hasta que se detuviera por completo, nadie iba a fijarse. Con un poco más de suerte…
El tambor continuaba su tarea, bien fuese por buen sentido o por hábito. Carse hizo correr la consigna:
— Seguid remando hasta que estemos todos libres de la cadena.
Poco a poco, la remada fue haciéndose más regular. Agazapándose para no ser visto, Carse abrió uno tras otro todos los cerrojos. Sin necesidad de que se les advirtiera, los hombres procuraron quitarse las cadenas en silencio, uno a uno.
Aun así, quedaban por liberar más de la mitad cuando a un soldado ocioso se le ocurrió asomarse a la borda interior y mirar abajo.
Precisamente Carse acababa de soltar a los Nadadores. Vio cómo la expresión del hombre pasaba del aburrimiento a la sorpresa y la incredulidad. De un salto, Carse se hizo con el látigo del cómitre y dirigió un zurriagazo hacia arriba. Pero no pudo evitar que el soldado ladrase alarma mientras la correa se enrollaba a su cuello haciéndole caer al fondo de la sentina.
Carse ganó la escala, vociferando:
— ¡Arriba los parias, la carroña! ¡Esta es nuestra oportunidad!
Y le siguieron como un solo hombre, rugiendo como fieras sedientas de venganza y de sangre. Como un caudal incontenible, subieron por la escala esgrimiendo las cadenas. Los que estaban todavía encadenados a sus bancos pugnaban como locos por liberarse.
Tenían la ventaja pasajera de la sorpresa, pues el ataque fue tan inopinado que la alarma sorprendió al enemigo con las espadas aún a medias en sus vainas y los arcos sin montar. Pero no sería por mucho tiempo. Carse no ignoraba que la ventaja iba a ser de muy poca duración.
— ¡Pegad fuerte! ¡Pegad mientras podáis!
Armados de cornamusas, de cadenas, o con sus puños desnudos, los galeotes cargaron mientras los soldados se disponían a resistir. Carse con su látigo y su puñal, Jaxart aullando el nombre de «Khondor» como grito de batalla, cuerpos desnudos contra cotas de mallas, la desesperación contra la disciplina. Los Nadadores se movían como pequeñas sombras pardas entre la confusión, y el esclavo de las alas rotas se había apoderado, quién sabe cómo, de una espada. Los marineros acudieron en ayuda de los soldados, pero las profundidades del navío aún no cesaban de vomitar nuevas huestes de esclavos, que salían como lobos de su cubil.
Desde el castillete de proa y la plataforma del timonel, los arqueros empezaban a cobrarse víctimas, pero cuando se entabló la lucha cuerpo a cuerpo no pudieron seguir disparando, pues habrían herido a los suyos. El olor dulzón de la sangre invadió el aire; corría tanta, que las planchas de la cubierta se volvieron resbaladizas. Carse vio que los galeotes empezaban a perder terreno y el número de los muertos aumentaba.
Con un impulso furibundo Carse se abrió paso hasta el camarote. Sin duda, los sarkeos estarían ya extrañados de no ver aparecer todavía a Ywain y Scyld, aunque de momento no pudieran hacer nada al respecto. Carse aporreó la puerta, gritando el nombre de Boghaz.
El valkisiano desatrancó la puerta y Carse se precipitó adentro.
— Que salga esa ramera a la plataforma del timonel -jadeó-. Yo te cubriré.
Corrió a tomar la espada de Rhiannon y salió seguido de Boghaz, quien llevaba en brazos a Ywain.
La escala estaba apenas a dos pasos de la puerta. Como los arqueros habían bajado a pelear, no había nadie en la plataforma excepto un atemorizado soldado sarkeo, que guardaba el timón. Un tajo de la gran espada que esgrimía Carse despejó el lugar. Con un pie en la escala, Carse defendió su puesto mientras Boghaz subía para dejar a Ywain de pie donde todos pudieran verla.
— ¡Atención todos! -rugió Carse-. ¡Tenemos a Ywain!
No hacía falta decirlo. Para los soldados fue un golpe terrible verla atada, amordazada y en manos de un esclavo; en cambio los rebeldes cobraron nuevo brío, como si hubieran absorbido una poción mágica. Un sordo lamento y un grito de júbilo se alzaron al unísono.
Alguien había encontrado el cadáver de Scyld, y lo sacó a rastras a la cubierta, Al verse ahora doblemente privados de jefes, los sarkeos se descorazonaron por completo. La suerte de la batalla cambió y los esclavos aprovecharon la coyuntura a manos llenas.
La espada de Rhiannon desbrozaba el camino. Luego cortó las drizas donde llameaba el pabellón de Sark, y la bandera del dragón rampante cayó del mástil. Al fin, el último soldado sarkeo cayó segado por los filos fulgurantes.
El ruido y la agitación cesaron de repente, y la galera negra flotó sin rumbo. El sol estaba muy bajo en el horizonte y empezó a levantarse una ligera brisa. Agotado, Carse regresó a la plataforma del piloto.
Ywain, firmemente sujeta por los puños de Boghaz, le siguió con ojos en los que ardía un fuego infernal.
Carse se encaminó a la borda y descansó apoyando la espada en las planchas. Los esclavos, fatigados por la pelea y embriagados por el triunfo, formaron una piña en cubierta, jadeando como una manada de lobos después del acoso.
Jaxart salió después de registrar los camarotes. Apuntando a Ywain con su espada que chorreaba sangre, aulló:
— ¡Menudo amante ocultaba Ywain en su alcoba! ¡El engendro de Caer Dhu! ¡La apestosa Serpiente!
Hubo una instantánea reacción entre los esclavos. Al oír aquel nombre se pusieron tensos y alerta, atemorizados a pesar de la superioridad del número. Carse alzó la voz dificultosamente.
— El monstruo ha muerto. ¿Quieres limpiar esa basura, Jaxart?
El aludido titubeó unos segundos antes de volverse para cumplir la orden.
— ¿Cómo sabías que estaba muerto?
— Yo lo maté -replicó Carse.
Los hombres le miraron con asombro, como si se enfrentasen a un semidiós. Un murmullo cargado de temor reverenciar corrió entre sus filas.
— ¡Él mató a la Serpiente!
Jaxart y otro hombre regresaron al camarote y volvieron a salir portando el cadáver. Nadie habló. Los rebeldes formaron un ancho pasillo hasta la borda, a sotavento, y por él pasó aquella forma negra y encogida, sin rostro, envuelta en su manto y capucha. Incluso muerta, era el símbolo mismo del mal.
Una vez más tuvo que luchar Carse contra el miedo frío y cargado de repulsión que le embargaba, contra la convulsión de extraña rabia. Se dominó para no apartar la vista.
El chapuzón sonó con sorprendente intensidad en medio del silencio. En el agua fueron ensanchándose los círculos concéntricos, con leves destellos de luminosidad, hasta extinguirse del todo.
Los hombres recobraron el uso de la palabra. Empezaron a gritar, mofándose de Ywain. Alguien pidió su cabeza, y se habría producido un asalto escalerillas arriba, a no ser por Carse, quien se interpuso blandiendo la larga espada.
— ¡No! Es nuestra rehén, y vale su peso en oro.
No se molestó en explicar el significado de sus palabras o cómo pensaba conseguirlo, pero sabía que aquel argumento iba a bastar para contenerlos algún tiempo. Aunque odiaban a Ywain más que a nada en el mundo, por algún motivo no deseaba arrojarla en manos de aquellas fieras, que no dudarían en despedazarla.
Por ello procuró desviar la atención proponiéndoles otro tema.
— Ahora vamos a necesitar un jefe. ¿A quién elegís?
Semejante pregunta no podía tener sino una sola respuesta. Todos rugieron su nombre hasta dejarle aturdido, y Carse sintió un placer salvaje al escucharlo. Después de tantos días de suplicio humillante, era bueno saber que uno volvía a ser un hombre, aunque arrojado a un mundo desconocido.
Cuando consiguió hacerse oír, dijo:
— De acuerdo. Ahora escuchadme bien. Los sarkeos nos darán una muerte lenta por esto que hemos hecho…, si es que nos cogen. En consecuencia, he aquí mi plan: ¡nos uniremos a los corsarios libres, a los Reyes-Almirantes que tienen su guarida en Khondor!
Todos asintieron como un solo hombre, y el nombre de Khondor fue lanzado al cielo por cien gargantas.
Entre los esclavos, los khond eran los más jubilosos; parecían casi frenéticos. Uno de ellos arrancó una larga tira de tela amarilla de la túnica de un soldado muerto, la puso en una driza a modo de pabellón y la izó al mismo lugar donde antes estuviera el dragón de Sark.
A una orden de Carse, Jaxart se hizo cargo de dirigir la galera. Boghaz condujo a Ywain de nuevo a su camarote, dejándola encerrada.
Los hombres se dispersaron, ansiosos de quitarse los grilletes, impacientes por saquear los cadáveres para quitarles las ropas y armas, o por sumergirse de lleno en las barricas de vino. Sólo Naram y Shallah se quedaron, contemplando a Carse mientras daba fin la jornada y se extinguían los últimos rayos de luz solar.
— ¿No estáis con nosotros? -les preguntó.
Los ojos de Shallah centellearon con el mismo resplandor extraño que había visto en ellos otras veces.
— Tú eres un extranjero -dijo ella con voz suave-. Extranjero para nosotros, y también extranjero en este mundo. Una vez más te digo que adivino una sombra oscura dentro de ti, que me da miedo, porque la llevarás contigo dondequiera que vayas.
Con estas palabras se volvió, y Naram dijo:
— Ahora regresamos a nuestra casa.
Los dos Nadadores se irguieron durante unos instantes en equilibrio sobre la borda. Estaban libres ya, habían arrojado las cadenas, y les dolía el cuerpo de pura impaciencia. Se tendieron en un salto hacia delante, gráciles, seguros, y luego desaparecieron entre las aguas.
Al cabo de un rato, Carse volvió a verlos mucho más lejos. Jugaban lanzándose como flechas y saltando sobre las olas, o persiguiéndose en fingida competición como suelen hacer los delfines. Al mismo tiempo se llamaban con sus voces dulces y claras, mientras hacían saltar destellos del agua espumeante.
Deimos estaba ya muy alto. Pronto anocheció, y Fobos asomó rápido por el este. El mar se convirtió en un cendal de plata luminosa. Los Nadadores se alejaron hacia el oeste, dejando estelas de luz, trazando un dibujo de líneas de fuego que luego se difuminó poco a poco y acabó por desaparecer.
La galera negra puso proa a Khondor, con las velas henchidas, destacadas en silueta contra el cielo. Y Carse permaneció inmóvil en su puesto, apoyadas ambas manos sobre el pomo de la espada de Rhiannon.
10
Los Reyes-Almirantes
Los Hombres-pájaro llegaron mientras Carse estaba apoyado en la borda, mirando el mar. El tiempo y la distancia habían pasado sobre la galera. Carse tuvo ocasión de descansar. Ahora llevaba una túnica nueva, estaba limpio y afeitado, y empezaba a sanar de sus heridas. Poseía de nuevo sus adornos, y la empuñadura de su larga espada relucía por encima de su hombro izquierdo.
Boghaz estaba a su lado. Siempre le acompañaba. Apuntó con el índice al cielo, hacia el oeste, y exclamó:
— ¡Mira!
Carse creyó ver una bandada de aves a lo lejos. Pero aumentaron rápidamente de tamaño al acercarse, y entonces se dio cuenta de que eran hombres, o semihumanos, semejantes al esclavo de las alas rotas.
Pero aquellos no eran esclavos, y sus alas de gran envergadura batían con vigor, relucientes a la luz del sol. Sus cuerpos esbeltos, completamente desnudos, tenían un matiz marfileño.
Eran de una belleza extraordinaria mientras bajaban en picado a través de la atmósfera.
Tenían algo en común con los Nadadores. Así como éstos eran los más perfectos hijos del mar, ellos eran hermanos del viento y las nubes, o de la límpida inmensidad del cielo. Como si una mano maestra se hubiese complacido en forjar aquellas dos creaciones distintas a partir de los respectivos elementos, dándoles toda la fuerza y la gracia, a diferencia de la raza humana con su pesadez y su torpeza. Cualidades éstas que son, a fin de cuentas, propias del barro de que procede. En cambio, aquellos seres eran sueños convertidos en realidad corporal.
Jaxart, que actuaba como vigía, les gritó:
— ¡Exploradores de Khondor!
Carse subió al castillete. Los hombres se reunieron en cubierta para presenciar la llegada de los Hombres-pájaro, que se aproximaban con rumoroso batir de alas.
Carse volvió la vista a proa. Allí estaba Lorn, el esclavo alado, que solía aislarse a rumiar sus pensamientos sin dirigir la palabra a nadie. Ahora se había puesto en pie, y uno de los cuatro emisarios se dirigió hacia él.
Los demás se posaron en la plataforma, plegando las alas con suave roce.
Saludaron a Jaxart llamándole por su nombre, mientras contemplaban con curiosidad la negra y larga embarcación, así como los rostros patibularios de sus tripulantes. Pero, sobre todo, se fijaron muy atentamente en Carse. Sus miradas interrogantes hicieron que Carse se sintiera incómodo, pues le recordaban los ojos de Shallah y su sobrenatural intuición.
— Es nuestro jefe -les explicó Jaxart-. Un bárbaro de las más apartadas regiones de Marte, pero sabe servirse de sus manos y además no tiene ni un pelo de tonto. Los Nadadores os habrán contado cómo tomó este barco e hizo prisionera a Ywain de Sark.
— En efecto -saludaron a Carse con grave inclinación.
El terrícola dijo:
— Me dice Jaxart que todos los luchadores contra Sark son recibidos en Khondor como hombres libres. Apelo, pues, a ese derecho.
— Tu deseo será comunicado a Rold, que preside el Consejo de los Reyes-Almirantes.
Los khond que estaban en cubierta empezaron entonces a gritar sus mensajes, triviales palabras de hombres que habían estado largo tiempo lejos de sus hogares. Los Hombres-pájaro les replicaban con sus voces dulces y claras; luego partieron como flechas, batiendo las alas y elevándose en el cielo azul, cada vez más altos, hasta desaparecer.
Lorn permaneció de pie en la proa, siguiéndolos con la mirada hasta que no fue posible ver nada sino el cielo vacío.
— Pronto arribaremos a Khondor -dijo Jaxart.
Carse quiso volverse para responder; luego, advertido por una especie de instinto, miró de nuevo a proa y vio que Lorn había desaparecido.
En el agua no se veía ni rastro de él. Se había lanzado por la borda sin hacer el menor ruido, y debió hundirse como un pájaro que se ahoga, arrastrado al fondo por el peso de sus alas inútiles.
Jaxart gruñó:
— Ha sido su decisión, y más vale así.
A continuación maldijo a los sarkeos, y Carse sonrió con una mueca que no tenía ninguna amenidad.
— No te preocupes, que ya llegará la hora de zurrarles -dijo-. ¿Cómo fue posible que Khondor resistiese, cuando Jekkara y Valkis cayeron?
— Porque ni siquiera las armas científicas de los nefastos aliados de Sark, los dhuvianos, pueden alcanzarnos allí. Ya lo entenderás cuando conozcas Khondor.
Antes de mediodía avistaron tierra: una costa escarpada, de formidable aspecto. Los acantilados se alzaban casi en vertical desde el mar, y en el interior se distinguían montañas boscosas que formaban como una muralla gigantesca. Aquí y allá, alguna estrecha ría donde se agazapaban los poblados de pescadores, o una granja solitaria pegada a las laderas donde crecían los pastizales. Al pie de los acantilados, una franja de resplandor blanco.
Carse envió a Boghaz al camarote en busca de Ywain. La había dejado con guardia permanente. El terrícola no la veía desde la jornada del motín… excepto en una ocasión.
Ocurrió la primera noche después del combate. Entró con Jaxart y Boghaz a inspeccionar los desconocidos instrumentos que se encontraban en el camarote interior, el que ocupara el dhuviano.
— Son armas dhuvianas, pero sólo ellos saben usarlas -explicó Boghaz-. Ahora ya sabemos por qué no llevaba Ywain una flota de escolta. No la necesitaba, puesto que viajaba a bordo un dhuviano acompañado de su arsenal.
Jaxart contemplaba aquellos artefactos con desprecio y miedo.
— Ciencia de la maldita Serpiente! ¡Deberíamos arrojarlos también al mar, para que no los eche en falta!
— No -se opuso Carse, mientras examinaba aquellos hallazgos-. Si fuese posible descubrir cómo funcionan estos aparatos…
Pronto descubrió que no sería posible sin un prolongado estudio. En efecto, aunque él poseía un aceptable nivel de conocimientos científicos, aquella ciencia era la de un mundo completamente distinto.
Los aparatos que estaba inspeccionando habían sido construidos en base a unos principios científicos originales por completo.¡Era la ciencia de Rhiannon, de la cual aquellas armas dhuvianas no representaban sino una fracción ínfima!
Carse reconoció, evidentemente, la pequeña máquina hipnotizadora que el dhuviano había intentado usar contra él desde la oscuridad. Era un disco metálico que servía de alojamiento a un círculo de cristales tallados en forma de estrella, y que se hacía girar mediante una leve presión de los dedos. Al ponerlo en funcionamiento emitía una tenue música. El recuerdo que la misma suscitaba le heló la sangre y le hizo soltar precipitadamente el aparato.
Los demás instrumentos dhuvianos eran aún más incomprensibles. Uno de ellos consistía en una lente de gran diámetro, rodeada de prismas cristalinos de raras formas asimétricas. Otra era un soporte metálico donde se alojaba cierto número de lengüetas. Se podía conjeturar que aquellas armas obedecían a desconocidas y sutiles leyes de óptica y acústica.
— Ningún hombre puede comprender la ciencia dhuviana -murmuró Jaxart-. Ni siquiera los sarkeos, pese a ser aliados de la Serpiente.
Contemplaba los instrumentos con el odio supersticioso que suelen sentir los pueblos primitivos frente a los prodigios de la mecánica.
— Puede que Ywain sepa algo; al fin y al cabo es la hija del rey de Sark -aventuró Carse-. Valdría la pena intentarlo.
Con esta intención se encaminó al camarote donde la tenían prisionera. La encontró sentada y llevando los grilletes y cadenas que antes habían sido de Carse.
Como la entrada de éste fue bastante súbita, la sorprendió con la cabeza baja y los hombros abatidos, en actitud de completo desaliento. Sin embargo, al oír rechinar los goznes de la puerta, se irguió y le miró a la cara, Desafiante. Pudo observar que estaba muy pálida, y se le marcaban profundas ojeras.
Permaneció largo rato contemplándola en silencio. No le inspiraba compasión. Al mirarla, saboreaba su victoria, se recreaba pensando que ahora podía hacer con ella lo que se le antojase.
Cuando le preguntó acerca de las armas científicas dhuvianas que habían encontrado, Ywain se echó a reír con sarcasmo.
— Realmente debes ser un bárbaro muy ignorante, si crees que los dhuvianos se dignan compartir su ciencia con alguien, aunque ese alguien sea yo misma. Uno de ellos consintió en acompañarme para espantar con sus armas al rey de Jekkara, que empezaba a mostrarse algo indócil. Pero S'San ni siquiera me habría permitido tocar sus aparatos.
A Carse le parecieron verosímiles aquellas palabras. Concordaban con lo dicho por Jaxart, en el sentido de que los dhuvianos guardaban celosamente los secretos de su armamento y no se fiaban ni siquiera de sus aliados sarkeos.
— Además -agregó burlonamente Ywain-, ¿qué te importa a ti la ciencia dhuviana, si tienes la llave de una ciencia muy superior como es la que se guarda en la Tumba de Rhiannon?
— Tengo esa llave y ese secreto -replicó Carse, y su respuesta tuvo el poder de borrar la mueca irónica del rostro de ella.
— Entonces, ¿cómo piensas servirte de él? -preguntó Ywain.
— A este respecto, mis propósitos están bien definidos -dijo Carse con rudeza-. Cualesquiera que sean los poderes que me confiera esa Tumba, los emplearé contra Sark y contra Caer Dhu…¡y espero que sean suficientes para destruir tu ciudad hasta que no quede de ella piedra sobre piedra!
Ywain asintió.
— Bien dicho. Y conmigo…, ¿qué piensas hacer? ¿Ordenarás que sea azotada y encadenada al remo? ¿O me darán muerte aquí mismo?
El terrícola meneó despacio la cabeza en respuesta a la última pregunta.
— Si hubiera querido darte muerte, me habría bastado con dejar que mis lobos te despedazasen.
Ella descubrió brevemente la dentadura, en una mueca que podía interpretarse como una sonrisa.
— Poca satisfacción representa eso. El placer está en hacerlo uno mismo, con sus propias manos.
— También he tenido ocasión de hacerlo, aquí en este camarote.
— Y lo intentaste, aunque sin llevarlo a término. Así pues…, ¿qué?
Carse no replicó. Estaba pensando que, hiciera lo que hiciese, ella no dejaría de desafiarle hasta el último momento. Aquella mujer tenía un orgullo férreo.
Sin embargo, él la había marcado. La herida de su mejilla podría curar y cerrarse, pero quedaría la cicatriz. No podría olvidarle mientras viviera. Se alegró de haberla marcado.
— ¿No hay respuesta? Poco decidido me pareces tú, para ser un caudillo.
Con un salto de pantera, Carse rodeó la mesa y se plantó frente a ella. No podía replicar aún, porque no sabía qué hacer en realidad. Sólo sabía que la odiaba como no había odiado a nadie en toda su vida. Se inclinó -sobre ella con su rostro mortalmente pálido, con las manos convertidas en garfios, ansiosas e impacientes.
Ella alzó las suyas como el rayo y encontró la garganta del hombre. Tenía los dedos fuertes como flejes de acero, y sus uñas se clavaron muy adentro.
Carse aferró las muñecas femeninas y la obligó a soltar presa, con sus músculos tensos como cables contra el vigor de ella.
Ywain luchó furiosamente, en silencio, pero al fin se vio vencida. Cuando entreabrió los labios para cobrar aliento, Carse los selló de improviso con los suyos.
No hubo ternura ni amor en aquel beso. Fue el gesto humillante del macho, brutal y cargado de odio. Sin embargo, se prolongó durante unos momentos insólitos; luego los afilados dientes de ella encontraron el labio inferior del hombre. Carse sintió el sabor de su sangre, y ella prorrumpió en una carcajada.
— Asqueroso bárbaro! -murmuró-. Ahora tú también llevarás mi marca.
Él se quedó mirándola con asombro. En seguida alargó las manos y la tomó de los hombros con violencia, derribando la silla con estrépito al hacerlo.
— Adelante -dijo ella-. Haz lo que quieras.
Lo que él quería era troncharla, despedazarla entre sus manos. Lo que él quería era…
La apartó de un empujón y salió. Desde entonces no había vuelto a pasar por aquella puerta.
Ahora estaba palpándose la nueva cicatriz del labio, mientras ella salía a cubierta conducida por Boghaz. Se mantenía muy erguida con su enjoyada cota de malla, pero los pliegues de su boca tenían una expresión amarga y sus ojos estaban sombríos, a pesar del obstinado orgullo que ardía en ellos.
Carse no se acercó. La dejó a solas con su guardián, tomándose tiempo para contemplarla con disimulo. Era fácil adivinar lo que estaría pasando por la mente de Ywain. Seguramente apuraba el trago de verse prisionera en la cubierta de su propio navío. Contemplaría la rompiente y la costa cercanas diciéndose que aquél era el término de su viaje. Pensaría que estaba a punto de morir.
Entonces se oyó un grito desde la cofa del vigía:
— ¡Khondor!
Al principio, Carse no vio sino un peñasco escabroso que se adentraba en el mar, una especie de cabo rocoso entre dos rías. Sin embargo, de aquel lugar áspero y aparentemente inhabitable empezaron a salir cientos de Hombres-pájaro hasta que la atmósfera pareció vibrar con el batir de sus alas. Al mismo tiempo se acercaba un gran número de Nadadores, trazando en el mar estelas luminosas que les hacían asemejarse a un enjambre de diminutos cometas. De las bahías surgió una flotilla de embarcaciones, más pequeñas que la galera real pero rápidas como avispas, con hileras de escudos flanqueando las dos bordas.
El viaje había llegado a su término. La galera negra fue escoltada hasta Khondor entre vítores y gritos de júbilo.
Carse comprendió entonces las palabras de Jaxart. La roca misma era una fortaleza inexpugnable erigida por la naturaleza. Al fondo se alzaban montañas infranqueables que cerraban el paso a todo ataque de tierra. La pendiente del arrecife impedía el acceso por vía marítima, sin más entrada que la tortuosa ría del lado norte. Este abrigo estaba guardado por baterías de catapultas, que lo convertían en una trampa mortal para cualquier embarcación que se hubiese atrevido a entrar en él.
El largo y atormentado canal daba a una rada cubierta que ni siquiera los vientos podían atacar. El refugio estaba abarrotado de galeras khond, barcas de pesca y numerosas embarcaciones de las más variadas formas, entre las cuales pasó la galera negra dominándolas a todas con su majestuosidad.
Los muelles y la vertiginosa escalinata que conducía al coronamiento del arrecife, donde se abrían galerías talladas a modo de túneles en la roca, estaban abarrotados con toda la población de Khondor y de otros clanes aliados que se refugiaban allí. Eran gentes rudas, con un aspecto indómito y curtido que agradó a Carse. Los arrecifes y montañas devolvieron en ecos multiplicados sus ensordecedoras aclamaciones de bienvenida.
Aprovechando el jolgorio general, Boghaz insistió por centésima vez en la cuestión que venía discutiendo aparte con Carse.
— ¡Déjame negociar con ellos a cambio del secreto! Podríamos adueñarnos de todo un reino… o más, si tú lo quieres.
Y por centésima vez respondió Carse:
— Aún no he dicho que posea ningún secreto. Y aunque así fuese, mío es.
Boghaz profirió una retahíla de maldiciones y juramentos, poniendo a todos los dioses por testigos del mal pago que recibían sus desvelos.
Ywain volvía sus ojos de vez en cuando hacia el terrícola, con indescifrable expresión.
Los Nadadores les rodeaban y seguían a cientos. También había Hombres-pájaro con sus radiantes alas plegadas. Carse pudo ver por primera vez a sus mujeres, criaturas tan exquisitamente bellas que casi hacía daño mirarlas. Los khond destacaban por su estatura y su cabello rubio entre otras razas exóticas. Era un caleidoscopio de colores y resplandores acerados. Los cabos fueron lanzados y atados a los bitones, y por último la galera quedó atracada.
Carse fue el primero en saltar a tierra, seguido de su tripulación. Ywain avanzaba muy erguida al lado de él, llevando sus grilletes como si fuesen pulseras de oro elegidas por ella para tan solemne ocasión.
Había un grupo que se mantenía aparte sobre el muelle, en actitud expectante. Era un puñado de hombres curtidos, veteranos por cuyas venas parecía correr agua del mar en vez de sangre, templados en incontables batallas. Unos eran de tez cetrina y ademán ceñudo mientras otros presentaban rostros rubicundos y risueños. Uno de éstos tenía la mejilla derecha y el brazo del mismo lado, el de la espada, totalmente desfigurados por cicatrices y quemaduras.
También destacaba de los demás un gigantesco khond que parecía el rayo de la guerra, con su cabello del color del cobre pulimentado. Le acompañaba una doncella que vestía una túnica azul.
Recogía su cabello rubio y lacio con una redecilla de oro puro, y entre los pechos, que la túnica dejaba al descubierto, una perla negra relucía con sombrío esplendor. Su mano izquierda descansaba sobre el hombro de Shallah la Nadadora.
Como todos los demás, la muchacha prestaba más atención a Ywain que al propio Carse. No sin cierta amargura, éste comprendió que la multitud no se había congregado para ver al bárbaro desconocido, aunque fuese de éste el mérito de la acción, sino para poder contemplar a la hija del rey Garach de Sark humillada y cargada de cadenas.
El pelirrojo khond fue el primero en recordar los buenos usos de la tradición, por lo que hizo la señal de paz y saludó:
— Soy Rold de Khondor. Nosotros, los Reyes-Almirantes, te damos la bienvenida.
Carse respondió, pero pronto advirtió que se olvidaban de él, al observar la salvaje alegría de su interlocutor ante la presencia del enemigo número uno.
Tenían mucho que decirse, Ywain y los Reyes-Almirantes.
Carse contempló otra vez a la joven. Por el jubiloso saludo de Jaxart supo que era Emer, la hermana de Rold.
Nunca había visto una mujer así. Tenía un aire de hada, o de duende, como si sólo por consideración se dignase vivir entre los humanos, pudiendo abandonar el mundo material cuando se le antojase.
Los ojos los tenía tristes y melancólicos; en cambio los labios eran suaves y de sonrisa fácil. Su cuerpo tenía la misma gracia flexible que había observado entre los Híbridos, y sin embargo era un cuerpo bien humano y deseable.
Tenía orgullo, también…, tanto como Ywain, aunque de una naturaleza muy diferente. Ywain era toda fulgor y fuego y pasión: una rosa de pétalos rojos. Carse la comprendía; se sabía capaz de luchar con ella en su propio terreno y vencer.
Ahora, en cambio, se daba cuenta de que nunca podría comprender a una Emer. Ella era parte de las cosas a las que había renunciado Carse desde hacía mucho tiempo. Era la melodía perdida, el sueño olvidado, la compasión y la ternura; era todo el mundo exquisito entrevisto en su infancia, pero no recuperado jamás desde entonces.
De súbito, ella alzó la mirada y le vio. Los ojos de ambos se encontraron y quedaron prendidos largo rato. Carse observó que la expresión de la joven cambiaba. Los colores fueron borrándose de su rostro hasta que se convirtió en una máscara de nieve. Oyó que decía:
— ¿Quién eres tú?
Él la saludó con una inclinación.
— Mi señora Emer, soy Carse el bárbaro.
Vio que acariciaba con los dedos el pelo de Shallah. La Nadadora fijaba en él una mirada indefinible, tal vez hostil. La voz de Emer habló entonces, tan baja que casi resultaba inaudible:
— Tú no tienes nombre. Eres, como dijo Shallah…, un extranjero.
En el modo de pronunciar esa palabra parecía ocultarse una velada amenaza. Por otra parte, implicaba una sorprendente intuición de la verdad.
Repentinamente, comprendió que aquella joven poseía el mismo poder extrasensorial que los Híbridos. En su cerebro humano, aquella cualidad se hallaba además potenciada al máximo.
Soltó una risa forzada.
— En Khondor habréis recibido a muchos extranjeros estos días. -Volviéndose hacia la Nadadora, agregó-: Shallah desconfía de mí, aunque desconozco el motivo. ¿Te ha dicho también que llevo dentro de mí una sombra, la cual me acompaña a todas partes?
— No necesitaba decírmelo -murmuró Emer-. Tu rostro no es sino una máscara. Detrás de él adivino una sombra y una voluntad…, y ninguna de ambas es de nuestro mundo.
La joven se acercó a paso lento, titubeante, como empujada por un poder superior. Carse vio que tenía la frente empañada de sudor y, de pronto, se echó a temblar él también, con una honda conmoción que no era sólo corporal.
— Puedo verlo…, casi puedo verlo…
No quiso que continuara. No quiso escucharlo.
— ¡No! -exclamó Carse-. ¡No!
Ella cayó fulminada, y Carse recibió todo el peso de su cuerpo desmadejado. Recogiéndola entre sus brazos, la acostó sobre la grisácea roca, donde quedó echada en un desmayo muy semejante a la muerte.
Iba a arrodillarse a su lado, sin saber qué hacer, pero Shallah intervino con serenidad:
— Yo cuidaré de ella.
Al incorporarse vio que Rold y los demás Reyes-Almirantes les rodeaban como un círculo de águilas espantadas.
— Ha tenido una visión -les explicó Shallah.
— Pero no le había ocurrido esto antes -dijo Rold, preocupado-. La impresión ha debido de ser muy fuerte. ¡Y yo que sólo me fijaba en Ywain!
— Lo ocurrido queda entre mi señora Emer y el extranjero -dijo Shallah al tiempo que tomaba a la muchacha entre sus poderosos brazos y se la llevaba.
Carse aún estaba estremecido por aquel extraño temor. «Una visión», dijeron que había sido. Y lo era en efecto, aunque no de tipo sobrenatural, evidentemente, sino debida a un intenso poder extrasensorial que lograba leer en las profundidades de la mente.
En una súbita reacción airada, Carse protestó:
— ¡Vaya una bienvenida! Se nos ha dejado de lado a todos, con tal de poder ver a Ywain, ¡y luego va tu hermana y se desmaya nada más verme!
— ¡Por todos los dioses! -gruñó Rold-. Tienes razón. Perdona, pero no era ésa nuestra intención. Lo que pasa con mi hermana es que tiene demasiado trato con los Híbridos, y se ha vuelto propensa a sufrir alucinaciones como ellos.
A continuación alzó la voz para gritar:
— ¡Eh! ¡Aquí, Barba de Hierro! ¡Vamos a demostrar cómo se entiende en nuestra tierra la hospitalidad!
El más corpulento de los Reyes-Almirantes, un anciano hercúleo cuya risa sonaba como el rugido del viento del norte, acudió a la llamada y antes de que Carse pudiese adivinar sus intenciones, le alzaron en hombros y se lo llevaron a los muelles, donde todos podían verlo.
— ¡Silencio! -ladró Rold-. ¡Escuchadme todos!
La multitud se aquietó al oír sus voces.
— Aquí os presento a Carse el bárbaro. ¡Él tomó la galera! ¡Capturó a Ywain! ¡Dio muerte a la Serpiente! ¿Cómo vais a aclamarle?
Poco faltó para que la ovación hiciera venirse abajo las montañas. Los dos gigantes se llevaron a Carse escaleras arriba, negándose a soltarle. El pueblo de Khondor les siguió, aceptando a los recién llegados como a hermanos. Carse tuvo una fugaz visión de Boghaz, con una ancha -sonrisa en su carota porcina y acompañado de dos muchachas alegres a las que tomaba de la cintura.
La muchedumbre formaba un círculo alrededor de Ywain, que había sido confiada a la guarda de uno de los Reyes-Almirantes. Era el hombre marcado, que la contemplaba con un siniestro resplandor de locura en los ojos.
Llegados a la cumbre, Rold y Barba de Hierro dejaron a Carse en el suelo, jadeantes.
— Eres realmente un peso pesado, amigo mío -resopló Rold, sonriendo-. ¿Qué? ¿Te consideras satisfecho con esta penitencia nuestra?
Carse les juró que sí, algo avergonzado. Luego contempló, maravillado, la ciudad de Khondor.
Era una villa monolítica, tallada en la roca misma. La cresta de piedra se había hendido, probablemente por efecto le alguna convulsión distrófica del remoto pasado de Marte- A lo largo de las paredes interiores de la grieta se abrían las entradas de los túneles y galerías. Era como un inmenso y perfecto panal de moradas, comunicadas entre sí por numerosas escalinatas.
Los que estaban demasiado viejos o imposibilitados para recorrer el largo descenso hasta el puerto les aclamaban ahora desde las galerías, o apiñados en los callejones y encrucijadas.
La brisa marina soplaba fuerte y fría en aquellas alturas. Por eso, en las calles de Khondor se escuchaba siempre el zumbido y el gemido del viento, acompañando al eterno rumor del oleaje.
Las peñas más altas eran escenario de incesantes das y venidas de los Hombres-pájaro, quienes parecían preferir los lugares elevados, como si se ahogasen en las calles. Revoloteaban desafiando al viento, entregados al regocijo de sus juegos exclusivos, entre carcajadas cristalinas como de duendes.
Mirando tierra adentro, Carse vio campos cultivados y franjas de hierba, todo ello cercado de cadenas montañosas. Aquel país parecía capaz de resistir indefinidamente cualquier asedio.
Continuaron por senderos excavados en la roca, mientras iba uniéndoseles toda la población de Khondor. La fantástica ciudad se llenó de gritos y risas. Por último llegaron a una plaza grande, flanqueada por cuatro galerías porticadas de ciclópeas dimensiones. Frente a una de ellas se alzaban columnas esculpidas, una dedicada al dios de las Aguas y otra al dios de los Cuatro Vientos. Sobre otra galería flameaba un gallardete de oro en el que campeaba el águila de Khondor.
Al entrar en la plaza, Barba de Hierro descargó una tremenda palmada en la espalda del terrícola, capaz de desarbolar a cualquiera.
— Mucho tendremos que hablar esta noche, durante el banquete del Consejo. ¡Pero no ha de faltarnos tiempo para coger una buena borrachera antes de eso! ¿Qué te parece?
Y Carse respondió:
— ¡Con mucho gusto!
11
Temible acusación
Aquella noche, las antorchas iluminaron con su resplandor la sala del banquete, al tiempo que cargaban de humo la atmósfera.
Se habían encendido fuegos en los hogares redondos instalados entre las columnas, y éstas fueron decoradas colgándoles escudos de batalla, así como las enseñas de muchos navíos. Todo el vasto recinto estaba excavado en la roca viva, y ventilado por galerías que daban sobre el mar.
Se instalaron largas mesas, y los sirvientes corrieron entre ellas llevando jarras de vino y pedazos de asado recién retirados del fuego. Carse había mantenido valientemente el desafío de Barba de Hierro durante toda la tarde. Ahora empezaba a nublársele la vista, y en su estado un tanto vaporoso le parecía que toda Khondor se había reunido a banquetear allí, entre arrebatadas melodías de laúdes y cantos de los bardos.
Compartía con los Reyes-Almirantes y los jefes de los Nadadores y los Hombres-pájaro un estrado puesto junto a la pared norte de la sala. Allí estaba también Ywain. La obligaron a permanecer en pie, y así aguantó largas horas sin dar muestras de desfallecimiento ni dejar de mantener la cabeza erguida. Carse la admiró por ello. Le agradaba que no dejase de ser la orgullosa Ywain en aquellas circunstancias.
En la pared abovedada habían clavado los mascarones de proa de todas las embarcaciones tomadas al enemigo en distintas batallas. Por ello, Carse veía flotar sobre su cabeza una serie de figuras monstruosas, que parecían cobrar vida cuando la incierta luz de las antorchas sacaba reflejos a un ojo hecho de una piedra preciosa, o a una garra sobredorada, iluminando al mismo tiempo unas, fauces de madera tallada medio destrozadas por algún espolón durante la pelea.
Emer no se había dejado ver en la sala.
El vino y la conversación hacían zumbar los oídos de Carse, que estaba siendo presa de una creciente excitación. Acarició la empuñadura de la espada de Rhiannon que sostenía entre sus rodillas. Pronto, pronto llegaría el momento.
Rold posó su cuerno de vino sobre la mesa con ruidoso golpe.
— Vamos a hablar seriamente ahora -dijo. Tenía la lengua un poco espesa, como todos, pero guardaba un perfecto dominio de sí mismo-. Y ¿de qué hablaremos, señores? ¡Ah! Va a ser un debate muy agradable.
Soltó una breve carcajada.
— Se trata de una cuestión que todos hemos deseado plantear desde hace mucho tiempo: ¡la muerte de Ywain de Sark!
Carse se puso rígido. Lo esperaba.
— ¡Alto ahí! Es mi prisionera.
Una ovación general respondió a estas palabras, y todos bebieron de nuevo a su salud. Todos excepto Thorn de Tarak, el hombre del brazo inutilizado y la mejilla señalada, que había guardado silencio durante toda la noche, bebiendo sin descanso pero sin llegar a embriagarse.
— Desde luego -concedió Rold-. Por consiguiente, a ti te corresponde elegir. -Se volvió para mirar a Ywain con expectante regocijo-. ¿Cómo habrá de morir?
— ¿Morir? -se puso en pie Carse-. ¿Quién dice que Ywain ha de morir?
Le miraron con expresiones más bien estúpidas, demasiado asombrados de momento para creer que le habían entendido bien. Ywain sonrió con desprecio.
— ¿Por qué la has traído aquí, si no? -inquirió Barba de Hierro-. Tu espada era demasiado limpia para emplearla con ella o de lo contrario le habrías dado muerte a bordo de su propia galera. ¿No pensabas entregárnosla para que ejerciéramos nuestra venganza?
— ¡No pienso entregársela a nadie! -vociferó Carse-. ¡Digo que es mía, y digo que nadie la matará!
Hubo un silencio sorprendido. Los ojos de Ywain, brillando de ironía, buscaron los del terrícola. Luego habló Thorn de Tarak, y todo lo que dijo fueron sólo dos palabras:
— ¿Por qué?
Miraba con desafío a Carse ahora, clavándole sus negros ojos de loco, y el terrícola descubrió que era una pregunta de muy difícil contestación.
— Porque, para nosotros, vale más que viva en calidad de rehén. ¿Sois niños acaso, que no comprendéis una cosa tan sencilla? ¡Cómo! Podríais comprar la libertad de todos los esclavos khond… e incluso forzar un tratado con Sark.
Thorn se echó a reír. No fue una risa agradable de escuchar.
El jefe de los Nadadores dijo:
— Mi pueblo no estaría de acuerdo con eso.
— Tampoco el mío -intervino el Hombre-pájaro.
— ¡Ni el mío! -Rold se había puesto en pie, rojo de ira-. Tú eres un extranjero, Carse. ¡Es posible que no entiendas nuestras costumbres!
— No -dijo tranquilamente Thorn de Tarak-. Dejadla en libertad. A ella, que aprendió la clemencia a los pies de Garach, y bebió la sabiduría de sus maestros de Caer Dhu. Dejadla en libertad, para que siga bendiciendo a otros como me bendijo a mí el día que pegó fuego a mi galera.
Fijó en el terrícola su mirada ardiente.
— Dejad que viva…, porque el bárbaro se ha enamorado de ella.
Carse le miró fijamente. Por el rabillo del ojo vio que los Reyes-Almirantes se volvían hacia él para espiar su reacción: nueve jefes guerreros con miradas de tigre, con las manos ya puestas en los pomos de sus espadas. También vio que Ywain plegaba los labios, sonriéndose como si acabara de ocurrírsele algo muy divertido. Entonces optó por soltar la carcajada.
Literalmente se doblaba de hilaridad.
— ¡Mirad todos! -exclamó Carse, volviéndose de espaldas para que pudieran ver las cicatrices dejadas por el látigo-. ¿Es un billete de amor eso que Ywain ha escrito en mi pellejo?
Y aunque lo fuese…, ¡no era un canto de pasión lo que me estaba cantando el dhuviano cuando lo maté!
Se volvió con rabia, encendido por el vino, envalentonado por el poder que, como sabía, ejercía sobre ellos.
— Que uno de los vuestros repita esas palabras, y juro que le separaré la cabeza de los hombros. ¡Miraos en un espejo! Hombres hechos y derechos peleándose por la vida de una ramera.
¿No sería mejor que cobraseis ánimos para encabezar un ataque contra Sark?
Hubo un gran estrépito y ruido de Pisadas cuando se pusieron en pie, lanzándole imprecaciones furiosas en respuesta a su provocación, con las barbudas mandíbulas apuntadas hacia delante y los puños martilleando con furor el tablero de la mesa.
— ¿Quién te has creído que eres, engendro de los arenales? -aullaba Rold-. ¿Nunca te han hablado de los dhuvianos y de sus armas, que están al servicio de Sark? ¿Cuántos khond te figuras que han muerto durante estos largos años de lucha, tratando de enfrentarse a esas armas?
— ¿Y si pudierais conseguir otras iguales? -preguntó Carse.
Su voz sonó tan persuasiva, que incluso confundió a Rold. Este replicó, furioso todavía:
— Si tus palabras significan algo, ¡explícate ahora mismo!
— Sark no podría resistir vuestro asedio -dijo Carse-, si poseyerais las armas de Rhiannon.
Barba de Hierro resopló con desdén.
— ¡Ah, sí! ¡El Maldito! Si eres capaz de encontrar la Tumba y los poderes que encierra, te damos palabra de seguirte hasta Sark sin dudarlo ni un momento.
— Voy a recoger esa palabra con que os habéis comprometido -replicó Carse alzando al aire su espada-. ¡Mirad! ¡Mirad bien! ¿Alguno de los vuestros tiene conocimientos suficientes para saber de dónde proviene esta hoja?
Thorn de Tarak alargó su mano sana y atrajo la espada hacia sí para verla mejor. Luego la mano tendida empezó a temblar. Levantó los ojos y, después de recorrer con la mirada a todos sus compañeros, dijo con voz extrañamente trémula:
— Es la espada de Rhiannon.
Se oyó un áspero jadeo colectivo de sorpresa, y entonces Carse habló de nuevo:
— Aquí está mi prueba. Poseo el secreto de la Tumba.
Silencio. Luego, un ruido gutural de Barba de Hierro, y después de eso una creciente y salvaje excitación, que acabó por estallar y correr como un incendio.
— ¡Tiene el secreto! ¡Por todos los dioses, lo tiene!
— ¿Os enfrentaríais a las armas dhuvianas si poseyerais los poderes superiores de Rhiannon? -preguntó Carse.
El clamor era tan delirante, que la voz de Rhiannon tardó bastante rato en hacerse oír. El rostro del hercúleo khond mostraba una expresión medio dubitativo.
— ¿Podríamos utilizar las poderosas armas de Rhiannon si las tuviéramos? Ni siquiera hemos logrado entender las armas dhuvianas que encontramos en la galera.
— Dadme tiempo para estudiarlas y probarlas, y os garantizo que resolveré el problema de cómo usar los instrumentos de poder de Rhiannon -replicó Carse muy seguro de sí mismo.
Estaba convencido de que podría hacerlo. Le tomaría tiempo, pero creía que sus propios conocimientos científicos serían suficientes para descifrar el funcionamiento, si no de todas, sí de algunas de aquellas armas de origen no humano.
Blandió la gran espada muy alto, hacia la luz rojiza de las antorchas, y su voz resonó en la sala:
— Y, si os doy esas armas, ¿cumpliréis vuestra palabra? ¿Seguiréis conmigo contra Sark?
Aquel reto barrió todas las dudas. Al fin les llovía del cielo una oportunidad de golpear a Sark en plan de igualdad.
La respuesta de los Reyes-Almirantes fue un simultáneo rugido:
— ¡Te seguiremos!
Entonces fue cuando Carse vio a Emer. Acababa de hacer acto de presencia en el estrado, sin duda a través de algún pasillo interior. Estaba de pie entre dos tallas gigantescas, cubiertas de incrustaciones marinas, y sus ojos se clavaban en Carse muy abiertos y llenos de horror.
Era tan poderoso su magnetismo que incluso en aquellas circunstancias, obligó a todos a volverse a mirarla. Ella se adelantó hasta situarse frente a la mesa, donde todos podían verla; llevaba sólo una túnica suelta, y el cabello sin recoger. Era como si se hubiese levantado en sueños y aún no hubiera despertado.
Pero se trataba de un mal sueño. La pesadilla la abatía hasta el punto de hacerle arrastrar los pies y respirar con dificultad.
Incluso aquellos hombres encallecidos en el combate se sintieron conmovidos en sus corazones.
Emer habló, y sus palabras sonaron muy claras y comedidas:
— Esto ya lo vi antes, la primera vez que apareció ante mí el extranjero, pero me fallaron las fuerzas y no pude hablar. Ahora debo decíroslo. Es preciso que destruyáis a este hombre. Es un peligro, es nefasto, ¡es la muerte para todos nosotros!
Ywain se puso rígida, entrecerrando los ojos. Carse sintió su mirada penetrante, intensificada por un nuevo interés. Pero Emer retenía toda su atención. Como antes en el puerto, a Carse le embargaba un terror extraño, muy diferente del miedo normal, un espanto inexplicable ante las poderosas cualidades extrasensoriales de aquella joven.
Rold la interrumpió, y Carse logró recobrar el dominio de sí mismo. «¡Qué estúpido! Dejarse impresionar por las palabras y delirios fantásticos de una mujer…», se dijo.
— …el secreto de la tumba -estaba diciendo Rold-. ¿No lo has oído? ¡Puede darnos los poderes de Rhiannon!
— Sí -dijo serenamente Emer-. Lo he oído, y así lo creo. Él conoce, sin duda alguna, el emplazamiento secreto de la Tumba, y conoce asimismo las armas que se guardan en ella.
A continuación se aproximó un paso más, alzando la mirada hacia Carse, que se había puesto en pie debajo de una antorcha, con la espada en las manos. Entonces habló dirigiéndose a él:
— ¡Cómo no vas a saberlo tú, que has morado tan largo tiempo en la oscuridad! ¡Cómo no vas a saberlo tú, que fabricaste con tus propias manos esos instrumentos del mal!
¿Era el calor o el vino lo que hacía temblar los muros de piedra e inundaba su cuerpo con una náusea mortal? Quiso hablar, pero su garganta emitió sólo un sonido ronco. La voz de Emer continuó, despiadada, terrible:
— ¡Cómo no ibas a saberlo tú…, tú que eres el Maldito en persona, Rhiannon!
Las paredes de piedra devolvieron el sonido como una maldición en voz baja. «¡Rhiannon!», parecían repetir el espantoso nombre. Se le antojó a Carse que hasta los escudos resonaban y las banderas temblaban. Y la joven continuaba allí, inmóvil, desafiándole a hablar, mientras él sentía su lengua seca y paralizada en la boca.
Le miraban fijamente, todos ellos sin excepción… Ywain, y los Reyes-Almirantes, y los demás invitados, silenciosos en medio del vino derramado y el olvidado banquete.
Se sintió como un segundo Lucifer después de la caída, coronado con todas las iniquidades del universo.
Entonces Ywain lanzó una carcajada, en la que resonaba una estridente nota de triunfo.
— ¡Conque era eso! Ahora lo comprendo todo…, ahora sé por qué invocaste al Maldito en mi camarote, cuando te alzaste contra el poder de Caer Dhu, al que ningún hombre puede oponerse, y mataste a S'San.
Alzó la voz con sarcasmo, gritando:
— ¡Salve, mi señor Rhiannon!
Aquello rompió el hechizo. Carse replicó:
— Con esto no pretendes sino poner a salvo tu amor propio, bruja embustera. Un hombre corriente no podía vencer a Ywain de Sark, pero tratándose de un dios… sería distinto.
Luego gritó para que le oyeran todos:
— ¿Sois locos o niños, para hacer caso de, semejantes necedades? ¡Eh, tu, Jaxart! Tú remaste a mi lado en la galera. ¿Acaso sangran los dioses bajo el látigo como viles esclavos?
Jaxart replicó lentamente:
— Aquella primera noche, mientras dormías, te oí gritar el nombre de Rhiannon.
Carse lanzó un juramento volviéndose hacia los Reyes-Almirantes.
— Sois guerreros, no doncellas sin seso. Emplead vuestra inteligencia. ¿Os parece que mi cuerpo se ha enmohecido en una tumba durante muchos milenios? ¿Parezco un muerto que anda?
Mirando de reojo vio que Boghaz se dirigía hacia el estrado.
Aquí y allí se alzaban también, aunque ebrios, sus diablos de ex compañeros de cadena, echando mano a las espadas para ayudarle en caso necesario.
Rold posó ambas manos sobre los hombros de Emer, y le dijo, con severidad:
— ¿Qué contestas a eso, hermana?
— Yo no he mencionado para nada su cuerpo -replico Emer-. Hablaba de su mente. La mente del poderoso Maldito ha podido sobrevivir siglos y siglos. Así ha ocurrido, y luego halló la manera de apoderarse de este bárbaro, dentro del cual mora como un caracol enrollado dentro de su concha.
En seguida se volvió hacia Carse.
— Tu personalidad auténtica también es extraña; es la de un extranjero en este mundo, y eso basta para inspirarme temor pues no lo comprendo. Pero no sería motivo suficiente para reclamar tu muerte. Lo que afirmo ahora es que Rhiannon ve por tus ojos y habla por tu boca. Su cetro y su espada están en tus manos. Por eso, juzgo necesario que mueras.
Carse replicó roncamente:
— ¿Vais a hacer caso de una niña loca?
Pero era fácil adivinar en sus rostros una duda muy honda.
¡Necios supersticiosos! Realmente la situación empezaba a ponerse peligrosa.
Pasó revista a la situación de sus hombres, calculando las posibilidades de abrirse paso a la fuerza, si llegara a ser necesario. Maldijo mentalmente a la joven rubia que decía aquellas locuras increíbles e imposibles.
Locuras, sí. Y sin embargo, el temor que hacía palpitar su corazón se concretó con la fuerza y la intensidad dolorosa de una estocada.
— Si yo estuviera poseído -rugió-, ¿acaso no sería el primero en saberlo?
«¿Acaso no?», resonó el eco de la pregunta en el cerebro del propio Carse. Rápidamente acudió a su mente una serie de recuerdos… la oscuridad de pesadilla de la Tumba, cuando creyó notar una presencia extraña y ávida; los fragmentos de nociones medio olvidadas, que jamás había tenido como suyas.
No podía ser cierto. No podía ser cierto. No consentiría que lo fuese.
Boghaz subió al estrado. Lanzó a Carse una ojeada astuta, pero cuando habló dirigiéndose a los Reyes-Almirantes sus modales fueron suaves y diplomáticos.
— No dudo de que mi señora Emer posee una ciencia muy superior a la mía; por tanto, no veáis irreverencia en mis palabras. No obstante, el bárbaro es amigo mío y voy a hablar de lo que sé. Él es quien dice ser, ni más ni menos.
La tripulación de la galera acogió estas palabras con una ruidosa ovación.
Boghaz continuó:
— Considerad esto, señores: ¿Mataría Rhiannon a un dhuviano y emprendería guerra contra los sarkeos? ¿Ofrecería a Khondor su victoria?
— ¡No! -exclamó Barba de Hierro-. Por todos los dioses, no lo haría. Era enteramente partidario de la raza de la Serpiente.
Emer habló, reclamando la atención de todos:
— Mis señores, ¿alguna vez os he engañado, o aconsejado mal?
Menearon las cabezas, y Rold dijo:
— No, pero en este asunto no puede bastar tu palabra.
— Bien, pues olvidad mis palabras. Existe un modo de comprobar si es o no Rhiannon. que se someta a la prueba en presencia de los Sabios.
Rold se manoseó la barba, ceñudo. Luego asintió.
— Bien dicho.
Los demás se mostraron de acuerdo también.
— Sí, ¡que se haga la prueba!
Rold se volvió hacia Carse.
— ¿Te someterás a esta condición?
— No -replicó Carse, furioso-. No lo haré. ¡Al diablo con vuestras pantomimas supersticiosas! Si mi oferta de la tumba no basta para convencemos de cuál es mi postura…, bien, podéis arreglároslas sin ella y sin mí.
Las facciones de Rold se endurecieron.
— Nadie quiere perjudicarte. Si no eres Rhiannon, no tienes que temer nada. Por última vez, ¿te sometes?
— ¡No!
Empezó a desplazarse a lo largo de la mesa para ir a reunirse con sus hombres, que ya se juntaban como una manada de lobos afilando los colmillos para la pelea. Pero Thorn de Tarak le agarró el tobillo al pasar y le derribó. Los hombres de Khondor se abalanzaron en gran número sobre los tripulantes de la galera, desarmándolos sin que llegase a derramarse sangre.
Carse luchó como un tigre entre los Reyes-Almirantes, en una última reacción furiosa que no cesó hasta que Barba de Hierro, muy a pesar suyo, le golpeó en la cabeza con un cuerno de beber que tenía la base labrada de bronce.

12
El maldito
El velo oscuro se alzó poco a poco. Lo primero que percibió Carse al volver en sí fueron los sonidos… el gorgoteo del agua, que debía pasar muy cerca, el rugido apagado de la rompiente al otro lado de una pared de roca. Por lo demás, el ambiente estaba silencioso y pesado.
Luego vio la luz, un resplandor suave y difuso. Al abrir los ojos halló sobre sí, muy arriba, las estrellas formando -sus desconocidas constelaciones, y más cerca un arco de roca con incrustaciones cristalinas que reflejaban levemente el resplandor de los astros.
Estaba en una cueva marina, una gruta en cuyo suelo habían practicado una piscina de aguas fosforescentes. Cuando se le despejó del todo la vista pudo advertir que la piscina tenía un saliente al lado opuesto, donde estaban las escaleras para sumergirse en ella. Arriba se habían reunido los Reyes-Almirantes, con Ywain cargada de cadenas y Boghaz. También estaban presentes los jefes de los Nadadores y los Hombres-pájaro. Todos le contemplaban, pero nadie pronunció ni una sola palabra.
Carse descubrió que le habían atado a una aguja de piedra, dejándole luego solo.
Frente a él estaba Emer, sumergida en la piscina hasta la cintura. La perla negra brillaba entre sus pechos, y su brillante cabello suelto caía como una lluvia de diamantes. En las manos llevaba una gran piedra preciosa sin labrar, de un color gris mate, velada su transparencia como si durmiese.
Cuando vio que él había abierto los ojos, exclamó con voz clara:
— ¡Venid, oh maestros míos! Ha llegado la hora.
Un suspiro quejumbroso hizo resonar las paredes de la gruta.
La superficie de la piscina fue removida en una agitación fosforescente, y las aguas dieron paso a tres formas que nadaron acercándose poco a poco al lado de Emer. Eran las cabezas de tres Nadadores, encanecidas por su avanzada edad.
Sus ojos eran lo más terrible que Carse hubiese visto jamás. Pues tenían la mirada juvenil, de una juventud extraña que no era la del cuerpo; además había en ellos una sabiduría y una fuerza que le inspiraron espanto.
Quiso romper sus ataduras, medio aturdido aún por el golpe de Barba de Hierro. Entonces oyó sobre su cabeza un batir de alas, como de grandes pájaros molestados en
medio del sueño.
Al levantar los ojos vio, sobre unos salientes adonde apenas alcanzaba la luz, tres figuras melancólicas, viejas águilas de la raza de los Hombres-pájaro, de alas ya muy fatigadas. Pero en sus rostros también resplandecía la claridad de un saber divorciado de la carne.
Entonces recobró el uso de su lengua. Rugió y maldijo mientras pugnaba por desatarse, y su voz sonó a hueco dentro de aquella amplia bóveda. Pero nadie le contestó, y sus ligaduras estaban demasiado bien anudadas.
Por último se dio cuenta de que no adelantaba nada con sus esfuerzos. Agotado y sin aliento, se apoyó contra la aguja de piedra.
Una voz áspera, sibilante, se dejó oír desde lo alto, desde uno de aquellos salientes.
— Levanta la joya de la sabiduría, pequeña hermana.
Emer alzó con ambas manos la piedra translúcida.
Fue algo extraordinario, inquietante. Al principio Carse no comprendió lo que ocurría. Luego observó que, mientras los ojos de Emer y de los demás Sabios iban velándose, el color gris de la Joya se hacía más claro y transparente.
Era como si toda la potencia de sus mentes se concentrase en aquel punto local cristalino, fundiéndose en un solo rayo de gran intensidad. ¡Y notó que toda la energía de aquellas mentes reunidas se enfocaba sobre su propio cerebro!
Carse podía adivinar, de un modo aproximado, lo que estaban haciendo. Los pensamientos de la mente consciente eran una minúscula pulsación eléctrica entre las neuronas. Pero esa pulsación eléctrica podía ser amortiguada, neutralizada, por un impulso contrario más fuerte, como el que enfocaban sobre él en aquellos momentos por medio del cristal electrosensible.
¡Ellos ni siquiera podían conocer la base científica de aquel ataque dirigido contra su mente! Aquellos Híbridos, de potentes facultades extrasensoriales, sin duda habían descubierto hacía mucho tiempo que el cristal concentraba el poder de varias mentes, y utilizaban tal descubrimiento sin necesidad de justificarlo científicamente.
«Pero yo puedo más que todos ellos juntos -se dijo Carse en un murmullo-. Puedo más que todos ellos.»
Aquella pulsación tranquila, impersonal, que trataba de registrar su cerebro le ponía furioso. Resistió con todas las fuerzas a su disposición, pero no eran bastante.
Y entonces, como aquella vez que se enfrentó a las estrellas cantoras del dhuviano, una fuerza dentro de él acudió en su ayuda, una fuerza que no provenía de él mismo, sin embargo.
Ese algo alzó una barrera contra los Sabios y la mantuvo, la mantuvo hasta que Carse sollozó en agonía. Le corría el sudor por el rostro, su cuerpo se retorcía e intuyó vagamente que iba a morir, que no podría aguantarlo más.
Su cerebro era como una habitación cerrada cuyas ventanas hubieran sido rotas por la acción de vientos contrarios, que ahora revolvían los recuerdos ordenados, sacudían los sueños polvorientos y se metían en todas partes, excepto en los rincones más resguardados y sombríos.
En todos, salvo uno. Un rincón donde la sombra era espesa e impenetrable, y nada lograba dispersarla.
La Joya brillaba entre las manos de Emer. Y había una quietud que era como el silencio del espacio, entre las estrellas.
La voz clara de Emer lo rompió, exclamando:
— ¡Habla, Rhiannon!
La sombra oscura que Carse sentía agazapada en su mente se removió con inquietud, pero sin dar otra muestra de su presencia. La notó alerta y vigilante.
El silencio se hizo casi doloroso. Al otro lado de la piscina, los espectadores se agitaron con impaciencia.
Boghaz dejó oír su voz quejumbroso:
— ¡Esto es una locura! ¿Cómo va a ser este bárbaro el Maldito de los tiempos antiguos?
Pero Emer no hizo caso, y la Joya que tenía en las manos resplandecía cada vez más.
— ¡Los Sabios tienen mucho poder, Rhiannon! Pueden romper la mente de este hombre, ¡y lo harán si no hablas!
En tono de salvaje triunfo agregó a continuación:
— ¿Qué harías entonces? ¿Esconderte en el cuerpo y la mente de otro? ¡Eso no puedes hacerlo, Rhiannon! Si te fuera posible, ya habrías emprendido esa vía de escape.
Al otro lado de la piscina, Barba de Hierro dijo con voz ronca:
— ¡No me gusta esto!
Emer, sin embargo, seguía sin dar respiro, y ahora su voz era para Carse lo único que existía en todo el universo, despiadada, terrible.
— El cerebro de este hombre va a quedar destruido, Rhiannon. Un minuto más…, sólo un minuto, y tu único instrumento quedará convertido en un idiota inservible. ¡Habla ahora, si quieres salvarle!
Su voz resonaba y reverberaba sobre las paredes de la caverna, y la piedra que alzaba con sus manos era una llama de energía viva.
Carse sintió el infierno que agitaba a la sombra agazapada en su cerebro… un infierno de dudas, de miedo…
Y entonces, de pronto, aquella sombra negra pareció estallar a través del cerebro y el cuerpo entero de Carse, para apoderarse de todos sus átomos. Oyó que su propia voz, alterada de tono y timbre, gritaba:
— ¡Deja que viva el cerebro de este hombre! ¡Hablaré!
Los ecos atronadores del tremendo grito fueron cesando poco a poco. Mientras se elevaba en el ambiente un murmullo de asombro, Emer retrocedió un paso, y luego otro, como vencida por una repugnancia incontenible.
La piedra que llevaba en las manos se veló de repente. Hubo un chapoteo mientras los Nadadores se echaban atrás, y las alas de los Hombres-pájaro chocaron contra las rocas. En los ojos de todos había un resplandor de alarma y miedo.
De entre las rígidas figuras que miraban desde el otro lado, entre Rold y los Reyes-Almirantes, se alzó un clamor tembloroso que repetía un solo nombre:
— ¡Rhiannon! ¡El Maldito!
Carse comprendió que Emer, aun atreviéndose a sacar a la luz la entidad oculta que había intuido en su mente, ahora estaba espantada ante el espíritu que acababa de conjurar.
También él, Matthew Carse, estaba espantado. Había conocido el miedo otras veces. Pero nada, ni siquiera el terror que experimentó cuando tuvo que enfrentarse con el dhuviano, podía compararse con aquel espanto paralizante y cegador.
Sueños, ilusiones, engaños de una mente obsesionada… eso había intentado creer que eran las extrañas intuiciones tantas veces sobrevenidas. Pero no ahora. ¡No ahora! Ahora ya sabía la verdad, y tal saber le resultaba intolerable.
— ¡Esto no demuestra nada! -insistía y suplicaba Boghaz-. Le habéis hipnotizado, le habéis obligado a confesar una cosa imposible.
— Es Rhiannon -murmuró uno de los Nadadores, una mujer, sacando del agua sus hombros recubiertos de pelo blanco, alzando sus manos de anciana-. Es Rhiannon, que posee el cuerpo del extranjero.
Y luego, con un grito desgarrador:
— ¡Matad a este hombre, antes de que nos destruya a todos el Maldito que le habita!
Un clamor infernal se alzó al instante bajo la bóveda de la cueva, cuando el pánico ancestral se hizo grito en las gargantas de humanos e Híbridos:
— ¡A muerte! ¡A muerte!
Carse, impotente pero unido con el pensamiento a la oscura entidad dentro de él, pudo sentir la violenta ansiedad del Oscuro. Oyó aquella voz estentóreo, que no era la suya, alzándose para dominar el clamor:
— ¡Alto! ¡Me teméis porque soy Rhiannon, pero yo no he vuelto con intención de haceros daño!
— Si es así, ¿para qué has vuelto? -susurró Emer.
Miraba el rostro de Carse. Y al contemplar sus ojos dilatados, Carse comprendió que su propio rostro debía presentar un aspecto extraño y terrible.
A través de los labios de Carse, Rhiannon respondió:
— He venido a redimir mi crimen… ¡Lo juro!
El pálido y trastornado rostro de Emer reflejó un odio ardiente.
— ¡Oh, padre de la Mentira! ¡Rhiannon, que desencadenó el mal en nuestro mundo cuando dio su poder a la Serpiente, que fue condenado y castigado por su crimen… Rhiannon el Maldito se ha convertido en un santo!
Soltó una carcajada sarcástica y amarga, nacida del odio y el miedo, a la que hicieron eco los Nadadores y los Hombres-pájaro.
— ¡Os interesa creerme! -rugió la voz de Rhiannon-. ¿Es que no vais a escucharme siquiera?
Carse experimentaba también la pasión de la entidad oscura que se había servido de él para sus tenebrosos fines. Ahora era uno con aquel corazón ajeno, amargado y violento pero solitario…, solitario más allá de lo concebible en aquel o en cualquier otro mundo.
— ¿Escuchar a Rhiannon? -gritó Emer-. ¿Te escucharon los Quiru de antaño? No, ¡sino que te castigaron por tu crimen!
— ¿Vais a negarme la oportunidad de redimirlo? -la voz del Maldito tenía un tono casi implorante-. ¿No comprendéis que este hombre, Carse, es mi única posibilidad para tratar de poner remedio al daño que hice?
La voz continuó insistente, rápida:
— Durante milenios he permanecido helado e inmóvil, en un cautiverio que ni el orgullo de un Rhiannon podía resistir. He comprendido mi crimen. Deseaba poner el remedio, pero no podía hacerlo.
«Entonces llegó a mi tumba y prisión, venido desde muy lejos, el hombre llamado Carse. Yo adapté la red eléctrica inmaterial de mi mente a su cerebro. No he podido dominarlo, porque es un cerebro de otra raza, de una naturaleza diferente. Pero conseguí influir en él hasta cierto punto, y pensé que podría inducirle a actuar en el sentido que me interesaba.»
«Como su cuerpo no estaba condenado a permanecer en aquel lugar, con él podría salir mi mente, al menos. Y así lo hice, sin atreverme siquiera a sugerirle que yo estaba ocupando su cerebro.»
«Pensé que él me serviría para buscar la manera de aplastar a la Serpiente, después de haber cometido el error de levantarla del polvo donde se hallaba, hace muchos miles de años.»
La voz temblorosa de Rold interrumpió la apasionada súplica que brotaba de los labios de Carse. El rostro del khond estaba desencajado como el de un loco.
— ¡No permitas que siga hablando el Maldito, Emer! ¡Quitad de ese hombre el conjuro de vuestras mentes!
— Sí, ¡quitad el conjuro! -repitió Barba de Hierro con voz ronca.
— Sí -murmuró Emer-. Sí.
Una vez más se alzó la Joya, y ahora los Sabios concentraron todas sus energías espoleados por el terror. El cristal electrosensible resplandeció, y a Carse le pareció como un fuego de paja que le chamuscaba los sesos. Rhiannon se defendía luchando con toda la desesperación de la locura.
— ¡Tenéis que escucharme! ¡Es preciso que me creáis!
— ¡No! -exclamó Emer-. ¡Silencio! Deja en libertad a ese hombre, o morirá.
Hubo una última y violenta protesta, vencida por la férrea determinación de los Sabios. Un momento de vacilación…, una punzada de dolor demasiado intenso para los sentidos humanos…, y la barrera desapareció.
La presencia ajena, la blasfematoria posesión de la carne, habían cesado. La mente de Matthew Carse se cerró sobre la sombra y la ocultó. La voz de Rhiannon no se dejó oír más.
Carse quedó colgando de sus ligaduras, como un cadáver. La luz del cristal se apagó, y Emer dejó caer las manos. Luego inclinó la cabeza, ocultando el rostro tras la cortina de su espléndido cabello. También los Sabios se cubrieron el rostro y permanecieron inmóviles. Los Reyes-Almirantes, Ywain, e incluso Boghaz, estaban mudos, como cuando un grupo humano escapa por muy poco al aniquilamiento, no dándose cuenta hasta después de lo cerca que han estado de la muerte.
Un lamento escapó de la garganta de Carse. Durante largo rato, esto y el sonido de su respiración sibilante fueron los únicos ruidos que se oyeron.
Entonces Emer dijo:
— Este hombre debe morir.
Su voz sólo expresaba un infinito cansancio, pese a la cruel verdad contenida en sus palabras. Carse oyó vagamente la contestación de Rold:
— Sí, no hay más remedio.
Boghaz quiso intervenir, pero le hicieron callar.
Carse dijo con voz pastosa:
— No es verdad. Esas cosas no ocurren.
Emer alzó la cabeza para mirarle. Su actitud había cambiado. Ahora no parecía temer a Carse, sino más bien tener compasión de él.
— Tú sabes que sí es verdad.
Carse guardó -silencio. Lo sabía.
— No te acusamos de nada, extranjero -continuó ella-. En tu mente leí muchas cosas que me parecieron extrañas, y muchas que no pude entender, pero no he hallado maldad. Sin embargo, Rhiannon vive dentro de ti, y no podemos consentirlo.
— ¡Pero él no puede dominarme! -dijo Carse con un esfuerzo por incorporarse y levantar la cabeza para que le oyeran, pues su voz estaba tan débil como su cuerpo-. Todos lo escuchasteis cuando lo confesó. No puede dominarme. Mi voluntad me pertenece sólo a mí.
Ywain intervino diciendo lentamente:
— ¿Y lo de S'San, con la espada? No era el cerebro de Carse el bárbaro el que tenía el control en aquellos momentos.
— No puede dominarte -dijo Emer-, excepto cuando se debilitan las barreras de tu mente por efecto de la tensión. Un gran temor, o el miedo, o la fatiga…, tal vez incluso la inconsciencia del sueño o del vino, podrían dar su oportunidad al Maldito, y entonces sería demasiado tarde.
— No podemos correr ese riesgo -remachó Rold.
— ¡Pero yo puedo entregaros el secreto de la Tumba de Rhiannon! -gritó Carse.
Vio que estas palabras calaban en el ánimo de sus oyentes y continuó, espoleado por la tremenda injusticia que significaba todo aquello:
— ¿Es así como hacéis vuestros juicios, hombres de Khondor, que protestáis de la tiranía de Sark? ¿Me condenaréis sabiendo que soy inocente? ¿Sois tan cobardes que permitiréis que los vuestros vivan para siempre bajo las garras del dragón, por miedo a una sombra del pasado? Dejad que os guíe hasta la Tumba. Dejad que ponga en vuestras manos la victoria. ¡Eso os demostrará que no tengo nada que ver con Rhiannon!
Boghaz se quedó con la boca abierta, horrorizado.
— ¡No, Carse, no! Ponerla en manos de ellos, ¡nunca!
— ¡Silencio! -gritó Rold.
Barba de Hierro lanzó una carcajada feroz.
— ¿Permitir que el Maldito tenga acceso a sus propias armas? ¡Eso sí que sería una locura!
— Muy bien -dijo Carse-. Que vaya Rold. Yo trazaré un mapa de la ruta. Tenedme aquí, tan vigilado como queráis. Supongo que esto es lo que se llama ofrecer seguridades. Podéis matarme tan pronto como veáis que Rhiannon me domina.
Con esto último los convenció. Sólo había una cosa capaz de vencer el odio -y el miedo que les inspiraba el Maldito, y era el ardiente deseo de poseer las armas de legendario poder que, a su debido tiempo, quizá significarían la victoria de Khondor y la liberación. Debatieron la cuestión, indecisos, titubeantes aún. Pero él supo lo que habían decidido incluso antes de que Rold se volviera para decirle:
— Aceptamos, Carse. Tal vez sería más seguro matarte ahora mismo, pero… necesitamos esas armas.
Carse experimentó el alivio de saber que la fría inminencia de la muerte se retrasaba un tanto.
— No será fácil, pues la Tumba queda muy cerca de Jekkara -les advirtió.
— ¿Y qué hacemos con Ywain? -preguntó Barba de Hierro.
— ¡Que muera, y cuanto antes mejor! -dijo brutalmente Thorn de Tarak.
Ywain guardó silencio, mirándolos a todos con fría indiferencia, como si no le importase su suerte.
Pero Emer se opuso.
— Rold va a correr peligro. Hasta que vuelva sano y salvo, sería prudente retener a Ywain por si la necesitarnos para canjearla por él.
Sólo entonces advirtió Carse que Boghaz había ido a sentarse a un rincón oscuro; meneaba la cabeza con aire de profundo abatimiento, y le corrían las lágrimas por sus grasientas mejillas.
— ¡Les regala un secreto que vale un imperio! -sollozaba Boghaz-. ¡He sido robado descaradamente!
13
Catástrofe
Los días siguientes a aquellos acontecimientos fueron muy extraños para Matthew Carse. Dibujó de memoria un mapa de las colinas que rodeaban Jekkara, y consignó el emplazamiento de la Tumba. Rold se lo estudió hasta aprendérselo mejor que el patio de su casa. Luego quemaron el pergamino.
Rold escogió una galera rápida y una tripulación selecta, para zarpar de Khondor por la noche. Jaxart le acompañaba. Todos conocían los peligros del viaje. Pero una embarcación ligera, acompañada de Nadadores que sirvieran de pilotos, podría burlar las patrullas de Sark. Arribarían a una gruta escondida que conocía Jaxart, al oeste de Jekkara, y harían el resto del camino por tierra.
— A la vuelta, si tenemos un mal encuentro -dijo Rold, ceñudo-, nos hundiremos con el barco sin pensarlo dos veces. Cuando hubo zarpado la galera, no quedó ya nada que hacer, sino esperar.
A Carse nunca le dejaban solo. Le asignaron tres habitaciones pequeñas en un ala abandonada del palacio, con guardia de turno continuo.
Un temor disolvente oprimía sus pensamientos, por más que tratase de combatirlo. A menudo se detenía a escuchar por si se manifestaba la voz interior; otras veces vigilaba sus propios gestos, a ver si se deslizaba entre ellos alguno ajeno. El horror de la ordalía sufrida en presencia de los Sabios había dejado su huella. Ahora, sabía. Y el saberlo le impedía olvidarse de ello ni un solo momento.
No era el miedo a la muerte lo que le angustiaba, aunque como humano desde luego no deseaba morir. Era el miedo a tener que pasar otra vez por aquel momento en que dejaba de ser él mismo, cuando cada célula de su cerebro y de su cuerpo era habitada por el invasor. Aquel misterioso temor a verse dominado por Rhiannon era peor que el peligro de volverse loco.
Emer le visitaba con frecuencia para hablar con él y estudiarle. Sabía que ella buscaba signos de la posible reaparición de Rhiannon. Pero, mientras Carse pudiera ver la sonrisa de ella, sabía que no iba a pasarle nada.
Emer no volvió a leer en su mente, pero en una ocasión aludió a lo que había visto.
— Tu has venido de otro mundo -dijo con tranquila seguridad-. Creo que lo supe desde que lo vi por primera vez. Los recuerdos de ese mundo estaban ahí, en la mente…, un lugar desolado, desértico, muy extraño y triste.
Estaban en un pequeño balcón, muy alto, bajo la cornisa de roca, y llegaba un viento fuerte y puro de los grandes bosques. Carse hizo un gesto afirmativo.
— Un mundo amargo, sí, pero bello a su manera.
— Incluso en la muerte puede haber belleza -dijo Emer-, pero yo prefiero vivir.
— Olvidemos, entonces, ese lugar de que me hablas. Cuéntame algo de éste, tan lleno de vida. Rold dijo que tenías mucho trato con los Híbridos.
Ella se echo a reír.
— A veces se burla de mí diciendo que soy una mezcla de razas, donde lo humano apenas sobresale.
— Ahora mismo no pareces humana -le dijo Carse-, con esa claridad lunar que ilumina la cara y juega con el cabello.
— En ocasiones preferiría que fuese cierto. ¿Nunca has estado en las Islas de los Hombres-pájaro?
— No.
— Son como castillos colgados sobre el mar, y casi tan grandes como Khondor. Cuando los Hombres-pájaro me llevan allí lamento la falta de alas, pues, o me alzan ellos en volandas o he de quedarme en el suelo, viéndoles revolotear y jugar en el aire alrededor de mí. Entonces me parece que poder volar es la cosa más bella del mundo, y lloro porque se que no está a mí alcance.
»En cambio, cuando acompaño a los Nadadores soy mucho más feliz. Mi cuerpo viene a ser parecido al de ellos, aunque no tan veloz para nadar. Y es maravilloso, ¡ah, sí!, sumergirse en las aguas fosforescentes para visitar los jardines que tienen, donde extrañas anémonas se mueven al ritmo del oleaje y pequeños enjambres de peces brillantes se mueven entre ellas como si volasen.
»Y sus ciudades, burbujas de cristal en los bajíos del océano. Allí el firmamento es siempre como un fuego encendido, dorado brillante cuando luce el sol, y plata de noche. Nunca hace frió y el aire siempre está en reposo. Y tienen pequeños estanques donde juegan los niños, fortaleciéndose para el día en que deban salir al mar abierto.
Hizo una pausa y luego concluyó:
— He aprendido mucho de los Híbridos. -Y los dhuvianos, ¿son Híbridos también? Emer se estremeció.
— La de los dhuvianos es la más antigua de todas las razas Híbridos. Pero sobreviven pocos de ellos, siempre encerrados en Caer Dhu.
De pronto, Carse preguntó:
— Tú que tienes la sabiduría de los Híbridos…, ¿no existe medio de librarme de la entidad monstruosa que me habita?
— Ni siquiera los Sabios dominan secretos tales -replicó ella, sombría.
El terrícola, furioso, descargó un puñetazo sobre el antepecho del balcón.
— ¡Más me valiera haber sido muerto por vosotros en la gruta! Emer posó dulcemente su mano sobre la de él y dijo: -Siempre hay un momento para morir.
Cuando ella salió, Carse paseó arriba y abajo durante horas, deseando aturdirse con vino y no atreviéndose a hacerlo. También temía el sueño; cuando por fin le vencía la fatiga, sus guardas le ataban a la cama y uno de ellos se quedaba a su lado, dispuesto a despertarle tan pronto como advirtiese que soñaba.
Y soñó, en efecto. Unas veces fueron meras pesadillas nacidas de su angustia; otras veces se insinuaba en su mente el siniestro susurro de una voz ajena, que le decía con acentos insidiosos:
— No tengas miedo. Deja que te hable, es preciso que sepas lo que debo decirte.
Muchas veces, Carse despertaba oyendo aún el eco de sus propios gritos y con la punta de una espada puesta sobre la garganta.
— No quiero pacer daño ni mal. Podría poner fin a tus temores, ¡si solo consintieras en escucharme!
El terrícola se preguntaba con frecuencia que ocurriría antes: sí sé volvería loco, o sé arrojaría por el balcón al mar.
Boghaz ya no se apartaba de Carse. Parecía fascinarle el misterio que el terrícola llevaba consigo. Al mismo tiempo le imponía pavor, pero no tanto que dejase de echarle en cara la renuncia al secreto de la Tumba.
— ¡Debiste dejarme que regateara yo con ellos! -solía decir-. ¡El mayor instrumento de poder en todo Marte, y se lo das de balde! Les haces un regalo, sin obtener a cambio siquiera la promesa de respetar tu vida.
Hizo un gusto de fatalismo con sus gruesas manos.
— Repito que me has robado, Carse. Contigo he perdido un reino.
Carse, en cambio, escuchaba a gusto los desplantes del valkisiano. Al menos, le servia de compañía. Boghaz solía permanecer largas horas sentado, bebiendo enormes cantidades de vino, y de vez en cuando miraba a Carse soltando una risita.
— La gente decía siempre que yo tenía el demonio en el cuerpo. Pero tu, Carse…, ¡tú sí que tienes un demonio en el cuerpo! ¡Ya lo creo!
— Déjame hablarte, Carse, y haré que tu comprendas todo.
El terrícola empezó a ponerse flaco y ojeroso. Tenía la cara desfigurada por los tics nerviosos, y le temblaban las manos. Por ultimo se recibieron noticias, traídas por un Hombre-pájaro que cayó en Khondor completamente agotado.
Fue Emer quien le contó a Carse lo ocurrido. Aunque no hacia falta, en realidad. Supo lo ocurrido tan pronto como vio el rostro de ella, pálida como el de una muerta.
— Rold no consiguió llegar hasta la Tumba -le explicó-. Una patrulla sarkea salió al paso de la galera, en el viaje de ida. Dicen que Rold intentó darse muerte para salvaguardar el secreto, pero el enemigo lo evitó. Le han conducido a Sark.
— Pero los sarkeos no sabían que fuese portador de ningún secreto -objetó Carse aferrándose a esta brizna de paja, su ultima esperanza, pero Emer hizo un ademán negativo.
— No son estúpidos. Querrán averiguar los planes de Khondor, saber por que se dirigía a Jekkara en solitario. Le entregaran a los dhuvianos para ser interrogado.
Carse comprendió, con un sentimiento de angustia, lo que esto significaba. La ciencia hipnótica de los dhuvianos casi había vencido la resistencia de su propio cerebro habitado por una voluntad superior. Poco les costaría sacarle a Rold todos sus secretos.
— Así pues, ¿no hay esperanza?
— Ninguna, ni ahora ni nunca -replicó Emer. Permanecieron largo rato en silencio. El viento sollozaba en la galera, y las olas redoblaban fúnebremente contra el arrecife. -¿Que haréis ahora? -preguntó Carse.
— Los Reyes-Almirantes han enviado un mensaje a todas las costas e islas libres. Todos los hombres y navíos van a reunirse aquí, para ser conducidos por Barba de Hierro contra Sark. No nos queda mucho tiempo. Aunque los dhuvianos logren arrebatarle a Rold el secreto, tardaran en localizar la Tumba, llevarse las armas y averiguar cómo funcionan. Si pudiéramos adelantarnos y arrasar Sark…
— ¿Realmente seriáis capaces de vencer a Sark? -preguntó Carse.
Ella respondió con serenidad:
— No. Los dhuvianos intervendrán, y les basta con las armas, que ya poseen para inclinar la balanza en contra de nosotros. Pero hemos de intentarlo, aunque sea para morir en el empeño, pues aun esto sería preferible a lo que puede ocurrir si Sark y la Serpiente emprenden la destrucción completa de Khondor.
Mientras la contemplaba, le pareció que nunca en su vida había pasado momentos tan amargos.
— ¿Querrán llevarme consigo los Reyes-Almirantes?
Era una pregunta necia. Sabía la respuesta antes de que ella empezase a hablar.
— Ahora dicen que todo fue un ardid de Rhiannon, para enviar a Rold a la muerte y poner el secreto en conocimiento de Caer Dhu. Yo les dije que se equivocaban, pero…
Hizo un leve gesto de cansancio y desvió la mirada.
Barba de Hierro, me parece, es el único que me cree. Me ha prometido que la muerte será rápida y sin dolor.
Al cabo de un rato, Carse dijo: -¿Que ocurrirá con Ywain?
— Thorn de Tarak se ocupara de eso. Dicen que se la llevaran a Sark, atada a la proa de la nave capitana.
Hubo otro silencio. Hasta el aire le parecía pesado a Carse y le oprimía el corazón.
Cuando miró a su alrededor, vio que Emer había salido en silencio. Se volvió y salió al pequeño balcón, donde se detuvo para contemplar el océano.
— Rhiannon… -murmuró-. Te maldigo. Maldigo la noche que vi la espada, y maldigo el día que vine a Khondor para ofrecerles el secreto de la tumba.
Estaba oscureciendo. Bajo el crepúsculo, el mar parecía un lago de sangre. El viento traía hasta el balcón los gritos y voces de mando que se alzaban en la ciudad. De todas partes llegaban al puerto naves de guerra cargadas a tope.
Carse río, aunque sin amenidad alguna.
— Ya has conseguido lo que querías -se dirigió a la Presencia que habitaba dentro de el-, ¡pero no lo disfrutaras mucho tiempo!
Mezquino triunfo.
La tensión de los pasados días y el golpe final eran mas de lo que ningún hombre podría soportar. Carse se dejó caer sobre un banco de madera tallada, escondiendo el rostro entre las manos, y así permaneció largo rato, presa de un cansancio infinito que ni siquiera le permitía desahogar su ánimo.
La voz del tenebroso invasor susurraba en su cerebro, pero ahora la fatiga de Carse le impidió acallarla, como otras veces.
— Yo lo habría evitado esto, si me hubieras escuchado. ¡Locos y niños que sois todos, no sabéis escuchar nunca!
— Muy bien, pues…, habla -murmuró con dificultad Carse-. El daño ya está hecho y Barba de Hierro va a venir pronto. Te doy licencia, Rhiannon. Habla.
Y así lo hizo, inundando el cerebro de Carse con oleadas de pensamiento, como una tempestad confinada dentro de una bóveda reducida, desesperadas, suplicantes.
— Si confías en mi, Carse, aún puede haber salvación para Khondor. Préstame tu cuerpo, permite que me sirva de el…
— Aún no he llegado tan allá, ni siquiera ahora.
— ¡Dioses todopoderosos! -rugió el furor del pensamiento de Rhiannon-. ¡Apenas queda tiempo…!
Carse pudo notar que procuraba dominar su ira; cuando la voz mental volvió, le pareció controlada y de una tremenda sinceridad.
— Te dije la verdad allí, en la gruta. Estuviste en mi Tumba, Carse. ¿Cuanto tiempo, crees que permanecí a solas en aquella oscuridad terrible, fuera del espacio y el tiempo? ¡Cómo no iba a cambiar! ¡No soy ningún dios! Digan tolo que quieran, los Quiru no éramos dioses…, sino únicamente una raza humana anterior a los demás hombres.
»Me llaman el espíritu del mal, el Maldito…, ¡pero no lo fui! Vano y orgulloso, si, y también necio, pero sin maldad en la intención. Inicié a los Hijos de la Serpiente porque fueron astutos y supieron halagar mi vanidad…, y luego, cuando se sirvieron de mis enseñanzas para pacer daño, quise detenerlos. Pero no pude, porque habían aprendido de mi demasiadas defensas, y ni siquiera mis poderes podían alcanzarles en Caer Dhu.
»Por eso me juzgaron mis hermanos los Quiru. Ellos me condenaron a permanecer preso fuera del espacio y del tiempo, en un lugar preparado a este fin, mientras durasen en este mundo los frutos de mi crimen. Luego me abandonaron.
Éramos los últimos de nuestra raza. Nada podía retenerles aquí, ni podían hacer nada. Vivian solo para la paz y el saber. Así pues, continuaron por el camino elegido. Y yo esperé. ¿Puedes llegar a concebir lo que ha debido ser para mi esa espera?
— Creo que lo tenías merecido -dijo Carse con torpe articulación. Estaba súbitamente tenso. La sombra, el perfil de una esperanza…
Rhiannon continuó:
— Así es. Pero tu me diste oportunidad de poner remedio a mi acción, de liberarme y seguir el camino de mis hermanos.
La voz mental se alzó con una pasión muy fuerte, peligrosamente fuerte.
— Cédeme tu cuerpo, Carse.; Cédeme tu cuerpo, para poder Llevar a término esa misión!
— ¡No! -gritó Carse-. ¡No!
Se puso en pie de un salto, consciente del peligro ahora, luchando con todas sus fuerzas contra aquella energía indómita y exigente. La dominó cerrando su mente, alzando la barrera mental contra ella.
— No puedes dominarme -murmuró-. ¡No puedes!
— No -suspiró Rhiannon con amargura-. No puedo. Y la voz interior se extinguió.
Carse tomó apoyo en la pared de roca, trastornado y sudoroso, pero animado de una última, improbable esperanza. En realidad no pasaba de ser una idea, pero suficiente para espolearle. Más valía aquello que esperar la muerte como un ratón cogido en la trampa.
Si el dios de la buena fortuna quisiera darle solo un poco de tiempo…
Oyó que abrían la puerta y las pisadas de la guardia al formar, y le dio un vuelco el corazón. Esperó conteniendo el aliento, atento a oír la voz de Barba de Hierro.
14
Un engaño audaz
Pero no fue Barba de Hierro el que hablo. Era Boghaz, Boghaz el que salió, sin escolta al balcón, con aspecto no poco triste y abatido.
— Me envía Emer -dijo-. Me ha comunicado la trágica noticia, y he venido a decirte adiós.
Tom la mano de Carse.
— Los Reyes-Almirantes están celebrando su ultimo consejo de guerra antes de partir hacia Sark, pero no tardaran mucho. Viejo amigo mío, hemos corrido juntos muchas aventuras. Has llegado a ser como un hermano para mi, y esta despedida me rompe el corazón.
El gordo valkisiano parecía sinceramente afectado. Había lagrimas en sus ojos cuando miró a Carse.
— Si, como un verdadero hermano -repitió con voz temblorosa-. Como hermanos hemos reñido, pero también hemos derramado juntos nuestra sangre, Eso, un hombre nunca lo olvida.
Exhaló un prolongado suspiro.
— Me gustaría poseer alguna cosa tuya, para conservarla. Una chulería, como recuerdo de un amigo. Tu collar de piedras, por ejemplo…, o tu cinturón… Ahora no vas a necesitarlos; en cambio yo los conservare religiosamente hasta el ultimo día de mi vida.
Iba a secarse una lagrima cuando Carse le agarro por la garganta sin demasiada suavidad.
— ¡Sinvergüenza, hipócrita! -rugió al oído del asombrado valkisiano-. Conque una chuchería, ¿eh? ¡Por todos los dioses! ¡Pensar que por un momento has logrado engañarme!
— Pero, amigo mío… -chilló Boghaz.
Carse le propinó aun dos o tres sacudidas antes de soltarlo. Hablando rápido y en voz baja, le dijo:
— Por ahora no voy a partirte el corazón, si puedo evitarlo. Oye, Boghaz, ¿estarías dispuesto a recuperar los poderes de la Tumba?
El interpelado se quedó con la boca abierta.
— Loco -murmuro-. El pobre chico ha perdido la chaveta de la impresión.
Carse lanzó una ojeada a los aposentos. La guardia estaba fuera del alcance del oído. No tenían motivos para preocuparse de su estancia en el balcón. Eran tres hombres armados y acorazados. Boghaz, lógicamente, iba derramado; en cuanto a Carse, le habría sido imposible escapar a menos que le naciesen alas. El terrícola se explicó con rapidez:
— Esta empresa de los Reyes-Almirantes esta condenada de antemano. Los dhuvianos socorrerán a Sark, y eso será la ruina de Khondor. Lo cual te incluye también a ti, Boghaz. Vendrán los sarkeos, y si sobrevives a su asalto, que no lo creo, te sacaran la piel a tiras y luego entregaran a los dhuvianos lo que quede de ti.
Boghaz lo medito, y vio que no le, agradaba la idea.
— Pero recuperar las armas de Rhiannon ahora -tartamudeó-, ¡es imposible! Aunque pudieras salir de aquí, no existe el hombre capaz de entrar en Sark para quitárselas a Garach en sus propias narices.
— No existe el hombre, en efecto -replicó Carse-. Pero yo soy algo mas que un hombre, ¿recuerdas? Y ante todo, ¿de quién son esas armas en realidad?
La expresión del valkisiano reveló que empezaba a comprender. Una luz pareció encenderse por toda su redonda cara. Quiso gritar de jubilo, y se contuvo justo cuando Carse le tapaba la boca con la mano.
— ¡Me descubro ante ti, Carse! -susurró-. ¡Ni el propio Padre de la Mentira habría discurrido nada mejor!
El éxtasis le tenía fuera de si:
— ¡Es sublime! Es digno de…, ¡de Boghaz! Luego se tranquilizó y meneó la cabeza.
— Pero, a decir verdad, es puro delirio. Carse le tomó de los hombres.
— Como cuando estábamos en la galera… Ir a por todo, no teniendo nada que perder. ¿Estas conmigo?
El valkisiano cerró los ojos.
— Me tienta -murmuro-. Como hombre del oficio, como artista, me gustaría asistir al desarrollo de tan magnifico engaño. Luego se estremeció.
— ¿La piel a tiras, dijiste? Y luego, entregado a los dhuvianos. Supongo que tienes razón. Somas hombres muertos de todas maneras.
Abriendo desmesuradamente los ojos, exclamó:
— ¡Alto ahí! El caso es que Rhiannon podrá ser muy bien recibido en Sark. Pero yo no soy mas que Boghaz, el que se rebeló contra Ywain.!Ah, no! Será mejor que me quede en Khondor.
— Quédate pues, si así lo prefieres -le sacudió Carse-. ¡Gordo estúpido! Yo lo protegeré; puedo hacerlo, puesto que soy Rhiannon. Y como salvadores de Khondor, con las armas en nuestras manos, no hay limites a lo que podremos conseguir. ¿Que te parecería ser rey de Valkis?
— Bueno… -suspiró Boghaz-. Serías capaz de tentar al mismo diablo. Y hablando de diablos… -dirigió a Carse una penetrante ojeada-, ¿me aseguras que tendrás dominado al tuyo? Espanta un poco eso de tener a un demonio por compañero de litera.
— Puedo dominarle. El propio Rhiannon lo admitió, y tu estabas presente.
— Entonces -se decidió Boghaz-, será mejor que nos demos prisa, antes de que termine el consejo de los Reyes-Almirantes. -Soltó una risita-. Es irónico, pero el viejo Barba de Hierro nos ha ayudado sin querer. Todos los hombres han sido llamados a sus puestos y nuestra tripulación esta a bordo de la galera, esperando órdenes…,!y no de muy buena gana, por cierto!
Momentos mas tarde, los guardas del vestíbulo oyeron un penetrante grito de Boghaz.
— ¡Socorro! ¡Pronto…! ¡Carse se ha arrojado al mar!
Los hombres corrieron al balcón. Boghaz estaba asomado, apuntando con el índice al mar embravecido.
— Quise detenerle -lloriqueó-, pero no pude.
— Poco se ha perdido -gruñó uno de los soldados, y entonces Carse salió de entre la sombra, donde se hacia escondido pegado a la pared, y le asestó un mazazo con ambos puños. El hombre cayó, mientras Boghaz tumbaba a otro.
Al tercero lo abatieron entre los dos, sin darle tiempo a desenvainar la espada. Los dos primeros estaban poniéndose en pie con evidentes intenciones de continuar la pelea, pero Carse y el valkisiano no tenían tiempo que perder, y lo sabían. Sus puños descargaron golpes fulminantes con brutal precisión y, al cabo de pocos minutos, los tres inconscientes, se vieron sólidamente atados y amordazados.
Carse hizo ademán de quitarle la espada a uno de ellos, pero Boghaz le detuvo con una discreta tos.
— He pensado que tal vez preferirías emplear tu propia arma -dijo.
— ¿Dónde esta?
— Detrás de la puerta, afortunadamente, donde me obligaron a dejarla estos hombres.
Carse asintió. Sería agradable tener otra vez en las manos la espada de Rhiannon.
Al cruzar la habitación, Carse se detuvo un instante para tomar la capa de uno de los soldados. Luego miró de reojo a Boghaz.
— ¿Cómo se presentó la afortunada circunstancia que te permitió hacerte con mi espada? -le preguntó.
— ¡Cómo! Pues, dado que soy tu mejor amigo y el segundo de a bordo, la reclamé para mi -le sonrió afectuosamente el valkisiano-. Tu estabas sentenciado a muerte…, y sabía que tu ultima voluntad sería nombrarme heredero de tus bienes.
— Tu cariño hacia mi es un sentimiento que te honra, Boghaz -dijo Carse.
— Yo siempre he sido sentimental por naturaleza.
Cuando se acercaron a la puerta, el valkisiano empujó a Carse a un lado.
— Déjame salir primero.
Salió al corredor, hizo luego una seña y Carse le siguió. La descomunal hoja estaba apoyada contra la pared. La tomó con una sonrisa.
— Desde este instante -dijo-, recuérdalo: ¡soy Rhiannon! Circulaban pocas personas por aquella zona del palacio. Las salas estaban a oscuras, pues las poco numerosas antorchas no daban claridad suficiente. Boghaz rió burlonamente.
— Conozco este palacio como mi propio bolsillo -dijo-. A decir verdad, he encontrado entradas y salidas que hasta los khond habían olvidado.
— Muy bien -replico Carse-. Tú eres el guía. Ante todo, vamos a por Ywain.
— !Ywain! -Boghaz se quedó mirándole, sorprendido. ¿Estas chiflado, Carse? ¡No nos sobra tiempo para jugar con esa bruja!
Carse rugió:
— ¡La necesitamos para que declare en Sark que yo soy Rhiannon! De lo contrario, todo el plan se cae por su base. ¿Vamos ya? Había comprendido que Ywain era la clave de aquella jugada desesperada. Su triunfo era el hecho de que ella le hacia visto en estado de posesión por Rhiannon.
— Hay algo de cierto en lo que dices -admitió Boghaz, añadiendo luego con desanimo-: Pero no me agrada. Primero un demonio, luego una tigresa que tiene veneno en las uñas…, ¡vaya viaje de locos!
Ywain estaba prisionera en el mismo sector del palacio. Doghaz avanzó con rapidez, sin que tuvieran ningún encuentro. Por ultimo, y junto a una encrucijada, Carse vio una puerta atrancada y provista de mirilla en su mitad superior; sobre dicha puerta ardía una solitaria antorcha. Junto a ella dormitaba un soldado, apoyado en su lanza.
Boghaz contuvo el aliento.
— Ywain podrá convencer a los sarkeos -susurro-, pero ¿podrás convencerla tú a ella?
— No me queda otra solución -replico Carse, inexorable.
— Bien, pues…, ¡ojalá tengamos suerte!
Según el plan fraguado durante el camino, Boghaz se adelantó para hablar con el guardia. Este se mostró ávido de saber noticias. Luego, en mitad de una frase, Boghaz dejó que su voz se convirtiera en un susurro hasta cesar por completo. Miraba por sobre el hombro del soldado, con la boca muy abierta.
El hombre se volvió, sorprendido.
Carse avanzaba por el corredor, caminando como si todo el mundo le perteneciese. Llevaba la capa echada hacia atrás, la leonada cabeza muy erguida y los ojos lanzando destellos. La insegura luz de la antorcha arrancaba chispas a sus joyas, y la espada de Rhiannon era como un cinta de plata mortal entre sus manos.
Habló con el tono estentóreo que recordaba haber oído en la cueva.
— ¡De rodillas, canalla de Khondor…, si no quieres morir ahora mismo!
El hombre estaba yerto, con su lanza medio levantada. A su espalda, Boghaz prorrumpió en un sollozo de pánico.
— ¡Por todos los dioses! -gimió-. El demonio le ha poseído otra vez. ¡Rhiannon anda suelto!
Muy divino bajo la luz rojiza, Carse levanto la espada, no como arma sino a modo de talismán de su poder. Condescendió hasta el punto de sonreír.
— Tu lo has dicho. Así pues, me conoces.
Y volviéndose hacia el espantado guardia, que tenía el rostro lívido:
— ¿Lo dudas tú acaso? ¿Quieres obligarme a demostrártelo?
— No -replico el soldado con un hilo de voz-. ¡No, mi señor! En seguida se arrodilló, y la punta de la lanza resonó contra la roca del suelo al caer. Luego se echo de bruces y se cubrió la cara con las manos.
Boghaz lloriqueó de nuevo:
— Mi señor Rhiannon.
— Átalo -dijo Carse-, y ábreme esa puerta.
Así se hizo. Boghaz levanto las tres pesadas barras con que la habían atrancado. La puerta se abrió hacia dentro y Carse apareció en el umbral.
Ella esperaba, en pie y muy erguida, en medio de aquel aposento lóbrego. No le habían dado ni un cabo de vela, y la pequeña celda no tenía mas aberturas que la mirilla de la puerta. El aire estaba viciado y húmedo, con un olor a paja enmohecida del jergón, que era el único mueble del lugar. Ella todavía Levaba sus grilletes.
Carse hizo una pausa para cobrar ánimos. Se preguntó si, en las profundidades de su mente, el Maldito estaría observando sus acciones. Casi le pareció escuchar los ecos de una risotada siniestra, burlándose del hombre que pretendía jugar a ser un dios.
Ywain preguntó:
— ¿De veras eres Rhiannon?
Pon a punto la voz grave y solemne, la mirada de fuego sombrío en los ojos.
— Tu me has conocido antes -dijo Carse-. ¿Que me dices ahora?
Aguardó mientras ella le mirada interrogadoramente en la semioscuridad. Al fin inclinó la cabeza poco a poco, rígida la postura como correspondía a Ywain de Sark incluso en presencia de un Rhiannon.
— Mi señor -dijo.
Carse rió en voz baja y se volvió había Boghaz, que esperaba con ademán servil.
— Envuélvela con los harapos del jergón. Tendrás que llevarla a cuestas…, ¡y pon cuidado cuando lo hagas, cerdo!
Boghaz se precipito a obedecer. Evidentemente, Ywain estaba enfurecida por aquel procedimiento indigno, pero prefirió callar al respecto.
— Así pues, ¿vamos a escapar? -preguntó.
— Abandonamos a Khondor a su destino -replico Carse blandiendo la espada-. ¡Quiero estar en Sark cuando lleguen los Reyes-Almirantes, para reducirlos a cenizas con mis propias armas!
Boghaz le cubrió la cabeza con los trapos. De este modo taparon también la cota que ella llevaba, así como las cadenas. Luego el valkisiano levanto lo que bien podía confundirse con un paquete de harapos, y lo cargó sobre su robusto hombro. Volviéndose para mirar por encima de la carga, dirigió a Carse un guiño jubiloso.
El propio Carse no se sentía tan seguro. En aquel momento, ante la oportunidad de escapar, Ywain no había demasiadas preguntas. Pero faltaba mucho todavía para llegar a Sark.
¿No había adivinado en la actitud de ella, cuando inclino la cabeza, un finísimo matiz de burla?
15
Bajo las dos lunas
Con el autentico instinto de los de su especie, Boghaz se había aprendido de memoria todas las madrigueras de Khondor. Primero les hizo salir de palacio por un camino tan olvidado, que pisaron capas de polvo de varios centímetros de espesor y hallaron casi podrida y derrumbada la puerta de postigo. Luego, por escalinatas que se desmigajaban y callejones que apenas eran sino grietas en la roca, rodearon la ciudad.
Khondor hervía. La brisa nocturna traía ecos de pisadas precipitadas y voces tensas. El espacio vibraba del batir de alas cuando pasaban los Hombres-pájaro, recortándose en negro sobre el fondo de estrellas.
No había pánico. Pero Carse podía adivinar el furor de la ciudad, la tensión inexorable y dura de un pueblo decidido a dar el ultimo golpe frente a una fatalidad cierta. Desde los lejanos templos podían oírse voces de mujeres elevando cánticos a los dioses.
Las gentes apresuradas que se cruzaban en su camino apenas les prestaron atención. Al fin y al cabo, no parecían sino un marinero gordo llevando un fardo, y un hombre encapotado, ambos dirigiéndose al puerto. ¿Que podía haber de particular en ello?
Bajaron por la escalinata larguísima que conducía a los muelles, donde eran tantas las idas y venidas que casi producían vértigo. Tampoco aquí reparo nadie en ellos. Aquella noche terrible, cada khond estaba demasiado ocupado con sus propios pensamientos para hacer caso del vecino.
No obstante, el corazón de Carse latía con fuerza y le dolían los oídos de tanto temer la alarma, que podía sonar de un momento a otro cuando Barba de Hierro se encaminase a la celda de su cautivo para darle muerte.
Cuando llegaron al muelle donde estaba la galera, Carse pudo ver el mástil destacando sobre los de las demás embarcaciones, y encaminó hacia allí sus pasos, mientras Boghaz jadeaba pegado a sus talones.
En aquel lugar ardían antorchas a cientos. Bajo esta iluminación, los barcos iban llenándose de guerreros y provisiones. El tumulto reverberaba en las paredes de roca. Las embarcaciones pequeñas circulaban velozmente entre los amarraderos exteriores.
Carse mantuvo la cabeza baja, abriéndose paso a codazos entre el gentío. El agua hervía de Nadadores y los muelles de mujeres pálidas que venían a despedirse de los suyos.
Mientras se acercaban a la galera, Carse dejó que Boghaz le precediera. Ocultándose detrás de un rimero de barriles, fingió atarse la sandalia mientras el valkisiano subía a bordo con su carga. Oyó que la demacrada y nerviosa tripulación ovacionaba a Boghaz y le podía noticias.
El gordo se libró de su carga arrojándola sin muchas contemplaciones en el camarote, y luego reunió a todos sus hombres en conferencia, la cual tuvo lugar junto al tonel de vino que llevaban en la bodega. El valkisiano se sabía de memoria su discurso.
— ¿Noticias? -le oyó decir Carse-. ¡Ya lo creo que hay noticias! Desde que cogieron a Rold, soplan malos vientos en esta ciudad. Ayer éramos sus hermanos. Hoy volvemos a ser proscritos y enemigos. He escuchado sus conversaciones en las tabernas, ¡y os aseguro que nuestras vidas no valen ni esto!
Mientras la tripulación comentaba estas palabras con murmullos preocupados, Carse pasó por la cubierta sin ser visto. Mientras llegaba al camarote oyó que Boghaz terminaba:
— Cuando salí, ya empezaba a concentrarse el populacho. ¡Si queremos salvar el pellejo, será mejor zarpar de aquí ahora que aun estamos a tiempo!
Carse estaba bastante seguro de cuál sería la reacción de los hombres ante tales noticias; por otra parte, no creía que Boghaz exagerase demasiado el peligro. Había visto algaradas otras veces, y su tripulación de ex delincuentes sarkeos, jekkaranos y de otras procedencias, fácilmente podía convertirse en blanco de las iras populares, viéndose en una situación muy difícil.
Después de cerrar y atrancar la puerta, pegó el oído a las tablas, escuchando. Oyó pasos de pies desnudos sobre cubierta, breves voces de mando, crujidos de los aparejos al ser arriado el velamen de las vergas. Fueron largados los cabos, y los remos salieron con estruendo. La galera empezó a separarse del muelle.
— ¡Ordenes de Barba de Hierro! -le gritaba Boghaz a alguien que estaba en tierra-. ¡Una misión para Khondor!
La galera se estremeció y luego ganó velocidad, bajo el monótono batir del timbal. Entonces, sobre toda aquella confusión de ruidos, Carse oyó el que había estado esperando y temiendo: el distante bocinazo desde la cresta del arrecife, la alarma propagándose a través de toda la ciudad, volando hacia la escalinata del puerto.
Permaneció inmovilizado por el pánico, temiendo que otros pudieran oírla y entender lo que significaba sin necesidad de explicárselo. Pero el estrépito portuario la ahogó durante los primeros y vitales momentos; para cuando la alarma comunicada de viva voz llegó desde las alturas a los muelles, la galera enfilaba ya la bocana y ganaba velocidad hacia la desembocadura de la ría.
En la oscuridad del camarote, Ywain dijo tranquilamente:
— Mi señor Rhiannon, ¿se me permitirá respirar?
Él se arrodilló para quitarle los trapos que la cubrían, y ella se incorporó.
— Gracias. Bien, hemos salido bien librados del palacio y el puerto, pero nos queda pasar el desfiladero hasta el mar. He oído que daban la alarma.
— Así es. Y enviaran a los Hombres-pájaro con órdenes para las baterías de costa -lanzó una carcajada-. ¡Veremos si pueden detener a Rhiannon arrojándole guijarros desde los arrecifes!
Después de ordenarle que permaneciese donde estaba, salió a cubierta.
Habían avanzado ya un buen trecho por el canal, remando a buen ritmo. Las velas empezaban a coger el viento acanalado que soplaba entre las paredes de roca. Intentó recordar la disposición de las catapultas defensivas, teniendo en cuenta que estarían apuntadas contra los eventuales navíos que pretendieran entrar en la ría, no contra los que salían.
La velocidad iba a ser el factor esencial. Si la galera pasaba con rapidez suficiente, habría una posibilidad.
Nadie le vio bajo la débil claridad de Deimos. No repararon en el hasta que asomó Febos sobre las crestas, enviando un rayo de luz verdosa. Entonces los hombres le vieron, con la capa ondeando al viento y la gran espada entre las manos.
Se alzó un grito extraño, medio ovación de bienvenida al Carse por ellos recordado, medio exclamación de espanto, por lo que hablan oído contar sobre el en Khondor.
No les dio tiempo para pensarlo. Esgrimiendo la espada, rugió:
— ¡Vamos! ¡Remad, estúpidos! ¡Remad, o nos hundirán!
Fuera hombre o diablo, sabían que estaba diciendo una verdad. Remaron con todas sus fuerzas.
Carse corrió a la plataforma del timón. Allí estaba ya Boghaz. Este retrocedió hasta dar de espaldas contra la borda, en una pantomima bastante lograda. Pero el hombre que tenía la barra se limitó a contemplar la aproximación de Carse con ojos de lobo, en los que ardía una chispa maligna. Era el de la mejilla marcada que había compartido el banco con Jaxart el día del motín.
— Yo soy ahora el capitán -le dijo a Carse-.!No voy a entregarte mi nave para que la lleves a la perdición!
Carse dijo con sorna terrible:
— Ya- veo que no sabes quien soy. Díselo tú, hombre de Valkis.
Pero Boghaz no tuvo necesidad de intervenir. Se oyó un batir de alas cabalgando sobre el viento, y uno de los hombres alados se mantuvo flotando sobre el navío.
— ¡Volveos! ¡Volveos! gritó-. ¡Lleváis con vosotros a… Rhiannon!
— ¡Sí! -gritó Carse-. ¡La ira de Rhiannon con el poder de Rhiannon!
Levantó en el aire la empuñadura de la espada. La piedra del pomo lanzó un reflejo maléfico a la luz de Fobos.
— ¿Quieres oponerte a mi voluntad? ¿Tendrás tanta osadía? El Hombre-pájaro ganó altura y se alejó con un lamento. Carse se volvió hacia el timonel.
— Y tú -dijo-. ¿Qué me dices ahora?
Vio que los ojos de lobo vacilaban entre la joya resplandeciente y el rostro de su interlocutor. La mirada de espanto que ahora empezaba a serle familiar apareció en aquellos, y luego el hombre bajó la cabeza.
— No soy nadie para oponerme a Rhiannon -dijo con voz ronca.
— Dame el timón -dijo Carse, y el otro se hizo a un lado, con la marca destacando, lívida, sobre su pálida mejilla.
— De prisa -ordenó Carse-, si tenéis ganas de vivir.
Y se dieron prisa, de manera que la embarcación corrió como una exhalación entre las paredes rocosas: un navío negro y espectral entre la blancura de las aguas fosforescentes y la fría luz verde de la luna. Carse vio que estaban a punto de salir a mar abierto, y fortaleció su animo con una especie de plegaria.
Un zumbido tremendo despertó los ecos del arrecife cuando la primera de las grandes catapultas disparó su carga. Un surtidor de agua se levantó junto a la proa de la galera, que se estremeció y continuó su veloz marcha.
Inclinado sobre la barra del timón, con la capa al viento y una expresión extraña e intensa bajo la claridad fantasmagórica de la noche, Carse corría la suerte a cara o cruz en medio del desfiladero.
Las catapultas vibraron y zumbaron. Era una lluvia de peñascos lo que caía en el agua, de manera que navegaban entre una niebla de salpicaduras. Pero ocurrió lo que Carse había previsto. La defensa costera, invencible al ataque frontal, tomada de espalda era débil. El tiro cruzado sobre el canal era muy imperfecto, y la puntería insuficiente para acertar en un objetivo móvil. Todo esto, y la rapidez de la galera, fueron los factores de su salvación.
Estaban ya en aguas del mar. El ultimo peñasco cayó lejos, a popa, y pudieron considerarse libres. Carse no ignoraba que saldrían pronto en su persecución, pero de momento estaban a salvo.
Entonces Carse pudo comprobar los sinsabores de ser un dios. Deseaba tumbarse en cubierta y tomar luego un trago bien largo del barril de vino, para dominar los temblores que le agitaban. Pero no podía hacer nada de lo que deseaba, sino que se veía obligado a prorrumpir en una carcajada resonante, como si le hiciera gracia que unos míseros humanos intentasen prevalecer contra él, el invencible.
— ¡Eh, tu! ¡El que se dice capitán! Toma el timón… y pon rumbo a Sark.
— ¡A Sark!
El infeliz había soportado demasiado aquella noche.
— ¡Mi señor Rhiannon, tened piedad de nosotros! ¡En Sark tenemos puesto precio a nuestras cabezas!
— Rhiannon te protegerá -intervino Boghaz.
— ¡Silencio! -rugió Carse-. ¿Quién eres tú para hablar en nombre de Rhiannon?
Boghaz se encogió abyectamente, y Carse agregó:
— Traedme a esa señora Ywain a mi presencia…, pero quitadle a antes las cadenas.
Bajó por la escala para esperarla en cubierta. Oyó que, a su espalda, el marcado gruñía y murmuraba:
— !Ywain!!Por todos los dioses! Habría sido mejor morir a manos de los khond.
Carse permaneció impasible. Los hombres le miraban sin atreverse a hablar, deseando levantarse para acabar con él, pero sin osar hacerlo. Temían lo desconocido, temblaban ante los poderes del Maldito, capaces de reducirles a todos a cenizas.
Ywain se acercó libre ya de sus cadenas, y le saludó con una inclinación. Él se volvió y gritó, dirigiéndose a todos:
— Os rebelasteis contra ella una vez, para seguir al bárbaro. Ahora el bárbaro ya no es quien vosotros conocisteis. Os ordeno que sirváis a Ywain de nuevo. Servidla bien, y ella perdonara, vuestro crimen.
Observó que los ojos de ella relampagueaban al oír estas palabras, y que iniciaba una protesta. Le clavó una mirada que heló las palabras en su garganta.
— Júralo, y que todos lo oigan -ordenó-. Por el honor de Sark.
Ella obedeció. Pero a Carse le pareció que aún no estaba muy convencida de que él fuese verdaderamente Rhiannon.
Ywain siguió hasta el camarote, pidiendo permiso antes de entrar. Él le ofreció asiento y envió a Boghaz a por vino. Carse ocupó la silla de Ywain, pensativo, tratando todavía de dominar los nerviosos latidos de su corazón. Ella le mirada con disimulo por entre los párpados semicerrados.
Trajeron el vino. Boghaz titubeó, pero luego, entendiendo que su persona estaba de más, les dejó a solas.
— Siéntate -dijo Carse-, y bebe.
Ywain tomó un escabel bajo y se sentó alargando ante si sus esbeltas piernas, delgada como un muchacho con su cota de malla negra. Luego bebió sin decir palabra.
Carse exclamó de pronto:
— todavía dudas de mí.
Ella protestó:
— ¡Oh, no, mi señor!
— Él prorrumpió en una carcajada.
— No creas que puedes engañarme. Eres una zorra orgullosa y altiva, Ywain, y muy astuta además. Un excelente heredero para Sark, pese a ser mujer.
Ella hizo una mueca bastante amarga.
— Garach, mi padre, hizo de mi lo que soy ahora. Un soberano débil, sin descendiente varón… Alguien tenía que empuñar la espada mientras él se limitaba a juguetear con el cetro.
— No obstante, me parece que no lo quejas de lo suerte -dijo Carse.
Ella sonrió.
— No; nunca pude acostumbrarme a las almohadas de seda -se interrumpió, continuando luego de improviso-: Dejemos por ahora el tema de mis dudas, señor Rhiannon. Te he conocido dos veces…, una en este mismo camarote, cuando lo enfrentaste a S'San, y la segunda en la gruta de los Sabios. Ahora ya se quién eres.
— En realidad, no me importa mucho si dudas de mi o no, Ywain. El bárbaro se bastó solo para dominarte, y en cuanto a Rhiannon, creo que tampoco le sería difícil.
Ywain enrojeció de ira. La sospecha que trataba de disimular quedaba descubierta ahora…, su mismo despecho la traicionaba.
— ¡El bárbaro no consiguió dominarme! Quiso besarme, y yo le permití que me besara para dejar en su rostro una marca que no pudiera borrarse.
Carse asintió, provocándola.
— Y por un momento devolviste el beso. Eres una mujer, Ywain, por mucho que vistas túnica corta y cota de malla. Y la mujer siempre reconoce al hombre capaz de subyugarla.
— ¿Lo crees así? -susurró ella.
Se acercaba ahora, con sus rojos labios separados como aquella vez, tentadora, deliberadamente provocativa.
— Estoy seguro -replicó él.
— Si fueses meramente un bárbaro, y nada más -murmuró Ywain-, yo también podría estar segura.
La trampa era casi demasiado burda. Carse demoró la contestación hasta que la tensión estuvo a punto de romperse. Luego dijo fríamente:
— Es muy probable. Sin embargo, ahora no soy un bárbaro, sino Rhiannon. Y es hora de que te vayas a dormir.
La contempló entre furioso y divertido, mientras ella se volvía completamente desconcertada y sin saber qué pensar, quizá por primera vez en su vida. Carse sabía que acababa de disipar las dudas que ella albergaba en cuanto a su personalidad, al menos de momento.
— Puedes ocupar el camarote interior -le dijo.
— Si, mi señor -respondió ella, y esta vez no hubo burla en su voz.
Se volvió y cruzo lentamente el camarote. Abrió la puerta interior y luego se detuvo con la mano sobre el picaporte. Carse observo una expresión de repugnancia en el rostro de ella.
— ¿Por que titubeas? -pregunto Carse.
— Este lugar aun apesta al hedor de la Serpiente -dijo-. Preferiría dormir en cubierta.
— Extrañas palabras las tuyas, Ywain. S'San era tu consejero, tu amigo. Me vi forzado a matarle para salvar la vida del bárbaro…, ¡pero estoy seguro de que Ywain de Sark no esconde aversión a sus aliados!
— No son aliados míos, sino de Garach -dijo, desafiándole… con la mirada, y el comprendió que la rabia de verse vencida le había hecho olvidar toda precaución.
— Rhiannon o no Rhiannon -grito-, voy a decir lo que he tenido que callar durante tantos años. ¡Aborrezco a tus rastreros alumnos de Caer Dhu! ¡Los odio a muerte…, y ahora puedes matarme si quieres!
Dicho esto salió a cubierta, dando un portazo.
Carse no se movió de su asiento. Todo su cuerpo temblaba por efecto del nerviosismo. Ahora si que necesitaba un sorbo de vino para tranquilizarse. Sin embargo, la mayor sorpresa para el fue descubrir que le alegraba enterarse de que también Ywain odiaba a los de Caer Dhu.
A medianoche ceso la brisa y la galera hubo de seguir durante horas a fuerza de remos, navegando a velocidad inferior a la normal por faltar en los bancos los khond que se habían quedado en su ciudad.
Al amanecer, el vigía avisto cuatro motas en el horizonte, que eran los cascos de otras tantas galeras procedentes de Khondor.
16
La voz de la Serpiente
Carse había salido con Boghaz a la cubierta de popa. Mediaba la mañana, seguía la calma y ahora las galeras enemigas estaban lo bastante cerca para ser vistas desde cubierta.
— A este paso nos habían alcanzado al anochecer.
— Si.
Carse estaba preocupado. Navegando con su dotación incompleta, la galera no podría aventajar a los khond con solo los remos. Y lo que Carse desde luego no deseaba era verse en la necesidad de combatir contra los hombres de Barba de Hierro, pues sabía que no contaba con fuerzas suficientes.
— Se partirán el pecho con tal de darnos alcance comento-. Y los que vemos no son sino una vanguardia: El grueso de la flota debe seguir a poca distancia.
Boghaz contempló las naves perseguidoras.
— ¿Crees poder llegar hasta Sark?
— No, a menos que se declare viento favorable -respondió Carse, ceñudo-, y aun así no es seguro. ¿Sabes alguna oración?
— Recibí una buena educación en mi juventud -replicó Boghaz en tono devoto.
— Pues entonces, ¡reza!
Pero durante toda la sofocante jornada no se alzo ni siquiera una brisa suficiente para hinchar las velas. Los hombres sudaban al remo, pero a decir verdad no ponían mucho empeño en ello, viéndose atrapados entre dos males y con un demonio por capitán.
Las naves enemigas fueron reduciendo distancias, obstinadas, inexorables.
Hacia el crepúsculo, cuando el sol poniente convertía la baja atmósfera en un cristal de aumento, el vigía anuncio mas embarcaciones a lo lejos. Muchas embarcaciones…, toda la flota de los Reyes-Almirantes.
Empezó a soplar la brisa. Al hincharse las velas, los remeros cobraron ánimos y remaron con nuevo vigor. Al poco, Carse les ordeno que descansaran. El viento soplaba con fuerza. La nave real, mas ligera que las embarcaciones del enemigo, ganó la delantera.
Carse estaba familiarizado con las condiciones de su nave. Era mas marinera, y con su mayor envergadura y velamen podía sacar mucha distancia a sus perseguidores, siempre que hubiera viento a favor.
Siempre que hubiera viento a favor…
Las jornadas siguientes fueron como para enloquecer a cualquiera. Carse azuzaba sin compasión a los remeros, pero cada vez que largaban los palos, la remada se hacia mas lenta, a medida que se acercaban al agotamiento absoluto.
Salvándose siempre por muy poco, Carse logro evitar ser alcanzado. Una vez, cuando ya parecía seguro que los atrapaban; se desencadeno una súbita tempestad que los salvo al dispersar la formación enemiga. Pero volvieron, y ahora todos podían ver el enjambre de velas en el horizonte y los progresos irresistibles de aquella flota.
Los perseguidores inmediatos aumentaron de cuatro a cinco, y luego a siete. Carse recordó la antigua regla de que cuando se corre al enemigo por la popa la persecución se alarga; mas no parecía que aquella fuese a durar mucho mas ya.
Luego hubo otro periodo de calma chicha. Los remeros sudaban y se esforzaban, espoleados por su miedo a los khond, pero de todas maneras no adelantaban gran cosa.
Carse permanecía junto a la borda de popa, vigilando, con el rostro demacrado y ceñudo. La partida había terminado. Las naves enemigas avanzaban con renovado afán, agrupándose para asestar el golpe definitivo.
De pronto se oyó un agudo grito desde la cofa.
— ¡Vela a la vista!
Carse giro en redondo, siguiendo la dirección a que apuntaba el brazo del vigía.
— ¡Naves de Sark!
Las avisto a proa, remando a ritmo rápido. Eran tres galeras de combate de la patrulla. Saltando al borde del puente, grito a sus hombres:
— ¡Remad con fuerza, perros! ¡Remad! ¡Se acercan los nuestros!
Recurrieron a sus últimas reservas de energía, y la galera dio un salvo desesperado. Ywain se acerco al lado de Carse.
— Ya estamos cerca de Sark, mi señor Rhiannon. Si pudiéramos mantener la delantera un rato mas…
Los khond cargaron contra ellos, embistiendo furiosamente en un último intento de atacarles con los espolones y hundir la galera antes de que llegasen los sarkeos. Pero ya era demasiado tarde.
Los patrulleros llegaron y embistieron a los khond, dispersando sus naves. El aire se lleno de gritos; las cuerdas de los arcos zumbaron, y se alzo el terrible crujido de los remos quebrándose cuando todo el costado de una galera quedaba reducida a astillas.
Empezaba una batalla naval que iba a durar hasta la noche. Los desesperados khond no quisieron claudicar, mientras los sarkeos formaban alrededor de la galera, a modo de barrera defensiva móvil. Una y otra vez atacaron los khond, maniobrando con sus embarcaciones ligeras como avispas, y otras tantas veces les rechazaron los sarkeos. Estos llevaban catapultas, y Carse vio como dos de los barcos khond eran agujereados y hundidos por los pesados proyectiles.
De nuevo se alzo una brisa fresca, y la galera gano velocidad. Se lanzaban ahora flechas incendiarias, buscando pegar fuego al velamen. Dos de las galeras de escolta quedaron atrás después de perder su trapo, pero también los khond tuvieron perdidas. Les quedaban solo tres embarcaciones en orden de combate, y la galera real estaba sacándoles mucha ventaja.
Entonces avistaron las costas de Sark, una larga línea negra sobre el horizonte. Y al fin, con gran alivio de Carse, acudieron más embarcaciones atraídas por la batalla, poniendo en fuga a las tres ultimas naves khond.
Lo demás fue fácil. Ywain se encontraba ahora en sus dominios. Los remeros fueron relevados por hombres de otras embarcaciones, y una nave rápida fue delegada con orden de dar la alarma a la capital y anunciar el regreso de Ywain.
Sin embargo, a Carse le apenaba ver las galeras ardiendo que quedaban a popa. Miró a lo lejos, donde seguía reunido el grueso de la flota de los Reyes-Almirantes, intuyendo que aún faltaba reñir lo mas duro y despiadado de la batalla. En aquel momento le dio un vuelco el corazón y estuvo a punto de abandonar toda esperanza.
Era ya de noche cuando entraron en el puesto de Sark. Un ancho estuario ofrecía fondeadero a incontables navíos, y a ambos lados del canal se extendía la ciudad, exhibiendo despreocupadamente su pujante riqueza.
Aquella ciudad, con su ostentosa arrogancia, parecía hecha a la medida de los hombres que la construyeron. Carse vio magníficos templos y el esplendor de su palacio, una construcción achaparrada que coronaba la colina mas alta. Los edificios eran casi feos; en ellos se había preferido la solidez a la elegancia, y así alzaban al cielo sus macizas fachadas, decoradas con dibujos sencillos de colores chillones.
Todo el sector portuario hervía de una actividad febril. La noticia de que arribaba la flota de los Reyes-Almirantes había puesto en marcha un rápido agrupamiento de las dotaciones, una puesta a punto de las defensas, en fin, toda la agitación y el tumulto de una ciudad que se apresta para la guerra.
A su lado, Boghaz murmuraba:
— Hemos cometido una locura al meternos así, a la buena ventura, en las fauces del dragón. ¡Con tal de que sepas desempeñar bien lo papel de Rhiannon! Un solo error, y…
Carse replicó:
— Tranquilízate. No olvides que ya tengo bastante practica en hacer el Maldito.
Pero interiormente estaba impresionado. Ante el tremendo, poderío de Sark, parecía insolencia de locos querer desempeñar allí el papel de un dios.
La multitud que aguardaba en los muelles tributó a Ywain una ovación salvaje cuando ella desembarcó. Y miraron con cierta extrañeza al hombre que la acompañaba, un tipo alto que parecía un khond y llevaba una gran espada.
Los soldados formaron guardia de honor y les abrieron paso por entre la excitada muchedumbre. Acompañados de ovaciones a lo largo de su recorrido, siguieron por las abarrotadas calles de la ciudad había la altura donde se alzaba el palacio.
Finalmente pasaron a la fría penumbra de las salas palaciegas. Carse recorrió enormes recintos que devolvían los ecos de las pisadas, con suelos embaldosados y gruesas columnas que soportaban gigantescas bóvedas doradas. Observó que la figura de la serpiente abundaba en los motivos decorativos.
Le habría gustado ir acompañado de Boghaz. Sin embargo, y dada su fama como ladrón, el gordo hubo de quedar atrás para salvar las apariencias, y el terrícola se sentía terriblemente solo.
Ante las puertas de plata del salón del trono, un soldado les dio el alto. Un chambelán que llevaba cota de malla debajo de su toga de terciopelo se adelantó para saludar a Ywain.
— Vuestro padre y soberano el rey Garach os manifiesta su jubilo por vuestro regreso, y desea daros la bienvenida. En su nombre os ruego que os dignéis esperar, pues se halla reunido con el señor Iza, el embajador de Caer Dhu.
Ywain hizo una mueca con los labios:
— Por tanto, ha pedido ayuda a la Serpiente. -Hizo un gesto imperioso en dirección a la puerta-. Dile al rey que quiero verle ahora mismo.
— ¡Pero, Alteza…! -protestó el chambelán.
— Ve a decírselo -dijo Ywain-, o entrare sin su permiso. Dile que mi acompañante desea ser recibido, y que la calidad de su persona es tal, que ni Garach ni todo el poder de Caer Dhu bastarían para negarle audiencia.
El chambelán contempló a Carse con no disimulado asombro. Después de titubear, hizo una reverencia y se dirigió a las puertas de plata.
Carse había captado la nota de amargura en la voz de Ywain cuando mencionó a la Serpiente, y trató de sonsacarla al respecto.
— No, mi señor -respondió ella-. En una ocasión hable de ello, gracias a vuestra indulgencia. No procede que repita ahora aquellas palabras. además -se encogió de hombres-, ya veis que mi padre me retira su confianza en estos asuntos, aunque luego me corresponda a mi reñir sus batallas.
— ¿Te ha contrariado la intervención de Caer Dhu en esta situación?
Ella guardó silencio, y Carse dijo:
— Habla, ¡te lo ordeno!
— Muy bien, pues. Es lógico que dos naciones fuertes luchen por la supremacía, cuando sus intereses chocan en todas las costas de un mismo océano. Es lógico que los hombres ambicionen el poder. Yo podría haber ganado gloria en la batalla que se avecina, la gloria de un triunfo sobre Khondor. Pero…
— Continua.
Ella agregó entonces, en un arrebato de pasión controlada:
— Pero yo deseaba que Sark fuese grande por la fuerza de sus armas, luchando hombre contra hombre, ¡como se hacia antes de que Garach firmase el pacto con Caer Dhu! No hay gloria en una batalla ganada incluso antes de que choquen los enemigos.
— ¿Y tú pueblo? -preguntó Carse-. ¿Comparten ellos tus sentimientos al respecto?
— Así es, mi señor. Pero les seduce mas el poder y la riqueza de las presas…
Se interrumpió, mirando a Carse con desafío.
— Ya he dicho mas de lo necesario para merecer vuestra ira. Por tanto, concluiré, pues creo que ahora Sark esta verdaderamente perdida, aun cuando obtenga la victoria. La Serpiente nos ayuda en virtud de sus propios designios, no para hacernos un favor. Nos hemos convertido en meros instrumentos, por medio de los cuales persigue sus fines Caer Dhu. Y puesto que habéis regresado para asumir la jefatura de los dhuvianos…
Calló, pues realmente no hacia falta decir mas. Las puerta se abrieron y así Carse quedó dispensado de tener que contestar.
El chambelán dijo en son de excusa:
— Alteza, vuestro padre me envía a decir que no entiende. vuestras audaces palabras, y os ruega de nuevo que aguarde hasta que tenga a bien recibiros.
Iracunda, Ywain le empujó a un lado, y se acercó a las majestuosas puertas, abriéndolas de golpe. Luego se volvió hacia Carse, y le dijo:
— Mi señor, ¿os dignáis pasar?
Después de respirar hondo, entró, recorriendo el largo trecho, hasta el trono con paso verdaderamente digno de un dios, seguido de Ywain.
La sala parecía desierta, a excepción de Garach, quien se hacia puesto en pie de un salto sobre su estrado. Llevaba una toga de terciopelo negro con bordados de oro y poseía la esbelta estatura y agraciadas facciones de Ywain. Pero no se apreciaba en el la sincera energía de aquella, ni su orgullo, ni su franca mirada. Pese a la barba gris, su boca era la de un niño, codicioso y petulante.
A su lado, medio oculto entre las sombras que arrojaba el macizo trono, aparecía otro personaje. Una figura negra, envuelta en su capa y encapuchada, ocultando el rostro y con las manos embutidas en las anchas mangas de la toga.
— ¿Que significa esto? -gritó Garach, furioso-. Hija mía o no, Ywain, no pienso tolerar esta insolencia.
Ywain dobló la rodilla.
— Padre mío -dijo con voz vibrante-, te traigo al señor Rhiannon de los Quiru, que regresa a nosotros de entre los muertos.
El rostro de Garach adquirió por momentos un tinte ceniciento. Abrió la boca, pero no pudo articular palabra. Miró a Carse, luego a Ywain, y por ultimo al encapuchado dhuviano.
— Esto es absurdo -tartamudeó al fin.
— Sin embargo, lo juro que es verdad -dijo Ywain-. La mente de Rhiannon vive en el cuerpo de este bárbaro. Él habló a los Sabios de Khondor, y también ha hablado conmigo. El que se presenta ante ti no es otro sino el verdadero Rhiannon.
Hubo otro silencio, mientras Garach abría los ojos y temblaba. Carse se erguía orgulloso en toda su estatura, aparentando despreciar aquellas vacilaciones y esperando recibir pleitesía.
No obstante, en su interior volvía a sentir aquel miedo glacial. Sabía que debajo de la capucha del dhuviano le espiaban unos ojos de ofidio, y pensó que aquella mirada helada iba a penetrar su impostura come, la punta de un cuchillo atraviesa una hoja de papel.
La penetración mental de los Híbridos. La intensa penetración extrasensorial capaz de ver mas allá de las apariencias físicas. Y los dhuvianos eran Híbridos también, aunque perversos.
Lo que mas deseaba Carse en aquel momento era poder volverse y echar a correr. Pero siguió desempeñando su papel de dios, arrogante y seguro de si mismo, sonriendo con burla ante el temor de Garach.
En lo mas hondo de su cerebro, en aquel rincón que ya no le pertenecía, notó un silencio inexplicable y absoluto. Era como, si el invasor, el Maldito, le hubiese abandonado.
Con un esfuerzo, Carse habló procurando: que su voz resonara en severos ecos de las paredes.
— En verdad es corta la memoria de los niños, cuando incluso el discípulo favorito, olvida a su maestro.
Y fijó su mirada en Iza el dhuviano.
¿Acaso dudas también de mi, hijo de la Serpiente? ¿Tendré que hacerte una demostración como, la que le hice a S'San? Alzó la gran espada, y Garach miró a Ywain con expresión interrogante.
Ella explicó:
— El señor Rhiannon mató a S'San a bordo de la galera. Garach cayó de rodillas.
— Mi señor -dijo humildemente-, ¿cuales son tus órdenes? Carse le ignoró, sin dejar de observar al dhuviano. La figura encapuchada se adelantó con movimientos peculiarmente reptantes, y habló con su voz suave y odiosa:
— Señor, eso lo pregunto yo también… ¿Cuales son tus órdenes?
La toga negra se llenó de pliegues cuando aquel ser hizo ademán de prosternarse.
— Bien esta -dijo Carse cruzando las manos sobre el pomo de la espada, para amortiguar el brillo de la piedra-. La flota de los Reyes-Almirantes se dispone a atacar en seguida. Deseo que se me traigan mis antiguas armas, a fin de aplastar a los enemigos de Sark y de Caer Dhu, que son también mis enemigos.
Una gran esperanza se encendió en los ojos de Garach. Era evidente que el miedo le atenazaba las tripas…, miedo a muchas cosas, pensó Carse, pero sobre todo, y en aquellos instantes, miedo a los Reyes corsarios. Se volvió para observar a Hishah, y la criatura encapuchada dijo:
— Señor, tus armas han sido llevadas a Caer Dhu.
El corazón del terrícola dio un vuelco. Luego se acordó de Rold de Khondor, y comprendió que le habrían torturado hasta sacarle el secreto de la Tumba. Una rabia ciega se adueñó de el. Por eso no fue fingido el acento de furor que puso en sus palabras, aunque si el sentido de estas:
— ¿Habéis osado jugar con el poder de Rhiannon? Dio un paso hacia el dhuviano, con gesto amenazador. -¿Será posible que el discípulo se proponga rivalizar con su maestro?
— No, mi señor -se inclinó la cabeza encapuchada-. Nos hemos limitado a guardar tus armas en lugar seguro, teniéndolas a tu disposición.
Carse dejó que sus facciones se normalizaran un poco.
— Muy bien. Cuida de que me sean devueltas, ¡ahora mismo! Hishah se irguió.
— Si, mi señor. Me encamino sin perdida de tiempo a Caer Dhu para dar cumplimiento a tu deseo.
El dhuviano se arrastró hacia la puerta interior y desapareció, dejando a Carse en un estado de disimulada confusión, donde se mezclaban el alivio y el temor.
17
Caer Dhu
Las horas siguientes fueron una eternidad de insoportable tensión para Carse.
Exigió una habitación para el solo, arguyendo que necesitaba calma para forjar sus planes. Y allí paseó de arriba abajo, con los nervios descompuestos y en nada semejante a un dios.
Al parecer, hacia triunfado en toda la línea. El dhuviano le hacia rendido pleitesía. Tal vez, pensó, la raza de la Serpiente carecía de los asombrosos poderes extrasensoriales que poseían las demás razas híbridas, los Nadadores y los Hombres-pájaro.
En apariencia no le quedaba otra cosa que hacer, sino esperar a que regresara el dhuviano con sus armas. Entonces ordenaría que las llevaran a bordo de la galera y zarparía. Nadie iba a impedírselo, por cuando nadie osaría oponerse a los designios de Rhiannon. Tampoco era cuestión de tiempo; la flota de los Reyes-Almirantes se mantenía al pairo, pues necesitaba esperar a los rezagados y organizarse antes de poder atacar. El asalto no se produciría hasta el amanecer, o nunca, según el éxito que tuvieran sus planes.
Pero algún nervio primitivo al descubierto captaba una sensación de peligro, y deprimía a Carse con el presentimiento de que se avecinaba algo nefasto.
Envió a por Boghaz, con el pretexto de darle órdenes concernientes a la galera. El verdadero motivo era que no soportaba el continuar solo. El gordo pillastre palmoteó de jubilo cuando se entero de las ultimas novedades.
— ¡Lo has conseguido! -exclamo, frotándose las manos de satisfacción-. Yo siempre he mantenido, Carse, que un hombre con agallas puede salir con bien de cualquier aprieto. Ni siquiera yo, Boghaz, habría sido capaz de hacerlo mejor.
Carse replico secamente:
— Espero que tengas razón. Boghaz le lanzo una mirada de reojo.
— Carse…
— ¿Si?.
— ¿Alguna noticia del Maldito en persona?
— Ninguna. Ni rastro. Eso es lo que me preocupa, Boghaz. Me parece que se reserva para más adelante.
— Cuando obren en tu poder las armas -dijo Boghaz con significativo ademán-, estaré a tu lado aunque no tenga mas que una cornamusa.
Por fin, el obsequioso chambelán apareció con el recado de que Hishah acababa de regresar de Caer Dhu y solicitaba ser recibido.
— Esta bien -replico Carse, y señalo luego a Boghaz con breve ademán-. Este hombre debe acompañarme para supervisar el traslado de las armas.
Las coloradas mejillas del valkisiano palidecieron considerablemente, pero no le quedo mas remedio sino pegarse a los talones de Carse.
Garach e Ywain esperaban en el salón del trono, y con ellos estaba la criatura encapuchada de Caer Dhu. Todos se inclinaron al entrar Carse.
— ¿Cómo has cumplido mis ordenes? -se dirigió inmediatamente al dhuviano.
— Mi señor -empezó Hishah-, he consultado con los Ancianos, quienes me han confiado este mensaje para ti. Si hubieran conocido a tiempo el regreso de mi señor Rhiannon, no habrían osado tocar los objetos que son de su pertenencia. Y ahora no se atreven a tocarlos otra vez, temiendo que, en su ignorancia, pudieran causarles daño, e incluso acarrear su destrucción.
Por consiguiente, mi señor, te suplican que condesciendas a ocuparte de este asunto lo mismo. Por otra parte, no han olvidado el agradecimiento que deben a Rhiannon, gracias a cuyas enseñanzas pudimos levantarnos del polvo en que vivíamos. Desean darte la bienvenida en lo antiguo dominio de Caer Dhu, pues demasiado tiempo han vivido tus hijos en la oscuridad, y ansían recibir de nuevo la luz de la sabiduría de Rhiannon, lo mismo que sentirse reconfortados con su fuerza.
Dicho esto, Hishah hizo una profunda reverencia.
— Mi señor, nos concederás esta Merced?
Carse guardo silencio durante unos momentos, haciendo un desesperado esfuerzo por ocultar su pánico. No podía ir a Caer Dhu. ¡No se atrevía a tanto! ¿Cuanto tiempo permanecería oculto su engaño para los Hijos de la Serpiente, la ancestral engañadora por antonomasia?
Suponiendo que tal engaño no hubiera sido descubierto desde el principio. Las suaves palabras de Hishah podían encerrar una sutil trampa.
Pero el ya estaba cogido, y lo sabía. No se atrevía a ir… pero tampoco podía rehusar.
Por eso dijo:
— Me place acceder a vuestra petición.
Hishah hizo otra reverencia, en señal de gratitud.
— Se han tornado todas las disposiciones necesarias. El rey Garach y su hija lo acompañaran para rodearte de todas las atenciones que proceden en este caso. Tus hijos comprenden la necesidad de actuar con rapidez… Nuestra lancha espera.
— Bien.
Carse giro sobre sus talones, clavando al mismo tiempo en Boghaz una mirada severa.
— Tu me acompañaras también, hombre de Valkis. Es posible que lo necesite para lo que se refiere a mis armas.
Boghaz entendió la indirecta. Si antes ya estaba pálido, ahora se volvió lívido de espanto, pero no tenga nada que objetar. Por eso siguió a Carse como un hombre conducido al patíbulo, y ambos abandonaron la sala.
Era de noche cerrada y cargada de tétricos presentimientos cuando salieron a los muelles de palacio, para embarcar en un navío bajo y negro, sin vela ni timón. Una tripulación de seres encapuchados y envueltos en capas como Hishah metió en el agua sus largos palos, y la embarcación avanzo por el estuario aguas arriba, alejándose en el océano.
Garach se había dejado caer sobre los negros almohadones de un diván; presentaba un aspecto muy poco mayestático, con sus manos temblorosas y el rostro de una palidez cadavérica. Su mirada seguía furtivamente la embozada figura de Hishah. Era evidente que aquella visita a la corte de sus aliados no le causaba ninguna satisfacción.
Ywain se retiró a un rincón solitario de la nave, con la mirada fija en las sombrías aguas de la pantanosa costa. Carse pensó que parecía aún mas abatida que cuando era una prisionera cargada de cadenas.
Él también estaba entregado a sus propios pensamientos, altivo y magnifico por fuera pero estremecido por dentro, hasta el alma. Boghaz se acurrucaba a su lado; sus ojos eran los de un hombre enfermo.
Y el Maldito, el verdadero Rhiannon, callaba todavía. Era demasiado silencio. En aquel rincón recóndito del cerebro de Carse no se agitaba ni la más mínima chispa. Como si el nefasto renegado de los Quiru, al igual que los demás pasajeros del barco, prefiriese encerrarse en si mismo y esperar acontecimientos.
La travesía del estuario pareció muy larga. La embarcación cortaba el agua con un ruido sibilante. Las figuras embozadas de negro se inclinaban para dar empuje a los palos. De vez en cuando se oía el grito de un ave en los pantanos; la atmósfera era densa y bochornosa.
Luego, a la luz de las lunas bajas, Carse vio a proa las murallas almenadas y las torres de una ciudad que se alzaba entre la niebla. Una ciudad antiquísima, y amurallada como una plaza fuerte. parecía caer en ruinas por todas partes, excepto el reducto central, que se conservaba en buen estado.
Sobre la plaza flotaba en el aire un resplandor eléctrico. Carse creyó que eran imaginaciones suyas, un espejismo causado por la claridad lunar, los reflejos acuáticos y la ligera niebla.
La lancha enfiló hacia un muelle ruinoso y se detuvo. Hishah saltó a tierra y se hizo a un lado para ceder el paso a Rhiannon. Carse avanzó por el muelle seguido de Garach e Ywain, así como del tembloroso Boghaz. Hishah se mantuvo pegado a los talones del terrícola, en actitud deferente.
Una calzada de piedra negra, muy agrietada por el paso del tiempo, conducía hacia la ciudadela. Carse la pisó con decisión. Ahora estaba seguro de ver una tenue y vibrante telaraña de luz alrededor de Caer Dhu. Cubría toda la ciudad con su luminiscencia acerada, como un resplandor de estrellas en una noche fría.
Se acercó al lugar donde el velo de luz cruzaba la calzada, antes del gran portal. El aspecto le gustaba cada vez menos. Sin embargo, nadie hablaba, nadie se echaba atrás. Al parecer, se esperaba de él que precediese a todos por el camino, y no quería que se descubriese su ignorancia de la naturaleza de la cosa. Por tanto, siguió adelante, pisando con firmeza y seguridad. Estaba tan cerca del velo brillante, que podía sentir un extraño cosquilleo, sintomático de la presencia de un campo de energía. Un paso mas le habría hecho entrar de lleno en él. Fue entonces cuando Hishah le dijo al oído, con penetrante acento:
— ¡Señor! ¿Has olvidado el Velo, cuyo contacto acarrea la muerte?
Carse retrocedió, sintiendo una oleada de pánico que le sacudió de pies a cabeza. Al mismo tiempo, comprendió que acababa de cometer un grave error.
— ¡Desde luego que no! -se apresuró a replicar.
— No, mi señor -murmuró Hishah-. En efecto, ¿cómo podías olvidarlo, cuando tu mismo nos enseñaste el secreto del Velo que deforma el espacio y protege a Caer Dhu contra toda fuerza externa?
Así supo Carse que aquella telaraña inmaterial era una barrera energética defensiva, de una energía tan potente que inducía de algún modo una deformación del espacio, lo cual la hacia impenetrable.
parecía increíble. Pero la ciencia de los Quiru había sido muy grande, y Rhiannon mostró parte de ella a los antepasados de aquellos dhuvianos.
— En verdad, ¿cómo tu podrías olvidarla? -repitió Hishah. No había el menor acento de ironía en sus palabras, y sin embargo Carse creyó adivinar la intención burlona.
El dhuviano se adelantó para alzar ambos brazos enfundados en amplias mangas, en una señal dirigida sin duda a algún vigilante de la puerta. La luminosidad del Velo se abrió sobre la calzada, dejando un pasadizo para los recién llegados.
Volviéndose antes de seguir, Carse vio que Ywain le contemplaba con expresión de extrañeza, en la que empezaba a insinuarse la duda. La gran puerta de la ciudadela se abrió, y el señor Rhiannon de los Quiru fue recibido en Caer Dhu.
Las antiguas salas estaban tenuemente alumbradas por una especie de globos de fuego controlado, montados sobre trípodes a grandes intervalos, que despedían una luz fría y verdosa. El aire era caliente y lo empapaba el hedor de la Serpiente, sofocando la garganta de Carse con sus odiosos relentes.
Hishah les precedía ahora, y este sencillo detalle era de por si un síntoma de peligro, teniendo en cuenta que Rhiannon debía conocer el camino. Pero Hishah explico que se reservaba el honor de anunciar a su señor, conque a Carse no le quedo mis remedio sino dominar su creciente espanto y seguir adelante.
Así llegaron a una extensa explanada central, limitada por ciclópeos muros de piedra negra que se cerraban a gran altura, en forma de cúpula, apenas visible entre las tinieblas. Colgaba de ella un solo globo de gran tamaño que apenas lograba dispersar las densas sombras.
Escasa iluminación para unos ojos humanos. ¡Pero aun así, era demasiada!
Porque los hijos de la Serpiente se habían congregado en aquel lugar para saludar a su señor. Y, puesto que se hallaban en sus propios dominios, no llevaban la envoltura con capucha que usaban para el trato con los humanos.
Los Nadadores pertenecían al mar, como los Hombres-pájaro eran criaturas de la atmósfera; ambas especies eran perfectas y bellas, dentro de las condiciones de sus respectivos elementos. Ahora Carse trababa conocimiento con la tercera especie pseudo-humana de los Híbridos: las criaturas de los escondrijos ocultos, la descendencia perfecta, terriblemente perfecta, de otro de los grandes ordenes biológicos.
Aturdido por la primera oleada de repugnancia, Carse apenas oyó la voz de Hishah que anunciaba a Rhiannon, ni la sibilante exclamación colectiva con que tal anuncio fue acogido y que no podía compararse sino a una sinfonía de pesadilla.
Le ovacionaron desde todos los rincones de la vasta sala, desde las galerías que se abrían en sus muros, con sus relucientes ojos sin expresión, inclinando en homenaje sus cabezas de ofidios.
Cuerpos sinuosos que se arqueaban sin esfuerzo, y que parecían reptar en vez de caminar. Manos de dedos flexibles, desprovistos de articulaciones, pies que se arrastraban sin hacer ruido y bocas sin labios que parecían entreabrirse en una sempiterna risa silenciosa, infinitamente cruel. En todo el recinto se escuchaba un roce áspero, el de la leve fricción de una epidermis que había perdido sus escamas originarias, aunque no la primitiva aspereza serpentina.
Carse levanto la espada de Rhiannon para corresponder a la bienvenida, y se forzó a formular algunas palabras:
— Le complace a Rhiannon esta acogida de sus criaturas. Creyó entender que corría por la gran sala una disimulada y silbante oleada de hilaridad. Pero no podía estar seguro, y entonces Hishah dijo:
— Mi señor, aquí están tus antiguas armas.
Las habían puesto en el centro de un espacio despejado. Allí estaban los enigmáticos aparatos que había visto en la Tumba, sin faltar ni uno: la gran rueda de cristal, los tubos metálicos y todo lo demás, lanzando destellos bajo la tenue iluminación.
El corazón de Carse dio un salto y empezó a latir con fuerza.
— Bien -dijo-. El tiempo apremia… Llevadlas a bordo de la lancha, pues debo regresar a Sark cuanto antes.
— Ciertamente, mi señor -dijo Hishah-. Pero es preferible que las inspecciones a fin de comprobar que estén en buenas condiciones de conservación. Nuestras ignorantes manos… Carse se acerco a las armas y fingió examinarlas. Luego asintió.
— No han sufrido ningún daño. Y ahora…
Hishah le interrumpió con untuosa cortesía.
— ¿No querrías explicarnos el funcionamiento de estos aparatos antes de abandonarnos? Tus criaturas tienen siempre sed de nuevos conocimientos.
— No hay tiempo para eso -dijo Carse, iracundo-. En verdad, eso es lo que sois… criaturas. No podríais comprender.
— Es posible, mi señor -empezó Hishah en tono muy suave-, que seas tu el que no comprende.
Hubo un instante de absoluto silencio. Carse estaba paralizado por la certeza de su ruina. Ahora veía que los dhuvianos cerraban filas a sus espaldas, condenando toda esperanza de huir.
Garach, Ywain y Boghaz estaban encerrados dentro del mismo circulo. Había asombro e incredulidad en las facciones de Garach, y el valkisiano parecía abatido por el peso de un horror que, sin embargo, para el no constituía ninguna sorpresa. Ywain era la única que no estaba asombrada ni horrorizada. Miraba a Carse con la expresión de una mujer que tiene miedo, pero en este caso era diferente. Carse comprendió que temía por el, que no deseaba verle morir.
En una última tentativa desesperada por salvarse, Carse grito con. furia:
— ¿Qué significa esta insolencia? ¿Quizá pretendéis que tome mis armas para volverlas contra vosotros?
— Hazlo, si puedes -replico suavemente Hishah-. Hazlo, ¡oh falso Rhiannon!, pues te aseguro que, de no ser así, jamás volverás a salir de Caer Dhu.
18
La ira de Rhiannon
Carse permaneció inmóvil, rodeado de aquellos mecanismos de vidrio y metal que no significaban nada para él, experimentando la terrible certeza de su derrota definitiva. Y ahora, la risa terrible volvió a alzarse de todas partes, infinitamente cruel y burlona.
Garach hizo un tembloroso ademán hacia Hishah.
— Entonces -balbució-, ¿el no es Rhiannon?
— Incluso para la mente humana, eso debería quedar ya perfectamente claro -replicó Hishah con desprecio. Había echado hacia atrás su capucha y ahora se acercaba a Carse con sus ojos de ofidio llenos de sarcasmo.
— Con el contacto de las mentes me habría bastado para saber que eras un impostor, pero ni siquiera eso fue necesario. ¡Tú, Rhiannon! ¡Rhiannon de los Quiru, venido en son de paz y fraternidad para saludar a sus criaturas en Caer Dhu!
La risa perversa y sibilante volvió a salir de las gargantas de todos los dhuvianos, y Hishah incluso se permitió echar la cabeza atrás, mostrando el pellejo de su cuello que vibraba sacudido por las carcajadas.
— ¡Miradle bien, hermanos míos! ¡Saludad a Rhiannon, que no sabe para qué sirve el Velo ni por que permanece extendido sobre Caer Dhu!
Y todos le aclamaron haciendo profundas reverencias.
Carse guardó silencio. En aquel momento se había olvidado incluso de su miedo.
— ¡Que estúpido! -dijo Hishah-. Rhiannon llegó a ser nuestro enemigo, al fin. Porque finalmente se dio cuenta de su locura; comprendió que los alumnos a quienes arrojaba algunas migajas de ciencia habían llegado a ser demasiado listos. Con el Velo, cuyo secreto nos enseñó él mismo, hicimos inexpugnable nuestra ciudad incluso para sus potentes armas. Por eso, cuando finalmente se volvió contra nosotros, era demasiado tarde.
Carse dijo lentamente:
— Por que se volvió contra vosotros? Hishah lanzó una carcajada.
— Porque se enteró del empleo que pensábamos dar a la ciencia que él nos había enseñado.
Ywain avanzó un paso y preguntó:
— Y, ¿qué empleo era ése?
— Creo que ya lo sabes -replicó Hishah-. Por eso habéis sido conducidos aquí tú y Garach… no sólo para asistir al desenmascaramiento de este impostor, sino para que sepáis de una vez por todas cuál es el lugar que se os asigna en este mundo. Su voz suave tenía ahora el mordiente del vencedor.
— Desde que Rhiannon fue confinado en su tumba, hemos extendido nuestro sutil dominio sobre todas las costas del Mar Blanco. Somos pocos en número, y contrarios a la guerra declarada. Por eso nos hemos servido de los reinos humanos, utilizando como palanca vuestra codicia.
»Ahora poseemos las armas de Rhiannon. Pronto dominaremos su uso, y cuando esto ocurra ya no precisaremos de instrumentos humanos. Los Hijos de la Serpiente serán los dueños de todos los palacios…, y no exigiremos de nuestros súbditos otra cosa sino respeto y obediencia.
»¿Que dices tú a esto, Ywain la orgullosa, que siempre nos aborreciste y desdeñaste?
— Digo que antes de que eso ocurra me arrojaré sobre la punta de mi espada -respondió Ywain.
Hishah se encogió de hombros.
— Arrójate, pues. -Y luego, volviéndose hacia Garach-: ¿Y tu?
Pero Garach ya se había derrumbado en el suelo, privado de sus sentidos.
Hishah se volvió de nuevo hacia Carse, diciendo:
— Y ahora veras cómo damos la bienvenida a nuestro Señor. Boghaz exhaló un lamento y se cubrió el rostro con las manos.
Carse sujetó con fuerza la ya inútil espada, y preguntó con voz apagada, que no parecía suya:
— ¿Cómo no supo nadie que Rhiannon se había vuelto a última hora contra vosotros, los dhuvianos?
Hishah respondió con indulgencia:
— Los Quiru lo supieron, pero condenaron a Rhiannon de todos modos, por estimar que su arrepentimiento fue tardío. Después de ellos, sólo nosotros lo sabíamos. ¿Por qué íbamos a contárselo al mundo, cuando nos agradaba más ver cómo todos maldecían a nuestro enemigo Rhiannon?
Carse cerró los ojos. Creyó que el suelo temblaba bajo sus pies, y había una tempestad en sus oídos cuando se abrió paso en su mente la evidencia de la verdad.
¡Rhiannon había dicho la verdad en la gruta de los Sabios! ¡Dijo la verdad cuando proclamó su odio hacia los dhuvianos! La sala se llenó de un rumor como de hojas secas mientras las filas, de los dhuvianos se cerraban poco a poco sobre Carse. Con un esfuerzo de voluntad casi superior a las fuerzas humanas, Carse abrió de par en par todos los canales de su mente. En aquel último momento intentaba con desesperación bucear hacia las profundidades de aquel rincón oculto y extrañamente silencioso.
Gritó en voz alta:
— ¡Rhiannon!
Aquel grito ronco detuvo a los dhuvianos. No por temor, sino paralizándolos de hilaridad. ¡En verdad, aquello era el colmo de la broma!
— ¡Sí, llama a Rhiannon! -gritó Hishah-. ¡Puede que salga de su Tumba para ayudarte!
Y contemplaron a Carse con sus ojos burlones e impasibles, mientras él se retorcía presa de mil tormentos.
Pero Ywain supo lo que estaba ocurriendo. Rápidamente se puso al lado de Carse y sacó la espada con áspero ruido, decidida a protegerle mientras pudiera.
Hishah rió:
— ¡Bonita pareja…, la princesa sin imperio y el hombre que quiso ser un dios!
Carse repitió de nuevo, en un susurro entrecortado:
— ¡Rhiannon!
Y Rhiannon respondió.
De las profundidades del cerebro de Carse, donde había permanecido oculto, el Maldito emergió con fuerza terrible a través de cada átomo y cada célula, habitando por completo el cuerpo del terrícola una vez éste le hubo allanado el camino.
Lo mismo que aquella vez en la gruta de los Sabios, la conciencia de Matthew Carse cedió lugar en su propio cuerpo, asistiendo a todo como mera espectadora.
Oyó la voz de Rhiannon -la verdadera voz del dios, que él se limitaba a remedar-, brotando de sus propios labios con un furor sin limites, superior a toda energía humana.
— ¡Contemplad a vuestro Señor, oh rastreros hijos de la Serpiente! ¡Contempladle… y pereced!
La risa burlona se extinguió y reinó el silencio. Hishah retrocedió, y el terror se asomó por primera vez a sus ojos.
La voz de Rhiannon rodó como el trueno a lo largo de los muros. La fuerza y la ira de Rhiannon desfiguraban el rostro del terrícola. Su cuerpo parecía dominar a todos los dhuvianos con su estatura, y la espada era como la chispa del rayo en sus manos.
— ¿Quieres ensayar el contacto mental ahora, Hishah? ¡Sondea a fondo…, más a fondo que cuando tus débiles poderes no consiguieron penetrar la barrera mental levantada por mí contra ellos!
Hishah lanzó un grito agudo y silbante. Cayó hacia atrás, horrorizado, y el circulo de los dhuvianos se rompió según se volvían para requerir sus armas, con las bocas sin labios dilatadas por el espanto.
Rhiannon rió con la risa terrible de quien ha meditado durante milenios su venganza, y ve llegada la hora por fin.
— ¡Corred! ¡Corred y afanaos, pues con vuestra gran sabiduría habéis dejado pasar a Rhiannon a través del Velo protector, y ha entrado la muerte en Caer Dhu!
Y los dhuvianos corrieron, ocultándose en las sombras, a recoger las armas que no creían necesitar. La luz verde arranco destellos a los tubos y prismas relucientes.
Pero la mano de Carse, conducida ahora por la infalible ciencia de Rhiannon, se dirigía hacia la más destacada de las antiguas armas: hacia la gran rueda plana de cristal, que puso a girar con rápido gesto.
En el globo metálico debía ocultarse algún complicado acumulador de energía, accionado por un mando que sus dedos debieron rozar. Carse nunca llegó a saberlo. Lo que sí vio fue un extraño halo negro que apareció en el aire y que terminó por rodear a todos los de su grupo: Ywain, que estaba a su lado lo mismo que el tembloroso Boghaz, y Garach, arrastrándose de pies y manos como un perro, que alzaba hacia él unos ojos en los que no quedaba ni una brizna de razón. Las armas antiguas quedaron también cubiertas por el círculo de energía opaca, y un leve canto se alzó de entre las varillas de cristal.
El círculo negro empezó a dilatarse como una onda en el seno de un líquido.
Las armas de los dhuvianos intentaron contrarrestarlo. Rayos de luz, llamaradas frías de brillo deslumbrador, saltaban contra el círculo, daban en él… y se extinguían sin causar daño. Las poderosas descargas eléctricas se rompían contra el invisible dieléctrico que protegía el entorno de Rhiannon.
El anillo de fuerza opaca se dilató inexorablemente, cada vez mas ancho. Cuando alcanzó a los dhuvianos, sus fríos cuerpos de ofidios se encogieron y retorcieron hasta caer al suelo, vaciados como pieles de serpiente sobre una piedra.
Rhiannon no volvió a hablar. Carse notó en su mano el pulso mortal de la energía, mientras la rueda brillante giraba cada vez más rápida sobre su soporte y su mente retrocedía espantada ante lo que le revelaba la mente de Rhiannon.
Pues ahora intuía vagamente la naturaleza de la terrible arma del Maldito. Era semejante a esas mortales radiaciones ultravioleta del Sol, que destruirían la vida si no lo impidiese el ozono que forma un escudo protector en la atmósfera.
Pero, mientras las radiaciones ultravioleta conocidas según la ciencia terrenal de Carse eran absorbidas con facilidad, las de la antigua ciencia extraterrestre de Rhiannon correspondían a octavas desconocidas, más allá del límite de los cuatrocientos ángstrom. Y podían emitirse en forma de halo creciente, que ninguna materia era capaz de absorber, y que mataba cualquier tejido viviente por simple contacto.
Carse odiaba a los dhuvianos, pero supo que nunca había existido en un corazón humano un odio tan potente como el que vibraba en Rhiannon.
Garach empezó a sollozar. Lloriqueando, huyó de los ardientes ojos del hombre que se erguía ante él. Medio arrastrándose, medio corriendo, huyó con una especie de carcajada histérica en la garganta.
Corrió derecho hacia el anillo negro, y la muerte le recibió en su seno reduciéndole silenciosamente a cenizas.
La fuerza silenciosa se dilataba cada vez más, incontenible. Atravesó metales y carnes y rocas, consumiéndolo todo, acosando, carbonizando a los últimos hijos de la Serpiente que trataban de refugiarse en los lóbregos corredores de Caer Dhu. Nadie intentó asestar contra ella sus armas. Ningún brazo serpentino volvió a alzarse en vano gesto de protección.
Por último, el circulo golpeó el cerco del Velo. Carse pudo sentir el sutil choque de fuerzas, y luego Rhiannon frenó la rueda. Hubo unos instantes de absoluto silencio mientras los tres únicos seres que quedaban vivos en la ciudad permanecían inmóviles, tan trastornados que apenas se atrevían a respirar.
La voz de Rhiannon habló al fin:
— La Serpiente ha muerto. Dejad que esta ciudad, y estas armas mías que tanto daño hicieron en este mundo, desaparezcan al igual que los dhuvianos.
Se apartó de la rueda de cristal y buscó otro aparato, uno de los tubos metálicos en forma de serpentín.
Tomó el pequeño objeto negro y accionó un resorte oculto. Del tubo de plomo que parecía servir de boquilla surgió una chispa diminuta, demasiado brillante para que pudiera contemplarla el ojo humano.
Era sólo una mancha de luz, que apuntó hacia las rocas. Estas empezaron a ponerse incandescentes. Parecía devorar los átomos de la piedra como el fuego devora los árboles de un bosque. Era como un incendio lo que corría sobre las losas. Alcanzó la rueda de cristal, y el arma que había acabado con la Serpiente quedó destruida a su vez.
Una reacción en cadena que ningún sabio de la Tierra habría sido capaz de concebir, que convertía los átomos del metal y de los cristales y de las piedras en una materia tan inestable como los elementos radiactivos de alto peso molecular.
Rhiannon dijo:
— Ven.
Recorrieron en silencio los corredores vacíos. Tras ellos, el extraño fuego mágico se extendió alimentándose de los mismos materiales que devoraba, hasta que la vasta sala central fue presa de una rápida destrucción.
La mente de Rhiannon guió a Carse hasta el centro nervioso del Velo, una cámara cerca de la gran puerta de entrada, desde donde manipuló los mandos hasta que se extinguió para siempre el cendal de luz.
Luego salieron de la ciudadela y recorrieron la ruinosa calzada hasta el muelle donde estaba amarrada la negra lancha.
Volvieron la vista atrás y fueron testigos del arrasamiento de una ciudad.
Tuvieron que cubrirse los ojos, pues el extraño y espantoso resplandor era como el fuego del Sol. Después de propagarse ávidamente por el recinto en ruinas y converger la torre principal en una antorcha que encendía todo el cielo haciendo palidecer las estrellas, empezó a arder la calzada por la que habían salido, en lengua de fuego cada vez más larga que eclipsó a las dos lunas.
Rhiannon levantó de nuevo el tubo espiral. Pero esta vez fue un diminuto globo de luz, no una chispa, lo que salió disparado hacia el resplandor cada vez mas cercano.
Y el resplandor osciló, flaqueó, y poco a poco fue perdiendo intensidad hasta extinguirse.
El fuego mágico de la desconocida reacción atómica desencadenada por Rhiannon había sido contrarrestado y anulado por algún factor limitativo de signo contrario, cuya naturaleza Carse no se atrevía ni a conjeturar siquiera.
Empujaron la barcaza con los palos, mientras la claridad vacilante que dejaban a sus espaldas se apagaba y enfriaba por completo. Y luego volvió a reinar la oscuridad de la noche, y Caer Dhu ya no fue nada más que una columna de humo.
La voz de Rhiannon habló una vez mas:
— Todo se ha consumado -dijo-. He redimido mi crimen.
El terrícola pudo sentir el terrible cansancio del ser que le habitaba, mientras éste se retiraba del cuerpo y el cerebro que había poseído.
Entonces, una vez mas, volvió a ser sólo Matthew Carse.
19
El juicio de los Quiru
El mundo entero parecía dormir en silencio cuando, al amanecer, la lancha llegó a Sark. Nadie habló, ni se volvió para contemplar la inmensa nube de humo blanco que aún se elevaba a gran altura en el cielo.
Carse estaba embotado, agotada su capacidad de reacción. Después de haberse dejado avasallar por la ira de Rhiannon, era casi imposible volver a sentir lo mismo. Sabía que algo de ella se reflejaba todavía en su rostro, pues sus dos compañeros no se atrevían a mirarle de frente ni a ser los primeros en romper el silencio.
La ingente multitud que se apiñaba en los muelles de Sark también guardaba silencio. Al parecer, habían permanecido mucho rato con los rostros vueltos hacia Caer Dhu, e incluso ahora, cuando el resplandor de la destrucción ya no incendiaba el cielo, continuaban con las expresiones de espanto en sus rostros lívidos.
En alta mar, Carse vio que la flota khond estaba con los aparejos al pairo, y comprendió que el terrible resplandor había espantado a los Reyes-Almirantes disuadiéndoles de intentar nada, de momento.
La negra lancha atracó en el muelle de palacio. Hubo un movimiento entre la multitud cuando Ywain saltó a tierra, y un insólito clamor apagado. Entonces Ywain les dirigió la palabra.
— Ni Caer Dhu ni la Serpiente existen ya. Han sido destruidos por nuestro señor Rhiannon.
Con estas palabras, se volvió instintivamente hacia Carse. Y los millares de ojos se volvieron hacia él a medida que la noticia corría de hilera en hilera, hasta que se alzó un grito arrollador de gratitud:
— ¡Rhiannon! ¡Rhiannon el Libertador!
Había dejado de ser el Maldito, al menos para aquellos sarkeos. Por primera vez, Carse comprendió cuanto odio les inspiraban sus aliados en el forzoso pacto que Garach les impusiera.
Mientras Matt se encaminaba al palacio en compañía de Ywain y Boghaz, halló que le causaba cierto pasmo aquello de ser recibido como un dios. Entraron en las salas frías y débilmente iluminadas, pero les pareció que una nueva claridad acababa de invadirlas. Ywain se detuvo ante las puertas de la sala del trono, como si recordase en aquel momento que era ella la nueva soberana del palacio de Garach, Volviéndose hacia Carse, le dijo:
— Si los Reyes-Almirantes atacan ahora…
— No lo harán…, al menos sin tratar de averiguar antes lo ocurrido. Es preciso que encontremos a Rold, si esta vivo todavía.
— Vive -dijo Ywain-. Cuando los dhuvianos terminaron de sonsacarle cuanto sabía, mi padre le retuvo como rehén para canjearle por mi.
Hallaron al caudillo de Khondor cargado de cadenas en una mazmorra subterránea del palacio. Estaba esquelético y demacrado por los padecimientos sufridos, pero aún tuvo ánimos para erguir su cabeza pelirroja e insultar a Carse e Ywain.
— ¡Demonio! ¡Traidor! -exclamó-. ¿Habéis venido tú y tu tigresa para poner fin a mi vida de una vez?
Carse le relató la historia de Caer Dhu y de Rhiannon, observando cómo la expresión de Rold pasaba del mas completo desánimo a la incredulidad y la alegría.
— Tu flota está frente a Sark, a las órdenes de Barba de Hierro -concluyó-. ¿Querrás llevar este mensaje a los Reyes-Almirantes y convocarles a parlamentar?
— Sí, ¡por todos los dioses! Lo haré -respondió Rold.
Luego contempló a Carse, meneando la cabeza.
— Estos últimos días han sido de locura, ¡una pesadilla! Y ahora… ¡Pensar que habría sido capaz de matarte con mis propias manos allá en la gruta de los Sabios!
Mediaba la mañana cuando salieron. A mediodía, el consejo de los Reyes-Almirantes estaba reunido en el salón del trono bajo la presidencia de Rold y de Emer, que se había negado a quedarse en Khondor.
Estaban sentados alrededor de una mesa redonda. Ywain ocupaba el trono y Carse se mantenía apartado de todos ellos. Tenía el rostro severo y muy demacrado, y aun conservaba una expresión de extrañeza.
Intervino en tono decidido:
— La guerra es ya innecesaria. La Serpiente ya no existe, y sin su poder Sark no podrá seguir oprimiendo a sus vecinos. Las ciudades vasallas, como Jekkara y Valkis, deben recobrar su independencia. El imperio de Sark ha dejado de existir.
Barba de Hierro se puso en pie de un salto, iracundo.
— ¡Entonces, ha llegado nuestra oportunidad de destruir a Sark para siempre!
Otros Reyes-Almirantes se pusieron en pie también, aprobando estas palabras con fuertes gritos. Thorn de Tarak era el más vociferante de todos ellos. Ywain apretó el puño sobre el pomo de su espada.
Carse dio un paso adelante, con los ojos echando chispas.
— ¡He dicho que habrá paz! ¿Será preciso que llame a Rhiannon para obligaros a entrar en razón?
Poco a poco fueron apaciguándose, impresionados por esta amenaza, y Rold les intimó a que se sentasen y guardasen silencio.
— ¡Basta de pelea y derramamiento de sangre! -les dijo severamente-. En adelante, podremos tratar con Sark en términos de igualdad. ¡Yo soy el soberano de Khondor, y digo que Khondor firmara la paz!
Cogidos entre la amenaza de Carse y la decisión de Rold, los Reyes-Almirantes no tuvieron mas remedio que asentir. Luego habló Emer:
— Todos los esclavos deben ser puestos en libertad, tanto los humanos como los Híbridos.
Carse asintió:
— Así se hará.
— Queda otra condición -dijo Rold, enfrentándose a Carse con determinación inconmovible-. He dicho que voy a firmar la paz con Sark… pero no con una Sark regida por Ywain, ¡aunque se levanten contra nosotros cincuenta Rhiannon!
— ¡Bien dicho! -rugieron todos los Reyes-Almirantes, mirando a Ywain con ojos de lobo-. Así lo juramos todos.
Hubo un silencio entonces, e Ywain se puso en pie con ademán orgulloso y sombrío.
— Esa condición se ha cumplido ya -dijo-. No quiero reinar sobre una Sark humillada y privada de su imperio. He odiado a la Serpiente como todos vosotros…, pero no he nacido para ser la reina de un pacífico villorrio de pescadores. Que el pueblo elija otro soberano.
Abandonando el estrado, Ywain se apartó de los reunidos para ir hacia una ventana del rincón más alejado de la sala, donde permaneció vuelta de espaldas, muy erguida, mirando hacia el Puerto.
Carse se volvió hacia los Reyes-Almirantes:
— Estamos de acuerdo, pues.
— De acuerdo.
Emer, cuya mirada no se apartaba de Carse desde el comienzo de la discusión, se puso a su lado ahora, tocándole la mano.
— ¿Que lugar lo corresponde a ti en todo esto? -preguntó con voz suave.
Carse la miró con cierta sorpresa.
— Aún no he tenido tiempo de pensarlo.
Pero tenía que pensarlo, pues realmente no se le ocurría que determinación tomar.
Mientras llevase consigo la sombra de Rhiannon, en aquel mundo no sería aceptado nunca como un hombre. Recibiría honores, eso sí, pero nada más, y tendría que vivir. siempre con el eterno temor a la presencia del Maldito. Demasiados siglos de odio se habían tejido alrededor de aquel nombre.
Rhiannon acababa de enmendar su falta pero, mientras existiese Marte, sería recordado siempre como el Maldito.
Entonces, por primera vez desde lo de Caer Dhu, le llegó en pensamiento la respuesta. El tenebroso invasor se movió y su voz habló en la mente de Carse:
— Regresa a la Tumba, pues quiero dejarte para seguir a mis hermanos. Cuando esto se cumpla, quedaras en libertad. Puedo guiarte por el camino de regreso hasta devolverte a tu propia época, si así lo deseas, o puedes quedarte aquí.
Y lo mismo que antes, Carse no supo qué decidir.
Le gustaba aquel Marte floreciente y lleno de vida. Pero mientras contemplaba a los Reyes-Almirantes, que aguardaban su respuesta, y al mirar mas allá de las ventanas, hacia el Mar Blanco y los pantanos de tierra adentro, comprendió que aquel no era su mundo, que jamás pertenecería a él en realidad. Por último habló, y al hacerlo notó que el rostro de Ywain se volvía hacia el desde las sombras:
— Emer sabe, y los Híbridos también, que yo no pertenezco a vuestro mundo. Soy de otro lugar en el espacio y en el tiempo, de donde vine a través de la senda que se oculta en la Tumba de Rhiannon.
Hizo una pausa para facilitarles la comprensión de sus palabras, y pudo comprobar que no estaban demasiado extrañados. Después de cuanto había ocurrido, estaban dispuestos a creer cualquier cosa que se refiriese a él, aunque estuviese fuera de su capacidad de comprensión.
Carse continuó, como oprimido por un peso tremendo:
— El hombre pertenece al mundo en que ha nacido. Debo regresar al lugar que me corresponde.
Observó que, a pesar de sus corteses protestas, los Reyes-Almirantes se quedaban muy aliviados.
— Que los dioses lo bendigan, extranjero -susurró Emer, y le besó cariñosamente en los labios.
Dicho esto, ella y los Reyes-Almirantes se dispusieron a abandonar el salón. Boghaz había salido discretamente, por lo que Ywain y Carse se hallaron a solas en la gran estancia desierta.
Se acercó a ella, contemplando aquellos ojos que ni siquiera ahora habían perdido su orgulloso fuego.
— ¿Adónde irás ahora? -le preguntó.
Ella respondió en voz baja:
— Si me dejas, iré contigo.
El meneo la cabeza.
— No. Tú no podrías vivir en mi mundo, Ywain. Es un lugar amargo y cruel, muy antiguo y muy próximo a morir.
— No importa. El mundo en que nací también ha muerto para mi.
Carse le puso ambas manos sobre los hombros, vigorosos debajo de la cota de malla.
— No me entiendes. He recorrido un largo camino a lo largo del tiempo…, un camino de un millón de años.
Se interrumpió sin saber cómo podría explicárselo. -Escucha. Llegara un tiempo en que no quedara del Mar Blanco sino un desierto de polvo barrido por los vientos, en que la hierba habrá desaparecido de las colinas y las blancas ciudades no serán sino montones de piedra, y los lechos de los ríos se habrán secado.
Ywain le entendió, y lanzó un suspiro.
— Tarde o temprano, todas las cosas llegan a la vejez y a la muerte. Para mi, la muerte llegará muy pronto si me quedo aquí. Soy una proscrita, y mi nombre es tan odiado como el de Rhiannon.
El hombre comprendió que no hablaba por temor a la muerte, sino que lo decía únicamente para convencerle.
Y sin embargo, lo que decía era verdad.
— ¿Podrías ser feliz cuando te asaltaran a cada paso los recuerdos de tu mundo natal? -le preguntó.
— Nunca he sido feliz -replicó ella-, y por tanto, no voy a echarlo en falta.
Le miró a la cara con expresión sincera.
— Quiero correr el riesgo. ¿Lo quieres tú?
— Si -dijo el en voz baja, apretando los puños-. Si lo quiero. La tomo en sus brazos y la besó, y cuando se separaron ella susurró con una timidez desconocida:
— «Mi señor Rhiannon» dijo la verdad cuando me desafió en lo concerniente al bárbaro. -Hizo una pausa, y luego agregó-: Creo que no me importara ningún mundo adonde vayamos a parar, siempre que estemos juntos en el.
Días mas tarde, la galera negra entraba en el puerto de Jekkara, dando fin a su último viaje bajo el pabellón de Ywain de Sark. Fue una extraña bienvenida la que ella y Carse recibieron allí. Toda la ciudad se había reunido para ver al extranjero, que era al mismo tiempo el Maldito, y a la Soberana Señora de Sark, que había dejado de ser una soberana. La multitud se mantuvo alejada a respetuosa distancia, y aclamó la destrucción de Caer Dhu y la muerte de la Serpiente. Pero no tuvieron ovaciones para Ywain. Sólo un hombre se dirigió a los muelles para recibirles. Era Boghaz, un Boghaz espléndido, vestido de terciopelo y cargado de joyas, que llevaba una diadema de oro en la cabeza.
Después de desaparecer de Sark el día del tratado para perseguir algún plan de los suyos, parecía haber triunfado en su empresa.
Hizo una reverencia ante Carse e Ywain, con hiperbólica cortesía.
— He estado en Valkis -dijo-. Vuelve a ser una ciudad libre…, y en recompensa a mi inigualado heroísmo y mi contribución a la ruina de Caer Dhu, he sido elegido rey.
Sonrió, radiante, y agregó con un guiño confidencial:
— ¡Siempre he soñado con poder robar el tesoro de un rey!
— Pero en este caso se trata de lo propio tesoro -le recordó Carse.
Boghaz se dio una palmada en la frente.
— ¡Es verdad, por todos los dioses! -se irguió, súbitamente serio-. Veo que hace falta mucha severidad con los ladrones de Valkis. Voy a promulgar leyes tajantes contra los delitos que atenten a la propiedad…, ¡especialmente a la propiedad real!
— Afortunadamente -dijo Carse en tono grave-, eres un buen conocedor de todas las bribonerías y tretas de los ladrones.
— Así es -contestó Boghaz, sentencioso-. Siempre he dicho que el saber es cosa utilísima. ¡Fíjate si mi conocimiento puramente científico de los sin ley va a servirme para asegurar la tranquilidad de mi pueblo!
Les acompañó a través de toda Jekkara hasta que llegaron a las colinas de las afueras. Entonces se despidió de ellos, sacándose un anillo que metió en la mano de Carse. Le corrían lágrimas por sus gruesas mejillas.
— Lleva esto, viejo amigo mío, para que recuerdes a Boghaz, quien guió sabiamente tus pasos a través de un mundo desconocido para ti.
Luego se volvió con precipitación, y Carse siguió con la mirada la obesa figura hasta que se perdió por entre las calles de la ciudad donde se conocieran.
Ywain y Carse continuaron solos su camino por las colinas de Jekkara, hasta que estuvieron ante la Tumba. Juntos se detuvieron sobre el saliente de la roca, contemplando las montañas boscosas y el luminoso mar, así como las lejanas torres de la ciudad, cuya blancura brillaba bajo la luz del sol.
— ¿Aún estas convencida de que deseas abandonar todo esto? -le preguntó Carse.
— Aquí ya no hay lugar para mi -dijo ella con tristeza-. Deseo apartarme de este mundo, como él desea apartarse de mí. Volviéndose, entró sin vacilar en el oscuro túnel. Ywain la Orgullosa no inclinaba su voluntad ni ante los mismos dioses. Carse la siguió portando una antorcha encendida.
Pasaron por la resonante bóveda y por la puerta marcada con la maldición de Rhiannon a la cámara interior, donde la luz de la antorcha fue rechazada por la oscuridad absoluta…, la oscuridad de aquel misterioso pozo abierto en el continuum espacio-temporal del universo.
En este instante decisivo, el rostro de Ywain expresó miedo, y buscó la mano del terrícola. Las minúsculas motas revoloteaban ante ellos, presas en el torbellino del tiempo. La voz de Rhiannon llamó a Carse, y éste se adelantó hacia la oscuridad, sujetando con fuerza la mano de Ywain.
Esta vez, al principio, no hubo caída por el precipicio sin fondo de la nada. La sabiduría de Rhiannon les guiaba y ayudaba. La antorcha se apagó, y Carse la dejó caer. El corazón le latía con fuerza, y estaba ciego y sordo en el vórtice insondable de energía. Entonces Rhiannon habló de nuevo:
— ¡Contempla ahora a través de mi mente lo que antes no pudieron ver tus ojos humanos!
La densa oscuridad se disipó de algún modo desconocido, que no guardaba ninguna relación con la luz o la visión normales. Y Carse pudo ver a Rhiannon.
Su cuerpo yacía en un ataúd de cristal oscuro, en cuyas facetas interiores ardía la fuerza sutil que le tenía eternamente prisionero, como si estuviera congelado en el seno de un diamante.
A través de aquella sustancia translúcida, Carse pudo entrever una forma desnuda de belleza y vigor sobrehumanos, tan llena de fuerza y de vida que era terrible verla aprisionada en un espacio tan reducido. El rostro también era hermoso, melancólico, enérgico y apasionado incluso ahora que tenía los ojos cerrados en una muerte aparente.
Pero no podía existir la muerte en aquel lugar. Estaba fuera del tiempo, y sin tiempo no hay corrupción. Rhiannon disponía allí de toda la eternidad para meditar sobre su pecado.
Mientras miraba, Carse notó que la presencia ajena se retiraba abandonándole de un modo tan cuidadoso y gradual, que no experimentó conmoción alguna. Su mente aún estaba en contacto con la mente de Rhiannon, pero la extraña dualidad hacia terminado. El Maldito le devolvía la libertad, dejando de poseerle.
Sin embargo, por medio de la simpatía que aún relacionaba aquellas dos mentes, que durante tanto tiempo fueron una sola, Carse pudo escuchar la apasionada llamada de Rhiannon…, un grito del pensamiento que se extendió mucho mas allá de los caminos del tiempo y del espacio.
— ¡Escuchadme, hermanos míos Quiru, escuchadme! ¡He enmendado mi antiguo crimen!
Una y otra vez se insurgió con toda la fuerza salvaje de su voluntad. Hubo un silencio, un vacío, y luego, poco a poco, Carse percibió la aproximación de otras mentes, graves, poderosas, severas.
Nunca sabría de que mundo lejano acudieron. Milenios atrás, los Quiru habían seguido aquella ruta fuera del universo, hacia regiones cósmicas inaccesibles a su entendimiento por siempre jamás. Y ahora regresaban brevemente, en respuesta a la llamada de Rhiannon.
De un modo vago e impreciso, Carse intuyó las divinas formas que iban precisándose, tenues como un humo visto a contraluz.
— ¡Dejad que me vaya con vosotros, hermanos! Pues he aniquilado a la Serpiente, y he redimido mi culpa.
Pareció que los Quiru reflexionaban, sondeando el corazón de Rhiannon en busca de la verdad. Por fin, uno de ellos se adelantó y posó la mano sobre el ataúd. Los fuegos sutiles que lo rodeaban se extinguieron lentamente.
— Es nuestra decisión que Rhiannon sea libre.
Un vértigo embargó los sentidos de Carse. La escena empezó a difuminarse. Vio que Rhiannon se levantaba para ir a reunirse con sus hermanos los Quiru, y al hacerlo los contornos de su cuerpo empezaron a disiparse.
Pero antes se volvió hacia Carse, y tenía los ojos abiertos ahora, llenos de una alegría inaccesible al entendimiento humano.
— Quédate con mi espada, hombre de la Tierra. ¡Llévala con orgullo, pues de no ser por ti jamás habría logrado destruir Caer Dhu!
Aturdido, casi desmayado, Carse recibió esta última orden mental. Y mientras caía con Ywain a través del remolino negro, ahora con rapidez de pesadilla, oyó el eco vibrante del ultimo adiós de Rhiannon.
20
El regreso
Al fin sintieron la roca firme bajo sus pies. Temblando, se alejaron del remolino con los rostros lívidos, trastornados, incapaces de articular palabra y deseando únicamente salir de aquella caverna oscura.
Carse halló el túnel. Pero mientras se acercaba a la salida le atenazaba el temor a verse de nuevo perdido en el tiempo, y no se atrevía a salir.
Su temor era innecesario. Rhiannon les había conducido con mano segura. Otra vez estaba entre las estériles colinas del Marte que conocía. Anochecía ya, y la vasta extensión del fondo marino muerto estaba inundada del rojo resplandor. Un viento frío y seco soplaba sobre el desierto levantando nubes de polvo, y allá a lo lejos se divisaba Jekkara…, su familiar Jekkara de los Canales Bajos.
Se volvió hacia Ywain con ansiedad, espiando en su rostro la impresión que recibía al conocer su mundo. Vio que ella apretaba los labios como por efecto de un hondo dolor.
Luego, ella irguió los hombros y sonrió, haciendo el gesto de ajustar su espada en la vaina.
— Vamos -dijo Ywain, tomándole otra vez de la mano. Recorrieron el largo y fatigoso camino a través del paisaje desolado, y mientras andaban les rodearon los fantasmas del pasado remoto. Ante el esqueleto de Marte, Carse podía rememorar la carne viva que antaño lo recubría con todo su esplendor, los grandes árboles y la tierra fértil que jamás conseguiría olvidar.
Miró la extensión del mar desaparecido, y supo que no podría dejar de oír, en toda su vida, el rumor del oleaje sobre las playas de aquel océano espectral.
Se hizo la oscuridad. Las pequeñas lunas bajas escalaron el cielo sin nubes. La mano de Ywain estaba, firme y fuerte, en la suya. Carse sintió que surgía en su interior una gran felicidad, y apretó el paso.
Llegaron a las calles de Jekkara, flanqueadas de casas en ruinas a orillas del Canal Bajo. El viento seco agitaba la llama de las antorchas, y los laúdes desgranaron su melodía tal como el recordaba, mientras las menudas mujeres de piel oscura puntuaban su paso grácil con el tintineo de las campanillas. Ywain sonrió.
— En efecto, es Marte todavía -dijo.
Juntos recorrieron los callejones, el hombre que aun llevaba en su rostro la oscura marca de un dios, y la mujer que otrora fuera una reina. Las gentes se hacían a un lado para dejarles pasar, mirándolos con asombro, y la espada de Rhiannon era como un cetro real en la mano de Carse.
FIN
LA SACERDOTISA ESCARLATA DE LA LUNA LOCA
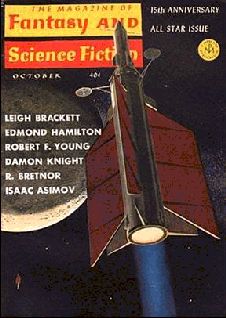
Leigh Brackett
Título original: Purple Prestess of the Mad Moon
© 1964 Mercury Press.
Aparecido en: Ciencia ficción, selección 9
Editorial Bruguera 1973.
Edición digital: Sadrac
Es indudable que, tanto dentro de la SF como fuera de ella, existe una peculiar mitología marciana tendente a considerar a Marte como una especie de hermano mayor de la Tierra, un mundo crepuscular y desolado en el que languidecen antiquísimas razas en vías de extinción, ancestrales civilizaciones poseedoras de una sabiduría profunda y enigmática.
Las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury constituyen la más conocida contribución a esta melancólica y romántica mitología, a la que Edgar Rice Burroughs, padre de Tarzán, dedicó toda una serie de novelas.
Leigh Brackett, colaboradora ocasional de Bradbury, nos ofrece, dentro de esta línea, un inquietante relato sobre el velado enfrentamiento de una civilización joven, arrogante y expansiva -la terrestre- con la milenaria y esotérica cultura marciana.
Desde la burbuja de vigía de TSS Goddard, Harvey Selden miraba cómo crecía la cara atezada del planeta. Podía distinguir los desiertos rojizos donde se agitaban pequeños remolinos de arena y las oscuras áreas de vegetación que semejaban seda. Una o dos veces, alcanzó a ver el brillo del agua de los canales. Continuó sentado, sin moverse, transportado, deleitado. Había temido que este enfrentamiento no le emocionara; había visto desde su niñez innumerables descensos idénticos desde su pantalla tridimensional. Era como hacerlo uno mismo. Pero la realidad tenía un sabor y una inminencia que encontró tremendamente excitante.
Imagina, un planeta extraño…
Imagina, Marte…
Se molestó un poco cuando advirtió que Bentham había entrado en la burbuja. Bentham era tercer oficial, y eso significaba un reconocimiento de su fracaso. La razón se traslucía claramente en su rostro, pensó Selden, y sintió lástima por él, como la hubiera sentido por cualquier alcohólico. A pesar de todo, era amable y parecía impresionado por los conocimientos de Selden acerca de Marte. Este le sonrió y le saludó con la cabeza.
— Muy excitante -dijo.
Bentham miró de soslayo al planeta que se aproximaba.
— Siempre lo es. ¿Conoces a alguien allá abajo?
— No, pero después de que me inscriba en la Oficina…
— ¿Cuándo lo harás?
— Mañana. Quiero decir, contando desde el aterrizaje…, este asunto del tiempo es un poco confuso, ¿verdad?
Sabía que harían tres o cuatro órbitas completas en una espiral descendente, que significaban tres o cuatro días y sus correspondientes noches.
— Mientras tanto, no conoces a nadie -dijo Bentham.
Selden movió la cabeza negativamente.
— Bueno -dijo Bentham-, estoy invitado a cenar con unos amigos marcianos. ¿Por qué no vienes? Tal vez te interese.
— Oh -respondió Selden ávidamente-. Sería muy… Pero ¿estás seguro de que no ocasionaría una molestia? Quiero decir, un huésped imprevisto, en el último momento…
— No les importará -siguió Bentham-, yo les avisaré antes. ¿Dónde te hospedas?
— En el Kahora Hilton.
— Claro -dijo Bentham-. Pasaré a recogerte cerca de las siete -sonrió-. Hora de Kahora.
Salió con un sentimiento de duda. Bentham no era, tal vez, la persona que él hubiera elegido para que lo introdujera en la sociedad marciana. Pero, en última instancia, era un oficial, podía incluso presumir de ser un gentleman, y hacía mucho tiempo que estaba en la ruta de Marte. Seguramente tendría amigos, y era una oportunidad maravillosa e inesperada de conocer una casa y una familia marcianas. Se sintió avergonzado de su instante de inquietud, y pudo observar inmediatamente que estaba basada en la propia inseguridad que, por supuesto, crecía al enfrentarse a un medio enteramente ajeno. Descubierta esa actitud negativa, era fácil corregirla. Después de un cuarto de hora de positiva terapia, su impaciencia no le permitía esperar la llegada de la noche.
Kahora, en medio siglo, había crecido. Selden sabía que había sido fundada como Ciudad Comercial bajo el viejo e infame Convenio del Paraguas, así llamado porque podía ser usado para encubrir cualquier cosa, y que había sido firmado entre el entonces Gobierno del Mundo de Terra y la empobrecida Federación Marciana de Ciudad-Estado. En aquel tiempo, la ciudad estaba protegida por una simple cúpula climatizada y condicionada para el confort de comerciantes y políticos de otros mundos que la frecuentaban y que no estaban acostumbrados a los rigores del frío y la escasez de oxígeno de Marte. Además del clima, se había instalado otros lujos en las Ciudades Comerciales, de modo que podían compararse con ciertas ciudades bíblicas. Crímenes de diferentes clases, incluso asesinatos, habían ocurrido en ellas.
Pero todo eso había pasado en los días del laissez-faire. Ahora Kahora era la capital administrativa de Marte, protegida por un complejo de ocho cúpulas brillantes. Desde el puerto espacial, a quince millas de la ciudad, Selden la vio como un débil resplandor de burbujas flotantes tocadas por el sol rasante. Mientras el vehículo del puerto espacial lo transportaba a través de millas de arena roja y césped verde oscuro, vio que las luces se encendían en la repentina noche y los edificios bajo las cúpulas ascendían y tomaban forma, limpios y airosos con resplandeciente vestimenta. Pensó que nunca había visto nada tan hermoso. Desde el desembarcadero de una de las cúpulas, un silencioso taxi a transistores le llevó a su hotel a lo largo de agradables calles donde las luces brillaban y gente de distintas razas caminaba ociosamente. Todo el viaje, hasta el vestíbulo del hotel, lo efectuó confortablemente, incluso con aire acondicionado que Selden agradeció. El paisaje parecía horriblemente yermo, y sólo se necesitaba verlo para saber que hacía un frío terrible. Antes de que el vehículo entrara en la cámara de descompresión cruzó el canal de Kahora, donde el agua parecía hielo negro. Muy pronto se enfrentaría con todo, pero no tenía prisa.
La habitación era acogedora y la vista de la ciudad excelente. Se duchó, se afeitó y se vistió con su mejor traje oscuro. Se sentó un rato en la pequeña terraza con vista al Triángulo de los Tres Mundos, representados por sus tres vértices. El aire que respiraba era caliente y tenuemente perfumado; los sonidos de la ciudad subían hasta él suaves y amortiguados. Comenzó a repasar mentalmente las reglas de buen comportamiento que había aprendido. Las frases ceremoniales, los gestos. Se preguntaba si los amigos de Bentham hablarían alto o bajo marciano. Bajo, probablemente, ya que es lo más corriente para con los extranjeros. Esperaba que su acento no fuera demasiado bárbaro. Se comportaría adecuadamente a la situación. Se acomodó en su silla y miró el cielo.
Había dos lunas en él, encima del brillo y la distorsión de la cúpula. Por alguna razón, aunque sabía perfectamente que Marte tenía dos lunas, ese pequeño detalle tuvo un poderoso efecto sobre él. Por primera vez se dio cuenta no sólo con su intelecto, sino con su corazón y sus entrañas, de que se encontraba en un mundo extraño, muy lejos de su casa.
Bajó al bar a esperar a Bentham.
Llegó puntual, vestido con su ropa de civil, y Selden notó con alivio que se encontraba perfectamente sobrio. Le pagó una copa y le siguió a un taxi que les condujo silenciosamente desde la cúpula central a otra en las afueras.
— Esta es la original -dijo Bentham-. Ahora es zona residencial. Los edificios son viejos, pero confortables. -Estaban detenidos en un cruce esperando que pasara el tráfico y Bentham señaló el techo de la cúpula-. ¿Has visto las lunas? Están las dos en el cielo. Es lo primero que nota la gente cuando llega.
— Sí -dijo Selden-, las he visto. Es… es… impresionante.
— La que llamamos Deimos… eso allí…, el nombre en marciano es Vashna, por supuesto…, es lo que en ciertas fases se llamaba la Luna Loca.
— Oh, no -dijo Selden-. Aquello era Phobos. Denderon.
Bentham le miró y él se puso colorado.
— Quiero decir, creo que era… -se disculpó Selden. El sabía muy bien que estaba en lo cierto, pero, después de todo-. Por supuesto, tú has estado aquí muchas veces y yo podría estar equivocado…
Bentham se encogió de hombros.
— Es fácil saberlo. Preguntaremos a Mak.
— ¿A quién?
— Firsa Mak. Nuestro anfitrión.
— ¡Oh! -protestó Selden-. Yo no diri…
Pero el taxi siguió; Bentham señalaba algunas otras cosas de interés y el asunto fue olvidado.
Cerca de la curva más sobresaliente de la cúpula, había un edificio dorado y pálido. El taxi paró allí. Unos momentos después, Selden fue introducido en la casa de Firsa Mak.
El había conocido marcianos en otras ocasiones, pero muy esporádicamente y nunca in situ. Vio un hombre oscuro, pequeño y delgado como un gato, con los más sorprendentes ojos amarillos. Llevaba la túnica blanca tradicional de los hombres de las Ciudades de Comercio, exótica y muy elegante. Un pendiente de oro, que Selden reconoció como una antigüedad sin precio, colgaba de su oreja izquierda. No era como los marcianos fofos y redondos que había conocido en Terra. Selden se acobardó ante esos ojos y las tan estudiadas palabras de saludo se pegaron a su garganta. No hubo necesidad de ellas cuando Firsa Mak le dio la mano y dijo:
— Hola, bienvenido a Marte, pasa.
Una mano morena y nervuda le empujó amablemente a una sala grande y baja con una pared de vidrio que daba al exterior de la cúpula, al desierto iluminado por la luna. Los muebles eran modernos, simples y muy confortables, con alguna escultura lateral o frontal, fina, pero no mejor que la artesanía marciana que se vendía en las tiendas especializadas de Nueva York. En uno de los sofás, un terrestre con piernas muy largas, descarnado y con cabello blanco, estaba sentado bebiendo, envuelto en una nube de humo. Le fue presentado como Altman. Tenía la cara parecida a un cuero viejo demasiado expuesto al sol, y miraba a Selden desde una gran altura y una lejana distancia. Acurrucada a su lado, había una niña o una mujer morena; Selden no podía distinguir qué era, por la suavidad de su cara y la profunda sabiduría de sus ojos, los cuales eran tan amarillos y directos como los de Firsa Mak.
— Mi hermana -dijo Firsa Mak-, señora Altman. Y ésta es Lella.
No dijo exactamente quién era Lella y a Selden no le importó en aquel momento. Acababa de entrar desde la cocina con una bandeja de algo, y llevaba un vestido que Selden había visto en revistas, pero nunca en la realidad. Un corte de seda brillante, entre rojos y naranja, envolvía sus caderas, y una ancha faja ceñía su cintura. Por debajo de la falda enseñaba sus delgados y morenos tobillos, adornados con pulseras y campanillas doradas que tintineaban ligeramente cuando caminaba.
El busto estaba desnudo y espléndidamente formado.
Sobre su cuello, una gargantilla de placas de oro, caladas y troqueladas en formas barrocas; de sus orejas, también colgaban pequeñas campanillas. Su cabello era largo y negro; sus ojos verdes, encantadoramente rasgados, sonrieron a Selden mientras ella se movía al compás de su propia música. Se quedó estúpidamente parado y le siguió con la mirada, sin darse cuenta de que había cogido un vaso de licor oscuro de la bandeja que le ofrecía.
De pronto, Selden se encontró sentado sobre cojines, entre los Altman, en frente, Firsa Mak con Bentham. Lella siguió moviéndose provocativamente. Mientras entraba y salía, cuidaba de que los vasos estuvieran llenos del peculiar líquido con gusto a humo.
— Bentham me dijo que eres de la Oficina de Relaciones Culturales Intermundo -dijo Firsa Mak.
— Sí -respondió Selden. Altman le miraba con aquella expresión extraña y ajena que tanto le incomodaba.
— Ah. ¿Cuál es tu especialidad?
— Artesanía, trabajos en metal Es… estilo antiguo, como esto… -señaló el collar de Lella y ella sonrió.
— Es antiguo -dijo ella y su voz era dulce como el tintineo de las campanillas-. No podría decir cuánto.
— El diseño del calado -dijo Selden-, es característico de la dinastía del decimoséptimo de los Reyes Khalide de Jekkara, que duró aproximadamente dos mil años, en la época en que Jekkara pasaba por la decadencia de su poder marítimo. El mar se estaba retirando bastante, hace catorce o dieciséis mil años.
— ¡Tan antiguo es! -exclamó Lella maravillada, mientras jugaba con su collar.
— Depende -dijo Bentham-. ¿Es genuino, Lella, o se trata de una copia?
Lella se arrodilló junto a Selden.
— Usted dirá.
Todos aguardaron. Selden comenzó a transpirar. Había estudiado cientos de collares como aquél, pero nunca in situ. De repente, no se sintió nada seguro para dictaminar si el maldito collar era auténtico. Tuvo la certeza de que ellos lo sabían y sólo querían molestarle. Las placas subían y bajaban al ritmo de la respiración de Lella. Un olor seco y ligero llegaba hasta su nariz. Tocó el oro, levantó una de las placas palpándola y sintiendo el calor de la piel, pensó en un libro de texto bonito y simple que tuviera diagramas e ilustraciones, solamente para distraerle de su objeto. Pensó mandarlo todo al demonio. Esperaban que cometiera un error. Entonces se enfadó más, tomó coraje, puso toda la mano bajo el collar, lo levantó y calculó su peso. Era fino y ligero como un papel de fumar que estaba muy desgastado; bajo su superficie tenía aún las señales de los antiguos golpes de martillo, peculiar estilo de los artesanos del Khalide.
Era una prueba fácil, pero estaba enfadado. Miró los achinados ojos verdes y dijo autorizadamente:
— Es auténtico.
— ¡Es maravilloso que lo sepa! -Lella cogió su mano la apretó entre las suyas riendo con alegría-. ¿Ha estudiado durante mucho tiempo?
— Mucho tiempo -Selden respiró tranquilo ahora; no les había dejado ganar. El líquido se le había subido a la cabeza, que le zumbaba suavemente, y la atención que Lella le dedicaba era aún más agradablemente embriagante.
— ¿Y qué hará ahora con estos conocimientos? -preguntó.
— Bueno -contestó él-, como ustedes ya saben, muchos conocimientos antiguos se han perdido; ahora la gente busca la manera de expandir la economía. La Oficina espera comenzar un programa para reeducar a los trabajadores del metal en sitios como Jekkara y Valkis…
Altman dijo con una voz lejana y seca:
— ¡Oh! ¡Por el amor de Dios!
— ¿Cómo? -preguntó Selden.
— Nada -respondió Altman-. Nada.
Bentham se volvió hacia Firsa Mak.
— A propósito, Selden y yo hemos discutido por el camino. El probablemente tenga razón, pero yo le dije que te preguntaría…
— Olvidémoslo, Bentham -dijo Selden rápidamente. Pero Bentham era obtuso e insistente.
— A la Luna Loca yo la llamo Vashna, él Denderon.
— Denderon, por supuesto -dijo Firsa Mak y miró a Selden-. Entonces, también entiende de esto.
— ¡Oh! -Selden protestó, embarazado y disgustado con Bentham-. Por favor, nos hemos puesto de acuerdo en que aquello era un error.
Altman se acercó.
— ¿Error?
— Ciertamente, los primeros informes… -miró a Firsa Mak, a su hermana y a Lella; todos parecían esperar que prosiguiera. Así lo hizo, aunque algo incómodo-. Quiero decir que eran el resultado de la distorsión del folklore, como nuestras interpretaciones de las costumbres negativas, pura ignorancia… en algunos casos eran puras mentiras. -Hizo con la mano un ademán despreciativo-; no creemos en los ritos de la sacerdotisa escarlata, todo aquello es absurdo. Me refiero a que no creemos que haya ocurrido verdaderamente.
Esperaba que con esto concluyera el tema, pero Bentham había decidido seguir.
— He leído informes de testigos oculares, Selden.
— Invenciones, cuentos de viajeros; después de todo, los terrestres que vinieron primero a Marte eran del tipo explorador, escasamente competentes en los que no se podía confiar.
— Ellos no nos necesitan más -dijo Altman suavemente, mirando a Selden sin verlo-; no nos necesitan para nada. -Murmuró algo sobre cerdos con alas y los dioses del Mercado. Selden tuvo, de repente, la horrible certeza de que Altman era uno de esos primeros piratas explotadores a los que había insultado irreparablemente. Y entonces Firsa Mak preguntó con honesta curiosidad.
— ¿Por qué los jóvenes terrestres están tan dispuestos a protestar contra las actitudes de su propia gente?
Selden sentía los ojos de Altman, pero ya había comenzado y no podía dar marcha atrás. Dijo con dignidad:
— Porque sabemos que nuestro pueblo ha cometido errores, y deberíamos ser lo suficiente honestos para reconocerlos.
— Una noble actitud -dijo Firsa Mak-. Pero acerca de la sacerdotisa escarlata…
— Le aseguro -aseveró Selden-, que aquel cuento absurdo ha sido olvidado hace mucho tiempo. Los hombres que lucieron serias investigaciones, los antropólogos y sociólogos que vinieron después de los… eh… los aventureros, eran mucho más competentes para evaluar los datos. Han destruido completamente la idea de que los ritos involucraban sacrificios humanos y, por supuesto, el monstruoso Oscuro Señor a quien se suponía que la sacerdotisa servía, era únicamente la memoria de un antiguo Dios-Tierra… Dios-Marte, debería decir, pero usted sabe que me refiero a la naturaleza primitiva como el cielo o el viento.
Firsa Mak dijo suavemente:
— Pero había un ritual…
— Bueno, sí -dijo Selden-, indudablemente. Pero los expertos probaron que era puramente formal como… bueno, como nuestros propios niños bailando alrededor de la cruz de mayo.
— Los del Bajo Canal -dijo Altman- nunca bailaron alrededor de ninguna cruz de mayo. -Se levantó despacio y Selden lo vio muy alto. Debería medir alrededor de dos metros; aun desde esa altura sus ojos le penetraban-. ¿Cuántos observadores competentes fueron a las colinas de Jekkara?
Selden empezó a ofenderse. La sensación de que, por alguna razón, le utilizaban, crecía cada vez más fuerte en él.
— Usted debe saber que, hasta hace muy poco tiempo, los pueblos del Bajo Canal estaban aislados de los terrestres…
— Excepto algunos aventureros.
— Que dejaron muy malos recuerdos. Aun ahora, para ir allí hay que poseer un pasaporte diplomático que se consigue después de innumerables trámites burocráticos; a pesar de todo, la libertad de movimientos es aún muy restringida. Pero es un comienzo. Esperamos persuadir a los del Bajo Canal de que acepten nuestra amistad y ayuda. Es una lástima que su misterio fomente tan perniciosa imagen. Hace décadas que la única idea que teníamos de los pueblos del Bajo Canal provenían de relatos espeluznantes contados por los primeros viajeros, extremadamente tendenciosos… Como se demostró más tarde, esta actitud es clásica de las Ciudades-Estado. Solíamos pensar en Jekkara y Valkis como, bueno, como perfectos pozos de iniquidad…
Altman le sonreía.
— Pero, mi querido amigo -dijo-, lo son.
Selden intentó soltarse de la mano de Lella, pero no pudo, y fue entonces cuando comenzó a sentirse un poco asustado.
— No entiendo -dijo lastimosamente-; sólo me han traído aquí para usarme. Si lo hicieran, no me parecería muy… ¿Bentham?
Bentham estaba en la puerta, que le parecía ahora mucho más lejana de lo que Selden recordaba, y había una especie de niebla entre los dos; por eso la figura de Bentham era borrosa. No obstante, le vio levantar una mano y le oyó decir «Adiós». Entonces, infinitamente desamparado, se volvió a mirar los ojos de Lella.
— No entiendo -dijo-, no entiendo. -Sus ojos eran verdes y enormes, de una profundidad sin límites. El se sintió caer en el abismo, y entonces se dio cuenta de que era demasiado tarde para asustarse.
El ruido le llegó primero como el terrible bramido de un jet. Tuvo la sensación física de ser transportado por el aire, que se agitaba ocasionalmente con gran alarma. Pasaron varios minutos antes de que pudiera ver cualquier cosa, excepto una densa niebla. Esta se disipó gradualmente y se encontró mirando el collar dorado de Lella. Recordó con gran claridad el veredicto emitido tan volublemente por él y con tan modesto orgullo. Lo vio todo con claridad.
«Eres de Jekkara», pensó, y sólo entonces se dio cuenta de que tenía una mordaza en la boca. Lella se sobresaltó y miró hacia abajo.
— Está despierto.
Firsa Mak se levantó y se inclinó sobre Selden, examinó la mordaza y el par de esposas antiguas que le sujetaban las muñecas. Otra vez, Selden se acobardó ante aquellos ojos brillantes y feroces. Firsa Mak parecía vacilar en el momento de quitarle la mordaza, y Selden buscaba coraje y voz para exigir explicaciones. Un zumbido sonó en la cabina, aparentemente una señal del piloto, y al mismo tiempo se alteró el movimiento del helicóptero. Firsa Mak negó con la cabeza.
— Luego, Selden. Debo dejarle así porque no me puedo fiar de usted; todas nuestras vidas están en peligro, no sólo la suya… aunque, sobre todo, la suya. -Se adelantó-. Es necesario, Selden. Créame.
— No sólo necesario -dijo Altman, encorvado bajo el techo de la cabina-. Vital. Lo entenderá más tarde.
— Me pregunto si lo entenderá -dijo Lella ásperamente.
— Si él no lo entiende -respondió Altman-, Dios le ayudará como ayuda a todos ellos; nadie más puede hacerlo.
La señora Altman entró con un montón de mantas gruesas. Todos habían cambiado sus ropas desde la primera vez que Selden les había visto, excepto Lella, que sólo había añadido una prenda de lana en la parte superior de su cuerpo. La señora Altman llevaba ahora un vestido del Bajo Canal, y Firsa Mak una túnica carmesí sujeta a las caderas con un cinturón ancho. Altman parecía increíblemente acostumbrado a la vestir menta de cuero de un miembro de tribu del desierto. «Es demasiado alto para pasar por un jekkariano» -pensó Selden-. Llevaba el arnés del desierto con mucha naturalidad, como si lo hubiera usado muchas veces. Obligaron a Selden a levantarse, mientras le envolvían con una manta; vio que le habían quitado su propia ropa y le habían vestido con una túnica amarilla, de la que salían sus brazos y piernas, que habían sido teñidos de oscuro. De nuevo en su silla, le pusieron el cinturón de seguridad y esperaron a que el helicóptero aterrizara.
Selden se sentó rígido y entumecido por el miedo; repasó mentalmente las etapas desde que había llegado allí, y trató de encontrarle un sentido a todo aquello. No podía. Una cosa era cierta; Bentham le había conducido alguna trampa. Pero, ¿por qué? ¿Adonde le estaban llevando y qué pensaban hacer con él? Intentó efectuar terapia positiva, pero le era difícil aplicar la sabiduría que le había parecido tan infinitamente profunda en otros momentos. Sus ojos siguieron mirando los rostros de Altman y Firsa Mak.
Había en ellos algo extraño que no observó antes. Intentó analizar si era su piel, que parecía más dura, más seca y más tenaz de lo normal, o sus músculos más fibrosos y prominentes; había algo en el comportamiento que le recordaba a los grandes carnívoros de los parques zoológicos. Lo más impresionante era la expresión de los ojos y la boca, que a Selden le descubría su condición de hombres violentos, que podían golpear, linchar y hasta asesinar. Les tenía miedo, al mismo tiempo, se sentía superior. Estaba por encima de todo eso.
El cielo había palidecido. Selden podía ver el desierto pasando por debajo. Se posaron sobre él con un gran remolino de polvo y arena. Entre Altman y Firsa Mak, casi le arrastraron fuera del helicóptero. Su fuerza era aterradora. Se alejaron, y el aire de la hélice les golpeó la espalda cuando volvió a despegar. Selden acusó la falta de oxígeno y el tremendo frío. Sentía quebrarse sus huesos y sus pulmones parecían llenos de cuchillos. Los otros estaban acostumbrados. Se abrigó con la manta lo mejor que pudo, con sus manos esposadas, y sentía castañetear los dientes bajo la mordaza. Abruptamente, Lella extendió su brazo y bajó sobre su rostro la capucha. Tenía dos agujeros a la altura de los ojos, para poder usarla como máscara en las tormentas de arena, pero le sofocaba. Olía de forma extraña. Se sentía completamente miserable.
Al amanecer, el desierto se volvió de un rojo oxidado. Una cadena de montañas gastadas por el tiempo, yermas como el fósil vertebrado de algún monstruo olvidado, se curvaba a través del horizonte del norte. Cerca había una masa derrumbada de rocas, talladas con formas fantásticas por el viento y la arena. De entre las rocas salió una caravana.
Selden oyó las campanillas y el trote de los grandes cascos. Aquellas bestias le eran familiares por fotografías. Vistos en su escamosa realidad, moviéndose a través de la arena roja, en aquel alba salvaje, con sus cargas y sus encapuchados jinetes, eran apariciones de una época vieja y desagradable.
Se acercaron y se detuvieron silbando y pateando, entornando sus ojos brillantes y fríos ante Selden, extrañados por su olor, a pesar de la ropa marciana que llevaba. Parecía que Altman no les preocupaba. Tal vez había vivido con los marcianos tanto tiempo que ahora no se diferenciaba de ellos.
Firsa Mak habló brevemente con el jefe de la caravana. Era obvio que el encuentro había sido planeado, porque traían animales sin jinetes. Las mujeres montaron fácilmente. El estómago de Selden se encogió ante la idea de tener que subir a una de aquellas criaturas. Pero en aquel momento, le asustaba más el quedarse sólo allí; no protestó cuando Firsa Mak y Altman lo izaron hasta la silla. Montaron uno a cada lado, llevando su montura por las riendas. La caravana se puso en marcha, rumbo al norte, hacia las montañas.
Selden sufría por el frío, la sed y el desacostumbrado ejercicio. Al mediodía, cuando pararon a descansar, estaba casi inconsciente. Altman y Firsa Mak le ayudaron a bajar, le llevaron hacia unas rocas, donde le quitaron la mordaza y le dieron agua. El sol, alto, atravesaba la atmósfera transparente como una lanza ígnea. Quemaba las mejillas de Selden pero, por lo menos, entró en calor. Hubiera querido quedarse donde estaba y morir, pero Altman era inflexible.
— Querías ir a Jekkara -dijo-. Bueno, ya estás en camino… Un poco antes de lo que habías planeado, nada más. ¡Qué demonios! ¿Pensabas que todo era como Kahora?
Empujó a Selden sobre su montura y siguieron.
A media tarde, el viento creció. Parecía que nunca iba a parar, pero de una manera cansada, vagabunda, a través de la arena, cogiendo un poquito de polvo y dejándolo caer otra vez, rozando las rocas intrusas un poco más profundamente, acariciando las ondas de diferentes diseños. De repente, parecía impacientarse con todo lo que había hecho y decidía destrozarlo y comenzar de nuevo. Tomaba fuerzas y arremetía gritando a través de la tierra; a Selden le parecía que el desierto entero se levantaba y volaba en una nube roja y asfixiante. El sol se apagó y él perdió de vista a Altman y Firsa Mak, que se mantenían al extremo de las riendas. Un abyecto terror le paralizaba en su silla de montar, esperando ver flojo un pequeño segmento de su rienda para saber que estaba irremediablemente perdido. Tan violentamente como había crecido, el viento reanudó su silencioso y eterno giro.
Poco después, con la larga y roja luz del oeste, descendieron sobre una línea de agua oscura, enhebrada y reluciente en la desolación, bordeada por cuitas verdes a sus lados. Olía a humedad y a cosas en crecimiento; un puente antiguo, y más allá del canal, la ciudad, con las colinas yermas detrás de ella.
Selden sabía que se hallaba ante Jekkara. Estaba muy impresionado. Todavía eran poquísimos los terrestres que la habían visto. Miraba fijamente por los agujeros de su capucha. Vio, al principio, las grandes masas de rocas rojizas, mientras el sol se ocultaba y las sombras variaban; distinguía los perfiles de los edificios fundiéndose más suavemente con las rocas madres, desde los riscos más altos donde se encontraban. En un sitio veía las ruinas de un castillo con grandes muros, que él sabía habían protegido una vez a los reyes Khalide y Dios sabe a cuántas dinastías antes de ellos, cuando aquel desierto era el fondo de un mar azul, y había un faro todavía en pie sobre la base de un puerto seco, medio colgado entre los riscos. Temblaba. Sintió el enorme peso de una historia en la cual él y los suyos no habían tomado parte, y se le ocurrió que tal vez hubiera sido un poquito presuntuoso en su deseo de enseñar algo a aquella gente.
Este sentimiento duraba cuando atravesó el puente, que estaba a mitad de camino. La luz del oeste se había esfumado, las antorchas resplandecían en las calles de Jekkara, sacudidas por el viento seco del desierto. Su foco de interés cambiaba del pasado al presente, y una vez más temblaba, pero por razón diferente. El pueblo alto estaba muerto. El bajo no, y había un matiz en la escena, un olor y un sonido que lo petrificaba. Era exactamente como los primeros aventureros lo habían descrito en sus dudosas memorias.
La caravana llegó a una plaza ancha, frente al Canal. Las bestias andaban dificultosamente sobre las hundidas e inclinadas piedras del pavimento. La gente venía a su encuentro; sin que él se diera cuenta, Altman y Firsa Mak le habían llevado hacia el final de la fila, y ahora se encontró con que estaba separado y le guiaban silenciosamente por una calle estrecha entre casas bajas de piedra con profundos portales y pequeñas ventanas. Todas las esquinas estaban redondeadas y gastadas por el tiempo y la fricción de innumerables manos y hombros, como las piedras de un arroyo.
«Algo pasa en el pueblo», pensó; podía escuchar las voces de mucha gente, como si estuvieran reunidos en un sitio público. El aire olía a frío y a polvo, a especies desconocidas y a cosas menos identificables.
Altman y Firsa Mak bajaron a Selden y le sostuvieron hasta que le volvió la sensibilidad a las piernas. Firsa Mak siguió mirando, de vez en cuando, el cielo. Altman se acercó a Selden y susurró:
— Haz exactamente lo que nosotros te digamos, o ya no vivirás esta noche.
— Ni nosotros tampoco -murmuró Firsa Mak. Controló la mordaza de Selden y se aseguró de que la capucha escondiera bien su rostro.
— Es casi la hora -añadió.
Guiaron a Selden a lo largo de otra tortuosa calle. Esta era muy populosa. Había sonidos, olores dulces y acres y luces de extraños colores. Intuía la perversidad del genio imaginativo de tan fantástico surtido, y los ojos se le nublaron al recordar, detrás de su capucha, sus Seminarios de Cultura Marciana, con una especie de histeria. Desembocaron en una plaza ancha.
Estaba llena de gente, abrigada contra el viento de la noche, que esperaba silenciosamente. Sus caras permanecían oscuras y rígidas a la luz temblorosa de las antorchas. Parecían estar mirando el cielo. Altman y Firsa Mak, con Selden sostenido firmemente entre los dos, se fundían con la multitud. Esperaban. De vez en cuando, llegaba más gente desde las calles cercanas, sin emitir ningún sonido, excepto el suave arrastrar de sus sandalias y el imperceptible tintineo de pequeñas campanillas bajo las capas de las mujeres. Selden se encontró mirando el cielo, aunque no entendía por qué. El gentío crecía silencioso, evitando respirar y moverse. Entonces, de repente, sobre los tejados del este vino, rápida, la luna Denderon, baja y roja.
La multitud dijo: «¡Ah-h-h!» Un grito largo, musical, que sacudió el corazón de Selden de pura desesperación.
En el mismo momento, arpistas que se escondían en la sombra de los pórticos gastados por el tiempo, tocaron sus instrumentos con doble cuerda y el grito comenzó a ser un canto llano, mitad lamento y mitad declaración orgullosa de odio imperecedero. La multitud empezó a moverse, los arpistas al frente y otros hombres con antorchas alumbrando el camino. Selden fue con ellos a las colinas, detrás de Jekkara.
Era un largo y frío camino bajo la luz efímera de Denderon. Selden sintió el polvo de milenios raspar y crujir bajo sus sandalias, mientras los fantasmas de la ciudad le pasaban a derecha e izquierda. Paredes derruidas y mercados vacíos, muelles en ruinas donde los barcos de los Reyes del Mar atracaban. La música salvaje y feroz de las arpas le animaba, le aturdía. La larga fila de gente que cantaba se prolongó, moviéndose constantemente; había algo extraño en el ritmo mesurado, de su paso. Era como una marcha hacia la horca.
Las ruinas de las obras del hombre quedaron atrás. Las yermas colinas tomaban volumen contra las estrellas, salpicadas con la débil luz de la luna, que ahora parecía a Selden inexpresivamente perversa. Se preguntaba por qué no tenía más miedo. Pensó que tal vez había llegado a estar emocionalmente exhausto. Veía las cosas muy claras, pero sin sentirse involucrado personalmente.
Los arpistas y los portadores de antorchas entraron por la boca de una cueva, pero no tuvo miedo. Era suficientemente ancha como para que la gente pudiera seguir marchando de diez en fondo. Las arpas sonaban más apagadas y, entonces, el canto tomó un tono profundo y vacío. Selden sintió que descendían.
Un extraño y terrible anhelo comenzó a despertar en él, sin ninguna explicación. Los peregrinos parecían sentirlo también porque el paso se aceleraba un poco con el ritmo de las arpas. De repente, las paredes de roca desaparecieron de la vista y se encontraron en un vasto y frío espacio oscuro, fuera de los puntos resplandecientes de las antorchas.
El canto cesó. La gente caminó formando un semicírculo, deteniéndose, los arpistas en el centro y un pequeño grupo de gente frente a ellos, solos y separados.
Una de esas personas se quitó la capa que le cubría, y Selden vio que era una mujer totalmente vestida de escarlata. Por algún motivo, estaba seguro de que era Lella, aunque a la luz de las antorchas, la cara de la mujer se mostró sólo como una máscara de plata suave y deslumbrante, muy antigua y con un aire sutil de cruel compasión. Ella tomó en sus manos una pálida lámpara redonda y la elevó, los arpistas tocaron sus cuerdas una vez. Las otras seis personas se quitaron sus capas. Eran tres hombres y tres mujeres, todos desnudos y sonrientes. Las arpas comenzaron a tocar una melodía alegre, y la mujer de escarlata balanceó su cuerpo siguiendo el compás. La gente desnuda comenzó a bailar; sus ojos parecían vacíos y alegres por alguna poderosa droga, y ella les guiaba bailando hacia la oscuridad, mientras cantaba una larga y dulce tonada de flauta.
Las arpas callaron; solamente sonaba la voz de la mujer, y su lámpara brillaba como una estrella opaca, distante.
Más allá de la lámpara, un ojo se abrió y observó vigilante.
Selden miró a la gente, a la sacerdotisa y a los seis bailarines; sus siluetas se recortaban momentáneamente contra aquella esfera, como las siluetas de siete personas contra la luna ascendiente. Entonces, algo en él se desintegró. Cayó agarrado al olvido como un arma salvadora.
Pasaron el resto de la noche y el día siguiente en la casa de Firsa Mak junto al oscuro Canal, y en las calles había ruidos de terribles orgías. Selden se sentó mirando directamente al frente, mientras su cuerpo era sacudido por pequeños temblores periódicos.
— No es verdad -dijo una y otra vez-, no es verdad.
— Puede ser que no lo sea -le contestó Altman- pero es un hecho. Y son los hechos los que te matan. ¿Entiendes ahora por qué te hemos traído aquí?
— Quieren que hable a la oficina sobre… sobre aquello.
— A la oficina y a cualquiera que quiera escucharte.
— Pero, ¿por qué yo? ¿Por qué no alguien realmente importante, como un diplomático?
— Lo hemos intentado. ¿Recuerdas a Loughlin Herbert?
— Pero él murió de un infarto… ¡Oh!
— Cuando Bentham nos habló de ti -dijo Firsa Mak-, nos pareciste lo suficientemente joven y fuerte para soportar el shock. Hemos hecho todo lo que pudimos, Selden, durante años, Altman y yo hemos intentado…
— Ellos no nos escucharán -dijo Altman-. Ellos no escuchan. Si siguen enviando gente, hermosos jóvenes con buenas intenciones y oficiosos niñeros, sin saber… Yo, sinceramente, no me haría responsable de las consecuencias. -Miró a Selden desde su flaca y curtida altura.
Firsa Mak añadió suavemente:
— Esto es una carga. Lo hemos soportado, Selden. Hasta sentimos el orgullo de soportarlo. -Señaló hacía las colinas no visibles-. Aquello tiene el poder de la destrucción. Jekkara, seguramente, y Valkis y Barrakesh, y, probablemente, toda la gente, dependen de este canal para su existencia. Puede destruir. Lo sabemos. Es una cuestión marciana, y la mayoría de nosotros no deseamos que los extranjeros participen en ello. Pero Altman es mi hermano, y yo debo tener alguna consideración con su gente. Te puedo asegurar que la sacerdotisa prefiere escoger sus ofrendas entre los extranjeros…
— ¿Cuántas veces? -suspiró Selden.
— Dos veces al año, cuando la Luna Loca sube. Entretanto duerme.
— Duerme -repitió Altman-, pero si fuera provocada, asustada u ofendida… Por el amor de Dios, Selden… cuéntaselo, para que por lo menos sepan en qué se están mezclando.
— ¿Cómo pueden vivir aquí con ella? -preguntó Selden aterrorizado.
Firsa Mak, le miró, sorprendido por la pregunta.
— ¿Por qué? Siempre lo hemos hecho -contestó.
Selden miraba fijamente, pensaba absorto; gritó al ver que Lella entraba suavemente en la habitación.
En la segunda noche se escabulleron de Jekkara y volvieron a las rocas donde el helicóptero estaba esperando. Sólo Altman volvió con Selden. Se sentaron silenciosamente en la cabina. Selden pensaba y, de vez en cuando, sorprendía a Altman observándole; en sus ojos brillaba el reconocimiento del fracaso.
Las cúpulas resplandecientes de Kahora flotaban fuera, en el atardecer, y Denderon estaba en el cielo.
— No se lo vas a decir -dijo Altman.
— No sé -suspiró Selden-, no sé.
Altman le dejó en el embarcadero. Selden no le volvió a ver. Tomó un taxi hasta su hotel, fue directamente a su habitación y se encerró en ella.
Los alrededores, ya familiares, le ayudaron a recuperarse. Se sentía capaz de ordenar sus pensamientos más tranquilamente.
Si él creía en lo que había visto, tendría que contarlo, aunque nadie le escuchara. Aunque sus superiores, sus profesores y protectores, los hombres que él veneraba y de los que más deseaba la aprobación, se sintieran defraudados, le miraran con desprecio y le cerraran sus puertas para siempre. Aunque fuera condenado a la oscuridad infinita habitada por la gente como Altman y Firsa Mak. Aunque…
Si por el contrario creía que era una ilusión, una alucinación provocada por drogas y Dios sabe qué antiguo embrollo marciano… Había sido drogado, eso era cierto. Y Lella había practicado algún tipo de hipnosis con él…
Si él no creía…
¡Oh, Dios!, qué maravilloso sería no creer, ser libre otra vez, estar seguro de la verdad.
Pensaba en los confines confortables y tranquilos de su habitación y cada vez eran más positivos sus pensamientos, más libres de subjetividad, más profundos y tranquilos en comprensión. Cuando amaneció, estaba pálido y ojeroso, pero curado.
Fue a la oficina y les dijo que había caído enfermo inmediatamente después del desembarco, y que por eso no les había informado de su llegada. También les dijo que había recibido noticias urgentes de su casa y debería regresar en seguida. Estaban muy apenados de perderle, le compadecían, y le hicieron una reserva en el primer vuelo libre.
Algunas cicatrices quedaron en la mente de Selden. No podía soportar el sonido de un arpa ni ver a una mujer vestida de escarlata. Con estas fobias podía vivir, pero las pesadillas eran demasiado. Una vez en la Tierra, fue en seguida a su psiquiatra. Sería totalmente honesto consigo mismo, y el médico le aclararía lo ocurrido. El asunto había sido una fantasía sexual provocada por las drogas, con la sacerdotisa como imagen materna. El Ojo que le había mirado y que todavía le escudriñaba sin pestañear en sus sueños repetidos, representaba el símbolo del principio generativo femenino, y el sentimiento de horror que le excitaba era debido a un complejo de culpabilidad que tenía porque era un homosexual latente. Selden se sentía enormemente reconfortado.
El psiquiatra le aseguró que ahora que las cosas estaban claras, los efectos secundarios se extinguirían. Tal vez así hubiera ocurrido de no ser por aquella carta.
Llegó justo seis meses marcianos después de su desafortunada cena con Bentham. No estaba firmada. Decía: «Lella te espera en el ascenso de la Luna», y llevaba el dibujo preciso e inequívoco de un ojo solitario y monstruoso.
FIN
El Velo
de Astellar

Leigh Brackett
(The veil of Astellar) Trilling Wonder Stories, Spring 1944 Aparecido en Thrilling Wonder Stories, primavera 1945. Traducción de Rafael Marín y Francisco Blanco Publicado en la edad de oro 1944-45. Martínez Roca, Gran Super-Ficción. 1989.
Prefacio
Hace poco más de un año, Tiempo Solar Arbitrario, se recibió un cohete mensaje en el cuartel general de la Autoridad Espacial ínter-mundial (AEI) de Marte.
En él había un manuscrito que contaba una historia, tan extraña y terrible, que fue difícil creer que cualquier ser humano cuerdo pudiera haber sido culpable de crímenes semejantes.
Sin embargo, después de un año de cuidadosas investigaciones, la historia ha sido autentificada sin lugar a dudas, y ahora la AEI ha autorizado que se haga pública, con el contenido exacto que había en el cohete recibido.
El Velo (la luz surgida de ninguna parte que devoraba naves) ha desaparecido. Los astronautas de todo el sistema solar, los mercaderes y capitanes de lujosas naves de recreo por igual han dado la bienvenida a este conocimiento como sólo pueden hacerlo los hombres que viven en constante peligro. El Velo ha desaparecido, y, con él, un poco del aplastante terror del Extraño Más Allá.
Ahora conocemos su nombre completo: El Velo de Astellar.
Sabemos cuál es su lugar de origen: un mundo apartado del tiempo y el espacio. Hemos averiguado la razón de su existencia. A través de esta historia, escrita en la agonía del alma de un hombre, conocemos esas cosas… y conocemos de qué forma fue destruido.
1 Un cadáver en el canal
Se había producido un alboroto en el local de Madam Kan, en el Canal Bajo de Jekkara. Un pequeño fanfarrón marciano se había excedido con el thil, y, muy pronto, las nudilleras en punta que utilizan allí empezaron a hacer acto de presencia, y el pequeño marciano perdió su última válvula alimenticia.
Arrojaron lo que quedaba de él a las piedras del embarcadero, casi a mis pies. Supongo que me detuve por eso, tenía que hacerlo o tropezar con él. Y, entonces, le observé.
La tenue luz rojiza del sol surgía de un cielo verde y despejado. La arena roja susurraba en el desierto, más allá de las murallas de la ciudad, y un agua marrón rojiza se deslizaba con lentitud por el canal. El marciano yacía sobre su espalda, con la garganta desgarrada por la que se escapaba el rojo más rojo de todos, que caía sobre las sucias piedras.
Estaba muerto. Tenía muy abiertos sus verdes ojos, y estaba muerto.
Me quedé de pie, a su lado. No sé durante cuánto tiempo. No existía tiempo alguno. No había luz alguna ahora, ni sensación de que la gente pasara, ningún sonido… ¡Nada!
Sólo su rostro muerto, mirándome; los verdes ojos y los labios separados, mostrando sus blancos dientes.
No le conocía. Vivo, era otro marciano más. Muerto, sólo carne.
¡Muerto, la basura marciana!
No existía el tiempo. Sólo el rostro de un hombre muerto, sonriendo.
Entonces, algo me alcanzó. Un súbito estallido de pensamiento golpeó mi mente, y la atrajo como un imán arrastra acero pesado. Los pensamientos de alguien, dirigidos hacia mí. Un horror crudo y enfermo, y miedo, y una compasión tan profunda que sacudieron mi corazón. Un claro y brusco aguijonazo de palabras-imágenes me asaltó.
— Parece Lucifer llorando por el cielo -me dijo el mensaje-. Sus ojos. ¡Oh, Ángel Oscuro, sus ojos!
Cerré esos ojos. Un sudor frío me invadió. Deglutí, e hice que el mundo volviera a enfocarse. Luz, arena, ruido, hedor y gente congregada, el trueno de los cohetes del espaciopuerto a dos kilómetros marcianos de distancia. Todo enfocado. Alcé la cabeza y vi a la muchacha.
Estaba de pie junto al hombre muerto, casi le tocaba. Había un chico joven con ella. Le vi de un modo vago; pero, entonces, no tuvo importancia. Nada importaba sino la muchacha. Llevaba un vestido azul, y me miraba con unos ojos gris-humo en un rostro que estaba tan blanco como un hueso mondado.
La luz, el ruido y la gente desaparecieron de nuevo, y me dejaron a solas con ella. Sentí que el medallón me quemaba bajo el color negro de mi traje de astronauta, y mi corazón pareció dejar de latir.
— Missy -dije -. Missy.
— Como Lucifer, pero santificado -decía su mente.
De repente, me reí brusca y brevemente. El mundo volvió a ocupar su sitio y permaneció allí; hice lo mismo.
Missy. ¡Missy, cielos! Missy había muerto hacía mucho, mucho tiempo.
Lo que me había confundido era el cabello rojo. El mismo cabello rojo oscuro, liso y denso como la cola de un caballo, enroscado sobre su cuello blanco; y sus ojos gris-humo. También había algo en sus pecas, y en la forma en que su boca se curvaba hacia un lado como si no pudiera dejar de sonreír.
Por lo demás, no se parecía mucho a Missy. Era más alta y más delgada. La vida la había maltratado, y se le notaba. Missy nunca tuvo aquel aspecto cansado y sombrío. Tampoco sabía si había desarrollado un carácter tan duro e inflexible como el de la muchacha que tenía delante. Entonces yo no podía leer las mentes.
La muchacha que me miraba tenía muchas cosas en la mente que ella no querría conocer. No me gustó la idea de que me sorprendiera en un momento de distracción.
— ¿Qué creéis que hacéis aquí, muchachitos? -pregunté.
Me contestó el muchacho. Se parecía mucho a ella: llano, simple, y mucho más duro por dentro de lo que parecía a simple vista; un muchacho que había aprendido a aceptar el castigo y a seguir peleando. Ahora estaba mareado, furioso y algo asustado.
— Pensábamos que a plena luz del día sería más seguro -respondió.
— De día o de noche, todo es lo mismo en este agujero. De vosotros, yo me marcharía.
La muchacha continuaba mirándome, inmóvil, sin darse cuenta siquiera de que lo hacía.
«Cabello blanco -pensaba-. Pero no es viejo. No es mucho más viejo que Brad, a pesar de las arrugas. Sufrimiento, no edad.»
— Habéis bajado de la Reina de Júpiter, ¿verdad? -les pregunté.
Yo sabía que sí. La Reina era la única nave de pasajeros que se encontraba en Jekkara en ese momento. Yo me sentía interesado sólo porque se parecía a Missy. Pero Missy llevaba muerta mucho tiempo.
— Sí -contestó el muchacho, en quien ella pensaba como Brad-.Vamos a Júpiter, a las colonias. -Tiró con suavidad de la muchacha-.Venga, Virgie. Será mejor que regresemos a la nave.
Yo sudaba, y me sentía frío por dentro. Más frío que el cadáver que había a mis pies. Me reí, pero en voz baja.
— Sí -dije-. Volved a la nave, donde se está a salvo.
La muchacha no se movió, ni apartó su mirada de mí.
Aún tenía miedo, y no se sentía tan compasiva, pero aún pensaba en mí.
«Sus ojos arden -pensaba-. ¿De qué color son? En realidad, no tienen un color definido. Sólo son oscuros, fríos y ardientes. Han mirado al horror…, y al cielo.»
Permití que los mirara. Un instante después, ella se sonrojó, y yo sonreí. Estaba furiosa, pero no podía apartar su mirada, y yo se la sostuve, sonriendo, hasta que el joven volvió a dar un tirón de ella, no tan amable esa vez.
— Vamos, Virgie.
Ella se liberó de mí. Se volvió con gracia angular y retozona. Sentí como si alguien me hubiera apuñalado de súbito en el estómago. La forma en que movía la cabeza…
Ella volvió a mirarme, de repente, sin querer hacerlo.
— Me recuerda usted a alguien — dijo-. ¿Viaja usted también en la Reina de Júpiter?
Su voz era como la de Missy. Más profunda, tal vez. Más gutural. Pero muy parecida.
— Sí. Astronauta de primera clase.
— Entonces, tal vez por eso me haya fijado en usted. -Hizo girar el anillo de boda de su dedo, sin pensarlo, y frunció el ceño-. ¿Cómo se llama?
— Goat -respondí-. J. Goat.
— Jay Goat -repitió ella-. Qué nombre tan extraño. Pero no es tan inusitado. Me pregunto por qué me interesa tanto.
— Vamos, Virgie -insistió Brad, enfadado.
No la ayudé. La miré hasta que su rostro se puso escarlata; entonces, se volvió. Leí sus pensamientos. Merecían la pena.
Ella y Brad se dirigieron al espaciopuerto. Caminaban juntos, de regreso a la Reina de Júpiter; y yo tropecé con el marciano muerto a mis pies.
Su rostro se había vuelto ceniciento. Tenía los ojos vidriosos y hundidos ya, y su sangre se volvía oscura sobre las piedras. Sólo otro cadáver más.
Me eché a reír. Le puse la bota en el cuello y le hundí en el agua marrón rojiza, y me reí porque mi propia sangre estaba aún caliente y latía dentro de mí con tanta fuerza que lastimaba.
Estaba muerto, así que le dejé.
Sonreí con el chapoteo y las ondas. «Se ha equivocado -pensé-. No es Jay. Simplemente J. Goat. J de Judas.»
Tenía diez horas marcianas que matar por delante antes de que la Reina despegara. Pasé un buen rato en las mesas de getak de Madam Kan. Ésta me consiguió un brandy de cactus del desierto muy especial y una chica venusiana con una piel como esmeraldas pulidas y ojos dorados.
Bailó para mí, y sabía hacerlo. Las diez horas transcurridas no estuvieron mal, para tratarse de un paseo por Jekkara.
Missy, el marciano muerto y la muchacha llamada Virgie se hundieron en mi subconsciente, al que pertenecían, y no dejaron ni siquiera una onda. Esas cosas son como el dolor de una vieja herida cuando la aprietas. Te atrapan durante un minuto, pero no duran. Ya no son importantes.
Aunque todo puede cambiar. Ustedes, las personas encadenadas a los planetas construyen sus cuatro paredes de pensamiento y su techo llenos de convenciones, y creen que no hay nada más. Pero el espacio es grande, con otros mundos, y otras formas. Pueden aprenderlas. Incluso ustedes. Inténtenlo, y verán.
Terminé el fuerte brandy verde. Con plata marciana, llené el hueco entre los senos esmeralda de la bailarina venusiana, y la besé; después, me marché con un tenue regusto a pescado en los labios, de vuelta al espaciopuerto.
Caminé. Era de noche, y un viento fino y frío arremolinaba la arena, mientras las lunas bajas esparcían plata y sombras negras por las dunas. Pude ver mi aura brillando, oro pálido contra la plata.
Mi estado de ánimo era estupendo. Lo único que me preocupaba referente a la Reina de Júpiter era que mi trabajo terminaría muy pronto y me pagarían.
Me desperecé con un placer que jamás podrán conocer, y sentí que era maravilloso estar vivo.
No había nadie en el desierto barrido por la luna, a casi dos kilómetros del espaciopuerto, cuando Gallery salió de detrás de una torre derruida que bien pudiera haber sido un faro en otros tiempos, cuando el desierto era un mar.
Gallery, artillero experimentado, era un negro irlandés, y estaba moderadamente borracho; su percepción extrasensorial titilaba en él como un diafragma sensible. Sabía que él podía distinguir mi aura. Muy tenuemente, y no con los ojos, pero sí lo suficiente. Sabía que la había visto la primera vez que nos encontramos, cuando me enrolé en la Reina de Júpiter, en Venus.
Uno les encuentra ocasionalmente. Los celtas en especial; los católicos romanos, tanto terrestres como marcianos, y un par de tribus de venusianos nacen con percepción extrasensorial. Es algo burda en su mayor parte; pero pueden interponerse en tu camino.
Ahora, él se interponía en el mío. Gallery me sacaba unos diez centímetros, y unos quince kilos, y el whisky que había bebido era más que suficiente para nacerle rápido, sañudo y peligroso. Tenía unos puños como montañas.
— No eres humano -dijo en voz baja.
Sonreía. Podría haber estado cortejándome, con su sonrisa y su hermosa voz baja. El sudor hacía que su rostro pareciera madera pulida bajo la luz de la luna.
— No, Gallery -respondí-. Ya no. Hace mucho tiempo que no.
Osciló levemente sobre sus rodillas flexionadas. Entonces le vi los ojos. La luz de la luna había borrado su tono azul. Sólo quedaba en ellos miedo; un miedo determinado y resplandeciente.
— ¿Qué eres, dime? -Su voz seguía siendo suave, cantarina-. ¿Y qué quieres de la nave?
— De la nave, nada, Gallery. Sólo de las personas que viajan a bordo. Y en cuanto a lo que soy, ¿qué importancia tiene?
— Ninguna -repuso él -. Ninguna. Porque ahora voy a matarte.
Me reí, sin producir sonido alguno.
Él meneó su negra cabeza con lentitud.
— Muéstrame los dientes si quieres. Muy pronto se los mostrarás al cielo del desierto, cuando tu cabeza cuelgue de una pica.
Abrió las manos. La rápida luz de la luna me mostró un crucifijo de plata en cada una de sus palmas.
— No, Gallery -dije con suavidad-. Tal vez puedas llamarme vampiro, pero no soy de los de esa especie.
Cerró las manos sobre las cruces y avanzó, dando un lento paso cada vez. Pude oír el rechinar de sus botas en la arena. Permanecí inmóvil.
— No puedes matarme, Gallery.
No se detuvo. Ni habló. El sudor le corría por la piel. Tenía miedo, mas no se detuvo.
— Morirás aquí, Gallery, sin la presencia de un sacerdote.
No se detuvo.
— Ve a la ciudad, Gallery. Escóndete allí hasta que la Reina haya marchado. Estarás a salvo. ¿Amas lo suficiente a los otros como para morir por ellos?
Entonces se detuvo. Frunció el ceño, como un niño confuso. Era una idea nueva.
Recibí la respuesta antes de que la dijera.
«¿Qué tiene que ver el amor? Son personas.»
Avanzó de nuevo, y yo abrí los ojos.
— Gallery -dije.
Estaba cerca. Tan cerca que pude oler el whisky barato en su aliento. Le miré al rostro; le miré a los ojos fijamente, y él se detuvo, poco a poco, arrastrando los pies como si, de repente, le pesaran mucho.
Le miré con firmeza. Pude oír sus pensamientos. Eran los mismos. Siempre son los mismos.
Alzó los puños, demasiado despacio, como si levantara a un hombre en cada uno de ellos. Abrió la boca. Vi el brillo húmedo de sus dientes y oí la dificultosa respiración escapar entre ellos, ronca y burda.
Le sonreí, sin dejar de mirarle a los ojos.
Se puso de rodillas. Centímetro a centímetro; me combatía, pero, al mismo tiempo, obedecía. Un hombretón con el rostro cubierto de sudor y unos ojos azules que no podían apartarse de mí. Sus manos se abrieron. Las cruces de plata cayeron de ellas y quedaron tendidas en la arena, brillando.
Echó la cabeza hacia atrás. Los tendones de su cuello se tensaron y se sacudieron. De repente, se desplomó de costado y permaneció quieto.
— Mi corazón -susurró -. Lo has detenido.
Ésa es la única forma. Lo que sienten hacia nosotros es instinto, y ni siquiera la psicocirugía puede alcanzarlo. Además, nunca hay tiempo.
Ahora, él no podía respirar, ni tampoco hablar; pero oí sus pensamientos. Recogí los crucifijos de la arena y se los puse en las manos.
Él consiguió volver un poco la cabeza y mirarme. Trató de hablar; pero, una vez más, respondí a sus pensamientos.
— Al Velo, Gallery -susurré-. Allí es donde voy a llevar a la Reina.
Vi que sus ojos se abrían más aún y se quedaban fijos. El último pensamiento que tuvo fue… Bueno, no importa. Le arrastré hacia la torre derruida donde nadie le encontraría durante mucho tiempo, y me encaminé hacia el espaciopuerto de nuevo. Y, entonces, me detuve.
Él había dejado caer las cruces, que yacían en el suelo, iluminadas por la luna, y las recogí, pensando en arrojarlas a la arena, donde no pudieran ser vistas.
No lo hice. Me quedé con ellas en las manos. No quemaron mi carne. Me eché a reír.
Sí. Me eché a reír. Pero no pude mirarlas.
Regresé a la torre y tendí a Gallery de espaldas, con las manos cruzadas sobre el pecho, y le bajé los párpados. Deposité una cruz sobre cada uno de sus cerrados ojos y salí, definitivamente esa vez.
Shirina dijo en una ocasión que nunca se comprenderá por completo a una mente humana por muy bien que se la conozca. Ahí es donde entra el sufrimiento. Te sientes bien, todo es hermoso, y, de repente, una trampilla se abre en alguna parte de tu cerebro, y recuerdas.
No sucede muy a menudo, y aprendes a cerrarla rápidamente. Pero, aun así, Flack es el único de nosotros que todavía conserva el cabello negro; además, nunca ha tenido alma.
Bien, cerré la trampilla sobre Gallery y sus cruces. Media hora más tarde, la Reina de Júpiter despegó hacia las colonias jupiterianas, hacia un aterrizaje que nunca realizaría.
2 Viaje a la perdición
Nada sucedió hasta que llegamos a los límites exteriores del Cinturón de Asteroides. Escruté las mentes de mis compañeros de tripulación, y supe que Gallery no había hablado con nadie de mí. Uno no va por ahí diciéndole a la gente que el tipo del camastro de al lado nuestro desprende un brillo amarillo y que no es humano, a menos que quiera acabar metido en una camisa de fuerza. Sobre todo cuando son cosas que se sienten, pero que no se pueden ver, como la electricidad.
Al llegar a la zona de peligro dentro del Cinturón, las guardias preventivas fueron dispuestas en las escotillas de emergencia, y me asignaron a una de ellas. Fui a ocupar mi puesto.
En lo alto de la escalera de la cámara sentí la primera leve reacción de mi piel, y mi aura empezó a pulsar y a brillar.
Continué hacia la escotilla número dos y me senté.
No había estado antes en la cubierta de pasajeros. La Reina de Júpiter era una vieja nave comercial del Triángulo, modificada para que pudiera soportar el espacio profundo. Se aguantaba, y eso era todo. Llevaba un pesado cargamento de comida, semillas, ropa y suministros para las granjas, además de unas quinientas familias que intentaban empezar de nuevo en las colonias jupiterianas.
Recordé la primera vez que vi Júpiter. La primera vez que un hombre de la Tierra llegó a verlo. Hace mucho tiempo.
Ahora, la cubierta estaba abarrotada. Hombres, mujeres, niños, bolsas, jergones, bultos, de todo. Marcianos, venusianos, terráqueos, todos apilados, ruidosos y apestando con el calor combinado del sol y el de los cuerpos.
Mi piel hormigueaba y empezó a picarme. Mi aura se hizo más brillante.
Vi a la muchacha llamada Virgie con su denso cabello rojo y su forma de moverse, parecida a la de un potrillo. Su marido y ella cuidaban a un bebé marciano delgaducho y de ojos verdes mientras la madre de éste trataba de dormir; los dos pensaban en lo mismo.
«Tal vez algún día, cuando las cosas mejoren, podamos tener uno propio.»
Recordé haber pensado qué aspecto hubiera tenido Missy cuando meciera a nuestro hijo, si alguna vez hubiésemos tenido uno.
Mi aura pulsó y brilló.
Observé los pequeños mundos pasar, aún muy lejanos, por delante de la nave, de todos los tamaños, desde simples guijarros a planetoides habitables, brillantes con la cruda luz solar y negros como el espacio en sus partes ocultas. La gente se apretujaba en torno a las portillas, y me puse a observar a un anciano que se encontraba a mi lado.
Tenía el espacio marcado en todo su ser: en la forma de moverse, en las arrugas de su rostro correoso, y el aspecto ansioso de sus ojos mientras contemplaba el Cinturón. Un viejo buscavidas que había corrido lo suyo en sus buenos tiempos, y que lo recordaba todo.
Y, entonces, Virgie se acercó. De todas las mujeres de la cubierta, tuvo que ser precisamente ella. Brad la acompañaba, y ella aún tenía al bebé en brazos. Estaba de espaldas a mí, mirando por la portilla.
— Es maravilloso -dijo en voz baja-. ¡Oh, Brad, mira eso!
«Maravilloso, y mortal», comentó para sí el viejo astronauta. Miró a su alrededor y sonrió a Virgie.
¿Tu primer viaje al exterior? -preguntó.
Sí, para los dos. Supongo que somos muy impresionables, pero resulta extraño -dijo, al tiempo que hacía un ligero gesto de indefensión.
Lo sé. No hay palabras para expresarlo.
Dio la espalda a la portilla. Su voz y su rostro permanecieron en blanco, pero pude leer su mente.
— Yo pilotaba las naves de suministro para el primer asentamiento, hace cincuenta años -dijo-. Éramos diez en ese trabajo. Soy el único que queda.
— El Cinturón resultaba peligroso entonces, antes de que desarrollaran los deflectores Rosson -comentó Brad.
— El Cinturón se llevó sólo a tres de ellos -repuso el anciano con suavidad.
Virgie alzó su roja cabeza.
— Entonces, ¿qué…?
El anciano no la oyó. Sus pensamientos se encontraban en otra parte.
— A seis de los mejores hombres del espacio, y, luego, hace once años, a mi hijo -dijo, a nadie.
Una mujer que se encontraba a su lado volvió la cabeza. Vi el terror en sus ojos, y la súbita contracción de sus labios.
— ¿El Velo? -susurró-. ¿Se refiere a eso? ¿Al Velo?
El anciano trató de hacerla callar, pero Virgie le interrumpió.
— ¿Qué es eso del Velo? -preguntó-. He oído hablar del tema vagamente. ¿De qué se trata?
El bebé marciano estaba absorto en una cadena de plata que Virgie tenía colgada del cuello. Recordé haber pensado que me parecía familiar. Era probable que la llevara puesta la primera vez que la vi. Mi aura brilló, un oro resplandeciente y cálido.
La voz de la mujer, al contestar, adquirió un extraño tono de distancia, como un eco. Miraba por la portilla.
— Nadie lo sabe -respondió-. No puede ser hallado, ni seguir su pista, ni sondearle. Mi hermano es astronauta. Una vez lo vio, desde muy lejos, se extendía desde ninguna parte para engullir a una nave. Un Velo de luz. ¡Se difuminó, y la nave desapareció! Mi hermano lo vio ahí fuera, cerca del Cinturón.
— No hay razón alguna para esperar que aparezca aquí o en cualquier otra parte -dijo el viejo astronauta con brusquedad-. Se ha llevado naves incluso en la órbita de la Tierra. No hay motivo para tener miedo.
Mi aura ardió a mi alrededor como una nube de luz dorada, y mi piel se llenó de una corriente sutil.
El bebé marciano soltó la cadena de plata de repente y comenzó a llorar, alzando las manos. El objeto que colgaba en la cadena, que había quedado oculto bajo el vestido de Virgie, se movió de un lado a otro, y atrajo mi atención.
Debí de producir algún sonido, porque Virgie se volvió y me vio. No sé qué pensó. No supe nada durante mucho tiempo, excepto que me sentí frío por dentro, como si parte del negro y muerto espacio del exterior hubiera entrado de alguna forma por la portilla, tocándome.
La cosita brillante giraba en el extremo de la cadena de plata, y el bebé de ojos verdes la contempló, igual que yo.
¡Después de eso, hubo oscuridad, conmigo en su centro, de pie, inmóvil por completo, y frío, frío, frío!
La voz de Virgie, tranquila, casual, como si nada de todo aquello tuviera la menor importancia, atravesó la oscuridad.
— Ya sé a quién me recuerda usted, señor Goat -dijo-. Me temo que me mostré muy brusca el otro día en Marte; pero el parecido me sorprendió. Mire.
Un objeto blanco penetró en mi concha de hielo y negrura. Era una fuerte mano blanca, enrojecida por el trabajo alrededor de los nudillos, y que mostraba algo en la palma. Algo que ardía con clara y terrible luz propia. La voz de Virgie continuó, suave:
— Este medallón, señor Goat. Es antiguo. Tiene más de trescientos años. Perteneció a una antepasada mía, y la familia lo ha conservado desde entonces. Se trata de una historia encantadora. Se casó con un joven astronauta. En aquellos días, desde luego, el viaje espacial era aún algo nuevo y peligroso, y ese joven amaba tanto al espacio como amaba a su esposa. Se llamaba Stephen Vance. Ésta es su foto. Por esa razón pensé que le había visto a usted en alguna otra parte, y por eso le pregunté su nombre. Creo que el parecido resulta sorprendente, ¿verdad?
— Sí.
— La muchacha es su esposa, la propietaria original del medallón. Él la llamaba Missy. Está grabado en el dorso del medallón. Stephen tuvo la oportunidad de hacer el primer vuelo de Marte a Júpiter, y ella sabía lo mucho que eso significaba para su marido. Estaba convencido de que una parte de él moriría si no iba, y por eso le dijo que fuese. Él no sabía lo pronto que llegaría el bebé que ambos querían, pues ella no se lo contó. Y no lo hizo porque él no se hubiera marchado.
»De modo que Stephen mandó hacer dos medallones, éste y otro igual. Le dijo que crearían un vínculo entre ambos que nada podría romper. En algún momento, de la forma que fuese, él volvería con ella, no importaba lo que sucediera. Entonces se marchó a Júpiter. Murió allí. Su nave nunca llegó a ser encontrada.
»Pero Missy continuó llevando el medallón, y rezando. Cuando murió, se lo dio a su hija. Se convirtió en una especie de tradición familiar. Por eso ahora se halla en mi poder.
Su voz se fue apagando, con un débil tono de sorpresa. Su mano, con el medallón, se apartó, y a mí alrededor se formó una gran tranquilidad, una gran paz.
Me llevé las manos al rostro. Me enderecé, y traté de hablar, de pronunciar palabras que solía decir hace mucho, mucho tiempo. Pero no quisieron acudir a mis labios. Nunca lo hacen cuando has ido al Lugar de Más Allá.
Aparté las manos, y volvió a mirar. No toqué el medallón que colgaba de mi cuello. Podía sentirlo contra mi pecho, como el frío del espacio, atravesándome.
Virgie yacía a mis pies. Aún sostenía al bebé entre sus brazos. La cabecita marrón y redonda del bebé estaba vuelta hacia la suya, con una media sonrisa. Brad, tendido junto a ellos, les rodeaba a ambos con un brazo.
El medallón yacía en la suave curva de los senos de Virgie, boca arriba. Aún abierto, subía y bajaba lentamente con el ritmo de su respiración.
No sufren. Recuérdenlo. No sufren. Ni siquiera se dan cuenta. Duermen, y sus sueños son felices. ¡Recuérdenlo, por favor! Ninguno de ellos ha sufrido, ni ha sentido miedo.
Me quedé solo en aquella nave silenciosa. Ya no se veía estrella alguna más allá de la portilla, ninguno de los mundos del Cinturón. Sólo había un velo de luz en torno a la nave, una suave tela de araña verde, púrpura, oro y azul que giraba sobre una trama gris incolora que desprendía hilillos escarlata.
Se oía el zumbido familiar de la electricidad dentro de la nave. La gente dormía en la cubierta. Pude escuchar su respiración, suave, lenta y pacífica. Mi aura ardía a mi alrededor como una nube dorada, y, dentro de mi cuerpo, latía y pulsaba de vida.
Miré al medallón, al rostro de Missy. Si me lo hubieras dicho. ¡Oh, Missy, si me lo hubieras dicho, podría haberte salvado!
El cabello rojo de Virgie, oscuro, liso y denso alrededor de su blanco cuello. Los ojos gris humo de Virgie, medio abiertos y soñadores. El cabello de Missy. Los ojos de Missy.
Míos. Parte de mi carne, parte de mis huesos, parte de mi sangre. Parte de la vida que aún latía y pulsaba en mi interior.
Trescientos años.
«¡Oh, si pudiera rezar!», pensé.
Me arrodillé junto a ella. Extendí la mano. La luz dorada brotó de la carne y cubrió su rostro. Retiré la mano y me levanté, con lentitud. Con más lentitud de la que Gallery cayó al morir.
El resplandor del Velo se encontraba ya en toda la nave. En el aire, en cada átomo de madera y metal. Se movía en ella, una cosa dorada y brillante, viva y joven, en un mundo silencioso y dormido.
Trescientos años. Missy estaba muerta, y el medallón la había hecho regresar.
¿Se sentía Judas así cuando la cuerda le arrancó la vida?
Pero Judas murió.
Caminé en silencio, envuelto en mi nube dorada, y los latidos de mi corazón me sacudieron como si de puñetazos se tratara. Un corazón fuerte. Un corazón fuerte y joven.
La nave viró poco a poco, apartada de su arco de caída libre hacia Júpiter. Los auxiliares no habían sido conectados aún para el Cinturón. El Velo, simplemente, se cerró en torno al casco y lo atrajo con facilidad.
Sólo es una aplicación del poder de la voluntad. La teleportación, la fuerza de la mente y pensamiento amplificados por los cristales-X y dirigidos como una onda de radio. La liberación de energía entre la fuerza del pensamiento y la fuerza de la gravedad provoca la luz, eso visible que los astronautas llaman el Velo. El impulso hipnótico para hacerlos dormir es enviado de la misma forma, a través de los cristales-X de Astellar.
Shirina dice que es sencillo, un juego de niños, en su propia matriz espacio-tiempo. Todo lo que hace falta es un punto focal para dirigirlo, una vibración especial que puede seguir como una antorcha al vacío, como el aura alrededor de la carne, humana o no, que se haya bañado en la Nube.
Un chivo traidor que conduce a los corderos al matadero.
Caminé envuelto en mi luz dorada. El placer de energías sutiles cosquilleaba y destellaba en mi piel. Iba a casa.
Missy estaba aún viva. Trescientos años, y estaba aún viva. Su sangre y la mía, vivas, juntas en una muchacha llamada Virgie, yo la llevaba a Astellar, el mundo al que su propia dimensión no quería.
Supongo que fue el cese de la corriente por mi piel lo que me despertó, media eternidad después. Mi aura se había reducido a su grado normal. Oí el liviano rechinar del metal sobre la piedra, y supe que la Reina de Júpiter había efectuado su último aterrizaje. Estaba en casa.
Me encontraba sentado al filo de mi propio jergón. No sabía cómo había llegado hasta allí. Me sujetaba la cabeza con los puños cerrados. Cuando los abrí, el medallón cayó al suelo. Me vi sangre en las palmas de las manos.
Me levanté y caminé a través del silencio, a través del resplandor impersonal de las luces eléctricas, hasta la escotilla más cercana, y salí.
La Reina de Júpiter yacía en una plataforma redonda de roca pulida. En la parte trasera de la nave las compuertas estaban cerradas, y el último eco de las bombas de aire moría contra el bajo techo de la caverna. La roca es de un verde claro translúcido, tallada y pulida hasta conseguir una belleza que te deja sin aliento, no importa cuántas veces la hayas visto.
Astellar es un mundo pequeño, de la mitad del tamaño de Vesta. Por fuera, sólo escoria negra, sin el menor rastro de mineral que pueda atraer a un minero vagabundo. Cuando quieren, pueden curvar la luz a su alrededor, de forma que los mejores espacioscopios no pueden encontrarlo, y la misma fuerza de pensamiento que produce el Velo puede trasladar Astellar a donde ellos deseen.
Como el tráfico por el Cinturón ha aumentado, no lo han movido mucho. No han necesitado hacerlo.
Atravesé la caverna a la pálida luz verde. Hay una amplia rampa que sube desde el suelo como el movimiento del ala de un ángel. Flack me esperaba al pie, recortado contra el tenue oro de su aura.
— Hola, Steve -dijo, y miró a la Reina de Júpiter con sus extraños ojos grises.
Su cabello era negro, como antaño lo fue el mío, y su piel tenía ese color oscuro y correoso que producen las quemaduras del espacio. Sus ojos parecían pálidas manchas de luz lunar, levemente luminosas y sin alma.
Conocí a Flack antes de que se convirtiera en uno de nosotros, y entonces pensé que era menos humano que los astellarianos.
— ¿Buena caza esta vez, Steve? — preguntó.
— Si
Traté de marcharme; pero me agarró del brazo.
— Eh…, ¿qué te ocurre?
— Nada.
Me solté. Él sonrió y se colocó delante de mí. Era un hombre grande, tanto como Gallery, y mucho más duro, con una mente que podía enfrentarse de igual a igual con la mía.
— No me vengas con ésas, Steve. Algo…, ¡eh!
Me alzó la barbilla de pronto, y sus claros ojos brillaron y se estrecharon.
— ¿Qué es esto? -dijo-. ¿Lágrimas?
Durante un instante, se me quedó mirando, boquiabierto, y luego empezó a reír. Le golpeé.
3 El salario del mal
Flack cayó de espaldas contra la piedra translúcida. Pasé por su lado y subí la curva de la rampa. Me moví con rapidez; pero era demasiado tarde.
Las escotillas de la Reina de Júpiter se abrieron a mi espalda.
Me detuve. Me detuve de la manera en que Gallery se había detenido en las arenas marcianas, con lentitud, arrastrando los pies. No quería hacerlo. No quería volverme; pero no podía hacer nada para evitarlo. Mi cuerpo se volvió, solo.
Flack se había puesto en pie, y me observaba, apoyado en la pared verde tallada. La sangre le salía de los labios y corría por su barbilla. Sacó un pañuelo y se lo llevó a la boca, sin dejar de mirarme, pálido, quieto y brillante. El aura dorada producía un halo alrededor de su oscura cabeza, como la imagen de un santo.
Tras él, las escotillas de la nave se abrieron, y la gente empezó a salir.
En su nicho del cuarto nivel de Astellar, los cristales-X pulsaban de gris claro a un negro tan interminable y extraño como el Saco de Carbón. Tras ellos había una mente, amable y gentil, que pensaba, y el cargamento humano de la Reina oyó sus pensamientos.
Salieron por las escotillas, caminaban con firmeza pero sin prisa. Formaron una fila informal, cruzaron el suelo verde translúcido de la caverna y subieron la rampa. Caminaban con facilidad, respiraban profunda y tranquilamente, los ojos entreabiertos y llenos de sueños.
Subieron el ondulante tramo de piedra verde, dejando atrás a Flack, dejándome atrás a mí, y se dirigieron al salón de más allá. Sólo veían sus sueños. Sonreían. Eran felices, y no tenían miedo.
Virgie llevaba aún al bebé dormido en sus brazos, y Brad se encontraba a su lado. El medallón se había vuelto con sus movimientos, escondiendo las fotos, y me mostraba su dorso de plata.
Les observé marchar. El salón de más allá de la rampa estaba tallado en la gama de un cristal lechoso y reforzado con metales que procedían de otra dimensión, metales radiactivos que llenaban las paredes de cristal, y el aire contenido entre ellas, con fuego suave y brumoso.
Entraron poco a poco en el velo de bruma y fuego y desaparecieron.
— Steve -dijo Flack en voz baja.
Me volví al sonido de su voz. Todo tenía un extraño tono borroso, pero pude ver el brillo amarillo de su aura, su fuerza oscura recortada contra la roca verde pálido. No se había movido. No había apartado la mirada de sus fríos ojos de mí.
Yo había dejado mi mente desnuda, sin protección, y antes de que Flack hablara supe que había leído en ella.
Habló a través de sus magullados labios.
— A causa de esa muchacha estás pensando en no volver a entrar en la Nube -susurró-. Estás pensando en que debe de haber algún medio de salvarla. Pero no lo hay, y no la salvarías si pudieras. Y volverás a entrar en la Nube, Stevie. Dentro de doce horas, cuando sea el momento, entrarás en la Nube con el resto de nosotros. ¿Y sabes por qué?
Su voz se volvió suave como el roce de una paloma, cargada de un tinte burlón.
— Porque tienes miedo de morir, Stevie, igual que todos nosotros. Incluso yo, Flack, el tipo que nunca tuvo alma. Jamás creí en ningún dios excepto en mí mismo, y amo la vida. Pero a veces veo a un cadáver humano tendido en la calle de algún estercolero y lo maldigo con todo mi corazón porque no tiene que sentir miedo.
«Entrarás en la Nube, porque la Nube es lo que te mantiene vivo. Y no te preocuparás más por la muchacha pelirroja, Stevie. No te importaría aunque fuera la propia Missy que te diera su vida, porque tienes miedo. Ya no somos humanos, Steve. Hemos ido más allá. Hemos cometido pecados para los que ni siquiera hay nombres en esta dimensión. Y no importa en lo que creamos, o lo que neguemos, tenemos miedo.
»Miedo a morir, Stevie. Todos nosotros. ¡Miedo a morir!
Sus palabras me asustaron. No pude olvidarlas. Las recordaba incluso cuando vi a Shirina.
— He encontrado una nueva dimensión, Stevie -dijo Shirina, perezosa-. Una pequeña, entre la Octava y la Novena. Es tan pequeña que antes la hemos pasado por alto. La exploraremos después de la Nube. Me condujo a nuestra habitación favorita. Estaba tallada en un cristal tan negro y denso que era como encontrarse en el espacio exterior. Si se miraba durante un rato, se podían ver extrañas nebulosas, muy distantes; y galaxias que no existían más que en sueños.
¿Cuánto falta antes de que sea el momento? -le pregunté.
Una hora, tal vez menos. Pobre Stevie. Pronto habrá pasado, y lo olvidarás.
Su mente tocó la mía suavemente, con una íntima dulzura y un alivio que iba mucho más allá del mero contacto de las manos. Llevaba haciéndolo durante horas, suavizando la fiebre y el dolor de mis pensamientos. Me quedé tendido, sin moverme, tumbado en un sofá tan suave que parecía una nube. Veía el resplandor de Shirina contra la oscuridad sin volver la cabeza.
No sé cómo describir a Shirina. En lo físico, se parecía bastante a los seres humanos. Las diferencias en estructura eran más sutiles que la forma en sí. Ellos eran…, bueno, eran sanos, exóticos y hermosos de una manera para la que no existen palabras.
Ella y su raza no tenían necesidad de ropa. Sus cuerpos, sinuosos y perezosos, tenían un vellón de cobertura que no era pelaje, plumas ni tentáculos, sino la mezcla de un poco de cada cosa. No tenían color propio. Cambiaban según la luz, en un interminable espectro de hermosura que sobrepasaba los límites que ustedes, los humanos, conocen.
Ahora, en la oscuridad, el aura de Shirina brillaba como una perla cálida. Pude ver su rostro, tenuemente; los extraños huesos triangulares cubiertos de una piel más suave que el plumón de un colibrí; los ojos, negros y sin fondo; la cresta de delicadas antenas, rematadas de diminutas bolitas de luz como diamantes que ardieran bajo una seda.
Sus pensamientos me envolvieron, amables.
«No hay necesidad de preocuparse, Stevie -pensaba-. La muchacha será la última. Todo está arreglado. Entrarás el primero en la Nube, y no te tocará la más mínima vibración suya.»
— Pero tocará a alguien, Shirina -gruñí-. Y eso crea la diferencia, incluso con los otros. El tiempo no parece importar mucho. Ella es…, es como si fuera mi propia hija.
— Pero no lo es -contestó Shirina, en voz alta y paciente-. Tu hija nació hace trescientos años. Es decir, trescientos años para tu cuerpo. Para ti no hay posibilidad de contarlo. El tiempo cambia en cada dimensión. Hemos pasado mil años en algunas de ellas, e incluso más.
Sí, recordaba aquellos raros años. Los muros dimensionales no suponen barrera alguna para el pensamiento. Te tiendes bajo los cristales-X y los observas pulsar del gris brumoso al negro más insondable. Tu mente sale de ti y es proyectada en un tenso rayo de vibraciones cuidadosamente planeadas, y, de inmediato, te encuentras en otro espacio, en otro tiempo
Puedes ocupar cualquier cuerpo que se te antoje, durante el tiempo que desees. Puedes viajar entre planetas, entre soles, entre galaxias, sólo con pensarlo. Puedes ver cosas, hacer cosas, saborear experiencias para las que todos los lenguajes de nuestro espacio-tiempo no tienen palabras.
Shirina y yo habíamos vagabundeado mucho juntos, y visto y probado muchas cosas. Los universos interrelacionados son infinitos.
— No puedo dejar de preocuparme, Shirina -repuse-. No quiero sentirme así, mas no puedo evitarlo. Ahora mismo, me siento humano. Sólo soy Steve Vance, de Beverly Hills, California, del planeta Tierra. No puedo soportar mis recuerdos.
Mi garganta se cerró. Estaba enfermo, cubierto de sudor frío, y más cerca de la locura de lo que lo había estado en todos mis Satán-sabe-cuántos-años.
La voz de Shirina atravesó la oscuridad. Era como el trino de un pájaro, como una flauta, el murmullo de una cascada sobre las piedras, y como ninguna otra cosa que ustedes hayan oído ni oirán jamás.
— Stevie -dijo-. Escúchame. Ya no eres humano. No lo has sido desde la primera vez que entraste en la Nube. No tienes más puntos de contacto con esos seres de los que ellos tienen con las bestias que llevan al matadero.
— Pero no puedo dejar de recordar.
— Muy bien. Recuerda, entonces. Recuerda como desde el nacimiento fuiste diferente a los otros hombres. Como tenías que marcharte una y otra vez, para ver las cosas que ningún otro hombre había visto antes, para combatir contra el espacio mismo con tu corazón, tu nave y tus dos manos.
Pude recordarlo. El primer hombre en desafiar al Cinturón, el primer hombre en ver Júpiter resplandeciente entre su enjambre de nubes.
— Por eso, cuando te cogimos en el Velo y te trajimos a Astellar, te salvamos de la Nube. Tenías algo extraño…, una fuerza, un brote de visión y deseo. Podías darnos algo que queríamos, un contacto más fácil con las naves humanas. Y nosotros, a cambio, te dimos vida y libertad…
Hizo una pausa y añadió nuevamente:
— Y a mí misma, Stevie.
— ¡Shirina!
Un montón de cosas se encontraron y se mezclaron en nuestros pensamientos. Emociones nacidas en cuerpos extraños que habíamos compartido. Recuerdos de batallas y belleza, de terror y amor, bajo soles que después no volvieron a arder, ni siquiera en sueños. No puedo explicarlo. No hay palabras.
— ¡Shirina, ayúdame!
Su mente acunó la mía como los brazos de una madre.
— Al principio no fuiste responsable de nada, Stevie. Te obligamos bajo hipnosis, de modo que tu cerebro pudiera asimilar el cambio de forma gradual, sin shock. Yo misma te guié a nuestro mundo, como quien guía a un niño, y cuando al fin quedaste liberado, había pasado mucho tiempo. Habías dejado atrás la humanidad. Muy atrás.
— Podría haberme detenido. Podría haber rehusado volver a entrar en la Nube cuando supe lo que era. Podría haberme negado a ser un Judas que conduce a las ovejas al matadero.
— Entonces, ¿por qué no lo hiciste?
— Porque tenía lo que quería -repuse con lentitud -. Lo que siempre quise y nunca había podido nombrar. Poder y libertad como ningún hombre había tenido antes. Me gustaba. Cuando pensaba en ti y en las cosas que podíamos hacer juntos, y las que yo podía hacer solo, hubiera sido capaz de conducir al Velo a todo el sistema solar, y que me condenaran por ello.
Inspiré hondo y me enjugué el sudor de las manos.
— Además, ya no me sentía humano. No podría herirles más de lo que habría maltratado a un perro cuando aún era un hombre. Pero ya no pertenecía a su raza.
— Entonces, ¿por qué ahora es diferente?
— Lo ignoro. Pero sé que lo es. Cuando pienso en Virgie bajo los cristales, y en mí entrando en la Nube, no puedo soportarlo.
— Has visto sus cuerpos después -dijo Shirina, amable-. Ni un solo átomo es tocado o cambiado, y sonríen. No hay una muerte más fácil ni más amable en toda la Creación.
— Lo sé. Lo sé. Pero Virgie es mía.
Caminaría bajo los cristales-X, sonriendo, con su rojo cabello oscuro brillando y sus ojos gris humo medio abiertos y llenos de sueños. Aún tendría al bebé en brazos, y Brad caminaría a su lado. Los cristales-X pulsarían y arderían con extraños fuegos negros; entonces, ella se tendería, todavía sonriendo, y eso sería todo.
Todo, para siempre, para Virgie, Brad y el bebé marciano de ojos verdes.
Pero la vida que había en sus cuerpos, la fuerza para la que ningún humano tiene nombre y que compone el aliento y la sangre y el calor de la carne viva, la vibración definitiva del alma humana…, esa fuerza vital se alzaría de los cristales y subiría a la cámara de la Nube. Y Shirina, y el pueblo de Shirina, y los otros cuatro hombres como yo que ya no eran humanos, entrarían en ella para poder vivir.
Nunca lo había advertido antes. Al principio se piensa, pero no significa nada. No hay referente semántico para «alma», «ego» o «fuerza vital». No ves nada, no tienes contacto con los muertos. No piensas mucho en la muerte.
Todo lo que sabes es que entras en una Nube radiante, y te sientes como un dios, y no piensas en el lado humano de todo eso porque ya no eres humano.
— ¡No me extraña que os expulsaran de vuestra propia dimensión!- grité.
Shirina suspiró.
— Nos llamaban vampiros, parásitos…, monstruos sibaritas que vivían sólo para la sensación y el placer. Y nos arrojaron a la oscuridad. Bien, tal vez tenían razón. No lo sé. Pero nunca lastimamos o dañamos a nadie, y cuando pienso en las cosas que le hicieron a nuestro pueblo, con sangre y miedo y odio, me siento aterrorizada.
Se levantó y se me acercó. Brillaba como una cálida perla contra el cristal, profundo como el espacio. Las pequeñas puntas de fuego diamantino ardían en sus antenas, y sus ojos parecían estrellas negras.
Tendí las manos hacia ella. Cuando las tocó, su contacto acabó con mi control. Me eché a llorar de súbito, sin producir sonido alguno.
— Para bien o para mal, Stevie, ahora eres uno de nosotros -dijo ella con amabilidad-. Lamento que haya sucedido. Te habría evitado el sufrimiento si me hubieras dejado adormecer tu mente hasta que todo esto acabe. Pero tienes que comprenderlo. Dejaste a los humanos atrás y nunca, nunca podrás volver a ser uno de ellos.
— Lo sé -dije tras un largo rato-. Lo comprendo.
La sentí suspirar y temblar. Después de eso, se apartó de mí, aún con mis manos entre las suyas.
— Ya es la hora, Stevie.
Me levanté, muy despacio, y, entonces, me detuve. Shirina contuvo la respiración.
— ¡Steve, mis manos! ¡Me estás haciendo daño!
Las solté.
— Flack -dije, sin hablar con nadie- conoce mi debilidad. En el fondo de mi ser, no importa lo mucho que hable, volveré a entrar en la Nube porque tengo miedo. Siempre volveré a entrar en la Nube cuando llegue el momento. Porque he pecado tanto que tengo miedo a morir.
— ¿Qué es pecar? -susurró Shirina.-Dios lo sabe. Sólo Dios lo sabe.
Estreché su cuerpo, suave entre mis brazos como el de un pájaro, y la besé, recorriendo con los labios el resplandor que iba desde su mejilla a su pequeña boca carmesí. Noté un leve y amargo regusto de mis lágrimas en el beso; entonces me reí en voz baja.
Me quité la cadena con el medallón del cuello y los dejé caer al suelo. Después, salimos juntos hacia la Nube.
4 Cortina de oscuridad
Recorrimos los sajones de Astellar, como personas en el corazón de una joya de mochos colores. Salones de ámbar, amatista y cinabrio, de verde dragón y del gris de la bruma matutina, y colores para los que no hay nombres en esta dimensión.
Los otros se nos unieron, procedentes de las celdas de cristal donde pasaban su tiempo. El pueblo de Shirina, de ojos de terciopelo, amables, con sus coronas de antenas rematadas de fuego. Eran como un arco iris viviente a la luz enjoyada de los salones.
Flack, yo mismo y los otros tres (sólo cinco hombres, en todo el tiempo que Astellar llevaba en nuestra dimensión, con el tipo de mente que el pueblo de Shirina quería), vestíamos nuestras negras ropas de astronauta, y caminábamos en nuestras auras doradas.
Vi que Flack me observaba, pero no le miré a los ojos.
Llegamos finalmente al lugar de la Nube, en el centro de Astellar. Las lisas puertas de color ébano permanecían abiertas. Tras ellas había una niebla como luz solar coagulada, motas de radiancia pura, brillante, dorada, que se enroscaba y danzaba en una nube de luz viviente.
Shirina me agarró de la mano. Supe que quería ayudarme a no pensar en el lugar de abajo, donde los hombres, mujeres y niños de la Reina de Júpiter, todavía hipnotizados, caminaban bajo los cristales-X hacia su último sueño.
Me así a ella con fuerza y penetramos en la Nube.
La luz nos rodeó. Caminábamos sobre algo que no era roca, ni tangible, sino una vibración de fuerza de los cristales-X que nos envolvía en una tela de araña tintineante y animada. Y la luz dorada y viviente se pegó a nosotros, nos acarició, se esparció sobre nuestra piel con pequeñas ondas de fuego.
Yo la ansiaba. Mi cuerpo se extendió, alzándose. Caminé sobre la vibrante tela de poder bajo mis pies, con la cabeza levantada, la respiración contenida en mi garganta, todos los átomos separados de mi carne rejuvenecidos latían y ardían y pulsaban de vida.
¡Vida!
Y, entonces, sucedió.
No quise hacerlo. Yo creía que lo había enterrado en las profundidades, donde no pudiera volver a molestarme. Pensé que había hecho las paces con la poca alma que había tenido, o perdido. No quería pensar.
Pero lo hice. Me golpeó, de súbito. Como un meteoro cuando choca contra una nave en el espacio, como la primera llamarada del sol al conquistar los picos de la cara oculta de Mercurio. Como la muerte, el hecho último y definitivo que es imposible esquivar ni engañar.
Supe lo que era esa vida y de dónde procedía, y cómo me había cambiado.
Era Virgie, con sus cabellos rojos y sus ojos gris humo, y la vida de Missy dentro de ella, y también mi vida. ¿Por qué tuvo que ser ella? ¿Por qué hube de encontrarla junto a aquel anciano muerto, en el Canal Bajo de Jekkara?
Pero la había encontrado. Y, de repente, lo supe. ¡Lo supe!
No recuerdo lo que hice en ese momento. Supongo que me solté de la mano de Shirina. Sentí sus sorprendidos pensamientos alcanzar mi cerebro; pero los perdí mientras corría a través de la Nube dorada, hacia la salida. Corría sin control, a toda velocidad.
Creo que traté de gritar. No sé. Estaba loco. Sin embargo, puedo recordar que alguien corría junto a mí, me seguía a través de la brillante ceguera de la Nube.
Salí al salón de más allá. Era azul como el agua mansa, y estaba vacío. Corrí. No quería hacerlo. Un resquicio cuerdo de mi mente gritaba a Shirina en petición de ayuda, mas ella no podía abrirse camino entre el caos. Corrí.
Y alguien corría tras de mí. No me volví. No me importaba. Apenas era consciente de ello. Pero alguien corría tras de mí, con sus largas y ágiles piernas.
Bajé el pasadizo azul y entré en otro color fuego con tintes grises; allí bajé una rampa tallada en ámbar oscuro que conducía al nivel inferior.
El nivel donde los cristales-X se encontraban.
Descendí rápidamente por el sendero de ámbar, como un ciervo perseguido por los perros, a través de un silencio cristalino que me devolvía el sonido de mi respiración, áspera y sofocada. Había un espacio circular al fondo de la rampa donde se hallaban cuatro pasadizos, un lugar tallado en la joya con un sombrío e insondable tono púrpura.
Llegué hasta allí, y de tres de las cuatro aberturas salieron hombres a recibirme. Hombres con rostros jóvenes, cabellos blancos como la nieve y cuerpos desnudos ardiendo de oro contra el púrpura.
Me detuve en el centro del salón. Oí pies desnudos que corrían por la rampa a mis espaldas, y, sin mirar, supe quién era.
Flack. Me rodeó para ponérseme delante y me miró con sus ojos extraños y fríos como la luz de la luna. Había encontrado un láser en alguna parte.
Me apuntó con él. No a la cabeza o al corazón, sino a mi centro.
— Pensé que podrías intentar algo, Stevie -dijo-. Por eso nos mantuvimos cerca de ti.
Me inmovilicé. No sentía nada. Me encontraba más allá de todo aquello. Yo estaba loco, loco por completo; pensando en el tiempo y en los cristales, pulsando apenas más allá de mi alcance.
— Apártate de mi camino -le advertí.
Flack sonrió. No había humor en su sonrisa. Los tres hombres se movieron a su espalda. Miraron a Flack, luego, a mí, y aquello no les gustó, pero sentían miedo.
Miedo a morir, como todos nosotros. Incluso Flack, que jamás tuvo alma.
Éste actuaba como alguien que es muy paciente con un niño revoltoso.
— ¿Volverás con nosotros, Stevie, o prefieres que te vuele en pedazos ahora mismo? -me preguntó.
Le miré a los ojos, extraños y fríos.
— Te gustaría, ¿verdad?
— Sí — se pasó la roja punta de la lengua por sus hinchados labios-. Sí, pero te dejo elegir.
— Muy bien — dije -. Muy bien, elegiré.
Yo estaba loco. Salté hacia él.
Primero, le golpeé con la mente. Flack era fuerte, pero yo llevaba en la Nube cincuenta años más que él, y Shirina me había enseñado cosas. Acumulé toda mi fuerza y se la envié; él tuvo que poner en orden sus propios pensamientos para combatirla, y, durante unos segundos, no pudo emplear el láser con su mente consciente.
Un reflejo instintivo suyo envió un rayo escarlata de poder mortal sobre mí cuando me lancé hacia adelante. Me rozó la piel, pero eso fue todo.
Caímos, debatiéndonos, sobre la piedra púrpura. Flack era fuerte; más grande que yo, más pesado, y terriblemente malintencionado. Estuvo a punto de hacerme perder el sentido, pero yo le tenía agarrado por la muñeca y no estaba dispuesto a soltarle. Los otros tres retiraron un poco sus auras doradas hacia las bocas del salón, temerosos de que el láser se disparara y les alcanzara.
Pensaban que Flack podría encargarse del problema, y tenían miedo. Así que se retiraron y enfocaron sus mentes sobre mí, en un intento de aplastarme.
Aún no sé por qué no lo consiguieron. Supongo que debido a muchas cosas: las enseñanzas de Shirina, el hecho de que yo fuera mayor, el que no pensara conscientemente en nada… Yo sólo era algo que había comenzado en algún lugar, y que continuaba.
A veces deseo que me hubieran aplastado. A veces deseo que Flack me hubiera matado sobre aquella piedra púrpura.
Me sacudí de sus golpes mentales. Resistí los puñetazos, las patadas y los rodillazos de Flack, y concentré toda mi fuerza en doblarle el brazo. Le aparté de mí, y le coloqué donde quería.
Lo conseguí. Él hizo su último intento. Se rompió el corazón con ello, y no le sirvió de nada. Vi sus ojos, abiertos de par en par, en el rostro oscuro. Aún puedo verlos.
Me levanté y me encaminé hacia la puerta, con el láser empuñado. Los otros tres hombres se separaron, con lentitud y comenzaron a rodearme. Hombres desnudos, con su brillo dorado en contraste con la piedra púrpura, y los ojos llenos de un miedo animal.
Le disparé a la cabeza a uno de ellos cuando todos sus músculos se tensaban para saltar. Los otros se precipitaron con rapidez sobre mí. Me; derribaron, y el tiempo pasaba, y la gente, con los ojos inundados de sueños, caminaba lentamente bajo los cristales.
Le di un puntapié bajo la mandíbula a uno de los dos hombres que quedaban y le rompí el cuello; entonces, el otro intentó quitarme la pistola. Yo acababa de salir de la Nube. El, no. La vida que emanaba de los cristales-X me fortalecía. Empujé sus brazos hacia atrás y pulsé el botón de nuevo, mientras trataba de no ver sus ojos.
Eran mis amigos. Hombres con los que yo había bebido y reído; con los que a veces había visitado los mundos más allá de este universo.
Continué corriendo a través de un salón del color del amanecer marciano. Estaba vacío. Yo no sentía ni pensaba. Notaba un dolor remoto, y sangre en la boca, pero eso era algo que no importaba.
Llegué al lugar donde se hallaban los cristales y me detuve.
Un montón de personas se habían situado bajo los cristales. Casi la mitad de las quinientas familias de la Reina de Júpiter. Yacían, inmóviles, en el suelo negro, y había espacio de sobra. No obstruían el paso a los otros que les seguían, un fluir lento y silencioso de seres humanos con los ojos cargados de sueños.
Los cristales colgaban en un amplio círculo, con una leve inclinación hacia adentro. Latían con una negrura que estaba más allá de la simple oscuridad; algo negativo, tan ardiente y tangible como la luz del sol. El ángulo de inclinación y la colocación de las caras, unas contra otras, creaban diferentes resultados para proteger el Velo, o para producir fuerza motriz, o hipnosis, o servir como pórtico para otros tiempo y espacio.
O arrancar el poder de la vida de los cuerpos humanos.
Pude ver el pálido fulgor de fuerza en el centro, una especie de vórtice entre las facetas negras, ardientes e ilimitadas que se alzaban desde los cuerpos inmóviles hacia la cámara de la Nube que se encontraba arriba.
Pude ver los rostros de los muertos. Aún sonreían.
Los controles se hallaban al otro lado. Corrí. Estaba muerto por dentro, tan muerto como los cadáveres del suelo, pero corrí. Recuerdo que pensé que resultaba gracioso correr cuando se estaba muerto. Con todas mis fuerzas, corrí por el contorno exterior de los cristales, hacia los controles.
Vi a Virgie. Se encontraba al final de la procesión, tal como yo sabía que estaría, con Brad a su lado y el bebé de los ojos verdes en sus brazos, dormido.
¡Virgie, con su brillante cabello rojo y los ojos de Missy!
Agarré los controles y los arranqué; el brillante vórtice desapareció. Hice girar la gran rueda hexagonal y la coloqué en el punto máximo de hipnosis; a continuación, corrí por entre los muertos.
Indiqué a los vivos lo que tenían que hacer. No les desperté. Dieron media vuelta y regresaron a la Reina de Júpiter por donde habían llegado, corriendo con fuerza y aún sonriendo, sin temor.
Volví junto a la rueda y la hice girar de nuevo, hasta una señal marcada con el color que utilizaban para indicar peligro. Después, seguí al último de los humanos por el pasillo. En el umbral me di la vuelta y alcé mi láser.
Vi a Shirina, de pie bajo la radiante negrura de los cristales, a mitad de camino de la pared curva.
Sentí que su mente tocaba la mía, y luego se apartaba con lentitud, de la misma forma como uno retira la mano cuando alguien que ama acaba de morir. Le miré a los ojos. Tenía que hacerlo.
¿Por qué hice aquello? ¿Por qué me preocupé por unos cabellos rojos y unos ojos gris humo, y por la sangre diluida durante trescientos años de una muchacha llamada Missy? Yo no era ya humano. ¿Por qué me importaba todo eso?
Shirina y yo estábamos separados. Nos habíamos apartado uno de otro y no podíamos tocarnos, ni siquiera decirnos adiós. Capté un leve eco de sus pensamientos.
— ¡Oh, Stevie, había aún tantas cosas por hacer!
Sus grandes y luminosos ojos negros brillaban llenos de lágrimas, al tiempo que sus antenas terminadas en joyas se mecían y ondulaban. Sin embargo, supe lo que iba a hacer.
De súbito, no pude ver los cristales. No pude ver nada. Tuve el conocimiento de que nunca habría algo que yo quisiera volver a ver. Alcé el láser y lo disparé a plena potencia contra uno de los cristales colgantes; luego, eché a correr.
Sentí cómo el rayo de pensamiento letal de Shirina alcanzaba mi cerebro, se debilitaba, y se hacía añicos contra algo en su propia mente, como su fuente. Corrí, un ser muerto con pies de plomo, envuelto en un halo de luz dorada.
Tras de mí, los cristales-X, revueltos por el láser en su total ansia de poder, empezaron a romperse y a reducir el mundo de Astellar en pedazos.
No sé bien lo que sucedió. Corrí y corrí, siguiendo a los humanos que aún vivían, pero no pensaba ni sentía. Tengo vagos recuerdos de pasadizos alineados de celdas de cristales con tonalidades de joya, salones de ámbar, amatista y cinabrio, de verde dragón y del gris de la bruma matutina, y colores para los que no hay nombres en esta dimensión.
Pasadizos que se resquebrajaban y rompían a mi espalda, desmoronándose; fragmentos de arco iris rotos. Y, por encima de aquello, el grito de poder de los cristales-X, al rasgar y romper Astellar.
Y, entonces, algo que escuché con mi mente, no con mis oídos. El pueblo de Shirina, muriendo en la destrucción.
Mi mente estaba como embotada, pero no lo suficiente. Aún podía oír. Aún puedo oír.
La Reina de Júpiter estaba a salvo. Las vibraciones no la habían alcanzado todavía. Subimos a bordo, abrí las compuertas y yo mismo la hice despegar, porque el piloto y el primer y segundo oficiales dormían en Astellar para siempre.
No contemplé la muerte del planeta. Sólo miré atrás después de un largo rato, y había desaparecido. Sólo quedaba una nube de polvo brillante titilando en la cruda luz solar.
Puse rumbo al cuartel general de la Autoridad Espacial de Marte y conecté la señal de advertencia automática AC. Luego abandoné la Reina de Júpiter en la nave salvavidas número 4, cubierta B.
Y aquí me encuentro ahora, mientras escribo esto, en algún lugar entre Marte y el Cinturón. No vi a Virgie antes de marcharme. No vi a ninguno de ellos, pero a Virgie en especial. Ya estarán despiertos. Espero que sus vidas valgan las que costaron.
Astellar ha desaparecido. El Velo ha desaparecido. Ya no tienen que seguir sintiendo miedo. Voy a introducir este manuscrito en un cohete mensaje para enviarlo, así que sabrán que no tienen nada que temer. No sé por qué me importa.
No sé por qué escribo esto, a menos que… ¡Dios, lo sé! ¿Por qué mentir? A estas alturas del juego, ¿por qué mentir?
Ahora estoy vivo. Soy un hombre joven. Pero la Nube que me mantenía así ha desaparecido; por eso, dentro de poco, envejeceré, muy de prisa, y moriré. Y tengo miedo a la muerte.
En algún lugar del sistema solar debe de haber alguien que quiera rezar por mí. Cuando era niño, me enseñaron que rezar sirve de ayuda. Quiero que alguien rece por mi alma, porque yo no puedo.
Si me alegrara de lo que he hecho, si hubiera cambiado, tal vez podría rezar.
Pero he dejado la humanidad atrás, y me es imposible regresar.
Tal vez rezar no importe. Quizá no exista nada más después de la muerte, sólo el olvido. ¡Eso espero! Si pudiera dejar de ser, dejar de pensar, dejar de recordar…
Espero, por todos los dioses del universo, que la muerte sea el final. Pero no lo sé, y tengo miedo.
Miedo. ¡Judas! ¡Judas! ¡Judas! Traicioné a dos mundos, y no puede haber un infierno más profundo que el infierno en el que ahora vivo. Y, sin embargo, tengo miedo.
¿Por qué? ¿Por qué debería de importarme lo que me suceda? Destruí Astellar. Destruí a Shirina, a quien había amado más que a nada en toda la Creación. Destruí a mis amigos, mis camaradas…, y me he destruido a mí mismo.
Y ustedes no merecen la pena. Todo el ganado humano que habita el sistema solar no vale lo que Astellar, ni Shirina, ni todo lo que hicimos juntos más allá del espacio y el tiempo.
¿Por qué le di aquel medallón a Missy?
¿Por qué tuve que encontrar a Virgie, con su cabello rojo?
¿Por qué recordé? ¿Por qué me importó? ¿Por qué hice lo que hice?
¿Por qué nací?
En ese instante, el señor Whitlow advirtió lo que era, realmente, un alienígena.
Como en una sofocante pesadilla, observó a los coleopteroides acercarse más. Percibió la desdeñosa pregunta del Jefe al Decano.
«¿Todavía no te has apoderado de su mente?»
«No», respondió el Decano.
Y, entonces, Whitlow captó la rápida orden a los otros.
Los negros huevos invadieron su esfera de luz, con sus crueles zarpas acorazadas abriéndose para agarrarle… Ésas fueron las últimas impresiones que el señor Whitlow obtuvo de Marte.
Momentos después (pues el aparato le proporcionaba transporte instantáneo a través de cualquier extensión espacial), el señor Whitlow se encontró dentro de una burbuja que mantenía, como por arte de magia, la presión atmosférica normal bajo los mares venusianos. Convertido en el reverso de un pez en un tanque, contempló la luminiscente vegetación que ondulaba con suavidad, y los grandes edificios de barro que aquélla medio enmascaraba. Naves brillantes y criaturas provistas de tentáculos salieron rápidamente de ellos.
El Jefe Moluscoide observó al intruso de sus jardines privados con un arrogante desdén que ni siquiera la sorpresa pudo sacudir.
«¿Qué es lo que eres?», pensó con frialdad.
— Yo… he venido a informarles de que existe una amenaza a un antiguo tratado.
Cinco ojos, situados sobre largos peciolos, le observaron con similar frialdad a la del pensamiento repetido:
«Pero ¿qué eres?»
Un súbito impulso de dolorosa sinceridad obligó al señor Whitlow a replicar:
— Supongo… supongo que podría decir que soy un agitador bélico.
FIN
Los últimos días de Shandakor

Leigh Brackett
Título original: The Last days of Shandakor © 1952.
Aparecido en Startling Stories, abril 1952.
Traducción de Pedro Cañas Navarro
I
Entró solo en la taberna, envuelto en una capa de color rojo oscuro y con la capucha bajada sobre su cabeza. Durante un momento permaneció parado en el umbral de la puerta; inmediatamente, una de las mujeres delgadas y oscuras, siempre al acecho de hombres, que se suelen encontrar en estos lugares, se dirigió hacia él. La acompañaba el repiqueteo plateado de las pequeñas campanas en que se envolvía, que eran prácticamente lo único que llevaba, pues por lo demás estaba prácticamente desnuda.
Vi como la mujer le sonreía al recién llegado. Luego, de repente, su sonrisa quedó helada en su rostro; algo sucedió en los ojos de la mujer; ella ya no miraba al hombre de la capa, sino a través de él, de una forma extraña; era como si el hombre hubiera llegado a ser invisible.
La mujer se aproximó al recién llegado. No podría decir si ella le dijo al hombre alguna palabra o no, pero lo cierto es que la gente que se encontraba alrededor se fue apartando dejando un espacio vacío.
Nadie le miraba. Simplemente se negaban a verlo
El hombre comenzó a caminar lentamente a través de la atestada sala de la taberna. Era muy alto y se movía de una forma fluida, poniendo de manifiesto una potencia y una gracia que eran agradables de contemplar.
La gente se apartaba de su camino, realmente no parecía que lo hicieran intencionadamente, pero se apartaban.
El aire estaba pesado, lleno de olores sin nombre, vibrando con la risa de las mujeres.
Dos bárbaros altos, que habían bebido más vino de la cuenta, comenzaron a reñir por algún agravio entre sus tribus, la multitud gritando y animándolos había dejado un espacio vacío para que pudieran pelear sin dañar a los concurrentes.
En el local había un grupo de músicos que tocaban una gaita de plata, un tambor y un arpa de doble arco, interpretando una música antigua y salvaje. Cuerpos ágiles de color pardo saltaban y giraban en medio de las risas los gritos y el humo.
El extraño caminó a través del enmarañado local, solitario, sin que nadie le tocara y como si nadie lo viera.
Pasó cerca de donde yo me encontraba sentado. Me lanzó una mirada con sus ojos oscuros ocultos bajo la sombra de su capucha, quizá porque de todas las personas que llenaban el lugar yo era el único que no sólo le veía sino que además miraba hacia él.
Los ojos que me miraron semejaban carbones al rojo, brillantes de sufrimiento y rabia.
Sólo pude dirigir una breve mirada a su cara embozada. Durante un brevísimo instante de tiempo, pero fue suficiente.
¿Porqué me tuvo que mostrar su cara en aquella taberna de Barrakesh?
Siguió caminando, no había sitio en la sombría esquina a la que se dirigió, pero rápidamente se despejó, se formó en torno al hombre un círculo despejado, un foso entre él y la multitud. Se sentó; le vi depositar una moneda en el borde más exterior de la mesa. Al poco tiempo se aproximó una moza de la taberna, tomó la moneda y depositó en la mesa una copa de vino. Toda la acción se desarrolló como si la moza dejara la copa en una mesa vacía.
Me volví en dirección a Kardak, el jefe de los cuidadores de las bestias de mi caravana, un shunni con anchos hombros, que llevaba el pelo sin cortar, con trenzas que formaban un complicado moño propio de su tribu y le pregunté:
— ¿Qué significa esto?
Kardak se encogió de hombros y contestó:
— ¿Quién sabe?
Luego comenzó a levantarse y dirigiéndose a mi dijo:
— Vamos JonRoss, es tiempo de que volvamos al caravanserai.
— Todavía faltan horas para que partamos. No me mientas; he estado en Marte durante mucho tiempo ¿Qué es ese hombre? ¿De dónde viene?.
Barrakesh es la puerta que comunica el norte con el sur. Hace mucho, mucho tiempo, cuando había océanos en las zonas ecuatoriales y meridionales de Marte, cuando Valkis y Jekkara eran las orgullosas sedes de sendos imperios y no cuevas de ladrones como son ahora. Las grandes caravanas habían llegado y partido de aquí, de Barrakesh situada en el borde de las Tierras Secas, por un millón de años. Esta ciudad era un lugar para extranjeros.
En las calles de roca, desgastadas por el tiempo, puedes ver keshis de las colinas de elevada estatura, nómadas de las tierras altas del Shun Superior, hombres delgados y oscuros del sur, que intentan vender el producto de sus saqueos de tumbas y templos olvidados, los sofisticados y cosmopolitas habitantes de Kahora y de las demás ciudades comerciales, en las que hay espaciopuesrtos y todos los bienes proporcionados por la civilización moderna.
El extraño de la capa roja no era ninguno de éstos.
Me bastó para saberlo un simple vistazo a su rostro. Soy un antropólogo planetario.
Se supone que estoy haciendo un mapa etnológico de Marte financiado por una beca concedida por una universidad de la Tierra, lo bastante ignorante para saber que la inmensa duración de la historia marciana hace imposible este proyecto.
Estaba en Barrakesh, reuniendo un equipo que preparara el estudio durante un año de las tribus del Shun Superior. De repente había pasado junto a un hombre con piel dorada, unos ojos negros totalmente no marcianos y una estructura facial que no se correspondía a ninguna raza marciana que yo conociera. Había visto caras grabadas de faunos que me recordaban ligeramente el rostro del extraño.
Kardak volvió a decirme
— ¡JonRoss es tiempo de que nos vayamos!
Miré al extranjero bebiendo su vino en silencio y solo y dije:
— De acuerdo, yo iré a preguntarle.
Kardak me miró y dijo impaciente mientras me abandonaba
— Terrestre, no es muy sabio lo que vas a hacer.
Crucé la sala y me coloqué de pie al lado del extraño. Luego me dirigí a él, cortésmente, en marciano alto que se habla en todas las ciudades de los Canales Bajos, pidiéndole permiso para sentarme.
Aquellos ojos llenos de rabia y sufrimiento se encontraron con los míos. Había odio en ellos y también burla y vergüenza, luego dijo:
— ¿Qué clase de ser humano eres?
— Soy terrestre
Cuando oyó esta declaración, pareció como si hubiera oído anteriormente este nombre e intentara recordar.
— Terrestre, entonces es cierto lo que han dicho los vientos que recorren el desierto, que Marte está muerto y los hombres de otros mundos profanan su cadáver.
Miró la sala de la taberna y a toda la gente que no admitía su presencia y susurró:
— Cambio, la muerte, el cambio y la extinción de las cosas.
Los músculos de su rostro se pusieron rígidos. Bebió y me di cuenta de que llevaba mucho tiempo bebiendo, días, quizá semanas. Se notaba una locura apacible en aquel hombre extraño.
— ¿Por qué te esquiva la gente?
— Sólo a un hombre de la Tierra necesita preguntar esto, -dijo mientras hacía un sonido que podía ser una risa, seca y amarga.
Yo estaba pensando: ¡Una nueva raza, una raza desconocida!.
Pensaba en la fama que alcanzan aquellos hombres que descubren cosas nuevas, en la cátedra de la universidad que ocuparía si añadía una nueva y brillante pieza al sombrío mosaico de la historia marciana.
Me había traído mi baso de vino así que bebí un poco más. El sillón de catedrático me parecía de una milla de alto y hecho de oro. El extranjero dijo con suavidad
— Voy de lugar en lugar en esta ciudad de Barrakesh, que se revuelca en el vicio, y en todas partes sucede lo mismo, he cesado de existir.
Por un instante brillaron sus dientes blancos, dentro de la sombra de la capucha.
— Mi pueblo es más sabio que yo. Cuando Shandakor esté muerta, nosotros también estaremos muertos, vivan nuestros cuerpos o no.
— ¿Shandakor? -Pregunté. Para mí esta palabra tenía el sonido de lejanas campanas.
— ¿Cómo lo iba a saber un terresrte? Sí ¡Shandakor! ¡Pregúntale a los hombres de Kesh y a los de Shun! ¡Pregúntale a los reyes de Mekh que dominan casi medi omundo! ¡Pregúntale a todos los hombres de Marte, ellos no han olvidado Shandakor! Pero no te contestarán, constituye una vergüenza amarga para ello, el recuerdo y el nombre.
Miró a través de la turbulenta masa de gente que llenaba la taberna y entraba y salía a la ruidosa calle de fuera y dijo:
— Y yo en medio de ellos…perdido.
— ¿Shandakor está muerta?
— Moribunda, hay tres de entre nosotros que no quieren morir. Vinimos al sur cruzando el desierto, uno se volvió a la ciudad, otro pereció en el desierto, yo estoy aquí en Barrakesh. -El metal de la copa de vino se dobló entre sus manos. Yo dije:
— ¿Lamentas haberte ido de la ciudad?
— Me debería haber quedado y morir con Shandakor, eso lo sé ahora, pero no puedo regresar.
— ¿Por qué no?
En ese momento pensaba como quedaría el nombre de JonRoss inscrito con letras de oro en la lista de los descubridores más famosos.
— Terrestre, el desierto es muy grande, demasiado grande para uno sólo.
— Tengo una caravana, salgo para el norte esta noche, le dije
Una luz brilló en sus ojos, tan extraña y mortífera que me dio miedo, él susurró:
— No, ¡No!
Estaba sentado en silencio, observando a través de la multitud que me rodeaba y que también se había olvidado de mí por haberme sentado con el extraño. Una nueva raza, una ciudad desconocida, estaba ebrio de emoción.
Tras un largo rato, el extraño me preguntó:
— ¿Qué puede querer un terrestre de Shandakor?
Se lo dije y el se rió
— ¿Tú un hombre de estudios?, -lo repitió y rió de nuevo, de forma que la capa roja formó ondulaciones.
— Si quieres volver te llevaré conmigo. Si no quieres volver dime donde se encuentra la ciudad y yo me ocuparé de encontrarla. Tu raza y tu ciudad deben tener su sitio en la Historia.
El extraño no dijo nada, el vino me había hecho muy astuto y podía adivinar las ideas que corrían por el cerebro de mi compañero de mesa, proseguí diciéndole:
— Considéralo detenidamente, puedes encontrarme en el caravanserai que está cerca de la puerta norte antes de que salga la luna menor, luego habré partido.
— Espera
Me dijo agarrándome la muñeca con sus dedos, y apretándome hasta hacerme daño. Le miré a la cara y no me gustó lo que vi en ella. Como Kardak me había dicho anteriormente, no son muy sabias las cosas que hago.
— Supongo que sabrás que tus hombres no te seguirán más allá de los Pozos de Karthedon, -dijo el extraño.
— En ese caso proseguiré sin ellos.
Un pesado silencio cayó sobre nosotros, al cabo de un tiempo él dijo:
— Iré contigo.
Me percaté claramente de lo que estaba pensando, lo cual era distinto de lo que significaban las palabras con las que me había hablado. El exrtraño estaba pensando que yo no era más que un terrestre y que cuando llegáramos a la vista de Shandakor me mataría.
II
El sendero de las caravanas se bifurcan nada más pasar los Pozos de Karthedon. Uno se dirige hacia occidente, por Shun y otro se dirige hacia el norte a través de los pasos del Kesh Exterior. Sin embargo, existe un tercer camino, más antiguo que los otros dos.
Este tercer camino se dirige hacia el oriente y no se emplea nunca. Los profundos pozos escavados en la roca se encuentran secos y los albergues, construidos con piedra, han desaparecido, hace largo tiempo, bajo las ondulantes dunas del desierto. No existe ningún sendero que comience la ascensión de las montañas, ni siquiera en el recuerdo de los viajeros.
Kardak rechazó cortésmente proseguir el viaje más allá de los Pozos. Dijo que me esperaría un cierto período de tiempo, si yo regresaba, en ese intervalo, iríamos hacia Shun, si no volvía…Bien el resto de su paga la tenía el representante terrestre, iría a recogerla y se iría a casa. No le había gustado llevar al extraño con nosotros. Para que viniera con nosotros había sido preciso doblarle el precio que habíamos convenido.
En toda la larga marcha desde Barrakesh, no había sido capaz de conseguir una sólo palabra sobre Shandakor ni de Kardak ni de ninguno de los hombres de la caravana. Prácticamente, tampoco el extraño había hablado. Me había dicho su nombre, que era Corin, y nada más.
Envuelto en su capa y con la capucha bajada cabalgaba solo y meditaba. Sus demonios personales, todavía le acompañaban. Ahora tenía un nuevo demonio: la impaciencia. Si le hubiéramos dejado, nos habría hecho cabalgar tan rápidamente que todos hubiéramos perecido.
Así pues, Corin y yo partimos solos desde Karthedon hacia el oriente, con dos animales de carga, además de nuestras monturas, que llevaban toda el agua que podíamos transportar. A partir de ese momento ya no podía volver hacia atrás. El extraño dijo:
— No hay tiempo para detenernos, los días de Shandakor están llegando a su fin. ¡No nos queda tiempo!
Cuando llegamos a las montañas ya sólo nos quedaban tres animales, cuando cruzamos la primera cresta ya marchábamos a pie, conduciendo de las bridas a la única bestia que nos quedaba, cargada con los pellejos de agua, muy disminuidos en su contenido.
A partir de ese momento comenzamos a seguir un camino, parcialmente cortado en la piedra y parcialmente abierto por el desgaste producido por incontables viajeros de la antigüedad.
Este camino nos conducía hacia arriba, hacia las montañas, aquellas montañas pobres y desnudas, llenas de silencio y pobladas únicamente con las siluetas que el viento del desierto había tallado sobre las piedras rojizas.
Corin dijo:
— En la antigüedad los ejércitos transitaban por este camino y los reyes y las caravanas y los mendigos y los esclavos humanos, las jóvenes cantantes y danzarinas y los embajadores de los príncipes: este era el camino de Shandakor.
Proseguimos por este camino a un ritmo de paso propio de locos.
La bestia cayó y se rompió el cuello al resbalarse sobre una roca. Tuvimos que llevar la poca agua que nos quedaba entre nosotros dos. No era una carga muy pesada, luego se hizo más ligera y al fin terminó casi por desaparecer.
Una tarde, mucho antes de la puesta del sol, Corin dijo bruscamente:
— Nos detendremos aquí.
El camino se elevaba ante nosotros con una fuerte pendiente. No se veía ni oía nada. Corin se sentó en un montón de arena. Yo me agaché también a poca distancia de él.
Le observé, su cara se encontraba oculta bajo la capucha y no hablaba.
Las sombras se fueron espesando en el camino que seguíamos, profundo y estrecho. Encima de nosotros, la franja de cielo que veíamos estaba coloreada primero de azafrán y luego de rojo…después aparecieron las estrellas brillantes y crueles.
El viento realizaba, como siempre, su trabajo de picapedrero, cortando y puliendo las piedras mientras se susurraba a sí mismo; era un viento antiguo, ya senil, lleno de disgusto y de quejas. Se oía el débil y seco sonido producido por el caer de los guijarros.
Sentía la pistola fría en mi mano, cubierta con mi capa. No quería usarla, pero tampoco quería morir aquí, en este sendero silencioso de ejércitos desaparecidos y reyes y caravanas que ya no existían.
Un rayo verdoso de luz de las lunas se arrastró entre los muros que rodeaban el camino, Corin se puso en pié y dijo.
— Por dos veces yo he ido en pos de mentiras, ahora aquí, al menos me he encontrado con la verdad.
— No te comprendo, le contesté.
— Pensé que podría escapar a la destrucción de la ciudad, esto era una mentira, luego pensé que podría volver para ser partícipe de la destrucción, esto también era otra mentira. Ahora veo la verdad, Shandakor está muriendo. Huí de esta muerte, que es no sólo el fin de la ciudad sino también el fin de mi raza, la vergüenza de esta huida está sobre mí. Nunca podré retornar.
— ¿Entonces qué harás?
— Moriré aquí
— ¿Y yo?
Con suavidad Corin le preguntó
— ¿Pensaste que traería a una criatura extraña a observar el fin de Shandakor?
Me moví primero. No sabía qué armas podía tener mi compañero ocultas bajo su capa rojo oscuro. Me lancé cuerpo a tierra sobre la piedra cubierta de polvo. Algo pasó silbando junto a mi cabeza, después se oyó un tableteo y se vio un brusco rayo de luz.
Yo le agarré por las piernas desde abajo y él cayó hacia delante al suelo. Rápidamente me coloqué encima del extraño.
Tenía mucha vitalidad, tuve que golpearle dos veces la cabeza contra la roca antes de poder arrebatarle de las manos el temible instrumento formado por varillas de metal. Arrojé lejos el arma desconocida. Un pude descubrir que llevara encima otras armas, salvo un cuchillo que también le quité, luego me incorporé y le dije.
— Te llevaré a Shandakor.
Permanecía rígido en el suelo, envuelto en los pliegues desordenados de su capa. Su respiración entrecortada sonaba áspera en su garganta cuando dijo:
— Como tu quieras, luego pidió agua.
Fui a donde se encontraba el pellejo y lo cogí, pensando que todavía quedaba la suficiente para llenar una copa. No le oí moverse, lo que el extraño hizo, lo hizo muy silenciosamente, empleando un ornamento afilado. Cuando le llevé el agua estaba moribundo.
Procuré incorporarle, sus ojos me miraron con una mirada brillante y llena de curiosidad, luego susurró tres palabras, en un lenguaje desconocido para mí, y murió. Nuevamente lo deposité en el suelo y así lo dejé.
Su sangre manaba mezclándose con la arena, incluso a la luz de las lunas podía ver que no tenía el color de la sangre humana.
Durante un largo período de tiempo me senté allí, dominado por un extraño malestar. Luego me dirigí al cadáver y le bajé la capucha roja para dejar su rostro al desnudo.
Era una hermosa cabeza, como yo nunca había visto, no la había visto antes, si lo hubiera hecho no hubiera ido solo con Corin por las montañas desérticas, si lo hubiera visto hubiera comprendido muchas cosas, si lo hubiera visto, ni por fama ni por dinero habría ido a buscar Shabdakor.
Su cráneo era estrecho y arqueado, la forma de sus huesos era delicada. La parte superior de este cráneo se encontraba recubierto de unas cortas fibras ensortijadas que, a la luz de las lunas, tenían un brillo plateado casi metálico. Al tocarlos se revolvían en mi mano como suaves y finos cables de seda que respondían, por sí mismos, a un toque extraño. Cuando retiré mi mano, el brillo de las fibras se desvaneció y cambió su estructura.
Cuando las volví a tocar ya no se movieron. Las orejas de Corin eran puntiagudas y tenían penachos plateados en su parte superior. En las orejas, en los brazos y en su pecho se veían ligeros, muy ligeros, vestigios de escamas, como partículas brillantes a través de la piel dorada.
Le miré los dientes, no eran humanos.
Comprendí el porqué se había reído Corin cuando le dije que estudiaba a los hombres.
La noche era muy silenciosa, podía oír la caída de los guijarros y el sonido de las pequeñas piedras que rodaban y caían por los solitarios acantilados y el sonido que hacía la arena llevada por el viento en las grietas de las rocas.
Los Pozos de Karthedon se encontraban muy lejos, a una distancia de varias vidas para un hombre que marchaba a pie y que tenía únicamente una copa de agua como toda reserva.
Miró hacia delante, hacia el camino empinado y estrecho, luego miró a Corin. El viento era frío, el rayo de luz de las lunas iluminaba el cadáver. No quería permanecer sólo en la oscuridad con Corin.
Se levantó y comenzó a marchar por el camino que conducía a Shandakor.
Era un camino con una gran pendiente, pero no muy largo. El camino llegaba ante dos pináculos de roca y allí se encontraba una arcada, pasada la arcada, el terreno descendía y debajo, muy debajo, a la luz de las pequeñas lunas que tan rápidamente pasan a través del cielo de Marte, se encontraba un valle entre las montañas.
Rodeando este valle, hacía mucho tiempo, se encontraban picos elevados, coronados por la nieve, había grietas color negro y carmesí en las paredes de piedra, en donde los lagartos voladores anidaban, los lagartos-halcón de ojos rojos. En el valle, debajo de las grietas de las paredes rocosas había bosques, de distintos colores entre los que destacaban el púrpura, verde y el oro. En el valle se veía también un profundo lago de montaña que desde la altura s veía negro.
Pero cuando yo llegué todo esto se encontraba muerto. Los picos se habían derrumbado, los bosques habían desaparecido y el lago de montaña sólo era un pozo escavado en la roca desnuda.
En medio de esta desolación se encontraba una ciudad amurallada.
En medio de la ciudad se veían luces, luces suaves de muchos colores. Las murallas exteriores seguían levantadas, negras e imponentes formando una barrera contra la arena que se arrastra por el valle, allí dentro de los muros se encontraba una isla de vida.
Las altas torres no se encontraban en ruinas, las luces brillaban entre ellas y se percibía movimiento en sus calles.
Una ciudad viva, y eso que Corin había dicho que Shandakor era una ciudad moribunda.
Una ciudad viviente y rica. No lo comprendía, pero sabía una cosa. Los que se movían por las distantes calles de Shandakor no eran humanos.
Permanecí temblando en el paso barrido por los vientos. Las brillantes torres de la ciudad me hacían guiños, pensé que había algo innatural en lo relativo a la vida, llena de luz y color, que se desarrollaba en aquel valle mortecino.
Entonces pensé que los habitantes de Shandakor, fueran o no humanos, podían venderme agua y una bestia de carga para transportarla, de forma que pudiera deshacer el camino que había hecho, recruzando las montañas hasta volver de nuevo a los Pozos.
El camino se ensanchaba y formaba curvas al descender por la cuesta. Caminaba por en medio de la carretera, no esperando encontrarme con ningún peligro, de repente dos hombres salieron de ninguna parte y me cortaron el camino.
Grité y salté hacia atrás con el corazón latiéndome con fuerza y el sudor humedeciendo mi cuerpo. Observé como brillaban sus anchas espadas a la luz de las lunas. Los hombres rieron.
Eran humanos. Uno de ellos era un bárbaro, alto y pelirojo, de las tribus de Mekh, que habitualmente se encuentran hacia oriente en el otro hemisferio de Marte. El otro era un hombre más flaco y más oscuro de Taarak, que se encuentra más lejos todavía. Yo estaba asustado, enfadado y asombrado por ello les hice una pregunta estúpida:
— ¿Qué hacéis aquí?
El hombre de Taarak dijo:
— Te estábamos esperando
Luego describió un círculo con su mano que abarcaba todas las oscuras cuestas que descendían hacia el valle y prosiguió diciendo:
— De Kesh y de Shun, de todos los países de las Tierras del Norte y de las Marcas han venido hombres a esperar ¿Y tú a qué has venido?
Le contesté:
— Estoy perdido, soy un terrestre y no soy enemigo de nadie.
Estaba sorprendido por la aparición de los dos hombres, pero ahora la consideraba con alivio, no sería necesario que fuera a Shandakor. Si había un ejército de bárbaros reunido aquí tendría que tener suministros y yo podría negociar con ellos.
Les dije lo que necesitaba añadiendo:
— Puedo pagar por lo que necesito y pagar bien.
Se miraron entre sí y uno de ellos dijo:
— De acuerdo, ven con nosotros y negocia con el jefe.
Se colocaron uno a cada lado, caminamos tres pasos y de repente me encontré con la cara en la arena y mis dos enemigos sobre mí, como si fueran dos grandes gatos salvajes, comenzaron a despojarme de mis pertenencias.
Cuando terminaron ellos lo tenían todo y yo no tenía nada, salvo aquellas ropas que no tenían uso para ellos. Me puse de pie enjugándome la sangre de la boca. El hombre de Mekh dijo:
— Para uno de fuera de Marte, luchas bien.
Mientras lo decía, movía hacia arriba y hacia abajo mi bolsa llena de dinero, colocada en la palma de su mano, valorando su peso, luego me tendió la botella de cuero que llevaba en su cadera y me dijo:
— Bebe, esto es una cosa que no te puedo negar, pero ten en cuenta que nuestra agua viene de muy lejos, debe ser trasportada a través de estas montañas y no tenemos bastante para desperdiciarla dándosela de beber a los terrícolas.
No estaba muy orgulloso, pero vacié la botella, el hombre de Taarak dijo sonriendo:
— Sigue para Shandakor, quizá ellos te den agua.
— ¡Me habéis robado todo mi dinero!
— En Shandakor son ricos, no necesitan dinero, sigue y cuando llegues les pides agua.
Siguieron allí, de pie, como riéndose de algún chiste del que sólo ellos conocían la gracia, no me agradaban los sonidos que hacían.
Antes podía haber matado a los dos y después haber bailado sobre sus cuerpos, pero ahora, me habían dejado únicamente las manos desnudas como arma con la que luchar. Así que me volví y proseguí bajando hacia la ciudad, dejándoles detrás, en la oscuridad, burlándose de mí.
La carretera conducía hacia abajo y luego a través del llano. Sentía que había ojos que me observaban, los ojos de los centinelas en las cuestas que escudriñaban a la tenue luz de las dos lunas.
Las murallas de la ciudad comenzaban a verse cada vez más altas, ocultando completamente la ciudad, salvo la parte más alta de una torre, que estaba terminada en un globo macizo y extraño. De este globo se proyectaban varillas de cristal, mientras giraba lentamente, las varillas chisporroteaban con una especie fuego blanco que era todo lo que se podía ver del interior de la ciudad.
La carretera que había llegado a ser amplia al aproximarse a la ciudad, se elevaba hacia la Puerta de Occidente, subí por este camino, marchando muy, muy despacio, como si no quisiera ir del todo, entonces pude ver que la puerta estaba abierta ¡La puerta estaba abierta y la ciudad sitiada!.
Permanecí parado durante algún tiempo, procurando resolver la adivinanza que suponía el hecho de que la puerta estuviera abierta, intentando hallar qué significado podía tener…un ejército que no atacaba una ciudad con las puertas abiertas.
No podía encontrar el significado de este hecho.
Había soldados sobre las murallas, pero estaban riendo y bromeando con tranquilidad, bajo brillantes banderas.
Más allá de la puerta mucha gente se movía y se dedicaba a sus negocios, pero yo no podía oír sus voces.
Me aproximé más a la puerta, no sucedió nada, los centinelas no me dieron el alto y ninguno se dirigió a mí
Tu sabes que la necesidad puede forzar a un hombre a actuar contra su juicio y contra su voluntad.
Entré en Shandakor.
III
Más allá de la puerta se encontraba un amplio espacio despejado, una plaza lo bastante grande como para contener un ejército.
Alrededor de sus bordes se encontraban los puestos de los comerciantes, sus toldos estaban confeccionados de ricas telas espléndidamente tejidas y las mercancías que vendían eran de una clase que no se habían visto en Marte desde hace más siglos de los que un hombre puede recordar.
Había frutas y pieles extrañas, y tintes, cuya fórmula se había perdido desde la más remota antigüedad, que nunca perdían su color y muebles tallados en maderas provenientes de bosques desaparecidos hace eones y había especias y vinos y telas maravillosas.
En un sitio, un mercader, procedente del lejano sur, ofrecía una alfombra de ceremonia, tejida burdamente a partir del largo y brillante pelo de las vírgenes.
Todo lo que vendían era nuevo.
Los mercaderes eran humanos en su totalidad. Por su aspecto podía determinar la nacionalidad de algunos de ellos con base a su experiencia, la nacionalidad de otros la podía adivinar por sus estudios históricos. Algunos le eran completamente desconocidos.
De las multitudes que deambulaban entre los puestos, había una fracción que también eran humanos. Había príncipes comerciantes que habían venido a negociar y también grupos de esclavos que se dirigían al lugar de la subasta, pero los otros…
Les miraba desde mi posición, escondido en la sombría esquina de la puerta y el frío que sentí no provenía en su totalidad del viento que había estado soportando durante toda la noche.
Al haber visto a Corin, conocía bastante bien el aspecto de los señores de Shandakor, de piel dorada y cresta plateada. Les llamo señores porque así es como se comportaban, caminando orgullosamente, poniendo de manifiesto que aquel lugar era suyo, servidos por esclavos humanos.
Los humanos que no eran esclavos le cedían el paso y demostraban una gran deferencia en sus modales, como si supieran que debían estarles muy agradecidos por habérseles permitido penetrar en la ciudad.
Las mujeres de Shandakor eran muy bellas, hadas delgadas de piel dorada, con ojos brillantes y orejas puntiagudas.
Además estaban los otros. Criaturas delgadas con grandes alas, otros que eran delgados y se encontraban cubiertos de pelo, otros que carecían de pelo, eran horribles y se movían con un sinuoso deslizar, algunos con unas formas tan extrañas y de colores tan exóticos que era imposible adivinar de qué línea de evolución procedían.
Las razas perdidas de Marte, las razas antiguas de cuyo orgullo y poder nada había quedado, salvo leyendas ya semiolvidadas, que se contaban en los lugares más apartados del planeta.
Yo que había dedicado mi vida al estudio antropológico del planeta, nunca había oído hablar de su existencia, excepto en forma de leyendas muy distorsionadas, equivalentes a los sátiros y gigantes de la Tierra.
Sin embargo, aquí se encontraban, vestidos con ropas maravillosas, servidos por seres humanos desnudos, amarrados con cadenas forjadas de metales preciosos. Ante ellos, los mercaderes también se apartaban a un lado y hacían reverencias.
Las luces multicolores ardían, no las antorchas y las lámparas de Marte que yo conocía, sino una radiación fría que procedía de globos de cristal. Las paredes de los edificios que flanqueban la plaza del mercado se encontraban cubiertos de mármoles llenos de vetas, las elevadas torres que los remataban, tenían incrustadas turquesas y cinabrio, ámbar y jade, así como los maravillosos corales de los oceanos del sur.
Los seres ataviados con maravillosos vestidos, así como los cuerpos desnudos, se movían siguiendo intrincados caminos a través de la plaza. Se compraba y se vendía y se podía ver como las bocas de la gente se abrían y cerraban, las bocas de las mujeres reían.
Sin embargo, no se oía ningún sonido proveniente de la atareada multitud del mercado, no se oía ni la más mínima voz, ni el más ligero escándalo, si el más mínimo sonido del metal rozando con la piedra. Sólo había silencio, el terrible silencio de los lugares desiertos.
Comenzó a comprender por qué no era necesario cerrar las puertas. Ningún bárbaro supersticioso se atrevería a penetrar en una ciudad poblada por fantasmas vivientes.
Yo, que era un hombre civilizado, que era un científico, aunque fuera en ciencias sociales no especialmente mecanicistas, habría huido a todo correr hacia el valle, si no hubiera sido por mi necesidad de agua y suministros. Pero como no tenía alternativa para elegir un lugar al que ir, me detuve ante la puerta sudando y saboreando el gusto acre del miedo.
¿Qué eran estas criaturas que no emitían ningún sonido? ¿Fantasmas, imágenes, sueños?. Los humanos y los no humanos, los antiguos, los orgullosos, los desaparecidos y olvidados que de una forma demencial se encontraban presentes en la ciudad: ¿Tenían alguna sutil forma de vida de la que yo no sabía, ni adivinaba, nada? ¿Podían verme como yo les veía a ellos? ¿Tenían pensamiento y voluntad propia?
Lo que más me sorprendía era su solidez, los negocios a los que se dedicaban, con gran interés y perfectamente prosaicos. Los fantasmas no se dedican al comercio, no ponen collares llenos de joyas en el cuello de sus mujeres, no regatean por el precio de un arnés lleno de remaches de metal.
La solidez y el silencio…esto era lo peor de todo, con solo que hubiera habido el más mínimo silencio que indicara la existencia de algún ser viviente…
Corin había dicho que se trataba de una ciudad moribunda, también había dicho que “los días se estaban terminando” ¿Y si ya se hubieran agotado?. ¿Y si él se encontrara aquí solo con las extrañas luces y los fantasmas silenciosos, solo dentro de estos inmensos edificios de piedra, con sus innumerables habitaciones, sus calles, sus galerías, sus pasadizos ocultos?.
El terror puro es algo desagradable, él lo estaba experimentando.
Comencé a moverme, con mucha precaución, a lo largo de la muralla. Pretendía alejarme de la plaza del mercado.
Uno de los extraños de aspecto deslizante, estaba regateando por una esclava. La joven gritaba, podía ver incluso los músculos contraídos de su rostro y el movimiento espasmódico de su garganta, pero no llegaba a percibir ni el más débil sonido.
Encontré una calle que seguía paralela a la muralla y seguí a lo largo de ella mirando de reojo a la gente, humana o no humana, que se encontraba en el interior de los edificios iluminados. De vez en cuando me cruzaba con hombres de los que yo me ocultaba. Sin embargo seguía sin haber oído el más mínimo sonido.
Ponía mucho cuidado de la forma en que colocaba mis pies al caminar, procurando que no hicieran ningún ruido. De alguna forma tenía el presentimiento de que si hacía ruido sucedería algo terrible.
Un grupo de comerciantes se dirigió hacia mí, me volví hacia atrás y me oculté en una arcada, de repente desde detrás de mí salieron tres mujeres del caravanserai adornadas con lentejuelas. Me encontraba rodeado entre unos y otras.
No deseaba que ninguna de aquellas mujeres sonrientes me tocara, por ello me volví, deshice mi camino y salí a la calle, en ese momento los mercaderes se pararon y volvieron sus cabezas. Pensé que me habían visto, dudé, las mujeres siguieron su camino hacia donde yo me encontraba. Sus ojos pintados brillaban, sus labios rojos echaban chispas. Los ornamentos que cubrían sus cuerpos despedían relámpagos de luz. Caminaban directas hacia mí.
En ese momento hice ruido, gritando con toda la fuerza que tenía en mis pulmones. Las mujeres pasaron a través de mí, les hablaron a los mercaderes y éstos rieron, luego se fueron juntos bajando por la calle. No me habían visto ni me habían oído. Cuando me interpuse en su camino, yo para ellos no era más que una sombra, pasaron a través mío.
Me senté sobre las losas de piedra de la calle y procuré pensar sobre lo que me había sucedido. Estuve sentado mucho tiempo.
Los hombres y las mujeres pasaban a través de mí como si fuera a través del aire vacío. Intenté recordar si había sentido algún dolor repentino, como el producido por una flecha en mi espalda, que hubiera podido matarme en dos segundos sin que yo me hubiera dado cuenta. La verdad es que me parecía más verosímil que yo fuera el fantasma y no los que se encontraban a mi alrededor.
No pude recordar ningún dolor, además mi cuerpo, al palparlo con las manos, seguía pareciendo sólido, como las piedras sobre las que me sentaba. Estas piedras se encontraban frías, finalmente el frío hizo que me pusiera nuevamente en pie. No había ninguna razón para que me ocultara, de forma que comencé a caminar por el medio de la calle y no me apartaba a un lado cuando me cruzaba con alguien.
Llegué a otra muralla que hacía ángulo recto con la que seguía y se internaba hacia el interior de la ciudad. Seguí esta nueva muralla, me di cuenta de que se curvaba poco a poco, al cabo de un tiempo me encontré nuevamente en la plaza del mercado, en su extremo interior. Había una puerta, encontrándose la mayor parte de la ciudad más allá de ella, pasada la puerta la muralla continuaba.
Los no humanos pasaban, sin problemas, por esta puerta, pero ningún humano, salvo los esclavos, lo hacía.
Me di cuenta que la plaza del mercado y sus alrededores eran un ghetto para los humanos que llegaban a Shandakor con las caravanas.
Recordé lo que Corin había sentido sobre mí y me pregunté que sentirían los habitantes de Shandakor si yo traspasaba esa puerta. Supuesto, claro está, que yo estuviera vivo y que también algunos de los habitantes de esta ciudad lo estuvieran.
Había una fuente en la plaza del mercado. Las gotas de agua, teñidas de muchos colores por las luces, caían salpicando en la parte inferior de la fuente, tallada en piedra, Hombres y mujeres bebían de esta fuente. Me dirigí a la fuente, pero cuando introduje mis manos, lo único que noté fue piedra seca, llena de arena.
Levanté mis manos y dejé caer el polvo que las había manchado. Podía ver claramente el polvo, pero igual de claramente el agua. Un niño saltó sobre la fuente, salpicando y mojando los vestidos de los que se encontraban alrededor, lo podía ver nítidamente. La gente golpeó al niño que empezó a llorar, pero no se oyó ningún sonido.
Me dirigí hacia la puerta que se encontraba vedada a los humanos.
Las avenidas eran anchas, había árboles y flores, amplios parques y villas ajardinadas. Había grandes edificios, tan agradables como altos.
Una ciudad sabia y orgullosa, de antigua cultura, pero no decaída, tan hermosa como Atenas, pero más rica y extraña, con un toque ajeno a la humanidad en cada una de sus líneas.
¿Podéis imaginar lo que es caminar por una ciudad así en el más absoluto silencio, rodeado por masas que no eran humanas y ver una gloria que tampoco era humana?.
Ver las torres de jade y cinabrio, los minaretes dorados, las luces y las sedas multicolores, las joyas y la fuerza.
¡Y la gente de Shandakor! No importa lo lejos que se hayan ido sus almas, seguro que nunca me perdonarán.
No se cuanto tiempo estuve vagabundeando por la ciudad. Ya casi había perdido el miedo a preguntarme sobre la naturaleza de las cosas que veía, cuando de repente, en aquel mortal silencio oí un sonido, el ruido suave y rápido de unos pies con sandalias caminando.
IV
Me quedé quieto en el lugar en que me hallaba, en medio de una plaza. Un grupo de extraños, con altas crestas plateadas, bebían vino bajo unos emparrados de flores oscuras y en el centro, un puñado de jóvenes con alas, tan adorables como cisnes, bailaban con un extraño ritmo, sus movimientos tenían más de vuelo que de danza.
Miré en todas direcciones y vi que había mucha gente. ¿Cómo podría saber cual de ellos había hecho el ruido?.
Silencio.
Me volví y corrí a través del pavimento de mármol. Corrí a mucha velocidad y luego, de repente, me detuve y me puse a escuchar, se oyó un plaf, plaf…sólo un susurro muy ligero y rápido. Giré rápidamente sobre mí mismo, pero el sonido había desaparecido. La gente silenciosa paseaba y las danzarinas seguían evolucionando y saltando a la vez que desplegaban sus alas blancas.
Alguien me estaba observando, alguna de aquellas sombras indiferentes que aparecían ante mis ojos, no era una sombra.
Proseguí mi camino. Amplias calles partían de la plaza, tomé una de ellas. Intenté el truco de cambiar de paso dos o tres veces y en estas ocasiones pude oír el eco de pasos que no eran los míos.
Al cabo de un tiempo me percaté de que me estaban siguiendo deliberadamente. Quienquiera que fuese quien me perseguía se deslizaba sin ruido por entre la multitud silenciosa, mezclándose con ella, protegiéndose en su interior, revelando su existencia sólo por el ruido de sus pisadas en algunas raras ocasiones. Este ruido espoleaba mi imaginación.
Le hablé a la presencia desconocida. Le grité, pero sólo escuche el eco de mi voz, sonando hueca, después de rebotar contra las paredes de la plaza. Los grupos de personas seguían fluyendo y arremolinándose a mi alrededor, pero no hubo ninguna respuesta.
Intenté dar saltos, aquí y allí con los brazos extendidos, entre las personas que se cruzaban conmigo. Pero lo único que conseguí tocar fue el aire vacío. Quería un lugar donde ocultarme y no había ninguno.
La calle era larga, la recorrí en toda su longitud y el desconocido me siguió. Había muchos edificios, todos iluminados y llenos de gente, pero envueltos en un silencio de muerte. Pensé ocultarme en el interior de un edificio, pero no podía soportar la idea de encontrarme encerrado entre unas paredes con esa gente que no era gente.
Llegué a una gran plaza circular, en donde se cruzaban varias avenidas y en cuyo centro se encontraba una torre elevada. Anteriormente, cuando me aproximaba a la ciudad, había visto esta torre coronada por un globo que giraba. En ese momento dudaba, pues no sabía que camino tomar ahora. Oí llorar a alguien y me di cuenta que quien lloraba era yo a la vez que jadeaba por el esfuerzo que había supuesto el camino. El sudor corría por las comisuras de mi boca, un sudor frío y amargo.
Un guijarro cayó a mis pies haciendo un pequeño clic.
Me volví y comencé a cruzar la plaza, la crucé cuatro a cinco veces, sin ninguna razón, como un conejo atrapado en el campo. Cambié mi camino y luego me puse a descansar con mi espalda apoyada en un pilar ornamental.
De algún lugar me llegó el sonido de una risa.
Comencé a gritar, no se lo que decía. Por ultimo me callé y sólo quedó el silencio y las masas que seguían transitando por la ciudad, que ni me veían ni me oían.
Ahora me parecía que el silencio se encontraba lleno de susurros, de un volumen justo por debajo del umbral auditivo.
Un segundo guijarro golpeó el pilar donde me apoyaba por encima de mi cabeza. Otro impactó en mi cuerpo. Me aparté del pilar, se escuchó una risa y yo eché a correr.
Había infinidad de calles, todas brillantes y llenas de luces de colores. Me crucé con muchos seres de rostros extraños y vestidos que se ondulaban con el viento nocturno, me crucé con literas de cortinas escarlata, con bellos carros, semejantes a carrozas tiradas por animales. Cruzaba a su través como si fueran de humo, sin sonidos, sin sustancia. La risa me perseguía y yo seguía corriendo.
Cuatro hombres de Shandakor se dirigieron hacia mí, me lancé para pasar a su través…pero sus cuerpos se opusieron al mío, sus manos me agarraron y pude ver sus ojos, sus brillantes ojos negros que me miraban…
Luché brevemente y luego, de repente, todo se hizo muy oscuro a mi alrededor.
La oscuridad me atrapó y me llevó a algún sitio. Oía voces que me hablaban desde lejos. Una de las voces tenía un tono ligero, joven y hermoso. Este tono era muy parecido, si no igual, al de la risa que me había perseguido por las calles. Lo odiaba.
Lo odiaba con tal intensidad que luché desesperadamente para librarme de la corriente de oscuridad que me transportaba. Se produjo un repentino torbellino de luz y sonido que apartó a la tenaz oscuridad. Las cosas volvieron a su ser y yo me avergoncé de haberme desmayado.
Estaba en una habitación. Era bastante grande pero hermosa y muy, muy antigua. Era el primer lugar que había visto en Shandakor que parecía arcaico, arcaico en el sentido marciano, es decir de un tiempo muy anterior a que la historia hubiera comenzado en la Tierra.
El suelo, hecho de alguna magnífica piedra oscura, del color de la noche sin lunas y los delgados pilares pálidos, que mantenían los arcos que sujetaban el techo mostraban los deterioros y la suavidad de los siglos. Las pinturas de la pared se habían oscurecido y suavizado y las alfombras, extendidas sobre el oscuro suelo, resplandecientes con su tejido brillantes colores, se veían gastadas y tan delgadas como si fueran de seda.
En la habitación había hombres y mujeres, la gente extraña de Shandakor. Pero a diferencia de los que se encontraban en el exterior, estos respiraban y hablaban, estaban vivos. Una de ellos era una joven aniñada con estrechas caderas y unos pequeños pechos puntiagudos se encontraba apoyada en un pilar detrás de mí. Me miraba con sus ojos negros, llenos de luces que danzaban.
Cuando ella vio que ya me había recuperado del mareo, sonrió y me arrojó un guijarro a los pies.
Me levanté. Quería tener ese cuerpo dorado entre mis manos para hacerle gritar. Ella pregunto en marciano alto:
— ¿Eres humano? Nunca había visto antes uno tan de cerca.
Un hombre vestido con una túnica negra dijo:
— Estate callada Ouani
Luego se aproximó y quedó de pie a mi lado. No parecía estar armado, pero los otros lo estaban. Recordaba la pequeña arma de Corin. Me quedé quieto y no hice ninguna de las cosas que quería hacer. El hombre de la túnica oscura me preguntó.
— ¿Qué estas haciendo aquí?
Le hablé sobre mí mismo y sobre Corin, omitiendo únicamente el hecho de que el había intentado matarme antes de que muriera. También les conté como los hombres de las colinas me habían robado. Terminé diciendo:
— Ellos me enviaron aquí, a pedir agua.
Alguien hizo un ronco sonido de disgusto. El hombre que tenía delante de mí dijo:
— Están de buen humor.
— Supongo que podréis proporcionarme una bestia y agua
— Matamos a nuestras bestias hace mucho tiempo y en lo que se refiere al agua…
Hizo una pausa y luego preguntó con amargura:
— ¿No lo comprendes? ¡Nos estamos muriendo de sed!
Miré al hombre y a la chica llamada Duani y también a los otros, luego dije:
— No aparentáis estar muriendo de sed.
— Has visto como las tribus humanas se han reunido en las colinas como si fueran lobos ¿Qué crees que están esperando?. Hace un año descubrieron y cortaron el acueducto enterrado que traía, desde el casquete polar, el agua a Shandakor. Lo único que necesitan es tener paciencia, su tiempo ya está muy próximo, el agua que tenemos almacenada en las cisternas casi se ha terminado.
Un cierto enfado ante su pasividad me hizo decir:
— ¿Porqué permanecéis aquí para morir como ratones atrapados en una jarra?. Yo hubiera luchado para salir de aquí, he visto vuestras armas.
— Nuestras armas son antiguas y nosotros somos muy pocos. Supón que algunos de nosotros sobreviviera…terrestre dime otra vez ¿Cómo le fue a Corin en el mundo de los hombres? Movió su cabeza y prosiguió diciendo:
— Hace mucho tiempo nosotros fuimos grandes y Shandakor poderosa. Las tribus humanas de medio mundo nos pagaban tributo. Somos la última y miserable sombra de nuestra raza ¡Pero, así y todo, no le mendigaremos a los humanos!
Duani dijo con suavidad:
— Además ¿Dónde podríamos vivir que no sea Shandakor?
Entonces les pregunté algo que deseaba conocer desde que llegué a la ciudad:
— ¿Qué me contáis de los otros, de los silenciosos?
El hombre de la túnica oscura, con una voz que sonaba como una lejana fanfarria de trompetas dijo:
— Son el pasado
Seguía sin comprender, no comprendía nada en absoluto, pero antes de que pudiera plantear más cuestiones, un hombre se me aproximó y dijo:
— Rhul, el terrestre debe morir.
Los penachos que se alzaban en la parte superior de las orejas de Duani temblaron y su cresta de rizos plateados se puso casi erecta. Luego gritó:
— ¡No Rhul! Por lo menos no ahora mismo.
Se produjo un clamor entre las personas que llenaban la sala. Hablaban preferentemente en un idioma angular y rápido que debía haber antedatado a las sílabas de los hombres. Uno que había hablado previamente con Rhul repitió:
— ¡ Tendrá que morir! No tiene sitio aquí, nosotros no podemos desperdiciar el agua.
Entonces Duani contestó:
— Yo compartiré mi agua con él, al menos por un tiempo.
Como no quería ningún favor de la joven dije:
— He venido aquí a buscar suministros, como vosotros no tenéis me iré a orta parte, todo es tan sencillo como eso.
No podía comprar suministros a los bárbaros, pero siempre podía intentar robarles.
Rhul movió su cabeza con aire de negación y dijo:
— Me temo que no. Nosotros únicamente somos un puñado, durante innumerables años nuestra única defensa han sido los fantasmas vivientes de nuestro pasado que pasean por las calles, las Sombras que guarnecen las murallas. Los bárbaros creen en encantamientos. Si te han visto entrar en Shandakor y luego te ven salir vivo de la ciudad, los bárbaros comprenderán que el encantamiento no puede matar, en ese caso ya no esperarán más para asaltar la ciudad.
Con enfado, porque me encontraba asustado, dije:
— No veo la diferencia entre que muráis ahora o cuando se os acabe el agua, en cualquier caso vais a morir dentro de muy poco tiempo.
Al oír esto Rhul me contestó secamente:
— Terrestre no es lo mismo, moriremos a nuestra manera, en el tiempo que nos ha sido concedido, quizá tú, que eres un ser humano, no seas capaz de comprender esto. En el fondo es una cuestión de orgullo. La raza más antigua de Marte terminará honrosamente, como comenzó hace un tiempo inconmensurable.
Se volvió y se alejó haciendo una pequeña inclinación de cabeza.
Esta ligera inclinación significaba, sin ningún lugar a dudas, matadle, todo es tan sencillo como eso.
Vi como, poco a poco, se alzaban hacia mi las pequeñas y feas armas de la gente de Shandakor.
V
El siguiente segundo me pareció que duraba un año. Pensé en muchas cosas, pero ninguna de ellas era buena. Era un lugar infernal para morir, ni siquiera había una mano humana que me pudiera ayudar en mi última hora. En ese momento Duani se aproximó a donde yo me encontraba y colocó sus delgados brazos alrededor de mi cuello. Luego gritó a sus conciudadanos:
— Estáis llenos de grandes pensamientos, ¡de pensamientos de moribundos!, ¿sois tan viejos o estáis tan cansados que no podéis hacer nada más que pensar? ¿y yo? Yo no tengo nadie con quien hablar, me estoy volviendo enferma por estar siempre paseando sola, pensando únicamente en como voy a morir. ¡Dejádmelo tener por un tiempo!, ya os he dicho que compatiré mi agua con él.
En la misma forma en que hablaba Ouani, habría hablado en la Tierra un niño para que le dejaran quedarse con un perro vagabundo. Está escrito en un antiguo Libro que un perro vivo es mejor que un león muerto. Esperaba que le dejaran a la joven que me mantuviera con ella.
Así lo decidieron finalmente.
Rhul miró a Duani con una especie de compasión cansada y levantó su mano ordenando a los hombres que empuñaban las armas:
— ¡Esperad! Tengo una idea sobre como este humano nos puede ser de utilidad. Ahora nos queda poco tiempo y es una lástima el desperdiciarlo, sin embargo es necesario emplear mucho tiempo en atender a la máquina, él puede hacer este trabajo por nosotros. Además un hombre puede vivir con una pequeñísima cantidad de agua.
Los otros consideraron esta cuestión. Varios se opusieron violentamente, no tanto por la cantidad de agua que consumiría, sino porque era inconcebible que un intruso humano pudiera contemplar los últimos días de Shandakor.
Corin había dicho lo mismo. Pero Rhul era un anciano, los penachos que coronaban sus orejas puntiagudas eran incoloros como el cristal y su cara estaba cortada por surcos profundos tallados por los años. La sabiduría se había destilado en su mente produciendo una amarga bebida.
— Un ser humano de nuestro propio mundo sí, pero este hombre es de la Tierra, los hombres de la Tierra llegarán a ser los nuevos señores al igual que nosotros fuimos los antiguos. Marte los amará, pero no más de lo que nos amó a nosotros, porque ellos son tan extraños como nosotros. Por ello no me parece inconveniente que pueda vernos partir, que sea testigo de nuestro fin.
No estuvieron contentos con esta decisión, pero pienso que se encontraban ya tan próximos a su final que ya nada les importaba realmente.
De uno en uno o de dos en dos fueron saliendo, ya que consideraban que habían malgastado demasiado tiempo apartados de las maravillas que había en las calles del exterior.
Algunos de los hombres todavía mantenían empuñadas sus armas, apuntándome. Otros salieron y volvieron llevando cadenas hechas de metales preciosos, semejantes a las que habían llevado los esclavos humanos, me pusieron grilletes de forma que no pudiera escapar, mientras me los ponían Duani rió. Entonces Rhul dijo:
— Vamos, te enseñaré la máquina.
Me condujo desde la habitación ascendiendo por una escalera de caracol. La torre tenía grandes ventanas semejantes a troneras, mirando a su través descubrí que nos encontrábamos en la base de la torre alta coronada por el globo. Me debían haber llevado nuevamente de vuelta a este sitio después de que Duani me había hecho seguirla con sus risas y sus guijarros.
Miré a las calles brillantemente iluminadas, llenas de esplendor de silencio y le pregunté a Rhul por qué no había fantasmas en el interior de la torre.
— ¿Has visto el globo con las varillas de cristal?
— Si
— Nos encontramos en la zona cubierta por su núcleo, aquí podemos ver la realidad tal como es. Si salimos de aquí, en el área que se encuentra bajo la influencia de esta máquina nos encontraríamos perdidos en un sueño.
La escalera de caracol seguía ascendiendo, cada vez a mayor altura. La cadena que sujetaba mis tobillos, al golpear con la piedra, producía un sonido metálico que parecía armonioso. Varias veces tropecé con mis ataduras y finalmente me caí. Duani dijo:
— No tiene importancia, ya te irás acostumbrando a andar llevando las cadenas.
Finalmente llegamos a una habitación circular que se encontraba en la cima de la torre. Allí paré y observé.
La mayor parte del espacio de la habitación se encontraba ocupado por una red de vigas de metal que sujetaban un gran eje que brillaba. Este eje desaparecía por arriba, atravesando el techo de la habitación.
El eje no era muy alto pero si muy grueso, giraba lentamente y sin variar su velocidad. Había trampillas, se supone que para llegar al lugar desde donde se podía ajustar el funcionamiento del eje y de las ruedas dentadas que le hacían girar. Una escalera conducía a un escotillón en el techo.
Todo el metal que se encontraba a la vista estaba en buen estado, únicamente se percibía una ligera oxidación superficial. No sabía de que aleación estaba constituido este metal, cuando se lo pregunté a Rhul, se limitó a sonreírse, de una forma más bien triste y me dijo:
— El conocimiento se encuentra únicamente para nuevamente ser perdido. Incluso nosotros, el pueblo de Shandakor olvidamos.
Cada pieza de esta estructura enorme había sido conformada, pulida y ajustada para ocupar su posición a mano. Casi todos los pueblos marcianos trabajan el metal. Parecen tener un genio especial para hacerlo y aunque, aparentemente, no han desarrollado habilidades mecánicas, como han hecho algunas de las razas de la Tierra, han encontrado para el metal muchas aplicaciones en las que nunca se ha pensado en le Tierra.
Pero la máquina que se encontraba ante mí era ciertamente la cúspide insuperable de la habilidad de los artesanos que trabajaban el metal. Cuando miré hacia abajo y vi la planta que suministraba la energía, bella en su simplicidad y como el dispositivo giratorio estaba constituido por el menor número de piezas móviles que yo hubiera sido capaz de imaginar, aumento mi respeto por los artesanos que la habían fabricado. Le pregunté nuevamente a Rhul.
— ¿Qué antigüedad tiene?
Y nuevamente este me respondió moviendo la cabeza:
— Existe un registro de hace varios miles de años en donde se habla de la reunión anual de las Sombras, este registro no era el primero.
Me indicó con la mano que le siguiera por la escalera, ordenándole con firmeza a Duani que permaneciera en el sitio en donde e encontraba, en cualquier caso ella no le hizo caso y se vino con nosotros.
Arriba había una plataforma rodeada de un barandilla, abierta al exterior. Directamente encima de la plataforma giraba el poderoso globo, con sus varillas de cristal que brillaban de forma extraña.
Bajo nosotros, semejante a un tapiz multicolor, yacía Shandakor, brillante y rígido. A lo largo de las pendientes oscuras que rodeaban el valle, los bárbaros de las tribus esperaban a que la luz se extinguiese. Rhul dijo:
— Cuando no quede nadie que atienda la máquina, ésta se detendrá y los hombres que nos han odiado desde tiempos remotos, entrarán en Shandakor para tomar lo que deseen. Sólo el miedo la había defendido de los bárbaros durante este tiempo, no se te olvide que las riquezas de medio mundo pasaron a través de estas calles y una gran parte de ellas aún permanece en la ciudad.
Miró al globo y dijo:
— Si, tenemos sabiduría, quizá más que ninguna otra raza de Marte
— Sin embargo vosotros no compartís esta sabiduría con los humanos
Rhul sonrió y me contestó:
— ¿Le regalarías a un niño pequeño armas con las que pudiera destruirte?. Les dimos a los hombres mejores arados y ornamentos más brillantes. Si ellos inventaban una máquina nosotros no se la quitábamos. Pero no los tentamos con nuestros descubrimientos y cargamos con el fardo de nuestro conocimiento, que no era el conocimiento de los humanos. Ellos estaban contentos con hacer la guerra con espadas y lanzas, a ellos les gustaba más y moría menos gente, con estas armas el mundo no podía destruirse.
— Y vosotros ¿cómo hacíais las guerras?
— Nosotros defendíamos nuestra ciudad. Las tribus humanas no tenían nada que nosotros pudiéramos codiciar, de forma que no había razón para luchar contra ellos, salvo en casos de defensa propia, en estos casos por supuesto vencimos.
Hizo una pausa y después prosiguió:
— Las otras razas no humanas fueron más estúpidas, o tuvieron menos suerte, por ello se extinguieron hace mucho tiempo.
Volvió nuevamente a sus explicaciones sobre la máquina:
— Obtiene su energía directamente del sol. Parte de la energía solar obtenida es transformada y almacenada en el interior del globo, para servir como fuente de luz, otra parte es empleada en hacer que el eje gire.
En ese momento Duani le preguntó a Rhul:
— ¿Qué ocurriría si se detuviera mientras todavía estamos vivos?
La joven tembló mirando a las hermosas calles que se encontraban debajo de ella. Rhul le contestó:
— Esto no ocurrirá si el terrestre quiere vivir.
— ¿Qué iba a ganar si la detuviera?, pregunté yo
— Nada, dijo Rhuul, — esta es la causa por la que confío en ti, mientras el globo gire nos encontramos a salvo de los bárbaros, después de que nosotros hayamos muerto, podrás escoger lo que más te guste, antes de que empiece el saqueo de Shandakor.
Como podía irme después con lo que hubiera escogido fue algo que no me dijo.
Me indicó que bajáramos por la escalera y yo le pregunté:
— ¿Rhul qué es este globo? ¿Cómo da origen a las Sombras?
El habitante de Shandakor frunció el ceño y dijo:
— Sólo te puedo decir lo que ha llegado a ser, me temo, un conocimiento vulgar entre nuestra gente. Nuestros sabios estudiaron con mucha profundidad las propiedades de la luz, descubrieron que la luz tiene un efecto definido sobre la materia sólida y creyeron que, a causa de este efecto, la piedra, el metal y los cristales poseen una especie de “memoria”, de todo lo que han “visto”. Cómo funciona esa memoria no lo sé.
No intenté explicarle la teoría de la mecánica cuántica, ni el efecto fotoeléctrico, ni los distintos experimentos de Einstein, Millikan y de los hombres que les siguieron. Yo no conocía bien estas cuestiones, además el marciano alto es deficiente en cuanto a terminología científica.
Lo único que dije fue.
— Los sabios de mi mundo también saben que el impacto de la luz arranca pequeñas partículas de las sustancias sobre las que incide.
Estaba comenzando a obtener un vislumbre de la verdad. Las imágenes luminosas habían sido grabadas en los “discos” del metal y de la piedra por métodos inconcebibles, mediante una “aguja” sumamente flexible. La máquina actuaba al igual que un tocadiscos, que recrea la melodía o la película grabada en el disco de plástico, con la ayuda de una aguja apropiada. Aquí la recreación, realizada por la máquina, ponía en escena las imágenes fantasmales que había visto. Rhul me dijo:
— Nuestros antepasados construyeron el globo, no se cuantas generaciones requirió esta construcción, ni cuantos errores debieron cometer, pero finalmente descubrieron la luz invisible que obliga a las piedras a revelarnos sus memorias.
En otras palabras, habían descubierto la aguja necesaria. No sabía cual era la longitud de onda o combinación de longitudes de onda del espectro electromagnético de la radiación que fluía desde las varillas de cristal, ni tenía forma de conocerlo. Pero en aquellos lugares en que esta radiación tocaba las paredes o las losas de piedra del pavimento de Shandakor, leía las imágenes que se encontraban grabadas en ellas y las proyectaba con su forma y color…actuaba igual que la aguja del tocadiscos que da vida a las melodías grabadas en los surcos de un disco.
El cómo habían conseguido la secuencia y la selectividad de las imágenes era otra cuestión.
Rhul había dicho algo sobre las memorias que tienen distinta longitudes. Quizá había querido decir profundidades de penetración. Las piedras de Shandakor tenían una antigüedad que se medía por edades, las superficies exteriores deberían haber desaparecido hace tiempo por el desgaste de los elementos, Las grabaciones más antiguas deberían haber desaparecido hace tiempo, o al menos encontrarse fragmentadas y muy tenues.
Es posible que los rayos que barrían las superficies, pudieran diferenciar espesares de fracciones de micras, en el espesor de las capas de la piedra que se solapaban entre sí.
Los fotones sólo penetran estas distancias en algunas sustancias, pero si una sustancia va perdiendo su espesor, si va desgastándose poco a poco, los fotones pueden penetrar más profundamente en su interior. Pienso que el globo tenía una precisión de siglos, o de milenios, no de años.
Sin embargo, aunque no lo entendiera, funcionaba. Las Sombras provenientes de un pasado dorado paseaban por las calles de Shandakor, mientras los últimos miembros de aquella raza aguardaban tranquilamente su muerte, recordando su gloria.
Rhul me tomó de nuevo por el codo y me mostró cuales serían mis tareas, principalmente debía aplicar un extraño lubricante y observar detenidamente la pérdida de energía. Este trabajo me obligaba a estar en esa habitación casi todo mi tiempo, pero no todo. Durante los períodos de libertad Duani podía llevarme a donde quisiera.
El anciano se retiró, Duani se recostó en la barandilla y me estudió con un intenso detenimiento, luego me preguntó:
— ¿Cómo te llamas?
— John Ross
— JonRoss, repitió la joven y sonrió.
Luego comenzó a pasear alrededor de mí, tocando mis cabellos, inspeccionando mis brazos y mi pecho. Descubriendo, con alegría infantil todas las diferencias existentes entre ella y los que nos llamamos humanos.
Este fue el comienzo de mi cautividad.
VI
Pasaron los días y las noches, tuvimos escasez de alimento y escasez de agua.
Estaba Duani, para mí ella era Shandakor. Perdí mi miedo. Estaba por ver si llegaría a vivir lo suficiente para conseguir la cátedra que había soñado.
Duani era mi guía. Atendía mis deberes porque mi cuello dependía de que los cumpliera correctamente, pero quedaba tiempo de vagabundear por las calles, de observar a la brillante multitud que no existía y de sentir el silencio y la desolación que eran tan cruelmente reales.
Comencé a tener el sentimiento de lo que esta extraña cultura había sido y de como había dominado a la mitad de un mundo sin necesidad de conquistarlo.
En el Salón del Gobierno, construido de mármol blanco y decorado con frisos en las paredes, de austera magnificiencia, observé la cuidadosa elección y posterior coronación de un rey. Vi los lugares de estudio. Vi a los jóvenes entrenarse en las artes de la guerra, con tanto interés como si hubieran estado entrenándose en las artes de la paz.
Vi los jardines del placer, los teatros, los foros, los campos de deportes…también vi los lugares de trabajo, en ellos los hombres y las mujeres de Shandakor trabajaban cuidadosamente en sus telares y en sus forjas, obteniendo cosas hermosas con las que comerciar con el mundo humano y obtener de él aquellas cosas que deseaban.
Los esclavos humanos eran traídos por sus semejantes para ser vendidos, en general parecían bien tratados, tal y como se trata a un animal útil en el que se ha invertido dinero. Los esclavos tenían un trabajo que realizar, pero este trabajo era una pequeña parte del total de las tareas que se realizaban en la ciudad.
Las cosas que no podían obtenerse en ninguna otra parte de Marte -herramientas, tejidos, trabajos delicados realizados sobre metal y piedras preciosas, cristales y porcelanas- eran fabricadas por el pueblo de Shandakor que estaba orgulloso de su habilidad.
Sus conocimientos científicos los guardaban exclusivamente para sí mismos, salvo en aquellas cuestiones concernientes a la agricultura o la medicina, o a mejores métodos de construir canales o edificios.
El pueblo de Shandakor eran los legisladores y los maestros. Los humanos tomaban todo lo que ellos les daban y les odiaban por los regalos recibidos.
Cuanto tiempo había tardado este pueblo en alcanzar este grado de civilización era algo que Duani no podía decirme, ni tampoco el viejo Rhul.
— Es seguro que vivíamos en comunidades, con algún tipo de gobierno civil, con un sistema de numeración y un lenguaje escrito antes que las tribus humanas. Sin embargo, existen tradiciones de una raza aún más antigua que la nuestra, de la cual aprendimos estas cosas. Si esto es o no verdad es algo que, desgraciadamente, yo no sé.
En sus orígenes Shandakor había sido una ciudad inmensa y floreciente, poblada por innumerables millares de habitantes. Sin embargo no pude ver señales de pobreza o de la existencia de delitos. Ni siquiera llegué a encontrar una prisión. Cuando lo comenté Rhul me dijo:
— El asesinato se castigaba con la muerte. Pero era muy infrecuente. El robo sólo lo cometían esclavos, desde luego esto es algo que no podíamos tolerar.
Al decir esto último me miró con una sonrisa ácida, luego prosiguió:
— Lo que a ti te sorprende es que existiera una gran ciudad sin lugares de sufrimiento, sin crímenes y sin lugares de castigo.
Tuve que admitir que efectivamente me sorprendía, proseguí preguntándole:
— Seáis o no una raza antigua ¿cómo os arreglasteis para conseguirlo?. Soy un estudiante de las culturas de los seres inteligentes, tanto de aquí como de mi propio mundo, conozco todas las estructuras usuales de desarrollo y he leído todas las teorías existentes sobre estas estructuras…pero Shandakor no se corresponde con ninguna de ellas.
Rhul sonrió ampliamente y dijo:
— Tú eres humano ¿quieres conocer realmente la verdad?
— Por supuesto.
— En ese caso te la contaré, nosotros desarrollamos la facultad de razonar
Por un momento pensé que se trataba de un chiste y le contesté:
— Vamos no digas eso, el hombre es un ser dotado de razón, sobre la Tierra la única especie dotada de razón.
Me contestó lleno de precaución por lo que me iba a decir:
— No conozco la Tierra, pero sobre Marte el hombre siempre ha dicho “Yo razono, yo estoy por encima de todos los animales porque razono”. Siempre ha estado muy orgulloso del hecho de que podía razonar. Esta era la señal de la humanidad. Se encontraba convencido de que la razón actuaba de forma automática en el hombre en todos los órdenes de su vida y de su gobierno, que la razón se encontraba por encima de la emoción y de la superstición.
— El hombre odia y teme y cree, no empleando la razón sino a causa de lo que le dicen otros hombres o la tradición. El hombre hace una cosa y dice otra diferente, su razón no le indica la diferencia que existe entre la verdad y la falsedad.
— Sus guerras más sangrientas se han luchado a causa de simples caprichos -por esta causa no le dimos nuestras armas. Las mayores tonterías se presentan al hombre como si fuera la más elevada sabiduría, sus más despreciables traiciones se convierten en actos de nobleza- por esto no pudimos enseñarle la justicia. Nosotros aprendimos a razonar, los hombres sólo aprendieron a hablar.
Entonces comprendí la causa por la que las tribus humanas habían odiado a los habitantes de Shandakor. Le dije con enfado:
— Quizá esto haya sucedido así en Marte, pero únicamente mentes que razonen pueden desarrollar grandes tecnologías, nosotros, los humanos de la Tierra os hemos adelantado en un millón de aspectos. De acuerdo vosotros conocéis, mejor dicho conocíais, algunas cosas que nosotros no hemos descubierto, en óptica, en alguna rama de la electrónica, quizá en metalurgia, pero…
Iba a contarle todas las cosas que nosotros habíamos desarrollado y que en Shandakor no habían ni imaginado, por lo que dije:
— Vosotros nunca sobrepasasteis la época de la tracción animal y la de la rueda sencilla. Nosotros descubrimos el arte de volar hace mucho tiempo, conquistamos el espacio y los planetas, ¡llegaremos a conquistar las estrellas!.
Rhul asintió con la cabeza a la vez que decía:
— Quizá nos equivocamos, permanecimos en nuestra ciudad y nos conquistamos a nosotros mismos.
Miró hacia fuera, hacia las lomas, hacia donde el ejército bárbaro aguardaba para tomar Shandakor y suspiró diciendo:
— Al final dará lo mismo
Pasaron los días y las noches, Duani me traía alimento, compartía conmigo su ración de agua y respondía a mis preguntas, llevándome de un lado a otro de la ciudad.
Lo único que no quiso mostrarme fue un paraje que ella denominaba el Lugar del Sueño. En cierta ocasión me dijo mientras temblaba:
— Muy pronto estaré allí para siempre.
Entonces yo le pregunté, dándome cuenta que la cuestión que le hacía era terrible de contestar:
— ¿Cuánto tiempo falta?
— No se nos ha comunicado exactamente. Rhul observa el nivel de las cisternas y cuando llegue la hora…
Duani hizo un gesto con sus preciosas manos y dijo:
— Vamos a subirnos a la muralla.
Fuimos allí y paseamos entre los fantasmales soldados y las espectrales banderas. Fuera reinaba la oscuridad y la muerte y el presentimiento de la muerte. Dentro había luz y belleza, el último y orgulloso resplandor de Shandakor, bajo la sombra de la condenación que era su destino. En el parapeto se notaba una magia fantasmal, que a pesar de todo había comenzado a actuar sobre mí.
Observé a Duani, se encontraba apoyada sobre el adarve, mirando hacia el exterior. El viento rizaba su cresta plateada y empujaba a su ropa contra su cuerpo haciendo que sus formas se pusieran de manifiesto. Sus ojos estaban llenos de la luz de las lunas y yo no podía leer en ellos. Entonces me di cuenta de que estaba llorando.
Rodee sus hombros con mi brazo. Sólo era una niña, una niña no humana, no pertenecía a mi raza ni a mi especie…
— JonRoss
— ¿Sí?
— Hay tantas cosas que yo nunca conoceré.
Era la primera vez que la había tocado. Sus exóticos rizos se removieron entre mis dedos, cálidos y vivos. Los penachos que nacían en sus puntiagudas orejas eran suaves como el pelo de una gatita.
— Ouani
— ¿Qué?
— Yo no sé…
La besé. Se volvió y me dirigió una mirada de sorpresa con aquellos brillantes ojos negros, en ese momento dejé de pensar que era una niña y me olvidé de que no era humana — y no me importó.
— Duani escucha, tú no tienes necesidad de ir al Lugar del Sueño.
Ella me miró, con su capa desplegada por el viento de la noche, con sus manos apoyadas contra mi pecho. Continué.
— Hay todo un mundo fuera de aquí, en donde vivir y si allí no eres feliz te llevaré a mi mundo, a la Tierra. ¡No hay ninguna razón por la que tengas que morir!
Ella siguió mirándome pero no me dijo nada. En las calles bajo la muralla, las silenciosas multitudes iban y venían, las torres brillaban con incontables colores. La mirada de Duani se movió lentamente hacia la oscuridad que reinaba fuera de las murallas, hacia el valle desolado y las rocas hostiles y dijo:
— No
— ¿Por qué no?, por Rhul, por todos esos cuentos de orgullo y de raza.
— Por la verdad, Corin llegó a aprenderlo.
No me gustaba recordar a Corin, por eso le dije:
— Corin estaba solo, tú no lo estás, tú nunca lo estarás.
La joven levantó sus brazos y los dejó, con gentileza, caer sobre mis mejillas, diciendo:
— Tu mundo es la estrella verde, suponte que fuera a desaparecer y tú fueras el último hombre de la Tierra, suponte que vivieras en Shandakor conmigo para siempre ¿No te sentirías solo?
— No me importaría si estaba contigo.
Duani movió su cabeza en sentido negativo y me contradijo:
— Si te importaría, nuestras razas están tan distantes como las estrellas, nosotros no tendríamos nada que compartir.
Recordando lo que Rhul me había dicho, no pude aguantar más y le dije algunas cosas desagradables. Me dejó hablar sin interrumpirme y luego me dijo sonriendo:
— No acepto nada de lo que has propuesto JonRoss.
Se volvió para mirar a la ciudad y siguió diciendo:
— Este es mi sitio, no tengo otro, cuando muera yo moriré con él.
De repente comencé a odiar a Shandakor.
Después de esta conversación ya no dormí mucho. Cada vez que Duani me dejaba tenía miedo de que nunca más volviera. Rhul no me diría nada y yo tampoco me atrevería a preguntarle gran cosa. Las horas pasaban como si fueran segundos, Duani era feliz pero yo no. Mis argollas tenían cierres magnéticos, yo no las podía abrir ni romper las cadenas.
Una tarde Duani vino a verme llevando algo en su cara. La forma en que caminaba me dijo la verdad mucho antes de que pudiera expresarla en palabras. Se dirigió hacia mí sin querer hablar, pero finalmente me dijo:
— Hoy hubo un sorteo y los cien primeros ya han partido para el Lugar del Silencio.
— Así pues, este es el comienzo.
Ella asintió con la cabeza
— Cada día irán cien, hasta que hayamos ido todos.
No me pude aguantar más, la empuje hacia atrás me levanté y le pregunté:
— Tú sabes donde están las llaves, ¡Ayúdame a quitarme estas cadenas!.
Movió negativamente la cabeza y me dijo:
— No discutamos ahora JonRoss, vamos quiero pasear por la ciudad.
Habíamos discutido más de una vez y ásperamente. Ella no quería abandonar Shandakor y yo no podía llevármela a la fuerza en tanto estuviera encadenado. Parecía que no iba a ser liberado hasta que todos, salvo Rhul, hubieran entrado en el Lugar del Sueño y se hubiera escrito la última página de la larga historia de Shandakor.
Paseé con ellas por entre las danzarinas, los esclavos y los príncipes de ropas brillantes. No había templos en Shandakor. Si adoraban alto era a la belleza y toda la ciudad era su santuario.
Los ojos de Duani se encontraban absortos en su mundo interior,en ellos se apreciaba ahora un sentimiento de lejanía.
La tomé por las manos y miré hacia las torres de turquesa y cinabrio, los pavimento de cuarzo rosa y mármol, las murallas de coral blanco y rosa y rojo vivo, a mi, todas estas cosas, me parecieron repugnantes.
Las multitudes fantasmales, la imitación burlesca de la vida, los esplendores espectrales del masado me parecieron algo repugnante, pensé que eran una droga y a la vez una cadena. Lo pensé y no vi ninguna razón en esta forma de actuar.
— ¡Así que sólo ellos tienen la facultad de razonar!
Miré hacia arriba hacia donde el gran globo giraba y giraba, recortando su figura contra el cielo, manteniendo vivos a aquellos fantasmas, imitación de la vida. Le pregunté a Duani.
— ¿Has visto alguna vez la ciudad como realmente es — sin Sombras?
— No, creo que sólo Rhuul, que es el más anciano, recuerda como es realmente la ciudad. Pienso que debía ser un lugar muy solitario, incluso entonces no quedaban más de tres mil de los nuestros.
En verdad debía tener un aspecto solitario, La gente de Shandakor debía necesitar a las Sombras tanto para poblar sus calles vacías como para defenderlos de los enemigos del exterior, que creían en la magia.
Seguí mirando el globo, estuvimos paseando durante mucho tiempo, al fin le dije;
— Debo volver a la torre.
Me sonrió y me dijo muy tiernamente mientras me tocaba las cadenas:
— Pronto estarás libre de la torre y de esto, no estés triste JonRoss, me recordarás a mí y a Shandakor como se recuerda un sueño.
Levantó su rostro, que era tan hermoso y tan diferente a los rostros carnosos de las mujeres humanas; sus ojos estaban llenos de luces sombrías. La besé y la cogí en mis brazos llevándola de vuelta a la torre.
En la sala donde giraba el gran eje, le hablé:
— Tengo que atender algunas cosas aquí abajo, Duani sube a la plataforma desde donde puedes ver todo Shandakor, enseguida estaré contigo.
No sabía si ella había llegado a adivinar algo de lo que tenía en mente, o si era simplemente la inminencia de la muerte lo que hacía que me mirara en la manera en que me miraba. Pensé que me iba a decir algo sin embargo no lo hizo, subió la escalera obedientemente pero permaneció callada. Observé como su cuerpo delgado y dorado, desaparecía en la habitación de arriba. Después me dirigí hacia la sala de abajo.
Aquí había una pesada barra de metal que era una parte de un sistema de control manual cuyo objeto era regular la velocidad de giro. Saqué la barra del lugar en que debía estar, luego apagué los sencillos interruptores de la central de energía.
Rompí todos los fusibles y machaqué las conexiones con la barra de metal. Hice todo el daño que pude a las ruedas dentadas y al eje de control. Trabajé con mucha rapidez. Cuando terminé volví a subir a la sala principal. El gran eje seguía girando, pero cada vez más despacio.
Oí un grito por encima de mí y vi a Duani. Subí por la escalera y la sujeté y le hice volver a la plataforma superior.
El globo seguía moviéndose debido a su gran cantidad de movimiento, pero cada vez lo hacía más despacio. Pronto se detendría pero los fuegos blancos todavía relampagueaban en las varillas de cristal. Comencé a subir hasta la barandilla mientras mis cadenas hacían un ruido metálico que me señalaba. El camino era difícil por las cadenas que me sujetaban muñecas y tobillos, pero al final pude llegar.
Duani intentó empujarme hacia abajo, pensé que ella estaba llorando. Una vez arriba, me colgué de las barandillas y comencé a romper las varillas de cristal con la barra metálica que llevaba, haciendo lo que tantas veces había pensado realizar.
Ya no había más movimiento, ni más luces, volví a la plataforma y dejé caer la barra de metal. Duani me había olvidado, ahora miraba con detenimiento a la ciudad.
Las luces multicolores que habían brillado en Shandakor, todavía brillaban, pero ahora se las veían viejas y trémulas, como rescoldos fríos que casi no emitían luz. Las torres de jade y turquesa se alzaban bajo las pequeñas lunas, pero estaban rotas y agrietadas por el tiempo. No había ninguna gloria en ellas. Los dos estaban desolados y muy tristes, la oscuridad de la noche se extendía bajo sus pies.
Las calles, las plazas, los recintos de los mercados se encontraban vacíos, el pavimento de mármol era oscuro y estaba roto. Los soldados habían desaparecido de las murallas de Shandakor, llevándose sus banderas y sus brillantes cotas de malla. Ya no se percibía ningún movimiento dentro de las puertas de la ciudad.
Duani lanzó un frito en silencio. Como si respondieran a ese grito no emitido, de repente, de la oscuridad del valle y de las lomas que se levantaban más allá se oyó un grito que se alzaba, el agudo aullido de los lobos humanos. Entonces ella susurró:
— ¿Por qué? ¿Por qué?.
Se volvió hacia mí, su cara daba pena, la cogí y la aproximé a mí.
— ¡No podía permitir que murieras!, no que murieras por sueños, por visiones, por nada. Mira Duani, mira a Shandakor.
Quería forzarla a que comprendiera, por eso proseguí:
— Shandakor está destruida, es fea y se encuentra abandonada. Es una ciudad muerta,…pero tú estás viva, hay muchas ciudades pero tú sólo tienes una vida.
Me miró y fue duro para mí aguantar su mirada, luego me dijo:
— Sabíamos todo esto JonRoss.
— Ouani tu eres una niña, sólo tienes una forma infantil de pensar. Olvida el pasado y piensa en el futuro. Podemos pasar a través de los bárbaros, no olvides que Corin lo hizo, y después…
— Y después tu seguirás siendo un humano y yo no.
Desde debajo de nosotros, por las calles oscuras y vacías, comenzaron a oírse lamentos. Procuré sujetarla pero ella se me escurrió de las manos a la vez que me susurraba:
— Y yo estoy contenta de que tú seas humano, nunca llegarás a comprender lo que has hecho.
Y se marchó, antes de que pudiera impedirlo, bajando hacia los pisos inferiores de la torre.
La seguí. Bajé los interminables tramos de la escalera de caracol, con las cadenas sujetándome las piernas y haciendo un tintineo metálico mientras descendía… Llegué a las calles, las destrozadas y vacías calles de Shandakor. La llamé por su nombre y vi su cuerpo dorado y delgado huyendo rápidamente delante de mí, cada vez más lejos. Las cadenas me sujetaban los pies impidiendo que pudiera correr, por fin la noche engulló su cuerpo y yo la perdí.
Me detuve, el sobrecogedor silencio se cerró lentamente sobre mi. Notaba un frío amargo, temeroso de la oscura muerte de Shandakor, que yo no había llegado a comprender.
Nuevamente llamé a Duani y como no me contestó comencé su búsqueda en las sombrías y destrozadas calles de Shandakor. Ahora comprendo que me costó muchísimo tiempo llegar a encontrarla.
Cuando finalmente la encontré ellas se encontraba con los otros. Los últimos habitantes de Shandakor, los hombres y las mujeres.
Las mujeres iban en cabeza, caminando silenciosamente en formando una larga línea hacia un edificio de techo bajo; sin que nadie me lo dijera supe que se trataba del Lugar del Sueño.
Iban a morir, ahora no había ningún orgullo en sus rostros, lo único que aparecía en sus caras y en sus ojos era un aspecto de estar enfermas, enfermas y heridas. Conforme se desplazaban lentamente hacia delante, no miraban ni querían mirar hacia las sórdidas y viejas calles que yo había despojado de su apariencia gloriosa.
— ¡Duani!
La llamé y corrí hacia ellos, pero ella no se apartó de su posición en la línea. Sin embargo vi que estaba llorando.
Rhul se dirigió hacia mí, su mirada ponía de manifiesto un desprecio lleno de cansancio, que para mí era más amargo que una maldición.
— ¿De qué serviría matarte ahora?
— Has de saber que ¡ Yo lo hice! ¡ yo lo hice ¡
— Tu solo eres un humano
La larga línea seguía desplazándose, pude ver que los pequeños pies de Duani ya estaban a las arcadas del Lugar del Sueño. Rhul miró hacia arriba al cielo y dijo:
— Todavía hay tiempo antes de la salida del sol. A las mujeres al menos se les evitará la indignidad de ser atravesadas por las lanzas.
— ¡Déjame ir con ella!
Procuré seguirla y ocupar un lugar en la línea, en ese momento el arma de Rhul se movió y noté un dolor y me encontré yaciendo en el suelo, al igual que me había pasado cuando luché con Corin. Mientras tanto siguieron entrando silenciosamente en el Lugar del Sueño.
Cuando llegaron los bárbaros a la ciudad, después de la aurora, me encontraron todavía medio aturdido. Pienso que tuvieron miedo de mí, creo que me consideraban como un poderoso hechicero que había destruido a todo el pueblo de Shandakor.
Rompieron mis cadenas y curaron mis heridas, incluso me dieron, del botín de Shandakor, la única cosa que deseaba — un trozo de porcelana que tenía la forma de una joven, casi una niña.
Conseguí la cátedra que buscaba en la universidad y mi nombre ha sido añadido a la lista de los grandes descubridores. Soy una eminencia, yo soy respetable,
¡ Yo que he asesinado la gloria de una raza!
¿Por qué no me iría junto a Duani al Lugar del Sueño?, me podría haber arrastrado, podría haberme empujado sobre las losas de piedra. ¡Cómo deseo que Dios hubiera querido que yo muriera con Shandakor!
FIN
La Ciudad Encantada de Marte

Leigh Brackett
Planet Stories, Spring 1955
Título original: The Jewell-Beast of Mars
Traducción de Pedro Cañas Navarro
Publicada en el penúltimo número de"Planet Stories" en la Primavera de 1955. Esta es una de las pocas obras de Ci-Fi, que Brackett firmó con su único pseudónimo conocido: V. E. Thiessen.
El título original del relato es "The Beast-Jewel of Mars", igual que otro relato firmado por ella misma 8 años antes, totalmente distinto de éste.
La ciudad era extraña, fantástica, hermosa… el terrestre nunca había estado allí con anterioridad y sin embargo era una leyenda en la ciudad, una leyenda horrible, fabulosa y cargada de odio.
El terrestre yacía tumbado boca abajo, observando detenidamente desde la orilla del canal. Se trataba de un hombre delgado, vestido con un mono de una sola pieza completamente descolorido y que llevaba en la cabeza un extraño yelmo metálico.
Detrás de él, los vientos del desierto, aunque no demasiado fuertes, levantaban pequeños remolinos de arena rojiza y la introducían por el cuello de la vestimenta del terrestre; sin embargo, el hombre no podía moverse; lo más que alcanzaba a hacer era sentarse en el lugar donde se encontraba y fijar su mirada en las espiras y los minaretes que centelleaban en la distancia, allá a lo lejos, en el fondo del canal.
Una parte de su mente dijo:
— Al fin llegué; esta es la fabulosa ciudad de Marte; ésta es la legendaria ciudad de la belleza, de la fantasía y de la música; debo bajar para llegar hasta ella.
Pero de alguna otra parte, más profunda de su mente, en donde anidaban los instintos e impulsos primarios destinados a mantenerle con vida, le llegaba un mensaje tenso y urgente que le avisaba perentoriamente:
— ¡Vete! Ellos ya tienen ahora una parte de tu mente. Vete, antes de que la pierdas totalmente. Vete, antes de que tu cuerpo se transforme en un cadáver viviente, un simple caparazón vacío y sin alma que pasee a lo largo de las orillas de los canales bajos, con ojos que no ven, como le sucedió a aquellos que te antecedieron.
Se esforzó, arrastrándose nuevamente sobre el pretil del canal para procurar volver a tener la visión de aquella perspectiva de fantástica e insólita belleza; luchó contra los párpados de sus ojos; luchó para mantenerlos cerrados mientras volvía a arrastrarse; pero los ojos, como si tuvieran vida propia, le desobedecieron y permanecieron abiertos, mirando fascinados las torres cubiertas de joyas; cabalgando sobre la brisa del desierto, le alcanzó el débil lamento de la música que le decía:
— Ven a la ciudad, baja y entra dentro de la ciudad de fábula.
Se deslizó sobre el pretil del canal y siguió deslizándose hacia abajo por la pendiente que formaba el borde del antiguo acueducto en sus dos lados, El roce con la basta roca de arenisca, de la que estaba construida esta parte del canal, desgarró su mono y también desgarró su codo, allí donde rozaba al deslizar, pero el terrestre no sintió ningún dolor. Su rostro se encontraba vuelto hacia las torres, el sonido de su respiración no llegaba a ser humano.
Mientras descendía, sus pies se golpearon con un trozo de piedra que sobresalía de la superficie del pretil, haciendo que, durante un tiempo, el descenso fuera más lento; entonces el terrestre giró de lado y cayó dando vueltas al seco fondo del canal; quedó yaciendo con la cara pegada a la arena rojiza del fondo, mientras el barboquejo que le sujetaba el extraño yelmo metálico que llevaba en la cabeza le cortaba dolorosamente en la barbilla.
Yació tumbado únicamente durante un breve instante de tiempo, sabiendo que ahora tenía una oportunidad de salir con bien de la aventura. Teniendo la cara pegada al suelo como la tenía y con el polvo rojizo del fondo del canal molestándole los ojos, la visión de la ciudad fabulosa había desaparecido, al menos por un instante.
Tenía que marcharse; lo sabía; tenía que subir al pretil del canal y no mirar nunca hacia atrás, hacia la ciudad.
El terrestre se dijo a sí mismo:
— Yo soy Eric North, de la Tierra, el tercer planeta del Sol y esto que veo ante mí, no puede ser real.
Se removió sobre su lecho de polvo, notando cómo la arena le mordía las mejillas; prosiguió removiéndose sobre la arena hasta que consiguió ponerse en pie; allí, lo único que podía ver, eran los muros de arenisca rojiza del canal. Corrió hasta los muros, con el apresuramiento de un animal salvaje. Desde allí no podía volver a ver la ciudad fabulosa.
El viento fresco transportó los acordes de la música que nuevamente comenzó a hablarle a Eric. Le habló de paseos con los pies descalzos por las largas calles de la ciudad cubiertas de pieles; le habló de joyas, de vino, de mujeres tan hermosas como la misma primavera.
Esto y muchas más cosas, se encontraban en la ciudad, esperando únicamente que el terrestre llegara y las reclamara para sí.
Eric sollozó, se arrastró hacia delante y subió hasta el borde del pretil para proseguir por allí su camino. En su momento se detuvo a descansar y, lentamente, su cabeza comenzó a darse la vuelta. Se volvió y las espiras y minaretes volvieron maliciosamente a parpadear ante su vista, hermosas y hechizantes, haciendo que las lágrimas que habían comenzado a manar de sus ojos y a deslizarse a través de sus mejillas, dejaran de brotar.
Después bajo nuevamente al fondo del canal y cuando lo alcanzó, comenzó a correr hacia la ciudad.
Cuando llegó a la ciudad, se encontró con que estaba rodeada por una elevada muralla, en la que había una pesada puerta que tenía grabados de flores de loto. El terrestre golpeó la puerta y gritó:
— ¡Ah de la muralla! ¡Dejadme entrar! ¡Dejadme entrar en la ciudad!
Ahora la música que se escuchaba era más complicada, como si surgiera de todas las partes. La puerta comenzó a girar, abriéndose, sin que se oyera el más mínimo ruido.
Un centinela se encontraba delante de la oquedad que había dejado la puerta al abrirse, al final de una calle azul. Estaba vestido de seda roja, con mangas terminadas en ribetes de piel de leopardo azul. Llevaba un cinturón del que pendía una espada corta de puño enjoyado. Desenvainó la espada de su tahalí y la agachó hasta que su punta tocó el suelo de la calle, cubierto de piel azul. El centinela dijo:
— Te doy la bienvenida de mi espada y la bienvenida de la ciudad. Declara tu nombre y cualquier otra cosa que pueda ser recogido en los archivos de los soñadores.
Los acordes de la música sonaron y las espiras centellearon. Entonces Eric dijo:
— ¡Yo soy Eric North!.
La punta de la espada tembló y el centinela se puso rígido. Su rostro era pálido. Gritó en voz alta:
— Eres Eric llamado el Bronce, eres el Eric de la Leyenda.
El centinela levantó su espada y la hizo girar, después golpeó con su arma el yelmo de metal. El odio dibujó una llama azulada en ojos del marciano.
Cuando Eric recuperó el conocimiento, la gente de la ciudad se encontraba alrededor de él.
Eran muy, pero que muy hermosos; las mujeres aún eran más bellas que la música. Sin embargo, la gente de la ciudad le miraba mostrando un odio encendido en sus ojos. Un hombre anciano se aproximó a donde se encontraba y golpeó el yelmo de cobre con una vara.
El sonido metálico hizo ensordecer a Eric. El anciano gritó:
— Tienes razón, este es Eric, llamado el Bronce; traed los látigos y expulsémosle de la ciudad, después de haberle azotado.
El hombre volvió a empuñar la vara y golpeó nuevamente. La espalda de Eric, al ser golpeada, notó como si el fuego la abrasara.
La multitud comenzó a cantar:
— Látigos, traed los látigos.
El miedo forzó a Eric a ponerse en pie.
Después huyó, corriendo sobre los pies sin talones del pánico, sobrepasando a aquellos que se encontraban tras él hasta que atravesó las grandes puertas y alcanzó la roja arena del canal.
Las puertas se cerraron tras él y el polvo rojo le golpeó; se detuvo con el corazón latiendo a toda velocidad dentro de su pecho, como si fuera el badajo de una gran campana. Se volvió y miró hacia atrás para asegurarse de que se encontraba a salvo.
Las torres seguían parpadeando ante sus ojos y la música proseguía susurrando en sus oídos, diciéndole:
— Vuelve Eric North, vuelve a la ciudad.
Se giró y caminó dando tumbos hasta llegar a la gran puerta; una vez allí comenzó a golpearla con fuerza y continuó haciéndolo hasta que se desolló los puños, suplicando que le abrieran las puertas y le permitieran volver al interior de la ciudad.
Una parte de su mente, en un lugar muy profundo de su interior le decía:
— Es una locura que vuelvas; no podrás escapar; la ciudad es perversa, con una perversión como nunca has conocido otra igual.
Un terror tan antiguo como el tiempo se apoderó de su alma.
Se quitó de la cabeza el yelmo de cobre y golpeó con él los grabados de flores de loto de la gran puerta gritando:
— ¡Dejadme entrar! Por favor dejadme entrar en la ciudad.
Mientras el terrestre aporreaba la puerta la ciudad se modificó, llegando a ser aburrida, sórdida y perversa, una ciudad desagradable, siendo todas sus partes ofensivas a la mirada. Las espiras y minaretes se transformaron en gárgolas horribles, quebradas y contrahechas, que destilaban odio. El sonido de la ciudad llegó a ser una macabra canción llena de rencor.
Miró; su espina dorsal estaba helada con el temor irracional provocado por supersticiones, que databan de los tiempos en que el hombre comenzó a existir. La ciudad fluctuaba, cambiando nuevamente ante sus ojos, hasta que volvió a ser nuevamente hermosa.
Permaneció erguido, asombrado. Volvió a colocarse en la cabeza el yelmo de metal. Al realizar este movimiento volvió a producirse la modificación de la ciudad que pasó de la hermosura a la más horrenda fealdad. Asombrado, miró hacia la ilusión y llegó a la conclusión de que, a pesar de todo lo sucedido, el yelmo de metal no le había fallado por completo.
Se volvió y comenzó a caminar alejándose de la ciudad, cuando ésta comenzó a llamarle con su música encantada, se despojó del yelmo y encontró paz momentáneamente.
Luego, cuando la ciudad volvió a llamarle, el terrestre se colocó nuevamente el yelmo de cobre de forma que el odio abandonó el sendero que dejaban sus huellas. Así, poniéndose y quitándose el yelmo prosiguió su camino sobre el arenoso fondo del canal y luego ascendió por las paredes de roca del acueducto hasta alcanzar el desierto marciano, de forma que el canal se convirtió en una línea delgada situada a sus espaldas.
En ese momento respiró con alivio, porque comprendió que se encontraba fuera del alcance de las ilusiones que manaban de la ciudad encantada.
El terrestre, ahora que su mente era otra vez suya, comenzó a estudiar el problema que tenía planteado y a comprender algo de la naturaleza de las fuerzas contra las que había sido arrojado.
El yelmo contenía un circuito eléctrico, diseñado para actuar como un escudo, contra las ondas eléctricas emitidas por la ciudad, las cuales se encontraban sintonizadas a una frecuencia adecuada para afectar a su cerebro.
Pero el yelmo había fallado porque la ciudad, fuera lo que fuera, cuando el terrestre se aproximó portando el dispositivo aislante, había ajustado su emisión, enviando ondas que seguían un nuevo patrón de frecuencias. Por ello el yelmo no le había servido como defensa frente a la ilusión. Sin embargo, cuando se había desprendido, de golpe, del yelmo para poder golpear la puerta de la ciudad, su patrón mental se había modificado tan rápidamente que la máquina no pudo seguirlo de inmediato, tardando un determinado tiempo en realizar el ajuste a un nuevo patrón de frecuencias. Durante este breve lapso de tiempo pudo ver la otra imagen de la ciudad. Luego las frecuencias se ajustaron nuevamente, pero como el terrestre se volvió a colocar el yelmo, volvieron a quedar inútiles, de ahí que poniéndose y quitándose el casco de cobre podía evitar, en cierta manera, el influjo de las ondas eléctricas emitidas por la ciudad.
Una mueca irónica apareció en su rostro.
Le hubiera gustado aprender muchas más cosas sobre la ciudad, fuera lo que fuera. Le hubiera gustado conocer mucho más sobre la gente que había visto en ella, saber si eran personas reales o una mera ilusión.
Y también conocer si ellos eran tan horrorosos como aparecían en la segunda visión de la ciudad que había tenido.
Sin embargo el peligro todavía era demasiado grande. Volvería a su nave y haría los preparativos necesarios para destruir la ciudad. La nave estaba armada y realizar un fuego indirecto sobre el borde del canal sería algo muy sencillo.
Su hermano, Garve North, esperaba su retorno, en la nave. Si llegara a conocer algo sobre la ciudad fabulosa, intentaría llegar a ella. Eric no quería correr riesgos sobre esta cuestión. Una vez que hubieran destruido la ciudad, fuera lo que fuera aquello que se encontraba en el fondo del canal, con apariencia de ciudad, sería el momento de decirle a Garve que bajara al suelo a ver lo que quedaba de ella.
La nave reposaba sobre una zona llana constituida por piedra arenisca, junto a ella habían establecido su campamento base. Sus líneas y su aspecto familiar hicieron que una sonrisa se dibujara en el rostro de Eric, reflejo de la confianza que sentía ahora que había comprobado que las herramientas y las armas se encontraban nuevamente en sus manos.
Abrió la puerta y penetró en la nave. Las escotillas habían sido dejadas abiertas para que el terrestre pudiera entrar directamente en el interior de la parte principal de la nave. Entró dando un salto rápido y diciendo:
— ¡Hey Garve! ¿Garve, dónde estás?
La nave siguió muda, sin emitir ningún sonido. Eric la recorrió por completo llamando a su hermano:
— ¡Garve!
Eric se preguntó a dónde podía haber ido el atolondrado de su hermano; luego vio una nota sujeta al panel de control de la nave. La tomó con impaciencia y comenzó a leer lo que Garve le había escrito:
Qué cosa más curiosa Eric; hace un rato me pareció que estaba oyendo música. Fui caminando abajo, al canal y me pareció que allí había luces y a lo lejos, al fondo, algo parecido a un extraño tipo de ciudad.
Quiero investigar esto, pero pienso que sería mejor esperar a que volvieras. Pero, desde hace horas, la cosa se ha introducido en mi mente; voy a bajar a ver lo que es. Si quieres seguirme, voy bajando, directamente, por el fondo del canal.
Eric miró la nota detenidamente y el borde de su mandíbula empalideció hasta volverse blanco. A lo que parecía, Garve había visto la ciudad desde un punto de observación más alejado, por lo que el efecto producido no había sido tan fuerte.
Pero aun así, la curiosidad natural de Garve había hecho el resto.
Garve se había ido caminando, bajando hacia la ciudad y Garve no tenía ningún yelmo protector. Eric seleccionó en el arsenal de la nave dos granadas de mano de elevado poder explosivo. Eran pequeñas de tamaño pero contenían en su interior una potencia de fuego inmensa.
Eric llevaba una pistola de perdigones del mismo explosivo que llevaban las granadas, además tenía el yelmo.
Esto sería suficiente; volvió a colocarse el yelmo de bronce (sic) sobre su cabeza y comenzó caminar dirigiéndose a la ciudad.
El recuerdo del camino de regreso a la ciudad siempre permanecería en su mente como si se tratase de una fantasmagoría, una estructura construida a partir de odio retorcido sobre una belleza incomparable.
Cuando el terrestre alcanzó nuevamente la puerta, no hizo ningún signo de que pusiera de manifiesto su intención de entrar en la ciudad, sino que comenzó a caminar circunvalando la muralla, quitándose y poniéndose alternativamente el yelmo de cobre, caminaba con las piernas rígidas, como si fuera una marioneta, bailando la misma pieza musical una y otra vez.
Finalmente encontró un lugar desde el cual podía escalar la muralla, se colocó el yelmo sobre su cabeza y trepó ascendiendo por la muralla de extraña forma. Esto fue todo lo que pudo hacer para conseguir introducirse, sin ser descubierto, dentro de la horrorosa ciudad.
Mientras saltaba al interior de la ciudad oyó la voz que le decía:
— Eric, Eric has vuelto.
La voz era la voz de su hermano, así que comenzó a dar vueltas buscando el origen de la voz.
Ante él apareció una figura, una retorcida caricatura de su hermano. La figura lanzó un grito diciendo:
— ¡El casco imbécil, quítate el casco!.
La caricatura que era su hermano agarró el casco y tiró de él, con tanta violencia, que el barboquejo se rompió debajo de la barbilla de Eric. El casco fue arrojado a lo lejos, describiendo su trayectoria a lo alto para atravesar la muralla a lo lejos y caer al otro lado de la misma.
El fantasma brilló con una luz parpadeante, la ilusión se modificó. Ahora Garve era más guapo que nunca y la ciudad era un sueño delicioso, Garve dijo:
— Ven
Eric le siguió por las calles pavimentadas de piel azul hacia abajo. No tuvo voluntad para resistirse. Garve dijo:
— Mantén tu cabeza agachada y tu rostro lo más oculto que puedas, para que si nos encontramos con alguien no seas reconocido. Ellos no te esperan en este lado de la ciudad.
Entonces Eric preguntó:
— ¿Sabes que he venido a buscarte?
— Si; la leyenda proclama que volverías.
Eric se detuvo y se volvió para encararse con su hermano, diciéndole:
— ¿La Leyenda? ¿Eric el Bronce? ¿Qué quiere decir esa extraña fantasía de la que me estás hablando?
La voz de Garve le advirtió:
— ¡No hables en voz tan alta! Por supuesto, la multitud te llamó así desde el principio a causa del yelmo de cobre que llevabas y el tono bronceado oscuro de tu piel. Pero los Ancianos también creen lo mismo, Eric, yo no se lo que es esto: reencarnación, profecía, superstición…Yo sólo se que cuando me encontraba con los Ancianos, creía en sus enseñanzas. Tú eres una parte de la Leyenda, tú eres Eric el Bronce.
Eric miró hacia abajo, a sus manos bronceadas por el sol y las flexionó, después colocó la pistola de perdigones explosivos, que llevaba en la cintura, de forma que pudiera ser extraída fácilmente de su funda; pensó que al menos iba a ser una Leyenda bien armada y bien preparada para afrontar lo que se le viniera encima.
Mientras una parte de su mente se maravilló de ver la ciudad fabulosa y se relajó, cayendo en un estado placentero tan profundo como un sueño; la otra parte de su mente luchaba contra el deseo, casi olvidado, de rescatar a su hermano perdido y escapar. Preguntó:
— ¿Quiénes son los Ancianos?
La voz de Garve contestó:
— Ahora vamos a verlos, en el centro de la ciudad, -la voz prosiguió, pero de repente el tono se hizo bruscamente más agudo -Mantén despejada tu cabeza, me parece que los dos hombres con los que nos acabamos de cruzar nos están siguiendo. No mires hacia atrás.
Transcurrió un instante y Garve dijo:
— Me parece que es seguro que nos están siguiendo; prepárate para correr; si nos tenemos que separar, no te pares hasta alcanzar el centro de la ciudad. Los Ancianos estarán allí esperándote.
Garve miró hacia detrás y con una voz aguda dijo:
— ¡Ahora! ¡Corre!
Ambos corrieron, pero conforme iban corriendo, las figuras comenzaron a converger hacia los fugitivos. Más allá, en la parte de arriba de la calle, aparecieron otras figuras, de forma que cortaban su camino de fuga.
Garve lanzó un grito diciendo:
— Aquí dentro, -y empujó a Eric dentro de una grieta que se encontraba entre dos edificios. Eric empuñó su pistola, y una chispa de barbarie comenzó a brillar en sus ojos. Los suaves sonidos de la persecución, amortiguados por el pavimento de piel, comenzaban a sonar cada vez más próximos.
Garve colocó una de sus manos sobre la mano de Eric que empuñaba la pistola y dijo:
— Espera aquí y por favor, si te importa mi vida no uses esta pistola.
Tras decir esto se fue, corriendo calle abajo como un gamo.
Por un instante, Eric consideró que su astucia había tenido éxito. Se oyeron diversos gritos y dos hombres pasaron, persiguiéndole, corriendo a su lado. Pero luego se oyó un grito que decía:
— Dejad escapar a ese, detened al otro, al otro.
Un instante después Eric fue descubierto y la gente de la ciudad comenzó a converger hacia él. El terrestre podía haberlos destruido con las descargas de su pistola, pero el aviso de su hermano seguía gritando en sus oídos:
— Por favor, si te importa mi vida no uses esta pistola.
No había nada que pudiera hacer. Eric permaneció tranquilamente en pie, hasta que fue hecho prisionero.
Luego le llevaron hasta el centro de una calle ancha tapizada de piel. Dos hombres le sujetaron los brazos y se los retorcieron de forma dolorosa. La multitud les miró, con aspecto frío y calculador; uno de los habitantes de la ciudad dijo:
— Traed los látigos; si lo azotamos adecuadamente no volverá a nuestra ciudad.
La ciudad parpadeó y la música sonaba tan débil que apenas era posible escucharla.
Sólo quedaba un arma que Eric pudiera emplear. Había deducido de las palabras de Garve que esta gente era supersticiosa.
El terrestre se rió, lanzó una gran carcajada que le estremeció el pecho y que atravesó el tenue aire marciano. Se rió y gritó en alta voz.
— ¿Os podéis deshacer tan fácilmente de una Leyenda? Sí, yo soy el Eric de la Leyenda, ¿Pueden los látigos hacer que no se cumpla una profecía?.
Durante un instante el terrestre pudo haber escapado. La gente permanecía de pie, atados por el miedo que les había infundido las palabras de Eric. Pero no había lugar donde ocultarse y si no empleaba sus armas el terrestre no hubiera llegado muy lejos. Por tanto su baladronada no condujo a ningún resultado.
Un tiempo después, uno de los hombres gritó diciendo:
— ¡Imbéciles! Es verdad que emplear los látigos no nos conducirá a ninguna parte; este hombre podría volver, pero si muere, aquí, ahora, ante todos nosotros, podemos olvidarnos de la profecía.
La multitud comenzó a murmurar; luego, una segunda voz lanzó un nuevo grito diciendo:
— ¡Traed las espadas, traed los guardias y matémosle de una vez!
Eric se tensó para huir, pero ahora era demasiado tarde. Sus captores se encontraban alerta vigilándole. Apretaron los lazos que le sujetaban los brazos hasta que casi gritó de dolor.
La multitud se dividió dejando un camino, a través del cual llegó el guardia, con su traje de seda roja brillando al sol y su espada resplandeciente y mortal. Se detuvo ante Eric y la espada remolineó como si fuera un sable, preparándose para acuchillar y cortar el cuello de Eric. Una voz de mujer, suave pero con autoridad, dijo en voz alta:
— ¡Detente!
A través de la inquieta multitud, se extendió un murmullo cargado de respeto que decía:
— ¡Nolette! La Hija de la Ciudad viene.
Eric volvió la vista hacia un lado y vio a la mujer que había hablado. Montaba sobre un caballo negro con bridas enjoyadas. Era joven y su pelo era largo y el viento le hacía ondear libremente.
Había cabalgado tan suavemente a lo largo de la calle tapizada en piel, que nadie había advertido su presencia. La mujer dijo:
— Dejadme tocar a este hombre; dejadme sentir el latir de su corazón, de forma que pueda averiguar si él es el verdadero Bronce del que habla la Leyenda. ¡Extranjero, dame tu mano!
La mujer se agachó desde su caballo y extendió su mano para poder estrechar la del terrestre.
La gente de la ciudad liberó al prisionero.
Eric sacudió sus brazos libres y levantó su mano para poder tomar la que le ofrecía la mujer, a la vez que pensaba:
— Si tiro de ella y la derribo, quizá pudiera emplearla como escudo.
Tensó sus músculos y comenzó a tirar de la mujer. Ésta gritó:
— ¡No! ¡Imbécil! Sube a la grupa de mi caballo.
La mujer tiró del terrestre con una energía tan fiera y orgullosa como la suya. Después de que el hombre se hubo acomodado en el caballo, el animal saltó hacia delante; su galope amortiguado hacia la libertad, resonaba como una marcha militar.
Eric se agarró con fuerza a la cintura de la joven; sus manos podían percibir allí donde apretaban a muchacha, la joven flexibilidad de su cuerpo; las elegantes trenzas de su peinado caían oscilando sobre su rostro.
Un débil perfume la rodeaba, un aroma limpio y embriagador que hacía más agradable la caricia de su cintura. El terrestre respiró profundamente mientras cabalgaba, extrañamente feliz.
Tras cabalgar cinco minutos llegaron ante un edificio que se encontraba en el centro de la ciudad. El edificio era de forma cúbica, teniendo un aspecto severo, tanto en sus líneas como en su estructura arquitectónica; dicho edificio contrastaba, de forma extraña, con la exquisita ornamentación que exhibían los demás edificios de aquella ciudad de fábula.
Era como si se encontraran ante un monolito propio de otras épocas, un extraño agazapado rodeado de enemigos.
La joven se detuvo ante el edificio y le dijo al terrestre.
— Desmonta aquí, Eric.
Eric saltó al suelo, todavía sentía en sus brazos el placer de haber abrazado la cintura de la muchacha. Ella le dijo:
— Llama tres veces a la puerta. Te volveré a ver de nuevo en el interior del edificio. Dale las gracias a tu hermano por enviarme para que te trajera aquí.
Eric llamó a la puerta; ésta era plana y se encontraba tan desprovista de ornamentos como el resto de la construcción. La puerta había sido fabricada de un plástico luminoso. Tenía toda la belleza de un gran portón que cerrara una muralla, pero su belleza era de un tipo más intemporal y más funcional.
La puerta se abrió y en el hueco que dejó al abrirse apareció un anciano que le dio la bienvenida a Eric:
— Entra; el Consejo te espera; sígueme por favor.
Eric le siguió, descendiendo a lo largo de un corredor hasta llegar a un gran salón. El salón estaba diseñado obviamente para ser empleado como sala de conferencias.
En el salón se encontraba una gran mesa, fabricada de la misma sustancia luminosa de la puerta del edificio. Seis hombres se encontraban sentados en la sala de conferencias.
El guía de Eric lo condujo hasta la mesa en forma de T y le hizo sentarse en un sillón que se encontraba en la base de la misma.
Quedaba un sitio vacante en la cabeza de la T, mientras Eric observaba la habitación y a sus ocupantes, la joven que le había rescatado penetró en la habitación y ocupó aquel lugar.
La recién llegada sonrió a Eric, en ese momento el salón tomó, para el terrestre, un aspecto cálido y acogedor, que no había tenido anteriormente, cuando sólo los ancianos se encontraban allí presentes.
El hombre que se encontraba a la derecha de la mujer, que obviamente era el presidente, miró a Eric, tomó la palabra y dijo:
— Soy Kroon, el más anciano de los Ancianos. Te hemos traído aquí para verificar nosotros mismos tu identidad. Dado el riesgo que has corrido en la Ciudad, te debemos una explicación de algún tipo.
Miró alrededor del salón y preguntó:
— ¿Cuál es la decisión de los Ancianos?
Eric se percató de que allí se había hecho una casi imperceptible señal con la cabeza. Kroon hizo una señal con la cabeza, un gesto como de satisfacción. El anciano se volvió hacia la joven y le preguntó:
— Hija de la Ciudad ¿Cuál es tu opinión?
La expresión de Nolette seguía siendo triste. Como si estuviera mirando hacia un lejano futuro. La joven dijo:
— Él es Eric el Bronce, no tengo ninguna duda.
En ese momento Eric preguntó:
— ¿Qué dice la Leyenda de Eric el Bronce? ¿Por qué soy tan odiado en esta ciudad?
Kroon respondió:
— De acuerdo con la Antigua Leyenda tú destruirás la ciudad. La Leyenda dice esto y otras muchas cosas.
Eric se quedó boquiabierto por la sorpresa. No le extrañó de que la multitud hubiera le hubiera manifestado tanto odio, sin embargo, ¿Por qué los ancianos eran tan amigables?. Los ancianos constituían, obviamente, el órgano gobernante de la ciudad; si hubiera habido algún tipo de enfrentamiento entre ellos y el pueblo, la multitud no le habría manifestado a Nolette el respeto del que el terrestre había sido testigo. Kroon dijo:
— Te veo sorprendido; déjame contarte la historia de la Ciudad, -y el marciano relató Eric la antigua historia de esta ciudad:
— La ciudad es antigua, fue fundada hace mucho, mucho tiempo, proviene de una época cuando los canales de Marte se veían verdes debido al agua clara que los llenaba y fluía a su través. Los desiertos de hoy, en aquellos días eran campos de vides y jardines. Llegó la sequía, y el clima se modificó; llegó el cambio climático; pronto se hizo evidente que la población de Marte se hallaba condenada.
“Tenían naves y podían construir más, así que, gradualmente, comenzaron a abandonar Marte y a colonizar otros planetas. No podían llevarse la mayor parte de su ciencia, con lo que ésta cayó en el olvido. El miedo y los motines destruyeron mucho.
“También había personas que estaban llenas de amor a su tierra natal. Todas las habilidades y conocimientos de los antiguos padres de Marte se emplearon en la construcción de una máquina gigantesca, dicha máquina es la Ciudad, diseñada para la protección de la pequeña colonia que iba a permanecer en Marte.
— ¿Toda esta ciudad es una máquina?, -preguntó Eric.
— Si, o mejor dicho, el producto de una máquina. El corazón de este ingenio se encuentra bajo nuestros pies, alojado en cavernas que se encuentran bajo este edificio. La máquina tiene una naturaleza tal, que le permite transformar el pensamiento en realidad.
Eric se quedó mirando sorprendido; la idea que acababa de expresar el anciano era alucinante.
A continuación Kroon dijo:
— Esencialmente se trata de una cuestión bastante simple, aunque la tecnología que implica es compleja. Es preciso disponer de un dispositivo registrador que recoja y grabe el pensamiento, de un dispositivo transmutador, que sea capaz de transformar la arena rojiza del desierto, en el tipo de material que se desee y, por último, de un dispositivo constructor, que pueda, a partir de los materiales generados por el segundo dispositivo, construir aquellos entes que se encuentran en el pensamiento, reuniendo para ello estos materiales de acuerdo con un patrón, obtenido a partir del propio pensamiento.
Kroon se detuvo un instante y luego prosiguió:
— Amigo mío, todavía dudas; quizá, después de tu fuga, te encuentres sediento. Piensa, con toda la intensidad que puedas, en un vaso de agua fría, visualízalo en tu mente, el aspecto de su carácter fluido, el tacto que tiene.
Eric hizo como le indicaron. Sin ningún tipo de aviso, un vaso de agua apareció encima de la mesa. Acercó suavemente el agua a sus labios; estaba fría y la encontró satisfactoria en todos los aspectos. La bebió de un trago y esto lo convenció por completo. Eric preguntó
— ¿Yo estoy destinado a destruir la Ciudad?
— Si, y el tiempo ya se ha cumplido.
Eric preguntó
— ¿Pero por qué?
Por un instante pudo ver la belleza chispeante de la ciudad, tan claramente como si hubiera permanecido fuera de los muros de este edificio. En ese momento Kroon dijo:
— Hay dificultades; la máquina construye de acuerdo con la voluntad mayoritaria de nuestra gente, si bien es sensible a los deseos individuales en áreas en las cuales no se presenta ningún conflicto con la imaginación general. Hemos tenido visitantes extraños, e incluso nuestra propia población, embriagada con el poder de la máquina, soñó cosas cada vez más avariciosas y lujuriosas, por lo que llegaron a existir cosas que no debían.
“Estos sueños fueron prohibidos y sus causantes expulsados de la ciudad, pero tan grande es la fuerza de esta máquina y su llamada, que muchos de estos soñadores que llegaron a ser víctimas de su propia maldad, ahora caminan, sin mente ni rumbo, sin ningún otro pensamiento que buscar la belleza que perdieron aquí.
Kroon suspiró y dijo:
— La gente ha perdido la voluntad de aprender; muchos, ni siquiera conocen la existencia de la máquina; nuestra ciencia prácticamente ha desaparecido; solamente unos pocos de entre nosotros, los soñadores, los ancianos, hemos mantenido vivo el antiguo conocimiento de la máquina y de su historia. Mediante los poderes unidos de nuestras imaginaciones, somos capaces de construir y determinar la apariencia de nuestra ciudad tal como es vista desde el exterior.
— Hemos ido pasando este conocimiento de padres a hijos. Una parte de la Antigua Leyenda dice que los constructores de la ciudad hicieron previsiones para que la máquina fuera destruida, cuando volviera a realizarse el encuentro con seres de otros planetas, a fin de que nuestro pueblo tuviera que luchar nuevamente para conseguir el conocimiento y el poder.
“El instrumento de la destrucción será un hombre llamado Eric el Bronce; esto no quiere decir que tu te hayas reencarnado, sino que, alguna vez, un hombre con estas características, debe llegar a la ciudad.
En ese momento Eric dijo:
— Puedo llegar a comprender la parte del Bronce. Ellos han llegado a pensar que un piloto espacial, fácilmente se encontrará bronceado por la exposición al sol desde el espacio. Ellos han pensado que una ciencia lo bastante poderosa para que fuera capaz de protegerlos contra esta bella ilusión, debería consistir en un escudo de algún tipo de metal, o algo parecido. Pensaron probablemente en un dispositivo de cobre, o algo de naturaleza semejante. Que tal hombre llegara antes o después era inevitable. Pero el que su nombre fuera Eric… ¿Por qué precisamente Eric?
Por primera vez Nolette habló; la joven dijo con un tono tranquilo:
— El nombre de Eric era un nombre honorable entre los antiguos padres. Ellos debieron considerar que el nuevo comienzo que anunciaba su llegada, debería estar relacionado con ellos mismos, como si se tratara del retorno de alguno de ellos.
Eric asintió con la cabeza y preguntó:
— ¿Qué ocurrirá ahora?
— Nada; quédate a vivir aquí con nosotros y estarás a cubierto de las iras de nuestro pueblo. Si la predicción no se cumple en un breve lapso de tiempo y resulta que tu no eres el Eric el Bronce que anuncia la Leyenda, te puedes quedar entre nosotros tanto tiempo como desees; nada te fuerza a abandonar nuestra ciudad.
— ¿Qué le ocurre a mi hermano Garve?
— Él ama la ciudad; él también querrá permanecer aquí, aunque seguramente preferirá habitar fuera de este edificio.
En ese momento Kroon batió sus palmas y dijo:
— Nolette, muéstrale a Eric sus habitaciones.
Eric siguió a Nolette a lo largo de un impresionante pasadizo hasta llegar a una habitación elegantemente amueblada. El terrestre caminaba tras la joven. El gracioso oscilar de su cintura mientras caminaba, le hacía recordar cuando, al cabalgar anteriormente hacia el edificio, le había estado acariciando las caderas. Eric sintió como su sangre comenzaba a correr más y más deprisa por sus venas. Estuvo tentado de pararla, sujetarla por los hombros, girarla, para que estuviera frente a él, y tomarla en sus brazos.
La joven le señaló la habitación con un ademán, a la vez que le decía:
— Aquí te encontrarás muy confortable; si quieres agua o comida, basta con que simplemente lo desees con mucha intensidad. Si tus deseos no entran en contradicción con los de los Ancianos, aparecerá de la nada aquello que te has imaginado.
Entonces Eric le preguntó a la joven:
— ¿Esto funciona para cualquier tipo de deseo? Supongamos por ejemplo que yo te deseara a ti…
Ella le miró fijamente durante un tiempo y luego le preguntó:
— Esto depende de la naturaleza de tu deseo, si quisieras tomarme como tu mujer, los Ancianos lo aprobarían.
Eric la miró; apenas hacía dos horas que la conocía; sin embargo, el ambiente de locura en el cual se encontraba inmerso en aquel momento, le hizo comportarse con brusquedad; así que le preguntó:
— ¿Y qué hay de tus deseos Nolette?
Ella contestó:
— Yo soy la Hija de la Ciudad, y por tanto virgen. Si la Leyenda ha de ser cumplida, debo casarme y después morir.
Eric dio un paso adelante hacia la joven, con el fin de llegar junto a ella y tomarla en sus brazos, pero Nolette le eludió apartándose de él, mientras decía tranquilamente:
— No ahora, yo me iré y te dejaré meditar. Cuando hayas tomado una decisión, llámame con tu pensamiento y la máquina me lo hará saber.
La joven le sonrió brevemente y le dejó a solas en la habitación a la que le había conducido.
Eric apenas se encontraba consciente de las acciones que realizaba o de sus pensamientos; mientras tanto se sentó en un confortable sillón. Comenzó a buscar a tientas su pipa. Debía tener mucho cuidado y no actuar como un tonto. Es posible que si meditaba tranquilamente y se fumaba una buena pipa pudiera averiguar si se encontraba sumergido en un sueño o si se encontraba a bordo de su nave espacial y se había vuelto, poco a poco, loco, o bien si era víctima de extrañas alucinaciones.
El sillón en el que se había sentado tenía un tacto real cuando él lo tocó; su pipa había desaparecido, entonces recordó que la había dejado en la nave, en la sección de los navegantes, cuando había vuelto a la misma anteriormente en busca de su hermano.
Los recuerdos parecían bastante reales. Volvió a desear con intensidad nuevamente la pipa y entonces se percató de que la tenía en la mano.
No se trataba de un espejismo. La máquina de la ciudad había creado, a partir del polvo rojo del desierto marciano un tabaco agradable colocado en la cazoleta de la pipa. El humo de este tabaco era tan oloroso como siempre lo había sido. Entonces se dio cuenta que un lujo como este podía degenerar una raza.
Cuando las volutas de humo comenzaron a rodearlo, se percató de que dos horas o dos años no tenían ninguna importancia. Entonces se dio cuenta de lo que quería. Quería a Nolette.
Ella apareció en la habitación, observándole con tranquilidad. De repente la joven parecía tímida. El terrestre dijo:
— Me he dado cuenta de que te amaba. ¿Me concederás el honor de ser mi esposa?
Ella contestó:
— Sí Eric, de verdad que sí, -y se dirigió corriendo a donde se encontraba el terrestre.
Eric la besó con toda la pasión de que fue capaz.
Una hora más tarde ella se deslizó de sus brazos, a la vez que le decía:
— Debo ir a hablar con los ancianos soñadores. Debemos casarnos hoy mismo, rápidamente. Tenemos muy poco tiempo. Esta noche debemos ser marido y mujer.
Nolette se deslizó suavemente, saliendo de la habitación donde se encontraba el terrestre.
Eric la observó, maravillándose de la suerte que había tenido. De repente se percató de que no había visto a su hermano desde el momento en el que había llegado a la casa de los ancianos soñadores.
Se preguntó en donde se encontraría Garve. Eric deseó hablar con su hermano. Es posible que este deseo fuera lo suficientemente fuerte para que la máquina pudiera transmitir un mensaje mental a Garve. Se concentró en ello.
Diez minutos después Garve penetró en la habitación en la que se encontraba Eric y dijo:
— Me pareció sentir que me estabas llamando ¿Qué tal te fue con los soñadores?
— Bastante bien, Garve. No pienses que estoy loco, pero Nolette y yo nos vamos a casar esta noche.
El rostro de Garve se volvió primero rojo y un poco después pasó a ser tan blanco como un río de arena. Luego dijo amargamente:
— Debería haber dejado que la multitud te matara en la calle ¿Pero cómo iba a haberlo permitido?, después de todo somos hermanos.
— ¿Tú también la amas?
— ¡No!, Pero yo amo a esta ciudad. Esta ciudad es un paraíso, y tú vienes a destruirla, yo no lo consentiré mientras pueda evitarlo.
Entonces Eric dijo:
— ¡Otra vez la Leyenda!, A lo que se ve, todo el mundo cree en ella. Sin embargo no es más que una simple predicción. Ahora es el tiempo en el que un hombre, que se asemeja al predicho en la Leyenda, ha venido, es posible que otro día venga otro más ansioso que yo de destruir esta ciudad porque yo no tengo intención de hacerlo. Es muy posible que yo rechace el llevar a cabo esta destrucción.
Garve rió con una risa amarga y cínica, luego gritó:
— ¡Imbécil! ¿Cómo puedes evitar destruir la ciudad?. Todo el mundo cree que eres el Bronce; la máquina dará como buena esta suposición y actuará; dime ¿Cómo puedes derrotar a la máquina?
Eric quedó sorprendido por la lógica de esta observación, en la que él no se había fijado anteriormente. Garve dijo:
Fragmento a fragmento la predicción se va realizando. Ahora te vas a casar con Nolette; esto también es parte de la Leyenda.
— ¿También esto fue predicho?
— Sí, y esto no es el final de la Leyenda, -la voz de Garve se hizo aguda, como el mordisco de un látigo — ¿Sabes que otra hazaña realizarás?
— ¡No! -Un espantoso horror comenzó a introducirse lentamente en el cerebro del terrestre.
— Tú destruirás a la Hija de la Ciudad.
Los ojos de Eric se abrieron de par en par. Tembló y gritó a la vez que sollozaba:
— ¡No!¡No! ¡No puedo hacerlo!
El rostro de Garve tomó un aspecto como de locura, miró a su hermano y dijo:
— A pesar de todo yo te detendré, aunque para ello sea preciso matarte.
Se volvió y salió de la habitación. Caminando con tristeza.
El horror, que le había producido la conversación con su hermano, todavía se encontraba fresco cuando regresó Nolette, la joven dijo:
— Todo está listo; ven, mi futuro marido.
Eric la siguió a la habitación donde se había encontrado con los ancianos soñadores. Kroon se encontraba en la puerta y le saludó cuando entró en la habitación. Le dijo:
— No se puede luchar contra la verdad; por eso hemos consentido en que se realice este matrimonio. ¿Queréis unir vuestras manos?
La ceremonia fue muy simple, pero hermosa, muy semejante a una boda terrestre; mientras se desarrollaba la ceremonia, la ciudad interpretaba una música que era increíblemente adorable. Durante todo este tiempo, Eric sintió cómo su mente se encontraba trabajando; cuando llegó el momento de besar a la novia, al final de la ceremonia, ya sabía lo que tenía que hacer. Caminó hacia su habitación con su brazo alrededor de la cintura de la joven; con cada paso que daba, se debilitaba la resolución que había tomado.
A pesar de todo, cuando llegaron a la habitación, tuvo la fuerza de voluntad de decir:
— Te debo dejar por algún tiempo; cuando regrese comenzará nuestra vida en común. -La besó nuevamente y le dijo:
— No tardaré mucho en volver.
Se marchó y la dejó. Cuando llegó al pasadizo tocó sus bolsillos para estar seguro de que las granadas explosivas todavía se encontraban allí. Hasta ahora, la máquina había controlado su destino; hasta ahora, la creencia de los soñadores en la Leyenda había hecho que sus pasos se adaptaran a las predicciones. Esto iba a cambiar. Destruiría la máquina, pero no obligado por los soñadores que creían en la Leyenda. La destruiría ahora, antes de consumar la otra parte de la horrible predicción. Después volvería con Nolette y comenzaría su luna de miel.
Corrió a lo largo de los pasadizos, siembre dirigiéndose hacia abajo, hasta que, por fin, encontró unas escaleras; siguió buscando el área central, debajo del lugar que le había indicado Kroon en su primera reunión. Cuando al fin llegó a una galería desde la que se veía una enorme habitación, en cuyo suelo se encontraba extendido un verdadero laberinto de aparatos electrónicos, comprendió que había llegado a su objetivo. Sacó la granada de su bolsillo.
Sin embargo, antes de quitarle el seguro a la granada, no pudo dejar de maravillarse de la intrincada ciencia que se encontraba allí debajo. Mucho le era familiar, pero también mucho le era ininteligible.
Conforme se encontraba de pie, observando la habitación, alguien le agarró por la espalda, Eric se giró y vio que había sido atrapado por los brazos, fortalecidos por el odio, de su hermano. El dolor subía por su brazo, cuando Garve gritó:
— ¡Suelta la granada!
Eric dejó caer la granada que cayó entre ellos, Eric se sintió repentinamente satisfecho de no haberle quitado el seguro, después comenzó a luchar salvajemente contra su hermano.
Él era más viejo y estaba más acostumbrado a las sucias tretas de los luchadores de los planetas. Tras un poco de tiempo, fue capaz de colocarse en una buena posición y atacar a su hermano; al rato, Garve ya no se encontraba detrás de él, sino él casi encima de su hermano, arqueó su espalda y arrojó a su contrincante encima de la máquina. Se sintió oscilando por un instante y luego oyó el ruido del cuerpo al impactar en el delicado corazón la máquina que se encontraba debajo. El vidrio se rompió y los resplandores de las luces iluminaron la habitación.
Eric cerró los ojos, tenía miedo de mirar, porque Garve se debía haber electrocutado.
Eric abrió los ojos y se encontró con que la habitación se encontraba sutilmente cambiada. A grandes líneas, era la misma habitación que había visto anteriormente, pero las paredes eran de arenisca; el encanto de la habitación había desaparecido. Oyó sonidos y descubrió a Garve removiéndose en el destrozo que había realizado abajo en la máquina.
Los dos sabían que la máquina había sido destruida, que ya no era posible llevar a cabo su reparación.
Garve se detuvo y dijo:
— Todo se ha consumado; supongo que dentro de un uno o dos años habré olvidado todo esto; me voy; hasta que pueda perdonarte, tu y yo permaneceremos separados. Dios te conceda la paz, porque has perdido mucho más que yo.
Los pasos de Garve repiquetearon con un sonido hueco sobre la piedra del corredor, a través del cual desapareció en la distancia.
Eric permaneció tranquilamente erguido; no estaba contento; lo único que sentía era un terror innominado producido por las últimas palabras de su hermano; el miedo le decía que había olvidado algo importante.
De repente se dio cuenta de qué era lo que había olvidado. Recordó la ciudad horrorosa. Cuando saliera de aquel corredor y después de aquel edificio, se encontraría con la ciudad que volvía a ser nuevamente una sucia pocilga
¿Y la gente? El no había visto el aspecto real de los habitantes de la ciudad, pero sin lugar a dudas tendrían una apariencia horrible. ¿Y Nolette, su mujer? No podía evitar pensar en cual sería su aspecto. Parecía ser que Garve tenía razón y que la última predicción también se había cumplido. Todo había terminado, incluso la Hija de la Ciudad había sido destruida.
Comenzó a caminar hacia arriba, para salir de la habitación subterránea y volver a la ciudad exterior.
Finalmente, alcanzó la puerta que comunicaba el edificio con la calle de la ciudad; no se detuvo para ver como era Nolette; apretó sus mandíbulas y comenzó a caminar por las calles de la ciudad.
Aquí tuvo su primera sorpresa. No se trataba de una ciudad horrible, sino de una ciudad normal, realmente de una ciudad muy ordinaria, llena de personas ordinarias que iban y venían por sus calles, con aspecto de estar sorprendidos por los cambios.
La estructura de la ciudad seguía siendo la misma; sin embargo las joyas habían sido sustituidas por simples cristales.
Eric intentó comprender. Luego, de repente, recordó el odio que había sentido por la ciudad cuando fue rechazado por ella; recordó sus ideas subconscientes que representaban a la ciudad como el mal absoluto. Se había quitado el yelmo y, por un instante, se había encontrado fuera de contacto con los ancianos, sintiéndose desorientado.
En ese momento la ciudad le había mostrado su propio concepto de fealdad, el concepto que se encontraba en la mente de Eric. La ciudad horrible era tan irreal como la ciudad fantásticamente hermosa que habían creado los ancianos.
Eric se dio la vuelta y se dirigió nuevamente al edificio a buscar a Nolette.
La encontró, junto con Kroon, en la gran habitación en la que se habían reunido previamente. La mesa era sencillamente de madera laminada. La mujer era una joven delgada, de ojos grises, de aspecto agradable, pero sin la belleza y la música y el aire encantador de su imagen en el mundo de los sueños.
Nolette dijo tranquilamente:
— Esto se ha terminado Eric; nosotros no somos los dos que han contraído matrimonio hace poco tiempo. Todo se ha consumado, el sueño ha terminado.
Eric únicamente le contestó, mientras la observaba:
— Sí
Ella le dijo
— Te libero de tu matrimonio; éste será un recuerdo para nosotros dos, un sueño maravilloso que terminó, sin llegar a consumarse. Un sueño del que despertamos pronto, demasiado pronto.
Eric le preguntó
— ¿Qué harás ahora?
Su voz no había cambiado apenas y al observar a la joven sintió un extraño placer. No sintió el salvaje correr de la sangre por sus venas, pero se le había despertado el interés en la muchacha. Nolette le contestó:
— Irme; supongo que me iré tan lejos como pueda de este lugar.
A Eric le gustó la forma en que la joven estaba aceptando los acontecimientos, sin dramatismo, sin lágrimas. Le dijo:
— Puedo llevarte conmigo a la Tierra, como pasajera; es posible que te guste mi planeta.
Eric se sintió extrañamente ansioso mientras ella consideraba su oferta.
De repente, él no pudo aguantar más y las palabras, temblorosas salieron atropelladamente de sus labios. Eric dijo:
— Nolette, debes venirte conmigo; no sé como nos irá juntos, pero de alguna forma, siento que si seguimos juntos las cosas nos irán bien.
Eric esperó a que la joven tomara una decisión sobre la oferta que le había hecho. El terrestre se encontraba medio asustado medio ansioso, hasta que vio aparecer una ligera sonrisa en los labios de Nolette que rompió la seriedad de su rostro.
La joven dijo con gentileza.
— Si de verdad es eso lo que deseas, una esposa debe seguir a su marido; incluso yo sé esto.
Entre tanto la sonrisa inicial se fue extendiendo en el rostro de Nolette.
Eric avanzó y le tomó su mano, diciéndole:
— La nave nos está esperando, ¡Nos vamos a casa!.
FIN
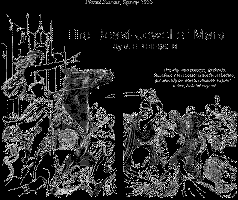
Plano de Marte con explicaciones de Leigh Brackett y Margaret Howes

Publicada en The Best of Leigh Brackett,
Doubleday, 1977
Traducción de Javier Jiménez Barco
Acerca del mapa de Marte
Leigh Brackett
Hace un par de años, comencé a escribirme con una dama, en Minneápolis, a la que habían gustado tanto mis historias sobre Marte que se negaba a aceptar mis explicaciones, sobre por qué los editores no querían saber nada más de ellas. (Ese planeta, según decían ellos, se había vuelto algo demasiado real y tangible como para poder albergar mis leyendas).
El nombre de aquella dama era Margaret Howes, y poco después tuve el placer de conocerla, en la convención de Minneápolis. Me dijo que una de sus aficiones favoritas era realizar mapas de mundos imaginarios, y me pidió permiso para realizar uno de Marte, basándose en mis historias…
Aquello no sólo no me molestó, sino que quedé encantada. Y, en su debido momento, los mapas fueron realizados: una verdadera muestra de cariño, y, junto a ellos, varias páginas de certeros razonamientos, acerca del dónde se habían colocado esta o aquella ciudad, los canales… ect. Esa mujer conoce mis historias, así como la geografía (o, como ella dice, Areografía) en la que se desarrollan, mucho mejor que yo.
Me pareció que eran unos mapas preciosos; y lo mismo pensó mi editor, que decidió incluirlos en mi colección "The Best of Leigh Brackett". De modo que aquí los tenéis: Jekkara y los Canales Bajos (creo que la primera mención a ellos la hice en "El velo de Astellar"), y Valkis, Barrakesh, donde John Ross conoce al hombre de Shandakor, y la misma Shandakor, y todas aquellas ciudades perdidas, como Sinharat, hermosos naufragios en medio de los hechizados mares de arena, en los que la sonda Viking ha tomado tan increibles fotografías.
Las ciudades y los canales, claro está, son imaginarios. Pero el mapa en sí… no lo es. Escuchemos a la cartógrafa:
"No hay duda de que ya estará familiarizada con el mapa verdadero de Marte, de modo que se habrá dado cuenta de que me he aprovechado de todos los accidentes naturales reales que he podido. Syrtis Superior y Sabaneus Sinus son, obviamente, los Páramos del Este (imagino que hace eones sería una importante porción del océano). Edom y el Cráter 2, en Syrtis, resultan buenos lugares para un oasis, del mismo modo que Solis Lacus es un oasis en el fondo de un océano seco. Aurorae Sinus y Margaritifer Sinus debían estar en pleno desierto, porque todas las historias dicen que hay que cruzar un desierto para ir desde Valkis a Jekkara. Shandakor se encuentra en el Boreo Syrtis; Mare Acidalium se ha convertido en las montañas del Kesh Exterior; Oxia palus resulta perfecto como localización de los pozos de Karthedon; y no hay duda de que reconocerá el área de Nix Olympica, no muy lejos de Kahora.
"El otro hemisferio no me proporcionó tantos elementos aprovechables, excepto en el caso del Nodus Laocontis, en cuya cima he situado Narrissan; no obstante, confío que entienda que se trata de distancias aproximadas, similares a las que ven los astrómos desde los telescopios."
Y luego añade: "Lo que hizo que estos mapas de Marte fueran tan divertidos de trazar, fue el reto de intentar casar todas las historias en la verdadera geografía (o, mejor dicho, Areografía), del auténtico Marte. Además, estoy deseando leer más historias ambientadas en los Canales Bajos de Marte."
¿En que otro lugar, que no sea el maravilloso mundo de la Ciencia Ficción, conocería una a una persona tan maravillosa como Margaret Howes?
Leigh Brackett
21 de Agosto de 1976
MARTE
Por la Oficina de Supervisación Colonial
Kahora, Marte.
ADMINISTRACIÓN CENTRAL TERRANA
Nota: Los canales más grandes y el grueso de la topografía se encuentran reproducidos con precisión a partir de fotos aéreas. Hay detalles de la areografía de la superficie que aún resultan bastante desconocidos, debido a las difíciles condiciones y a la hostilidad de los nativos locales, a las que se enfrentaron tanto las expediciones de tierra como las de aire. Como se ve en la leyenda del plano, muchos lugares se conocen por rumores, pero su localización no se ha visto aún confirmada.
Se ha avisado a los Terrícolas que obtengan un permiso en la Oficina de Supervisión, y que se aseguren de obtener guías y mapas lo bastante fiables, antes de aventurarse a viajar más allá de las inmediaciones de Kahora. La Administración declina toda respondabilidad en aquellas personas que se pierdan en viajes no autorizados.
El nivel del mar indicado en estos mapas, incluyendo el que queda definido por la línea de trazos y la de punto y raya, indica la extensión del antiguo océano marciano, excluyendo las fosas continentales. Parece ser que las aguas se retiraron con más lentitud en el caso de las fosas, que permanecieron fértiles, y por eso se dio el caso de que Jekkara y el resto de ciudades portuarias se construyeran en la orilla de dichos lechos abisales. Los estudiosos creen que, en ese período, los niveles de agua se mantuvieron estables durante un periodo de tiempo que bien puede abarcar desde varios siglos hasta varios milenios. Sobre esta cuestión hay bastante desacuerdo.
No obstante, en lo que si hay acuerdo, es en que, cuando comenzó la última sequía, progresó de un modo vertiginoso hasta su desolador final. Una vez más, hay bastante desacuerdo acerca del lapso exacto de tiempo que duró este período. Se han realizado numerosos esfuerzos por determinarlo, a partir del estudio del grado de erosión que tuvo lugar incluso en los principales y mayores canales, antaño excavados siguiendo arcos exactos o bien líneas rectas, y de su actual grado de erosión, con formas irregulares (como puede verse en el mapa), o que incluso han quedado totalmente sepultados por la arena. Hasta el momento, dichos estudios no han podido aportar ninguna conclusión definitiva.
Margaret M. Howes, Secretaria
División Areográfica
Oficina de Supervisación Colonial
Kahora, Marte

Leigh Brackett
