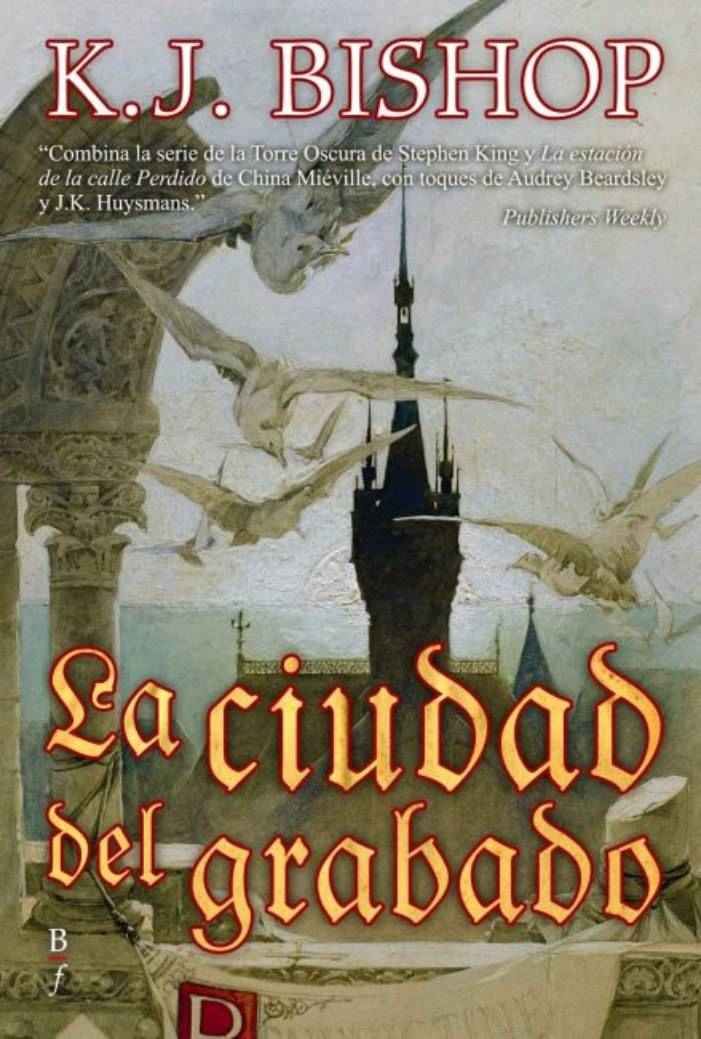
Para Stuart
Muchas gracias a Juliet Ulman y a todo el mundo de Bantam
Spectra, y a Trent Jamieson, Geoffrey Maloney, Sean Wallace,
Garry Nurrish, Howard Morhaim, Jeff Van der Meer, Jeff Ford,
Luís Rodrigues, Kris Hemensley y Antonina Franchey.
Primera Parte
Capítulo 1
No había piedras miliares en el País de Cobre. A menudo, el viajero sólo podía medir el trayecto recorrido por el tiempo que tomaba ir de un destrozo al próximo: medio día de camino desde un pozo seco hasta la boca de un cañón que asomaba desde una ladera arenosa, dos horas para alcanzar los esqueletos de un hombre y una mula. La tierra estaba perdiendo su guerra con el tiempo. Antigua y cansada, infligía decrepitud como por hastío a todo lo que caía dentro de sus confines.
En el sur del país, planicies áridas cubiertas de maleza se alternaban con tramos de desierto. Un camino cruzaba esta región conectando los infrecuentes villorrios y los oasis, siguiendo la línea de una ruinosa muralla de piedra construida hacía mucho por un caudillo. A lo largo de ella, a intervalos distantes, podían encontrarse restos de atalayas y pequeños fuertes. La mayor parte de la muralla y sus fortificaciones yacían completamente en ruinas, pero algunas secciones ocasionales se alzaban lo bastante preservadas para servir de refugio.
Un atardecer, avanzado el mes de las Vainas, mientras el sol se acercaba al horizonte y sus rayos ya no quemaban tanto, el camino condujo a la doctora Raule a una torre con tres de sus muros intactos. Ante una vista tan prometedora las facciones oscuras abandonaron la expresión malhumorada que se había asentado en ellas durante aquella tarde asfixiante y monótona. Antes, ese mismo día, había intercambiado historias con los nómadas harutaim, cuya ruta los llevaba por aquel camino, o más bien junto a él, pues tenían en poca estima a los caminos hechos por el hombre. Los nómadas nunca acampaban cerca de la muralla y aconsejaron a Raule que tampoco lo hiciera. Creían que las ruinas eran frecuentadas por espíritus malignos, los viejos y rencorosos no muertos. Pero Raule prefería las construcciones a la tierra desnuda de afuera.
Dentro de la torre encontró las cenizas de la fogata de algún otro viajero, una botella, una lata de carne vacía y un lío de vendajes ensangrentados. Desmontó de su camello y lo dejó que pastara de unas plantas espinosas que habían echado raíces entre la gravilla alrededor de la construcción. Después de patear los escombros hacia una esquina, montó su tienda contra un muro y encendió un fuego con los restos del anterior inquilino. Como cena, mascó algunas tiras de carne seca de cabra que había comprado a los harutaim. Con más fruición, devoró un puñado de dátiles ensartándolos en la punta de un viejo cuchillo y asándolos sobre las llamas hasta que estuvieron calientes y blandos. Terminada su pequeña cena, se quedó sentada frente al fuego, ensimismada y envuelta en una manta, cansada pero incapaz de dormir, mientras caía la noche.
La temperatura descendió abruptamente después del ocaso, y una galerna sopló con violencia y recorrió el cielo ululando. Mientras la escuchaba, Raule pensó que sería fácil imaginar djinns y guls afuera en aquella oscuridad, o creer que uno escuchaba las campanillas de los camellos de una caravana fantasma pasando por el camino.
Cuando por fin se durmió, soñó con los muertos. En aquellos días los veía siempre que cerraba los ojos.
La muralla terminaba en el pueblo de Prueba Roca. El sol parecía una hoguera al atardecer, la tierra lucía quemada y sucia de moscas. Raule se repantigó en la silla de montar. El sudor le pegaba la camisa y los calzones a la piel, y los pies se le cocían dentro de las botas. Miró a su alrededor sin entusiasmo.
Como la mayoría de los asentamientos en el País de Cobre, Prueba Roca parecía construida con los despojos de otras moradas ya desaparecidas. Las únicas almas visibles eran unos pocos viejos y viejas, adormilados en los portales y terrazas, tan inmóviles como leños. Las puertas clausuradas y las ventanas cegadas completaban el cuadro de un nido vacío.
En las afueras del pueblo había una posada construida con pedazos de metal manchado. Tenía un porche de ladrillos, sombreado por un toldo y una palmera escuálida. Una manta colgada de un alambre hacia de puerta, mientras que trozos de arpillera cubrían las ventanas ocultando el interior. Cuatro camellos estaban atados a un travesaño frente al porche. Raule los tasó con la mirada. Las bestias parecían en buen estado físico, enjaezadas con hermosura, pero notoriamente desprovistas de campanillas.
Raule desmontó, ató su camello a la palmera y se dirigió hacia la entrada. Llevaba el morral de medicinas que anunciaba su pacífica ocupación, mientras mantenía su mano derecha cerca de la recortada que se había fabricado serrándole la mayor parte del cañón a una escopeta.
Empujó la manta y entró. Adentro estaba en penumbras, el piso, cubierto de serrín, y zumbaban las moscas. El aire era caliente, casi irrespirable. La temperatura de afuera resultaba agradable en comparación. Los únicos clientes eran cuatro hombres que jugaban a las cartas alrededor de una mesa atestada de botellas, vasos y fajos de billetes. Los cuatro vestían ropa de color oscuro, adornada con armas y cananas de municiones, y usaban sombreros de ala ancha que ocultaban sus rasgos en la sombra. Espectros del infortunio. Todos se dieron la vuelta y miraron a Raule.
Uno de ellos, un hombre delgado, estaba completamente embozado en una capa negra, con un velo para protegerse del polvo sobre la parte baja del rostro. Raule sonrió para sus adentros ante tal caricatura de un malhechor. Entonces, la espada que colgaba de su cadera izquierda con la punta descansando en el suelo detrás de él atrajo su mirada. La vaina, larga y ligeramente curva, le resultó familiar.
El hombre se encajó más el sombrero, como protegiéndose de su mirada. Pero luego sus dedos, cubiertos por unos guantes negros, tamborilearon sobre la mesa con un aparente aire de indolencia, y Raule leyó sus movimientos;
Me alegro de verte. Espera a más tarde.
Los otros tres le echaron una mirada que claramente decía también «más tarde», pero con un significado distinto. A ella no le preocupó; más tarde estarían borrachos como cubas.
Salvo por los fantasmas en sus sueños, Raule no había visto un rostro conocido, amigo o enemigo, desde hacía más de medio año. Aunque pensó marcharse en ese instante, la vida había sido muy solitaria en los últimos tiempos, y decidió quedarse. Como deseaba un trago, y agua para lavarse si había, se dirigió hacia la barra. Allí no había nadie. Su olfato percibió un olor penetrante.
Al mirar por encima del mostrador, vio el cuerpo de un anciano que sin duda era el posadero. Algo afilado y contundente le había abierto el cráneo como una calabaza. La sangre a su alrededor todavía estaba húmeda. Quedaban unas pocas botellas en un estante detrás de la barra, pero Raule decidió privarse de su ración de alcohol por el momento. Había un resquicio entre dos planchas de hojalata en la pared del fondo, con otro cuarto visible tras ella. Sin volver a mirar a los hombres, Raule se dirigió hacia la abertura.
—Mujer, detente.
No era la voz de su conocido en la mesa. El tono era duro, desagradable. Raule se detuvo.
—¿Cómo dirías que murió ese hombre? —dijo lentamente la voz.
—Yo diría —respondió Raule sin darse la vuelta— que el hombre se cayó y se golpeó en la cabeza.
Hubo una fea risa, unos instantes. Luego el barajar y el crujir de los naipes anunciaron la reanudación del juego.
Pura provocación.
Raule atravesó la abertura y se encontró en un dormitorio que hacía a la vez función de almacén. En los estantes había unos pocos sacos de habas y algunas salchichas mohosas. En el suelo yacía una caja de caudales, forzada y vacía. Una inesperada puerta con vitrales verdes y amarillos conducía a un patio exterior. Raule entrecerró los ojos ante la repentina luz. En una esquina del patio había una bomba con un balde a su lado. Probó la bomba, que arrojó un agua turbia. Recogió un poco en las manos y la esparció sobre la cabeza y el cuello. Un residuo lodoso permaneció en las líneas de las palmas de sus manos. Ella no iba a beber esa agua, pero llenó el balde por si el camello tenía sed y regresó rodeando el recinto. El camello bebió un par de sorbos, luego le dio al cubo una patada desdeñosa y derramó el agua, que sorbió rápidamente el suelo reseco.
Raule bebió de una de las varias cantimploras que llevaba consigo, y luego se acomodó debajo de la palmera.
El sol descendía lentamente en el cielo. Las sombras se alargaban. Un perro flaco y con sólo tres patas cruzó cojeando el camino. Unas hormigas cobrizas, tan grandes como medio pulgar de Raule, empezaron a salir de un hueco frente a sus pies. Ella comenzó a contarlas.
Novecientas trece hormigas más tarde, se oyeron disparos dentro de la posada.
Aunque Raule casi había estado esperándolo, el ruido, súbito y atronador, la sobresaltó. Se arrojó del porche y permaneció tendida en el suelo. Escuchó varias pistolas que eran rápidamente descargadas, y a los hombres bramando como toros.
Entonces se hizo silencio de nuevo.
Raule se arrastró hasta la entrada. Acuclillada, levantó apenas el borde inferior de la manta y escudriñó la habitación. Las figuras oscuras yacían bocabajo en el piso entre sillas derribadas y cristales rotos. Sólo el hombre velado estaba de pie, con las espirales del humo de las armas rodeándolo e iluminado por una intricada trama de rayos de sol que se colaban a través de los nuevos agujeros de bala en las paredes y el techo. El hombre recargó la pareja de revólveres de cañón largo que tenía en las manos y los enfundó en sus pistoleras. Luego, de la vaina curvada sacó un yatagán y por tres veces lo dejó caer, decapitando a los hombres tendidos en el piso. Ésa había sido siempre su forma preferida de rematar. Raule pensaba que en cierto sentido era también un hábito reconfortante, como la manía de algunas personas de enderezar los cuadros torcidos o de usar una determinada prenda de ropa.
Raule se puso de pie. Cuando fue a mover la manta, el cable que la sostenía se zafó. El hombre dio un respingo y levantó la espada. Al ver sólo a Raule, la bajó de nuevo.
Raule entró y se adentró unos pasos en el humo, deteniéndose a buena distancia del hombre y el reguero de serrín y sangre que lo rodeaba. Le echó un vistazo a los cuerpos.
—¿Quién hizo trampa?
—¿Quién crees? —La voz del hombre detrás de la máscara era agradable, con el timbre ligeramente susurrante de un acento del norte.
—Parece que todavía conservas tu encantador estilo, Gwynn.
—O lo usas o lo pierdes —dijo desapasionadamente. Limpió la espada en la manga del cadáver más cercano y la envainó. Se quitó el sombrero, luego el velo y la capa, revelando unos rasgos extranjeros: un rostro blanco y delicadamente ahusado, al que agraciaba una expresión de cortés serenidad. Sus ojos eran de un verde acuoso, como si contuvieran agua de mar. Llevaba el pelo, largo y negro, atado en una trenza.
—Me alegro de verte, Raule —dijo. Localizó una botella y un vaso intacto y se sirvió un trago—. ¿Uno para ti?
—Quizá luego.
Cuando aplacó su sed, pasó sobre los cadáveres y le ofreció la mano con una sonrisa. Al sonreír, la extraña paz en su expresión desapareció, y una malignidad esencial se hizo evidente.
Raule vaciló por un instante. Había otras personas con las que hubiera preferido encontrarse. Pero Gwynn había sido antes un camarada, y de alguna manera uno de sus mejores amigos. Y ya no le quedaban tantos de ésos como para ponerse a escoger. Estrechó la mano que le ofrecía.
—Pensé que estarías decorando una horca a estas alturas —dijo ella. El viejo adversario de ambos, el general Anforth con su Ejército de Héroes, gustaba tan poco como Gwynn de dejar a sus enemigos con vida.
Gwynn enarcó una ceja.
—¿Yo? La jiga no fue nunca mi baile favorito, sabes.
En sus palabras Raule percibió que había menos jactancia que ironía. Luego de volverse famoso, aunque fuera por sus infamias, a Gwynn siempre le había divertido la disparidad entre la grandeza que el mito exigía de la vida y la muerte de un hombre famoso y los ridículos cambios de fortuna e indignidades que las circunstancias concretas tendían a infligir sobre ambas.
—¿Anforth todavía te busca? No creo que se haya rendido —dijo Raule.
—Oh, nunca lo hará. El viejo buldog me persigue con el mismo ardor de siempre. Por su causa mi cabeza vale una fortuna. Si sólo pudiera comprar acciones de mí mismo, me haría rico. No debes de haber puesto un pie fuera del yermo últimamente si no has visto mi cara publicada con una oferta de recompensa.
—Me temo que me he alejado del circuito social.
La desagradable sonrisa de Gwynn le cruzó de nuevo el rostro.
—He oído que todas las fiestas están vacías este año. Incluso las personas de calidad sólo quieren codearse con la turba que se reúne a presenciar un linchamiento en una noche cualquiera. ¿Supongo que te dedicas a practicar la medicina en esta región?
—Aquí y allá. Hay suficiente trabajo.
—¿Del que paga?
—No, en realidad no.
De hecho, Raule estaba cerca de la indigencia. Pocas de las personas que había atendido podían pagar sus servicios más que con un albergue para la noche y una cena frugal. Cuando conseguían juntar a duras penas algo de dinero, ella no siempre se atrevía a aceptarlo. Como no deseaba extenderse en el tema de su pobreza, le preguntó a Gwynn si tenía noticias de algún otro.
—Vi a Casvar en Monte Llano —respondió—. Se estaba pudriendo en una cueva, con gangrena en una pierna rota. Me pidió que hiciese lo correcto, y lo complací. En Quanut vi una tumba con el nombre de Harni el Rojo en la lápida. ¿Has visto tú a alguien?
—A Evoiry, hace unos meses. Estaba vendiendo leña en un zoco. Parecía estar bien.
Gwynn asintió. Su mano izquierda jugueteó con la empuñadura de su espada. Los ojos de Raule se posaron en ella. Gwynn la había traído consigo desde el norte. Era de factura maghiana y su verdadero nombre era Alas de Garza Cortan el Aire Sobre un Lago de Montaña, pero Gwynn le había dado otro nombre en su lengua natal, el anvallic: Gol'achab, que significaba Funeral de Otro.
Raule notó que las gemas que solían decorar la empuñadura no estaban ya. Gwynn siguió su mirada.
—No hace mucho tuve que cambiar todas esas baratijas por algunos artículos indispensables —adelantó él—. Puede que haya perdido su belleza, pero todavía es efectiva, y me ahorra balas de vez en cuando.
Raule echó un vistazo en dirección del difunto posadero.
—¿Fue éste uno de esos casos?
—No. —Gwynn retrocedió y rozó uno de los cuerpos con la punta de la bota—. Este tipo objetó a algo que el hombre había dicho, y fue un poco demasiado entusiasta al responderle. —Bajando la vista hacia el cadáver, sacudió la cabeza—. Pobre bastardo. Sus nervios estaban tensos como cuerdas de violín. Nunca lo vi contento. La vida debe de haber sido una carga para él.
—Todos deben de haber estado muy nerviosos para meterse en un tiroteo a cuatro bandas por un juego de cartas —observó Raule.
—Al parecer.
—Entonces, ¿cuáles son tus planes?
Gwynn pasó a su lado.
—Dormir. Quiero irme al anochecer.
Desapareció afuera y regresó al poco tiempo con un morral. Se quitó los guantes, se arremangó la camisa, y comenzó a desnudar los cadáveres y a recoger el dinero que no se había empapado de sangre en el piso. Raule lo dejó en ello y salió al aire comparativamente fresco del exterior. Se acuclilló bajo la palmera escudriñando la calle donde los ancianos dormitaban. Sé cómo se sienten, pensó.
Al rato, Gwynn regresó desde el patio trasero, con los guantes sujetos al cinturón, sacudiéndose el agua de las manos.
Raule cruzó los brazos detrás de la cabeza y bostezó.
—Bueno, creo que nadie por aquí intentará arrestarte.
Gwynn sacó del bolsillo del chaleco un largo cigarrillo gris amarillento y una caja de cerillas. Rascó una cerilla contra la pared de metal, la acercó al cigarrillo e inhaló profundamente.
—Una lástima —dijo—, tener que dejar este lugar…
—No sé. Creo que yo estoy preparada para algún otro sitio aún más tranquilo.
—Conozco un cementerio agradable.
Raule sonrió apenas. La tumba llegaría más temprano que tarde. Le preguntó a Gwynn en qué dirección iba. Él respondió que al este. Ella dijo que iba al oeste y al sur.
Gwynn apuntó con su cigarrillo a las casas al otro lado de la calle.
—¿No hay trabajo aquí para ti entonces?
Raule se encogió de hombros.
Vi un perro que necesitaba una pata de palo. —Apuntó con la cabeza hacia la entrada—. ¿Quiénes eran esos hombres?
—Unos sujetos con los que viajé durante unos días. No eran la mejor compañía.
Gwynn se apartó, desató los cuatro camellos del travesaño y los llevó alrededor de la posada hacia el patio. Raule retiró de la giba de su camello la montura, luego se sentó en el porche y estiró las piernas. El perro con tres patas reapareció desandando su camino a través de la calle. Raule espantó a las moscas. Le pasó por la mente que los cadáveres de adentro debían ser sepultados. Podían provocar una plaga.
Eso sería bueno para el negocio.
Raule se sentía aletargada, y no sólo por el calor. Pensó en levantarse e ir a ver si, de hecho, podía encontrar algún trabajo en el pueblo. Con una población tan envejecida, sería extraño si no hubiera alguien con mala salud. O podía seguir adelante. Probablemente Gwynn esperaba que ella hiciera eso. Pero su cuerpo no quería moverse, y ella se adormeció y tuvo un sueño. Estaba de vuelta en su pueblo natal, un lugar más grande que Prueba Roca, pero por lo demás muy similar. Todo era normal excepto por las personas, que no tenían cabeza. Caminaban de un lado a otro por las calles secas, y trabajaban en agostados campos de habas, con las vértebras superiores asomando por sus cuellos cercenados.
Gwynn la despertó. Ya se aflojaban las ardientes fauces del día. El cielo estaba oscureciéndose, y todas las moscas del mundo parecían haberse reunido en la posada. Gwynn se había sujetado el velo de nuevo y llevaba un voluminoso sobretodo. Había atado los otros tres camellos al suyo y parecía listo para partir. Le preguntó a Raule si consideraría retroceder hacia el este por un corto trecho. Ella preguntó por qué. Con su látigo, él hizo un gesto hacia los camellos de los muertos.
—Me veo reducido a una vida de viajante. Tengo un contacto en el zoco de Barro Amarillo a quien le puedo vender las bestias y las considerables propiedades que he heredado hoy de mis difuntos colegas, incluyendo tres docenas de armas de fuego. Sin embargo, preferiría evitar los ojos de la muchedumbre. Si quisieras venir y hacer el negocio, la mitad de las ganancias serán tuyas.
—No.
—¿No?
—No es una mala oferta. Pero me temo que no me agrada el origen de tu generosidad.
Gwynn le echó una larga mirada.
—¿Has decidido sacrificarte a ideales píos, doctora?
—Sacrificarme no, espero. Pero quizás he asumido un ideal o dos —replicó Raule. Estiró las piernas de nuevo y se cruzó de brazos. —Incluso si esos hombres no valían mucho, ¿a quiénes mataron para reunir todos esos pertrechos?
—A otros que valían menos, sin duda. ¿Cuántas personas por aquí que valgan la pena tienen dinero?
—Ninguna, ya que los que no la valen no paran de robarles.
Gwynn se encogió de hombros.
—Bueno, haz como quieras. —Hizo arrodillarse a su camello, subió y lo incitó a levantarse. Le golpeó los flancos con los talones para que echara a andar—. Cuídate —dijo volviéndose apenas.
Mientras se alejaba, Raule miró en otra dirección. El pueblo estaba desierto. Las hojas de la palmera susurraron movidas por la primera brisa nocturna.
—Bueno, ahora sólo somos tú y yo —dijo Raule a su camello. Se puso de pie y comenzó a prepararse para partir.
Mientras abrochaba la cincha de la montura y comprobaba las correas de los estribos, pensó en cuánto necesitaba el dinero. Cabalgando hacia el oeste a través del pueblo, junto a las casas silenciosas con sus ventanas oscuras y los ahora desiertos portales, luchó con la facultad mental que ella consideraba como su conciencia fantasma.
Al ser sólo un fantasma, no tenía mucha fuerza.
—Maldita sea —murmuró, no muy segura de saber a quién se dirigía. Se dio la vuelta, desanduvo su camino y alcanzó a la minúscula caravana y a su cortésmente silencioso propietario.
Por el oscuro camino, traqueteando y rechinando, avanzaba una hilera de carretas. Había quince de ellas, haladas por tiros de mulas y acompañadas por perros y reses esqueléticas. Algunas de las personas bajo la lona de las carretas saludaron a los dos jinetes. Raule las saludó a su vez. Ella habría estado dispuesta a detenerse y conversar, pero Gwynn miraba al frente; evidentemente, no le interesaba tratar con desconocidos. La mayor parte del tiempo, no obstante, era un compañero locuaz. Tenía numerosas historias de aventuras y sufrimientos recientes —específicamente, sus aventuras y el sufrimiento de otras personas, las dos cosas casi invariablemente conectadas— que narró con el aire de un afable carroñero. La vida de un doctor itinerante provee de una buena cantidad de momentos macabramente divertidos, y Raule entró con facilidad en el juego de intercambiar anécdotas espeluznantes con su antiguo camarada. Ésa era su segunda noche en su viaje hacia el este. De acuerdo con las preferencias de Gwynn, descansaban durante las horas más calurosas del día. Cuando no hablaban, Raule miraba frecuentemente hacia arriba y estudiaba las constelaciones que tachonaban el cielo. La Mantícora arqueaba su cola sobre la Corona, mientras que la Reina Amazona se hallaba siempre lista para arrojar su lazo; los Niños perseguían a la Saltarina; el Buitre arrojaba de la Taberna a los Siete Invitados; la Tortuga caminaba pesadamente con la Copa en su espalda, intentando llegar donde la Anciana al otro lado del cielo; el Lagarto guiaba a sus hijos de regreso a casa, siguiendo al ladino Murciélago. Raule se preguntó si, pasado un millón de años, las estrellas cambiarían de posición mostrando el final de las historias.
—Y bien, ¿cuál de vosotros robó al posadero? —se aventuró a preguntarle a Gwynn en un momento.
—El sujeto que lo mató —respondió—. Yo lo gané todo cuando lo maté a su vez, claro. Puede que eso lo convierta ahora en dinero limpio, dependiendo de cómo lo mires.
—He tratado de dejar atrás la vieja vida —dijo Raule.
El periodo histórico que los había atrapado a ambos en su turbulencia había terminado. Habían perdido la guerra. Tres años habían pasado desde que el general Anforth ganó la batalla que puso fin a la revolución y envió a sus líderes a los hornos de cal. El Ejército de los Héroes, aún comandado por Anforth, cazaba a sus antiguos enemigos por todo el País de Cobre. A veces se oía alguna balada que cantaba la muerte valerosa de alguien peleando contra circunstancias desesperadas; mas la traición de los aliados de antaño, seguida por un juicio y la ejecución o sólo un rápido linchamiento, eran la realidad más frecuente.
—¿Qué te espera al final de tu itinerario, doctora? —dijo Gwynn—. ¿Cuál es tu desiderátum, el sueño que anhelas?
Raule se encogió de hombros.
—He estado pensando en dirigirme hacia la meseta de Teleute.
—Una buena opción, sin duda. He oído que llevan una vida muy civilizada allí.
—Así lo creo.
En realidad, Raule no tenían ningún plan serio. Como Gwynn, su cabeza tenía un precio, pero era comparativamente pequeño, y como natural del país tenía la ventaja de no llamar la atención. Nadie se fijaba nunca en otra mujer delgada, pequeña y oscura entre el gentío de un mercado o en un salón atestado. Por otra parte, los que habitaban en los villorrios del yermo se sentían, por lo general, agradecidos de que un doctor los visitara, y si alguno de ellos en alguna ocasión había asociado su rostro con el de Raule la bandida, curandera y secuaz de asesinos, ninguno de ellos la había traicionado jamás. Ella se dejaba llevar por la corriente, aturdidamente satisfecha de irse a la cama viva y despertar viva, dejando que los días y las semanas y los meses pasaran imperceptiblemente.
—Y tú, mi pistolero que cabalgas hacia el amanecer; ¿vas hacía las praderas?
—No, tengo mi interés puesto en el verdadero Oriente. Sarban, Ambashan, Icthiliki, donde las chicas son guapas…
—Ah, un paraíso oriental. ¿Uno con jardines y terrazas sombreadas donde puedas haraganear durante todo el indolente día, con bellas sirvientas que te traigan más vino del que puedas beber, y donde puedas hacerte asquerosamente rico sin alzar un dedo?
—Eso no hay ni que decirlo, ¿verdad?
—Por cierto que no. —Raule se deslizó en un ensueño sobre la placentera vida en semejante lugar.
Más tarde esa noche, llegaron a un pueblo fantasma de casas que se apiñaban alrededor de una mina abandonada. No se molestaron en parar. Cualquier cosa de valor hacía tiempo que habría sido saqueada.
A la mañana siguiente, una hora después del amanecer, llegaron a Barro Amarillo.
Mirando a través de sus catalejos, vieron muchos uniformes celestes entre la muchedumbre en el zoco. Los soldados no estaban ociosos. Hacían preguntas y verificaban los papeles. Unos guardias vigilaban a un grupo de infortunados a los que habían atado con la misma cuerda. Otros soldados establecían un campamento en los límites del pueblo.
Gwynn masculló en voz baja una maldición.
Raule se encogió de hombros.
—Bueno, sigamos de largo. Habrá otro lugar en algún otro sitio.
—¿Sigamos?
—Ahora que he llegado hasta aquí, quiero cobrar mi parte.
Y así continuaron hacia el este. Alcanzaron el otro extremo de la muralla. Donde acababa, el camino se bifurcaba en dos sendas que divergían a través de llanura pardo rojiza. Raule señaló la de la derecha.
—Por ahí vine —dijo—. No había mucho allá abajo.
—Entonces iremos por la otra —dijo Gwynn, dirigiéndose a la de la izquierda.
Cuatro horas de marcha mientras el calor aumentaba los llevaron a una cordillera de anchas colinas rojizas surcadas de grietas con matorrales ralos en las cimas. El camino subía la primera colina en un empinado zigzag, y luego seguía por una garganta seca a través de la maleza. La vegetación más alta estaba compuesta mayormente por larguiruchas acacias, y el suelo estaba cubierto de hierba espina y duras y enmarañadas carnosas. Los camellos tiraron hacia las acacias y arrancaron algunas hojas. Algo ya había mondado completamente las ramas más bajas. Los culpables no tardaron en presentarse: algunas cabras flacas con cencerros y marcas que indicaban que eran propiedad de alguien.
Un kilómetro más allá, el sendero atravesó un grupo de chozas. En un letrero clavado en una acacia podía leerse: PACIENCIA.
En Paciencia, si ése era el nombre del villorrio, no había ninguna posada; pero una choza tenía un cartel que anunciaba que los huéspedes eran bienvenidos. Raule y Gwynn se detuvieron y desmontaron. Después de mucho llamar vino finalmente un hombre a la puerta. Parecía soñoliento y hosco. Señaló el suelo sucio para indicar que ésa era la cama y mencionó un precio exorbitante. Raule regateó hasta bajarlo a la mitad. No había sitio para los camellos. El hombre rehusó de plano dejarlos entrar: ¿acaso era su casa un estercolero para el ganado? Debían dejarlos afuera. Con un gesto, echó fuera a una niña. En algún momento, había sufrido una horrible quemadura: bajo una cofia sucia, su rostro, donde sólo conservaba un ojo, era una máscara roja de denso tejido cicatricial.
—Mi hija —dijo el hombre con una risa maligna— le echará un ojo a las bestias.
Raule sugirió que se turnaran para hacer guardia. Gwynn estuvo de acuerdo y se ofreció para la primera, así que Raule metió sus mantas y se sumió en su habitual sueño intranquilo. Gwynn la despertó por la tarde y se acostó a su vez en el piso con su sombrero sobre el rostro. Su anfitrión aparentemente también dormía, repantigado sobre un viejo asiento de carruaje que hacía las funciones de diván, pero de vez en cuando sus ojos se abrían y recorrían rápidamente la habitación. ¿Tendría miedo de que le robaran la suciedad del piso o las telarañas del techo?
Para pasar el rato, Raule cogió unas cartas de una repisa y se puso a jugar al solitario. Cuando se aburrió de barajar las cartas, abrió una de las alforjas y sacó un viejo diario. Alguna vez había mantenido copiosos registros médicos. Los había tirado todos excepto ese único libro de notas, que databa de uno de los últimos y más duros meses de la guerra. Se lo sabía de memoria y lo hojeó sin echar más que un vistazo a cada entrada, mientras sus ojos viajaban por las apretadas líneas que contenían no sólo información útil, sino memorias personales. Para muchos hombres y mujeres cuyos sufrimientos corporales estaban detallados en el libro, los apuntes acerca de sus huesos, músculos, órganos, temperaturas, excreciones, vómitos, síncopes y muertes eran la única prueba escrita de que habían vivido. El nombre de Gwynn nunca aparecía, pues aunque la calamidad lo había rozado a menudo, con igual regularidad había fallado en asestarle un golpe digno de mención. La suya era una venturosa letanía de aprietos y escapadas inverosímiles.
A mitad del diario, Raule paró de leer y lo puso a un lado. De la misma alforja sacó el otro único material de lectura que poseía. Era una guía para viajeros sobre la meseta de Teleute que había comprado como una curiosidad haría seis meses.
Un mapa dentro de la cubierta mostraba el vasto Desierto Salado que se extendía al sudoeste del País de Cobre y atravesaba el vientre del mundo. Más al oeste, la meseta de Teleute trazaba una curva que tocaba el desierto en su punto más occidental. Gracias al libro Raule había aprendido que el risco sobresalía más de mil metros y contenía otro mundo abundante en países en su cima. En una era pasada, decía el ensayo introductorio, la meseta de Teleute había sido el borde de un continente, y el Desierto Salado," un mar. Ahora, sin embargo, el desierto no contenía ni una gota de agua. Raule lo conocía un poco. Las empresas mercantiles tenían el poder allí y mantenían recintos mineros que operaban como provincias en miniatura. Para el abastecimiento de agua y todo lo demás dependían una arteria vital: el ferrocarril. Pero el libro describía un clima completamente distinto en las tierras altas de la meseta. Los renglones abundaban en descripciones de su fertilidad: montañas verde esmeralda, selvas impenetrables, enormes ríos rebosantes de peces, y una lluvia que caía durante semanas enteras. Raule no podía imaginar tanta agua. También había secciones acerca de las veintitantas ciudades más importantes, que le dieron la impresión de ser lugares viejos, grandes y cargados de historia. Aunque no era tan ingenua como para imaginar que ninguna de ellas sería el paraíso, no podía evitar sentirse un poco seducida por las descripciones de la arquitectura, los jardines, palacios, universidades, teatros, modas y otros rasgos y adornos de una civilización bien establecida materialmente.
Miró a Gwynn, que yacía tranquilo y silencioso como una piedra. Su país, Anvall, era una tierra cuya única estación era el invierno en distintos grados. Un lugar tan blanco como la luna y más frió que mil tumbas, así lo había descrito él una vez. En verano, sus fronteras se derretían, como la escarcha encima de una cisterna, y caían hacia un agitado mar negro; en invierno, el mar las devolvía. ¿Soñaría él con agua?, se preguntó. ¿O con las ciudades de las que en algunas ocasiones había hablado, fortalezas construidas a medias con roca y con hielo? ¿Era llamado de vuelta a esa extraña y fría cima del mundo, o soñaba con placeres en los pueblos floridos de Icthiliki?
Cuando despertó, inquirió sobre ello. Él replicó, riendo, que rara vez conseguía recordar sus sueños.
Que no hubiera sabido esto antes era típico de su relación, reflexionó ella. Hablar de los sueños era un lujo que en el pasado ninguno de los dos se habría atrevido a mencionar al otro.
La guerra revolucionaria había atraído a numerosos extranjeros al País de Cobre. Mercenarios profesionales, los malvados y los deshonestos, idealistas y románticos en busca de una causa, vagabundos oportunistas y una miscelánea de marginados se habían unido al ejército rebelde en busca de aventuras. Gwynn era uno de las tantas decenas de forasteros que se habían alistado en la compañía en la que Raule ejercía de cirujana. Los revolucionarios habían contado al inicio con el apoyo del pueblo, pero al prolongarse la guerra, el hambre y el peligro aumentaron inevitablemente en el País de Cobre y la marea de la opinión cambió. La gente comenzó a desear que el Ejército de los Héroes restaurara el status quo y la paz. Los revolucionarios descubrieron de súbito que no eran queridos, y cuando todo terminó se encontraron con que sí los querían, pero para nada bueno. Muchas compañías se entregaron al bandolerismo para sobrevivir. La de Raule fue una de ellas. A esas alturas, Gvvynn se había convertido en su líder. Durante un par de alocados años vivieron como ladrones de caminos en el comparativamente populoso norte del País de Cobre, robando bancos y trenes para sostener su fastuoso nivel de vida, mientras luchaban contra el ejército dondequiera que lo encontraban. Pero la voluntad de la población se impuso. Ayudados por el general Anforth, los pueblos organizaron milicias, y desde entonces el fruto de sus crímenes fue más plomo que oro. Antiguos asociados cambiaron de camisa en masa y se volvieron informantes y cazadores de recompensas. Los orgullosos y los locos, y aquéllos a los que simplemente no se les ocurría otra cosa que hacer, continuaron los saqueos hasta encontrar la muerte. Gwynn, había que reconocerle el mérito, disolvió la banda, dándole a cada uno la oportunidad de desaparecer y sobrevivir. De eso hacía más de un año. Raule había conseguido desvanecerse, pero en más de un sentido, y más de lo que se había propuesto.
La revolución había sido un sueño importante para ella. Después de la guerra había comenzado a preguntarse por qué. Ahora ya no se lo preguntaba. Todos sus pensamientos sobre política y los grandes asuntos de la historia se habían vuelto arena notando en un viento muy distante.
Su anfitrión había salido antes con unas trampas. Gwynn se había cambiado al asiento de carruaje y limpiaba sus armas. Tenía varias pistolas, un par de escopetas y un excelente rifle de repetición Speer que normalmente descansaba junto a su montura en una funda de piel de becerro. Canturreaba en voz baja mientras las iba dejando inmaculadas. La niña de la cicatriz entró a la habitación con dos escudillas de hojalata llenas de sopa. Las dejó en el suelo y salió precipitadamente. Raule cogió un trozo de carne de una de las escudillas y la probó. Tenía un sabor familiar a cabra. Ella no la encontró tan mala, pero Gwynn sólo comió un bocado de la suya, luego la apartó y por toda comida encendió un cigarrillo y bebió unos pocos tragos de un líquido que traía en una botella sin etiqueta. Raule terminó su sopa y cogió la de Gwynn.
—¿Te importa?
—Adelante.
Mientras ella comía y Gwynn continuaba con su limpieza, Raule consideró su situación. Como médico, nativa y alguien en quien Gwynn tenía razones para confiar, sin duda él la consideraba como una ventaja a la que convenía aferrarse. Si ella le era útil, podía esperar algún provecho. Tal pragmatismo siempre había moldeado considerablemente la noción de amistad de Gwynn. Esto le convenía a Raule, ya que le permitía mantener un desinterés igualmente egoísta en sus tratos con él sin deshonrarse.
Su camino los llevaba hacia la Grieta de San Kaseem, un monumental foso en la tierra que dividía el País de Cobre de norte a sur. Seguramente habría guardias en el puente, muchos guardias. Sin duda podría ayudar a Gwynn a filtrarse a través ellos. Pero si el subterfugio fallaba y terminaba en pelea, en sus mejores momentos ella era sólo una tiradora ordinaria, y no creía tener muchas oportunidades. La buena suerte de Gwynn nunca había protegido a nadie más que a él mismo. Ella no le debía nada. Si encontraban un zoco antes del puente, podría tomar su dinero e irse. Pero si no encontraban ninguno, ¿valía la pena tentar al destino? Decidió que no.
—Si no encontramos un mercado antes de la Grieta, regreso al oeste —dijo. Gwynn gruñó su asentimiento mientras inspeccionaba el cañón del Speer.
Abandonaron Paciencia esa noche cuando las sombras se alargaron tomándose violáceas. El camino descendía sinuoso de las colinas y continuaba a través de la árida llanura. La luz de la media luna dejaba ver pequeñas islas de hierba espina separadas por canales de arena. A los ojos de Raule, el archipiélago de hierba y arena parecía una pequeña área de terreno repetida una y otra vez, como si un Dios perezoso la hubiera hecho con un molde. Se imaginó cabalgando en círculos por aquella tierra, sin poder salir de ella hasta encontrar la desesperación o la vejez.
Luego de cabalgar alrededor de tres horas sin tropezar con ningún otro signo de presencia humana, Raule comentó:
—Al menos el Ejército de los Héroes no parece interesado en este territorio.
—Un héroe no tendría mucho que hacer por aquí —dijo Gwynn.
Más tarde esa noche llegaron a un pueblo minero que tenía varias calles y aparecía en sus mapas. Docenas de personas, en su mayoría hombres de aspecto endurecido, iban de un lado a otro. Un edificio de ventanas con cortinas rojas y un cartel con letra ornada —CLUB PARA CABALLEROS— pintado a lo largo de la baranda dominaba la calle principal. La siguiente puerta era una taberna de la cual salía el sonido de un piano y voces que cantaban. Al final de la calle había una horca y un cementerio y junto a estos servicios, una cisterna y un abrevadero. Después de llenar sus cantimploras y haber dejado beber a los camellos, Raule se recostó en la cisterna y estudió su mapa. Estimó que estarían a tres o cuatro días de la Grieta de San Kaseem. El único otro puente marcado en el mapa era el del Camino Ghan, trescientos kilómetros al norte, virtualmente al lado del cuartel general de Anforth en Ciudad Gloriosa.
Raule le preguntó a Gwynn cómo planeaba pasar la fosa.
—¿Cómo? —repitió él la pregunta—. ¿No sabes que los camellos pueden volar?
Bebía de la botella sin etiqueta de nuevo, sosteniéndola bajo el velo. A Raule le pareció que tenía un aroma a líquido para pulir metales.
—Ésa es la respuesta del borracho —dijo—. ¿Cuál es la del sobrio?
—La respuesta del sobrio —replicó él— posiblemente no está disponible en estos momentos. Pero lo intentaré. Planeo acercarme a nuestro pequeño abismo al mediodía. Creo que nuestros amigos acuartelados allí estarán renuentes a salir de su agradable y fresca casamata. De hecho, creo que estarán dormidos.
—Y si no están dormidos, ¿cuál es tu plan?
—Disparar mejor que ellos.
—Ya veo. ¿Así que si consigues que te crezcan suficientes brazos para usar todas tus armas a la vez exterminarás a tus oponentes? Si disculpas el escepticismo de una agnóstica, diría que vas a morir.
—¿Apuestas?
—Ni por un momento. Si gano, tú estarás muerto, así que, ¿quién me paga?
—Muchas personas, si puedes rescatar mi cabeza para mostrarla. —Gwynn lanzó la botella sobre el camino, hacia el cementerio—. ¿Todavía piensas regresar?
—Sí.
—Quizás debas detenerte aquí entonces.
—Se supone que hay un sitio llamado Gravilla más adelante —dijo Raule—. Iré hasta allí.
Montaron y siguieron viaje. La luz de la luna mostraba débilmente una región que se volvía a cada kilómetro más desolada. Los macizos de hierba espina fueron disminuyendo, y aparecieron ocasionales dunas pedregosas de color marrón.
Cuando amaneció ya estaban en el desierto. Impresionantes pedruscos negros afloraban de una llanura de tertel. La gruesa arena marrón formaba rampas empinadas donde los vientos imperantes la habían apilado contra las rocas. Débiles surcos de carretas y los habituales huesos y desperdicios marcaban el camino. Raule y Gwynn lo siguieron durante dos noches, buscando el pueblo de Gravilla.
A la tercera noche se levantó un fuerte viento. Arreció a lo largo de ésta y mientras se acercaba el amanecer, levantando la arena de los taludes y arrojándola salvajemente en derredor. Gwynn ató su capa alrededor de su cara para cubrirse mejor, y Raule ató una bufanda suya de la misma forma. Aunque cabalgaban con la cabeza baja, la arena, que era tan fina como el polvo, todavía se introducía en sus ojos y en los orificios nasales y se alojaba en cada pliegue de sus ropas. Los camellos se inquietaban cada vez más bramando por el disgusto que les producía que los forzaran a proseguir. Se volvió difícil ver el camino.
—¡Gwynn! —gritó Raule—. ¿Qué tal si esperamos a que esto pase?
El viento arrastró su respuesta, pero ella lo vio alzar su látigo para indicar su asentimiento. Se refugiaron a sotavento del siguiente montículo de roca y se acurrucaron junto a los camellos. Con alaridos y quejidos penetrantes, el viento agitó la arena hasta elevarla en remolinos que eclipsaron el amanecer. Ahora que los camellos no tenían en qué ocuparse, aprovecharon la oportunidad para mostrar su fastidio con la situación escupiendo contra el viento su bolo alimenticio. El viento, a su vez, cogió la saliva maloliente y la dispersó, esparciendo las gotitas sobre el pequeño grupo.
La tormenta continuó durante varias horas. Entretanto, el sol se convirtió en un efrit que blandía un látigo de calor. Gwynn dormía. Raule no pudo hacer más que dormitar a intervalos.
Cuando el viento aminoró por fin, el sol hacía rato que había pasado su cénit. Raule levantó la cabeza. Granos de arena marrón la cubrían a ella, a Gwynn y a los camellos. Parecían salidos de las más profundas reservas de mugre de la tierra. En tanto los granos de arena más pesados habían caído de nuevo al suelo, los más finos permanecían suspendidos en el aire, cubriendo el cielo con una cortina ocre. Despertó a Gwynn, y sacudieron sus ropas y sus pertrechos lo mejor que pudieron. Gwynn desarmó y limpió todas sus armas meticulosamente. Raule también comenzó a trabajar con sus escariadores y el aceite en su recortada y en la vieja carabina que guardaba para cazar ocasionalmente. Cuando por fin terminaron, Gwynn prefirió alejarse del camino para acampar. A Raule se le ocurrió que sí Gravilla estaba a alguna distancia del camino, podían haberla dejado atrás fácilmente durante la tormenta de polvo sin percatarse. Sugirió que echaran un vistazo, y señaló una gran roca con una rampa de arena medio kilómetro más adelante en el camino, desde donde tendrían una buena panorámica.
La cuesta los llevó unos veinticinco metros por encima del camino. A aquella altura, se hallaron por encima de la capa más gruesa de polvo que flotaba en el aire y pudieron ver más allá de la zona donde había ocurrido la tormenta. Raule sacó el catalejo de su estuche y examinó el horizonte. La búsqueda fue infructuosa en todas las direcciones; sólo había arena y rocas por doquier.
Nada. O acaso no. En el camino a sus espaldas, fluctuando en la distancia marrón y distorsionada por el calor, había una hilera de puntos que ella al inicio había tomado por pequeños espolones de roca; pero le llamó la atención que los espacios entre ellos fueran curiosamente regulares. Posiblemente era una fila de chozas o tiendas.
U objetos más pequeños y cercanos.
Se volvió hacia Gwynn. Él miraba hacia el camino en la otra dirección.
—Gwynn, ¿puedes prestarme tu catalejo por un instante? —El suyo tenía una mejor lente.
Él accedió a su demanda y preguntó:
—¿Qué pasa?
Mirando a través de la lente más poderosa, Raule fue capaz de determinar lo que eran los puntos.
—Problemas.
Era una línea de figuras montadas en camellos. Estimó al menos dos docenas, cabalgando con energía. Les faltaban los rebaños de animales que solían tener los nómadas. Hizo algunos cálculos y juzgó que estarían a menos de quince kilómetros.
—Parecen héroes. —Le devolvió el catalejo a Gwynn, que miró a través de él y asintió.
—Eso parece. —No sonaba particularmente sorprendido. Bajó el instrumento con rapidez—. Eso fue el destello de una lente. Me temo que nos han visto. La Grieta no puede estar lejos. Será mejor que nos pongamos en marcha. —Espoleó su camello, que echó a correr. Raule no perdió tiempo y lo imitó.
Mientras rebotaba en la silla junto a Gwynn, dijo:
—Dudo que hayan venido hasta aquí sólo por el panorama. ¿Estarían ellos, por algún remoto azar, detrás de tu pista?
—Me metí en problemas hace cerca de un mes —respondió él, con alguna incomodidad—. Creí que los había despistado.
—¿De veras?
—Debí decírtelo. Discúlpame.
—¿Se te ha ocurrido que sí no dejaras pequeñas pilas de cadáveres dondequiera que vas sería más difícil rastrearte?
—Lo he intentado, pero las cosas tienden a complicarse.
Llegaron al pie de la cuesta. Después de desmontar deprisa, Raule escupió sobre su hombro.
—¡Cualquiera que sea el valor de tu cabeza, está sobrevalorada! ¿Sabe Anforth que está persiguiendo una jarra vacía?
—Mejor viajemos ligero —dijo Gwynn como si no la hubiera escuchado, y empezó a quitar bolsas de las jorobas de sus camellos y a lanzarlas al suelo.
Raule se imaginó qué aspecto tendría él con una daga entre los omóplatos. Pero su furia se disipó con una rapidez que la sorprendió. En su lugar sintió una sensación de fatalismo, como si la muerte ya la tuviera en su mira. No veía una forma de escapar. Si ella seguía su propio camino en ese momento y los soldados decidían dividirse y darle caza, no creía poder sobrevivir por mucho tiempo. Al tener pocas cosas de las que deshacerse, ayudó a Gwynn. Estaba a punto de cortar las cuerdas que sujetaban un pesado fardo envuelto en piel en uno de los camellos sobrantes cuando él la detuvo.
—Ése no —dijo—. Es demasiado valioso.
Ella se encogió de hombros y continuó con el siguiente fardo. Mientras se acomodaba en la montura, le echó un vistazo a la pila de equipaje abandonado, que incluía las armas de Prueba Roca. Serían un buen botín para alguien.
Partieron por el camino, levantando una nube de polvo, con los otros camellos siguiéndolos detrás sujetos por sus cuerdas.
Después de varios minutos, Gwynn habló;
—¿Quieres saber por qué cambié la belleza de mi pobre espada? Está en ese fardo.
Raule lo miró con recelo.
—Dinamita.
Raule guardó silencio un instante. Por fin dijo:
—Espléndido. ¿Cuánta?
—Suficiente para encargarse de la casamata. Y de ese puente.
—¿Ése era tu plan?
—Sí. Iba a decírtelo.
Raule pensó en el calor, y en cuan dura resultaba la marcha ahora que no iban al paso, y cuán grande seria la explosión si la dinamita se inflamaba. Entonces pensó en cómo, si vivían lo suficiente para cruzar el puente y volarlo, ella iba a estar varada al otro lado de la grieta.
—Se me ocurre —dijo ella— que eres un bastardo arrogante y ridículo, engendro del estiércol, borracho de mierda, cabeza de bloque, y mereces que el mundo te olvide.
Gwynn no intentó rebatirla.
Capítulo 2
Gwynn se alzó en sus estribos y miró por el catalejo. Vigilaba hacía el frente, y Raule hacia sus espaldas.
Se estaban acercando a la Grieta de San Kaseem. Resultaba visible ahora, una delgada línea negra que fluctuaba en el plateado espejismo del horizonte.
Habían estado galopando durante algo más de una hora al paso más rápido que los camellos podían sostener. No parecía ser lo suficientemente rápido; e incluso así, los animales mostraban señales de fatiga. Al nivel del camino, los perseguidores no habían aparecido todavía en el horizonte, pero de seguro no estarían muy atrás.
—¿Qué ves? —preguntó Raule.
—Nada, lo que puede ser un problema.
—¿Qué quieres decir?
—El puente. Parece un derrumbe.
Raule miró al frente e inspeccionó el camino donde se cruzaba con el foso negro en la distancia. El puente que debía haberse extendido a través de la grieta no estaba allí.
—¿Quizás alguien lo voló primero? —sugirió ella. Parecía increíble tanta mala suerte.
Refrenaron sus cabalgaduras hasta detenerse.
—Maldita ingeniería de aficionados —rezongó Gwynn.
—Maldito tú —replicó Raule.
Sin reaccionar, Gwynn buscó dentro de su chaleco y sacó un mapa. Raule lo imitó, pero sabía de antemano lo que vería: una extensión de papel blanco sin nada impreso en él, salvo por la línea de la Grieta de San Kaseem, que se extendía por un larguísimo trecho en ambas direcciones. El mapa de Gwynn mostraba un vacío idéntico, con nombres impresos en letras hermosas: Desierto Oriental, Desierto del Sur, Desierto de la Frontera, Desierto de los Calores, Desiertos de los Humores.
Raule miró alrededor. Ahora las rocas eran menos y más pequeñas, y se concentraban en el norte. Al sur, se extendía el cansino panorama monótono de tertel. Miró el camino. Había poca arena en su superficie ahora, y sus huellas eran débiles. No necesitarían demasiado viento para borrarse.
—De momento sólo pueden vernos si suben a alguna elevación tal y como hicimos nosotros —dijo. Señaló al sur—. Si pudiéramos atraerlos hasta ese terreno llano y mantener la distancia, podríamos despistarlos.
Gwynn asintió.
—Y cuando oscurezca, podemos trazar una curva que nos devuelva al camino.
Raule se protegió los ojos con la mano.
—De todas maneras, debemos dirigimos hacia la Grieta. Muchos pueblos y oasis no figuran en los mapas. Podría haber algún puente desconocido.
—Así se habla —dijo Gwynn.
La Grieta de San Kaseem tenía unos cien metros de ancho y se decía que era tan profunda como la ignorancia. Sus paredes de roca oscura y escarpada caían a través de brazas de sombra que se espesaban gradualmente hasta unirse finalmente con el río de noche permanente del fondo.
Raule y Gwynn la siguieron, deteniéndose cada cierto tiempo para cambiar de cabalgadura. Los camellos sólo podían sostener un trote indolente. Raule continuaba mirando hacia atrás esperando ver a los soldados, pero sus ojos sólo vislumbraban el inalterable horizonte pardo. Cuando no miraba hacia atrás, las profundidades del abismo atraían sus ojos.
El sol parecía no moverse. Raule tenía la sensación de que se le oponía una fuerza hostil que mantenía el día en su lugar e impedía que llegara la noche.
—Es como ser perseguidos por fantasmas, ¿no es cierto? —dijo Gwynn en un determinado momento. Raule no le respondió.
El sol, finalmente, descendió con desgana. Cuando cayó por completo la noche, se arriesgaron a detenerse para dar a los camellos un breve descanso. Comprobaron cuánta agua tenían, y calcularon que la suficiente para una semana. El tema del puente no volvió a mencionarse. En aquella vacía inmensidad la sola idea de un puente era incongruente, tan extraña como la idea de la lluvia. Acordaron trazar un amplio arco que no los devolviera al camino demasiado pronto. Guiándose por la posición del Lagarto, dejaron la Grieta de San Kaseem y cabalgaron hacia el sudoeste.
A Raule la noche le pareció aún más larga que el día. Por momentos estaba segura de que oía jinetes detrás de ellos en la oscuridad. Su corazón latía con violencia cada vez que se volvía a comprobarlo. Pero la luna siempre le mostraba la misma vista desolada.
El amanecer no trajo nada nuevo. Ahora, tomando el sol como guía, se dirigieron al oeste. Gwynn fumaba un cigarrillo tras otro, dejando caer las colillas dentro de una cantimplora vacía. Más tarde en la mañana atravesaron varios kilómetros entre numerosos montecillos bajos de grava pálida y pedregosa, dispersos como si un horno celestial lleno de gigantescas ollas de arcilla sin cocer hubiera sido arrojado a tierra por un hermano colérico del Dios perezoso que había creado la llanura de hierba espina. A mediodía descansaron un poco, y luego continuaron bajo el calor opresivo y vibrante, turnándose para dormitar en sus monturas.
Raule soñó que era la asistente de un mago. Este conjurador embozado la mataba y la devolvía a la vida de todas las formas posibles, hasta que finalmente la conducía a una horca.
—No sabes cuan muerta estás —dijo.
—Ahí es donde te equivocas —respondió ella, después de lo cual se despertó.
Los montecillos quedaron a su espalda, y se reanudó el tertel. Era una tierra tan vacía y seca como un cráneo de mil años. No había un brote de cactus ni una sola mosca, ni un hueso ni desperdicios; la vida no tenía emisarios en aquella región. Era raro pensar que esa extraña tierra era su hogar.
El sol se puso. Continuaron cabalgando hacía el oeste, con la pretensión de regresar al camino al día siguiente.
Temprano por la mañana vieron a los jinetes en el horizonte detrás de ellos. Estaban a unos cinco kilómetros como mucho.
—¿Cómo? —susurró Raule, estremeciéndose.
—Cuando los héroes se vuelven cazadores, son los mejores del mundo —fue la respuesta de Gwynn. En su voz había un encono que Raule no había escuchado antes.
No podían escapar. Los camellos estaban demasiado cansados para ir más rápido que al trote sin importar cuántas veces los azuzaran con el látigo.
Raule había visto en una ocasión a un caracol de tierra gigante perseguir y matar a uno más pequeño. La caza se había extendido por un metro y había durado tres horas. Se preguntó si esta persecución duraría tanto como aquélla.
Al principio pensó que no lo haría, al aumentar su velocidad la tropa. Pero luego se fueron quedando atrás; habían galopado con demasiada intensidad demasiado pronto. Minutos después eran de nuevo puntos en el horizonte.
Esta pauta se repitió una y otra vez. Cada vez que sus perseguidores intentaban acortar la diminuta distancia, fracasaban. A Raule se le ocurrió que la situación habría resultado divertida de no haber sido una cuestión de vida o muerte. Tal y como era, no le cabían dudas acerca del resultado final, y sentía el cansancio de alguien que cavaba su propia tumba. Le parecía que el yermo se burlaba de ella. Tú también quedarás exhausta y quebrantada y regresarás al polvo, parecía que se mofaba.
Mirando hacia atrás, le pareció que la tropa estaba más cerca. Le dijo a Gwynn que tenían que apresurarse. Fustigaron sus cabalgaduras furiosamente, pero no consiguieron que fuesen más rápido. A medida que el enemigo se acercaba, Raule se dio cuenta que habían subestimado con mucho su número. Había al menos cuarenta de ellos. Llegaron lo suficientemente cerca para que ella pudiera ver el azul de sus uniformes. Luego, una vez más, se retrasaron y disminuyeron de tamaño.
Los kilómetros pasaron uno tras otro, sin traer más que el mismo desierto, y acentuando el agotamiento. Raule bebió un poco de agua que su piel disipó en forma de sudor. Un martillo golpeaba un yunque dentro de su cabeza; tuvo una arcada y estuvo a punto de perder toda el agua. Mantuvo su boca cerrada y respiró a través de la nariz tratando de conservar la humedad. Sintió que su temor maduraba y se asentaba; se embotó y se tornó algo ordinario, una parte de sí misma, como un órgano o un miembro. Recordaba bien ese sentimiento, de otras ocasiones en la que había estado segura de que iba a morir. Trató de extraer esperanzas del hecho de que en aquellas otras ocasiones había sobrevivido, pero no pudo sacar nada excepto un sentimiento de cáustica ironía.
Cerca del mediodía, el camello de Gwynn se desplomó. No perdió tiempo tratando de que se levantara, sino que le disparó en el entrecejo y cambió de montura. La muerte pareció aterrorizar a los otros camellos, que corrieron más rápido; pero sólo durante un corto tiempo, y la tropa mantuvo su paso, oscilando inexorablemente en el borde calinoso del mundo.
Una hora después Gwynn se detuvo.
—¿Qué? —preguntó Raule con voz áspera al detenerse a su lado. Pensó que él debía de haber avistado algo.
Él respondió con lo que parecía la resolución de la desesperanza:
—No tengo ganas de seguir huyendo de esta manera. Prefiero pelear antes de estar demasiado exhausto para apuntar bien.
Su voz, al igual que la de ella, sonaba ronca e indistinta.
—Son demasiados. Moriremos.
Él no respondió.
Raule hizo como si escupiera con desdén, pero sin desperdiciar agua escupiendo en realidad, y golpeó al camello con sus talones para que continuara. Poco después, Gwynn se aproximó por su derecha y se niveló con ella. No dijo nada ni la miró, pero desde ese momento en lo adelante se mantuvo a su lado. Acaso había decidido que prefería confiar su futuro al juicio de ella en vez de al propio.
Pero Raule sólo sabía que prefería morir mejor tarde que pronto.
Imaginó que cuando muriera, su fantasma continuaría cabalgando para siempre a través de la tierra, pues apenas podía recordar haber hecho otra cosa. Era como si el resto de su vida no hubiera tenido otro propósito que llevarla a este absurdo final.
El tiempo pareció detenerse, como el día anterior. Los minutos duraba una eternidad. Raule se preguntó si, de hecho, no habrían muerto ya.
Un ruido áspero la sobresaltó. Se sacudió en la montura. ¿Estaba segura de no haberse dormido? Se percató de que Gwynn la llamaba. Su mano, alzada, apuntaba vacilante hacia el sur. Algo grande y oscuro temblaba en la calina. Parecía una meseta aislada.
—Un buen sitio para plantar cara —se oyó gruñir Raule a sí misma. Sin una palabra más, se desviaron hacia allá.
Mientras se acercaban, Gwynn se rió como un cuervo. Raule se preguntó qué demonios podía ser tan gracioso. Gwynn miraba a través de su catalejo. Volvió a reírse con aspereza y dijo:
—¡Mira lo que nos ha encontrado!
Raule enfocó el suyo sobre la forma maciza. La lente le mostró la realidad. Era una muralla. Se alzaba como el flanco de un leviatán que yaciera en la tierra tórrida. De punta a punta debía medir ocho kilómetros. Parecía estar en perfecto estado. Un arco alto y solitario, situado entre dos atalayas rectangulares, se abría en su centro.
Al principio Raule no podía creer que fuese real. En el País de Cobre no faltaban las historias fantasiosas sobre ciudades perdidas en los desiertos. Esperaba que fuera un espejismo, una última broma de la burlona región antes de matarla. Y así sólo sacudió lentamente la cabeza. Pero la muralla no desapareció. Se mantuvo estable mientras se aproximaban, hasta que por fin se acercaron lo suficiente para distinguir las piedras suavemente unidas. Raule sintió cómo sus labios resecos se abrían y se apartaban reacios de sus encías, a las que se habían pegado con firmeza, al extenderse en una sonrisa.
La muralla tenía veinte metros de alto. Su sombra oscurecía el suelo frente a ella, y el brillo del sol detrás ocultaba lo que yaciera más allá del arco, que era estrecho, hecho para defensa. Mientras Raule se esforzaba para ver los detalles, su mente evocó toda una antigua metrópolis, con edificios de mármol y viejos pozos todavía rebosantes de agua. Se imaginó que la ciudad se extendía bajo tierra, hasta las costas de un mar secreto, fresco y oscuro, el exacto contrario del desierto encima. Un lugar de descanso y seguridad, gobernado por influencias benéficas, donde el deseo de violencia moría: tal fue el refugio que imaginó tras la muralla, y no pudo desechar esta fantasía a pesar de las vigorosas objeciones de su intelecto.
Pasaron por debajo del arco. El muro estaba sólidamente construido en función de la altura, con unos siete metros de grosor.
Emergieron, parpadeando, al resplandor del sol y a un área abierta de la misma tierra estragada que yacía a sus espaldas. Cien metros al frente había en verdad una pequeña ciudad, pero estaba en ruinas hasta el punto de no ser más que una pila de escombros. Del muro exterior, permanecía un único lado. Los otros tres estaban tan destruidos como el resto de la ciudad.
El espíritu de Raule cayó a plomo desde las poéticas alturas de la falsa esperanza. Pero Gwynn permaneció de buen humor.
—En este lugar podemos ganar —declaró. Desmontó, bebió un trago largo, y comenzó a desatar el fardo envuelto en piel—. Esto debería arruinarles primorosamente el día.
—O derrumbar la muralla sobre nuestra cabeza —murmuró Raule con desgana. Pero escuchó el sencillo plan que él le propuso y concedió que valía la pena intentarlo.
Cuarenta y tres soldados. Era ridículamente excesivo, pensó Raule, mirando los uniformes azules que se acercaban.
Frotó con nerviosismo la caja de su carabina. Su corazón parecía estallar como una batería de minas. Se encontraba en lo más alto de la atalaya en el lado oeste del arco. Gwynn estaba en la torre este. Ambas torres tenían parapetos almenados que estaban casi en perfecto estado, escaleras en espiral en su interior, y cámaras intactas en la base, donde habían atado a los camellos. Era como si la fuerza que había destruido el resto de la ciudad hubiera dejado un lado de la muralla como un monumento a la grandeza del enemigo conquistado… y en consecuencia a la grandeza del conquistador.
Raule tenía la mayor parte de la dinamita consigo, cerca de treinta cartuchos. Apenas había tenido tiempo para cortar las mechas e insertarlas dentro del explosivo. La adrenalina le había quitado parte del cansancio. Sí ella y Gwynn no estaban en una forma excelente, pensó para sí misma, tampoco lo estarían sus atacantes.
Cuando la tropa estuvo a un kilómetro del muro, un disparo detonó en la torre de Gwynn. No cayó ningún enemigo. El plan de Gwynn era simplemente delatar su posición, sin infligir bajas prematuras que volvieran cautos a sus oponentes. Se había mostrado confiado en que el capitán de los perseguidores simplemente le ordenaría a su tropa atravesar el arco y subir a las torres. Raule estaba menos convencida; ella pensaba que podrían intentar acercarse en pequeños grupos, y en ese caso se perdería la ventaja de la sorpresa con la dinamita; pero Gwynn parecía seguro.
—No se tomarán el trabajo —declaró—. Recuerda, son héroes. Todos sus instintos les demandarán hacer lo más sencillo, sobre todo si implica una estimulante carga contra la puerta principal.
Y parecía como si hubiera acertado. La tropa formó una columna y aumentó su velocidad. El capitán cabalgaba al frente en un camello alto y blanco, plumas azules oscilaban en su sombrero. Gwynn disparó sin acertar una vez más. Raule lo imitó. Miró la dinamita, dispuesta y lista a su lado, y las cerillas que había alineado cuidadosamente. Se secó las manos sudadas en la parte trasera de los pantalones y se aprestó para actuar.
El capitán alzó la mano y ladró una orden. Y el enemigo llegó, cargando con entusiasmo.
Justo antes de que alcanzaran el muro, Gwynn afinó la puntería y derribó a tres jinetes. El resto pasó rápidamente bajo el arco.
Cuando lo franquearon y pasaron al espacio abierto al otro lado, Raule encendió dos cartuchos de dinamita y los arrojó entre dos almenas. Uno alcanzó la primera fila, despedazando a un soldado y su montura. Toda la munición que el hombre llevaba explotó a un tiempo, las balas volaron en todas las direcciones. La otra carga detonó en el suelo, justo detrás de la tercera fila; lanzó una gran nube de suciedad e hizo tambalearse y tropezar a los camellos, varios incluso desmontaron a sus jinetes. Raule lanzó otros dos cartuchos.
A los pocos segundos el ataque se deshizo en un confuso espectáculo de linterna mágica de formas sacudidas con violencia envueltas en una nube de humo y polvo. Gritos humanos y bramidos se alzaron hasta los oídos de Raule. El muro temblaba con cada explosión, y ella confió en que fuera tan sólido como parecía.
Gwynn disparaba con regularidad hacia la confusión. Con disparos metódicos, derribó primero al capitán y luego eligió blancos entre los otros jinetes. Parecía evitar dispararles a los valiosos camellos. Varios, con las sillas vacías, huyeron en dirección a las ruinas. Sobre el terreno junto a la muralla, las figuras azules caían en rápida sucesión. Con calma ahora, y con una sonrisa de sombría satisfacción, Raule siguió arrojando su lluvia de fuego.
Su sonrisa se desvaneció cuando una bala golpeó el parapeto frente a su cabeza. Se agachó maldiciendo. Más balas chocaron ruidosamente contra el muro. Agarrando las cerillas con demasiado fuerza, partió tres antes de arreglárselas para encender otra mecha. Sin mirar, arrojó la dinamita sobre el parapeto.
Después de la explosión, cesaron los disparos, y Raule se arriesgó a asomar la cabeza. Vio a Gwynn inclinándose peligrosamente entre las almenas, apuntando con su Speer en dirección al arco. Entre la sombra y el humo, Raule no podía ver nada y dudaba de que Gwynn pudiera.
Él retrocedió para recargar, y los disparos se reanudaron inmediatamente. Definitivamente venían de debajo del arco. Entretanto, tres hombres habían logrado controlar sus cabalgaduras y galopaban en dirección a las ruinas. Raule corrió al otro lado de la torre y lanzó un cartucho hacia el arco. Era un ángulo incómodo y no consiguió que entrara, pero la explosión llenó el arco de humo. Corrió de vuelta, a tiempo para atrapar a dos hombres que salieron tambaleándose. Miraron hacía ella y estaban apuntando sus armas cuando la dinamita cayó sobre ellos. Les acertó de lleno, volándolos en pedazos, con el mismo efecto de hacer estallar sus municiones.
Gwynn había dirigido su atención hacía el trío que huía. Derribó a dos con rapidez, luego lo abandonó su puntería y pareció que el tercero conseguiría escapar; pero por fin tuvo éxito, y el hombre cayó al borde de las ruinas.
Todavía quedaban soldados vivos en el suelo. Varios renqueaban hacia las torres, pero sus lentos movimientos, producto de sus heridas, los volvían una presa fácil para Gwynn, quien se lució disparándole a cada uno limpiamente a través del cráneo.
Un último soldado que yacía abajo se sentó y comenzó a disparar su pistola, pero sólo tenía un brazo, que le temblaba, y no consiguió acertarle a nada hasta que Gwynn lo mató también. Después de eso, nada se movió salvo el polvo, y éste también se asentó por fin alrededor de los hombres y loa camellos inmóviles y los pequeños montones de carne humeantes y sangrientos.
Gwynn se puso de pie y le hizo un saludo a Raule. Ella se lo devolvió. La lucha no podía haber durado más de dos minutos. El mundo seguía siendo más o menos el mismo que antes, pero ahora ella sentía un gran amor por él. Ese sentimiento se debilitaría, lo sabía de sobra; pero era algo que debía disfrutarse mientras durara.
Señalando hacia abajo y trazando una línea a través de su garganta, Gwynn le dio a entender que iba a comprobar si había sobrevivientes que rematar. Raule reunió la dinamita que no había sido utilizada y descendió con cuidado por la escalera interior de la torre.
En el cuarto situado en la base estaba oscuro y se sentía frescor. Los camellos, descubrió Raule con sorpresa, no mostraban ningún signo de inquietud. Los cuatros estaban arrodillados en el piso, rumiando con un aire de soñolienta dignidad, como si nada les preocupara salvo la dulzura del descanso. Raule sintió que no podía estar más de acuerdo. Puso cuidadosamente en una esquina su peligrosa carga y se desplomó al pie de las escaleras. Aplacó su sed y se quedó tendida sobre la espalda, descansando su cuerpo fatigado y saboreando la leve embriaguez que viene con una victoria fácil y perfecta. Cuando el enemigo estaba muerto y uno vivo y sano, era algo bueno. Su conciencia fantasma no objetó a que se complaciera con este sentimiento.
Poco después Gwynn se paró en la puerta, sin el velo; su mano descansaba en la espada, un cigarrillo colgaba de su boca.
—¿Te sientes con ganas de saquear?
—En realidad no. ¿Queda algo?
—Ni idea, doctora. Pero descubrirlo debe procuramos una buena diversión.
Abarcó con un gesto el caos de afuera.
Raule lo miró de soslayo.
—Estás muy inquieto. Puede que tengas gusanos.
Gwynn le devolvió la mirada.
—Por este jocundo humor, debería asumir que…
—No —dijo ella—, no deberías. Nunca deberías asumir. —Y se levantó del suelo.
—Querida mujer, eres la sabiduría en persona —dijo Gwynn, apartándose. Raule le echó una mirada dura mientras pasaba por su lado.
—Es sólo que no soy completamente indiferente.
Afuera bordeó un pie carbonizado y pisó un riñón.
El rescate de los despojos de la batalla fue una tarea sucia y tediosa. Muy poco era recuperable. Muchos de los camellos estaban heridos y tuvieron que ser rematados. Finalmente sólo pudieron quedarse con apenas ocho de las cabalgaduras y un modesto botín de armas de fuego en buenas condiciones. Su provisión de comida y agua, sin embargo, se incrementó grandemente. Cuando contaron el número de cantimploras y conservas, comprobaron que tenían suficientes como para permitirles evitar las poblaciones durante una quincena. Había también una miscelánea de per trechos: mantas, utensilios, y otras cosas, que remplazaron mucho de lo que habían desechado.
La cantidad de dinero en efectivo que obtuvieron fue pequeña, y sólo había una alhaja de valor. En el cuerpo del capitán encontraron un reloj de plata labrada que todavía funcionaba. Si tenía la hora correcta, eran las dos y diecinueve minutos. Dentro de su morral, Raule encontró otra cosa, un pedazo de papel con una lista de frases escritas en él. Podían ser contraseñas ya que tenían fechas semanales consecutivas junto a ellas. Quienquiera que las hubiese escrito parecía tener una cierta tendencia hacia los pensamientos melancólicos.
Una decía:
Ayer te fiaste; hoy el perro guardián ladró muy alto.
Otra:
Viejas vainas en el suelo; no merecen el esfuerzo del viento.
También había evidencias de un sentido del humor extravagante:
Tú y yo, salamanquesa: el camino iluminado por la luna es nuestro esta noche…
Raule se descubrió deseando que el autor fuera un aburrido oficial del estado mayor viviendo detrás de un buró en alguna parte y no una de las bajas de ese día. Volvió a doblar el papel pensando que podría ser útil conservarlo. Nunca lo fue, pero ella lo guardó durante largo tiempo de todas formas.
Raule abrió los ojos y vio las estrellas y la brillante luna, ahora en cuarto creciente. Yacía envuelta en sus mantas en un pequeño piso de piedra en las ruinas junto a las cenizas de un fuego apagado. La luna iluminaba las figuras de Gwynn y los camellos próximos y éstos arrojaban una sombra negra a lo largo de los contornos disparejos de las piedras. Los cadáveres estaban lo suficientemente lejos para que el aire que alcanzaba su nariz sólo trajera un débil olor a muerte.
Se sintió frágil. No podía recordar cuándo se había dormido.
Debía de haberla despertado el frío. Su cuerpo estaba helado. No iba a molestarse intentando encender de nuevo la hoguera. Luchó para ponerse de pie, caminó hacia su camello y se acurrucó junto a él, con la intención de volverse a dormir. Pero al entrar en calor perdió completamente el sueño.
La muralla iluminada por la luna atrajo su vista. El arco parecía devolverle la mirada. Se sintió impulsada a ponerse en pie de nuevo. Pasó junto a Gwynn, quien se despertó al sonido de sus pasos. Al ver que era ella, volvió a cerrar los ojos. Raule caminó por el suelo desnudo hacia la muralla. Retuvo el aliento al pasar junto a los cadáveres y regresó a la atalaya. Moviéndose con cuidado por las escaleras oscuras, subió hasta la cima y miró hacia el sur donde se encontraban las ruinas.
La ciudad era un rompecabezas roto que se burlaría siempre de los curiosos, pensó. En el momento en que fue construida debía da haber existido un depósito de agua ya fuera en la superficie o en algún sitio accesible bajo ésta, pero el agua había desaparecido hacía tiempo. Las ruinas no contenían información acerca del pasado de la ciudad y su gente; ni una sola superficie mostraba siquiera un fragmento de una imagen o una inscripción. Las escaleras de la atalaya eran de granito, y la dura piedra estaba profundamente desgastada, lo que evidenciaba el paso de muchos pies durante muchas generaciones. La ciudad había estado viva al menos tanto tiempo como el que llevaba abandonada. Más allá de eso, Raule no podía inferir nada. Un incómodo sentimiento de vacío creció en su interior mientras sus viejos sueños visitaban su mente. Rememoró que en su infancia había deseado convertirse en una médico eminente, y se recordó imaginando los descubrimientos que haría acerca de la enfermedad y la salud, la vida y la muerte. Identificó la sensación vacía: era tristeza por la pérdida de tiempo y la pérdida de una parte de sí misma, acaso de buena parte de sí misma.
Se quedó de pie un largo rato. La brisa de la noche se intensificó hasta convertirse en un viento seco, frío y atronador. El borde del mundo era negro por lo que el suelo sólo podía diferenciarse del cielo por las estrellas que poblaban este último. Las leguas de espacio vacío parecían querer arrastrarla, tirando de ella en todas direcciones, volviéndola nebulosa, insustancial. Por fin, de pie, expuesta a la oscuridad y al viento, lamentó repentina y profundamente haberse unido a la revolución y haber apoyado una violencia que se mofaba de sus verdaderas aspiraciones. Se sintió más que derrotada; se sintió aniquilada, y eso fue un alivio.
Como una sonámbula, bajó las escaleras y regresó a sus mantas entre los muros rotos.
Gwynn buscó dentro de su sobretodo y sacó un grueso rollo de billetes de banco, que le entregó. Fue en la mitad de la noche, y ellos se preparaban para partir.
—¿Qué es esto?
—Tuyo. Considéralo un pago por peligrosidad, si quieres.
Ella lo cogió asintiendo.
Estaban donde habían comenzado: necesitaban un mercado. Gwynn se mostraba indiferente respecto al camino a tomar, así que instigado por Raule mantuvieron su rumbo hacia el poniente.
Mientras guiaban su pequeña caravana fuera de las ruinas y de regreso al desierto, Raule miró a menudo hacia atrás. A la luz de la luna, la muralla era un estandarte blanco y recto. Cuando por fin desapareció bajo el horizonte sintió un poco de pena. Hubiera sido agradable tener una imagen brillante similar a ésa como cinosura al frente.
La marcha era dura y tediosa, pues su ruta los llevaba primero a través de un largo trecho de más de la misma tierra seca y monótona, y luego por una llanura pedregosa que les llevó tres noches cruzar, luego a un baldío escarpado a través del cual serpentearon durante otras cuatro noches, después de las cuales se reanudó la monotonía del tertel. Se mantuvieron vigilantes, pero ni de día ni de noche avistaron más enemigos, o, para el caso, a ningún ser humano. Otras formas de vida reaparecían, ocasionalmente y al azar, bajo la forma de parches irregulares de hierba y carnosas con sus pequeñas poblaciones de reptiles, roedores e insectos. En ningún sitio había agua en la superficie. De vez en cuando un águila o un buitre solitario cruzaban por encima de ellos a gran altura. Sólo una vez, a la luz de su segundo amanecer en la llanura pedregosa, un águila descendió en espirales hasta el suelo: atrapó algo, un lagarto o una rata, y luego regresó a las alturas del cielo sin nubes.
Una noche Raule contó el dinero que Gwynn le había dado. Era mucho. Él había estado inusualmente silencioso, incluso taciturno, desde que habían dejado las ruinas. Adivinó que estaba preocupado con el interrogante de adonde podría huir después.
El asentamiento no estaba en sus mapas. No era un pueblo, sólo unas pocas chozas junto a una charca, pero a su alrededor había un gran campamento de tiendas y refugios, y lámparas colgadas de alambres iluminaban un extenso zoco situado en el lado este del campamento. Llegaron al sitio poco después de la medianoche del décimo día de viaje. La luna, ahora casi completamente llena, daba suficiente luz para ver los alrededores. Se acercaron con precaución, trazando un circuito alrededor del campamento buscando uniformes y banderas del ejército. El resultado del reconocimiento fue felizmente negativo.
—E incluso en mi desierto encontrarán sostén —Raule citó el antiguo Poema de las Promesas del Efrit, y añadió el siguiente verso para sí misma—: Aunque los estúpidos flaqueen y se demoren junto a la Puerta del Jardín.
Y, de hecho, un jardín, pequeño pero denso, rodeaba la charca. Se acercaron a ésta y desmontaron para permitir que los camellos bebieran y pacieran.
Armaron sus tiendas mientras amanecía, rellenaron sus cantimploras y se retiraron a descansar. Gwynn permaneció recluido todo el día, sin salir de su tienda. Raule dormitó a ratos y salió afuera a menudo, en parte para vigilar y en parte por el placer de encontrarse de nuevo entre personas. El mercado permanecía en un constante bullicio, y Raule se descubrió escuchando con ansiedad el ruido, como si sus oídos estuvieran sedientos de sonido tras el silencio del desierto. Notó que había muchos harutaim entre la multitud. Al crepúsculo, un gran grupo de ellos llegó desde el sur, con cierta ostentación, cabalgando ordenadamente en doble fila y tocando tambores mientras cantaban melodiosamente para anunciarse. Raule observó que la mayoría de los nómadas, incluyendo a los que arribaban, iban fuertemente armados. Las bandas de harutaim siempre tenían unos pocos miembros que portaban armas, pero en estos grupos todos los adultos y la mayoría de los niños mayores de ocho años llevaban algún tipo de arma de fuego.
Gwynn salió con las primeras estrellas de la noche. Raule señaló a los marciales nómadas.
—Ellos podrían ser nuestros compradores —dijo, y añadió—: No les importará quiénes somos y nos olvidarán después que nos vayamos.
—Si tú lo dices —dijo Gwynn pasivamente.
Las bandas de harutaim estaban acampadas en racimos circulares y semicirculares de tiendas, con sus animales en cercados hechos con cuerdas junto a éstas. Raule se dirigió hacia el grupo más cercano, conduciendo al camello que cargaba las armas envueltas en mantas. Gwynn la siguió, embozado en su capa, con el velo puesto y con el sombrero encajado.
Una fogata ardía en un hoyo poco profundo en medio del campamento, con cerca de dos docenas de harutaim sentados a su alrededor. Raule se acercó al círculo, saludó y anunció que tenía armas para vender. Antes de que terminara de hablar, los nómadas comenzaron a reírse. Algunos hicieron el agudo sonido gorjeante que era su expresión más descortés de regocijo.
—Cuando tantos de nuestros enemigos son lo bastante generosos para morir y dejarnos coger sus armas, no necesitamos negociar con chacales —se carcajeó uno de ellos.
Sucedió lo mismo con el segundo y el tercer grupo. Pero al fin, en el cuarto campamento, algunas personas hicieron gestos parcos de interés. Una de sus ancianas se encargó de las conversaciones y se mostró de acuerdo en que tal vez pudiera negociarse algo. Gwynn bajó las armas y los nómadas las inspeccionaron aparentando decepción mientras lo hacían. Sacudiendo la cabeza, la anciana dijo que lo sentía, pero que las armas no estaban en buenas condiciones. Entonces comenzó el regateo. La anciana negoció como si estuviera peleando una batalla a muerte allí mismo. Gwynn guardó silencio, dejando que Raule se encargara del duelo mercantil. Después de media hora de tira y afloja, ella y la mujer harutaim no habían negociado todavía un precio que les resultara aceptable a las dos. Raule decidió intentarlo en otro campamento y comenzó a empaquetar. Eso surtió efecto. La mujer echó hacia delante las caderas y se rió; dijo que antes sólo había estado bromeando, e hizo una oferta más razonable. Raule se sentía demasiado cansada para pasar por el mismo galimatías de nuevo con otro grupo; y sabía que la mujer lo había adivinado, y no le importaba. Cerró de golpe las manos, la palma contra el puño, para mostrar que estaba de acuerdo.
La matriarca hizo el mismo gesto, luego gritó algo sobre su hombro. A los pocos segundos vino corriendo un adolescente con un morral, del cual sacaron fajos de billetes doblados y separaron la cantidad a pagar. La actitud beligerante de la mujer desapareció por completo. Mientras dos hombres recogían las armas y se las llevaban hacia una tienda, parecía tan satisfecha que Raule lamentó haber capitulado.
Con muchas frases elegantes de hospitalidad, la mujer invitó a Raule y a Gwynn a sentarse y tomar el té con su familia. Raule aceptó por los dos, y se les hizo espacio en el círculo alrededor del fuego, sobre el que hervía una gran marmita de hierro llena de agua. Pronto los harutaim y sus dos huéspedes estuvieron bebiendo té con especias picantes en tazas de hojalata y comiendo unos dulces cuadrados y aceitosos. Mientras Gwynn guardaba silencio, sosteniendo la taza bajo su velo, Raule habló con sus anfitriones. Los nómadas demostraron ser conversadores elocuentes, pero detrás de su locuacidad había evidentemente una barrera más allá de la cual no permitían que pasaran los extraños. Tampoco se mostraban contrarios a hacer, o al menos sugerir, críticas. Después de escuchar una de las historias de Raule sobre la guerra, uno de los jóvenes le pidió perdón por su franqueza, y le dijo a continuación que a los ojos de su pueblo las diferencias entre los revolucionarios y el Ejército de los Héroes no tenían más importancia que los diferentes colores de las flores.
—Los asuntos de los que viven en casas no son los nuestros. Tenemos suficientes de nuestros propios problemas, que es por lo que debemos comprar vuestras armas —dijo, con una dulce sonrisa irónica. Y entonces una joven se unió a la conversación, y le dijo a Raule que si el mundo fuera un camino pavimentado, los harutaim caminarían por las grietas donde el fango era más antiguo. Luego se rió y dijo—: Vosotros qué vais por los caminos, que tengáis una pisada segura.
—Nosotros no hemos usado mucho los caminos últimamente —dijo Raule—. Me temo que no estamos totalmente seguros de dónde nos encontramos.
La joven volvió a reír.
—¿Tienes un mapa? Muéstramelo.
Raule sacó su mapa, y luego de escudriñarlo unos segundos la mujer señaló un lugar que se hallaba sólo a una semana de viaje del borde sudoeste del País de Cobre. El Desierto de Sal yacía más allá. Sí había un momento para encaminarse hacia la meseta de Teleute, era ahora, se dijo Raule a sí misma. Se preguntó qué planeaba hacer ahora Gwynn, pero había algo en su silencio que la hizo desistir de preguntarle. Cuando trató de identificar qué podía ser, sólo pudo pensar en los fantasmas que visitaban sus sueños y en la barrera entre los vivos y los muertos.
Poco después se despidieron de los harutaim y vagabundearon por el zoco, distanciándose un poco. A Raule el zoco le parecía un poco menos real que la ciudad en ruinas. La multitud era variada, sus mercancías, diversas. ¿De dónde podían haber venido? ¿Los habría reunido un viento a todos para depositarlos en ese punto?
Experimentó de repente una sensación de camaradería con todos en esa heterogénea muchedumbre, como sí ella fuera miembro —aunque fuese por corto tiempo— de una sociedad secreta.
Mientras caminaban y estos pensamientos pasaban por la cabeza de Raule, algo provocó que Gwynn se detuviera. Raule miró en la dirección hacia la que él había vuelto la cabeza, y vio lo que había llamado su atención. Entre el ganado, las mercancías de contrabando y la basura dispersa sobre la arena había, de entre todas las cosas posibles, nada menos que un piano. Por su aspecto, parecía haber sido empleado como ariete. Cinco niños muy sucios y demacrados estaban reunidos a su alrededor. El más alto, una chica, se dirigía a los viandantes, mientras que los más jóvenes se erguían en silencio con caras impasibles.
En los viejos días, la afición de Gwynn por el piano había sido casi tan legendaria como su afición por la rapiña y la matanza. Cada vez que los bandidos buscaban esparcimiento en un bar o en una posada donde hubiese un instrumento, él lo tocaba a todas horas. Ahora se dirigía lentamente hacia el ruinoso piano vertical con sus jóvenes asistentes. Raule lo siguió. Al acercarse la voz de la chica alcanzó sus oídos:
—Somos cinco hermanos, solos en el mundo, pues nuestros padres están muertos y nuestra abuela también. Éste era su piano, y nosotros lo hemos arrastrado sobre sus ruedas desde su casa que queda noventa kilómetros más allá. —Luego extendió sus pequeños brazos de espantapájaros y aulló como un experimentado pregonero de feria—: ¡No somos mendigos o bribones! ¡Vamos hacia la Cordillera del Cerdo Salvaje! ¡A la Cordillera del Cerdo Salvaje donde está el oro! ¡Cualquiera con ojos y oídos puede saber que este excelente instrumento vale diez veces el precio por el que podrían comprarlo aquí! ¡Quinientos dinares, un piano por una bagatela!
De cerca, el estado del instrumento parecía todavía más deplorable. Sin embargo, Gwynn se acercó a sus custodios.
—¿Puedo probar cómo suena? —preguntó con gentileza.
Los chicos se miraron entre sí.
—Está bien, señor —dijo la mayor—. Sólo sea cuidadoso. Es una antigüedad delicada.
—Eso veo, honorable señorita —dijo Gwynn, su expresión oculta tras el velo.
Flexionó sus dedos enguantados —no se quitaría los guantes para no mostrar su peculiar piel clara, pensó Raule— y se inclinó sobre el desgastado teclado. Tocó unos pocos compases de un preludio simple y meditativo. Sorprendentemente, el piano demostró estar mejor afinado de lo que su apariencia sugería. Sin embargo, Gwynn dejó que las notas se apagaran y separó sus manos de las teclas.
—Estoy oxidado —murmuró mirando hacia abajo, como si se dirigiera al instrumento en lugar de a los presentes.
Una mujer gorda que vendía objetos de cobre en el siguiente trozo de terreno lo oyó.
—No es cierto, querido —dijo, negando lentamente con la cabeza—. Eso fue hermoso. Continúa, toca el resto. —Se puso de pie, cogió la silla plegable en la que había estado sentada y se acercó contoneándose—. Ten, pon tu trasero aquí.
Dejó caer la silla frente al piano y le dio a Gwynn una palmadita maternal en la nalga.
Él se sobresaltó, y Raule se puso tensa. Pero luego él tomó con suavidad la mano de la mujer y la subió hasta sus labios e inclinó la cabeza.
Parecía como si de repente disfrutara de hacer el papel de caballero. Se sentó y empezó de nuevo la pieza. Esta vez tocó con más seguridad. Raule recordaba bien la tonada. Era una que él había tocado a menudo cuando todos estaban borrachos, y la noche cedía el paso al día, y la juerga al letargo. Unas cuantas personas que pasaban se detuvieron a escuchar. Pero en mitad de la música, la chica extendió las manos y golpeó las teclas más graves, produciendo una disonancia profunda y discordante.
—Alto —dijo—. No puedes seguir tocándolo.
Una chica más joven le dio un codazo suave.
—Tal vez todavía no se ha decidido.
La mayor negó con la cabeza.
—No pretende comprarlo. ¿No es cierto, señor?
—No, honorable señorita, no lo haré —admitió Gwynn abriendo los brazos en un gesto de aquiescencia—. Debo viajar ligero, y me temo que este piano no cabria en una alforja. Sin embargo, me gustaría alquilarlo durante un rato, si eso es posible. —Buscó en su faltriquera y mostró una moneda de cincuenta dinares, que le ofreció a la chica—. ¿Esto será suficiente para comprar una hora?
—¡Cógelo, rápido! —siseó el más pequeño de los varones.
La chica dudó una fracción de segundo, luego cogió la moneda y la ocultó entre sus ropas. Entonces dijo:
—No tenemos reloj.
—Ah, bueno, es igual si yo tengo uno, ¿no? —dijo Gwynn sacando el reloj de plata del capitán muerto. El niño se adelantó a la chica y lo cogió de la mano de Gwynn, sus ojos muy abiertos por la admiración.
—Son las ocho y media —anunció el chico—. Sé decir la hora —añadió con orgullo.
Entonces, a un gesto de la chica los niños retrocedieron, y Gwynn volvió a tocar. Terminó el preludio y continuó con la "Canción de los bebedores a la luz de la luna", de ritmo más vivo. Más personas se detuvieron a escuchar. Tocó la "Balada de la caravana", la "Danza de Binzairaba", "Adiós, Ojos de Ángel", "La defensa del ahorcado" y otras tonadas populares del País de Cobre, para deleite de su auditorio, que pronto estuvo siguiendo el ritmo con palmadas y cantando las letras por todos conocidas.
Luego Gwynn tocó dos piezas diferentes de las anteriores, composiciones complicadas y melancólicas que, Raule lo sabía, eran originarias de su país. Apenas podía creer lo que él estaba haciendo. Cualquiera en la muchedumbre podía identificarlo, y con seguridad lo recordarían más tarde de ser interrogados. Miró sus caras con atención, buscando alguna señal de un problema incipiente. Pero el olvido parecía haber descendido sobre todos, salvo ella. Gwynn comenzó otra melodía espirituosa, y el auditorio empezó de nuevo a batir las palmas y cantar.
Al finalizar el último coro, el chico se levantó bruscamente, gritando con su voz aguda que ahora eran las nueve y media. Gwynn saludó a los espectadores y recuperó su reloj, y los ojos del chico lo siguieron con abatimiento. Hubo un aplauso. Algunos lanzaron monedas, y los niños se arrojaron a cogerlas.
—¡Ése fue un buen espectáculo, querido! —gritó la mujer gorda.
Después de que Gwynn cediera el piano de vuelta a sus vendedores, y mientras él y Raule se alejaban, ésta sonrió irónicamente y dijo:
—Bueno, no sé qué pensar de ti esta noche. Vas por ahí cubierto como una muchacha de un harén en la noche de su desfloración y luego vas y haces eso.
—La música es una de las mejores cosas de la vida —replicó él encogiéndose de hombros.
—¿Ese concierto pretendía ser tu canto de cisne, o un velatorio prematuro? —dijo ella, sin saber qué trataba de provocar.
—Ninguno de los dos.
—¿Entonces qué?
—Tan sólo aproveché un momento interesante.
Raule se rió.
—Bueno, camarada, es tu cabeza.
No, él no es uno de los muertos, pensó. Ni yo.
Gwynn dijo que regresaba a echarles un vistazo a los camellos y a encender un fuego. Ella asintió.
—Está bien. Yo voy a hacer algunas compras. Encontré un boticario, si se le puede llamar así, más atrás.
Gwynn le dio algún dinero.
—Necesito balas, aceite para armas y jabón, si todavía existe el jabón en estos tiempos oscuros.
El boticario tenía sus mercancías a la vista en hermosos cofres de madera y él mismo era un tipo apuesto con un monóculo de oro. Raule se paró frente a él tratando de regatear. Entre sus tarros y cajas y botellas de falsos curalotodos de brillantes colores había algunas medicinas verdaderas que a ella se le estaban acabando. Sin embargo, él se mantuvo firme en sus elevados precios, señalando que ella podía probar suerte en cualquier otra parte si así lo quería. Ella respondió que lo haría.
Mientras vagaba sin dirección mirando las cosas expuestas en esteras y mesas, pensó en los chicos del piano. Si alguna vez conseguían llegar a la Cordillera del Cerdo Salvaje, dondequiera que eso estuviese, dudaba que el lugar fuera amable con ellos.
—Pero al menos van hacia algún sitio —musitó para sí misma.
La primera tonada que Gwynn había tocado regresó a ella. Mientras la lenta melodía se repetía en su cabeza, algo cambió dentro de ella, como si por fin una llave hubiera hecho girar una cerradura. La puerta del remordimiento se abrió, y descubrió que en el otro lado estaba el deseo. Fue un algo como un astilla de vidrio, claro y dolorosamente agudo. Lo sintió en el cuerpo por lo que tuvo que detenerse y respirar profundamente. Supo lo que quería, y por qué implicaba que tenía que abandonar el País de Cobre y viajar lejos. Quería unirse inextricablemente a un lugar donde pudiera volverse una persona civilizada y permanecer así por el resto de su vida. En el espacio de apenas un minuto esta decisión se enraizó en su mente con implacable autoridad.
De alguna forma sintió que de nuevo se hallaba de pie en la atalaya de la ciudad en ruinas, con el vertiginoso espacio negro nuevamente a su alrededor. Sólo que ahora, en vez de soplar tan sólo el viento viciado de la memoria y el remordimiento azotando la oscuridad, Raule sintió que por fin soplaba un viento fresco, un viento que llevaba las semillas de sus viejos planes, todavía sin plantar, y milagrosamente las devolvía a sus manos.
Entre las tiendas y las mesas del mercado su imaginación puso calles y murallas, y en su mente la muchedumbre se volvió ciudadanía. Vio las caras de tenderos, obreros, académicos, sacerdotes, artistas, banqueros; imaginó con detalle que tales calles y murallas, y la tranquila población civil, podrían proporcionarle un molde en el que ella podría verterse y convertirse en la distinguida médico que alguna vez había soñado que sería. No parecía una idea completamente ridícula, incluso cuando su mente regresó al presente y a su circunstancia concreta; por ahora, al menos, y en la mejor oportunidad imaginable, tenía dinero. No llegaría en la indigencia al lejano oeste. Tendría la oportunidad de establecerse. Al recordar cómo se había sentido segura de que había llegado la hora de su muerte, sonrió percatándose de lo ridículo del caso. Difícilmente hubiera podido ver asomar el rostro de la buena fortuna, hacía tiempo perdido, oculto entre tantos peligros y preocupaciones.
Se le ocurrió que podía intentar llevarse a Gwynn con ella y darle al caballero que había en él una oportunidad. Incluso si esto fuera como meter un lobo en un redil con la esperanza de que se convirtiera en un perro pastor, su conciencia fantasma sugirió que sería lo correcto.
El ferrocarril a través del Desierto de Sal comenzaba en el pueblo de Oudnatá. El Ejército de los Héroes mantenía una guarnición numerosa ahí, pero cruzar el inmenso desierto de otra manera que no fuera en tren sería una aventura todavía más peligrosa que entrar en el campamento enemigo. En teoría era posible cabalgar hasta el primer asentamiento; pero no lo lograrían sin llamar la atención, y era casi seguro que serían perseguidos. Como último factor disuasivo, las autoridades mineras no eran famosas por su hospitalidad con los vagabundos.
Tenía que ser en tren. Llevar a Gwynn a remolque con certeza disminuiría sus posibilidades de pasar, pero estaba dispuesta a asumir el riesgo. No estaría mal que Gwynn terminara debiéndole un favor. Pronto Raule formuló algo que en su cabeza pasó por un plan. Para llevarlo a cabo. Herían necesarios algunos accesorios. Buscó en el zoco y finalmente encontró lo que necesitaba; obtuvo la mayor parte de las cosas en la carreta de un ropavejero. No había otro boticario, sin embargo, así que tuvo que regresar a desembolsar su dinero a cambio de las mercaderías del hombre del monóculo. Raule regresó a la charca y buscó a Gwynn. Lo encontró al final de una hilera de tiendas. Había encendido un fuego y estaba acuclillado a su lado cocinando crepés en una plancha. Ella le lanzó una botella de aceite para armas, la única cosa en la lista que había conseguido encontrar.
—No hay jabón, no hay balas. Tendrás que dispararle a menos gente.
Él atrapó el aceite con su mano libre.
—Y unirme al sucio populacho también. Realmente amo vuestro país.
Raule se sentó en el suelo arenoso. Una pila de crepés ya hechas descansaban en un plato de hojalata junto a la hoguera. Pinchó la de más arriba con su cuchillo, la enrolló y empezó a comérsela.
—¿Y si te dijera que no tienes que seguir aquí, aprendiendo humildad y renunciando a la vanidad?
—¿Qué tienes en mente?
Ella describió su plan y le mostró las cosas que había comprado. Lo hizo reír, como supuso que sucedería. Por toda respuesta seria, él sólo dijo que lo consultaría con la almohada. Raule decidió que había cumplido con las normas de la cortesía. Regresó la conversación al tema más prosaico de vender los camellos. Gwynn estuvo de acuerdo también en que podían hacerlo. Decidieron vender seis de las bestias del ejército y quedarse con dos para cargar más agua. El mercado de camellos estaba al final del zoco. Pasaron la mayor parte de la noche allí, esperando, ya que ninguno de los compradores estaba apurado. Pero los camellos del ejército destacaban como monturas bien entrenadas, en buenas condiciones, y por fin los vendieron a un precio adecuado.
Regresaron a la charca cuando el día empezaba a romper. Gwynn se recogió de inmediato en su tienda. Raule se quedó afuera durante un rato, disfrutando la atmósfera, al igual que el día anterior. Con el amanecer, una bandada de ibis vino desde el norte, se posó al borde del agua para beber, explorando el fango en busca de insectos con sus picos largos y curvos.
Como el sol ascendía y el calor iba en aumento, ella buscó refugio. Por milésima vez, leyó detenidamente la guía de la meseta de Teleute. Leyó la descripción del elevador de línea que llevaba al tren en zigzag por la cara de la meseta al otro lado del desierto. El libro recomendaba la vista a los pasajeros de temple valeroso. De los lugares que el libro describía, una ciudad estado llamada Ashamoil sedujo en especial su imaginación. El escritor se refería con deferencia al rio junto al que estaba situada la ciudad. Leyó de nuevo acerca de las aguas profundas y lentas, la miríada de botes que las surcaban, las casas con escaleras que se hundían en ellas.
Raule se adormeció y soñó con una calle llena de balcones donde los muertos se aglomeraban, mirando algo que ella nunca fue capaz de ver.
Cuando se despertó, esperaba a medias que Gwynn se hubiera ido. Pero la luz de la tarde mostró que todavía se encontraba ahí: se hallaba sentado con las piernas cruzadas al borde del agua.
Había ensillado su camello y el de ella. Cuando ella le dirigió una mirada inquisitiva, él sólo se encogió de hombros, y cuando ella se montó y se alejó del zoco, él la siguió.
Horas más tarde, cuando ella cabalgaba hacia el sur bajo un cielo oscurecido, él aún se mantenía a su lado.
—Una cosa —le dijo—. ¿Alguien más te persigue?
Él pareció pensar en ello por un momento.
—Había una mujer en Quanut que decía que yo era el padre de uno de sus hijos —dijo por fin—. Me resultó difícil escaparme. Puede que todavía me siga.
—¿Pudo ser tuyo?
—Bueno, la señora era como de tu color —vino la respuesta, después de una pausa—, y la pequeña era negra como mi sombrero, así que creo que puedo asumir que no dejo una familia aquí.
Un rato después, Raule miró hacia atrás. No había nada que ver. Fijó la vista con firmeza al frente, siguiendo al Lagarto que seguía al Murciélago.
En el borde de la meseta sobre Oudnatá, dos figuras en camellos se recortaban contra las estrellas. El asentamiento alrededor de la cabecera del ferrocarril estaba expandiéndose. La ampliación del ferrocarril, que se había detenido durante la guerra, ahora estaba en marcha de nuevo. Una cuadrilla trabajaba a la luz de las linternas poniendo vías. Varias grandes locomotoras se vislumbraban entre las obras. Había una empalizada alta alrededor del pueblo, y media docena de figuras con uniforme azul en la puerta.
Los jinetes pusieron en marcha sus animales por el sendero empinado que bajaba por la faz de la meseta. Cabalgaban lentamente, y les tomó una hora alcanzar la puerta del pueblo. Ambos eran mujeres, envueltas en andrajosas ropas de luto. Una era pequeña. La otra parecía alta, pero su columna estaba encorvada. Tenía un vendaje sucio sobre sus ojos, y su camello estaba atado al de la otra mujer. Espesos velos cubrían su pelo y la parte inferior del rostro. En los pocos sitios donde su piel resultaba visible, ésta era de un color oscuro que el ojo de un limpiabotas podría haber identificado como el betún marca Serpiente Canela de la casa Rolden. Sus dedos, cubiertos por un sucio par de guantes grises, rozaban constantemente las cuentas de un rosario, mientras su voz ronca murmuraba palabras en un extraño lenguaje que podía ser una lengua sagrada.
Las mujeres se detuvieron frente a la puerta, y un guardia, con distintivos de cabo, les preguntó qué querían.
La mujer pequeña habló.
—Mi madre y yo vamos al sur. Perdió los ojos, y a sus hijos, mis dos hermanos. No soporta vivir por más tiempo en esta tierra.
Había lástima en la mirada del guardia.
—Lo siento por ambas, pero a los mendigos no se les permite entrar.
—Por supuesto que no. Pero nosotras tenemos dinero para el tren. —La mujer buscó entre sus harapos y sacó unos billetes.
—No me has entendido —dijo el guardia con dureza—. No me interesan los sobornos. Muestra que tienes lo suficiente para pagar el pasaje o márchate.
La mujer vaciló, pero al fin abrió una alforja y sacó una bolsa de tela más pequeña de la que extrajo varios fajos de billetes atados con una cuerda. El cabo gruñó sacando la barbilla mientras los cogía. Desató los billetes y los examinó, escudriñándolos y contándolos. Finalmente, envolvió de nuevo el dinero atando las cuerdas con cuidado, y lo entregó de vuelta.
—Bienvenidas a Oudnatá —dijo.
Tres días más tarde, el tren semanal que surcaba el Desierto de Sal partió del pueblo. Las mujeres ocuparon un compartimiento privado. Tropas de la guarnición recorrieron los vagones mientras el tren aumentaba la presión del vapor, en busca de personas con aspecto de criminal huyendo de la justicia. Cuando llegaron al compartimiento donde estaba sentada la pareja, le echaron un vistazo al farfullante espectro de vejez, pérdida y muerte que se encorvaba en el asiento de la esquina y pasaron de largo avergonzados.
Mientras el tren salía de la estación, carcajadas como de hiena escaparon a través de las puertas de ese compartimiento.
Segunda Parte
Capítulo 3
Con esa sonrisa cruel y tranquila, él necesitaba escamas de ofidio en la garganta y en la mandíbula, decidió ella.
Estaba parado con cerca de una docena de hombres, holgazaneando bajo la luz ámbar de una lámpara de gas al pie de la Escalera de la Grulla. Por el lujo marcial de sus atuendos —vestidos de seda muy ornamentados, con los lados abiertos para mostrar las pistolas y otros artículos de ferretería que llevaban en la cadera, botas de montar pulidas con largas espuelas, guantes enjoyados— eran aventureros, caballeros de la casa de un pez gordo.
Su piel blanca como el arroz lo señalaba como un extranjero, uno de los innumerables forasteros del barrio del río. Su pelo, negro y suelto, era largo como el de una mujer. Plumas de pavo real bordadas adornaban la parte trasera de su abrigo y el cuello y los puños.
Con aquel aspecto, ¿sería un libertino apasionado o sólo un dandy impasible y pintoresco? ¿La apariencia exterior explicaba al hombre interior o existía en lugar de él?
Se alzaba muy quieto, sólo se movían las puntas de sus cabellos, arrastradas por alguna corriente de aire. La mujer que lo observaba también se hallaba quieta, en las sombras dentro de los Soportales de la Viola, donde las tiendas estaban cerradas tras rejas de hierro y las linternas de cuerno bajo las ménsulas no habían sido encendidas. Los hombres parecían abstraídos en su conversación. Ninguno miró hacia ella. Ciertamente era un grupo con aspecto malvado. Podría imaginarse que eran unos diablos, atraídos posiblemente hacia la ciudad por las luces sulfurosas. Pero aunque no fueran sobrenaturales, eran indudablemente hombres del bajo mundo.
La mujer había emigrado en dirección opuesta un año atrás, de las alturas de la ciudad, abandonando la casa donde catorce generaciones de su familia habían vivido, para convertirse en otra extranjera en el distrito a la orilla del río. En su niñez, sus maestros habían intentado infundirle ciertos temores, pero ella había desarrollado temores antitéticos. Al crecer, los bucles cobrizos que adornaban su cabeza infantil se hicieron más densos en textura y más intensos en color convirtiéndose en una melena de un rojo subido; su piel morena clara se volvió oro oscuro, así que sus pechos, cuando crecieron, recordaron a los de un dorado mascarón pirata o a los pechos bronceados de una bestia de los que los tiranos lactantes gustarían poder amantarse. Finalmente, en su decimosexto cumpleaños, sus ojos se habían oscurecido, pasando del marrón al negro del hierro viejo. Pese a conocer que la sensación de ser una extraña en el mundo era una de las aflicciones de la humanidad, tomó estos cambios como evidencia de que ella era aún más extraña.
Había fijado su atención en el hombre del abrigo de pavo de real. Su porte calmado removió algo en ella. Enfocó su voluntad en él, intentando forzarle a separarse de los otros y venir hacia ella. Pero si él sintió que lo miraban no dio señales de ello y permaneció con sus compañeros. Poco tiempo después, los hombres se alejaron del farol y subieron por el estrecho zigzag de la Escalera de la Grulla donde pronto se perdieron de vista detrás de los techos voladizos de las chozas.
Durante las semanas siguientes se mantuvo atenta, pero nunca lo vio a él ni a ningún otro de los hombres del grupo. Su educación clásica le permitía imaginar una razón para esto. Ciertos filósofos del periodo tardío habían propuesto la teoría de que cada persona funcionaba como el centro del universo, un mundo permeable —el individuo equivalía al ojo de una tormenta o remolino— que podía cruzarse con las esferas que portaban las demás personas o alejarse de ellas. De acuerdo con una de las antiguas fuentes, esta teoría había surgido en respuesta a la pregunta de por qué, cuando dos filósofos que eran viejos amigos tenían una pelea desagradable y ambos eran demasiado orgullosos o estaban demasiado genuinamente ofendidos como para intentar hacer las paces, de repente dejaban de verse el uno al otro incluso al cruzarse, aunque vivieran en calles vecinas. Hasta donde creía en algo, se inclinaba a creer en esta concepción de la existencia.
Tal vez su mundo había pasado brevemente a través del de aquel extranjero. Tal vez él había tomado un barco y se había marchado de la ciudad, o había encontrado la muerte, o había regresado al infierno.
Finalmente, lo puso en un grabado.
—Dios se lo agradecerá aunque más nadie lo haga —había dicho la monja.
Transcurría la estación seca en la ciudad, la estación del polvo de ladrillo y las moscas zumbantes. Era la época en que el clima de Ashamoil se asemejaba más al del País de Cobre. Era también la estación de los festivales y desfiles. Los gongs, tambores y petardos de los festejos alcanzaron los oídos de Raule mientras se hallaba sentada tarde por la noche en el pequeño cuarto que había transformado de una cocina privada en una suerte de laboratorio completando sus notas sobre su última adquisición: un feto varón, nacido muerto a los cinco meses, sin esqueleto.
Frente a ella, más arriba, estaban los otros, dispuestos en tarros sobre los estantes. De aquéllos que se hallaban directamente frente a ella, uno de los tarros más grandes contenía unos gemelos unidos por la cabeza, circunstancia que había creado un solo rostro amplio compuesto por dos perfiles vueltos ligeramente el uno hacia el otro. Este rostro era reposado y nada alarmante, los ojos cerrados, la boca sonreía con serenidad. El espécimen a su lado era más convencionalmente extraño: al faltarle el cráneo, el cerebelo y el cuero cabelludo, su cabeza era una concavidad hueca, la parte superior de su cara estaba deformada de manera radical con los ojos, enormes y como de sapo, asentados en la parte superior de la frente. En el estante de arriba, estaba embotellada una parodia de la infancia. Media unos diez centímetros de largo, con un torso y una cabeza pastosos y miembros delgados, semejantes a pequeños retoños de hojas. La hinchada deformación del rostro evocaba las caras de esas suaves muñecas de trapo que se supone representan el ideal de dulzura infantil. Aquél había sido otra clase de gemelo, pegado superficialmente al pecho de una niña recién nacida por lo demás normal. Una partera había traído la niña al hospital y Raule había realizado la operación necesaria. El raro y pequeño bulto con forma humana era puro desecho, al faltarle el cerebro o el corazón, según había descubierto Raule al diseccionarlo poco después. Su vecino, por contraste, era todo hueso frágil y descamado. La mayor parte de sus órganos internos flotaban fuera de él, sujetos por membranas que se extendían a través de la defectuosa pared abdominal. El feto en la siguiente jarra tenía una deformidad de los huesos faciales que lo hacía parecer un pez.
El más extraño de todos, en opinión de Raule, eran dos gemelas unidas con un eje simétrico que corría horizontalmente a través de su pelvis. Las mitades superior e inferior eran un reflejo perfecto de sí mismas. Había dos pares de brazos completamente formados, y la autopsia había revelado dos juegos de órganos reproductivos femeninos dentro del alargado cuerpo. Durante días luego de inhumar este corpus vile en su tarro, Raule había sufrido pesadillas en las que lo veía flotando en el mar, rotando lentamente sobre sí mismo, dando volteretas en su dirección. Su yo dormido siempre estaba seguro de que la cosa tenía un propósito malintencionado, e invariablemente ella salía del sueño con el corazón martilleando contra sus costillas y la frente cubierta de sudor. Se sintió muy aliviada cuando estos sueños cesaron.
Dejó la pluma, puso al niño sin huesos al final de una fila de tarros, guardó las notas de la autopsia dentro de una carpeta y luego se sentó a contemplar la exposición completa de especímenes. Averiguaba por las parteras, y registraba en sus notas, los detalles de la edad, la salud y la ocupación de las madres de cada niño, y del padre, en caso de que fuera conocido. Ninguna característica de los padres, o ninguna condición adversa en particular de las muchas bajo las que los moradores de Limonar se esforzaban para vivir, predominaban en sus datos. Raule no tenía acceso a los abortos de las mujeres de clase media y alta con los que al menos hubiera podido establecer algunas comparaciones. No había sacado nada de sus autopsias. Después de tres años de estudios, simplemente no tenía ninguna idea acerca de qué causaba las aberraciones. Por ahora, su investigación teratológica había de hecho dejado de ser médica. Suponía que era más filosófica que otra cosa. Reconocía que era al menos un poco voyerista.
Cuando todavía era una cirujana ambulante, había observado que a los ojos de los sanos, los enfermos a menudo parecían monstruos. Cuando la monstruosidad era extrema, ya fuera por enfermedad, por vejez, locura o deformidad, el que la sufría era rechazado sin importar si su condición era contagiosa o no. Había concluido que era parte de la naturaleza humana temer supersticiosamente la transmisión del infortunio vía algún supuesto medio intangible, pero altamente conductivo. Y ahora sabía que su impulso por estudiar las flaquezas y los fallos de la carne y entender sus causas nacía de un deseo primitivo de inmunizarse contra ellas.
Aprendió esta verdad durante el tiempo que había pasado desde la temprana destrucción de sus esperanzas, cuando el Colegio de Medicina de la ciudad rehusó su solicitud de convertirse en miembro. Había defendido su caso sin éxito. Tras sobornar a una sucesión de lacayos, y en el proceso llevar sus finanzas al borde del colapso, había conseguido obtener una farsa de audiencia con la junta del Colegio. Mientras daba un resumen de sus años de aprendizaje y sus posteriores años de experiencia como cirujana sobre el terreno, una parte de los hombres y mujeres vestidos con togas negras que componían la junta había sonreído con tolerancia mientras otros miraban indignados, como ofendidos por un mal olor.
El presidente se hallaba en el bando de los divertidos,
—Señora —había dicho arrastrando las palabras—, si este Colegio admitiera a cada curandero vagabundo o sacamuelas de feria que llegara a su puerta, usted no estaría intentado unirse a una asociación de médicos cualificados, ¡sino a un cónclave de charlatanes! Y si usted no es lo suficientemente inteligente para percatarse de esto, entonces, con franqueza, no creo que sea lo suficientemente inteligente para haber alcanzado siquiera las habilidades básicas de la medicina.
Raule había mantenido la compostura tras las risas subsiguientes, y preguntado cuáles serian estas habilidades básicas, en opinión de la junta.
—Seis años de noviciado académico en una universidad acreditada por este Colegio, seguidos por dos años de internado en un hospital que también hayamos acreditado nosotros. Eso es lo mínimo —dijo el presidente.
—¿Y cuánto habría de pagar por tales estudios?
—Veintitrés mil florines anuales, además de gastos. Suelen otorgarse becas a los mejores estudiantes después de tercer año.
Raule se sintió obligada a declarar ceremoniosamente:
—Señor, parece que he perdido mi tiempo aquí. Sólo me queda recomendarle que coja usted su docta opinión, se la inserte por el esfínter anal y la guie con cuidado más allá del esfínter interior hacia el colon sigmoíde, donde, podría esperarse, su ponderosa gravedad provocará una intususcepción.
Esta muestra de conocimientos especializados sólo consiguió que el presidente llamara a un par de corpulentos sirvientes, quienes condujeron a Raule fuera del edificio de forma nada ceremoniosa.
Después de aquello, había investigado otras opciones. Descubrió que, aunque le era imposible trabajar en la medicina privada o en un hospital municipal sin ser miembro del Colegio, no todos los hospitales de Ashamoil estaban administrados por las autoridades seculares de la ciudad. Diversos cultos dirigían pequeños sanatorios, todos en los distritos pobres. Ella se acercó a una de estas iglesias.
¿Podía atender un parto?, ¿limpiar y coser una herida?, ¿determinar la causa de muerte?, le preguntó la adusta monja con quien habló. Al responder Raule afirmativamente, la monja le ofreció una posición en el hospital de la parroquia en Limonar, que había estado sin doctor residente desde que el anterior titular del cargo muriera de septicemia. La paga sería poca, las condiciones primitivas y la única gratitud vendría de una deidad en la que Raule no creía. Dijo que aceptaba el trabajo.
El hombre que llevaba un pendiente de diamante estaba armando un escándalo.
—¡Mira esto! ¡Mira lo que hizo tu puta!
El capataz, un llamativo extranjero que se hallaba sentado en una silla bajo un toldo frente al atestado corral de los esclavos, apenas abrió un poco más sus ojos semicerrados y elevó el ángulo de su mirada para observar la causa de la ira del hombre. Éste volvió la cabeza para mostrar su oreja sin adornos, cuyo lóbulo sangraba profusamente. En la mano tenía el pendiente que la esclava le había arrancado con los dientes.
—Sí, lo veo —dijo el capataz, bostezando detrás del puño de encaje de su camisa.
Otro extranjero yacía en una hamaca debajo del mismo toldo. Se parecía bastante al primero, con la piel tan blanca como el pescado hervido y el pelo tan negro como el alquitrán, y estaba igualmente vestido con ropa demasiado elegante. Sin embargo, mientras que su compañero era delgado, éste era corpulento, y su expresión, apesadumbrada. Tenía clavados los ojos en el ancho río que fluía junto a los peldaños de una escalinata más abajo del mercado de esclavos y no parecía prestarle atención a lo que sucedía.
El hombre se dirigió al delgado, que bostezaba de nuevo.
—¿Me oíste, hijo de una lombriz? ¿Qué piensas hacer al respecto?
El capataz suspiró.
—Nada, me imagino —replicó con extrema languidez.
—¿Te imaginas? —barboteó el hombre—. ¿Te imaginas? ¡Bueno, creo que yo me imagino que deberían azotarte! ¿Te paga tu jefe por no hacer nada cuando tú así llamada mercancía me muerde, me ataca y me mutila? No lo creo, desperdicio de carne. Creo que en realidad deseas pagarme una compensación adecuada por mi dolor. Si no, me encargaré que tu jefe se entere de esto. Y entonces tú, mí lombriz, tú serás el que sangres, ¿o no?
Se acercó un paso al capataz, que dijo:
—No faltaba más, haz tu informe. No omitas mencionar la razón por la que te mordió. Sin duda mi empleador será muy comprensivo. Acaso quede tan conmovido que no enviará a alguien a cortarte las manos.
El hombre de la hamaca se levantó. Señaló una caseta junto al corral de los esclavos.
—Si deseas comprobar si las puertas de su templo han sido abiertas, dilo y te llevamos con la dama para allá dentro. Luego nos encargamos de que mires, pero no toques. No podemos vender a una virgen que ha tenido la mitad de tus dedos dentro de ella, ¿no es cierto?
—Sería algo carente de principios —dijo su compañero, poniéndose de pie.
—¿Virgen? —La voz del hombre mordido se alzó una octava—. ¡La puerta de esta puta es tan ancha como la de una yegua!
—Me temo que no estoy familiarizado con esos detalles de las yeguas —dijo el capataz delgado con una sonrisa delicada, y luego se encogió de hombros—. Da la casualidad que ya hemos vendido todas las vírgenes de este grupo.
—Así que no tenemos que vengar su honor —añadió el grandote.
—Afortunadamente para ti.
El delgado extendió su brazo y le dio un golpecito al pendiente que le quedaba al hombre.
—Seréis pasto para los gusanos —escupió el hombre—. Habéis cometido una grave equivocación, lombrices. ¡Me ocuparé de que os desnuden, os azoten y os jodan!
Con la saliva salpicándole la barbilla, se dio la vuelta y se fue dando grandes zancadas, perdiéndose entre la muchedumbre.
El capataz más grande regresó a su hamaca. El otro mató de un manotazo un mosquito que se había posado en su manga, hizo crujir sus nudillos, y luego se acercó a un lado del corral, donde habló en voz baja con un coloso broncíneo que estaba parado ahí, vestido con pieles a pesar del calor y con un gran látigo en la mano. El capataz retrocedió y cruzó los brazos mientras el gigante le daba un golpecito en la nuca con el mango del látigo a una de las mujeres encadenadas.
La mujer se dio la vuelta. Su rostro mostraba miedo, pero se alzó sin temblar y escupió en el suelo entre sus pies. El hombre del látigo retrocedió y la azotó. La larga tralla golpeó a la mujer en el muslo. Ella dio un traspié y se le escapó un grito. Se enderezó y gritó a una retahíla de palabras en su idioma. El látigo chasqueó por segunda vez, golpeándola en el brazo. Dio otro traspié, esta vez en silencio, rechinando los dientes. Después de recobrar el equilibrio se alzó como una tormenta atrapada, gruñendo y desafiando con la mirada al hombre del látigo y al capataz. Le corría sangre por el brazo y la pierna. El hombre del látigo se preparó para golpear de nuevo. Mientras extendía su brazo, la expresión feroz de la mujer flaqueó ligeramente.
—Suficiente —dijo el capataz. Dejó el corral y regresó a su silla. El hombre del látigo regresó a su puesto. Entre tanto los otros esclavos se alejaron de la mujer, como si ésta atrajera la mala suerte.
Gwynn tenía sus habitaciones en lo alto del Corozo, un viejo edificio de seis plantas que se encontraba junto al río en un suburbio que alguna vez había estado de moda y ahora se hallaba en decadencia. De regreso a casa, tarde por la noche, condujo su caballo sobre calles rotas y llenas de baches, socavadas por las raíces de los árboles de fuego y por las anchas bases de los miraguanos y las higueras. Detrás de sus rejas a lo largo de la calle, mansiones concebidas grandiosamente se tambaleaban con los muros agrietados y los pilares caídos. En la tierra fértil del río, libre donde las piedras o el macadán se habían rajado, crecían musgos y helechos semejantes al relleno de un tapizado roto, y parras y hiedras como cuerdas y cortinas densas y desordenadas colgaban sobre verandas combadas. Los animales acompañaban a la vegetación: un papagayo amarillo y azul podía ser visto posado en un viejo geldre, una pitón enrollada bajo un surtidor público, una colonia de murciélagos colgaban como frutos en forma de lágrima en las ramas más altas de un Jacarandá.
El suburbio estaba cercado por las paredes verticales de dos espolones de granito que se adentraban en el río desde las empinadas laderas, sobre las cuales las edificaciones de Ashamoil trepaban en hileras, una sobre otra, de terrazas amuralladas. El ventoso parapeto del final menos encantador del Paseo del Torbellino creaba una tercera frontera por encima. Este distrito cerrado mantenía enjaulados, además de la fauna y la flora silvestre, a una población de antiguos señores y señoras de familias nobles que no habían conseguido dejar descendencia. Gwynn había observado la extraordinaria tenacidad con la que estos ancianos se aferraban a la vida. Parecía que luchaban contra el Tiempo por una cuestión de honor. Los recién respetables en ascenso los sucederían, y derribarían las mansiones cariadas y levantarían estrechas hileras de casas; los árboles serian podados, sus raíces extraídas, y tenderían un nuevo macadán; habría un éxodo de bestias, prontamente seguido por un tropel de personas por todas partes; pero todavía no. Por ahora, las calles continuaban vacías de paseantes y pasteleros, y la vida en los agrestes jardines florecía sin interferencias.
El Corozo tenía a lo largo de la fachada una terraza situada sobre unos muros que se hundían en el rio. La puerta principal estaba permanentemente cerrada. Palmeras plantadas en macetas le prestaban su sombra a la terraza, que siempre estaba cubierta por las hojas caídas de éstas. Los residentes, visitantes, mensajeros y sirvientes entraban y salían a través de un patio situado al fondo, donde se hallaban los establos, las perreras ahora en desuso y una fuente limosa en la que los mosquitos y las sanguijuelas se reproducían abundantemente. Luego de pasar junto a este fértil cuenco, Gwynn alcanzó la puerta posterior y entró. Llevaba un paquete plano bajo el brazo. Las lámparas del vestíbulo posterior estaban apagadas, y no se veía luz bajo la puerta del pequeño cuarto del conserje bajo la escalera. El resplandor nocturno de la ciudad, producido por el reflejo de sus lámparas de gas ámbar en la nube permanente de smog, se filtraba a través del tragaluz e iluminaba débilmente el vestíbulo, pero la escalera que subía a los apartamentos estaba tan oscura como el interior de la capucha de un verdugo. En una mesa junto a la puerta había de esas velas, altas y blancas, como las de las iglesias, que se tenían para uso general. Gwynn encendió una con su mechero y comenzó a subir las escaleras. La llama de la vela mostró barandales tallados incrustados con una gruesa capa de polvo y una alfombra con un raído dibujo de hojas de acanto. Del techo colgaban faroles de seda verde oscura en los que vivían grandes arañas tropicales.
Las escaleras tenían un olor indeleble a cera para muebles y tostadas quemadas. Este olor invocaba infaliblemente los recuerdos del internado al que había asistido durante los meses de invierno de cada año de su infancia. Tal como los guardaba su memoria, aquellos meses parecían vividos por un chico distinto del que vivía en los largos días de verano, cazando mamuts en la tundra y peleando en escaramuzas con los clanes rivales. El olor de las escaleras evocaba el fantasma del muchacho de invierno, y en el segundo o tercer rellano a menudo parecía que una voz joven comenzaba a hablar, conjugando verbos de lenguas muertas y recitando de memoria pasajes de los escritores antiguos. Esa noche, mientras subía, recitó uno de los poemas más viejos, que contaba sobre antiguas rarezas y monstruosidades. En fragmentos, describía visiones de Ifrinn más allá del norte, donde el sol nunca se alzaba y el hielo nunca se derretía y los muertos del clan esperaban a sus parientes vivos. Cantaba sobre los ochenta brazos y las ochenta bocas del Kraken, y susurraba, en una voz llena tanto de temor como de anhelo infantil, sobre la corona de diamante y los dientes como espadas de acero del Dragón del Norte. Cuando abrió su puerta, la voz se desvaneció.
Su cuarto ya estaba amueblado cuando él lo ocupó, y aparte de poner cortinas más gruesas y lámparas de queroseno en los apliques donde antes sólo había antorchas de sebo, no hizo ningún cambio. Comía fuera y se bañaba en la casa de baños. Poseía pocos libros, ya que cuando deseaba leer prefería usar la biblioteca de la ciudad, que tenía salas de lectura bien equipadas y una agradable atmósfera de tranquila camaradería intelectual. En lo relacionado con el alojamiento personal, Gwynn se relajaba mejor en una atmósfera de transitoriedad.
Puso el paquete en el escritorio, encendió un Auto-da-fe y salió al balcón. Abajo, el río Escamandro tenía unos quinientos metros de ancho, se movía lentamente, y estaba inmensamente sucio. Siete puentes cruzaban el agua, sobre la que una multitud de botes se empujaban de un lado al otro a toda hora. Lo que podía verse ahora, en la semioscuridad pardo rojiza de la noche, era un lento desfile en movimiento de siluetas, acompañadas por las luces, blanca, turquesa, amarilla y rojo ceniza, de los faroles y chimeneas, todo ello oscurecido y difuminado por el vapor y el humo, lo que prestaba a la escena una apariencia sin contornos y de ensueño; mientras que los ruidos que se elevaban eran ásperamente terrenales: sonaban las sirenas y silbatos de vapor, el ganado mugía en los puentes de las gabarras, y los boteros se gritaban maldiciones los unos a los otros. El agua nunca estaba tranquila; el movimiento y el ruido eran constantes.
Una enredadera se enroscaba alrededor de la verja del balcón. Sus hojas eran multicolores y carnosas, y en la estación seca florecían en ella campanas cerosas y rígidas moteadas en café y crema. Estas flores no parecían naturales ni a la vista ni al tacto, sino que recordaban a flores de celuloide de una fábrica, como si la enredadera fuera un autómata que simulaba admirablemente el proceso de la vida; y su fragancia, una mezcla satinada de notas aromáticas, recordaba más a una moderna perfumería que a una obra de la naturaleza. Podía conjeturarse que la enredadera había evolucionado para atraer narices humanas, y hacer que su polen lo dispersasen hombres y mujeres en lugar de insectos. Corría ahora el mes cálido, polvoriento y sin brisas en el que las flores aparecían, y las pequeñas esferas verdes de sus capullos comenzaban a mostrarse apenas entre las hojas.
Gwynn terminó el cigarrillo, entró y se sentó en el escritorio donde había dejado el paquete. Quitó el envoltorio de papel y reveló un grabado montado en cartulina. Se titulaba La esfinge y el basilisco conversan y estaba numerado como el quince de una edición de cincuenta. La esfinge en la lámina tenía el lomo y las patas de león, alas de águila y el torso desnudo y musculoso y el rostro seductor de una mujer. Su expresión era orgullosa, sutil, divertida, llena de complicidad, inquisitiva, alarmante, despreocupadamente erótica, y un millar de otras cosas interesantes, todas sugeridas a un tiempo por una prodigiosa destreza artística. El basilisco era una serpiente con cresta, pintado de perfil, con piel acorazada, su cuerpo largo y estrecho enrollado, una desagradable sonrisa de satisfacción estiraba sus mandíbulas escamadas. El grabado estaba impreso en rojo y negro, con el basilisco mayormente en negro y la esfinge mayormente en rojo, su pelo como un torrente de vino. El encuentro entre los dos monstruos tenía lugar en una versión condensada de Ashamoil. Los siete puentes aparecían en la imagen, junto con los Soportales de la Viola, la Escalera de la Grulla y otros lugares que Gwynn reconoció. Mucha de la arquitectura estaba decorada con fragmentos de mapas semejantes a grafitis, tanto terrestres como celestiales. El basilisco yacía en el suelo, levantando su cabeza hacia la esfinge, que dominaba la parte alta de la imagen, agazapada encima de una construcción trapezoidal que a Gwynn no le resultaba familiar. Un monstruo femenino, un monstruo masculino. A pesar del título, no parecían estar conversando. Tal vez el título pretendía ser irónico: una mirada del basilisco convertiría en piedra a cualquier interlocutor, y las esfinges eran famosas por hablar en acertijos que nadie podía escuchar sin peligro. Y finalmente, el ojo malvado del basilisco era el ojo de la pluma de un pavo real; y en el medio del papel, desapareciendo tras una casucha en la escalera, aparecían las inconfundibles plumas de pavo real del abrigo favorito de Gwynn.
El nombre de la artista, escrito con una hermosa caligrafía, era Beth Constanzin. El dueño de la galería no sabía cómo contactar con ella y dijo que sólo había traído un único grabado. Ella no tenía reputación, añadió. Gwynn compró el grabado. Aunque el mero hecho de que por casualidad fuera él aquél cuya ropa le había llamado la atención a la artista no significaba nada, de todas maneras lo intrigaba la posibilidad de que le hubieran hecho una invitación, o a lo mejor lo estuvieran retando. No se le escapaba la insinuación de burla en la expresión de la esfinge. La imagen parecía un acertijo o una broma en la que la artista lo había involucrado a él, pero, ¿con qué propósito? Si quería contactar con él, era bastante fácil de encontrar. A falta de una mejor respuesta, se dijo a sí mismo que era la naturaleza de una esfinge traficar con enigmas.
Se sintió compelido a buscar a Beth Constanzin. Le hubiera gustado preguntarle al hombre de la galería si el rostro de ella se parecía al de la esfinge, pero había sido incapaz de encontrar una manera de hacer la pregunta sin parecer tonto. Se mantuvo atento en busca de ese rostro en la calle y en los bares. Miró en otras galerías, pero no encontró más trabajos suyos. Al mismo tiempo, trató de localizar la construcción trapezoidal. En el grabado aparecía en la Escalera de la Grulla, pero no existía tal edificio en la escalera en realidad. Durante varios días pasó mucho de su tiempo libre buscándolo en otros sitios sin éxito. Por supuesto, la artista podía habérselo inventado; pero si era puro capricho y no se refería a algo en concreto, no había ningún acertijo elegante que resolver; sólo quedaría el proceso comparativamente tosco de buscar una mujer con esa cara. Gwynn estudió minuciosamente el grabado en busca de otras pistas, pero no halló ninguna. Sucedió que después de este fracaso se encontró ocupado a causa de su trabajo. Hubo semanas de trasnochar, de madrugones y largos viajes río arriba y río abajo. Cuando tuvo tiempo para buscar de nuevo la edificación, descubrió que había perdido el interés en la empresa. El tiempo apropiado para ello parecía haber pasado. Un perfume penetrante inundaba sus habitaciones y se desvanecía a medida que las flores se abrían y morían. Pasó media estación, durante la que desenvolvió y miró el grabado ocasionalmente, pero siempre lo enrollaba de nuevo y nunca pensó en colgarlo.
Capítulo 4
El río Escamandro corría desde las montañas cerca del centro de la meseta de Teleute hasta la ciudad de Musenda en el borde sudoeste, donde caía en cascada hacia el mar. Durante la mayor parte de su largo curso se movía con lentitud, cargando enormes cantidades de cieno que depositaba en lodosos terraplenes. El flamenco era el hermoso príncipe del río, amado por todos, y el cocodrilo era su terrible rey. Entre uno por encima y el otro por debajo, los humanos conducían sus botes.
Ashamoil estaba construida a lo largo de un tramo recto del río, en unas colinas tropicales casi a mitad de camino entre las montañas y las cataratas de Musenda, ocupando unos treinta kilómetros del valle. Los niveles superiores de la ciudad, en los aéreos dominios de los flamencos rosados, pertenecían a los ricos. Sus mansiones tenían muros de mármol y mosaico, torres con cúpulas hechas con vidrio de colores, y alrededor de ellas grandes jardines, con lagos que reflejaban cisnes, islas artificiales y fiestas en barcas. Pero bajando de las colinas, la ciudad descendía gradualmente hacia una mezcolanza de calor, suciedad, ruido y malos olores: la boca del cocodrilo. Junto al embarcadero principal, en la ribera sur, se alzaba un viejo muelle de piedra que servía como almacén para toda clase de desperdicios, desde tuberías de calderas rotas y oxidadas o hélices de barco hasta basura casera que hombres harapientos recogían por la ciudad y canjeaban con los gitanos de río, que se llevaban una parte hacia un misterioso destino mientras que el resto permanecía pudriéndose hasta que alguien se molestaba en echarlo al agua. Al este y al oeste de los muelles se amontonaban hileras de fábricas y fundiciones, cuyas chimeneas excretaban incesantemente columnas de humo negro que se expandían a través de las partes más bajas de la ciudad y no se dispersaban por nada menos que un tifón. La luna era apenas visible en el amarillo cielo nocturno, y las estrellas y planetas estaban permanentemente ocultos. Cuando echaba mucho de menos las estrellas del desierto, Raule montaba la mula del hospital hasta las alturas, por encima del smog, y se reencontraba de nuevo con las constelaciones, usando su catalejo para conseguir una mejor visión de las tenues estrellas y la superficie punteada de la luna.
Cuando soplaba fuerte el viento, flores y hojas bajaban flotando de los Jardines de placer, y a veces un hombre o una mujer saltaba desde un bosquecillo de palmeras en algún mirador para caer en el río o sobre alguno de los siete puentes.
Los pobres tenía una ventaja: si querían saltar, no quedaba tan lejos. Los trabajadores pobres vivían en cientos de minúsculas barriadas detrás de las fábricas de la orilla del rio. Entre estos superpoblados laberintos de miseria e indignidad, el área conocida como Limonar era un típico ejemplo. Las caras que uno veía podían ser muy diversas: aterradas, depravadas, maliciosas, locas o desconsoladoramente tristes, pero todas parecían hambrientas. Cada nuevo día comenzaba con una escena de calles plagadas con los cadáveres de aquéllos que habían muerto por la noche: los viejos y los enfermos que habían sido sacados afuera, lo niños no deseados, y los asesinados. Una gran cantidad de muertes accidentales tenían lugar, pero el número de personas amontonadas en casas de vecindad y chabolas eran tan grande que aquéllas no creaban un espacio extra apreciable. Raule había visto cosas peores, pero sólo en el punto más álgido de la guerra.
El hospital de la parroquia era un estrecho edificio de dos plantas apretujado entre un aserradero y una fábrica de jabón. Por un estipendio mínimo y un piso triste y pequeño dentro del hospital, ella hacía lo que podía para tratar a los desnutridos, los enfermos y los heridos. Las enfermedades y las infecciones florecían en las habitaciones atestadas, secundadas por el clima tropical. La iglesia enviaba monjas entrenadas para servir como enfermeras y novicias para que se encargaran del trabajo doméstico del hospital. En ocasiones había suficiente ayuda, a veces no, y entonces Raule tenía que cambiar vendajes, vaciar cuñas y fregar ella misma el suelo. Su experiencia en tratar heridas le resultó útil con los muchos niños lesionados por las maquinarias de las fábricas, y con los jóvenes, entre los que las peleas a cuchillo no eran tanto un pasatiempo como una manera de vivir, y, demasiado frecuentemente, de morir.
El único otro miembro permanente del personal era un sacerdote empleado para atender las necesidades espirituales de los pacientes. Un hombre desarreglado, cuya inclinación por la bebida y la lascivia era bien conocida, este clérigo hablaba de Dios a los pacientes con una fervorosa intensidad y velaba junto a los moribundos con un aire menos de santidad que de fascinación morbosa.
Limonar había atraído a Raule hacia dentro sí mismo hasta cierto punto. Había llegado a conocer a muchas de sus familias. Pronto se había dado cuenta de que el número de desempleados, locos y mentalmente deficientes, ancianos indigentes, y huérfanos y niños abandonados —todos viviendo como el polvo en los intersticios de los barrios bajos— era igual, si no sobrepasaba, al número de pobres que trabajaban. Su conciencia fantasma —ese extraño órgano puramente intelectual y sin emociones que le había crecido, como tejido cicatricial, para reemplazar a su conciencia original, perdida en la guerra— no le provocaba sentimientos reales por ninguna de esta humanidad sufriente, pero ella sentía una objeción estética a la miseria y al rebajamiento de la dignidad humana, y esto más que nada la hacía aferrarse con todo rigor a los principios de la vida virtuosa que había aprendido antes de la guerra. Después de todo, el comportamiento civilizado no requiere una compasión real, sólo la habilidad de seguir reglas compasivas. Raule había desempeñado conscientemente el papel que había escogido, y como resultado había ganado reputación de persona fiable así como de buen médico. El asunto con los niños que nacían muertos no le molestaba a nadie. Podía haber sido visto con recelo en cualquier otro sitio, pero en Limonar se lo consideraba una excentricidad extremadamente benigna.
Había empezado con un único mal parto, el de una niña con miembros como aletas. Raule había visto tales casos antes, tanto en humanos como en animales recién nacidos, pero el puro número de personas en Limonar —incluso si ninguna otra condición en el distrito estaba implicada— le dio la oportunidad de ver muchas más de estas desviaciones de la naturaleza. Habían comenzado a despertar su curiosidad. Las parteras de la localidad se deshacían de los cadáveres de esos niños, a los que habitualmente se les mataba sí no morían de muerte natural, así que se acercó a una de estas mujeres y descubrió que los fabricantes de comida para cerdos les pagaban un penique y cuarto por libra de restos de carne. Raule hizo saber que ella pagaría a diez peniques la libra. La noticia se extendió como la gonorrea, y pronto todo monstruo alumbrado por una mujer terminaba envuelto en un atillo ante la consulta de Raule.
En los primeros días, cuando ella todavía se encontraba con Gwynn para cenar, él se había mostrado preocupado por su situación, y aventuró que a ella podría irle mejor en otro lugar. Podría haber tenido razón, pero la verdad era que ella estaba cansada de viajar. Además, si sus sueños más ambiciosos habían terminado en nada, se había repuesto. No se sentía descontenta. Rehusó el dinero que él le ofreció.
Raule estaba haciendo el recorrido por las salas que realizaba siempre de noche antes de irse a dormir. Un golpeteo en el corredor afuera le hizo levantar la vista. Una hermana del tumo nocturno, una mujer mayor en cuya tranquila capacidad Raule había llegado a confiar, entró apurada en la sala desde la única puerta contigua, con una mirada inquisitiva en el rostro.
—No hay problema, yo atiendo —le dijo Raule—. Conozco esa forma de llamar. ¿Puedes terminar aquí por mí?
La hermana asintió.
—Por supuesto. Ten cuidado ahí fuera.
Obviamente ella también reconocía esa insistente forma de llamar.
—No te preocupes, seré cuidadosa —dijo Raule por encima del hombro mientras salía. Caminó con brío por el corredor, descolgó un manojo de llaves de un gancho y abrió la puerta principal del hospital, que había cerrado para la noche hacía sólo media hora. Dos chiquillos semidesnudos estaban de pie afuera, ambos jadeando con fuerza.
—Habrá una pelea en la Huerta —dijo entrecortadamente uno—. Bellor Vargey y Scarletino Quai en esta ocasión. Los dos están locos por matarse. Se necesitarán sus servicios.
A los pocos minutos Raule conducía el carro tirado por mulas que servía de ambulancia a través de los recodos calientes y neblinosos de Limonar, por calles que en ocasiones eran de ladrillo rojo y en otras de fango sin pavimentar, con los chiquillos en el asiento a su lado. Fue sólo un viaje de un kilómetro, pero la muchedumbre que entraba y salía con lentitud del turno de medianoche retrasó su progreso, así que había pasado un cuarto de hora largo antes de que ella detuviera el carro en la pequeña plaza de ladrillo conocida como la Huerta (la historia local mantenía que en verdad habían existido limeros y naranjos creciendo allí, en el tiempo de los abuelos de sus abuelos). Encajada al fondo de unas altas casas de vecindad cerca de la calle Lumen, una franja ostentosa y estridente que corría paralela al río a través de los distritos pobres como una hebra de oro falso a través de la arpillera, la plaza era preferida como campo de honor por los chicos de la localidad.
Cuando Raule llegó los preparativos no habían concluido. Los lados del patio estaban llenos de jóvenes que usaban camisas de colores brillantes y calzones ajustados. La mayoría iban descalzos. Todos llevaban armas a la vista, en general cuchillos y cachiporras. En un extremo, los Terrapleneros habían marcado su territorio con linternas rojas de papel. Las linternas verdes del otro extremo pertenecían a la Gavilla de Limonar. Los chicos que no pertenecían a ninguna de las dos pandillas estaban de pie junto a los muros entre ambas, creando una especie de zona neutral.
En el medio, dos adolescentes que empuñaban largos cuchillos daban vueltas el uno alrededor del otro. Aún no estaban agazapados para pelear. Estaban erguidos con los hombros hacia atrás, pavoneándose, haciendo girar sus cuchillos, mostrando su destreza. Raule reconoció a Bellor Vargey de la Gavilla de Limonar y a Scarletino Quai de los Terrapleneros. Las dos bandas eran viejas rivales.
A los ojos de Raule, los Terrapleneros parecían particularmente tensos y listos para la violencia. Entre las bandas de los muelles eran los mayores delincuentes. Se especializaban en secuestrar niñas y prostituirlas en sótanos y callejones, se encargaban un tinglado de protección grande y particularmente brutal, y además tenían inclinación por los incendios premeditados. La Gavilla de Limonar operaban a un nivel mucho más bajo; los atracos corrientes y los robos solían ser sus límites.
Pero los jóvenes y niños en ambos lados estaban sedientos de pelea: gritaban obscenidades, hacían girar sus cuchillos y cachiporras igual que los dos en el centro, y adoptaban poses teatralmente agresivas. Esta exhibición no era sólo para los otros, sino también para las chicas que se asomaban por las ventanas arriba para mirar. Y, en especial, para los jinetes. De éstos había una docena o así, en un grupo junto a los neutrales en el lado por donde Raule había entrado, vestidos de punta en blanco y armados hasta los dientes, a horcajadas sobre espléndidas cabalgaduras. Bebían de lujosos frascos, fumaban tabaco y hierba, y bromeaban entre sí relajadamente. Era la caballería mercenaria que visitaba los barrios bajos.
En la Huerta podían mirar deportes sangrientos que no estaban arreglados ni eran fingidos. También podían mantenerse atentos a reclutas potenciales. No había uno solo entre los cachiporreros que no quisiera unírseles. Aunque los riesgos de muerte y mutilación eran considerables en los niveles más bajos de las grandes casas, los riesgos eran casi idénticos en las fábricas y las fundiciones, y los salarios de éstas no comprarían ni la centésima parte de la gran vida que los caballeros ostentaban. Podía alegarse, sin mentir del todo, que los chicos que intentaban atraer la atención de los hombres de categoría estaban haciendo la cosa más inteligente a su alcance.
Gwynn se encontraba allí, montando en un caballo negro de miembros finos. Había caído fácilmente sobre sus pies en Ashamoil. A los pocos días de haber llegado a la ciudad se encontró por azar con un hombre llamado Marriott, un compatriota y antiguo compañero suyo. Marriott trabajaba para un pez gordo de la orilla sur llamado Elm, un hombre famoso en la ciudad, con intereses en muchos negocios, siendo el tráfico de esclavos el principal. Una guerra en apariencia perpetua en una de las pequeñas naciones de los territorios selváticos que se extendían junto al Escamandro, a no mucha distancia de Ashamoil, mantenía un suministro estable de personas derrotadas y capturadas que ingresaban en los mercados de esclavos de la ciudad. El tráfico de esclavos era legal, pero eso no lo hacía seguro. Elm necesitaba pistolas rápidas y fiables, y gracias a la recomendación de Marriott, Gwynn había sido aceptado como empleado de la casa de negocios de Elm, la Sociedad del Abanico de Cuerno. Los rumores mantuvieron a Raule en contacto con las actividades de Gwynn. Sabia de cómo algunas peleas habían mermado las filas de Elm, ayudando a Gwynn a elevarse rápidamente. Ahora era un caballero de alto rango, uno de los hombres de confianza de Elm en la ciudad.
Raule no había conseguido mantener un punto de vista neutral. Al haberse mostrado Gwynn tan poco exigente a la hora escoger un patrón, lo tuvo en menos. Aunque ella nunca había expresado abiertamente su decepción, tampoco había tratado de esconderla. Se visitaron cada vez menos, hasta llegar a la situación actual, en que sólo se veían por casualidad. Gwynn había trabado, sin embargo, una amistad —basada en el antagonismo mutuo, al parecer— con el extraño sacerdote del hospital. Raule no le dio importancia al asunto, pensando que eran tal para cual.
Al escuchar que su carro llegaba, él volvió la cabeza. Parecía bien, y animado. Su abrigo, decorado con damasco negro y perlas con una doble hilera de botones de cristal, colgaba abierto exhibiendo un chaleco adornado con ramitas de plata y un fular blanco con ribetes de encaje elegantemente largo. Las botas con puntera de acero proporcionaban un toque de matón que contrarrestaba el efecto afeminado del resto. Llevaba sus tradicionales pistolas y Gol'achab, su empuñadura restaurada con marfil y jade. En un caballo enorme estaba a su lado el siempre taciturno Marriott, cuya cabeza gran cabeza blanca asomaba como el globo de la tuna por sobre la enmarañada masa de encaje dorado amontonada alrededor de su garganta. Al detener Raule la mula, Marriott la miró inexpresivamente, mientras que Gwynn se inclinó en su silla y le dio las buenas noches con aire amistoso. Nunca había dejado ser cordial, y por lo general a ella le divertía un tanto pensar que a él le preocupaba que algún día pudiera necesitar de sus servicios. Pero nada podía divertirla ahora.
—Pues alguien podría necesitarlos —dijo con aspecto ceñudo.
Sin más palabras, descendió del agrietado asiento de madera, cargando su morral, y se abrió camino hacia el frente de la muchedumbre, o más bien siguió al par de chiquillos mientras ellos se abrían paso a empujones, chillando:
—¡Abran paso a la cirujana!
Por el camino le habían contado que la disputa estaba relacionada con un insulto y una chica. Un cachiporrero debía estar dispuesto a morir a causa de insultos y chicas.
Cuando Raule llegó al frente los espectadores en ambos lados se estaban calmando. El pavoneo había durado lo suficiente y estaba a punto de terminar. Pronto los dos jóvenes adoptaron posturas más bajas y cerradas, como si hubieran recibido una señal silenciosa. Ninguno de los dos exhibió ahora movimientos vistosos; hubo sólo una pelea rápida y furiosa. Ambas bandas invocaban el nombre de su hombre como una consigna. Las chicas de arriba gritaban animando a uno o a otro de los luchadores a que se mostraran valerosos. Arrojaban pétalos de flores y sobres dentro de los que habría mensajes de invitación para el ganador.
Las peleas a cuchillo normalmente era cortas y rápidas, y ésta lo fue en particular. En no más de un minuto Scarletino Quai tuvo a Bellor Vargey en una llave de lucha en el piso. El Terraplenero sacudió su brazo una vez, y todos escucharon el grito de dolor de Bellor Vargey. Los Terrapleneros gritaron con entusiasmo y alzaron sus linternas, mientras que la Gavilla de Limonar vociferó en un irritado coro de maldiciones y amenazas.
El ganador abrió los brazos, aceptando los abrazos y alabanzas de sus camaradas. El perdedor, que yacía en el piso, se hizo un ovillo, agarrándose el estómago. Raule se adelantó y fue a su lado. Él la insultó, trató de apartarla con el codo, y luego se quedó quieto mientras entraba en shock. Era una profunda herida en la barriga. Dos de la Gavilla de Limonar vinieron y lo subieron en el carro de la ambulancia. Uno parecía parpadear rápidamente para evitar llorar.
—No sobrevivirá, ¿no es cierto? —dijo el otro.
—No, probablemente no. Lo siento —respondió Raule.
La muerte podría demorarse varios días durante los que la existencia del joven herido sería una agonía constante. Vio la cara de petulancia de Scarletino Quai, y adivinó que él sabía bien que no le había hecho un favor a su oponente al dejar de matarlo.
La Gavilla de Limonar ya se estaba escabullendo. A pesar de todas sus muestras de desafío, sus espíritus desalentados no eran capaces de pelear con los Terrapleneros, eufóricos por la victoria. No habría una reyerta esa noche. Raule vio pasar dinero entre los caballeros. Parecía que se había estado apostando fuerte. Por el rabillo del ojo vio que Gwynn sonría. Estaba arrepentida de haberlo rescatado.
Con cansancio, subió al carro y chasqueó el látigo. En su viaje de vuelta la gente se apartaba de su camino como si fuera el barquero de los muertos.
Era obligación del reverendo atender a los moribundos: escuchar su confesión final, ofrecer consuelo junto a la cama y administrar los últimos ritos. Ya había hecho esto último por Bellor Vargey. Raule había servido como testigo de la mecánica ceremonia. El estado de Bellor se había deteriorado mucho. Al mirarlo, Raule sólo podía pensar en que por sus esfuerzos a él le había tomado tres días morir en lugar de uno solo. Miró al reverendo, repantigado en un banco junto a la cama de hospital. La cara del sacerdote era una fachada pastosa en una cabeza tosca. Sus carrillos estaban sin afeitar, su pelo fino y gris, despeinado y grasiento, sus ojos, glaucos. Nadie lo habría elegido como el último ser humano a quien mirar. En cuanto a quién hubiera preferido ver Bellor Vargey… ¿una chica, un amigo, a Scarletino Quai con una cuerda alrededor del cuello? No a la doctora extranjera responsable de prolongar su dolor, en todo caso; eso parecía ser una suposición verosímil.
—Se lo dejo —le dijo Raule al reverendo, que asintió sin levantar la mirada.
El reverendo escuchó a la doctora abandonar la sala. Se estiró un momento para enderezar la espalda, luego volvió a repantigarse. Su estómago hizo un ruido. Pasaban de las siete. Quería comer, quería beber, pero su petaca estaba vacía, y una de las piadosas hermanas se demoraba rezando junto a las camas. No podía marcharse mientras ella todavía estuviera allí viéndolo dejar su puesto.
—La consideración por los demás te ayudará a ir al cielo, así que muéstrame alguna consideración y muérete rápido —murmuró, usando una antigua lengua por si la monja tenía buen oído.
El sufrimiento había refinado y ennoblecido los rasgos groseros de Bellor Vargey. Sería un hermoso cadáver. Nunca estaría más cerca del estado de gracia en este mundo, sospechó el reverendo.
Tiró del duro alzacuello, maldiciendo las reglas que lo hacían usar tal cosa y un temo gris de lana allí en el trópico. En sus antiguos días de vagabundeo sólo había usado vestiduras blancas, que no eran solamente el uniforme de los santos vivos desde tiempos inmemoriales, sino también la única ropa sensata para los climas cálidos. Sin embargo, la Iglesia moderna prefería confinar a la historia el polvo de los desiertos, y miraba con desaprobación a los clérigos modernos que lo trajeran hasta sus porches en las suelas de sus sandalias.
¡Lloro por ti, vieja Iglesia, cortesana gloriosa de un oro singularmente corruptible! ¡Tuviera una gota en mi petaca bebería un trago por ti, aunque los obispos actuales de sangre aguada hayan conseguido hacerte respetable!
Así se dirigió el reverendo en su mente a la Iglesia del pasado.
Habían pasado hacía mucho los días cuando un sacerdote podía deambular abiertamente con un odre de vino o una mujer, un cardenal dirigir un casino en su palacio, un papa procrear bebés como querubines con su propia hermana. Pero fueron mentes pertenecientes a la presente centuria las que habían dado el empuje más enérgico para que la vida religiosa resultara aburrida, dedicados a perseguir una noción de perfección concebida como una suerte de impecabilidad, elevando a la pureza al lugar donde la excelencia se había sentado una vez como la corona reconocida del alma. Prácticamente cada día se añadía algo a lista de la Exclusiones. Cualquier cosa que despidiera un tufillo a prácticas paganas en tierras extranjeras o llevara la impronta de épocas desordenadas era suprimida de los servicios religiosos. Las viejas palabras fueron descartadas, la oniromancia abandonada, el uso de incienso visto con malos ojos. Las reliquias fueron condenadas en bloque por su asociación con la idolatría y el cementerio, y fueron guardadas lejos de la vista o donadas a museos. Toda la hueste de ángeles había sido desterrada del libro de oraciones, por prudencia, dado que los ejemplos de las Escrituras mostraban que ocasionaban problemas tan a menudo como los resolvían, y en apariencia eran, a decir de todos, extrañas criaturas que podía haber sido diseñadas con el propósito de darle un susto de muerte a las modernas congregaciones. Las vidas excéntricas y las muertes dramáticas de los mártires, los escritos de los monjes con su aroma burdelesco de ardiente lujuria por Dios, e incluso aquellas partes de las Escrituras que no resultaban tan seguras como el pudín de leche o por el contrario tan secas como el polvo, todo había sido metido en el armario que contenía los esqueletos de los antiguos monjes de espada al cinto y los pontífices libertinos. Fuera de ese armario, la práctica religiosa se estaba volviendo rápidamente una cuestión de puestos de ventas benéficas y tomar el té con el vicario. Fue en repulsa de esta tendencia que el reverendo ofreció silenciosamente una elegía por la vieja dama Iglesia y maldijo a la nueva matrona mojigata.
Por él mismo, lloró lo mucho que había perdido. Inevitablemente pensó en las chicas, las flores del desierto. Se sumergió en el recuerdo de sus pelos como cascadas, sus ajorcas tintineantes y pechos alheñados, sus maneras furtivas y sus placeres suaves. Pensar en ellas no sólo era placentero en sí mismo de una forma agridulce, sino que lo ayudaba a no pensar demasiado en la otra ausencia completamente amarga en su vida.
Bellor Vargey se movió. Los moribundos a veces lo hacían, como si el espíritu que partía tuviera un feroz deseo de experimentar la consciencia terrenal una vez más. Abrió a medias los ojos, se lamió los labios, luego farfulló:
—¿Dónde está mi madre?
—Está en la fábrica, Bellor —le dijo el reverendo.
El joven pareció confundido.
—¿Qué está haciendo allí?
—Trabajando. Está trabajando.
—Oh. Entonces, ¿dónde está Jacope? Debería estar aquí.
El reverendo improvisó:
—Seguramente está armando problemas en tu memoria en alguna parte. En este instante, casi seguramente se está en emborrachando a tu salud.
Bellor Vargey sonrió torciendo la boca.
—Ése es mi buen hermano. ¡Qué cerdo! Debería estar aquí, para despedirse de mí. Pero él se raja de todo. Cuida a Emila, y reza a Dios para que derribe a Quai, que lo castigue, que lo reviente… Rey, padre, siempre dije que quería morir en una cama, pero no así, ¿entiende lo que digo?
Y con eso su boca se aflojó. Sus ojos vidriosos permanecieron abiertos, así que el reverendo se los cerró. De una botella que sacó del bolsillo del pecho ungió óleo en la frente del cadáver, y murmuró las plegarias requeridas para el alma que partía.
No es que el alma se hubiera marchado ya. No exactamente, todavía no. Pocas personas entendían el funcionamiento de la muerte. El momento en que una vida terminaba era tan misterioso como el momento en que ésta empezaba. Un cadáver aún caliente era como un niño en el útero: un golem, ni verdaderamente vivo ni verdaderamente muerto. El cuerpo, que pasaba a través de los cambios posteriores a la muerte, continuaba aferrado al alma, del todo o en parte, por un período de tiempo impredecible. Antiguamente los últimos ritos habían sido empleados como exorcismos para expulsar el espíritu, no tanto para ayudar al muerto a llegar al cielo como para proteger a los vivos de cualquier resto de voluntad y deseo que pudiera estar adherido a la carne y pudiera así permanecer, perdido, a medías sensible, y potencialmente conflictivo. A nadie le gustaban los fantasmas o los cadáveres ambulantes. Pero las plegarias modernas no valían mucho. Eran una chapucería, sobras del banquete del lenguaje, el trabajo de malos traductores y peores poetastros. No tenía nada de raro que los diarios estuvieran llenos de avistamientos de fantasmas. Seguramente los vestigios de los muertos quedaban como la ropa sucia en las esquinas o bajo las camas. El reverendo, por tanto, solía añadir una fórmula más antigua al final de sus plegarias.
—Marchaos, alma de Bellor Vargey, y no molestéis más esta tierra. Los gusanos tendrán vuestra carne; es el derecho de los gusanos. No os entretengáis en este cadáver, no lo añoréis, o sentiréis cómo lo roen; no os demoréis, o sentiréis los viles dolores de la putrefacción en cada porción de vos. Nada hay aquí para vos; id veloz a la otra vida, y no dejéis aquí nada de vos.
Como nadie más estaba ionizando, después de decirle a la monja que había un cadáver que retirar de la sala, el reverendo salió y se encaminó al rio para visitar la Casa Amarilla donde vivía Calila: Calila, que tenía quince años y era suave y dulce, y ejecutaba todas las artes del amor con maestría precoz. Ella lo recibió con una perfecta imitación de alegría. Él deseaba mucho ser joven de nuevo para poder tener una razón para esperar que ella no estuviera siendo tan agradable sólo por el dinero. Ella lo hizo olvidarse de sí mismo; era una pequeña, suave y perfectamente formada figuración del olvido.
Después de su sesión, mientras yacía quieto, sólo abrazándola —un placer extra por el que también pagaba comenzó a llorar. Cuando ella le preguntó por qué, él pensó: Soy vil, y por un momento se imaginó teniendo el dinero para comprarla de sus patronos y liberarla. Pero en realidad esto era lo último que hubiese hecho.
Raule salió a informar a la señora Vargey sobre la muerte de su hijo mayor. Aún había un poco de luz en el cielo cuando dejó el hospital a lomo de mula y se dirigió a la calle donde la familia vivía. Pasó junto a un farolero que caminaba ruidosamente con sus botas claveteadas, llevando su vara al hombro. Había poco trabajo para él en Limonar, donde sólo algunas esquinas tenían lámparas de gas. Ensombrecidas por edificios de apartamentos de seis y siete pisos, a menudo mirándose el uno al otro a través de callejones tan estrechos que una persona que se asomara por la ventana en uno podía inclinarse a través de la ventana del vecino en el edificio de enfrente, las calles recibían poco de ese amarillento fulgor nocturno, y después de oscurecer había largos tramos de oscuridad, interrumpida sólo por una baliza de nafta o un estante de velas votivas. Al no saber cuánto tiempo iba a estar fuera, Raule llevaba una lámpara de queroseno.
Su camino la conducía junto a la Huerta. Unas pocas figuras jóvenes se pavoneaban alrededor de un fuego en el centro del patio. No era una pelea, sólo una reunión. Todavía se sentía extrañada en ocasiones de verlos desde el punto de vista de un miembro del mundo respetuoso de la ley. Su recelosa observación estuvo acompañada por una nostalgia fantasmal. Supuso que siempre sería así.
La familia Vargey vivía en un bloque gris con escaleras de hierro por fuera. La acera frente a ésta se hallaba atestada con jaulas para pollos, cajones, un rodillo de planchar y personas andrajosas de diferentes edades que yacían en mantas y sacos, algunas dormidas, otras despiertas. Varias de ellas saludaron a Raule, y unas pocas extendieron sus manos.
Raule las saludó a su vez y rebuscó en sus bolsillos algunas monedas para ponerlas en los dedos extendidos, que se cerraron sobre las monedas como trampas, mientras ella decía;
—Si me vigilan la mula.
El edificio tenía dos escarpias empotradas entre los ladrillos de la pared del frente para atar a los animales, y Raule amarró las riendas de la mula a la más próxima.
—No se preocupe, doña —dijo un niño—. Si alguien trata de afanársela, lo mataremos y nos lo comeremos.
—Muchas gracias —dijo Raule. Luego subió por las escaleras, pasando por encima de otros durmientes, hasta el tercer piso. La puerta estaba abierta, como siempre. Al otro lado había un vestíbulo vacío y maloliente con muchas puertas. Raule caminó hasta la penúltima.
Emila, la pequeña de la casa, le abrió. Tenía ocho años, estaba demasiado flaca y ya usaba carmín en los labios y mejillas. Iba a la escuela, por lo que Raule sabía, cuando su madre podía encontrar dinero para pagar las cuotas semanales.
Dentro del único cuarto que ocupaban la señora Vargey y sus hijos, el hermano menor de Bellor, Jacope, estaba apoyado contra una pared puliendo un juego de manoplas, haciendo un mohín con un labio sobre el que una pelusilla rizada estaba comenzando a crecer. Le echó a Raule un vistazo rápido, y luego volvió a pulir su arma, frotando violentamente la gamuza contra el metal. La señora Vargey estaba lavando unas habas en una cuba de madera en mitad del cuarto. Levantó la vista y de inmediato una nube tan oscura y amarga cubrió sus demacrados rasgos que Raule tuvo que obligarse a no mirar a otro lado. Ella podía haber venido con la noticia de que Bellor se había recuperado, pero o su cara delataba la verdad, o la señora Vargey instintivamente lo adivinó todo.
La señora Vargey se levantó y echó a correr, tropezó con Raule sin detenerse y salió dando un portazo.
Raule espero junto a la puerta mientras Jacope seguía empujando la gamuza atrás y adelante, sin levantar la vista, y Emila jugaba con unas lentejuelas azules. La niña las disponía en líneas, círculos y haciendo zigzag. Hizo una espiral en el piso, luego el contorno de un pájaro. Raule pensó que todos los niños eran monstruos en el mundo y lo sabían por instinto. Los adultos, con cuyas habitaciones e instrumentos sus cuerpos tenían que lidiar, eran un recuerdo constante de su naturaleza anómala, pues no conseguían parecerse a ellos. Esto era seguramente por lo que la niña jugaba con sus lentejuelas con tanta solemnidad y tan intensa concentración. Lo que hacía era conjurar, a partir del patrón y el color, un mundo que se conformara según sus deseos y la obedeciera. El chico, por otro lado, mostraba con su actitud que sabía que este mundo era todo lo que había y que él lo mataría sí pudiera.
Cuando pareció que no era probable que la señora Vargey regresara pronto, Raule salió a buscarla. La encontró afuera, sentada bajo las escaleras y abrazándose las rodillas.
La señora Vargey habló sordamente:
—Siempre he temido tanto a mis hijos. Siempre temí a Bellor, y todavía temo a Jacope.
—Usted tiene una hija —dijo Raule.
—Ella aprenderá a temer. Bellor murió porque era demasiado valiente. Las mujeres morimos porque estamos demasiado asustadas. —La señora Vargey agarró el dobladillo de su saya y se golpeó las piernas huesudas con los puños.
A Raule no se le ocurrió nada apropiado que decir.
Lo siento mucho. El cuerpo de su hijo está en el hospital. La Iglesia pagará su entierro. Si hay algo que pueda hacer, por favor, dígamelo.
—Lléveme a su hospital y sáqueme el útero, doctora. Es un saco infecto que sólo pare frutos podridos. ¿Qué soy yo? —La señora Vargey golpeó sus rodillas, sus ojos se cerraron con fuerza—. Soy una botella de porquería pestilente. Y soy como ajenjo, soy como ajenjo. Yo era una manzana con un gusano adentro. ¡Ajenjo! —gritó, y empujó el brazo contra su boca y de un mordisco se hizo un corte en su carne magra.
—¡Ayudadme! —llamó Raule.
Dos de los hombres de la acera se levantaron. Raule les dijo que mantuvieran quieta a la señora Vargey, lo que hicieron, lo suficiente para que Raule sacara el láudano de su bolsa e introdujera una dosis generosa en la boca de ésta.
La señora Vargey se quedó quieta y se le aflojó la boca casi de inmediato, y en unos pocos minutos estaba profundamente dormida. Raule le dio un florín a cada uno, y ellos llevaron con cuidado a la señora Vargey escaleras arriba.
Capítulo 5
Al menos era el día de Croal, así que no tendría que emborracharse solo.
En Ashamoil, los días de la semana llevaban el nombre de siete traidores famosos; o, más bien, siete traidores que habían sido famosos, pero que ahora estaban olvidados. Pues, además de la ejecución, había sido parte del castigo que se les pusiera sus nombres a los días de la semana para que a través de las incontables repeticiones éstos se vaciaran de significado. Había terminado por suceder exactamente lo que habían deseado aquéllos que establecieron el castigo: en el presente, todo conocimiento sobre los traidores había desaparecido, y ni una sola persona sabía por qué los días llevaban por nombre las extrañas palabras de Wale, Hiver, Croal, Voil, Obys, Rabber y Som.
En los días de Croal, el reverendo tenía una cita permanente con Gwynn en el restaurante de Feni cerca del Puente de la Prisión.
Apartó la cortina de polvorientas cuentas de vidrio anaranjado que colgaban en la puerta del restaurante. Como de costumbre, no había casi nadie ahí, sólo una pareja de periodistas borrachos recostados contra la barra y la hermana de Feni y sus amigas, un atajo de brujas, que estaban cosiendo ropas y leyendo el tarot entre tragos de ginebra y puros en la mesa más grande. Gwynn se hallaba hacia el fondo, tocando una dulce alborada en el piano que Feni había instalado años atrás cuando el negocio estaba más activo y él podía contratar a artistas.
El reverendo puso dinero sobre la barra.
—Media botella de Toro Negro, gracias, Feni.
—Una botella entera es mejor compra —dijo Feni.
Éste era un ritual. La bebida, que no era un vino, sino un licor de níspero barato y áspero, tenía origen eclesiástico, al haber sido inventada su receta por un eremita que había vivido en una cueva en la región central de la meseta de Teleute hacía más de mil años. El reverendo la bebía porque le recordaba la vigorosa y audaz adolescencia de la religión; los días, como gustaba pensar, en que Dios había sido mucho más joven. También la bebía porque era terriblemente alcohólica.
—Pero quiero media —dijo el reverendo.
—¿Por qué? Dentro de poco querrá la otra mitad.
—¿Por qué discutes? Quiero media botella, y puedes sacar algo más de ganancia si quiero otra.
—Como quiera, reverendo. —Con una mirada tolerante, Feni descorchó media botella y la puso en el mostrador.
Luego de cogerla, el reverendo se acercó al piano.
—Esa melodía es para un bar lleno de amantes, no para este lugar.
—¿Marchan mal las cosas en tu corazón? —Gwynn continuó tocando la pieza con los ojos entrecerrados soñadoramente.
—Mal en mi alma. He vuelto a pecar.
—¿Con la deliciosa Calila?
—Con esa descarada. No, no una descarada; una chica preciosa. ¡Pero cómo se desgastan! Cogen sífilis, se embarazan, mueren. Pero, ah, mientras viven… ¡Ella es la vida misma, lo juro! Cuatro veces he pecado con ella anoche. ¡Cuatro!
—¿Cuatro? Eso no es un pecado; es más bien un milagro, para un hombre de tu edad. Sólo espero que tales pecados calienten las noches de mis años otoñales.
El reverendo gruñó:
—¡Años otoñales, qué chiste! Los de tu tipo no duran tanto.
—A veces sí y odiamos que nos atrapen sin planes para las contingencias. Pienso madurar como un viejo calavera. Mis pasatiempos consistirán en meter en problemas a las escolares, tener duelos con los padres y hermanos furiosos, y dar ingeniosos discursos en el juzgado. Y si sobrevivo hasta el invierno de la vida, me meteré en una confortable prisión y escribiré mis memorias.
—Hijo mío, la única forma en la que envejecerás lo suficiente para escribir tus memorias es si te metes en prisión ahora, rápidamente, y permaneces ahí. Pero no esperes que nadie las lea. Después de que mueras a nadie le importarán un carajo, ya verás.
El reverendo echó hacia atrás la cabeza y dio un trago. Gwynn sólo se encogió de hombros y siguió tocando.
—Vanidad, todo es vanidad —eructó el reverendo—, y tratar de agarrar el viento. —Eligió un punto donde la madera manchada de oscuro del piano estaba desportillada y agrandó el daño—. Te dan algo de vida, unos pocos años de sentirte importante, o de sentirte como si debieras ser importante. Entonces, mucho antes de que estés listo, todo acaba. Tiempo del castigo. Trigo o paja, oveja o cabra, justo o malvado. No hay segundas oportunidades; no hay apelación. Tú, hijo mío, engáñate con tu indiferencia. ¡Deberías estar aterrado, y en lugar de eso te muestras arrogante!
Gwynn sonrió y levantó las manos de las teclas.
—Si lo soy, tú también lo eres, padre, al asumir que el juez, si existe, comparte tu opinión acerca de qué es meritorio.
El reverendo gruñó de nuevo. Operaba bajo la creencia de que Gwynn siempre estaba equivocado cuando se trataba de problemas morales, y que si sus argumentos convencían, era sólo por su planteamiento ingenioso y no por ningún mérito real en su contenido.
—¿Nunca has sentido el más ligero temor de que puedas estar terriblemente equivocado y de qué sufrirás por haber malgastado miserablemente tu intelecto?
Gwynn pareció considerar la pregunta.
—No, nunca —dijo finalmente, mientras cerraba la tapa del piano—. Dudo en cualquier caso que disfrutara el paraíso. Y en cuanto a ti, lo odiarías. Tanto del seno de tu dios, pero tan poco del de cualquier otra, si hay que creer vuestra propaganda…
La mención de los senos distrajo al reverendo.
—Calila sólo tiene pequeños pechos, pero son muy hermosos. No, perfectos. Me recuerda a Nessima. ¿Alguna vez te hablé de ella?
—¿Piel de cobre bruñido, bellos tobillos, servicial y capaz?
—No. Ésa fue Eriune. Una chica encantadora. Pero Nessima… ah, ella era otra cosa. Tenía una sonrisa como el sol cuando por primera vez asoma por encima de las dunas. Sus caderas oscilaban como un bote en el océano. Un vientre como una almohada pequeña y suave. —Un brillo entró en los ojos cansados del reverendo—. Su aliento era de incienso y clavo. Era una fuente en una tierra seca. Las uvas en la vid. El desierto produce chicas hermosas de la misma forma en que produce flores después de la lluvia, pero ellas son demasiado parecidas a las flores: no duran mucho. De mediana edad a los veinticinco, y viejas y llenas de odio contra los hombres a los treinta. ¿Y quién puede culparlas? Pues las aplastamos cuando son jóvenes, ¿no es cierto?
—Si, a veces lo hacemos.
—Pues bien, hijo mío… pues bien… ¿qué somos sin nuestros pesares? —El reverendo se bebió el resto de la botella—. Estoy hambriento. Comamos.
Era su costumbre cenar mientras discutían. Ocuparon sus asientos habituales en una mesa pequeña contra la pared del fondo. Feni era un buen cocinero y siempre se esforzaba para los dos únicos clientes que realmente iban allí a comer. Había preparado un banquete, que trajo ahora y puso frente al reverendo y Gwynn. Había platos con croquetas de bacalao, langostas fritas con miel, bolas de arroz rojo, salchichas de tortuga, anguila ahumada sobre turba y rellena con mousse de cerdo, una sopera con verduras de estación sumergidas en una salsa de ciruela de un rojo oscuro, y una cesta de pastelitos rellenos con una receta de Feni de mollejas de cordero sazonadas con coñac, almendras y crema. Feni le trajo al reverendo su segunda media botella, y puso una tetera de plata y un tazón esmaltado —otras reliquias de un pasado mejor— frente a Gwynn. Éste se llenó el tazón. Era un té ahumado conocido como Nueve Bendiciones y despedía un aroma bastante similar al del asfalto. Del bolsillo de su chaleco sacó una pequeña petaca oval de ágata lechosa tallada con mandrágoras y vertió tres gotas de un liquido dentro del tazón. Bebió un sorbo de éste, y luego lo puso a un lado para que se refrescara un poco. El reverendo se metió una servilleta bajo la barbilla, tomó sus cubiertos, pinchó una bola de arroz, y entonces hizo su primer ataque serio.
—Tú eres un verdadero músico, y por eso del bando de Dios, incluso aunque no lo admitas.
Gwynn cogió una langosta y mordió delicadamente su cabeza.
—La música es con certeza una de las mejores cosas de la vida, viejo; eso nunca lo discutiría. Pero no veo razón para atribuir su existencia a un dios.
—¡Razón! —El reverendo pronunció la palabra como si paladeara algo repugnante en su lengua—. ¡Estás siendo deliberadamente obtuso! Tú sabes, pues has dicho que lo aceptas en muchas ocasiones, que comprender al Dios del que yo hablo está más allá de las posibilidades de la razón. Mientras que yo siempre debo discutir desde la fe, tú no estás atado por tal restricción, y sin embargo, persistes en no aceptar otro modus operandi salvo el único con el que te sientes cómodo: la mera razón, un método que puede emplear cualquier hombre común sin casi educación. ¡Eres como un niño con miedo a probar una nueva comida!
—Sin la experiencia de la fe, me temo, no puedo discutir excepto con las reglas de la razón —rebatió Gwynn razonablemente.
No habían limitado nunca su discusión a un tema en particular, sino que siempre se habían permitido vagar, como un caballero errante de tiempos pasados en una búsqueda sobre la que le hubieran dado poca o ninguna explicación, por una variedad de temas teológicos, filosóficos, espirituales y éticos. Sin embargo, el reverendo tenía un propósito; deseaba salvar el alma de Gwynn. Había jurado hacerlo, dado que creía que su propia salvación dependía de ello.
Gwynn también tenía un propósito. Quería prolongar la discusión mientras continuara disfrutando del ejercicio intelectual y le divirtiera presenciar cómo el reverendo se torturaba a sí mismo. Hablan pasado casi tres años y aún no estaba aburrido. Todavía le entretenía —de hecho, en ocasiones casi le encantaba— la extrañeza de los pensamientos del sacerdote.
Al principio de la discusión el reverendo, colmado de licor, había hablado de una presencia sobrehumana a la que había amado y que lo había amado a él, y luego de perder su favor, de angustia y anhelo por el reencuentro. Habló de la necesidad de un regalo, como desagravio.
—El alma de un ser humano. Ninguna otra cosa sería suficiente. Y no cualquier alma serviría. Debe ser un alma que se haya adentrado profundamente en las cloacas del pecado. Tornar un alma tal a los caminos de la rectitud y la fe, devolverla a su origen, tornar en oro el plomo… semejante labor, grande y buena, sería una ofrenda aceptable para Dios. Lo siento en mis huesos. No puede haber gloria sin sacrificio; en este caso, el sacrificio de mi labor y de vuestra alma. Es el único camino. Las barreras criadas por la mente en torno al alma deben ser desgastadas hasta que por ellas pueda irrumpir la gracia. Luego, ¿os prestaríais a ello, señor?
Así le había rogado el reverendo a Gwynn, de cuya vida pasada y presente sabía algo.
Al principio Gwynn había rehusado.
—Ah, parece que estáis asustado. Muy bien: ¡os desafío!
—Sacerdote, deseáis corromper mi corazón; violar y arruinar mi naturaleza esencial —se había resistido Gwynn—. Puedo objetar razonablemente alegando decoro. También está el asunto de la tradición: de alguna manera todavía soy un hijo de mi tierra consciente de sus deberes. Aprendí en las rodillas de mi madre a ver el culto religioso como una práctica que aleja a las personas de sus deberes y placeres en la tierra y crea en ellas una sed por cosas imposibles, cuya persecución no puede traer ni honor ni deleite, sino sólo desconcierto, decepción y locura. Aunque ha pasado algún tiempo desde que residí entre mi gente, todavía no tengo estómago para el teísmo. Estaríais perdiendo vuestro tiempo.
—¿Vuestra raza no adora nada?
—Nuestros clanes reverencian a sus ancestros y valoran a sus hijos. No vemos razón para adorar una parte de un continuo del que nosotros somos otra.
El reverendo, por entonces sumamente borracho y casi llorando, habló del infinito Singular, el Sublime Poder y el Incomparable Consuelo. Gwynn, sin poderlo evitar, se había desconcertado. Se permitió considerar por un momento la posibilidad de que tal poder supremo existiera. Si existía, tendría que someterse a él; hacer cualquier otra cosa sería ingenuo. Se vería forzado a vivir con el conocimiento de la existencia de la verdad absoluta, todas las otras alternativas no serían siquiera ilusiones, sino rotundas mentiras, sin escape posible de esto. Su mente rechazaba vigorosamente el concepto, y le había preguntado al reverendo con incredulidad si de veras él deseaba una realidad semejante.
El reverendo afirmó que sí, más que cualquier otra cosa.
—Con todo respeto, señor, vuestra comprensión no es completa —le dijo a Gwynn.
La sensación de luchar por algo provocó que Gwynn aceptara por fin el reto del reverendo. Y cuando, no mucho más tarde, se percató de que no corría peligro de perder la batalla, la curiosidad lo mantuvo interesado.
Aunque él no podía de ninguna manera identificarse con un estado de crisis espiritual, aun así le resultaba obvio que el reverendo había perdido algo muy valioso. Sintió un poco de compasión por el sacerdote, quien como adversario era agradablemente poco amenazador.
—¿He afirmado alguna vez ser otra cosa que un hombre común? —Continuó Gwynn eligiendo una porción de anguila—. Creo que no. Pero si hemos de hablar de la razón, sin dudas podrías explicar por qué tu Dios nos ha dado un gran poder de razonamiento con el que fracasamos en entenderlo. Parece algo perverso o muy descuidado de su parte.
El reverendo miró a Gwynn con profunda tristeza.
—¿Qué temes tanto? No, no te molestes en responder, es evidente. Temes la simplicidad. Temes perder todas tus vanas complejidades. Piensas que la pérdida te convertiría en algo que desprecias. Pero una vez que sucediera, no habría dolor, por el contrario. Y estarías sorprendido de encontrarte mucho más fuerte de lo que eres ahora.
—No ambiciono ser más de lo que soy. Puedes decidir si eso es un indicio de vanidad. Cualquiera que sea el caso, debes seducirme con algo más atractivo que la oportunidad de convertirme en un simplón, si deseas una oportunidad de conquistarme a través de la tentación.
—¿Con qué podría tentarte entonces? —farfulló el reverendo luchando con un bocado de salchicha—. ¿Cuál es tu deseo?
Gwynn sonrió impenetrable.
—A pesar de tu risible propósito, admiro tu intrépida persistencia.
—Y yo admiro ocasionalmente la fuerza de tu orgullo, hasta que recuerdo que es hijo de tu temor. Créeme, el padre es más fuerte que el niño.
—Tal vez. No afirmo no temerle a nada tanto como no afirmo ser extraordinario. Pero hablabas de la música antes. Di lo que ibas a decir sí yo no te hubiera desviado del tema.
—Como desees. Las Escrituras nos dicen que este mundo, todo el universo, es la manifestación de Dios que es tangible a los sentidos físicos; el cuerpo del espíritu divino, creado por el espíritu con un propósito. ¿Me sigues?
—Estoy familiarizado con esa teoría.
—La música del hombre es la voz de Dios hablando a través de éste. Cuando tocas el piano, estás tan cerca de Dios, ¡si sólo lo supieras! Cuando tocas, ¿no sientes en tu corazón un crecimiento, una expansión, un júbilo?
—Ciertamente, pero lo que dices no es sensato. La música me da placer, pero también me lo da estrangular a un adversario, o atravesarlo con mi espada. Si un júbilo es sagrado, ¿por qué no el otro? —Gwynn mordió otra langosta por la mitad y masticó su cuerpo—. Si toco la nota equivocada, ¿provoco que la voz divina profiera incoherencias o una mentira? Si un loco se escapa de su celda, entra aquí y aporrea el piano con sus puños, haciendo ruido al azar, pero cree, con júbilo, que está tocando una hermosa sonata, ¿la cacofonía, que causa molestias a todo el que la escucha, es la expresión de tu dios? Si silbo una tonada alegre después de rebanarle la garganta a algún pobre bastardo, ¿es tu Dios silbando?
—Sí y no.
—¿Y no? Entonces tu Dios debe de haber dado de alguna manera espacio en este universo a otro fenómeno que existe en contradicción con su omnipresente yo. Pero me atrevería a decir que ese tipo de cosa sucede cuando la razón es ignorada.
—En realidad, creo que encontrarás el razonamiento muy riguroso. La explicación fue elaborada durante un período en el que la Iglesia coqueteaba con la filosofía clásica… cerca del final de la relación, según recuerdo, poco antes de que se lanzara en una aventura con los ritos antiguos de fertilidad.
—¿Y?
—¿Eh?
—¿La explicación?
—Es uno de los secretos esotéricos.
—Pero obviamente deseas decírmelo.
—No iba a hacerlo. Sólo deseaba decirte que era lógica.
—Mientes. Pero no importa, continúa.
El reverendo bebió otro largo trago de Toro Negro.
—Incluso sin conocimientos esotéricos, todavía estamos bien pertrechados con nuestra sensibilidad, que en su estado original es infalible. El corazón es capaz de juzgar con infalibilidad. Si no cultivamos esa facultad, la ignoramos y permitimos que se atrofie, o deliberadamente la degradamos y pervertimos, es nuestra elección. Y por medio de esta sabiduría natural puedo decirte que la interpretación del loco participa de la naturaleza de Dios y que tu hipotético silbido, no. Eres tú, hijo mío, el que emitirías el sonido sin sentido, mientras que el loco estaría haciendo música. Ninguna persona sana pensaría de otra manera.
—Interesante —dijo Gwynn—. Pero, como pienso que estás loco, no puedo creerte.
El reverendo hizo un gesto con la mano y un cigarrillo apareció en sus dedos como sí hubiera salido de la nada. Con un segundo gesto mostró una caja de cerillas. Encendió el cigarrillo e hizo desaparecer las cerillas de nuevo. Le lanzó a Gwynn una mirada desafiante.
—Veremos quién está loco el Último Día.
Gwynn encendió un Auto-da-fe de una forma más convencional. Durante unos minutos se quedaron sentados echando el humo en la dirección del otro. El reverendo intentó fulminar con su mirada los ojos de Gwynn. Era como intentar quemar el agua. Gwynn fue el primero en desviar la vista, pero el reverendo no pudo sentir ni siquiera la menor sensación de victoria; Gwynn simplemente daba la impresión de haber perdido el interés en cualquier cosa que viera en los ojos del reverendo.
El reverendo respiró hondo, dio un largo trago y reunió toda su pasión de nuevo.
—La conciencia, hijo mío, no es más que lo divino en el hombre. Tú, por ejemplo: matas a otro hombre, pero si estuvieras cerca de Dios, lo divino en ti reconocería lo divino en el otro hombre, y el amor detendría tu mano. Si te atrevieras a ver el esplendor de Dios en tus víctimas, sabrías qué profana tu violencia. Llorarías por lo que has hecho y luego no pecarías más. Así es destruida la ilusión, el veneno neutralizado, y el amor reina.
—Lo dudo.
—El amor es el monarca supremo —insistió el reverendo—. Nada es más fuerte que el amor y nada es más sagrado. A través del amor, nos acercamos a Dios.
—Pero tú llamas pecado a disfrutar de la compañía de una chica bonita, lo que es un tipo de amor —dijo Gwynn con malicia.
—Ahora te estás burlando —masculló el reverendo mientras se tragaba un pastelito—. Si nunca llegas al cielo, no digas que no te lo advertí. Eres una criatura malvada.
—Pagaré por ello —dijo Gwynn, aparentemente sin rencor—. Acaso es por eso que este mundo me satisface. Ciertamente, si hay otro después de la muerte, desearía que no fuera diferente, con sufrimiento y todo.
El reverendo gruñó con violencia:
—Conozcas lo que conozcas sobre el sufrimiento, puedo asegurarte que yo sé más. Y me sentiría feliz de pasarme sin él. Pero, desafortunadamente, así como el mineral debe ser fundido para hacer oro, el sufrimiento nos ennoblece.
—Te creo que has sufrido. Pero, ¿puedes decir con honestidad que has sido ennoblecido? No pretendo ofenderte, pero… —Gwynn abrió los brazos.
El reverendo vertió los restos de Toro Negro por su garganta.
—Probablemente no he sufrido lo suficiente todavía. Aunque tú ciertamente me ayudas a acercarme a mi cuota.
—Hago lo que puedo —dijo Gwynn con modestia.
El reverendo sonrió compungidamente. Levantó la mano para llamar la atención a Feni.
—¡Otra media botella, Feni!
Feni se acercó arrastrando los pies con una botella abierta. Gwynn volvió a llenar su tazón y lo complementó una vez más con tres gotas de la petaca de ágata. Durante un momento hubo silencio, mientras bebían. Luego Gwynn dijo algo que casi provocó que el reverendo se levantara de un salto de su asiento.
—Padre, quizás haya un Dios después de todo.
Tenía que haber una trampa, pensó el reverendo, mientras su sorpresa se hundía en el escepticismo. Esperó para descubrir cuál sería esta vez.
—Las teorías de la evolución y la creación están de acuerdo en que las plantas fueron los primeros seres vivos en aparecer, ¿no?
—De los seres vivos, sí —el reverendo asintió con cautela.
—Muy bien. El desfile de la evolución comienza con las plantas; nada agresivas, a excepción de un puñado de especies carnívoras. Pero entonces aparecieron las bestias; y todas ellas, por naturaleza, deben dedicar su energía a matar y comerse a las plantas y entre sí. Y para la apoteosis, tenemos al hombre, una criatura que hiere y mutila y mata no sólo cuando debe hacerlo para sobrevivir, sino cuando le da la gana; y le da a menudo. Cierto, tiene una gran capacidad para la virtud; pero su capacidad para el vicio ha demostrado una y otra vez que la sobrepasa. La gente siempre está quejándose en los periódicos de que el mundo se ha vuelto un lugar más violento y malvado; tienen razón. Podría creer que un Dios está de hecho ocupándose, llevando a cabo un plan divino para destruir a los humildes. Podría incluso aprobarlo, aunque no me importaría encontrármelo solo en un callejón oscuro —terminó Gwynn con una sonrisa que mostraba su satisfacción con la lógica de su argumento.
El reverendo no trató de replicarle directamente. No podía. En lugar de eso, hizo otro intento propio.
—Resulta triste cuando nos envilecemos deliberadamente; cuando estamos tan enfrentados con nuestros corazones que despreciamos lo que ellos anhelan.
—¿Que es qué? —Gwynn aún parecía satisfecho consigo mismo.
El reverendo respiró hondo.
—¡Dios! ¡Anhelamos a Dios! ¡Dios, de quien hemos estado hablando durante tres años!
—De quien tú has estado hablando. Yo he hablado acerca de la humanidad.
El reverendo tiró de su alzacuello.
—Dejemos esto tan claro como el agua. ¿Hemos estado hablando, no es cierto, acerca de llenar el terrible abismo, el íntimo e innombrado anhelo en el corazón humano?
Gwynn se encogió de hombros.
—No conozco tal abismo.
El reverendo pinchó el aire con su tenedor cargado, derramando salsa sobre el mantel.
—¡Eso es porque eres espiritualmente insensible! Si pudieras observar el vacío en tu alma, gritarías de horror por algo con que llenarlo. Y sólo la infinidad de Dios sería suficiente. ¡Tendrías que rendirte o enloquecer!
—Mi, entonces tu Dios es como un tubo infinito de masilla. Empiezo a ver cómo le venden vuestro culto a los crédulos. ¿Una vida sin propósito? ¿Un corazón sin esperanza, amor u honor? Lleve una deidad, aplíquela según las instrucciones y deje que fragüe. Garantizada para llenar cualquier espacio con mentiras baratas, pero elásticas. Se vende por litros, y sólo le costará su alma.
—Desearía —dijo el reverendo con una mirada nostálgica— que esto fuera hace cien años. Podría haberte asado sobre carbones por blasfemia, y entonces ganaría.
—Pensaba que sólo ganarías si me convertías —dijo Gwynn, mirando atentamente al reverendo.
—Tus sufrimientos purificarían tu alma. Amarías a Dios antes de morir, y Dios bendeciría mi esfuerzo. Habría ganado.
—¿De veras? Bueno, si estuviéramos teniendo esta conversación en mi tierra natal, podría haberte cosido dentro del vientre de un mamut muerto por ser un agente contaminante de la religión; de hecho, estaría obligado a hacerlo por ley. Pero dado que ambos estamos atascados aquí, en estos tiempos y lugares tolerantes, es inútil fanfarronear sobre los tormentos que podríamos infligirnos el uno al otro en circunstancias distintas. ¿A no ser, por supuesto, que quieras tratar de matarme tú mismo?
—Sólo disfrutaba del consuelo de la nostalgia —rezongó el reverendo.
Gwynn vio que su oponente se cansaba. Continuó con la primera línea de la polémica.
—Cualquiera que sea esta cosa que crees que falta, pareces haber decidido a priori que es un dios. De hecho, podrías casi decir que tu Dios está ausente por definición. Ausente e incognoscible, y por tanto imposible creer en él con alguna precisión.
El reverendo se estaba sintiendo embotado y encontraba más difícil pensar en argumentos. Se desplomó en su silla y miró adormilado a su adversario.
—Lo estás haciendo de nuevo. Usas la razón para discutir la fe. No puede hacerse. Es como jugar al croquet con un ganchillo para hacer croché. Pareciera como si fuera el instrumento adecuado para la tarea, pero no lo es. Está bien, hoy voy a perder. Pero por eso mismo también tú.
—No. Tú intentas ganarte el paraíso. Yo no trato de ganar nada. Sólo paso el tiempo.
—¿Qué es lo que odias tanto?
Gwynn fue cogido por sorpresa.
—¿Odiar? —Se rió—. Nada en este mundo. Como te dije, me gusta. Y, si fuera a creer en un dios, admiraría a ese Dios por sus crueles bestias, sus terremotos y la vileza manifestada en el hombre, tanto como lo admiraría por su bondad fortuita. Pero no lo amaría; y sí él me exigiera que lo hiciera, sólo podría pensar mal de él por tener una necesidad tan infantil.
El reverendo se preparó para un último esfuerzo.
—Denigras a Dios porque temes lo que Dios pueda ser. Si fueras el aliado de Dios tendrías que temer nada, temerías no tener nada, no tendrías nada que temer —por fin consiguió ordenar sus palabras. Se masajeó el estómago y eructó. Un mosquito apareció cerca de su barbilla y zumbó a través de la mesa.
—Si tuviera alguna inclinación por la religión, diría que es menos importante que creamos en algún Dios que el hecho de que en algún sitio haya un Dios que crea en nosotros —dijo Gwynn y mató al mosquito de un manotazo.
—Ah, Calila, Calila —masculló el reverendo—. Dios castiga la falta de fe, y yo soy el chulo de un libertino. ¿Se te antoja el título futuro de calavera para ti? Piénsalo bien. Deberías estar asustado. Yo ciertamente lo estoy. Sin embargo todavía, todavía… visito a las chicas, porque son flores que crecen alrededor de la letrina de mí corazón. Presiono mi ojo contra un cristal esmerilado de color rosa, y tú estabas moviéndote ahí, un presagio… Un hombre no puede vivir sin amor, ¿no es cierto?
—Oh, sí puede. Pero no puede amar lo que teme —dijo Gwynn. Bebió a sorbos su té, esperando a ver si el reverendo se recobraba de nuevo, pero el sacerdote había dirigido toda su atención a la botella—. Creo que he ganado esta ronda, padre.
El reverendo lo reconoció con un gruñido.
Esa noche el reverendo tuvo una pesadilla en la que una mujer de belleza sin par se desmembraba ante sus ojos. Le explicaba que intentaba buscar el asiento de la perturbación que había causado que el sufrimiento fuera un principio fundamental de su propia existencia y del universo, pero su búsqueda estaba demostrando ser como tratar de encontrar una aguja en un pajar. Le alcanzó un tomahawk y una pequeña sierra, y le preguntó si querría ayudarla.
Capítulo 6
Su nombre artístico era Eterna Tareda. Con diecinueve años, era grácil y tenía ojos de gacela. Cantaba canciones de amor en el club de Elm, el Diamantino, en la calle Lumen, donde ella era la principal atracción. Cuando subía al escenario, su cuerpo menudo envuelto en un vestido de lamé dorado o plata sin mangas, guantes de satén o de malla hasta los codos de sus delgados brazos morenos, cesaba la conversación en el club. Ella misma escribía las melodías tristes e irónicas y las melodramáticas letras de sus canciones. Gracias a su genio podía cantar convincentemente sobre la vida exterior e interior de cada asesino, mujer fácil, jugador o amante fracasado en el público.
Elm había fraguado su ascenso a la fama y ahora controlaba su imagen cuidadosamente. Sin importar cuántas joyas y hermosos vestidos él le comprara, no se le permitía usarlas en el escenario. Las galas que lucía en público eran siempre ostentosas, pero baratas, y mostraban el patetismo del lujo falso. Su voz siempre parecía estar al borde de las lágrimas, pero nunca sucumbía por completo a ellas. Era el instrumento ideal para contar, una y otra vez, una historia de orgullo comprometido y trágico remordimiento.
La banda comenzó a tocar, y ella levantó la cabeza:
—Él era el príncipe de la mala suerte —cantó—. Rompía todo lo que tocaba, era el peor desastre de la calle, pero una vez tuvo un amor fiel…
Marriott la miraba anhelante. Con demasiado anhelo. Gwynn pateó discretamente su pie. Marriott arrancó su atención de Tareda y la fijó en la lamparita azul de la mesa en la que Elm entretenía al Superintendente de Aduana y a su esposa. En una demostración de fuerza, que podía interpretarse convenientemente como un gesto de respeto, aquellos caballeros de la Sociedad del Abanico de Cuerno que podían comer con la boca cerrada o hablar sin maldecir estaban presentes junto a su jefe.
A cada lado de Elm se sentaban sus guardaespaldas gemelos con el cráneo afeitado, Tack y Snapper, que no bebían alcohol, sino sólo jarabe de frutas en vasos pequeños que sostenían con extraña delicadeza en sus manazas. Estaba también un hombre de piel amarillenta conocido como Codos a causa de su manía de romper esa parte de la anatomía humana; Jasper el Elegante, un atractivo negro con una sonrisa de dientes limados, tachonados con joyas titilantes; San Machácalos a Todos, cuyos ocho dedos y medio constantemente jugueteaban con su largo bigote, y Biscay el Chef, un hombre obeso y grasiento que llevaba las bien cocinadas cuentas del Abanico de Cuerno bajo su engominado moño. Cualquiera los consideraría unos personajes de cuidado, pensaba Gwynn para su coleto, pero reconocía serenamente que muchos lo considerarían a él un tipo igualmente peligroso.
Elm era un hombre de mediana edad, de una indeterminada raza cetrina, delgado, de pelo gris, aristocrático cuando lo pretendía. Sus ojos eran de color ámbar oscuro y agudos como cristales rotos. Nunca dejaban de percibir el ligero temblor de una mano, una mandíbula tensa, una inclinación hacia delante demasiado ansiosa o una postura falsamente relajada. Era imposible creer que no había visto el deseo de Marriott por Tareda. A Gwynn no le gustaba nada la situación, pero había sido incapaz de persuadir a Marriott de que eligiera un objeto menos peligroso al cual dedicar su devoción.
Para el Superintendente y su mujer, el humor de los hombres de su anfitrión parecía relajado, pero en realidad distaba de ser ése el caso. Desde la noche anterior, el número de los del Abanico de Cuerno había disminuido en uno. Habían llevado a un hombre llamado Orley al rio, y lo habían atado a una silla con los pies en un bloque de cemento y las manos reducidas a pulpa. El Abanico de Cuerno había estado luchando durante largo tiempo contra la Familia de los Cinco Vientos, y había derrotado por fin a su rival en una sola noche de asesinatos cuidadosamente organizados. Sólo un puñado de miembros de baja graduación que estaban fuera de la ciudad en ese momento habían escapado a la masacre. Pero Orley tenía una deuda con un hombre que pertenecía a los Cinco Vientos, y había intentado pagarla dándole refugio a éste y a su familia, y tratando de ayudarlos a escapar de Ashamoil. A Orley lo había abandonado el valor en su último día, y había gritado a través de la mordaza durante todo el trayecto hasta el brazo pantanoso del río donde Tack y Snapper lo habían tirado por la borda. Gwynn se había sentido contento de estar en el cuarto del timón, distraído con los aspectos prácticos de la navegación.
La ejecución de Orley les había puesto los nervios de punta a todos. A nadie le gustaba que le recordaran que era prescindible.
Elm recibía regularme al Superintendente, y cada dos meses le enviaba saludos en efectivo. Las autoridades de Ashamoil se mostraban en la mayor parte de las cosas liberales, imponiendo poco control sobre la vida de los ciudadanos, pero veían con malos ojos la evasión de impuestos. El barco principal de Elm, el Flamenco Dorado, transportaba un pequeño número de esclavos abiertamente, para mantener una fachada respetable de tráfico de esclavos honesto y con licencia. La mayor parte de su carga, sin embargo, era introducida de contrabando en una bodega secreta. La generosidad de Elm hacia el Superintendente aseguraba que los inspectores de aduana que abordaban el Flamenco nunca investigaran la discrepancia entre sus dimensiones exteriores y las aparentes dimensiones interiores.
El Superintendente estaba contando una historia sobre un pirata con el que había cruzado su acero varias veces en su juventud. Gwynn pensó que había demasiadas mujeres hermosas en la historia para que fuese completamente cierta, pero el Superintendente la contaba con entusiasmo y mucho humor a su propia costa, lo que hacía que valiese la pena escucharla. Cuando terminó —con el pirata muerto por fin, la propiedad donada a la caridad y la propia hija del pirata cortejada y seducida («Esto fue mucho antes de que te conociera, querida», le aseguró el hombre a su afable esposa)— Gwynn se disculpó en la mesa y se dirigió al bar. Se percató de que su mano descansaba en la empuñadura de la espada, como acostumbraba a hacer cuando se sentía intranquilo. Se obligó a alejar su mano del arma.
Mientras pasaba por los estrechos espacios entre las mesas, cosas crujían en la alfombra bajo sus pies. El Diamantino se hallaba en un sótano cerca del río y por tanto estaba perpetuamente húmedo. Los bichos prosperaban en ese ambiente, al igual que el moho, que crecía sobre el rojo papel aterciopelado de las paredes en grandes colonias grises. Pero Elm no tenía que preocuparse por la pérdida de clientes. De toda la ciudad, Tareda atraía una multitud a la que ninguna suciedad desanimaba.
Mientras Gwynn esperaba que le sirvieran su trago, una mujer con un tocado bordado con cuentas bajó su abanico y le sonrió. El hombre junto a ella lo miró con hostilidad. Gwynn le guiñó el ojo con picardía a la mujer. Sabía lo que ella había visto. Por cada mujer u hombre que le lanzaba miradas asesinas o que no lo miraría para nada, había una o uno que lo miraba con deseo: lujuria, envidia o ambas cosas. No era necesariamente algo personal, o incluso algo relacionado con el dinero fácil que él recibía. Sabía, aun cuando ellos lo ignoraban, que lo que veían era dolor y muerte y que, a diferencia de aquéllos que temían abiertamente al sufrimiento, o aquéllos que desdeñaban sentirlo, ellos eran los que lo temían pero esperaban evitarlo poniéndose en el lado bueno del mal. A él lo le complacía representar ese papel; en cualquier caso, no le costaba trabajo. Le dio una propina al camarero y regresó a la mesa, con una expresión confiada, consciente de que lo miraban.
El Superintendente y su mujer se marcharon alrededor de la medianoche. Después de su partida, Elm comenzó a hablar de finanzas con Biscay. Tareda terminó su actuación y vino hasta la mesa para sentarse en el regazo de Elm. Éste la mimó, y ella a su vez lo miró con calculado afecto. Marriott continuó escondiendo sus emociones sin demasiado éxito. Gwynn se sentía preocupado y un poco avergonzado por su amigo.
Jasper el Elegante sacó unas cartas y miró al resto del grupo.
—¿Os interesa?
Todos dijeron que sí y sacaron dinero. Por fin Marriott pareció arrancar su atención de Tareda.
Una hora después, Elm se levantó para irse. Antes de hacerlo, dio algunas órdenes. A Gwynn y a Marriott les dijo:
—Ved al coronel mañana. Resolved nuestro pequeño problema. Biscay ha calculado todo hasta el último detalle. Ahora, escuchad lo que os digo.
Por el bien de los negocios, debo ser generoso, contra los reparos de mi corazón. Remplazarlo en estos momentos sería irritante y oneroso. Que no se os vaya la mano. Sólo convencedlo de su error. Si no se afloja, traedlo con vosotros. Nada más. ¿Entendéis?
Ellos asintieron.
Tack, la caja —dijo Elm. Tack sacó una delgada caja de madera y se la dio a Elm, que a su vez se la dio a Marriott—. Mostrádsela al coronel. Espero que la encuentre inspiradora.
Marriott se la guardó en el bolsillo, y Elm miró a sus hombres. No había preguntas, y se marchó con su brazo alrededor de la cintura de Tareda, con Tack y Snapper avanzando pesadamente a remolque.
El juego continuó hasta las cuatro de la mañana, hora de cierre del Diamantino. Era un grupo con aspecto demacrado el que salió del club y tomó por el callejón lateral hacia las caballerizas. Marriott había terminado bien, pero tenía el aspecto de un hombre que hubiera perdido todo y no tuviera esperanzas de recuperarlo.
—Él no la quiere.
Gwynn cerró los ojos y hundió la cabeza bajo el agua unos pocos segundos. Cuando la sacó, dijo:
—Si lo hace, a su manera.
Estaban sudando el alcohol de la noche anterior en la piscina caliente de la casa de baños Corintia antes de salir hacia río. Los que solían venir a los baños por la mañana temprano se habían marchado en su mayoría y la lujosa casa de baños estaba en silencio. Las asistentes les habían traído zumo de fruta y un té de hierbas buenas para aliviar los dolores de cabeza y disipar el cansancio.
—A la manera de un hombre que mantiene un pájaro enjaulado. No la quiere de la manera que ella se merece —dijo Marriott suavemente, pero con vehemencia.
—¿Y qué crees que ella se merece, amigo mío?
—Algo mejor.
—Puede que ella no esté de acuerdo contigo. Parece bastante satisfecha con su situación.
—Parece. Pero tiene marcas. Es obvio. Necesita un amante con buen corazón.
Gwynn expresó su escepticismo con una sonrisa irónica.
—Marriott, te apuesto mis ojos a que bajo esa piel suave y joven hay un corazón que rehúsa amar algo tan poco valioso como otro corazón. A ella le interesa el dinero, al igual que al resto de nosotros. Él le ha dado joyas que valen una fortuna. Ella lo usa a él tanto como él la usa a ella. Cuando la deseche por alguna belleza más joven, será una mujer rica con una gran cantidad de tiempo por delante para hacer lo que le plazca. Eso es lo que ella desea. Es obvio.
Marriott negó con la cabeza.
—Te equivocas, Gwynn. Ella sufre.
—No, tú sufres —dijo Gwynn con algo de impaciencia.
La expresión de Marriott se endureció y no dijo más. Terminaron el baño en silencio, y después cabalgaron hasta los muelles donde se hallaban amarradas las tres lanchas de Elm. Gwynn podía ver que Marriott estaba todavía enfurruñado. Podía estar malhumorado durante días, a veces semanas. Gwynn lo dejó ensimismado y disfrutó de la mañana, que era inusualmente clara, con incluso un poco de puro cielo azul visible. El sol sería implacable cuando estuvieran en el río.
Mientras cabalgaban por la Explanada, un chico saltó del muro de una terraza hacia el camino frente a sus caballos. Acaso tenía catorce años y llevaba unos pantalones negros y un chaleco de lentejuelas rojas, abierto para mostrar su pecho huesudo y con cicatrices. Sacó dos cuchillos largos y los hizo girar en una hábil muestra de pelea con un adversario imaginario. Gwynn reconoció al vencedor de la reciente pelea en la Huerta. Lejos de constituir un reto, el agitar de hojas del chico era como un inicio de cortejo, un intento de que lo notaran y lo recordasen. Gwynn no iba prestarle atención, pero Marriott saltó de su caballo.
—¿Es pelea lo que quieres? —gruñó.
El chico parecía confuso. Se lamió los labios. Las caras de varios jóvenes habían aparecido ahora en el mismo muro sobre la calle. Gwynn detuvo su caballo y contempló la escena, divertido.
El chico se irguió y miró a Marriott al pecho:
—Sí, señor —gritó, dado que no podía echarse para atrás.
Marriott se movió con rapidez. Con un rugido, agarró al chico, le dio un puñetazo, lo desarmó con eficiencia y luego procedió a darle una paliza con las manos desnudas. Gwynn pensó que tendría que intervenir para impedir que su amigo cometiera un asesinato allí mismo, pero Marriott se controló y dio un paso atrás. El chico comenzó a escupir sangre, pero parecía que sólo se había mordido la lengua. Se limpió la boca y miró desconcertado a Marriott, que calmadamente volvió a subir a su caballo.
—¿Te sientes mejor?
—Un tanto —dijo Marriott.
Las tres pequeñas lanchas a vapor del Abanico de Cuerno atracaban en un muelle privado junto a un espolón de roca en el extremo final de la Explanada. Tarfid, el fogonero, tenía una de ellas con la caldera a punto y lista para partir. Gwynn se puso al timón y la dirigió río arriba. Mientras se alejaban de Ashamoil, el aire se iba volviendo más claro y el sol calentaba de veras. Gwynn se quitó la chaqueta, luego el chaleco. Condujo a través del tráfico del rio con una mano, protegiendo sus ojos del sol con la otra. Marriott se mantuvo en silencio mientras estuvieron dentro de los límites de la ciudad, pero cuando los campos de arroz comenzaron a aparecer en las riberas empezó a hablar sobre Orley. Habló en anvallic, quedamente, como si Tarfid pudiera escuchar de alguna manera desde el cuarto de máquinas.
—Orley era un buen tipo. Hizo lo que debía. Hizo lo honorable. No me gusta pensar en lo que hicimos nosotros.
Gwynn se dirigió hacia el centro del río para evitar a un remolcador que arrastraba una flotilla de gabarras.
—Pues no pienses en eso. Está hecho.
Marriott no se dejó disuadir.
—Orley habló en mi favor. Sin importar las consecuencias, debí decir algo para defenderlo, pero le pagué con el silencio porque tenía miedo. No sé si hay excusa suficiente para eso. Ya no sé nada, Gwynn.
Parecía que el efecto ligeramente reconstituyente conseguido por la paliza al joven criminal estaba pasando y que de nuevo lo asaltaba la depresión y el autodesprecio que últimamente aquejaban cada vez más a su humor.
Gwynn creía que o no había excusas para ningún acto, o el hecho de ser un ser humano era una excusa completamente satisfactoria para todo el comportamiento humano, de la misma forma que el hecho de que un cocodrilo fuera un cocodrilo proporcionaba todas las justificaciones necesarias para los hábitos de la bestia. No veía ningún punto medio viable. Ni podía ver cómo Marriott recuperaría alguna vez la felicidad mientras siguiera cortejando el sufrimiento. Él nunca se había sentado a hacer el papel de trágico, pero conocía a suficientes personas que lo habían elegido y se habían vueltos adictos a ello como para reconocer los síntomas, uno de los cuales era la dolorosa vulnerabilidad del alma.
—No sé —repitió Marriott—. ¿Crees que esté loco? ¿Estoy loco? Tal vez lo estoy. ¡Ja! —Sacudió la cabeza con vigor—. Dime, ¿siempre he sido como soy ahora?
Gwynn se sintió impotente.
—Estás cansado —dijo—. Anoche te excediste. ¿Por qué no duermes un poco?
—No necesito dormir —murmuró Marriott. Encendió un cigarrillo oscuro e inhaló el humo con agresividad mientras clavaba la vista al frente.
Gwynn también miró hacia la proa, contemplando el panorama. Los campos de arroz escalonados y las pequeñas villas en las colinas eran pintorescos, y las montañas verde salvia en la distancia eran elegantes. Todo era placentero a la vista. En esos días casi siempre estaba de buen humor. Su vida nunca había sido tan fácil y agradable como en Ashamoil. A menudo se sentía como un barco sacudido por la tempestad que hubiera finalmente arribado a un puerto amigable. Y ahora, con el final de los Cinco Vientos, el Abanico de Cuerno, junto con los aliados de negocios de Elm, la Compañía Comercial Sagaz y la Sociedad de la Plaza Dorada, controlaban la parte del león del poder entre las grandes casas. La traición podía esperarse en un futuro, pero Gwynn se negó a preocuparse por ello hasta que ocurriera.
Incluso la presencia amargada y silenciosamente agitada de Marriott no pudo desplazar su sentimiento de satisfacción. Tarareó la melodía de una saloma y dejó que sus pensamientos vagaran.
Poco después del mediodía vieron el hotel Majestic. Era una construcción del siglo anterior en forma de tarta de bodas, tres pisos de piedra enjalbegada festoneada con un enrejado blanco de hierro adornado a su vez con glicinias blancas, separada del río por céspedes y rodeada de jardines exuberantes. Más allá del hotel, a un kilómetro, el paisaje en las márgenes del Escamandro se volvía una selva de un verde oscuro.
La frontera con Lusa, donde tenía lugar la guerra, se extendía a otros cincuenta kilómetros río arriba. El Majestic era el punto de regreso para todos los botes de fiesta que venían desde Ashamoil. De momento, la guerra no había afectado el comercio fluvial; sin embargo, ahora era común ver los grandes barcos comerciales armados con cañones, y las autoridades de Ashamoil ofrecían una escolta armada a cualquier capitán de navío dispuesto a pagarla. El hotel poseía su propia fuerza de seguridad bien entrenada, que se ocupaba de mantener la paz y proteger a los clientes. No se interesaban en lo que esos clientes hacían silenciosamente detrás de las puertas cerradas.
Gwynn se arrimó al embarcadero del hotel y apagó el motor. Marriott saltó de la embarcación y ató las amarras. Gwynn arregló su ropa, y luego él y el todavía taciturno Marriott se dirigieron hacia la puerta principal por un sendero flanqueado por magnolias y rosales. Dos lacayos con uniformes de lino blanco los hicieron pasar a un espacioso vestíbulo, donde otros dos se adelantaron, uno a pulir sus botas y el otro a ofrecerles paños perfumados para que se limpiaran las manos y la cara. Luego, se dirigieron a la gran escalera y poco tiempo después estaban arrellanados en las butacas de piel en la sala de estar de la habitación del coronel Veelam Bright, bebiendo licor en vasos de rubí mientras escuchaban a su anfitrión enumerar los peligros físicos, mentales y espirituales de las latitudes tropicales.
—Deben tener cuidado, saben —decía el coronel. Un hombre delgado, de dudosa reputación y párpados pesados, que representaba el papel de oficial militar con aire ligeramente sarcástico—. Aquí, un hombre puede volverse nativo —chasqueó los dedos—, ¡así de fácil! Se acuesta siendo un caballero y por la mañana despierta deseando usar plumas y batir tambores y poner a otras personas dentro de ollas. ¿Eh, Join?
—¡Señor! ¡Sí, señor! —dijo el cabo Join, ordenanza de Bright.
Ambos usaban uniformes blancos, rojos y dorados, y el del coronel se distinguía por tener charreteras, botones y galones de oro más gruesos y elaborados. Los uniformes tenían aspecto de haber sido hechos en casa. La chaqueta blanca del coronel estaba manchada de sudor bajo los brazos, y sólo abotonada a medias, mostrando una camisa sucia debajo. Por otro lado, el aspecto y el estilo de Join sugerían que a cada hora en punto alguien lo lavaba, almidonaba y planchaba, cortaba su cabello y ajustaba los cordones de sus botas.
—Ustedes, jóvenes, escuchen el consejo de un perro viejo —dijo el coronel, inclinándose hacia delante—. Recuerden sus hogares. Recuerden a sus madres. Recuerden el sabor de sus pechos si pueden. —Contempló su bebida con una expresión lasciva, como si el vaso rojo le mostrara remotos panoramas en los que tenían lugar recuerdos sensuales.
Las persianas estaban cerradas para mantener el calor fuera, y el cuarto estaba iluminado por arañas de gas que siseaban como gorgonas modernas. La aguja del segundero se desplazaba ruidosamente por la esfera de un reloj dorado de forma rectangular situado en la repisa de la chimenea, y los sones de una orquesta de baile que tocaba en uno de los salones para fiestas escaleras abajo notaban a través del piso. Más allá de estos sonidos, el alboroto de gorjeos y graznidos de la selva permanecía distante, pero permanentemente audible.
Un cuadro sobre el reloj mostraba a una mujer joven y majestuosa sobre un trono de oro, con un hombre con una armadura de diseño más ceremonial que práctico arrodillado frente a ella, sosteniendo un ramo de lirios en un guantelete extendido. La mujer se estaba inclinando ligeramente hacia delante, su mano comenzaba a extenderse. Gwynn encontraba interesante que el artista hubiera elegido congelar en el tiempo el momento cuando el resultado del encuentro era todavía incierto. Se había preguntado a veces qué planes se verían completados o se frustrarían, qué desastres ocurrirían o conseguirían evitarse si la mujer rehusara las flores.
El coronel enderezó sus hombros y elevó el vaso.
—¡Por el hogar, caballeros!
—¡El hogar! —repitieron diligentemente Gwynn y Marriott.
—¡Señores! ¡El hogar, señores! —repitió Join.
Los cuatro expatriados bebieron. El coronel chasqueó los dedos.
—Brandy, Join.
—Sí, señor.
Join sacó una licorera de un mueble bar coronado de mármol y llenó los vasos. Luego de tomar su vaso de la mano de Join, el coronel se reclinó, cerrando a medias los ojos, como para transmitir la impresión de que no le importaba la razón de la visita.
—Está muy bueno —comentó Gwynn.
—Me alegro que piense así —dijo el coronel—. No siempre es fácil vivir bien por aquí. Pero un buen trago es una de las cosas esenciales de la vida.
—Las otras cuatro son la memoria y el olvido, los amigos malvados y los enemigos honorables —citó Gwynn.
—¡Sí que lo son! Las palabras exactas de Jashien Sath, si no me equivoco —continuó el coronel—. Ésa fue una mujer astuta; no es que las mujeres no puedan ser astutas cuando quieren algo de uno, ¿eh? Es un placer encontrar a un hombre bien educado por estos lares. Espero que todavía haga tiempo para leer a los clásicos. Protegen contra la podredumbre del cerebro.
—No puedo creer que mi educación haya tenido el mismo nivel que la suya, coronel —dijo Gwynn, con una expresión sincera en la cara—. Las máximas de Sath son un material de lectura popular en el norte, al igual que sus tratados sobre la guerra.
El coronel arqueó una ceja.
—¿Lo son? Las cosas sobre la guerra son una lectura interesante, por supuesto, pero pienso que un poco pasadas de moda para que valga la pena aprenderlas hoy en día.
—A ella la estimamos como ejemplo de enemigo honorable —sonrió Gwynn.
El coronel rió ruidosamente.
—Una reputación es siempre el juguete de la historia.
—Lo es, al menos mientras la historia se ocupe de jugar con ella.
—Nada dura para siempre —dijo el coronel encogiéndose de hombros.
—Lo que me recuerda —dijo Gwynn, llevando la conversación a los negocios—: ¿cómo marcha la guerra?
—Va muy bien, todavía equilibrada con precisión. No hay signos de que vaya a parar. —El coronel miró de soslayo desagradablemente, mientras sus ojos se volvían fríos y alertas.
—¿Tampoco va muy rápido, espero?
—No, no. La población se mantiene estable.
—Dígame si es cierto que los nativos facilitan la cuenta de cabezas, ¿o es sólo una historia truculenta?
—Oh, sí que es verdad. En pinchos, como manzanas acarameladas, amigo mío. Ambos bandos. Son completamente salvajes. Es el calor; los enloquece desde el útero.
—Entendemos la dificultad de mantener la situación bajo control —dijo Gwynn—. Apreciamos sus esfuerzos. El Abanico de Cuerno valora altamente esta asociación.
—Gracias. Naturalmente, es un placer hacer negocios con ustedes. Join es indispensable, por supuesto. ¡Join!
—¡Señor!
—Vaya y tómese un tiempo para comer. Regrese a aquí a las trece horas.
—Señor.
Join saludó, se dio la vuelta con rapidez y salió del cuarto. Gwynn escuchó con atención. El sonido de los pasos de zancadas resueltas se detuvo mucho antes de lo que deberían. A unos cinco metros de la puerta, supuso; lo suficientemente lejos para que el ordenanza del coronel no pudiera oír nada que se dijera en un tono normal, pero lo suficientemente cerca para que un grito lo trajera corriendo.
Largos libros se escribirían sobre la guerra en la que la Sociedad del Abanico de Cuerno se había involucrado, pero ninguno de estos libros mencionaría al Abanico de Cuerno más que en alguna nota al pie; la duración desmedida de la guerra se atribuiría en su lugar exclusivamente al temperamento salvaje de sus participantes conocidos, las tribus ikoi y siba. Si se hubiera hecho un registro completo y exacto, hubiera incluido los siguientes hechos:
En el momento de la visita de Gwynn y Marriott al coronel Bright, la guerra en Lusa se había prolongado durante trece años. Comenzó cuando los ikoi de la parte este del país invadieron el territorio de los siba en el oeste. Al haberse equipado con armas modernas, los ikoi tuvieron éxito en su empresa. Pero los siba, en su hora más desesperada, recibieron un visitante en la persona del coronel Bright, que ofreció proveerlos con armas similares a aquéllas que los ikoi poseían. Los líderes siba explicaron que si bien estarían encantados de aceptar, ahora eran extremadamente pobres y no podían pagar esas armas. El coronel respondió ofreciéndoles el primer cargamento a crédito. Esta jugada resultó. A los pocos días de haberse armado, los sedientos de venganza siba comenzaron a destruir y saquear los asentamientos ikoi. Siguieron comprando las armas del coronel, y gradualmente forzaron a los ikoi a retroceder hacia el este.
Fue en este punto cuando Elm se interesó en Lusa. Al percatarse de que se podían sacar ganancias, organizó un plan y lanzó al Abanico de Cuerno a la arena internacional.
Durante diez años desde entonces, la guerra había marchado como un mecanismo de precisión. Los siba, temiendo que los ikoi se multiplicaran y cupiera la posibilidad de que se volvieran agresivos de nuevo, estaban encantados de organizar incursiones contra el territorio ikoi, raptar a sus viejos enemigos y vendérselos al coronel, que se los vendía a Elm, que los vendía a compradores en Ashamoil. Elm pagaba al coronel una parte de la compra en municiones, que a su vez todavía constituían una gran parte del comercio del coronel con los siba. Los ikoi, mientras tanto, había encontrado un nuevo y más barato proveedor de armas y habían logrado contraatacar con relativo éxito. Ellos también vendían a sus prisioneros de guerra a un agente, un hombre que afirmaba ser un mercader de Enjiran, un pueblo tierra adentro. De hecho, era un empleado del coronel; y las armas que suministraba, por supuesto, venían de Elm, cuya fábrica de municiones en Ashamoil era capaz de operar a un coste altamente eficiente al emplear la mano de obra de los esclavos introducidos de contrabando. Los niños, al ser más fáciles de controlar que los adultos, eran preferidos para el trabajo; y como eran también más fáciles de capturar en Lusa, existía una fluida armonía entre la oferta y la demanda.
El coronel mantenía un monopolio en su extremo del negocio. Elm había negociado con él para mantener el correspondiente monopolio para el Abanico de Cuerno en el otro extremo. El acto delicado, del que era responsable el coronel y en el que era experto, era el control y la distribución de armas de manera que se mantuviera el conflicto uniformemente equilibrado y constantemente activo, sin permitir que se intensificara hasta agotar la población del pequeño país.
Con los años, el Abanico de Cuerno se había vuelto fuertemente dependiente de la guerra. Gwynn no había visto las cifras, pero era consciente de los hechos. Si el Abanico de Cuerno perdía el negocio de Lusa, no sólo sería duro el revés financiero, sino que la casa de Elm sufriría una seria pérdida de prestigio. Los viejos enemigos, sin duda, aprovecharían la ocasión para atacar, y las casas aliadas encontrarían una oportunidad para una traición lucrativa. Gwynn esperaba que el coronel no tuviera consciencia total de la situación.
—Nos preocupaba que pudiera estar teniendo algunos problemas —dijo—. Los dos últimos cargamentos no alcanzaron el nivel que estamos acostumbrados a recibir de usted. Para ser sinceros, nos avergonzaba venderlos. ¿Podría explicar por qué se hallaban en tan mal estado?
El coronel miró a Gwynn con cara de pocos amigos.
—¡Bien, señor, un hombre podría tomar eso como un insulto! —Alzó un dedo y lo movió enérgicamente—. La guerra gasta a todo el mundo después de un tiempo, incluso a los salvajes. Habría creído que usted lo sabría, y habría pensado que su jefe lo sabría también.
Pronunció «jefe» con una nota de desagrado, como si la situación de Gwynn como empleado de una compañía lo afrentara.
En un par de ocasiones previas, Gwynn había recibido la impresión de que el coronel asumía que había algún tipo de parentesco de clases sociales entre ellos. Esta creencia parecía ser uno de los artículos de una más larga profesión de fe, en la que verse a sí mismo como un hombre civilizado, y a los habitantes de Lusa como salvajes, era otro de los artículos. Gwynn podía haberlo iluminado sobre ambos puntos. Como no compartían lazos de sangre o de camaradería de guerra, no estaban emparentados en ningún sentido, y el único rasgo importante que compartían era una ferocidad tan grande como la de cualquier caníbal.
—Hay otra explicación —dijo Gwynn—. Recientemente, uno de nuestros competidores trató de introducir de contrabando miembros de la tribu ikoi en Ashamoil. Aparentemente su nombre fue mencionado cuando la tripulación fue interrogada.
—Temo que no estoy seguro de lo que está sugiriendo. Me suena más bien insolente —dijo el coronel, arrastrando las palabras—. Si no desean tratar conmigo, encuentren a otro que coseche su ganado humano.
—Un grupo le ofreció un pago muy tentador —continuó Gwynn imperturbable— a cambio de que usted les proporcionara lo mejor de su última redada y nos endilgara la restante mercancía de tercera. Sabemos cuál es el grupo con el que usted negoció. No pretenden seguir pagándole a ese precio tentador. De hecho, ya no están en posición de hacerlo.
El coronel continuó resistiéndose, con una sonrisa cínica:
—No veo razón para creerle.
—Discúlpeme, pero desde nuestro punto de vista eso no importa. Sin embargo —Gwynn se encogió de hombros—, las pruebas son fáciles de proporcionar.
Le hizo un discreto gesto a Marriott, que sacó la caja de madera y se la pasó al coronel.
El coronel la abrió y miró su contenido. Sea dicho en su honor que no se alteró su semblante. Lo que miraba, envueltas en papel encerado, eran varias orejas, suaves por haber sido hervidas, con largos trozos irregulares de cuero cabelludo unidos a ellas. Reconoció el largo lóbulo de una oreja y la forma cuadrada y rolliza de otra. Además, la caja contenía tres narices identificables, y algunos pedazos de piel abolsada y rugosa de las que el coronel no tenía un conocimiento personal.
—¿Pretende impresionarme con los medios que habitualmente emplea para tratar con las «situaciones», señor? Muy pocas cosas de esta naturaleza pueden impresionarme y ninguna me ha impresionado desde hace más tiempo del que lleva usted vivo.
El coronel lanzó la caja sobre el mueble bar coronado de mármol. Una oreja cayó al suelo.
Gwynn removió su brandy.
—Coronel, puede estar seguro de que no estoy aquí para amenazarlo. Pero hay un asunto pendiente de cierta importancia que hay que resolver. ¿Podemos hacerlo amigablemente? Entendemos que cualquier hombre puede caer presa de la tentación. De un asociado valioso sólo pedimos cierta compensación. Esto es lo que se me ha dicho que le diga.
No dijo más, mientras el coronel Bright parecía estar tratando de destruir el reloj de la repisa de la chimenea con la vista. Gwynn no se sentía optimista. De hecho, esperaba que todo se fuera al diablo. Trató de establecer contacto visual con Marriott, pero éste se hallaba completamente absorto en la pintura.
Mas al fin, el coronel tosió seca y brevemente. Gwynn lo asumió como un reconocimiento de su derrota.
—Estimamos nuestras pérdidas, junto con los diversos gastos en que incurrimos al resolver este asunto, en un total de ciento diez mil florines. Debo pedir que el pago sea hecho en una semana, en oro.
Después de un segundo asalto de vana lucha visual con el reloj, el coronel asintió con frialdad.
—Será arreglado. Ahora salgan de aquí.
Mientras transcurría la conversación, la mente de Marriott estaba ausente. El ruido de la banda, la jungla, el reloj, las voces de Gwynn y el coronel, crispaba sus nervios. Se concentró en la pintura, atraído por los lirios, que parecían brillar con luz propia y flotar, de alguna manera, en un espacio separado, no metidos en el cuadro con el resto de la pintura, sino apenas descansando sobre él. En su blancura desplegada y su flotante aislamiento, le hicieron pensar en los gansos árticos que habían volado sobre su cabeza mientras yacía solo sobre la nieve profunda. Y en un momento había abandonado el hotel y estaba de nuevo en el pasado, escuchando sólo a los gansos graznando sobre su aliento irregular. El sol del verano todavía brillaba en el horizonte en medio de la noche, un ascua que no se apagaría. La nieve había estado roja, roja oscura con sombras negras en los declives ondulantes, como una capa de terciopelo a la que mirar, húmeda y fría donde yacer.
Le habían dado una oportunidad. La paliza no había pretendido ser fatal. Sesenta azotes, suficiente para herirlo, pero no para matarlo. Él tenía sus pieles puestas y era fuerte; podía haber caminado y tratado de encontrar un refugio, pero ya había decidido que se dejaría morir, pues no había experimentado nada que alimentara su amor a la vida. Sólo robar le daba placer y siempre estaba buscando maneras de apropiarse de lo que no le pertenecía.
La villa lo había tolerado porque nunca cogía mucho, y era útil de otras maneras, un joven lo suficientemente fuerte para hacer el trabajo de dos hombres, ya fuera extrayendo turba o desollando venados o trabajando en los fuelles y cargando hierro en la fragua. Lo toleraron hasta que hizo algo estúpido y horrible: tomarla a ella, la hija del cantor de sagas, la del raro cabello de oro y voz de miel, a la que todos amaban, por lo que nadie le perdonaría el que la hubiese tomado. No había sido tan tonto como para tratar de explicarles que en el momento en que la poseyó había creído que ella era en verdad de él. Sabía que este razonamiento no era bueno y sentía un doloroso remordimiento por haber herido aquello que deseaba sobre todas las cosas. Se odiaba a sí mismo. Pero incluso mientras yacía en la nieve, vacio de voluntad, odiaba a sus parientes por desentenderse de él. La flagelación hubiera sido suficiente; no lo habría vuelto a hacer. Hubiera vuelto a robar carne de venado y prendedores de latón, hubiera soportado las miradas de desconfianza y desprecio, y nunca se hubiera atrevido a levantar sus ojos para mirarla.
Pero, ¿quién se habría arriesgado a ello? Nadie había hablado en su favor. Sus padres y sus hermanos habían estado callados como lo habrían estado sí fuera un extraño.
Incluso él se había sorprendido de lo fácil que resultaba decidirse a morir. Le faltaba lo que sea que necesitara un hombre para quitarse la vida —se había pinchado el brazo con un cuchillo, pero no había conseguido obligar a su mano para que cortara lo suficientemente profundo—, pero podía dejar que el mundo lo matara. Eso sí podía hacerlo.
Pero el mundo tenía otros planes. En la noche en que lo desterraron, el destino se cruzó en su camino bajo la forma de un trineo tirado por perros a una velocidad temeraria. Se fingió muerto al principio, cerrando los ojos mientras los perros lo olfateaban. Luego escuchó unos pasos humanos haciendo crujir la nieve, y sintió unos dedos tibios en el cuello.
Y luego una carcajada y una voz joven:
—Mejor te levantas, o permitiré que te coman. Podría comerte yo mismo. Tienes cantidad de carne sobre tus huesos y yo estoy hambriento.
Marriott había conseguido dejar pasar un par de segundos, pero luego perdió su determinación de permitir que el mundo lo matara. Abrió los ojos y vio a un chico como de su edad, vestido de cuero y con gruesas pieles, con una espada en su costado.
En ese momento, una cosa como una gran bola de nieve peluda saltó del trineo. Poco después Marriott se encontró con que un cachorro le lamia la nariz con energía.
—Saluda a Dormath —dijo el chico con una sonrisa—. No tiene modales, pero en nuestro incivilizado mundo eso puede serle útil. Soy Gwynn, antes de Palias, actualmente sin domicilio fijo.
Marriott se levantó del suelo. Se mantuvo intensamente en guardia, pero trató de no mostrarlo. Aquí estaba la oportunidad de un nuevo comienzo. Vislumbró frente a él un camino claro y ancho y una versión distinta de sí mismo caminando por él.
El chico llamado Gwynn no hizo preguntas directas. Dijo que su traílla se había excitado por algo, y, siendo curioso, les había permitido seguir su nariz. Marriott supuso que los perros habían olido la sangre que manaba de sus cortes, pero no dijo nada de la flagelación o de sus patéticas heridas autoinfligidas. Nadie necesitaba saber sobre su antiguo yo.
Después de eso, su memoria se volvía fragmentaria. Se recordaba montado en el trineo, entrando en calor, dormitando, envuelto en pieles. Y recordaba a Gwynn dándole una botella de hidromiel destilado, que la había bebido completa, y lo había contado todo, y luego había vomitado sobre el costado del trineo. El nuevo camino se había torcido, al parecer, no más poner su pie sobre él.
Sin embargo, en los años de aventuras frenéticas que siguieron a su encuentro con Gwynn, era cierto que al adquirir Marriott fama también había adquirido una reputación de ser caballeroso con las mujeres. Sin embargo, las mujeres lo evitaban como si llevara una marca que era claramente visible a sus ojos. Había tenido esperanzas de ser feliz, a menudo se había enamorado, y sin excepción había sido recibido con indiferencia, temor o desdén. Llegó a creer que se había maldecido a sí mismo con su brutal acto.
Cuando vio por primera vez a Eterna Tareda la había adorado inmediatamente, pero hacía tiempo que había pasado de eso. Al no tener oportunidad de evitar su presencia, sólo podía quedarse y, cada noche, enamorarse todavía más de ella. Ella se había convertido en el centro de su mundo y, creía, en el único agente posible de su verdadero rescate. Sabía que estaba cautivado por la ilusión de que ella cantaba sólo para él y que entendía y aceptaba todo en su corazón; mientras, cientos de hombres y mujeres en la misma habitación creían que ella cantaba sólo para ellos y que aceptaba sus corazones con toda su atención.
Él se había convencido de que si ella le sonriera sólo una vez, sinceramente, en alguna ocasión lejos del escenario, su culpa sería lavada y seria perdonado, la maldición desaparecería, y la puerta al amor quedaría abierta; sería capaz de hacer que ella lo deseara.
Cediendo a las fantasías, Marriott se imaginó que yacía sobre la nieve de nuevo, pero en el trineo era Tareda, con pieles de visón blanco, quien lo encontraba, y él tomaba su mano y ella le sonreía y lo acercaba a ella.
Inevitablemente, la mujer a la que el caballero le ofrecía las flores también tomó la forma de Tareda en su imaginación. Se mantuvo mirando a la pintura, aunque lo llenaba de ansiedad, hasta que escuchó que el coronel Bright les decía que se fueran.
Capítulo 7
En cuanto a Gwynn, la imagen de la mujer y el caballero le hizo recordar la esfinge agazapada y el basilisco escamoso. Su curiosidad aletargada acerca de la elusiva artista del grabado comenzó a despertarse, y ese humor lo llevó a buscar de nuevo a Beth Constanzin.
Era un buen momento para intentarlo, en cualquier caso. Se hallaba con más tiempo libre del que había tenido en meses, ya que después de que él y Marriott visitaran al coronel Bright, las cosas se habían tranquilizado en todos los frentes. El coronel enviaba sus cargamentos rio abajo con puntualidad, y todos eran jóvenes, fuertes y hermosos. El Abanico de Cuerno gozaba de un tiempo de paz y prosperidad.
Gwynn abordó su autoimpuesta tarea con meticulosidad. Se le ocurrió que el edificio trapezoidal en el grabado podía ser una representación ampliada de una estructura más pequeña, por ejemplo, una construcción extravagante en un jardín privado o una cripta de un cementerio; algún tipo de cámara en la que nuevas pistas podrían estar aguardando. Entusiasmado con esta idea, cogió un gran mapa de Ashamoil y trazó en él una rejilla con sesenta cuadrados con tinta roja, luego cortó el mapa siguiendo las líneas rojas. Calcó el edificio de la esfinge y le pagó a un impresor para que hiciera sesenta copias. Luego, durante el curso de varios días, contactó a sesenta personas que tenían prestigio en el negocio de alquilarse como sabuesos humanos. Todos se jactaron de que podían encontrar cualquier cosa por la que se les pagara. Gwynn les repartió las impresiones que mostraban el edificio, un cuadrado del mapa para la búsqueda, media paga de adelanto y la promesa de una generosa bonificación para el afortunado cuya área asignada contuviera el objeto de la búsqueda, cualquier cosa que resultara ser en realidad.
Y entonces esperó.
Un mes después, Gwynn se sentó en su cama, desnudo, y consideró los resultados de su esfuerzo. Se sirvió otra copa de vino.
Nada.
Los espías infalibles habían vuelto sin haber tenido éxito, todos ellos.
Consideró enviarlos de nuevo a que buscaran a una mujer con la cara de la esfinge. Pero como había decidido ya, si eso era todo lo que podía hacer para encontrarla, el juego era tosco y tedioso. Gwynn se sentía defraudado por la artista. Se reprendió por ser irracional.
Vació la copa y cerró los ojos. Al cerrarlos, sus otros sentidos se agudizaron. Sobre el clamor que subía del río y el ruido de fondo de la ciudad escuchó a una voz hablando en el cuarto de abajo. Sonaba como un actor ensayando un soliloquio:
—Nací humano, pero el horror y el atenazante dolor de mi orgullo herido me hicieron buscar y encontrar alternativas a una edad temprana. Era más feliz como cerdo, cuando un colchón de estiércol me complacía más que un diván de seda, y juzgaba similares una cubeta de porquerías a un borgoña o a los higos rellenos. Después de regresar a mi forma bípeda nunca conseguí volver a convertirme en cerdo, pero me volví cabra, que habría sido una condición satisfactoria, salvo que había una belleza innegable en mis ojos amarillos, con sus elegantes pupilas horizontales, así que cuando me miraba en una corriente de agua sentía una nostalgia que me causaba dolor. Encontré refugio en la tierra y la ceguera. Tú que ves los pájaros todos los días y deseas sus alas, nunca has imaginado la felicidad de la lombriz de tierra: tiene un solo deseo, que es llenar su interior de suciedad, y ese deseo es perpetuamente satisfecho. Es sólo por la variedad y la voluptuosidad de sus sentidos que el sublime cerdo es capaz de decir que es más grande que el magnífico gusano…
Me deleito en estas imágenes turbias, amigo mío. No debes haber olvidado mi advertencia sobre el asunto de los pulpos alados que, cualquier día, traerán mensajes de severa admonición a las ciudades del mundo. ¿Has observado el vuelo de estos moluscos lúgubres y centelleantes cuando estabas con la cara contra la ventana, asustando a los transeúntes con la vista de tus mejillas hundidas y tu pelo desordenado? Tus ojos de búho nunca parpadeaban. Pero aunque observabas a los asesinos y los pederastas intercambiar confiados saludos en las calles, acaso no te percataste de que nada más anduviera mal. Los pulpos poseen poderes superiores de camuflaje, a pesar de ser ciegos al color…
La voz continuó hablando en esta vena, pero Gwynn dejó de escuchar. Olía el cambio de la estación. Los meses secos se acercaban a su fin. Se aproximaba el tiempo en el que el aire comenzaba a humedecerse y a traer el olor terrenal y metálico que anunciaba la llegada del monzón.
Sus días habían caído en una cómoda rutina. Por las mañanas dormía hasta tarde, leía o se entretenía en los cafés. La mayor parte de las tardes lo encontraban en el Club Deportivo Mimosa con sus colegas, practicando tiro, esgrima o equitación, a lo que seguía una hora o dos en bar del club, y luego un baño en el Corintio. Pasaba las noches o con los mismos colegas o con una sociedad más amplia en una serie de otras actividades que resultaban indispensables para una vida elegante: juegos de cartas, billar, bailes, cenas, el teatro, pasear sin otra razón que ser visto, y, por supuesto, comprar ropa. Ese día se había tomado las medidas para tres nuevos trajes. Después de pasar dos horas con su sastre —un hombre que sentía pasión por los materiales con los que trabajaba, cuyas disertaciones sobre el tejido, el drapeado y el color eran exquisitamente vivas— extendiendo muestras de telas frente a él, Gwynn había hecho su elección de entre la panoplia de sedas ligeras y pesadas, jacquards, damascos, crepés, muarés, brocados que seducían la mirada, esculpidos brocateles y matelassés, pieles teñidas y bordados entretejidos con metal. Luego había pasado otra hora examinando diseños de chaquetas, chalecos, pantalones y camisas. La nueva moda para estas últimas eran las sencillas, de cuello alto y sin encaje. Y los fulares de encaje, le había informado el sastre, estaban a punto de convertirse en piezas de atuendo estrictamente femenino. Si un caballero no deseaba parecer un tonto, usaría sólo los de seda.
Gwynn tenía la más alta opinión de aquel sastre.
Por la noche, trabajó. Había regresado hacía una hora de ir con Jasper el Elegante a visitar a un cuarteto de jóvenes ex aspirantes a empresario que se las habían arreglado para enredarse en una deuda sorprendentemente alta con Elm. Sus ricos padres habían rehusado pagar por ellos. Los cuatro habían demostrado ser inesperadamente duros, así que Gwynn y Jasper habían necesitado esforzarse un tanto para dejar clara su posición. Por fin, sin embargo, habían llevado a los jóvenes a tal estado de sufrimiento que sirvió de incentivo a sus padres para arrepentirse de su parsimonia.
Y ahora parecía que él se iba a sentar en la cama, desnudo, solo, y bebería el vino que había planeado beber con Beth Constanzin. Expresada de esa manera, la idea bastó para hacerlo dejar la botella. Hizo una mueca en la oscuridad.
Estaba considerando irse simplemente a dormir cuando escuchó unas pisadas ligeras que se acercaban por el pasillo ante su habitación. Las reconoció como pertenecientes a la señora Petris, del cuarto piso. Se detuvieron, y entonces escuchó el repiqueteo del timbre en la sala.
Pensó en fingir que ya dormía. Era bastante tarde. Sin embargo, una llamada de la señora Petris siempre significaba una invitación a una fiesta. De sus numerosos vecinos, ella era la única con la que tenía algún tipo de relación. Ella socializaba con todo el mundo; si un bloque de piedra hubiera tomado residencia en el edificio, lo habría presionado para que asistiera a sus cenas y veladas.
Se levantó de la cama, se puso una bata y abrió la puerta.
—¡Hola, Gwynn, querido!
La cabeza de la señora Petris le llegaba al pecho. Al sonreír, mostraba sus dientes todavía pintados con índigo según la moda de su juventud. Décadas atrás había sido corista. Tenía aún la figura erguida de una bailarina, y una cara que, aunque descamada como la de un pájaro viejo y amazapanada con albayalde, emanaba una incansable vivacidad. Llevaba un vestido negro bordado con cuentas que tenía probablemente cincuenta años con una diadema de piedras de cristal y plumas negras sobre sus cortos cabellos blancos. Como de costumbre, olía a champaña, y como siempre, habló de una manera aniñada y llena de excitación que Gwynn pensaba que también debió de haber sido una moda en su día.
—Hola, señora Petris —la saludó—. ¿A qué debo el placer?
—¡Estoy tan contenta de que estés en casa! ¡Sé que nunca debo preocuparme por despertarte, lechuzón! Tengo a madame Enoch y alguna otra gente abajo para una pequeña sesión con los espíritus. Estaríamos tan contentos si pudieras unirte a nosotros. ¡Di que lo harás! Esperaba que aceptarías tocar algo. La última vez tuvo un efecto tan estimulante. Nos sentimos muy afortunados por tener un músico en el edificio, ¡y uno tan atractivo, además!
Las manos de Gwynn estaban muy adoloridas por la paliza que le había administrado a los chicos descarriados, pero no podía explicar eso.
No podía evitar sentir un poco de cariño por la señora Petris. Sus abuelas habían sido mujeres adustas y combativas, que blandían espadas y ejercían el poder con la facilidad que concede la costumbre. Las otras mujeres viejas en el clan eran parecidas, o si no eran sibilas: brujas, interpeladoras de los muertos, mujeres de las que había que recelar. Sin embargo, todas ellas ponían su poder al servicio del clan. La suya era la grandiosidad de los grandes eslabones en una gran cadena. Gwynn había llegado a pensar que la señora Petris mostraba una mayor fuerza de carácter al haber permanecido tan frívola como una mariposa toda su vida.
En una ocasión ella le había dicho que él le recordaba a su difunto hijo, que había muerto en un accidente de barca. A menudo expresaba su deseo de rodearse de gente interesante y joven. Desde la primera vez que lo había arrastrado a una de sus sesiones de espiritismo él había asistido a varias. Los médium a los que invitaba eran invariablemente viejos y pésimos artistas de teatro de variedades, pero él siempre tenía buenas conversaciones con algunos de los otros invitados, que eran por lo regular personas que probablemente no habría conocido en el curso de sus actividades habituales. Las mujeres siempre superaban en número a los hombres en estas reuniones. En su tierra natal, tal vez, serían mujeres que se habrían hecho sibilas.
—Por supuesto, me alegraría —le dijo.
—¡Oh, magnífico! —Con una sonrisa, lo agarró del brazo—. Ahora, te vestirás, ¿no? Algo sugestivo de lo místico, para la atmósfera. Los espíritus son terriblemente sensibles a esas cosas.
—Miraré en mi guardarropa, señora Petris, aunque me temo que tengo poco conocimiento de los asuntos místicos, o de las preferencias en materia de atuendo de los espíritus.
La señora Petris soltó una risita.
—Eres un tesoro, querido muchacho. Ve, encuentra algo en tu cajón de disfraces.
Gwynn se disculpó y regresó a su dormitorio. Un conjunto vino de inmediato a su mente. No era completamente ignorante del simbolismo esotérico. Regresó en poco tiempo a la puerta, vestido todo de negro, con su sobretodo estampado con plumas de pavo real. Un camafeo, un memento morí que representaba un cráneo en un dogal —uno de las pocas cosas que había conservado de sus días de bandidaje— sujetaba un fúnebre fular de lino negro.
La señora Petris dijo efusivamente:
—¡Oh, es tan perfecto! A los muertos les encantará. —Asintió varias veces, mostrando su sonrisa azul—. Gracias, querido. —Puso su mano de nuevo en su manga—. Bajemos, los demás nos esperan.
Colgándose un poco de su brazo mientras iban por el pasillo y bajaban por las escaleras, ella dijo:
—¿Has pensado en el asunto que discutimos el mes pasado?
—He pensado regularmente en ello, como prometí —respondió él.
—Pero, ¿no has hecho nada?
—No ha habido nadie con quien deseara hacer algo. Acaso soy demasiado exigente, o acaso lo sean las mujeres. Pero también a uno no le gustaría que lo eligiera alguien que no fuese exigente.
—El amor es terriblemente importante, querido Gwynn. Uno lo necesita.
—Lo sé, señora Petris.
—Me alegro de que lo sepas. Para vivir apropiadamente, uno necesita unas pocas certezas, incluso cuando no se basan del todo en la verdad. —Ella soltó una breve risita irónica.
—Entonces consideraré su consejo.
—Encontrarás a la mujer correcta para que sea tu esposa, querido. Existe alguna para ti. Hay alguien para todos nosotros. —Habían llegado a su puerta—. He invitado a dos señoritas esta noche. Quizás será una de ellas. Bueno, uno nunca sabe, ¿no es cierto?
No, uno nunca sabía, admitió Gwynn.
La señora Petris abrió la puerta justo lo suficiente para dejarlo pasar y la cerró rápidamente. Esto, como sabía por ocasiones anteriores, era para impedir que los éteres espirituales en el cuarto escapasen a través de la puerta.
La sala en la que penetraron estaba cubierta con piezas de gasa de un púrpura intenso. La única luz provenía de velas que ardían en unos peculiares candelabros de latón con forma de hombres y mujeres desnudos con la cabeza vuelta hacia arriba y las bocas enormemente abiertas; las bocas abiertas sostenían las velas. El incienso flotaba con pesadez en el aire.
Alrededor de la mesa cubierta con una tela negra había seis personas. La señora Petris les presentó a Gwynn.
—Baira y Onex Ghiralfi. —Apuntó hacia dos mujeres hermosas y elegantes sentadas una junto a la otra. Ambas sonrieron e inclinaron la cabeza—. Y éste es el teniente Cutter. —Un hombre en un uniforme de húsares halacianos se puso de pie y se inclino rígidamente—. Marcon, el primo del teniente. —Un joven de aspecto frágil de unos dieciocho años, que habría sido exquisitamente hermoso de no lucir tan muertos sus ojos, imitó la inclinación de Cutter—. A la señora Yanein la has visto antes, creo.
La mujer, gruesa y de mediana edad, pero muy hermosa, vestida de luto y adornada con rubíes, sonrió y asintió.
—En tu fiesta de cumpleaños, querida. Fue lo bastante valiente como para bailar conmigo.
Y lo suficientemente prudente para no hacer más, se calló Gwynn. El año anterior, dos condes ancianos y ricos habían sostenido un duelo por la señora Yanein. El sobreviviente se casó con ella, convirtiéndose en su cuarto esposo. Un mes más tarde estaba muerto. Una Insuficiencia cardiaca, se dijo, al menos entre las personas de mucho tacto.
Después de que la señora Petris lo presentara y dijera que él proporcionaría acompañamiento musical a la sesión, Gwynn se inclinó.
—Es un placer conocerlos a todos y verla de nuevo a usted, señora Yanein. Sólo soy un aficionado, pero lo haré lo mejor que pueda para ustedes.
El rostro de la última persona estaba oscurecido por un mantón que cubría su cabeza como una capucha ancha. Una bola de cristal descansaba en una base de plata frente a ella.
La señora Petris se volvió hacia esta figura.
—Y es mi placer y mi orgullo presentarte a madame Enoch, que canalizará a los espíritus para nosotros esta noche.
Gwynn no había oído antes sobre esta médium en concreto. Le sorprendió, cuando ella retiró su mantón, reconocerla. Era del País de Cobre, una de sus muchas viajeras. Él se la había tropezado de tiempo en tiempo. Había sido prostituta, traficante de armas, ladrona de ganado, tahúr y actriz. Él se percató de que ella lo reconocía también.
Los ojos contorneados con kohl lo contemplaron fijamente con una mirada de obvia diversión.
—Dicen que el diablo tiene las mejores melodías. Y tienen razón, ¿no cree, joven?
Gwynn sonrió.
—Madame, me han dicho que los músicos pertenecen al bando de cierto dios.
El teniente Cutter interrumpió:
—¡No desencadenaremos nada demasiado diabólico esta noche, espero! —Se rió un poco demasiado fuerte.
—Oh, creo que ya lo hemos hecho —dijo la señora Yanein, subiendo una mano para tocar su garganta regordeta mientras miraba a Gwynn fijamente.
—Podría mostrarme de acuerdo, viuda Yanein —replicó Gwynn.
La señora Yanein rió sólo, un poco más cómodamente que Cutter. La señora Petris la imitó con una risita despreocupada.
—Gwynn, querido —tiró de su manga—, ve al piano y toca algo para nosotros. ¡Toca una obertura! Hablaremos con los espíritus y luego tendremos una fiesta. Primero un tipo de espíritu, luego otro. —Siempre hacía ese chiste. Todos sonrieron o rieron, excepto el joven Marcon, que obviamente no veía razón para ser agradable.
Un piano, cubierto con más gasa púrpura, se alzaba contra una pared cerca de la mesa. Gwynn se sentó en el banco tapizado.
—Toca algo celestial para nosotros —le ordenó con sequedad madame Enoch—. No queremos que los poderes infernales se inmiscuyan y perturben la sensibilidad del teniente Cutter. Danos una música apropiada para los misterios sagrados.
—Si no le importa —agregó Cutter.
Gwynn comenzó una inofensiva sonatina en clave menor que no exigía mucho de sus manos cansadas. Después de haber tocado algunos compases, madame Enoch ordenó a los que estaban sentados a la mesa que unieran las manos y cerraran los ojos. Comenzó a gemir y a temblar, y enseguida una brusca sacudida de su cabeza anunció la llegada del primer espíritu. Era el hijo de la señora Petris. Éste consoló a su madre a través de la boca de madame Enoch, asegurándole que continuaba en el paraíso. Preguntó por la salud de su madre y ésta le respondió que se encontraba bien.
—¿Y tú estás bien también? —le preguntó la señora Petris a su hijo muerto.
La respuesta fue afirmativa.
Gwynn escuchó un pequeño ruido, ahogado rápidamente. Alguien, no pudo decir quién, casi se había reído.
Madame Enoch presentó luego al fantasma de un compañero caído de Cutter, al que el húsar dirigió disculpas falsas e incómodas.
Cuando eso concluyó, madame Enoch dijo monótonamente:
—¿Hay algún espíritu para Marcon?
—No —dijo el chico con rapidez—. No quiero un tumo.
La señora Yanein sí quería uno. El suyo fue el más largo, pues deseó hablar con cada uno de sus difuntos esposos. Madame Enoch dio un buen espectáculo al darles voces diferentes, mientras la señora Yanein realizó una actuación igualmente buena al expresarle su amor a cada pretendida sombra.
Cuando se hubo despedido del último, el conde, madame Enoch comenzó a gruñir. Interpretando esto como que los «espíritus» se marchaban y ella estaba «regresando a si misma», Gwynn cesó de tocar y se dio la vuelta.
Madame Enoch se sacudió en su asiento. Sus manos temblaron, luego agarraron el cristal. Se desplomo, respirando profundamente con estremecimientos, luego pareció recobrarse lentamente.
—Estoy vacía —anunció con voz ronca. Tendremos un receso. Señora Petris, tomemos algo de cerveza con limón.
—¡Ocho cervezas con limón, Isobel! —gritó la señora Petris en dirección de la cocina.
Los participantes de la sesión se trasladaron a las butacas de la sala en el otro extremo de la habitación. Gwynn se les unió. Invitado por las sonrisas de Baira y Onex Ghiralfí, se sentó entre ellas. Por el rabillo del ojo vio a la señora Yanein sentarse cerca del teniente Cutter. Marcon se sentó solo. La señora Petris comenzó a conversar con madame Enoch, interrogándola con seriedad sobre la vida después de la muerte, a lo que la otra corista, más astuta, contestó con respuestas tranquilizadoras.
—El mundo del más allá es muy ameno, señora Petris —dijo con firmeza—. Los muertos siempre tienen tiempo libre; pueden hacer lo que quieran.
—¿Y sienten alguna tristeza?
—Sólo la suficiente para prestarle a su existencia la intensidad de la vida; pero no pueden sufrir en exceso, o durante demasiado tiempo, y por supuesto no pueden morir.
—Dígame, ¿siempre saben que están muertos?
—No siempre saben cuan muertos están —dijo madame Enoch.
Gwynn dedicó toda su atención a las dos mujeres más jóvenes.
Baira le dijo que era matemática; Onex, que era astrónoma. Él no reclamó una ocupación para sí, y ninguna de las dos mujeres preguntó.
Isobel, la doncella de la señora Petris, trajo las bebidas en una bandeja.
Gwynn esperó a que las hermanas cogieran las suyas, luego cogió una.
—Su tumo será el próximo, señoras. ¿Con quién desean hablar en el más allá, si puedo preguntarlo?
—Con nuestra hermana —respondieron al unisonó.
—Había una tercera —dijo Onex.
—Era arquitecta —dijo Baira—. Murió en un accidente de una obra en construcción.
—Lo siento. —Gwynn se preguntó por qué no veían que madame Enoch era un fraude. O quizás sí lo veían, y como él sólo habían venido en realidad a socializar.
Onex sonrió con tristeza.
—Ahora que te hemos contestado, tú debes respondemos —dijo Baira—. ¿Con el espíritu de quién deseas hablar?
—Oh, no, sólo soy parte del decorado. No pretendo coger un turno.
Onex extendió la mano para coger la suya. Él se lo permitió. El pulgar de ella acarició ligeramente la parte inferior de su muñeca. Ella lo miró a los ojos, frunció el entrecejo burlonamente y dijo:
—¿Por qué no te apuras y encuentras a tu dama?
—No he perdido a ninguna dama últimamente —replicó él. Se sentía un poco turbado y trató de no mostrarlo. Luego recordó las esperanzas que la señora Petris tenía para él. Sin duda ella les había dicho algo a las hermanas. Divertido ahora, se relajó.
La astrónoma negó con la cabeza.
—Veo muchas cosas en las estrellas. Sus dibujos son un lenguaje. Mi hermana ve aún más en los números. ¿Qué haces aquí?
—Toco música, charlo con ustedes, complazco a una vecina —dijo Gwynn a la ligera.
Las hermanas arquearon una ceja al mismo tiempo.
—Por las mañanas, cuando me levanto, me miro en el espejo y le hablo, y me entero de en quién me he convertido mientras dormía —dijo Onex. Su dedo le rozó el puño, donde titilaban diópsidos cortados en cuadros entre los hilos bordados—. Tú pareces aficionado a tu espejo.
—Pero no le hablo.
—Entonces acaso deberías. O al menos deberías pensar en esto: cuando una estrella se refleja en un río, puedes coger el agua y la luz en tu mano, y sostener parte de la estrella misma. ¿A menos que puedas decirme cómo una estrella y su luz pueden ser cosas distintas?
Cualquier cosa que él pensara decir a continuación fue impedida por el jadeo discordante y estremecido de madame Enoch. Mientras los ojos de todos se concentraban en ella, arrojó su vaso en el regazo de la señora Petrís, se agarró el pecho, abrió la boca y cayó de cara al suelo.
Gwynn pensó al principio que podría ser sólo otro número. Pero la señora Petris se arrodilló rápidamente y volvió a madame Enoch sobre su espalda. Entonces se hizo patente que estaba muerta.
—Su corazón —murmuró la señora Petrís—. Pobre mujer.
La señora Yanein miró el cadáver con una expresión de vaga aprobación.
—El tiempo es el único depredador que no está en última instancia del lado de la vida, ¿no creen? —dijo Marcon, con una voz seria y fría.
Cutter carraspeó.
—¿Debería, umm, ir a buscar a un camillero?
—Oh… oh, bueno, sí. Supongo que alguien debería —dijo la señora Petris.
Cutter salió dando grandes zancadas, llevándose al chico de la mirada muerta con él. La señora Yanein los siguió.
Las hermanas se levantaron a un tiempo, expresaron sus condolencias, luego abandonaron la habitación también. Le echaron a Gwynn una mirada extraña, de complicidad, mientras salían, como si hubieran compartido un secreto.
Gwynn se quedó solo con la señora Petrís. Cuando ésta vio que él no iba a irse con los otros, corrió hacia él, se derrumbó sobre su pecho y estalló en lágrimas. Él la condujo a un sofá, y luego llamó a Isobel para que se sentara con ella hasta que el camillero apareciera. Al no desear que la señora Petris asumiera la cuenta del camillero por retirar el cuerpo, le dio a la sirvienta dinero para ello, en caso de que Cutter no lo hubiera hecho.
Antes de irse, miró a la difunta madame Enoch. Había sido afortunada de no terminar en una tumba superficial de arena años atrás, afortunada por haber comenzado una nueva vida, sin importar lo ridícula que fuese. No pudo evitar ver el paralelismo.
Bajó a la terraza.
La leve brisa arrastraba un olor a franchipán desde las colinas para desafiar el hedor a humo de motor y fango pútrido del Escamandro. La noche estaba templada.
Encendió un Auto-da-fe. No se sentía cansado. Estaba inquieto.
Luego de inhalar unas pocas veces arrojó el cigarrillo al río. Deseaba algo un poco más alegre. Hacía rato que no se consentía. Miró su reloj de bolsillo, y vio que apenas eran las doce y treinta. Decidió hacerle una visita al tío Vanbutchell. Fue hacia los establos a ensillar su caballo.
Vanbutchell vivía en viejo Gueto de los Médicos al otro lado del río. Gwynn salió por las calles sobre el Corozo, dobló hacia el este en el Paseo del Torbellino y cabalgó durante un kilómetro, hasta el extremo de moda, donde las multitudes de fiesta se arremolinaban en los bares callejeros situados frente a los cabarés, bajo toldos y sombrillas adornadas con borlas, y bailaban en salones desprovistos de paredes con nombres como Horas Disolutas y Rumor de Deleites. Salía música de cada puerta, y todas las melodías chocaban en la calle como borrachos.
Gwynn pasó a través del ajetreo sin prestarle atención. Estaba pensando en su pasado. Lo visitaban sus últimos recuerdos de la ciudadela del clan en Fallas, con sus piedras grises y negras todas congeladas y la nieve que cubría los tejados y las cúpulas. Las calles afuera, rara vez hospitalarias, se hallaban desiertas; la gente estaba en el interior, en el gran salón bien adentro de la fortaleza, cientos sentados en cojines alrededor de fuegos azules de gas dispuestos en círculos concéntricos en el suelo, cocinando y bebiendo y hablando. Embajadores, peticionarios y artistas entraban y salían en medio de la luz azul. Una noche cada mes, ya tarde, el mayordomo golpeaba un gong, y las sibilas entraban una tras otra a profetizar el futuro y maldecir a los enemigos del clan. Las sibilas hablaban de las leyendas como si fueran ciertas, del baile de las estrellas como una llave al conocimiento y del viento del norte como una canción de la tierra de los muertos. Sus profecías eran a menudo exactas.
El ateísmo arraigado de la sociedad anvallic nunca había afectado desfavorablemente a su igualmente arraigado respeto por los ancestros y sus poderes. Cuando los miembros muertos de un clan parecían estar ayudando a los vivos siempre hacían que la familia en el poder quedara bien. En los años en que los ancestros parecían estar negando la ayuda, los grandes y los poderosos se cuidaban las espaldas.
Se decía que las sibilas podían enviar sus almas de un lado al otro entre el mundo cotidiano y el más allá. El tiempo y la distancia habían agotado hasta la indiferencia la creencia juvenil de Gwynn en aquel otro mundo, la gélida y estrellada tierra de los espíritus. Sin embargo, no había perdido toda su credulidad. Madame Enoch había sido un fraude, pero él no era capaz de rechazar por completo a Onex Ghiralfi. A medias se arrepentía por no haberle preguntado qué veía ella en las estrellas.
Gwynn siguió la brillante calle hasta que llegó al Puente de Fuego, que custodiaban dos gigantes broncíneos, uno masculino y el otro femenino, con los brazos, que una vez habían sostenido antorchas y ahora sostenían lámparas de gas, alzados. Cabalgó hacia el puente y se unió a la multitud de otros jinetes, peatones, palanquines y carruajes que lo cruzaban. Una vez en el otro extremo, cabalgó hacia el oeste hacia la Escalera del Colmillo, más allá de las Torres Pequeñas, y al oeste de nuevo hacia la Puerta del Ombligo en el muro del gueto. Escuchó a un reloj dar la una. Después de unos pocos giros y vueltas a través de patios y negros pasos inferiores arribó a la calle de Vanbutchell, estrecha y muy empinada, con casas de madera y sin pavimentar. La casa de Vanbutchell tenía gárgolas de caoba bajo sus aleros y, en un pequeño patio en el jardín delantero, un mosaico que representaba una alegoría alquímica. Una lámpara de aceite estaba encendida afuera, y Gwynn tiró de la cuerda de la campana junto a la puerta principal; pero no hubo respuesta. Tiro de ella varias veces más inútilmente. O Vanbutchell no estaba o estaba fuera de combate debido a uno de sus propios elixires. Gwynn se rindió y consideró otras opciones. No se hallaba lejos de la Escalera de la Grulla. Entre ésta y la calle Lumen estaba el principal mercado nocturno de la ciudad donde conocía a algunos traficantes. Se dirigió hacia allá.
Bajo la Escalera de la Grulla tomó un atajo a través de los Soportales de la Viola, donde los cascos de su caballo resonaron sobre el suelo embaldosado, y emergió al otro extremo del mercado nocturno, en un callejón de sopladores de vidrio. El mercado estaba atestado y se vio obligado a disminuir su velocidad hasta un paso indolente. Mientras se abría paso entre la gente, sus ojos se entretuvieron contemplando los globos de vidrio fundido que eran hechos girar en largas varillas e inflados hasta convertirse en brillantes esferas traslúcidas. Al doblar a la izquierda en una calle de lapidarios, observó el despliegue de abanicos bordados con cuentas y taraceados, zapatillas, guantes, cubertería, juegos de escritorio y todo lo que pudiera ser enjoyado, incluyendo, en tanques de vidrio, tortugas vivas con piedras formando dibujos en sus caparazones. Después siguió un callejón de pasteleros, luego uno de fabricantes de clavos, luego uno de escritores de cartas, y luego cruzó una pequeña plaza ocupada por fabricantes de jaulas para pájaros e insectos. Estos artesanos compartían su espacio con un hombre que vendía huevos de cocodrilo pintados alegremente, y con dos chicas adolescentes que vendían a un niño lloroso.
Esta ruta llevó a Gwynn a una esquina de la calle de los tejedores, que serpenteaba a través del mercado, trazando curvas y doblando sobre sí misma en muchas ocasiones. A lo largo de esta calle, y sobre ella, telas y alfombras se hallaban colgadas de postes y cables, iluminadas por velas colgantes para que mostraran sus colores y diseños, por lo que la calle era como un gran tienda multicolor o la piel mudada de una serpiente cubierta de dibujos. La siguió por un corto trecho, luego la dejó para entrar en un laberinto menor de callejas al borde del mercado, donde se encontraban los farmacólogos. Buscó, y encontró, una caseta con cortinas azul brillante. Una joven estaba parada junto a ésta. Ella se adelantó y le preguntó si dejaría su caballo. Le dijo que lo haría y le entregó las riendas. Entró en la caseta, de donde salió de nuevo al poco tiempo.
Cerca se hallaban varios callejones que no eran parte del mercado. Estaban oscuros, pero no desiertos. En uno de éstos, Gwynn encontró un umbral desocupado y sacó su compra: dos ampollas tapadas con corcho. una marcada con un toque de pintura plateada. Vertió el líquido de la que tenía la marca en la otra, y la elevó a sus labios. Un vapor llenó la botella mientras las sustancias químicas reaccionaban. Inhaló y se recostó contra la puerta.
Rápidas puntadas de calor punzante bajaron por su espina dorsal. La boca y la garganta se le secaron y picaron furiosamente. Los huesos le dolieron como si grandes manos estuvieran tratando romperlos, y los ojos se sentían hinchados y polvorientos.
Después de cinco minutos de malestar, sensaciones mucho más placenteras comenzaron a latir en él.
Pronto se sintió demasiado alegre y lleno de bienestar como para moverse.
La euforia duró algo más de una hora antes de comenzar a disminuir lentamente. Gwynn fue capaz de abrir los ojos y caminó alegremente fuera del callejón, todavía de un humor extremadamente bueno. Dejó una generosa propina en la mano de la chica y montó de nuevo.
En este estado optimista, Gwynn cabalgó con la mente ocupada por sus pensamientos.
—Algo en las estrellas; ¿qué crees de eso? —le dijo al caballo.
—¿Qué estrellas? —dijo el caballo, sacudiendo la cabeza en dirección a la niebla amarilla de arriba—. Las estrellas existen en un estado de ser o no ser, dependiendo de si puedo verlas. No puedo verlas; por tanto, no hay estrellas. Estrellas, no.
—Te equivocas, caballo. Las estrellas están ahí.
—Tienes mucha fe —dijo el caballo—. ¿Crees que amanecerá mañana?
—Buscaré a esa dama esta noche —dijo Gwynn—. Mi imago elusiva de una mujer.
Una idea había entrado en su cabeza, una idea tan simple y tan poderosa como un círculo perfecto. Regresaría a la calle de los tejedores y la seguiría, y por asociación mágica la calle se convertiría en una hebra de conocimiento que lo conduciría a aquello que deseaba encontrar; aquello que, acertijo o acertijo sin sentido o no acertijo, había visto en el rostro de la esfinge. Era consciente de que por lo general era el papel del mundo imponerle tareas difíciles y absurdas a los humanos, y no viceversa; pero no vio razón por la que aquello tuviera que ser una regla, especialmente en esta era cuando los humanos mostraban su capacidad para controlar el mundo.
—Debo estar volando todavía —dijo.
—Lo estás —dijo el caballo.
—Esta aventura pondrá a prueba la naturaleza del mundo.
—Pasaste de largo tu calle, pistolero.
—Tranquilo, caballo, la alcanzaremos.
Gwynn cabalgó hasta que la calle de los tejedores se cruzó de nuevo en su camino y entró en el túnel de tejidos, sintiéndose exultante e imperioso.
Mientras seguía la calle, la droga en su cuerpo facilitó que viniera a él un placer particular; ese encanto nocturno o glamour en que el corazón, en busca de misterio, y el ojo, amante de la oscuridad, coluden contra el instinto de supervivencia de verlo todo con claridad. En conflicto con este humor que deseaba que el mundo se alterara de acuerdo con su capricho, vino un deseo insensato por lo exactamente opuesto: ser embrujado, influido, alterado por algo más fuerte que él.
¿Ser corroído?
¿Infectado?
¿Alimentado?
Era un deseo que no podía nombrar.
Atrás y adelante, arriba y abajo, serpenteó el pintoresco túnel. Gwynn siguió adelante en su caballo, mirando cada pieza de tejido como una cerradura a la espera de una llave o una ganzúa, cada sombra negra como el reverso de una superficie vuelta hacia a una luz clandestina, cada rostro como un recipiente de no sólo un ser sino muchos, que fueran barajados continuamente.
¿No podría estar ella también allí, en una de esas barajas de personajes? Se la imaginó como un naipe rojo, la Reina de los Problemas.
La esfinge, reflexionó, era seguramente la más sofisticada de las bestias fabulosas. No mataba simplemente por hambre o ira ciega, sino con juicio, destruyendo a los tontos que no conseguían divertirla. Al hablarles a sus víctimas, parecía buscar consuelo de la soledad —pues solitaria tenía que ser, al no tener iguales—, un rasgo que sugería que si el monstruo poseía el mismo conocimiento de si mismo que ofrecía como premio por responder sus acertijos, tal conocimiento no era suficiente para mantener el aburrimiento alejado. Podía tal vez ser considerada el tótem heráldico de las clases conversadoras. En cuanto al basilisco, sin embargo, Gwynn no podía estar seguro de que tuviera otro propósito más allá de ser un tipo de amenaza insolente, un pariente barriobajero del altivo dragón, que sería admirado y temido un corto tiempo, y después exterminado sin remordimiento.
En ese momento algo atrapó su ojo, literalmente. Parpadeando, Gwynn se quitó la materia extraña.
Era un cabello largo.
Un cabello de un tono oscuro de rojo que le recordó el vino y la sangre y el imperecedero sol de medianoche. Y, también, un tono particular de tinta roja. El pelo estaba atrapado en un tejido de una tela de pesado brocado. Gwynn lo liberó con gentileza y lo miró a la luz de la lámpara más cercana.
Iluminado por la llama danzante de la vela brilló con un resplandor vítreo. Un rojo soberbio, volcánico. Un rojo regio, que yacía desnudo en su mano izquierda, una línea de brillante claridad.
Una sonrisa de deleite, sorprendida y completamente inocente, cruzó su rostro sin la autorización de su mente, que no se percató de esto. Luego, abordó al dueño del tenderete donde colgaba el brocado, le mostró el cabello y le preguntó si conocía a la persona a la que pertenecía. El hombre miró a Gwynn como si estuviera loco, dijo que no sabía nada, pero le sugirió que si visitaba a la mujer que se sentaba en la esquina de la calle de los tejedores y el callejón de los escribas y le pagaba el doble de lo que le pidiera, acaso ella fuera capaz de iluminarlo.
Gwynn enrolló el cabello alrededor de su dedo índice, dentro de su guante, para mantenerlo a salvo. Pero no se dirigió directamente al callejón de los escribas. Hacer eso seria, lo sintió, ir demasiado rápido. Deseaba demorar el momento del descubrimiento, extenderlo y ver qué salía de él antes de pasar al siguiente escenario.
Se desvió hacia un estrecho callejón ocupado por emplomadores, que lo llevó al borde del mercado. Al otro lado de la calle había un bar que él conocía, un lugar llamado La Encrucijada. Después de dejar atado a su caballo a una barandilla bajo la vigilancia de un portero, entró y pidió una cerveza. El bar estaba atestado, y él se sentó en el último espacio libre de una mesa donde se hallaban otros tres hombres. Sintiéndose invisible, se quitó el guante y se quedó mirando el cabello envuelto alrededor de su dedo mientras se tomaba la bebida. Trataba de decidir qué significaba su descubrimiento, pero el grado de esfuerzo cognitivo requerido para hacerlo planteaba un reto que su mente, en su estado actual, era incapaz de responder. Sus pensamientos se comportaban como líquidos altamente volátiles.
Se sorprendió cuando el hombre a su lado le habló:
—Si no te importa que te lo diga, pareces algún tipo de poeta loco.
La voz del hombre era áspera y seca; tenía un rostro largo y afilado, a medias enterrado en una bufanda negra. Estaba bebiendo whisky.
Gwynn lo midió con la mirada, luego negó con la cabeza.
—No. Soy como tú.
—Eso supuse —dijo el hombre—. De otra manera, no tendría motivo para comentar sobre tu semblante. ¿Qué es ese… cabello?
—Un favor. Un regalo.
—¿Recibes regalos a menudo?
—No.
—También supuse eso. —El hombre sonaba satisfecho—. Así que éste es un día de suerte para ti.
—Aparentemente.
—Sí, bueno, una vez, años atrás, yo estaba sentado en un lugar junto al mar, vaciando un vaso como estoy haciendo con éste —dijo el hombre—. Una sombra gigantesca que pasaba a través de la calle interrumpió mis pensamientos. Miré hacia arriba para ver qué era. Era una nave, un vapor, el mayor que haya visto. Construido para cruzar océanos. En el instante en que lo vi, toda mi vida cambió. Supe todo lo que no tenía, todo en un instante. Sabía que estaba allí por mí. Se suponía que tenía que subir a bordo. No me preguntes cómo lo supe. A veces uno entiende las cosas de repente. Pero me quedé donde me encontraba. Me hallaba demasiado lleno de odio en ese momento, ¿entiendes? Incluso odié a esa nave. Así que la maldije y maldije su sombra y a su capitán y a cada alma a bordo. A veces ciento que todavía estoy allí, mirando hacia arriba y viendo aquella nave, maldiciéndola como el mayor idiota del mundo. Pero si hubiera encontrada un cabello rojo como el que estás sosteniendo, creo que habría dado con la manera de abordarla. ¿Sabes por qué? Su nombre era La Liebre Rosada. Lo habría reconocido como una señal. En ocasiones eso es todo lo que un hombre necesita, sólo una señal, entonces puede despertar su coraje. Calculo que ahora sería el príncipe de un país propio si hubiese encontrado ese cabello que tienes en tu dedo. —Asintió para sí mismo—. Sí, sería un hombre importante.
El hombre sentado frente a él sonrió amargamente. Era más joven y estaba vestido de la cabeza a los pies de terciopelo negro.
—Señores, soy músico. Curiosamente, una vez soñé que encontraba una cuerda de laúd roja, un filamento muy parecido a un cabello a efectos de esta conversación. Lo encordé en mi laúd y en mi sueño toqué una música que jamás había sido escuchada antes en la tierra. Pero cuando desperté no pude recordarla. Sólo puedo decirles que era la música de una vida vivida con valor, conmovedora y hermosamente, la música de un alma encantada. Mi alma. Desde entonces, he luchado para encontrar esa música. Siempre he fallado. —Miró a Gwynn—. Pero ahora comienzo a pensar que usted sostiene la hebra de mi genio. No puede serle útil a usted, señor, y por esto le pido que me la dé. Vamos, puedo ver por sus dedos que toca algún instrumento. Debe de saber lo que he sufrido.
Su barbilla comenzó a temblar y pareció hallarse al borde las lágrimas.
Entonces el tercer hombre, que ara viejo y de una delgadez cadavérica, habló:
—Puedo contaros sobre un minotauro. Este monstruo nació en el viejo pueblo negro de los cazadores de marfil. Parecía un lugar salvaje, pero simple, en el que cualquiera podía temer ser asesinado por sus dientes, lo cual ya resultaba suficientemente malo; pero la maldad del pueblo no era simple. Había higueras y cipreses cuyas hojas se agitaban violentamente de noche cuando no soplaba ningún viento; y por la mañana se encontraban los cráneos de los monos colgando de las ramas. Los niños desaparecían de los cuartos cerrados con candados y sin ventanas. Todas las familias perdían de esta manera uno o dos de cada generación. En cuanto a los supervivientes, todos eran gente torcida y malvada.
«Nadie le habló nunca al minotauro, salvo para burlarse de él. Nadie lo tocó, salvo para golpearlo con garrotes. Cuando cumplió diez años huyó del pueblo. Nadie le había dicho que había algo mejor en el mundo anchuroso, pero en ocasiones había venteado olores extraños y maravillosos en el viento, y había seguido el curso del sol a través del cielo con sus ojos y deseado seguirlo más allá del horizonte.
»La huida no trajo una mejora en sus circunstancia Por el contrario, experimentó un infortunio tras otro, sufriendo dolores conocidos y nuevos; la dolorosa soledad, la enfermedad, la privación, espectáculos de monstruos, mala fortuna con las mujeres, corridas de toros en las aldeas pobres donde no podían pagar por un toro de verdad, periodos de cárcel. Su vida lo enfurecía, horrorizaba y desconcertaba. Nunca le dieron un nombre. Después de un largo tiempo, encontró por fin trabajo como ayudante de un enterrador, un hombre cruel que lo azotaba de la mañana a la noche. Después de unas pocas semanas de recibir este trato, el minotauro le aplastó el cráneo con una pala.
»Lo capturó la milicia y trató de colgarlo, pero en lugar de romperse su cuello, se rompió la soga. Cargando con sus cuernos, se las arregló para escapar e internarse solo en unas montañas. Por fin, había hecho algo que algunos seres humanos, ciertos seres humanos, podían respetar. Una partida de bandidos lo aceptó. Estos hombres le dieron un nombre: «Torete». Su lado humano no les atraía mucho, pero les gustaba el toro.
«Mató a muchos más hombres. Robó, quemó, saqueó e hizo todo lo demás que los bandidos hacen. Aprendió a caminar sin encorvarse a pesar de su pesada cabeza; aprendió a andar con garbo. Para satisfacer su lujuria, escogía en ocasiones mujeres, en ocasiones, vacas. Sus deseos eran confusos. Sentía un amor instintivo y puro por ciertas cosas, el heno podrido, la luna llena, el sonido de la guitarra, pero esas cosas no iban a cambiar su destino.
»Un año comenzó una guerra. El minotauro se unió al ejército. Por supuesto, su corazón no estaba enardecido de patriotismo; simplemente pensó que sería una buena diversión hacer lo que a diario y recibir una paga estable por ello. De esta manera encontró por fin su vocación. Medio bestia como era, más y menos que humano a un tiempo, era un soldado nato. Las balas nunca lo tocaban; era como si lo protegiera un hechizo. Sus compañeros pronto aprendieron a valorarlo. Para ellos, él traía la buena suerte. Aprendieron su lenguaje mugiente y el simple lenguaje por señas que lo complementaba. Se elevó de rango como un águila ascendiendo en el cielo. Ganó victorias y medallas. Se convirtió en un héroe. Las mujeres se le ofrecían, y él se olvidó de las vacas. Lo hicieron general. Se habló incluso de casarlo con una princesa real. Un lugar espléndido en el mundo estaba preparado para él después de todo.
»O eso creyó. Pero desgraciadamente, ganó el enemigo. La gente estaba amargada y quería un chivo expiatorio. Arrojaron al minotauro a una mazmorra. Soldados de su propio ejército lo llevaron a un patio y, con pinzas, le arrancaron las charreteras, luego los testículos. Le vendaron los ojos, lo tiraron en una carreta, lo condujeron a un laberinto y lo dejaron en él. Los asustados hijos de puta lo metieron una cripta. Lo alimentaban con manzanas podridas y cebollas, a través de pozos demasiado altos para que él pudiera escalarlos.
"Después de aquello, toda su larga vida fue una desastrosa repetición de una oscuridad cada vez más profunda, túneles cada vez más estrechos, odio desolado a sí mismo y al mundo, golpear la cabeza contra las paredes y las pezuñas que resbalaban en el estiércol. A veces el minotauro soñaba con un hilo rojo que lo guiaba a una salida. Pero incluso si hubiera existido tal hilo, no habría sido capaz de verlo en la oscuridad.
Pero ése sólo es el comienzo de la historia —dijo el hombre rápidamente—. La razón por la que las balas no le acertaban al minotauro es que éste no era real. Era el protagonista de un sueño. El soñador era un hombre encerrado solo en una prisión. Este hombre no sabía cuál había sido su crimen o cuál era la sentencia. No había tenido juicio. Las únicas aberturas en la celda eran una ventana, demasiado alta para mirar por ella, y un desagüe en el suelo.
«Después de su primer mes de prisión, cuando estuvo seguro de que estaba enloqueciendo, empujaron junto con su comida matutina un fajo de papel junto con una pluma, plumines y tinta. Contó el papel. Había exactamente cien hojas. Por un momento se sintió menos abatido; pero el momento fue breve. Luego se sintió aún más enfermo de ansiedad de lo que se había sentido en cualquier otro momento de su encarcelamiento. Sabía que tenía que descifrar el propósito del papel. Cualquier signo de clemencia de su captores valía algo. Y era imposible no esperar, también, algo más, algo loco: que le habían dado la oportunidad de salvarse a sí mismo si escribía lo apropiado. Podía escribir una confesión, dejando un espacio en blanco para que alguien insertase el nombre de su crimen; o bien podía escribir una negación, una súplica abyecta, una coartada verosímil o un tratado colérico que demostraría su coraje y quizá, por tanto, su derecho a vivir; o podía tratar de escribir algo tan profundo o bello o ingenioso que sus captores lo juzgaran merecedor de vivir en libertad.
Tendría que tener mucha suerte, pensó. Nunca había sido un buen jugador. Entonces se le ocurrió que tal vez el papel era un instrumento de tortura. Podía asumir que estaría muerto o loco al día siguiente y aprovechar la oportunidad de escribir furiosamente en cada hoja, inmediatamente, para intentar ganar el premio gordo de su salvación o al menos dejar algo de sí mismo detrás que pudiera ser archivado y encontrado en el futuro. Por otro lado, podía asumir que lo iban a mantener encerrado solo durante años, o décadas, en cuyo caso necesitaría usar el papel con moderación, sólo un poco cada día, y pensar largamente sobre lo que escribiría para ocupar su mente y así evitar el cada vez más cercano babuino de la locura. No era inconcebible que si soportaba lo suficiente, le darían más papel o algún otro entretenimiento. Pero tendría que escoger qué hacer, y elegir lo mismo al día siguiente, y al otro, y cada nuevo día. Cada día la cuestión de decidir qué y cuánto escribir sería de capital importancia, un asunto de vida o muerte, demencia o cordura. En verdad, no era difícil imaginar tormentos más dañinos y dolorosos; pero él no se hallaba en un estado que le permitiera considerar sus bendiciones.
Todo aquel día yació como un tronco, incapaz de coger la pluma o hacer nada. Le dio la bienvenida a la noche con el gimoteo de un niño cansado. Trató de decirse a sí mismo que toda criatura mortal vive cada día bajo muchas restricciones, y que de hecho él siempre había sido ignorante, confuso, distante del prójimo e indefenso ante los caprichos del destino, y que por tanto su situación era poco diferente de su vida antes de ser encerrado. Pero sus propios sofismas no lo impresionaron.
Fue durante esa noche que sufrió el sueño, largo y desagradable, del minotauro, un sueño que duró mucho más que las horas de su descanso. Vivió la vida del minotauro, día a día, durante décadas, hasta que la luz abrió sus ojos. «¡Oh, Minotauro!», gimió, secándose las lágrimas del rostro. «Tu pesada cabeza desfallece como el narciso al borde de la cascada. La herida entre tus muslos ha empeorado. Durante un número de años igual al periodo del largo circuito del sexto planeta alrededor del sol, no has oído nada salvo los rugidos de tus lamentaciones. No pensaste en usar tus cuernos para abrirte la arteria en tu muslo y poner fin a tu vida, lo que prueba que después de todo eras más una bestia que un hombre. El punto más claro de diferencia entre un ser sensible y un bruto es que el primero es capaz de suicidarse mientras que el segundo no. Mientras fui tú, no pude pensar en matarme y tuve que sufrir hasta que la luz me despertó. Supongo que mi despertar te mató. ¡Poderes de la misericordia, he cumplido una sentencia lo suficientemente estricta para compensar cualquier crimen! ¡Dado que he estado en prisión durante tanto tiempo y he sufrido tanto y me he enloquecido tanto, debería ser puesto en libertad en este instante! ¡De hecho, creo que debería pagárseme alguna compensación!
Como pasó durante su discurso de la lengua del sueño a la del mundo de la vigilia, habló con mucha más indignación porque sabía cuan ridículo sonaba. Ser tratado con imparcialidad era su más sincero deseo, pero sabía que no existía razón por la que él debiera ser elegido entre los seres humanos para recibir tal tratamiento.
El sueño del minotauro lo persiguió durante todo el día, siguiendo sus pensamientos como el sabueso negro que sigue a los viajeros por sendas solitarias. No podía pensar en nada más. Al caer la noche se sentó en su cama y se acusó de desperdiciar el día en rememorar inútilmente las mismas imágenes. Se imaginó a la oscuridad esperando impaciente durante el frío crepúsculo índigo en el mundo fuera de la prisión, ansiosa por regurgitar la cascara del día devorado. La noche lo llenaba de inquietud.
"Pero cuando cerró los ojos se encontró dentro de un sueño tan encantador como espantoso había sido el del minotauro. En esta ocasión había un pájaro verde que se hacía amigo de una princesa, que escapaba de su castillo y se iba al mar en un velero, y el pájaro verde navegaba con ella y compartía sus aventuras. Al final del sueño la princesa se convertía en un pájaro rojo, y el pájaro rojo y el verde se alejaban volando juntos hacia las estrellas del verano. Este sueño, también, cubrió un período de tiempo de varios años. Era como si su mente estuviera creando el tiempo. Incluso si fuera ejecutado por la mañana, ya habría vivido más que el lapso de una vida humana, aunque la mitad en un infierno de cuerpo y espíritu.
«La respuesta a la dificultad de qué hacer con el papel se le aclaró entonces. Se juró a sí mismo: "Siento por mis captores un inflexible desprecio. No tengo interés en ellos ni en su mundo. Reniego de mis horas de vigilia en esta prisión. Reclamo sólo mi sueño, y sólo daré fe de lo que acontezca durante mi sueño. Usaré tanto o tan poco papel como me parezca correcto. Cualquiera que sea el juego al que juegan mis captores, no conozco sus reglas, por tanto, no puedo jugarlo y no intentaré hacerlo». Se sentó, tomó una hoja de papel y escribió tanto como pudo recordar de los dos largos sueños. Como no quiso rebajarse a comunicarse con su captores, incluso por accidente, cuando terminó de escribir rompió los papeles y los arrojó por el desagüe. Ya se sentía valiente, como si hubiera comenzado a trabajar en secreto por una causa vital.
"Los días pasaron. Soñó cada noche, y sus sueños todavía se extendían durante años y eran extraordinarios. Algunas de las vidas que vivió eran buenas, otras malas. Hizo el papel de héroe, de villano, de víctima, de amante, de traidor y de payaso. Las preguntas de cuál podría haber sido su crimen y cómo podría evitar el castigo eran hipotéticas. El prisionero casi dejó de ser él mismo. Sus vidas nocturnas lo abrumaron. Sólo existía cuando sus ojos estaban cerrados. Cuando el papel llegó a su fin, se alegró, pues pertenecía a su despreciada vida anterior.
»La primera noche después de que se acabara el papel, tuvo un sueño de una extensión normal. Soñó que estaba en su celda y que un hombre jovial lo visitaba y le decía que toda su ordalía había sido una prueba, una a la que él se había sometido voluntariamente y por la que se le pagaba generosamente.
«Cuando despertó, se sentía enfermo y tenía la mano derecha dolorida. Miró y vio que sus dedos habían sido cortados. La mano estaba cuidadosamente vendada. Habían traído su bandeja con la comida, junto con una nueva pila de papel.
»Se enfrentó a la pregunta de si la extirpación de sus dedos era un castigo terrible o poco severo. Pronto, con asco y vergüenza, se percató de que estaba pensando como su viejo yo. Al quitarle parte de su cuerpo, sus captores habían conseguido llamar su atención. Juró que continuaría con su vida onírica. Pero fue incapaz de creerlo. Estaba profundamente afectado por la mutilación de su mano, y sin importar cuánto tratara no podía recobrar su indiferencia.
»Cada noche después de aquélla, soñó que estaba en su celda, solo, exactamente como durante el día, hasta el detalle de sus dedos ausentes. Naturalmente, enloqueció. Un día, en su locura, hizo algo grotesco. Metió su mano izquierda dentro del desagüe, pues el olor de la suciedad había comenzado a interesarle. No encontró nada ahí abajo salvo la fétida humedad. ¡Caballeros, si sólo hubiera encontrado una hebra roja! Una hebra roja larga, larga, con una llave atada en el otro extremo, una llave que hubiera yacido solitaria en aguas desconocidas, en los mares más allá de las cloacas del mundo, que sólo necesitara que tiraran y la arrastraran. ¡Hubiera podido deslizar la llave bajo la puerta, y los que él llamaba sus carceleros por fin habrían tenido los medios para dejarlo salir!
Terminada su historia, el viejo se tiró sobre la mesa y lloró.
—Lo he intentado —sollozó—. Lo he intentado tanto. Lo he hecho todo. —Le echó a Gwynn una intensa mirada de cólera—. ¿Qué derecho tienes, desdichado, a guardar ese filamento divino?
—Él tiene razón —dijo el hombre de la bufanda—. Creo que ese cabello debe valer algo. Más para nosotros que para ti, desconocido.
—Deberíamos jugárnoslo —dijo el joven vestido de terciopelo. Golpeó la mesa con su mano—. ¿Qué juego prefiere, señor? ¿Póquer, dados?
Gwynn se puso de pie. Su curiosidad estaba más que satisfecha. Así como podía madurar, el tiempo podía pudrirse a ojos vista, y un momento prolongado deteriorarse por completo.
De una bolsa en su canana, liberó uno de los cilindros cargados de repuesto que habitualmente tenía a mano. Sacó tres balas y las puso sobre la mesa.
—Si vuestras cargas son demasiado pesadas, hay una solución —dijo—. Si estuviéramos en un sitio menos público, podría hacer más por ayudaros. Como son las cosas… —se encogió de hombros—. Esto es lo más caritativo que puedo permitirme.
—Eres un mal tipo —dijo con frialdad el hombre vestido de terciopelo—. Claramente, debes de haber hecho trampa. Todo lo que ganes, lo perderás.
El hombre de la bufanda gruñó.
—Vaya cosa, muchacho. Eso nos pasa a todos algún día.
—¡Puedo hacerlo mejor! —gritó el viejo, con una mirada salvaje y enferma—. En mi juventud fui un titiritero; tenía una hija, una pequeñita como un ángel, pero murió de fiebre convulsiva pues era una niña de oro, demasiado buena para este mundo. Para consolarme, hice una marioneta exquisita, una niña de porcelana y madera tallada y rellena de seda. Ése fue el cuerpo que hice; sólo esperaba un alma. Con los muchos hilos que até a sus articulaciones podía hacer que imitara la vida. Pero si hubiera encontrado un hilo rojo, si los dioses me hubieran dado un hilo rojo para ponerlo en el lugar reservado para su corazón…
Gwynn salió al exterior, escuchando cómo la voz del viejo se replegaba dentro del barullo general de la multitud.
—Tiempo, caballeros —murmuró. Subió a su caballo, que relinchó ruidosamente, y se dirigió de vuelta a la calle de los tejedores.
En verdad se sentaba una mujer en la esquina del callejón de los escribas; era vieja y tenía un aspecto malvado, con una cabeza calva y amarilla como un melón.
—Honorable tía —dijo Gwynn desde su caballo—, me han dicho que puede venderme la respuesta a una pregunta. ¿De quién vino esto?
Se inclinó en su montura quitándose el guante y tendió la mano para que ella pudiera ver el cabello envuelto alrededor de su dedo.
Sabía que estaba siendo irracional, pero en ese momento aquello no le importaba nada. Acaso se hallaba todavía en el callejón, drogado y soñando; acaso había magia en el mundo y él estaba embrujado como había jugado con el deseo de estarlo; acaso había enloquecido. La verdad no le inquietaba. Por fin tenía una pista que seguir, y decidiría qué creer cuando encontrara lo que estaba buscando.
—Cincuenta florines —dijo la anciana.
Él contó un centenar y se los pasó.
—Y el cabello —dijo ella.
Él lo desenrolló y se lo tendió. Ella pellizcó el extremo de éste con sus dedos. Él lo dejó ir.
Ella hizo con él una bolita. Sopló y escupió sobre él, lo olió; luego se lo puso en la boca y lo masticó, y lentamente lo sacó de nuevo.
—De un raro atractivo —farfulló. Su cabeza de melón se encorvó sobre el tallo delgado de su cuello—. Hay pistas. La guarida en la escalera. —Miró hacia arriba—. Encontrarás lo que deseas en la Escalera de la Grulla.
—Imposible —dijo Gwynn rotundamente. Había hecho una indagación meticulosa en la escalera en su primera búsqueda de Beth Constanzin y conocía cada edificio en ella.
—Ve y mira por ti mismo. O no, como quieras. —Ella se encogió de hombros—. No olvides esto. Yo no lo quiero. —Levantó el cabello, ahora brillante por la saliva.
Gwynn sacó su espada y cogió el cabello con la punta.
—Si te equivocas, volveré por mi dinero, hechicera.
La bruja se rió como una niña.
Después de secar el filamento rojo y devolverlo a su dedo, Gwynn dejó sus recelos de lado y se dirigió de regreso a la Escalera de la Grulla. Se le ocurrió que tal vez la bruja no había hablado del edificio sino que había querido decir que encontraría a la artista pelirroja.
Desmontó y guió su caballo por la subida larga, inclinada y llena de vueltas. No se encontró con nadie. Fue hacia abajo. El caballo mostraba signos de impaciencia, aunque no había dicho nada.
Gwynn trató de organizar su mente.
Conectar con el momento correcto, pensó, era como la hilaza de la trama cruzando la de la urdimbre en un punto preciso. Le satisfizo lo adecuado de la metáfora. De ahí seguía la posibilidad de que él se hubiera demorado demasiado en La Encrucijada y ahora hubiera llegado demasiado tarde. Se burló de sí mismo, mientras admiraba al mismo tiempo lo absurdo de su situación, como si fuera a la vez un espectador externo y protagonista de aquel embrollo.
¿Qué podía ser más absurdo: continuar o rendirse? Pensando que lo primero, se arrancó el guante, desenrolló el cabello de su dedo y lo arrojó lejos, sin mirar dónde caía. Se dijo a sí mismo que se iría a casa y desestimaría la noche completa como una alucinación. Pero luego de resolver esto en su mente, descubrió que su cuerpo automáticamente subía la escalera de nuevo, el caballo caminando lenta y pesadamente a su lado con la cabeza gacha en una actitud de cansada resignación.
Y cuando estaba casi de vuelta en lo alto, vio la forma hecha de luz. Un cuadrilátero con dos lados inclinados.
Se le cortó el aliento. La forma trapezoidal era una ventana de ático empotrada en una casa, una vieja casa de madera de tres plantas envuelta en enredaderas, que colgaban sobre la ventana ocultándola. Con anterioridad, sólo había visto las dos ventanas normales de la buhardilla debajo. Sólo ahora, con el cuarto iluminado, era visible el trapezoide. Gwynn podía ver la parte alta de una pared interior cubierta de pinturas sin marco. No podía ser una coincidencia. Tenía que ser su estudio.
Cavilando sobre si habría habido en realidad una fuerza sobrenatural involucrada, Gwynn dejó que la idea se asentara en su mente y descubrió que después de todo no le gustaba especialmente. Puso el descubrimiento de la casa en su carpeta metafísica más grande, la que él mentalmente denominaba como «pura casualidad—.
Y entonces, porque no podía aparecer ante su puerta con las manos vacías, se dirigió a toda prisa al mercado, compró un regalo y regresó a la casa en la escalera. Mientras hacía este viaje, consideró la relevancia de la relación entre la edificación en el grabado y la ventana en la casa. El espacio de la ventana podía considerarse el inverso de un sólido, de la misma manera en que una plancha grabada era el inverso de las impresiones hechas a partir de ella: el inverso era el original. Tal vez había existido una pista sutil, que él había pasado por alto… y que, en cualquier caso, había sido arruinada por el simple asunto de que una luz estuviese apagada o encendida.
La luz aún estaba encendida cuando regresó. Una puerta lateral sin pasador lo condujo por un sendero a un minúsculo patio cubierto de gravilla con un manzano silvestre. Tres tramos de escalones de hierro trepaban por la parte trasera de la casa. Después de atar su caballo al árbol, Gwynn subió por la escalera hasta el descansillo más alto, que daba a una descascarillada puerta blanca. En el arquitrabe había una placa de latón decorada con volutas intrincadas: BETHIZE CONSTANZIN, GRABADORA. Gwynn alzó la mano para tocar, luego tuvo un momento de vacilación. Había imaginado que la esfinge en la imagen era una proyección literal de su creadora, pero la imaginación había cumplido su propósito, y de proseguir cambiaría misterio por conocimiento. Posiblemente quedaría decepcionado, o lo estaría ella.
Quien no se arriesga no gana, se dijo con indiferencia. Llamó.
Capítulo 8
La mujer con los dedos manchados de tinta abrió la puerta. De inmediato reconoció el encantador sobretodo de plumas de pavo real y a su dueño, que se inclinó desde la cintura, muy decorosamente, y luego se alzó con la sonrisa de un malhechor en los labios.
Él, por su parte, vio más de lo que había esperado: una mujer tan alta como él, con buena figura, una imagen de gracia muscular. Su piel era de un oro oscuro, lisa como el ámbar pulido, su cabello, del ahora familiar tono de rojo profundo, enrollado en una corona sobre el rostro sutil y seductor de la esfinge. Sus ojos, para los que nunca había fijado un color imaginándolos de un topacio sensual, de un verde hirviente o incluso rojos para que hicieran juego con su cabello, resultaron ser intensamente negros. Si eran ventanas, miraban hacia un lugar sin luz.
Ella llevaba una chaqueta de vestir verde oliva con un diseño de pájaros amarillos y pantalones de pijama granate. Sus pies estaban desnudos, y Gwynn percibió que las uñas de los dedos de los pies estaban pintadas como las de una mujer del rio, con laca bermellón.
Ella sonrió ladinamente.
—Llegas tarde, señor —dijo. A Gwynn le sorprendió oír su voz hablando en un tono educado, con acento de Ashamoil. Había pensado que ella debía de ser de algún lugar tan lejano como su país de origen. Ella se sujetó la barbilla en una pose meditabunda—. ¿Y quién serás, la muerte o el diablo?
—No sería ninguno de los dos, señora, si me dieran a elegir —dijo él.
—Pero los caballeros altos y oscuros que llaman tarde en la noche tradicionalmente son una u otro.
—Entonces debo perturbar la tradición. Lejos de ser ninguna de tan distinguidas personas, no soy, me temo, siquiera un caballero.
—Bueno, puede que eso no sea algo malo —dijo ella—. ¿Cómo te haces llamar?
Él se inclinó de nuevo ligeramente, las puntas de sus dedos en el pecho.
—Gwynn, de Fallas; y seria un placer para mi estar a tu servicio.
Ella extendió una mano, que era delgada y callosa y manchada con tinta negra bajo las uñas: Gwynn se la llevó a los labios y puso un beso decoroso en ella. Olió en su piel productos químicos aromáticos y ligeramente amargos. Sintió el deseo de demorarse más allá del breve contacto dictado por la cortesía, pero se controló e hizo del beso algo solamente amigable.
—Conozco Fallas —dijo ella—. Eres del hielo eterno bajo la Estrella Polar. Un diablo extranjero, en verdad. —Inclinó su cabeza—. Has ganado mi juego; ahora veremos si hay otro. El próximo movimiento, cualquiera que sea, te corresponde a ti.
Le guiñó el ojo a Gwynn.
Maldición, pensó, qué atractiva es.
Sacó el pequeño paquete que era su regalo para ella.
—Esto es una añadidura tardía —dijo— al elaborado entretenimiento que ideaste.
Ella lo desenvolvió aún en el umbral y se rió cuando lo alzó en su mano. Era un huevo correoso, pintado con un diseño como de un laberinto geométrico en rojo y negro.
—Es un remate muy apropiado y bonito —dijo, dándole vuelta entre sus dedos—. ¿Qué criatura debo esperar que rompa el cascarón?
—No me atrevo a afirmar nada, señora, pero tal vez sí se mantiene tibio saldrá un basilisco.
—Entonces espero que lo haga —declaró ella—. Hay demasiado pocas curiosidades apócrifas sueltas en el mundo. Lo pondré en la ventana donde el sol lo calentará a menudo. Y ahora —dijo, alzando su barbilla—, dado que has llegado a este nido de águilas, ¿entrarás y beberás vino con la señora? Aunque te lo advierto, este lugar está consagrado al Arte y el único vino que hay es la clase más barata de tinto.
—Nadie me ha acusado todavía de ser quisquilloso con el vino —dijo Gwynn.
Con un gesto cortés ella le indicó que pasara.
La habitación donde entró era su estudio, un espacio largo ordenadamente atestado. La ventana trapezoidal, con una lámpara y un vaso con flores secas en el alféizar, se hallaba cerca de la pared de la derecha. Tres prensas ocupaban la mitad del piso, y bajo las ventanas había varios vertederos y cubas. Una pared estaba cubierta de estantes, que sostenían botes de tinta y diversas latas y botellas; una mesa de trabajo con gavetas ocupaba las otras paredes. Sobre ella, cientos de bocetos y pruebas de grabados estaban prendidos en paneles de corcho. Parecía como si ella trabajara muchísimo.
Puso el huevo en el alféizar de la ventana trapezoidal.
—Será incubado por el sol, la luna y la parafina —dijo, encendiendo la lámpara con una cerilla.
Lo invitó a que mirara los cuadros mientras ella iba al cuarto de al lado y regresaba con dos vasos de vino.
Gwynn miró sus obras, haciendo preguntas ocasionalmente, a las que Beth respondía de una forma menos picara y más seria de la que había empleado en la puerta. Él entendió que ella quería que la conociera primero de esta manera, a través de su obra. Las imágenes en las paredes estaban dispuestas temáticamente. La primera pared la ocupaban grabados botánicos, zoológicos y técnicos, todos con detalles bellamente ejecutados. La siguiente pared estaba dividida entre paisajes —de nuevo ejecutados exquisitamente— y retratos, mayormente de actores y cantantes, incluyendo varios de Eterna Tareda. Una sección de la pared estaba dedicada a ilustraciones de «curiosidades para caballeros», según palabras de Beth: pinturas de modelos, tanto conocidas como anónimas, que posaban en varios estadios de desnudez y perversión. Algunos eran abiertamente eróticos, otros más caricaturescos, poblados de mujeres fatales y odaliscas gordas con comitivas de enanos priápicos, sátiros y hombres perro.
Cuando Gwynn llegó a la última pared Beth dijo:
—Y aquí está mi propio trabajo, hecho para mi propio placer.
Eran pinturas extrañas, fantasías como la imagen de la esfinge y el basilisco, pero aún más raras. En la mayoría se descubría una atmósfera parecida a la de la narrativa o el teatro, pero los escenarios eran enteramente imaginados: jardines raros y extravagantemente opulentos, grutas, pabellones, cortes y cámaras en los que la fantasía y el salvajismo se hallaban estrechamente emparejados en una densa amalgama de detalles. Todos los actores en estas barrocas tierras de las hadas eran prodigios: no eran criaturas legendarias éstas, sino seres sacados directa —o torcidamente— de la alucinación privada: hombres, mujeres y hermafroditas con atributos de la flora, la fauna e incluso máquinas. Un hombre con un traje de mañana tenía una chimenea alta y humeante creciendo en lo alto de su cabeza; un narguile tenía cuatro mangueras como cuellos sinuosos, con caras de mujeres y monos como boquillas; un hombre con la parte baja del cuerpo de leopardo acunaba un concha de caracol que contenía un delgado brazo; en uno titulado Las formas en que nos adornamos, una mujer que yacía en un sofá con plumas esparcidas por encima mantenía abierta una puerta en su estómago que revelaba un jardín dentro de su cuerpo. Era como si Beth hubiera cogido todas las otras obras y las hubiese lanzado a un carrusel de intercambios y metamorfosis.
Era un mundo carnavalesco: vuelto al revés, de dentro afuera, paródico y superpoblado, con temas de lujuria y gula en muchos de los dibujos. Las escenas eróticas iban desde parejas hasta orgiásticas docenas, todos interpenetrándose unos a otros con extraños artilugios. Aunque estas imágenes eran estrafalarias, los participantes, sin embargo, estaban vivos con ingenio y gracia festivos, como si un espíritu frenético pero enteramente alegre los animara a todos. En otras partes se mostraba a las proteicas criaturas banqueteándose en platos llenos de comida y también los unos en los otros, usando mandíbulas animales, las hojas pegajosas de las plantas carnívoras y miembros de metal provistos de sierras, hojas y garfios. Los que comían y los que eran comidos mostraban un placer semejante. Llamarlo un teatro de lo carnal era una definición demasiado estrecha: era un retozo cómico del mundo material.
—¿Qué significa todo esto? —preguntó Gwynn intrigado.
—Una historia innatural de la existencia en estado de cambio —dijo ella—. Los restos de un viejo mundo, emergiendo después de una helada. Un nuevo mundo en estado de ninfa, antes de que su forma madura esté decidida.
—¿Y cómo será decidida?
—Con inspiración y pasión, y tal vez con un poco de tragedia. O quizá cínicamente, en cuartos traseros tras puertas cerradas. El tiempo lo dirá. —Ella extendió la mano y le tocó la garganta, deslizando ligeramente los dedos bajo su afilada mandíbula.
Y también es lasciva, pensó. Él se sentía bastante lascivo.
—Me gusta tu aspecto —dijo ella—. Es por eso que te puse en el cuadro. Me alegro de que vinieras. Me atrevería a decir que ahora querré ponerte en otros cuadros.
—Me alegraría escoltar a tu genio —dijo él y levantó su vaso en honor a ella.
Ella le hizo señas, su sonrisa como una mariposa nocturna.
Gwynn encontró difícil separar sus ojos de los ojos color negro hierro de ella. Lo condujo a través de una puerta al dormitorio. Éste era más pequeño que el estudio y comparativamente impersonal. El mobiliario resultaba atractivo y bien combinado, pero los toques ornamentales eran pocos: un incensario de plata que colgaba sobre un pequeño hogar, un recipiente lleno de naranjas atravesadas por clavos de olor sobre un escritorio, otro vaso con flores secas.
Muy informal ahora, Beth se sentó en la cama, mientras Gwynn se arrellanaba en una butaca, y terminaron la botella de vino. Luego ella bajó de la cama y se colocó tras él. Sus manos le rodearon el cuello, y sus dedos le sacaron el fular y el cuello de la camisa. Gwynn recordó que había yacido en un callejón no muy limpio hacía muy poco tiempo. Pero sí ella podía sentir el olor de las calles en él, no pareció importarle.
Pasaron a la cama.
Él anticipaba un encuentro interesante y no quedó decepcionado. Encontró todas las sensaciones familiares transformadas en algo que no podía explicar con palabras, incluso para sí mismo. Sus ojos se abrieron a la belleza como nunca antes, por lo que no fueron las novedades menores de una carne extraña lo que vio, sino el arte traído a la vida en la larga línea de su flanco y el atrevido arranque de sus senos, la curva de su espalda y la suave ondulación de su cadera, y en el rojo as de diamantes que adornaba su sexo. Y cuando ella lo tocó, sintió una intención para la que el placer era secundario, algo que sólo pudo considerar como fascinantemente siniestro. Al aumentar su placer, también lo hizo su curiosidad; pero cuando el primero llegó a su ápice, la segunda siguió creciendo, atormentada e insatisfecha.
—Bueno, Gwynn de Palias, ¿por qué te tomó tanto encontrarme? —preguntó Beth en el tono familiar y burlón que él encontraba encantador. Exhaustos al fin, yacían en la cama, compartiendo otra botella de vino.
Una verdad parcial bastaría, decidió Gwynn.
—Las cosas se complicaron. Trabajo.
—¿Ah, trabajas?
—¿Ves cómo empeora? No soy el diablo, no soy un caballero, y ni siquiera un haragán rico.
Beth lo contempló. Desnudo, las capas de su anatomía eran claramente visibles: músculos, tendones, esqueleto. Cicatrices por toda su piel blanca. Su cuerpo no escondía secretos; todo estaba a la vista.
—Bromeaba —dijo ella—. Puedo ver que eres un hombre de acción.
Gwynn sonrió con languidez.
—Por oficio, así es. Pero un hombre de inacción por naturaleza. No tanto tu basilisco como un lagarto de salón frustrado. —Cerró sus ojos pálidos.
Bajo la melena roja de Beth su cerebro estaba atareado. Tenía que pensar qué iba a hacer con él. Había sentido curiosidad. Una parte de ésta estaba satisfecha ahora… pero sólo una parte. Siempre había tomado amantes según se le antojaba; pero, después de la primera noche, los había dejado a todos de nuevo.
Era fundamentalmente una cuestión de que ellos eran de la especie equivocada.
El que se hallaba en su cama, por supuesto, tampoco era de su mismo tipo, pero por primera vez sentía un sentido de compatibilidad.
Con un largo dedo, le acarició la piel tersa y sensible del reborde de la cadera.
—No en mi tiempo, no lo eres, hombre blanco.
—¿Y qué soy en tu tiempo, señora? —farfulló él.
—Un animal listo que habla. Una serpiente temible… —Sonriendo suavemente, ella continuó sus caricias.
Él suspiró.
—Las serpientes —observó él fingiendo fruncir el ceño— no sienten respeto por la circunspecta lasitud de los hombres.
—Son animales incorregibles —convino ella—. Deben ser encerradas en lugares oscuros. Entregadas a las perras hambrientas.
Él se rió y la besó. Luego, inesperadamente, le apartó la mano.
—Escucha, no deseo engañarte. Puedo no ser el diablo, pero trabajo para él. Para un traficante de esclavos.
Beth alzó las cejas. Parecía divertida.
—¿No te molesta?
—¿Por qué debería? —Se encogió de hombros—. Ninguna gran civilización se alzó y sobrevivió jamás sin alguna forma de esclavitud en sus cimientos. No estoy segura de que sea sabio tratar de derribar la base sobre la que todo lo demás se asienta. —Se apoyó en un codo—. ¿Imaginas que soy una criatura delicada, regida por las emociones?
—Ni hablar, señora. Me he atrevido a esperar que sólo estés regida por tus apetitos.
—¿Como tú estás regido por los tuyos?
—Consiento ser regido por los tuyos, de vez en cuando.
Ella deslizó su cuerpo por encima de él. Como el oro, ella era pesada. Era muy cálida también. Él cerró los ojos y la sintió simplemente como calor y presión. Esas palabras bastarían, pensó, para describir lo que había ido buscando aquella noche. Fuerzas metamórficas.
¿Estaba aburrido de ser el hombre que era? La pregunta resultaba difícil. Con certeza se sentía satisfecho, y cómodo, así que tal vez lo que buscaba era de nuevo peligro. La idea revoloteó de un lado a otro, luego paró de pensar y concentró ardientemente toda su atención en ella.
Cuando yacían llenos de pereza una vez más, ahora en la luz cálida de la mañana, él sacó soñolientamente el problema de su ocupación por segunda vez.
—Si continuamos como amantes, o incluso simplemente como amigos, estarás en peligro. Tengo enemigos desagradables y cofrades desagradables. Criminales, rufianes, desviados…
Ella estiró los brazos.
—Tú puedes ser desagradable también, sin duda, y te metí en mi cama.
—Pero yo puedo desaparecer. —Se apartó, abriendo un espacio entre los dos cuerpos—. No es tan fácil deshacerse de otros, y ellos sobreviven a todos.
Ella lo atrajo de nuevo.
—Hemos dejado que el sol nos sorprenda —dijo—. Quédate aquí. Duerme.
Gwynn descubrió pronto que Beth tenía un gran apetito por las malas compañías. Era aficionada a vagar por los salones de juego y apostar con los boteros y gitanos en las bodegas de las riberas: beber con lo más bajo en La Locura de los Hombres y en La Estrella de Cloro, apostar en peleas de gallos, intercambiar chistes groseros con hombres viles en habitaciones sucias… ésa era la forma en que le gustaba pasar sus noches. Cuando Gwynn se unía a ella en estos pasatiempos, observó que se hallaba muy calmada en compañía de los villanos. Y a Gwynn le sorprendía ver que ninguno de estos tipos peligroso con los que ella tan tranquilamente se amigaba nunca dirigiera un atisbo de amenaza de violencia en su dirección. Parecía como si ningún hombre pudiera concebirla como una presa.
Él intentó hacerlo. Era imposible. En cada escena en que intentaba visualizarlo, la imagen de ella volvía las tomas sin esfuerzo y lo mataba.
En ocasiones se había preguntado por la razón de su buena suerte, la suerte que había esquivado la muerte en tantas ocasiones, manteniéndolo ileso. Acaso a ella le había tocado una clase similar de suerte.
Sin embargo, él no tenía intención de presentarle a sus colegas.
A ella le encantaba ir a la feria del muelle, mostrando un interés inagotable por los encantadores de serpientes, los enanos acróbatas, las mujeres barbadas, los hermanos sin vello, los cíclopes, Modomo el escapista, Hart el fortachón que doblaba barras de hierro y hacia malabares con hachas y pequeñas bolas de cañón, los contorsionistas, prestidigitadores, titiriteros, el viejo Bibbar y su circo de pulgas, la vasta Palee la Glotona, que comía cualquier cosa que le dieran —incluso ratas muertas e hinchadas y botellas rotas— y demás bulliciosas rarezas humanas. Decía que eran su mayor inspiración.
Gwynn se preguntaba por qué nunca se habían visto hasta la noche en la Escalera de la Grulla. Ella frecuentaba las mismas partes de la ciudad que él. Era como si algo hubiera anulado su puntería.
Cuando estaban juntos a solas intercambiaban, gradualmente y en pequeñas porciones, imágenes del pasado. Ella habló de una pequeña familia, una casa tranquila, una hermana menor que murió, largos silencios en las comidas entre repeticiones del mismo puñado de viejas historias.
—En algún momento dejaron de sucederle cosas nuevas a aquellas personas —dijo ella.
El único pariente del que hablaba con afecto era de su abuelo materno. Había sido cartógrafo de la corte de la Princesa Gobernadora de Phaience, y cuando conseguía sacarlo de su adormecimiento o de la lectura, él extraía sus viejos mapas de sus estuches y le contaba lo que sabía de los países hermosamente dibujados y coloreados, repitiendo las historias que los viajeros le habían traído.
Beth le habló de su deseo, que databa de entonces, de hacer un largo viaje por el océano y quizá no regresar nunca.
—Todo salió del océano. Ahí es donde están todas las posibilidades, simbólicamente, al menos —declaró—. Acaso físicamente incluso.
Una noche, cuando habían estado bebiendo cócteles en un bar en el Puente Azul, le dijo:
—Tu parte del mundo siempre estaba coloreada de blanco. Sólo aparecían un par de ciudades y creo que un océano.
Él asintió.
—Ése sería el Nas Urla. Eso significa «marea gris». Es un mar que se cobra muchos barcos. Usamos la misma frase para expresar el sentimiento de la vida que pasa. Los viejos dicen que escuchan la marea gris que se acerca, o dicen que les alcances una manta para mantener alejada la marea gris de ellos. No sé si vino primero la expresión o el nombre del mar.
—Mi abuelo nunca conoció a nadie que hubiera ido más lejos que las Montañas Divisoras —dijo ella—. Yo imaginaba a tu gente del norte de un blanco puro, con cabellos blancos y ojos blancos como perlas, viviendo en castillos de hielo.
Gwynn sonrió.
—Hielo blanco y verde y transparente, tallado en torres y columnatas y arbotantes. Hay estatuas de hielo, en incluso jardines esculpidos en hielo, pues hace demasiado frío para que crezcan árboles de verdad.
—¿Hay también pájaros de hielo?
—Gansos de nieve.
—¿Cómo es en realidad?
—¿Falias? Bullicioso y sucio, como aquí, sólo que lo suficientemente frío como para congelar el queroseno. El hielo si se usa para construir edificios, pero está siempre negro con el queroseno y el hollín. Podrías decir que era atmosférico.
—¿Ésa es la verdad?
—Odiaría decepcionarte —dijo él—, así que por favor cree lo que gustes. Me fui hace mucho; no tengo ni idea de cómo es ahora el lugar.
—Conozco un lugar paradisíaco —dijo ella—. Te lo mostraré antes de que llegue el monzón.
Capítulo 9
El chico tenía las piernas patizambas que eran comunes entre los niños que trabajaban en las fábricas desde edades tempranas. Tenía trece años y había estado trabajando desde los seis. La afección era causada por obligar al joven y delicado esqueleto a estar de pie por períodos prolongados —de catorce a dieciocho horas diarias era la norma— frente a las máquinas. La deformación causaba una mala circulación de la sangre, que, a su vez, traía como consecuencia que se secara la médula del hueso. Esta afección podía producirse en cualquier hueso y se hallaba más claramente presente en la muñeca derecha del chico, que se había hinchado hasta alcanzar una circunferencia de veinte centímetros y le causaba mucho dolor.
Los miembros afectados de esta manera tenían que ser invariablemente amputados; era cuestión de perder un miembro o la vida. Cuando la operación concluyó, Raule examinó los huesos. Tenían la apariencia que estaba acostumbrada a ver, como coral seco, completamente vacíos de médula. Si el chico sobrevivía, se le encontraría otro trabajo. Algo que pudiera hacer con una mano.
Las fábricas mutilaban y mataban a sirvientes infantiles a cada hora y cada día. Todos, como el chico, eran gradualmente lisiados, y muchos recibían heridas terribles en accidentes con maquinarias desatendidas. No era infrecuente escuchar de un niño o niña atrapado en una pieza en movimiento de un equipo y arrastrado completamente dentro de éste para morir desgarrado o aplastado. Los sirvientes, comprados a los orfanatos y a los albergues para pobres para que trabajaran por una fracción del salario de un adulto hasta los veinte años, si sobrevivían, se hallaban apenas en una mejor posición que los esclavos de la jungla. Algunas familias vendían a sus hijos para tales trabajos como una alternativa a que murieran de hambre, mientras que algunos lo hacían para pagar deudas o mantener adicciones.
Raule había sedado fuertemente al chico con jarabe de amapola. Por la sonrisa en su rostro, podía decir que él estaba experimentando los sueños del opio. En ocasiones las personas despertaban después de tales sueños con gusto por la droga. No se le escapaba la ironía del asunto.
Era tarde. Asomó la cabeza por la puerta de la siguiente sala y le habló a la hermana del turno de noche que se mantenía en vela junto a una de las camas:
—Hermana, voy a acostarme. ¿Podría vigilar atentamente al chico de la cama diecisiete?
La hermana asintió.
—Por supuesto. Buenas…
Rata-tat. Tud-tud-tud.
Raule sintió que sus hombros se encorvaban. Deseaba mucho irse a la cama. Aun cuando el burlón caballo del sueño la recogiera como de costumbre y la llevara en su gira de miedos conocidos y desagradables, al menos su cuerpo descansaría.
La hermana del turno de noche dirigió una fría mirada en dirección al corredor.
—Está cansada, doctora —dijo con firmeza, como si le hablara a un paciente—. Déjeme encargarme de ellos.
Raule sonrió lánguidamente.
—Veamos primero quién es. En esta ocasión no parece que sean los niños.
Se oía claramente al menos una voz de mujer gritando imprecaciones y maldiciendo, incluso a pesar de la distancia y las paredes interpuestas.
La monja se encogió de hombros.
—Usted decide. —Vaciló, luego dijo moviendo la cabeza—: Me temo que la gente aquí ha percibido su bondad. Se están aprovechando desvergonzadamente de usted.
Quiero que lo hagan, pensó Raule.
—La vergüenza es un lujo. Como la bondad —dijo. La monja la miró con extrañeza. Sintiéndose incómoda y enojada, salió al corredor, cogió las llaves y se dirigió a la puerta. Ésta tenía una mirilla cuadrada, que abrió para atisbar.
Su ojo se encontró con otro. Era oscuro, profusamente pintado con kohl y polvos de color, y estaba furioso. Era el ojo de madama Elavora del Club para Caballeros Terraza de Azafrán, el prostíbulo más lujoso de Limonar.
El ojo parpadeó. Raule se percató de que se había equivocado. La expresión violenta del globo ocular entre los párpados pintados al fresco no era de enfado, era de terror.
La adolescente que yacía en la cama con sábanas de gastado satén gritaba obscenidades. Se sacudía y agitaba, mientras cuatro mujeres le sujetaban los brazos y piernas. Cerca de una docena de otras mujeres, y dos chicos pintados, se hallaban en el cuarto cuando Raule y la madama llegaron. Todos lloraban casi tan violentamente como la chica de la cama.
Tenía la piel aceitunada, el cabello negro y liso y los ojos azules. Era de Lusa. Ikoi, había dicho madama Elavora. El parto había comenzado de súbito, y el niño venía de nalgas.
¿Y por qué Elavora no había llamado a la puerta de una partera en lugar del hospital? La respuesta era bien obvia: la mujer esperaba hacer una venta a la doctora, que era conocida por estar interesada en cosas como la que ahora tenía sus miembros inferiores fuera de la vagina terriblemente desgarrada de la chica.
Durante los primeros segundos, Raule pensó que estaba viendo el resultado de un juego sexual inverosímil, o incluso una espantosa broma pesada. Pero la membrana que revestía la cosa entre las piernas de la muchacha hacía imposible negar la verdad. A través de la membrana, podía verse claramente el cuerpo: miembros oscuros y escamosos, con una pequeña cola entre ellos. El tamaño era el de un niño humano, pero era un joven cocodrilo.
Raule ordenó que todos salieran del cuarto. Madama Elavora salió voluntariamente, pero sin duda estaría aguardando afuera. Una vez que se quedó sola y ya no más inmovilizada contra la cama, la chica lusana se tranquilizó un poco. Agarró las sábanas con los puños y empujó. Sin gritar ahora, gruñía rítmicamente, y el sonido de su dolor moría tras sus dientes apretados.
Raule no se permitió pensar. Simplemente ayudó a la muchacha a sacar a la cosa de su cuerpo.
Cuando salió la cabeza se llevó otra impresión, pues era humana.
La chica sorprendió a Raule.
—Dámelo —susurró.
Respiraba, berreaba como cualquier otro niño normal y saludable. Se alimentó del pecho de su madre, con las pequeñas garras apretadas una contra otra.
Ocupándose de lo que debía hacerse, Raule comenzó a limpiar y coser las heridas de la chica. A pesar de haber perdido bastante sangre, permaneció consciente; y, aparentemente ajena al dolor de su cuerpo, le hablaba calmadamente al recién nacido en su lengua natal.
Luego le habló a Raule.
—Doctora, sé que la trajeron acá para comprar a mi niño. ¿Cuánto cree que valga?
Raule entendió que la pregunta era retórica.
—Su padre era un dios —dijo la chica—. El dios del rio. Lo invoqué en un sueño y yací con él en su reino acuático. Me dijo que daría a luz a su hijo, y que el niño seria el salvador de nuestra gente. Mi hijo tendría el poder del río.
Raule escuchaba, comenzando a creer que estaba soñando.
—El dios me dijo que mi hijo seria como él.
Raule continuó dando puntos. Cuando acabó, miró a la chica, que se había callado. El monstruo recién nacido también estaba callado. La chica se lo alcanzó a Raule.
Estaba muerto.
—El dios del rio tiene cabeza de cocodrilo y cuerpo de hombre —dijo la chica con calma—. Fallé. Tal vez la magia se torció en mi útero, o tal vez el dios me engañó. Dicen que colecciona monstruos. Tome éste.
Moviéndose como un autómata, Raule lo cogió.
Afuera, madama Elavora la esperaba y se movió para abordarla, pero Raule sostuvo el cuerpo del bebé cocodrilo como un talismán, y madama Elavora retrocedió.
Raule se sentó inmóvil hasta muy tarde en la noche, hundida en un torbellino de ideas. Finalmente llevó el cadáver del pequeño monstruo al laboratorio para diseccionarlo. No había ninguna anormalidad obvia en la parte del cocodrilo. Era de sexo masculino. La cabeza humana y el cerebro en su interior eran asimismo normales, sin defectos físicos visibles. Tenía los ojos azules como su madre. Donde la cabeza y el cuerpo se unían, las escamas se alisaban gradualmente en suave piel de bebé.
Después de escribir notas detalladas y esbozar numerosos diagramas de la anatomía exterior e interior, Raule preparó un tarro y puso al niño en él. Podía sacar cualquier número de teorías sobre el anómalo cadáver, pero ninguna conclusión.
Ni sentía excitación, maravilla, temor o siquiera horror.
Se sentía triste.
Creyendo que podía ser a causa de una impresión que necesitaría tiempo para desvanecerse, permitió que pasaran los días mientras esperaba con expectación a que se encendiera algún tipo de fuego en su interior.
¿Cómo puedo presenciar esto y no quedar de alguna manera profundamente cambiada?
Ésa era la pregunta que se hizo tantas veces que se volvió casi un murmullo constantemente repetido en su mente. Pasaba mucho de su escaso tiempo libre mirando al monstruo en el tarro. Pero, por el efecto que le causaba, podría haber estado mirando un tarro de cebollas en vinagre. Comenzó a preguntarse si sólo habría perdido su conciencia, si no estaría perdiendo, como cualquier piedra erosionada por el viento del País de Cobre, más de sí misma debido a una fuerza de desgaste que ella no podía entender mejor de lo que la piedra entendía el viento.
Raule no tenía con quien hablar. No había buscado amor en Ashamoil. Había tenido relaciones, pero ninguna de duración o entidad, y respetada como era, no había encontrado amigos en Limonar. Casi echaba de menos la compañía de Gwynn.
No esperaba ningún cambio en estas circunstancias poco alentadoras. Ciertamente no esperaba comenzar una relación con Jacope Vargey.
La insólita aventura había comenzado cuando la señora Vargey murió de rabia una mañana del día de Hiver, dos semanas después del nacimiento del bebé cocodrilo. Raule pudo establecer la causa de la infección: la mordedura de un mono, la mascota de un organillero que vivía en el mismo edificio. Cuando le dijeron lo que había sucedido, el pobre hombre asfixió al mono con una almohada, hecho un mar de lágrimas. Pero era demasiado tarde para la señora Vargey. Un capítulo más de la cómica parodia de la vida, se encontró pensando Raule.
Tres días después de que la señora Vargey muriera en el hospital, Raule se propuso hablar con Jacope.
—Emila debe continuar yendo a la escuela —dijo delicada y firmemente al joven—. ¿Harás eso por tu hermana?
Jacope, repantigado contra una pared mientras pulía la hoja de un estilete nuevo, se encogió de hombros despreocupadamente.
—¿Con qué dinero, doctora?
—Con el dinero que haces. El dinero con el que pagas cubertería bonita como ese cuchillo, con el que pagas esas nuevas botas que usas. Sé que robas. No me importa. Pero tu hermana necesita que pienses en ella. La escuela no cuesta tanto. ¿Por qué no hacer algo por ella con tus ganancias?
Una sonrisa afectada cruzó los labios de Jacope.
—Bueno, ¿me está diciendo que debo seguir haciendo el mal y condenarme para que mi hermanita pueda llegar a creerse que es mejor que yo?
Ahora le tocó a Raule sonreír afectadamente.
—¿Debería decirte «Jacope Vargey, ve y búscate un trabajo honrado y nunca nadie se creerá mejor que tú»?
Eso le hizo echar atrás la cabeza y reír estruendosamente. Raule se descubrió a si misma riendo también, exactamente de la misma manera.
Ella se puso seria de nuevo.
—Jacope, sería bueno que dejaras de robar. Si te arrestan, te colgarán. Puedes imaginar lo que le sucederá a Emila.
—Me abruma su preocupación por ella, doctora. —Su voz expresaba un amargo sarcasmo.
Raule se avergonzó de inmediato.
—Jacope, lo siento —dijo—. ¿Comenzamos de nuevo esta conversación?
—No quiero hablar.
Después de que él dijera eso hubo un largo e incómodo silencio durante el cual Raule se quedó de pie callada en la habitación, sintiéndose estúpida y molesta consigo misma.
Luego se acercó a Jacope y lo abrazó.
La urgencia de su respuesta la sorprendió. Su propio entusiasmo la sorprendió aún más.
En buena medida el disfrute vino de la largamente negada emoción de lo ilícito. Él era un ladrón, acaso un asesino, y era mucho más joven. Con esa emoción vino también el lujo de la nostalgia.
Este deseo no era el tipo de fuego que ella había imaginado que se encendería en ella, pero al menos era una pasión humana. Durmió con Jacope de nuevo después de ese día, y a menudo. En ocasiones ella iba al cuarto que él seguía alquilando, y a veces él venía al hospital.
Jacope rara vez hablaba, y prefería comunicarse por el tacto. Ya fuera puliendo sus armas o acariciándola, sus manos hablaban elocuentemente, mientras su boca permanecía en un mohín distante y afectado, y sus ojos relumbraban con su mensaje de condena universal. Su forma de hacer el amor era precoz, la de un hombre experimentado; pero en los demás aspectos era un chico.
Raule disfrutaba ser la mayor en la pareja. Se le ocurrió que tal vez nunca había sido muy buena en ser joven, pero que algún día podría ser mejor en ser vieja. No le hacía daño a nadie pasando las noches con el joven, y por tanto su conciencia fantasma se encogió de hombros y le permitió disfrutar de los placeres más bien sórdidos y grasientos de la compañía de Jacope tal y como eran.
Y él mantuvo a Emila en la escuela. Raule descubrió que en realidad amaba profundamente a su hermana. Emila se volvió silenciosa después de la muerte de su madre, pero era demasiado fuerte para consumirse durante mucho tiempo. En cuanto a la manera de hacer dinero Jacope, sin embargo, no cambió.
—Quiero ser rico —dijo—. Quiero un caballo y ropa cara. Y no quiero esas cosas sólo para mí, sino para Emila también. No me hables de los riesgos. Yo no soy mi estúpido hermano muerto; no acepto peleas que no puedo ganar.
Raule vio que sería inútil tratar de persuadirlo de que pensara distinto.
—Está en la jungla —dijo Beth.
Gwynn pensó en el pantano negro donde habían arrojado a Orley.
—¿Dónde exactamente?
—Al sur. No es lejos.
Era una agradable mañana, con un sol suave sobre los puentes de Ashamoil, una brisa leve que susurraba río abajo y una humedad ligera que suavizaba el aire, el aliento de la temporada de lluvias que se acercaba. El esquife que habían alquilado era una hermosa nave pintada de azul oscuro con florituras plateadas de madera tallada en las bordas y bancos de un azul pálido un poco feos, pero cómodos.
Remaron ambos al oeste por el Escamandro cerca de tres kilómetros, hasta llegar a las colinas de las tierras bajas. Siguiendo las indicaciones de Beth, doblaron al sur por uno de los viejos canales de irrigación que se ramificaban en ambas orillas del río. El estrecho canal corría en una línea, sombreada, verde, perfectamente recta a través de la jungla.
Después de dejar atrás el río y su congestionado tráfico, no encontraron otro navío. La única compañía visible en el agua eran largas serpientes de brillantes colores que, aunque venenosas, no eran una amenaza, pues permanecían en su elemento y evitaban el bote. Los cocodrilos eran el único peligro posible, ya que uno grande podía volcar el bote si lo atacaba, y Gwynn había traído una escopeta; pero aunque ocasionalmente vieron cabezas largas y oscuras que yacían medio sumergidas en el agua, ninguno de los monstruos mostró el menor interés en ellos.
Con la densa jungla bloqueando la mayor parte del sol hacía casi fresco en el canal. El aire estaba húmedo y tranquilo y olía a viejo. A la luz débil y filtrada vieron serpientes gigantescas, boas constrictor color esmeralda enrolladas en lazos fláccidos alrededor de ramas oscurecidas por el moho, tan aletargadas como los cocodrilos debajo. Los reptiles no eran los únicos gigantes en el canal: al pasar junto a templos abandonados, se hallaron a pocos pasos de tigres que holgazaneaban en escaleras cubiertas de enredaderas que hundían sus escalones en el río; y lo que a primera vista era un grupo de antifaces de ladrones sin sus dueños volando sobre el agua resultó ser una bandada de enormes mariposas nocturnas negras con marcas blancas en forma de ojo en sus alas.
De todas las direcciones surgía el ulular y los gritos y los sonidos aflautados producidos por gargantas animales. Los pájaros eran destellos de extraordinarios anaranjados, limas, magentas, amarillos y azules.
Cuando el sol cayó de plano la temperatura en el canal se alzó bruscamente, y Beth sugirió que dejaran los remos hasta que pasara el mediodía. Echaron amarras bajo una caoba y abrieron una botella de vino y los tarros de melón e higos conservados en coñac que había traído como refrigerio.
Habían hablado poco durante el viaje. Era un silencio cordial, y continuó mientras comían y bebían.
—Mira —dijo Beth, que estaba sentada de frente hacia donde habían venido. Señaló algo, sonriendo. Gwynn se volvió a mirar el objeto redondo que apareció en el canal. Era un flotador de vidrio de una red de pesca, una bola azulada casi del tamaño de la cabeza de una persona. Cuando este viajero se puso a nivel del bote, Beth se inclinó y lo sacó del agua.
Ella la examinó admirativamente, luego se la arrojó a Gwynn. Él le dio vueltas entre las manos. Habían soplado toscamente el vidrio, pero las burbujas y las irregularidades en él lo hacían más interesante a la vista. Juguetonamente, la alzó hasta el nivel de su cabeza y miró a través de ella.
Beth se rió.
—¿El mundo en tus hombros?
—En tus manos —dijo él, y se la lanzó de vuelta.
Ella la cogió con gracilidad. Balanceándola en la punta de los dedos, la sostuvo frente a sí misma, como un trofeo. Luego se inclinó sobre la borda de nuevo y la devolvió al agua, permitiéndole continuar su camino.
Gwynn se recostó contra la popa.
—Bueno —dijo—, ¿es éste tu paraíso?
—Creo que está cerca. ¿No estás de acuerdo?
—Es un paraíso sin mucho espacio para los humanos.
Una sonrisa traviesa le cruzó el rostro.
—Correcto —dijo. Estiró los brazos y piernas. Llevaba pantalones de seda verde que bajaban hasta la mitad de la pantorrilla. Se había quitado las botas, y frotó los pies desnudos uno contra otro lentamente.
El sol se había movido, y las sombras flotaban de nuevo sobre el agua. Gwynn le preguntó qué había más allá por el canal.
—Más canales. Siguen durante kilómetros —le dijo Beth—. Pero a menos que quieras dormir aquí en el bote, deberíamos regresar.
Él no lo deseaba, así que le dieron la vuelta al esquife y comenzaron a remar de nuevo. Cuando regresaron a los templos en ruinas, sin embargo, ella dijo:
—Paremos aquí un momento. Los tigres parecen haberse ido.
Gwynn no estaba tan seguro, pero tenía sus pistolas y no creía que algo tan grande como un tigre pudiera acercarse sigilosamente a través de tanta vegetación. Desembarcaron y se sentaron juntos en la piedra cubierta de parras de un viejo muelle.
Gwynn se tomó un momento para mirar a Beth. Incluso con la poca luz que caía sobre ella, el rojo y el oro de su cabello y su piel eran vividos. Ella era un fulgor en aquel mundo húmedo y lodoso, algo del dominio del sol.
Sus ojos, sin embargo, estaban muertos. Su oscuridad no podía haber sido más opaca. Sintió que estaba tratando con sólo la punta de su alma; que el resto estaba sumergido.
Ella le tomó los hombros y le tumbó contra la piedra.
Después de hacer el amor yacieron semidesnudos y callados, descansando sus cabezas en el cuerpo del otro, dormitando mientras la jungla se oscurecía. Sólo cuando los sonidos semejantes a truenos bajos comenzaron a retumbar en las sombras que se iban extendiendo, y las boas comenzaron a despertar y moverse, estirándose por las ramas negras de los árboles, ellos se pusieron de pie y subieron al esquife.
En la oscuridad, regresaron al rio y se unieron al tráfico que se dirija a la ciudad, perdiendo lentamente las estrellas tropicales a medida que entraban en los alrededores de Ashamoil.
Capítulo 10
Una bandada de ibis enmascarados emprendió el vuelo luego de alimentarse de las tripas de pescado dejadas al lado del muelle tras la limpieza de la pesca matutina. Volaron sobre los escalones inferiores de una escalera que se hundía en el río, donde una multitud de mujeres lavaba ropa sucia y los niños arrojaban sedales al agua. En la parte superior de la escalera, comenzaba el día en el mercado de esclavos.
Ya hacía calor. Gwynn se hallaba sentado bajo el toldo con un vaso de ponche frío y un ejemplar del Coro del amanecer de esa mañana. Marriott yacía en su hamaca limpiándose las uñas con un cuchillo. Dos chicos con el torso desnudo agitaban sobre ellos grandes abanicos de plumas de flamenco.
Tres vendedores del Abanico de Cuerno se encontraban junto al corral, supervisando a los sirvientes que untaban aceite a los esclavos encadenados. Los asistían un trío de jóvenes que sostenían parasoles sobre ellos. Incluso los caballos de Gwynn y Marriott, atados cerca bajo otro toldo, tenían un chico que los abanicaba.
Gwynn puso su bebida en el brazo ancho y tallado de la silla y se frotó los ojos para ahuyentar el sueño que persistía en ellos. Estaba en mangas de camisa y tenía un sombrero puesto para procurarse más sombra. Cogió de nuevo su bebida y continuó leyendo a medias el periódico, a medias atento a lo que sucedía a su alrededor.
Les habían dado un soplo.
Aparecieron unos cuantos clientes tempraneros. Gwynn los miró. Todos eran compradores normales. Bostezó.
Cerca de una hora más tarde sintió que se le tensaba la piel de la nuca. Miró por encima del periódico y vio al grupo que se aproximaba.
—Ah, ahí vienen —dijo.
Marriott se sentó un poco más alerta en la hamaca. Hizo girar el cuchillo entre sus dedos como un cachiporrero.
A través de un arco entre dos edificios a la derecha había aparecido el hombre con el pendiente de diamante. No sólo le faltaba el otro pendiente, sino también la otra oreja. Venia en compañía de diez hombres de aspecto torvo y con armas como acompañantes. En la frente todos llevaban un glifo rojo pintado o tatuado. El hombre del pendiente también lucia uno.
Gwynn dobló el periódico y lo puso junto con su vaso en el suelo. Descansó los codos en los brazos del asiento y esperó mientras el Hombre del Pendiente y su pandilla se acercaban.
Se detuvieron frente al toldo. El Hombre del Pendiente escupió entre los pies de Gwynn. Los otros se quedaron detrás de su líder.
—Hola, lombriz —dijo el Hombre del Pendiente.
—Es señor Lombriz para ti —dijo Gwynn cordialmente.
—Te digo como se antoje, idiota. Imbécil. Perra.
Gwynn ignoró los insultos.
—¿Qué le pasó a tu oreja? —preguntó.
—Se infectó. Tuvieron que cortármela. Se me envenenó la sangre. Todo por lo que vuestra puta esclava me hizo. —El hombre dio un paso adelante—. Así que ahora —sonrió— he venido a por mí compensación.
—Ya veo —dijo Gwynn. Saludó con la mano a la pandilla. ¿Y supongo que estos otros tipos con las cabezas pintadas son tus amigos que van a ayudarte?
—Los caballeros a mis espaldas son mis hermanos. Me uní a la Orden del Fantasma de Sangre. Están aquí para ayudarme a arrancaros las orejas, y los labios, y…
Continuó hablando durante un rato. Para cuando hubo acabado unas pocas personas se habían detenido y miraban.
—Bueno, comencemos entonces —dijo Gwynn.
—¿Qué?
—Recuerda, es medio sordo —apuntó Marriott.
Gwynn alzó la voz:
—Dije, comencemos. Como puedes ver, mi colega y yo estamos sumamente ocupados.
—Vais a estar sumamente muertos —dijo el Hombre del Pendiente con desdén.
Hubo un zumbido rápido y suave en el aire. Algunos Fantasmas de Sangre volvieron la cabeza, pero no a tiempo.
Mientras se hallaban distraídos, Gwynn aprovechó la oportunidad para disparar varias veces.
Los cinco Fantasmas de Sangre a los que había apuntado cayeron al suelo.
Entretanto, el Hombre del Pendiente abrió y cerró la boca. Tenía el cuchillo de Marriott clavado en el cuello. Arcos de sangre saltaron a chorros de la herida. Luego se desplomó también.
Los Fantasmas de Sangre restantes se quedaron parados sin saber qué hacer. Miraron a Marriott, que exhibía una carabina, y a Gwynn, que no se había movido de su asiento, y seguía en la misma posición con su pistola humeante alzada, los dedos de su mano izquierda tamborileando sobre las cachas de su compañera. Miraron a sus compañeros caídos. Cada uno de ellos había sido herido en medio del símbolo en su frente.
Gwynn hizo un gesto admonitorio con la pistola de cañón largo a los cinco hombres de pie.
—Todavía hay una bala aquí dentro. ¿Cuál de vosotros la quiere?
Uno de los Fantasmas de Sangre gruñó y extendió la mano para sacar su arma enfundada.
Los otros fueron a por las suyas un instante más tarde. Con la ventaja de la sorpresa perdida, y los cinco parados allí, Gwynn había decidido ya que se hallaban incómodamente cerca. Disparó a las piernas del hombre más próximo a él y saltó de su asiento, dejando caer la pistola de su mano derecha y sacando la de la izquierda cargada mientras saltaba. El hombre al que le había disparado se desplomó con un grito, agarrándose la rodilla. Gwynn aterrizó sobre él, provocando que gritara de nuevo. Como había esperado, los demás dudaron en disparar, temerosos de herir a su compañero, que estaba atacando, tratando de soltarse de Gwynn. Marriott, arrodillado ahora en el suelo bajo la hamaca, le disparó a uno, y los otros recordaron demasiado tarde que seguía allí. Mientras dos se giraban para atacar a Marriott, uno luchaba con su arma encasquillada. Gwynn le disparó a su prisionero a quemarropa en la espalda, luego apuntó a uno de los que se volvían y le disparó a través de la mandíbula. Marriott derribó al otro de un disparo. Luego Gwynn escuchó disparar un arma de nuevo, y sintió un impacto duro y agudo en el hombro derecho. El último Fantasma de Sangre estaba luchando todavía con su arma encasquillada. Gwynn disparó y escuchó a Marriott hacerlo al mismo tiempo. El Fantasma de Sangre reculó y se desplomó.
Tras examinar su hombro, Gwynn determinó que tenía un arañazo insignificante de un centímetro y una camisa arruinada. Se enderezó, se sacudió el polvo y se volvió hacia Marriott.
Marriott parecía descontento.
—Lo siento. El primero que derribé no estaba del todo muerto.
Gwynn recogió la pistola que había dejado caer. El dolor era ínfimo y ya estaba aliviándose.
—No te preocupes, amigo —dijo—. Yche'ire faudhan bihat. Nadie puede matar a todo el mundo todo el tiempo.
Marriott sonrió apenado, y luego sacudió la cabeza y volvió a subirse a su hamaca.
Gwynn regresó a su silla y cogió su bebida y su periódico; las tres condiciones de su descanso habían sobrevivido ilesas, imperturbadas, como si algún guardián invisible de los placeres modestos de la vida las hubiera protegido. Chasqueó los dedos y los chicos salieron de detrás del toldo, donde se habían escondido, y enseguida reanudaron su trabajo de echarles aire.
Gwynn sorbió su bebida y dejo escapar un suspiro contemplativo.
—¡Fantasmas de Sangre! ¿Has oído hablar de ellos?
—No. Tú eres el que sigues la escena social.
—Probablemente sólo unos vagabundos contratados con alguna artimaña.
Gwynn apuró el vaso, encendió un cigarrillo y le ofreció el paquete a Marriott.
Al inclinarse éste para coger uno, miró a los cadáveres.
—Sólo son sangre y fantasmas ahora, en cualquier caso.
Escupió en el suelo.
Gwynn se rió, pero a Marriott no pareció divertirle su propio chiste.
El lento movimiento de los negocios matutinos ya se había reanudado en los corrales. Los transeúntes continuaron su camino. Al poco tiempo apareció una banda de chiquillos, aparentemente de la nada, y corrieron hacia los cuerpos. Trabajaban eficientemente. En dos minutos habían desnudado totalmente los cadáveres. Uno de ellos tenía una carretilla. Apilaron todo en ésta y se escabulleron por el costado de un cobertizo.
Aquél no era el final del asunto. Figuras más grandes que los niños comenzaron a hacer su entrada. Sus andares eran torpes y usaban andrajos oscuros que ocultaban completamente sus rostros y sus cuerpos de la luz y de las miradas casuales. Trabajando en parejas y tríos, arrastraron a los diez muertos hacia sombrías callejuelas cercanas.
Uno de ellos arrojó a los pies de Gwynn una moneda.
Los carroñeros estaban en todas partes de la ciudad, según había sabido Gwynn. No eran remilgados —los había visto llevarse a los muertos, los moribundos, los lisiados— y ninguno de los que se llevaban era visto de nuevo. Algunos decían que eran gules, algunos que eran sirvientes de magos negros, y otros que las autoridades de la ciudad los empleaban.
No ocurrieron más incidentes esa mañana, y al mediodía Jasper el Elegante y Codos llegaron para empezar su turno.
Codos hincó la punta de su bota en un poco de sangre en el suelo.
—¿Nos perdimos una fiesta? —dijo, con aspecto de estar un poco decepcionado.
—Sí —dijo Gwynn.
—¿Qué pasó? —preguntó Jasper—. Parece como si hubierais necesitado ayuda —añadió señalando la manga de la camisa de Gwynn.
Gwynn se encogió de hombros.
—Un cliente descontento nos visitó con unos amigos.
—¿Qué cliente? —quiso saber Codos.
—Un jefe de botes de Phaience —improvisó Gwynn. No iba a tratar de decir que le habían disparado los seguidores de un proxeneta con una sola oreja.
—¿Si? ¿Quién? —Jasper continuó con el interrogatorio—. Tengo primos que manejan botes por allá.
—No intercambiamos nuestras historias familiares —dijo Gwynn doblando su periódico y poniéndose de pie. Al pasar por el lado de Jasper, dio una palmada en el hombro del negro—. Es una pena que te hayas perdido la acción, caníbal. Hubieras podido tener un desayuno humeante y recién hecho.
Cualquiera que hubiera podido ser la réplica de Jasper, Marriott la silenció. Se bajó pesadamente de la hamaca y pasó dando zancadas con una expresión terrible y amarga. Desató su caballo, se subió a la montura y se alejó a un trote vivaz, dejando a Gwynn y a los otros dos parados incómodamente, evitando mirarse a los ojos.
Esa noche, Marriott estaba en el Diamantino. Eterna Tareda cantaba, cubierta por un vestido de menudos espejos de plata. Hacía semanas que no se interesaba por otra distracción que no fuera verla a ella. En las noches que no cantaba —las noches en que ella pertenecía sólo a Elm— lo visitaba una profunda depresión. Esta noche la escoltaban Tack y un novato de pelo erizado llamado Kingscomb, que se hallaban juntos en una mesa al frente. Marriott se había sentado bien atrás, con la esperanza de que ellos no lo vieran.
Trataba de olvidar lo que había sucedido en el mercado de esclavos.
Muchas veces Tareda hacía un movimiento como de abrazarse a sí misma, como si por ese delicado gesto ella evitara quebrarse. Marriott se permitió imaginar cómo podría él abrazarla. Quería que parara de cantar, lo mirara y convirtiera el sueño en realidad. Cuando terminó su actuación y Tack y Kingscomb la escoltaron tras los bastidores, encendió un poco de hierba del tipo más estupefaciente.
Elm nunca le había asignado la tarea de escoltarla. Debía de haberse percatado de lo que sentía, desde el mismo inicio. Se preguntó durante cuánto tiempo más la conservaría Elm. Seguramente no pasaría mucho antes de que se cansara de ella, como siempre le pasaba con sus mujeres. Entonces, tal vez, habría una oportunidad.
Cuando terminó de fumar abandonó el Diamantino por la puerta trasera y entró en el primer prostíbulo que vio. La madama trajo a las chicas, y él escogió la menos diferente de Tareda.
Más tarde, mientras cabalgaba a través de las calles nocturnas embebidas de ámbar hacia su alojamiento, consideró una y otra vez la causa de su preocupación.
Sufro porque está cerca, pero es intocable. No obstante, dejar esta ciudad y ser incapaz de verla sería peor.
¿Lo sería?
Soy un hombre débil, concluyó por milésima vez.
¿Qué podía hacer? Sólo podía permanecer en el mismo sitio y esperar y sufrir. ¿Quién pensaría que había algún tipo de dignidad u honor en ello?
Soy un estúpido.
Mientras iba por una calle de los barrios pobres, tranquila y empinada, cerca del Puente Quemado, absorto en su desdicha, Marriott escuchó un repentino alboroto detrás de él. Miró hacia atrás y vio una carreta que entraba en la calle a toda velocidad, doblando la esquina sobre dos ruedas. Parecía como si fuera a volcarse, pero se enderezó y bajó volando por la colina. Él pegó precipitadamente su caballo a las casas.
La carreta era endeble, la carga que se balanceaba sobre ella demasiado grande y mal equilibrada. El freno obviamente había fallado, y ahora la carreta iba cogiendo velocidad rápidamente. Un asno, todavía aparejado a ella, galopaba alocadamente al frente, intentando escapar desesperadamente. El conductor se tambaleaba medio fuera del asiento, tirando de las riendas con una mano, el otro brazo aferrado a la palanca del freno.
—¡Abran paso! —gritaba mientras la carreta se lanzaba cuesta abajo—. ¡Abran paso!
Parte de la carga cayó mientras la carreta daba tumbos y se giraba. Los fardos de mercancía envueltos en papel se abrieron por el impacto instantáneamente, destrozándose con una ruidosa salva de estallidos quebradizos. Brillantes fragmentos de vidrio roto de todos los colores se derramaron por la calle.
Marriott se preguntó vagamente por un momento qué clase de idiota cargaba tan precariamente una carreta con cristalería.
La carreta pasó por su lado, y mientras lo hacía derribó al asno. El pobre animal cayó bajo las ruedas delanteras, y la carreta, al golpearlo, se volcó, lanzando con fuerza al conductor y arrojando el resto de la carga al aire. Bombas policromas estallaron en el suelo con un estruendo tras otro.
Cuando la ruidosa cascada claudicó ante el silencio, Marriott regresó a la calle. Desmontó y muy por encima examinó al carretero y luego al asno. Ambos estaban muertos. Un largo tramo de la calle estaba cubierto con una brillantez confusa y multicolor. Marriott miró este arco iris, que no tenía otro testigo viviente que él. Sabía que no debía atreverse a creer que era un buen presagio.
Mientras continuaba, descubrió que incluso sus pensamientos sobre Tareda no podían apartar por completo de su mente la memoria de la escaramuza en el mercado de esclavos. Vio, de nuevo, al Fantasma de Sangre luchando con su arma encasquillada, y se vio a sí mismo apuntar. Sintió una vez más el espasmo estremecer su mano en el momento en que oprimía el gatillo, y vio a Gwynn respingar (y se imaginó a la bala pasando unos pocos centímetros más a la derecha, a través de la cabeza de Gwynn). Se vio a si mismo disparándole a un hombre muerto, cuando debía haberle disparado al que todavía estaba vivo, y se escuchó mentir después. No creía que hubiera mentido bien, pero Gwynn le había creído.
Marriott se imaginó diciéndole a Gwynn lo que en realidad había sucedido, aunque sabía que no iba a hacer tal cosa.
Se obligaría a olvidar.
Para cuando Marriott llegó a las habitaciones que alquilaba en una calle lejos de Lumen, casi había conseguido convencerse de que su mentira era la verdad, y que era la Orden del Fantasma de Sangre, y no él, quien le debía a Gwynn una camisa nueva.
Pero cuando estaba zafándose las botas su mano derecha tuvo un espasmo y luego se quedó temblando tan terriblemente que tuvo que terminar de desvestirse usando sólo la izquierda.
—¿Prometes que no se lo dirás a nadie?
—Sobrestimas el interés que este tipo de cosas tiene para la mayor parte de la gente. Pero lo prometo. Que me muera si miento.
Era el día de Croal después del incidente en el mercado de esclavos. El reverendo se había emborrachado bastante y hablaba sobre secretos esotéricos de nuevo. Esta vez el potente Toro Negro le había soltado la lengua bastante, y había llegado al punto de decirle a Gwynn ciertas cosas que estaban supuestamente reservadas para los oídos de los iniciados.
—Trata de escuchar con algún tipo de respeto por la santidad de lo que vas a oír: Dios es infinito, y una presencia infinita debe lógicamente contener todas las cosas, incluyendo todas las potencialidades. Por tanto, Dios contiene lo potencial para lo que no es Dios. Cuando Dios hizo el universo ese potencial se hizo manifiesto. A la manifestación de lo no divino la llamamos lo infernal. Su naturaleza es completamente paradójica. Así, hijo mío, es cómo los fenómenos que no son divinos pueden existir en un universo divino.
Gwynn sorbió su té.
—¿Y eso es todo? —dijo.
—¿No lo comprendes? —El reverendo parecía complacido—. No me sorprende. Sin duda es igual. No debería hablarle de tales asuntos a un ateo.
—Bueno, puedes estar seguro de que no se lo diré a nadie. Pero supongamos hipotéticamente que la teoría es correcta, por el puro placer de discutir. ¿Este «infernal» se manifestaría en un tipo como yo, por ejemplo?
—Si…
—Excelente. Incluso según ese plan yo soy lo que deseo ser.
—… aunque sólo en tus vicios y crímenes. Una parte de ti, tal vez aun más de la mitad, es perfecta. Eres un buen candidato para la redención. Tu maldad es profunda, pero no extensa.
Gwynn cogió un pedazo del pastel de tortuga y membrillo que era el plato fuerte de ese día.
—¿Pueden tu Dios y este infernal ser llamados enemigos entonces?
—Es más complicado que eso. Dios sabía lo que iba suceder, por supuesto. Lo divino tiene un plan para lo infernal. Porque todo está en Dios y nada de Dios puede ser realmente destruido, lo infernal en lugar de eso debe ser transmutado. Debe percatarse de su error, comprender lo ilógico de su existencia y elegir volverse parte de la divinidad. Cuando todo esté convertido, ese potencial erróneo no existirá más. Se alcanzará la perfección. Todos somos materias, substancias, en esta la mayor de las alquimias, la Gran Obra de Dios.
—Muy impresionante. ¿Y tu infierno, cómo encaja en este eficiente plan?
—Piensa en un alfarero que coge un tazón deforme de su rueda y lo machaca de vuelta en la cuba con arcilla. El alma sufre mientras la machacan de esta manera y sufre hasta que deja de existir. Eres machacado, y aquello que eras tú logra ser metido en otra cosa. Dios lo intenta de nuevo, y lo intenta hasta que la Obra quede completada. Mientras que tú, hijo mío, habrás desaparecido mucho antes.
—Hermoso —dijo Gwynn admirativamente.
—¿Hermoso?
—Ciertamente. Una historia tan extraña y trágica tiene que ser hermosa.
El reverendo bufó.
—Sin duda crees que tu burla es sofisticada, pero es infantil. ¿No intentarías, o mejor, no te atreverías a cuestionar las bases de tu incredulidad?
Gwynn alzó una ceja.
—No creo que esté obligado a hacer esfuerzos en beneficio de tus planes, padre.
—Es justo. —El reverendo suspiró a regañadientes y buscó consuelo en la botella.
—Sin embargo, me gustaría discutir este asunto de la aberración imaginaria de tu dios imaginario, que le está costando tanto trabajo eliminar. ¿Tengo razón en suponer que la violencia pertenece a los dominios de este infernal?
—La violencia, la crueldad y toda clase de maldad, hijo mío —dijo el reverendo entre tragos de su bebida—. No son parte de la naturaleza divina. Siento decepcionarte. Sé que te gustaba tu idea de un dios cruel.
Gwynn hizo un gesto desdeñoso con el cuchillo.
—Todavía prefiero mucho más a ningún dios. Pero admito estar perplejo. ¿Por qué se mantiene en secreto este pequeño rincón de vuestra doctrina? ¿Acaso deseáis que la grey crea que sólo la virtud es divina?
El reverendo negó con la cabeza enfáticamente.
—Las masas podrían aceptarlo, pero los intelectuales maliciosos podrían argüir que eso prueba que Dios es imperfecto y limitado. Se aferrarían a la idea de Dios trabajando duramente, Dios exudando impurezas, Dios luchando por el perfeccionamiento, como cualquier persona ordinaría; incluso de Dios estando enfermo. Ha sucedido antes. Conduce al dualismo. La gente comienza a pensar que el mal es un poder por derecho propio, tan fuerte como el bien. No podemos aceptarlo.
—Pero incluso si sólo consideramos a la especie humana, parecería que esta manchita de infernal con facilidad rivaliza en tamaño con su progenitor.
—Eres malvado, pero no permitas que eso provoque que subestimes la bondad de otros hombres —lo sermoneó el reverendo.
Sin prestarle atención, Gwynn dijo:
—¿Y qué me dices de la sobrecogedora maldad en la naturaleza? No sabemos sí los animales disfrutan su crueldad como nosotros disfrutamos la nuestra; pero incluso si la de ellos es menos sofisticada, es ciertamente abundante y variada. Los animales exhiben todas las clases de crueldad, desde la brutalidad simple del cocodrilo hasta el alcaudón que abre a picotazos el cráneo de su presa y devora el cerebro vivo, o el icneumón que deposita sus huevos en orugas de otros insectos, y cuyas larvas a su debido tiempo eclosionan y devoran a las orugas vivas desde adentro. O, menos cruel pero con certeza lejos de la santidad, la hembra de la mosca Jorobada, que nace sin alas ni patas y se las ingenia para ser alimentada por las hormigas a lo largo de su vida; toda su especie está obligada a una existencia de engaño y haraganería. Y debemos incluir también a todos los vectores de enfermedades, que la ciencia nos dice ahora son animales diminutos.
Gwynn hablaba con entusiasmo. Al haber pasado la mayor parte de su vida en tierras donde las especies eran pocas, estaba fascinado por la abundancia de vida en el trópico y se mantenía al día de las publicaciones sobre zoología en la biblioteca.
—El mal —concluyó— parece estar floreciendo en el mundo.
—¿Terminaste? Porque no has hecho más que mostrarme que ves el mundo con ojos torcidos. Ignoras el esplendor y la ternura de la naturaleza como un bufón idiota jugando con cucarachas en la esquina del gran salón del trono; con tus palabras arruinas lo que ha sido creado; es un propósito indigno.
—¿Has considerado alguna vez que tu infernal pueda luchar y estar ganando, y haber estado ganando durante largo tiempo?
El reverendo no iba a permitir que lo desviaran.
—No podemos saber —insistió— las intenciones del infinito, el ilimitado. —Bebió un largo trago—. Todo es hermoso en su tiempo. Cuan hermoso, no puedes imaginarlo.
Eso fue lo último que dijo el reverendo con coherencia antes de que la bebida, que había estado tranquilamente esperando en algún lugar alejado de su sangre, lanzara una súbita embestida y derrotara a su huésped.
El reverendo se despertó al día siguiente en un elegante hotel. Sus ropas habían sido lavadas y puestas a su alcance, y alguien había tenido la amabilidad de dejar un paquete de polvos para el dolor de cabeza junto a su cama. Era bueno que lo hubieran hecho porque necesitaba ir al hospital. No era que pensase que la doctora o alguna de las monjas lo echarían de menos particularmente si no aparecía, sino que sabía a ciencia cierta que una de las pacientes agonizaba, y él odiaba perderse una muerte.
Cuando llegó todavía estaba viva, aunque apenas. No padecía de nada en particular; solamente era vieja. Él se sentó junto a su cama y se acomodó para mirar su rostro huesudo e inmóvil…
¿Cuántas veces había visto la muerte? Miles, ciertamente. En cada una de esas ocasiones había buscado la misma cosa: algo en el rostro, en los ojos, que le dijera que el que estaba agonizando contemplaba a Dios. Sin embargo, nunca había visto este signo. Su perpetua ausencia lo perturbaba terriblemente, tanto que últimamente se dedicaba a preguntar directa, tranquila, pero fervorosamente, como ahora;
—¿Qué ve? ¿Qué siente?
—No veo nada —dijo la mujer con voz áspera no exenta de irritación y sin abrir los ojos—. Me siento tan cansada como un viejo hueso rodando en el viento.
Sintiéndose culpable, el reverendo insistió;
—¿No oye nada? Por favor, trate de escuchar.
—Oigo tu cháchara, sacerdote —gimió—, y es una pesada carga para mis oídos. Calla, o vete a donde no pueda oírte.
—Lo siento —susurró el reverendo.
Desistió y se sentó en silencio junto a la cama, escrutándola. No había nada que ver. Mientras moría, sus ojos se abrieron, pero si vieron algo más deifico que el techo, nada lo demostró en su semblante. Otra vigilia desperdiciada.
Mirando furtivamente a su alrededor para asegurarse de que no había monjas que pudieran verlo —no las había—, sacó su petaca de whisky de la chaqueta y dio un apresurado sorbo.
El reverendo era consciente de que la mayor parte de la gente estaba satisfecha con ignorar lo que yacía más allá de la puerta de la muerte o con creer fervientemente lo que una religión u otra les había dicho que creyeran. Era parte de su culpa que él, aunque sostenía la causa de la fe, nunca hubiera poseído una fe verdadera. Nunca la había poseído de hecho, pues siempre había tenido un conocimiento cierto de Dios… o eso creyó en el momento.
Éste era el punto en el que sus pensamientos siempre se agarraban unos a otros por la cola y comenzaban morderse díscolamente los unos a los otros.
En la memoria del reverendo —de cuya veracidad él ya no estaba seguro— había conocido a Dios, sentido a Dios, escuchado a Dios, incluso había visto a Dios. La presencia divina —o un fenómeno que había parecido ser una presencia, y divina debido a una grandeza que superaba de lejos toda grandeza que alguna vez había percibido en la humanidad o en la naturaleza— había estado a su lado, encima, alrededor y dentro de él toda su vida.
Nunca había estado sin ella, y por tanto sólo había entendido su enormidad el día que se desvaneció. Su partida fue abrupta, sin anuncios, como la huida de una amante caprichosa.
El reverendo no conocía palabras con las que pudiera haber descrito adecuadamente la presencia misma. Su ausencia era el vacío, la congoja de la carencia y la pérdida, que era innombrable, pero que podía ser descrita con más precisión como una sensación de exilio, de la que había llegado a creer últimamente que todos los seres humanos sufrían, ya fuera que se percataran de esto o que —como Gwynn— no lo hicieran.
Más de lo que le hablaba a los moribundos, el reverendo tenía el hábito de hablar con, o a, los muertos. Su silencio siempre le hacía desear hablar. Se dirigió a la mujer muerta:
—El tiempo nos roba la capacidad de entusiasmarnos, ¿no es cierto? Lenta pero seguramente arrastra todos nuestros entusiasmos y deja dudas en su lugar. En mi juventud yo estaba entusiasmado con Dios y fui a predicar el amor divino en los desiertos. Me entusiasmaban los desiertos. Todos los días contemplaba a Dios en el terrible sol, en la tierra calcinada y el viento que todo lo erosionaba, y cada noche contemplaba a Dios en la luna fluctuante, en los fuegos fuera de las tiendas y el silencio del sueño. Pero sobre todo, se lo confieso, señora, y lo siento si ofendo sus oídos de matrona, contemplaba a Dios en las mujeres; ¡sus cuerpos gloriosos y ojos de gacela, sus humores dulces y tempestuosos! ¡Al ayunar, tenía visiones de un velo en el cielo y entendía que escondía belleza tras belleza, dulzura tras dulzura, tempestad tras tempestad, gracia y gloria infinitas!
«Irónicamente, fue a causa de una chica, al final, que perdí a Dios. El velo permaneció, pero ahora no podía percibir nada detrás. Ese velo podía ser todo lo que había o había habido alguna vez de santidad. ¡Cuando cierro los ojos todavía veo ese velo terrible!
»Mi alma está deseosa de Dios, pero un hombre no es sólo su alma, ¿no es cierto? Es terrible decirlo, mi arcilla desea la arcilla de las muchachas núbiles. Para aliviar mi culpa, y por favor disculpe mi indelicadeza, me he convencido a medias de que trato de encontrar a Dios en sus brazos y sus placeres inefables. Gracias, señora, por su atención.
Puso la sábana sobre la cabeza de la mujer muerta. Luego se fue a la Casa Amarilla.
Lo aguardaban malas nuevas. Cuando preguntó por Calila, la propietaria le dijo que otro hombre la había comprado y se la había llevado para su uso privado. Sugirió a otra chica, pero el reverendo se sintió engañado y robado y perdió todo deseo de placer. Se marchó y se sentó bajo una llama de nafta en un tramo de terreno rocoso donde habían demolido una hilera de casas en la ribera. Halló pedazos de ladrillos y tejas rotos a su alrededor, y los lanzó uno tras otro al agua.
Cuando se cansó de eso, hizo crecer capullos en las palmas de sus manos.
Nunca sabía qué iba a nacer cuando hacía esto. A menudo eran avispas; pero también había producido escolopendras, escarabajos e incluso colibríes. En esta ocasión, cuando los capullos se abrieron, fueron grandes mariposas luna las que brotaron en sus palmas, donde se sentaron aleteando con sus alas de un diáfano verde pálido. Cuando sus alas se secaron, echaron a volar, ascendiendo rápidamente en el aire. El reverendo las miró. Aunque no deseaba que le gustaran, no pudo sino pensar qué hermosas eran.
Sin embargo, estaban condenadas. Atraídas por la luz que brillaba encima, las mariposas volaron hacia el farol de hierro donde ardía la llama. La rodearon dos veces, luego volaron directamente hacia la llama, donde perecieron con dos pequeños chasquidos.
Lágrimas de frustración escocieron los ojos del reverendo. Rehusó darse por vencido e hizo crecer otros dos capullos, de los que nacieron un par de espléndidas libélulas azules.
Ellas también ascendieron hasta la llama, y cayeron de vuelta al piso como astillas consumidas de carbón, como cerillas gastadas. Respirando pesadamente, el reverendo hizo crecer capullos una tercera vez. Obtuvo mariposas nocturnas de nuevo, de un marrón deslustrado esta vez, peludas y nada hermosas. El reverendo intentó ahuyentarlas a través del agua, pero ellas siguieron a sus predecesoras directo a la llama.
Se rindió e hizo que se cerraran las heridas en sus manos, y se metió los nudillos en la boca para impedirse aullar como un demente.
Capítulo 11
La temporada de lluvias llegó a Ashamoil trayendo un aire pegajoso y caliente, tormentas de truenos y enjambres de mosquitos, moscas y cigarras. El humo y el polvo de carbón, atrapados por la humedad, obstruían el aire sobre el Escamandro y a lo largo de las terrazas inferiores; la tela se pudría, el mortero se desmoronaba, el metal se cubría de óxido. La ciudad se sofocaba de calor y apestaba por las alcantarillas desbordadas, cada vaharada un presagio de disentería y cólera.
El comienzo del cambio de año era tradicionalmente una época de modas extravagantes, conforme las personas que tenían los medios para olvidarse de las molestias físicas intentaban hacerlo procurando distraer sus mentes de sus sufridos cuerpos. La moda pasajera del año anterior había sido por la ciencia, y muchas cocinas terminaron convertidas en laboratorios durante la estación. En consecuencia, numerosas personas murieron víctimas de explosiones, se sofocaron en nubes de gas venenoso, iniciaron incendios y contrajeron las enfermedades de los animales con los que experimentaban. Como reacción, el presente año era testigo de un furor por un pasado medieval romantizado, saturado de magia, desprovisto de cualquier tipo de tecnología. Un hombre llamado Dum Limment, que había hecho una gran fortuna con pigmentos, pinturas y tintas, vio una oportunidad de unir lo fantástico con el comercio y le encargó a Beth que creara ilustraciones para un bestiario. Debía ser una rica edición limitada, «un incunable moderno», en palabras de Limment, impreso con sus tintas y encuadernado en piel coloreada con sus tinturas azul marino y dorada. Le había dicho a Beth que tenía libertad de hacer lo que quisiera con las ilustraciones con tal de que la obra desplegara con creces la gama de sus colores y estuviera terminada pronto, para aprovechar el humor de la temporada.
Gwynn estuvo presente para ver las ilustraciones que Beth comenzó a producir para el libro. Le pareció que organizaban parcialmente su mundo de formas de momento indecisas en algo más codificado. Ella agrupó algunos elementos y les dio nombres a los resultados: llamó Rambukul a una bestia con cuerpo de búho, alas de fuego y la cabeza riente de un niño negro; a uno con cuerpo de barco, los cuellos de nueve cisnes y las cabezas de nueve lirios lo nombró Lalgorma. Lo más extraño que inventó fue una piedra roja y lisa con una barba de pasto blanco a la que llamó Ombelex. Aunque parecía algo inanimado, la pintó encerrada en una pesada jaula. También creó representaciones de monstruos tradicionales, incluyendo un nuevo basilisco con un rostro masculino de facciones astutas, una capucha como de cobra hecha de plumas de pavo real y lengua de aguijón. La esfinge que dibujó era la mujer-león-águila tradicional, aunque retozaba juguetonamente con una boya de vidrio.
Mientras se ocupaba de este proyecto, mantuvo el trabajo que le proporcionaba sus ingresos habituales. En particular, trabajó largas horas para satisfacer una demanda creciente de sus retratos eróticos. En estos, apareció la nueva influencia de su amante. Le dijo a Gwynn que como él era lineal y monocromo resultaba perfectamente apropiado para el medio del grabador. Los rostros y las figuras en su obra se volvieron más reservados, su belleza más marcial; adquirieron algo del semblante plácido de su prototipo, y algo de la corriente de malicia que podía observarse en sus gestos y expresiones habituales. Su modelo dijo poco sobre ellos, ofreciendo sólo frías sonrisas cuando él y los dibujos se miraban. Entendía el comportamiento que se requería de él en su papel de musa.
Su obra privada dio un cambio de dirección aún más pronunciado. Luego de declarar que el bestiario satisfacía su interés por las imágenes desaforadas, dejó de producir el prodigioso carnaval de ilustraciones y comenzó una serie de aguatintas de tonos oscuros en las que el desorden barroco y sensacional de su trabajo anterior fue remplazado por su opuesto. Dentro de recintos arquitectónicos, ora opresivamente estrechos, ora opresivamente vastos, figuras humanas indistintas se alzaban solas o en parejas. Escondidas parcialmente en la sombra, o paradas en la distancia, parecían sorprendidas en el momento en que iban a desaparecer. En estas escenas Gwynn recibía una sensación de vida secreta en un mundo no revelado que existía más allá de las paredes, sugerido por la furtividad de las figuras o por algún objeto confuso y poco familiar que yaciera en alguna calle, como desechado.
Inevitablemente, se volvió de conocimiento general en el Abanico de Cuerno que él tenía una nueva amante, una que era muy atractiva. Los otros lo acosaron, deseando saber cuándo la conocerían. Sólo Marriott no dijo nada. Se replegaba sobre si mismo cada vez más. Entretanto, Gwynn pasaba menos tiempo socializando con sus colegas y más a solas con Beth. A veces la miraba mientras trabajaba. Ella podía convertirse de una creadora de sueños en una máquina de producir. Cuando la vio por primera vez sudando sobre las bajas tareas del proceso de grabado, desde llenar los bordes de las láminas de metal hasta limpiar el alquitrán y la tinta de éstas con lagos de trementina y resmas de papel, le preguntó por qué no se buscaba un asistente. Ella replicó que el trabajo manual ejercitaba el cuerpo mientras permitía descansar a la mente y al espíritu, y añadió que creía que había algo valioso en la disciplina de lo corriente, siempre y cuando fuera sólo una disciplina y no un estado invariable del ser.
Ella, a su vez, lo miraba entrenarse con su espada, lo que a menudo hacía durante un corto tiempo en las mañanas, inmediatamente después de levantarse y lavarse. Un día, ella le dijo que envidiaba sus habilidades marciales. Era sólo bajo circunstancias peligrosas, afirmó, que uno podía descubrir su valor. Él le dio una respuesta evasiva, preguntándose interiormente qué clase de circunstancias resultarían peligrosas para ella. En los lugares rudos que habían frecuentado, nunca había sido necesario todavía que él la protegiera.
Se sintió incapaz de preguntarle por qué lo había buscado, pero a menudo se lo preguntaba a sí mismo. Entendía que la de ellos era en cierto sentido una atracción de opuestos que no eran en realidad complementarios. Ella había hablado una segunda vez de viajar a bordo de un barco durante años, yendo de un puerto a otro sin detenerse o imaginar un propósito. Fuera eso lo que quería decir o no, ella dijo «yo» y no nosotros» cuando habló de partir así de la meseta de Teleute. No resultaba difícil imaginarla viajando de esa manera, continuamente, sin temor, siempre buscando y encontrando nuevos fenómenos y unciendo sus esencias a los mundos inventados por ella.
En guardia debido al estado de Marriott, Gwynn analizó su propio temperamento en busca de indicios de melancolía. Notó que sentía un leve incremento en su afición vagamente intensa por la hora romántica del crepúsculo, y un sentido marginalmente intensificado de la brevedad y la soledad esenciales de la vida, pero estaba familiarizado con estos síntomas leves desde ciertos amoríos anteriores, y por tanto no vio razón para comenzar a temer por su salud… al menos, no por la salud de su mente. Durante la estación húmeda, como todos en la ciudad, le temía a las dolencias físicas. La humedad ayudaba a los parásitos y las plagas, y las carretas de cadáveres pasaban dos veces al día, recogiendo a los muertos para arrojarlos al río, una práctica que atraía montones de cocodrilos. Ellos habían aprendido las horas a las que venían las carretas, y en la hora después del amanecer y la hora después de la puesta del sol el agua a lo largo de los muelles de Ashamoil se llenaba de saurios hambrientos. En esas horas los botes pequeños se mantenían en el centro del rio, lejos del tráfico primitivo y agresivo de las orillas. Ninguna clase de embarcación se acercaba a los tumultos de voracidad frenética que se desataban en los lugares de descarga.
Beth y Gwynn hacían excursiones dos veces a la semana al canal de la jungla. La atmósfera allí no era menos opresiva que en la ciudad, pero era más limpia. En uno de eso viajes, un día que el cielo estaba completamente cubierto por las nubes blancas y calientes y un vapor con olor almizclado llenaba el aire, Beth se sentó en la proa del esquife, vestida con una vieja camisa, unos pantalones enrollados y sandalias. Tenía las uñas pintadas de oro. También Gwynn estaba en mangas de camisa con el pelo recogido en un moño de barquero. Un quemador portátil en la cubierta de la embarcación emitía humo de un aceite alcanforado para ahuyentar a los mosquitos. Habían traído también una mampara plegable de gasa con tres lados y techo para protegerse tanto del calor como de los insectos, especialmente de las grandes arañas que se reproducían en la estación húmeda y que no eran conocidas porque las detuviera, siquiera ligeramente, el alcanfor o ningún otro aroma. (Que fueran lo suficientemente grandes para ser un blanco fácil para una pistola resultaba, a lo sumo, un consuelo dudoso.)
A mitad del día se detuvieron junto a una escalera que se hundía en el río y abrieron la mampara. Ahí, mientras jugaban ociosamente a los dados después de almorzar, Gwynn conoció algo más acerca de la fascinación de Beth por el océano.
—Nunca he estado en el océano, pero tengo un recuerdo de haber volado hacia allí —dijo—. Recuerdo los barcos, y la curva del horizonte. Me senté en un acantilado, mirando el puerto. ¿Me creerías si te digo que ese recuerdo no me parece un sueño?
—Te creo; aunque si insistes en que en realidad no fue un sueño, mi credulidad podría vacilar.
—Sí, supongo que debió de serlo, ¿no es cierto? No puedo recordar qué edad tenía cuando soñé aquello. Era joven. Pero antes de ese sueño, yo era buena, y después me sentí inclinada a la holgazanería y a decir mentiras. Las personas estaban siempre encontrándome defectos, pero parecía que estaban disgustadas con otra. Estaban molestas con la niña buena que yo había sido. No entendían que ella se había ido, perdida en alguna parte, y que otra criatura se había levantado en su cama en lugar de ella. A veces pienso que la niñita se fue al océano, y yo soy sólo la parte de ella que se quedó detrás; concebiblemente, nada más que un sedimento de su memoria o su fantasía, atrapado en el cubo de basura de un pasado perpetuo. O soy algo que ella conoció y que acordó cambiar de lugar con ella. O tal vez yo la obligué a cambiar de lugar.
—¿Y cuál de esas posibilidades tendrías por verdadera, si pudieras escoger?
—La segunda, creo.
—Luego, ¿te gustaría ser un monstruo, pero no uno cruel?
—No demasiado cruel. Un monstruo, no una bestia bruta. ¿Conoces la historia del hombre y la caja pesada?
—Estoy bastante seguro de que no.
—Un hombre adquiere un pequeño cofre. En algunas versiones lo compra, en otras versiones se lo dan como recompensa por una buena acción; eso no importa. La historia realmente comienza cuando la persona que le da la caja le dice que mientras más tiempo se mantenga sin abrirla, más valioso se volverá lo que contiene. El hombre lo cree, así que lleva la caja consigo durante unos meses. Gradualmente se hace más pesada. Finalmente, un día, resulta tan pesada que no puede con ella. Piensa en comprarse un asno, pero se percata de que la caja pronto será demasiado pesada incluso para cargarla un burro. Un día necesitará un caballo para transportarla, y eventualmente un elefante, y para entonces será un viejo sin tiempo para disfrutar lo que quiera que contenga la caja. Decide que lo más sabio es abrirla.
—¿Y qué había adentro?
—Un diablillo. Es un bufón que hace chistes procaces. En un principio, el hombre está furioso por no haber encontrado nada mejor en la caja, pero el diablillo resulta ser a la vez astuto y benévolo, y al final ayuda al hombre a ganar el amor de la mujer que ha deseado a lo largo de la historia. Por supuesto, él había esperado encontrarla en la caja.
—¿Y siempre se preguntó si, de haber demorado en abrir la caja un poco más, ella habría estado adentro? —conjeturó Gwynn.
—En algunas versiones, pero por lo general él piensa que ha hecho exactamente lo correcto, dado que consigue tanto a la mujer de sus sueños como a un amigo útil en el diablillo. Hay una versión menos conocida donde descubre que la caja nunca contuvo otra cosa que el diablillo, que lo conduciría siempre hacia el deseo de su corazón, cualquiera que éste fuese. Entonces comienza a lamentar no haber deseado más que una mujer, y la historia termina menos felizmente.
—¿Pero tú prefieres esa versión? —conjeturó Gwynn de nuevo.
—Sí, es cierto. Una de las viejas escuelas de filosofía del interior afirmaba que uno siempre encuentra el deseo de su corazón. Ellos exhortaban a la gente, por tanto, a ser valientes y desear grandes cosas.
—¿Tus filósofos dijeron alguna vez lo que ellos deseaban?
—Nunca abiertamente. Deseaban el poder, pero siempre emplearon eufemismos. —Entonces ella gritó—: ¡Ja! —Triunfalmente, porque había ganado el juego—. Te he contado una historia; ahora debes contarme tú una.
Gwynn estuvo de acuerdo en que eso era justo y le preguntó qué clase de historia le gustaría escuchar.
—La verdad acerca de ti —dijo ella—. ¿Qué te ha arrastrado tan lejos de tus orígenes? ¿Qué buscabas?
—Vivir —le respondió, mirando a través del agua—. Mi pueblo tiene un adagio que reza que cuando una familia no está ocupada matando a sus enemigos, debe matar algo, así que se mata a sí misma. Una noche, para que no me mataran, encontré oportuno robar un trineo y abandonar Fallas. Era muy joven. Antes de haber ido muy lejos me encontré con otro chico, que se hizo mi amigo. Él y yo seguimos los amaneceres hasta un pequeño ducado llamado Brumaya. Desafortunadamente, mientras vivíamos allí, estalló la guerra. Sucedió que el agresor era mi clan. Fui reconocido y arrestado y me encerraron en la prisión del duque bajo sospecha de ser un espía.
"Naturalmente, traté de decirles que no era muy popular en casa, y naturalmente ellos no me creyeron. Por suerte, mi amigo se las había arreglado para no ser arrestado y contrató a algunas personas para que le ayudaran a rescatarme. Sin embargo, tuvo que vender casi todo lo que poseíamos para pagarles. Nos quedamos con la ropa que teníamos puesta y un cachorro mío, así que éramos tres bocas a alimentar. Para evitar que nos arrestaran de nuevo, o morirnos de hambre, nos unimos a un ejército mercenario que, te gustará la ironía, estaba al servicio del duque de Brumaya. Así que pronto me hallé peleando contra los míos. Obtuve suficiente venganza para satisfacer incluso el orgullo de un adolescente. Ahí fue cuando adquirí esta espada también. —Gwynn le dio un golpecito a la vaina de Gol'achab—. En cualquier caso, para acortar una historia larga, en Brumaya tuvimos que firmar con el ejército por tres años. Después de eso, varios contratos nos llevaron al sur y al oeste. Cuando terminaron nuestros tres años, habíamos llegado al País de Cobre. Mi amigo decidió darlo por terminado y se fue por su camino. Yo me quedé. Las cosas fueron bien por un tiempo, luego no tan bien. Luego se pusieron malas, y tuve suerte de salir con vida. Otra amiga me ayudó. O tal vez no debería llamarla amiga; ella podría no estar de acuerdo. Una mujer con grandes principios, sin embargo; eso definitivamente.
Se detuvo. Beth lo miraba con una expresión rara.
No, no a él, se percató. Algo detrás de él.
—Gwynn… —susurró ella. Cualquier cosa que estuviera ahí, ella no sonaba asustada. El tono de su voz, y la manera en que miraba, evidenciaban admiración, incluso un respeto reverencial. Sintió una pequeña y ridícula punzada de celos.
Lentamente, ella levantó la mano y señaló hacia un punto sobre su hombro.
—Tenemos un distinguido visitante.
Gwynn estaba a punto de decir que mientras la tensión dramática estaba muy bien, la comunicación clara también tenía su mérito. Pero entonces percibió una vaharada del olor del recién llegado y su corazón vaciló en su pecho.
Tigre.
El rostro de Beth resplandecía.
Con movimientos muy lentos, Gwynn liberó su pistola derecha de su pistolera y volvió la cabeza.
A través del tejido transparente de la mampara, vio a la bestia. Se hallaba a no más de dos metros, sentada en una piedra. Gwynn levantó la pistola. Le asustaba su fuerza, su pura mole. Sentía una ansiedad casi física de dispararle. Amartilló la pistola. No apretar el gatillo le exigió todo su autocontrol.
Mientras esperaba con el corazón en la boca, sintió cuan calmada estaba Beth.
Finalmente el tigre se movió. Dobló por el costado de la mampara, bajó pisando suavemente por la escalinata, y chapoteó pesadamente en el agua. Estremecido, el esquife golpeó ruidosamente contra la plataforma del fondo de la escalera.
Gwynn exhaló lentamente. Miró a Beth. Ella miraba la cabeza negra y oro que se movía a través del río.
—Gracias —dijo ella.
Él se encogió de hombros.
—No creo que me hubieras perdonado.
Ella le echó una de sus miradas enigmáticas, y luego le tendió el cubilete. Con un suspiro, él guardó el arma.
Ganó el siguiente juego. Beth, con espíritu deportivo, le preguntó qué quería.
—Quiero saber la verdad de por qué no temes lo que merece temor —replicó él, contemplándola desapasionadamente.
—La respuesta es simple —dijo ella—. ¿No puedes adivinarla?
—Soy un soldado, señora. Me enseñaron a leer todo en los ojos de mi oponente. Primero uno aprende a ver las intenciones. Luego uno comienza a ver las almas. Las personas se vuelven transparentes. Nadie puede sorprenderte. Ésa es la teoría. Pero su quintaesencia se me oculta, lo confieso. Si fueras mi enemiga, empezaría a preocuparme. Tal y como son las cosas, estoy intrigado.
—Bueno, tal vez no tengo alma. Quizá ésa fue la parte de mí que se marchó la noche que tuve el sueño en el que volaba al océano. Quizá la cosa que soy no les teme a los tigres porque es mucho más fuerte que un tigre. Y el tigre lo comprende.
Sus palabras no le parecieron un desatino insustancial. Aquellos sentidos de él que podían percibir cosas sutiles estaban seguros de que un gran misterio se ocultaba tras su superficie, como el mundo no revelado de sus nuevos grabados.
—Deberíamos volvernos sabios cuando envejecemos. —Ella miró más allá de él hacia la jungla y el agua—. Deberíamos volvemos inconmensurablemente ricos.
Él le alcanzó los dados.
—¿Otro juego?
—El último.
—Está bien.
Ambos hicieron trampas, y Beth ganó por un estrecho margen. Dijo que no tenía más preguntas, pero aún así insistió en una prueba de su victoria, así que Gwynn entretejió una corona con enredaderas y la coronó con ella. Luego él se arrodilló, ofreciéndole magnánimamente su garganta.
Cuando regresaron a Ashamoil esa noche, Beth quiso dar una vuelta por la feria del muelle, así que después de devolver el esquife a la base de alquiler caminaron sin apuro las pocas manzanas a lo largo del río hacia las luces de linternas y banderas de la feria.
Beth estaba encantada de encontrar una novedad ocupando un espacio cerca del estrado cubierto de grilletes de Modomo. Esta atracción, que no se anunciaba bajo ningún nombre, era un hombre de mediana edad cubierto sólo por un taparrabo que yacía sobre su espalda en un pequeño colchón. Era de estatura media, parecía sano físicamente y su colchón estaba limpio. Su piel era casi tan clara como la de Gwynn, pero tenía un matiz rosado. Sus ojos estaban cerrados, sus labios se curvaban en una sonrisa cortés.
Su única rareza era que un loto se alzaba de su ombligo. Era una flor grande y perfecta, de un rosado pálido, como el propio hombre.
Beth se acercó y examinó la flor. El hombre no se movió. Beth acarició un pétalo.
—Un chelín por un tirón —dijo el hombre sin abrir los ojos—. Si logras sacarlo, ganas un premio.
—¿Qué premio?
—No importa —dijo él—, porque nunca serás capaz de hacerlo. Nunca nadie ha podido, y nunca nadie podrá. Pero puedes tratar, si lo deseas.
Beth buscó en el bolsillo del pantalón y encontró una moneda de un chelín. El hombre la cogió y la escondió bajo el colchón. Beth agarró el tallo del loto y haló… sin éxito. Tiró una segunda vez con todas sus fuerzas. Pero como el hombre había dicho, la flor no salió. Parecía tener las raíces de una montaña.
El hombre tenía un ombligo más bien profundo y era imposible ver exactamente cómo el loto estaba unido a él. Beth retrocedió.
—Gwynn, inténtalo tú —dijo ella.
Gwynn cruzó los brazos y miró por encima del hombro al hombre del loto.
—No, gracias, querida. Esta clase de fantasía exhibicionista no es de mi gusto.
—Criatura adusta. Podrías cortarlo. Eso te gustaría.
—Crecerá de nuevo —la interrumpió el hombre—. Las raíces están dentro de mí y producirán una nueva flor.
—¿Cuan largas son las raíces? —preguntó Beth.
El hombre dejó salir un largo suspiro como de amodorramiento.
—Más largas de lo que pudieras concebir.
—¿Duele?
—No.
—Entonces, ¿por qué quieres sacártelo? Es más bien hermoso. ¿No te gusta?
—No me disgusta. Pero la mayor parte de la gente comparte el punto de vista de tu acompañante; lo encuentran desagradable. Nunca he sido amado excepto por mis padres.
—Creo que realmente crece ahí dentro —le dijo Beth a Gwynn—. No parece pegado.
—Ponlo en tu bestiario —sugirió Gwynn.
Siguieron caminando.
—No considerarías siquiera en creer que en realidad está creciendo dentro de él, ¿no es cierto?
—En verdad, no, corazón —dijo él, no con completa franqueza; pero algo en ese momento lo hizo desear distinguirse de ella.
—Deseas muy poco del mundo, Gwynn —dijo ella meneando la cabeza.
Solo en su apartamento, él pensó en el significado del amor.
Aunque en muchos momentos le hubiera gustado creer que lo que él y Beth sentían el uno por el otro era un amor verdadero, sabía que no era así. No era la emoción, o más bien la situación, que él conocía en anvallic como cariah. Aunque había llegado a gustarle pronto el idioma de Ashamoil, compuesto esencialmente por un esqueleto de elegante gramática halaciana generosamente recubierto con el vocabulario de una docena de otras lenguas, su punto de vista era que su lengua nativa ofrecía herramientas más precisas para definir ciertos conceptos y estados emocionales, de los que el amor era uno. En el idioma de Beth él podía decir, si lo deseaba: «Te amo». En anvallic, esta frase sería imposible, pues cariah, amar, no se podía conjugar en singular, sino que sólo podía ser utilizada en plural. Se entendía que era algo que existía como un sentimiento mutuo o no existía, e implicaba una fusión voluntaria de las identidades. Cuando una persona deseaba afirmar cariah con otra, la expresión usada más a menudo era: «Nos amamos como el agua ama al agua y el fuego al fuego».
Para decir exactamente «Yo te amo», hubiera necesitado utilizar naithul, que tenía el sentido de volverse o inclinarse hacia el complemento directo del verbo. Implicaba diversamente sentimientos de afecto, admiración, deseo camal o incluso ferviente devoción, pero no implicaba un sentimiento recíproco. La obsesión de Marriott con Eterna Tareda era un caso del peor naithul. Los iguales rara vez usaban el término entre ellos.
Había otra palabra, suhath, que significaba que una persona conocía a otra en un cruce de caminos. El sentido era el de dos viajeros que se encontraban, disfrutaban de la compañía del otro, luego se separaban y continuaban adelante. Gwynn creía que él y Beth eran de esta clase. Se prohibió esperar más, excepto una cosa: entenderla antes de que se separaran.
No había dejado de notar que se le escapaba algo obvio; por así decirlo, que veía las rayas pero no conseguía distinguir al tigre. Por esta razón se decidió a visitar al tío Vanbutchell. Esta vez había tomado la precaución de pedir una cita, para no hacer el viaje en vano.
A la hora de la cita de Gwynn, el tío Vanbutchell vino a abrir la puerta con el aspecto de un ángel viejo, distraído y amable que llevara puesto un batín dorado sobre un pijama a rayas y una gorra sin visera bordada con cuentas. El alquimista recibió a Gwynn con cálida familiaridad y lo condujo por un pasillo hasta un estudio en penumbra amueblado con divanes. Gwynn se sentó en un diván junto a una vitrina que mostraba una colección de antiguos narguiles.
—Ha pasado tiempo desde la última vez que te vi —dijo Vanbutchell cruzando los brazos por dentro de las mangas del batín.
—Me temo que has tenido competencia por mi tiempo, tío.
—¡Me sentiré ofendido si estás hablando de esos delincuentes del mercado nocturno!
—Me he visto obligado a visitarlos a ellos cuando tú has estado visitando otros planos de la consciencia. Y con total honestidad, la última vez no estuvo nada mal. Deberías ser cuidadoso y no permitir que se te escape tu presa. —Como Vanbutchell lucía disgustado, Gwynn sonrió—. No precisas preocuparte. Tu rival es otra cosa. Algo que no viene en una botella.
—Ah, una dama, ¿no es cierto? Y si no es una dama, ¿un chico?
Tío, no voy a decirte qué es —replicó Gwynn meneando la cabeza. Sólo voy a decirte que necesito comprender un asunto poco claro. ¿Qué puedes venderme?
—Para clarificar las percepciones —dijo Vanbutchell acercándose a un pequeño armario que contenía muchas gavetas con el frente de cristal—, casualmente tengo algo muy bueno. Para mayor fortuna tuya, puedo ofrecerlo actualmente a un precio razonable. —Abrió uno de los cajones y sacó una ampolla de vidrio que le entregó a Gwynn—. Su nombre es Los Mares de la Luna. En mi opinión, un nombre encantador para una encantadora sopita.
Con la ampolla entre el pulgar y el índice, Gwynn examinó el líquido que contenía. Era marrón rojizo, acuoso y ligeramente turbio.
—Entonces te coloca bastante, ¿no? —preguntó.
—La alucinación es total. Un viaje a la luz fantástica.
Gwynn le devolvió la ampolla a Vanbutchell.
—Si lo que quisiera fuera irme de excursión, lo hubiera dicho. Busco información, no ilusiones.
—¡Ah, no, no, me malinterpretas! —dijo Vanbutchell apresuradamente, extendiendo las manos en un gesto apaciguador—. La tintura te llevará a una posición ventajosa desde la que serás capaz de ver todo lo que necesitas. Circunvala la ilusión del tiempo lineal. La he usado en muchas ocasiones y puedo decir que nunca me ha decepcionado. Lo que te da no es tanto comprensión interna como comprensión externa —Vanbutchell rio entre dientes por su propio chiste—, lo que seguramente es más útil para cualquiera salvo para un místico; y tú, si me permites un comentario personal, no me pareces un místico. Sin embargo, para los propósitos de un bon vivant racional e inquisitivo, es simplemente hermosa.
—Cuando la vendes de esa manera, me siento escéptico.
Vanbutchell abrió los brazos y habló con obsequiosidad:
—Sabes que yo no espero que nadie me compre un producto sin probarlo. ¿Qué me dices de una muestra ahora, gratis?
Gwynn le dio la vuelta a la ampolla entre sus dedos.
—¿Algún efecto secundario?
—Ninguno, aunque no lo mezclaría con nada. Y no puedo garantizar tu seguridad si tomas una sobredosis, por supuesto. Puede tomarse directamente o diluida.
—Está bien, la probaré. Pon a calentar el agua si lo deseas, tío.
—Una mujer incomparable —hizo notar el coronel Bright con aprobación—. ¡Preciosas ancas!
—¡Muy hermosas, señor! —aplaudió el cabo Join.
—¡Una diosa! —exclamó el reverendo.
—Una estrella —sonrió la astrónoma.
—Cambio a Tareda por ella —comentó Elm con un guiño.
Por sobre un collar de plumas verdes, la boca lozana de Eterna Tareda hizo un puchero furioso. Su expresión cambió a una sonrisa cuando se inclinó hacia delante y susurró:
—¿Qué cambiarias por ella, Gwynn?
Él miró a la bestia de la que hablaban, una esfinge que merodeaba de un lado a otro por la playa frente a la terraza del hotel donde ellos se hallaban sentados bajo una marquesina de bambú. Había champán y uvas blancas sobre la mesa. El cielo parecía esmaltado y el mar se extendía hasta el horizonte, donde una línea de barcos a vapor era visible.
—Creo que vamos a descubrirlo.
Todo el mundo en la mesa miraba los barcos, que se acercaban por el mar rápidamente.
Mientras los otros permanecían en la mesa, él bajó hasta la playa. La esfinge dejó de deambular de un lado a otro y se acercó pisando suavemente en su dirección. Su aliento tenía el calor de un horno y olía a rosas y piezas de caza recién muertas. Sus ojos eran globos de hierro.
Luego ella se dio la vuelta y se alejó un poco. Cuando Gwynn volvió a mirar hacia el mar, los barcos habían arrojado sus anclas.
El general Anforth, con una chaqueta azul brillante y con todavía más galones que el coronel Bright, bajó del barco más grande y caminó sobre el agua, andando sobre las olas como un santo. Sujetaba una correa al final de la cual iba Marriott, desnudo, gateando sobre el agua a cuatro patas. Anforth se detuvo al borde de la arena. Marriott tiró de la correa, babeando y gruñendo.
—¡Échate! —dijo con brusquedad Anforth, y Marriott se acuclilló en la arena mirando con ojos dementes y asesinos.
—Siempre supe que te atraparía, Gwynn —dijo Anforth—. Era sólo cuestión de paciencia— —Sacó la espada.
Aunque sabía cómo terminaría aquello, Gwynn sin embargo dio lo mejor de sí. Mientras la esfinge se enfrentaba a Marriott con acertijos, él peleó con el general Anforth. La habilidad con la espada del viejo era incomparable; Gwynn, aventajado, abrumado, fue herido una y otra vez. No sentía dolor alguno, sólo una infinita humillación.
La esfinge había tenido mejor suerte. Arrancó la cabeza de Marriott de un mordisco y la escupió al agua donde permaneció flotando, subiendo y bajando con las olas. Luego ella dirigió su atención hacia Anforth. Lo agarró por el hombro con una pata enorme con garras como navajas, lo tiró al suelo y lo inmovilizó allí con su peso. Anforth luchó pero sin éxito: la esfinge extendió las garras de su otra pata delantera y lo vació como a un pez.
Gwynn quiso aplaudirla, pero cuando trato de hacerlo vio con sorpresa que Anforth le había cortado su mano derecha. Yacía a sus pies y no sostenía a Gol'achab, sino sólo un pedazo de cuerda roja, que desaparecía dentro del muñón del brazo.
Cayó al agua, sobre conchas afiladas que se enterraron en su carne. Miró dentro de los ojos vacíos de la esfinge con una súplica. El olor entremezclado, dulce y acre, llenó sus fosas nasales. El monstruo gruñó profundamente. Gwynn vio que los ojos de hierro eran sólo unos párpados; había una costura que corría horizontalmente por el centro de ambos con diminutos pasadores que los mantenían cerrados. Con sus últimas fuerzas, alzó la mano izquierda estirando los dedos hacia el más cercano.
Gwynn abrió los ojos. Se sintió desorientado por un momento, luego la habitación de Vanbutchell se enfocó. Juró ahogadamente.
—¿No estuvo bien? —preguntó Vanbutchell, moviéndose a su alrededor—. ¿Estás bien?
—Perfectamente.
Se levantó del diván inmediatamente y se acomodó la ropa. Se percató de que Vanbutchell al menos había dicho la verdad acerca de que no había efectos secundarios. O ninguno inmediato, en cualquier caso. No había nada que le indicara que había estado en una borrachera química durante —miró su reloj— la última media hora.
—¿Confío que fuera más profundo y verdadero que los sueños normales? —preguntó Vanbutchell.
—No soy quién para juzgar la profundidad o la verdad —dijo Gwynn, ajustando un puño rebelde correctamente.
—Sea como sea, ¿puedo ofrecerte más viajes a los mares de la luna?
Pasada la visión, el escepticismo inicial de Gwynn regresó. Había esperado que los ojos químicos de la droga, mirando en su memoria, fueran capaces de descifrar las facetas escondidas de Beth a través de esas imágenes enigmáticas de ella que sus ojos habían registrado, como escribas tomando un dictado en un idioma que no conocían, una sílaba misteriosa tras otra. Sin embargo, al rememorar la visión, ésta adquirió el halo de un engaño. Creía que de haber durado lo suficiente como para que él abriera los párpados de hierro, le hubiera mostrado una mentira.
—No, no creo. Sólo prepárame lo habitual. Cuatro dracmas serán suficientes.
—Como desees —dijo Vanbutchell. Se acercó al armario y sacó una pequeña botella—. ¿Puedo preguntarte por qué ésta te gusta tanto?
—Apacigua el temor a la verdad absoluta —dijo Gwynn y contó cuidadosamente el pago—. Buenas noches, tío.
—Ah, sí; eso hará. Buenas noches y dulces sueños —dijo Vanbutchell.
Capítulo 12
Un tipo de escarabajo de ojos luminosos había encontrado en el Diamantino un habitat que le agradaba. En el suelo, dondequiera que se mirara, parejas de pequeños puntos de un rojo ardiente centelleaban y pasaban velozmente. El efecto era agradable a la vista, pero el olor de los escarabajos cuando se los pisaba era, lamentablemente, pútrido. Para librar el establecimiento de ellos, Elm había introducido varias pitones amarillas, conocidas por su gran apetito por los escarabajos de todas las especies. Una de las pitones se había subido a la silla de Gwynn, y Jasper el Elegante la incitó a lamer la espuma de una jarra de cerveza, aunque todos los intentos de Gwynn por hacerle probar un cigarrillo habían encontrado una resistencia implacable.
Elm había reunido a sus lugartenientes en el club para hacer un anuncio.
—Caballeros, como todos sabéis, mi hijo más joven, Elei, se ha estado quedando durante este año en casa de mi hermana en Musenda. Me complace anunciaros que esta mañana llegó de vuelta a Ashamoil. Mañana por la noche, para darle la bienvenida, tendrá lugar una fiesta en mi mansión.
Gwynn aplaudió con los otros, mientras escuchaba sólo a medias. Marriott, sentado a su izquierda, estaba moviéndose con inquietud. Era una de las noches libres de Tareda, y sin ella allí, Marriott no parecía saber qué hacer consigo mismo más que beber como una esponja. Sus ojos estaba sanguinolentos, su tez, del tono de la nieve orinada, su expresión, ojerosa y desesperada. Doblaba y desdoblaba su servilleta, soltaba y apretaba su fular, se escarbaba los dientes con las uñas, luego las uñas con los dientes; era un espectáculo lastimoso. Durante la noche Gwynn había tratado de hablarle, pero al recibir sólo monosílabos y miradas atormentadas por respuesta, abandonó el esfuerzo. Los otros simplemente lo habían ignorado desde un comienzo, al no desear ser arrastrados con un hombre que se hundía. Incluso Elm lo había ignorado, lo que ponía nervioso a Gwynn dado que Elm nunca ignoraba nada. ¿Esperaría Elm a que Marriott enloqueciera por completo?
Entonces escuchó su nombre.
—Gwynn, quiero que traigas a esa dama tuya. Creo que ya la has escondido lo suficiente.
—Con certeza lo haré si puedo, pero quizá ella haya hecho ya otros planes. Tiene una naturaleza muy independiente —dijo Gwynn con inocencia.
Elm se inclinó hacia delante, mostrando sus dientes en una sonrisa.
—¿No crees que podrías convencerla de que una noche bebiendo, comiendo y bailando en mi mansión puede ser más entretenida que socializar con la mierda de esta ciudad en las letrinas de la ribera?
Gwynn puso cara de sufrimiento.
—Elm, ella es una mujer. Yo sólo soy el macho de la especie. No podría convencerla de que el sol sale por el este de preferir ella que saliera por el oeste —dijo, provocando la risa de algunos de los otros.
—Gwynn, marica, ¿a qué le temes? —se burló Elm—. ¿Crees que alguien de esta mesa te la arrebatará? —Esto provocó risas más altas.
—Si ella tiene la pobreza de juicio para unirse a cualquiera de estos feos delincuentes, consideraría que en buena hora me libré de ella —respondió Gwynn con dejadez.
Los otros, excepto Marriott, respondieron con un coro de insultos. El ruido alarmó tanto a la pitón que se bajó de la silla de Gwynn y reptó bajo la siguiente mesa (alguien diría, más tarde, que la había visto sorbiendo cerveza de las espitas del bar). Jasper el Elegante retó a Gwynn a un certamen de belleza e hidalguía, Tack y Snapper propusieron un certamen de fuerza, y a Codos se le antojó un juicio de virilidad.
—Cuando queráis, perros —sonrió Gwynn con calma.
—En ese caso, Gwynn, ¿por qué no en la fiesta? —La burla vino de Biscay el Chef.
—Bueno, Biscay, bribón; ¿pretendes excitar a mi dama con un ejercicio audaz de contabilidad?
—La perspicacia financiera es famosa por ganar los favores de numerosos y dulces cuerpos de jóvenes.
—Me atrevería a decir que muchos cuerpos deben parecer jóvenes en la oscuridad de una casa de putas, y dulces a un hombre que debe vivir con el olor de su propia manteca sudorosa.
Biscay echó atrás la cabeza y se rió.
—¡A palabras necias…!
—Bien, caballeros, es suficiente —dijo Elm—. Gwynn, tráela. No seas egoísta. Adorna el regreso a casa de mi hijo. —A pesar de la alegría de sus palabras, éstas tenían el tono de una orden.
Consciente de que no podía presionar más, Gwynn alzó las manos en un gesto de resignación.
—Cualquier cosa que desees, desde luego me esforzaré en cumplirla.
Más tarde, repasando la conversación en su cabeza, hizo una mueca por cómo había humillado a Beth. Sin embargo, no había otra manera en la que él hubiera podido hablarle de ella a sus colegas.
Beth respondió a su contrita explicación de la exigencia de Elm con una risa.
—¡Pero si quiero ir! Creo que la buena vida no me sentaría nada mal; Se alejó girando de él para recostarse contra la rueda de una prensa en el estudio, adoptando una pose elegante—. Debo comprarme un vestido mañana, y Rosa la harapienta irá al baile de los malvados —se acercó lentamente y deslizó los brazos alrededor de su cintura— con su caballero negro.
Al ver su aspecto menos que feliz, le devolvió una mirada pícaramente desafiante.
—¿Qué temes?
Si había que ser honestos, ya no temía por la seguridad de ella en la compañía de sus colegas. Elm tenía razón. Temía perderla con uno de los otros.
—¡Para empezar, escuchar esa pregunta una vez más, querida! —fue la respuesta que dio.
Gwynn recordaba poco de la fiesta. Asumió que había habido una orgía descomedida, al sentirse fatal durante los dos días siguientes, pero los detalles se hallaban en alguna parte bajo un vertedero oscuro, irrecuperables excepto por unos pocos que afloraban como burbujas durante su convalecencia.
Casi todos esos recuerdos se relacionaban con Beth. Si el hijo de Elm, a quien Gwynn no conseguía recordar en lo más mínimo, había sido el centro aparente de la fiesta, Beth había sido el centro real, eclipsando incluso a Eterna Tareda. Había transformado a los hombres del Abanico de Cuerno como incluso Tareda en sus momentos más trágicos nunca había conseguido. La mente de Gwynn repetía, de manera fluctuante, momentos en los que cada uno de sus colegas, en compañía de Beth, era completamente encantador, de conducta noble, amable y juicioso al hablar. En un fragmento de su memoria, Elm los había abrazado a él y a Beth y les había dicho en apariencia con completa sinceridad:
—Casaos. Sólo os deseo lo mejor.
De su propio comportamiento no conseguía rememorar nada; no había ni un fragmento de recuerdo que le dijera si había tomado parte del singular donaire o no. Recordaba que Marriott no. Tenía una reminiscencia de Marriott acuclillado en una esquina, aferrándose la cabeza, mientras lloraba.
—Me tiemblan las manos, me tiemblan las manos, no puedo mirar.
Gwynn descubrió que sus pensamientos tomaban cursos desacostumbrados: Para conquistarla de veras, ¿a qué tendría que renunciar?
Hacia el día de Croal se sentía lo suficientemente bien como para asistir a su cita habitual con el reverendo.
El reverendo se percató de que Gwynn parecía incluso más pálido que de costumbre y comía poco. Dejando de lado el argumento que estaba elaborando —de todas formas, no iba a ninguna parte con él— pinchó con su cuchillo el plato casi intacto de su adversario.
—¿Qué pasa? ¿Estás enfermo?
—Sólo un poco cansado.
—Bueno, a mí me pareces enfermo. Vamos, hijo mío, ¿qué sucede?
Gwynn se descubrió expresando sus pensamientos:
—Cabe la posibilidad de que sea un ligero caso de… —Su voz se apagó según recobraba de prisa su discreción, e hizo un vago gesto en lugar de la palabra que no había dicho.
—¿Sífilis? —conjeturó el reverendo—. ¡Hijo mío, espero que no hayas sido tan tímido como para no ver a un doctor!
—Gracias, pero mi estado de salud es satisfactorio —dijo Gwynn—. Iba a decir «agotamiento».
—No, no es cierto —dijo el reverendo, negando con la cabeza—. Reconozco el talante de un hombre que ha sufrido un percance en su intimidad. Sí no es sífilis, entonces es esa dama tuya, aquélla de la que nunca hablas. ¿La embarazaste? ¿Y bien?
—No.
—Entonces —presionó el reverendo—, ¿tal vez alguien la embarazó y ella te culpa? ¿O es que simplemente su lujuria es inagotable y tú te sientes… lacio? —Zarandeó un fideo con su tenedor para enfatizar sus palabras.
Gwynn perdió súbitamente los estribos.
—¡Bromea a mis expensas cuanto quieras, pero si vuelves a hablar de Beth sin respeto te mato, viejo tonto!
El reverendo silbó quedamente.
—Válgame Dios. Obviamente algo anda mal. Deberías entender mi preocupación. Sabes que te necesito indemne para mis propósitos, y por tanto me interesa tu salud.
—Espero que no imagines que me diviertes.
—¡Me temo, hijo mío, que nunca he imaginado que yo sea tu bufón personal!
Gwynn se calmó. Encontró de nuevo su sentido del humor.
—¿No es recíproca la posición? Yo aligero tu gris existencia, ¿o no, padre? Y ambos llegamos a sobreactuar un poco…
Encendió un Auto-da-fe, inhaló profundamente y soltó anillos de humo en dirección del reverendo.
—¿Sabes lo que creo? —dijo el reverendo—. Creo que estás locamente enamorado. O, mejor, te imaginas estarlo.
—Y si lo estoy, ¿qué?
El reverendo hizo su truco de sacar un cigarrillo y cerillas de ninguna parte. Sopló anillos de humo de vuelta, enviando uno de los suyos a través del centro de uno de los Gwynn.
—Hijo mío, créeme, no hay ninguna oportunidad de que estés enamorado. Hay hombres capaces de amar, de hacerlo verdadera, honesta, profundamente, y hombres que no son capaces y nunca lo serán. Es impensable que un tipo como tú pueda pertenecer más que al último caso.
—Palabras falaces; dudo que realmente las creas.
—Entonces, te ruego, sugiéreme lo que creo.
—Lo contrario. Pero me arriesgaría a decir que estás celoso. No quieres que sea feliz. Preferirías imaginar que sufro para sentirte reconfortado por no ser el único al que le pasa. ¿Y bien, padre?
Después de un momento de introspección, el reverendo concluyó que se había adueñado de él un espíritu de celos y malicia. También concluyó que no le importaba. Si Gwynn era un amigo, era igualmente un enemigo; uno al que el destino debía haber hecho sufrir, pero en lugar de eso había tratado con injusta generosidad. El reverendo pensó en todos sus amores perdidos, desde Dios hasta Calila, y el interés en salvar el alma de Gwynn o la suya desapareció en él al fortalecer su control el espíritu de venganza. No pudo sino proseguir con su malévolo discurso:
—Me hieres, ¡y cuando yo estoy haciendo tal esfuerzo por ver las cosas desde tu lado! Sólo estoy pensando que un hombre como tú, un hombre de mundo, un elegante, con seguridad debe de disfrutar la vida al tiempo que le prohíbe absolutamente a ésta disfrutarlo. ¿No te has inmunizado contra los sentimientos, no has mutilado tu alma para proteger tu vanidad? ¿Cómo te puedes imaginar entonces desvanecido de amor? ¡Sea lo que fuere lo que te suceda, con seguridad la causa no es un caso de enamoramiento!
Gwynn puso un rostro pensativo. En un tono de extraña apacibilidad y aún más extraña franqueza, dijo:
—¿Eso crees? Te escucho apelar a un orgullo perverso, que pareces creer que me domina, luchando por tentarme para que niegue mis mejores sentimientos. Al hacer eso, cometes un grave error. Incluso yo puedo verlo. ¿Quieres cortarte la garganta por el mero hecho de ganar un punto barato y malicioso en mi contra, y realmente crees que te dejaré anotarlo cuando ahora soy el que tiene algo valioso en juego? —Con mayor dignidad aún, continuó—: Encuentro el disfrute y el reto más raros en compañía de Beth. Ella ha despertado en mí una pasión nada ordinaria. Creo que nunca me cansaría de estar con ella. Y aunque sería insensato creer que tenemos un futuro en común, sólo un tonto permitiría que eso le prohibiera ser feliz en el presente. No la deshonraré siendo menos que sincero en lo que diga sobre ella. Sin importar cuánto puedan equivocarse mis pensamientos, no serán objeto de burla. Cuando ella sea el tema, me encontrarás totalmente serio.
El reverendo bajó la cabeza. Su momento de maldad había pasado. Se sentía avergonzado y perplejo por igual. Sin embargo, de su confusión creció un sentimiento de sorpresa al percatarse de que por fin había asestado un golpe contundente. Cuan paradójico e irónico resultaba que en su arranque de cólera, en el instante de su fracaso, hubiera hecho aflorar algo que había estado profundamente enterrado en su adversario. Su torpe pulla había encontrado un lugar sin defensa y penetrado lo suficiente para extraer una gota de virtud.
—Lo siento —dijo el reverendo alzando los ojos—. ¿Me perdonas?
—o nada puede ser perdonado o no hay nada que perdonar. He dicho palabras con ese propósito en muchas ocasiones, pero por lo que sé, nadie ha prestado atención nunca.
Después de varios minutos que pasaron en silencio, el reverendo habló de nuevo. Había recobrado su antigua actitud.
—Hijo mío, tu afecto por esta dama es sólo un síntoma de tu anhelo real de unirte a Dios, eso no hay ni que decirlo. ¡Pero he progresado contigo! Sí, lo he hecho. Gano ahora, porque admites sentir este afecto verdadero y profundo y ansias algún tipo de vida decente con tu amada.
—Me malinterpretas por completo, como siempre, sí crees que la decencia es lo que ansió.
—Al infierno con la decencia, entonces; no importa. Algún tipo de vida con ella. ¡Pongo a Dios por testigo que estoy ganando! —El reverendo golpeó la mesa provocando que los platos vibraran.
—Cree lo que quieras. No me importa.
—Entonces creo que gané esta vez, lo concedas o no.
—No lo concedo. Pero fue una partida interesante. Por tanto, tienes mi gratitud. Pero, como dije, estoy cansado. Te voy a dar las buenas noches.
Gwynn pagó su cena y corrió hacia atrás la silla. Saludó con la cabeza al reverendo, se levantó y se marchó.
Afuera, Gwynn silbó suavemente mientras se subía al caballo. Salió al trote por la calle.
Sintió el placer desplegándose como una flor silenciosamente dentro de él. Esta sensación había comenzado mientras hablaba de la sinceridad de sus sentimientos por Beth.
—Hayas ganado algo o no, padre, yo sin duda sí gané —pensó en voz alta.
El pequeño instrumento —que recordaba una delicada piqueta en miniatura— entró con facilidad en la cuenca del ojo del joven que yacía boca arriba en la mesa de demostración. El hombre alto y ágil que se hacía llamar doctor Lone le dio un giro hábil a su muñeca, y luego extrajo la pequeña piqueta. El globo ocular desplazado del paciente regresó a su posición correcta.
—¡Bien, damas y caballeros! —el doctor Lone se dirigió a la audiencia apiñada en el nuevo salón de ladrillo de la Sociedad para Higiene Cívica—. ¡Con el menor gasto de dinero, tiempo y esfuerzo, nuestro lobo se transforma en un cordero! ¡Cuando despierte, no sentirá ya más el deseo de golpear, violar, matar o maltratar o dañar de alguna manera a los seres humanos! Sus venerables madres, sus tiernas hijas, no tendrán que temer más por la noche. Él es humilde. Es manso. ¡Si desean ver la prueba de esto, regresen mañana; estará despierto, y apto para ser examinado y puesto a prueba por cualquiera de ustedes!
Lone alzó las manos para acallar los aplausos subsiguientes.
—Nos hallamos al borde de una era nueva, humanitaria. Ya no más hombres como éste, pobres victimas de su peor naturaleza, se hacinarán en prisiones y asilos. ¡Nunca más amenazarán a las personas pacíficas! Ni serán una carga estos antiguos criminales y lunáticos, en su nuevo estado de paz, para los hombres y las mujeres trabajadores, pues ellos trabajarán tan fiablemente como los bueyes en las tareas simples y serviles en las que actualmente empleamos niños débiles y peligrosos salvajes. En pocas palabras, el mal se convertirá en bien, y de la manera más eficiente.
Raule, de pie al final entre el público ordinario —los asientos delanteros estaban ocupados por los miembros de la Sociedad, entre lo que se hallaba varios médicos del Colegio, sombríamente conspicuos con sus vestiduras negras—, escuchaba a medias la perorata.
Desde el inicio de su trabajo como doctora en Limonar había hecho conscientemente el esfuerzo de mantenerse al tanto de los avances médicos leyendo publicaciones y asistiendo a conferencias cuando podía encontrar tiempo para ello. Sin embargo, el volumen de charlatanería había sido tan burdo, y el de la ciencia útil tan minúsculo, que después de unos pocos meses había dejado de molestarse. Sólo había respondido al anuncio del doctor Lone por pura curiosidad morbosa.
—Ahora, para todos ustedes, mis estimados colegas en nuestra gran búsqueda humana por un mundo perfecto, es un honor para mí presentar ejemplos de lo que verán mañana. ¡Mi hija, Ópalo, se los mostrará!
Una adolescente bien arreglada se adelantó conduciendo a un grupo de seis hombres y mujeres hacia el escenario. Lone anunció que eran antiguos pacientes a los que había realizado la misma operación. Todos, afirmó, habían sido violentos, locos, o profundamente perturbados. Ahora, frente a la audiencia, las personalidades que exhibían eran todas semejantes, estólidas y lentas. Lone abofeteó a uno de ellos; el hombre se encogió de miedo. Le gritó a una joven; ella le devolvió una mirada opaca. Mientras, la hija de Lone subió unas cubas de patatas al escenario. Las puso frente a los seis y les alcanzó mondadores.
—¡Ustedes, pelen las patatas! —les ordenó el doctor Lone. Sus pacientes se acuclillaron y comenzaron a hacerlo obedientemente.
Al llegar a este punto, Raule se dio la vuelta y se marchó, habiendo llegado su curiosidad científica a su límite natural. No le interesaba saber cómo le iría al joven cuyo cerebro había sido rebanado dentro de su cráneo. Cabalgó en la mula a través de la tibia llovizna de regreso al hospital para hacer su ronda vespertina por las salas. El hospital estaba concurrido, como siempre en la temporada de lluvias. El insalubre Limonar era una incubadora especialmente fértil de enfermedades, y las salas estaban ocupadas por los viejos, los jóvenes, los débiles y los simplemente desafortunados que habían sucumbido a las fiebres e infecciones.
En su camino de vuelta percibió a una pareja abrazada en un portal. A la chica no la conocía, pero el chico era Jacope Vargey. Raule sintió un poco de pesar.
Capítulo 13
La Cabeza del Usurero, cerca de la feria del muelle, estaba atestada de bebedores como de costumbre, y cerca de la medianoche comenzaba a alborotarse. La clientela la componían principalmente trabajadores del turno de noche y comerciantes y artistas de la feria. Hart, Modomo y la enorme Palee estaban en una de las mesas compartiendo una sopera de comida. También se encontraban allí Gwynn, Biscay, Codos, Kingscomb y otro joven, nuevo en el Abanico de Cuerno, llamado Whelt. Se hallaban en la Cabeza del Usurero porque a Biscay le gustaba el lugar. El gordo contable había anunciado que necesitaba dinero y propuso jugar a las cartas. Lamentablemente, la suerte no lo acompañaba; más bien parecía estar con Whelt, quien había conseguido ganar todas las manos. Era un joven menudo, parlanchín y excitable que se volvió más locuaz según crecía su pila de efectivo. Codos y Kingscomb, más afectados por la bebida, perdían casi tanto como Biscay. Gwynn, por su parte, se mantenía razonablemente sobrio y jugaba con cuidado, resignado al hecho de que simplemente era la noche de otro.
Pero durante la madrugada, la rueda de la Fortuna cambió de dirección. Whelt y Kingscomb salieron a aliviarse y cuando regresaron adentro Whelt comenzó a perder. Kingscomb comentó bromeando que había orinado su suerte. Biscay tomó ventaja implacablemente y pronto recuperó sus pérdidas. Al acabársele el dinero a Whelt, Biscay se ofreció a prestarle algo.
—Ten cuidado, no lo hace por amistad —le advirtió Gwynn al joven.
Gwynn se encogió de hombros en respuesta a la mirada asesina que le lanzó Biscay. Whelt rechazó la oferta de Biscay y salió del juego.
De ahí en lo adelante, Biscay ganó sin interrupción. Gwynn observaba al gordo, seguro de que hacía trampas, pero no pudo pillarlo. Codos se emborrachó demasiado como para preocuparse por cuánto dinero perdía, mientras Kingscomb parecía a punto de explotar de la rabia, y Whelt sólo miraba patéticamente apenado por sí mismo. Gwynn casi suspiro de alivio cuando el tabernero anunció la última ronda.
Había comenzado a dudar de la veracidad de sus recuerdos de la fiesta. Desde aquella noche, ninguno de sus colegas había mencionado a Beth, y aún más, nada de la influencia que había parecido ejercer sobra ellos se había prolongado.
A la noche siguiente, mientras tomaba una copa con Beth en un bar en el Puente Azul, él sacó a colación el tema.
—Creo que cualquier recuerdo de la fiesta está destinado a ser menos que fiable. Ciertamente no como en los míos —dijo ella—. Pero existe la teoría de que el mundo no es en realidad un lugar, compartido por todas las personas, sino que tiene múltiple formas (un mundo para cada persona) y que, como los líquidos, todos nuestros mundos se atraviesan entre sí cuando se encuentran, aunque a diferencia de los líquidos, sus sustancias se separan con la misma facilidad con que se mezclan. Acaso ocurrió algo como eso.
—¿Das crédito a esa teoría?
—La encuentro atractiva. Y tendemos a creer en lo que nos atrae, ¿no?
Gwynn consideró interesante la idea, pero le resulta indiferente su posible valía. En verdad, era como si de alguna manera un mundo imbuido con el encanto particular de ella hubiera cruzado y subyugado un mundo compartido por los miembros del Abanico de Cuerno y luego se hubiera retirado con rapidez. Pero como ella decía, no se podía confiar en los recuerdos del encuentro.
Una cosa, sin embargo, era segura: él estaba experimentando un cambio. Se sentía diferente, incluso cuando no estaba pensando en ella. No pretendía entender por completo la alteración; asumió que la entendería cuando hubiera pasado el tiempo y pudiera mirar atrás. No dudaba que Beth lo cambiaría más si él se lo permitía; cuánto más, o cuan permanentemente, no podía conjeturarlo.
No consideró seriamente el retirarse. La idea de algo que lo transformara continuaba seduciéndolo. Apelaba, se percató, a su antipatía hacia las cosas permanentes y absolutas.
Resultó que ésa fue la última especulación filosófica que Gwynn pudo hacer durante un tiempo. El trabajo, que había estado tan agradablemente vacío de incidentes, regresó de lleno al centro de su vida.
Había estado trabajando en el tumo de medianoche, supervisando el embarque de un cargamento de armas para el coronel, y aún se hallaba dormido a media mañana. El ruido de alguien que gritaba y aporreaba su puerta lo despertó. Era Kingscomb. Tenía el aspecto de un hombre al que le hubieran obligado a comer arañas vivas.
—El Flamenco Dorado ha sido embargado. El jefe tiene un humor de mil demonios. Hay una reunión en la mansión, ahora.
Gwynn maldijo con cansancio y le pidió a Kingscomb que esperara mientras se vestía.
—Entonces apúrate.
—¿A quién más tienes que avisar?
—Marriott, Codos y Jasper.
Gwynn se tiró la ropa por encima y encajó un sombrero sobre su pelo enmarañado. Precedido por Kingscomb, trotó escaleras abajo y luego hasta el establo mientras se abrochaba su pistolera.
Había llovido, y el sol quemaba a través de nubes bajas del color de las ostras, que oscurecían la parte alta de la ciudad. El vapor se elevaba de las calles mojadas subiendo para unirse de nuevo a las nubes. Hojas, fango y cigarras muertas yacías en las cunetas. Mientras Gwynn iba por las calles con Kingscomb, le pidió detalles. Kingscomb no parecía saber mucho.
—El barco fue abordado cuando llegó esta mañana. Acto seguido hubo algún tipo de golpe en el servicio de Aduana. El hijo de puta que tomó el Flamenco es el nuevo Superintendente ahora.
—¿Quién es?
—Udo Nanid.
Gwynn no conocía el nombre ni existía ninguna razón por la que debiera conocerlo.
Fueron a recoger a los otros tres, que se encontraban en sus casas al no ser ninguno madrugador. Mientras iban por las calles, Gwynn observó a Kingscomb. Algo en la conducta del joven le pareció sospechoso, como sí Kingscomb no estuviera diciéndole todo, un pensamiento que provocó que los nervios de Gwynn se tensaran. El estado de ánimo de Elm esa mañana sería ciertamente inclemente, y en semejante estado de ánimo Elm era capaz de sospechar cualquier cosa de cualquiera. A Gwynn no le hacía ni pizca de gracia la idea de un interrogatorio antes del desayuno. Asumió que el aire furtivo de Kingscomb podía deberse a una ansiedad similar.
Una hora más tarde, los caballeros y los subalternos de mayor rango se hallaban todos congregados en la mansión de Elm de la Terraza Palmetum, en una gran habitación de caoba sin ventanas utilizada para reuniones. Elei estaba presente, sentado junto a su padre, con una chaqueta negra y plateada, con pistolas nuevas y bandoleras cruzadas. Con sólo catorce años, el chico tenía un aire delicado que acentuaba la bravuconería de su atuendo.
Elm comenzó fulminando con la mirada a sus secuaces por encima de la mesa pulida. Cuando habló, su voz sonó calmada:
—Caballeros, anoche nuestro barco, el Flamenco Dorado, fue atacado, inutilizado y abordado por una patrulla de Aduana bajo la supervisión de un tal Udo Nanid. La segunda bodega fue abierta, la carga confiscada y la tripulación puesta bajo arresto. A las cinco de la mañana, nuestro amigo el Superintendente de Aduana fue arrestado por cargos de corrupción. A las seis, Nanid juró como el nuevo Superintendente. A las siete, me dieron la noticia, informándome de que el señor Nanid pretende que su primera tarea sea una investigación y auditoria profunda de la Sociedad del Abanico de Cuerno. A las siete y treinta leí todo esto en los diarios.
Elm hizo una pausa, tal vez para conceder tiempo, pensó Gwynn, a que los hechos se hundieran en la cabeza de los más lerdos entre los presentes. Bebió un sorbo de un vaso situado junto a su codo, y luego continuó:
—Dado que todo está en las primeras planas, la opción de matar a Nanid se encuentra tristemente fuera de nuestro alcance, al menos como curso de acción inmediato. El chantaje resulta desafortunadamente otra vía cerrada. El bastardo parece tener una vida limpia, y no tenemos tiempo para armarle una trampa. Incluso de estar abierto a un arreglo honorable, lo que resulta improbable, ofrecérselo en esta coyuntura nos haría parecer débiles. Éste es el tipo de cosas que yo siempre he tratado de impedir, caballeros. —Elm descubrió sus dientes en una sonrisa escalofriante—. ¿Acaso he aflojado demasiado las riendas? ¿Os he permitido que cogierais mi dinero por no hacer nada cuando debí haberos requerido que mantuvierais una vigilancia constante?
Nadie parecía interesado en responder la pregunta.
—Entre vosotros, perros haraganes, hay obviamente una rata atareada. Descubriré quién es ese hombre y morirá. En cuanto al resto de vosotros, ya no haraganearéis más. En estos tiempos cómodos, no nos exigimos lo suficiente. Es un fallo del ciudadano moderno y sin duda será su ruina. Debería llegar un momento en la vida de todo hombre en que éste tuviera que entrar en el fuego y arder hasta convertirse en cenizas o transmutarse en un hombre más fuerte. He decidido dar ese paso ahora; y, por tanto, lo mismo haréis todos vosotros. Pongo mi fe en vosotros, y demostraréis vuestra lealtad o moriréis intentándolo.
—Jefe, ¿qué está diciendo? —Fue Jasper el que se atrevió a hablar.
—Digo que he extendido una mano de enemistad. Todos os someteréis a un juicio por ordalía. Agradezcamos a la providencia las tradiciones viejas y extrañas. Ya envié noticia de nuestra determinación a la Oficina de Aduana. Espero una respuesta afirmativa pronto.
—¿Cuáles son los términos? —preguntó Biscay.
—Uno a tres a su favor en el Puente del Memorial. Hice una apuesta arriesgada, lo sé. No deberíamos tentar a Nanid a que rehúse. Caballeros, os probaréis a vosotros mismos con una victoria tan espléndida que los recaudadores de impuestos no nos molestarán de nuevo o pereceréis en el intento. Y con vosotros, también yo. Me pertenecéis; ¿cómo podría no recibir parte de la culpa por vuestros fallos?
Una atmósfera de quietud se instaló sobre los caballeros del Abanico de Cuerno. Todos estaban enterados de la antigua costumbre en la ciudad, que databa de antes del establecimiento de los tribunales. De tiempo en tiempo a lo largo de los siglos, el Puente del Memorial había sido para los nobles de Ashamoil lo que la Huerta era para las pandillas de Limonar. Cualquiera que tuviese una disputa y dinero suficiente para pagar las altas tarifas requeridas por las autoridades municipales, tenía el derecho de retar a su oponente a un juicio por combate en el tramo del puente. El origen de aquella tradición se perdía en la historia remota junto con el nombre original del puente, ya que el actual hacía referencia a las enormes efigies de viejos héroes erigidas a lo largo de sus parapetos. Habían pasado sus buenos cincuenta años desde la última pelea, pero los estatutos no habían sido cambiados. Si Nanid rehusaba el desafío, estaría obligado a retirar los cargos de contrabando e interrumpir todas las investigaciones que nacieran de éstos.
—Esta bestia de Nanid es valiente. Dudo que decline —dijo Elm—. Tal vez desea que yo siga este curso. Dejemos que su deseo sea su perdición. Vamos a la guerra. Preparaos. Ahora, podéis marcharos.
Todos se levantaron de la mesa y salieron del cuarto en silencio. Mientras Gwynn caminaba a través de las galerías de mármol de la mansión con sus compañeros, estudió sus caras. Vio algunas expresiones estoicas y algunas felices. Ningún hombre parecía descontento o atemorizado. Sólo en sí mismo pudo percibir las emociones que estaba buscando en los otros.
Observó particularmente a Kingscomb. A lo largo del discurso de Elm, el joven de cabellos erizados había mantenido una sonrisa apenas perceptible y todavía la mantenía ahora. Gwynn no pudo desprenderse de la sensación de que había algo raro y decidió actuar siguiendo su premonición.
Al salir al jardín, se juntó con Marriott, Jasper y Codos. Los tres —incluso Marriott— parecían alertas y animados. Gwynn recordó que tiempo atrás Marriott había disfrutado de pertenecer a un verdadero ejército, mucho más que Gwynn.
Los hombres se alejaron de la mansión en grupo. En breve, Gwynn dejó a los otros, siguiendo con discreción a Kingscomb, que iba un poco más adelante. Kingscomb tomó una ruta recta colina abajo, hacia la parte baja de la ciudad. Los barrios más estrechos forzaron a Gwynn a acercarse o arriesgarse a perder a su presa en las curvas de las calles. Pasaron frente al Corintio, así que saltó de su caballo y le lanzó las riendas al portero de la casa de baños, y continuó a pie ocultándose en la muchedumbre matutina.
Kingscomb por fin se dirigió a una calle en una zona venida a menos cerca del Puente de la Prisión, no muy lejos del restaurante de Feni, y entró en un edificio sucio de ladrillos que tenía un cartel anunciando que se alquilaban habitaciones. Luego de esperar medio minuto, Gwynn entró y se encontró en un vestíbulo que olía a ratones. Tras el mostrador del conserje, una enana estaba encaramada en una silla para bebés de madera.
—El hombre que acaba de entrar, ¿adonde fue? —Gwynn puso unas monedas en la bandeja de la silla.
—Segundo piso, cuarto doce —dijo la enana.
—La llave.
—Cogió la de reserva. —Señaló una puerta detrás de Gwynn—. Las escaleras están ahí dentro. No deje un desorden, o cadáveres. El empleado de limpieza odia los cadáveres.
Gwynn subió al segundo piso y dobló a la izquierda hacia un corredor de madera. Al escuchar los ruidos de una violenta pelea, se apresuró. El ruido venía del número doce.
Encontró que la puerta no estaba cerrada y la abrió de golpe. En el piso de una habitación desaseada, Kingscomb y Whelt estaban forcejeando. Kingscomb tenía una pistola, que Whelt trataba de empujar lejos de su cara. El ruido de la puerta los hizo separarse de un salto; Kingscomb disparó, el tiro atravesó el piso. Al segundo siguiente, Gwynn arrancó el arma de un disparo de la mano de Kingscomb.
Horrorizado, Kingscomb se quedó inmóvil y clavó la vista en Gwynn parado en la entrada. Whelt comenzó a reír histéricamente.
Luego, pasos rápidos sonaron en el corredor. Gwynn se deslizó de lado en el cuarto, apuntando con su pistola a Kingscomb, y miró a ver quién venía.
Eran Jasper el Elegante y Codos. Se detuvieron en la entrada. Ellos también habían desenfundado sus armas. Codos agitó la suya en dirección de Gwynn.
—¿Qué coño estáis haciendo? —dijo Gwynn.
—Pensamos que tenías un aire extraño, Gwynn, así que te seguimos —dijo Jasper.
Gwynn enarcó una ceja lentamente.
—Así que, ¿qué coño haces tú? —dijo Codos.
—Lo seguía a él —respondió Gwynn, inclinando su cabeza hacia Kingscomb—, porque tenía un aire extraño. —Sonrió—. Y yo que pensé que hoy no nos divertiríamos.
Codos bajó la pistola. Se frotó la nariz.
—Lo siento —dijo.
—Olvídalo.
—¿Qué estaba haciendo?
Trataba de matar a Whelt.
Kingscomb comenzó a hablar.
—¡Cállate! —ladró Codos.
—¿Quién habló en su favor? —quiso saber Jasper. Codos gruñó en respuesta.
—Ah. Bueno, entonces, ¿no deberías encargarte de esto?
—Conozco a su madre —dijo Codos—. Le prometí que cuidaría de él. No puedo desdecirme.
—A la mierda con eso —dijo Jasper.
—Está bien. —Gwynn se acercó a Kingscomb y Whelt y les ordenó que se arrodillaran y bajaran la cabeza. Mientras obedecían, Whelt, que había parado de reírse, comenzó a gritar. Gwynn lo golpeó con fuerza en la parte trasera del cráneo con el cabo de su pistola dejándolo inconsciente y silencioso, y un segundo después hizo lo mismo con Kingscomb.
—Considéralo mi buena acción del día —dijo mientras pasaba junto a Codos.
—Eres un tipo decente, Gwynn —dijo Codos.
—A la mierda con eso —dijo Gwynn.
Las hélices de la lancha agitaban las aguas estancadas del pantano. Gwynn detuvo el bote. Inclinado contra la rueda del timón, fumó un cigarrillo mientras miraba el sol de la tarde reluciendo en el agua. Sobre el sonido del motor y los cantos operísticos de los pájaros en el baldaquín de la jungla, el ruido de la caída al agua de los cuerpos desde la proa llegó débilmente a sus oídos. Luego, Elm pasó por el cuarto del timonel.
—Llévanos a casa —ordenó.
Gwynn viró la lancha permitiendo que el pantano regresara a su cenagosa calma bucólica.
La declaración de Whelt fue la siguiente: cuando él y Kingscomb habían salido a orinar en la cuneta mientras jugaban en la Cabeza del Usurero, le había preguntado a éste cómo Elm conseguía pasar tantos esclavos delante de las narices de las autoridades de la Aduana, y Kingscomb le había contado sobre la segunda bodega del Flamenco, un hecho sobre el que Whelt, como era nuevo, no había sido informado todavía. Whelt juró que no le había pasado la información a Nanid e insistió en que un tercero debía de haberlos oído por casualidad. Admitió que Kingscomb, al no confiar en que él se callaría la metedura de pata si le hacían preguntas, trataba de silenciarlo cuando Gwynn apareció. Kingscomb, cuando lo interrogaron por separado, naturalmente había afirmado con energía que era inocente, explicando que la pelea con Whelt era por un asunto privado, por una mujer. Encontraron a la mujer, y ésta dijo que sí, que había estado viendo a los dos hombres, a Whelt a espaldas de Kingscomb; pero esto no significaba nada, pues incluso de ser cierta su historia, eso no probaba que la de Kingscomb lo fuese. Y quedaba el asunto de cómo Whelt sabía acerca de la segunda bodega si Kingscomb no se lo había dicho.
Fue Jasper el Elegante quien sugirió que consultaran a una adivina, y Gwynn quien avaló las habilidades de la bruja del mercado nocturno.
Elm estuvo de acuerdo, y a su debido tiempo trajeron a la bruja a la mansión.
Le mostraron a Kingscomb y a Whelt. Los examinó a ambos mirando en sus ojos, olfateando la palma de sus manos y lamiéndoles la yema de los dedos. Luego de llevar a cabo estos procedimientos, anunció que ambos eran culpables de estupidez e incontinencia verbal. Pero declaró que Whelt era un idiota honesto y Kingscomb un mentiroso. Había existido de hecho un tercero que se había encontrado al alcance del oído y le había pasado la información a Nanid.
Elm le preguntó quién había sido el tercero.
—No estás destinado a saber eso, mi señor —dijo ella.
Resistió todos los intentos de Elm para sacarle la información. Finalmente, Elm perdió los estribos y él mismo le cortó la garganta.
Ordenó a sus hombres que encontraran al tercero después que hubieran hecho el viaje río a arriba para deshacerse de Kingscomb y Whelt, cuya honestidad no había llevado al furioso Elm a tener piedad de él.
Media hora después de que la lancha dejara el pantano, Elm regresó a la puerta de la cabina del timonel. Su talante era natural, casi amigable, pero sus palabras fueron extrañas.
—Gwynn, anoche, antes de todo esto, tuve una visión de un cocodrilo albino. La bestia me habló y me dijo que no puede haber gloria sin sacrificio, ¿Qué crees?
Gwynn reconoció las palabras del reverendo y experimentó una sensación de vértigo. Abrió la boca para expresar su acuerdo, lo que le parecía el curso de acción más sensato, pero antes de que hablara, Elm lo interrumpió meneando la cabeza.
—Tú no eres al que debería preguntarle. Algunos guerreros son como flores de corta vida, otros son como los hierbajos que nadie puede extirpar. Tú eres uno de los hierbajos. No crees en el sacrificio, ¿no es cierto?
—Es solamente una opinión —dijo Gwynn con cautela, pero creo que la disposición mental que exige el sacrificio es esencialmente trágica en su tipo de nobleza. La tragedia encuentra la gloria en perder con valentía, pero aun así la derrota es el resultado. La comedia encuentra la gloria en la victoria feliz. Yo prefiero la comedia.
Elm rió.
—Cuando lo pones así, yo también, con toda seguridad.
Miró la hora y salió del cuarto del timonel dejando a Gwynn sorprendido.
Llegó la respuesta de la Oficina de Aduana. Aceptaban. El combate en el Puente del Memorial tendría lugar en tres días, el día de Sorn.
La reacción a esto fue un entusiasmo al que Gwynn no pudo encontrar causa. El más ridículo en su opinión era Codos. Al haber hablado en favor de Kingscomb, Codos había perdido prestigio. Ahora juró redimirse en la batalla.
Gwynn se preguntó si Beth, después de todo, había ejercido una influencia perdurable en sus colegas. ¿Su extraño estado de ánimo heroico era algo que había yacido latente desde la fiesta? Pero Marriott, recordaba, había estado triste en la fiesta, y ahora se hallaba de mejor ánimo de lo que Gwynn lo había visto en largo tiempo.
Al final, le preguntó a Jasper.
—¿Por qué me siento feliz? —Jasper echó hacia atrás la cabeza con aspecto de estar sorprendido—. Vamos a salir y matar a los recaudadores de impuestos, ¿y no te sientes feliz?
—Me sentiría más feliz si las probabilidades estuvieran más a nuestro favor —dijo Gwynn.
Jasper le dio un ligero puñetazo en el hombro con una risita.
—Mejor que desempeñes tus pelotas —le aconsejó.
Se enteraron de que la Oficina de Aduana recibiría ayuda de aliados para aumentar sus filas hasta la cifra requerida. Gwynn se preguntó si la Compañía Comercial Sagaz o la Sociedad de la Plaza Dorada traicionarían al Abanico de Cuerno, o si los Cinco Vientos se alzarían de la tumba. Pero aparentemente a la Oficina de Aduana se habían unido un grupo heterogéneo de asociaciones antiesclavistas. Era una rara alianza, dado que la ciudad hacía mucho dinero de los impuestos sobre los esclavos y de ninguna manera las autoridades deseaban que cesara la trata; pero a menudo la guerra crea extraños compañeros de cama.
La noche había llegado, poco propicia, armada con nubes broncíneas. Raule estaba cenando un plato de arroz en su oficina cuando una de las novicias jóvenes vino a su puerta a decirle:
—Hay un hombre afuera, señora, preguntando por usted. Dice que ustedes se conocen. —La mirada de la chica expresaba sus dudas—. Viste como un mercenario.
Raule no había intercambiado mucho más que saludos con Gwynn desde la noche en que Scarletino Quai había matado a Bellor Vargey. Lo había evitado, y él nunca había venido a buscarla. Al haber leído en los diarios sobre la próxima batalla del Abanico de Cuerno con la Oficina de Aduana, Raule conjeturó que esta visita tendría algo que ver con eso. Estuvo tentada a decirle a la novicia que lo despachara. Sin embargo, era poco probable que él aceptara un rechazo brusco; y además, si era honesta, tenía que admitir que sentía un poco de curiosidad.
—Se portará bien. Déjalo entrar.
—Sí, señora.
La muchacha estaba demasiado bien educada para hablar sin mostrar deferencia, pero su mirada dejaba claro que pensaba que el visitante era un hombre al que la doctora no tenía razón para conocer. Envarada, salió. Poco después, Gwynn se personó en la puerta de Raule.
—Doctora —la saludó con una inclinación ligeramente formal.
—Esbirro de negrero —lo saludó ella a su vez.
Él suspiró.
—¿Es necesario?
—No, pero me gusta. Siéntate. —Le indicó una silla junto a la ventana y ella se sentó tras su escritorio.
—¿Debo suponer —dijo— que esto es por las bajas que se esperan el día de Sorn?
—Lo es. —Él se sentó, cruzó las piernas y encendió un cigarrillo—. No tengo que decirte que la mayor parte de los médicos en esta ciudad no distinguirían la cirugía del campo de batalla del trasero de un perro.
—Insultar a mis enemigos no me va a poner de tu lado. Trabajas para una causa sucia, Gwynn.
Él abrió los brazos.
—Ciertamente no sugiero que te pongas de nuestra parte, sólo pregunto si considerarías atender aquí a los heridos. El Puente del Memorial está lo suficientemente cerca para que puedan ser transportados con facilidad.
—Sin duda. Pero este hospital es para los parroquianos de Limonar. Tengo una copia del registro de la parroquia. Si alguno de tus hombres aparece en él, tendrá una cama aquí a su disposición.
—Sobre el tema de las camas, no pude evitar fijarme en las salas por las que entré. Este sitio parece necesitar una inyección de efectivo.
—¿Una inyección de cuánto?
—Diez mil florines o por ahí, diría.
Raule tuvo ganas de reírse.
—Casi me conmueve que tu jefe se preocupe tanto por sus matones.
Gwynn puso una cara inexpresiva.
—Los buenos empleados son difíciles de encontrar. Le he dicho que si se necesita salvar vidas, tú eres la mejor persona para el trabajo. Está dispuesto a hacer una donación al hospital a cambio de la garantía de tu ayuda. Me tomé la libertad de decirle que probablemente no aceptarías un soborno personal.
Ella cogió una pluma y golpeó ligeramente la mesa con el extremo de ésta. Luego movió la cabeza.
—Tengo que confesar que, cuando pienso en todos vosotros alineados y cargando unos contra otros en el puente, me pregunto si el resultado predecible no sería más bien bueno para la ciudad.
—Tienes derecho a pensar como gustes —dijo él educadamente—. Lo creas o no, incluso aunque tú has perdido claramente todo el respeto y el afecto que me tenias, yo no he perdido nada de mi aprecio por ti. Tal vez seas lo suficientemente franca para responderme que tú mereces respeto, mientras que yo no. Sin embargo, recuerda que te estoy ofreciendo dinero que podrías emplear para ayudar a otras personas en este miserable sitio.
—Sabes que no es tan simple.
—Tú lo complicas.
Advirtió un panfleto que yacía en el escritorio. Lo cogió.
—El doctor Lone —leyó en voz alta— presenta una revolución en la medicina: la división del lóbulo frontal. Criminales y lunáticos se tornan obedientes y dóciles con este procedimiento rápido y barato. —Levantó la vista—. ¿Qué es esto?
—Un caballero que inserta un pico en la órbita de tu ojo y te corta el cerebro por la mitad.
—¿Y el receptor de ese servicio vive?
—Mientras el pico esté limpio, de manera que no haya infección. Tal vez deberías hablarle de esto a tu jefe. El doctor Lone propone a sus pacientes como fuerza de trabajo para remplazar a los esclavos.
—Curioso. —Gwynn regresó el panfleto a su sitio.
—Sucede que pienso que no. —Raule se encogió ligeramente de hombros y dijo de repente—: ¿Te muestro algo que me desconcierta?
—No faltaría más.
Ella se levantó de la silla.
—Por aquí.
Él la siguió por el pasillo hasta el pequeño laboratorio. Ella abrió la puerta. Sus cejas se alzaron al contemplar la colección de nacimientos defectuosos.
—Son pruebas —dijo ella—. ¿Te gustan?
Gwynn se acercó a uno de los estantes y estudio los tarros más de cerca. Al encontrar el feto con dos extremos idénticos, lo cogió y le dio la vuelta examinándolo desde todos los ángulos.
—¿Pruebas de qué? —dijo finalmente poniendo el tarro de vuelta en su sitio.
—De que no todo está bien. De que las cosas no están bien. No es una idea revolucionaria, lo sé. Pero entonces vino esto. Cógelo.
Agarró el tarro que le arrojó ella. Contenía al bebé cocodrilo. Miró al bebé con atención.
—Qué pequeñín encantador. ¿Se supone que me debe hacer sentir paternal?
—No se supone que haga nada. O más bien, tenía un propósito, pero fue incapaz de cumplirlo. No pudo siquiera vivir.
Él examinó más de cerca la cosa del tarro.
—¿Dices que esto es real, no una falsificación?
—Es real, desafortunadamente. Salió de una de vuestras mujeres ikoi. En respuesta a una plegaria, me dijeron. Este niño debía ser el salvador de su gente, pero su cabeza y su cuerpo terminaron de la manera equivocada y murió.
—¿Crees eso?
—No estoy segura. Pero no tengo una explicación más verosímil que ofrecer. Sé qué es esa cosa, sin embargo.
Él la miró con expectación.
—Eres tú, Gwynn. Tú y Elm y todos vosotros que os descarriasteis hace mucho y no habéis podido enderezaros. No sé qué te falta. Ojalá lo supiera.
Con una risa tranquila él le arrojó el tarro de vuelta.
—Está bien —dijo—, creo que entiendo adonde apuntas sutilmente. No te robaré más de tu tiempo.
Le dio le espalda y empezó a alejarse.
—Detente.
Él se paró en la entrada.
—Veinte mil. Por el bien de la gente aquí en Limonar. Y quiero la mitad por adelantado, sólo por acceder a esto.
—A medias curandera, a medias sanguijuela —se rió Gwynn de nuevo—. Fue fácil después de todo, ¿no es cierto? Puedes tener tus veinte mil.
Raule casi se dio una patada por no pedir más. Sin mostrar nada, dijo:
—Estamos de acuerdo. Ahora, sé amable y lárgate.
—Desde luego, señora.
Él inclinó la cabeza, y luego se marchó por el pasillo. Raule espero hasta que no escuchó más sus pasos. Luego cogió el tarro y le habló a su ocupante:
—Parece que somos ricos, pequeño dios. Quizá me has traído buena suerte.
La mayor parte de los caballeros del Abanico de Cuerno se pasaron la mañana antes de la batalla ejercitando sus caballos en el Club Deportivo Mimosa. Después, Gwynn fue con Marriott a los baños, hacia los que la presión del calor y la humedad habían impulsado a una multitud.
—Tu caballo saltaba bien hoy —comentó Marriott cuando se hubieron instalado en la piscina, mientras muchachas con vestiduras de gasa los atendían.
—Pensé que mejor lo preparaba para saltar por sobre pilas de cadáveres —dijo Gwynn repantigándose en el agua mientras una de las sonrientes sílfides le frotaba el cuero cabelludo con un champú que olía a violetas al tiempo que otra le masajeaba los hombros.
—Sí, así se habla. Ha pasado mucho desde que tuvimos una pelea buena de verdad. La espero con ansias. —Marriott parecía decirlo completamente en serio.
—Entonces puedes esperarlo también por mí mientras me cuido las espaldas.
—Ah, bueno, no digas que no lo echas de menos. Está en tu sangre así como en la mía. La guerra, amigo. Elm tenía la razón. El hombre necesita saltar al fuego.
—Pareces tener buena presencia de ánimo —aventuró Gwynn.
—Me siento vivo, Gwynn. Como hacía tiempo no me sentía. Me siento aguerrido de nuevo. Sólo espero que eso sea suficiente.
Con una sensación ominosa, Gwynn preguntó:
—¿Suficiente para qué?
—Para morir una muerte digna. Mis manos tiemblan. Te lo he dicho, ¿no? Ésta es la mejor salida, Gwynn. La honorable. No he tenido un mal viaje, con todo. Pero no voy a llegar más lejos. No me importa terminar ahora.
Gwynn sintió un cierto cansancio.
—Está bien, Marriott. Si mueres, ¿puedo quedarme con tus gemelos de esmeralda?
—Claro. Puedes quedarte con todos mis gemelos.
—Eso es demasiado generoso.
—No hay de qué.
Gwynn hundió la cabeza en el agua y la mantuvo sumergida tanto como pudo contener el aliento. Se imaginó a sí mismo a la deriva en un océano, flotando como el mensaje embotellado de un náufrago.
Divirtiéndome. Las estrellas son tibias, las arenas de la noche brillan como la seda. Ojalá estuvieras aquí.
Gwynn se sirvió un poco de brandy, rellenó el vaso con soda y se lo llevó al balcón. Miró abajo hacía la terraza de la fachada del Corozo, mientras pensaba en largarse discretamente de Ashamoil. Si se quedaba, podía igualmente ir al Puente del Memorial y volarse los sesos y ahorrarse la molestia de que se los volara otro.
Pero si se iba, no le podía pedir a Beth que abandonara su obra y se fuera con él. Sería disparatado, ridículo; y ella con seguridad se negaría.
Y él no podía irse solo y dejarla en la ciudad. No era sólo el problema de ponerla en una situación peligrosa. Obligándose a ser honesto en su diálogo consigo mismo, admitió que no quería irse solo. La verdad era que no estaba listo para separarse de ella. Y ahora se preguntó si alguna vez lo estarla.
La sensación de fascinación se hallaba aún en su interior. Habiéndola comparado con una flor cuando la sintió por primera vez, sus pensamientos ahora se inclinaban por una analogía con una semilla: un núcleo, profundamente enterrado, que revelaba sus primeros secretos en la íntima oscuridad que lo rodeaba, mientras que la mayor parte de su potencial era todavía un sueño latente. Cuando contemplaba su despliegue, sentía una agitación luminosa en su corazón. ¿Y era risible, se preguntó a sí mismo, que probablemente muriera tan pronto después de descubrirla, antes de haber tenido la oportunidad de hacer más que admirar su existencia?
Respondió su propia pregunta con una sonrisa insincera.
Pensó en ir adonde ella; pero al final, decidió no hacerlo. Se sentía avergonzado por la estupidez en la que iba a tomar parte cuando saliera el sol; y temía que sus emociones se le escaparan y se abriera completamente a ella. No se sentía más preparado para hacerlo de lo que se había sentido para renunciar a su compañía.
Hart el forzudo yacía junto a su esposa dormida en su cama en la sola habitación donde vivían. Era la mitad de la noche, pero pronto ella se levantaría para ir al telar donde trabajaba dieciséis horas diarias día tras día. Su rostro, feo y extenuado, querido por el forzudo, parecía más suave y joven en la penumbra. Si levantaba la cabeza para mirar por encima de sus pies, podía ver a su hija, profundamente dormida en su cuna a los pies de la cama.
—Escuché algo, cielo —le dijo Hart a su esposa, quedamente, para no despertarla—. En la Cabeza del Usurero. Atendía una llamada de la naturaleza, en la parte de atrás. Me colé en una pequeña alcantarilla a cagar. Algunos no lo piensan dos veces para vaciar sus tripas delante de todos, tú sabes que yo tengo mis escrúpulos. Encontré un agradable sitio oscuro. Mientras me encontraba ahí, un par de imbéciles salieron. Los escuché orinando contra la pared. Mientras lo hacían, hablaban. Y no en voz baja; sólo una col sorda no los habría oído. Uno dijo algo muy interesante; algo que, se me ocurrió, podría interesarles saber a algunas personas del servicio de Aduana. Sabes que soy un hombre consciente de sus deberes, un buen ciudadano. Hice una denuncia. Y descubrí lo que algunas personas pagan por los rumores. Te hace preguntarte si saben lo que vale el dinero en realidad.
La esposa de Hart se movió en sueños. Comenzó a roncar suavemente. Él le dio un codazo. Ella refunfuñó, luego comenzó a respirar silenciosamente.
—Nuestra pequeñita —continuó Hart—, ¿qué podemos esperar para ella, si crece en la pobreza? Sé que quieres para ella más de lo que podemos darle. Me enferma hasta los huesos pensar en ella trabajando como un perro todo el día, como tú, pobre mujer. No. Quiero que mi hija tenga una buena vida. Así que éste es un comienzo. —Hart cogió su billetera de donde yacía en la mesa de noche y sacó algunos billetes doblados—. Quinientos florines —dijo, frotándolos con sus grandes dedos—. Esto va para el banco a primera hora mañana. Y habrá más, si alguien gana con la información que pasé. Habrá mucho más. Te lo diría, cielo, pero sé que no te gustaría. Tienes demasiadas preocupaciones. Déjame cargar con ésta. La fuerza de un hombre tiene que servir para algo, ¿no es cierto?
Hart dobló los billetes y puso la billetera de nuevo en la mesita. Se acostó al lado de su esposa tratando de olvidar que ahora había un secreto entre ellos.
Capítulo 14
El aire sobre el Puente del Memorial estaba cargado con el olor de la bosta de caballo que fermentaba bajo el calor pesado de la mañana. Cigarras invisibles chirriaban sobre el estruendo de las fábricas junto al río. Los dos bandos se enfrentaban desde cada extremo del puente. En la margen sur, el Abanico de Cuerno tenía cuarenta hombres a caballo y unos doscientos a pie, al haber movilizado Elm a todos los camorristas y matones de su nómina extraoficial. En la ribera norte, estaba reunida la fuerza más numerosa de la policía de Aduana y sus aliados. Entre ellos, las estatuas miraban desde lo alto al campo de batalla. Concebidas para ser vistas desde lejos, cada una tenía cerca de seis metros de altura y se erguía sobre un pedestal de dos metros por dentro del antepecho balaustrado del puente.
Los caballeros del Abanico de Cuerno sudaban dentro de sus trajes de etiqueta. Los palafreneros habían estado ocupándose de sus caballos desde la madrugada, y todos los animales tenían las crines trenzadas y el pelaje brillante como el satén. Elm, montado en una yegua blanca, se encontraba en el frente haciendo un discurso sobre el sacrificio y la gloria. Delante, a la vanguardia de los jinetes, sentado en su caballo con anteojeras entre Marriott y Codos, Gwynn miraba las caras a su alrededor. Mientras le daban caladas a un último pitillo y bebían desayunos líquidos de frascos y botellas, demasiados sonreían como chiflados. Codos parecía severo y noble —Gwynn no sabía cómo Codos lo lograba, pero de algún modo lo hacía— mientras que Marriott parecía demasiado tranquilo. Elei se encontraba en algún sitio en las filas hacia el final, ya que Elm lo quería en la batalla: «Dejadle ganarse sus espuelas». De los hombres de confianza, sólo Biscay había sido excusado de pelear. Había venido en una silla de manos a contemplar la batalla. Tareda estaba mirando también, desde un carruaje con los cristales ahumados.
Mientras los bandos esperaban como piezas de ajedrez antes de una partida, un revuelo de actividad se producía a su alrededor. Una multitud de curiosos se había reunido, alineándose en las terrazas junto y por encima del puente, atestando las ventanas y sobre los tejados. Los chicos de las pandillas de los barrios bajos destacaban por su ropa brillante, pasando velozmente como libélulas; los vendedores ambulantes hacían un rápido negocio vendiendo embutidos y pasteles como desayuno; varios reporteros de los periódicos de la ciudad habían tomado posiciones cerca del puente, con sus cuadernos en la mano. Abajo, en el centro del río, un barco de fiestas había lanzado el ancla, y una cuadrilla de personas elegantemente vestidas se hallaban sobre cubierta, estirando el cuello y una parte usando anteojos de teatro para observar los acontecimientos.
Esto va ser un caos, pensó Gwynn con seguridad, alargando su decimoctavo Auto-da-fe de la mañana. Elm no tenía una estrategia. No había dado órdenes, salvo que debían cargar hacia el enemigo y ser valientes. Gwynn caviló sobre los caballos. Las monturas del Abanico de Cuerno estaban entrenadas para mantener la calma en una pelea y estaban acostumbradas a los disparos, pero no a una acción a esa escala, y Gwynn sospechaba que cuando entraran en batalla tratarían de salir de ella de nuevo.
Como no esperaba sobrevivir en caso de derrota, había apostado la mayor parte de su dinero a la victoria de su bando. El corredor de apuestas le había dado ocho a uno contra el Abanico de Cuerno, diciendo con entusiasmo:
—Van a limpiar el puente con vosotros. Pero a los jugadores les gustan mis probabilidades. Desde mi punto de vista, hoy es un gran día para que mueras.
Mientras Elm hablaba, Gwynn chequeó sus armas. Tenía sus acostumbrados revólveres, más otros dos dentro de su chaqueta, tambores adicionales de recambio y el Speer —no había hallado un mejor rifle en Ashamoil— en bandolera.
Elm terminó su discurso. Luego de desearles suerte a sus hombres, se retiró a la parte trasera del campo. Su recién encontrada audacia no incluía que él liderara personalmente la carga. Esa tarea le correspondía a Marriott, que había sido el primero en ofrecerse voluntariamente para ello. Ahora Marriott se volvió hacia Gwynn.
—¡Ah, esto es bueno! ¡Siento como si tuviera una jauría de lobos en la sangre! —dijo con un gruñido y lanzó una carcajada ostentosamente salvaje.
—Me siento —dijo Gwynn— eufórico por ti.
Marriott y él siempre se habían cuidado mutuamente las espaldas. Hoy no esperaba tal cuidado por parte de su compatriota. Preparándose, enrolló las riendas alrededor del pico de la montura y levantó su rifle.
Marriott bufó, luego río de nuevo y le dio una palmada en el hombro.
—¡Beberemos en el cráneo de los recaudadores de impuestos esta noche, amigo mío, ya sea que estemos con vida o festejando en los salones de los que murieron con valor!
Y entonces Marriott sacó su arma, un gran martillo de guerra que había cogido de un muerto en el norte hacía muchos años, y ordenó a voz en cuello que cargaran.
Gwynn clavó las espuelas en los flancos del caballo, que saltó hacia delante y galopó con los otros. El aire se llenó del retumbar de las herraduras golpeando sobre la piedra. La caballería enemiga era una masa agitada de oscuros uniformes azules frente a ellos.
A la izquierda de Gwynn, Jasper el Elegante se alzó en los estribos aullando, descubriendo sus colmillos enjoyados. A su derecha, Sam Machácalos a Todos empuñaba una escopeta para matar elefantes. Guiando el caballo con las piernas, Gwynn apuntó con el rifle, eligió un jinete que se aproximaba y disparó.
Mientras apretaba el gatillo, a su alrededor brotaron ensordecedoramente más disparos. Un jinete en el lado enemigo cayó del caballo y fue pisoteado por la arremetida de sus compañeros. Gwynn no pudo ver si le habían dado a alguien de su bando. Con una disculpa mental a la raza equina, apuntó a los caballos y fue recompensado con el espectáculo de dos bestias al galope que cayeron y varias que tropezaron con ellas y desmontaron a sus jinetes.
Marriott se lanzó hacia delante solo, como un loco, hacia la vanguardia del enemigo, haciendo girar su martillo de un lado a otro. Derribaron su caballo, pero mientras caía, se agarró de un hombre arrancándolo de su montura. Mientras Marriott trataba de subirse al caballo, otro hombre le apuntó con su pistola, pero Gwynn lo mató de un balazo.
Gwynn no pretendía alcanzar la mitad del puente. Maniobrando hacia el borde derecho, cogió las riendas y trató de detener su caballo junto a una estatua; pero el instinto gregario dominaba al animal y éste rehusó aflojar el paso. Gwynn miró la siguiente estatua, el monumento de una amazona. El pedestal se encontraba al nivel de su cintura. Sin tiempo para pensar si ésta era realmente una buena idea, empujó su rifle hacia la espalda, subió los pies para acuclillarse en la silla durante un momento y saltó.
Aterrizó firmemente, aunque con brusquedad, en el pedestal, estrellándose contra la rodilla de la estatua. Cuando se equilibró y se dio la vuelta, su caballo se había desvanecido dentro de la refriega. La situación en el puente era ahora la de un caos abarrotado. Tal y como Gwynn había imaginado, muchos de los caballos trataban de huir —aunque todos los que percibió llevaban las gualdrapas azules y negras de la Oficina de Aduana— y los animales caídos eran un obstáculo para todos los jinetes. Aunque algunos hombres permanecían en sus monturas, la mayoría había desmontado para pelear a píe. Muchos habían abandonado sus armas de fuego en favor de bayonetas y espadas.
Amparado tras las piernas robustas de la amazona, Gwynn buscó blancos. Alguien más —parecía que Codos, aunque era difícil verlo a través del humo negro de los disparos que ya nublaba el aire— había hecho lo que él y estaba disparando desde detrás de una estatua en el otro lado.
Las oportunidades para un disparo despejado eran pocas y a grandes intervalos, Gwynn se decidió por mantener el rifle en un punto y disparar cuando un enemigo cruzara su mira. Para cuando el arma se quedó sin municiones había matado a seis hombres. Consideró brevemente cambiar a las pistolas, pero decidió que era mejor quedarse con la precisión del rifle y comenzó a recargarlo.
Estaba en la mitad del acto cuando un disparo le dio en el brazo derecho. El impacto lo arrojó hacia atrás y cayó de su posición elevada con un grito que se perdió entre el estrépito que lo rodeaba. Habría caído por completo del puente de no ser por el tramo de balaustrada detrás de la estatua. Se las ingenió para agarrarla con su mano izquierda —golpeándose violentamente los dientes contra aquélla— y colgarse desesperadamente.
Su brazo derecho tenía un espetón caliente atravesándolo de lado a lado, pero el miembro lo obedeció cuando le ordenó que se moviera. Aguantando el dolor, se izó y pasó una rodilla sobre el muro. Con la idea de tumbarse junto a la estatua y tratar de pasar inadvertido, avanzó un poco hacia delante sobre su estómago, jadeando, entorpecido por el Speer, que estaba apretujado bajo su cuerpo.
Tan pronto como hubo pasado el pedestal, rodó y aterrizó acuclillado en el suelo. De inmediato, algo vino alrededor de la estatua y bajó silbando en dirección a su cabeza.
Gwynn tiró con fuerza del Speer. El cañón paró una cimitarra, y un fuego laceró su brazo. Entonces pudo ver al que esgrimía la hoja; un tipo con una barba de chivo teñida de amarillo azafrán que le recordó a Gwynn un taparrabos.
Gwynn saltó sobre sus pies al tiempo que empujaba el rifle abruptamente en sentido contrario a las agujas del reloj. El giro desvió la hoja abriendo un hueco en la guardia del de la barba, del que se aprovechó lanzándole una patada a la rótula.
Gwynn sintió y escuchó cómo se rompía el hueso. El de la barba gritó, se tambaleó y dejó caer la cimitarra. Gwynn soltó el rifle, sacó su pistola izquierda y le disparó tres veces en el pecho bajo el mechón azafranado.
Al caer a tierra su enemigo vencido, Gwynn hizo lo mismo. Examinó brevemente su brazo. Había dos agujeros de un centímetro en su manga, uno encima y el otro debajo, donde la bala había desgarrado el músculo. Para mayor diversión, sus dientes de delante le dolían y parecían sueltos.
Un hombre cargó contra él con una bayoneta. Gwynn falló su primer disparo con la mano izquierda, apenas acertándole a tiempo con el segundo. Hurtó el cuerpo mientras el hombre caía hacia él y le metió otra bala en el cráneo.
La lucha se había extendido por el puente; pero el combate principal acontecía hacia el extremo norte, lo que significaba que el Abanico de Cuerno debía de estar ganando. Gwynn no daba crédito a sus ojos. Y luego tuvo que pestañear realmente, pues fuera del humo lívido que se elevaba apareció una forma totalmente negra. Era su caballo, que trotaba ágilmente, como si estuviera en un placentero campo en alguna parte.
—¿Dónde estabas, de excursión?
Gwynn suspiró. Como el caballo no respondía, Gwynn subió lentamente a la montura encogiéndose de hombros mentalmente y avanzó por el puente. Abrió fuego contra otros tres hombres y se percató de que le había disparado a los dos últimos por la espalda. Las fuerzas de la Oficina de Aduana se retiraban. De algún lugar más adelante escuchó el rugido de una voz en anvallic:
—¡Laiho! ¡Geyro laiho!
Victoria.
Tuviste suerte, una vez más —dijo Raule mientras aplicaba un antiséptico a la herida de Gwynn. Ardía como fuego—. Es agujero bonito y limpio. Debe de sanar sin problema, aunque te dará una bien merecida molestia durante un tiempo.
—Todos tuvimos suerte —dijo Gwynn.
Más que suerte, añadió en silencio. Algo cambió tas reglas. Ninguno de los caballeros del Abanico de Cuerno había muerto o había sido herido de gravedad. Un par de hombres habían perdido sus caballos, la mayor parte de ellos por patas rotas; y eso era todo. No le extrañaba que Raule pareciera estar de buen humor: tenía poco trabajo a cambio de sus veinte mil.
Deseaba ir con Beth, pero Elm había ordenado una celebración inmediata en el Diamantino. Él ya se había marchado con Elei. El hijo de Elm había matado a un hombre y había salido ileso. El héroe más valiente y afortunado del día era Marriott, sin duda. Él había matado a Nanid, aplastándole el cráneo con su martillo de guerra.
Después de que una novicia le vendara el brazo, Gwynn buscó a Marriott. Pasó junto a Codos, que tenía el aspecto sereno de un hombre que se ha reivindicado, y encontró a Marriott que era atendido por otra novicia de un corte en la mandíbula. Lejos de parecer feliz, su expresión era apenada.
Su boca se torció en una sonrisa amarga.
—Bien, esto no me lo esperaba, Gwynn.
Gwynn hizo un esfuerzo:
—Vamos, vivir no puede ser tan malo.
—Pero cuando un hombre tiene otros planes, amigo mío; cuando un hombre tiene otros planes…
Gwynn se alejó y fue a buscar dónde lavarse.
Sintió agudamente que era más un observador que un participante en la fiesta en el Diamantino. Mientras sus colegas fornicaban en los divanes y en el suelo infestado de parásitos —Elm había traído al club a un grupo de putas escogidas para la ocasión—, Gwynn se sentó con Marriott a emborracharse.
Él debería haber tenido razón. La batalla debería haber sido un desastre. No tenía idea de cómo la confianza idiota de los otros había triunfado sobre la realidad, pero indiscutiblemente lo había hecho. Aunque a caballo regalado no se le mira el colmillo, sólo podía interrogarse sobre las implicaciones de los acontecimientos del día.
Los chicos de los corredores de apuestas llegaron con sus sobres. Todo el mundo, parecía, había apostado fuerte. Gwynn cogió su sobre y se lo metió en el bolsillo cuidadosamente. Marriott, sin embargo, no tenía ninguno.
—Estaba seguro de que iba a morir —dijo.
Gwynn no pudo hacer más por él que invitarle a otro trago.
En algún momento de la fiesta llegó un mensajero con una información para Elm. Después de escucharla, Elm se acercó a Gwynn.
—Tenemos a nuestra voz en la oscuridad —dijo—. Quiero que te ocupes. Hay una esposa y una niña. El arreglo habitual. ¿Estás lo suficientemente sobrio para recordar una dirección?
Gwynn asintió.
—Cuarto diecisiete en el viejo Gremio de los Queseros en la calle Catón.
—Bien, ¿quién…?
—Si puedes creerlo, el fortachón de la jodída feria.
Gwynn recordaba que Hart había estado en la Cabeza del Usurero. No conocía al forzudo, pero con todo le sorprendió. A juzgar por las apariencias, siempre había tenido a Hart por un sujeto callado, honesto, no un hombre que chismorreara o interfiriera en los asuntos de otros.
—¿Es seguro?
—Tan seguro como son las palabras. ¿Qué, es tu amigo?
—No. Sólo que no me parece el tipo.
—Un hombre oye algo que no está dirigido a él, se vuelve avaricioso, le entran ideas. —Elm se encogió de hombros—. Entonces lo matan.
—¿Cuándo entonces?
—Hazlo el día de Hiver. Llevarás a Elei contigo. Hoy estuvo bien, pero necesita aprender las cosas prácticas de la vida.
—Lo haré.
Elm se marchó. Gwynn miró a su alrededor hasta que sus ojos encontraron a Elei. El chico estaba en un sofá, apenas visible bajo dos bellezas desnudas. Elm no había nombrado abiertamente a su heredero, pero evidentemente estaba encariñado con su hijo menor. Si Elei sobrevivía hasta una edad adecuada, el favor de su padre podría entregarle el liderazgo del Abanico de Cuerno por encima de sus hermanos mayores, que actualmente se encargaban de los intereses de Elm en otras ciudades. Si eso sucedía, discurrió Gwynn, las cosas podrían ponerse en verdad muy interesantes.
No fue más lejos pensando en el futuro. Cuando terminara con Beth —todavía creía que no podría durar—, no estaba seguro de querer seguir en Ashamoil. Tambaleándose un poco, se puso de pie.
—Creo que es hora de que me vaya —le dijo a Marriott.
—Antes de que te vayas —dijo Marriott—, mira mis manos.
Gwynn las miró. Los dedos de Marriott temblaban.
—En el puente, estaban firmes de nuevo. Pero mira ahora, ¡son como vírgenes en la noche de su boda!
Marriott comenzó a llorar. Gwynn se volvió a sentar y abrazó a su amigo con su brazo bueno, sin que se le ocurriera nada que decir. Se quedó, bebiéndose lentamente su último trago, mientras Marriott vaciaba los vasos obstinadamente hasta perder el conocimiento.
Gwynn se arrastró cansadamente escaleras arriba. Se detuvo en lo más alto, parpadeando a la luz. Mientras caminaba por la callejuela para buscar su caballo mantuvo bajos los ojos, consciente de que se tambaleaba un poco y que todavía traía puestas las ropas de la batalla, con manchas de sangre y todo. No quería encontrarse con la mirada de nadie. Montó con cuidado, cogió las riendas y se marchó por fin a ver a Beth.
Anticipaba que ella estaría furiosa o al menos molesta con él por no haberle hablado sobre la pelea, pero no era así. Ella le dijo flemáticamente que había leído sobre eso en los diarios. Aquello parecía bastarle.
—Tienes mala cara —observó ella.
—Tú estás hermosa —dijo él.
Ella lo condujo hasta la cama y lo dejó ahí.
Pasó toda la tarde entrando y saliendo de un sueño oscuro. La primera vez que despertó, vio que estaba desnudo. En sus otros interludios de vigilia Beth estaba presente en ocasiones y en otras no. En una, sintió sus manos moviéndose arriba y abajo por su cuerpo, leves como un susurro, describiendo círculos lentos. Más tarde, se percató de que su atención se detenía en su brazo vendado y sus varios hematomas, como si las lesiones le interesaran. Si era así, podía entenderlo. No tenía ningún reparo en ello.
La vez siguiente que despertó y la vio observándolo, se animó a dirigirle una sonrisa sardónica:
—¿Te hubiera gustado que me rompiera la nariz o perdiera un ojo?
—No, eso no estaría bien.
—Casi pierdo unos dientes de un golpe…
—No me habrías encontrado en casa.
—Eres más cruel que yo, señora.
—Me temo que tu vanidad te define —dijo ella—. Sin algo de lo que presumir, serias un hombre diferente.
Él se despabiló un poco más.
—No me atribuyes suficiente imaginación, querida. Me adaptaría a las circunstancias. Tendría dientes falsos hechos de coral rojo y oro, y un ojo de cristal, no, muchos ojos de cristal; los coleccionaría. Los tendría de toda clase de cristales: de color rubí, argentado, esmerilado, grabado, bruñido…
—Bueno —dijo ella—, supongo que eso no me importaría. Lo admito, te tenía por alguien que sostenía una idea más convencional de belleza.
—Tal vez es así —concedió él—, pero me atrevería a decir que puedo variar mis gustos.
Ella sonrió.
—La mayor parte de la gente trataría de esconder tales daños, pero tú los remplazarías con adornos. ¿Piensas en tu carne como una prenda, en verdad intercambiable con el coral y los vidrios carnavalescos?
—Si sólo hablamos de apariencias, supongo que sí, hasta cierto punto. Todo es materia.
—¿El esqueleto se viste con los músculos, los músculos se visten con la piel, la piel se viste con la ropa?
—Ni más ni menos. Un rostro es una máscara hecha de carne; un ojo es una canica conectada al cerebro.
Extendió una mano y trazó una línea desde la comisura del ojo de ella hasta las raíces de su cabello. Ella lo besó en la frente, luego se levantó y salió. Cerró la puerta, y pronto él la escuchó trabajando en su estudio.
Sus pensamientos vagaron sin rumbo fijo. No sólo él, sino la misma naturaleza del mundo parecía haber cambiado. La victoria milagrosa del Abanico de Cuerno, el bebé cocodrilo, el hombre del loto, si no era una falsificación; estas cosas le daban razones para maravillarse. Si la teoría de Beth sobre los múltiples mundos era correcta, discurrió, y su mundo se había entremezclado con otro, ese otro mundo tenía leyes que él no entendía. Semejante mundo podía ser comparable a una planta que, cuando la trasplantaban a un suelo extraño, crecía fuera de control; o incluso como una enfermedad infecciosa. ¿Y si existiera un mundo que pudiese cambiar todo lo que tocara y volverlo extraño? Beth se asignaría el papel de su dueña, con toda probabilidad; pero ella podía ser con igual facilidad solamente una de sus raras criaturas, sus híbridos, sus síntomas.
—La discreción siempre es esencial —le dijo Gwynn en voz baja a Elei que cabalgaba a su lado por una calle enladrillada entre el muro de una terraza y la parte trasera de una fábrica de conservas. El sonido de los cascos de los caballos cubría la conversación—. Si se hicieran preguntas (y en ocasiones se hacen preguntas, no todos los funcionarios de la ciudad son amigos de tu padre) necesitaremos una coartada para decir que estábamos en otro lugar esta noche.
—Entonces, ¿vamos a visitar a nuestros testigos?
—Precisamente.
La oscuridad en la calle era demasiado espesa para que Gwynn pudiera verle la cara al joven a su cargo; sin embargo, sintió el tímido placer del chico al haber acertado.
Ésa era la primera ocasión en que Gwynn tenía alguna relación con Elei, que había estado en un colegio de internos en Phaience antes de su año en Musenda. Hasta el momento, aquella noche el hijo de Elm había mostrado ser despierto, tranquilo y silenciosamente afable. Su conducta no traicionaba ninguna indicación de avaricia o crueldad en su carácter. Gwynn se preguntó si esas cualidades estaban presentes y precozmente bien escondidas o de hecho genuinamente ausentes.
La calle los llevó a la Plaza del Canillón. Gwynn frenó su caballo frente a un arco en un muro que conducía al patío de una casa con una ventana roja en el segundo piso a través de la cual se veía una luz. Ataron sus caballos en el patío, soltaron las correas de unos bultos atados a las monturas y subieron el corto tramo de escalones hasta un porche embaldosado. Encajada en un profundo arquitrabe se hallaba una vieja puerta de sándalo tallada con una aldaba de bronce con la forma de dos cuerpos entrelazados. Gwynn alzó la aldaba y la dejó caer. En breve, pudieron escucharse lentas pisadas aproximándose. Abrió la puerta una mujer atractiva con un vestido de terciopelo del mismo rojo profundo que la ventana y un escote bajo que mostraba unos senos bien formados. Ella sonrió y extendió una mano, y Gwynn se la cubrió con billetes.
La mujer les indicó con un gesto que entraran a la casa. Dentro, todo estaba envuelto en una penumbra teñida de rosa, con muebles cubiertos con sábanas de satén y densos perfumes flotando en el aire. Ella los guió a un dormitorio y los dejó ahí. Se pusieron la ropa que habían traído en los bultos: botas con suela de goma, chaquetas negras con capuchas y bufandas negras. Cuando salieron, la mujer los condujo a una puerta trasera. Se abría a un pasaje de alcantarillado húmedo y rancio, apenas más ancho que los hombros de Gwynn. Él caminó al frente, con Elei siguiéndolo.
—¿Ella dirá que estuvimos aquí con ella? —preguntó Elei en voz baja.
—Asi es. Una correría festiva para ti.
—¿Y la creerán?
—Si nadie la contradice.
—¿Por qué confiamos en ella?
—Es una mujer honrada; al menos honra el efectivo con que se le paga. Y si, alguien podría ofrecerle más, pero entonces ella tendría que valorar eso contra el coste de enfadar a tu padre.
Elei no hizo más preguntas. Gwynn lo condujo durante medio kilómetro o así por callejones que finalmente los llevaron a una calle deslucida flanqueada por edificios que alguna vez habían sido suntuosos. Muchos de ellos llevaban los nombres grabados hacía tiempo de oficinas municipales, bancos, sedes de gremios y otros lugares de similar importancia. La mayoría habían sido convertidos en alojamientos baratos haría al menos un siglo y no habían visto el martillo de un operario o la escobilla de un limpiador desde entonces. El cielo amarillo y la luz de las lámparas situadas a grandes intervalos mostraban, sobre los pórticos, fantasías atestadas de obras barrocas en piedra y los raíles combados de balcones de hierro.
Gwynn se detuvo frente a un edificio con columnas grises de mármol y dos vacas talladas en piedra que flanqueaban la entrada del frente y se sumergió en las sombras de la entrada bajo el frontispicio. Elei se encajó entre dos pilastras al otro lado de la puerta. Se subieron las bufandas para taparse la cara. Gwynn sacó un juego de ganzúas y comenzó a trabajar en la cerradura. Ésta era sorprendentemente buena para un lugar tan arruinado, y doblegarla le tomó más tiempo del que le habría gustado. Pero al fin la forzó y abrió la puerta.
En el vestíbulo se oía el sonido de un viejo roncando. Gwynn accionó su encendedor. Un arrugado portero o conserje yacía en un catre contra una pared pintada con un fresco de tema rural casi borrado por los estragos del tiempo y los vándalos. Gwynn le pasó el encendedor a Elei y sacó una botellita y una esponja de un bolsillo de la chaqueta. Inclinó la botella sobre la esponja liberando los dulces vapores del cloroformo en el aire y mantuvo la esponja sobre la boca del viejo hasta que su sueño se convirtió en una profunda inconsciencia. Luego se dirigió hacia la escalera y comenzó a subir por ella, sus pasos acallados por las suelas de goma de las botas. Inclinó la cabeza aprobadoramente hacia Elei, que caminaba con un mínimo aceptable de ruido.
El número diecisiete estaba en el quinto rellano, y en esta ocasión la cerradura no dio problemas. La puerta se abrió hacia una sola habitación pobremente amueblada y dividida por un panel de madera. No había cortinas o persianas en la ventana, y el fulgor de la noche coloreaba todo en la habitación con una capa de ámbar.
Indicándole por señas a Elei que lo siguiera, Gwynn caminó hasta el panel y miró por encima de éste. Del otro lado había una vieja cama de latón con una mujer dormida en ella, sola. Una cuna a los pies de la cama contenía un bebé dormido. Gwynn advirtió la cara bastante fea de la mujer, su olor agrio, la forma sin gracia del cuerpo bajo la sábana, y la sábana misma, que tenía un lóbrego estampado de pálidas flores verdes.
Respiró lentamente. Su brazo herido le dolía, y el cloroformo le había provocado un dolor de cabeza en mitad del cráneo. Reanimándose, extrajo de nuevo la botella y la esponja y entró al espacio que servía como dormitorio. Mientras se inclinaba sobre la mujer, ésta comenzó a despertarse. Cubrió rápidamente su rostro con la esponja y la mantuvo ahí hasta doblegarla. Tras buscar en otro bolsillo, sacó un cuchillo de hoja estrecha y unas tenazas. Le ofreció ambas cosas a Elei.
—¿Debo hacerlo? —susurró Elei.
—Si lo deseas.
Elei cogió los implementos lentamente. Miró con incertidumbre las tenazas.
—¿Qué debo hacer?
—¿Te han contado sobre qué es todo esto?
Elei negó con la cabeza.
—El error de su esposo fue por hablar. Por tanto, la represalia se llevará a cabo por medio del órgano del habla, la lengua. Éste es el método preferido por tu padre de tratar con una situación de este tipo. Aclara las cosas.
Elei asintió.
Gwynn decidió que el chico podía encargarse de todo. No estaba de humor para estar en ese sitio asqueroso, encargándose de ese asqueroso trabajo. Se recostó contra una pared y encendió un Auto-da-fe.
—Quítate la chaqueta y súbete las mangas. No deseas salir afuera cubierto de pruebas —le recomendó.
Elei obedeció.
—Ahora, álzala de manera que este sentada e inclina hacia atrás su cabeza. —Cuando Elei lo hubo hecho, Gwynn le indicó—: Abre su boca, agarra la lengua con las tenazas y tira de ella hacia arriba. Donde se une con el suelo de la boca, córtala, todo lo lejos que puedas hacía la parte de atrás de la boca.
Elei siguió estos pasos como Gwynn se los describiera.
—No puedo ver qué estoy haciendo. Hay mucha sangre —susurró pasados unos pocos segundos.
Trabaja al tacto.
Obedientemente, Elei escarbó y aserró con el cuchillo. Por fin, extrajo la lengua. Sosteniéndola con las tenazas, preguntó:
—¿Dónde la pongo?
—En cualquier parte. En ese estante irá bien. Límpiate y nos iremos.
Elei depositó la lengua en el estante que Gwynn había indicado. Había un lavamanos a la derecha de la cama con agua en una jarra. Elei enjuagó el cuchillo y las tenazas, los secó en la sábana y se los entregó a Gwynn. Se lavó las manos volviendo la cabeza para mirar a la mujer con una leve curiosidad en el rostro.
Ruidosos sonidos húmedos salían de su garganta. Luego, la sangre burbujeó por su boca y nariz.
—¿Está muriéndose ahora? —susurró Elei.
—Sí.
Elei terminó de lavarse. Gwynn inspeccionó a la mujer. Estaba muerta. Comenzó a dirigirse a la salida. Elei tocó su manga y él se detuvo.
—¿Qué?
—¿Y qué hay con…? —Elei inclinó su cabeza hacia la cuna.
—Nada. Déjalo.
—¿Por misericordia?
—Como protección. Una persona a la que no le importa morir puede matarte fácilmente. Si haces un enemigo y lo dejas con vida, asegúrate de que tiene algo por lo que vivir. Yo prefiero matar a mis enemigos, pero tu padre es un hombre más sofisticado que yo.
Elei asintió.
Gwynn lo condujo afuera de vuelta por la ruta por la que habían venido. Bajaban por una escalera estrecha cuando un ruido detrás de su cabeza lo alertó para que se moviera rápido a un lado. Lo hizo justo a tiempo. El vómito de Elei salpicó los escalones abajo.
—Lo siento —dijo ásperamente Elei cuando terminó—. De verdad que lo siento…
Incluso a la débil luz su vergüenza estaba a la vista.
—Elei, una cuestión de etiqueta. Si crees que eso va a suceder, una advertencia a la persona delante de uno se considera de buena educación. A no ser que pensaras que tenías que probar mis reflejos.
Se suponía que era un chiste, para restarle importancia al incidente, pero Elei se lo tomó en serio, como un chico pequeño, con el aspecto de que hubieran herido profundamente su orgullo.
—Elei, estoy bromeando.
—Ah.
—¿Estás bien?
—Eso creo. ¿Tienes que decírselo a mi padre?
—No, a menos que me pregunte.
—No se le ocurrirá preguntar sobre algo como esto, ¿verdad?
—Probablemente no.
—Bien —dijo Elei. Enderezó los hombros—. No volveré a vomitar cuando mate a alguien.
Con Gwynn como guía regresaron a la casa con la ventana roja sin que sucediera nada más. Se pusieron de nuevo su ropa habitual y se despidieron de la dueña de la casa. Cuando salieron al patio, Elei le preguntó si podían ir al Diamantino por un trago. Su boca, dijo, sabia mal. Gwynn accedió y así se dirigieron hacia la calle Lumen.
Casualmente, varios de los otros se hallaban en el club. Tareda estaba en escena, y Marriott, Jasper el Elegante, Codos y dos nuevos llamados Porlock y Spindrel tenían una mesa en el frente. Los escarabajos de ojos rojizos habían desaparecido, pero algunas de las pitones permanecían, gordas e indolentes, malcriadas por la clientela que las trataba ahora como perros falderos y las atiborraba de sobras y dulces. Gwynn advirtió que Marriott se esforzaba en mantener su mirada lejos de Tareda, pero la huella de un amor desgraciado se hallaba en su rostro. Mientras, Jasper y Codos saludaron a Elei con camaradería de tíos. Naturalmente, deseaban saber cómo le había ido. Gwynn puso una mano alrededor de la otra, la señal para un trabajo consumado, por lo que felicitaron mucho a Elei. Codos le dio una palmada en la espalda y le dijo que sería el jefe un día, Elei aceptó sus cumplidos con modestia.
Jasper invitó a Elei a un cóctel fuerte. Uno de los nuevos pasó algo de hierba, que Gwynn interceptó. A Elm no le importaría que Elei se emborrachara con los hombres, pero quedaría menos satisfecho si se permitía que el chico acabase excesivamente para el arrastre.
Todos los hombres invitaron a Elei, y la noche siguió adelante. Comenzó a hablarse de pesca. Codos quería ir río arriba a pescar truchas. Gwynn siguió observando cuidadosamente al chico bajo su custodia y trató de no mostrar la falta de alegría que sentía.
En su siguiente pausa, Tareda vino a la mesa. Animado por sus tíos sustitutos un ruborizado Elei le preguntó a Tareda si le haría el honor de sentarse a su lado. Sonriéndole como una hermana mayor, ella le dijo que él era el hijo de su padre. Se sentó en la silla que él trajo con torpeza y le hizo preguntas sobre su familia en Musenda y la escuela a la que había asistido. Marriott miraba hacia la nada.
Gwynn terminó su bebida y se fue al bar a buscar otra. La estaba pagando cuando escuchó el disparo.
Se apresuró a regresar empujando la gente a un lado. En el silencio que se hizo en el club escuchó la voz de Jasper el Elegante elevarse gritando los tacos más obscenos. Alcanzó la mesa y vio a Elei en el piso, acurrucado sobre su costado. Tareda, Jasper y Codos estaban inclinados sobre él. Marriot faltaba.
—Contádmelo —musitó Gwynn.
Tareda miró hacia arriba.
—Se excitó y me puso la mano en la teta. Lo aparté, y entonces Marriott le disparó —dijo inexpresivamente.
La cara de Elei estaba distorsionada por el dolor. A cada aliento, dejaba escapar un grito débil.
—Está en la barriga —dijo Jasper—. Más vale llevarlo a esa doctora amiga tuya. A menos que quieras huir ahora mismo.
—Todos deberíamos huir —dijo Codos, y se le contrajo un músculo en la mejilla.
Gwynn se sentía distante, como si fuera un persona diferente en algún otro lugar mirando la escena a través de un telescopio. Se arrodilló y trato de ver el daño. La herida de entrada estaba en el lado izquierdo del tronco del chico, cinco centímetros por debajo de las costillas. Gwynn había esperado ver un hueco de un calibre más grande, pero no parecía mayor que un veintidós. La sangre que salía de la herida era oscura.
Miró la espalda de Elei de arriba abajo. No pudo ver un agujero de salida.
Sin ninguna idea acerca de dónde había ido la bala dentro del chico, no había manera de decir cuan serio era.
—Lo llevaré al hospital —se escuchó decir voluntariamente—. Él estaba a mi cargo. Vosotros dos —le ordenó a Spindrel y Porlock—, cargadlo. Que alguien avise a Elm.
Ambos jóvenes parecía que esperaban que Elm saltara desde las sombras en cualquier momento. Con cuidado, alzaron a Elei, que emitió un largo gimoteo semejante al de un gatito cuando lo levantaron.
—¿Estás seguro?
Jasper le echó a Gwynn una mirada extraña.
Gwynn asintió. Continuaba sintiéndose muy lejos. Luego dijo:
—¿Marriott se fue?
—Desapareció.
—Toma mi carruaje —le ofreció Tareda.
—Gracias, iba a hacerlo —dijo Gwynn—. Alguien te llevará a tu casa.
Le hizo un gesto abrupto a los dos jóvenes que cargaban a Elei, y todos se movieron entre los clientes, que permanecían sentados en un silencio total y congelado, mirando hacia cualquier parte menos en dirección al desafortunado grupo del Abanico de Cuerno.
Tercera Parte
Capítulo 15
Semidespierta, Raule se dio la vuelta y trató de dormirse de nuevo. Pero los golpes en la puerta no se detuvieron y escuchó a la hermana llamándola. Se levantó.
—¿Qué pasa?
Buscó sus ropas a tientas en la oscuridad.
—Una herida de bala —escuchó decir a la hermana—. Un chico. Hay un hombre con él, uno de esos caballeros. Están en el quirófano ahora.
Raule se apresuró escaleras abajo detrás de la hermana hacia el pequeño quirófano del hospital. El herido estaba tendido en la mesa con el pecho desnudo. Estaba consciente y gimiendo. Raule no se sorprendió al ver quién era el otro hombre.
Gwynn tenía el aspecto de un ángel de la muerte que sufriera de los nervios. Presionaba contra la herida lo que parecía ser una servilleta. Retrocedió para dejarle espacio.
—¿Por qué no me he librado de ti? —Raule frunció el entrecejo—. No me respondas. ¿Quién es?
—Elei. El hijo de Elm —dijo Gwynn rápidamente—. Le dispararon hace diez minutos. Puedes estar segura, yo…
—¿Me pagarás por mis molestias? Sí, lo harás. —Raule se enjabonó las manos—. ¿Le disparaste tú?
—No.
Raule miró el agujero de entrada.
—Está todavía adentro —le dijo la hermana mientras preparaba una inyección de morfina.
Elei alzó la cabeza.
—¿Voy a morir? jadeó.
—Tal vez no —dijo Raule.
Mientras la hermana inyectaba a Elei en la cadera, se abrió la puerta y entraron más monjas en el quirófano con trapos, calderos y palanganas. Pronto, Elei desapareció tras un muro de vestidos y tocas.
Gwynn salió del cuarto. En el corredor, cuando la puerta se hubo cerrado a sus espaldas, se recostó contra la pared y se puso la mano sobre los ojos.
Se hallaba solo pues había enviado a Porlock y Spindrel de regreso con el carruaje. Miró su reloj. Eran las tres menos diez.
Se dirigió a la oficina de Raule, la encontró cerrada, recordó las llaves que colgaban junto a la entrada y fue a cogerlas. Una abría la oficina de Raule. Tras localizar una pluma y papel, le escribió a Beth contándole que se había metido en problemas y que sería sensato que ella no estuviera en su casa durante unos días. Firmó la carta y la selló dentro de un sobre. Salió, trotó hasta la calle principal más cercana y miró de un lado a otro en busca de un posible mensajero, dado que su caballo todavía se encontraba en el Diamantino. Había poca gente alrededor. Una pareja se abrazaba en un umbral, absortos en sí mismos. Alguien yacía en el pavimento envuelto en una manta.
Luego Gwynn encontró lo que buscaba. En un callejón lateral, un grupo de jóvenes se sentaban ociosos alrededor de un fuego encendido en un barril de aceite. Un chaleco con lentejuelas rojas, que titilaban a la luz del fuego, le llamó la atención.
Se acercó al grupo, cuyas cabezas se alzaron al sonido de sus pasos. Le habló al de las lentejuelas.
—Tú, ¿quieres un trabajo?
Una expresión de contento cruzó brevemente por la cara del chico antes de que disciplinara sus rasgos forzándolos a adoptar una expresión de indiferencia.
—Quizá. ¿Qué trabajo?
Gwynn le tendió la carta.
—Entrega esto. —Le dio la dirección de la casa en la Escalera de la Grulla y le ofreció cincuenta florines.
—¿Cuándo? —dijo el chico.
—Ahora mismo —dijo Gwynn.
—¡Eh, yo lo haré por veinte! —dijo un chico más pequeño. Aquél al que Gwynn le había hablado se dio la vuelta y le dio un puñetazo en la oreja al otro.
—Lo siento —se disculpó con Gwynn.
—Sólo ponte en marcha —dijo Gwynn.
El chico se encogió de hombros con afabilidad y se alejó a paso largo.
—¡Mueve el culo! —gritó Gwynn.
El chico apuró el paso.
Gwynn regresó al hospital, donde se sentó en uno de los bancos de madera ante el quirófano y encendió un cigarrillo. Su herida palpitaba con ferocidad, y de nuevo le dolía terriblemente la cabeza. Habría láudano en algún lugar; pero resistió el deseo de ir a buscarlo. No necesitaba una mente confusa en ese momento.
En realidad, si Marriott había intentado matar a Elei o había pretendido disparar un tiro de aviso y había sido traicionado por sus manos temblorosas, no importaba. Ahora era un hombre muerto, a menos que hubiese dejado la ciudad y ya se hubiera alejado, cosa que Gwynn dudaba. Marriott podía estar escondido, pero no dejaría la ciudad donde se hallara Eterna Tareda.
Gwynn sonrió amargamente para sí mismo. No había esperado nunca entender la obsesión de Marriott tan completamente.
La muerte de Elei sería la orden para la suya. Si Elei vivía, Elm probablemente aún desearía castigarlo por fallar en mantener a salvo al muchacho. Si él solamente tuviera que pensar en sí mismo, habría podido huir o luchar. En el peor de los casos lo matarían, lo que sería mejor que un viaje por el río con botas de cemento.
Sin embargo, tenía que pensar en Beth. No tenía idea si su extraño poder sobre los corazones de los hombres la salvaría de los maliciosos caprichos de Elm si las cosas salían mal. Pero si él se quedaba en la ciudad, sí se entregaba, podía esperar que cualquier castigo que Elm deseara infligirle cayera directamente sobre él, y Beth estaría a salvo. Parecía capaz de sacrificarse, después de todo.
Se fumó todo el paquete de Auto-da-fes. Rodeado de colillas, miró a su alrededor. No había luz en el corredor, pero la puerta del quirófano tenía paneles de cristal, y suficiente luz pasaba a través de ellos como para leer los carteles en el tablero de anuncios que colgaba de la pared. Llevaban los sellos de la Iglesia y varias sociedades para el bien público y el mejoramiento moral y exponían descripciones espeluznantes de enfermedades venéreas y diatribas contra los «vicios antinaturales».
Uno denunciaba al tabaco, «el Sucio y Peligroso Vicio de Fumar, que Ofende a la Nariz, Insensibiliza el Paladar, Provoca el Envejecimiento de la Piel e Impone el Deterioro Progresivo de Todo el Organismo». Gwynn leyó por encima hasta llegar a la última línea: «El Tabaco lo Matará Lenta y Seguramente».
Y lo mismo el tiempo, pensó Gwynn. Pero si quieres hacer rápido el trabajo, los profesionales recomiendan balas.
—Gwynn.
Comenzó a despertarse.
Yacía en el banco; no recordaba haberse dormido. Raule estaba allí.
Sostenía un pedacito de plomo aplastado en una bandeja.
—Puedes dar gracias a la providencia por las balas pequeñas —dijo—. Entró en el estómago y se quedó allí. Todo el licor dentro de él puede haberla frenado. Si no coge una infección, podrá irse a casa en un par de semanas. Dale un mes y no se le notará nada.
—Esto no es un sueño, ¿verdad? —dijo Gwynn.
—¿Cómo podría saberlo? —dijo Raule.
Gwynn miró la bala. Recordó haber pensado que la herida era pequeña. Marriott debía de haber comenzado a usar una pistola de poco calibre por consideración a sus manos poco fiables.
—Eres la reina de los doctores —le dijo a Raule. Se levantó—. ¿Cuánto te debo?
Raule agitó la mano desdeñosamente. Por un momento, clavó en él una mirada peliagudamente complicada. Luego se volvió, regresó al quirófano y cerró la puerta.
Gwynn salió afuera y comenzó a caminar de regresó al Diamantino para buscar su caballo. Eran las seis de la mañana. Se detuvo en un quiosco a comprar más cigarrillos y un periódico. El disparo estaba en la primera página. Gwynn no leyó el artículo. Arrojó el diario en un cubo de basura y se preparó para ir a ver a Elm.
Tack y Snapper detuvieron a Gwynn en el jardín ante la mansión.
—Conoces el procedimiento —dijo Tack.
Gwynn le entregó sus armas a Tack y extendió los brazos. Snapper lo registró exhaustivamente. Hizo un movimiento brusco cuando la mano de Snapper se cerró sobre su herida.
—Lo siento —dijo Snapper.
Después de confiscar un cuchillo de dentro de la bota derecha de Gwynn, se enderezó, asintiendo.
—Bien. El jefe está en la pileta.
Gwynn entró en la mansión escoltado por los gemelos. Los aposentos privados de Elm se encontraban en lo más alto de la casa, pasados tres tramos de escalones.
—Si tenemos que matarte… —comenzó Tack mientras subían.
—… queremos decirte que ha sido agradable conocerte, Gwynn —terminó Snapper.
—Lo mismo digo, caballeros —dijo Gwynn cordialmente. Si Elm decidía ser vengativo, serían Tack y Snapper quienes aplastarían sus manos y meterían sus pies en cemento y lo empujarían al Escamandro. Hasta entonces, no tenían por qué mostrarse descorteses.
En la última planta, caminaron por un corredor con paneles de nogal y pisos cubiertos con una alfombra color cuero. Al final, entre dos bustos de oro de Elm, se hallaba la puerta de vidrio esmerilado de la cámara de baños. Snapper tiró de la cuerda de una campana en la pared contigua para anunciar su presencia, y luego los hermanos entraron con Gwynn.
La cámara estaba llena de vapor, débilmente iluminada por lámparas de queroseno ubicadas en nichos. Cuando el vapor disminuía, podían discernirse otras estatuas de oro: ninfas desnudas, sirenas y ángeles, todas atadas a las paredes de mármol con delicadas cadenas doradas. Una caldera de calefacción estaba encendida en la habitación de al lado, y el sonido hueco y seseante de su quemador apenas resultaba audible.
La primera pileta tenía agua en su interior, pero estaba vacía. Una mampara de oro batido ocultaba la segunda pileta más allá. Gwynn se quedó quieto. Tack y Snapper sacaron sus pistolas. Los minutos pasaron mientras se oían chapoteos en el agua al otro lado de la mampara.
Finalmente, llegó la voz del Elm de los recovecos del cuarto.
—Así que has venido. Mi hijo todavía debe de estar vivo.
Las palabras fueron seguidas por más chapoteos. Gwynn trató de leer las intenciones de Elm a partir de su tono e inflexión, pero su voz era un acertijo.
—Sí —dijo Gwynn simplemente.
—Dime —dijo la voz de Elm—, ¿cuál es su estado?
—De no aparecer complicaciones, la doctora espera que se recupere completamente.
El agua se movió.
—Me dijeron —dijo Elm— que Marriott le disparó.
—Si.
Hubo otra larga pausa. Gwynn sintió el sudor cosquilleándole espaldas abajo.
Por fin, Elm cortó el silencio:
—Gwynn, tengo que decidir qué hacer contigo. Elei hizo una estupidez, y los otros debían haberlo cuidado cuando tú no estabas; sin embargo, tengo que escoger a quién castigar.
Gwynn fijó sus ojos en la cara de una estatua.
—Por ahora —dijo la voz de Elm—, asumiré que el pronóstico de la doctora es correcto. Por tanto, por ahora, éste es mi juicio, sobre Marriott y sobre ti. Esto podría llamarse un error del corazón o un error de la polla; pero yo lo llamo un error de las manos. Me entregarás las manos de Marriott. Hazlo antes de mañana a medianoche. Ésa es mi justicia y mi clemencia para ambos. Confío que entiendas que mi clemencia es generosa.
Por un momento, Gwynn sintió una ola de alivio enorme y cobarde. En su estela vino una ola de repugnancia; se imaginó aplastando el cráneo de Elm contra una pared, una y otra vez, hasta que se abriera como una granada. Después de eso, una sensación de sequedad y cansancio entró en él y permaneció allí.
Elm continuó como si no hubiera dicho nada extraordinario:
—Jasper tiene alguna gente buscando a Marriott. Estarán en los Soportales de la Viola. Reúnete con ellos ahora.
Con esa despedida, Gwynn se dio la vuelta para irse. Irracionalmente, esperó sentir la picadura de las balas en su espalda. No vino ninguna. Tack y Snapper lo siguieron fuera del cuarto y le devolvieron sus armas. Guardaron silencio, al igual que él. Se ciñó su armamento y avanzó con pasos largos por el corredor. Los gemelos no lo siguieron.
En las escaleras, percibió un ruido atronador fuera de la mansión. Cuando salió al jardín descubrió que llovía a cántaros, como si se hubiera desfondado algún océano celestial. Mientras se encontraba en la casa había llegado el mozón.
La voz sonora del agua que caía, golpeando los tejados y las calzadas y zambulléndose en el Escamandro, reverberaba entre los muros del valle. La mayor parte de Ashamoil había desaparecido de la vista, escondida tras una sólida cortina blanco grisácea. Gwynn se empapó en unos segundos.
Al atravesar el jardín hacia los establos, vio que otra persona venía hacia él.
Era Tareda. Estaba tan mojada como él y no tenía zapatos puestos.
—Hablé con él —dijo—. Hice lo que pude.
—Entonces puede que hayas salvado mi vida —dijo él.
Ella apartó la vista.
—¿Qué va a suceder?
Gwynn se lo dijo.
—Lo siento mucho —murmuró ella.
Se miraron parpadeando a través de la lluvia, las fuerzas del momento los compelían a permanecer ahí, esperando a pensar una palabra adecuada o un gesto inocuo, como si por algún pequeño triunfo de la cortesía todo pudiera cambiar.
Por fin ella dijo:
—Debo regresar adentro.
Pasó a su lado. Él se sintió incorpóreo, como un fantasma, mientras continuaba solo.
Llegó en una hora al soportal. Las tiendas todavía estaban cerradas detrás de las rejillas de hierro. No tuvo que esperar mucho antes de que un par tipos con mal aspecto se le acercaran. Se presentaron como Nails y Pike.
—Lo encontramos —dijo el que se llamaba Nails—. Está en el Sangréal. No parece apurado en ir a ninguna parte.
Gwynn conocía el Sangréal. Era una de las bodegas más miserables del puerto.
—¿Hay alguien vigilándolo ahora? —preguntó.
Nails gruñó afirmativamente.
—Si se mueve, dejaremos un mensaje en el Diamantino —dijo.
Gwynn negó con la cabeza.
—No.
No quería regresar al club de Elm más de lo necesario.
—Incluso las serpientes ahí escuchan y hablan —dijo a modo de excusa. Pensó en un lugar apropiado—. Usad La Locura de los Hombres. Me veré con vosotros ahí mañana por la noche.
—¿A qué hora?
—A las ocho.
—De acuerdo —dijo Nails.
Los dos hombres se fueron. Gwynn subió a su montura y se dirigió en medio de la lluvia hacia arriba por las Escaleras de la Grulla.
Beth abrió la puerta en camisón. El calor en su altillo era sofocante.
—Recibí tu mensaje —dijo ella—. No iré a ninguna parte. No tengo nada que temer de tu jefe. Te preocupas demasiado, Gwynn. —Lo cogió de la mano—. Ven y mira en lo que he estado trabajando.
Gwynn abrió la boca y la cerró de nuevo. No le había contado los detalles en su carta y, evidentemente, no estaba interesada en escucharlos.
En ese momento se percató de que él no existía para ella de la misma manera en que él existía para su propia percepción. Ella tenía una versión copiada, una interpretación de él, filtrada a través de la matriz de sus prioridades y deseos.
A su vez, él sólo tendría seguramente una copia de ella.
La siguió a su estudio.
—Éstas son las primeras pruebas —dijo apuntando a una docena de grabados extendidos en un tendedero—. ¿Qué te parecen?
Los grabados eran muy similares en muchos aspectos a las escenas de arquitectura opresiva y vida escurridiza que lo habían intrigado tanto. Las nuevas imágenes mantenían el tono oscuro de la tinta y el estilo monumental de las edificaciones; aparentemente representaban los mismos lugares imaginarios. Sin embargo, la vida de sus habitantes, previamente sólo aludida, ahora estaba completamente a la vista. Las puertas y los postigos estaban abiertos para revelar el mundo más allá de los muros.
Gwynn encontró imposible organizar su opinión en palabras.
Al representar el mundo oculto el genio de Beth parecía haberla abandonado.
Sus moradores recordaban las alucinaciones carnavalescas de sus primeros trabajos. No obstante, habían cruzado la línea del paradigma de la extravagancia proteica a uno de una humanidad envilecida: un hombre tenía una tercera pierna porcina; una mujer tenía, en lugar de senos, la ubre única y repleta de una vaca; los brazos de otra eran dos serpientes, y el hombre arrodillado entre sus piernas abiertas tenía varios pares de tijeras de podar entre sus mandíbulas en lugar de dientes y lengua, y así por el estilo. Como antes, estaban ocupados en actividades sexuales, pero en esta ocasión el placer estaba ausente. Sus caras, que eran todas humanas, mostraban las apariencias del desdén, la idiotez y la aversión.
Gwynn se preguntó si su ojo estaría predispuesto; si, en ese momento, con los acontecimientos de su vida, era incapaz de ver belleza o sentir placer. Pero cuanto más miraba las imágenes, más se reafirmaba en su juicio.
No había nada entre lo que veía que un loco no hubiera podido extraer de los recovecos ulcerosos de su cerebro. Quedó más perturbado al verse a sí mismo por doquier en los dibujos, o más bien fragmentos de sí mismo, como si hubiera sido desmembrado y esparcido por las escenas. Tanto entre las figuras que infligían dolor y humillación como entre aquéllos que los sufrían había varios que de alguna manera se le parecían.
—Me temo que no entiendo bien —dijo, dudoso de expresar su malestar abiertamente—. ¿Qué representa esto exactamente?
—La adquisición de las cicatrices —dijo Beth. En respuesta a su expresión perpleja, le ordenó—: Quédate quieto.
Él obedeció, y ella comenzó a desabrocharle la ropa. Él se sintió como un maniquí de tienda. En breve, quedó desnudo hasta la cintura. Ella le acarició la piel con el roce más ligero de la yema de sus dedos. Luego, rodeó con su mano el brazo herido y le dio un fuerte apretón a través del vendaje.
Dolorido, él la miró fijamente.
—Eso es real —dijo ella—. La carne es la realidad. Conserva nuestros recuerdos con mucha más fidelidad que nuestra mente.
—Señora, qué demonios… —estalló él; luego su voz murió, pues el rostro de ella se acercó al suyo, y él olió su aliento. Su boca era un incensario del que brotaba un doble olor: el olor salubre de un jardín de rosas ensuciado por la sangre de una matanza reciente.
Él se quedó de pie, conmocionado hasta la pasividad, mientras las manos de ella dibujaban sus viejas cicatrices, y ella dijo:
—He tenido celos de ti porque tú ostentas una historia de enfrentarte a la muerte. Cualquiera puede ostentar la belleza, pero a menudo la fuerza no tiene forma de mostrarse a sí misma y ser admirada. Cuando veo al ácido morder el metal, imagino que el metal es mi piel. ¿Entiendes?
Gwynn negó con la cabeza.
—Beth…
Miró en sus ojos y vio que la última barrera de hierro había desaparecido. En la brillante negrura detrás vio algo que ya conocía de antes.
De todas las cosas que había esperado alguna vez encontrar allí, algo que podría haber creado él no era ciertamente una de ellas.
Trató de pensar desesperadamente. El olor de su aliento venía de la visión que había tenido en casa de Vanbutchell. ¿Podría haber sido la visión un caso verdadero de presciencia, una advertencia? Si así era, el olor podía ser un síntoma de una enfermedad o una toxina; acaso alguno de los productos químicos con los que trabajaba le estaba haciendo daño.
—¿Qué pasa, Gwynn?
—Temo que no estás bien. No pareces tú misma.
—Nunca me he sentido mejor —le aseguró ella. Encontraré agobiante si continúas preocupándote por mí. Soy un miembro extremadamente saludable de mi especie.
Le probó su potencia física. Su manera de hacer el amor fue violenta, y él respondió del mismo modo. En una ocasión, ella lo abofeteó; y él se encontró usando toda su fuerza para obligarla a ponerse bocabajo, pensando en inmovilizarla y poseerla como lo haría un animal. No podía decir si había cambiado de idea y soltado su presa voluntariamente o si ella lo había vencido; pero la halló frente a él de nuevo; y las manos de ella se deslizaron hacia arriba y se cerraron alrededor de su garganta. No era más que un toque juguetón, pero él sintió una fiera violencia rondando más allá del juego. Mientras su cuerpo continuaba, casi por sí mismo, recibiendo placer, su estado de ánimo se hundió más al retroceder la promesa de territorios desconocidos más allá del horizonte.
Cuando terminaron, yacieron separados y él dijo:
—Te has metido dentro de mí, parece. Te invité a hacerlo, así que nada tengo objetar. Lo que temo es que yo me he metido dentro de ti.
—Querías cambiar, ¿no es cierto? Bueno, tal vez yo también. —La serenidad había regresado a sus maneras. Ella yacía de lado, sonriendo. Pero el olor era más fuerte en su aliento y en su sudor.
Sus palabras lo sorprendieron.
—Te imaginaba como un catalizador, cambiando lo que tocabas mientras permanecías inalterada —dijo él.
—Romántico, pero equivocado. Te busqué, recuérdalo. Tú has sido el ingrediente que necesitaba.
—No estoy seguro de eso.
—Entonces espera y verás.
He llegado a quererte, deseaba decirle; pero se encontró con que sólo era capaz de decir que estaba cansado y que no podía quedarse, y que estaría ocupado con trabajo al día siguiente y no podría verla.
Esa tarde se acostó en el sofá de su cuarto de estar, tratando de descansar y organizarse. Pero no pudo encontrar paz interior al girar en su cabeza sus pensamientos sobre Beth y Marriott como dos caballos de carrusel.
Si seguía las órdenes de Elm al pie de la letra, no tendría que matar a Marriott. Un hombre podía sobrevivir sin sus manos. Tal vez debería ofrecerle la elección a Marriott. Pero al final, decidió que dado que Marriott deseaba morir, eso sería lo mejor.
Tarde por la noche, Hart el forzudo envolvió el cuerpo de su esposa en una sábana limpia. Alzándola en brazos, la llevó cargada hasta la casa de un hombre a quien conocía como practicante de magia.
El hechicero, que vino a la puerta vestido con una túnica negra bordada con emblemas arcanos en hilo de oro, atendió la llamada de Hart. Al ver lo que sostenía el forzudo, su vieja cara se arrugó de dolor.
—Maestro Vanbutchell.
Hart dijo el nombre por el que conocía al hechicero, luego fue incapaz de proseguir.
Vanbutchell, el practicante de magia, dijo:
—Entiende, yo no puedo traerla de vuelta. Sólo puedo darte un arma. Y habrá un precio, y otro precio.
—Acepto —dijo Hart. Las lágrimas cayeron de sus ojos, tan llenas de amargura culpable que abrieron dos surcos sangrientos en su cara.
—Muy bien.
Vanbutchell lo condujo a través de la casa hasta un cuarto vacío, abierto al cielo a través de un agujero redondo en el techo y abierto a la tierra a través de un agujero similar en el piso.
—Nos encontramos en el atanor —dijo Vanbutchell—. Este sitio es el eje y la matriz. Aquí, en ciertas ocasiones y con el material apropiado, uno puede ejecutar alquimias nunca vistas. Detente; no te acerques. Te diré el precio. Al universo, debes pagarle con tu vida.
—Eso no me importa.
—También exijo un pago para mí. Tienes una hija. Mañana, tráemela. Me cuidara en estos, mis años de vejez, y si tiene la aptitud, la convertiré en una hechicera.
—Mejor que la cojas tú que el hospicio. Tienes mi palabra; será tuya.
—Entonces deja lo que traes —dijo Vanbutchell— y vete, y regresa mañana a esta hora, y yo te daré tu arma.
—¿Por qué debo dejarla? Debería ser enterrada decentemente.
—El material. Sus restos físicos se transformarán en el instrumento de tu venganza. ¿Tienes algo que objetar?
Hart inclinó la cabeza.
—Eso podría ser justo —dijo lentamente—. Sí. Sería justo.
Se arrodilló y puso el bulto envuelto en la sábana en el suelo.
Vanbutchell puso una mano en el hombro macizo del forzudo.
—Puedo darte algo para tu dolor.
—No.
Vanbutchell asintió con mucha tristeza.
Hart salió y se dirigió a casa, donde cargó a su hija y le contó todo acerca de su madre, sin ahorrarle la manera en que había muerto o el papel que había desempañado él en ello. Aunque ella era demasiado pequeña para entender algo, aun así él sintió que era su deber contarle la verdad. Luego yació despierto, en ocasiones derramando más de esas lágrimas antinaturales y corrosivas, en otras perdiéndose por un breve período en la fantasía de que su esposa yacía a su lado, a sólo una pequeña distancia.
La lluvia del monzón llegó al día siguiente. Se quedó en la cama y escuchó el agua que caía sosteniendo a su hija en los brazos. Cuando oscureció de nuevo, por fin, trató de jugar con la niña, pero ella estaba irritable. La cambió y la alimentó, pero todavía ella mantuvo el ceño fruncido y lloró. Él comenzó a llorar también, lágrimas ordinarias esta vez, que corrieron por los canales en carne viva de su piel.
—El cielo llora, tú lloras, yo lloro —murmuró. Caminó con ella de un lado a otro por el cuarto. El movimiento pareció tranquilizarla, así que él continuó haciéndolo hasta que llegó la hora de regresar a casa de Vanbutchell nuevamente.
El practicante de magia se demoró bastante en abrir la puerta. Parecía más viejo. Le dijo a Hart:
—No ha sido fácil; también yo pagué un precio. —Continuó a medias murmurando como para sí mismo—; Pero lo he hecho bien para facilitar este ajuste de cuentas. Hay demasiado pocos ajustes de cuentas; demasiada maldad escapa sin castigo. Después de esto, tal vez nos encontremos más lúcidos y comedidos. —Luego miró expectante al forzudo.
—Su nombre es Ada. —Hart besó a su hija una vez suavemente en la frente y se la entregó a Vanbutchell en los brazos.
Tras mirar sostenidamente su pequeña cara, Vanbutchell asintió ligeramente.
—Puede que sea una hechicera algún día. Tendrá un nuevo nombre.
—Eso no es de mi incumbencia —dijo Hart huecamente.
—Espera aquí,
Vanbutchell se alejó por el pasillo con la niña y desapareció en la parte de atrás de la casa. Poco tiempo después regresó, lentamente, con algo más en la mano.
Era un arma, un hacha. Un mango de un metro de hierro oscuro, con una hoja de cincuenta centímetros en forma de abanico en el extremo. Vanbutchell se la tendió a Hart.
Hart la cogió, con cuidado. Pesaba en sus manos. La hoja era brillante, tan afilada como una cuchilla nueva, y estaba burilada con flores que se extendían en diseños complicados sobre el metal. La tocó con delicadeza, rozando la superficie ornamentada con la yema de sus dedos.
—Sí, fue creada con los restos físicos de tu esposa, que su alma descanse pronto en paz —respondió Vanbutchell a la pregunta silenciosa de Hart—. Yo no escogí la forma ni cree el diseño que vez en la hoja; es simplemente en lo que ella se convirtió.
En medio de su aflicción y su horror, el forzudo sintió una oleada de orgullo por la mujer que había sido su esposa. Una vida dura la había desgastado antes de tiempo. Ahora, aquí, en sus manos, estaba la prueba de la hermosa alma que el mundo nunca había percibido. El pensamiento no podía darle ningún consuelo, pero galvanizó su resolución.
No era un guerrero; en su juventud había servido un corto tiempo como soldado, pero habían pasado veinte años desde que había usado su fuerza para otra cosa que no fuera divertir en la feria. No obstante, sintió que conocía el arma en sus manos tan bien como había conocido el cuerpo de su esposa.
—Ve a tu venganza y a tu destino. Le diré a tu hija que su padre fue un héroe —dijo Vanbutchell, no sin ironía, pero también no sin sinceridad—. He hecho algo más por ti. Pronto tus enemigos creerán que has muerto. No te buscarán.
El hechicero se inclinó, luego se dio la vuelta y se alejó arrastrando los pies por el pasillo.
Afuera, apaleado por la lluvia, Hart sostuvo el hacha junto a su pecho. En su mente no tenía dudas de que la Sociedad del Abanico de Cuerno había sido el agente de la mutilación y la muerte de su esposa. No había otro candidato. Tenía un enemigo formidable. Pero si iba a morir exigiendo venganza, eso sólo sería el castigo merecido por su culpa.
Capítulo 16
Gwynn dedicó el día a pensar sobre el asesinato de Marriott con la mayor consideración que pudo reunir dada las circunstancias.
Se levantó temprano y salió, cubierto con una capa de hule. Casi no había nadie en la calle bajo la lluvia torrencial y caliente. El Escamandro estaba agitado; los cocodrilos iban a la deriva en las aguas tempestuosas.
El rio no. De eso estaba seguro.
Tres horas de cabalgata hacia el este junto al río lo llevaron a los límites de Ashamoil y a una nueva extensión de la ciudad, que en su corta existencia se había ganado el nombre de Pequeño Infierno. Allí había mataderos, curtidurías, desguazaderos y fábricas de cola, que habían sido trasladados a la fuerza de sus antiguos emplazamientos haría año y medio a este nuevo lugar, en un esfuerzo por parte de los administradores de la ciudad de mejorar la zona central lindera con el agua. Gwynn había pasado en la lancha junto a Pequeño Infierno en muchas ocasiones, pero nunca lo había visitado.
Se encontró un laberinto de cobertizos revestidos de hojalata y un hedor tan fiero que le picaron los ojos. Su caballo sacudió la cabeza y resopló violentamente.
Desde la montura, observó la actividad en el matadero. Sacrificaban cerdos. Un toldo protegía el gran patio de tierra de la lluvia, pero la sangre de los animales y el excremento lo volvían un lodazal. Gwynn no era el único visitante del matadero. Dos arúspices se hallaban acuclillados junto al cuerpo destripado de un cerdo con sus túnicas arremangadas a la altura de las rodillas, escarbando en las entrañas con varas de bambú.
Gwynn consideró las espadas, los cuchillos, las dagas. Miró a los hombres cortarles el cuello a los cerdos, observando el gran esfuerzo con el que clavaban el cuchillo en la carne de los animales.
Era cierto que últimamente Marriott no había sido un gran amigo. Gwynn no se sentía tan cercano a él como en los viejos días.
Pero al fin y al cabo, las espadas eran utilitarias. Incluso la mejor espada era un pariente cercano del cuchillo de carnicero. Y en realidad él no quería oler la sangre de su viejo amigo, o sentir la apertura de la carne o la rotura de los huesos.
No. Elegiría otro método.
Tras despedirse de Pequeño Infierno, Gwynn cabalgó de regreso al centro de la ciudad y se encaminó hacia la Colina del Titán, donde se encontraba el Museo de la Guerra. Ahí, pasó dos horas en los frescos salones de piedra en los que era el único visitante, mirando las armas inmóviles. Aunque algunas de ellas resultaban interesantes por razones técnicas, estéticas o históricas, pocas se ofrecían como prácticas, fuera de las armas de fuego. Pero si una espada era muy íntima, una pistola era demasiado distante y demasiado informal; su facilidad de uso implicaba una forma de descortesía que él no deseaba cometer.
Fuera, un fuerte viento esculpía la lluvia en cortinas de agua y las enviaba volando unas contra otras, una rompiéndose sobre la siguiente. Gwynn cabalgó colina abajo a través de la rociada. Pasaba ahora del mediodía, y tenía hambre. Paró en una fonda y pidió un plato de arenques y huevos revueltos que consumió sin saborear.
Un poco más adelante en la calle, por azar, pasó por una plaza donde estaban ahorcando a un hombre. El desgraciado se meneaba de un lado a otro, asfixiándose, al haber dejado el verdugo demasiado corta la longitud de la cuerda. Gwynn sólo pudo sacudir la cabeza ante semejante ineptitud. Miró hasta que el cuerpo por fin colgó fláccido, aunque no inmóvil, pues el aire lo movía de atrás a adelante como una linterna en una tormenta.
La estrangulación directa sería grotesca y difícil. Consideró el uso del cloroformo, seguido de algún método menos violento de sofocación, pero descartó la idea como desprovista de estilo.
Lo que dejaba el veneno.
Tenía sus méritos. Si se elegía la sustancia correcta, se podía evitar el sufrimiento físico; podía hacerse a corta distancia, pero aún con cierto grado de separación; y en cuanto a estilo, era discreto, un elemento antiguo y honroso de la tragedia. Para el protagonista condenado, el veneno era el dardo negro que traía una muerte extraña y estilizada: una muerte con tiempo para el soliloquio, una en la que el cuerpo no se colapsaba como un muñeco roto, sino que lentamente se convertía en una estatua sobre el escenario, transformándose en un monumento que preservaba el significado de la persona.
En la vida real, no era preciso decirlo, semejante salida sin tacha del condenado no era nunca una posibilidad probable. No obstante, la asociación estaba ahí, y Gwynn pensó que si él iba a ser el autor de la muerte de Marriott, deseaba que esa muerte no fuera completamente inconsecuente en relación con la vida que la había precedido. La esposa del forzudo acudió repentinamente a su mente como ejemplo de una muerte absurda. La incongruencia producía un efecto cómico, pero sólo hasta un punto, aceptadamente subjetivo, más allá del cual yacía el territorio del horror. Ese territorio tenía un atractivo propio, por supuesto, pero sólo cuando la víctima era un extraño.
La idea de quitarle la vida a Marriott con algún método horripilante entró en su mente, si bien sólo como una noción hipotética. La consideró, sin embargo, por pura curiosidad sobre los efectos que le causaría. Tras ensayar mentalmente varios escenarios, poniendo un homúnculo dé sí mismo en el tablado de su imaginación más salvaje, viéndolo realizar atrocidades grotescas con una sonrisa tonta e hipócrita, confirmó sus límites. El homúnculo no era él; incluso su lado más cruel no tenía interés en hacer que Marriott sufriera.
Se le ocurrió que en realidad nunca antes había traicionado a un amigo. Era algo que siempre había conseguido evitar.
No por más tiempo.
Gwynn se decidió por el veneno. Pero tenía relativamente poca experiencia con él; por tanto, con la intención de aumentar su conocimiento, se dirigió a través del Puente de las Fuentes hacia la orilla norte, luego por calles empedradas a través del barrio universitario hacia la cúpula de la biblioteca, depósito de un milenio de erudición.
La biblioteca se asentaba a media cuesta de una colina, dominando el río. Ese día, sin embargo, la única vista era el caos de la lluvia. En una hora, Gwynn había encontrado tres sustancias accesibles en la localidad que resultaban aceptables para su propósito. Seguro de que Vanbutchell tendría al menos una de las tres, Gwynn permaneció en el cuarto de lectura y se absorbió en los textos, buscando una pista del estado de Beth. Pero no encontró nada en los laberintos de la química, la biología y la historia.
Él había hablado figurativamente de meterse bajo su piel, pero, ¿podía esa invasión ser más que psicológica? ¿No sería irónico si, después de todos sus temores sobre el Abanico de Cuerno, lo único adverso para ella fuera él mismo?
Cuando finalmente apartó los folios, el sol se había puesto.
El aire permanecía caliente, y la lluvia aún caía tempestuosamente. Por todas partes el agua manaba a raudales por los canalones y descendía por las calles, con la basura arremolinándose y flotando en la corriente. Donde no había pavimento, el fango era profundo. De la noche a la mañana, Ashamoil había cobrado el aspecto del agreste jardín acuático de un gigante.
Gwynn se dirigió a la feria del muelle por el placer de ir a algún sitio.
El negocio aún continuaba bajo los toldos rojos y azules. La mayor parte de los habituales se encontraban allí, esforzándose frente a una pequeña multitud. El forzudo estaba comprensiblemente ausente. Gwynn había arreglado que uno de los ojos y oídos de Elm, una mujer que se hacía llamar Ratona Melosa, lo vigilara. Los enanos tenían un aspecto sombrío mientras daban vueltas de campana y volteretas.
Gwynn siguió adelante sin prestar mucha atención a las cosas a su alrededor.
Casi atropello a alguien que doblaba apresurado la esquina. Resultó ser el reverendo. No tenia puesto nada que lo protegiera del agua y estaba empapado. Corrió hacia Gwynn.
—¡Sé lo que te traes entre manos! —gritó el reverendo.
Gwynn lo miró en silencio.
—Sé lo que te traes entre manos —dijo el reverendo una vez más—. No lo hagas. Por favor, no lo hagas.
—Padre, estás desvariando.
El reverendo negó violentamente con la cabeza.
—Los rumores se difunden. Tu pobre amigo es bien conocido. Había demasiados testigos del desafortunado incidente en el club. Se especula mucho acerca de qué pasará con él. Conjeturé que las circunstancias demandarían tu participación, hijo mío, y por tanto te he seguido hoy en tus peregrinaciones. La lluvia me ha ayudado a ocultarme. Tu propósito no era difícil de adivinar para alguien que te conoce. ¡Sé que no quieres hacerlo!
—Sabes muy poco; pero deberías saber que no hay que prestarle oído a los rumores.
—¡Esto te condenará!
El reverendo se tiró al suelo y se postró frente a Gwynn. Gwynn hizo avanzar a su caballo. Éste saltó sobre el reverendo, que se levantó, corrió al lado de Gwynn y agarró su tobillo. Gwynn trató de deshacerse de la presa del reverendo y descubrió que no podía; el apretón del sacerdote era inesperadamente fuerte.
—¿Qué vas a hacer ahora, dispararme? —lo desafió el reverendo.
Unas pocas personas cercanas habían dejado de mirar las barracas de la feria y ahora atendían a la nueva atracción. Gwynn se quedó mirando al reverendo como si de repente no lo conociera.
—¿Debo decirles lo que harás? —siseó el reverendo—. Puedo gritarlo y esta gente lo oirá. Se lo dirán a otros. ¿Los matarás a todos?
—A nadie le importará lo que grites —dijo Gwynn—, a mí menos que a nadie.
—Está bien, entonces —dijo el reverendo—. Está bien.
Soltó la pierna de Gwynn y retrocedió unos pasos. Cogió aliento para gritar, pero los nervios le fallaron en el último momento. Los confusos espectadores lo vieron parado con las mandíbulas abiertas tontamente, mostrando en silencio el interior de su boca, como si estuviera en el dentista.
—Caballeros, por favor, disculpadme. —Una voz vino de algún lugar cerca del suelo detrás del reverendo. Era una voz plácida y cansada y provenía del hombre al que le brotaba un loto del ombligo—. No pude evitar escucharos. —Ladeó la cabeza para mirar al reverendo y a Gwynn—. No es costumbre mía entrometerme en los asuntos ajenos, pero en este caso me siento obligado a hacerlo. Sacerdote, ¿por qué no le muestras lo que puede conseguir la santidad? Lo que otros no han podido hacer, tú lo conseguirás; libérame de esta existencia paralizada. Sin el loto, podría encontrar un trabajo adecuado, una esposa; podría tener hijos.
—No puedo —dijo el reverendo.
—Eso es mentira —dijo el hombre del loto.
El reverendo parecía incómodo mientras Gwynn miraba sin evidenciar interés.
—¿Se refrenará él y no traicionará más a su alma si yo puedo sacar esto que te aflige? —le preguntó el reverendo al hombre del loto.
—Sólo puedes intentarlo.
—Señor, ¿quién eres tú?
—¿Yo? —dijo el hombre—. Un don nadie, señor. Sólo un hombre de inacción.
Dentro de la capucha de su capa de hule, Gwynn entrecerró los ojos. El hombre del loto se percató y giró su rostro hacia Gwynn.
—¿Un mal día? —Sonrió—. Bien, tal vez mañana será mejor. —Luego le hizo una señal al reverendo—. Ven, hazlo; ¿qué tienes que perder?
—No tienes ni idea —dijo el reverendo. No obstante, se aproximó. Se dobló y extendió la mano hacia la flor alta y rosada.
—Un chelín —dijo su anfitrión.
El reverendo le dio la moneda y el hombre la escondió bajo su colchón.
Mientras Gwynn miraba, el reverendo se arrodilló, agarró el loto por el tallo con ambas manos y tiró.
El loto salió. Arrastró una larga raíz que tenía pegadas hilachas de sangre coagulada. El hombre dejó escapar un grito agudo, luego gimoteó. La sangre —brillante, arterial— brotó del hueco en su centro. El reverendo arrojó el loto y miró horrorizado la oleada escarlata. El hombre miraba hacia arriba con ojos líquidos y oscuros que estaban llenos de decepción. El reverendo bajó la cabeza y hundió el rostro en las manos.
—Tengo una petición —susurró el hombre que agonizaba—. Sembrad esa raíz en un suelo fértil. Es posible que algo bueno salga de ahí.
El reverendo no escuchó las palabras o las ignoró, así que Gwynn desmontó y recogió el loto.
Fue entonces que alguien gritó a toda voz;
—¡Asesino!
Gwynn miró a ver quién había hablado. Pero no se dirigían a él. Un rufián desaliñado tenía un cuchillo en la mano y estaba punto de lanzarlo a la espalda del reverendo. Gwynn podía haber empujado al reverendo fuera del peligro, pero se descubrió en su lugar con la pistola en la mano, disparando. El aspirante a asesino se puso rígido, se tambaleó y cayó.
Gwynn apartó el humo del disparo de su rostro.
—¿Alguien más? —preguntó.
La multitud se dispersó rápidamente.
Gwynn esperó, pero el reverendo no levantó la cabeza ni hizo ningún otro movimiento. Mientras, el ex fenómeno de circo se desangraba. Gwynn dejó al reverendo y cabalgó hasta el río. Pensó en el fango bajo éste: podrido, cubierto de cadáveres. En la limitada medida en que sabía algo sobre horticultura, pensó que tal terreno sería probablemente fértil. Lanzó el loto al agua.
Hecho aquello, se dirigió a La Locura de los Hombres, donde Nails lo esperaba.
Nails le informó que Marriott permanecía en el Sangréal.
—No se ha movido para nada. Sale a orinar, eso es todo.
—Bien. Mantened la vigilancia de todas maneras.
—Como desees.
Gwynn le dio a Nails algún dinero y fue a casa del tío Vanbutchell. El alquimista se encontraba allí. En esta ocasión vino a la puerta vestido con una túnica y un solideo negros. No había señales de pijamas y su conducta no era ni angélica ni vaga. Fue capaz de venderle a Gwynn exactamente lo que quería. Sacó una pequeña caja de porcelana, sellada con cera negra. El precio que mencionó hizo que Gwynn alzara una ceja.
—Ese ungüento es raro. Tienes suerte de que tenga algo en existencia —le dijo Vanbutchell—. En cualquier caso —dijo, encogiéndose de hombros bajo la túnica—, ya que vas a pagar por tu maldad, puedes igualmente empezar ahora.
Gwynn no tenía deseos de discutir. Contó el efectivo y cogió la caja de porcelana. Luego se acordó de algo. Le preguntó a Vanbutchell si conocía alguna droga o veneno que produjera un olor a carne cruda y rosas en el aliento de su consumidor.
—Ninguna —dijo Vanbutchell—. Nada que yo venda, ciertamente.
—¿Podría haber otra razón, entonces? ¿Una enfermedad, por ejemplo?
—No que yo sepa.
Gwynn no tuvo la sensación de que Vanbutchell le ocultara algo. Se marchó, intentando apartar su preocupación por Beth.
El Sangréal apestaba como una letrina. Cuerpos semidesnudos se retorcían unos contra otros en el calor insano y la oscuridad, en un piso de losas enfangadas. Un hombre se alzó de la masa de carne y se aferró a los faldones de Gwynn. Éste lo pateó con la espuela. Alguien aulló un juramento indecente y la mano reculó.
Gwynn se abrió paso hacia la parte de atrás del cuarto, buscado a Pike. Al verlo, hizo contacto visual e indicó con la cabeza hacia la salida. Pike lo miró con aburrida curiosidad durante un momento, y luego salió arrastrando los pies.
La parte posterior del cuarto estaba ocupada por pequeños catres donde yacían yonquis decrépitos. Gwynn encontró a Marriott contra la pared del fondo. El catre era demasiado corto para él, y sus pies colgaban incómodamente sobre el borde. Una larga pipa de latón cargada con opio descansaba en sus manos. Tenía cerrados los ojos, y su cara había envejecido una década. Su piel estaba cenicienta, el pelo pegado a la frente y las mejillas en mechones sudorosos. Junto a su catre había uno desocupado. Gwynn se sentó en él.
—Marriott.
Marriott no se movió.
Podría hacerlo ahora, pensó Gwynn, mientras sus dedos liaban un cigarrillo. Dejó que sus ojos se cerraran, mientras trataba de ponerse en el estado mental adecuado. En vista del estado de Marriott, no se le escapaba la ironía de su propósito.
—Tú…
Al oír la voz ronca de Marriott, Gwynn abrió los ojos de nuevo. Marriott lo miraba.
—Tú… es gracioso… había tanta gente, pero tú no estabas ahí. Me preguntaba dónde te habrías metido. —Su boca formó una sonrisa torcida—. Pensé que te habrían metido en el rio. —Tosió, volvió lentamente la cabeza y escupió en el serrín. Se acostó de nuevo—. ¿Cómo estás, Gwynn?
—Estoy bien.
—¿Cómo está Tareda?
—Está bien, también.
—Cuéntame de ella, ¿quieres? Cuéntamelo todo. ¿Qué clase de canciones canta ahora?
—Las mismas canciones.
—Entonces todavía es infeliz —susurró Marriott. Aspiró de la pipa—. ¿Todos la aman todavía?
—Sí.
—Canta en el Diamantino esta noche. ¿Quieres venir?
—Esta noche no. Quizá en otra ocasión.
Tu dama del cabello rojo, ¿eh? No puedo fingir que no esté celoso. Pero también me alegro por ti. Hazla tuya, amigo. No la pierdas. —Marriott gruñó, tosió y se alzó sobre los codos. Volvió la cara hacia Gwynn—. Me alegra que vinieras a verme. He estado esperándote. Creí que estarías aquí antes. Me sorprendió cuando no viniste con los otros.
—¿Otros?
—Oh, no sé. He soñado mucho con gente.
—Esto no es un sueño. Ahora estás despierto.
Marriott volvió a chupar de la pipa.
—Fueron mis manos. No pretendía dispararle al chico. No pretendía siquiera sacar la pistola. Me temblaron las manos, Gwynn.
Como si estuviera cerrando una espita apretadamente, Gwynn reprimió sus pensamientos y emociones.
—¿Te importa si pruebo un poco de eso? —preguntó moviéndose en dirección a la pipa.
Adelante. —Marriott se la pasó.
Gwynn dejó su cigarrillo y cogió la pesada pipa con ambas manos. Se permitió una inhalación del humo dulce, no demasiado. Antes de devolver la pipa, frotó la boquilla con sus dedos enguantados. Al cogerla de vuelta, Marriott asintió lentamente, como si supiera lo que hacía. La siguiente calada que dio fue larga y profunda. Gwynn lo vio acostarse sobre la espalda y yacer ahí, respirando quedamente. Pensó que podría no suceder nada más. El veneno era conocido por provocar un sueño que lo precipitaba a uno en la muerte tan suavemente como el vapor se desvanecía en el aire. Sin embargo, Marriott comenzó a hablar de nuevo.
—Es bueno que un hombre pueda dormir tanto, creo. Un tercio de cada día. La mitad si lo intenta. Recuerdo ahora, en Brumaya, cuando te sacamos de la prisión del duque, estabas completamente dormido. No te despertabas. ¿Lo recuerdas?
Gwynn recobró su cigarrillo.
—Lo recuerdo.
—¿Y recuerdas el tren que robamos?
—Por supuesto. El noventa y siete.
—Me hiciste palear el carbón.
—Porque no sabias cómo conducir la locomotora.
—La próxima vez, yo conduzco. Tú puedes dar pala.
—Está bien, Marriott.
—He sido como un sapo que deseara la luna. —Marriott comenzaba a articular mal. Gwynn tenía que prestar mucha atención para entender lo que decía—. Pensaba que podía tragármela, como una perla. Sé lo que has hecho. Hablé en tu favor, por tu honor. Pero de esta manera puedes conservar a tu dama. Eso es lo que estaría pensando, de ser tú.
Gwynn esperó. El subir y bajar del pecho de Marriott se hizo más lento. Gwynn dejó que pasaran unos pocos minutos, y luego verificó el pulso de Marriott. Estaba disminuyendo. Marriott no hablo más y la siguiente vez que Gwynn lo inspeccionó estaba muerto.
Gwynn salió y regresó con Jasper el Elegante, con quien había venido en un carruaje. Entre los dos alzaron el cuerpo y subieron trabajosamente con él por las escaleras de la parte trasera. Nadie los importunó. Los lugares como el Sangréal estaban acostumbrados a ver salir cuerpos por la puerta.
Gwynn y Jasper subieron su carga al carruaje. El aguacero y el viento habían cesado, dando paso a una noche de una calma de invernadero. Jasper cogió las riendas y condujo hasta una callejuela tranquila que bajaba hasta el rio. Pararon al borde del agua y sacaron el cuerpo.
—¿Quieres que lo haga yo? —preguntó Jasper.
—Lo haré yo —dijo Gwynn.
Había traído pesos de plomo que ató a los pies de Marriott. Luego sacó su espada y con sendos golpes cortó las muñecas del muerto. Asintió una vez a Jasper, y juntos rodaron el cuerpo hasta el agua. Se hundió rápidamente, el rostro de Marriott un borrón beis, y luego desapareció. Gwynn se enderezó respirando pesadamente. Sus guantes aún tenían trazas de un ungüento transparente y grasiento. Se los quitó y los arrojó también.
En la mansión, Elm aceptó la bolsa de cuero que Gwynn le dio. La abrió para verificar su contenido. Con desprecio, escupió dentro. Sin una palabra, miró a Gwynn y dejó caer la bolsa al suelo. Luego, lentamente, cerró una mano sobre otro puño. Gwynn regresó al Sangréal esa noche, cogió un catre y fumó hasta caer en un estupor abisal. Mientras se hundía, entre las visiones que pasaron por su mente, tuvo una de una pequeña semilla, enterrada en la tierra, negra, como si la hubiera quemado el fuego.
Capítulo 17
Cuando Elm fue a visitar a Elei al hospital fue la segunda vez en que Raule vio de cerca al pez gordo. La primera, después de la pelea en el puente, había recibido la impresión de un hombre al que le gustaba jugar a hacerse el rey. Le había agradecido aparatosamente sus esfuerzos, a pesar de lo poco que había hecho al final, y luego había sacado el pago para el hospital de un arca de jade llena de billetes recién impresos. Ella había esperado no volver a verlo nunca más.
Vino con sus dos enormes matones gemelos; uno sostenía una sombrilla. Le hizo una reverencia muy galante. Los matones se inclinaron también, a la vez, como un par de mimos cómicos.
—Doctora, Gwynn dice que usted cree que Elei se recobrará completamente —dijo Elm.
—Con tiempo y descanso, sí.
—Me gustaría verlo.
—Por supuesto. La hermana los guiará.
—Gracias.
Elm se inclinó de nuevo antes de seguir a la hermana de turno, que caminó con su cara mirando fijo hacia el frente, como si estuviera acompañando al mismo diablo.
Raule se reclinó en su silla, sintiéndose amargada. No cabía duda sobre sus sentimientos en relación con Elm. Odiaba que pusiera un pie en su pequeño dominio.
Buscó dentro de sí misma un sentimiento concomitante de piedad por las víctimas de su negocio. No existía tal sentimiento. Su conciencia todavía era un fantasma. Podía experimentar asco, pero no compasión. Raule pensó, recordando al doctor Lone el lobotomista, que era como si su cerebro hubiera sido operado y le hubieran quitado alguna sección importante.
Podía recordar la primera ocasión en que se había percatado de que le faltaba la conciencia. Había sido, por así decirlo, durante una operación quirúrgica.
Había sucedido en el País de Cobre, en un típico oasis amurallado, un pueblo con alrededor de un centenar de toscas casas de barro y más cabras y pollos que personas. No era un paraíso, pero bastaba como base de operación para los soldados convertidos en bandidos que lo habían ocupado.
Gwynn pronunció un discurso para los asustados habitantes del pueblo, quienes se habían rendido sin luchar, informándoles de las ventajas que obtendrían al proporcionar refugio a su banda. Los bandidos les pagarían todo lo que consumieran, les prometió, y mientras se encontraran dentro de las murallas del pueblo se portarían como huéspedes agradecidos. Cuando uno de sus hombres fue atrapado tratando de violar a una chica del lugar, se atuvo a su palabra; ordenó que se reunieran la gente del pueblo y los forajidos, y frente a todos decapitó al malhechor.
La banda, que ahora contaba con treinta y seis miembros, salió un par de noches después a emboscar a una caravana que se aproximaba. Raule esperó en el quirófano que había instalado en una de las casas, con tres mujeres del pueblo a mano para hervir agua y cortar trapos para vendas. Recordaba a esas tres: mujeres malhumoradas cuyos ojos expresaban una indiferencia perpetua frente las vicisitudes de la vida.
De los treinta y seis, regresaron exactamente la mitad. De ésos, pocos habían escapado sin heridas. Dos murieron antes del amanecer. Soldados del Ejército de los Héroes disfrazados habían acompañado a los mercaderes. Habían emboscado a la emboscada.
Los forajidos sobrevivientes habían conseguido capturar a dos soldados que iban con la caravana. Por ellos, Gwynn —cojeando con una pierna vendada al haber escapado una vez más por un centímetro de una herida que lo habría lisiado y furioso como Raule nunca lo había visto— y un par de los otros habían obtenido la información de que alguien del pueblo había dado el soplo. Como los cautivos no sabían o no decían quién, Gwynn ordenó que les cortaran el cuello.
A la mañana siguiente, había reunido a toda la población en el patíbulo del pueblo. Los hombres y las mujeres de la banda, montados en camellos, flanquearon a los habitantes del lugar y les ordenaron que se arrodillaran en filas. Gwynn se subió al patíbulo recostándose contra la horca y le pidió al culpable que saliera al frente. Arriba en el patíbulo, había también una cama de hierro, traída desde una casa y despojada del colchón.
La gente respondió con el silencio. Ellos, que juntos habían aceptado la presencia de los intrusos, juntos, como por un capricho del viento, se habían rebelado.
—Piensen en esto —les había dicho en respuesta a su mutismo—. Si nadie se adelanta, pondremos en práctica la vieja y tediosa rutina. Uno de ustedes morirá a cada minuto hasta que el que tuvo tratos con esos soldados se delate a sí mismo o sea delatado por otro.
—¡Tú no persigues la verdad! ¡Sólo quieres derramar sangre! —gritó un hombre.
Gwynn hizo un gesto con la cabeza a Hami el Rojo, que derribó al hombre de un disparo.
La sangre que se esparcía por la arena no rompió el silencio alrededor del patíbulo. Gwynn permitió que pasara un minuto, y luego volvió a asentir en dirección a Harni el Rojo.
De repente un adolescente saltó y gritó que pararan, que él era el culpable. Y entonces una mujer se levantó gritando que ella les había contado a unos gendarmes en un zoco acerca de los forajidos en el pueblo. Se desató una profusión de confesiones, con todas las personas, jóvenes y viejas, alzando sus voces, cada uno gritando que él o ella era el culpable.
Gwynn hizo un disparo. El ruido detuvo abruptamente el clamor mientras la gente del pueblo miraba a su alrededor para ver cuál de ellos había muerto. En realidad, sólo había disparado al aire. No obstante, el ímpetu de la protesta estaba roto. El valor alocado de la gente se diluyó. Lentamente, con los rifles de sus antiguos huéspedes apuntándoles, se arrodillaron todos de nuevo.
Gwynn señaló al chico que había confesado primero y chasqueó los dedos. El bandido más cercano desmontó, cogió al chico y lo arrastró hasta el patíbulo. Esta vez, nadie más se ofreció como culpable.
El muchacho lucía una sonrisa etérea de mártir, muy hermosa, que casi rozaba la idiotez mientras los bandidos lo ataban. Primero lo colgaron, no para partirle el cuello, sino sólo para causarle dolor. Antes de que se aproximara demasiado a la muerte, lo bajaron entre dos y luego lo ataron a la cama con cuerdas.
Raule, a la que Gwynn le había ordenado que se quedara junto a la cama como consejera quirúrgica, advirtió que una vez que el chico hubo recobrado su aliento la sonrisa etérea había regresado a su rostro. Permaneció así incluso cuando Gwynn extrajo un largo cuchillo de aspecto maligno.
Un corte abrió la camisa del muchacho; un segundo sacó sangre. Al tercero, el chico gritó y no volvió a sonreír, y siguió gritando, pues no lo habían amordazado. Raule descubrió que su asistencia era innecesaria, al ocuparse Gwynn del trabajo con la precisión de un experto. Pronto hubo granate y coral y cornalina, las riquezas escondidas del cuerpo, expuestas a la luz, y su hedor interno liberado al aire de la mañana. Gwynn, sin apuro, exploró, rebanó, aserró. De cuando en cuando se detenía para lanzarles un lánguido manotazo a las moscas que se estaban reuniendo alrededor del cuerpo abierto. Los perros de la villa, atraídos por el olor de la sangre, se reunieron alrededor del patíbulo, y con ellos el sabueso blanco de Gwynn, de pelo muy tupido y cubierto de cicatrices de batallas, que meneaba la cola y le ladraba con excitación a su amo.
Mientras miraba la lenta ejecución, Raule había recordado una vieja historia de un profeta que en un momento de su carrera se había encontrado con un ángel, quien lo había abierto de la garganta a la ingle, luego había lavado su corazón con agua bendita y lo había llenado con joyas que simbolizaban el conocimiento y la fe. Pensó, abstraída: ¿No nos gustaría a todos imaginar que somos así por dentro, llenos de cosas valiosas, bellas e indestructibles, no estos despojos vulnerables y apestosos?
Los alaridos del muchacho hubieran podido raspar la tierra hasta dejarla lisa. Raule sabía que el hombre al que le había disparado Harni el Rojo había tenido razón. La verdad no era la cuestión. Hubiera habido o no una traición, quién fuera culpable y quién no, no importaba en lo más mínimo. Gwynn tenía que darle sangre a sus restantes seguidores de algún sitio, o ellos querrían la suya; y él, Raule lo percibió, estaba solazándose al exorcizar su frustración.
Gwynn caminó alrededor la cama, rodeándola con pasos renqueantes, cortando y pinchando. Cuando Raule le advirtió que el muchacho agonizaba, enrolló una vuelta de las entrañas en el cuchillo y la lanzó sobre el borde del patíbulo a los perros. Éstos, al saltar para agarrar el bocado colgante, tiraron más hacia abajo, mientras cada miembro de la jauría trataba de asegurarse su parte, hasta que, finalmente, le sacaron las entrañas.
La gente arrodillada abajo estuvo en silencio durante toda la ejecución. Su dignidad era terrible, aterradora. Fue en ese momento en que se percató por primera vez de que algo estaba mal en ella: cuando se irguió ahí, sin horror o vergüenza, sin sentir nada salvo aquel temor a la dignidad de los humildes.
Su recuerdo terminó cuando Elm y sus dos sólidas sombras volvieron a entrar en su oficina.
—Tiene mi más profundo agradecimiento por salvar la vida de mi hijo —dijo Elm. Sacó un fajo de billetes sujeto por un clip de oro y comenzó a contarlos.
Raule alzó una mano haciendo un gesto de rechazo.
—No es necesario —dijo fríamente.
Elm se encogió de hombros y guardó el dinero.
—Tengo una petición —dijo—. Sé que mi hijo puede confiarse a su cuidado, pero no deseo que esté cerca de esos enfermos por más tiempo. Debe dársele una habitación privada.
—Por supuesto —se mofó Raule—. Tengo la suite real preparada. —Miró a Elm a los ojos—. No hay un centímetro cúbico de espacio privado en este edificio. Es tan púbico, señor, como cualquiera de sus corrales de esclavos. Su hijo está en una sala de casos no infecciosos. Si no le parece suficiente, le sugiero que pruebe otro hospital.
—Puede que sea una curandera extranjera con los modales de una cabra, pero ha demostrado ser una médico habilidosa. —Elm negó con la cabeza—. No he visto otros en esta ciudad. Mi hijo permanecerá aquí.
—Entonces se queda en esa cama. —Raule se encogió de hombros—. Recuerde que él no tendría que estar bajo este techo. Este hospital es para los residentes de Limonar.
Elm alzó una ceja. Su boca se contrajo.
—Se ve a sí misma como la campeona de los pobres, ¿no es cierto?
—No. Sólo su médico —respondió Raule con sequedad.
—¿No siente cómo se le mete debajo de la piel? —le preguntó. Ella no respondió. Él insistió—: Toda la suciedad, toda la miseria, la desgracia, ¿no siente que nunca podrá arrancársela? —Sonreía.
Raule apartó la silla y se levantó.
—¿Por qué no se pregunta si su negocio se le mete bajo la piel? Puede pensar en ello mientras sale de aquí. —Le indicó la puerta.
La sonrisa de Elm permaneció en su rostro.
—Haga como quiera, doctora. Pero cuide a mi hijo. —Hizo una pausa—. Tal vez quiera considerar el hecho de que ahora su destino depende del de él.
Se volvió y salió de la habitación, y sus matones duplicados lo siguieron. Cuando se fueron, Raule dejó escapar un suspiro largo y profundo.
Esa noche, Jacope Vargey la visitó inesperadamente. Lo acompañaba la chica que Raule había visto antes. Ambos parecían felices. Iban a marcharse de Ashamoil juntos, con Emila, dijo Jacope.
—Encontraremos un sitio mejor —dijo la chica.
Raule les deseó suerte. Tal vez hubiera un sitio mejor. ¿Quién era ella para decirles que no lo había?
La bondad en el mundo crecía como el musgo en las grietas, pensó. Crecía, de alguna manera, como las raíces escondidas, sustentada por algo invisible.
Tres noches después de haber matado a Marriott, Gwynn cabalgó hasta La Locura de los Hombres, donde debía ver a Ratona Melosa. Ésta tenía noticias de Hart el forzudo.
—Está muerto —dijo la joven, sacudiendo sus bucles negros sobre sus desnudos hombros tostados—. Se colgó de la higuera grande de la Plaza del Canillón.
Gwynn le preguntó si había visto el cuerpo; ella le respondió que no, pero que había recibido la información de una docena de personas fiables. Gwynn le pagó y se giró para marcharse.
—Eh —dijo Ratona Melosa.
—¿Qué?
—No te he visto con tu diosa pelirroja últimamente. ¿Estás solo de nuevo?
Ella tenía más o menos la misma edad que Tareda; una muchacha atractiva. Cuando Gwynn negó con la cabeza, ella dijo:
—Es una lástima —y sonrió—. Pero apuesto a que puedes ser infiel.
Gwynn le puso un dedo bajo la barbilla y le levantó la cabeza.
—Oh, sí. De maneras que dudo hayan cruzado tu mente alguna vez.
La sonrisa de ella se desvaneció al mirarle a la cara. Se zafó de su dedo.
—Sabes, eres un tipo raro.
—Es un mundo raro —dijo él suavemente.
Ella puso una cara irónica y parecía a punto de hacer un comentario. Sin embargo, en ese momento una figura se precipitó dentro del bar y corrió hacia Gwynn. Era Spindrel. Parecía alterado.
—¡Mierda, llevo tres jodidas horas buscándote!
Gwynn reprimió el suspiro en su pecho. Cualquiera que fuese el problema, no quería saber nada sobre él.
—Te solicitan —le dijo Spindrel.
Gwynn apretó los labios y silenciosamente rechinó los dientes.
Ratona Melosa sonrió con burla.
—Que disfrutéis de vuestra noche, caballeros. —Se alejó.
Gwynn clavó la vista más allá de la mirada inquisitiva de Spindrel. Spindrel se encogió de hombros y comenzó a dirigirse afuera. Gwynn casi lo siguió. Pero una idea lo hizo agarrar el brazo del joven y darle la vuelta. Gwynn se movió en dirección a la puerta trasera y comenzó abrirse paso a empujones entre la multitud. Spindrel lanzó un juramente y lo siguió. Adelantándose rápidamente, Gwynn se deslizó por la puerta y permitió que se cerrara.
Spindrel, al salir un momento después, se encontró mirando la boca negra de una pistola.
—Si vamos por la puerta delantera —susurró Gwynn—, ¿encontraré una partida de linchamiento esperándome?
—¿Qué?
—Si Elei muere, me espera el río. Lo sabes. ¿Murió?
—¡Loco bastardo, no es el maldito chiquillo! —Spindrel jadeó con furia—. Es Codos. Codos está muerto.
La mirada de Elm rastrilló a sus caballeros reunidos a la manera de la hoja herrumbrosa de una sierra que rastrillara la carne desnuda.
—¿Ninguna idea? ¿Nada? —dijo—. ¿Están vuestros cerebros también rellenos de margaritas?
No se esperaba que nadie riera el chiste y nadie lo hizo.
El cónclave no era en la sala de reuniones, sino en el cuarto refrigerado en el sótano de la mansión. Una sola lámpara iluminaba a los cuarenta hombres que fruncían las cejas, se arreglaban la ropa, se miraban con interés las uñas, se rascaban el cuero cabelludo… cualquier cosa menos mirar directamente a Elm.
—¿Para qué, en nombre de todas mis putas, os pago? —dijo Elm con cansancio.
No para que seamos expertos en lo paranormal, sintió deseos de contestar Gwynn. En medio del cuarto, sobre bloques de hielo en una mesa de acero, yacía Codos. Un golpe con un objeto afilado le había abierto el cráneo desde la sien derecha hasta el labio superior. Eso no era lo desconcertante, sin embargo. Eran las flores. Pequeñas flores, planas, de cinco pétalos, de un verde pálido, llenaban la herida, y más eran visibles bajo la superficie de la piel que la rodeaba.
Gwynn se quedó de pie completamente quieto, tratando de dejar su rostro tan vacío como las paredes de la habitación. Él había visto flores justo como aquéllas antes, y muy recientemente: en el dormitorio del forzudo, en sus sábanas.
Como quiera que lo mirara, seguía regresando a una idea: el estado post mortem de Codos indicaba un encuentro entre el mundo de los vivos y el de los muertos.
Y un encuentro tal pertenecía, eso no había que decirlo, a la esfera de lo extraordinario; la esfera en la que se había internado, o que se había internado en él, desde la noche en que había encontrado a Beth.
—La Oficina de Aduana es sospechosa, naturalmente —escuchó decir a Elm—. Así como cualquiera que tuviese razones para matar a Codos. Averiguadlo. Además, dos de vosotros vigilaréis a mí hijo en todo momento. Guardias constantes, tumos estándares. Y todos, cuidados el culo.
Cabalgando a través de la llovizna de regreso a la ciudad, Gwynn rememoró su discusión con el reverendo en relación con el lunático y el piano. Sintió como si el lunático estuviera ahora dentro de su mente, y también afuera en el mundo, imponiendo la lógica de los sueños sobre el pensamiento y la materia.
Su mente, aferrada a la razón, abordó lógicamente las implicaciones de la muerte de Codos. Si, de hecho, un espíritu —ya fuera el del forzudo o su esposa— había actuado desde el más allá, ¿por qué había matado a Codos, cuando él y Elei debían de haber sido los blancos obvios? Acaso el fantasma no era quisquilloso; o estaba abriéndose camino en dirección al clímax. En cualquiera de los dos casos, tenía razones para asustarse.
Muchos de sus colegas habían hecho signos para conjurar el mal de ojo cuando vieron el cuerpo, pero nadie se había aventurado a mencionar lo sobrenatural en voz alta. Había habido claros signos de alivio cuando Elm mencionó la Oficina de Aduana.
Gwynn se dirigió a la Escalera de la Grulla.
Era obvio que las cosas con Beth habían empeorado.
Por el volumen de trabajo producido, estaba claro que había estado trabajando sin apenas descanso. Su cara había adelgazado apreciablemente y estaba ojerosa. El ambiguo aroma de su sueño flotaba alrededor de ella como un almizcle animal. A Gwynn le pareció que ella lo observaba con una mirada que era a un tiempo de asesino y de víctima, un arma y una herida: tal era la cosa que él podía haber creado, aquello que había visto en su último encuentro.
Ella dijo poco. Los dibujos, cientos de ellos, estaban apilados en el suelo de su estudio y en el dormitorio. Ella se sentó en una silla y cerró a medios los ojos.
Gwynn recogió un montón de dibujos al azar. Algunos estaban hechos con tinta, otros con carboncillo y tizas. Cada uno de ellos lo retrataban, o a un hombre muy parecido a él. Recorriéndolos, Gwynn vio a este hombre en situación tras situación, ninguna buena: posando sobre un puente que cruzaba un lúgubre marjal, un solitario espantapájaros color carbón; acuclillado en una entrada oscura, haciendo una mueca a algo que no se veía en la calle, que se desvanecía en las tinieblas; en una terraza amplia y oscura, aullando silenciosamente a un cielo amenazante; con los muertos, en muchas ocasiones, de pie ante ellos sosteniendo una espada ensangrentada o una pistola humeante, acechando entre los dolientes alrededor de una tumba, abrazando a una ahorcada, bailando una tarantela con esqueletos; él mismo muerto o agonizando, en calles vacías, en el puente de un navío, en un altar; ahogado en un bosque submarino de algas; pudriéndose encadenado en una mazmorra; yaciendo misteriosamente golpeado y abandonado en una sala de estar; repantigado en una escalera junto al río, desnudo, con serpientes desnudas y fálicas que surgían a su alrededor a punto de atacar.
Recogió por formalidad otro montón y lo examinó. Llegó a una imagen que lo mostraba junto a una cama en la que yacía una familia demacrada compuesta por un hombre, una mujer y dos niños. Su doble miraba hacia fuera del dibujo con una expresión maliciosamente invitadora, una mano extendida, señalándole la familia al espectador, aparentando completamente que él trataba de vender sesiones de placer con los miserables cuerpos en posición supina. El siguiente dibujo era casi idéntico, pero era su propio cuerpo, en la misma lamentable condición, el que yacía en la cama, y dos chicos con caras astutas quienes compartían el papel de vendedor. Al continuar mirando las escenas, su propia figura se vació de significado para él, como una palabra repetida demasiadas veces. Gwynn devolvió los dibujos a su sitio en el piso, sacudió los residuos de tiza de sus guantes y miró a Beth.
Ella lo estudió y asintió lánguidamente.
—No esperé que te gustaran. No pretendo mostrárselos a nadie.
—Confieso que me alegra oírlo —dijo—. Señora, temo no haberte servido bien como musa.
—Ah, no, por el contrario —discrepó ella, con un movimiento de cabeza—, eres ideal. No podría haberlo hecho mejor de haberte creado yo misma.
Gwynn se sentó en una silla frente a ella.
—No hay vino —dijo ella—. No he salido a comprar.
—¿Has comido?
—He comido carnes extrañas. —Hizo un gesto hacia los dibujos apilados—. Y he alumbrado extraños frutos. No estoy indispuesta. Pero tú no estás contento.
—De acuerdo con tus deseos, al parecer.
Beth volvió a negar con la cabeza.
—Es sólo que el basilisco no soporta mirarse a sí mismo en un espejo. Te he reflejado, y la vista de tu reflejo te ha causado dolor.
—Vine a comunicarte —dijo él— que desde aquella noche en que nos conocimos, mi vida ha ido pareciéndose cada vez más a un sueño. Aquella noche buscaba cambiar. Invité al encantamiento. No podría haberte dicho entonces qué clase de cambio buscaba. Sólo lo sabría cuando lo encontrara. Pero lo perdí, demasiado rápido. Sin embargo, el sueño continúa. ¿Has visto un cráneo abierto del que crecen flores como en una jardinera? Yo vi uno, hace apenas una hora.
—Mi pobre diablo —murmuró ella—. No has entendido tu papel en esto. ¿Sabes cuál es el propósito del arte?
—Mi instinto me dice que el propósito del arte es embellecer la vida… pero no soy un artista.
—Lo eres más de lo que crees. El arte es la creación consciente de fenómenos numinosos. Muchos objetos son sólo objetos, inertes, solamente utilitarios. Muchos sucesos son irrelevantes, demasiado banales para añadir algo a nuestra experiencia de vida. Esto es lamentable, porque uno sólo puede crecer mediante una intensa agitación del espíritu; y el espíritu no puede ser intensamente agitado por cosas sin espíritu. Gran parte de nuestra propia vida está muerta. Para el hombre primitivo, esto no era así. Él creaba sus propias posesiones y les daba forma y decoraba con el propósito de hacerlas no sólo útiles, sino poderosas. Trataba de infundir en sus armas la naturaleza del tigre, infundir en sus cazuelas la vida de las cosas que crecen; y tuvo éxito. La apariencia, el material, la historia, el contexto, la rareza, tal vez la rareza más que nada, se combinan para crear, mágicamente, la cualidad del alma. Pero nosotros, demiurgos modernos, somos copistas prolíficos; a pocas cosas le concedemos un alma propia. Las locomotoras, con su gran parecido con las bestias, pueden ser la mayor excepción; pero en casi todo lo demás con que los pobres humanos de hoy están llenando el mundo veo una supresión de lo numinoso, un apagamiento del fuego del mundo. Estamos creando un mundo inerte; estamos construyendo un cementerio. Y en las tumbas, para recordamos la vida, tendemos coronas de flores de poesía y ramilletes de pinturas. Expresaste ese estado cuando dijiste que el arte embellecía la vida. Al no ser más parte integral, lo numinoso se ha vuelto opcional, un lujo, uno al que tú, mi querido amigo, le tienes afecto, no importa cuán inconscientemente. Te adornas con el mismo instinto del hombre primitivo que se ponía una aterradora máscara de barro y plumas en la cabeza, y te comportas de una forma extraordinariamente calculada, como yo. Así creamos fenómenos numinosos. No es poca cosa convertirse uno mismo una rareza en esta época superpoblada.
Levantó la mano del brazo de la silla e hizo un movimiento circular.
—He llegado a la creencia de que guiamos nuestras esferas individuales del ser a través de los espectros de mundos posibles por medio de las elecciones que hacemos, de los actos que realizamos. La mayor parte de la gente se apega a las rutas conocidas y por tanto no pueden viajar lejos. Viven demasiado modestamente, y tal vez demasiado privadamente. Sólo al ser extraños podemos movernos, pues los actos extraños provocan que seamos rechazados por no importa qué normalidad a la que hayamos ofendido, y que seamos impelidos hacia una normalidad que pueda acomodarnos mejor. Siempre hay riesgos en la excentricidad, pero yo he sido afortunada, no, he sido cuidadosa, me he movido lentamente, con pasos cortos, utilizando las herramientas del simbolismo y la metáfora. Los antiguos se mostraban cautelosos con el arte. La apreciación de ciertas piezas estaba restringida a un pequeño número de estudiosos iniciados pues la mera vista de ciertos artefactos podía provocar que la gente sin preparación se convirtiera en piedra o árboles o animales. Hoy, a nadie le importa; puedo afanarme aquí arriba creando objetos de poder todo el día, cada día, y ni un alma me acusará de ser bruja. —Sonrió débilmente—. He evocado a un espíritu maligno. Lo convoqué… y ahora, toda esta obra es mi intento de estudiarlo. No es un soldado bueno que sólo pelea contra otros soldados; es un criminal, que se entromete e impone su paradigma a los demás, asignándoles el papel de víctimas. Pero él siempre regresa; vuelve a ocupar un puesto en la muchedumbre, haciendo lo que ellos. Puede tener cicatrices, pero es esencialmente marmóreo. Incita con la promesa de un cambio más completo, una laceración hasta la muerte, y el drama acompañante de la muerte, la liberación y el rediseño de formas y humores… Sólo he imaginado las historias que él no me cuenta. —Suspiró—. Tú no eres él, y sin embargo, eres él. Te convoqué; ese grabado era un objeto muy numinoso. Sin duda otros hombres podrían haber desempeñado tu papel; pero eres tú el que está sentado aquí ahora.
—Entonces dime qué papel he desempeñado —dijo Gwynn—, porque temo que desempeño el de un loco; temo que te he herido. —Tomó aliento y buscó las palabras—. Cuando vine a esta ciudad, hubiera estado de acuerdo con cualquiera que dijese que quedaba poco misterio en el mundo. Pero en ti, señora, primero en tu imagen, luego en ti misma, vi la atracción de algo tan lejano y secreto como las estrellas. Mientras me extendía hacia ese misterio, comencé a sentirme como un hombre que ha cabalgado a través de un vasto desierto, sin conocer nunca nada salvo la arena a su alrededor y el seco camino bajo él, y luego se topa con el espejismo de un jardín y una ciudad, y descubre que el espejismo es real y que es mayor que el desierto; que el desierto era, después de toda su caminata, sólo una pequeña parte del espejismo.
—Entonces sentiste amor, que es el estado de sentir el deseo y la consumación del deseo al mismo tiempo —dijo ella.
—Quizá tengas la respuesta correcta. Pero, para utilizar tus palabras, regresé a mi puesto en la muchedumbre. Pero eso no es todo. Desde mi perspectiva, las leyes de la naturaleza han cambiado. Comenzaron a cambiar la noche que te conocí. Soñaba esa noche, y seguí un hilo rojo para encontrarte. Soñé que tenías un aroma a rosas y a sangre; y el aroma perdura.
—Las sales de la transformación. —Sonrió—. Realidad, no sueño. Creo que siempre has estado dispuesto a verme con una criatura de tus sueños; a imaginar que tú eras el viajero y yo la aventura, por cuyo medio podías conseguir un estado más feliz. Has visto cosas mágicas y has escogido creer que pertenecen a mi esfera del ser; y te has identificado como un peligroso intruso, ¿tal vez el único ser que pudiera dañarme?
De súbito, Gwynn se sintió exhausto. Su herida palpitó con el latido de su corazón, como si un martillo metiera un clavo en su brazo.
Te contaré nuestras historias —dijo Beth. Levantándose de la silla, caminó hacia el estudio. Él la siguió, pero permaneció cerca de la puerta, mientras ella caminaba majestuosamente a través de la habitación en dirección a la ventana trapezoidal—. En una ocasión te conté que llegué a este mundo cambiando de lugar con una niña que quería abandonarlo… ¿recuerdas?
—Recuerdo que dijiste que soñaste o imaginaste eso.
—Soñé —dijo ella— que tiraba de un hilo de seda que salía de mí boca y comenzaba a enrollarlo alrededor de mi cabeza. Era el comienzo de un capullo.
El huevo que Gwynn le había dado todavía yacía en el alféizar. Ella lo cogió.
—¿Vemos qué hay adentro?
—Si lo deseas; es tuyo.
Dobló el brazo, haciendo como si fuera arrojar el huevo contra la pared. Luego soltó una breve risa y lo puso de vuelta en el antepecho. Se alejo de la ventana, doblando los brazos sobre el pecho.
—Tú eres de muy lejos, Gwynn. Si alguna vez te sientes solo aquí, no tienes que buscar una razón.
Ella hizo una pausa, tal vez esperando que él la contradijera, pero él aguardó silenciosamente a que continuara.
—Tengo el recuerdo de ser muy joven y llorar sin razón aparente —dijo ella—. Una de mis tías me preguntó qué sucedía; le dije que quería irme a casa. Por supuesto, ella me dijo que ya me encontraba en casa. No dije nada, pero estaba segura de que me mentía. Siempre me sentí como un viajero perdido y solo, aunque he vivido en esta ciudad toda mi vida. Vine al barrio del río, donde todo siempre va y viene, y la vida no se parece a la de la sociedad ordenada donde yo crecí, para buscarme una excusa para sentirme una extranjera. Pero ahora deseo regresar a casa. Regresar a donde vine, antes de que intercambiara el sitio con aquella niña. En una ocasión, pensé todo esto en términos metafóricos; ahora creo en términos de una metamorfosis. — Hablaba mientras caminaba de un lado a otro del cuarto, pasando junto a él en la entrada. Se arrojó en la cama y extendió los brazos—. Estoy construyendo mi capullo —dijo en dirección del techo—. Cuando emerja de él, seré capaz de regresar a casa.
—¿Qué pasaría si dijese que temo que sólo estés construyendo un laberinto, una cárcel?
—Eso es algo que he pensado yo misma. Pero un laberinto debe tener algo vivo y extraño enterrado en su corazón agusanado. Una cárcel debe contener un cautivo. Tal vez la criatura rara, el cautivo, no se hará realidad hasta que la prisión esté construida para él: Tal vez tiene que crecer en su interior. Tú te has prendado de mi forma larval, pero, ¿te gustará mi imago?
Gwynn retrocedió un paso hacia la habitación.
—Por mucho tiempo he creído que es parte de la naturaleza humana inventar la explicación más extraña para las cosas que nos desconciertan y creer en algo más allá de lo que conocemos, porque no podemos tolerar limites y finales; somos insaciables y deseamos lo imposible. Me enorgullecía de no tener ninguna ilusión, pero, como cualquier otro hombre, debo haberlas deseado.
—El capullo que he soñado está hilado con un filamento rojo —dijo ella—. ¿Dirías que mi mente simplemente creo el sueño a partir del material familiar de mi cuerpo o crees que mi cuerpo, mi color, existen en esta forma para hacer el sueño posible?
—Eso no lo puedo responder —dijo él—. Es tu cuerpo y tu sueño.
—Nuestro sueño —dijo ella—. He soñado conscientemente, y mi espíritu maligno ha soñado casi inconscientemente, pero nuestras mentes soñadoras tienen el mismo poder. A nuestro sueño yo traje el poder organizador del alma, mientras él trajo el caos de la materia. Él es más que extraño, más que excéntrico… es nefasto. Él desgarra la cortina entre la vida y la muerte. Yo, también, he observado la ruptura de las leyes naturales, y esto es hecho por su poder, y tú, simbólicamente, numinosamente, por las leyes de la metáfora y la imagen, eres él. Te dije que eras el ingrediente que necesitaba. Tú eres el que rompe las leyes. Tú eres lo antinatural que pueda alterar lo natural.
—Soy un hombre —dijo Gwynn—. Nací, he envejecido y un día moriré ciertamente.
—Quizá pueda ser de otra manera —dijo ella.
Él se encogió de hombros.
—Una vez me dijiste que deseaba muy poco del mundo. Pero lo poco que deseo parece estar fuera de mi alcance.
—Ahí habló la veta amarga del invierno —dijo ella—. Tendrás que decidir cuán lejos estás dispuesto a viajar, mi basilisco norteño… si no deseas seguir regresando al mismo lugar. La alquimia está sucediendo, el proceso ha comenzado, y no puedes sustraerte a él. Pero puedes escoger el estado en el que terminarás al final. Si buscas misterios, siempre estaré un paso por delante de ti. Sólo necesitas seguirme.
Gwynn negó lentamente con la cabeza.
—Me temo que los muertos me reclaman. Podría creer todo lo que me dices, señora; tal vez lo creo. Puedo olvidar que yo soy yo mismo e imaginar que soy un elemento de ti. Tal vez moriré, y te quedarás con tu espíritu maligno, no contaminado por lo humano.
—¿Confiarías en mí? —dijo ella—. ¿Esperarías mientras el proceso se desarrolla?
—Debo irme —dijo él.
—Regresarás —dijo ella.
Él se marchó.
Mientras Gwynn guiaba su caballo por la Escalera de la Grulla, a través del pasadizo de sombras bajo los voladizos de las casas, cayó en un ensueño contemplativo. Pensó:
Soy siempre un hombre diferente; una reinterpretación del hombre que era ayer, y el día anterior y todos los días que he vivido. El pasado está perdido, siempre estuvo perdido; no existe, excepto en la memoria, y qué es la memoria sino pensamiento, una copia de la percepción, no menos pero no más llena de verdad que cualquier capricho pasajero, fantasía u otra agitación de la mente. Y si son las acciones, palabras, pensamientos lo que definen a un individuo, esas definiciones cambian como el clima; si la continuidad y la pauta son a menudo discernibles, también lo son el caos y el cambio súbito.
Se percató de que estaba pensando más como Beth. Esto no lo sorprendió. Y —persiguió la idea en círculos— no lo sorprendió porque estaba pensando como ella.
Cuando finalmente se acostó, fue con la consciencia intensificada del gran parecido entre el sueño y la muerte. En la soledad de su sueño, estuvo encarcelado por la memoria. En sus sueños sufría una cita con Marriott dentro de un laberinto de pasajes de piedra que estaban cubiertos por montones de nieve sucia y vidrios rotos hasta el tobillo. Comenzaba con Marriott cortándole las manos, de manera que él no podía luchar, luego los pies, de manera que no podía correr, y luego se puso peor, y pasó horas inmerso en un dolor del que no podía despertar. Se despertó con la alarma del reloj y el cuerpo cubierto de sudor, su corazón palpitando, los músculos agarrotados y doloridos.
Se sentía fatal y se habría quedado en la cama, pero tenía que ir a cubrir su turno cuidando a Elei.
Capítulo 18
Raule no se sentía feliz con los esbirros de Elm rondando continuamente el hospital y se lo dio a conocer a Gwynn en términos claros, y hasta descarnados, cuando éste llegó a hacer el turno de la mañana con Jasper el Elegante. Cuando él trató de expresar una disculpa, ella le indicó que saliera de la oficina y cerró la puerta.
Elei tenía una fiebre ligera y entraba y salía del sueño. Gwynn y Jasper pasaron el rato jugando a las cartas, empleando una cama como mesa. El reverendo aceptó la invitación de Gwynn para unírseles.
Antes de que acabara el turno, Spindrel entró velozmente acompañado por un nuevo recluta. Estaban mojados y sin aliento y parecían asustados.
—Se han cargado a Biscay —dijo Spindrel entrecortadamente—. A Porlock también. Parece que los mataron a ambos anoche. Tienen el aspecto de Codos, exactamente igual. —Spindrel tragó en seco—. Hay otra reunión. Estamos aquí para encargamos de la guardia.
Gwynn y Jasper abandonaron las cartas y salieron apurados, dejándole el monto de las apuestas al reverendo. En un momento, estaban apurando a sus caballos a través de un fuerte temporal por la ruta larga y empinada que llevaba de Limonar hasta la mansión de Elm.
—Bueno, Gwynn, ¿qué hiciste anoche? —preguntó Jasper.
—Dormir —dijo Gwynn.
—Yo también.
Jasper se lamió sus afilados dientes como era su costumbre cuando estaba alterado.
El resto del tráfico les franqueaba el paso, pero en ese momento se vieron empujados a un lado de la calle por un carruaje con un tiro de seis caballos que venía a una velocidad de vértigo en dirección contraria. El cochero, un tipo corpulento, los saludó apresuradamente.
Cuando pasó, los dos caballeros se miraron el uno al otro. Jasper sacudió la cabeza para sacarse agua de los oídos. Ambos habían reconocido el carruaje: era el de Elm, y el cochero sería Snapper o Tack.
—¿Adonde piensas que va? —dijo Jasper.
Al no tener idea, Gwynn negó con la cabeza.
—Al infierno, por lo que a mí me importa.
—Esto se está volviendo complicado —se quejó Jasper—, Creo que deseo retirarme a algún sitio más pacífico.
—Cuidado con lo que deseas —dijo Gwynn—. No hay lugar más pacífico que un cementerio.
Jasper lo miró con mala cara.
El cuerpo corpulento de Biscay y el delgado de Porlock yacían en el cuarto refrigerado, el contable con el cráneo abierto como Codos, Porlock casi cortado en dos por la cintura, las heridas tan taponadas con flores como las cunetas de fines de primavera.
Sam Machácalos a Todos era la única otra persona allí cuando Gwynn llegó con Jasper.
—Sam, ¿adonde fue el jefe? —preguntó Jasper—. Acabamos de ver su coche yendo en dirección al río como un tren de carga.
Sam se tiró del bigote con un dedo y medio.
—Sufrió un colapso —dijo—. Aquí adentro. Parece que fue el corazón. Antes de desmayarse, le dijo a Tack y Snapper que lo llevaran adonde la curandera de Gwynn.
Gwynn se preguntó cómo reaccionaría Raule.
—Estoy al mando —dijo Sam. Después de Biscay, él era el siguiente en antigüedad—. Ahora, no sé qué coño está pasando, pero alguien lo sabe. Así que primero vamos a verificar a nuestros enemigos conocidos. Hay un libro de la oficina de Elm en el salón de reuniones. Coged una página y revisad los nombres. Trabajad juntos… nadie irá solo.
—Entonces, Sam, ¿es una página entre dos o una cada uno? —preguntó Jasper.
—Una jodida página cada uno, Jasper. Es una lista larga.
La lluvia concedía uno de sus raros respiros. Salir era como introducirse en la boca cálida y gris de una bestia que estuviese conteniendo el aliento, preparando en su vientre tormentas nuevas y más grandes. Los árboles del jardín se alzaban con las hojas laxas y goteantes y el aspecto herido de amantes maltratados después de los prolongados destrozos del agua.
Gwynn se aflojó el fular. Encendió un cigarrillo y Jasper hizo lo mismo.
Jasper inhaló largamente y miró hacia el cielo.
—¿Qué sacas de todo esto, Gwynn?
Gwynn se encogió de hombros y no contestó.
—Pensé que te irías después de… —La voz de Jasper se apagó lentamente. Tosió—. No es mi problema. Obviamente tenías razones para quedarte. Sin embargo…
—Lo sé. Hemos visto tres buenas razones para irse.
—Algunos hombres aprovecharían la oportunidad para huir.
—Algunos lo harán.
—Yo también me quedo. ¿Es gracioso, no es cierto, cómo descubres tus principios?
Mejor diseñemos nuestro itinerario.
Gwynn sentía como si estuviera viviendo dos vidas a un tiempo.
Había mucho trabajo por hacer, y Gwynn y Jasper el Elegante tuvieron que esforzarse para mantener su programa. Llegó la noticia de que Elm se recuperaba, pero Sam continuaba encargándose de las cosas de momento. La fiebre de Elei iba y venía. Como Gwynn había predicho, el Abanico de Cuerno perdió algunos miembros; alrededor de una veintena abandonaron el barco.
Al finalizar el segundo día, Gwynn y Jasper habían interrogado a una treintena de personas. Los dientes del negro, mordiendo el vacío a un pelo de distancia de la nariz, la boca o el ojo de un tipo amarrado, permitían obtener muchos nombres. Sabiéndolo un ejercicio fútil, Gwynn adoptaba un aire amenazador y esperaba que Jasper no se percatara de que su mente no estaba realmente en el trabajo.
A última hora de la segunda noche de sus investigaciones fueron a relajarse a un tranquilo salón de té situado en el contrafuerte sur del Puente Quemado, cuya parte central estaba destruida. Los arcos y puntales calcinados del puente de madera habían sido apuntalados con andamios de acero siglos atrás; al andamio, que se había oxidado rápidamente en el clima húmedo de Ashamoil, se le habían añadido otros en diversas ocasiones, pero los viejos postes no habían sido eliminados cuando se instalaron los nuevos y en consecuencia el puente se había visto reducido con el tiempo a un pequeño elemento en medio de un entramado de herrumbre. La lluvia estaba arrancando la herrumbre más vieja y arrojándola contra las ventanas del salón de té.
—Deberíamos visitar al jefe —dijo Jasper.
Gwynn se vio obligado a mostrarse de acuerdo.
—Mañana. Deberíamos terminar estas visitas a domicilio a la hora del almuerzo.
Se masajeó los brazos. La actividad de los dos últimos días no estaba ayudando a que la herida sanase.
Al día siguiente, caía una lluvia sucia y soplaba un viento infecto, como si las nubes se hubieran podrido por estar en el cielo demasiado tiempo; el aire se había corrompido en las fauces de la bestia del monzón. Los relámpagos cayeron sobre las cumbres de las colinas todo el día, derribando unos pocos árboles en los jardines de los ricos, y el trueno resonó por todo el valle. Los cocodrilos todavía señoreaban el Escamandro. Gwynn vio uno muy de cerca mientras cabalgaba por la Explanada en dirección a su cita con Jasper el Elegante. Parecía la perfección de la fuerza y la haraganería; cientos de millones de años se hallaban en sus ojos y sus mandíbulas sonrientes y extravagantes. Gwynn consideraba uno de los mejores accidentes de la naturaleza que los estúpidos brutos con sus minúsculos cerebros parecieran siempre estar contemplando secretos arcanos y perniciosos o saboreando vastos planes de intrincada crueldad.
Podía haber hecho tiempo para ver a Beth, pero lo dejó para más tarde. En lugar de eso, fue a los baños y yació una hora en el agua, solo excepto por las atentas y jóvenes bellezas que enjabonaron su cabello y le trajeron bebidas.
—Viviré —dijo Elm—, y también lo hará mi hijo. Nuestra casa no caerá.
—Lo está haciendo muy bien, jefe —dijo Snapper.
—Jasper, ¿ha muerto alguien más? ¿Habéis resuelto el misterio?
Era la tercera ocasión que Elm hacía esas preguntas.
—No y no Jasper repitió su respuesta—. Estamos en eso. Todos están trabajando.
Elm cerró los ojos.
—Trabajad más. Sois todos unos perros perezosos.
Elm yacía en una cama junto a la de Elei. Tack y Snapper se habían mudado al pabellón junto con su jefe. Como las demás camas estaban ocupadas, Gwynn sólo podía asumir que estarían durmiendo en el suelo. Elm y su hijo estaban ambos fuertemente sedados. Gwynn se preguntó si tal grado de medicación era absolutamente necesario. Raule no andaba por allí; estaba afuera visitando a los enfermos en sus casas, según dijo la hermana a cargo. ¿Era que Elm no podía imaginar que la eficiente doctora, con su honorable misión y su acida desaprobación del comportamiento inmoral, fuese capaz de algún tipo de diablura? Después de considerar el asunto durante un rato, decidió callarse sus pensamientos.
—Gwynn.
Gwynn se adelantó.
—Si mi hijo no vive, he decidido qué pasará contigo. El río, Gwynn. Eres útil, pero si Elei muere, no quiero volver a verte la cara. —Elm dejó escapar un lento y largo aliento—. Puedes temer por eso. Sin duda ya lo temes. Sin embargo, te quedas, como Marriott. He estado pensando que tal vez no debí confiar en ti. Después de obligarte a hacerle eso a Marriott, ¿cómo puedo confiar en ti realmente?
Gwynn mostró un rostro impasible,
—Creo que probé dónde yace mi lealtad.
—¿Yacer? ¿Yace? Eso es lo que me preocupa.
Entonces, abruptamente, se durmió.
En el sótano inundado de una casa abandonada en una de las callejas más tranquilas junto al río, Hart se sentó en la mesa que le servía de cama. Entre la mesa y la pared más lejana, donde la escalera subía hasta la calle, cinco sillas con el asiento por encima del agua formaban una pasarela. Las sillas habían sido puestas allí por el viejo que había ocupado antes el sótano. El viejo se había muerto del susto al ver a Hart, quien sólo había bajado por la escalera buscando un sitio donde protegerse de la lluvia. Ahora su cadáver flotaba en el agua, asistido por pececillos que lo mordisqueaban. A la luz del día, que entraba a través de estrechas ventanas situadas en lo alto de la pared contigua a la calle, Hart podía verlos débilmente, pequeñas sombras afiladas pasando velozmente alrededor de la más grande.
Era de día ahora. Hart se sentó con las piernas cruzadas, apoyando el hacha en sus rodillas.
—Perla —murmuró Hart. Había comenzado a dirigirse al arma por el nombre de su esposa—. Perla, cariño… —Su voz se apagó lentamente, apretando la hoja contra su mejilla sin afeitar—. Cariño —susurró—, ¿vamos a hacer esto realmente?
Al no saber qué miembro de la Sociedad del Abanico de Cuerno la había matado, había decidido asesinarlos a todos. Pero sólo había matado a tres; y ya su sed de sangre menguaba, y sus planes de una venganza grandiosa habían comenzado a parecerle grotescos.
—Sé que eres una asesina ahora, pero quizás yo no lo sea. —Acarició la hoja. Lo siento, cielo. Lo siento.
La hoja era fría y hermosa, y su filo brilloso le hablaba más alto que las palabras: ¿era su amor una vela desfalleciente? ¿Diez años de matrimonio podían olvidarse con esa facilidad?
—Ah, cariño, cielo…
Hart canturreó una y otra vez, sintiendo que la tristeza lo inundaba como si fuese él quien yaciera comido a medias en el agua. Lloró, y las lágrimas corrieron por los surcos de sus mejillas. Se sentó y canturreó y lloró hasta que estuvo vacío. Pero algo vibraba en el vacío, algo demasiado manso, demasiado pasivo, demasiado bien atado al servicio de las nociones de bien y mal.
Esa cosa era seguramente su alma; ¿qué otra cosa podía ser? La odió por ser un alma insignificante, incapaz de grandeza. Pensando en lo pequeña que era su alma, se preguntó si era por eso que siempre se había esforzado en hacer su cuerpo grande y fuerte.
Puso el arma en la mesa, gateó por las sillas y trepó por los escalones hacia la calle.
Sobre su rostro caía una lluvia que apestaba y era amarilla, una lluvia como los meados de todos los perros del mundo. Un viento fangoso hacía volar la lluvia de un sitio a otro, fuera de las letrinas y las tumbas.
Bajo de nuevo por las escaleras. Haciendo caso omiso de las sillas, chapoteó a través del agua. Recogió el hacha y la sostuvo junto a su mejilla.
—Ayúdame —susurró—. Ayúdame a resolverlo, cielo.
Una puerta pareció abrirse tras sus ojos. Vio una habitación, y en esa habitación vio a Elm ordenándole a Gwynn que matara a su esposa. Luego vio su viejo hogar. Vio al asesino. Luchó para que la visión se detuviera, pero fue obligado a presenciarlo todo. Cuando por fin terminó, bramó en el sótano como un animal privado de habla.
Capítulo 19
Mientras Elm permanecía en el hospital de Limonar, Sam Machácalos a Todos trató de mostrar que estaba haciendo un trabajo competente. No se había encontrado al asesino, pero alguno podía inventarse. Se encontró un chivo expiatorio en la persona de un joven, un locuaz oponente del tráfico de esclavos que era conocido por hacer gestos grandiosos y vagamente artísticos —el año anterior había recolectado unas cincuenta manos, brazos y pies que los esclavos habían perdido por culpa de las máquinas de las fábricas, y los había colgado de alambres frente a una pancarta que explicaba su procedencia, entre los dos pilotes centrales del Puente de las Fuentes, enfrentando al tráfico del río— y que había luchado en la batalla del Puente del Memorial y perdido a varios amigos. Cuando lo interrogaron, reclamó con entusiasmo la responsabilidad por las muertes de Codos, Biscay y Porlock.
Sam, buscando la elegancia, arregló una ejecución en la que el idealista fue conducido a los jardines de la mansión, hasta un bosquecillo de lilas cerca de la casa, donde, dentro de un pequeño pabellón, se había situado un poste para agarrotarlo. El cadáver fue arrojado al rio.
Al día siguiente era día de Croal. Gwynn mantuvo su compromiso habitual con el reverendo.
—Realmente tienes mal aspecto, hijo mío —informó éste a su adversario—. ¿Qué has estado haciendo?
—Metiéndome en problemas, como de costumbre. —Gwynn quitó con un golpecito la ceniza de su Auto-da-fe y miró la comida en la mesa. Parecía menos atentamente preparada que de costumbre; había varios platos extrañamente picados en trozos y tajadas, brillantes con gelatina y aceite, servidos en caparazones puestos al revés. Feni, revoloteando por allí, explicó que se había visto obligado a ahorrar.
—Recomiendo —dijo señalando un mejunje rosáceo— el guisado de cuellos, intestinos y ciego. Es mucho más agradable de lo que suena.
—No somos clientes quisquillosos, Feni —dijo Gwynn y se sirvió.
—¿Sigues con Beth?
—Creo que tendría que decir que sí.
—Eso es bueno. El mero hecho de amar a otra persona no salvará tu alma, por supuesto, pero es un comienzo.
El reverendo se llenó la boca con callos y cebollas, luego hizo su truco del cigarrillo y las cerillas.
—¿Cómo haces eso?
—Bueno, bueno; un mago no debe revelar sus secretos. Pero te lo diré. Los cigarrillos y las cerillas están en mis mangas. Los saco y los meto de nuevo. Es un truco muy simple en realidad.
—Creo que no. Incluso el mago callejero más burdo tiene una manera inusual de mover las manos, una cierta gracia oculta; y con franqueza, tú no eres garboso.
—¿Adonde quieres llegar?
—Permíteme primero divagar y hablarte acerca de ciertos fenómenos que he presenciado recientemente. El primero fue un niño con la cabeza de un humano y el cuerpo de un cocodrilo… muerto, felizmente.
—Lo conozco —dijo el reverendo—. Esa cosa está en la cámara de los horrores de la doctora.
Feni vino con la tetera de plata y el tazón laqueado. Gwynn realizó su acostumbrado ritual con el frasco de ágata y tomó un sorbo.
—El segundo fenómeno se relaciona con tres hombres, cada uno asesinado con una hoja pesada empuñada con gran fuerza. En las tres muertes, las heridas se han llenado de inexplicables florecillas verdes, que también se asentaban bajo la superficie de la piel alrededor de las heridas. Tal vez no sería imposible ponerlas ahí, usando productos químicos para levantar la piel; pero ésta no mostraba trazas de haber sido levantada o forzada de manera alguna.
Luego explicó lo de las sábanas del forzudo.
Cuando terminó su historia, el reverendo dejó escapar un doloroso suspiro.
—Hijo mío, hijo mío. Estoy desesperando.
—No hay tiempo para eso —dijo Gwynn, haciendo un gesto irritado con el tenedor—. Creo que mis colegas fueron asesinados por un fantasma. Ha golpeado al azar y no ha vuelto a hacerlo, pero me temo que lo hará.
El reverendo asintió a eso y soltó otro suspiro.
—Los fantasmas se están volviendo una molestia cada vez más habitual. Sucede porque nos estamos volviendo negligentes a la hora de tratar con los muertos. Pero si vas a pedirme que realice un exorcismo, no lo haré. Lo que te suceda como resultado de tus últimos pecados, te lo mereces. No trataré de salvarte. Encontraré a alguien para empezar de nuevo.
Gwynn negó con la cabeza impacientemente.
—No iba a pedirte ayuda. Hay más, pero te he dicho todo lo que me había propuesto. Es suficiente decir que ciertas reglas parecen haber cambiado. Trato de entender esos cambios. No has mostrado sorpresa ante la existencia de un hijo de mujer y cocodrilo; y evidentemente los fantasmas no te parecen extraordinarios. Pero para mí estas cosas no son comunes.
—Hijo mío, por supuesto que no son comunes. Pero la explicación es perfectamente simple. Como acabo de decir, los fantasmas son resultado de la negligencia humana; son como la basura en las calles. En cuanto a los monstruos y todas las cosas que transgreden las leyes de la naturaleza, son obra de Dios. A través de las maravillas, la presencia sagrada manifiesta su poder, para beneficio de humanos particularmente ciegos.
—Exactamente el tipo de monserga que esperaba que soltaras —dijo Gwynn con fatigada sorna; pero su desdén no era del todo sincero. Era fácil, cómodo, hablarle al reverendo, recorrer el sendero ya conocido.
—¿Quién dice tonterías, hijo mío? Comienzo a pensar que eres inconteniblemente malvado y temo que he perdido mi tiempo contigo.
—¿De veras? Es extraño, cuando yo estaba temiendo que no fuera así.
El reverendo ensayó un despreocupado gesto de indiferencia, pero sus ojos traicionaron un arranque de esperanza.
—Sospecho que lo que haces con esos cigarrillos es otra transgresión de las leyes de la naturaleza —dijo Gwynn—. Si buscara en tu chaqueta, encontraría sus mangas vacías, ¿no es cierto?
Su intención era reunir toda la información que pudiese. Pensó para sí mismo, con humor negro, que en un mundo donde todo podía suceder, un dios podía existir… y para él eso sólo podía ser un problema adicional.
El reverendo le echó a Gwynn una mirada muy larga.
—Casi te abandoné —dijo finalmente—. Tal vez no estoy destinado a ello. Muy bien. Te has arriesgado a quedar como un tonto; eso puede ser un signo de progreso. —Se levantó de la silla. Ven afuera.
Gwynn siguió al reverendo fuera del restaurante de Feni, hacia un callejón en la parte de atrás.
La lluvia había hecho otra pausa. En su lugar había un calor sólido y húmedo. El callejón estaba mojado, las cunetas llenas de agua estancada, mientras arriba las nubes del monzón transpiraban y se combaban en masas amarillas, colgando sobre los pisos superiores de los edificios en el callejón como pliegues de pellejo grasiento. Al salir Gwynn y el reverendo, un rayo violáceo se quebró entre las nubes. Una brisa refrescó el aire por un instante, y después el calor la absorbió con la facilidad de un gigante que se bebiera un dedal de agua.
El tridente de otro relámpago centelleó, seguido del estallido como de mortero del trueno. Mirando hacia arriba a las nubes supurantes, a Gwynn lo golpeó la añoranza de un cielo negro, las estrellas, los planetas, la luna.
—Bien —dijo el reverendo—, ¿estás mirando?
Su cara abotargada parecía la de un buldog a la espera de un hueso.
—Como un ojo en una cerradura, padre.
El reverendo sacó el cigarrillo del aire. Sacó una cerilla.
—¿Viste de dónde salieron?
—No.
—Muy bien.
El reverendo se quitó la chaqueta. Le mostró a Gwynn que no había nada en las mangas. Sostuvo la chaqueta para que Gwynn la inspeccionara. Éste lo hizo sin encontrar nada y la devolvió. El reverendo se enrolló las mangas y mostró sus brazos desnudos.
—¿Me quito la ropa? —ofreció.
Gwynn se encogió de hombros.
—Es una ciudad libre, padre.
El reverendo encendió el cigarrillo. Hizo anillos de humo. Anillo por anillo, el humo formó rostros femeninos que se demoraron por unos segundos hasta que los vapores del aire los absorbieron suavemente. El reverendo exhaló de nuevo, tres veces, haciendo un barco de humo en un mar de humo, un salteador de humo colgado de un árbol de humo, un chico de humo atrapando a un pez de humo.
Hubo un largo silencio. Finalmente, Gwynn dijo:
—Está bien, lo veo.
—Pero no ves la luz, ¿no es cierto?
Gwynn dejó escapar un profundo suspiro.
—¿Es algo que siempre has sido capaz de hacer o es un talento recientemente adquirido?
—Algunas cosas son privadas —dijo el reverendo—. Se encuentran entre un hombre y su Dios. —Se puso la chaqueta—. No has cambiado tu punto de vista; eso es obvio.
—Preferiría creer que lo hiciste por tus propios medios —dijo Gwynn.
—Bueno, como nada natural o no natural te ha convencido de la existencia de Dios, no había razón para pensar que mi curiosa demostracioncita lo haría. ¿Te burlarás de mí aquí fuera o entramos?
Gwynn negó con la cabeza.
—Según encuentro que el mundo se vuelve más y más ridículo, parezco estar perdiendo mi capacidad para mirarlo con los ojos de la burla.
—La comida se enfría —dijo el reverendo.
Gwynn se preguntó qué habría perdido el reverendo en realidad.
Dio un paso atrás y miró a lo lejos por el callejón.
—No hay una respuesta, ¿no es cierto? Antes de ahora, tal vez sólo hiciste juegos de manos; y ahora tienes, ¿cómo podríamos llamarlos?, poderes ocultos. Pero incluso si me lo explicaras todo, no podría creerte, porque sé que sufres una falsa ilusión. —De nuevo negó con la cabeza—. Estoy demasiado cansado. Me iré a casa.
Se alejó, y sus botas chapoteaban en los charcos en el suelo.
Cuando la figura de Gwynn desapareció de la vista, el reverendo miró hacia arriba.
—Lo siento, pero sabes que es lo mejor que puedo hacer estos días —dijo en voz alta—. Le falta sensibilidad; no me atrevería a decir si a aquéllos de nosotros que nos dolemos nos falta gratitud. Supongo que sabes la respuesta.
El reverendo, mirando las nubes, no sintió la aversión de Gwynn por ellas. Pudo al menos imaginar algo sobre ellas, obstruido por la simple materia. Sería peor tener que mirar a un cielo desnudo y seguir sin ver nada.
No fue hasta la noche siguiente que Gwynn halló la determinación para ir a la casa en la Escalera de la Grulla.
Había un olor fuerte ante la puerta de Beth; no el olor vivo y salvaje de rosas y sangre, sino el típico hedor de un osario. La placa con el nombre al lado de la puerta ponía ahora: BETHIZE CONSTANZIN, TEÜRGA.
Ruidos y voces apagadas de varias personas llegaban del otro lado de la puerta. Con la mano derecha en la pistola, Gwynn llamó.
La puerta se abrió rápidamente; fue Beth la que atendió.
El cansancio había abandonado sus rasgos y había regresado su antigua fuerza carismática. Estaba vestida con una larga túnica ceñida verde y dorada que era su mejor vestido de noche. Su pelo estaba peinado elaboradamente, con peinetas y alfileres enjoyados brillando en los rizos rojos.
—Mi caballero oscuro —dijo ella con una lenta sonrisa y lo abrazó. De cerca, su aroma se sobreponía al hedor de la carroña.
Gwynn la abrazó estrechamente.
—Beth.
Ella retrocedió.
—¿Y quién serás —dijo ella, la muerte o el diablo?
—Mi respuesta no ha cambiado —dijo él.
Ella le pasó un brazo alrededor de la espalda y lo guió adentro.
—Ven, mi gul de cementerio, y echa un vistazo —susurró.
En el estudio —el calor en el cuarto era tan denso como la cera y el olor era como el de Pequeño Infierno— los monstruos se alzaban, acuclillaban y reposaban en posición supina. Ellos era el origen de la corrupción pues estaban compuestos de partes de cuerpos aderezados con elementos vegetales y materia inorgánica; orquídeas, granadas, partes de maquinarias, fragmentos de vidrio.
Tenían muchas cabezas —de monos, perros, caballos, incluso un tigre— y muchos miembros. Figuras veladas con harapos se afanaban alrededor de ellas, cosiendo, atando y pegando. Gwynn reconoció a estos trabajadores como carroñeros de la misma índole que aquéllos que se habían apresurado, meses atrás, a recoger los restos del desdichado proxeneta y sus Fantasmas de Sangre.
La habitación parecía haber aumentado de tamaño para acomodarlos a todos. Y el tiempo también, pensó Gwynn, había hecho un truco; parecía imposible que Beth pudiera haber reunido todos los materiales, y mucho menos haber elaborado las esculturas, incluso con la ayuda de los siniestros asistentes, desde la última vez que la había visto.
Si eran las quimeras de la imaginación de Beth, sacadas del papel y expandidas en tres dimensiones, no radiaban ni la alegría indómita de la primera generación ni la crueldad de la segunda; no había ningún sentimiento en ellas en absoluto. Sin embargo, aunque sin terminar, y apiñadas en el estudio como el ganado en un corral, las figuras tenían una presencia que Gwynn no podía negar; una presencia más allá de la agresión visual y olfativa. Era como si, pensó, los cuerpos de titanes primordiales hubieran sido excavados de la tierra o extraídos con dragas del océano, completos con todos los fragmentos de edades posteriores que la gravedad y la cambiante tierra había presionado sobre ellos. Aunque muy nuevos, y aunque su material les garantizaba una vida corta, cada extraña bestia, por medio de alguna artimaña, estaba cargada con el poder mismo de la vetustez.
Gwynn se sintió disminuido, superado, un epígono, derrotado.
—Podemos forzar a algo a existir al inventar su reflejo —dijo Beth—. Ahora, aquí tienes un acertijo: si un espejo refleja la materia, ¿qué es lo que refleja la materia?
—¿Eso qué importa? —trató de burlarse Gwynn.
Situándose detrás de él, Beth lo aferró por los hombros.
—Toda sustancia es antigua. Tú y yo, nuestras formas corpóreas, estos cadáveres, comenzaron con el universo. El pasado más lejano reside, si bien reorganizado y reformado, en el presente. La sustancia viva, la carne, estos groseros músculos, huesos y cabellos, es nuestro medio más potente y accesible de transformación. Aprendí eso de ti, mi esbirro de un esclavista, mi asesino.
—Estas cosas no son inteligentes —murmuró él—. Su impureza me atrae; su estupidez, no.
—Son los Señores del Desgobierno —dijo ella, apretándose contra él. Su voz zumbaba contra su cuello como las alas de una avispa, y añadió—: Estos otros son expertos, conocedores que dicen que estaban al tanto de mi trabajo y me ofrecieron sus servicios. Tienen largas tradiciones.
Gwynn la escuchó indistintamente. Tras haber dado su opinión, sintió que todos los ojos muertos en todos los cráneos bestiales lo miraban alocadamente. El sudor chorreó por su rostro mientras su boca se resecaba. Trató de decir que el sueño de la razón engendraba monstruos, pero su voz dijo en su lugar:
—Mi cama es un nido de cortapicos.
Todo frente a él titilaba en el calor. Las formas se fundieron, se solidificaron, se fundieron una vez más.
El monstruo más cercano, una anfisbena con las cabezas de un mandril y un asno cosidas al cuerpo de una hembra de búfalo, pareció mover las bocas.
—¿No codicias la pestilencia de lo real? —dijo el mandril.
—¿En el sótano sospechoso? —dijo el asno.
De repente, Gwynn se sintió galvanizado por el hecho de su modernidad. Parecía que él era el único que no se divertía; y eso, lo sintió, no estaba bien. Serenándose, hizo caso omiso de las manos de Beth y sonrió con crueldad.
—Te mostraré la pestilencia de lo real —dijo y sacó a Gol'achab de su vaina. Con un movimiento amplio le cortó la cabeza al mandril.
La cabeza del asno comenzó a llorar.
Uno de los carroñeros se acercó cojeando y recogió la cabeza caída. Sacando una aguja de hueso de algún sitio entre sus harapos, puso la cabeza en su lugar y comenzó a coser la piel.
Beth agarró el brazo de Gwynn.
—¿Por qué hiciste eso? —preguntó.
—Me provocó, señora —respondió él a la ligera.
—Son sólo niños —dijo ella.
Gwynn echó hacia atrás la cabeza y rió. El puro regocijo desterró su irritabilidad; estaba encantado, todo el altercado arreglado a besos. Continuó riendo mientras los carroñeros se le acercaban arrastrado los pies, lo desarmaban y luego, con dedos torpes pero delicados, le quitaban la ropa. Se sentía feliz de estar desnudo en ese calor; pero uno de los carroñeros recogió un costal del suelo y lo abrió, y sacó un mandil de carnicero de cuero negro y duro. La criatura ató el mandil alrededor del cuello y la cintura de Gwynn mientras otro amarraba un paño sobre sus ojos. Un tercero apareció y le cubrió los hombros con un manto de felpilla que olía a cerveza y a ajo. Él consiguió controlar su risa y recuperar algo de aliento mientras lo guiaban hacia el dormitorio.
El almizcle de la esfinge inundó sus fosas nasales mientras sus pies desnudos caminaban trabajosamente sobre el papel; se sentía como todos sus poco halagadores retratos.
Luchando con irritación con las ataduras, Gwynn escapó de su incómodo disfraz. Parpadeó porque el cuarto estaba iluminado: más de veinte lámparas colgaban del techo. Beth se hallaba sentada en el borde la cama, desnuda salvo por las joyas de su cabellera, con las piernas dobladas coquetonamente.
Ella volvió la cabeza a un lado, mostrando la adorable y atlética superficie de su cuello.
Él se arrodilló en la cama, se recostó y tiró del cuerpo de ella para colocarlo encima de sí. Se preguntó cómo era posible que su olor lo hubiera incomodado alguna vez; succionó su aliento llenando sus pulmones con su perfume.
Los carroñeros permanecieron en la habitación, apretujados contra las paredes. Con voces tan suaves como el sebo comenzaron a cantar.
Escuchándolos, discernió las palabras:
El cráneo es una destilería de crímenes
La garganta es una cañería de latón
El corazón es un pájaro volando dormido
La espina dorsal es la escalera de un saboteador
La mano derecha es una sombra
La mano izquierda es una raíz
El ojo es un eclipse
El estómago es un cementerio
El culo es un ataúd revestido de seda
La piel es un harapo para los huesos
—¿Qué están cantado? —dijo Gwynn con una risita.
—Una canción de amor —dijo Beth.
—Bueno, entonces el coño es un casino —dijo Gwynn indistintamente, mientras la besaba hambriento ahí—, el tuyo verdaderamente un pródigo…
—Ése es el espíritu —lo enardeció Beth, extendiendo las piernas.
Llega un barco a las arenas nocturnas,
Llega el apareamiento del caos y el tiempo,
cantaban los carroñeros. Gwynn no sintió ninguna objeción contra el coro de espectadores. En esta ocasión, comprendió, la búsqueda de solaz sexual era sólo una parte de una festividad mayor y más compleja, una que encontraba asiento dentro del ámbito de las pasiones humanas. La incitó con su boca y luego le proporcionó alivio: la suya era la carne más perfecta y deliciosa del mundo; y al poseerla —entendió él en un tardío momento de iluminación— su propia carne se sentía impoluta, en buen estado, ilesa; se convertía en una criatura sin historia. Mientras lamía la embocadura de Beth, sorbió, como un animal que bebiera la lluvia acumulada en el musgo, dispuesto a experimentar cualesquiera que fuesen las consecuencias que provocara la ingestión.
Hablaron cuatro voces, las cuatro a un tiempo:
Todos vosotros, nobles maniquíes, hombres y mujeres de rasgos graves, ojos admirables y dientes como cuchillos, os acojo en mis brazos. Vosotros amáis la luna brumosa de otoño, el franchipán veraniego, el perfil de un amante elegante, el vuelo nocturno de las grullas, la lluvia cayendo en el océano, e incluso a algunos de vuestros semejantes humanos. ¡Felicidades!
Me han dicho que me llevarán a la centrifuga y a la prensa, pues los doctores son optimistas implacables y creen que con medidas heroicas encontrarán algo de valor dentro de mí. Una vez a la semana, agentes sin piedad recolectarán mis lágrimas.
Nunca he desdeñado la casa de la memoria, en cuyo interior habitan sorpresas tales como una hilera de ventanas apuntadas que reflejan el mar, un puño musgoso de piedra que sirve de ménsula, una vieja de anchas espaldas que hunde una mano en una canasta de mimbre llena de manzanas amarillas, el sonido fuerte y profundo de una campana. La buena reputación se ganó en las cloacas del amanecer, y al mediodía, el amor se convirtió en un tigre.
En algún sitio hay jardines donde los pavos reales cantan como ruiseñores, en algún sitio hay caravanas de amantes separados viajando para reunirse; hay juegos de rubí en montañas distantes y cometas azules que vienen en primavera como zafiros en él cielo negro. Si esto no es así, reúnete conmigo en el patio de la infamia, y sembraremos una horca, y nos meceremos como péndulos tristes, sin tocamos jamás.
Vio una luz en la oscuridad frente a él. Iluminaba secretos en la carne que penetraba en el interior de Beth: jeroglíficos marcados en su piel como tatuajes y, empotrados entre los signos, los fósiles de criaturas diminutas con formas de glifo, criaturas del sol, criaturas de la luna, estrellas ganchudas, laberintos en espiral.
Para entonces ella ya lo había tomado con su boca, y el profundo placer borboteó, se fermentó, fue tan extraño como todo lo demás. Sintió una presión creciente en todo el cuerpo, como si yaciera en la boca de un gigante que estuviese extrayendo sus humores de lo más profundo de su interior, volviéndolo con facilidad del revés a través del panal de sus poros.
Entonces el fósforo inflamó todos sus nervios, y un destructivo monstruo con ruedas de fuego rodó a través de su cuerpo. Se incendió, se volvió humo; una nube de cenizas, trató de tapar el sol; éste luchó y lo abrasó de nuevo, rarificándolo hasta convertirlo en una sustancia más sutil.
Regresó a sí mismo cuando llegó con su amante a un clímax de éxtasis tan fuerte y tan irresistible como la muerte… o el nacimiento. Cuando las oleadas de gozo declinaron por fin, cayó de vuelta en las almohadas, extremadamente caliente, casi insensible, entumecido como un leproso.
Los carroñeros salieron en fila, retirándose al estudio, murmurando entre ellos.
Como había hecho la noche de su primer encuentro, Beth dijo:
—Quédate aquí. Duerme.
Gwynn no pudo impedir que sus ojos se cerraran.
El esquife se deslizaba por el canal en la jungla.
Su mente soñadora había colgado una cadena de mundos en el cielo negro sobre las columnatas de los árboles y rodeado el bote con una armada que le daba escolta compuesta de serpientes de agua cuyas cabezas brillaban como ascuas encendidas.
Un vestido de seda roja la envolvía, aferrándose como un guante a su cuerpo, y sobre el rostro llevaba una máscara de vidrio de color rubí. Su acompañante, que se sentaba entre los remos, se mezclaba con la oscuridad del fondo, con sólo los pliegues de una capa negra y el ala de un amplio sombrero negro resaltando visibles.
Mientras él remaba, ella estaba hablando:
—Esta niña, de muy pequeña, tenía una pelota de fieltro amarillo para jugar en la habitación de los niños cuando no podía salir a causa del monzón. Cuando era muy pequeña, amaba la pelota porque era brillante y blanda, cálida y ligera. Pero llegó el día en que la amó porque podía convertirla en el sol. Al cargarla por el cuarto apasionadamente, hacía pasar las horas del día, y al ponerla a descansar escondida en un baúl, creaba el anochecer. El día y la noche que ella creaba le parecían más reales que el día y la noche de afuera, donde tenía prohibido ir. Ese día, cuando la pelota se convirtió en el sol, ella comenzó su viaje. Esta noche, está cerca de su destino. Rosa la harapienta irá a la Fiesta del Misterio; tiene que terminar de pasar a través del sueño y llegar al lugar sin restricciones donde todos los sueños son reales, el universo que ella construyó hace tiempo.
Su remero no dijo nada, sino que siguió conduciendo el bote a través de las aguas.
Llegaron a un cruce, donde otro canal intersectaba el de ellos.
—Izquierda —dijo ella.
—¿La tuya o la mía, señora? —preguntó él.
—La tuya —aclaró ella.
Él los condujo bordeando la esquina. La intersección era el principio de un laberinto de entrecruzamientos de cursos de agua a través de los cuales ella los dirigió, más allá de los ojos de los animales más grandes, más allá de las antorchas parpadeantes, más allá de las desmoronadas murallas de piedra y ladrillo que penetraban en el agua, más allá de las aglomeraciones de orquídeas y las nubes de polen.
Lentamente se encendió el cielo. Las lunas permanecieron, pero cedió su luminiscencia, mientras que la jungla daba paso a una floresta menos densa de helechos y delgadas palmeras.
Según se iba iluminando el mundo, el acompañante de ella se volvió si acaso más oscuro.
Por fin, él llevó el bote a una de las márgenes y descansó los remos, pues estaban llegando al borde de un risco. Él se levantó y se quedó de pie mientras ella desembarcaba. El risco era lo suficientemente alto para que ella sólo pudiera ver el cielo más allá de su reborde, pero escuchó el murmullo de las olas y así supo que el océano yacía abajo.
—¿Vendrás conmigo hasta el límite y mirarás el amanecer? —dijo ella.
Él desembarcó y camino a su lado.
Pasaron junto a las últimas palmeras y llegaron al borde del risco. Lejano y vasto, el océano se desplegó. Inagotable, rompiendo y arreglando, emergiendo de la noche, renunciando al terror, el abismo se llamaba a sí mismo. La luz se concentró en el horizonte.
—No puedo quedarme sino un momento.
Ella no lo miró, sabiendo que no vería nada.
—Estamos muy cerca ahora —dijo.
Y la voz del océano susurró:
—Ahora, y ahora, y ahora, y ahora…
Y ella escuchó decir al que se encontraba a su lado con una voz suavizada y desnuda:
—Amé todo lo que encontré en ti y deseé todo lo que no pude encontrar.
Luego escuchó un suspiro, y el sol salió, y la sombra junto a ella cayó al suelo, donde se alargó detrás de ella, un signo negro, largo, solitario.
Gwynn se levantó tarde por la noche, con la garganta abrasada. Beth dormía profundamente. Todas las lámparas se habían consumido, las cortinas estaban extendidas y él no podía verle la cara. Se levantó silenciosamente de la cama y entró en el estudio.
Los carroñeros dormitaban en el suelo. Gwynn estudió los monstruos imaginarios a la luz amarilla de la noche. Trató de ver sólo ídolos hediondos, cosas ridículas creadas por la locura, pero sus ojos se negaron. Como si su percepción hubiera sido alterada —si la habían afinado o dañado, no tenia manera de medirlo—, vio teofanías desveladas, inteligencias no constreñidas por la muerte e infinitamente superiores al hombre.
Trató de imaginar el vuelo de creación que las había traído a la vida, pero no pudo. Esperó a que la cosa mandril y asno —ahora arreglada— le hablase. Pero no lo hizo. Ni podría, se le ocurrió, mientras su creadora durmiera.
Rememoró la historia de Beth sobre el diablillo de la caja, y se preguntó, si aceptaba su invitación en su totalidad —si se quedaba más tiempo, dormía más tiempo—, en qué modalidad del mundo despertaría y qué lugar tendría en él. ¿Y llegaría el día, se preguntó, cuando su propia conciencia dependería de ella?
Caminó hasta la ventana trapezoidal y se quedó ahí un largo rato, pensando en los muertos y preguntándose dónde estarían.
Al final, al no tener una brújula para sus deseos, cedió a su naturaleza.
Capítulo 20
Las nubes reventaron dejando caer el aguacero más fuerte en lo que iba de temporada. Los edificios junto al río que no estaban elevados se inundaron, y un número de los más frágiles cayeron al río y fueron arrastrados.
Pero nada detenía el empuje de los negocios. Gwynn debía ir a encontrarse con Jasper el Elegante para llevarle algunas armas al coronel. Se levantó tarde y se demoró deliberadamente desayunando en un restaurante barato del Paseo del Torbellino. Se permitió el gusto de comer huevos fritos, pastel de anguila y gofres con mangos y crema batida porque sentía un hambre voraz. Mientras comía, leyó el Coro del amanecer de principio a fin. No había ninguna mención, en ningún sitio, de Elm o del Abanico de Cuerno, lo que era inusual. La historia principal hablaba acerca de un cocodrilo que había conseguido llegar a la habitación de abluciones de la mansión de una familia de la alta sociedad en la cima de una colina. Las páginas de moda anunciaban una invención, una seda química, con el nombre melodioso de xefrón cupramonio. Tras pedirle prestado un lápiz a la camarera, Gwynn intentó el críptico crucigrama de las páginas de las páginas de adivinanzas y resolvió la mitad. No era un mal resultado para un extranjero, pensó.
Después de su prolongada comida, se dirigió al muelle donde atracaban las lanchas del Abanico de Cuerno. Jasper y Spindrel estaban esperándolo. Gwynn los sacó bajo un sol que era un vórtice pálido entre las nubes de lluvia, que llenaban todo el dominio del aire, cubriendo la ciudad y el río con una espesa niebla blanca. Los otros botes sólo eran visibles por sus linternas y las vaharadas negras de sus chimeneas, y la navegación habría sido imposible de no haber estado grandemente reducido el volumen de tráfico debido al clima.
En la lancha, el calor castigaba tanto que los tres hombres se desnudaron hasta la cintura, y Tarfid, en el infierno del cuarto del motor, trabajaba en calzoncillos. Gwynn encendió un cigarrillo por puro hábito, pero hacía demasiado calor como para fumar, y lo dejó arder sin aspirarlo.
Sentía un ligero despiste junto con la sensación de ser un huésped en una fiesta que se vaciaba. Perdido en sus pensamientos que volvían sobre sus pasos y se entrecruzaban unos con otros como las sendas de exploradores ciegos, casi pasó el desembarcadero del Majestic. Las lámparas para niebla de cada extremo no estaban encendidas. Gwynn maldijo, cortó el vapor e hizo sonar larga y airadamente la sirena. El río había subido casi hasta el nivel de las tablas. Spindrel echó el ancla mientras Gwynn y Jasper se ponían de nuevo la ropa que se habían quitado. Tras dejar a Spindrel con instrucciones de hacer sonar la sirena si había alguna señal de problemas, saltaron al desembarcadero y tomaron la senda que llevaba a través del césped.
Mientras se acercaban al hotel, Jasper se pasó la lengua sobre sus barrocos dientes.
—Este aire… —murmuró.
Gwynn olfateó y lo percibió: el tufillo para nada desconocido de algo muerto flotaba en la niebla.
Se preguntó qué iba a ser en esta ocasión.
En el hotel, había un raro sosiego. Aunque se veían luces en el primer piso y algunas ventanas más arriba, no había porteros ni guardias en la terraza ni se oía música en el interior.
Gwynn y Jasper subieron a la terraza y se dirigieron a la puerta. Gwynn miró por uno de los paneles de un lado y sacó su pistola derecha mientras lo hacía. Pudo distinguir la forma oscura del mostrador del vestíbulo, pero no había nada del movimiento habitual de empleados y huéspedes. Le hizo una seña con la cabeza a Jasper, que había sacado su arma también. Juntos, dieron la vuelta hacia la parte trasera del hotel. Ahí todo se hallaba tan tranquilo como en el frente.
Gwynn se encontraba junto a la puerta más cercana.
—Después de ti —dijo Jasper.
—Gracias, querido —murmuró Gwynn.
Empujó la puerta y se deslizó contra el muro, listo para disparar o correr. Nada sucedió. Cuando le pareció que no iba a producirse ningún ataque, se movió lentamente alrededor la puerta y miró hacia el vestíbulo trasero.
La razón para el silencio, el olor y ausencia de empleados miraba hacia arriba desde el suelo con ojos inmóviles. Las arañas derramaban su luz sobre los cadáveres de una docena de guardias, domésticos y hombres con el uniforme de la organización del coronel Bright. La mayoría habían sido muertos a tiros, un par cortados a tajos y apaleados hasta matarlos.
Gwynn y Jasper intercambiaron miradas. En silencio, se movieron e investigaron las habitaciones de la primera planta. En el salón y en el comedor había más cadáveres, desprovistos de armas y de objetos de valor. A algunos les faltaba parte o toda la ropa. Algunos huéspedes civiles yacían entre los hombres muertos del coronel, pero no muchos. Pocas personas viajaban durante el monzón, los botes de placer no operaban, y Gwynn reconoció a la mayor parte de los civiles como residentes permanentes del hotel.
Una inspección de las cocinas rindió una veintena o así de empleados asesinados y un extraño cadáver: un hombre, casi desnudo, muerto como el resto, con un hacha para carne clavada en la cara. Sus brazos mostraban las cicatrices rituales de un soldado ikoi.
Gwynn le dio un golpecito al ikoi muerto con su bota.
—Así que el gusano vuelve…
—Un gusano, pero, ¿dónde están los otros? —murmuró Jasper—. Si él es el único que no tuvo suerte, resulta difícil creer que los otros hubiera dejado el cadáver aquí.
—¿Una omisión imprudente?
—O pudieron traerlo a propósito. Los siba pueden haber hecho esto. —Jasper se chupó los dientes.
Bajaron a comprobar el sótano después. La puerta de las escaleras estaba abierta, y había más cuerpos abajo, pero ninguno de ellos era lusano.
Jasper se enjugó la frente.
—Todavía está el bar —dijo—. ¿Se te antoja un trago o varios?
—Sin falta —dijo Gwynn—, tomemos un receso.
Subieron de vuelta por las escaleras y se dirigieron al bar de la planta baja. Éste tenía puertas dobles de madera oscura con paneles verdes de vidrio esmerilado que prometían un refugio masculino alejado de la blancura y el cristal del resto del hotel.
Jasper el Elegante abrió las puertas de golpe y dio un paso atrás.
—¡Bendito…! —exclamó.
Gwynn se quedó inmóvil en la entrada.
—Para algunos, al parecer.
A quienesquiera que hubieran llevado a cabo la masacre, Gwynn les concedía todo el mérito por el esfuerzo. Los cuarenta o cincuenta muertos, la mayor parte hombres del coronel junto con una pareja de camareros, unos pocos guardias y algunos músicos, estaban tendidos en el piso en un asimétrico, pero obviamente deliberado, dibujo lineal del mismo estilo del de los tatuajes del ikoi muerto. Las mesas en el bar habían sido quitadas del medio y apiladas ordenadamente contra las paredes para dejar espacio para el conjunto.
En medio del dibujo se alzaban ceremoniosamente tres lámparas, marcando los puntos de un triángulo. Les habían quitado las pantallas y en su lugar habían calzado las cabezas del coronel Bright, el cabo Join y un tercer hombre, que Gwynn había visto un par de veces antes y reconoció como el mercader que había trabajado del otro lado del tinglado del Abanico de Cuerno. Cualquiera que fuese el estado al que hubiera llegado la guerra de Lusa, claramente los invitados ya no eran bienvenidos.
Jasper caminó hasta la cabeza del coronel y la sacó de su púa. Le echó una mirada asqueada, y luego la lanzó a través de la habitación. Rebotó contra una pared y rodó para descansar cerca del bar.
Jasper se quedó de pie en medio de la habitación y miró a Gwynn.
—Parece como si se hubiera acabado —dijo.
Gwynn tuvo que darle la razón a Jasper. Si y cuando Elm se recuperara, podría reconstruir de nuevo el negocio del Abanico de Cuerno, pero tomaría tiempo, y no podría pagar los salarios de hombres como ellos.
Jasper fue hacia el bar y se preparó un trago. Gwynn hizo lo mismo.
—Por los amigos ausentes —dijo.
—Por los amigos ausentes —repitió Jasper, chocando su vaso con el de Gwynn.
Media botella de brandy más tarde, se aventuró a subir al primer piso. En las escaleras y en los cuartos encontraron más muertos, pero no más arreglos artísticos ni más lusanos. Gwynn mantenía su punto de vista de que se habían llevado a sus muertos con ellos, pero concedió que cualquier cosa era posible; y, en cualquier caso, no le importaba mucho.
Encontraron la habitación del coronel Bright completamente saqueada, con casi nada intacto. El cuadro del caballero con la mujer yacía en suelo, reducido a jirones. Se veía una cavidad cuadrada en la pared detrás de donde había estado colgada la pintura donde había existido evidentemente una caja fuerte. El escritorio del coronel contenía unos pocos papeles. No parecían ser nada particularmente interesante, pero Jasper los recogió de todas formas. La inspección de los otros cuartos en ese piso y en el de arriba no arrojó nada excepto más soldados y huéspedes muertos.
Abandonaron el Majestic a través de la puerta principal y regresaron a la lancha. Jasper le contó a Spindrel las nuevas, mientras Gwynn los conducía de vuelta a Ashamoil. A medio camino, la lluvia cesó, pero Gwynn no incrementó la velocidad. Los otros dos no se quejaron. Ahora no había ninguna razón para regresar rápido.
El crepúsculo herrumbraba al Escamandro, los cocodrilos nocturnos se reunían en los atracaderos cuando finalmente regresaron. Sam Machácalos a Todos no se tomó las nuevas con filosofía. Cuando terminó de gritar, se hundió en la silla, preocupado por cómo se lo iba a decir a Elm.
Gwynn se ofreció para ello. Los otros tres lo miraron de reojo.
—Debo bajar allá de todas formas y asegurarme de que la buena doctora no ha arrojado a nuestro jefe a la calle.
Dio la impresión que Jasper el Elegante estaba a punto decir algo, pero no lo hizo.
Sam se encogió de hombros.
—Por mí está bien.
Mientras Gwynn se alejaba, escuchó la voz histérica de Spindrel:
—¿Qué vamos a hacer?
Alcanzó a oír la respuesta de Jasper.
—Irnos de aquí.
Raule hizo girar pensativamente el pequeño instrumento entre los dedos de su mano derecha, observando su forma diminuta y ridículamente elegante. Luego fijó los ojos en el hombre que yacía inconsciente en la mesa del quirófano.
—Lo siento de veras por tu hijo —dijo Raule suavemente, inclinándose más sobre su cara—. No había nada que yo pudiera hacer. Su enfermedad nada tenía que ver con su herida. Era un parásito, el gusano de Margoyl; la autopsia lo confirmó. Los huevos residen habitualmente en la saliva, donde yacen latentes sin causar daño; pero si entran en la sangre, incubarán, se reproducirán como ratas y atacarán los órganos vitales. Es casi siempre fatal. Un síntoma es que la orina se vuelve negruzca, y las deposiciones, amarillas. Cuando eso signos me llamaron la atención en el caso de tu hijo, le dejé saber qué le había sucedido. Cuando se percató de que era poco probable que viviera, me describió cierta acción que llevó a cabo siguiendo tus órdenes. Se cortó el dedo durante esta acción, dijo, pero el corte era superficial y él no lo notó. Pero incluso un corte pequeño pudo haber sido una entrada amplia para el gusano.
»Por adelantado, debo expresar también mi pesar por tus matones. Sé que sólo hacían su trabajo, pero yo también estoy haciendo el mío. Cirugía se llama; el negocio de eliminar el tejido enfermo, maligno y necrótico del organismo. Tú eres el tejido en este caso.
Cuando se había dado cuenta de que Elei agonizaba, había sido sencillo preparar un par de jeringuillas y, con la ayuda de la monja de turno, administrárselas rápidamente a los dos guardaespaldas. La dosis de morfina en cada una hubiera sido suficiente para tumbar a un caballo. Había funcionado a la perfección en Tack y Snapper.
Elm no advirtió que los gemelos habían caído dormidos sobre sus cartas. Estaba demasiado ocupado viendo pasar sueños coloreados.
Hasta donde había podido cerciorarse, el amor de Elm por su hijo había sido real. Pero eso en sí mismo no podía conmoverla.
—Los animales tratan de criar a sus hijos, ¿no es cierto? Eso es todo —dijo en voz alta—. ¿Cuánto puede pesar realmente el amor de un padre en la escala de virtudes? Es sólo el amor por aquéllos que no son nuestros lo que con certeza vale mucho.
No había ninguna certeza, por supuesto. Ella sabía que su conciencia fantasma no era un sustituto para la real. Pero por otro lado, tal vez había algo que decir a favor de hacer juicios morales sin la interferencia de una conciencia fundamentada sobre la base poco fiable de la emoción.
—El mal prospera porque los buenos no son lo suficientemente buenos —murmuró—. Y a veces los buenos sólo tienen malos días.
—Pensé que era ingenuo por su parte confiar en ti.
Raule levantó la vista y vio a Gwynn, que había entrado silenciosamente en el cuarto. Ella no dijo nada.
—Vine aquí para asegurarme de que estabas bien —dijo él, mirándola a los ojos. Cruzó los brazos sobre el pecho alejando sus manos de la proximidad de sus armas—. Pero evidentemente todavía eres capaz de ocuparte de ti misma. —Miró a Tack y Snapper, cuyos cuerpos yacían en el suelo—. ¿Viven aún?
—Por ahora —dijo ella—. Él, por otra parte… —Hizo un gesto hacia Elm—. Es un hombre grosero e ignorante, Gwynn, no es un señor honorable.
—Conozco su carácter —dijo Gwynn—. Todos podemos ser groseros e ignorantes a ratos. En cualquier caso, el Abanico de Cuerno está acabado, te gustará saberlo. Pero sin duda tu desprecio es honesto. Haz lo que quieras con él.
—Gracias por la autorización —dijo ella con sarcasmo.
Él se encogió de hombros.
—Quizá quieras saber también que no me verás de nuevo —dijo él—. No habido mucho afecto entre nosotros en esta ciudad. Sin embargo, espero que nos despidamos sin insultos.
Raule lo consideró y se sorprendió asintiendo.
—Si ya no somos contrarios —dijo ella con cautela. Extendió una mano, la que no sostenía el instrumento.
Se estrecharon la mano brevemente. Ella no sonrió, sólo dijo:
—Trata de no meterte en problemas, pistolero.
—Y tú, doctora; después de esta noche al menos.
Y así se separaron.
Cuando Raule se quedó sola de nuevo, comenzó a trabajar. No le tomó mucho. Después de terminar, se lavó las manos y luego se dirigió a su oficina, donde se sentó y redactó cuidadosamente su carta de renuncia. Selló el sobre de la carta y lo dejó sobre el escritorio. Entonces fue a su laboratorio y le echó un último vistazo a su colección de monstruos. Miró con especial atención al bebé cocodrilo. Casi se lo llevó con ella. Pero decidió que pertenecía a Ashamoil y lo dejó donde estaba.
Durante tres días se le vio a Gwynn en lugares poco familiares en la ciudad, turbando a la gente en salones de baile y bares del arrabal. Se notó que miraba a menudo por sobre su hombro, como si sospechara que lo seguían. Pasaba mucho tiempo limpiando sus armas y no dormía.
Pero al fin Gwynn abandonó su autoimpuesto limbo y regresó a la buhardilla de Beth. Temía que había actuado aviesamente al haberse marchado a hurtadillas; se imaginaba que no podría encontrar la voluntad para marcharse porque ella permanecía y por tanto esperaba encontrarla allí, y cambiada: de nuevo, se atrevió a soñar, la mujer con la que había pasado tantos días y noches felices y sin propósito. La lluvia seguía entregada a su letargo, y el aire era una sopa cenicienta casi irrespirable a través de la que el caballo negro de Gwynn hollaba pesadamente con el cuello doblado y los flancos cubiertos de espuma, como un animal que tirara de una carga monumental.
Las ventanas del ático estaban oscuras. En el patio, Gwynn miró hacia arriba y vio que la puerta al final de la escalera estaba ligeramente entreabierta. Lanzó las riendas sobre una rama del manzano silvestre y subió los escalones de dos en dos. No se oía nada detrás de la puerta. La empujó.
El estudio estaba desnudo.
Habían desaparecido los carroñeros, habían desaparecido las obras de las paredes, habían desaparecido las prensas y las tinas de metal y el resto de la parafemalia habitual. Habían desaparecido, también, los monstruos fantásticos. El aire sólo olía a humedad y a polvo.
El cuarto también estaba vacío, excepto por la chimenea que estaba desbordada con papeles quemados. Gwynn recogió un pedazo que no estaba completamente ennegrecido, en el que una porción del dibujo permanecía: cuatro puntas de los dedos, una rama espaldada de un árbol, la línea de una costa. Restos.
Sus labios pronunciaron su nombre, pero sin decirlo en voz alta.
Había una carta sobre la cama. La leyó y la releyó:
Tu calma era la calma de un momento de incertidumbre extendido durante años. Eras el luto sentido por las cosas perdidas y ausentes, y el temor de las pérdidas por venir; encarnadas, ocasionalmente, la fascinante crueldad y la extenuación. Tu mirada tiene el poder de convertirme en piedra; pero la mía tiene el poder de un espejo. Nos separamos, yo hacia el cielo, tú hacia la superficie.
Abajo había un boceto, trazado con tinta gruesa, de una esfinge estirada sobre un diván de piedra y enredaderas. La cara del monstruo estaba girada en tres cuartos, su mirada dirigida hacia algo fuera del dibujo. Su expresión era extasiada, como si viera algo más intrigante que ella misma. Le seguía más texto:
Sólo queda secar estas alas en el aire nuevo y decirle adiós a mi amigo la serpiente, antes de que olvide las formas del discurso que él entiende. Un viento iluminado por el sol sopla por el rio. Estoy excitada como una chiquilla, yo, que nunca fui joven, y en un momento me encaramaré en mi trapecio y volaré al cielo nuevo y al océano y al gran mundo más allá de los muros. Un acertijo dejaré, para que él lo responda si puede: ¿dónde estaba mi capullo?
Gwynn corrió de vuelta al estudio. Habían quitado el vidrio de la ventana trapezoidal. La pintura en el alféizar estaba arañada, casi escopleada, como por unas garras.
Acercó su rostro al alféizar e inhaló, tratando de encontrar una traza de aroma, lo que no consiguió. Maldijo silenciosamente su humanidad, deseando tener los sentidos de un animal. Con su cabeza inclinada se asomó al aire sucio.
Algo se hallaba atrapado en la red de enredadera del muro. Era el huevo, aquél que le había dado hacía tanto. La luz del sol había desteñido la pintura. Se estiró y lo cogió. Estaba húmedo, frío y de alguna manera reblandecido.
Pensó en abrirlo para ver qué tipo de criatura se encontraba en su interior. Las posibilidades eran ilimitadas, pero sólo si no destruía la cascara y se enteraba de la verdad.
Colocó el huevo en el antepecho.
—Señora, ¿no estaba medio ahogado en ti? —murmuró—. ¿Tienes otra musa, alguna aparición más versátil, más volátil? ¿No soy sino un residuo?
Pues su mente consideró una fantasía vertiginosa: ella se había llevado una parte de él, acaso la mejor, dejando ese yo menos digno detrás, para oscilar entre las irritaciones del hastío y el deseo e inevitablemente desintegrarse.
Se desplomó sobre el antepecho, mientras las lágrimas inundaban sus ojos.
Y entonces…
Estaba abajo, entrando en su borroso campo de visión, flotando, ondeando en una brisa repentina.
Un largo cabello rojo.
El extremo estaba aferrado a un zarcillo de la enredadera, un poco hacia abajo, y el viento amenazaba con liberarlo y arrebatarlo.
Gwynn se asomó por la ventana y se inclinó hacia abajo, peligrosamente lejos, estirando los brazos. No obstante, no pudo alcanzar el cabello; y el viento lo reclamó.
Pero el viento lo levantó, y los dedos de Gwynn, en sus guantes enjoyados, se cerraron sobre él y lo acercaron.
El cabello colgó flojamente, balanceándose en su aliento, una espiral que se desvanecía, una aspiración apasionada, el armónico silencioso de un meteoro, un código sin solución, un bailarín lascivo.
¿Qué iba a hacer con él? ¿Guardarlo en un medallón y mirarlo de vez en cuando como había hecho con el grabado?
Entonces —no pudo evitarlo— se imaginó que el pelo estaba impregnado de potencia; que en el hilo flexible yacía la esencia misma de Beth. Y así se lo llevó a la boca, lo enrolló con la lengua y los dientes y se lo tragó.
Se llevó eso de ella consigo y la carta, como evidencia, por si alguna vez llegaba a dudar de que hubiera conocido a su autora.
El tío Vanbutchell estaba en casa y abrió la puerta con insólita celeridad. Tenía puesto su vestuario de pijama y batín. A la pregunta de Gwynn acerca de si todavía tenía algo de Los Mares de la Luna respondió que había guardado algo aparte y fue a buscarlo y regresó con una ampolla, que le entregó con la instrucción de que tres gotas serian una dosis muy adecuada.
—Ha sido un placer hacer negocios contigo —dijo gentilmente. Cuando Gwynn ya no alcanzaba a oírlo, el alquimista añadió—: Bueno, ha sido lucrativo, al menos.
Capítulo 21
El reverendo abandonó la Casa Amarilla. Se dirigió al restaurante de Feni evocando con culpabilidad el recuerdo de una chica llamada Onycha, que tenía la cintura fajada con un terso corsé de latón y el cuello alargado con anillos del mismo material. El reverendo caminaba lentamente, con la chaqueta y el chaleco desabotonados, pero aún así jadeaba y resoplaba y sentía su corazón trabajando para mover su sangre. Llegó al restaurante con gran alivio y casi se tiró de cabeza a través de la cortina de cuentas anaranjadas.
Dentro, el reverendo puso con sorpresa sus ojos sobre su adversario. Gwynn ocupaba una mesa en una esquina. Estaba inclinado frente a una tetera, y el pelo le caía sobre la cara. No pareció percatarse de la llegada del reverendo. Hasta donde él recordaba, nunca había visto a Gwynn en el local de Feni ningún otro día salvo en sus citas los días de Croal.
El reverendo le pidió a Feni su habitual botella de Toro Negro.
—Dame una completa —dijo el reverendo mirando a Gwynn.
Feni se encogió de hombros y obedeció. Después de abrir la botella y entregársela al reverendo, hizo un movimiento de cabeza en dirección a Gwynn.
—Tu amigo ha estado aquí desde hace rato. Parece bastante maltrecho.
—Bueno, es drogadicto.
—Quizás quieras persuadirlo de que se vaya a casa, reverendo —sugirió Feni—. No obstante, podrías también quedarte aquí y beber y ver cuál de los dos se muere primero. Personalmente, apuesto que él, pero nunca se sabe.
—Perdón… ¿morir?
—Sabes, pasar a mejor vida. Estirar la pata. Irse al otro barrio —explicó Feni.
—¿Por qué habría de morir alguno de nosotros? —preguntó con interés el reverendo.
Feni hizo un gesto en dirección a su hermana y sus amigas en su ruidosa mesa.
—Las cartas de mi hermana, que nunca mienten, dijeron que esta noche expiraría alguien en mi establecimiento. Pensé que iba a ser tu amigo, pero dado que tú apareciste, podrías ser tú. Quizá te llame el cielo esta noche, ¿no?
—El cielo ha olvidado mi nombre, Feni. Tal vez seas tú el que muera, ¿has pensado en ello?
El reverendo dejó el dinero sobre el mostrador, escuchando el bufido de Feni a sus espaldas mientras se alejaba, y puso su botella sobre la mesa donde Gwynn se hallaba repantigado. Gwynn levantó lentamente la cabeza, revelando un desacostumbrado estado de desarreglo. Su mandíbula estaba sin afeitar, su cabello despeinado, sus ojos alarmantes: el blanco del ojo irritado hasta el fucsia, las pupilas diminutamente contraídas, dejando los pálidos irises flotar casi completamente vacíos, como dos medusas, en sus cercados en carne viva.
Sonrió horriblemente.
—Siéntate, padre —invitó al reverendo, indicando flojamente la silla opuesta—. Siéntate.
—Hijo mío, ¿qué sucede? —preguntó el reverendo tomando asiento.
—El cielo, la luna, el coste de la vida. —Gwynn tosió—. Disculpa mi insalubridad. Es una ocasión especial.
—¿Qué ocasión?
Gwynn cogió una ampolla que estaba sobre la mesa y la vertió generosamente en su té. Bebió un trago del tazón.
—Reanudo mi vida de soltero. Beth se ha ido. Me ha dejado.
El reverendo levantó su botella al nivel de la barbilla, luego se descubrió bajándola de nuevo. Por una vez, tuvo ganas de mantenerse sobrio. Sentía algo de lástima por Gwynn; pero lo que experimentaba ahora era alegría por tener a su adversario ante él en un estado tan vulnerable. El reverendo juzgó que ahora tenía con mucho la mejor oportunidad —la mejor que jamás tendría de conducir a Gwynn hacia el camino de la fe. Inmediatamente, con urgente excitación, comenzó a rezar.
Oh, Dios Altísimo, destroza lo que queda de razón en este hombre.
Tú, cuya dulzura es el éxtasis, cuyo aliento es el perfume y el trueno, entra donde hay una pérdida, muéstrate como él único telos apropiado para todos los anhelos. Ven a su alma, que yace en su tienda de límites estériles, inocente de todo conocimiento de ti. Luego, sé ardiente y no dudes en golpear con tu boca llameante; golpea con rapidez para infligir tu herida de bendición, gloriosa y tierna; ¡y no permitas que el golpeado recupere sus sentidos, que lo han forzado a una senda de errores!
Mientras se dirigía así a su deidad ausente, el reverendo clavó los ojos atentamente en Gwynn, tratando de discernir si sus esfuerzos tenían algún efecto.
Gwynn dejó el tazón de té y se enderezó un poco. Luego, muy lentamente, inclinó la cabeza hacia atrás hasta que sus ojos se alzaron hacia el cielo. Al ver este signo, el corazón del reverendo martilleó violentamente. Incapaz de contenerse, gritó:
—¿Qué ves?
Gwynn frunció el entrecejo, como esforzándose en ver algo más claramente. El reverendo esperó conteniendo el aliento. Por fin, Gwynn fijó su mirada roja en el reverendo.
—Nada —declaró. Arrugó el rostro en una expresión de total indignación y le dio un golpecito a la ampolla con la punta del dedo—. Tenía a esta cosa como capaz de inducir un delirio mejor que la media —dijo—. Pero esta noche, sin importar cuánto ingiera, sólo veo los muros públicos del mundo. Comienzo a preguntarme si el maldito viejo bastardo no me habrá vendido el líquido equivocado. Por lo que sé, esto es meado de mono.
Abismalmente decepcionado, el reverendo volvió a sentarse. Sin embargo, no estaba cerca de rendirse. Mientras Gwynn seguía sentado apático, él se concentró en un nuevo asalto. Cuando estuvo listo, dijo:
—Está bien, mira de nuevo hacia arriba.
—¿Para qué?
—Si no lo intentas, nunca lo sabrás.
Gwynn miró hacia arriba con un aire de tolerancia puesta a prueba.
En esta ocasión, flotando en un punto en el aire para que él lo contemplara, se hallaba un semblante de asombrosa belleza e inteligencia inhumana. El rostro era a un tiempo femenino y masculino, maduro y juvenil, serio y divertido, oscurecido por el misterio y encendido con un interés apasionado, del que, podía presentirse de alguna manera, nada estaba excluido. Los labios, sabios y orgullosos, sonreían, y una fragancia a incienso y clavo se desprendía de ellos. En el aire, junto al rostro, aparecía una mano con una piel de cientos de joyas centelleantes que agarraba un cetro de oro. La mano elevó el cetro a gran altura, luego comenzó a balancearlo hacia abajo en un gracioso arco.
Gwynn, por puro reflejo, se agachó y sacó una pistola.
—¡Eh! —gritó Feni desde el bar—. ¿Qué coño estás haciendo?
Él no podía ver a lo que Gwynn le apuntaba ya que el reverendo sólo lo había hecho visible a los ojos de éste.
Rostro, mano y cetro vacilaron en el aire y se desvanecieron.
—Lo siento —musitó Gwynn, devolviendo el arma a la funda.
—Sí, bueno, cualquier daño que hagas, lo pagarás —le advirtió Feni.
Gwynn volvió instalarse y por un momento observó con confusa circunspección. El reverendo estaba sin aliento.
—¡No te habría herido, hijo mío!
—¿Eso era tu dios, supongo? —dijo Gwynn.
El reverendo fue modesto:
—Una imitación totalmente inadecuada de la Única Belleza, el Inexpugnable.
—Me gustaría tener tus alucinaciones. Sin embargo, si deseara ver un espectáculo de títeres, iría a la feria. Por amabilidad, no vuelvas a hacerlo.
—Hijo mío…
—Déjalo, padre —dijo Gwynn con cansancio—. Sólo por esta noche, desiste de tu esfuerzo por destruirme. Se supone que tú eres el compasivo.
—Que es por lo que no te abandonaré. Estaba equivocado al pensar en hacerlo antes. He invertido demasiado.
—Bueno, me temo que vas a perder tu inversión. Me iré de la ciudad esta noche, antes del amanecer. —Gwynn cogió la ampolla y le dio vueltas entre sus dedos—. Pensé que esto podría mostrarme adonde se había ido ella. Pero los sueños, parece, nos hacen quedar como tontos y peleles y nos rebajan ante los estafadores. Ella está más allá del horizonte, y yo estoy obligado a mirar tu número de feria. Sin ella, no hay nunca verdadero embrujo, sino sólo un flujo tedioso de fantasmas. Sospecho que su cuerpo y su alma eran uno; uno participaba de la inmortalidad del otro. Ella y yo éramos de especies diferentes; yo soy mucho más como tú, lamentablemente. Admito que echaré de menos nuestra discusión, padre. La mayor parte de la gente con la que un hombre como yo tiene la oportunidad de viajar por el camino no son buenos conversadores.
—Entonces iré contigo —dijo el reverendo con vigor.
—No.
Te seguiré. No puedes detenerme.
—Si me sigues, te mataré a la primera oportunidad.
—No te creo. —Como Gwynn lo escrutaba con una atención ominosamente cruel, el reverendo suspiró—: Puesto que no estás en tus cabales, te perdono tu descortesía.
El reverendo sudaba. Sería muy injusto si Gwynn agarraba y se iba, justo cuando se encontraba en un estado en el que era potencialmente receptivo a la gracia. En la privacidad de su mente, compuso plegarias más potentes. Mientras, en voz alta continuó garantizando su apuesta:
—Iré contigo. No te temo. Seré tu compinche.
—Una idea repulsiva.
—Seré tu amigo.
—Ah, por amor de dios…
El reverendo puso una mirada herida. Dio la impresión de estar enfadado, con los brazos cruzados sobre el pecho, mientras interiormente continuaba con sus oraciones.
Después de un largo silencio, Gwynn habló en voz baja:
—Sabes, el saber convencional ahora afirma que la luz crea las sombras. Pero en realidad es lo contrario. La oscuridad vino primero y es infinitamente más vieja y más duradera que la luz. La luz pide prestado un pequeño espacio; luego muere o sigue adelante, y la oscuridad reina de nuevo como si nunca hubiera sido turbada. Si bajas por el Escamandro, lejos de esta ciudad, puedes ver todas las estrellas; y en las noches sin luna puedes no ver casi otra cosa, tan vacío se vuelve el mundo. Parece una cortesía de las estrellas el continuar ardiendo en medio de tamaña indiferencia; pero son unas embaucadoras también. Alejan tus ojos de lo que yace entre ellas, las brechas, que son absolutas. La ausencia es más verdadera que la presencia, si la verdad es aquello que permanece y nunca cambia su naturaleza. Las estrellas deben de odiar esta ciudad. ¿Cuánto tardaremos en inventar un medio para hacer los horóscopos con lámparas de gas?
Gwynn terminó su discurso en un tono apasionado. Luego puso los ojos bizcos y se deslizó de costado fuera de su silla.
El reverendo vio que la hermana de Feni y sus amigas intercambiaban miradas de complicidad. Les dedicó una mirada furiosa, y luego se inclinó hacia el piso.
—¿Hijo mío?
Gwynn se estaba levantando temblorosamente. Se incorporó y avanzó tambaleante hacia la puerta trasera, pero erró por un metro y trató de abrir una sección de la pared. Acercándosele apresuradamente, el reverendo lo guió hasta la entrada e hizo girar el picaporte. Gwynn se tambaleó, perdió el equilibrio y cayó de cara contra el piso. Lanzó un juramento soez, trató de levantarse, lo consiguió a medias, luego se desplomó de nuevo. Yació jadeante en la cuneta, un lugar nada inoportuno pues enseguida vomitó torrencialmente. Vomitó los restos de un fuego: cenizas húmedas y polvo de carbón, luego vomitó sal, aceite negro, brea aún más negra y, finalmente, escupió un buche de azogue. Sólo entonces, por fin, los espasmos de su estómago se apaciguaron; y él se apartó a rastras de la porquería y se acostó, con la cabeza contra la pared y las piernas asomando hacia el callejón, y permaneció en esta posición con el aspecto de alguien física y psíquicamente incapacitado.
El reverendo miró este comportamiento con consternación.
—Espera, voy por un vaso de agua —dijo, y entró apresuradamente al restaurante una vez más.
Parches del cielo nocturno relucían a través de una aglomeración de escaleras de servicio, toldos, jaulas para pollos y tendederos. Todo se balanceaba como las jarcias de un buque dando cabezadas en un mar revuelto. Gwynn cerró los ojos con aprensión. Había pistolas disparando dentro de su cráneo y parecían tener provisión interminable de balas.
—Determina el valor de lo sublime en un mundo cuya cotidianidad se encuentra más allá de la redención… Muchacho, ¿me estás prestando atención?
Era uno de sus antiguos maestros, que le hablaba desde una jaula para pollos en donde estaba doblado como un contorsionista, su rostro presionado contra la malla de alambre.
—Me siento un poco indispuesto, señor —se escuchó protestar Gwynn—. ¿Por qué no le pregunta al sacerdote?
—Te estoy preguntando a ti, muchacho.
—No sé. Dígamelo usted, señor. O lo quemaré, destruiré todo lo que ama…
La alucinación no pudo responder y desapareció.
Gwynn se levantó todo lo que pudo, que fue hasta ponerse de rodillas. Se preguntó con irritación cuándo iba a regresar el reverendo con el agua.
Luego escuchó que algo se acercaba. No del interior del restaurante de Feni, sino de un poco más lejos por el callejón. Miró fijamente en dirección del sonido.
La persona que se aproximaba estaba a un centenar de metros. Iba a pie y era alto y ancho, cubierto con una larga capa de hule. Al acercarse, la figura se despojó de la capa, revelando a un hombre gigantesco, desnudo excepto por un taparrabos de piel de tigre alrededor de las caderas. En las manos llevaba algo brillante que atrapaba la luz del cielo. Los ojos de Gwynn distinguieron la forma de un hacha.
El miedo le concedió a Gwynn cierta cantidad de sobriedad y fuerza. Apoyado sobre una rodilla, estabilizó su espalda contra la pared y sacó su pistola derecha. La sostuvo con ambas manos y la amartilló.
—¡Ah, tú por fin! —exclamó—. Veamos qué clase de némesis eres, ¿un fantasma del interior o del exterior de la mente? Metafísicamente hablando, ésta es una pregunta muy importante.
La aparición de Hart guardó silencio.
Gwynn espero hasta que la figura de Hart estuvo a cincuenta metros y disparó dos veces. Si un fantasma podía matar a los vivos, acaso un vivo podría matar a un fantasma.
El forzudo hizo un movimiento borroso y siguió caminando.
Gwynn disparó por tercera vez con el mismo resultado.
Ahora Hart estaba lo suficientemente cerca como para que Gwynn pudiera ver los surcos en su cara, pero no tenía tiempo para cavilar sobre la causa de éstos. Apuntó al centro del amplio pecho y disparó las tres balas que le quedaban en la recámara.
Borrón-borrón-borrón.
La hoja del hacha desvió las balas.
La adrenalina hizo que Gwynn se levantara. Se tambaleó hacia atrás varios pasos empujándose a lo largo del muro.
—Es buena, ¿no es cierto? —La aparición habló con una voz que sorprendió a Gwynn por lo normal.
—¿Quién? —dijo Gwynn, tratando de entretenerlo, mientras cogía una recarga de su cinturón.
Bajó la palanca del cargador, sacó el pasador del tambor, insertó el nuevo tambor, introdujo de nuevo el pasador y cerró la palanca, un procedimiento que normalmente le habría llevado cerca de tres segundos, pero sus dedos parecían haber perdido la memoria y se movían al paso confundido de sonámbulos en un manglar.
—Mi esposa. Su nombre era Perla.
Hart continuó acercándose, y Gwynn retrocedió.
—Ella me dijo quiénes la mataron. Mataré al chico y al padre, pero primero te mataré a ti.
Gwynn negó con la cabeza.
—El muchacho está muerto. El padre pronto lo estará. Tu esposa está muerta, al igual que tú. Regresa a tu tumba.
—Mi esposa no está muerta, hombrecito. La tengo en mis manos. —Hart se rió—. Yo tampoco estoy muerto. Te engañaron. Eres el único muerto aquí.
—Si tú dices que vives, yo digo que mueras —gruñó Gwynn, con una jactancia que en realidad no sentía. Con la esperanza de que el hacha no pudiera desviar dos balas a un tiempo, sacó su otra pistola y las disparó las dos a la vez, tan rápido como fue capaz, hasta vaciar el cargador.
El forzudo pareció quedarse inmóvil, pero la hoja brillante se movió como el ala de un colibrí. No pasó un solo disparo.
El forzudo dio un paso adelante, se paró de lado, y movió el hacha hasta el nivel de sus caderas, paralela con el suelo, la hoja más atrás.
Gwynn arrojó al suelo sus inútiles pistolas y corrió hacia atrás, sintiendo como si sus piernas se estuvieran moviendo a través de un mar agitado: una ola lo empujó, y casi se cayó; luego otra ola lo atrapó y lo puso derecho de nuevo.
La mente de Gwynn daba volteretas, aturdida. La velocidad del arma era imposible: por tanto, ¿persistía el reino de lo maravilloso? Tras buscar el misterio y la transformación, sería demasiado irónico recibir tales cosas en forma de muerte ordinaria. Una alternativa, al menos, estaba disponible: no era en realidad que el hacha fuera imposiblemente rápida, sino que él era imposiblemente lento, al fallar todos sus disparos e imaginar en su alucinación una explicación para su embarazosa falta de éxito.
Sacó Gol'achab y respiró profundamente.
—Buen truco para las fiestas —jadeó—. ¿Cómo lo haces?
—El amor es fuerte —dijo Hart—. Y la muerte también es fuerte. —E hizo girar el hacha.
Gwynn no se hacía ilusiones de sus oportunidades de esquivarla, pero tampoco podía hacer otra cosa que intentarlo. Esperando totalmente ser cortado en dos, sostuvo a Gol'achab con las dos manos y la abatió como un látigo.
Se encontraron después de todo.
En el momento en que el acero cantó, Gwynn retrocedió dándole a la empuñadura un giro brusco, empleando la hoja curvada para enganchar el hacha. La maniobra funcionó, concediéndole un intervalo para atacar.
Gwynn se abalanzó alzando la punta de Gol'achab; una finta que pareció funcionar, pues el mango del hacha subió para bloquearla, dejando la parte baja del pecho y el vientre del forzudo indefensos. Pero cuando en el último momento Gwynn buscó su blanco y se tiró a fondo, recto, el hacha estuvo ahí y bloqueó el golpe con tal fuerza que casi le arrancó Gol'achab de la mano y desequilibró al propio Gwynn. Mientras retrocedía trastabillando, el instinto lo hizo agacharse, y el hacha pasó silbando por sobre su cabeza.
—Está enfermo —le dijo el reverendo a Feni—. Necesito llevarle agua.
—Tendré que hervirla —dijo Feni. Descolgó una tetera de hierro de un gancho y la puso bajo un grifo en la pared. Abrió el grifo, y una corriente de agua color caqui fluyó arremolinadamente.
El reverendo hizo una mueca.
—Después de todos estos años de comer tu comida, Feni, no me digas que tu agua viene del río.
Éste negó con la cabeza.
—De un tanque pluvial. Pero, ¿de dónde crees que viene la lluvia?
Encendió un quemador y puso la tetera sobre él.
Mientras esperaban a que se calentara el agua, el reverendo y Feni escucharon los disparos en el fondo.
—Parece que tu amigo está enfrentándose a su destino —comentó Feni.
—Absurdo. —El reverendo echó una mirada en dirección a la puerta trasera—. Está disparándole a un fantasma conjurado por su cerebro confundido.
Feni se encogió de hombros.
—Quizá. Pero escucho dos voces allá afuera.
—Tu cabeza está llena de las supersticiones de tu hermana —se mofó el reverendo. De todos modos, se levantó y se acercó a la puerta. En un momento, escuchó el entrechocar del metal con el metal y gruñidos producto del esfuerzo. Ciertamente sonaba como una pelea. Recordó las palabras de Gwynn acerca de los asesinatos. Pero, ¿era Gwynn luchando por su vida o sólo hacía chocar su espada alocadamente contra un canalón? El reverendo puso la mano sobre el pomo de la puerta, luego vaciló.
El hacha se movía tan rápido, o Gwynn tan lento, que se encontró casi constantemente a la defensiva. Podía esquivar, retirarse, atrapar la pesada hoja cuando se abatía o al barrer, y echarla a un lado; pero nada más. Cada vez que intentaba penetrar la guardia del forzudo, el hacha lo interceptaba y lo superaba. Sus tácticas no funcionaban mejor de lo que lo habrían hecho contra un maremoto o una avalancha. En muchas ocasiones, fallaba en evitar completamente el filo del hacha y comenzó a acumular cortes. Se tambaleaba y jadeaba, mientras que el forzudo se mostraba incansable e inexpresivo. En la penumbra, sus ojos eran como los vacíos agujeros de una máscara. Un viso de humedad en la ancha cara respaldaba su afirmación de que estaba vivo; pero bien podría haber sido un arma inerte, y el hacha quien lo esgrimía.
Gwynn temía que la hoja más delgada del yatagán pudiera romperse bajo los pesados golpes… si no se partían antes sus muñecas.
Bloqueó un golpe que podía haber cortado su pie derecho. Empleando toda su fuerza, levantó el hacha haciendo palanca. Con el mismo movimiento, hizo girar a Gol'achab para asestar un golpe arriba, que tuvo que convertir en un quite al retroceder Hart un paso y hacer girar el hacha con una sola mano, imitando el movimiento de Gwynn, pero alcanzando el punto crucial antes. Gwynn desvió de nuevo el hacha y retrocedió rápidamente, tratando de ganar algún espacio en el que recuperar el aliento. El hacha lo persiguió. Dio un paso a la izquierda, trazó otro arco con Gol'achab por sobre su cabeza, a medio camino cambió a la mano izquierda, entró a fondo y lanzó una estocada contra la sien del forzudo aprovechando la momentánea indefensión de su flanco derecho.
Al mismo tiempo el hacha hizo un barrido tajando horizontalmente. Gwynn se habría encontrado dentro de su guardia, pero Hart había acortado el agarre, y la hoja lo golpeó, pasando a través del músculo del costado de Gwynn como un cuchillo caliente a través de la mantequilla.
Gwynn cayó al suelo, y se le escapó un grito corto y bronco. Trató de levantarse de inmediato acallando la queja de dolor, pero sus largas espuelas se enredaron bajo sus pies, y gateó y se bamboleó sin una pizca de gracia. Esperaba morir en ese momento. Pero el golpe aniquilador nunca llegó, y cuando miró hacia arriba, vio a Hart parado, esperando, sin prisa.
Gwynn por fin consiguió que sus piernas lo alzaran. Se percató de que no era una herida tan mala. No lo suficientemente profunda para resultar fatal. Pero eso era una sutileza académica. El próximo golpe lo mataría, o el siguiente. Con perfecta certidumbre, comprendió que simplemente no sobreviviría a esta pelea, sin importar lo que hiciera. Sólo podía escoger cómo perderla.
Tomó aliento.
Y al mirar al rostro del forzudo, comprendió que no había más que un camino.
Mientras exhalaba el aire, dejó escapar a Gol'achab y se alzó con las manos vacías, extendidas en señal de rendición.
El hacha llamada Perla no titubeó.
El reverendo, que había estado escuchando cómo continuaba el entrechocar de los metales, lo oyó cesar. Trató de oír otros sonidos: gritos o sonidos de carreras. Pero sólo escuchó los pollos cloqueando.
El reverendo se dominó. Al recordar que se había propuesto salir, obligó a su mano a abrir la puerta y a sus pies a llevarlo afuera.
Todo estaba tranquilo. Nada se movía o hacía ruido, salvo las agitadas aves de corral. A alguna distancia cerca de ahí, yacían dos cuerpos en el suelo. El reverendo gritó el nombre de Gwynn. Ninguno de los cuerpos se movió.
El reverendo corrió por el callejón. Llegó a una gran superficie resbaladiza cubierta de sangre y, sin cuidarse, la atravesó. Al alcanzar el más cercano de los dos cuerpos tendidos boca arriba, se detuvo.
Era Gwynn y estaba muerto. Algo había cortado desde su hombro izquierdo hasta el final del esternón. Sus ojos miraban hacia arriba, congelados, abiertos de par en par.
El otro, que yacía a corta distancia, estaba vivo. El reverendo reconoció al forzudo de la feria del muelle. A la vista del arma grande, extraña y cubierta de sangre que tenía en sus manazas, no había razón para dudar cómo había encontrado su final Gwynn.
El forzudo miró al reverendo.
—Ella me espera —susurró—. No permitirá que me quede aquí solo. Ella me perdona, mi Perla, y ahora yo puedo ir a ella.
Sonrió débilmente, y luego pareció quedarse dormido. El reverendo no pudo ver que tuviera ninguna herida. Sintió el movimiento del alma saliendo de la carne como si fuera un diente al que sacaban sin dejar nada detrás.
El reverendo se volvió hacia Gwynn y se acuclilló junto a él. Cerró los ojos de su adversario con mano insegura, y luego pasó los dedos por el aire, provocando la aparición de una luz. Brilló sobre la sangre, sobre el hueso destrozado, y sobre numerosas pequeñas flores que yacían dentro de la herida.
El reverendo comenzó a llorar.
—Estoy afligido, hijo mío —barbotó a través de sus sollozos—, y no sólo porque he perdido la oportunidad de salvar nuestras almas. —Luego levantó a Gwynn a medias hacia arriba por las solapas de su chaqueta y lo sacudió duramente—. ¡No es justo! ¡Habías comenzado a cambiar, sí, habías comenzado! Estaba progresando. ¡Habría ganado! ¿Me escuchas? ¡Yo habría ganado!
El reverendo dejó de sacudir el cuerpo de Gwynn cuando se percató de que se estaba haciendo pedazos literalmente entre sus manos.
—¡Oh, mierda, mierda! —repitió el reverendo, al abandonarlo la elocuencia de sus plegarias—. ¡Me cago en ti! ¡Me cago en mí!
El viento ártico corría sin impedimentos sobre un océano sin olas de nieve blanca, que cortaba a la redonda su perímetro perfecto contra el domo negro del cielo. Las estrellas colgaban sobre su cabeza en su esplendor invernal y alta en el norte la luna llena brillaba como el acero.
Era la linde del mundo de los vivos, un día de viaje en trineo más allá del final de la línea del ferrocarril más septentrional. Una de las sibilas más jóvenes lo había llevado ahí. Él tenía ocho o nueve años. Escuchaba la voz de la mujer, atenuada por las pieles de foca.
—No pasaremos de aquí. Allá lejos residen los muertos en su dominio. Y cuando el sol de los vivos se consuma y la luna de los vivos se oscurezca, y todas las cosas que tienen vida hayan llegado y se hayan ido, ese mundo será el único mundo, y así será para siempre. Todo el tiempo no es sino una cascara flotando sola en un océano tranquilo; y la cascara soporta el universo; y la cascara tiene un día de nacimiento y un día de muerte, cuando se hundirá en el océano, y todo lo que contiene se perderá, salvo por aquello que se recuerda en la memoria de los muertos.
Él siguió su mirada a través de la tundra hacía su distante final, donde la tierra blanquecina se encontraba con las estrellas como copos de nieve. El viento lo apuñalaba a través de sus pieles, dándole zarpazos a sus órganos. Sus manos y pies, sus ojos, los huesos del rostro, todo le dolía. Cada aliento que tomaba era como tragar hielo. No podía impedir que sus dientes entrechocaran, así que sonrió para mostrarle a la sibila que era sólo el frío y no la predicción tristemente severa lo que le hacía temblar. La sibila sonrió como burlándose de él; sin embargo, su mano enguantada emergió y lo acercó a ella, dentro de los pliegues de su abrigo de pieles. Luego la voz de ella se alzó de nuevo suavemente, contando historias en las que él había dejado de creer, pero no se había cansado todavía de escuchar: historias de sus ancestros famosos, sus hazañas honorables e infames, sus combates, crímenes y pasiones. Y escuchó algo en su voz que, años más tarde, identificaría como nostalgia por cosas que ella nunca había conocido y nunca conocería.
La locomotora en la que regresaron parecía una descendiente de las bestias de los cuentos de la sibila. Montado en la cabina caliente y sucia de hollín, escuchó con ávido interés la explicación del ingeniero acerca de cómo funcionaba la maquinaria y memorizó todo lo que el hombre le contó sobre tuberías, la presión, las válvulas, el combustible y lo demás, considerando maravilloso todo ello. Cuando por fin estuvo en su cama, de vuelta dentro de los muros de la ciudadela, a punto de dormirse, sus pensamientos fueron todos para la espléndida locomotora y cómo podría intrigar para persuadir a aquéllos a cargo de su educación para que le permitieran aprender a manejar una. Cuando llegó el sueño, sin embargo, no tuvo nada que ver con esa esperanza infantil. En lugar de locomotoras, o incluso de monstruos y héroes, soñó con torres hechas de acero que eran vertiginosas y huecas, sin habitaciones, y, entrecruzando las torres, corredores vacíos a través de los que soplaba un viento lúgubre. Dentro de estos ejes y pasillos, revoloteaban frenéticamente cuervos blancos, arrojándose violentamente contra las paredes desnudas buscando inútilmente una salida.
En el sueño, había deambulado por la estructura como un fantasma, deslizándose cuando lo deseaba a través de las paredes que atrapaban a los cuervos. Ahora regresó de nuevo a las torres, como un hombre, y como un prisionero.
Yacía en el fondo de un eje cuyas paredes eran plateadas, casi como espejos. Los cuervos blancos y sus reflejos revoloteaban en sus distantes alturas. Él yacía sobre la espalda, inmovilizado por una fuerza invisible. Sintió algo agudo dentro de la boca y se percató de que su lengua estaba cubierta de espinas. La única otra sensación física era de frío extremo, un frío tan intenso que habría matado a un hombre vivo, pero que era apenas incómodo para un muerto.
No se encontraba solo. La gente se reunía a su alrededor. Marriott se hallaba al frente de la hilera, así como Hart y su esposa. Cerca estaba el general Anforth, y junto a él, el coronel Bright, con su cabeza debajo del brazo. Codos y Biscay estaban ahí, y una numerosa muchedumbre en el fondo. Todos lo observaban con sorna evidente.
El coronel Bright se volvió hacia el general Anforth y dijo:
—Creo que lo tenemos, señor.
—Mejor volarle la cabeza —dijo Anforth—, sólo para aseguramos. ¿Quién tiene una pistola?
—No hay razón para ello, caballeros —dijo Marriott—. Aquél que hará el trabajo con verdadero refinamiento está en camino.
Anforth miró su reloj.
—Si no llega pronto, debemos organizar un linchamiento —dijo con autoridad.
El reverendo cogió la mano derecha de Gwynn. A diferencia del forzudo, Gwynn no estaba yéndose rápidamente: el reverendo sintió el sedimento rezagado de la vida, el espíritu apegado a la carne.
—Bueno, vaya desaguisado —murmuró—. Y yo… ¿lo creerías, justo pensé en un argumento destacable? Me atrevería a decir que no te importará si lo expongo. Considera: a pesar de tu execrable actitud hacia tus semejantes, tu espantosa falta de interés por ellos, sentías curiosidad por las bestias y el mundo natural. Y podría creer… sí, lo creeré, para aliviar mi corazón… que tu interés en cosas tan distintas de ti, al menos en el aspecto físico, era la evidencia de que tú, también, anhelabas que la divinidad reconociera la divinidad en todas las cosas. Con el tiempo, si hubieras sobrevivido, habrías entrado en razón. Creeré esto, amigo mío. —El reverendo se enjugó las lágrimas—. Si me agarro a un clavo ardiendo, no será por primera vez. ¿No es eso lo que deben hacer todos los creyentes? También tú aspirabas al infinito. Debo creer eso, al menos. También tú deseaste la cosa innombrable que se perdió y que es llorada en los corazones humanos. Se me ocurre ahora que mi pensamiento ha sido defectuoso: no sentimos la ausencia de Dios. Sentimos la ausencia de todo lo que está perdido para Dios, eso que se ha apartado y rehúsa a regresar, al creer que se halla en el exilio.
Al percatarse de que estaba parloteando, el reverendo se detuvo y sostuvo en silencio la mano de Gwynn durante un rato. Sintió el alma aferrándose con tenacidad al mundo; temerosa de irse y enfrentar el terrible destino que le aguardaba, sin duda.
—Sé que todavía estás aquí —dijo el reverendo de nuevo, finalmente—. ¿Sabes que si no te marchas tendré que expulsarte? Cualquier cosa que dejes en este mundo sin duda causaría problemas. Pero no hay necesidad de apresuramos. No todavía.
Tuvo que volver a enjugarse las lágrimas. Hizo aparecer un cigarrillo encendido en su boca e inhaló profundamente.
—Qué enredo, ¿verdad? Me pregunto si puedes oírme. Porque hay una historia que querría que escucharas. Debí haberla contado hace mucho, tal vez. Pensé que te habrías mostrado cínico entonces, y todavía pienso que lo serías ahora, si estuvieras vivo. Pero podría ser que ahora puedas ver las cosas desde una perspectiva diferente. Hijo mío, debo intentar hasta el final convencerte de que te arrepientas, creas y te sometas; hay una oportunidad para ti, incluso ahora, para evitar caer en el maremágnum de los no reclamados.
El reverendo hizo una pausa para arrojar la ceniza al suelo.
—Tú has visto mis pequeños conjuros baratos y acaso dudaste justificadamente sobre su importancia como evidencia de una majestad divina. Pero cuando yo era joven, tuve talentos menos frívolos. Cuando Dios se acerca a nosotros, solemos hacer cosas extrañas; y Dios estaba muy cerca de mí. Hoy en día la Iglesia encuentra el tema más bien embarazoso. A los burócratas y a los beatos no les gusta que Dios se les acerque demasiado, entiendes. El poder supremo sólo puede ser peligroso para la moral pública. Tal vez debí haber usado ese punto de vista contigo, podrías haberte mostrado comprensivo. Pero divago y no hay tiempo para ello, ¿no es cierto? Dios me dijo que fuera vivir entre los leprosos, ordenándome que los tocara e hiciera mía su enfermedad. ¿Y puedes imaginar qué comenzó a suceder después? Milagros, hijo mío. ¡Milagros!
El reverendo sintió su garganta de repente seca. Decidió que no era tan poco el tiempo que él no pudiera dar un rápido viaje de vuelta donde Feni a por su bebida.
—No te vayas a ningún lado, hijo mío —le ordenó—. Voy a por un poco de mi medicina.
Gwynn miró a la gente que lo miraba a él. Hablaban entre sí en una lengua que no podía entender. De vez en cuando, uno de ellos lo señalaba y un murmullo colérico o burlón se elevaba desde la multitud.
El reverendo no estaba ahí, pero Gwynn podía escuchar su voz.
Temeroso de lo que iba pasarle, más intensamente asustado de lo que jamás había estado por nada, Gwynn flaqueó. El orgullo lo abandonó abruptamente.
—No te vayas. No me dejes aquí —suplicó torpemente con su lengua llena de espinas.
Capítulo 22
Tras regresar con la botella en la mano, el reverendo se acuclilló de nuevo junto a Gwynn.
—Estaba pensando —le dijo a su difunto adversario— que en todo el tiempo que hablamos, nunca nos emborrachamos juntos. Es una pena.
Dio un tragó y sorbió las lágrimas.
—Pero, ¿qué estaba diciendo? Tomé el dolor de los otros, sí. El enfermo, el lisiado, el loco. Dios obró a través de mí para curarlos. Debo admitir, querido amigo, que resulta refrescante no tener que discutir el asunto exhaustivamente contigo. Por mi parte, sanaba en cuestión de días, siempre. Nunca pregunté por qué debía sufrir cada debilidad para poder desterrarla. De hecho, admito que le di la bienvenida al sufrimiento creyendo que me perfeccionaría y espiritualizaría. Estaba seguro de que me haría más digno del favor de Dios. Sí no estuvieras en una situación tan desgraciada, probablemente estarías riéndote alegremente de eso, ¿eh? Y sabes, no pregunté tampoco por qué Dios me había elegido. Me pareció lo más natural que estuviera agraciado con la presencia divina y llamado a tareas divinas. No puedes imaginarte cómo es estar obsesionado con el poder del infinito. ¡Mi arrogancia era diez veces mayor que la tuya!
»En aquellos días, los días de mi orgullo, solía vagabundear de pueblo en pueblo. En uno encontré a una chica. Su cuerpo estaba tullido, su cara desfigurada, su mente retrasada y desequilibrada. Su gente la había encontrado culpable de fornicación. Era un serio crimen entonces, así que la habían lapidado, aunque no hasta matarla. La sacaron y me la mostraron, pensando que aplaudiría su rectitud. En mi cólera, invoqué fuego del cielo. ¡Bueno, eso ciertamente les sorprendió! Más bien me sorprendí yo mismo, también, porque nunca había siquiera pensado en intentar algo como eso; pero demostró ser muy fácil. El fuego quemó a cada persona del pueblo. ¡Tú jamás habrás sentido semejante calor! Hombres, mujeres, niños, tal vez unos doscientos, todos ardiendo como antorchas. Todos salvo la chica y yo fueron consumidos.
Cuando el fuego se extinguió, los dos nos encontrábamos cubiertos por las cenizas de su gente. Ella no me dijo nada; no mostró ninguna reacción. Me preparé para curarla. Me apliqué a sus heridas y por tres días fui golpeado como lo había sido ella; mientras, ella recuperó su salud, su belleza y su inteligencia. Durante esos tres días, ella me cuidó, todo el tiempo sin decir una palabra. El cuarto día, cuando mis facultades se recuperaban, me preguntó por qué había hecho aquello. ¿Por qué simplemente no la había curado y ya está? Me preguntó a qué diablo servía. Le dije que no servía a ningún diablo, sino a la Deidad Transfinita e Incontestable. Me dijo que estaba equivocado. Luego cogió una mula y se marchó del pueblo.
»La vi irse. Fue cuando la perdí de vista que sentí que la presencia bienaventurada me abandonaba. ¿Cómo podría describirlo? Era como perder mis miembros, mis sentidos, toda alegría y esperanza, todo a la vez. Enloquecí y estuve loco durante mucho tiempo. Desgarré mis ropas y rodé sobre las cenizas de los pobladores de ese sitio.
»En mi locura, aprendí el nuevo alcance de mis poderes milagrosos, invoqué tormentas de fuego y quemé las rocas y la arena. Descubrí cómo incubar insectos en mis manos y escorpiones en mis pies. Aprendí las payasadas menores que has visto. Podía hacerlo todo excepto sentir a Dios. No es necesario decir que clamé al cielo. Grité pidiendo perdón y respuestas. ¿Venían de Dios mis repentinos talentos para iniciar incendios y hacer trucos bufonescos? Si no, ¿de quién entonces? ¿Había sido la chica una chica común? ¿O un ángel enviado para probarme, y si así era, cuál había sido la prueba? ¿Por qué había sido tan enaltecido sólo para caer, y sabia Dios que yo caería?
La voz de reverendo se había alzado hasta el grito. Se controló. Continuó, bajando el volumen hasta un tono suave pero apremiante:
—Mi locura era en sí misma una tormenta de fuego. Con el tiempo, se extinguió. Una noche yacía solo, desnudo, y me percaté de que estaba cuerdo de nuevo. Dios seguía ausente todavía, pero mí razón había regresado. Elegí creer que la prueba que había fallado era una sobre si podía amar a mis semejantes como amaba a Dios. Tu gente no es insensata, después de todo: ¡el amor por la Deidad perfecta puede impedirnos amar al hombre imperfecto! Pero la voluntad de Dios es reintegrar al perdido; y eso no puede hacerse sin amarlos. Por tanto decidí, y puedes imaginar mi abyecta humildad, regresar a la senda del curador, hacer la voluntad de Dios, y esperar el perdón y la restitución de la luz.
»No adiviné lo que sucedería, pero tal vez tú sí: mis poderes de curación habían desaparecido. ¡Ni siquiera podía curar un dolor de cabeza o una ampolla! Desde entonces, sólo he sido capaz de realizar milagros completamente inútiles. ¡No puedo ni siquiera crear alcohol! —se burló amargamente de sí mismo el reverendo; luego las lágrimas volvieron a correrle por las mejillas—. ¿Qué fue mal? Tú al menos parecías naturalmente condenado, hijo mío. No tuviste que sufrir la agonía de una caída de la gracia. ¡No puedes saber!
Los lamentos y el llanto del reverendo alcanzaron a Gwynn en la base del eje. El fastidio que le provocó el lloroso discurso del reverendo ocasionó que Gwynn reuniera a su alrededor los fragmentos de su orgullo y su dignidad. Su lengua se había vuelto tan afilada como una rama de acacia, y las espinas le atravesaban el cielo de la boca, así que ya no podía hablar y sólo pudo dirigir su pensamiento al reverendo:
Padre, tiemblo al pensar en el cuadro que debéis presentar tú y mi despojos mortales. ¿Se encontraría por completo fuera de tu alcance el decir algunas palabras dignas, aunque inútiles, de consuelo y esperanza, o bien hacer algún chiste que alegre la ocasión; o, si cualquiera de estos esfuerzos exigiera demasiado de ti, al menos adoptarías la virtud del silencio?
Pero mientras que Gwynn podía escuchar al reverendo, el reverendo era insensible a los intentos de aquél por comunicarse. Por fin, paró de llorar. Se limpió la nariz con la manga, se aclaró la garganta y se dirigió de nuevo a Gwynn;
—¿Qué voy a hacer? ¿Con quién discutiré ahora, dime? Loco bastardo. ¡Una mujer! Podías haber vivido sin ella. Ese otro infeliz, el forzudo, era probablemente un buen hombre. Debería estar sentado con él, rezando por la paz de su alma. Pero no lo conozco. Te conozco a ti, con lo que quiero decir que conozco al más inmoral, al más miserable, al menos digno de los hombres que he encontrado. Pero en los días de Croal, contigo, yo era un hombre conversando con un amigo mientras cenaban. Sin ti, sólo seré un holgazán en un bar. Debería rezar por tu alma; pero si estuvieras vivo creo que lo desaprobarías; y no importa en realidad porque Dios no me escucha de todas formas.
Muy amable, sacerdote. No era necesario añadir el insulto a la herida, pensó Gwynn. Intentó cerrar los ojos frente a la turba que lo rodeaba, pero sus párpados estaban tan inmóviles como su lengua.
—Sólo déjame hablarte —dijo el reverendo—. ¿A quién más podré hablarle? Escucha: Dios busca amantes. Dios no es sumisión. Dios es la cigüeña que baila en la vega y el tigre en la noche. La soledad, el dolor por lo perdido, que provoca que los perros le ladren a la nada y que todos los cocodrilos no hagan sino matar y dormir durante cien millones de años; debiste saberlo cuando perdiste a tu mujer. Tienes cierto tipo de coraje y amas la belleza. Amaste el mundo de Dios. Tú fuiste, tú… —El reverendo no pudo mantener el tono—. Al carajo, tú eras la antítesis de la gracia. Te revolcabas en la ignorancia deliberada, tan feliz como un puerco en la mierda. Muchísimas personas dirían que está bien y es justo y una cosa jodidamente buena que hayas muerto joven, y un signo de la gran misericordia de Dios el que murieras rápidamente. El bueno y el sabio afirmarían que este mundo será un mejor lugar sin ti en él. Que discrepe egoístamente no importa una higa. Traté de hacer de alcahuete, seducirte en beneficio de Dios; en lugar de eso, fui yo quien ha llegado a sentir amor por ti. Conque si fracasaste esta noche, también yo: aún no consigo amar a toda la humanidad.
»A1 menos tú has sufrido; eso es algo. En eso puede haber alguna expiación. Y si la hay para ti, acaso para mí también. Sólo quiero que aquel viejo amor divino regrese.
Después de eso, el reverendo no pudo hablar durante un tiempo. No tenía idea, en cualquier caso, de qué más podría decir.
Miró la cara de Gwynn, que estaba cubierta de sangre y fango bituminoso. El reverendo sacó un pañuelo, lo sumergió en el Toro Negro y puso manos a la obra. El Toro Negro demostró ser un disolvente efectivo, y el reverendo fue capaz de hacer un buen trabajo con la apariencia de Gwynn, incluso derramando el licor en su boca y limpiando los dientes.
—Ahí está —murmuró con voz ronca, estrujando el pañuelo y arrojándolo cuando hubo terminado—. No es exactamente un cadáver atractivo, hijo mío, pero mejor que antes.
Y luego, en su desdicha, una idea lo iluminó de repente.
Era una idea aterradora, pero también hermosa. Había algo muy apropiado en ella. Sólo…
—Me gustaría estar apropiadamente borracho —masculló—. Completa, completamente ido…
Después de expresar este pensamiento, el reverendo se puso de pie abruptamente. Actuando con prisa, para no tener tiempo de cambiar de idea, regresó corriendo una vez más al local de Feni. Cuando salió de nuevo, tenía en su mano el tazón de Gwynn y la ampolla.
El reverendo regresó al lado de Gwynn. Con bravuconería vació lo que quedaba del contenido de la ampolla en el tazón. Luego, puso una mano sobre la frente de Gwynn, como bendiciéndolo, y con la otra, alzó el tazón en un brindis.
—¡A tu salud, pobre diablo! Siempre supe que serías la clave de mi salvación. —El reverendo habló con afabilidad para darse ánimos. No podía permitirse ahora detenerse a pensar o, temía, no se atrevería a intentar el plan que se le había ocurrido—. Si un hombre cediese su vida por la tuya, si muriese como moriste tú, ¿te apartarías de tus costumbres pecaminosas? ¿Recordaría tu cuerpo su dolor y evitaría infligir dolor a otros? Podría esperarse; sin embargo, lo más probable es que continuases siendo un canalla degenerado hasta el final de tus días. Pero ya sea que te vuelvas hacia la rectitud o no, ya sea que yo tenga éxito o falle en conducir tu alma a Dios, eso no importa ahora. No importa un comino porque una oferta de igual valor será hecha.
Tras concluir de esta manera, el reverendo alzó el tazón y se bebió todo el té.
El té sabía fuertemente a alquitrán, con un regusto salobre que podía haber sido el sabor de la droga. A los pocos segundos, el reverendo se sintió adormilado. Tras otro corto intervalo, resbaló hacia el charco de sangre. Un brazo cayó sobre el cuerpo de Gwynn; luego perdió la capacidad para mover sus miembros.
—Así me sacrifico a mí mismo para salvarme a mí mismo —musitó medio adormilado—. ¡Observa, mundo sin fe, éste es mi gran regreso! ¡Por una sola noche!
Incluso en su apogeo, cuando había sido el famoso hacedor de milagros del desierto, el reverendo no había intentado nunca revivir a los muertos. Siempre le había parecido que intentarlo seria blasfemo. Incluso sí lo hubiera podido conseguir entonces, sabía con certeza que ahora no debería ser capaz, en su actual estado de desgracia. Sin embargo, al sentir que las fuerzas químicas lo succionaban hacia un lodazal silencioso y oscuro, no le temió al fracaso.
Le pareció que yacía en esta vacuidad densa durante un largo rato, pero al fin se evaporó, y las visiones arribaron. Al principio, vio el paraíso y las cautivadoras huríes, luego cosas que no tenía palabras para describir, cosas que eran aterradoras y al mismo tiempo deseables más allá de toda medida.
Había música, o algo como la música.
Algo respiraba. El aliento sopló la música a través del rostro del mundo, a través de los mundos. Algo volaba para siempre, solo e interminablemente a través de la noche profunda.
El reverendo sintió una tristeza abismal, un estruendoso temor. Deseó morir; deseó que alguien lo matara.
Trató de caer hacia el abismo. En lugar de eso, el abismo cayó dentro de él.
Se materializó muy por encima de Gwynn, en lo más alto del eje donde los cuervos blancos todavía revoloteaban. Se detuvo y comenzó un flotante descenso: una serpiente de nebuloso vapor blanco, su forma espiralada tan elegante como una ecuación, una corona de espectrales diamantes en su larga cabeza. Hileras ordenadas de dientes de acero se alineaban en sus delgadas fauces, y bajo dos crestas en su cráneo se hallaban los ojos como estrellas glaciales. Gwynn lo identificó como el Dragón del Norte. Los apiñados espectadores retrocedieron mientras descendía y todos se inclinaron como ante un visitante de la realeza. El Dragón del Norte respondió la inclinación. Ése era el último momento de la comedia.
Onduló frente a él. Al moverse, producía sonidos similares a los bombeos y siseos de un motor de vapor, y profirió un solo grito, el chirrido ensordecedor de una sierra mordiendo el metal. Giró en torno a él y luego cayó sobre su cara como un amnios.
Envolvió su cuerpo en sus espirales y los tensó, tirando de sí mismo hacia el interior de Gwynn hasta que éste no pudo verlo más, aunque podía sentir su presencia por su propia disminución por donde aquél pasaba. Giró en espiral, buscando sustento, penetrando lo que encontraba, con la facilidad de la niebla que fluye a través de las ramas sin hojas de los árboles en el invierno.
Sabía el camino. Estaba regresando a casa.
El reverendo murmuró en su sueño.
—Él empuja la éter… eternidad dentro de tu corazón también. Sin excepciones. La eterni… la eternidad. Una sed insaciable de infinito. Como los perros y los tigres parias en la noche. Piensa que estoy lo suficientemente alto ahora, hijo mío. Estoy rastreando terrones de gloria. No vayas a ningún sitio, sólo quédate aquí. Está bien, esto es, mira el salto del sacerdote. Donde hayas ido, déjame ir en lugar tuyo…
Si alguien hubiera estado mirando desde una ventaba o una escalera en el callejón, habría visto, cuando el reverendo terminó de hablar, una fuerza inexplicable que comenzó a actuar sobre el cuerpo del hombre que yacía bajo el brazo del sacerdote, que lo cubría con torpeza. De la terrible herida, pedacitos de hueso astillados salieron escupidos como semillas de melón de la boca de un niño. También fueron expulsadas las flores en un estallido de confeti coagulado. El brazo izquierdo, que había estado colgando en un ángulo grotesco, se movió a una posición normal, y se pudo observar que la caja torácica hendida volvía a juntarse, y los músculos y luego la piel se soldaban encima. Las otras heridas se cerraron con menos drama; y luego, cuando todo estuvo arreglado, el pecho reparado comenzó a elevarse y caer suavemente.
Después de que esto ocurriera, los oídos del observador imaginario habrían sido agredidos por un grito horrible que brotó de la garganta del sacerdote al desgarrarse su cuerpo desde el hombro hasta el esternón y partirse en dos su corazón.
Capítulo 23
Gwynn olió sangre.
Estoy vivo, fue su primer pensamiento.
Imposible, el segundo.
Mejor averiguarlo, el tercero.
Abrió los ojos. Vio el cielo amarillo, jaulas para pollos y el resto. Durante varios minutos yació quieto, sólo respirando, demasiado anonadado para hacer algo más que eso.
La voluntad regresó lentamente.
Había sido consciente de un brazo que cruzaba su pecho, había asumido que era el suyo. Ahora determinó que no le pertenecía. La manga de franela gris identificó al dueño correcto.
Gwynn volvió la cabeza, aliviado al descubrir que se podía mover de nuevo. Medio segundo más tarde descubrió cuán rápido, al saltar instintivamente sobre sus pies para alejarse de su ensangrentado compañero de lecho.
Miró el cadáver del reverendo y continuó mirando a los ojos petrificados de éste y a su herida. Finalmente, Gwynn palpó su hombro, donde debía haber estado aquella herida. Palpó su costado. Su ropa estaba empapada en sangre y reducida a harapos; pero eso era todo. Se quitó los guantes y palpó la piel con la yema de los dedos, pero no pudo encontrar siquiera un corte superficial en el sitio donde el hacha lo había golpeado. Sólo la herida a medio sanar en su brazo continuaba ahí, molestando bastante. Experimentaba varios dolores indeterminados y en conjunto se sentía exhausto e indispuesto. Pero su cuerpo se hallaba, básicamente, intacto.
Más difícil resultaba evaluar el estado de su mente.
Trató de encontrarle sentido a la escenita que lo rodeaba. Vio al forzudo, que yacía inmóvil, y a Gol'achab en el suelo. Vio el tazón de té y la ampolla vacía, y recordó cuánto de Los Mares de la Luna había consumido. También recordó las palabras que había dicho, o había parecido decir, el reverendo mientras…
¿Mientras yo estaba muerto?
Gwynn recogió a Gol'achab. La hoja tenía algunas muescas nuevas. Con la espada en la mano, examinó a Hart buscando signos de vida. No había ninguno. Tampoco había señales de cómo había muerto el hombre. Una cosa acerca del cadáver era cierta, sin embargo: era de carne y hueso.
Envainó a Gol'achab y volvió su atención hacia el hacha. Con cautela, a medias esperando que se alzara por su propia voluntad y lo atacara, la extrajo de las manos del forzudo muerto. Volviéndola a la débil luz, estudió la hoja con sus flores cinceladas, el dibujo ahora estropeado por numerosas muescas y abolladuras.
La depositó al lado del cuerpo gigantesco del hombre.
Los recuerdos llegaron flotando a través de su cabeza, desordenados, su pasado intercalado con los hechos más recientes. Irritado, llamó a su facultad de retentiva al orden.
Había vivido su infancia en una fortaleza en un país helado con períodos en un internado en el extranjero; años pasados en un ejército mercenario, luego años como forajido en el desierto, luego un nuevo empleo como esbirro de un pez gordo llamado Elm, a quien había abandonado a un violento final. Recordó una relación con una artista pelirroja llamada Beth Constanzin; la había encontrado, seguido… hasta el umbral de un mundo donde la materia era tan maleable como el pensamiento.
Buscó en sus bolsillos hasta encontrar la carta y la sacó. El papel estaba empapado de sangre, la escritura y la pintura, borradas. Sólo pudo recordar lo esencial y fragmentos de frases: tu calma… excitada como una chica…un gran mundo detrás de los muros… y el último acertijo. Mientras estuvo sentado en el local de Feni había pensado muchas posibles respuestas.
La carta estaba resbaladiza. Gwynn la dejó escapar de sus dedos.
Recordó haber dejado caer la espada de la misma manera: eso, y el golpe que lo siguió, ciertamente no podría olvidarlo. Su muerte no había sido un truco falso del delirio. Sus huesos recordaban la rotura, sus nervios recordaban el traumático flujo de agonía con demasiada exactitud.
En ese momento alocado, había recordado la voz de Beth: Sólo siendo extraños podemos movernos…Él es más que extraño, más que excéntrico: es nefasto. Él desgarra la cortina entre la vida y la muerte.
Y así había hecho lo más extraño.
Al consentir detener su maquinaria mortal, había esperado insensatamente trascender su existencia mortal y seguirla. No es que tuviera mucha elección; pero la claridad de propósito había estado ahí, sin embargo. En esas circunstancias, había hecho cuanto había podido. No había esperado sobrevivir en carne y hueso. Sin embargo, allí estaba, materia animada, un hombre.
¿Pero a qué podía, en realidad, atribuir su supervivencia? ¿A aquel acto abyecto de rendición, al pelo que se había tragado, incluso al dios del reverendo? ¿A algún otro factor, particular suyo? ¿Había alcanzado el umbral de la inmortalidad, sólo para ser arrastrado de vuelta por el reverendo? ¿O había sido rescatado de la aniquilación?
¿Dónde, cuándo, cómo, y quién era él?
No había respuestas inmediatas para estas preguntas.
Fue a buscar sus pistolas. Mientras las recuperaba, gruesas gotas de lluvia comenzaron a caer de las nubes. A los pocos segundos llovía con fuerza. Un poco más tarde la lluvia caía estruendosamente. Se quedó inmóvil bajo el aguacero, dejando que el agua cayera sobre él hasta que corrió limpia. Tomó tragos de ella e hizo gárgaras, pues tenía un sabor atroz en la boca.
Ahí fue cuando recordó haber vomitado, y miró alrededor buscando las cenizas y demás… y las florecitas verdes también. Pero lo hizo demasiado tarde. Toda clase de inmundicia, desplazada de las cunetas por el agua apresurada, se arremolinaba y giraba en espirales por el callejón, indistinguible.
La incertidumbre estaba al mando, y Gwynn, como alguien que buscara refugio, volvió a aceptarla.
Se echó el pelo hacia atrás y se rascó la mandíbula, haciendo una mueca de disgusto por la barba incipiente en su piel. Al percatarse de que estaba encorvado, enderezó la postura. Y luego, lentamente, caminó de regreso hacia los cuerpos.
—Dijiste que podías curarte a ti mismo, ¿no es cierto? —se dirigió al reverendo. El reverendo miraba hacia arriba, a la lluvia.
Gwynn se quedó de pie y esperó un tiempo, pero el estado del reverendo parecía más bien permanente.
Al darse la vuelta, Gwynn vio al forzudo y sintió una vieja urgencia. No vio razón para no ceder a ella. Puso la mano en la empuñadura de Gol'achab; pero entonces sus ojos cayeron sobre el hacha. Usarla sería, sintió con seguridad, de mal gusto, inapropiado, una flagrante transgresión de la propiedad; y por esa razón la levantó. Sin prestarle atención a las protestas que su brazo herido hacía por el peso, la hizo oscilar. La hoja se hundió a través del macizo cuello con facilidad. Gwynn puso el hacha de nuevo en el suelo, con la mente más aligerada.
Con un doloroso esfuerzo adicional, se echó el cuerpo del reverendo al hombro y lo cargó de vuelta desde el callejón hasta el local de Feni. Entró al reverendo y lo dejó caer en una silla adentro.
Feni lo miró fijamente. La hermana de Feni y sus amigas lo miraron fijamente. Los periodistas ebrios hicieron girar sus taburetes y lo miraron fijamente. Sin prestarles atención, Gwynn se dirigió a su oponente muerto por última vez.
—Si me salvaste, no estoy seguro de que deba agradecértelo, padre. Tú mismo dijiste que sin sacrificio no podía haber gloria. Llegué a creer algo similar, pero ahora, ¿cómo podré saberlo? El momento en que pude descubrirlo pasó, y acaso nunca habrá otro. Esta noche no sé quién ganó y quién perdió. No puedo decir que espero que hayas ganado. Sin embargo, espero que hayas encontrado lo que buscabas.
Tras dejar al reverendo en la silla, Gwynn caminó hasta el bar y abrió su billetera. La piel había protegido los billetes. Contó una pequeña suma y luego otra mayor.
—Esto es por el té —dijo Gwynn a un parpadeante Feni—. Y esto es para el funeral del buen padre.
Salió a través de la cortina de cuentas.
Feni contempló al reverendo, luego al dinero, como esperando que desapareciera o se volviera hojas secas o pedazos de piel de hombres muertos, como se suponía que sucedía con el dinero del reino de los fantasmas.
Mientras Gwynn subía las escaleras del Corozo, los ruidos nocturnos de los habitantes del edificio llegaron a sus oídos. El olor a cera para muebles y tostadas quemadas estaba ahí, invariable.
Al entrar en su habitación, fue directo al lavabo y se lavó con tres cuartos de agua de salvia y lirio, se afeitó y se enjabonó el pelo hasta que no quedaron trazas de sangre. Escogió un vestuario apropiado para viajar: pantalones negros de piel de ante, una camisa de linón de un blanco marfileño, una práctica casaca de montar de paño fino, un fular crema de lino que ató flojamente y botas sólidas y cómodas. Peinó su cabello y lo ató con una cinta negra. Habiéndose ocupado de su persona, reunió todas sus armas sobre el escritorio y las limpió y aceitó.
Empaquetó sus pertenencias en dos alforjas. Todas las extrañas modas que había usado en Ashamoil las dejó en sus percheros, incluyendo el sobretodo de plumas de pavo real. Después de un momento de duda, dejó también la petaca de mandrágoras y se limitó a tomar sus Auto-da-fes y un poco de brandy para las noches en el camino. Una vez que hubo acabado, regresó al dormitorio y se aproximó al espejo.
No había nada en su rostro que no hubiera estado ahí desde hacía años.
Como prueba, se hizo un pequeño corte con el cuchillo en la palma de la mano. Sangró normalmente, sin sanar como por milagro.
Intentó creer en el dios del reverendo. Para su alivio, no lo consiguió.
—En verdad —se dijo para sí mismo—, si en realidad un dios fue responsable por devolverme a la vida, siento curiosidad por la motivación de tal dios para permitir que un tipo como yo vuelva a las calles de este mundo. Me parece un acto de gracia no desprovisto de ambigüedad.
Gwynn se apartó de su desdeñoso reflejo y apagó las lámparas de la habitación. Regresó a su escritorio y abrió la gaveta dentro de la que yacía La esfinge y el basilisco conversan en su envoltorio de papel. Dudó, atrapado por la alocada fantasía de que el dibujo podía haber cambiado. Se permitió imaginarse cortejado por un nuevo misterio, una nueva pista que seguir, que lo llevaría a Beth de nuevo, dondequiera que hubiese ido.
Así como había dejado el huevo sin romper, casi dejó sin tocar el grabado envuelto; pero al fin sintió una extraña necesidad de certidumbre.
Quitó el papel.
Miró la imagen hasta que sus ojos estuvieron seguros: no había cambiado ni en el más pequeño detalle. La envolvió de nuevo y cerró la gaveta.
El monzón todavía tamborileaba sobre el techo. Gwynn se ató la capa de hule alrededor de los hombros y se encajó el sombrero de ala ancha. Era casi hora de marcharse.
Tuvo que tocar durante varios minutos en la puerta del hospital de Limonar antes de que una joven hermana finalmente abriera. Obviamente, ella había estado llorando.
—La doctora no está —dijo con aspereza y trató de cerrarle la puerta en la cara.
Gwynn atrapó la puerta y la empujó con el hombro con una brusca disculpa. Le informó a la hermana de que no tardaría mucho. Tras dejarla protestando a sus espaldas, subió por el pasillo y entró la sala donde había estado Elm. Otro hombre ocupaba su cama. Gwynn miró en las otras salas. Elm no estaba.
Pasó junto a la misma hermana en un corredor.
—El laboratorio —dijo ella quedamente, sin mirarle a los ojos.
Gwynn se dirigió hacia allá. El cuarto estaba a oscuras. Pudo oír una respiración, lenta y pesada. Había velas en un estante. Cogió una y la encendió.
Elm estaba en una silla, sentado en una posición torpe y flácida.
Gwynn se acercó. La boca del pez gordo colgaba floja, y la saliva brillaba en su barbilla. Su ojo izquierdo estaba cubierto por un parche de algodón. Su ojo derecho parpadeaba lentamente.
—¿Elm? —Gwynn se aproximó más.
El ojo giró y lo miró. Era el ojo de un animal dolorido. O tal vez no un animal del todo. Posiblemente había alguna inteligencia humana ahí, atrapada. A la tenue luz, Gwynn no podía decirlo realmente.
La silla en la que Elm estaba sentado se hallaba enfrente de la mesa de disecciones. En la mesa había dos objetos: un libro y una pequeña herramienta en forma de pico. El libro estaba marcado con una hoja de papel. Gwynn soltó la vela y abrió el libro donde estaba la marca.
El pedazo de papel resultó ser el panfleto del doctor Lone, con una oración subrayada: Los animales y lunáticos se vuelven obedientes y dóciles con este rápido y barato procedimiento.
El libro era el diario de Raule. En lo alto de la página ella había escrito que Elei había muerto y que renunciaba al puesto. Luego seguía una nota en relación con Tack y Snapper: Los dos caballeros grandes fueron, me han dicho, víctimas de un desafortunado malentendido que involucraba a agentes del Gremio de Matarifes y Ejecutores. La consideración por la sensibilidad del lector le impide a la pluma suministrar los detalles del accidente; las averiguaciones deben dirigirse a los talleres de jabón de la puerta de al lado. El resto de la escritura era un discurso más bien desarticulado sobre el funcionamiento de la conciencia. La oración final decía: El mal florece porque los buenos no son suficientemente buenos.
Gwynn miró de nuevo a Elm y reflexionó.
Mientras lo contemplaba, arrancó la página del diario y, con la vela, quemó la página y el panfleto en la pila del laboratorio. Guardó el pequeño pico en una gaveta. Sintiéndose mejor ahora que había borrado las pruebas —no es que pensara en realidad que los restos del Abanico de Cuerno plantearan un gran peligro para Raule—, salió a buscar a la hermana de nuevo.
La encontró en la sala. Dejó al paciente por el que estaba rezando y habló con él en la entrada.
—Soy el único testigo. Nadie más lo ha visto —dijo ella. Estaba calmada—. ¿Desea matarme?
Él negó con la cabeza.
—Voy a librarte de este… estorbo —le dijo—. Con respecto a lo que ha pasado, espero que nadie te moleste, aunque desafortunadamente no puedo garantizártelo.
Una pausa.
—Gracias —dijo ella por fin.
—No hay de qué.
Gwynn caminó de vuelta hacia el laboratorio. Se sentó en un banco mirando a Elm.
—Bueno —dijo—, parece que seguimos caminos diferentes.
El ojo de Elm parpadeó.
—Lo siento por Elei —dijo Gwynn—. No era un mal chico. Y luego está Tareda, en la que hay que pensar, ¿no es cierto? Pero me atrevería a decir que ella cuidará de sí misma.
Hizo una pausa tratando de juzgar si Elm entendía algo de su discurso. Era imposible decirlo.
—La doctora me ha sorprendido, pero tal vez no debería estarlo. Y no puedo negar que estoy más bien complacido. —Una sonrisa apenas visible cruzó los rasgos de Gwynn. Ladeó la cabeza, estudiando todavía el ojo frente a él—. ¿Eres capaz de desear venganza, me pregunto? No parece, pero quizás te guste morir. Ése es un deseo que siempre puedo conceder. Saldremos y miraremos las luces del rio primero, luego puedo liquidarte. ¿Qué me dices?
A Gwynn le pareció que Elm se avivaba levemente.
—Piensa en ello un momento —dijo Gwynn.
Posó la mirada en los estantes de los monstruos. Se levantó del banco y se paró frente a los tarros.
A la tenue luz, las lastimeras cosas tomaban un aspecto amenazador. Gwynn encontró el bebé cocodrilo. Lo trajo a la luz de velas y lo examinó de cerca. Aún parecía impecablemente real, no una falsificación, sino una genuina anomalía.
—¿Eres otro residuo? —murmuró Gwynn. Luego lo llevó donde Elm y lo sostuvo frente a su ojo—. En cierto sentido, éste es tu último hijo.
La cabeza de Elm se inclinó; babeó. Desenroscó la tapa del tarro, sacó a su ocupante y embutió la cosa en uno de los bolsillos de Elm.
—Vamos —dijo Gwynn—, debemos irnos.
Agarró al hombre sentado por debajo de los brazos y lo puso en pie. Una vez que estuvo erguido, Elm demostró ser capaz de caminar andando a trompicones. Se mostraba completamente indiferente y plácido mientras Gwynn lo guiaba fuera del hospital. Gwynn dio la vuelta hacia la parte trasera para buscar su caballo, y luego, conduciendo a éste con una mano y a Elm con la otra, caminó la corta distancia hasta el rio.
Una vez ahí, Gwynn se detuvo bajo la sombra negra de un almacén cerca del agua. Se apartó un par de pasos de Elm, que, ahora que nadie lo guiaba, se quedó quieto bajo la lluvia, su ojo abriéndose y cerrándose con la regularidad de un mecanismo de relojería.
Gwynn desenvainó a Gol'achab y atravesó con ella la barriga de Elm.
Elm se derrumbó, sacudiéndose y respirando con dificultad. Gwynn lo pateó un par de veces, luego le cortó la garganta. Limpió la espada en la manga de Elm, luego se inclinó y empujó el cuerpo hacia el agua.
Muy quedamente, Gwynn dijo:
—No tengo excusas, Marriott.
Después montó en su caballo y cabalgó de vuelta por las poco iluminadas callejuelas.
Mientras abandonaba Limonar, pasó por la Huerta. Linternas rojas y verdes parpadeaban bajo toldos de lona alquitranada en las esquinas de la plaza, y en el centro, en un espacio abierto a la lluvia que caía del cielo, dos chicos apenas visibles se pavoneaban en un círculo.
Controlándose, Gwynn reprimió el deseo de ir hasta la Escalera de la Grulla. Tras tomar una ruta diferente cuesta arriba, se dirigió hacia la estación del ferrocarril.
Epílogo
La señal decía: BUEY MUERTO BORRAcho. A quienquiera que lo escribiese se le había acabado el espacio para las mayúsculas en el cartel.
Era una señal sin pueblo. Detrás de ella sólo había una amplia área constelada de escombros. Una tormenta de arena de proporciones tremendas parecía haber pasado y nivelado el lugar.
Raule condujo su camello hacia lo que quedaba de la calle principal. Cuerpos de personas y animales yacían alrededor. Examinó a cada persona. Todas llevaban alrededor de un día y una noche muertas.
Le había tomado seis meses de viaje antes de decidir por fin regresar a casa. Encontró que el general Anforth estaba muerto y que el nombre y la cara de Raule habían sido olvidados hacía tiempo, pero por lo demás nada había cambiado propiamente en el País de Cobre. Había viajado hasta Buey Muerto Borracho para ocupar un puesto como doctora del pueblo. De haber llegado un día antes, habría compartido el destino de sus habitantes.
Hacía el final de la calle la parte trasera de ladrillos de una única casa todavía se alzaba en pie. Raule se detuvo frente a ella. Un viejo se hallaba sentado cabeceando en una silla en el interior. Cuando la sombra de Raule cruzó su cara, abrió los ojos.
Habló enseguida y con sarcasmo:
—Usté debe ser la doctora. Ta bueno que finalmente eté aquí.
—¿Hay otros sobrevivientes?
—Las moscas. Tal ve unos pocos lagartos, doctora.
Sin deseos de abandonar la esperanza, Raule se dirigió hacia las ruinas de nuevo e hizo una búsqueda cuidadosa. Fue una pérdida de tiempo. Regresó a la media casa donde el anciano se preparaba ahora su comida en una parrilla.
—¿Fue una tormenta? —le preguntó ella.
—¿Cree usté que yo lo vi? —replicó él, sin mirarla—. Yo etaba aquí, agazapado de miedo, que es el privilegio de la edad. —Pero luego continuó en una voz más queda—: No, no fue ningún acto de la naturaleza. Y no le voy a mentir. Lo vi. Usté puede llamarme un viejo tonto pueril, pero todavía distingo la entrada de la salida, muchas gracias. Fueron piedras, pero estaban de pie y corrían. Vinieron de allá atrás del otero del sudoeste. Era un enigma que anoche andaba suelto. Ahora usté puede llamarme loco e irse a atender las necesidades de los lagartos o lo que usté quiera.
Raule no le vio sentido a quedarse. Siguió adelante, hacía el otero, que asomaba a unos tres kilómetros en llanura alrededor del poblado. Después de llegar al otero y pasarlo, se encontró acercándose a la zona fronteriza de las colinas de arena. Frente a éstas se extendía una avenida de extrañas formaciones fósiles: había cráneos, espinazos y miembros como esqueletos de animales, pero involucradas igualmente en sus formas se hallaban las trazas de vegetación petrificada y viejo metal con picaduras. Podía imaginarse que las dunas, en sus cambios milenarios, habían reorganizado toda la basura que había caído en ellas a lo largo de las edades en ese esquema casi ordenado. La formación se encontraba bien preservada, como si la arena la hubiera mantenido cubierta durante largo tiempo y sólo se hubiera movido recientemente, como una marea que se retiraba, para dejarla a la vista. Quizá la fuerza que había arrasado Buey Muerto Borracho también había movido la arena.
Raule cabalgó en su camello por la avenida, maravillándose ante esta corte sin reino. En el punto en que las colinas comenzaban subió la primera pendiente y siguió cabalgando en línea recta. Continuó de esa manera durante tres días. El agua comenzó a escasear, pero se mantuvo fiel al impulso que la había llevado a elegir esa senda y siguió cabalgando. Si el destino no la había conducido a casa para ser una sanadora, ella quería saber por qué estaba de regreso en el viejo y seco país, sola y a la deriva de nuevo. Si estaba siendo conducida a la muerte, lo aceptaría. Pero no aceptaría la vergüenza y la decepción de no tener un lugar en el mundo.
Con empecinamiento, permitió que el agua se agotara.
Cuando se encontraba cerca de morir de sed, escuchó las campanillas de los camellos y voces humanas. Una partida de harutaim venía desde el oeste. Se las arregló para alcanzarlos, y ellos no se opusieron a que cabalgara con ellos ese día, o el siguiente; o el año siguiente, o el año después de ése. Aprendió mucho de sus curanderos y gradualmente se volvió respetada como curandera entre ellos. Y en esos años reconstruyó un centro para remplazar el que había perdido; grano a grano, y de una forma muy diferente.
En la tierra de los nómadas, que era una tierra de líneas, muchas líneas, donde el espacio como tal era un relleno fortuito, un concepto negativo, Raule ocasionalmente se preguntó si habría escapado de un mundo condenado; escapado de ningún lugar a alguna parte. Un número igual de veces, se preguntó si era parte de algo abandonado por un mundo que se había autorrecreado en estado nuevo, más refinado: un estado más allá de la percepción de lo que quedaba, seco, lineal como los huesos, como la nervadura de una hoja muerta.
Ambas ideas la visitaron cada vez menos según pasaban los años.
El viento que venía de más allá del Borde tiró de su larga cabellera. El acantilado que caía en picado hacia el Desierto de Sal estaba a unos escasos cien pasos de distancia tras la tierra de nadie de maleza agreste y hierba marchita.
En la otra dirección yacían colinas bajas, sobre las que estaba construida la necrópolis. Al otro lado de la ciudad de los muertos se hallaba una ciudad de vivos, donde los crímenes eran juzgados no en tribunales sino en teatros. La nueva sala en los páramos más allá de la necrópolis era el lugar de moda para que la gente bien vestida se dejase ver mientras se hacía justicia.
Un portento moderno iluminaba el escenario al aire libre: turbinas movidas por el viento del páramo convertían en electricidad el poder del aire en movimiento. Bajo globos incandescentes mucho más brillantes que las lámparas de gas, Gwynn descansó su mano izquierda en la empuñadura de su espada mientras la mano derecha ajustaba el antifaz de seda que tenía puesto. La máscara era negra, el color tradicional de la defensa; la máscara de su oponente era blanca.
La ruidosa muchedumbre hizo silencio al adelantarse el maestro de ceremonias para leer los cargos. Una luz que nadie podía ver vino a los ojos de Gwynn mientras él respiraba la excitación de la gente, su sed de sangre. Les encantaba verlo matar, y si él moría, les encantaría verlo también. Sintió su nebulosa ansia como una caricia por todos lados que lo alcanzara a través del aire.
Como una exitosa hoja al servicio de la ley, disfrutaba de popularidad en todos los niveles de la sociedad. Tenía sus habitaciones en una de las mejores direcciones de la ciudad, amuebladas con pisos de mármol, espejos dorados y un gran piano; el cuello de su camisa estaba prendido con una joya que le había regalado la hija del Ministro de Justicia; empleaba a un valet, un secretario y un cocinero. Su imagen proliferaba en objetos de recuerdo: figurillas de porcelana o celuloide, naipes, amuletos de la suerte, empuñaduras de cuchillos, papel de carta; su cara incluso se hallaba impresa en velas votivas burlescas.
El maestro de ceremonias concluyó la breve lectura y guardó el documento. Abrió los brazos hacia los aplausos de la muchedumbre; los diamantes de imitación de sus vestiduras deslumbraban bajo la nueva luz.
—¡Damas y caballeros, el juicio comenzará ahora! —gritó—. ¡Los dejo con los Campeones de la Disputa!
Gwynn y su contrario se adelantaron al centro del escenario. La audiencia a la moda aplaudió y los vitoreó salvajemente, gritando:
—¡Viva! ¡Viva! —y agitaron pañuelos y molinetes sobre sus cabezas.
La oponente enmascarada de Gwynn era una mujer alta y musculosa. Reconoció a la señora L… C…, una de las mejores espadas de la ciudad, y una de las que casi siempre llevaban la acusación. El cliente de Gwynn era Moldo Ramsés, el célebre ejecutor de la familia Hrid. El cargo era asesinato; por tanto, la pelea sería, teóricamente, a muerte, aunque un final tan dramático era poco probable en la práctica, cuando lo típico era que alguien cediera antes.
Un par de colegas de Gwynn del Templo Matador de Vamamarch, que miraban desde un palco privado, lo saludaron discretamente. Aunque la Vamamarch era una de esas sociedades de duelistas que esperaban que sus miembros aceptaran los casos más lucrativos que se les ofrecían (y que contribuyeran con un porcentaje a la bolsa común, que pagaba las pensiones y los gastos médicos y mantenía a los desolados familiares), se concedía cierta libertad de acción para los gustos personales. Los gustos de Gwynn en ocasiones lo habían llevado a encargarse de ciertos casos por menos de su tarifa habitual o por nada. Por ello, había adquirido reputación de poseer un carácter noble, e incluso de ser algo así como un héroe… o al menos, de acuerdo con la valoración de un comentarista contemporáneo, uno de esos particulares que son capaces de satisfacer la necesidad pública en caso de que los héroes genuinos estén ausentes o, por alguna razón, sean poco apropiados. Sin embargo, eran personas como los Hrid quienes lo mantenían con fondos suficientes de manera que pudiese permitirse el consentirse esos esporádicos actos de nobleza.
Se las arreglaba para mantener su vida personal lejos de los periódicos a través de un uso equitativo de la discreción y el soborno. Había rumores acerca de un pasado, un amor trágico; sin embargo, nadie podía negar que daba la impresión de ser un hombre sin preocupaciones. Y en verdad, su corazón estaba la mayor parte del tiempo ligero. Apreciaba el aspecto consensuado del duelo; tenía una gran cantidad de tiempo libre; patrocinaba las artes y la ciencia; en su libro de citas nunca faltaban sesiones y fiestas. Era conocido como ateo y sostenía puntos de vista abolicionistas, y como tal era especialmente bien recibido en los círculos liberales y progresistas. Debatía enérgicamente sobre filosofía, estética y metafísica, pero no podía ser arrastrado a discusiones teológicas, un tema del que se proclamaba completamente aburrido.
Nunca se encontró con Raule de nuevo ni oyó nada sobre ella. Ni había sido testigo de más fenómenos imposibles desde que abandonara Ashamoil. Su recuerdo de los sueños nunca mejoró; una inconsciencia rápida y total consumía la vasta mayoría de sus horas de sueño. Pero en un puñado de ocasiones, a lo largo de los años, se despertaba con el recuerdo de un sueño en el que Beth aparecía, a veces como mujer, a veces como esfinge. Ocasionalmente él pensaba en su acertijo, dándole vueltas a las respuestas como las aspas de un molino. El capullo colgaba dentro de un sueño, dentro del corazón de ella, o incluso el suyo, dentro de las horas devoradas de su descanso, o en el estercolero del pasado, o en el abismo del futuro, el enigma constante más allá del límite de cada momento, o estaba tejido por todas partes a través del mundo, y también a través de él. O se hallaba en otra parte, en algún lugar, alguna circunstancia del ser sobre la que no podía posar sus ojos más de lo que podía ponerlos sobre el lado oscuro de la luna.
La señora L… C… sacó su espada con un floreo. Con igual teatralidad, Gwynn desenvainó su espada de nombre cómico y le sonrió a la audiencia.
Fue una pelea difícil, pero él ganó. Ganaría muchas más, peleando en duelos en la ciudad hasta que su pelo negro se volvió del gris del hierro pulido. Más allá de ese punto, sin embargo, la historia de la vida de Gwynn se convierte en un mono con muchas colas (una situación con la que su sujeto no habría estado seguramente descontento). Sus finales pueden clasificarse a grandes rasgos en tres grupos: el de rutina —su salud falla, años de una vida preñada de dificultades se cobran el precio natural y largamente retrasado—; el horroroso —donde, por ejemplo, el milagro del reverendo se deshace y durante una recepción o alguna festividad pública similar él se abre por donde el hacha del forzudo lo golpeó—; y el fabuloso.
De esta última categoría —que es la más larga—, una de las versiones más perdurablemente populares cuenta cómo, en esos últimos años cuando, aunque todavía famoso, ya no era el objeto de muchos sueños, Gwynn por fin perdió una pelea gravemente. Mientras yacía, muriendo rápidamente, sobre el escenario del respetuosamente callado teatro, muchos espectadores sintieron una presencia.
—Atrozmente vieja y primitiva, y extremadamente fría —fueron las palabras de uno de los que la sintieron.
Mientras esta presencia inquietaba al público, algo más se abrió paso a través del techo del teatro. Los testigos concordaron en que parecía algún tipo de animal grande, pero el yeso que caía bloqueó la visión y nadie lo vio claramente. Permaneció en el escenario sólo un momento, luego se alzó a gran velocidad y salió a través de la abertura que había hecho. Los pedazos de techo que cayeron hirieron a varias personas en las primeras filas.
Hubo acuerdo en cuanto a su olor, que un testigo describió como similar al de un asesinato en un lecho de rosas. Finalmente, la gente que había sentido la primera presencia estuvo de acuerdo en que había partido al entrar el intruso. La opinión general era que aunque el anterior no proyectaba un aspecto tan sobrecogedor como este último, presentaba un peligro mayor para los espectadores. El incidente se convirtió en la conversación de la ciudad durante una quincena. La naturaleza respectiva de las dos entidades generó mucha especulación, como lo hizo la cuestión del destino de Gwynn, pues cuando concluyó el alboroto se hizo evidente que había desaparecido. Todo lo que quedaba en el escenario era un charco de su sangre —absorbida por las tablas del entarimado y también por el polvo de yeso, que los cazadores de recuerdos pronto coleccionaron— y su ropa, dentro de la que se encontró un delgado y perfecto molde de piel, vacío como la muda de una serpiente. Las ropas y la piel y la famosa espada Gol'achab se desvanecieron en colecciones privadas; el público tuvo que conformarse con la sangre. (Es un hecho que en las regiones del este de la meseta de Teleute el polvo rojo se vende todavía como un talismán contra el mal de ojo, pero las teorías acerca del origen de esta superstición son tan numerosas como aquéllas que se ocupan de cómo Gwynn dejó esta vida.)
Falta por apuntar que en Ashamoil, durante el régimen de los Generales Flotantes, en el tiempo de la estación seca cuando los extremos manchados de las vides florecen en esa ciudad, algo sin precedentes apareció nadando en el Escamandro. Subió tambaleante a un muelle: el cuerpo de un enorme cocodrilo con la cabeza de un hombre. Se levantó sobre sus achaparradas patas traseras y mostró el loto que le crecía en el vientre escamoso y se proclamó a sí mismo un dios. No dijo nada más, pues un solo disparo que le atravesó la frente lo mató instantáneamente. El tirador nunca fue localizado, y cuando se recuperó la bala se descubrió que era de un tipo que no había sido fabricado en los últimos trescientos años.
El monstruo fue embalsamado y colocado en el Museo de Historia Natural. Poco después de su instalación, un vándalo le cortó la cabeza.
Fin