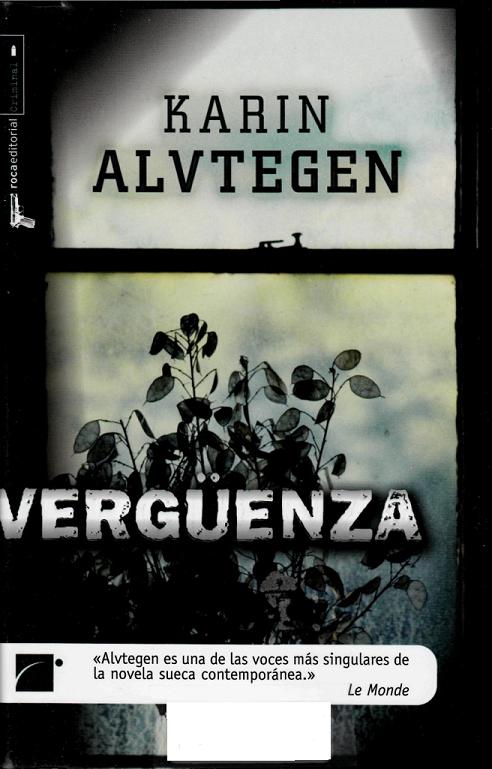
A primera vista, Monika y Maj-Britt son diametralmente opuestas.
Como médico jefe, Monika es una mujer realizada y extrovertida, mientras que Maj-Britt -una solitaria con graves problemas de sobrepeso- aniquila moralmente a todo asistente social que se le asigna.
No obstante, tienen una cosa en común, un pasado amargo que las obliga a rechazar a quienes tratan de aproximarse a ellas. Hasta ese momento, ambas mujeres han vivido sus vidas sin conocerse, pero el cambio está a la vuelta de la esquina. Un hecho inesperado pondrá en marcha una cadena de sucesos que hará inevitable el encuentro de ambas y las empujará a una situación límite. ¿Serán capaces de reconciliarse con su pasado y con la vergüenza? ¿O será necesario sacrificar algo por el camino?
Vergüenza es un inquietante drama psicológico en torno a la complejidad de las relaciones humanas y a la dificultad del ser humano por zafarse del pasado. Karin Alvtegen confirma con esta novela su posición destacada dentro del panorama actual de las letras escandinavas.
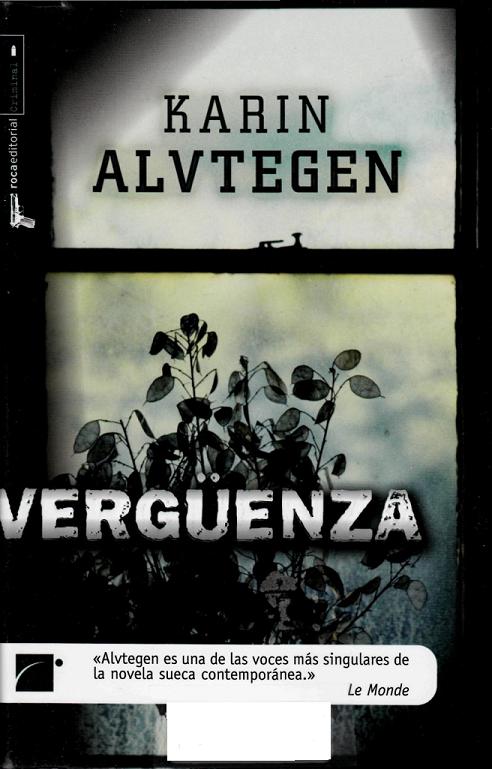
Karin Alvtegen
Vergüenza
A mis valerosos guerreros
August y Albin
Te lo ruego, Dios mío,
Termina con todas las guerras,
toda la violencia y todo
lo que es injusto.
Y haz que todos los pobres
tengan dinero para comprar comida.
Haz que las malas personas se vuelvan
buenas y que nadie que yo conozca sufra
ninguna enfermedad grave ni muera.
Ayúdame a ser aplicada y obediente,
para que mamá y papá puedan estar
siempre orgullosos de mí.
Para que me quieran.
AMÉN
1
«Juro por mi honor y mi conciencia que, en el ejercicio de la medicina, procuraré servir a mis semejantes según los principios de humanidad y del respeto a la vida. Mi objetivo será cuidar y fomentar la salud y prevenir la enfermedad, así como curar a los enfermos y mitigar su sufrimiento.»
Había fracasado. El hombre que estaba a punto de morir se hallaba sentado enfrente de ella, totalmente tranquilo y sereno, con las venosas manos apoyadas en las rodillas. Ella, por su parte, hundía la mirada en la amplia historia clínica del paciente. Habían transcurrido casi dos años desde la primera visita de aquel hombre. Sus denodados intentos por curarlo habían resultado infructuosos y hoy se veía obligada a admitir su derrota. A darle la noticia. La sensación era siempre la misma. No era cuestión de la edad ni de que la enfermedad fuese incurable, ni de que la falta de avances en la investigación médica no constituyese un fracaso personal. Se trataba de vidas. Vidas que ella no había sido lo bastante hábil para salvar.
El hombre le dedicó una sonrisa amable.
– No te lo tomes como algo personal. Todos hemos de morir un día y esta vez se ve que es mi turno.
Sintió vergüenza. No le correspondía a él consolarla, desde luego, pero, de algún modo, el hombre había logrado leer sus pensamientos.
– Yo soy viejo y tú eres joven. Piénsalo. Yo he vivido una larga vida y lo cierto es que últimamente he empezado a sentirme bien satisfecho. Ya sabes, a mi edad son tantos los que se han marchado que ya empezaba a encontrarme bastante solo aquí abajo.
El hombre se tanteó con los dedos la alianza que llevaba en la mano izquierda. Resultaba fácil moverla hacia dentro y hacia fuera, pues sus dedos fibrosos habían menguado desde el día en que se la puso por primera vez.
En ocasiones así, las manos era aquello en lo que ella se fijaba con más atención, asombrada ante el hecho de que estuviesen a punto de esfumarse toda la experiencia y la sabiduría por ellas atesoradas a lo largo de las diversas etapas de la vida.
Esfumarse para siempre.
– Claro que, a veces, me pregunto cuál fue la idea de Dios, en realidad. Quiero decir que todo lo demás está ingeniosamente pensado; en cambio, este desmantelamiento al que nos vemos obligados debería haberlo diseñado de un modo algo diferente. Primero tenemos que nacer, crecer y aprender, y luego, cuando ya hemos adquirido la práctica, se nos arrebata otra vez, a todos y cada uno. Todo empieza con la vista y, a partir de ahí, la cosa va cuesta abajo. Finalmente, se puede decir que volvemos al principio. -Enmudeció, como si meditase sobre lo que acababa de decir-. Aunque, bien mirado, quizá resida ahí el ingenio porque, cuando ya nada funciona como debe, podría decirse que ya no importa, en resumidas cuentas. Empezamos a sentir que quizá no estaría tan mal morir, después de todo, y poder descansar un poco por fin. -El hombre volvió a mostrar una débil sonrisa-. Lástima que el desmantelamiento ese lleve tanto tiempo.
Ella no sabía qué contestar, no disponía de palabras adecuadas con las que participar en sus reflexiones. Lo único que sabía era que aquel desmantelamiento no era igual para todos. A algunos se los llevaba la muerte a medio camino, antes de que el montaje estuviese listo siquiera. Y tampoco es que la selección estuviese muy bien organizada.
Aquel a quien Dios ama, muere joven.
Esas palabras no reportaban ningún consuelo.
En tal caso, Dios debía de odiar a quienes dejaba aquí. De no ser así, ¿por qué pensaba Dios que su propio bienestar justificaba la desolación que la muerte dejaba tras de sí?
Ella no deseaba que Dios la odiase, aunque no creía en ningún dios.
– Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo? Pues que ahora me iré a casa y me serviré una buena copa de vino. Llevo tanto tiempo sin poder beber… Tengo una botella guardada para una ocasión especial, y creo que podemos decir que ésta lo es. -El hombre le guiñó un ojo-. De modo que no hay mal que por bien no venga.
Ella intentó corresponder a su sonrisa, pero no estaba segura de haberlo logrado. Cuando el hombre hizo amago de ir a levantarse, ella se incorporó de un salto para acudir a ayudarle.
– Muchas gracias por todo lo que has hecho. Sé que has luchado de verdad.
Ella cerró la puerta cuando él se hubo marchado e intentó respirar hondo. El aire de la consulta se le antojó rancio. Miró el reloj y comprobó que aún le quedaba algo de tiempo antes de irse. Se le habían desordenado algunos de los documentos que tenía sobre la mesa y fue a colocarlos bien. Sus manos se movían por la mesa con agilidad y, una vez dispuesto todo en pulcros montones, se quitó la bata blanca y se puso el abrigo. Constató irritada que aún había tiempo, pero más valía estar en camino que tener que detenerse.
No era posible correr lo suficiente cuando aquello de lo que pretendía huir procedía de su interior.
– Soy mamá. Quería saber a qué hora vendrás a buscarme. Llámame en cuanto oigas esto.
Se encontró el mensaje en el contestador cuando encendió el móvil de camino al aparcamiento. Eran las cinco y diez y faltaban veinte minutos para la hora acordada. El porqué debía llamar y volver a concretar la hora era un misterio, pero no hacerlo en aquellas circunstancias se presentaba como una opción equivocada.
– Hola, soy yo.
– ¿Cuándo llegas?
– Ya estoy en camino, estaré ahí dentro de quince minutos.
– Es que he de pasar por el supermercado para comprar algunas velas.
– Si quieres, las compro de camino.
– Bueno, pero, en esta ocasión, compra las de ciento diez horas de duración. Las que compraste la vez anterior se consumieron demasiado rápido.
Si su madre hubiera tenido la más remota idea de la angustia que le producían sus constantes visitas a la tumba, no se lo habría dicho como si el que las velas hubiesen durado menos de lo que debían dependiese de una suerte de tacañería por su parte. Ella compraría encantada velas que ardiesen toda la vida, si las hubiera. Pero no era así. Sólo las vendían de ciento diez horas, como máximo. Y desde que su madre vendió el coche -pues ya no se atrevía a conducir-, Monika no tenía otra misión que llevarla siempre al cementerio a encender nuevas velas en cuanto se consumían las anteriores.
Hacía veintitrés años. Ya llevaba muerto más tiempo del que había vivido. Aun así, él ocupaba la mayor parte del espacio.
Ocupaba todo el espacio.
Había un par de coches en el aparcamiento, pero el cementerio parecía desierto.
MI hijo querido
Lars
*1965+1982
No conseguía acostumbrarse: su nombre en una lápida. Su nombre debía figurar el primero en la lista de resultados de alguna competición deportiva; en algún artículo de prensa sobre las principales jóvenes promesas del hockey. Cuando no lograse impresionar a la gente de otro modo, habría podido hacerlo diciendo que era la hermana pequeña de Lasse Lundvall. Aquel año habría cumplido cuarenta pero, para ella, seguía siendo su hermano dos años mayor, aquel al que admiraban los amigos, al que perseguían las chicas, el que triunfaba en todo aquello que emprendía.
El orgullo de su madre.
Monika se preguntaba cómo habría sido todo si su padre se hubiese quedado con ellos y los hubiese acompañado a lo largo de los años. Si no hubiese abandonado a la familia cuando su madre estaba embarazada de ella y le hubiese ahorrado tantos años de soledad. Monika no llegó a conocerlo nunca. Alguna vez, en la adolescencia, le escribió una carta a la que él respondió de forma breve e impersonal, pero los planes de concertar una cita para verse quedaron en nada. A ella le habría gustado que él hubiese mostrado más interés, que hubiera sido él quien promoviese un encuentro. Pero no lo hizo, y el orgullo pudo con ella. Ni hablar, ella no pensaba mostrarse anhelante. Después pasaron los años y él volvió a apartarse.
Como era de esperar, la vela se había consumido y no le pasó inadvertido el enojo de su madre ante la idea de que la tumba hubiese estado a oscuras. La mujer se apresuró a sacar las cerillas del bolsillo, ahuecó la mano para proteger la vacilante llama y encendió otra vela. ¡Cuántas veces no había visto a su madre, en aquel mismo lugar, frotar la cerilla contra el rascador, observar cómo crecía la llama en el recipiente de plástico hasta que, por fin, se alargaba en busca de la mecha! ¿No se le ocurrió nunca pensar que todo empezó precisamente con una llama tan pequeña como aquélla? ¿Que ése fue el origen de la desolación? Aun así, allí iba, eternamente, a encender la vela en cuanto se sofocaba la llama. Como si quisiera que ardiese sobre la tumba en señal de triunfo sobre su víctima.
Volvieron al coche. Su madre le dio la espalda a la tumba con un último suspiro y echó a andar. Monika se quedó un rato más, leyó su nombre por enésima vez, invadida del habitual sentimiento de impotencia. ¿Qué hace una hermana con la oportunidad de vivir la vida, cuando el hermano que parecía tener las mejores expectativas la había perdido? ¿Qué requisitos debía satisfacer para hacerse merecedora? ¿Para justificar el hecho de seguir viviendo?
– Te vienes conmigo a casa a comer algo, ¿no?
– Hoy no puedo.
– ¿Y qué tienes que hacer?
– He quedado con una amiga para cenar.
– ¿Otra vez? Últimamente tengo la impresión de que sales todos los días. No creo que puedas hacer bien tu trabajo si andas siempre por ahí durante la semana.
A veces lo soñaba. Otras veces se lo imaginaba despierta. Una valla muy alta, totalmente blanca, con una verja negra de hierro forjado. Una verja cerrada, que sólo se abría cuando ella daba su beneplácito.
– ¿Con quién has quedado?
– No la conoces.
– Vaya.
Ya en el coche, Monika cerró los ojos un instante. Aún no había podido decirle nada sobre el curso al que iba a asistir la semana siguiente, y ahora era demasiado tarde. Imposible ir a encender ninguna vela sobre la tumba, a menos que su madre tomase el autobús, una opción que no se animaba a comunicarle una vez que la mujer había perdido el buen humor.
Monika encendió el intermitente y se puso en marcha. Su madre iba con la cabeza vuelta, mirando por la ventanilla.
Monika la observaba de reojo.
– El día 23 doy una conferencia en la biblioteca sobre el fondo de beneficencia que tenemos en la clínica. Si quieres puedes asistir, podría recogerte antes.
Se hizo un breve silencio, cuando aún, quizá… Figúrate si, por una vez.
Una sola.
– Pues…, no sé.
Una sola.
El resto del trayecto no cruzaron una palabra. Monika frenó y se detuvo con el motor en marcha ante la subida al garaje. Su madre abrió la puerta del coche y salió.
– Había comprado pollo.
Monika se quedó mirando su figura hasta que desapareció al entrar en la casa. Entonces se recostó en el reposacabezas e intentó recrear en su mente el semblante de Thomas. Gracias a Dios que él existía, que había ido a dar justo con él. Sus ojos cálidos la miraban como nadie nunca la había mirado hasta entonces; sus manos la habían hecho experimentar algo parecido a la paz. Él no tenía ni idea de lo importante que era para ella, ¿cómo iba a saberlo, si en realidad ella jamás utilizó las palabras adecuadas?
Lo cierto era que él se había convertido en una condición indispensable.
Pero la sola idea de haberle permitido cobrar tanta importancia para ella la tenía totalmente aterrada.
2
Fue pura casualidad que ella lo viera y, en el fondo, mérito de Saba. Alguno de los trabajadores de los servicios sociales había atornillado la cesta que colgaba de la puerta, justo debajo de la ranura para el correo, y a ella le resultaba del todo inexplicable que se hubiesen tomado la molestia y el tiempo necesario para hacer algo así. Comprendía que era para que ella misma alcanzase a coger el correo, pero puesto que nunca recibía ninguno, aquello era malgastar el valioso dinero público. Con tanto como ahora economizaban en todo… Claro que en alguna ocasión recibía una notificación del banco y cosas así, pero la urgencia de esas cartas no justificaba el coste de aquel montaje. Tampoco le interesaban los periódicos, bastantes desgracias veía por las noches en las noticias de televisión. Ella prefería reservar el dinero de su pensión para otras cosas. Para cosas que se podían comer.
En cualquier caso, ahora había una carta en la cesta.
Una carta en un sobre blanco con el texto manuscrito en el espacio para la dirección del destinatario.
Saba se sentó ante la puerta con la lengua fuera, a contemplar a aquel intruso de color blanco, tal vez porque exhalaba un aroma sólo perceptible para sus finos sentidos.
Tenía las gafas en la mesa de la sala de estar y se planteó un instante si merecía la pena sentarse en el sillón. Tras los kilos acumulados durante los últimos años, le resultaba tan difícil levantarse de allí después que no estaba muy por la labor de sentarse sin necesidad, sobre todo si sabía que no sería por mucho tiempo.
– ¿Quieres dar una vuelta antes de que me siente?
Saba giró la cabeza y la miró, pero no demostró demasiado interés por salir. Maj-Britt empujó el sillón para acercarlo a la puerta del balcón y se aseguró de que tenía a mano la pinza adaptada; de este modo, podría abrir la puerta sin necesidad de levantarse. Lo habían arreglado así, para que Saba pudiese salir sola un rato a corretear por el césped. Los servicios sociales habían retirado una de las barras de la barandilla del balcón, y Maj-Britt vivía en el bajo. Pero pronto tendrían que quitar otra barra más, para agrandar el agujero.
Se dejó caer en el sillón con una mueca. Sus rodillas siempre protestaban cuando se veían obligadas a soportar todo su peso, aunque fuese sólo por un segundo. Pronto tendría que hacerse con un sillón nuevo, un modelo más alto. El sofá ya le resultaba inaccesible. La última vez que se sentó en él tuvieron que llamar a los refuerzos de los servicios de la guardia de seguridad, o como quiera que se llamasen, para poder levantarla de allí. Dos muchachos corpulentos.
Entre los dos la agarraron, y ella tuvo que permitirlo.
No pensaba exponerse otra vez a semejante humillación. Le resultaba repugnante que alguien tocase su cuerpo. La sola idea le infundía tal asco que no le costaba ningún trabajo abstenerse del sofá. Bastante tenía con verse obligada a permitir que toda aquella gente entrase en su apartamento, pero puesto que la otra opción era salir a la calle ella misma, no le quedaba más remedio. A decir verdad, dependía de ellos, por repulsivo que le resultara admitirlo.
Entraban en tromba en su apartamento, uno tras otro. Siempre caras nuevas a las que ella no se molestaba en poner un nombre, pero todos traían una llave. Un breve timbrazo, al que nunca tenía tiempo de responder, y enseguida se abría la puerta. Seguro que no sabían ni deletrear la palabra integridad. Luego, tomaban el apartamento con sus aspiradoras y sus cubos y le reponían el frigorífico con miradas de reproche.
«¿Ya te has tragado todo lo que te compramos ayer?»
Curioso lo evidente que resulta el modo en que la gente cambia su conducta a medida que aparecen los kilos. Como si su inteligencia disminuyese al mismo ritmo que su cuerpo aumentaba de volumen. La gente con sobrepeso tenía menos talento intelectivo que la gente delgada, parecía ser la opinión general. Ella los dejaba hacer, utilizaba de forma inexorable su simpleza para obtener ventajas, sabía exactamente cómo debía comportarse para conseguir que hiciesen lo que ella quería. ¡Para eso estaba gorda! Con sobrepeso limitador. Ella no tenía la culpa de conducirse como lo hacía, pues no daba más de sí. Ellos mismos irradiaban aquel mensaje cada segundo que pasaban cerca de ella.
Quince años atrás intentaron convencerla de que se mudase a un apartamento de los servicios sociales, de modo que le costase menos trabajo salir. ¿Quién les habría dicho que ella quería salir? De ninguna manera. Ella se negó y exigió que adaptasen su apartamento a su obesidad. Cambiaron la bañera por una espaciosa ducha, pues siempre andaban dando la murga con la importancia de la higiene. Como si fuese una niña.
La carta no tenía remitente. Le dio la vuelta y leyó el anverso. Reenvío de dirección antigua. Por todos los santos, ¿quién le habría escrito a la dirección de su infancia? Al ver la dirección sintió la zarpa de los remordimientos. Aquella casa, arruinándose poco a poco. El jardín que, a aquellas alturas, estaría intransitable; el orgullo de sus padres. Allí pasaban el tiempo libre que les quedaba tras su entregada colaboración en la Comunidad.
¡Cómo los añoraba! Pensar que alguien pudiese dejar semejante vacío.
– Sí, Saba. A ti te habrían gustado mis padres, seguro. Lástima que no llegarais a conoceros.
No fue capaz de volver. No tuvo fuerzas para exponerse a la vergüenza de que la vieran por allí, con el aspecto que tenía, así que allí podía seguir la casa. De todos modos, no podría sacarle mucho, tan lejos como estaba en un rincón perdido. La carta debía de ser de los Hedman. Habían dejado de escribirle para preguntarle si pensaba vender o, al menos, hacerse cargo del mobiliario y demás efectos, pero ella suponía que seguían echándole un ojo de vez en cuando. Probablemente, por su propio bien. No sería muy agradable vivir al lado de una casa deshabitada y en ruinas. O quizá la hubiesen dejado limpia y evitaban el contacto con ella por puro remordimiento. Ya no se podía confiar en nadie.
Miró a su alrededor en busca de algo con lo que abrir el sobre. Era imposible que su dedo entrase por la pequeña abertura. La pinza del recogedor, en cambio, le sirvió a la perfección, como de costumbre.
Era una carta manuscrita en papel rayado con agujeros en el margen y parecía arrancada de un bloc escolar.
¡Hola Majsan!
¿Majsan?
Tragó saliva. En alguna recóndita circunvolución de su cerebro se desprendió un minúsculo fragmento de un recuerdo.
Y enseguida sintió ganas de llevarse algo a la boca, la necesidad de tragarse algo. Miró en torno suyo, pero no había nada a mano.
Resistió la tentación de darle la vuelta al folio para ver quién le había enviado la carta; o tal vez fuese al contrario, quizás en el fondo prefiriese no saberlo.
Hacía tantos años que no oía aquel apelativo cariñoso…
¿Quién se retrotraía sin permiso a sus años del pasado para colarse por su buzón?
Comprendo que te preguntarás por qué me pongo en contacto contigo después de tantos años. Seré sincera y te confieso que dudé antes de sentarme a escribir la carta, pero al final me decidí a hacerlo. Seguro que la razón te suena más rara aún, pero mejor será exponerla tal cual. La otra noche tuve un sueño la mar de extraño. Fue muy intenso y trataba de ti y, cuando me desperté, una voz interior me dijo que debía escribir esta carta. He aprendido (finalmente y tras un duro aprendizaje) a prestar oídos a mis impulsos. Así pues, dicho y hecho…
Ignoro cuánto sabes de mí ni de cómo se ha desarrollado mi vida. No obstante, puedo imaginarme que allá por casa se habrá hablado bastante de mí, por lo que comprendería perfectamente que no quisieras tener ningún contacto conmigo. Yo, por mi parte, tampoco he mantenido contacto con nadie de mi familia ni de mi juventud. Como puedes suponer, aquí dispongo de mucho tiempo para reflexionar y, de hecho, me dedico a pensar bastante sobre nuestra infancia y sobre lo que aprendimos de la vida durante aquellos años, y sobre hasta qué punto aquel aprendizaje nos marcó en la vida. ¡Y ésa es la razón por la que tengo tanta curiosidad por saber cómo te va a ti! Deseo sinceramente que todo se arreglase y que ahora estés bien. Puesto que no sé dónde vives ni cuál es tu apellido de casada (¡por más que lo intento, soy incapaz de recordar el apellido de Göran!), remito esta carta a la casa de tus padres. Si ha de llegarte, te llegará, estoy convencida. De lo contrario, andará circulando por ahí un tiempo y mantendrá ocupado al servicio de correos. Puede que les venga bien, porque si no me engaño, tienen poco que hacer.
En cualquier caso…
Espero de corazón que disfrutes de una vida en condiciones, a pesar de los duros años de tu infancia. Hasta que no alcancé la edad adulta no comprendí lo terrible que debió de ser para ti.
¡Te deseo lo mejor!
Contéstame si quieres.
Tu mejor amiga de antaño,
Vanja Tyrén
Se levantó de un salto del sillón. La rabia súbita que la embargó le dio un empuje adicional. ¿Qué tonterías eran aquéllas?
«¿A pesar de los duros años de tu infancia?»
Hacía tiempo que no veía tal desfachatez. ¿Quién se creía que era para permitirse hablarle con soberbia tan despectiva? Miró de nuevo la carta y leyó la dirección, indicada a pie de página. La palabra del centro atrajo su atención. Institución de Vireberg.
Ella apenas si recordaba a aquella mujer que al parecer, por si fuera poco, estaba encerrada en Vireberg y que, aun así, se creía con el derecho de ponerse a juzgar su niñez y, por tanto y de paso, también a sus padres.
Fue a la cocina y abrió de un tirón la puerta del frigorífico. El paquete de cacao ya estaba junto al fregadero, así que cortó rauda una porción de mantequilla y la hundió en el polvo marrón.
Cerró los ojos mientras la mantequilla se le derretía en la boca, sintiendo cómo se deshacía.
Sus padres lo hicieron todo por ella. ¡La querían! ¿Quién iba a saberlo mejor que ella misma?
Arrugó el folio. Debería estar prohibido enviar cartas a gente que no quiere recibirlas. Era imposible comprender qué pretendía aquella mujer, pero dejar su insulto sin respuesta era más de lo que podía soportar. Se vería obligada a contestar para desagraviar a sus padres. La sola idea de, sin haber tenido elección, verse forzada a comunicarse con alguien fuera de las paredes de su apartamento la movió a cortar otra porción de mantequilla. Aquella carta era una intromisión, una agresión descarada. Después de tantos años de aislamiento voluntario, alguien se abría paso a través de una barrera que tanto trabajo le había costado construir.
Vanja.
Maj-Britt recordaba muy poca cosa.
Si realizaba un verdadero esfuerzo, le venía a la mente algún que otro recuerdo aislado. Ellas dos habían pasado bastante tiempo juntas, pero los detalles se negaban a manifestarse. Podía evocar vagamente el desorden de su casa y que había épocas en que el jardín parecía un vertedero. Ni de lejos tan limpia y ordenada como su propia casa. Además, creía recordar que sus padres no veían con buenos ojos su relación y fíjate, una vez más, ¡resultó que tenían razón! Con la vida tan dura que llevaron. Se le hacía un nudo en la garganta sólo de pensar en ellos. Ella no fue una niña fácil, pero sus padres se negaron a rendirse, hicieron el máximo por ayudarle a encontrar el camino en la vida, pese a lo problemática que era ella y pese a todas las preocupaciones que les causó. Y ahora venía esta mujer, más de treinta años después, preguntándose cómo les había afectado la infancia a ellas dos, como si buscara un cómplice de su propio fracaso, alguien a quien culpar. ¿Quién de las dos estaba en la cárcel? Mira que presentarse con esas veladas insinuaciones y acusaciones cuando ella estaba en prisión. Era para ponerse a cavilar, desde luego.
Se sostuvo en el poyete cuando volvió a sentir el lumbago. Una punzada repentina que casi le hacía perder el conocimiento.
Aunque, en realidad, ella prefería no saber nada. Querría dejar a Vanja enterrada en el pasado hasta que el polvo que había levantado se posase otra vez en su lugar.
Miró el reloj de la cocina. No es que respetasen los horarios, pero deberían presentarse por allí otra vez dentro de un par de horas. Volvió a abrir el frigorífico. Siempre se tomaba un refuerzo cuando algo de lo que no quería tener noticia siquiera intentaba abrirse camino.
La necesidad imperiosa de sentirse llena para acallar lo que le gritaba dentro.
3
Él decía que la amaba. Y la verdad, cuanto decía y hacía así lo indicaba. Pese a todo, resultaba muy difícil asimilar sus palabras. Que él la amase precisamente a ella.
Lo que intentaba hacerle creer era que él la consideraba única, que la anteponía, justo a ella, a todas las demás personas sobre la faz de la Tierra, que ella era la más importante para él. Aquella a quien bajo ninguna circunstancia traicionaría y por la que siempre se preocuparía.
Resultaba muy difícil asimilar sus palabras.
Pues, ¿por qué un hombre como Thomas iba a amarla a ella, precisamente? Cuando se acercaban los cuarenta, escaseaban los hombres sin pareja y a él no había más que echarle un vistazo para comprender que debía de ser una presa muy codiciada. Pese a todo, fue su cerebro lo que la cautivó en primer lugar. Su humor y su ironía de sí mismo lo que la hacía reír en las situaciones más extraordinarias. Sólo un hombre de masculinidad tan evidente como la suya podía reírse así de sí mismo. Y sólo un hombre que se conocía a sí mismo sabía de qué valía la pena reírse. Jamás había conocido a nadie como él. Era curioso y sentía un interés inagotable por aprender cosas nuevas, por entender más. Siempre dispuesto a abandonar su concepción de las cosas si alguien, de pronto, parecía tener otra más plausible, intentaba analizarlo todo desde un nuevo punto de vista. Tal vez ésa fuese una de las causas de su éxito como diseñador industrial; o tal vez fuese el efecto. Sus cualidades, nada frecuentes, y aquella manera suya de pensar, tan libre, llevaban sus conversaciones a alturas nunca antes sondeadas. En ocasiones, ella tenía incluso que esforzarse por estar a su nivel, lo que suponía un estímulo insólito.
Desde un punto de vista intelectual, Thomas era su verdadero igual. No había muchos hombres así.
De modo que, ¿por qué iba a enamorarse de ella, precisamente?
Algún fallo debía de haber pero, por más que lo buscaba, no daba con él.
Claro que hubo hombres. Las relaciones breves no habían escaseado en su pasado, pero sus opciones se vieron regidas por otras ambiciones que las de invertir energía en intentar prolongarlas. Los dilatados estudios de medicina reclamaron toda su atención. Un aprobado en un examen era tanto como un fracaso, el sobresaliente era imperativo para que se sintiese satisfecha y, a veces, ni siquiera eso. Lo que a ella le habría gustado es que sus profesores se desmayasen de la emoción al ver sus resultados y su capacidad, pero tuvo que admitir que no era tan fácil conseguir tal cosa. No era la única alumna destacada, por lo que siempre la atormentaba su insuficiencia, el no ser lo bastante buena. De modo que se aplicaba a estudiar más aún.
La gente de su edad fue desapareciendo poco a poco en el matrimonio y en la vida familiar mientras que ella, para dolor de su madre, seguía sola. Ya no sucedía tan a menudo, ahora que pronto sería tarde, pero su madre le transmitió durante años la gran decepción que para ella suponía saber que no tendría nietos. Y en lo más hondo de su ser, en aquel reducto al que ni su madre ni ninguna otra persona tenía acceso, Monika compartía esa decepción.
No siempre era fácil vivir sola. Imposible decir si se trataba de una sensación culturalmente impuesta, pero en algún lugar del misterio humano parecía existir un deseo básico de unión. Su cuerpo le hablaba con claridad. Después de unos meses de soledad, clamaba por el contacto físico. Ella no tenía obligaciones para con nadie, de modo que podía iniciar una aventura amorosa con la que iluminar su existencia un tiempo, pero nunca dejaba que se impusieran los sentimientos. Sólo se permitía un entusiasmo controlado y ese tipo de relaciones nunca tenían la oportunidad de adquirir mayor importancia. Al menos, no por su parte. Algún que otro corazón había quedado espinado al paso de su persona, pero a nadie le había dado acceso a aproximarse al núcleo en el que habitaba la frágil Monika, aquel núcleo en el que ella había puesto todo el cuidado en esconder sus miedos.
Y su secreto.
El sexo era muy simple. Lo difícil era la auténtica intimidad.
Tarde o temprano se producía una descompensación del equilibrio. Empezaban a llamar demasiado a menudo, a querer demasiado, a desvelar sus esperanzas y sus planes a largo plazo. Y cuanto más interés mostraban ellos, tanto más se enfriaba el suyo. Monika observaba suspicaz su creciente apasionamiento, antes de poner fin definitivo a la relación. Antes sola que abandonada.
Alguno la llamó «reina del hielo» y ella se lo tomó como un cumplido.
Hasta que conoció a Thomas.
Ocurrió en el vagón restaurante. Monika venía de pasar el fin de semana con unos amigos en su idílica casa de campo y tomó el tren para aprovechar la duración del viaje leyendo los últimos descubrimientos sobre la fibromialgia. En el viaje de vuelta la invadió la melancolía, tras cuarenta y ocho horas viendo sobre el terreno lo que le faltaba en la vida; lo fútil que resultaba todo. Precisamente ella, que era la que estaba viva, no tenía capacidad de sacarle nada a la vida. Aunque, por otro lado, ¿hasta qué punto tenía alguien como ella derecho a ser feliz?
Fue al vagón restaurante para tomarse una copa de vino y se quedó sentada junto a una de las mesas, en la parte más próxima a las ventanas. Él estaba enfrente. No se dijeron una palabra, apenas si cruzaron una mirada. Ambos se dedicaron a contemplar el paisaje que discurría acelerado allá fuera. Pese a ello, todo su ser era consciente de la presencia de aquel hombre. Una extraña sensación de no estar sola, de que, en el silencio que compartían, se hacían compañía. No recordaba haber experimentado nada semejante hasta entonces.
Se levantó al ver que se acercaban a la estación donde ella debía bajar y le lanzó una rápida ojeada antes de volver a su asiento para recuperar su maleta. De repente, ya en el andén, él le dio alcance.
– ¡Oye! Hola, tendrás que perdonarme, de verdad.
Ella se detuvo, sorprendida.
– Creerás que estoy loco, pero sentí el impulso irrefrenable de que tenía que hacerlo.
Parecía abochornado, como si de verdad cuestionase la cordura de aquella situación. Pero entonces se armó de valor y prosiguió:
– Sólo quería darte las gracias por la compañía en el tren.
Ella no supo qué decir y parecía bastante incómoda.
– Sí, porque estábamos sentados uno frente al otro en el vagón restaurante.
– Lo sé. Gracias a ti.
Su cara se iluminó con una amplia sonrisa cuando se dio cuenta de que ella lo había reconocido. Y sonó casi ansioso al preguntar:
– Perdona otra vez pero es que tengo que saber si tú también lo notaste.
– ¿El qué?
– Pues bueno… No sé exactamente cómo expresarlo.
Una vez más, pareció abochornado y ella dudó un instante hasta que al fin asintió levemente; entonces, la sonrisa con que él respondió debió haberla hecho salir corriendo al confín del mundo por puro instinto de conservación. Pero se quedó donde estaba, incapaz de hacer otra cosa.
– ¡Guau!
El la miró como si acabase de surgir del asfalto del andén y empezó a hurgarse en los bolsillos. Sacó un recibo arrugado y miró a su alrededor, paró a la primera persona que pasaba por allí.
– Perdona, ¿tienes un bolígrafo?
La mujer elegida se detuvo y colocó el maletín en el suelo, abrió el bolso y sacó un bolígrafo que parecía de buena marca. Él garabateó a toda prisa unas letras en el recibo y se lo dio a Monika.
– Aquí tienes mi nombre y mi teléfono. Preferiría que me dieras el tuyo, pero no me atrevo a pedírtelo.
La mujer del maletín se marchó por el andén con una sonrisa después de recuperar su bolígrafo.
Monika leyó el papel.
Thomas. Y un número de móvil.
– Si no me llamas, no volveré a ver una película de Hugh Grant en mi vida.
Monika no pudo por menos de sonreír.
– No lo olvides, su carrera como actor depende de ti.
Estuvo dudando varios días. Siguió su tónica de siempre y no quiso mostrarse interesada pero, a decir verdad, siempre lo tenía presente en sus pensamientos. Finalmente, logró convencerse a sí misma de que llamarlo no le haría ningún daño. Bastaba con que se vieran alguna que otra vez. El hecho de que su cuerpo anduviese hambriento de contacto físico desde hacía tiempo le ayudó a marcar las nueve cifras.
Al tercer día, le mandó un SMS.
– Los remordimientos por Hugh empiezan a ser insufribles. No soporto más tanta responsabilidad.
Él la llamó un minuto después de que lo enviase.
Aquella misma noche disfrutaron su primera cena juntos.
– «Columba livia.» ¿Sabes lo que es eso?
Él sonrió y le llenó la copa.
– No -admitió Monika.
– Así se llaman en latín las palomas mensajeras.
– Los animales no son mi lado fuerte, pero si hay alguna parte del cuerpo de la que no estés seguro, ahí sí que podré ayudarte. -No había acabado de decirlo cuando se dio cuenta de cómo sonaba-. Quiero decir, si no estás seguro de cómo se llaman en latín, vamos.
Sintió que se ruborizaba, lo que no era precisamente habitual en ella. Vio que él se dio cuenta y que le parecía divertido.
– Mi abuelo tenía un palomar cuando yo era niño, de ésos con palomas mensajeras. Yo solía pasar los veranos con ellos y me dejaba que le ayudase en el palomar; a darles de comer a las palomas, a soltarlas para que se entrenasen, a marcarlas con anillos, en fin, un poco de todo. Aquel palomar contenía toda una ciencia.
Se sumió en recuerdos al parecer deliciosos y ella aprovechó para estudiarlo. Era verdaderamente guapo.
– O sea, cuando digo que mi abuelo tenía un palomar quiero decir que vivía para aquellas palomas. A mi abuela puede que no le pareciese tan divertido, pero lo dejaba hacer. ¿Sabes cómo encuentran el camino a casa las palomas mensajeras?
Ella negó con la cabeza.
– Se guían por los campos magnéticos.
– Vaya, pues yo creía que se ayudaban de las estrellas, lo leí en algún sitio.
– Ya pero, entonces, ¿cómo se orientan de día?
– Anda, pues sí… la verdad es que la cuestión tampoco me ha quitado el sueño.
El camarero retiró los platos, ellos le aseguraron que todo estaba muy rico y que no querían postre pero sí un café. Monika había olvidado ya la clase sobre palomas cuando, de repente, él la retomó.
– ¿Y sabes por qué siempre vuelven a casa y no se van a otro sitio?
Ella meneó la cabeza.
– Nostalgia.
Thomas se inclinó.
– La pareja de palomas no se separa jamás, en toda la vida. Son fieles, así que adondequiera que lleves a cualquiera de los dos, siempre volverá a casa. Una de las palomas del abuelo chocó contra unos cables eléctricos en una ocasión, cuando volvió le faltaba una pata, pero llegó a casa igualmente, de vuelta con el compañero de su vida.
Ella se quedó cavilando sobre lo que le había contado.
– Casi dan ganas de ser paloma; bueno, salvo por lo de las patas.
Thomas sonrió.
– Lo sé. Así pensaba yo de niño, que cuando me hiciese mayor en un futuro muy lejano y conociese a mi mujer, sentiría justamente eso, como un campo magnético. Así me daría cuenta de que había acertado.
Monika fingió retirar unas migas del mantel, porque tenía que preguntarlo pero, al mismo tiempo, no quería por nada del inundo demostrar demasiado interés. ¿Y fue así? ¿El qué?
Dudó un instante, pues se dio cuenta de que en realidad no quería conocer la respuesta. Alisó un poco la servilleta.
– Cuando conociste a tu mujer.
Thomas bebió un trago de vino.
– No lo sé.
Monika sintió la decepción en el estómago y cómo se convertía en un nudo al comprender que estaba casado. Un cobarde que no llevaba la alianza. Ella nunca iniciaba relaciones con hombres casados.
– El campo magnético sí que lo he sentido, claro que sí. Pero lo de mi mujer es un poco pronto para predecirlo.
Otro camarero vino a interrumpirlos para preguntar si todo estaba a su gusto. Ambos asintieron sin dejar de mirarse y el hombre se marchó a toda prisa.
– Así que ahora comprenderás mejor mi conducta en el andén. Puesto que era la primera vez que sentía el campo magnético, tenía que hacer algo.
Se había encontrado con un hombre singular. De camino al restaurante, Monika estaba abierta a la posibilidad de pasar la noche con él. A medida que avanzaba la velada, fue abrigando más dudas. No porque ya no lo deseara, sino porque sentía que lo deseaba demasiado. Sin embargo, cuando por fin salió a relucir el tema, fue él quien decidió.
– No pienso pedirte que vengas a mi casa esta noche.
Ella guardó silencio. Se habían detenido al abrigo del toldo del restaurante para resguardarse de la lluvia.
– No quiero perder esto tontamente. Es demasiado bueno.
Jamás había conocido a nadie como Thomas. Se despidieron y prometieron llamarse al día siguiente, pero su primer SMS le llegó a los ocho minutos.
Aquella noche sus móviles echaron humo, la genialidad en la expresión alcanzó cotas insospechadas y Monika se sorprendió a sí misma sonriendo en la oscuridad mientras leía los mensajes tan ocurrentes que le enviaba. Incitada por el reto, tuvo que esforzarse por componer respuestas igual de ingeniosas. Y a eso de las cinco de la mañana, tuvo que darse por vencida.
LA VIDA Y LA NOCHE SE ACERCAN RAUDAS. NUNCA ESTÁN LOS SUEÑOS TAN CERCA COMO AHORA.
La dejó muda.
Y ascendió unos peldaños más.
Y desde luego que esperaron. El tiempo que siguió a aquella noche se dedicaron a estudiarse. Lento pero seguro, por dentro y por fuera. Dos personas solas que, con suma cautela, se aproximaban a su más íntimo deseo de aquello que siempre habían añorado, de aquello que siempre soñaron que tendrían en sus vidas. Cada conversación era una aventura; cada descubrimiento, una nueva posibilidad de profundizar. Ella sabía que nunca antes estuvo en el lugar al que ahora la habían llevado sus sentimientos. Todo estaba envuelto en un manto de buena voluntad. Fue conociéndolo palmo a palmo y nada de lo que le contaba o le confesaba atenuaba su interés. Al contrario.
Paso a paso, fueron acercándose a aquel momento y ambos tuvieron el valor suficiente de admitir que estaban nerviosos como adolescentes, con lo maduros que eran.
Pero, como siempre con Thomas, todo fue de lo más natural. Una tarde de domingo, sencillamente, no hubo forma de resistirlo por más tiempo.
Y Monika se dio cuenta de que, en realidad, aún era virgen. Sexo había tenido muchas veces. El amor, en cambio, no lo había hecho jamás hasta entonces.
Fue una experiencia perturbadora, sobrecogedora, muy alejada de su habitual dominio intelectual. Descomponerse y fundirse de un modo total, no sólo con otro cuerpo sino en una presencia absoluta. Por un breve espacio de tiempo, recibir la bendición de la clarividencia, intuir la sencillez del inmenso misterio encerrado en el sentido de todas las cosas. Verse abrumado por el deseo de abandonar toda defensa, de mostrar la propia vulnerabilidad y, en la más absoluta confianza, ponerse a disposición del otro, dejar que sucediera lo que quería suceder. Jamás había estado tan cerca de su ser más íntimo, donde no existían ni el desasosiego ni la soledad.
Pero cuando llegó el lunes, el miedo volvió a apoderarse de ella.
No lo llamó en todo el día. Cuando escuchó los mensajes del móvil, una vez que el último paciente se hubo marchado, comprobó que él le había dejado tres mensajes y le había enviado cuatro SMS. Eso debería haberla irritado. Si todo hubiera sido como solía, el interés de Thomas habría constituido la sentencia de muerte de su relación. En este caso, en cambio, su actitud la asustó más aún. Decirse que «era pura cobardía por su parte» no servía de nada. Ni siquiera «considéralo un reto». Sus viejos trucos de siempre para superarse a sí misma no funcionaban, esta vez no, el reto entrañaba riesgos demasiado grandes. Sencillamente, estaba muerta de miedo. No soportaría que él la abandonara; que, después de haberlo dejado acercarse tanto, la dejase. Era peligroso llegar a depender de algo que uno no podía controlar. Descubrirse hasta el punto que exigía la ternura de Thomas la hacía más vulnerable de lo que podía resistir.
A las doce y media de la noche, al ver que ella no lo llamaba, él se presentó ante su puerta.
– Si no quieres verme más, será mejor que me lo digas a la cara, en lugar de esconderte tras un móvil apagado.
Lo vio enfadado por primera vez. Y vio lo triste que estaba, cómo luchaba contra su propio miedo.
Monika no dijo nada, se abrazó a él y empezó a llorar.
Yacían abrazados. Fuera empezaba a amanecer. Ella estaba tan pegada a él como podía, pero no le parecía suficiente.
– ¿Sabes lo que significa Monika?
Ella asintió.
– La consejera.
– Sí, en latín. Pero en griego significa «la solitaria». -Se volvió hacia ella y le pasó el dedo índice por la frente-. Creo que no he conocido nunca a nadie que pretenda ser tan fiel al significado de su nombre, a toda costa.
Ella cerró los ojos. La solitaria. Siempre había sido así. Hasta ahora. Pero ahora no tenía el valor suficiente para dejarse salvar.
Él se incorporó y le dio la espalda.
– Yo también tengo miedo. ¿No lo comprendes?
La había descubierto. Thomas poseía esa capacidad, la capacidad de leer sus pensamientos. Era una de las muchas cualidades de Thomas que ella apreciaba y temía en la misma medida. Él se levantó y se acercó a la ventana. Ella contempló su cuerpo desnudo. Era muy hermoso.
– Yo siempre he sido capaz de sopesar ventajas e inconvenientes, de pensar bien en cómo comportarme y me he visto inmerso en ese tipo de juegos a los que uno se entrega para no demostrar demasiado interés. Pero contigo no funciona; era tal mi añoranza de que me ocurriera algo así, de experimentar un sentimiento tan profundo que no me quedase elección.
Ella quería decir algo, pero no se le ocurría una sola palabra. Todas las que habrían resultado adecuadas se hallaban en algún escondrijo fuera de su alcance, puesto que nunca antes las había necesitado.
– Sólo sé que jamás antes había sentido nada parecido.
Allí estaba, tan desnudo como su confesión. Ella se levantó, se le acercó y lo abrazó por detrás.
– Así que no vuelvas a dejarme solo con un teléfono mudo. No sé si lo resistiré una vez más.
Era el hombre más valiente que había conocido jamás.
– Perdóname.
Durante un instante de vértigo osó sentir la más absoluta confianza, descuidarse en la sensación de ser amada enteramente. De nuevo sintió que las lágrimas acudían a sus ojos, que algo negro y duro que habitaba en su interior se descomponía.
Él se dio la vuelta y le cogió la cara entre sus manos.
– Sólo te pido una cosa, que seas sincera, que digas las cosas como son, para que yo sepa lo que está pasando. Si los dos somos sinceros, no tendremos nada que temer, ¿no crees?
Ella no contestó.
– ¿No crees?
Entonces Monika asintió y le dijo:
– Te lo prometo.
Y en ese preciso momento, sentía lo que decía.
Aquella noche cenarían juntos. La mañana siguiente, Monika partiría para asistir a su curso y ya lo echaba de menos. Cuatro días. Cuatro días y cuatro noches sin su compañía.
Su madre estaba enojada. No por el curso en sí, sino porque la tumba permanecería a oscuras durante varios días. Monika le prometió que volvería a casa enseguida, que la recogería el domingo a las tres, en cuanto llegase.
Estuvo largo rato eligiendo la ropa en el armario. En realidad, ya tenía decidido lo que se pondría, sabía perfectamente lo que a él le gustaba, pero quiso cerciorarse una vez más de que no se equivocaba. Al pasar ante la ventana, se detuvo y arrancó una hoja marchita de una de las orquídeas. Las demás estaban aún en todo su esplendor y Monika se quedó admirando tan perfecta creación. Tan increíblemente hermoso, una simetría tan absoluta, sin carencias ni desperfectos. Y sin embargo, él la había comparado con aquellas flores al verlas en el macetero de la ventana, de modo que un poco loco sí que estaba. Una orquídea era algo perfecto, ella no lo era. Él tenía la habilidad de hacerla sentir única, por dentro y por fuera, pero sólo cuando lo tenía cerca y ella podía verse reflejada en la convicción de su mirada. Lejos de esa mirada, tomaba el relevo lo demás, aquello que ella sabía que existía en su interior, aquello que no era digno de amor y que, con implacable rapidez, recuperaba el terreno perdido.
Vaciló un instante en la puerta antes de salir. Si iba ahora mismo, llegaría justo a tiempo. ¿Qué ocurriría si llegaba tarde, bastante tarde? ¿Hasta qué punto se enfadaría él? Tal vez entonces comprendiese que no era tan maravillosa como él se figuraba. Tal vez entonces él descubriría su lado oculto, desvelaría el fallo de cuya existencia ella tenía la certeza. Demostraría que sólo la amaría mientras creyese que era perfecta. Apagó el móvil y se sentó en el sillón del vestíbulo.
Lo hizo esperar cuarenta y cinco minutos. Cuando por fin llegó corriendo, lo halló empapado esperando en la plaza. Permaneció en el lugar de la cita.
– ¡Por fin! ¡Dios mío, estaba muy preocupado! Creí que te había ocurrido algo.
Ni un solo reproche. Ni el menor indicio de enojo. La atrajo hacia sí y ella, avergonzada, hundió la cara en su chaquetón mojado.
Sin embargo, aún no estaba del todo convencida. No al máximo.
Aquella noche durmieron juntos en su casa. Cuando llegó el día y ya se acercaba el momento de que ella partiera, él la retuvo un buen rato entre sus brazos.
– He calculado que vas a estar fuera durante ciento ocho horas, pero no estoy seguro de aguantar más de ochenta y cinco.
Ella se acurrucó en sus brazos y gozó de otra oleada de vértigo. En esta ocasión, quería permanecer allí. Darle a la vida la oportunidad de decidir ella misma, por una vez.
– Ya sabes que pronto volveré, empujada por una nostalgia magnética.
Él sonrió y la besó en la frente.
– Sea como sea, ten cuidado con el tendido eléctrico.
Ella le devolvió la sonrisa y miró el reloj: era más que hora de irse. Deseaba tanto pronunciar aquellas dos palabras, tan difíciles de expresar. De modo que acercó los labios a su oído y le susurró:
– Me alegro de ser yo, precisamente, tu paloma.
Y en ese momento, ninguno de los dos podía imaginar ni en sueños que la Monika que estaba a punto de partir no regresaría jamás.
4
Le llevó cuatro días reunir las fuerzas suficientes para ponerse a formular una respuesta. Sus noches estaban plagadas de sueños inquietantes que se desarrollaban en las proximidades de grandes extensiones de agua. Figuras gigantescas se deslizaban bajo la superficie del agua como negros nubarrones y, aunque ella estaba en tierra, las sentía amenazantes, como si, pese a todo, pudieran darle alcance. Estaba delgada otra vez y podía moverse sin dificultad, pero había otra razón que le impedía moverse. Algo le pasaba en las piernas. En varias ocasiones se despertó a causa de una ola ingente que se le acercaba arrasando justo en el momento en que ella comprendía que no lograría escapar.
El gran almohadón que tenía bajo la espalda estaba empapado de sudor. Deseaba muchísimo poder tumbarse con normalidad; poder dormir tumbada como cualquier persona, por una noche. Esa posibilidad había dejado de existir. Si se tumbaba en horizontal, su propio peso la asfixiaría.
Hacía tantos años que no escribía una carta… Le había pedido a la gente de los servicios sociales que le comprara papel de carta el mismo día que recibió la de Vanja, pero lo guardó en el primer cajón del escritorio, junto con la carta que iba a contestar, a duras penas alisada después de haberla arrugado, y cada vez que pasaba por delante, se le iba la mirada hacia los elegantes herrajes de cobre.
Los últimos días había ido rescatando de las profundidades otros fragmentos de evocaciones; breves imágenes de recuerdos en los que Vanja estaba presente. Vanja riendo sentada en una bicicleta azul. Vanja inmersa en la lectura de un libro. Vio claramente su cola de caballo castaño oscuro, siempre sujeta con una goma de color rojo. Y también una difusa imagen de la leñera de la casa, a saber lo que pintaba entre sus recuerdos. Pequeños retazos de vivencias que se resistían a disponerse ordenadamente. Pequeños retazos concretos totalmente carentes de contenido sentimental.
Había limpiado el frigorífico. Se lo comió todo. En tres ocasiones, el ansia fue tan intensa que tuvo que llamar a la pizzería. Le dieron media hora de espera pero, igual que todos los demás imbéciles, tampoco ellos se atenían nunca al plazo prometido.
Que algo tan vacío como el tiempo pudiese doler tanto.
La carta estaba siempre presente en sus pensamientos. En realidad, ella preferiría romperla en pedazos y tirarla a la basura, pero ya era tarde. Había leído su contenido, sus palabras se habían grabado a fuego allí dentro y eran ya imposibles de ignorar. Lo peor de todo era que la rabia había empezado a ceder ante otro sentimiento. Una turbia sensación de angustia.
Sola.
Una sensación que llevaba sin molestarla mucho, mucho tiempo.
Y lo peor eran las noches.
Intentaba convencerse a sí misma de que no tenía nada que temer. Vanja estaba entre rejas, incapaz de acceder a ella y, si aparecía otra carta, podría desecharla sin leerla. No se dejaría arrastrar a la misma trampa una segunda vez.
Pero de nada sirvieron los buenos consejos. Y bien sabía ella que, en realidad, no era Vanja la que le infundía temor. Era otra cosa.
Aquella mañana se levantó temprano, incluso antes de que empezase a clarear. No se atrevía a meterse en la ducha si existía la posibilidad de que alguno de los hombrecillos de los servicios sociales la viese. Le costaba mucho trabajo secarse bien por entre los pliegues y se figuraba el aspecto que tendrían los eczemas de la espalda. Se lo decían los picores. Si la veían, darían la alarma y jamás permitiría que nadie la embadurnase de crema. Dos eran los vestidos en los que aún cabía. Tiendas de campaña por los tobillos con una abertura en el cogote. Se los mandó coser hacía quince años y no quería ni pensar que, muy pronto, uno de ellos le quedaría pequeño.
Después de que Saba hubo regresado de su paseo matinal por el césped y una vez cerrada la puerta del balcón, Maj-Britt fue y se sentó a la mesa de la cocina. Miró el reloj. Debían de faltar tres o cuatro horas para que apareciese alguien pero ¿cómo saberlo? Entraban y salían como les venía en gana. Aunque, en honor a la verdad, hoy los echaba de menos. Su estómago vacío gritaba pidiendo comida. Y, pese a las miradas de reproche, había pedido algún que otro producto extra.
Hola Vanja.
En realidad, no tenía ninguna gana de decirle hola a Vanja pero ¿cómo, si no, iniciar una carta? ¿Y cómo enfrentarse a insultos subrepticios sin desvelar hasta qué punto le habían molestado? Quería mostrarse fría e impasible, demostrar que ella estaba por encima de las penurias sobre las que una reclusa desquiciada se creía con derecho a escribir.
Tal y como esperabas, puede decirse que tu carta me sorprendió, cuando menos. Me llevó un rato caer en la cuenta de quién eras. Como bien dices, han pasado muchos años desde la última vez que nos vimos. Tanto yo como mi familia estamos bien. Göran es jefe de sección de una gran empresa que fabrica electrodomésticos y yo trabajo en un banco. Tenemos dos hijos que, en estos momentos, están cursando estudios en el extranjero. Mi vida es muy satisfactoria y sólo tengo recuerdos gratos de la infancia. Mis padres fallecieron hace muchos años y los añoro muchísimo. De ahí que no vayamos al pueblo muy a menudo, sino que preferimos viajar al extranjero en nuestras vacaciones. Es decir, que no he hablado con nadie desde hace años y no sé nada de ti ni de tu destino. Aunque, por la dirección del remite, comprendo que te encuentras en una situación desafortunada.
Esta noche, Göran y yo vamos al teatro por lo que debo despedirme ya.
Saludos,
Maj-Britt Pettersson
Repasó lo que había escrito. Agotada por el esfuerzo, decidió que estaba bien así. Ahora sólo deseaba que saliera del apartamento y llegase a la oficina de correos, para dar el episodio por concluido.
Le costó escribir el apellido de él.
Aquel día, la muchacha llegó sobre la una y era nueva, no la había visto nunca. Otra de aquellas jovencitas, aunque en este caso era sueca, por lo menos. Una de esas que vestían provocativas camisetas y tops que dejaban visibles los tirantes del sujetador. Luego se sorprendía la gente de que aumentasen las violaciones. Cuando las jóvenes se vestían como fulanas, ¿qué iban a pensar los tíos?
– Hola, me llamo Ellinor.
Maj-Britt miró con aversión la mano que le tendía. Jamás en la vida la tocaría.
– Puede que no te hayan informado de las normas rutinarias de esta casa.
– ¿A qué te refieres?
– Espero que al menos hayas traído todo lo que había en la lista de la compra.
– Sí, creo que sí.
La intrusa seguía sonriendo, lo que irritó aún más a Maj-Britt. La joven se quitó una raída cazadora vaquera decorada con pequeñas pegatinas de colores que le otorgaban un aspecto aún más sucio.
– ¿Guardo la compra en el frigorífico o prefieres hacerlo tú?
Maj-Britt la escrutó de los pies a la cabeza.
– Deja las bolsas en la mesa de la cocina.
Ella siempre colocaba la comida personalmente, pero ya no podía trasladar las bolsas. Quería saber dónde estaban los alimentos exactamente, por si surgía una urgencia.
Cuando se quedó sola en el vestíbulo, les echó un vistazo a las pegatinas de plástico. Con la punta de los dedos, tiró de la cazadora y resopló mientras las ojeaba:, «¡Que nadie calle!
JUSTICE PAYS LIFE»; «¿FEMINISTA? ¡SIN DUDA!»; «IF I AM ONLY FOR MYSELF – WHAT AM I?»; una vela envuelta en alambre de púas con el texto «RIGHTS FOR ALL». Montones de pequeños mensajes comprometidos sobre lo uno y lo otro, como si ella sola tuviese la responsabilidad de cambiar el mundo. En fin, ya se le pasaría cuando se hiciese un poco mayor y comprendiese cómo funciona.
Oyó a la muchacha entrar en el baño y llenar un cubo de agua.
Le llevó una media hora terminar. Maj-Britt estaba junto a la puerta del balcón esperando que entrara Saba. En el parque había un padre empujando un balancín. Una niña que no podía tener más de un año hipaba de risa cada vez que el columpio volvía al punto de partida, hacia los brazos abiertos del padre. Ella solía verlos allí. De vez en cuando los acompañaba la madre, pero parecía dolerle algo porque, a veces, el hombre tenía que ayudarle a levantarse del banco si se sentaba. Saba se mantenía cerca del balcón y no se fijaba en la gente que había por allí fuera. Y Maj-Britt mandaba a los de los servicios sociales a recoger las cacas, pues no quería oír las quejas de los vecinos por el aspecto de sus instalaciones.
Le abrió a Saba la puerta del balcón. En ese preciso instante, se abrió una ventana de la segunda planta de la casa de enfrente y la madre y la niña del columpio asomaron la cabeza.
– Mattias, te llaman por teléfono para preguntarte si quieres que te lleven al curso. Algo de ir juntos en un coche.
Maj-Britt no oyó nada más, porque Saba ya estaba dentro y no había razón para dejar la puerta abierta. La cerró y, cuando se dio la vuelta, vio que Ellinor estaba en la sala.
– Si quieres puedo sacarla a pasear un rato. He tardado tan poco en la limpieza que me da tiempo de darle una vuelta.
– ¿Y por qué ibas a hacer tal cosa? Acaba de entrar.
– Sí, pero he pensado que a lo mejor le gustaría dar un paseo. Puede que le siente bien moverse un poco.
Maj-Britt sonrió para sus adentros. Ésta era más osada que la mayoría, pero ya sabría ella cómo sacarle el máximo de un modo u otro.
– ¿Qué te hace pensar que lo necesita?
– Bueno, un poco de ejercicio siempre viene bien.
– ¿Para qué?
Vio la inseguridad en la mirada de la joven. De pronto, ésta empezó a pensarse mejor las palabras, que era justo lo que tenía que hacer. La idea consistía en que no pronunciase ninguna en absoluto.
Maj-Britt no apartaba de ella la mirada.
– ¿Qué ocurre, según tú, si uno no se mueve?
En esta ocasión, consiguió hacerla callar.
– Quizá quieras decir que si no te mueves, si no haces ejercicio, engordas, ¿no?
– Era sólo una sugerencia. Lo siento.
– Lo que quieres decir es que engordar es algo terrible, ¿verdad?
Eso es. Con ésta no debería volver a tener problemas en adelante.
Ellinor ya había abierto la puerta cuando Maj-Britt le puso la carta en la mano.
– ¿Puedes echar esto al correo?
– Por supuesto.
La joven buscó la dirección con mirada curiosa, tal y como Maj-Britt había previsto.
– No te he pedido que la entregues en mano, sólo que la metas en el buzón.
Ellinor guardó la carta en el bolso.
– Gracias. La próxima vez también me tocará venir a mí, así que nos vemos entonces.
Puesto que Maj-Britt no le respondía, cerró la puerta. Maj-Britt miró a Saba y lanzó un suspiro.
– No pueden aguantarse, ¿verdad?
Tal y como ella pensaba, sintió un ligero alivio. Tan pronto como la carta salió del apartamento, las paredes recuperaron parte de su antigua capacidad de garantizar un límite entre ella y todo el exterior con el que no quería relacionarse. Volvía a sentirse segura.
Durante dos días pudo disfrutar de aquello. Hasta que volvió Ellinor y Maj-Britt comprendió que no había logrado cerrarle el pico tan bien como creía. No llevaba más de dos minutos en el apartamento cuando su verborrea volvió a abrir la llaga.
– Oye, ¿puedo hacerte una pregunta? Ya sé que no te gusta hablar con ninguno de nosotros pero…
Ella misma se preguntaba y se respondía. ¿Para qué iba a involucrarse Maj-Britt en su charla? Cruzó una mirada con Saba y comprendió que estaban de acuerdo. Aquella muchacha se estaba buscando que la reemplazaran.
– La carta que me pediste que echase al correo.
No había terminado la frase y Maj-Britt ya deseaba de todo corazón que se largase de su apartamento para poder abrir el frigorífico sin que nadie la molestara y elegir tranquilamente qué meterse en la boca.
– ¿Era para esa Vanja Tyrén?
Otra vez atrapada. Una vez más, su ya olvidada «mejor amiga» la obligaba a entrar en un juego que ella no había elegido. No pensaba permitirlo. No pensaba responder. Pero de nada sirvió. Al no recibir respuesta, Ellinor siguió hablando sola, y sus palabras hicieron que las llagas se convirtiesen en grandes agujeros abiertos al entorno hostil.
– ¿La Vanja Tyrén que se cargó a toda su familia?
5
«Liderazgo: herramientas y métodos para producir resultados.» Se había inscrito en el curso hacía varios meses, mucho antes de que Thomas apareciese en su vida. En un tiempo en que cualquier insólita interrupción en la monotonía de su día a día era más que bienvenida. Entonces ansiaba que llegara el día de partir.
Ahora, todo era diferente. Ahora no comprendía cómo iba a soportar los cuatro días que duraba el curso.
Una empresa farmacéutica le pagaba los gastos. Ni por un instante lograron convencerla de que les preocupaban sus dotes de liderazgo o su capacidad para, como jefa, motivar al personal que tenía bajo su dirección. En todo caso, les preocupaba su capacidad para motivar a su personal para que eligiese justamente sus fármacos a la hora de extender las recetas, pero ambas partes intervenían en el juego. No era la primera vez que una farmacéutica demostraba una dosis adicional de aprecio por alguno de los médicos de la clínica. Y tampoco sería la última.
Ella misma no se consideraba demasiado buena como jefa pero, por lo que sabía, el personal de su sección estaba satisfecho. Ellos rara vez sufrían las peores cualidades de su faceta de jefa; al contrario, era más bien la propia Monika quien se llevaba todo el trabajo extra. Siempre le había costado delegar en otros las tareas más aburridas, era más fácil hacerlas uno mismo y evitarse malas caras. Si le pedía a alguien que hiciera algo, siempre sentía la necesidad de compensarlo para mantenerlo de buen humor. Pero en realidad se trataba más bien de asegurarse de que la seguirían apreciando; de que no le caería mal a nadie.
En su papel de médico tenía más seguridad en sí misma. Si no la hubieran considerado competente, no le habrían ofrecido el puesto de jefa hacía cuatro años. La clínica se administraba en régimen privado, el principal propietario de la sociedad anónima era una fundación y que le hubiesen ofrecido un puesto de director médico constituía un claro reconocimiento. Había nueve consultas y ella era responsable de Cirugía General. Claro que sus cualidades como jefa podían mejorarse y, de haber sido en su vida anterior, la vida que transcurrió antes de conocer a Thomas, se habría lanzado sobre esa tarea con todo su empeño. Ahora ya no se le antojaba tan importante. A Thomas le parecía bien como era, con todas sus carencias. Y ahora lo único que deseaba era disfrutar de esa sensación.
Tan sólo le faltaba por revelarle un defecto.
El más feo, el más bajo de todos ellos.
Estaba esperando en la estación de autobuses. Thomas la había llevado allí en el coche y, pese a que les habían pedido que mantuvieran apagados los teléfonos móviles durante los cuatro días del curso, ella le prometió que lo llamaría todas las noches. Ahora lamentaba no haber ido en coche. Una mujer a la que no conocía la llamó y le preguntó si no podían ir juntas en su vehículo, le dijo que los directores del curso le habían dado su nombre y su número. «¿Por qué no?», pensó entonces, cuando le hicieron la pregunta. Ahora habría preferido estar a solas. Estar completamente sola, disfrutando de la sensación que experimentaba. De repente, todo se había transformado en una espera cierta, eufórica. Era perfecto, no necesitaba nada más. Si aquello era la felicidad, comprendía bien el esfuerzo del ser humano por conseguirla.
Miró el reloj. Ya eran las nueve menos veinte y la mujer le prometió que la recogería a las ocho y veinte. Había casi cien kilómetros hasta el lugar donde se celebraba el curso y, si no salían pronto, llegarían con retraso a la primera reunión. Ella llevaba muy a gala su puntualidad y sintió una punzada de irritación.
Miró atrás y echó una ojeada al quiosco de prensa. Sin querer, se fijó en las portadas de los diarios vespertinos.
NIÑA DE TRECE AÑOS OBLIGADA A PROSTITUIRSE DURANTE TRES MESES.
Y al lado, la competencia.
OCHO DE CADA DIEZ PERSONAS RECIBEN EL DIAGNÓSTICO EQUIVOCADO. LA TOS PUEDE SER UNA ENFERMEDAD MORTAL. COMPRUEBE SI ES USTED UNO DE ESOS OCHO.
Meneó la cabeza. Casi cabría sospechar que los que hacían los diarios fuesen expertos en neurociencias. Apelar al sistema de alarma de sus posibles compradores era un método seguro de llamar su atención. Allí estaba, incorporado en la parte más recóndita del cerebro, con la misión, como en todos los mamíferos, de detectar posibles peligros en el entorno. Las portadas eran en sí mismas una gran señal de alarma. Una posible amenaza. Lo que necesitaban saber quienes estaban asustados era por qué, no sólo cómo y, desde luego, no contado con tan sucios detalles. Eso no detenía el miedo, más bien al contrario, y Monika sospechaba que, a la larga, la prensa vespertina ejercía en el clima social mayor influencia de lo que ella creía. Nadie podía sustraerse a su influencia y, ¿cómo iban a deshacerse los lectores de todo ese miedo que no dejaban de suministrarles, sino guardándolo en algún escondrijo para con él cargar las tintas sobre la suspicacia hacia los extranjeros y la sensación general de desesperanza?
El hecho de que la gente comprase diarios con esas portadas suponía el triunfo del cerebro primitivo sobre la inteligencia de la corteza cerebral.
Una furgoneta roja apareció a gran velocidad desde Storgatan, pero ella no le prestó mucha atención. REFORMAS BÖRJES, se leía rotulado a grandes letras en el lateral. Si no recordaba mal, la mujer dijo que se llamaba Åse. La furgoneta frenó y se detuvo con el motor en marcha. La mujer que iba al volante tenía unos cincuenta y cinco años y se inclinó hacia el asiento del acompañante para bajar la ventanilla.
– ¿Monika?
Ella sacó el asa de su maleta trolley y se acercó al coche.
– Ah, ¿así que eras tú? Hola, sí, yo soy Monika.
La mujer volvió a enderezarse en su asiento y salió de la furgoneta. Se acercó a Monika y le tendió la mano para presentarse.
– Siento que hayas tenido que esperar, pero ¿puedes creerte que no ha habido manera de arrancar el coche? Dios mío, qué desastre. He tenido que coger el de mi marido, espero que no te importe. He intentado retirar lo más gordo de la mugre de los asientos.
Monika sonrió. Hacía falta algo más que una furgoneta para echar por tierra su buen humor.
– Desde luego, no importa.
Åse tomó su maleta y la metió en la parte trasera. Monika avistó un cuadro de metal con herramientas de carpintería y un hacha de hoja roja sujeta con una cuerda. Åse cerró la puerta lateral.
– Suerte que al final sólo seremos nosotras dos. Intenté localizar a algunos más de aquí pero, por fortuna, ya se habían organizado para ir juntos. De lo contrario, habrían tenido que ir en el maletero.
– Ah, pero ¿había más gente de aquí?
– Cinco más. Sólo sé que venía alguien del ayuntamiento y alguien de la cadena de moda KappAhl, creo. O quizá de Lindex, no lo recuerdo.
Monika abrió la puerta y subió al asiento del acompañante. Un ambientador en forma de pino verde se balanceaba colgando del espejo retrovisor. Åse se dio cuenta de que Monika se había fijado en él y exhaló un suspiro.
– De verdad que quiero a mi marido, pero desde luego no se puede decir que haya tenido nunca buen gusto.
Abrió la guantera y guardó el pino. El aroma permaneció en la cabina un rato más y la mujer bajó la ventanilla antes de meter la marcha y arrancar.
– Bueno -dijo con un respiro de alivio-. Por fin estamos en camino. Un par de mañanas así al año y no llega uno a viejo.
Monika miró por la ventanilla y sonrió. Ya tenía ganas de llamar por teléfono.
El lugar del curso parecía un viejo hostal amarillo con las ventanas blancas y un anexo de reciente construcción donde se hallaban las habitaciones de hotel. El viaje estuvo lleno de risas y juiciosos razonamientos. Åse resultó ser lista y divertida, y quizás el humor fuese una cualidad necesaria en su caso, teniendo en cuenta que era jefa de un centro de rehabilitación de niñas preadolescentes y drogodependientes.
– La verdad es que no sé cómo aguanto, cuando oigo lo que han pasado algunas de las chicas. Pero cuando te das cuenta de que has contribuido a que alguna de ellas siga adelante y cambie de hábitos, ha merecido la pena.
El mundo estaba lleno de héroes.
Y de aquellos que deseaban haber sido héroes.
Según el programa que les habían enviado por correo, el curso comenzaría con la presentación de los monitores y los participantes. El resto de la tarde lo dedicarían a aprender cómo motivar a sus colaboradores «comprendiendo las necesidades básicas del ser humano». Monika sintió que su interés se esfumaba. Quería volver a casa y, cuando le dieron la llave y entró en su habitación, aprovechó para llamar. Él respondió enseguida, aunque estaba en una reunión y, en realidad, no podía hablar. Después de aquello, su motivación para aprender a «comprender las necesidades básicas del ser humano» disminuyó aún más.
Ya las conocía a la perfección.
– Bien, ya sabéis quién soy yo, así que ahora nos toca a todos saber quiénes sois vosotros. Vuestros nombres figuran en las tarjetas, de modo que eso os lo podéis saltar. Pero quiénes sois, de eso no tenemos ni idea.
Veintitrés participantes recién llegados sentados en corro escuchaban con atención a la mujer que hablaba en el centro. Ella era la única que parecía encontrarse cómoda en aquella situación, pues las miradas de los demás vagaban recelosas de un punto a otro del círculo. Monika se sorprendió de lo evidente que resultaba. Veintitrés adultos, todos ellos con puestos directivos y varios de ellos en traje de chaqueta, súbitamente arrancados de su cómodo y seguro marco de actuación y sin control alguno sobre la situación. Como por arte de magia, se habían convertido al verse allí sentados en veintitrés niños angustiados. Ella misma lo sentía, el malestar se extendía por todo su cuerpo y ni siquiera pensar en Thomas hacía más soportable su situación.
– Teniendo en cuenta el contenido del curso para esta tarde, os diré lo que propongo y deseo que contéis sobre vosotros mismos, por eso he pensado empezar con un pequeño ejercicio.
Las miradas de Monika y de Åse se cruzaron y las dos mujeres intercambiaron una breve sonrisa. Åse le había contado en el coche que ella nunca había participado en un curso de «desarrollo de la personalidad» y que, en el fondo, era un tanto escéptica al respecto. A decir verdad, lo que había suscitado su interés era el capítulo de cómo enfrentarse al estrés.
La mujer que hablaba en el centro continuó:
– Para empezar, me gustaría que todos cerrarais los ojos.
Los participantes se miraron de reojo algo inseguros, con una pregunta tácita en el semblante, antes de obedecer y retirarse a la oscuridad uno tras otro. Monika se sintió entonces más inerme aún, como si hubiera estado desnuda sin saber de qué miradas debía protegerse. Se oyó el chirrido de la pata de una silla al ser arrastrada. Lamentó haberse dejado sobornar.
– Voy a pronunciar seis palabras. Quiero que prestéis atención a vuestros pensamientos y, ante todo, que estéis atentos al primer pensamiento que os venga a la cabeza al oírlas.
Alguien carraspeó a la izquierda de Monika. Por lo demás, todo estaba en silencio, salvo por el vago rumor del sistema de ventilación.
– ¿Preparados? Bien, empezamos.
Monika cambió de postura en la silla.
La mujer hacía largas pausas entre palabra y palabra para darles tiempo de asimilarlas.
– Miedo. Dolor. Rabia. Celos. Amor. Vergüenza.
Siguió un largo silencio en el que Monika tomó plena conciencia tanto de sus pensamientos como de a qué recuerdo concreto la conducían. Seis pensamientos directos que, inexorables, la forzaron a evocar precisamente aquel recuerdo que más interés tenía en olvidar. Abrió los ojos para liberarse.
La abrumaba el deseo de levantarse y marcharse de allí.
La mayoría de los que había a su alrededor seguían con los ojos cerrados, tan sólo unos pocos habían huido, como ella, de la experiencia vivida tras los párpados. Ahora, sus tímidas miradas se encontraban para, desorientadas, buscar a toda prisa una salida.
– ¿Estáis listos? Bien, ya podéis abrir los ojos.
Todos obedecieron y se removieron en las sillas. Algunos sonreían y otros parecían reflexionar sobre lo que se les había venido a la mente.
– ¿Ha ido bien?
Muchos asintieron, en tanto que otros parecían más dudosos. Monika permaneció totalmente en calma. Ni un solo gesto suyo dejó traslucir lo que sentía. La mujer del centro sonrió.
– Dicen que estos seis sentimientos son universales y que existen en todas las culturas de la Tierra. Puesto que en la siguiente sesión hablaremos de las necesidades básicas del ser humano, sería bastante absurdo no vernos a nosotros mismos como expertos. O sea, yo creo que durante este pequeño ejercicio habéis pensado en el suceso o quizás uno de los pocos sucesos más decisivos de vuestra vida, el que más influencia ha ejercido sobre vosotros.
Monika cerró el puño con tal fuerza que se clavó las uñas en la palma.
– Aquel que desee usar su presentación para contarnos en qué ha pensado puede hacerlo, por supuesto. Pero, como es natural, no puedo obligaros y, ante todo, no puedo comprobar si estáis diciendo la verdad o no.
Sonrisas dispersas, alguna que otra risa, incluso.
– ¿Quién quiere empezar?
Nadie se mostró interesado. Monika quería volverse invisible quedándose totalmente inmóvil, con la mirada hundida en el regazo. Estaba allí por voluntad propia. En ese momento, le resultaba imposible de comprender. De repente, intuyó un movimiento a su derecha y comprendió con horror que el hombre que estaba sentado a su lado había levantado la mano.
– Yo puedo empezar.
– Bien.
La mujer se le acercó sonriendo para poder distinguir el nombre de su tarjeta.
– Mattias, adelante.
Monika tenía taquicardia. El que él hubiese levantado la mano implicaba una especie de orden natural y de pronto, ella habría de ser la siguiente. Tenía que ocurrírsele algo que contar.
Algo que no fuera eso.
– Bueno, pues haré lo que me han dicho que haga, como el alumno obediente que soy: me saltaré los datos objetivos y demás y entraré de lleno en lo sustancial.
Monika giró la cabeza y lo miró de soslayo. Poco más de treinta años; vaqueros y polo de lana. Sonriente, recorrió con la mirada a todos los que formaban el círculo a modo de saludo y sus miradas se cruzaron por un instante. Todo él irradiaba seguridad sin por ello parecer presuntuoso, tan sólo dueño de una especie de sana autoconciencia que hacía que la gente que lo rodeaba se relajase. Pero a Monika eso no le sirvió de nada.
El joven se rascó ligeramente la nuca.
– Yo no he pensado en un instante específico, sino más bien en un proceso que duró varios años. Sólo que no necesitaba hacer el ejercicio para saber que el momento más importante de mi vida fue cuando mi mujer volvió a dar sus primeros pasos vacilantes.
Guardó silencio, pasó un dedo descuidado por el brazo del asiento y carraspeó.
– Ocurrió hace ya cinco años. En aquel entonces, Pernilla y yo hacíamos submarinismo y éramos bastante expertos. Cuando se produjo el accidente habíamos salido con cuatro amigos para bajar a un barco naufragado.
Había contado la historia muchas veces, se notaba. Las palabras surgían con soltura y agilidad y no le costaba trabajo confesar nada.
– No había nada especial en aquella salida, habíamos hecho inmersiones similares cientos de veces. No sé si alguno de vosotros sabe algo de submarinismo, pero para los que no tengan idea, diré que siempre se baja por parejas. Incluso cuando sale un grupo, la inmersión la haces con un compañero del que no te separas en ningún momento.
Un hombre de traje, sentado enfrente, asintió como indicando que sí, que él también conocía las reglas del submarinismo. Mattias sonrió y le devolvió el gesto antes de continuar.
– En esa ocasión, Pernilla se sumergió con otra amiga. Mi compañero y yo estuvimos abajo unos tres cuartos de hora y fuimos los primeros en subir. Recuerdo que me quité los tubos y estuvimos hablando un rato de lo que habíamos visto abajo y tal, pero seguía pasando el tiempo y las únicas que no volvían eran Pernilla y Anna.
En este punto, algo cambió en su tono de voz. Quizá fuera posible contar mil veces una experiencia dura sin que la frecuencia la hiciese más fácil de contar. Monika no lo sabía. ¿Cómo iba a saberlo?
– Yo no llevaba fuera el tiempo suficiente como para bajar otra vez y los demás intentaron disuadirme, ya sabéis lo de la saturación de nitrógeno y todo eso, pero, en fin, decidí volver a sumergirme, como si presintiera que algo no iba bien.
Se interrumpió, respiró hondo y se excusó con una sonrisa.
– Lo siento, he contado la historia miles de veces pero…
Monika no veía a la persona que había sentada a la derecha del joven, pero supo por la mano que se trataba de una mujer que, con un gesto de empatía, la posó sobre la del orador antes de volver a desaparecer de la vista de Monika. Mattias le mostró con un leve movimiento de cabeza que apreciaba su buena voluntad y decidió proseguir.
– En fin, al bajar, me encontré a Anna a medio camino, totalmente histérica. Claro, no podíamos hablar pero nos comunicamos por señas y comprendí que Pernilla se había quedado atascada en algún lugar del barco hundido y que se le acababa el oxígeno.
Ahora empezó a recuperar la firmeza en la voz. Como si de verdad quisiera que todos comprendiéramos, que todos compartiésemos su experiencia. Cuando retomó el relato, sonaba casi ansioso:
– Creo que jamás he pasado tanto miedo en mi vida, pero lo que sucedió fue muy extraño. Lo veía todo clarísimo. Tenía que bajar e ir a buscarla, simplemente no pensé en otra cosa.
Monika tragó saliva.
– No sé si existe un séptimo sentido que se activa en ese tipo de circunstancias, porque fue como si intuyese dónde estaba Pernilla. La encontré enseguida.
Las palabras volvían a fluir, subrayadas por los movimientos de sus manos en el aire.
– Estaba inconsciente y yacía medio enterrada bajo un montón de escombros que se le habían derrumbado encima, recuerdo cada detalle igual que si lo hubiese visto en una película. -Meneó la cabeza, como si a él mismo le pareciese incomprensible-. Bueno, el caso es que la saqué. Y ya no recuerdo más. No recuerdo casi nada, los demás me contaron lo que pasó.
Volvió a guardar silencio. Monika se clavaba las uñas en la palma de la mano cada vez con más fuerza.
Él había hecho todo lo que ella no hizo.
– Se lastimó la columna cuando la pared se le vino encima. Yo estuve en una cámara de presión, así que el primer día no pude pasarlo con ella, ése fue el siguiente palo.
Volvió a hurgar en el brazo de la silla y esta vez la pausa se prolongó algo más. Nadie decía nada. Todos estaban en silencio, aguardando la continuación, concediéndole el tiempo necesario. Hasta que apartó la mirada del brazo del asiento. Ahora tenía una expresión grave. Todos eran conscientes de lo duro que debió de ser, de la huella que aquel accidente había dejado en su vida. Cuando reanudó el relato, lo hizo en un tono expositivo y formal.
– En fin, no voy a pasarme la tarde hablando, pero para abreviar una larga historia, diré que Pernilla se pasó casi tres años luchando por volver a aprender a caminar. Y, como si eso no fuera suficiente, la prima de la compañía de seguros llegó dos días tarde, así que se negaron a pagar un céntimo durante todo el periodo de rehabilitación. Pero Pernilla estuvo fantástica, no me explico cómo aguantó. Trabajó como una mula aquellos años y para mí era insoportable no poder hacer nada más que estar a su lado y animarla.
Echó una mirada al círculo y volvió a sonreír.
– Así que el día en que dio sus primeros pasos fue el mejor de mi vida. Ése, y el día en que nació nuestra hija, Daniella.
El silencio era total. Mattias nos miró a todos y, al final, fue él mismo quien puso fin a tan solemne silencio.
– Bueno, éste ha sido el episodio en el que he pensado.
Estalló un aplauso espontáneo que fue creciendo en intensidad y parecía no querer terminar. El ruido se alzó como una pared alrededor de Monika. La mujer que dirigía el curso se había sentado en una silla que había libre mientras él hablaba, pero cuando los aplausos empezaron a extinguirse, se levantó y se dirigió a Mattias.
– Gracias por tu historia, tan sobrecogedora como interesante. Me gustaría hacerte una pregunta, si no te importa.
Mattias la invitó a hacerlo con un gesto de la mano y respondió:
– Por supuesto.
– ¿Podrías resumir en pocas palabras lo que todo eso te inspira?
– Gratitud.
La mujer asintió e iba a decir algo cuando Mattias se le adelantó.
– Y no sólo por el hecho de que Pernilla saliese adelante, por extraño que suene.
Hizo una pausa, como si estuviese eligiendo las palabras con las que hacer inteligible su razonamiento.
– Resulta un tanto difícil de explicar, pero la otra razón es, la verdad, bastante egoísta. Después de aquello, me di cuenta de lo agradecido que me siento de haber reaccionado como lo hice y de no haber dudado en bajar a buscarla.
La mujer asintió.
– Le salvaste la vida.
Mattias casi la interrumpió.
– Sí, bueno, lo sé. Pero no es sólo eso. Sino, en general, el hecho de saber cómo reaccionar en una situación crítica, porque uno no tiene ni idea hasta que no la tiene delante; es algo que comprendí después del accidente. Quiero decir que me siento muy agradecido por haber reaccionado como lo hice. -Exhibió una leve sonrisa, un tanto turbado, y bajó la vista-. Supongo que todos soñamos con ser el héroe a la hora de la verdad.
Monika sintió que la sala temblaba de pronto.
En cualquier momento le tocaría hablar a ella.
6
No podía moverse. Estaba sentada en una silla y era delgada pero, por alguna razón, no podía moverse. Un regusto nauseabundo en la boca. Algo le recordaba a la cocina de su casa, pero estaba rodeada de agua sin horizonte. Oía el ruido de pasos que se acercaban, pero no podía ver de dónde. Un solo deseo: huir para evitar la vergüenza, pero algo le pasaba en las piernas que le impedía moverse.
Abrió los ojos. El sueño se había esfumado, pero no la sensación que le dejó. Los hilos de su conciencia, finos y pegajosos, lo retenían, intentando en vano colocarlo en un contexto inteligible.
El almohadón sobre el que dormía se había deslizado a un lado. Con gran esfuerzo, logró incorporarse en la cama y ponerse de pie. Saba levantó la cabeza y la miró, pero volvió a acomodarse y a dormirse.
¿Por qué empezaba a soñar tanto de repente? Las noches se llenaban de peligros y ya le resultaba bastante difícil tener que dormir sentada sin, además, preocuparse por lo que el entendimiento le traería en cuanto bajase la guardia.
Tenía que ser por culpa de aquella joven. La que venía últimamente y a la que tanto le costaba mantener la boca cerrada. Maj-Britt no quería saber, pero Ellinor le contaba de todos modos. Sin que nadie se lo pidiese, las palabras surgían de su boca como un río imparable y cada una de ellas iba penetrando en los reacios oídos de Maj-Britt. Vanja era una de las pocas personas condenadas a cadena perpetua en todo el país. Quince o dieciséis años atrás, asfixió a sus hijos mientras dormían, degolló a su marido y, después, le prendió fuego a la casa en la que vivían, con la esperanza de arder dentro ella misma. Al menos, eso declaró después cuando, aunque víctima de graves quemaduras, sobrevivió al incendio. Ellinor no sabía mucho más y lo poco que recordaba lo había leído en un suplemento dominical de uno de los diarios vespertinos en un reportaje sobre las mujeres más vigiladas de Suecia.
Pero lo que recordaba y lo que le contó era mucho más de lo que Maj-Britt habría querido saber jamás. Y eso no era todo. La muchacha no se dio por satisfecha, sino que siguió importunándola intentando sonsacarle de qué conocía a Vanja y si ella misma sabía algo más. Ni que decir tiene que Maj-Britt no le contestaba, pero era bastante molesto que la muchacha no pudiese cerrar el pico y dedicarse a limpiar, que era la única razón por la que estaba allí. Su parloteo no tenía fin. Tan persistente era que casi podría creerse que su aparato fonador debía estar necesariamente en marcha para que funcionase también el resto del cuerpo. Un día llegó incluso a llevarle una planta, una cosa horrenda y diminuta de color lila que no agradeció el olor a lejía. O puede que no resistiera las bajas temperaturas nocturnas del balcón. Ellinor dijo que pensaba protestar en la tienda y reclamar otra pero, por suerte, nunca volvió a aparecer con ella en el apartamento de Maj-Britt.
– ¿Quieres que compre algo especial para la próxima vez o sólo lo que hay en la lista?
Maj-Britt estaba sentada en el sillón viendo la tele, uno de esos programas que ponían ahora. Aquél, en concreto, trataba de un grupo de jóvenes ligeras de ropa que debían procurar a toda costa seguir viviendo en un hotel por el sencillo procedimiento de buscarse un compañero de habitación del sexo contrario.
– Tapones para los oídos me harían falta. De los amarillos, preferentemente, los de espuma que venden en la farmacia para profesionales con trabajos muy ruidosos y que se hinchan y taponan todo el canal auditivo.
Ellinor lo añadió a la lista. Maj-Britt la miró de soslayo y creyó entrever una media sonrisa bajo el flequillo, justo por encima del escote por el que casi se le salían los pechos.
Aquella individua la haría perder el juicio. Maj-Britt no comprendía qué le pasaba para no dejarse provocar. Jamás había deseado con tanto ardor deshacerse de alguien y de pronto resultaba que sus viejos trucos no funcionaban.
– ¿Dónde se ha metido aquella chica tan agradable, Shajiba? ¿Por qué ya no viene nunca?
– Porque no quiere. Nos hemos cambiado los horarios, porque se negaba a volver aquí nunca más.
Mira tú por dónde. Puede que Shajiba no fuese tan pesada después de todo. Comparada con aquélla, le parecía una maravilla.
– Dile de mi parte que apreciaba mucho su trabajo.
Ellinor se guardó la lista de la compra en el bolsillo.
– Pues qué pena que la llamases negra puta la última vez que estuvo aquí. No creo que se lo tomase precisamente como una muestra de aprecio.
Maj-Britt volvió a la tele.
– Será que hay cosas que no se ven claras hasta que no se tiene con qué compararlas.
Miró de reojo a Ellinor y la vio sonreír de nuevo; Maj-Britt juraría que, en efecto, había advertido una sonrisita. Era más que obvio que aquella muchacha no era normal. Quizá fuese incluso retrasada mental.
Se imaginaba lo que dirían en las oficinas de la asistencia domiciliaria. Sería una de las usuarias más odiadas. Así los llamaban, ni pacientes ni clientes, sino usuarios. Usuarios de la asistencia domiciliaria. Usuarios de la atención de seres repugnantes sin cuya ayuda no se las arreglaban.
Que dijeran lo que quisieran. Ella representaba con gusto el papel de La Lagartija Gorda y Terrorífica que nadie quería tener en su turno. Le daba igual. No era culpa suya que las cosas fuesen como eran.
Era de Göran.
En el televisor, una de las participantes femeninas acababa de contarle un montón de mentiras a una amiga confiada y empezaba a desnudarse de cintura para arriba a fin de atraer a un presunto compañero de habitación. Las más bajas actitudes humanas de pronto elevadas a la condición de apreciado entretenimiento, gente que se humillaba públicamente, llenaban la televisión entera, estaban en todos los canales, no había más que ir pasando de una cadena a otra con el mando a distancia. Y cada una competía por escandalizar más que la otra con el fin de retener a sus telespectadores. Una exhibición repulsiva.
Era raro que ella se perdiese un capítulo.
Vio por el rabillo del ojo que Ellinor se había quedado mirando la tele. Un resoplido de indignación resonó discreto en la sala.
– ¡Madre mía! Desde luego, puede decirse que el embrutecimiento es un hecho consumado.
Maj-Britt fingió no oírla. Como si eso sirviera de algo.
– ¿Sabes que la gente se sienta a discutir sobre esos programas completamente en serio, como si fuese algo importante? El mundo se va a pique ahí fuera, pero la gente pasa y se implica en ese tipo de cosas. Estoy convencida de que toda esta basura responde a un plan, pretenden que nos volvamos tan idiotas como sea posible para que los que ostentan el poder puedan hacer lo que quieran sin que nos entrometamos.
Maj-Britt exhaló un suspiro. Quién pudiera tener un poco de paz y tranquilidad. Pero Ellinor no se rendía.
– Se pone uno triste viendo esas cosas.
– Pues no mires.
Admitir que, en cierto modo, ella estaba de acuerdo era impensable. Antes defendería una epidemia de cólera que admitir que compartía alguna opinión con aquella joven. Y Ellinor estaba ya lanzada.
– Me pregunto qué sucedería si suspendiesen todas las emisiones televisivas durante un par de semanas y, al mismo tiempo, impidieran que la gente pudiera echar mano del alcohol. Los que no se ahorcaran directamente se verían obligados a reaccionar de alguna jodida manera ante lo que está pasando.
Por poco que a Maj-Britt le apeteciese recurrir al teléfono, pronto no le quedaría otra alternativa, tendría que llamar a la asistencia domiciliaria para que la sustituyesen por otra asistente. Hasta ahora, no había sido necesario. Ellos mismos habían puesto remedio.
La idea de verse obligada a realizar una llamada telefónica la indignaba aún más.
– ¿Y si te presentas para participar? Con la ropa que llevas, no tendrías ni que cambiarte.
Se hizo un minuto de silencio durante el cual Maj-Britt no apartó la mirada de la pantalla.
– ¿Por qué dices eso?
Resultaba difícil discernir si aquello la enojó o la entristeció. Maj-Britt siguió hablando.
– Si te pasearas ante el espejo y echaras una ojeada a tu aspecto, no tendrías que hacer una pregunta tan estúpida.
– ¿Qué le pasa a mi ropa, según tú?
– ¿Qué ropa? Llevo tiempo sin ponerme las gafas y no he sido capaz de ver que lleves ninguna ropa.
Se hizo un nuevo silencio. A Maj-Britt le habría gustado ver cuál era el efecto de sus palabras, pero se abstuvo. En la pantalla empezaban a salir los créditos. Programa patrocinado por NorLevo, la píldora del día siguiente.
– ¿Puedo hacerte una pregunta?
Maj-Britt lanzó un suspiro.
– Me cuesta creer que, de repente, yo pudiera impedírtelo.
– ¿Disfrutas siendo así de hiriente o es sólo por lo fracasada que te sientes?
Maj-Britt notó con horror que enrojecía. Aquello era insólito. Hasta el momento, nadie había entablado batalla. Nadie se había atrevido. Y dar por sentado que ella se sentía fracasada era una humillación por la que podían despedir a aquella repulsiva criatura.
Maj-Britt subió el volumen con el mando a distancia. No existía razón alguna por la que tuviese que recibir insultos.
– Estoy orgullosa de mi cuerpo y considero que no hay razón alguna para esconderlo. Y pienso que estoy guapa con esta camiseta, si es eso lo que tanto te molesta.
Maj-Britt seguía sin apartar la vista del televisor.
– Sí, bueno, cada una es muy dueña de pasearse por ahí vestida como una fulana.
– Sí, igual que cada una es muy dueña de encerrarse en un apartamento y matarse comiendo. Pero nada de eso implica necesariamente que no se tenga un cerebro, ¿no?
Ya no se dijeron nada más aquel día. Y Maj-Britt estallaba de rabia de pensar que Ellinor hubiese dicho la última palabra. En cuanto se quedó sola, llamó a la pizzería.
Habían pasado seis días desde que mandó la respuesta. Seis días en que el malestar empezó a resonar lento pero seguro, aunque no la importunó más de lo que podía soportar; ya tenía bastante con irritarse por la actitud de Ellinor. Hasta que una mañana volvió a oír un golpe seco en la inútil cesta del correo y, antes de que la ranura del buzón se hubiese vuelto a cerrar, ya sabía que se trataba de otra carta de Vanja. Lo sentía en todo el apartamento, no necesitaba levantarse y acercarse a la puerta para tener la certeza.
Dejó la carta en la cesta, evitando mirar hacia la puerta cuando pasaba por el vestíbulo. Pero llegó Ellinor, cómo no, y, radiante de alegría, le puso la carta delante de las narices.
– ¡Mira! ¡Tienes carta!
No quería ni tocarla. Ellinor la dejó en la mesa de la sala, donde se quedó mientras ella limpiaba y Maj-Britt fingía estar sola, muda y sentada en su sillón.
– ¿No piensas leerla?
– ¿Por qué? ¿Acaso quieres saber lo que dice?
Ellinor siguió limpiando y se puso a charlar con Saba. El pobre animal no encontraba sosiego y Maj-Britt la veía sufrir tumbada y en silencio. Se levantó y se encaminó al baño.
– ¿Te duele la espalda?
Y pensar que aquella muchacha era incapaz de aprender a mantenerse calladita.
– ¿Por qué?
– Porque te he visto hacer una mueca de dolor y llevarte la mano a la espalda. Quizá debería verte un médico.
¡Jamás en la vida!
– En cuanto termines de limpiar aquí y hagas por desaparecer, mejorará enseguida, ya verás.
Dicho esto, cerró la puerta del baño y allí se quedó hasta estar segura de que aquel ser tan desagradable se había marchado.
Pero dolerle le dolía, desde luego. El dolor estaba siempre presente y últimamente cada vez menos difuso. Aunque jamás permitiría que nadie le quitase la ropa y la tocase para examinarla.
Allí seguía la carta. Días y noches, consumiendo cada partícula de oxígeno del apartamento hasta el punto de que Maj-Britt sintió deseos de salir de allí por primera vez en mucho tiempo. No se veía capaz de tirarla. Comprobó que, en esta ocasión, era gruesa, mucho más gruesa que la anterior. Y allí estaba como una burla gritándole día y noche.
«No tienes ninguna fuerza de voluntad, so gorda. Al final caerás en la tentación y me leerás.» Como así fue. Una vez vacío el frigorífico y cerrada la pizzería, no pudo resistirlo más. Aun cuando ella no quería leer ni una sola de las palabras escritas por Vanja.
¡Hola Maj-Britt!
¡Gracias por tu carta! ¡Si supieras la alegría que me dio recibirla! Sobre todo al saber que tú y los tuyos estáis bien. Una prueba más de que hay que escuchar la voz del corazón. La última vez que te vi estabas embarazada y recuerdo el sufrimiento que te causaba haberte casado con Göran contra la voluntad de tus padres. Me alegra mucho saber que todo fue bien y que tus padres terminaron por entrar en razón. No es bueno irse de este mundo dejando asuntos pendientes; resulta muy duro de sobrellevar para los que se quedan. ¡Si supieras lo que admiré entonces tu determinación y tu valor! ¡Aún hoy los admiro!
A menudo pienso en nuestra infancia. En lo distintas que eran tu vida y la mía. En mi casa siempre estaba todo manga por hombro, como tú misma recuerdas, y nunca sabíamos en qué estado llegaría mi padre a casa, si es que llegaba. Nunca lo dije abiertamente, pero sentía mucha vergüenza por ello ante vosotros, sobre todo ante ti. Pero también recuerdo que tú preferías jugar en mi casa, que con nosotros estabas a gusto, y a mí eso me ponía tan contenta… Admito que tus padres me daban un poco de miedo. La gente hablaba mucho de la Comunidad de la que erais miembros y de las normas tan estrictas por las que se regía. En mi casa, justamente, nadie hablaba de Dios. Algo intermedio entre tu casa y la mía habría sido lo mejor, sin duda, ¡al menos en lo referente al alimento espiritual!
Acuérdate de aquella vez cuando «jugábamos a los médicos» en vuestra leñera, con aquel niño, Bosse Öman. Tendríamos diez u once años, diría yo, ¿verdad? Recuerdo el miedo que te entró cuando tu padre nos descubrió y Bosse dijo que había sido idea tuya. Aún me avergüenzo de no haberle dicho que era yo la responsable en aquella ocasión. Claro que las dos sabíamos que a ti no te permitían jugar a esas cosas, así que de nada habría servido. Era un juego inocente al que jugaban todos los niños. Después de aquello, estuviste sin ir a la escuela varias semanas y, cuando volviste, no querías contar por qué habías faltado. Había muchas cosas que yo no entendía, nuestras vidas eran muy diferentes. Como aquella vez, varios años después, debíamos de ser adolescentes, cuando contaste que solías pedirle a Dios que te ayudase a apartar aquellos pensamientos que tú no deseabas tener. Todas pensábamos en los chicos a esa edad y no creo que yo comprendiera cómo sufrías, más bien me parecía un tanto extraño y nada más. Y con lo guapa que eras, los chicos siempre se fijaban en ti, así que supongo que te tenía envidia por eso. Tú, en cambio, le pedías a Dios que te destruyese para enseñarte a obedecer y…
Maj-Britt dejó caer la carta al suelo. Desde lo más hondo de todas las cosas olvidadas surgió la angustia como un tornado. Se levantó del sillón a toda prisa, pero no había llegado al pasillo cuando vomitó.
7
Eres médico. Puedes hacerlo. ¡Cuenta cualquier cosa!
Veintitrés miradas expectantes vueltas hacia ella. La mente de Monika estaba limpia. Tan sólo un recuerdo apuntaba como un quiste surgido de la nada haciendo imposible toda versión ficticia. Transcurrían los segundos. Un participante le dirigió una sonrisa alentadora, otro comprendió su agobio y optó por apartar la mirada.
– Si lo prefieres, podemos pasar al siguiente y así nos lo cuentas un poco más tarde. Por si quieres reflexionar unos minutos.
La mujer le sonrió con amabilidad, pero la compasión era más de lo que Monika podía soportar. En aquellos momentos, las veintitrés personas allí presentes la consideraban incapaz. Si a algo había dedicado ella su vida era precisamente a que la considerasen lo contrario. Y lo había conseguido. Se lo decían a menudo. Sus colegas en el trabajo le decían que era muy capaz. Y ahora, entre aquellos veintitrés desconocidos, acababan de ofrecerle la posibilidad de un trato especial a causa de su limitación. Todos los allí reunidos la veían como una simple mediocre, incapaz de realizar la tarea que Mattias había superado de un modo tan brillante. La necesidad de recuperar su posición era tan intensa que logró vencer su falta de resolución.
– Estaba dudando sólo porque el recuerdo en el que pensaba trata también de un accidente.
Su voz resonó firme y con cierta indulgencia intencionada. Todas las miradas volvieron a centrarse en ella, incluso las de aquellos que la habían apartado con discreta consideración.
La mujer que la sometía a aquella tortura tuvo el mal gusto de sonreír.
– No importa. La idea era que asociarais libremente y, por lo general, son ese tipo de vivencias difíciles las primeras en acudir a nuestra memoria. Adelante, cuenta lo que quieras.
Monika tragó saliva. Ya no había vuelta atrás. El único recurso era aplicar pequeñas correcciones allí donde la verdad fuese insoportable.
– Yo tenía quince años y Lasse, mi hermano mayor, dos años más. Estaba invitado a la fiesta de su novia, Liselott, cuyos padres estaban fuera y, puesto que a mí me gustaba uno de los amigos de mi hermano, lo convencí para que me dejase acompañarlo. -Sentía los latidos de su corazón y se preguntó si los demás podrían oírlos-. Liselott vivía algo lejos, así que decidimos que nos quedaríamos a dormir en su casa. Nuestra madre no tenía una idea muy clara de lo que pasaba en ese tipo de fiestas, que la gente bebía bastante y esas cosas, quiero decir. Y, aunque lo sospechaba, no pensaba que eso fuese conmigo o con mi hermano. Tenía una buenísima opinión de nosotros.
Hasta ahora, ningún peligro. Hasta aquí había podido ir adornando el camino hacia la verdad. Porque, hasta ahí, era posible vivir con esa verdad.
– Algunos tomaron una sauna. Habían bebido mucho y nadie se acordó de apagarla después.
Guardó silencio. Lo recordaba muy bien. Recordaba incluso la voz de Liselott, pese a que hacía tantos años y a que nunca jamás volvió a oírla después. «Monika, ¿podrías bajar y apagar la sauna?» Y ella dijo que sí, pero la cabeza le daba vueltas de tanta cerveza y el chico del que ella tanto tiempo llevaba enamorada tanto tiempo en secreto se mostró por fin interesado y ella le había prometido que lo esperaría en la escalera mientras que él iba al baño.
– Al final, los que nos quedábamos a dormir nos fuimos a la cama. Otros tres, además de Lasse y yo. Dormimos donde pudimos, un sofá o una cama en cualquier habitación. Lasse se acostó en la primera planta, en el dormitorio de Liselott, y yo abajo.
Su recién conquistado novio se había ido a casa. Lasse estaba ya dormido con Liselott mientras que Monika, con la embriaguez del enamorado y mareada por la cerveza, se acostó en el sofá que había justo al lado de la puerta cerrada del dormitorio de Liselott.
En la primera planta. En el descansillo que quedaba encima del pie de la escalera. Donde nunca jamás, ante nadie, admitió haber dormido aquella noche.
– Me desperté a las cuatro porque no podía respirar y, cuando abrí los ojos, la casa estaba en llamas.
El pavor. El miedo atroz. Aquel calor horrendo. Una sola idea: salir de allí. Dos pasos hasta la puerta cerrada, pero no lo dudó un instante. Simplemente, echó a correr escaleras abajo y los abandonó a su destino.
– Había humo por todas partes y aunque uno crea que se orienta bien en una casa, es completamente distinto cuando no ves nada.
Las palabras manaban en un desesperado intento por cumplir y terminar cuanto antes.
– Me arrastré hasta la escalera e intenté subir al piso de arriba, pero el fuego era ya demasiado intenso. Quise gritar para despertarlos, pero el ruido era ensordecedor. No sé cuánto tiempo pasé en la escalera intentando subir. Una y otra vez, me veía obligada a retirarme para volver a probar. Lo último que recuerdo es que un bombero me sacó de allí.
No era capaz de continuar. Sintió con horror que se ruborizaba. Sintió el color de la vergüenza difundirse por sus mejillas.
Se quedó allí en el césped viendo cómo el calor hacía estallar los cristales del dormitorio de Liselott. Como petrificada, fue comprendiendo, lento pero seguro, que su hermano nunca saldría de allí. Que se quedaría en el interior de la trampa que ella había tendido. Y ella estaba allí, viva, observando las llamas malvadas que consumían la casa y a quienes se quedaron dentro. Su hermano mayor, tan guapo, tan alegre, que habría sido mucho más valiente que ella. Que en ningún momento habría dudado en dar esos dos pasos para salvarle la vida a ella.
Que debería haber sobrevivido en su lugar.
Y después, todas aquellas preguntas. Todas las respuestas que ya entonces empezaban a desvirtuarse en la desesperación por la verdad. ¡Que ella se acostó en la sala de estar de la planta baja! ¡Que Liselott prometió que ella misma apagaría la sauna! Semanas de terror ante la posibilidad de que alguno de los que se marcharon a casa la hubiese oído responder que sí, que ella la apagaría o que la hubiesen visto dormir arriba, en el sofá del primer piso. Pero su versión nunca fue desmentida y, con el tiempo, se convirtió en la verdad oficial de lo sucedido.
– ¿Qué le pasó a tu hermano?
Monika no era capaz de articular palabra. Tampoco pudo entonces, cuando su madre apareció corriendo por el césped en camisón y con el abrigo puesto. El piso de arriba se derrumbó y los bomberos hicieron lo imposible por aplacar las llamas que se negaban a dejarse domeñar. Alguien la llamó para avisarle y ella cogió el coche y salió precipitadamente.
El recuerdo que con mayor nitidez quedó grabado en su memoria fue el de la expresión de su madre al lanzar la pregunta. Sus ojos desorbitados de pánico por lo que ya sabía pero aún se negaba a aceptar.
– ¿Dónde está Lars?
Imposible responder. Las palabras necesarias, imposibles de utilizar. No podía ser y, mientras nadie lo dijera, no sería realidad.
Sintió las manos sobre sus hombros, los dedos de su madre lastimándole los hombros al zarandearla para arrancarle una respuesta.
– ¡Contéstame, Monika! ¿Dónde está Lars?
Un bombero acudió en su ayuda y en tan sólo unos segundos, pronunció las palabras que lo harían irrevocable. Que hicieron que ya nada nunca volviese a ser como antes.
– No se ha salvado.
Cada sílaba se abrió paso concienzudamente clavándose entre el entonces y el ahora. El pasado, tan ingenuo e inocente, quedaba por siempre extirpado del futuro.
Y entonces fue cuando lo vio. Lo intuyó en los ojos de su madre que, en camisón, luchaba por defenderse de aquellas palabras inexorables. Vio lo que se convertiría en la mayor pena de su vida, algo que se pasaría la vida intentando cambiar.
Pero que jamás conseguiría.
El dolor de su madre por la muerte de Lasse era mucho más hondo que la alegría que pudiera sentir por el hecho de que Monika siguiese con vida.
8
«Y si tu mano derecha te aboca al pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, que más vale que perezca uno de tus miembros que todo tu cuerpo vaya al Gehena.»
Abrió los ojos. Era la voz de su madre. Se acercó la mano y se asqueó del olor que emanaba. Se levantó tan rápido como pudo y se dirigió al lavabo del baño, se lavó con jabón y dejó que el agua caliente enjuagase la repugnante suciedad.
Todo era culpa de Vanja. Su carta había abierto pequeños canales que Maj-Britt no podía controlar, pequeños conductos de pensamientos que ella no quería pensar le sobrevenían a hurtadillas y Maj-Britt no estaba en condiciones de mantenerlos apartados. Mientras la amenaza vino de fuera, supo domesticarla con sus viejos trucos, pero ahora nacía de dentro y sus defensas de años quedaron a ras de suelo dejando el campo libre.
Pensamientos impuros.
Acudieron a su mente muy pronto, jamás comprendió de dónde; súbitamente, allí estaban, dentro de ella, arrastrándose como gusanos negros que salían de su cerebro y le hacían desear cosas que eran impensables. Pecaminosas. Quizá, después de todo, fuese Satán mismo quien la tentara, tal y como le decían. Ahora recordaba que eso era lo que le decían.
¡Y ella no quería recordar!
De pronto, se veía obligada a aproximarse a la retícula que la protegía y, cuando se acercaba tanto, le era posible distinguir detalles del otro lado, detalles que no debían existir. Reguero tras reguero iban rezumando por los minúsculos canales hasta ensamblarse y componer piezas completas. Jirones que, hurgando, hacían emerger a la superficie todo aquello que ella creía haber olvidado y superado de una vez por todas. Paralelos a las letras escritas por Vanja, esos jirones se habían ido abriendo paso a través de su conciencia. Nadie lucharía a su lado en esta ocasión. Sus padres estaban muertos y el Jesús de sus padres la había abandonado hacía mucho tiempo.
Rezó y rezó, pero jamás le fue dado compartir su fe, Dios no quiso aceptar sus plegarias. Renunció a todo por demostrar su obediencia y por ser acogida en el amor de Dios, pero Él nunca respondió. Jamás le manifestó, con una palabra, con una señal, que la había escuchado, que era testigo de su lucha y su sacrificio. Dios la rechazó y la dejó sola con sus sucios pensamientos.
Fue a la cocina. Aún quedaba un resto de carne asada, cortó un trozo y se lo puso en la lengua: asada sólo por la superficie. Cuando volvió a tumbarse en la cama, dejó que la saliva reblandeciese y entibiase la carne antes de tragar con los ojos cerrados.
Un instante de breve placer.
Varias veces se despertó con la mano sobre los senos y sintió una vergüenza roja como la sangre. ¿Por qué había nacido en un cuerpo con tan mórbidos impulsos? ¿Por qué no pudo amarla el Dios de sus padres? ¿Por qué castigó a sus padres, cuando ella estaba dispuesta a sacrificarlo todo?
Una noche, no se despertó hasta que no era demasiado tarde. Volvió en sí justo en el momento mismo de la vergüenza.
Y su madre le habló en sueños.
Habían visto lo que hacía.
Una gran sala. Estaba sentada en una silla y allí estaba de nuevo el agua, a su alrededor. No podía moverse. Algo le pasaba a su pierna derecha, por alguna razón le impedía zafarse de allí. Un ruido la asustó y alzó la vista. Allí estaba él, delante de ella, con su traje negro, tan ingente que no alcanzaba a verle la cara. Quiso huir, pero algo tenía la pierna derecha que se lo impedía. Detrás de él, en el suelo, yacía un hombre gravemente herido, las ropas blancas destrozadas. Manaba sangre de las heridas que los clavos abrieron en sus manos y la sangre tintaba el agua de rojo y el hombre la miró suplicando ayuda.
La voz del hombre imponente resonaba como el tronar de la tormenta.
– Jesús murió en la cruz por tus pecados, porque tus manos te llevaron por el mal camino y por tus deseos impuros.
Oyó ruido a sus espaldas. Gente congregada, presente allí por su culpa, por lo que había hecho. Sentía la quemazón de sus miradas en la nuca.
– Existen tres formas de amor: nuestro amor a Dios, el amor que Dios nos profesa y el erótico, que nos aparta de Dios.
El agua avanzaba acercándosele por ambos lados. Sus padres estaban sentados a cierta distancia, con las manos entrelazadas. Suplicantes, alzaban la vista hacia el hombre que hablaba, rogando ayuda.
– La vergüenza del deseo consiste en que es independiente de la voluntad. La virtud exige un total control sobre el cuerpo. ¿Lo comprendes, Maj-Britt?
Su nombre resonaba entre las paredes, pero ella era incapaz de responder. Algo estaba asfixiándola. La gente que había detrás y la que ella no podía ver posaba las manos sobre su cabeza.
– Antes del pecado original, Adán y Eva podían reproducirse sin intervención del deseo, sin ese apetito que hoy nos doblega, el cuerpo entero se hallaba bajo el control de la voluntad.
El nivel del agua seguía subiendo. El hombre que yacía herido en el suelo desapareció bajo la superficie y ella quería acudir corriendo en su ayuda, pero no podía. Su propia pierna y todas aquellas manos la retenían. Sus padres no tardarían en desaparecer también, se ahogarían por su culpa, porque los había obligado a, en su desesperación, acudir allí para ayudarle.
– Has de aprender a cultivar y cuidar tu relación con Dios, a purificar tu espíritu infecto. Un verdadero cristiano se abstiene de la maldición de la sexualidad. Lo que has hecho es pecado, has abandonado el camino recto.
Las paredes se derrumbaron con atronador estruendo y la habitación quedó inundada de agua. Sus padres permanecían sentados en el completo silencio de su aflicción sin oponerse al agua que los cubría. Ya no era posible respirar, no respirar, no respirar.
Cuando se despertó estaba boca arriba. Intentó rodar para ponerse de costado, pero su cuerpo se lo impedía. Se le había caído al suelo el gran almohadón y ahora se hallaba inerme, presa de su propio peso. Como un escarabajo patas arriba, se esforzó en vano por recobrar el control, pero el esfuerzo le agotó las últimas reservas de oxígeno de sus pulmones. Se asfixiaría. Moriría allí, vencida por su propio cuerpo, aquel cuerpo que, durante toda su vida, gordo o delgado, constituyó su prisión. Ahora su cuerpo había triunfado. Al final, se había salido con la suya y la había derrotado, la había obligado a doblegarse y a rendirse.
Allí la encontrarían. La tal Ellinor la hallaría al día siguiente y les contaría a los demás del servicio domiciliario que murió tumbada en su propia cama, asfixiada por su propia grasa.
Por siempre una vergüenza.
Con un último esfuerzo, logró girar y ponerse de lado, hasta que cayó al suelo con estruendo. El brazo izquierdo quedó aprisionado, pero no sentía el dolor, sólo la liberación del aire al encontrar un angosto pasaje hasta los pulmones.
Saba gimió inquieta deambulando de un lado a otro de la habitación. Saba, su querida Saba. Su fiel amiga, siempre dispuesta cuando la necesitaba. Pero nada podía hacer Saba ahora. Maj-Britt seguiría allí hasta que llegase Ellinor, pero al menos no estaría muerta.
Las horas transcurrían despacio. El brazo izquierdo se le durmió casi enseguida, pero Maj-Britt no se atrevió a moverse, no se atrevió a correr el riesgo de volver a caer de espaldas. Finalmente, no le quedó otra opción. Gracias a un desplazamiento mínimo, logró dar rienda suelta al flujo sanguíneo del brazo. Lo peor era el dolor lumbar. El mismo que, últimamente, actuaba sordo e ininterrumpido pero que, cada vez con más frecuencia, se intensificaba tanto que le costaba caminar.
Tuvo suerte, Ellinor llegó temprano. El reloj que tenía junto a la cama marcaba poco más de las diez cuando por fin oyó la llave en la cerradura.
– ¡Soy yo!
No respondió. Ellinor no tardaría en encontrarla de todos modos. Oyó cómo dejaba las bolsas de la compra en la mesa de la cocina y saludaba a Saba, que se apartó de su lado al percatarse de que abrían la puerta.
– ¿Maj-Britt?
Enseguida la vio aparecer en la puerta del dormitorio. Maj-Britt vio que se asustaba.
– Por Dios santo, ¿cómo estás?
La joven se acuclilló a su lado, aún sin tocarla.
– ¡Madre mía! ¿Cuánto tiempo llevas así?
Maj-Britt era incapaz de articular palabra. La humillación que la embargaba era tan honda que sus mandíbulas se negaban a moverse. Entonces notó las manos de Ellinor sobre su cuerpo, y fue tan espantoso que sintió deseos de gritar.
– No sé si podré levantarte yo sola. Me temo que tendré que solicitar los servicios de guardia de Trygghetsjouren.
– ¡No!
La amenaza disparó el bombeo de adrenalina por su cuerpo y Maj-Britt estiró el brazo hacia el larguero de la cama para intentar tomar impulso.
– Nos las arreglaremos solas. Intenta meter el cojín debajo de la espalda.
Ellinor actuó tan rápido como pudo y Maj-Britt no tardó en estar medio sentada. El dolor lumbar le daba ganas de gritar, pero resistió y siguió luchando. Y así continuaron, obligando a los cojines a entrar uno a uno. Les llevó cerca de media hora, pero lo consiguieron, sin la ayuda de Trygghetsjouren y sin necesidad de soportar su tacto repugnante. Cuando, jadeante, pudo por fin hundirse en el sillón, cuando ya todo había pasado, experimentó una sensación extraña.
Se sentía agradecida hacia Ellinor.
No tenía por qué hacer aquello. Según las reglas, debería haber llamado al servicio de Trygghetsjouren. Pero Ellinor renunció porque ella se lo pidió y, entre las dos, lo consiguieron.
Hubo de rebuscar la palabra en lo más hondo.
– Gracias.
Maj-Britt la dijo sin mirarla pues, de haberlo hecho, habría quedado impronunciada en la garganta.
Durante la hora siguiente no se dijeron gran cosa. La sensación de haberse convertido de pronto en un equipo, de que la experiencia compartida había obligado a Maj-Britt a bajar la guardia, le resultaba amenazadora. Había contraído una deuda de gratitud que Ellinor fácilmente podría utilizar si ella no se mantenía alerta. Aquello no significaba que fuesen amigas. Nada más lejos. Ya tenía a Saba, no necesitaba a nadie más.
No tuvo fuerzas para colocar las bolsas de la compra y oyó que Ellinor empezaba a sacar la comida y que abría la puerta del frigorífico.
– ¡Vaya! ¡Aún queda un montón de comida!
– Puedo comérmelo ahora, si te hace sentir mejor.
Se mordió la lengua, no era su intención, pero las palabras surgieron solas. Se sentía arrepentida pero la sola idea de desdecirse la llenaba de indignación. Tenía una deuda de gratitud. A la larga, se le haría insoportable.
Ellinor apareció en la puerta.
– Es que me ha sorprendido. Me refiero a la comida. No estarás enferma o algo así, ¿verdad?
Maj-Britt observó la carta. Observó el texto que había dejado sin leer y lo leído, que habría querido no ver jamás. Ya ni siquiera la comida le reportaba el menor alivio.
– ¿Quieres que compre algo especial para la próxima vez?
– Carne.
– ¿Carne?
– Sólo carne. Olvida todo lo demás.
Se quedó en el sillón mientras Ellinor iba limpiando a su alrededor, esforzándose al máximo por hacer como si la joven no existiera. Notaba la mirada preocupada de Ellinor, pero la ignoró. Sabía que no se saldría con la suya, los servicios sociales jamás consentirían en comprar sólo carne. Había luchado largo y tendido por sus raciones adicionales de comida, aquello sería extralimitarse definitivamente.
Pero la carne era lo único que mitigaba aquellos pensamientos que volvían a invadirla.
Ellinor estaba ya en la puerta cuando, de pronto, se dio la vuelta, vacilante.
– ¿Sabes qué?, te voy a dejar mi número de móvil en la mesilla de noche, al lado del teléfono. Por si ocurre otra vez, digo.
Se metió en el dormitorio pero volvió enseguida.
– Nos vemos pasado mañana.
Se fue por el pasillo y, ya con la puerta abierta, le gritó:
– Por cierto, en la mesa de la cocina he dejado los tapones para los oídos que pediste. Adiós.
Maj-Britt no respondió. Estaba tan horrorizada que sólo quería llorar. Un duro nudo en la garganta le provocó una mueca y se cubrió la cara con la mano hasta que Ellinor se marchó.
Ellinor era desconcertante. Maj-Britt no se explicaba de ninguna manera tanta amabilidad, que, además, no cedía por cuestionable que fuese su conducta. Tenía motivos de sobra para abrigar sospechas, porque algo debía de esperar Ellinor a cambio. Era como uno de esos sueltos publicitarios que le echaban por el buzón, a veces impresos con letras ornamentales, como si sólo se lo hubiesen enviado a ella. «Querida Inga Maj-Britt Pettersson, nos complace ofrecerte este fantástico producto.» Cuanto más ventajosa parecía la oferta, tanto mayor era el motivo de sospecha. Cuidadosamente oculto en la profusión de amables fórmulas existía siempre un inconveniente y, cuanto más difícil de detectar, más razón había para ser cauto. Nada se hacía por pura buena voluntad. Siempre existía el interés por obtener un beneficio. Así funcionaba el mundo y todos hacían lo posible por obtener su parte.
Como ese tipo de reclamos publicitarios era Ellinor. Tenía motivos más que sobrados de desconfianza.
Tomó la pinza y la extendió en busca de la carta. Allí estaba, sobre la mesa, como un imán a la espera de su rendición. Ya no tenía fuerzas para seguir oponiendo resistencia. Le temblaban las manos cuando la desplegó para seguir leyendo.
…Jamás olvidaré el día en que cuestioné la fe de tu padre. Bien mirado, ahora no comprendo cómo me atreví. Acabábamos de estudiar en la escuela que el cristianismo no era la religión más grande del mundo y recuerdo que me sorprendió mucho. Si había más personas que creían en otro dios, ¡quizá ellas estuviesen en lo cierto! ¡Dios santo, cómo se enfadó tu padre! Me explicó que ese tipo de razonamientos me llevarían al infierno y, aunque no me terminé de creer lo que me dijo, me llevó mucho tiempo olvidar sus palabras. Fue la primera vez que sentí a Dios como una amenaza. Tu padre decía que todos aquellos que no reconocían a Jesucristo como hijo de Dios no serían recibidos en el reino de los cielos y a mí me habría gustado preguntarle por todos los que vivieron antes de que naciera Jesucristo. Si no era un tanto injusto para ellos, puesto que ni siquiera habían tenido la oportunidad. Pero claro, no tuve valor. Con una vez tuve bastante ese día.
Me parecía tan extraño que los hombres fuésemos tan «pecaminosos» y que en la iglesia tuviésemos que pedirle a Dios que «nos perdonase los pecados», los hubiésemos cometido o no. Recuerdo que tú intentaste hacerme entender que no sólo contaban los pecados que uno cometía conscientemente, sino que también contaba el pecado original, con el que nacíamos. «En virtud de nuestra concepción carnal basada en nuestra pecaminosa semilla.» Jamás olvidaré esas palabras. Me resultaron tan desconcertantes que tardé varios años en desecharlas, cuando comprendí que «la concepción carnal» era nuestra única manera de reproducirnos. Y decidí que seguramente Dios quería que hiciéramos aquello, ya que tanta molestia se había tomado al crearnos.
Cuando éramos más pequeñas, el sexo era algo que interesaba a los chicos, «por desgracia», y que nosotras «aprenderíamos a soportar» con el tiempo, pero en ningún momento debíamos «dejarnos llevar». No es de extrañar el desconcierto que nos embargó después, en la adolescencia, cuando sólo pensábamos en los chicos y nosotras mismas, de forma totalmente voluntaria, teníamos ganas de «dejarnos llevar» un poco. Me habría gustado que, entre todas las amonestaciones y la propaganda aterradora, hubiesen incluido un breve anexo advirtiendo de que era perfectamente natural que todas las personas sintiesen el deseo y la voluntad de reproducirse.
Otro recuerdo indeleble de la niñez es el de aquella vez en que encontramos las revistas en el cajón del escritorio de tu padre. Te aseguro que no me acuerdo de qué habíamos ido a hacer allí, pero supongo que fue idea mía (como solía ser cuando hacíamos algo que en realidad no debíamos). Para los parámetros de hoy en día, aquellas revistas eran bastante inocentes, pero encontrarlas en tu casa fue como descubrir un signo de Satán en la iglesia y tú te asustaste muchísimo. Estabas convencida de que alguien había entrado en la casa y las había puesto allí, pero por nada del mundo te habrías atrevido a decirles nada a tus padres. ¿Recuerdas que dejamos las revistas en el suelo y nos escondimos debajo de la cama? Aún veo las piernas de tu madre delante de mí cuando entró en la habitación, y su mano al recoger las revistas. Y, desde luego, también me acuerdo de nuestra estupefacción cuando nos dimos cuenta de que, simplemente, volvió a colocarlas en el cajón en el que las encontramos.
Después pensé que eso dice mucho de lo fuertes que son en verdad nuestros instintos, cuando ni siquiera tu padre, pese a su fe profunda, tuvo fuerzas para resistirlos.
Como quiera que sea, hoy parece que las cosas son totalmente distintas o, al menos, ésa es la impresión que me he llevado de la televisión y los periódicos. Ahora la sexualidad se potencia hasta el extremo de que parece haberse convertido en un entretenimiento comercial que exige equipamiento manual y de todo tipo. Así, de lejos, parece que se trata más bien de realizarse uno mismo y de desarrollar la capacidad de tener orgasmos más intensos y el hecho de que exista o no algo de amor en todo ello no parece tan importante. Un tanto triste, me parece a mí. Claro que qué sé yo, condenada a mi celibato carcelario.
¡Madre mía, qué carta más larga! Pero es que estoy muy contenta de que hayamos recuperado el contacto. Yo presentía que mi carta estaba destinada a llegar a tus manos.
Ya es hora de apagar la luz y mañana tengo un examen. Me han concedido el privilegio de «estudiar a distancia» (curiosa expresión, aunque, en mi caso, no puede hallarse otra más idónea). Llevo dos años estudiando filosofía teórica y acabo de empezar la tesina sobre historia de las religiones. ¡Ojalá apruebe el examen de mañana!
¡Saluda de mi parte al resto de la familia!
Te desea lo mejor,
Tu amiga Vanja
Maj-Britt bajó despacio los folios y, por primera vez en treinta años, sintió la necesidad de rezarle a Dios. Lo que había escrito Vanja era execrable. Rogó a Dios que la perdonase por las líneas que había sido inducida a leer.
9
Las presentaciones individuales continuaron y se prolongaron prácticamente durante toda la tarde del jueves. Mattias había determinado el nivel y los demás participantes aceptaron el reto. Ninguno de ellos quería unirse a un pelotón de mediocres aportando una historia de escaso interés, no en vano todos ocupaban puestos directivos. Desfilaron historias a cual más apasionante. Monika no era capaz de escuchar más que a medias. Cuando por fin acabó su presentación y la atención de todos pasó a concentrarse en el siguiente participante, comprendió perfectamente la cantidad de energía que había exigido su intervención. Las fuerzas que aún le quedaban las necesitaba para mantenerse derecha en la silla. Hacía tanto tiempo que no se acercaba a aquel recuerdo… Y las veces que se veía obligada a hacerlo pasaba rauda por encima, dejando los detalles en compasivas sombras.
Voces extrañas se sucedían unas a otras, separadas tan sólo por el ruido de los aplausos. Ella también participaba aplaudiendo lo justo para no llamar la atención. Y todo el tiempo era consciente de que él estaba sentado allí. En la silla de al lado estaba la persona que poseía un rasgo de carácter del que ella sin duda carecía.
Elegir siempre lo correcto. Tenerlo tan profundamente integrado en el propio carácter que nunca se suscitase la duda, ni siquiera cuando rondaba la muerte, cuando el miedo cegaba el entendimiento. Giró un momento la cabeza para verlo, quiso saber si podía leerse en sus rasgos. Quiso ver cuál era el aspecto de una persona que era todo lo que ella siempre soñó ser, lo que no podría llegar a ser nunca, puesto que lo que no se había hecho ya no tenía remedio. Él estaba muerto para siempre y ella sería siempre la que no apagó la sauna y la que luego ni siquiera dio aquellos dos pasos de más.
Aquella noche quedó demostrada esa carencia de su personalidad y, desde entonces, no había pasado un día sin que la sintiese dentro, mortificándola. La profesión elegida, todas sus prestigiosas posesiones, su modo implacable de obligarse a obtener cada vez mejores resultados, todo era una manera de intentar compensar ese defecto suyo. De justificar el hecho de estar viva mientras que él estaba muerto. Eso era lo que había conseguido con su lucha, ese único logro: verse libre de la certeza de que, en el fondo de su ser, era una persona egoísta y cobarde, eso jamás podría cambiarlo. O se era o no se era. Y cuando se había demostrado que se era, uno no merecía amor.
Aunque siguiera vivo.
Después de la asamblea inicial se fue a su habitación. Los demás continuaron en el bar, pero ella no tenía fuerzas. No tenía fuerzas para confraternizar y charlar y fingir que todo estaba en orden. Se sentó en la cama sopesando en la mano el móvil apagado. Tenía tantas ganas de oír su voz…, pero él detectaría que algo no iba bien y ella no podría contárselo. Y la experiencia de aquella tarde desató la duda una vez más. En realidad, él no sabía quién era ella.
Estaba totalmente sola, ni siquiera con Thomas podía compartir la vergüenza que soportaba.
La culpa. Nunca se permitió el lujo de procesar su duelo. No en profundidad. Porque, ¿cómo iba a permitírselo? Su presencia le faltaba hasta límites insospechados desde que se quedó sola en la casa, con su madre. Le faltaba de un modo que no había imaginado posible hasta entonces. El siempre estuvo allí y era una obviedad que así seguiría siendo. Nadie podía llenar su espacio. Pero su duelo era tan mezquino que mancillaría la memoria de su hermano. Ella no tenía ese derecho. A cambio, hacía cuanto estaba en su mano por que la pérdida de su madre se hiciese más soportable, intentaba estar alegre, complacerla, animarla en la medida de lo posible. Le envidiaba el derecho a poder entregarse y complacerse en su dolor sin obligaciones para con los que aún quedaban con vida. Su dolor era noble, genuino, no como el de Monika, que servía en la misma medida para ocultar una verdad que se le hacía insoportable.
La traición. Conmocionada, comprendió que la vida fuera de su hogar continuaba como si nada hubiese ocurrido. Nada estaba patas arriba ni había cambiado después del horror acontecido. Las mismas personas viajaban en el autobús por las mañanas, los mismos programas en televisión, el vecino seguía ampliando su casa. Todo seguía sin que el entorno se apercibiese de que él no estaba, sin que se notase. Y la propia vida de Monika seguía también. El recuerdo de su hermano perdería un día su contorno definido y palidecería, el hueco permanecería sin duda, pero el mundo cambiaría de modo que el vacío de la ausencia de su hermano fuese cada vez menos evidente. El camino que él habría emprendido se iría estrechando para, al final, desaparecer en la incertidumbre, transformarse en la intriga de quién habría llegado a ser y de cómo se habría conformado su vida. Y nada había que ella pudiese hacer para cambiar lo ocurrido.
Nada.
Éxito, admiración, estatus. Todos los días de su vida estaba dispuesta a cambiar todo lo cosechado por la posibilidad de poder hacerlo de otro modo.
Porque lo que la muerte exigía era ilógico. Lo que reclamaba que uno comprendiera por completo. Aceptar la verdad incondicional del «nunca más».
Nunca más.
Nunca más, en la vida.
Comió en la habitación. Poco antes de la cena, llamó a Åse y se excusó aduciendo dolor de cabeza. Un cuarto de hora más tarde llamaron a la puerta y allí estaba Åse, con una bandeja llena de comida.
– Le he dicho a la gurú que cenarías en la habitación. Espero que te mejores.
La venció el sueño tan pronto como se tumbó en la cama y durmió casi nueve horas. Se refugió en el descanso para eludir los remordimientos por no haber llamado a Thomas, tal y como le había prometido. «No vuelvas a dejarme solo con un teléfono mudo. No sé si lo resistiré una vez más.» Cuando se despertó, marcó su número, aunque en realidad era demasiado temprano.
– ¿Dígame?
Oyó que él también acababa de despertarse.
– Soy yo. Perdona que no te llamara ayer.
Él no respondió y su silencio la llenó de temor. Intentó inventarse una excusa, pero no tenía ninguna que pudiera confesarle. Y mentir no quería. A él, no. Thomas tenía todo el derecho del mundo a guardar silencio. Ella sabía perfectamente cómo se sentiría si él se hubiese ido a hacer un curso y no la hubiera llamado.
«Sólo te pido una cosa, que seas sincera, que digas las cosas como son, para que yo sepa lo que está pasando.»
Monika cerró los ojos.
– Perdón, Thomas. Ayer fue un día espantoso y, cuando terminó, me encerré en la habitación, no tuve fuerzas ni para bajar a cenar.
– Vaya, parece un curso divertido. ¿Qué fue tan espantoso?
Había en su voz un eco extraño y comprendió que sus palabras habían empeorado las cosas. Lo había descalificado al no llamarlo y hacerlo partícipe en lugar de arreglárselas por sí sola.
Como de costumbre.
Destrozaría aquello también. Su cobardía se cobraría su precio una vez más y le arrebataría lo que más deseaba tener. Lo único que él le exigía era sinceridad, y eso era lo único que ella era incapaz de ofrecer. El secreto seguiría allí como una rozadura y mantendría la distancia entre los dos. Puro y cierto, allí estaba, a su alcance, aquel sueño en el que había dejado de confiar siquiera. Ningún éxito en este mundo podía compararse con la fortaleza que el amor de Thomas era capaz de infundirle. Y aun así, no era suficiente. Ella no era un ser heroico y nada podía hacer al respecto, pero al menos debería reunir el valor necesario para atreverse a contarlo.
«Si los dos somos sinceros, no tendremos nada que temer, ¿no crees?» Tal y como siempre había deseado, no sentir miedo.
Sabía que tenía que contárselo y, en honor a la verdad, ¿qué tenía que perder? Lo perdería a él de todos modos si continuaba callando.
Tenía que atreverse.
Pero no ahora, no por teléfono. Quería verle la cara.
– Te lo contaré cuando llegue a casa. Y oye, Thomas…
Al menos confesaría esa otra verdad, que también le resultaba tan difícil.
– Te quiero.
Pasaron el viernes y el sábado. Persistía en su resolución de contárselo y halló reposo en el hecho de haber elegido una dirección. El intenso ritmo del curso le ayudó a distraerse. Saturada de conocimientos sobre visiones y objetivos, reparto eficaz del trabajo, cómo motivar al personal subalterno y cómo crear un clima positivo, la noche del sábado se sentó a una de las mesas del hermosamente adornado comedor. Hasta ahora, siempre había comido con Åse y las dos mujeres habían profundizado en su relación. Comparar a Åse con un soplo de aire fresco era decir poco, era más bien un huracán que arrasaba cada vez que uno se le acercaba. Monika la apreciaba mucho y ya había pensado en invitarla a cenar a ella y a su marido Börje en alguna ocasión, con ella y Thomas. Cena de parejas.
Si Thomas seguía con ella.
– ¿Está libre este asiento?
Se volvió a mirar y allí estaba Mattias. Hasta ahora sólo habían intercambiado unas cuantas frases; en las comidas anteriores, ella había ido eligiendo otras mesas distintas de la suya sin detenerse a analizar el porqué.
– Claro.
Pero, en realidad, no quería.
– Tú te llamas Monika, ¿verdad?
Ella asintió, él retiró la silla y se sentó. A su derecha, donde la última vez.
Había en cada plato una servilleta artísticamente doblada y Mattias contempló un instante la construcción antes de demolerla y colocarse la servilleta en la rodilla.
– Fue una presentación impresionante la tuya. No he tenido ocasión de decírtelo hasta ahora.
Derecho al grano. Conocía el tipo: gente que había pasado por grandes crisis, que habían salido fortalecidos de sus experiencias y que no se dignaban a recurrir a la palabrería de corrección tradicional. A la diana y punto. Estuviesen o no preparados los demás.
– Gracias, lo mismo digo.
Åse vino a salvarla. Con el habitual barullo, se sentó en la silla de enfrente y desplegó enseguida su servilleta sin dedicarle una ojeada siquiera al artístico doblez.
– ¡Dios, qué hambre tengo! -Leyó disgustada el pequeño menú que decoraba cada plato de postre-. ¿Carpaccio de salmón? Eso se lo come uno mientras se muere de hambre.
Mattias se echó a reír. Monika tenía una incómoda conciencia de su presencia. Su existencia misma era un puro recordatorio inmenso.
Otras personas fueron a sentarse a su mesa y pronto estuvieron ocupadas las ocho sillas. El ambiente casi podía calificarse de familiar. Fue un recurso genial por parte de la dirección del curso obligarlos a sincerarse ya desde la presentación. Después de aquello, ningún asunto les pareció demasiado privado como para compartirlo con los demás. Monika sabía ya más de algunos de los participantes que de sus compañeros de trabajo. Pero ellos no sabían demasiado de ella. Y se preguntaba si alguno más habría embellecido la verdad ligeramente cuando se les presentó la oportunidad.
– ¿Y cómo está ahora tu mujer?
Era Åse la que preguntaba y se dirigía a Mattias. Hacía ya rato que había engullido su carpaccio de salmón y ahora untaba mantequilla en una rebanada de pan ácimo, a la espera del primer plato.
– Pues mira, bastante bien, la verdad. Nunca se restablecerá por completo, pero lo suficiente como para que todo funcione. Y ya no sufre dolores. Si la conocierais y no supierais nada, no se lo notaríais; es más bien eso, que le duele si pasa mucho rato sentada y cosas así.
– ¿Y vuestra hija, qué edad tiene?
A Mattias se le ilumino la cara al hablar de ella.
– Daniella cumplirá un año dentro de tres semanas. Es curioso esto de ser padre. De repente, me cuesta muchísimo estar fuera de casa un par de días. Mientras uno está fuera, pasan montones de cosas.
Todos los comensales asintieron confirmando sus palabras; al parecer, todos tenían hijos pequeños que, en un par de días, llegaban a cambiar bastante. Tan sólo Åse era de otra opinión.
– A mí me parecía maravilloso estar fuera de casa un par de días cuando los niños eran pequeños. ¡El solo hecho de poder dormir una noche entera! En cambio, ahora que son mayores, echo de menos el ruido de sus piececitos buscándote de puntillas por la noche.
Åse le había hablado de sus hijos. Un hijo mayor y su hija, que era su orgullo. Su hijo nació sin brazos, por razones desconocidas, y ella le había confesado lo contradictorio de sus sentimientos después del parto y la posterior alegría al comprobar la extraordinaria capacidad de los niños para adaptarse a las circunstancias. Ahora le había dado dos nietos.
Monika tomó un trago de vino y se retrepó en la silla. Echaba de menos a Thomas. Se aisló del ruido de alrededor y disfrutó. Era algo grande tener un motivo por el que añorar como ella lo hacía. Llevaba toda su vida deseando tener alguna vez una razón para añorar así. Y ahora la tenía, por fin.
De repente, se dio cuenta de que Mattias se dirigía a ella.
– Perdona, ¿qué decías? Estaba con la cabeza en otro lugar.
Mattias sonrió.
– Sí, me he dado cuenta. Pero parecía que era un buen lugar, así que no quiero incomodarte.
Como si no la hubiese incomodado ya lo suficiente. Sentía un rechazo instintivo a hablar con él, pero por otro lado, no quería pasar por desagradable. Si no le quedaba más remedio, tendría que ser algo neutral.
– ¿Tú en qué trabajas?
La pregunta casi rechinaba de puro aburrido, pero Mattias no se dejó amedrentar.
– Acabo de empezar en una nueva empresa como jefe de personal de un gran comercio de accesorios deportivos; no es una de las grandes cadenas, sino una compañía independiente. Nunca había sido jefe, por eso me mandaron a este curso.
– Exhibió una sonrisa burlona-. No es que a mí me pareciera tan necesario, porque sólo hay seis empleados, pero el propietario del negocio es amigo mío y sabe lo mal que lo pasamos económicamente después del accidente de Pernilla. Ya sabes, lo que conté de que no teníamos seguro y eso.
Monika quería decir algo apropiado, que se alegraba por él o algo así, pero se le habían agotado las mentiras, así que hizo un comentario general sobre las compañías de seguros y él picó y, de improviso, se vieron inmersos en una interesante conversación. Por más que le hubiese gustado, no lo pudo negar. Mattias era un compañero de mesa muy agradable y, durante la hora siguiente, Monika se divirtió de verdad e incluso rio de buena gana varias veces. ¡Y cómo hablaba de su mujer, con cuánto amor y lealtad! No pasaban diez minutos sin que ella saliese a relucir en la charla. Monika se preguntaba si Thomas hablaría así de ella algún día. Si ella llegaría a ser una parte tan natural y obvia de su vida. Mattias le habló de los terribles años posteriores al accidente y sobre cómo los habían unido más aún. Entre risas, les contó cómo intentaron llenar el vacío dejado por su gran interés por el submarinismo. Cómo fueron probando una afición tras otra pero, puesto que dichas aficiones no podían costar dinero, la oferta era bastante limitada. Cuando más sinceramente rio fue al referirle su valeroso intento de convertirse en observadores de pájaros. Y que, tras pasar un día entero agazapados entre arbustos y no tener más que una urraca y dos aguzanieves en su haber, se vieron obligados a admitir que sería más divertido contar la historia que volver a vivirla. Pero un buen día, después de una visita a la biblioteca, Pernilla empezó a leer sobre la historia de Suecia y, con el tiempo, su interés creció hasta el punto de que más parecía una obsesión. Mattias confesó con una sonrisa que Pernilla se apasionó con Gustavo II Adolfo y los demás señores, pero que le parecía bien, pues tal afición no le afectaba a la espalda. Y le contó también lo contento que estaba por su nuevo trabajo, puesto que las deudas contraídas por la rehabilitación de Pernilla serían por fin abordables, por no hablar del coste de todos los quiroprácticos y masajistas, imprescindibles para que no sufriese dolores.
El tintineo de una copa acalló la conversación de todas las mesas y las miradas sondearon la sala en busca del origen del sonido. La monitora se había puesto de pie.
– Quería aprovechar ahora que estamos todos reunidos. Quiero que me digáis si podríais plantearos prolongar un par de horas la jornada de mañana, así tendremos tiempo de abordar todos los temas. Me temo que, de lo contrario, tendríamos que cancelar la charla sobre el tratamiento del estrés.
El curso, según el programa, tendría que terminar para la hora del almuerzo. Ella le había prometido a su madre que la recogería a las tres para ir a visitar la tumba.
– Todos aquellos que no tengan inconveniente, que levanten la mano.
Prácticamente todos lo hicieron, Åse incluida. El único de su mesa, aparte de la propia Monika, que no alzó la mano fue Mattias. Åse la vio y seguramente tomó conciencia de su papel de chófer, porque bajó la mano enseguida.
– Vaya, ¿tienes prisa por volver a casa?
Monika no tuvo tiempo de contestar, pues la monitora volvió a tomar la palabra.
– Parece que la mayoría puede quedarse, así que eso haremos. Por lo demás, espero que sigáis disfrutando de la cena.
Åse arrugó la frente.
– Espera, voy a comprobar una cosa.
Se levantó y se marchó sin más explicación de cuáles eran sus planes. Mattias apuró su copa.
– A mí no me importa saltarme el tratamiento del estrés, a cambio descanso unas horas más en casa. Sé que el resto de los que venían conmigo también tenían prisa por volver.
Él también había compartido coche. Pertenecía al grupo del que Åse le habló cuando las dos emprendieron su viaje el jueves anterior. Monika pensó que era la última vez que iba sin su coche. Si asistía a un curso otra vez, cosa que dudaba mucho en las circunstancias actuales, procuraría ser independiente. Llamar a su madre y cancelar la visita al cementerio quedaba descartado. Ya había abusado bastante de su escasa paciencia.
Åse volvió y se sentó en la silla.
– No, no ha podido ser, ya tenían el coche lleno. Pensé que podrías irte con el otro grupo de la ciudad si tenías prisa, porque ellos también se van pronto. Pero bueno, qué más da, pasaré del tratamiento del estrés.
Aquella parte era la razón por la que Åse había asistido al curso y ahora se la perdería por culpa de Monika. ¡Cómo detestaba las eternas visitas a la tumba! Deseaba con todas sus fuerzas haber podido decirle a Åse que no importaba, que se quedaría allí dos horas más, si era importante para ella. Pero sabía lo que eso implicaría. Semanas de indignado silencio en las que su madre, sin pronunciar una palabra, lograría reforzar la voz recriminatoria de la conciencia que le decía que ella siempre pensaba en sí misma en primer lugar. Y cuando su madre se acercaba tanto a la verdad, la existencia se le hacía insoportable. Su única salida era deshacerse en atenciones y andarse con cuidado hasta que todo volviese a la normalidad. Y ahora no soportaría una situación así. Justo ahora, que había decidido atreverse a confesárselo todo a Thomas. Tenía que elegir.
– Quisiera poder decirte que me quedo, pero tengo una visita domiciliaria a un paciente mañana a primera hora de la tarde.
Sintió que se ruborizaba y fingió que le había entrado algo en el ojo como pretexto para esconder la cara. Allí estaba sentada mintiendo y, una vez más, quedaba demostrado. Ella no se sacrificaba en tanto que Mattias no vacilaba jamás.
– Si tienes tanta prisa por volver, puedes ocupar mi lugar en el otro coche, y Åse y yo nos quedamos al tratamiento del estrés. No creo que Daniella aprenda a hablar justo mañana antes de las cuatro.
Le costó admitir la gratitud que sentía.
– ¿Estás seguro?
– Segurísimo. Yo quiero volver a casa cuanto antes, pero no por nada urgente. Espero y regreso con Åse.
Y así quedó decidido.
Nada cambió a su alrededor. Todo parecía igual que hacía un instante. A veces resulta muy extraño que no veamos las encrucijadas que nos cambian la vida justo en el instante en que las estamos pasando.
10
Se pasó dos días en la cama. No se atrevió a dormir ni un segundo. La única vez que tuvo fuerzas para levantarse fue para vaciar la vejiga y abrirle a Saba la puerta del balcón. Consumía toda su energía en mantener apartados aquellos pensamientos. Como insectos malévolos, invadían su realidad mientras ella se debatía furiosamente por mantenerlos lejos de sí. Las evocaciones e insinuaciones de Vanja la obligaban una y otra vez a aproximarse a los confines de un mundo que había hecho suyo. Un apartamento de sesenta y ocho metros cuadrados o un ring iluminado por luces de bordes drásticamente delimitados. Una zona reducida conformada por la interpretación de la verdad que era soportable. Allá fuera, todo era blanco; una nada blanca donde nada existía. Pero ahora se veía una y otra vez en el borde mismo del ring iluminado, con la cara vuelta hacia la blancura del exterior y, de repente, se apercibió de que algo se movía al otro lado, de que había más. En toda la blancura exterior podía, súbitamente, distinguir sombras. Sombras de algo que no quería cobrar forma, pero que se acercaba cada vez más.
La carta de Vanja había quedado reducida a cenizas en el balcón. Aun así, no le sirvió de nada. Vanja era una mujer perturbada que relataba sucesos jamás acontecidos y lo que tal vez hubiese ocurrido lo tergiversaba hasta lo irreconocible. Todas las demás ideas y reflexiones que le había endilgado a Maj-Britt eran tan repugnantes que desearía no haberlas leído nunca. Aunque su relación con Dios era desde hacía tiempo bastante forzada, por no decir inexistente, ni por un momento se planteaba blasfemar. ¡Y eso era precisamente lo que hacía Vanja! Blasfemaba hasta extremos increíbles y, puesto que Maj-Britt había participado de sus palabras, se había convertido en cómplice de su blasfemia. Tenía que lograr que Vanja dejase de escribirle. Ni siquiera el consuelo de llevarse algo a la boca se le ofrecía ya como una salida. La última semana, el dolor lumbar había sido tan intenso que la mareaba.
Habían pasado dos días desde que se cayó de la cama y Ellinor la salvó. Hoy vendría otra vez. Durante la noche, Maj-Britt había tomado una resolución sobre cómo saldar su deuda de gratitud y el atisbo de reconciliación en que había derivado. Ya se había desvestido y aguardaba a Ellinor en ropa interior. Cuando la joven viese su repulsivo cuerpo, retrocedería de puro asco y perdería su ventaja. Entonces se vería obligada a avergonzarse de su reacción, imposible de ocultar, con lo que Maj-Britt recuperaría su posición y el derecho a hacer gala de su desprecio.
Hacía veinticuatro horas que tenía el papel de carta y el bolígrafo en la mesilla de noche. Estaba junto a la nota con el número de móvil de Ellinor y, pese a su renuencia, se veía obligada a admitir que la tranquilizaba saber que lo tenía a mano. Por si volvía a suceder.
Detestaba aquella sensación.
Que Ellinor pudiese ofrecerle algo con lo que ella quisiera contar.
En el suelo, arrugados, yacían cuatro intentos de formulación de una carta que Saba había olisqueado curiosa un par de veces, antes de comprender su miserable condición y perder el interés por ellos. El odio hacia Vanja era tan intenso que las palabras se negaban a ser formuladas. Lo que había hecho aquella mujer era imperdonable: entrometerse en un mundo al que nadie la había invitado y ponerlo todo patas arriba. Abusar del tiempo ajeno, como si sus retorcidas opiniones mereciesen reflexión.
Maj-Britt echó mano una vez más del bolígrafo y el papel de carta y comenzó a escribir:
Vanja,
Redacto esta carta con un único objetivo: ¡convencerte de que dejes de escribirme!
Aquel comienzo estaba bien. Así debía introducir sus palabras. En realidad, también quería concluir así, porque era lo único que deseaba dejar dicho.
Tus reflexiones y tus ideas no me interesan lo más mínimo; por el contrario, las encuentro bastante desagradables.
Tachó «bastante» y lo sustituyó por «extremadamente».
Lo que pienses y creas es cosa tuya, pero te agradecería que me lo ahorraras. Que te creas con derecho a juzgar la fe de mis padres para luego entregarte a lo que parece una herejía casera me produce, sinceramente, pura indignación y teniendo en cuenta…
– ¿Hola?
Maj-Britt se apresuró a dejar el papel en la mesilla de noche y apartó el edredón. Oyó a Ellinor colgar su cazadora en una de las perchas del vestíbulo.
– ¡Soy yo!
Saba logró con gran esfuerzo deslizar su pesado cuerpo sobre el borde de la cesta para salir al encuentro de Ellinor. Maj-Britt oyó cómo la joven colocaba las bolsas de comida en la cocina y se acercaba a la habitación. El corazón empezó a latirle más rápido, no de temor sino más bien de expectación. Por primera vez en mucho tiempo se sentía tranquila, en total superioridad. Su odioso cuerpo también era su arma más poderosa. Su exposición desequilibraba al espectador.
Ellinor se detuvo en seco en el umbral. Se notaba que iba a decir algo pero que las palabras se helaron justo antes de llegar a los labios. Una décima de segundo, Maj-Britt creyó que había logrado su propósito. Por una décima de segundo, logró sentirse satisfecha, pero después, Ellinor abrió la boca.
– Pero, madre mía, ¿qué tienes ahí? Esos eczemas hay que hidratarlos.
Maj-Britt se tapó enseguida para ocultar su cuerpo. La humillación la quemaba como un fuego vivo. La sensación de desnudez la superaba y sintió con horror que se ruborizaba. No había funcionado. Lo que siempre funcionaba con todo el mundo no funcionó con Ellinor, como de costumbre. En lugar de ganar poder y un tranquilizador distanciamiento, Maj-Britt había desvelado su mayor vergüenza, se había mostrado desnuda poniendo de manifiesto lo digna de compasión que era.
– ¿No tienes ninguna pomada que podamos utilizar? Debe de dolerte mucho.
No cabía la menor duda de que Ellinor estaba alarmada y Maj-Britt tragó saliva y subió más aun el edredón. Intentó defenderse de la mirada de Ellinor y se sintió tan inerme como en aquella ocasión en que…
Aquella vaga evocación se difuminó y se esfumó en la blancura. Pero algo se le había acercado y, de pronto, le costaba respirar.
– ¿Por qué no has dicho nada antes? Debes de llevar un montón de tiempo con eso.
Maj-Britt alargó la mano en busca de la carta, pero intentando ocultar el brazo desnudo bajo el edredón en la medida de lo posible.
– Si no hacemos nada por remediarlo, se te agrietarán. Por favor, Maj-Britt, déjame que le eche un vistazo.
Aquello era inaudito. Jamás en la vida, jamás, se descubriría ante aquella mujer que no tenía la sensatez de guardar las distancias. Ellinor y Vanja. Era como si, de repente, todo el mundo se hubiese confabulado contra ella, y hubiese decidido irrumpir y abordarla a cualquier precio.
– ¡Vete de aquí y déjame en paz! Estoy intentando escribir una carta y has venido a molestarme.
Ellinor se quedó observándola en silencio unos minutos. Maj-Britt miraba fijamente la carta. Oyó resoplar a Ellinor y, por el rabillo del ojo, la entrevió retroceder y salir de la habitación. Saba se quedó allí, pero sólo un momento. Luego, también ella le dio la espalda a Maj-Britt y siguió a la joven.
Teniendo en cuenta que te cargaste a toda tu familia y que estás condenada a cadena perpetua, no creo que haya motivo alguno para que yo esté al corriente de tus cavilaciones. Tus cartas me incomodan y te agradezco que no me envíes más. Mi familia y yo sólo deseamos una cosa: ¡¡¡¡que nos dejen en paz!!!!
Maj-Britt Pettersson
Escribió la dirección y, sin repasar lo que había plasmado en el papel, pegó el sobre. El ruido de los movimientos de Ellinor por el apartamento resonaban duros y airados y la joven no tardó en aparecer de nuevo en el umbral.
– Ya he colocado la comida en el frigorífico. -Estaba manifiestamente enojada-. Sólo he comprado carne, tal y como me dijiste.
Dicho esto, volvió a desaparecer. Trajinaba con los cubos y la aspiradora y cumplía estrictamente con su obligación. Entre tanto, tumbada en la cama, Maj-Britt comprendió que Ellinor, una vez más, la había complacido. Había arriesgado su empleo apartándose de todas las reglas sólo para que ella se encontrase bien. Maj-Britt se cubrió la cara con las manos. Ya no había adónde huir. Habían invadido su refugio.
Allí estaba Ellinor, de pronto, en la puerta del dormitorio. Maj-Britt la había oído abrir la puerta, cerrarla de nuevo tras una breve vacilación y luego los pasos de la joven que se acercaban. Se le aceleró el corazón. Ellinor fue a sentarse en el borde de la cama, en un pequeño espacio libre que quedaba a los pies. Saba salió de su cesta y se le acercó.
– Mi hermano mayor nació sin brazos. Cuando éramos pequeños, supongo que ninguno de los dos tenía muy presente que él era diferente, puesto que siempre había sido así. Mis padres tampoco le daban demasiada importancia. Claro que les conmocionó la noticia cuando nació y eso, pero después procuraron sacarle el mayor partido a la situación. Era el mejor hermano mayor del mundo. Ni te imaginas los juegos que era capaz de ingeniar.
Ellinor le acarició a Saba la cabeza, sonriendo.
– Hasta la adolescencia no tomó conciencia de lo diferente que era. Fue la primera vez que se enamoró y comprendió que no podía competir con los chicos que tenían brazos y que eran como los demás. Que eran «normales».
Sus dedos se apartaron del cuello de Saba para entrecomillar la expresión en el aire y marcar que tal calificación le parecía particularmente desafortunada.
– Mi hermano es uno de esos chicos con los que sueña cualquier chica. Divertido, listo, amable. Tiene un sentido del humor y una imaginación que no he visto ni de lejos en ninguna persona que haya conocido, con o sin brazos. Pero entonces, durante la adolescencia, las chicas no lo veían siquiera, sólo percibían la ausencia de los brazos y, al final, mi propio hermano terminó por pensar igual.
Maj-Britt se había subido la colcha hasta la barbilla y escuchaba con la esperanza de que la curiosa confesión que Ellinor parecía considerar necesaria tocase pronto a su fin.
– Y cuando comprendió que jamás llegaría a ser la persona que soñaba, se convirtió en lo contrario. De la noche a la mañana, se transformó en un completo cerdo al que nadie soportaba. Era tan jodidamente cruel que no podías ni acercarte a él. Nadie lo entendía y, al final, les exigió a mis padres que le buscasen vivienda propia en una residencia, pero también al personal le costaba aguantarlo. Entonces tenía dieciocho años. Dieciocho años y completamente solo, pues no quería vernos ni a mí ni a nuestros padres, pese a que éramos los únicos a los que realmente nos importaba. Pero a mí me la traía al pairo. Iba allí un par de veces por semana y le decía exactamente lo que pensaba: que era un canalla autocompasivo que podía pudrirse en aquella residencia, si eso era lo que quería. Me mandó a la mierda, pero yo continué con mis visitas. En alguna ocasión, incluso se negó a abrirme la puerta. Entonces le grité mi parecer por el ojo de la cerradura.
¡Madre mía!, vaya vocabulario que usaba aquella joven. Increíble que pudiese meter tanta palabra malsonante. Una inculta y vulgar al máximo es lo que era.
Ellinor guardó silencio de pronto y Maj-Britt supuso que era para recuperar el aliento. Al parecer, ni siquiera ella podía dejar Huir su inagotable verborrea sin el necesario aporte de oxígeno. Lástima que algunos necesitaran tan poco tiempo para recobrar el aliento. Ellinor miró a Maj-Britt a los ojos antes de continuar.
– Así que quédate ahí, cobarde de mierda, arruinando tu vida. Pero no creas que vas a librarte de mí, vendré regularmente a recordarte lo imbécil que eres.
A Maj-Britt le dolían las mandíbulas de tanto apretarlas.
– En fin, eso fue lo que le dije a mi hermano.
La joven acarició el lomo de Saba por última vez antes de levantarse.
– Hoy está casado y tiene dos hijos, porque al final no aguantó que le diera la paliza constantemente. ¿Algo especial que quieras que te compre para la próxima vez?
11
Una nueva llama aleteaba en la tumba. Vio las manos de su madre guardar la cerilla quemada en la caja, como tantas otras veces. No sabía cuántas, pero eran demasiadas.
Seguía decidida. Se lo contaría a Thomas y, por primera vez en su vida, confesaría lo que hizo. Y lo que no hizo. Esta vez, no dejaría que el miedo lo echase todo a perder. No una vez más.
La habitación olía a cerrado e iba camino de la ventana de la sala de estar para ventilarla cuando sonó el móvil. Justo estaba pensando en llamar ella, y le habría gustado adelantarse. Tenía el teléfono en el bolso y fue a buscarlo al vestíbulo para contestar. En la pantalla apareció un número desconocido, lo que la hizo dudar. Él era la única persona con la que quería hablar y no tenía ninguna gana de quedarse enganchada en una larga conversación con nadie más. Al final, su sentido del deber decidió por ella.
Todas esas elecciones que conforman la vida. Si no hubiera contestado. Si hubiese hablado con Thomas antes de saberlo. Pero no lo hizo.
– ¿Diga? Aquí Monika.
Al principio creyó que se habían equivocado de número o alguien que llamaba para gastarle una broma. Una voz de mujer que no reconoció gritaba al aparato de tal modo que resultaba imposible entender lo que decía. Estaba a punto de colgar cuando cayó en la cuenta de que era Åse. La serena y segura Åse que, con su sola presencia, le había ayudado a pasar aquellos últimos días. No entendía nada. Asociaba a la persona de Åse con el curso y en casa, en su apartamento mal ventilado tras su ausencia, sonaba extraña. Tal vez por eso no lo comprendió enseguida.
– Åse, no te oigo bien, ¿qué ha pasado?
De pronto pudo distinguir algunas palabras. Algo de que debía acudir y de que ella era médico. Pero no tuvo tiempo de sentir miedo. No en ese momento. Se hizo un silencio que duró varios segundos. Luego, oyó el sonido de las sirenas que se acercaban. Entonces experimentó la primera sensación de nerviosismo, nada de alarma, sólo un asomo de mayor esfuerzo de presencia por su parte.
– Åse, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando?
Respiración sofocada. Jadeos hondos y rápidos, como de una persona conmocionada. Voces desconocidas de fondo, una insonorización de palabras amorfas que no le proporcionaba la menor información. E hizo la elección de forma inconsciente. Algo de lo que sucedía la hizo adoptar su papel profesional.
– Åse, escúchame. Dime dónde estás.
Tal vez Åse notó el cambio de tono. Tal vez era eso lo que necesitaba, precisamente. Alguien que tuviese la autoridad suficiente para decirle lo que tenía que hacer.
– No lo sé, en algún punto del camino, simplemente. He oído el choque, Monika, no lo he visto, ni siquiera he tenido tiempo de frenar.
Se le quebró la voz. Åse, tan firme y serena por lo general, estalló en desesperado llanto. Su faceta profesional se adueñó de ella al oír el dolor de Åse. Como un carro de combate, se acomodó a su alrededor para protegerla de ser arrastrada en la caída.
– Voy para allá.
Se puso en marcha como el médico que era. Las ideas discurrían por una vía de objetividad que sólo exigía información, no debía permitir que se interpusiera ninguna complacencia sentimental. No podía sacar conclusiones precipitadas hasta haber comprobado datos fidedignos. En cada curva, esperaba encontrarse con una ambulancia en sentido contrario, pero no fue así. Una vez sonó el teléfono y Monika vio el nombre de Thomas en la pantalla. Él no pertenecía a este momento, ahora debía permanecer apartado: ahora, ella era un médico camino del lugar de un accidente.
Lo vio de lejos. Al final de un largo tramo recto parpadeaban luces azules sobre el horizonte gris azulado, en el punto más alto de un cambio de rasante. Varios vehículos de emergencia aparecían aparcados de cualquier manera, cercados por conos y cintas de plástico rojiblancas. Se había formado una pequeña cola de coches y un policía hacía cuanto podía para abrirles paso por el arcén. Monika se dirigió al borde de la carretera, detrás de la cola, y aparcó con las luces de emergencia puestas. Unos cien metros la separaban de los conos y cubrió esa distancia con paso presuroso junto a la hilera de coches. Lo único que existía para ella allí delante era el lugar del accidente. Lo único que tenía importancia. Paso a paso, fue acercándose y ya casi había llegado cuando un coche de bomberos fue a detenerse justo por dentro de los conos, impidiéndole ver. Se agachó para pasar por debajo de la cinta rojiblanca.
– ¡Eh! Aquí está el paso cortado.
– Soy médico y conozco a Åse.
Ni siquiera se detuvo. Ni siquiera miró al hombre. Sólo recorrió el lugar con la mirada en busca de una visión tranquilizadora. La parte trasera de la furgoneta roja sobresalía de la cuneta. REFORMAS BÖRJE. Un tipo de letra normal y corriente que se podía leer. Se veía el cable de una grúa sujeto al gancho y, poco a poco, fueron sacando el vehículo de la posición en que había quedado.
Bomberos, policías, el personal de las ambulancias. Pero algo no encajaba. Un inquietante sosiego reinaba en medio de aquel caos visual. Nadie más que ella parecía tener prisa. Un bombero que guardaba sus herramientas con metódica calma. Un enfermero que, en el asiento del conductor, tenía tiempo de rellenar un informe.
Entonces vio a Åse. Inclinada y con la cara entre las manos, estaba medio sentada en la parte trasera de una ambulancia. Había a su lado una policía rodeándole los hombros con el brazo y la expresión de la policía le cortó a Monika la respiración. En total calma, se quedó parada en medio de la actividad que se desarrollaba a su alrededor. Alguien se le acercó y le dijo algo, pero ella sólo se percató del movimiento de los labios. Eran sólo unos pasos. Más de dos, en esta ocasión, pero igual de difíciles de dar. Lo que no quería saber se hallaba oculto en la cuneta, pero el tenso cable se acortaba cada vez más y, en cualquier momento, le desvelaría la dimensión completa de la catástrofe. Se tapó los ojos con la mano. En la oscuridad, alguien anunció que habían encontrado al alce unos metros bosque adentro. El ruido del motor de la grúa cesó, pero ella mantuvo la mano ante los ojos, negándose a saber.
Allí estaba otra vez. Una vez más, allí estaba, totalmente viva, y todo había sido culpa suya. Nada podía cambiarse, deshacerse, ella había tendido la trampa y él jamás saldría de allí.
Abrió los ojos al fin y algo se quebró definitivamente. Donde antes se hallaba el asiento del acompañante no había ahora más que chapa arrugada y un trozo de cristal roto de la ventanilla.
Y también un cuerpo destrozado, irreconocible, que debería haber sido el de ella.
12
¡Hola Majsan!
Para empezar, te daré las gracias por tu carta, aunque he de confesar que no me gustó especialmente. Claro que tampoco sería ésa tu intención. Puedes estar tranquila, no voy a continuar este intercambio epistolar yo sola, pero esta carta me parece necesaria.
Te presento mis disculpas si te ofendí con mis reflexiones en la carta anterior, te aseguro que no era eso lo que pretendía. Sin embargo, no pienso pedir perdón por HACERME, como me hago, tales reflexiones. Si de algo estoy ya harta es de la gente que se considera tan perfecta en su fe que se toma la libertad de menospreciar y condenar la de los demás. Y no es que yo censure la fe de tus padres, como dices. El único derecho que he ejercido es el de tener unas creencias diferentes. Pienso seguir meditando sobre lo uno y lo otro y ver si encuentro buenas y nuevas respuestas porque, después de todo, quizá podamos estar de acuerdo en que lo que tenemos hasta la fecha no ha dado lugar a un mundo muy agradable que digamos. Como decía un libro que me prestó el sacerdote de la cárcel: «Todo gran descubrimiento y progreso se ha logrado partiendo de la voluntad de considerar que, hasta el momento, uno estaba equivocado, de la voluntad de dejar a un lado todo lo correcto y pensar las cosas de otra manera.»
En cuanto a mi «herejía casera», es más bien que tú y yo tenemos distintas creencias, así de sencillo, pero a mí me parece perfecto. Como bien dice tu Biblia, sólo Dios tiene derecho a juzgar. Estoy segura de que todos nosotros reflexionamos sobre la espiritualidad alguna que otra vez. No comprendo por qué los seres humanos, en cuanto encontramos algo en lo que creer, nos ponemos a convencer a todos los demás de que tenemos razón, como si no osáramos creer en algo en solitario, sino que tuviésemos que hacerlo en grupo para que tenga valor. De repente, es muy importante que todos piensen lo mismo y, ¿cómo hacer para conseguirlo? Pues sí, se promulgan leyes y normas para mantener la creencia dentro del marco establecido, y para poder formar parte del núcleo hay que adaptarse. Simplemente hay que dejar de hacer preguntas difíciles y tener la esperanza de encontrar nuevas respuestas, puesto que las correctas ya están escritas en los estatutos de la religión. Eso debe de ser una verdadera descarga eléctrica mortal para cualquier tipo de desarrollo, ¿no? Y todo se reduce a una cuestión de poder, ¿verdad? En cualquier caso, en eso consiste para mí la religión, porque ninguna ha sido creada por ningún dios, sino por nosotros, los seres humanos, y la historia ha demostrado lo que nos creemos con derecho a hacer en su nombre.
Al leer lo que te he escrito, comprendo que seguramente también te ofendo en esta carta. Sólo quiero que sepas que yo también soy creyente, pero mi dios no juzga tanto como el tuyo. Me decías que, teniendo en cuenta que estoy condenada a cadena perpetua, no hay razón para conocer mis ideas enfermizas. Sí, puede que sea así, pero quisiera terminar esta carta contándote mi versión de por qué me encuentro aquí hoy.
¿Recuerdas que yo soñaba con ser escritora? En el hogar de mi niñez, como comprenderás, era como soñar con ser rey, pero nuestro profesor de lengua (¿recuerdas a Sture Lundin?) me alentaba a escribir. Cuando tú y yo perdimos el contacto yo me había mudado a Estocolmo, donde estudié periodismo. No es que ninguno de mis artículos haya pasado a la historia, pero viví de ellos durante cerca de diez años. Y conocí a Örjan. Si supieras cuánto tiempo he dedicado a intentar comprender por qué me enamoré tan locamente… Porque, bien mirado, es incomprensible que cerrara los ojos a tantas señales de alarma. Pues haberlas, las había de sobra, pero estaba como obcecada. Lo más curioso de todo es que me sentía segura con él, pese a que todo lo que decía y hacía debería haberme hecho sentir exactamente lo contrario. Ya entonces bebía más de la cuenta y siempre tenía dinero, aunque nunca me dijo de dónde lo sacaba. Después he comprendido que él me recordaba a mi padre y que la «seguridad» derivaba de que con él reconocía el hogar de mi niñez. Me sentía en casa y sabía exactamente como actuar. No me enamoré de ninguno de los hombres «normales y amables» a los que había conocido a lo largo de los años, puesto que me hacían sentir insegura. Nunca sabía cómo conducirme con ellos. A Örjan no le gustaba que las mujeres fueran demasiado independientes y mi trabajo era innecesario, puesto que él podía mantenernos a los dos con su dinero. Yo, tonta de mí, intenté adaptarme a sus deseos, de modo que seis meses después de conocerlo, dimití. Luego empezó a no gustarle que viese a mis amigos y, para evitar disputas, dejé de llamarlos. Naturalmente, eso hizo que ellos dejaran de llamarme también. Después de no más de un año, había perdido todo contacto con el entorno y me convertí más o menos en una sierva. No voy a cansarte con los detalles, pero Örjan era un enfermo. Por supuesto que no nació así, pero había crecido en un hogar marcado por los malos tratos y siguió viviendo como le habían enseñado. Empezó casi sin sentir. Una palabra hiriente de vez en cuando que, paulatinamente, fueron haciéndose tan habituales que me acostumbré. Al final, terminé creyéndomelas y empecé a considerar que él tenía razón en decírmelas. Luego empezaron los golpes. Había días en que apenas podía moverme, pero era mejor así, decía él, porque de ese modo sabía dónde me tenía. Aunque eso lo sabía de todos modos, pues apenas me atrevía a dejar la casa sin pedirle un permiso que él nunca me concedía.
Ahora viene lo difícil, hablarte de mis queridos hijos. Siempre los tengo en mi pensamiento y cuántas vueltas no les he dado a todos los «y si…». Pero hace diecisiete años y noventa y cuatro días, no vi otra solución que llevarlos conmigo a la muerte para librarlos del infierno en el que vivían, el infierno en el que YO los había hecho nacer. Era incapaz de ver otra solución. Estaba infinitamente harta de tener miedo siempre. Puede que sólo una persona que haya vivido en el terror constante durante mucho tiempo pueda comprender lo que se siente y lo impotente que te acabas volviendo. Lo importante no era lo que me pasaba a mí, pero no soportaba ver sufrir a mis hijos. Sentía una vergüenza inaudita de mí misma y de todo lo que había permitido que sucediera y de no atreverme a buscar ayuda. ¡Yo era cómplice de todo! ¡No supe pararlo a tiempo! Vi cómo se empleaba con los niños y tampoco entonces tuve el valor de detenerlo. Nada deseaba más que la muerte, pero no podía dejar a mis hijos con él. A aquellas alturas, mi cerebro estaba tan enfermo que no existía para mí otra salida. Lo veía como nuestra única salvación. Les administré un tranquilizante y los asfixié en sus camas. Nunca pensé matar a Örjan, pero llegó a casa temprano, pese a que había anunciado que se retrasaría, y me vio en el dormitorio de los niños. Nunca en mi vida he pasado tanto miedo. Logré zafarme de él y bajar a la cocina y, cuando llegó abajo, yo ya tenía un cuchillo en la mano. Luego, vacié el bidón de gasolina que Örjan tenía en el trastero y me acosté con los niños a esperar. Lo que mejor recuerdo de aquellas horas es la sensación mientras oía en la planta baja el crujir de las llamas que, lentas pero seguras, aniquilaban nuestra prisión. Por primera vez en mi vida, experimenté una paz total.
El peor momento que viví fue cuando me desperté en el hospital, un par de semanas más tarde. Había sobrevivido, pero mis hijos estaban con él en el otro mundo. Sobreviví, pero eso no significa que recuperase mi vida.
No intento excusarme, pero siento cierto alivio cuando me esfuerzo por entender las razones de que ocurriese lo que ocurrió. Mi castigo no es verme encerrada en esta prisión. Mi castigo es mil veces peor y seguirá siéndolo el resto de mis días. Y consiste en que, cada segundo que me queda, veo los ojos de mis hijos ante mí, recuerdo su mirada cuando comprendieron lo que estaba a punto de hacer.
Después de la muerte no existe ningún infierno al que tu dios nos condene. El infierno lo creamos nosotros mismos en la Tierra, equivocándonos al elegir. La vida no es algo que «nos trate mal», es algo que nosotros mismos contribuimos a conformar.
Satisfaré tu deseo de no volver a escribirte. Sin embargo, una cosa he de dejar dicha antes de que nuestros caminos vuelvan a separarse: si tienes algún dolor, creo que deberías hacer que te lo examinaran y, por seguridad, deberías hacerlo lo antes posible.
Si me necesitas, ya sabes dónde estoy.
Tu amiga,
Vanja.
13
– Gracias por venir.
Åse estaba sentada en el sofá de su acogedora sala de estar y Börje le había echado una manta sobre los hombros. Destrozado, aunque infinitamente agradecido, estaba a su lado, con la mano de ella perdida en su tosco puño, mientras que se pasaba el otro por los ojos de vez en cuando.
La doctora Lundvall estaba de pie. Enfundada hasta las cejas en su papel de profesional, en un desesperado intento de mantenerse serena, logró superar las dos últimas horas pese al infierno que bullía en su interior. Habló con los policías y con el personal de la ambulancia, les preguntó a los bomberos sobre el próximo destino de la furgoneta para, cargada de información, llevar por fin a Åse a casa y transmitirle todos los datos importantes a Börje. Pero allí dentro, en la agradable sala de estar, la doctora Lundvall optó por quedarse de pie, por si acaso, porque si se sentaba en uno de los cómodos sillones y se permitía un momento de relax temía que Monika lograse romper las defensas y salir. Encerrada tras la fachada de racionalidad, Monika deambulaba sin norte por entre los despojos, desesperada y aterrada. Conseguiría salir en cualquier momento y, para entonces, la doctora Lundvall debía hallarse en otro lugar. Estaba a punto de abordar su alocución de despedida cuando oyó que abrían la puerta.
– ¿Hola?
Börje respondió.
– Hola, estamos aquí.
Börje miró a la doctora Lundvall y le explicó:
– Es nuestra hija, Ellinor. La llamé y le pedí que viniera.
Un segundo después, una joven rubia apareció en la puerta con paso ansioso. Tenía un único objetivo en mente: sus padres, que estaban en el sofá. Ni siquiera miró a la doctora Lundvall cuando pasó ante ella a menos de un metro de distancia.
– ¿Cómo estás?
La hija se sentó junto a Åse y apoyó la frente en su hombro. En su regazo descansaban las manos de todos: el padre, la madre, la hija. La familia reunida. En lo bueno y en lo malo, se mantendrían juntos en la vida.
– Está fuera de peligro, pero aún no tiene fuerzas para hablar de ello. Le han dado un tranquilizante.
Börje hablaba con calma y en voz baja pero, al colocar bien la manta que se había deslizado del hombro de Åse, su mano irradiaba ternura. Luego acarició a Ellinor alborotándole el pelo.
Monika pataleaba y sufría allí dentro. Se abalanzaba una y otra vez contra el frágil caparazón que la tenía presa. A la doctora Lundvall le costaba cada vez más respirar y ya empezaba a ser urgente, muy urgente.
– Si os parece, me voy a ir ya.
Se le oyó en la voz. O al menos, ella sí lo oyó. Pero quizá las tres personas que ocupaban el sofá estaban demasiado ocupadas en sentir gratitud como para percibirlo. Börje se levantó y se le acercó.
– No sé qué decir, salvo gracias. Me resulta un poco difícil encontrar palabras en este momento.
– No tienes que decir nada.
Ella le estrechó la mano y le dio un breve apretón, se volvió hacia Åse, que la miró con una pena infinita en los ojos.
– Adiós, Monika. Gracias por venir.
Y, al oír su nombre, la fachada se vino abajo, aunque logró llegar al coche antes de que se le escapara el grito.
El coche conocía el camino mejor que ella. Incapaz de tomar ninguna decisión, se encontró de pronto en el aparcamiento del cementerio. Sus piernas recorrieron el conocido trecho y la llama encendida en otro momento danzaba en su recipiente de plástico. Se arrodilló. Posó la frente sobre la fría piedra y lloró. Ignoraba cuánto tiempo. Se hizo de noche y el cementerio estaba desierto, sólo quedaban ella y una piedra y una llama. Todas las lágrimas que, obedientes y contenidas, habían quedado reprimidas durante años, afloraron en oleadas como una furia. Mas no podían ofrecerle consuelo alguno, sólo arrastrarla al fondo de la desesperación. No había nada que estuviese en su mano hacer. Una mujer había perdido a su amado y una niña había perdido a su padre en tanto que ella estaba allí, viva, inútil para todo ser viviente. Una vez más, ella había sobrevivido y, a cambio, había procurado la muerte de alguien que debería haber vivido. Si Dios existía, sus caminos eran en verdad inescrutables. ¿Por qué llevarse a Mattias y dejarla ir a ella? Dos personas dependían de él. Su nuevo empleo habría sido la salvación de todos ellos. Y ahora se esperaba que ella continuase como si nada hubiera sucedido. Ir a casa de Thomas, sin más, y, con todas las posibilidades a su alcance, sana y salva y segura, comenzar a construir su futuro. Regresar a sus lujos y a su bien remunerado trabajo y fingir que protegía la vida de las personas cuando la verdad era totalmente opuesta. Se irguió y leyó la inscripción por enésima vez.
MI hijo querido
Tan sencilla, tan presente siempre. Y siempre tan inaccesible.
Posó la palma de la mano sobre su nombre grabado en la fría piedra y, desde lo más hondo de su corazón, sólo abrigaba un deseo.
Que ella, de una vez por todas, pudiese ocupar su lugar.
14
Maj-Britt estaba en el sillón con el televisor encendido. Los programas habían ido rodando uno tras otro y, en cuanto una idea lograba abrirse paso a través de las imágenes, pasaba a otro canal. Lo único de lo que no lograba huir era el dolor lumbar. Desde que leyó la última carta de Vanja, estaba más presente que nunca.
Antes de refugiarse en la oferta televisiva consiguió constatar la conjuración. No había dicho una palabra de su dolor de espalda, pero Ellinor la había descubierto con sus ojos fisgones. ¿Y quién, si no ella, podría habérselo contado a Vanja?
Todo habría podido volver a la normalidad de no ser por Ellinor. Si Vanja le enviaba alguna otra carta, Maj-Britt podría librarse no leyéndola, y lo que ya se había visto obligada a leer podría acallarlo con la televisión y la comida, si se esforzaba de verdad. Pero lo dicho, allí estaba Ellinor. La estupenda Ellinor que, en realidad, estaba aliada con Vanja y no había sido casualidad que las dos se hubiesen inmiscuido en su mundo, que a punto habían estado de poner patas arriba. A sus espaldas pergeñaban sus malévolos planes, por más que fuese incomprensible lo que perseguían. Pero ¿no había sido así siempre la vida? Contra ella. Sin que ella comprendiese nunca por qué.
Y luego estaba la vergüenza. Que Vanja supiera que había mentido y estuviese al corriente de que se hallaba allí sola, dependiente de los servicios sociales domiciliarios para seguir existiendo. Que Maj-Britt, a través de sus mentiras, no había hecho sino admitir su inmenso fracaso.
No oyó el saludo cuando se abrió la puerta y se cerró poco después. Saba irguió la cabeza y meneó levemente el rabo, pero se quedó junto a la puerta del balcón. El animal quería salir, pero Maj-Britt no había tenido aún fuerzas para levantarse y abrirle.
Oyó los pasos que se acercaban y, cuando se detuvieron, supo que Ellinor estaba en la habitación, a un par de metros a su espalda.
– Hola.
Maj-Britt no respondió y, en cambio, elevó el volumen con el mando a distancia. Entonces, la figura de Ellinor apareció en el límite de su campo de visión, camino de Saba y de la puerta del balcón.
– ¿Quieres salir?
Saba se levantó, movió el rabo y desplazó su pesado cuerpo para cruzar la puerta abierta. Fuera hacía viento, una ráfaga abrió la puerta de par en par y Ellinor fue a cerrarla. Maj-Britt la vio quedarse de pie, vuelta de espaldas, mirando por el cristal.
Algo había cambiado. Era como si el viento se hubiese llevado el habitual parloteo de la muchacha y parecía abatida por algún pesar. A Maj-Britt le resultó desagradable. Un cambio que la desconcertaba y ante el que tenía que adoptar algún tipo de actitud. Ellinor permaneció un buen rato junto a la puerta del balcón hasta que empezó a hablar de forma tan inesperada y repentina que Maj-Britt se sobresaltó.
– ¿Conoces a alguien del bloque?
– No.
Le respondió, aunque no pensaba hacerlo. El nuevo comportamiento de Ellinor la atemorizaba, en especial ahora que sabía que ocultaba sus verdaderas intenciones tras aquella fachada de amabilidad.
– En la acera de enfrente vive una familia. El padre murió ayer en un accidente de tráfico.
Maj-Britt no deseaba saber nada, pero evocó la imagen del hombre, que solía salir a columpiar a su hija, y de la madre, a la que parecía dolerle algo. Como de costumbre, se la informaba de cosas en las que ella no quería verse involucrada y por las que no había preguntado. Cambió de canal.
Ellinor abrió la puerta para dejar entrar a Saba y Maj-Britt la oyó ir a la cocina. En la tele, tres personas cambiaban de aspecto gracias a una serie de intervenciones quirúrgicas y a base de maquillaje y Maj-Britt logró mantenerse aislada un buen rato, hasta que volvió Ellinor. Maj-Britt fingió no percatarse pero, por el rabillo del ojo, vio entrar a la muchacha con algo en las manos. La joven se sentó en el sofá. Se sentó en el sofá con la naturalidad con que se sienta la gente que sabe que puede levantarse cuando le plazca.
– Había pensado arreglarlo.
Maj-Britt giró la cabeza. Ellinor tenía en el regazo su vestido, el que aún le quedaba bien, aunque había empezado a ceder un poco por las costuras. Maj-Britt quiso oponerse, pero sabía que la prenda necesitaba un arreglo. La alternativa era sufrir la molestia de encargarse uno nuevo, y el solo recuerdo de la última vez le producía escalofríos. O coserlo ella misma. No. Por alguna razón, ni siquiera se le había pasado por la cabeza la idea, ni aun en aquella época en que, físicamente, habría sido posible. Ni siquiera tenía aguja e hilo. Pero contemplar los dedos de Ellinor deslizándose por aquello que, en condiciones normales, se hallaba pegado a su piel le resultaba repugnante.
Maj-Britt se mordió la lengua y volvió a concentrarse en el televisor. Pero, entonces, reaccionó a un movimiento junto al sofá. Ellinor había estirado el brazo por encima de su cabeza. Maj-Britt no tuvo tiempo de pensar. No tuvo ocasión de entender qué la hizo dirigir toda su atención a Ellinor, al tiempo que la invadía un terror tan intenso que, de pronto, le impedía moverse. Se quedó mirando a la joven fijamente. Entre sus manos se extendía una hebra de hilo y Maj-Britt no podía defenderse; como si estuviera embrujada, siguió el hilo hasta la bobina que Ellinor tenía en la mano izquierda. Ya era demasiado tarde. El recuerdo penetró en su mente desde la blancura nebulosa, como un estor desenrollado, con el mecanismo tenso al máximo que, al soltarse de repente, se enrolla de nuevo con un crujido. Maj-Britt estaba como paralizado, contemplando la escena que cobraba forma ante su vista. Algo que ella había obligado a permanecer oculto pero que, sin previo aviso, regresaba a través de los años. Y nada pudo hacer para defenderse. Nada.
Estaba sentada en la cocina, pero no era la cocina de su casa, sino la del pastor y su familia. Llevaba allí cerca de dos semanas, durmiendo en una sórdida habitación con dos camas, en una de las cuales dormía la esposa del pastor. No la dejaron sola ni un minuto y no le permitieron abandonar la habitación ni un segundo, salvo para ir al baño, lo que sólo podía hacer por la mañana y por la noche. Pero nunca sola, siempre dejaban la puerta entreabierta unos diez centímetros y, al otro lado, la aguardaba la mujer del pastor.
Era una gran casa de madera y ella no reconocía los ruidos que la poblaban. Sobre todo por las noches, se filtraban en la habitación de forma inesperada, por entre los tablones del suelo, y entonces se alegraba de no estar sola, aunque durante el día le habría gustado que la dejasen en paz un rato. Pero no era posible. Estaba bajo vigilancia y sabía que era preciso, sabía que era por su bien, para ayudarle después del juego al que habían estado jugando en la leñera. Le ayudarían a ahuyentar los pensamientos que le sobrevenían y que la impulsaban a hacer cosas que ella no quería hacer.
Ahora estaba en la cocina viendo cómo la mujer del pastor colocaba tazas y platos en una bandeja. Ella sentía que debería ayudarle pero no se atrevía a preguntar. Pese a que habían pasado juntas cada minuto de las últimas semanas, salvo alguna que otra hora en que el pastor la relevaba, no habían llegado a conocerse lo más mínimo. Gran parte del tiempo había transcurrido en silencio y el resto lo dedicaban a la oración o a las Sagradas Escrituras. Maj-Britt sentía una enorme gratitud hacia aquella mujer, que estaba dispuesta a sacrificar su tiempo para ayudarle, pero también la asustaba; era muy evidente que la mujer del pastor no la apreciaba en realidad, sino que hacía aquello por cumplir con una obligación. Como algo que debía hacerse.
Maj-Britt aspiro el agradable aroma de los bollos recién horneados y echó una ojeada por la ventana. Fuera había oscurecido. Tantas veces como había estado sentada al otro lado de la cerca, en la calle, contemplando aquella hermosa casa, mirando las ventanas iluminadas e imaginándose cómo sería estar allí dentro. Dentro, en el otro lado, en aquella casa tan llena de amor que Dios mismo había elegido al hombre que la habitaba para transmitir su palabra. Y allí estaba ahora, en su cocina. La habían acogido y habían cedido su hogar y su tiempo para ayudarle a ella y a sus padres a ponerlo todo en orden. La invadía una gratitud inmensa. Ellos sabían lo que había hecho y, los primeros días, no se atrevió a mirarlos a la cara. Hizo todo lo que pudo por ahuyentar el recuerdo de cómo el padre de Bosse los pilló justo cuando ella estaba sólo con las braguitas y los pantalones bajados delante de Vanja y de Bosse. Bosse era el médico y Vanja la enfermera y no tenían pensado hacer nada más, sólo bajarse los pantalones uno detrás del otro; la peor de las vergüenzas fue verse obligada a admitir para sí misma el cosquilleo que sintió en el pecho de pura emoción y curiosidad. Ni siquiera se mareó cuando Satanás se apoderó de ella, claro que eso no se atrevió a reconocerlo. Sería un secreto que debería ocultar siempre, pero con Dios no se podían tener secretos. Y quizá tampoco fuese posible tenerlos con el pastor, porque a ella le leía todas las noches: «Si el mal es dulce para su boca, si lo oculta bajo su lengua, si lo conserva y no lo suelta y lo retiene en medio de su paladar: su comida se corrompe en sus entrañas, es un veneno de áspid en su interior. Devoró riquezas y ha de vomitarlas, Dios las hace salir de su vientre. Ha chupado veneno de áspid y una lengua de serpiente lo matará».
Y ella rogó cada vez con más ahínco que Dios le ayudase. Durante dos semanas le rogó ser elegida igual que lo fueron los demás de la Comunidad, verse envuelta en Su amor y Su gracia. No pidió por comprender, sabía que sus caminos eran inescrutables, pero ¡deseaba tanto obedecer! Que Él la obligara a someterse para poder purificarse.
Y allí estaba ahora, en la cocina, sin saber por qué y, puesto que no tenía otra cosa que hacer, aprovechaba paro rezar, tal y como le habían enseñado a hacer en las dos últimas semanas. No había que abusar de la gracia del Señor.
Oyó el ruido de las tazas de porcelana que, de vez en cuando, chocaban contra sus platillos y el tintineo de las cucharillas cuando rozaban las tazas. La mujer del pastor había entrado en el comedor y de allí venía el ruido que resonaba del fondo de los muebles de los que habían sacado la vajilla. Había un ambiente familiar que infundía seguridad. El aroma de los bollos y el ruido al poner la mesa. La habían dejado salir de su habitación, lo que debía de significar que había satisfecho sus expectativas, que habían logrado sanarla y ahora la consideraban digna de relacionarse con el resto de la humanidad.
– Maj-Britt, ¿puedes venir?
Se levantó enseguida y se dirigió al comedor, desde donde la llamó la mujer del pastor. Estaba detrás de una silla, ante un extremo de la mesa, con las manos apoyadas en el respaldo. Era una bonita habitación. Una gran mesa marrón en el centro con doce sillas alrededor y cuatro más ante dos de las paredes. La tercera pared estaba cubierta por un armario gigantesco a juego con el resto del mobiliario y, en la cuarta, la propia Maj-Britt, en el umbral de la puerta que daba a la cocina.
– Puedes sentarte ahí.
Le señaló una de las sillas que había contra la pared. Maj-Britt obedeció. Se preguntaba por qué habrían puesto la mesa con una vajilla tan bonita, a quién esperarían para tomar café. Casi sentía cierta expectación, hacía tantos días que no veía más que al pastor y a su mujer… ¿Y si fuesen sus padres los invitados? Entonces les demostraría que había conseguido mejorar y que sus plegarias no habían sido en vano. Casi sentía un atisbo de orgullo, no mucho, nada de presunción, más bien cierto alivio. Había logrado deshacerse de todo aquello que, en su interior, la había tentado a tomar el mal camino. Claro que lo hizo con ayuda, pero ella misma lo consiguió. Mediante la perseverancia de sus ruegos, logró por fin tomar el mando de los pensamientos que siempre acechaban fuera del alcance de sus prohibiciones. Dios la había escuchado al fin y había acudido en su ayuda. El, en Su gracia infinita, la había perdonado y no permitiría que sufriera más. Ni tampoco sufrirían sus padres, ellos también serían perdonados.
La mujer del pastor se acercó al armario y abrió un cajón del centro. De espaldas a Maj-Britt, trasteó un rato haciendo un ruidito de pequeños objetos al moverse. Luego se dio la vuelta con una bobina de hilo en la mano. Una bobina de madera con hilo blanquísimo.
– Y ahora te quitas la falda y las braguitas.
Maj-Britt no comprendió al principio lo que le decía. Por un instante, lo único que había aún era el aroma de los bollos recién horneados y la esperanzada expectación. Pero de pronto vino el miedo, a hurtadillas, no tenía la ropa descosida, ¿para qué quería el hilo la mujer del pastor? Maj-Britt inspeccionó la falda en busca de una costura descosida, pero no halló ninguna.
– Tú haz lo que te digo y vuelve a sentarte.
Le hablaba con voz suave y amable. No era un tono acorde con sus palabras y Maj-Britt seguía sin comprender lo que pretendía, aunque entendía lo que le acababa de decir. La mujer del pastor midió una hebra con su brazo. Cuando lo bajaba, le echó un vistazo al reloj de pulsera.
– Date prisa, que me dé tiempo de terminar de poner la mesa.
Maj-Britt no podía moverse. Quitarse la ropa en el comedor del pastor. No entendía nada pero vio que la mujer del pastor empezaba a impacientarse y no quería enojarla. Con manos temblorosas, se dispuso a obedecer y volvió a sentarse en la silla. La vergüenza que sentía la quemaba como el fuego e intentaba esconder lo más secreto con las manos en las rodillas. La ropa estaba amontonada junto a la silla y le costaba mucho trabajo no cogerla y echar a correr lejos de allí.
La mujer del pastor se acercó y se acuclilló a su lado. Tomó el fino hilo y lo ató a su pierna derecha, justo bajo la rodilla, con un nudo sencillo, antes de atar el otro extremo a la pata de la silla.
– Hacemos esto por tu propio bien, Maj-Britt, para que comprendas la gravedad de lo que hiciste.
Dicho esto, tomó la ropa y se levantó.
– Es por el amor que te profesan tus padres y todos los miembros de la Comunidad por lo que intentamos ayudarte a volver al camino verdadero.
Maj-Britt estaba temblando. Su cuerpo se estremecía de miedo y de humillación. Él la había engañado, Él no la había perdonado, tan sólo había alimentado en ella falsas esperanzas, aguardando que llegase su momento.
– Por amor, Maj-Britt, aunque ahora no lo creas, pero cuando seas mayor, lo comprenderás. Sólo queremos enseñarte cómo deberías haberte sentido cuando te desnudaste ante ese niño. Y cómo te sentirás siempre, a menos que cambies tu conducta.
Dobló la ropa en un prolijo montón y se fue a la cocina. Maj-Britt se quedó inmóvil. Tenía tanto miedo de que se rompiese el hilo si se movía.
Pasó el tiempo. Un tiempo totalmente blanco, sin segundos, sin minutos. Sólo instantes que se desplazaban hacia delante, cada vez más carentes de sentido. Sobre la mesa colgaba una gran araña de cristal. Los prismas relucían y centelleaban. Y la mesa, puesta con tanto esmero. Tazas torneadas y decoradas con pequeñas flores y la mujer del pastor que volvía con dos bandejas llenas de los bollos de canela más exquisitos del mundo. Y bien estaba que la tuviesen atada porque, de lo contrario, habría podido comérselo todo ella sola antes de que llegasen los invitados siquiera. Pero ya llegaban. Oyó el timbre y el murmullo de voces y no entendía lo que decían, aunque seguro que no era de su incumbencia. La corriente de la puerta abierta hizo que las piezas de la araña resplandeciesen como piedras preciosas. Figúrate, poder estar sentada mirando una creación tan hermosa. Entraron los invitados al comedor, en parejas o de uno en uno, fueron sentándose a la mesa, los Gustavsson y los Wedin, y allí estaba Ingvar que dirigía el coro, con lo divertido que era estar en el coro. Los Gustavsson se habían traído a Gunnar, lo que había crecido. Todos iban muy bien ataviados con trajes y vestidos, como si fueran a la misa del domingo. Hasta Gunnar llevaba traje, aunque sólo tenía catorce años. Era azul oscuro y lucía una corbata y parecía muy mayor. Y también vinieron mamá y papá. Se alegró de verlos porque hacía mucho que no veía, pero ahora no tenían tiempo para ella, y ella lo comprendía muy bien. El pastor empezó a hablar de cosas de la Comunidad y ofrecieron bollos y sirvieron el café en las tazas. Pero su madre parecía muy triste. Varias veces se secó los ojos con un pañuelo y a Maj-Britt le habría gustado tanto poder acercársele y consolarla, decirle que todo estaba bien, pero ella estaba atada a la silla y sabía que tenían que hacerlo así. Lo hacían por ella, aunque fingían no verla como si ella no estuviese allí. Tan sólo Gunnar la miraba de reojo de vez en cuando.
Y de pronto, ya tenían que irse todos. Se levantaron y se dirigieron al vestíbulo y luego callaron todas las voces. Sólo un leve murmullo que, según sabía ya, procedía del pastor y de su mujer, y entonces los segundos volvieron a correr en el tiempo.
Ella estaba en el comedor del pastor, sentada y sin ropa de cintura para abajo y ahora había comprendido cómo debió sentirse.
Y había aprendido que jamás debía volver a hacer lo que hizo.
Al día siguiente pudo regresar a su casa. La dejaron llevarse la bobina de recuerdo. La colocaron en la estantería de la cocina, para que jamás lo olvidase.
15
Había cosas que no tenía sentido conservar. Ciertas cosas tenían por objeto pasar de largo y recordarles a algunas personas qué era lo que no podían conseguir. Procurar que no descuidasen su desesperanzada añoranza o, simplemente, que no la olvidasen. Incluso que aprendiesen a vivir con ella y a experimentar cierta complacencia. No, cuando la gente no quería comprender su limitación, había que recordársela, hacer que sintieran su sabor, aplacar su sed ligeramente.
Eso fue Thomas.
Un recordatorio que pasó por allí para decirle cómo habría podido ser la vida si ella no hubiese sido una de esas personas que viven a costa de los demás.
Una de esas personas que habían perdido el derecho.
Todo estaba destrozado. La vertiginosa sensación de esperanza que se esfumó disolviéndose en la infinita desesperanza que se adueñó de ella.
Estaba sentada ante la ventana de la sala de estar. Su hermosa sala de estar, cuyos muebles eligió sin vacilar ante los precios. Todo había sido escogido con esmero, exquisito y bien pensado. Un orgullo para quien vivía allí y un reto para las visitas.
Al compararlo, los hacía desear lo mismo. Todas aquellas cosas caras y bonitas.
Todas las lámparas estaban apagadas. El frío reflejo del exterior describía un amplio reguero de luz en el suelo de parquet e iba a morir a mitad de la estantería de la pared de enfrente, justo por encima de la vitrina de las figuras de cristal. Como la que tenían muchos de sus colegas médicos, no exactamente igual, pero casi. De las que indicaban que tenían tanto dinero como buen gusto.
Tenía el móvil apagado. Él la había llamado varias veces, pero ella no respondió. Se quedó allí sentada, junto a la ventana, en aquella sala de estar que se le antojaba cada vez menos importante, dejando pasar el tiempo.
Había sido tan fácil ocupar el tiempo que le sobraba. La televisión, el gimnasio, horas extras en el trabajo. Al vivir sola, estaba acostumbrada a planificar su tiempo, no para tener horas para hacerlo todo, sino más bien para tener el tiempo justo. No podía permitirse dejar grandes huecos en los que todo se detuviese ofreciendo un espacio a las cavilaciones. Vivir ya era bastante duro. Y cuando, a pesar de todo, se le hacía demasiado insoportable, siempre podía hallar consuelo en un nuevo jersey, en una botella de vino caro, en un par de zapatos nuevos o en cualquier nuevo detalle para que su casa fuese aún más perfecta. Y podía permitírselo, claro.
Lo único que le faltaba era una vida de verdad.
Y ninguna fortuna en el mundo podía reparar lo que se había roto.
Las siluetas de la calle que se extendía a sus pies iban difuminándose hasta perderse en la luz del amanecer. Se acercaba la llegada de un nuevo día, para ella y para todos los que seguían vivos. Pero no para Mattias. Y para Pernilla y su hija, daba comienzo un viaje de desesperanza hacia la aceptación de las injusticias de la vida y de su incomprensible objetivo.
El primer día.
Cerró los ojos.
Por primera vez en su vida deseó ser creyente. Tener un asidero nada desdeñable al que agarrarse. Llena de gratitud, cambiaría cada objeto de aquella habitación por disfrutar de un ápice de consuelo durante un segundo siquiera. La sensación de que existía un sentido, una causa fundamental que ella no comprendía, un plan divino en el que confiar. Pero no existía tal cosa. La vida le había demostrado definitivamente su completa condición de absurdo, y que ningún esfuerzo era capaz de cambiar nada. No existía nada en lo que creer. Ningún consuelo que recibir.
Su mundo estaba construido a base de conocimiento. Todo lo que había aprendido, lo que utilizaba, en lo que confiaba, estaba bien pesado y medido y confirmado. Sólo aceptaba resultados de investigación exactos y construidos sobre una base sólida, capaces de demostrar su vigencia. En eso hallaba la seguridad. Y aquí, en su hogar perfecto. En lo que podía verse y juzgarse. Así cobraban su valor todas las cosas. Pero ya no era suficiente, ahora que todo se tambaleaba y pedía a gritos un sentido. Bastaría con la sensación de una leve, levísima impresión, una impresión debilísima, con tal de que la hiciese dejar a un lado tanta lógica y sentir confianza.
Sonó el teléfono. Como de costumbre, se oyeron cuatro tonos antes de que saltase el contestador.
«Soy yo otra vez. He de decir que… la verdad, no sé si voy a aguantar esto… Te agradecería mucho que me llamaras y me explicases lo que está pasando. Quizá no sea mucho pedir, ¿no?»
No sintió nada al oír su voz. Él llamaba desde otra vida, una existencia que ya nada tenía que ver con ella. A la que ya no tenía derecho. A él no le debía nada, eran otros sus acreedores.
El teléfono estaba en el alféizar de la ventana. Tomó el auricular y marcó su número, marcó la conocida sucesión numérica por última vez. El contestó enseguida.
– Hola, aquí Thomas.
– Soy Monika Lundvall. Me has dejado un mensaje en el contestador pidiéndome una explicación. Bien, sólo llamaba para decirte que no quiero que nos veamos más. ¿Vale? Adiós.
Fue a la cocina y llenó de agua la tetera eléctrica, la encendió y se quedó allí de pie. Eran las siete menos veinte. En algún lugar, muy lejos de allí, se despertaba una niña de un año que ya no tenía padre. Fue al despacho y cogió la guía para buscar su nombre. Sólo había un Mattias Andersson, pero al menos allí existía. Lo borrarían para la próxima edición de la guía. Anotó la dirección y guardó el número de teléfono en su móvil. Y allí se quedó parada de nuevo. El vapor salía silbando de la tetera y Monika vio el botón verde que indicaba que el agua estaba lista. Pero no hizo nada. Fue al vestíbulo y se puso el abrigo.
Era un grupo de bloques de alquiler en forma de U, de cuatro plantas. En la porción de césped central había un pequeño parque vallado con un banco, unos columpios y un arenero. Su puerta estaba en el bloque de la izquierda. Se quedó allí un rato haciéndose con el entorno, buscando indicios de que hubiese allí personas a las que hubiese sobrevenido la tragedia. Un ruido le hizo girar la cabeza. En la planta baja del bloque de la derecha se abrió la puerta de un balcón y el perro más gordo que había visto en su vida asomó la cabeza por entre dos de los barrotes. El animal la observó un rato, hasta que perdió el interés y se quedó como considerando si en verdad merecía la pena desplazar su pesado cuerpo y bajar el escalón que conducía al jardín. Monika dejó al perro a lo suyo y empezó a caminar hacia la puerta de la familia de Mattias. A cada paso que daba era consciente de que iba siguiendo su huella, de que era su camino el que recorría. Posó la mano sobre el picaporte redondo de plástico negro que abría la puerta. Cerró los ojos sin mover la mano. Era curioso lo de los picaportes; jamás pensaba en ellos pero, cuando tras muchos años de ausencia volvía a algún edificio que había frecuentado con anterioridad, sus manos siempre los reconocían. Nunca olvidaban. Las manos tenían una capacidad particular para almacenar recuerdos y conocimiento. Aquel picaporte había sido de Mattias. Sus manos habían llevado consigo el recuerdo de su forma, habían abierto la puerta con naturalidad cada vez que iba a entrar en casa y el jueves pasado, cuando partió, no tenía la menor idea de que jamás volvería a hacerlo.
Abrió y entró en el portal. En la pared de la izquierda había un tablón acristalado con los nombres de los residentes en el bloque escritos con mayúsculas de plástico de color blanco sobre un fondo de fieltro azul. El apartamento de los Andersson estaba en la segunda planta. Muy despacio, empezó a subir la escalera. Fue deslizando la mano por el pasamanos, preguntándose si también él lo haría. Prestó atención a los sonidos matinales que se filtraban por las puertas de los pisos ante los que iba pasando. Voces apagadas, alguien que abría un grifo en algún piso de más arriba, una puerta que se abría y se cerraba con el tintineo de un juego de llaves. Se cruzaron en el tramo de escalera entre la primera y la segunda planta. Un hombre mayor con abrigo y maletín que la saludó educado. Monika le sonrió y le dijo hola. Luego el hombre desapareció y ella emprendió el camino hacia el segundo piso. Había tres puertas. Los Andersson vivían en la de en medio. Allí dentro estaban.
Sobre la ranura para el correo había un dibujo de un niño fijado con cinta adhesiva. Monika se acercó un poco más. Trazos incomprensibles y garabatos dibujados sin orden ni concierto con un rotulador verde. De los garabatos salían flechas de color rojo, en cuyo extremo alguien que sabía escribir había anotado una explicación con el significado de la obra de arte. «Daniella, la mamá Pernilla, el papá Mattias.» Acercó la mano al picaporte, la dejó justo encima, sin tocarlo, sólo quería experimentar la sensación de estar tan cerca. En ese momento, Daniella rompió a llorar en el interior del apartamento y Monika apartó la mano de inmediato. El ruido de otra puerta que se abría por allí, en algún lugar del bloque, la impulsó a volver a bajar la escalera a toda prisa y a regresar al coche.
Pero ya sabía dónde encontrarlas.
Cuando Monika llegó a casa, él la estaba esperando ante la puerta de su apartamento, sentado en el amplio alféizar de la ventana del rellano. Ella lo vio antes de subir los últimos peldaños y sus piernas aminoraron la marcha sin detenerse del todo. Simplemente, pasó por delante de él y siguió hasta llegar a la puerta.
Creía que me había explicado bien por teléfono. No tengo mucho más que decir.
Le habló dándole la espalda mientras sus dedos buscaban la llave. Él no respondió, pero Monika sintió su mirada clavada en la nuca. Abrió la puerta y se volvió hacia él.
– ¿Qué quieres?
Parecía cansado, tenía ojeras e iba sin afeitar. Ella no deseaba otra cosa que arrojarse en sus brazos.
– Sólo quería verte, que me lo dijeras en persona.
La doctora Lundvall cambió de postura con gesto impaciente.
– Vale. No quiero que volvamos a vernos.
– ¿No podrías contarme qué ha pasado?
– Nada. Simplemente, me he dado cuenta de que no somos compatibles. Fue un error desde el principio.
Dio un paso hacia el interior de su apartamento e hizo amago de cerrar la puerta.
– ¿Has conocido a otra persona?
Monika se detuvo, reflexionó un instante y cayó en la cuenta de que eso era, precisamente, lo que le había ocurrido.
– Sí.
A ella misma le sonó como un desplante. Sintió la necesidad instintiva de defenderse: la gente que resoplaba así se ganaba el desprecio de los demás.
– He conocido a alguien que me necesita de verdad.
– Y, según tú, ése no es mi caso.
– Quizá lo sea, pero no tanto como esa otra persona.
Monika cerró la puerta y lo arrancó de su vida de un portazo. Sabía que todo lo que le había dicho era verdad. Había conocido a otro hombre, el que ahora estuviese muerto era un dato que Thomas no tenía por qué conocer. La inmensa responsabilidad de Mattias seguía viva y, a partir de aquel momento, Monika tenía el deber de asumirla. Era lo menos que podía hacer. Deshacer lo hecho era imposible, sólo quedaba intentar resarcir en la medida de lo posible. Al permitirse estar con Thomas se había agenciado una felicidad a la que no tenía derecho y lo que le ocurrió a Mattias fue una reconvención definitiva. Ahora no tenía más remedio que someterse. Su sacrificio no era nada comparado con la desolación de la que era responsable.
Entró en el baño y se lavó las manos.
Oyó la puerta al cerrarse en el portal cuando él se marchó y, al verse la cara en el espejo, se dio cuenta de que estaba llorando.
Sus dedos teclearon en el móvil el número de marcación rápida del jefe de la clínica. Por primera vez en los once años que llevaba trabajando allí, se dio de baja por enfermedad. No quería contagiar a ninguno de sus compañeros, de modo que podían dar por sentado que se ausentaría toda la semana. Después, fue a la sala de estar y deslizó el índice por los lomos de los libros. Encontró lo que buscaba en el tercer estante, sacó el libro y fue a tumbarse en el sofá, echó mano de una manzana del frutero que había en la mesa y abrió la Historia de Suecia por la primera página.
16
Estaba ante el espejo de su habitación, girándose a uno y otro lado en un intento de ver cuál era su aspecto por detrás también, pero para ello tenía que torcer el cuerpo de un modo totalmente antinatural. Tal y como se veía en el espejo no se vería en absoluto si pudiera contemplarse derecha. Y era muy importante cuál sería su aspecto por detrás, porque, por lo general, él solía verla por detrás. Pero hoy no. Hoy era algo especial.
Vanja le había prestado su camisa nueva. Vanja, la única que lo sabía, la única a la que se había atrevido a contárselo. Lo de Vanja era muy raro. Llevaban muchos años siendo amigas pero ella no comprendía por qué, pues formaban una pareja bastante desigual. Vanja era muy valiente, no dudaba ni por un instante en decir lo que pensaba ni en mantener su opinión en cualquier situación. Maj-Britt sabía que en su casa tenía una situación difícil, su padre era un personaje famoso en el pueblo, todos lo conocían y, sobre todo, sabían de sus problemas con el alcohol. Pero Vanja no se dejaba intimidar por el desprecio. Con sólo intuir un tono despectivo, respondía como un rayo. No físicamente, pero con las palabras era como un boxeador. Y Maj-Britt se quedaba admirándola, deseando ser capaz de atreverse a decir con la misma naturalidad lo que pensaba y, ante todo, atreverse a mantenerlo.
Ningún dios se incluía en el vocabulario utilizado en casa de Vanja. Satanás, en cambio, aparecía muy a menudo. A Maj-Britt le costaba decidirse por qué pensar. No le gustaban las maldiciones pero, por extraño que pudiera parecer, en casa do Vanja era más fácil respirar. Era como si Dios hubiese dejado una tierra franca en el mundo precisamente en la casa de Vanja. Incluso cuando su padre estaba borracho y murmuraba para sí sentado a la mesa de la cocina y a Vanja le permitían decir las cosas más horribles sin que nadie la interrumpiese, incluso entonces se le antojaba más fácil respirar en casa de Vanja. Porque en la suya, Dios estaba omnipresente. Tomaba nota del menor desvío del comportamiento, veía cada idea y cada acción, para luego sopesar y saldar posibles favores. Allí no había una sola puerta cerrada, una sola luz apagada, ninguna soledad posible libre de su mirada.
Vanja era, desde que Maj-Britt tenía conciencia, su válvula de escape hacia el mundo exterior, una pequeña abertura por la que el aire fresco de otros mundos entraba a borbotones. Sin embargo, bien se cuidaba ella de dar a entender en su casa lo mucho que esto significaba. Claro que sus padres habrían preferido que se relacionase con los niños de la Comunidad, y tampoco se esmeraron en ocultar lo que pensaban de Vanja, pero no llegaron a prohibirle expresamente que saliera con ella. Y Maj-Britt estaba profundamente agradecida por eso. No sabía cómo podría arreglárselas sin Vanja. A quién si no habría acudido con sus problemas, cada vez mayores. Maj-Britt intentó preguntarle a Él, pero jamás le respondió.
Claro que a Vanja no le parecía que lo que Maj-Britt tenía en aquel momento fuesen problemas propiamente dichos, sino que era algo del todo normal y tal vez lo viese incluso como un signo de libertad. Pero Maj-Britt lo sabía mejor que ella. Era a causa de todas aquellas ideas que la conducían a hacer aquella cosa fea y asquerosa por lo que Dios no la quería. Tenía tanto miedo de quedarse ciega o de que se le volvieran las manos peludas… Sabía que era lo que le sucedía a la gente que hacía lo que ella a veces. Pero ni siquiera a Vanja se había atrevido a contarle que ella era una de esas que hacían esas cosas.
Oyó a su madre trajinar en la cocina, la cena no tardaría en estar lista y, después de comer, Maj-Britt se iría al coro. Ya no era el coro infantil, que dejó al cumplir los catorce; desde hacía cuatro años cantaba en el coro de la iglesia. Altos y sopranos y bajos y tenores. Ella cantaba muy bien y había convencido a sus padres de que le permitiesen cantar en el coro normal de la iglesia, no sólo en el coro de la Comunidad. Finalmente, cedieron a cambio de la promesa de que, si las actuaciones de los coros coincidían, le daría prioridad al de la Comunidad.
Él era el primer tenor y lo hacía divinamente. El director del coro siempre lo elegía a él para las piezas que contenían partes especialmente difíciles.
– Tú, Göran, te encargas del do agudo. Los demás os quedáis en la tercera si no llegáis tan alto.
El se había fijado en ella, Maj-Britt lo sabía, aunque sólo habían cruzado unas palabras. Durante las pausas, ella siempre se sentaba con las demás sopranos, pero a veces, entre los altos y los bajos, sus miradas se las habían arreglado para cruzarse; para rozarse un instante antes de, tímidamente, seguir su camino. Justo aquella noche, todo sería distinto. Aquella noche no habría un coro entre el que disimular sus miradas, estarían los dos solos y el director del coro, que les había pedido a Göran y a ella que acudiesen, pues los había elegido como solistas para el concierto de Navidad. Era una sensación imponente la de haber sido elegida. Y en especial, junto con Göran.
Lo vio de lejos mientras se acercaba a la iglesia. Estaba en la escalinata de la iglesia leyendo su partitura. Inconscientemente, Maj-Britt aminoró la marcha, pues no sabía si se atrevería a estar a solas con él. Si el director del coro tardaba en llegar, se quedarían esperándolo allí, en la escalinata y, ¿qué iba a decirle? Un segundo después, Göran alzó la vista y la miró. Ella continuó caminando con el corazón acelerado. Él le sonrió al verla acercarse.
– Hola.
Ella lo saludó quedamente y bajó la vista. Era como si se quemase al mirarlo, como si los ojos eligiesen por su cuenta mirar a otro lado.
Se hizo un silencio demasiado largo como para que se sintiesen cómodos. Ambos se dedicaron a hojear las partituras, como si las vieran por primera vez. Maj-Britt comprendió con asombro que Göran, que por lo general solía hacerse notar y oír, tampoco parecía saber qué decir.
– ¿Has tenido tiempo de practicar?
Ella le respondió agradecida:
– Sí, un poco. Pero sin acompañamiento me parece bastante difícil.
Göran asintió y, un segundo después, le dijo lo más asombroso del mundo, algo que ella se repetiría sin cesar los días siguientes.
– Casi estoy más nervioso por cantar sólo delante de ti que luego en el concierto de Navidad.
Le sonrió turbado cuando se lo dijo. Y al rumor de los pasos del director del coro sobre la gravilla ella se atrevió por primera vez a sostenerle la mirada.
– Bien, lo tomamos desde el principio sin el preludio y, después del estribillo, tú entras directamente en la segunda estrofa.
Maj-Britt se había sentado en la primera hilera de bancos. Aunque Göran había admitido lo nervioso que estaba, ella se sintió agradecida por no tener que empezar. Él no era el único que estaba nervioso. Allí estaba, atolondrada, en el banco de la iglesia, recordando admirada las palabras que él acababa de decirle. Que también él se sintiese así. Lo observó allí delante, siguió cada movimiento suyo, un joven tan guapo y con tanto talento. Göran empezó a cantar con los ojos cerrados. Su cristalina voz resonaba jubilosa entre las paredes de piedra y ella sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Göran había dejado su chaqueta en el banco, a su lado, y ella tanteó el forro a hurtadillas, justo en el lugar que coincidía con el corazón. A ningún hombre le había permitido nunca acercársele, pero, ahora, el embrión de una voluntad desorientada aleteaba en su pecho. Quería estar cerca de él, asegurarse de que él se interesaba por ella, pues, aunque él no estuviese cerca, siempre se hallaba presente. Era incomprensible que una persona que nunca había pertenecido a su mundo pudiese colmar todo su ser de repente.
Guando terminó de cantar, abrió los ojos y la miró. En un instante de muda complicidad, ambos lo supieron.
Después, ella se lo contó a Vanja. Una y otra vez le contó lo que había sucedido y lo que él le había dicho y con qué tono de voz lo hizo y qué expresión tenía cuando lo dijo, y Vanja la escuchó con paciencia e interés e interpretó la información justo como Maj-Britt deseaba. Por las noches, acostada en la cama, contaba las horas que faltaban para el siguiente ensayo del coro, pues sabía que entonces volvería a verlo. Pero nada resultó como ella esperaba. Mezclados con el resto del coro, volvieron a ser como extraños el uno para el otro. Göran se hacía notar y oír como de costumbre, ni rastro quedaba de la inseguridad que le había descubierto a ella. Y en las escasas ocasiones en que sus miradas se cruzaron, las apartaron enseguida para volver a perderse en el coro.
Vanja le dio buenos consejos.
– Pero Majsan, tienes que hablar con él, ¿no lo entiendes?
– Sí, pero ¿qué le voy a decir?
– Pues invéntate algo que sepas que le puede interesar. ¿Qué hace, aparte de cantar en el coro? Tendrá otros intereses, ¿no? O deja caer algo justo delante de él y busca un pretexto para entablar una conversación. Soléis llevar partituras y cosas de esas que pueden caer desordenadas, ¿verdad?
Para Vanja, que era muy valiente, resultaba muy fácil. Pero las partituras de Maj-Britt parecían pegadas con cola a sus manos y, para que se le cayeran y llegaran a la hilera de los tenores, era preciso un milagro. Y Aquel que los obraba había demostrado de sobra su desinterés. Vanja no estaba nada satisfecha; después de cada ensayo del coro, la llamaba y la interrogaba acerca de todos los detalles.
Finalmente, fue Vanja la que resolvió el problema. Gracias a un sagaz trabajo detectivesco entre sus conocidos, se aseguró de que también Göran estaba interesado y cuando, pese a su insistencia, no consiguió que Maj-Britt tomase la iniciativa, se encargó personalmente del asunto. Una tarde, llamó a su amiga y le pidió que bajase al quiosco. Maj-Britt no quería y, por primera vez, Vanja se enfadó y la llamó muermo. Maj-Britt no quería ser un muermo, sobre todo a ojos de Vanja, de modo que, pese al desconcierto que revelaba la mirada de sus padres, se puso el chaquetón y se marchó. No le permitían usar maquillaje, pero Vanja le prestaba del suyo y luego ponía sumo cuidado en retirarlo antes de volver a casa. Ni siquiera se había peinado para salir, iba pensando llena de angustia mientras se acercaba al quiosco. Porque allí estaba Göran. Justo junto a la farola, en el aparcamiento de las bicicletas. Le sonrió levemente y le dijo hola y ella correspondió a la sonrisa y al saludo y luego se quedaron allí, callados y algo avergonzados, y la sensación fue exactamente la misma que cuando estaban en la escalinata de la iglesia. Vanja no aparecía. Y tampoco el tal Bosse al que Göran esperaba. Maj-Britt no dejaba de mirar el reloj para que él viese que de verdad estaba esperando y Göran hacía lo posible por llenar la conversación, que trataba exclusivamente de los dos amigos que aún no habían llegado. Y sobre por qué no llegarían. Les llevó veinte minutos comprenderlo. Bosse era primo de Vanja y, mientras transcurrían los segundos, Maj-Britt comprendió que seguramente Vanja no pensaba aparecer en el quiosco aquella tarde. Que, al final, se había cansado de que a ella no se le cayesen nunca las partituras y que había decidido facilitarle las cosas al destino. También Göran empezó a intuirlo y él fue, de hecho, el primero en reaccionar.
– Si resulta que Bosse no viene y Vanja tampoco, ¿qué te parece que hagamos?
Pues sí, que qué le parecía que hicieran… Maj-Britt no lo sabía. ¿Qué hacer un martes por la tarde, cuando tienes dieciocho años y acabas de darte cuenta de que tu amor secreto no es ya tan secreto, que el objeto de ese amor está al otro lado del aparcamiento de las bicis y que también acaba de ser descubierto? No, en verdad que Maj-Britt no lo sabía. Y tampoco les facilitó las cosas el que justo en ese momento empezase a llover y que, en el fondo, ninguno de ellos quisiera irse. Y no era una lluvia fina normal y corriente de las que van arreciando paulatinamente, no, era una verdadera tormenta de agua que surgió de la nada de forma súbita e inesperada. El dueño del quiosco empezó a cerrar y enrolló decidido el toldo bajo el que habrían podido protegerse, lo único parecido a un techo que había por allí.
Göran fue el primero en romper a reír. Al principio, intentó contenerse y por eso sonó más bien como un lamento involuntario, pero la lluvia se desató con tal ímpetu que ya no pudo aguantarse más. Y también ella se echo a reír. Sintiéndose liberada, lo dejó que la cogiera de la mano y, al abrigo de su chaquetón, echaron a correr los dos juntos.
– Si quieres podemos ir a mi casa.
– ¿Podemos?
Se habían detenido al otro lado de la carretera comarcal donde, en condiciones normales, sus caminos deberían separarse. Él pareció sorprendido de su pregunta.
– ¿Y por qué no íbamos a poder?
Ella no contestó, sólo sonrió algo insegura. Algunas cosas resultaban muy fáciles para los demás.
– Tengo entrada propia, de modo que ni siquiera tienes que ver a mis padres si no quieres.
Ella dudó apenas un instante, pero terminó por asentir y se dejó llevar por la maravilla de lo que estaba sucediendo.
Tal y como le había dicho, tenía una entrada propia. Una puerta en el lateral del edificio y, tras ella, una escalera que conducía a la planta alta. Incluso tenía una pequeña cocina con dos fogones y un horno, de modo que era casi como un apartamento propio. ¿Y por qué no iba a ser así? Göran tenía veinte años y podía haberse mudado de casa de sus padres si lo hubiese querido. Claro que ella también habría podido.
Sólo que era impensable.
Abrió un armario empotrado que había en el vestíbulo y le dio una toalla para que se secase un poco. Colgó su chaquetón mojado en el respaldo de una silla y encendió el radiador. No había más que una pequeña entrada y una habitación. Una estantería de color marrón oscuro con algunos libros, una cama sin hacer y una mesa de escritorio con una silla. El ruido del televisor procedente del interior de la casa, donde se encontraban los padres, indicaba que vivían en un edificio mal aislado.
– No sabía que ibas a venir…
Se acercó a la cama deshecha y echó la colcha por encima.
– ¿Quieres un té?
– Sí, gracias.
La cocina descansaba sobre un estante bajo y Göran cogió un cazo que había sobre uno de los fogones.
– Siéntate si quieres.
Se dirigió al vestíbulo y siguió hasta lo que Maj-Britt supuso sería un baño, porque oyó el chorro del agua y el tintineo de la porcelana. Miró a su alrededor en busca de un sitio donde sentarse. Sólo había dos opciones, o la silla con el chaquetón mojado junto al radiador o la cama a medio hacer. Se quedó donde estaba. Pero luego, cuando él volvió con el té y ella tenía una de las tazas entre las manos y él le preguntó si no quería sentarse a su lado, ella le dijo que sí y se sentó. Empezaron a tomarse el té, él era el que más hablaba. Le contó sus planes de futuro, que quería mudarse de allí y quizá solicitar el ingreso en el conservatorio de Estocolmo o de Gotemburgo, y le habló de lo harto que estaba de aquel agujero de pueblo en el que vivían. ¿Y ella, no se había planteado nunca hacer algo con su voz, con lo bien que cantaba? Maj-Britt se permitió dejarse llevar por los sueños de Göran, admirada de las posibilidades que él hacía surgir como por arte de magia. Pese a tener dieciocho años y ser mayor de edad, jamás se le había pasado por la cabeza que hubiese otras opciones que aquellas que la Comunidad consideraba adecuadas. No había reparado en que mayor de edad significaba que era una ciudadana adulta con derecho a decidir sobre su vida. Lo único que sabía con certeza era que no quería estar en otro lugar que aquel en que ahora se encontraba. En la habitación de Göran, con una taza de té vacía en la mano. Todo lo demás carecía de importancia.
Y después de aquella tarde, todo fue como tenía que ser. Pasaban los meses y en apariencia, todo seguía como de costumbre. Pero en su interior resonaba la efervescencia de una transformación. Una curiosidad díscola osaba abrirse paso cuestionando todas las restricciones. Y cuando tomó conciencia del derecho que la asistía, se alzó hacia el cielo por un camino muy distinto de aquel en que ella había luchado hasta el momento.
Ningún dios en todo el mundo podía tener nada en contra de lo que por fin experimentaba. Ni siquiera el Dios de ellos.
Pero, por si acaso, más valía que no lo supieran.
17
El séptimo día después del accidente la llamó Åse. La única vez que Monika estuvo fuera del apartamento fue para llevar a su madre a la tumba y luego se detuvo en la librería para comprar más libros. Casi había llegado al siglo XIX y ningún detalle de la historia sueca le resultó tan insignificante como para no retenerlo en la memoria. El almacenamiento de datos nunca le supuso un problema.
– Perdona que no te haya llamado antes, pero no he tenido fuerzas para nada. Sólo quería darte las gracias por venir, Monika. No me atreví a llamar a Börje porque ya ha sufrido un pequeño infarto y no sabía si habría resistido una llamada como aquélla.
La voz de Åse sonaba exánime y apagada. Costaba creer que se tratase de la misma persona.
– Pues claro, ¿cómo no iba a ir?
Se hizo un breve silencio. Monika seguía leyendo sobre las pérdidas de las cosechas de 1771.
– Ayer fui allí.
– ¿Al lugar del accidente?
Monika pasó la página.
– No, a su casa. A la casa de Pernilla -respondió Åse.
Monika dejó de leer y se incorporó en el sofá.
– ¿Fuiste allí?
– No tuve más remedio, no me habría soportado a mí misma si no. Tenía que explicarle cuánto lo siento mirándola a los ojos.
Monika dejó el libro.
– ¿Y cómo estaba?
Un largo suspiro siguió a la pregunta.
– Es todo tan horrible…
Monika quería saber más. Sonsacarle a Åse todos los detalles que pudieran serle de utilidad.
– Pero dime, ¿cómo estaba?
– Pues cómo iba a estar. Triste. Pero serena, en cierto modo. Creo que le habían dado tranquilizantes para superar los primeros días. Pero la pequeña…
Se le quebró la voz.
– Estuvo gateando por el suelo y riendo y era tan… es increíble lo que les he causado.
– Åse, no fue culpa tuya. Cuando un alce se presenta así, no tienes la menor oportunidad.
– Ya, pero debería haber conducido más despacio. Yo sabía que el terreno no estaba vallado.
Monika dudó un instante. Nada era culpa de Åse. El propósito era ése. Sólo que, de repente, la que iba en el asiento del acompañante era la persona equivocada.
De nuevo se hizo el silencio y Åse se serenó. Sollozó varias veces, hasta que dejó de llorar.
– Los padres de Mattias estuvieron con ellas un par de días, pero viven en España y han vuelto a casa. El padre de Pernilla vive, pero al parecer sufre demencia senil y está interno en una residencia y su madre murió hace diez años, pero ha recibido ayuda municipal. Un grupo de voluntarios para casos de emergencia va y se hace cargo de la pequeña para que ella pueda descansar.
Monika la escuchaba presa de la mayor tensión. ¿Un grupo de voluntarios para casos de emergencia?
– ¿De qué grupo se trata, lo sabes?
– No.
Escribió «¿¿¿¿GRUPO DE EMERGENCIAS????» debajo de sus notas sobre Jacob Magnus Sprengporten y subrayó la expresión varias veces.
– Tenía mucho miedo de que estuviese enfadada o algo así, pero no. Incluso me dio las gracias por haber sido tan valiente de ir a verla. Börje y Ellinor vinieron conmigo, no me habría atrevido a ir sola. Se alegró de conocer todos los detalles de cómo fue, me dijo. Al saberlo, se sentía aliviada.
Monika sintió que se le helaba el cuerpo.
– ¿A qué detalles te refieres?
– Del accidente. El aspecto del lugar y cómo fue durante el seminario. Le dije que nos había hablado mucho de ella y de Daniella.
Monika tenía que saber más sobre los detalles que ahora conocía Pernilla, pero la pregunta era difícil de formular. Åse no le dejó opción. Hizo lo posible por que la pregunta sonase natural.
– No es que tenga importancia pero… ¿le dijiste algo de mí?
Se hizo una breve pausa. Monika estaba en tensión, expectante. ¿Y si Åse lo había estropeado todo?
– No…
Se quedó con la mirada fija y perdida. De pronto se levantó y se encaminó al ordenador del despacho. Estaba a medio camino cuando Åse le hizo la pregunta:
– Y tú, ¿cómo estás?
Monika se detuvo. La mirada clavada en la porción de pared que quedaba por encima de la pantalla del ordenador. Åse había formulado su pregunta con mucha cautela, casi con timidez, como si no se atreviese a pronunciarla.
– ¿A qué te refieres?
La respuesta de Monika sonó más áspera de lo que pretendía.
– No, bueno, quiero decir que pensé que tal vez tú te sentías, en fin, que tú habrías pensado que…, pero en realidad no hay razón alguna para…
Durante medio minuto, Åse se esforzó al máximo por ahogar su pregunta en una larga retahíla de ridículas incoherencias. Monika estaba inmóvil. Su culpa era suya y a nadie le incumbía. Pero la pregunta la hizo entender que también Åse había reparado en ello y que era totalmente necesario mantenerla apartada de Pernilla. No podía arriesgarse a que Åse anduviese por allí y que tarde o temprano revelase que, en realidad, todo era culpa de Monika.
– ¿Sigues ahí?
Monika respondió enseguida.
– Sí, aquí sigo. Estaba pensando.
– No sé qué hacer. Me gustaría tanto ayudarle de algún modo.
Monika siguió hasta llegar al ordenador y tecleó la dirección de la página web del ayuntamiento. Escribió «grupo de emergencias» en la ventana de búsqueda y enseguida obtuvo respuesta. Apartó la vista de la pantalla. En el alféizar había un hibisco que necesitaba agua. Se acercó y clavó el dedo en la tierra reseca.
– Åse, de verdad, lo mejor que puedes hacer es dejarla en paz. No hay nada que puedas hacer. Te lo digo como médico, porque es la experiencia que tengo en estos casos. Has de intentar discernir entre lo que es bueno para ella y lo que en realidad sólo es bueno para ti.
Åse guardó silencio mientras Monika esperaba. Quería a Pernilla para ella sola. Pernilla era responsabilidad suya y de nadie más.
Åse continuó, casi desconcertada.
– ¿De verdad lo crees?
– Sí, ya he visto cosas así antes, después de un accidente. -Un nuevo silencio. Arrancó una hoja seca y se encaminó a la cocina-. Intenta cuidarte tú, Åse. Tu familia te necesita. Lo hecho, hecho está y lo mejor que puedes hacer es intentar seguir adelante y comprender que tú no tuviste la culpa.
Continuó hasta el fregadero y abrió el armario donde guardaba la basura, aplastó la hoja seca con la mano y dejó caer los fragmentos entre los desechos.
– Te llamaré dentro de unos días para ver cómo estás.
Y, dicho esto, concluyeron la conversación.
Pero Monika no llegó nunca a llamarla. La próxima vez, también sería Åse quien llamara.
Monika se sentía desanimada cuando terminaron la conversación. En el apartamento de Pernilla sucedían cosas que escapaban a su control. Había llegado el momento de dar el siguiente paso. La hora de investirse de su nuevo papel en serio. Fue al vestíbulo y se puso el abrigo.
Ya en el coche, sólo con verse en camino, sintió cierto alivio. Lo más difícil siempre era tomar la dirección adecuada. Una vez decidido el objetivo, el resto era sólo cuestión de energía para ponerlo en práctica. Y de energía estaba ella sobrada. Su misión había arrumbado la desesperanza que sentía y ahora todo era resolución. Todo volvía a tener sentido.
En esta ocasión, no dudó al cruzar el portal, simplemente comprobó con la mano la forma del picaporte y supo que muy pronto lo sentiría como a un viejo conocido. Pasó de largo ante su puerta camino del tercer piso, escuchó un poco con la oreja contra la hoja de la puerta antes de seguir, pero no se oía nada. Allí dentro reinaba el silencio. Se sentó en la escalera, dobló el abrigo para protegerse del frío suelo de piedra. Y así pasó una hora. Cada vez que oía que alguien se acercaba, se levantaba y fingía que bajaba o que subía, lo que más natural pareciese según de dónde vinieran. En una ocasión, pasó un hombre que volvió al cabo de un rato y ambos sonrieron pensando que deberían dejar de verse en aquellas circunstancias. Monika acababa de doblar el abrigo para volver a sentarse cuando por fin se abrió la puerta.
Se puso de pie. Estaba fuera de la vista de nadie y sólo podía ver los pies de la persona que salía, pero se percató de que llevaba zapatos de mujer. La puerta se cerró sin que nadie pronunciase una palabra y los pies desconocidos se encaminaron a la escalera. Monika los siguió. Pertenecían a una mujer de mediana edad, llevaba el cabello recogido y un abrigo beis. Cuando llegó al portal, Monika ya le había dado alcance y le sonrió cuando la mujer le sostuvo la puerta, le dio las gracias y se dirigió al coche.
Ya tenía el número guardado en el móvil, lo había copiado de la página web del ayuntamiento.
– Se trata de Pernilla Andersson, a la que habéis estado ayudando últimamente.
– Ah, sí, exacto, eso es.
– Me pidió que llamara para agradeceros la ayuda y para avisar de que no tenéis que seguir viniendo. A partir de ahora se encargarán unos amigos.
El hombre del grupo de emergencias del ayuntamiento le respondió que se alegraban de haber sido de utilidad y le dijo que Pernilla podía volver a llamar si necesitaba apoyo o ayuda de cualquier tipo. Monika le aseguró que no creía que fuese necesario, pero, por supuesto, le dio educadamente las gracias por su ofrecimiento.
Era importante hacerlo todo bien.
Realmente importante.
Se quedó media hora en el coche, antes de volver a su casa. Durante unos minutos, permaneció de pie respirando despacio, adoptando el riguroso papel profesional, pero sin abrocharse el último botón. Estaba allí como amiga, no como médico; era Monika, no la especialista Lundvall quien llevaría a cabo la misión, pero necesitaba la seguridad en sí misma que le infundía su profesión. Para lo que estaba a punto de hacer, no le bastaba sólo la seguridad personal.
Dio unos toquecitos en la puerta, no quería despertarla si estaba durmiendo. Nada sucedió y, tras haber esperado un buen rato, volvió a llamar, con algo más de ímpetu esta vez, y entonces oyó pasos que se acercaban.
«Sólo escuchar. No intentes procurar consuelo, sólo escuchar y estar ahí.»
Había asistido a varios cursos sobre cómo enfrentarse a la gente que acaba de sufrir la pérdida de un ser querido.
Se abrió la puerta. Monika sonrió.
– ¿Pernilla?
– Sí.
No era como Monika se la había imaginado. Era pequeña y delgada, llevaba el cabello oscuro muy corto y vestía unos pantalones de chándal grises y un jersey de punto demasiado grande.
– Me llamo Monika, soy del grupo de emergencias del ayuntamiento.
– Ah, vaya, creí que hoy no volverían a venir. Dijeron que les faltaba gente.
Monika sonrió más aún.
– Lo hemos arreglado.
Pernilla dejó la puerta abierta y desapareció hacia el interior del apartamento. Monika cruzó el umbral. Sintió enseguida cómo se aligeraba el peso. Era como si, de repente, algo cediese y, por un instante, le inquietó la posibilidad de que esa ligereza la volviese débil otra vez. Tan sólo el poder ver a Pernilla con sus propios ojos, tener una idea propia de su cara y gozar del permiso de estar cerca de ella lo hacía todo más soportable. Allí podía hacer algo de provecho. Hacer que todo fuera menos imperdonable. Pero debía ir con cuidado, no había que andar con prisas, Pernilla debía tener la oportunidad de comprender que Monika era de fiar. Que estaba allí para ayudar. Para resolver todos los problemas.
Se quitó el abrigo y colocó las botas en la zapatera. Había en ella varios zapatos de caballero. Zapatillas de gimnasia y zapatos de vestir demasiado grandes para adaptarse a los menudos pies de Pernilla, dejados allí para no ser usados nunca más. Pasó ante la puerta de un baño decorada con un pequeño corazón de cerámica y continuó al interior del apartamento; la cocina a la derecha, al otro extremo del vestíbulo, una abertura hacia lo que parecía la sala de estar. Iba mirando atenta a su alrededor, no quería perderse un solo detalle en su interés por conocer a quien vivía en aquel apartamento. Sus gustos, sus valores, qué cualidades prefería en una amiga. Le llevaría el tiempo que tuviera que llevarle, lo único urgente era eliminar las trampas más peligrosas. Si Pernilla la rechazaba, estaría perdida.
Pernilla estaba sentada en el sofá, hojeando una revista al parecer carente de interés. A Daniella no se la veía por ninguna parte. Sobre una cómoda lijada había una vela en una palmatoria de cobre cuyo resplandor incidía sobre la amplia sonrisa de Mattias. La fotografía estaba ampliada y enmarcada en un portarretratos liso y dorado. Monika bajó la vista al suelo al encontrarse con su mirada, quería desaparecer de su campo de visión, pero sus ojos acusadores abarcaban toda la habitación. No había lugar donde pudiera esconderse. Monika sentía cómo él, suspicaz, la vigilaba y cuestionaba su presencia. Pero ella le enseñaría; con el tiempo, él comprendería que era su aliada y que podía confiar en ella. Que no lo engañaría una vez más.
Pernilla dejó la revista en la mesa y la miró.
– Sinceramente, creo que nos las arreglaremos solas esta noche. Quiero decir, si os falta gente.
– No, qué va, no pasa nada. En absoluto.
Monika se preguntó inquieta qué se esperaba que hiciera, qué habían hecho los del grupo de emergencias para que los necesitaran. Pero no se le había ocurrido nada cuando Pernilla continuó:
– No quisiera parecer ingrata, pero si he de ser sincera, empieza a ser bastante duro tener siempre en casa a gente extraña. No es nada personal. -Pernilla exhibió una sonrisa como para parecer menos arisca, pero no llegó a reflejarse en su mirada-. De hecho, creo que necesitaría estar sola un tiempo.
Monika le devolvió la sonrisa, con la idea de ocultar su desesperación. Ahora no, no ahora que estaba tan cerca.
Pero un instante después, Pernilla le arrojó el salvavidas que tan ansiosamente necesitaba Monika.
– Bueno, si pudieras ayudarme a bajar una cosa en la cocina antes de irte…
Monika sintió que el miedo cedía, una entrada era cuanto necesitaba, una mínima abertura para demostrar la importancia de su presencia. Agradecida, aceptó la tarea.
– Por supuesto, claro que sí, ¿qué quieres bajar?
Pernilla se levantó del sofá y Monika se percató de la mueca que le arrancó la protesta de su espalda. Vio cómo giraba el hombro derecho en un intento de deshacerse del dolor que la atormentaba.
– El detector de incendios del techo. Empieza a quedarse sin pilas y pita de vez en cuando.
Monika siguió a Pernilla a la cocina. Miró rauda a su alrededor para saber más. Ikea, sobre todo, un lío de fotos y de notas en la puerta del frigorífico, unos objetos de cerámica que parecían de fabricación casera, tres retratos históricos con marcos sencillos colgados de la pared, sobre la mesa de la cocina. Venció la tentación de acercarse al frigorífico y leer las notas. Ya lo haría más adelante.
Pernilla sacó una silla y la colocó bajo el detector de incendios.
– Tengo problemas de espalda y me resulta imposible estirar el brazo por encima de la cabeza.
Monika se subió en la silla.
– ¿Qué te pasa en la espalda?
Una conversación introductoria. No se conocían. A partir de ahora, Monika debía olvidar cuanto sabía.
– Sufrí un accidente hace cinco años. Haciendo submarinismo.
Monika sacó la alarma de la caja.
– Suena grave.
– Sí, lo fue, pero ya estoy mejor.
Pernilla guardó silencio. Monika le dio la alarma. Pernilla sacó la pila y se dirigió al poyete de la cocina. Cuando abrió el armario, Monika entrevió artículos de limpieza y un equipo de clasificación de basuras extraíble.
Pernilla se dio la vuelta y Monika comprendió que esperaba que se marchase, ahora que había cumplido su misión. Nada de eso. Monika se volvió hacia los retratos que colgaban de la pared.
– ¡Qué retrato más bonito de Sofia Magdalena! Es obra de Cari Gustav Pilo, ¿verdad?
Observó la sorpresa de Pernilla.
– Sí, quizá. No sé quién lo pintó exactamente.
Pernilla se acercó al retrato para comprobar si estaba firmado, pero no encontró nada. Se volvió otra vez a mirar a Monika.
– ¿Te interesa el arte?
Monika sonrió.
– No, no el arte en concreto, pero sí la historia. En especial, la historia de Suecia. Y claro, de paso, te quedas con el nombre de algún que otro artista. A veces me paso temporadas en que casi me obsesiono estudiando historia, Pernilla sonrió y, en esta ocasión, la sonrisa se reflejó también en sus ojos.
– ¡Qué casualidad! A mí también me interesa mucho la historia. Mattias solía decir eso, precisamente, que estaba obsesionada.
Monika guardó silencio y la dejó tomar la iniciativa. Pernilla volvió a contemplar el retrato.
– Uno encuentra cierto consuelo en la historia, en leer sobre todos esos destinos que existieron y dejaron de existir. Al menos a mí me ha ayudado a adquirir cierta perspectiva a la hora de examinar mis propios problemas, esto de la espalda, después del accidente, y esas cosas.
Monika asintió mostrando interés y como si verdaderamente estuviese de acuerdo con ella. Totalmente de acuerdo. Pernilla se miró las manos.
– Pero ahora…, no sé.
Hizo una breve pausa.
– Quiero decir que no sé cómo podría hallar ningún consuelo en la historia. Salvo que está muerto como todos los demás.
«Sólo escuchar. No intentes dar consuelo sino sólo escuchar y estar ahí.» Se hizo el silencio. No sólo porque eso era lo que recomendaban en los cursos a los que había asistido, sino también porque no se le ocurría qué decir. Miró de reojo el caos de la puerta del frigorífico. Le habría gustado mucho acercarse y verlo más de cerca. Y hallar más caminos por los que adentrarse en la vida de Pernilla.
– Al hacer la maleta, estuvo dudando entre éste y el que llevaba puesto cuando murió. -Pernilla acariciaba el gran jersey que llevaba puesto. Alzó el cuello y lo frotó contra su mejilla-. Hice una colada completa el día antes de que muriera. Lavé todo lo que había en la cesta. De modo que ahora ni siquiera me queda su olor.
«Sólo escuchar.» Claro que, en aquellos cursos, no le habían explicado muy bien cómo soportar todo lo que uno oía.
Daniella vino a salvarla de la situación. Desde la habitación contigua a la cocina se oyó una adormilada protesta. Pernilla soltó el jersey y fue en busca de la pequeña. Monika dio los tres pasos que la separaban del frigorífico y se puso a ojear rápidamente el collage. Fotos de familia; bonos de una pizzería; una tira de fotomatón con fotos de Mattias y Pernilla; más dibujos infantiles incomprensibles; varios recortes de periódico. Sólo pudo leer los titulares de uno cuando Pernilla volvió.
– Esta es Daniella. -La pequeña escondía la cara en el cuello de su madre-. Aún se encuentra medio dormida, pero pronto estará en marcha otra vez.
Monika se les acercó y le puso la mano en la espalda a Daniella.
– Hola, Daniella.
Daniella apretó su carita más aún en su escondite.
– Nos presentaremos más tarde, cuando te hayas despabilado un poco.
Pernilla sacó una silla y se sentó con Daniella en brazos. Una vez más, Monika experimentó la sensación de que esperaba que se marchase, tal y como le había pedido que hiciera. Pero Monika quería quedarse un poco más. Quedarse allí, donde se podía respirar.
– ¡Qué cuenco de cerámica más bonito!
Dijo señalando uno de los que había en el alféizar de la ventana.
– ¡Bah, ése! Lo hice yo.
– ¿De verdad?
Monika se acercó para verlo más detenidamente. Azul y un poco torcido.
– Realmente bonito. Yo también estuve asistiendo un tiempo a un curso de cerámica, pero estos últimos años no he tenido tiempo. El trabajo reclama demasiada atención.
Ni siquiera era mentira. De hecho, había elegido cerámica como optativa en secundaria.
– Pues ése está torcido. Lo conservo sólo como recuerdo, porque tuve que dejar la cerámica cuando me dañé la espalda, ya no podía pasar tanto tiempo sentada. -Pernilla se quedó mirando el cuenco-. A Mattias también le gustaba. Según él, le recordaba a mí. Yo quise tirarlo, pero él se negó en redondo.
Cada vez que mencionaba su nombre, Monika sentía los latidos de su corazón. El pulso aumentaba en señal de peligro. Daniella había salido de su escondrijo y ahora estaba sentada mirando a Monika. Ésta le sonrió.
– Si quieres puedo salir con ella un rato, así podrás descansar un poco. He visto que hay un parque ahí fuera.
Pernilla apoyó la mejilla en la cabeza de su hija.
– ¿Quieres salir, bonita? ¿Quieres salir a columpiarte un poco?
Daniella alzó la cabeza y asintió. Monika sintió menguar su desasosiego. El corazón se calmaba y recuperaba su ritmo habitual. Había superado la primera prueba.
Ahora sólo le quedaba todo lo demás.
18
Cuando orinaba salía sangre. Lo había descubierto hacía unos días, pero quizá llevase más tiempo pasándole. Hacía ya mucho que se le había cortado la menstruación, de modo que sabía que la sangre era indicio de que algo no iba bien. Pero no tenía fuerzas para averiguar qué. No para averiguar una cosa más. Intentó mantenerlo apartado en esa blancura dispersa, pero ya no estaba delimitada. Todo aquello que había existido allá fuera, a una distancia prudencial, había regresado y cobrado tal protagonismo que dejaba a Maj-Britt sumida en un dolor demasiado pesado de sobrellevar. Y así las cosas, tanto daba un poco de sangre en la orina. En cualquier caso, todo resultaba insoportable.
Vanja tenía razón. Sus remembranzas no eran ni inventadas ni desvirtuadas y sus palabras escritas en negro sobre el papel blanco habían evocado todos los recuerdos emocionales de Maj-Britt. Ahora estaba de nuevo en medio del miedo. Empezó a sospecharlo ya cuando estaba sucediendo, pero no tuvo fuerzas para entenderlo.
Porque uno no le hace esas cosas a su propio hijo.
Sobre todo, si lo quiere.
Habría sido más fácil olvidar.
Estaba junto a la puerta del balcón contemplando el césped. Una mujer a la que no había visto antes empujaba un columpio. Pero a la niña sí la reconoció. Era la que solía salir con su padre y a veces también con la madre dolorida. Se preguntaba si ésa sería la familia de la que le habló Ellinor; la del padre que había muerto en un accidente de tráfico hacía unos días. Miró hacia la ventana ante la que había visto a la madre, pero ahora estaba vacía.
Había pasado una semana desde que todo lo que ya no existía resucitó de repente. Sabía que había sucedido a causa de Vanja. Y a causa de Ellinor. Durante siete días, estuvo intentando matarla con su silencio. Ella iba y venía, pero Maj-Britt no le decía una palabra. Ella iba haciendo sus tareas, pero Maj-Britt hacía como si no existiera. Sin embargo, necesitaba saber. Las preguntas crecían cada vez más grandes a medida que pasaban los días y ya no soportaba seguir en la ignorancia. El miedo que sentía ya era lo bastante intenso y la amenaza que percibía procedente de las dos mujeres era más de lo que podía soportar. ¿De qué se conocían? ¿Por qué, de pronto, habían resuelto emprender un ataque conjunto? Necesitaba saber cuál era su plan si quería tener la posibilidad de defenderse. Aunque, ¿qué pretendía proteger? Lo único que habían conseguido obligando a Maj-Britt a recordar era arrebatarle cualquier motivo.
Para defender algo.
Pero, al menos, tenía que saber.
Oyó el ruido de la llave en la puerta y luego el saludo de Ellinor mientras colgaba la cazadora. Saba apareció por la puerta del dormitorio y salió a recibirla. Maj-Britt oyó a Ellinor saludar al animal y luego el repiqueteo de las patas de Saba sobre el suelo de parqué al volver a tumbarse en su rincón. Ella permaneció junto a la ventana fingiendo no darse cuenta de que Ellinor la miró al pasar camino de la cocina. La oyó colocar las bolsas de comida sobre la mesa y, en ese instante, tomó la decisión. En esta ocasión, no se libraría. Maj-Britt fue al vestíbulo, pasó las manos por la cazadora de Ellinor para cerciorarse de que tenía el móvil en alguno de los bolsillos. No quería que lo llevase encima. Porque ahora, Maj-Britt iba a averiguar qué pasaba.
Se quedó esperando. Ellinor salió de la cocina con un cubo en la mano y se detuvo al verla.
– Hola.
Maj-Britt no respondió.
– ¿Cómo estás?
Ellinor aguardó unos segundos antes de exhalar un suspiro y responderse a sí misma.
– Gracias, muy bien, ¿y tú?
Había adquirido esa mala costumbre la semana anterior. En lugar de aceptar el silencio de Maj-Britt, mantenía una conversación consigo misma. Y era sorprendente oír la cantidad de verborrea que el cuerpo menudo de la joven podía contener. Por no hablar del modo en que respondía por Maj-Britt. Sorprendente, ése era el calificativo. Allí estaba, paseando su falsedad sin el menor reparo. Pero aquello se había terminado.
Ellinor abrió por fin la puerta del baño y desapareció de su vista. Maj-Britt oyó que llenaba el cubo de agua. Eran sólo tres pasos. Tres pasos y Maj-Britt cerró de un estrepitoso portazo.
– ¿Qué haces?
Maj-Britt descargó todo su peso sobre la puerta mientras veía moverse hacia abajo el picaporte. Pero era imposible derribar la puerta. Al menos para un ser tan minúsculo como Ellinor, cuando al otro lado había una montaña humana oponiendo resistencia.
– ¡Maj-Britt, déjalo ya! ¿Qué pretendes hacer?
– ¿De qué conoces a Vanja?
Se hizo un breve silencio.
– ¿A qué Vanja?
Maj-Britt meneó la cabeza con gesto displicente.
– Sabes hacerlo mejor.
– ¿Cómo? ¿Pero qué Vanja? Yo no conozco a ninguna Vanja.
Maj-Britt guardaba silencio. Tarde o temprano, confesaría. De lo contrario, se quedaría encerrada en el cuarto de baño.
– ¡Maj-Britt, ábreme! ¿Qué coño estás haciendo?
– No digas tacos.
– ¿Y por qué no? ¡Joder, si me has encerrado en el baño!
Por ahora estaba sólo enfadada, pero cuando comprendiese que Maj-Britt iba en serio, empezaría a invadirla la preocupación. Entonces sabría lo que se siente. Cómo es encontrarse inmersa en un miedo hiriente y paralizante. Y estar totalmente abandonada.
– Pero a ver, ¿te refieres a la tal Vanja Tyrén?
Eso es.
– Exacto, qué lista eres.
– Pero si yo no la conozco, la que la conoce eres tú. Abre la puerta ya, Maj-Britt.
– No saldrás de ahí hasta que no me digas de qué la conoces.
El pinchazo en la espalda la hacía perder el conocimiento. Maj-Britt se inclinó intentando mitigar el dolor. Afilado como un punzón, se abría paso capa tras capa y Maj-Britt empezó a hiperventilar por la nariz, adentro y afuera, adentro y afuera, pero el dolor se negaba a ceder.
– Yo no conozco a Vanja Tyrén. ¿Cómo iba a conocerla si está en la cárcel?
Necesitaba una silla. Tal vez, si pudiera sentarse, se le pasara un poco.
– ¿Qué pasa? ¿Es que te ha dicho que nos conocemos? Porque si lo ha hecho, miente.
La silla más cercana estaba en la cocina, pero entonces tendría que alejarse de la puerta, y eso quedaba descartado.
– Maj-Britt, déjame salir ahora mismo para que podamos hablar, de lo contrario llamo a emergencias desde el móvil.
Maj-Britt tragó saliva. Le costaba mucho hablar cuando el dolor era tan intenso.
– Pues hazlo. ¿Alcanzas la cazadora que está en el vestíbulo?
Entonces se hizo el silencio al otro lado de la puerta.
Maj-Britt sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y presionó con la mano en el punto donde culminaba el dolor. Necesitaba vaciar la vejiga. Y pensar que nunca nada salía como ella quería. Todo lo tenía siempre en contra. No había sido una buena idea, ahora lo veía claro, pero así estaban las cosas. Ellinor estaba encerrada en el baño y si Maj-Britt no se enteraba ahora no llegaría a saberlo nunca. La probabilidad de que Ellinor volviera después de aquello era inexistente. Maj-Britt seguiría ignorante y una nueva figura desagradable se presentaría en su casa con sus cubos y sus miradas desdeñosas.
Todas esas elecciones. Algunas hechas con tanta rapidez que era imposible comprender que sus consecuencias pudiesen resultar tan decisivas. Pero después, allí aparecían, como grandes tachones rojos. Evidentes como las líneas de una carretera, marcaban la dirección a través del pasado. «Aquí te desviaste. Aquí empezó todo a ser como es.»
Pero no era posible desandar el camino andado. Ése era el problema. Que el camino era de una sola dirección.
Allí estaba, con la azada y la cesta de mimbre a su lado, ribeteando de piedras el jardín. No parecía necesario, pero eso nunca le importó. Lo deseable era el placer de ejecutar la tarea. Maj-Britt lo sabía porque se lo habían contado. Pero también sabía que era importante que el jardín estuviese perfecto, y eso ni siquiera habían tenido que decírselo. Era importante ser cuidadoso con todo lo que se veía. Todo lo que se veía desde fuera. Del interior era responsable cada uno y, en ese terreno, el Señor era juez soberano.
Su padre dejó la azada al verla aparecer junto a la verja, se quitó la gorra y se pasó la mano por la amplia frente.
– ¿Qué tal el ensayo?
Maj-Britt venía del coro. O eso era lo que creían ellos. Llevaba todo un año teniendo ensayos extraordinarios en los horarios más extraños, pero su doble vida empezaba a carcomerla por dentro. Sentía que sería imposible continuar ocultando la verdad. Andar siempre a escondidas con su amor. Tenía diecinueve años y estaba decidida. Se armó de valor durante meses, y Göran la alentaba. Ese día pondrían todas las cartas sobre la mesa pero, por ahora, seguía escondida a cierta distancia, fuera de la vista de todos.
Echó una ojeada al jardín y vio a su madre. Estaba a cuatro patas junto al seto que había ante la ventana de la cocina.
– Papá, hay algo que tengo que deciros. A ti y a mamá.
En la frente de su padre se formó enseguida una arruga de preocupación. Era la primera vez que pasaba algo así. Que ella tomase la iniciativa de una conversación.
– No habrá pasado nada, ¿verdad?
– Nada malo de lo que debas preocuparte, sólo que quiero contaros una cosa. ¿Podemos entrar?
Su padre contempló el camino de gravilla a sus pies. Aún no había terminado del todo y no le agradaba dejar una tarea a medias. Ella lo sabía, como sabía que no eran las circunstancias ideales para la conversación de que se trataba, pero Göran estaba esperándola en la carretera y ella se lo había prometido. Le prometió que, por fin, procuraría para los dos la oportunidad de forjarse su propia vida juntos. De verdad.
– Entrad vosotros, voy a buscar a una persona a la que quiero que conozcáis.
Su padre miró enseguida hacia la verja. Ella lo vio en su mirada. Lo habría sabido aunque los hubiese tenido cerrados.
– ¿Has traído visita? Pero si estamos…
Se miró la ropa de trabajo y se sacudió rápido con las manos, como si así fuese a quedar más limpia. Y ya se estaba arrepintiendo. Llevar visita a casa sin que sus padres se hubiesen preparado iba contra las normas tácitas que regían en su casa. Aquello era un completo error. Se había dejado convencer de algo cuyo único final posible era el fracaso. Göran no podía comprenderlo. En su casa todo era muy distinto.
– Inga, Maj-Britt trae una visita.
Su madre dejó en el acto la limpieza del seto y se puso de pie.
– ¿Una visita? ¿Y qué visita es ésa?
Maj-Britt sonrió e intentó irradiar una serenidad que no sentía.
– Si esperáis dentro, vendremos dentro de… ¿Está bien un cuarto de hora? Y no tenéis que pensar en poner un café ni nada de eso, sólo quiero presentaros…
Había pensado decir «presentároslo», pero decidió que sería mejor esperar. La cosa ya estaba bastante mal. Su madre no respondió. Se sacudió lo más visible de las perneras del pantalón y se encaminó a buen paso hacia la puerta de la cocina. Su padre tomó la cesta y la azada para guardarlos en el cobertizo. Estaba claro: ya estaba irritado por que lo hubiesen interrumpido. Miró a su alrededor cuando cruzó el césped para asegurarse de que no había nada más por medio.
– Tú lleva adentro las herramientas de tu madre.
No era una pregunta y Maj-Britt obedeció.
Se detuvieron en la escalera unos minutos y se dieron la mano. La de Göran estaba sudorosa, y eso no era habitual.
– Todo irá bien. Por cierto, le prometí a mi madre que les preguntaríamos si no querrían venir a casa a tomar café un día de éstos, para que se conozcan. Recuérdamelo, que no se me olvide decirlo.
Para Göran todo era muy fácil. Y muy pronto, también lo sería para ella.
Agarró el pomo y supo que había llegado el momento. Pasara lo que pasase.
Lo tenía decidido.
Nadie los recibió en el vestíbulo. Se quitaron los chaquetones mientras oían el chorro del agua en la cocina, seguido del golpeteo de las suelas de alguien que se acercaba. Enseguida apareció su madre en la puerta. Llevaba el vestido estampado y los zapatos negros que sólo acostumbraba a ponerse para las ocasiones. Y, en un segundo, quizás alcanzó Maj-Britt a comprender lo solemne de la situación. Que lo hacían por ella.
Su madre sonrió y le tendió la mano a Göran.
– Bienvenido.
– Mi madre, Inga. Éste es Göran.
La sonrisa de su madre se hizo más franca y abierta mientras se saludaban.
– Es estupendo que Maj-Britt haya traído a casa a uno de sus amigos, pero debes perdonarnos, pues no hemos tenido tiempo de preparar nada que ofrecerte, de modo que tendrás que conformarte con lo que haya.
– No importa, de verdad que no.
Göran le devolvió la sonrisa.
– ¡De ninguna manera! Por supuesto que tomarás algo. El padre de Maj-Britt está esperando en la sala, así que puedes ir pasando. Yo iré enseguida con el café. Maj-Britt, tú ven a ayudarme en la cocina.
Su madre se marchó y ellos dos se miraron un instante. Se cogieron fuertemente de la mano y asintieron. Lo lograremos. Maj-Britt le señaló la sala de estar y Göran respiró hondo. Y Maj-Britt leyó en sus labios aquellas dos palabras que le infundían valor. Ella sonrió, se señaló a sí misma y luego a él y asintió. Pues en verdad que así era.
Su madre estaba de espaldas vertiendo el agua caliente en la cafetera. Habían sacado la porcelana fina, la sinuosa cafetera de porcelana decorada con flores azules. De repente, sintió remordimientos. Debería haberlos prevenido de que pensaba llevar visita, en lugar de exponerlos al imprevisto. Vio que a su madre le temblaban las manos. De repente, se sentía apremiada.
– No tendríais que haberos molestado tanto.
Su madre no respondió. Siguió vertiendo un poco más de agua del cazo para que se mezclase con el café de la cafetera eléctrica. Maj-Britt deseaba ir a la sala. No quería dejarlo allí solo con su padre. Habían decidido que harían aquello juntos. Como harían todo lo demás en el futuro.
Miró a su alrededor.
– ¿Puedo hacer algo?
– Canta en el coro, ¿verdad?
– Sí, es primer tenor.
No se oía el menor ruido de la sala de estar. Ni siquiera un murmullo.
– ¿Quieres que lleve esto?
Maj-Britt señaló una pequeña bandeja con el azúcar y la jarrita de la crema de leche. Del mismo juego de porcelana que la cafetera. Desde luego, se tomaban muchas molestias.
– Primero llena la jarrita de crema.
Maj-Britt fue a sacar la crema del frigorífico, llenó la jarrita y, entre tanto, ya se había hecho el café. Su madre la miró con la cafetera en una mano, mientras se atusaba el cabello con la otra.
– ¿Vamos?
Maj-Britt asintió.
Su padre estaba sentado a la mesa de la sala de estar, ataviado con su traje negro de vestir. Los marcados dobleces del mantel sobresalían de la superficie de la mesa, pero quedaron aplastados por las floridas tazas de porcelana y el plato con ocho clases distintas de galletas. Göran se levantó al verlas entrar.
– ¡Menuda fiesta! De verdad que no era mi intención causarles tanta molestia.
Su madre sonrió.
– ¡Bah! No es nada, sólo he servido lo que tenía en casa. ¿Un café?
Maj-Britt no articulaba palabra. Había algo de irreal en todo aquello. Göran y sus padres en la misma habitación. Dos mundos tan esencialmente distintos bajo la misma mirada. Las personas que más amaba en el mundo, reunidas en el mismo lugar, al mismo tiempo. Y Göran allí, en su casa, donde Dios siempre vigilaba cada acontecimiento. Allí estaban juntos. Todos ellos. Y todo estaba permitido. Incluso lo invitaron a café en la vajilla de porcelana. Con sus trajes de vestir.
Allí estaban, pues, con sus tazas de café y unas galletas en el plato. Intercambiando sonrisas esquivas, sin decir nada, nada importante, nada que se apartase de las frases de cortesía sobre la excelencia de los dulces y el buen sabor del café. Göran hacía lo que podía y ella sentía transcurrir los segundos, cómo la situación se iba haciendo insostenible. La sensación de estar ante un precipicio. De estar disfrutando los últimos instantes de hallarse a buen recaudo, antes de precipitarse a lo desconocido.
– Así que os habéis conocido en el coro.
Fue su padre quien hizo la pregunta. Removió el café con la cuchara y la dejó escurrir antes de colocarla en el platillo junto a la taza.
– Sí.
Maj-Britt quería añadir algo, pero no le salía.
– Sí, a ti te vimos en el concierto de Navidad del año pasado, cuando interpretaste aquel solo. Tienes una hermosa voz, de verdad melodiosa. ¿No fue «Noche de paz» lo que cantaste?
– Sí, exacto, y también «Adviento», pero supongo que el más conocido era «Noche de paz».
De nuevo se hizo el silencio. Su padre empezó a remover el café otra vez y el sonido de la cucharilla resultaba acogedor, en cierto modo. Tan sólo el tictac del reloj de pared y el rítmico tintineo de la cucharilla en la taza. Nada por lo que preocuparse. Todo iba como debía. Allí estaban juntos y tal vez deberían hablar un poco más, pero nadie hacía preguntas y no se ofreció la menor posibilidad de entablar conversación. Göran buscó su mirada. Ella le correspondió brevemente antes de clavarla en el suelo.
Maj-Britt no se atrevía.
Göran dejó la taza sobre la mesa.
– Hay algo que Majsan y yo queríamos contarles.
La cucharilla detuvo su girar en la taza. Maj-Britt dejó de respirar. Seguía al borde del precipicio pero, súbitamente, éste cedió sin que ella hubiese dado el menor paso.
– ¿Ah, sí?
Su padre paseó la mirada de uno a otro, de Göran a Maj-Britt y de nuevo al punto de partida. Una sonrisa de curiosidad asomó juguetona a su rostro, como si el hombre acabase de recibir un obsequio inesperado. Y Maj-Britt lo comprendió en el acto. Lo que iban a decir era tan impensable que a su padre ni se le había pasado por la cabeza.
– He solicitado mi ingreso en el Conservatorio Superior de Música de Björkliden y tendré que mudarme de aquí; le he pedido a Majsan que venga conmigo y ella ha aceptado.
Ella jamás había experimentado en la realidad lo que ocurrió entonces, pero sí lo había visto en la tele en alguna ocasión. La imagen se congeló de forma instantánea y todo se detuvo. Ni siquiera era capaz de distinguir si seguía oyéndose el tictac del reloj de pared. De pronto, todo volvió a cobrar movimiento, aunque con más indolencia: Como si la parálisis persistiese parcialmente y debiese ir ablandándose poco a poco, antes de que todo se restaurase. La sonrisa de su padre no desapareció de inmediato, sino que su expresión sufrió una transformación más bien gradual. Sus rasgos adquirieron otra forma y, cuando por fin se asentaron, Maj-Britt pudo leer la más pura desesperación en su cara.
– Pero…
– Sí, bueno, como es lógico, pensamos casarnos, puesto que tenemos intención de vivir juntos.
Oyó resonar la desazón en la voz de Göran. Miró a su madre. Tenía la cabeza inclinada y las manos cruzadas en el regazo. Su pulgar derecho se movía nervioso sobre la mano izquierda.
Entonces, Maj-Britt miró a su padre a los ojos y, a partir de ahí, dedicaría toda su vida a olvidar lo que vio en ellos. Vio la pesadumbre, pero también otro sentimiento que reconocía con más claridad: el desprecio. Sus mentiras habían quedado al descubierto y los había traicionado. A ellos, que lo habían hecho todo por ella, por ayudarle. Y ella les volvía la espalda a sus padres y a la Comunidad eligiendo a un hombre ajeno a su círculo sin ni siquiera pedirles su aprobación. Simplemente, se presentó allí, los obligó a vestirse de nuevo y les soltó la noticia.
Desconocía el nombre del color que había adoptado la cara de su padre.
– Quiero hablar con Maj-Britt a solas.
Göran no se movió de la silla.
– No, me quedaré aquí. A partir de ahora, deben considerarnos como una pareja y lo que le atañe a Majsan también me atañe a mí.
Pues sí. El reloj sonaba, ciertamente. Ahora sí que lo oía. El remanso del ritmo regular de su cancioncilla infantil: «… tictac, tictac, tilín, talán, anda el reloj, levántate a recoger musgo».
– ¡Pero yo tendré derecho a hablar a solas con mi propia hija!
«Largo es el día, menuda la barriga y poca la comida que hay en la alforja.» -Es mi futura esposa. A partir de hoy, lo haremos todo juntos.
– Bueno, pues quédate. Más vale que lo oigas tú también. Ya tenemos decidido desde hace mucho tiempo con quién se va a casar Maj-Britt, y no eres tú, te lo aseguro. Se llama Gunnar Gustavsson, un joven de la Comunidad que nos inspira gran confianza tanto a mí como a la madre de Maj-Britt. No sé qué fe profesarás tú pero, puesto que no te he visto en ninguna de nuestras reuniones, dudo mucho que compartas la de Maj-Britt, con lo que el matrimonio entre vosotros es, claro está, impensable.
Maj-Britt miraba atónita a su padre. ¿Gunnar Gustavsson? ¿El que, vestido con su traje nuevo, vio cómo la humillaban en casa del pastor? Su padre la miró, su voz cargada de desprecio.
– No le hagas de nuevas. Sabes bien que lo dijimos hace mucho tiempo. Sólo que Gunnar y yo hemos decidido esperar hasta que Dios te considere preparada, puesto que has tenido esos problemas de…
Ahí se interrumpió y le tembló el labio inferior al cerrar la boca. Dos líneas rosadas rodeadas de blanco. Su madre se mecía adelante y atrás mientras emitía un tenue lamento retorciendo las manos nerviosamente en su regazo.
– ¿Qué problemas son ésos?
Fue Göran quien preguntó. Göran era el único que podía preguntar qué problemas había tenido. Maj-Britt se veía de nuevo en el comedor del pastor, desnuda y atada a la silla. Y quizá todo fuese culpa suya, a fin de cuentas. Ellos hicieron lo posible por salvarla, pero ella se negó a dejarse salvar y, puesto que no obedeció, se condenó para siempre, y claro, condenarse a sí mismo es una cosa, pero también los arrastró a ellos en su caída. Porque ellos la habían concebido en pecado y porque su dios no quería saber nada de ella. Porque ella se rindió finalmente y ya no estaba dispuesta a renunciar a todo por obedecer a Dios. Y ahora resultaba que Göran quería saber qué clase de problemas había tenido, y si hubiera un solo modo de deshacer lo hecho, ella lo desharía ahora mismo.
– He preguntado cuáles son los problemas que ha tenido Majsan.
Su voz dejaba traslucir su irritación y Maj-Britt se preguntó cómo era posible atreverse a usar ese tono allí y en aquel momento y en aquella casa. Todo lo que había aprendido y comprendido a lo largo de aquel año se esfumó. La certidumbre de que el amor que Göran y ella sentían era limpio y hermoso, que la hacía crecer como persona. La convicción de que, ya que a ellos los hacía tan felices, estaba destinado a existir y no podía ser pecado. Ni siquiera ante su dios. Ahora, de pronto, ya no le parecía tan evidente.
– ¿Por qué no dices nada, Maj-Britt? ¿Te has quedado muda? -Fue su padre el que le habló así-. ¿Por qué no le hablas de tus problemas?
Maj-Britt tragó saliva. Sentía la vergüenza quemándole el cuerpo.
– Maj-Britt ha tenido problemas para cuidar su relación con Dios y el que tú te encuentres aquí puede considerarse el resultado de ello. Cuando uno es limpio de espíritu no deja que lo invadan tales perversiones porque, como cristiano, uno se abstiene de la maldición de la sexualidad, ¡y se abstiene lleno de gozo y de gratitud! Hemos hecho todo lo posible por ayudarle, pero, al parecer, ahora se ha dejado seducir de verdad. -Göran lo miraba perplejo. Su padre prosiguió. Cada sílaba como el restallido de un látigo-. Preguntabas cuáles eran los problemas que ha tenido. ¡Tienen un nombre! ¡Automancillarse!
«Jesucristo, no me hagas pasar por esto. Señor, perdóname todos mis actos. ¡Ayúdame, por favor, ayúdame!»
¿Cómo lo habían sabido?
– Fornicación, Maj-Britt, a eso es a lo que te dedicas. Lo que estás haciendo es pecado y se considera un desvío del buen camino.
Göran parecía desconcertado. Como si aquel hombre estuviese pronunciando todas esas palabras en una lengua extranjera. Cuando su padre tomó la palabra otra vez, la virulencia de su voz sobresaltó a Maj-Britt.
– Maj-Britt, quiero que contestes a mi pregunta mirándome a los ojos. ¿Es verdad lo que dice, que piensas irte de aquí con él? ¿Es eso lo que has venido a decirnos?
La madre de Maj-Britt rompió a llorar, meciéndose adelante y atrás con la cabeza entre las manos.
– Tú sabes que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Murió por ti, Maj-Britt, ¡por tu bien! Y ahora le haces esto. Te condenarás por siempre jamás, quedarás por siempre excluida del reino de Dios.
Göran se puso de pie.
– Pero ¿qué tonterías son éstas?
Su padre también se levantó. Como dos gallos de pelea, midiéndose las fuerzas con la mirada por encima del mantel bien planchado. Su padre echaba espuma por la boca al oír la insolencia.
– ¡Tú, enviado de Satán! El Señor te castigará por esto, por haberla inducido a la depravación. Te arrepentirás de esto, recuerda lo que te digo.
Göran se acercó a la silla de Maj-Britt y le tendió la mano.
– Ven, Majsan, no tenemos por qué quedarnos aquí a escuchar esto.
Maj-Britt no podía moverse. La pierna seguía atada a la pata de la silla.
– Si te marchas ahora, Maj-Britt, no serás nunca bien recibida en esta casa.
– ¡Vamos, Majsan!
– ¿Me has oído, Maj-Britt? Si optas por irte con ese hombre, tendrás que atenerte a tu elección. La raíz venenosa debe ser apartada de las demás, para no contaminarlas. Si te marchas ahora, renuncias a tu comunidad y a tu derecho al perdón de Dios, y dejarás de llamarte nuestra hija.
Göran le tomó la mano.
– Venga, Majsan, vamos.
El reloj de pared dio las cinco. Marcó el tiempo exacto en el espacio. Y ella no sabía que, precisamente en ese momento, se estaba formando un borrón rojo en el almanaque.
Maj-Britt se levantó. Dejó que la mano de Göran la condujese al vestíbulo y, después de ayudarle a ponerse el chaquetón, salieron por la puerta. De la sala de estar no se oyó un solo ruido. Ni siquiera los lamentos de su madre. Sólo un silencio aniquilador que no acabaría nunca.
Göran la llevó por el sendero del jardín hasta cruzar la verja, pero una vez allí, se detuvo y la abrazó. Los brazos de Maj-Britt colgaban inertes.
– Cambiarán de actitud. Ya verás, dales un poco de tiempo.
Todo quedó vacío. No había alegría, ni alivio al saber que las mentiras habían quedado atrás, ninguna expectación ante las posibilidades futuras. Ni siquiera podía compartir la rabia de Göran. Tan sólo un dolor grande y negro ante tanta incapacidad, la suya y la de sus padres. Y la de Göran, incapaz de comprender qué era lo que acababa de provocar allí dentro. Y la del Señor, que los había creado a todos con libre albedrío, pero que condenaba a aquellos que no cumplían su voluntad. El Señor, que sólo quería castigarla.
Había deseado muchísimo poder dormir con él una noche entera, y ahora por fin podrían hacerlo, pero todo se había estropeado. Quería ver a Vanja, así que Göran tomó prestado el coche de sus padres y fue a buscarla. En el coche, le contó detalladamente la visita a la casa de Maj-Britt y, cuando Vanja cruzó la puerta, se la llevaban los demonios.
– ¡Joder, Majsan! No permitas que destruyan esto también. ¡Más bien deberías plantarles cara!
Göran preparó una tetera tras otra y, a medida que avanzaba la noche, Maj-Britt fue escuchando los enfoques cada vez más fabulosos que su amiga le iba dando al problema. Incluso consiguió hacerla reír varias veces. Sin embargo, fue al final de una larga retahíla para convencerla cuando Vanja, de pronto, dijo una frase que hizo reaccionar a Maj-Britt.
– Hay que atreverse a deshacerse de lo viejo para dejar lugar a algo nuevo, ¿no? Donde no había espacio, nada puede empezar a crecer. -Vanja guardó silencio, como si ella misma se hubiera puesto a considerar lo que acababa de decir-. Mira tú, ¡eso sí que ha estado bien! -exclamó.
Y acto seguido, le pidió a Göran un bolígrafo y garabateó sus propias palabras en un papel, las leyó en silencio y sonrió satisfecha.
– ¡Ja! Si alguna vez escribo mi libro, estas palabras tienen que salir.
Maj-Britt sonrió. Vanja y sus sueños de escritora. Maj-Britt le deseaba toda la suerte del mundo, de corazón.
Vanja miró el reloj.
– Y sólo por eso, porque lo he dicho, acabo de decidirme y tomo la decisión hoy a las cuatro menos veinte del 15 de junio de 1969. Me mudo a Estocolmo. Así podemos mudarnos juntas, Majsan, aunque no sea a la misma ciudad, y sin mí no te vas a quedar en este agujero, ¿no?
Göran y Maj-Britt se echaron a reír.
Y cuando llegó el alba, recobró la certeza. Había elegido bien y ellos no le arrebatarían esa felicidad. Su maravillosa Vanja. Como un pilar, allí estaba siempre que Maj-Britt la necesitaba. ¿Qué habría hecho si Vanja no hubiese existido?
Vanja.
Y Ellinor.
Maj-Britt aplicó el oído por si había ruido en el baño. Silencio absoluto. El dolor lumbar empezaba a remitir. Sólo quedaba una molestia sorda pero soportable. Y una necesidad urgente de ir al baño.
– Juro por Dios que no conozco a la tal Vanja.
Maj-Britt soltó un bufido. «Pues sigue jurando. A mí me trae sin cuidado. Y a Él también, seguro.»
– No tardarán en llamarme por teléfono, hace media hora que tendría que haber estado en casa del siguiente usuario.
Era inútil. Jamás le sacaría la verdad. Y por si fuera poco, ella no tardaría en hacerse pis encima. Maj-Britt dejó escapar un suspiro, se giró y abrió la puerta. Ellinor estaba sentada en el retrete, con la tapa bajada.
– Fuera de aquí. Tengo que usar el retrete.
Ellinor la miró y meneó despacio la cabeza.
– Estás loca. ¿Qué te pasa?
– Ya te he dicho que tengo ganas de hacer pis. Largo de aquí.
Pero Ellinor no se inmutó.
– No me moveré de aquí hasta que no me digas qué te hace pensar que conozco a esa mujer.
Ellinor se retrepó tranquilamente y se cruzó de brazos. Se acomodó cruzando también las piernas. Maj-Britt apretó los dientes. Si no le tuviese tanta aversión a la sola idea de tocarla, le habría dado una bofetada. Un buen tortazo en la cara.
– Pues haré pis en el suelo. Y ya sabes quién tendrá que limpiarlo.
– Pues haz pis en el suelo.
Ellinor retiró una pelusa de la pernera del pantalón. Maj-Britt no podría aguantar mucho más, pero jamás se humillaría hasta ese punto, desde luego, al menos no delante de aquella odiosa criatura que siempre se salía con la suya. Y tampoco podía arriesgarse a que Ellinor viese la sangre en la orina, pues seguro que la muy traidora daría la alarma enseguida. Sólo le quedaba una salida, por poco que le gustase.
– Por algo que me escribió en una carta.
– ¿En una carta? ¿Y qué fue lo que escribió?
– Eso a ti no te incumbe. Ya puedes quitarte de ahí.
Ellinor no se movía. La desesperación de Maj-Britt iba en aumento. Notó que ya le chorreaban unas gotas y que se le mojaban las bragas.
– Debí de malinterpretarlo y te presento mis disculpas por haberte encerrado, ¿vale? Y ahora, ¿puedes irte de aquí?
La joven se levantó por fin, tomó el cubo y salió por la puerta con una expresión avinagrada. Maj-Britt se encerró a toda prisa y se sentó en el váter tan rápido como pudo. Experimentó una liberación al notar que la vejiga por fin iba quedando vacía.
Oyó cerrarse la puerta. «Adiós Ellinor. Ya no volveremos a vernos nunca más.»
De repente, sin previo aviso, se le hizo un nudo en la garganta. Por más que tragaba, no conseguía eliminar la sensación. Y también empezó a llorar, así sin motivo, a borbotones le brotaron las lágrimas de los ojos y comprobó con horror que no era capaz de detenerlas. Era como si algo se le hubiese quebrado por dentro y se cubrió la cara con las manos.
Un dolor demasiado duro de soportar.
Y cuando la derrota era un hecho, se vio obligada a admitir su ridícula añoranza. La intensidad con que deseaba que hubiera una sola persona, sólo una, que de forma totalmente voluntaria y sin cobrar quisiera quedarse con ella un rato.
19
Llamó al trabajo y se pidió cinco días de las vacaciones acumuladas. Había perdido la cuenta de cuántos tenía, porque hasta el momento no le habían interesado. Cinco semanas de vacaciones al año era más de lo que quería y las vacaciones no disfrutadas habían ido acumulándose a lo largo de los años. No le preguntaron para qué pedía aquellos cinco días y sabía que la dirección confiaba en ella. Una jefa cumplidora como ella no se ausentaría del trabajo tantos días sin una razón de peso.
Los días siguientes acudió todas las tardes a casa de Pernilla. Le había explicado que, en lo sucesivo, ella sería la única del grupo de emergencias que iría a su casa, noticia que Pernilla acogió sin demostrar ni alegría ni decepción. Monika lo interpretó como una buena señal. Por el momento, se conformaba con que la aceptara.
Pasaba la mayor parte del tiempo fuera, con Daniella. El parque no tardó en resultar aburrido, de modo que sus paseos eran cada vez más largos. Lento pero seguro, logró ganarse la confianza de Daniella, y sabía que ése era un buen camino: llegar a la madre a través de la aceptación de la hija. Porque era Pernilla la que mandaba. Monika era consciente de ello cada segundo del día. La amenaza constante de ser rechazada de pronto, de que Pernilla pensara que se las arreglaría mejor sin su ayuda. La sola idea de no ser bien recibida un día la hacía comprender lo lejos que estaba dispuesta a llegar por no verse rechazada. Aún le quedaba mucho por enmendar.
En una ocasión una amiga fue a ver a Pernilla y a Monika no le gustó la idea de marcharse y dejarlas allí solas. Claro que debería haberse alegrado por Pernilla, pero, al mismo tiempo, quería participar en lo que sucedía, saber de qué hablaban, si Pernilla tenía algún plan de futuro que Monika desconociera. Pero, por lo general, Pernilla se dedicaba a dormir mientras Monika y Daniella salían a sus excursiones. Monika intentaba quedarse en el apartamento cuando volvían para demostrarle lo bien que se llevaban ella y Daniella. Pernilla solía retirarse a su dormitorio y no hablaba mucho con ella, pero Monika disfrutaba de cada segundo que podía estar allí. Sólo los ojos de Mattias la llenaban de desánimo; la vigilaban desde la cómoda mientras ella jugaba en el suelo con Daniella. Pero tal vez ahora que veía que iba allí a diario y asumía su responsabilidad, empezase a comprender que su intención era buena.
Aunque Pernilla no hablaba mucho, Monika intuía que ayudaba sólo con estar en su casa y cuando se marchaba, la serenidad seguía durándole un par de horas; la sensación de haber triunfado con la primera etapa de una honorable empresa, de que se había ganado un poco de alivio. Y comprendió, además, lo insignificante que resultaba todo lo demás. Como si hubiese ido apartando todo lo superfluo y sólo hubiese quedado una premisa para existir. Sin embargo, unas horas más tarde, volvían las palpitaciones. Y ella era una experta en su ciencia, sabía exactamente cuáles eran las alteraciones automáticas que se producían en su cuerpo, que sólo aspiraba a maximizar sus posibilidades de sobrevivir. El miedo dirigía la sangre a los músculos de mayor tamaño y el hígado liberaba su almacén de glucosa para darles energía, el zumbido en los oídos era el corazón que trabajaba para incrementar la presión sanguínea, el bazo se encogía para inyectar más glóbulos rojos y aumentar la capacidad oxigenante de la sangre, la adrenalina y la noradrenalina recorrían todo su cuerpo. Pero en esta ocasión no le servía de nada haber obtenido la mejor nota en todos los exámenes. Habían olvidado enseñarle qué hacer ante tal reacción física. Todo el cuerpo trabajaba para ayudarle a huir pero ¿qué hacer cuando era imposible escabullirse? Durante el día tenía la sensación de hallarse en una burbuja de cristal, protegida de todo lo que sucedía fuera, como si ya no le incumbiese. Por las tardes iba al gimnasio para acabar agotada con una buena sesión, pero aun así no podía conciliar el sueño al acostarse. En cuanto apagaba la luz, la angustia se cernía sobre ella. Y el desconcierto. Las ideas que lograba mantener apartadas estando ocupada durante el día exigían ser pensadas en la oscuridad, pero eso quedaba descartado. Monika sospechaba que tal vez esas ideas cuestionasen lo que estaba haciendo, de modo que tenía pleno derecho a mantenerlas alejadas. Puesto que nunca nada se regía por el sentido común y la justicia, ella tenía todo el derecho del mundo a dar forma a su propia estrategia para implantar algo de orden en el sistema. Las fuerzas que gobernaban la vida y la muerte carecían de toda lógica y discernimiento. Imposible aceptarlas. Ella debía tener la posibilidad de compensar.
Cuando por fin se dormía, la acechaban otros peligros. Thomas se le acercaba en sueños. Iba y venía a placer y despertaba en ella una añoranza que hacía que todo se tambaleara. Lo que ella se había forzado a olvidar con su voluntad permanecía en forma de recuerdos en su cuerpo y sus manos se negaban a defenderse.
Con el fin de protegerse, se recetó unos somníferos.
Entonces la dejaron en paz.
El tercer día hizo acopio de valor y propuso quedarse a prepararles la cena. Y, por supuesto, antes iría a hacer la compra. Le encantaría invitarlas, añadió. Pernilla dudó sólo un instante, pero admitió enseguida que se lo agradecería mucho. Su espalda había empeorado desde que se quedó sola y llevaba más de tres semanas sin ir al quiropráctico. Monika sabía por qué, que el problema era el dinero, pero necesitaba que Pernilla se lo dijera y, ante todo, necesitaba conocer más detalles. Y esperaba poder conocerlos durante la cena.
Estaba en el vestíbulo poniéndose el abrigo y acababa de pensar que prepararía esa receta de solomillo al horno con gratén de patatas y planteándose si comprar una botella de vino, cuando apareció Pernilla en el vestíbulo.
– Ah, por cierto, soy vegetariana, creo que no te lo había dicho, ¿verdad?
Monika sonrió.
– ¡Qué suerte! Yo no quería decírtelo porque pensaba que tú querrías algo de carne para cenar. ¿Cuánto hace que eres vegetariana?
– Desde los dieciocho.
Monika se abrochó el último botón del abrigo.
– ¿Te apetece algo especial?
Pernilla dejó escapar un suspiro.
– No. Si quieres que te sea sincera, ni siquiera tengo hambre.
– Deberías intentar comer un poco, ya se me ocurrirá algo en la tienda. Por cierto, y un poco de vino, ¿te apetece? Si quieres puedo pasar por el Systembolaget y comprar una botella.
– Otra persona del grupo de emergencias que estuvo aquí me dijo que tuviera cuidado con el alcohol por un tiempo. Al parecer, cuando se está en mi situación, es bastante habitual consolarse con un par de copas de vino por las noches.
Monika no respondió, se preguntaba si Pernilla la estaba reconviniendo. Pero la joven continuó.
– Aunque por mi parte, no hay peligro; de todos modos no me lo puedo permitir. Sí, me apetecería mucho tomarme una copa de vino.
Monika anduvo escogiendo un buen rato en la sección de verduras. No sabía nada de recetas vegetarianas y, al final, optó por preguntarle a una de las empleadas. Sí, claro, tenían una serie de recetas en el expositor que había junto los lácteos, y de entre ellas eligió una a base de rebozuelos que tenía un aspecto de lujo y que se sentía capaz de preparar. Se diría que Pernilla confiaba más en ella, de modo que la amenaza de verse rechazada le resultaba ya menos inminente. Y esa noche iban a cenar juntas. Tendrían ocasión de conocerse mejor y no pensaba decepcionar a Pernilla. Acababa de poner las bolsas en el suelo para sacar las llaves del coche cuando la vio. No sabía de dónde había salido; de repente, allí estaba, en medio del asfalto, junto a una de las bolsas: una paloma de color plateado con tonos violetas en las alas. A Monika se le cayeron las llaves de las manos. Los pequeños ojos negros del ave la miraban acusándola y, de repente, temió que la paloma fuese a hacerle daño. Sin apartar la vista del animal, se agachó a recoger el llavero y abrió el coche. Hasta que no levantó las bolsas del suelo, no echó a volar aleteando asustada por el aparcamiento, y Monika metió las bolsas en el coche tan rápido como le fue posible. Una vez dentro, bloqueó los seguros de las puertas antes de marcharse.
Cuando aparcó ante la casa de Pernilla se quedó un rato sentada para serenarse. Otra vez vio a aquel perro tan gordo. A un par de metros del balcón que era el suyo, agachado haciendo sus necesidades, pero en cuanto había terminado, ya quería entrar otra vez. Alguien le abrió la puerta del balcón, pero el apartamento estaba a oscuras, así que no pudo distinguir si era una mujer o un hombre.
Pernilla estaba viendo la tele en el sofá. Se había vuelto a poner el jersey de Mattias y Monika se dio cuenta de que había estado llorando. Ante ella, sobre la mesa, había un montón de sobres con ventana, todos abiertos. Monika dejó las bolsas en el suelo. Vio cumplida su esperanza de sentirse mejor cuando estuviese de vuelta en el apartamento y recobró la firmeza en su propósito. Se sentó en el sofá, al lado de Pernilla. Había llegado el momento de dar el siguiente paso.
– ¿Cómo estás?
Pernilla no respondió. Cerró los ojos y se tapó la cara con la mano. Monika miró los sobres de reojo. La mayoría iban dirigidos a Mattias y todos parecían contener facturas. Aquél era un momento ideal que no podía dejar pasar.
– Comprendo que debe de ser muy difícil abrir sus cartas.
Pernilla apartó la mano y sollozó. Se encogió en el sofá y se abrazó las piernas.
– No he tenido fuerzas para abrir el correo hasta ahora y he aprovechado mientras hacías la compra.
Monika se levantó y fue a la cocina a buscar unas servilletas. Cuando volvió a la sala de estar, se las dio a Pernilla. Ella se sonó y arrugó el papel con la mano hasta convertirlo en una bola.
– No podremos seguir viviendo aquí. Lo he sabido en todo momento, pero no he tenido fuerzas para pensar en ello.
Monika guardó silencio unos minutos. Aquella información era la que esperaba que le confiase Pernilla.
– Perdona que te pregunte pero ¿teníais seguros y esas cosas? Quiero decir, un seguro de accidente.
Pernilla exhaló un suspiro y le contó toda la historia. La que Mattias contó aquel día y que, a partir de aquel momento, ella sí podía conocer. En esta ocasión, el relato fue más detallado. Monika memorizó cada detalle, cada cifra, tomó nota en su bien entrenado cerebro de toda la información y cuando Pernilla terminó, ya estaba al corriente del alcance del problema. El préstamo que se vieron obligados a pedir para sobrevivir después del accidente de Pernilla no fue un crédito bancario normal y corriente, sino un préstamo de la financiera Finax, al 32 por ciento de interés. Y puesto que no habían podido pagar ninguna mensualidad, había ido subiendo según pasaban los meses y, en la actualidad, ascendía a la cantidad de 718.000 coronas. La pensión por enfermedad era la única fuente de ingresos de Pernilla y, aunque el Estado les subvencionase la vivienda, no se las arreglarían económicamente.
– Mattias acababa de empezar en un nuevo trabajo y estábamos muy contentos. Nos esperaban aún algunos años duros, pero al menos podríamos empezar a pagar el maldito préstamo que lo había fastidiado todo.
Monika ya tenía pensado qué decir cuando se presentase la oportunidad, y por fin había llegado el momento.
– Verás, estaba pensando en una cosa. Claro que no te puedo prometer nada, pero sé que existe un fondo al que se pueden pedir subvenciones en estos casos.
– ¿Cómo que un fondo?
– No lo sé exactamente, una de las personas en cuya casa estuve, por lo del grupo de emergencias, recibió ayuda de ese fondo. Te prometo que será lo primero que haga mañana por la mañana.
Pernilla cambió de postura y se volvió hacia ella. En aquel momento, Monika era dueña de toda su atención.
– Sí, si tienes tiempo y ganas, sería muy amable por tu parte.
Su corazón latía tranquilo, pausadamente.
– Por supuesto que lo haré. Pero necesitaré datos. La documentación del préstamo, los seguros, los gastos de vivienda que tengas y esas cosas. Lo que te cuesta la rehabilitación. El quiropráctico, los masajes. ¿Tienes ganas de reunir toda esa documentación?
Pernilla asintió.
Y mientras que Monika rehogaba rebozuelos en la cocina, Daniella jugaba en el suelo cerca de ella y Pernilla se asomaba de vez en cuando para preguntarle a Monika por algún papel, por si podría serle útil, experimentó por primera vez en mucho tiempo una rara sensación de paz.
20
En tres días, nadie de los servicios sociales se había puesto en contacto con ella. Ni Ellinor ni ninguna otra persona. Tenía comida suficiente, eso sí, pero empezaba a extrañarle. Quizá Ellinor se había enfadado tanto que ni siquiera le había preparado ningún sustituto, sino que pensó que Maj-Britt lo resolviese como pudiese. Sería propio de ella.
Pero comida sí que había, desde luego, después de tres días sin reponer. Y a la pizzería llevaba sin llamar varias semanas. Algo había cambiado, y sospechaba que guardaba relación con el dolor, y con la sangre en la orina. Sencillamente, ya no era capaz de comer como solía, había perdido el interés por la comida, como por todo lo demás. El vestido que hacía unos días temía que se le quedase pequeño le quedaba, de repente, más holgado, y a veces tenía la impresión de que le costaba menos levantarse del sillón. Y aun así, estaba más triste que nunca y no le quedaba ninguna razón para vivir.
Se encontraba ante la ventana de la sala de estar mirando el jardín. Allí estaba otra vez la mujer desconocida columpiando a la niña. Con una paciencia infinita, empujaba el balancín una y otra vez. Maj-Britt vio a la niña, pero no pudo soportar seguir mirándola. Habían pasado tantos años. Llevaba tanto tiempo sin recurrir a aquel recuerdo y, pese a todo, no había perdido su fuerza. Con lo sencillo que era todo mientras mantuvo los detalles fuera de su alcance. ¿Para qué servían los recuerdos que uno no podía soportar?
– ¿Puede ser verdad?
Se preguntó enseguida cómo había podido dudarlo. Cómo pudo creer ni en sueños que él no se alegraría. A ella le inquietaba la idea de que pensara que aquello vendría a estorbar sus planes de estudiar música, que pensara que bien podían esperar un poco. Pero allí estaba, radiante de alegría, y feliz con la perspectiva de ser padre. Ella estaba ya de cuatro meses. Cualquiera podía calcular que se había quedado embarazada antes de la boda, pero ya no importaba. Había elegido bando y no lo lamentaba.
Fue tal y como su padre le dijo aquel día. Ni siquiera fueron a la boda, pese a que se casaron en la iglesia, a unos cientos de metros de su casa. Maj-Britt se preguntó qué pensaron cuando oyeron tañer las campanas. A ella le pareció muy extraño que el mismo Dios que, en la casa de ellos, condenaba el amor que ella y Göran se tenían, quisiera, a unos metros de allí, bendecir su matrimonio.
El lado de los invitados del novio estaba a rebosar, pero en el de la novia sólo estaba Vanja. En el primer banco y en el centro.
Ella amaba a Göran y él la amaba a ella. Se negaba a aceptar que aquello implicase ningún pecado. Pero a veces la duda se cernía sobre ella; a veces, cuando pensaba en sus padres, que no querían saber de ella nunca más. Entonces le costaba mantenerse fuerte y firme en su convicción de que había hecho lo correcto. Porque todos habían desaparecido. La habían eliminado de sus vidas y de su compañía como a una mala hierba. Ella formó parte de la Comunidad desde que nació y al desaparecer todos de su vida, se llevaron consigo la mayor parte de su niñez. Nadie quedaba con quien compartir sus recuerdos. Y le ocurría que añoraba la unión, la sensación de pertenencia, de participar de aquella comunidad tan fuerte. Todo aquello a lo que estaba acostumbrada, lo que conocía, con lo que estaba familiarizada, todo había desaparecido y ya no era bien recibida. No había nada a lo que regresar, si un día lo necesitaba. Ni nadie a quien visitar, si un día la abatía la nostalgia.
Aunque aún fuese intensa su rabia, podía sentir a veces un nudo en la garganta cuando pensaba en sus padres. Pero entonces recordaba las palabras que dijo Vanja:
«No permitas que destruyan esto también. ¡Más bien deberías plantarles cara!».
A veces se despertaba por las noches y siempre con el mismo sueño. Estaba sola en un acantilado sobre un mar embravecido y todos habían subido a bordo de un buque. Estaban allí, en cubierta, pero por más que ella gritaba y manoteaba hacían como si no la vieran. Cuando la embarcación se perdía en el horizonte y ella comprendía que pensaban abandonarla a su suerte, despertaba con el miedo como una soga al cuello. Intentaba explicarle a Göran cómo se sentía, pero él no quería entenderla. Simplemente los llamaba chalados y, al hacerlo, los condenaba igual que su padre los había condenado a ellos. Como si eso fuese mejor.
Sólo Vanja le quedaba, pero vivían muy lejos la una de la otra. Y ya empezaba a costarles encontrar tema de conversación por teléfono o de qué hablar en las cartas, pues llevaban vidas totalmente distintas. La existencia de Vanja en Estocolmo parecía emocionante y llena de acontecimientos, mientras que en casa de Maj-Britt no sucedía gran cosa. Ella se pasaba los días en la pequeña casa que habían alquilado a las afueras de la ciudad e intentaba matar el tiempo mientras Göran estaba en el conservatorio. Sólo vivirían allí una temporada, de forma provisional. No había ni baño ni retrete y, desde que la temperatura bajó de cero, resultaba muy difícil caldear la casa. Por ahora se las arreglaban bien con el retrete que había fuera de la casa, pues estaban los dos solos. Cuando naciese el niño, se complicarían las cosas.
Pero además estaba lo otro. Aquello que le gustaba, aunque le costaba admitir que así era. Ella abrigaba la esperanza de que resultara más fácil una vez que se hubieran casado, pero no fue así. Aún había algo en ella que le decía que no tenían derecho a entregarse a esas cosas. Al menos, no sólo por puro placer. No sin un objetivo.
Procuraba que la lámpara estuviese apagada. Seguía tapándose si Göran la sorprendía desnuda alguna vez. Al principio, él se reía de ella, con cariño, no con malicia, pero Maj-Britt había creído intuir últimamente un atisbo de irritación en su voz. Göran solía explicarle lo hermosa que era y cuánto le gustaba verla desnuda y cómo lo excitaba. Maj-Britt no quería oír aquello, verdaderamente, una cosa era hacerlo en la oscuridad y otra muy distinta hablar de ello. Esa mala costumbre suya de poner en palabras lo que hacían la avergonzaba y solía pedirle que no lo hiciera. Era como si las palabras convirtiesen lo que hacían en una indecencia. Igual que si lo hubiesen hecho con la luz encendida de modo que todo se viese. No era que no quisiera: a ella le encantaba que él la tocase. Era como si su unión se fortaleciese cuando estaban tan cerca, como si compartiesen un gran secreto. Pero después venían los remordimientos. Cada vez con más frecuencia, ella se preguntaba si de verdad era correcto y bueno lo que hacían. Si de verdad cabía defender todo el placer que se permitía. Y a veces tenía la sensación de que hubiese allí alguien que, horrorizado de su lascivia, la espiase y fuese anotándolo todo en un diario.
Habían acordado que Göran terminaría aquel año en la Universidad Popular. Pagaban un alquiler tan bajo que se las arreglaban bien con su crédito de estudios. Pero cuando naciese el niño buscaría un trabajo, cualquier trabajo, decía Göran, con tal de que tuviesen lo suficiente para vivir. Ella adivinaba lo que él pensaba en el fondo, que el sueño del Conservatorio no iba a resultar tan viable como él quería hacerle creer. A veces, la madre de Göran llamaba por teléfono. Maj-Britt tenía tantas ganas de saber si había visto a sus padres, pero nunca preguntó. Nadie los mencionaba, como si los hubiesen borrado, como si nunca hubieran existido. Igual que ellos y la Comunidad habían hecho con Maj-Britt.
Iban pasando los días, cada vez más difíciles de llenar. Allí sólo conocía a Göran y algunos de sus compañeros, pero las veces que salía con ellos se sentía aún más sola. Ellos tenían en común sus estudios y habían desarrollado un lenguaje particular que le era ajeno. Göran era el mayor de los alumnos del centro y a Maj-Britt le resultaba muy infantil cuando se relacionaba con sus compañeros de clase. Bebían cubatas y escuchaban música y todo era muy distinto de aquello a lo que ella estaba acostumbrada y a como fue antes de que se mudaran.
Entonces ellos dos tenían en común el coro y preferían pasar las noches los dos solos leyendo libros, hablando, amándose. Ella siempre se sentía inferior a la gente con la que se reunían, en especial a las mujeres. Allí estaba ella, con su barriga, un personaje aburrido y siempre en silencio, pues no tenía nada que contar, y Göran no parecía comprender que se encontrase cansada a primera hora de la noche y que quisiera volver a casa temprano. Añoraba a Vanja. Ella habría comprendido cómo se sentía Maj-Britt y se habría puesto de su lado. Y habría dicho todo aquello que ella no era capaz de decir. Harriet era la que más le desagradaba, había algo en su modo de mirar a Göran que la incomodaba. En silencio, recreaba en su imaginación lo que Vanja habría hecho si hubiese estado allí. Así le resultaba más llevadero.
Un viernes por la noche, Göran volvió a casa bebido, según pudo comprobar por su aliento. No era que se le notase, pero ella estaba en la cocina, ante el fregadero, y él se le acercó por detrás y le puso las manos en los hombros y entonces le olió el aliento. Maj-Britt continuó con la vajilla. Las manos de Göran le tanteaban los costados buscando llegar bajo el jersey y cuando se apretó contra ella, Maj-Britt notó lo excitado que estaba. Cerró los ojos, intentando aplacar su respiración. No cedería, esta vez no. Estaba dispuesta a demostrarle que ella era capaz de controlar sus deseos y que no era una esclava de la lujuria.
– Déjalo ya.
Göran siguió acariciándola.
– Göran, por favor, déjalo.
Él apartó sus manos. Y enseguida se oyó un portazo.
Le llevó cerca de una hora deshacerse del deseo que había despertado en ella.
La barriga seguía creciendo. Vanja daba cada vez menos señales de vida y los días de Göran en el centro se hacían interminables. A veces no llegaba a casa hasta las ocho de la tarde. Lo retenían ensayos extraordinarios y de coro y todo lo habido y por haber, actividades obligatorias para todos los alumnos. Ella tenía la barriga inmensa y pesada y se decía que por eso ya no se tocaban nunca.
Por eso ella se había ido apartando.
Con el tiempo, él dejó de intentarlo siquiera.
Era mucho el tiempo que su soledad le ofrecía para cavilar, las ideas bullían en círculos cerrados en su cabeza y nunca se veían rebatidas, pues nunca las pronunciaba en voz alta. Ella creyó que las cosas serían mucho más fáciles si se alejaba de todos aquellos ojos vigilantes. Que por fin podría sentirse perfecta cuando se hubiese liberado de todas las limitaciones y tuviese oportunidad de participar de un mundo que se le había ido revelando a retazos a lo largo de los años, en parte gracias a Vanja pero, ante todo, gracias a Göran. Creía que todo sería mucho mejor si ella se hacía responsable de su vida y de sus decisiones, en lugar de amoldarse y de confiarse a Dios que, después de todo, ni respondía ni dejaba claro lo que opinaba. Pero no resultó así. Al contrario, ahora comprendía hasta qué punto su vida anterior había estado libre de complicaciones, puesto que podía abandonarse al unívoco parecer de la Comunidad y a sus pautas de conducta. Lo sencillo que era todo cuando no tenía que pensar por sí misma. Allí fuera, se encontraba totalmente sola.
Una raíz venenosa erradicada para que no propagase su enfermedad.
Y ella misma lo había elegido.
Estaba muy segura de que el amor de Göran y el suyo propio y todo lo que ese amor implicaba era natural y sano, y de que eran sus padres y la Comunidad los que estaban equivocados. Ahora comprendía lo egoísta de su comportamiento. Sólo pensó en sí misma y en su propia satisfacción. Ahora que se había apaciguado la rabia y que el dolor le había ganado la carrera, comprendía la desesperación en que debió de sumir a sus padres, la vergüenza que debieron de sentir. No había rastro de buena voluntad en lo que hizo, tan sólo un egoísmo desmesurado y odioso. Creyó que podría cambiar su miedo a Dios por el amor que le inspiraba Göran, que ese amor la sanaría, los acusó de obligarla a elegir. Pero ahora la asaltaba la sospecha de que quizá no hizo más que ceder, que su elección, en realidad, se basó sólo en su incapacidad para domeñar sus instintos. Las palabras del pastor la perseguían:
«El objetivo del sexo son los hijos, así como el objetivo biológico del hecho de comer es alimentar al cuerpo. Si comiéramos siempre que tuviéramos apetito y cuanto quisiéramos, está claro que algunos de nosotros comeríamos demasiado. La virtud exige control del cuerpo y la virtud aporta luz. No existe ningún conflicto entre Dios y la naturaleza, pero si al decir "naturaleza" nos referimos a nuestros instintos naturales, hemos de aprender a dominarlos, a menos que queramos arruinar nuestras vidas».
Y citó un pasaje de la Epístola a los Romanos: «Sé que en mí, quiero decir, en mi carne, no habita nada bueno».
Cada día que pasaba perdida en aquellos círculos cerrados crecía su convicción de que el pastor tenía razón. Porque aquello no estaba bien, ahora empezaba a comprenderlo. Habían engendrado un hijo prácticamente dentro del matrimonio y eso era correcto, pero seguir haciéndolo a pesar de todo no era defendible. Y no era porque sus padres pensaran así por lo que había cambiado de opinión, sino porque ella misma había llegado a darse cuenta. De repente, empezó a sentirse sucia, impura. Y puesto que sabía que la causa estaba en aquello que hacían, no podía estar bien. Puesto que le causaba tal angustia.
Impura.
El sentido de la carne era enemigo de Dios.
Era difícil lavarse bien en el fregadero de la cocina, pero por la carretera comarcal pasaban dos autobuses diarios y, desde la parada, apenas había medio kilómetro hasta la piscina cubierta. Empezó a ir allí todos los días, pero nunca se lo dijo a Göran. Ella siempre estaba en casa cuando él volvía. Cenaban e intercambiaban unas frases, pero sus conversaciones eran cada vez más pobres y los pensamientos de Maj-Britt cada vez más angustiosos. Pensaba que, seguramente, cuando naciese el niño y él terminase los estudios y volviesen a estar sólo ellos, todo mejoraría. Entonces tal vez podrían empezar a buscar un segundo hijo. Entonces podrían volver a amarse sin que estuviese mal.
Maj-Britt tenía el número de teléfono de la secretaría de la Universidad Popular y se lo sabía de memoria. Empezaba a acercarse la fecha prevista y debía llamar si se ponía de parto mientras Göran estaba en clase. Él ya había acordado que le prestarían un coche, así que Maj-Britt no tenía por qué preocuparse. Según Göran.
Estaba en la ducha de la piscina cuando rompió aguas. Sin previo aviso, notó algo de pronto y, cuando cerró el grifo de la ducha, el agua seguía corriéndole por las piernas. En la ducha de enfrente había una mujer mayor y Maj-Britt estaba de espaldas a ella, pues también la incomodaba mostrarse desnuda delante de las mujeres. Echó mano de una toalla, salió de la ducha y se sentó en un banco de los vestuarios. Sintió las primeras contracciones justo cuando acababa de ponerse la ropa interior. Consiguió ponerse el resto y, ya vestida, le preguntó a la mujer de la otra ducha si podía averiguar dónde había un teléfono.
Durante el parto, volvieron a sentirse unidos. Elle sostenía la mano y le acariciaba la frente y no sabía qué hacer y se moría de angustia intentando ayudarle a soportar el dolor. Todo se arreglaría, ahora estaba segura. Hablaría con él acerca de todas las cavilaciones que, lentas pero seguras, la estaban destrozando, intentaría hacerle comprender. Y durante el parto, hizo lo posible por amoldarse a los dolores que le despedazaban el cuerpo, mientras que, llena de admiración, se preguntaba cómo podía Dios ser tan cruel y castigar tan duramente a la mujer por el pecado de Eva. Las palabras de las Sagradas Escrituras resonaban en su cabeza: «Pues en pecado nací y en pecado fui engendrada en el vientre de mi madre».
Pasaba el tiempo. Los dolores sacudían su cuerpo hora tras hora, pero éste se negaba a abrirse para dar a luz lo que había engendrado y, codicioso, retenía a la criatura que luchaba allí dentro por nacer a la vida. La preocupación de la matrona parecía ir en aumento. Veinte horas más tarde, se vieron obligados a rendirse. Se decidieron y llevaron a Maj-Britt al quirófano para practicarle una cesárea.
«Pues en pecado nací y en pecado fui engendrada en el vientre de mi madre.»
– Majsan.
Maj-Britt oyó la voz como si llegase de muy lejos. Ella se encontraba en un lugar distinto del que parecía provenir la voz. Un vago resplandor de luces penetraba de vez en cuando la nebulosa de su campo de visión y la voz que oía resonaba como transmitida a través de un largo túnel.
– Majsan, ¿me oyes?
Consiguió abrir los ojos. La silueta desdibujada de lo que tenía delante cobró forma ante sus ojos, que enfocaron la imagen con desgana antes de perderla de nuevo.
– Es una niña.
Y entonces empezó a ver. La anestesia iba liberándola poco a poco y vio a Göran con un bebé en brazos. Göran seguía allí, no la había abandonado. Y el bebé que tenía en brazos tenía que ser el de ambos, la criatura que su cuerpo no fue capaz de parir por sí mismo. El bebé iba vestido de blanco, de eso también se dio cuenta. Estaba preparado y listo y lo habían lavado y estaba limpio e iba vestido de blanco.
– Cariño, es una niña.
Göran puso a la criatura en sus brazos. Los ojos de Maj-Britt intentaron adaptarse a la nueva distancia. Una niña.
Se abrió la puerta y dio paso a una enfermera que empujaba un carrito con un teléfono de monedas.
– Tenéis que llamar a todo el mundo para contarle la buena nueva.
Y Göran llamó a sus padres. Y a Vanja. Maj-Britt estaba demasiado cansada y no habló mucho pero Vanja gritaba de alegría al otro lado del hilo telefónico.
Y eso fue todo. No llamaron a nadie más.
La cosa no salió como dijo Göran. En lugar de aceptar un trabajo, les pidió a sus padres que les ayudasen económicamente, para así tener la oportunidad de terminar también el segundo curso.
El apartamento al que prometió que se mudarían también tuvo que esperar, aunque habló con el ayuntamiento y, llegado el momento, no habría problema, le dijeron.
Maj-Britt continuaba callando sus pensamientos, pero al menos ahora contaba con una distracción. Decidieron llamar a la niña Susanna y bautizarla en la iglesia del pueblo, con el mismo sacerdote que bendijo su matrimonio. Les escribió a sus padres una carta en la que les comunicaba que tenían una nieta y les indicaba el día y la hora del bautizo, pero no le respondieron.
Algo le pasaba con la niña. Maj-Britt lo notaba. No era que no la quisiera, pero necesitaba mantener cierta distancia. La pequeña exigía tanto… y era importante que aprendiese a controlar sus necesidades desde el principio. Educar consistía también en imponer límites y ningún progenitor responsable permitía que la voluntad de sus hijos gobernase sobre la autoridad de un adulto. Sería tanto como hacerles un flaco favor. Le daba el pecho cada cuatro horas, tal y como le habían indicado, y la dejaba llorar hasta cansarse si le daba hambre entre horas. A las siete de la tarde, la pequeña debía dormirse, pues era la hora que le habían recomendado como razonable en el centro de salud. A veces tardaba varias horas en dormirse pero llegaba un punto en que Maj-Britt dejaba de oír los gritos. A Göran, en cambio, le costaba ignorarlos. Las noches que volvía a casa antes de que la niña se hubiese dormido, andaba de un lado para otro cuestionando el método de Maj-Britt de dejar a la pequeña llorando hasta que se durmiera sola.
La niña tenía cuatro meses cuando lo constataron. Maj-Britt había notado algo extraño, pero no permitió que su sospecha madurase hasta convertirse en certeza. Gracias a diversas excusas, se las había arreglado para evitar los últimos controles de la matrona en el centro de salud hasta que, finalmente, le advirtieron que irían a verlas a su domicilio si Maj-Britt no se presentaba allí con la niña. A Göran no lo había hecho partícipe de sus inquietudes, las guardó para sí, y tampoco estaba al corriente de que se había saltado los controles sanitarios. Maj-Britt no quería ir allí, no quería que le diesen la noticia y tener que fingir que no conocía la situación. O la causa de la misma.
«Eso se llama automancillarse.»
Y resultó tal y como ella barruntaba. Acogió la noticia como si le hubiesen dado una dirección. Hizo unas preguntas para completar la información y asegurarse de que lo había entendido todo. Por la noche, le transmitió la información a Göran con la misma actitud.
– Es ciega. Lo comprobaron en el control. Hemos de volver dentro de dos semanas.
Desde aquel día, todo empezó a descomponerse. El último residuo de intento de liberarse desapareció definitivamente y ya sólo quedaba vergüenza, angustia y remordimiento. El arrepentimiento y el sentimiento de culpa le corroían como un ácido todo el cuerpo, ese cuerpo que ella odiaba más que nada sobre la Tierra, que jamás le deseó otra cosa que el mal. El mismo cuerpo cuya prueba irrefutable de su pecado dependía ahora de ella cada cuatro horas. «Un mal árbol da mal fruto. A causa del pecado, todo hombre se halla en deuda real ante Dios y se ve amenazado por su ira y por su castigo justiciero. La atracción del mal, oscura e irresistible, se propaga y se transmite de generación en generación, y la herencia de ese pecado es la causa de todos los demás pecados de pensamiento, palabra y obra.» En su soberbia, ella se había puesto en contra de Dios y el castigo por ello fue mucho más abominable de lo que jamás habría podido imaginar. A ella Dios la había hecho callar hasta la destrucción, pero ahora se ensañaba con su descendencia, permitiendo que la siguiente generación soportase el castigo que ella debería haber afrontado.
Y entonces llegó la carta de sus padres. Habían oído rumores. No la habían perdonado, pero toda la Comunidad rezaría por su hija, sobre la que había recaído la venganza justiciera de Dios.
Transcurrieron otros dos meses. Göran estaba cada vez más taciturno los ratos que pasaba en casa. Ni siquiera hablaba ya del nuevo apartamento, al que se mudarían a principios de verano. Dos dormitorios en la planta baja, sesenta y ocho metros cuadrados y un balcón, cocina y baño. Por fin dispondrían de un baño y ella podría lavarse en condiciones.
Ya había empezado a embalar, pues tenía que ocuparse en algo, le resultaba cada vez más insoportable estar ociosa. Acababa de abrir el armario de la ropa blanca que había en el vestíbulo, sobre la escalera, y extendió el brazo en busca de un montón de sábanas. Se las habían regalado los padres de Göran y llevaban sus iniciales pulcramente bordadas en azul. Vio a la pequeña cruzar el umbral del dormitorio, la vio golpearse contra el marco de la puerta y se quedó sentada en el suelo. No había barrera protectora en la escalera. Maj-Britt pasó por delante de la niña hasta la caja de la mudanza que tenía abierta sobre la cama y colocó las sábanas dentro. Cuando se dio la vuelta, se dio un golpe en las espinillas contra el larguero de la cama. El dolor fue breve y explosivo, sólo duró un instante, pero fue como si la experiencia física hubiese neutralizado una barrera en su interior. Todo se volvió blanco. Primero fue el alarido. Gritó hasta que empezó a dolerle la garganta, pero no sirvió de nada. La pequeña se asustó de su chillido y Maj-Britt entrevió por el rabillo del ojo que empezaba a gatear hacia el vestíbulo. Más cerca de la escalera. Pero su ira no se templó, aumentaba en intensidad, Maj-Britt agarró la caja con las dos manos y la estrelló con todas sus fuerzas contra la pared.
– ¡Te odio, Dios! ¡Te odio!, ¿me oyes? Sabes que estaba dispuesta a sacrificarlo todo, ¡pero no era suficiente! -Cerró los puños y los blandió hacia el techo-. ¿Me oyes, eh? ¿No podrías responder cuando se Te habla? Aunque sólo sea por una vez.
La rabia acumulada estalló y arrasó como un maremoto. Sintió el retumbar en las sienes, arrancó las sábanas de la cama y las arrojó por la habitación. Las sábanas arrastraron en la caída un cuadro de la pared y no había barrera en la escalera del vestíbulo y ahora ya no veía a su hija ciega, había desaparecido más allá del marco de la puerta. Pero algo imparable se había puesto en marcha, algo se había roto definitivamente en su interior y ahora tenía que salir a la luz porque de lo contrario, ella estallaría en mil pedazos.
– Crees que vas a salir vencedor, ¿verdad, Dios? Que voy a pedir y a suplicar Tu perdón ahora que ya es demasiado tarde, ahora que has permitido que ella sufra el castigo que sólo a mí correspondía. Eso crees, ¿verdad?
No había nada más que arrojar, de modo que tomó la caja del suelo y volvió a lanzarla una vez más. Estaba en el dormitorio tirando la caja una y otra vez, pese a que no había barrera en la escalera del vestíbulo.
– Me las arreglaré sin ti en lo sucesivo, Dios, ¿me oyes bien?
Y entonces recordó que iba a salir al vestíbulo puesto que no había barrera en la escalera y su hija ciega estaba allí sola en el suelo, pero no llegó a hacerlo.
No gritó al caer.
Sólo se oyeron varios golpes secos y después, el silencio.
21
Las noches tenían algo especial. Estar despierto cuando los demás dormían. Cuando todo se recogía en calma, cuando los pensamientos de los hombres se reunían y clasificaban en distintos estadios del sueño, dejando libre el espacio. Era como si entonces resultase más fácil pensar, como si a las cavilaciones les costase menos trabajo avanzar, al no tener que tambalearse al ritmo del tráfico diurno. Durante su época de estudiante, solía invertir el ritmo de las jornadas y, cuando se le ofrecía la posibilidad, prefería prepararse los exámenes por la noche. Cuando el aire era libre.
Ahora, en cambio, la noche iba asociada al peligro, justo por la misma razón. Cuantas menos distracciones e inconvenientes, tanto más abierto quedaba el campo. Porque algo allí dentro oponía resistencia y buscaba el contacto con ella y, cuanto mayor era el silencio, más difícil resultaba dejar de oírlo. Algo allí dentro la censuraba, pese a sus valerosos esfuerzos por imponer orden y justicia, y tenía que guardarse de no caer arrastrada a las profundidades. Sólo podía figurarse cómo se sentiría de ocurrir tal cosa, y la sola idea bastaba para hacerla enloquecer de miedo. Durante veintitrés años había logrado mantener la distancia que la separaba de una oscuridad cada vez más compacta, pero ahora había crecido hasta adquirir tales dimensiones que casi alcanzaban la superficie. La única manera de conservar la pequeña distancia que aún existía era mantenerse en constante movimiento. No detenerse jamás. Porque era urgente, muy urgente. Todo su cuerpo sentía lo urgente que era. Si se empleaba a conciencia, podría remediarlo todo. Había puesto el programa nocturno de la radio para atenuar el silencio. Los documentos de Pernilla yacían esparcidos por la gran mesa de roble de la cocina, especialmente diseñada para ocupar exactamente el lugar que ocupaba; con espacio para diez personas. No sentía el menor atisbo de cansancio físico, eran cerca de las cuatro de la mañana y ya iba por la tercera copa de Glen Mhor de 1979. Había comprado la botella en alguno de sus viajes para completar su exclusiva bodega, y había conseguido impresionar a varios invitados muy selectos a los que le pareció importante impresionar. Pero esas cosas funcionaban igual que un anestésico.
Tecleó los ingresos de Pernilla en la calculadora y volvió a sumar, pero de nada sirvió. La situación era, verdaderamente, tan mala como Pernilla le había anunciado. Daniella podía recibir la pensión de orfandad, pero se basaba en la cotización de Mattias, y no sería muy cuantiosa. Había estado mirando en la red y averiguó cómo la calcularían. Antes del accidente de submarinismo, Pernilla y Mattias habían vivido al día, trabajando aquí y allá y reuniendo el dinero suficiente para emprender un viaje. Y después del accidente, Mattias trabajó un tiempo, pero en puestos no muy bien remunerados. Pernilla tenía razón. Se verían obligadas a mudarse. A menos que recibiesen ayuda.
Cuando oyó el diario de la mañana caer por la ranura del correo y aterrizar en el suelo del vestíbulo, se fue al dormitorio. La caja de somníferos estaba en la mesilla de noche, sacó una pastilla del blíster y se la tragó con el resto de agua que quedaba en el vaso de la noche anterior. No estaba cansada en absoluto, pero ya iba a volver al trabajo y al menos un par de horas tendría que dormir. Si se tomaba la pastilla y se quedaba despierta media hora más, después se dormiría tan pronto como se metiese en la cama.
Ninguna reflexión lograría imponer su presencia.
La cena.
Siguió la receta nada familiar de los rebozuelos punto por punto y todo quedó riquísimo, aunque a ella le habría gustado ver un buen trozo de carne en el plato, junto a las setas y demás verduras. Pernilla guardaba silencio. Monika iba llenándole la copa de vino a medida que iba quedando vacía, pero ella no lo probó. Quería mantenerse despejada y, además, tenía que conducir. Pasó el rato disfrutando con la idea de que, cuando se marchase a casa, llevaría consigo los papeles de Pernilla, añorando poder volcarse de lleno en el problema. Los documentos no constituían sólo una fuente de información, también eran una garantía, un respiro provisional para las ocasiones en que cabía el desasosiego. Con ellos en su poder estaba segura de regresar, al menos una vez más. Miró el montón que había en el poyete de la cocina y notó que la aliviaba.
Limpió el resto que quedaba en el plato con un trozo de pan y se preparó para lo que tenía que decir. Que, necesariamente, habría que introducir cierto cambio en lo que podían llamarse «sus rutinas». Le gustaba ese concepto, «sus rutinas». Pero ahora tendrían que modificarlas un poco. No podía arriesgar su puesto. Ambas perderían con ello. De ahí que se preparase mentalmente para lo que tenía que decir.
– Mi permiso termina mañana, así que tendré que volver al trabajo.
Al otro lado de la mesa no se produjo ninguna reacción.
– Pero me pasaré por las tardes en lo sucesivo, por si puedo serte útil.
Pernilla no dijo nada y, aunque asintió levemente, no parecía estar escuchando. Su falta de interés desmoralizó a Monika. No había tenido tiempo de hacerse imprescindible y cada vez que algo le recordaba su falta de control, la oscuridad se adensaba a su alrededor.
– Estaba pensando que podría pasarme mañana por la tarde y hablarte del fondo y contarte lo que me digan por teléfono; tenía intención de llamarlos por la mañana.
Pernilla jugueteaba con el tenedor pinchando un rebozuelo que le quedaba en el plato. No había comido mucho, pero en cualquier caso, aseguró que estaba muy rico.
– Claro, si tienes ganas, de acuerdo. De lo contrario, podemos hacerlo por teléfono.
No apartaba la vista del rebozuelo, que iba abriéndose paso con el tenedor a través de la salsa, dibujando una vía irregular entre las hojas de lechuga y un cuarto de patata.
– Será mejor que me pase, no me importa, y además tendré que devolverte los documentos.
Pernilla asintió, dejó el tenedor y tomó un trago de vino. Hubo un largo silencio. Monika aguantó sentada mirando de reojo a Sofia Magdalena y preguntándose cómo orientar la conversación hacia algún tema histórico que aligerase el ambiente y que le hiciese comprender a Pernilla cuánto tenían en común…, cuando la joven se le adelantó. Sólo que ella quería hablar justo de la parte de la historia que Monika deseaba evitar a toda costa. Recibió sus palabras como un puñetazo en el estómago.
– Mañana es su cumpleaños.
Monika tragó saliva. Miró a Pernilla y comprendió su error. Hasta el momento, apenas si había mencionado su nombre y Monika empezaba a relajarse, a creer que seguirían así, apremiaba el paso ante su mirada en la foto de la sala de estar, cuando no le quedaba más remedio que pasar por delante. Pero Pernilla empezaba a acusar el vino de la cena que Monika, en su simpleza, había comprado y la había animado a beber. Se apreciaba en la indolencia de sus movimientos y, cuando cerraba los ojos, el desplazamiento de los párpados era más despacioso de lo habitual. Vio que las lágrimas surcaban las mejillas de Pernilla de un modo distinto al de las otras veces que había llorado en su presencia. Hasta ahora, Pernilla se había apartado con su dolor, había intentado esconderlo. Ahora, en cambio, se quedó allí en la silla sin hacer el menor amago de ocultar su desesperación. El alcohol había desactivado las barreras y Monika maldecía su necedad. Debería haberlo previsto. Ahora tendría que pagar su error. Ahora se vería obligada a soportar cada una de sus palabras.
– Cumpliría treinta años. Pensábamos salir a comer, por una vez; yo había apalabrado una canguro hacía varios meses, iba a ser una sorpresa.
Monika cerró la mano hasta que las uñas se le clavaron en la palma. La aliviaba sentir dolor en un lugar que pudiese señalar físicamente.
Pernilla volvió a empuñar el tenedor y a pinchar el rebozuelo.
– Esta mañana me llamaron de la funeraria, lo incineraron ayer. Bueno, lo que consiguieron reunir de él, aunque eso no lo dijeron. Así que ahora ya no sólo está muerto, también destruido, reducido a un pequeño montón de cenizas en una urna que guardan en la funeraria, a la espera de que alguien vaya a recogerla.
Monika se preguntó a qué temperatura debería estar el horno para el pastel de arándanos que había comprado de postre. Había olvidado mirarlo antes de tirar el envoltorio. Doscientos grados debían de ser suficientes si lo cubría con papel de aluminio para que no se quemase.
– Elegí una blanca. En la funeraria tenían un catálogo completo de ataúdes y urnas de distintos colores y formas y de varios precios, pero yo me quedé con la más barata, porque sé que a él le habría parecido una locura malgastar un montón de dinero en una urna.
Y también tenía que batir la salsa de vainilla, claro, ya se le había olvidado. Se preguntó si Pernilla tendría una batidora eléctrica, porque no la había visto mientras cocinaba, pero quizás estuviese guardada en uno de los cajones que ella no había abierto.
– No habrá inhumación. Sé que no querría que lo enterraran en ningún sitio, que quiere que lo esparzan por el mar, a Mattias le encantaba el mar. Sé lo mucho que echaba de menos el submarinismo y que, en el fondo, quería volver a practicarlo. Si lo dejó fue por mí.
Y pensar que Sofia Magdalena se prometió con Gustav III a la edad de cinco años. Según los libros de historia, llevó una vida muy desgraciada, era tímida y retraída y recibió una educación muy estricta. Llegó a Suecia a la edad de diecinueve años y le costó adaptarse a la vida de la corte sueca.
– ¿Por qué no tuvo oportunidad de hacer submarinismo una vez más? ¡Sólo una vez más!
Cómo gritaba, iba a despertar a Daniella si no bajaba la voz.
– ¿Por qué no pudo hacerlo, eh? ¡Una sola vez, al menos!
Monika se sobresaltó, pues Pernilla se levantó de repente y se fue al dormitorio. Los efectos del vino se apreciaban también en sus piernas. Monika revisó la cocina en busca de la batidora que necesitaba, pero no la encontró. Entonces volvió Pernilla, con el jersey de Mattias en el regazo, muy pegado a su pecho, como abrazándolo. Se hundió en la silla con el rostro desfigurado en una mueca de dolor y empezó a gritar más que a hablar.
– ¡Quiero que esté aquí! ¡Conmigo! ¿Por qué no puedo tenerlo aquí conmigo?
Movimiento constante. Estando en constante movimiento podía mantenerse a salvo. Cuando se detenía era cuando dolía todo.
La doctora especialista Monika Lundvall se puso de pie. La viuda de Mattias Andersson lloraba frente a ella, temblando entre sollozos. Aquella pobre mujer se abrazaba a sí misma, meciéndose. La doctora Lundvall había visto la misma escena tantas veces… Seres queridos que morían y dejaban a sus familiares en la más triste desolación. Imposible darles consuelo. La gente que lloraba a sus seres queridos era un capítulo aparte. Uno podía pasarse años estudiando y, al verse al lado de esas personas, sentir que estaba en otro continente. Nada había que uno pudiera decir. Lo único que uno podía hacer era estar ahí y prestar oídos a su insoportable aflicción. Aguantar aunque gritasen su desconsuelo, aunque gritasen que todo era un sinsentido, que la vida era tan implacable que ni siquiera valía la pena intentarlo. Uno bien podía rendirse de entrada. ¿Qué sentido tenía, si todo pretendía el mismo final inexorable? Si no había manera de escapar. La gente que lloraba la pérdida de un ser querido era un recordatorio viviente. ¿Por qué? ¿Por qué, en verdad?
– Pernilla, ven que te lleve a la cama. Venga, vamos.
La doctora Lundvall bordeó la mesa y le puso la mano en el hombro.
La mujer siguió meciéndose adelante y atrás.
– Vamos.
La doctora Lundvall la tomó de los hombros y le ayudó a levantarse. Rodeándola con el brazo, la condujo al dormitorio. Ella se dejó guiar como una niña, hizo lo que le decían y, obediente, se tumbó en la cama. La doctora Lundvall la tapó con la porción de colcha del lado vacío de la cama y la arropó. Luego se sentó en el borde de la cama y le acarició la frente con movimientos lentos y suaves que le calmaron la respiración. Monika se quedó allí sentada. Las cifras rojas de la radio despertador iban cambiando y apareciendo en otras combinaciones. Pernilla dormía profundamente y la doctora Lundvall volvió a su permiso.
Ahora sólo quedaba Monika.
– Perdón.
Un gran recordatorio viviente.
– Perdóname. Perdóname por no haber sido más valiente.
Apartó un mechón de pelo de la frente de Pernilla.
– Haría cualquier cosa por devolverlo a la vida.
Pernilla lanzó un suspiro entrecortado, secuela de las lágrimas derramadas. Y Monika sintió que quería decírselo, aunque Pernilla no la oyese. Quería confesar.
– Fue culpa mía, yo le fallé. Yo lo dejé allí dentro, aunque podría haberlo salvado. Perdóname, Pernilla, por no ser más valiente. Haría cualquier cosa, cualquier cosa, con tal de devolverte a Lasse.
22
– ¿Por qué no has dicho nada?
Habían pasado cuatro días desde el suceso del cuarto de baño y, desde entonces, nadie de los servicios sociales se había pasado por su casa. Y allí estaba Ellinor de pronto y le soltó la pregunta antes de haber cerrado la puerta siquiera. Las palabras resonaron en el hueco de la escalera. Maj-Britt se hallaba junto a la ventana de la sala de estar y se sorprendió tanto de su reacción que su cerebro ni siquiera registró que le habían hecho una pregunta.
¡Cómo odiaba aquella voz! La había martirizado como un refinado instrumento de tortura con su verborrea inagotable, pero ahora experimentó cierta sensación de gratitud. Había vuelto. Pese a lo que ocurrió la última vez.
Ellinor había vuelto.
Maj-Britt se quedó junto a la ventana. Lo que sentía era tan insólito que se quedó perpleja, ya no recordaba cómo se conducía uno en ese tipo de situaciones, cuando uno, de hecho, experimentaba algo que se pudiese confundir tan fácilmente con una variante suave de la alegría.
No tuvo tiempo de reflexionar mucho porque Ellinor irrumpió enseguida en la habitación, y estaba claro que no esperaba que se pusiera a dar saltos en señal de bienvenida. Porque estaba enojada. Muy enojada. Tenía la vista clavada en Maj-Britt sin molestarse siquiera en mirar a Saba, que le hacía monerías moviendo la cola a sus pies.
– Te duele la espalda, ¿verdad? Justo donde sueles ponerte la mano, ¡confiésalo!
Fue una pregunta tan inesperada que Maj-Britt olvidó enseguida su gratitud y se batió en retirada a su habitual posición defensiva. Vio que Ellinor llevaba un papel doblado en la mano. Un folio de rayas arrancado de un bloc.
– ¿Por qué? -preguntó Maj-Britt.
– ¿Por qué no me dijiste nada?
– ¿Eres consciente de que han pasado cuatro días desde la última vez que estuviste aquí? Podría haberme muerto de hambre.
– Sí. O podrías haber ido a comprar.
Su voz destilaba tanta ira como su mirada y Maj-Britt intuyó que algo había sucedido durante esos cuatro días en que Ellinor no había ido a su casa. Maj-Britt sospechaba que guardaba relación con el papel que llevaba en la mano. Un papel que le recordaba mucho a otros que habían irrumpido en su apartamento hacía unos días y que ella tanto lamentaba haber leído. Ellinor debió de ver que miraba el papel, porque lo desdobló y lo sostuvo ante su vista.
– Por eso creías que yo conocía a Vanja Tyrén, ¿verdad? Porque ella te escribió que te dolía algo y pensaste que yo se lo había dicho, ¿no?
Maj-Britt sintió crecer la inquietud. Desde que el pasado había vuelto a su vida había estado como anestesiada, como si un extraño espacio intermedio hubiese surgido entre todos sus sentimientos y lo que empezó a recordar de pronto. Venía sospechando que el alto el fuego era temporal y ahora, al ver el papel que Ellinor le tendía, el espacio intermedio se redujo hasta convertirse en una tenue membrana. Nada en el mundo la haría coger aquel papel. Nada.
– Puesto que te negaste a responderme, le escribí a Vanja y le pregunté qué pasaba, qué te hacía creer que ella y yo nos conocíamos. Y hoy me ha llegado su respuesta.
Maj-Britt no quería saber. No quería, no quería. La habían descubierto. Con la carta de Ellinor, Vanja se habría enterado de que Maj-Britt le había mentido y de la persona miserable y fracasada en que se había convertido. Pero, naturalmente, Ellinor no tenía intención de ahorrárselo. Esta vez tampoco. Sus palabras restallaron como un látigo mientras leía.
– «Querida Ellinor. Gracias por tu carta. Me alegra saber que hay personas como tú ahí fuera, con una entrega sincera para con sus semejantes. Me infunde esperanza en el futuro. La mayoría de los que se ven encerrados por sus usuarios en el cuarto de baño», y ahora, entre paréntesis, «curiosa palabra, jamás la había oído antes; aquí no tenemos muchos servicios sociales», punto, punto, punto, fin del paréntesis, «habrían dejado atrás toda la historia como un recuerdo desagradable y no habrían vuelto por allí. Me alegro de que Majsan cuente contigo, e intenta convencerla. No creo que su intención fuese tan mala como daba a entender y, en realidad, la culpa es mía. Escribí algo en una carta que seguramente la asustó y, en honor a la verdad, eso pretendía, porque creo que puede ser tarde. Le dije que si le dolía algo, que acudiese a un médico. Esperaba que, cuando recibió mi carta, ya hubiese puesto los medios, pero al parecer optó por no hacer nada y, claro está, es cosa suya y de nadie más».
Ellinor alzó la vista y miró con encono a Maj-Britt, que le dio la espalda y se puso a mirar por la ventana. Ellinor continuó leyendo.
– «Comprendo que te preguntarás cómo pude yo saber eso, y me figuro que ya habrás pensado escribirme de nuevo y preguntarme. Pero para ahorrarte tiempo, te contesto ya. La única persona a la que pienso contárselo es a Majsan, y no tengo intención de hacerlo ni por carta ni por teléfono. Suerte, Ellinor. Un saludo muy cordial. Vanja Tyrén.»
Por fin se hizo el silencio. Maj-Britt volvió a sentir aquel desagradable nudo en la garganta. Intentaba tragar, pero el nudo seguía allí, creciendo más y más y casi hacía que se le saltaran las lágrimas. Se alegraba de estar de espaldas, de modo que Ellinor no podía verla. Sabía que se utilizaría su debilidad en su contra, siempre fue así. Cuando uno bajaba la guardia era cuando más daño se hacía a sí mismo.
– Por favor, Maj-Britt. Deja que llame y pida cita con el médico.
– ¡No!
– Pero si yo te acompaño. Te lo prometo.
Ellinor sonaba distinta ahora. Ya no parecía tan enfadada, sino más bien preocupada. Habría sido más fácil manejar la situación si hubiese estado colérica, puesto que Maj-Britt estaba en su pleno derecho de defenderse.
– ¿Por qué iba a prestar oídos a una condenada a cadena perpetua a la que se le ha ocurrido algo de pronto?
– Porque ha acertado en su ocurrencia, ¿no? De hecho, te duele la espalda. Admite que es así.
Ni siquiera sonaba enfadada en la carta. Pese a que Maj-Britt le había mentido, Vanja seguía preocupada por su salud y su bienestar, pese a su insultante respuesta. Notó que se sonrojaba. Que el color de la vergüenza ascendía hasta sus mejillas cuando pensaba en lo que le había escrito a Vanja.
Vanja.
Quizá la única que se había preocupado por ella en el mundo.
– Al menos, podrías averiguar qué sabe.
Maj-Britt tragó saliva en un intento de hacer que su voz sonase normal.
– ¿Cómo? No quería contarlo ni por carta ni por teléfono. Y aquí no va a venir, claro.
– No, pero tú sí puedes ir adonde ella se encuentra.
Maj-Britt resopló desdeñosa. Desde luego que eso quedaba fuera de toda consideración y Ellinor lo sabía tan bien como ella pero, aun así, tuvo que proponerlo, claro. Cualquier cosa con tal de tener la oportunidad de subrayar la inferioridad de Maj-Britt. Se apoyó en el alféizar de la ventana. Estaba tan cansada… Tan muerta de agotamiento de tener que obligarse literalmente a seguir respirando. El dolor había sido tan penetrante últimamente que casi se había acostumbrado a él, lo había aceptado como un estado natural. A veces lo experimentaba incluso como placentero, puesto que ahuyentaba los pensamientos de aquello que dolía aún más. Sólo a veces se recrudecía hasta tal punto que apenas podía soportarlo.
Las rodillas de Maj-Britt empezaban a flaquear y se dio la vuelta. El nudo en la garganta ya era manejable y no amenazaba con delatarla. Se acercó al sillón e intentó ocultar la mueca a que la obligaba el dolor al sentarse.
– ¿Cuánto tiempo llevas con ese dolor?
Ellinor fue a sentarse en el sofá y, de camino, dejó la carta de Vanja en la mesa. Maj-Britt la miró y sintió deseos de leerla de nuevo, de ver las palabras con sus propios ojos, las palabras que Vanja le había escrito. ¿Cómo pudo saberlo? Vanja no era un enemigo, nunca lo fue, simplemente hizo lo que Maj-Britt le había pedido y dejó de escribirle. No por ira, sino por consideración.
Pero ¿cómo lo supo?
Ya no soportaba seguir mintiendo. No soportaba seguir manteniendo nada de nada. Porque no había nada que defender.
– No lo sé.
– Ya; bueno, más o menos.
Maj-Britt hizo un último intento por defenderse no respondiendo. Era lo único de que era capaz. Ya sabía ella que se trataba de una tregua inútil.
– Dime, Maj-Britt, ¿te duele todo el rato?
Una tregua de cinco segundos. Maj-Britt asintió. Ellinor suspiró abatida.
– Yo sólo quiero ayudarte, ¿no lo entiendes?
– Sí, bueno, te pagan por ello.
Era injusto y lo sabía, pero a veces las palabras le salían solas. Estaban tan familiarizadas con el ambiente del apartamento que no necesitaban ser sopesadas para salir. Pero en realidad, ella era consciente de que Ellinor había hecho por ella mucho más de lo que le pagaban por hacer. Mucho más. Sólo que Maj-Britt no comprendía por qué, de ninguna de las maneras. Y, naturalmente, Ellinor reaccionó.
– ¿Por qué lo haces todo siempre tan difícil? Entiendo que has tenido que pasarlo muy mal en la vida, pero ¿tiene que pagar por ello todo el mundo? ¿No podrías hacer un esfuerzo por distinguir a quiénes odiar y quiénes no merecen tu odio?
Maj-Britt volvió la vista a la ventana. Odiar. Saboreó la palabra. ¿Quiénes merecían de verdad su odio? ¿Quién era el culpable de todo?
¿Sus padres?
¿La Comunidad?
¿Göran?
Él comprendió lo que había sucedido. No la acusó abiertamente, pero ella recordaba su mirada. El fallecimiento se archivó como accidente, pero el desprecio de Göran fue en aumento y pronto se convirtió en odio manifiesto. Cuando llegó la hora de mudarse al añorado apartamento, tuvo que hacerlo sola. Y en él se quedó. No llamó a nadie para darle su nueva dirección, ni siquiera a Vanja. Ignoraba adónde había ido Göran una vez firmados los papeles y conseguido el divorcio y, un par de años después, ya no le interesaba saberlo.
Ellinor sonaba sobre todo abatida cuando continuó insistiendo, su voz había perdido el ardor y comenzó a hablar exhalando un hondo suspiro.
– Aunque, claro está, es lo que dice Vanja: la decisión es tuya.
Maj-Britt se estremeció al oír aquellas palabras.
– ¿A qué te refieres?
– Es tu vida, tú decides. Yo no puedo obligarte a ir al médico.
Maj-Britt guardó silencio. No tuvo fuerzas para concluir el razonamiento. Quizás estuviese poniendo en peligro su vida. Quizá lo que tanto dolor le causaba en la espalda fuese el principio del fin. El fin de algo que había resultado completamente absurdo, aunque previsible.
– ¿No quieres ir al médico porque prefieres no salir del apartamento?
Maj-Britt reflexionó. Sí, decididamente, ésa era una de las razones. La idea de tener que salir de allí la horrorizaba. Pero era sólo uno de los motivos, y el otro era el más importante.
Tendrían que tocarla. Ella tendría que quitarse la ropa y tendría que permitirles que tocasen su cuerpo repugnante.
De repente, Ellinor se irguió, como si se le hubiese ocurrido una idea.
– Pero ¿y si el médico viene aquí?
A Maj-Britt se le aceleró el corazón al oír la propuesta. Los persistentes esfuerzos de Ellinor por resolver el problema la acorralaron. Con lo sencillo que sería comprender que era imposible y así podría renunciar a cualquier responsabilidad y ni siquiera tendría que tomar ninguna decisión.
– ¿Qué médico sería ése?
Ellinor recobró el entusiasmo pues, al parecer, creía haber encontrado una solución.
– Mi madre conoce a un médico al que podemos llamar. Seguro que puedo convencerla para que venga.
Convencerla, a ella. En ese caso, quizá fuese posible soportarlo. Quizás, al menos.
– Por favor. Por lo menos déjame que la llame y le pregunte, ¿no?
Maj-Britt no respondió, a lo que Ellinor reaccionó con más entusiasmo aún.
– Bien, entonces la llamo, ¿vale? Sólo llamarla para ver qué dice.
Y de este modo, aparentemente, se había tomado una especie de decisión. Maj-Britt no lo aprobó, ni tampoco se opuso. Si todo salía mal, aún tenía la posibilidad de culpar a Ellinor.
Así era mucho más fácil de aguantar.
Cuando siempre había otra persona a la que culpar.
23
La radio despertador sonó a las siete y media y no se sentía cansada en absoluto. Su sistema estaba en marcha incluso antes de que abriera los ojos. Se durmió en cuanto dejó caer la cabeza en la almohada y descansó sin soñar durante tres horas. No necesitaba más. Los somníferos no la habían dejado en la estacada sino que, eficaces, levantaron barricadas ante todas las vías de acceso, impidiéndole la entrada a él. Así no tenía que soportar el vacío cortante en el pecho al despertar y ver que, una vez más, no estaba.
Dejó la radio puesta mientras se arreglaba y desayunaba. Se enteró de pasada de todos los asesinatos, violaciones y ejecuciones que se habían producido en el mundo las últimas veinticuatro horas y la información se dispuso en alguna remota circunvolución mientras metía la taza del café en el lavaplatos. Los documentos de Pernilla estaban ya guardados en el maletín. Había decidido llamar a la clínica y avisar de que no llegaría hasta la hora del almuerzo.
Salió demasiado temprano. Resultó que el banco no abriría hasta media hora más tarde. De pronto, tenía media hora por delante y ni se planteó quedarse esperando en la puerta. Algo tenía que hacer entre tanto. En lo sucesivo, tendría que pensárselo mejor y procurar no recibir este tipo de sorpresas desagradables que tiraban por tierra sus planes. Echó a andar calle arriba ojeando escaparates, sin ver nada que despertase su interés; dejó atrás el quiosco de prensa: NIÑO DE 7 AÑOS VÍCTIMA DE UN ASESINATO RITUAL, MUJER DE 93 AÑOS VIOLADA POR UN LADRÓN QUE IRRUMPIÓ EN SU CASA; vio que Hemtex liquidaba los tejidos para cortinas, pero no se dio cuenta del coche que le pitaba furiosamente cuando cruzó la calle a unos pasos de su parte delantera.
Fue el primer cliente en entrar en el banco aquella mañana y saludó con un gesto a una mujer sentada en una mesa al fondo, pues la conocía. La mujer le devolvió el saludo y Monika sacó del expendedor un número para «otros servicios». No acababa de retirar el ticket cuando una señal sonora anunció que era su turno. Se encaminó al puesto indicado. El hombre de la ventanilla llevaba corbata y un traje oscuro y no podía tener mucho más de veintitantos años.
Se identificó dejando el permiso de conducir en el mostrador.
– Quiero conocer mi saldo total.
El hombre tomó el permiso de conducir y empezó a teclear en el ordenador.
– Veamos. ¿Sólo en la cuenta de ahorro o en la cuenta general?
– La cuenta de ahorro y los fondos.
En realidad, el dinero nunca le había interesado. Al menos, no desde que empezó a ganar tanto que no tenía por qué preocuparse. Ganaba un buen sueldo y trabajaba mucho, y no tenía gastos dignos de mención. Hacía cuatro años se permitió la casa en la que ahora vivía, carísima, en uno de los edificios históricos recién renovados en la ciudad, a lo que su madre reaccionó con manifiesta estupefacción. Monika no llegó a contarle lo que le había costado, pero ella consiguió enterarse del dato en el diario local, en un reportaje en que el periodista se espantaba de los precios tan escandalosos. Su madre se dedicó a inspeccionar el apartamento con toda la calma del mundo y encontró más defectos que un perito profesional.
– Veamos. En la cuenta de ahorro tienes 287.000 coronas, y además tienes un fondo de inversión múltiple que, a día de hoy, tiene un valor de 98.000 coronas.
Monika iba anotando las cifras. Nunca le había gustado invertir dinero, pero en una ocasión siguió las recomendaciones del asesor del banco e invirtió un poco de su dinero en varios fondos. Aunque, en realidad, esas cosas la incomodaban más que nada. En una cuenta bancaria siempre sabía lo que le rentaba su dinero y no corría el peligro de enfrentarse a sorpresas desagradables. La rentabilidad de un fondo era más incierta y a ella no le gustaban los riesgos.
– Vale, ¿y el fondo asiático?
El joven volvió a teclear unas cifras.
– Sesenta y ocho mil quinientas.
Monika desplazó el peso de su cuerpo al otro pie.
– Quiero venderlo todo y sacar lo que tengo en la cuenta de ahorro.
El chico la miró brevemente antes de volver al ordenador.
– ¿Quieres un cheque bancario o prefieres que transfiramos el dinero a alguna cuenta?
Reflexionó un instante. Una vez más, la sorprendió su falta de planificación. No era propio de ella ignorar los detalles. En lo sucesivo, se repitió, se lo pensaría mejor.
– Si lo ingresas todo en mi cuenta general, ¿puedo ordenar transferencias a otra cuenta llamando por teléfono? Quiero decir, si puede hacerse con sumas tan cuantiosas.
De pronto, el joven no parecía estar muy seguro. Dudó un poco al dar su respuesta.
– Sí, desde un punto de vista puramente técnico, puedes ordenar una transferencia. Pero depende de lo que pienses hacer con el dinero, quiero decir, si es legal en sentido fiscal. Si vas a comprar algo, es preferible un cheque bancario.
– No, no es para una compra.
El muchacho volvió a vacilar. Miró a su alrededor, como buscando la ayuda de algún colega.
– Pues, en ese caso, será una transferencia de una suma considerable…
Volvió a teclear.
– Cuatrocientas cincuenta y tres mil quinientas veintitrés coronas. He de advertirte de que una transferencia de tal calibre puede despertar el interés de la autoridad tributaria.
Monika notó que la leve irritación que sentía iba creciendo y que no tardaría en desatarse sobre el hombre del otro lado del mostrador. Y eso tampoco era propio de ella; eso de no preocuparse por lo que aquel joven insolente pensara. Que, en ese momento, se la pudiera considerar como una persona exigente. Pero se lo tomaría con calma. Aún no había terminado, tenía otros recados que hacer y todo resultaría más complicado si perdía su buena disposición.
– Bien, en ese caso, me llevaré un cheque.
El joven asintió, y estaba a punto de abrir un cajón cuando Monika continuó:
– Y además quisiera pedir un préstamo.
Rebuscó en el bolso hasta sacar el documento con la tasación de su apartamento. Cierto que la valoración tenía nueve meses, pero el edificio era célebre en la ciudad. Todos sabían lo solicitados que estaban esos apartamentos por quienes podían permitírselos.
El joven volvió a cerrar el cajón despacio, se quedó mirándola un poco más de tiempo esta vez y empezó a leer la tasación. Ella no apartaba la vista de él mientras sus ojos recorrían el texto del documento. Tenía una hipoteca, aunque habría podido pagar una buena parte al contado. Alguien le había dicho que, por razones fiscales, era mejor mantener la hipoteca que cancelarla con el dinero que tenía en el banco.
Cuando terminó de leer, el joven volvió a mirarla.
– ¿De cuánto habías pensado pedirlo?
– ¿Cuánto puedo pedir?
El joven se quedó perplejo. Se llevó la mano al cuello de la camisa y se tiró un poco del impecable nudo de la corbata. Una vez más, abrió el cajón y sacó un formulario.
– Puedes ir rellenando este formulario mientras yo voy calculando.
Monika leyó el papel que le había dejado en el mostrador. Ingresos, años trabajados, estado civil, número de hijos a su cargo.
Tomó un bolígrafo y empezó a rellenar los datos.
Su mirada se fijó en la mano que sostenía el bolígrafo pues, de repente, no la reconocía. Reconocía el anillo que se había comprado y vio que los dedos ejecutaban los movimientos que ella le ordenaba, pero sentía la mano como independiente, como si en realidad perteneciese al cuerpo de otra persona.
– Puedes ampliar la hipoteca hasta 300.000 coronas más.
El joven había revisado el formulario y había estado comprobando el resto de la información que necesitaba, antes de dejarle la propuesta en el mostrador. Monika vio que había estado hablando con uno de sus colegas. Y no le pasó inadvertido que, durante la conversación, la miraron en varias ocasiones, pero ella no se inmutó. Era curioso lo impasible que todo aquello la dejaba. Pero 300.000 era demasiado poco. Necesitaba más e, impaciente, dejó el formulario en el mostrador.
– Y aparte de eso, ¿cuánto más puedo solicitar?
Vio que el joven dudaba. Notó su angustia, perfectamente consciente de que ella era la causante de la misma, aunque esto no le importó lo más mínimo. Tenía un asunto que resolver que no era de la incumbencia de aquel joven. El malestar que la solicitud de Monika le producía era cosa suya.
¿Y para qué quería el dinero, si ni siquiera tenía derecho a su propia vida?
– Será más sencillo si sabemos para qué quieres el dinero. Quiero decir que si piensas comprar una casa, por ejemplo, o un coche, nos resultará mucho más fácil conceder el préstamo.
– Ya, pero no es ésa mi intención. Estoy muy satisfecha con mi BMW.
Una vez más, la mano. Tenía un aspecto muy diferente. Y las palabras que se oía decir a sí misma también sonaban ajenas.
– Veo que tienes unos ingresos altos… médico… y tu capacidad de amortización es indiscutible. Y sólo tienes un hijo a tu cargo.
El joven dudó un instante.
– Espera, lo voy a consultar con mi colega.
El joven se alejó del mostrador. Monika se puso a mirar el formulario que acababa de rellenar.
Al menos, había sido sincera y había incluido el dato de su deber para con Daniella.
Pero sólo un hijo a su cargo.
Aquel joven era un idiota.
Estaba hablando con la mujer a la que Monika había saludado al entrar. Bien. Seguramente, ella conocía el pasado impecable de Monika. No había en él un solo impago y, a lo largo de los años, ni siquiera se le había pasado la fecha de un simple recibo. Siempre había sido una ciudadana cumplidora, desde luego, eso no podía ser motivo de queja. De hecho, ya no se la podía acusar tampoco de su defecto interno, el que no se veía, puesto que había resuelto compensarlo de una vez por todas. Sacrificar todo lo que siempre quiso tener y subordinarlo. ¿Qué más podía esperarse que hiciera para que le fuese restituido el derecho a existir?
– Podemos concederte un crédito bancario de 200.000 coronas más, teniendo en cuenta tu capacidad de ahorro.
Monika cogió el bolígrafo e hizo un cálculo. 953.500 coronas. En realidad, era demasiado poco pero, al parecer, era lo que podía conseguir por el momento. Tendría que arreglárselas. Al menos, Pernilla podría pagar su préstamo. Y ella seguiría a su lado, ayudándole en lo que pudiese.
– De acuerdo. Lo incluiré en el mismo cheque bancario.
– ¿A qué nombre?
Reflexionó un instante. Aquella suma podía despertar el interés de la autoridad tributaria.
– Extiéndelo al mío.
El malestar crecía a cada metro que se acercaba. A cada cruce, el acelerador se le antojaba más difícil de pisar. Tuvo que obligarse a continuar y cruzar la verja del recinto de la clínica hasta llegar al aparcamiento. Alguien había tenido la desfachatez de utilizar su plaza. Indignada, garabateó el número de matrícula en un recibo de aparcamiento. Desde luego, averiguaría quién era el propietario del coche y lo llamaría personalmente para ponerlo de vuelta y media, o ponerla de vuelta y media. De hecho, hasta le parecía agradable poder descargarse con alguien. Con alguien que hubiese cometido un error. Decirle a alguien lo imbécil que era y, con todo el derecho del mundo, quedar por encima.
Aparcó el coche en la plaza contigua y se encaminó a la entrada con paso decidido. La fachada roja del edificio se alzaba ante ella. Aquél había sido su refugio, lo que otorgaba sentido a su vida. Ahora, de pronto, no despertaba en ella el menor sentimiento, salvo que todo lo relacionado con aquella casa se interponía entre ella y aquello a lo que en verdad debía dedicarse. Ir a casa de Pernilla y cerciorarse de cómo estaba, y saber si se encontraba mal después de haber bebido tanto vino, comprobar si había algo que ella pudiese hacer. La sensación era tanto más desagradable cuanto más se acercaba a la entrada y ya tenía la mano en el pomo de la puerta cuando comprendió que le sería imposible. Aquella forma tan familiar. Su mano, que enseguida se sintió cómoda y que intentaba enviarle sus impulsos a la Monika que solía acudir allí, una Monika que ya no era accesible.
«Has jurado por tu honor y tu conciencia que, en el ejercicio de la medicina, procurarás servir a tus semejantes según los principios de humanidad y del respeto a la vida. Tu objetivo será cuidar y fomentar la salud y prevenir la enfermedad, así como curar a los enfermos y mitigar su sufrimiento.» Sólo dos personas tenían derecho a exigirle tal cosa. Sólo dos personas a las que quería ver y con las cuales tenía contraída una deuda. Sólo ellas.
De repente se sintió mareada. Retrocedió unos pasos, se dio media vuelta y echó a correr en dirección al coche. Se encerró en él y pasó la mirada por la fachada, para asegurarse de que nadie la hubiese visto desde alguna de las ventanas. Sin mirar bien, reculó para salir del aparcamiento y estuvo a punto de chocar contra un expendedor de tickets, continuó y cruzó la verja a toda velocidad pero, cuando ya no podían verla, se detuvo junto a la acera. Entonces, sacó el móvil y empezó a pulsar las teclas.
«Me tomo otra semana libre. Saludos, Monika L.» Mensaje enviado.
Un minuto después sonó el teléfono. Reconoció en la pantalla el número del jefe de la clínica, pero volvió a guardar el teléfono en el bolso. Poco después, oyó la señal que indicaba que le había dejado un mensaje.
Pernilla y Daniella estaban en el parque cuando Monika aparcó el coche delante de su casa. Las vio desde el coche y se quedó un rato observándolas. Le agradaba poder verlas secretamente desde allí. Dominar la situación por una vez, aun estando cerca de Pernilla. No tener que someterse al estado anímico de ella y no verse obligada a sopesar a conciencia cada palabra por miedo a ser rechazada. Estuvo allí sentada un buen rato viendo cómo el columpio de Daniella subía y bajaba, subía y bajaba… Pernilla lo impulsaba con la mirada perdida en otra dirección, fija en el vacío.
La cena de anoche. Todas las cosas insufribles que dijo Pernilla. Si pudieran verse en otro lugar, seguro que sería más fácil. En algún lugar en que la presencia de Mattias no fuese tan patente. Donde Pernilla y Monika pudieran estar tranquilas con su incipiente amistad. Y tomó la decisión. Sería mejor que se viesen en su casa, a la que Mattias no tenía acceso.
Puso el coche en marcha y volvió al centro.
Pasó por delante del anticuario Olsson. Los había visto por la mañana, pero no los había registrado realmente. Ahora, de pronto, se acordó de ellos: dos cuadros de motivo histórico con sencillos marcos dorados. Uno, un mapa de la época en que Suecia fue una potencia europea; el otro, una litografía de la coronación de Carlos XIV Juan. Le costaron doscientas coronas justas. Continuó a la tienda de artículos de segunda mano Emmaus, donde tenían varios objetos de cerámica que parecían artesanales pero con los que Pernilla no podría sentirse acomplejada.
Dejó sus compras en el vestíbulo y entró en el despacho a llamar por teléfono sin quitarse el chaquetón siquiera. Aguardó varios tonos de llamada, pero no contestaban. Quizás estuviesen aún en el parque. En ese caso, ya llevaban mucho rato allí fuera. Miró el reloj y calculó que había pasado más de una hora desde que las vio y la incomodó pensar que no hubiesen vuelto. Colgó el teléfono y fue a quitarse el chaquetón. El malestar que sentía se resistía a ceder. Siguió llamando cada cinco minutos durante toda la hora siguiente y cuando Pernilla respondió por fin, Monika estaba preocupadísima.
– ¡Vaya! Hola, soy Monika. ¿Dónde habéis estado?
Pernilla no respondió de inmediato y Monika cayó en la cuenta de que su pregunta había sido precipitada. Al menos, en el tono en el que la formuló. Y, por la respuesta de Pernilla, también a ella se lo pareció.
– Fuera. ¿Por qué?
Monika tragó saliva.
– No, por nada, no era mi intención ser entrometida.
¿Se atrevería a preguntarle, cuando había empezado con tal mal pie? No estaba segura de estar preparada para encajar un no por respuesta. Pero era preciso que la viera, ¡claro que sí!, tenía todos sus papeles, debía poder devolvérselos y, además, tenía una buena noticia que darle.
– Sólo pensaba preguntarte si queréis venir a cenar a mi casa esta noche.
Pernilla no respondía y Monika sintió que la adrenalina forzaba la marcha de su actividad cardiaca. Al mismo tiempo, era consciente de lo injusto que era, puesto que ella sólo pretendía hacerles bien. Consideraba que Pernilla debía ser complaciente.
– Se me había ocurrido que podríamos cenar temprano, para que Daniella pueda cenar con nosotras. Sobre las cuatro o las cinco, si te va bien.
Pernilla seguía sin contestar y Monika se sentía cada vez más ansiosa. Había pensado no adelantarle nada, pero la vacilación de Pernilla la impulsó a ello. Al menos, se vio obligada a insinuarle algo.
– Es que tengo una buena noticia que darte.
Aquella permanente pérdida de control la volvería loca. Verse siempre disminuida, estar en desventaja. Verse obligada a insistir.
– ¿Ah, sí, el qué?
No. No pensaba decirle más. Tenía derecho a estar cerca de ellas cuando se lo contase, por lo menos. Estar con ella y compartir su alegría, por una vez. Se lo merecía.
– ¿Has llamado al fondo que decías?
– Te lo contaré cuando lleguéis. Puedo ir a buscaros si quieres.
Y Pernilla terminó por ceder. Accedió a ir a su casa. Pero no parecía especialmente contenta. Monika aún sentía un residuo de la irritación que despertó en ella la visita al banco. Incluso Pernilla la irritaba, ¿por qué nadie hacía lo que ella quería y nada salía como ella había planeado? ¿Por qué nada de lo que hacía era nunca lo bastante bueno?
Fue a recogerlas a las cuatro y no se dijeron gran cosa en el trayecto a su casa. Era evidente que Pernilla no quería hablar de la cena de la noche anterior y Monika tampoco tenía especial interés. Pernilla iba en el asiento trasero, con Daniella en las rodillas. Puesto que no tenían coche, tampoco tenían silla especial para niños y Monika cayó de pronto en la cuenta de que debería comprar una. Para el futuro. Teniendo en cuenta todo lo que iban a hacer juntas.
En aquel momento, se sentía bastante segura y casi había logrado infundirse esperanza cuando Pernilla le preguntó:
– ¿Podrías pararte un momento allí? Sólo voy a hacer un recado, no tardo.
Monika giró, se metió en el hueco que quedaba entre dos coches y apagó el motor. Pernilla salió con Daniella en brazos y Monika abrió la puerta y cogió a la pequeña. Pernilla entró en una calleja y Monika y Daniella se quedaron en el coche, cantando «La arañita pequeñita» una y otra vez. Monika miraba el reloj, cada vez más impaciente, y ya empezaba a preguntarse por el aspecto de su gratén de verduras, que había dejado en el horno. Cuando la arañita subía por el hilo por séptima vez, Pernilla abrió la puerta del lado del acompañante sin que Monika la hubiese visto acercarse. La joven dejó a los pies del asiento una caja de cartón de color blanco y extendió los brazos para coger a Daniella. Y continuaron el viaje. Monika miraba la caja de soslayo. Grande como una caja de cervezas, la veía en el suelo del coche, atrayendo su vista sin remedio. Blanca y anónima, sin una sola leyenda que le sirviera de pista. Ya había manifestado una curiosidad excesiva en una ocasión y sabía que era arriesgado, pero al final no pudo resistirse.
– ¿Qué hay en la caja?
Monika veía a Pernilla por el espejo retrovisor. Iba mirando por la ventanilla y no se inmutó al contestar:
– Es Mattias.
Una descarga atravesó el coche. A Monika le dio de lleno en primer lugar, pero sus manos la transmitieron a la carrocería del coche, que empezó a dar bandazos por la carretera. Pernilla extendió instintivamente un brazo y se agarró del asa que había sobre la puerta del coche, mientras sujetaba con el otro a Daniella.
– Perdón, se me ha cruzado un gato corriendo.
Monika intentó acompasar su respiración. La caja blanca materializaba allí en el suelo una risa socarrona y, aunque intentaba fijar la mirada en la carretera, la caja conseguía desviar su atención. Y cada vez que la miraba se le antojaba más grande. Como si creciese a escondidas.
«Esto es lo que ha quedado de mí. Espero que lo paséis bien en la cena.» Apenas faltaban algo más de cien metros. Tenía que salir del coche.
«Todo fue culpa tuya. No importa lo que hagas ahora.» No podía respirar allí dentro. Tenía que salir del coche.
Monika estaba inmóvil junto a la puerta del conductor. Acababa de comprobar que la densidad del aire era la misma allí fuera. Que era difícil de respirar dondequiera que estuviese, a cada suspiro.
– ¿Vives aquí? ¡Qué bonito!
Pernilla había salido del coche con Daniella en brazos. La niña se había dormido por el camino y su cabecita descansaba sobre el hombro de su madre.
– Coge tú la urna. No quiero dejarla en el coche.
Sonó como una orden, más que como una pregunta y, en cualquier caso, Monika no tenía posibilidades de elección. Miró la caja blanca por la luna del coche.
«¡Venga, vamos! Yo no puedo caminar, como ya sabes.» -¿Qué portal es? Daniella pesa demasiado para mi espalda.
Monika bordeó el coche despacio y abrió la puerta del acompañante.
– El número cuatro, allí.
Pernilla localizó el número y se encaminó hacia el portal.
A Monika le temblaban las manos mientras extendía los brazos hacia la caja. Con mucho cuidado, la cogió y cerró el coche con el mando a distancia. Empezó a caminar detrás de Pernilla, sujetando la caja con los brazos extendidos, tan lejos como podía sin que resultase llamativo. Sin embargo, cuando llegó el momento de abrir la puerta y, además, sujetarla para que pasara Peinilla, se vio obligada a sostener la caja con un solo brazo, muy pegada al cuerpo, casi como si la abrazara. La débil resistencia que aún quedaba en su cuerpo fue absorbida por la caja como si de un agujero negro se tratase. Sintió una gran presión en el pecho. Ya apenas podía respirar. No debería haberlas invitado. Haría cualquier cosa por evitarlo. Cualquier cosa.
– ¡Qué apartamento más bonito!
Monika se quedó en la entrada sin saber dónde dejarlo. El suelo del vestíbulo no le parecía un lugar apropiado, pero tenía que dejarlo en algún sitio si quería volver a respirar. Se apresuró a la sala de estar y miró a su alrededor, se dirigió en primer lugar hacia la estantería, pero cambió de idea y se encaminó a la mesa. Sus manos lo depositaron junto a la pila de libros de historia y el nuevo frutero de cerámica.
Vio que Pernilla la había seguido hasta la sala de estar y que dejó a Daniella en el sofá. La vio hacer una mueca de dolor cuando se irguió e intentó enderezar la espalda.
– ¡Qué casa tan bonita!
Monika intentó un esbozo de sonrisa y volvió al vestíbulo. Se quitó el abrigo, agotada, se dirigió a la cocina y apoyó ambas manos en el poyete. Cerró los ojos e hizo un esfuerzo por controlar el mareo, todo le daba vueltas, se sentía peligrosamente cerca del límite que con tanto éxito había logrado evitar. El que le impedía venirse abajo por completo. Con gran esfuerzo, consiguió reunir la energía necesaria para sacar el gratén y apagar el horno.
Desde la cocina vio que, en el despacho, Pernilla escrutaba el mapa antiguo que había comprado aquella tarde y que ahora sustituía al cuadro que acostumbraba a colgar de ese mismo clavo. Sacó del frigorífico la botella de agua y la ensalada que había preparado y se desplomó en una de las sillas.
No tenía fuerzas para decir nada. Ni siquiera para avisar de que la comida estaba lista. Pero Pernilla apareció sin que la llamara, después de recorrer la casa, y fue a sentarse a la mesa, enfrente de Monika. Notó que Pernilla la miraba con interés, sintió miedo de no dar la talla a sus ojos.
– ¿Te encuentras bien?
Monika asintió e intentó sonreír de nuevo, pero Pernilla no se rindió.
– Estás un poco pálida.
– He dormido mal esta noche. La verdad es que no me encuentro bien.
La caja blanca seguía en la sala de estar, como un imán. Monika era consciente de su presencia cada segundo.
«¡Yo también quiero cenar! ¿Me oís ahí fuera? ¡Quiero estar con vosotras!» -¿Qué querías contarme?
Pernilla había empezado a servirse el gratén. Monika se esforzaba por recordar la respuesta a su pregunta. Le daba vueltas la cabeza. Se agarró del cojín sobre el que estaba sentada, en un intento de detenerlo.
– ¿Llamaste ayer a ese fondo que decías?
Pernilla llenó de agua el vaso de Monika.
– Bebe un poco. Estás muy pálida, de verdad. No irás a desmayarte, ¿no?
Monika meneó la cabeza.
– No, no te preocupes, sólo es agotamiento.
Estaba tan cerca del límite… Tan peligrosamente cerca… Tenía que conseguir que Pernilla saliese de allí. No podía mostrarse ante ella en tal estado de debilidad, ¿cómo iba a ayudarle, si Pernilla tenía que hacerse cargo de ella? La joven terminaría por despedirla, por dejar de necesitarla.
Tragó saliva.
– Estaban dispuestos a ayudarte. Yo intenté presionarlos y les pedí una suma, puesto que era urgente. Acudí a sus oficinas con tus documentos, para que lo comprobaran ellos mismos, les hablé de tu accidente y de todo el lío del seguro que no lo cubría y demás.
Bebió un poco de agua. Tenía la idea de que aquél sería un momento solemne, un gran paso en el cultivo de su amistad. Ahora, en cambio, quería acabar con ello cuanto antes, tomarse un par de somníferos y quedarse tranquila.
– ¿Y podían darme el dinero?
Monika asintió y tomó otro trago de agua. Un trago pequeño, pues existía el riesgo de que lo vomitara.
– Te darán 953.000.
Pernilla dejó caer el tenedor.
– ¿Coronas?
Monika hizo lo que pudo por sonreír, pero no estaba segura del resultado.
– ¿Es verdad eso?
Ella volvió a asentir.
La reacción que tanto había deseado estalló inundando el rostro de Pernilla. Por primera vez, observó en ella un verdadero sentimiento de alegría y de gratitud. Las palabras brotaban de su garganta al mismo ritmo que las consecuencias de la noticia se le hacían evidentes.
Monika no sentía nada.
– Pero ¡es fabuloso! ¿Estás segura de que hablaban en serio? Así podremos seguir en el apartamento, podré cancelar el préstamo. ¿De verdad estás segura de que hablaban en serio? Dios, no sé cómo voy a poder darte las gracias.
«¿Lo sabes tú, Monika? ¿Sabes cómo podría agradecértelo? Teniendo en cuenta todo lo que has hecho por ella.» Monika se levantó.
– Perdona, tengo que ir al baño.
De camino al cuarto de baño fue apoyándose en los asientos de los bancos y en los marcos de las puertas y, ya dentro y con la puerta cerrada, se quedó de pie. Se apoyó en el lavabo y observó su cara en el espejo, hasta que la imagen empezó a deformarse y convertirse en la de un monstruo. Estaba tan cerca, tan peligrosamente cerca… La oscuridad vibraba justo bajo la superficie. Presionando la fina membrana, hallando pequeños orificios. Tenía que confesar.
Tenía que ir adonde estaba Pernilla y confesar su culpa. Que todo era culpa suya. Si no lo hacía ahora, no sería capaz de hacerlo nunca. Y así, tendría que continuar por siempre con sus mentiras. Y siempre tendría que soportar el horror de verse descubierta.
En ese momento sonó el teléfono. Monika se quedó donde estaba y lo dejó sonar hasta que oyó un leve repiqueteo en la puerta del baño.
– Monika, te llaman por teléfono. Era una mujer, no me ha dicho su nombre.
Monika respiró hondo y abrió la puerta para coger el auricular que le daba Pernilla. No estaba segura de que le saliese la voz del cuerpo.
– Hola, soy Monika.
– Hola, soy Åse. No voy a entretenerte, veo que tienes visita, pero quería hacerte una pregunta.
En una milésima de segundo, la membrana volvió a estar intacta y lo que empezaba a filtrarse por ella quedó a buen recaudo, al otro lado. Su primer impulso fue cerrar la puerta de nuevo, pero la necesidad de ver el rostro de Pernilla fue más fuerte. Deseaba ver si había reaccionado, si había reconocido la voz de la mujer que llamaba y que, llena de remordimientos, fue a visitarla a su apartamento. Pero Pernilla se había vuelto a sentar en la cocina y Monika sólo podía verle la espalda.
– No pasa nada, es una amiga mía que ha venido a cenar.
En cualquier caso, Pernilla siguió comiendo y Monika intentaba por todos los medios convencerse de que aquello era buena señal.
– Verás, es que mi hija Ellinor trabaja en los servicios sociales y necesita tu ayuda. Como médico. Sé que no me lo habría pedido si no fuera importante. Y quería saber si te parece bien que le dé tu número para que te llame. Necesita ponerse en contacto con un médico que se preste a desplazarse al domicilio de uno de sus usuarios para examinarlo.
Monika no veía el momento de concluir la conversación para cerciorarse de si Pernilla se había figurado quién llamaba o no, sólo quería volver a la mesa y ver la cara de Pernilla. Y para acabar con su incertidumbre, estaba dispuesta a aceptar cualquier cosa.
– Claro, por supuesto, sin problemas. Dile que me llame luego, a última hora de la tarde, y concertamos una cita.
Y así concluyeron la conversación. Monika se quedó un rato de pie. La espalda muda de Pernilla ante la mesa de la cocina, cada detalle súbitamente reproducido con tal nitidez que le dañaba los ojos. La angustiaba la idea de dar los pocos pasos que le ofrecerían la posibilidad de interpretar el semblante de Pernilla, que le permitirían ver si había sido descubierta o no, si había llegado el momento en que se vería obligada a confesar. Las piernas no le obedecían. Mientras permaneciera donde estaba, podía sentir el descanso de ese instante.
Entonces, Pernilla se dio la vuelta y a Monika le pareció que pasaba una eternidad hasta que pudo ver su cara.
– ¡Dios santo! Lo del dinero es una barbaridad. Gracias, Monika, gracias, de verdad.
El vértigo y el mareo desaparecieron. Igual que la indecisión. El pánico profundo que había sentido ante el riesgo de verse descubierta la había convencido. Ya era demasiado tarde para retroceder.
No había vuelta atrás.
Su única posibilidad de salvación consistía en subordinarse y asumir la responsabilidad de Mattias.
24
Maj-Britt le exigió a Ellinor que le rindiese cuentas de todas y cada una de las palabras que intercambiase con el médico en su conversación telefónica, y Ellinor hizo lo que pudo por satisfacerla. Maj-Britt quería conocer cada sílaba, cada insinuación, cada entonación con los que se hubiese ventilado su caso. Ya apenas si sentía el dolor, toda su atención giraba en torno a la inminente visita médica. Y estaba atemorizada, el temor había alcanzado cotas antes insospechadas. La puerta no tardaría en abrirse y una persona desconocida entraría en su fortaleza y ella misma había contribuido a invitar a aquella persona. Con ello se había colocado a sí misma en una situación de desventaja casi insufrible.
– Le dije las cosas como son, que te dolía la parte inferior de la espalda.
– ¿Y cómo le explicaste que tenía que venir ella?
– Le dije que preferías no salir de tu apartamento.
– ¿Y qué más le dijiste?
– No mucho más.
Pero Maj-Britt sospechaba lo que Ellinor seguramente le habría dicho, aunque no se lo contase. Seguramente, le habría descrito su odioso cuerpo, su renuencia a colaborar y su comportamiento desagradable. Habrían hablado mal de ella y ahora, ella tendría que dejar que una de las dos se presentase allí y la tocase.
¡La tocase!
Lamentaba profundamente haberse dejado convencer.
Ellinor aseguró que tenía el día libre y que por esa razón podía quedarse en el apartamento tanto tiempo, y Maj-Britt se sintió una vez más invadida por el malestar que le producía una actitud tan solícita por parte de Ellinor. Tenía que haber una razón. ¿Por qué iba a hacer todo aquello, si no tenía una segunda intención?
Eran las once menos cuarto y sólo faltaban quince minutos. Quince minutos insoportables hasta que comenzase la tortura.
Maj-Britt iba y venía por el apartamento, haciendo caso omiso del dolor de rodillas. Quedarse sentada era una tortura mayor.
– ¿De qué conoces a esa doctora?
Ellinor estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá.
– Yo no la conozco, es mi madre. Coincidieron en un curso hace unas semanas.
Ellinor se levantó, se acercó a la ventana y miró la fachada del bloque que había al otro lado del jardín.
– ¿Recuerdas que te hablé de un accidente de tráfico?
Maj-Britt estaba a punto de contestar cuando sonó el timbre. Dos timbrazos breves que marcaban el fin de la tregua.
Ellinor la miró, cubrió la escasa distancia que las separaba y se colocó muy cerca de ella.
– Todo irá bien, Maj-Britt. Yo me quedaré contigo.
Y extendió la mano, en un intento de posarla sobre el brazo de Maj-Britt. Ésta logró zafarse dando un raudo paso atrás. Sus miradas se cruzaron un instante y Ellinor se alejó hacia el vestíbulo.
Maj-Britt oyó que abría la puerta. Oyó sus voces sucediéndose la una a la otra, pero su cerebro se negaba a entender las palabras, se negaba a aceptar que ya no había posibilidad alguna de librarse. El nudo de la garganta se le clavaba en la carne, no quería. ¡No quería! No quería verse obligada a quitarse la ropa y exponerse a ojos ajenos.
No una vez más.
De repente allí estaban, en el umbral de la sala de estar, Ellinor y la doctora que, en un alarde de compasión, se había tomado la molestia de venir. Maj-Britt la reconoció enseguida.
Era la mujer a la que había visto en el parque, con la niña huérfana. La que se dedicó a empujar el balancín con una paciencia infinita y sin dar muestras de cansancio. Y ahora se encontraba allí, en la sala de estar de Maj-Britt, sonriendo y ofreciéndole la mano para estrechársela.
– Hola, Maj-Britt. Yo soy Monika Lundvall.
Maj-Britt miró la mano que se le tendía exigente. Presa de desesperación, intentó tragarse el nudo cortante de la garganta, pero no pudo. Sintió que los ojos se le anegaban en llanto y que no quería estar allí. No quería estar allí.
– ¿Maj-Britt?
Alguien dijo su nombre. No había posibilidad de escapar. Estaba rodeada en su propio apartamento.
– Maj-Britt. Si quieres, podéis entrar en el dormitorio. Yo esperaré aquí fuera.
Eso lo dijo Ellinor. Maj-Britt vio que se dirigía a la puerta del dormitorio para llamar a Saba.
Se obligó a caminar hacia su cuarto. Notó que la doctora iba pisándole los talones y la oyó cerrar la puerta. Ahora estaban las dos solas en la habitación. Ella y la persona que iba a forzarla. Ya no recordaba por qué se exponía a aquello voluntariamente. ¿Qué era lo que quería conseguir?
– ¿Quieres empezar por señalarme dónde te duele?
Maj-Britt le dio la espalda y obedeció. Las lágrimas discurrían abundantes por sus mejillas, pero no se atrevía a enjugárselas por miedo a ser descubierta. Un segundo después, ya tenía las manos encima. Su cuerpo se tensó entero, cerró con fuerza los ojos en un intento de refugiarse en la oscuridad, pero allí dentro tomó aún más conciencia de su roce, de cómo tanteaban y presionaban el lugar que ella había señalado. ¡Que ella permitiese que aquello sucediera! Ya sólo esperaba lo más horrendo: que le pidieran que se quitase la ropa.
– ¿Es aquí?
Maj-Britt asintió.
– ¿Tienes algún otro síntoma?
No era capaz de responder.
– Me refiero a fiebre, pérdida de peso. ¿No has visto sangre en la orina?
Y entonces se dio cuenta de en qué se había metido de verdad. Como una ingenua, creyó que si se dejaba examinar todo volvería a ser como antes. Conseguiría que Ellinor dejase de dar la lata a todas horas y tal vez le recetasen algún medicamento, pero no llegó a pensar más lejos. Estaba tan aterrada por el reconocimiento en sí que ni siquiera consideró cuáles podían ser sus consecuencias.
En aquel momento comprendió que la doctora sospechaba cuál era el origen de sus dolores y, de repente, no estaba segura de querer conocerlo. Pues, ¿a qué conduciría eso, si no a más reconocimientos?
Se había dejado engañar.
Las manos se apartaron.
– Necesito palparte la zona directamente. Basta con que te subas el vestido.
Maj-Britt era incapaz de moverse. Notó que las manos volvían a tantear sus caderas. Cuando le alzó el vestido, sintió tal repugnancia que le entraron ganas de vomitar. Los dedos rebuscaban recorriendo su piel y tanteando entre los pliegues, presionando y pellizcando hasta que, por fin, no pudo resistirlo más. El cuerpo se le encogió entre arcadas. Sintió con alivio que las manos se apartaban y que el vestido caía y ocultaba sus piernas.
– ¡Ellinor! ¡Ellinor! ¿Hay un cubo por ahí?
Oyó que abría la puerta y las voces de las dos fuera del dormitorio y enseguida apareció Ellinor con el cubo verde de fregar el suelo. En el fondo había una bayeta, pero Ellinor la dejó dentro y sujetó el cubo ante Maj-Britt, que no vomitó. No había sido capaz de comer desde el día anterior y tenía el estómago vacío. Poco a poco, el miedo fue retirándose a sus oquedades y dejó el campo libre para la rabia a la que tenía derecho. Apartó el cubo, miró a Ellinor con encono y, por primera vez, creyó advertir cierta inseguridad en su mirada. Era Ellinor quien le había tendido aquella trampa, y lo sabía tan bien como la propia Maj-Britt. Lo veía en sus ojos. Ellinor comprendía por fin a qué la había expuesto en realidad.
– ¡Fuera!
– ¿Te sientes mejor ahora?
– ¡Fuera de aquí te digo!
Y volvió a quedarse sola con la doctora. Pero ya no tenía miedo. A partir de aquel momento, decidiría por sí misma qué podían hacer con ella y qué no.
– Bueno, ¿cuál es el diagnóstico?
Sintió que su voz recobraba la firmeza y ahora miraba a la doctora directamente a los ojos.
– Aún es pronto para decirlo. Quisiera hacerte unos análisis.
Y Maj-Britt la dejó hacer. Se sentó obediente en la silla mientras le pinchaba en el brazo y observó cómo su sangre iba entrando en los distintos recipientes. No podrían hacer con ella nada que ella misma no permitiese. Nada. Seguía siendo dueña de su cuerpo, aunque llevase dentro una enfermedad. La doctora se esforzaba por tomarle la tensión y Maj-Britt volvió a sentirse relativamente tranquila. Ahora que había recuperado el control.
– Te he visto alguna vez ahí fuera, en el parque, con la niña que vive enfrente.
Lo dijo como una frase de cortesía, un intento de establecer una conversación cotidiana. Claro que ella sabía que no era ése su lado fuerte, pero jamás habría podido ni sospechar siquiera el efecto de sus palabras. La transformación se dejó sentir en toda la habitación. Se produjo un imperceptible desplazamiento del centro de poder. Maj-Britt se percató de que, de repente, la mujer se detuvo en seco, para luego reanudar sus movimientos a un ritmo mucho más acelerado, pero no entendió lo que pasaba, sólo que la doctora que le tomaba la tensión había reaccionado de forma extraña a sus palabras. Tanto ir y venir de personas desconocidas que habían pasado por su apartamento durante los últimos veinticinco años había desarrollado en ella una capacidad extraordinaria para olfatear las debilidades de la gente. Por puro instinto de conservación, la única posibilidad de conservar algo de su dignidad ante el desprecio de esas personas, era cerciorarse rápidamente de sus puntos débiles y utilizar ese conocimiento cuando fuese necesario. Si no por otra razón, para librarse de ellas. Ellinor constituyó su primer fracaso.
La doctora enrolló el tensiómetro y lo guardó en su maletín.
– No, debes de confundirme con otra persona.
Y Maj-Britt comprobó con asombro que había olfateado bien. La doctora le mentía. Le mentía en toda su cara. Y además, notó claramente una cosa más: la satisfacción de haber recuperado el equilibrio. Esa invisible redistribución del poder implicaba que, en lo sucesivo, Maj-Britt exigiría respeto. Ya no estaba abandonada a las manos de aquella mujer, ni a su académico saber sobre su supuesta enfermedad. Delgada, triunfadora y soberbia, accedía misericorde a visitar a Maj-Britt, pese a su insignificancia. Se tomó la molestia de ir a verla, puesto que ni siquiera estaba en condiciones de salir de su apartamento. Un ser inferior.
Sin tener verdadera idea de cómo, había advertido una posible baza. Nunca estaba de más tener alguna, por si la individua resultaba ser demasiado entrometida y tuviera que deshacerse de ella. Y es que a la gente no le costaba nada serlo.
Ser entrometida.
25
No tendría que haber ido allí jamás. Debería haber intuido el peligro y retirarse en cuanto le dieron la dirección, pero para entonces ya lo había prometido. Y no quería enemistarse con Åse. En realidad, ignoraba la razón, simplemente sentía una necesidad imperiosa e indefinible de mantener con ella una buena relación. Como con todos aquellos que pudieran conocer la verdad. Nadie podría acusarla de ser esa clase de persona que no estaba cuando la necesitaban, que no asumía su responsabilidad. Eso, al menos, lo adscribía a la columna del haber y nadie podría arrebatárselo.
Aún sentía el miedo irracional que experimentó durante la conversación con Åse. Seguía allí, bajo la superficie, con claridad apabullante, como si se hubiese conservado aquel instante sólo para reavivarse al menor recordatorio. La amenaza de tener que verse frente a frente con Pernilla, de tener que confesar. En un momento de lucidez, comprobó con desesperación que la culpa había crecido más aún, que sus sacrificios quedaban aniquilados a la sombra de sus mentiras, contaminados por todas sus acciones pasadas e imperdonables. Si Pernilla llegaba a conocer un día la verdad, su desprecio inutilizaría todas las salidas, excepto una, la de desaparecer de la faz de la Tierra.
Y Monika tenía que quedarse, se lo debía a Mattias.
Y tenía que justificar su existencia, se lo debía a Lasse.
La información que Ellinor le proporcionó por teléfono era muy escasa. Sólo le dijo que uno de sus usuarios sufría intenso dolor lumbar y necesitaba atención médica, pero que se negaba a abandonar su apartamento. Cuando por fin vio a la paciente en la sala de estar, le sorprendió que Ellinor no le hubiese contado algo más, que no la hubiese prevenido un poco. Monika no recordaba haber visto a una mujer con una obesidad tan flagrante, salvo quizás en fotografías mientras estudiaba la carrera, y la contemplación de su inmensidad la dejó muda al principio. Estaba bastante segura de haber disimulado su asombro, cabía la posibilidad de que la hubiera descubierto su saludo, un tanto tardío, pero confiaba en que la habría asistido su habilidad profesional. Después estaba lo de su actitud. Monika había tratado con anterioridad a pacientes con miedo al contacto físico, pero ninguno tan manifiestamente lleno de angustia ante ello como aquella mujer. Era como una corteza invisible que las manos se viesen obligadas a atravesar para alcanzar el núcleo. Y, una vez allí, aquel cuerpo inmenso temblaba como entre espasmos y, puesto que, de todos modos, sería imposible notar nada a través de todas las capas de grasa, la dejó y se concentró en la extracción de sangre para los análisis.
Sentía un cisma íntimo al adoptar de nuevo su papel de profesional. Su yo estaba dividido en dos caras enfrentadas en lucha la una con la otra, una satisfecha de la objetividad del reconocimiento que estaba practicando, en tanto que la otra constataba con enojo el paso infructuoso de unos minutos que podrían invertirse en mejor causa. Pese a todo, hallaba en ello, cuando menos, la sospecha de cierto añorado sosiego. Los movimientos que su mano tan bien dominaba. La serenidad de la competencia de que era dueña. El estar en posesión, por un instante, del control más completo y saber exactamente lo que debía hacer. Por primera vez en mucho tiempo, abandonar su posición de desventaja y ser tratada con respeto.
Y fue precisamente en ese momento cuando la mujer que tenía delante abrió la boca haciendo realidad todos los temores que había abrigado desde que Ellinor le dio la dirección: que alguien la hubiese visto. Antes de que la mujer hubiese terminado de pronunciar la frase, se vio catapultada al infierno que ella misma se había procurado y ninguna competencia en este mundo habría podido protegerla de la amenaza que sentía. Más rápido de lo que creía posible, se vio batiéndose en retirada y no comprendió su error hasta que no fue demasiado tarde.
Mintió.
Tejió un hilo más en una red de mentiras que le resultaba cada vez más difícil de controlar. Al menor descuido, cualquiera de sus bastiones podía ceder y arrastrar consigo el resto, y ahora había mentido sin tener la menor idea de la relación que unía a Pernilla y a aquella mujer, ni a qué conduciría su mentira.
En su desesperación, dejó pasar los segundos intentando actuar como de costumbre mientras que, descorazonada, buscaba una solución que pudiese reparar el error. Sopesó rápidamente todas las explicaciones imaginables de por qué se encontraba en el parque con la hija de Pernilla. Comparó las probabilidades más verosímiles, y los segundos siguieron sucediéndose sin que nadie dijese nada. Cuando por fin hubo guardado su instrumental y una vez cerrado el maletín, cuando ya sólo faltaba darle el recipiente para la prueba de orina, seguía sin hallar una salida, pero algo tenía que decir.
– Ah, sí, ahora caigo. Estuve aquí hace un tiempo, con una amiga y su hija. Iba a entregarle algo a un colega que vivía por aquí y yo me quedé con su hija en los balancines del parque, debió de ser entonces cuando me viste. Pero esa niña no vive en el bloque.
Y tal vez fueron figuraciones suyas, pero de pronto le pareció atisbar una leve sonrisa en los labios de la mujer llamada Maj-Britt cuando ésta confirmó las palabras de Monika con un gesto de asentimiento.
Se despidió de Ellinor en el vestíbulo. Garabateó a toda prisa una receta de analgésicos y le dio unas instrucciones adicionales. Maj-Britt salió del baño con la prueba de orina y Ellinor observó horrorizada el líquido rojizo del recipiente. Monika evitó la mirada inquieta de Ellinor. La presencia de sangre en la orina y la naturaleza del dolor confirmaban, ciertamente, las sospechas de Monika, pero tendrían que esperar los resultados de las pruebas. No valía la pena asustar a nadie hasta no estar seguro al cien por cien. Abrió el maletín y guardó en él la muestra de orina.
– Te llamaré en cuanto tenga los resultados. La mujer había entrado en la sala de estar, pero Ellinor le estrechó la mano.
– Gracias por dedicarle tiempo y venir a verla.
Mientras regresaba al coche, sintió el alivio que le producía haber salido de aquel apartamento. Aún no estaba segura de que su explicación hubiese sido satisfactoria y hubiese despejado todo riesgo posible. La información de la que carecía era, en efecto, si Maj-Britt y Pernilla se conocían, pero Ellinor le había contado que Maj-Britt nunca salía de su apartamento. Por otro lado, Ellinor había acompañado a Åse cuando ésta fue a ver a Pernilla: ¿y si Ellinor le había contado a Maj-Britt cómo se habían conocido?
Echó un rápido vistazo a la ventana vacía de la cocina de Pernilla y apremió el paso en dirección al coche. No podía dejarse ver ahora. No podía correr el riesgo de que Pernilla abriese la ventana y la llamase.
Ya había dejado el maletín en el asiento trasero y, de haber contado con sólo un minuto más, le habría salido bien. Pero, naturalmente, el destino quiso otra cosa. Justo cuando iba a sentarse al volante, aparecieron por el camino del parque y, por supuesto, la vieron.
– ¡Hola! ¿Tú por aquí?
Monika lanzó una mirada al balcón de Maj-Britt. El sol se reflejaba en los cristales de las ventanas y no podía descartar que hubiese alguien tras ellos. Que hubiese alguien tras ellos mirando.
Pernilla ya había llegado al coche, se detuvo y le puso el freno al cochecito de Daniella.
– Hemos salido a dar un paseo.
Monika asintió y se sentó en el coche.
– Tengo algo de prisa, tenía un aviso domiciliario y he de volver a la clínica.
– Ah, ya veo. ¿En casa de quién era el aviso?
De repente, Monika se dio cuenta de que podía aclarar sus dudas y prefirió ver confirmados sus temores que seguir en la incertidumbre.
– Se llama Maj-Britt. ¿La conoces?
Pernilla reflexionó un segundo antes de negar moviendo la cabeza despacio.
– ¿Vive en nuestro portal?
– No, enfrente, al otro lado del jardín.
– En ese bloque no conozco a nadie.
Sintió que todo su cuerpo se relajaba. Sólo habían sido figuraciones suyas. Su desasosiego la volvía hipersensible, había dejado que el comentario de la mujer cobrase una importancia que no tenía.
Metió la llave en el encendido.
– Por cierto, hoy he estado hablando con los del fondo. Ingresarán el dinero en tu cuenta a lo largo del día de hoy. Les he dado el número de cuenta que figura en tus recibos.
Pernilla sonrió.
– Espero que comprendas lo agradecida que estoy.
Monika asintió.
– Lo siento, tengo que irme, ya voy con retraso.
– ¿Te apetece venir a cenar con nosotras esta noche? Para darte las gracias por tu ayuda.
Ante su sorpresa, Monika notó que dudaba. Con tanto como había esperado aquel instante, que Pernilla le concediese audiencia por voluntad propia, sin que ella tuviese que rogársela. Pero estaba muy cansada, exhausta de estar siempre alerta y guardar las apariencias. Tenía pensado tomarse los somníferos temprano y huir de la tarde y de la noche. Pero no podía decir que no. No tenía derecho.
– Claro, ¿a qué hora quieres que vaya?
– ¿A qué hora puedes?
Habría terminado de trabajar a las cinco, no podía olvidar que Pernilla creía que había vuelto al trabajo. Tantos detalles que tener en cuenta…
– Salgo a las cinco.
– Entonces, ¿te parece bien a las seis?
Tras echar un último vistazo a la ventana Maj-Britt puso rumbo a la ciudad. Ya iba tarde. Su madre la esperaba desde hacía un cuarto de hora y Monika sabía que ya llevaría un buen rato vestida y sentada en el vestíbulo, más impaciente a cada minuto, pero antes tenía que pasar por el banco. Y el jefe de la clínica la había llamado cuatro veces y le había dejado varios mensajes a los que no había contestado. Algunos de sus colegas también la habían llamado varias veces, pero ella no les había devuelto la llamada.
En algún lugar en lo más hondo de su ser, algo intentaba hacerse oír, algo que quería hacerle ver que estaba creando una situación cada vez más insostenible. Sin embargo, puesto que no había vuelta atrás y de ninguna manera podía hacer nada para modificar el estado de la cuestión, resultaba mucho más sencillo no escuchar. Mucho más sencillo.
Lo más importante en aquel momento era haber eliminado la amenaza que sentía hacía un momento. Que, por ahora, podía sentirse más o menos segura. Simplemente, tendría que ir tomándose las cosas poco a poco. Era cuanto podía pedir.
Era cuanto tenía derecho a pedir.
26
Maj-Britt estaba en la ventana, observando lo que sucedía en el aparcamiento. Con sumo interés, seguía la conversación entre las dos mujeres, aunque, desde luego, no podía oír una sola palabra de lo que decían. Pero sus movimientos y la expresión de sus semblantes le confirmaron lo que ya sospechaba. Aquella doctora le había mentido, aunque seguía sin comprender por qué.
Ellinor se había sentado en el sofá. Saba yacía a sus pies, moviendo la cola, y Ellinor le acariciaba el lomo. Pero ninguna de las dos había dicho una palabra desde que se quedaron solas. Maj-Britt aún se batía contra la humillación de haber dejado por completo al descubierto su incapacidad ante Ellinor, de no estar en condiciones de someterse a un sencillo reconocimiento médico.
Por lo menos, Ellinor había tenido el buen gusto de no comentar su evidente malestar, como tampoco intentó revestirlo de compasión ni añadir ningún absurdo comentario de que entendía cómo se sentía. Mejor así porque, de haberlo hecho, Maj-Britt se habría visto obligada a mandarla a la mierda, expresión que prefería no utilizar.
Maj-Britt vio alejarse el coche, mientras que madre e hija se dirigieron a su portal.
Ellinor seguía sin demostrar la menor intención de ir a marcharse. Ya había cumplido con su obligación pero seguía en el apartamento, para desconcierto de Maj-Britt que, no obstante, ahora tenía otra cosa en la que pensar y no se molestaba en preocuparse mucho de ese asunto.
Fue Ellinor quien rompió el silencio lo que, seguramente, no sorprendió a ninguna de las dos.
– ¿Por qué no dijiste nada de la sangre en la orina?
La madre y la hija entraron en su portal y la puerta se cerró tras ellas. Maj-Britt dejó de contemplar el panorama y se encaminó al sillón.
– ¿Por qué había de hacerlo? No creo que con decirlo hubiera desaparecido.
Se hizo el silencio durante unos minutos. En algún lugar del edificio se oyó caer el agua por las tuberías y en el rellano de la escalera, voces y ruidos de pasos que se intensificaban para luego extinguirse y cesar del todo al cerrarse la puerta. Miró a Ellinor, que cavilaba sentada retocándose abstraída la cutícula del pulgar derecho. Maj-Britt se hacía un montón de preguntas y sabía que Ellinor tenía las respuestas. Meditabunda, se desplomó en el sillón.
– ¿De qué dijiste que conocías a esa mujer?
Ellinor dejó de trastearse la uña.
– Se llama Monika, por si no lo recuerdas. Si es que te refieres a ella.
Maj-Britt la miró cansada.
– Vale, perdona, ¿de qué conoces a Monika?
Pronunció el nombre con la manifiesta aversión que sentía y no tuvo que mirar a Ellinor para notar hasta qué punto la irritaba su tono.
– Si quieres que te diga la verdad, me parece que se ha portado bastante bien al venir a verte.
– Claro, un ser absolutamente generoso.
Ellinor dejó escapar un suspiro.
– Ya te digo, a veces podrías pensar un poco en quién merece tu desprecio y quién no.
Maj-Britt resopló displicente. Y una vez más, se hizo el silencio. Pero Maj-Britt sabía que, si esperaba lo suficiente, Ellinor no podría dejar de contárselo. No había podido encontrar nada más parecido a una debilidad en el carácter de aquella joven tan obstinada: no conseguía mantener la boca cerrada. O, al menos, no por mucho rato.
Pasaría un minuto, no más.
– No soy yo la que la conoce, sino mi madre.
Maj-Britt sonrió para sus adentros.
– Se conocieron en un curso hace unas semanas. Compartió coche con mi madre.
Ellinor se levantó y se acercó a la ventana. Maj-Britt la escuchaba con interés.
– ¿Recuerdas que te conté que hace unas semanas murió una persona que vivía en el bloque de enfrente?
Maj-Britt asintió, aunque Ellinor no la veía.
– Se llamaba Mattias. Murió en el camino de vuelta a casa, después del curso, en un accidente de tráfico. Mi madre conducía el coche, se estrelló contra un alce.
Maj-Britt se quedó con la mirada perdida, recreando la imagen del padre con la niña en el parque.
– ¿Y tu madre?
– Sí, bueno, es increíble, pero salió ilesa. Quedó conmocionada, por supuesto, y tiene unos remordimientos horribles por haber sobrevivido mientras que él murió. Era ella la que conducía. Y además, el joven tenía una hija.
Maj-Britt siguió cavilando. Observaba la espalda de Ellinor como si pudiera ofrecerle más pistas.
– Así que la médica esa, perdón, quiero decir Monika, también iba en el coche, ¿no?
Ellinor se dio la vuelta. Se quedó de pie un momento y volvió al sofá. Volvió a sentarse con las piernas cruzadas sobre el asiento y se colocó sobre las rodillas uno de los cojines bordados. De pronto, miró a Maj-Britt y sonrió. Maj-Britt se puso en guardia enseguida, la pequeña abertura que había propiciado se cerró como la de un mejillón.
– ¿Qué pasa?
Ellinor se encogió de hombros.
– De repente me he dado cuenta de que es la primera vez que hablamos tú y yo. Que hablamos de verdad. La primera vez que tú y yo iniciamos una conversación.
Maj-Britt apartó la mirada. No estaba segura de que el que ella hubiese entablado una conversación de forma voluntaria fuese buena señal. Ni siquiera lo tenía planeado, lo hizo sin reflexionar demasiado sobre ello, casi como si fuese algo natural. Y, por supuesto, Ellinor se percató de ello. Notó el cambio. Maj-Britt no era capaz de calibrar aún a qué conduciría aquello, si sería bueno o malo. Si podría volverse en su contra. Pero sabía que quería conocer las respuestas a sus preguntas para garantizarse cierta compensación si al final se demostraba que había sido un error.
– Te preguntaba si ella también iba en el coche.
– No, pero tendría que haber estado. Ella y Mattias cambiaron sus plazas y ella volvió a casa en otro coche. Al parecer, el último día de curso se prolongó demasiado o no sé qué pasó, y ella tenía prisa por volver a casa y Mattias se ofreció a quedarse.
Maj-Britt asimiló la información y la clasificó lo mejor que pudo. Intentó enlazarla con el hecho de que la doctora hubiese negado de forma tan rotunda que conociese a la niña huérfana. La infinita paciencia con la que empujaba el columpio.
«Ella y Mattias cambiaron sus plazas para el regreso.» -¿Y conocía al tal Mattias antes del curso?
Ellinor meneó la cabeza.
– Ninguno de los participantes se conocía antes del curso. Esa era la idea.
Y entonces, Ellinor le ahorró a Maj-Britt la conclusión del razonamiento. Añadió el comentario necesario para componer la cadena de modo que formase una explicación comprensible.
– Pero me pregunto cómo se sentirá. Me refiero a Monika. Si no hubiesen cambiado las plazas, la que estaría muerta sería ella. Me pregunto cómo se siente uno al saber una cosa así.
¡Hay que ver lo que un intento cortés de iniciar una conversación podía procurarle a una! Su inocente pregunta durante el reconocimiento había dado en la diana y había abierto una mirilla a lo más hondo de aquella doctora de personalidad tan transparente. Y uno siempre hallaba en ese tipo de cosas una buena baza, convulsamente oculta allí dentro en la oscuridad, pero muy accesible si uno sabía formular la pregunta adecuada. Lo único que seguía sin explicación era la mentira. ¿Por qué habría negado que conocía a la niña y a la mujer que había perdido a su marido para que ella siguiera con vida?
A menos que también les hubiese mentido a ellas.
27
El cementerio parecía desierto. Monika estaba llenando una jarra de agua a la espera de encontrarse con su madre junto a la tumba. No le llevó más de cinco miserables minutos entrar en el banco e ingresar el dinero en la cuenta de Pernilla, pero aun así, llegó tarde y, tal y como esperaba, se encontró a su madre enfadada. Lo extraño era que, desde que se jubiló, la cosa había ido a peor. Ahora tenía todo el tiempo del mundo para sentarse a esperar. De repente, cada minuto era decisivo, y aquellos que perdía componían un cuadro de inmensa desolación en su almanaque vacío. Jamás tuvo una vida social digna de mención y, después de la jubilación, sus relaciones se vieron más limitadas aún. Tampoco conoció a otro hombre. Tal vez ni siquiera le interesase el tema. Monika no lo sabía; nunca hablaban de ello. En general, no hablaban de nada esencial. Sencillamente, se instalaban en la charla huera a la que estaban acostumbradas en cuanto estaban juntas. Su conversación iba derivando hacia todas aquellas palabras que no conducían nunca a ninguna parte para, inevitablemente, deslizarse de vuelta al punto de partida. Aquel día, Monika apenas si pudo dominarse al ser recibida por aquella mirada iracunda. Con una frase seca, su madre entró en el coche y se mantuvo en silencio durante los diez minutos que tardaron en llegar. Y Monika sintió crecer su rabia. Allí estaba ella, de un lado para otro como un taxista, intentando adaptarse al malhumorado capricho de su madre, que ni siquiera se lo agradecía, ni un solo comentario que se acercase de lejos a una expresión de gratitud o de estima. Pero aquella ira era nueva, se abría paso a través de canales que ella misma no gobernaba. Si no se hubiese visto obligada a aquella maldita actividad de transporte constante, Mattias seguiría vivo y todo sería mucho más sencillo. Mucho más sencillo.
Dejó el pequeño lugar cercado para volver a su jarra de agua. Su madre estaba arrodillada, plantando brezo, lila, rosa y blanco. Plantas cuidadosamente elegidas.
Monika dejó la jarra y observó en silencio las manos de su madre, que retiraba con esmero unas hojas secas enredadas en el cuidado seto que rodeaba la lápida.
MI hijo querido.
Querido y desaparecido de la misma forma incondicional, pero para siempre convertido en el punto central en torno al cual todo giraba. Un agujero negro que atraía todo lo que pudiese seguir con vida; el hijo que, día tras día, echaba más leña al fuego de la imposibilidad de aceptación, de que la sumisión era la única postura, de que todo era absurdo y desolación, y de que así sería por siempre.
Una familia aniquilada.
Cuatro menos dos da cero.
Se oyó pronunciar en voz alta la siguiente pregunta:
– ¿Por qué nos dejó papá?
Y vio temblar la huesuda espalda de su madre. Sus manos interrumpieron el trabajo y se detuvieron.
– ¿Por qué lo preguntas?
Los latidos de su corazón resonaban graves, sordos.
– Porque quiero saberlo. Porque siempre he tenido la duda, pero nunca se me ha ocurrido preguntarlo antes.
Los dedos cercanos a la lápida recuperaron la movilidad y continuaron presionando la tierra en torno al brezo blanco.
– ¿Y por qué se te ha ocurrido preguntar justo ahora?
Oyó que algo se quebraba. Un sordo murmullo que aumentaba en intensidad ahora que la ira domeñada durante tanto tiempo se liberaba y hacía presa en ella. Las palabras se le agolpaban en la boca, empujándose unas a otras por llegar las primeras, por salir finalmente y ser pronunciadas.
– ¿Acaso importa? No sé por qué no te pregunté hace veinte años, pero tanto da, ¿no? La respuesta será la misma, digo yo.
Su madre se levantó, dobló minuciosamente y muy despacio el periódico sobre el que se había arrodillado.
– ¿Ha ocurrido algo?
– ¿Por qué?
– Lo pregunto sólo por ese tono tuyo tan áspero.
¿Áspero, dijo? ¡Áspero! A la edad de treinta y ocho años, por fin reunía el valor necesario para preguntar por qué nunca tuvo un padre y, seguramente, la tensión había alterado su tono de voz. En cualquier caso, la primera reacción de su madre fue, obviamente, acusarla de la aspereza de su tono.
– ¿Y por qué no le preguntas a él?
Sintió que se le encendía la cara de ira.
– ¡Porque no lo conozco! Porque ni siquiera sé dónde demonios vive ahora y porque tú nunca, ni una sola vez, me has ayudado a tener contacto con él; al contrario, recuerdo muy bien cómo te pusiste cuanto te conté que le había escrito una carta.
Le costó determinar lo que vio en los ojos de su madre. Jamás había tocado el tema hasta entonces y, desde luego, jamás había usado ese tono con ella. En ningún contexto.
– Así que es culpa mía que nos abandonase y que no asumiese su responsabilidad, ¿no es eso? Y es a mí a quien hay que pedir cuentas de todo, ¿verdad? Tu padre era un canalla que me dejó embarazada pese a que él no quería tener hijos y, cuando me quedé encinta por segunda vez, ya no le convino quedarse. Desapareció antes de que tú nacieras. Yo ya tenía a Lasse y ser madre sola con dos hijos no era tan fácil, pero claro, tú no sabes nada de eso, puesto que no tienes hijos.
Un rítmico golpeteo resonaba en todo el cementerio y a Monika le llevó unos minutos comprender que era su propio pulso lo que oía.
– Así que ésa es la razón por la que nunca me has querido. Porque fue culpa mía que papá se largara.
– Eso son tonterías, lo sabes tan bien como yo.
– Qué va, yo no sé nada.
Su madre sacó una vela del bolsillo de su amplio abrigo y empezó a retirar el plástico enervada, pero no respondió.
– ¿Por qué tenemos que venir a la nimba a todas horas?
Hace veintitrés años que murió y lo único que tú y yo hacemos juntas es venir aquí a encender las malditas velas.
– No creo que sea culpa mía que nunca tengas tiempo. Siempre estás trabajando, o con tus amigos. Para mí nunca tienes tiempo.
Siempre, siempre la misma historia, hiciera lo que hiciese. Pese a la rabia que, por el momento, la protegía, sintió cómo la atravesaba el sarcasmo que puso en marcha los remordimientos, una técnica que su madre dominaba hasta el virtuosismo. Y aún no había terminado. Como la maestra que era, se percató del leve cambio de expresión en el rostro de Monika. Y no perdió la oportunidad.
– Ni siquiera lloraste su muerte.
En un primer momento, Monika no comprendió las palabras.
Ni siquiera lloraste su muerte.
Como un eco, rebotaban en su cabeza en un intento de ser comprendidas y, cada vez que se repetían, algo se quebrantaba. Pieza a pieza, todo se derrumbaba.
Ni siquiera lloraste su muerte.
La voz de su madre resonó sorda y su mirada no se apartó de la vela que sostenía en la mano.
– Continuaste tu vida, como si nada hubiese ocurrido y sin saber lo que yo sufría al ver tu actitud. Casi como si te resultase un alivio que tu hermano no estuviera.
Ya no quedaban palabras. Todo era vacío. Sus piernas empezaron a moverse hacia el coche. Lo único que sentía era un profundo deseo de apartarse adonde nadie la oyese.
El bosque se extendía a ambos lados y había empezado a anochecer. El coche estaba aparcado al borde de una carretera comarcal. Miró desconcertada a su alrededor sin saber dónde estaba ni cómo había ido a parar allí. Miró el reloj. Dentro de un cuarto de hora debía presentarse en casa de Pernilla para cenar, según le había prometido. Dio la vuelta y supuso que debía ir en esa dirección.
Ni siquiera lloraste su muerte.
– ¿Te importa cambiar a Daniella? Sólo falta la salsa, ya está todo listo.
Quería irse a casa. A sus somníferos. Una tormenta de rayos le cruzaba la mente y le costaba contextualizar las palabras que oía.
– ¿Te importa?
Asintió brevemente y cogió a Daniella en brazos. La llevó hasta el cambiador que había sobre la bañera y le quitó el pañal. Pernilla la llamó desde la cocina.
– Ponle el pijama rojo, está colgado en una de las perchas.
Giró la cabeza y vio un pijama de color rojo. Cambió a la pequeña e hizo lo que le había pedido Pernilla. De regreso a la cocina, pasó por delante de la cómoda lijada. La luz de la vela se había extinguido y el rostro de Mattias quedaba en sombra, detrás de la urna blanca. No le dijo nada cuando pasó ante él, la dejó en paz.
– Sírvete. Seguro que no está tan rico como lo que tú sueles preparar, a mí no se me da muy bien la cocina. Era más bien cosa de Mattias.
Daniella estaba sentada en la trona y Pernilla puso una galleta sin azúcar en su mantelito. Monika miró la comida que tenía delante. Sería imposible probar bocado, pero tenía que intentarlo.
Comieron unos minutos en silencio. Monika removía la comida de su plato y se llevaba a la boca un poco de vez en cuando, pero su cuerpo no quería tragar. Cuanto más lo intentaba, más trabajo le costaba.
– Oye…
Levantó la vista. Y notó que, pese al cansancio y la turbación, se puso en guardia enseguida. Estar allí entrañaba un riesgo. Ahora que había perdido el control.
– Quisiera pedirte perdón.
Monika se quedó inmóvil. Pernilla había dejado los cubiertos y le dio a Daniella otra galleta, antes de continuar.
– Sé que he sido terriblemente antipática algunas de las veces que has estado en casa, pero es que no he tenido fuerzas para comportarme.
Tenía la boca seca y tragó saliva antes de poder pronunciar palabra.
– No, no has sido antipática.
– Claro que sí, desde luego, pero hacía lo que podía. A veces me cuesta tanto trabajo que, simplemente, no puedo.
Monika dejó también sus cubiertos. Cuantas menos cosas en las que concentrarse, tanto mejor. Tenía que serenarse, concentrarse. Pernilla acababa de pedirle perdón por algo. Tenía que ocurrírsele algo que decir.
– Te aseguro que no tienes que pedir perdón por nada.
Pernilla bajó la vista.
– Sólo quiero que sepas que aprecio mucho que, pese a todo, hayas seguido viniendo aquí.
Monika tomó el vaso de agua y bebió un trago.
– Después de mi accidente, muchos de nuestros amigos se esfumaron; fue algo natural, simplemente fueron desapareciendo. A mí siempre me dolía la espalda y, además, no teníamos dinero y la mayoría de nuestros amigos seguían con el buceo.
Monika dio otro trago. Casi podía esconderse tras el vaso de agua.
– Ahora, después de lo sucedido, he de admitir que me siento un poco decepcionada al ver qué pocos de ellos me han llamado. De pronto me di cuenta de lo solos que estábamos. -Pernilla miró a Monika y sonrió, casi con timidez-. Vamos, que lo que intento decirte es que me alegro de que nos hayamos conocido. De verdad que has sido de gran ayuda.
Monika intentaba asimilar qué era lo que estaba oyendo. Sospechaba que era por lo que había luchado todo el tiempo, y que ahora debería estar contenta, al tener por fin la prueba de haberlo conseguido. Pero entonces, ¿por qué se sentía como se sentía? Necesitaba irse a casa. A sus somníferos. Pero antes, debía pasarse por la clínica para dejar los análisis de Maj-Britt. Ahora que sabía que todos se habrían marchado, podía aventurarse a ir allí y analizar las muestras ella misma. Puesto que lo había prometido. Y uno debe cumplir lo que promete.
Se estremeció al oír el timbre del teléfono. Pernilla se levantó y se dirigió a la sala de estar. Monika se acercó sigilosa al fregadero y limpió el plato con un trozo de film transparente que había dentro.
Oyó que Pernilla contestaba al teléfono.
– Sí, ¿hola?
Ocultó la comida bajo un cartón de leche vacío.
– Bueno, es lo que cabía esperar, no sé qué esperas que diga exactamente.
La voz de Pernilla había adquirido un timbre acerado y luego guardó silencio un buen rato. Monika volvió a la mesa con el plato y usó el tenedor para borrar las huellas del film transparente. Entonces volvió a oírse la voz de Pernilla y sus palabras reavivaron en Monika un miedo que se abrió paso a través de su desconcierto.
– Sinceramente, me gustaría que no volvieras a llamarme más. Las cosas son como son, pero me parece que es mucho pedir que yo tenga que consolarte a ti.
Al parecer, la persona que llamaba la interrumpió, pero Pernilla continuó un par de segundos después.
– No, ya, pero ésa es la sensación que tengo. Adiós.
Se hizo el silencio, todo estaba en calma. El único que se negaba a adaptarse al sosiego reinante era el corazón de Monika. Entonces apareció Pernilla, que volvió a ocupar su asiento. En ese instante sonó el móvil de Monika. Se puso a buscarlo a tientas en el bolso que tenía a sus pies, no para contestar, sino para poner fin al irritante timbre. Echó una ojeada a la pantalla y vio que era Åse. Estuvo temblándole la mano hasta que logró rechazar la llamada. Notó que Pernilla la observaba, pero Monika le respondió antes de que pudiese formular la pregunta.
– Nada importante, mi madre, pero ya la llamaré luego.
Pernilla apartó el plato que tenía delante, aunque aún estaba casi lleno de comida.
– La que llamaba era la mujer que conducía el coche.
A Daniella se le cayó la galleta al suelo y Monika se agachó aliviada a recogerla, pues así se apartaba un segundo al menos de su vista.
– Vino por aquí otra vez un par de días después del accidente. Vino a pedir perdón, o algo así. -Pernilla resopló-. Llevaba encima tantas pastillas que no entendí bien lo que estaba pasando. Pensé mucho en ello después. Lamenté no haberla mandado a la mierda. ¿Cómo puede pensar que podré perdonarla?
De repente, Pernilla se hallaba al otro lado del túnel. Monika clavaba la mirada en su rostro, ahora rodeado por una envolvente masa de color gris oscuro. Cerró los ojos bien fuerte y volvió a abrirlos, para encontrarse con la misma visión. Y se preguntó por qué estaba abierto el grifo, quién había abierto el grifo, por qué rugía con tal fuerza.
– ¿Qué te pasa? ¿No te encuentras bien?
Respiraba con rapidez y de forma entrecortada.
– Sí, bueno, tengo que irme.
– Pero también he preparado un postre.
Monika se levantó de la silla.
– Tengo que irme.
Al levantarse, el túnel desapareció. El rugido del agua persistía, pero vio que el grifo estaba cerrado, así que el raudal de agua debía de proceder de otro lugar del apartamento.
Avanzó con paso vacilante hasta el vestíbulo, apoyándose en los marcos de las puertas y en las paredes. Pernilla iba detrás.
– ¿Estás bien?
– Sí, pero tengo que irme ya.
Se calzó las botas y se puso el abrigo. Pernilla sostenía su bolso en la mano y se lo tendió.
– Te llamaré mañana.
Monika no respondió, sino que abrió la puerta sin decir nada. Pensaba marcharse. Pernilla le había pedido que se quedase, pero ella pensaba marcharse. Vendría cualquier otro día, porque Pernilla era su amiga y estaba agradecida por su amistad, por todo lo que Monika había hecho por ella. No le había pedido que se fuera a la mierda, como habría querido hacer con Åse; al contrario, ellas dos eran amigas de verdad y en las amigas de verdad se puede confiar. Ellas no se mentían. Y estaban para lo bueno y para lo malo y siempre podías contar con ellas.
A Pernilla sólo le quedaba una amiga, y esa amiga era la honrada Monika Lundvall.
Si, por alguna razón, ella también la traicionase, Pernilla se quedaría completamente sola.
28
Maj-Britt estaba junto a la puerta del balcón, aguardando a que entrase Saba. Acababa de colarse por el hueco de la reja y se había perdido de vista por el césped.
Maj-Britt había empujado el sillón hasta la ventana y, los dos últimos días, había pasado allí la mayor parte del tiempo, aunque no había ocurrido nada emocionante. La doctora estuvo en casa de la viuda una vez. El mismo día que fue a visitar a Maj-Britt para efectuar su asqueroso reconocimiento, apareció de nuevo al anochecer, pero después no volvió a verla. Y tampoco había llamado con los resultados de las pruebas, aunque tanto daba, la única que los esperaba con impaciencia era Ellinor.
Maj-Britt, por su parte, vivía la tregua como algo agradable. Las pastillas que Ellinor le había dejado para el dolor se lo aliviaban y, mientras que no supiese nada, tampoco había nada ante lo que adoptar una postura. Se paseaba por el apartamento como siempre lo hizo, o se pasaba sentada un tiempo transido de silencio. La única diferencia era el dolor de espalda, y que ya no comía tanto. Y no eran sólo las náuseas las que se lo impedían, el impulso de llevarse algo a la boca se había atenuado; de repente, era capaz de resistirlo, aunque no comprendía bien por qué. Algo cambió cuando se atrevió a concluir todos aquellos razonamientos. Cuando se aproximó a recuerdos insufribles y admitió su naturaleza infame, dejó de necesitar esconderse de ellos. De huir. Dolían tanto como siempre intuyó que harían y, puesto que ya lo sabía, no podían asustarla como antes. Estaban perdiendo su poder.
Vio a Ellinor acercarse por el sendero. El día parecía frío, ella llevaba la barriga al aire entre el jersey y los pantalones y Maj-Britt meneó la cabeza displicente. La fina cazadora vaquera no podía ser abrigo suficiente para aquella estación, pero claro, todas aquellas pegatinas de movilizada conciencia que la adornaban tal vez pudiesen detener el peor vendaval. Vio que Saba atravesaba el césped con paso pesado y cansino para acudir a su encuentro y Ellinor miró hacia la puerta del balcón y la saludó con la mano. Maj-Britt le devolvió el saludo. Y sintió una oleada cálida en su interior.
– Dijo que se pasaría por aquí hacia las dos. No dijo nada ni de los análisis ni de ninguna otra cosa, sino que quería hablarlo contigo en persona.
Ellinor hablaba acuclillada mientras se desanudaba los cordones de las botas. Maj-Britt experimentó una breve sensación de malestar ante la idea de recibir otra vez en el apartamento a aquella doctora, pero recordó su baza y enseguida se sintió mucho mejor. La sola idea de saber con qué contaba lo hacía todo mucho más llevadero; que nadie pudiera invocar una ventaja. Seguramente, la doctora disponía de las respuestas sobre los secretos de su cuerpo, y ese conocimiento era algo de lo que bien podía servirse, pero si lo hacía, Maj-Britt se había agenciado un buen contraataque.
Nadie volvería jamás a hacer con ella algo a lo que ella misma no hubiese dado el debido consentimiento.
Faltaban tan sólo unos minutos para las dos. Maj-Britt se acomodó en el sillón orientado hacia el aparcamiento, pero no había visto el coche cuando, curiosamente, llamaron a la puerta. Fue un error de cálculo que no le gustó lo más mínimo, porque no pudo estar debidamente preparada.
Ellinor fue a abrir.
– Hola, qué amable has sido viniendo.
La doctora respondió con parquedad y, un minuto después, Maj-Britt las tenía a las dos en la sala de estar. Se percató de que la doctora llevaba algo en la mano, una especie de pequeña carpeta gris, pero con un cable y varios botones.
– Hola Maj-Britt.
Maj-Britt miró suspicaz el aparato.
– ¿Qué es eso?
– ¿Puedo sentarme un momento?
Maj-Britt asintió y la doctora, que, como bien sabía, se llamaba Monika -pero con la que no tenía la menor intención de confraternizar- fue a sentarse en el sofá, dejó el extraño objeto sobre la mesa y sacó unos documentos del bolso. Maj-Britt no apartaba la vista de ella, registraba cada uno de sus movimientos. Y observó con interés que la mano que sostenía los papeles temblaba ligeramente.
– Veamos.
La doctora desdobló los documentos. Ellinor la miró con atención. Maj-Britt, en cambio, volvió la vista hacia la ventana. En realidad, no sentía especial curiosidad.
– Tienes una velocidad de sedimentación sanguínea muy por encima de lo normal, y el hemograma arroja valores muy bajos. No hay bacterias en la orina, de modo que podemos descartar infección en las vías urinarias. Yo había barajado la posibilidad de cálculos renales pero, en ese caso, el dolor debería haber aparecido de forma más repentina y, además, no influiría en la velocidad.
Guardó silencio mientras Maj-Britt mantenía la vista en el balancín. Desde luego, las enfermedades que no tenía despertaban aún menos su interés.
– Así que estoy sana, ¿no?
– No, no lo estás.
Se hizo una breve pausa, cuando aún todo era paz.
– Tendría que hacerte un ultrasonido.
Maj-Britt giró la cabeza, la miró a los ojos y se puso en guardia en el acto.
– No pienso ir a ninguna parte.
– No, podemos hacerlo aquí mismo.
La doctora posó la mano sobre el aparato que había encima de la mesa. Maj-Britt se sintió acorralada. Había resuelto no someterse a más exámenes, su negativa a abandonar el apartamento se lo habría permitido, pero ahora resultaba que la tal doctora se presentaba en su casa con un chisme que lo haría posible. Maldito desarrollo.
– ¿Y si me niego?
– ¡Maj-Britt! -exclamó Ellinor, en un tono intermedio indefinido entre la súplica y el agotamiento.
Maj-Britt volvió a mirar por la ventana.
– ¿Y qué crees que puedes encontrar con el ultrasonido? -intervino Ellinor otra vez, intentando averiguar los detalles por los que la propia Maj-Britt sentía un enorme desinterés, y las dos mujeres se pusieron a discutir su posible enfermedad.
– Naturalmente no estoy segura, pero necesito echarle un vistazo al riñón.
– ¿Qué crees que puede ser?
Una vez más se hizo un breve silencio, pero ya no habitado por la calma. Era como si la palabra vibrase en la habitación aun antes de haber sido pronunciada, reposando en un último instante de confianza.
– Podría tratarse de un tumor. Pero ya digo -añadió Monika enseguida-, no estoy segura al cien por cien.
Un tumor. Cáncer. Era una palabra que había oído muchas veces en televisión y que nunca le había pasado del todo inadvertida. Pero, a partir de aquel momento, supo que una vez que se pronunciaba sobre algo que podía existir en el cuerpo de uno, producía una sensación totalmente distinta. Aquella palabra cobraba vida y evocaba la imagen de algo negro y maligno, casi podía distinguirse, un monstruo que habitaba su interior y que devoraba todo lo que hallaba a su paso para crecer más y más.
Pese a todo, no se asustó especialmente. Fue más bien como otro de esos razonamientos que no terminaba de atreverse a pensar hasta no verlo confirmado. ¿Por qué no iba a albergar su cuerpo un cáncer? Sería el triunfo definitivo sobre su inútil y prolongada resistencia: alimentar con insidia un tumor para vencerla y cobrarse su venganza de una vez por todas.
Y comprendió que tenía que saberlo.
– ¿Y cómo se hace esa prueba?
Porque, por alguna razón, sentía la necesidad de que se lo confirmaran.
En la habitación reinaba el más absoluto silencio. Maj-Britt había vuelto al sillón. Ellinor estaba en el sofá, inclinada, con la cabeza entre las manos. Y en el centro se hallaba la doctora, recogiendo el precioso aparato que acababa de probar las sospechas que, al parecer, todos habían abrigado. Maj-Britt constató satisfecha que a Monika seguían temblándole las manos. Por alguna razón, se sentía mejor al saberlo.
– Por lo que he podido ver, el tumor se limita aún a la superficie del riñón pero, naturalmente, hemos de hacer una resonancia con contraste para saberlo con seguridad. Por lo que he visto, no había indicios de extensión, pero eso es algo que también hay que comprobar. En cualquier caso es de gran tamaño, de modo que sería preciso operarlo ya.
Maj-Britt se sentía extrañamente serena. Volvió a mirar por la ventana. El columpio que llevaba treinta años contemplando, pero al que jamás se había acercado.
– ¿Y si no se opera?
Nadie respondió pero, al cabo de unos minutos, oyó el leve resoplido de Ellinor al preguntar:
– ¿Cómo que si no se opera?
Ahora le tocó guardar silencio a Maj-Britt. Ya había dicho cuanto necesitaba decir.
– Maj-Britt, ¿qué quieres decir con eso? ¡Comprenderás que debes operarte! ¿A que sí, Monika? ¿Cuánto tiempo puede uno vivir con un tumor como ése si no se interviene?
– Es imposible de prever. Tampoco sé cuánto tiempo lleva formándose.
– Bueno, más o menos.
Ellinor se mostraba, como de costumbre, insistente con los detalles.
– Seis meses, quizá. Puede que más, puede que menos; depende, como digo, de lo rápido que vaya creciendo. Como médico, debo recomendar vivamente la operación.
Como médico. Maj-Britt resopló desdeñosa para sí.
De repente sonó el móvil de Ellinor y la joven se levantó y se dirigió al vestíbulo.
Maj-Britt miró a la mujer que, con todo el mimo del mundo, guardaba el aparato en su funda.
Seis meses.
Quizá.
Resultaba difícil de prever, dijo.
– Sí, bueno, el cometido de los médicos es hacer cuanto esté en vuestra mano por salvar la vida de los demás.
En realidad no sabía por qué lo dijo, pero no pudo evitarlo. Quizá para disipar parte de la altanería que irradiaba la doctora. Como si fuera la bondad misma, allí en medio de la habitación, fingiendo estar al servicio de toda la humanidad. Sin embargo, se cuidaba mucho de ocultar sus oscuros secretos; bajo la impecable superficie se gestaban los mismos sucios errores e imperfecciones que en el resto de los mortales.
Maj-Britt interpretó veloz su reacción, que la animó a meter el dedo un poco más en la llaga.
– Hacer que las personas sobrevivan tanto como sea posible, que permanezcan en este mundo con sus familias y que vean crecer a sus hijos. Para eso estáis los médicos. No creo que exista nada que pueda ser más importante para vosotros.
Ellinor volvió a aparecer en la puerta.
La doctora estaba en cuclillas cerrando el maletín y Maj-Britt se percató de que tuvo que apoyarse en el borde del sofá para levantarse. Un movimiento veloz de la mano, para no perder el equilibrio. Sin mirar a Maj-Britt se encaminó al vestíbulo, seguida de Ellinor. Maj-Britt oyó, no obstante, su parca conversación.
– Lo siento, ya no puedo hacer nada más, tendréis que poneros en contacto con su centro de salud y seguir esa vía. Ellos la remitirán al hospital, donde continuarán el estudio.
Se abrió la puerta y las últimas palabras de Ellinor rebotaron contra las paredes del rellano.
– Gracias por todo.
Y luego, volvió a cerrar la puerta.
Ellinor se quedó una hora entera, pese a que había otros usuarios esperándola. Maj-Britt no hablaba mucho, pero la verborrea de Ellinor celebró nuevos triunfos en un desesperado intento por convencerla de que le permitiera llamar al centro de salud. Pero Maj-Britt no quería. No pensaba pasar por el sufrimiento de otros reconocimientos y menos aún por una operación.
¿Por qué había de hacerlo?
¿Existía una sola razón para hacerlo? Por doloroso que resultase admitirlo, no era capaz de pensar en nada que se pareciese siquiera a una razón.
29
La mujer era un monstruo. Como salida de una película de terror. Debía de ser un castigo del destino lo que había puesto en su camino a una mujer tan repulsiva, se dijo Monika. Era como si aquella mirada suya tan penetrante pudiese verla por dentro, su interior deforme, y, por alguna razón que Monika no alcanzaba a comprender, aquella mujer pretendía hacerle daño.
Se fue derecha a casa y al cuarto de baño sin quitarse el abrigo siquiera y se tomó dos ansiolíticos Xanor. Se los había recetado al mismo tiempo que los somníferos, pero aún no los había utilizado.
Ya no podía aguantar más.
Fue a la sala de estar y se puso a dar paseos de un lado a otro, a la espera de que las pastillas empezasen a surtir efecto. Cada segundo, cada instante. Ya no había escapatoria. Era como si no cupiese en su propio cuerpo y la piel fuese a resquebrajarse en cualquier momento. La sensación de ir a explotar.
Y por si fuera poco, el móvil, que sonaba sin parar; el timbre la volvía loca, pero no se atrevía a apagarlo. En efecto, era la prueba de que allá fuera existía aún una realidad operativa; si cortaba del todo el vínculo que la unía a ella no sabía dónde acabaría. Como quiera que fuese, no era capaz de comprender cómo había llegado a aquella situación, ni qué podía hacer por que todo volviera a su cauce.
Por fin.
Por fin empezaba a notar que la angustia iba cediendo, retraía sus garras y se esfumaba. Le permitía respirar. Aliviada, se quedó de pie, y acogió con gratitud la liberación que se le ofrecía. Blanco Estocolmo. Era el color de las paredes de su sala de estar. Era extraño que allí pudiesen pintar las paredes de blanco Estocolmo. Aunque, en cierto sentido, estaba bien que todo fuese posible. Sólo respirar. Respirar con calma y serenidad, eso era lo único importante. Se tumbaría en el sofá a respirar bien, nada más.
Paredes de ladrillo rojo. Un sótano. Se hallaba en un sótano, pero no sabía de quién era. No se veía ninguna puerta. Buscaba con las manos por la rugosa pared, con la idea de encontrar una grieta o una señal de abertura, pero no había ninguna. De repente, supo que en el muro había un cadáver emparedado, ignoraba quién era, pero sí que fue ella quien lo emparedó. Oyó un ruido y se dio la vuelta. Allí estaba su madre, de rodillas, plantando una orquídea. Llevaba un trozo de pan en la mano y lo desmigajaba para esparcirlo por el suelo. «Columba livia. Exquisita con rebozuelos.» Y entonces llegó un tren. Pernilla estaba en medio de la vía y la sirena del tren sonaba cada vez más cerca. Monika echó a correr tan aprisa como podía, pero no avanzaba en absoluto, no llegaría a tiempo de salvarla. Tenía que silenciar la sirena, tenía que silenciar la sirena. Hacer que cesara.
– ¿Hola?
De repente, se vio con el móvil en la mano. Estaba en el vestíbulo, con el abrigo puesto, pero no estaba segura de por qué.
– Sí, hola, soy Pernilla.
La voz la convenció de que había vuelto a la realidad, pero aún se encontraba en un dulce estado de embotamiento. Se hallaba a una cómoda distancia de cuanto le infligía sufrimiento o constituía una amenaza, y ni siquiera su cuerpo reaccionó. Su corazón latía a un ritmo apacible.
– Ah, hola.
– Sólo quería saber cómo estabas. La última vez que nos vimos nos despedimos muy rápido y pensé si no habrías caído enferma.
Enferma. Las palabras de Pernilla resonaban en su cabeza como un eco. Enferma. ¿Estaría enferma? Si lo estaba, estaría legítimamente justificado que se tomase un par de días libres de su misión y, ¿acaso no se los había ganado? Sólo un par de días. Estaba tan cansada… Con tal de poder dormir bien un par de días, las cosas irían mejor. Volvería a pensar con claridad, a estructurar un plan para seguir adelante, para resolverlo todo de la mejor manera. Ahora se sentía exhausta. Su cerebro había adquirido vida propia y ya no le obedecía. Si conseguía dormir, todo iría mejor después.
– Sí, estoy enferma. Estoy en casa, con fiebre.
– ¡Vaya! Puede que te lo haya contagiado Daniella, ella también está enferma.
Monika no respondió. Si Daniella estaba enferma, ella debería ir a su casa. Iba incluido en el acuerdo, pero no tenía fuerzas. Tenía que dormir.
– Bueno, no te molesto más, si no te encuentras bien. Llámame cuando te hayas recuperado. Si necesitas algo, llámame, si quieres que vaya a comprar comida o algo así.
Monika cerró los ojos.
– Gracias.
No fue capaz de añadir nada más y cortó la llamada. Deslizó la espalda por la puerta y se quedó sentada en el suelo. Apoyó los codos en las rodillas y ocultó la cara entre las manos. El adormecimiento de las pastillas la libraba de tomar plena conciencia de los pensamientos que se le pasaban por la mente. De percibir la frágil línea divisoria entre crueldad y entrega. Pero ¿qué era la maldad? ¿Quién establecía las reglas? ¿Quién se tomaba la prerrogativa de definir una verdad aplicable a todos bajo cualquier circunstancia? Ella sólo quería ayudar, rectificar, hacer que el absurdo «Jamás otra vez» resultase menos implacable. Pues todo podía rectificarse si uno se esforzaba lo suficiente. ¡Tenía que ser así! ¡Así tenía que ser!
Seguiría estando al lado de Pernilla, lo contrario resultaba impensable. Seguiría subordinándose, estando ahí mientras Pernilla la necesitara, dejando a un lado su propia vida mientras fuese preciso. Aun así, sabía que, a la larga, no sería suficiente. Monika le había arrebatado a Pernilla un esposo y a Daniella un padre, no les había arrebatado una amiga. Se puso de pie y, sin ver nada, en realidad, se quedó mirando la porción de pared sobre la zapatera. No había caído en la cuenta antes, pero ahí estaba la solución. Pernilla tenía que conocer a otro hombre, un hombre que pudiese llenar el vacío dejado por Mattias de un modo totalmente distinto al que ella podría ofrecerle nunca. Un hombre que se convirtiese en un nuevo padre para Daniella, que se hiciese cargo de la manutención, que le diese a Pernilla el amor que la muerte de Mattias le había arrebatado.
Monika se enderezó y el abrigo se deslizó hasta caer al suelo. Animada por su nueva idea, sintió que todo resultaba más fácil. Si hacía que Pernilla conociese a otro hombre, su misión habría concluido, habría cumplido por completo con su deber. Podrían seguir viéndose como amigas y Pernilla jamás conocería la verdad.
La deuda de Monika para con Mattias quedaría saldada.
Entró en el dormitorio y se tomó un somnífero directamente del blíster. Ante todo, tenía que dormir. Descansar bien, para que su cerebro volviese a obedecer. Después estaría preparada para empezar a organizar su nuevo plan: sacar a Pernilla por la noche, llevarla de bares, invitarla a algún viaje al extranjero, poner anuncios de contactos en su nombre, tanto en Internet como en los diarios.
Ella lo arreglaría todo.
Y las cosas volverían a funcionar.
Dejó la ropa en el suelo, exactamente donde se la quitó. Y se durmió sin más, tan pronto como su cabeza aterrizó en el almohadón, una vez convencida de que había recobrado el control.
30
Maj-Britt observaba el ocaso desde el sillón. Las sombras se fortalecían cada vez más negras en el apartamento para, finalmente, fundirse con el entorno.
Seis meses.
En un primer momento no sintió nada. Seis meses no era más que un concepto temporal. Doce meses eran un año y seis meses, medio, no tenía nada de especial. Contó con los dedos. El 12 de octubre. El 12 de octubre más seis meses. Sería abril. Un otoño, un invierno, pero ni una primavera entera.
El 12 de octubre.
Había sido 12 de octubre muchas otras veces en su vida, aunque no podía recordar con detalle lo que había hecho todos esos días. Habrían pasado bastante desapercibidos. Pero justo aquel 12 de octubre sería muy especial. Sería el último.
Seguramente llevaba sentada en el sillón más de cuatro horas, lo que implicaba que le quedaban cuatro horas menos del último 12 de octubre de su vida.
No era dejar la vida lo que la asustaba. Había pasado mucho tiempo y muchos años sin que ella les hubiese sacado el menor partido. Hacía mucho tiempo que la vida no le ofrecía nada por lo que ella sintiese verdadero interés.
Pero morir.
Ser aniquilada sin dejar el menor rastro tras de sí, ni la más mínima huella. En tanto que el futuro estaba ahí como algo evidente, siempre existió la posibilidad, tan fácil de posponer. A partir de ahora, el tiempo era limitado, era una cuenta atrás, cada minuto se constituía, de repente, en una pérdida sensible. Le resultaba del todo incomprensible que se tratase del mismo tiempo que, durante años, había ido transcurriendo despacio en tal abundancia que nunca supo qué hacer con él. Un tiempo que avanzaba lentamente y pasaba de largo ahogado en puro sinsentido. Maj-Britt desaparecería sin dejar la más mínima huella.
Sus manos se aferraron con más fuerza al brazo del sillón.
Diera o no su consentimiento, tendría que abandonarse a aquel inmenso Más Allá, a la eternidad, donde ningún ser humano sabía lo que le aguardaba.
Imagínate que tuvieran razón. Si era tal y como ellos, con tanto afán, habían intentado grabar en su cabeza y que allí era donde esperaba el Gran Juicio. Si era así, ella estaba completamente convencida de que el suyo no sería halagüeño. No precisaba ningún examen de conciencia para comprender qué lado de la balanza pesaría más. Quizás Él estaría esperando al otro lado, contento y satisfecho de tenerla por fin bajo su dominio, una vez que ella había utilizado su derecho a elegir y había pruebas sobradas de que se había ganado el debido castigo.
No existía ninguna razón para vivir pero ¿cómo atreverse a morir? ¿Cómo osar abandonarse a la eternidad, cuando no sabía en qué consistía?
La más honda soledad.
Eternamente.
Cuando quedaba tanto por hacer.
La oscuridad se apoderó del apartamento y su desasosiego fue en aumento. Cada minuto que pasaba era más evidente. Tenía que equilibrar los dos platillos de la balanza como fuera.
Recordó a la mujer que, hacía unas horas, le comunicó su sentencia de muerte, se miró de reojo la delgada muñeca donde llevaba un reloj muy caro y se apresuró a partir con el miedo en la mirada. Un exterior tan impecable y tan consciente de su culpa. El próximo 12 de octubre, la mujer no recordaría ni a Maj-Britt ni aquel día. Todo se perdería en la maraña de otros pacientes moribundos y de días tan parecidos que podrían confundirse unos con otros. Ella proseguiría su vida en la tierra tranquilamente y, con todo el tiempo del mundo, podría saldar su deuda.
No así Maj-Britt.
A partir de ahora, cada segundo que pasaba sin provecho era un segundo perdido.
Se puso de pie. Saba esperaba junto a la puerta del balcón y ella fue a abrirle. Se veía luz en la ventana de enfrente, en la casa en la que había vivido el que ahora tenía la respuesta a la pregunta que se hacían todos los hombres de todos los tiempos.
Y de nuevo pensó en Monika. En su culpa.
Dos vidas que pesaban mucho en uno de los platillos de la balanza.
De pronto le costaba respirar y llena de espanto comprendió que estaba aterrorizada. A la soledad estaba acostumbrada, pero enfrentarse sola a lo que la esperaba…
«Padre nuestro que estás en el cielo.» Se dio la vuelta y miró el armario. Sabía que estaba allí escondido en la última balda, sin usar durante todos aquellos años, pero desgastadas las pastas después del uso de antaño. Sin embargo, ella le había dado la espalda a Dios. Ahora lo comprendía todo. Todo se evidenciaba en una certeza transparente. Él sólo había aguardado su momento. Siempre supo que ella se le acercaría a rastras el día en que la arena empezase a escasear en la ampolla del reloj. El día en que no pudiese seguir escondiéndose en la vida, sino que se hallase desnuda ante una realidad que todos conocen pero con la que nadie tiene fuerzas para contar. La realidad de un día en que todo se acaba. Que llega un día en que todos hemos de abandonar cuanto conocemos y nos vemos obligados a entregarnos a aquello que, desde el origen de los tiempos, ha constituido el mayor temor del hombre.
Él sabía que, entonces, ella lo llamaría a gritos, que le pediría de rodillas su perdón y su bendición y mendigaría su gracia.
Y no se equivocó.
Él ganaba y ella perdía.
Allí estaba, desnuda ante Él, dispuesta a someterse.
Una derrota monumental.
Cerró los ojos y notó que se ruborizaba. Con el color de la vergüenza, se dirigió al armario y abrió las puertas. Rebuscó por la balda con la mano, pasándola por pilas de sábanas y de manteles y cortinas olvidadas, hasta que notó la forma familiar de lo que buscaba. Detuvo su búsqueda, vaciló un instante, la humillación la quemaba como el fuego pues admitir que había errado era admitir que El siempre tuvo razón, lo que magnificaba su culpa más aún. De este modo, ella lo autorizaba a castigarla.
Tomó la Biblia y la sacó del armario. Miró la cubierta desgastada. Había algo entre las páginas y, sin pensarlo, lo sacó y cuando ya era demasiado tarde, recordó de qué se trataba. Eran dos fotografías. Muy despacio, volvió a desplomarse en el sillón. Cerró los ojos pero volvió a abrirlos y dejó que su mirada se llenase de la pareja de enamorados. Un hermoso día primaveral, un vestido blanco y entallado y Göran, con su traje negro. El velo que con tanto esmero había elegido. Sus manos entrelazadas. La convicción. La absoluta certeza. Vanja justo detrás, verdaderamente feliz por ella. Aquella sonrisa tan familiar, el destello en sus ojos, su Vanja, siempre dispuesta cuando la necesitaba. Siempre pensando en su bien. Y a la que ella, ahora, había mentido, traicionado, sentenciado y rechazado.
Demasiado peso en ese platillo.
Soltó en el suelo la fotografía y miró la otra. Contuvo la respiración al ver la mirada huera de la pequeña. Sentada en una mantita, en el suelo de la cocina de la casa que habían alquilado. El vestidito rojo, los zapatitos blancos, regalo de los padres de Göran.
Sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. Evocó la sensación al alzar en el aire aquel cuerpecito, al acogerlo en su regazo, su olor. Las manitas que se extendían buscándola con una confianza infinita a la que ella no fue capaz de corresponder. ¿Cómo, cuando nadie le enseñó jamás cómo se hacía tal cosa?
El dolor que nunca se permitió sentir la inundó ahora y fue tan honda su desesperación que perdió el resuello. Dejó la fotografía, cruzó las manos convulsamente y las alzó implorando:
– Dios mi Señor que estás en el cielo, ayúdame. Apiádate de mí, borra mis excesos con tu gran misericordia, límpiame de mis malas acciones y purifícame, pues he pecado. Sólo contra Ti he pecado y cometido malas acciones, a la espera de que seas justo en tus palabras e imparcial en tu juicio. Pues en pecado nací y en pecado fui concebida.
Le temblaban las manos.
Seis meses era demasiado tiempo. No resistiría tanto.
Las lágrimas rodaban abundantes por sus mejillas y hablaba entre sollozos.
– Te ruego el perdón, pues cometo un mal que no quiero cometer. Te lo suplico, Señor, concédeme el perdón. ¡Has de darme una respuesta! Dios bendito, ¡muéstrame tu misericordia! ¡Infúndeme el valor necesario!
Y recordó lo que solía hacer cuando necesitaba su consejo y su consuelo. Se enjugó rauda las lágrimas, agarró con ansia la Biblia con la mano izquierda y pasó el pulgar derecho entre las tapas cerradas. Cerró los ojos y abrió por la página donde había detenido el pulgar, buscó en ella con el dedo y eligió un versículo al azar. Se quedó sentada, con los ojos cerrados y el índice como una lanza clavada en las Sagradas Escrituras. Ahora, Él le hablaría. Le dejaría el mensaje que quería transmitirle, el que Él le había hecho señalar con su dedo.
– Señor, no me dejes sola.
Tenía mucho miedo. Lo único que pedía era algo de consuelo, una mínima señal de que no tenía nada que temer, de que podía ser perdonada. De que Él estaba a su lado ahora que todo acabaría en breve, de que la reconciliación era posible. Respiró hondo y se puso las gafas y miró el párrafo de la página que señalaba el dedo.
Y una vez que lo hubo leído, comprendió de una vez por todas que el miedo que ahora sentía no era nada en comparación con lo que vendría.
Le temblaban las manos mientras leyó Sus palabras:
«Ahora llega tu final, pues derramaré mi ira sobre ti y te juzgaré por tus acciones y todas tus abominaciones recaerán sobre ti. No me apiadaré de ti y no tendré compasión; no, te imputaré todas tus acciones y tus abominaciones descansarán sobre ti. Y sabréis que yo soy EL SEÑOR.» Un terror que no creía posible le vació de aire los pulmones.
Ya tenía la respuesta.
Por fin, Él le había respondido.
31
Durmió un sueño sin ensoñaciones. Una nada donde nada existía. Sólo un molesto sonido de fondo que se clavaba pertinaz en el vacío reclamando su atención. Ella quería volver a la nada, pero el sonido no se rendía. Tenía que ponerle fin.
– ¿Hola?
– ¿Monika Lundvall?
Todo era tan confuso que no podía responder. Hizo un intento de abrir los ojos, pero no lo consiguió; sólo el auricular que tenía en la mano la convencía de que lo que estaba viviendo era real. Todo era dulcemente difuso. Su cabeza descansaba sobre el almohadón y, en el breve silencio creado al teléfono, el sueño volvió a apoderarse de ella. Hasta que la voz se dejó oír de nuevo.
– ¿Hola? ¿Hablo con Monika Lundvall?
– Sí.
Pues, al menos, eso creía ella misma.
– Soy Maj-Britt Pettersson. Necesito hablar contigo.
Monika logró abrir los ojos con gran esfuerzo. Distinguir la cantidad suficiente de realidad como para ser capaz de responder. La habitación estaba totalmente a oscuras. Tomó conciencia de que estaba en su cama y de que había contestado cuando sonó el teléfono y de que la persona que llamaba era alguien con quien ella no deseaba hablar nunca más.
– Tendrás que llamar al centro de salud.
– No se trata de eso. Es por otro asunto. Un asunto importante.
Se apoyó en el codo y meneó la cabeza para ordenar sus ideas. Para entender lo que pasaba y, a ser posible, hallar una salida para poder dormirse otra vez.
La voz seguía hablándole:
– No quiero hablarlo por teléfono, así que te propongo que vengas a verme. ¿Podrías mañana a las nueve de la mañana?
Monika echó una ojeada a la radio despertador. Las tres y cuarenta y nueve minutos. Y estaba casi segura de que era de noche, porque fuera estaba oscuro.
– A esa hora no puedo.
– ¿Y cuándo puedes?
– No puedo a ninguna hora. Tendrás que hablar con tu centro de salud.
Jamás en la vida volvería a aquella casa. Jamás. No tenía ninguna obligación. No para con aquella mujer. Ya había hecho más de lo que se le podía pedir. Estaba a punto de colgar cuando la voz reanudó la conversación:
– Ya sabes, cuando una va a morir de todos modos, le pierde el miedo a salir. Y si te has pasado más de treinta años encerrada en un apartamento hay muchas cosas que recuperar. Por ejemplo, relacionarse con los vecinos.
El miedo no lograba penetrar el adormecimiento. Se quedó en el exterior, aporreando iracundo varias veces para luego darse por vencido y apostarse a vigilar. A esperarla. Sabía que, tarde o temprano, se abriría una grieta y allí estaría él, dispuesto a abalanzarse sobre ella. Entre tanto, le dejó claro que no tenía elección. Tenía que ir allí. Tenía que ir y averiguar qué quería de ella aquel espanto de mujer.
Cerró los ojos. Un cansancio muy profundo. Había agotado cuanto tenía.
– ¿Hola? ¿Sigues ahí?
Sí, se suponía que sí.
– Sí.
– Bien, mañana a las nueve pues.
32
Maj-Britt estaba como paralizada en la silla, incapaz de respirar. Sus pensamientos se precipitaban como animales aterrados intentando huir. Rezó durante horas, suplicándole a Dios una señal que le mostrase qué debía hacer. Una y otra vez pasó el dedo por las páginas de la Biblia sin obtener una respuesta comprensible. En su desesperación, pidió indicaciones más concretas. Y entonces, por fin, la decimocuarta vez que lo intentó Dios le habló de nuevo. Primera epístola de Pablo a Timoteo. Su dedo no se había detenido allí precisamente, sino en la página siguiente, pero ella sabía que el dedo había ido a parar al lugar equivocado por lo indignada que estaba. Era Timoteo 4,16 lo que Dios quería mostrarle. Lo sabía.
«Atiende a ti mismo y a la enseñanza, insiste en estas cosas; pues eso haciendo, te salvarás tanto a ti mismo como a los que te escuchan.»
Agradecida por su respuesta, cerró los ojos. Recordaba el versículo de la Comunidad. Un reto salir a salvar a sus semejantes y librarlos con ello del fuego eterno. Una buena acción. Él quería que ella salvara a otra persona y, así, se salvaría a sí misma. Pero ¿a quién debía salvar? ¿A quién? ¿Quién necesitaba su ayuda?
Se levantó y se acercó a la puerta del balcón. Las ventanas relucían negras en el edificio de enfrente. Tan sólo alguna que otra luz intentaba plantarle cara a la oscuridad de la noche. Maj-Britt quería abrir la puerta, abrir y cerrar rápidamente, para recibir un soplo de aire de fuera. Un deseo nuevo e insólito. Puso la mano en el picaporte, vio las negras ventanas mirándola con maldad y abandonó la idea. Se alejó de la puerta y volvió al sillón.
La Biblia le pesaba en la mano. Una vez más, dejó que el pulgar eligiera una página. Dios no podía fallarle ahora, justo ahora que había comprendido lo que tenía que hacer, aunque no cómo. Estaba pidiendo mucho y lo sabía. Dios ya le había mostrado su inmensa clemencia a través de las respuestas que le había dado hasta el momento.
– Sólo una respuesta más, Señor, y no volveré a pedirte nada. Muéstrame a quién quieres que salve.
Cerró los ojos. Por última vez, pasó el pulgar por el volumen cerrado. Si Dios no le respondía esta vez, no volvería a intentarlo. Abrió la página. Con los ojos cerrados, deslizó el índice, se detuvo e hizo acopio de valor.
Salmo número cincuenta y dos. El señor no la había defraudado.
En medio de una calma súbita, todo encajó en su lugar.
Sólo había una Monika Lundvall en la guía.
Maj-Britt colgó el auricular. Bien aferrada a las Sagradas Escrituras, respiró hondo varias veces. Lo había conseguido, había hecho lo que Dios le había indicado y eso debería infundirle serenidad. Pese a todo, su corazón latía alterado. Aún tenía el dedo entre las tapas y abrió por la página indicada para cerciorarse una vez más de que tenía razón en hacer lo que pensaba hacer. A pesar de su promesa, le hizo a Dios una nueva pregunta. Y Él accedió. En la página en cuestión, la palabra «Sí» figuraba cinco veces. Y la palabra «No», no más de dos.
Saba dormía pesadamente en su cesta y Maj-Britt intentó hallar consuelo en el familiar sonido hogareño de su respiración. Tantas noches como le había ayudado a encontrar sosiego, la certeza de que había alguien ahí, en la oscuridad, alguien que la necesitaba, alguien que estaría allí cuando despertase y que se alegraría de verla. Ahora, aquella calma respiración le inspiraba remordimientos. Saba le sobreviviría y correría el mismo incierto destino que ella. La única diferencia consistía en que el animal no poseía el entendimiento necesario como para sentir miedo.
Faltaban cinco horas para las nueve. Plantearse dormir sería perder el tiempo innecesariamente y ya no podía permitírselo. Se le había encomendado una misión que debía cumplir y Dios le había mostrado el camino. Sabía que Monika vendría, que no se atrevería a no acudir. Una vez más, Maj-Britt sintió palpitaciones al pensar en lo que estaba a punto de hacer.
Una buena acción.
No debía olvidarlo. Se trataba de Una Buena Acción, ni más ni menos. El tono amenazador al que se vio obligada a recurrir para que Monika obedeciese estaba al servicio del bien. Dios mismo había mostrado su aprobación. Ahora estaban los dos, los dos juntos. Dominar mediante el miedo era un poderoso instrumento, pero ella sentía una inmensa gratitud al poder someterse. Todo el poder era del Señor y a ella sólo le quedaba demostrar que era digna. Demostrar que merecía ser elegida por fin. Quizás así el Señor, en su gran misericordia, se compadecería de ella y la perdonaría.
Durante treinta años se imaginó la muerte como una última vía de escape. Le infundía vigor saber que no tenía por qué seguir si se le agotaban las fuerzas. Al saberse dueña de las alternativas jugó con la idea, pero eso era antes, cuando la muerte se encontraba lejos de su vista y la elección aún estaba en sus manos. Antes de que su cuerpo, a escondidas, hubiese invitado a entrar a la muerte y le hubiese dado vía libre para, lento pero seguro, pulverizar su ventaja y finalmente arrebatarle toda posibilidad de elección. Ahora que la muerte le sonreía burlona en su propia cara, no contenía más que un horror que la corroía.
«Ahora llega tu final, pues derramaré mi ira sobre ti y te juzgaré por tus acciones. Y sabréis que yo soy EL SEÑOR.»
33
Maj-Britt Pettersson. El solo nombre en el buzón le producía náuseas. Pero aún se hallaba segura y a buen recaudo. Sabía que el miedo acechaba fuera, aunque no podía darle alcance. Los pequeños comprimidos blancos habían taponado todos los pasajes.
Puso el dedo en el timbre y apretó. Había dejado el coche a la espalda del edificio, de modo que Pernilla no lo viese y, como la última vez que estuvo allí, entró por la puerta de acceso al sótano, situada en un lateral.
Oyó un ruido procedente del interior y enseguida se abrió la puerta. Se estremeció al cruzar el umbral: jamás pensó que se vería obligada a volver.
Se dejó puesto el abrigo, pero se quitó las botas. El perro seboso se acercó para olisquearla pero, puesto que ella no le hizo el menor caso, se dio la vuelta y se marchó de nuevo. Echó un vistazo a la cocina vacía al pasar ante la puerta, preguntándose si Ellinor también estaría allí, aunque no lo parecía. Continuó hasta la sala de estar pero, por un instante, no estuvo segura de si era ella o la puerta de la sala la que se acercaba.
El monstruo estaba sentado en el sillón y le señaló el sofá con una mano. Un gesto amplio, tal vez pensado como una invitación.
– Has sido muy amable al venir. Siéntate si quieres.
Monika no pensaba quedarse mucho tiempo y prefería mantenerse de pie junto a la puerta. Acabar cuanto antes para poder marcharse enseguida.
– ¿Qué quieres?
Aquella mujer inmensa permaneció sentada observándola con su penetrante mirada, visiblemente satisfecha con la situación. Porque le sonreía. Por primera vez, sonrió a Monika y, por alguna razón, le resultaba más desagradable aún que su conducta habitual. Muy a su pesar, Monika era consciente de la ventaja que la mujer tenía sobre ella. El simple hecho de haber consentido en acudir a su llamada era una confesión que valía tanto como un certificado escrito. Su cerebro adormecido intentaba aclarar qué estaba sucediendo, pero ya no reconocía las ideas. Ellinor y Maj-Britt y Åse y Pernilla. Los nombres zumbaban en su cabeza y se mezclaban unos con otros pero ella no era capaz de distinguir quién sabía qué y por qué sabían lo que sabían. Y no quería ni pensar en lo que podía suceder si todo se descubría y se convertía en una verdad conocida por todos. Pero las cosas se arreglarían. Ella se encargaría de que Pernilla conociese a otro hombre y fuese feliz de nuevo y ellas dos seguirían siendo amigas y todos vivirían felices por siempre jamás.
Casi había olvidado dónde se encontraba cuando volvió a oírse la voz procedente del sillón.
– Te ruego que me perdones por haberme expresado en los términos en que lo hice para que vinieras, pero como te dije, es muy importante. Es por tu propio bien. -Volvió a sonreír y Monika se sintió ligeramente mareada-. Te he pedido que vengas para ayudarte. Puede que ahora no lo veas así, pero un día lo comprenderás.
– ¿Qué quieres?
La mujer se irguió en el sillón y entrecerró los ojos.
– «Como navaja afilada es tu lengua, forjador de engaños. El mal al bien prefieres, la mentira más que decir lo que es justo, lengua fementida.»
Monika cerró los ojos y volvió a abrirlos, pero no cabía duda, aquello estaba ocurriendo de verdad.
– ¿Cómo?
– «Por eso te aplastará Dios para siempre, te agarrará y te arrancará de tu choza y te desarraigará de la tierra de los vivos.» Monika tragó saliva. Todo le daba vueltas y se apoyó en el marco de la puerta para no caer.
– Lo único que intento es salvarte. ¿Cómo se llama la viuda de ahí enfrente? La viuda a la que le estás mintiendo.
Monika no respondió. Por un instante, sus ideas se esfumaron en un remolino y sólo atinó a pensar que el alprazolam era un descubrimiento fenomenal, pues venía a salvarte cuando los problemas se resistían a resolverse por más que uno se hubiera esforzado por darles solución.
La mujer continuó, pese a no haber obtenido respuesta.
– No necesito saber su nombre, puesto que sé dónde vive.
– No entiendo qué tienes que ver tú con esto.
– Nada, supongo. Pero Dios sí.
Aquella mujer estaba loca. No dejaba de observar a Monika, la tenía agarrada como con uñas y dientes. Sentía claramente cómo su mirada la penetraba, vencía con arteros ardides sus defensas ya maltrechas y llegaba hasta el quid de la cuestión. [1] El quid de la cuestión. ¡Qué expresión más absurda!
De pronto, oyó que alguien soltaba una risita y, sorprendida, cayó en la cuenta de que era ella misma. El monstruo que ocupaba el sillón dio un respingo y le preguntó mirándola con encono:
– ¿Qué te resulta tan divertido?
– Nada, es que estaba pensando en una cosa y entonces me he acordado también de tu perro y me he dicho que… bueno, no es nada.
Alguien volvió a reír, pero enseguida se hizo el silencio. El sentido verdadero de algo. Un visitante del infierno disfrazado de perro. Cuando el monstruo retomó la palabra, su voz sonó iracunda, como si alguien lo hubiese insultado.
– No voy a cansarte con los detalles, pues veo con mis propios ojos que el tema no te interesa demasiado, pero has de saber que hago esto por ti. Seré breve, te ofrezco tres alternativas. La primera es que tú misma le confieses a la viuda que vive en el segundo piso del bloque de enfrente que le has estado mintiendo, y que la traigas aquí para que yo lo oiga con mis propios oídos. La segunda es ésta: en algún lugar, a buen recaudo, guardo una carta de mi puño y letra. Si no confiesas, la viuda recibirá dicha carta dentro de una semana y, cuando la lea, sabrá que tú convenciste a su marido para que te cambiara la plaza en el viaje de regreso del curso.
El miedo logró practicar un pequeño agujero, pero sólo uno muy pequeño. Aún se sentía más o menos segura. Tenía las pastillas en el bolso, pero ya había superado la dosis. Varias veces.
– La tercera es que ingreses un millón de coronas en la cuenta de Save the Children. Y que me traigas el justificante del ingreso.
Monika la miraba atónita. Sus palabras y aquella orden tan concreta materializaban lo que, pese al absurdo, no era sino la pura realidad. Y de repente, comprendió con toda claridad lo ridículo que era.
– ¿Estás loca? Yo no tengo todo ese dinero.
El Monstruo se volvió a mirar por la ventana. La papada le tembló al proseguir:
– Conque no, ¿eh? En ese caso, habrá que aplicar cualquiera de las otras dos opciones.
La puerta se abrió de par en par. Monika cogió el bolso y rebuscó hasta dar con la caja, vio por el rabillo del ojo que el Monstruo estaba observándola, pero no le importaba lo más mínimo, el blíster se le cayó al suelo y estuvo a punto de perder el equilibrio cuando intentó recogerlo.
– Puedes pensártelo un par de días y comunicarme lo que harás. Pero es urgente. No hay que abusar de la clemencia de Dios.
Monika se encaminó al vestíbulo tambaleándose y se tragó las pastillas. Cogió las botas y se sentó a ponérselas en el rellano. Bajó las escaleras sujetándose a la barandilla y logró encontrarla salida por la puerta del sótano. Tenía que ganar tiempo como fuera. Conseguir que todo quedase en suspenso el tiempo suficiente para tener la posibilidad de pensar e imponer cierto orden en aquel desbarajuste que, una vez más, se le había ido de las manos. Aquella mujer estaba desquiciada y, en cierto modo, formaba parte de la red en la que se veía atrapada; ahora tenía que hallar una vía para salir de aquello que ya no comprendía.
Empezó a notar que el alprazolam encontraba ya los receptores idóneos de su cerebro y se permitió un instante de bienestar. Disfrutó de la liberación que suponía el hecho de que, en medio de una suerte de maravillosa transformación, nada fuese tan importante, pues todo aquello que era hiriente quedaba envuelto en una capa blanda y de fácil manejo, anulada su capacidad de hacerle daño.
Se quedó inmóvil, inspirando aire y respirando. Sólo respirar.
El sol había asomado en el cielo. Cerró los ojos y dejó que los rayos danzasen sobre su rostro.
Las cosas se arreglarían. Las cosas iban ya bastante bien. El Xanor y Save the Children. Todo tenía un fin benefactor, como el fondo de donaciones del que ella era responsable en la clínica, más o menos, que se destinaría a aportaciones dignas de todo el apoyo para salvar a niños heridos en las guerras. Todos los años ayudaban a cientos de niños de todo el mundo. Era algo fabuloso, los salvaban, salvaban a esos niños. Save the Children. ¡Ja! Ahora que lo pensaba, era prácticamente lo mismo. Y nadie notaría nada, había tanto dinero en aquel fondo de donaciones… Podría tomar prestada una parte del dinero, como una medida de emergencia, hasta que lograse hallar otra solución al problema. Llevaba el número de cuenta en la cartera y el banco ya estaba abierto. Además, lo hacía por Pernilla, no debía olvidar ese detalle, para no dejarla sola en la estacada. Pernilla la necesitaba. Hasta que encontrase a un digno sustituto de Mattias, Monika era la única persona con la que Pernilla podía contar. Y Monika había jurado por su honor que procuraría servir a sus semejantes guiándose por principios de humanidad y del respeto a la vida, y ahora resultaba que tenía una vida que salvar. Era su deber hacer cuanto estuviese en su mano.
Sólo que, en aquel momento, no conseguía recordar a quién pertenecía la vida que tenía que salvar en esta ocasión.
34
Maj-Britt estaba sentada en una silla justo delante de la puerta, que tenía entreabierta. Por la rendija, había visto pasar durante la mañana a varios de sus vecinos. Los vio apresurarse escaleras abajo para acceder a un mundo que ella había abandonado hacía ya muchos años. Inspiró el aire que entraba de la calle e hizo un esfuerzo por acostumbrarse.
Ellinor le había comprado un par de zapatos que ya se había calzado, pero no encontró ningún abrigo que le quedase bien. Había que hacer un pedido especial, le dijeron, y Maj-Britt no podía esperar tanto. Lo que tenía que hacer debía quedar zanjado lo antes posible, antes de que el valor volviese a fallarle.
Ellinor había continuado con sus intentos de convencerla, pero se vio obligada a rendirse al fin. Comprendió lo absurdo de empeñarse en persuadir a una persona que había renunciado a todo deseo de que se sometiese a un montón de complejas intervenciones quirúrgicas para conservar una vida que, en realidad, había terminado hacía muchos años.
Maj-Britt no le había mencionado sus planes en absoluto. Ellinor ignoraba por completo sus negociaciones con Dios, que Maj-Britt se había propuesto compensar sus pecados para ser perdonada y atreverse a morir después.
Monika no quiso comprenderla. Maj-Britt no estaba segura de cómo habría reaccionado, pero tanto daba. Cualquiera que fuese la opción adoptada por Monika, significaría que Maj-Britt había ejecutado una buena acción. En definitiva, salvaría a Monika del infierno obligándola a dejar de mentir o, si prefería pagar, sería mérito suyo el que Save the Children pudiese ayudar a una buena cantidad de niños a vivir una vida más llevadera.
Una pequeña compensación.
Cierto que no bastaría, pero Dios le había insinuado que suavizaría en cierta medida el juicio implacable que la aguardaba.
Claro que el perdón no lo tenía.
Debía hacer una cosa más. Porque Monika no era la única que había mentido.
De ahí que ahora estuviese en la puerta mirando por la rendija e intentando vencerse a sí misma. Para, a paso de hormiga, aproximarse a la empresa inaudita que estaba a punto de abordar.
Las cartas que había escrito.
Si quería tener valor para abandonar esta vida, debía desmentir las falsedades y necesitaba ver a Vanja con sus propios ojos para cerciorarse, asegurarse de obtener su perdón. Y además, quería saber. La pregunta la torturaba sin cesar, ¿cómo supo Vanja de la existencia del tumor que crecía en su cuerpo, cuando ni ella misma lo sospechó?
Pensó en escribirle una carta más, pese a que Vanja le había advertido que no pensaba revelarle nada ni por escrito ni por teléfono, pero si seguía siendo la mitad de terca que en su juventud, sería inútil intentarlo.
Maj-Britt tendría que sobreponerse a su renuencia y hacer lo que estaba a punto de hacer.
Después, sólo faltaba la confesión de Monika Lundvall ante la viuda o el justificante del ingreso en la cuenta de Save the Children. Una vez tuviese la prueba, no pospondría su muerte esos seis meses. Ya procuraría ella que fuese mucho más rápido.
Ellinor lo había arreglado todo. Maj-Britt tomó por primera vez el auricular del teléfono y utilizó el número de móvil que la joven le había dejado en la mesilla. Y Ellinor estaba entusiasmada. Pidió prestado un coche lo bastante grande y llamó para informarse del horario y las normas de visita. Le contó a Maj-Britt que la persona con la que había hablado se alegró de su solicitud. Le dijo que sí, claro, Vanja Tyrén podía recibir visitas, incluso sin vigilancia, y que reservaría una de las salas de visita.
Maj-Britt, por su parte, estuvo más que ocupada con los preparativos. Durante dos días enteros intentó dilucidar qué era lo que estaba a punto de hacer y que, de hecho, iba a hacerlo de forma totalmente voluntaria. Que si no salía bien, ni siquiera podría culpar a Ellinor.
Cuando por fin estuvieron listas ante la puerta, la situación se le antojó irreal, como si la estuviese soñando. Saba estaba en el vestíbulo, a unos metros, y las vio salir, pero ni siquiera intentó seguirlas, puesto que no asociaba la puerta con una salida. Para el animal, aquella puerta era una extraña abertura por la que la gente aparecía de vez en cuando para luego esfumarse de nuevo. En cualquier caso, ahora era su dueña la que pasaba al otro lado y aquello inquietaba al animal. Saba se acercó hasta el umbral y se quedó allí quejándose, de modo que Ellinor se le acercó, se sentó en cuclillas y le acarició el lomo.
– No tardaremos en volver, ya verás. Estará de regreso esta misma noche.
Y Maj-Britt deseó con cada célula de su cuerpo que fuese de noche ya, en ese mismo momento y lugar, para verse dentro de nuevo.
La ciudad había cambiado. Habían pasado tantas cosas desde la última vez que la vio… Los nuevos edificios que se alzaban en medio de zonas verdes antes protegidas y de barrios para ella familiares habían convertido su ciudad en un lugar desconocido. Y además, había crecido. Inmensas zonas residenciales se extendían sobre las boscosas colinas de la entrada sur, desplazando varios kilómetros el confín de la ciudad. Llevaba treinta años sin salir de allí y, pese a todo, el entorno se le antojaba totalmente extraño. Sus ojos se esforzaban por asumir desesperadamente todas las impresiones visuales, pero tuvo que rendirse al fin y cerró los ojos para poder asimilarlo tranquilamente. El recuerdo de Vanja estaba siempre presente. ¿Cómo reaccionaría? ¿Estaría enfadada con ella? Pero tantas sensaciones nuevas le permitían aplacar los nervios, por ahora.
Dio una cabezada. No sabía cuánto tiempo llevaban de camino y se despertó al notar que se paraba el motor. Estaban en un aparcamiento. Echó una rápida ojeada al edificio que había al lado y entrevió unos bloques blancos protegidos por altas vallas, pero no tuvo fuerzas para seguir mirando. Se había preparado en la medida de lo posible para enfrentarse a la expectación que despertaría su aspecto, pero ahora que había llegado el momento, un hondo malestar se apoderó de ella. Volvía a faltarle valor. La sola idea de presentarse ante Vanja ya era suficiente. Salir y dejar a la vista su gigantesco fracaso. Le dolía la garganta, las lágrimas luchaban por aflorar a sus ojos y, aunque sabía que Ellinor la observaba, no estaba en condiciones de contener el llanto. El horror que sentía ante la idea de salir del coche y mostrarse entre desconocidos era tan intenso como el que había sentido al hacer sus búsquedas en la Biblia cuando el Señor emitió su juicio. Le temblaba todo el cuerpo.
– No pasa nada, Maj-Britt. -La voz de Ellinor sonaba serena y confiada-. Aún faltan unos minutos para que podamos entrar, mientras nos quedamos un rato aquí sentadas. Luego te acompaño y compruebo que todo va bien antes de dejaros a solas.
Entonces sintió que Ellinor le tomaba la mano y ella no sólo se lo permitió, sino que apretó fuerte, entre la suya, la frágil mano de la joven. Deseó con todo su corazón que se le transmitiese un mínimo ápice de la fortaleza indiscutible que Ellinor poseía. Ellinor, que no se había rendido. Que, con su tozudez y contra todo pronóstico, había logrado abrirse paso y convencerla, y demostrarle que existía algo llamado buena voluntad. Y que no exigía nada a cambio.
– Ya es la hora, Maj-Britt. Ya empieza el horario de visitas.
Giró la cabeza y se encontró con la sonrisa de Ellinor. Y vio con sorpresa que tenía los ojos llenos de lágrimas.
Los nuevos zapatos de Maj-Britt pisaban el asfalto mojado. Las puntas sobresalían por el bajo del vestido una y otra vez, y ella no tenía fuerzas para mirar ninguna otra cosa. La parte inferior de una puerta que se abría, un umbral, una alfombra negra, un suelo de linóleo de color ocre. Ellinor hablando con alguien. El tintineo de unas llaves. Unos zapatos negros de caballero al final de un pantalón azul marino y más suelo ocre. Unas puertas cerradas a lo largo de las paredes, en el límite del campo de visión.
No alzó la vista ni una sola vez, pero intuía todas las miradas siguiéndola a su paso.
Los zapatos de caballero se detuvieron y se abrió una puerta.
– Vanja vendrá enseguida. Podéis esperarla ahí dentro.
Un nuevo umbral que Maj-Britt logró superar. Ya habían llegado, pues. Los zapatos negros cruzaron la puerta y, poco a poco, alzó la cabeza para cerciorarse de que estaban solas.
Ellinor se había quedado junto a la puerta.
– ¿Estás bien?
Maj-Britt asintió. Había llegado hasta allí e intentaba sacar fuerzas contemplando ese triunfo, pero el reto había minado su energía, las piernas no la sostenían ya y se acercó a una mesa con cuatro sillas que parecían lo bastante robustas para aguantar su peso. Cogió una y se desplomó sobre ella.
– Bien, entonces, te espero fuera.
Maj-Britt volvió a asentir.
Ellinor cruzó el umbral, pero se detuvo y se dio la vuelta.
– ¿Sabes, Maj-Britt? Estoy tan contenta de que hayas decidido hacer esto…
Y la dejó sola. Una pequeña habitación con las persianas echadas, un sencillo tresillo, la mesa junto a la que ella se había sentado y unos cuadros en la pared. Seguía llegando ruido desde el pasillo. El timbre de un teléfono, el ruido de una puerta al cerrarse. Y Vanja no tardaría en aparecer. Vanja, a la que no veía desde hacía treinta y cuatro años. De la que se creía abandonada y a la que ella le había mentido. Oyó pasos que se aproximaban por el pasillo y sus dedos se aferraron al tablero de la mesa. De pronto, allí estaba. Maj-Britt contuvo la respiración sin querer. Recordó la foto de la boda con Vanja de dama de honor y pensó en lo equivocada que había estado. Era una mujer marcada por los años la que se presentó en la puerta. Su cabello, antes negro, brillaba ahora plateado y su rostro, que ella tan bien conoció en su día, aparecía surcado de finas arrugas. El concepto tiempo hecho visible; tan tangible resultaba de golpe que todo lo que dábamos por hecho, lo que iba pasando, exigía su tributo, grababa sus anillos como en un árbol, le diésemos utilidad o no a ese tiempo.
Sin embargo, fueron los ojos de Vanja los que la sorprendieron hasta el punto de hacerla perder el resuello. Recordaba a la Vanja que había conocido, siempre con un destello en la mirada y una sonrisa burlona en los labios. La mirada de la mujer que tenía ante sí revelaba un dolor infinito, como si sus ojos hubiesen tenido que ver más de lo que podían soportar. Aun así le sonrió y, por un instante, entrevió a la Vanja de su juventud traspasar aquel rostro ahora extraño.
Ni un solo gesto suyo desveló sus pensamientos al ver la figura de Maj-Britt.
Ni un solo gesto.
El vigilante seguía en la puerta y Vanja miró a su alrededor.
– Oye, Bosse, ¿no podríamos subir un poco las persianas? Apenas si se ve algo aquí dentro.
El vigilante sonrió y puso la mano en el picaporte.
– Lo siento, Vanja, tienen que estar bajadas.
El hombre cerró la puerta, pero Maj-Britt no lo oyó echar ninguna llave. Al parecer, no la echó. Vanja se acercó a la ventana e intentó subir las persianas, pero no lo consiguió. Estaban fijas. Abandonó la idea, se quedó de pie y volvió a mirar a su alrededor. Se acercó a uno de los cuadros y se inclinó para verlo mejor. Un paisaje de un bosque.
Entonces se dio la vuelta y recorrió la habitación con la mirada.
– No te figuras la curiosidad que, durante todos estos años, he tenido por saber cómo eran las salas de visita.
Maj-Britt guardaba silencio. Durante todos estos años. Vanja llevaba dieciséis años con aquella curiosidad.
Se acercó a la mesa y, como avergonzada, se sentó enfrente de Maj-Britt, que estaba aturdida. Tanto que ya ni se sentía nerviosa. Después de todo, aquélla era Vanja. Oculta en algún rincón de ese cuerpo desconocido, se agazapaba la Vanja que ella conoció en su juventud. No había nada que temer.
Se quedaron mirándose un buen rato. En completo silencio, como si cada una buscase descubrir en los rasgos de la otra detalles que le resultaran familiares. Pasaban los segundos, los minutos, sin que nada ocurriese y la inquietud de Maj-Britt terminó por ceder del todo. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, se sentía totalmente serena. El remanso que Vanja le inspiró durante su niñez y su juventud seguía intacto, allí podía relajarse, dejar de defenderse. Y volvió a pensar en Ellinor. En cómo tuvo que luchar para llegar a lo más hondo.
Fue Vanja quien rompió el silencio.
– Si alguien nos hubiera dicho entonces que un día nos veríamos aquí, en una sala de visitas de Vireberg, ¿eh?
Maj-Britt bajó la vista. Todos los sentimientos que la habían abandonado dejaron espacio para otros, para tomar conciencia del tiempo perdido. Y de que ya era demasiado tarde.
– ¿Te ha visto ya algún médico?
Como si Vanja le hubiese leído el pensamiento. Maj-Britt asintió.
– ¿Cuándo te operan?
Maj-Britt vaciló. No pensaba mentir otra vez, pero tampoco podía decirle lo que pretendía hacer.
– ¿Cómo lo supiste?
Vanja sonrió.
– ¿Has visto qué lista soy? Te he obligado a venir hasta aquí, aunque ya te lo había contado en la primera carta. Pero ¿qué no es capaz de hacer una por ver cómo son las salas de visita?
La misma Vanja de siempre, sin asomo de duda. Sin embargo, Maj-Britt no entendió a qué se refería. Intentó recordar lo que decía en la primera carta, pero allí no mencionaba nada al respecto. De ser así, Maj-Britt lo recordaría, desde luego.
– ¿Cómo que ya me lo habías contado?
Vanja exhibió entonces una sonrisa más amplia aún. Una vez más, atisbó a su antigua amiga. La misma con la que compartía tantos viejos recuerdos.
– Te escribí que había soñado contigo, ¿no?
Maj-Britt se la quedó mirando.
– ¿Qué quieres decir?
– Lo que acabo de decir. Que lo soñé. Claro que no estaba completamente segura, pero no me apetecía probar suerte.
Maj-Britt se oyó resoplar, pero en realidad no era su intención. Era una explicación tan inesperada y tan inverosímil que no podía tomársela en serio.
– ¿Y quieres que me lo crea?
Vanja se encogió de hombros y, de repente, era ella otra vez. Había algo en sus gestos. Cuanto más la miraba, más reconocía a su amiga de antaño. Lo único que había cambiado era el tiempo, que había ajado el envoltorio.
– Puedes creer lo que quieras, pero eso es lo que pasó. Si tú tienes una explicación mejor en la que te apetezca más creer, por mí, adelante.
De repente, Maj-Britt se enfadó. Había recorrido todo el trayecto hasta allí, venciéndose a sí misma en más de una ocasión para poder llegar, y todo para oír aquello. Entonces recordó que también había ido a pedir perdón, pero ya no le quedaban ganas, ahora que Vanja se dedicaba a burlarse de ella.
Se hizo un largo silencio. Al parecer, Vanja no pensaba ni desdecirse ni ampliar su explicación y Maj-Britt no quería seguir preguntando. Vanja podría interpretarlo como que aceptaba lo que acababa de oír y, desde luego, no pensaba favorecer tal cosa, desde luego que no. Estaba muy segura de que su explicación iba a satisfacerla de algún modo. Ignoraba qué esperaba en realidad, todo había sido muy desconcertante, absolutamente incomprensible. Pero aquello era peor que el desconcierto, aquello no le interesaba saberlo siquiera. En especial, cuando ni en sueños se le ocurría una explicación mejor.
– Sé cómo te sientes, yo también me asusté al principio. Pero luego, cuando me acostumbré, comprendí que, en el fondo, es fenomenal que existan cosas que ignorábamos.
No era eso lo que sentía Maj-Britt. Al contrario, a ella eso la asustaba. Si Vanja tenía razón, podía haber montones de cosas de las que ella no sabía nada. Pero a Vanja no parecía importarle. Ella seguía allí tan tranquila, toqueteando el servilletero marrón que había sobre la mesa.
Y luego continuó la conversación, como si lo que acababan de decir no fuese nada especial.
– El Estado me ha concedido el indulto. Quedaré en libertad dentro de un año.
Maj-Britt sintió un gran alivio al ver que la conversación se centraba en algo concreto.
– Enhorabuena.
Ahora fue Vanja quien resopló. No un resoplido displicente, sino una prueba de cómo se sentía.
– No fui yo quien envió la solicitud, sino algunos de los empleados del centro.
– Pues muy bien, ¿no?
Vanja guardó silencio unos minutos.
– ¿Tú recuerdas lo que hacías hace dieciséis años?
Maj-Britt reflexionó un instante. 1989. Lo más probable es que lo pasase sentada en el sillón. O quizás en el sofá, porque en aquella época aún podía.
– Pues yo estoy aquí encerrada desde entonces. Aunque en realidad, lo que hice fue cambiar una prisión por otra y te aseguro que, al principio, esto, en comparación, era el paraíso. Si no hubiese sido por todo lo que una llegaba a pensar, cuando no se trataba sólo de superar el día evitando que él se enfadase. O lo que fuera. -Vanja se miró las manos, que tenía sobre la mesa-. La pena de cárcel es, en el fondo, lo mismo que una multa, sólo que se paga en tiempo. Y la gran diferencia es que el dinero siempre se puede conseguir.
Maj-Britt prefirió seguir en silencio.
– Es imposible sobrevivir aquí dentro si no aprendes a ver el tiempo de un modo distinto a como lo veías antes. Hay que intentar convencerse de que, en verdad, el tiempo no existe. Si vives encerrado aquí, debes encontrar un refugio que te permita tener fuerzas para continuar. -Vanja se tamborileó con el índice la cabeza plateada-. Aquí dentro. Todas las noches, a las ocho, cierran la puerta; entonces te quedas solo con tus pensamientos. Y te prometo que, por no pensar algunos de ellos, haría cualquier cosa. Los primeros años estaba aterrada, creía que me volvería loca. Pero después, cuando me vi sin fuerzas para seguir combatiéndolos y empecé a ceder ante ellos…
Dejó la frase inconclusa mientras Maj-Britt aguardaba impaciente a que continuase. Pero Vanja siguió en silencio, con la mirada inexpresiva fija en el aire, como si hubiese terminado de hablar. Sin embargo, Maj-Britt quería saber más.
– ¿Qué ocurrió entonces?
Vanja la miró, como si hubiese olvidado que estaba allí y se alegrase al verla.
– Entonces me di cuenta de que, si te atreves a escuchar, oyes bastantes cosas.
Maj-Britt tragó saliva. Ella quería cambiar de tema de conversación.
– ¿Qué harás cuando salgas de aquí?
Vanja se encogió de hombros. Giró la cabeza y se quedó mirando el cuadro en el que se había fijado antes. El del paisaje boscoso.
– ¿Sabes? Hay una sola cosa que echo de menos de la vida fuera de la cárcel. ¿Sabes qué?
Maj-Britt meneó la cabeza.
– Poder montar en bicicleta, por un sendero de gravilla, por el bosque. Mejor si es con el viento en la cara. -Volvió a mirar a Maj-Britt. Sonrió algo avergonzada, como si su deseo fuese ridículo-. Puede que para quienes estáis fuera resulte difícil entender cómo se puede añorar tanto una cosa así, puesto que podéis hacerla todos los días, si así lo deseáis.
Maj-Britt bajó la mirada. Sintió que se ruborizaba y no quería que Vanja la viera. Lo que acababa de decir resultaba una burla, dadas las circunstancias. Vanja había pagado dieciséis años. Ella, por su parte, había malgastado treinta y dos, de forma totalmente voluntaria. Y no había estado ni en las proximidades de un sendero de gravilla. Ni de un bosque. Y, si soplaba un poco de viento, cerraba la puerta del balcón. En efecto, ella entró en su cárcel por voluntad propia, arrojó la llave y, como si eso no fuese suficiente, permitió que su cuerpo se convirtiese en el grillete definitivo.
– Ningún gobierno del mundo puede concederme el perdón.
El dolor que destilaba la voz de Vanja arrancó a Maj-Britt de su cavilar.
– ¿Qué quieres decir?
Pero Vanja no respondió. Se quedó en silencio, mirando el cuadro. De pronto, Maj-Britt sintió que quería consolarla, aliviarla, ser, por una vez, la que apoyase a Vanja. Rebuscó febrilmente en su cabeza las palabras adecuadas.
– Pero lo que ocurrió no fue culpa tuya.
Vanja exhaló un hondo suspiro y se mesó el cabello con las manos.
– Si supieras lo tentador que ha sido, todos estos años, hallar refugio en esa solución, pensar que nada de lo que ocurrió fue culpa mía. Culpar de todo a Örjan y a lo que hizo.
Maj-Britt abundó en ello con más ahínco.
– Claro, ¡todo fue culpa suya!
– Sí, lo que hizo fue repugnante, imperdonable. Pero no fue él quien… -Vanja se interrumpió y cerró los ojos-. ¿Ves?, después de tantos años, sigo sin poder decirlo en voz alta sin que me duela hasta el alma.
– Pero, fue él quien te condujo a ello, él fue quien te obligó a hacerlo. Te hizo creer que no había otra salida. Es lo que me escribiste y me explicaste en la carta.
– Estamos hablando de años. Los años en que yo me detuve y dejé que todo aquello pasara. Todo empezó mucho antes de que nacieran los niños. Incluso escribí un artículo sobre eso en una ocasión, que las mujeres debían abandonar al marido al primer golpe.
Guardó silencio unos minutos.
– No sé si hay alguien que comprenda cuánto me avergonzaba el hecho de permitir que ocurriera.
Vanja se pasó la mano por la cara. Maj-Britt quería decir algo, pero no halló palabras.
– ¿Sabes cuál fue mi mayor error?
Maj-Britt volvió a negar despacio.
– Que en lugar de irme, opté por verme a mí misma como una víctima. Fue entonces cuando lo dejé vencer, fue como ponerme de su lado porque a una víctima sólo le queda someterse, una víctima no puede hacer nada por cambiar su situación. Sencillamente, no fui capaz de romper el modelo, venía acostumbrada ya de casa.
Maj-Britt recordó el hogar de Vanja. Lo que ella vivía como un refugio fuera del alcance de la estricta mirada de Dios y donde siempre reinaba un desorden fenomenal. Que el padre de Vanja se emborrachaba a veces era algo que todos sabían, pero solía estar alegre y a ella no la asustaba. Sus ridículas bromas sí que podían resultar pesadas. A la madre de Vanja apenas si se la veía. Solía pasarse los días tras la puerta cerrada del dormitorio y ellas pasaban por delante de puntillas, para no molestar.
– Mi padre jamás me pegó a mí, pero sí a mi madre, lo que era casi lo mismo. -Vanja volvió a mirar el cuadro y calló unos minutos antes de proseguir-: Nunca sabíamos quién venía a casa cuando oíamos la puerta. Si era mi padre o aquel otro hombre al que no conocíamos. Pero bastaba con que abriera la boca y dijera una sola palabra para salir de dudas.
Maj-Britt nunca lo supo. Vanja nunca insinuó siquiera lo que ocurría en su casa.
– No debemos olvidar que Örjan creció en un hogar como el mío, con un padre que pegaba y una madre que recibía los golpes. Así que ahora me pregunto a veces dónde empezó todo, en realidad. Así resulta un poco más fácil, más sencillo comprender por qué la gente es capaz de hacer cosas que jamás puedes perdonar.
De nuevo el silencio. El sol había alcanzado las ventanas de la habitación con sus rayos, que ahora se filtraban por las lamas de las persianas. Maj-Britt contemplaba el reflejo rayado en la pared de enfrente. De pronto, respiró hondo, como para hacer acopio de valor y formular la pregunta que quería hacer.
– ¿Tienes miedo a la muerte?
– No. -Vanja no dudó al responder.
– ¿Y tú?
Maj-Britt bajó la mirada y se miró las manos antes de asentir despacio.
– Yo suelo pensar, ¿por qué habría de ser más terrible morir que no haber nacido? Pues, en realidad, es lo mismo, sólo que nuestros cuerpos no habrían existido en la tierra. Morir no es más que volver a lo que éramos antes.
Maj-Britt sintió el empuje de las lágrimas, que luchaban por aflorar a sus ojos. Deseaba muchísimo hallar consuelo en las palabras de Vanja, pero le era imposible. Ella debía tener tiempo de corresponder, era su única posibilidad. Y de repente, recordó qué había ido a hacer allí. Y para impedir que la duda se apoderase de ella, empezó a hablar. Sin embellecer ni omitir nada, cifró en palabras su miserable verdad. Cómo sucedió. Lo que hizo.
Vanja la escuchó en silencio. Dejó que Maj-Britt confesara sin interrupciones. Tan sólo una cosa no se atrevió a admitir, el plan que tenía pensado poner en práctica, la deuda que estaba pagando.
Para tener valor.
Vanja estaba sumida en su cavilar cuando Maj-Britt terminó. El sol se había retirado, disipado ya el reflejo de la pared. Maj-Britt oía latir su corazón. A cada minuto que pasaba, el silencio de Vanja le resultaba más amenazador. La asustaba lo que diría Vanja, cuál sería su reacción. Si ella también la condenaba y no aceptaba sus disculpas. No eran sólo las mentiras. Ahora que Maj-Britt comprendía la envergadura de la pérdida de Vanja, su opción de vida se le antojaba una pura humillación. Y comprendió con horror que era responsable de una culpa más.
– ¿Sabes, Majsan? Yo creo que tú nunca llegaste a comprender lo importante que fuiste para mí todos aquellos años, cuánto significaba para mí contar contigo.
Maj-Britt contuvo la respiración. Aquel golpe la dejó boquiabierta.
– Me entristeció mucho que dejaras de llamarme y que no me dijeras dónde estabas. Primero pensé que tal vez te hubiese molestado de alguna manera, pero no se me ocurría cómo. Les escribí una carta a tus padres preguntándoles dónde estabas, pero nunca recibí respuesta. Y luego transcurrió el tiempo y…, bueno, todo pasó como ya sabemos.
Lo que Vanja acababa de decir era tan asombroso que Maj-Britt no hallaba palabras. Que ella fue importante para Vanja. Si era justamente al contrario. Vanja era la fuerte de las dos, la necesaria. Maj-Britt era la necesitada. Así fue siempre.
Vanja le sonrió.
– Pero nunca dejé de pensar en ti. Seguramente por eso tuve aquel sueño tan vivido.
Se quedaron mirándose en silencio. Después de tanto tiempo, lo poco que habían cambiado las cosas, en realidad.
– ¿No podríamos hacer algo juntas cuando salga de aquí?
Maj-Britt se sobresaltó al oírla, pero Vanja continuó.
– Tú eres la única persona que conozco ahí fuera.
Fue una pregunta tan inesperada, y la sola idea tan desconcertante, que le costó asimilarla. Lo que Vanja acababa de decir implicaba muchas cosas más, y destrozaba la imagen bien definida que Maj-Britt se había forjado de cómo era todo y de cómo seguiría siendo hasta el final. El hecho de que Vanja quisiera relacionarse con ella siquiera, que casi la necesitara, que por iniciativa propia le hubiese propuesto hacer algo juntas el día que fuese posible…
Pero no era posible. Jamás lo sería. El día en que Vanja pudiese hacer algo, Maj-Britt habría dejado ya de existir. Así lo había decidido.
– Me queda un año que pasar aquí dentro y creo que tengo algo importante que hacer durante ese año.
Hacer algo juntas. Se abría una mínima y molesta posibilidad, pero ella tenía que terminar aquello. Como quiera que fuese, todo se le antojaba un completo sinsentido. Intentaba liberarse de su modo de razonar y escuchar lo que le decía Vanja, pero las ideas iban y venían y se adentraban por pequeños desvíos antes ignorados e inexistentes. Se colaban sin permiso por nuevos senderos, poniendo a prueba su resistencia.
¿Vanja y ella?
Un intento de recuperar parte de lo que habían perdido.
Dejar de estar sola.
– Aún no sé qué será, pero espero comprenderlo cuando se presente.
Maj-Britt intentaba concentrarse en lo que Vanja le decía.
– Perdona, estaba distraída, ¿qué decías que ibas a hacer?
– Pues eso, que no lo sé. Sólo sé que será importante. Puede que se trate de alguien que me necesita.
Maj-Britt comprendió que debía de haberse perdido algo de lo que Vanja le había dicho.
– ¿Cómo puedes saber tal cosa?
Vanja sonrió, pero no dijo una palabra. Maj-Britt reconoció su gesto, el mismo gesto tan familiar de cuando eran jóvenes y que llenaba a Maj-Britt de curiosidad.
– Bueno, no tiene ningún sentido que te lo cuente. De todos modos, no me crees.
Maj-Britt no hizo más preguntas, pero se dio cuenta de por dónde iba su amiga. No quería oír hablar de más sueños premonitorios, ya le parecía todo bastante desconcertante.
Se oyeron unos golpearos en la puerta. El hombre que había llevado a Vanja a la sala asomó la cabeza.
– Os quedan cinco minutos.
Vanja asintió sin volverse a mirar y la puerta se cerró de nuevo. Entonces, extendió la mano y la posó sobre la de Maj-Britt.
– Quédate con ese dios tuyo tan severo, si es lo que quieres, aunque te tiene aterrorizada. Un día, te contaré un secreto, te contaré lo que ocurrió el día que quise morir y que casi muero entre las llamas. Pero si no eres capaz de creer ni en un simple sueño premonitorio, me temo que aún no estás preparada.
Vanja sonrió, pero Maj-Britt no fue capaz de corresponderle y tal vez por eso Vanja intuyó su angustia. Le acarició la mano y le advirtió:
– No tienes nada que temer, pues no había allí nada que deba asustarte.
Y entonces volvió a sonreír con aquella sonrisa que Maj-Britt tan bien conocía y que, según comprendía ahora, tanto había echado de menos. Su querida Vanja, que siempre lograba animarla, que con su valor le ayudó a superar la infancia y a ver las cosas desde otro punto de vista. Si se le concediera una sola oportunidad de hacer las cosas de otro modo, de hacerlas de un modo totalmente distinto. ¿Cómo pudo permitir que Vanja desapareciera de su vida? ¿Cómo pudo abandonarla?
«No tienes nada que temer, pues no había allí nada que deba asustarte.»
Nada deseaba más en el mundo que compartir la certeza de Vanja. Dejar atrás todos los miedos y, de una vez por todas, atreverse a elegir la vida.
– ¡No sabes cómo me gustaría creer eso que dices!
Y Vanja sonrió más aún.
– ¿No puedes contentarte con un simple «quizá»?
Cuando llegó a casa, Saba la esperaba al otro lado de la puerta. Maj-Britt se fue derecha al teléfono y marcó el número de Monika Lundvall.
Dejó resonar la señal una y otra vez en el vacío, hasta que comprendió que nadie respondería a su llamada.
Epílogo
Había nevado durante la noche. El mundo yacía oculto bajo una fina capa blanca. Al menos, aquella parte del mundo que ella aún podía ver. Había retirado la nieve de un banco en el que ahora estaba sentada, contemplando la blancura de su aliento.
Una noche.
Había superado una noche y ahora sólo le quedaban 179 noches más y otros tantos días. Después, sería libre. Libre de hacer lo que quisiera. Dentro de 179 días y otras tantas noches, habría cumplido el castigo de la sociedad por el crimen cometido y recuperaría su libertad.
Libertad. Hasta ahora, había sido una palabra tan obvia en su vida que jamás se había planteado su verdadero sentido. Tal vez le ocurriese a la libertad lo que a todo lo demás que uno daba por hecho en la vida: sólo al perderla somos capaces de comprender su verdadero valor.
Su situación había sido envidiable. Directora médico, bien pagada, con un coche exclusivo y un apartamento de lujo. Una vida llena de atractivos símbolos de su éxito. La prueba comúnmente aceptada de que había triunfado, de que era importante. Pero cada peldaño que subió para apartarse de la mediocridad la había alejado también de la libertad pues, cuanto más tenía que defender, tanto mayor era su miedo a perder lo que había conseguido.
Ahora lo había perdido todo. El éxito que con tanto esfuerzo había ido construyendo quedó hecho añicos de un plumazo, tan irrevocablemente perdido como si nunca hubiera existido siquiera. De modo que cabía preguntarse, ¿era éxito de verdad aquello que con tanta facilidad se le había arrebatado? Ya no estaba segura. En realidad, no estaba segura de nada. Lo único que le quedaba era un vacío interior que no tenía ni idea de cómo llenar. El día en que se viese obligada a mirar atrás, a contemplar su vida, a verla cara a cara, ¿qué hallaría en ella que pudiese considerar de auténtico valor? Verdadero y genuino. Si tuviese que revisar el pasado ahora, sólo había dos cosas: el inconmensurable dolor por la pérdida de Lasse, y su apasionado amor por Thomas. Pero no se permitió ninguno de esos dos sentimientos. Se clausuró todas las vías para mantener las apariencias. Se dejó vaciar hasta el punto de vivir como una sombra. Había conseguido tanto… ¡Oh, cuánto había conseguido! Y, ¡oh, cuánto se había esforzado! Aun así, todo lo dejó escapar.
Desfalco a las autoridades.
A fin de determinar la gravedad del delito, valoraron la importancia y extensión del daño causado.
Y llegaron a la conclusión de que sí, de que era culpable de un daño importante y grave. Ella, la impecable, la triunfadora Monika Lundvall.
Había ingresado el dinero en la cuenta de Save the Children, metió el justificante en un sobre con la dirección de Maj-Britt y creyó que lo había enviado. Una semana más tarde, lo encontró en el bolsillo del abrigo, pero para entonces ya era demasiado tarde. Cuando volvió a casa después de ir al banco desconectó todos los teléfonos, dejó los somníferos y el Xanor a mano en la mesilla de noche y se metió en la cama. Tres días después, el jefe de la clínica y un colega suyo entraron en el apartamento con la ayuda de un cerrajero. Habían llamado del banco para hablar con el jefe y asegurarse de que todo estaba en orden, teniendo en cuenta la gran suma de dinero que Monika había sacado del fondo de donaciones de la clínica y, además, mencionaron su extraño comportamiento. Que, naturalmente, podían estar equivocados, pero que a decir verdad, Monika parecía actuar bajo el efecto de alguna droga. Fue tal la vergüenza que sintió cuando despertó en su cama y vio a su jefe y al colega que no pudo articular palabra. Y aunque el hombre se ofreció a no presentar ninguna denuncia a la policía si le explicaba qué había sucedido y qué había hecho, ella siguió guardando silencio incluso cuando recuperó la capacidad de hablar. De todos modos, la existencia de la que había sido dueña estaba ya perdida. Jamás podría volver a mirarlos a la cara si confesaba lo que había hecho.
Prefería asumir el castigo. Y, en cierto modo, por extraño que pudiera parecer, se sintió liberada al poder zafarse de la absurda realidad en que ella misma se había encerrado.
Pues había cárceles de muchas clases. Sin necesidad de que quienes las habitasen hubiesen ido jamás a juicio.
En el vestíbulo había una carta de Maj-Britt. Totalmente arrepentida, le pedía perdón por lo que le había hecho pasar y le aseguraba que la había llamado una y otra vez para retirar sus palabras. Pero que Monika no respondió. Leyó la carta una y otra vez. Colérica, en un principio, cada vez más triste después. En vano había intentado encontrar un cabeza de turco para exculparse, pero al final comprendió que no había nadie más a quien responsabilizar.
Unos días antes del juicio, recibió una carta de Pernilla. Monika no la había llamado y había ignorado sus mensajes y al final lo fue dejando. Tomó la carta como una señal de que Pernilla se había enterado por fin y el nombre del remitente la asustó como un ruido repentino en plena noche. Con la mano rígida por la angustia abrió el sobre y, al leer la breve misiva, experimentó un alivio indescriptible. Pernilla la había perdonado. Se lo habían explicado todo y admitía que, al principio, sintió ira y tristeza. Pero la persona que se lo contó le hizo comprender por qué Monika había actuado de aquel modo y logró convertir su rabia en compasión. Además, Pernilla le preguntaba por el dinero que había recibido, si era la causa de que la hubiesen denunciado, o si era por el dinero que se vio obligada a ingresar en la cuenta de Save the Children.
Y entonces comprendió que fue Maj-Britt quien la libero.
El sol bañaba ya los tejados y difundía millones de diamantes diminutos sobre la nieve recién caída. Monika se cerró bien el chaquetón, pero no sirvió de mucho. Miró el reloj y comprobó que había pasado ya media hora de los sesenta minutos que se le permitía estar fuera, pero ni el frío más acerado la obligaría a entrar antes de tiempo.
Por el rabillo del ojo vio que alguien salía al patio. No miró, no se atrevía, no tenía ni idea de las normas de supervivencia que regían allí dentro. La anuladora sensación de marginación y de soledad que experimentó la noche anterior entre aquellas personas fue tan angustiosa, que pidió que le permitieran volver a su celda antes de lo necesario. Y cuando cerraron con llave, experimentó por primera vez en su vida lo que se siente al no poder respirar en una habitación llena de aire. Creyó que moriría allí dentro, pero las únicas personas a las que podía pedir ayuda eran aquellas que la habían encerrado y el tormento a que la sometían no era fruto de un descuidado error, sino que obedecía a un plan con un objetivo concreto. Consideraban que lo merecía.
La impotencia estuvo a punto de matarla.
Notó que la persona que había salido se le acercaba y, por puro instinto de protegerse, giró la cabeza para hacerse una clara idea de la posible amenaza. Era una de las mujeres de más edad de todo el penal, Monika la había visto el día anterior, durante la cena. Estaba sola y se diría que nada de lo que ocurría a su alrededor le afectaba lo más mínimo; por otro lado, las demás mujeres parecían respetar su aislamiento. En un primer momento se sintió incómoda al verla, porque vio algo en sus ojos cuando sus miradas se cruzaron, como si hubiese reaccionado igual que cuando ves a alguien que conoces. Pero Monika no había visto a aquella mujer en su vida y tampoco quería que nadie se fijase en ella. Así era, en efecto, como había pensado pasar su estancia en aquel lugar: desapercibida.
La mujer ya había llegado al banco y Monika creyó que se le saldría el corazón por la boca. Recordaba el lenguaje usado por las reclusas durante la cena, la jerarquía claramente establecida, la sensación de que todas actuaban según un guión en el que a ella no se le había asignado ningún papel, y donde no tenía ni la más remota idea de cómo ocupar un puesto sin indisponerse con alguien. No tenía la menor orientación de cómo se esperaba que se comportase. Pero el miedo que ahora sentía era distinto al que solía sentir. De hecho, no quedaba ya nada que dañar en su interior. Ahora era el cuerpo el que temía el dolor físico. Temía que se empleasen a golpes con ella.
– ¿No cogerás una cistitis de estar ahí sentada?
Agradecida de conocer la respuesta a aquella pregunta, su primer impulso fue responder que era precisa la intervención de una bacteria en la orina para contraer cistitis, pero se mordió la lengua, pues podía interpretarse como altanería por su parte.
– Puede.
Se puso de pie.
La mujer se pasó un mechón plateado por detrás de la oreja.
– ¿Damos una vuelta?
Monika dudaba. Cierto que la mujer no parecía peligrosa, pero no la atraía lo más mínimo alejarse con ella del edificio. Echó un rápido vistazo a la puerta, pero no deseaba entrar aún, puesto que algo de tiempo le quedaba. Y tampoco quería decir que no y quedarse allí plantada.
– Claro.
Empezaron a caminar por el patio muy despacio porque, ¿a qué apresurarse?
– Llegaste ayer, ¿verdad?
– Sí.
– ¿Cuánto tiempo te ha caído?
– Seis meses.
Monika contestaba rápida y amable a todas las preguntas. Por ahora, iba saliendo bien parada.
– Bueno, no es tanto. Cuando te aburres, el tiempo pasa mucho más rápido de lo que se cree.
La mujer soltó una risita y Monika también sonrió, por si acaso. Sintió que debería hacer alguna pregunta como prueba de que participaba en la charla. Quizá debería preguntarle cuánto tiempo llevaba ella encerrada, pero no se atrevió. Tal vez no fuese muy oportuno.
– Dieciséis años y medio.
Monika dio un respingo.
– Pero sólo me quedan ocho meses.
La sorpresa le duró unos segundos. Luego, aminoró el paso inconscientemente. Dieciséis años y medio. No eran muchas las personas con condenas tan largas, sólo las que habían cometido delitos verdaderamente horribles; al parecer, la mujer con la que ahora paseaba era una de ellas. Monika volvió a echar una ojeada al edificio, sentía un acuciante deseo de volver. Resistió el impulso y se puso a pensar en una pregunta que hacerle. Después de todo, tenía que sobrevivir allí dentro seis meses. Sería una locura procurarse un enemigo el primer día.
– ¿Qué piensas hacer cuando salgas?
Hizo lo posible por sonar desenfadada y, al ver que la mujer se detenía y se volvía hacia ella, dio un paso atrás, aterrorizada.
– Por cierto, yo me llamo Vanja.
Le tendió la mano.
– Aquí dentro olvida una las mínimas normas de cortesía.
Monika se quitó el guante y le estrechó la mano brevemente.
– Monika.
Vanja asintió y reanudó el paseo. Monika la seguía a regañadientes. Un poco más adelante se veía a un grupo de personas, y eso la tranquilizó.
– ¿Qué pienso hacer cuando salga? La verdad es que no lo sé. Para empezar, me mudaré a vivir con una amiga de la infancia. Está muy enferma pero, después de la última operación, parece que está mejorando, menos mal. Aunque aún no se sabe. Si todo va bien, quizás hagamos un viaje. Ya veremos cómo va todo.
Monika intentaba hacerse a la idea de lo que significaban diecisiete años. Una eternidad, si había que pasarlos en un lugar como aquél. Uno podía volverse loco por menos. Lo sabía por experiencia.
Habían tomado un sendero entre unos árboles y cuando salieron al otro lado, un espacio abierto se extendió pendiente abajo ante su vista hacia el horizonte. Pronto llegaron tan lejos como les estaba permitido. La zona estaba rodeada de una doble valla separada por varios metros y coronada por alambre de espino, de modo que cualquiera que tuviese la idea de trepar quedaría destrozado por las púas. Allí dentro estaba ella encerrada, privada de la confianza de la sociedad para andar fuera de allí. Ni siquiera en las proximidades del exterior, pues la distancia de seguridad era de cincuenta metros. Echó un vistazo por encima del hombro para cerciorarse de que aún había gente a la vista.
Vanja se detuvo y se metió las manos en los bolsillos del chaquetón.
– Es importante tener a alguien que te espere ahí fuera. Así resulta más fácil. Lo sé porque he probado las dos opciones.
Monika miró la nieve que cubría el suelo. Ella no tenía quien la esperase. Tal vez su madre, pero no estaba segura. La había llamado varias veces, pero Monika no había cogido el teléfono e ignoraba si conocía su actual paradero. En honor a la verdad, le daba lo mismo.
Vanja sacó un pañuelo del bolsillo y se limpió la nariz.
– La vida aquí dentro puede ser muy dura y no siempre es fácil ser nueva. Aunque la sección en la que te ha tocado es bastante tranquila. Hazte con algunos cigarrillos, te serán útiles.
Vanja alzó la mano para protegerse del sol y contempló el espejear de los campos que se extendían más allá de la valla. Monika la observó a hurtadillas.
– Mira qué hermosa vista.
Monika siguió su mirada y ambas permanecieron un rato en silencio.
– Hay que ver lo absurdamente descuidados que somos con lo que tenemos, lo torpes que somos. Tú y yo somos el mejor ejemplo de lo poco que comprendemos en realidad, pues, de lo contrario, no estaríamos a este lado de la valla.
Monika estaba tentada de darle la razón, pero aún no se sentía preparada para decirlo abiertamente. Vanja hizo un ruidito que sonó como un resoplido.
– Creemos que hemos llegado, que todo está listo y preparado sólo porque da la casualidad de que existimos ahora, pero el tiempo insignificante que pasamos en la vida no es más que una gota en la inmensidad del mar. En algún sitio leí que ni siquiera estamos del todo preparados para caminar sobre dos patas, que aún tenemos aquí dentro algún resto de nuestra condición de trepadores que no se ha adaptado del todo.
Acompañó aquellas palabras de un gesto circular sobre el abdomen. Monika se preguntó a qué tejidos podría referirse, pero prefirió no preguntar. En aquel momento, no le pareció importante.
Una bandada de pájaros cruzó el cielo y Vanja echó hacia atrás la cabeza para seguir su trayecto con la vista. Monika la imitó.
– ¿Sabes? Tan sólo en la Vía Láctea hay doscientos billones de estrellas. Es una barbaridad, doscientos billones, y eso sólo en nuestra galaxia. Es extraordinario pensar que nuestro Sol no es más que una de todas esas estrellas tan diminutas.
Los pájaros desaparecieron de su vista en dirección al bosque. Monika cerró los ojos preguntándose qué verían las aves más allá.
– Imagínate el miedo que sentiría el hombre al comprender que la Tierra no era el centro del universo. Qué escena terrorífica, andar por la vida tranquilamente pensando que Dios ha creado la Tierra y al hombre como el centro de todo y, de repente, saber que sólo somos una ínfima parte. -Vanja sacó el pañuelo y volvió a sonarse la nariz-. No hace ni cuatrocientos años que lo creíamos, pero está bien poder reírse ahora de lo tontos que eran entonces. Nosotros somos tan ilustrados, no hay más que ver lo bien que nos va.
Monika miraba a Vanja de soslayo. No podía negar que la mujer a la que acababa de conocer era bastante especial y, con cierto asombro, hubo de admitir que estaba disfrutando del paseo. Ninguna de las personas a las que conocía solía hablar de cosas así. Si no hubiesen estado encerradas tras una valla con alambre de espino, se habría sentido muy relajada.
Vanja miró a Monika con una sonrisa.
– Yo me entretengo pensando en las razones que, dentro de cuatrocientos años, tendrán para reírse de nosotros. Cuáles de las cosas que hoy damos por seguras se revelarán entonces totalmente erróneas.
Monika sonrió y Vanja miró el reloj.
– Ya va siendo hora.
Monika asintió y las dos mujeres dieron la vuelta. Ahora se sentía más tranquila. Le infundía seguridad saber que allí dentro había alguien como Vanja.
– ¿A ti te espera alguien ahí fuera?
La pregunta borró la sonrisa de Monika. Por un instante, evocó el rostro que más añoraba en el mundo. Bajó la vista y negó en silencio.
– ¿Estás totalmente segura de ello? A mí sí me esperaban, aunque yo no lo sabía.
Monika no quería tener ninguna certeza, así que decidió no contestar. Pero ¿cómo, ni en sueños, iba a conservar la esperanza de que él estuviese aguardándola aún? Había cometido el segundo mayor error de su vida al dejarlo ir.
– No puedes tener la certeza hasta que no te den la prueba.
Monika se detuvo.
– ¿Cómo?
Pero Vanja no dijo nada más. Siguió caminando y lo único que surgía de su boca era el remolino blanco de su aliento.
La voluntad de seguir adelante se precisa también para los pequeños pasos. Lo había leído en algún lugar, aunque no recordaba ni dónde ni cuándo. Ella estaba versada en dar pequeños pasos. De hecho, a eso se había dedicado desde que todo se derrumbó. Sin embargo, no recordaba qué era la voluntad de seguir adelante.
Había pasado muchos años luchando por destacar, esforzándose por adornar la superficie con el más hermoso mosaico, pero había olvidado el interior por el camino. Había sido lo que hacía y lo que poseía, pero no existía nada más. Una vez retirado el adorno, no quedó más que el vacío de lo que había perdido. La posibilidad que no aprovechó.
Sólo un único deseo.
Uno solo.
Para atreverse a dar ese paso, se precisaba un valor muy superior a la razón pero, si no se atrevía, jamás habría razón para atreverse a nada más en la vida.
Y con el valor que sólo pueden concitar quienes están verdaderamente muertos de miedo, tomó el auricular.
– Hola, soy yo, Monika.
Hubo un silencio eterno hasta que él respondió y le dio pie a decir lo que tenía que decir.
– Son tantas las cosas que quisiera contarte.
Y con todas sus esperanzas puestas en el secreto que tanto deseaba existiese en algún lugar, pronunció aquellas palabras:
– Thomas, quiero ir a casa.
Karin Alvtegen

***
