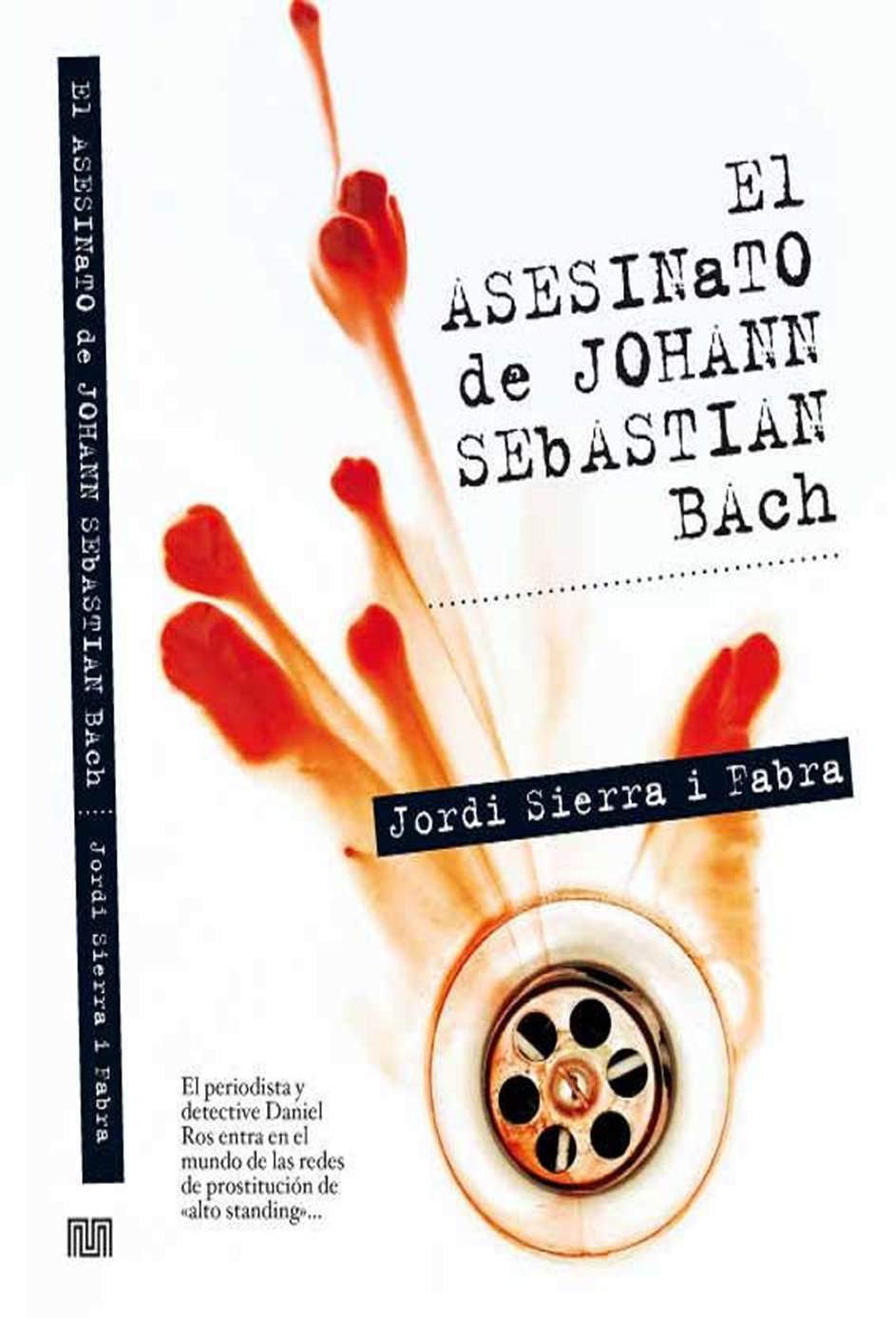

Jordi Sierra i Fabra
El asesinato de Johann Sebastian Bach
© 2010
I
Abrí los ojos a las diez y siete minutos.
En otras circunstancias habría sido suficiente, pero no aquella mañana y después de la noche que acababa de pasar, con un calor sofocante y el ruido de la calle llegando hasta mi piso. Los locos del volante y las dos ruedas que tomaban la plaza de San Gregorio Taumaturgo, Ganduxer arriba o girando por Compositor Johann Sebastian Bach -calle Juan Sebastián Bach para los amigos-, siempre han creído que la plaza es como una chicane maravillosa en medio de un circuito urbano. A veces oía una caída, un choque, un derrape de susto, y aparecía mi lado más sádico, porque me alegraba.
Mi editor me esperaba a media mañana. Lo de «media mañana» era tan ambiguo como para permitirme llegar a las doce, minuto más minuto menos. Y antes quería pasar por el periódico. Era un 1 de septiembre como cualquier otro.
Aunque no en mi edificio, ni en mi calle.
De hecho, allí el verano continuaba, y con él, la sensación de vacío y de olvido.
Cualquier edificio de la parte alta de cualquier ciudad huele a vacío y a olvido a lo largo del verano. El silencio es sobrecogedor puerta a puerta. Quizá en otros barrios de Barcelona el día 1 de septiembre significase algo. En el mío, no. La Operación Retorno, inicio de la monotonía y la rutina, no era lo mismo. De los veinticuatro vecinos del edificio, contando las dos escaleras gemelas, creo que unos veinte seguían fuera de la ciudad, aprovechando las dos semanas que faltaban para que abriesen los colegios, el auténtico toque de queda estival. Así pues, dormir en un edificio muerto y oscuro tenía su morbo. Uno podía sentirse como un astronauta en un universo poblado de vida, lejana y cercana a la vez.
Salvo por los coches y las motos de la plaza.
Además del camión de la basura que gime como un loco a la una y media mientras los operarios reparten golpes a diestro y siniestro con los contenedores, los que a veces riegan esos mismos contenedores con aparatos que parecen llevar motores fuera borda, las sirenas de alarma de coches o pisos que se disparan solas.
Me levanté de la cama algo espeso. Nada que una ducha no pudiera solucionar. Recordaba haber soñado algo, pero no sabía muy bien el qué. Eso suele molestarme. De los sueños salen no pocas ideas. Uno de los sueños, además, había venido acompañado de gritos o algo así. Estaba casi seguro.
– Joder…
Durante medio mes de agosto había estado nublado, con tormentas súbitas y bajadas de temperatura inesperadas. En cambio, ahora le daba por apretar, y fuerte.
Mi depresión anual suele llegar en otoño, cuando el verano se va definitivamente. Sin embargo, a veces se adelanta o aparece de forma inesperada. Por ejemplo, esa mañana. O el espejo se estaba arrugando, o la noche había sido peor de lo esperado, o era yo quien estaba decayendo. Una señora maravillosa me había dicho en julio aquello de que yo era «un hombre interesante». Malo. Es la forma que tienen de decir que eres feo, o de camuflar con habilidad que «interesante» no significa que le «intereses» precisamente a ella.
Me duché con generosidad. Estuve cinco minutos largos bajo el agua. Cereales con leche para desayunar y la ropa más cómoda posible para vestir: vaqueros, una camisa y una chaqueta de hilo modelo «la arruga es bella», sólo para tener cierta imagen respetable, llegado el caso. Tanto en la ducha como mientras desayunaba y me vestía, intenté recordar lo de los sueños, lo de los posibles gritos. Tenía la vaga sensación de haber abierto los ojos para prestar atención, y después…
No estaba seguro de que pudiera escaparme del periódico a tiempo para ir a ver a Mariano, mi editor. En el periódico siempre trataban de retenerme por cualquier motivo, y más en verano. Cuando uno es periodista de calle, y se limita a una columna más o menos diaria con foto incluida para personalizarla, al resto de la humanidad se le antoja que tiene una vida regalada. Y nadie salvo dos personas sabía de mi otra faceta, la de escritor de novelas policiacas con seudónimo.
Salía de mi piso a las diez y cincuenta minutos.
Suelo bajar a pie las tres plantas, pero ese día no lo hice. Me detuve frente al ascensor y lo llamé. No pulsé el interruptor de la luz, pero, a pesar de la penumbra clareada por la cristalera situada entre los dos pisos, reparé en el detalle.
Ésa fue la diferencia: que reparé en el detalle.
De no haberlo hecho, habría tomado el ascensor, bajado a la calle, y el día habría sido como cualquier otro.
Pero no iba a serlo.
La puerta del piso que había enfrente del mío, el tercero segunda, estaba ligeramente abierta. De una manera inapreciable. No me sorprendió demasiado, porque, tratándose de mi maravillosa vecina, todo era posible. Lo que sí me sorprendió fue que ella estuviese ya en casa. Laura Torras no era nada común, así que me la imaginaba tostándose al sol en cualquier playa caribeña y, por desgracia para la mayoría, acompañada. Por algo era una de las mujeres más bellas que jamás hubiese visto. Era tan bella como distante en lo que respecta a mí, aunque a veces hablásemos en el ascensor o en el rellano, como los buenos vecinos que éramos.
Por Dios, Laura Torras era todo lo que los solitarios y no tan solitarios sueñan alguna vez en la monotonía de sus existencias: el deseo, la fantasía, el morbo, la suma visual de cientos de modelos que aparecen en las pasarelas y que te vacían el sentido en los reportajes de televisión, y el resumen de todas las actrices que te quitan el sentido en la butaca del cine. Era la suma y el resumen de todo porque ella era real, estaba allí, en la puerta de enfrente de mi piso. Olía a vida y era la vida.
Encendí el interruptor de la luz. Había demasiado silencio como para justificar el que aquella puerta estuviese entornada. Y hubo todavía más cuando el ascensor se detuvo en el rellano y terminó su suave zumbido. En verano, los ladrones saquean no pocos pisos en las casas-mausoleo de la parte alta. Las alternativas más viables, sin embargo, eran dos: que Laura estuviese dentro porque olvidó algo al salir y había vuelto a entrar, o que al salir se hubiese dejado la puerta mal cerrada.
Me acerqué.
Y abrí la puerta un poco más, apenas un palmo, sólo para escuchar mejor.
La luz que tenía a mis espaldas apenas si desparramó un poco de claridad más allá del quicio de la puerta de madera tapizada con piel negra.
Suficiente para que viera las manchas, oscuras.
Nacían a un metro escaso de la entrada y desaparecían en el interior del recibidor.
Soy curioso, es evidente. Soy periodista. Eso no me da ninguna licencia, pero sí es una coartada para hacer según qué cosas. Los periodistas lo justificamos todo. Y también los escritores. Sin embargo, debo decir en mi favor que las manchas de sangre son iguales en todas partes. Y había visto bastantes en mi vida.
– ¡Laura!
No tuve ninguna respuesta.
Abrí la luz del recibidor. Era de diseño. Una docena de puntos de luz, muy tenues, acribilló el lugar desde las alturas. El piso también era de diseño, pero ya había estado allí una vez y no me fijé demasiado. En cambio, lo de las manchas era otra cosa. Empapaban la moqueta. Y no eran pocas. Una de ellas era enorme.
Luego seguían un rastro hacia el interior del piso.
– ¡Laura!
Me agaché y rocé la mancha más próxima. No estaba seca, pero tampoco era de cinco minutos antes. La humedad y el calor me transmitieron un tacto pegajoso. El vértigo que ya había nacido en mí con la primera alarma se me disparó y me empujó. Supongo que debí haber salido para llamar a la policía, pero es evidente que no lo hice. Nací periodista. Cerré la puerta, más por inercia que por cualquier otra cosa, y mientras trataba de no pisar ninguna de aquellas alarmas enrojecidas di un par de pasos hasta la puerta que comunicaba el recibidor con el resto del piso.
Ya no volví a llamar a mi vecina.
Laura Torras no iba a enamorar a nadie más con su perfección de diosa terrenal.
Y lo primero que pensé fue que alguien debía de odiarla mucho para hacerle lo que le había hecho.
II
Lo segundo que pensé es que el asesino tal vez fuese un forense aplicado, por la forma en que el cuerpo estaba abierto. Después no. Me bastó un segundo vistazo, una vez superado el horror y el asco, para darme cuenta de que aquello parecía más bien una autopsia inacabada, una chapuza cruel y salvaje.
Laura Torras estaba desnuda. Tenía el cuerpo abierto en canal, desde el sexo hasta los pechos, con las vísceras desparramadas a ambos lados, arrancadas con violencia. Un segundo corte cruzaba el primero por debajo de los senos, formando una cruz. Por arriba, la cabeza estaba separada del tronco mediante un enorme tajo que la había degollado.
Sin embargo, todo eso no era lo peor.
El cuerpo estaba rodeado de fotografías, encerrado en un círculo de imágenes que formaban un halo espectral. Todas eran de la propia Laura, que posaba como modelo, anunciaba objetos diversos o sonreía a la cámara con perversa inocencia. Cien imágenes, cien peinados, cien maquillajes, cien trajes, cien sonrisas.
Todavía había más.
Laura Torras tenía un vibrador hundido en la boca y una botella de cava hundida en el sexo.
Abierta de brazos y piernas, rota, rodeada por las fotografías y con aquellas dos curiosas piezas incrustadas en su cuerpo, la sensación final era… irreal.
Alguien se había despachado a gusto.
Alguien debía de odiarla mucho.
No soy morboso. Estaba galvanizado y tenía ganas de vomitar los cereales, pero aun así me acerqué para verle la cara. Tenía los ojos abiertos, y el rostro mostraba el estupor que la inminencia de la muerte le había causado. Cabía preguntarse si había muerto antes de la tortura o después.
Estaba tan pendiente del suelo, de ella y de no pisar la sangre, que todavía no había visto la escena que rodeaba el cadáver. Cuando me aparté, sin saber si iba a vomitar o no, tuve que hacerlo. Un vendaval había arrasado el piso. Muebles caídos, cuadros en el suelo, sillas rotas, objetos de decoración aplastados, y la ropa de la propia Laura diseminada y rasgada por doquier a modo de sudario final. Un mundo de recuerdos barrido por la mano metódica de un sádico. La luz del día que entraba por las cortinas lo bañaba todo de quietud.
Entonces me fijé en las paredes, desnudas.
De objetos, pero no de palabras.
CERDOS.
Se repetía tal vez cien o más veces. En todos los tamaños, de todas las formas, «CERDOS», «CERDOS», «CERDOS». Sólo eso. Creo que el asesino la habría escrito más y más de no haber sido porque la tinta ya se le había terminado. Y la tinta era la propia sangre de Laura.
El cojín que había utilizado como brocha yacía muy cerca de mí.
No supe qué hacer, lo reconozco. Estaba paralizado por la sorpresa. Laura, mi vecina, un objeto de deseo, una presencia de ensueño, una tentación que vivía al lado (o arriba, como Marilyn Monroe en la película), estaba tan muerta como mi energía. Nunca más podría recordarla como había sido. Ahora la vería siempre así, como la tenía delante. La tortura de un recuerdo.
Hacía calor allí dentro. Empezaba a tener la ropa húmeda. Las ventanas…, los resquicios… Todo ello estaba cerrado. A pesar de ello, una mosca andaba zumbando en torno al cuerpo. Ese sonido me hizo reaccionar. Todavía no olía, pero no tardaría en hacerlo. Traté de no tocar nada, me dirigí al balcón y abrí la puerta unos centímetros. Regresé al lado del cadáver y por primera vez me di más cuenta de lo que no veía que de lo que sí veía.
¿Y el cuchillo que se había utilizado en la carnicería?
No quería remover mucho. Una voz me gritó que llamara a Paco inmediatamente. Entonces recordé que Paco estaba fuera, que no llegaba hasta el lunes. El que tu mejor amigo sea inspector de policía siempre es una garantía. Pero yo nunca he hecho caso de mis voces. Para bien o para mal, lo que manda en mí es el instinto. Y mi instinto no me decía nada especial. Mi instinto me mantenía allí dentro sin salir corriendo, tal vez porque me sentía culpable de algo.
Salí de la sala. El piso de mi vecina era como el mío, pero al revés. Inspeccioné la cocina y la zona de servicio. Nada. Por allí no había pasado el vendaval maníaco. A continuación me dirigí a la parte del piso destinada a las habitaciones, que se ubicaba a la izquierda. Deduje que la habitación de Laura debía de ser la misma que aquella en la que dormía yo en mi casa. Lo era porque la puerta estaba abierta y un rastro de prendas femeninas me conducía hasta ella. Metí la cabeza y, dado que la persiana también estaba subida allí y la luz era diáfana, lo primero que me sacudió el espíritu, por encima de lo revuelto que estaba todo, fue el gran retrato de la dueña de la casa que colgaba de la pared.
Un desnudo perfecto.
Algo demoledor.
Me sentí como Dana Andrews en Laura. Incluso el nombre coincidía. En la película, él se quedaba impresionado por la belleza de la mujer a quien todos creían muerta, y sentado frente al retrato, se dormía hasta que aparecía Laura, viva. El asesino se había equivocado, y había arrojado vitriolo al rostro de otra mujer con la que la confundió en la oscuridad. En la película, el asesino quería aniquilar aquella belleza. Ahora, en la realidad, alguien había querido destrozar algo más, un rostro, una imagen, la perfección de un cuerpo.
De niño me enamoré de Gene Tierney, de aquella Laura cinematográfica.
Ahora, si bien no era lo mismo, mi propia vecina me había hecho albergar muchos malos pensamientos desde que llegara al piso de enfrente.
El retrato de Laura era casi real, como si fuera a moverse, a hablar.
De hecho, oí una voz.
Pero fue en la entrada del piso, mientras se cerraba la puerta de golpe.
– ¿Laura?
III
Podía quedarme quieto, ser descubierto y que, encima, alguien pensara que soy el vecino loco que mata a la vecina sexy en un arrebato de frustrada pasión. También podía hacer lo que hice: salir a la carrera para evitar que la mujer que acababa de entrar se encontrara con la visión del Apocalipsis.
Porque era una voz de mujer.
Pasé junto al cadáver de Laura, esquivé las manchas y me detuve en la puerta que comunicaba la sala con el recibidor. Cualquier cosa que hiciese o dijese carecía de sentido. Estaba allí, en el piso, con la muerta. Eso era todo. Me había metido en una trampa por curioso y por esa típica inocencia que es el refugio de algunas de nuestras peores estupideces. ¿Qué más me quedaba? Lo único que sabía era que Laura vivía sola, y que alguien acababa de entrar.
Ese alguien era una mujer que llevaba una maleta en la mano izquierda, un bolso color carne colgando de su hombro y unas llaves en la derecha. Miraba estupefacta las manchas de sangre abiertas a sus pies.
Luego dirigió sus ojos hacia mí.
Laura era hermosa, un don de la naturaleza hecho mujer, pero la recién llegada no le iba a la zaga. Algo más joven, sin apenas maquillaje, a las primeras de cambio me habría parecido una estrella de cine o, más probable aún, lo que era: una modelo. Vestía un top amarillo condenadamente ajustado a su cuerpo, sin mangas y muy escotado, y una falda de piel negra muy corta que dejaba libertad a sus piernas, muslos firmes, rodillas huesudas y largos y estilizados gemelos. Calzaba unas zapatillas sin tacones, cruzadas por unas tiras de cuero. Sus pies también eran un sueño, como sus manos, su pecho y un rostro que se daba un aire a Scarlett Johansson. Debía de medir un poco más que yo, y tenía una inmensa cabellera azabache, espectacular, que rivalizaba con sus ojos almendrados y sus labios carnosos.
– ¿Quién eres tú? -consiguió preguntar.
– ¿Y tú?
– Yo he sido la primera -me recordó.
La voz era firme. Se adivinaban en ella rasgos de miedo, por las manchas, la sorpresa de ver allí a un desconocido, pero no mostraba sumisión sino más bien todo lo contrario, valentía. Me pareció la clásica persona enérgica, habituada a luchar, con carácter. El hecho de que me tuteara, aunque yo fuera mucho mayor que ella, resultaba significativo.
– Soy el vecino de Laura -dije-. Vivo ahí enfrente.
– ¿Cómo te llamas?
– Daniel Ros.
– Nunca he oído hablar de ti. Laura…
– Éramos vecinos, no amigos Lo de «éramos» fue un desliz.
– Entonces ¿qué haces aquí? -Desvió su mirada de la mía para volver a mirar las manchas. Cuando los alzó de nuevo fue para fruncir el ceño y gritar con más fuerza en dirección al interior del piso-: ¡Laura!
No me moví.
– ¿Qué está pasando aquí? -quiso saber la recién llegada mientras guardaba las llaves del piso en su bolso. Todavía llevaba la maleta colgando de su mano izquierda-. ¿Y esto? -Señaló la sangre.
Me sentí atrapado, inútil.
– Escucha, hay algo que…
No me hizo caso. Dejó la maleta en el suelo y trató de entrar, pasando por mi lado. Tuve que interponerme. Cuando quiso apartarme la sujeté con ambas manos. No le gustó que la tocara. A mí, sí. Tenía la carne fresca, como si no hiciera calor, y la piel muy suave. Se apartó dando un paso hacia atrás y me miró, asustada por primera vez.
– ¿Dónde está Laura? -repitió.
– Está muerta -dije yo.
– No digas estupideces.
– Alguien la ha asesinado esta noche.
Se lo solté a bocajarro, con premeditación y quizá con crueldad, deduje por la forma en que me miró y se apartó de mí. Asimiló mis palabras y algo le hizo ver que yo hablaba en serio. Eso la hizo reaccionar también con más miedo. Dio un paso atrás y calculó sus posibilidades.
Decidí ser menos brusco, sólo para tratar de evitar que gritase o le entrase la histeria.
– Escucha, por favor -le mostré mis manos abiertas, limpias de todo mal y, por supuesto, de sangre-. No sé lo que ha pasado aquí esta noche, ni quién la ha matado, pero todo ha sucedido hace horas. Acabo de salir de mi piso, he visto la puerta abierta, la sangre en el suelo, he entrado y… eso es todo. No hace ni cinco minutos que estoy aquí.
Siguió inmóvil, desconcertándome. No sabía si iba a ponerse a gritar o…, ¿o qué?
Hasta que, poco a poco, la vi hundirse, empequeñecerse. Dos pequeñas motas de humedad aparecieron en sus ojos. La verdad iba entrando en su razón, se apoderaba de ella. Miró a mi espalda.
– No es agradable de ver, te lo juro -traté de convencerla.
Empecé a hacerlo, aunque todavía se resistió.
– ¿Qué… quieres decir?
– El asesino se ha ensañado.
– Dios…
No quería estar hablando allí, en el recibidor de un piso que había asaltado un sádico, con un cadáver destrozado a menos de cinco metros y unas manchas de sangre capaces de gritar más en silencio que mi compañera si, después de todo, se ponía histérica. Caminé hacia la puerta y ella se apartó de un salto.
– Ven -la invité-. Será mejor que vayamos a mi casa.
– ¿No vas a llamar a la policía?
– Todavía no.
– ¿Por qué?
– Salgamos de aquí, por favor.
Abrí la puerta del piso de Laura. La aparecida me miró con ira y algo de frustración. La noticia empezaba a aturdiría y, al fin y al cabo, tenía que decidir si yo era de fiar. No creo que se rindiese, pero aceptó lo evidente, aunque tenía dos opciones: seguirme o, ahora que nada lo impedía, entrar y ver el cuerpo. Dudó un par de segundos, pero finalmente me tranquilizó haciendo lo que imponía el sentido común. Recogió la maleta del suelo y le dio la espalda al horror. Pasó por mi lado y llegó al rellano. Antes de cerrar la puerta vi algo colgado de la pared, detrás de ella.
Las llaves del piso de Laura.
Alargué la mano, las atrapé y me las metí en el bolsillo del pantalón. Visto y no visto. Temerario.
Y desde luego absurdo, incriminatorio, por mucho que mi instinto me hubiese dicho que las cogiese y yo acabase de obedecerle, todo en una fracción de segundo.
Cerré la puerta del piso, apreté el botón de la luz del rellano, saqué mis llaves y abrí mi propia casa. Me aparté para dejar paso a mi compañera. Vaciló por última vez.
Allí, en mitad de ninguna parte, me pareció una diosa.
Nunca olvidaré cómo pasó por mi lado y entró en mi piso. Evoqué a Claudia Cardinale en La chica de la maleta, otro de mis ítems infantiles más recurrentes.
Y fui tras sus pasos.
IV
Lo hizo cuando estuvo en mi propia sala, todavía de pie, hundida su resistencia.
Lloró.
No me acerqué. No quise ni tocarla. Dejé que lo hiciera con libertad, sola, doblada sobre sí misma. Llorar ayuda a relajarse, y quería que estuviese relajada. Dejó la maleta en el suelo, la bolsa a su lado, y finalmente se le doblaron las rodillas y se sentó en una de mis butacas. La belleza siempre me ha podido. Para mí es algo difícil de asimilar. Laura era bella. La aparecida era bella. Teníamos una muerta y ni siquiera sabía cómo se llamaba. De hecho, era como si el cadáver de Laura siguiese entre los dos.
– ¿Quieres algo fuerte?
Me dijo que sí con la cabeza.
– ¿Café o… algo mucho más fuerte?
– ¿Tienes coñac?
No bebo, pero por Navidad siempre te regalan botellas. Fui a la cocina y encontré un Napoleón nuevo, sin abrir. Debía de llevar diez años en casa. O sea que si ya era noble de cuna, ahora debía de serlo aún más. Saqué el precinto, cogí una copa y regresé con ella. Se la serví y dejé la botella en la mesita, por si quería más. Lo hizo desaparecer de un trago pero no repitió. Mantuvo la copa entre sus manos, a modo de sustento. El latigazo interior la hizo reaccionar un poco.
– Siento lo sucedido -dije-. ¿Cómo te llamas?
Se tomó su tiempo. Daba la impresión de empezar a considerarlo todo muy detenidamente. Estaba en el piso de un desconocido a quien ella misma había empezado a tutear, como debía de hacer con todo el mundo y más en su ambiente.
– Julia.
– Nunca te he visto por aquí.
– No.
– Pero tenías la llave del piso de Laura.
– Sí.
La grieta por la que se me abría no se hizo mayor. Miró la botella de Napoleón. Me miró. Miró lo que me rodeaba. Vivir solo te da libertad, y cuando la mujer de la limpieza lleva dos días sin venir…
– ¿Venías a quedarte con Laura? -señalé su maleta.
– Sí, me pidió que viniese a pasar unos días con ella.
– ¿Por qué?
Me había pasado. Demasiado rápido. Demasiado profesional. Lo supe por mí mismo antes de que su reacción me lo confirmase. Sus manos apretaron la copa y sus inmensos ojos grises mi alma antes de que se envarase al decir:
– ¿Me estás… interrogando?
– No -intenté sonar convincente.
– Pues lo parece.
– Quería saber qué clase de relación tenías con Laura, eso es todo.
– ¿Qué relación tenías tú?
– La que te he dicho: éramos vecinos.
– ¿Nada más?
Pensé que lo más sincero habría sido manifestar algo así como que ojalá hubiera habido algo más. Pero mi sentido del humor no encajaba en la escena. No era elegante. Yo sí había visto el cuerpo. Preferí ser conciliador. Julia era mi único nexo con lo que pudiera haber en aquella historia.
Empezaba a saber por qué aún no había llamado a Paco.
– Apenas si la conocía -dije con sinceridad-. Nos cruzábamos en el vestíbulo, a veces coincidíamos en el rellano, en el ascensor… Una vez me pidió un poco de café, y otra vez le di una carta que me habían dejado por error. Sólo estuve en su piso en una ocasión, y fue porque me llamó para pedirme ayuda: le había entrado un pequeño ratoncito por la ventana y estaba escondido detrás de un mueble. Así que hice de san Jorge librándola del león, aunque no obtuve recompensa.
– Entonces ¿por qué tanto interés?
Su pregunta era muy afilada. Capté la intención. La catarsis que la dominaba iba dando paso a algo parecido a… la rabia.
– Ella era singular -dije con tacto.
Empezó a entenderme. Volvió a mirar a mi alrededor antes de hundir sus ojos en mí. Me gusta la gente que, cuando habla, te mira con fijeza. En su caso, ella debía de saber que ésa era una de sus mejores armas. ¿Cómo resistirse? Siempre he creído que las mujeres hermosas se saben superiores, especialmente frente a los hombres de tipo medio como yo. Y las modelos, que viven en un inundo estético, donde lo más importante es la apariencia y el dominio, con más motivo.
Aunque eso lo pensaba sólo como un outsider. No sabía nada de modelos.
– ¿Vives solo? -quiso saber.
– Sí.
– Comprendo. -Forzó algo parecido a una sonrisa.
– ¿Qué es lo que comprendes?
– Tú mismo lo has dicho: Laura era singular. No es de esa clase de vecinas que resulta indiferente.
– Imagino que lo dices por experiencia.
– Gracias -suspiró.
Se relajó por primera vez. Apoyó la espalda en la butaca sin dejar la copa vacía. El coñac le hacía efecto, o tal vez fuera la calma con la que nos lo estábamos tomando todo. Sentada, la dimensión de sus piernas era tremenda. La falda se le había subido tanto que casi no existía. Traté de no mirarlas, aunque lo mismo me pasaba con su cuerpo, el pecho y la ausencia de sujetador. No se inmutó por mí, pero cruzó las piernas.
– ¿Vas a decirme ahora quién eres tú?
– Laura era mi prima -dijo-, aunque nos veíamos poco. La familia no siempre cuenta mucho.
– Háblame de ella.
– ¿Curiosidad?
– Es posible.
– ¿Qué quieres saber?
– ¿Qué hacía? ¿Con quién iba? Cosas así.
– No puedo decirte mucho. Familiar, sí, pero al margen de ello… Laura era modelo, primero de pasarela y últimamente fotográfica. Había hecho algunas cosillas en el cine durante estos años, papeles esporádicos, siempre de chica guapa pero sin relieve. Nunca tuvo suerte en este sentido. Es mayor que yo, claro. Le pedí ayuda y me dijo que viniese a pasar unos días con ella, para presentarme a algunas personas. No sé qué hacía ni a quién veía, ni dentro ni fuera de su trabajo.
– ¿Tenía familia aquí, en Barcelona?
– Sus padres viven en El Figaró. Es hija única. De todas formas…
– ¿Qué?
– No creo que sirva de mucho hablar con ellos. Son bastante mayores, y dudo que Laura les contase gran cosa de sí misma. Para mis tíos todo esto era demasiado y les venía muy grande. Siempre han vivido en el pueblo, ¿entiendes? Oye. -Bajó la cabeza con temor antes de preguntar en un susurro-: ¿Cómo ha muerto?
– ¿De veras quieres saberlo?
– Sí.
– La han acuchillado.
Se estremeció.
– ¿Un ladrón?
– Los ladrones no hacen la salvajada que han hecho con ella.
– ¿Qué quieres decir?
– Que quien la haya matado debía de odiarla mucho.
Se quedó blanca. Sólo las pupilas de sus ojos mantuvieron un destello de vida. No quería verla llorar de nuevo pero no supe qué hacer ni cómo evitarlo. Se dominó a duras penas y yo miré el teléfono. Con Paco fuera de Barcelona, si llamaba sería un día perdido. Un día de declaraciones e interrogatorios. Si él hubiera estado cerca, por lo menos todo habría sido diferente. Aparte de Paco, no me fiaba de la policía.
Julia siguió la dirección de mi mirada.
– ¿Vas a llamar a la policía? -captó mi idea.
– No.
– ¿No?
– Tengo un amigo en la Central de Vía Layetana, pero está fuera, de vacaciones. Supongo que regresará el domingo para incorporarse al trabajo el lunes. He pensado en algo mejor.
No me entendió.
– ¿Algo mejor? -repitió como una zombi.
Laura Torras me había fascinado desde el primer día, y había proyectado en mí malos pensamientos, sudores fríos y toda la emoción humana de saber que detrás de aquella puerta vivía un pedazo de cielo encarnado en una mujer. Romántico o no, ésa era la verdad. El que yo nunca me hubiese atrevido a nada no significaba que no me atrajera la posibilidad de intentarlo, aunque me hubiera rendido de antemano. Su muerte lo convertía todo en una curiosa entelequia. Para mí, no habría ya ninguna oportunidad. Para ella, peor: le habían arrebatado de golpe cualquier esperanza, el futuro al completo. Tal vez mi sueño de la noche anterior no hubiese sido eso, un sueño, sino una realidad. Aquellos gritos… Fuera como fuese, con o sin gritos, la habían matado mientras yo daba vueltas, sudaba y pensaba en los locos del volante y las motos que tomaban la plaza como parte de un circuito. A unos pocos metros de mí, una bestia inhumana le había hecho todo aquello.
Yo sabía de sobra que, en algunos casos, la rapidez era esencial.
Además de la discreción, el silencio.
Y el instinto.
– No quiero pasarme el día respondiendo preguntas sin respuesta -suspiré mientras comprendía que, una vez más, iba a meterme en un lío-. En cambio, sí puedo hacer algunas preguntas y conseguir algunas respuestas con las que ganar algo de tiempo.
Julia no ocultó su sorpresa.
– ¿Eres detective? -preguntó.
– No, periodista.
Su voz se llenó de hielo.
– Así que, de pronto, Laura se ha convertido en eso, ¿no? Un reportaje.
– No -intenté ser convincente-. No soy de los que buscan exclusivas sensacionalistas ni hacen reportajes amarillos. Es sólo que… -busqué una justificación sin poder dar con ninguna que sonara verosímil-. Bueno, a veces sí he jugado a policías y ladrones. No se me da mal encontrar los cabos sueltos de una madeja y tirar de ellos hasta desenredarla. Me dejo llevar… y suelo acertar.
– ¿Por qué vas a hacerlo?
– El edificio está vacío. Un par de matrimonios ancianos, ella, yo… La han matado esta noche, mientras yo dormía.
Julia pareció comprender. Movió la cabeza de forma vertical, despacio. Arriba y abajo.
– Laura te gustaba -afirmó.
– Mucho -reconocí.
– ¿Nunca intentaste…?
– No.
– Le habrías gustado.
– Gracias.
– Pero si no la conocías, ni sabías nada de ella, ¿qué esperas encontrar? No tienes ningún indicio. ¿O sí?
– Comenzaré por sus padres, en El Figaró.
– ¿Y yo? -enderezó la espalda de pronto-. ¿Qué esperas que haga yo? No vas a dejarme aquí.
Me había llevado las llaves del piso de Laura para poder volver a entrar en él, ahora lo sabía. Entrar y echar un vistazo más largo. Era un gesto idiota. Con Julia allí era evidente que yo podía investigar lo que me diera la gana. Ella no. Era su prima.
– Cuando me vaya, llama a la policía. Les cuentas lo sucedido y les dices la verdad, incluido lo que a mí respecta. La mayoría ya me conocen. No les caigo bien, así que vas a oír cosas poco edificantes. Les molesta que alguien se meta en sus asuntos, y más si encima resuelve algunos casos. Pero tú tranquila. En un par de minutos estarán aquí, ¿de acuerdo? Mientras tanto…, mi casa es tuya.
– Por favor, no me dejes sola.
– Tengo que irme. Si me quedo…
Se puso en pie, agitada. Pese a todo, a su naturalidad informal, daba la impresión de haber salido de un salón de belleza tanto como del baño de su casa. Volvió a impresionarme su imagen, su aspecto, aquel cuerpo que con apenas veintipocos años tenía todos los dones de una naturaleza generosa y esplendida, dotada con el aura irresistible de su belleza. No era como Laura. Nadie era como Laura. Pero no tenía nada que envidiar a Laura. Ella era Julia.
Me costó trabajo dejarla.
– Por favor…
Se detuvo frente a mí. Temblaba llena de miedo, con las manos unidas a la altura del pecho. Percibí su calor. Ya había tocado su piel al sujetarla. Pero ahora su aroma me alcanzó de lleno. Para muchas personas, entre ellas yo, el olor es el más fuerte de los afrodisíacos. Más aún que la percepción a través de la mirada. Olor es sensación. Vi sus ojos transparentes, aquellos labios dibujados a la perfección y cincelados por un Miguel Ángel único. Los veintipocos eran muy veintipocos, quizá veintiuno, todo lo más veintidós, aunque imaginé que, maquillada, podía pasar por toda una mujer de casi treinta. La magia de la moda. A Laura le echaba veinticinco o veintiséis años. Una niña para mí. Una veterana para su mundo.
– Julia, no quiero parecer teatral, pero… ¿podrías confiar en mí, quieres?
– No te conozco.
– Ni yo a ti, pero mi casa es tuya -le ofrecí.
– ¿Cómo has dicho que te llamas?
– Daniel -dije yo-. Daniel Ros Martí.
– De acuerdo, Daniel -asintió con la cabeza-. Hasta luego.
Me fui deseando estar ya de vuelta.
V
Saqué mi Mini del garaje a toda velocidad, sin ver a nadie, huyendo del fantasma de Laura, y enfilé la calle Juan Sebastián Bach hasta el final. Podía doblar por Calvet y su lento tráfico debido a las dobles filas, llegar a la Diagonal y atravesarla toda, de sur a norte, hasta salir de la ciudad, o podía tomar la Vía Augusta, los túneles de Vallvidrera, la B-30, y finalmente la antigua 152 rumbo a la Plana de Vic. Tardé en decidirlo el tiempo que duró el semáforo de Calvet. Giré a la izquierda y escogí la opción más rápida, aunque sólo fuera por la ausencia de semáforos: los túneles. Si no había ningún accidente de los que solían cortar el tráfico y formar largas colas kilométricas, llegaría en poco más de media hora.
Mientras ponía mi viejo Mini al máximo me dio por pensar.
Pensé en Ángeles, mi querida ex. Y en mi hijo Jordi. Y en que cosas como aquélla hubieran sido la causa de que ella se alejara de mí. ¿Cuántas veces me había estado esperando sin que yo apareciera? ¿Cuántas veces habría bastado con una llamada rápida?
Bastaba una mujer muerta, aunque fuese mi escultural vecina, para que saliera disparado en busca de Dios sabía qué.
Si Paco hubiese estado en Barcelona todo habría sido distinto.
¿O no?
En otro tiempo, siendo niño, viajar hasta El Figaró era una aventura. Cuarenta y dos kilómetros maravillosos por paisajes impresionantes, sobre todo al final, y más aún después de La Garriga. Ahora ya no era así. La carretera, una autovía doble, partía El Figaró en dos al salir de La Garriga, de modo que uno de los pueblos más bellos de Cataluña se había convertido en un lugar de paso que nadie miraba. Ni su castillo se salvaba. El río Congost ya no era más que un vertedero. Por si fuera poco, de sus inmensos bosques no quedaba nada después del gran incendio de unos años atrás.
Así que cada vez que pasaba por allí, me entraba la depresión, y los recuerdos de mi infancia se amontonaban haciéndome daño. El que los padres de Laura Torras vivieran en El Figaró se me antojaba incluso cruel. Era una de esas casualidades extrañas de la vida.
Detuve el coche cerca del hostal Congost, en la carretera vieja. Ya no quedaba nadie a quien yo pudiera recordar. El camarero, un tipo joven con bigotito, me sonrió feliz de que un foráneo se detuviera allí. No quería tomar nada, así que le hice la pregunta directamente. Reaccionó bien. Cosa rara.
– ¿Los padres de Laura Torras? ¡Sí, claro! Mire, suba las escaleras que dan a la plaza, saliendo a la derecha, y luego todo recto hasta la iglesia. Una vez frente a ella, no tiene más que tomar la callejuela de su izquierda. Es una casa de dos plantas, con las ventanas pintadas de verde y los bajos de piedra.
Le di las gracias y salí. Un tren silbó en la estación y me evocó algunos recuerdos más. Frente al casino, un grupo de adolescentes quemaba los rescoldos del verano y sus últimas horas muertas. Me pregunté si ahora un verano daría tanto de sí como cuando yo era joven. Les di la espalda para subir la breve escalinata que daba a la plaza. Todo estaba igual, pero, al mismo tiempo, todo era distinto. Escalé las empinadas calles que trepaban por la montaña y alcancé mi objetivo mientras empezaba a sudar. Sólo al ver la casa de los Torras comprendí que no tenía ni idea de lo que iba a hacer o decir. Como escritor de novelas policiacas, a veces mezclaba realidad y ficción.
La imagen de Laura abierta, con aquellos dos tajos en cruz, el vibrador en la boca y la botella de cava en la vagina, me recordó que ni en mis mejores o peores novelas yo había sido capaz de tanto.
Así que pensé de nuevo en Dana Andrews fascinado por el retrato de una Laura encarnada por Gene Tierney.
Yo era el nuevo Dana Andrews.
Una mujer entraba en la casa de ventanas verdes y bajos de piedra cuando la localicé. Apreté el paso y me situé a su lado. No tuve que preguntarle nada. Se parecía mucho a Laura aunque sus facciones mostraban más dureza debido a la edad. Era alta y recia, bien formada, un auténtico producto de la tierra. Vestía de negro y parecía mayor de lo que en realidad debía ser. Me miró asustada al materializarme junto a ella y subió un peldaño para poder verme desde arriba.
– ¿Sí?
– Me llamo Daniel Ros -me presenté con la mejor de mis sonrisas-. Soy periodista y estoy haciendo un reportaje sobre su hija Laura.
Le cambió la cara. Una sonrisa luminosa se expandió por ella mostrando una sana dentadura. En otro tiempo debió de ser una mujer atractiva, aunque no tanto como su hija. Laura había escapado de las cadenas del pueblo mientras que su madre seguía atrapada por las mismas.
– ¿Ah, sí? -dijo-. Hablé con ella hace una semana y no me dijo nada.
– Bueno, ya sabe cómo son esas cosas.
– ¿No será para una revista de desnudos? -le dio por alarmarse un poco.
– No, se lo juro -la tranquilicé-. Es para una publicación de arte y moda que también toca cine y teatro. ¿Ve? -Le enseñé mis dos credenciales, la de periodista y la del periódico, como si eso dignificara algo lo que pensaba hacer. Para ella resultó convincente.
La gente quiere creer.
Y yo me sentí otra vez mal, porque aquella mujer ya no tenía ninguna hija y lo que la esperaba era el dolor, el vacío, pasarse el resto de su vida recordando.
– ¿Y quieren entrevistarnos? -se animó de nuevo.
– Si tiene unos minutos…
– ¡Naturalmente! Es la primera vez que nos piden que hablemos de Laura, aunque yo estaba segura de que cuando triunfase de verdad… Pase, pase. -Abrió la puerta y entró llamando-: Ignacio, ¡Ignacio! ¿Estás ahí? Un periodista de Barcelona quiere preguntarnos cosas de Laura. ¡Ignacio!
Un hombre mayor, mucho mayor que su esposa, se asomó por una vidriera. Parecía enfermo, estar de baja por algún motivo. Al otro lado se veía un patio lleno de plantas y flores, luminoso como el día, cuidado y muy bonito. El hombre se acercó arrastrando los pies y me tendió la mano mientras me observaba con atención. El apretón fue muy fuerte. La mujer, por su parte, ya me estaba ofreciendo una butaca. La casa olía a rancio…, a pueblo…, no sé. Era un aroma penetrante cargado de evocaciones, como si yo mismo reconociese algo estando allí.
– ¿Conoce a Laura? -preguntó su padre.
– Por supuesto -dije una primera verdad antes de mentir-. La entrevisté ayer. Fue ella misma quien me sugirió que hablase con ustedes y me dio sus señas. Un encanto.
No le impresioné demasiado. A la mujer sí, pero no a él. Ella me seguía observando feliz, dispuesta a ser «la madre de», como cualquiera con vocación. Por el contrario, el padre de Laura me estudiaba detrás de sus ojos profundos, las arrugas de su rostro, sus enormes manos, tal vez de labrador, si es que aún quedaban tierras en alguna parte de por allí.
– ¿Qué clase de reportaje está haciendo? -quiso saber.
– Se lo he explicado a su esposa. Ella es modelo, y aunque en cine no ha destacado, ahora tiene la oportunidad de llegar a ser una actriz en alza. Vamos a hablar de tres o cuatro chicas con futuro, todas camino de ser estrellas.
– ¿Y Laura es una de ellas?
– Sí.
Empecé a sentirme mal. A darme más y más cuenta de lo que estaba haciendo. Era un imbécil. Les estaba llenando la cabeza de sueños sólo porque mi instinto me había empujado hasta allí. La única posibilidad de enmendar todo aquello sería que diese con el asesino para tranquilizarles en lo posible cuando supieran la verdad. La gente quiere justicia para descansar en paz. Ahora, mi conciencia y la suya estaban unidas.
– ¿Lo ves? -La mujer se acercó a su marido y le cogió la mano-. Te dije que tarde o temprano triunfaría, y no sólo por ser guapa. ¡Laura es muy lista! ¡Siempre lo fue! ¡Tenía las ideas muy claras! Estoy segura de que usted también se habrá dado cuenta después de hablar con ella, ¿verdad, señor Ros?
Ignacio Torras se relajó. La felicidad de su esposa le hizo rendirse.
– ¿Quiere tomar algo?
– No, gracias. Ahora no podría -dije sin mentir-. En realidad sólo necesito que me cuenten algunas cosas sobre su hija, cómo era de niña, cuándo decidió ser modelo y actriz, cómo la ayudaron ustedes… Ya saben, aspectos íntimos del personaje.
– Siempre quiso ser actriz -comenzó a hablar la mujer, dispuesta a complacerme en todo y más-. De niña se pasaba horas delante del espejo. Ese de allí. Solía cantar, interpretar, imitar a cantantes o actrices de la televisión, disfrazarse… No se perdía una película en el pueblo o en La Garriga e incluso en Granollers. Se sabía de memoria la vida y milagros de las grandes estrellas.
– Es muy perseverante -dije-. ¿Ustedes la ayudaron siempre?
Se produjo un intercambio de miradas que no me costó demasiado interpretar. Habría querido preguntar directamente por cómo era Laura en la actualidad y marcharme de allí cuanto antes, pero primero tenía que fingir adecuadamente mi papel. Eso requería un poco de tiempo, tenía que ganarme la confianza de los dos. Sobre la cabeza de Ignacio Torras todavía revoloteaban demasiados recuerdos ingratos.
– ¿Qué le ha dicho Laura? -preguntó el hombre.
– Que no fue fácil, pero que ustedes siempre quisieron lo mejor para ella.
No debía de casar mucho con la realidad, pero Ignacio Torras debió de pensar que su hija no quería guerras, y menos en un medio de información.
– Bueno -contemporizó la mujer apretándole la mano a su marido-, a decir verdad su padre no veía con muy buenos ojos esos delirios de grandeza. -Se sintió tímida y algo asustada, pero no se detuvo-. Cuando se fue de aquí, con diecisiete años, tuvimos mucho miedo. Compréndalo: una chica joven, guapa, sin experiencia. Y en Barcelona.
– Tiene un carácter fuerte, debo reconocerlo -aceptó el hombre-. Y parece saber lo que se hace.
– ¿Por qué lo dice?
– Gana dinero, vive bien. Yo no creo que eso sea suficiente en la vida, aunque para mi hija sí lo es. Por lo tanto…
– ¿Sus tendencias artísticas fueron naturales? -pregunté siguiendo un hilo estúpido, porque lo que deseaba saber eran otras cosas.
– ¡Oh, sí, desde luego! -se apresuró en responder la mujer-. Tenía talento y, sobre todo, esa belleza impresionante. Porque Laura es muy guapa, ¿verdad? -Continuó al ver que yo asentía con la cabeza-. Aquí no habría tenido nada que hacer, se habría casado con su novio y… ¡ya me dirá usted! Poco más. ¿Cómo renunciar a un sueño?
Mi primera cuña.
– ¿Tuvo novio antes de irse a Barcelona?
– Sí. La pretendía un muchacho de Granollers, Robi. Y estaba muy enamorado de ella, porque a veces le vemos y todavía sigue soltero y sin compromiso. Estoy segura de que no le ha olvidado. El primer amor no se olvida jamás. Y en el caso de Laura, que es tan especial, tan sensitiva…
Su marido la cubrió con una mirada de ternura y resignación.
Una hija soñadora, dispuesta a triunfar, y tan guapa que el mundo real se le hacía pequeño día a día. Y también una madre complaciente, que la alentaba en todo y un padre escéptico. El perfecto cuadro del tópico.
– ¿Laura no volvió a ver a Robi?
– No. Él quería que se quedara y ella escogió su vida.
– ¿Dónde podría encontrarle? Me interesa su punto de vista.
– Dudo que él quiera hablar de Laura -apuntó Ignacio Torras.
– Se llama Rodolfo Albesa -siguió su esposa-. Trabaja con su padre en una ferretería, en la calle Joan Prim, muy cerca de la plaza de Jacinto Verdaguer.
– María, no creo que Robi…
Su intento de protesta no sirvió de nada.
– Si este señor quiere verle, que lo haga -insistió ella-. Laura nunca le engañó, ni le dijo que se casaría con él.
– Laura no me dijo si en la actualidad salía con alguien…
Era un comentario estúpido, pero no repararon en él. Ya estaban inmersos en el vaivén del interrogatorio. Sobre todo María. La espiral de recuerdos y emociones se le atropellaba. Deseaba colaborar. Laura era su única hija.
– Tendrá acompañantes, claro -dijo su madre-, pero no hace mucho, un día le dije que me gustaría ser abuela y me contestó que eso iba para largo, porque una actriz difícilmente podía atarse. Ahora que ya no hacía la pasarela y se limitaba a hacerse fotos y a buscar su oportunidad en el cine o la televisión… Bueno, para vivir como vive, debe ganar mucho dinero, y no se lo pagan a cualquiera. Laura es de las que trabaja las veinticuatro horas del día, y sobre todo para el extranjero, porque aquí casi nunca la veo en revistas o anuncios. Dice que tiene mucho más cartel en Inglaterra, Francia o Italia…, por su belleza española, claro.
– ¿De qué suelen hablar cuando les llama por teléfono o viene a verles?
Ignacio Torras desvió la mirada. La centró en una hermosa kentia que presidía su jardín.
– Nos llama a menudo por teléfono -justificó María-, pero venir aquí… imagínese. ¡Si no para! Siempre de un lado para otro. Me dice que su vida es intensa pero no especial, porque en su mundillo todas son iguales en este sentido. A veces tiene que posar horas y horas. Pero es una gran chica. No sé qué habríamos hecho sin su ayuda. La televisión panorámica, el vídeo, los abonos a plataformas digitales, los electrodomésticos y muchas otras cosas son regalos suyos. Hace siete meses, cuando operaron a su padre de la próstata, lo costeó todo para que no tuviera que esperar a tener turno en el Seguro.
– María…
– ¡Es cierto!, ¿no? -Estaba lanzada-. Si este señor se interesa por ella, es lógico que detalles como éste tengan relieve. Son los que demuestran cómo son las personas.
Laura era una buena hija. Pero eso no significaba demasiado.
Iba a formular mi siguiente pregunta cuando sonó el teléfono.
Me sobresalté.
Entonces, el corazón se me metió en un puño.
Julia ya debía de haber hablado con la policía. Hice mis cálculos. Si era la ley, para dar la triste noticia, yo allí sobraba. Y no podía fundirme. Me tensé al máximo mientras empezaba a buscar una salida digna.
– ¿Sí? -preguntó María Torras.
Fueron tres segundos interminables.
– Juana! ¿Cómo estás? ¡Huy, tengo mucho que contarle! ¿No sabes que está en casa ahora mismo un periodista de Barcelona? ¡Nos está entrevistando acerca de Laura! ¡Sí!
No sé si se me notó. Expulsé el aire retenido en mis pulmones y me calmé. Pero cuanto antes me fuese, mejor. Dejé de escuchar el parloteo de la mujer porque la cabeza me zumbaba.
– Es un mundo difícil para una mujer sola -dijo Ignacio Torras.
– Laura me ha parecido fuerte y lista.
– Yo siempre he creído que, en la vida, los más fuertes caen antes y que los listos son quienes más han de cuidarse. El éxito es difícil, y muy duro. No lo sé por experiencia, aunque me consta que así es. Me alegraré de que mi hija lo consiga, pero siempre habrá que contar con lo que ella haya estado dispuesta a pagar por él.
Esta vez sus ojos me sobrepasaron y se detuvieron en un punto situado a mi espalda. Volví la cabeza y en un aparador vi un portarretratos de plata, antiguo, con una fotografía en la que podían verse dos niñas, una de ocho o nueve años y otra de tres o cuatro. Alargué la mano y lo cogí. Las dos niñas sonreían llenas de picardía. Eran extraordinariamente guapas.
– La mayor es Laura, ¿verdad?
– Sí -dijo Ignacio Torras.
– Y la menor debe de ser su prima Julia.
No hubo respuesta. Alcé los ojos y miré al hombre. En su rostro flotaba toda la perplejidad que sentía por mi comentario. María insistía en que debía colgar, porque no quería hacerme esperar impunemente.
– ¿Julia? -dijo el hombre-. La niña de la fotografía es Virginia, la hermana pequeña de Laura. Murió poco después de que se la hiciéramos. Laura no tiene ninguna prima, señor Ros.
VI
Tenía el móvil descargado.
Eso es algo de lo más normal. Cuando lo necesitas de verdad, el trasto va y se descarga, o tú te olvidas de recargarlo la noche anterior. Tuve deseos de estrellarlo contra el suelo.
Tampoco llevaba monedas sueltas.
Perdí cinco minutos buscando cambio en la panadería, el estanco y el bar del casino, rodeado de chicos y chicas light que bebían indolentes y fumaban como chimeneas, sobre lodo ellas. Luego perdí otros cinco minutos buscando una cabina. La más próxima al casino rebosaba clientela colonial. Regresé al hostal Congost y allí tuve más suerte. Por lo menos, esa vez le pedí al camarero una limonada. Marqué el número de mi casa mientras me llamaba idiota a mí mismo.
Nadie descolgó el aparato, ni Julia ni un policía ni…
Mi aparición matutina en casa de Laura Torras me la había jugado bien.
Colgué antes de que saltara el contestador.
Quise pegarle un puñetazo al teléfono. Me abstuve. Hasta pensé que cuando llegase a mi piso lo iba a encontrar vacío.
Marqué un segundo número, el de información telefónica, y pedí el de Laura Torras en la calle Juan Sebastián Bach. Tuve que rectificar de inmediato: calle Compositor Johann Sebastian Bach. La operaría me lo facilitó y pulsé los nueve dígitos correspondientes. Al otro lado el zumbido sonó cinco veces antes de que también apareciera el correspondiente contestador automático.
Su voz.
– Hola, soy Laura. Si no tienes prisa y eres capaz de esperar la señal, podrás dejar grabado tu mensaje. Te llamaré en cuanto esté de vuelta. He ido a pasar unos días a la Luna. Chao.
Evocador.
Y terrible.
Esperé oírlo en inglés, por aquello de que era modelo y, según su madre, trabajaba más para fuera de España que aquí. Pero no hubo segunda versión. No dejé ningún mensaje y colgué de nuevo.
Laura Torras no tenía ninguna prima llamada Julia. Y Julia no había llamado a la policía. El asesinato seguía siendo un secreto que tan sólo conocían tres personas: ella, yo y el asesino.
Miré las montañas que aprisionaban El Figaró mientras me bebía mi limonada. Los últimos minutos con los Torras no habían servido de mucho. Me había ido casi de inmediato, temeroso de que apareciera la policía con la noticia. Ya no habría noticia. Por lo menos, de momento. Eso seguía dándome margen. Todo el margen del mundo.
Los Torras no sabían gran cosa, ni la agencia para la cual trabajaba su hija, ni nadie. Yo sí tenía algunas nuevas preguntas. Zarpazos que iban de aquí para allá en mi cabeza, aunque todavía sin concretar. La voz de Laura me había sacudido de arriba abajo. Tenía calor, matices. Era una voz abrumadoramente sensual.
Sí, era sensual en un simple mensaje telefónico.
Se suponía que tenía que estar en el despacho de mi editor, Mariano. Claro que también se suponía que debía entregarle un libro que no tenía. Y, siguiendo con las suposiciones, se suponía que antes debía pasar por el periódico.
Y estaba sin móvil.
No quería ver a Mariano aquel día y discutir con él. Ni quería pasarme por el periódico y perder el tiempo. Pero tampoco podía dejarlos colgados a todos. Volví dentro, pedí más monedas para llamar, el del bigotito me las facilitó y me apoyé por segunda vez en el aparato telefónico.
Primero, Mariano.
La mayoría de los escritores famosos se pasan el día en la televisión, o bien hablando de sus obras o bien en tertulias que los hacen populares, y así venden esas obras. Yo debía de ser el único que escribía con seudónimo mis novelas policiacas, y mantenía mi identidad real en secreto precisamente para que me dejaran en paz. Daniel Ros Martí sólo era un periodista. Escribir es divertido, me gusta. La promoción, no. Y la fama, menos. Yo no tengo nada que decir, salvo en mis libros. Punto. Sólo Mariano conocía la verdad.
– ¿Sí? -Oí su voz grave.
– Mariano, soy yo.
– ¿Qué pasa? -Lo imaginé mirando la hora.
– No voy a poder ir, lo siento. Ha surgido un imprevisto.
Paco Muntané es mi mejor amigo. Mariano es el segundo, y también un poco padre. Más o menos. Pero Paco no me paga derechos de autor. Mariano, sí. Supongo que eso le da otro aire a la palabra «amistad». Y, como padre, te puede gritar.
Me gritó.
– ¿Cómo que no vienes? -Del grito pasó a la ironía-. ¡Oh, bueno, no importa! ¿Por qué ibas a sentirlo? Al fin y al cabo, no estamos en marzo, cuando me llamas para saber qué tal va la liquidación de tus derechos de autor, ni en abril, cuando me atosigas para que te mande el cheque. Tú tranquilo, hombre. ¿A quién le importa que dentro de tres meses sea Navidad? ¿Ibas a traerme algo de la nueva novela, toda, una parte, o un capítulo?
– Mariano…
– Cualquier día te haré chantaje. -Ahora se puso borde-. O me das tus novelas a tiempo o digo a la prensa que detrás del seudónimo de Jordi Sierra i Fabra se esconde el discreto periodista Daniel Ros Martí. ¿Qué tal?
Siempre me amenazaba con eso.
– No serías capaz.
– ¿Que no? ¡Joder, Dan! ¡Llevas una temporada…!
– Ha sucedido algo.
– ¿Cuándo no sucede algo?
– Esto es grave, y excepcional.
– Convénceme.
Supongo que no se es editor en esta selva, y además independiente, sin que ningún grupo te haya absorbido todavía, siendo normal, o incluso legal. Mariano era legal. Se podía confiar en él. Sus gritos tenían calor humano. Su ironía era afable. Llevábamos demasiados años juntos, desde que, siendo joven, había visto en mi lo que otros no veían. Mis novelas se vendían bien. Todos contentos. Que llevase una temporada demasiado solo y resistiéndome a escribir era otra cosa. Una larga temporada.
– Alguien ha destripado a mi vecina -le dije bajando la voz-. ¿Recuerdas que te hablé de ella en un par de ocasiones? Pues he llegado tarde. Nunca más podré soñar con su cara ni con su cuerpo después de lo que le han hecho.
– ¿Hablas en serio?
– Sí.
– ¿Y qué tiene que ver ella con nuestra cita?
– Estoy investigando algo.
– ¿Otra vez?
– Mariano…, no tengo más monedas y esto se va a cortar. -No quería empezar a discutir con él-. Te llamo desde un teléfono en un bar de El Figaró porque no me iba el móvil. Mañana te digo algo.
– ¿El Figaró? ¿Qué haces en El Figaró? ¡Dan!
– Mañana, ¿de acuerdo? Esto se va a cortar.
– ¡No me vengas con cuentos! ¡Dan, espera!
Dejé el auricular en la horquilla menos de tres segundos antes de volver a descolgarlo. Puse las últimas monedas y marqué el número del periódico. Le dije a la telefonista que me pasara con Carlos Pastor, el director. Todavía no sé por qué, tal vez porque Carlos quería castigarme o porque Primi Moncada escuchó mi nombre, quien apareció en la línea fue él.
Y el jefe de redacción sí tiene mal genio.
– ¡Ros, coño! ¿Dónde cojones estás?
– ¡Joder, Moncada! -reaccioné lo más rápido posible-. ¿Dónde quieres que esté? ¡Trabajando!
– ¡Hace más de una hora que debías estar aquí! ¿Trabajando en qué? ¿En tu columna? ¡Vente cagando leches desde donde estés! ¡Sólo faltabas tú!
– ¿Qué pasa?
– Comas está enfermo, Sorribas se ha dado una hostia con el coche al volver de vacaciones, y el novato de Pozas ha tenido que cubrir lo de la explosión de butano en Sants. Todavía estamos en cuadro. ¿Te cuento mi vida?
– No estoy en Barcelona -se lo dije de una vez.
– ¿Que no estás en…? -Le salió toda la mala uva que a veces se gasta-. ¿Me tomas el pelo?
– Tengo algo gordo entre manos.
– ¿Tú? ¿El señor honesto que nunca quiere exclusivas porque dice que son amarillistas? ¡No me jodas, Ros!
– Pues esto es de impacto. -Me mordí el labio inferior.
– ¿De qué se trata?
– Ah, ah, ya me conoces.
– Oye, Ros. -Su voz se hizo falsamente paciente-. Si has ligado en vacaciones me parece bien, pero no te me enrolles ni me encabrones. Hoy no. ¡Dime en qué andas o te juro que…!
Esa vez sí, el teléfono hizo la consabida señal de aviso cuando no hay más reservas y la comunicación va a cortarse. Salvado por la campana. No tenía más monedas. La máquina se las había zampado todas como un hijo hambriento.
– Lo siento, Moncada. Confía en mí.
No confiaba.
– ¡Ros, espera!
Tal como le había sucedido a Mariano, se le cortó la voz, aunque esta vez la culpable había sido Telefónica y no yo. Me quedé mirado el aparato con aprensión. Podía vivir de mis libros, pero sólo si escribía más. Y me gustaba ser periodista y tener mi columna diaria o hacer reportajes cuando fuera menester. Lo llevo en la sangre. Carlos nunca me despediría. Era mi tercer amigo. Primi Moncada, sí.
Iba a tener que escribir sobre el asesinato de Laura, lo quisiera o no. Por supervivencia.
Estaba agotado.
– ¿Por qué?
Era la pregunta que nunca sabía responder.
Sólo pensaba en aquel cadáver destripado frente a mi puerta, empujándome.
Regresé al Mini, abrí la puerta y me golpeó el vaho de calor aprisionado allí dentro. Un calor que ya era muy fuerte. Iba a cerrar cuando una mosca se metió dentro y abrí las ventanillas para que se largara. Eso me hizo volver al cuerpo de Laura. Calor. Moscas.
Mi coche no tiene refrigeración. Pero es que me gusta mi coche. Mi viejo Mini.
– ¿Y si le pongo unos cubitos de hielo?
No estaba de humor, así que mis posibles ironías no me sirvieron de nada. El mundo entero se me antojaba falso después de que alguien hubiera asesinado un poco de su belleza. Arranqué y salí a la carretera.
No seguí hacia Barcelona. Me desvié cuando vi el primer rótulo que anunciaba Granollers a los pocos kilómetros.
VII
Rodolfo Albesa, Robi para los amigos, no estaba en la ferretería de su padre. En realidad tampoco estaba su padre, ya que había muerto, ni la ferretería, que había sido clausurada porque seguramente los ordenadores no llevaban tachuelas. En un bar me indicaron dónde se hallaba antes la ferretería, ahora convertida en una tienda de alquiler de vídeos. Y en la tienda de alquiler de vídeos fue donde me dijeron que el señor Albesa había pasado a mejor vida mientras veía un partido de fútbol. Su hijo, Robi, tenía ahora un nuevo negocio en la plaza de la Corona, haciendo esquina con Josep Anselm Clavé. Di un par de vueltas con el coche, me perdí, y logré orientarme después de aparcar muy cerca.
El nuevo negocio de los Albesa también era muy propio: lápidas de mármol para tumbas de buen ver. De chucherías para el bricolaje y elementos de construcción a revestimientos externos para almas caídas aunque no olvidadas. Me vi obligado a poner cara de funeral cuando entré en la tienda. Una niña-palillo se me acercó dispuesta a lo que fuese. No tenía nada de carne. Era todo huesos y estaba tan blanca como los mármoles blancos que vendía, aunque vistiera tan de negro como los mármoles negros que también vendía. Me estremecí al imaginarme a Laura casada con Rodolfo Albesa y vendiendo lápidas, aunque siguiese viva. La niña-palillo, con voz de pésame anticipado, me preguntó qué deseaba. Le pregunté por Robi así, directamente, como si fuéramos amigos de toda la vida. Entonces dejó de ser eficiente y profesional y adoptó una actitud de ligero fastidio.
– Aún no ha llegado -me soltó con tan poco calor como el de las tumbas que revestía.
Dada la hora, o iba sobrado o el negocio no se animaba en verano.
– Tengo que hablar con él, y es urgente -insistí.
– Puede tardar cinco minutos, o media hora.
– O no venir en lo que queda de mañana -sugerí yo.
– También.
– Es que he ido a su casa y no estaba -me arriesgué.
Tuve suerte.
– Se mudó hace un mes.
– Ya decía yo.
No es fácil ser agradable con una niña-palillo que te pone cara de asco. Busqué la forma de mantenerme impertérrito sin perder encanto.
– Verás, hemos perdido a alguien muy querido para los dos, y tengo que verle antes de que… Ya me entiendes, ¿no?
No creo que me entendiera, pero debía funcionar a base de muertos.
– ¿Sois amigos?
– Sí, y también de Laura Torras.
– Ah.
Me arriesgué aún más al decir el nombre, porque a lo mejor era su novia o su mujer. Pero lo hice. Funcionó. La niña-palillo me dijo que probara en su nueva casa, y hasta me dio las señas. No estaba lejos: vivía en la avenida Prat de la Riba. Se lo agradecí diciéndole que estaba en deuda con ella y, como respuesta, me enseñó dos filas de dientes mal colocados arriba y abajo de sus mandíbulas. Y sin correctores. Quiso ser una sonrisa.
Salí de allí pasando junto a un ángel con las alas extendidas y cara de mártir mirando al cielo, como si no quisiera ir o fuera el peor de los sitios. No lo había visto cuando entré. Al pie pude leer: «Familia Sanz-Rocamora».
Siempre he querido que me incineren después de repartir mis órganos.
Pasar la eternidad con un ángel de alas extendidas que mira al cielo llorando presidiendo tu tumba debe de ser…
Robi me abrió la puerta de su casa en bata y pijama. Mi llamada no le había despertado, pero desde luego no hacía ni diez minutos que estaba levantado. Todavía no se había pasado por la ducha, tenía el cabello revuelto y la barba del día anterior. Pero era el clásico guaperas, de ciudad o de pueblo, guaperas listillo que no casaba nada con lo de la ferretería, pero menos con lo de las lápidas. Imaginarme a Laura con él fue otra sensación vacua. Me recordó al Mark Wahlberg de Boogie Nights, sin saber por qué.
– ¿Sí?-Me miró dudoso.
– ¿Puedo hablar con usted? -Mantuve la distancia-. Es importante.
– ¿Importante para quién?
– Para los dos.
– ¿De qué?
Tenía un par de opciones, y escogí la más fácil, la que suele abrir todas las puertas porque no hay casi nadie que no aspire a sus cinco minutos de gloria, a poder ser en la televisión, pero, si no, en la prensa o la radio. Saqué mi carné de periodista y se lo enseñé. Tuvo que abrir la luz del recibidor para poder leerlo. Lo sostuvo él mismo en las manos y no pareció impresionarse demasiado.
– ¿Periodista? -repitió.
– Quiero entrevistarle.
No se movió de sitio. Creo que pensó que era una broma y estaba decidiendo si me largaba o metía la pata haciéndolo. ¿Le juraba por mis muertos que lo había escogido como representante del comercio de lápidas para que hablase de la expansión del sector? No iba a dárselas tan fácilmente, y con eso no conseguiría que me hablase de Laura.
Si estaba resentido con ella también sería peor.
– ¿Una entrevista? -reaccionó por fin-. ¿A mí? ¿Por qué?
Total, estaba dando palos de ciego. Me lo jugué todo a una carta.
– Por Laura Torras.
Creo que le pudo más la curiosidad que el despecho. Primero creí que iba a estamparme la puerta en las narices. Después frunció el ceño y me miró de arriba abajo sin saber dónde ubicarme.
– ¿Conoce usted a Laura?
– Sólo profesionalmente y desde hace un par de días -dije sin mucho compromiso.
– ¿Quién le ha dado mi nombre?, ¿ella?
– Sí.
– ¿En serio?
– ¿De qué otra forma podría estar aquí si no? Estoy haciendo un reportaje sobre Laura, y me aseguró que usted era la persona que mejor la había conocido antes de irse a Barcelona.
No sé si me creyó, pero tragó saliva con aparatosidad y acabó apartándose de la puerta para dejarme entrar en su casa. Le seguí hasta una salita muy pequeña en la que reinaban un televisor grande y un par de vídeos interconectados. La mayoría de las cintas diseminadas por encima de la mesa y la estantería eran de artes marciales -Bruce Lee, Jet Li y Jackie Chan- y pornográficas, al cincuenta por ciento. No hizo nada por disimularlas. Robi se consolaba como podía, aunque también debía de tener éxito en vivo. No creo que la noche anterior hubiese estado trabajando en su negocio. Me hizo sentar en una butaquita y él ocupó una silla frente a mí.
– ¿Qué le dijo Laura?
– No mucho. Me habló de cuando eran novios, de lo que hacían, de que fueron los mejores años de su vida a pesar de que deseaba irse para triunfar… Le tiene aprecio.
No tragaba. Robi era el novio despechado, que seguía soltero, según los padres de Laura, porque no se la quitaba de la cabeza. Con los años transcurridos y su aspecto, tampoco hubiera jurado que su soltería fuese debido a un ataque de nostalgias por mi vecina. Fuera como fuese, alguna marca debía tener.
– ¿Va a poner mi nombre en el reportaje?
– Eso depende de usted. Si me autoriza, sí. Si no, pues no.
– Mire, me da igual, porque de todas formas dudo que vaya a utilizar nada de cuanto pueda contarle.
– No entiendo.
– Yo aún entiendo menos que ella le haya pedido que hable conmigo, aunque… -Hizo una mueca de sorna-. Bueno, puede que sí. Estaba loca entonces y ahora debe de estarlo más.
– Vaya. -Me hice el sorprendido.
– Ser guapa y tumbar de espaldas no significa que… -Le fastidiaba hablar de ella-. ¡Bah!, ¿qué más da? Loca de remate. Aquí tenía algo, pero ella no, quiso irse a Barcelona, a comerse el mundo. Cuando eres la belleza de un sitio piensas que serás la reina, pero en Barcelona y en todo eso de las modas y la publicidad, ninguna es fea, y entonces eres una más. ¿Cree que no sé lo que pasó al comienzo?
– ¿Qué pasó?
– ¿De verdad desea oírlo? -Le extrañó que quisiera la basura cuando se suponía que iba a hacer un reportaje ensalzándola, aunque yo no le había dicho nada-. Los primeros dos o tres años lo pasó fatal. Tuvo que arrastrarse hasta… Yo lo supe. Supongo que debió de pensar que no era así, pero lo supe. Una vez hasta la llamé diciendo que volviera, como si no hubiera pasado nada. Y se rió de mí. Dijo que llegaría a la cumbre. Dijo que tendría mucho dinero. Era todo lo que le interesaba: el dinero.
– Ahora está en camino de ser una estrella -le mentí.
– ¿Una estrella? -Me miró de forma atravesada-. Va a terminar en la calle, ¿sabe? -Se puso aún más tenso. Lo de que su ex triunfara empezó a ponerle de los nervios-. ¡En la puta calle! En dos días se le pasará la onda, ¿y entonces, qué? -Sus ojos destilaron fuego-. ¿Con quién se lo ha montado para llegar a eso?
– Bueno, va a hacer una película. -Tenía que decir algo.
– Es increíble. -Robi se dejó caer hacia atrás. Si la noche no había sido buena, aquello le estaba fastidiando el día.
Uno que odiaba a Laura.
– ¿Cuánto hace que no la ve?
– No lo recuerdo…, unos años.
– Usted la quería, ¿verdad?
– ¡Cono, claro que sí!
Amor-odio. Si Laura triunfaba, odio. Si fracasaba, amor.
Hubiera deseado verla aparecer de vuelta, con el rabo entre las piernas y llorando. La hubiese perdonado.
Y a vender lápidas en lugar de la niña-palillo.
– ¿Durante cuántos años fueron novios? -pregunté por preguntar algo, en busca de un indicio que no creía que él pudiera proporcionarme si no sabía nada de la actual vida de Laura.
– ¿De verdad va a meter todo esta mierda en un artículo? -vaciló.
– Sí.
– Dios, Laura, estás… como una puta regadera -rezongó.
– Es una historia de fondo humano, ya sabe: la chica de pueblo que llega a ser modelo y actriz. Y me interesa su opinión, imparcial y auténtica. Usted la conoció antes que nadie, en su mejor momento, en la adolescencia, cuando…
Apretó las mandíbulas. Por un lado quería hablar, gritarme su verdad. Por el otro, odiaba hacerlo.
– Entonces era una chica normal, ¿vale? -Se encogió de hombros-. Y desde luego nadie pensaba que fuera a conseguirlo. Cuando se marchó, todo el mundo dijo que acabaría mal, que…
– ¿Sí?
– No, nada -suspiró.
– ¿Pensaron que acabaría mal?
Seguía odiando todo lo que tuviera relación con Laura, incluido yo.
– ¿No lo hacen todas las que fracasan?
– No.
– ¿Y todas las tías buenas que están con viejos forrados?
– Tal vez de haber fracasado, habría vuelto -dejé ir.
– Ella es tozuda. Como una mula. Y tengo que reconocer que es lista. Loca pero lista.
Se contradecía, pero no se lo dije. Tal vez, si le pinchaba un poco más…
¿Qué?
– Cuando alguien sueña con ser modelo o actriz… -divagué.
– Todas las chicas sueñan con eso a los quince años, hasta que maduran y ven de qué lado está la realidad.
No le dije que algunas lo consiguen, y que, desde luego, alguien tiene que lograrlo, que ésa es la trampa.
– En ella fue algo más que un sueño.
– La culpa no fue suya, sino de Luis Martín.
– ¿Quién?
– Luis Martín, el fotógrafo. ¿No le ha hablado de él?
– No.
– ¿Lo ve? Era un hijo de puta. Hasta ella debe de haberlo comprendido.
– ¿Fue ese fotógrafo quien la descubrió?
– ¿Descubrirla? -Soltó una risa hueca-. Lo único que quería de ella era cepillársela.
– ¿Qué edad tenía Laura entonces? ¿Diecisiete años?
– Sí. Y fue Martín el que le metió en la cabeza los últimos pájaros, lo de que sería una gran modelo y después una formidable actriz. La convenció él para que fuera a Barcelona a «dar el salto». Ahí se fue todo a la mierda. Martín era el primero que le hacía caso, y eso fue decisivo.
– Laura…
– Oiga, mire. -Se puso en pie de un salto. Ni publicidad para sus lápidas ni fama. No quería ser el ex despechado por la bella-. Tengo que ir a trabajar y le repito que no puedo decirle nada. Han pasado casi diez años. No sé qué ha hecho ni qué hace. Y en cuanto a lo nuestro…, ¡a la mierda con lo nuestro! Hace una semana que me he prometido y no quiero que mi novia me vea relacionándome con modelos. Ni le he hablado de Laura. Hágame un favor: olvídese de mí.
Lo de la novia podía ser verdad y podía ser mentira. Pero estaba en un callejón sin salida salvo por una cosa: lo del fotógrafo. Rodolfo Albesa no daba para más. Si practicaba artes marciales como parecían indicar todos aquellos vídeos, debía estar cuadrado. Yo también me levanté poniendo cara de pena.
Caminó hasta la puerta y le seguí.
– ¿Se muere mucha gente?
– Menos de la que debiera -me soltó con sequedad.
¿Un mensaje subliminal?
Encima de un mueble, en el pasillo, antes de llegar al recibidor, vi las llaves de un coche, las del piso y la cartera del dueño de la casa. Y también un programa o prospecto promocional de una sala de baile de Barcelona, el Sutton, en la calle Tuset.
Abrió la puerta y me detuve en ella con la mano extendida. Me la estrechó. Se lo solté entonces.
– ¿Sabe dónde podría encontrar a Luis Martín?
– Tenía un estudio en la calle Entenza de Barcelona, no sé.
Nuestras manos se separaron. Sus ojos no eran nada amigables.
– Felices lápidas -le deseé.
VIII
Detuve el Mini en la Meridiana, a la entrada de Barcelona, para volver a usar el teléfono. De no haber sido por la prisa, me habría parado a comprar otro móvil con carácter de urgencia. Pero los trámites nunca son rápidos. No tenía suelto, así que intenté dar con un bar en el que pudiera aparcar, aunque fuese en doble fila, para tomarme un agua mineral y disponer de cambio.
Las chicas de información ya debían de conocerme. No era la primera vez que les montaba números extraños. Buscar a un fotógrafo llamado Luis Martín en la calle Entenza, que no es precisamente una calle de cien metros, era uno de ellos. A lo peor, el fotógrafo ya estaba muerto, retirado o en otra parte. Pero nada de eso. Mi informante, una chica con voz extremadamente aguda y cantarina, me dijo que por Luis Martín, fotógrafo, no constaba nada, pero que en cambio sí había unos Estudios Martín. Le di las gracias y memoricé las señas.
Tal vez todo aquello y más estuviese en el piso de Laura. No tenía más que regresar, utilizar las llaves que tintineaban en mi bolsillo y entrar. Pero la visión de su cuerpo hacía de barrera.
Aunque me parecía inevitable que, tarde o temprano, yo utilizase aquellas llaves.
Las señas facilitadas por mi informante de la telefónica quedaban justo enfrente de la Modelo. Es un lugar que no me gusta. Se percibe demasiado el dolor interior. El estudio de Luis Martín, suponiendo que fuese el mismo y no un extraño azar del destino, parecía haberse quedado un poco atrás en el tiempo. Un pequeño escaparate en la entrada, junto a la escalera, exponía una docena de fotografías que iban desde un par de modelos hasta las habituales primeras comuniones, bodas o retratos «de pose» para regalar a la abuela o al novio. La sensación se mantuvo al subir al primer piso y entrar en aquel ámbito artístico ligeramente trasnochado y venido a menos. Dos espléndidos murales envejecidos por el tiempo, uno a cada lado de la entrada, ofrecían el generoso reclamo de sendas bellezas de terciopelo. Una de ellas era Laura Torras, con bastantes años menos. Entendí el cabreo de Robi. La Laura Torras postadolescente era un ángel que prometía ya la mujer en que se había convertido. Miraba a la cámara con descaro, con mucha intención, y te atravesaba. Parecía algo innato en ella, al margen de que el fotógrafo fuese bueno o malo.
Luis Martín tal vez fuese en otro tiempo un profesional de primera. Ahora, y por lo que se deducía de su estudio a simple vista, jugaba a todas las bandas para mantener el negocio y el ritmo de comidas diarias. Sus fotografías eran decentemente pasables, pero las de bodas y comuniones, por típicas y rituales, traicionaban el espíritu inicial.
No vi a nadie en la recepción, o lo que fuese aquello, y metí la cabeza por una puerta. Al otro lado, en una salita para reuniones, había otro mural de Laura Torras, en blanco y negro, con la diferencia de que en esa segunda imagen ella estaba desnuda. No era una pose erótica ni provocativa, pero sí sexy y lúcida, pese a que no enseñaba nada. Lo íntimo quedaba tapado por la misma pose. En cambio, su mirada te desnudaba mucho más a ti de lo que tú pudieras desnudarla a ella.
Sentí que la piel me ardía.
Había más desnudos, todos ellos de mujeres diferentes; así pues, parecía claro que Luis Martín sentía cierta debilidad por ella.
Cerré la puerta y me metí por otra. Era la del estudio. Un hombre, de espaldas a mí, ajustaba unos parasoles para situarlos en posición por entre un dédalo de focos, trípodes y cámaras. El lugar era amplio y tenía diversas zonas, con rollos y fondos de colores así como sillones de mimbre, butacas, sillas, percheros con ropa de muy variada índole y estanterías con sombreros, paraguas, adornos… La parafernalia y el atrezo necesarios para complementar una foto, buena o mala. Vi dos habitaciones más, justo a mi derecha, que probablemente sirviesen de vestuarios o almacenes.
– Perdone.
El hombre volvió la cabeza. Tendría unos cuarenta y muchos. No se extrañó por mi presencia allí.
– Vaya -me comentó-, no lo esperaba hasta dentro de una hora, y no es precisamente lo que… -Se acercó a mí para inspeccionarme-. Les pedí a alguien más alto. Y en cuanto a la edad…
Estaba claro que yo no le gustaba.
– Me llamo Daniel Ros, y soy periodista -le tranquilicé.
– Oh, lo siento.
Su gesto dijo más que sus palabras.
– Estoy haciendo un reportaje sobre Laura Torras.
Me gustaría entrevistarle si dispone de diez o quince minutos.
No se sorprendió.
– Bien, ningún problema. -Miró la hora, como si fuese la única dificultad.
– También es posible que nos interese comprar fotografías de ella, para el reportaje, dentro de unos días. -Tuve tan brillante idea para vencer cualquier reticencia.
Eso le gustó. Me sonrió con afecto.
– Puede estar seguro de que nadie tiene más fotografías de Laura que yo, y la mayoría son auténticas obras de arte. Trabajamos mucho aquí los dos.
Allí. Los dos.
Viéndole tuve un estremecimiento.
Y también mucha envidia.
– Lo sé. -Dominé mis impulsos ocultándolos bajo mi máscara profesional-. He visto algunas en su casa.
– ¿Le dijo ella que viniera a verme?
– Sí.
– Buena chica. -Hizo un solitario y seco aplauso-. Creí que se había echado a perder en estos años. Veo que vuelve a subir.
– ¿Por qué creía que se había echado a perder?
– No sabía nada de ella, no la veía en ninguna parte. Y en este mundillo, cuando una mujer así desaparece… Malo.
– Pudo haberse casado.
– ¿Laura? -Me enseñó los dientes en una falsa sonrisa-. No.
– ¿No era de ésas?
– Quería triunfar, tener dinero y demostrar que llevaba razón. Si no conseguía A, iba a por B, y si no, sin detenerse, daba un rodeo para llegar a C. En este sentido era egoísta, pero no la culpo. Sacaba lo que podía de donde podía. Intentaba exprimir la vida como un limón. Se enamoraba, como cualquiera, y tal vez viviera con alguien, y hacía de todo, pero no llegaba ni llegó hasta el extremo de casarse. Eso lo tenía claro. Por eso me alegra saber que le va bien. -Impidió que le hiciera la pregunta que yo quería, y en vez de ello me formuló un par-: ¿Qué tiene Laura entre manos? ¿Cuál es el motivo de su reportaje?
– La han contratado para una campaña publicitaria -volví a mentir-, y también para un papel en una serie de televisión.
– ¿Nacional?
– No, de TV3 -decidí no pasarme.
– ¿En qué agencia está ahora?
– Eso no lo sé.
– Bien, pues me alegro por ella. -Sonrió de nuevo y agregó-: ¡Y por mí! Siempre he creído que fue uno de mis mejores descubrimientos. Si lo ha pasado mal y ahora ha conseguido volver… es que se lo ha trabajado a pulso, y lo ha merecido.
– Ella dice que en parte se lo debe a usted -mentí más y más.
– A eso lo llamo gratitud -se rindió a mis palabras-. Pero es justo. Cuando la conocí no era más que una adolescente guapa, electrizante pero por pulir, llena de sueños. La típica niña con cara de mujer, atrapada en un cuerpo de mujer y todas las limitaciones imaginables. Vivía en un pueblo sin la menor posibilidad, iba con chicos vulgares… Se habría echado a perder en un par de años. Ya empezó tarde, todo hay que decirlo, pero aprovechamos el primer impulso, que es lo que cuenta.
– ¿Cómo la conoció?
– Hice unas sesiones fotográficas en su pueblo, El Figaró, y aunque llevé modelos profesionales, contraté a algunos chicos y chicas del lugar para hacer bulto. Nada más verla, supe que era especial. Sabía posar, sonreír, moverse. Era algo innato, algo que se tiene o no se tiene, y ella lo tenía. Le hice unas fotografías aparte y se comió la cámara, así que le pedí que viniera aquí, a mi estudio. Cuando enseñé las fotos de esa sesión a algunos clientes, se enamoraron de su rostro. Después la tomé un poco bajo mi tutela, le dije cómo maquillarse, cómo vestir y cómo caminar, le enseñé trucos del oficio… Aprendió más rápido que ninguna.
– ¿Se hizo su agente o algo así?
– No, yo sólo soy fotógrafo. Pero le conseguí su primer contrato y que la aceptasen en una agencia como principiante. Tuvo que estudiar, claro. Para cuando regresó a Barcelona ya lo hizo con su maleta.
– ¿Vivió con usted?
Luis Martín soltó una carcajada.
– He conocido a cientos de modelos en mi vida, se lo aseguro, y aunque es justo reconocer que he tenido aventuras con muchas, éste no fue el caso de Laura. No tenía más que diecisiete años por aquel entonces.
No le dije que después debió de cumplir los dieciocho, y los diecinueve, y los veinte… y que me costaba creer que no lo hubiese intentado. Tal vez no quisiera imaginármelos juntos.
– Oiga -me soltó de pronto-, ¿le importa que siga preparando esto para la sesión mientras hablamos? Hoy en día contratar a un modelo sale por un ojo de la cara, y hay que aprovechar el tiempo, hacer el mayor número de fotos posible.
Le dejé hacer y me senté en una de las sillas de mimbre.
– Si era tan buena, ¿por qué le perdió la pista?
– ¿Sabe? -Hizo un gesto impreciso mientras adoptaba un aire nostálgico-. En este trabajo hay que aceptar un hecho muy claro: que la gente va y viene sin cesar. Es un mundo rápido, cambiante, devorador de cuerpos y almas. Todos nos movemos a impulsos del destino, la suerte, las alternativas del momento, del mercado, lo que interesa y deja de interesar, las agencias, la moda… Lo que hoy vale, mañana no. El modelo y la estética de un día son el antimodelo y la antiestética del día siguiente. La fotografía no es cuestión de belleza, sino de huesos. Un día todo son tetas enormes, y al otro, pechos planos. Verá… Laura corrió lo suyo, se movió, hizo alguna campaña publicitaria notable y consiguió meter un poco la nariz en un par de películas españolas del montón haciendo de extra o, todo lo más, con una o dos frases. -Me miró con acritud-. Tía buena, puta y cosas así. Era el camino a seguir, claro. Pero, de pronto… dejé de verla, de oír hablar de ella, y se me esfumó antes de que me diera cuenta. El éxito y el fracaso son consustanciales en este tinglado. Laura es una mujer de bandera, tremendamente sexy, tiene mucho morbo.
– Sus padres me han dicho que trabaja mucho en el extranjero y que por eso no se la ve en España.
– Eso no es cierto -dijo, categórico-. Yo ya no estoy tan metido como antes, pero todavía sé lo que pasa por ahí, y veo muchas revistas francesas, italianas, alemanas, estadounidenses… Laura no ha estado en ellas ni una sola vez.
Quedé algo desconcertado, pero me mantuve impasible.
– ¿Cuándo la vio por última vez?
– Ni lo recuerdo, pero desde luego fue hace años.
– ¿No se quedó resentido?
– No, ¿por qué?
– Todo Pigmalión siente debilidad por su descubrimiento.
– Laura no se marchó, evolucionó. Mire, sólo una de cada cien mil triunfa, sólo una de cada diez mil logra algo, y sólo una de cada mil logra vivir de esto. Mantenerse no es fácil. Todos los años lo intenta una legión de quinceañeras que están buenísimas. La mayoría de las chicas que usted ve en las revistas, y que cuando están maquilladas parecen mujeres capaces de hacerte perder el trasero, son quinceañeras. Nos hemos convertido en unos infanticidas. No hay modelos de treinta años. Así que las que no llegan y se quedan en el camino acaban de muchas formas, desde un retiro sin traumas hasta la prostitución de lujo… o no tan de lujo, y por supuesto casándose con tipos ricos que les solucionan las vidas, o se buscan amantes con pasta que se la arreglan aún mejor, porque entonces siguen siendo libres para volar. Hay de todo, pero es duro ser una reina y conformarse con acabar de campesina.
– ¿En qué estado sitúa a Laura?
– Ya se lo he dicho antes. Creía que se había echado a perder.
Recuperé la pregunta que no había podido hacer minutos antes.
– ¿Un hombre?
– Sí.
– ¿Sabe cómo se llamaba?
– Andrés Valcárcel.
– ¿Quién es?
– Un empresario, o al menos lo era entonces. Casado, con clase, seductor. Laura hizo una campaña para él, y él se enamoró de ella. Perdió la cabeza. Le dio la luna y el mundo como alfombra. Quizá fuese demasiado para resistirse. Sé que mantuvo su independencia, pero el tal Valcárcel puso todo lo que un tío rico puede poner para seducir a una mujer. Me consta que hasta se habría divorciado si ella lo hubiese querido. Ése fue el comienzo del fin, cuando le perdí el rastro. Si cayó una vez, pudo haber caído otras. Jesús… Me gustaría verla ahora. ¿Cómo está?
Estaba rota, pero me refugié en el pasado.
– Radiante.
– Claro -asintió-. Debe de estar en la plenitud. Voy a enseñarle algo, espere.
Se metió en una de las dos habitaciones y le oí remover algo, un archivo. Regresó con una abultada carpeta en las manos y se sentó a mi lado. No me la pasó. Comenzó a buscar por entre un océano de Lauras capaz de marear a cualquiera, entregándome de tanto en tanto una fotografía en blanco y negro o color. Eran imágenes de otro tiempo no muy lejano. Laura con diecisiete, dieciocho y diecinueve años. Laura en bañador, en bikini, desnuda como la había visto antes, vistiendo informal, con trajes lujosos, sonriendo, seria, incitando, fingiendo, y de ingenua, de mujer, de todo.
– Tengo muchas diapositivas, miles. -La voz de Luis Martín sonaba a mi lado, pero no era más que un eco acompañando mis pensamientos-. Esto es sólo una parte en papel. ¿Ve ésta? Antes le he hablado de los huesos. La persona que no tiene huesos es casi imposible de iluminar, y ella tenía una de las mejores estructuras óseas que he visto. ¿Lía leído a Néstor Almendros? Hágalo. No ganó el Oscar de Hollywood a la mejor fotografía porque sí. Fíjese en este contraluz. Parece una niña, y en cambio, en ésta otra imagen, con sobreiluminación empleando la técnica high key, es toda una mujer. Pero son sus huesos lo que le da esa fuerza. Yo sólo los aproveché iluminándolos debidamente.
Luis Martín había mimado a su modelo. Cada fotografía era un retrato perfecto en el que había puesto algo más que talento. Allí palpitaba un corazón. El entusiasmo con el que hablaba crecía foto a foto. Y a mí me estaba dando una lección magistral.
– El cabello oscuro y los ojos claros son de un contraste extraordinario, ¿se da cuenta? Yo le sugerí a Laura que hiciera como en su día hizo Rita Hayworth: subir la línea de su pelo. De esta forma ganó dos centímetros de frente y su belleza se hizo aún más libre y despejada. Mire esta otra. -Laura estaba de pie, como una estatua, y vestida lo mismo que una vestal del templo de Isis. La imagen era en blanco y negro-. Para hacerla, empleé luces laterales, suaves y tamizadas, de lámparas. ¿Sabía que las lámparas caseras fueron un gran invento? En los años sesenta, la mayoría de los fotógrafos utilizaron las spot lights y las track lights y se cargaron toda una década de trabajo. ¡No hay buenas fotografías de esos años! ¡Las modelos parecen máscaras! Luego fue distinto. Y si la modelo era como ella, el fotógrafo sólo tenía que dejarse llevar por el instinto y la técnica.
Hice un esfuerzo para volver al tema que me había llevado hasta allí. Cerré los ojos, agotado por mirar y sentir. Seguía pasando el tiempo. Luis Martín me hablaba de una diosa, como si hubiese sido la más famosa top-model o actriz del mundo, y yo sabía que no era así. Cada vez lo empezaba a tener más claro. Sobre todo después de la revelación de que no trabajaba en el extranjero como creían sus padres. Podría ser que, en algún lugar del camino, Laura se olvidase de sus sueños, aunque no de su ambición.
– ¿Llegó a odiar a Andrés Valcárcel por habérsela arrebatado?
No le gustó la pregunta. Lo supe porque, en mitad del silencio que sobrevino a ella, la carpeta resbaló de entre sus manos y parte del contenido se esparció por el suelo, diseminando decenas de Lauras a nuestros pies.
Tuve la misma sensación que si viera el cadáver destripado, rodeado por algunas de aquellas mismas fotografías formando un halo de vida en torno a su muerte.
IX
Estaba seguro de algo: un amante maduro no está dispuesto a hablar de su querida, y menos con un periodista.
Así que lo tenía crudo con Andrés Valcárcel.
Mientras subía en el ascensor, camino del cielo de su ático, en la avenida de Sarria, y por lo tanto cerca de mi casa, decidí cambiar de táctica. Solía irme bien cuando me hacía pasar por detective privado. Algo en mí me confería cierta credibilidad.
De todas formas, estaba seguro de que no iba a encontrarle. Un empresario no está en casa a mediodía, aunque sea la hora de comer. Pero lo único que tenía Luis Martín eran sus señas particulares. Necesitaba las de su despacho.
Me abrió la puerta una mujer, aunque no la suya ni tampoco una criada. Vestía uniforme de enfermera, cofia incluida, y era lo más parecido a un cruce de un bulldog con un búho. Era como Robin Williams en aquella película en la que se hacía pasar por asistenta para poder estar con sus hijos. Me taladró con ojos de lo segundo, pero acentuó más la expresión de lo primero.
– ¿Usted dirá?
– Quisiera ver al señor Valcárcel -me empleé con toda corrección.
No se movió.
– Me temo que esto sea imposible.
No agregó nada, así que me quedé sin saber por qué era imposible y qué clase de metedura de pata estaba cometiendo. Quizá hubiese muerto hacía años.
– Puedo volver…
– El señor Valcárcel no recibe -me espetó contundente.
Estaba perdido, y me habría rendido sin más, de no ser porque entonces los dos oímos una voz fuerte y enérgica que procedía de algún lugar cercano, dentro de la lujosa casa.
– ¿Quién es, señorita Gómez?
Apareció un hombre en una silla de ruedas. Un hombre castigado por algo que lo tenía allí, aplastado, pero no vencido. Un hombre de buena planta, sesentón, que conservaba todavía parte de su magnetismo.
– Desearía hablar con usted, señor Valcárcel -aproveché mi oportunidad.
La enfermera-carcelera subió un par de centímetros todos los niveles de su cuerpo, estatura, pecho y mal humor.
– Le he dicho…
– ¡Oh, vamos, señorita Gómez! ¿Qué pasa? ¿No puedo recibir visitas?
– Señor Valcárcel -se volvió hacia él uniendo ambas manos a la altura del estómago-, le recuerdo que…
El hombre podía estar enfermo, pero no hundido, y menos aún afónico.
– ¡Maldita sea, cállese! -gritó-. ¡Ya estoy harto, coño! ¡Creo que nadie viene a verme desde lo del maldito infarto porque le tienen miedo!
La señorita Gómez debía estar bregada en mil combates parecidos, porque ni se echó a llorar ni se rindió fácilmente. Se cuadró delante de la silla de ruedas.
– ¡Ni siquiera sabe quién es ni qué desea! -También elevó la voz-. ¿Quiere que le vendan una enciclopedia?
Andrés Valcárcel me miró con la esperanza de que no fuera un vendedor de enciclopedias.
– Me llamo Ros -dije-. Soy detective privado.
Eso fue definitivo. Hasta la enfermera me observó curiosa aunque no impresionada.
– ¿Detective privado? -repitió el paciente.
Por allí no parecía haber nadie más. Ninguna esposa con las antenas puestas.
– Quisiera hablar de Laura Torras.
Fui sutil, correcto. Sólo dejé ir el nombre. Y fue suficiente. La cara del dueño de la casa cambió. Arqueó las cejas por la sorpresa y su interés se hizo transparente.
– Pase, pase -me invitó.
– ¡Señor Valcárcel! -quiso insistir la enfermera.
Yo ya estaba dentro, siguiendo el acompasado rodar de la silla, que era eléctrica.
– ¡Cállese de una vez!, ¿quiere? ¡Maldito loro, con usted sí que acabaré víctima de un infarto!
La dejamos reponiéndose de su conmoción y enfilamos por un pasillo hasta un estudio que tenía las puertas abiertas. Andrés Valcárcel esperó a que yo entrase y las cerró. Luego respiró con alivio, igual que si acabase de dejar al otro lado al mismísimo demonio. Le estudié un poco mejor. Alto, elegante, de porte distinguido aún en sus circunstancias, cabello blanco, mucha clase, y el sello de una vida muy activa todavía colgando de sus gestos o su voz. Sus ojos eran firmes. Tenía sendas bolsas debajo de cada uno, pero eran firmes. El infarto le había hecho mayor, no viejo. Su estado, fuese cual fuese en aquellos momentos, debía de ser un golpe para su resistencia.
– Mis hijos se preocupan demasiado por mí -justificó la presencia de la señorita Gómez-. Estaría mejor solo.
– ¿Fue grave?
– ¿El infarto? No, en absoluto, aunque siendo el segundo… Ya sabe. Me han dicho que el tercero suele ser el definitivo. -Hizo un gesto con la mano derecha-. Tonterías. Algo débil sí estoy, pero en unos días se acabó. No voy a quedarme aquí. Para eso mejor me muero del todo. Además, no quiero que mis hijos me arruinen el negocio. -Mostró una risa hueca.
– ¿Y su esposa?
– Murió hace casi un año.
Era la pieza que no encajaba. Le encontré un mayor sentido a todo, incluso al hecho de que hubiera aceptado hablar conmigo con tanta rapidez, sin una explicación, por más que el nombre de Laura Torras fuese un sacacorchos y lo de que yo fuera detective siempre motivara sorpresa. Pero me sentí incómodo. Aquel hombre había tenido el cuerpo de Laura en el apogeo de su juventud. Eso me causó desasosiego.
– ¿Detective? -Fue directo al grano-. ¿Tiene Laura algún problema?
– Ha desaparecido -dije.
– ¿Cómo que ha desaparecido?
– Estoy tratando de dar con ella.
Habría esperado una señal de preocupación, o un destello de inquietud, pero lejos de una reacción así, Andrés Valcárcel arqueó de nuevo las cejas y dibujó en sus labios una tenue sonrisa de burla, casi de ironía.
– Laura no desaparece nunca -dijo.
– Pues esta vez lleva unos días ausente.
– ¿Quién le ha encargado buscarla?
– No estoy autorizado a…
– Sus padres, ya. -Se encogió de hombros.
– Veo que está tranquilo, así que piensa que no le ha sucedido nada malo.
– ¿A Laura? ¡Cielos, no! Ya le he dicho que nunca desaparece. Tal vez para los demás sí, pero ella sabe muy bien dónde está, se lo aseguro. Por cierto, ¿quién le ha hablado de mí?
– Su nombre ha salido algunas veces en mi investigación.
– Qué más da -se dejó caer hacia atrás y me señaló una butaca. Yo seguía de pie. Acepté su ofrecimiento-. Ahora ya no importa.
– ¿Usted y ella ya no…?
– No. -Soltó un respingo y se inundó de cenizas-. Por desgracia, ya no. Fue una relación muy hermosa, pero corta. Apenas dos años. Supongo que debería estar enfadado con ella, odiarla, y sin embargo… ¿La conoce?
– Personalmente no, pero he visto fotografías, claro.
– Hay un poema de no sé qué autor que dice: «No odies nunca a quien hayas amado». Deberían conocerlo todas esas parejas que se tiran los trastos a la cabeza cuando se divorcian, o los idiotas que matan a sus mujeres. Por lo que respecta a Laura, nadie podía enfadarse nunca con ella, y mucho menos odiarla. Te podía. Diluía un enfado como un azucarillo, con una sonrisa, un gesto o una caricia. Eso sí, había que aceptarla como era, y supongo que seguirá siendo igual. Se toma o se deja, y si se hace lo primero…
– Usted la amaba.
– Sí -aceptó sin rubor-. La amaba, y mucho. Posiblemente no vuelva a querer a nadie como la quise a ella. Laura me regaló lo más esencial: la vida. Por desgracia las cosas salieron mal.
– ¿Qué pasó?
No creía que me lo contase, pero lo hizo. A fin de cuentas, tal vez necesitase hablar con alguien.
Tal vez.
– Mi mujer enfermó de cáncer por aquellos días. Yo me habría divorciado igual, pero cuando supe que moriría en unos años… Era un cáncer incurable, aunque sin fecha de caducidad, no sé si me entiende. Tendría que verla agonizar. Eso fue lo peor. Sabía lo que me esperaba. Laura representaba todo lo opuesto: la vida, la felicidad… ¿Cómo no iba a enamorarme de ella? Le juré que nos casaríamos, aunque ella era reticente y me hablaba siempre de su carrera, del éxito, de que quería llegar a ser alguien. Yo le compré el piso en que vivía, en la calle Juan Sebastián Bach. Lo puse a su nombre. Le dije que sería nuestro hogar el día en que fuese libre. Era sólo cuestión de tiempo. Durante unos meses todo fue perfecto. Todo. Hasta que de pronto…
– No esperó más.
– No, no fue eso. Pero me dejó.
– ¿Por qué lo hizo?
– No quiso explicármelo. Yo pensé que era porque sentía que era mi amante, algo que no le gustaba, o porque tal vez creyera que mi mujer no iba a morir y yo la engañaba… No sé, cosas así. Hasta llegué a pensar que me había engañado para que le pusiera ese piso.
– ¿No intentó recuperarlo?
– No. -Me miró con distinción-. Siempre hay que actuar con elegancia. No es mi estilo. Ella me quería, pero tenía… prisa, siempre su maldita prisa y sus ganas de triunfar, listaba aquí y quería estar ya allí. Vivía el presente pensando en el mañana. Deseaba hacer tantas cosas… Nunca tenía paz. Vivía una guerra consigo misma. Era un nervio.
– ¿Cuándo fue la última vez que la vio?
– No la vi. No quiso. Hablamos por teléfono.
– ¿Hace mucho?
– Al morir mi esposa -me miró fijamente-. La llamé para decirle que era libre. Entonces fue ella la que me dijo que ya era tarde, que estaba enamorada de otro y que lo sentía.
No quería que le diera el tercer infarto estando yo presente, así que frené un poco al ver que se llevaba una mano al pecho con fatiga.
– Lamento hacerle estas preguntas.
– Ya no importa. Si mi esposa viviera… Pero ya no importa, en absoluto.
El infarto le apartaba de algo más que de Laura.
– ¿Sabe quién era ese hombre?
– No.
– ¿Cree que sigue con él?
– No lo sé. -Movió la cabeza hacia un lado y centró sus ojos en un retrato familiar. Él, su esposa y cuatro hijos, dos a dos-. Laura no nació para estar sola. Si sigue o no con ese hombre, no importa. En cualquier caso habrá otro.
Todavía la amaba. Y deseaba su compañía más que nada en el mundo.
– ¿Quedaron como amigos?
– Ese día, por teléfono, le dije que si alguna vez me necesitaba, ya sabía dónde me tenía. Me consta que lo hará llegado el caso. No es tonta. En mí pudo confiar siempre. Me da igual con quién haya estado. Yo mismo he salido con otra mujer recientemente, y estuve tentado de casarme con ella. Luego desistí.
– ¿Por Laura?
– Es especial, pero…, no, no fue por Laura. Al final no salió bien.
Especial.
Las mismas palabras que dijo Luis Martín.
¿Para cuántas personas más habría sido especial?
– No parece preocupado por lo que le he dicho.
– ¿Lo de su desaparición? No, desde luego que no, se lo repito. ¿Quiere un consejo? Deje pasar unos días. Luego, cuando ella aparezca, pase la factura y a vivir. Laura estará en cualquier parte, viviendo uno de sus sueños o una fantasía o… qué se yo. Lo único que puede matarla es su ansiedad.
– ¿Cómo puede estar tan seguro?
– Porque la conocí bien, y dudo que haya cambiado tanto. Es visceral, impetuosa, y está llena de imprevistos increíbles. Hay una parte fría y cerebral en algún lado, pero emerge muy de tarde en tarde, si de pronto entra en crisis o le da por llorar dos días seguidos porque se siente fracasada. Quizá se haya enamorado de un árabe rico y esté de crucero por el Mediterráneo, o puede que acabe de conocer a alguien en una fiesta y se haya ido con él a Miami. Es así y lo seguirá siendo. Fascinante, hermosa y ambiciosa. -Esta última palabra le hizo suspirar. La pronunció con dolor-. Laura no es de las que llama a nadie para avisar. Simplemente, actúa.
Rápido, rápido.
Miré las manos de aquel hombre. Imaginé a Laura con él. Se le había escapado por entre aquellos mismos dedos, como un líquido imposible de atrapar y menos de retener.
Pero lo esencial no era ya aquello, mis fantasmas o mis fantasías.
Todos la idealizaban.
Y, por el contrario, la imagen que yo tenía de ella estalla empezando a desmontarse.
Ahora sabía que había algo más.
X
Estaba como al principio: no tenía nada.
Un cadáver en mi rellano, una desconocida que me había tomado el pelo y los palos de ciego de una mañana con la que removía el pasado de Laura Torras, pero no su presente, salvo que cualquiera de los que acababa de visitar mintiese. Todo era posible: un novio despechado, un fotógrafo celoso y un rico amante humillado. Encajaban. Ninguno la olvidaba.
Era hora de regresar a casa.
A su piso.
Tardé menos de cinco minutos dada la proximidad. No metí el coche en el garaje, lo dejé en una de las rampas al ver un hueco. La calle estaba tranquila. Ni rastro de policía. Miré el balcón del piso de mi vecina, que daba a Juan Sebastián Bach. La cortina de la ventana que yo había abierto apenas se movía.
Busqué a Francisco, el conserje. Lo encontré comiendo el rancho en su pequeño habitáculo, junto al ascensor. Se puso en pie de un salto y se me acercó efusivo.
– Francisco -le pregunté-, ¿ha visto salir a una chica muy guapa, esta mañana, más o menos a las once? Llevaba una falda negra muy corta y un top amarillo muy ajustado.
Puso cara de lamentar no haberla visto.
– No -dijo-. Ni salir ni entrar. Debía de estar en la otra escalera.
– ¿Quién había de conserje esta noche?
Cambiaban, por rotación, así que no siempre venía el mismo dos días seguidos. Alguien había entrado para matar a Laura. Lo malo es que en una casa con dos edificios gemelos, dos escaleras… No era difícil esperar un descuido, una dormidita, una inspección en una escalera para colarse por la otra, aunque eso representaba tener una llave.
– Esta noche no había vigilante. Se puso enfermo y no les dio tiempo a enviar a nadie. Me lo han dicho esta mañana.
Una maldita casualidad.
Le di las gracias a Francisco y subí a mi piso. Me cercioré, primero, de que no me faltaba nada. Julia no era una ladrona. Tenía sentido, pero me quedé más tranquilo. Seguro que había salido por piernas nada más irme yo, asegurándose de no ser vista, o tal vez… había regresado al piso de Laura. Y me había enviado a El Figaró, lo bastante lejos, como para asegurarse un tiempo libre extra.
Si Julia, suponiendo que se llamase así, hizo esto último, debía de ser para ver, buscar algo o…
Volví a dudar.
¿Debía llamar a la policía o seguir?
No me gustaba la idea de repetir la experiencia. No quería ver aquel cuerpo destripado. Y sin embargo me resistía a rendirme. En cuanto la policía empezase a hacer preguntas, sabrían que yo las hice primero. Ya estaba metido en el lío, lo quisiera o no.
Y tenía una pequeña ventaja.
Las tres únicas personas que sabíamos aquello éramos el asesino, Julia y yo.
Saqué las llaves del piso de Laura y salí al rellano. Cerré mi puerta y abrí la suya con la segunda de las que probé. Entré sin hacer ruido y volví a dejarlas donde las había encontrado, colgadas detrás de la puerta. Ya empezaba a oler un poco. El calor no perdona. Laura se estaba descomponiendo con rapidez.
Eludí la mancha de sangre del recibidor y pasé a la sala. Puede que cometiera un error al abrir la puerta del balcón. Las moscas eran ya un enjambre, y sus zumbidos un eco estremecedor. Siempre he odiado las moscas, por lo pesadas que son. Ahora las vi como unas carroñeras hurgando entre los restos de ella. Daban vueltas y más vueltas, como idiotas, deteniéndose aquí y allá antes de volver a danzar zumbando. Era un sonido monótono, espantoso. Se introducían por entre los tajos carniceros, se paseaban por encima de las vísceras arrancadas. Volvieron los deseos de vomitar. Contuve la arcada y me concentré en lo que iba a hacer.
Desde luego, Julia había estado allí después de que yo me fuera. Las fotografías estaban movidas. Muchas las acababa de ver en el estudio de Luis Martín. Lo que no había tocado era el cadáver. Aparté mi asco y las ganas de empezar a matar moscas y me incliné para ver el vibrador que le habían introducido en la boca. El asesino lo había incrustado hasta la garganta, con violencia, llevándose por delante algunos dientes y las encías. Era un vibrador normal. No lo toqué por si había huellas. La botella de cava también había penetrado en ella con saña. Dado que el corte en canal iba desde los pechos hasta el sexo, el extremo de la botella surgía por entre la masacre del vientre, con la vagina completamente abierta. Era una botella de cava sin estrenar. Tenía puesto el tapón y la protección, de ahí que el peso la hubiese hecho caer hacia abajo forzando que el extremo se viera por la herida.
Ya no pude más. Me levanté, me aparté y respiré, porque me di cuenta de que mientras la examinaba se me había detenido la respiración.
Fui al dormitorio.
El retrato de Laura seguía en su sitio, y volví a caer en su contemplación. Me lo habría llevado a mi casa, para pasarme los días y las noches haciendo de Dana Andrews, soñando con verla aparecer viva. Aparté tan masoquista idea y me concentré en el resto. La cama estaba revuelta. Encima de la mesita de noche vi un portarretratos caído y roto, boca abajo. Saqué un pañuelo para protegerme la mano y no dejar huellas y lo cogí. Alguien había roto el cristal a lo bestia para arrancar la imagen.
Y habría jurado que, por la mañana, aquel objeto estaba sano y salvo en su sitio.
Julia.
Tuve deseos de golpear algo. No la pared. La cama, por ejemplo. No lo hice. El hedor de la muerte todavía no llegaba hasta aquella parte y la habitación olía muy bien. Olía a Laura. Me imaginé registrando su ropa, sus braguitas, y me sentí peor. Pero aún así miré el armario, del que el asesino se había llevado casi toda la ropa a lo bestia.
Vi más fotografías.
No eran artísticas, sino familiares. Estaban en un cajón inferior del armario y también diseminadas por el suelo. Aquello tampoco estaba así por la mañana, casi podía jurarlo. Una mano nerviosa estuvo buscando algo concreto, una foto o un montón de ellas. Allí vi a Laura de niña, en El Figaró, y con sus padres, con la hermana muerta, con amigas, sola, en viajes, y hasta me encontré con un Robi jovencito y guaperas. Ninguna que comprometiera a Andrés Valcárcel. Ninguna presente.
Volví a la mesita de noche y ésta vez me senté en la cama. A un lado, en la pared, quedaba un gran espejo de un metro de alto por casi dos de largo. Laura tal vez estuviese enamorada de sí misma, o le gustase verse en la cama con… Agarré la almohada y la olí. Pero no era eso lo que quería hacer. Me olvidé de ella y del espejo. Mi objetivo era el contestador automático de la base del teléfono. Pulsé el dígito de recuperación de llamadas y al momento escuché una voz femenina:
– Laura, soy yo, Inma. Llámame.
La segunda era de otra mujer.
– Laura, soy Carol. ¿Te va bien un servicio para el sábado por la noche? Por favor, dime algo cuanto antes para concretar. Es un tío importante.
Vi algo detrás de la puerta. El bolso de Laura, no sabía si olvidado o caído allí por azar. Me levanté, lo cogí y regresé a la cama, porque lo que estaba escuchando era como una inmensa puerta hacia una nueva evidencia en la vida de mi vecina.
La tercera llamada procedía de un hombre:
– ¿Señorita Torras? Mire, por favor, la llamo de la floristería de Villarroel, ¿se acuerda? El talón con el que pagó la corona presenta una anomalía. ¿Sería tan amable de ponerse en contacto con nosotros? Gracias.
Ya tenía el bolso abierto. Su interior estaba densamente poblado. Una flora y fauna características en cualquier bolso femenino. Misterios inexplicables para un hombre. Me limité a verterlo sobre la cama para echar un vistazo.
El cuarto mensaje me hizo levantar la cabeza:
– ¿Álex? Oiga…, estoy dispuesta a negociar. Me lo he pensado… mejor, ¿de acuerdo? Por favor, llámeme cuanto antes. Por favor… yo… No, nada más. Adiós.
¿Álex?
Pensé en una equivocación, pero dadas las circunstancias llegué a la conclusión de que eso resultaba más que improbable. Cuando hay muertos de por medio, nada es un azar. Todo tiene sentido en el puzle previo. La voz de aquella mujer tenía demasiadas huellas dramáticas esparcidas por su tono nervioso y compulso.
Quedaba un penúltimo mensaje en el contestador:
– ¿Laura? Soy Carol, ¿qué pasa, por qué no me llamas? Es muy urgente y también tienes el móvil desconectado.
El móvil estaba en el bolso, pero sin carga, o apagado.
Todavía escuché un mensaje más: el mío. Alguien había colgado al escuchar la voz y ése era yo.
Estudié el contenido del bolso. Unas gafas de sol caras, un tubo de Valium, un estuche de maquillaje pequeño, dos peines de distintos tamaños, horquillas, una agenda de teléfonos electrónica de bolsillo, un paquete de Winston, un encendedor de oro, otro de plástico barato y una caja de preservativos.
Laura era precavida.
Seguí. Un bolígrafo de marca, un calendario de bolsillo, un manojo de llaves de coche, un talonario de cheques, varias tarjetas, todas de hombres…
Guardé la agenda electrónica. Ojeé el talonario. Las tres últimas anotaciones correspondían a los dos días anteriores. La más reciente era de 360 euros. Junto al importe anotó: «Flores». La penúltima, de 183 euros, constaba como «hospital». La antepenúltima era la más alta: 1.350 euros. Como justificante, una palabra aún más evidente: «Entierro». Más allá de eso, poca cosa: «Peluquería», «Compra», «Reparación coche»…
O Laura no usaba tarjeta de crédito o…
Aún quedaban más cosas encima de la cama. Un llavero sin llaves, unas monedas sueltas, dos postales sin escribir, media docena de mondadientes envueltos individualmente, un spray de defensa para violadores…
Pensé en marcharme de allí de una vez cuando sonó el teléfono.
Un zumbido.
Me asusté. Lo miré con recelo.
Segundo zumbido.
Tal vez el que llamase dejase el mensaje y pudiera oírlo. Tal vez no, y si colgaba me lo perdería.
Tercer zumbido.
Mi maldita curiosidad.
Cuarto zumbido.
Al quinto saltaría el automático, como antes.
Quinto zumbido.
Descolgué el auricular envolviéndolo con mi pañuelo. No sabía qué voz poner ni qué decir. Yo no era Laura. Claro que si quien llamaba se extrañaba, con mencionar que se habían equivocado, listo.
– ¿Sí? -anuncié lo más neutro posible.
– ¿Es usted? -preguntó una voz de hombre en un tono de lo más seco y misterioso.
– Sí, soy yo -no le mentí.
– De acuerdo entonces -pareció rendirse la voz-. Usted gana. Ya lo tengo todo.
– Bien.
– ¿Dónde quiere que nos veamos? Quiero acabar con esto cuanto antes.
– Me da lo mismo. Escoja.
– Está muy seguro de todo, ¿verdad?
– Depende.
Al otro lado, mi interlocutor pasó de la rendición a la ira. Fue como si masticara cada palabra para no dejarse llevar por ella y estallar.
– Escuche…, no quiero ninguna sorpresa, ¿entiende? Yo cumpliré mi parte y usted la suya. Ha de quedar todo zanjado de una vez. No jueguen conmigo.
– Así será, por supuesto.
– No se deje ninguno. Los quiero todos.
– Los tendrá -seguí aventurando.
Eso pareció calmarle un poco. Escuché un suspiro. Aún así, la voz siguió siendo dura.
– A las doce de la noche en la plaza de John F. Kennedy, de bajada a la derecha. Estaré en un coche blanco, un Audi.
– A las doce -repetí.
Colgó.
Me quedé mirando el auricular sin saber exactamente qué clase de tontería había hecho. Si era una equivocación, alguien se iba a llevar un hermoso plantón en su cita nocturna. Pero las llamadas del contestador no dejaban mucho lugar a dudas, aunque no tuviera ni idea de qué iba la última ni la de la mujer pidiendo por el tal Álex.
Laura Torras tenía algo más que su vida de modelo.
Y aunque vivía sola, la persona con la que acababa de hablar no se había extrañado por que respondiera un hombre.
¿Álex?
Yo nunca había visto a mi vecina con nadie. Claro que yo no tenía muchos tratos con mis vecinos, y mis horarios no eran como los de los demás.
Guardé todos los objetos del bolso de nuevo en su interior salvo la agenda que ya estaba en mi bolsillo, y lo dejé donde lo acababa de encontrar. Miré la cama, el retrato, y se me ocurrió decirle en voz alta:
– Nadie es lo que parece, ¿verdad, cariño?
Acababa de decirlo cuando sonó el timbre de la puerta.
XI
No era el de la calle, sino el del rellano. Quien fuera, estaba ya arriba.
¿Otra Julia, con llaves y todo?
No, no habría llamado al timbre.
Caminé lo más rápido que pude y sin hacer ruido hasta el recibidor, pasando de nuevo junto al cuerpo de Laura, las moscas y las manchas de sangre que eludía una y otra vez. Aplicaba el ojo a la mirilla óptica cuando el que llamaba volvió a presionar el timbre. Por suerte había luz en el rellano.
Vi a una mujer de mediana edad, cuarenta y pocos. Se movía inquieta, mirando sin cesar en dirección a la escalera en los dos sentidos, arriba y abajo, como si temiera ser vista. Acabó acercándose a la puerta y desapareció de mi visión. Imaginé que estaría tratando de escuchar algo a través del tapizado. El zumbido de las moscas era tan escandaloso que ya llegaba hasta allí.
Insistió, y pulsó el timbre por tercera vez. Las campanitas esparcieron su eco por el aire.
Se rindió después de ese tercer intento. Abrió un bolso para buscar algo, sacó una libretita o un bloc de notas, y un bolígrafo. Antes de que pudiera escribir algo se apagó la luz. Dio un par de pasos atrás, la conectó de nuevo y se puso a escribir en el cuadernito. Arrancó la hoja y desapareció otra vez de mi vista. Comprendí que estaba agachada cuando, por debajo de la puerta, apareció su nota.
Tras eso se marchó. Entró en el ascensor y desapareció de mi vista.
Recogí la nota. El mensaje, escrito con nervio, era simple aunque incomprensible para mí: «He cambiado de idea. Estoy dispuesta a negociar con usted. Es urgente. Póngase en contacto conmigo hoy mismo». Y firmaba con dos iniciales: «A. G.».
Guardé el papel en mi bolsillo y me mordí el labio inferior. Por segunda vez, mi registro del piso de Laura se veía interrumpido. Habría deseado seguir la inspección, por si acaso, y más pensando que si tenía que volver más tarde en una tercera oportunidad el olor, las moscas, el cadáver más descompuesto… Pero una posible pista se marchaba. Si ya estaba metido en todo aquello hasta las cejas, podía darme un margen, unas horas más.
Lo del tal Álex, la llamada para la cita nocturna, ahora aquella nota.
Alargué la mano, atrapé las llaves del piso de Laura y salí con mucho cuidado. No quería que ningún vecino me viese huyendo de la escena del crimen. Bajé por la escalera a pie, saltando los escalones de dos en dos. De momento, tampoco iba a poder hablar con Francisco acerca de ella.
Mi perseguida entraba en ese momento en un Peugeot 406 aparcado delante de Pléyade, la librería que ponía una nota cultural en una calle repleta de tiendas fashion. Me alegré de haber dejado el coche en la rampa y no en el garaje, aunque la parada de taxis a mi derecha estaba repleta de ociosos esperando clientes. Tuve que salir a la brava, de espaldas, porque mi desconocida A. G. salió zumbando por Juan Sebastián Bach con mucha prisa. Estuve a punto de chocar con un Porsche de color negro que me esquivó y se alejó con dignidad. Pillé a mi perseguida en el semáforo de Calvet.
Era una buena conductora, sobre todo si se tenían en cuenta sus prisas. La habría perdido de vista de no ser por los semáforos y su respeto hacia ellos. Bajó Calvet, tomó Maestro Nicolau hasta llegar al lateral de la Diagonal, y luego dobló por Ganduxer. Obviamente no era del barrio y no conocía los atajos alternativos, como el de Ferrán Agulló que rodea el Turó Park. Subió por Ganduxer recto pero no hasta el final, el paseo de la Bonanova, sino que dobló por Emancipación a la derecha y salimos a Mandri. Allí tomó el sentido ascendente muy despacio y se detuvo frente a una sucursal bancaria. Miré la hora. Ya habían cerrado. Pero o bien la esperaban o bien le abrieron desde dentro al verla. Detuve el coche detrás del suyo, en doble fila, y aproveché el momento para bajarme y acercarme a él. Tuve aún más suerte. En el asiento contiguo vi su monedero abierto con una tarjeta asomando que me esforcé en leer. Era suya: Ágata Garrigós Ferrer. Las iniciales A. G. encajaban. La dirección era la calle San Juan de la Salle.
Regresé a mi calurosa bombonera blanca y negra. Otra vez estaba al sol. Mi chaqueta arrugada aún lo estaba más, tirada a un lado. Abrí la ventanilla y puse la radio. Tenía mucha hambre, pero ningún tiempo para la comida. Un locutor daba la lista de bajas de la última guerra de la carretera: setenta muertos y doscientos cincuenta heridos a causa de la Operación Retorno. Vacaciones 0 – Locura 70. Derrota en campo propio. Mi humor negro se acrecentó con un toque de desesperanza extra.
Mal día para la esperanza.
Ágata Garrigós salió al cabo de unos siete minutos. Demasiados para según qué. Agradecí el suplicio y volví a seguirla, primero Mandri arriba hasta el paseo de la Bonanova, y luego hasta la plaza de la Bonanova y San Juan de la Salle.
Ágata Garrigós se metió en el aparcamiento de su casa sin avisármelo con el intermitente. Yo tenía otros dos coches detrás, así que tuve que pasar de largo. El edificio era lujoso. Fue lo único que pude ver. Subí hasta que pude detenerme y busqué una cabina telefónica. Maldije mi despiste con el móvil por enésima vez. Y menos mal que funcionaba. Aparcado a la sombra saqué la agenda electrónica de Laura, la puse en marcha y empecé a revisarla desde la A.
Encontré un Álex, sólo uno, sin apellido, con un número de teléfono. Las señas correspondían a una calle llamada Pomaret. También vi una Carol, con teléfono pero sin dirección. Nada de Ágata Garrigós, ni por supuesto la floristería del talón mal extendido, muy cerca de nuestra casa. El resto formaba un enjambre de nombres y direcciones desconocidos para mí, sobre todo de hombres. Sólo reconocí a uno, porque era político y tenía negocios hoteleros. Andrés Valcárcel y Luis Martín también estaban allí.
Bajé del coche. Me quedaban monedas del cambio de mi última agua mineral en la Meridiana. El primer número que marqué fue el de Álex. Lo hice dos veces y las dos me dio la señal de estar comunicando. Lo dejé para después. Busqué el de Carol y pulsé las nueve cifras. Una cálida voz femenina me llenó de algo más que cadencias.
– Agencia Universal, para su placer.
Lo del placer era bastante directo.
Primero me quedé algo cortado. Fue un efecto fugaz. Cerré los ojos para concentrarme mejor.
– ¿Está Carol?
– Sí, soy yo.
La voz se hizo aún más agradable.
– Llamaba por Laura -dije de la forma más ambigua posible.
Todavía creía en las hadas, por lo visto. No sé por qué, esperaba escuchar una pregunta del tipo «¿Qué?», o un interrogante incierto del tipo «¿Sí?», o incluso un ambiguo lo-que-fuese. Pero en lugar de todo eso lo que escuché fue un más que directo:
– ¿Para qué día necesita el servicio?
Yo ya estaba helado.
Pese al calor.
Pensé rápido. El mensaje de la propia Carol en el contestador de Laura hablaba de algo para el sábado.
– A ser posible lo querría para el sábado.
– Me temo que el sábado no pueda ser, señor. ¿Es fijo de Laura? No reconozco su voz.
– No, no soy fijo suyo. Es la primera vez que llamo. Me la han recomendado.
– Entonces estoy segura de que cualquiera de nuestras señoritas podrá complacerle igualmente. -Carol seguía hablándome con suavidad, como si fuera la responsable de un teléfono erótico-. Sabrá que nuestro personal está minuciosamente seleccionado en base a nuestra calidad y gustos muy exquisitos.
Calidad. Gustos exquisitos. Modelos de lujo para hombres de lujo. Así de fácil. La Agencia Universal no tenía chicas para pases o campañas publicitarias. Durante todo aquel tiempo había tenido frente a mi puerta a un oscuro objeto del deseo, sin saber que todo era cuestión de precio.
– ¿Cuáles son sus tarifas? -logré preguntar.
– Mil quinientos euros una noche, cena y otros gastos aparte. Dos mil quinientos euros un día entero. Cinco mil euros un fin de semana, de viernes tarde a domingo noche. Para una semana entera, viajes fuera de la ciudad o al extranjero…
Siguió hablándome de precios imposibles. Claro que también ellas eran mujeres imposibles. Mujeres de bandera. De cinco estrellas.
Como Laura.
XII
Me sentía mal, hecho una mierda, pero marqué el número de Álex otra vez.
Seguía comunicando.
Colgué y regresé al Mini. Una vez sentado me sentí peor. La Laura de la película era un ángel. La mía posiblemente también, pero sobre todo para quien pudiera pagar sus servicios. La vida real era así: un asco. Pagar un piso en Juan Sebastián Bach y vivir a todo tren no era fácil. Luis Martín me lo había dicho: ¿trabajar en el extranjero? No. Laura no.
Así que la razón era evidente. Laura ya no era modelo, ni candidata a actriz. Seguí escuchando la voz del fotógrafo:
– No todas lo consiguen. Muchas se quedan por el camino.
Y Andrés Valcárcel me había hablado de su amor por el dinero y de su prisa por llegar.
¿Adónde?
No estaba de humor. El día empezó mal y ahora se ponía horrible. En unas horas Laura había pasado de ser un ángel a convertirse en un demonio. O una superviviente. Demasiado. Soñar con ella fue barato cuando creía que tenerla era imposible.
¿Y si llamaba a la policía y me olvidaba de todo?
Ahora resultaba que podía haberla matado cualquiera. Había una larga lista de candidatos. Su agenda estaba repleta de nombres masculinos. Eso era trabajo de Paco y los suyos.
Fuera como fuese, no merecía una muerte tan cruel.
– ¿En qué parte del camino dejaste de creer? -dije en voz alta.
No suelo dejar aquello que empiezo. Lo sé. Lo sabía. Era absurdo fingir. Tozudez, orgullo o sentido del deber periodístico. En aquel momento podía ser todo o nada al mismo tiempo. Laura, Laura, Laura. Sólo ella. Ella y lo que le habían hecho. En cualquier caso, si le debía algo a alguien, era a mí mismo.
Regresé a la cabina telefónica, rendido.
Me esperaban unas largas horas de preguntas a la caza de una sola respuesta.
Álex continuaba comunicando. Marqué el número de información y mis amigas me dijeron que en la calle Villarroel había dos floristerías. Anoté las señas de ambas. Otra vez con Álex. Más de lo mismo. Fuera quien fuese, debía de estar pegado al teléfono. De vuelta al coche me fui de la parte alta y bajé al centro por Muntaner, hasta la calle Villarroel. Tuve una de mis corazonadas. De las dos floristerías, escogí la que quedaba más cerca del Hospital Clínico. Corona y flores, por asociación, equivale a entierro. Con un hospital cerca, la elección tenía mucha más lógica. Por desgracia y dada la hora, las personas decentes estaban descansando. Ya era muy tarde, y no tenía hambre, pero quedaba media hora para que la tienda abriese. Así que metí el coche en el aparcamiento de Casanova y entré en una «frankfurtería» situada enfrente de la floristería a tomarme un bocadillo. Pasé el rato escuchando una nada original conversación de pareja sobre la comida basura, las relaciones y la necesidad de orden «llegado el momento», para no acabar descontrolados. El tipo me pareció acorralado. Ella, con las alas desplegadas, iniciaba el asalto final. Según él, con una hora para la comida y teniendo un turno tan malo, bastante hacía con tomarse algo. Según ella, cuando vivieran juntos le prepararía cualquier cosa aunque fuera para llevárselo en una fiambrera. Siempre tendría más valor nutritivo. A él, lo de la fiambrera debía sonarle a albañil de los buenos tiempos.
Intenté concentrarme en Laura y lo que sabía hasta el momento.
Además de la extraña llamada, la visita de la tal A. G. y otros detalles menores.
– ¿Así que sólo te veré por las noches? -protestaba la mujer-. Pues vaya.
Al otro lado de la calle, y cinco minutos antes de la hora, vi que la floristería abría la puerta. Me levanté feliz de volver a la actividad, me acerqué a la barra y pagué la cuenta procurando que dispusiera de un nuevo aporte de monedas para llamadas telefónicas. Salí a la calle, crucé la calzada y entré en la tienda. Al momento me asaltó un fuerte olor a mil esencias. Después de haber estado oliendo a muerto, aquello fue balsámico.
Me animó un detalle: la dependienta leía una de mis novelas policiacas. Me animó otro detalle: lo hacía con pasión, cerca del final y del desenlace. Me desanimó un tercer detalle: era demasiado joven para mí. Me acodé en el mostrador y esperé a que levantara los ojos. Su sonrisa estaba llena de armonía y calor.
– Hola, ¿qué desea?
– Perdona, ¿recuerdas si una señorita llamada Laura Torras compró ayer una corona de flores aquí?
– ¿Laura…? ¡Oh, sí, sí, Laura Torras! -Sus ojos se abrieron con intensidad. Salvo por sus manos, llenas de cicatrices debido al trabajo, con las uñas romas, era muy agradable-. Yo misma la he llamado por teléfono esta mañana. ¿Viene a por ello? -Abrió un cajón, bajo el mostrador, y extrajo de él un cheque que me enseñó-. Mire, ¿ve? Arriba escribió correctamente la cantidad, pero abajo, en letras, sólo puso «tres sesenta». Se olvido el «cientos». Nos dimos cuenta demasiado tarde y los bancos son tan puñeteros… Bueno, quien se dio cuenta fue el dueño, anoche. Y menudo es él.
– ¿Sabe por qué no pagó con tarjeta de crédito?
– No lo sé -dijo la muchacha-. El encargo se hizo por teléfono y quien tomó nota de él fue la dueña. Ahora no está aquí. Creo que la conocía por haber vivido cerca o algo así, no presté atención. El pago se hizo en el lugar de la entrega, y supongo que con un muerto delante y los nervios… Un respeto, ¿no? Además, si la conocían…
Era comunicativa, afable. Tampoco le había dado mucho tiempo a reaccionar. Seguía con el talón que ya jamás iban a poder cobrar entre las manos.
– ¿Dónde se entregó la corona?
– Aquí al lado, en el Clínico.
– ¿A nombre de quién? Bueno, quiero decir que si la cinta y el crespón llevaban alguna indicación especial, un nombre…
– No lo sé. Tendría que mirar en el libro de pedidos.
– ¿Puedes hacerlo?
Mi suerte desapareció allí. El talón desapareció de mi vista, devuelto al cajón, y ella se puso firmes y en guardia. Frunció el ceño.
– ¿No venía a pagar la corona?
– No.
– ¿Entonces a qué vienen tantas preguntas?
En España nadie saca billetes como en las películas, ni le guiña un ojo a la chica haciéndose pasar por el chico. Utilicé la verdad.
– Soy periodista -dije-. Esto es una investigación oficial.
– ¿Que tiene que ver…?
– Vamos -la interrumpí con misterio-. Será mejor que me lo cuentes a mí que a la policía.
– ¿La policía? ¿Por qué?
– Ha habido un crimen -la asusté-, y esas flores forman parte de la investigación. Estoy escribiendo acerca de ello.
No le di tiempo para que lo pensara demasiado. Logré impresionarla. Por eso le gustaban mis novelas. Debía de meterse hasta el alma en ellas. El libro de pedidos estaba sobre el mostrador. Lo empujé suavemente hacia ella y conseguí que lo abriera casi por inercia. Buscó por entre una marea de anotaciones hechas con una letra nefasta hasta que detuvo el índice en una.
– Aquí está -señaló-. Laura Torras para el entierro de Elena Malla. Entrega a las doce y media de la mañana. Inscripción en la cinta: «Tu amiga. Eternamente, Laura».
Al levantar los ojos del libro se encontró con mi sonrisa.
– Gracias.
– No hay de qué -musitó.
Yo ya estaba en la puerta cuando me detuvo.
– Oiga, el talón…
Le mostré mis manos desnudas e insolventes.
– Me temo que tu jefe va a hacer algo más que enfadarse. -Luego apunté con el índice de mi mano derecha al libro y pregunté-: ¿Te gusta?
– Sí.
– Cuando lo termines léete Las horas muertas. Es mi favorito.
– Ya lo he leído -me sorprendió-. Y prefiero El secreto.
Decidí comprar todas mis flores en esa floristería llegado el momento en que tuviera que comprarle flores a alguien. Salí, caminé unos pasos para alejarme de su proximidad y extraje la agenda electrónica de Laura. El nombre de Elena Malla figuraba en ella, con dirección y teléfono incluidos. Vivía en Sants, cerca de Badal. Era otra pista ambigua, como todas, pero era la única alternativa que tenía de momento. Allí donde hubiese muertos, se producían acontecimientos.
Caminé hasta la entrada del Clínico por aquel lado, el de la calle Villarroel. Si no recordaba mal, de otra luctuosa visita anterior, Pompas Fúnebres estaba por allí cerca, en el largo pasillo de la planta inferior. Me alegré de acertar y de que nada hubiese cambiado por esa parte del hospital. El lugar era una especie de sala no muy grande, sin ventilación, con algunas mesas y sillas. Un letrero de «Prohibido fumar» destacaba por encima del resto. Tuve que esperar cinco minutos a que un hombre terminara de vender un nicho a unas mujeres enlutadas. Cuando se retiraron me senté delante de él. Demasiado rápido para su gusto, así que le puse mi carné de periodista por delante.
– ¿Puedo hacerle un par de preguntas?
Suavizó la expresión, aunque menos de lo que cabía esperar.
– ¿Algo genérico o concreto? -inquirió con profesionalidad.
– Concreto: el entierro de Elena Malla.
– Llega un día larde -distendió los labios-. Eso fue ayer.
– Necesito información. -Fui aún más concreto.
– ¿Era alguien importante? -vaciló.
– Tal vez. Eso es lo que estoy investigando. Puede que haya algo detrás. ¿Recuerda quién pagó el entierro?
– Sí, desde luego. -Le cambió la cara. Un rayo de luz se la atravesó de lado a lado mientras hacía un gesto de admiración con la mano derecha-. Es imposible de olvidar.
– ¿Una mujer joven y muy guapa?
– La misma.
– ¿Qué parentesco tenía con la finada? -Fui exquisito en el lenguaje.
– Ninguno, creo.
– Entonces ¿cómo apareció por aquí?
– Me parece que fue la única dirección o teléfono que encontraron los de urgencias. La llamaron, vino, y eso es todo.
Los tres cheques del talonario de Laura encajaban: hospital, entierro y flores.
– ¿La trajeron de urgencia?
– Sí, anteayer, aunque ya no pudo hacerse nada. Ésta lo hizo bien.
– ¿El qué?
– Pues el suicidio. ¿No lo sabía?
Por la cara que puse comprendió que no, que no lo sabía. Y se suponía que era un periodista informado.
Eso fue todo lo que saqué de él.
XIII
Subí a urgencias. El de Pompas Fúnebres no recordaba nada más, o no quiso decírmelo. Se había quedado con Laura y punto. Por lo visto, Elena Malla estaba sola, aunque él no se pasaba las veinticuatro horas del día allá, ni hablaba con todo el mundo, naturalmente.
Naturalmente.
La sala de urgencias de un gran hospital es el sitio menos recomendable del mundo para los corazones sensibles. Demasiadas lágrimas, demasiados gritos, demasiada sangre, demasiado de todo y nada bueno. Prisas y nervios por parte de los acompañantes, camillas que llevan a candidatos al cementerio, calma y mesura en los rostros de los médicos y las enfermeras que, con cara de circunstancias, iban dando partes de guerra. Contrastes. Un mundo se movía a cien por hora y el otro a cámara lenta. Para unos era la vida, su vida. Para los otros, la rutina, el roce constante con lo trágico.
Tuve que enseñar mi carné tres veces para que me hicieran caso. Y nadie se impresionó demasiado.
– ¿Es por lo del preso de la Modelo que se ha autolesionado tragándose trozos de cuchillas de afeitar envueltos en algodón? -me preguntó una enfermera con carita de ángel.
Le dije que no era por él, ni por el herido en el atraco de la sucursal bancaria del día. Eso la desilusionó.
– Ayer enterraron a una chica que se había suicidado el día anterior. Quería ver a los médicos que la atendieron.
Me señaló un mostrador defendido por cien kilos de enfermera, mantuvo su sonrisa de ánimo y se despidió de mí diciéndome:
– Hasta luego.
Crucé los dedos y toqué madera. Allí dentro, un «hasta luego» tenía muy poco de prometedor.
Unos quince kilos de enfermera se movieron hacia mí para mirarme. Era lo que debía pesarle la cabeza. El resto se mantuvo inalterable. Le puse el carné delante y bizqueó para poder leerlo. Como el resto, sobrada, no se inmutó demasiado.
Ahora sólo provocaba eso la televisión.
Le repetí la pregunta a ella, le supliqué ayuda, puse cara de buen chico y de odiar a las anoréxicas. Elena Malla. Suicidio. Laura Torras. No habló hasta que yo dejé de hacerlo.
– El médico que estaba de guardia cuando ingresaron a esa mujer no se encuentra aquí ahora -me informó.
– ¿Y el que firmó el parte de defunción?
– Tampoco.
No miraba ningún registro. O tenía buena memoria, o nadie más había muerto víctima de su propia mano dos días antes, o recordaba el caso. También es posible que quisiera quitárseme de encima.
La juzgué prematuramente y mal.
– Pero le buscaré a la enfermera jefe -me dijo-. Si espera un momento, intentaré localizarla.
No merezco mi suerte.
Le di las gracias y esperé. Intenté mirar al suelo o al techo, pero no a mi alrededor. Algo difícil. En el espacio de cuatro minutos entraron a una niña inconsciente que se había bebido un vaso de no sé qué porquería biodegradable y a un anciano con la cadera rota, machacado por los reproches de su hija, que no dejaba de repetirle:
– ¡A ver qué hacemos ahora, porque ya me dirás, tozudo, que eres un tozudo! ¿Quién te mandaba…? ¡Si es que no se te puede dejar solo!
Por la cara del hombre vi que sufría más por la paliza de su hija que por su propio dolor.
La enfermera jefe apareció por uno de los pasillos. Supe que era ella porque la vi hablar con la mujer de los cien kilos y luego dirigirse a mí. Era de estatura media, rostro decidido y ojos firmes. Me tendió una mano y llegó mi primera sorpresa.
– ¿Algo importante, señor Ros?
– ¿Me conoce?
– Leo sus columnas.
Eso valía mucho.
– ¿Puedo hacerle perder cinco minutos?
– Venga, hablaremos más tranquilamente en privado. -Me señaló uno de los consultorios de urgencia vacío.
Me precedió, esperó a que yo entrara y cerró la puerta. Había una camilla, los elementos necesarios para un primer examen a un paciente y una silla. Ella se sentó en la camilla y esperó a que yo hiciera lo propio en la silla. No perdió el tiempo.
– ¿Qué es lo que desea saber?
– Todo lo relativo a la muerte de Elena Malla.
– ¿Está escribiendo un artículo?
– De momento, investigando. No es sólo ella.
– Comprendo -asintió con la cabeza-. ¿Era alguien especial?
– ¿Elena Malla? No la entiendo.
– La prensa no suele interesarse por demasiadas personas, tanto si se han suicidado como si han sufrido algún accidente. Cuando lo hace es por algo.
– Eso es lo que trato de averiguar. No puedo decirle mucho, lo siento.
– Perdone mi parte de interés -se sinceró-. A veces hay casos que te afectan más que los otros.
– ¿Fue uno de ellos?
– Era muy joven y muy guapa, muchísimo. Una belleza, un tipazo. Ningún suicidio tiene sentido, al menos para mí, pero tratándose de adolescentes o personas tan especiales como me pareció ella a juzgar por su aspecto, aún lo tiene menos. Después, al ver tanta soledad…
– No la entiendo.
– Cada vez que alguien muere, aparece un enjambre de personas. En el caso de esa mujer, bueno, de esa muchacha, porque le repito que era muy joven, lo que más me afectó, además del suicidio en sí, fue la soledad.
– ¿No vino nadie?
– No vi el entierro, claro, así que no sabría decirle si alguien más la acompañó en el último viaje, pero por lo que sé, y me tomé cierto interés en ello, sólo hubo tres personas aquí a raíz de su muerte.
Elena Malla debía de ser otra Laura, otra Julia. La enfermera jefa se sentía más que impresionada. En sus ojos vi un destello inequívoco. Yo me había sentido atraído por mi vecina. Ella por la muerta.
Pero era una lesbiana discreta.
– ¿Quiénes eran esas tres personas?
– Será mejor que empiece desde el principio, ¿le parece? En realidad no hay mucho que contar, pero yendo por partes…
– Gracias.
Miró sus manos buscando las huellas del recuerdo. Dejó pasar media docena de segundos antes de volver a hablar.
– Fue anteayer por la mañana, a eso de las doce más o menos. Llegó una ambulancia con Elena Malla dentro, todavía viva pero en las últimas. Se había tomado un frasco de Cardenal, entero. Se le practicó un lavado de estómago pero fue inútil y murió a los pocos instantes. Ya tenía cianosis aguda, el pulso acelerado y la tensión arterial muy baja, erupciones cutáneas, miosis… -Con esta última palabra reaccionó-. Perdone los términos médicos. Me refiero a las pupilas muy pequeñas. Total que cuando la atendimos era irreversible.
– ¿Quién la trajo aquí?
– Oí decir que la había encontrado la portera del edificio en que vivía. Ella avisó a los vecinos y uno llamó a una ambulancia.
– Avisaron a una amiga suya.
– Sí, encontramos un número de teléfono en un papel que apareció en uno de los bolsillos de los vaqueros que llevaba. Llamamos y de ese modo contactamos con la mujer que se ocupó de todo, otra belleza. Creo que se llamaba Torras.
– Laura Torras -intercalé yo.
– Vino inmediatamente y se hizo cargo del resto, aunque estaba muy afectada por lo sucedido. Me vi obligada a darle un calmante.
– ¿Estuvo aquí todo el rato?
– Ya sabe cómo son estas cosas: papeleo, diligencias, burocracia, preguntas… Un suicidio siempre requiere una poca de investigación, aunque sea ritual. La policía no hizo mucho más. La señorita Torras quiso que la enterraran cuanto antes.
– ¿Sabe el motivo?
– No.
– ¿Permaneció aquí ella sola?
– Un hombre vino a recogerla mucho después. Me parece que ella lo llamó con su móvil.
– ¿Puede decirme algo de él?
– No demasiado. -Hizo un gesto ambiguo-. Joven, de menos de treinta años, atractivo, muy moreno, cabello largo, gafas oscuras… Parecía uno de esos que anuncia colonias por televisión, como ellas mismas, la muerta y la Torras.
– ¿Recuerda su nombre?
– Álex -fue rápida-. Ella lo llamó así cuando se echó a llorar por la forma en que él la trató. Fue cuando le miré un poco más. Esa escena se me quedó grabada en la memoria. Era un capullo.
– ¿Qué sucedió?
– El tal Álex no parecía muy contento de que estuviese aquí, y menos de que se hiciera cargo de todo. La mujer gritó que tenía que hacerlo y volvió a ponerse poco menos que histérica. Entonces él la abrazó, pero más para que no diera un espectáculo que por consolarla. Después se la llevó.
– ¿Eso fue todo?
– Sí, que yo recuerde.
– ¿Y la tercera persona?
– Ayer por la mañana, muy temprano, poco antes de que terminara mi guardia, llegó otro hombre preguntando. Era el padre de la fallecida.
– ¿Casi veinticuatro horas después?
– Puede que nadie le avisara de lo sucedido, o que no le localizaran.
– ¿Vino solo?
– Sí.
– ¿Cómo reaccionó?
– No sabría decirle. -Arrugó la cara-. Era un hombre extraño, y vestía de una forma…, no sé…, trasnochada, elegante pero decimonónica. Daba la impresión de tener una gran entereza interior, una especie de rigor que le distanciaba del resto, de todo y de todos. Suelo ver gente rara, y he sido testigo de reacciones insólitas. No diré que ese hombre se llevase la palma, pero tampoco fue de las más usuales. No lloró, aunque se mostró abatido. Lo primero, quiso hablar con el médico. Su mayor preocupación, yo diría que su mayor interés, era saber si había dicho algo antes de morir, si se había encontrado con Dios, si recibió los santos sacramentos… Lo que más le hundía era saber que su hija se había quitado la vida. En cambio, ni se alteró cuando el médico le dijo lo más duro.
– ¿Lo más duro?
– Elena Malla se habría salvado en caso de estar sana -dijo la enfermera jefe de la planta de urgencias-, pero tenía más heroína en la sangre y más huellas de pinchazos en los brazos que posibilidades de conseguirlo. Estaba rota, débil, y probablemente habría acabado muriendo igual de seguir así. Creí que lo sabía -agregó al ver mi perplejidad-. La noticia viene en el periódico de hoy por ese motivo.
XIV
Salí del hospital sintiéndome el periodista más ridículo y estúpido del mundo. Por no estar al día, ni siquiera había leído mi propio periódico. Genial. Fui a por el coche y salí del aparcamiento envuelto en mis pensamientos, porque, una vez más, no sabía qué estaba haciendo, ni por qué seguía el rastro de Laura el día anterior a su muerte. Cierto: no tenía otra cosa, otra pista, nada. Pero aquello tenía cada vez más cabos sueltos. El piso de Laura a medio registrar, la cita de medianoche, la misteriosa Ágata Garrigós, la inesperada Elena Malla… Y el tal Álex que no dejaba de comunicar.
Álex.
Me acordé de él y busqué otra cabina mientras iba rumbo a Sants. La primera que localicé estaba rota. La segunda tenía el teléfono arrancado. Viva el civismo. No encontré una tercera, disponible y con facilidad para dejar el coche sin que molestara, hasta pasado Josep Tarradellas. Una morenita que mascaba chicle con fiera determinación hablaba con no menos fiera pasión, pegada al teléfono. Sus grandes y maquillados ojos miraban sin ver, prescindiendo de todo lo que no fuera aquella comunicación. Llevaba los pelos de punta, una blusa negra y una falda verde a topos igualmente negros. Calzaba unas enormes botas con plataforma. Observé sus redondeces juveniles hasta que acabé de los nervios a los cinco minutos de espera. Ni se inmutó. Así que me volví de espaldas y permití que la naturaleza siguiera su curso. Cinco minutos después, y supongo que arruinada, colgó y se alejó muy digna, con la barbilla en alto. Yo agarré el auricular, caliente por su contacto y todavía húmedo por el vaho condensado en la parte donde se recogía la voz. No tengo manías, pero le pasé un pañuelo por si acaso.
Estaba marcando el número de Álex cuando un tipo de cara chupada se puso casi encima de mí, a menos de un metro, invadiendo mi intimidad. Le di la espalda y concluí el tecleo de los nueve dígitos.
La señal de línea interrumpida me volvió a golpear los nervios.
Aquello no podía ser una casualidad, que cada vez que llamase, él estuviese de conferencia, ni tampoco una larga y enrollada charla con alguien. Álex tenía el teléfono descolgado o roto.
Lo probé una segunda vez, sólo por confirmar los hechos. El de la cara chupada rezongó algo. De haberse topado con la morenita a lo peor la habría asesinado allí mismo. Me miró como si llevase una hora ocupando la cabina y tuve ganas de pedirle que se apartara un poco. Se puso de lado sin dejar de protestar, moviendo los pies. El perfil de su cuerpo era de una sinuosa evanescencia. La nariz formaba un arco de noventa grados sobre el cuadrante superior. Si tenía que llamar a su esteticista, entendía la prisa.
La línea de Álex seguía interrumpida.
Colgué y dejé la cabina.
– Esto no tiene arreglo -le dije al salir.
Centró su desconcierto en el teléfono, creyendo que me refería a ello, y me olvidé de él nada más entrar en el coche. Abandoné la esquina, aproveché el semáforo antes de que cambiara a rojo y eludiendo las zonas más conflictivas, aunque se notaba que todavía había mucha gente fuera, llegué a casa de Elena Malla en siete minutos.
No vi rastro de la portera del edificio, porque había portería, de las clásicas, a un lado del vestíbulo. Opté por subir al piso y llamar. Nadie respondió a mis tres timbrazos. Imaginaba que Elena Malla debía de vivir sola, pero aún así… Bajé de nuevo a la calle y di un par de vueltas sin perder de vista el portal. A los tres minutos apareció una mujer menuda, más ancha que alta, vistiendo una bata y coronada por un moño compacto. Salió del interior de la casa, no de la calle, así que la imaginé en algún piso, tal vez el suyo. Crucé la calzada y para cuando me detuve en su presencia ya llevaba la mejor de mis sonrisas colgando del rostro.
Mi carné de periodista, unida a ella, hizo que los prolegómenos fuesen rápidos. Entró a saco sin resistencia, sin necesidad de que yo se lo pidiera.
– Fue terrible -confesó con gravedad, dando la sensación de no ser la primera vez que hablaba de ello y que, con la práctica, lo mejorase con cada actuación-. Algo espantoso de verdad.
– ¿Qué sucedió exactamente?
Fingí que anotaba lo que me decía. Eso le dio alas.
– Pues verá usted, yo limpiaba la escalera, cosa que hago a diario, aunque a veces no tendría motivo, oiga. En esto que, como las ventanas que dan al cielo raso estaban abiertas por el calor, vi lo que parecía el cuerpo de la señorita Malla tumbado en el suelo de su piso. Y es lo que digo yo, oiga: porque se me ocurrió mirar, de casualidad, que si no, pasan más horas y nadie se entera, ¿verdad? Me asomé para verlo mejor y sí, sí, allí estaba ella, aunque sólo le veía medio cuerpo. La llamé y comprendí que no tenía el sentido. Oiga, me asuste, ¿sabe? Así que supe que algo le sucedía, ¿verdad?
– Entonces llamó a los vecinos.
Mi interrupción no le gustó, pero por lo menos le corté su tanda de «oigas» y «¿verdad?». Como la dejase hablar mucho, pronto el que no tendría «el sentido» sería yo. Pese a todo, fui amable. Nunca se sabe.
– No, aún no -explicó-. Primero fui a la puerta y llamé. Al ver que no contestaba fui a por mi llave, que por algo la tengo, y con la confianza de la mayoría de los vecinos, oiga, ¿verdad? Subí otra vez, entré y la encontré tal cual. Todavía vivía, pero estaba muy mal la pobrecilla. Respiraba así, ¿sabe? -Me hizo una demostración de los jadeos de Elena Malla-. Entonces sí, salí dando gritos y llamé a los vecinos y el señor Pascual avisó a una ambulancia, que para algo ha sido guardia urbano y entiende de esas cosas. Luego se la llevaron.
– ¿Cuando supo que había muerto?
– Por la tarde, no recuerdo a qué hora. Vino una amiga suya y me lo dijo. Me pidió que le abriese la puerta porque necesitaba una sábana para la mortaja, un vestido, y ver si tenía papeles para el entierro y todo eso. Subí con ella, porque la responsabilidad era mía, ¿verdad? A mí el corazón me iba así. -Segunda demostración, ahora de los pálpitos de su órgano, abriendo y cerrando el puño de su mano derecha mientras lo agitaba frente a su pecho-. Cuando acabó, se fue y ya está.
– ¿Encontraron lo que buscaba?
– La sábana y el vestido, sí, claro. Lo otro no. La gente joven de hoy no piensa en esas cosas, y menos en morirse. Yo me pago un seguro para que nadie tenga que preocuparse por mí, oiga, porque buenos están los tiempos para dejarlo todo a los que quedan, ¿verdad?
– Por lo que parece, ella debía vivir sola.
– Sí.
– ¿Ha venido alguien más desde entonces?
– No.
– ¿Tenía familia la señorita Malla?
– No sé mucho de la vida de mis vecinos, oiga, y ella era bastante reservada; pero sí, sé que tenía un padre, aunque no se llevaba demasiado bien con él. Yo tengo seis hijos, ¿verdad? Y hay uno para cada…
– ¿Qué tal era ella como persona, como inquilina?
– ¡Ah, yo en eso no me meto! -Se curó en salud poniendo ambas manos a modo de pantalla entre ella y yo-. Y además, está muerta, ¿verdad? A quien Dios se la dé, san Pedro se la bendiga.
No estaba muy seguro de que la frase fuese así, pero pasé por encima de otras disquisiciones que no fueran las pertinentes.
– Ya. Sin embargo, una chica joven, y tan guapa…
– ¿Qué quiere que le diga, oiga? Subían hombres, sí, claro, y bastantes, a todas horas; pero de escándalos, nada. ¿Que alguno no bajaba hasta la mañana siguiente? Pues mire usted, ¿y qué? Vamos, quiero decir que quién soy yo para pensar en nada malo, y menos para hablar de la gente, ¿entiende, verdad?
Seguramente no pensaba así antes. Pero ahora su inquilina estaba muerta. Lo mejor era ser tolerante, y abierta. Vive y deja vivir.
– ¿Tenía muchos amigos fijos?
– Amigos, sí. Todos esos hombres debían de ser amigos, pero que yo recuerde el único que venía a menudo y tenía llave era uno que me parece que debía de ser su novio. Un chico alto, guapo, de cabello largo y piel muy morena, de esos que gusta mirar por lo machotes y bien plantados, oiga. Cuando ella estuvo en el hospital dejó de aparecer tanto por aquí.
– ¿Por qué la hospitalizaron?
– Eso no lo sé, oiga. Pero tenía muy mala cara.
Me estaba quedando sin preguntas, y mi objetivo no era ya la portera, sino el piso de Elena Malla.
– Esa mujer, la que vino a por la sábana, la ropa y lo del entierro, ¿la había visto antes?
– No, nunca, al menos que yo recuerde. Era tan guapa que… Pero tampoco me paso el día viendo quién entra y quién sale a todas horas, oiga.
– ¿Tiene idea de por qué se suicidó?
Hizo el signo de la cruz a toda velocidad, como si hubiese mentado al diablo, y se estremeció de cabeza a pies.
– ¡Ay, no, Jesús y María! Aún no puedo creerme que lo hiciera. Seguro que debió equivocarse, tomar una pastilla de más, ¿verdad? Cuando los de la ambulancia encontraron el frasco y lo comentaron…
Se santiguó por segunda vez y cruzó ambas manos sobre su pecho, mirándome con amargura. Parecía una santa a punto de ser violada o devorada por los leones. Decidí poner la directa.
– ¿Podría subir al piso para echar un vistazo? Acompañado por usted, naturalmente.
Eso la recompuso. Volvió a ser la guardiana de la paz, la intimidad y la seguridad de sus convecinos.
– ¡No, hijo, qué cosas tiene! ¿Cómo voy a dejarle subir?
– Sólo miraré -insistí-, sin tocar nada, para hacerme una idea… Y usted a mi lado.
– Es que no… No puedo, en serio, oiga. No sé…
– Me gustaría hacer un buen reportaje, de alcance humano. Le juro que cuando escriba de lo bien que se ha portado, no mencionaré lo del piso.
– ¿Va a mencionarme?
– Por supuesto -asentí-. Si me da su consentimiento, mañana le envío un fotógrafo. Usted fue quien encontró el cuerpo.
– Sí, eso es cierto. -Vaciló más y más insegura-. ¿Unas fotos? Bueno, pero que no sea a primera hora, porque antes he de ir a casa de Benita, para que me arregle un poco el pelo, ¿verdad? Aunque no sé sí…
– Sólo serán cinco minutos. Ver el ambiente en que viven las personas es muy importante a la hora de hablar de ellas.
Miró la hora. Llevaba un viejo reloj en el bolsillo de su bata. Arrugó la cara.
– Ahora no puede ser, ¿sabe? Tengo unos mandados y… Oh, sí, la presidenta de la comunidad, que es muy suya, no tardará en llegar. Si no me encuentra aquí, en mi puesto, es capaz de empezar a dar gritos llamándome. Y vive enfrente de la señorita Malla. Si nos viera salir del piso y me preguntara… ¿No podría pasarse más tarde, a eso de las ocho o más tarde? Entonces subo a por las basuras. ¿No le importa?
Me importaba. A lo peor no volvía, pero lo esencial estaba hecho. Ella me abriría la última puerta aunque tal vez tampoco sirviera de nada.
– Gracias -acepté-. Intentaré volver a esa hora. Y si recuerda algo más, podrá contármelo.
– No se preocupe, oiga. Y perdone.
Le di la mano caballeroso y me fui aliviado aunque con los «oiga» repiqueteando en mi cabeza.
Era hora de ir a ver a Álex.
XV
No tenía ni idea de dónde podía estar la calle Pomaret. Y tampoco llevaba una guía de Barcelona. Paré a comprar una, un hermoso volumen doble de color rojo, uno para la ciudad y otra para las comarcas del área metropolitana y algunos pueblos de los alrededores. Estudié la situación y vi que tendría que volver a atravesarme media urbe. Pomaret era una paralela de Iradier que trepaba hasta la montaña del Tibidabo, al pie de Vallvidrera. El número del edificio en el que vivía Álex-sin-apellido era alto, así que correspondía a su tramo final, cortada por la ronda de Dalt. Volví a pisar a fondo el gas y regresé a los barrios nobles.
Todavía no era tiempo de autobuses escolares y madres suicidas en sesión de recogida de infantes, tan característica de las zonas altas de la ciudad, pero el movimiento de personas al volante de coches más propios del campo que del asfalto se hacía notar en las alturas urbanas. Monovolúmenes, «cuatroporcuatro»… Una princesa de Pedralbes me observó desde la distancia impuesta por su Ferrari. Una reina de Sarria lo hizo desde la azotea de su lujosa camioneta de ocho plazas metalizada, un metro por encima de mi cabeza. Cuando alcancé Iradier pasé por delante de la comisaría y del gimnasio que tenía a gala reunir la mejor colección de señoras maravillosas de Barcelona.
Al llegar a la calle Inmaculada giré a la izquierda. La siguiente que se cruzaba en perpendicular era Pomaret y, a juzgar por la numeración, mi objetivo estaba allí mismo, a la derecha, antes de quedar segada por el violento impacto con la ronda de Dalt. Frené en la esquina aprovechando un hueco.
La casa de Álex era una preciosidad, una torrecita pequeña, muy vieja, ideal para solitarios, personas selectas, aventuras, temperamentos especiales y gente de buen vivir. Se alzaba en mitad de un jardincito empedrado, bien arreglado, con parterres llenos de vegetación. La puerta de entrada era al mismo tiempo la cancela que permitía el acceso al garaje, situado en la parte derecha. La cerradura no estaba echada, así que entré, vigilando por si aparecía un perro celoso de sus obligaciones.
Nada.
Me detuve en la puerta principal y llamé. En el interior se escuchó un timbre de dos tiempos. Dos notas armónicas, subida y bajada, mi, re. Esperé con verdadera ansiedad. Los hombres guapos, de cabello largo, piel bronceada eternamente y aspecto de anuncio de colonia no han sido ni serán nunca mi debilidad, pero tenía ganas de conocer a aquél.
Empecé a dudar de mi propósito cuando del interior de la casa no me llegó ningún sonido.
Repetí la llamada por pura insistencia, pero sintiéndome fracasado. O Álex había dejado de hablar para salir o la idea del teléfono descolgado o la línea desconectada era la buena. Decidí dar una ojeada en torno a la casa. Eché a andar por la parte de la izquierda, deteniéndome en cada ventana. Ni una sola tenía las persianas levantadas o las cortinas abiertas pese al calor. Y además, todas estaban protegidas por gruesas rejas. Por detrás vi una segunda puerta, de servicio, tan hermética como la primera. La única ventana que no tenía rejas no merecía ni siquiera ese calificativo. Era un ventanuco de vidrio emplomado, opaco, y lo divisé en la parte superior del garaje. No me habría sido difícil encaramarme hasta él, romperlo y deslizarme dentro. No era el caso, así que lo olvidé.
Volví a la puerta principal. Sólo por si acaso, comprobé que alguna de las llaves de Laura no abriese cualquiera de las tres cerraduras. Fracasé.
Álex iba a esperar.
Mi hilo conductor se rompería en cualquier momento.
– Tozudo -me dije.
Mucho. Demasiado. Cada vez que iba a rendirme veía a Laura y oía a las malditas moscas.
Llegué al Mini, me metí en él y dediqué un minuto o dos a pensar. Eso fue decisivo. De haberme ido, no la hubiese visto. De haberme esperado, ella me habría visto y no se habría detenido. Las cosas son a veces simples, cuestión de un segundo.
Julia.
Primero vi aparecer un taxi. No le presté mayor atención hasta que pasó a mi lado, me fijé en su pasajera y se me paralizó el gesto de ir a arrancar el coche. No estuve seguro hasta que el taxi se detuvo frente a la casa de Álex. Entonces sí. De él bajó Julia, la falsa «prima» de Laura que me había tomado el pelo por la mañana. Llevaba la misma camiseta amarilla y la misma falda negra. Y, por supuesto, su enorme bolso colgando del hombro.
Me aplasté en el asiento del Mini y fingí no existir. Asome los ojos a ras de ventanilla y seguí sus movimientos.
Julia entró por la cancela. El taxi esperaba. Lo mismo que yo, la preciosidad debía estarle buscando, escamada de tanta comunicación telefónica. No tardó ni un minuto en volver a salir, furiosa, con los puños apretados. Cerró la cancela violentamente, esparciendo ecos metálicos por el silencio del barrio. Se metió en el taxi y entonces me oculté del todo.
No arranqué hasta que el taxi estuvo a cierta distancia de mí. Puse la primera e inicié la persecución.
No quería dejar mucha distancia, pero tampoco acercarme demasiado. Mi mayor miedo era que Julia volviera la cabeza y me viera. No lo hizo en ningún momento. No se movía. Eso me tranquilizó.
Seguir a un coche por Barcelona no es algo fácil. Se requiere práctica, a no ser que tengas un buen entrenamiento policial, que no era mi caso. Si dejaba que los coches se interpusieran entre el taxi y yo, un semáforo acabaría separándonos y me quedaría con las ganas de conocer su destino. Si me pegaba a su trasero…
Me pegué a su trasero.
Cada vez que nos deteníamos, yo me tapaba la cara o fingía manipular la radio o buscar algo en los asientos posteriores.
En una de las paradas la vi con un móvil pegado a la oreja. Miró algo en dirección al otro lado y vi que no hablaba. Creo que se enfureció, porque sacudió la mano y el móvil. Marcó un segundo número y en esta ocasión sí la vi concentrada en una conversación antes de que el semáforo cambiara a verde. El diálogo debió de ser vehemente. Agitó la mano libre, la cabeza, y por sus gestos entendí que estaba discutiendo con alguien.
Se acabó el móvil.
Y también la persecución.
Estábamos en la plaza de la Bonanova. Yo ya había estado allí por la mañana, siguiendo a Ágata Garrigós hasta la calle San Juan de la Salle. El taxi se detuvo de pronto al inicio de Muntaner y vi que ella pagaba la carrera. No podía parar ni buscar aparcamiento, so pena de perderla, así que continué unos metros, despacio, mientras la observaba. Julia atravesó la plaza con el bolso colgado de su hombro y se detuvo en las escalinatas de la iglesia de San Gervasio y Protasio. Yo estaba bastante desguarnecido, aunque mi perseguida no tenía por qué estar pendiente de un Mini blanco y negro. Por detrás me hicieron luces y alguien tocó el claxon. Eso ya era más grave, así que tuve que moverme.
Dejé el paso libre y estudié mis posibilidades. Acabé dando la vuelta a la plaza y me detuve en la esquina de San Juan de la Salle con el paseo de San Gervasio. Allí aún era más vulnerable, pero no tenía otra opción. Me hundí en el asiento asomando sólo los ojos. Todavía pensaba que era una casualidad, que Julia estaba allí, tan cerca de la vivienda de Ágata Garrigós, por un simple azar.
No era así.
A los cinco minutos, en los cuales Julia se puso más y más nerviosa, apareció la misma Ágata Garrigós.
Vestía de forma tan elegante como por la mañana, y no sólo se le adivinaba carácter por su ropa, sino por su manera de caminar o su aspecto. Me hice de nuevo a la idea de que era toda una dama, posición, buen nivel, personalidad concreta, calidad humana que no puede comprarse con dinero. Ágata Garrigós destilaba carisma y clase. Y como llevaba todo el día pensando en películas sin saber por qué, desde lo del retrato de Laura, le encontré un parecido con Julio Andrews.
Temí que Julia me viese, porque la recién llegada pasó muy cerca del Mini. Volví a aplastarme, hurtándole mi imagen a la falsa prima de Laura, y recobré la tranquilidad. Al pasar me fijé en el rostro de la mujer, ojos tristes, labios fijos y abatidos, un halo de amargura enmarcado en un semblante de pálida determinación.
El primer detalle en el que reparé fue que Julia y Ágata Garrigós no debían de conocerse de antes. La recién llegada caminó sin mucha convicción hacia la belleza, y la belleza la esperó sin dar muestras de estar muy segura de que fuese la persona que esperaba. Ágata Garrigós preguntó algo y luego, cuando Julia le tendió la mano, ella se la negó. Hubo un intercambio de palabras, rápido, preciso. Julia expresó algo de manera tajante y concisa. Estaba tan lejos que ni siquiera pude interpretar el movimiento de sus labios. Pero los rostros mantenían una fuerte tensión. Hubo algún que otro movimiento con la mano, imperioso, golpeando la palma abierta de la otra. Ágata Garrigós la escuchó en silencio, sin moverse al principio. Después, negó con la cabeza. Julia insistió y sacó algo de su bolso. Se lo enseñó. Entonces la aparecida hundió su rostro entre las manos y se deshizo, se quebró lo mismo que una estatua de hielo. Mi belleza matutina miró a derecha e izquierda, preocupada por esas lágrimas. Optó por empujar escaleras arriba a la otra, hasta que estuvieron al amparo de las columnas de la iglesia. La Garrigós se dejó arrastrar. Ya no luchaba. A salvo una vez más, Julia no se preocupó de consolarla. Atacó por segunda vez, vehemente. Yo aún estaba en mala posición para ver nada.
Pensé en bajar y acercarme con disimulo, pero no tuve opción. De pronto, Ágata Garrigós asintió con un movimiento de cabeza e hizo ademán de retirarse. Julia la retuvo y le insistió todavía más, con bastante mala leche a juzgar por sus gestos secos. La otra asentía y asentía. Todo acabó pocos segundos después. Una bajó las escaleras a la carrera y la otra se quedó arriba durante unos instantes.
Vi cómo Ágata Garrigós enfilaba por su calle hacia arriba, muy afectada, descompuesta, aplastada por un peso invisible, y cómo Julia descendía por fin desde lo alto de la iglesia. Arranqué el coche y esperé. Mi perseguida levantó una mano y detuvo un taxi.
Hice una maniobra rápida, salí de espaldas, le corté la trayectoria a uno que venía por el paseo de San Gervasio y que se puso a gritarme con la ventanilla abierta, e inicié el nuevo seguimiento con las mismas pocas precauciones que la primera vez. Mi belleza de ojos almendrados empezaba a resultarme desconcertante, pero por lo menos unía poco a poco a algunos de los elementos sueltos de mi investigación.
El taxi arrancó Muntaner abajo, hasta Mitre. Nos metimos en el túnel y pasamos por debajo de la Diagonal. Salió a la altura de la travesera de Les Corts, enfiló por ella y continuó su marcha hasta detenerse frente a COM Radio. Yo me metí en la zona de aparcamiento de las motos por si las moscas. Julia abonó la carrera y cruzó la calzada hasta los jardines Bacardí. Temiendo perderla, bajé y eché a correr. Pero ya no hizo falta más.
Mi amiga se metió en el primer edificio que asomaba a los jardines, en la confluencia de Comandante Benítez. Lo hizo abriendo la puerta con su propia llave, que extrajo de las profundidades abismales de su bolso.
Regresé al coche y busqué un aparcamiento legal. Pensé que, a lo peor y pese a las llaves, visitaba a alguien o hacía un recado, un minuto, y desaparecía de nuevo. Me arriesgué. De todas maneras tuve suerte y aparqué bastante más rápido de lo esperado. Eché a correr de vuelta a los jardines Bacardí y entré en el edificio aprovechando que la puerta estaba abierta en ese momento gracias a unos niños. Esperé que me interceptara un conserje o algo parecido. No fue así. Gracias a eso pude leer los nombres de los buzones.
Estuve a punto de gritar.
Había una Julia, de apellido Pons. Sólo eso. Era en el cuarto piso.
Subí en el ascensor, me detuve frente a su puerta, tomé aire y pulsé el timbre.
Unos pasos acelerados se aproximaron por el otro lado.
La puerta se abrió y la primera reacción de Julia fue tan natural como abrir la boca y los ojos.
Creo que era la última persona del mundo a la que esperaba ver en su casa en esos momentos.
XVI
Tenía el pie dispuesto, por si ella pretendía cerrármela en las narices. No pasó nada. Sus ojos ya eran bastante grandes, así que ahora parecían lagos. La carnosidad de los labios formaba una O que envolvía la blancura de sus dientes. Seguía llevando la misma ropa, y su respiración, agitada, hacía subir y bajar su pecho bajo la camiseta ceñida. Todo en ella resaltaba la magnitud y rotundidad de sus formas.
Aunque yo no estaba para eso.
– Hola -dije rompiendo su silencio.
Lo cerró todo, de golpe, ojos y boca. Reaccionó mejor de lo que me esperaba, con flema. Algo me dijo que estaba habituada a las situaciones límite y que pese a su juventud, llevaba algunas horas de vuelo.
– ¿Esperabas a alguien? -volví a preguntar.
– A ti, desde luego, no.
Le salió la vena combativa. Nada de mostrarse acorralada. Debió de pensar que, puesto que estaba allí, yo también le había mentido por la mañana. Ahora tocaba intercambiar algunos movimientos en aquella partida de ajedrez, buscando la forma de llegar hasta la última línea del rival. Estaba molesta por el imprevisto y lo que pudiera derivarse de él.
– ¿Puedo pasar?
– No.
– Gracias.
Se apartó para que entrara. Al rozarme con ella capté la descarga de adrenalina. De haber podido medirla, habría puesto una aguja del revés. No se resignaba, ni se relajaba. Era una gata. Peor aún, era una tigresa. Estaba tensa al cien por cien, recelosa y dispuesta para la batalla.
No caminé por delante de ella. No le di la espalda. Esperé a que cerrara la puerta y me precediera. El piso era grande, espacioso, pero no estaba lo que se dice arreglado. No había apenas muebles. Al pasar por delante de lo que debía de ser la habitación principal vi una enorme cama, redonda, con el colchón de agua. Eso lo supe porque todavía se movía. Ella debía de haberse tumbado en él. Pasamos de largo y desembocamos en una sala decorada con fría modernidad, llena de butacas y sofás, tapices y luces indirectas. Había un gran aparato de televisión, un vídeo, un DVD y un reproductor de CD.
– No está mal -comenté.
– Es de alquiler -dijo sin que yo entendiera el por qué de su explicación-. Me cuesta un riñón.
– Los hay más baratos.
– Y también hay barracas en La Mina.
– Oye, quien debería estar molesto soy yo, ¿vale?
– ¿De verdad?
Se cruzó de brazos delante de mí y me clavó su mirada de fuego. Pese a su juventud, me pareció todavía más mujer que por la mañana. Muchos hombres habrían perdido ya el trasero por ella, y se lo haría perder a muchos más. Yo no quería entrar a saco en un cuerpo a cuerpo con ella. Necesitaba que estuviera menos combativa, más dispuesta a hablar. Conté hasta diez.
– Escucha -le propuse-. ¿Por qué no hablamos sinceramente, los dos, sin violencia?
– ¿De qué?
– De Laura, de lo sucedido, de lo que hemos estado haciendo tú y yo desde esta mañana.
Me senté en una butaca. Ella siguió de pie. Junto a una puerta vi la misma maleta de la mañana, la que llevaba al entrar en el piso de Laura. Julia siguió la dirección de mi mirada.
– Aún no la he deshecho -se justificó sin que yo le preguntase-. Todo ha sido tan…
Por un momento me dio la impresión de que perdía fuerza.
– Ven, siéntate -le pedí.
– ¿Quieres beber algo?
– No, gracias.
La verdad es que no quería perderla de vista.
– Yo sí -exhaló-. Tengo la boca seca.
– En este caso beberé un vaso de agua.
– De acuerdo.
Desapareció por el pasillo y me levanté automáticamente. La vi entrar en la cocina. Escuché el ruido de unos vasos, la nevera al ser abierta y cerrada, y el tintineo de unos cubitos de hielo. Volví a la butaca y esperé. Mi chaqueta ya no podía estar más arrugada y mojada. Pero allí se estaba bien. En alguna parte debía de refrescar el ambiente un aparato de aire acondicionado puesto a no demasiada fuerza. Julia reapareció con una bandejita. La colocó en una mesa. Lo mío era agua. Lo suyo, no. Lo suyo era un buen latigazo de whisky. La botella estaba en la bandejita. Bebí un par de sorbos. Ella apuró de un solo trago el contenido de su vaso.
– ¿De verdad eres el vecino de Laura?
– Sí, ya ves que vivía enfrente.
– ¿Tenías con ella…?
– Nada. Soy periodista, y eso es todo. No me gusta que maten a mis vecinos mientras duermo. Y menos a alguien como ella.
– ¿Nunca intentaste nada?
– No.
Sonrió y el tono irónico de sus ojos me hizo daño.
– ¿Qué quieres saber? -preguntó.
– Todo.
– Todo es mucho, y más si no tienes ni idea de nada.
– Tengo tiempo.
– ¿Ah, sí? -me espetó-. ¿Vas a quedarte a vivir aquí?
Con ella, me gustaría. Una fantasía hecha realidad nunca está de más. Pero no se lo dije. Intenté reorganizar mis pensamientos. No resultó fácil ponerlos en orden.
Me remonté al principio de la historia.
– ¿Por qué volviste a entrar en el piso de Laura esta mañana, después de que yo me hubiera ido?
– ¿Cómo sabes que volví a entrar?
– Si vas a contestar a cada pregunta mía con una pregunta tuya, esto será eterno. Cuanto antes sepa algunas cosas, antes me iré, ¿de acuerdo?
– Oye, ¿a qué juegas?
Cerré los ojos. Había sido un mal día, y aún le quedaban horas.
– Por favor… -le pedí después de contar de nuevo hasta diez-. Entraste en el piso, moviste las fotografías, y creo que hasta te llevaste una fotografía de la habitación de Laura.
– Eres un cerdo. Sí tuviste algo que ver con ella.
– ¡No! Sólo volví a entrar y vi los detalles. ¿Te importa?
– Yo no me llevé nada.
– Algo buscaste. ¿Qué era?
– No te importa.
– ¡Mierda! -grité.
Ella gritó más que yo, -¡Mierda tú, joder! ¿No me crees? ¿Y quién te cree a ti, eh? ¡No te conozco, tío! ¡Cuando te vi allí pensé que eras el asesino, a pesar de tu rollo! ¿Qué se supone que debía hacer? Llego, te encuentro, me dices que Laura ha muerto y no me dejas entrar. Luego me dejas en un piso extraño, te largas y me dices que llame a la policía. ¿Y si Laura tenía las llaves de aquel piso, lo sabías y te metiste en él para confundirme? ¿Me tocaba a mi llamar a la pasma y hundirme en el problema? ¿Crees que nací ayer?
Tenía su lógica. Lo reconocí.
Y hablaba como una experta.
– De acuerdo, está bien -intenté calmarla-. Los dos desconfiamos, y es lógico, pero ahora es distinto.
– ¿Por qué es distinto?
– Yo no estaría aquí si la hubiese matado, y tú…, bueno, no sé quién eres, aún no tengo ni idea de qué papel tienes en todo este lío. Para empezar, no eres la prima de Laura.
– Te dije lo primero que se me ocurrió.
– ¿Y lo de no llamar a la policía?
– ¿Tu excusa es mejor que la mía? A ti te ha dado por salir a investigar, y a mí esa gente no me gusta. Hacen preguntas, te marean, y a la que pueden te cargan todos los mochuelos. No he querido problemas, y más después de verla a ella…
Recordarla la hizo palidecer. Se sirvió otra generosa ración de whisky que desapareció con tanta rapidez como la primera.
– ¿Por qué no te gusta la policía?
– Eso es asunto mío.
– ¿Antecedentes?
No me contestó. Me lanzó una de sus miradas atravesadas, llenas de animadversión personal. Con unos ojos como los suyos, eran mortales.
La sostuve y volvió a relajarse un poco.
– ¿Por qué te interesa saber quién la mató?
– Te lo he dicho.
– ¿Vas a escribir un reportaje?
– Tal vez. Depende de lo que encuentre.
– Te gustaba Laura, ¿eh?
– Sí -reconocí.
– No hiciste nada en vida, y ahora quieres hacerlo cuando ha muerto.
– Julia…
– No sé quién la mató.
– Lo imagino. Pero sabrás cosas.
– No, no creo.
– Escucha. -Me estaba hartando de dar vueltas en círculos, así que lancé una andanada, como quien dispara con una escopeta de perdigones a una bandada de patos esperando darle a uno-. Quiero saber qué relación había entre Laura y tú, y entre Laura y Elena Malla, lo que pasó ayer en el entierro, por qué Laura lo pagó todo teniendo Elena un padre, qué papel tiene Álex en todo esto, por qué fuiste a verle hace un rato, y que por qué te entrevistaste con Ágata Garrigós, cerca de su casa, después de que ella estuviese en el piso de Laura y le dejase una misteriosa nota bajo la puerta.
Logré impresionarla.
– ¿Cómo coño sabes tú todo eso?
– Te dije que iba a investigar.
– Pues te has movido mucho -advirtió-. O tienes una varita mágica o te cunde el tiempo.
– No ha sido tanto como parece. Sólo tengo un montón de datos sin sentido. ¿Vas a ayudarme?
– Te las apañas muy bien solo.
– Julia… -repetí hastiado.
– ¿Te crees que sé de qué va esto?
– Algo más que yo sí sabrás. Espero que te interese saber quién le hizo todo eso a tu amiga.
– Tuvo que odiarla mucho -musitó.
Se sirvió el tercer whisky. Tenía aguante. Yo apuré mi vaso de agua. Sentado delante de ella y con la falda tan corta, le veía la ropa interior, de color negro brillante. No era lo que se dice recatada. Pasaba mucho. Y de mí, más. Tal vez me provocase jugando con sus armas. Sabía que las tenía. Debía de saberlo desde que tenía doce o trece años, y vivía con ello a cuestas. Su desparpajo era el de alguien que tiene seguridad en sí misma y domina las debilidades de los hombres.
– ¿Cómo has sabido mis señas?
– Te he seguido desde casa de Álex.
– ¿Qué hacías allí?
– Lo mismo que tú. No contesta al teléfono.
– ¿Y cómo has dado con él?
– La agenda de Laura. -La saqué del bolsillo y se la mostré. Eso debió de ser el golpe definitivo.
– Escucha… Lo siento. -Se llevó una mano a la cabeza-. Estoy tan desconcertada como tú, ¿vale? Tengo su imagen aquí y aún no sé… ¿Qué clase de hijo de puta le hace eso a alguien? ¿Puedes decírmelo?
Empezábamos a entendernos.
XVII
– Laura y yo no éramos las mejores amigas del mundo, íntimas ni nada parecido -empezó a hablar-. Pero sí nos teníamos la suficiente confianza como para comentar algunas de nuestras cosas y todo eso. Habíamos coincidido en pases de modelo, sesiones fotográficas… Hasta nos parecíamos un poco, físicamente. Ella era mayor que yo, y pensé que siempre podía aprender algo de su experiencia.
– ¿Eres modelo?
– Sí. Bueno… No soy una top-model, si te refieres a eso.
– ¿Y Elena Malla? ¿También era modelo?
– Lo mismo, sí. A ella la conocía menos. Elena sí era amiga de Laura. Muy buena amiga. Yo aparecí después.
– ¿Cómo supiste que Elena había muerto?
– Anteayer por la noche. Me llamó Laura, muy afectada, no te lo puedes imaginar. Necesitaba un poco de consuelo moral, porque estaba deshecha.
– ¿Por qué se hizo cargo Laura de todos los gastos del entierro de Elena?
– Por amistad. ¿Por qué otra cosa?
– Elena tenía un padre.
– Un padre con el que no se hablaba. Laura prefirió ocuparse de todo y pasar de él.
– Sin embargo, ese hombre fue al entierro.
– Es lo menos, ¿no? Era su hija. Laura le llamó y le dio la noticia.
– ¿Estabas delante cuando lo hizo?
– Sí.
– ¿Y?
– Nada. Un tremendo silencio al otro lado. Luego un «¡Dios mío!» y la pregunta ritual, el cómo. Laura se lo dijo de la mejor forma posible, con tacto. El tipo volvió a repetir lo de «¡Dios mío!» y colgó.
– ¿No preguntó nada?
– No.
– ¿Sabes por qué se suicidó Elena?
– No, ya te he dicho que la conocía a través de Laura. Oye -frunció el ceño intrigada-, ¿por qué te interesa tanto la muerte de Elena? ¿Qué tiene que ver con lo de Laura?
– Puede que nada -reconocí-. Pero me dejo llevar por el instinto y sé por experiencia que la muerte llama a la muerte. Las casualidades no abundan. Lo de Elena tal vez fuera lo único relevante que sucedió antes de que mataran a Laura. Una muerte siempre afecta a las vidas de quienes rodean a la víctima. Es el detonante de muchos sentimientos.
– En este caso lo fue. El entierro resultó de todo menos plácido.
– ¿Qué sucedió?
– El padre de Elena se puso como loco. Es más, yo creo que lo está. ¡Dios…! -se estremeció-. Con su hija de cuerpo presente empezó a gritar igual que un iluminado, llorando, montando un número espantoso… Dijo que Dios la había castigado, pronunció no sé cuántas frases bíblicas y luego, ya en plan más realista, le juró a Laura que le devolvería todo el dinero del entierro. A Laura sólo le faltaba eso.
– ¿Se puso violento?
– No, eso no. Gritos y cara de iluminado, ya sabes.
– ¿Quién asistió al entierro de Elena?
– No demasiada gente, la verdad, y yo apenas si conocía a nadie. Tampoco hice preguntas. ¿Qué más me daba?
– Elena Malla estuvo hospitalizada hace poco.
– ¿Ah, sí? No lo sabía.
Era lo menos convincente que me había dicho hasta ese momento, pero no quise forzarla. No era importante. Ahora reinaba la paz entre los dos.
– ¿Qué hizo Laura después del entierro?
– Se fue a su casa.
– ¿Sola?
– No, yo la acompañé. Fue cuando me pidió que pasara unos días con ella.
– ¿Tenía miedo?
– ¿Por qué iba a tener miedo? Simplemente estaba muy afectada. Es algo de lo más natural.
– Laura debía de saber por qué se suicidó Elena.
– Es posible. Puede que me lo hubiese contado si yo hubiera estado con ella.
– ¿Por qué no fuiste ayer mismo, por la noche?
– Laura quería hablar primero con Álex, a solas, y no me preguntes por qué, puesto que tampoco lo sé. Me dio unas llaves para que pudiera entrar sin problemas en caso de que ella no estuviese al llegar yo, o por si la pillaba dormida, ya que si lo está no oye el timbre de la puerta. Yo no sabía a qué hora estaría ahí.
Por fin salía el nombre.
– ¿Quién es Álex?
– El novio de Laura.
– ¿Novio?
– Sí, novio. -Hizo un gesto tajante.
– ¿Por qué no viven juntos?
– ¿Y yo qué sé, tío?
– ¿Y por qué no se quedó él con ella?
– Lo mismo: ni idea. Pero a veces hay cosas que es mejor compartir entre chicas, ¿vale? -Me lanzó una de sus miradas cargadas de dudas-. ¿Y tú vives en el piso de enfrente de Laura? ¡Joder! Pues no te enteras de la misa la mitad. ¿Nunca viste a Álex?
– Ni a él ni a nadie. -Pensé en lo de la Agencia Universal-. Mis horarios son muy anárquicos. Supongo que como los de ella. Nos cruzábamos a veces, pocas, y, que yo recuerde, nunca la vi acompañada. En según qué escaleras, nadie sabe nada de sus vecinos. Luego te sorprendes cuando lees que tenías a unos etarras arriba. -Recordé algo y agregué-: De todas formas, Álex tenía que estar por allí a menudo. Había un recado para él en el contestador automático de Laura esta mañana.
– ¿Que decía? -Julia se envaró aunque lo disimuló.
– Oh, nada. -Fingí indiferencia-. Lo de volveré a llamar y todo eso.
No insistió.
– ¿Sabes algo de las actividades de tu amiga?
– No demasiado, salvo que era muy guapa, un pedazo de mujer, y una buena modelo y actriz.
– ¿Algo acerca de con quién se relacionaba?
– No, ni idea. No vamos por ahí contando con quién salimos.
Quizá más tarde llegase la hora de los truenos. De momento echaba balones fuera. Seguí con mi línea blanda.
– La segunda vez que estaba en el piso, apareció Ágata Garrigós.
– Ah.
– Dejó una nota por debajo de la puerta. Una nota muy extraña.
– ¿Puedo verla?
– Sí, claro. -La saqué del bolsillo y se la pasé.
Julia la leyó en voz alta aunque para sí misma: «He cambiado de idea. Estoy dispuesta a negociar con usted. Es urgente. Póngase en contacto conmigo hoy mismo». Levantó los ojos, plegó los labios en un claro gesto de incomprensión y me la devolvió.
– ¿Sabes algo de esto?
– Supongo que sí -admitió, consciente de que yo la había seguido.
– ¿Quién es Ágata Garrigós?
– Una que tiene mucho dinero -dijo con admiración y pesar.
– ¿Qué relación tenía con Laura? ¿O contigo ahora?
– Conmigo, ninguna. Yo sólo hacía de intermediaria. Laura tuvo un lío con su marido, Constantino Poncela. El tío supo enrollársela bien, primero sin decirle que estaba casado, y luego… En fin, no sé exactamente cómo se lo montaron ni qué viento se traían. Duró lo que tardó Álex en volver, un par de meses.
– ¿Álex estaba fuera?
– Sí, haciendo una película barata. A Laura se le cruzaron los cables, pero ella estaba colada por él. Álex chasqueaba los dedos y Laura saltaba. Así son las cosas.
– ¿Dejó al tal Poncela?
– Laura siempre ha necesitado un hombre cerca. Me lo dijo ella misma. Era muy fuerte de carácter pero al mismo tiempo… Supongo que se sentía sola, celosa, porque Álex atrae a todas las mujeres como un imán. Pensó que se lo estaba montando con otras y lo suyo con Poncela fue más allá de lo normal. Se sintió impresionada por lo que tenía y por lo que seguramente le dijo que le daría. El mundo a sus pies.
– ¿Igual que Andrés Valcárcel?
– ¿Quién es ése?
– El que le compró a Laura el piso de Juan Sebastián Bach.
– No lo sabía. Nunca he oído hablar de él.
– ¿Se enteró la mujer de Poncela del lío de su marido?
– Sí, y metió baza. Toda una dama, ¿sabes? Fue a ver a Laura y ésta, que ya había recuperado a Álex, le aseguró que no volvería a suceder nada. Lo malo es que el tipo estaba colgado por Laura e insistió. Llamadas y todo eso. Se puso pesado.
– Esa nota habla de un chantaje.
– ¿Qué dices, hombre?
– «Estoy dispuesta a negociar con usted.» -Eso puede significar cualquier cosa.
– ¿Por qué has ido a hablar con Ágata Garrigós?
Esperaba la pregunta, y ya tenía la respuesta preparada.
– Laura estaba harta de Constantino Poncela y de su mujer. Me pidió que fuese a verla, antes de que la mataran. Me lo dijo después del entierro de Elena. Así que yo había quedado con esa mujer para explicarle la verdad, es decir, que vigilara a su marido, porque de Laura ya no tenía de qué preocuparse.
– ¿Y has ido a pesar de que Laura había muerto?
– Sí, he ido. Es lo menos que podía hacer, ¿no?
– ¿Es lo que le has dicho?
– Sí.
No se correspondía en nada con la escena que yo había visto en las escalinatas de la iglesia. Ni por los gestos ni por las reacciones de una y otra.
– Me ha parecido ver que la señora Poncela se echaba a llorar.
– ¿Y quién no lo haría en su caso? Por la razón que sea, quiere a su marido, ya ves. Todo esto la ha descentrado. Ha visto su matrimonio en peligro.
– ¿Le has dicho que Laura había muerto?
– No. Si la policía aún no lo sabe… No he querido meterme en líos.
Se defendía bien, y ganaba soltura, aplomo, a cada minuto.
– ¿Por qué fuiste a casa de Álex?
– Le he estado llamando todo el día, y no ha parado de comunicar. No sé si tiene el teléfono desconectado o mal colgado. Por eso al final he ido a verle. No debe de saber lo de Laura. Yo he pasado varias horas colapsada… -Unió sus manos en un gesto de tensión-. Después de ver el cuerpo… me he venido aquí, estaba en blanco. Al final y antes de acudir a la cita con la señora Poncela he decidido pasarme por la casa.
– ¿A quién has telefoneado al salir?
– ¿Yo?
– Con tu móvil, en el taxi.
Me lanzó una mirada envenenada.
– A Álex, por supuesto, una vez más. Seguía igual.
– ¿Y tu otra llamada?
– A la señora Poncela, para decirle que estaba de camino.
Iba cazándole las mentiras, o las desviaciones de la verdad. Unas veces era cautelosa, otras demasiado rápida. Pero era una buena actriz. Era convincente y se amparaba en su belleza. Cualquiera habría deseado creerla.
– ¿Dónde puede estar Álex?
– No lo sé. -Su reacción fue sincera. Se llevó una mano a los labios-. Estaba loco por ella. Iban a casarse.
– ¿Qué relación había entre Álex y Elena Malla?
– Ninguna.
– La portera de la casa de Elena me describió a alguien idéntico a él diciendo que la visitaba.
– De acuerdo -bufó-. Se conocían. ¿Y qué? Elena había salido con Álex antes de que él se enamorara de Laura. Esas cosas pasan. Seguían siendo amigos.
Me estaba hartando de tantas vueltas, verdades a medias y mentiras absurdas.
– ¿A quién proteges más, a Laura o a Álex?
– ¿Qué quieres decir? -Se puso en guardia.
– ¿Tengo pinta de idiota? -No quise que me contestara, por si acaso-. ¿Qué buscabas en el piso de Laura, y por qué Álex ha desaparecido justo hoy?
– ¿Estás sordo? ¡Te he dicho que…!
– Entraste en esa casa, registraste sus cosas, y con ella destripada al lado. Eso indica mucho estómago, y mucha urgencia. ¿Qué era?
– ¡Algo, no sé, un indicio, joder! -estalló-. ¿Es que no te entra en la cabeza? ¡Mierda contigo!
Se puso en pie y yo la imité. No la quería con ventaja, por si acaso. Fui más rápido y la sujeté sin manías. Su piel seguía siendo tan suave como dura era su carne. Sus ojos echaban fuego. Quiso soltarse y no lo consiguió. Por si acaso cuidé mi entrepierna. Tenía agallas para eso y más.
– ¿Quieres soltarme? ¡Ya está bien!, ¿no?
No lo hice.
– Tienes respuestas para todo, ¿eh? Pasando de que sean absurdas o contradictorias. ¿Vas a quedar mal ahora por una o dos? ¡Vamos!, ¿qué buscabas en el piso de Laura? ¿Fotos, tal vez?
– ¿Fotos? -dejó de debatirse, asustada-. ¿De qué cono hablas?
– Alguien se llevó unas fotos del dormitorio, y fuiste tú.
– ¡Yo no sé nada de lotos! -Se me quedó mirando más fijamente, y entonces vi un cambio, un destello. No supe si era para decirme la verdad o para seguir confundiéndome, pero dijo-: ¡Buscaba heroína, tío listo¡¿Te enteras? ¡Heroína!
Aflojé la presión y aprovechó para soltarse. No esperaba aquello. Julia dio tres o cuatro pasos para apartarse de mí, pero sólo eso.
– Laura era drogadicta. -Suspiró-. ¿No querías oír la verdad? Pues ya la tienes -me lo escupió a la cara-. Tu querida vecina, tu oscuro objeto del deseo, estaba enganchada. No se puede tener todo en la vida, ¿verdad? -Sonrió sin ganas, como si quisiera hacerme daño-. Eso no quiere decir que no fuese mi amiga y que yo no la apreciase, ¿vale? Busqué lo que pudiera tener en su casa, para deshacerme de ello y no complicarlo todo aún más. Lo hice por precaución.
Elena Malla. Laura.
– ¿También es drogadicto Álex?
– No.
– ¿Y tú?
– ¡No!
– Eso no cambia…
– Oye, basta ya. -Dejó caer los brazos a lo largo de su cuerpo, agotada-. ¿Por qué no te largas de una vez?
No era mala idea. El día estaba siendo muy duro y el anochecer amenazaba con acentuar el cansancio. Sin embargo me quedaban preguntas, y quería hacerlas por si Julia desaparecía de nuevo.
– Me iré cuando termine -la avisé-. ¿Sabías lo que hacía Laura?
– No te entiendo.
– Lo de la Agencia Universal.
– Sigo sin entenderte. -Me miró impasible.
– Laura trabajaba ahí. Agencia Universal.
– Te equivocas. Las dos trabajamos para la agencia de Martha Hardy.
– No hablo de su trabajo como modelo, sino del otro.
– ¿Otra vez? -Se llevó una mano a la cabeza-. ¿Se puede saber de qué leches estás hablando?
Cuando dejaba de ser fina, dejaba de ser fina. O eso, o que yo la estaba hartando de todo y poniéndola de los nervios.
– ¿No sabías que tu amiga Laura era una puta de lujo? ¿O las llaman «señoritas de compañía»?
– ¡Eres un maldito cabrón hijo de puta…!
Se me echó encima, con los ojos convertidos en dos brasas y las manos llenas de uñas buscando mi cara. Todavía no sé como conseguí sujetarla, porque era un toro. Quería pelea, y peleó, igual que la tigresa que antes había imaginado que era. Tuve que sacar genio y concentración para ponerle las manos a la espalda. Quedamos pegados el uno frente al otro, cada a cara. Era turbadora.
Sentí deseos de besarla.
Era una estupidez, pero es la verdad.
Con los labios entreabiertos, carnosos, aspirándola…
– Suéltame, por favor.
– ¿Te vas a estar quieta?
– Suéltame.
Lo hice, más por mí que por ella.
– Ahora vete.
– ¿Sabías o no lo de la Agencia Universal y que Laura hacía servicios íntimos para mantener su tren de vida?
– ¿Vas a irte o no? -Se cerró en banda.
No supe cómo continuar. Ahora ya no. Y desde luego no iba a arrancarle nada más, ni verdades ni mentiras. Recogí mi chaqueta arrugada y enfilé el camino de la puerta. Su voz me detuvo antes de abandonar la sala.
– ¿Adónde vas ahora?
– Tengo un par de citas importantes.
– ¿Vas a seguir con esto?
– Sí.
– ¿Por qué?
Me encogí de hombros.
– Conciencia -dije de forma vaga.
– ¿Cuando llamarás a la policía?
– No lo sé.
Eché a andar por segunda vez. A mitad del pasillo volví la cabeza. Julia me observaba, con los brazos cruzados sobe el pecho. Era un contraluz perfecto.
– ¿Encontraste la heroína? -fue mi última pregunta.
– No.
Me llevé su imagen en ese contraluz mórbido cuando salí de su casa.
XVIII
Lo de la heroína era nuevo para mí, pero no fue ésa la única razón que me decidió a regresar por tercera vez al piso de Laura. En las dos primeras no había podido terminar mi inspección, y aunque no me seducía nada la idea de volver a lo mismo, a enfrentarme a su cuerpo y el zumbido de las moscas, sabía que era inevitable. Paco me decía siempre que un examen minucioso de la escena del crimen es a veces lo más importante en una investigación. Los asesinos dejaban firmas invisibles.
Subí por el interior de la Gran Vía de Carlos III hasta mi calle. Tampoco dejé el coche en el aparcamiento. Esperaba irme enseguida. No creía ya que fuera a encontrarme a Francisco, pero me topé con él en el vestíbulo de la escalera. Le di unas palmaditas conspiradoras en los hombros. Dado mi trabajo de periodista, que a él le parecía fascinante, le encantaba colaborar, aunque nunca supiese para qué.
– Francisco, ¿recuerda si entra o sale mucho de la casa un hombre alto, joven, guaperas, piel bronceada y de cabello largo?
– Sí, mucho. -Supo al momento de quién le hablaba-. Va y viene del piso de la señorita Torras.
– ¿Se queda muchas noches?
– Bueno… -hizo un gesto impreciso-, yo me voy ahora, pero sí, creo que sí, porque algunas mañanas le veo salir cuando yo ya estoy trabajando. Su coche tampoco pasa desapercibido. Es un deportivo de color rojo que aparca por la calle.
– ¿Le vio ayer?
– Sí, llegaron los dos juntos. Y, cuando yo me marché, el coche seguía ahí. -Señaló la otra acera, frente a la sucursal de La Caixa.
– ¿Estaba todavía esta mañana?
– No me he fijado, aunque diría que no, porque ha venido un camión de mudanzas y han estado descargando muebles.
– ¿Ha visto hoy a ese hombre por aquí?
– No, aunque ya sabe que, con dos escaleras y dos entradas, siempre me pierdo la mitad. Es posible que haya subido o bajado media docena de veces. He estado ocupado en el garaje casi una hora. El que sí ha venido hoy es el otro.
– ¿El otro? ¿Qué otro?
– Uno que venía mucho antes, hace tiempo. Luego dejé de verlo y ya casi ni le recordaba. Él también tenía llave. Me ha sorprendido un poco, eso es todo.
– ¿Cómo es ese hombre?
– Pues… mayor, alto, bien plantado, elegante y con el cabello blanco.
– ¿Caminaba con normalidad?
– Sí. -Me miró extrañado.
– ¿Y tenía llave? -Sí.
– ¿Venían más hombres a verla?
No supo qué decirme. Eso violaba la intimidad de Laura, por muy amigos que fuésemos Francisco y yo.
– Venían, de acuerdo -asentí.
– Cada cual tiene su vida -la defendió con algo parecido a la tristeza.
– Ese hombre, ¿ha estado mucho arriba?
– Dos minutos.
Abrí la puerta del ascensor.
– Señor Ros -me detuvo el conserje-, ¿le ha pasado algo a la señorita Torras?
– No lo sé, Francisco -mentí-. No lo sé. Pero no comente nada de esto y confíe en mí, ¿de acuerdo? Mañana se lo cuento todo.
Lo de contarlo «mañana» era muy relativo. Subí al rellano que compartíamos Laura y yo, y respiré a fondo antes de abrir la puerta. Después de un día de calor, la peste a carne descompuesta era ya mucho más evidente. Me golpeó el rostro mientras el lejano rumor de las moscas me hería los tímpanos. Encendí la luz para no pisar la sangre, aunque ya conocía los senderos que la rodeaban, y entonces vi la nota a mis pies.
Ágata Garrigós no era la única que dejaba notas bajo la puerta.
Me agaché y la recogí. La única duda que pudiera tener acerca del visitante de Laura quedó despejada. «¿Estás bien? Llámame. Andrés.»
Me la guardé. La pregunta era obvia: dado que, como acababa de decir Francisco, tenía llaves, ya que las había utilizado para entrar en el portal, ¿por qué no había entrado con ellas también en el piso?
Me colé en el interior. La policía iba a creer que quien vivía allí era yo. Seguro que estaba dejando mil rastros. El olor era cada vez más difícil de soportar. A los daños ocasionados en aquel cuerpo excelso uní la descomposición, así que me puse filosófico y llegué a la conclusión de que la vida es una mierda y relativa. Veinticuatro horas antes, mi vecina debía de oler como una diosa.
Una mosca se me posó en la mano. La sentí como una intermediaria entre Laura y yo. La aparté y busqué el cuarto de baño principal, que estaba al lado de la habitación de Laura. Mojé mi pañuelo con agua y me lo llevé a la nariz. Fue un filtro eficaz. Regresé al lado del cadáver y le inspeccioné los brazos. Tenía huellas de pinchazos, en efecto. Julia no me había mentido en lo de su enganche.
Tal vez Julia dijese más verdades de las que parecía o callaba.
Todavía era demasiado joven.
– Quieres creerla, gilipollas -me dije.
Cerré puertas, para aislar el olor y para que no se vieran las luces que iba encendiendo. También bajé persianas. Volví a la habitación de Laura e inicié un registro sistemático. Lo continué en el baño y en la habitación contigua a la de ella. Estaba cerrada con llave. Saqué el llavero y fui probando hasta que di con la que encajaba en la cerradura. Al abrir la puerta y la luz me encontré con algo que no esperaba.
Aquello, más que una habitación, era un zulo.
Se trataba de un lugar pequeño, angosto, con muchas estanterías llenas de cajas y archivos. Pero lo más importante no era eso. Lo más importante eran las cámaras.
Dos de fotos y una de vídeo.
Instaladas en trípodes frente a un cristal tras el cual se veía la habitación de Laura. Y su cama.
Salí del cuartito para hacer la última comprobación, aunque estaba fuera de lugar. El espejo de la habitación, de casi dos metros de largo por uno de alto, servía de ventana. Por un lado, espejo; por el otro, cristal. Desde aquel zulo, alguien fotografiaba a Laura con sus amantes de pago, y los filmaba en vídeo.
Al fin y al cabo, sí era una buena actriz.
Me sentí bastante mal.
Según Francisco, Álex entraba y salía como Pedro por su casa. Él era el cámara. El maldito cabrón hijo de la grandísima puta era el cámara.
El negocio era el chantaje.
Miré el retrato de Laura y me pregunté cuánto de ángel debía quedar detrás de su nueva imagen de demonio. Sentí dolor por el silencio y volví otra vez a la habitación de las cámaras. Aquellas carpetas y archivos debían de contener material de alto voltaje. Podía pasarme horas allí registrándolo todo, pero no disponía de tanto tiempo. Además, no quería verla desnuda mientras otros le hacían de todo, o se lo hacía ella misma. Me sentía bastante mal, idiota, cabreado y estúpido. Cualquiera de los chantajeados por Laura y su novio tenía motivos para matarla. Cualquiera de aquellos pobres diablos de clase alta, acorralados, con dinero para pagar el placer de poder estar con una mujer como ella.
¿Era eso lo que me irritaba?
A pesar de todo inspeccioné algunos de los archivos, para estar seguro.
Me llevé una sorpresa.
Papeles, documentos y recibos.
Miré más. Nada. Y las cintas de vídeo eran vírgenes.
Acabé inspeccionándolo todo más a fondo. Carretes nuevos de fotografía de alta sensibilidad en una caja, objetivos para acortar distancias o captar detalles, y más papeles insulsos. Allí no había ningún archivo, ninguna prueba.
Lo comprendí al momento.
El material sensible debía de estar en cierta torre de la calle Pomarel.
Cerré la puerta, con llave. Sólo para acabar el registro examiné las otras dos habitaciones y el segundo baño. En una había una cama individual. En la otra, infinidad de trastos, una mesa de trabajo, un armario con más ropa, prendas de otras temporadas, invierno sobre todo, abrigos, trajes de chaqueta, pantalones y muchos zapatos. El vestuario de una reina. Lo último que vi fue una carpeta, más bien una cartera, de piel, de las que llevan las modelos, enorme, con su story book. La abrí y me encontré con las mejores fotografías profesionales de Laura, todas ellas de unos años antes. Aquello para lo cual ya no existía. Se había cansado de ser una más. Eso o la edad que la había desbancado frente a las nuevas leonas que surgían todos los años dispuestas a comerse el mundo.
No sé muy bien por qué lo hice.
Me llevé la cartera de piel.
Ya no encontré nada más. Ni en el cuarto de la criada, destinado a la plancha, la secadora y más trastos, ni en la galería que daba al patio interior del edificio, ni en la cocina. Abrí algunos botes por si la heroína estaba allí, pero no encontré nada. En la nevera, comida, poca, pero vi una docena de botellas de cava como la que tenía incrustada en la vagina. La puerta de servicio estaba cerrada por dentro. Punto final.
Salí del piso de Laura por tercera y última vez. No me encontré con nadie. Metí como pude la enorme cartera de piel en la parte de atrás del Mini y arrojé a la guantera el pañuelo que me había servido de filtro, y que todavía estaba húmedo.
De vuelta a la carrera, bajo la debutante noche.
XIX
Era muy tarde para volver al piso de Elena Malla, pero no quería dejar pasar por alto la posibilidad de echarle un vistazo. Conduje lo más rápido que pude hasta Sants y aparqué con más suerte de la esperada en un hueco en la misma calle. La señora del «Oiga, ¿verdad?» hablaba animadamente con una vecina a pie de portería, tal vez explicándole que al día siguiente sería famosa porque un fotógrafo iba a inmortalizarla. Cuando entraba yo las vi despedirse, así que eso me ahorró molestias. Nada más verme, la mujer movió su estructura cilíndrica, atrapó unas llaves de un armarito de su cubículo y me lanzó una sonrisa.
– Enseguida subimos, oiga.
Guardó las llaves en un bolsillo de su delantal y cerró la garita, no sin antes colocar un cartelito en el que pude leer: «Estoy recogiendo las basuras». Esto es eficiencia.
– ¿Alguna novedad? -le pregunté cuando se reunió conmigo frente al ascensor.
– ¿Novedad?
– ¿Ha venido alguien preguntando algo más, o a por las cosas de la señorita Malla?
– No, no -me aseguró con firmeza-. Nadie, oiga.
Le abrí la puerta del ascensor. Insistió en que pasara yo primero. Me dijo que era un caballero. Y yo, por serlo, insistí en lo contrario. Se puso tozuda y tuve que empujarla. Subimos a las alturas.
– Espero no me esté metiendo en un compromiso, ¿verdad?
– No tenga miedo -la tranquilicé-. Y déjeme decirle que, en beneficio de todos, actúa correctamente.
– ¿Quiere decir?
Le mostré mi mejor cara de sinceridad. Salimos al rellano y puso un dedo en sus labios para que no hiciese ruido. Cuando estuvo segura de que no había nadie cerca, abrió muy despacio la puerta del piso de Elena Malla. Nos colamos dentro y volvió a cerrarla aún con más cuidado.
– ¿Por dónde quiere empezar? -me preguntó más tranquila.
Me daba igual. Ni siquiera sabía si buscaba algo o esperaba encontrar cualquier detalle útil. Quizá lo supiese cuando lo viese. Le pedí que me llevase al lugar donde estuvo desvanecida.
– Por aquí. No toque nada, ¿eh?
Llegamos a una sala decorada por el viejo sistema de amontonar cosas sin sentido. Tuve una sensación de déjà vu total. Los restos del naufragio de un ser humano. Faltaba casi todo lo esencial, y, tratándose de una drogadicta, aquello no era producto de la casualidad. La dependencia crea unos gastos fijos diarios. Inicié mi revoloteo por la mesa, el aparador y la librería sin apenas libros ni adornos.
– Entró y salió tanta gente el otro día, pobrecita -dijo la mujer-. Espero que nadie aprovechara para llevarse algo, ¿verdad?
– Era una emergencia -dije por decir algo.
Se tranquilizó.
Era un buen perro guardián. Me seguía a todas partes, observaba dónde ponía las manos, lo que tocaba, y hasta si volvía a dejarlo en el mismo sitio. Por dos veces rectificó la posición de sendos objetos que yo había tocado: una fotografía que mostraba a Elena en sus mejores días y una piedrecita de color rojo de procedencia indefinida. Pedí a los cielos que enviaran un rayo paralizador, pero no sucedió nada.
En una mesita ratona, entre dos butacas viejas, había algunas fotografías añejas con marcos baratos. Una, la más antigua, correspondía a un hombre y una mujer, jóvenes. La mujer sostenía un bebé en los brazos. Elena y sus padres, deduje. En otra, más reciente, vi a un hombre atractivo, de cabello largo, rostro bronceado y sonrisa a lo James Bond de playa. En la tercera, el mismo Apolo abrazaba a Elena Malla. Los dos en traje de baño. Ella tenía un tipazo. Él no le iba a la zaga, musculoso y cachas.
Álex.
Le odié nada más verle.
Ya tenía un cuadro mental suyo. Parásito, arribista, chulo, con su casa maravillosa y su deportivo rojo, capaz de tener colgadas por él a un montón de mujeres de bandera como Elena Malla o Laura Torras. Y utilizarlas para hacerse rico.
Las echaba a perder y después…
Según Julia, Laura y Álex eran novios e iban a casarse. Elena, sin embargo, no parecía haberle olvidado. Allí estaba la prueba. No tenía sentido, salvo que fuese masoquista o…
Y Laura le había pagado todos los gastos.
No me encajaba nada.
– ¿Dónde está el dormitorio?
– Por aquí, venga.
La seguí. El piso no era muy grande. Vi una habitación pequeña, con dos camas individuales, y un cuarto de baño en desorden manifiesto, con medias, bragas y bodis colgando por todas partes. Todos eran minúsculos y muy sexis.
– Éste es -me indicó la mujer.
Me dejó entrar primero. La cama era de matrimonio, tamaño súper. Un armario entreabierto me permitió ver un montón más de ropa en desorden. Lo que más me interesó, sin embargo, fue el bolso de Elena Malla depositado en la cómoda. Me acerqué a él y lo cogí. La señora del «Oiga, ¿verdad?» se puso de inmediato a mi lado.
– Oiga, no debería…
– No tema -la tranquilicé.
No se tranquilizó. Miraba mis manos como si yo fuese David Copperfield a punto de hacerlo desaparecer. Al bolso le pasaba lo mismo que al de Laura: contenía poco menos que todas las rebajas de El Corte Inglés. Había demasiadas cosas como para inspeccionarlo con minuciosidad. Lo único que saqué de él fue el billetero. La portera dio un respingo. Lo abrí y me apareció otra fotografía de Álex junto con el documento nacional de identidad. Tenía sus buenos años, no era de los más recientes. La dirección no se correspondía con la del piso en que me encontraba. La memoricé lo mismo que los otros datos. Nombre del padre: Laureano. Nombre de la madre: Carmen. Profesión: modelo. Estado civil: soltera.
– No se lo irá a llevar, ¿verdad?
– No, mujer, ¿qué dice?
– Ah, bueno. -Comprobaba la edad y todo eso.
– Ya, ya.
Pero no se quedó tranquila hasta que hube metido el billetero en el bolso y el bolso en su lugar.
La habitación de Elena Malla no tenía ningún espejo grande. Allí no se hacían fotografías comprometedoras. Eso me hizo comprender que no encontraría nada más. Hora de irse.
– Vivía con demasiada discreción como para ser modelo, ¿no?
– Tuvo buenos tiempos -la defendió la portera-. Al caer enferma… Ya sabe.
Sí, sabía.
– Ha sido usted muy amable. -Empecé a caminar hacia la salida.
La oí suspirar, más aliviada. Trotó detrás de mí hasta alcanzarme, rebasarme y detenerse en la puerta. Aplicó su oído experto a la madera y luego abrió. No había nadie cerca. Eso la tranquilizó del todo. El ascensor incluso seguía en el piso. Entramos y, mientras bajábamos, me dijo, iluminada por una inocente curiosidad:
– Oiga, las fotografías serán en colores, ¿verdad?
XX
La lista de las personas que iban a odiarme al día siguiente, o en cuanto se supiese la muerte de Laura y mi serie de visitas, iba aumentando en proporción directa a la constatación del lío en que me estaba metiendo. Ni Paco iba a salvarme el pellejo, y menos los del periódico, por mucho que alegase que era «una noticia».
La dirección que constaba en el DNI de Elena Malla correspondía al Ensanche, en la calle Mallorca entre Aribau y Muntaner. Tenía que ser la casa paterna. Opté por ir allí antes que hacer una segunda visita a Andrés Valcárcel, el hombre infartado de la silla de ruedas que luego se ponía a caminar como si tal cosa. El que el padre de Elena Malla estuviese loco me contenía un mucho, aunque no tanto como para que no quisiera cerrar el círculo con todos aquellos que tuviesen algo que ver en el caso, y más en los sucesos de los últimas veinticuatro a setenta y dos horas.
Metí el coche en el aparcamiento de delante. El empleado me indicó que lo pusiera en «el rincón del fondo». Los Minis siempre iban a parar a los rincones del fondo. Pese a que parecía un guiñapo arrugado, atrapé la chaqueta. Siempre me daba un poco más de seriedad. Ya era tarde, muy tarde, y allí no había portera o conserje, sólo el portero automático. Y no sabía cuál era el piso de Laureano Malla. Probé de abajo arriba. Dos no me contestaron, uno dijo que no sabía en qué piso vivía, otro más me insistió en que me equivocaba y, por último, una voz me indicó que era el cuarto segunda. Si llamaba al cuarto segunda lo más probable es que el hombre me preguntara y entonces podía pasar cualquier cosa. Me arriesgué con otros timbres hasta que tuve suerte. Cuando sólo me quedaban dos timbres a los que llamar, una voz de mujer me dijo también que era el cuarto segunda y, para mi sorpresa, escuché el zumbido de la puerta que se abría.
Subí en un viejo ascensor de los de antes. Todo el edificio era antiguo. Mientras lo hacía, me pregunté de qué forma me iba a presentar ante aquel hombre que había enterrado a una hija y estaba solo. No quería mentirle, decirle que era detective o cualquier otra estupidez. El ascensor me llevó con toda su dignidad hasta la cuarta planta, pasando a través de rellanos muertos que eran otras tantas estaciones de mi vía crucis personal, sin que dejara de preguntarme a mí mismo si no sería mejor que le contase la verdad.
El Laureano Malla que me abrió la puerta de su casa, bañado por la amarillenta luz de su rellano y por la no menos apagada bombilla de baja potencia de su propio recibidor, era un hombre de rostro cetrino, espectral, con apenas media docena de guedejas deshilachadas y despeinadas en la parte superior de su cabeza, unos ojos tan hundidos en las cuencas como amargos en su mirada, una nariz prominente, arqueada y coronada por dos grandes orificios, y una boca de sesgo invertido que formaba una media luna nítida con los extremos hacia abajo. Todo ello bañado por un cruce interminable de arrugas y enmarcado por un óvalo petrificado.
Boris Karloff era más guapo que él.
Dejé a un lado mi cinismo. Recordé, de nuevo, que había enterrado a una hija, tan hermosa que imaginé que había salido a la madre, no a él.
– ¿Qué quiere?
Su tono no era amable. No tenía por qué serlo a aquella hora. Mi cabeza trabajó más aprisa hasta llegar a la única conclusión posible: la verdad.
– ¿Puedo hablar con usted unos minutos?
– No quiero comprar nada.
– Es sobre su hija, Elena.
Se le hundieron más los ojos. La frente se pobló de nuevas arrugas, líneas horizontales formando una serie de olas atrapadas en su breve dimensión. La huesuda nuez subió y bajó por el tramo de su cuello seco y apergaminado.
– ¿Quién es usted? -preguntó con más fuerza.
– Me llamo Daniel Ros. Soy periodista.
Intentó cerrarme la puerta en las narices, pero fui más ágil. Metí el pie por debajo. Tenía experiencia en eso. Por arriba frené el impacto con ambas manos. Al ver detenido su intento, tuvo dos reacciones: por un lado, el miedo; por el otro, una sorpresa que se convirtió en ira.
– ¡Oiga!, pero… ¿qué pretende?
– Por favor, escúcheme.
– ¡Váyase!
– ¡Han matado a Laura Torras!
La presión cedió. Sobrevino un relajamiento cargado de síntomas, un cruce de idas que le rompió los esquemas. Esa vez pude verle los ojos, llenos de cansancio, dolor, entumecidos por la humedad después de haber sido testigos de lo que no le gustaba. No se llevaba bien con su hija, había hablado de Dios a gritos en el entierro. Aquel hombre estaba desquiciado.
Me observó desde una gran distancia, pero ésta no era física sino personal.
– ¿Qué ha dicho?
– Lo que ha oído. Laura Torras ha sido asesinada. -Por si acaso, fui más preciso-: La mujer que se hizo cargo del entierro de su hija.
– Laura. -Movió la cabeza ligeramente, ladeándola. Surgía de una pesadilla para meterse en otra. Tal vez no estuviese en sus cabales. Algunos locos tenían mejor aspecto que él. Me miró y repitió-: Laura.
– ¿Puedo pasar, señor Malla?
– ¿Qué… ha sucedido?
No se movió. Empleé la mejor de mis paciencias y el más dúctil de mis tactos.
– Ha aparecido muerta en su casa, esta mañana. Alguien se ensañó con ella.
Se me quedó mirando y me sentí incómodo. Incluso ridículo. Su cara era inexpresiva, como si la idea tardase en entrar y llegar al centro neurálgico de sus reacciones. Sin embargo, por fin se produjo el milagro: se apartó y me franqueó el paso. Cerró la puerta. Creía que echaría a andar por el pasillo que seguía pero no lo hizo. Nos quedamos en el recibidor. A su espalda vi un par de carteles de cine, de Casablanca y La diligencia. Por el pasillo había más, y también fotografías. Laureano Malla llevaba una bata y unas pantuflas, todo viejo, todo anacrónico, como el papel de la pared. Intenté ver aquellas imágenes.
– Perdone, no me encuentro… demasiado bien -dijo con una voz rota.
– Siento molestarle, de verdad, y más a esta hora, pero Laura era muy amiga de su hija, la quería mucho.
– Me temo que… ¿Cómo ha dicho que se llama?
– Daniel Ros.
Le enseñé mi carné de periodista y la credencial del periódico. Los estudió de cerca. Me di cuenta de que parecía más viejo de lo que era en realidad. No tendría muchos más de sesenta aunque aparentase ochenta.
– ¿Para qué quiere hablar conmigo? No entiendo.
– La muerte de Laura será un escándalo, y no quiero que se ensucie el nombre de su hija si puedo evitarlo. Estoy intentando averiguar la verdad, qué pasó.
– ¿Qué puedo saber yo?
– Quizá nada -recordé lo que me había dicho la enfermera jefe de la planta de urgencias del Clínico y también Julia-, pero, con la ayuda de Dios, todo esfuerzo valdrá la pena.
La palabra «Dios» le provocó una sacudida. Su rostro se dulcificó un poco y me miró con más atención.
– Él vigila -sentenció elevando un dedo hacia lo alto.
– Su hija se suicidó y Laura Torras ha sido asesinada. ¿Cree que pueda existir una relación entre ambos hechos?
La paz desapareció de su cara.
– Mi hija murió por accidente, señor Ros -manifestó en un tono que no admitía réplica.
– Pero se drogaba, lo mismo que Laura, y las dos habían salido con un hombre llamado Álex que ahora ha desaparecido.
Me estaba habituando a sus cambios de expresión constantes. El de ahora fue casi una conmoción.
– ¿Un hombre? ¿Qué hombre?
– Usted le vio ayer en el entierro, uno alto, cabello largo, piel bronceada y atractivo, ¿lo recuerda? Iba con Laura.
– ¿Cómo sabe que ha desaparecido?
– No aparece por ningún lado, y es la pieza clave de todo este embrollo.
Se llevó una mano a los ojos y se los apretó bajo el síndrome de una gran tensión. Se los hundió aún más. Desaparecieron tras el peso de su agotamiento y las sombras proyectadas por la escasa luz. Aproveché el momento para ver mejor las fotografías. Vi a actores y actrices en sus primeros años, como Carmen Maura, Penélope Cruz o Antonio Banderas, y a otros ya en su etapa más madura, como Alfredo Landa, José Luis López Vázquez o Fernando Fernán Gómez. En todas estaba un Laureano Malla sonriente, al principio treintañero, después cuarentón. Por el pasillo seguían las fotos y los pósters de películas clásicas: El apartamento, La semilla del diablo, West Side Story… Yo pensaba en películas desde el momento en que me sentí como Dana Andrews en Laura, pero aquel hombre vivía rodeado de ellas.
– Mi hija era todo lo que tenía. Todo -suspiró de pronto-. Dios nos lo da. Dios nos lo quita.
– ¿Por qué se enfadó tanto con Laura Torras? Ella sólo quería ayudar.
– Pagó el entierro. Debí hacerlo yo.
Me pregunté si podía. No parecía vivir holgadamente. De pronto le vi oscilar de derecha a izquierda, como si estuviese a punto de caer, y lo sujeté sólo lo preciso para que él se apoyase en la pared, con una mano.
– ¿Cuánto hace que no come o no descansa, señor Malla?
– Por favor, váyase -me pidió.
– Debería ver a un médico -le aconsejé-. Y no estar solo.
– Dios está conmigo -me sentenció revistiéndose de un aura mesiánica-. Váyase. Yo no puedo decirle nada.
Mi hija…, mi hija ya no vivía aquí, tenía su propia casa, su vida, su mundo infernal. Ella quería ser libre, ¿sabe? Siempre decía lo mismo. Ahora ya lo es. Espero que Dios la haya perdonado y acogido en su seno.
– ¿Y Laura Torras? ¿Acaso no merece ella también un poco de compasión?
No esperaba mucho más, y no lo hubo. Laureano Malla movió la cabeza en horizontal y recuperó su estabilidad. Se llenaba de grandeza cada vez que hablaba de Dios, pero ahora sus palabras fluyeron preñadas de odio y amargura y estuvieron sazonadas de asco.
– Los lobos se comen entre sí, señor Ros. A mí ya no me importa nada, ¿entiende? Nada. El mundo entero puede irse al diablo, y que Dios me perdone por decir esto.
Me abrió la puerta. Fue de lo más explícito.
– También los lobos son criaturas de Dios -le dije, puesto en situación.
– Sea según Su Voluntad -me despidió pontifical.
Creo que me sentí estúpido. Soy agnóstico. Nunca he soportado a los iluminados, ni siquiera a los que, como Malla, se escudan detrás del dolor, su pureza y la santidad, para arrojarles a los demás el hecho de que sean presuntamente débiles. Ellos se sienten fuertes porque poseen La Verdad. Los demás somos idiotas porque estamos lejos de ella. No creemos. Pero Dios nos perdonará a todos, oh, sí. Maravilloso.
Ésos eran los que mataban en nombre de todos los dioses habidos y por haber.
Laureano Malla no era más que un pobre diablo atenazado por la pérdida de su hija, y no sólo ahora, con su muerte, sino antes, viéndola apartarse de El Camino, cuando ella se marchó del Templo de La Verdad para caer en el pozo del vicio y la degradación.
Me sentí irritado.
Tanto como para no esperar al ascensor y bajar a la calle a pie, renegando de mi suerte.
Laureano Malla era un muerto en vida, una reliquia. Había otros que estaban mucho más vivos. Algunos hasta iban en sillas de ruedas.
XXI
Estaba tan metido en mis pensamientos que por poco me llevo por delante a una madre con un niño en un paso cebra. Claro que la mujer cargó a las bravas, con la criatura en brazos, como quien toma parte en una cerrada ofensiva sobre posiciones enemigas al grito de «ya pararán». Y paré. Pero mi frenazo hizo que el taxi que iba detrás de mí estuviese a punto de empotrarse contra mi Mini. Le hice un gesto conciliador al taxista y éste, un tipo joven con un mostacho espeso, me correspondió con otro de comprensión. Paz y gloria.
Intenté olvidarme de Laureano Malla. Me pregunté si aún ejercería de crítico de cine en algún medio que yo no tenía controlado. No recordaba ni su nombre.
Andrés Valcárcel era otra cosa.
Me había engañado por la mañana. Ahora iba sobre aviso.
Aparqué el coche decentemente, en la calle, en un hueco que había dejado un viejo Panda que tenía todo el aspecto de haber sufrido colisiones múltiples a lo largo de su historia sin que nadie se ocupara de arreglarlo. Caminé hasta el edificio y agradecí el que en una casa como aquélla hubiese conserjes las veinticuatro horas. Le dije que iba a ver al señor Valcárcel y me franqueó el paso. Cuando llamé a la puerta me pregunté si su perro de presa, la enfermera Gómez, seguiría allí.
Tuve suerte.
– ¿Quién es? -me preguntó la voz del empresario sin abrirme la puerta.
– Daniel Ros, el detective. He estado aquí esta mañana.
La pausa fue breve. Pero fue una pausa, al fin y al cabo.
– ¿Qué desea?
– Hablar con usted un par de minutos, por favor.
Ya no hubo pausa.
– Aguarde un momento -me dijo.
El momento tardó un minuto. Con el oído pegado a la puerta, logré identificar primero sus pasos alejándose y después el apenas perceptible maullido de la silla de ruedas acercándose de nuevo a mí. Valcárcel debía de haber hecho muchas cosas durante ese minuto, porque me pareció jadeante y algo mal peinado, como si se hubiese cambiado de ropa o puesto la liviana bata de seda que llevaba. Me lanzó una pétrea mirada de abajo arriba antes de apartar su silla para que yo pudiera entrar.
– No le esperaba -reconoció.
– ¿Está solo?
– Sí.
No me dio más explicaciones. Me precedió él mismo hasta la habitación en la que habíamos hablado, su estudio. No cerró las dos puertas. Ya no había nadie. Noté su preocupación en los gestos, el rostro y la voz. Se movía más despacio, quizá tratando de pensar por qué estaba yo allí a la hora de la cena. Por eso hizo la primera pregunta:
– ¿Se olvidó de algo esta mañana?
– No, yo no -le dije-. Usted sí.
– No le entiendo.
Estaba harto de dar vueltas en círculos. No conseguiría que el asesino se me echase a los brazos confesando, sólo con hacer preguntas más o menos intencionadas y tratándoles con guante blanco. Así que ataqué. Saqué de mi bolsillo la nota que él mismo había dejado bajo la puerta del piso de Laura y se la enseñé.
En su rostro sólo apareció una leve crispación. No era ni miedo ni desasosiego, sólo esa crispación.
Tenía temple. Y dignidad.
– Sí, ¿y qué?
– No parece necesitar esa silla de ruedas las veinticuatro horas del día. ¿Mató a su enfermera o le dio el resto del día libre?
Sonrió. Debí de hacerle gracia.
– Me habría gustado hacer lo primero -reconoció-. Pero fue lo segundo.
Me senté delante de él y guardé la nota. Mi gesto le hizo entristecer la mirada. Juntó sus dos manos y esperó.
– ¿Por qué no me dice la verdad? -pregunté.
– ¿Qué verdad?
– Que aún veía a Laura.
– No la veo. Usted me alarmó con su visita y pensé que tal vez tendría problemas. Eso es todo. Por eso fui a verla. Sea como fuere, no me dé lecciones de ética, señor Ros.
– No le entiendo.
Andrés Valcárcel señaló un montón de periódicos y revistas depositados encima de una mesita.
– Un hombre activo, que se ve obligado por las circunstancias a pasar un tiempo de su vida fuera de la circulación, lee mucho, señor Daniel Ros Martí, periodista. Me había pillado.
– ¿Por qué no me lo dijo?
– ¿Por qué tendría que haberlo hecho? Preferí seguir sus reglas y su juego. Se aprende mucho más escuchando lo preciso y hablando cuando es necesario. Mandamiento de oro número uno para el buen empresario. También imaginé lo que buscaba.
– ¿Qué cree que es?
– Antes, un reportaje. Ahora, después de ver esa nota en su poder, algo más.
– ¿Como qué?
– Usted tiene algo que ver con Laura, y quiere saber si yo aún estoy en la partida. Debe de estar enamorado de ella, ser celoso… Debió de creer que, si se hubiese presentado aquí como periodista esta mañana, yo no le diría ni una palabra. Y se equivocó. Soy viudo, ya no tengo nada que ocultarle a nadie. Y a un detective de verdad le hubiese dicho todavía más, sin problemas, siempre partiendo de la base de que Laura haya desaparecido, cosa que ahora no me creo.
– No busco un reportaje, ni tengo nada que ver con Laura.
– ¿Me toma por imbécil? -se rió-. Yo introduje esa nota por debajo de su puerta. Si usted la tiene, es porque tiene las llaves del piso de Laura. Ella no le daría las llaves a nadie con quien no se acostara.
Había ido a preguntarle, a practicarle un tercer grado, y me daba la impresión de que quien estaba cuestionado y debía responder era yo. Intenté darle la vuelta a eso.
– Soy su vecino -dije.
– ¿Qué?
– No le mentí del todo. Estoy investigando.
Ahora fue él quien se sorprendió.
– ¿Así que… es cierto que ha desaparecido?
– Sí.
Me sostuvo la mirada, incrédulo, y de pronto se puso de pie. Casi me asustó. Caminó sin problemas en dirección a un mueble, que una vez abierto resultó ser un bar, y desde allí me preguntó:
– ¿Quiere beber algo?
– No, gracias.
– Yo lo necesito -confesó.
Se sirvió algo fuerte y miró la botella. La gravedad de un segundo infarto le colocaba a las puertas de la muerte, pero él mismo se encogió de hombros y apuró el vaso de un trago. Regresó adonde yo estaba, pero ocupó otra butaca, no su silla de enfermo.
– ¿Va a contármelo todo? -insistí-. Es tarde.
– ¿Debo contarle algo?
– Me ayudaría.
– La palabra «todo» es muy ambigua en este caso. No sé nada. Hace mucho que no la veo. ¿Qué quiere? A cambio, ¿por qué no me explica qué interés tiene en esto?
– No tengo que ver con ella, apenas la conocía. Pero soy periodista, y curioso. Alguien como Laura no puede desaparecer así como así.
Me lo estaba ganando. Valcárcel debía de ser poderoso. Mucho. Cuando se supiese lo del crimen…
– ¿Quiere que me trague eso?
– ¿Por qué no?
– Oiga, Ros. -Su tono fue condescendiente en exceso-. Laura es una mujer de bandera. Nada de lo que le pase o le afecte es casual, y no conozco a nadie que lleve pantalones y se quede igual después de conocerla. Si es su vecino, y no lo dudo, está haciendo méritos como un caballero andante para ir tras ella.
– ¿Se drogaba ya cuando estaba con usted?
– ¿Cómo dice?
– Entré en su casa con las llaves del conserje, y lo que encontré no me gustó nada. Había heroína como para tumbar a un ejército. ¿Comprende ahora el motivo de que quiera localizarla sin armar ruido? Es guapa, de acuerdo, y me gusta, ¿a quién no? Pero anda en la cuerda floja. Quiero ayudarla, como usted si lo que dice en esa nota es cierto. -Toqué su mensaje en mi bolsillo.
Su cara no cambió, pero la palabra «droga» le estaba haciendo pensar.
– ¿Me dice la verdad? -insistió.
– ¿Cuánto hace que no la veía?
– No sé, unos meses.
– ¿Llevaba manga larga o manga corta?
– No recuerdo. O sí…, espere… El conjunto se lo había comprado yo. Era invierno. Llevaba manga larga.
– Como en verano. Tiene los brazos acribillados. -Estaba en terreno resbaladizo y le aclaré-: Un día la encontré desmayada en el rellano, la entré en su piso, le quité la blusa y lo vi. Por eso lo supe.
Se dejó caer hacia atrás, estupefacto. Su sorpresa parecía real. Si continuaba amándola, como era lógico, aquello le hacía daño. Y tenía demasiados años como para sentirse avergonzado por nada. Ya no le rendía cuentas a nadie, ni a sus hijos. Sólo a sí mismo. Con un corazón en quiebra, las cosas deben verse de forma distinta. Creo que hubiera dado cuanto tenía por Laura, y hasta habría preferido vivir con ella un poco y morir feliz que hacerlo más tiempo y solo.
– ¿Por qué fue al piso de Laura?
– Ya se lo he dicho. Me alarmé con lo de la desaparición. Fui a verla para recordarle lo que ya sabe de sobra, que puede contar conmigo siempre, como la última vez. De paso…
– Así que me creyó.
– Por lo menos me dio la excusa para volver a verla.
– Francisco, el conserje, que dijo que había entrado con sus llaves en el portal, pero en cambio no hizo lo mismo con el piso. ¿Por qué?
– Sí, conservaba un juego de llaves. Me pidió las mías cuando terminamos, pero me hice un duplicado no sé por qué, tal vez como si fuera una forma de creer que todo podía volver a ser diferente. Lo que no me esperaba es que Laura hubiese cambiado la cerradura de la puerta. Claro que intenté entrar, pero no pude. De ahí que le dejara esa nota.
– ¿Tiene las llaves aquí?
– Sí.
– ¿Me deja verlas?
Se levantó, abrió un cajoncito y me entregó las llaves. La del cuartito secreto, el zulo de las cámaras, no estaba allí. Lo imaginaba, pero quise comprobarlo. Se las devolví aunque ya fuesen inútiles.
– ¿Acaba de decir que la última vez que la vio fue porque ella necesitaba ayuda?
– Dinero.
– Y acudió a usted.
– Quedamos como amigos, se lo repito. Eso era mejor que perderla, montarle el número, gritarle… Confié en que tarde o temprano volvería a mí. Cuando me dijo que estaba enamorada de otro… lo pasé muy mal. A cierta edad esas cosas duelen más, aunque se vean desde otra perspectiva, más serena y fría. No dudé de que se hubiera colgado por un hombre, pero conocía a Laura y pensé que cuando se desengañase… Ella no es de las que se atan, se casan o tienen hijos… Ella no. -Hablaba un poco a trompicones, mirando más para sí mismo que para mí-. ¿Sabe algo? Yo habría preferido verla muerta antes que con otro, y aun así me resigné y me dije que una mujer como Laura no vive sólo de amor. Soy realista. Así que cuando vino a pedirme ayuda, actué como un caballero, generoso, sin hacer preguntas, sin recriminaciones, sin un «te lo dije» ni un «lo tendrás todo si vuelves»… Nada.
– ¿Le dijo ella para qué quería el dinero?
– No. Me habló de un apuro y eso fue todo. Estaba muy nerviosa. Y desesperada. De otro modo no habría dado ese paso, porque también es muy orgullosa.
– ¿Llegó usted a conocer a ese otro hombre? Se llama Álex.
Andrés Valcárcel bajó la cabeza.
– Sí.
– ¿Por casualidad o de manera premeditada?
– Tampoco es que me rindiera sin más, sin luchar. -Me desafió con la mirada-. Quise ver cómo era mi rival.
– Contrató a un detective. -No era una pregunta.
– Lo hice yo mismo. La seguí un par de veces.
– Y comprendió de qué calaña era el tal Álex.
– Sí. -El dolor sembró de cenizas su rostro-. No pude entenderlo. Es… -Apretó los puños con rabia-. Habría entendido que Laura me dejase por alguien más joven, incluso por verdadero amor, por alguien con calidad, personalidad. Sin embargo, ese tipo… La gente que carece de clase y lo asume tiene cierta dignidad, está en su sitio. Pero ese mal bicho era todo lo que yo más odio, un perfecto vividor. No sé ni cómo explicarlo.
– ¿No trató de prevenirla?
– No me habría hecho caso. Mi única arma era dejar que reaccionara por sí misma. Cuando vino a mí en busca de ayuda vi el cielo abierto. Pero han pasado los meses…
– Fue comprendiendo que ella no iba a volver.
– Sí.
– ¿Se resignó?
– No.
– ¿La llamó, hizo algo?
– Fui a verle.
Eso me hizo abrir bien los ojos.
– ¿En serio?
– Averigüé donde vivía mientras la seguía, y perdí un poco la dignidad, porque realmente fue así. Jamás me he sentido tan humillado.
– Le ofreció dinero.
– Exactamente -asintió con la cabeza-. Y ese hijo de puta se rió de mí. Se sintió muy seguro de sí mismo, me dijo que yo no tenía bastante dinero como para comprarle a Laura. No me habló de amor. Sólo dijo eso, «comprarle a Laura», como si le perteneciera. Entonces perdí la cabeza. Dios… Nunca he sido una persona violenta. Jamás. Pero ese día me cegué. Olvidé mis años y quise pegarle, aplastarle su bonita cara de chulo. Por desgracia se deshizo de mí con facilidad y me dio dos bofetadas, más tristes que otra cosa, más ofensivas que dolorosas. Después me echó de su casa.
Se llevó una mano al pecho. Respiraba con fatiga. Temí que fuera a darle el tan temido tercer infarto. Abrió el mismo cajón de las llaves y sacó de él un tubo del cual extrajo una pastillita. Se la puso debajo de la lengua. Su expresión no cambió, pero sí serenó su ánimo.
Si no había sido el asesino, cosa que todavía dudaba, porque me estaba contando lo que con toda seguridad jamás había contado a nadie, cuando supiese que Laura estaba muerta tal vez su corazón no lo resistiese.
– ¿Supo Laura lo de su visita a Álex?
– Lo ignoro.
No tenía más preguntas. Y de todas formas él tampoco tenía más deseos de hablar. Su última mirada fue suplicante.
– Es tarde, señor Ros -me dijo.
Me puse en pie. No me imitó.
– Conozco el camino, no se preocupe. -Le tendí la mano.
– ¿Le importaría tenerme informado de lo que descubra? -correspondió a mi gesto.
Pensaba hacerlo. Si era inocente, tenía la deuda moral de decirle lo que realmente había sucedido. No sería justo que se enterara por los periódicos. Con o sin dinero, la había querido. La quería.
Me detuve en la puerta del estudio.
– Señor Valcárcel, ¿llegó usted a conocer a una amiga de Laura llamada Elena Malla?
– No.
– ¿Y a Julia Pons?
– Tampoco.
– ¿Ha oído hablar de una agencia llamada Universal?
– No, ¿qué es eso?
Negué con la cabeza.
– Olvídelo -dije.
Me fui dejándole con sus recuerdos, su soledad, su esposa muerta, su amante perdida, enfrentado a la triste realidad de que el tiempo no se recupera jamás.
Un viejo en el momento de descubrir que lo era.
XXII
Lo del taxi fue prácticamente una casualidad.
Mi coche estaba a la izquierda. El taxi aparcado en la esquina, a la derecha, a unos quince metros.
¿Cuántas posibilidades existían de que en Barcelona hubiese dos hombres iguales con aquellos mostachos negros en mitad de la cara, taxistas, y que me los encontrase yo en el intervalo de un rato?
Era el taxista del paso cebra con la señora y su hijo. El mismo que casi se me había empotrado por detrás.
Y por si fuera poco, al verme desvió la cara y fingió indiferencia.
Me quedé perplejo. Estaba recopilando mentalmente todo lo que había aportado Andrés Valcárcel y perdí reflejos, no tomé la iniciativa. Entré en mi coche, desaparqué y eché a rodar. El taxi se colocó detrás de mí. Me resultaba imposible ver al ocupante del asiento trasero, sobre todo por las luces de cruce. No supe qué hacer, si pararme en un semáforo y bajar a verlo o seguir. Decidí hacer lo último. No tenía ni idea de cuánto tiempo hacía que me seguían, y mucho menos de quién lo hacía.
Era muy tarde y estaba muerto de hambre, pero continué con mi búsqueda y no me aparté de mis planes. Con el taxi pegado a mi trasero enfilé las alturas urbanas en busca de la calle Pomaret. Una y otra vez Álex se presentaba como el eje de la historia. Álex y nadie más que Álex.
Quedaban un par de horas para mi cita de medianoche.
Pensé en darle esquinazo al taxista, y hasta me pasé un semáforo en rojo para provocarle. Pero no se apartó de mí. Sudaba su propina. Al final opté por mantener la situación para saber quién me seguía. Mejor conocer a tu enemigo, siempre.
Llegué a Pomaret muy rápido y detuve el Mini en el vado de la puerta de la casa. Bajé mirando de reojo. El taxi apenas si asomó el morro por Inmaculada. Me despreocupé de él. No iba a moverse. En casa de Álex todo seguía igual, sin luz ni señales de vida. Tiempo perdido. Aun así era el mejor lugar para lo que tenía en mente. Primero entré, me acerqué a la puerta de la torre y llamé. Cuando me convencí de que nadie iba a abrirme rodeé la casa. Todo seguía igual. También la ventana del garaje.
Mi idea de romperla y colarme dentro ya no era una locura, al contrario. Pero no era el momento. No con alguien a mis espaldas. Me fastidió reconocerlo, pero…
Regresé a la parte frontal, a la cancela, y saqué la cabeza con disimulo para mirar hacia abajo. El taxi seguía allí, fiel en su espera. Aposté fuerte dispuesto a terminar con aquello. Tenía dos opciones: ir a su encuentro y jugármela o esperar para ver si mi perseguidor se ponía de los nervios. Opté por la segunda. Si conocía la existencia de Alex, y yo no salía, tal vez creyera que él estaba en su casa. No perdía nada por intentarlo.
Me oculté entre el follaje del jardincito, a la izquierda de la cancela. Pasaron algunos minutos, muy lentos. Dos veces saqué la cabeza y las dos vi el taxi en la esquina, sin luces, oscuro y silencioso.
Cinco minutos más. Y ya eran diez.
A la tercera vez que iba a sacar la cabeza, oí unos pasos quedos y regresé a mi escondite. Una persona entró en el jardín, despacio, con mucho cuidado. Todo estaba oscuro, pero su silueta era inequívoca, incluido el enorme bolso, o mejor dicho, bolsa, que colgaba del hombro. Pocas mujeres tienen tanta estatura, un cuerpo igual, aquel perfil hecho de curvas y contracurvas tan prodigiosamente repartidas en una anatomía de primera.
Julia.
Volvíamos a encontrarnos donde la última vez. La casa de Álex era el imán.
No supo si entrar del todo o volver a salir. Mi Mini seguía en el vado, pero en la casa no había luz. Debió pensar que me había colado dentro, porque no se marchó. Caminó en tensión, paso a paso, hasta llegar a la puerta. Aplicó el oído a la madera. Me imaginaba dentro.
Salí de mi escondite y la saludé:
– Hola.
Se llevó un susto de muerte. Me sentí sádico y me alegré. Emitió un pequeño gritito, dio un paso atrás, trastabilló y cayó de espaldas, haciendo una serie de ridículos movimientos con los brazos para evitarlo. Quedó sentada sobre su trasero mirándome primero desconcertada y después furiosa. En la oscuridad, sus ojos echaron chispas. Carbones encendidos.
Quiso levantarse por sí sola, haciendo caso omiso de la mano que le tendí. La falda se lo impidió. No vestía como por la mañana, pero llevaba una blusa color fucsia tan ceñida como la primera y una falda muy corta y ajustada, de cuero negro. Respiraba de manera agitada, haciendo subir y bajar la apretada blusa que marcaba todos sus detalles. El miedo debía de excitarla, porque tenía los pezones firmes y duros. Insistí en mi gesto y acabó cediendo. Se cogió de mi mano y tiré de ella. Una vez de pie se arregló más por inercia que por coquetería.
– Eres un mierda -me soltó.
– Soy yo quien debería estar molesto, ¿no crees?
– ¿Ah, sí? -me desafió-. ¿Por qué? ¿Por seguirte? ¿No me seguiste tú antes a mí?
– De acuerdo, estamos en paz. -Evité que continuara con la contienda dialéctica-. ¿Por qué lo has hecho?
– Sigues moviéndote mucho.
– Y rápido, lo sé, pero me estoy hartando de la situación.
– ¿Me lo dices o me lo cuentas? -continuó igual de provocativa.
– ¿Vamos a estar gritándonos el uno al otro?
Pensó en ello. El susto ya se le estaba pasando. Acabó llegando a la misma conclusión que yo.
– Está bien, ¿qué quieres?
– Una tregua.
– Conforme -se rindió-, pero con una condición: que a partir de ahora no me des esquinazo. Si vas a ver a alguien más, vamos juntos. Esto me interesa tanto como a mí.
– ¿Por qué?
– Porque Laura era mi amiga…, es decir… no la conocía tanto como creía, pero la sentía como amiga. No sé en qué andaba metida, quizá fuese algo turbio, lo ignoro, pero dijo que me ayudaría y eso es más de lo que nadie ha hecho nunca por mí. Le cogí cariño.
La nueva Laura, la que estaba descubriendo a lo largo del día, era incapaz de cogerle cariño a nadie, así que me callé lo que pensaba. Julia tenía los ojos un poco más encendidos, pero ahora era porque estaba a punto de llorar. Creía que era más fría. A lo peor era uno de tantos seres humanos viviendo en perpetua guardia. Llorar lo justo por los muertos, pero recordar de inmediato que el mundo es de los vivos.
Aunque nunca he sido un experto en mujeres.
– Vámonos de aquí. -Asentí con un movimiento de cabeza.
– ¿Sigue sin haber nadie? -preguntó mientras señalaba la casa.
– Así es.
La ventana del garaje debería esperar.
Salimos fuera y abrí el Mini. Sus siguientes palabras me hicieron recordar algo.
– ¿Cómo te has dado cuenta de que te seguía?
– El taxista. -Miré hacia él-. Otra vez escógelo menos guapo y sin signos distintivos.
– Voy a pagarle.
– Ya lo hago yo -me ofrecí-. Ponte cómoda.
La dejé entrar en mi coche y caminé hasta el taxi. A veces soy imprudentemente generoso. Cuando el taxista me vio aparecer, se quedó blanco y ambos lados del bigote cayeron hacia abajo. Salió de su coche como si creyera que yo iba a emprenderla a golpes.
– Oiga, que yo no… -Se puso nervioso.
Le hice un gesto conciliador.
– Descuide, no pasa nada. ¿Qué le debe?
Se calmó, aunque no bajó la guardia. Me miró de reojo, metió la cabeza dentro del taxi, paró el contador y me lo soltó.
– Veintinueve euros con quince.
– ¿Cuánto?
– Es lo que marca el contador, véalo.
– ¡Joder! -exclamé.
Mucha persecución era aquélla. Saqué mi dinero y le pagué. Tres de diez. Imprudentemente generoso, sí.
– ¿Qué le ha dicho? -quise saber.
– ¿Quién?
– Ella.
– Que se la estaba pegando.
– ¿Yo?
– Sí, ¿no es su marido?
– ¿Cree que si fuese mi mujer tendría ganas de pegársela?
Pensó seriamente en la alternativa y llegó a una conclusión obvia.
– No, desde luego -reconoció.
Di media vuelta y regresé al Mini. Me deseó buenas noches y sin volverme levanté una mano en justa correspondencia. Antes de que yo llegase a medio camino ya se había marchado. Al entrar en mi pequeño automóvil la observé. Era lo más bonito que había estado allí dentro, aunque ahora pareciese una estatua de sal, muy seria.
– Desde luego has estado siguiéndome desde tu casa.
– ¿Te lo ha dicho él?
Puse el coche en marcha.
– No, no hace falta -suspiré-. Soy muy intuitivo, yo.
XXIII
Rodamos un par de minutos antes de que ella rompiera el silencio.
– ¿Adónde vamos?
– A cenar, cariño -dije sin pasión-. He comido un bocadillo a mediodía, tengo apetito y nada que hacer hasta medianoche. ¿Estás de acuerdo?
– ¿Qué tienes que hacer a medianoche?
– Luego te lo cuento. Ahora estoy desmayado.
Se encogió de hombros.
– No tengo hambre, pero tampoco ningún plan.
Eso era asombroso. Que alguien como ella no tuviese ningún plan.
Era tarde, no daba para una cena larga, pero no quería otro bocadillo. Necesitaba a alguien de confianza, que me conociera, para cenar rápidos y de forma decente. Y además que no estuviese lejos del lugar de mi cita, la plaza de John F. Kennedy, muy cerca de donde nos encontrábamos. Me acordé de un pequeño restaurante llamado El Arca, arriba de todo de la calle Verdi y a cinco minutos del lugar de mi cita a ciegas. Lo malo era que me conocían bastante y si me presentaba con Julia sería un motivo de sorpresa. Lo bueno era que se comía bien, a buen precio y sin problemas horarios.
Miré a mi compañera. No creo que diferenciase un McDonald's del Via Veneto. Estaba seria, con los ojos tristes, mirando al otro lado de la ventanilla un mundo en paz sin noticias de cadáveres destripados. Todavía se veía agitación por la calle. En un semáforo un tipo que conducía un BMW se la quedó mirando sin manías. Luego me miró. Debió de preguntarse qué hacía una mujer como ella con un tipo como yo en una mierda de coche pequeñito.
Julia lo tenía todo, enfado, preocupación, recelo, abatimiento.
– Desde que te fuiste de mi casa… ¿ha pasado algo nuevo?
– No.
– ¿Adonde has ido?
– ¿No lo sabes? Me has estado siguiendo.
– ¿Y qué? No tengo ni idea de a quién has visto.
– A Andrés Valcárcel, al padre de Elena Malla…
– ¿Algo importante?
– No.
– ¿Por qué has ido a ver al padre de esa chica?
– Forma parte de la trama. Todos los que han tenido que ver con Laura en las últimas horas la tienen. Sigo pensando que su muerte está relacionada con la de Elena.
– ¿Te ha dicho algo el loco ese?
– No.
– Ya lo imaginaba. Pobre desgraciado.
– En tu casa te he preguntado si sabías que Laura era una puta de lujo, te has puesto hecha una furia y no me has contestado. ¿Vas a decírmelo ahora?
– ¿Qué quieres que te diga?
– ¿Lo sabías o no?
Me fijé de nuevo en su perfil. Volvía a tener los ojos encendidos, a punto de llorar. Vi que apretaba las mandíbulas. Eso podía significar muchas cosas: que lo supiera y le doliera, o que no lo supiera y le doliera todavía más. Seguía siendo un misterio para mí. Un misterio que me podía.
– No -respondió tras una larga pausa-. Ya te dije que conocía a Laura desde hace poco y nos caímos bien y todo eso. Me contó cosas, como lo de sus padres, pero nada más, sin entrar en detalles. Para según qué, era bastante reservada. Creo que se veía a sí misma cuando tenía mi edad, y por eso dejó que me acercase a ella y viceversa.
– Tampoco hay tanta diferencia de años.
– En este mundillo, sí. Ella era una veterana, y yo una recién llegada.
– Elena Malla había sido novia de Álex y seguía colada por él.
– Supongo que sí.
– Álex es el nexo en todo este lío. Eso ya lo sabes, o no habrías ido a verle.
– No digas chorradas. -Chasqueó la lengua.
– Elena y Laura eran drogadictas. Elena fue la primera y Laura la segunda, siempre con Álex de por medio. Apuesto a que él las introdujo en el vicio.
– ¿Por qué iba a hacerlo?
– Para utilizarlas.
– ¿Quién te crees que es Álex?
– Un chulo de mierda. Con mucho morro, o mucha labia, o mucho de lo que sea, capaz de enamorar a chicas de bandera y hacerles hacer lo que quiera.
– Joder! -Escupió el aire con toda vehemencia.
– Todo encaja. Laura era la nueva reina y Elena la vieja.
– O sea que, según tú, Laura le pagó el entierro a Elena porque se sentía culpable.
– Sí, es lo que creo. Y aún cabría otra alternativa.
– ¿Cuál?
– Que lo hiciera porque Álex las chuleara a las dos al mismo tiempo.
– ¡Que hijo de puta eres! -El universo se le llenó de rabia y desesperación. Me miró con asco-. Vete a la mierda, ¿quieres?
Me pregunté si sabría lo de los chantajes, lo de la cámara oculta en el piso de mi vecina. Pero no quise hablar de eso en el coche. Mejor más tranquilos, y con el estómago lleno. Volvía a mostrarse furiosa, inquieta.
Dejé que se calmase mientras buscaba aparcamiento. Tuve que dar un par de vueltas pero acabé haciéndolo cerca. Bajamos del coche. Llevaba un poco de tacones, así que me sacaba un buen tramo por arriba. Cargó con su bolsa, que debía de pesar lo suyo, y me siguió con los brazos cruzados sobre el pecho.
– La apreciabas, ¿no es cierto? -intenté ser cariñoso.
Se puso a llorar, no tanto como para hundirse pero no tan poco como para que fuese únicamente una explosión de dolor que la cogía a contrapié. No supe qué hacer. Ya la había abrazado por la mañana.
– Vamos, suéltalo ya -la animé-. ¿Tan difícil es?
– Sí, la apreciaba -se rindió.
– ¿Y sabías la verdad, lo de la Agencia Universal?
– ¡Sí, claro que sí!
– ¿Por qué te enfadas?
– ¡No me enfado! Es… es… -Buscó las palabras para expresarlo-. ¿Nunca has admirado a una persona y, de pronto, un día, has descubierto que no era como la imaginabas, a pesar de lo cual has seguido queriéndola?
– Sí. -Pensé en mi ex.
– ¿Y no te has sentido…?
– ¿Traicionada? ¿Defraudada?
– No es sólo eso. Es más bien… la sorpresa. -Se detuvo al ver el rótulo del restaurante al que íbamos, a unos metros. Dedujo que era ése porque yo no le había dicho el nombre-. Cuando conocí a Laura me pareció ver en ella todo lo que yo anhelaba. Era fuerte, tenía clase y dinero, y se sentía segura de sí misma. Pensé: «Sabe lo que quiere y lo que se hace. No tienes más que seguirla, y aprender». Entonces…
– Sigue.
– Ella me dijo que… Me propuso…
– ¿Entrar en la Agencia?
No hizo falta que respondiera.
– ¿Qué le dijiste?
– Nada.
– ¿Nada?
– No, nada, ¿qué querías que le dijese? No era lo mío, y ya está. Se echó a reír, me habló de mucho dinero, me aseguró que todo dependía de lo que quisiera extraerle a la vida y a la velocidad que lo deseara y eso fue todo. No volvió a hablarme del tema en estas últimas semanas.
– ¿Seguisteis siendo amigas?
– Claro. No me gusta juzgar a nadie. Allá cada cual con lo suyo. Comprendí que ella se había quedado sin sueños, pero yo aún los tengo. -Se llevó una mano a los ojos para quitarse los restos de las lágrimas. Iba sin maquillar, así que no se le corrió nada-. ¿Tienes un pañuelo?
– No. -Recordé que el mío estaba en la guantera del coche, húmedo después de servirme de filtro en casa de Laura.
– No importa, ya estoy bien. ¿Vamos?
Fuimos. Entramos en El Arca.
XXIV
Por allí todo seguía igual: la misma decoración, el mismo ambiente, y las mismas mesas con los mismos tapetes a cuadros rojos y blancos que hacían pensar en alguna escena de El padrino. Conocía a los dueños desde hacía años, por mediación de otros amigos. Tere fue la primera que nos vio entrar. Salió a abrazarme y luego, al estar segura de que Julia iba conmigo, me dirigió una sonrisa de lo más cómplice. Intenté ser evasivo, pero entonces apareció Ángel. En el restaurante todos los que apuraban sus cenas estaban fijándose ya en Julia más o menos veladamente. Era imposible no llamar la atención. Ella, por costumbre o indiferencia, pasaba de todo el mundo, ajena a las miradas. No les hacía ni caso, era impermeable. Yo empecé a darme cuenta de que ir con una mujer de bandera no es sencillo, salvo que te guste la ostentación y que se fijen en ti. Algunas de las miradas masculinas eran del tipo: «¿Qué tendrá este imbécil para ir con una tía así?». Ni de lejos doy aspecto de rico.
Los prolegómenos fueron rápidos, por lo menos. Ángel se retiró a la cocina y Tere nos acompañó a una mesa del patio. No había mucha gente, media entrada, así que estuvimos lo suficientemente apartados como para gozar de intimidad. Nos sentamos y no necesitamos carta, porque Tere nos aconsejó lo más selecto de su menú. Esperé a que Julia pidiera. Para no tener hambre se despachó a gusto. Hice lo propio y nos quedamos solos.
– Son buena gente -le dije a mi compañera-. Y aquí se come muy bien, ya lo verás.
– ¿Cómo era tu mujer? -me preguntó de pronto.
No esperaba algo así.
– Pues… normal -manifesté inseguro-. Guapa, inteligente, vital…
– ¿Quién dejó a quién?
– Ella me dejó a mí, y no por otro -aclaré-. No le gustaba que prefiriera mi trabajo ni que me metiera en problemas sin venir a cuento.
– Como estás haciendo ahora.
– Como estoy haciendo ahora.
Tere regresaba con un aperitivo y unas tapas, para que fuéramos picando. Llegó por la espalda de Julia y me guiñó un ojo de forma descarada. Se marchó lo más rápido que pudo.
– ¿Se me nota que he llorado?
– No.
– ¿En serio?
– De verdad.
– Voy al servicio.
Se levantó y desapareció. Lo primero que hice fue mirar su bolsa y preguntarme qué habría dentro. El mismo morbo que en el caso de Laura. Estuve tentado de curiosear, pero no me atreví. Acerté porque Julia regresó casi de inmediato. Cuando volvió a sentarse ya no quedaban rastros de sus lágrimas. Ni siquiera tenía los ojos rojos.
– ¿Estás bien?
– Sí.
– ¿Preocupada?
– Un poco. Me vuelve loca pensar en Laura, allí, sola. -Se estremeció-. Si no me hubiera dado por seguirte, por hacer algo, no sé qué habría pasado.
– Hay muchos cabos sueltos todavía, y no sé qué pensar.
– ¿De qué? ¿De mí?
– Por ejemplo.
– Yo tampoco acabo de confiar en ti, qué quieres que te diga.
– ¿Por qué?
– Me desconciertas, eso es todo. -Lo dijo con absoluta sinceridad-. Creo que buscas algo.
– ¿Algo?
– Sí, algo, no sé. ¿Es que no te das cuenta? ¡Nadie hace nada por nada! ¡Todo el mundo va a sacar tajada de lo que sea!
– Te equivocas.
– ¡Y una mierda!
– Eres tozuda ¿eh?
– Realista, nada más.
– Entonces es que yo soy el último de los románticos o el primero de los idiotas. Y puedes tomarlo o dejarlo, porque no tengo argumentos a mi favor.
Me miró con aquellos enormes ojos, y llegué a sentirlos muy dentro de mí.
– ¿De verdad no tuviste nada que ver con Laura?
– Me has preguntado lo mismo cada vez que nos hemos visto, y la respuesta es la misma: no.
– En serio, ¿no lo intentaste?
– No.
– ¿Por qué?
– Tengo mi orgullo y no me gusta perder el tiempo.
– ¡Vamos, hombre! Eres de lo más normal, tienes una cara agradable.
– No me digas eso de que soy «un hombre interesante» porque me largo y te dejo plantada.
– Jesús! -suspiró-. Encima picajoso. No me pareces un tipo tímido ni reprimido.
– Gracias.
– ¡Dios, qué tontos sois a veces los tíos!
Me pregunté cómo habíamos llegado a ese diálogo, de qué forma lo personal se había colado en la conversación y había detenido la lista de preguntas que volvían a amontonarse en mi cabeza. Y no me gustó descubrir que, en cierto modo, ella aún me podía. Una cría de poco más de veinte años, aunque aparentara más por su aspecto y por su forma de hablar, conseguía dominarme por el simple hecho de que estaba buenísima.
En el fondo, yo seguía nervioso.
Además, ella no era estúpida.
Se dio cuenta de cómo la miraba y recuperó su tensión.
– ¿Vamos a cenar como una pareja encantadora o también me vas a dar el coñazo?
– Creo que te voy a dar el coñazo. -No me rendí.
– No fastidies. -Puso cara de agotamiento.
– Todavía hay muchas preguntas que me dan vueltas aquí. -Me toqué la cabeza-. Y es necesario hacerlas.
– ¿Ahora?
– ¿Qué más da ahora que después? Luego no va a haber tiempo.
– Eres tenaz, ¿eh? No sueltas la presa si le has hincado el diente.
– Yo seré tenaz, pero tú eres muy difícil.
– Yo no soy difícil. ¿Has visto la escena de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? en que la vampiresa dice: «Yo no soy mala, es que me han dibujado así»? Pues lo mismo. Cada cual es como es.
– Vas con pies de plomo, cubriéndote siempre.
– He aprendido.
– Es lo que creo.
– ¿Ah, sí? ¿Qué opinas de mí? Veamos.
– No soy un experto. Me cuesta encajarte.
– Pues mira que es fácil -manifestó con aplomo-. Nací aquí mismo, en Barcelona, en el barrio de Horta. Tenía una madre con delirios de grandeza, un padre infeliz y poca cosa, dos hermanos mayores que se largaron en cuanto pudieron hacerlo, y la hija desde pequeña ya oyó decir lo guapa que era, lo lejos que podía llegar, lo fantástico que sería el mundo cuando lo tuviese en sus manos. Según mi madre, iba a ser una reina.
– ¿Ya no crees que vayas a serlo?
– Trabajo en lo que me gusta, y tengo un futuro, pero sigo siendo realista. Ya no tengo diecisiete años, sino veintidós. Ya no seré una top, ni siquiera una reina de la pasarela, aunque tenga un buen campo en la publicidad. Soy escéptica y trato de no soñar. Cuando eres la reina de tu barrio, te crees que no hay nadie mejor. Luego vas a un casting y resulta que las doscientas tías que se presentan están como tú o mejor. Eso te hace tocar de pies en el suelo. Encima, este mundillo es duro, muy duro, diferente a lo que te imaginas cuando eres adolescente y te venden un cliché maravilloso en el que te comes el mundo porque eres guapa. Conoces gente, mucha gente, pero no se intima de verdad con nadie. Hay demasiado dinero, poder, sexo, sofisticación, drogas, y más oferta que demanda, así que es una selva. Los hombres sólo quieren llevarte a la cama. Si sales con el novio de siempre dicen que eres idiota, si sales con un modelo sabes que no hay futuro salvo pasarlo bien unas cuantas noches, si sales con un hombre mayor te conviertes en su fulana, si sales con un rockero acabas de adorno de lujo… Y mientras, debes mantener el equilibrio, ser tú, estar guapa, no engordar, trabajar el máximo…
– Todo eso está muy bien, pero lo único que indica es que tienes un pasado del que no quieres hablar, del que escapas.
– Siempre estamos escapando del pasado, ¿no crees?
– ¿Lo ves? Ésta es una respuesta muy adulta, idónea para una mujer de treinta para arriba. En ti suena muy fuerte.
– Vale, lo pasé mal de joven y no guardo buenos recuerdos de mi adolescencia, lo confieso. ¿Y qué?
– ¿Te hicieron daño?
– Hay muchas formas de hacer daño. Unos me amaban, otros me odiaban. Iban tras de mí y, cuando yo los rechazaba, entonces me consideraban una engreída, una mujer ambiciosa que no se contentaba con poco. La gente cree que ser atractiva es tenerlo todo. Hay quien aún piensa que somos floreros, sin nada en la cabeza, y que nos servimos de eso. Pero cuando te entregas siempre se preguntan: «¿Por qué ése?». No es fácil administrar la belleza. Yo nací con ella, pero los demás te están juzgando siempre. Por más que me sienta normal, y que quiera ser una chica normal, ni puedo ni me dejan. Verás -jugueteó con la última aceituna del aperitivo sin llegar a cogerla, volcada ahora en sus explicaciones-, la que es guapa y nace y crece en un ambiente selecto, aún puede escoger, tiene clase y seguridad, una educación en una buena escuela. La que nace en un ambiente pobre, no. A mí nadie me abrió ninguna puerta, y si me la abrían, no era de manera desinteresada. Cuando tenía catorce años dejé de estudiar, busqué mi primer trabajo y lo encontré… Por Dios, Daniel, era una cría, pero mi jefe ya me insinuó todo lo que esperaba de mí. Primera lección. Te he dicho antes que nadie da nada por nada. Luché para ser independiente, por salirme de todo eso, y tuve que levantar no pocas paredes a mi alrededor. Aprendí a ser modelo, tuve una docena de trabajos, el tiempo justo para que alguien de arriba se fijase en mí y me prometiera el oro y el moro. No me dieron buenos consejos, y perdí tiempo… Así se me pasó lo mejor, la oportunidad de verdad, porque, hoy por hoy, en el mundillo de las modelos a los veinticinco años ya eres vieja, y a los treinta o has sabido administrarte bien o estás acabada. Vivo a salto de mata, dependo de que me llamen para algo o no, y sé que no voy a triunfar, pero al menos soy consciente de todo eso. ¿Has preguntado si me hicieron daño? Pues sí, mucho, y mucha gente, pero el peor daño te lo haces siempre tú misma si no eres consciente de quién eres de verdad, dónde estás, o qué puedes esperar de ti.
– Eso es madurez.
– Eso es egoísmo, dilo en plata. Sólo me preocupo de mí misma. Mi lema es: «Atrapa lo que puedas, cuando puedas y como puedas». ¿Querías sinceridad? Ya la tienes.
– No pareces tener muy buena opinión del mundo.
– ¿Y tú sí?
– Al menos creo en algunas cosas, ciertos valores.
– ¿Me vas a resultar un facha?
– No, por Dios. -Me sentí dolido por el término-. Quiero decir que creo en la vida, en algunas personas, en el trabajo, la voluntad, la esperanza, el individualismo…
– Tu mujer debía de estar loca para largarse -bufó-. ¡Eres un mirlo blanco! Empiezas a parecerme encantador.
– Vamos a dejarlo -la detuve-. Si quieres llevarme a la cama tendrás que pensar algo mejor.
Soltó una carcajada. Eso fue todo. Nos interrumpieron Tere y Ángel. Ella llevaba los dos primeros platos, y él las bebidas. No era usual que Ángel sirviera mesas, así que deduje que quería echarle otro vistazo a Julia. Empecé a entenderla. Al menos en lo personal.
La conversación no fue más allá de lo trivial. Nos quedamos con la cena, puras maravillas culinarias a base de pasta con un sinfín de detalles, y ellos se retiraron. Yo miré la hora. Charla incluida, teníamos el tiempo justo para llegar a mi cita a las doce. Nos llevamos los primeros bocados a la boca y saboreamos el arte de la buena mesa. Durante un par de minutos no hablamos. Yo ya no podía más del hambre que tenía.
– Debo hacerte algunas preguntas, lo siento -la preparé.
– Ya lo sé. Dispara.
– Álex. ¿Qué opinas de él?
– No hay mucho que decir. Es un tío guapo, con personalidad y las ideas bastante claras.
Lo de las «ideas bastante claras» era curioso.
– ¿Sabías que Laura y él se lo tenían montado de chantajistas?
– Pero ¡qué…!
– Espera -la detuve-. ¿No has registrado el piso de Laura como has dicho?
– ¡Sí, lo he hecho!
– ¿No has visto una puerta cerrada con llave al lado de la habitación de Laura?
– Sí.
– ¿La has abierto?
– No, no he podido. Ninguna de las llaves que me dio la abría. He pensado que tal vez la droga que pudiera guardar estuviese ahí, pero… ya me dirás. Bastante nerviosa estaba como para, encima, echar la puerta abajo. Eso habría sido difícil de explicar a la policía.
– Ahí dentro hay cámaras de fotos y de vídeo. Y un cristal que da a la habitación de Laura. Por el lado opuesto no es más que un gran espejo.
– Voy a irme. -Dejó los cubiertos en el plato.
– No lo creo. Esto te interesa.
– ¿Por qué habría de interesarme?
– Era tu amiga. Es bueno saber qué les pasa a los demás. En algún lugar del camino, Laura se torció.
Respiraba con fatiga. No le gustaba oír la verdad. Por alguna extraña razón la molestaba mucho. O tal vez no fuese extraña.
– ¿Hablas… en serio?
– Laura te propuso entrar en la Agencia Universal. Puede que también te quisiera en su casa unos días para algo más.
– Eres un cabrón.
– No, el cabrón es Álex.
– Ella estaba loca por él.
– Lo creo, y él lo sabía, vaya si lo sabía. Un tipo con suerte: todas se le enamoran. Planta, labia, un gancho que no me explico…
Yo seguía comiendo. Ella se había detenido. Traté de convencerme a mí mismo de que era una simple chica joven, segura de sí misma, pero también asustada, con problemas. Algo en mi interior me dijo que no me dejara seducir, ni convencer. Me pregunté si era mi defensa ante la belleza.
¿Quién no tiene influencias, viejos clichés?
– Todo lo que me has dicho… ¿es verdad? -preguntó.
– Todo.
– Así que crees que Álex la mató.
– Yo no he dicho eso, aunque todo es posible.
– No, ahí te equivocas. Él no pudo haberlo hecho.
– ¿Por qué?
– La quería. Puede que te resulte extraño si la utilizaba, pero… la quería. Y, aun suponiendo que la hubiese matado, que no es el caso, ¿crees que la habría despedazado de esa manera? -Miró el plato y dejó de comer-. Álex no es así.
– Entonces ¿por qué ha desaparecido?
– No lo sé -reconoció.
– ¿Tenía Laura llaves de su casa?
– Ni idea, aunque es de imaginar que sí.
No quería volver a registrar el piso de Laura. Sería mejor romper la ventana del garaje de la calle Pomaret. De todas formas, esas llaves habrían debido estar en el bolso que yo registré por la mañana, y allí no había nada.
– ¿Conociste a otros amigos de Laura de un tiempo a esta parte?
– No, todo ha sido muy reciente.
– ¿Te habló de alguien?
– Sólo de su primer novio.
– ¿Robi?
– ¿Le conoces? -se sorprendió.
– Le he visto esta mañana.
– Menudo cerdo. Te habrás dado cuenta.
– Un infeliz. Sólo eso.
– ¡Y un cuerno! -saltó-. Ése sí es malo, retorcido, peligroso. ¿No sabes que estuvo aterrorizando a Laura al comienzo, cuando ella se vino a Barcelona? Me lo contó porque un ex mío también se puso algo idiota. El tal Robi estuvo persiguiéndola, acechándola, llamándola por teléfono a horas increíbles para saber si estaba sola, para pedirle que volviera. Cuando no se le echaba a llorar, la insultaba y le decía que la mataría.
– Pero de eso hace muchos años.
– ¿Y qué? Hay gente que no olvida. Puede que la viese un día de éstos y todo volviese a su mente.
– ¿No llamó a la policía la primera vez?
– No lo sé, pero seguro que no. Me dijo que le daba pena, que le había hecho daño y que seguro que lo estaba pasando muy mal. Luego me habló de un segundo encuentro, en Barcelona, tres o cuatro años después. Laura iba acompañada y Robi se puso a insultarla, así que el acompañante de Laura tuvo que darle. Eso fue todo.
Robi, Luis Martín, también el pasado contaba.
Reapareció Tere con los segundos platos. Puso cara de preocupación al ver que a Julia le había sobrado comida.
– ¿No estaba bueno?
– Oh, sí, perdón. No tengo mucha hambre.
– Prueba esto: se deshace en la boca.
Era carne, maravillosamente preparada.
Volvimos a quedarnos solos y la atacamos. Julia también. La boca se nos hizo agua.
Antes de que pudiera volver a hablar lo hizo ella:
– Por favor -me suplicó-. ¿Vas a seguir recordándomelo todo?
Me resigné. Tenía razón. Mi obsesión a veces mata.
– Volveremos a quedar, te lo juro, pero por ahora ya es suficiente, Daniel.
En sus labios, sonaba bien.
– Está bien -accedí-. Cenemos tranquilamente.
El silencio también fue hermoso de compartir.
XXV
Salimos del restaurante con el tiempo demasiado justo, y eso no me gustó. Mi idea era dar un vistazo al perímetro de la plaza de John Fitzgerald Kennedy antes de la cita, y, a poder ser, presenciar la llegada de mi misterioso interlocutor telefónico de la mañana y de su Audi blanco. Sea como fuere, hacía rato que barruntaba la naturaleza del encuentro. La frase: «No se deje ninguno. Los quiero todos», era demasiado evidente. Tendría que dar alguna explicación y no estaba muy seguro de que el hombre la entendiese. Pero no quería dejar ningún cabo suelto. Todos los candidatos servían.
El de la cita creía haber hablado con Álex. Pudo matar a Laura igualmente.
– ¿Por qué llevas eso ahí atrás? -Julia señaló el aparatoso book de Laura.
– Lo encontré y pensé echarle un vistazo.
– ¿Un recuerdo?
– No.
Sonaba ridículo.
– ¿Vas a contarme adónde vamos ahora o es una sorpresa? -preguntó ella cuando puse en marcha el Mini.
– Debo ver a una persona en la plaza Kennedy, al final de Balmes. Es todo lo que sé.
– ¿Y quién es?
– No lo sé, ya te digo. Llamó a casa de Laura mientras yo estaba allí y me tomó por Álex. No tuve tiempo de decirle nada. Quedamos a las doce y, por si acaso, voy a ir.
– Estás loco -alucinó ella.
– Sí, ¿verdad? -le sonreí enseñándole los dientes.
– ¿Puede saberse para qué vas?
– Curiosidad, otro posible candidato a asesino… No lo sé. Dijo que «los llevara todos».
– ¿A qué se refería?
– ¿No te lo imaginas?
Puse el coche a buena velocidad, a pesar de lo cual la hora de la cita quedó rebasada mientras subía por Balmes. Llegamos a John F. Kennedy a las doce y tres minutos. No quise meterme en ella, aunque yo subía por la derecha y la cita era en el otro lado, el izquierdo. Uno y otro eran imposibles de ver desde la parte opuesta por la elevación de la plaza, situada algunos metros sobre el nivel de Balmes. A unos cincuenta metros vi un hueco y aparqué ahí. Deseaba preservar en la medida de lo posible todo lo concerniente a mi persona.
– Bien, escúchame con atención -le dije a Julia-. Yo me bajo, pero tú no. Tú te quedas. No sé lo que voy a encontrarme ahí, y contigo puede que todo fuese más difícil. No sé lo que voy a tardar en regresar, aunque no creo que sea mucho. Habrá algunas explicaciones y poco más, ¿de acuerdo?
– Déjame ir contigo -protestó.
– Julia, confía en mí.
– ¡Confía tú en mí!
– ¡No se trata de eso, lo hago por seguridad! ¡No sé a quién voy a ver!
Se cruzó de brazos, como una niña pequeña, y miró al frente. Su enfado resultó entrañable y tierno. Quise abrazarla. Es decir, sentí la tentación de hacerlo antes de comprender que era una estupidez. Allí dentro, en la penumbra, su rostro volvió a adquirir los rasgos más juveniles, no los de la mujer que era.
Llegaba tarde y las explicaciones sobraban. Abrí la puerta del coche y, por precaución, me llevé las llaves. Ella lo notó. No quise mirarla y eché a correr Balmes arriba. Cuando llegué a la plaza Kennedy, el Audi blanco ya estaba aparcado. Dejé de correr para serenarme e hice los metros finales al paso. El ocupante del coche me estudió y yo le estudié a él.
Era un hombre de unos cincuenta y algunos años, tan elegante como el coche, traje y corbata pese al calor del verano, impecable. Se le notaba lo más evidente, algo que formaba una especie de segunda piel en todos ellos, los Valcárcel y compañía: el poder, y la seguridad y fuerza que emana de él. Su rostro no era simpático, aunque a ello contribuía el tono marcadamente hostil de su cara. Sentirme odiado, despreciado, por alguien que no conocía y que me confundía con un chorizo como Álex, me hizo sentir como un gusano.
Me detuve delante de él.
Me vino a la memoria una escena de película: el tipo sacaba una pistola, me largaba dos tiros sin preguntar y salía a todo gas. Fin.
Mi estómago se encogió. La cena empezó a sentarme mal. Eché un vistazo alrededor, pero la plaza me pareció vacía. Era demasiado tarde para la gente de a pie. Ni siquiera había tráfico de bajada.
– ¿Es usted? -Me hizo la pregunta más obvia.
– Sí -le dije por segunda vez, sin mentirle, porque al menos yo era yo, aunque no fuese el yo que él creía.
El motor de su coche estaba en marcha.
– Vamos a terminar esto cuanto antes -espetó con sequedad.
– Será lo mejor.
– Venga.
Se volvió y fue a la parte de atrás del Audi. La abrió. Lo único que vi fue un maletín negro, muy bonito. Alargó la mano, lo abrió y me mostró su contenido.
Dinero.
Filas perfectamente agrupadas de euros usados, no nuevos, todos de doscientos, cien y cincuenta.
No me sentí impresionado, sólo asustado. Los chantajes se pagan así, y lo esperaba. Lo del susto era por la cantidad. Me preguntaba cuánto dinero habría allí y en ese momento él mismo me lo dijo:
– Sesenta mil euros. Puede contarlos si quiere.
– No es necesario.
– Entonces démelos y llévese el dinero.
Cerró el maletín pero no me lo entregó. Volvió a dejarlo en el maletero. Me enfrenté a sus ojos sabiendo que no iba a gustarle la verdad y que, lo más seguro, no me respondiese a ninguna pregunta. No él.
– Me temo que debo decirle algo.
– Oiga, no perdamos tiempo, ¿quiere?
– Lo que debo decirle no le va a gustar -puse en voz alta mis pensamientos.
No le gustó que le dijera que no le iba a gustar. Su cara se petrificó y sus ojos se convirtieron en agujas llenas de odio. Cerró la mano derecha y la convirtió en un puño. Yo no me moví; me quedé quieto, nada agresivo. La cena se me estaba revolviendo en el estómago.
– ¡No juegue conmigo, se lo advertí! -me gritó.
– No soy quien usted piensa.
No me escuchó.
– ¡Mierda, démelos de una vez! -gritó, perdida su exigua paciencia-. ¡Yo he cumplido con mi parte!
– No sea estúpido, le digo que…
No se puede contemporizar con una persona que va a dar tanto dinero por algo que se le esfuma. Tendría que haberlo comprendido.
– ¡No me llame estúpido, cabrón de mierda!
– Verá, he venido porque…
No pude terminar. Estaba en tensión, creyendo que sería él quien se me echase al cuello, y ni de lejos imaginé que el ataque llegase por detrás.
Primero fue la voz del hombre que decía:
– ¡Plácido!
Luego el golpe en los mismísimos riñones.
Le vi una fracción de segundo antes de que me lo diera, de reojo, y ya fue tarde. El tal Plácido no tenía nada de plácido. Era alto, como una torre. Salió de alguna parte próxima a nosotros.
El segundo golpe me puso casi a las puertas de la inconsciencia.
– ¡Mételo en el maletero, vamos! -ordenó el dueño del Audi.
Una zarpa de acero me aplastó el hombro, y me trituró los huesos. Yo estaba caído de lado, así que me movió sin esfuerzo. Abrí los ojos y su cara de gorila amaestrado me asustó de veras. La mía debió de gustarle aún menos a él, aunque el tercer puñetazo fuese en el estómago, allá donde la cena decidía si revolverse del todo o no.
No fue la mejor forma de tratar a una cena.
– ¡Ya -insistió su amo-, antes de que pasen coches!
El golpe definitivo iba a darme en la cara. Adiós a mi nariz. Intenté hacer algo, lo que fuera, pero ninguno de mis músculos me respondía. Cuando iba a cerrar los ojos, sin embargo, vi una forma fugaz que llegaba por detrás de ellos dos.
Una forma que reconocí al instante, por entre mis brumas.
Julia.
No era un sueño. Estaba allí.
– ¡Cuidado!
El grito del dueño de Audi llegó tarde. El puño de Plácido se detuvo. Volvió la cabeza y, por lo menos, lo último que vio fue hermoso. Se escuchó un siseo extraño, abstracto. Alguien había abierto una puerta por la que silbaba el viento.
El spray antivioladores de Julia roció a placer la cara del gorila.
Me sentí libre. Plácido dejó de sujetarme y empezó a gritar, con el rostro hundido entre las manos. Cayó de rodillas. La reacción del chantajeado no fue precisamente la de ayudarle. Tenía la intención de meterse en el coche y salir disparado. Julia lo evitó.
La segunda rociada también lo cegó a él.
Yo estaba hecho polvo. Me resultaba imposible echar a correr y llegar hasta el Mini, porque las piernas apenas si me sostenían. Julia también lo entendió. Empujó con todas sus fuerzas al hombre y lo derribó sobre Plácido.
– ¡Métete dentro! -me ordenó.
La obedecí. Cerré el maletero por pura inercia, ya que estaba apoyado en él, y resbalé hasta la portezuela contigua a la del conductor, sujetándome para no caer. Julia, más ágil y llevando la iniciativa, ya estaba dentro, arrojó su bolso detrás y atrapó el volante. El que el Audi estuviese en marcha fue una bendición. No tuvo más que poner la primera y pisarle al pedal del gas.
Balmes abajo.
Lo último que recuerdo de toda esa parte fue su voz exclamando:
– ¡Joder, qué movida!
XXVI
Si no recuerdo mal, comencé a vomitar más o menos cuando giró por Mitre, calle Balmes abajo. Seguí prácticamente por toda la avenida hasta el túnel, después por debajo de la Diagonal, y terminé en la curva de salida hacia la travesera de Les Corts, cuando ya no me quedó nada. Julia no paró ni un momento, pescó todos los semáforos en verde. Creo que se vengó de mí. No nos perseguía nadie, pero le dio caña. Para cuando terminé, me sentía más aliviado, aunque me dolían las zonas que me había machacado el puño de hierro de Plácido. Qué nombre tan extraordinario para un energúmeno. Lo de la vomitada fue como cuando hice el amor en un tren. Se empieza en Tarragona y se alcanza el orgasmo en Zaragoza.
– ¿Te encuentras bien? -me preguntó ella al ver que recuperaba mi posición en el asiento contiguo.
– Psé -logré gemir.
– Toma, límpiate.
Abrí los ojos. Me tendía un paquetito de pañuelos de celulosa que había cogido del mismo coche. Me limpié la boca, la barbilla y las manos. Me despreocupé del coche y me limité a cerrar la ventanilla. Ya no conducía rápido.
Me fijé que nos dirigíamos a su casa.
– Voy a mear sangre el resto de mis días -dije para despistar antes de preguntarle-: ¿Adónde vamos?
– A mi casa -¿Por qué?
– Primero, porque conduzco yo. Segundo, porque no pienso acercarme a tu calle en muchos años, pero menos esta noche, con Laura allí. Tercero, porque tú no estás en condiciones de quedarte solo. Y cuarto, porque no te voy a dejar. ¿Algo más?
– Estoy bien -traté de disuadirla sin mucho entusiasmo.
A mí tampoco me apetecía pasar la noche en mi piso, en una casa silenciosa, con Laura al lado, ni llamar a la policía y estar despierto hasta el amanecer respondiendo preguntas. La idea de quedarme con ella era poderosa.
– Mira, querido. -Me gustó eso-. No quiero discutir, ¿vale?
– ¿Eso es todo?
– Hay más, pero no sé si te importa.
– ¿Qué es?
No me respondió de momento. Estábamos ya en su zona, los jardines Bacardí, frente al Nou Camp. No se molestó en buscar un aparcamiento decente. El coche no era nuestro. Lo metió sobre la acera y se quedó tan tranquila. Sólo entonces noté la presión que llevaba encima, la forma de atenazar el volante. Tenía mérito: se había enfrentado a dos hombres ella sola, armada con su spray antivioladores. Chica precavida.
Y me había salvado de una buena.
– Daniel -suspiró agotada-, trato de ser fuerte, o al menos parecerlo, pero me cuesta. Me cuesta horrores. -Su sinceridad se hizo mayor-. No sé si me crees o no, pero tengo miedo. Estoy rota, asustada por todo lo que ha pasado hoy, desconcertada… Por un día ya está. Me voy a mi casa y tú te vienes conmigo, por ti y por mí. Por los dos, ¿vale?
– Vale, no te enfades.
– Y no vayas a preguntarme por qué no me he quedado en tu coche esperándote.
– Es obvio que querías ver al tipo, por si le conocías.
– Daniel…
– Me callo, me callo.
– Lo que sí quiero saber es por qué te estaban dando.
– El del Audi no conocía a Álex, así que me ha tomado por él. Cuando le he dicho que no traía nada se ha puesto nervioso. Supongo que ha creído que pensaba llevarme su dinero.
– ¿Dinero? ¿Qué dinero?
No estaba muy seguro de que siguiera ahí. Salí del coche y fui a la parte de atrás. Abrí el maletero. El maletín estaba en su sitio. Mi «cita a ciegas», sin Kim Basinger, había sido provechosa. Regresé con él al asiento delantero y lo abrí sobre mis rodillas.
– Este dinero -le dije a Julia.
Pude verle la cara, su cambio de expresión, la apertura de los ojos hasta lo imposible, la forma en que quedó paralizada. Había muchos tacos de billetes. Muchos. Yo no miré para nada aquella pequeña fortuna. Seguí mirándola a ella. Parecía más hermosa a cada momento, como si la acción acabase de realzarla todavía más. Acababa de pensar en la Basinger y ahora me vino a la mente la imagen de Farrah Fawcett en sus mejores días, aquel cabello…
– ¿Cuánto hay? -logró hablar.
– Sesenta mil.
– Dios…
– Julia.
No me hizo caso. Alargó la mano derecha y acarició uno de los fajos. Acabó cogiéndolo para sentirlo un poco más. Pasó los billetes a toda velocidad y los dejó resbalar por el dedo pulgar.
– Julia -repetí a modo de advertencia.
– ¿Qué?
Se dirigía a mí, pero en este momento no estaba conmigo. Vivía un intenso romance con el dinero.
– Vamos en un coche robado, con sesenta mil euros que no nos pertenecen, y para terminar de aderezarlo todo, tenemos un cadáver escondido. Si un coche de la policía nos parase ahora, aunque fuera para preguntar la hora, se nos caería el pelo. Lo más seguro es que ni siquiera tuviéramos el consuelo de que nos encerrasen juntos. Nadie va a creernos.
– Sí -suspiró.
– Pues andando.
Salimos del coche y yo me llevé el maletín. Me costó mover el cuerpo, aunque estaba mejor de lo que creía. Ella tomó su bolsa. Cerró con llave y las echó dentro con gesto maquinal. Caminamos hacia su edificio, pero ahora ya no éramos dos, sino tres.
– ¿Para qué se supone que iba a servir esa pasta?
– Para comprar unas fotografías, probablemente los negativos.
– Entonces ese hombre…
– Un cliente de Laura.
Se mordió el labio inferior, con fuerza, y tragó saliva. No sé si todavía creía en la inocencia de su amiga o no, pero aquello era el golpe final. Si por el contrario conocía toda la verdad, aquélla era la prueba de que alguien se había negado a pagar.
– Mierda -gimió.
Recordé algo de pronto.
– Espera, dame las llaves del Audi.
– ¿Qué pasa?
– Hemos olvidado algo.
Retrocedimos, los dos. Antes de llegar al coche buscó las llaves en su bolsa. Las encontró a la primera. Debían estar encima de todo lo que hubiera allá dentro. Me las pasó y abrí la portezuela del conductor. Miré en la guantera y lo primero que encontré fue una pistola.
Julia también la vio.
– ¿Es de verdad?
– Te apuesto lo que quieras a que sí.
No la agarré con la mano. Utilicé uno de los pañuelos de celulosa. Me llevé el orificio del cañón a la nariz y la olí. No parecía haber sido disparada recientemente, aunque a Laura la habían cortado con un cuchillo. La dejé otra vez en su lugar y ahora me dediqué a los papeles. El vehículo estaba a nombre de…
– Constantino Poncela Diumaret.
– ¿El marido de Ágata Garrigós? -se asombró Julia.
– Todo un círculo cerrado, ¿no te parece?
– No puedo creerlo.
– Pues aquí hay sesenta mil razones para creerlo.
– No entiendo nada.
– Pues está muy claro, encanto. -Salí del coche y volví a cerrarlo. Las llaves fueron a parar de nuevo al bolso de Julia porque me las quitó de la mano-. Tu historia del amor de Poncela y Laura ya no se sostiene. Álex los fotografió haciéndolo y querían venderle los negativos. Lo que no sé es cómo se enteró Ágata Garrigós, ni para qué quería comprarlos también ella. O puede que se lo dijeran. Jugaban a dos bandas.
– No puede ser. Laura me contó lo de la visita de esa mujer. Dijo que quería a su marido, y me pidió que fuese a verla para tranquilizarla con respecto a la relación que tenía con él. No tiene sentido.
Más mentiras, y ahora el que estaba cansado era yo.
No quería discutir.
Julia tenía que saber más, mucho más, y muerta Laura había intentado aprovecharlo. Era tan sencillo como eso.
Pero yo buscaba a un asesino, no a una chantajista. Al diablo con aquello.
– ¿Vamos a tu casa? Estoy cansado.
Ella también se alegró de no seguir hablando del tema.
Reiniciamos el camino, en silencio. Hubo un momento en el que sentí una punzada en la espalda y me doblé. Julia me pasó un brazo por detrás, como si quisiera sostenerme. Me gustó.
Mi mentirosa patológica tenía corazón.
– Ve a darte un buen baño -sugirió.
– Me hará falta algo más que un baño -rezongué.
– Entonces te daré un masaje -dijo con toda naturalidad-. Te voy a dejar como nuevo.
XXVII
Hay frases cinematográficas que siempre me han hecho sonreír. Una es la habitual «¿Estás bien?», que se repite en todas las películas, y en ocasiones una docena de veces por hora. Pase lo que pase, alguien pregunta: «¿Estás bien?». La otra es todavía más sintomática: «Ponte cómodo». Tiene sus variantes, tales como «Me voy a poner cómoda» o, en plan interrogante, «¿No quieres ponerte cómodo?». Sea como fuere, la resultante es una dosis de sexo y pasión, porque ponerse cómodo es aligerarse de ropa, ofrecerse, forzar el primer nexo.
Me sonó a bendición cuando la empleó Julia.
– Voy a ponerme cómoda.
Me dejé caer en una silla, ni siquiera fue una de las butacas o sofás que llenaban el espacio. Si me desparramaba en algo demasiado confortable tal vez no pudiera volver a levantarme. De todas formas no estaba tan mal como creía. Dolorido, y vacío después de devolver, pero no comatoso. Estar con Julia me animaba. Pasar la noche allí, todavía más. De una manera infantil, cierto, pero me animaba. Seguía sin saber a qué carta quedarme con mi mentirosa compañera. Una mentirosa compulsiva que tal vez lo fuera para protegerse, como simple acto de defensa, o quizá por algo más. Pero no tenía ganas de averiguarlo esta noche. Fin de la investigación.
Oí ruidos, un grifo que se abría, una bañera que se cerraba. Cuando reapareció se había puesto cómoda sin tener en cuenta que su comodidad podía ser mi incomodidad. Lo único que llevaba encima era una larga camisa, holgada, abrochada apenas y que le llegaba hasta la mitad de los muslos. Lo tapaba todo pero no ocultaba nada. Puse cara de enfermo, pero ella lo interpretó de otro modo.
– Ven, te ayudaré.
Tiró de mí y me sostuvo en pie. Me ayudó a quitarme la camisa. Casi nunca sudo, pero después de un día de ir para arriba y para abajo, creo que olía a tigre de Bengala. Ella no. La dejó junto a mi chaqueta, tan arrugada que ya no quedaba un hueco liso. Yo la dejé hacer. Se puso a mi espalda y me examinó el cuerpo. Sus dedos rozaron mi piel, presionaron la carne. Fueron una caricia.
– No tiene tan mal aspecto -dijo.
– ¿Se nota mucho?
– Está un poco comatoso, nada más. ¿Te duele?
– Estoy algo agarrotado.
– En unos minutos te sentirás mejor, ya verás.
Me dejó solo, salió de la sala. La bañera seguía llenándose a lo lejos. Cuando reapareció me anunció:
– Tienes el baño a punto, ven.
La bañera estaba medio llena y ya tenía burbujitas. Era grande, cabían dos personas.
– No sé si te gusta el agua muy caliente o más bien fría con este tiempo, así que tú mismo te gradúas el resto -me indicó-. De todas formas no te iría mal que tomaras el baño un poco caliente, para que se te abrieran los vasos y los poros. Si necesitas algo, me llamas.
La habría llamado ya. Me estaba sucediendo lo que a todos los tíos que están solos con una mujer en una casa. Te entran sudores. Julia me dejó y salió del cuarto de baño, así que me enfrenté a la realidad. Me quité los zapatos, los calcetines, los pantalones y los calzoncillos. El agua quemaba. De haber estado en mi casa hubiera aullado. Tarde dos o tres minutos de intenso sacrificio, mientras el agua fría que caía del grifo nivelaba tanto ardor, en meterme dentro. Luego le di la razón a ella. Me sentí mucho mejor. A pesar de la paz y el silencio, no estuve más de diez minutos en la bañera. Prefería estar con ella. Me sequé con cuidado y me puse el albornoz que ella había dejado colgando de la puerta. Dado que Julia era más alta que yo, no supe si era el suyo, pero me dejé abrazar por él. Cuando salí, Julia tenía el maletín negro sobre las piernas, abierto, y miraba su contenido con ojos indefinibles.
– Es demasiado -me dijo al verme.
Lo comprendí. Algunas personas ganan sesenta mil euros en un día, otras en un mes, algunas en un año, y la mayoría cuando pueden después de mucho trabajo. Cerró el maletín y lo dejó a un lado. Luego se levantó.
– ¿Mejor?
– Sí -reconocí.
– Ven.
La obedecí. Me tomó de la mano y me condujo al sofá más cercano. Las luces indirectas de la sala conferían al lugar un aspecto casi irreal, agradable e íntimo. Uno podía abandonarse allí. Yo estaba a punto. No supe lo que quería hacer hasta que vi el botiquín y las cremas.
– ¿Y esto? -pregunté.
– Los fines de semana colaboro con la Cruz Roja.
– Ya.
– ¿Quieres callarte y colaborar? -se enfadó.
Me callé y colaboré. Hizo que me sentara y me quitó el albornoz hasta la cintura. Me sentí desnudado por una mujer hermosa pero igual que si fuese manco. No pude moverme. Con aquellas luces, su rostro y su cuerpo lo formaban un sinfín de claroscuros luminosos. Temí hacer algo y que me rechazara. Temí no hacerlo y parecer idiota. En algún lugar de sí misma, sus verdades y sus mentiras me confundían. En silencio, pero creo que sabiendo lo que yo pensaba de la situación, me ayudó a tenderme boca abajo.
– Ahora relájate.
Lo intenté.
Comenzó a ponerme crema, a masajearme la espalda, sobre todo la parte afectada por el golpe. Me dolía, pero ahora me pudo más la sensación de placer. Lo hacía bien, casi como una profesional. Deseé que dijera algo, para desconcentrarme, pero no habló. Se empleó con eficiencia. Tanta que no pude evitar la excitación. Para cuando terminó yo no podía ponerme en pie.
– Esto ya está -suspiró-. ¿Mejor?
– Sí.
– Bien.
– ¿Te importa que siga tumbado un par de minutos?
No me gustó su sonrisa de superioridad. Lo sabía. Lo sabía y me jodía. Guardó las cosas y ahorró cualquier comentario. Imaginé que se sentía superior a mí porque me tenía donde quería, boca abajo, inútil y excitado. Quizá para ella fuese un juego, una forma de olvidar el mal día que habíamos pasado. Pero nunca es un juego. Demasiada carne a la vista. Demasiadas cosas juntas.
Julia apoyó el codo derecho en el respaldo del sofá y la cabeza en su mano.
– ¿Te quedas, no?
– Sí.
– ¿Y mañana?
– Llamaremos a la policía.
– ¿Lo contarás todo?
– Espero poder dejarte al margen, si es eso lo que te preocupa -mentí deliberadamente.
Me creyó, o quiso creerme. Su mano libre volvió a mi cuerpo. Me acarició la espalda hasta llegar a una de las mías. La presionó con algo más que ternura.
– Gracias -susurró.
– Todavía no me las des.
El maletín negro atrajo su atención una vez más.
– ¿Y el dinero? -quiso saber.
– ¿Qué pasa con él?
– ¿También vas a devolverlo?
– Por supuesto.
– ¿A quién se lo vas a devolver?
Era una buena pregunta. ¿Al cabrón de Constantino Poncela, que me había hecho machacar y que ni siquiera podía denunciarlo sin haber recuperado sus negativos o confesar que era víctima de un chantaje por tener una amante espectacular? ¿A la policía? ¿Cómo justificaba entonces mi presencia en el montaje de ese mucho chantaje?
De cualquier forma, no me gustó la intención del tono de Julia, ni la forma en que me presionaba la mano en ese momento.
Me incorporé.
– ¿No pretenderás…?
– Por supuesto -me confirmó ella.
– Pero eso sería un robo.
Pronunció sus dos siguientes palabras con una entrañable ternura, como si hiciera el amor, tiernamente.
– Eres idiota.
– Supongo que sí -reconocí.
– Idiota o rico.
– Sólo idiota.
– Escucha -se acercó a mí, inclinándose hacia adelante. Me estaba seduciendo y lo sabía, pero no hice nada. La camisa se abrió y de soslayo vi parte de lo que contenía, aunque no pude dejar de mirarla a los ojos-. Tal y como lo veo yo, ese dinero está perdido, y no creo que el tal Poncela lo necesite. Es tuyo, te pertenece. Te lo has ganado.
Era generosa. El dinero era mío.
– No lo es -certifiqué.
– Constantino Poncela no te conoce. No tiene ni repajolera idea de quién eres.
– Mi fotografía sale casi todos los días en el periódico.
– ¿Y qué? No puede hacerte nada.
– Eso lo dirás tú.
– ¡Vamos, Daniel! ¡Piensa!
– ¿Como tú?
– Sí, como yo. Yo aprendí a pensar. -Se puso más tensa y vehemente-. Y sé agradecer un regalo cuando me lo dan. Esto es un regalo. -Señaló el maletín-. Un regalo caído del cielo.
– Julia, cuando haya la investigación, que la habrá, todo acabará saliendo a la luz, los chantajeados por Álex y Laura no van a quedar en el anonimato. La policía irá a verlos, aunque es posible que no se den nombres. Nunca te juegues tanto por tan poco.
– ¿Llamas poco a sesenta mil euros?
– Olvídate de los euros -recapitulé-. Piensa en Álex.
– ¿Qué pasa ahora con Álex? -Puso cara de fastidio y arrastró cada palabra.
– Se supone que he hecho su trabajo. Querrá saber qué ha pasado y el resultado será el mismo. Sesenta mil euros son sesenta mil razones para que se interese mucho por el tema.
– ¡Álex, Álex, Álex! -gritó en un arranque de ira-. ¡Estoy harta de oír ese nombre!
Yo lo estaba aún más, pero no se lo dije.
– Pensaba que aún lo defendías.
– ¿Yo? ¿Y si es verdad que él mató a Laura?
La miré aturdido.
– Dios -exclamé-, hay que ver lo rápido que actúa un buen fajo de billetes sobre el ánimo de la gente.
Se puso en pie de un salto y se quedó así, frente a mí, temblando de ira, con los puños apretados y una de sus expresiones de gata salvaje en el rostro. No supe si iba a marcharse o a echarse sobre mí para atizarme.
– Cariño, supongo que no has tenido que sudar por cada puñetero euro que hayas podido ganar -me dijo.
– Cariño -le respondí en el mismo tono-, no me han llovido del cielo.
– Eres un mierda.
– Ya.
– ¡Di lo que piensas, vamos!
– No pienso nada, ¿qué te pasa?
– ¡Sí lo piensas! -Temblaba casi a punto de descontrolarse-. ¡Estás pensando: «Joder, esta tía buena me va a contar una de indios, y yo aquí, en bata, empalmado, y ella medio desnuda! ¿Qué hago? ¿La creo o no?». -Volvió a gritar-: ¿Es eso o no? ¡Coño, Daniel, dilo! ¡A fin de cuentas eres como todos! ¡Lo eres!
– ¿Por qué estás siempre a la defensiva? -Traté de calmarla sin levantar la voz, aunque casi me había 'puesto rojo-. ¡No pensaba en nada de lo que estás diciendo!
Fue extraño.
Se produjo una transformación radical, casi el final de una combustión espontánea. La ira la llenó tanto de tensión que acabó abrazándose a sí misma y luego se puso a llorar. Me levanté al instante, sin darme tiempo a ponerme el albornoz por arriba, que no se me cayó gracias a que el cinturón aún colgaba de la cintura, aunque sin mucha presión. Cuando la rodeé con mis brazos el contacto la hizo reaccionar.
Dio un paso atrás, me apartó y, mientras sus ojos me taladraban como cristales de roca, me soltó una tremenda bofetada que me dejó descompuesto y aturdido.
Me dolió.
No esperaba esa reacción, así que me dolió, y no en lo físico.
Luego ya no sé quién dio el primer paso, aunque creo que fuimos los dos. En menos de tres segundos estábamos besándonos como locos, como si el mundo fuese a terminarse ya mismo. Mis manos encontraron todo un espacio abierto bajo su camisa y las de ella fueron rápidas para quitarme el albornoz del todo.
Teníamos el sofá allí mismo.
Pero por alguna extraña razón, minutos después, o más o menos, no lo sé, porque no me di exacta cuenta de que nos estuviéramos moviendo, me vi en su habitación, en su cama con el colchón de agua, meciéndonos por aquel suave oleaje.
– ¿Iba incluida en el alquiler del piso? -le susurré.
– No. -Me pasó la lengua por los ojos, para que los cerrara, y después lo hizo por la boca-. Ya pago bastante al mes por todo lo demás. La cama es mía.
Volví a abrir los ojos. Quería verla.
– Entonces eres una caprichosa.
– Sí.
– Me gusta.
– Cállate, ¿quieres?
Todo en su cuerpo era increíble.
Y la escena.
Así que no recuerdo que dijéramos nada más.
XXVIII
A pesar del éxtasis sexual, no tuve lo que se dice buenos sueños. Tampoco sé cuándo me dormí, ni falta que hace. Desde luego no fue antes de las tres horas, cuando dejamos atrás todo un universo de sensaciones que me llevaron a un mundo desconocido para mí. Me pudo el cansancio, porque yo habría deseado seguir despierto, y continuar, continuar, continuar…
Tuve media docena de pesadillas, con Laura siempre metida en ellas. Y también Álex. Un Álex sin rostro convertido en el Correcaminos, porque no paraba de entrar y salir a toda velocidad sin que yo lograse retenerle. A Laura la veía viva, muerta, moviéndose con el cuerpo destrozado igual que en la película La noche de los muertos vivientes, o como la zombi de tantas otras de serie B. En algún momento estábamos en una gran fiesta en la que no faltaba nadie, Ángeles y Jordi, Paco y Pepa, Mariano, el periódico en pleno, y también Constantino Poncela, Plácido, Ágata Garrigós, los padres de Laura, Robi, Luis Martín, Andrés Valcárcel, Elena Malla…
La única que no aparecía era Julia.
No, Julia no estaba en ninguno de los sueños, y yo la buscaba, la buscaba, la llamaba.
– ¡Julia!
Estaba en una cama enorme, como un campo de fútbol. Yo extendía la mano y palpaba las sábanas. Entonces el campo se convertía en una piscina, una gran piscina llena de olas que me hacían subir y bajar. Pero Julia no aparecía por ningún lado.
– ¿Julia?
Abrí los ojos.
Lo que se movía era el colchón acuático de aquella cama extravagante.
Y, desde luego, Julia no se encontraba en ella.
Me incorporé de un salto. Estoy habituado a dormir a oscuras, completamente a oscuras, así que un poco de claridad me despierta. Pero ya era de día, tarde, la persiana estaba subida y aquello parecía un solárium. Debía de estar muy agotado para no abrir los ojos con la primera claridad.
Y seguía agotado, dolorido, aunque ya no sólo por la paliza de Plácido.
– Mierda… -gemí.
La alarma se me disparó en la mente. Me levanté de un salto. No tenía nada que ponerme, así que salí desnudo de la habitación. Sesenta mil razones me gritaron que era idiota. Salí al pasillo y en tres zancadas me planté en la sala. Allí me detuve, muy cortado.
Las sesenta mil razones seguían en el maletín, depositado en el mismo lugar que la noche anterior, mientras Julia, sentada en el sofá y con el teléfono sobre las rodillas, me miraba con expresión divertida. Llevaba la misma camisa de la noche anterior, sólo que sin abrochar, y unas braguitas blancas, minúsculas, en forma de V. Tenía el cabello igual de alborotado, a lo Farrah Fawcett, a lo Julia Roberts, a lo…
– Buenos días -me saludó.
– Hola -dije con la boca pastosa.
Reparó en mi entrepierna y se echó a reír.
– Yo también me alegro de verte.
– Eso lo dijo Mae West en una película. -Me sentí aún más cortado.
– Sí, supongo que ya no queda nada original -convino recuperando un deje de tristeza.
– ¿Álex sigue comunicando? -pregunté.
– Sí. -Dejó el teléfono a un lado y se levantó.
Fue una sacudida.
– Julia…
– Ahora no, por favor. -Puso una mano por delante, a modo de pantalla, y no ocultó su malestar-. Será mejor que te vayas. No quiero que llames a la policía desde aquí.
Podía entenderlo.
– ¿Qué vas a hacer tú?
– ¿Qué quieres que haga? Esperar.
– ¿Esperar qué?
– ¡No lo sé, joder, no lo sé! -Se puso a gritarme como en sus mejores momentos-. ¿Vas a empezar de nuevo con las preguntas?
Cuando se enfadaba era diabólica. Pero también lo era cuando hacía el amor. Formaba parte de su naturaleza. Vehemencia y pasión. Algo que me había devuelto por la vía más directa. No quiso seguir viéndome y echó a andar camino de su habitación. No la retuve. Alborotó el aire a su paso y yo me resigné. Fui al cuarto de baño, me lavé un poco y me puse la misma ropa del día anterior. De regreso a la sala capturé mi camisa y la chaqueta. Julia reapareció en el mismo momento. Seguía descalza, mostrando sus hermosos pies, pero se había puesto unos pantalones, con la misma camisa sin abrochar y anudada sobre el ombligo. No parecía que acabase de levantarse de la cama después de haber dormido poco. No tenía ojeras ni restos de cansancio. Cualquier fotógrafo habría podido hacerle una sesión sin problemas. Al menos es lo que se me ocurrió.
En cambio ella me endilgó un seco:
– Tienes un aspecto horrible.
– Mi valet no me ha traído la ropa -me justifiqué-. Olvidé decirle dónde estaba. No suelo dormir fuera de casa.
– Te creo -volvió a pincharme.
– ¿Qué te sucede? ¿A qué viene este cambio?
Estaba molesta, o enfadada, o todo a la vez. Volvía a pelearse con el mundo entero.
– Oye, pasa de mí, ¿vale? -dijo, muy seca.
Tal vez se estuviese arrepintiendo de lo de la noche anterior.
– Te has levantado con el pie izquierdo, ya veo. -No quise discutir.
– No es eso. Lo que pasa es que es de día y los problemas siguen estando ahí. Esto es un marrón…
Ya no había magia. No quedaba nada salvo, como mucho, una retirada honrosa. Me acerqué a ella pero ella se apartó de mí, rehuyendo mi mirada, con los ojos fijos en el suelo.
Caso perdido.
– De acuerdo -me rendí-. Sea lo que sea que haya hecho, lo siento.
Caminé en dirección al maletín negro. Sentí sus ojos en mi espalda. Lo tomé por el asa y mi cabeza empezó a dar vueltas.
– ¿Por qué no te vienes conmigo? -probé por última vez.
– ¿Con el dinero?
– No. Conmigo, a casa de Álex, y luego a la de los Poncela.
– Vas a devolverlo.
– Sí.
– Estás loco.
– Soy precavido, nada más. Y honrado.
– Ya.
– Me duele que no lo entiendas.
– Y a mí me cabrea que no lo entiendas tú. Eso es dinero negro, limpio y negro. Al imbécil ese no le importa.
– ¿Estarás aquí?
– ¿Dónde quieres que esté?
– Te llamaré. O volveré más tarde, dependiendo de cómo vaya todo.
Esperaba un «No lo hagas» o un «Vete a la mierda», o cualquier frase de las suyas, pero no dijo nada. Busqué su bolso con la mirada y al localizarlo dejé el maletín y caminé hacia él. Fue al cogerlo cuando ella cambió. Toda su calma, su fría serenidad, su enfado y su comedia se vinieron abajo.
Se traicionó a sí misma por primera y única vez.
– ¡Eh, eh! ¿Qué haces?
– Nada. -Miré en el interior de aquella inmensidad-. ¿Por qué?
– Deja eso. No me gusta que hurguen en mis cosas.
Estaba pálida.
– Sólo iba a buscar las llaves del coche de Poncela. Las metiste ahí dentro.
– ¿Vas a llevártelo? -quiso despistar demasiado tarde.
– Sí.
Volví a meter la mano y atisbar dentro. Julia se me echó encima.
– ¡Deja eso!, ¿quieres? ¡Ya las buscaré yo!
No me gustó la forma de empujarme, ni su nerviosismo, ni el modo en que quiso recuperar su bolsa. Pasé de la sospecha a la certeza. Algo acababa de romperse en nuestro frágil equilibrio impuesto por el intercambio sexual. No le di el objeto de su deseo; al contrario, lo retuve tirando de él. Eso hizo que acabase de volverse loca.
– ¡Dámelo!
– Si te hubieras estado quieta no habría hecho más que coger esas malditas llaves -le dije-. Pero sigues sin creer en mí, sospechando de todo, así que ahora pienso que aquí dentro hay algo que no quieres que vea. Y voy a comprobar qué es.
Se convirtió en una furia. La bofetada fue mucho más fuerte que la de la noche anterior. Me habría asesinado con la mirada. No tuve más remedio que defenderme. Arrojé el bolso a mi espalda y utilicé los brazos para frenar su segundo ataque. La empujé y no sirvió de nada. Se me lanzó a la cara. Aquellas manos que por la noche habían sido un sueño ahora eran armas capaces de arrancarme los ojos. Logré atraparle una. La otra, por desgracia, me alcanzó. Menos mal que tenía reflejos. Un segundo empujón, más fuerte, hizo que cayera de espaldas sobre el sofá. Me pareció salvaje y hermosa, pero peligrosa. De haber tenido un arma creo que la habría utilizado. Y, por supuesto, no bastó tampoco ese empujón. Volvió a la carga.
Y yo me cansé de ser una buena persona.
Nunca he pegado a nadie, y menos a una mujer, pero tuve que hacerlo, en defensa propia, a la manera en que Glenn Ford pegaba a Rita Hayworth en Gilda. Mi primera bofetada le hizo girar la cara. Se le soltó el nudo de la camisa y acabó con los pechos al aire. Los tenía preciosos, naturales. Era imposible olvidar su tacto tan rápido.
Creo que por eso capté la escena, de pronto, a cámara lenta. Una película más. Llevaba el día recordando más y más películas. Ahora era una de Sam Peckimpah. La segunda bofetada, por el otro lado, la obligó a doblar el cuerpo y las rodillas. Eso me dio ventaja. Salté sobre ella y la arrinconé en el sofá, con mi peso aplastándola. Aun así luchó, pataleó, e intentó defenderse con rebeldía. Le di la tercera bofetada.
Y una cuarta.
No, no era como hacer el amor.
Se rindió a la quinta.
Dejó de luchar, de resistirse. Un hilito de sangre le caía por la comisura de su labio. Tenía los brazos abiertos y respiraba con fatiga. Los pezones duros, como cada vez que se excitaba para lo bueno o lo malo. Su energía estaba concentrada en los ojos y en la mirada asesina. No recuerdo que nadie me haya mirado con tanto odio.
– Estás loca -jadeé.
Dejé transcurrir unos segundos, para hacerle comprender que podía ser peor. Tuvo que aceptarlo. Me levanté de encima de ella despacio, acalorado, y cerré el puño derecho para mostrárselo. No se movió. Reculé hacia atrás sin darle la espalda y llegué de nuevo hasta el bolso.
– Veamos qué hay aquí que te preocupa tanto.
– Daniel, no lo hagas.
Ahora empleó la súplica.
Tomé el bolso dispuesto a echar su contenido sobre una butaca, lo más alejado de ella.
– Daniel, esto puede ser maravilloso, por favor. Lo de esta noche… Puede repetirse, ¿entiendes? Todas las noches, si quieres.
Desparramé todo aquello en la butaca.
Es curioso, lo primero que vi fueron las llaves del coche de Poncela. Me las metí en el bolsillo, junto a las del piso de Laura, las del Mini y las de mi casa. Parecía un cerrajero. Pero a continuación, por entre aquella amalgama de peines, cepillos, el spray antivioladores, sus propias llaves, la cartera y más cosas, lo que me golpeó a los ojos fueron las fotografías.
Unas eran grandes y estaban dobladas; otras, pequeñas. También había dos sobres de color marrón claro. Lo saqué todo para examinarlo mejor sin perder de vista a Julia. La vi hundirse en el sofá y apoyar la cabeza en el respaldo con los ojos cerrados.
Las fotografías, grandes y pequeñas, eran de Laura y de Álex. Había un par de él, las más destacadas, tan guapo y macizo como le viera en las del piso de Elena Malla, en plan modelo. En el resto, Laura y su novio mostraban diversas poses triviales, familiares, como las de cualquier pareja. En el campo, en una boda, en cualquier parte.
– Fuiste otra vez al piso de Laura a por estas fotos -comprendí-. Tú te las llevaste después de todo.
Julia no dijo nada.
– Esto sólo tiene una lógica, querida -continué a medida que la luz se hacía en mi mente-: Querías borrar toda huella de Álex en ese piso, toda relación entre Laura y Álex.
Nuevo silencio. Más luz.
– Pero no te llevaste las fotos para proteger a Laura, sino para… protegerle a él.
Julia apretó las mandíbulas.
– Dios -exclamé-, ¿qué coño tiene ese Álex?
Dejé las fotos y abrí los sobres de color marrón. Si la sorpresa inicial había sido fuerte, ahora la que siguió fue aún más contundente. Me bastó descubrir la primera de aquellas imágenes para verlo, por fin, todo claro.
Laura y Constantino Poncela.
Aquello era algo más que hacer el amor. Era una suerte de posiciones, detalles, hechos, coyunturas y situaciones. Todo un espectáculo digno de la más porno de las revistas. Y con profusión de primeros planos. Estaban en la cama de Laura, en la habitación del espejo. No había ninguna duda al respecto. Me pregunté qué clase de tipo es capaz de tomar todo aquello viendo cómo su propia chica es la protagonista.
Las fotos no eran muy buenas, pero sí muy claras.
El otro sobre contenía los negativos. Cien o más.
Julia volvía a mirarme.
– Pudiste haberte ido de aquí feliz y satisfecho, y regresar -me dijo-. Pero has tenido que estropearlo lodo.
– Fin del romance. -Título de otra película. Ralph Fiennes y Julianne Moore.
– Tú lo has dicho, capullo.
Guardé los negativos en su sobre, y éstos y las fotos en el bolsillo de mi chaqueta. Julia me miraba con una mezcla de desesperación y frustración, sin taparse el pecho, con el pelo tan revuelto como su vida.
– ¿También vas a llevarte eso? -me escupió.
– Aunque no te lo creas, será mejor para ti -le dije-. Acabarías quemándote con todo esto.
– Pero qué estúpido eres, cielo -lamentó con amargura-. ¿De veras crees que me proteges? ¿De dónde coño has salido? ¡El último de los románticos! A lo mejor con un polvo ya te has enamorado de mí.
– Fueron tres -le recordé.
– Vete a la mierda -suspiró.
– Dime algo: ¿tú también estás metida en esto, con Laura y Álex?
– ¡No!
– Entonces, además de querer protegerle borrando su rastro del piso de Laura, te llevaste esas fotos y esos negativos para continuar tú con el chantaje. Por esta razón llamaste a Ágata Garrigós. Espera, espera… -Una nueva ráfaga de luces irradiaba mi mente. Todo estaba allí, se hacía claro-. Laura esperaba a Álex ayer por la mañana, por eso los negativos estaban en su piso. La matan, tú los encuentras y te los llevas por si acaso. Vas a casa de Álex y no está. Misterio. Vuelves, llamas, y lo mismo. Más misterio. Álex ha desaparecido, pero… no se habría ido sin los negativos, así que o Álex ha matado a Laura, cosa rara porque tú sí te llevaste sus fotos y en cambio él no, o Álex… también está muerto.
– ¿Qué estás diciendo? -Me miró como si estuviese aún más loco.
– Vamos, cariño. Suma dos y dos. Tenemos dos historias: la de Álex y su desaparición por un lado, y la del chantaje a los Poncela por el otro. Mientras buscas a Álex, no pierdes de vista el negocio, el doble chantaje: venderle a Constantino Poncela los negativos, y a su mujer las fotos. Nena -silbé-, eres la hostia.
Había algo más. Algo a lo que tenía que enfrentarme de una vez. La noche anterior, entre aquel paroxismo sexual, debí de haberlo pensado en algún momento. Ahora era el último interrogante que me quedaba para cerrar el círculo.
Saqué la agenda electrónica del bolsillo de mi chaqueta y fui al teléfono. Busqué «Carol» y marqué el número. Julia me miraba sin saber qué estaba haciendo, pero lo comprendió cuando empecé a hablar.
– ¿Agencia Universal? -dijo la voz de Carol.
– Quisiera un servicio completo para el fin de semana.
– Muy bien señor.
– ¿Puedo pedirle a Julia Pons? Me la han recomendado.
– Por supuesto, señor. -La mujer del teléfono expresó su complacencia-. Una gran elección. Es una de nuestras señoritas más jóvenes y bellas, y muy reciente en nuestra casa. Quedará satisfecho, sin duda.
Ya lo había cerrado.
Era suficiente. Colgué.
Esta vez la sonrisa de Julia me desarmó.
– No deberías quejarte, encanto -me dijo-. Lo que hice anoche vale mil quinientos euros, sin contar con que te salvé el pellejo.
XXIX
Me sentí muy cansado.
Adiós a las caretas, de vuelta a la realidad.
Viva la realidad.
– No deberías dedicarte a esto, ¿sabes? -dije con admiración-. Sabía que mentías en muchas cosas, pero tendrías que ser actriz. Todo lo de anoche, las lágrimas, la pelea, el polvo…
– Oh, el polvo -siguió sonriendo.
La tenía. Por fin la tenía cogida, pero seguía riendo.
– ¿Fue sólo por eso? -Apunté hacia el maletín, mudo testigo de todo aquello.
No contestó, aunque miró el maletín con nostalgia.
– No, supongo que también se trataba de retenerme aquí, para ver si Álex daba señales de vida de una maldita vez. Comienzo a verlo todo claro.
– ¿Estás seguro, lince?
– ¿Vas a contármelo tú o tendré que deducirlo yo?
– Prueba tú. Ahora eres el listillo de la clase. Y se te da bien hacer de periodista maravilloso, lo reconozco. Eres bueno.
Pasé de sus palabras. Aún podía confundirme. El que la hubieran descubierto no la hacía más sumisa. Tenía un condenado orgullo, o quizá se tratase de su rebeldía. Siempre luchadora, ella.
– Veamos. -Me puse a reflexionar-. Para empezar, en la prehistoria, estaban Álex y Elena Malla. Álex utilizaba a su novia para sus fines, pero estaba ya muy castigada por las drogas. Así que la cambió por Laura. ¿Hacía lo mismo con Elena, fotos y chantaje? Creo que sí. Es un negocio lucrativo. Siempre hay hombres adinerados que contratan servicios de modelos maravillosas. De ahí a hacerles fotos… hay un simple paso. Álex era persuasivo, uno de esos tipos con suerte, que consiguen que las mujeres no sólo se enamoren de ellos, sino que hacen con ellas lo que quieren. Todo. ¿Voy bien?
Le molestaba cuando me metía con Álex, ahora ya no lo disimulaba.
– Sigue -me invitó.
– Sí -pinché-, Álex es guapo, convincente, persuasivo… y con un poco de coca o de heroína para engancharos… La esclavitud perfecta.
– Yo no me drogo.
– De momento.
– Y no eran esclavas. Elena y Laura le querían.
– ¿Se quiere al diablo? -me burlé antes de continuar-. Da lo mismo: le defiendes. Y lo haces porque tú eres la siguiente de la lista. Laura ya llevaba el camino de Elena con lo de las drogas, así que nuestro Álex ya tenía sustituta. Y siempre el mismo patrón: el amor. Él te enamora y tú caes.
– Lo mío ha sido diferente. -Volvió a crisparse.
– También Laura lo creyó. Diferente de Elena. Pero Laura ha tenido que enfrentarse al suicidio de su predecesora. Eso ha sido fundamental. Primero le quita a Álex, o cree que lo ha hecho. Elena se hunde, se mata, Laura tiene un atisbo de piedad y se siente culpable. De ahí que le pagase el entierro. El suicidio tal vez le hizo comprender muchas cosas. Hasta es posible que quisiera salirse y que Álex la matara. Posible -hizo un gesto de duda-, pero no lógico.
»Sigamos con la cronología de los hechos. Estamos en casa de Laura. Acaban de enterrar a Elena. O bien te pide que vayas a hacerle compañía, o se lo sugieres tú, o tienes las llaves porque te las ha dado Álex… No, eso no tiene sentido. -Intenté no dejarme arrastrar por tantas alternativas y ceñirme a los hechos-. Alguien mata a Laura por la noche. Apareces tú, y cuando yo me voy vuelves a su piso para llevarte las fotos que relacionan a Álex con Laura y los negativos de lo de Poncela que Álex tenía que pasar a buscar para realizar la transacción. Primer misterio: no hay ni rastro de Álex. Sin embargo piensas con rapidez, mi amor. Nunca pierdes el tiempo. Eres buena. Lo reconozco: muy buena. Tienes los negativos y una clienta: Ágata Garrigós, la señora Poncela. ¿Por qué no hacer un negocio extra, por tu cuenta? Tal vez sea cierto que ella quiere ese material porque ama a su marido, aunque no lo creo. Bien, eso da igual. Las claves son dos: el dinero que buscas y el amor que te esclaviza a ese cabrón de mierda por el que te has colado. Pese a todo, pese a ser lista, pese a ser una superviviente. Te has colado por un macarra. Es increíble. Será por guapo, o porque tiene un diamante en la punta de su maldita polla, o porque es un santón digno de la mejor de las sectas.
– Estás celoso.
– Sí, supongo que sí.
– ¿Crees que anoche estuviste maravilloso, cielo?
– No sé como estuve, pero me da igual. Lo asombroso es lo tuyo. ¿Tan ciega estás que no ves lo que hizo con Elena y lo que estaba haciendo con Laura?
– Ellas eran dos imbéciles.
– Y tú no. Además de este cuerpo tienes un coeficiente intelectual de 200, ya. ¿Te compartía con Laura con el consentimiento de ella? ¿Lo sabía? Contéstame una pregunta. Si Álex te quiere tanto, ¿por qué estás en la Agencia Universal?
– Me gusta el dinero, y se gana bastante siendo señorita de compañía.
– Puta de altos vuelos.
– Me aburres, Daniel.
– ¿Te había pedido ya Álex que tomaras parte en un chantaje?
– Para eso tenía a Laura. Yo estaba al margen. Él nunca…
– ¿Y me has llamado imbécil a mí varias veces? Despierta, nena. Lo tuyo con Álex no era distinto. Baja de las nubes. No puedo creer que te aferres a ese cuento de hadas.
– Yo nunca he hecho chantajes con Álex -repitió más crispada-, y te lo repito otra vez: no soy una drogata.
– Con Álex no, pero estabas dispuesta a hacerlo por tu cuenta -recordé algo-: Cuando hablé con Constantino Poncela por teléfono, me dijo: «No se deje ninguno. Los quiero todos». Así que él se refería a los negativos. Dijo «ninguno» y «los», no «ninguna» y «las». Y si los negativos eran para él, las fotos debían de ser para su mujer. Joder! -Me admiró su táctica-. Laura muerta y tú disparada. Es alucinante.
– Sí, Laura muerta y Álex volatilizado. ¿Qué querías que hiciese?
– Entonces aparezco yo, en tu casa. Y piensas que soy el único que puede llevarte a alguna parte. Por eso me seguiste.
– Nunca te creí del todo -se sinceró.
– Ahí sí dices la verdad, igual que yo tampoco te creí del todo. Lo malo es que nunca has creído a nadie. Ése es tu problema. Si te hicieron daño de niña o adolescente, lo estás pagando con el mundo entero. Te sientes víctima, y crees que eso te justifica para ser una depredadora. Lo has pasado mal y ahora vas a por todo.
– No seas moralista, por Dios. No te va.
– No sabes de qué te estoy hablando, ¿verdad?
– Míralo por el lado bueno: te has acostado conmigo.
– ¿Eres el premio gordo?
– De sobra sabes que sí. Ahora mismo darías lo que fuera por que todo esto no estuviese pasando. Para poder volver a verme.
– ¿Tan segura estás?
– Oh, sí, pequeño. Tan segura estoy. Anoche pudiste comprobarlo.
Me sentí furioso. Era buena en la cama. Más que buena: era excepcional. Yo la había vencido en la guerra, pero aquella batalla era suya. Y por ahí me podía. Al fin y al cabo, el sexo era su arma.
– ¿Sabes? -pregunté a medida que recuperaba el cansancio-, tengo unas ganas tremendas de conocer a Álex. Es un personaje fascinante. La pena es que para que él exista, también tienen que existir ingenuas como Elena, Laura o tú. Guapas y sin cerebro, aunque os creáis muy listas porque los tíos babean con vosotras. Un mierda para tres diosas con pies de barro.
– Sigues celoso y nada más.
– Sí, cierto, ya lo he reconocido -convine-. Y es una lástima que me quede con las ganas de verme cara a cara con ese chico maravillas.
La estaba dejando recuperarse. En cualquier momento podía volver a las andadas. Necesitaba irme de allí, respirar aire fresco, reordenar mis ideas. Y, sobre todo, entrar en casa de Álex.
Seguía habiendo tres teorías.
– Álex no ha matado a Laura. -Julia recuperó el hilo de mis pensamientos-. Nunca lo habría hecho. Ni tenía necesidad.
– Era su gallina de los huevos de oro, de acuerdo, pero a lo mejor, tras la muerte de Elena, ella le dijo que quería dejarlo. Puede que por eso te pidiera que fueras a su casa. ¿Voy bien? -Otra vez continué por encima de su silencio-. Pero si no es el asesino, y él se habría llevado las fotos como hiciste tú y los negativos de Poncela, su desaparición sólo se explica de una manera.
– No se habría ido sin mí, y tu teoría de que está muerto no tiene ningún fundamento.
– ¿Me he equivocado en lo de que Laura quería dejarlo?
– No.
– ¿Para hacer una cura de desintoxicación?
– Sí.
– ¿Lo sabía Álex?
– Álex sabía que ella estaba al límite. Por eso iba a liquidar el negocio igualmente. El dinero de Poncela era nuestro retiro. Pensaba dejar a Laura y que nos marcháramos los dos juntos. Todo estaba ya preparado. Nada de lo que hay aquí es mío. El piso es de una amiga que está lucra.
– ¿Así de fácil? ¿Una luna de miel?
– ¡Me quiere! -gritó de aquella forma que más parecía escupirte cada palabra a la cara-. ¡Poncela ha sido el pez más gordo que ha tenido!
Traté de imaginarme al redimido Álex y no pude. A pesar de todo, sentí lástima por Julia. Lástima de su ingenuidad casi infantil.
– ¿Sabía Laura algo de lo vuestro?
– No.
– ¿Estás segura? Una mujer intuye esas cosas.
– No quieras cargarme el muerto -me advirtió-. Yo tampoco la maté. Ni le hubiera hecho lo que le hicieron. Está claro que un cliente se vengó y se pasó. Lo del cava… Ella siempre bebía cava, les rociaba con él y… También era muy buena con el vibrador. -Se descompuso un poco al recordar-. Y luego están las paredes pintadas con su sangre y todo eso de «CERDOS».
«CERDOS.» En plural.
Y quien se estremeció entonces fui yo.
La respuesta había estado ahí desde el comienzo: Laura y Álex.
Tenía su lógica.
Y le daba la razón a mi instinto con aquella idea que llevaba colgada desde hacía rato sin saber por qué, sin ningún fundamento a pesar de la suma de evidencias.
Álex.
Fui a por el maletín. Lo cogí de nuevo y miré a Julia por última vez… de momento. En ella todo era sorprendente.
– Adiós, cariño -le deseé como si fuera un marido ejemplar.
Seguía como la había dejado, sentada, con la camisa abierta y los senos al aire. Es curioso, ya no sentía nada especial. No se los había vuelto a mirar con fijeza desde hacía rato. Era la viva imagen del deseo, pero yo acababa de curarme.
Del todo.
Aunque nunca iba a olvidarla.
– Cuídate, Julia -me despedí.
– Vete a la mierda -me deseó ella.
La dejé igual que se deja una isla perdida en mitad del ojo del huracán.
XXX
El Audi blanco de Constantino Poncela lucía una hermosa multa en el parabrisas. Y menos mal que no se lo había llevado una grúa celosa de su deber. La recogí y se la puse en la guantera, con la pistola, para que fuera un buen ciudadano y la pagara. Dejé el maletín en el asiento contiguo y pensé en mi Mini, aparcado en lo alto de la calle Balmes y sin cerrar con llave, aunque no creí que nadie fuera a robármelo ni siquiera por el book de fotos de Laura.
Esperé cinco minutos.
Julia no salió de su casa.
Convencido de que esta vez no iba a seguirme, arranqué, bajé de la acera y me sumergí en el tráfico matutino. Miré varias veces por el espejo retrovisor y nada. Eso me tranquilizó. La idea de ir a mi casa para cambiarme de ropa fue apartada nada más aparecer. Ya no quedaba más tiempo.
La calle Pomaret estaba desierta, tanto como Iradier y la perpendicular, Inmaculada. Eso me confortó. Situé el coche de forma que pudiera salir a escape si era necesario, en doble fila al lado del vado de la casa, y me apeé con una aprensión extraña en el estómago.
La noche anterior yo había cerrado la puerta de la cancela. Sin embargo, estaba abierta. Como dos palmos.
Fui a la puerta principal y llamé. Primero, la seguridad, por si acaso. Los dos tonos de la campanilla repiquetearon dentro, pero eso fue todo. El silencio posterior fue la única respuesta. También apliqué mi oído sobre la madera y contuve la respiración. Ocurrió lo mismo: nada. Cuando estuve seguro de que allí dentro no había nadie, aun a riesgo de pasarme de precavido, rodeé la casa para dirigirme directamente al garaje.
Cuando llegué bajo el ventanuco de cristal emplomado me detuve en seco.
Alguien, otra vez, había tenido la misma idea que yo.
Debajo vi dos banquetas de madera y varias cajas que formaban una tarima elevada. Fuese quien fuese el culpable de aquello, se había tomado su tiempo sin problemas. Algunos tiestos del jardín hacían de peldaños. Máxima comodidad. El duro vidrio había sido roto con una maza y no quedaba ni rastro de él, ni siquiera por los lados. Quienquiera que hubiese entrado por allí no quería cortarse.
Aquello lo habría hecho yo el día anterior de no haberme interrumpido Julia.
Y, si no fuera porque había estado con Julia toda la noche, habría pensado que ella…
¿Toda la noche?
Eso no podía jurarlo, aunque era casi imposible que ella saliese, hiciese lo que fuese allí dentro y regresase a su casa antes de que yo despertara.
Solté un taco, pero no perdí más tiempo.
Me encaramé a la pila de tiestos y madera. La estabilidad era buena. Eso me convenció de que quien hubiese hecho servir ese camino para entrar, no lo utilizó para salir. Eso lo hizo por la puerta principal y sin problema, cerrándola, aunque se olvidase de la cancela en su prisa. Cuando llegué arriba fue fácil meter el cuerpo por el hueco. Ni siquiera tuve que hacer un esfuerzo especial o cualquier tipo de filigrana para pasar las piernas, darme la vuelta o aterrizar al otro lado. Aquello tanto podía hacerlo una mujer como un niño. Por dentro había unas estanterías. Perfecto. Me serví de ellas para alcanzar el suelo, siguiendo el mismo camino que el intruso o intrusa de la noche pasada.
El deportivo de color rojo de Álex estaba allí. Me acerqué. No sólo era rojo el coche. También lo era la sangre que inundaba su blanca tapicería y el suelo. Y el vestido femenino del asiento contiguo al del conductor.
Sangre seca.
Muy seca.
La puerta del lado del conductor estaba abierta, lo mismo que la que comunicaba el garaje con la casa. El rastro de sangre iba del coche a ella, como si alguien se hubiese arrastrado a duras penas, con evidente dificultad. Seguí la pista procurando no meter la pata, es decir, sin pisar la sangre por seca que estuviese. Antes de meterme en la casa cogí un guante de mecánico que colgaba de un clavo. El de la mano derecha. Bastantes debía haber en casa de Laura pese a mis precauciones.
No tuve más que seguir la sangre.
Me condujo igual que un sendero abierto sobre el terrazo. Pasé por un distribuidor, un corto pasillo, la confluencia de la cocina y la sala…
En ella estaba el cadáver de Álex.
Y encima de él había un débil, muy débil rótulo escrito en la pared, en el que leí la palabra «CERDO» trazada con su sangre.
Me acerqué despacio, examinándolo todo. Se había quedado boca arriba, al lado de una mesita volcada. Junto a la mesita vi el teléfono, no inalámbrico precisamente, sino antiguo, decorativo, una figurita de Snoopy de la que pendía un auricular como los de antes. Al caer Álex, mientras intentaba llamar a alguien antes de morir, quedó descolgado por efecto del golpe.
Pero eso no era todo.
En primer lugar, el cadáver tenía la parte del asiento de un inodoro incrustada en la cabeza, a modo de collar, y la tapa por sombrero. En segundo lugar, un enorme charco de sangre, bajo él, indicaba que allí era donde, finalmente, se había desangrado. En tercer lugar, me bastó una ojeada para darme cuenta de que tenía dos tipos de heridas. En el pecho tenía dos o tres cortes de los que había manado toda la sangre. Además, los cortes del estómago, el cuello y el sexo no tenían sangre, porque cuando se las dieron ya no le quedaba ni una gota.
Toqué una de sus manos.
Álex llevaba muerto más de un día. El rigor mórtis no mentía.
Así pues, quien hubiese entrado por el ventanuco le había vuelto a acuchillar con saña aunque ya fuese un cadáver.
Miré al hombre que durante todo el día me había estado persiguiendo mentalmente mientras yo le perseguía a él físicamente. Ya no estaba tan guapo. Sus ojos abiertos miraban incrédulos hacia ninguna parte, y el cabello largo se desparramaba igual que una aureola por encima de sus hombros. Al bronceado le suplía la palidez cerúlea de la muerte.
No sentía simpatía por él.
Pero eso ahora ya era lo de menos.
– Te han jodido, chico -le dije.
Me di cuenta de que las preguntas volvían a surgir.
Unas, las viejas, quedaban contestadas, pero nacían otras nuevas. Ya no podía seguir más con todo aquello.
Aun así, me zumbaron los oídos.
Suele sucederme siempre cuando las ideas se me atropellan, cuando estoy delante de algo y no sé reconocerlo, cuando siento que estoy cerca pero ignoro la dirección de mi siguiente paso.
La escena del crimen de Laura. Aquella nueva escena en casa de Álex. La decoración de ambas era como el grito del asesino, su firma.
El que había entrado por el ventanuco le asestó las puñaladas cuando ya estaba muerto, de acuerdo. También le puso la tapa del inodoro, de acuerdo. E hizo la pintada, sólo una y a duras penas, porque en ese momento la sangre ya estaba muy seca.
A Álex lo habían herido en otra parte, y lo habían dado por muerto.
La sangre en el recibidor del piso de Laura.
Me aparté de él. La casa estaba cerrada, pero ya había un par de moscas, tal vez coladas por el ventanuco del garaje. Me recordaba demasiado a mi vecina y, sin tocar nada, eché un vistazo a la torre. Habían arrancado la tapa del cuarto de baño. Aparte de eso no había ningún registro. El piso de Laura estaba destrozado, y su ropa, rota y despedazada. Allí no. La irrupción del de las puñaladas una vez muerto se había concentrado tan sólo en eso. Rápido.
Yo sí registré el lugar.
Metódica y exhaustivamente.
Empecé por el baño, la cocina, un par de armarios empotrados y la habitación de Álex. En ella vi una cama con el colchón de agua, marca de la casa. En el armario había una colección de ropa digna de un ejecutivo de altos vuelos. Camisas, jerséis, trajes y zapatos; todo caro, aunque con notas horteras. En un cajón me encontré una docena de relojes, sortijas y gemelos de oro. No faltaban el Rolex y el Cartier. Los gustos caros de Álex se correspondían con sus negocios y la facilidad con que tenía para encontrar a sus chicas. En el resto de los cajones, lo habitual, calzoncillos de colores, calcetines, pañuelos y otros complementos, corbatas o pajaritas.
Di con lo que buscaba en otra habitación convertida en despacho y estudio. Sobre una mesa, dos cámaras fotográficas, una de vídeo y un estuche lleno de cintas de vídeo con nombres anotados en el rótulo adhesivo pegado a ellas. Leí algunos y empecé a abrir los ojos. Conocía al menos a dos, un político muy facha, flagelo de la izquierda, y un banquero que a veces salía por televisión cuando se daba cuenta de los beneficios de la banca a costa de los sufridos ahorradores.
En otra mesa, con cajones cerrados con llave, tuve que ser más bruto. Fui a la cocina, regresé con un cuchillo, y me serví de él para forzar la cerradura. Recordé que ni en casa de Laura ni allí había visto rastro alguno del arma homicida. En los cajones encontré el verdadero tesoro. Era tan cuantioso que comprendí que habría necesitado un par de horas para examinarlo todo como es debido. Registros de cuentas, agendas, relaciones de nombres, talonarios, dietarios, libros de notas y, por supuesto, negativos.
Conté seis. No sabía si eran casos pendientes de chantaje, a la espera del cobro, o simples copias de seguridad para seguir extorsionando a las víctimas. Miré una de las fechas, de hacía cinco meses.
No era un material agradable de ver, pero le eché un vistazo.
La protagonista absoluta siempre era Laura.
Ellos vanaban.
En el último de los cajones encontré una completa «farmacia» que habría hecho las delicias de cualquier colgado. Contenía pastillas de todos los colores, una bolsa de cocaína, una lata con heroína, drogas alternativas…
Me tomé un poco de tiempo para reflexionar.
Tenía un nudo gordiano en mi cabeza, y ninguna espada con la que romperlo. Las ideas fluían y fluían, hasta llegar a un embudo en el que se atropellaban, y lo malo era que por el otro lado no salía nada.
Todo aquello daría bastante trabajo a la policía.
Pero yo sabía que, a lo largo del día anterior, había estado con el culpable.
¿Qué me gritaba mi instinto?
¿Por qué no reconocía la última clave?
Pensé en quemar todo aquello, pero habría equivalido a destruir muchas pruebas en caso de que estuviese equivocado. Los que habían pagado por Laura ya no habrían de pagar por el chantaje de Álex, eran libres. A pesar de ello, y aun contando con la discreción policial, les iba a caer una buena encima.
Ése era su problema.
Regresé a la sala, me despedí de aquel hijo de puta y luego fui a la puerta principal. La abrí con cuidado y salí. Todavía realicé con más cuidado los siguientes pasos, abandonar la torre sin tropezarme con nadie, cerrar la cancela y meterme en el coche de Poncela.
Cuando me alejaba de la calle Pomaret, rumbo al paseo de la Bonanova, supe cuál debía ser mi siguiente destino.
Al fin y al cabo, estaba muy cerca.
XXXI
A veces estás dormido pero tienes la sensación de estar despierto. Quieres abrir los ojos y no puedes. Quieres moverte y no lo consigues. Eres consciente de dónde estás, de quiénes te rodean. Crees escuchar sus voces y la inmovilidad te vuelve loco durante unos segundos, hasta que te calmas y entonces… logras abrir los ojos.
Mi mente estaba quieta, pero no lograba ver.
El día anterior…
¿Qué vi y dónde lo vi? ¿Que oí y dónde lo oí? ¿Qué dije y dónde lo dije?
Tenía la clave pero mis ojos permanecían cerrados.
Conduje hasta la plaza de la Bonanova y subí por San Juan de la Salle. Aparqué sobre la acera, frente a mi destino, porque por algo el coche no era mío y pasaba de las nuevas multas que pudieran imponerle. Con el maletín en la mano crucé la calzada y entré en el edificio. Una parte de mis problemas iban a terminarse. Por alguna extraña razón, aquel dinero me quemaba. Le dije al conserje de turno que iba a visitar a los Poncela y me indicó el piso.
Una doncella muy puesta me abrió la puerta y me observó de arriba abajo. Mi desaliño era notorio. Llevar barba evita tener que afeitarse, y con el cabello largo das siempre sensación de libertad. Pero el tono era espantoso, la chaqueta arrugada, la cara de sueño después de una noche de placer telúrico. Le sonreí para darle ánimo antes de que me pidiera que entrase por la puerta de servicio.
– ¿La señora Poncela?
– ¿De parte de quién?
– De Papá Noel -anuncié-. Dígale que es algo relativo a unas fotografías. Ella ya sabe.
Vaciló. No las tenía todas consigo. Yo ya estaba en el piso, así que sí era un asesino psicópata…
– Es urgente, ya lo verá -la animé.
No la pagaban para saber qué era importante y qué no, ni para valorar a las visitas sino para dar los recados, así que dio media vuelta. A lo lejos escuché una voz de hombre. Hablaba en tono airado. Se me ocurrió preguntar:
– ¿El señor Poncela también está en casa?
– Sí -me informó la criada-. Hoy todavía no ha salido. ¿Quiere que le diga a él que han llegado los Reyes Magos?
Me gustó su sentido del humor. Su ironía valía mucho en tiempos como éstos. Deduje que por debajo de su uniforme, latía el alma impenitente de una rebelde. Una más.
– Gracias, me quedo con la señora.
Acabó de retirarse. No quería ver a Constantino Poncela, y mucho menos antes de «liquidar» con su mujer. La criada no tardó ni medio minuto en reaparecer. Regresó mucho más tranquila y feliz. Tendría unos treinta años, cara redonda, cuerpo discreto y voluntad. Parecía legal.
– ¿Quiere acompañarme, por favor?
La seguí. Me condujo a una sala abarrotada de libros. Me dejó en ella con un escueto «buenos días» y se retiró sin tiempo para más. Dejé el maletín en el suelo y quemé el único minuto en que estuve allí, solo, mirando si por algún lado asomaba uno de mis libros policiacos. Nada. Todo eran obras clásicas. Un ambiente noble.
Como el de Ágata Garrigós, señora de Poncela.
Entró en la estancia tan elegante y correcta como la viera el día anterior. Pensé lo mismo: tenía clase. Eso no se compra, se nace con ello. Me costó imaginármela con el energúmeno de su marido, pero la vida siempre nos da extraños compañeros de viaje. Me observó desde una discreta distancia, llena de prudencias, sin llegar a tenderme la mano. No se traicionó en ningún momento. De cerca se me antojó una mujer muy agradable, sin sofisticación pese a la calidad que la envolvía. No tenía sentido darle vueltas a nada, así que fui directo al grano.
– Señora Poncela, no me conoce -empecé a decir-, pero creo que esto es suyo, o al menos estaba dispuesta a pagar por ello.
Le tendí las fotografías, no los negativos.
Frunció el ceño, pero lo desfrunció al momento cuando miró las instantáneas. Le bastó con ver la primera para saber de qué le estaba hablando.
Se puso pálida.
– No entiendo… -se quedó cortada.
– No es lo que se imagina -quise tranquilizarla-. Me llamo Daniel Ros y soy periodista. Lo único que busco es información.
– Sigo sin entender. -Las fotografías se agitaron en su mano.
– ¿Mi relación con esto? -la ayudé-. Bastarán un par de segundos para que se sienta más calmada, no tema.
Me estudió un poco mejor. Debí de poner cara de buena persona, aunque mi aspecto fuese desastroso. Algo de luz iba formándose en su mente: yo acababa de darle aquello por lo que había estado dispuesta a pagar. Era algo más que un ofrecimiento: era una prueba de amistad. Se sentó en una silla y me ofreció hacer lo mismo.
– Señora Poncela -volví a hablar-, usted estaba dispuesta a pagar por esas fotos. Ignoro para qué las quiere, pero ahora ya las tiene, y gratis. Sin embargo, a cambio, necesito unas respuestas.
– ¿No cree que esto es algo muy… privado, señor…?
– Ros, Daniel Ros -le recordé. Y continué-: Puede que me baste con simples afirmaciones y negaciones. Nada más. -Intenté ser lo más convincente que pude-. Sin embargo, debe saber que hay dos personas muertas en todo este caso, ambas asesinadas, y que tal vez sea mejor que hable conmigo ahora que con la policía después. Si lo que pretendía recuperando estas fotos era evitar el escándalo…
– ¿Ha dicho dos… asesinatos? -La palidez se acentuó en su rostro.
– La primera, la mujer que aparece en esas fotos con su marido. El segundo, el hombre que las tomó y los chantajeaba a ambos.
– No entiendo… ¿Qué quiere decir?
– Señora Poncela, mientras usted iba a pagar por las fotos, su marido iba a hacerlo por los negativos. Eso los coloca a ambos en una posición delicada.
– ¡Dios mío! -Se llevó una mano a la boca.
– ¿Se encuentra bien?
– ¿Para qué quiere saber todo esto, señor Ros? -Hizo caso omiso de mi pregunta-. ¿Va a escribir un artículo sangrante escarbando en la porquería ajena?
No me habría creído el cuento de la vecinita encantadora, máxime teniendo en cuenta que Laura me había salido un poco puta.
– No me conoce, pero le doy mi palabra de honor de que si escribo algo, hablaré de todo menos de eso. -Señalé las fotografías que seguían aferradas por los dedos de su mano-. De otro modo, no se las habría dado sin más. Si necesito saber quién mató a Laura es por motivos personales, nada más.
Cerró los ojos. No la dejé reaccionar.
– Señora Poncela, ayúdeme y se ayudará a sí misma.
Se estremeció. De alguna parte del piso se escuchó de nuevo la voz enfadada de su marido.
– Yo… no puedo…
– Por favor.
– ¿Cómo? -Volvió a abrirlos.
– Contestando a mis preguntas.
Sentí que estaba acorralada. Las fotografías debían de quemarle las manos. Se levantó para dejarlas en la repisa inferior de la librería más próxima a ella y volvió a sentarse.
– ¿Qué quiere saber? -dijo con voz ahogada.
– ¿Cuánto estaba dispuesta a pagar por eso?
– Primero… me llamaron y me dijeron que tenían unas fotografías comprometedoras de Constantino, y que si las quería… debía darles sesenta mil euros. Ésa fue la… sí, la primera llamada. Luego alguien volvió a telefonearme y me pidió cuarenta mil.
– No entiendo.
– La primera vez me llamó un hombre. Dijo que me daba una semana para tener el dinero en metálico. Luego, ayer, de improviso, una mujer dijo que me lo daba por cuarenta mil si la transacción se llevaba a cabo esta misma mañana. Yo no la creí y me reuní con ella para que me enseñara lo que se suponía que iba a comprar. Vi esas mismas fotos y le dije que me telefonease hoy. Estaba esperando esa llamada cuando ha aparecido usted.
– Al principio no aceptó el chantaje del hombre.
– No, cierto.
– Pero fue ayer a casa de la mujer de las fotos, y dejó una nota aceptando el pago.
– ¿Cómo sabe eso? -se envaró.
– Es largo de contar, y no viene al caso, se lo aseguro, esté tranquila. -Saqué la nota del bolsillo y se la tendí-. Puede destruirla usted misma. Lo que quiero saber es por qué cambió de idea con respecto al chantaje.
El desasosiego volvió a ella. Tampoco era de las que se amilanaba fácilmente. Tenía las fotos. Tenía la nota incriminatoria. Yo se lo estaba dando todo gratis. Unió sus manos sobre el regazo y entrecruzó los dedos apretándolas con fuerza. Los nudillos se le blanquearon.
– ¿De verdad es tan importante?
– Sí, si calla para proteger a su marido.
– Yo no le protejo a él, señor Ros, aunque no creo que haya matado a nadie si es lo que piensa o quiere decir.
– Entonces ¿para qué quería esas fotografías?
Llegaba al límite de su resistencia.
– Señora Poncela -insistí-. Le he dado algo por lo que estaba dispuesta a pagar cuarenta mil euros y por lo que le pedían sesenta mil. Si esto no le merece confianza…
– Quiero divorciarme de mi marido y ésta es la prueba que necesito, señor Ros.
Lo dijo de pronto. Fue un disparo.
Y se hizo la luz.
– Gracias. -Reconocí su valor.
– Quizá le parezca monstruoso, o difícil de entender.
Había conocido a Constantino Poncela. No me extrañaba. Preferí callar lo que pensaba; en cambio, dije:
– Es usted toda una mujer, así que imagino que tendrá sus razones, aunque sólo sean ésas. -Señalé las imágenes.
– Verá, señor Ros… -habló despacio, tanto para sí misma como para mí-. Un desliz no es motivo de divorcio, al menos según lo veo yo. Pero sí puede ser la gota que colme el vaso. Cuando Constantino y yo nos casamos, mi familia tenía dinero, mucho dinero. Él no. Él no tenía dónde caerse muerto. Las fábricas, los negocios, todo estaba a mi nombre, porque a poco de casarnos mis padres murieron y pasó a mí, su única hija. En el testamento de mi padre, supongo que porque sabía con quién me había casado, puesto que yo estaba enamorada y por lo tanto ciega, había una cláusula en la que decía que yo debería seguir siendo la única dueña de todo. Siempre, o lo perdería. Me daba igual, aunque sí es cierto que habría sido tan tonta como para ponerlo a nombre de los dos. Mi padre me preservó. En la actualidad, los negocios de los Garrigós siguen siendo míos, aunque los lleve Constantino. Yo nunca le he cortado las alas, ha tenido acceso libre a bancos y medios. Jamás le hice preguntas. Sin embargo… él se olvidó de algo esencial, algo que para mí es muy importante. Habrá quien lo llame orgullo, dignidad, respeto… Yo lo llamo honestidad. Una y otra vez cerré los ojos a sus devaneos. No soy tonta. Reuniones, viajes, una mentira aquí, un descuido allá. Creyó que yo vivía en una nube. Y mi error fue callar. Como muchas mujeres. Callar, fingir, ignorar. Yo tampoco era ya la misma de cuando nos casamos. Pensé que si lo necesitaba… Además, no eran amantes, queridas, una secretaria o algo parecido. Constantino debió de imaginar que eso sí sería peligroso. A él le han ido siempre las prostitutas de lujo, de primera clase. Y, al final, todo tiene un límite. Una prostituta deja una huella leve. Cien, un tufo insoportable. Sus aventuras, por llamarlo de una manera elegante, ya eran algo más. Estos últimos meses han sido muy duros. No sé si fue ella, la de la fotografía, pero… Hasta que se me ha caído la venda, ¿entiende, señor Ros? El Constantino con quien me casé ya no es el Constantino de hoy. No le conozco. Es un extraño para mí. Ayer mismo, al salir de casa de esa mujer tras dejarle la nota, fui al banco y ordené que bloquearan todas sus cuentas. No creo que lo sepa. Esperaba a tener hoy estas fotografías para decirle que todo había terminado. Ésta es la historia.
La había dejado hablar sin interrumpirla. Unas veces me miraba a los ojos, y otras al suelo. Una aureola de paz la invadió al terminar.
– Su marido quería los negativos para destruirlos y no verse abocado al divorcio si ellos les mandaban a usted las pruebas. Y usted las quería justo como prueba para pedir el divorcio. Cada uno iba a comprar lo mismo para un fin distinto.
– Hay millones en juego, señor Ros. Prefiero seguir sola y ser infeliz a continuar con esta suciedad que me repugna.
Pareció a punto de echarse a llorar. Logró contener las lágrimas. A fin de cuentas, yo era un extraño. Le había dado la llave de su futuro y su libertad, en bandeja de plata, pero era un extraño.
– Gracias -le dije.
– ¿Conoce a mi marido? -me preguntó.
– Sí.
– Creo que no le cae bien.
– No -convine-, pero digamos que en este asunto quiero ser imparcial. Usted quería las fotos y ya las tiene. El quería los negativos y es lo que va a tener. Lo que hagan ya es cosa suya, aunque, si me permite decírselo, me alegra haberla conocido y aún me alegra más saber que es la que se llevará la mejor parte de todo esto.
Se puso en pie, pero ni ella ni yo pudimos continuar. Se abrió la puerta de la estancia y por ella apareció Constantino Poncela. Vestía de forma impecable y los restos de la rociada del spray de Julia apenas si eran perceptibles en la coloración rojiza de las pupilas.
Al verme allí, se quedó completamente fuera de órbita.
Miró a su mujer.
Y a pesar de la desventaja, y de la tensión, comprobé que se las sabía todas, ágil de reflejos.
– Ágata, déjanos solos -pidió-. Yo me ocuparé de…
– Ya no es necesario, señor Poncela -dije yo.
Mantuvo su autocontrol de empresario habituado a lidiar con toros feroces, pero el temporal que crecía a su alrededor era otra cosa. Los ojos de su esposa eran una suerte de olas y vientos azotándole. Yo estaba allí, y también el maletín, a mis pies. Lo cogí yo, por si acaso.
– Ágata -repitió, implorante.
– Hable, señor Ros -me pidió ella.
– Anoche no estaba seguro de lo que usted compraba -me dirigí a Poncela-, ni tenía lo que yo se suponía que le estaba vendiendo. Pero usted no me dejó hablar. -Sonreí con mala uva-. En realidad me metí en esto sin saber de qué iba la película. Hoy todo es distinto. Su coche está abajo, y aquí tiene el resto.
Le arrojé el maletín. Tuvo que encajarlo sobre su pecho. Fue su único movimiento.
– Está usted…
– Loco, sí, me lo han dicho esta mañana.
Me sentí cansado. El resto era cosa de ellos. Inicié la retirada sintiéndome libre. Creía que era el fin. De pronto me acordé de los negativos. Me detuve para sacarlos del bolsillo y dárselos cuando algo me detuvo. Constantino Poncela actuó como un idiota. A punto de perderlo todo y aún así actuó como un idiota, aunque gracias a él supe la penúltima verdad.
Abrió el maletín.
Quería comprobar que sus malditos sesenta mil euros seguían allí.
Al levantar la tapa su cara cambió.
No tanto como la mía.
– ¿Qué significa…? -empezó a protestar.
Yo ni siquiera pude hablar.
Revistas.
Revistas de moda y algún periódico, sin cortar, a bulto, sólo para dar sensación de peso. El perfecto camuflaje.
Para el perfecto imbécil.
Yo.
Constantino Poncela y su esposa me miraban, aunque de distinta forma. Rabia en los del hombre, curiosidad en los de la mujer. Habría deseado fundirme, pero la ráfaga de frío que me atravesó la espalda me lo impidió.
– ¿A qué está jugando? -me escupió con desprecio.
– A nada, se lo aseguro.
Mi sorpresa era real, se daba cuenta.
– Entonces ¿qué significa esto?
En el fondo, olvidando que el dinero no era mío y que era mucho, superada la primera sorpresa, tenía ganas de echarme a reír. A carcajadas.
– Significa que alguien ha sido más listo que usted y que yo, señor Poncela.
– ¿Me está tomando el pelo?
– No, se lo aseguro.
Pasaba de su mujer. Creo que estaba seguro de poder arreglarlo. Unas cuantas mentiras y eso sería todo. Volvía a ser el empresario implacable que no duda ni vacila ante nada. Arrojó el maletín sobre una silla y dio un paso hacia mí, con los puños cerrados, dispuesto a terminar con lo que Plácido no pudo la noche pasada. Me tenía ganas.
Y yo estaba hecho polvo.
Algo le detuvo.
– ¡Constantino!
Los dos miramos a su mujer.
– ¡Ágata! -gritó aún más él-. ¿No ves que…?
– Déjale ir -advirtió ella.
– ¡No puedes! ¡Tú sabes…!
– ¿Que ahí había sesenta mil euros? -sugirió Ágata Garrigós.
Su marido se quedó blanco. Yo aproveché el momento para darle la puntilla. Le entregué los negativos de sus fotografías con Laura. Le bastó abrir el sobre para comprender de qué se trataba.
– Después de todo -dije-, ha pagado por ellos.
Miró los negativos, me miró a mí, miró a su esposa. Ella, por si acaso, cogió las fotografías de nuevo. Ya no me impidió llegar a la puerta de la habitación.
– Me han ayudado mucho, los dos -dije a modo de despedida-. Por lo menos sé que puedo tacharles de mi lista. No creo que les mataran ninguno de ustedes.
– ¿Matar? ¿De qué…?
Ni Ágata Garrigós ni yo le hicimos caso. Estaba acabado.
– Suerte, señora Garrigós. -Empleé su nombre de soltera.
– Lo mismo digo, señor Ros -me deseó ella.
Caminé en busca de la salida. No me costó encontrarla. Nadie me cortó el paso. Por detrás escuché el renacer de sus voces, airada la de él, calmada la de ella. Una mujer singular, y, finalmente, fuerte.
Al llegar a la calle vi a Plácido inspeccionando el Audi con cara de desconcierto. Él tenía más huellas del spray de Julia. Parecía recién salido de una mala sesión de rayos UVA, ojos entumecidos, cara color frambuesa. Cuando me vio salir de casa de su amo se le cruzaron los cables. No supo qué hacer. Era la última persona del mundo a la que imaginaba que podría encontrar por allí.
– No tomes tanto el sol, chico -le previne-. Las llaves están en la guantera. Y búscate un nuevo trabajo. Estás en el paro.
Me recordó al extraterrestre de Ultimátum a la Tierra. Estuve a punto de decirle las palabras mágicas: «Klaatu barada nikto», para ver si reaccionaba.
Me olvidé de él al ver un taxi, pararlo y meterme de cabeza dentro.
XXXII
Pasé de ir a por mi coche. Cada segundo contaba. Sabía que era inútil volver atrás, pero… lo hice.
Y creo que no sólo por el dinero, que a fin de cuentas habría devuelto igualmente a los Poncela.
El taxi le pisó a fondo cuando le dije que era una urgencia y le pagaría el doble de lo que marcase el contador. No se anduvo con chiquitas. Me dejó en la travesera de Les Corts, en el lado del Nou Camp, en un tiempo récord. Crucé la calzada, atravesé los jardines Bacardí y me precipité a la carrera sobre el edificio de Julia. Llamé a su timbre sin obtener respuesta. Llamé a todos los timbres para que alguien me abriese. Y alguien lo hizo. Siempre hay una incauta a la que basta con escuchar un «Yo» para que pulse el botón de apertura de la puerta de la calle. Pasé por delante de la garita de la portería. Una voz quiso retenerme:
– ¡Eh, oiga!
– ¡Ya sé el piso!
Subí a la carrera. La voz interior seguía repitiéndome: «Idiota, idiota, idiota».
Llegué frente a la puerta de Julia. Llamé al timbre. Llamé con los nudillos. Le di una patada. Ningún sonido al otro lado. Ningún rumor. Cuando me convencí del todo inicié el descenso. Quería hablar con el portero, pero él también me estaba esperando al pie de la escalera. Su cara era muy expresiva. Confiaba en aquello que dice que todo lo que sube ha de bajar.
– Tengo una nota para usted -me dijo.
– ¿Ah, sí? -me sorprendí.
– Ha subido tan a lo suyo… Que conste que le he llamado, ¿eh?
– Olvídelo. ¿Cómo sabe que la nota es para mí?
– Ella me ha dicho que vendría un hombre con barba, el pelo alborotado, la chaqueta arrugada y corriendo.
Encima.
– Es muy intuitiva, ella -afirmé lleno de convencimiento.
– ¡Oh, sí! Y guapa, ¿verdad?
Podía apostarlo. Tanto como lista. En lo de Álex me había demostrado que era una ingenua, pero en el juego que había llevado conmigo…
Se había ganado aquel dinero. Polvo incluido.
El hombre me pasó la nota. Iba sin sobre. Adiviné que conocía su contenido por la cara de santo que puso. Siguió examinándome como si valorase mi peso específico en la vida de su ex vecina. Supongo que no le encajaba.
– ¿Hace mucho que se ha ido?
– Sí, bastante, justo al llegar yo.
– ¿Volverá?
Era una pregunta más bien estúpida.
– Llevaba cuatro maletas y algunas bolsas, más todo lo que le cabía en los brazos. Hizo dos o tres viajes y cargó el taxi. No me dijo adónde iba. Pero desde luego se despidió.
Me alejé de su lado tras darle una cortés despedida, acompañada de una palmada en el brazo. No desplegué la hoja de papel, escrita a mano y con nervio, hasta que estuve en la calle. El texto era muy breve y también muy significativo.
«Espero que des con lo que buscas. Yo ya tengo mi parte. Lo siento.» Firmaba con su nombre, Julia, y había una posdata: «Has sido un tesoro. Pudo haber sido distinto».
Distinto.
XXXIII
Por fin no tenía que ir corriendo a ninguna parte.
Lo que había empezado el día anterior, al salir de mi piso, concluía con veinticuatro horas de locura. El camino se cortaba allí. Mejor dicho: se paralizaba por obras. Las que había en mi cabeza tratando de recomponer todas las piezas.
Seguía el embudo.
Necesitaba tiempo para pensar. Y orden.
Paré un taxi y le pedí que me llevase a la parte alta de Balmes, antes de la plaza de John F. Kennedy. El taxista me hizo un favor: no darme palique. Condujo de forma pausada hasta que le pedí que se detuviera. Mi Mini seguía donde lo había dejado a medianoche. Nadie se lo había llevado como pieza de coleccionista. Pagué la carrera y me metí dentro.
Seguía invadido por mis pensamientos.
Pasaron unos cinco minutos.
Cogí el book de Laura del asiento posterior, tiré el mío para atrás lo máximo que pude y, a duras penas, instalé la carpeta de piel delante de mí. Empecé a mirar aquellas fotografías y anuncios. Laura, Laura, Laura, de todos los tiempos, de todos los tamaños, en blanco y negro y color. Ella y sólo ella. Fotografías vestida o en ropa interior, con trajes bellísimos o con simples vaqueros, en bañador o llevando pieles. Algunas eran de Luis Martín.
El fotógrafo.
Fotos.
La lluvia de cometas de mi cerebro se activó. Cada uno dejaba una estela.
Y aquella voz interior…
El vibrador y la botella de cava. Las fotos rodeando el cuerpo. La tapa del inodoro en torno a la cabeza de Álex. La palabra «CERDOS» en las paredes del piso de Juan Sebastián Bach, en plural. La palabra «CERDO» en la torre de la calle Pomaret, en singular. Sangre en el recibidor del piso de Laura. Sangre en el deportivo de color rojo de Álex.
– Álex fue apuñalado en el piso de Laura, al abrir la puerta -dije en voz alta.
¿Por qué no le remataron?
¿Por qué el asesino se había entretenido en hacerle todo aquello a Laura?
«CERDOS» se refería a ellos dos.
El asesino pensó que Álex estaba muerto.
Álex salió del piso cuando el asesino ya no estaba allí. El vestido de mujer que vi en su coche y que recogió del piso de Laura evitó que manchara el rellano y el ascensor. El conserje no estaba esa noche. Maldita casualidad. Logró llegar a su casa, comprendió que estaba mal, desangrándose en su coche, quiso telefonear y ya no pudo. Murió.
¿Y quién le dio más y más cuchilladas al cadáver de Álex, en su propia casa, horas después de haber fallecido? ¿La misma persona?
¿Fue a rematarle? ¿Por qué? ¿Cómo supo que no había muerto en el piso de Laura?
El maldito déjà vu.
– ¿Por qué? -le pregunté a la Laura de aquellas fotografías.
¿Y si sólo había investigado la punta del iceberg?
– Vamos, Laura, dímelo -volví a hablarle a sus retratos-. Ni siquiera tú merecías morir así.
Morir así.
¿Cómo?
Siguiendo un ritual…
Vibrador. Cava. Vientre abierto. Rodeada de fotografías…
Cerré los ojos y recapitulé. Vi, uno a uno, a todos los personajes del drama, a todos los que había visto el día anterior. Todos descartables. Todos sospechosos. Un novio que diez años después aún seguía colgado de ella. Un fotógrafo a lo Pigmalión que tal vez estuviese resentido. Un empresario víctima de un infarto que tal vez se debiese a su relación con Laura. Los Poncela. Julia.
Dana Andrews mirando el retrato de Laura.
Una película.
Abrí los ojos de golpe.
Cine.
Me quedé frío.
A lo largo de las últimas veinticuatro horas yo no había dejado de pensar en películas, actrices y escenas. Y todo había empezado con el retrato de Laura en su habitación, lo mismo que la Laura cinematográfica de Otto Preminger en 1944. Cine y más cine. Películas y más películas. Veinticuatro horas de momentos: La chica de la maleta, La tentación vive arriba, Ultimátum a la Tierra, Cita a ciegas, Gilda, La noche de los muertos vivientes, El padrino, Boogie Nights…
Después, en casa de Laureano Malla…
Cine.
– Dios… -exclamé.
Yo mismo le había dicho al asesino que Laura estaba muerta y que Álex había desaparecido. A él y sólo a él. A nadie más.
Tan sencillo como…
El cómo, el dónde. Las claves.
Me quedé atenazado. Cerré el book de Laura y lo dejé atrás. Miré a mi alrededor con una sensación de absoluta irrealidad. Lo tenía. Sentí deseos de sacar la cabeza por la ventanilla y ponerme a gritar. La gente se movía alrededor de mí como si tal cosa, como si no pasara nada. Y no pasaba.
Aunque yo hubiera dado con la clave final.
Rituales. Cine. Estrellas. Quizá absurdo, pero encajaba a falta de una pequeñas piezas. Crimen de primera página, escandaloso y espectacular, cebo de mitómanos.
Sharon Tate, Beverly Hills, Los Ángeles, agosto de 1969. La mujer del director de cine Roman Polanski, embarazada de ocho meses, asesinada por el llamado Clan Manson, la Familia Manson. Uno de los crímenes más espantosos de Hollywood. Conocía la historia de sobra. Habían escrito con sangre la palabra «CERDOS» en las paredes. Los Beatles habían sacado poco tiempo antes el llamado «doble blanco», el álbum titulado simplemente The Beatles, que incluía la canción «Piggies», es decir, «Cerdos». Manson y los suyos habían desatado aquella masacre mientras escuchaban otro de los temas del grupo, «Helter Skelter», la más salvaje de las canciones del doble disco.
Hice memoria. Había escrito sobre ello. Pese a que Sharon Tate era la más conocida de las víctimas de la casa, una teoría que se divulgó años después sostenía que el verdadero objetivo de Manson y los suyos era otra de las víctimas: Jay Sebring, un tipo de veintiséis años, peluquero, amante de los placeres sexuales y el sadismo. Según algunos miembros del Clan Manson, Jay flageló y sometió a humillaciones sexuales a dos muchachas que más tarde se unieron a Charles Manson y su club de locos. Decidieron vengar a sus nuevas acólitas y así se fraguó el asalto a la mansión de Sharon Tate y Roman Polanski. El objetivo pudo haber sido Sebring, pero el resto murió masacrado por estar allí. A Sharon Tate la habían abierto en canal y le habían arrancado su feto de ocho meses.
Como a Laura sus tripas.
Ella había pagado, pero el equivalente de Jay Sebring era Álex.
Estaba temblando. El embudo había desaparecido, y ahora un chorro de ideas y sensaciones fluía sin problemas por mi mente sacudida de lado a lado por la luz de la revelación. Sólo me faltaban encajar los restantes aditamentos de la puesta en escena: el vibrador, el cava, las fotos y la tapa del inodoro.
Volví a salir del Mini. Esta vez lo cerré con llave. Busqué una cabina telefónica aunque de nuevo estaba desfallecido de hambre y no me hubiese venido mal tomar algo. La encontré más arriba, en la plaza. Saqué todas mis monedas y marqué el número del periódico.
– Ponme con Chema Sanz, rápido -le ordené a la telefonista.
No tuve que darle el nombre. Me conocía de sobra. Oí un clic y luego una voz. No era de quien yo acababa de pedir.
– ¿Sí?
– Quiero hablar con Chema, es urgente.
– ¿Daniel? -me reconoció Federico-. Hoy vendrá más tarde. Esta mañana tenía algo de un preestreno.
Maldije mi suerte, aunque tal vez todavía le pillara. Los preestrenos y pases de prensa matutinos siempre suelen ser a media mañana.
– Dame su teléfono, por favor.
– ¿En qué andas? -gruñó Federico-. Ayer no trajiste ni tu columna, y por aquí sonó tu nombre en plan dardo, no sé si me explicó.
– Cállate y no te chives. Dame ese número, va. Luego me paso para explicar de qué va la última movida.
– Más te vale. Apunta.
Ya tenía listo el bolígrafo de mi memoria. Memoricé lo que me facilitó Federico y colgué sin apenas despedirme. Marqué de inmediato mientras llenaba la cabina de monedas. Nadie esperaba turno, así que crucé los dedos. Chema Sanz era el experto en cine del periódico, un águila, y con una memoria fotográfica para recordar fechas, detalles, datos, nombres y escenas. La mayoría, incluido yo, le martirizaba a todas horas haciéndole preguntas. Sólo él podía certificar los aspectos macabros de mi teoría.
El teléfono sonó media docena de veces. Empecé a pensar que se había ido al preestreno matutino. Por fin alguien lo descolgó al otro lado y crucé los dedos.
– ¿Sí? -preguntó una voz somnolienta.
– ¿Chema?
– Sí, yo mismo, ¿quién es?
Casi di un grito de alegría.
– Soy Daniel Ros.
– Coño, tú, ¿qué quieres a estas horas?
– ¿No tenías un preestreno?
– A las doce y media.
– Vale, perdona. Es importante.
– ¿Cuándo no lo es? ¿Qué quieres?
– Información.
– Ya, vale.
– Alguien ha muerto. -Traté de que se pusiera las pilas-. Necesito algunas cosas para cerrar el cuadro y tener al asesino.
– ¿Hablas en serio? -Se puso las pilas.
– Te lo juro.
– ¿Te funciona a ti la cabeza cuando estás dormido?
– Venga, hombre. Luego voy para allá y te lo cuento.
Pensé que me diría que le llamase en cinco minutos, para darle tiempo a lavarse la cara o ducharse. No lo hizo. De periodista a periodista. Reconocía el sello de la urgencia.
– ¿Qué quieres saber?
– Sharon Tate. -Pronuncié el nombre a modo de disparo de salida-. ¿Es cierto que la mataron por asociación, ya que el objetivo era aquel tipo, Jay Sebring, o lo he soñado?
– Es una teoría que salió durante el juicio, sí. A Sharon la masacraron la noche del 8 de agosto de 1969 junto a Abigail Folger, Wojciech Frykowski, Jay Sebring y…
– O sea, que fue una venganza -le corté.
– Tiempo antes, los Manson ya habían dado el pasaporte a un tipo, un homosexual, y también habían escrito aquello de «CERDO» por las paredes de su casa, con la misma sangre de la víctima. Claro que eso salió después del juicio. La forma en que las «arrepentidas» de los Manson describieron la muerte de la Tate fue escalofriante. La pobrecilla gritaba que la dejaran tener a su hijo y mientras… la iban apuñalando, justo en el estómago, una y otra vez. Demencial. Luego…, bueno, ya lo recuerdas, ¿no?, le abrieron el cuerpo y la vaciaron. Para Charles Manson y sus locos seguidores, todo aquel que estuviese con Jay Sebring merecía morir, por sucio. Y le tocó a Sharon. Era un ángel. ¿La recuerdas en El baile de los vampiros?
– Vale, pasemos al resto.
– ¿El resto de qué? -se alarmó Chema.
– Ten paciencia. Veamos. -Respiré a fondo y se lo solté-. Hablando siempre en términos cinematográficos, ¿se te ocurre alguna relación entre un vibrador metido en la boca de un muerto y alguna película?
– Ramón Novarro -me soltó sin pensárselo dos veces-. Fue el primer Ben-Hur de la pantalla. Entraron a robar en su casa, debió de sorprenderles, le mataron y le metieron su consolador por la boca. El aparato en cuestión era un regalo de Rodolfo Valentino, una joya, de grafito, puro art decó. Novarro lo guardaba en una urna especial desde hacía cuarenta y cinco años, ya ves. Eso fue en 1969, por si te interesa. Ya se había retirado y vivía extravagantemente, como corresponde a una estrella, en su casa de Hollywood, rodeado de sus recuerdos.
– ¿Y una botella de cava metida por la vagina de una mujer? -continué.
– ¿Te ha dado por lo morboso? -silbó Chema.
– Vamos, sigue. A mí eso me suena no sé de qué.
– La historia es más antigua, pero igualmente fuerte: Fatty Roscoe Arbuckle. Era uno de los grandes cómicos del cine mudo, un gordito que hacía reír y a quien le iba la marcha más que la miel a las abejas. Se montó una orgía en San Francisco a fines de verano de 1921, en un hotel llamado Saint Francis. Cuando todos estaban ya de lo más colgado, él se metió en una habitación con una chica llamada Virginia Rappe, una debutante en busca de su oportunidad. El bestia le metió una botella de champán vacía por el sexo. Ese vacío hizo de cámara de aire, así que cuando quiso retirársela se le llevó todo lo de dentro. La pobrecilla murió desangrada. Se montó un pollo que no veas. Hubo un escándalo, un juicio… Lo triste es que le declararon inocente, pero aquello acabó con su carrera. ¿Quieres saber lo más original? Quisieron hacer ver que la chica había muerto por la potencia del miembro viril de Arbuckle, ¡no te jode! ¡Encima querían aprovecharse!
Iba por el buen camino. Todo cuadraba. Cada indicio.
Cine.
Películas.
Estrellas.
– ¿Un muerto rodeado por fotografías suyas, a modo de orla o sudario?
– ¿Cuántos quieres? -pareció burlarse Chema-. Tenemos a Lou Tellegen, un actor de segunda fila a quien ya nadie recordaba en 1935 y que se clavó unas tijeras. No fue el único: una actriz aún menos conocida para el gran público, Gwili Andre, también se cubrió con sus mejores fotos para el viaje final. Se prendió fuego, la muy bestia. Y ardió como una tea. -El tono de mi compañero cambió, un poco harto de mi bombardeo-. Oye, Ros…
– Sólo uno más, Chema, por favor -le interrumpí-. Es para confirmar que todo encaja.
– Esto parece un consultorio necrológico y necrófilo, chico.
– ¿Una tapa de inodoro alrededor del cuello?
– Tal vez Judy Garland, por asociación.
– ¿No murió de una sobredosis?
– Sí, pero con la cabeza metida en el inodoro, aunque hay una versión que dice que estaba sentada en él. Para el caso es lo mismo: una muerte de mierda.
Todo encajaba.
Pistas de cine.
Pistas de cine para una muerte de cine.
¿No dicen que la vida imita al arte, y que todo es como una gran película?
– Oye, ¿por qué no te compras Hollywood Babilonia? Todo está en ese libro.
– Ya no hace falta. Todo está claro.
– Pues me alegro mucho. -Su tono era de sorna.
– Una última pregunta.
– Me lo temía.
Era muy buen tipo. Aunque fingiese no serlo.
– ¿Sabes algo de un crítico de cine llamado Laureano Malla?
A través del hilo telefónico escuché un silbido prolongado.
– Esto es prehistoria pura, chico. ¡Menudo elemento! Claro que he oído hablar de él, y le conocí, aunque hace mucho que le he perdido la pista. Bueno, no es que sea viejo, pero estaba pirado. Completamente pirado.
– ¿Qué le pasó?
– Nunca fue de los mejores, pero se hizo notar, ¡vaya si se hizo notar! -rezongó Chema-. Para empezar, odiaba a los gays y las lesbianas, y se cargaba todo aquello que no cumpliese con un estricto código del honor, artistas o películas. Ya podían ser buenos, o estupenda la obra, él… ¡sacaba el hacha, implacable! Una especie de Justiciero Vengador. Le había dados palos a la Dietrich por llevar pantalones e imponer la moda del marimacho, a la Monroe por puta, a James Dean, Monty Clift o Sal Mineo por maricones. Era un facha redomado, nato, de los convencidos. Dios, Patria y Honor. Trató de prolongar el estatus después de morir el viejo y se aguantó creo que hasta principios de los noventa, no sé. Sólo le faltó lo de su mujer.
– Cuenta -le animé al ver que se detenía, aunque apenas si me quedaba ya dinero para seguir hablando.
– No hay mucho que contar: ella le plantó y se largó con otro. Esto, para alguien como él, fue demasiado. ¿Te imaginas? Una esposa adúltera, a quien en tiempos del Cisco habría podido repudiar y hacer lapidar en plan talibán, y una hija a la que trató de retener removiendo cielo y tierra para conseguir su custodia. Ahí tuvo suerte. La mujer ganó, pese a todo, pero se murió poco después. De esta forma el Malla se quedó con su niña. Sea como fuere, una joya. Oye, ¿por qué coño te interesa un pájaro como ése?
Por la ventanilla verde del teléfono vi que apenas si quedaban unos céntimos de euro.
– ¡Te debo una, Chema! ¡Luego te lo cuento! ¡Gracias!
– ¡Eh, eh! Pero ¿qué…?
La comunicación se cortó.
XXXIV
Volví a llamar a varios timbres repitiendo el truco del día anterior. Pregunté por el piso del señor Malla haciéndome el despistado y lo conseguí a la tercera. Un vecino me dijo que no lo sabía, una vecina me informó de que era el cuarto segunda, y otra, además, me abrió la puerta de la calle. Subí en el ascensor tan despacio que tuve tiempo de preguntarme dos cosas: qué estaba haciendo yo allí, y por qué no avisaba de una maldita vez a la policía.
Me respondí yo mismo. A la primera pregunta: quería cerrar el círculo. A la segunda: no me daba la gana de contarlo todo sin más al primer tipo uniformado que apareciera, aunque eso debería hacerlo igualmente después.
Pero tengo mi orgullo.
Las últimas veinticuatro horas no habían sido precisamente agradables.
Mientras subía, también reviví la película de la historia.
Y pensé en Julia.
Bajé en el cuarto piso y me detuve frente a la puerta del piso de Laureano Malla. Loco o no, iluminado o no, era un asesino. Y un sádico. No tenía ni idea de cómo reaccionaría el pobre diablo cuando se viese acorralado. La noche pasada, allí mismo, había logrado disimular muy bien, contenerse.
Ahora…
Llamé a la puerta y esperé. Estaba en casa. Me miró desde todas sus distancias y frunció el ceño. Tenía el mismo aspecto del día anterior, rostro cetrino, pinta de espectro, el escaso cabello formando guedejas deshilachadas y despeinadas, los ojos hundidos y de mirada amarga, la boca con su media luna apuntando hacia abajo, las arrugas…
Tanto él como yo habíamos hecho muchas cosas desde nuestro primer encuentro.
– ¿Qué quiere ahora? -me preguntó al reconocerme.
La luz amarillenta del rellano, unida a la que proporcionaba la bombilla de su recibidor, conferían a la escena un toque final de película mal iluminada. Todo eran sombras y formas oscuras más allá de nosotros.
– Quiero hablar, señor Malla.
– ¿De qué?
– De usted.
– Yo no tengo nada que decirle. ¡Váyase!
Estaba preparado para evitar que cerrara la puerta.
– Han matado a alguien más -dije.
Eso despertó su interés.
– ¿A quién?
– A Álex.
Qué curioso. Seguía sin saber su maldito apellido.
– Me da lo mismo. Déjeme en paz.
– Tenemos que hablar, señor Malla. El juego ha terminado.
Me extrañó verle sonreír. Era lo que menos esperaba en ese momento. Su media luna invertida se expandió ligeramente. No mejoró su aspecto. Más bien fue una mueca agria.
– ¿Usted lo llama juego? -manifestó.
– ¿Por qué no?
– Mi hija está muerta. No es un juego. -Recuperó su gravedad-. ¿Es que no va a respetar el dolor de un padre?
– Laura Torras también tenía unos padres. Yo los conocí ayer. Buena gente. Todavía no saben que su hija ha muerto.
Era como una estatua de sal.
– Voy a entrar -le anuncié.
– No -se envaró.
– Preferiría hacerlo antes de avisar a la policía. Quiero escuchar lo que me tenga que decir, y que sepa cuál fue su error.
– Usted está loco.
– Hoy ya me han llamado loco una vez, pero la que me lo ha dicho tal vez tenga razón. No es su caso. En cambio, usted sí lo está. Matar a dos personas es grave, pero la parafernalia y el atrezo de complemento…
– Yo no he matado a nadie.
– ¿Cómo lo llama? ¿Ajusticiamiento? No deja de tener sentido.
Me estaba hartando de aquella conversación repetitiva en el rellano. Iba a cargar contra la puerta cuando él la abrió del todo. Las arrugas de su cara se le hundieron más, y su intensidad fue casi la del Gran Cañón. El agitado viento de su respiración me demostró que estaba en la recta final.
Me dejó pasar y lo hice.
Cerró la puerta una vez estuve dentro, y me precedió con paso cansino por aquel pasillo lleno de recuerdos. Nuevos pósteres de películas, La Reina de África, Matar a un ruiseñor, El halcón y la flecha… Más fotografías suyas con actores, actrices y directores: Gérard Depardieu, Robert De Niro, Al Pacino, John Houston e incluso Meryl Streep… Malla y su pasado. Malla y sus recuerdos. Las había de todos los tamaños y colores, individualmente o formando grupos en grandes marcos. El museo seguía por todo el piso, pero la guinda se la llevaba el despacho del dueño de la casa. Aquello sí era un mausoleo cinematográfico presidido por un cartel de Los diez mandamientos, además de otros como Ben-Hur y El Cid. Debía de ser un fan de quien fuera presidente de la Asociación Nacional del Rifle de los Estados Unidos, Charlton Heston. Las librerías estaban repletas de libros dedicados al cine, biografías, diccionarios y estudios. Todo olía a rancio. Todo.
Laureano Malla se sentó detrás de la mesa de su despacho. Yo lo hice delante. Los dos estábamos cansados.
Cansados aunque dispuestos para el minuto final.
– ¿Y bien? -me preguntó.
– ¿Por dónde quiere que empiece?
– Usted ha hablado de un error.
– ¿Así que es eso? -Me dio la impresión de que estaba más lúcido de lo que aparentaba. Sus ojos eran como puñales y me miraban fijamente-. ¿No creyó que pudiera cometerlo?
– Usted no sabe nada -me espetó-. Ha venido dando palos de ciego, con las manos vacías, sin ninguna prueba.
– No la tenía ayer. Hoy sí. Fue precisamente mi visita la que le hizo reaccionar, y esa reacción le ha traicionado.
– ¿De qué está hablando?
– De Álex, por supuesto -dije-. Usted le creía muerto donde lo dejó: en el recibidor del piso de Laura. Pero yo le dije que habían matado a Laura y que Álex había desaparecido. Eso lo puso en alerta. Si él no estaba allí, ¿dónde estaba? Algo no encajaba. Por eso fue a su casa, para asegurarse.
– No sea idiota.
– Ayer vi a mucha gente, señor Malla, pero sólo a una persona le dije que Laura Torras estaba muerta: a usted.
Apretó las mandíbulas.
Y se quedó muy quieto.
– El montaje estuvo bien -aproveché para continuar-. Un tanto melodramático… pero efectivo. Laura destripada a lo Sharon Tate, incluida la pintada con su sangre, el «CERDOS» marca de la casa de Charles Manson. Lo del vibrador a lo Ramón Novarro, lo de la botella de cava a lo Fatty Roscoe Arbuckle, las fotografías a modo de sudario con las que se han inmolado tantas actrices y actores, la tapa de inodoro a modo de collar estilo Judy Garland… ¿Quiere que siga?
– ¿Le gusta el cine?
– Mucho.
– Es bueno -reconoció.
– Gracias, pero déjeme decirle que ese toque de color resultó excesivo.
– Yo diría que es genial -dijo de pronto.
Con orgullo.
– ¿Así que ya no lo niega?
– ¿Qué más sabe? -obvió mi pregunta.
– Todo.
– ¿Por ese simple… error?
– No ha sido tan difícil una vez las piezas han encajado. Curioso, sí, pero no difícil. Bastaba con reunir esas piezas. Y cuando he dado con el cuerpo de Álex… Maldito cabrón -suspiré-. Sin embargo, para alguien que ama el cine tanto como usted, le ha hecho un flaco favor al Séptimo Arte. Ha aportado un poco de mierda a la leyenda negra y nada más, aunque se crea un genio, como todos los locos. No tenía por qué hacerle todo lo que le hizo a Laura.
– ¿Está seguro? -me retó-. Puede que la cruz que le grabé en su condenado cuerpo le evite ir al infierno, después de todo.
– Entonces no la encontrará, porque usted sí va a pudrirse en él -le dije sintiendo ira.
No le afectó mi conato de furia, al contrario, se relajó y perdió la última de sus caretas: la de padre compungido y víctima social. El ramalazo de orgullo de su profunda mirada se hizo poder. Todo artista desea reconocimiento. Yo acababa de convertirme en su público.
– El mundo necesita paz.
– ¿Y es usted el flagelo vengador?
– Cuando toda la mala hierba haya sido arrancada…
– Espere, espere -le detuve-. ¿Va a seguir dedicándose a esto?
– Sólo digo que mi ejemplo…
– ¡Por Dios! -le miré más y más alucinado-. ¿Habla en serio? ¿De verdad se cree usted la Mano Derecha de Dios?
– ¿Justifica usted lo que hacían ese chulo y su prostituta?
– ¡No somos jueces, y mucho menos verdugos! -grité-. De ser así, ¿por qué no mató también a su hija antes de que ella misma decidiera acabar con todo?
Mentarle a Elena le hizo reaccionar.
– ¡No me hable de ella! -me ordenó.
– ¿Por qué? ¿No le gusta? ¡Elena no era mejor que Laura Torras! ¡Estaba embrutecida igual, por las drogas, por lo que le obligaba a hacer su chulo! ¡Según sus teorías, ya no era una criatura de su Dios!
– ¡Cállese!
Creí que iba a saltar sobre mí.
Me equivoqué.
Yo estalla en tensión, a la defensiva, así que no hice nada por evitar que abriera el cajón central de su mesa y que de él sacara una pistola con la que me apuntó.
– Ya está bien, señor Ros -jadeó-. Ya está bien.
Todos mis argumentos se vinieron abajo.
Y supe que sólo a un idiota se le ocurriría ir a casa del asesino sin haber llamado antes a la policía. Por muy periodista que fuese.
Aun así, si me hubiera querido matar, ya habría disparado. Mantuve cierta sangre fría calculando todas mis posibilidades.
– ¿Otro recuerdo de los buenos tiempos? -pregunté sin alegría.
Laureano Malla me estudió con detenimiento. El silencio que nos envolvía era ahora un estruendoso clamor de sensaciones. ¿No decía la publicidad de Alien algo así como «En el espacio nadie puede oír tus gritos»? Mi cabeza trabajaba rápido. La suya se adentraba por momentos en un Más Allá luminoso.
Sonrió por segunda vez.
– Veo que es como todos, señor Ros. No entiende.
– ¿Qué se supone que no entiendo?
– Dios no puede hacerlo todo.
– Y usted está comisionado para echarle una mano.
– No sea irónico ni emplee ese mal gusto conmigo, se lo ruego. La ironía siempre me ha parecido el despecho de los inferiores ante aquello que está por encima de ellos.
– Buena frase.
– ¿Es usted católico?
– No.
– Entonces… ¿cómo pretende…? -Su rostro reflejó el dolor que mi ateísmo le producía.
– Hablemos de usted. ¿Por qué se escuda tanto en Dios? ¿Qué tiene que ver Dios con el hecho de que su mujer se fuera con otro, cansada de aguantarle, y de que su hija se le echara a perder, tal vez por culpa de usted mismo y de todo esto? -Abarqué su mundo con las dos manos.
– ¿Me está poniendo a prueba?
El cañón de la pistola subió un par de centímetros. Pasó de apuntarme al pecho a hacerlo entre las dos cejas. Yo ya tengo las cosas bastante claras, no era necesario que me abriera un tercer ojo. Volví a callarme para no provocarle todavía más.
– ¿Por qué se ha metido en esto? -preguntó inesperadamente.
– No lo sé.
Era la verdad. No me creyó.
– ¿Estaba enamorado de Laura Torras? ¿Es eso? ¿O se trata del reportaje de su vida? ¿Qué es, señor Ros? Las personas se mueven por amor o por dinero. ¿Cuál es su caso?
– Siempre hay una tercera vía.
– Dígamela.
– Esa voz interior que nos guía, el instinto, la justicia…
La mano volvió a bajar levemente. Necesitaba tiempo. Y sólo hablando iba a conseguirlo.
– Fue por vengar a Elena, ¿verdad? -dije suavemente.
– Elena. -Suspiró con un deje de tristeza que le envolvió de nuevo en sus recuerdos-. Mi niña…
– Ella se marchó de su lado, tal vez porque se parecía demasiado a su madre. No pudo retenerla. Era guapa, guapísima. Sin embargo, lo peor fue que conociera a Alex. ¿Me equivoco?
– No, no se equivoca -reconoció. -Álex la embruteció, la hizo prostituirse, la inició en el consumo de drogas y la redujo a nada. Y ella, lejos de reaccionar, de acudir a usted, se dejó arrastrar hasta el fondo. Estaba enamorada de ese hombre.
– Eso no era amor, señor Ros. Álex era el diablo.
– El diablo se apoderó de Elena, lo mismo que hizo con su esposa.
La luz de su prepotencia celestial se apagó un poco. La realidad volvió a acorralarle. Se hundió despacio.
Llegaba mi tiempo.
– Al morir Elena, ya no pudo más.
– No pude más -repitió más para sí que para mí-. Mi hija y yo ya no… teníamos relación alguna, pero… la fe me mantenía. La fe y la esperanza. Yo rezaba muchísimo, ¿sabe? Dios tenía que escucharme. Sin embargo…
– Su muerte fue una revelación.
– ¿Qué otra cosa podía hacer? Yo sabía la verdad, y en el entierro de Elena, al ver a esa mujer, y a ese hombre… Lo habían pagado todo con el sucio dinero de sus vicios. Ellos. Los dos. Pero sobre todo… Comprendí cuál era mi deber.
– Matarles. -Puse la palabra en la punta de la lengua y la impulsé de forma suave hacia él.
– Sí, matarles.
– ¿Cómo lo hizo?
Yo ya lo sabía, pero el tiempo era mi aliado. Mientras la cuerda siguiese floja, tendría una posibilidad. Tensarla era dar un paso directo al adiós. Laureano Malla no se descuidó, aunque tanto su intensidad como su mirada perdieron fuerza. Se encerró un poco en sí mismo. Por detrás de él, el póster de Los diez mandamientos mostraba a un Moisés grave que sostenía las Tablas de la Ley.
– No tuve más que… seguirles -dijo-. Les vi entrar en esa casa de la calle Compositor Johann Sebastian Bach. -Pronunció el nombre correctamente-. Creí que vivían allí los dos, aunque un día, mientras seguía también a Elena, les vi en esa otra casa, la de la calle Pomaret. Por eso sabía que el hombre también tenía…
– Esperó a que se hiciera de noche. -Mantuve su atención.
– Sí. Primero le pregunté por el piso a un conserje. Me vine aquí a por el cuchillo. No podía emplear esta pistola. -La movió un poco-. De noche habría hecho mucho ruido, aunque no es un revólver que produzca un gran estampido. Regresé a esa calle y dejé pasar las horas. Oscureció y, a eso de medianoche, cuando estuve seguro de que no había un conserje nocturno como en las restantes casas de la calle, me colé dentro aprovechando la entrada de una mujer. Ni siquiera me miró. Nadie presta atención a las personas discretas.
– Esa noche el conserje nocturno no pudo ir. Fue una casualidad.
– Dios lo apartó de mi camino. -Había encontrado otra explicación más lógica para sí mismo.
– ¿A qué hora lo hizo?
– Me oculté en la escalera. El edificio entero parecía vacío. No había ni un alma. Ningún ruido. Aun así esperé. Más o menos una hora después llamé a la puerta.
– Y tuvo otro golpe de suerte: le abrió Álex.
– Sí.
– Dos personas jóvenes y fuertes. Si hubiera abierto Laura, a lo peor no habría sido tan fácil cargarse a Álex. Pero al ser él…
– Le hundí el cuchillo en el pecho. Una, dos, tres veces, no recuerdo. Cayó al suelo y no se movió. Pensé que estaba muerto. Ni lo toqué. Entré y me topé con la mujer, que estaba desnuda. ¿Se da cuenta? Desnuda. Salía del baño o… qué sé yo. A ella le corté la garganta para que no gritara. Y mientras se estremecía en el suelo y vi esa desnudez, su imagen de deseo y provocación, el mismísimo pecado hecho carne, comprendí el mensaje divino.
– ¿Qué mensaje?
– ¡Su Palabra! -Le brilló la mirada-. ¿No lo comprende? Yo sólo quería matarles. Pero ella estaba allí, desnuda, y entonces… -Mantuvo la pistola firme, pero elevó sus ojos al cielo, iluminado-. Entonces le hice el signo de la cruz.
No sé cómo pude decirlo, pero lo hice.
– La abrió de arriba abajo, y de lado a lado. Y no contento con eso, cuando empezó a destruir su ropa, encontró el vibrador, las fotografías…
– Hollywood ha dado al mundo lo mejor del Séptimo Arte, pero también el pecado de su lujuria, señor Ros. -Asintió con un movimiento de la cabeza, despacio-. Tantos mitos caídos por la estupidez, tantas estrellas captadas por el lado oscuro del mal… Quise que Laura fuera un testimonio, un recuerdo.
– Pintó lo de «CERDOS» por las paredes, preparó la gran escena, el cava en la vagina, el vibrador en la boca, las fotografías…
– Para que nadie olvide -musitó.
La pistola tembló en su mano.
Quizá disparase de un momento a otro.
– El gran montaje -exhalé.
– Sólo una puesta en escena.
– Pero se olvidó de comprobar que Álex estuviese muerto del todo.
– Álex…
Volvían las brumas. Empezó a parecer ido.
– Dígame, Malla, ¿le habló Dios?
– ¿Dios? -ladeó la cabeza mirándome desde su distancia irreal-. Sí… Oí su voz. La oí.
– ¿Qué le dijo Dios?
– Dios me dijo: «Ahora ve y reza».
– ¿Lo hizo?
– Lo hice -asintió-. Ya había interpretado sus designios. Todo estaba en paz. Me fui.
– Pero Álex no estaba muerto. -Tenía que atontarle más, y saltar. Era mi única oportunidad. Tal vez me disparase, pero si conseguía quitarle la pistola, o… Qué se yo. Seguí hablando-: Puede que Álex se hiciera el muerto, o tal vez no, pero cuando recuperó el conocimiento se encontró con que habían asesinado a Laura, atrapó lo primero que encontró, que fue un vestido de los que usted había diseminado por el suelo, se taponó las heridas y salió del piso… olvidándose de cerrar la puerta del todo. Un olvido fatal que facilitó mi entrada en la escena al día siguiente. Así de fácil. Se fue medio muerto, pero gracias a ese vestido no dejó rastro de sangre en el rellano ni en el ascensor. Salió a la calle, subió a su coche y se fue a su casa, desangrándose más y más por el camino, hasta que llegó a su casa, comprendió que no iba a contarlo, quiso llamar por teléfono y ya fue tarde. De Hecho ni siquiera sé cómo pudo conducir hasta Pomaret. Fue un milagro.
– No hable de milagros. Usted lo estropeó todo -musitó sin apenas voz Laureano Malla.
– Yo, claro -asentí-. Vine a verle, le dije que Laura estaba muerta y Álex desaparecido, se puso nervioso y empezó a atar cabos. Si Álex no estaba allí, es que estaba vivo, y ¿adónde podía haber ido? A su casa, es evidente. Fue a la calle Pomaret, se hizo una pequeña escalera para alcanzar la ventana del garaje, la rompió y se coló dentro. No es complicado, ni para un hombre de su edad. No sabía con qué se iba a encontrar. Por eso cuando vio a su enemigo muerto… le asestó varias puñaladas más, por lodo el cuerpo, furioso. Esas heridas ya no sangraron, porque Álex llevaba muerto varias horas. Escribió «CERDO» con un poco de sangre, que todavía estaba algo húmeda, y le puso la tapa del inodoro por collar. Después se marchó. Telón.
– Telón.
No quedaba nada más que decir.
Ahora todo se limitaba a él, la pistola y yo.
– Entréguese, señor Malla -sugerí.
– ¿Por qué?
– Tiene atenuantes. Lo hizo bajo presión, acababa de enterrar a su hija y ese tipo era un completo hijo de puta. Despertará compasión. -No le dije que estaba loco-. Nadie va a juzgarle con demasiada severidad.
No me creyó. No esperaba que lo hiciese.
– No puedo entregarme.
– La policía no es estúpida. Apuesto a que tardan menos que yo en interpretar debidamente los hechos. Usted les dejó esas pistas.
– Yo no dejé pistas.
– Subconscientemente, sí. Está cansado.
Sus ojos se vaciaron en mí. No había en ellos ninguna emoción, ningún sentimiento. El vacío más absoluto en un viaje a través de los cuencos oscuros. Pero por agotado que estuviese, apretar un gatillo era fácil.
– Si me mata será distinto.
– Dios…
– Escuche a Dios. Escúchelo.
Me dispuse a saltar. No quería terminar como Álex ni como Laura, acompañado por un ritual al estilo Hollywood. La distancia no era excesiva, apenas un metro y medio, aunque estaba sentado. Podía ser mucho habiendo una bala de por medio.
Dudé.
Odio dudar.
– Dios vigila… -dijo él de forma apenas perceptible.
– Le está observando.
– Dios sabe…
Se dejó llevar por su abstracción. Ahora o nunca. Tenía que saltar.
Hubo una pausa muy breve, pero que se me antojó eterna.
– Yo lo hice… -comenzó a decir de nuevo el padre de Elena Malla.
Decidí sincronizarme a la de tres.
Uno.
– … por dignidad, ¿entiende?…
Dos.
Laureano Malla dejó de apuntarme. Su mano derecha hizo un giro de 180 grados. La diferencia entre apuntarme a mí y apuntarse él.
– … Dignidad…
Tres.
No me moví.
No salté.
Seguí pegado a mi asiento, inmóvil.
– Dios… -suspiró el hombre por última vez.
Se introdujo el cañón de la pistola en la boca y disparó.
No fue un gran estruendo. Sólo un taponazo. Una sorda explosión incapaz de alertar a nadie. Pero suficiente para llevarse parte de su cerebro y su cabeza con la bala al salir por el otro lado, salpicando de sangre y masa encefálica la pared de detrás suyo, el póster de Los diez mandamientos.
Volví a respirar. No lo hacía desde lo de la duda.
XXXV
Escuché el lejano zumbido del timbre del teléfono cuando salí del ascensor.
Miré la puerta del piso de Laura, pero abrí la mía impulsado por la llamada, aunque estaba casi seguro de que sería del periódico y me armarían la bronca.
Dejé atrás la imagen de mi vecina…, las moscas…, todo.
Llegué junto al aparato y entonces lo odié. Me habría gustado tomarme un minuto más para pensar, para tomarme un baño y asearme, para…
¿Para qué?
– ¿Sí? -pregunté temeroso.
De todas las personas del mundo que habrían podido llamarme, a quien menos esperaba era a ella.
– ¿Daniel?
– Julia?
– Sí.
Me tomé parte de aquel minuto, unos pocos segundos, para respirar. Luego me dejé caer en uno de mis sacos.
– Daniel, ¿estás bien?
– Supongo que sí -respondí pensando en la pistola de Laureano Malla y en que pudo haber sido peor.
– Quería que supieras…
– No hace falta.
– Creo que sí. Siento todo lo que ha sucedido y…, bueno, no sé ni cómo decírtelo.
– Te has enamorado de mí y necesitas tranquilizar tu conciencia -bromeé sin muchas ganas.
– Desde el primer momento fuiste un ángel -declaró-. La única persona honrada de este embrollo. Te lo debía. Por eso te he llamado.
– ¿Y para tranquilizar tu conciencia?
– No, eso no. No le he robado el dinero a nadie. Iban a pagar, y han pagado. Sé que tú les habrás llevado los negativos.
– Sí, debo de ser transparente.
– Sin ti, las cosas se me habrían complicado mucho.
– ¿Ya sabes que sesenta mil euros no dan para mucho?
– Son mejores que nada.
– ¿Y luego qué?
– No te preocupes por mí. Sé caer de pie.
El tono era agradable, casi dulce. Dos amigos conversando de algo trivial. Ni el rollete que había habido entre los dos ni los asesinatos importaban.
– No pensaba preocuparme por ti -la tranquilicé.
– Escucha, quiero que sepas algo. -Habló con un poco más de convicción-. Yo llevaba muy poco tiempo en la agencia, apenas tres meses, desde comienzos del verano. Todavía no tenía nada, así que no he dejado mucho tras de mí.
Tres meses o tres años, ¿qué importaba?
Nunca había hecho el amor con alguien como ella.
– Eres inteligente -reconocí-. Siempre has estado protegiendo tus intereses por encima de todo, cubriéndote por si acaso. Te llevaste las fotos de Laura y Álex para que no le relacionaran a él con ella. Te llevaste las fotos de Laura y Constantino Poncela porque, al no aparecer Álex, temiste que algo se hubiese estropeado, y con razón. Después, al no dar con Álex, tomaste las riendas del asunto, llamaste a Ágata Garrigós… -Reflexioné un momento y pregunté-: ¿Por qué no llamaste también a Poncela?
– No sabía si Álex había hecho ya la operación. Como has dicho, fui a lo seguro.
– Y, por último, me salvaste de él y de su gorila en la plaza Kennedy.
– Fue una simple precaución. Sólo te tenía a ti.
– ¿Y el resto?
– ¿Qué resto?
– ¿Es cierto que Laura pensaba dejar a Álex?
– Sí. Ya estaba bastante mal, y la muerte de Elena la descompuso del todo. Le recriminó a Álex lo sucedido y discutieron. Tampoco estaba de acuerdo en que ella tuviera que utilizar su piso para las operaciones. Pensaba que un día uno de los clientes podía hacer algo. Y quería desengancharse.
– ¿A quién se le ocurrió lo de las fotografías y los clientes?
– A Álex. Lo vio en una película y la idea le gustó.
De nuevo el cine. Toda la historia tenía el mismo denominador común.
– ¿Por qué aceptó Laura?
– Por él. Lo habría hecho todo por él. Le quería.
– ¿Y tú?
– ¿Yo qué?
– ¿Tú también le querías?
Se produjo una pausa.
– Sí, porque lo nuestro era diferente. Iba en serio.
– Seguro.
– ¡Vete a la mierda!
No fue un grito, sólo una protesta, un último eslabón desesperado que se desgajaba de sí misma. No le gustaba oírmelo decir, y se lo había dicho varias veces a lo largo de nuestros encuentros del día anterior.
– Voy a colgar -anunció, recuperada.
– No, espera.
– ¿Qué más quieres?
– Esta mañana, tu cambio de humor cuando me he despertado, ¿formaba parte de la misma comedia?
– ¿Qué quieres decir?
– Anoche necesitabas que me quedara contigo, y lo conseguiste. Un diez. Esta mañana te corría prisa que me fuera con la maleta llena de papeles.
– Lo siento.
– ¿Y si llego a abrir el maletín?
– Mala suerte, aunque lo habría vuelto a intentar contigo. -Suspiró y agregó-: De todas formas, cuando te levantaste, el dinero ya no estaba en mi casa, y no creo que me torturases para dar con él.
Una auténtica chica mala. El cine negro había dado un montón de personajes como ella. Y solían caer bien. O morían al final, por el chico, o conseguían su objetivo y uno las aplaudía.
– No me has preguntado por Álex.
– ¿Es necesario? -Su voz se revistió de cansancio-. Cuando he visto que seguía comunicando, he comprendido que tenías razón: o era el asesino de Laura, lo cual resultaba absurdo, y más después de lo que le hicieron al cadáver; o se había ido con los sesenta mil euros, lo cual también era absurdo, porque para Álex eso era calderilla; o… estaba muerto. Y aunque me parecía tan estúpido como todo lo demás, algo me gritaba que quizá no lo fuese, que era lo único con sentido para justificar su desaparición. Así que a mí sólo me quedaban esos sesenta mil euros y hacer lo mismo, desaparecer, por si acaso.
– Eres una buena actriz. Deberías intentarlo por ahí.
– Puede que lo haga.
– ¿Cómo conociste a Laura y a Álex?
– A ella la conocí de casualidad, en la agencia de modelos. Me llevó a la Agencia Universal cuando le dije que estaba dispuesta a todo para ganar algo de dinero. Después conocí a Álex y él fue a por mí. Laura me tomó cierto cariño. Creo que me veía un poco como a sí misma unos años antes.
– Y Álex y tú os lo montasteis a sus espaldas.
Silencio.
– ¿Dónde estás? -quise saber.
– Eso es lo de menos, ¿no crees? Tal vez volvamos a vernos. Como muy bien has dicho, sesenta mil no dan para mucho, aunque sí para hacer ciertas cosas. ¿Cuando has visto que en el maletín sólo había papeles?
– En casa de los Poncela, con él y su mujer delante.
No sé si reía o no. Volvió el silencio.
– Daniel…
– ¿Si?
– Tengo que irme.
Quería odiarla y no podía.
¿Quién dijo «No odies a quien hayas amado»?
– ¿No me preguntas por Álex?
La imaginé en el aeropuerto, o en la estación de trenes, o en casa de otra amiga. Sola. Sola con sus sesenta mil euros. Sola consigo mismo y su espléndida belleza como único aliado.
– ¿Ha muerto?
– En su casa de Pomaret, aunque lo acuchillaron en el piso de Laura.
No la oí llorar. Eso me alegró.
– ¿No preguntas quién lo hizo?
– ¿Lo sabes? -Recuperé su voz y su atención.
– Sí.
El suspiro fue muy prolongado.
– Sigues moviéndote rápido, querido.
– He tenido suerte.
– ¿Vas a decírmelo?
Cerré los ojos y la recordé en la cama. Si fingía, era muy buena. Si no lo hacía, era por algo. Tenía tres muertos y un montón de cosas que hacer. Pero a veces hay adicciones. Retenerla, y retener su voz, era una de ellas.
Sabía que iba a llorar.
Todavía era una mujer capaz de eso.
Uno siempre tiene fe en la raza humana.
XXXVI
Unos diez minutos después de desearnos mutua buena suerte, continuaba en mi saco de bolitas, pensando en ella.
Julia, Laura, Álex, Elena y el resto de los personajes de la Gran Comedia Humana.
Laura, de Otto Preminger.
Ni yo era Dana Andrews ni la realidad se parecía en nada a la ficción, por más que los Malla del mundo se empeñaran en decorar sus escenas.
Es curioso, pensé en ello de pronto: la noche en que mataron a Laura, yo creía haber oído gritos. Primero se me antojó un sueño; después, al descubrir su cuerpo, me dio por pensar que habían sido reales. Casi me sentí culpable. Ahora volvía a resultar un sueño. Malla no les había dado tiempo a gritar, a ninguno de los dos. Y yo soñé gritos. Mi subconsciente soñó gritos.
Extraño.
Me levanté y fui a mi discoteca casera. Necesitaba un poco de música. Necesitaba a mis Beatles. Miré los discos y recordé que ellos nunca le habían cantado a ninguna Laura, pero sí a una Julia. La madre de Lennon. Era uno de los temas del doble álbum blanco.
El mismo de «Helter Skelter» y de «Piggies».
Escuché «Julia» una sola vez.
Ésa fue mi señal para ponerme en marcha.
Regresé al teléfono, maldije una vez más el hecho de que Paco no regresara de sus vacaciones hasta el domingo por la noche, y marqué el número de la policía. No conocía a nadie salvo a él, así que me daba igual con quién hablar. Una voz grave y recia me sacudió el tímpano desde el otro lado.
– Central, ¿dígame?
– Quiero denunciar un crimen -dije.
Al otro lado del hilo telefónico, el hombre se puso en situación.
– Hable -me pidió con voz aún más grave.
– Ha habido un asesinato en Juan Sebastián Bach.
– Aguarde, ¿quién? Juan Sebastián qué? ¿Es la víctima?
Tuve ganas de echarme a reír, pero de verdad, liberando mis nervios y la tensión de aquellas veinticuatro horas. Reír por encima del cansancio, el calor y el recuerdo de mi vecina destripada y llena de moscas.
Las malditas moscas hijas de puta.
– Juan Sebastián Bach es el nombre de la calle -dije despacio-. ¿Se lo deletreo?
El policía tomó nota.
– También hay un hombre muerto en una torre de la calle Pomaret y otro en un piso de la calle Mallorca, entre Aribau y Muntaner.
– Oiga, ¿me toma el pelo?
– Qué más quisiera yo.
– Repítamelo despacio, y dígame quién es usted.
– Pásense por aquí y se lo cuento todo, ¿de acuerdo?
Tomó nota de mi nombre y de la dirección. Imaginé que ya estarían movilizándose. Los tendría en casa en menos de cinco minutos. Un enjambre y la locura.
– No se mueva de donde está, ¿de acuerdo? Y no toque nada.
Se iban a enfadar, y mucho, aunque les diera el caso resuelto.
¿No tocar nada?
Colgué el teléfono.
Cinco minutos.
¿Qué hace uno en cinco minutos mientras espera a la policía?
Tenía que llamar al periódico, darles la noticia, soltar a los perros antes de que me los echaran a mí, hablar con Carlos Pastor y calmar a Primi Moncada, y pedir que mandaran a alguien para que les contase la historia.
O parte de ella.
La justa.
Sólo la justa.
Pero no me moví, seguí pensando en Julia hasta que volví a poner la canción de los Beatles.
A veces basta un minuto de paz antes de la tormenta.
Justo cuando terminó la última nota, escuché el aullido de las sirenas de la policía acercándose a toda velocidad.
Jordi Sierra i Fabra

***
