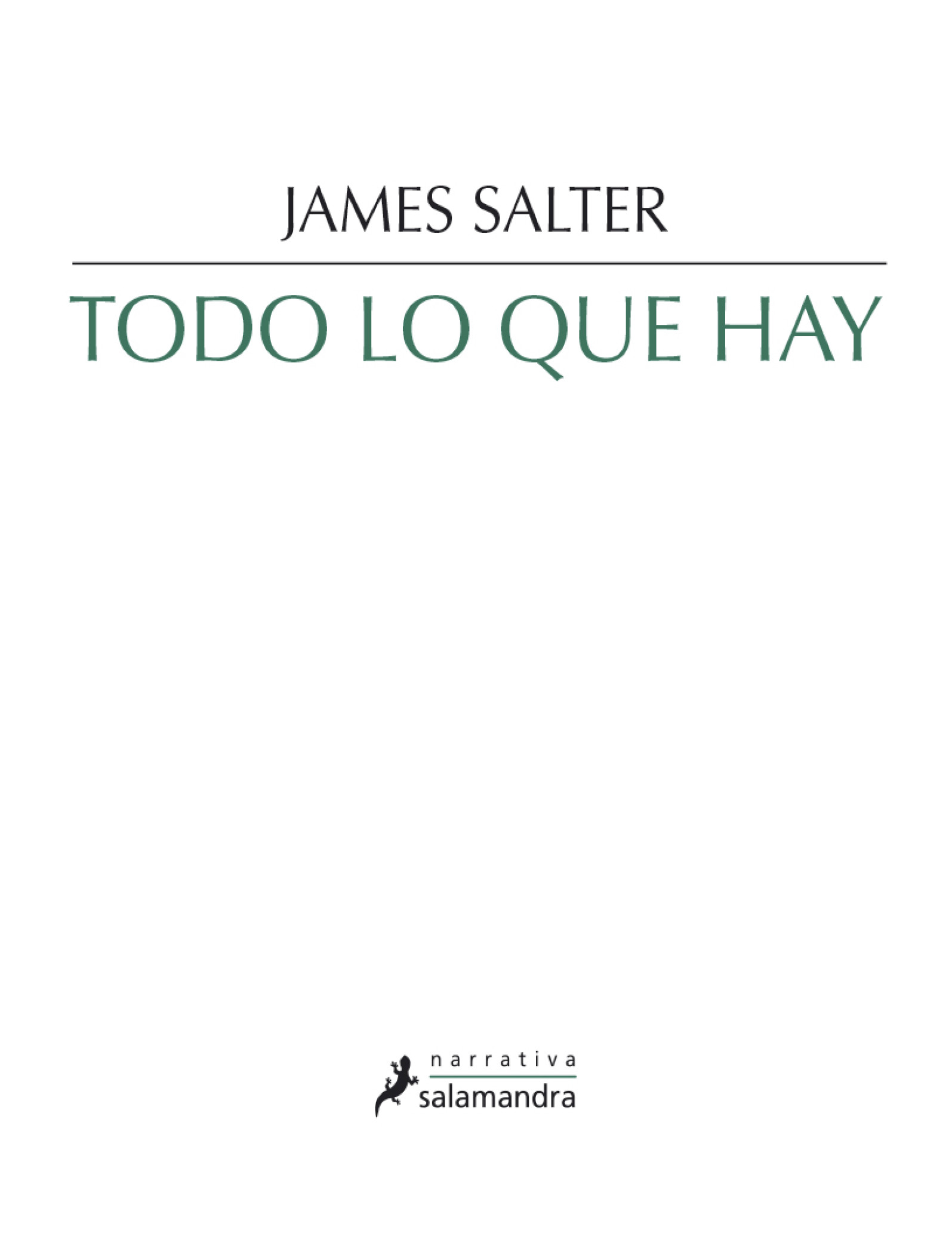


Para Kay
Llega un día en que adviertes que todo es un sueño, que sólo las cosas conservadas por escrito tienen alguna posibilidad de ser reales.
1
Primeras luces
Toda la oscura noche, el agua se deslizó veloz.
Bajo la cubierta, tendidos de seis en seis sobre literas de hierro, yacían cientos de hombres callados, muchos de ellos boca arriba y con los ojos aún abiertos aunque se acercaba el alba. Las luces eran tenues, los motores palpitaban sin descanso y los ventiladores inyectaban aire húmedo; mil quinientos hombres con armas y macutos tan pesados que los habrían conducido directamente al fondo, como yunques arrojados al mar; una porción del formidable ejército que navegaba hacia Okinawa, la gran isla situada al sur de Japón. Pero Okinawa era en realidad Japón, pertenecía a esa madre patria desconocida y extraña. La guerra, que duraba ya tres años y medio, estaba llegando a su desenlace. Al cabo de media hora, los primeros grupos de hombres se pondrían en fila para el desayuno y comerían de pie, hombro con hombro, silenciosos, solemnes. El barco se deslizaba suavemente con un ruido sordo. El acero del casco crujía.
El frente del Pacífico no se parecía a los demás. Las distancias eran enormes. Durante días y días no había nada más que el vacío del mar y sitios con nombres extraños separados por miles de kilómetros. Fue una guerra de muchas islas arrebatadas una tras otra a los japoneses. Guadalcanal, que se convirtió en una leyenda. Las Salomón y su ranura, el estrecho de Nueva Georgia. Tarawa, donde las lanchas de desembarco encallaban en arrecifes alejados de la costa y los hombres caían abatidos por un fuego tan denso como un enjambre de abejas; el horror de las playas, cuerpos hinchados meciéndose entre la espuma de las olas batientes, los hijos de la nación, algunos de ellos hermosos.
Al principio, con una rapidez aterradora, los japoneses lo habían conquistado todo: las Indias Orientales Holandesas, la península malaya, las Filipinas. Grandes bastiones, fortalezas que se creían inexpugnables, fueron barridos en cuestión de días. Sólo hubo un contraataque, la primera gran batalla aeronaval en el Pacífico, cerca de Midway, donde cuatro portaaviones japoneses, buques indispensables, fueron hundidos con todos sus aparatos y sus veteranas tripulaciones. Fue un golpe demoledor, pero los japoneses no cedieron en su brutal empeño. La mano de hierro con la que dominaban el Pacífico sólo podía quebrarse dedo a dedo.
Las batallas en el corazón de la tórrida jungla eran interminables y despiadadas. Después, cerca de la orilla, las palmeras quedaban desnudas como estacas: los disparos arrancaban de cuajo hasta la última hoja. Nuestros enemigos eran guerreros salvajes, las extrañas pagodas de sus navíos, su incomprensible lengua sibilante, sus cuerpos robustos y feroces. Nunca se rendían, luchaban hasta la muerte. Ejecutaban a los prisioneros con espadas como cuchillas, espadas para dos manos que blandían por encima de las cabezas. En la victoria eran inmisericordes, los brazos unánimes siempre alzados en señal de triunfo.
En 1944 empezaron las últimas fases de la contienda. El objetivo era lograr que el territorio japonés quedase al alcance de los bombarderos pesados. Saipán fue la clave. Era una isla grande y muy bien defendida. Dejando aparte algunos destacamentos enviados a lugares como Nueva Guinea o las islas Gilbert, la infantería de Japón nunca había sido derrotada en el campo de batalla a lo largo de trescientos cincuenta años. En Saipán había veinticinco mil soldados con la orden de no rendirse jamás, de no ceder ni un palmo de tierra. En la escala de los asuntos terrenales, la defensa de Saipán se consideró una cuestión de vida o muerte.
La invasión empezó en junio. Los japoneses tenían desplegada en la región una temible fuerza naval, cruceros y acorazados. Desembarcaron dos divisiones de marines seguidas por otra de infantería.
Para los japoneses se convirtió en el desastre de Saipán. Veinte días más tarde, casi todos habían muerto. Tanto su general como el almirante Nagumo, comandante de la flota en Midway, se suicidaron; cientos de civiles, hombres y mujeres espantados ante el anuncio de una masacre, incluso madres con sus bebés en brazos, se arrojaron desde abruptos acantilados para hallar la muerte sobre afiladas rocas.
Fue el principio del fin. Ya era posible bombardear las islas principales de Japón, y en la incursión más devastadora, el ataque con bombas incendiarias sobre Tokio, más de ochenta mil personas murieron en una sola noche de gigantesco infierno.
Después cayó Iwo Jima. Los japoneses hicieron su último juramento: antes que rendirse, morirían cien millones, el país entero.
A mitad de camino estaba Okinawa.
Rayaba el día, una pálida aurora del Pacífico sin verdadero horizonte y con la luz reunida sobre las nubes tempranas. El mar estaba desierto. El sol apareció despacio e inundó el agua tiñéndola de blanco. Un alférez llamado Bowman había subido a cubierta y estaba de pie junto a la borda, mirando. Su compañero de camarote, Kimmel, se acercó con sigilo. Era un día que Bowman nunca podría olvidar. Ninguno de ellos podría.
—¿Algo a la vista?
—Nada.
—Tampoco se ve mucho —dijo Kimmel.
Bowman miró hacia proa, luego hacia popa.
—Hay demasiada calma —dijo.
Bowman era segundo oficial y, según le habían indicado dos días antes, también oficial de guardia.
—Señor —había preguntado—, ¿qué supone eso?
—Aquí tiene el manual —le contestó el segundo de a bordo—. Léalo.
Empezó aquella misma noche, doblando una esquina de algunas páginas mientras leía.
—¿Qué haces? —le preguntó Kimmel.
—No me molestes ahora.
—¿Qué estás estudiando?
—Un manual.
—¡Dios santo! ¡Estamos en aguas enemigas y tú te sientas a leer un manual! No hay tiempo para eso. Ya deberías saber lo que tienes que hacer.
Bowman no le prestó atención. Habían estado juntos desde el principio, desde la Academia Naval, donde el comandante, un capitán cuya carrera se fue al traste cuando encalló su destructor, había hecho colocar en cada litera un ejemplar de Mensaje para García, un texto edificante ambientado en la guerra de Cuba. El capitán McCreary no tenía futuro, pero seguía observando los códigos del pasado. Todas las noches bebía hasta el sopor, pero a la mañana siguiente siempre estaba fresco y bien afeitado. Se sabía de memoria el reglamento marítimo y había comprado los ejemplares de Mensaje para García con su propio dinero. Bowman leyó el libro con atención, y años después aún podía recitar algunos pasajes. «García se hallaba en algún punto de la áspera inmensidad cubana, nadie sabía dónde...» El propósito era muy simple: cumple con tu deber a rajatabla, sin excusas o preguntas innecesarias. A Kimmel se le escapaba la risa mientras lo leía.
—A la orden, señor. ¡Todos a sus puestos!
Kimmel era flaco, de pelo oscuro, y tenía unos andares desgarbados que le alargaban las piernas. Su uniforme siempre tenía aspecto de que hubiera dormido con él. Su enjuto pescuezo le bailaba en el cuello de la camisa. Los marineros, entre ellos, lo llamaban «el camello», pero tenía el aplomo de un crápula y gustaba mucho a las mujeres. En San Diego se había liado con una chica muy vivaracha llamada Vicky cuyo padre poseía un concesionario de coches, Palmetto Ford. Era rubia, con el pelo peinado hacia atrás, y un poco atrevida. Se sintió atraída por Kimmel, por su encanto indolente, nada más verlo. Estaban bebiendo Canadian Club con coca-cola en la habitación de hotel que él alquilaba con otros dos oficiales y donde, según dijo, no oirían el ruido del bar.
—¿Cómo ha podido ocurrir? —preguntó Kimmel.
—¿Cómo ha podido ocurrir qué?
—Que haya conocido a alguien como tú.
—Desde luego, no te lo merecías —dijo ella.
Kimmel rió.
—Fue el destino —dijo.
Ella tomó un sorbo de su bebida.
—El destino. Entonces, ¿voy a casarme contigo?
—Dios mío, ¿ya hemos llegado a eso? No tengo edad para casarme.
—Seguramente sólo me engañarías unas diez veces el primer año —dijo ella.
—Nunca te engañaría.
—Ja, ja, ja.
Ella sabía muy bien cómo era Kimmel, pero ya se ocuparía de enmendarlo. Le gustaba su risa. Antes tendría que conocer a su padre, señaló.
—Me encantaría conocer a tu padre —contestó Kimmel con fingida gravedad—. ¿Le has hablado de nosotros?
—¿Crees que estoy loca? Me mataría.
—¿Qué quieres decir? ¿Por qué lo haría?
—Por quedarme embarazada.
—¿Estás embarazada? —preguntó Kimmel alarmado.
—Quién sabe.
Vicky Hollins con su vestido de seda, las miradas se clavaban en ella cuando pasaba. Con tacones no parecía tan baja. Le gustaba referirse a sí misma por el apellido. «Aquí Hollins», anunciaba por teléfono.
Las tropas estaban zarpando, y eso lo hacía todo real o creaba una forma de realidad.
—Quién sabe si volveremos —dijo Kimmel distraídamente.
Las cartas de Vicky llegaron en las dos sacas de correo que Bowman había traído desde Leyte. El segundo comandante lo envió allí para que intentara localizar el correo del barco en la Oficina Postal de la Flota (no habían recibido ni una sola carta en diez días) y Bowman regresó triunfante en un avión torpedero. Kimmel leyó en voz alta fragmentos de algunas cartas, sobre todo en beneficio de Brownell, el tercer ocupante de su camarote. Brownell era un hombre estricto de gran rigor e integridad moral con unas mandíbulas nudosas, con marcas de acné. A Kimmel le gustaba tomarle el pelo. Olisqueó una de las hojas. Sí, ése era el perfume de Vicky, dijo, podría reconocerlo en cualquier parte.
—Y tal vez otra cosa —conjeturó—. Me pregunto si se la habrá restregado contra... Toma —dijo tendiéndole la carta a Brownell—, dime qué opinas.
—No estoy en condiciones de saberlo —dijo Brownell con incomodidad; se le marcaban los bultos de la quijada.
—Un viejo huelecoños como tú sin duda lo sabrá.
—No intentes implicarme en tu lascivia —repuso Brownell.
—No es lascivia. Esa chica me escribe porque estamos enamorados. Es algo puro y bello.
—¿Cómo puedes estar tan seguro?
Brownell estaba leyendo El profeta.
—El profeta. ¿Qué es eso? —preguntó Kimmel—. Déjame ver. ¿Qué cuenta este libro, lo que nos va a suceder a todos?
Brownell no contestó.
Las cartas eran mucho menos emocionantes de lo que prometían unos papeles llenos de escritura femenina. Vicky era una conversadora, y sus cartas, un recuento detallado y más bien repetitivo de su vida diaria, que en parte consistía en visitar de nuevo todos los lugares a los que había ido con Kimmel, casi siempre en compañía de Susu, su mejor amiga, pero también acompañada por otros jóvenes oficiales de la Armada, aunque nunca dejaba de pensar en Kimmel. El camarero se acordaba de ellos, decía, una pareja estupenda. Los colofones eran siempre versos tomados de canciones populares. «No tenía intención de hacerlo», había escrito.
Bowman no tenía novia, ni fiel ni de ninguna otra clase. No había experimentado el amor, pero era reacio a admitirlo. Cuando salían a relucir las mujeres, se desentendía del asunto y actuaba como si el deslumbrante idilio de Kimmel fuera un terreno relativamente conocido para él. Su vida era el barco y las tareas que debía realizar a bordo. Quería ser leal a la nave y a una tradición que respetaba, y sentía cierto orgullo cuando el capitán o el segundo de a bordo lo requerían, «¡Señor Bowman!». Le gustaba la confianza que depositaban en él aunque ésta se expresara de aquel modo desabrido.
Era un marino diligente. Tenía los ojos azules y el pelo castaño, peinado hacia atrás. En la escuela había sido un alumno aplicado. La señorita Crowley lo llamó un día después de clase y le dijo que tenía cualidades para ser un buen latinista, pero si pudiera verlo ahora, con su uniforme y sus insignias empañadas por el agua del mar, se habría sentido muy impresionada. Pensaba que había cumplido sus obligaciones desde que él y Kimmel se incorporaron al barco en Ulithi.
Cómo iba a comportarse en combate era algo que su mente calibraba aquella mañana mientras ambos contemplaban un océano misterioso y ajeno, y luego el cielo, que ya empezaba a iluminarse. Tu coraje, tu miedo y tu conducta bajo el fuego enemigo no eran asuntos de los que se hablara. Confiabas en que, llegado el momento, serías capaz de actuar como se esperaba de ti. Bowman tenía fe en sí mismo, aunque no ilimitada, y también en sus mandos, los curtidos oficiales que comandaban la escuadra. Una vez había visto en la distancia, pequeño y veloz, el buque insignia camuflado, el New Jersey, con Halsey a bordo. Fue como ver desde lejos al emperador en Ratisbona. Sintió una especie de orgullo, incluso satisfacción. Era suficiente.
El peligro real iba a llegar desde el cielo: los ataques suicidas, los kamikazes. La palabra significa «viento divino», la tormenta celestial que siglos antes había salvado a Japón de la armada invasora de Kublai Kan. Era la misma intervención desde las alturas, pero esta vez en forma de aviones cargados de bombas que se estrellaban contra los buques enemigos dando muerte en el acto a sus pilotos.
El primero de esos ataques había tenido lugar en Filipinas pocos meses antes. Un avión se lanzó en picado sobre un crucero y la explosión acabó con la vida del capitán y muchos otros. Desde entonces se habían multiplicado. Los japoneses aparecían de súbito en formaciones irregulares. Los hombres los contemplaban con pavor y una fascinación casi hipnótica cuando se precipitaban directamente hacia ellos entre un nutrido fuego antiaéreo o volaban a baja altura casi rozando el agua. Para defender Okinawa, los japoneses habían planeado la mayor ofensiva de kamikazes nunca vista. La pérdida de navíos resultaría tan enorme que la invasión sería repelida y anulada. Se trataba de algo más que una quimera. El resultado de las grandes batallas depende a menudo de la determinación.
Pero a lo largo de la mañana no ocurrió nada. El ondulado vaivén de las olas resbalaba sobre el casco, algunas rompían y, blancas, se desmoronaban hacia atrás. Había una capa de nubes. Debajo, el cielo brillaba.
El primer aviso de aviones enemigos llegó con una llamada desde el puente. Bowman corría hacia su camarote para colocarse el chaleco salvavidas cuando sonó la alarma de zafarrancho de combate que todo lo trastornaba. Pasó junto a Kimmel, que llevaba un casco demasiado grande para su cabeza y subía corriendo la escalera de acero mientras gritaba: «¡Ahora sí! ¡Ahora sí!» Ya habían empezado las descargas, toda la artillería de aquel buque y de los más cercanos se sumó al fuego antiaéreo. El ruido era ensordecedor. Las ráfagas se elevaban entre oscuras bocanadas de humo. Sobre el puente, el capitán golpeaba al timonel en el brazo para intentar que escuchase. Los hombres aún se dirigían a sus puestos. Todo estaba sucediendo a dos velocidades, la del estruendo y la desesperada urgencia de la acción, y una de ritmo menor, la del destino, unas motas sombrías que sorteaban los disparos en el cielo. Se hallaban lejos y parecía que el fuego no podía alcanzarlas cuando de pronto comenzó algo distinto. En medio del estrépito, un avión solitario y oscuro descendía virando hacia ellos como un insecto ciego, infalible, enseñas rojas en las alas y reluciente morro negro. Todas las armas del buque disparaban y cada segundo se derrumbaba sobre el siguiente. Entonces, con una gran detonación y un géiser, el barco se escoró bruscamente bajo los pies de los tripulantes: un impacto certero o un roce de costado. Entre el humo y la confusión nadie lo sabía.
—¡Hombre al agua!
—¿Dónde?
—¡A popa, señor!
Era Kimmel, que había saltado creyendo que el avión había alcanzado la santabárbara del barco. El ruido seguía siendo aterrador, se disparaba a todas partes. En la estela del barco, intentando mantenerse a flote entre grandes olas y restos de la explosión, Kimmel desaparecía de su vista. El barco no podía parar máquinas ni dar media vuelta. Se habría ahogado, pero milagrosamente fue avistado y recogido por un destructor al que casi de inmediato hundió otro kamikaze; su tripulación fue rescatada por un segundo destructor que, apenas una hora más tarde, fue arrasado hasta la línea de flotación. Kimmel terminó en un hospital de la Marina. Se convirtió en una especie de leyenda. Había saltado al agua por error y en un solo día presenció más guerra que el resto de los hombres durante toda la contienda. Bowman le perdió después la pista. A lo largo de los años intentó localizarlo varias veces en Chicago, pero sin fortuna. Aquel día se fueron a pique más de treinta buques. Fue la prueba más ardua para aquella flota.
Pocos días más tarde, casi en el mismo lugar, doblaron las campanas por la Armada Imperial japonesa. Durante más de cuarenta años, desde su asombrosa victoria sobre los rusos en Tsushima, los japoneses habían ido reforzando su poderío. Un imperio insular necesitaba una escuadra potente, y las naves niponas debían ser inigualables. Contaban con pocas comodidades, y como sus tripulantes eran de baja estatura se necesitaba menos espacio entre las cubiertas; todo ello permitió mejores blindajes, armamento de más calibre y más velocidad. El mayor de estos buques, invencible, con el diseño más avanzado y las planchas de acero más gruesas entonces existentes, llevaba el poético nombre de la nación misma: Yamato. Con órdenes de atacar a la flota invasora en aguas de Okinawa, zarpó acompañado por una escolta de nueve barcos desde el puerto del mar Interior, donde aguardaba fondeado.
Fue una partida cargada de presagios ominosos, como la inquietante calma que precede a una tormenta. Por las aguas verdosas del puerto, cuando caía la tarde, largo, oscuro y poderoso, avanzando al principio con lenta gravedad, una ola de espuma en la proa, acelerando después casi en silencio mientras pasaban las siluetas de las grandes grúas en los muelles, la orilla oculta por la neblina del atardecer, el Yamato se hizo a la mar dejando un rastro de blancos remolinos. Sólo se percibían ruidos apagados y había una sensación de despedida. El capitán se dirigió a la tripulación congregada en cubierta. Tenían abundante munición, los pañoles repletos de proyectiles como ataúdes, pero les faltaba, añadió, combustible suficiente para regresar. Tres mil hombres y un vicealmirante iban a bordo. Habían escrito cartas de despedida a sus padres y mujeres, zarpaban hacia la muerte. «Busca la felicidad con otro», «Estad orgullosos de vuestro hijo», habían escrito. La vida era un tesoro para ellos. Estaban taciturnos y asustados. Muchos rezaban. Todos sabían que el barco iba a inmolarse como símbolo de una voluntad imperecedera, la de una nación que jamás se rendiría.
Ya de noche navegaron junto a la costa de Kyushu, la isla más meridional del archipiélago donde un día se dibujó sobre la playa el contorno de una nave norteamericana para que practicasen los pilotos que iban a atacar Pearl Harbor. Las olas golpeaban el casco y quedaban atrás. Entre los marineros reinaba un extraño espíritu, casi jubiloso. Cantaban a la luz de la luna y gritaban «Banzai!». Muchos notaron que el mar brillaba de una forma insólita.
Fueron descubiertos al amanecer, cuando aún se hallaban muy lejos de los barcos estadounidenses. Un avión patrulla envió un radiotelegrama urgente, sin codificar: «Flota enemiga va hacia el sur... Al menos un acorazado, muchos destructores... Velocidad veinticinco nudos.» Por la mañana se levantó viento. El mar se encrespaba, había nubes bajas y de vez en cuando llovía. Grandes olas bramaban en los costados del buque. Y entonces, tal como habían previsto, los primeros aviones aparecieron en el radar. No era una sola escuadrilla, eran muchas, un enjambre que llenaba el cielo, doscientas cincuenta unidades que habían despegado de portaaviones.
Cazas y torpederos, más de cien a la vez, emergieron de las nubes. El Yamato había sido construido para ser invulnerable a un ataque aéreo. Todas sus baterías abrieron fuego a la vez cuando impactaron las primeras bombas. Un destructor de escolta se ladeó de pronto mortalmente herido y se hundió mostrando el rojo bermellón de su panza. Cruzando el agua, los torpedos afluían en avalancha hacia el Yamato dejando estelas de cinta blanca. La inexpugnable cubierta con sus cuarenta centímetros de acero se abrió desgarrada, los hombres morían aplastados o cercenados. «¡Ni un paso atrás!», gritaba el capitán. Los oficiales se habían atado a sus puestos de mando en el puente mientras las bombas estallaban. Algunas caían muy cerca levantando grandes columnas de agua, cataratas que barrían la cubierta con la fuerza de las rocas. No era una batalla, era un ritual: la muerte de una bestia gigante abatida golpe tras golpe.
Transcurrió una hora y seguían llegando aviones, primero una cuarta oleada, luego la quinta y la sexta. Los estragos eran inimaginables. El timón había sido alcanzado y el barco giraba indefenso. Se estaba escorando, el mar se deslizaba por la cubierta. «Mi vida ha sido el regalo de tu amor», habían escrito los hombres a sus madres. Los libros de las claves secretas tenían fundas de plomo para sumergirse con el barco y su tinta era de un tipo que se disolvía en el agua. Al final de la segunda hora, con una escora de más de ochenta grados, con cientos de hombres muertos y muchos más heridos, cegados o inútiles, el colosal navío empezó a hundirse. Las olas se lo tragaron y los hombres que se aferraban a la cubierta fueron arrastrados por el mar en todas direcciones. Al sumergirse formó una tremenda vorágine donde nadie habría podido sobrevivir, un torrente feroz que se llevaba los cuerpos como si éstos cayeran por el aire. Luego, un desastre aún peor. En los depósitos de municiones, los grandes proyectiles, toneladas y toneladas de bombas, se soltaron de sus anclajes y chocaron contra las paredes de las torretas. Todo el arsenal estalló. Desde el fondo del mar ascendió una inmensa explosión y un resplandor de tal magnitud que pudo verse desde lugares tan lejanos como Kyushu. Una columna de llamas se elevó a un kilómetro de altura, una columna bíblica. Fragmentos de metal incandescente llovían del cielo. Y poco después, como un eco, llegó desde el mismo fondo un segundo estallido, la erupción culminante que vomitó una espesa humareda.
Los marineros que no habían sido engullidos por el remolino todavía nadaban. Estaban tiznados de gasóleo y se ahogaban entre las olas. Unos pocos cantaban.
Fueron los únicos supervivientes. Ni el capitán ni el almirante se salvaron. El resto de los tres mil hombres quedaron atrapados en el cuerpo sin vida de aquella nave que ya se había posado allá abajo, en el profundo lecho marino.
La noticia del hundimiento se difundió con rapidez. Fue el final de la guerra en el mar.
El barco de Bowman fue uno de los muchos que anclaron en la bahía de Tokio cuando terminó la guerra. Después zarpó rumbo a Okinawa para recoger tropas que regresaban a casa, pero Bowman tuvo la oportunidad de bajar a tierra en Yokohama y dar un paseo por lo que quedaba de la ciudad. Recorrió manzanas y manzanas de cimientos arrasados. En el aire flotaba el olor acre y fúnebre de los escombros calcinados. Entre las pocas cosas no destruidas estaban las enormes cámaras acorazadas de los bancos, aunque los edificios que las albergaban habían desaparecido. En los sumideros se acumulaban trocitos de papel carbonizado, papel moneda, todo lo que quedaba del sueño imperial.
2
La gran ciudad
—¡He aquí el héroe! —gritó su tío Frank extendiendo los brazos para abrazarlo.
Era una cena de bienvenida.
—Lo de héroe no es muy exacto —dijo Bowman.
—Claro que sí. Hemos leído todo lo que has hecho.
—¿De veras? ¿Dónde lo habéis leído?
—¡En tus cartas! —dijo su tío.
—¡Frank, ahora me toca a mí! —gritó su tía.
Habían llegado desde el Fiori, el restaurante decorado con fina felpa roja que tenían cerca de Fort Lee, donde siempre sonaba música de Rigoletto o Il Trovatore hasta que se iban las últimas parejas hablando en voz baja, las últimas parejas melancólicas y los pocos hombres todavía acodados en la barra. Frank era el tío de su infancia. Tenía la tez oscura, la nariz chata y el pelo ralo. Corpulento y bondadoso, había estudiado Derecho en Jersey City, pero lo dejó con la idea de ser cocinero, y en el restaurante, cuando estaba de humor, se metía a veces en la cocina para preparar él mismo algunos platos, aunque su verdadera pasión era la música. Era un autodidacta del piano, y se sentaba feliz al borde del teclado, los gruesos dedos de dorsos velludos moviéndose con destreza sobre las teclas.
Fue una velada cálida y animada. Su madre, Beatrice, y sus tíos lo escuchaban contar historias de los lugares que había visto (¿dónde estaba San Pedro?, ¿había probado la comida japonesa?) y bebían el champán que el tío Frank guardaba desde antes de la guerra.
—No sabes lo preocupados que estuvimos mientras te encontrabas allí —dijo su tía Dorothy, a quien todos llamaban Dot—. Nos acordábamos de ti cada día.
—¿Sí?
—Rezábamos por ti.
Dorothy y Frank no habían tenido niños, y realmente él era como un hijo para ellos. Ahora habían acabado sus temores y el mundo volvía a ser como debe ser y también, según le parecía a Bowman, muy similar a como había sido siempre, familiar y ordinario, las mismas casas, tiendas y calles: todo lo que recordaba y había conocido desde su niñez, sin nada destacable, pero propio, sólo suyo. En algunas ventanas se veían estrellas doradas que recordaban al hijo o al marido muerto; eso y las muchas banderas eran casi el único indicio de lo que había pasado. El aire mismo, apacible e inalterado, seguía igual, como las sobrias fachadas de la escuela y el instituto. Se sentía de algún modo superior y al mismo tiempo en deuda con todo aquello.
El uniforme colgaba en el armario y la gorra estaba en el estante de arriba. Los había llevado cuando era el «señor Bowman», sólo un suboficial, pero respetado e incluso admirado. Mucho después de que el uniforme hubiera perdido su crédito y su atractivo, la gorra, inexplicablemente, conservaría su poder.
En sueños que fueron frecuentes durante mucho tiempo volvía a estar allí, en el mar bajo un ataque enemigo. El barco había sido alcanzado, se escoraba como un caballo moribundo que hinca las rodillas. Los pasillos estaban inundados y él luchaba por llegar a la cubierta, donde se aglomeraba la tripulación. El buque navegaba casi de costado y él se hallaba cerca de las calderas, que podían estallar en cualquier momento: debía encontrar un lugar más seguro. Se agarraba a la barandilla, tenía que saltar y volver a bordo más hacia popa. En el sueño lograba saltar, pero el barco avanzaba demasiado rápido y lo rebasaba con la popa retumbando. Él nadaba rezagado muy por detrás, perdido en la estela de espuma.
—Douglas ha preguntado por ti —dijo su madre refiriéndose a un chico un poco mayor que había ido a la escuela con él.
—¿Cómo está?
—Va a estudiar Derecho.
—Su padre era abogado.
—El tuyo también —repuso su madre.
—No te preocupes por mi futuro. Volveré a la universidad. Intentaré entrar en Harvard.
—¡Perfecto! —exclamó su tío.
—¿Por qué tan lejos? —preguntó su madre.
—Madre, he estado en el Pacífico y no te quejabas de la distancia.
—¿Seguro que no?
—Bueno, me alegro de estar en casa.
Su tío le pasó un brazo por los hombros.
—Chico, no sabes cómo nos alegramos nosotros —dijo.
Harvard no lo aceptó. Era su opción preferida, pero la solicitud fue rechazada. No admitían estudiantes procedentes de otras universidades, rezaba la carta. Escribió entonces una respuesta cuidadosamente redactada donde citaba los nombres de los eminentes profesores con quienes esperaba estudiar (su sabiduría y autoridad no tenían parangón), al tiempo que se presentaba como un joven que no debía ser penalizado por haber luchado en la guerra. La vergonzosa carta tuvo éxito.
En el otoño de 1946 no conseguía adaptarse a Harvard. Era un año o dos mayor que sus compañeros, quienes lo veían como un individuo poseedor de un rasgo peculiar: había estado en la guerra y su vida era más real a causa de ello. Lo respetaban y también tuvo suerte en otros aspectos; el más importante, su compañero de habitación, con quien congenió de inmediato. Malcolm Pearson pertenecía a una familia rica. Era alto e inteligente y mascullaba las palabras. Bowman sólo lograba entenderlo ocasionalmente, pero se fue acostumbrando y acabó enterándose de lo que decía. Pearson trataba con aristocrático desdén su costoso vestuario y raras veces asistía a las comidas. Estudiaba Historia con la vaga idea de hacerse profesor, cualquier cosa que contrariase a su padre y lo apartara del negocio familiar, los materiales para la construcción.
Y, en efecto, después de graduarse dio clases durante un tiempo en un colegio masculino de Connecticut. Luego terminó la licenciatura y se casó con una chica llamada Anthea Epick, aunque ni el clérigo ni Bowman, que era testigo, ni ninguno de los asistentes a la ceremonia celebrada en casa de la joven, cerca de New London, lo entendió al pronunciar el «sí, quiero». Anthea también era alta, tenía las cejas oscuras y era un poco patizamba, algo que no se notaba con el blanco vestido de novia, pero todos se habían bañado en la piscina el día anterior. Caminaba de forma rara, como dando tumbos, pero tenía los mismos gustos que Malcolm y se llevaban muy bien.
Después de casarse, Malcolm no hizo gran cosa. Vestido como un bohemio de los años veinte, con abrigo holgado, bufanda, pantalones de deporte y un viejo sombrero, paseaba a su collie por el jardín de la casa de Rhinebeck blandiendo un bastón de espino y se dedicaba a sus viejas aficiones, que básicamente se circunscribían a la historia medieval. Anthea y él tuvieron una hija, Alix, de la que Bowman fue padrino y que también resultó una excéntrica. De niña apenas hablaba, y luego lo hacía con un acento vagamente inglés. Se quedó a vivir con sus padres, que lo aceptaron como si hubiera sido lo previsto desde siempre, y no se casó. Ni siquiera era promiscua, lamentaba su padre.
Los años de Harvard tuvieron en Bowman un efecto tan duradero como los que pasó en el mar. A veces se detenía en la escalinata de la Biblioteca Widener, con los ojos a la altura de los árboles, mirando los grandes edificios de ladrillo rojo y los robles del patio. Al caer la tarde empezaban a sonar las vibrantes campanas, solemnes y ceremoniosas, repicando sin parar casi desquiciadas hasta que finalmente se desvanecían con un toque indolente e interminable, suave como una caricia.
Tenía intención de estudiar Biología, pero durante el segundo semestre se topó con la época isabelina como si ésta se hubiera erguido frente a él surgiendo de la nada. Londres, la ciudad de Shakespeare todavía llena de árboles; el legendario teatro Globe; la retórica de los patricios; las prendas y los lenguajes suntuosos; el Támesis y su disoluta orilla derecha, donde el obispo de Winchester tenía grandes propiedades, donde entregaban su cuerpo las mozas de fortuna, las «ocas de Winchester»; el final de un siglo turbulento y el comienzo de otro: todo eso captó su interés.
En la clase de teatro jacobino, el célebre profesor, de hecho un actor que había pulido durante décadas sus declamaciones, empezaba fastuosamente la lección con voz cavernosa: «Kyd fue El Greco de la escena inglesa.»
Bowman lo recordaría palabra por palabra.
«Recortadas sobre un fondo de paisajes lóbregos y relámpagos intermitentes, podemos escrutar esas figuras extrañamente angulosas vestidas con ropajes de insólita opulencia, animadas por las convulsiones de la pasión más sombría.»
Relámpagos intermitentes, ropajes opulentos. Los aristócratas que escribían (el conde de Oxford, la condesa de Pembroke), los cortesanos, Raleigh y Sidney; los numerosos dramaturgos de quienes no se conservaba ningún retrato; Kyd, detenido y torturado por sus creencias heterodoxas; Webster, Dekker, el incomparable Ben Jonson; Marlowe, cuyo Tamerlán se estrenó cuando tenía veintitrés años, y aquel actor desconocido de padre guantero y madre analfabeta, el mismísimo Shakespeare. Era una época de elocuencia y prosa imponente. La reina Isabel sabía latín, amaba la música y tocaba la cítara. Gran monarca, gran ciudad.
Bowman también había nacido en una gran ciudad, en el French Hospital de Manhattan, bajo el sofocante calor de agosto y a una hora muy temprana, cuando nacen los genios, según le dijo Pearson. Había reinado una calma irrespirable, pero hacia el alba se oyeron débiles truenos en la lejanía. Poco a poco fueron acercándose, luego soplaron ráfagas de aire fresco y por fin se desencadenó una formidable tormenta con rayos y cortinas de agua. A su término afloró un inmenso sol de verano. Al pie de la cama se aferraba a la manta un saltamontes cojo que de algún modo había encontrado cobijo en la habitación. La enfermera intentó ahuyentarlo, pero la madre, todavía aturdida por el parto, le dijo que no lo hiciera: era un buen augurio. Corría el año 1925.
Su padre los abandonó dos años más tarde. Era abogado en el bufete Vernon-Wells y lo habían enviado a trabajar con un cliente de Baltimore, donde conoció a una mujer de la alta sociedad llamada Alicia Scott, de la que se enamoró y por la que acabó dejando a su mujer y a su hijo. Después se casaron y tuvieron una hija. Él se casó dos veces más con mujeres sucesivamente más ricas halladas en los clubes de campo. Fueron las madrastras de Bowman, aunque nunca llegó a conocerlas, ni a ellas ni, dicho sea de paso, a su hermanastra.
No volvió a ver a su padre, pero tuvo la suerte de contar con un tío afectuoso, Frank, que era comprensivo, jovial, aficionado a componer canciones y estudioso de las publicaciones nudistas. El Fiori iba razonablemente bien; Bowman y su madre cenaban allí a menudo cuando él era niño. A veces jugaban al casino con su tío, que era un buen jugador y sabía muchos trucos con los naipes: hacía que los cuatro reyes aparecieran en la baraja justo detrás de las cuatro reinas y cosas por el estilo.
Beatrice Bowman actuó durante años como si su marido tan sólo estuviera de viaje y pudiese volver en cualquier momento, incluso después del divorcio y la boda con la mujer de Baltimore, a lo que no parecía dar importancia a pesar de su afán por conocer el aspecto de quien le había arrebatado a su cónyuge. Al final logró ver una foto suya en un periódico de Baltimore. Sintió menos curiosidad por las dos esposas siguientes, que sólo representaban algo lastimoso. Era como si él vagara sin rumbo por un abismo cada vez más hondo y ella hubiera decidido no mirarlo. Varios hombres la cortejaron, aunque nada cuajó, tal vez porque ellos percibieron su ambivalencia. Los dos hombres importantes de su vida, su padre y su marido, la habían abandonado. Tenía a su hijo y su trabajo en las escuelas. No disponían de mucho dinero, pero tenían una casa. Eran felices.
Finalmente, Bowman decidió ser periodista, seducido por la leyenda de reporteros como Murrow y Quentin Reynolds, sentados frente a la máquina de escribir, terminando sus historias ya entrada la noche envueltos por las luces de la ciudad, cuando los teatros se vaciaban y el bar del Costello’s rebosaba de clientes bulliciosos. Pronto acabaría su inexperiencia sexual. En Harvard no fue tímido, pero aquello que debía completar su vida sencillamente no ocurrió. Sabía qué eran los ignudi, pero ignoraba la simple desnudez. Conservaba la inocencia y lo embargaba el deseo. Estaba Susan Hallet, la chica de Boston con quien había salido, delgada, siempre sin maquillar y con pechos discretos que Bowman asociaba al privilegio. Él le propuso que pasaran un fin de semana en Gloucester, donde habría sirenas de niebla y olor a mar.
—¿Gloucester?
—Cualquier sitio —rectificó Bowman.
¿Cómo iba a hacerlo?, objetó la chica, ¿cómo iba a explicarlo?
—Podrías decir que te alojarás en casa de una amiga.
—Pero no sería verdad.
—Claro que no. Se trata justamente de eso.
Ella miraba al suelo con los brazos cruzados como si se abrazase a sí misma. Debía decir que no, aunque le gustaba que él insistiera. Para él era casi insoportable, su presencia y su cruel negativa. Podría haber accedido, pensó ella, si hubiese una manera de hacerlo, escapar y... Sólo era capaz de imaginar el resto de forma muy imprecisa. Varias veces había notado sus erecciones cuando bailaban. Más o menos sabía de qué iba el asunto.
—No podría mantenerlo en secreto —dijo la chica.
—Yo sí lo mantendría en secreto —prometió él—. Pero tú lo sabrías, por supuesto.
Ella sonrió levemente.
—Lo digo en serio —dijo él—. Ya sabes lo que siento por ti. —No dejaba de pensar en Kimmel y en la facilidad con que otros hacían esas cosas.
—Yo también lo digo en serio —respondió ella—. Me juego mucho más que tú.
—Todo está en juego.
—No para el hombre.
Él lo comprendió, aunque eso no significaba nada. Su padre, que siempre tuvo éxito con las mujeres, podría haberle enseñado algo de gran valor, pero jamás hubo comunicación entre padre e hijo.
—Me gustaría que pudiéramos hacerlo —añadió ella sin rodeos—. Hasta el final, quiero decir. Ya sabes que me gustas mucho.
—Sí, claro.
—Todos los hombres sois iguales.
—Qué poco original.
En la atmósfera de euforia que se impuso durante los años posteriores a la guerra, aún era necesario hallar un lugar propio. Bowman buscó trabajo en el Times, pero no había nada, y lo mismo le ocurrió en los demás periódicos. Por suerte tenía un contacto, el padre de un compañero de clase que se dedicaba a las relaciones públicas y que prácticamente había inventado el negocio. Podía conseguir lo que fuera en diarios o revistas: por diez mil dólares, se decía, colocaba a un individuo en la portada del semanario Time. Podía descolgar el teléfono y marcar el número de quien quisiera, que las secretarias siempre le pasaban la llamada.
Bowman tenía que ir a su casa una mañana. Siempre desayunaba a las nueve en punto.
—¿Estará esperándome?
—Sí, sí, sabe que vas a ir.
Habiendo apenas dormido la noche anterior, Bowman se plantó delante de la casa a las ocho y media. Era una agradable mañana de otoño. La casa estaba en la calle Sesenta y algo, junto a Central Park West. Era grande y señorial, con altos ventanales y la fachada cubierta por un tupido manto de hiedra. A las nueve menos cuarto llamó a la puerta, que era de vidrio con un sólido enrejado de hierro.
Lo condujeron a una estancia inundada de sol que daba al jardín. A lo largo de una pared había un aparador de estilo inglés con dos bandejas de plata, una jarra de cristal llena de zumo de naranja, una gran cafetera de plata cubierta con un paño y, además, mantequilla, bollos y mermelada. El mayordomo le preguntó cómo quería los huevos. Bowman rechazó el ofrecimiento. Se sirvió una taza de café y esperó impaciente. Imaginaba el aspecto del señor Kindrigen: bien trajeado, de rostro enérgico y pelo cano.
Todo estaba en silencio. De vez en cuando se oían voces apagadas en la cocina. Se bebió el café y fue a servirse otra taza. Las ventanas se desdibujaban a la luz del jardín.
A las nueve y cuarto apareció Kindrigen. Bowman le dio los buenos días. Kindrigen no contestó ni pareció advertir su presencia. Iba en mangas de camisa, una camisa muy cara de ancho puño doble. El mayordomo le llevó café y un plato de tostadas. Kindrigen removió el café, abrió el periódico y empezó a leerlo acomodándose de costado junto a la mesa. Bowman había visto muchos villanos sentados así en las películas del Oeste. No dijo nada y continuó esperando. Por fin Kindrigen habló:
—¿Usted es...?
—Philip Bowman. Es posible que Kevin le haya mencionado mi nombre.
—¿Es amigo de Kevin?
—Sí, de la universidad.
Kindrigen seguía sin levantar la vista.
—¿Y es de...?
—Nueva Jersey. Vivo en Summit.
—¿Y qué es lo que quiere?
—Me gustaría trabajar en el New York Times —dijo Bowman igualando la franqueza.
Kindrigen lo miró un segundo.
—Largo de aquí —dijo.
Encontró empleo en una pequeña firma que publicaba una revista teatral y empezó vendiendo anuncios. No era difícil, pero sí aburrido. El mundo del teatro estaba boyante. Había montones de salas entre la Cuarenta y dos y la Cincuenta, una al lado de otra, y la multitud desfilaba por las calles mientras decidía en cuál iba a entrar. ¿Prefieres ver un musical o esta obra de Noël Coward?
Poco después le hablaron de un trabajo como lector de manuscritos para una editorial. El salario resultó ser menor del que ganaba, pero la edición era un negocio muy distinto: una actividad de caballeros, el origen de la serenidad y la elegancia que adornaban las librerías, del fresco aroma que desprendían las páginas recién impresas, aunque nada de eso fuese patente en las oficinas, que estaban cerca de la Quinta Avenida, en la parte trasera de un piso superior. Era un edificio antiguo, con un ascensor que se elevaba perezosamente dejando atrás rejillas abiertas y corredores de mustios azulejos blancos desnivelados por el paso de los años. En el despacho del director bebían champán: uno de los editores acababa de ser padre. Robert Baum, propietario de la empresa junto con un socio capitalista, iba en mangas de camisa. Era un hombre de unos treinta años, de altura mediana y rostro amistoso, un rostro siempre alerta y más bien feo con bolsas incipientes bajo los ojos. Habló afectuosamente con Bowman durante unos minutos y, convencido de que ya sabía bastante, lo contrató allí mismo.
—El salario es modesto —le explicó—. ¿Está casado?
—No. ¿Cuánto pagan?
—Ciento sesenta —dijo Baum—. Ciento sesenta dólares al mes. ¿Qué opina?
—Bueno, es menos de lo que necesito y más de lo que esperaba —respondió Bowman.
—¿Más de lo que esperaba? Entonces me he equivocado.
Baum tenía encanto y carácter, ambas cualidades auténticas. Los sueldos del sector editorial eran tradicionalmente bajos, y el que ofrecía era sólo un poco más bajo que la media. En un negocio incierto donde competía con grandes empresas ya consolidadas resultaba imprescindible controlar los gastos. Somos una editorial literaria, le gustaba decir haciendo de la necesidad virtud. No iban a rechazar un bestseller por una cuestión de principios. La idea, aclaró, era pagar poco y vender a mansalva. En la pared de su despacho colgaba la carta enmarcada de un colega y amigo, un editor de más edad a quien le había pedido que leyera un manuscrito. El papel conservaba las dos marcas de los pliegues e iba directamente al grano: «Se trata de un libro previsible con personajes huecos descritos en un estilo que crispa los nervios. El idilio amoroso es una cursilería carente de interés, de hecho acaba siendo repulsivo. Salvo lo absolutamente obsceno, no se deja nada a la imaginación. Pura bazofia.»
—Vendió doscientos mil ejemplares —dijo Baum—, y ahora van a hacer una película. Ha sido el libro que mejor nos ha funcionado. Lo tengo ahí como recordatorio.
No quiso añadir que a él tampoco le había gustado aquel libro y que lo había publicado persuadido por su mujer, quien dijo que la historia tocaría la fibra de la gente. Diana Baum iba rara vez a la oficina, pero tenía mucha influencia en su marido. Dedicaba su tiempo a un hijo llamado Julian y a la crítica literaria, que ejercía desde su columna en una pequeña revista de izquierdas, prestigiosa a pesar de sus escasos lectores. Gracias a ello era una figura conocida.
Baum tenía dinero, aunque era difícil saber cuánto. Su padre era un inmigrante que había prosperado en la banca. Sus antepasados eran judíos alemanes y sentía por ello cierta superioridad. Nueva York estaba llena de judíos, muchos de ellos pobres e instalados en el Lower East Side de Manhattan, Brooklyn o el Bronx, pero todos vivían en una esfera propia que, de algún modo, los excluía del mundo. Baum había conocido la experiencia de la marginación, sobre todo en el internado, donde hizo pocos amigos a pesar de su temperamento extrovertido. Cuando estalló la guerra renunció a una plaza de oficial y se alistó como soldado en la inteligencia militar, aunque siempre en puestos de combate. Una noche estuvo al borde de la muerte. Se hallaban en las llanuras de Holanda. Dormían en un edificio cuyo techo había saltado por los aires. Alguien entró con una linterna y empezó a caminar entre los soldados dormidos. Golpeó a uno de ellos en el hombro.
—¿Es usted sargento? —lo oyó preguntar Baum.
El hombre se aclaró la garganta.
—Sí —dijo.
—En pie. Nos vamos.
—Soy de intendencia, sólo estoy aquí como relevo.
—Ya lo sé. Tiene que llevar a veintitrés hombres hasta el frente.
—¿Qué veintitrés hombres?
—Venga, no hay tiempo.
Los llevó a oscuras por una carretera. Caminaban hacia el aterrador sonido de los disparos y el retumbar de la artillería. Un capitán daba órdenes en un ribazo.
—¿Quién es usted? —preguntó.
—He traído a veintitrés hombres —dijo el sargento.
En realidad sólo eran veintiuno: dos se habían escabullido o extraviado en la noche. No muy lejos había un tiroteo.
—¿Ya ha entrado en combate, sargento?
—No, señor.
—Esta noche lo hará.
Tenían que cruzar el río en lanchas neumáticas. Casi a cuatro patas, arrastraron las lanchas hasta la orilla. Todo el mundo susurraba, pero Baum tenía la impresión de que estaban haciendo demasiado ruido.
Le tocó ir en la primera lancha. No temblaba: el miedo lo paralizaba. Sostenía el fusil nunca disparado como si fuera un escudo, por delante de su cuerpo. Estaban cometiendo una transgresión fatal. Sabía que iba a morir. Oía los murmullos que los otros sin duda podían percibir y el tenue chapoteo de los remos, que pronto iba a ser ahogado por súbitas ráfagas de ametralladora. Remad con la mano, dijo alguien. Los alemanes iban a abrir fuego cuando llegasen a la mitad del río, pero por alguna razón no ocurrió nada. La siguiente oleada fue atacada a medio camino. Baum ya había alcanzado la otra orilla. Por encima de él y más allá, toda la ribera era un infierno de disparos. Los hombres gritaban y caían al agua. Ninguna de esas lanchas consiguió atravesar el río.
Estuvieron atrapados durante tres días. Después vio el cadáver del capitán que les había dado las órdenes en la quebrada, un cuerpo medio desnudo con el pecho descubierto y los oscuros pezones hinchados como los de una mujer. Baum se hizo una promesa, no allí, sino cuando terminó la guerra: se juró que nunca más volvería a tenerle miedo a nada.
Baum no parecía la clase de hombre que había visto y padecido todo aquello. Era una persona hogareña y afable, trabajaba los sábados y, por respeto a sus padres, iba a la sinagoga los días más señalados; también por respeto a seres mucho más lejanos, los de aldeas arrasadas y fosas comunes. Al mismo tiempo, sin embargo, no representaba el judaísmo de los sombreros negros y el sufrimiento, el de las viejas tradiciones. La guerra de la que había salido entero e indemne, suponía, le había otorgado sus credenciales. Era casi indistinguible de los demás ciudadanos, salvo por su conocimiento interior. Llevaba su negocio a la manera inglesa. En su despacho, sobriamente amueblado, sólo había un escritorio, un viejo sofá, una mesa y algunas sillas. Lo leía todo él mismo y tomaba las decisiones tras algunas consultas con su mujer. Almorzaba con agentes que durante mucho tiempo lo habían menospreciado, asistía a cenas y en la oficina se habituó a ir todos los días de un lado a otro hablando con sus empleados. Se sentaba en el borde del escritorio y charlaba de forma distendida, ¿qué pensaban de esto o aquello?, ¿qué habían leído u oído? Su actitud era abierta y resultaba fácil hablar con él. En ocasiones parecía el encargado de la correspondencia, no el director, y a menudo contaba anécdotas, historias que había oído, chismes o noticias. Simulaba horrorizarse por las cantidades pagadas en los anticipos, ¿cómo ibas a publicar buenos libros si te arruinabas antes de venderlos? Nunca parecía tener prisa, aunque las visitas no solían durar en exceso. Repetía los chistes que le habían contado y llamaba a todo el mundo por su nombre de pila, incluso a Raymont, el ascensorista.
Bowman no fue lector mucho tiempo. El editor que había tenido un hijo encontró un empleo en Scribner’s y Bowman ocupó su puesto, no sin antes averiguar cuál había sido su salario. El nuevo trabajo le gustó. La oficina era un mundo aparte que no se regía por los horarios: unas veces tenía que quedarse hasta las nueve o las diez de la noche, otras estaba tomando una copa a las seis. Le gustaba leer los manuscritos y charlar con los escritores, ser el responsable de sacar un libro a la luz: las discusiones, la corrección de estilo, las pruebas, las galeradas, la cubierta. No tenía una idea clara del oficio antes de empezar, pero lo halló muy satisfactorio.
Era un placer volver a su casa los fines de semana y cenar con su madre («¿Tomamos primero un cóctel?», proponía ella) para conversar sobre lo que hacía en el trabajo. Aquel año ella cumplía cincuenta y dos: no aparentaba esa edad, pero la idea de volver a casarse pertenecía al pasado. Su amor y todos sus cuidados se centraban en la familia. Durante la semana, Bowman vivía cerca de Central Park West en una habitación sin baño que contrastaba con el lujo relativo de la casa familiar.
A su madre le gustaba tanto hablar con él que lo habría hecho todos los días. Le costaba mucho resistir el impulso de abrazarlo y besarlo. Lo había criado desde que nació y ahora, cuando él era lo más bello, sólo podía alisarle el pelo, e incluso eso llegaba a resultar embarazoso. Él iba a entregar a otra persona todo el amor que ella le había dado. Aun así, seguía siendo el niño maravilloso de aquellos años en que sólo estaban ellos dos, cuando visitaban a Dot y Frank y cenaban en el restaurante. Beatrice nunca podría olvidar a la elegante mujer que, viendo cómo el chiquillo intentaba atrapar los espaguetis con un tenedor demasiado grande para su mano, había dicho con admiración:
—Es el niño más guapo que he visto en mi vida.
Con papeles cosidos le había hecho cuentecitos de palabras y dibujos, lo había ayudado a escribir sus primeras letras, lo llevaba a la cama y lo oía decir, suplicante, «Mamá, no cierres la puerta». Tantas noches que ahora parecían una sola.
Todos los días, todo aquello.
Recordaba el primer vello en sus mejillas, un atisbo de pelusa que ella fingía no ver. Luego empezó a afeitarse, el pelo se le fue oscureciendo y sus facciones comenzaron a parecerse a las de su padre. Cuando volvía la vista atrás se acordaba de cada momento, casi siempre con alegría; de hecho, sin otra cosa que felicidad. Siempre se habían querido, madre e hijo, sin interrupción.
Beatrice, la más joven de dos hermanas, había nacido en Rochester el último mes del último año del siglo, 1899. Su padre era un maestro que murió a causa de la gripe, la llamada «gripe española», que se propagó por América en el otoño de 1918, justo al final de la guerra. Más de medio millón de personas murieron en escenas que recordaban la peste. Su padre se encontró mal una plácida tarde cuando caminaba por Clifford Avenue y murió dos días después con la tez demacrada, ardiendo de fiebre, sin poder respirar. Posteriormente tuvieron que irse a vivir con sus abuelos, que regentaban un hotelito en Irondequoit Bay, una construcción de madera con bar y una cocina muy amplia pintada de blanco que en invierno tenía todas las habitaciones vacías. A los veinte años se trasladó a Nueva York. Allí tenía parientes lejanos, los Gradow, adinerados primos de su madre en cuya casa había estado muchas veces.
Una de las imágenes perdidas de la infancia de Bowman era aquella mansión, que lo habían llevado a conocer cuando tenía cinco o seis años: un enorme y recargado edificio de granito gris que tenía, tal como lo recordaba, foso y ventanales de celosía. Estaba en algún sitio próximo al parque, pero jamás logró encontrarlo, como las calles de esa ciudad familiar que aparece reiteradamente en los sueños. Nunca quiso preguntarle a su madre si la habían derruido, pero había lugares junto a la Quinta Avenida donde tal vez podría haber estado.
Beatrice, quizá a causa de la muerte de su padre, que recordaba con nitidez, sentía un obstinado pavor al otoño. Había un momento del año, a finales de agosto, en que el verano asaltaba los árboles colmados de hojas con un poder deslumbrante, pero un día, de improviso, quedaban extrañamente quietos, como si temieran algo y se pusieran en guardia. Lo sabían. Todos lo sabían: los escarabajos, las ranas, los cuervos que andaban con solemnidad por los prados. El sol estaba en su cenit y abrazaba el mundo, pero tenía las horas contadas, todo lo que uno amaba corría peligro.
Neil Eddins, el otro editor, era un sureño de rasgos delicados y maneras corteses que llevaba camisas a rayas y hacía amigos con facilidad.
—Estuviste en la Armada —dijo.
—Sí, ¿y tú?
—No me quisieron, no pude entrar en el programa y me enrolé en la marina mercante.
—¿Dónde?
—Casi todo el tiempo en el East River. La tripulación era italiana. No había modo de que se hicieran a la mar.
—Poco riesgo de que os hundieran.
—Desde luego, no el enemigo —dijo Eddins—. ¿Te hundieron alguna vez?
—Algunos opinan que sí.
—¿Qué quieres decir?
—Es una historia demasiado larga.
Gretchen, la secretaria, pasó por allí mientras conversaban. Tenía una bonita figura y una cara atractiva sólo afeada por tres o cuatro granos inflamados en las mejillas y la frente, una innombrable enfermedad de la piel que la mortificaba, aunque ella nunca lo dejara entrever. Eddins gimió levemente cuando se alejó.
—¿Es por Gretchen?
Se sabía que tenía novio.
—¡Dios mío! —exclamó Eddins—. Olvídate del acné o lo que sea, podemos hacer que se le vaya. De hecho, me gustan las mujeres con aire de boxeador, con pómulos marcados y labios gruesos. ¡No veas el sueño que tuve la otra noche! Me lo hacía con tres monadas, una detrás de otra. Estábamos en una habitación muy pequeña, casi un cubículo, y ya había empezado con la cuarta cuando alguien intentaba entrar. ¡No, no, maldita sea, ahora no!, gritaba yo. Tenía el trasero de la cuarta casi en la cara mientras ella se inclinaba para quitarse los zapatos. ¿Te parece demasiado asqueroso?
—No, para nada.
—¿Tienes sueños así?
—Por lo general sueño con ellas de una en una —dijo Bowman.
—¿Alguna en especial? —preguntó Eddins—. Lo que más me gusta es la voz, una voz grave. Cuando me case será lo primero que le pida: háblame con voz grave.
Gretchen volvió a su escritorio esbozando una ligera sonrisa.
—¡Virgen santísima! —exclamó Eddins—. Saben lo que se hacen, ¿no te parece? Y les encanta.
Después del trabajo solían tomarse una copa en el Clarke’s. La Tercera Avenida era una calle de bares y bebedores, siempre a la sombra del metro elevado, bajo el estrépito que hacía al pasar sacudiendo los edificios de apartamentos y la luz que se colaba entre las vías.
Hablaban de libros y de literatura. Eddins sólo había ido un año a la universidad, pero lo había leído todo. Era socio de la Joyce Society y Joyce era su ídolo.
—No me gusta que un escritor me dé demasiada información sobre las ideas y los sentimientos de un personaje —decía—. Prefiero verlos, oír lo que dicen y sacar mis propias conclusiones. La apariencia de las cosas, me gusta el diálogo. Ellos hablan y lo entiendes todo. ¿Te gusta John O’Hara?
—No todo —dijo Bowman—, sólo algunas cosas.
—¿Qué tiene de malo?
—Puede llegar a ser muy desagradable.
—Escribe sobre esa clase de gente. Cita en Samarra es un gran libro. Me arrebató por completo. Y sólo tenía veintiocho años cuando lo escribió.
—Tolstói era más joven, sólo tenía veintitrés.
—¿Cuando escribió qué?
—Infancia, adolescencia, juventud.
Eddins no lo había leído. De hecho, reconoció que ni siquiera había oído hablar de ese libro.
—Lo hizo famoso de la noche a la mañana —dijo Bowman—. Pero es que todos se hicieron famosos de la noche a la mañana, eso es lo interesante. Me refiero a Fitzgerald, a Maupassant, a Faulkner cuando escribió Santuario... Deberías leer Infancia, adolescencia... Hay un maravilloso capítulo breve en el que Tolstói retrata a su padre, alto, calvo y con sólo dos grandes pasiones en la vida. Piensas que van a ser su familia y sus tierras, pero luego resulta que son los naipes y las mujeres. Es un capítulo extraordinario.
—¿Sabes lo que me ha dicho hoy?
—¿Quién?
—Gretchen. Me ha dicho que el Bolshói actúa aquí.
—No sabía que le interesara el ballet.
—También me ha explicado lo que significa «bolshói»: voluminoso, grande.
—¿Y qué?
Eddins ahuecó las manos expresivamente delante del pecho.
—¿Por qué crees que me cuenta esas cosas? —dijo—. He escrito un poemita para ella, como el que Byron le escribió a Caroline Lamb, una de las muchas mujeres, condesas incluidas, a las que se cameló, si puedo emplear ese verbo.
—Lo poseía el flujo dionisíaco —dijo Bowman.
—¿Flujo dionisíaco? ¿Qué es eso, me hablas en chino? Bueno, he aquí mi poema: «Bolshói, benditas sean.»
—¿Y a qué se refiere?
—¿Me tomas el pelo? Pero si alardea de su delantera todo el tiempo.
—¿Cómo es el poema de Byron? —preguntó Bowman—. No lo conozco.
—«Caro Lamb. Maldita sea.» Se afirma que es el poema más corto en lengua inglesa, aunque el mío es aún más corto.
—¿Ésa era la mujer con quien se casó?
—No, ella ya estaba casada. Era condesa. Si yo conociera a una condesa o dos, sería mejor persona. Sobre todo si tendiera hacia la belleza, la condesa, claro. En realidad, ni siquiera haría falta que fuese condesa. Esa palabra suena demasiado ampulosa, ¿no crees? En el colegio tuve una novia (por supuesto, nunca llegué a nada) que se llamaba Ava. Un nombre bonito, en cualquier caso. Y además tenía buen cuerpo. Me pregunto dónde estará ahora que somos adultos. Debería buscar su dirección, a no ser que se haya casado, horrible perspectiva. Aunque tal vez no sea tan horrible considerado desde otro punto de vista.
—¿A qué colegio fuiste?
—El último año estuve en un internado cerca de Charlottesville. Comíamos todos juntos. El director tenía la costumbre de quemar billetes de dólar para enseñarnos la actitud correcta ante el dinero. Y todas las mañanas se tomaba un huevo duro, con cáscara y todo. Nunca llegué a tanto, y mira que tenía hambre. Estaba famélico. Seguramente me mandaron allí por culpa de Ava, para evitar lo que pudiese ocurrir. Mis padres no creían en el sexo.
—¿Y qué padres creen en el sexo?
Estaban sentados en medio de la abarrotada barra. Las puertas de la calle estaban abiertas y el ruido del tren, como el estallido de una ola, ahogaba de vez en cuando sus palabras.
—¿Sabes el del conde húngaro? —preguntó Eddins—. Pues mira, había un conde y un día su mujer le dijo que su hijo se iba haciendo mayor, ¿no era ya hora de que supiera de dónde venían los niños, cómo lo hacían los pajaritos y las abejitas? Muy bien, dijo el conde, y se llevó al hijo de paseo. Fueron hasta un arroyo y se quedaron en un puente contemplando a unas muchachas campesinas que lavaban la ropa. El conde dijo: tu madre quiere que te explique lo que hacen los pajaritos y las abejitas. Sí, padre, dijo el hijo. Bueno, ¿ves esas chicas de ahí? Sí, padre. ¿Te acuerdas de lo que hicimos con ellas cuando vinimos aquí el otro día? Sí, padre. Bueno, pues eso es lo que hacen los pajaritos y las abejitas.
Eddins vestía con elegancia. Llevaba un traje veraniego de color claro y ligeramente arrugado aunque hiciera un poco de frío para ir así. Al mismo tiempo, lograba crear un descuido muy personal: tenía los bolsillos de la chaqueta llenos de cosas y necesitaba un corte de pelo. Se gastaba en ropa más de lo que podía permitirse, su sastrería favorita era la British American House.
—¿Sabes? En mi barrio había una chica que era bastante guapa pero un poco retrasada...
—Retrasada —subrayó Bowman.
—No sé qué le pasaba, era bastante lerda.
—No me irás a contar un delito, ¿verdad?
—Vaya, eres todo un caballero —dijo Eddins—. Antes había gente como tú.
—¿Dónde?
—En todas partes. A mi padre le habrías caído muy bien. Si yo hubiera tenido tu aspecto...
—¿Sí?
—Habría causado sensación en esta ciudad.
Bowman empezaba a notar el efecto de las copas. Se veía en el espejo situado detrás de la barra, entre las rutilantes botellas, traje y corbata, atardecer en Nueva York, gente alrededor, rostros. Tenía un aspecto limpio, tranquilo, que armonizaba con el oficial de Marina que había sido. Recordaba aquellos días con claridad pese a que ya no eran más que sombras en su vida. Los días en el mar. ¡Señor Bowman! ¡A la orden, señor! El orgullo que nunca perdería.
En aquel momento apareció por la puerta la chica que Eddins había intentado describirle, cara de boxeador, mejillas planas y nariz algo chata. Bowman vio la parte superior de su cuerpo en el espejo. Iba con su marido o su novio, llevaba un vestido ligero estampado con flores naranja. Destacaba, pero Eddins no pudo verla porque estaba hablando con alguien. Daba igual: la ciudad estaba llena de chicas como aquélla; o no exactamente llena, pero las veías por las noches.
Eddins se dio la vuelta y por fin la descubrió.
—¡Alabado sea Dios! —exclamó—. Lo sabía. Ahí va la chica con la que querría hacer el amor.
—Ni siquiera la conoces.
—No quiero conocerla, quiero follármela.
—Qué romántico.
En el trabajo, sin embargo, era un monaguillo e incluso daba a entender, o eso intentaba, que no se fijaba en Gretchen. Un poco distraídamente, le entregó a Bowman un papel doblado por la mitad y enseguida apartó la vista. Era un poema mecanografiado en medio de la hoja:
En el Hotel Plaza una tarde,
caro Gretchen le habló sin alarde:
Mi amor, parabienes,
qué grande la tienes.
¿Es mucho pedirte que aguardes?
—¿No debería ser cara Gretchen? —preguntó Bowman.
—¿Por qué?
—Es femenino.
—Anda —dijo Eddins—, devuélvemelo, no quiero que caiga en malas manos.
3
Vivian
El Día de San Patricio amaneció soleado e inusualmente cálido: los hombres iban en mangas de camisa y por la apariencia de las cosas se habría dicho que el trabajo acababa a mediodía. Los bares estaban hasta los topes. Cuando Bowman entró en uno desde la claridad exterior y cegado por el sol, casi no pudo distinguir los rostros de la gente que había en la barra, pero encontró un sitio al fondo, donde todo el mundo chillaba y se llamaba a voces. El camarero le llevó su copa; él la cogió y miró alrededor. Había hombres y mujeres bebiendo, sobre todo mujeres jóvenes. Dos de ellas (nunca podría olvidar ese instante) estaban cerca de él, a su derecha; una morena con cejas oscuras y, cuando pudo verla mejor, un asomo de vello en la mandíbula. La otra era rubia, con la frente despejada y tersa y unos ojos muy separados, unos rasgos que al instante fascinaban, pese a ser algo agrestes. Se quedó tan cautivado por aquella cara que le costaba mirarla, la mujer destacaba; pero por otra parte no podía dejar de hacerlo. Casi temía dirigirle la vista.
Levantó el vaso hacia las chicas.
—¡Feliz Día de San Patricio! —consiguió decir.
—¡No te oigo! —gritó una.
Intentó presentarse, pero el ruido era ensordecedor, estaban en medio de una fiesta desbocada.
—¿Cómo os llamáis? —preguntó.
—Vivian —contestó la rubia.
Se acercó un poco. La morena se llamaba Louise. Aunque Bowman ya le había adjudicado un papel secundario, procuró incorporarla para no ser demasiado brusco.
—¿Vivís cerca de aquí?
Respondió Louise. Vivía en la calle Cincuenta y tres. Vivian era de Virginia.
—¿Virginia? —preguntó Bowman, y se reprochó haberlo dicho como si hablase de China.
—Vivo en Washington —dijo Vivian.
No podía apartar los ojos de aquella chica. De algún modo su rostro parecía inacabado: rasgos ardientes, una boca que no anhelaba la sonrisa, una cara magnética donde Dios había impreso la respuesta más sencilla ante la vida. De perfil era incluso más bella.
Cuando le preguntaron a qué se dedicaba respondió (el ruido se había mitigado) que era editor.
—¿Editor?
—Sí.
—¿De qué, de revistas?
—De libros. Trabajo en Braden and Baum.
No habían oído hablar de la editorial.
—Tenía pensado ir al Clarke’s —dijo—, pero aquí había tanto ruido que he entrado a ver qué pasaba. Ahora tengo que volver al trabajo. ¿Qué... qué vais a hacer luego?
Iban al cine.
—¿Quieres venir? —preguntó Louise.
De repente le gustó, incluso la adoró.
—Ahora no puedo. ¿Por qué no nos vemos después? Os espero aquí mismo.
—¿A qué hora?
—Después del trabajo, a cualquier hora.
Quedaron a las seis.
Durante toda la tarde sintió una especie de vértigo y le costaba concentrarse en lo que hacía. El tiempo avanzaba con terrible lentitud, pero a las seis menos cuarto, caminando muy deprisa, casi corriendo, volvió al bar. Llegó un poco antes de la hora, aún no estaban allí. Esperó hasta las seis y cuarto, luego hasta las seis y media, impaciente. No aparecieron. Con una sensación de náusea se dio cuenta de que había cometido un error: las había dejado marchar sin pedirles un número de teléfono o una dirección. El único dato era la calle Cincuenta y tres y no volvería a verlas, a verla. Odiándose por su torpeza, se quedó en el bar casi una hora más. Al final se puso a charlar con el hombre que tenía al lado, para que, si por casualidad volvían, no lo encontrasen allí atontado y como un alma en pena.
¿Qué hecho lo había delatado hasta el punto de que decidiesen no regresar? ¿Las había abordado otro cuando él se fue? Pesaroso, sintió el horrible vacío de los hombres abatidos, de quienes ven cómo todo se desmorona en un solo día.
A la mañana siguiente, cuando fue a trabajar, todavía notaba la misma angustia. No podía contarle nada a Eddins. Aquello se había clavado en su interior como una astilla junto a la sensación de fracaso. Gretchen estaba en su escritorio. Eddins olía a talco o colonia, a algo sospechoso. Bowman leía en silencio cuando entró Baum.
—¿Cómo andas esta mañana? —dijo Baum de buen talante, su obertura habitual cuando no se le ocurría nada que decir.
Hablaron un poco y justo cuando terminaban llegó Gretchen.
—Te llaman por teléfono.
Bowman descolgó el auricular y contestó en tono más bien seco:
—¿Sí?
Era ella. Sintió un arrebato de insensata felicidad. La chica quería disculparse. La tarde anterior habían vuelto a las seis, pero no dieron con el bar, no recordaban la calle.
—Ya, me lo imagino. Es una pena, pero no pasa nada.
—Incluso fuimos al Clarke’s —dijo ella—. Recordé que lo habías mencionado.
—Me alegro de que hayas llamado.
—Sólo quería que lo supieras, que intentamos volver a verte.
—Está bien, no te preocupes. Mira, ¿por qué no me das tu dirección?
—¿De Washington?
—Sí, donde sea.
Se la dio, y también la de Louise. Regresaba a Washington aquella misma tarde, le dijo.
—¿Sí? ¿A qué hora sale el tren? ¿Tienes tiempo para que almorcemos juntos?
No era posible, el tren salía a la una.
—Vaya... Quizá en otro momento —dijo como un idiota.
—Bueno, adiós —se despidió ella tras una pausa.
—Adiós —consiguió responder él.
Pero al menos tenía su dirección. La contempló tras colgar el teléfono. Era un tesoro indescriptible. No sabía el apellido de la chica.
Bowman se abrió paso bajo la gran bóveda de Penn Station, entre los bloques de luz que descendían desde las claraboyas sobre la muchedumbre siempre a la espera. Estaba nervioso, pero logró divisarla allí de pie, ajena a su presencia.
—¡Vivian!
Ella se volvió.
—¡Ah, eres tú! Vaya sorpresa. ¿Qué haces aquí?
—Quería despedirme —dijo él, y añadió—: Te he traído un libro que he pensado que podría gustarte.
Vivian había tenido libros de niña, ella y su hermana, incluso se peleaban por ellos. Había leído a Nancy Drew y a otros, pero la verdad, explicó, era que no leía mucho. Por siempre Ámbar. Su piel resplandecía.
—Muchas gracias.
—Lo hemos editado nosotros.
Leyó el título. Un bonito detalle. No era algo que hubiese esperado que hicieran por ella sus conocidos, ni jóvenes ni mayores. Tenía veinte años, pero todavía no estaba preparada para considerarse una mujer, probablemente porque aún dependía en gran medida de su padre y por la devoción que sentía hacia él. Había ido a una escuela universitaria y luego buscó trabajo. Las mujeres que conocía destacaban por su elegancia, su destreza montando a caballo o sus maridos. También por su atrevimiento o su serenidad. Tenía una tía a la que dos negros asaltaron en casa a punta de pistola y ella les dijo con toda la calma del mundo: «Os hemos tratado demasiado bien.»
La Virginia de Vivian Amussen era anglosajona, próspera y endogámica. Un país boscoso y ondulante, bello país, esencialmente rico, con vallas de piedra y carreteras angostas que lo habían preservado. Las viejas casas eran de piedra y a menudo diáfanas, de modo que se abrían las ventanas de ambos lados para que corriera la brisa durante los días calurosos del verano. La tierra se repartió en un principio con arreglo a las concesiones del rey, grandes latifundios que antes de la independencia se dedicaban al cultivo del tabaco y luego a la ganadería lechera. En los años veinte y treinta, Paul Mellon, aficionado a la caza, compró grandes extensiones. Sus amigos lo imitaron y adquirieron otras fincas. El país se convirtió así en tierra de caballos y cacerías, de perros que ladraban en caóticas estampidas y, tras ellos, saliendo de las arboledas, corceles que galopaban con sus jinetes, salvaban vallas de piedra y acequias, subían o bajaban laderas, trotaban en algunos sitios, volvían a galopar en otros.
Era un lugar hecho para el orden y el buen gusto, el reino que iba de Middleburg a Upperville, una vida y un lugar aparte, casi todo bellísimo, los vastos campos mullidos bajo la lluvia o tibios y radiantes cuando brillaba el sol. Con la primavera llegaban las carreras, la Gold Cup en mayo, saltos de obstáculos en las colinas mientras la muchedumbre observaba distraída desde las hileras de coches aparcados, siempre con bebidas y comida a mano. Con el otoño llegaban las monterías, que duraban hasta bien entrado el invierno, hasta febrero, con la tierra endurecida y los arroyos helados. Todo el mundo tenía perro. Si dabas nombre a uno, el animal era tuyo cuando ya no servía para la caza; de hecho, lo abandonaban a la puerta de tu casa.
Las mansiones pertenecían a los ricos o a los médicos, y las haciendas («granjas», las llamaban) conservaban sus viejos nombres. Todo el mundo se conocía y miraba con suspicacia a los desconocidos. Eran blancos y protestantes, pero admitían con tácita tolerancia a los pocos católicos. El mobiliario de las casas era inglés y a menudo antiguo, transmitido de generación en generación. Un universo de caballos y golf: los mejores amigos se hacían en actividades deportivas.
Por la recta carretera asfaltada se tardaba menos de una hora en llegar al centro de Washington, donde trabajaba Vivian. Su empleo como recepcionista en una oficina del registro mercantil era más o menos una cuestión protocolaria. Los fines de semana volvía a casa, iba a las carreras, a las ventas de purasangres o a las cacerías campestres. Las partidas de caza eran como clubes privados: para pertenecer a la mejor (la de su padre y ella) uno debía poseer al menos veinte hectáreas. El maestro de montería era un juez, John Stump, que parecía salido de una novela de Dickens, robusto y colérico, con una incurable debilidad por las mujeres que una vez lo condujo a intentar suicidarse tras el rechazo de su amada: fuera de sí, se arrojó desde una ventana, pero aterrizó sobre unos arbustos. Se había casado en tres ocasiones, y el incremento en el volumen de los pechos de las sucesivas mujeres no pasó inadvertido. La causa de los divorcios fue su afición a la bebida, que no desentonaba con su imagen de hidalgo terrateniente, pero como maestro de montería era inflexible y exigía una estricta observancia del ritual. Una vez detuvo la caza porque se había cometido una infracción y luego soltó un feroz rapapolvo hasta que alguien lo interrumpió.
—Oiga, no me he levantado a las seis de la mañana para escuchar un sermón.
—¡Desmonte! —rugió Stump—. ¡Desmonte y vuelva de inmediato a los establos!
Más tarde pidió disculpas.
El juez Stump era amigo del padre de Vivian, George Amussen, una persona educada y amable, pero también muy exigente con quienes consideraba sus amigos. El juez era su abogado, y Anna Wayne, la primera esposa de éste, estupenda amazona aunque de torso estrecho, había salido durante un tiempo con Amussen. Era creencia común que aceptó la proposición del juez cuando se convenció de que Amussen no iba a casarse con ella.
Si el juez Stump perseguía a las mujeres, George Amussen nunca lo hizo: ellas lo perseguían a él. Era elegante, discreto y muy admirado por haberse enriquecido comprando y vendiendo inmuebles en Washington y en el campo. Ecuánime y paciente, había sido uno de los primeros en advertir cómo cambiaba Washington, y a lo largo de los años adquirió (a veces con la ayuda de socios) bloques de apartamentos en la zona noroeste de la ciudad y un edificio de oficinas en Wisconsin Avenue. Era muy reservado acerca de sus posesiones y se resistía a hablar de ellas. Conducía un coche corriente y vestía de manera informal, sin ostentación, casi siempre una chaqueta de sport y pantalones de buena factura, traje solamente cuando la ocasión lo requería.
Tenía el cabello rubio entreverado de gris y un ademán sereno que parecía encarnar su fortaleza e incluso una especie de principio moral: la defensa de las cosas tal como deben ser. Un caballero, y en los clubes de campo un prócer que conocía a los camareros negros por sus nombres. Ellos también lo conocían, y cuando llegaba la Navidad les doblaba las propinas.
Washington era una ciudad sureña, letárgica y no demasiado grande. Tenía un clima atroz, frío y húmedo en invierno, terriblemente caluroso en verano, el bochorno del Delta. Tenía instituciones propias al margen de la administración: viejos hoteles predilectos como el Wardman, familiarmente llamado «la academia de equitación» por las muchas amantes allí alojadas; el Banco Riggs, favorito de los pudientes; los grandes almacenes bien arraigados en el centro. Howard Breen, el dueño de la agencia de seguros donde presuntamente trabajaba George Amussen, iba a heredar a su debido tiempo todos los inmuebles que había acumulado su padre, entre ellos el mejor edificio de apartamentos de la ciudad, en cuyo vestíbulo solía sentarse el anciano, sombrero de fieltro y escupidera junto a los pies, para montar guardia con ojos de lagarto. Sólo los individuos adecuados podían alquilar un piso allí, e incluso a ellos se los trataba con indiferencia. Si alguna vez, cosa nada frecuente, dirigía una levísima inclinación de cabeza a uno de los inquilinos que entraban o salían, esto se apreciaba como una muestra de cordialidad. Los apartamentos, sin embargo, eran amplios, con bonitas chimeneas y techos altos, y los empleados, predicando con el ejemplo de su patrón, practicaban un mutismo que rozaba la insolencia.
La guerra lo cambió todo. La soñolienta capital provinciana desapareció en dos o tres años con las hordas de militares, funcionarios y jovencitas atraídas por la gran demanda de secretarias. La ciudad siguió aferrada a algunas de sus costumbres, pero los viejos tiempos se fueron diluyendo. Vivian se había hecho mujer durante ese período. Aunque se presentaba en el club con unos pantalones cortos tal vez demasiado cortos (en opinión de su padre) y lucía tacones algo prematuramente, sus ideas eran realmente las del viejo mundo donde se había criado.
Bowman le escribió una carta y, para su sorpresa, ella le contestó. Las cartas de Vivian eran amables y directas. Aquella primavera y a principios de verano fue varias veces a Nueva York. Se alojaba en el piso de Louise e incluso compartían cama con muchas risas, en pijama. Aún no le había hablado a su padre de aquel amigo. Los que tenía en Washington trabajaban para el Departamento de Estado o la sección fiduciaria del Riggs y eran, en muchos aspectos, réplicas de sus progenitores. Pero ella no se consideraba una réplica. De hecho, tenía la audacia de tomar el tren para ver a un hombre que había conocido en un bar y cuyo pasado ignoraba, aunque le parecía profundo y original. Cenaron en el Luchow’s, donde el camarero los recibió con un guten Abend. Bowman le dirigió unas palabras en alemán.
—No sabía que hablases alemán.
—Bueno, hasta hace poco no era la mejor opción —dijo Bowman. Había elegido el alemán en Harvard, le explicó, porque era la lengua de la ciencia—. En esa época creía que quería ser científico. Dudaba entre varias cosas. Durante un tiempo supuse que sería profesor, y todavía tengo la comezón de la enseñanza. Luego decidí ser periodista, pero no conseguí trabajo. Y entonces me hablaron de un empleo como lector. Fue la casualidad o quizá el destino. ¿Qué opinas de la idea de destino?
—No he pensado mucho en ello —contestó Vivian en tono despreocupado.
Le gustaba hablar con ella y la sonrisa que de vez en cuando hacía chispear su frente. Llevaba un vestido sin mangas que realzaba la redondez de sus pequeños hombros. Cuando mordía el pan curvaba el meñique y lo mantenía un poco separado. Los gestos, las expresiones del rostro, la forma de vestir: eso era lo revelador. Imaginaba lugares a los que podrían ir juntos, donde nadie los conociera, donde pudiera tenerla para él solo durante días y días, pero no sabía cómo conseguir que eso ocurriera.
—Nueva York es un sitio maravilloso, ¿no crees? —dijo Bowman.
—Sí, me encanta venir aquí.
—¿De qué conoces a Louise?
—Del internado, estábamos en el mismo curso. Lo primero que me soltó fue un chiste verde, bueno, no exactamente verde, pero ya sabes.
Él le contó que durante una temporada desaparecieron las dos primeras letras del gran rótulo que coronaba el hotel Essex House, y así quedó el letrero, resplandeciendo en la noche a cuarenta pisos de altura. No fue más allá, no quería parecer vulgar.
Al final de la velada, cuando la acompañó a casa, Bowman se preparaba para darle las buenas noches, pero ella obró como si él no estuviera allí y abrió la puerta sin decir nada. Louise se había ido a ver a sus padres durante el fin de semana. Vivian no quería delatar sus nervios. Bowman subió al piso con ella.
—¿Te apetece un café? —ofreció ella.
—Sí, eso estaría... No, la verdad es que no.
Estuvieron callados un momento, luego ella se acercó y lo besó. El beso fue ligero pero ardiente.
—¿Quieres? —preguntó Vivian.
No se lo quitó todo, sólo los zapatos, las medias y la falda. No se atrevía a más. Se besaron, hablaban entre murmullos. Cuando resbalaron las bragas blancas, un blanco que parecía sagrado, él apenas respiraba. La delicadeza de aquella piel, ese vello rubio. No podía creer que lo estuvieran haciendo.
—No... no... tengo nada —susurró Bowman.
No hubo respuesta.
Él no tenía experiencia, pero todo fue natural y abrumador. También demasiado rápido, no pudo remediarlo. Se sintió avergonzado. Sus caras estaban juntas.
—Lo siento —dijo—. No he podido contenerme.
Ella guardó silencio, le resultaba casi imposible juzgar aquello.
Fue al baño y Bowman se quedó tendido en la cama, atónito por lo que acababa de suceder, extasiado por un mundo que súbitamente se abría de par en par al mayor de los placeres, un placer inconcebible. Reparó en la dicha que lo esperaba.
Las cavilaciones de Vivian eran menos embriagadoras. Podía haberse quedado embarazada, aunque lo cierto es que sólo tenía una idea aproximada de esa eventualidad. En el colegio se comentaba mucho el asunto, pero sólo eran habladurías confusas. Igualmente, circulaban historias de chicas embarazadas a las que les había ocurrido eso la primera vez. Dependía de la suerte, pensó. Desde luego, no había sido del todo su primera vez.
—Me recuerdas a un poni —dijo él con cariño.
—¿Un poni? ¿Por qué?
—Eres hermosa. Y libre.
—No veo qué relación tiene eso con un poni. Además, los ponis dan mordiscos. El mío lo hacía.
La chica se acurrucó a su lado y él trató de acomodar sus cavilaciones a las de ella. Daba igual lo que ocurriese, ya lo habían hecho. Sólo sentía euforia.
Pasaron la noche juntos cuando él fue a Washington aquel mismo mes, y al día siguiente fueron en coche al campo para almorzar con el padre de Vivian. Tenía una granja de ciento sesenta hectáreas llamada «Gallops» y dedicada casi enteramente a pastos. La casa principal, de piedra rústica, se alzaba sobre un collado. Vivian lo paseó por los terrenos y la planta baja como si hiciera la presentación formal de la finca y, en cierta medida, de ella misma. La casa estaba parcamente decorada y con escasa atención al estilo. En el salón, detrás de un sofá, como en los palacios del siglo XVII, Bowman descubrió varios zurullos de perro.
Sirvió la comida una criada negra a la que Amussen trataba con la mayor familiaridad. Su nombre era Mattie y el plato fuerte llegó en bandeja de plata.
—Vivian dice que trabaja usted en una editorial —comentó Amussen.
—Sí, señor. Soy editor.
—Entiendo.
—Es un sello pequeño —puntualizó Bowman—, pero tiene buena reputación literaria.
Escarbando entre sus incisivos con la uña del meñique, Amussen preguntó:
—¿Qué quiere decir con eso de «literaria»?
—Bueno, que publicamos libros de calidad, obras de largo recorrido. En la franja superior, naturalmente. También sacamos otros libros con vistas a ganar dinero, o al menos lo intentamos.
—¿Puedes traernos el café, Mattie? —le dijo Amussen a la criada—. ¿Tomará café, señor Bowman?
—Muchas gracias.
—Viv, ¿tú quieres?
—Sí, papá.
La breve charla sobre edición no despertó ningún interés. Como si hubieran hablado del tiempo. Bowman sólo había visto títulos muy conocidos en la librería del salón, «libros del mes» con las sobrecubiertas intactas. También observó algunos volúmenes oscuros encuadernados en piel en la vitrina que había sobre un secreter de caoba, esa clase de libros que uno hereda y nunca lee.
Mientras tomaban el café, Bowman hizo una última tentativa para proyectar una imagen favorable como editor, pero Amussen desvió el tema hacia la Marina, porque Bowman había servido en ella, ¿no era así? Ellos tenían un vecino, Royce Cromwell, que había ido a la Academia Naval y era de la misma promoción que Charlie McVay, el capitán del Indianapolis. ¿No habría tropezado con él en la Armada?
—No, no creo, yo sólo era suboficial. ¿Estuvo destinado en el Pacífico?
—No lo sé.
—Bueno, también había una gran flota en el Atlántico, la de los convoyes, la invasión y todo eso, cientos de barcos.
—No tengo ni idea. Tendría usted que preguntárselo.
Casi sin esfuerzo había conseguido que Bowman se sintiera un entrometido. El almuerzo acabó siendo una de esas comidas donde el sonido de un cuchillo, un tenedor o un vaso dejado sobre la mesa sólo acentúa los silencios.
Fuera, cuando volvían al coche, Bowman vio algo ondulándose despacio entre el manto de hiedra que bordeaba el camino.
—Por ahí hay una serpiente, creo.
—¿Dónde?
—Allí, justo ahora se está metiendo en la hiedra.
—Maldita sea —dijo Vivian—. Ahí suelen dormir los perros. ¿Era muy grande?
No era pequeña; tan gruesa como una manguera.
—Bastante —dijo Bowman.
Vivian miró alrededor, encontró un rastrillo, agarró el mango y removió furiosamente la hiedra. Pero la serpiente se había ido.
—¿Qué era? ¿Una cascabel?
—No lo sé, era grande. ¿Hay serpientes de cascabel por aquí?
—Pues claro que sí.
—Será mejor que salgas de ahí.
Ella no tenía miedo. Volvió a rastrillar las hojas oscuras y brillantes.
—¡Condenada! —chilló.
Luego fue a decírselo a su padre. Bowman se quedó contemplando la espesa hiedra, vigilando el menor movimiento. Vivian se había metido allí sin dudarlo.
De camino a Washington, Bowman pensó que dejaban un lugar donde ni siquiera se entendía su vocabulario. Estaba a punto de decirlo cuando Vivian comentó:
—No le hagas caso a mi padre —dijo—. A veces se pone así. No ha sido culpa tuya.
—Me temo que no le he causado muy buena impresión.
—Deberías verlo con el marido de mi hermana. Papá lo llama «por qué diablos». ¿Por qué diablos tuvo que elegirlo? Ni siquiera sabe montar a caballo, dice.
—Eso no me consuela mucho. Sé gobernar un barco —añadió Bowman—. ¿Tu padre sabe navegar?
—Una vez fue a las Bahamas.
Estaba claro que iba a defenderlo, y Bowman pensó que no valía la pena insistir. Ella se puso a mirar por la ventanilla, un poco distante, pero con la falda de cuero, el pelo recogido, la cara al aire y una fina cadena de oro al cuello era la estampa misma del deseo. Se volvió hacia él.
—Es siempre así —señaló—. Primero tienes que pasar por el purgatorio.
—¿Tu madre se parece a él?
—¿Mi madre? No, ella no es así.
—¿Cómo es?
—Una borracha. Por eso se divorciaron.
—¿Dónde vive? ¿En Middleburg?
—No; tiene un apartamento en Washington, cerca de Dupont Circle. Ya la conocerás.
Su madre había sido una mujer muy bella, aunque ahora nadie lo diría, agregó Vivian. Por las mañanas empezaba con el vodka y no solía vestirse hasta ya entrada la tarde.
—Nos crió papá. Somos sus dos niñitas. Tuvo que protegernos.
Siguieron conduciendo en silencio. Cerca de Centerville advirtió que ella se había quedado dormida. Tenía la cabeza algo ladeada y los labios ligeramente abiertos. Lo asaltaron pensamientos lascivos. Aquellas suaves piernas enfundadas en medias... por alguna razón las evocó por separado, cada una con su forma y su longitud. Se dio cuenta de que estaba profundamente enamorado. Ella tenía el poder de conferir una inmensa felicidad.
Cuando se despidieron en la estación, él supo que algo definitivo había ocurrido entre ellos. A pesar de la incertidumbre tenía una convicción, una convicción que nunca se iba a desmoronar.
4
Uncidos
Con toda libertad, cuando se paraban a charlar, cuando comían o paseaban, él le confiaba sus ideas y reflexiones acerca de la vida, la historia y el arte. Se lo contaba todo. Sabía que ella no pensaba en esos temas, pero los comprendía y podía aprender. La amaba no sólo por lo que era, sino también por lo que algún día podría llegar a ser, y la idea de que llegara a ser de otra manera no le pasaba por la cabeza o no le importaba. ¿Por qué iba a suceder eso? Cuando amas, imaginas el futuro de acuerdo con tus sueños.
En Summit, adonde fueron para que su madre conociera a Vivian y diese su aprobación, la llevó antes a una cafetería que llevaba muchos años instalada frente al ayuntamiento. Había sido un vagón de tren y su hilera de ventanillas daba a la avenida. Dentro, el suelo era de baldosas y el techo de madera clara que se iba curvando hasta la pared. El mostrador ante el que se sentaban los clientes (siempre había uno o dos) se extendía a lo largo de todo el local. Por las mañanas había más gente: la estación de tren, la línea Morris & Essex que iba a la ciudad, estaba calle abajo, pero la trinchera de los raíles quedaba oculta. Sólo las luces de la cafetería iluminaban la calle de noche. Entrabas por una puerta opuesta al mostrador y tenías otra en el otro extremo.
Hemingway había situado allí su relato Los asesinos, dijo Bowman.
—Aquí mismo, en este café. La barra, todo. ¿Conoces el cuento? Es una maravilla. Fabulosamente escrito. Aunque no leyeras ningún otro texto suyo bastaría para saber que era un gran escritor. Ha caído la noche, no hay nadie en el local, no hay clientes, está vacío. Dos hombres con ceñidos abrigos oscuros entran y se sientan a la barra. Miran la carta, piden algo y uno de ellos le pregunta al camarero: «¿Qué pueblo es éste? ¿Cómo se llama este sitio?» Y el camarero, que por supuesto está asustado, dice: «Summit.» Ahí está, con todas las letras, Summit. Y cuando llegan los platos, comen con los guantes puestos. Están allí, le cuentan al camarero, para matar a un sueco. Saben que siempre va a ese lugar. Es un antiguo boxeador, se llama Ole Andreson y de algún modo ha traicionado a la mafia. Uno de ellos se saca del abrigo una escopeta de cañones recortados y se mete en la cocina para esconderse y esperar.
—¿Todo eso ocurrió de verdad?
—No, no. Lo escribió en España.
—O sea, que es una invención.
—Cuando lo lees no parece una invención. Eso es lo asombroso: te lo crees por completo.
—¿Y al final lo matan?
—No, el final es mucho mejor. No lo matan porque esa noche no aparece por allí, pero él sabe que están buscándolo y que volverán. Es un tipo fuerte, ha sido boxeador, pero algo ha hecho y sabe que van a matarlo. Se queda tumbado en la cama de su pensión, mirando la pared.
Empezaron a leer la carta.
—¿Qué vas a tomar? —preguntó Vivian.
—Creo que voy a pedir huevos con jamón Taylor.
—¿Qué es el jamón Taylor?
—Una especie de jamón que tienen por aquí. La verdad es que nunca lo he preguntado.
—Muy bien, pediré lo mismo.
Le gustaba estar con ella. Le gustaba tenerla a su lado. Sólo había unas cuantas personas allí, pero qué anodinas parecían en comparación con ella. Todos notaban su presencia. Era imposible pasarla por alto.
—Me gustaría conocer a Hemingway —dijo Bowman—. Visitarlo en Cuba. Quizá podríamos ir juntos.
—No sé —contestó ella—. Tal vez.
—Has de leerlo.
Beatrice tenía muchas ganas de conocerla y también quedó impresionada por su aspecto, aunque de un modo diferente, la frescura, la desnudez casi animal que trasmitía. ¡Cuántas cosas se averiguan a primera vista! Había comprado flores y preparado la mesa del comedor, donde rara vez comían, ya que solían hacerlo en una mesa de la cocina que tenía un extremo pegado a la pared. La cocina, donde había estantes pero no alacenas, era el verdadero corazón del hogar junto con la sala, donde a menudo se sentaban a conversar tomando una copa frente a la chimenea. Allí estaba esa chica de maneras algo rígidas. Era de Virginia, y Beatrice le preguntó de qué parte, ¿de Middleburg?
—Vivimos más bien cerca de Upperville —contestó Vivian.
Upperville: sonaba rural y pequeño. Y de hecho era pequeño, había un restaurante, pero el pueblo no tenía ni abastecimiento de agua ni alcantarillado. Nada había cambiado en cien años, y a los vecinos les gustaba así, tanto si vivían en una vieja casa sin calefacción como en una granja de cuatrocientas hectáreas. Upperville era un nombre glorioso que resonaba en el condado y más allá, el emblema de la clase altiva y provinciana a la que pertenecía Vivian. No había un sitio donde alojarse: tenías que vivir allí.
—Es una zona muy bonita —dijo Bowman.
—Me gustaría conocerla. ¿A qué se dedica tu familia? —preguntó Beatrice.
—Tiene una granja —respondió Vivian—. Aunque mi padre sólo destina una parte del terreno a los cultivos, el resto son pastos que arrienda.
—Entonces debe de ser muy grande.
—No tanto, unas ciento sesenta hectáreas.
—Suena muy interesante. Y aparte de cultivar la tierra, ¿qué más se hace por allí?
—Papá siempre dice que hay mucho trabajo. Hay que ocuparse de los caballos.
—¿Los caballos?
—Sí.
No resultaba difícil charlar con ella, pero enseguida percibías los límites. Vivian había ido a una escuela universitaria, probablemente porque su padre lo había sugerido para apartarla del mal camino. Poseía una seguridad en sí misma fundada en las cosas bien conocidas que habían demostrado ser suficientes para ella. Pero Beatrice, como todas las madres, habría preferido una mujer más parecida a ella misma, con la que pudiera conversar fácilmente y compartir cierta forma de entender la vida. A lo largo de los años había tratado a muchas alumnas que eran así, buenas estudiantes con encanto natural a las que admirabas y por las que te sentías atraída, aunque también había chicas a las que costaba comprender y cuyo destino siempre sería un misterio.
—¿No era Liz Bohannon de Middleburg? —preguntó Beatrice sacando a relucir un nombre de los círculos ecuestres, una figura mundana de los años treinta, siempre fotografiada con su esposo en un transatlántico rumbo a Europa o asistiendo a las carreras en un palco del hipódromo de Saratoga.
—Sí, tiene una casa inmensa. Es amiga de mi padre.
—¿Todavía hace vida social?
—Ya lo creo.
Podría contar muchas historias de ella, dijo Vivian. Cuando compraron aquel sitio, «Longtree», se llamaba entonces, volvía cabalgando de las cacerías y dejaba que los perros entrasen en la casa. Saltaban a la mesa y se lo comían todo. Tras el divorcio se calmó un poco.
—Entonces debes de conocerla, ¿no?
—Oh, sí.
Vivian comía con mesura, como una chiquilla sin verdadero apetito. Las flores, que Beatrice había movido hacia un lado, formaban un marco exuberante para aquella joven diosa pagana que había hechizado a su hijo. Aunque no era enteramente un hechizo, Beatrice no podía medir la necesidad de amor que tenía su hijo ni qué formas adoptaba esa necesidad. Por su parte, él sabía con total certeza que nunca iba a conocer a nadie como Vivian. Se veía retozando entre las sábanas y fragancias de la vida marital, sus comidas y asuetos, los dormitorios compartidos, los atisbos de un cuerpo a medio vestir, el vello pajizo donde se juntan las piernas, las opulencias sexuales que perdurarían hasta el final.
Cuando le dijo a su madre que esperaba casarse con ella, Beatrice, aun sospechando que no iba a servir de mucho, alegó que eran muy distintos, que tenían muy poco en común. Tenían mucho en común, respondió Bowman en tono más bien desafiante. Y lo que tenían en común era mucho más importante que los intereses compartidos, era la comprensión y la armonía sin palabras.
Lo que Beatrice calló, aunque lo sentía hondamente, era que Vivian no tenía alma, pero decir eso habría sido imperdonable. Guardó silencio. Y tras una pausa dijo:
—Espero que no tomes una decisión precipitada.
En realidad tenía miedo, veía lo que uno no puede ver cuando es demasiado joven. Confiaba en que con el paso del tiempo aquel antojo pasaría. Sólo podía, rebosante de amor y comprensión, apretar contra sí la cabeza de su hijo.
—Quiero que seas feliz, feliz de verdad.
—Voy a ser feliz de verdad.
—Quiero que lo seas en lo más profundo de tu corazón.
—Lo seré.
Aquello era amor, el horno al que se arrojan todas las cosas.
En Nueva York, en la parte trasera de un restaurante llamado El Faro donde los precios eran razonables, entre los muros oscurecidos, Vivian dijo:
—A Louise le encantaría este sitio. Le chifla España.
—¿Ha estado allí?
—No, ni siquiera ha ido a México. El fin de semana pasado estuvo en Boston con su novio.
—¿Quién es?
—Se llama Fred. Fueron a un hotel y no salieron ni un segundo de la cama.
—No sabía que fuera así.
—Tenía el cuerpo tan dolorido que casi no podía caminar.
El local estaba lleno y había mucha gente en la barra. Más allá del ventanal, al otro lado de la calle, se veían pisos con amplias habitaciones iluminadas donde podría vivir una pareja. Vivian bebía la segunda copa de vino. El camarero se abría paso entre las mesas con sus platos en una bandeja.
—¿Qué es esto? ¿La paella? —preguntó Vivian.
—Sí.
—¿Qué tiene?
—Carne, arroz, almejas... de todo.
Ella empezó a comer.
—Está buena —dijo.
Las mesas atestadas y el ruido de las conversaciones les daban intimidad. Bowman sabía que había llegado el momento, tenía que decirlo.
—Me encanta que vengas a Nueva York.
—Me encanta venir —contestó ella mecánicamente.
—¿De veras?
—Sí —confirmó ella, y el corazón de Bowman empezó a latir con furia.
—¿Qué te parecería si viviéramos aquí? —dijo—. Casados, claro está.
Ella dejó de comer. Él no pudo descifrar su reacción. ¿Se había expresado mal?
—Aquí hay mucho ruido —dijo ella.
—Sí, hay ruido.
—¿Eso era una proposición?
—Penosa, ¿no? Pero sí, era una proposición. Te quiero —dijo Bowman—. Te necesito. Haría cualquier cosa por ti. —Ya estaba dicho—. ¿Te casarás conmigo?
—Necesitamos el permiso de papá —contestó ella.
Lo embargó una inmensa sensación de felicidad.
—Claro. ¿Es imprescindible?
—Sí —dijo ella.
Insistió en que debía pedir la mano a su padre, aunque ya se hubiera tomado, tal como le recordó, bastante más.
El almuerzo se celebraría en el club de George Amussen en Washington. Bowman se preparó con suma diligencia. Pelo bien cortado, traje y zapatos lustrosos. Amussen ya estaba sentado cuando el mayordomo lo condujo al comedor. Entre las mesas pudo distinguir a su futuro suegro leyendo algo, y de repente recordó la mañana que había visitado al señor Kindrigen, aunque aquello había ocurrido mucho tiempo atrás. Ahora tenía veintiséis años y una vida más o menos estable; estaba decidido a causar una buena impresión en el impenetrable padre de Vivian, quien, sentado a solas, con el pelo peinado hacia atrás y el semblante tranquilo, parecía un personaje de la guerra, incluso del otro bando, un comandante o un piloto de la Luftwaffe. Era mediodía y las mesas empezaban a llenarse.
—Buenos días —saludó Bowman.
—Buenos días, me alegro de verle —contestó Amussen—. Estoy ojeando la carta. Siéntese. Veo que tienen huevas de sábalo.
Bowman también cogió la carta y los dos pidieron una copa.
Amussen sabía por qué había ido aquel joven hasta allí, y ya tenía preparados los puntos más importantes de su respuesta. Era un hombre metódico de sólidos principios. Uno de los más graves y no afrontados peligros que amenazaban la sociedad, pensaba, era el mestizaje, esa libre mezcla de razas que a la larga sólo podía traer consecuencias desastrosas. Él era sureño, no exactamente del Sur Profundo, pero sí de la vieja tierra confederada donde la cuestión esencial siempre había sido saber cuál era el origen de cada uno. El suyo, por cierto, era muy bueno. Conservaba la plata de su bisabuela y varios de sus muebles, nogal y cerezo; había criado a sus dos hijas prestando tanta atención a la destreza hípica y la etiqueta social como a cualquier otra aptitud. Él había ido a la Universidad de Virginia, pero por motivos económicos había tenido que dejarlo durante el tercer año, cosa que no lamentaba demasiado. Si le preguntaban decía que había estudiado en la Universidad de Virginia. Su padre había sido gerente de almacenes y tenía una buena reputación, el apellido Amussen era muy respetado, tal vez con la excepción de un primo que vivía cerca de Roanoke, Edwin Amussen, que cultivaba tabaco y nunca se había casado. Según la gente, su esposa real era una joven de color, y era cierto que había una chica, Anna, que entró como cocinera en su casa cuando tenía diecisiete años. Era de piel oscura, casi retinta, como una ciruela, dijo, pero olía muy bien y tenía unos labios jugosos que sonreían con astucia. Dos o tres mañanas a la semana subía por la escalera trasera hasta el dormitorio del primer piso, una gran habitación con porche; él se levantaba temprano para asearse y luego se tumbaba media hora a la fresca oyéndola trabajar en la cocina. Las cortinas estaban echadas y todo se mantenía en penumbra. Cuando entraba en el cuarto, ella se quitaba la camiseta de algodón y se inclinaba sobre la cama, como para apoyar el torso, los brazos cruzados bajo la barbilla. Sobre la espalda desnuda él colocaba entonces cinco dólares de plata siguiendo la misma pauta: uno en la nuca, otro un poco más abajo y el tercero más abajo aún, ya junto a las nalgas. Ponía las dos últimas monedas sobre los hombros, como los brazos de una cruz. Después, sin prisa, le levantaba delicadamente la falda, como si quisiera examinarla, y aquellas mañanas no llevaba nada debajo. Ella ya iba preparada, a veces con un poco de manteca, y lo dejaba actuar despacio, al ritmo de un atardecer estival o un lento crepúsculo. A menudo lo oía hablar de comida, qué le gustaría cenar los próximos días.
Todo eso duró cinco años, hasta que ella cumplió veintidós y una mañana, después de hacerlo, le dijo que iba a casarse. No hay necesidad de cambiar nuestros hábitos, contestó él sin inmutarse, pero ella dijo que no. Sin embargo, como aún tenía acceso libre a la casa, a veces subía a la habitación de forma imprevista.
—¿Algún problema? —le preguntaba él.
—No, sólo es la costumbre —decía ella mientras recostaba su torso sobre la cama.
—Te doy seis —ofrecía él.
—No tengo sitio para la propina.
—Sí, ahí.
Y entonces ponía la sexta moneda en su mano, en la palma que él adoraba.
Nadie sabía esto, existía por sí mismo, como las visiones febriles de los santos.
En 1928, durante una fiesta en Washington, George Amussen conoció a Caroline Wain, que tenía veinte años, hablaba lánguidamente y exhibía una sonrisa provocativa. Se había criado en Detroit y su padre era arquitecto. Se casaron cuatro meses más tarde, y pasados seis nació su primera hija, Beverly. Vivian llegaría año y medio después.
La vida en el campo le resultó agradable a Caroline: fumaba y bebía. Sus risas se volvieron roncas y un seductor pliegue de carne apareció lentamente sobre su faja. Se echaba en la cama con sus hijas y a veces les leía un cuento los días lluviosos. Amussen trabajaba en Washington y de cuando en cuando regresaba muy tarde o se quedaba a dormir allí. Su atención a Caroline, algo sin duda importante, fue mermando. Ella lo notaba.
—George —le dijo una noche mientras tomaban una copa—, ¿eres feliz conmigo?
Caroline todavía no había cumplido treinta años, pero ya tenía bolsas bajo los ojos.
—¿Qué quieres decir, cariño?
—¿Eres feliz?
—Soy razonablemente feliz.
—¿Todavía me quieres? —insistió ella.
—¿Por qué lo preguntas?
—Me gustaría saberlo.
—Sí —contestó entonces.
—¿Sí, me quieres? ¿Estás diciendo eso?
—Si continúas preguntando, no sé lo que voy a contestar.
—Eso significa que no me quieres.
—¿Tú crees?
Se hizo el silencio.
—¿Hay otra mujer? —preguntó Caroline finalmente.
—Si la hubiera, no supondría nada.
—Entonces la hay.
—He dicho si la hubiera. No la hay.
—¿Estás seguro? No, no lo estás, ¿verdad que no?
—¿Por qué no escuchas lo que digo?
Entonces ella le tiró su bebida a la cara. Él se quedó quieto y se secó la cara con un pañuelo.
Aquel otoño volvió a tirarle una bebida a la cara, esta vez durante una fiesta en Middleburg, y lloró en el coche al regresar a casa de otras fiestas. Empezó a adquirir fama de bebedora, lo cual no era del todo malo (beber, aunque fuese mucho, se consideraba en su medio un rasgo de carácter, como el coraje), pero Amussen se cansó del asunto y también de ella. Sus arrebatos de mal humor eran como una enfermedad que no tenía tratamiento y mucho menos curación. Ella se llevó su almohada y empezó a dormir en la habitación de invitados. Cuando llegó el décimo año de matrimonio estaban separados. Luego se divorciaron. Caroline se fue a Reno a tramitar el divorcio y dejó a su marido con las dos hijas, de ocho y diez años, para no interrumpir sus estudios ni su rutina. Tenía la custodia, pero no solía ejercerla, y Amussen prefirió que las cosas siguieran de esa manera.
Bowman conoció a Caroline Amussen (todavía empleaba el apellido de casada, que poseía cierto valor) en su apartamento de Washington. Ella iba en zapatillas, pero conservaba algo de distinción y lo trató con amabilidad. Le dijo que le caía bien y después se lo confirmó en privado a su hija. Bowman olvidó el hecho de que las jóvenes se vuelven con el tiempo como sus madres. Creía que Vivian se miraba en su padre y acabaría siendo una mujer independiente.
El camarero llegó para tomar la comanda.
—¿Qué tal están las huevas de sábalo, Edward? —preguntó Amussen.
—Muy ricas, señor Amussen.
—¿Hay dos raciones? —preguntó—. Si le apetece probarlas —le dijo a su invitado.
Bowman supuso que era un plato sureño.
—¿Le gusta ir de pesca? —preguntó Amussen—. El sábalo tiene muchas espinas, demasiadas para que valga la pena. Las huevas son la mejor parte.
—Sí, las tomaré. ¿Cómo las preparan?
—En una sartén con un poco de beicon. Hay que dorarlas. Se hacen así, ¿no, Edward?
Al final del almuerzo, cuando les servían el café, Bowman dijo:
—Como usted sabrá, estoy enamorado de Vivian.
Amussen continuó removiendo el café con la cucharilla, como si no hubiera oído nada.
—Y creo que ella está enamorada de mí —prosiguió Bowman—. Nos gustaría casarnos.
Amussen seguía impávido, inmutable, como si estuviera solo.
—He venido a pedir su permiso, señor —añadió Bowman.
El tratamiento de «señor» era un poco ceremonioso, pero pensó que resultaba adecuado. Amussen continuaba removiendo el café.
—Vivian es una buena chica —dijo por fin—. Se crió en el campo. No sé cómo va a adaptarse a la ciudad. No es de esa gente. —Y entonces levantó la vista—. ¿Cómo piensa atender sus necesidades? —preguntó.
—Bueno, como usted sabe, tengo un buen trabajo. Me gusta y es una carrera con futuro. De momento gano lo suficiente para mantenernos, y todo lo que poseo también es de Vivian. Voy a asegurarme de que esté siempre contenta.
—No es una chica de ciudad —insistió Amussen—. Mire, desde que era una cría ha tenido su propio caballo.
—No hemos hablado de eso, pero imagino que podremos encontrar un sitio para el caballo —contestó Bowman jovialmente.
Amussen no pareció haberlo oído.
—Nos queremos —dijo Bowman—. Haré todo lo que esté en mi mano para hacerla feliz.
Amussen asintió con un ligero movimiento de cabeza.
—Se lo prometo. Sólo necesitamos su aprobación. O, mejor dicho, su bendición, señor.
Hubo una pausa.
—No creo que pueda dársela —dijo Amussen—. Al menos si soy sincero con usted.
—Ya.
—Me extrañaría que funcionara. Me temo que va a ser un error.
—Ya.
—Pero no me interpondré en el camino de Vivian —dijo su padre.
Bowman salió del club sintiéndose decepcionado y al mismo tiempo desafiante. Sería, pues, una especie de matrimonio morganático, algo educadamente tolerado. No sabía qué actitud adoptar, pero, cuando le contó a Vivian la reacción de su padre, ella no se mostró sorprendida.
—Típico de papá —dijo.
El oficiante era un hombre muy alto, de unos setenta años y pelo plateado, que no oía bien a causa de una caída de caballo. La edad hacía mella en su voz, aterciopelada pero muy tenue. En la reunión preparatoria les dijo que les haría tres preguntas, las mismas que formulaba a todas las parejas. Primero quería saber si estaban enamorados. Segundo, si querían casarse por la Iglesia. Y por último, ¿iba a durar aquel matrimonio?
—Podemos responder que sí con toda seguridad a las dos primeras preguntas —dijo Bowman.
—Bien, de acuerdo —contestó el pastor, que estaba abstraído y había olvidado el orden de las preguntas—. Supongo que no es muy importante estar enamorado —reconoció.
No se había afeitado, advirtió Bowman, tenía la cara cubierta de pelillos blancos, pero en la boda estuvo más presentable. Toda la familia de Vivian asistió a la ceremonia: su madre, su hermana, su cuñado y otros parientes que Bowman no conocía, aparte de algunos amigos. Había menos invitados por parte del novio, entre ellos Malcolm, su compañero de cuarto en Harvard, acompañado de Anthea, su mujer, y también Eddins, que lucía un clavel blanco en el ojal. Era una mañana fría y soleada que pasó, como la tarde, en un grado de excitación que dificultaba su recuerdo. Bowman estuvo con su madre antes de la boda y pudo verla durante la ceremonia. Experimentó una sensación de victoria cuando vio a Vivian caminando hacia el altar del brazo de su padre. Apartó de su mente los recelos, todo parecía una escena teatral. En el momento de leer los votos, sólo tenía ojos para la novia, su rostro puro y radiante, y detrás de ella estaba Louise, que también sonreía. Entonces se oyó a sí mismo decir «Con este anillo te tomo por esposa».
En la recepción, que se celebró en la casa de Vivian, Eddins le cayó bien a todo el mundo, o por lo menos todo el mundo lo recordaba después. El padre de Vivian habría preferido el Red Fox, la vieja posada de Middleburg, pero alguien lo disuadió.
El bar se había instalado en una mesa cubierta con un mantel blanco atendida por dos camareros, circunspectos pero amables, de algún modo distinguidos por la desigualdad. El nuevo concuñado de Bowman, Bryan, se acercó a él luciendo su pajarita y el rostro redondeado de la camaradería.
—Bienvenido a la familia —dijo.
Tenía unos dientes pequeños y regulares que le daban un aspecto agradable. Trabajaba para la administración.
—Bonita ceremonia —añadió—. Nosotros no pudimos celebrar nada. El jefe nos ofreció tres mil dólares (bueno, de hecho se los ofreció a Beverly) si nos casábamos en cualquier sitio. Probablemente esperaba que yo me largase con el dinero. Casi llegó a decírmelo a la cara. De todos modos nos fugamos. ¿De dónde eres?
—De Nueva Jersey. De Summit.
Bryan dijo que él también era del Este.
—Vivíamos en Mount Kisco, en Guard Hill Road, conocida como «calle de los banqueros» porque cada casa pertenecía a un accionista de los Morgan.
Había un garaje para cuatro coches, pero ellos sólo tenían tres y un chófer.
—Se llamaba Redell. También era el cocinero. Un tipo muy siniestro —dijo Bryan de buen humor—. Nos llevaba al colegio. Teníamos un Buick y un Hispano-Suiza, un monstruo enorme con una cabina independiente para el chófer y un tubo acústico para darle instrucciones. Todos los días, a la hora del desayuno, Redell nos preguntaba qué coche queríamos, el Buick o... ¡El Hispano! ¡El Hispano!, gritábamos. Y luego, cuando salíamos de casa, nos poníamos a conducir.
—¿Quiénes?
—Mi hermano y yo.
—¿Qué edad teníais?
—Yo doce años y Roddy diez. Nos íbamos turnando. Redell no rechistaba porque lo amenazábamos. Le decíamos que lo acusaríamos de meternos mano. Llamábamos a aquello los «paseos de la muerte».
—¿Y dónde está ahora Roddy?
—No está aquí. Se ha ido al Oeste. Trabaja en una constructora. Y le gusta la vida allí.
Beverly se unió a ellos.
—Estábamos hablando de Roddy —le explicó Bryan.
—Pobre Roddy. Bryan lo quiere mucho. ¿Tienes hermanos? —le preguntó a Bowman.
—No; soy hijo único.
—Suerte que tienes —comentó.
No se parecía a Vivian. Era más corpulenta y desgarbada, con el mentón hundido y fama de no tener pelos en la lengua.
—¿Qué opinas del señor Bowman? —le preguntó más tarde a su marido; estaba comiendo un trozo de la tarta nupcial y tenía la mano justo debajo para que no cayesen las migas al suelo.
—Parece un tipo decente.
—Viene de Harvard —dijo ella engolando la voz.
—¿Y qué más da?
—Creo que Vivian se ha equivocado.
—¿Por qué te cae tan mal?
—No lo sé. Es pura intuición. Pero en cambio me gusta su amigo.
—¿Cuál?
—El de la flor en el ojal. Está muy nervioso, míralo.
—¿Y por qué estará nervioso?
—Por culpa nuestra, imagino.
Eddins sólo se había tomado dos copas, pero en Virginia se sentía como en casa. Ya había charlado con un coronel retirado y con una mujer nada fea que acompañaba a un juez. También había charlado con Bryan, que mencionó los coches de su familia antes de que la ruina los obligara a mudarse a Bronxville, una auténtica desgracia. Eddins había estado observando a la chica guapa que estaba detrás del juez y por fin se decidió a hablarle.
—¿Vienes a menudo? —preguntó intentando mostrarse ingenioso.
—¿Qué quiere decir?
Se llamaba Darrin y era hija de un médico. Resultó que se dedicaba a ejercitar caballos.
—¿Los caballos necesitan ejercicio? ¿No lo hacen solos?
Lo miró con algo de desdén.
Eddins intentó enmendarse cambiando de tema.
—Decían que hoy habría tormenta, pero me parece que se han equivocado. Me gustan las tormentas. Hay una maravillosa en Thomas Hardy. ¿Conoces a Thomas Hardy?
—No —dijo ella, cortante.
—Es inglés, un escritor inglés. No hay forma de superar a los ingleses. Lord Byron, el poeta, es increíble. Cuando aún no había cumplido los treinta años ya era el hombre más famoso de Europa. Malvado, loco y peligroso, pero yo intento parecerme a él.
Ella ni siquiera se tomó la molestia de sonreír.
—Murió de una fiebre en Missolonghi. Pusieron su corazón en una urna y sus pulmones en un sitio que he olvidado. Se supone que deberían haber ido a parar a una iglesia, pero se perdieron por el camino. Devolvieron su cuerpo a Inglaterra en un ataúd lleno de ron. Al funeral fueron muchas mujeres, casi todas antiguas amantes...
Lo escuchaba con expresión muy seria.
—Tengo sangre inglesa —confesó él—, pero sobre todo escocesa.
—¿Es cierto?
—Son gente salvaje, desenfrenada. Lavan la ropa con orina.
—¿Cómo?
—O al menos huele así.
Se lo estaba inventando, lo hacía para protegerse cuando bebía. Resultaba obvio que a ella no le interesaba en absoluto lo que él contaba, era demasiado joven para saber de qué iba nada. Eddins había fantaseado con una boda sofisticada y disoluta donde una dama de honor totalmente borracha acababa yéndose con él. Pero no había damas de honor, sólo una madrina que no le gustaba nada. Deambuló en busca del novio.
—Entiendo que ésta va a ser tu finca campestre.
—No lo creo —contestó Bowman.
—Ya he conocido a tu suegro. Gran terrateniente, riquísimo. En cualquier caso, eres un tipo con suerte, con mucha suerte —dijo mirando a Vivian—. Bueno, al menos me queda esta flor. —Se agarró la solapa—. La guardaré como recuerdo, prensada en un libro. —Le echó un vistazo—. Tendrá que ser un libro muy grande. También he hablado con tu suegra. Va muy elegante.
Caroline había estado atendiendo a los invitados, un poco más gruesa que en el encuentro anterior y con las mejillas algo más rollizas. Llevaba un vestido negro muy caro y procuraba no acercarse a su ex marido.
Beatrice había hablado poco. En la iglesia se echó a llorar. Abrazó a Vivian y fue correspondida con el cariño reglamentario. Pero todo había sido así: formal, comedido, muchas sonrisas y charlas corteses.
Estaba despidiéndose de su hijo. Tenía la oportunidad de abrazarlo y hablarle con el corazón en la mano.
—No os hagáis daño. Quiérela.
Pero en el fondo sabía que era un amor arrojado a las tinieblas. Dudaba que pudiese llegar a conocer de verdad a su nuera. Y en aquel día radiante tuvo la sensación de que acababa de suceder una tragedia. Había perdido a su hijo, no por completo, pero una parte de él quedaba fuera de su alcance y ahora pertenecía a otra persona, alguien que apenas lo conocía. Contempló su vida pasada, los anhelos y ambiciones, los años colmados, no sólo en el recuerdo, por tantas y tantas alegrías. Había intentado ser amable, agradar a todo el mundo y ayudar a su hijo.
A George Amussen sí creía conocerlo bien, el autodominio y los buenos modales, esa clase de vida que la casa misma parecía representar. Le recordaba a su marido, a quien desde hacía años intentaba desterrar de su mente, pero que continuaba presente en su vida, lejano e inexpugnable.
Vivian estaba feliz. Todavía llevaba el vestido blanco, tenía que cambiarse, y aunque no se había hecho a la idea, ya era una mujer casada. Se había casado en casa y con la bendición de su padre, en cierta medida. Había sucedido y ella lo había logrado. Estaba casada, igual que Beverly.
Bowman estaba feliz o creía estarlo, había hecho suya a una mujer hermosa o quizá aún una muchacha. Veía la normalidad que se abría ante él, con alguien que estaría a su lado. En presencia de los familiares y amigos de Vivian se daba cuenta de que sólo conocía una parte de ella, una parte que lo fascinaba, pero no era ni todo su ser ni lo esencial. Al observarla veía detrás a un padre inflexible y no muy lejos a su hermana y su cuñado. Unos completos desconocidos. Al otro lado de la sala, sonriente y alcoholizada, estaba la madre, Caroline. Vivian captó su mirada y tal vez sus pensamientos; sonrió de una forma que parecía comprensiva. La desazón desapareció. Su sonrisa era cálida, sincera. Decía: nos iremos pronto. Pero aquella noche, después de conducir hasta el hotel Hay-Adams de Washington, agotados por los acontecimientos del día y novicios en su condición de pareja casada, simplemente se durmieron.
5
En la calle Diez
Había una sala de estar y una puerta acristalada que daba a un dormitorio con la cama junto a la ventana. La cocina era estrecha y larga, a menudo con cacharros sin lavar en el fregadero; Vivian se desentendía de las tareas domésticas, su ropa y sus cosméticos afloraban por todas partes. Pero, aun así, una criatura gloriosa emergía cuando se arreglaba, incluso cuando lo hacía muy apresuradamente. Tenía el don del encanto aunque llevase los labios al natural y la melena despeinada, a veces todavía más de ese modo.
El apartamento estaba en la calle Diez, donde antaño residían las viejas familias neoyorquinas, un lugar todavía tranquilo pero cerca de todo que formaba con las calles aledañas una especie de isla residencial discreta y corriente. Vivian había llevado varias fotos enmarcadas y tenía dos en el tocador, imágenes de ella saltando a caballo, inclinada sobre el cuello del animal justo cuando éste salvaba el obstáculo, con un casco negro de jinete, el rostro inmaculado e intrépido. Sabía montar, se le veía en la cara, el gran animal galopando ágilmente bajo su cuerpo, las orejas aguzadas para oír y obedecer, el cuero que cede y rechina, tal era su maestría. Beverly, Chrissy Wendt y ella tras el concurso hípico, bajando del camión cubiertas de polvo con sus pantalones de montar; Vivian, rostro inolvidable, rubia, bostezando grandiosamente como si estuviera sola y se levantase de la cama. Doce años y una naturalidad despreocupada, casi maliciosa.
A los ocho años, con sus piececitos balanceándose sobre los altos tacones de su madre y un cigarrillo imaginario en la mano, apareció en el umbral del dormitorio. Su madre estaba en el tocador y la vio en el espejo.
—¡Cariño! —dijo Caroline fijándose en las perlas—. ¡Qué guapa estás! Ven y dame una calada.
¡Cuánto gozo! Vivian entró taconeando con la mano extendida hasta rozar la boca de su madre. Caroline dio una calada y soltó una voluta invisible.
—Qué elegante estás. ¿Te has vestido para ir a una fiesta?
—No.
—¿No vas a salir?
—No; creo que voy a invitar a unos chicos —dijo Vivian con tono de complicidad.
—¿Unos chicos? ¿Cuántos?
—Tres o cuatro.
—¿No prefieres invitar a uno solo? —preguntó Caroline.
—Son mayores. Depende.
La edad de las imitaciones, cuando no hay peligros, aunque no siempre fue así. En el pasado, las mujeres podían casarse a los doce años y las futuras reinas llegaban al altar incluso antes. La esposa de Poe era una chiquilla de trece, la de Samuel Pepys sólo tenía quince, Machado, el gran poeta español, se enamoró locamente de Leonor Izquierdo cuando ella tenía trece años, Lolita tenía doce y la diosa de Dante, Beatriz, era aún más joven. Vivian sabía tan poco como cualquiera de ellas, fue una niña muy masculina casi hasta los catorce años, pero le encantaba montar comedias con su madre. Amaba y temía a su padre. Desde que empezó a hablar no dejó de pelearse con su hermana, tanto que Amussen le pidió muchas veces a su mujer que interviniera.
—¡Mamá! —gritó Beverly—. ¿Sabes lo que acaba de llamarme?
—¿Qué te ha llamado?
Vivian entreoía la conversación sin moverse del pasillo.
—Me ha llamado culo de caballo.
—Vivian, ¿le has dicho eso?
Se mantuvo firme.
—No.
—¡Mentirosa! —chilló Beverly.
—¿Lo has dicho o no, Vivian?
—No he dicho «de caballo».
No siempre reñían, pero podían discutir por cualquier motivo. Cuando se hizo patente que Vivian iba a ser la más guapa, las posturas se endurecieron y Beverly adoptó su peculiar estilo cáustico y agresivo. Vivian, por su parte, se volvió ostensiblemente más femenina. Aun así, crecieron haciéndolo todo juntas. Desde que tenían siete u ocho años participaban en las batidas a caballo, aunque Vivian era la favorita del maestro de montería. El juez Stump, hombre muy versado en esas lides, admiraba su figura. Se la imaginaba unos cuantos años mayor vistiendo su ajustada ropa de montar y le venían a la cabeza unas ideas muy poco paternales, aunque él no era su padre, tan sólo un buen amigo. Lo cual podía excluir formalmente una cosa, pero no la otra. Cuando hablaba con Amussen solía referirse a ella como «tu hermosa hija», con una confianza que, opinaba, era tierna y respetuosa, que casi podía considerarse un honor. Sus fantasías con Vivian no le resultaban del todo, bueno, en fin, descabelladas si, de un modo tal vez imprevisto pero sin duda oportuno, se combinaba su propia experiencia con la lozanía de la joven. Esta ocurrencia (sería erróneo entenderla como un plan) lo empujaba a comportarse ante ella de una forma más circunspecta de lo normal y, por ello, a parecer más viejo e inflexible de lo que era. Él lo notaba, pero por mucho que intentara enmendarse jamás lo conseguía.
Aquel primer otoño en Virginia, la temporada de las carreras llegó con un tiempo lluvioso y frío. Los campos eran barrizales y la hierba se apelmazaba allí por donde pasaban los coches o la gente. Los espectadores, envueltos en gruesas prendas, se alineaban junto a las vallas; los niños y los perros correteaban a su alrededor. Entre las hileras de coches donde la gente bebía en pequeños grupos apareció un individuo corpulento portando un sombrero del ejército australiano con un lado hacia arriba, el ala salpicada de agua y un barboquejo trenzado bajo la barbilla. Era el juez. Tras estrechar la mano de Amussen, saludó a Vivian con cortesía y a Bowman con un murmullo y una leve inclinación de cabeza. Conversaron un rato bajo la lluvia, el juez sólo con Amussen, mientras jinetes y caballos, minúsculos en la distancia, galopaban sin pausa por las verdes laderas. El juez no había asumido la boda de Vivian. Recordó los versos «cuando una mujer bella se rinde a la locura...», pero buscó un lugar desde donde pudiese verla sin dificultades y en cierto momento sus ojos se cruzaron con una mirada que sintió afectuosa; el agua goteaba de su sombrero pardo.
Cuando volvieron a Nueva York, Vivian tenía fiebre y todos los miembros doloridos. Gripe. Bowman le preparó un baño caliente y luego la condujo a la cama enfundada en una bata blanca. Contempló la serenidad de su rostro dormido y todavía húmedo. Se acostó en el sofá para no turbar su descanso y al día siguiente fue al trabajo, pero volvió varias veces a casa para cuidarla. La enfermedad de Vivian pareció acercarlos, horas extrañamente dulces mientras ella yacía en la cama, demasiado débil para hacer nada. Él leía en voz alta o le preparaba un té. Dos vecinos de mediana edad que vivían juntos en el piso de abajo lo pararon en la escalera para preguntarle por ella. Aquella noche le llevaron una sopa minestrone que habían preparado.
—¿Cómo está? —preguntaron cariñosamente en la puerta.
Larry y Arthur oían las toses que llegaban del dormitorio. Se habían conocido cuando eran figurantes, actuaron muchos años en musicales, eran alcohólicos y ocupaban un apartamento de renta limitada. A Vivian le caían muy bien, los llamaba Noël y Cole. Las paredes de su apartamento estaban llenas de programas teatrales enmarcados y fotos dedicadas de viejos actores. Una de ellas era Gertrude Neisen. «¡Gertrude era fabulosa!», exclamaban. Tenían un piano que a veces tocaban y en ocasiones se los oía cantar. Cuando Vivian empezó a sentirse mejor le llevaron un jarrón estriado con un ramo de lirios y rosas amarillas comprado en la floristería de la calle Dieciocho, propiedad de un hombre muy elegante, Christos, con quien Arthur había tenido una relación y que ahora era amigo de ambos. Él también adoraba el teatro y el ambiente que lo rodeaba. Tiempo después abrió un restaurante.
Las flores duraron casi dos semanas. Allí seguían el día que fueron a cenar a casa de los Baum. Bowman nunca había estado en aquel piso y Vivian todavía no los conocía. Mientras se preparaba colocándose los pendientes, su rostro se reflejó en el espejo de la entrada, sobre el glamour de las flores.
Bowman sólo podía hacer conjeturas sobre la vida privada de Baum, suponía que era próspera y europea. El portero había recibido instrucciones de dejarlos pasar inmediatamente, y cuando iban por el corto pasillo un perro se puso a ladrar tras la puerta de un vecino. Baum los recibió en la puerta. La primera impresión era de densidad. Había muebles cómodos y alfombras orientales superpuestas, con libros y cuadros por todas partes. No parecía la casa de una pareja con un hijo, sino más bien la de personas con mucho tiempo libre para dedicarse a sus cosas. Diana se levantó del sofá donde charlaba con otro invitado. Primero saludó a Vivian. Tenía muchas ganas de conocerla, le dijo. Baum preparó bebidas en una bandeja llena de botellas colocada sobre el tablero de un secreter. El otro invitado parecía sentirse como en su casa. Bowman supuso que era un pariente, pero resultó ser un profesor de filosofía amigo de Diana.
Durante la cena hablaron de libros, en particular del texto escrito por un refugiado polaco llamado Aronsky que había logrado sobrevivir a la destrucción del gueto de Varsovia y después de la ciudad misma. En Nueva York supo hacerse un hueco entre los círculos intelectuales. Se decía que era encantador pero imprevisible. Todo el mundo le preguntaba cómo había salido de aquel infierno y su respuesta era que lo ignoraba, que había tenido suerte. Nada se puede predecir, una simple mosca puede matar a la madre de cuatro hijos. ¿Y cómo era eso? Muy sencillo, decía, basta con que ella se mueva para ahuyentarla.
Había otra pareja, un escritor especializado en vinos y su novia, que era bajita, de dedos muy largos y una espesa cabellera azabache. Era una chica vivaz y parlanchina, como una muñeca a la que hubiesen dado cuerda, una muñequita que también practicaba el sexo. Se llamaba Kitty. Pero ellos seguían hablando de Aronsky. Su libro, aún inédito, se titulaba El salvador.
—Me ha parecido muy inquietante —dijo Diana.
—Hay algo que no me convence —dijo Baum—. La mayor parte de las novelas, incluso las más grandes, no pretenden contar algo real. Te las crees e incluso llegan a formar parte de tu vida, pero no son una verdad literal. Y se diría que este libro viola esa regla.
Era un relato, casi un informe por el tono y la falta de metáforas, sobre la vida de Reinhard Heydrich, el comandante de las SS de cabeza alargada y nariz huesuda, lugarteniente de Himmler y uno de los uniformados de negro que organizaron la denominada «solución final». Como jefe de la policía fue uno de los hombres más poderosos y temidos del Tercer Reich. Era alto y rubio, de carácter violento, y poseía una capacidad de trabajo casi inhumana. Su estampa glacial pero atractiva era bien conocida, tanto como sus gustos sensuales. Se cuenta que una noche, volviendo a casa tras una juerga, vio a alguien agazapado en la oscuridad de su apartamento; sacó entonces la pistola y disparó cuatro tiros que destrozaron el espejo del vestíbulo donde había visto su reflejo.
La verdad sobre su pasado estaba bien escondida. En su ciudad natal habían desaparecido misteriosamente las lápidas de sus padres. Sus compañeros de escuela no se atrevían a recordar su infancia y su expediente como cadete naval también se había esfumado. Sólo quedaba una historia: su expulsión de la Marina por ciertos problemas con una muchacha. Y lo que se había ocultado, aunque parezca mentira, era su identidad judía, sólo conocida por un pequeño círculo de judíos influyentes que dependían de las confidencias y la protección que Heydrich les proporcionaba.
Al final los traiciona. Lo hace porque tal vez no era judío y porque termina como ellos, vencido por la muerte que a todos arrastró. Lo habían nombrado gobernador de la Checoslovaquia ocupada y le tendieron una emboscada cerca de Praga cuando iba en su coche, una acción irónicamente instigada y planeada desde Inglaterra por judíos que nada sabían del asunto.
El libro era fascinante por su rigor y por detalles que parecían muy difíciles de inventar. El suelo del hospital al que lo llevaron y su torso desnudo en la mesa de operaciones cuando intentaban salvarle la vida. Hitler había enviado a su propio médico. Una autenticidad escalofriante. Los asesinos checos, que habían saltado en paracaídas, se dan a la fuga, pero no logran salvarse. Están atrapados en la cripta de una iglesia y, rodeados por las tropas alemanas, deciden suicidarse. Como represalia se ejecuta a todos los habitantes de un pueblo llamado Lídice, hombres, mujeres y niños, ninguno de los cuales tenía nada que ver con el atentado. No hay sonido en la Tierra, escribió Aronsky, como el de una pistola alemana al ser amartillada.
Baum no lo creía o, en todo caso, era reacio a creerlo. Y no porque hubiese oído amartillar muchas pistolas, cosa que, en efecto, había sucedido, sino porque sospechaba de las motivaciones. Nunca había visto a Aronsky, pero el libro lo desazonaba.
—Demasiado nítido —fue el único argumento que logró expresar.
—A Heydrich lo asesinaron, es un hecho.
—Pero no creo que fuera judío. El libro no lo aclara.
—Uno de los mariscales de Hitler era medio judío.
—¿Cuál? —preguntó Baum.
—Von Manstein.
—¿Estás seguro?
—Eso dicen. Y se supone que él mismo lo reconocía en privado.
—Tal vez. Lo cierto es que, en mi opinión, este libro va a confundir a muchos lectores. ¿Y qué sacaríamos con ello? Podría tener un largo recorrido aunque al final se revele como pura ficción. Mi idea, especialmente en estos temas, es que siempre se debe respetar la verdad. Estoy convencido de que alguien va a publicar este libro, pero desde luego no seremos nosotros —zanjó Baum.
Volvieron a casa en taxi. Bowman estaba eufórico.
—¿Te ha gustado Diana? —preguntó.
—Es simpática.
—A mí me ha resultado simpatiquísima.
—Sí —contestó Vivian—, pero el tipo ese de los vinos...
—¿Qué pasa con él?
—No sé si entiende que estamos casados, porque no ha parado de insinuarse.
—¿Estás segura? —preguntó Bowman. Eso lo llenaba de satisfacción. Alguien deseaba a su mujer.
—Me ha dicho que tengo unos pómulos preciosos. Y que parezco una chica del Smith College.
—¿Y qué le has contestado?
—Que fui al Bryn Mawr.
Bowman rió.
—¿Y por qué has dicho eso?
—Suena mejor.
Cena en casa de los Baum. Equivalía a ser admitidos en su vida, en un mundo que él admiraba.
Pensaba en muchas cosas, pero no de verdad. Escuchaba los débiles sonidos del cuarto de baño y esperaba. Por fin, del modo acostumbrado, su mujer apareció y apagó la luz. Llevaba un camisón, el que más le gustaba a él, con los tirantes cruzados por la espalda. Vivian se metió en la cama como si allí no hubiera nadie. Él estaba cargado de deseo, como si acabaran de conocerse en un baile. Se quedó quieto un segundo, esperando el momento. Luego susurró algo y dejó la mano sobre la curva de su cadera. Ella callaba. Él le levantó un poco el camisón.
—Para —dijo Vivian.
—¿Cómo que pare? ¿Qué pasa? —cuchicheó.
Le parecía imposible que ella no sintiera lo mismo que él. La calidez, la alegría, y ahora sólo faltaba la culminación de todo aquello.
—¿Por qué no? —volvió a preguntar.
—Por nada.
—¿Te encuentras mal?
Vivian no quiso contestar. Él esperó durante un tiempo que se le hizo infinito, la sangre le vibraba y todo se amargaba. Ella se volvió y le dio un beso muy breve, como despidiéndose de él. De repente se había convertido en una extraña. Él sabía que debía intentar comprender, pero sólo sintió rabia. Sabía que estaba siendo insensible, pero no podía remediarlo. Se quedó allí de mala gana, desvelado; la ciudad, oscura y rutilante, parecía hueca. La misma pareja, la misma cama, y sin embargo, ya nada era igual.
6
Navidad en Virginia
Antes de Navidad nevó y luego hizo mucho frío. El cielo estaba pálido. El silencio envolvía los campos blanqueados y los surcos endurecidos mostraban el paso del arado. Reinaba la calma. Los zorros estaban en sus madrigueras y los ciervos reposaban. La carretera 50 que venía de Washington, trazada casi en línea recta por el propio George Washington cuando era agrimensor, apenas tenía tráfico. De un camino surgió un coche con los faros encendidos. Primero iluminó los árboles cubiertos de escarcha, después la carretera, y luego se oyó un débil sonido mientras se alejaba.
Celebraron la Navidad en casa de George Amussen (Beverly y Bryan no asistieron porque estaban con la familia de éste) y al día siguiente había una cena en «Longtree Farm», una finca con más de cuatrocientas hectáreas que casi llegaba a las montañas Blue Ridge. Liz Bohannon se la había quedado tras su divorcio. La mansión, que se había incendiado una vez y tuvo que ser reconstruida, se llamaba «Ha Ha».
Al atardecer atravesaron el portón de hierro, del que colgaba un letrero anunciando que los coches debían pasar de uno en uno. El camino de acceso estaba flanqueado por árboles plantados a la misma distancia. Por fin apareció la casa, una gran fachada con un sinfín de ventanas, todas iluminadas como si el edificio fuera un juguete gigante. Cuando Amussen llamó a la puerta, los perros se pusieron a ladrar.
—¡Rolf! ¡Babucha! —gritó desde dentro una voz que empezó a soltar juramentos.
Con un vestido de color malva estampado de flores que dejaba al descubierto un hombro rollizo y dando patadas impacientes a los perros, Liz Bohannon abrió la puerta. En su juventud había sido una diosa y todavía era bella. Cuando Amussen la besó, dijo:
—Cariño, sabía que eras tú. —Luego se volvió hacia Vivian y su nuevo marido—: Me alegra mucho que hayáis venido.
A Bowman le tendió una mano sorprendentemente pequeña donde relucía la enorme esmeralda de una sortija.
—Estaba en el estudio, pagando facturas. ¿Va a nevar? Parece que sí. ¿Qué tal tu Navidad? —le preguntó a Amussen.
Tuvo que forcejear un poco más con los fastidiosos perros. Uno era pequeño y blanco; el otro, un dálmata.
—La nuestra ha sido muy tranquila —prosiguió—. Tú nunca habías estado aquí, ¿verdad? —le dijo a Bowman—. La casa se construyó en 1838, pero ya se ha incendiado dos veces, la última en mitad de la noche y mientras yo dormía. —Le sujetó la mano a Bowman, que sintió un estremecimiento—. ¿Cómo tengo que llamarte? ¿Philip? ¿Phil?
Tenía rasgos hermosos, aunque se habían quedado un poco pequeños para el tamaño de aquella cara que durante muchos años le había permitido decir y hacer todo lo que quería; eso y su dinero, claro. Era amada, despreciada y conocida como la criadora de caballos más tramposa e indecente del sector. La habían excluido del Saratoga, donde una vez volvió a comprar dos de sus propios caballos en una subasta, algo que estaba estrictamente prohibido. Sin soltar la mano de Bowman, los hizo entrar mientras continuaba hablando con Amussen:
—Estaba firmando cheques para pagar facturas. Dios santo, esto cuesta una fortuna. Y sale más caro cuando no estoy aquí, ¿puedes creerlo? No hay nadie que vigile los gastos. Acabo de decidirme a venderla.
—¿Vender la casa? —preguntó Bowman.
—Me iré a Florida y viviré con los judíos —dijo—. Vivian, estás adorable.
Fueron al estudio. Sus paredes, pintadas de verde oscuro, estaban cubiertas de imágenes de caballos, pinturas y fotos.
—Ésta es mi habitación preferida —dijo—. ¿No os gustan estos cuadros? Este de aquí —dijo señalando uno— es Jartum. ¡Cómo quería a ese caballo! Si hubiera podido, nunca me habría separado de él. Cuando la casa se quemó en 1944 salí corriendo en medio de la oscuridad. Sólo llevaba mi abrigo de visón y este cuadro. Era todo lo que tenía.
—¡Woody no quiere comer! —gritó una voz desde otra habitación.
—¿Quién?
—Woody.
Un hombre con el pelo meticulosamente ondulado se acercó a la puerta. Llevaba un jersey de cuello de pico y zapatos de piel de cocodrilo. Mostraba un aire de fingida preocupación.
—Ve a decírselo a Willa —dijo Liz.
—Es ella quien me lo ha dicho.
—Travis, tengo que presentarte a alguien. Éste es mi marido, Travis —dijo Liz—. Me he casado con un don nadie. Todo el mundo sabe que eso no debe hacerse, pero al final caes, ¿no es cierto, cariñito? —añadió con voz afectuosa.
—¿Quieres decir que no provengo de una familia rica?
—Eso es indudable.
—La perfección compensa —repuso él con una sonrisa estudiada.
Travis Gates era teniente coronel de la Fuerza Aérea, pero había algo fraudulento en él. Había estado en China durante la guerra y le gustaba usar frases en chino. Ding hao, solía decir. Era el tercer marido de Liz. El primero, Ted Bohannon, era muy rico, su familia poseía periódicos y minas de cobre. Liz tenía veinte años, una chica despreocupada y segura de sí misma. Aquella boda fue el acontecimiento del año. Ya se habían acostado en la casa de un amigo en Georgetown y estaban perdidamente enamorados. Los invitaban a todas las fiestas y viajaron por medio mundo: California, Europa, el Lejano Oriente... Eso fue durante la Depresión. Las fotos que salían de ellos en los periódicos, a bordo de un barco o en un hipódromo, eran un analgésico, un recordatorio de cómo había sido la vida antes y cómo podría ser. Fueron varias veces a la clínica de Silver Hill para ver a Laura, la hermana menor de Liz, que cantaba en clubes, casi siempre escenarios pequeños, con un vestido blanco o de lentejuelas, y que también era alcohólica. Cada dos o tres años se sometía a una cura en Silver Hill.
Un día, durante la guerra, se les estropeó el coche y los tres se quedaron tirados en Nueva York. No había habitaciones libres en ningún hotel, pero Ted conocía al director del Westbury y consiguieron una. Tuvieron que dormir juntos en la misma cama. En mitad de la noche, Liz descubrió a su marido maniobrando con su hermana, que tenía el camisón subido hasta las axilas. Era el décimo año de un matrimonio que ya había empezado a marchitarse, y aquella noche marcó el final.
Sonó el teléfono.
—¿Contesto yo, amorcito? —preguntó Travis.
—Willa contestará. No quiero hablar con nadie.
Había cogido a Babucha y la tenía apretada contra el pecho mientras le enseñaba a Bowman el paisaje que se veía desde la ventana, a lo lejos las montañas Blue Ridge y sólo un par de casas.
—Está nevando otra vez —comentó Liz—. Willa, ¿quién era?
No hubo respuesta. Volvió a llamar.
—¡Willa!
—¿Sí?
—¿Quién era? ¿Qué pasa, te estás quedando sorda?
Una mujer negra muy delgada apareció en la puerta.
—No me estoy quedando sorda —declaró—. Era la señora Pry.
—¿Pe erre y?
—Pry.
—¿Y qué te ha dicho? ¿Van a venir?
—Ha dicho que al señor Pry le da miedo conducir con este tiempo.
—¿Ha vuelto Monroe a la cocina? Dile que traiga más hielo. Venid conmigo —les dijo a Bowman y Vivian—. Voy a enseñaros la casa.
Se detuvo en la cocina para ver si conseguía arrancarle unas palabras a un miná con la cola medio desplumada. El pájaro estaba en una enorme jaula de bambú donde se había hecho una especie de hamaca. Monroe trajinaba a un ritmo pausado. Liz descolgó un abrigo de una percha.
—No hace tanto frío —dijo—. Venid, os mostraré los establos.
Amussen estaba sentado en un gran sofá hojeando un National Geographic y leía algún que otro pie de foto. Una chica con jersey y pantalones de montar entró en el salón y se sentó despreocupadamente en el otro extremo del sofá.
—Hola, Darrin —dijo Amussen.
Le habían puesto ese nombre por un tío suyo, pero no le gustaba y prefería que la llamaran Dare.
—Hola —contestó.
—¿Cómo estás?
La joven lo miró y estuvo a punto de sonreír.
—Bien jodida —dijo extendiendo perezosamente los brazos.
—¿Siempre hablas así?
—No; lo hago por ti. Sé que te gusta. ¿Ha llamado mi padre?
—No lo sé. Quien ha llamado es Anne Pry.
—¿La mujer de Emmett Pry? ¿De la finca «Graywillow»? Fui al colegio con su hija Sally.
—Seguro que sí.
—Yo montaba sus caballos y a ella la montaban los mozos de cuadra.
—¿Cómo está tu madre? —dijo Amussen para cambiar de tema—. Es una mujer encantadora. No la había visto en siglos.
—Está mejor.
—Me alegro —dijo Amussen mientras soltaba la revista—. Veo que estás bien.
—Pase lo que pase, me levanto todas las mañanas.
—¿Cuántos años tienes, Darrin?
—¿Por qué me llamas Darrin?
—De acuerdo, Dare. ¿Cuántos años tienes?
—Dieciocho.
Amussen se levantó y cogió un vaso de un mueble bar situado entre los estantes de la librería. Se puso a buscar algo.
—Está en el cajón de abajo —indicó Dare.
—¿Cómo está tu padre? —preguntó Amussen cuando encontró la botella que buscaba.
—Está bien. Prepárame una copa a mí también, por favor.
—No sabía que bebieras.
—Con un poco de agua.
—¿Sólo agua?
—Sí.
Sirvió dos copas.
—Ten.
—Peter Connors también ha venido. Ya lo conoces, ¿verdad?
—Creo que no.
—Es mi novio.
—Vaya, qué bien.
—Me sigue a todas partes. Quiere casarse conmigo. No sé cómo se imagina que sería eso.
—Supongo que ya tienes edad para casarte.
—Mis padres dicen lo mismo. Pero me temo que acabaré casándome con un mozo de cuadra cuarentón.
—Podrías, pero no creo que durase mucho.
—No, pero él siempre estaría agradecido —dijo ella.
Amussen no hizo ningún comentario.
—Llevas un jersey muy bonito —dijo. El jersey no era muy ceñido, pero daba igual.
—Muchas gracias.
—¿Es de seda? Parece la ropa que tenían en esa tiendecita de Middleburg. Ya sabes cuál, la que llevaba Peggy Court. ¿Cómo se llamaba?
—Patio. Seguro que tú también has comprado muchas cosas allí.
—¿Yo? No, no. Pero tu jersey parece de Patio.
—Lo es —confirmó ella—. Fue un regalo.
—¿Sí?
—Pero prefiero la ropa de Garfinkle’s.
—Bueno, no se puede elegir la tienda donde te van a comprar un regalo.
—Pues yo suelo hacerlo.
—Dare, por favor, compórtate.
Bebían. Amussen miraba su copa, pero sentía los ojos de la chica fijos en él.
—Piensa que mi hija Vivian es mayor que tú —señaló.
—Lo sé. Y mi padre va a llamar y seguramente querrá que me vaya a casa.
—Pues tendrás que hacerlo.
—Me gustaría que el padre de Peter también lo llamara.
Amussen la miró: sus pantalones de montar, su rostro sereno.
—¿Qué haces ahora? ¿Vas a la universidad?
—Ya no. Lo he dejado.
Él asintió con la cabeza, como si le diera la razón.
—Ya lo sabías —añadió Dare.
—No, no lo sabía.
—Papá me da la lata para que vuelva, pero no pienso hacerlo. Es una pérdida de tiempo, ¿no crees?
—Yo no aprendí demasiado en la universidad. ¿Otra copa?
—¿Tratas de emborracharme?
—Nunca haría algo así —dijo Amussen.
—¿Por qué no?
Su novio, Peter, que tenía los labios muy rojos y el pelo rubio ensortijado, entró en la sala justo cuando ella hablaba y sonrió como si pidiera disculpas por haber interrumpido. Estudiaba en la Universidad de Lafayette y se preparaba para hacer Derecho. Se dio cuenta de que Dare estaba molesta. No había llegado a saber gran cosa de ella excepto que era muy fácil molestarla.
—Esto... soy Peter Connors, señor —se presentó.
—Me alegro de conocerte, Peter. Soy George Amussen.
—Ya lo sé, señor. —Se dirigió a Dare—. Hola —dijo, y se sentó confiado junto a ella—. Me parece que está nevando.
Nevaba más intensamente que antes, la nieve se acumulaba contra las vallas y la luz empezaba a desvanecerse.
En el dormitorio principal, con su cama gigantesca, medicinas y joyas sobre la mesilla de noche y ropa depositada en los respaldos de las sillas, Liz charlaba con su hermano Eddie. Sonaba la radio y todas las luces, también las del baño, estaban encendidas. Escritos sobre el empapelado, encima de la mesilla, se veían varios nombres con números de teléfono, casi todos de pila, aunque también de médicos y el de Clark Gable. Eddie vivía en Florida y era la primera vez que ella lo veía desde la boda con Travis. Era su hermano mayor, tres años mayor, y tenía el fino rostro de quienes nunca han hecho gran cosa. Se había dedicado a la compraventa de coches.
—Te están saliendo canas —dijo Liz.
—Gracias por la noticia.
—Te sientan bien.
La miró pero no contestó. Ella alargó una mano y se la pasó cariñosamente por el pelo. Tampoco hubo respuesta.
—Venga, todavía estás muy guapo. Sigues tan atractivo como cuando te pusiste esmoquin para la fiesta de los DeVore, ¿te acuerdas? Estabas en la escalinata fumando un cigarrillo y lo escondías por miedo a que te viera papá. Estabas imponente. Y aquel cochazo.
—George Stuver en el LaSalle de su padre.
—Me moría de celos.
—El LaSalle de los Stuver. Aquella noche me metí en el asiento de atrás con Lee Donaldson.
—¿Qué fue de ella?
—Tuvo que hacerse una histerectomía.
—Oh, Dios, cuánto odio a los médicos.
—Por fuera no se ve ninguna diferencia. ¿Tienes algo para beber?
—No; procuro no tener nada cerca. No quiero buscarme problemas.
—Hablando de problemas, ¿dónde está el aviador? ¿Y cómo te dejaste atrapar por él?
—Cariño, no empecemos.
—Vaya tesoro. ¿Dónde lo conociste? —A Eddie le caía bien Ted Bohannon, a quien consideraba su tipo de hombre.
—Lo conocí en Buenos Aires. En la embajada. Era el agregado militar. Simplemente apareció. Me sentía muy sola, y ya sabes que no me gusta vivir sola. Estuve allí tres meses.
—Buenos Aires...
—Me harté de Sudamérica. Vayas a donde vayas todo está sucio. Son unos vagos. Me revienta ver el dineral que desperdiciamos con esa gente. Ellos tienen dinero suficiente, ¡por Dios!, mucho dinero. Deberías ver los ranchos que hay allí, con mil personas trabajando. Tienes que verlo con tus propios ojos. Nos dijeron que Perón se largó con más de sesenta millones y encima siguen pidiendo dinero.
Se quedó callada un instante.
—El hombre con quien de verdad me hubiera gustado casarme era Alí Khan —añadió—, pero nunca logré acercarme a él. Yo habría sido perfecta para él, pero tuvo que casarse con esa zorra de Hollywood. Prométeme que intentarás conocer mejor a Travis. ¿Me lo prometes?
La nieve caía al otro lado de la ventana entre las primeras sombras. La habitación transmitía sosiego y seguridad. Liz recordaba las sensaciones de su infancia, la emoción de las nevadas, la alegría de la Navidad y las vacaciones. Se veía reflejada en el espejo de la iluminada habitación. Como una estrella de cine. Lo dijo.
—Sí, sólo que un poquito más mayor —replicó Eddie.
—Prométeme lo de Travis —exigió ella.
—Sí, pero antes tendrás que hacer algo por mí.
Andaba un poco corto de dinero, sobre todo ahora que estaban en Navidad y todo eso. Necesitaba algo para salir del paso.
—¿Cuánto?
—Ojo por ojo, diente por diente —dijo él de buen humor.
Durante la cena ocuparon asientos bastante separados entre sí en la gran mesa del comedor. La conversación giró en torno a la gran tormenta de nieve que había obligado a cerrar las carreteras. Había sitio de sobra para que todos se quedaran a dormir, dijo Liz. Daba por supuesto que lo harían.
—Hay un montón de huevos y un montón de beicon.
Eddie hablaba con Travis.
—Tenía ganas de conocerte —le dijo.
—Yo también.
—¿De dónde eres?
—De California —contestó Travis—. Me crié allí. Pero luego empezó la guerra, ya sabes, el ejército. Estuve mucho tiempo en ultramar, casi dos años, sobrevolando la Joroba.
—¿Estuviste en el puente aéreo de Birmania, en la ruta del Himalaya? ¿Y cómo era?
—Dura, muy dura. —Sonrió como en un anuncio—. Montañas de ocho mil metros y volábamos a ciegas. Perdí a muchos amigos.
Willa servía la mesa. A Monroe lo habían mandado arriba a hacer las camas.
—¿Todavía vuelas?
—Sí, claro, ahora estoy en la base Andrews.
—He oído que tenéis un general negro en el cuerpo aéreo —dijo Eddie.
—Ahora se llama fuerza aérea —dijo Travis.
—Siempre he oído decir cuerpo aéreo.
—Lo han cambiado. Ahora es fuerza aérea.
—Pero ¿de verdad tenéis un general negro?
—Cierra el pico, querido —cortó Liz—. Cállate de una vez.
Willa había vuelto a la cocina y había cerrado la puerta.
—Si supieras lo que cuesta tener un buen servicio... —se quejó Liz.
—¿Willa? Pero si Willa me conoce —dijo Eddie—. Sabe que no estoy hablando de ella.
—¿A qué cuerpo te destinaron, Eddie? —preguntó Travis.
—¿A mí? No estuve en ninguno. El ejército no quiso admitirme.
—¿Por qué?
—No superé las pruebas físicas.
—Ah.
—Monté en la Gold Cup, eso es lo que hice —dijo Eddie.
Después fueron a tomar café frente a la chimenea. Liz se reclinó en el sofá, extendió sus brazos desnudos sobre los cojines y se quitó los zapatos.
—Ponme las zapatillas, cariño —le dijo a Travis.
Éste se levantó sin decir palabra y fue a buscar las zapatillas, pero no se agachó a ponérselas. Ella se inclinó con un leve gruñido para hacerlo.
—Eres increíble —le dijo a Travis.
—¿Qué quieres decir?
—Que eres increíble.
Peter Connors, que apenas habló durante la cena, consiguió cruzar unas palabras a solas con Amussen. Tenía dudas y necesitaba consejo. Era sobre Dare, estaba enamorado de ella, pero no sabía qué posibilidades tenía.
—Usted charlaba con ella esta tarde. Y cuando he entrado, de pronto se ha quedado callada. Me pregunto si estaban hablando de mí. Sé que ella lo respeta mucho.
—No estábamos hablando de ti. Es una chica algo fogosa —dijo Amussen—; no son fáciles de manejar.
—¿Y qué debería hacer?
—Me imagino que te lo hará saber si no quiere que la cortejes. Mi consejo es que te armes de paciencia.
—No quiero que parezca que me falta entereza.
—Por supuesto que no.
Pero, de alguna forma, se temía que ésa era precisamente la impresión que daba, en pugna con sus esperanzas y sus deseos. Y sus sueños. No imaginaba a nadie con sueños como los suyos. Ella siempre aparecía, los protagonizaba, desnuda en una butaca con una pierna doblada abandonadamente sobre el reposabrazos. Él está cerca, lleva un albornoz que se ha quedado abierto. Ella accede sin entusiasmo. Él se arrodilla y pone allí los labios. La levanta y la sostiene por la cintura, como una vasija que se llevara a la boca. Alcanza a verse cuando pasan frente a un oscuro espejo plateado, las piernas colgantes que empiezan a agitarse cuando él aprieta la lengua. Ella se inclina hacia atrás justo cuando, en el sueño y en la vida soñada, la emplaza con un suave movimiento sobre su impía erección. Y entonces se desborda.
Poco rato después, todo el mundo se había ido a la cama salvo Liz y Travis, que jugaban a las cartas. La nieve siguió cayendo hasta algún momento de la madrugada y las estrellas aparecieron en el cielo negro. El frío se hizo aún más intenso.
Por la mañana, al otro lado de las ventanas medio cubiertas de escarcha, se veía la gran extensión de los campos blancos, sin una huella, sin una mancha. La blancura llegaba hasta el horizonte, hasta el cielo. Dos perros habían salido al exterior y triscaban sobre la nieve dejando a su paso estelas blancas, colas de cometa.
Uno a uno bajaron al comedor. Liz y Dare fueron de los últimos en llegar. Bowman y Vivian estaban terminando el desayuno. Amussen todavía estaba en la mesa.
—Buenos días —dijo.
—Buenos días. —Liz estaba un poco afónica—. Mira cuánta nieve.
—Por fin ha parado. Una tormenta de campeonato. No sé si estarán abiertas las carreteras. Buenos días —le dijo a Dare cuando ésta tomaba asiento.
—Buenos días. —Casi un susurro.
—Su papá acaba de llamar —le dijo Willa mientras servía el café.
Comían huevos con beicon. Travis se unió a ellos. Peter fue el único que no se presentó.
Algo horrible había sucedido durante la noche. Cuando todo el mundo se acostó y por fin se impuso la calma, Peter, que había esperado tanto como pudo, salió al pasillo en camiseta y cerró con cuidado la puerta de su habitación. La luz era muy tenue. Reinaba el silencio. Caminó hasta el cuarto de Dare y pegó la cara al marco de la puerta. Murmuró su nombre.
—Dare. —Esperó un poco y volvió a susurrar el nombre, esta vez con más decisión—. ¡Dare!
Debía de estar dormida. Volvió a llamarla y luego, sobreponiéndose a sus temores, dio un suave golpe en la puerta.
—Dare. —Se quedó quieto a su pesar. «Sólo quiero charlar contigo», estaba a punto de decir.
Volvió a llamar. Y nada más hacerlo su corazón dio un brinco: la puerta ahora entornada reveló a George Amussen, que habló con voz grave y tajante:
—Vete a la cama.
Liz pasó la mañana al teléfono decidiendo si iba o no a California. Quería ir a Santa Anita y preguntaba por el estado del tiempo allí y si su caballo podría participar en las carreras. Por fin se decidió.
—Vamos a ir.
—¿Estás segura, amorcito?
—Sí.
Eddie lo observaba todo sin hacer comentarios. Más tarde dijo:
—Ese tío no va a durar mucho. Seguro que ella se casa con otro.
Sin embargo, ya no podría ser Alí Khan, que se había divorciado y planeaba casarse con una modelo francesa cuando se mató en un accidente de coche. Liz leyó la noticia en el periódico. Nunca había dejado de creer que algún día se casaría con él. Siempre había acariciado ese sueño. Por la mañana estarían en Neuilly viendo el entrenamiento de los caballos, la bruma matinal todavía entre los árboles. Él vestiría vaqueros y chaqueta, y volverían andando para desayunar en casa. Ella sería la esposa de un príncipe y se habría convertido al islam. Pero Alí estaba muerto, Ted se había casado con otra y su segundo marido se había mudado a Nueva Jersey. Por suerte no le faltaban amigos, cada uno hecho a su manera, y seguía montando a caballo.
Vivian disfrutó de la Navidad en casa. Liz, era evidente, se llevaba bien con Philip, e incluso su padre, que aquella mañana estaba de buen humor, parecía aceptarlo de buen grado. Todos se despidieron. Amussen se despidió de Liz y luego de Dare, cuyo novio no se encontraba bien, y mientras hablaban brevemente le limpió un trocito de huevo que tenía en la comisura de los labios. Usó la servilleta con gesto paternal.
—¿Liz Bohannon es prima de tu padre? —le preguntó después Bowman a Vivian.
—Se tratan como si fueran primos, no sé por qué —contestó.
El mundo seguía blanco cuando regresaban a Washington, la nieve se esparcía como humo sobre la calzada. Cinco grados bajo cero en el centro de Washington, informó la radio. La carretera desaparecía entre ráfagas de viento. La piel del abrigo envolvía la cara de Vivian mientras los kilómetros se deslizaban quedamente, uno tras otro. Adiós a Virginia, a los campos, a la extraña sensación de aislamiento. Llevaba a Vivian a casa: de hecho, no era eso lo que hacía, pero pensarlo le proporcionaba un destello de felicidad.
7
La sacerdotisa
Eddins encontró una casa en Piermont, una pequeña localidad industrial a orillas del Hudson, tranquila, pueblerina y algo descuidada, a media hora de la ciudad. El tráfico no era intenso. Los camiones no podían circular por la autovía, donde sólo estaban autorizados los coches, normalmente con un solo ocupante. Era una casa sencilla, pintada de blanco, la fachada cubierta con sucias placas de amianto, en una calle que descendía hacia la fábrica de papel y el río. En la planta baja había una cocina y una sala, arriba dos dormitorios y un baño con instalación anticuada. También tenía una pequeña franja de césped moribundo y un jardín. Los escalones de la entrada, que daban a la acera, eran dos losas de forma irregular. La calle bajaba en empinada pendiente hasta una licorería propiedad del antiguo alcalde, que todavía estaba al tanto de todo lo que ocurría en su pueblo.
Nada más ver la casa la había reconocido: era muy similar a los edificios de su niñez, las pequeñas casas del Sur, no las de médicos o abogados, ni siquiera la de su padre, que tenía un negocio de semillas. Eddins adoraba a su padre, demasiado mayor para la guerra pero aun así voluntario. Llegó de permiso en 1943 luciendo un uniforme caqui con dos rifles cruzados sobre el cuello, una imagen imperecedera. Los hombres del Sur volvían así a casa, de uniforme, era la tradición. Eso ocurrió en Ovid, Carolina del Sur (allí lo pronuncian Ou-vid), caminos de entrada revestidos con conchas trituradas, anuncios de hojalata, iglesias, botellas de whisky en bolsas de papel marrón y chicas de tez blanca y pelo ondulado que trabajaban como dependientas o secretarias. Estabas predestinado a casarte con ellas. Lo llevabas en la sangre, tan incrustado como las chapas o los envoltorios de aluminio que la gente pisotea en el suelo de las ferias. Y también el don de la palabra, la historia de todo contada hasta el agotamiento, las familias, los nombres. Se sentaban a la sombra de los porches cuando llegaba la tarde o caía el sol y hablaban con voces lentas y enigmáticas de lo que había sucedido y a quién. El tiempo, en su memoria, discurría con una cadencia muy distinta en esos años, como estancado cuando caminabas a cualquier lugar o, a veces, cuando ibas en coche si ello era posible. Muy cerca del pueblo pasaba el río, no muy ancho, que fluía despacio, casi inadvertidamente, pero fluía, leves orlas de espuma flotando serenamente sobre las aguas frías y herrumbrosas. Nada se divisaba en ninguna de las orillas, sólo árboles, la ribera, un perro sin dueño trotando por la carretera que lo bordeaba. En el cementerio de coches medio vallado, fúnebres carcasas, y carretera abajo, el esqueleto de un automóvil estampado una noche contra un árbol, las puertas hundidas abiertas de par en par, sin motor.
Él venía de ese mundo y lo había dejado atrás, pero continuaba existiendo como la marca que queda sobre el papel cuando se escribe en la hoja de encima. Eddins conservaba las cosas más profundas, el sentido de la familia, el respeto y, en última instancia, una especie de dignidad. La posesión más valiosa de su madre era una vieja mesa de caoba veteada que pertenecía a su familia desde el siglo XVIII. También recordaba la costa y la emoción de la carretera que llevaba hasta ella, aunque el mar estuviera muy lejos de su casa. Fueron un verano, cuando era niño. Los bancos de arena, las grandes marismas, las playas, las barcas volcadas como si estuvieran secándose al sol. Lo que más le gustaba de la casa de Piermont era su parecido con las que había frente al océano. Desde allí podía contemplar el vasto río, ancho y quieto como una lámina de pizarra, a veces encrespado bajo una luz danzarina.
Una noche, durante una fiesta, conoció a una chica llamada Dena, alta, grácil, con los ojos oscuros y un hueco entre los dientes. Le dijo que era de Texas y estaba divorciada (aunque eso no era del todo cierto) de un hombre a quien describió como poeta famoso, Vernon Beseler, también texano (Eddins no había oído hablar de él), que había logrado publicar sus versos, aseguró, y era amigo de otros poetas. Apasionada y de risa fácil, hablaba arrastrando las palabras con una voz llena de vida. Tenía un hijo, un niño que ahora vivía con sus abuelos. Se llamaba Leon, y al decirlo se encogió de hombros como si ella no fuese responsable de aquel nombre. ¿Qué se puede hacer con una mujer que se ha enamorado y se ha casado, que actúa delante de ti con una cordialidad casi disparatada, como una suplicante sobre tacones altos, sola y sin hombre? Era inocente, Eddins lo vio, en el sentido auténtico de la palabra. También algo cómica. La primera vez que fue a buscarla llevaba en la frente un trozo de cinta adhesiva allí puesto para prevenir las arrugas. Había olvidado quitárselo.
—¿Qué es eso? —preguntó Eddins.
Ella se tocó la frente.
—¡Dios santo! —exclamó confusa y abochornada.
Le contaba historias de su vida. Le gustaba cantar y había pertenecido a un coro. En el colegio nadie podía pintarse los labios, pero en el coro te dejaban ponerte carmín y también un poco de maquillaje. ¿Qué les pasa en la cara?, se preguntaba la gente del pueblo.
Había ido a una universidad femenina, Vassar.
—¿Fuiste a Vassar? ¿Dónde está?
—En Poughkeepsie.
—¿Y por qué elegiste Vassar?
—Se supone que soy inteligente. Bueno, no se supone, lo soy.
Le había gustado Vassar, le dijo, casi un parque inglés con sus viejos edificios de ladrillo y sus grandes árboles. Se comportaban como si todo aquello fuera suyo, iban a clase en pijama. Para la cena, sin embargo, había que llevar perlas y guantes blancos. Había una chica, Beth Ann Rigsby, que no quería ponérselos, era ingobernable y no la dejaban ir a cenar. Tienes que llevar guantes y perlas, le decían. Así que una noche bajó a cenar con guantes blancos, un collar de perlas y nada más. Eddins estaba cautivado, no paraba de mirarla.
—¿Estás mirándome los dientes?
—¿Los dientes? No.
—¿Son demasiado grandes? El dentista dice que tengo un mordisco fabuloso.
—Tus dientes son estupendos. ¿Cómo eras de niña?
—Era una niña buena. Sacaba muy buenas notas. Tenía una rareza: estaba obsesionada con Egipto y le decía a todo el mundo que era egipcia. Mi madre echaba humo. En mi puerta había colocado un letrero que ponía: «Está usted entrando en Egipto.» ¿Quieres oír unas palabras egipcias?
—Claro.
—Alabastro. Oasis.
—Cairo —aportó Eddins.
—Bueno, supongo que sí. Tuvieron la primera gran reina de la historia y la más famosa, Nefertiti. Cuando morías, contrapesaban tu corazón con una pluma que simbolizaba la verdad y si superabas la prueba alcanzabas la vida eterna. —Le encantaba que él la escuchase—. El faraón era un dios.
—Claro.
—Cuando moría...
—¿Cuando moría Dios?
—Era su forma de partir a la morada de los dioses —dijo como si quisiera consolarlo.
En septiembre fueron a pasar un día a Piermont y almorzaron en el mustio jardincito. El sol todavía calentaba. Ella llevaba pantalones cortos de color azul y tacones altos. Iba sin medias y se le veían los talones irritados. Charlaron y rieron. Ella quería gustar. Fueron a la cocina y bebieron vino. Eddins estaba de lado junto a la mesa. Sin decir palabra, ella se arrodilló y empezó, con algo de torpeza porque era miope, a desabrocharle el pantalón. La cremallera fue cediendo diente a diente. Estaba un poco nerviosa, pero sucedió tal como se había imaginado, el toro Apis. Tersa y dilatada, la polla casi cayó en su boca y, ganando confianza, empezó. Fue el acto de una creyente. No lo había hecho nunca, ni con su marido ni con nadie. En eso consiste hacer lo que nunca has hecho, sólo imaginado. La luz de la tarde era ya muy débil. «Simplemente brotó, salió de allí —escribió más tarde en su diario—; debía de haber pensado en eso, estaba ya dispuesto.» Todo fue muy natural. Una vez, con su hijo Leon, cuando éste tenía un año y medio, le había atado una cintita blanca alrededor de los genitales, no por nada en particular, tan sólo para resaltar su perfección. Le hubiera gustado confesarlo, contárselo a alguien, y hacer aquello era como confesar, como contárselo a Neil. Igual que una bota calzada hasta la pantorrilla, y continuó haciéndolo, cada vez más segura, emitiendo apenas un ruido sordo con la boca. Se esmeraba y no quería que aquello terminase, pero ya era demasiado tarde. Lo adivinó por los movimientos de Eddins, luego los gritos y lo inesperado, una gran cantidad, o eso le pareció, que estuvo a punto de atragantarla. Por un segundo se sintió muy orgullosa de su audacia. Él seguía dentro de su boca. Permaneció quieta. Pasado un buen rato se apartó.
Eddins ni habló ni se movió. Ella temía mirarlo, tal vez había cometido un error. Pero aquello era justo lo que quería hacer. Lo había hecho por su ka, su fuerza vital. Mientras vivas, satisface tu deseo, decían los egipcios, no hay vuelta atrás. Dena se levantó y fue al fregadero para lavarse la cara. Bajo los grifos había manchas de óxido. Terminó, volvió a la sala y se sentó en una silla. Al otro lado de la ventana, a la luz del sol, vio una mariposa blanca revoloteando con puras cabriolas frenéticas. Poco después, Eddins entró y se sentó en el sofá.
—No te sientes ahí —dijo en voz baja.
—De acuerdo. Entonces, ¿no te ha molestado?
—¿Molestarme?
—En Egipto sería tu esclava.
—Dios santo, Dena. —Quería decir algo, pero no sabía exactamente qué.
—En los campeonatos de natación... —dijo ella.
—¿Qué campeonatos de natación?
—Los campeonatos del instituto. Los chicos llevaban unos pequeños bañadores satinados y se notaba que algunos... bueno, la tenían dura. No podían remediarlo. Me he acordado de eso.
—¿De los chicos?
—No sólo de ellos.
—Me gustaría ser todos ellos y que tú me mirases.
Dena vio que él lo había entendido todo. Podía sentir cómo emergía la diosa que había en ella.
—De verdad, no me ha molestado —dijo Eddins.
—Nunca lo había hecho.
—Te creo. —Él vio que ella lo había interpretado mal—. Quiero decir que ha sido perfecto, pero te creo.
—He sentido que tú eras la persona. ¿De verdad que lo he hecho bien?
Eddins la besó en los labios como respuesta, muy despacio.
Ella temía decir algo estúpido. Se miró las manos, luego lo miró a él, luego otra vez las manos. Se sintió avergonzada, pero no demasiado.
—Debería casarme contigo —dijo, y luego añadió—: Aunque ya estoy casada.
Durante algo más de un mes, antes de que su hijo volviera a vivir con ella (estaba con sus abuelos en Texas hasta que Vernon y ella arreglasen, supuestamente, las cosas), Dena y Eddins vivieron en el Olimpo. Se acostaban con la cabeza hacia los pies del otro; para él era como yacer junto a una hermosa columna de mármol, una columna capaz de saciar el deseo. Su fragante pubis parecía desprender el calor de un sol invisible. Las briosas partes asirias de Eddins acariciaban sus labios, ahogaban sus gemidos. Después dormían como ladrones. El sol bañaba un lado de la casa y el fresco aire otoñal se filtraba por las ranuras de las ventanas.
Regresaban tarde a casa, ella caminaba apoyándose en él, insegura sobre sus largas piernas, con la cabeza gacha, como si hubiera bebido. En la cama yacía exhausto, como un soldado al final de un permiso. Ella lo montaba como a un caballo, el pelo cegándole los ojos. Él lo adoraba todo: su pequeño ombligo, su melena negra, los pies con aquellos largos dedos que asomaban por la mañana. Las nalgas eran magníficas, dos bollos de pastelería, y gritaba como una moribunda que se arrastrase hacia un santuario.
—Cuando me follas —le dijo Dena—, tengo la sensación de que voy muy lejos y cruzaré al otro lado y no seré capaz de regresar. Siento que mi cabeza no va a soportarlo y me volveré loca.
Con Leon allí ya no pudieron actuar del mismo modo, pero incluso cuando iban de compras volvían a sentirse solos: Dena con chaqueta y vaqueros inclinada sobre el mostrador para mirar algo, la gastada tela azul ciñendo como un guante su trasero.
Leon empezó a llevar gafas a los cinco años. Nunca iba a destacar en los deportes, pero no le faltaba espíritu. Mostró brevemente con una actitud reservada su hostilidad y resentimiento hacia el extraño que ocupaba el dormitorio y la vida de su madre. Sabía por instinto quién era Eddins y qué hacía allí, pero le caía bien y además necesitaba un padre. También un amigo.
—Mira —le dijo a Eddins, enseñándole su habitación—, aquí es donde guardo los libros. Éste es mi favorito, de fútbol americano. Y con este otro puedes aprenderlo todo sobre las estrellas o sobre el agujero más profundo del mar o sobre las tormentas y cómo detenerlas. Es el mejor libro que tengo. ¡Y esto —exclamó— es una historia que he escrito yo! Yo solito, ya la leerás. Y éste es de soldados.
Cogió otro libro.
—¿Sabes que el bultito de la barriga es el sitio por donde te sujetabas cuando saliste de tu mamá? ¿Cómo se dice? Ya sabes... donde las mujeres tienen pelo ahí abajo...
Eddins vaciló, pero Leon continuó tranquilamente.
—Hacen un nudo y luego lo cortan y te duele. Hacen un nudo y luego te lo meten dentro, de verdad.
Miró a través de las gafas para ver si se daba crédito a sus palabras.
Le enseñó a Eddins juegos de patio improvisando las reglas sobre la marcha.
—¡Ahí va! —dijo dándole una patada al balón—. Si entra allí es gol y tengo un punto.
—¿Si entra dónde?
—¡Allí! —gritó chutando hacia otro sitio.
—¡Hay que jugar limpio!
—Vale, vale —contestó Leon, pero enseguida se empeñó en enseñarle otra cosa.
Vernon Beseler vivía una nueva vida cerca de Tompkins Square con una poetisa llamada Marian. Veía a su hijo de tarde en tarde. Estaba destinado a ser un padre que nunca iba a desaparecer precisamente por cómo había desaparecido. Un día llamó porque quería ver a Dena: estaba planteándose regresar a Texas y quería hablar con ella antes de la partida.
—¿Quieres que lleve a Leon? —le preguntó Dena.
—¿Cómo está?
—Muy bien.
—No, no lo traigas —dijo Beseler.
Le pidió que se reunieran en el aeropuerto. Dena casi no pudo reconocerlo, estaba demacrado y confuso. Quería ayudarlo a pesar de todo. Seguía siendo el poeta rebelde de quien se había enamorado, y buena parte de su vida le había pertenecido.
—Me parece que esa mujer con la que vives no te está cuidando muy bien.
—No tiene por qué cuidarme.
—Pues alguien debería hacerlo.
—¿Qué quieres decir?
—Tienes mal aspecto.
Él no respondió.
—¿Estás escribiendo? —preguntó Dena.
Ésa era la actividad sagrada. Él siempre fue su apóstol. Todo sería perdonado por ella.
—No —contestó—, ahora no. Creo que voy a dar clases durante un tiempo.
—¿Dónde?
—No estoy muy seguro. —Se quedó callado. Luego dijo—: Haber nacido topo, ¿alguna vez has pensado en ello?
—¿Topo?
—Haber nacido ciego, sin ojos, con ojos sellados. Todo es oscuridad. Y tienes que vivir bajo tierra, en túneles fríos y angostos, aterrorizado por las serpientes y las ratas, por cualquier cosa que ande por allí y pueda verte. Buscando una pareja subterránea, donde no hay luz.
Costaba mirarlo.
—No —contestó—. Nunca he pensado en eso. Yo nací con ojos.
—Pues deberías compadecerte.
Intentaba encender un cigarrillo de forma exageradamente meticulosa: se lo colocó entre los labios y luego prendió una cerilla que sostuvo con sumo cuidado. Después la apagó sacudiéndola en el aire y la dejó en un cenicero. Cuando se sacó el cigarrillo de la boca le temblaban los dedos.
—No es por la bebida —dijo.
—¿No?
—Bebo, pero no es eso. Simplemente se me ha ido un poco la cabeza. Marian no bebe. Le gustan los baños de luna. Se desnuda y toma los rayos.
—¿Dónde hace eso?
—Puede hacerlo en cualquier sitio.
—Vernon, ¿por qué no nos divorciamos?
—¿Por qué deberíamos hacerlo?
—Porque en realidad ya no estamos casados.
—Siempre estaremos casados —corrigió él.
—No es cierto. Quiero decir, eso no tiene ningún sentido.
—Algún día se escribirán canciones sobre nosotros —dijo él—. Yo mismo podría escribir un par. ¿Cómo está Leon?
—Es un niño maravilloso.
—Sabía que lo sería.
—¿Y qué va a pasar con nuestro divorcio?
—Ya... —dijo Beseler.
Fumaba con aire pensativo y no dijo nada más.
Por fin anunciaron la salida de su vuelo.
—Bueno, me temo que no vamos a vernos durante una buena temporada —dijo.
Besó a Dena en la mejilla, y ésa fue la última vez que lo vio. Pero ella era de Texas, tierra de lealtades, y a pesar de cierto desdén siguió siendo leal al chico que había sido su marido, que la había conquistado, cuyo destino era ser poeta famoso o quizá cantante. Había tocado la guitarra para ella y le había cantado con voz profunda.
Un abogado de Austin contratado por la familia de Beseler se ocupó del divorcio a través de un colega neoyorquino. A Dena le concedieron la custodia del niño y una pensión alimentaria de cuatrocientos dólares al mes (para sí misma no pidió nada). Y al final Eddins tuvo un hijo.
Los grandes editores no son siempre buenos lectores y de los buenos lectores rara vez sale un gran editor, pero Bowman estaba de algún modo a medio camino. Muchas noches, ya tarde, cuando se había apagado el ruido del tráfico y Vivian dormía, Bowman se quedaba leyendo. La única luz procedía de una lámpara colocada junto al sillón, no lejos de su mano había una copa. Le gustaba leer acompañado por el silencio y el color ambarino del whisky. Le gustaba la comida, la gente, conversar, pero la lectura era para él un placer inagotable. Aquello que la delicia de la música representa para otros, era para él la palabra sobre papel.
Por la mañana, Vivian le preguntaba a qué hora se había acostado.
—A eso de las doce y media.
—¿Qué estabas leyendo?
—Un libro sobre Ezra Pound en St. Elizabeths.
Vivian había oído hablar de ese hospital. En Washington era sinónimo de locura.
—¿Por qué estuvo allí?
—Seguramente porque nadie sabía qué hacer con él.
—Pero ¿qué había hecho?
—¿Sabes quién es?
—Con lo que sé tengo suficiente.
—Bueno, es un poeta colosal. Fue un expatriado.
Ella no se sintió con ganas de preguntar qué significaba aquello.
—Desde Italia daba charlas radiofónicas a favor de los fascistas —explicó Bowman—. Al principio de la guerra iban dirigidas a los norteamericanos. Estaba obsesionado con los males de la usura, los judíos, el provincianismo de Estados Unidos, y hablaba de esas cosas. Cenando en Roma una noche oyó la noticia de que los japoneses habían bombardeado Pearl Harbor. Entonces exclamó: «¡Dios mío, estoy perdido!»
—Eso no suena tan loco —dijo Vivian.
—Exactamente.
Quería seguir hablando de Ezra Pound y sacar a relucir el tema de los Cantos, tal vez incluso leerle alguno de los más brillantes, pero la mente de Vivian estaba en otra parte, y él tampoco tenía una gran curiosidad por averiguar adónde había volado. Recordó, en cambio, el almuerzo que había tenido pocos días antes con uno de sus escritores, un tipo que solamente había terminado primero de secundaria, aunque no explicó por qué. Su madre le dio la tarjeta de una biblioteca y le dijo: «Ve allí y lee los libros.»
—Los libros, eso es lo que me dijo. A ella le hubiera gustado ser maestra, pero no pudo porque enseguida tuvo muchos hijos. Era una mujer amargada. Me decía: «Vienes de una familia decente y trabajadora. Gente seria.»
La palabra «serio» lo había perseguido toda su vida.
—Intentaba enseñarme algo y, como todas las personas orgullosas, no me lo decía a la cara. Si no lo entendías era tu problema, pero ella quería entregar esa sabiduría. Era nuestra herencia. No teníamos herencia, pero ella creía en ese patrimonio.
Se llamaba Keith Crowley. Era un hombre menudo que no miraba de frente cuando hablaba. A Bowman le caía bien y le gustaba lo que escribía, pero su novela no se vendió mucho, apenas dos o tres mil ejemplares. Escribió dos novelas más, una de ellas publicada por Bowman, y después desapareció del mapa.
8
Londres
Un feroz repiqueteo lo despertó en la oscuridad. Era la lluvia martilleando la ventana. Había nacido durante una tormenta y se sentía feliz siempre que había una. Vivian estaba acurrucada a su lado, profundamente dormida. Él, quieto escuchando las ráfagas de lluvia. Aquella tarde volaban a Londres, él y Baum, y durante todo el día llovió sin descanso. Camino del aeropuerto, los limpiaparabrisas del taxi en constante vaivén, las grandes ruedas de los camiones despedían nubes de agua. Pero las ilusiones de Bowman no se habían aguado. Estaba seguro de que iban a gustarle Inglaterra y la ciudad con que había soñado en la universidad, la rica ciudad imaginada con sus personajes legendarios, sus exquisitos hombres y mujeres salidos de Evelyn Waugh, las Virginias, las Catherinas y las Janes, estrechas de miras, confiadas y sólo vagamente conscientes de otras vidas que no fuesen las suyas.
En el avión ocuparon asientos contiguos. Baum leía tranquilamente el periódico, el motor cobró vida y el aparato empezó a moverse. Despegaron con un rugido tembloroso, el agua corría por las ventanillas. Londres, pensó Bowman. Era a comienzos de mayo.
Por la mañana apareció Inglaterra, verde y desconocida entre las nubes. En Heathrow cogieron un taxi que sonaba como una máquina de coser. El taxista les hizo comentarios ocasionales en un idioma que les costó mucho comprender. Luego llegaron los suburbios, feos e interminables, hasta que por fin desembocaron en calles con ángulos extraños y edificios de ladrillo victoriano. Entraron en una amplia avenida, el Mall, jalonada por el verde intenso de un parque paralelo y una verja de hierro negro que iba quedando atrás. En un extremo, a lo lejos, se veía un arco pálido e imponente. Avanzaban deprisa por el lado erróneo de la calzada. A Bowman le llamó la atención el anticuado orgullo que exhibía la ciudad, con su disposición irregular y sus nombres extraños. Aún no había advertido lo más importante: la separación del continente.
Aunque habían pasado más de quince años desde el final de la guerra, su espectro todavía estaba presente. Inglaterra había ganado la contienda (no había una familia, rica o pobre, que no hubiese participado en ella) a costa de superar los primeros desastres, cuando el país no estaba aún preparado y en lejanos mares se hundían unos buques considerados invencibles, símbolos y blasones de la nación. Y la demoledora catástrofe del ejército expedicionario enviado a Francia en 1940 para luchar codo con codo junto a los franceses, al final atrapado sobre las playas del Canal en el caos desesperado de hombres sin equipo ni suministros, todo abandonado durante la retirada, hombres que, gracias a un esfuerzo de última hora y a la indecisión alemana, regresaron a casa maltrechos, derrotados, a bordo de todos los barcos que pudieron reunir, grandes o pequeños, daba igual. Y luego hubo que continuar la lucha, un combate que parecía eterno a una escala imposible de imaginar, la guerra del desierto, la determinación de salvar Suez, la azarosa guerra en el aire, grandes muros que se desplomaban en la oscuridad, ciudades enteras pasto de las llamas, noticias calamitosas que llegaban desde Extremo Oriente, listas de bajas, preparativos para la invasión, batallas interminables...
Inglaterra había ganado. Sus enemigos se arrastraban hambrientos entre ruinas, lo poco que quedaba de sus ciudades olía a muerte y cloaca, las mujeres vendían sus cuerpos a cambio de cigarrillos. Inglaterra, como un boxeador noqueado que permanece en pie, tuvo que pagar un precio muy alto. Una década más tarde había aún racionamiento y era difícil viajar, no se podía sacar dinero del país. Las campanas que repicaron para celebrar la victoria guardaban un largo silencio. El mundo anterior a la guerra era irrecuperable. Apagando su cigarrillo después de un almuerzo, un editor sentenció con calma: «Inglaterra está acabada.»
Al principio se alojaron en casa de una editora amiga, Edina Dell, en uno de esos enclaves de casas adosadas que llaman terraces, con un jardín rodeado por muros de ladrillo y árboles en el exterior del comedor, la estancia de la vivienda que quedaba a la altura de la calle. Era hija de un profesor de lenguas clásicas, pero parecía provenir, con sus dientes irregulares y sus maneras displicentes, de una vida mucho más opulenta, de una mansión con grandes cuadros, muebles viejos e indiscreciones consabidas. Tenía una hija, Siri, fruto de un matrimonio de diez años con un sudanés. La niña, que tenía seis o siete años, era de un color muy agradable y seductor, y quería tanto a su madre que muchas veces no se despegaba de su pierna, que cogía con un brazo. Era como una gacela de ojos castaños que resaltaban sobre el blanco más inmaculado.
El hombre con quien vivía Edina era un personaje fornido y elegante, Aleksei Paros, que procedía de una distinguida familia griega y que tal vez estaba casado. Se mostraba más bien vago sobre un asunto más complicado de lo que parecía. Por aquel entonces era vendedor de enciclopedias, pero incluso cuando se paseaba por la casa en mangas de camisa, buscando cigarrillos, daba la impresión de ser alguien a quien todo iba a salirle bien en la vida. Era alto y gordo, y con muy poco esfuerzo podía encandilar a los hombres igual que a las mujeres. A Edina le gustaban los hombres como él. Su padre había sido así y tenía dos hermanos ilegítimos.
Aleksei había regresado la noche antes de Sicilia, no sin antes recalar en un club de la ciudad. Allí lo conocían bien, pues era un jugador empedernido. Se paseaba con las fichas en una mano acariciándolas inconscientemente con el pulgar. No tenía un sistema fijo de juego, sino que prefería actuar por instinto; algunos hombres parecen tener un don para ello. Si pasaba frente a la mesa del bacarrá era muy capaz de extender un brazo y apostar de forma impulsiva. Un gesto muy mediterráneo propio de los egipcios adinerados. Salvo por su aspecto, Aleksei podría haber sido uno de ellos, un playboy o un sultán de segunda.
Estaba frente a la ruleta escuchando el ruido que hacía al girar la bola de marfil, un sonido largo y decreciente que terminaba con fatídicos chasquidos cuando la bola iba rebotando sobre las casillas de los números hasta meterse en una. Vingt-deux, pair et noir. El 22, su año de nacimiento. Los números a veces se repetían, pero él no era partidario de apostar dos veces al mismo. En la mesa había gente más joven. Un hombre con un traje raído apuntaba en una tarjeta los números que iban saliendo y luego depositaba una pequeña cantidad sobre rojo o negro. Faites vos jeux, decía el crupier. Fue llegando más gente. Había algo que los atraía hacia una mesa en particular, algo que flotaba en el aire enrarecido. Faites vos jeux. Una mujer en traje de noche se había abierto paso hasta la mesa, una mujer joven, y la gente se colocaba de perfil entre las sillas. El tapete estaba repleto de fichas. En cuanto alguien apostaba, dos más lo seguían. Rien ne va plus, avisó el crupier. La rueda giraba, ahora más deprisa, y de pronto la bola salió disparada de una mano experta y empezó a dar vueltas en la dirección contraria, justo por debajo del borde. En ese mismo instante, como quien salta a un barco que está soltando amarras, Aleksei apostó cincuenta libras al 6. La bola emitía ese bello sonido giratorio que uno podría escuchar durante toda la eternidad, un sonido cargado de promesas. Podía ganar mil ochocientas libras, y durante cinco o seis segundos que parecieron interminables esperó sereno pero atento, como si estuvieran levantando la cuchilla de la guillotina. La órbita fue debilitándose hasta el naufragio final, cuando la bola, con un brinco metálico, cayó definitivamente en un número. No era el 6. Como jugador experimentado, no mostró ni emoción ni pesar. Volvió a apostar cincuenta libras en varias ocasiones y luego se fue a otra mesa.
Por la mañana, estaba tomando café en el jardín, el jardín de la reconciliación, como él lo llamaba. Con su camisa blanca, sentado a la mesa redonda de metal, parecía un hombre herido en la terraza de un hospital. Nadie podía enfadarse con él. No quería hablar de la noche anterior, sino de Palermo, esa ciudad sin letreros.
—Es completamente cierto —decía—. Vayas a donde vayas, no hay una calle que tenga nombre. Todo es un desastre.
Estaba enderezando un cigarrillo que acababa de extraer de una cajetilla aplastada. Todo lo que hacía era el acto de un superviviente y, al mismo tiempo, de alguien que siempre sobreviviría. Daba la impresión de que ya había jugado muchas veces a ese juego.
—Y plagado de delincuentes, me imagino —dijo Edina.
—¿Sicilia? Claro que sí —corroboró Aleksei—. Hay delincuencia, pero no se nota. Secuestros. Trata de blancas. Por eso no quise llevarte.
—¿Por miedo a que me secuestraran?
—Sí. Ya tuvimos una guerra por culpa de una mujer raptada.
—¿Y qué podemos hacer? —le preguntó la desvalida Edina a Baum.
—Viajaremos a América —prometió Aleksei—. Alquilaremos un coche y recorreremos el país. Iremos a Saint Louis, a Chicago, atravesaremos las Grandes Llanuras.
—Oh, sí, claro —contestó—. Ya contaba con ello.
Edina se disculpó entonces diciendo que debía salir. De hecho, iba a hacer su sesión de yoga en el suelo del dormitorio, a buscar la paz interior con los brazos y las piernas suspendidos plácidamente en el aire inmóvil. Luego pasaría el resto de la mañana leyendo.
Fue en Londres, con las imponentes tiendas de Jermyn Sreet o New Bond Street; las casas con placas donde se identificaba a sus famosos ocupantes de otros tiempos, Boswell, Browning, Mozart, Shelley, incluso Chaucer; el lujo oculto de los días imperiales, su guardia encargada a porteros con ribetes plateados en las entradas de los grandes hoteles; los clubes exclusivos, las librerías, los restaurantes, las incontables direcciones particulares en calles, plazas, glorietas, patios, paseos, callejones, avenidas, hileras, vías, jardines y pasajes; los numerosos hoteles minúsculos, casi miserables, de habitaciones sin baño; el tráfico y los secretos que uno nunca llegaría a conocer: fue en ese Londres donde Bowman se formó su primera idea de la geografía editorial, la red internacional de editores que se conocían entre ellos, especialmente los que estaban interesados en la misma clase de libros y publicaban catálogos similares, pese a lo cual, cosa no desdeñable, eran amigos, aunque tal vez no íntimos: a través de todo esto, de sus empeños compartidos, eran colegas y rivales unidos por la amistad.
Por lo general eran hombres muy hábiles, incluso excepcionales, algunos con principios, otros sin escrúpulos. El editor británico más importante, o al menos el más conocido, era Bernard Wiberg, un individuo robusto ya próximo a los cincuenta, que tenía un rostro del siglo XVIII, muy fácil de caricaturizar: nariz prominente y barbilla puntiaguda y unos brazos más bien cortos. Era un refugiado alemán que llegó a Inglaterra sin un céntimo justo antes de la guerra. En los primeros tiempos compartía habitación y su único capricho era tomarse un café en el Dorchester una vez a la semana rodeado de gente que comía menús de treinta chelines o más: se había propuesto llegar a ser algún día como ellos.
Empezó publicando textos de dominio público, pero editándolos con muy buen gusto y anunciándolos con elegancia. Tuvo mucho éxito con las escabrosas memorias de mujeres que habían ascendido hombre a hombre, preferiblemente desde una edad muy temprana, en el Londres de la Regencia. También publicó, sin temor al escándalo, algunos libros sobre el Holocausto escritos desde una perspectiva peculiar, entre ellos un bestseller, La Julieta de los campos, basado en la leyenda de una bella muchacha judía que había conseguido salvarse durante un tiempo trabajando en el burdel de un campo de concentración, donde un oficial alemán acababa enamorándose de ella. Aquel libro era un insulto a las innumerables víctimas y una mentira para los supervivientes, pero Wiberg mantuvo su arrogante indiferencia.
—La historia es la ropa guardada en el armario —decía—. Póntela y entenderás.
En cierta forma se refería a su propia vida y a la de muchos miembros de su familia, exterminados en la horrible pesadilla que se apoderó de Europa oriental. Pero había dejado atrás todo eso. Tenía las uñas bien pulidas y trajes caros. Era aficionado a la ópera y la música clásica. Se le atribuía la afirmación de que su editorial funcionaba como una orquesta sinfónica: los contrabajos y los timbales estaban en la parte trasera y eran, digamos, los cimientos de las obras importantes, las cuales luego iban mermando hasta llegar a las flautas, los oboes y los clarinetes, los libros de menor valía que hacían felices a los lectores y se vendían a carretadas. Su mayor interés radicaba en la percusión: quería que le dedicaran sus libros premios Nobel, tener una casa envidiable y dar fiestas.
De hecho, poseía la casa, dos plantas enteras que daban a Regent’s Park. Era muy lujosa, con altos techos y paredes estucadas con colores relajantes donde colgaban dibujos y pinturas, entre ellas un gran Bacon. Las estanterías estaban repletas de libros, no se oía el rumor del tráfico ni el de la calle. Allí reinaba una calma patricia mientras el mayordomo servía el té.
Robert Baum y Wiberg poseían una innata capacidad de entendimiento mutuo y llegaron a hacer buenos negocios, aunque siempre se quejaban de que el otro se había llevado la mejor parte.
Edina tenía una opinión diferente que muchos compartían.
—Hay maravillosos exiliados alemanes que se llaman Jacob —decía— y que son excelentes médicos, banqueros o críticos teatrales. Pero él no es así. Llegó aquí y buscó el talón de Aquiles, se aprovechó de la gentileza cristiana de los ingleses. Ha hecho cosas horribles. El libro ese de la chica judía que se enamora del oficial de las SS... bueno, hay que poner el límite en algún sitio. Y claro que ha sabido trepar. Cuando no podía relacionarse con la buena sociedad contrataba a chicas de las mejores familias y les daba mucho dinero. Ésta es su historia. Robert ya sabe lo que pienso.
En Colonia, el equivalente aproximado de Wiberg era Karl Maria Löhr, también un tipo algo zafio que había heredado la editorial de su padre, el fundador, y a quien le gustaba sentarse en el suelo de su despacho a beber whisky con los escritores. Tenía tres secretarias que estaban, o habían estado en uno u otro momento, a su entera disposición. Una de ellas, Erna, solía acompañarlo los fines de semana cuando el editor visitaba supuestamente a su madre, que vivía en Dortmund. Otra, más joven, era una mujer solícita que, como era soltera, no ponía pegas si tenía que quedarse a trabajar hasta tarde. En esas ocasiones terminaban a veces en un restaurante informal frecuentado por artistas que abría hasta altas horas de la noche, siempre lleno de risas y charlas. Luego proseguían con una copa en la enmaderada biblioteca de la casa de Löhr, donde Katja, la segunda secretaria, tenía su propio armario e incluso un cuarto de baño. Silvia, la tercera (que iba a ser ascendida porque cambiaba de puesto de trabajo), lo había acompañado a las ferias de Fráncfort y Londres, y en cierta ocasión memorable a Bolonia, donde se hospedaron en el Baglioni y cenaron en la frondosa terraza de un restaurante llamado Diana. Por lo general había largos intervalos entre esos fornicios, así que la relativa novedad de su presencia y las emociones del viaje lo excitaban sobremanera. Silvia siempre se metía en la cama sosteniéndose sus formidables pechos con el antebrazo. Era una chica jovial a quien le ocurrían cosas curiosas. Una vez, en una taberna portuaria de Hamburgo, un marinero la invitó a bailar. A Karl Maria no le importó, pero luego el hombre le ofreció veinticinco marcos si subía con él a la habitación. Cuando ella se negó, él elevó la cifra a cincuenta marcos y la siguió hasta la barra, donde llegó a los cien. Karl Maria se acercó al tipo y le dijo: «Hör zu. Sie ist meine Frau (mira, es mi esposa) y me da igual, aunque creo que te estás acercando demasiado a su precio.»
El marinero estaba borracho. Consiguieron esquivarlo y regresar al hotel. Allí, entre risas, se tomaron la última copa en un bar barroco y desierto. Löhr podía beber y beber sin descanso.
Berggren, el editor sueco, era un hombre mundano que había publicado a Gide, Dreiser y Anthony Powell, así como a Proust y Genet. También publicaba a los rusos, Bunin y Babel, y más tarde a los exiliados y disidentes. Había estado en la Unión Soviética y decía que era un lugar horroroso, una prisión gigantesca donde había que abandonar toda esperanza, pero aun así los rusos eran la gente más maravillosa que había conocido.
—No sé cómo expresar lo mucho que me gustan —decía—. No son como nosotros. Por alguna razón poseen una profundidad y una camaradería que no se encuentran en ningún otro sitio. Quizá sea el resultado de haber vivido bajo tantas tiranías. Me encantaría publicar a Ajmátova, pero ya lo hace otro. A su marido lo ejecutaron los comunistas, su hijo pasó muchos años en un campo de concentración y ella tenía que vivir en una habitación comunal, siempre vigilada por la policía secreta y siempre temiendo ser detenida. Cuando iban a visitarla sus amigos, se ponían a hablar de cualquier cosa para los oídos de los vigilantes, y entonces ella sacaba una hoja de papel de fumar donde había escrito los versos de un poema a fin de que lo leyeran y memorizaran. En cuanto sus amigos le decían que sí con la cabeza, ella quemaba el papel. Si vas a la casa de un ruso y te sientas con él a tomar el té, casi siempre en la cocina, te entregará su alma.
Sin embargo, Berggren no poseía esa bendita cualidad. Tenía aspecto casi de banquero, alto, reservado, con dientes irregulares y pelo rubio que empezaba a encanecer. Vestía trajes, por lo general con chaleco, y solía quitarse las gafas para leer. Se había casado tres veces, la primera con una mujer que tenía dinero y una gran casa, una mansión centenaria con pista de tenis y sendas empedradas. Era una mujer convencional y, sin embargo, muy avispada. Quizá no estaba del todo en las nubes cuando Berggren, en una fiesta, se las ingenió para presentarle a su nueva amante y pedirle, por así decirlo, su opinión, pues tenía en alta estima los juicios de su esposa.
La amante se convirtió en su segunda mujer, y aunque él lamentó el divorcio, ya que había querido mucho a la primera, la vida pasó página. Bibi era muy elegante, pero también temperamental y caprichosa. Las facturas que firmaba eran siempre una sorpresa desagradable y no le daba ninguna importancia al coste de productos como el vino.
Berggren estaba hecho para las mujeres. Para él eran la máxima razón para vivir, o al menos representaban la vida misma. No era un hombre difícil a la hora de convivir. Era civilizado y tenía buenos modales, aunque a veces podía parecer poco comunicativo. Pero no porque fuese una persona retraída o reservada, sino porque sus pensamientos estaban en otra parte. Por lo general evitaba las disputas, aunque eso no era siempre posible con Bibi. Había un hotel en Nackstromsgatan donde solía alojar a sus escritores extranjeros, y cuando las cosas se ponían muy feas en casa se iba a vivir allí. El director lo conocía bien, igual que el conserje. La chica del bar removía hielo picado en una copa, la vaciaba y luego volvía a llenarla con un vino suizo, Sion, que él apreciaba mucho.
Una tarde pasó por delante de un escaparate donde una chica de unos veinte años con leotardos negros estaba vistiendo a un maniquí. Ella se dio cuenta de que había un hombre detrás, pero no lo miró. Él se quedó mucho más tiempo del que habría deseado, no podía apartar los ojos de aquella visión. Y la chica, no ésa sino una muy parecida, se convirtió en su tercera esposa.
Nadie conocería la parte invisible de su vida en común. ¿Fue una joven difícil o permanecía desnuda entre las rodillas de él como los niños de los patriarcas, el vientre desnudo, las caderas turgentes? Cierta frialdad involuntaria en el fondo de su corazón le impedía ser auténticamente feliz, y aunque se casó con mujeres muy hermosas, y se podría decir que llegó a poseerlas, nunca alcanzó la satisfacción total aun siendo incapaz de vivir sin ellas. En el pasado el hambre era de comida, siempre escasa cuando la famélica mayoría rozaba la inanición, pero el hambre actual es de sexo, siempre acechado por el espectro de la escasez.
Berggren no volvió a sentirse joven con Karen, aunque su estado mejoró un poco. El sexo le deparaba algo más que placer, a su edad se sentía conectado a los mitos. Algún tiempo antes había visto por casualidad algo maravilloso: cómo su madre, que entonces tenía setenta y dos años, se desnudaba de espaldas dejando a la vista unas nalgas lisas, perfectas, una cintura todavía firme. Entonces se dijo que lo llevaba en los genes y que quizá podría seguir indefinidamente. Pero un día vio otra estampa, a todas luces inocente: Karen y una amiga a la que conocía desde la época del colegio estaban tomando el sol sobre la hierba, boca abajo, con sus bañadores diminutos, conversando tan tranquilas una junto a otra. De vez en cuando se alzaba una pierna indolente en dirección al sol que calentaba sus espaldas desnudas. Él leía un manuscrito sentado en mangas de camisa sobre la terraza de piedra. Por un instante tuvo el impulso de bajar hasta donde estaban ellas y sentarse a su lado, pero sintió cierta incomodidad: sabía que, hablaran de lo que hablasen, se callarían nada más verlo llegar. No intentó imaginar de qué estaban charlando, sabía que aquello era sólo dicha perezosa, algo imposible con él porque sus hábitos eran mucho menos alegres o animosos. Encendió un cigarrillo y fumó despacio mientras releía unas páginas. Las chicas se levantaron y recogieron sus toallas. Aquel día y otros muchos hubo de aceptar la realidad de su experiencia con las mujeres que había amado, casi siempre esposas, y ése fue uno de los motivos que lo condujeron, pese a su posición, su inteligencia y su prestigio, al suicidio con cincuenta y tres años, meses después de que Karen y él se separasen.
9
Después del baile
Muchos invitados habían llegado ya y otros, Bowman entre ellos, se incorporaban escaleras arriba. La invitación no había sido ceremoniosa: Organizo un baile de disfraces, le dijo Wiberg, ¿por qué no viene? Bowman subía la escalinata acompañado por una Juno con máscara dorada y blanca y un vikingo plateado que lucía un casco con grandes cuernos. La puerta del enorme apartamento estaba abierta y en su interior había una muchedumbre llegada de otro mundo: un cruzado con una túnica que llevaba una gran cruz roja estampada, varios salvajes vestidos de verde con largas pelucas de paja, unos pocos con traje de etiqueta y antifaces negros y Helena de Troya con un vestido color lavanda y tirantes cruzados a la manera griega. El disfraz de Bowman, hallado en el último minuto, era una chaqueta de húsar roja y verde sobre sus pantalones de calle. Wiberg, siguiendo la tradicional idea británica de lo exótico, se había vestido de pachá. En el rellano tocaba un sexteto de cuerda.
Era difícil moverse entre el gentío. A juzgar por las conversaciones, nadie pertenecía al mundillo literario. Había diplomáticos, gente de la buena sociedad, gente del cine y oportunistas de la noche, una mujer que embutía la lengua en la boca de un hombre y otra (Bowman sólo la vio una vez) vestida con pantalones muy cortos y mallas de fulgor metálico que deambulaba entre varios grupos como una abeja fastuosa. Wiberg habló con él brevemente. Bowman no conocía a nadie. La música seguía sonando. Había dos ángeles fumando junto a la orquesta. A medianoche, unos camareros con chaquetillas blancas empezaron a servir la cena: ostras, ternera fría, sándwiches y pasteles. Había figuras envueltas en hermosas sedas. Una mujer mayor, con una nariz tan larga como un dedo índice, comía con avidez. El hombre que estaba con ella se sonó la nariz con la servilleta de lino; un caballero, sin duda. También se encontraba allí, aunque sólo lo sabían quienes estaban al corriente del asunto, la furcia de alto copete excluida en la lista de invitados pero presente de todos modos: como gesto de insolencia había practicado cinco felaciones a otros tantos señores, uno tras otro, en uno de los dormitorios.
Bowman, sin nada más que observar ni sitio donde colocarse, miraba una colección de fotos que había sobre una mesa, todas con gruesos marcos de plata, algunas con dedicatoria: parejas muy trajeadas, sujetos posando frente a sus casas o en sus jardines. Una voz a sus espaldas comentó:
—A Bernard le gustan los títulos.
—Sí, estaba mirando las fotos.
—Le gustan los títulos y la gente que los posee.
Era una mujer que llevaba un vestido pantalón de seda negra con una especie de pañuelo pirata y pendientes de oro a juego. Un disfraz hecho más bien con desgana que podría haber sido su vestimenta habitual. También tenía una larga nariz, pero bonita. Bowman se sintió de pronto muy nervioso y tuvo la sensación inconfundible de que estaba a punto de decir algo estúpido.
—¿Eres de la embajada? —preguntó ella.
—¿Qué embajada?
—La americana.
—No, no, nada de eso. Soy editor.
—¿Con Bernard?
Se preguntó de qué conocería a Bernard aquella mujer, pero era evidente que casi todo el mundo que estaba allí lo conocía.
—No, en una editorial norteamericana, Braden and Baum. Y ya que estamos —confesó—, eres la primera persona con la que hablo esta noche.
Un camarero se acercó.
—¿Quieres una copa? —preguntó Bowman.
—No, gracias, ya he bebido demasiado —contestó.
Entonces lo notó, en sus ojos y en cierta vacilación al moverse.
—¿Has venido con alguien? —se oyó preguntar.
—Sí, con mi marido.
—Tu marido.
—Ésa es la palabra. ¿Cómo has dicho que te llamas?
Se lo dijo. Ella se llamaba Enid Armour.
—La señora Armour —repitió él.
—Mejor que no sigas por ahí.
—No quería molestar.
—Da igual. ¿Vas a quedarte mucho tiempo en Londres?
—No.
—Entonces otra vez será —dijo ella.
—Eso espero.
La mujer pareció perder interés, pero apretó la mano de Bowman cuando se iba, como si quisiera consolarlo por su partida. No volvió a verla entre la multitud, aunque quedaban otras mujeres esplendorosas. Quizá ya se había ido. Encontró el nombre del marido en una lista de invitados que había en una mesa cerca de la puerta. A eso de las tres de la madrugada vio a dos figuras fantásticas, un hombre disfrazado de búho con alas hechas de jirones de lona y una mujer con un sombrero de copa y medias negras: estaban durmiendo o se habían desmayado en uno de los sofás. Pasó frente a ellos con su chaqueta como un solitario superviviente de la Historia.
Su hotel estaba cerca de Queen’s Gate y el cuarto era muy sencillo. Se tendió en la cama y se preguntó si aquella mujer lo recordaría. La velada había sido deliciosa. Pronto serían las cuatro y estaba agotado. Se quedó profundamente dormido hasta que el sol empezó a entrar por la ventana y fue ocupando la habitación. Los edificios relucían bajo el sol al otro lado de la calle.
Había un E. G. Armour en la guía telefónica. Bowman, que deseaba llamar pero se sentía inseguro, intentaba armarse de valor. Sabía que era muy poco prudente. Mientras se vestía decidió que lo haría, pero luego se retractó media docena de veces. ¿Respondería ella? Por fin cogió el teléfono. Lo oyó sonar, pero no sabía dónde. Al cabo de un rato, una voz de hombre contestó: «Diga.»
—La señora Armour, por favor.
Sin duda, aquel hombre podía oír cómo le latía el corazón.
—¿Quién llama?
—Philip Bowman.
El hombre dejó el aparato y oyó que la llamaba. Su nerviosismo se acentuó.
—Hola —dijo una voz con frialdad.
—¿Enid?
—¿Sí?
—Eh... soy Philip Bowman.
Empezó a contarle quién era y dónde se habían conocido.
—Sí, por supuesto. —No parecía muy emocionada.
Le preguntó (no se habría perdonado si no lo hubiese hecho) si podían almorzar juntos.
Hubo un silencio.
—¿Hoy? —preguntó.
—Sí.
—Bueno, tendría que ser un poco tarde, después de la una.
—Me va bien. ¿Dónde nos vemos?
Propuso San Frediano, en Fulham Road, no lejos de donde vivía. Y fue allí donde Bowman, que llevaba un rato esperándola, la vio entrar caminando entre las mesas. Llevaba un jersey gris y una chaqueta de ante, una mujer inaccesible hasta que lo vio a él. Se levantó con algo de torpeza.
Ella le sonrió.
—Hola —dijo.
—Hola.
Parecía haber recuperado de pronto su hombría, como si ésta se hubiera hallado oculta esperando el momento adecuado.
—Temía llamarte —dijo él.
—¿De veras?
—Fue un acto sobrehumano.
—¿Por qué?
No contestó.
—¿Llegaste a hablar con alguien más anoche?
—Sólo contigo —repuso.
—No me lo creo.
—Es verdad.
—No pareces tan retraído.
—No lo soy, simplemente no encontré a nadie con quien pudiera hablar.
—Ya veo, con tantos sultanes y cleopatras.
—Fue una velada fantástica.
—Supongo que sí. Pero háblame de ti.
—Soy esencialmente lo que ves. Tengo treinta y cuatro años. Y seguramente podrás adivinar que estoy atónito.
—¿Estás casado? —preguntó ella como sin darle importancia.
—Sí.
—Yo también.
—Ya lo sabía. Creo que he hablado con tu marido.
—Sí, hoy se va a Escocia. No nos llevamos demasiado bien. Me temo que no acabé de entender las condiciones de nuestro matrimonio.
—¿Cuáles eran?
—Que él iba a pasarse la vida buscando otras mujeres y que yo tendría que intentar evitarlo. Muy aburrido. ¿Te llevas bien con tu mujer?
—Hasta cierto punto.
—¿Y qué punto es ése?
—No me refiero a un punto en concreto. Quiero decir que me llevo bien hasta cierto nivel.
—Nunca se llega a conocer bien a nadie.
Resultó que era de Ciudad del Cabo y que había nacido en la puerta del hospital porque su madre jamás era capaz de abandonar una fiesta y aquella noche sólo pudo llegar hasta allí. Pero se consideraba totalmente inglesa; de hecho, su familia se mudó a Londres cuando ella era una niña. Estaba dolida aunque no lo aparentase. Su belleza era insensata. El marido, de hecho, tenía una amante, una mujer que tal vez podría heredar bastante dinero, pero no quería divorciarse. De todos modos, Wiberg le había aconsejado a Enid que no pidiese el divorcio ya que no tenía medios de subsistencia e iba a vivir mejor como estaba. Quería decir que, en su opinión, disfrutaba de una buena posición social, a todos los efectos acomodada y muy decorativa.
—¿De qué conoces a Wiberg?
—Es un hombre extraordinario —contestó ella—. Conoce a todo el mundo. Y se ha portado muy bien conmigo.
—¿De qué manera?
—Oh, de muchas maneras. Por ejemplo, me deja disfrazarme de pirata.
—¿Te refieres a lo de anoche?
—Hum...
Enid sonrió. Bowman no podía apartar los ojos de ella, de la forma en que movía la boca al hablar, del leve gesto descuidado que hacía con la mano, del perfume que llevaba. Aquella mujer era como un idioma extranjero, muy distinto del suyo.
—Los hombres deben de volverse locos por ti.
—No como a mí me gustaría —contestó ella—. ¿Quieres saber lo que me pasó una vez? Fue horrible.
Cerca de Northampton tuvo un accidente de coche. Un poco aturdida, encontró un pequeño hotel y terminó cenando allí y bebiendo una copa de vino frente a la chimenea. Había cogido una habitación y luego, por la noche, oyó a dos hombres que hablaban en voz baja al otro lado de la puerta, justo cuando ella se disponía a meterse en la cama. Intentaron entrar en la habitación. Vio que el picaporte se movía. «¡Fuera de aquí!», gritó. En el cuarto no había teléfono, cosa que probablemente sabían aquellos hombres. Le hablaron desde el otro lado de la puerta y le dijeron que sólo querían conversar con ella.
—¡Esta noche no! ¡Estoy muy cansada! —exclamó—. Mañana.
El picaporte volvió a moverse. Sólo querían hablar, le dijeron, sabían que mañana no iba a estar allí.
—Sí, sí, estaré aquí —les prometió.
Pasado un rato todo se calmó. Escuchó tras la puerta y luego la abrió un poco con gran sigilo. Vio que no había nadie, cogió todas sus cosas y salió huyendo. Se fue de allí en el coche accidentado, que hacía un ruido de mil demonios, y durmió en él cerca de una obra.
—Bueno, tuviste suerte, ¿no? —dijo Bowman; le agarró la mano, que era muy fina—. Déjame ver. Ésta es tu línea de la vida. —La tocó con el dedo—. Por lo larga que es vas a durar mucho, yo diría que más de ochenta años.
—Pues no puedo decir que eso me haga demasiada ilusión.
—A lo mejor cambias de idea. Aquí también veo niños. ¿Tienes hijos?
—No, todavía no.
—Me parece ver dos o tres. Pero la línea se interrumpe aquí y cuesta ver lo que hay.
Por un instante, Bowman continuó sosteniendo la mano, que se cerró con afecto sobre la suya. Ella sonrió.
—¿Querrías hacerme un favor? —dijo—. Vente conmigo unos minutos después del almuerzo. Hay una tienda a pocos metros de aquí donde he visto un vestido. Si me lo pruebo, ¿me dirás sí o no?
Se probó no uno sino dos vestidos en aquella elegante tiendecita. Salió del probador y se volvió hacia ambos lados. Se remetió el tirante de un sujetador cuyo destello blanquecino le pareció a Bowman una marca de pureza. Y cuando ella le dijo adiós, fue como si hubiese terminado una representación teatral, como salir del teatro y regresar a la calle. Bowman caminaba viendo su reflejo en los escaparates y se detenía a observar qué imagen proyectaba. Se sintió en posesión de la ciudad, no la ciudad victoriana con sus interiores revestidos en maderas oscuras y sus vestíbulos de mármol lechoso, ni la de los altos autobuses rojos que pasaban dando bandazos o la de infinitas puertas y ventanas, sino de otra ciudad, visible pero inimaginable.
Ella aceptó quedar con él para cenar, pero se retrasó mucho, y después de esperarla veinte minutos en el bar, con la incómoda sensación de que estaba llamando la atención de todo el mundo, Bowman se dio cuenta de que no iba a aparecer. Quizá había sido por culpa de su marido o de un súbito cambio de opinión, pero en todo caso le había dado plantón. Estaba calibrando su insignificancia, incluso su banalidad, cuando ella entró en el bar y todo cambió.
—Siento llegar tarde —dijo—. Perdóname. ¿Has tenido que esperar mucho?
—No; da igual.
Aquellos minutos de pesadumbre se habían evaporado.
—Estaba hablando por teléfono con mi marido, discutiendo, como siempre —dijo ella.
—¿Por qué discutíais?
—Por dinero, por todo.
Llevaba traje y una camisa de seda negra. Tenía el aspecto de alguien muy alejado de las dificultades. Cuando se sentaron a la mesa ocupó un banco adosado a la pared y él se sentó enfrente, desde donde podía contemplarla a su antojo, desde donde apreciaba la distinción que ella otorgaba a los dos.
Él le preguntó:
—¿Te has enamorado alguna vez?
—¿Enamorado? Te refieres a amar a alguien, ¿no? Sí, claro que sí.
—Me refiero a perder la cabeza, a trastornarse. Nunca se olvida.
—Es curioso que digas eso.
Se había enamorado cuando era una chiquilla, le contó.
—¿A qué edad?
—Dieciocho.
Había sido la experiencia más extraordinaria de su vida, como si la hubiesen embrujado. Fue en Siena, era estudiante, estaba con una docena de chicos y chicas, no fue consciente de la intensidad de... Había una noria que giraba y a veces te quedabas en la parte de arriba y aquella noche, elevados sobre el mundo, el chico que tenía al lado empezó a decirle las cosas más emocionantes e inauditas susurrando apasionadamente en su oído. Ella se enamoró. Nunca había vivido nada igual, le dijo.
Nunca nada igual: Bowman se sintió descorazonado. ¿Por qué habría dicho eso?
—Ya sabes cómo es, lo increíble que es —dijo ella.
Hablaba del pasado, pero no sólo del pasado. No acababa de estar seguro. Sólo era consciente de su presencia, fresca, intacta.
—Increíble; sí, lo sé.
Apenas había cerrado la puerta de su apartamento cuando él la abrazó y la besó febrilmente diciéndole al oído algo que ella no comprendió.
—¿Qué?
Él no quiso repetirlo. Abrió el cuello de su camisa y ella no lo impidió. En el dormitorio se quitó la falda. Se detuvo un instante para abrazarse y luego se desvistió por completo. La maravilla. Inglaterra se presentaba ante él desnuda en la oscuridad. Ella estaba sola y necesitaba ser amada. Él nunca había estado tan seguro de lo que quería. Le besó los hombros desnudos, luego las manos y sus largos dedos afilados.
Se tendió debajo de él. Estaba conteniéndose, pero ella le hizo ver que no era necesario. No hablaron, él tenía miedo de hablar. La tocó con la punta del miembro y entró casi sin esfuerzo, sólo la punta, el resto no. Ahora estaba en posesión de toda su vida. Fue tomando fuerza y entró muy despacio, hundiéndose como un barco, mientras ella soltaba un gritito, el grito de una liebre, al tiempo que él llegaba hasta el fondo.
Después estuvieron un rato inmóviles, hasta que ella se hizo a un lado y se apartó.
—Dios mío.
—¿Qué pasa?
—Estoy empapada.
Buscó algo en la mesilla de noche y luego encendió un cigarrillo.
—Fumas...
—De vez en cuando.
Los ojos de Bowman se habían habituado a la oscuridad. Se arrodilló sobre la cama para beberse a aquella mujer. Ya no era el preámbulo de nada. No estaba agotado y la miró mientras fumaba. Poco después volvieron a hacer el amor. La atrajo hacia sí por las muñecas como si fuera una sábana rasgada. Ella empezó a emitir un gemido y él volvió a correrse demasiado pronto, pero ella se desplomó. La sábana estaba tan mojada que se echaron a un lado y se quedaron dormidos. Él se encogió junto a ella como un niño, con un júbilo inexpresable. Era algo distinto del matrimonio, algo no autorizado, pero el matrimonio lo había permitido. Su marido estaba en Escocia. Un consentimiento sin palabras.
Por la mañana ella aún dormía, los labios entreabiertos, como una chica en verano con el pelo rubio muy corto y el cuello al aire. Se preguntó si debía despertarla con un roce o una caricia, pero entonces advirtió que estaba despierta, tal vez a causa de su mirada, y ahora estiraba las piernas bajo la sábana. La puso boca abajo como si le perteneciera, como si hubiera un acuerdo.
Bowman se sentó en la bañera, una enorme tina nacarada como las que hay en los balnearios, mientras se llenaba estrepitosamente de agua. Sus ojos se posaron en unas braguitas blancas que se secaban en el soporte de las toallas. En los estantes y en el alféizar había tarros y botes con lociones y cremas. Dejó vagar la vista con la mente a la deriva mientras el agua iba ascendiendo. Se deslizó hacia dentro hasta que le cubrió los hombros en una especie de nirvana creado no por la falta de deseo sino por su consecución. Estaba en el centro de la ciudad y Londres siempre iba a ser suya.
Ella sirvió el té enfundada en un albornoz de color claro que sólo le llegaba a las rodillas. Se sujetaba la parte de arriba con una mano. Aún era pronto. Él estaba abotonándose la camisa.
—Me siento como Stanley Ketchel —dijo Bowman.
—¿Y ése quién es?
—Era un boxeador. Los periódicos contaron sobre él una noticia que se hizo célebre. Stanley Ketchel, campeón de los pesos medios, fue asesinado a tiros en la mañana de ayer por el marido de la mujer a quien estaba preparándole el desayuno.
—Es muy bueno. ¿Lo escribiste tú?
—No, sólo es un comienzo famoso. Me gustan los comienzos, son muy importantes. Y el nuestro lo ha sido. No podremos olvidarlo fácilmente. Yo creía... bueno, no estoy seguro de lo que creía, pero en parte que esto era imposible.
—Supongo que eso acaba de desmentirse —dijo ella.
—Sí.
Se quedaron un instante en silencio.
—El problema es que debo irme mañana.
—¿Mañana? —repitió ella—. ¿Y cuándo volverás?
—No lo sé. No hay forma de saberlo. Todo depende del trabajo. —Y añadió—: Espero que no te olvides de mí.
—No lo haré.
Ésas fueron las palabras que se llevó consigo y acarició muchas veces junto con imágenes tan nítidas como fotografías. Le habría gustado tener una foto suya, pero no se atrevió a pedírsela. La siguiente vez le haría una él mismo y luego la escondería entre las páginas de un libro en su despacho, sin nada escrito, ni nombre ni fecha. Se imaginaba a alguien que daba con la foto y preguntaba: «¿Quién es esta mujer?» Entonces él, sin decir nada, se limitaría a quitársela de la mano.
10
Cornersville
Caroline Amussen vivía desde muchos años atrás en un apartamento de Dupont Circle cuyo mobiliario —dicho sea de paso, no muy selecto— apenas había cambiado durante todo aquel tiempo: el mismo sofá alargado, las mismas lámparas y poltronas, la misma mesa de cocina esmaltada en blanco donde pasaba las mañanas fumando, bebiendo café y, tras concluir la lectura del periódico, escuchando por la radio a su locutor favorito, cuyas agudezas le gustaba repetir a sus amigos con una voz ya algo ronca, la voz de la experiencia y el alcohol. Tenía varias amigas, casadas o divorciadas, entre ellas Eve Lambert, compañera de la infancia unida por matrimonio con la familia Lambert y su inmensa fortuna. Eve la invitaba aún con regularidad a su mansión y en ocasiones a navegar con ellos, aunque Brice Lambert, de cara ancha y maneras exquisitas, no solía ir porque, según se murmuraba, prefería salir a navegar con otra, una joven reportera que escribía crónicas de sociedad. El barco les otorgaba una intimidad absoluta y, de acuerdo con los rumores, Brice tenía a su chica allí desnuda todo el día. Eso contaban, pero ¿quién lo había visto?, se preguntaba Caroline.
Almorzaba con las amigas y a menudo jugaban a las cartas por la tarde o ya de noche. Seguía siendo la más guapa y, con excepción de Eve, la mejor casada. Las otras, en su opinión, habían contraído matrimonio con hombres insulsos o de medio pelo, viajantes de comercio, gestores. Washington podía ser muy aburrido. Todas las tardes, a las cinco, se vaciaban las innumerables oficinas del gobierno y todos los funcionarios volvían a casa tras haber malgastado durante el día el dinero que tanto esfuerzo le había costado ganar a George Amussen, como le gustaba decir a él. Habría que suprimir el gobierno, decía, y toda su maldita maquinaria. Estaríamos mucho mejor sin ellos.
Amussen pagaba el alquiler de Caroline, aunque eso no representaba un sacrificio porque su empresa administraba el edificio y él cargaba el importe en el capítulo de gastos generales. Ella tenía una asignación mensual de 350 dólares y recibía además un dinero extra de su padre. No era suficiente para organizar fiestas o jugar a la ruleta, pero podía apostar de vez en cuando a los caballos o, cuando hacía buen tiempo, engalanarse e ir al hipódromo de Pimlico con Susan McCann, que había estado a punto de casarse con un diplomático brasileño, y lo habría hecho de no ser por un deplorable fin de semana en Rehoboth durante el cual, según le confesaría más tarde a Caroline, se había comportado como una estrecha. Él empezó entonces a salir con una mujer que tenía una tienda de antigüedades en Georgetown.
Caroline, por su parte, no se sentía desdichada. Era optimista, aún quedaba mucha vida en la que pensar, tanto la ya vivida como la venidera. No había perdido la esperanza de volver a casarse y durante aquellos años se había liado con algunos hombres, pero ninguno resultó adecuado. Quería uno que, entre otras cosas, despertase en Amussen la sospecha de que se había equivocado si alguna vez se cruzaban los tres, algo que acabaría ocurriendo tarde o temprano. No obstante, ella seguía estando resentida y no le preocupaba lo que él pudiera pensar.
Sabía que en su ociosa existencia bebía demasiado, pero un par de copas la reconciliaban consigo misma y, además, la gente se volvía más atractiva y alegre con unos tragos.
—En todo caso, te sientes más atractiva —le comentó Susan.
—Viene a ser lo mismo.
—¿Todavía sales con Milton Goldman? —le preguntó Susan a bocajarro.
—No.
—¿Qué ha pasado?
—De hecho, no ha pasado nada.
—Creía que te gustaba.
—Es un hombre muy simpático —admitió Caroline.
Simpático y propietario de inmuebles en Connecticut Avenue, unas pocas manzanas más abajo, pero ella recordaba muy bien una foto de él de niño, con un extraño traje y largos bucles en las sienes, como los de aquellos hombres con levita y sombrero negro que se veían en Nueva York. Y eso la disuadió de casarse con él, teniendo en cuenta su propio círculo de amistades. Pensaba en Brice Lambert y también, aunque ya no formaba parte de ese mundo, en la gente de Virginia. Así pues, la vida siguió su curso, cada semana igual que la anterior un año tras otro, hasta que empiezas a olvidar el camino. Pero una mañana ocurrió algo terrible. Caroline se despertó sin poder mover ni el brazo ni la pierna, y cuando intentó llamar por teléfono sus palabras se deformaban. No lograba que sonaran como siempre, llenaban su boca y salían desfiguradas. Había sufrido un derrame, le dijeron en el hospital, la recuperación sería larga y difícil. Diez días más tarde subió a un avión en silla de ruedas y voló hasta la casa de su padre cerca de Cambridge, en Maryland, en la orilla este de la bahía. Su hija Beverly se ocupó de llevarla al aeropuerto y dejarla en el avión, pero tenía tres hijos y no podía hacer mucho más, así que Vivian tendría que ayudarla.
La casa estaba en una tranquila calle de Cornersville. Era un bello y decrépito edificio de ladrillo construido en tiempos de la guerra civil y que Warren Wain, el padre de Caroline, había comprado para restaurarlo y convertirlo en la residencia de su jubilación, pero la reforma fue una tarea demasiado ardua, incluso con la ayuda de su hijo Cook, el tío de Vivian. Warren Wain había sido un arquitecto respetado en Cleveland cuya hija heredó algunas de sus virtudes y, desde luego, su bella estampa, cosa que no podía decirse de su hijo, que también estudió Arquitectura pero no acabó la carrera. Durante muchos años trabajó en el estudio de su padre, quien prácticamente lo mantenía. Cook tenía muy pocos amigos y nunca llegó a casarse. Salió con una divorciada durante cuatro o cinco años y un día le pidió matrimonio. Lo hizo comentando que tal vez deberían casarse.
—No lo creo —contestó ella con frialdad.
—Pensaba que querías casarte conmigo, y ahora te lo estoy pidiendo.
—¿Era eso lo que querías decirme?
—Sí.
—No lo veo claro. No saldría bien.
—Hasta ahora ha funcionado.
—Justamente porque no estamos casados.
—Entonces, ¿qué diablos quieres? ¿Lo sabes?
Ella no contestó.
La casa estaba en pésimo estado. Había montones de ladrillos apilados en un lateral y el camino que llevaba a la entrada principal estaba a medio terminar, con un tramo de losetas y otro de tierra. Las placas de yeso colocadas dentro para reemplazar el viejo enfoscado seguían sin pintar. Los ventanucos del sótano estaban rotos y Vivian vio una montaña de botellas vacías allí abajo. Le dijeron que eran de Cook. También había, aunque aún lo ignoraba, muchos cheques pagados a la licorería de Cambridge y talones «al portador» que Cook firmaba con el nombre de su padre. El anciano lo sabía, pero no se enfrentaba a su hijo. Sufría una dolorosa artritis y ahora, con una hija inválida e incapaz de valerse por sí misma, las tareas de la vida diaria representaban para él una carga abrumadora. Pero adoraba el campo. La casa estaba cerca de un prado donde se veía cómo el viento rizaba la hierba o el sol reverberando. En un islote cercano vivía un ganso blanco con los patos. Cuando pasaba un avión por el cielo, levantaba la cabeza y lo contemplaba graznando hasta que se perdía de vista.
Vivian se instaló en el cuarto inacabado donde el abuelo pensaba montar su estudio. La primera vez se quedó quince días, cocinando o llevando a su madre a las revisiones médicas y, una vez por semana, a la peluquería para que se animase un poco. Se mostraba atenta y simpática con Caroline, pero ella era la niña de su padre. Él la había enseñado a montar, a cazar, a jugar al tenis. Se había aficionado a todo eso más que Beverly y, seguramente, también quería más a su padre. Aquel hombre representaba muchas cosas, tal vez era un poco testarudo, pero, aparte de eso, no había nadie mejor que él.
Caroline, que a duras penas conseguía pasar de un balbuceo, ponía los ojos en blanco cada vez que Vivian mencionaba el nombre de Cook. Ésa era una de las señales más evidentes de lo que pensaba. Tenía una sonrisa boba en el rostro y la boca repleta de sonidos agónicos, pero en sus ojos chispeaba una expresión lúcida, lúcida y comprensiva. Tick, el labrador negro de Warren Wain, se echaba plácidamente a sus pies y golpeaba el suelo con su gruesa cola cuando se acercaba alguien. Como todo lo que había en aquella casa, también el perro había conocido tiempos mejores. Se movía con dificultad y en el hocico le afloraban motas blancas, pero tenía buen carácter. Cook, que no se preocupaba de afeitarse y siempre llevaba un jersey informe, lo sacaba a pasear.
—¿Cómo se las arreglan? —le preguntó Bowman a Vivian cuando ella regresó a Nueva York.
—Cook está gastándose todo el dinero y la casa se cae a pedazos.
—¿Y cómo está tu madre?
—No muy bien. No creo que pueda durar mucho allí. No están en condiciones de cuidarla. Hay que ayudarla a vestirse y también a otras cosas, bueno, ya puedes imaginarlo. Tendré que volver.
—¿No sería mejor llevarla a una residencia?
—No me gusta la idea, pero me temo que habrá que pensar en eso.
—Y Beverly, ¿no podría ayudar un poco más? Ella vive mucho más cerca.
—Beverly ya tiene suficientes problemas.
—¿Qué le pasa? ¿Los niños? ¿Bryan?
Vivian se encogió de hombros.
—Con la botella, viene de familia.
Partió de nuevo hacia Maryland sabiendo que habría de quedarse varias semanas más que la primera vez. Cuando llegó a Cornersville, la situación había empeorado por razones que enseguida averiguó. Había un descubierto en la cuenta bancaria y el anciano tuvo que afrontarlo. En albornoz y zapatillas, junto a la mesa del desayuno mientras Vivian fregaba los platos, Wain por fin dijo:
—Cook, escúchame, tengo que hablar contigo.
—¿Sí?
—No me gusta decir esto, pero quiero saber si has estado firmando talones con mi nombre.
—¿Con tu nombre? No. ¿Por qué lo dices? Sólo un par de veces.
—¿Sólo un par de veces?
—Sí, dos o tres como máximo. —Empezaba a ponerse nervioso—. Cuando estabas demasiado ocupado con Caroline para hacerlo tú.
—¿Para hacer qué?
—Ir al banco.
Wain se quedó quieto.
—¿Sabes? Cuando estuve en Francia, durante la guerra... —Apenas recordaba la guerra, allí sentado en una casa malograda frente a un hijo fracasado. Le costaba entender cómo había llegado de allí a aquí. La cara de Cook expresaba tedio y recelo—. En invierno, cuando hacía frío —dijo—, dibujábamos un círculo con gasolina en el suelo, lo prendíamos y luego saltábamos dentro para calentarnos antes de montarnos en los aviones. Nos preguntaban por qué hacíamos aquello y si no temíamos quemarnos. Seguramente íbamos a estar muertos al cabo de una hora, así que nos daba igual.
Había sido observador de la fuerza aérea y tenía fotos donde aparecía en uniforme, pero advirtió que estaba alejándose del tema.
—No entiendo nada —dijo Cook.
—¿Qué es lo que no entiendes?
—Adónde quieres ir a parar.
—¿Adónde? Pues a que un día estaré muerto y la cuenta del banco estará vacía. La casa se te vendrá abajo, tendrás que ocuparte de Caroline y ya me dirás cómo te las vas a apañar.
—Sólo he firmado algunos cheques para ahorrarte problemas.
—Ojalá supieras hacerlo —repuso Wain.
Una semana después de su llegada, Vivian se sentó al oscuro escritorio pegado a la pared en el estudio frustrado y se puso a escribir una carta. «Querido Philip», empezaba.
Siempre escribía «queridísimo Philip». ¿Era un lapsus o había algo más? Bowman sintió una premonición, un escalofrío que lo acometía mientras iba leyendo palabras extrañamente inusuales. Nadie podía saber lo que había ocurrido en Londres. Había sucedido en otro ámbito, un espacio por completo ajeno a ése. Continuó leyendo, muy nervioso. «Caro sigue igual. Le cuesta muchísimo hablar y tengo la impresión de que la agota el esfuerzo de hacerse comprender, así que lo deja por imposible, aunque se adivina lo que siente viéndole la cara. Casi siempre la saco yo a la calle, a veces el abuelo. Aparte de eso vemos la televisión o se sienta conmigo en la cocina. La casa está hecha un asco. Cook es un inútil. Anda por la ciudad haciendo no sé qué o se mete en su cobertizo. Pero ésta no es la razón por la que te escribo.»
Bowman volteó la hoja. Leía a toda velocidad, temeroso.
«No sé muy bien cómo expresarlo ni por qué lo digo, pero desde hace un tiempo tengo la sensación de que cada uno ha ido por su lado sin que hubiera mucho en común entre nosotros. No estoy hablando de algo en concreto (?)»
Aquí su vista saltó adelante. El signo de interrogación era una alarma. No sabía lo que significaba y resultó no ser nada. «Creo que no tienes la culpa. Y yo tampoco. Probablemente siempre ha sido así, pero al principio no me di cuenta. Ni yo encajo en tu mundo ni tú en el mío. Supongo que debería volver al mío.»
Aquellas palabras lo atravesaron como algo inexplicablemente fatídico. Era una carta de despedida. Dos noches antes de la partida habían hecho el amor con una almohada doblada bajo el vientre de ella, como una candorosa niña desnuda con dolor de barriga. Ella se excitó de una forma inusitada, tal vez por la manera como lo hacían o quizá porque habían alcanzado un grado mayor de intimidad, pero ahora veía con repentino y doloroso pesar que se había equivocado, Vivian estaba reaccionando a otra cosa, a algo que sólo ella conocía.
«A papá le daría un ataque si me oyera decir esto, pero no quiero nada, ninguna asignación. No quiero que me mantengas el resto de mi vida. No hemos estado juntos tanto tiempo. Si pudieras darme tres mil dólares para salir del paso, con eso sería suficiente. Sé sincero: sabes que no me engaño, ¿a que no? No estamos hechos el uno para el otro. Tal vez encuentre al hombre adecuado y tú a la mujer adecuada, o al menos a alguien más conveniente para ti.»
Su papá. Bowman nunca había convivido con una figura masculina poderosa que lo enseñara a ser un hombre y se había acercado a su suegro a pesar de que no congeniaban y de la enorme distancia que los separaba. No había entre ellos ninguna sintonía: ignoraba lo que su suegro pensaba o hacía. Lo recordaba sentado con una especie de tranquilidad criminal untando una tostada de mantequilla y tomando el café del desayuno la mañana posterior a la gran tormenta de nieve en Virginia, cuando todos se quedaron a dormir en la misma casa. Era una imagen perfilada en la memoria.
Un día después de redactar la carta, Vivian vio a su tío en el exterior de la casa empujando una carretilla con algo dentro. Divisó con espanto una pata que colgaba del borde. Salió corriendo mientras Cook dejaba la carretilla frente a la puerta principal.
—¿Qué ha pasado? ¿Está herido? —preguntó con ansiedad.
—Lo he encontrado cerca del cobertizo —dijo Cook.
—¿Está muerto?
—Creo que sí.
—Deberías llamar al veterinario. Y avisar al abuelo —dijo Vivian.
Cook asintió con la cabeza.
—Estaba tendido allí.
El abuelo salió a ver qué pasaba. Llevaba un viejo sombrero de paja, como un abogado rural. Se oía a Caroline gritando algo ininteligible. Wain acarició la pata del animal y luego, como si estuviera pensando en otra cosa, empezó a alisar su hermoso pelaje negro.
—¿Llamo al doctor Carter? —preguntó Vivian.
—No, no —dijo Wain—. No hace falta.
Las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Parecía avergonzarse de ellas. El doctor Carter era un veterinario patizambo que había perdido la visión del ojo izquierdo a raíz de un golpe en la cabeza. Levantaba la mano izquierda y decía: «Por ejemplo, no puedo vérmela.»
Cook permanecía callado y, en opinión de su padre, impasible. Wain lo recordaba de niño, travieso pero sociable, y cómo había ido cambiando poco a poco. Tenía una idea muy clara de lo que iba a suceder: Cook, huraño y todavía guapo, bajaría las escaleras el día del desahucio, las piernas desnudas por delante, llevando su albornoz gris estampado y el pelo canoso sin peinar. Cansado y con aspecto de tener jaqueca ahora que ya había dilapidado todo el dinero.
—Bien, ¿qué es lo que quieren? —diría.
Y no tendría ni idea de lo que iba a hacer a partir de aquel momento, ni con él ni con aquella hermana en silla de ruedas que ya ni siquiera intentaba hacerse comprender.
11
Entreacto
Al principio fue muy amargo estar solo, haber sido abandonado. La funda de la almohada estaba sucia, tenía que barrer. Estaba furioso, pero al mismo tiempo sabía que Vivian tenía razón. Habían vivido una vida de apariencias y en realidad ella no tenía nada que hacer, ni siquiera se ocupaba de la casa. Las toallas casi siempre mojadas, la cama mal hecha, los antepechos de las ventanas llenos de polvo. Se habían peleado a menudo por ello. ¿Por qué no limpiaba un poco?, le preguntaba él cuando intentaba hablar con ella.
Ella no se dignaba contestar.
—Vivian, ¿por qué no te dedicas a limpiar un poco la casa?
—Ésa no es mi ambición.
Que usara esa palabra, al margen de lo que hubiera querido decir, lo sacó de quicio.
—¿Ambición? ¿Qué quieres decir con ambición?
—No es mi objetivo en la vida.
—Ya veo. ¿Y cuál es tu objetivo en la vida?
—No voy a decírtelo.
—¿Y cuál es el mío?
—No lo sé —contestó desdeñosa.
Bowman estaba colérico. Podría haber partido la mesa de un puñetazo.
—¡Maldita sea! ¿Cómo que no lo sabes?
—Pues que no lo sé.
Era inútil hablar. Bowman no se sentía con ánimo de tenderse en la cama a su lado, tan grande era la sensación de alejamiento que se interponía entre los dos. Parecía emanar de ella. Él casi temblaba, no podía dormir. Al final cogió su almohada y se fue al sofá.
Ya no se percibía la presencia, aun invisible, de otra persona o la vibración de otros hábitos y maneras. Los cuartos estaban en silencio. Sólo quedaba la fotografía enmarcada del dormitorio, Vivian con ojos vagamente rasgados, la nariz un poco respingona y el labio superior caído. Por las noches leía en la cama, un vaso con hielo, el ámbar del whisky y su aroma sutil cerca del codo. Lo que ella había dicho seguía engastado en su memoria, y él sabía que tardaría mucho tiempo en olvidarlo.
—Te di tu oportunidad —le había dicho ella.
Y se negaba a añadir nada más. Su oportunidad, ¿era eso todo lo ocurrido?
—Vivian y yo nos hemos separado.
—Vaya —dijo Eddins—. Lo siento. ¿Cuándo ha sido?
—Hace una semana.
—Lo siento de veras. ¿Es definitivo?
—Creo que sí.
—Vaya por Dios. Creíamos que erais la pareja perfecta. Partidos de polo, patrimonio...
—No había ningún patrimonio. Su padre, entre otras cosas, es muy tacaño. Ni siquiera recuerdo si nos hizo un regalo de boda.
—Es horrible. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Por qué no te vienes a Piermont y te instalas con nosotros una temporada? Es una pequeña ciudad de clase obrera, pero muy agradable. Hay un par de restaurantes y varios bares. En Nyack hay un cine. Desde la mesa de la cocina, bueno, en este caso también la mesa del comedor, se puede contemplar el río.
—Tal como lo cuentas suena atractivo.
Por un momento se sintió tentado por la invitación: la vida idílica y relajada, la vieja casa en lo alto de la cuesta. Podía imaginarse los ritmos de una vida así: salir en coche bajo el fulgor de la mañana y volver ya anochecido, a veces tarde, cuando apenas hay tráfico y la noche se recorta sobre los árboles.
—No te preocupes por mí —contestó.
—Lo dices como si no admitieras réplica, pero recuerda que siempre tendrás la puerta abierta. Incluso te dejaremos espacio en la cama.
Se quedaron callados unos minutos.
—Me acuerdo bien de tu boda —dijo Eddins—. Qué paisaje tan bonito y qué mansión. ¿Qué ha sido de aquel juez trastornado por las mujeres pechugonas?
—Hace tiempo que no lo veo —dijo Bowman.
Vivian, sin embargo, se topó con el juez poco después de su regreso, aunque «topar» es un término inexacto. Stump se había enterado de la noticia y quiso expresar sus condolencias. La invitó a almorzar en el Red Fox, no sin cierto nerviosismo, aunque al fin y al cabo podía justificarse como viejo amigo de la familia, casi un tío. Llevaba un primoroso traje gris y el pelo perfectamente acicalado. Tras unas palabras corteses pero abruptas (como era habitual en él), le comunicó algunas novedades que en su opinión podrían interesarle. Iba a comprar la casa de los Hollis, la grande, no la granja de Zulla Road. Lo anunció mirando el mantel y echando luego una ojeada a Vivian.
—Odio esa casa —contestó ella—. No viviría allí por nada del mundo.
—Ah —replicó dolido el juez.
—No tiene nada que ver con usted. Es que nunca he soportado esa casa.
—Ah, no lo sabía.
Aquella joven no tenía pelos en la lengua, estaba claro, y hasta cierto punto eso lo complacía. Era la mujer más deseable que había visto en su vida. No habían tenido muchas oportunidades de conversar, de hablar en serio. Armándose de valor, le dijo:
—Bueno, hay otras casas...
Por un instante ella no supo a qué se refería.
—Juez... —dijo.
—John, por favor.
—¿Me está propo...? —dijo ensayando una sonrisa.
No era la clase de hombre que te desarma cuando sonríe. No sonreía al dictar una sentencia o fijar una sanción, y ahora quería dejar patente que estaba hablando en serio, pero aun así intentó ablandar un poco su expresión.
—Ya he pasado por un matrimonio fallido —dijo Vivian.
El juez había pasado por tres, aunque consideraba irreprochable su propia conducta.
—¿Por qué no se lo propone a Jean Clevinger? —sugirió Vivian alegremente, sin saber que la señora Clevinger, rica y muy jovial, lo había rechazado sin paliativos casi a las primeras de cambio.
—¡No, qué va! —exclamó el juez—. Jean y yo... no tenemos nada en común. No compartimos las cosas importantes, las más profundas.
Vivian no quería ni oír ni adivinar cuáles podían ser esas cosas.
—Creo que deberíamos seguir siendo amigos —dijo con cierto descaro.
El juez no se sintió desalentado. Al contrario, pensó que había hecho algunos progresos. Y podía tener paciencia ahora que por fin había manifestado cuáles eran sus intenciones. Cuando se levantaban para marcharse, señaló de forma vaga la mesa con su almuerzo y dijo:
—Que quede entre nosotros, sólo entre nosotros.
Bowman tuvo que comunicarle la noticia a su madre. No quería afrontar su decepción o sus preguntas, pero era inevitable. Fue a verla un fin de semana, no podía contarle aquello por teléfono.
—Vivian y yo nos hemos separado —anunció. Y sintió una automática punzada de vergüenza, como si admitiera un fracaso.
—Qué me dices —repuso Beatrice.
—En realidad, fue cosa suya.
—Vaya. ¿Y te ha dado alguna explicación? ¿Qué ha salido mal?
—No tengo ni idea. Simplemente no estamos hechos el uno para el otro.
—Volverá —profetizó Beatrice.
—Lo dudo.
Se hizo el silencio.
—¿Eso es todo? —preguntó su madre.
—¿Todo? No lo sé. ¿Me preguntas si hay otro hombre? Pues no. Su madre tuvo un derrame, aunque no estoy muy seguro de que eso haya influido. Un poco sí, supongo.
—¿Un derrame? ¿Ha muerto?
—No; está en Maryland con su padre. Vivian está ayudando a cuidarla.
—Bueno, lo lamento —dijo su madre, aunque él no supo a qué se refería.
No lo lamentaba en absoluto, sentía un júbilo ignominioso.
—Casi no conocía a Vivian —dijo con tono de pesar—. Nunca dejó que me acercara a ella. A lo mejor fue culpa mía. Quizá debería haberlo intentado más.
—No lo sé —contestó él.
Lo había aceptado estoicamente, pensó Beatrice, lo cual también podía significar indiferencia. Ojalá fuera esto último.
—La gente engaña —observó con delicadeza.
—Sí.
Había cosas que Beatrice no sabía, por supuesto, las cartas en sobres con franjas rojas y azules, las que llegaban de Londres, «me paso horas intentando no pensar en ti». Ésa en concreto lo había conmocionado y permanecía en su bolsillo. La llevaba para poder releerla de cuando en cuando, en la calle, si quería, o en su despacho.
—¿Por qué tardan tanto las cartas de Europa? —le preguntó a un viejo agente literario durante un almuerzo—. Los aviones cruzan el Atlántico en unas cuantas horas.
—Antes de la guerra no tardaban tanto —contestó el agente—. Una carta llegaba en cuatro o cinco días. La llevabas al barco antes de que zarpara y se la entregaban a su destinatario, en Londres, cuatro días más tarde. Con los aviones sólo tardan un día menos.
El sol por fin brillaba en Londres, escribió ella. Era como un lagarto, sólo quería tomar el sol en una piscina o ser una rana en un nenúfar, no una rana grande sino una verde y esbelta que nadase muy bien. Era buena nadadora, él lo sabía, ella misma se lo había dicho.
Escribía tendida en la cama después de rechazar todas las invitaciones, «te echo enormemente de menos». Él contestó: «Te añoro catorce veces al día. Sólo pienso en el momento en que pueda volver a tenerte. Cuando me despierto estoy media hora tumbado en silencio, pensando en ti. Puedo sentir cómo se abren tus ojos y me buscan.» No la conocía lo suficiente para expresar el violento deseo que sentía por ella, lo ansiaba pero no se atrevía. Adoro tu cuerpo, hubiese escrito, querría desnudarte, arrancarte la ropa como quien desenvuelve un regalo maravilloso. Pienso en ti, te sueño, te imagino. Qué hermosa eres, mi vida, mi amor.
Al final se decidió a escribir estas cosas. Estaba hechizado por su perfil, su radiante sonrisa, su desnudez, por la espléndida ropa que llevaba en un mundo privilegiado y remoto.
«Me has dado la vida», contestó ella.
Ese verano le dijeron que había muerto Caroline, su ex suegra. Apreciaba a aquella mujer, su aplomo innato cuando se emborrachaba, cosa que hacía con frecuencia. Mascullaba las palabras, pero se las quitaba de encima como hebras de tabaco pegadas a la lengua, como si pudiera pararse y desprenderlas con un dedo. Empezó a toser, cayó en el silencio y después al suelo, donde la encontró Vivian. Tal vez no murió en ese instante, pero estaba muerta cuando llegó la ambulancia. Bowman envió una corona de flores con lirios y rosas amarillas, sabía que a ella le gustaban. Nunca le llegó una respuesta, ni siquiera una breve nota de Vivian.
12
España
En octubre fueron a España. Ella ya había estado allí, no con su marido sino antes de casarse, con unos amigos. Los ingleses adoran España. Como a todos los pueblos del norte, les gusta Italia y el sur de Francia, las tierras del sol.
El cielo de Madrid era un vasto azul pálido. A diferencia de otras grandes ciudades, Madrid no tiene río, las imponentes avenidas arboladas son sus ríos, la calle de Alcalá, el paseo del Prado. En las esquinas patrullaban policías con gorras grises y caras tétricas. El país esperaba. Franco, el viejo dictador, el vencedor de la cruenta guerra civil que había preservado un país católico y conservador, todavía ocupaba el poder, aunque ya se preparaba para la muerte y la inmortalidad. No muy lejos de la ciudad se había excavado una tumba monumental en la ladera de un cerro granítico, el Valle de los Caídos. Cientos de hombres, presidiarios, habían trabajado para construir la sagrada basílica donde iba a reposar eternamente el gran jefe de la Falange bajo una cruz descomunal de ciento diez metros, un lugar visitado por turistas, sacerdotes, embajadores y, hasta que el último de ellos entregase el alma a Dios, los valientes soldados que habían combatido en sus filas. El cielo brillaba en una España sombría. Bowman logró que un cauteloso librero le vendiera un ejemplar del Romancero gitano, un libro prohibido por entonces. Le leyó algunos poemas a Enid, pero no la emocionó. El Prado era lóbrego, como si hubiese estado años sumido en el abandono, apenas se distinguían sus obras maestras. Fueron a un restaurante frecuentado por toreros, cerca de la plaza, a sitios muy ruidosos que abrían hasta altas horas, y, finalmente, tomaron una copa en el bar del Ritz, donde el camarero creyó reconocer a Enid aunque ella nunca había estado allí.
Fueron un día a Toledo y luego continuaron hasta Sevilla, donde el verano se demora y la voz de la ciudad, como dijo el poeta, arranca lágrimas. Pasearon por callejas ceñidas de altos muros, ella con tacones y con los hombros desnudos, y se detuvieron en una penumbra silenciosa cuando sonaron unos profundos acordes de guitarra. También el aire calló. Lentos acordes ominosos, el guitarrista severamente quieto hasta que una mujer antes inadvertida que estaba sentada junto a él levantó los brazos y comenzó a batir palmas como disparos para gritar luego con furia una sola palabra: «¡Dale!» Jaleaba una y otra vez al guitarrista, «¡Dale, dale!». Y entonces empezó a entonar, a salmodiar, un conjuro, porque no estaba cantando, recitaba lo que siempre se ha sabido, repetía acompañada por el tambor hipnótico e infinito de la guitarra: la seguiriya gitana, que cantó como si entregara su vida, como si estuviera convocando a la muerte. Era de Utrera, gritó, el pueblo de Perrate, el pueblo de Bernarda y Fernanda...
La mujer se llevaba las manos a la altura de la cara, palmeaba con ritmo seco, era una voz angustiada cantando desde la ceguera, con ojos cerrados, brazos desnudos, aros de plata en las orejas y largo pelo negro. El cante era suyo, pero también pertenecía a la tierra, a la enorme llanura de los jornaleros quemados por el sol y el calor fulgurante. Vomitaba la desesperación de la vida, la amargura, los crímenes, con palmas fieras e implacables. Hablaba de un lugar llamado Utrera, de la casa donde todo había sucedido, donde el amado halló una muerte infame. Entonces un hombre con pantalones negros y el pelo muy largo salió de repente de la oscuridad y sus tacones claveteados empezaron a martillear el suelo de madera y sus brazos se alzaron sobre su cabeza. La mujer cantaba con mayor intensidad aún entre armonías inexorables, el tenso taconeo salvaje, la plata, lo negro, el delgado cuerpo del hombre retorciéndose como una ese, los perros que correteaban a la sombra de las casas, el agua corriendo en la fuente, el rumor de los árboles.
Después, casi incapaces de hablar, fueron a un bar que daba al callejón.
—¿Qué te ha parecido? —preguntó él.
Ella sólo pudo replicar «¡Dios mío!».
Más tarde, en la habitación del hotel, empezó a besarla con furia, los labios, el cuello. Le bajó los tirantes de los hombros. Nunca podría tener nada igual entre las manos. Su vieja vida aprisionada había quedado atrás y ahora se había transformado como una revelación. Hicieron el amor como si estuvieran perpetrando un crimen, él la agarraba por la cadera, medio mujer, medio jarrón, volcando todo su peso en el acto que estaban consumando. En su agonía, ella gemía como un perro moribundo. Y se derrumbaron heridos.
Se despertó con el sol que atravesaba la fina cortina de encaje. Un baño le devolvió la energía. Ella seguía durmiendo, casi sin respirar por lo que parecía. De pie, junto a la cama, la miró asombrado. Y en aquel momento, la mano de ella surgió de las sábanas y lo rozó. Luego apartó la toalla y le agarró suavemente la polla. Lo observaba sin decir palabra. Había empezado a hincharse. Una gotita transparente cayó sobre su piel y ella alzó la muñeca y la lamió.
—Me casé con el hombre erróneo —dijo.
Ella estaba boca abajo y él se arrodilló entre sus piernas durante un rato que pareció muy largo. Luego empezó a colocarlas mejor, sin prisa, como si estuviera preparando un trípode. La primera luz del día le mostraba aquel cuerpo sin defectos, la hermosa espalda, las caderas torneadas. Ella notó cómo él iba entrando poco a poco, se palpó abajo, allí estaba, ahora empezaba a formar parte de ella. Comenzó el movimiento rítmico, lento, profundo y apenas cambiante, que fue haciéndose más y más intenso a medida que pasaba el tiempo. La calle estaba en completo silencio y en las habitaciones contiguas la gente seguía durmiendo. Ella empezó a gritar. Él intentaba ir más despacio para evitar que todo terminase y poder continuar un poco más, pero ella temblaba como un árbol a punto de ser derribado. Sus gritos se oían desde el otro lado de la puerta.
Se despertaron a las nueve con el sol dando de lleno en la pared. Ella volvió del baño y se metió de nuevo en la cama.
—Enid.
—¿Sí?
—¿Puedo hacerte una pregunta práctica?
—¿Qué quieres decir?
—No me he puesto nada —dijo.
—Bueno, si ocurriera algo... si ocurriera algo diría que es suyo.
—Cuando un hombre tiene muchos líos, ¿sigue acostándose con su mujer?
—Me parece que sí, aunque no en este caso. Durante un año no me ha tocado. O más de un año. Supongo que se nota.
—Qué decepción. Yo creía que había sido por mí.
—Era por ti.
El sol caía con furia. En la gigantesca catedral, las estatuas de los cuatro reyes, de Aragón, Castilla, León y Navarra, sostenían el recargado féretro de Colón. En el tesoro catedralicio se guardaban numerosos objetos hechos con el oro y la plata llegados desde el Nuevo Mundo.
Sevilla era la ciudad de don Juan, la ciudad andaluza del amor. Su poeta predilecto era García Lorca, pelo oscuro, oscuras cejas y una cara alargada, femenina. Era homosexual y un ángel del renacimiento español de los años veinte y treinta, sus obras dramáticas rebosaban música pura y fatídica, sus poemas, de vivos colores, estaban inspirados por una emoción ardiente y un amor desesperado. Había nacido en una familia rica, pero con quien sentía afinidad era con los pobres, los hombres y mujeres que trabajaban durante toda su vida en un campo abrasador. Despreciaba a la Iglesia, que muy poco hacía por ellos, y como dramaturgo y poeta se declaraba amigo de los gitanos. Su primer amor fue la música, tocaba el piano en la casa familiar de Granada. Sus colores eran el verde y el blanco de la plata, el color del agua nocturna y de las fértiles vegas que irrigaba y enriquecía.
Cuando un poeta se vuelve célebre, su fama supera la de cualquier otro artista, y eso le sucedió a Lorca. Lo mataron en 1936, al comienzo de la guerra civil, cuando fue ejecutado por compatriotas de la extrema derecha y luego enterrado en una tumba sin nombre cavada por él mismo. Su crimen fue lo que había escrito y defendido. La destrucción de los mejores es natural, confirma su grandeza. Como dijo Lorca, no hay consuelo para la muerte y eso embellece la vida.
Entre sus mejores poemas estaba la elegía a la muerte de un amigo, un torero que se había retirado de los ruedos pero que más tarde reapareció como homenaje a su cuñado, el gran Joselito. En su ajustado traje de luces, tal vez demasiado ajustado, estaba toreando en una plaza de provincias cuando la multitud soltó un alarido. El asta afilada y curva del toro le había atravesado como un cuchillo los pantalones entallados y la carne pálida que ceñían.
Dos días después de la cogida, «trompa de lirio por las verdes ingles», Ignacio Sánchez Mejías murió en un hospital de Madrid, adonde había exigido que lo llevasen. El famoso lamento empieza con unos graves sonidos litúrgicos que suenan como las campanas de difuntos. A las cinco de la tarde. El calor todavía sigue siendo asfixiante. Y el hombre condenado a morir, que todavía ciñe su traje de luces, yace en la pequeña enfermería de la plaza.
A las cinco en punto de la tarde.
Los versos se repiten, pasan y regresan. «Un niño trajo la blanca sábana, a las cinco de la tarde. Un ataúd con ruedas es la cama, a las cinco de la tarde. A lo lejos ya viene la gangrena, a las cinco de la tarde. Las heridas quemaban como soles, a las cinco de la tarde. Y el gentío rompía las ventanas.»
Uno vive, decía Lorca, cuando muere y la gente lo recuerda. La muerte de Sánchez Mejías, en 1934, fue como un aprendizaje de su propia muerte, presentida pero aún no imaginada. La tormenta cruel que iba a desgarrar el país ya se estaba formando. El niño con la sábana blanca estaba preparado. La espuerta de cal estaba preparada y el albero de la plaza ya había empezado a llenarse de sombras.
Lorca leyó por primera vez el Llanto a un grupo de gitanos durante la Semana Santa, y aquella noche durmió en la enorme cama blanca de un bailaor gitano, «en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento».
Aquel día comieron en un restaurante situado en el piso superior de un bar, al que se llegaba por una angosta escalera donde los camareros tenían que hacer contorsiones cuando subían y bajaban con sus bandejas. El restaurante ocupaba una terraza abierta en la que sólo un toldo de lona protegía del sol. Se sentaron a un lado, pero estar con ella significaba que todo el mundo los miraba. El río, que fluía despacio, quedaba a sus pies.
—¿Qué son las «almejas»? —le preguntó Bowman a Enid.
—¿Dónde ves eso?
—Aquí. Pone «almejas de la casa».
—No tengo ni idea.
Pidieron pescadilla, boquerones y patatas bravas. El calor del sol se colaba a través del toldo. Todas las mesas estaban ocupadas, y en una de ellas había un grupo de alemanes riendo a carcajadas.
—Es el Guadalquivir —dijo Bowman señalando hacia abajo.
—El río.
—Me gustan los nombres. Y tú tienes un nombre muy bonito.
—La infame señora Armour.
—También me gusta tocarte.
—Lo sé.
—¿Lo sabes?
—Hum.
Luego fueron a Granada. Los campos anegados de sol se deslizaban al otro lado de la ventanilla del tren atravesando su propio reflejo. Se veían colinas, hondonadas, miles y miles de olivos. Enid se quedó dormida. Tal vez a causa de un sueño o de algo desconocido por Bowman, dejó escapar un débil ronquido infantil, aunque sólo una vez. Nunca había tenido un aspecto más apacible.
A lo lejos, sobre una loma cercana a un pueblo, se veía una casa encalada rodeada de árboles, una casa donde él podría vivir algún día con Enid, el dormitorio fresco y verdoso sobre el sereno jardín, con las puertas orientadas hacia el balcón y las mañanas dedicadas al amor con el sol proyectado sobre el suelo. Ella se daría un baño con la puerta abierta y por la noche irían en coche a la ciudad (a cuál lo ignoraba, pero en cualquier caso estaría cerca de la casa, y además daba igual porque todas eran mágicas) y luego regresarían bajo la noche vasta y estrellada.
Pero al mismo tiempo no estaba del todo seguro de ella, y eso era algo que le pasaba a menudo cuando la veía silenciosa o retraída. Se daba cuenta de que estaba pensando en él o, peor aún, de que él no formaba parte de sus pensamientos. A veces le lanzaba una mirada que parecía un juicio. Él sabía que no debía mostrar temor, pero se sentía incómodo con aquella actitud circunspecta. Ella a veces salía para ir a la farmacia o al consulado (nunca se tomaba la molestia de explicar por qué debía ir al consulado) y él de repente percibía con absoluta claridad que iba a abandonarlo, que cuando volviera al hotel no hallaría sus maletas y que el conserje no sabría decirle dónde estaba. Y entonces tendría que salir corriendo a la calle para buscar su cabello rubio entre el gentío.
Lo cierto es que con algunas mujeres sólo hay incertidumbre. Llevaban diez días viajando y pensaba que la conocía, en la habitación la conocía, o al menos la mayor parte del tiempo, y también cuando se sentaban en aquel bar de color castaño que había en el hotel, pero no se puede conocer a alguien todo el tiempo, sus pensamientos, sobre los cuales más vale no preguntar. Ella ni siquiera advertía la presencia del guapo camarero, tan abstraída estaba en sus propias cavilaciones. El camarero, habituado a la admiración ajena, aguardaba casi afligido cerca de su mesa. Odiaba tener que volver a Londres, dijo entonces Enid.
—Yo también —dijo Bowman.
Ella guardó silencio.
—Es por tu marido —prosiguió.
—Sí, en parte por mi marido. O mucho más que en parte. No quiero irme de aquí. ¿Por qué no vienes a vivir a Londres?
Él no esperaba aquella propuesta.
—¿Ir a Londres? ¿Es que vas a pedir el divorcio?
—Me encantaría, pero por ahora no puedo.
—¿Por qué no?
—Por dos o tres razones. Y el dinero es una de ellas. No soltará nada.
—¿No podrías conseguirlo en los tribunales?
—Me agoto sólo de pensar en ello. El pleito, los jueces...
—Pero obtendrías tu libertad...
—Y también me quedaría sola. Libre y sola.
—No estarías sola.
—¿Me lo estás prometiendo? —preguntó.
No volvieron juntos a Londres. Bowman cogió un avión en Madrid y regresó a Nueva York. El asiento contiguo estaba vacío y miró un rato por la ventanilla. Luego se recostó con una sensación de alivio y profunda felicidad. España se perdía de vista a sus pies. Ella lo había llevado hasta allí. Lo recordaría durante largo tiempo. Los altos escalones del gran hotel Alfonso XIII, por los cuales, como quien asciende a un altar, subían banqueros y generales franquistas. Las veredas del Retiro, las hileras de estatuas blanquecinas.
En una guarda del Romancero gitano anotó los nombres de los hoteles, Reina Victoria, Dauro, del Cardenal, Simón. Habían dormido en una cama con cuatro almohadas, extraviados entre tanta blancura. En castellano se decía «desnudos»; es casi lo mismo en todos los idiomas, señaló ella.
Le pidió una copa a la azafata. Habían terminado de dar las instrucciones y ahora sólo se oía el zumbido monocorde de los motores. Se vio sentado allí como si mirase desde el exterior, pero también pensaba en sí mismo. Podía verse por entero, desde la mano que sostenía el vaso hasta los pies. Y qué afortunado era. Veía la pierna de otro pasajero, un hombre que viajaba en primera clase, una pierna vestida de gris. Y se sintió superior a él, quienquiera que fuese, superior a cualquier hombre. Hueles a jabón, le dijo ella. Acababa de darse un baño. Te has despojado del olor a macho. Ya volverá, le dijo él. La pierna trajeada le recordó Nueva York y su trabajo. Pensó en Gretchen y sus granos, que a veces la hacían aún más deseable. Pensó en la chica que había conocido en Virginia la Navidad anterior, Dare, que exhalaba lujuria, que podía ser tuya en un segundo... siempre que fueras el hombre adecuado. Había sucedido, había estado en España con una mujer que le había proporcionado una sensación de primacía absoluta. Había cruzado una línea desconocida. Aquel pelo rubio, aquel cuerpo delgado. Ahora sabía que era otra clase de hombre, la clase de hombre que había deseado ser, un hombre completo, acostumbrado a las maravillas. Enid fumaba y, aunque sólo lo hiciese esporádicamente, desprendía muy despacio la densa fragancia del tabaco. La luz del Ritz la embellecía. El sonido de sus tacones. No hay otra como ella, nunca habrá otra como ella.
Un día de aquel otoño regresó a la oficina después del almuerzo. Empezaba a hacer frío, en la calle la gente tenía el rostro enrojecido por el viento. El cielo carecía de color y las ventanas de los edificios, como ocurría incluso antes de aquella hora, estaban iluminadas. La oficina parecía inusualmente tranquila y se preguntó si todo el mundo se habría marchado ya. La quietud resultaba sobrenatural. Pero sus colegas no se habían ido, estaban escuchando las noticias. Acababa de ocurrir algo dramático: el presidente había sido asesinado en Dallas.
13
Edén
En la pequeña casa blanca de Piermont, en compañía de su mujer y de Leon, Eddins llevaba la vida de un rey filósofo. La casa seguía amueblada de forma muy austera. Había dos viejas sillas de enea con cojines cerca del sofá y una raída alfombra oriental. Había libros, dos mesillas de noche de bambú y una atmósfera de armonía. No les faltaba nada. En la cocina, que también era el comedor, estaba la mesa donde Eddins solía sentarse a leer con un cigarrillo humeante en una boquilla de ámbar y la grata sensación de que la casa descansaba en cierto modo sobre sus hombros, mientras su mujer y Leon dormían en el piso de arriba. Él, como Atlas, la sostenía.
Cuando paseaban por el pueblo vestían de manera informal; Eddins decía, hablando como un pintor de brocha gorda, que eso parecía lo que pedía el lugar. Llevaba abrigo, bufanda, chaqueta, pantalón de chándal y sombrero, aunque cuidaba más su aspecto cuando iba a la ciudad. Lo hacía en coche, generalmente solo, y siempre experimentaba un arrebato de emoción al cruzar el puente George Washington y ver las siluetas de los rascacielos a lo lejos. De noche conducía por una carretera de tráfico cada vez menos denso a medida que se alejaba de la ciudad, y al llegar aún vibraba un poco con la energía de Manhattan.
Durante mucho tiempo fueron una de esas nuevas parejas que la gente siempre envidia, una pareja libre de rutinas y mecanismos familiares, incluso de historia, y en las fiestas, cuando conversaban con alguien, ella le cogía a escondidas el pulgar. Por la noche se echaban en la cama y veían la televisión o escuchaban los chasquidos de la escalera sin preocuparse de que Leon apagara la luz. Noches con el gran río silencioso. Noches de llovizna. Toda la casa crujía en invierno, y en verano era como Bombay. A causa de Leon ya no podían tomar el sol desnudos en el jardín, como hacían William Blake y su mujer, pero ella colocó en el cabecero de la cama un pequeño rótulo donde ponía Umda, una especie de jefe o rey egipcio, y él sólo llevaba el pantalón del pijama.
Habían hecho amigos en el pueblo y en la localidad vecina, Grand View. Una noche, en el Sbordone’s, conocieron a un pintor de aspecto más bien lúgubre llamado Stanley Palm que se parecía a Dante en un cuadro en que el poeta aparece contemplando por primera vez a Beatriz. Vivía en una casa de hormigón que daba al río y tenía un pequeño estudio adosado. Se había separado de su mujer, Marian, tras doce años de matrimonio y tenían una hija de nueve, Erica. Erica Palm, se decía Eddins. Le gustaba el sonido de aquel nombre. Erica y Leon. Poco común pero muy moderno, los padres de ambos niños se habían divorciado o, al menos, habían roto. En el caso de Palm se debió a que su mujer estaba desanimada y se cansó de él: como pintor no iba a llegar a nada. No tenía galerista en Nueva York ni había conseguido fama alguna. Daba clases tres días a la semana en el departamento de arte del City College y el resto del tiempo trabajaba en su estudio pintando cuadros, muchos de ellos monocromáticos.
Aunque aún no había abandonado la esperanza, Palm tenía poca suerte con las mujeres, sobre todo en los bares. Estaba tomando una copa en Nueva York y cuando vio a una mujer que parecía estar sola se atrevió a decirle:
—¿Has venido con alguien?
Bastaba con echarle una ojeada para calarlo.
—Sí, mi amigo ha ido a buscarme una copa.
Palm no vio a nadie, así que al final preguntó:
—¿De dónde eres?
—De la Luna —respondió la mujer con frialdad.
—Ah, vale. Yo soy de Saturno.
—Tienes pinta de serlo.
Palm ya llevaba más de un año separado. Había cosas que no conseguía entender, le confesó a Eddins. Pintores que no eran mejores que él tenían éxito. Y había gente a la que todo le salía bien sin que pareciera costarle mucho. Una noche no pudo contenerse y llamó a Marian.
—Hola, nena.
—¿Stanley?
—Sí —dijo en un tono que tenía algo de amenazador—, soy Stanley.
—No había reconocido tu voz. Suena rara.
—¿Rara?
—¿Has estado bebiendo?
—No; estoy bien. ¿Qué haces? —preguntó Palm de forma más amable.
—¿Qué quieres decir?
—¿Por qué no vienes?
—¿Que vaya allí?
Él decidió soltarlo tal cual, según el espíritu de los tiempos.
—Me gustaría echarte un polvo —dijo atropelladamente.
—¿Qué?
—Hablo en serio.
Ella cambió de tema sospechando que Palm había estado bebiendo o escuchando algo.
—¿Qué has hecho últimamente? —le preguntó.
—Nada. He estado pensando en nosotros. ¿Por qué no eres buena conmigo?
—He sido muy buena.
—Estoy muy solo.
—Lo que sientes no es soledad.
—Entonces, ¿cómo lo llamarías?
—No puedo ir a verte.
—¿Por qué no? ¿Por qué no te portas como una buena mujer?
—Lo he sido muchas veces.
—Pero eso ahora no puede ayudarme.
—Lo superarás.
Estuvo hablando un poco más con él y al final de la conversación le preguntó si se sentía mejor.
—Pues no.
Pero un día fue al ayuntamiento para colocar el anuncio de una exposición en la que iba a participar y coincidió con una chica de pelo negro y jersey ceñido que lo trató amablemente. Se llamaba Judy y era más joven que él. Estuvieron charlando un rato y ella se quedó muy impresionada cuando supo que era pintor. Nunca había conocido a un pintor, le dijo. La chica se ofreció a llevarlo en coche a casa y por el camino, como si estuviera en trance, Palm se acercó a ella y le deslizó una mano por debajo de la chaqueta de cuero mientras conducía, como si fuera una estrella de rock. Judy no protestó y se convirtió en su novia. Palm le contó que se le había ocurrido montar un restaurante similar a los que en Nueva York frecuentaban músicos y pintores. Sería italiano y ya tenía decidido el nombre, Sironi’s, en honor de un pintor que le gustaba mucho.
—¿Sironi’s?
—Ajá.
Judy se entusiasmó con el proyecto. Le dijo que lo ayudaría en todo lo que pudiera y que sería su socia. Palm vio un sueño haciéndose realidad, la clase de sueño que rara vez se desvanece. El Sironi’s estaría en el pueblo, aunque también cabía la posibilidad de abrirlo en la carretera 9W. Judy prefería el pueblo porque no le gustaba la idea de estar lejos de todas partes, sobre todo por las noches.
—¿Por qué quieres abrirlo allí? —preguntó.
—Porque hay una casa vieja que alquilan cerca de una curva. Pero a Marian tampoco le gustaba la idea.
—¿Y qué tiene que ver Marian con todo esto? —preguntó Judy.
Stanley intuía que ellas no iban a llevarse bien, e incluso se sentía incómodo cuando Judy se quedaba a pasar la noche con él. Por eso le pedía que no dejase el coche muy cerca de su casa.
—¿Qué ocurre? ¿Temes que alguien me vea contigo?
—No es por eso. Es por Erica.
—¿No sabe ya Marian que tienes una novia? ¿Y qué pinta ella en este asunto?
—Marian no tiene nada que ver y me da igual lo que pueda pensar. Me importa un rábano lo que piense.
—No es verdad —dijo Judy.
A Stanley le molestaba todo aquello. Hablaba mucho con su mujer, y ella a veces telefoneaba cuando Judy estaba en casa. Era evidente con quién hablaba. Pero él era un artista y pensaba que no debía someterse a la mentalidad burguesa. Le pidió a Marian que escribiera una carta autorizándolo a ver a quien él quisiera y a acostarse con quien quisiera, aunque ella se negó a añadir en el lugar donde quisiera y de la forma en que quisiera.
Judy leyó la carta y se echó a llorar.
—¿Qué te pasa?
—¡Dios mío!
—¿Qué?
—Pero ¡si tienes que pedirle permiso!
Stanley diseñó los bocetos para la fachada de Sironi’s y para la zona de la barra, pero un incidente ajeno al restaurante dio al traste con el proyecto. El alcalde, que llevaba bastantes años en el cargo, un hombre con familia y muchos parientes en la localidad, tenía un lío con una cajera del Tappan Zee Bank. Una noche estaban haciéndolo en el coche de él cuando un diligente policía los alumbró con su linterna. La cajera alegó violación, pero luego se serenó un poco, y entonces el alcalde intentó explicarle la situación al agente, quien por desgracia resultó ser el jefe de la policía local. Los intentos del alcalde por impedir que se consignara el hecho en el libro de registros fueron infructuosos, y la consecuencia fue una hostilidad generalizada que dividió el pueblo en dos bandos (la mujer del alcalde se alineó con la policía) y una larga parálisis administrativa. El permiso del Sironi’s quedó indefinidamente encallado.
En Nueva York, Eddins almorzó un día en el Century Club, con su distinguido entorno de libros y retratos, acompañado por un famoso agente literario llamado Charles Delovet, que iba muy bien vestido y cojeaba un poco a resultas de lo que se rumoreaba había sido un accidente de esquí. En uno de los zapatos llevaba un alza que no se notaba demasiado. Delovet era un hombre con mucho estilo que resultaba atractivo a las mujeres. Tenía muy buenos clientes (se decía que incluso Noël Coward) y era dueño de un yate atracado en Westport, donde organizaba fiestas durante el verano. En su despacho tenía un cenicero de cerámica del Folies Bergère que exhibía las largas piernas de una bailarina en relieve y ostentaba esta leyenda en el borde: Plaire aux femmes, ça coûte cher, complacer a las mujeres sale caro. Durante un tiempo había sido editor y le gustaban los escritores, de hecho le encantaban. Casi no había escritor que conociera y no le gustase, o que no tuviera alguna cualidad admirable. Pero había excepciones: odiaba a los plagiarios.
—Penelope Gilliatt, Kosinski —decía—, menudos farsantes.
Cuando era editor, observaba, compraba libros, y ahora que era agente se dedicaba a venderlos, lo cual era mucho más fácil que decidir si una obra valía la pena. Lo mejor era que, una vez vendida, tu responsabilidad terminaba por completo. El editor cargaba con el asunto: si el libro funcionaba, tú te beneficiabas; en caso contrario, siempre había otros manuscritos esperando. Además, tienes la oportunidad, agregaba, de ver cómo progresa un escritor, hay una estrecha relación.
Una de las innovaciones de Delovet fue anunciar que se leerían todos los manuscritos enviados, aunque por ello cobraría una cantidad. Un equipo de lectores se pasaba el día leyendo manuscritos y redactando cartas de rechazo. «Creemos que adolece de falta de contundencia en el desarrollo narrativo... Con una mejor definición de los personajes podría acabar encontrando editor... Hemos experimentado un gran placer al leer algunos pasajes de esta obra... No encaja exactamente en nuestra línea editorial...» «¡Métanse la línea por donde les quepa!», contestó un escritor furioso.
Otra idea suya fue subastar los libros en vez de presentarlos, como era habitual, a cada editor y luego esperar su respuesta. Al principio los editores se negaron a participar, pero poco a poco fueron cediendo y al final aceptaron pujar contra sus propios colegas si el libro prometía ser un éxito o si el autor tenía suficiente fama.
Aquel día, durante el almuerzo, la conversación discurrió de forma franca y amable. Delovet desprendía el olor inconfundible del dinero, con su traje cruzado y su corbata de seda que parecía anudada por primera vez. Eddins se sentía atraído por todo eso.
—Dime, Neil, ¿cuánto ganas? ¿Qué salario tienes?
Vaya, pensó Eddins. Añadió dos mil dólares a la cifra real y soltó la suma sin pestañear. Delovet hizo un gesto de menosprecio hacia aquella cantidad, como si no valiera la pena considerarla. No es lo que podría ser, indicó.
—¿Debo tomármelo como una oferta de empleo? —preguntó Eddins.
—Por supuesto —contestó Delovet.
Y allí mismo acordaron el nuevo salario.
Robert Baum sabía que los editores siempre recibían ofertas de un salario mejor o un puesto de mayor responsabilidad, pero procuraba suplir esa desventaja con el prestigio de su editorial. Conocía a Delovet y había oído el rumor de que algunos de sus representados nunca habían cobrado los royalties que se les adeudaban, sobre todo los de países extranjeros que eran difíciles de localizar. Lo describió de forma muy escueta:
—Es un sinvergüenza.
Eddins se cortó el pelo y se compró una gabardina para el otoño en la British American House. Presentía que iba a gustarle su nueva vida. Al principio se ocupó de atar cabos sueltos con clientes de menor importancia, entre ellos dos escritores del Sur, uno de los cuales había sido predicador en Misuri y tenía, según Eddins, un talento natural.
Todo se hacía por correo. Eddins escribía (o endosaba a su secretaria) una carta en la que explicaba al destinatario qué revista había rechazado un cuento con, tal vez, un comentario elogioso por parte del editor. Ahora hay que probar en Harper’s o The Atlantic, añadía. Siempre procuraba ofrecer consuelo. Le caían bien los escritores, o los de cierto tipo, sobre todo si eran alcohólicos y hablaban su propio lenguaje. El antiguo predicador había escrito un relato conmovedor sobre una señora huesuda que vivía en una granja y tenía una cerda ciega, pero nadie quiso publicar esa historia. Flannery O’Connor había agotado todas las posibilidades literarias del Sur, lamentó el escritor con amargura.
Eddins sentía una gran simpatía por ambos, casi podía oír su acento sureño. Los dos tenían direcciones sin número. El que no había sido predicador vivía con su anciano padre en un remoto lugar. Eddins creía que estaba decepcionándolos. Debes hacer lo que se espera de ti, ésa era la norma. Si a los cinco años tenías que trabajar en el campo, lo hacías y procurabas hacerlo lo mejor posible. Si te reclutaban para servir a tu país, allá ibas y luego nunca alardeabas de ello, como había hecho su propio padre o aquellos antepasados que caminaron cientos de kilómetros tras la derrota en la guerra civil para regresar a sus casas y reanudar sus vidas.
En aquellas circunstancias, Eddins le sugirió a Delovet que les adelantara algo de dinero a los dos escritores como hacían las editoriales, o que incluso les concediera una asignación mensual, pero la idea cayó en saco roto. Después resultó que el yate de Westport no tenía motor, aunque eso Eddins sólo llegó a averiguarlo mucho más tarde. Mientras tanto descubría las interioridades de su nuevo oficio. Dena iba de cuando en cuando a Nueva York para echar un vistazo, como ella decía. Cenaban juntos y en un par de ocasiones los tres pasaron el fin de semana en un hotel enorme y algo decrépito, al principio de la Quinta Avenida.
Celebraron la Nochevieja en el Sbordone’s de Piermont con Stanley y su novia. Al final de la velada, la camarera estaba tan cansada y le dolían tanto las piernas que se sentó con ellos. El día de Año Nuevo, silencioso y soleado, Eddins se despertó muy temprano en el bienestar de su cama. Dena dormía plácidamente, su rostro parecía más sereno e inmaculado que nunca. Se sentía dolorido, pero a la vez rebosante de fuerza y deseo. Bajó un poco la manta y acarició a Dena casi hasta despertarla, la mano en su rabadilla y un poco más abajo. Notó el roce de su aprobación. Oían al niño en el piso de abajo y pusieron mucho cuidado en recibir calladamente el nuevo amanecer. Luego se quedaron adormecidos, uno en brazos del otro. Año Nuevo. 1969.
14
Moravin
Un viejo escritor, William Swangren, que conservaba cierta reputación por uno o dos libros de su juventud, les había enviado una novela que iban a rechazar, una especie de Muerte en Venecia norteamericana, bien escrita pero anticuada. Bowman lo había invitado a almorzar para darle la noticia. No podía ir a comer, contestó Swangren, sería más conveniente que se vieran en su apartamento. Un poco molesto por la presunción, Bowman acabó aceptando pese a todo.
El edificio, de insípido ladrillo blanco, perdido entre tantos otros de la Segunda Avenida, no era lo que Bowman había imaginado. Tenía un pequeño vestíbulo y un ascensor manejado por un portero sin uniforme. Swangren, con camisa a cuadros y pajarita, le abrió la puerta. Era un apartamento diminuto y abarrotado de trastos con vistas a los edificios de enfrente. Los muebles carecían de un estilo preciso. Había un sofá cama, estanterías, un dormitorio con la puerta cerrada (Swangren tenía un compañero llamado Harold, con quien convivía desde mucho tiempo atrás) y, cerca de la cocina, un enorme grabado azul celeste de un joven desnudo con el sexo colgando entre las piernas. En el mueble bar que había debajo y mientras hablaba, Swangren preparó dos tazas de té helado. Conservaba un buen porte con su desvaído pelo blanco (el sino de los rubios) y sus manchas de tabaco en las comisuras de la boca. Su conversación estaba llena de chismes y anécdotas, como si fuera un amigo de toda la vida. Había conocido a todo el mundo, Somerset Maugham, John Marquand, Greta Garbo. Había vivido muchos años en Europa, sobre todo en Francia, y conocía a los Rothschild.
Charlaron un buen rato y a gusto. A Swangren le encantaba recibir visitas. Habló de los escándalos que habían sacudido el universo académico, los miembros que tenían una reputación más que cuestionable y las peleas entre poetas. También de la homosexualidad en el mundo clásico, los placeres del sexo intercrural en la antigua Grecia y sus propias experiencias con la gonorrea. Tardó dieciocho meses en curarse, un médico francés tuvo que meterle un tubo a diario y cubrirle las lesiones con Argyrol.
Siguieron charlando y bebiendo té. Bowman esperaba el momento adecuado para sacar a relucir el asunto, pero Swangren estaba contándole lo ocurrido la noche que Thornton Wilder lo invitó a cenar en su habitación de hotel.
—Estaba algo atemorizado por mi notoria homosexualidad —dijo Swangren—. Había una botella de bourbon y una cubitera de hielo delante de cada uno, y se suponía que debíamos hablar de Proust, pero no recuerdo nada de lo que se dijo. Sólo sé que bebimos más de la cuenta y que acabé tan agotado y nervioso que finalmente dije que me iba a casa. Wilder se quedó despierto hasta el amanecer y fue de bar en bar hablando con el primero que pillaba. Era muy tímido, pero en una ciudad que no era la suya podía echarse a la calle y salir en busca de eso que interesa a la gente corriente. Tenía muy poca familia, sólo un hermano. Su hermana estaba en un manicomio.
Swangren había nacido en una granja del este de Ohio y tenía grandes manos de campesino. En la zona de los Alleghenies había capas de carbón bajo los campos, dijo, así que muchos granjeros, al final de la jornada, se dedicaban también a extraer un poco. Cuando cavaban bajo tierra tenían que apuntalar las galerías con vacilantes columnas de carbón, y al agotarse la veta retrocedían extrayendo esos pilares. Lo llamaban «desvenar las columnas».
Y eso era lo que él estaba haciendo entonces, desvenar las columnas.
Al final, Bowman sentía tanto aprecio por él que cambió de opinión y decidió publicar su novela. Por desgracia, sólo vendió unos pocos ejemplares.
Todo durante esa época estaba eclipsado por la guerra de Vietnam. Los ánimos de los numerosos opositores, jóvenes en especial, estaban inflamados. Las interminables listas de muertos, la escandalosa brutalidad, las continuas promesas de victoria que nunca se cumplían, convirtieron aquella guerra en el hijo envilecido, indigno de confianza e irreformable que, sin embargo, debe ser aceptado por la familia.
Al mismo tiempo, como una especie de cura, irrumpió de forma inesperada una nueva corriente artística. Se manifestaba en las artes plásticas, pero también en unas películas europeas que desprendían frescura y honestidad. Reflejaban un humanismo que parecía a punto de extinguirse. A causa de un confuso sentido del honor, Bowman se había negado a participar en una gran manifestación vistiendo su antiguo uniforme, pero estaba absolutamente en contra de la guerra, aunque ¿qué persona racional podría no estarlo?
Su vida, mientras tanto, era como la de un diplomático. Tenía una situación privilegiada y el respeto de la gente, pero muy pocos medios económicos. Trabajaba con individuos, algunos con mucho talento y otros inolvidables, como Auden, que llegaba muy temprano con sus zapatillas de felpa y se bebía cinco o seis martinis y luego una botella de Burdeos, el rostro lleno de arrugas y siempre envuelto en humo de cigarrillo; o Marisa Nello, más amante de poetas que poetisa, que subía las escaleras recitando a Baudelaire en un francés horroroso. Era una vida que daba mucho más de lo que exigía, con vistas a la historia, la arquitectura y la condición humana, y que incluso permitía pasar unas tardes incandescentes en España con las persianas cerradas y una cuchilla de sol ardiendo en la penumbra.
Se había mudado a un apartamento en la calle Sesenta y cinco, no muy lejos de la mansión recubierta de hiedra donde muchos años atrás había esperado la recomendación de Kindrigen. Tenía una mujer de la limpieza que iba tres veces a la semana y le hacía la compra. Le dejaba la lista en una pequeña pizarra de la cocina donde también le apuntaba las tareas especiales que debía hacer. Ocasionalmente, la mujer le dejaba comida en el horno, pero casi siempre cenaba en restaurantes o casas de amigos. Solía ir al cine o al teatro. A veces se decidía por el teatro en el último minuto, sin haber reservado la entrada, y en esos casos se colocaba en la puerta con su traje, su corbata y un letrero de cartulina en el que ponía «busco entrada». Normalmente acababa consiguiendo una. Sus óperas favoritas eran Aida y Turandot, y se sentaba en la oscuridad, rodeado por la blancura de las caras, y se entregaba a la grandeza de las arias, embargado por la reconfortante sensación de que el mundo que tenía delante era sólido y real.
A veces iba a fiestas de editores, las jóvenes que querían ingresar en ese mundo circulando con vestidos negros y rostros resplandecientes, chicas que vivían en apartamentos donde la ropa se amontonaba junto a la cama y donde se veían fotos de sus partidas de curling del último verano.
Le encantaba su trabajo. La vida discurría despacio pero con gran nitidez. En verano se reducía la semana, y todo el mundo se iba el viernes a mediodía y a veces no regresaba hasta el lunes al mediodía, ya que muchos pasaban el fin de semana en Connecticut o Wainscott, en viejas casas que, con suerte, habían comprado diez años antes por casi nada. A Bowman le gustaba la casa de otro editor, Aaron Asher, una granja casi oculta por los árboles. Otras casas también le evocaban imágenes de una vida ordenada, casas con encimeras sencillas, viejas ventanas y los placeres del matrimonio en su forma más común, que a veces podían superar todas las satisfacciones: el desayuno por la mañana, las charlas, las veladas hasta muy tarde y nada que sugiriera la idea de exceso o decadencia.
En la vida se necesitan amigos y un buen sitio para vivir. Él tenía amigos, tanto fuera como dentro del mundo editorial. Conocía a mucha gente y sabía que la gente lo conocía a él. Malcolm Pearson, su antiguo compañero de habitación, visitaba la ciudad con su mujer, Anthea, y a veces también con su hija, para ir a museos o galerías de arte cuyos dueños eran amigos suyos. Malcolm se había hecho viejo. Se quejaba de las cosas, caminaba con un bastón. ¿Me estoy volviendo viejo?, se preguntaba Bowman, aunque era algo en lo que no pensaba a menudo. Nunca había sido una persona especialmente joven o, por decirlo de otro modo, había sido joven durante mucho tiempo y ahora había alcanzado su verdadera madurez, ya que era lo suficientemente mayor para disfrutar de los placeres civilizados y no demasiado viejo para abandonar los más primarios.
La gente le pedía consejo o incluso apoyo. Una editora que le caía bien, una mujer con un rostro perspicaz que poseía la habilidad de captar el significado de una cosa al instante, tenía problemas con su hijo. A los treinta años era psicológicamente frágil y no había sido capaz de encontrarse a sí mismo. En cierto momento se encomendó a Dios y se volvió muy devoto. Fue en peregrinación a Jerusalén y se pasaba el día leyendo la Biblia. Su pasión, según le confesó a su madre, era «una pasión por lo absoluto». Eso, por supuesto, la asustó. Como suele ocurrir con las almas atormentadas, era dulce y bondadoso. Su padre lo había rechazado.
Lo único que Bowman podía hacer era escucharla e intentar consolarla. Todos los médicos y psicólogos habían fracasado. Pero al menos eso le servía de ayuda a la madre.
La gente lo veía como un hombre que no había formado aún una familia, aunque estaba en un momento perfecto para embarcarse en el proyecto. Parecía joven para su edad, cuarenta y cinco años. No tenía canas y aparentaba llevarse muy bien con la vida. Se lo veía también como una figura misteriosa que tenía el mágico poder de transformar a alguien en un autor conocido. Y la gente creía que era capaz de lograrlo. La mujer rubia que estaba sentada a su lado le dijo que le encantaba leer. Estaban en una cena para doce en un gran apartamento con obras de arte, un piano de cola y dos grandes salas que parecían complementarias. En una había cómodos sillones para tomar una copa; en la otra, una gran mesa de comedor, un bufete, un sofá en un extremo y un ventanal con vistas al parque.
Le encantaba leer, le dijo, pero el problema es que olvidaba lo que había leído: el único título que conseguía recordar en ese instante era Doña Flor y sus dos maridos.
—Ya —dijo Bowman.
Acababa de llevarse el tenedor a la boca cuando ella le preguntó:
—¿Qué clase de libros publican ustedes?
—De ficción y no ficción —contestó.
Ella lo miró asombrada, como si hubiera dicho algo sobrenatural.
—¿Cómo ha dicho que se llama?
—Philip Bowman.
Ella se quedó callada. Luego, señalando a un hombre que estaba al otro lado de la mesa, dijo:
—Ése es mi marido.
Era abogado, cosa que Bowman ya sabía.
—¿Quiere que le cuente una historia? —añadió ella—. Estábamos en casa de unos amigos en Cape Cod y también estaba invitado un arquitecto. Muy buen tipo. Se suponía que iba a ir con su novia, pero ella no se presentó. El hombre acababa de divorciarse. Había estado casado con una actriz, aunque la cosa sólo duró un año. Para él todo fue muy doloroso. Por cierto, ¿está usted casado?
—No —contestó Bowman—, estoy divorciado.
—Lástima —dijo—. Mi marido y yo llevamos veinte años casados. Nos conocimos en Florida (soy de Florida), cuando yo iba de un sitio a otro después del instituto y trabajaba en una tienda de antigüedades colgando cuadros. Él me vio allí y se enamoró. Vio a una chica blanca, rubia y con aspecto de buena familia (ya sabe que los hombres tienen eso muy metido en la cabeza), y cayó fulminado.
Más allá de la mujer y anfitriona de la cena, Bowman veía la puerta de la cocina, brillantemente iluminada.
—¿Qué está mirando?
—Un ratón acaba de pasar por el suelo de la cocina —dijo Bowman.
—¿Un ratón? Desde luego, tiene una vista estupenda. ¿Era muy grande?
—No; sólo un ratoncito.
—Bueno, ¿quiere oír el resto de la historia?
—¿Por dónde íbamos?
—Por el arquitecto...
—El arquitecto divorciado.
—Exacto. Pues bien, al final apareció su novia. Llevaba un vestido muy ceñido. No era una mujer adecuada para él. Quiero decir que hizo una entrada espectacular. Yo me vestía así antes, sé cómo son esas cosas. Pero lo cierto es —agregó de pronto— que me enamoré locamente de ese hombre. Estaba divorciado y era muy vulnerable. Después de la cena me quedé dormida en el sofá y luego me desperté. Allí estaba él. Conversamos un rato. Era muy guapo. Era católico. ¿Y sabe qué? Me volvía loca. Habría hecho lo que fuera por tenerlo, aunque eso era imposible en aquel momento.
Estaba bebiendo vino. Había perdido eso que podría llamarse compostura. Dijo:
—Probablemente no lo entienda. A lo mejor no lo he contado bien. Era dos años más joven que yo, pero conectamos de verdad. ¿Puedo confesarle algo? No ha pasado un día sin que me haya acordado de él. Aunque me imagino que usted debe de oír historias como ésta continuamente.
—No, la verdad es que no.
—Que quede claro que todo era pura fantasía. Tengo dos hijos, dos niños encantadores. Mi marido y yo nos conocimos en Florida en 1957 y ahora estamos aquí. ¿Sabe lo que quiero decir? Todo ocurrió muy deprisa. Mi marido es un buen padre y ha sido bueno conmigo, pero lo que pasó aquella noche, bueno, no consigo explicármelo. —Hizo una pausa—. Me dio un beso cuando se despedía —añadió.
Miró fijamente los ojos de Bowman y luego desvió la vista.
Al final de la velada encontró a Bowman cerca de la puerta y sin decir nada le pasó los brazos alrededor del cuello.
—¿Te gusto? —le preguntó.
—Sí —contestó para consolarla.
—Si alguien escribe esa historia —dijo ella—, por mí, encantada.
Enid nunca le preguntó si le gustaba, pero él estaba loco por ella. En Inglaterra fueron en coche a Norfolk, en el norte, una zona verde y llena de caballos, con grandes casas y ciudades deprimentes, para ver un perro. En Newmarket, cuatro o cinco mozos de cuadra, en mangas de camisa, estaban en una esquina mientras uno de ellos orinaba tranquilamente contra la pared. Cuando pasaban, el hombre se volvió hacia ellos, en especial hacia ella, y les enseñó la polla.
—Qué bonito —dijo Bowman—. Típicos chicos ingleses, ¿no?
—No cabe la menor duda —dijo Enid.
Pocos kilómetros más allá encontraron la casa que buscaban, un edificio bajo con fachada de estuco al final de un paseo. Salió a abrir la puerta un hombre con un jersey gris y unas mejillas tan encarnadas como un solomillo.
—¿El señor Davies? —preguntó Enid.
—Sí.
Estaba esperándolos.
—Supongo que querrán echarle un vistazo —dijo.
Rodearon la casa hasta un recinto protegido por vallas de alambre en la parte de atrás. Cuando se acercaban, unos perros empezaron a ladrar. Enseguida se les unieron más perros.
—No les hagan caso —dijo Davies—. Les viene bien ver a alguien.
Fueron caminando a lo largo de la valla casi hasta el final del recinto.
—Es éste.
Un joven galgo que yacía en un rincón de la perrera se irguió y se acercó con porte parsimonioso hasta la valla. Parecía el perro de un rey, blanco con una mancha gris en los cuartos traseros y otra en forma de casco alrededor de la cabeza. A los reyes y gobernadores de Oriente los enterraban con sus galgos. Enid metió los dedos entre el alambre para tocarle la oreja.
—Es muy bonito.
—Dentro de nada cumplirá cinco meses —dijo Davies.
—Hola —le dijo ella al perro.
Se lo había regalado un amigo, se llamaba Moravin y su padre era un galgo con un buen historial, Jacky Boy. Davies era entrenador. Se había pasado toda la vida rodeado de perros. Les contó que su padre había sido constructor y siempre había querido tener un caballo de carreras, pero al final tuvo que conformarse con criar galgos: comían menos. Davies había tenido algo de éxito, pero uno nunca se podía fiar, los galgos también traicionaban. Algunos prometían mucho y luego se quedaban en nada. Los habían criado para que fueran buenos corredores, pero no todos llegaban a hacerlo bien. Unos sólo arrancaban muy deprisa del box de salida, otros sólo eran buenos para las largas distancias, otros sólo corrían bien si iban por la parte exterior de la pista y otros preferían mantenerse pegados al carril de la liebre.
—No hay dos iguales —resumió.
Era un hombre cauteloso a la hora de hacer predicciones, pero tenía algunas esperanzas depositadas en aquel perro, que ya a una edad muy temprana había demostrado mucho interés en perseguir al muñeco de trapo y corría tras él con furia hasta que lo atrapaba con sus largas hileras de dientes. Luego demostró que sabía recuperarse bien en los descansos y no tuvo problemas para correr en las pruebas con otros dos galgos.
Pero todo salió mal el día de su primera carrera. Justo al comienzo otro perro chocó con él y ya no logró desembarazarse de la jauría. Durante toda la carrera se quedó aprisionado entre los demás galgos. Fue una decepción, les dijo el entrenador por teléfono.
—Pero eso no es justo —dijo Enid.
—Puede que no, pero en las carreras no hay justicia. Y no es más que su primera carrera. Sólo necesita recuperar la confianza en sí mismo.
Primero lo probaron unas cuantas veces con otros dos galgos. Demostró ser bastante rápido, pero en la siguiente carrera sólo quedó cuarto. Fue lejos de Londres y Enid no pudo presenciarlo.
En su tercera carrera, en Romford, le asignaron el box número dos y en los marcadores de las apuestas iba 20 a 1. Un bulto pasó a toda velocidad por el carril. Las puertas se abrieron de golpe y los galgos salieron en estampida. Estuvo casi todo el rato en cabeza, pero al final todos llegaron tan apelotonados que no se sabía quién había entrado primero, hasta que resultó que Moravin había ganado por una cabeza. «¡Nos quitamos el sombrero ante los calificadores!», exclamó un locutor mientras la banda de música tocaba, por lo ajustada que había sido la carrera. Pero no se refería a los jueces, sino a los individuos que habían calculado las apuestas. En los periódicos Moravin recibió los primeros elogios, «corre muy bien» o «no lo descarten todavía».
Ganó dos carreras más y empezó a granjearse cierta reputación. «Se ha alzado con el triunfo en tres de las últimas cinco carreras», escribían sobre él, y cosas todavía más impresionantes: «va como una flecha», «gana por cuatro largos».
Bowman fue en avión a Londres cuando el perro tenía que correr en el canódromo de White City, la pista más importante de la ciudad, pues atraía público de la zona de los teatros y tenía cierta distinción. Aquella noche sintió que la emoción se le subía a la cabeza: Enid y él eran una pareja que iba a las carreras.
De camino se pararon a tomar una copa. El bar estaba cerca de un hospital, y un letrero que había sobre la barra ofrecía descuentos del 15 por ciento al personal médico y los pacientes que tuvieran treinta o más puntos de sutura. En el canódromo había una multitud que iba de un sitio a otro bebiendo y charlando. La noche era oscura, estaba nublado y todo anunciaba lluvia. Las apuestas de Moravin iban 3 a 1. Davies había embadurnado al perro con un ungüento de su invención, como si estuviera preparándolo para la travesía a nado del canal de la Mancha, primero el lomo y la poderosa grupa, luego las patas, una por una, de arriba abajo. También le dio friegas en las cuatro, y como ya no oponía resistencia a estas manipulaciones, el perro se tumbó tan tranquilo mientras se las hacían.
Corría en la quinta carrera. Mientras llevaban los galgos a las puertas, empezó a lloviznar. Había dos blancos: Moravin y uno llamado Cobb’s Lad. La muchedumbre empezó a callar.
—Nunca había estado tan nerviosa —susurró Enid—. Es como si tuviera que correr yo.
Bowman vio que por alguna razón los corredores de apuestas ya sólo ofrecían 3 contra 2. Empezó el proceso de meter los perros en los boxes de salida. De repente surgió de la oscuridad la liebre mecánica y se abrieron los boxes. Los perros corrieron muy juntos hasta la primera curva y luego giraron en el otro extremo de la pista. La lluvia ya caía con fuerza. Las farolas dejaban a la vista rachas oblicuas que parecían láminas plateadas. No se podía distinguir un perro de otro, pero uno blanco iba entre los primeros. La jauría volaba y pasaba a ras de suelo como una exhalación. Era difícil imaginar que uno de aquellos animales pudiera dejar atrás a los demás. Cuando giraban en la última curva se distinguió en primer lugar las patas y el lomo de un galgo blanco, y así llegaron a la meta. Era Moravin.
La lluvia seguía siendo intensa cuando Davies lo llevó, protegido por un paraguas, a descansar un poco. Bowman le pidió prestado un paraguas a una mujer que estaba cerca de ellos en la tribuna y llevó a Enid hasta el podio. También habían llevado allí a Moravin, que subió con delicadeza, con la marca gris que le cruzaba la cabeza y le daba el aspecto de un forajido enmascarado. Cuando el entrenador lo levantó para señalar su victoria, sosteniéndolo entre los brazos como si fuera un cordero, la lengua le temblaba en la boca abierta. Era el galgo de Enid.
Fueron juntos a tomar una copa. Era probable que Davies hubiese tomado alguna ya, porque la cara le resplandecía de gozo.
—Es un buen perro —repitió varias veces—. Espero que apostase por él, señora.
—Sí, cien libras.
—Se han empeñado en apostar contra él. Los corredores han apostado su propio dinero para bajar las apuestas. Le tenían miedo, le tenían miedo.
Les dijo que se hospedaba con un amigo cerca de la ciudad. Hasta entonces nunca se había mostrado tan locuaz. Jubiloso, comentó: «Promete mucho, ¿eh?»
Lo dejaron en el pub y fueron a cenar a un restaurante de Dean Street con algunos amigos, entre ellos una mujer mayor con un maravilloso rostro como una pasa y una voz algo ronca. A Bowman le cayó bien. Ella dijo algo en italiano que él no oyó, pero se negó a repetirlo. Había estado casada con un italiano, aclaró.
—Lo fusilaron después de la guerra.
—¿Lo fusilaron?
—Como represalia —explicó—. Él sabía que iba a pasarle. Había mucha gente así. Su hermana, mi cuñada, que murió hace un año, se dio el gustazo de escupirle en la cara a Winston Churchill en la plaza de San Marcos. Todos eran fascistas, eso nadie puede negarlo. Pero, aparte de eso, mi marido era encantador. Ocurrió hace mucho tiempo, seguro que usted no se acuerda. Es demasiado joven.
—Claro que me acuerdo.
—¿Qué edad tiene? ¿Treinta y cinco?
—Cuarenta y cinco.
—Pues yo recuerdo la Exposición Colonial de Francia, en el 32 o en el 33 —dijo—. Las tropas senegalesas llevaban uniforme azul, un sombrerito rojo y los pies descalzos. Era un mundo distinto del actual, completamente distinto. ¿Cómo ha sido su vida?
—¿Mi vida?
—¿Qué es lo que más le ha influido?
—Bueno —contestó—, si examino mi vida en busca de las cosas que más me han influido, creo que han sido la Marina y la guerra.
—A los hombres les pasa eso, ¿no?
Bowman no estaba seguro de haber dicho la verdad, pero su mente había errado de forma involuntaria hacia aquellos recuerdos, que además protagonizaban sus sueños más recurrentes.
Dos semanas más tarde, cuando se preparaba para el Derby, Moravin corría en Wimbledon y se cayó en una curva; por lo que parecía, sin razón alguna. Tuvo una fractura de escafoides carpiano, no muy grave, y cuando le escayolaron la pata daba la impresión de avergonzarse, como si supiera que eso no era lo que se esperaba de él. Enid le acariciaba las paletillas, el suave pelaje blanco y gris. Tenía las pequeñas orejas echadas atrás y la mirada perdida.
El hueso tardó mucho en curarse, se les hizo eterno. Cuando por fin se curó, Enid fue a verlo, pero había algo que se había perdido para siempre. Fuera lo que fuese, era algo que no quedaba a la vista. El perro seguía tan elegante y fino como cualquier otro, pero nunca pudo volver a correr.
—Estoy absolutamente desolada —dijo Enid.
Tiempo después le consultaron el caso a Davies, y éste dijo:
—Podría haber corrido el Derby, pero se cayó. Siempre pasa algo así. Si alguna vez odias de verdad a alguien, regálale un puto galgo.
Enid lo acompañó al aeropuerto, algo que no hacía nunca. Mientras esperaban, él se sintió incómodo. Y no fue por nada que hubiera dicho ella, sino por su silencio. Estaba perdiéndola y no podía evitarlo. No iban a casarse. Ella ya estaba casada y había contraído un extraño compromiso matrimonial con su marido, un compromiso que Bowman jamás llegó a conocer. Enid le había dicho que no podía vivir en Nueva York porque su vida estaba en Londres. Bowman sólo era una faceta diminuta en la vida de la gran ciudad, pero quería seguir siéndolo.
—Quizá vuelva el mes que viene —dijo.
—Sería fantástico.
Se despidieron en la terminal. Ella hizo un breve saludo con la mano mientras él se alejaba.
Al subir al avión notó que el vacío se apoderaba de él, y antes del despegue sintió una terrible tristeza. Como si fuera a ver Inglaterra por última vez, se asomó a la ventanilla para contemplar el paisaje que iba alejándose. De pronto empezó a añorarla. En el aeropuerto debería haberse puesto de rodillas delante de ella.
En el vestíbulo enmoquetado del Plaza, una noche de invierno, Bowman se topó con una mujer algo rechoncha que llevaba un vestido azul. Era Beverly, su antigua cuñada, y su barbilla casi había desaparecido por completo.
—Vaya, pero si es mister Nueva York —dijo.
Bryan estaba a su lado. Bowman le estrechó la mano.
—¿Qué hacéis en la ciudad?
—Voy al tocador —contestó Beverly—. Te veré en el bar, si es que lo encuentro —le dijo a Bryan.
Éste no perdió la calma.
—No le hagas caso —le dijo cuando ella se fue—. Hemos venido a ver un par de espectáculos. Y Bev quería tomarse una copa en el famoso Oak Room del Plaza.
—Está ahí, todo recto. Oye, tienes buen aspecto.
—Tú también.
No tenían mucho de que hablar.
—¿Cómo van las cosas? —preguntó Bowman—. ¿Cómo está Vivian? No sé nada de ella.
—Bien, no ha cambiado mucho.
—¿Ha vuelto a casarse? Supongo que me habría enterado.
—No, no ha vuelto a casarse, pero ¿sabes quién sí lo ha hecho? George.
—¿George? ¿Ha vuelto a casarse? ¿Y con quién?
—Con una mujer de allá, Peggy Algood. Me parece que no la conoces.
—¿Cómo es?
—Bueno, ya puedes imaginártelo, diez años más joven que él. Alguien con quien es fácil entenderse. Ya se había casado un par de veces. Se dice que le envió una postal a su madre durante su segunda luna de miel: «Éste tampoco vale.» Sé que sólo es una anécdota, pero me gusta esa mujer.
—Vaya. Me alegro de que nos hayamos visto. Es una lástima que nuestras vidas... hayan ido por caminos divergentes. ¿Cómo está Liz Bohannon? ¿Sigue haciendo vida social?
—Sí, aunque creo que ahora no monta a caballo. Pero ya no nos invita a su casa, desde que Beverly contó ciertas cosas.
De Bryan podía decirse que era sincero cuando hablaba de su esposa y que no se quejaba. La trataba con displicencia, como si se tratara del mal tiempo.
—¿Qué musical vais a ver?
—Pal Joey.
—Es muy bueno. Ojalá podamos vernos pronto.
—Sí, ojalá.
15
Una casa en el campo
Un caluroso día de junio, Bowman condujo hacia el norte desde Nueva York, siguiendo casi todo el rato el curso del Hudson durante más de cuatro horas, hasta Chatham (lugar en otro tiempo sagrado por una diosa del amor, la poetisa Edna Millay, sirena de los años veinte), donde iba a pasar dos días trabajando en un manuscrito con uno de sus autores favoritos, un hombre de unos cincuenta años, rostro cuadrado, ojos azules y pelo ralo que en su juventud había dejado sus estudios en Dartmouth para enrolarse en la marina mercante durante tres años. Se llamaba Kenneth Wells. Él y su mujer (la tercera, aunque Wells no parecía hombre de varios matrimonios, era corto de vista y poco agraciado; ella estaba casada con un vecino cuando un buen día se escapó con Wells a México y ya no regresó) vivían en una casa que a Bowman le gustaba y que permanecía en su memoria como un paradigma. Un sencillo edificio de madera no muy alejado de la carretera y con aspecto de granja o establo. Se entraba por la cocina. Había un dormitorio a un lado y la sala de estar al otro. El dormitorio principal estaba arriba. Las puertas interiores eran, por alguna razón, un poco más anchas de lo normal y algunas tenían un montante acristalado en la parte superior. Podría haber sido un hotelito familiar, un hotel del Oeste.
Fue un día muy largo. El verano se había adelantado y el sol flagelaba los árboles del campo con una fuerza cegadora. En las poblaciones del camino, chicas bronceadas paseaban indolentemente frente a unas tiendas que parecían cerradas. Las amas de casa conducían sus coches con un pañuelo anudado en la cabeza. Sus maridos, con cascos amarillos, se apostaban junto a letreros que avisaban de obras en la carretera. El paisaje era hermoso pero lánguido. La inanidad de las cosas se elevaba como el sonido de un coro que convirtiese el cielo en un espacio más vasto y azul.
Las largas y estériles negociaciones para terminar con la guerra de Vietnam proseguían en París tras varios meses. Estados Unidos vivía en un estado de continua y violenta agitación, el país entero desgarrado por la guerra, pero Wells parecía extrañamente ajeno a todo aquello. Le interesaba más el béisbol, y de otras pasiones se mantenía alejado. Era un lector voraz, igual que su mujer. Cada cual tenía estantes donde colocaba sus propios libros. Sobre un viejo escritorio con tablero de mármol se amontonaban muchos volúmenes, casi todos nuevos. Muy cerca, fijada en la pared, una postal de la plaza Mayor de Bolonia junto a las fotos de una chica en biquini y un plato de pasta, ésta recortada de una revista.
—T T T —dijo Wells.
—¿T T T?
—Tetas, Torres y Tortelinis.
Sonrió dejando al descubierto los huecos que separaban sus dientes, parecían colmillos de morsa que apuntaban en distintas direcciones. También tenía una foto en blanco y negro de unas mujeres alemanas llorando emocionadas durante un desfile nazi y, en el piso de arriba (aunque nadie había llegado a verla), otra enmarcada de una mujer tendida en una cama y desnuda de cintura para abajo. Escribía sofisticadas novelas de detectives cuya protagonista era una rolliza mujer de unos cincuenta años que se llamaba Gwen Godding y se había casado cuatro veces, la segunda y más larga con un policía de tráfico californiano. Había enviudado en dos ocasiones y aún abrigaba la esperanza de volver a casarse. Era afable e inteligente y, de acuerdo con la descripción de Wells, su maquillaje podría haber pasado por una careta de carnaval o una máscara mortuoria. Wells se documentaba meticulosamente y trabajaba como un granjero; de hecho, sus musculosas mandíbulas le daban ese aspecto. Llevaba gafas de montura metálica, a veces dos pares al mismo tiempo, pero si quería examinar algo de cerca se las subía a la frente. Sus libros se vendían muy bien y una productora de cine le había comprado su primera novela como vehículo de lucimiento para una estrella bastante madura.
Le gustaba escribir a mano, leer el manuscrito en su escritorio y luego mecanografiarlo. Casi nunca hablaba de su época en el mar, sus años de trabajo, como la llamaba, cuando volvía a casa tambaleándose ya por la mañana con la camisa por fuera, un pack de seis cervezas en la mano y una infección de gonorrea. Recordaba un hotel de Samoa donde había un letrero que rezaba: «Servicio de habitaciones limitado debido a la distancia de la cocina.»
—No se podría decir eso de este lugar —observó.
Estaban en la cocina.
—¿Por qué elegiste vivir aquí? —preguntó Bowman.
—Quería alejarme del agua. Cuando nos fuimos de México (la verdad es que me harté de México, había mosquitos gigantes, los llaman zancudos) vivimos en St. Croix, en Frederiksted. Teníamos la vieja casa de un capitán danés, junto a la orilla del mar, con postigos de madera, hibiscos y palmeras. ¿Has estado en Frederiksted? Casi todos son negros y el trabajo brilla por su ausencia. En el banco había un cartel de «se alquila», pero por la noche veías a unas negras monumentales saliendo del hotel con sus vestidos blancos. La biblioteca estaba justo enfrente de donde vivíamos. Veíamos a las estudiantes, todas muy altas, arrellanadas frente a las mesas con los brazos colgando sobre las sillas y los chicos que se pasaban las horas susurrándoles al oído. Comprendías en qué consistía la esclavitud. Nadie leía, los únicos libros que alguna vez salían de allí trataban sobre el embarazo.
Su esposa, Michele (él la llamaba Mitch), era una mujer tranquila y pausada de unos cuarenta años, siempre atenta y tolerante con él. Conocía sus opiniones y su carácter. Aunque se apreciaban pocas pruebas de discordia, alguna rencilla debía de haber. Bowman, en todo caso, sentía con ellos el fuerte reclamo de la vida conyugal, de una existencia compartida en el campo, la neblina al amanecer, la serpiente en el jardín, la tortuga en el bosque. Enfrente se alzaba la ciudad con sus incontables atractivos, el arte, el comercio carnal, la intensificación de los deseos. Una ópera formidable con un reparto infinito, un gran tumulto salpicado de escenas solitarias.
Bowman notaba la falta, no necesariamente de matrimonio, sino de un centro tangible en torno al cual la vida tomase forma y hallara por fin su sitio. El origen de esa sensación, lo percibía con claridad, era aquella casa, la de Wells, y la descripción de la vivienda del capitán en Frederiksted. Se imaginaba una casa propia, aunque sólo borrosamente. Pero la vio ese otoño. Llovía, el agua empañaba las ventanas y había encendido la chimenea para combatir el frío.
Decidió buscar.
—Querría una casa pequeña con una o dos habitaciones extra —le dijo a la agente, una mujer más bien áspera que pertenecía a la junta directiva del club de golf cercano.
—No entiendo qué significa «habitación extra».
—Bueno, ¿por qué no empezamos viendo algo? Enséñeme una o dos que le gusten.
—¿Y en qué horquilla de precios se movería usted?
—Digamos que a partir de dos mil dólares —le dijo Bowman para fastidiarla.
—No tengo nada en esa categoría —dijo—. Como comprenderá, regento un negocio.
—Lo sé. Y ahora dígame, ¿cuánto costaría una casa de dos dormitorios?
—Depende de la casa y su ubicación. Rondaría entre los sesenta y los doscientos mil dólares, siempre al sur de la carretera.
—No quiero una casa rodeada de árboles en medio del bosque. La prefiero bien situada y muy luminosa.
Era difícil saber si aquella señora le prestaba atención. No le enseñó nada interesante, pero tras una hora y media muy desapacible, cuando pasaban por un campo rodeado de árboles, se paró junto a una entrada y dijo:
—Ésta es más cara, pero creo que debería mostrársela.
De hecho estaba exhibiendo su autoridad. Condujo por un camino recto no muy bien conservado a la sombra del tupido follaje. Había algo casi sepulcral. El verde intenso sucumbió frente a un inesperado edificio de madera oscura que se levantaba sobre un montículo. Era como una casa de las Adirondack construida para los dioses de la montaña en un terreno abierto pero bordeado por un alto dosel de ramas que parecía un manto de nubes. La casa se llamaba «Crossways» y había sido diseñada por Stanford White, otra de cuyas grandes casas, «Flying Point», a orillas del mar, se había quemado.
Subieron por unos escalones de madera y entraron en un sosegado interior con muebles confortables y una luz equilibrada. El suelo estaba bien pulido, pero no brillaba. Las ventanas eran amplias, diáfanas. El edificio tenía forma de cruz y cada brazo daba a un sendero arbolado que se adentraba en los campos. Había pasado por varios propietarios y costaba millones.
Cuando regresaron al coche, Bowman dijo:
—Ha valido la pena.
Pero no volvió a hablar con esa agente.
No le gustaban las mujeres que te miran por encima del hombro sea cual sea el motivo. Dentro de ciertos límites, prefería lo contrario. Rara vez encuentra uno todas las cualidades que valora, aunque tampoco le daba muchas vueltas al asunto. Había tenido varias aventuras. A medida que pasaban los años, también las mujeres se hacían mayores y menos proclives a locuras o devaneos. Pero la ciudad bullía, el movimiento feminista la había cambiado. Solía llevar traje, siempre iba al trabajo con uno. En la escalera mecánica de la estación Grand Central, una hermosa joven de piel morena y gestos plácidos le preguntó:
—Hola, ¿adónde vas?
—¿Perdón?
—Te preguntaba si ibas a algún sitio por aquí cerca —dijo ella.
—Voy a la calle Cuarenta y uno.
—Ah, ¿vas a una oficina?
Bowman no lograba adivinar qué quería aquella chica.
—¿Por qué lo preguntas?
—Bueno, podríamos darnos los números de teléfono y llamarnos algún día.
—¿Para qué? —preguntó.
—Negocios.
Una respuesta lacónica. Su impermeable, observó Bowman, no estaba muy limpio.
—¿Qué clase de negocios?
—Ya te lo puedes imaginar.
La chica clavó la vista en él. Tenía la dignidad de un forastero, la dignidad del África occidental, y cierto aire de hastío.
—¿Cómo te llamas? —preguntó Bowman.
—¿Yo? Eunice.
Bowman se tanteó el bolsillo en busca de un billete. Sacó uno y lo puso en la mano de la chica, diez dólares.
—No —dijo ella—, no hace falta.
—Cógelo, Eunice, es un anticipo.
—No.
—Tengo que irme —dijo Bowman, y se alejó de allí.
Para celebrar el vigesimoquinto aniversario de la editorial, Baum dio una fiesta en un restaurante francés. Fueron muchos invitados, casi todos conocidos por Bowman. En un extremo de la sala divisó a Gretchen, que desde hacía tiempo trabajaba también como editora en un sello que publicaba libros de bolsillo. Se había casado y tenía hijos. Se acercó a saludarla.
—Me alegro de verte —le dijo.
Conservaba el porte que le había permitido desdeñar sus terribles granos, los cuales, por cierto, habían desaparecido. En su frente y sus mejillas, ahora tersas, se atisbaban unas pequeñas cicatrices apenas perceptibles.
—¿Cómo estás?
—Muy bien —contestó—. ¿Y tú?
—Lo mismo. Estás estupenda. Hace mucho que no nos vemos. ¿Cuánto, seis años?
—Más —respondió Gretchen.
—No parece que haya pasado tanto tiempo. Te echamos de menos. Neil se fue, creo que ya lo sabes. Trabaja con Delovet. Se ha pasado al enemigo.
—Lo sabía.
—Estaba loco por ti —añadió Bowman—, pero ya tenías novio.
—No tenía novio.
—Creía que sí.
—Estaba casada.
—No tenía ni idea.
—Fue breve —explicó ella.
—Parecías tan inocente...
—Era muy inocente.
Todavía lo era. También, aunque él no lo había advertido hasta entonces, algo tímida.
—Echo de menos a Neil —dijo Bowman—. Apenas nos vemos últimamente.
—Me enviaba poemas —dijo ella—. Por aquel entonces, quiero decir.
—No lo sabía. Neil estaba colado por ti. Pero hubo varios poemas que no te mandó.
—¿De verdad?
—Bueno, no eran gran cosa.
—No estaba segura de que yo te gustase —repuso ella.
—¿Por qué? Me sorprende que digas eso. Me gustabas mucho.
—Neil no me interesaba... —Continuó sin un ápice de dramatismo—: Me gustabas tú, pero nunca tuve valor.
Bowman estaba perplejo.
—Tenía esposa —dijo.
—Me daba igual.
—No deberías contarme eso ahora. No sé, es desconcertante.
—Y ya que confieso —prosiguió ella—, también debería añadir que nada ha cambiado. —Lo declaró sin adornos—. ¿Por qué no me llamas? Me encantaría verte.
Lo miraba a los ojos. Él no sabía qué decir. El marido, que estaba pidiendo unas copas en la barra, regresó justo en ese momento. Los tres conversaron un rato. Bowman intuyó que no había secretos. Aquella noche no volvió a hablar con ella.
Ahora, por supuesto, la veía de otra manera. Tuvo la tentación de llamarla, pero pensó que no estaría bien, y no sólo desde el punto de vista moral. Ya no eran las personas que habían sido. Sin embargo, la admiraba: aquella chica desfigurada se había transformado en una mujer segura de sí misma. Aún tenía una edad apta para la desnudez. Bowman podía disponer de unas horas libre por la tarde, casi cualquier tarde, y ella también. No sería una imprudencia, sino el pago de una deuda.
Eres un idiota, se dijo. Por la mañana se miró en el espejo. Tenía el pelo más ralo, pero su cara, pensó, seguía igual. Había llegado a un punto en que conocía bien sus cualidades, entre ellas la de conseguir que los escritores quisieran publicar con él. Sabía que algunos de los mejores empezaban como periodistas y a menudo terminaban en el periodismo cuando la pasión desfallecía. También sabía que una de sus virtudes era ganarse la hostilidad de la gente. Eso venía en el paquete. Podía hablar de libros y autores, de la literatura que florecía en un país o en otro, citando no a un gran escritor sino a un grupo, del mismo modo que se necesita mucha leña para encender una buena hoguera porque dos palos no bastan. Cierto día pontificó sobre literatura rusa, tal vez habló demasiado de Gogol, y luego prosiguió con la inglesa y la francesa. París y Londres habían tenido sus grandes períodos. Ahora, sin duda, era el turno de Nueva York.
—¿Tendría el genio la bondad de decirnos su nombre? —preguntó un individuo sentado al otro lado de la mesa.
Se relacionaba, aunque no estrechamente, con algunos poetas, pero no los editaba, si el término resulta aquí válido, considerando que los poemas son en esencia inviolables. La poesía solía dejarse en manos de McCann, a quien habían contratado poco más o menos para sustituir a Eddins. Era un tipo del Este que caminaba con bastón. Contrajo la polio junto con su compañero de cuarto en Groton cuando ambos se contagiaron atendiendo al capitán del equipo de fútbol, que había caído enfermo. En aquella época, los años treinta, había una epidemia cada otoño y los padres vivían aterrorizados. McCann estaba casado con una periodista inglesa del Guardian que a menudo se encontraba de viaje.
Los libros de poemas se vendían muy mal. Publicarlos era un acto de caridad (decía Baum, sobre todo cuando quería provocar a McCann), pero constituían un valioso ornamento para el prestigio de la editorial. Dado que muy poca gente leía poesía después de la universidad, los poetas vivían enzarzados en una lucha feroz por alcanzar la preeminencia. La concesión de un premio importante o la obtención de un buen puesto académico solía ser el resultado de una larga campaña de autopromoción, adulaciones y favores mutuos. Quizá hubiese poetas como Cavafis con vidas apagadas en oscuras ciudades de provincias, pero los que conocía Bowman eran sujetos muy sociables y sofisticados, incluso mundanos, perfectamente adaptados a la corriente donde nadaban dándose codazos en pos de un Bollingen, un Pulitzer o un Poesía Joven de Yale.
No encontró la casa que buscaba, de modo que alquiló una a las afueras de Bridgehampton. Estaba junto a una angosta carretera que finalizaba en la playa con el letrero amarillo de «sin salida». El único vecino cercano era un hombre de su edad llamado Wille. Parecía bastante amable y aparcaba su coche en el prado que había detrás de la cocina.
Bowman pasó allí los fines de semana desde finales de primavera, cuando comenzaba a animarse un poco la vida social. La gente que fue conociendo lo invitaba a cenar. Compró varias cajas de buen vino para poder llevarles un par de botellas a sus anfitriones. Nunca echaba la llave de la puerta. Le gustaba ir en el tren que tenía vagón restaurante y reserva de asientos. Si iba en coche, salía de la ciudad antes de la una para evitar las congestiones de tráfico o esperaba hasta las nueve o las diez de la noche, cuando la carretera estaba más despejada.
Era una solución improvisada y temporal si se comparaba con el resto de su vida, pero no le daba problemas y le permitía conocer mejor la zona e ir haciéndola suya. Cuando por fin apareciese la casa adecuada, la compraría sin dudar. De momento aparcaba su coche en el césped arenoso, como hacía Wille, y se sentía razonablemente satisfecho.
16
Summit
Beatrice empezaba a tener dificultades. Aparentemente nada había cambiado, mantenía el aspecto que había tenido durante muchos años, pero se había vuelto muy olvidadiza. A veces no lograba recordar su propio número de teléfono o los nombres de personas que conocía muy bien. Esos nombres estaban en su mente y después le venían a la memoria, pero no ser capaz de pronunciarlos era embarazoso.
—Creo que se me va la cabeza —decía—. ¿Quién has dicho que era?
—El señor DePetris.
—Claro. ¿Qué me estará pasando?
En realidad no le ocurría nada. Tenía más de setenta años y en conjunto gozaba de buena salud. Su hijo la visitaba cada quince días. Apenas iba ya a Nueva York, en Summit tenía todo lo necesario, afirmaba. Ya había ido demasiadas veces a la ciudad para ver espectáculos o salir de compras, pero llevaba mucho tiempo sin hacerlo.
—Siglos —decía.
—No tanto —contestaba Bowman—. Fuimos hace poco al museo, ¿no te acuerdas?
—Ah, es verdad —se corregía Beatrice.
Entonces lo recordaba. Lo había olvidado.
Luego surgieron pequeños problemas de equilibrio. En la casa solía haber flores, casi siempre narcisos, y ella vestía con esmero, pero una tarde, cuando cruzaba el comedor, se cayó de repente. Como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies, explicó. Se golpeó el brazo contra el borde de la mesa y se hizo una herida profunda. La llevaron a urgencias y a partir de entonces tuvo que acudir periódicamente a la consulta de su médico. Éste descubrió que no parpadeaba y que le temblaba ligeramente una mano, síntomas de párkinson.
No sabía por qué le temblaba la mano, le dijo a su hermana.
—Se sacude un poco, pero si la muevo no ocurre, ¿lo ves?
—Extiende la mano —dijo Dorothy—. Tienes razón, no te pasa nada.
Pero más tarde, en la cocina, se le cayó un vaso.
—No te preocupes —dijo Dorothy—. Quédate ahí, yo lo barreré.
—No, Dorothy, deja que lo haga yo. Es el segundo vaso que se me cae esta semana.
Continuaron los problemas de equilibrio, se sentía cada vez más insegura y además empezó a caminar un poco encorvada. La vejez no llega poco a poco, irrumpe como una avalancha. Una mañana no hay nada nuevo, a la semana siguiente todo ha cambiado. Y las semanas duran mucho, puede suceder de un día para otro. Eres el mismo, aún el mismo, y de pronto han aparecido dos surcos, dos arrugas imborrables, en las comisuras de los labios.
El médico mantuvo su opinión durante largo tiempo, pero al final resultó que no era párkinson. Beatrice volvió a caerse dos veces y vacilaba en sus quehaceres cotidianos, así que Dorothy tuvo que irse a vivir con ella. El Fiori se había vendido cuando a Frank le diagnosticaron un tumor cerebral y se trastocó por completo. Se largó con una de las camareras. Dorothy lo interpretó como una consecuencia de su locura.
—¿De verdad tenía un tumor?
—Desde luego.
Bowman creía que su tío había tenido una premonición y, por así decirlo, había decidido ahuecar el ala tanto tiempo cerrada para volar por última vez. Estaba en un hospital de Atlantic City y había huido con una mujer llamada Francile.
—¿Has tenido noticias suyas? —preguntó Bowman.
—No —contestó Dorothy—, pero ya sabes que ha perdido el seso.
De hecho, no volvieron a tener noticias suyas.
Beatrice empezó a sufrir alucinaciones, o al menos a fingir que las sufría. Sobre todo por la noche, veía a gente que no estaba presente y se ponía a hablar con ella.
—¿Con quién hablabas? —le preguntó su hermana Dorothy.
—Con el señor Caruso —dijo Beatrice.
—¿Dónde está?
—Allí, ¿no es aquél el señor Caruso?
—No veo a nadie. Allí no hay nadie, Beatrice.
—Estaba allí y no quería hablar conmigo —insistió.
El señor Caruso era, o había sido, el dueño de la licorería. Dorothy sabía con certeza que estaba jubilado.
Y Beatrice creía, a pesar de que al principio no dijese nada, que no estaba en su propia casa. Aunque había vivido allí casi cincuenta años, estaba segura de que la habían llevado a otro lugar. Luego llegaron momentos en que no reconocía ni a Dorothy ni a su hijo. Finalmente se descubrió que padecía una enfermedad similar al párkinson y a menudo confundida con éste, un trastorno mucho menos común, conocido como demencia por cuerpos de Lewy: esos cuerpos son proteínas que atacan las neuronas cerebrales, las mismas células afectadas por el párkinson. El diagnóstico tardó mucho tiempo porque los síntomas de ambas dolencias son muy parecidos, aunque las alucinaciones constituyen una diferencia importante.
La causa exacta de esa demencia no se conocía. Las alteraciones empeoraron. El final era inevitable.
Sin embargo, la lucidez de Beatrice afloraba tan a menudo que las recaídas parecían transitorias. Incluso se podía pensar que desaparecerían gradualmente, pero sucedió lo contrario. De todos modos, su personalidad seguía intacta.
—Dorothy —dijo un día—, ¿recuerdas cuando vivíamos en Irondequoit Bay? Había unos baúles en el desván. ¿Qué había dentro? Lo he olvidado.
—Dios santo, Beatrice, no lo sé. Trastos, supongo, ropa vieja, fotos antiguas.
—¿Y qué fue de todo eso?
—No lo sé.
—Me lo preguntaba porque guardo las llaves de unos baúles, pero no sé de cuáles.
—No tenemos baúles.
—¿Dónde están? —preguntó Beatrice.
Tenía un sueño recurrente con los baúles, o quizá sólo un pensamiento. Estaba segura de que había habido baúles. Los veía. Luego ya no estaba tan segura. Tal vez los había imaginado. Poseía las llaves de su memoria, pero no entraban en la cerradura. Tampoco conseguía explicarle a Dorothy quién acababa de llegar a la casa. Y luego afrontaba las preocupaciones de la vida diaria. ¿Dónde estaba la medicina que debía tomar?
—¿Dos veces al día? —preguntó una vez más.
—Sí, dos.
—Es difícil recordarlo —se lamentó Beatrice.
Bowman iba en tren a ver a su madre contemplando la bruma que cubría las praderas de Nueva Jersey, ciénagas en realidad. Tenía esas praderas grabadas en la memoria, las llevaba en la sangre como el solitario contorno gris del Empire State recortado contra el horizonte, flotando en un sueño. Conocía bien el trayecto, que se iniciaba en desolados ríos y canales oscurecidos con los años. Como una antigua estructura industrial, el puente Pulaski se elevaba a lo lejos y se combaba sobre las aguas. Más cerca pasaban como una exhalación las fábricas de ladrillo abandonadas con las ventanas rotas a pedradas. Después llegaba Newark, la sombría y perdida ciudad de Philip Roth, con aquellos campanarios descuidados a cuyos pies crecían los árboles. Infinitas calles con casas, escuelas o asilos, una apariencia de calma y vacío mezclada con la anodina felicidad suburbana y nombres evocadores: Maplewood, Brick Church. Grandes, suaves campos de golf con verdes inmaculados. Ése había sido su mundo, ése su origen, y al paso del tren todo le era ajeno.
En la esquina seguía la cafetería a la que había llevado a Vivian la primera vez que fueron allí. Sin embargo, ahora sabía que aquélla no era la cafetería sobre la que Hemingway había escrito. La auténtica estaba en otro Summit, cerca de Chicago, pero ése no había sido el único error de aquel tiempo. Estaba equivocado en otras cosas. Recordaba su vida con Vivian, pero como una serie de incidentes que parecían fotos. Había olvidado su voz y sólo recordaba con asombro, un asombro parcial, cómo se había convencido de que Vivian era la mujer con quien debía casarse.
Por Morris Avenue caminaba para ir a un instituto muy bueno, el de Summit, tan respetado por las universidades de la Ivy League que éstas aceptaban sin preguntas a los alumnos recomendados por su director. Antes de la guerra estas cosas no eran excepcionales, ocurrían de forma natural. En aquellos tiempos, Japón sólo existía en los noticiarios que veían en las salas de cine y en los productos baratos que llevaban la etiqueta «fabricado en Japón». Nadie, ninguna persona normal, podía imaginar que ese extraño y lejano país de una opereta de Gilbert y Sullivan era tan peligroso como una cuchilla de afeitar y poseía la disciplina y el arrojo necesarios para llevar a cabo planes tan inconcebibles como cruzar con todo su poderío y en el más absoluto secreto casi todo el Pacífico norte para atacar de madrugada, en una mañana tranquila, la confiada flota norteamericana atracada en Pearl Harbor, un golpe de mano que casi resultó fatal. Pearl Harbor, nadie sabía dónde diablos estaba Pearl Harbor, quizá algunos tenían una idea muy remota. Cuando se anunció por radio la terrible noticia, que interrumpió una apacible tarde de domingo, apenas se ofrecieron detalles y nadie entendió nada. Japoneses. Atacando. Lo absolutamente inesperado.
Cuando Bowman iba al colegio, su madre tenía unos treinta años. Bowman casi no recordaba a su padre. Tener padres divorciados podía ser un hecho vergonzoso. Sólo conocía otro chico como él, un niño muy raro llamado Edwin Semmler que tenía la cabeza muy grande. Era extremadamente tímido y un estudiante extraordinario (lo llamaban el Cerebro). Toda la clase, o casi toda, iba a los bailes del instituto y a las fiestas que se organizaban en el hotel, toda menos Semmler, y nadie lo esperaba. Se sabía muy poco de él, volvía la cabeza cuando se encontraba con alguien. Bowman intentó hablarle en varias ocasiones, sin resultado. Lo mataron en la guerra. Era de Infantería, algo muy difícil de imaginar. A Kenneth Keogh no lo mataron, pero no le fue mucho mejor. También estaba en Infantería, de sargento, y había salido indemne de la guerra. Durante la ocupación, en el cuartel, un soldado que estaba limpiando el rifle le metió accidentalmente una bala en la columna vertebral. Se quedó paralítico de cintura para abajo. Todos los días cogía el tren en su silla de ruedas para ir a trabajar a Nueva York. Bowman lo había visto varias veces: era el mismo Kenneth Keogh, sólo que con piernas de trapo.
En Essex Road, en una casa blanca situada sobre una pendiente cubierta de césped, vivía la chica más guapa de la ciudad, Jackie Ettinger, que tenía uno o dos años más que Bowman y era demasiado espectacular para que pudiera conocerla. No se quedó mucho tiempo en Summit, fue a la universidad en Connecticut y luego se hizo modelo. Cuando él tenía dieciséis años, ella había cumplido dieciocho. Otro universo. La llevaban a cenar al Brook, un club selecto donde él nunca había puesto los pies. Más adelante se casó. Incluso ahora, si Bowman pudiera encontrarse con ella, a pesar de todo lo que sabía, no se vería capaz de dirigirle la palabra. Jackie había figurado en su imaginación durante mucho tiempo. En la escuela naval pensaba en ella, e incluso años después, cuando ya vivía en la pequeña habitación sin baño cerca de Central Park West (un cuarto miserable) y supo que Jackie se había casado. Bowman era como el chico abandonado de un poema que había leído, ese poema que tenía la forma de una carta escrita por una joven integrada en la alta sociedad. Su padre se había hecho rico, y al volver de un baile, a medianoche, le escribe una carta al chico que había conocido de estudiante, cuya dirección había conseguido rastrear, y que aún era dueño de su corazón.
¿Qué había sido de todos ellos? Algunos se habían dedicado a los negocios. Otros eran abogados. Richter era cirujano. Se preguntó qué habría sido de su profesor favorito, el señor Boose, más joven que los demás profesores, un tipo muy serio. Se reían a sus espaldas llamándolo Boozie, borrachín. Ya debía de estar jubilado, si había continuado en el instituto. Durante la guerra le había escrito varias veces a Bowman.
Una tarde, la madre de Bowman no lo reconoció. Le preguntó quién era.
—Soy Philip. Tu hijo.
Lo miró y luego desvió la vista.
—No eres Philip —dijo como si se negase a participar en un juego.
—Madre, soy yo.
—No. Quiero ver a mi hijo —le dijo a Dorothy.
Aquel incidente, aunque increíble, resultaba muy inquietante. Parecía haber cortado los vínculos entre ellos, como si su madre estuviera renunciando a él. Bowman se empeñó en que eso no ocurriera.
—No soy Philip —le dijo entonces—, sino un buen amigo tuyo.
Ella lo aceptó. Y entonces Bowman se percató de que era él quien había estado confundido, quien había sido incapaz de comprender. Su madre estaba convirtiéndose en una extraña, perdiendo la lucidez, y simplemente se sentía sola. Recordó la lealtad de Vivian hacia su madre, a quien él tanto apreciaba. Había sido conmovedor. Y entonces pensó en su propia madre, lo mucho que la había querido, todo lo que ella había representado a lo largo de innumerables mañanas, las comidas que habían compartido y que ella preparaba para él. Y entonces se dio cuenta de que debían ocuparse de ella y no abandonarla a su suerte.
Pero en noviembre Beatrice se resbaló en la bañera y se rompió la muñeca y la cadera. Dorothy no pudo sacarla y tuvo que llamar a una ambulancia. La caída fue terrible. Beatrice sufría y era consciente de lo sucedido. Sobrellevó la rutina del hospital con cierta confusión pero sin quejarse. Las enfermeras fueron muy pacientes con ella.
Bowman fue a verla enseguida. Era un hospital en cuyos pasillos resonaban los susurros y donde muchas de las habitaciones tenían la puerta cerrada. Halló a su madre débil y tranquila. Temía quedarse para siempre en el hospital.
—Pues claro que saldrás de aquí —le aseguró Bowman—. Ya he hablado con el médico. Te pondrás bien.
—Sí —contestó.
Permanecieron un rato en silencio.
—Todo es muy complicado —dijo Beatrice—. Me cuesta mucho hacer las cosas. No sé por qué. Cuando morimos —añadió—, ¿qué crees que pasa?
—No vas a morir.
—Ya lo sé, pero ¿qué crees que pasa?
—Algo maravilloso.
—Oh, Philip, sólo tú podrías decir una cosa así. ¿Sabes lo que creo?
—¿Qué?
—Que al final ocurre lo que piensas que va a ocurrir.
Bowman admitió que eso era cierto.
—Sí, tienes razón. ¿Y qué piensas que va a ocurrir?
—Me gustaría creer que voy a estar en un sitio muy hermoso.
—¿Como cuál?
Beatrice vaciló.
—Como Rochester —dijo, y se echó a reír.
Su capacidad de atención se redujo cuando le dieron el alta, sólo se hallaba en la realidad durante breves períodos. También empezó a sentir miedo. A Dorothy le costaba mucho hacerse cargo de su hermana y todo indicaba que las cosas iban a empeorar.
La idea de internar a su madre en una residencia repugnaba a Bowman, equivalía al abandono. En las residencias acababan los ancianos a quienes nadie quería cuidar. Una vez allí no tenían nada, tan sólo esperaban o arrastraban los pies por los pasillos o cabeceaban inertes transportados en silla de ruedas. Y así pasaban los años. Beatrice podía estar exhausta, deprimida, pero no era como ellos. Se había hecho mayor, pero nunca acabaría de esa manera. Eso era peor que la muerte. Como ella le había dicho, ocurre lo que piensas que va a ocurrir. Y eres tú mismo hasta el final, hasta el último instante. En una residencia, todo lo que uno cree queda atrás.
17
Christine
En Londres, Bernard Wiberg parecía cada vez más un lord, algo que iba a ocurrir muy pronto según los círculos bien informados. Se lo veía resplandeciente con sus trajes oscuros, todos hechos a medida, y con su vanidad, que era grande aunque no mayor que su éxito. Era el editor favorito y deseado cuando se pretendía que los libros fuesen tomados en serio; en cuanto a los escritos para ganar dinero, su ojo clínico era infalible. Si compraba una obra, siempre lo hacía a un precio ventajoso para él, por alto que éste fuera. Los libros conseguidos por poco dinero siempre hallaban lectores y los obligatoriamente caros siempre le daban beneficios. Lo importante era el valor de las cosas, no su coste.
Iba a casarse pronto, o eso se decía, con una antigua bailarina que aparecía asiduamente en las revistas glamurosas, en fiestas o cenas de sociedad. Era una mujer que parecía vivir una vida superior y podía suponer que nada cambiaría cuando se convirtiese en lady Wiberg. En la ópera o el ballet, Wiberg era una figura distinguida, con pajarita blanca cuando la ocasión lo requería, y su propia casa mantenía esa elegancia. Había cenado en Francia con los duques de Windsor, con un protocolo tremendo: todos los invitados tenían que llegar antes de que entrara la pareja real. Catarina, la ex bailarina, lo animaba a ofrecer cenas ligeras a la salida del teatro (soirées, las llamaba ella). Llenaban la mesa del comedor con platos de carne fría, patés y hojaldres acompañados con vino de marcas conocidas. En privado, sólo cuando estaban solos, ella lo llamaba su cochon. En albornoz o con tirantes blancos, Wiberg podía ser Falstaff o Fígaro con ella. La risa de aquella mujer era irresistible.
Enid continuaba siendo amiga de Wiberg, sobre todo cuando la novia de éste visitaba a su familia en Bolzano o intervenía en un montaje fuera de la ciudad. Aunque ya no como bailarina, estaba adquiriendo cierta reputación como asesora e incluso como coreógrafa. Enid había empezado a trabajar en el mundo del cine, primero como asistente de un productor, ocupándose de las reservas en los restaurantes y los aviones y acompañándolo a las cenas. También participó en el rodaje de una película y aprendió el oficio de script. El equipo se mostró amable, pero ella era una intrusa de aspecto sofisticado, incluso cuando iban de noche a tomar copas. Durante una pausa, el director norteamericano, delante de todo el mundo, le preguntó con la mayor naturalidad:
—Y bien, Enid, dime una cosa: ¿follas?
—Sería una imbécil si no lo hiciera —respondió con frialdad, de una manera que parecía excluir al director.
Su réplica fue muy celebrada y él no siguió intentándolo.
Bowman había estado en Londres para asistir a la Feria del Libro y su vuelo de regreso sufrió un retraso. Aterrizó en Nueva York a las nueve de la noche. Cuando recuperó su equipaje y salió de la terminal en busca de un taxi había pasado media hora. Como había mucha gente esperando, tuvo que compartir el suyo con otra persona que iba al West Side de Manhattan: una mujer que llevaba tres o cuatro maletas. Apartó las piernas para hacerle sitio y se reclinó en el asiento; vestía una especie de abrigo con las mangas muy anchas. Se mantuvieron en silencio. Bowman prefería no mirarla. Las mujeres desconocidas de la ciudad no eran siempre lo que aparentaban. Había mujeres agraviadas, mujeres desquiciadas, mujeres que buscaban ávidamente un hombre.
Cuando llegaron a la autopista, ella le preguntó:
—¿De dónde viene?
Por cómo lo dijo casi parecía conocer a Bowman.
—De Londres —contestó, mirándola con atención por primera vez—. ¿Y usted?
—Atenas.
—Un vuelo muy largo —comentó.
—Todos son largos. No me gusta volar, siempre temo que el avión se caiga.
—No debería temerlo. Es muy rápido. En un segundo se ha acabado todo.
—Es lo que ocurre justo antes, cuando sabes que vas a estrellarte.
—Sí, supongo, pero ¿cómo preferiría morir usted?
—De otra forma —dijo la mujer.
A la luz de los faros de los coches veía su pelo oscuro y un carmín que a sus ojos hacían que pareciera griega. La autopista discurría ahora en paralelo a Manhattan, un largo collar de luces al otro lado del río. En la punta más alejada estaba el distrito financiero y desde el centro hacia arriba los incontables rascacielos, las grandes cajas de luces. Aquello era un sueño para quien intentase imaginarlo, las ventanas, plantas enteras que nunca quedaban a oscuras, el mundo al que uno quería pertenecer.
—¿Vive en Atenas? —preguntó Bowman.
—No —contestó con naturalidad—. He llevado a mi hija para que vea a su padre.
—Nunca he estado en Grecia.
—Lástima. Es un país maravilloso. Cuando vaya, visite las islas.
—¿Alguna en concreto?
—Hay muchas —contestó la mujer.
—Ya.
—Hay lugares que no parecen haber sido tocados por el tiempo, están intactos.
Se miraron sin decir nada. Bowman no supo qué podía estar viendo ella. Tenía rasgos suaves y nítidos.
—La gente tiene algo que aquí no existe —añadió ella—. Alegría de vivir.
—Eso es una tontería.
Ella pasó por alto la observación.
—¿Ha ido a Londres por negocios?
—Sí, a la Feria del Libro.
—¿Dirige usted una editorial?
—No exactamente, trabajo como editor. El director se dedica a otras cosas.
—¿Qué clase de libros publican?
—Casi siempre novelas.
—La amiga que me aloja en su apartamento salió en una novela. Está orgullosa de ello. En el libro se llama Eve. No es su nombre real.
—¿Qué novela es ésa?
—No recuerdo el título, sólo leí las partes en que aparece ella. Conocía al autor. Y ahora, por favor, dígame su nombre —añadió tras una pausa.
Ella se llamaba Christine, Christine Vassilaros. No era griega, estaba casada con un griego, un hombre de negocios del que se había separado. Su amiga, Kennedy, la que salía en la novela, también se había separado y vivía en un apartamento de renta limitada que era una gran reliquia de la vida anterior a las dos guerras. No voy a dejar este apartamento, había dicho. Era como un piso de La Habana en la calle Ochenta y cinco, anticuado y con muy pocos muebles.
Llegaron primero a la calle de Bowman. Le dio a la mujer algo más de la mitad del importe.
—Ha sido muy amable compartiendo el taxi conmigo —dijo—. ¿Puedo llamarla algún día? —le preguntó sin rodeos.
Ella apuntó un número de teléfono en el dorso de un billete de avión.
—Aquí tiene. —Y al entregárselo le apretó la mano.
Cuando el taxi se fue, Bowman sintió un arrebato de júbilo. Las luces traseras desaparecían por la calle llevándosela de allí. Había sido como una obra teatral, un magnífico primer acto. El portero le dio la bienvenida.
—Buenas noches, señor.
—Sí, buenas noches.
Le habría gustado decir que acababa de conocer a una mujer maravillosa. Y por casualidad. Excitado, pensó en aquel encuentro mientras subía las escaleras, y siguió pensando tras entrar en su apartamento. Había dicho que estaba casada, pero eso era comprensible: a partir de cierta edad todo el mundo parecía estarlo. A partir de cierta edad empiezas a pensar que ya conoces a todo el mundo, que no hay nadie nuevo y vas a pasar el resto de tu vida entre gente previsible, especialmente mujeres. No es que aquella mujer se hubiera mostrado amable, era eso y mucho más. Sintió el impulso de llamarla por teléfono, pero habría sido absurdo. Ni siquiera habría tenido tiempo de llegar al apartamento. Ya estaba impaciente y no debía aparentarlo.
Cuando un día más tarde quedaron para comer, supo que todo iba a ser en vano. Era más joven de lo que había imaginado, aunque no podía estar del todo seguro. Se sentó frente a ella. Tenía el cuello de una mujer de veinte años, y su cara tan sólo guardaba un rastro muy leve de sus gestos o su sonrisa. Mirarla le producía una sacudida casi física, y aunque no quería sucumbir a ella, era incapaz de resistirse a aquel cuello desnudo, a aquellos brazos. Ella sin duda lo advertía. No te embriagues, parecía decirle. Pero no podía dejar de mirarla. La larga cabellera resplandeciente. El labio superior arqueado. Sostenía el tenedor con cierta languidez, como a punto de soltarlo, pero aun así comía bocados generosos mientras hablaba, sin distraerse de la comida. La otra mano permanecía levantada y medio cerrada, como si estuviera secándose las uñas. Largos dedos desdeñosos. Resultó que había vivido en Nueva York con su marido, en Waverly Place, durante unos años.
—Seis —precisó.
Trabajaba como agente inmobiliaria.
Él no dejaba de mirarla. Uno necesitaba mirarla.
—Era un sitio precioso —añadió ella—. Es una parte muy agradable de la ciudad.
—Entonces conoces bien Nueva York —dijo Bowman, sintiéndose celoso.
—Muy bien.
No volvió a hablar de su marido. Sólo dijo que tenía negocios en Atenas y que habían vivido en Europa.
—¿En Atenas?
—Pero ahora estamos separados.
—¿Mantenéis una buena relación?
—Bueno...
—¿Íntima? —se oyó preguntar.
Ella sonrió.
—Apenas.
Sintió que podía decirle lo que quisiera, cualquier cosa. Entre ellos, aunque todavía incipiente, se había creado una especie de complicidad.
—¿Cuántos años tiene tu hija? —preguntó.
Tenía quince. Bowman se quedó anonadado.
—¿Quince? No pareces la madre de una quinceañera —dijo, y añadió como de pasada—: ¿Qué edad tienes?
Ella hizo un leve gesto de reproche.
—¿Treinta y dos?
—Nací durante la guerra —contestó—. Y no fue al principio —agregó.
Él era consciente de su propia edad, pero ella no se molestó en preguntársela. Su hija se llamaba Anet.
—¿Cómo se escribe? —Era un nombre bonito.
—Es una chica maravillosa. Me vuelve loca —dijo Christine.
—Bueno, es tu hija...
—Pero no es sólo eso. ¿Tienes hijos?
—No.
Pensó que había caído en desgracia ante sus ojos: era visiblemente mayor, estaba soltero, no tenía familia.
—Es un nombre muy bonito —repitió—. Hay nombres mágicos. Inolvidables.
—Es cierto.
—Vronsky —citó él como ejemplo.
—No es un nombre muy adecuado para una niña.
—No, claro que no. Inolvidable e inadecuado.
—Me gustaría tener otro hijo sólo para ponerle nombre. Si fueras a tener un hijo, ¿qué nombre le pondrías? —preguntó ella.
—Nunca se me había ocurrido. Si fuera niño...
—Ajá, si fuera niño.
—Si fuese niño, Agamenón.
—Ya. Aquiles también es un buen nombre. Agamenón suena más bien a caballo.
—Sería un niño estupendo —replicó Bowman.
—Seguro que sí. Tendría que serlo con ese nombre. ¿Y cuál le pondrías a una niña? Casi me da miedo preguntarlo.
—¿Una niña? Quisqueya —contestó Bowman.
—Veo que eres partidario de la tradición. ¿Puedes repetirlo?
—Quisqueya.
—Debe de ser un personaje histórico o de novela.
—Es un nombre peruano.
—¿Peruano? ¿De verdad?
—No, acabo de inventármelo —reconoció él.
—De todos modos, queda muy bien con Bowman.
—Quisqueya Bowman —dijo—. Bueno, vamos a recordarlo por si acaso.
—Y su hermana, Vronsky.
—Eso.
En efecto, estaba embriagado. Ocurría siempre con la primera palabra, la primera mirada, el primer abrazo, el primer baile fatídico. Allí lo esperaba. Te conozco, Christine, pensó. Ella le sonreía.
Después tenía que decírselo a alguien, debía anunciarlo, no podía retenerlo. Y se lo dijo al portero.
—Acabo de conocer a una mujer maravillosa.
—¿Sí? Me alegro por ti, Phil.
Nunca lo había llamado por su nombre de pila, aunque a veces charlaban un poco. Se llamaba Victor.
Ya la conocerás, estuvo a punto de decirle, pero se dio cuenta de que sonaba demasiado frívolo y, además, no estaba seguro de que fuese a suceder. Tal vez llegaría a lamentar haber hablado, pero no pudo evitarlo. El apartamento tenía un aspecto luminoso, acogedor. Era la presencia de Christine, el inicio de aquella presencia en su vida.
Fueron a la cena de un matrimonio que editaba libros de arte, una rama muy específica de la industria editorial, libros de arte y grandes volúmenes sobre arquitectura o temas más peregrinos, hoteles en el Amazonas, cosas así. Jorge y Felice Arceneaux, ella tenía el dinero. Eran ocho a la mesa, entre ellos un joven periodista francés y un tipo que estaba escribiendo una biografía de Apollinaire, el poeta gravemente herido en la Primera Guerra Mundial. Christine estaba perfecta, perfectamente guapa. Todo el mundo percibía su presencia y ella actuó con discreción, no habló mucho. No conocía a nadie y prefirió mantenerse en un segundo plano. El biógrafo, que llevaba años trabajando en su libro, había hablado con una amante de Apollinaire, no la que se arrojó por la ventana cuando murió el poeta, sino otra, una rusa que aparecía en un poema del biografiado.
—Estaba emocionado por poder conocerla. Y, por supuesto, saqué a relucir el poema. Por entonces ya era muy mayor. ¿Sabéis lo que dijo? Oui, je mourrai en beauté, moriré en la belleza o seré siempre hermosa, no es fácil traducir la frase. Cuando me muera, seguiré siendo hermosa, algo así.
A partir de ahí empezaron a hablar de la muerte y el cielo.
—No me gusta la idea del cielo —dijo la anfitriona—. Sobre todo por la gente que va a parar allí. De todas formas, no existe.
—¿Estás segura? —preguntó alguien.
—Completamente. Y si me equivoco, bueno, más os vale pecar en la tierra porque no podréis hacerlo allá arriba.
—¿Estáis casados? —preguntó el biógrafo a Bowman y Christine.
—No, no del todo —contestó él para provocar la curiosidad del biógrafo.
No había pensado en el matrimonio, sino en todo lo que suele conducir hasta él. No había dejado de pensar en Christine. Sabía que iba a tener que proceder según lo acostumbrado, pedirle que fuera con él al apartamento a tomar una copa, la penúltima, aunque esa expresión sonaba inoportuna e incluso ridícula. Estaba seguro de que él le gustaba, pero al mismo tiempo se sentía intranquilo por tener que ponerlo a prueba. Odiaba la idea de comportarse con torpeza y al mismo tiempo sabía que eso carecía de importancia, que, una vez superada, la torpeza se olvidaba. Pero daba igual lo que supiera, o tal vez ya había olvidado todo lo que sabía. El periodista contaba la historia de un crimen infame (no estaba claro dónde había ocurrido) que se resolvió gracias a los restos de semen, pronunció «semén», hallados en un cigarrillo. Repitió la palabra varias veces y nadie se tomó la molestia de corregirlo.
Cuando se levantaban de la mesa, Christine preguntó en voz baja:
—¿Semén?
—Debe de ser la pronunciación francesa —dijo Bowman.
—Seminé —sugirió ella.
—Es el título de una canción.
—¡Hummm!, voy a probar un poquito —señaló ella como si estuvieran hablando de un plato exótico—. ¿Tienes algo de eso?
¿Seguía bromeando? No lo miraba.
—Sí, claro que tengo —contestó Bowman—, a espuertas.
—Me imaginaba que ibas a decir eso.
En el taxi estuvieron un rato callados, como si fueran al teatro. Entonces él la besó en la boca. Tenía el aliento fresco. Pudo oler su perfume. Le cogió la mano cuando subían en el ascensor.
—¿Quieres una copa? —preguntó.
—No me apetece.
—Yo tomaré algo.
Se sirvió un poco de bourbon. Percibió que ella lo observaba. Se lo bebió de un sorbo. Volvió a besarla agarrándola por los brazos.
En el dormitorio le quitó los zapatos. Y luego, a la luz que llegaba del otro cuarto, se desvistieron en lados opuestos de la cama.
—Has dicho que tenías a espuertas.
—Ajá.
Ella fue al baño. Cuando salió, él le dijo:
—No te muevas. Quédate ahí un momento. —Intentó contemplarla muy despacio, pero no pudo. Era la primera vez, y la primera vez siempre ciega—. Ven aquí.
Ella se tendió a su lado durante unos minutos, los primeros minutos, como una bañista tumbada al sol. Hicieron el amor de una forma sencilla, sin complicaciones. Ella veía el techo, él las sábanas, como colegiales. Sólo se oía el lejano rumor del tráfico allá abajo. Y luego ni siquiera eso. El silencio lo envolvió todo y él eyaculó como un caballo sediento. Se mantuvo un buen rato sobre ella, soñando, exhausto. Ella llevaba más de un año sin hacer el amor y también soñó. Luego se quedó dormida.
Se despertaron con la nueva luz del mundo. Ella era exactamente como la noche anterior, aunque tenía la boca pálida y los ojos apagados. Volvieron a hacer el amor, Bowman con una invencible erección de adolescente. El apartamento ofrecía una belleza que hasta entonces no había tenido, la luz de Christine, su presencia. Ni se habían apresurado a acostarse ni habían esperado mucho. Sólo estaban viviendo la iniciación, él lo sabía. Había un largo camino por delante.
Bebieron zumo de naranja y prepararon café. Bowman tenía que irse al trabajo.
—¿Cenamos esta noche?
—No, lo siento, esta noche no puedo... cariño. ¿O es demasiado pronto para que te llame cariño? —preguntó Christine.
—No lo creo.
—Bueno, entonces...
—Dilo.
—Cariño.
18
Así lo hago
Tim Wille, diseñador de muebles, era un hombre nervioso con los ojos desorbitados. Cuando hablaba con alguien miraba hacia otra parte, casi siempre a la pared. Ya no bebía. Lo habían arrestado conduciendo con un nivel de alcohol en sangre diecisiete veces superior al máximo permitido. Pasó una noche en comisaría y un año pagando miles de dólares en minutas de abogados. Lo mejor que le había sucedido en la vida, decía, porque dejó de beber. Pero conservaba el aspecto de un bebedor, en ciertos detalles.
Alguien cantaba en su casa, aunque era difícil saber qué. Había una fiesta. El sonido vagaba de una forma confusa y romántica. Christine dijo que le gustaba la casa de Bowman. Aunque había vivido en Nueva York, nunca había estado en Long Island.
—Es como un cañaveral o algo así.
Se oía el mar, el grave vaivén de las olas bajo el viento.
La llevó a un restaurante, una antigua granja algo apartada de la carretera. Lo regentaba una familia griega, una madre y dos hijos de unos cincuenta años. El mayor, George, se ocupaba de la cocina; Steve, que era menos taciturno, atendía las mesas, y la madre se encargaba de la caja y el bar. El restaurante se había hecho famoso por las carnes asadas al carbón y platos griegos como la musaka. Cuando Steve fue a la mesa, Christine le preguntó en griego:
—¿Qué tenemos hoy?
Él asintió ligeramente.
—¿Qué le apetece? —preguntó también en griego.
—Skortalia, kesari tostado, cordero con arroz y luego metrio.
Steve respondió con una sonrisa. Ella llevaba una camisa de seda color albaricoque. Sus dientes eran tan blancos como tarjetas de visita. Un rato después, el hermano mayor se asomó a la puerta de la cocina para echar un vistazo.
—Me has dejado de piedra —dijo Bowman—. ¿Cuánto tiempo tardaste en aprender griego?
—¿Cuánto tiempo? Un matrimonio.
Había mucha gente, casi todas las mesas estaban ocupadas. Una chica enana entró con su madre. Apenas medía un metro veinte y tenía una pierna atrofiada. Llevaba una especie de sudadera y las uñas pintadas de azul. Dolía ver su torcido caminar, pero su rostro era sereno.
—Esto es como Grecia —dijo Christine—. Todo el mundo viene, toda la ciudad.
En una mesa cercana a la puerta había una mujer corpulenta, segura de sí misma y ciertamente atractiva, ataviada con un vestido de flores. Se llamaba Grace Clark. Estaba con otra mujer y un hombre, borrachines por su aspecto. Había asesinado a su marido, dijo Bowman.
—¿De veras?
—Bueno, no sé si lo hizo, pero a él le metieron cinco tiros. Ella dijo que estaba en la ciudad cuando le dispararon: iba al dentista, pero se había equivocado de día. La policía no pudo desmontar su coartada. El marido era un homosexual en el armario que llevaba a chicos portorriqueños a la casa cuando ella no estaba. Casi nadie lo sabía, pero ella debía de saberlo. Según decía, tenía tres testigos para probar que no lo había matado: el primero, ella misma; el segundo, su esposo, y el tercero, Dios.
—¿Y pudo probar que estaba en la ciudad?
—No lo creo. Ése es el punto clave. Pero nadie fue acusado del crimen. El caso sigue por resolver.
Bebían la segunda botella de retsina.
—Ya había estado casada dos o tres veces —prosiguió Bowman—. Pero me pregunto qué te lleva a dispararle cinco veces a tu marido y a decir después que estabas en la ciudad cuando ocurrió todo. La conozco y, de hecho, es una mujer interesante.
—Nunca he conocido a un asesino, al menos que yo sepa. Pero conozco a algunos ladrones.
Él vivía intensamente aquel encuentro, el placer que le proporcionaba. Podía verse sentado enfrente de ella, los dos juntos. Y eso formaba parte de aquel inmenso placer.
Aquella noche se oía el fragor del océano a lo lejos. Un sonido acompasado e incesante. Fueron a la playa. Pasaba de las once y la arena estaba vacía, no se veía una sola luz en las casas de la orilla. El agua era negra, se elevaba y luego enseñaba los dientes con un bramido. Se quedaron un rato observándola. Bowman estaba un poco bebido. Christine se abrazaba por el frío.
—¿Quieres que nos demos un baño? —preguntó él medio en broma.
—No, yo desde luego no.
Bowman sintió un deseo repentino, un furioso impulso temerario, la imagen del mar en Tahití con los ardorosos marinos que se zambullían en el agua, el mar en Oahu o en la costa de California cuando empezaba a rugir una tormenta. Leandro había cruzado el Helesponto.
—Sería estupendo —dijo—. Venga, vamos.
—¿Estás loco?
Bowman alardeaba en su euforia. Ya había nadado otras veces de noche, pero no donde rompían las olas. El oleaje se elevaba rítmicamente, ascendía y luego reventaba. Se agachó para quitarse los zapatos.
—¿De verdad vas a meterte en el agua?
—Sólo un segundo.
Se quitó la camisa y los pantalones. Ella no podía creérselo.
—Voy a ver si está muy fría.
Era consciente de lo que aquella escena tenía de fantasía, de temeridad, pero allí estaba, en calzoncillos, de noche, a la orilla del mar. Ahora ya no podía echarse atrás.
—Philip —suplicó ella—, no lo hagas.
—No pasa nada, todo irá bien.
—¡No lo hagas!
El primer impacto en sus tobillos no fue tan glacial como había imaginado. A medida que avanzaba, una ola chocó contra su cuerpo y le llegó hasta la cintura. Otra se elevó de pronto frente a él y, para esquivarla, tuvo que zambullirse en la montaña de agua negra. Cuando volvió a la superficie, otra ola estaba a punto de romper. Se zambulló de nuevo, y esta vez emergió bastante lejos de la orilla. Allí las olas eran más grandes y el mar más profundo. El fondo había desaparecido y no hacía pie. Tuvo que luchar contra el pánico. Las olas retumbaban levantándolo y volviendo a hundirlo. Intentó calcular el ritmo que llevaban. Cuando una lo levantó de nuevo pudo mirar la orilla. No consiguió ver a Christine. Las olas llegaban en series de seis o siete, pero no estaba muy seguro. Tenía que esperar hasta que se calmaran, aunque no sabía si eso iba a suceder. Mientras nadaba intentó controlar la respiración. De pronto su corazón dio un brinco. Había alguien nadando en la oscuridad. La cabeza de un nadador. Christine.
—¡¿Qué haces?! —gritó. Le dio miedo verla allí. Ya tenía suficientes dificultades.
—¿Haces pie? —le preguntó ella.
—¡No! ¿Tienes idea de cómo podríamos volver?
—No.
—Quédate aquí conmigo. ¡Cuidado! ¡Viene una ola! ¡Sumérgete en el agua!
Salieron juntos a flote. Christine estaba pálida, aterrorizada.
—Cuando nos levante la ola, cuando esté a punto de romper, nada con fuerza y estírate como un cuchillo.
Una gran ola estaba alzándolos.
—¡Ahora! —gritó Bowman.
Empezaron a nadar juntos, pero la ola reventó delante de ellos. Luego llegó otra. No tuvieron tiempo de reaccionar y rompió justo encima. Los dos desaparecieron bajo el agua, aunque salieron a flote con tiempo suficiente para zambullirse bajo una tercera embestida. Esta vez estaban más cerca.
—¡Ahora! —gritó de nuevo—. ¡Vamos!
Ella intentó caminar cuando el agua le llegaba a la cintura, pero la corriente la arrastró hacia dentro y otra ola la derribó. Consiguió ponerse en pie y llegar tambaleándose hasta la orilla. Bowman iba detrás.
—¡Dios santo! —dijo Christine. Estaba temblando, se agarró el cuerpo con los brazos.
—Nos hemos salvado por los pelos —dijo Bowman.
—Sí —jadeó ella.
Un nuevo embate de agua se arremolinó alrededor de sus pies. Bowman la abrazó. Notó cómo su pecho palpitaba al respirar. Sintió una irrefrenable admiración hacia ella.
—¿Por qué has hecho eso?
—No sé. Locura de amor.
—¿Nunca lo habías hecho?
—Con olas como éstas, no.
Volvieron a la casa tiritando pero exultantes. Ella se puso un albornoz y se subió el cuello.
—¿Tienes frío? —preguntó él.
—Un poco.
—¿Quieres tomar algo?
—No.
—¿Seguro?
—Sí, ya voy entrando en calor.
—Cuando te he visto ahí dentro no podía creérmelo. ¿No tenías miedo?
—Sí tenía.
—¿Por qué lo has hecho?
—No lo sé. Tenía que hacerlo.
Bowman se echó en la cama mientras ella se daba una ducha. Había llevado dos almohadas más y las dejó a su lado mientras la esperaba. El sentimiento de anticipación que ahora sentía no lo había experimentado nunca. Oyó que ella cerraba la ducha y luego salía del baño, con el pelo aún medio mojado. Se quitó el albornoz y se deslizó a su lado. Ninguna mujer había sido nunca más deseada. La atrajo hacia sí para abrazarla con todas sus fuerzas. Ella bajó una mano y se la metió entre las piernas.
—¡Santo cielo! —susurró.
—Lo mismo digo.
Bowman se sintió como un dios. Y sólo estaban empezando.
Se despertó con las primeras luces. Todo estaba extrañamente en calma, las olas habían dejado de romper contra la orilla. En la ventana había una pálida polilla otoñal esperando que llegase la mañana.
—Christine —le susurró al oído—. No te despiertes. ¿Puedes hacerlo dormida?
Después se quedaron tendidos como si los hubieran descuartizado. Una pierna, enfundada en un pijama blanco, descansaba sobre la almohada, cerca de la cabeza de Christine. Ella acarició el pie desnudo. Las sábanas, que tanta suavidad habían tenido, estaban desbaratadas. En la playa, invisible, una bandera estadounidense ondeaba en un mástil, como un signo de bondad y decencia.
—Así es como uno se enamora —dijo él.
—¿Así te ocurrió a ti?
—Dios bendito, no. —Calló un momento—. Me dejó hechizado —dijo—, me cegó. Yo no sabía nada. Y ella, claro está, tampoco. Fue hace mucho tiempo. Luego nos divorciamos. Simplemente éramos muy distintos. Ella tuvo el valor de decírmelo. Me envió una carta.
—¿Fue así de fácil?
—No cuando ocurrió. Estas cosas nunca son fáciles cuando ocurren.
—Lo sé —dijo ella—. Me casé por el sexo.
—Entonces yo también quise creer que me había casado por eso.
—Las mujeres somos muy débiles.
—Es curioso, nunca lo he creído.
—Pues sí, lo somos. Un brazalete, una alhaja, un anillo.
—Veo que todavía llevas el tuyo.
—Es algo sentimental —dijo ella—, y no veo la hora de quitármelo.
—Deja que lo haga yo —pidió Bowman, pero no hizo ningún movimiento.
—Te lo has ganado.
Él no quiso añadir nada para que esas palabras resonaran como un último acorde. Luego dijo:
—Me has dejado impresionado cuando te has puesto a hablar en griego. Y el camarero también lo estaba.
—Pues la verdad es que no lo hablo muy bien.
—Parecías desenvolverte sin problemas.
—Mi problema es que necesito encontrar un lugar donde vivir. Necesito ganar dinero y un sitio donde vivir.
—Yo te ayudaré.
—¿Lo dices en serio?
—Claro. Una mujer como tú puede tener todo lo que quiera.
—Una mujer como yo.
Sí, como ella. Pensó en viajar con ella a Grecia, los dos juntos, a la Grecia de la que ella le había hablado, y pasó por alto el hecho de que su marido vivía allí. Imaginó Salónica, Citera, las mujeres vestidas de negro, los barcos blancos que comunicaban las islas. Nunca había estado allí. Había leído El coloso de Marusi, salvaje y exagerado, había leído a Homero, había visto Antígona y Medea, había escuchado la portentosa voz de Nana Mouskouri, rebosante de vida. No a la vez, pero de algún modo agrupados, pensó luego en Aleksei Paros, más o menos desaparecido, Maria Callas y los magnates de las navieras, el vino blanco que sabía a resina, el mar Egeo, los dientes blancos y el pelo oscuro. Todo era un sueño resplandeciente. Grecia estaba en nuestra sangre, allí lloraban frente a las tumbas, allí lavaban los cadáveres. Pero no lo atraía la muerte, sino su contrario. Con Christine todo sería inconcebiblemente pletórico, al sol, en el agua, bajo pérgolas emparradas, en las desnudas habitaciones de un hotel. Ella cogería el periódico y le leería las noticias, ¿por qué no, si era capaz de todo? Bowman deseaba oír palabras griegas, mañana, noche, gracias, amor. Quería palabras obscenas para susurrárselas al oído. Recordaba que «desnudo» se decía igual en todas las lenguas, aunque tal vez no en griego. La amaba desnuda, amaba pensar en su desnudez. De momento estaba vacío de deseo, pero no en el sentido más amplio.
En el exterior, el día constaba de varios silencios. Las horas se habían detenido. Ella callaba, pensaba en algo, quizá en nada. Era imposible que advirtiese su propio atractivo. Bowman yacía con una espléndida mujer robada a su marido. Ahora era suya, estaban juntos en la vida. Eso lo estremecía de emoción. Perfecto para su carácter, el amante intrépido, algo que él sabía muy bien que no era.
El tren que Dena y su hijo Leon iban a tomar para ir a Texas sólo llegaba hasta Dallas, pero los padres de ella, que vivían cerca de Austin, irían a recogerlos en coche. Dena quería ver el paisaje y Leon estaba encantado con la idea. En el oscuro nivel inferior de Penn Station, salida y llegada de los trenes, las solapadas voces que anunciaban cada destino llenaban el aire como dioses inapelables. Eddins le preguntó a un maletero dónde estaba el vagón que buscaban. Cuando llegaron, los tres llevaron las maletas por el pasillo hasta su compartimento, donde Eddins los ayudó a colocar el equipaje. Luego se quedó conversando con ellos. No habían tenido tiempo de ir a comer juntos como era su intención. Leon estaba poniéndose nervioso porque el tren estaba a punto de partir. Ya era tan alto como Dena. O incluso más.
Eddins miró su reloj.
—Faltan tres o cuatro minutos —dijo.
—Puede que tu reloj vaya atrasado.
—Diles que siento mucho no haber podido ir —le pidió a Dena—. La próxima vez iré, ¿te parece?
—Cuídate mucho —dijo ella.
Él los abrazó a los dos.
—Buen viaje.
En el andén se quedó esperando frente a la ventanilla. Quizá pudo oírlo, pero en el compartimento se produjo un zumbido sordo y una vibración eléctrica justo cuando el tren, a la hora en punto, empezó a moverse. Los saludó con la mano y ellos le devolvieron el saludo. Les lanzó un beso y caminó junto al vagón dos o tres metros, hasta que se fue quedando atrás y el tren fue cobrando velocidad. Con la cara contra la ventanilla, Dena le decía adiós. Eran las tres y cuarenta y cinco de la tarde. Por la mañana estarían en Chicago; allí harían trasbordo y cogerían el Texas Eagle hasta Dallas. Era la primera vez que iban en tren a Texas. Siempre habían ido en avión.
Al principio circulaban en la oscuridad, bajo las calles, pero luego salieron a la luz del día atravesando las moles de cemento hasta llegar al Hudson. El tren corría ligero y balanceándose un poco a medida que iba aumentando de velocidad. Podían oír el sonido profundo y familiar de los pitidos que emitía la locomotora. Y el tren, como si se sintiera animado por ellos, seguía acelerando.
Avanzaba junto al río. En el lado opuesto se veían negros riscos de granito cubiertos de vegetación. Era un día azulado y en el cielo había nubes con forma de volutas de humo. Fueron dejando atrás las estaciones, todas extrañamente vacías a aquella hora. Hastings, Dobbs Ferry. Poco después, a lo lejos, estaba su ciudad, Piermont, casi oculta por los árboles.
—Mira, ahí está —dijo Dena—. Piermont.
—Estoy buscando nuestra casa.
—Creo que la veo.
—¿Dónde?
Intentaron localizarla, pero la vegetación tapaba hasta su propia calle. Poco después pasaron bajo el arco en sombras del puente de Tappan Zee.
Estuvieron un largo rato bordeando el río soñoliento. Pasaron por Ossining y la gran prisión que había allí, Sing Sing. Dena se la señaló a su hijo. Leon había oído hablar de esa cárcel, pero nunca la había visto. Sabía que allí ejecutaban a la gente.
Cuando la vía se desvió un poco hacia el interior, alejándose del río, aparecieron las marismas y los árboles. Peekskill, una estación que pasó como una exhalación. Y luego, con el sol todavía muy alto sobre los árboles, llegaron los muros pronunciados y silenciosos de West Point, que parecían formar parte de la cadena de riscos. Pasaron frente a las ruinas de un viejo castillo en un islote y dejaron atrás a dos niños apretujados contra un muelle de piedra mientras el tren pasaba junto a ellos como cortando de un tajo el aire. El río fue estrechándose y volviéndose más azul. Los gansos volaban sobre el agua, poderosos, libres, casi rozando la superficie. Una luz esplendorosa atravesaba las nubes. De la locomotora llegaba el sonido agudo del silbato.
Leon iba sentado junto a la ventanilla y Dena miraba el paisaje que se desplegaba al atardecer. Le habría gustado que Neil hubiese ido con ellos. Todo era hermoso. Prepararía el hielo y se tomarían una copa. Incluso podía oír el tintineo del hielo en los vasos. Y quizá podrían ir a Chicago, una ciudad casi tan grande como Nueva York, según decía la gente. Reparó en que el río había empezado a desaparecer de su vista: entraban despacio en Albany, con sus sombríos edificios administrativos y sus calles antiguas. Se veían las solitarias siluetas de los campanarios, que transmitían una reconfortante sensación de seguridad a la luz menguante.
A eso de las siete fueron al vagón restaurante.
—Nos lo vamos a pasar muy bien —dijo Dena.
Empezó a cantar alegremente, no hay nada mejor que estar en Carolina, aunque el convoy se dirigía hacia el lago Erie y luego el Texas Eagle ni se acercaba a Carolina.
El tren empezó a traquetear. Casi perdieron el equilibrio. Dena tenía razón: el vagón restaurante era como el escenario de un teatro, estaba muy bien iluminado y había camareros de chaqueta blanca que se movían ligeros entre las mesas mientras el suelo oscilaba bajo sus pies.
—Esto es como cruzar los rápidos de un río —dijo Leon.
El jefe de comedor les dio una mesa para ellos solos. El menú incluía solomillo asado y patatas al horno. Al otro lado de la amplia ventanilla flotaban unas luces amarillas que parecían linternas en medio de la oscuridad rural. Luego aparecían inesperados racimos de luces rojas o una única luz blanca que pasaba de largo como un cometa. Pidieron un vaso de vino.
Mientras cenaban, el mozo les hizo las camas en las literas con suaves sábanas almidonadas y una manta bien estirada. Leon eligió la litera de arriba y se acostó hacia las nueve y media. Se quitó los zapatos y los colocó en una especie de redecilla que colgaba a un lado. Luego, ya tumbado en la litera, se quitó la camisa y los pantalones. El tren se había detenido y no se movió durante un tiempo que le pareció muy largo.
—¿Por qué nos hemos parado? —preguntó—. ¿Dónde estamos?
—Hemos llegado a Syracuse —contestó Dena—. Todavía estamos en Nueva York, al norte del estado.
Se oían voces de pasajeros que subían y recorrían el pasillo.
—¿Dónde estaremos por la mañana? —preguntó Leon.
—No lo sé. Ya veremos.
Por fin el tren empezó a moverse de nuevo. El paisaje que dejaban atrás era como un cuadro sombrío, árboles en la oscuridad sólo iluminados por las luces del tren. Dormidas casas solitarias, negras y silenciosas. Las luces de una ciudad con las calles desiertas. A Dena la embargó una extraña sensación de felicidad en la calma de aquel compartimento.
Pasado un rato preguntó:
—¿Estás dormido?
No hubo respuesta. Vio la ventanilla salpicada de lluvia y poco a poco se fue quedando dormida. Abrió los ojos en una amplia explanada de vías férreas que se curvaban al juntarse con la suya. Estaban entrando en Buffalo. Después cruzaron un río y bordearon el lago Erie dejando atrás estaciones solitarias en las que no se veía un alma.
Sobre la una de la madrugada, por causas desconocidas, un incendio de origen eléctrico se declaró en un extremo del vagón y el pasillo se llenó de humo. El fuerte olor despertó a Dena. Algo entraba por la puerta del compartimento. Estaba medio dormida, pero se levantó deprisa para ver qué era. Por las rendijas se estaba colando humo y cuando abrió la puerta una gran humareda se abalanzó sobre ella. Cerró tosiendo y despertó a Leon. Nadie activó el freno de emergencia ni dio la señal de alarma. El tren seguía avanzando a la misma velocidad. Un mozo de otro vagón por fin se dio cuenta de que estaba pasando algo. Consiguieron abrir las puertas, pero no lograron entrar a causa del humo acumulado. Cuando el tren por fin se detuvo y se rompieron las ventanillas a martillazos, habían muerto siete pasajeros que viajaban en los compartimentos más cercanos al fuego. Entre ellos figuraban Dena y su hijo Leon.
19
Lluvia
Los caminos se bifurcan. En la casa que miraba al río, donde se había añadido una habitación, un pequeño cuarto con una ventana en un extremo y un tamaño que invitaba a sentarse para abrir un libro o contemplar el pequeño jardín, descuidado pero acogedor gracias a la escultura, una obra natural que procedía de un árbol talado y luego dividido en dos leños de sesenta centímetros, uno de los cuales, grueso y erguido, resultó tener la forma de un cuerpo femenino entre la cintura y la entrepierna, como un retablo primitivo, neoafricano, rotundo, oscuro, inmune a la intemperie; en aquella casa donde Eddins, su mujer y su hijo habían vivido la dicha, libres de todo peligro, con buenos vecinos, junto a calles tranquilas donde los policías, una vez olvidada la amarga disputa con el alcalde, se mostraban amistosos y lo llamaban a uno por su nombre, allí, entre los árboles y la calma del pueblo, como algo caído del cielo, como un gran motor desprendido de un avión allá en lo alto y caído a tierra sin ser visto u oído, allí, la muerte, la destrucción, había asestado su golpe, atravesando su vida como una estaca afilada.
Los caminos se alejan. La vida de Eddins se había partido en dos. Y las piezas no eran iguales. Todo lo que le sucedía y todo lo que pudiese sucederle en el futuro era más liviano y trivial. Había un vacío en su vida, como el de la mañana después. No podía asimilar el accidente. Apenas lograba recordar el funeral, salvo que había sido insoportable. Los enterraron en el cementerio de Upper Grandview, cerca de la carretera, en tumbas contiguas. Allí estaban los padres de Dena, pero Neil apenas fue capaz de mirarlos. No podía librarse de la culpa. Él era del Sur, lo habían educado en el principio de que un hombre debe honrar a las mujeres, darles protección, defenderlas. Era un deber. Si hubiese estado en el tren, de algún modo, aquello no habría ocurrido. Los había defraudado, como el profesor de Filosofía de Valley Cottage asaltado en su casa cuando él y su anciana mujer estaban dentro. Nunca volvió a ser la misma persona. Y no tanto por las heridas o el miedo constante como por la humillación padecida. No había sido capaz de proteger a su mujer.
Eddins parecía el mismo en muchos aspectos, era el de siempre, quizá sólo un poco más despreocupado. Llevaba una flor en el ojal, conversaba con la gente, bromeaba, pero en su interior había algo que no se veía. Había defraudado a los suyos. Una deshonra.
Durante un tiempo siguió viviendo en la misma casa, pero no le gustaba volver por las noches a aquel vacío, al hecho ostensible, por todos conocido, de que ahora estaba solo. Alquiló un pequeño apartamento en Manhattan, cerca de Gramercy Park, donde veía las noticias de la tarde, se tomaba una copa, a veces dos o tres, y decidía no prepararse la cena por sencilla que fuese. No estaba deprimido, pero tenía que convivir con una profunda sensación de injusticia. En ciertos momentos estaba a punto de llorar, cuando pensaba en lo que había perdido y la soledad que lo invadía. Ahora podía verlos como lo que verdaderamente eran y habían sido para él, los grandes días de amor. Ella nada le pedía, muy poco le demandaba. Y le había entregado todo su amor, sin ahorrarse nada, su amplia sonrisa, sus dientes, su alegre insensatez. Te quiero tanto... ¿Quién podía decirlo respaldado por la abrumadora verdad de infinitos actos de cariño? Él no había hecho todo lo que debía hacer, tenía que haberles dado mucho más. Me gustaría dárselo ahora, pensó, y lo dijo en voz alta, quiero dárselo ahora. ¡Ay, Dios mío!, exclamó, y se levantó para servirse otra copa. No te conviertas en un borracho, pensó. No te conviertas en objeto de lástima.
Bowman se hallaba en otro lugar. Sin esposa ni novia, parecía haberse instalado en una vida de soltero, hecha de costumbres, nada incómoda. Aparecía en los restaurantes o las conferencias con un traje azul marino, a sus anchas en el mundo visible y familiar.
Pero resultó ser un lugar muy distinto.
No vivía del todo con Christine. Ella se resistía, explicó, porque su vida aún no había alcanzado el equilibrio. Pero seguía pasando la noche con él, en el apartamento, dos o tres veces por semana. Iba al final del día, a veces con un ramo de flores o una revista de modas, la edición europea, que insinuaba el glamour de la vida al otro lado del Atlántico.
No estaban casados, pero gozaban de los placeres de un amor sin culpa. Era imposible cansarse de ella. Chéjov había dicho que hacer el amor sólo una vez al año tenía un poder tan devastador que podía equipararse al impacto de una gran experiencia religiosa, pero si se hacía más a menudo se convertía en algo tan poco trascendente como comer. Sin embargo, si éste era el precio que había que pagar, Bowman estaba más que dispuesto a hacerlo.
Por las mañanas había ropa de ella tirada en el suelo, y sus zapatos, que a él le gustaban mucho, aparecían al lado de una silla. Ella solía estar en la estrecha cocina, preparando café. Bowman sabía que podrían vivir en perfecta armonía por la manera en que Christine hablaba y se comportaba, por la intimidad que compartían. Se había enamorado otras veces, pero siempre de alguien diferente, alguien que no era como él. Con Christine, sin embargo, tenía la impresión de que la conocía desde siempre. Si pudiera deshacerse de su marido, se casaría con ella.
Bowman pensaba en estas cosas mientras atravesaba Central Park, verde e inmenso, con los altos edificios centelleantes que lo flanqueaban por todas partes y resplandecían a la luz matinal. A pesar de su confianza en sí misma, de su aplomo, Christine buscaba la estabilidad. Se lo había confiado a Bowman, y eso era algo que él podía proporcionarle, además de otras muchas cosas. En el parque se iba fijando en la juventud de la gente con que se cruzaba. Estaba a mitad de la vida, aunque sólo acababa de empezar.
El fin de semana llovió mucho y se quedaron en el apartamento. No salieron de la cama aprovechando la tranquilidad de la tarde, las gotas de lluvia en la ventana como el manto del rocío. Ella estaba viendo la televisión, una vieja película italiana, y él leía a Verga, el siciliano. Una mujer con un gran escote se pintaba las uñas mientras dos hombres hablaban. Todo en blanco y negro, camisas blancas, rostros italianos, pelo negro. Los subtítulos no se veían bien, aunque Christine apenas los miraba. Mientras Bowman leía, la mano de ella se deslizó bajo su albornoz y le cogió la polla casi con gesto distraído, aunque el pulgar fue acariciándola a medida que iba irguiéndose. La televisión quedó sin sonido. Él se oyó a sí mismo tragando saliva. Y de reojo vio la suave mejilla de Christine. Ella seguía concentrada en la película. La polla se le había puesto muy dura, lisa como una cicatriz. En la orilla de un lago, una mujer con una combinación negra forcejeaba con un hombre. De repente se liberaba y echaba a correr, pero luego se detenía por alguna razón y esperaba paciente su destino. Su rostro, en primer plano, mostraba resignación, aunque no podía disimular el desprecio.
Había dejado de leer, las palabras no tenían sentido. La película continuaba. La mujer iba a morir. Bowman nunca olvidaría su cara arrasada en lágrimas, sus brazos desnudos alzados en espera del asesino. Él sentía un placer brutal. La película no terminaba. De vez en cuando, la mano de Christine lo apretaba suavemente como para recordarle algo que seguía allí. Finalmente aparecieron los títulos de crédito.
Era libre de hacer cuanto quisiera. Nunca antes le había ocurrido una cosa así; desde luego, no con Vivian ni con Enid. Ella estaba desnuda de la cintura a los pies. La puso boca abajo, volvió a coger el libro y siguió leyendo con una mano posesiva descansando sobre sus nalgas. Ella se quedó quieta, la cara vuelta. No eran iguales, no en aquel instante. Bowman había esperado toda su vida aquel momento. Poco después empezaron. La ciudad permanecía muda. Frotó despacio la polla contra aquel coño levantado como si se la estuviera untando. Luego, por fin, se la encajó. Durante el largo acto carnal su mente se quedó en blanco. Ni vieron ni oyeron la lluvia.
Después se quedaron como víctimas tendidas boca arriba, incapaces de moverse.
—No conozco nada igual. De veras que no puedo imaginarme nada que sea tan... extremo —dijo Bowman.
—La heroína —murmuró Christine.
—¿Has probado la heroína?
—Cuatro veces más deliciosa que el sexo. Un placer que no puede compararse con nada, créeme.
—O sea, que la has probado.
—No, pero lo sé.
—No me gustaría que pensases de mí que sólo soy un buen tipo.
—No eres un buen tipo. Eres un hombre de verdad. Y tú lo sabes —repuso ella—. Aquella noche en el taxi me di cuenta.
Ella le ofrecía todo lo que él había querido ser. Le había sido concedida como una bendición que probaba la existencia de Dios. Nunca le habían pagado, nunca con la única moneda realmente valiosa. Christine se la había cogido tranquilamente con la mano y él supo lo que ella estaba pensando. Podrían haber seguido en la cama hablando durante días o tal vez callados. Aquella tarde había sido inolvidable.
—¿Por qué acabamos siempre tan cansados? —preguntó Bowman—. No es un esfuerzo tan grande.
—Sí lo es —contestó ella.
Eddins fue recuperándose poco a poco. Al final aceptó lo que había ocurrido, pero quedó tocado. Estaba mucho menos entregado a la vida, más apático. A diferencia de la persona que había sido, podía permanecer callado, escuchando. En un teatro, antes de que se levantara el telón, dos mujeres sentadas a su lado hablaban entusiasmadas de una película recién vista, del argumento y su similitud con la vida real. Tendrían unos cuarenta años y no eran muy distintas de las mujeres que le habrían interesado si las hubiese conocido, pero no tenía ningún interés en conocerlas. Tampoco en conocer a la pareja sentada dos filas por delante, la mujer, tan cautivadora con su hermosa cabellera y el cuello de piel que remataba su abrigo. Tenía la cabeza casi apoyada en la del hombre y de vez en cuando la movía ligeramente para decirle algo. Tenía los altos pómulos de las mujeres eslavas y una nariz larga y recta que le nacía en la frente, una nariz romana, un signo de autoridad. Le bastaba mirar el rostro de una mujer, pensó Eddins, para averiguar su carácter. A la novia de Delovet, que era actriz o ex actriz, en cualquier caso demasiado baja para serlo, la catalogó nada más verla como una borracha y probablemente una mala pécora si no le hacían el amor. A Delovet le costaba mucho deshacerse de ella. Lo aburría y lo enojaba, pero al mismo tiempo le gustaba exhibirla. Se llamaba Diane Ostrow y la llamaban Dee Dee. Eddins no conocía a nadie que la hubiera visto actuar. Tenía el pelo negro y una risa voraz. También la suficiente astucia para saber que no debía caer más bajo. No costaba mucho lograr que nombrase a las estrellas con quienes se había acostado. Le encantaba que hicieran el pino desnudos para ella.
—¿Lo hizo alguno?
—Dos —contestó con indiferencia—. Y ahora, dime, ¿qué clase de cosas te gusta hacer? —le preguntó a Eddins.
—Lucha libre.
—¿De verdad?
—Practiqué lucha libre en la universidad —contestó Eddins—. Era temible.
—¿En qué universidad?
—En todas por las que pasé.
Un día, en un taxi que iba hacia el sur por Park Avenue, vio en una esquina a una mujer con zapatos muy caros y el abrigo atado a la cintura con un cinturón de tela, una mujer que llevaba el sello de la clase alta en cada detalle. Seguramente vivía en aquella parte de la avenida y a lo mejor tenía preocupaciones y deberes como los de todo el mundo, pero la imagen impresionó a Eddins por su aplomo y también, en cierto modo, por su gallardía.
Eddins empezó a prestar más atención a su ropa y su aspecto. Se compró camisas de lino y un pañuelo de seda azul. Si el tiempo lo permitía, iba andando al trabajo.
Fue más o menos por esta época cuando conoció en la biblioteca pública a una divorciada llamada Irene Keating. Sucedió después de una conferencia, cuando la gente bebía vino en el pasillo. Estaba sola y, aunque no parecía rica, llevaba un vestido muy bonito. Vivía en Nueva Jersey, le dijo, a pocos minutos de allí.
—A algo más que unos pocos minutos —dijo Eddins.
—¿Vive usted en la ciudad?
—Tengo una casa en Piermont.
—¿Piermont?
—Al pie de las colinas de Ngong.
—¿Dónde?
—No es un sitio muy conocido —comentó Eddins.
Estaba claro que no era aficionada a la lectura, pero le gustó su cara, que denotaba buen carácter.
—Creo que la conferencia ha sido un poco aburrida, ¿no le parece? —dijo Eddins.
—Me alegra que diga eso. Me estaba quedando dormida.
—No está mal. A veces es lo mejor que se puede hacer. ¿Viene a menudo?
—Sí y no. Normalmente vengo con la esperanza de conocer a alguien interesante.
—En los bares sería más fácil.
—Entonces, ¿por qué no está usted en un bar? —replicó ella.
Pocos días después, Eddins la invitó a cenar y acabó contándole historias sobre Delovet, el yate sin motor en Westport y su antigua novia rumana, de quien decía «puedo hacer que la deporten cuando me plazca», o sobre Robert Boyd, el antiguo predicador que Eddins no había llegado a conocer en persona aunque le caía muy bien. El padre de Boyd había muerto y ahora él vivía solo en el campo, tan desesperado por la falta de dinero como siempre.
—Te gustaría ese hombre. Sus cartas tienen dignidad.
Ella lo escuchaba rendida. Le preguntó si querría ir a cenar a su casa.
—Cocinaré algo muy bueno —dijo.
Quedaron en que iría aquel viernes. Pero llegado el día, en el tren, rodeado de gente que volvía a su casa, lamentó haberlo hecho. Todos regresaban con los suyos. Todos tenían una familia.
Ella lo esperaba en la estación y lo llevó en coche a su casa, a cinco o seis manzanas de distancia. Era una casa adosada con escalones de ladrillo y una verja de hierro. Por dentro resultaba menos inhóspita. Irene quiso colgarle el abrigo, pero él dijo no, déjalo en la silla. Sirvió champán y lo condujo a la cocina, donde se puso un delantal y siguió cocinando mientras hablaban. Parecía más joven y muy inquieta.
—¿Es bueno este champán? —preguntó—. Lo compro por el precio.
—Es muy bueno.
—Me alegra que hayas podido venir.
—¿Llevas mucho tiempo viviendo aquí?
—Prueba esto —dijo sosteniendo una cuchara que parecía contener consomé.
Estaba delicioso.
—Lo he hecho yo, todo.
Tenía la mesa puesta para dos. Encendió las velas y cuando se sentaron pareció serenarse un poco. La luz de la habitación tenía una coloración muy tenue, o quizá era un efecto del champán. Ella volvió a llenar las copas. De repente se levantó (aún llevaba el delantal, que se quitó) y luego se alborotó un poco el pelo. Se sentó, pero enseguida volvió a levantarse. Esta vez se inclinó decidida sobre la mesa y lo besó. Nunca se habían besado. El consomé estaba sobre la mesa. Ella levantó la copa:
—Por la mejor noche de todas.
Comieron pichones asados, aves suculentas bien tostadas sobre un lecho de arroz con mantequilla. Él no recordaba cómo se procedía a partir de aquel punto. La cama era muy ancha y ella parecía más nerviosa que un gato. Intentaba esquivarlo cada vez que él quería abrazarla, o no se había decidido o cambiaba de idea a cada momento. Pataleó y se revolvió. Él tuvo la sensación de que estaba cazándola. Ella le pidió perdón después y le dijo que era la primera vez en tres años, no había hecho el amor desde su divorcio, pero le había gustado mucho. Le besó las manos como si fuera un cura.
Por la mañana no llevaba maquillaje. Por alguna razón, tal vez la pureza de sus rasgos al desnudo, parecía sueca. Le habló de su matrimonio. Su ex marido era un hombre de negocios, era director de ventas. Con la luz del sol, la casa se vino abajo. Ninguna librería. El comedor de la noche mágica, observó Eddins, tenía una especie de papel pintado a rayas. Ya estaba allí cuando se mudaron, le dijo ella.
20
La casa de la laguna
Todo estaba aún dormido, inalterado por la varita mágica. A lo largo de la carretera se veían granjas, algunas con sus campos de cultivo. Una de ellas, antigua y blanca, era ahora un hostal. Allí se podía alquilar un cuarto para una semana o todo el verano y contemplar la interminable llanura, dar paseos meditabundos o ir en una desvencijada bicicleta hasta la playa, que quedaba a un kilómetro y medio. Más lejos había un cementerio que la carretera bordeaba como a un barco embarrancado, y más allá aún, bajo los árboles, una casa desangelada y sin pintar que solía alquilarse a jóvenes. A veces organizaban fiestas en el jardín desde el atardecer hasta bien entrada la noche, coches aparcados de cualquier manera y jarras de vino barato.
Varios pintores se habían instalado en aquella comarca años atrás porque era barata y tenía una luz muy limpia, una luz trascendente que parecía perpetuarse a lo largo de kilómetros y kilómetros en los lentos crepúsculos. La vida era sencilla. Había mansiones detrás de los setos y parcelas con casitas recónditas, muchas de los primeros tiempos. Era una zona aún por descubrir. Sobre las dunas se alzaban cabañas, algunas de los propios granjeros.
Aquel paisaje, abierto y hermoso, complacía a Christine, ella misma lo dijo. Una luz inédita, la brisa o el viento que llegaba del mar. Evitaba volver a la ciudad y Bowman acudía durante largos fines de semana. La felicidad de Christine le daba la bienvenida. Su esplendorosa sonrisa. La saludaban en el tenderete que había junto a la carretera, con sus capas de verduras, mazorcas, tomates y fresas recién recolectadas. Casi siempre hoscos con los clientes, cuando ella iba a pagar cargada de cosas transigían y le dedicaban una sonrisa.
Había decidido renovar su licencia de agente inmobiliaria, y fue a ver a Evelyn Hinds, cuyo nombre había visto en varios carteles de «Se vende». La oficina de la señora Hinds estaba en su propia casa de New Town Lane, blanca, con una cerca de madera de igual color y un letrero de letras muy pulcras.
Evelyn Hinds era un tonelete de risa fácil, trato efusivo y ojos chispeantes que captaban las cosas de inmediato. Su primer esposo se había estrellado en el mar (o eso se creía, porque nadie había vuelto a verlo) y ella se había casado dos veces más. Se llevaba bien con ambos ex maridos. Christine fue a verla vestida con unos pantalones oscuros y una chaquetilla de lino.
—Chris, puedo llamarte así, ¿verdad? —dijo la señora Hinds—. ¿Qué edad tienes? ¿Te molesta que te lo pregunte?
—Treinta y cuatro.
—¿Treinta y cuatro? ¿De verdad? No los aparentas.
—Bueno, es peor que eso. A veces digo que soy un poco más joven.
—¿Y ahora vives por aquí?
—Sí, ahora vivo aquí. Tengo una hija de dieciséis. He trabajado siete años en Manhattan como agente inmobiliaria. —No había sido tanto tiempo, pero la señora Hinds no lo dudó.
—¿Con quién trabajabas?
—Con una pequeña agencia del Village, Walter Bruno.
—¿Y a qué te dedicabas, ventas o alquileres?
—Casi siempre ventas.
—Me encanta unir a los compradores con sus casas.
—A mí también.
—Es como casarlos. ¿Estás casada?
—No; separada —respondió Christine—. Y no busco marido.
—Gracias a Dios.
—¿Qué quiere decir?
—Que nadie estaría a la altura —contestó la señora Hinds.
Christine le gustó y la contrató aquel mismo día.
Era una pequeña agencia donde sólo trabajaban cuatro personas. Le dijo a Bowman que le gustaría aquel trabajo.
—Ya he visto el nombre —dijo él—. ¿Cómo es ella?
—Muy abierta, pero hay otra cosa importante. Ahora que vuelvo a dedicarme a esto, voy a buscarte una casa.
Anet, que había vuelto por vacaciones, esperaba en la estación con su madre. Bowman la vio por primera vez cuando se apeó del tren. Tenía un rostro candoroso y joven y se ocultaba un poco detrás de Christine. Se cerraban las puertas de los automóviles y las familias se llamaban.
—Hemos tenido unos días espléndidos —le contó Christine cuando iban hacia el coche—. Y dicen que va a continuar así todo el fin de semana.
—¿Cuándo has llegado? —le preguntó Bowman a Anet. Quería llevarse bien con ella.
—¿Cuándo llegué? —Se volvió hacia su madre.
—El miércoles.
—Es fantástico que estés aquí —dijo él.
Sortearon el tráfico de alrededor de la estación y salieron a la carretera cuando caía la tarde, los faros encendidos deslizándose hacia delante como una invitación a una noche maravillosa.
—¿Adónde vamos? —le preguntó a Christine—. ¿Has preparado cena?
—Hay algo en casa.
—¿Por qué no vamos al Billy’s? Venga, vamos. ¿Ya has ido a alguno de esos sitios? —le preguntó a Anet más bien tontamente.
—No.
—Prefiero ir al sitio de la primera vez, el de los dos hermanos —dijo Christine.
—Tienes razón, es una idea mejor.
Cuando subían los escalones y entraban en el restaurante, Bowman notó la dicha en todo su cuerpo, aquellas dos mujeres y el aura que las envolvía. Anet sólo habló con su madre durante la cena, pero aun así Bowman lo pasó bien. El momento resultaba agradable. Volvieron a casa bajo un suntuoso y profundo manto azul, dejando atrás edificios con reconfortantes luces encendidas.
Aunque no era una chica tímida, Anet siempre guardaba las distancias. Pertenecía a su madre y, por supuesto, a su padre. Era leal a ambos. Costaba ganarse su confianza. Bowman también percibió que le disgustaba que fuera el amante de su madre, una palabra que nunca usó: llevaba los celos en la sangre y lo manifestaba excluyéndolo, aunque en ocasiones se sentaban los tres juntos a escuchar música o ver la televisión relajadamente. Bowman observó unos gestos femeninos heredados de Christine. Procuraba evitarlo, pero notaba a todas horas su presencia en la casa, a veces de modo muy intenso. Y sus pensamientos volaban hacia Jackie Ettinger, la chica de Summit, la muchacha casi mítica de un tiempo lejano. Nunca trató a Jackie y todo indicaba que tampoco trataría mucho a Anet.
Durante el resto de la semana, lejos de ella, podía pensar con calma en la nueva situación, en la figura que deseaba representar, la de consorte asiduo (ésa no era la palabra), la del hombre amado por su madre, tal vez no más sexualmente que el padre de Anet, aunque ése no era el caso, dada la intensidad de los sentimientos de Bowman, una intensidad emocional que casi siempre se hacía patente.
Un domingo por la mañana, cuando el calor aún no agobiaba pero la luz de la playa ya era cegadora y las olas trazaban una línea de una blancura casi violenta, se sentaron en las dunas y se pusieron a leer el periódico, cada uno con un suplemento distinto, dejándose bañar por la luz y el sol. El agua estaba fría y había muy poca gente. Como en México, pensó Bowman, aunque nunca había estado allí. La simplicidad. Era junio y ya había llegado el verano. Había bañistas, pero aún no habían aparecido las muchedumbres. Era una especie de exilio. Estaban leyendo lo que ocurría en el mundo. Cuando el sol estuviera encima de sus hombros se irían a comer a casa.
Seguramente los Murphy disfrutaron de una vida así en Antibes. Tenían una casa un poco más hacia el este. A Gerald Murphy le gustaba nadar y cada día nadaba un kilómetro y medio en el mar. Bowman lo había contado en alguna ocasión, pero nadie le prestó atención. Vio a tres o cuatro personas nadando. Se puso en pie y fue hasta la orilla. Lo sorprendió que el agua estuviera menos fría de lo que había imaginado. Le rodeó los tobillos de una forma casi tentadora. Se metió hasta que le llegó a las rodillas.
Regresó a donde ellas estaban tendidas, junto a la vieja empalizada.
—El agua está tibia —dijo.
—Siempre dices lo mismo.
—Lo está, de verdad.
—Brrrr —dijo Anet.
—Venid a verlo.
—Me dan miedo las olas.
—Eso no son olas, sólo cabrillas. Venga, vamos, yo también voy a meterme en el agua. Philip casi me ahogó el verano pasado.
—¿Qué?
—Pero eran olas de verdad, las de hoy son más pequeñas. Venga, vamos todos al agua.
El agua estaba fría. Anet no quería meterse, pero Christine se zambulló y ella la siguió caminando hacia dentro de mala gana. El fondo estaba blando. Atravesaron la rompiente y llegaron al otro lado, donde la ondulación los levantaba con delicadeza. Nadaron sin decir nada, dejando asomar las cabezas, elevándose y hundiéndose. El cielo parecía suavizar todos los sentimientos. En las semanas anteriores Anet le había espetado dos veces «no eres mi padre» cuando Bowman intentaba darle algún consejo. Él notó la punzada, pero ahora ella le sonreía, no con afecto pero sí con satisfacción.
—¿Qué tal? —le preguntó.
—Me encanta —contestó ella.
Salieron los tres del agua, sin aliento pero sonrientes. Anet iba delante, caminaba ligera por la arena mientras se pasaba los dedos por el pelo para alisárselo. Se sentó muy cerca de Christine, casi rozando sus rodillas, y se apoyó feliz en el cuerpo de su madre.
Había hecho algunas amigas en la zona, entre ellas Sophie, una chica muy serena de pelo rubio ondulado. Era hija de un psiquiatra. Un día lluvioso los cuatro jugaron a los corazones. Sophie se había quitado un pendiente y lo examinaba sin interrumpir el juego. Cuando llegó su turno se desprendió de una carta demasiado baja.
—Creo que te confundes —comentó Bowman con intención de ayudarla.
—¿Ah, sí? —dijo. Estaba practicando para la vida futura.
Al principio no se molestó en retirar la carta, pero luego, con paciencia, la cogió y jugó otra. Christine admiró el aplomo de la chica y su carmín rojo oscuro hasta la noche en que Anet fue al cine con ella y volvió pasada la medianoche. Christine la esperaba muy inquieta viendo la televisión. Por fin oyó que la puerta se cerraba en la cocina.
—¿Anet? —la llamó.
—Sí.
—¿Dónde has estado? Es muy tarde.
—Lo siento. Debería haberte llamado.
—¿Dónde has estado? La película ha acabado hace horas.
—No hemos ido al cine —dijo Anet.
Bowman se dio cuenta de que no debía asistir a la conversación. Fue a la cocina, pero siguió oyéndolas.
—Has dicho que ibas al cine.
—Sí, ya lo sé.
—Y entonces, ¿qué has hecho?
—Hemos ido a dar un paseo.
—¿Un paseo? ¿Adónde?
—Por la calle.
La espera había destrozado los nervios de Christine. Había un punto de desafío en la voz de Anet.
—¿Has bebido?
—¿Por qué lo preguntas?
—Da igual por qué. ¿Has tomado algo?
Hubo un silencio.
—¿Has fumado algo? ¿Hierba?
—Me he tomado una copa de vino.
—¿Dónde lo has hecho? Sabes que es ilegal.
—En Europa no es ilegal.
—Pero no estamos en Europa. ¿Dónde has estado? ¿Y quién iba contigo?
—Hemos ido con amigos de Sophie.
—¿Chicos?
—Sí.
Hablaba en voz muy baja.
—¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman?
—Brad.
—¿Brad qué más?
—No sé su apellido.
—¿Y quién era el otro?
—No lo sé.
—¿No sabes cómo se llaman?
—Sophie sí —dijo Anet.
Su voz empezaba a vacilar.
—¿Por qué lloras?
—No lo sé.
—¿Por qué estás llorando? —insistió Christine.
—No lo sé.
—Sí lo sabes.
—¡No lo sé!
—¡Anet!
Se había ido de la habitación. Christine entró poco después en la cocina.
—Lo he oído todo —dijo Bowman.
Ella estaba fuera de sí.
—Es mi peor pesadilla —dijo.
—No parecía estar ocultando nada. No suena muy grave.
—¿Por qué hace esto?
—No está haciendo nada malo. Solamente sale con chicos.
—¿Cómo lo sabes?
—¿Qué quieres decir?
—Tú no tienes una hija.
—Pues no.
Se oyó un portazo en el vestíbulo. Christine cerró los ojos y se los frotó para serenarse.
—Tengo miedo de oír que arranca el coche. Cariño, por favor, ¿podrías salir y decirle que vuelva? Estoy demasiado alterada.
Bowman no habló, pero al cabo de unos instantes salió a la oscuridad. Consiguió verla al final del camino de acceso. Anet lo había oído, pero no se volvió. Él no confiaba en que fuera a salir bien lo que estaba haciendo.
—Anet —dijo—. ¿Puedo hablar un minuto contigo? —Esperó un poco—. La verdad es que no pinto nada en esto —añadió—, pero creo que no es para tanto.
Ella no parecía escucharlo.
—Quizá deberías llamar la próxima vez, decirle que todo va bien, que llegarás un poco tarde. ¿Podrías hacerlo?
No quiso responder. Estaba mirando algo blanco que se movía sobre las copas de los árboles más lejanos. Iba recto, pero luego pareció girar hasta que desapareció de la vista. Al poco tiempo volvió a aparecer, esta vez mucho más alto.
—Es una garza —dijo Bowman.
Mientras la miraban voló hacia la negra espesura de los árboles. Luego se coló por un hueco de las ramas más altas y alcanzó el cielo nocturno.
—¿Era una garza? —preguntó Anet.
—Se le podía ver el cuello.
—No sabía que volasen de noche.
—Creo que sí.
—La garza se ha largado, ha levantado el vuelo —dijo ella.
Bowman la miró para comprobar si lo había dicho con doble intención, pero no consiguió averiguarlo. Con menos temor hacia aquella chica, la siguió de vuelta a la casa sin decir palabra.
Una tarde de aquel otoño, Christine lo llamó por teléfono. Su voz no podía contener la emoción.
—¿Philip?
—Sí, ¿qué pasa?
—Algo maravilloso. He encontrado la casa.
—¿Qué casa?
—La casa perfecta, la que estabas buscando. Lo supe nada más verla. Es antigua, no demasiado grande, pero tiene cuatro dormitorios y está junto a una laguna, una punta de la laguna. Es de una pareja muy mayor que la tiene desde hace treinta años. No lo han anunciado en ningún sitio, pero están interesados en venderla.
—¿Y cómo te has enterado?
—Evelyn lo sabía. Se entera de todo.
—¿Cuánto cuesta?
—Sólo ciento veinte.
—¿Sólo eso? Me la quedo —dijo alegremente.
—No, quiero enseñártela este fin de semana. Tienes que verla.
La laguna no se veía desde la carretera. Estaba más abajo. Había un largo camino de tierra que parecía terminar entre dos árboles muy viejos. Era una clara mañana de octubre. La casa apareció de pronto frente al coche. Bowman nunca olvidaría esa primera imagen y la sensación de familiaridad que lo asaltó, aunque no tenía ni idea de lo que iba a encontrar allí. Era una bella casa antigua, como una granja, pero aislada junto a la laguna. Entraron por la puerta de la cocina, atravesando un porche angosto. La cocina era una amplia estancia cuadrada con estantes y una despensa en el hueco que antes había sido un armario. El dormitorio principal estaba en la planta baja. Arriba había tres cuartos pequeños. Bowman observó que el pasamanos de la escalera era de pino sin pulir suavizado por el roce. Los tablones del suelo eran muy anchos, como las ventanas.
—Tenías razón —dijo—, es preciosa.
—¿A que es una maravilla?
—Sí, la verdad es que tiene algo especial.
Las paredes y el techo estaban bien conservados. No había grietas ni manchas de humedad. Bowman pensó que podría unir dos de los dormitorios pequeños.
Desde el piso de arriba se veían dos casonas al otro lado de la laguna, medio ocultas entre los árboles.
—¿Tiene calefacción? —preguntó.
—Sí, tiene una caldera en el sótano.
Bajaron hasta la laguna, donde se veía, no muy lejos, el vago contorno de una barca hundida.
—¿Cuánto terreno has dicho que tiene?
—Todo esto. La propiedad llega hasta la carretera. Una media hectárea.
—Ciento veinte —dijo él.
—Sí, sólo eso. Muy buen precio.
—Bueno, creo que tendré que comprarla.
—¡Qué contenta estoy! Sabía que querrías comprarla.
—Será una delicia vivir aquí. Incluso podríamos casarnos.
—Sí, podríamos.
—¿Me estás diciendo que sí?
—Antes tendría que conseguir el divorcio.
—¿Por qué no nos casamos y luego pides el divorcio?
—Porque tendríamos que vivir en la cárcel —dijo Christine.
—Pues tampoco estaría tan mal.
Compró la casa, incluidos algunos muebles, por ciento veinte mil dólares y la puso a nombre de los dos. Era un sitio ideal, lo suficientemente grande para recibir uno o dos invitados de vez en cuando, muy bien situada y con muchas posibilidades.
El banco de Bridgehampton valoró de forma muy generosa sus bienes y le dio una hipoteca de sesenta y cinco mil dólares. Tuvo algunos problemas para reunir el dinero que faltaba, así que vendió buena parte de las acciones que poseía y obtuvo ocho mil dólares con una línea de crédito.
Cerraron el trato en la primera semana de diciembre y se mudaron aquel mismo día con dos sillas tapizadas que le habían comprado a un anticuario, o más bien chamarilero, de Southampton. Estaban felices. Aquella noche encendieron la chimenea y prepararon la cena. Se bebieron una botella de vino y luego, mientras escuchaban música, media botella más. Fue una noche de ensueño, la primera en aquella casa. En la cama, Christine se quitó el camisón, lo dejó caer al suelo y se tendió en sus brazos. Era una luna de miel. Bowman le cogió un brazo y apretó los labios contra la cara interna del codo con un beso largo y ferviente.
Poco después llegó la Navidad. Anet estaba en Atenas con su padre. La casa seguía teniendo pocos muebles, un sofá, sillas, dos mesas y la cama. En las ventanas no había persianas ni cortinas, resultaba demasiado inhóspito para pasar allí las fiestas, incluso con un árbol decorado. Las calles de la ciudad bullían. Navidad en Nueva York, el gentío corriendo a casa con las primeras sombras, los miembros del Ejército de Salvación tañendo sus campanas, la catedral de San Patricio, el bullicioso teatro de los grandes escaparates, las mansiones opulentas, los tipos con pinta de adinerados. Sonaba El buen rey Wenceslao, los camareros llevaban diademas con cuernos de reno. La Navidad de Occidente, como en Berlín antes de la guerra, en los verdes bosques de Eslovaquia, en París, en el Londres de Dickens.
Baum dio una fiesta. Bowman llevaba mucho tiempo sin ir a su apartamento. Cuando entró con Christine, mientras un hombre con chaquetilla blanca les quitaba los abrigos, recordó la noche en que había estado allí por primera vez con Vivian, tan joven, tan ingenua y tan confiada.
—Philip, me alegro mucho de verte —lo saludó Diana.
—Te presento a Christine Vassilaros.
—Hola —dijo Diana asiendo la mano de Christine—. Pasad, por favor.
La sala estaba llena. Diana no se despegaba de Christine, de quien sin duda ya había oído hablar. Cuando supo que tenía una hija, le preguntó:
—¿Qué edad tiene?
—Dieciséis.
—Debe de ser una belleza —comentó Diana sin falsedad alguna—. Nuestro hijo, Julian, estudia Derecho en Michigan. No quiso ir a Harvard porque es una universidad elitista. Lo habría matado.
—¿Quieres un puro? —le ofreció Baum a Bowman.
—No, gracias.
—Son cubanos, muy buenos. Coge uno y te lo fumas después. Yo he empezado a fumar puros. Uno al día. Me gusta fumármelo después de la cena. Un puro debe tocarte los labios exactamente veintidós veces, o al menos eso es lo que alguien me contó. De lo contrario, como diría Cheever, eres un paleto. De hecho, estaba explicando la forma correcta de sostener un puro. Ya he olvidado cómo era.
—Lo que me duele —le dijo Diana a Christine— es no haber tenido más hijos. Me habría gustado tener tres o cuatro.
—Cuatro son demasiados.
—Los días más felices de mi vida fueron cuando Julian era pequeño. No hay nada que se le pueda comparar. Y eres afortunada —añadió—, porque todavía puedes tener hijos. Eso es lo más importante. Ahora somos más o menos libres y vamos a Italia. Es muy bonita, pero cuando estoy allí me acuerdo de lo mucho que me gustaría tener el amor de un niño pequeño.
—Me encanta Italia —dijo Baum—. Qué gente. Mira, llamo a un colega italiano y su secretaria contesta al teléfono, aunque debería decir que es más bien su ayudante. ¡Roberto! ¡Qué alegría hablar contigo! Deberías estar en Roma, hace un día maravilloso, hay un sol radiante y tú deberías estar aquí. No hay nada como los italianos.
—¿Por qué la llamas su ayudante? —preguntó Diana.
—Bueno, pues su secretaria, si lo prefieres.
—Pero no todos son iguales. Esa mujer es un pajarillo cantor, y Eduardo no es así. Cuando hablas con él, te dice hola, me siento fatal, el mundo es un desastre. Es el jefe.
Llegaban otros invitados y Diana fue a recibirlos. Baum se quedó conversando con Christine, cautivado por su aspecto. Al terminar la fiesta le preguntó a su mujer:
—¿Qué te ha parecido la nueva novia de Philip?
—¿Es nueva?
—Bueno, no exactamente nueva, pero tampoco lleva mucho tiempo con él.
—Es bastante más joven que él.
—Y lo rejuvenece.
—Bueno, sí, ésa es la opinión más extendida —contestó Diana.
Aquella primavera murió Beatrice Bowman. Había estado muy débil y confusa durante mucho tiempo. Creía que su hijo era otra persona, y cuando él la visitaba se quedaba callada, hasta que al final advertía que su hijo estaba a su lado, leyéndole en voz alta. Para el mundo que había conocido, para los pocos amigos que ya se habían dispersado, para todo el mundo salvo él mismo y Dorothy, ya no tenía ninguna importancia que ella estuviera viva. Todo lo que había sido su vida, la gente que había tratado y el pozo de memoria y conocimientos que había acumulado, todo eso había desaparecido o se había secado o se había deshecho. O eso era lo que le parecía a Beatrice cuando lograba recordar. Habría preferido no seguir en aquel estado, pero no estaba en su mano impedirlo. Por fuera seguía siendo una mujer hermosa, aunque desorientada, y las arrugas de su rostro no eran profundas. Se había despedido de su hijo muchas veces.
Aunque vivía en una constante agitación, murió en calma. Una mañana simplemente no se despertó. Quizá había presentido algo la noche anterior, una tristeza inesperada o una debilidad repentina. Salvo por la falta de respiración, un sueño era indistinguible del otro.
No dejó instrucciones. Bowman y Dorothy decidieron que era mejor incinerarla y fueron juntos a la funeraria para encargar la ceremonia. Pidieron que la pusieran en un ataúd abierto, ya que los dos querían verla por última vez. En la silenciosa sala yacía su madre. Le habían arreglado el pelo y maquillado un poco las mejillas y los labios. Bowman se agachó y le besó la frente. Aquello le pareció abyecto: había algo, cierta cualidad que él conocía muy bien en su madre, que le había sido arrebatada.
Beatrice nunca le había contado todo lo que sabía, ni él podía recordar todos los días de su infancia, lo que habían hecho juntos. Ella le había transmitido su carácter, o al menos una parte de su carácter, ya que el resto se había ido formando por sí mismo. Bowman pensó, con algo muy parecido a la desesperación, en todas las cosas que querría contarle o hablar una vez más con ella. Había sido una mujer joven en Nueva York, una recién casada, y en una calurosa mañana de verano había sido bendecida con el nacimiento de un hijo.
La madrastra de Bowman también murió aquella primavera. Nunca llegó a conocerla, ni a ella ni a ninguna de las demás esposas de su padre. Alguien le envió un recorte de prensa de Houston. Se llamaba Vanessa Storrs Bowman, tenía setenta y tres años y había sido una figura conocida de la vida social. Miró bien la foto y luego continuó leyendo hasta que con una punzada de algo que no era dolor descubrió que su padre había muerto dos años antes. Sintió la extraña sacudida del tiempo, como si hubiera vivido una vida en parte fraudulenta, y aunque en todos aquellos años no había visto a su padre ni oído hablar de él, supo que un vínculo esencial había desaparecido con su muerte. Vanessa Storrs Bowman tenía dos hermanos y su padre había sido presidente de una compañía petrolera. Debía de pertenecer a una familia adinerada, incluso muy rica. Pensó en su madre y en aquel pariente lejano, tal vez un primo, cuya mansión junto a la Quinta Avenida alguien le había señalado en una ocasión lejana. ¿Lo recordaba de verdad o había sido un sueño? Tres o cuatro pisos de granito, un tejado verde, un portón de hierro y cristal. Quizá aquello no había existido nunca. Siempre había imaginado que algún día acabaría pasando por allí, pero ese día no llegó jamás.
21
Azul
La primavera y el verano del año en que compró la casa fueron la época más feliz de su vida, aunque la verdad era que ya había olvidado épocas anteriores de su existencia. Sólo había tenido dinero para comprar unos cuantos muebles, que colocó en el piso de arriba, pero en la desnudez y la sencillez de la casa había espacio suficiente para la felicidad. Tenía las estaciones, los árboles, la hierba ya un poco crecida que descendía en declive hasta el agua, y el sol que se reflejaba como en un espejo contra las ventanas de la otra orilla.
Las mañanas de verano, con la luz que se derramaba en medio del silencio. Era una vida a pie descalzo, con el frío de la noche en los tablones del suelo, el verde de los árboles cuando se salía al exterior y los primeros trinos de los pájaros en la lejanía. Llegaba con el traje puesto y no volvía a ponérselo hasta que regresaba a Manhattan. La casa no se podía cerrar con llave, ya que la cerradura de la cocina estaba mal colocada. Los antepechos de las ventanas estaban agrietados por las inclemencias del tiempo, así que los raspó y rellenó con masilla, aunque todavía debía pintarlos. Comprar la casa había supuesto un pago al contado de cincuenta y cinco mil dólares, y por suerte había conseguido reunirlos. Nunca le había preocupado mucho el dinero. Ganaba treinta y cinco mil dólares al año, sin contar comidas de trabajo y cenas que siempre cargaba a la cuenta de la empresa. El apartamento era de renta limitada, así que pagaba por él la mitad de lo que en realidad habría costado. Dos veces al año le pagaban un viaje a Europa y a veces también iba gratis a otros lugares, Chicago, Los Ángeles. Su vida, en casi todos los aspectos, era muy agradable.
Beatrice no pudo dejarle nada, ya que su larga enfermedad había consumido todos sus ahorros. Esperaba heredar algún día los bienes de su tía Dorothy, pero no tenía ni idea de cuánto podía representar eso. Ella vivía en un apartamento diminuto con el piano que a Frank le gustaba tocar por las noches, cuando se ponía a interpretar las alegres piezas que a ella le encantaban. Su tía subsistía gracias a unas pequeñas rentas y al dinero de la Seguridad Social. Todos los veranos, durante un par de semanas, visitaba a Katrina Loes, una amiga de la infancia que tenía una casa en las Thousand Islands, en la frontera con Canadá. Nunca le había pedido nada y sus necesidades eran muy modestas. Si algún día te hace falta algo, le había dicho Bowman. Pero la respuesta siempre era la misma: no necesito nada.
Aquel verano, cuando volvió a la casa durante las vacaciones, Anet había cambiado. Aunque seguía mostrando mucho afecto hacia su madre y continuaba siendo bastante equilibrada, era evidente que ya había sentido la atracción de la vida, de los otros, y quizá de alguna persona en concreto, a pesar de que aparentemente no tenía novio. Era muy consciente de su atractivo y lo ponía a prueba con los demás, aunque no con Bowman. Parecía haberse acostumbrado a él y lo llamaba Phil. Durante el verano no estuvo muy presente en su vida, salía con sus amigas, a jugar al tenis, a bañarse en la piscina o, al parecer, a pasar horas hablando sin parar.
Una tarde muy calurosa, cuando Anet dormía en su cuarto, se oyó un grito terrorífico en la casa. Christine corrió hacia la escalera.
—¿Qué ha pasado? ¡Anet! —gritó.
Entre sueños, al volverse la había picado una avispa. Dolorida, se había echado a llorar. Christine intentaba consolarla. Bowman le llevó al dormitorio un paño empapado en agua fría.
—Se te pasará —la tranquilizó—. Ponte esto. ¿Dónde está?
—¿El qué?
—La abeja.
—No lo sé —contestó Anet entre sollozos.
—Cuando te pican pierden el aguijón. Se les desgarra y tiene púas. No intentes arrancártelo.
Ignoraban si había sido una abeja. Anet dormía con unos pantalones cortos que ahora se había bajado un poco.
—Se te pasará —repitió Bowman.
—Duele. —Respiraba con bruscos jadeos—. ¿Ves la picadura? —preguntó la chica.
Como si fueran excursionistas, se bajó un poco más la pretina e inclinó la cabeza hacia un lado para verse mejor la picadura en la nalga. Salvo por una roncha pequeña, todo se veía bien.
—No tiene mal aspecto —dijo Bowman restándole importancia—. Y ahora veamos la otra —bromeó.
—La otra está perfecta —dijo Anet con frialdad.
Pero Bowman se sintió cómodo con ella tratándola como si fuera una niña, incluso su propia hija. Y ella tal vez llegó a pensar que lo era.
Un atardecer, Bowman se sentó en el porche a fumar un cigarrillo contemplando la lisa superficie de la laguna, por completo en calma, y las casas de la otra orilla, donde se encendían las primeras luces. Un coche medio oculto por los árboles se abría paso hacia su garaje. El cielo despejado era de un azul profundo. Por el oeste se veía un banco de nubes del que surgían breves resplandores de luz. No se oía nada, aún estaba demasiado lejos. Sólo se percibía la oscuridad de las nubes misteriosamente iluminadas. Al final se oyó un trueno distante.
Christine salió al porche.
—Me ha parecido oír un trueno.
—Sí, mira hacia allá.
Ella se sentó a su lado.
—No sabía que fumases.
—Sólo de vez en cuando. Y sólo Gauloises, como las estrellas de cine francesas, pero es una marca que no se consigue aquí. Éste es un cigarrillo corriente.
—Vaya, mira eso —dijo ella.
Una línea quebrada de un blanco vivo había cruzado el cielo casi hasta el suelo. Tras un intervalo llegó el sonido amortiguado de un trueno.
—Vamos a tener tormenta.
—Me gustan las tormentas. Ya oigo ésta.
—Si cuentas el tiempo que pasa puedes calcular a qué distancia está —dijo Bowman.
—¿Cómo lo haces?
—Viene a ser un kilómetro y medio por cada cinco o seis segundos transcurridos entre el relámpago y el trueno.
—¿Cuánto tiempo ha pasado ahora? ¿Doce segundos?
—Más o menos.
El trueno no se había oído con claridad y era difícil calcular la distancia. Las nubes se espesaban en el cielo y los truenos se hacían más amenazadores, como rugidos de una bestia enorme. La tormenta estaba acercándose rápidamente. El cielo se oscurecía, sólo iluminado por destellos erráticos cargados de electricidad. Se había levantado viento. Olía a lluvia.
—¿Vamos a quedarnos aquí? —preguntó Christine.
—Sólo un poquito más.
El gran banco de nubes, su borde delantero, ya pasaba por encima de ellos. Era casi negro y tenía un tamaño gigantesco, como la ladera de una montaña. Parecía cubrir el mundo. Un rayo impactó como a medio kilómetro de distancia con un chisporroteo terrible, y casi al mismo tiempo, mucho más cerca, impactó otro con un estrépito ensordecedor.
—Será mejor que entremos.
—Ven conmigo —suplicó ella.
—Ahora voy.
Acababan de entrar cuando se vio el fogonazo de otro rayo. El trueno pareció estallar encima mismo de la casa. Anet llegó corriendo desde la carretera, donde acababan de dejarla, y entró en la casa por la cocina. Estaba aterrorizada.
—¡Deberías haberte quedado en el coche!
Ya era de noche. Casi no se veía nada. Se sentaron en la sala y entre los truenos distinguieron el sonido inconfundible de la lluvia. Al poco rato ya era un diluvio que llegaba del cielo. De pronto se apagaron las luces.
—¡Dios mío!
—¡¿Estamos seguros aquí dentro?! —gritó Anet.
Se oyó un estampido violento y un rayo que cayó justo fuera iluminó toda la habitación. En ese instante Bowman vio a la madre y la hija, abrazadas y con las caras muy pálidas.
—Sí, sí, aquí estamos bien —dijo.
—¡¿Podría entrar un rayo aquí?! —chilló Anet.
—No, no.
Mientras caía la lluvia, Bowman fue viéndolas con los fogonazos, que iban perdiendo intensidad. Luego, casi de forma brusca, dejó de llover. Los truenos se alejaban. La tierra pareció calmarse. Por fin, Christine dijo:
—¿Ha pasado ya?
—Creo que sí.
—¿Cuánto tiempo crees que vamos a estar sin luz?
—Tenemos velas.
—¿Dónde?
—En uno de los cajones de la cocina —dijo él—. Las traeré.
Encontró una vela y la encendió. Madre e hija, temblorosas, se sentaron frente a la luz vacilante.
—Temía que un rayo cayera en la casa —dijo Anet—. ¿Qué habría pasado si llega a caer?
—¿Te refieres a si se hubiera incendiado? Pues sí, probablemente. Pero no tenías miedo, ¿no?
—Sí lo tenía.
—Pero ahora ya ha pasado todo. Yo nací durante una gran tormenta.
Anet seguía muy nerviosa.
—A lo mejor por eso estás acostumbrado a las tormentas —dijo.
Los truenos ya eran suaves y lejanos.
—¿Sólo tenemos esta vela? —preguntó Christine.
—Queda el cabo de otra.
Todo estaba oscuro. Bowman esperó un poco y luego subió a la planta superior para ver si las casas de la otra orilla tenían las luces encendidas.
—Ninguna —anunció al bajar—. Pero seguro que en el pueblo hay luz. Deberíamos ir a cenar algo y así enterarnos de qué ha pasado.
Almorzó con Eddins en la biblioteca del Century Club. Ocuparon una mesa junto a una ventana desde la que más o menos se veía la calle. Eddins llevaba una americana azul marino y una corbata de seda amarilla. Le contó que él y un socio iban a comprar la agencia, pues Delovet se jubilaba. Habían acordado un precio y también la lista de libros cuyos royalties compartirían.
—Creo que casi todos los clientes seguirán con nosotros —dijo—. No cambiaremos el nombre.
—Un nombre que pasará a los anales de la infamia.
—Sí, lo sé, pero hemos preferido no complicar las cosas.
—¿Por qué se retira?
—No estoy muy seguro. Supongo que para dedicarse a los placeres de la vida; ninguna novedad, por otro lado. Que yo sepa, se ha entregado a todos.
—¿Y qué ha pasado con la actriz?
—¿Dee Dee?
Finalmente, Delovet había roto con ella. Se había vuelto alcohólica. La última vez que Eddins la vio, en una fiesta, se había caído por las escaleras. Infeliz borracha, le espetó Delovet. Se había esfumado hacía tiempo. Delovet se llevaba el harén a Francia.
—Viajar sigue teniendo mucho atractivo —dijo Eddins—, pero no lo entiendo. Hay demasiada gente por todas partes, demasiado autobús turístico. Ya no puedes aparcar en ningún sitio. Cuando yo era niño había ciento treinta millones de habitantes en Estados Unidos, recuerdo la cifra porque teníamos que aprenderla en clase. Había una actividad llamada memorización, aunque quizá no tiene nada que ver. El mundo era más pequeño: lo que nos rodeaba, luego todo el Norte y después California. Nadie había estado en California. Vincent —agregó haciéndole una seña al camarero—, ¿podrías meterlo en la nevera un ratito? Está un poco caliente.
El salón se había quedado vacío. No tenían prisa. Eddins tenía un libro en la lista de los más vendidos y había recibido un adelanto considerable por otro.
—A Dena le hubiera gustado viajar —dijo—. Siempre decía que quería ver la torre inclinada. Y cenar a orillas del Nilo, contemplando las pirámides. Debería haberse casado con un hombre más rico que yo, con un magnate. Y yo debería haberme esforzado más. Era una mujer absolutamente adorable. Pero no me gusta hablar de ella. Como hombre, pienso que no es correcto. Tú has viajado, eres una persona afortunada. Me acuerdo de aquella inglesa. ¿Qué fue de ella?
—Está en Londres —contestó Bowman—. En Hampstead, por más señas.
—¿Ves? Ni siquiera sé dónde está eso, Hampstead. Debe de ser un sitio con grandes prados y mujeres que pasean por la hierba con vestidos muy largos. No conocí a esa mujer. Me hablaste de ella, aunque nunca tuve la oportunidad de verla con mis propios ojos. Estoy seguro de que era extraordinaria. Todavía eres un tipo guapo, so cabrón. ¿Era muy alta? No lo recuerdo. Yo prefiero las mujeres altas. Irene no es muy alta, y sospecho que ahora ya no podrá crecer, eso sería pedirle demasiado. ¿Quieres que nos tomemos otra botella de este vino tibio? No, me temo que sería demasiado. Bueno, pues entonces vayamos a tomar algo al bar.
Antes, cuando eran socios recientes y Eddins mucho más sociable, iban a menudo al bar. Ahora seguía siendo sociable y vestía aún mejor. Se ajustó la corbata de seda mientras bajaban al bar.
—Bueno, háblame de Christine —dijo—. ¿Cómo es?
—¿A qué te refieres?
—Nada, sólo es una fórmula para mantener la conversación. No la conozco. ¿Vive en el campo? ¿La tienes recluida allí?
—Sí, en los establos.
—Eres un granuja. ¿Y no tienes intención de sentar la cabeza algún día?
—Nadie tiene la cabeza más asentada que yo.
—Me refiero a casarte —aclaró Eddins.
—Nada me gustaría más.
—Me acuerdo de tu última boda, bueno, en realidad la primera. ¿Qué fue de aquella chica tan sensual que tenía un lío con tu adinerado suegro?
—Mi suegro murió.
—¿Murió? ¿Tan apasionado era el asunto?
—No tuvo que ver con eso. Volvió a casarse y llevaba una vida feliz. Fue hace mucho tiempo. Ahora parece que haga siglos. Esa gente todavía guardaba la plata de la familia.
—Me gustaría pensar que esa chica no se hizo mayor. ¿Sabes qué fue de ella? ¿Y en qué crees que andará metida ahora?
—Ni idea. Vivian sí que debe de saberlo.
—Vivian también era muy guapa.
—Sí que lo era.
—Las mujeres tienen esa virtud. Van a dejarlas ser socias de este club, ¿tú qué opinas de eso? Pero seguro que sólo dejan a las feas, esas que procuras evitar cuando te las encuentras en una fiesta. Es el tema del momento. Ahora quieren la igualdad, en el trabajo, en la pareja, en todas partes. Y no quieren que las deseen a menos que a ellas les apetezca.
—Es escandaloso.
—Lo cierto es que quieren una vida como la nuestra. Y eso que ni siquiera nosotros podemos tener una vida como la nuestra. Bien, así que el viejo se murió; tu suegro, quiero decir.
—Sí, murió. Y también mi padre.
—Lo siento. Mi padre también murió. La pasada primavera, de forma repentina. No pude llegar a tiempo. Soy de una ciudad muy pequeña y vengo de una familia respetable. Éramos amigos del médico y del director del banco. Si llamabas al médico, incluso a una hora intempestiva, al instante lo tenías en casa. Era amigo tuyo y conocía a toda tu familia. Te había cogido por los pies cuando tenías dos minutos de vida y te había dado un azote en el culo para extraerte la primera queja de esta vida. Decencia, ése era el principio sacrosanto. Lealtad. Y yo soy leal a todo eso, a mi infancia y al viejo Sur. Debes mantener tu lealtad a las cosas porque si no lo haces estás solo en la vida. Guardo una foto preciosa de mi padre con su uniforme de infantería, fumando un cigarrillo. No sé dónde se la sacaron. La fotografía es algo asombroso. En esa foto todavía está vivo.
Hizo una pausa, como si necesitase reflexionar o pasar página.
—Voy a vender un libro al cine —dijo—. Me darán una bonita suma, pero son una manada de chacales. Es indignante. Tienen demasiado dinero, en cantidades ilimitadas. Yo tenía un escritor llamado Boyd, había sido predicador y escribía muy bien. Tenía talento, pero nunca pude vender sus relatos. Qué vergüenza. Nunca olvidaré una historia sobre un cerdo ciego. Ese relato te rompía el corazón. Su ambición era vender uno o dos cuentos al Harper’s Bazaar. No es pedir mucho, y otros escritores lo lograban con facilidad, los preferían por motivos que se me escapan.
Se despidieron en la calle con un apretón de manos. Ya eran más de las dos, una tarde muy hermosa. La luz insólitamente clara. Fue subiendo por Madison. No había un barrio igual: las galerías de arte en las calles laterales con fragmentos de estatuas en los escaparates, las casas burguesas en las esquinas, verdaderos monumentos, aunque no de altura imponente, sólo ocho o diez pisos con grandes ventanales. No había mucho tráfico y la vegetación del parque quedaba tan sólo a una manzana de distancia. En la acera, las mesitas de un pequeño restaurante estaban vacías. Las mujeres iban de compras. Un viejo paseaba a su perro.
Un poco más arriba había una librería que le gustaba. El dueño era un cincuentón menudo que siempre vestía trajes buenos. Se contaba que era el hijo descarriado de una familia muy rica. Desde niño amaba la lectura, había querido ser escritor y hasta llegó a copiar a mano páginas enteras de Flaubert y Dickens. Imaginaba que algún día viviría en París, en un apartamento lleno de luz donde trabajaría en completa soledad, pero cuando se fue a vivir a París se sintió demasiado solo y nunca fue capaz de escribir nada.
La librería estaba hecha a su imagen y semejanza. Tenía un escaparate minúsculo y era muy angosta en la parte delantera, ya que quedaba encajonada por una escalera lateral que llevaba a los apartamentos de arriba; pero en la parte trasera iba ensanchándose hasta alcanzar el espacio de una habitación bastante amplia repleta de estanterías del techo al suelo. Edward Heiman extendía la mano sin vacilar cuando quería encontrar un libro, estaba tan seguro de su emplazamiento como si él mismo lo hubiera colocado allí. Sus recomendaciones siempre eran certeras. Conocía a casi todos sus clientes, si no por la cara, al menos por el nombre, aunque también acudía a curiosear gente desconocida. Se había criado a una o dos manzanas de allí, en Park Avenue, donde aún vivía, y cuando se hizo librero su familia se llevó una gran decepción. Tenía los bestsellers sobre un mostrador de la parte delantera, pero debían compartir espacio con libros mucho menos conocidos.
Llevaba una gran parte de su negocio por teléfono. La gente lo llamaba para pedirle libros de los que había oído hablar y él los enviaba por mensajero ese mismo día. A veces agregaba una o dos obras de su propia cosecha que se podían devolver si no interesaban. Su idea de los libros valiosos tenía un sello propio, ya que casi siempre elegía volúmenes que habían escapado a la atención de los críticos (salvo a la de los más agudos). Una vez abiertos, mostraban su seductora capacidad de información o su potencia intelectual o su gran estilo.
Las mujeres apreciaban en especial sus consejos y lo consideraban un hombre encantador, aunque era más bien reservado, casi tímido. En una ocasión le dijo a Bowman que le gustaban las mujeres que llevan ropa de hombre, sobre todo las japonesas. Y también las escritoras, incluso aquellas cuya reputación se basaba en trabajos de segunda categoría o en obras de índole política. Si los hombres habían tenido todas las ventajas durante siglos, ahora había llegado el turno de las mujeres. Y eran normales algunos excesos.
—Clarissa —decía con su suave voz—, ése sí que es un libro extraordinario. Debería tener muchos más lectores. Por supuesto que no vendemos muchos ejemplares de Clarissa, pero eso no significa nada. Whitman regaló muchos más ejemplares de Hojas de hierba de los que llegó a vender, cosa que podría pasarme con muchos de los libros que tengo aquí. No vendemos gran cosa de John Marquand o de Louis Bromfield, pero ésa es otra canción.
Estaba casado, pero su esposa nunca iba por allí. Alguien la había descrito como una mujer muy atractiva, no tanto por su físico como por su carácter.
Una mujer, por tanto, no menos original que su marido, con gustos parecidos a los de Heiman o quizá con sus propios gustos. Él vivía en el mundo de los libros, un mundo que a ella no le interesaba, prefería la moda o cultivar ciertas amistades. Ya había demasiados libros y bastaba con leer uno de vez en cuando... Edward Heiman era como Liebling o Lampedusa en Sicilia: sus mujeres estaban en otra parte, haciendo su vida.
Bowman siguió caminando. Aquella parte de la ciudad le gustaba, era una zona agradable, próspera, que podía pagar sus excentricidades. A unas pocas calles estaba el edificio de ladrillo blanco donde había vivido aquel viejo escritor, Swangren, y tampoco estaba lejos el caótico apartamento de Gavril Aronsky. El salvador fue un libro muy famoso que llegó a vender medio millón de ejemplares. Baum nunca expresó una sola queja por haberlo rechazado. Aronsky había escrito cuatro o cinco obras más, pero su prestigio había adelgazado poco a poco. Y, a medida que fue envejeciendo, él mismo adelgazó hasta llegar a parecer un pajarillo famélico. Una vez, cuando alguien sacó a colación El salvador, Baum se limitó a comentar:
—Sí, conozco ese libro.
En el Clarke’s sintió una tenue oleada de nostalgia. El bar estaba casi vacío a aquella hora de la tarde. La gente había vuelto a las oficinas. Quedaban unos pocos bebedores cerca del ventanal, donde la luz del sol te impedía verlos con claridad. Recordaba a Vivian y a su amiga Louise. También a George Amussen y su constante rechazo. Las dos hijas habían heredado su amor por los caballos y ambas se habían casado con la persona equivocada. El problema de Vivian (aunque Bowman no lo advirtió en su momento) era que estaba fatalmente unida a ese mundo de mansiones y alcohol, de botas manchadas de barro en coches cargados con sacos de comida para perros, un mundo de dinero y autocomplacencia. Todo aquello parecía intrascendente, incluso divertido.
Pidió una cerveza. Flotaba con el tiempo. Se veía reflejado en el espejo sombrío y plateado que había detrás de la barra, como se había visto años atrás cuando llegó a la ciudad, joven y ambicioso, con el sueño de encontrar su lugar y todo lo que ello implicaba. Se estudió en el espejo. Estaba a medio camino o quizá un poco más allá, según de dónde empezase a contar. Su vida real había empezado a los dieciocho, la vida que ahora llegaba a su cúspide.
22
Sapore di mare
Christine apenas iba ya a la ciudad, pero ella y Bowman eran como un matrimonio que convive los fines de semana. Christine prefería el campo, que parecía el lugar adecuado para ella. Tenía amigos, muchos de los cuales lo eran también de Bowman, y la gente la apreciaba. Había ganado casi cuatro mil dólares de comisión por la venta de la casa y se ofreció a ayudarle a pagar la hipoteca durante un tiempo, pues al fin y al cabo vivía en aquel lugar.
A finales de noviembre fue a ver una casa que se construía en Wainscott y allí se topó con el contratista, que estaba dentro cortando tablones. El hombre detuvo la motosierra y le preguntó si quería echar un vistazo. Estaba construyendo la casa para venderla y cuando lo hiciera construiría o reformaría otra, pero antes quería saber cómo le iba con aquélla. Dieron una vuelta. Ella llevaba tacones y tuvo que caminar con cuidado por la escalera inacabada. Todas las casas parecían maravillosas antes de que se levantaran las paredes. El hombre hablaba de forma muy persuasiva y la invitó a almorzar con él para tratar el asunto de la venta. Lo dijo de pasada y no volvió a mencionarlo.
Se llamaba Ken Rochet. Quedaron en un restaurante frente al muelle. Era un poco ruidoso, pero no tuvieron problemas para conversar. Él acababa de llegar de la obra e incluso tenía un poco de serrín en las manos. Llevaba un polo azul de manga corta y parecía cómodo en el mundo. Trabajaba, leía, cocinaba y vivía con mujeres, aunque de esos datos ella no fue informada. Christine se sintió atraída por aquel hombre como tiempo atrás por su marido, irresistiblemente, sin remedio. Algo en ella buscaba aquella clase de hombres y no había forma racional de explicarlo. Tal vez fue el polo azul descolorido por muchos lavados lo que la sedujo. Él sabía mucho más sobre propiedades inmobiliarias de lo que parecía a primera vista, pero aun así pudo darle buenos consejos. Mientras Christine iba al baño y luego regresaba, él no le quitó la vista de encima. Llevaba un vestido estampado. Él era un zorro y ella un ave de espectacular plumaje.
Tenía una dureza que a ella le gustaba. Era fuerte y jugaba de segunda base en el equipo local de softball. En los bares y restaurantes que frecuentaba todas las camareras lo conocían. Christine no quería quedar con él en sitios donde pudieran reconocer su coche, así que iban a un restaurante semivacío donde se sentaban a beber y charlar después de aparcar los coches entre los árboles. La tarde se transformaba en noche. Ella tenía la barbilla en la palma de la mano con sus finos dedos extendidos. Él hablaba de su hermano, con quien había sufrido un horrible accidente. Su hermano no conducía. Cuando lo llevaron al hospital (ocurrió en Providence) presentaba un cuadro de muerte clínica, pero lo mantuvieron con vida durante tres días. Su mujer admitió finalmente que era inútil, pero esperaba retrasar lo inevitable hasta que pudieran extraerle semen: no tenían hijos y quería uno.
—¿Y qué pasó después?
—Algún día te lo contaré.
—Cuéntamelo ahora.
—Usaron el mío. Ella lo pidió.
—O sea, que tú eres el padre.
—Técnicamente sí —contestó él.
—No es una cuestión técnica.
Sucedió que aquella primera noche el automóvil de Christine no arrancaba. Era el viejo coche de Bowman, un vehículo de más de diez años.
—¿Por qué tienes un Volvo? —le preguntó Rochet.
—No es mío.
—¿Y de quién es?
—Ésa es otra historia. Ahora no preguntes.
—Es un coche para viejos matrimonios —dijo él.
—Bueno, pero antes arrancaba. ¿Sabes algo de coches?
—Creo que sí.
No era grave: un cable de la batería estaba suelto. Limpió cuidadosamente la conexión con una navaja y volvió a colocar el cable en su sitio.
—Prueba ahora.
Esta vez se puso en marcha y ella siguió a Rochet.
Su casa tenía un pequeño porche y nunca estaba cerrada con llave, como la de ella. En realidad era una casita de veraneo con dos habitaciones arriba y dos abajo. Sólo le quedaba media botella de vino. Christine se la bebió con él sintiéndose como si volviera a tener diecinueve años.
—Puedes quitarte los zapatos —dijo Rochet, y se agachó para deshacer los cordones de los suyos.
Se quedaron descalzos y bebieron en la oscuridad. Él la besó en la garganta y ella dejó que le quitara el vestido. Hicieron el amor sobre el sofá. Durante la siguiente visita fueron al piso de arriba. En principio sólo para echar un vistazo, pero ella se volvió y empezó a quitarse despacio los pendientes. Él se abalanzó como una bestia salvaje. Solían ir a la casa de Rochet, pero no siempre. Un día apareció caminando después de dejar el coche prudentemente aparcado en la carretera. Ella lo esperaba. La siguió al interior de la casa. ¿De quién es esto?, preguntó. Percibía una grata aspereza. Las paredes necesitaban una mano de pintura. Ella se levantó con una sed terrible tras varias horas de sexo.
Bowman no sabía nada y nada sospechaba. Se creía Eros y Christine era suya. Aunque fuera increíble, vivía en el placer de poseerla con toda sencillez y toda justicia. Como si ahora perteneciese al mundo secreto de los sentidos, podía ver cosas que antes no había percibido. Un día, cuando caminaba hacia el trabajo, pasó frente a una floristería y atisbó, en la parte trasera, entre el denso follaje verde, a una chica inclinada y una figura, la de un hombre, que la acometía por detrás. La chica cambió ligeramente de postura. ¿Estaba viendo de verdad aquello —se preguntó— una mañana mientras el mundo seguía su curso normal? Una mujer mayor se detuvo a mirar la escena, que justo en aquel instante varió por completo. La chica sólo se había agachado para arreglar unas flores y el hombre estaba a su lado, no detrás. Podría haber sido un presagio, al menos en parte, pero Bowman no creía en los presagios.
La primera noticia fue un aviso reenviado a Chicago, donde asistía a una convención de libreros. Habían presentado una demanda contra él. Se reclamaba la exclusiva propiedad de la casa. Llamó de inmediato a Christine y le dejó un mensaje en el contestador. Fue hacia las siete de la tarde, pero no hubo respuesta. No dio con ella hasta el día siguiente.
—Cariño, ¿qué pasa? —preguntó.
—Ahora mismo no puedo hablar de eso —repuso ella con voz gélida.
—¿Qué quieres decir?
—Que ahora me resulta imposible.
—No entiendo nada, Christine. Tienes que explicarme lo que está ocurriendo. —Empezaba a experimentar una repentina y aterradora confusión—. ¿Qué es esto? —preguntó—. ¿Qué problema hay?
Ella se quedó callada.
—¡Christine!
—Sí.
—Cuéntame, ¿qué ha pasado?
—Es algo de la casa —dijo como si estuviera cediendo.
—Sí, ya lo sé, pero ¿cuál es el problema?
—Ahora no puedo hablar. Tengo que colgar.
—¡Dios santo! —gritó Bowman.
Sintió que estaban reduciéndolo a la nada, sintió el asco de no saber qué sucedía. Cuando volvió a Nueva York conoció los detalles e insistió en hablar con Christine, pero ella se negó. Si yo te quiero, si te quería, pensaba Bowman. Ella se mantuvo inflexible, fría. ¿Cómo era posible que aquello ya no importara, que se juzgara intrascendente? Quería agarrarla por los brazos y sacudirla para que volviese a la vida.
Alegaba que la casa era suya y que figuraba a nombre de los dos sólo porque a ella no le habrían concedido una hipoteca. Interponía la demanda por incumplimiento de un acuerdo verbal y reclamaba la propiedad única de la casa. El abogado de Bowman era un tipo de Southampton, un ex alcohólico de pelo cano. Había llevado muchos casos como aquél, era prácticamente imposible que ella lo ganara.
—En el derecho contractual —explicó— se establece desde siempre que cualquier transferencia de propiedad requiere una escritura. Ésa será nuestra línea de defensa. Aduciremos la falta de contrato. Porque no hay nada escrito, ¿correcto?
—Absolutamente nada.
—¿Y ahora esa mujer está viviendo en la casa?
—Sí.
—¿La ha alquilado?
—No, ella... vivimos juntos.
—Entonces hay una relación.
—No, ya no la hay.
Bowman no vio a Christine hasta el juicio. Ella evitó mirarlo. Su abogado arguyó que ella era la legítima propietaria de la casa y que la compra, a pesar de las apariencias, había sido de hecho una transmisión de propiedad en beneficio de su cliente.
El jurado no prestó mucha atención hasta que ella se levantó a declarar. Llevaba un vestido muy elegante. Contó su larga búsqueda de una vivienda y cómo logró encontrar por fin una casita donde podría vivir con su hija. Luego describió el explícito acuerdo verbal por el que aquella casa iba a ser suya. A partir de ese momento vivió allí y pagó la hipoteca. Bowman sintió un desprecio indescriptible ante aquella sarta de mentiras. Lo expresó con una mirada a su abogado, que parecía más bien indiferente.
Al final, sin embargo, todo acabó en un caso de testimonios contrapuestos y el jurado se pronunció a favor de Christine. Él perdió la casa. Sólo después averiguó que había otro hombre.
Se sintió estúpido por no haberlo adivinado, un completo idiota, pero había algo mucho peor: los celos. Le resultaba insoportable imaginarla con otro hombre, saber que la poseía, que era dueño de su presencia, de su cuerpo. De repente, todo se había hecho añicos. Se había sentido superior, creía saber más que nadie e incluso compadecía a los ignorantes. No era como los demás, su vida era otra. Él la había inventado, él se había soñado corriendo sin miedo hacia las olas nocturnas como un poeta o un intrépido surfista de California, como un loco. Pero hubo mañanas reales, el mundo aún dormido y ella dormida a su lado. Podía acariciarle el brazo o despertarla si quería. Aquellos recuerdos lo mortificaban. Habían hecho juntos cosas que con el tiempo la harían mirar atrás para darse cuenta de que sólo él importaba. Sin embargo, eso era poco más que una idea sentimental, materia para novelitas de mujeres. Ella nunca miraría atrás y Bowman lo sabía. Él apenas representaba unas breves páginas o ni siquiera eso. Y la odiaba, ¿qué otra cosa podía hacer?
—Puede parecer una locura —decía—, pero todavía la quiero. No puedo remediarlo. Nunca se me ha pasado por la cabeza matar a nadie, pero en aquel juzgado la habría matado. Ella sabía desde el principio lo que estaba haciendo y yo nunca lo habría creído.
Estaba humillado. Era una herida que nunca iba a cicatrizar. No podía dejar de examinarla. Intentaba discernir qué errores había cometido. Nunca debería haber permitido que viviese sola en el campo, de ese modo no habría conocido a otro hombre. No debería haber confiado en ella. No debería haber sido tan esclavo del placer que ella le daba, aunque eso hubiera resultado imposible. Y ella lo había menospreciado. Sabía que no habría otra. Ojalá no la hubiese conocido, pero ¿acaso no era un deseo absurdo? Aquél había sido el día más afortunado de su vida.
23
In vino
Eddins e Irene vivieron varios años en la casa de Piermont después de casarse, pero ella se sentía infeliz en un lugar donde tuvo que convencer a su marido de que tirase las pertenencias de la esposa muerta aún guardadas en cajones. Se mudaron a Nueva York, a un piso más bien corriente situado en la calle veintitantos, no lejos de Gramercy Park. Lo decoraron con los muebles que ella había tenido en Nueva Jersey. Cuando Bowman fue a cenar una noche, Irene se había vestido con esmero, pero no llevaba maquillaje. Eddins lo condujo a la sala.
—¿Te acuerdas de Philip, cariño?
—Claro que sí —contestó ella con un deje de impaciencia—. Me alegro de verte.
El apartamento tenía un aire algo sombrío. El perro, un scottish terrier negro, ni se dignó olisquearlo. Tomaron una copa. Irene (claramente sin malicia) le preguntó por su casa. Estaba cerca del mar, ¿no?
—Ya no tengo esa casa —contestó—. Eso fue hace mucho tiempo.
—Lástima. Justamente iba a decir que mi ex cuñado también tenía una casa en la costa.
—Me gusta el mar.
—Le gustaba navegar —dijo ella—. Tenía un barquito, lo recuerdo bien. A veces salía a navegar con él. El puerto donde lo tenía amarrado estaba lleno de barcos. De todo tipo.
Siguió hablando de su cuñado Vince.
—Cariño, Phil no lo conoce.
—Ni tú tampoco —dijo ella—. Así no podrás decir nada malo de él.
Eddins le sirvió más vino.
—Ya basta —le indicó ella—. Con un poquito es suficiente.
—Pero ¡si no es nada! Deja al menos que te llene la copa.
—No si quieres cenar.
—Esto no acabará con la cena.
Irene no dijo nada.
—A mi padre le gustaba beber —dijo Eddins—. Decía que resultaba un tipo más interesante cuando bebía. Mi madre preguntaba: «¿Interesante para quién?»
—Ya —dijo Irene.
Se fue a la cocina y los dejó bebiendo. Eddins era una buena compañía, casi nunca estaba de mal humor. Irene volvió para decir que la comida estaría lista enseguida si estaban preparados.
—Lo estamos, querida. Pero mira, en casa, a esta hora, siempre decíamos «cena», la comida era a mediodía, a veces un poco más tarde.
—¿Qué más da comida o cena? —repuso ella.
—Es una pequeña distinción. Otra sería que sólo se bebe en la cena.
—Cada loco con su tema.
—Y cada tierra con sus palabras.
—Desde luego, pero lo importante es si queréis comer o no.
—Sí, claro, ¿y qué comida tenemos?
—¿Ahora lo llamas comida?
—Sólo para complacerte. En realidad debería llamarlo empate.
Eddins le envió a su mujer una sonrisa conciliadora. Fueron al comedor, donde había una mesa con cuatro sillas y dos rinconeras redondas con platos en los estantes. Irene llegó con la sopa. Eddins comentó:
—He leído no sé dónde que en los barcos de la Marina, creo que en los portaaviones, le echaban jerez a la sopa. ¿Es verdad? ¡Qué finos!
—No nos ponían jerez —dijo Bowman.
—¿Piensas en todo aquello?
—A veces. Es difícil no hacerlo.
—¿Estuviste en la Marina? —preguntó Irene.
—Hace siglos, durante la guerra.
—Cariño, creía que ya lo sabías —dijo Eddins.
—No, ¿cómo iba a saberlo? Mi cuñado, el que navega, también estuvo en la Marina.
—Vince —dijo Eddins.
—¿Quién si no? ¿Qué otro cuñado tengo?
—Lo decía sólo porque llevaba mucho tiempo sin aparecer.
Irene se quedó callada.
—Phil también estudió en Harvard —dijo Eddins.
—Venga, Neil, no hables de eso —dijo Bowman.
—Escribió un guión para el espectáculo del club Hasty Pudding.
—No, no —dijo Bowman—, no he escrito nunca un guión.
—Creía que sí. Vaya desilusión. ¿Has oído hablar de un escritor llamado Edmund Berger?
—No me suena. ¿Fue quien escribió ese espectáculo?
—Vino a verme. Ha escrito dos libros y ahora está escribiendo otro sobre el asesinato de Kennedy. ¿Os parece que aún queda alguien interesado en esa historia?
—¿Por qué otra razón iba a escribir sobre ella? —preguntó Irene.
—Porque dice saber la verdad. Kennedy fue asesinado por tres tiradores cubanos, uno estaba apostado sobre el montículo de hierba y dos en el almacén de libros. Todos los testigos coinciden. ¿Cubanos?, le pregunté. ¿Cómo lo sabes? Tenían sus nombres, dijo. Cosa de la CIA. ¿Cómo sabía Jack Ruby el momento en que iban a sacar a Oswald de su celda? ¡Jack Ruby! ¿Quién era Ruby?
—No lo sé, un confidente de la policía —respondió Bowman.
—Tal vez, dice ese Berger.
—¿Por qué estamos hablando de esto? —preguntó Irene.
—Imaginemos por un segundo que los hechos sucedieron como dice Berger y el asesino no fue Oswald. Oswald dijo una y otra vez que él no había matado a Kennedy. Es obvio que iba a negarlo, pero entonces, ¿por qué lo interrogaron durante seis horas y no queda un registro del interrogatorio? Pues porque la CIA lo destruyó.
—Creo que todo eso ya ha sido analizado muchas veces —dijo Bowman.
—Sí, pero nadie ha atado cabos. Mira lo que pasó con el reverendo King.
—¿Qué pasó con el reverendo King?
—Hay muchas cosas que no se han aclarado. ¿Quién lo mató? —preguntó Eddins, que estaba disfrutando con la conversación—. Hay un condenado, pero ¿quién sabe? El otro día, un limpiabotas de Lexington Avenue me preguntó si yo pensaba que la policía no está detrás del crimen.
—¿Por qué tenemos que hablar de esto? —repitió Irene.
—No lo sé, pero parece que tienen que matar a esa gente, Robert Kennedy, Huey Long.
—¿Huey Long?
—Son acontecimientos de gran trascendencia. Cae el telón y cambia toda tu vida. Cuando mataron a Huey Long, todo el Sur se estremeció. Ni una sola familia se fue a dormir aquella noche sin sentir pánico. Me acuerdo muy bien. Todo el Sur.
—¡Ya está bien, Neil! —gritó Irene.
—Pero ¿por qué dices eso, cariño? ¿Ya está bien? Lo siento.
—Sólo sabes hablar y hablar y hablar.
Eddins apretó un poco los labios como si estuviera reflexionando.
—Eres una arpía —dijo.
Irene se fue de la mesa. El silencio se prolongó un buen rato. Luego Eddins dijo:
—Tengo que pasear al perro. ¿Vienes conmigo?
Eddins no dijo nada mientras bajaban en el ascensor. Cuando llegaron a la calle no fueron muy lejos. Entraron en Farrell’s, un bar a dos manzanas de distancia, y se tomaron una copa cerca de la puerta. El camarero conocía a Eddins.
—¿Sabes lo que siempre imagino? ¿Recuerdas las películas de la serie de El hombre delgado? Pues mira, me imagino que estoy en el bar con mi mujer, no en un bar como éste, sino en otro un poco más refinado, como uno que hay más abajo, y estoy charlando tan tranquilo de mis cosas, nada en especial, sobre alguien que acaba de entrar o del sitio al que vamos a ir después, y ahora pasamos a la siguiente escena. Ella lleva ropa bonita, un vestido elegante. Ésa es otra, ¿no?, lo bien que se visten. A mí también me gusta arreglarme un poco. Bueno, a lo que iba, estamos charlando, disfrutando de un rato agradable. Ella tiene que ir al baño, y cuando se va, el camarero se da cuenta de que tiene la copa vacía y me pregunta si mi mujer va a querer otra. Sí, le contesto. Y entonces ella vuelve y ni siquiera se da cuenta de que le han rellenado la copa, sólo la coge, da un sorbo y pregunta: ¿ha pasado algo en mi ausencia?
Con Neil se estaba a gusto. Poseía una elegancia que ya se estaba perdiendo. Podía contemplar su vida como si fuera una historia cuya parte real ya había quedado atrás, casi toda en su infancia o en su etapa con Dena. De Irene solía decir:
—Cada uno tiene su propio territorio.
El Farrell’s estaba muy oscuro y el televisor encendido. La barra atravesaba todo el local. Se quedaron allí, cada uno con una pierna apoyada en el reposapiés. El perro estaba muy tranquilo mirando las musarañas.
—¿Qué edad tiene? —preguntó Bowman.
—¿Ramsey? Ocho años. En realidad es el perro de Irene, pero yo le caigo muy bien. Cuando ella lo saca, siempre lo lleva arrastrando de la correa. No es capaz de esperar un poco, a él le gusta tomarse su tiempo. Cuando ella se prepara para sacarlo, él se queda tirado en un rincón. Irene siempre tiene que llamarlo. Pero, cuando lo saco yo, da un salto y se va directamente a la puerta. A Irene no le gusta eso, pero las cosas son así. A Ramsey no le cae bien. De todos modos, ya está un poco mayor.
Iba a decir que él también lo estaba, pero pensó que ya había hablado demasiado. Tenía que pasear a Ramsey. Se dieron las buenas noches. En la oscuridad era difícil ver a Ramsey. Era un perro vigoroso y completamente negro. En la lavandería china lo adoraban. Lambsey, lo llamaban. Eddins había ido la semana anterior a Piermont a ver las tumbas de Dena y Leon. El cementerio parecía vacío, estaba sumido en un gran silencio. Se detuvo frente a las tumbas. Aquella mujer había sido su esposa y él la había despedido en la estación. No le había llevado flores. Salió del cementerio, fue en coche a la floristería del pueblo y volvió con un ramo. No tenía ninguna necesidad de rezar ni de suplicar nada. Dejó algunas flores sobre aquellas dos tumbas y luego puso las demás en otras cercanas. Leyó los nombres de algunas lápidas, pero no reconoció ninguno. Recordó algunas cosas que sólo sabían Dena y él. Se echó a llorar.
Por la calle, en Piermont, tropezó con una antigua camarera del Sbordone’s. Llevaba algo metido en una bolsita de papel marrón. Eddins la paró.
—¿Veronica? —dijo.
—Sí.
—¿Cómo estás?
—¿Quién es usted?
—Tienes que acordarte de mí. Yo iba mucho al Sbordone’s con mi mujer. ¿No lo recuerdas?
—Ah, sí, ya.
—Murió y me fui de aquí.
—Lo siento mucho.
—Una lástima que el bar esté cerrado. Te invitaría a una copa.
—He dejado de beber. Salvo en los funerales. —Palpó la bolsa marrón—. Llevo esto por si muere alguien de repente.
—No has cambiado nada —dijo Eddins—. ¿Puedo preguntarte si estás casada?
—No, pero me habría gustado casarme.
—Lo mismo me pasaba a mí.
También había una chica, Joanna, la gorda Joanna, descomunalmente gorda y de estupendo carácter. Era cajera en el banco. Muy cordial, bondadosa y con una bonita voz, pero estaba soltera. Nadie se hubiese casado con ella. Sabía francés. Había estudiado un año y medio en Quebec. La primera semana, sin pensárselo, se apuntó a un coro y el hombre estaba allí. Se llamaba Georges. Era mayor que ella y tenía novia, pero al poco tiempo la dejó y se fue con Joanna. Ésta tuvo que volver a Estados Unidos, pero él era profesor y ciudadano canadiense, no podía dejar su país. Los fines de semana iba a Nueva York, dos o tres veces al mes. Aquello duró nueve años. Ella era tremendamente feliz, aunque sabía que todo iba a terminar algún día. Como deseaba que durase el mayor tiempo posible, nunca decía nada. Al décimo año se casaron. Alguien le contó a Eddins que Joanna iba a tener un hijo.
24
La señora Armour
Entró sola en el restaurante y se quedó un rato frente a la barra buscando algo en su bolso. Al final lo encontró, un cigarrillo. Se lo colocó entre los labios. La lentitud de sus actos intimidaba. Nadie la miraba abiertamente. A un hombre que estaba allí sentado le preguntó:
—Disculpe, ¿me da fuego?
Esperó en precario equilibrio hasta que el hombre extrajo un mechero, luego fue hasta una mesa. El local estaba lleno, pero el maître logró colocarla en una mesita de la parte delantera. Pidió una botella de vino. Mientras esperaba fue depositando cuidadosamente la ceniza en el plato.
El restaurante se llamaba Carcassonne, tal como ponía sobre el ventanal con discretas letras doradas. También podría haberse llamado «de moda» o «novedoso». Estaba frente al gran mercado de abastos, más o menos como el viejo restaurante que había en París frente a Les Halles, pero el mercado estaba cerrado a aquella hora, y la plaza, vacía y silenciosa.
Pidió la cena, pero no le prestó mucha atención. Picoteó un poco y el resto volvió a la cocina. No obstante, se bebió todo el vino y derramó buena parte de la última copa casi sin darse cuenta.
—Camarero —llamó—, otra botella por favor.
El camarero se alejó y regresó al poco rato.
—Lo siento, señora —dijo—, pero no puedo ponerle otra botella.
—¿Qué?
—Lo siento mucho, pero no puedo.
—¿Cómo que no puede? ¿Dónde está el maître?
—Señora... —empezó el camarero.
—Quiero que venga el maître —insistió ella.
Los demás no existían, estaba ensimismada. Se volvió en busca del maître como si no hubiera nadie más en la sala.
Apareció el maître. Llevaba esmoquin.
—He pedido una botella de vino —le dijo—. Quiero una botella de vino. —Era una gran dama tratada injustamente.
—Lo siento, señora, pero creo que el camarero ya se lo ha dicho. No podemos servirle otra botella.
Parecía desconcertada.
—Entonces póngame una copa de vino —dijo.
El maître calló.
—Una copa más.
Él regresó a sus tareas. Ella se volvió.
—Perdonen —dijo a la gente que ocupaba la mesa de atrás—. ¿Saben dónde queda un sitio que se llama Hartley’s?
—Sí, a dos pasos.
—Gracias. La cuenta, por favor —pidió al camarero.
Se quedó mirando la factura.
—Ésta no puede ser mi cuenta —dijo.
—Es la suya, señora.
Hurgó en el bolso sin hallar lo que buscaba.
—¡He perdido cien libras! —exclamó.
El maître tuvo que acudir de nuevo a la mesa.
—¡Ha sido mientras estaba aquí!
—¿Va usted a pagar la cuenta, señora? —preguntó el maître.
—¡He perdido cien libras! —repitió ella mirando entre sus pies.
—¿Está usted segura?
—Por completo —respondió con rotundidad.
—Tendrá que pagar esto —dijo el maître.
—Pero es que he perdido el dinero. ¿No me ha oído?
—Me temo que tendrá que pagar su cuenta. —Él sabía que no había ningún dinero perdido. No deberían haberle dado una mesa. Había sido un grave error.
Ella continuaba revolviendo en el bolso.
—Aquí está —dijo el camarero agachándose. Acababa de encontrar el billete de cien libras bajo la silla.
—¿Ahora me traerán la botella de vino?
—Muy bien, señora —dijo el maître—, pero no podrá abrirla aquí.
—Entonces, ¿de qué me sirve?
—No puede abrirla aquí.
Cuando el camarero volvió con la botella, ella se negó a cogerla.
—No la quiero —proclamó—. ¿Tienen una bolsa de papel para envolverla?
—Lo siento mucho, señora.
—No puedo llevarla así por la calle.
Se quedó mirando al maître. Luego le ofreció dinero, pero él no quiso aceptarlo. El camarero sí lo tomó. Ella metió atropelladamente el cambio en el bolso. Le trajeron la botella envuelta en papel y entonces le preguntó al hombre de la mesa vecina por dónde se iba al Hartley’s.
—Saliendo, a la izquierda —dijo.
—¿A la izquierda?
—Sí.
Le dio las buenas noches al maître. Él inclinó la cabeza.
—Buenas noches.
En la calle giró hacia la derecha y un minuto después volvió a pasar frente al ventanal, esta vez en dirección contraria. Luego la vieron en el Hartley’s fumando un cigarrillo, imperturbable. El vino estaba en una cubitera junto a la mesa.
Wiberg era ahora sir Bernard Wiberg, aunque más bien parecía un sultán, mil camellos serían amarrados a su tumba. Había ido dos veces a Estocolmo para asistir a la ceremonia del Nobel como distinguido editor de los ganadores. De hecho, él mismo había intervenido en la obtención de los premios. Se había asegurado de que esos nombres se mencionaran a menudo, aunque no de forma reiterada o patente, porque eso podía alterar el flujo de las opiniones favorables que a su debido tiempo iban a llegar a oídos del jurado sueco. Wiberg sabía conseguir que un escritor destacara: tenía instinto para ello, como lo tenía para la publicidad y la promoción. Ciertos libros podían despertar interés, cada escritor tenía su momento. Incluso la grandeza, el genio, él lo sabía bien, necesitaba propaganda.
A diferencia de otros ricachones, no se preguntaba si realmente vivía mejor que los pelagatos con quienes se cruzaba por la calle. Tal vez sintiera un hondo temor a perder su dinero, pero ese miedo no era en modo alguno comparable al que puede sentir una mujer. Fumaba puros Cohiba y a veces le llevaba una caja a Baum cuando iba a Nueva York. Se controlaba el peso. Su mujer estaba ahí para recordarle que no debía comer ciertas cosas a las que era muy aficionado. Cuando se quejaba, ella le decía «bueno, de acuerdo, pero sólo un poquito». Si estaban en una cena y lo sorprendía a punto de engullir algo prohibido, se limitaba a hacerle una discreta seña con el dedo. Ella se ocupaba de todos los asuntos domésticos. Hacía de intermediaria y gestora de los deseos de su marido. La casa campestre era un antojo suyo a pesar de que a su marido le daba igual el campo. Ella quería una casita cerca de Deauville, pero a él no le gustaba Francia. A él le gustaba el Claridge, codearse con sus iguales, charlar con una jovencita de vez en cuando. Le gustaba sentarse en su estudio frente al Bacon, cuadro que, casualmente, horrorizaba a su mujer.
Lo ha pintado un loco, solía decir.
—No está tan loco como crees —replicaba Wiberg—. Más bien lo contrario. Pienso que es un hombre esencialmente libre, si podemos llamar libre a alguien esclavo de sus deseos.
—¿Y qué deseos tiene ese hombre?
—Alcohol. Amantes sádicos. Y no es sólo una cuestión de deseos. Los colores son magníficos. El negro, el color de la carne, el púrpura. Casi se puede oír una música inquietante, o el silencio mismo.
—No soporto esos dientes. —Habían ido a una exposición de retratos de Bacon—. Ni la manera como convierte las caras en flanes monstruosos.
Catarina llevaba bastantes años sin actuar, pero seguía siendo muy guapa. Tenía buen tipo, una cintura aún delgada y la garganta lisa. Parecía mucho más joven de lo que era. Todavía lo llamaba su cochon y él continuaba despertando su interés, salvo cuando hablaba demasiado de sí mismo. Su pasión por Bacon le resultaba inexplicable. También tenía un Corot, un Braque y muchos grabados.
Wiberg no había conocido a Bacon, sólo había leído artículos sobre su turbulenta vida, sobre los años en Marruecos con jóvenes desharrapados. En Bacon había una pátina de repugnante fariseísmo. Había amor y asco hacia la carne, una lujuria abrumadora. Bacon plasmaba todo lo ocurrido en el mundo durante una vida. Y además poseía el don de la palabra. Lo había adquirido en las cocinas y los salones de Irlanda, en las cuadras donde los mozos lo forzaban cuando era niño. Su elocuencia procedía de la frialdad y el rechazo de su padre, de la vida libre hallada en Berlín, con todos sus vicios, y en París, por supuesto. Pertenecía a la canalla, con su lenguaje malévolo, sus chismes y traiciones. Nunca se ocultó, jamás intentó amoldarse a la idea canónica de artista, y eso lo hacía más grande. Sus amantes bebían o se drogaban hasta la muerte, pero su afición a la buena ropa, su desdén por todo lo que ataba a los demás, su indolencia y sus obsesiones habían salpicado los muros, lo habían salvado entre escombros y basuras. Nunca retocaba los lienzos, pintaba de una vez y para siempre.
Una soberbia biografía en busca de autor, pensaba Wiberg, pero sólo posible después de su muerte. Bacon había nacido en 1909, once años antes que él. Era cuestión de suerte.
Resultó que Enid Armour conocía a Bacon. Una noche lo mencionó durante una cena y Wiberg se interesó de inmediato. Habían coincidido un par de veces en el club del Soho que Bacon frecuentaba. Henrietta Moraes se lo presentó.
—¿Cómo es? —preguntó Wiberg.
—Amable. Congeniamos enseguida. Yo tenía la esperanza de que le diera por hacerme famosa con un retrato. Ya sé que tienes un cuadro suyo.
—Debería haber comprado más —reconoció Wiberg.
Enid no tenía buen aspecto, pensó. Parecía cansada. Sólo la veía de cuando en cuando, siempre con más gente, pero de todos modos era una sorpresa que conociese a Bacon, aunque ella se movía en esos círculos. Por lo que sabía, Enid continuaba sola. En el pasado ella le había sugerido varias veces que la emplease para algún tipo de trabajo, tal vez publicidad, pero Wiberg era consciente de que habría sido un error contratarla. Catarina habría acabado enterándose y él no quería explicar sus decisiones. Su encanto, en cualquier caso, parecía un poco marchito. Había mujeres, sin embargo, que conservaban la magia cuando se desvanecía el atractivo, y a él siempre le había gustado la franqueza de Enid. No se compadecía a sí misma.
—Sospecho que ya estoy en la cuesta abajo. Sólo puedes confiar en tu aspecto, confiar de verdad, quiero decir, mientras dure la fiesta —dijo abatida.
—Todos tenemos el mismo problema —repuso Wiberg.
¿Estaba bromeando?
—Tú siempre serás guapo —dijo ella.
—Cada vez menos, me temo.
—Mientras tengas dinero.
A él le habían contado algo sobre una desagradable escena en un restaurante.
—Es cierto —reconoció ella con hastío.
—¿Quién te acompañaba?
—Nadie.
—¿Nadie?
—Cenaba sola.
Se estaba abandonando, lo sabía. Aquella noche había bebido demasiado y gastado un montón de dinero. Prefería no recordarlo. Después había ido a un sitio donde vio a una mujer sentada junto a su perro. Enid se acercó a acariciarlo.
—Qué perro tan bonito. ¿Cómo se llama?
Había olvidado la respuesta de la mujer.
—Yo tenía un perro maravilloso —dijo—, un perro de carreras, un campeón, el perro más hermoso del mundo. ¿Los ha visto correr? Vuelan, literalmente. Una auténtica preciosidad, y además muy dócil, eso era lo asombroso. Tan dócil y tan valiente... —Notaba que se estaba poniendo sentimental—. Es inevitable querer a un perro así. Era una época en que no tenía preocupaciones.
25
Il Cantinori
Bowman era amigo de los Baum, aunque él y Robert nunca llegaron a ser íntimos. Aparte de algunas fiestas ocasionales, rara vez se veían por las noches, pero cierto día cenaron los tres en Il Cantinori, un restaurante que le gustaba mucho a Baum. Estaba en una calle muy tranquila y su amplia sala era como un comedor familiar con manteles blancos y flores. El servicio era bueno (a Baum, claro está, lo conocían bien allí), y la comida, excelente. Acababan de visitar Italia. Volver a casa, dijo Diana, siempre resultaba difícil. Adoraba Italia. Entre otras cosas, era uno de los pocos lugares donde uno podía recuperar la fe en el futuro. Hermosos campos y colinas sin estropear. Palacios donde la misma familia había vivido durante quinientos años. Resultaba reconfortante. Y siempre grata la amabilidad de la gente. Una vez iba a correos y le preguntó el camino a un hombre que estaba delante de una tienda. Estaba explicándoselo cuando se detuvo un viandante para decirle que aquél no era el mejor camino, que tomara otro. Los dos hombres empezaron a discutir hasta que el segundo le dijo signora, venga, per piacere, y la llevó hasta una plaza por un dédalo de callejuelas. Allí se levantaba un imponente edificio con aspecto de banco nacional donde pudo comprar los sellos que buscaba.
—¿En qué otro país del mundo harían una cosa así? —preguntó.
Con el paso de los años, Diana se había convertido en una figura influyente, una mujer de opiniones firmes y con frecuencia temidas. Una persona seria. «En boga» o «chic» eran para ella calificativos de censura, incluso de desprecio. De los demás sólo le interesaban sus posturas políticas y, en todo caso, sus opiniones sobre libros. Disfrutaba del cine, pero no se tomaba en serio las películas. El teatro era otra cosa. No era guapa (nunca lo había sido y eso ya carecía de importancia), pero tenía las cosas claras y un rostro envidiable pese a las bolsas oscuras que le asomaban bajo los ojos.
Era apasionadamente leal y esperaba a cambio la misma lealtad. Una periodista amiga había escrito un largo perfil de Robert Baum a partir de una entrevista realizada en su despacho y de varias conversaciones durante almuerzos. Baum podía ser desenvuelto e ingenioso. Junto con uno o dos más, su sello acaparaba como mínimo la mitad de la literatura norteamericana. Por encima de él no se hallaba nadie. Había cambiado poco con el tiempo, aunque ahora llevaba ropa más cara y a veces un sombrero de fieltro. Podía ser encantador y de vez en cuando endilgaba un «a tomar por culo» con la soltura de cualquier agente literario. Cuidaba a sus escritores, pero en privado no siempre era tan reverente con ellos. En el artículo aludía a «grandes escritores» y «grandes fraudes». También a «grandísimos autores». Diana consideró bochornosa aquella semblanza. Durante una recepción se topó con la periodista y ésta le preguntó:
—No estarás enfadada conmigo...
—En absoluto, me eres indiferente —contestó Diana.
Nunca era ambigua o evasiva. Tenía un ligero acento de Nueva York, pero no ejercía ese neoyorquinismo que tan bien practican quienes provienen de otro sitio. Ella era el producto genuino. Cuando apoyaba a un autor, sus elogios eran una corona para el afortunado, aunque no se trataba de un adorno sin peso. Pero respetaba y defendía a los escritores. A una joven que andaba contando historias de un breve idilio con Saul Bellow a los editores de la ciudad le espetó fríamente:
—Mira, niña, eso no se hace. Traicionar a un gran escritor es un derecho que debes ganarte.
Diana se había criado durante los años anteriores a la guerra con una dieta de noticias y política en un apartamento que rozaba los límites exteriores de la respetabilidad en la parte más alta de Central Park West. Su padre poseía un pequeño negocio de importaciones textiles y, como tanta gente, tuvo que bregar con muchas dificultades durante la Gran Depresión, pero la familia se reunía todas las noches a cenar y hablaba de todo lo que sucedía en la ciudad, en el mundo y, naturalmente, en la escuela. Desde los ocho años leía a diario el Times, sin excluir la página de opinión, como hacían los otros tres miembros de su familia. Era el único periódico que entraba en la casa. Cuando fue al instituto empezó a leer el Daily News en el metro con la sensación de estar cometiendo un pecado.
Veneraba a su padre, que se llamaba Jacob Lindner. Le gustaban su pelo, su olor, sus fuertes piernas. La visión de aquel hombre en camiseta cuando se vestía por la mañana en su diminuto dormitorio era una de las imágenes primordiales de su infancia. Adoraba su bondad y su fortaleza. Al final, con un viejo amigo, invirtió mucho más de lo debido en una finca de Jersey City y no pudo hacer frente a la hipoteca. El banco ejecutó la deuda y se quedaron sin blanca. Él sólo habló con su mujer, pero todos lo sabían. De algún modo saldremos adelante, les dijo.
Años después, en el metro, a Diana le ocurrió algo perturbador. Iba sentada frente a una vagabunda, una pobre anciana que transportaba todas sus pertenencias en una bolsa de plástico.
—Hola, Diana —le dijo la mujer en voz baja.
—¿Qué? —Miró a la mujer.
—¿Qué tal está Robert? ¿Todavía escribes?
No escribía ficción desde que había terminado la universidad. Creyó que no había oído bien, pero de pronto la reconoció: era una compañera de curso, Jean Brand, habían ido juntas a la universidad y luego ella se había casado. Una chica muy guapa. Ahora había huecos donde antes tenía unos dientes impecables. Diana abrió el bolso, sacó todo el dinero que llevaba y se lo puso en la mano.
—Toma esto —consiguió decirle.
Ella aceptó el dinero a regañadientes.
—Gracias —dijo en voz queda, y añadió—: Estoy bien.
Diana se acordó de su padre. Nadie lo había ayudado. Nunca se recuperó de aquel desastre. Todo irá bien, decía.
Le contó la historia a Robert y a nadie más. El mero relato la turbaba. Diana había conocido a su futuro marido cuando tenía dieciocho años. Él se sintió atraído por ella, pero le pareció demasiado joven, creía que apenas tenía quince años. Él ya era un hombre, había estado en la guerra. Ella casi no tenía ninguna experiencia sexual cuando se casaron. No había conocido a ningún otro. Dudo que mi madre estuviera con otros hombres antes de casarse, decía. ¿Y se perdió algo? Sospecho que nada.
Se sentía del todo satisfecha con el matrimonio, con esas intimidades que no pueden hallarse en ningún otro ámbito. Sabía que las opiniones al respecto habían cambiado, que las jóvenes eran ahora mucho más libres, sobre todo antes del matrimonio, que los segundos o incluso terceros matrimonios eran habituales y a menudo más felices, pero todo aquello era ajeno a su propia vida. Ella y su marido eran inseparables. Se trataba de algo más profundo que el matrimonio, aunque ella, claro, había amado a su padre. Sus ideales y normas de conducta la habían formado.
Corría el rumor de que Baum tuvo una relación con una mujer de la oficina y que Diana se había enterado (nunca lo hubiera pasado por alto), pero nadie sabía lo que ella y su marido hablaron acerca del asunto. La mujer, que encontró después un empleo como agente de prensa, se llamaba Ann Hennessy. Era católica, alta y delgada, con largas piernas y una personalidad más bien retraída. Continuaba soltera a los treinta y ocho años, había algo oscuro en su pasado. A Baum le gustaba su sentido del humor. A menudo compartían largos almuerzos. Se los veía juntos, pero nunca dieron la impresión de estar ocultando algo. Ella lo acompañó dos veces a la Feria de Fráncfort.
Aunque le caía muy bien, Bowman procuraba ser cauteloso con Diana. Estaba seguro de que su afecto era muy superior al que ella sentía por él o, en todo caso, al que ella mostraba, pero aquella noche en el restaurante estaba insólitamente expansiva, como si salieran juntos a menudo.
—Me gustaría vivir en Italia —pensó en voz alta.
—¿Y a quién no, cariño? —dijo Baum.
—Es significativo que los italianos jamás deportasen a los judíos. Mussolini no lo habría permitido, por mucho que lo detestemos.
Fueron los alemanes quienes lo hicieron.
—Eso ocurrió después —dijo Baum—. Mussolini no puso objeciones a las charlas radiofónicas de Ezra Pound. Eso sí le parecía bien.
—Ah, Ezra Pound. Estaba chalado. ¿Quién escuchaba a Ezra Pound?
—No mucha gente, supongo, y además emitía en onda corta, si no me equivoco. Lo grave es el hecho en sí.
—No deberían haberle concedido ese premio, el Bollingen. Se lo dieron en cuanto pudieron. Era demasiado pronto. No se puede honrar a alguien que te ha vituperado, que ha promovido la ignorancia y el odio.
Aunque había luchado en la guerra, Baum conocía e incluso publicaba a hombres que la habían eludido buscando prórrogas o certificados de invalidez, pero eso era simple cobardía. Muy distinto era apoyar al enemigo, muy distinto era volver finalmente a Italia y desembarcar en Nápoles haciendo el saludo fascista.
—Yo me opuse —añadió.
—Sí, pero no dijiste nada. ¿No estás de acuerdo conmigo? —preguntó ella mirando a Bowman.
—Yo también me opuse en su momento —precisó Bowman.
—¿En su momento? Aquél era el momento crucial.
Los interrumpió un hombre muy bien vestido con un traje oscuro.
—Hola, Bobby —dijo acercándose a la mesa. Luego se volvió hacia Diana—: ¿Qué tal, Toots?
Tenía un aspecto próspero y atlético. Sus bien afeitadas mejillas casi centelleaban. Era Donald Beckerman, un viejo amigo y un temprano valedor de la editorial.
—No tenía intención de interrumpir vuestra cena —dijo—. Solamente quería presentaros a Monique. Cielo —le dijo a la mujer que iba con él—, éstos son Bob y Diana Baum. Él es un pez gordo de la edición. Ésta es mi esposa, Monique.
Tenía el pelo oscuro, la boca grande y el aire de ser tan lista como ingobernable.
—Sentaos un rato con nosotros —propuso Baum.
—Y bien, ¿cómo van las cosas? —preguntó Beckerman cuando se sentaron—. ¿Ya habéis sacado otro bestseller?
Era uno de tres hermanos que habían hecho fortuna invirtiendo juntos en diversos negocios. El mediano había muerto.
—Soy Don —le dijo a Bowman tendiéndole la mano.
Un camarero se acercó a la mesa.
—¿Van a cenar, señor? —preguntó.
—No; estamos en aquella mesa. Sólo vamos a quedarnos aquí unos minutos.
»Bobby y yo fuimos juntos a preuniversitario —explicó Beckerman—. Éramos los únicos judíos de la clase. Y de todo el colegio, creo. —Exhibió una sonrisa cautivadora—. ¿Vas a las reuniones de ex alumnos? —le preguntó a Baum—. Yo fui una vez, hace siete u ocho años. ¿Y sabes una cosa? No ha cambiado nada. Fue horrible verlos a todos otra vez. Sólo me quedé la primera noche.
—¿Viste a DeCamp? —Era un compañero con fama de rebelde que le caía bien a Baum.
—No, no lo vi. No fue a la reunión. No sé qué ha sido de él. ¿Tú has oído algo?
Mientras hablaban, la mujer se dirigió a Bowman:
—¿Hace mucho que conoce a Donald?
—No, no mucho.
—Ah, ya veo.
Era la segunda esposa de Beckerman. Llevaban casados poco más de dos años. Él tenía un amplio apartamento esquinero en un edificio muy caro próximo al arsenal de Park Avenue. Monique lo había decorado de forma muy acogedora. Puso en la calle los muebles de la anterior esposa y se desprendió de la vajilla.
—Lo tiré casi todo —dijo.
—Había demasiados platos —comentó Donald—. Teníamos una casa kosher, seguíamos todos los preceptos.
—Pero yo no soy kosher —dijo Monique.
Era de Argelia. Pertenecía a una familia de colonos franceses, pieds-noirs, y cuando empezó la rebelión todos volvieron a Francia. Se hizo periodista. Trabajaba para un periódico católico de derechas, pero no le interesaba la política, sólo escribía crítica teatral o literaria y a veces entrevistaba a escritores. Conoció a Beckerman a través de unos amigos comunes.
Allí sentado, Bowman se dio cuenta de que era un extraño entre aquella gente. Pertenecían a otro pueblo, de algún modo se reconocían entre ellos, se entendían, incluso cuando hablaban con completos desconocidos. Llevaban en la sangre algo que nadie más podía comprender. Habían escrito la Biblia, y aunque de esa fuente manaba el cristianismo, los primeros santos, había algo en ellos que suscitaba el odio y el escarnio, tal vez sus viejos rituales o su habilidad con el dinero o su respeto por esa justicia que tanto habían necesitado. La inconcebible matanza que había devastado Europa los segó como una guadaña mientras Dios miraba hacia otro lado, pero en Estados Unidos estaban a salvo. Bowman los envidiaba. Ya no se distinguían por su aspecto. Ahora eran personas seguras de sí mismas y de rasgos impecables.
Baum no era religioso, no creía en un Dios que mataba o perdonaba según un designio ignoto aplicado por igual al honrado, al piadoso o al inútil. El bien no tenía sentido para Dios, pero debía existir la bondad. Sin ella el mundo sería caótico. Se regía por ese principio y rara vez pensaba en ello. En lo más profundo de su corazón, sin embargo, aceptaba su condición de judío, admitía que el Dios de su pueblo siempre sería también el suyo.
—¿Vas a Francia? —preguntó Monique.
—No muy a menudo —contestó Bowman.
Tenía una tez más bien áspera, observó, y no era guapa, pero sí la clase de mujer en la que uno se fija. Podría ser una antigua novia de Sartre, pensó distraídamente, aunque lo ignoraba todo sobre esas mujeres. Sartre era feo y bajo e imponía ciertas componendas a las que ella, fantaseó Bowman, se avendría de buen grado.
Decidió hacerle una pregunta:
—¿Echas de menos Francia?
—Claro que sí.
—¿Y qué añoras?
—La vida aquí es más fácil —dijo—, pero en verano vamos a Francia.
—¿Adónde?
—A San Juan de Luz.
—Suena muy bien. ¿Tenéis una casa allí?
—Muy cerca. Deberías venir.
Ya no eran las mujeres de los hervideros centroeuropeos, aquellas madres y esposas exhaustas. Ahora eran mujeres refinadas y brillantes, como en la Viena del XIX, una estirpe femenina que daba lustre a Nueva York. Ya nadie las llamaba judías. Esa palabra evocaba un universo rabínico y beato, aldeas miserables en las estepas rusas. Eran mujeres sofisticadas, ambiciosas, instaladas en el centro de todo. Y su encanto. No había estado con ninguna. Sus vidas eran cálidas, no despreciaban los placeres o los bienes materiales. Podría haberse casado con una de ellas, haberse incorporado a ese mundo poco a poco, admitido como converso. Habría vivido entre ellos, en esa extraordinaria densidad familiar formada a lo largo de los siglos. Y habría asistido como uno más a las cenas de Pascua, a los cumpleaños y funerales, con la cabeza cubierta y un puñado de tierra en la mano para arrojarlo a la tumba. Casi lamentaba no haberlo hecho, no haber tenido la oportunidad. Pero al mismo tiempo no conseguía imaginarlo. Nunca habría encajado en ese mundo.
26
Nada es casual
Un tren acababa de partir y le pareció verla entre la muchedumbre que subía por las escaleras. Miraba en otra dirección. Su corazón dio un vuelco.
—¡Anet! —gritó.
Lo vio y se detuvo. La gente seguía avanzando en torno a ella.
—¡Hola! —dijo Anet.
Se hicieron a un lado.
—¿Cómo estás? —preguntó Bowman.
—Bien, bien.
—Vamos arriba.
Él iba a coger ese tren. Si hubiese llegado un minuto antes al andén, se habría montado mientras ella se apeaba, muy probablemente, por otra puerta. No la habría visto.
—¿Cómo estás? —volvió a preguntarle—. ¿Vas a la universidad? Ha pasado mucho tiempo.
—Estoy en la universidad, pero me he tomado un año libre.
No llevaba carmín. Se oyó el agudo pitido de un tren que se acercaba y el estrépito de los vagones.
—¿Y qué piensas hacer? —preguntó él.
—Menuda coincidencia. Increíble. Estoy buscando trabajo.
—¿De verdad? ¿Qué clase de trabajo?
Ella se echó a reír.
—De hecho, me gustaría encontrar trabajo en una editorial.
—¿En una editorial? Vaya sorpresa. ¿Y cómo te ha dado por ahí?
—Estudio Literatura —respondió ella con un leve aire de sorpresa.
Era tan llana, tan poco presuntuosa, que la alegría de verla se acentuó.
—Bueno, es una suerte que hayamos tropezado. Mira, mañana doy una fiestecita para Edina Dell, una editora inglesa. Irá más gente, sólo a tomar unas copas. ¿Por qué no vienes?
—¿Mañana?
—Sí, hacia las cinco y media. En mi apartamento. ¿Recuerdas dónde vivo? Te lo apuntaré.
Lo hizo en una tarjeta.
Salieron juntos a la calle. Se quedaron unos instantes en la esquina. Bowman no reparaba en los edificios que los rodeaban, en el tráfico, en los rótulos chillones de las tiendas. Ella iba hacia el este. La vio alejarse, más joven y, en cierto modo, mejor que los demás en aquella multitud. Siempre le había gustado.
Dudaba que acudiese. No podía ignorar el juicio y sus consecuencias: debía de considerarlo un enemigo. Pero se equivocaba.
Llegó un poco tarde. Entró en la sala casi inadvertidamente para hallar a los invitados bebiendo y conversando. También encontró a una persona de su edad: Siri, la hija de Edina, una grácil mulata con una espesa melena crespa. Edina llevaba un vaporoso traje violeta y rosa. Tomó la mano de Anet y exclamó:
—¿Quién es esta deslumbrante criatura?
—Anet Vassilaros —dijo Bowman.
—¿Eres griega?
—No, pero mi padre sí —contestó Anet.
—El gran amor de mi vida fue un griego —dijo Edina—. Iba a verlo a Atenas. Tenía un piso fabuloso, propiedad de su familia. Pero nunca conseguí que aceptara venir a vivir conmigo. ¿Trabajas en una editorial? No, supongo que todavía estás en la universidad.
—No; estoy buscando un trabajo en una editorial.
—Pues me parece que no tendrás que buscar mucho.
Bowman se la presentó a los demás invitados. Es Anet Vassilaros, decía. Había otras dos mujeres, más o menos de la edad de Edina, que trabajaban en editoriales, pero cuyos nombres Anet no consiguió retener. También había un agente inglés muy alto, un tal Tony. Bowman había comprado flores y las había repartido por el apartamento.
Anet charló con Siri, que tenía una voz muy suave y estudiaba en una universidad de Londres.
—¿Es adoptada? —le preguntó a Bowman cuando tuvo la oportunidad.
—No; es su hija de verdad. El padre es sudanés.
—Es muy guapa.
Tony se despidió de ella. A eso de las siete y media empezaron a irse los demás invitados. Anet también se disponía a marcharse.
—No te vayas todavía —le dijo Bowman—. Tenemos que hablar un poco. Siéntate, voy a encender el televisior. Hoy le hacen una entrevista a un escritor nuestro al final del noticiario.
Le dijo que no duraría mucho. Quitó el sonido y, allí sentados frente al televisor, inevitablemente pensó en la madre de Anet. Las imágenes recordadas discurrieron en silencio sobre la pantalla como saltos de la realidad, el rostro de aquella actriz que imploraba y luego se abría el abrigo desafiante y resignada.
—¿Sabes?, nunca tuve ocasión de decirte que siento mucho lo ocurrido —dijo Anet—. Toda esa historia de mi madre y la casa. La verdad es que no conozco muy bien los detalles.
—No vale la pena recordarlos.
—¿La odias?
—No, no —contestó Bowman sin vacilar.
Estaba con la hija de Christine, hacia la cual siempre había procurado no mostrar demasiado interés ni exhibir un falso cariño. Ahora podía pensar y actuar libremente.
—¿Quién es? —preguntó Anet.
Se refería a la cubierta de un libro sobre Picasso que estaba sobre la mesa, un retrato dislocado con los ojos y la boca fuera de sitio.
—Marie-Thérèse Walter —dijo.
—¿Y quién es Marie-Thérèse Walter?
—Una famosa modelo de Picasso. La conoció cuando ella tenía diecisiete años. La vio en una boca de metro y le dio su tarjeta. Empezó a pintarla y se enamoró de ella. Tuvieron una hija. Picasso era bastante mayor que ella (estoy abreviando mucho la historia), pero ella se suicidó poco después de que él muriese.
—¿Y qué edad tenía ella entonces?
—Sesenta y pico. Creo que nació hacia 1910. Picasso era de 1881. Volví a leerlo el otro día.
—¿Sabes cómo te llamaba Sophie? Te acuerdas de Sophie, ¿no? Pues te llamaba «el profesor».
—¿Sí? Vaya. ¿Y qué hace ahora?
—Está en la Universidad de Duke.
—¿Sabes lo que debería decirle a Sophie?
—¿Qué?
—Bueno, lo cierto es que no tengo nada que decirle. Escucha, ¿querrías hacer una cosa? Espera un momento.
Bowman fue a la cocina. Anet oyó cómo abría y cerraba la nevera. Regresó con algo en la mano, un papel blanco doblado varias veces. Lo depositó sobre la mesa y empezó a desenvolverlo. Dentro había un paquete de papel de aluminio. Anet observó cómo abría el paquete y aparecía una especie de tableta de color oscuro, como tabaco húmedo.
—¿Qué es eso?
—Hachís.
La situación era muy parecida a lo que ocurre cuando estás en un baile y, antes de coger su mano por primera vez, sin siquiera tocarla, ya sabes si tu pareja sabe bailar o si el encuentro va a merecer la pena.
—¿De dónde lo has sacado? —preguntó sin inmutarse.
—Me lo ha dado Tony, ese inglés tan alto. Es marroquí. ¿Lo probamos? Usaremos esta pipa blanca.
Con sumo cuidado, Bowman metió una bola marrón en la cazoleta de la pipa.
—¿Haces esto a menudo? —preguntó ella.
—No. Nunca.
—No lo aprietes mucho. Y habrías quedado mejor diciendo que fumas a diario.
—Te habrías dado cuenta de que estaba mintiendo —dijo Bowman.
Encendió una cerilla y la acercó a la cazoleta mientras aspiraba por la boquilla. No ocurrió nada. Prendió otra cerilla y, después de chupar varias veces, consiguió extraer un poco de humo. Se tragó el humo, se puso a toser y le pasó la pipa a Anet. Ésta dio un par de caladas y se la devolvió. Se turnaron sin hablar. A los pocos minutos estaban colocados. Bowman sintió una maravillosa sensación de bienestar, como si se elevara por los aires. Había fumado marihuana pocas veces, casi siempre durante cenas con amigos o después, en la biblioteca, con la anfitriona y uno o dos invitados más. Recordaba una noche mareante en el piso de una divorciada. Preguntó dónde había un baño y ella lo condujo hasta el suyo a través de varias habitaciones; cuando encendió la luz se encontró en un palacio de espejos, botes y cremas, todo brillantemente iluminado. En el suelo había una montaña de toallas.
—¿Quieres que te deje solo? —le preguntó ella.
—Sí, un segundo, por favor —consiguió articular Bowman.
—¿Estás seguro?
En otra ocasión, un apuesto rumano al que acababa de conocer le dio un par de canutos. Se fumó uno con Eddins en la oficina y estaban riéndose a carcajadas cuando entró Gretchen. Los dos creían que ya se había ido a casa.
—¿Qué pasa aquí? —preguntó ella—. Me parece que sé lo que estáis haciendo.
Bowman intentó dejar de reír.
—¿Qué hacéis? —insistió Gretchen.
—Nada —dijo él, pero no pudo evitarlo y volvió a reírse.
—Os estáis fumando un porro, ¿a que sí?
Pero esta vez fue distinto. Las cosas chispeaban y se movían. La miró mientras ella chupaba la pipa, sus cejas, el contorno de la barbilla. Podía contemplarla de cerca. Ella tenía los ojos cerrados.
—¿Llevas perfume? —preguntó Bowman.
—¿Perfume? —repitió Anet nebulosamente.
—Seguro que llevas.
—No.
Bowman cogió la pipa. Ya casi no quedaba hachís. Aspiró de nuevo e inspeccionó la cazoleta. No había brasa. Tocó la ceniza: fría. Se quedaron un rato en silencio.
—¿Cómo te encuentras?
Anet no contestó. El televisor seguía sin sonido.
Ella sonrió e intentó expresar algo. Sin éxito.
—Deberíamos salir a dar una vuelta —dijo por fin.
—Es demasiado tarde. Los museos están cerrados. Y además no sé si te apetecería ir a uno.
—Vámonos —dijo Anet, y se puso en pie.
Bowman se concentró en lo que iba a decir.
—No podemos. Estoy muy colocado.
—Nadie va a darse cuenta.
—Bueno, si tú lo dices...
Bowman intentaba mantener la compostura. Sabía que no estaba en condiciones de ir a ninguna parte.
En la calle no había mucha gente. Fueron caminando a lo largo de la manzana, pero Bowman se sentía demasiado flojo.
—No quiero caminar —dijo—. ¿Por qué no cogemos un taxi?
Un taxi se paró casi en el instante en que lo decía. Cuando subieron, el conductor preguntó:
—¿Adónde vamos?
—Anet.
—¿Sí?
—¿Dónde vives? ¿Quieres ir a tu casa? Mire —le dijo al taxista—, vaya conduciendo.
—¿Adónde quieren ir? —insistió el hombre.
—Vaya para abajo, no, mejor cruce por la Cincuenta y nueve hasta Park Avenue. No, no, vaya mejor por la carretera del West Side y siga hacia el norte. Luego ya le diré.
Se acomodaron en el asiento mientras el taxista arrancaba. Había anochecido y ahora iban junto al río. Al otro lado del Hudson se veía Nueva Jersey, una hilera continua de edificios, casas y apartamentos iluminados como colmenas; algunos muy grandes, mucho más de lo que Bowman recordaba. Iba a explicar que antes no había nada en la otra orilla, pero eso carecía de interés. Las luces se reflejaban en la superficie del río. Recordó el trayecto en taxi con Christine, la noche que la conoció. Había coches por todas partes. Las luces colgantes del puente George Washington brillaban como un collar de piedras preciosas.
—¿Adónde vamos? —preguntó Anet—. Llevamos mucho rato en el taxi.
Bowman le dijo al taxista que diera la vuelta.
—Tienes razón, ya llevamos demasiado tiempo yendo de un lado a otro. ¿Tienes hambre?
—Sí.
Esperó un poco y luego dijo:
—Taxista, salga por la Noventa y seis y vaya hasta la Segunda Avenida. Iremos a un sitio que conozco —añadió para Anet.
Por fin se detuvieron frente al Elio’s. Consiguió pagar al taxista, pero antes tuvo que contar dos veces el dinero. El local estaba lleno. El barman lo saludó. Las mejores mesas estaban ocupadas. Un amigo editor lo vio y quiso hablar con él. La dueña, a la que conocía bien, le dijo que tendrían que esperar quince o veinte minutos. Bowman respondió que comerían en la barra. Te presento a Anet Vassilaros, agregó.
La barra también estaba llena. El barman, Alberto, les hizo un hueco, extendió un pequeño mantel frente a ellos y colocó los cubiertos y la servilleta.
—¿Quieren beber algo? —preguntó.
—¿Quieres algo, Anet? No —decidió—, creo que no.
Pero pidió una copa de vino tinto, y Anet le dio unos sorbos. Todo el mundo conversaba. Las espaldas de la gente. Anet pensó que aquel hombre no tenía nada que ver con su padre, vivía en un mundo distinto. Estaban muy juntos. La gente intentaba abrirse paso. El barman despachaba las bebidas que le pedían los camareros e iba anotando las cuentas. Se les acercó con dos platos. La dueña fue a verlos y pidió disculpas por no haber podido darles una mesa.
—No te preocupes, estamos mejor aquí —dijo Bowman—. ¿Os he presentado?
—Sí. Anet.
El editor se detuvo un segundo a saludar cuando salía. Bowman no se molestó en presentarle a Anet.
—No nos han presentado —dijo el editor.
—Creía que ya os conocíais.
—No, no nos conocemos.
—Pues ahora no estoy para presentaciones —zanjó Bowman.
La dueña regresó y se sentó en un taburete a su lado. El ambiente se iba calmando. La noche había sido muy agitada y ni siquiera había tenido tiempo de cenar. La gente que salía se paraba a despedirse.
—Dejadme que os invite a algo —dijo la dueña—. ¿Os gusta el ron? Tenemos un ron de primera. Os pondré una copa. Alberto, ¿dónde tienes esa botella de ron especial?
Era un ron fuerte, aunque de sabor muy suave. Anet no quiso beber nada y los tres se quedaron charlando un rato. Entró más gente y la dueña los dejó solos. Volvieron al apartamento de Bowman. Había restos de la fiesta por todas partes y Anet se acurrucó en el sofá. Bowman le quitó con cuidado los zapatos. Por alguna razón se sintió en las colonias, en Kenia o Martinica, debía de ser el calor tropical del ron. Anet parecía dormida. Él se sentía muy seguro de lo que hacía. Le pasó los brazos por debajo de las piernas, la levantó y la llevó al dormitorio. Ella no protestó, y cuando la dejó sobre la cama se dio cuenta de que no estaba dormida. Bowman salió unos instantes de la habitación. Miró el sofá donde había estado tumbada. Le dio la impresión de que todo sucedía por sí mismo, automáticamente. Volvió al dormitorio, se quitó en silencio los zapatos y se tendió a su lado. Antes de que pudiera pensar, ella se dio la vuelta para apretarse contra él, como una chiquilla. Bowman la abrazó y empezó a acariciarle la espalda. Poco a poco fue deslizando la mano por debajo de su blusa. El roce de su piel era soberbio. Quiso tocarle todo el cuerpo. Tenían las cabezas pegadas, allí, uno frente al otro. Al cabo de un rato empezaron a besarse.
A partir de ese momento todo se volvió más intenso y también más incierto. Le levantó la falda sin intentar quitársela. Aquellas piernas eran increíblemente jóvenes. Cuando comenzó a bajarle las bragas, ella se opuso. Siguió acariciándola. Ella consentía, pero cuando él lo intentó de nuevo juntó las piernas.
—No —dijo—. Por favor, no.
Anet se revolvió ligeramente y le apartó la mano, pero él era persistente. Al final, no sin alivio, ella cedió. Cooperaba sin entusiasmo y finalmente percibió en su pareja un clímax que al principio no había advertido. Luego se quedaron inmóviles.
—¿Estás bien? —preguntó él.
—Sí.
—¿Seguro?
—Sí.
Pasados unos segundos, Anet preguntó:
—¿Dónde está el baño?
Al regresar se había quitado la falda. Volvió a meterse en la cama.
—Eres maravillosa —dijo él.
—Me temo que te he decepcionado.
—No, al revés, no me has decepcionado. No sabrías cómo.
—No te entiendo.
—Sería imposible. —Y tras una pausa añadió—: Esta semana me voy de viaje. —Fue una inspiración repentina. Se le ocurrió sin pensarlo—. Tengo que ir a París.
—¡Qué suerte!
—Tres o cuatro días. ¿Has estado en París?
—Cuando era niña.
—¿Quieres venir conmigo?
—¿A París? No, no puedo.
—¿Por qué no? Ahora mismo no haces nada aparte de buscar empleo.
—Este fin de semana tengo que ir a ver a mi madre.
—Pues dile que no puedes ir porque tienes una entrevista de trabajo.
—Una entrevista... —repitió Anet.
—Dile que irás el fin de semana siguiente. —Tendido tan cerca de ella podía sentir su complicidad—. Llámala mañana para que no sea a última hora. Seguro que has hecho estas cosas otras veces.
—No las he hecho. Y no me gustaría que se enterase.
—No se enterará.
Anet volvió a su casa a la mañana siguiente para darse una ducha y cambiarse de ropa. Pensó en lo que había hecho: se había follado a Philip, el antiguo novio de su madre. Nunca se lo había propuesto (no lo veía desde hacía casi cuatro años), pero de algún modo había acabado sucediendo. Fue una sorpresa. Sintió un placer ilícito y supo que se había hecho mayor.
27
Perdón
Aterrizaron a primera hora de la mañana y desde el momento mismo en que bajaron del avión incluso el aire les pareció diferente, o quizá fuera su imaginación. Como sólo llevaban equipaje de mano no tuvieron que esperar. Los indolentes aduaneros les hicieron una seña y los dejaron pasar. En la enorme terminal, mientras Bowman cambiaba dinero, Anet vio casi con asombro que todos los periódicos estaban en francés. Salieron y cogieron un taxi.
París, la legendaria París: se dirigían hacia allí a las ocho de la mañana por una autopista que iba llenándose de tráfico. No se molestaron en conversar. Se acomodaron en el asiento como la primera noche que fueron en taxi. El traje de Bowman estaba un poco arrugado y llevaba el cuello de la camisa abierto. Miraba por la ventanilla como un actor tras su actuación. Anet también estaba algo cansada del vuelo, aunque la emoción era fuerte. De vez en cuando intercambiaban una o dos palabras.
Poco después empezaron a aparecer las primeras casas del banlieue, al principio separadas y dispersas, para luego ir agrupándose hasta formar compactos bloques de apartamentos con bares y tiendas. Penetraron lentamente en la ciudad junto a largas hileras de coches y luego avanzaron a buen ritmo hasta un hotel de la calle Monsieur le Prince, muy cerca del Odéon. El restaurante donde Bowman había visto a Jean Cocteau durante su primera visita a París estaba al otro lado de la plaza. El bulevar se extendía con todo su bullicio en la otra dirección.
La habitación estaba en el piso más alto y daba a un recinto cerrado que resultó ser el patio de un colegio. Más allá de los tejados, en el otro extremo, había chimeneas, más tejados y un sinfín de callejuelas, algunas conocidas. Se quedaron un rato asomados a la amplia ventana, que tenía una barandilla de hierro en el exterior.
—¿Te acuerdas de algo?
—Qué va. Sólo tenía cinco años cuando estuve aquí.
—¿Estás cansada? ¿Tienes hambre?
—Sí, tengo hambre.
—Pues ve preparándote. Te llevaré a desayunar a un sitio estupendo.
Fueron a una brasserie del bulevar Montparnasse, medio vacía a aquella hora, donde tomaron café, zumo de naranja, cruasanes, mantequilla fresca, mermelada y ese pan que sólo se puede encontrar en Francia. Luego caminaron hasta Saint-Sulpice y siguieron por unas callecitas, Sabot, Dragon, donde las tiendas se estaban abriendo como flores. Llegaron finalmente al famoso Deux Magots, aunque ella no había oído hablar de aquel lugar. Era un día muy hermoso. Se sentaron a una mesa, tomaron un café y continuaron después por las estrechas aceras protegidas con delgados bolardos de hierro, apretujándose entre los estudiantes y las ancianas, hasta llegar al río para ver Notre Dame. Sólo le había enseñado una parte de la ciudad que conocía.
Aquella noche cenaron en el Bofinger, un palacete siempre atiborrado donde la gran bóveda acristalada que presidía el salón resplandecía con el ruido, la animación y los gigantescos ramos de flores. No había una sola mesa libre. La gente estaba sentada en grupos de dos, tres o cinco. Comían y conversaban. Una imagen maravillosa.
—Voy a pedir fruits de mer —decidió Bowman—. ¿Te gustan las ostras?
—Sí, quizá —asintió Anet.
Les sirvieron una fuente con un lecho de hielo picado sobre el que habían dispuesto varias filas de ostras relucientes rodeadas de gambas, mejillones y unos pequeños crustáceos negros que parecían caracoles. Los limones cortados por la mitad estaban cubiertos con una redecilla de gasa. También había mantequilla y unas finas rebanadas de pan negro. Bowman pidió una botella de Montrachet.
Anet probó una ostra.
—Para hacerte una idea tienes que comer dos o tres.
Le enseñó a hacerlo. Primero un chorrito de limón.
La segunda le gustó más. Bowman, más rápido, ya se había comido cuatro o cinco. Una mujer de pelo castaño sentada a la mesa de al lado se inclinó hacia ellos.
—Perdonen, ¿podrían decirme qué están comiendo?
Bowman tuvo que enseñárselo en la carta. La mujer le dijo algo al hombre que la acompañaba y luego se volvió de nuevo.
—Voy a pedirlo.
La misma mujer se dirigió otra vez a ellos. Ahora parecía más relajada.
—¿Viven en París? —preguntó.
—No, hemos venido de viaje.
—Igual que nosotros —dijo ella.
Llevaba un carmín muy oscuro. Dijo que era de Düsseldorf.
—¿Usted trabaja? —le preguntó a Anet.
—¿Disculpe?
—Le preguntaba si trabaja.
—No.
—Yo trabajo en un hotel. Soy la gerente.
—¿Y qué hace en París?
—Hemos venido de visita —explicó—. Si alguna vez van a Düsseldorf, deberían hospedarse en mi hotel.
—¿Es bueno? —preguntó Bowman.
—Muy bueno. ¿Qué vino están tomando?
La mujer llamó al camarero.
—Póngales otra botella y cárguela a mi cuenta.
Luego les dio su tarjeta. Estaba claramente destinada a Anet.
Cuando la mujer y su acompañante se fueron, bebieron la segunda botella. Todavía había gente esperando mesa. El rumor de las conversaciones y los cubiertos no disminuía.
En el taxi se acariciaron las manos. La ciudad era vasta y brillante. Las tiendas que flanqueaban las avenidas estaban iluminadas. En la habitación del hotel, Bowman la cogió en brazos. Le susurró algo al oído y le dio un beso. Con las manos recorrió su espalda. Tenía veinte años. La había conocido cuando era mucho más joven, una chica que celebraba su cumpleaños corriendo con sus amigas por la orilla de la laguna, a pleno sol, todas con sus blusas y sus pantalones cortos, hasta que empezaban a chapotear y se salpicaban con el agua y se gritaban que te jodan, mamona, un lenguaje inesperado. La depositó sobre la cama.
Esta vez se entregaron ambos plenamente. Bowman tenía las manos apoyadas contra las sábanas, a ambos lados de ella, y se mantuvo medio incorporado sosteniéndose con los brazos. La oyó emitir un sonido de mujer, pero ése no fue el final. Hizo una pausa y volvió a la carga. Duró bastante rato. Anet quedó exhausta.
—No puedo más —suplicó.
Por la mañana la habitación fue invadida por el sol. Bowman se levantó y corrió las cortinas, pero quedó una rendija abierta por donde se colaba una franja de luz justo sobre la cama. Apartó la colcha y el sol se posó sobre las piernas de Anet. El vello púbico centelleaba. Ella no reaccionó, pero al cabo, al notar tal vez el aire o su propia desnudez, se dio la vuelta. Bowman le besó la parte baja de la espalda. Anet todavía no estaba despierta. Le separó las piernas y se arrodilló entre ellas. Nunca se había sentido tan confiado o tan seguro. Esta vez pudo entrar con facilidad. La mañana con toda su quietud. Se quedó inmóvil, esperando, imaginando sin prisas todo lo que iba a suceder. Era algo que él estaba enseñándole. Sin apenas moverse, como si estuviese prohibido. Y por fin empezó, primero muy despacio, con una infinita paciencia que gradualmente fue recompensada. Tenía la cabeza gacha, pensativa. El final aún estaba lejos. Muy lejos. La franja de luz se había desplazado hacia el pie de la cama. Pensó que podía aguantar más, pero entonces notó el paulatino ascenso. Su mano sujetaba el cuerpo de Anet, sus rodillas le inmovilizaban las piernas. Los gritos apagados de los niños en el patio del colegio. ¡Santo cielo!
Ella fue a darse un baño. El agua estaba muy caliente. Se recogió el pelo y se metió poco a poco, primero las piernas, luego el resto del cuerpo. Estaba con él en París, en un hotel. Aquello era indecente, pensó. Estaba asombrada por cómo habían sucedido las cosas, pero al mismo tiempo todo había sido natural, no conseguía explicarse por qué. Se limpiaba las huellas del viaje, del sexo, de todo, y se preparaba para el nuevo día. Mientras tanto, Bowman oía desde la cama los deliciosos sonidos de la bañera. Volvía a sí mismo, a la persona de Londres, de España, allí tendido plácidamente, saciado por sus propios logros, por así decirlo.
—Me encanta este hotel —comentó Anet cuando salió del baño.
El París que le mostró era una ciudad de panorámicas y calles, la vista de las Tullerías, la entrada a la plaza de los Vosgos, la calle Jacob, la de los Francs-Bourgeois, las grandes avenidas con las tiendas lujosas (el precio del paraíso), el París de los placeres cotidianos y la insolencia, el París que da por sentado el saber o la ignorancia. El París que le enseñó era una ciudad de recuerdos sensuales que resplandecían en la oscuridad.
Días de París. Evitaron los museos y los barrios estudiantiles, el bulevar Saint-Michel y las muchedumbres apresuradas, pero la llevó a ver, en el museo de la calle Thorigny, las pinturas y los aguafuertes (muchos grotescos, pero algunos espléndidos) que Picasso había dedicado a Marie-Thérèse Walter durante su larga historia de amor en los años veinte y treinta. Algunos cuadros fueron pintados en una sola tarde de inspiración o en unos pocos días. Ella era una mujer candorosa y dócil cuando Picasso la conoció y él le enseñó la práctica del amor a su manera. Prefería pintarla meditabunda o dormida; los grabados que le hizo son más hermosos que cualquier encarnación de la divinidad sometida al culto de los mortales. Frente a ellos, las cosas adquieren su verdadera importancia y uno descubre cómo se puede vivir la vida.
Aunque Picasso la convirtió en un icono, ella no sentía ningún interés por el arte ni por los círculos que él frecuentaba. Acabó dejándola por otra mujer.
Ella no olvidaría una copa con cierto editor que a Philip le caía muy bien, Christian algo, un hombre corpulento de pelo canoso que se hacía la manicura. Fue en el bar de un hotel próximo a su oficina, donde aquel individuo bebía y charlaba confortablemente sentado en un sillón de piel todas las tardes después del trabajo. Le quedó el recuerdo de un tipo macizo que desprendía un dulce olor a jabón y colonia. Colmaba el asiento. Era un enorme ídolo animal, un buey cebado casi incapaz de moverse en su boyera, pero aun así guapo. Fue muy cordial con ellos. Habló de Gide, Malraux y otras eminencias cuyos nombres nunca había oído.
—¿Es usted escritora, mademoiselle? —le preguntó.
—No.
—Tenga mucho cuidado con este sujeto —dijo señalando a Bowman—. ¿Sabe a qué me refiero?
—Lo sé.
El editor suponía lo mismo que todo el mundo, y eso la violentaba un poco, aunque no siempre. En la calle no la inquietaba, tampoco en los restaurantes, pero sí en las tiendas.
Cuando volvían al hotel se pararon en una terraza separada de la calle por una vidriera para que ella pudiera escribir postales.
—¿Y a quién vas a mandárselas?
Eran para su compañera de habitación (no la conoces) y para Sophie.
—Ah, de nuevo Sophie.
—Es fantástica. Te gustaría.
—¿Vas a mandarle una a tu madre?
—¿Bromeas? Cree que estoy en una entrevista de trabajo. —Hizo una pausa y examinó la postal que estaba escribiendo—. ¿Sabes?, creo que deberías decírmelo. ¿Estás aún cabreado con ella? ¿La has perdonado?
—Estoy en vías de hacerlo —dijo Bowman.
Fumaba un cigarrillo, un cigarrillo francés. Parecía más grueso que los normales. Se lo puso en los labios (con la torpeza del inexperto, según ella), le dio una ligera calada y soltó una nube azulada que se deslizó sobre su cara.
—¿Te molesta el humo?
—No; huele bien.
—Nunca has fumado, ¿verdad?
—No, salvo que cuentes la hierba.
—Antes no se permitía fumar a las mujeres.
—¿Cómo que no se permitía?
—Bueno, sí, se les permitía, pero se consideraba inapropiado. Una mujer nunca fumaba en público.
—¿Cuándo era eso, en la Edad Media?
—No; antes de la guerra.
—¿De qué guerra?
—La guerra mundial. La primera.
—No te creo.
—Es verdad.
—Suena increíble —dijo Anet—. Déjame un momento el cigarrillo.
Cogió el cigarrillo, dio una calada y empezó a toser. Se lo devolvió enseguida.
—Toma.
—Es fuerte, ¿eh?
—Demasiado.
Esa noche cenaban en la brasserie Flo.
—¿Flow? —preguntó Anet—. ¿Qué es eso?
Estaba al final de un callejón oscuro que no parecía el emplazamiento adecuado para un restaurante. Por fin la encontraron.
—Oh —dijo Anet al ver el letrero—, ahí está, Flow.
—Se dice «flo», no «flow» —la corrigió Bowman.
Les dieron un reservado demasiado cerca de la cocina, pero fue una buena cena. Al final presenciaron una pelea. Hubo un gran estrépito de platos rotos y una mujer con un abrigo negro se puso a gritar y pegar al encargado cuando éste intentó expulsarla del local. Finalmente lo consiguió, pero la señora se quedó despotricando frente a la puerta mientras un camarero le llevaba el bolso. Después continuó dedicándole improperios al encargado, que le hacía delicadas reverencias. Buenas noches, madame, le decía. À demain.
Anet no tenía ni idea de dónde estaba el Flo. En alguna parte de París, eso era todo. No hablaba francés. Su boceto de la ciudad eran algunas avenidas sin comienzo ni fin, varias paradas de metro, un par de rótulos (Taittinger, La Coupole) y ciertas calles que le habían llamado la atención. Hubiera sido imposible ordenar todas aquellas imágenes, menos aún de noche y bebiendo. Volvieron en taxi al hotel pasando frente a las reiteradas luces de las tiendas, que ya les resultaban de algún modo familiares.
—¿Dónde estamos? —preguntó.
—No puedo ver los letreros, pero creo que en el bulevar de Sebastopol.
—¿Dónde cae eso?
—Es una gran avenida que va hacia Saint-Michel.
Nunca lo habría hecho, pensó, jamás lo habría hecho ella sola. Todo era extraño y demasiado sencillo. Estaba segura de que iba a recordarlo durante mucho tiempo. Y si quería, podría continuar saliendo con él durante unos meses. Había tenido novios, dos en realidad, pero era distinto. Muy jóvenes. ¿Traes los condones? Los conseguían gratis en el dispensario, pero a veces no les quedaban. Los cogían a puñados, pero luego acababa todo muy rápido. Vio algo que le resultó familiar e intentó adivinar dónde estaban. Cruzaban el Sena. Bajaron por una calle. Sobre los edificios se veía la punta iluminada de la torre Eiffel flotando entre las sombras.
En la habitación se tendió vestida y dejó que él la desnudara. Bowman la acarició largamente y ella puso de manifiesto que se consideraba suya. Él seguía el curso de la hendidura con la lengua. La colocó boca abajo y la agarró por los hombros. Sus manos recorrieron luego todo el cuerpo como si fuera el cuello de un ganso. Cuando al fin la penetró fue como si se estuviera explicando. Pensaba en Christine. El perdón. Quería que durase mucho tiempo. Cuando creyó que estaba alcanzando el punto de no retorno, redujo la velocidad y empezó de nuevo. Podía oír a Anet hablando con la sábana. La sujetaba por la cintura. Las paredes se desmoronaban. Toda la ciudad se venía abajo como una lluvia de estrellas.
—¡Dios mío! —dijo después—. ¡Anet!
Ella estaba inmóvil entre sus brazos.
—Eres única.
Madrugada, conclusión absoluta. Era muy afortunado, pensó. En uno o dos días, Anet seguramente empezaría a cansarse de aquella opereta. De pronto repararía en la edad de Bowman, añoraría a sus amigos. Pero aquello perduraría en su vida. Y también en la de su madre. Le acarició el pelo. Ella fue relajándose hasta quedarse dormida.
Durmió hasta las nueve. El cuarto estaba en silencio. Él se había ido abajo a leer el periódico. Ella se dio la vuelta y durmió un rato más. Cuando salió del baño encontró una hoja de papel en su lado de la cama. Lo cogió y cuando empezó a leer su corazón saltó en pedazos. Se vistió como pudo para bajar a la recepción. El ascensor estaba ocupado. Incapaz de esperar, bajó corriendo por la escalera.
—¿Ha visto al señor Bowman? —preguntó al conserje.
—Sí. Se ha ido.
—¿Adónde?
—No lo sé. Ha pedido un taxi.
—¿Cuándo?
—Hace una hora. Quizá un poco más.
No sabía qué hacer. No podía creerlo. Se había dejado engañar. Volvió a la habitación y se sentó en la cama, asqueada. Las cosas de él ya no estaban. Miró en el baño. Lo mismo. De repente se sintió aterrorizada. Estaba sola. No tenía dinero. Tomó de nuevo la nota y la leyó: «Me voy. Ahora no puedo explicártelo. Ha sido muy agradable.» Estaba firmada con una inicial, P. Esta vez se echó a llorar. Se dejó caer sobre la cama y se quedó quieta.
Bowman alquiló un coche. Le dieron uno más grande de lo que necesitaba, pero no había otro disponible y tenía un largo viaje por delante. Salió de la ciudad por la Puerta de Orleans, condujo hasta Chartres y después continuó en dirección sur hacia lugares donde nunca había estado. El día era claro, lucía el sol. Tenía la vaga intención de cruzar Francia y llegar a Biarritz, con sus dos grandes playas desplegándose como alas a ambos lados de la ciudad y el mar quebrándose en largas líneas blancas. Había muy poco tráfico. Se había despertado temprano y recogió sus cosas sin hacer ruido. Anet dormía con un brazo bajo la almohada, una pierna desnuda asomaba bajo la sábana. Cuánta juventud, incluso después de todo aquello. Había perdonado a su madre. Ahora ven y llévate a tu hija. Se detuvo en la puerta y la miró por última vez. Pagó la cuenta del hotel mientras esperaba el taxi. Ni siquiera intentó imaginar lo que ella haría.
28
Tivoli
Entre la gente que había empezado en la misma época que él, Glenda Wallace destacaba por sus éxitos. Era una directora editorial resuelta y franca (aunque no tanto en su juventud) que había ido perfeccionando poco a poco una risa aguda y cáustica. No se había casado. Tenía un padre enfermo al que cuidó durante muchos años, hasta su muerte. Entonces se compró una casa en Tivoli, una población situada a orillas del Hudson, al norte de Poughkeepsie. No había tenido ninguna relación con aquel lugar; lo vio por casualidad y le pareció atractivo, con su pequeña zona comercial, su calma imperturbable y el camino que descendía hasta el río flanqueado por viejas mansiones.
Se había dedicado muy poco a la ficción y casi nunca leía novelas. Publicaba biografías y libros de política e historia. Todos la respetaban. Con los años había encogido y Bowman advirtió un día que tenía las piernas estevadas. La admiraba. Como Glenda estaba allí y el lugar le parecía por ello menos remoto, decidió alquilar una casa en Tivoli al año siguiente.
Ir en coche a Tivoli por la carretera que seguía el curso del río Saw Mill hacia el norte resultaba agradable. Era una zona de bosques con muy pocas zonas comerciales, aunque también le causaba una sensación extraña. Wainscott y los pueblos próximos habían sido para él casi un hogar, pero prefirió alquilar una casa en otro sitio, no por miedo a encontrarse de nuevo con Christine o su hija, sino porque necesitaba eliminar la mera posibilidad de un encuentro y dejar todo eso atrás. No quería que nada le recordase lo sucedido. Y al mismo tiempo no le molestaba evocar una parte de todo aquello, la transcurrida en París.
La casa que alquiló era de un profesor de Economía del Bard College que había recibido una beca para ir a Europa y se mudaba con su familia a pasar el año allí. La vida académica no daba para muchos lujos. Era una casa bonita, pero, dejando aparte la chimenea, no tenía gran cosa en la sala, sólo un sofá, sillas y una mesita. Los platos eran de plástico y había una disparatada colección de copas y vasos. La puerta de la cocina se abría a un pequeño jardín delimitado por setos con un portón de madera que daba a la calle.
Aquella casa, con sus espartanas comodidades, hacía que la vida de los editores pareciese opulenta, aunque no tanto como en otras épocas. Había cambiado mucho desde los tiempos en que sólo había ocho editores en la empresa y los escritores pasaban algunas noches en el sofá del pasillo después de haber estado bebiendo en bares hasta las tres de la madrugada. Pero seguía habiendo cenas y encuentros que duraban hasta muy tarde. Las juergas en Colonia con Karl Maria Löhr, que nunca se cansaba y a quien era imposible entender al cabo de unas horas, pero que de algún modo conseguía retener a los escritores sometidos a sus suplicios. Esas noches en la oscuridad de Alemania, conduciendo en medio de la niebla helada. Uno no podía recordar dónde había estado o qué se había dicho, pero nada de eso importaba. Se establecía una especie de intimidad y después uno hablaba con todos como si ya fueran amigos. Bowman se había planteado en algún momento fundar su propia editorial. Tal vez tenía temperamento para ello, pero no le habría gustado ocuparse de la parte comercial. Ésa podría haber sido la jurisdicción de un buen socio, un tipo afín a quien nunca halló, al menos en el momento adecuado.
El poder de la novela en la cultura del país se había debilitado. Ocurrió gradualmente. Nadie lo ignoraba y todos se desentendían como si nada hubiese cambiado. Ése era el milagro. El viejo esplendor se había desvanecido, pero seguían apareciendo caras nuevas que querían formar parte de un mundo que conservaba su antigua aura, como un par de zapatos buenos perfectamente encerados en poder de un hombre arruinado. Quienes llevaban en el negocio mucho tiempo, él, Glenda y algunos otros, eran clavos incrustados desde muchos años atrás en el tronco de un árbol que había ido creciendo a su alrededor. Ya eran parte inseparable de ese tronco.
Para que la casa fuera más confortable, cambió los muebles de sitio y llevó un sillón de cuero que tenía en la ciudad. Colocó sobre la mesa varios libros, una botella de whisky y unas copas buenas. También llevó unas cuantas fotos enmarcadas de Edward Weston. En una de ellas se veía a Charis, la legendaria modelo y compañera del fotógrafo. Desmontó los postigos de las ventanas, los guardó en un armario y colocó en su lugar unas cortinas de muselina que dejaban entrar más luz.
Por las mañanas tomaba un huevo pasado por agua. Lo metía en un cazo y cuando el agua empezaba a hervir ya estaba listo. Después de romper la cáscara con un cuchillo, quitaba la parte superior, añadía un poco de mantequilla y algo de sal y se comía la yema tibia y líquida con una cuchara. Luego leía el periódico durante una hora antes de ponerse a trabajar con un manuscrito. Su vida parecía más sencilla y, en la austeridad de aquella casa, casi una penitencia. La semana siguiente llevó una alfombra navaja que tenía guardada en su apartamento y se sintió más a gusto.
Empezó a relacionarse con algunos vecinos, entre ellos el profesor Russell Cutler y su esposa, Claire, una mujer cargada de entusiasmos y vehemencias que hablaba con un ligero ceceo. Cuando decía «así, entre nosotros», la frase sonaba algo pastosa. Cutler había escrito ensayos académicos, pero ahora, no sin dificultades, estaba trabajando en una novela policíaca. Su mujer leía cada nueva página e iba tachando las cosas que reprobaba, en particular las que consideraba sexistas. Tenía un largo cuello y unas manos interminables. La noche en que Bowman fue a cenar con ellos llevaba un sari que se desprendía obstinadamente de sus hombros. La gran mesa del comedor estaba cubierta con un mantel estampado verde oscuro. Había escrito el menú en una especie de carta y se había ocupado de que no faltaran dos clases de vino y dos tartas para el postre. También estaba invitada su amiga Katherine, que tenía una asombrosa cara de felino y que no paraba de ayudar a la anfitriona. Si en la mesa se mostró algo lacónica fue porque atendía a las palabras de Bowman como quien espera bocados exquisitos.
—Claire me ha dicho que trabajas en una editorial —se aventuró Katherine por fin.
—Así es.
—¿Editas libros?
—Sí, edito libros.
—Debe de ser una vida maravillosa.
—Sí y no. Y tú, ¿a qué te dedicas?
—Ah, bueno, soy secretaria aquí, en el Bard College. Pero adoro Nueva York, voy siempre que puedo.
Por alguna razón había aterrizado en el Bard College. Después de un divorcio se había ido a Nueva York, el sueño de su vida, pero no encontró el trabajo que buscaba. Se instaló con una amiga, una pintora francesa que le había ofrecido alojamiento si alguna vez iba a la ciudad, pero cuando Katherine apareció en su casa la francesa dijo que iba a cobrarle una parte del alquiler.
—Sí, por supuesto —dijo Katherine.
Se lo decía a todo el mundo. En Houston le habían embargado los muebles. Sí, por supuesto. Tenía una actitud aristocrática, estaba por encima de los infortunios. Era una secretaria modélica, bien vestida, servicial y eficiente. Su atractivo aspecto alimentaba sugerencias. Adoraba los cotilleos y le gustaba imitar a la gente. Lo recordaba todo. Aunque sólo parecía interesada en la ropa y las fiestas, su verdadera pasión era la lectura. Amaba los libros, más que nadie en el mundo. Leía dos o tres a la semana. Llegaba a casa con una bolsa de volúmenes recién comprados en la librería y empezaba a leer cuando estaba quitándose los zapatos. Y seguía leyendo cuando Deborah, la chica con quien compartía casa, volvía de noche tras los ensayos de la orquesta. Trataba su propia vida como una tragicomedia, pero los textos escritos eran una cosa muy seria. Albergaba el sueño secreto de ser escritora, pero nunca se atrevía a hablar de ello con nadie.
Bowman se la encontró a la mañana siguiente en un estrecho pasillo de la tienda de comestibles que había en Germantown. Casi no la reconoció. Parecía más joven. La saludó.
—Qué cena tan agradable en casa de los Cutler —dijo—. ¿Te lo pasaste bien?
—Oh, sí —repuso ella—. Estuviste increíble.
—¿Yo? Pues no me di cuenta. ¿Qué estás comprando?
—No lo sé. Ni siquiera tengo una lista —se disculpó.
—Qué día tan bonito, ¿no te parece?
—Casi de verano.
—No tengo planes para hoy. ¿Qué pensabas hacer? ¿Por qué no vamos a almorzar?
—¡Sí! —contestó ella—. ¿Adónde vamos?
No había muchos sitios donde elegir, así que fueron al Red Hook, la cafetería del pueblo. Había poca gente. Se sentaron en un reservado. Mientras leía la carta, Katherine ahuecaba las mejillas, una especie de pose sofisticada.
—¿Qué haces? —preguntó él.
—¿Disculpa?
Al mismo tiempo, Bowman percibió que estaba más relajada.
—Yo tomaré carne picada con patatas y cebolla —decidió él—. ¿Cómo conociste a los Cutler?
—Por Claire. La conocí en una conferencia. Tres profesores explicaban los poemas de Wallace Stevens. A la salida le pregunté si había entendido algo. Me dijo: «Así, entre nosotras, ni una palabra.»
—Ya, así, entre nosotras. ¿Y cómo te llevas con el marido?
—¿Russell? Vive en la inopia. Le gusta hacer su propio vino.
—¿Ése era el vino que tomamos?
—Oh, no. El suyo es una pócima imbebible. Tienes que escupirlo.
—¿De dónde eres, Katherine?
—Nací en un pueblo de Oklahoma del que nunca habrás oído hablar: Hugo.
—¿Te criaste allí?
—Bueno, sí, pero me largué el día que acabé secundaria, me fui a la ciudad. Luego sufrí un pequeño accidente.
—¿Qué pasó?
—Me casé. Tenía dieciocho años y me casé con el primer tipo que vi. Era muy guapo, pero resultó ser un drogadicto, un drogadicto incorregible. No me había enterado, claro, sólo tenía dieciocho años, pero eso fue lo que pasó. Él perdió todo su dinero, había heredado bastante de su padre. Vivíamos en una casa enorme y nos echaron de allí. Teníamos cuatro personas de servicio aparte del jardinero, que dormía en el garaje.
Sonaba como si estuviera inventándose aquella historia o al menos parte de ella, pero Bowman decidió creérsela.
—¡Ufff!, esa gente nos daba muchos dolores de cabeza —continuó—. El novio de la doncella era un mexicano muy gordo que aparcaba su camioneta junto a la puerta trasera y la llenaba con la carne de nuestro congelador. Yo le tenía miedo. Cuando regresaba a casa y veía su camioneta, giraba en redondo y me iba por ahí al menos media hora. No quería sorprenderlos. Era horrible. Sólo me llevaba bien con el ama de llaves, que se largó a Florida y me llamó un día desde un centro comercial para decirme que le quedaban ocho dólares y que su hija iba a participar en el concurso de Miss Florida. Si le enviaba dinero me prometía devolvérmelo.
Katherine no ignoraba su belleza mientras actuaba. Y aquello era una actuación. Hizo una pausa.
—Y tú, ¿estás casado? —preguntó simulando indiferencia.
—Lo estuve. Nos divorciamos hace años.
—¿Qué ocurrió?
—En realidad nada. Desde mi punto de vista, al menos. Supongo que ella tenía motivos de queja.
—¿A qué se dedicaba?
—¿Te refieres al trabajo? No trabajaba. Tampoco leía, y ésa fue otra razón.
—¿No te extraña que pueda haber gente así? ¿Cómo se llamaba?
—Vivian.
—¡Vivian!
—Vivian Amussen. Y era muy guapa.
Ella sintió una punzada de malestar, casi de celos. Un acto reflejo.
—Amussen, como el explorador —dijo en tono ingenioso.
—Bueno, no. Su apellido tiene dos eses.
Intuyó que él estaba perdiendo interés en la conversación.
—¿Tienes mucho que hacer?
—¿Hoy, quieres decir? Pues sí, tengo trabajo pendiente.
—Yo tengo un millón de cosas que hacer.
—Entonces no quiero entretenerte mucho —dijo él.
—No, no, al revés. Sólo temo aburrirte.
—No me aburres, en absoluto.
—Entonces, ¿vas a ir a la charla de Susan Sontag?
—¿Cuándo es?
—Esta noche, en el college.
—No sabía nada. ¿Tú vas?
—Sí.
—Pues a lo mejor nos vemos allí.
Ella ya pensaba en la ropa que iba a ponerse. Eligió un vestido largo de verano.
—¿Qué te ha parecido la comida? —preguntó cuando él estaba pagando la cuenta—. Oye, yo pago mi parte.
Cogió su monedero y sacó unos billetes, pero Bowman se lo impidió poniendo una mano encima del monedero.
—No, no —dijo—. Yo invito. Los editores siempre invitan a los almuerzos.
Katherine notó una sensación de bienestar junto a aquel hombre, como si pudiera abrazarse a sí misma. Pensó que le gustaba a Bowman como mujer. Eso era indudable. Y tal vez también como compañera, aunque al final había parecido un poco brusco. Seguramente porque no lo conocía bien.
Fue un día caluroso. Aún no había caído la tarde cuando el público entraba en busca de asientos vacíos. La sala se llenó a rebosar. Como un ave solitaria que se aparta de la bandada, una mano le hizo señas entre el auditorio. Le había guardado un sitio. Susan Sontag subió al escenario entre una salva de aplausos. Era una figura dramática en blanco y negro: pantalones negros, melena de cuervo atravesada por un mechón de pelo blanco, un rostro audaz bien perfilado. Habló de cine durante media hora. Muchos estudiantes tomaron notas. Katherine escuchaba muy atenta, con la barbilla un poco levantada. Al final, cuando salían, le preguntó en tono casi confidencial:
—¿Qué opinas?
—Me pregunto qué estaban apuntando esas chicas.
—Todo lo que ha dicho.
—Espero que no.
En el jardín encontraron a Claire, que sonreía dichosa.
—¡Qué maravilla! —dijo.
—Ha sido una buena actuación —dijo Bowman; luego añadió que le apetecía tomar una copa.
—¿Puedo ir con vosotros? —preguntó Claire.
—Claro —dijo él.
Fueron en dos coches (Claire con Katherine) al Madalin Hotel, que estaba en el centro de Tivoli y tenía un buen bar. Bowman llegó después que ellas. Había dejado el coche delante de su casa, a dos manzanas de allí.
Era sábado y el bar estaba lleno. Claire seguía hablando de Susan Sontag. ¿Qué pensaban de ella? Se lo preguntaba a Bowman, claro.
—Es un personaje del Viejo Testamento —dijo él.
—Tiene mucho poderío. Es algo que se siente.
—Todas las mujeres poderosas provocan ansiedad —le recordó él.
—¿De veras lo crees?
—No se trata de lo que uno crea, sino de lo que cree todo el mundo.
—¿Y tú?
—Los hombres piensan así —dijo Bowman.
Claire se sintió un poco alarmada. Aquello sonaba machista.
—Creo que ha dicho cosas muy interesantes sobre cine.
—Sobre cine —dijo él.
—Que es el arte supremo del siglo veinte.
—Sí, eso se suele decir. Y puede que sea verdad, aunque parece un poco excesivo.
—Pero ¿no te has sentido extasiado con algunas películas? Son experiencias que nunca se olvidan.
Bowman la escuchaba y por fin distinguió lo que le ocurría a aquella pronunciación, como si la punta de la lengua no pudiera quedarse junto al paladar y avanzase imparable hasta los dientes. Había dicho eztaziado.
—¿No te ha parecido extraordinario eso de que Wagner habría sido director de cine si hubiese nacido en la época actual?
—Extraordinario no es la palabra adecuada. Y me pregunto por qué Wagner precisamente. Ha pasado a muchos por alto. Por ejemplo, a Mozart.
—Sí, es verdad —asintió Claire.
—La danza es más importante que el cine —dijo Bowman.
—¿Te refieres al ballet?
—Al baile en general. Si sabes bailar, puedes ser feliz.
—Nos estás tomando el pelo.
—No.
Continuaron bebiendo y charlando. Katherine estaba molesta porque Claire se había invitado y no paraba de hablar. ¡Anda ya, Claire!, le dijo varias veces. En otros momentos la ninguneaba. El ruido del bar era ensordecedor.
Claire intentó reconducir la conversación.
—¿Qué cosas te interesan? —le preguntó a Bowman.
—¿Qué cosas me interesan?
—Sí.
—¿Por qué me lo preguntas?
—No lo sé.
—Me gusta la arquitectura, la pintura...
—Me refiero a gustos personales.
—¿Qué significa «gustos personales»?
—¿Qué hay de las mujeres?
Hubo un breve silencio y a continuación Bowman se echó a reír.
—¿Qué te parece tan divertido? —preguntó Claire.
—Sí —dijo él—, me interesan las mujeres.
—Por eso lo preguntaba. Kathy debería casarse, ¿no crees?
—¿Y cuál es la relación entre ambas cosas?
—¡Dios santo, Claire! ¿De qué estás hablando? —exclamó Katherine.
—Eres una mujer muy atractiva —dijo Claire; luego se dirigió a Bowman—: Dime, ¿no opinas lo mismo?
—Estás avergonzándola.
Empezaba a irritarse. Vaya pelma, pensó, y sin mucho sentido del humor. Se preguntó qué las unía. Ese entendimiento secreto que se da entre las mujeres.
—Convendrás conmigo, ¿verdad?, en que es una mujer muy deseable.
Bowman miró a Katherine.
—Sí, convengo.
Cuando Claire fue al baño, Katherine se disculpó.
—Lo siento mucho. Está loca. ¿Me perdonarás por esto?
—No has hecho nada malo.
—No está acostumbrada a beber. En su casa sólo tienen ese vino infame. De verdad lo lamento.
—No te preocupes, en serio.
—De todos modos, sólo quería decir...
Claire volvió en ese momento.
—Hola de nuevo —dijo.
—Deja de comportarte como una idiota —masculló Katherine entre dientes.
—¿Qué?
—¿Estás lista para irte?
—¿Qué pasa aquí? No me he terminado la copa.
—Pues yo sí.
—Ya veo.
—Yo también tengo que irme —dijo Bowman.
—¿Tan pronto? —preguntó Claire.
Katherine permaneció callada con gesto resignado.
—Buenas noches —se despidió Bowman.
Se abrió paso entre la gente que llenaba el bar. Muchos esperaban en la calle a que quedase un hueco libre y algunos de los que ya habían salido seguían por allí. Hacía calor. Llegaba música de algún sitio. Dos chicas se sentaron en una roca empotrada sobre la acera, encendieron sendos cigarrillos y se pusieron a charlar. Había montones de coches.
Ya estaba en pijama cuando alguien llamó a la puerta una hora más tarde.
—¿Sí? ¿Quién es?
Volvió a oírse un golpe débil.
Abrió la puerta y se encontró con Katherine. Se había quedado un rato más en el bar, como era evidente.
—He venido a pedir disculpas —dijo—. Estaba muerta de vergüenza. ¿No te habré despertado?
—No; estaba despierto.
Tuvo la impresión de que Bowman le dirigía una mirada inexpresiva.
—Sólo quería dejar claro que yo no la instigué a decir todas esas cosas.
—No he pensado eso.
—Pero quería decírtelo esta misma noche.
—¿Estás bien para volver a casa?
—Sí.
—¿Seguro?
—Sí.
Katherine advirtió que había sido un error. No sabía qué decir. Se despidió con un absurdo movimiento de dedos y caminó deprisa hacia la calle.
29
Fin de año
El pueblo habría sido muy aburrido sin ella y su anhelo de vivir una vida diferente. Katherine estaba cansada de la anterior. Las relaciones no habían sido allí muy afortunadas, pero ella conservaba en gran medida el buen ánimo. Tuvo una breve historia con un profesor invitado de Antropología que dio clases durante una semana y con quien quedó el primer día. No le contó nada a Bowman, a quien era fiel de un modo mucho más profundo, y además fue un asunto de lunes a viernes del que ya se había arrepentido. Cuando fue a recogerla una noche, Bowman vio un libro escrito por el antropólogo que éste le había regalado. Tenía una dedicatoria vulgar sobre la que estuvo haciendo cábalas mientras ella terminaba de arreglarse, pero cerró el libro y no lo comentó cuando ella salió de su cuarto.
Katherine iba a la ciudad siempre que podía y se hospedaba en el apartamento de Nadine, su amiga francesa, donde escuchaba las historias que ésta contaba sobre sus desgracias amorosas. Robert Motherwell había querido que Nadine fuera su amante, pero ella insistió en que debían casarse y todo quedó en nada. Por aquel entonces tenía un marido del que se estaba divorciando.
—Ése fue el gran error de mi vida, de toute ma vie —dijo con su ligero acento—. Si me hubiera ido con él, ¿estaría mucho peor que ahora? Como mínimo me habría quedado el recuerdo del amor, les souvenirs. Ahora no poseo ni marido ni recuerdos.
Tenía cincuenta y dos años y se comportaba como si fuera más joven.
—Era muy inocente en mi juventud —decía—. No os lo podríais creer. Me casé con diecinueve años. Y en aquella época no sabía nada, absolutamente nada.
Cuando su marido no estaba en condiciones de hacer el amor, ella no entendía el motivo.
—Cuando era joven creía que la tenían dura todo el tiempo. —Se rió de su propia ingenuidad—. Pero aprendí una cosa, la más importante de todas.
—¿Sí? —dijo Katherine—. ¿Cuál?
—¿De verdad quieres saberla?
—Sí, dímela.
—Nunca les des lo mejor de ti —dijo Nadine—. Se acostumbran a tenerlo.
—Sí, ése es mi gran error.
—Y no debes bajar la guardia —agregó Nadine—. Claro que a veces no puedes evitarlo, pero nunca es bueno para ti.
Katherine se lo contaba todo a Bowman mientras comían ostras y bebían vino. Confiaba en él. Y le encantaba charlar con él.
—¿No te has planteado escribir? —preguntó.
—No. Como editor tienes que hacer justo lo contrario. Debes abrirte a la escritura ajena, y eso no es lo mismo. Podría escribir. De hecho, al principio quería ser periodista. Redacto los textos de las cubiertas, pero nada de auténtico mérito. Para eso necesitas cerrarte a la obra de los demás.
—¿Tienes algún escritor favorito?
—Pero ¿en qué sentido? No entiendo bien a qué te refieres.
—Entre los que han trabajado contigo, ¿hay alguno en concreto?
Bowman contestó tras una pausa:
—Sí.
¿Quién?
—Bueno, el autor que más valoro, una mujer, vive en Francia. Lleva allí mucho tiempo. La veo muy de tarde en tarde, pero siempre es un gran placer cuando ocurre. Como diría alguno, una rara avis.
—Debe de ser maravillosa —consiguió decir Katherine.
—Sí, maravillosa y entregada a su trabajo.
—¿Cómo se llama?
—Raymonde Garris.
Katherine conocía aquel nombre. Se sintió anonadada al oírlo. Le parecía el nombre de una mujer indescriptiblemente cautivadora. Pensó que sería fantástico conocerla, o conocer a cualquier otro escritor. Una noche fueron a cenar con Harold Brodkey, el que había escrito aquella larga narración sobre orgasmos. ¡Harold Brodkey! Le faltó tiempo para contárselo a Claire.
También le contaría la visita a la Frick Collection.
Se había puesto unos zapatos rojos nuevos que le iban pequeños. Tuvo que quitárselos en los servicios para aliviar un poco el dolor.
—¿Te ha gustado? —le preguntó Bowman cuando salían.
—Sí, ha sido magnífico. Y se pueden aprender tantas cosas...
—¿Qué quieres decir?
—No sé... Puedes aprender qué ropa ponerte si van a hacerte un retrato. O puedes aprender cómo tienes que sostener un perro en brazos.
Bowman le dirigió una mirada reprobatoria.
—Ya sabes que no tengo ni idea de arte —dijo Katherine—. Sólo sé lo que tú me cuentas. —No hablaba con ironía. Le gustaba la autoridad masculina, especialmente la de Bowman—. Nadine va a quedarse de piedra cuando sepa que hemos venido a ver los cuadros de la Frick. Piensa que yo sólo sé ir a bares para sentarme en un taburete con la falda subida.
Salieron a la luz del atardecer. Ella caminaba cogida del brazo de Bowman. El cielo era un profundo azul lluvioso; apenas quedaba luz, pero las nubes aún resplandecían. Las luces estaban encendidas en todos los edificios de la avenida y en el otro extremo del parque.
Ese mismo otoño, un viernes por la noche, quedó con Bowman en el bar del Algonquin, un sitio que a él le gustaba. Era una sala pequeña, casi como un club, situada tras la recepción y casi siempre abarrotada a aquella hora. Parecía que alguien estaba dando una gran fiesta en el hotel, la gente entraba y salía de los ascensores y los salones, pero el bar era un refugio bastante más tranquilo a pesar del gentío. Había muchos hombres con traje y corbata. Katherine acababa de leer El amante, de Marguerite Duras, y no paraba de hablar sobre el libro.
—Oh, Dios mío, ¿no te impresionó esa imagen de la chica? En el ferry, con un vestido sepia. Seguro que era ella misma, Marguerite Dura.
—Duras —corrigió Bowman.
—¿Duras? ¿Y se pronuncia así?
—Sí.
—Creía que en francés no se pronunciaba la ese final —repuso ella en tono lastimero.
Bowman siempre acababa conmovido por aquella mujer.
—¿Bowman? —dijo alguien detrás de él—. ¿Eres tú?
A continuación se oyó el chasquido de una risita.
—¡Por el amor de Dios! —exclamó Bowman.
—Disculpe, señor, ¿no es usted Phil Bowman?
Desgarbado, sonriente, mayor, con una barriga prominente: era Kimmel. Bowman sintió que un calor inexplicable invadía todo su ser.
—¿Ves? Te lo había dicho —le dijo Kimmel a la rubia que lo acompañaba.
—¿Qué haces aquí? —preguntó Bowman.
Tras una nueva risita, encogiéndose de hombros, Kimmel se dobló con una carcajada.
—Kimmel, ¿qué diablos estás haciendo aquí? —repitió Bowman—. No me lo puedo creer.
—¿Quién es? —dijo Kimmel sin contestar—. ¿Tu hija? Tu padre y yo estuvimos en el mismo barco. —Y se volvió hacia la rubia—: Donna, quiero presentarte a un viejo amigo, Phil Bowman, y a su hija... Perdón, no he oído su nombre —dijo sonriendo con encanto.
—Katherine. Y no soy su hija.
—No lo pensaba —dijo Kimmel.
—Me llamo Donna —se presentó la rubia. Tenía un rostro seductor y parecía un poco grande para sus delicadas piernas.
—¿Qué hacéis en Nueva York? ¿Dónde vivís? —preguntó Bowman.
—Hemos venido por negocios —dijo Kimmel—. Vivimos en Fort Lauderdale. Antes vivíamos en Tampa, pero nos mudamos.
—Mi ex marido vive en Tampa —dijo Donna.
—Cuéntales con quién estuviste casada —le pidió Kimmel.
—No creo que quieran oír hablar de eso.
—Claro que quieren. Estaba casada con un conde.
—Tenía veintiocho años, ¿qué querías que hiciese? —le dijo a Katherine—. Nunca me había casado y me encontré en Boca Ratón a un tío muy alto que conducía un Porsche. Era alemán y tenía un montón de dinero. Empezamos a salir juntos y entonces me dije: ¿por qué no? Mi padre casi me deshereda. Fui a la guerra a matar alemanes, me dijo, y tú vas y te casas con uno. Pero luego, después de la boda, resultó que no tenía ni un chavo, el dinero era de su madre. Ella sólo me hablaba alemán. Intenté aprenderlo, pero fue imposible. Era un buen tipo, aunque lo nuestro sólo duró dos años.
—¿Y luego os conocisteis? —preguntó Bowman.
—Bueno, no inmediatamente.
—Donna estuvo muy unida al gobernador durante un tiempo —explicó Kimmel.
—Vale ya —dijo Donna.
—¿Y qué fue de Vicky? —preguntó Bowman.
—¿Vicky?
—La chica de San Diego.
—Ah, sí, la vi después de la guerra —dijo Kimmel—, pero yo sabía que aquello no iba a funcionar. Era demasiado burguesa para mí.
—¿Burguesa?
—Y su padre era un tipo peligroso. —Se volvió hacia Katherine—. No sé si tu padre te habrá hablado de sus días de espadachín en el Pacífico, durante la guerra. Nos preparábamos para invadir Okinawa. Todo el mundo escribía cartas de despedida, pero se interrumpió el servicio de correo. Desesperación general. El segundo de a bordo dijo: «Señor Bowman, el barco depende de usted. Traiga el correo.» Y ya está. Como el mensaje a García.
—¿El mensaje a quién? —preguntó Donna.
Kimmel soltó otra risotada.
—Pregúntaselo a él. —Luego se puso serio—. Dime, Phil, ¿a qué te dedicas ahora?
—Soy editor.
—Creía que acabarías siendo comandante de la Flota. ¿Sabes que no has cambiado nada? Salvo el aspecto.
—¿Es verdad —preguntó Donna— que a este de aquí lo arrojó al agua una explosión?
—Tres veces —intervino Kimmel—. Establecí un récord absoluto.
—No fue exactamente por la explosión —aclaró Bowman.
—Todo el maldito barco estaba explotando.
—Pero conseguimos llevarlo a puerto entre Brownell y yo.
—¡Brownell! —exclamó Kimmel. Miró su reloj—. Hemos de irnos. Tenemos entradas para un musical.
—¿Qué vais a ver? —preguntó Katherine.
—¿Qué vamos a ver? —le preguntó a Donna.
—Evita.
—Eso es. Ha sido un placer verte.
Se estrecharon la mano y cuando estaba cerca de la puerta Kimmel movió torpemente un brazo para despedirse. Donna también les dijo adiós con la mano.
Y de repente se habían ido. Pero todo lo que representaba Kimmel había vuelto muy deprisa. El pasado parecía yacer a sus pies, el tiempo relegado al olvido. Se sintió extrañamente joven.
—¿Quién era? —preguntó Katherine.
—El Camello —dijo Bowman. No podía dejar de sonreír.
—¿El camello?
—Bruce Kimmel. Mi compañero de camarote en el barco. Toda la tripulación lo llamaba así. Caminaba igual que un camello.
—No sabía que hubieses estado en la Marina durante la guerra.
—Sí, los dos estuvimos.
—¿Y cómo te fue?
—Es difícil de explicar. De hecho, hasta llegué a plantearme quedarme en la Marina.
—Me ha gustado oírte hablar con el Camello. ¿Lo trataste mucho tiempo?
—Sí, mucho. Hasta que un día saltó por la borda en medio de un ataque. Fue la última vez que lo vi.
—¿Hasta hoy? Increíble.
Nadine tenía muchas ganas de conocer a Bowman. Katherine iba a ir a Manhattan para asistir a una fiesta con él pocos días antes de Navidad y confiaba en que aquello fuera algo más que una simple fiesta. El curso de los acontecimientos parecía propicio. Bowman no salía con nadie más, de eso estaba segura, y la Navidad era como el Mardi Gras de Nueva Orleans, en una fiesta podía pasar cualquier cosa. Una celebración navideña siempre estaba más animada y permitía una conducta más efusiva.
Habían pronosticado que nevaría el día de su viaje, cosa que lo hacía todavía más perfecto ya que así tal vez no podría volver al apartamento de Nadine. Y por la mañana quizá se pusiera el batín de Bowman y los dos contemplarían desde la ventana la ciudad cubierta de nieve.
Visto que se acercaba la tormenta, todo el mundo salió del trabajo antes de hora. Katherine corrió a su casa. La nieve ya había empezado a caer. Nunca había imaginado que una nevada fuese un impedimento. Deborah le comunicó que ya había en la carretera cinco o seis centímetros de nieve y que el autobús de las cuatro no había salido. Katherine tuvo que llamar a Bowman una hora después para decirle que no podía ir a Manhattan.
—¡Dios mío, es terrible! —se lamentó.
—Tan sólo es una fiesta —dijo Bowman, que ignoraba lo que Katherine tenía en mente—. Tampoco es tan importante.
—Sí que lo es —gimió ella.
Estaba destrozada y nada podía consolarla.
Aquella noche nevó muy fuerte en Nueva York. Era el comienzo de una gran tormenta. Los invitados llegaron tarde a la casa y algunos tuvieron que llamar para decir que no podían ir, pero la fiesta se celebró. En el dormitorio había una pila de abrigos y muchas botas de mujer. Sonaba un piano. Alguien dijo que se había suspendido el servicio de autobuses. La sala estaba abarrotada de gente que reía y charlaba. Las bandejas de comida ocupaban un mostrador que llegaba hasta la cocina. Los invitados le cortaban lonchas a un gran jamón glaseado de un hermoso tono castaño. En el televisor, dos locutores (hombre y mujer) informaban sobre el avance de la tormenta, aunque no se oía nada en medio del estruendo. La nieve que caía fuera iba aumentando la sensación de irrealidad. Ya casi no se veía la acera de enfrente. Sólo se distinguían las luces borrosas de los apartamentos entre el tupido velo blanco.
Bowman estaba junto a la ventana, hechizado por el recuerdo de otras Navidades. Recordaba el invierno de la guerra, cuando estaba en el barco, en alta mar, y la emisora de las Fuerzas Armadas emitía villancicos, Noche de paz, y todo el mundo pensaba en su familia. Aquella Navidad, con su profunda nostalgia, con su añoranza irremediable, había sido la más romántica de su vida.
Detrás de él había alguien que también contemplaba la nieve en silencio. Era Ann Hennessy, la antigua ayudante de Baum que ahora trabajaba en comunicación.
—Nieve en Navidad —señaló Bowman.
—Es algo maravilloso, ¿no crees?
—¿Te refieres a cuando eres niño?
—No; siempre.
Se oían carcajadas en la cocina. Un actor inglés acababa de llegar con su abrigo con cuello de pieles justo al terminar su última actuación. El anfitrión había salido a recibirlo y a despedirse de los invitados que temían no poder regresar a casa.
—Creo que también me iré, antes de que esto empeore —dijo Bowman.
—Y yo —dijo ella.
—¿Cómo vuelves? Veré si encuentro un taxi. Te dejaré por el camino.
—Da igual, cogeré el metro.
—No deberías coger el metro esta noche —le aconsejó él.
—Siempre lo cojo.
—Puede que haya retrasos.
—La parada está a una manzana de mi puerta —dijo para tranquilizarlo.
Ella fue a despedirse de los anfitriones. Bowman la vio recoger el abrigo. Sacó de una manga su bufanda de seda y se la enrolló al cuello. Luego se puso un gorro de lana y se remetió el pelo. Después, ya en el recibidor, Bowman vio que se subía el cuello del abrigo. Él se quedó junto a la ventana, esperando divisar su figura en la calle, pero debió de caminar muy pegada al edificio, sola.
Sin embargo, no era una mujer solitaria. Durante varios años tuvo una historia con un médico que ya no ejercía, un tipo brillante (nunca se habría sentido atraída por un mediocre) pero también inestable, con bruscos cambios de humor. Montaba en cólera y luego suplicaba perdón. Todo eso la había dejado emocionalmente exhausta. Era una chica católica de Queens, estudiante destacada, tímida en su juventud, pero con el equilibrio de quien sigue su propio camino sin importarle lo que digan los demás. Las zozobras de su relación con el médico la empujaron a dejar su empleo como ayudante de Baum. Nunca explicó el motivo. Se limitó a decir que aquel trabajo le exigía más de lo que se veía capaz de hacer. Baum la conocía lo suficiente para aceptar su decisión y también el hecho obvio de que estaba en una fase complicada de su vida.
Bowman no sabía nada de esto. Simplemente sintió un extraño vínculo con ella, tal vez por la emotividad de la ocasión o porque percibió en ella un encanto que antes no advertía. Mejor no haberla acompañado, mejor no haberla visto salir del edificio. La nieve seguía cayendo y alguien lo llamaba.
30
Una boda
En el verano de 1984, una tarde de domingo, Anet se casó con Evan Anders, el hijo de un abogado neoyorquino y su esposa venezolana. Cuatro años mayor que Anet, con el pelo moreno y la brillante sonrisa de su madre, se había licenciado en Matemáticas, pero había decidido cumplir una antigua ambición y ser escritor. Mientras tanto trabajaba de camarero, y fue durante ese azaroso período de su vida cuando él y Anet decidieron casarse. Llevaban juntos algo más de un año.
La boda se celebró en Brooklyn, en el jardín de unos amigos. Anet no era creyente, o en cualquier caso no se sentía cristiana ortodoxa, pero como un gesto hacia su padre se incluyeron algunos rituales de la ceremonia griega. Se pondrían pequeñas coronas, como hacen las parejas griegas, y los anillos irían en la mano derecha, no en la izquierda. Había unos quince o dieciséis invitados sin contar a los padres de los contrayentes, al padrino (Tommy, el hermano menor del novio) y a Sophie, la dama de honor. Los demás invitados eran parejas jóvenes y unas pocas chicas que iban solas. Era una tarde muy calurosa. Había una mesa con jarras de té helado y limonada. En el banquete se servirían otras bebidas. Varias mujeres se abanicaban durante la espera.
William Anders y Flore, su mujer, querían mucho a Anet. Era un poco reservada, pero William pensaba que quizá sólo le pasaba con él. Era un abogado de la máxima rectitud. Nunca tomaba decisiones precipitadas. Era administrador de grandes patrimonios y tenía clientes que, con los años, se habían convertido en amigos, pero con la novia de su hijo ocurrió algo especial desde el primer intercambio de miradas reveladoras. Podría haberla elegido para él, y tal vez ella lo percibía y por eso se mostraba cautelosa, pero el día de la boda le pareció observar que ella le devolvía las miradas sin ninguna clase de cautela.
Algunos invitados ya se habían sentado en las hileras de sillas, entre ellos Christine y su marido. Llevaba una pamela que le ocultaba media cara y un vestido con un estampado de hojas azules. Todo el mundo se fijaba en ella. En la fotografía de la boda parecía una mujer de treinta años que posaba con un pie adelantado, como una modelo. En realidad tenía ya cuarenta y dos y no estaba del todo preparada para permitir que la juventud ocupase el escenario.
Sonaba música grabada, un cuarteto de cuerda. Anet solía aburrirse con los cuartetos de cuerda, pero suponía que eso era lo adecuado para la ceremonia. Además, apenas se oía en la casa. Tommy alcanzó a verla en una de las habitaciones cuando iba por el pasillo rumbo al jardín. Llevaba el blanco traje de novia y estaban haciéndole los últimos retoques. Estaba demasiado nerviosa y abstraída para darse cuenta de que él había pasado por allí, pero se sentía orgullosa de casarse frente a sus padres, sobre todo su madre, con quien se llevaba bastante mal desde tiempo atrás, aunque ahora todo aquello parecía olvidado. O mejor dicho, ahora ya nadie quería hablar de ello.
Christine la esperaba en el aeropuerto cuando volvió de París. En el taxi guardaron un tenso silencio. Christine estaba fuera de sí. Y no porque considerase a Anet inocente, aunque en cierto modo lo pensaba, sino porque nunca había imaginado algo tan sórdido como su hija acostándose con su ex novio. Al final habló:
—Bien, cuéntame lo que ha pasado. Ya lo sé, pero quiero que me lo cuentes tú.
—Ahora mismo no quiero —dijo Anet con voz apagada.
—¿De quién fue la idea de ir a París? ¿Tuya?
Anet no contestó.
—¿Cuánto tiempo llevabas con él antes de que pasara esto? —preguntó Christine.
—No estaba con él.
—¿Cómo que no? ¿Y crees que voy a creerme eso?
—Sí.
—¿Por qué te dejó? ¿Cuál fue el motivo?
—No lo sé.
—Tú no lo sabes, pero yo sí.
Anet callaba.
—Quería probar que eres una zorrita. Y seguramente no le costó mucho. Tiene treinta años más que tú. ¿Qué hizo? ¿Decirte que te quería?
—No.
—¿No? ¿Alguien más sabe esto?
Anet negó con la cabeza. Empezó a llorar.
—Eres una estúpida —dijo Christine—. Una chiquilla estúpida.
Eso ocurrió seis años antes y ahora su padre entraba para preguntarle si estaba lista. Iba a entregarla en matrimonio y la llevó del brazo hasta el jardín. Cuando aparecieron, la música del cuarteto fue reemplazada por los famosos acordes de la marcha nupcial. Todas las cabezas se volvieron para ver a Anet, casi sobrenatural vestida de blanco, caminando junto a su padre. Tenía una expresión de calma, incluso de placer, aunque sentía que le temblaba el labio inferior. Agachó un segundo la cabeza para controlar el temblor. Su futuro marido sonreía mientras ella se le acercaba. También Sophie. Casi todos sonreían.
Durante la ceremonia, cuando llegó el momento de las coronas (parecían bandas de tela con cintas ribeteadas), el reverendo dijo:
—Oh, Señor todopoderoso, corónalos con gloria y con honor.
Se las pusieron, las intercambiaron y lo mismo hicieron con los anillos, tres veces, de la novia al novio y viceversa, para simbolizar que sus vidas quedaban entrelazadas mientras todo el mundo los miraba en arrobado silencio. Al final bebieron juntos, como marido y mujer, el vino de una copa ceremonial. Hubo aplausos, felicitaciones y abrazos antes de que todos se encaminaran a la casa, donde el champán y el bufet los esperaban.
31
Final ausente
Le preguntó, casi sin pensarlo, si quería acompañarlo a cenar con Kenneth Wells y su mujer, a los que ella no conocía. Pasaban unos días en Nueva York para hablar del libro que él estaba escribiendo y para sacudirse el tedio de la vida rural. Parecía la ocasión adecuada.
—¿Los conoces? —le dijo Bowman—. Creo que te gustarán.
No era capaz de ocultar que desde hacía algún tiempo se sentía atraído por Ann, aunque no estaba seguro de cuánto. No buscaba ni un idilio ni una aventura. Trabajaban en ámbitos demasiado próximos. Sospechaba que sería muy ordinario. Y sin embargo allí estaba, podía verla, con tacones y gesto sereno, autorizándolo a pensar en ella.
Llegó al restaurante aquella noche vistiendo pantalones negros y una camisa blanca de volantes. Wells se levantó como un escolar obediente cuando ella llegó a la mesa.
—Me gustan mucho sus libros —le dijo Ann.
Michele Wells bebía una copa de vino. Su esposo había pedido un bourbon old fashioned.
—¿Qué es eso? —preguntó Ann.
Wells se lo explicó brevemente.
—Es lo que bebía mi padre —añadió.
—Voy a probarlo.
—¿Suele tomarlo? —preguntó él encantado.
—No, éste será el primero.
—Ya nadie lo pide —comentó Wells—. En realidad, cuando mi padre murió ya no lo tomaba; se había pasado al whisky. Tuvo un infarto y una noche pidió una copa. Quería un escocés con un poco de agua y le preguntó a la enfermera si le apetecía beber con él. Dieron unos sorbos y charlaron un rato. Cuando terminó su copa, mi padre le preguntó a la enfermera: «Y ahora, ¿qué tal la penúltima?» Ella le sirvió más whisky y, mientras lo bebía, mi padre murió.
La presencia de otra mujer estimulaba a Wells. El pelo canoso peinado hacia atrás y las gafas le daban un aire germánico. Aparte de ver la televisión, en Chatham no había nada que hacer por las noches.
Michele dijo que habían visto Retorno a Brideshead.
—El actor que interpreta a Sebastian es maravilloso.
Wells hizo un comentario grosero.
—Creía que ésta iba a ser una noche saludable en cuerpo y alma —repuso Michele.
—Ah, sí, lo recuerdo —admitió Wells.
En realidad a ella le gustaban las anécdotas obscenas, siempre que se contaran en privado y tuvieran cierto aroma literario o histórico. A veces Wells se refería a su coño como la Concesión Francesa, y a partir de ahí no se cortaba. Se había enamorado de su mujer antes de verla, solía decir. En la casa de al lado observó unas piernas que estaban tendiendo una sábana.
—Nunca imaginas qué los atrae —dijo Michele—. Al día siguiente nos habíamos fugado a México.
Cuando el camarero les dejó la carta, Wells se quitó las gafas para examinarla con mayor detalle. Luego, tomándose su tiempo, formuló varias preguntas sobre los platos y la forma de prepararlos. Había algo en la campechana espontaneidad de sus maneras que le permitía esa clase de conducta.
—¿Qué pedimos, tinto o blanco? —preguntó Bowman.
Eligieron tinto.
—¿Cuál es el mejor tinto?
—El Amarone —dijo el camarero.
—Tomaremos una botella.
—Un gran vino —dijo Wells—. Del Véneto, probablemente la región más civilizada de Italia. Venecia fue durante siglos el centro del mundo. Cuando Londres era un inmundo poblacho en crecimiento, Venecia era la reina. Shakespeare situó cuatro piezas suyas allí: Otelo, El mercader de Venecia, Romeo y Julieta...
—Romeo y Julieta —dijo Ann—. ¿No es en Verona?
—Bueno, eso está al lado —respondió Wells.
Cuando llegó la comida centró toda su atención en el plato. Comía como un obispo y hablaba con la boca llena.
—Nunca he estado en Venecia —dijo Ann.
—¿No?
—No, nunca.
—La mejor época es enero. No hay mucha gente. Y llévate una linterna para ver los cuadros. Están en iglesias tenebrosas. Puedes echar una moneda para que se enciendan las luces, pero sólo duran unos quince segundos. Conviene tener tu propia luz. Y no cojas un hotel en la Giudecca, está demasiado lejos de todo. Si vas a Venecia, avísame y te diré qué cosas debes ver. Lo mejor es el cementerio, la tumba de Diáguilev.
Ann parecía fascinada por cada palabra suya.
—La tumba de Diáguilev no es lo mejor —disintió Bowman.
—Bueno, como si lo fuera. Juguemos a este juego: lo mejor de París, lo mejor de Roma, lo mejor de Ámsterdam, y el ganador se lleva un premio.
—¿Qué premio?
El premio sería Ann Hennessy, pensó Wells, pero no estaba lo bastante borracho para anunciarlo en voz alta.
Fue una cena muy grata. El Amarone era sabroso y pidieron otra botella. El rostro de Ann resplandecía. Catalizaba la noche. Bowman no había explorado la gracia de sus manos. Ahora veía sin sombra de duda que se trataba de la antigua amante de Baum, pero ella tenía el arte de eludir cualquier sospecha. Le bastaba mirarla para desvelar el secreto. Intuyó su error durante la larga despedida en la oscura calle: se apretaba las manos contra el regazo como una chiquilla, y algo, la vitalidad tal vez, se disipaba. Paró un taxi y Ann subió primero sin decir palabra.
—Lo he pasado muy bien —dijo Bowman cuando ya estaban en marcha.
Ella no respondió.
—Has estado maravillosa —añadió él.
—¿Ah, sí?
—De verdad.
Luego ella empezó a buscar sus llaves en el bolso.
Su apartamento estaba en Jane Street. No había portero, sólo dos puertas de cristal cerradas.
—¿Quieres subir? —propuso Ann de improviso.
—Sí. Sólo un rato.
Vivía en el tercer piso y subieron andando. El ascensor estaba estropeado. Cuando entraron en el apartamento, Ann encendió las luces y se quitó el abrigo.
—¿Quieres beber algo? —ofreció—. No tengo gran cosa, creo que sólo hay algo de whisky.
—Bien, tomaré un poco.
Ella encontró la botella y un vaso, pero no se sirvió nada. Le puso el whisky a él y se sentó casi en el otro extremo del sofá. Bowman notó que estaba un poco bebida, pero había recobrado cierto encanto elemental gracias a los pantalones y la camisa de volantes. Ella lo miraba. Quería hablar. Quería decir algo, pero no abrió la boca. Siguió callada. Bowman se sentía incómodo. Por hacer algo, se le acercó y empezó a besarla reposadamente. Ella parecía pensárselo.
—Debería irme a casa —dijo Bowman.
—No te vayas —repuso Ann—. Puedes... —No terminó la frase—. No te vayas.
Se inclinó para quitarse los zapatos. Su instinto le aconsejaba no abrazar a aquel hombre. No se sentiría cómoda. Se levantó y fue sin prisa al dormitorio. Él pensó que iba a caer desmayada. Al cabo de unos instantes se acercó a la puerta del cuarto.
—¿Podrías echarte en la cama conmigo? —pidió.
En el andén de Hunters Point, donde solía coger el primer tren los viernes de primavera y otoño, caminó hasta el lugar donde se detendrían los últimos vagones. Eran las cuatro menos cuarto y había muy poca gente esperando. Vio a un anciano con traje de lino y un pañuelo en el bolsillo de la chaqueta, camisa azul y corbata, leyendo la página doblada de un periódico con la ayuda de una lupa, un viudo solitario o tal vez un hombre que jamás se había casado. Pero ¿qué hombre de esa edad no se ha casado? Se apearía en Southampton, como probablemente había hecho durante muchos años, para adentrarse en el crepúsculo.
El tren llegó. Las escaleras metálicas que daban a la calle resonaban al paso de los viajeros. Bowman subió al vagón y ocupó un asiento junto a la ventanilla. Era un consuelo ir al campo. Tenía todo el fin de semana por delante. Los revisores, con sus gorras azules, comprobaban la hora. Y por fin, con una ligera sacudida, el tren se puso en marcha.
Leyó un rato y luego cerró el libro. El tren iba dejando atrás los suburbios y las naves industriales. En los pasos a nivel se veían coches con los faros encendidos. Las avenidas estaban atestadas. Rebasaron casas, árboles, lugares ignotos, terraplenes, lagunas misteriosas. Había pasado muchas veces por allí. Nada sabía de todo aquello.
El año anterior había dejado la casa de Tivoli cuando el profesor regresó de Europa (había sido, como mucho, un entreacto). Le había prometido a Katherine que se verían en Nueva York, pero sus vidas se bifurcaban. Alquiló una casa no muy lejos de la primera que tuvo en Wainscott. Pensó que así recuperaría su antigua existencia. Ann Hennessy fue a pasar el fin de semana. Al principio hubo cierta incomodidad, pero desapareció durante la cena.
—Tengo una botella de Amarone —dijo Bowman.
—Sí, ya la he visto.
—Vaya, ¿y qué más has visto?
—Muy poco, estoy demasiado nerviosa.
—Bueno, el Amarone te tranquilizará.
—No lo creo.
El vino condujo a Venecia.
—Me encantaría ir —dijo Ann.
—Hay una guía espléndida, creo que está descatalogada, de un tal Hugh Honour. Un historiador. Es una de las mejores guías que he leído. Tal vez tenga un ejemplar en alguna parte. Honour va con un compañero llamado John Fleming. Los conocen como el Honor y la Gloria. Ingleses, por supuesto.
»No me gusta la palabra «gay» —prosiguió Bowman—. Hay personas demasiado ilustres para llamarlas gais. Tal vez pueda hacerse en privado, pero los emperadores romanos no eran gais. Se bañaban desnudos en estanques con unos jóvenes entrenados para el placer, pero suena muy raro llamarlos gais. Depravados, voluptuosos, pedófilos, eso sí, pero no gais. El término destruye la dignidad de la perversión.
—No había pensado en los emperadores romanos.
—Bueno, pues piensa en Cavafis. No se puede decir que era gay. O en John Maynard Keynes. Sería demasiado coloquial. Cavafis era un invertido, creo que él mismo usaba esa palabra, pero «gay» no equivale a lo mismo. Ahora bien, sí hay ciertas prácticas que se podrían considerar gais. ¿Las conoces? —preguntó improvisadamente.
—Puede que sí —dijo Ann—. No estoy segura.
—No intento sugerir nada —aclaró Bowman.
—Ya lo sé.
Aunque ella esperaba, Bowman no siguió con el tema.
Fue el primero de una larga serie de fines de semana. Se convirtieron en una pareja informal. No querían que se supiera en el trabajo, donde prefirieron ocultarlo, pero lo eran por las noches y en el campo. Allí tenían tiempo libre y ninguna obligación. Ann dormía con un camisón blanco muy sencillo que él le subía con cuidado desde la cintura. A veces se quedaba a medio camino si ella no se lo quitaba por la cabeza y lo lanzaba al suelo. Su piel desnuda estaba fría. Ella colocaba el brazo junto a su cuerpo con la mano abierta. Él buscaba un hueco en aquella palma alargada.
En junio el agua todavía estaba demasiado fría para bañarse. Si Bowman se armaba de valor para meterse en el mar, al instante ya se había arrepentido. Pero los días eran largos y hermosos. Las playas aún estaban desiertas. A veces, a causa de las nubes, el sol se reflejaba en una franja de mar que se volvía blancuzca. El resto se mantenía gris o azul oscuro.
El océano estaba más caliente en julio. Iban a bañarse muy temprano. En el aparcamiento había una furgoneta con una abertura en un costado donde vendían café, sándwiches de huevo frito y bebidas frías. Algunos chiquillos jugueteaban o caminaban descalzos por el asfalto. La playa, casi vacía a aquella hora, se extendía hasta perderse de vista en ambas direcciones. El bañador de Ann era rojo oscuro. Sus brazos y sus piernas habían perdido la palidez de la ciudad.
La temperatura del agua era perfecta. Nadaron juntos quince o veinte minutos y luego se tendieron sobre la arena a tomar el sol. Soplaba poco aire y el día iba a ser caluroso. Tenían las cabezas juntas. En un momento dado, ella abrió los ojos un segundo, lo vio y volvió a cerrarlos. Después los dos se incorporaron. El sol caía a plomo sobre sus hombros. Había ido llegando más gente; algunos llevaban sombrillas y sillas.
—¿Nos metemos de nuevo? —preguntó Bowman poniéndose en pie.
—Vamos —dijo Ann.
Se metieron en el agua. Cuando les llegaba a la cintura se zambulleron extendiendo los brazos y agachando la cabeza. El mar tenía un tono verde grisáceo, puro y sedoso con el suave oleaje. Esta vez no nadaron juntos, cada uno se fue por su lado. Bowman nadó hacia el este y fue cogiendo poco a poco un ritmo regular. El mar lo rodeaba, le pasaba por detrás, por delante, por abajo, de una forma que sólo le pertenecía a él. Había unos pocos bañistas más y a lo lejos se veían sus cabezas solitarias. Sintió que podía recorrer una gran distancia, se sentía fuerte. Si metía la cabeza en el agua veía el fondo, liso y ondulado. Nadó mucho tiempo, hasta que por fin dio la vuelta para regresar. Aunque estaba agotado, supo que no se cansaría de nadar en aquel océano, de seguir allí mientras durase el día. Al final salió del agua, exhausto pero feliz. No muy lejos, un grupo de chiquillos de diez o doce años corría hacia el agua en una larga fila irregular, las niñas con las niñas, los niños detrás de los niños, gritando de alegría, los rostros resplandecientes de júbilo. Empezó a caminar hacia Ann. Había salido del agua antes que él y estaba sentada con aquel bañador rojo que había distinguido desde muy lejos.
Con una sensación de victoria que no habría sabido explicar, se secó delante de ella. Eran casi las once. El sol aplastaba como un yunque. Fueron hasta el coche aparcado junto a la carretera. Las piernas de Ann parecían más bronceadas cuando se acomodó en el asiento. Los pómulos se le habían quemado. Él se sentía completamente feliz. No quería nada más. La presencia de Ann era un milagro. Era la treintañera de los relatos y obras teatrales que por alguna razón o circunstancia o azar no ha encontrado un hombre. Atractiva, capaz de contagiar vida, una rara avis, la fruta madura que ha caído intacta al suelo. Ella nunca hablaba de su futuro. Y nunca, salvo en los arrebatos de entusiasmo, mencionaba la palabra «amor». Pero aquel día, mientras se secaba frente a ella, recién salido del agua, Bowman estuvo a punto de pronunciarla arrodillándose a su lado para anunciarle todo lo que sentía. Estuvo a punto de decirle «¿Te casarías conmigo?». Y aquél habría sido el momento adecuado, eso lo sabía muy bien.
Pero no estaba seguro, ni de sí mismo ni de ella. Era demasiado mayor para casarse. No quería un compromiso tardío y sentimental. Ya estaba demasiado escarmentado para caer en esa clase de cosas. Se había casado una vez, completamente entregado, y todo había salido mal. Se había enamorado perdidamente de una mujer en Londres, pero su amor se había desintegrado. Como si lo hubiera decidido el destino, una noche había conocido a una mujer en el encuentro más romántico de su vida, pero luego había sido traicionado. Creía en el amor (la vida aún creía en él), pero ahora quizá ya era demasiado tarde. Tal vez podrían continuar del mismo modo durante toda su vida, como las vidas preservadas en el arte. «Anna —así había empezado a llamarla—, Anna, por favor, ven y siéntate a mi lado.»
Wells había vuelto a casarse cuando estaba aún menos seguro. Había visto unas piernas de mujer en el jardín de la casa de al lado e iniciado una conversación. Se escaparon y la nueva esposa construyó su vida en torno a él. Tal vez se trataba de hacer algo así y reajustar la vida. Tal vez podrían viajar. Siempre había querido ir a Brasil, al país donde Elizabeth Bishop vivió con su compañera, Lolta Soares, y los dos ríos, uno azul y otro pardo, sobre los cuales escribió un poema. Siempre había querido regresar al Pacífico, donde yacía la única parte temeraria de su vida, y atravesar su inabarcable vastedad dejando atrás los grandes nombres olvidados, Ulithi, Majuro, Palau... Y visitar tal vez algunas tumbas, la de Robert Louis Stevenson o la de Gauguin, a diez días de Tahití. Y navegar en un velero hasta Japón. Ojalá pudieran planear viajes y alojarse en pequeños hoteles.
Ann había ido a visitar a sus padres. Era octubre y él estaba solo. Las nubes, aquella noche, eran de un azul oscuro, un azul que se veía muy raras veces tapando la luna, y recordó, como le ocurría a menudo, las noches que había pasado en alta mar o esperando el momento de levar anclas.
Se alegraba de estar solo. Se preparó la cena y luego se sentó a leer un rato con un vaso al alcance de la mano, como se había sentado a menudo en la diminuta sala del apartamento de la calle Diez, cuando Vivian se iba a dormir y él se quedaba leyendo. El tiempo no tenía límites, las mañanas, las noches, toda la vida quedaba aún por delante.
Pensaba a menudo en la muerte, pero casi siempre como un impulso de lástima hacia un animal o un pez, o cuando veía la hierba moribunda del otoño o las mariposas monarca aferrándose a las plantas de algodoncillo para alimentarse antes de emprender su gran peregrinación funeraria. ¿Podrían llegar a saber el gigantesco esfuerzo que iba a costarles aquel viaje, la heroica fortaleza que les exigiría? Pensaba en la muerte, pero nunca había sido capaz de imaginarla, el no ser mientras todo lo demás seguía existiendo. La idea de pasar de este mundo a otro le parecía demasiado fantástica para creer en ella. Y lo mismo le ocurría con la idea de que el alma iba a elevarse, por algún procedimiento inexplicable, para habitar eternamente en el infinito reino de Dios. Allí te encontrarías con todos los conocidos y también con los desconocidos, los innumerables muertos que iban acumulándose en cantidades incalculables pero no infinitas. Sólo estarían ausentes quienes creen que no hay nada al otro lado, como decía su madre. No existiría el tiempo, el tiempo pasaba en una hora como cuando uno se queda dormido. Sólo habría dicha.
Ocurre lo que piensas que va a ocurrir, dijo Beatrice. A ella le habría gustado ir a un sitio bonito, Rochester, dijo bromeando. Bowman había imaginado ese lugar como un río oscuro ante el cual se alinean las largas filas de quienes esperan al barquero con la resignación y la paciencia que requiere la eternidad, despojados de todo salvo de una última y única posesión, un anillo, una foto o una carta que representa lo más querido y lo ya para siempre perdido, pero que ellos esperan, al ser cosas tan nimias, poder llevar consigo. Él tenía una carta así, la de Enid: «Los días que he pasado contigo han sido los más hermosos de mi vida.»
¿Y qué ocurriría si no hubiese río, tan sólo hileras infinitas de gente desconocida, gente que ha perdido toda esperanza como ocurría en la guerra? Lo obligarían a entrar en una de esas filas y esperar eternamente. A menudo se preguntaba cuánto le quedaba de vida. Sólo estaba seguro de una cosa: fuera como fuese, su futuro sería el de quienes habían vivido antes que él. Iría a donde todos habían ido, y con él (eso era más difícil de creer) iría todo lo que había conocido: la guerra, el señor Kindrigen y el mayordomo que le servía café, los primeros días en Londres, el almuerzo con Christine, su cuerpo esplendoroso, que parecía ser una entidad propia, nombres, casas, el mar, todo lo que había conocido y también todo lo ignorado pero aun así existente, las cosas de su tiempo, de los años que había vivido: los transatlánticos a punto de zarpar con su belleza indomable, la orquesta que toca mientras los remolcadores los arrastran mar adentro, el agua verde que se expande ante ellos, el Matsonia zarpando de Honolulú, el Bremen, el Aquitania, el Île de France y las barcas que navegan siguiendo su estela. La primera voz que oyó, la de su madre, ya no estaba al alcance de su memoria, pero podía rememorar la dicha que sentía junto a ella cuando era niño. Recordaba a sus primeros compañeros de colegio y todos sus nombres, las aulas, los profesores, los detalles de su propia habitación: la vida que iba a quedar al margen de todo juicio, la vida que se había abierto ante él y había sido suya.
Aquella tarde, mientras arrancaba las malas hierbas del jardín, agachó la cabeza y vio asomar un par de piernas que parecían de un hombre mucho más viejo. Se dio cuenta de que no debía ir por la casa en pantalones cortos si Ann estaba allí. Tampoco debía quedarse en camiseta o ponerse el kimono de algodón que apenas le llegaba a las rodillas. Debía ser muy cuidadoso con esas cosas. Siempre llevaba traje cuando entraba o salía de casa. El que vestía aquella tarde era de Tripler & Co., azul oscuro de fina raya diplomática.
Ése fue el traje que se puso para el entierro de su tía en Summit. Asistió con Ann (le pidió que lo acompañase). El funeral se celebró a las diez de la mañana. Duró muy poco y se marcharon enseguida. Habían ido en el primer tren del día. Cuando cruzaban las marismas a la temprana luz azulada, Nueva York parecía a lo lejos una ciudad extranjera, un lugar donde uno podría ser feliz. Por el camino le habló de su tía, Dorothy, la hermana de su madre, y de su maravilloso tío Frank. Le habló del restaurante Fiori, con la felpa roja, donde unas parejas se detenían a cenar antes de volver a casa después del trabajo y otras llegaban más tarde con la esperanza de que nadie las viera. Hacía muchos años que ya no existía, pero aquella mañana le parecía real, como si pudieran ir allí y sentarse con una copa mientras sonaba Rigoletto esperando que la camarera les sirviera los filetes un poco chamuscados con mantequilla derritiéndose encima. Quería llevarla a aquel lugar.
Su mente vagó hacia otros mundos, hacia la gran ciudad fúnebre con sus palacios y canales callados, con el emblema de sus temibles leones.
—¿Sabes? —dijo—, he pensado en Venecia. No estoy seguro de que Wells tuviera razón respecto al mejor momento para ir. En enero hace un frío del demonio. Tengo la impresión de que sería mejor ir un poco antes. ¿Qué más da si hay mucha gente? Puedo preguntarle por los hoteles.
—¿Lo dices en serio?
—Sí, vayamos en noviembre. Lo pasaremos muy bien.
Todo lo que hay
James Salter
ISBN edición en papel: 978-84-9838-573-1
ISBN libro electrónico: 978-84-15630-59-3
Depósito legal: B-12.328-2014
Primera edición en libro electrónico (epub): junio de 2014
Reservados todos los derechos sobre la/s obra/s protegida/s. Quedan rigurosamente prohibidos, sin la autorización de derechos otorgada por los titulares de forma previa, expresa y por escrito y/o a través de los métodos de control de acceso a la/s obra/s, los actos de reproducción total o parcial de la/s obra/s en cualquier medio o soporte, su distribución, comunicación pública y/o transformación, bajo las sanciones civiles y/o penales establecidas en la legislación aplicable y las indemnizaciones por daños y perjuicios que correspondan. Asimismo, queda rigurosamente prohibido convertir la aplicación a cualquier formato diferente al actual, descompilar, usar ingeniería inversa, desmontar o modificarla en cualquier forma así como alterar, suprimir o neutralizar cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger dicha aplicación.
Título original: All that is
Traducción del inglés: Eduardo Jordá
Copyright © James Salter, 2013
Copyright de la edición en castellano © Ediciones Salamandra, 2014
Publicaciones y Ediciones Salamandra, S.A.
Almogàvers, 56, 7º 2ª - 08018 Barcelona - Tel. 93 215 11 99
www.salamandra.info
Contenido
Portada
Dedicatoria
Nota
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Créditos