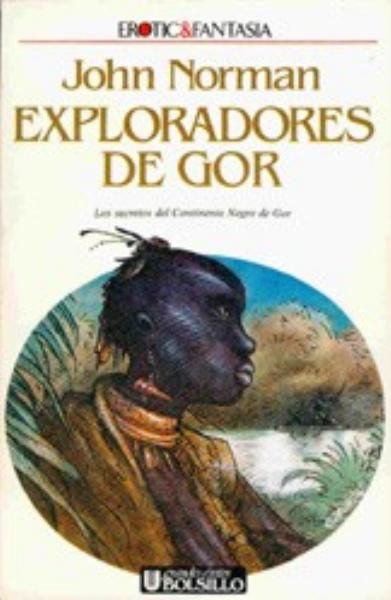
John Norman
Exploradores de Gor
(Crónicas de la contratierra, vol. 13)
1
CONVERSO CON SAMOS
Era bastante hermosa.
Estaba arrodillada frente a mí, cerca de la mesita de la cual, con las piernas cruzadas, me encontraba sentado junto a Samos, el amo de la casa. Empezaba la noche en Puerto Kar, y había cenado con Samos, el primer capitán del consejo de capitanes de la ciudad. La sala, donde se encontraba el gran mapa de mosaicos, estaba iluminada con antorchas.
La esclava arrodillada había servido la cena. Le eché una mirada. Llevaba una túnica de tela de reps corta que dejaba ver sus muslos, el collar de acero cerrado, y la típica marca de Kajira de Gor.
—¿Los amos desean algo más de Linda?— preguntó la chica.
—No— dijo Samos.
Puso su pequeña mano sobre la mesa, cerca de él, como si quisiera que le acariciara.
—No— dijo Samos.
Se alejó con la cabeza gacha. La recordaba de hacía algunos meses cuando la vi por primera vez, luciendo únicamente un collar de hierro, en el que se notaban los golpes del martillo para darle la forma curva del cuello. Fue la chica que trajo a casa de Samos el mensaje inscrito en una cinta de pelo enrollada en la punta de la lanza, y en el cual Zarendargar, o Media-oreja, un general de guerra de los Kurii, me invitaba al “Confín del Mundo”. Mi sospecha de que se trataba del Polo del hemisferio Norte había resuelto ser cierta. Conocí a Media-Oreja allí, en un amplio complejo nórdico. Un enorme deposito de armas y gasolina destinadas a la proyectada invasión por los Kurii de la Contratierra. Es posible que Media-Oreja muriera durante la destrucción del complejo. Su cuerpo, sin embargo, no fue encontrado.
Samos la miró desde arriba. Había servido bien durante la cena, con elegancia, sin hacerse notar, como una esclava devota.
—Lleva las cosas a la cocina.
—Sí, Amo.
—He oído decir al maestro de cadenas que has aprendido a bailar muy bien la danza del suelo.
Las pequeñas copas se movieron en la bandeja.
—Me alegra que Krobus lo piense así.
La danza del suelo se suele llevar a cabo sobre baldosas rojas en presencia del amo, que finge no verla. La chica baila sobre la espalda, el estomago y los costados. Normalmente su cuello se encuentra encadenado al aro de esclava. La danza significa el ansia, el desespero, de una esclava hambrienta de amor. En la danza, la chica se mueve y se retuerce de deseo, como si estuviera totalmente sola, como si solo ella supiera su deseo.
Luego el amo hace como si la descubriera y ella intenta esconder el tormento y la impotencia de su deseo. Después y al no haber podido su primer el deseo, guarda su orgullo y muestra su tortura abiertamente, para provocar su piedad y conseguir su caricia.
—Las últimas cinco veces que has realizado esta danza, Krobus me ha dicho que no ha podido evitar violarte.
Ella bajo la cabeza con una sonrisa.
—Después de que te encierren en la perrera— dijo Samos— pide una jarra con agua caliente, aceites y una toalla. Báñate y perfúmate. Puede que te lleve a mi habitación más tarde. Soy más difícil de complacer que Krobus.
—Sí, Amo— dijo encantada. Y dando media vuelta salió corriendo hacia su habitación.
—Creo, Samos— le dije— que te has encaprichado de una terrícola rubia.
Samos me miró enfadado. Luego gruñó.
—Es la primera chica por la que siento algo diferente— dijo— Es interesante. Es una sensación extraña.
—Sé fuerte, Samos— sonreí.
—Lo seré— respondió.
No dudé de sus palabras. Samos era uno de los hombres más rudos de Gor. La chica rubia se había topado con un amo fuerte, que no se comprometería.
—Pero dejemos de hablar de esclavos— dije— de chicas que nos sirven de diversión o entretenimiento y pasemos a las cosas serias, las cosas de los hombres.
—Pues hay poco que decir de los asuntos de los mundos— dijo Samos.
—Los Kurii están tranquilos.
—Sí.
—No es usual que me invites a tu casa para decirme que no tienes que informarme de nada— dije.
—¿Crees que eres el único goreano que trabaja a veces para los reyes sacerdotes?— preguntó Samos.
—Supongo que no. ¿Por qué?
—Dime que sabes del Cartius.
—Es una importante corriente de agua subecuatorial— dije— Trascurre de Oeste a Noroeste. Entra en los bosques de lluvias y desemboca en el lago Ushindi, que es desaguado por los ríos Kamba y Nyoka. El Kamba va directamente al Thassa. El Nyoka llega al puerto de Schendi y se desvía entonces a Thassa.
—Schendi era un puerto libre ecuatorial, muy conocido en Gor. También es el puerto donde habita la Liga de los Tratantes Negros.
—Hubo un momento en el que se pensó que el Cartius era un afluente del Vosk.
—Es lo que me enseñaron.
—Ahora sabemos que el Thassa Cartius y el Cartius subecuatorial no son el mismo río.
—Ha sido explicado y mostrado mediante mapas— dije— que el Cartius subecuatorial no sólo desemboca en el lago Ushindi, sino que vuelve a aparecer más al Norte, atravesando las tierras bajas occidentales para juntarse con el Vosk en Turmus— Turmus era el último gran puerto del Vosk antes de los pantanos prácticamente infranqueables del delta.
—Los cálculos llevados a cabo por el geógrafo negro, Ramani, de la isla de Anango, sugieren que dadas las inclinaciones apreciadas, los dos ríos no pueden ser el mismo. Su alumno, Shaba, fue el primer hombre civilizado que circunnavegó el lago Ushindi. Descubrió que el Cartius, como ya se sabía, entra en el lago Ushindi, pero que solo dos ríos salen del lago, el kamba y el Nyoka. La fuente actual del afluente del Vosk, ahora llamado el Thassa Cartius. Como bien sabes, fue encontrada hace cinco años por el explorador Ramus de tabor, quien con una pequeña expedición, durante nueve meses luchó y comerció con las tribus ribereñas, más allá de las seis cataratas, y hasta las tierras altas de Ven. El Thassa Cartius, con sus propios afluentes, riega las tierras altas y las llanuras descendientes.
—Hace cerca de un año que lo se. ¿Por qué me lo cuentas ahora?
—Ignoramos tantas cosas— musitó Samos.
Me encogí de hombros. Gran parte de Gor era “Tierra Ignota”.
Pocos conocían bien las tierras del este de las zonas de Voltai y Thantis, por ejemplo; o lo que se encontraba al Oeste de las lejanas islas, cerca de Cos y Tyros. Aún era más irritante, desde luego, darse cuenta que incluso grandes extensiones sobre el cauce del Vosk, y al Oeste de Art, eran desconocidas.
—Había buenas razones para imaginar que el Cartius entraba en el Vosk vía el lago Ushindi— dije.
—Ya sé— dijo Samos— La tradición y las direcciones de las corrientes de los ríos. ¿Quién hubiera entendido, en las ciudades, que no eran el mismo?
—Los bosques de lluvia cerraban el paso al verdadero Cartius a la mayoría de las personas civilizadas del Sur y el comercio tendía a confinarse a las poblaciones de las orillas de la parte sur del lago Ushindi. Entonces era conveniente, por razones comerciales, utilizar tanto el Kamba como el Nyoka para llegar a Thassa.
—Ello explica la necesidad de encontrar un paso hacia el Norte desde Ushindi— dijo Samos.
—Sobre todo después que se supo de las hostilidades entre las tribus ribereñas del que ahora llaman Thassa Cartius.
—Sí.
—Pero seguramente, antes de la expedición de Shaba, otros habrán buscado la salida del Cartius desde Ushindi.
—Parece probable que se lo impidieran las tribus ribereñas del Norte de Ushindi— repuso Samos.
—¿Y entonces, porque lo logró la expedición de Shaba?— pregunté.
—¿Has oído hablar de Bila Huruma?
—Algo.
—Es un Ubar negro— explicó Samos— Sangriento y brillante.
Un hombre de visión y poder, que ha unido las seis ubaras de las orillas sureñas del Ushindi, las ha unido con el cuchillo y la flecha de la lanza, y ha extendido su hegemonía a las orillas del Norte, donde exige el pago de tributo, colmillos de kaliauk y mujeres, a la confederación de los cien pueblos. Las nueve barcas de Shaba pusieron en sus mástiles los escudos con penachos de los oficiales de Bila Huruma.
—Ello garantiza su protección.
—Fueron atacados varias veces, pero sobrevivieron. Pienso que es cierto, de todas maneras, que si no hubiera sido por la autoridad de Bila Huruma, Ubar de Ushindi, no hubieran podido terminar su trabajo.
—La hegemonía de Bila Huruma sobre las orillas del Norte, por lo tanto, es substancial pero incompleta.
—Sin duda la hegemonía es mal aceptada, como parece confirmarlo el hecho que algunos ataques tuvieron lugar durante la expedición de Shaba.
—Debe ser un hombre valiente— dije.
—Se llevó seis de sus barcas y la mayoría de sus hombres.
—Me resulta extraño que un hombre como Bila Huruma esté interesado en apoyar una expedición geográfica.
—Quería encontrar el paso del Noroeste desde Ushindi. Podría significar una considerable cantidad de posibles nuevos mercados, el aumento del comercio, el descubrimiento de un importante camino comercial para las mercancías del Norte y los productos del Sur.
—Y permitiría evitar asimismo, los peligros del transporte naval de Thassa, y aportaría también un camino para la conquista de nuevos territorios.
—Sí, piensas como un guerrero.
—Pero el trabajo de Shaba demuestra que este pasaje no existe.
—Sí, ésta es una consecuencia de su expedición. Pero seguramente has oído hablar de los posteriores descubrimientos de Shaba.
—Hacia el Oeste del lago Ushindi— dije— hay terrenos encharcados, pantanos y ciénagas, y gran parte de esta agua llega al lago. Con un equipo naval resistente y limitándose a cuarenta hombres, y abandonándolo temporalmente todo menos dos botes, dos meses más tarde. Shaba llegó a la orilla occidental de lo que ahora conocemos como el lago Ngao.
—Sí.
—Es prácticamente tan grande como el Ushindi, si no más.
Imaginé que habría sido un gran momento para Shaba y sus hombres, cuando avanzando penosamente con cuerdas y machetes, cavando y agujereando, llegaron con las dos barcas a la gran extensión de agua del lago Ngao. Luego volvieron, extenuados, a las barcas y los hombres que les esperaban en la orilla oriental del Ushindi.
—Shaba continuó entonces la circunnavegación del lago Ushindi— dijo Samos— y por primera vez trazó cuidadosamente, sobre la carta marina, la entrada al verdadero Cartius subecuatorial, en el Ushindi. Siguió entonces hacia el Oeste hasta llegar a los seis ubares y el centro de las tierras de Bila Huruma.
Al año siguiente montó otra expedición con once barcas y mil hombres, una expedición que fue financiada por Bila Huruma, para explorar el lago Ngao y circunnavegarlo como si hubiera sido el Ushindi. Y allí descubrió que el lago Ngao era alimentado por un solo gran río, un río capaz de competir incluso con el Vosk en amplitud y caudal, un rio llamado Ua.
—Es imposible franquearlo— dije— debido a sus numerosas cascadas y cataratas.
—La cantidad de obstáculos, la posibilidad de porteo, los posibles caminos, los posibles canales paralelos, no son conocidos.
—El propio Shaba, con sus hombres y sus botes, sólo siguió el río algunos cientos de pasos más y tuvieron que volver porque encontraron cascadas y cataratas.
—Las cascadas y cataratas de Bila Huruma, tal como él mismo las llamaba.
—El tamaño de sus barcas hacía que el transporte fuera difícil o imposible.
—No fueron construidas para ello— dijo Samos— El peso del equipaje, la jungla, la hostilidad que apareció entre las tribus del interior, hizo aconsejable una retirada.
—Entonces la expedición de Shaba volvió al lago Ngao, completó la circunnavegación y luego retornó, vía los pantanos, al lago Ushindi y los seis ubares.
—Sí— dijo Samos.
—Un hombre notable— dije.
—Seguramente uno de los mejores geógrafos y exploradores de Gor y un hombre muy respetado.
—¿Respetado?
—Shaba es un agente de los Reyes Sacerdotes.
—¿Por qué me explicas todo esto?
—Ven conmigo— dijo Samos, levantándose.
Salimos de la habitación. Atravesamos varias salas, y luego descendimos las rampas y las escaleras. Las estrechas paredes estaban húmedas. Seguimos bajando, varios niveles, a veces por pasarelas montadas sobre jaulas cuyos ocupantes nos miraban asustados. En un largo pasillo vimos dos chicas desnudas a cuatro patas, con cepillos y agua, que rascaban las piedras del suelo del pasillo. Un guardia, con un látigo, se encontraba frente a ellas. Se tiraron sobre el estomago cuando pasamos, para volver luego a ponerse de rodillas y acabar su trabajo. Las celdas estaban normalmente silenciosas a esta hora, porque era la hora de dormir.
Seguimos bajando varios niveles. El olor y la humedad, siempre desagradable en los niveles más bajos de las celdas, eran ya molestos. Aquí y allá flameaban las lámparas y las antorchas. Ello reducía la humedad.
Pronto nos encontramos en el nivel inferior de las celdas, en un área de máxima seguridad. Había hilos de agua en las paredes y en algunos lugares, agua entre las piedras del suelo.
Un urt se deslizaba entre dos piedras de la pared.
Samos se paró ante una pesada puerta de hierro. Se abrió una ventanilla. Samos pronunció la seña de aquella noche y le dieron la contraseña. Se abrió la puerta. Detrás se encontraban dos guardias. Paramos ante la octava celda de la derecha. Samos hizo una señal hacia los dos guardias, y éstos se acercaron rápidamente. A un lado se veían algunas cuerdas y ganchos, y grandes trozos de carne.
—No hables en el interior— me dijo Samos.
Me entregó una capucha con agujeros para los ojos.
—¿Los prisioneros conocen esta casa y sus hombres?— pregunté.
—No.
Me puse la capucha, Samos y los dos hombres también lo hicieron. Abrieron entonces la ventanilla de la puerta de hierro y después de mirar, abrieron la puerta. Ésta lo hacía hacia dentro. Esperé a Samos. Entonces, los dos guardias, mediante dos cadenas que se encontraban sobre la puerta, hicieron bajar un pesado puente de madera sobre el agua. La habitación en la que entramos tenía agua hasta el nivel de la puerta. Era lúgubre y oscura. Intentaba no pisar el moho del agua. El puente, aguantado por las cuatro cadenas, descansaba sobre el agua. A cada lado del puente había cadenas sobre el agua. Oí pequeños chillidos y movimientos contra el metal de las cadenas, que parecía provenir de muchos cuerpos diminutos.
Samos se quedó junto a la puerta con una antorcha. Los dos guardias salieron por el puente levadizo. Éste tenía unos seis metros de largo. La celda inundada era circular, y de unos quince metros de diámetro. En el centro de la celda se encontraba un poste de madera, recubierto de hierro, y que sobresalía poca más de un metro por encima del nivel del agua. El poste descansaba sobre una delgada plataforma redonda de madera recubierta de metal, por encima del agua.
Uno de los guardias entró con un largo palo de madera que introdujo en el agua. La profundidad debía ser de unos dos metros y medio. El otro guardia lanzó un gran trozo de carne en un gancho atado a una cuerda. Al instante hubo un movimiento en el líquido enmohecido. Noté una salpicadura en mis piernas. Entonces el guarda levanto la cuerda. Ya no había carne. Pequeños tharlariones parecidos a los de las ciénagas de los bosques del Sur de Ar, saltaron del gancho con los últimos trozos de carne.
La chica que estaba en la plataforma, desnuda, arrodillada, con el collar atado y el poste al que se agarraba con las manos entre sus piernas, echó atrás la cabeza y empezó a chillar.
Nos miró lastimosamente, parpadeando tras la antorcha.
Los diminutos ojos de los tharlariones la miraban y ella se agarró aún más al poste y nos contempló con los ojos llenos de lágrimas.
—Por favor, por favor, por favor.
Hablaba en inglés. Era como Linda, la chica rubia de Samos, aunque un poco más delgada. Tenía buenos tobillos, le quedarían bien las cadenas. No estaba marcada. Samos hizo signo de marchar. Le precedí en el puente. Los guardias, que nos seguían, levantaron el puente y cerraron la puerta con llave y la ventanilla.
Samos fuera, devolvió la antorcha a su anilla. Nos quitamos las capuchas. Le seguí al piso superior, pasamos las celdas y llegamos a una sala.
—¿Por qué me has enseñado a la chica de la celda?— pregunté.
—¿Cuánto crees que darían por ella?
—Yo diría que unos cinco tarskos de cobre, en un mercado de cuarta clase, y algo más en un grupo de venta. Es guapa, pero no demasiado, no como algunas esclavas. Es obviamente ignorante y sin formación. Tiene buenos tobillos.
—Habla el inglés de la Tierra, ¿verdad?
—Por lo visto— dije— ¿Quieres que la interrogue?
—No.
—¿Habla goreano?
—Soló algunas palabras.
—La cuestión parece bastante clara. Es una simple prostituta traída por los esclavos Kur a Gor.
—Teniendo en cuenta que apenas habla goreano, tu suposición es inteligente— dijo Samos— pero resulta ser incorrecta.
—¿Cómo la conseguiste?— pregunté.
—Por casualidad. ¿Has oído hablar del Capitán Bejar?
—Claro— dije— Es miembro del Consejo. Estaba con nosotros el 25 Se´Kara.
—En un ataque naval, Bejar se apoderó de un barco de Cos— dijo Samos.
Cos y Tyros eran aliados peligrosos. Cos era una isla gobernada por Chendar y Tyros estaba gobernado por el insensible Lurius. Ambos estaban en guerra con Puerto Kar.
Sin embargo, durante algunos años no había habido combates importantes. Cos había estado ocupado, en estos años luchando para aumentar su poder en el Vosk, su cuenca y los valles tributarios adyacentes. Los productos y mercados de esta área eran importantes para el comercio, y aunque la mayoría de los pueblos a orillas del rio eran estados libres, poco podían ignorar el poder de Cos y el de su mayor enemigo en estos territorios, la ciudad de Ar. Cos y Ar competían por conseguir tratados con estas ciudades, controlar el trafico y dominar el comercio del rio para su propio beneficio. Ar había desarrollado una flota de barcos fluviales y éstos, a menudo, peleaban con los barcos rivales de Cos, que estaban normalmente construidos en Cos, transportados al continente y llevados por tierra hasta el rio. El delta del Vosk, una vasta marisma de miles de passangs cuadrados, donde el rio se perdía en el mar, estaba cerrado a la navegación por cuestiones prácticas.
—El combate fue duro— dijo Samos— pero Bejar obtuvo como premio el barco, su tripulación y el cargamento.
—Ya entiendo, la chica era una esclava, parte del cargamento del barco que cayó en manos de Bejar.
Samos sonrió.
—No era un barco de esclavos— dijo.
Me encogí de hombros.
—Es curioso, no tiene el muslo marcado. ¿De quién era el collar que llevaba?— pregunté.
—No llevaba collar.
—No lo entiendo— Me sentía totalmente desconcertado.
—Vestía como una mujer libre y estaba entre los pasajeros.
—¿Estaban en orden sus documentos de viajé?— pregunté.
—Sí.
—¿Por qué viajaría en un barco de Cos una terráquea que apenas conoce el goreano, que no esta marcada y además es libre?
—Creo que los Otros, los Kurii, tienen algo que ver en todo esto— dijo Samos.
—Puede ser— reflexioné.
—Bejar me lo hizo saber, pues él conoce mi interés por estos casos. La encapuché y la traje desde sus celdas.
—Es un misterio muy interesante— dije— ¿Estas seguro de que no quieres que la interrogue en su propio idioma?
—Sí, por lo menos de momento.
—Como quieras.
—Siéntate— Señaló la mesa en la que habíamos cenado.
Me senté a la mesa con las piernas cruzadas y él lo hizo frente a mí.
—¿Reconoces esto?— preguntó. Buscó entre su túnica y de un estuche de piel sacó un gran anillo, demasiado grande para el dedo de un hombre, y lo puso sobre la mesa.
—Claro— dije— es el anillo que conseguí en el Tahari, el anillo que proyecta el campo de desviación de la luz y convierte al que lo lleva en invisible.
—¿Estas seguro?— preguntó Samos.
Miré el anillo y lo tomé. Era pesado. De oro. Con una placa de plata. En la parte exterior, opuesto al engaste, había un dispositivo circular ahuecado. Cuando un Kur llevaba el anillo en uno de sus dedos de su garra izquierda y giraba el engaste hacia dentro, el dispositivo quedaba expuesto. Entonces, con un dedo de su garra derecha podía presionarlo. Una presión sobre el dispositivo del anillo activaba el campo. Una segunda presión, lo desactivaba. Dentro de la capa de protección invisible el espectro podía desplazarse y era posible ver, aunque a través de una tamizada luz rojiza.
Había entregado el anillo a Samos hacía mucho tiempo, poco después de volver del Tahari, para que lo enviara a analizarlo al Sardar. Pensé que podía ser de utilidad para los agentes de los Reyes Sacerdotes. Me asombraba que los Kurii no lo utilizaran con más frecuencia. No había vuelto a saber nada del anillo.
—¿Estás completamente seguro de que éste es el anillo que me diste para enviar al Sardar?
—No— lo examiné atentamente— no lo es. El anillo Tahari tenía una diminuta rascadura en la esquina de la placa plata.
—Nunca creí que lo fuera— dijo Samos.
—Si es un anillo invisible somos muy afortunados en poseerlo.
—¿Crees que confiarían un anillo así a un agente humano?
—Difícilmente-respondí.
—Yo creo que este anillo no aplica el campo de invisibilidad— dijo Samos.
—Entiendo— Lo deposité en la mesa.
—Deja que te explique la historia de los cinco anillos— dijo Samos— Recibí esta información hace poco del Sardar y está basada en un secreto que tiene ya miles de años. Lo desveló, en su delirio, un comandante Kur y ha sido confirmado por documentos encontrados en restos de batallas cuyas fechas más recientes son de hace cuatrocientos años.
Hace mucho tiempo, más de cuarenta mil años quizás, los Kurii poseían una tecnología mucho más avanzada de la que ahora poseen. La tecnología que les convierte en tan peligrosos y avanzados, no es más que un remanente de una tecnología que prácticamente pereció durante sus mortíferas batallas, aquellas que culminaron con la destrucción de su mundo.
Los anillos invisibles fueron invención de un científico Kur al que nos referiremos con fonemas humanos y llamaremos Prasdak de los Acantilados de Karrash. Era muy hábil y cauteloso y antes de morir destruyó sus planos y documentos.
Dejó, sin embargo, cinco anillos. Durante el saqueo de su ciudad, que ocurrió aproximadamente dos años después de su muerte, los anillos fueron encontrados.
—¿Qué ocurrió con los anillos?
—Dos fueron destruidos en el curso de la historia Kurii. Otro se perdió durante algún tiempo en el planeta Tierra. Hace unos tres o cuatrocientos años un hombre llamado Gyges se lo arrebató a un comandante Kur asesinándole. Gyges era un pastor que utilizó su poder para usurpar el trono de Lydia, un país que por aquel entonces existía en la Tierra.
Asentí. Lydia, recordé, cayó en poder de los persas seiscientos años antes de cristo, según cronología de la Tierra. Esto, por supuesto, sucedió mucho después de la época de Gyges.
—Lydia me recuerda el nombre del puerto fluvial situado a la boca del Laurius— dijo Samos.
—Sí— el nombre de ese puerto era Lydius.
—Quizás haya alguna relación— aventuró Samos.
—Quizás sí, o quizás no.
—Los Kurii volvieron a por el anillo— dijo Samos— Gyges fue asesinado y poco después, por alguna razón desconocida, el anillo fue destruido en una explosión.
—Interesante.
—Sólo quedan dos anillos.
—Uno es sin duda, el anillo del Tahari.
—Sin duda— afirmó Samos.
Miré el anillo que estaba sobre la mesa.
—¿Crees que éste es el quinto anillo?— pregunté.
—No. Creo que el quinto anillo es demasiado valioso como para sacarlo del mundo de acero y arriesgarlo en Gor.
—Quizás ahora han aprendido a hacer duplicados de los anillos— aventuré.
—No lo creo, por dos razones. Primero, si se pudiera hacer un duplicado de los anillos seguramente lo habrían hecho antes de la gran pérdida de su tecnología y su retiro a los mundos de acero. Y, en segundo lugar, la cautelosa naturaleza del inventor de los anillos, Prasdak de los Acantilados de Karrash.
—El secreto sin duda, pudo ser desvelado en el sardar— dije— ¿Qué avances han hecho con el anillo del Tahari?
—El anillo del Tahari nunca llegó al Sardar— dijo Samos— Lo supe hace un mes.
No pude pronunciar palabra. Permanecí sentado tras la mesa, asombrado.
—¿A quién se lo confiaste?
—A uno de los agentes en quien más podíamos confiar— dijo Samos.
—¿Quién?
—Shaba, el geógrafo de Anango, el explorador del lago Ushindi, el descubridor del lago Ngao y del río Ua.
—Seguro que te tendieron una trampa— dije.
—No lo creo.
—No lo entiendo.
—Este anillo— Samos señaló el anillo que estaba sobre la mesa— fue encontrado entre las pertenencias de la chica de la celda de los tharlariones. Lo tenía ella cuando Bejar capturó el barco.
—Entonces, seguro que no es el quinto anillo— dije.
—¿Pero, qué significa todo esto, entonces?— preguntó Samos.
Me encogí de hombros.
—No lo sé.
Se acercó a un lado de la mesa donde había una caja negra plana, de las utilizadas para guardar documentos. En la tapa de la caja había un tintero y un lugar para guardar las plumas.
La abrió por la parte del tintero y las superficies cóncavas para las plumas. Extrajo varios papeles doblados, cartas. Les había roto el lacre.
—También fueron encontrados estos documentos entre las pertenencias de nuestra rubia prisionera— dijo Samos.
—¿De qué se trata?— inquirí.
—Aquí hay documentos de viaje y una declaración de ciudadanía de Cos, que sin duda alguna es falsa. Y lo más importante, cartas de presentación, y cheques por valor de una fortuna, para ser cobrados en diferentes bancos en la calle de las monedas en Schendi.
—¿Para qué son las cartas de presentación? ¿A nombre de quién están extendidos los cheques?
—Una es para un hombre llamado Msaliti y la otra para Shaba.
—¿Y los cheques?
—Están a nombre de Shaba.
—Parece, entonces, que Shaba quiere entregar el anillo a los kurii, cobrar por ello y luego entregar al Sardar este anillo que tenemos ante nosotros.
—Sí— dijo Samos.
—Pero seguro que los Reyes Sacerdotes descubrirán que es falso tan pronto como presionen el dispositivo— dije.
—Eso me temo. Sospecho que al presionar el dispositivo, lo que probablemente sucederá en Sarsar, se iniciará una explosión.
—Entonces, este anillo es una bomba.
Samos asintió. Fruto de sus trabajos en el Sardar y algunas conversaciones conmigo, conocía la existencia de ciertas posibilidades tecnológicas. Sin embargo él, como la mayoría de los goreanos, nunca había presenciado una explosión.
—Los Reyes Sacerdotes podrían ser asesinados— dije.
—La desconfianza y la discordia se propagarán entre los hombres y los Reyes sacerdotes— sentenció Samos.
—Y, entretanto, los Kurii poseerán el anillo y Shaba será un hombre rico.
—Así parece. El barco se dirigía a Schendi.
—¿Crees que tu prisionera sabe algo de todo esto?— pregunté.
—No. Creo que fue cuidadosamente seleccionada para transportar los cheques y el anillo. Seguro que en Schendi hay agentes Kurii mucho más expertos para recibir el anillo, una vez sea entregado.
—Y Shaba esta escondido. Seguro que no puedo encontrarlo simplemente viajando a Schendi.
—Quizás se pueda llegar a él a través de Msaliti.
—Es un asunto muy delicado— dije.
Samos asintió.
—Shaba es un hombre muy inteligente. Probablemente Msaliti no sepa dónde se encuentra. Debe ser Shaba quien se pone en contacto con él y no al contrario. Sería muy inoportuno que Shaba se enterara de algo porque no seguiría adelante.
—La chica es entonces, la clave para localizar a Shaba— dije— por eso no quisiste que la interrogara. Debe ignorar que ha estado en tu poder.
—Exactamente.
—Ya deben saber, o pronto lo sabrán, que el barco en que viajaba fue atacado por Bejar. No podemos liberarla y dejarla ir como si nada hubiera pasado. Nadie lo creería. Pensarían que es un cebo para encontrar a Shaba.
—Tenemos que intentar recuperar el anillo— dijo Samos— O al menos, impedir que caiga en manos de los Kurii.
—Shaba querrá sus cheques, los Kurii querrán el anillo falso.
Creo que él, ellos o ambos estarán muy interesados en encontrarse con nuestra querida prisionera.
—Estoy de acuerdo. Ya deben saber que Bejar la capturó.
Cuando las demás mujeres capturadas sean expuestas al público, la expondremos a ella también. Será una esclava más a la venta.
—Asistiré a su venta disfrazado y me enteraré de quién la compra— propuse.
—De acuerdo— dijo Samos.
Me dio el anillo, las cartas de presentación y los cheques que estaban sobre la mesa.
—Puedes necesitar esto— dijo— En caso de que te encuentres con Shaba. Como no te conoce, podrías hacerte pasar por un agente Kur y conseguir el autentico anillo con sus cheques.
Podemos prevenir luego al Sardar para que intercepten a Shaba con el anillo falso y que hagan de él lo que quieran.
—Excelente— Guardé el anillo y los documentos en mi túnica.
Nos dirigimos hacia la entrada, pero nos paramos antes de alcanzar la gran puerta.
Samos quería decir algo más.
—Capitán, no te dirijas al interior más allá de Schendi. Ese es el país de Bila Huruma.
—Creo que es un gran Ubar— dije.
—Es muy peligroso y vivimos tiempos difíciles.
—Es un hombre con visión de futuro.
—Y despiadadamente codicioso.
—Pero clarividente— le recordé— ¿No está intentando unir el Ushindi y el Ngao con un canal a través de las marismas para poderlas desecar?— inquirí.
—Ya han empezado a realizarse algunas obras— contestó Samos.
—Eso es clarividencia y ambición.
—Ten cuidado con Bila Huruma— repitió Samos.
—Espero no tener problemas con él— dije.
—La estaca y la plataforma inferior en la que esta nuestra querida prisionera es un sistema que me sugirió Bila Huruma. En el lago Ushindi, en algunas zonas frecuentadas por tharlariones hay grandes estacas. Criminales, prisioneros políticos y otros reos son llevados en barcas hasta ellas y dejados allí, aferrados. No hay plataformas bajo las estacas.
Pero no tienes nada que temer si no dejas los límites de Schendi.
Estrechamos nuestras manos. La valla de las barras se abrió y esperé ante la valla exterior, la de láminas de hierro forrada de madera. Salí de la casa de Samos.
—Saludos, capitán— dijo Thurnock desde la barca.
—Saludos, Thurnock— Subí a la barca y tomé el timón.
La barca se deslizó en la oscuridad. Nos dirigíamos hacia mi casa.
2
EN EL MERCADO DE VART
La chica luchaba por quitarse el grillete del cuello y soltarse de la cadena. Los dos esclavos que estaban a su derecha dieron una vuelta a la manivela de la polea mostrándola ante el público. Los hombres la miraron con curiosidad. ¿Era la primera vez que la vendían?
Ella intentó darse la vuelta, cubrirse, sus pies estaban enterrados en el húmedo serrín. El interior de su muslo izquierdo estaba manchado de amarillo como si se hubiera orinado por el terror.
El subastador no la atizó con el látigo. Simplemente tomó sus brazos y los levantó de tal manera que la cadena, atada a cada lado del grillete, cayera por encima de sus hombros. Luego apretó sus manos a la nuca de tal manera que la cadena tensada le inmovilizaba los brazos y quedaba adecuadamente expuesta al público.
En los mercados de alta categoría, era habitual suministrar a las chicas un purgante pocas horas antes de la venta y forzarlas a aliviarse antes de salir frente al público. En los mercados corrientes estas delicadezas raramente eran observadas, en especial durante las ventas largas. El subastador tiró a la chica del pelo moviendo su cabeza hacia atrás para que sus facciones pudieran ser vistas por los hombres.
—Otra chica capturada por el noble Capitán Bejar durante el apresamiento del Flor de Telnus— gritó el subastador que además era el mercader de esclavos Vart, antes conocido por Publius Quintus de Ar. Desterrado de aquella ciudad y casi empalado por falsificar las características de una esclava.
Había dicho que la chica estaba adiestrada para esclava de placer cuando en realidad ni siquiera conocía los once besos.
El Vart es un mamífero carnívoro alado de afilados dientes, que normalmente vuela en bandadas— Una chica bárbara rubia de ojos azules que apenas habla el goreano. No esta adiestrada. En otros tiempos libre. Todavía por estrenar, un muslo todavía no besado por el hierro. ¿Cuánto me ofrecéis?
—Un tarsko de cobre— gritó un hombre desde el público. Era el tipo que alquilaba las cadenas para las chicas obreras.
—¿He oído un tarsko? ¿Me ofrecéis algo más?
—¡Déjanos ver la siguiente chica!— gritó un hombre. Los esclavos tensaron la cadena pero el subastador no les mandó girar la manivela para retirar a la chica de la vista del público y traer el siguiente artículo.
—Seguro que me ofrecéis más. ¿He oído dos tarskos?
Ella era bonita aunque no tan bonita ciertamente, como la mayoría de las esclavas goreanas. No creí que pudiera alcanzar un precio alto. Desgraciadamente, pocos hombres estarían dispuestos a comprarla. Miré a mí alrededor. Podía ver la habitual multitud abigarrada de la casa de Vart, donde los hombres acuden generalmente a comprar esclavas baratas, a veces en lotes, a precios de saldo.
Su establecimiento estaba en un almacén cerca del muelle.
Calculé que habría unas doscientas personas entre compradores y curiosos. Yo vestía la túnica, el mandil de piel y la gorra de un trabajador del metal.
—¡Mírala!— dijo un hombre a mi lado— ¡Qué fea es!
—Muy fea— asintió otro.
Supuse que habían visto a pocas chicas de la Tierra y no entendían el efecto que producía años de pésimas condiciones biológicas. Muchas mujeres bajo la condición de esclavitud aumentaban considerablemente su belleza. Y esto está relacionado creo, con factores psicológicos y en particular con la destrucción de ciertos modelos neuróticos de imitación masculina inculcados en la mujer de la Tierra. Destruyendo esos modelos, con el látigo si era necesario, las mujeres revelaban su yo más profundo, el de hembra.
—Amos, amables señores. ¿No veis lo mucho que promete esta esbelta belleza bárbara?
Se oyeron risas desde el público.
—¡Qué chapucero es nuestro amigo Vart!— gritó el tipo que estaba a mi lado— Ni siquiera la ha marcado.
—¡Añádele eso al precio! —aulló otro.
El subastador comenzó a recitar las medidas de los grilletes del cuello, de las muñecas y delos tobillos que previamente había anotado en la espalda de la chica con una barra de grasa roja.
—¿No hay ningún cazador de urts que ofrezca dos tarskos por ella?— gritó el subastador de buen humor, aunque un tanto desesperado.
Me hubiera gustado que Bejar o Vart la hubieran marcado.
Hubiera sido mas fácil venderla y seguirle la pista.
—No sirve ni para atarla a una soga y utilizarla como cebo para los urts!— gritó un hombre.
Hubo grandes risas.
—Quizás tengas razón— aprobó el subastador.
—¿Crees que la querría un urt?— preguntó otro hombre.
Hubo más carcajadas.
—¡Baja a los canales! ¡A ver si consigues dos traskos de los urts!
El público reía. El subastador también parecía divertirse.
Aparentemente reconocía que era inútil y un tanto divertido intentar conseguir una buena cantidad por una esclava como aquella. Había amargura y lágrimas en los ojos de la chica. Yo conocía este tipo de reacción y sabía que ella había entendido muy poco de lo que se decía pero entendía que era el centro de las carcajadas de los hombres, que la despreciaban y se burlaban. No estaban interesados en ella, pues no habían pujado alto. Y evidentemente deseaban que fuera retirada de su vista. Era una esclava inútil.
—¡Os odio!— les gritó, súbitamente en inglés— ¡Os odio!
Ellos, por supuesto, no la entendieron. Sin embargo la hostilidad de su semblante era evidente.
El subastador tomó, de la parte derecha de la cabeza de la chica, un puñado de rubios cabellos, los enmarañó entre sus palmas y se los metió en la boca. Ella sabía que no debía hablar.
—Creo que no sirves para nada, mi querida rubia de ojos azules— le dijo el subastador.
Ella le miró con amargura, las manos apretadas a su nuca y con el cabello de la parte derecha de su cabeza enredado en su boca. Sentí pena por ella. Sus reacciones neuróticas no tenían sentido en Gor. Aprendería bien a ser esclava, como cualquier otra mujer. La multitud miró al subastador que permanecía junto a la chica. El subastador se aseguró de que las manos de la chica estuvieran fuertemente unidas. Las tomó entre las suyas y las juntó bien. Le miró, desconcertada, algo temerosa.
Él se situó tras ella.
Sonreí.
De repente, ella gritó, sollozó y jadeó, escupió el cabello húmedo de su boca y miró al subastador con terror pero sin atreverse a liberar las manos de su nuca. Él rellenó de nuevo la boca de la chica con su propio cabello. No debía hablar ni llorar. Vart sostenía en su mano derecha el látigo enrollado que minutos antes había tomado de su cinturón. Le había aplicado la caricia del esclavo con duros latigazos. Tiró la cabeza hacia atrás, sacudiéndola violentamente de izquierda a derecha. Sollozó, temblando, tensándose.
Entonces, el subastador, agarrándola, le acercó el látigo. La chica tiró la cabeza hacia atrás con los ojos cerrados, pero él no la tocó. Abrió los ojos mirando al techo del almacén donde estaba siendo vendida. Él todavía no la tocó. Ella gimoteó. Vi como sus piernas se tensaban y se movían los esbeltos músculos de los muslos y las pantorrillas poniéndose sobre la punta de los pies. Él no la tocó. Vi cómo ella, gimiendo, se acercó al látigo, pero él todavía no la tocó. Entonces, mientras ella le miraba con lágrimas en los ojos, él accedió a levantar el látigo contra su cuerpo arqueado, suplicante. Ella, sollozando, se retorció en la cadena, sus manos apretadas a su nuca y sus dientes aprisionando su propio cabello. Intentó sujetar el látigo entre sus muslos y se volvió hacia la multitud sonriendo. Él se ató el látigo al cinturón.
—¿Cuánto me ofrecéis?— preguntó.
La chica se estremeció lastimosamente. Él se volvió y, con su mano derecha, la golpeó como se golpea a una esclava. Su cabeza fue hacia atrás y hacia la izquierda. Sus labios sangraban. Había lágrimas en sus ojos. Le miró silenciosamente.
—¿Cuánto me ofrecéis?
—¡Cuatro tarskos!— dijo un hombre.
—¡Seis!— dijo otro.
—¡Quince!
La chica, que permanecía quieta, bajo la cabeza. No se atrevía a mirar a los pujadores, a aquellos que iban a poseerla. Sabía que sus necesidades la habían traicionado.
Me sonreí. Empezaba a comprender la selección de esta mujer para los servicios de la causa Kur. Sin duda, una vez acabara su misión iba a ser adiestrada para complacer a sus amos. Pensé que con el tiempo llegaría a ser una buena esclava. Era bastante bonita y bajo el yugo de la esclavitud se convertiría en increíblemente bella.
—¡Veintiocho tarskos!— gritó un hombre.
El cuerpo de la mujer se sacudió en un sollozo incontrolado.
El secreto de su profunda y latente sexualidad, largamente guardado en la Tierra, había sido despiadadamente expuesto en público en un mercado goreano.
—¡Veintinueve tarskos!
Por un momento sentí casi lástima por ella. Luego me reí, mirándola. Su reacción la había revelado como esclava.
Miraba hacia abajo. Su cuerpo se estremeció.
—¡Cuarenta tarskos!— dijo una voz triunfalmente. Era la voz de Procopius el menor o Pequeño Procopius, propietario del Cuatro Cadenas, una taberna cerca del muelle dieciséis.
Llamado así para diferenciarlo de Procopius el mayor o Gran Procopius propietario de muchas de esas tabernas por toda la ciudad. El Cuatro Cadenas era una taberna sórdida situada entre dos almacenes. Procopius el menor poseía cerca de veinte chicas. Su establecimiento era conocido por sus peleas, su paga barato y sus calientes esclavas que servían desnudas y encadenadas. Cada argolla de los tobillos y de las muñecas tenía dos grapas. Las argollas en las muñecas de las chicas estaban unidas entre ellas por medio metro de cadenas y lo mismo sus tobillos. Además, la muñeca izquierda de cada chica estaba unida a su tobillo izquierdo. Esta combinación, preciosa en una esclava, era las “cuatro cadenas” de donde el local había tomado su nombre. La combinación de las cuatro cadenas y por supuesto, las variaciones sobre la misma, eran bien conocidas en gor.
Gran Procopius era uno de los primeros mercaderes de Puerto Kar. Las tabernas de paga eran sólo uno de sus muchos negocios. Trataba también con papel, lana y sal.
Pequeño Procopius no era pequeño físicamente. Era un tipo grande y corpulento.
—¿He oído una puja de cuarenta tarskos?— dijo el subastador Vart. Supuse que a la chica no le iría mal servir en una taberna de paga durante algún tiempo. No es mal sitio para aprender algo sobre lo que significan los grilletes. Vart miró a su alrededor complacido. Nunca pensó que iba a conseguir cuarenta tarskos por la rubia bárbara.
—Cerraré mi mano— dijo.
—No cierres tu mano— dijo una voz.
Todos miraron hacia atrás. Había un hombre negro y enjuto.
Caía desde sus hombros un aba de marino, rojo con rayas blancas, sobre una túnica blanca adornada con bordados dorados que le llegaba hasta los tobillos y un fajín también dorado en el que llevaba atado una daga. En su cabeza llevaba un tocado con dos borlas de oro de Schendi.
—¿Quién es?— me preguntó mi vecino.
—No lo sé.
—¿Sí, amo?— dijo el subastador— ¿Hay alguna puja más?
—Creo que es un capitán mercader— dijo alguien cerca de mí.
Asentí. La suposición era inteligente. El tipo vestía el blanco y dorado de los mercaderes bajo su aba de marino. Un mercader no llevaría esa vestidura si no estuviera legitimado para ello. Los goreanos son muy especiales en estos asuntos.
Sin duda, tenía y capitaneaba su propio barco.
—¿Cuál es la puja del amo?— preguntó el subastador.
—Un tarsko— dijo el hombre.
Nos miramos. Se oyeron risas agitadas. Luego, de nuevo silencio.
—Perdona, amo, no llegas a tiempo. Me acaban de ofrecer cuarenta tarskos.
Procopius se volvió sonriendo.
—Un tarsko de plata— dijo el hombre.
—¿Un tarsko de plata?— preguntó el subastador.
Procopius se volvió de nuevo súbitamente, para mirar al tipo de atrás, sin poder creerlo.
—Sí— dijo— Un tarsko de plata.
Sonreí. La chica en venta no valía un tarsko de plata. Había acabado la puja.
—Me han ofrecido un tarsko de plata— dijo Vart— ¿Alguien ofrece más?— Hubo silencio. El subastador miró a Procopius, quien se encogió de hombros— Entonces cerraré mi mano— Mostró su mano derecha abierta y después la cerró.
La chica había sido vendida.
El subastador se dirigió hacia ella, le saco el cabello de la boca, lo echo hacia atrás sobre su hombro derecho y lo alisó.
Ella parecía ser consciente de lo que él estaba haciendo. Miró temerosa al hombre que la había comprado. El subastador se volvió al comprador.
—¿Con quién tiene la casa el honor de negociar?
—Soy Ulafi. Capitán del Palmas de Schendi.
—Nos sentimos muy honrados— dijo el subastador.
Había oido hablar de Ulafi de Schendi, pero era la primera vez que le veía. Era un comerciante y capitán muy perspicaz.
Se decía que tenía un buen barco.
—Lleva la chica a mi abrco al amanecer— dijo Ulafi— En el muelle del Urt Rojo. Partiremos con la marea.
Lanzó un tarsko de plata al subastador, que lo cogió expertamente y lo metió en una pequeña bolsa.
—Asi se hará— prometió.
Entonces el alto hombre negro abandonó el almacén, que era el mercado de Vart.
Súbitamente, la chica con las manos todavía apretadas a la nuca, tiró hacia atrás la cabeza y gritó. Creo que sólo entonces se había dado cuenta de lo que había sucedido. La habían vendido. Vart hizo un gesto a los esclavos de la polea y ellos giraron su enorme manivela y la chica que había sido vendida fue retirada del area de venta.
3
LO QUE OCURRIÓ CAMINO DEL MUELLE
Era cerca de la quinta hora.
Todavía no había amanecido en los canales. Puerto Kar parecía un lugar muy solitario a aquellas horas. Caminé por una avenida al lado del canal con mi bolsa colgada del hombro. El ambiente era húmedo. Por todas partes podía verse pequeñas lamparas dentro de sus hornacinas a lo alto de las paredes de piedra o fanales colgados en salientes de acero. Podía oler Thassa, el mar.
Dos guardias levantaron sus linternas al pasar por mi lado.
—¡Tal!— les saludé, y continué mi camino.
Todavía vestía como la noche anterior, la túnica de trabajador del metal. Oí como un urt chapoteaba suavemente en el agua a mi izquierda. Caminaba rozando las paredes, pasando puertas de acero, en las que había una diminuta mirilla para observar. Las paredes no tenían por lo general ventanas, hasta una altura de unos cuatro metros y medio.
Las tumbas, los jardines y las plazas, si las había, estaban en el interior de los edificios, no en el exterior. Eso es muy corriente en la arquitectura goreana. Pero había muy pocos jardines y plazas en Puerto Kar. Era una ciudad muy poblada, construída sobre las marismas en el delta del Vosk. El espacio era escaso y estaba muy solicitado. Había pilones a lo largo de la avenida a los cuales se veían botes atados. La avenida tenía entre nueve y quince metros de ancho.
Me detuve. A unos metros de distancia había una chica de cabello moreno, tumbada boca abajo, intentando alcanzar alguna basura comestible del canal. Iba descalza y casi desnuda. No creí que fuera una esclava. Algunas chicas libres, trotamundos, chicas sin familia o posición, vagaban por las ciudades de mar, recogiendo basuras como podían, mendigando, robando, por las noches durmiendo en cajas de carton, bajo puentes o en los muelles. Eran llamadas las urts de los muelles. De tanto en tanto hay una redada para enlazarlas y ponerles los grilletes, pero raramente tiene resultado.
No me preocupaba la chica. Me alertaba más el que poco antes me hubiera cruzado con dos guardias. Las rondas de los guardias eran muy aleatorias, lo hacían a cara o cruz, diferentes combinaciones según las distintas graduaciones.
Una de las estrategias más practicas para quellos que querían evitar a los guardias era seguirles durante la ronda. Era muy consciente de que en mi bolsa llevaba el anillo que la rubia bárbara había poseido y los cheques con las firmas y sellos de banqueros de Schendi, extendidos a nombre de Shaba, el geógrafo de Anango. Pensé que el tenerlos conmigo obligaría a Shaba a dejar su escondite con el anillo Tahari, si no conseguía localizarlo por medio de la chica de Tierra que había sido vendida a Ulafi, capitán del Palmas de Schendi.
La chica, al oír que me acercaba, se levantó volviéndose hacia mí. Sonrió. Era bonita.
—¡Tal!— dijo.
—¡Tal!— contesté.
—Eres fuerte— dijo la chica.
Estabámos muy cerca del muelle del Urt Rojo y ése no era un distrito muy seguro. Dejé mi bolsa en el suelo. Ella me miró.
—Es peligroso que estés por aquí— le dije— Sería mejor que te fueras a casa.
—No tengo casa— dijo mientras con la punta de sus dedos rozaba mi hombro— ¿Quién querría dañar a una pequeña urt?
—¿Qué quieres?— le pregunté alertado por el leve sonido que percibía a mi espalda.
—Puedo complacerte por un décimo de tarsko.
No contesté. De repente se arrodilló ante mí.
—Te complaceré como esclava, si lo deseas.
—Cuando desee una esclava será una autentica esclava— dije— No una mujer libre que simula ser una esclava.
Me miró con rabia.
—¡Levantaté mujer libre!
Se levantó enfurecida. No era una esclava. ¿Por qué iba a darle el privilegio de arrodillarse a mis pies?
—Soy muy apasionada y bonita— susurró— Pruébame.
Toqué sus costados. Estaban bien. Luego la tomé por los hombros, la miré a los ojos. Ella acercó sus labios a los míos.
—¡No!— gritó salvajemente cuando levantándola del suelo, me volví. Ella sabía que la interponía entre el golpe y yo. Tiré su cuerpo aturdido a un lado.
—Deberías mantener la respiración— dije al hombre— antes de acercarte, y ademas levantar el brazo mucho antes para evitar que se oiga el roce de la tela. Deberías obligar a la chica a mantener los ojos cerrados al acercarme a ella, es algo natural, y así no podría verte reflejado en sus ojos como un espejo.
Con un grito de rabia el hombre me atacó. Le agarré por el puño, lo retorcí y le aplasté la cara contra la avenida. Luego le tiré por el cabello y golpee su cabeza contra la pared. Cayó al suelo inconsciente. Cogí un trozo de cuerda de mi bolsa y le até las muñecas a la espalda, crucé sus tobillos y también los até. Me volví hacia la chica. Até sus manos a su espalda, la agrré por los tobillos y la mantuve boca abajo sumergiendo su cabeza, hombros y pecho en las frias aguas del canal. La saqué y la senté atada contra la pared enfrente de mí. Necesitaba aire, se ahogaba. Su cabello y los harapos que llevaba estaban mojados. Se arrimó aún más a la pared levantando las rodillas, uniendolas fuertemente. Me miró con miedo.
—¡Por favor, déjame ir! Esto significa los grilletes para mí.
—¿Recuerdas lo queme dijiste antes?— le pregunté.
—Por favor— suplicó.
—Repítelo.
—Soy apasionada y bonita— tartamudeó— Pruébame.
—Muy bien.
La acerqué a mí.
Gimió y lloró. La forcé a entregarse al máximo, hasta los limites de lo que puede una mujer libre. Luego acabé con ella.
Me miró.
—¿Te he complacido?— preguntó con la grimas en los ojos.
—Sí— dije.
Le agarré los tobillos, los crucé y los até. La tiré al lado del hombre, los pies de él a su cabeza. Até los pies de la chica al cuello del hombre y el suyo a los pies de ella. Esperarían hasta que llegaran los guardias.
Me arrodillé a su lado. Cogí un decimo de tarsko de mi bolsa y se lo metí en la boca. Era una mujer libre y como mi intención no era hacerla esclava me parecía justo pagarla por el uso que de ella había hecho. A una esclava no se la paga.
Me levanté y colgando la bolsa a mi hombro, silbando, continué hacia el muelle del urt Rojo, donde el barco de Ulafi, el Palmas de Schendi, estaba amarrado.
Apresuré el paso, había comenzado a sonar una alarma.
Oí pasos corriendo detrás de mí y me volví. Un marino negro me adelantó corriendo. Él también se dirigía hacia el embarcadero.
4
CONSIGO UN PASAJE PARA SCHENDI
—¿Cuánto tiempo hace que ha desaprecido?— pregunté.
—Cerca de una Ahn— dijo el hombre— Pero la alarma ha empezado a sonar justo ahora.
Estábamos muy cerca de la gran mesa del pretor del muelle.
—Parece ser que no había razón para hacerla sonar antes— dijo el hombre— Creyeron que los guardianes o la tripulación del Palmas de Schendi iban a encontrarlo pronto.
—¿Tenía que ser embarcada en ese navío?— pregunté.
—Sí, supongo que ahora le amputarán los pies.
—¿Es su primer intento de escapada?— preguntó otro hombre.
—No lo sé— dijo un tercero.
—Por qué se preocupan tanto por un esclava fugitiva?— inquirió un hombre con una oreja sangrando y las ropas rasgadas— A mí me han robado y ¿qué vais a hacer al respecto?
—Ten paciencia— dijo el pretor del muelle. Conocemos a la pareja. llevamos semanas buscándoles— El pretor tendió una hoja de papel a uno de sus guardias. La gente curioseaba a su alrededor. Otro guardia paró la alarma que colgaba de una barra fijada en el techo de un almacén cercano.
—¡Estad al acecho, se ha escapado una hembra esclava!— gritó un guardia— Es rubia de ojos azules. Una bárbara. La ultima vez que fue vista iba desnuda.
Pensé que no tardarían mucho en atraparla. Era una locura intentar huir. No había escapatoria para ella, ya que no estaba marcada ni llevaba arnés.
—¿Cómo se escapó?— pregunté a un tipo.
—Un hombre de Vart la entregó en el muelle donde la arrodilló entre la mercancía que tenía que cargar el Palmas de Schendi. Recogió el recibo y se fue.
—¿No la ató de pies y manos entre los paquetes y las cajas que iban a ser cargados?— pregunté.
—No. ¿cómo iba a pensar él o la tripulación que era necesario?
Asentí. Tenía razón en lo que decía. Sonreí para mis adentros.
Ella solo tuvo que salir del área de carga cuando nadie la vigilara. Si hubiera conocido más Gor no hubiera osado huir.
—Si la encontráis, traedla a la oficina del pretor en este muelle— dijo un guardia.
—¡Y los que me han robado a mí!— gritó el tipo de la ropa desgajada y la oreja ensangrentada.
—Tu no eres el primero— dijo el pretor— Hace tiempo que vamos tras ellos.
—¿Quién te robó a tí?— pregunté al hombre.
—Creo que eran dos— contestó— Había una urt de cabello oscuro que llevaba una túnica marron. Me golpearon por la espalda. Aparentemente trabaja con un hombre.
—¿Hizo que te acercaras a ella llamando tu atención y luego mientras estabas distraido fuiste golpeado por la espalda?
—Sí— dijo el tipo agriamente.
—Ví a dos individuos que quizás sean tus amigos. En la avenida del Norte del canal de Rim, cerca de este mismo muelle.
—Enviaremos a dos guardias a investigar— dijo el pretor— Gracias por tu información, ciudadano.
El pretor envió a dos guardias que se dirigieron al canal Rim rapidamente. Fui hasta el final del muelle, aproximadamente un kilometro más allá, donde estaba atracado el Plamas de Schendi. Porteadores con grandes cajas y fardos cargados a los hombros estaban llenando su bodega. eran supervisados por el segundo oficial. Empezaba a clarear.
—¿Os dirigís a Schendi?— pregunté al oficial.
—Sí.
—Quisiera embarcar con vosotros.
—No llevamos pasajeros.
—Puedo pagar hasta un tarsko de plata— dije.
—No llevamos pasajeros— —repitió el segundo oficial.
Me encogí de hombros y di media vuelta. Miré hacia la cabina del Plamas de Sxhendi. Allí ví a su capitán, Ulafi, conversando con quien supuse era el primer oficial. Ellos no me vieron.
Permanecí allí durante un momento observando. Luego, abandoné el lugar. No deseaba que me vieran observando el barco. Todavía vestía como un trabajador del metal.
Me pregunté si Ulafi partiría sin la chica rubia. Suponía que no había gastado un tarsko de plata sólo porque la chica le hubiera impresionado. Estaba seguro que esperaría hasta que la recuperaran. Daba la impresión de que ocurría algo ante la mesa del pretor y volví hacia allí, —¡Es ella!— dijo el tipo al que habían golpeado en la oreja, señalando a la pequeña chica de cabello moreno. Estaba ante la mesa del pretor con sus muñecas atadas a la espalda. A su lado, con las manos atadas tambien a la espalda, estaba su complice. Un guardia los tenía atados, uno junto al otro por el cuello. La chica estaba desnuda. Le habían quitado la corta túnica marrón. Yo no lo había hecho. Yo sólo se la había subido por encima de sus caderas. Tampoco creí que los guardianes la hubieran desnudado, porque era una mujer libre.
—Los encontramos atados como vulos— rieron los guardias.
—¿Quién pudo hacer una cosa así?— preguntó un hombre.
—Parece ser que se equivocaron de víctima— dijo otro.
—¡Es ella!— dijo el hombre ensangrentado— Ella es la que me distrajo mientras su tipo me golpeó.
La mujer lo negó con la cabeza. Parecía que quería hablar.
—¿Qué tienes en la boca, chica?— dijo el pretor.
Uno de los guardias le abrió la boca sin ningún cuidado y retiró la moneda, bastante grande, un décimo de tarsko. El pretor dejó la moneda sobre su mesa.
—¡Devuélveme la moneda!— dijo la chica.
—¡Calla!— ordenó el guardia.
—¿Es esta chica la que colaboró en tu robo?— Preguntó el pretor señalando la chica.
—Sí— Contestó el hombre al que habían robado.
—¡No!— gritó la chica— Es la primera vez en mi vida que lo veo.
—¿Quién te ató en el canal?— preguntó el pretor.
—Fuimos atacados por ladrones. Atados, desnudados y abandonados— dijo.
Hubo carcajadas.
—Debes creerme. Soy una mujer libre.
—Mirad en la bolsa del hombre— dijo el pretor.
Los guardias abrieron la bolsa y sacaron unas monedas. La chica miró la bolsa. Parecía ser que ignoraba la existencia de tantas monedas. Sus manos estiraron furiosamente la cuerda que los ataba.
—Creo que el hombre que os robó olvidó llevarse la bolsa.
El hombre capturado no dijo nada. Bajó la mirada.
—Ademas te dejó un decimo de tarsko— dijo el pretor a la chica.
—Fue todo lo que pude salvar— dijo ella con poca convicción.
Hubo más carcajadas.
—No me robaron— dijo el hombre capturado— Fui golpeado por la espalda y luego atado a esta pequeña urt. Su culpabilidad es bien conocida en el muelle, supongo. Seguro que algún enemigo ha querido injustamente implicarme con ella.
—¡Turgus!— gritó la chica.
—No la había visto nunca antes— dijo.
—¡Turgus!— gritó— ¡No, Turgus!
—¿Viste que yo te pegase?— preguntó el llamado Turgus al hombre herido en la oreja.
—No, no te ví.
—No fui yo. ¡Desatadme!— dijo entonces al pretor— ¡Dejadme libre! ¡Soy inocente! Es evidente que soy víctima de un complot.
—¡Él me dijo que lo hiciera! ¡Él me dijo que lo hiciera!
—¿Quien eres tu, pequeña cerda?— Le preguntó el hombre atado— Es evidente— dijo al pretor— que esta pequeña urt, quienquiera que sea, desea hacerme cómplice para que su condena sea más leve.
—Te aseguro que no será más leve— Sonrió el pretor.
La mujer, llorando de rabia, intentó golpear al hombre que estaba a su lado. Un guardia la golpeó en el muslo derecho con el mango de su lanza y ella gritó de dolor.
—Si intentas hacerlo otra vez, querida— dijo el pretor— te ataremos los tobillos y escucharas el resto del proceso tendida boca abajo ante el tribunal.
—Si, Oficial— dijo ella.
—¿Como te llamas?
—Sasi.
—¿Lady Sasi?
—Sí, soy libre.
—Normalmente las mujeres libres llevan algo más que cuerdas y una correa en el cuello— Sonrió el pretor.
—Me quitaron la ropa y luego me ataron.
—¿Quién te la quitó, un hombre que sentía curiosidad por ver tu cuerpo?
—Una chica me lo quitó— gritó con rabia— Una chica rubia que iba desnuda. Se llevó mi ropa y me quedé desnuda.
¡Buscadla a ella si quereis aprovechar el tiempo! Fui yo la víctima del robo. Me robaron la ropa. Deberías estar buscandola a ella, a la ladrona y no a mí. Yo soy una honesta ciudadana.
El público reía. El pretor se volvió a los guardias.
—Id donde encontrasteis a estos dos atados— dijo— Creo que encontraréis por allí a la esclava fugitiva vestida como una urt.
Dos guardias partieron de inmediato.
—Pido justicia— dijo la chica.
—Y la tendras, Lady Sasi— dijo el pretor.
La chica gimoteó. El pretor preguntó al hombre herido:
—Esta mujer, identificada como Lady Sasi, ¿Es la que te entretenía cuando fuiste atacado?
—¡Es ella!— Contestó el hombre.
—Yo solo quería pedir un décimo de tarsko, no sabía que él iba a golpearte.
—¿Por qué no le advertiste de la proximidad del hombre a su espalda? —le preguntó el pretor.
—No le ví— dijo la chica con desesperación.
—Pero has dicho que no sabías que iba a golpearle, por lo tanto le viste— argumentó el pretor.
—¡Por favor, dejadme ir!
—Nadie ha visto que yo golpeara al hombre— dijo el tipo al que la chica llamaba Turgus— Reclamo que se me reconozca mi inocencia. No hay pruebas en mi contra. Haced lo que querais con ella, pero dejadme libre.
—Me robaron un tarn de oro— dijo el hombre golpeado.
—Hay un tarn de oro en esta bolsa— dijo uno de los guardias.
—En el tarn que me robaron había grabado mis iniciales, Ba— Ta-SWhu, Bem Shandar, y en el reverso el tambor de Tabor.
El guardia alcanzó la moneda al pretor.
—Asi es— dijo el pretor.
Súbitamente, de manera irracional, el hombre atado comenzó a luchar intentando liberarse de las cuerdas. La chica gritó ahogándose al ser lanzada violentamente al suelo. Los guardianes agarraron al hombre por los brazos. la chica recobrando el aliento se puso en pie, todavía atada al hombre por el cuello.
—Alguien metió la moneda en mi bolsillo— dijo el hombre— Es un complot.
—Os hemos cogido— dijo el pretor comenzando a rellenar los documentos— Hace mucho tiempo que os estabamos buscando.
El pretor escribió sobre unos documentos que luego firmó.
—Turgus de Puerto Kar— sentenció— en virtud de lo que aquí hoy se ha conocido y en virtud de la orden de busca y captura que pesa sobre tí, te condeno al destierro. Si se te encuentra dentro de los límites de la ciudad despues de la puesta de sol del dia de hoy, serás empalado.
Turgus permaneció impasible.
—¡Liberadlo!
Turgus fue liberado, se volvió y echó a andar entre la multitud, empujando a los hombres. De repente me vio, empalideció y huyó.
Ví que uno de los marineros negros con los que me había cruzado cuando me dirigía al muelle del Urt Rojo, me miraba con curiosidad.
La chica miró al pretor. La cuerda atada al cuello, ahora que Turgus era libre, caía graciosamente enroscándose a su garganta. sus pequeñas muñecas permanecían todavía atadas a su espalda.
—Lady Sasi de Puerto Kar— sentenció el pretor— en virtud de lo que se ha conocido aquí hoy y en virtud de la orden de busca y captura que pesa sobre tí, debes ser condenada.
—¡Por favor, Oficial!
—Ahora voy a sentenciarte.
—¡Por favor, senténciame solo a un penal burdel!
—El penal burdel no es suficiente para tí.
Le miró aterrorizada.
—Te condeno a la esclavitud.
—¡No, no!— gritó la chica.
Uno de los guardias la abofeteó en la boca sacudiendo su cabeza hacía atrás. Había lagrimas en su ojos y sangre en sus labios.
—¿Te han dado permiso para hablar?— preguntó el pretor.
—¡No, no!— gimoteó— ¡Perdóname, amo!
—Llevadla a la tienda del metal mas cercana y que la marquen— ordenó el pretor— Luego ponedla en venta a la puerta de la tienda durante cinco ehns y que se la lleve el primer comprador que pague lo que haya costado marcarla.
Si no es vendida en cinco ehns llevadla a un mercado público y encadenadla al mostrador; aceptareis la mejor oferta que iguale o supere el precio por haberla marcado.
La chica, la nueva esclava, fue arrastrada tropezando lejos del tribunal.
Vi a Ulafi, el capitán del Palmas de Schendi y su primer oficial. Se encontraban entre la multitud cerca de mí. Me miraban. Me dirigí hacia ellos.
—Quisiera un pasaje en el Palmas de Schendi— les dije.
—Tu no eres un trabajador del metal— dijo Ulafi serenamente.
Me encogí de hombros.
—Quisiera un pasaje.
—No llevamos pasajeros— dijo volviéndose. Su primer oficial le siguió.
—¡Capitán!— llamé a Ulafi.
Él se volvió. La multitud se dispersaba.
—Podría pagar un tarsko de plata— le dije.
—Parece que tienes mucha prisa por abandonar Puerto Kar.
—Quizás.
—No llevamos pasajeros— repitió y se alejó seguido de su primer oficial.
Me acerqué al guardia apostado cerca de la mesa del pretor.
—¿Que se esta haciendo por recuperar a la esclava fugitiva?— pregunté.
—Hemos organizado una búsqueda y yo mismo he detenido una chica que respondía a la descripción, vestía con harapos como una urt, pero cuando la he obligado a mostrarme sus muslos he visto que no estaba marcada.
—¿Donde has encontrado a esa chica?— pregunté.
—Cerca del muelle de las especias.
—Gracias, guardia.
Pensé que la chica habría estudiado diferentes estrategias para evitar su captura. No creí que huyera hacia el Este por las avenidas de los canales, ya que éstas eran relativamente estrechas y hubiera sido facil descubrirla entre los edificios y el canal. Además, aunque no creí que ella lo supiera, tampoco podía huir hacia el Norte, Sur u Oeste porque la hubieran atrapado en las paredes del delta o en las compuertas de las marismas. No creí que se arriesgara a robar un bote y aunque pudiera conseguir una pequeña balsa de la zona urbana, lo que dudo, ya que era una chica de la Tierra, el riesgo hubiera sido demasiado peligroso. Además, aunque ella no lo sabía, una urt en un bote hubiera levantado sospechas. ¿Dónde podía una urt conseguir una barca si no era robándola? En mi opinión, probablemente intentaría encontrar el camino hacia los mercados o permanecer en el muelle. La mayoria de los mercados estaban en el interior de la ciudad, salvo los mercados del muelle. Pensé que no los alcanzaría o no sabría cómo encontrarlos. Debía estar, por lo tanto, cerca del muelle, donde intentaría esconderse de diferentes maneras.
Obviamente entre cajas y embalajes en los muelles, metiéndose en un barril o cubriéndose con lonas o bajo las cuerdas que se utilizaban para amarrar los barcos. Los guardias, sin duda alguna, buscarían allí. Además una urt en un lugar así, no siendo todavia de noche, sería automaticamente objeto de sospechas. la atarían y la llevarían ante el pretor.
Estaba cerca del muelle de las Especias. No creí que mi presa escogiera ninguno de esos lugares tan evidentes para esconderse donde, si la encontraban, la tomarían sin duda alguna por una fugitiva. Agarré una urt de pelo oscuro por el brazo.
—¡Dejame ir!— gritó— ¡No he hecho nada!
—¿Dónde se reunen las urts?
La tomé por los brazos, sus pies apenas tocaban el suelo. Me miraba. Sus ojos expresaban miedo. Iba a obedecerme.
—Hay algunas chicas detrás de las tabernas de paga, en la orilla izquierda de la Avenida del Ribbon— dijo.
El Ribbon es uno de los canales de Puerto Kar más conocidos.
Al Sur de este canal fluye otro más estrecho que es conocido por la Avenida del Ribbon. Hacía poco que había amanecido y los encargados de las tabernas de paga detrás del canal estarían tirando las basuras del día anterior. Las urts acudían a menudo a lugares como aquél para recoger los restos de las juergas.
Me dirigí hacia el Este y giré a la izquierda y luego a la derecha. Había llegado a la orilla Norte de la Avenida Ribbon.
La ví entre varias chicas, detrás del patio trasero del Grilletes de Plata. Pescaban con alambres en los contenedores de basura. Los habían dejado fuera hasta que las chicas terminaran con ellos, luego los tirarían a los canales. Pero esto no era un acto de cortesía por parte de los encargados de las tabernas.
Miré a las chicas. Todas eran atractivas. Había siete sin contar la que yo estaba buscando. Llevaban harapos de colores y tejidos diversos: tenían bonitas piernas e iban descalzas.
Si no fuera por su actitud de asco ante la basura, hubiera pasado por una urt entre las demás. Era tan bonita y estaba tan sucia como cualquiera de las otras.
De pronto, me vió. Por un momento percibí que se asustaba.
Luego, debió pensar que yo no podía conocerla.
Se dirigió hacia la cesta de la basura sin preocuparse de mí.
Intentó comportarse como una urt. Tomando ánimo acercó su mano a la húmeda y fresca basura. Me miró. Vio como todavía la observaba. Había en su mano media pera amarilla goreana con los restos de media luna de queso de verr pegado a ella. Mirándome, lo levantó hacia su boca. Pensé que no debería estar demasiado malo, pero ella estaba a punto de vomitar. De repente, una preciosa chica unos diez centímetros más alta que ella le agarró la mano.
—¿Quien eres? No eres una de las nuestras— Le quitó la pera con el queso de verr pegado—. Tú no te has acostado con los encargados de las pagas para ganarte esta basura. ¡Fuera de aquí!— le gritó.
Aunque no creí que entendiera lo que le habían dicho, la rubia bárbara retrocedió con resignación y ellas volvieron a la basura. Me miró. No sabía que camino tomar. No quería pasar frente a mí y tampoco quería dejar el lugar donde se encontraban las demás urts, a un lado edificios, al otro el canal.
Comenzó a acercarse a mí. Intentó caminar como una urt. Se acercó más y más. Intentó no mirarme. Cuando casi me había alcanzado me miró a los ojos, luego bajó la mirada. Creo que no estaba acostumbrada a la manera en que los goreanos escrutan a las chicas, por lo menos a las esclavas o a las mujeres de bajo rango, como las urts, calibrándolas por el pelaje y el grillete. Me miró de nuevo, esta vez descaradamente simulando estar aburrida. Se sacudió el cabello y me rebasó. La observé mientras pasaba ante mí. Sí, se convertiría en una buena esclava.
La seguí a unos cincuenta metros. Seguramente estaba asustada pues sabía que yo andaba tras ella. Debía empezar a sospechar que yo sabía quien era, pero no podía estar segura.
Dejaría que continuara su camino. Iba hacia donde yo quería llevarla. Al lado de uno de los canales que conducían a los muelles, cerca del de las Especias, nos encontramos a cuatro urts. Estaban estiradas boca abajo pescando basura del canal.
La chica rubia se unió a ellas. Sus piernas y sus tobillos eran muy bonitos.
Me di cuenta que era muy consciente de mi presencia. Se acercó al agua y recogió una piel de larma comestible. Me miró. La mordió, con diminutos mordiscos se forzó a masticarlo y comerlo. Tragó el último pedazo. Había querido que comiera basura del canal. Le ayudaría a recordar que ya no estaba en la Tierra. Ahora podía capturarla.
Busqué en mi bolsa y extraje un trozo de cuerda de fibra para atar. La chica se había puesto en piey, mirándome, agitó su cabeza y se alejó. La alcancé.
Un pequeño puño me golpeó.
—¡Déjala ir!— gritó una chica.
Sentí manos arañándome. Pequeños puños pegándome. Las cuatro chicas que habían estado pescando basura del canal saltaron a mi espalda —¡Déjala ir! ¡No puedes llevártela! ¡Somos libres!
Me puse en pie, empujándolas, abofeteé a dos y las otras dos se agacharon preparadas para saltar de nuevo sobre mí y atacarme. Me mantuve sobre la chica rubia, una pierna a cada lado de su cuerpo. estaba tendida en el suelo, las manos atadas a su espalda.
—¡No puedes llevártela de esta manera! ¡Es una mujer libre!
—No os preocupéis por ella, mis pequeñas queridas urts— dije— Es una esclava sin marcar que se escapó de Ulafi de Schendi.
—¿Es eso cierto?
—Sí, sígueme si lo deseas. La llevare ante el pretor y allí te aclararán todo.
—Espero, por tu bien, que no seas una esclava— dijo la cabecilla del grupo— Luego dirigiñendose a las demás dijo— Buscad trozos de soga.
—¿Vamos a la mesa del pretor?— preguntó una de las chicas.
—Por supuesto.
Levanté a la chica esclava de la Tierra y la cargué sobre mí hombro. Se retorció llorando. Recogí mi bolsa y me dirigí al muelle del Urt Rojo.
—¿Tiene los muslos marcados?— Preguntó el pretor.
—No— Contesto el guardia que acababa de comprobarlo.
La chica estaba de pie ante el pretor con las manos atadas a su espalda, vestida con la escasa ropa de la urt. Un guardia sostenía una cuerda atada a su garganta.
—¿Es esta tu esclava?— preguntó el pretor a Ulafi de Schendi.
—Sí— Contestó él.
—¿Cómo puedo saber que es una esclava? Su cuerpo, sus movimientos no lo parecen. Está demasiado tensa, rígida y fría, para ser una esclava.
—Era libre. Fue capturada por Bejar durante la toma del Flor del Telnus. Tengo sus documentos de esclavitud conmigo. Me los trajo un hombre de Vart esta mañana.
El pretor examinó los documentos. En Ar normalmente se toman las huellas digitales de los esclavos. Los documentos de esclavitud contienen esas huellas digitales.
—La esclava es adjudicada a Ulafi de Schendi— Sentenció el pretor.
—Muchas gracias, pretor— dijo Ulafi recibiendo los documentos de esclavitud.
—¡Esclava, esclava!— gritó la cabecilla de las urts a la chica atada.
—Y pensar que te dejamos pescar basura con nosotras en los canales cuando eres una simple esclava— gritó otra de ellas.
—¡Retiraos!— les gritó el pretor— ¡Retiraos u os ponemos el arnés a todas!
Las chicas se retiraron rápidamente con miedo, pero continuaron observando a la esclava con odio.
—¡Capitán Ulafi!— dijo el pretor.
—Sí.
—Márcala antes de abandonar el puerto.
—Traed los grilletes de tortura para los tobillos— ordenó Ulafi a uno de sus guardias.
El guardia retiró la soga de la garganta de la chica liberando tambien, sus tobillos. Le desató las manos. La levantó por debajo del estómago y situó los tobillos de la chica al lado del grillete de tortura y los aseguró. Los guardias que habían estado aguantando a la chica la soltaron. Ella sollozó. Con las palmas de las manos sopoprtaba el peso de la parte superior de su cuerpo. Sus tobillos apresados en el grillete de tortura, ayudaban a mantenerla en pie. Sus pies eran pequeños y bonitos. Miró a su alrededor, desvalida.
—¡Traed la cimitarra de castigo!— dijo Ulafi. Un guardia la trajo. Ulafi mostró a la chica la pesada hoja curva. Ella la miró horrorizada. Ulafi se situó tras ella y con cuidado para no cortarla rozó sus tobillos con la hoja.
—¡No, no!— gritó ella en inglés— ¡Por favor, no lo hagas!
¡Seré buena, seré buena! ¡No me cortes los pies!
Ulafi tendió la cimitarra a uno de los guardias y se dirigió hacia la chica tomando la daga de su fajín. Señaló la alta mesa del pretor. Luego la miró a ella.
—¿Kajira?— preguntó.
—Sí, sí— sollozó. Entonces gritó— ¡La Kajira, la Kajira!— Era lo poco que conocía en goreano— ¡Soy una esclava, soy una esclava!
Ulafi acercó su daga a la cara de la chica y sin cortarla, la posó primero sobre su oreja derecha, luego sobre su pequeña nariz y por ultimo sobre su oreja izquierda. Luego guardó la daga en su fajín. La chica había aprendido que sí huía, sus pies serian cortados y si mentía sus orejas y nariz serían cortadas también. Todavía era una ignorante pero ahora sabía algo más de lo que significaba la esclavitud en Gor.
—¡Soltadla del grillete de tortura!— ordenó Ulafi. Al abrirle el grillete la chica sufrió un colapso y cayó temblando sobre el muelle— ¡Atadle las manos a una de las argollas del muelle!
Luego, azotadla y llevadla a la tienda del metalista. Yo os esperaré allí. Traed también una estaca y una jaula a la tienda.
—Sí, Capitán— dijo el segundo oficial.
—Ven conmigo, si quieres— me dijo Ulafi.
Le seguí a la tienda del metalista. Fuera de ella, desnuda, llorando y encadenada por el cuello a una argolla, recién marcada, estaba la chica que había sido Lady Sasi de Puerto Kar. Un guardia estaba a su lado. Si no la vendían pronto por el precio que había costado marcarla, la llevarían y expondrían en los mostradores públicos. Era una esclava barata, pero bonita. Pensé que había actuado mal molestando a los honestos ciudadanos. Cuando me vio intentó cubrirse y encogerse. Sonreí. ¿No se daba cuenta de lo que significaba estar marcada?
—¡Calienta el hierro!— dijo Ulafi al metalista, un tipo musculoso que vestía el mandil de piel.
—Siempre tenemos un hierro a punto— dijo este. Se volvió a su ayudante, un crió de unos doce años— ¡Aviva el fuego!— le ordenó.
El ayudante cogió un fuelle y abriendo y cerrándolo envió aire a la forja cónica. Podía verse los mangos de seis barras de hierro, sus cabezas y parte de la barra quemándose en el fuego.
Miré hacia la puerta de la tienda. Pude ver a la chica a unos doscientos metros, sus muñecas cruzadas y atadas ante ella, atadas a su vez a una gran argolla del muelle. Se arrodilló.
Entonces cayó sobre ella el primer latigazo. Gritó. Y luego ya no puedo gritar más. Llorando, empezó a retorcerse, bajo los golpes del látigo.
Terminado el castigo, la desataron. Aparentemente no podía caminar. Uno de los marineros la llevaba al hombro y la traía hacia la tienda. Entraron con ella y la metieron en un grillete que la mantenía de pie para marcarla. El metalista colocó las muñecas de la chica a su espalda en las abrazaderas y las cerró. Ella hizo una mueca de dolor. Luego ató sus pies a las argollas de la plataforma de metal giratoria.
—¿Muslo izquierdo o derecho?— preguntó.
—Izquierdo— contestó Ulafi.
Algunas esclavas eran marcadas en el muslo derecho o en la parte izquierda del abdomen. El metalista giró el aparato y la plataforma de metal circular. El musño de la chica quedó encarado a nosotros. Era un buen muslo. Quedaría una buena marca. El hombre fijó el aparato en aquella posición para que no diera más vueltas. Miré a los ojos de la chica. Ella apenas se daba cuenta de lo que le hacían.
—Esta prácticamente inconsciente— dije.
—Sí— dijo el metalista— Debería estar despierta para sentir la marca.
Tomó a la chica del pelo y sacudió su cabeza sin piedad alguna. Luego la abofeteó secamente dos veces. Ella gimió.
—¿Puedo?— pregunté señalando un cubo de agua utilizado para templar.
—Claro.
Lancé el agua fría sobre ella, quien temblando, tiró del grillete hacia atrás. Me miró asustada. Ahora estaba despierta. Se retorció haciendo muecas de dolor. Podía sentir el dolor de los latigazos que había sufrido.
—El hierro está a punto— dijo el obrero. Era una precioso hierro, blanco a causa de la temperatura.
Ulafi lanzó al obrero un tarsko de cobre.
—Mi amigo— dijo señalándome— lo hará.
Le miré. Él sonrió.
—¿Eres un trabajador del metal o no?
—Quizás— sonreí.
—Estamos preparados para partir— dijo el primer oficial de Ulafi que había venido a informar de la situación.
Me puse los guantes de piel y cogí el hierro del metalista, que alegremente me lo cedió. Él suponía que yo, por mi vestidura, era de su casta. Ulafi me observaba para ver lo que haría.
levanté el hierro ante la chica para que pùdiera verlo. Ella retrocedió.
—¡No, no!— sollozó— ¡No me toques con eso!
En vano intentó luchar. Podía mover sus muñecas, la parte superior del cuerpo y de alguna manera los pies, pero no podía mover los muslos. Estaban totalmente inmovilizados por la presión del grillete, preparados para recibir el beso del hierro. Entonces, la marqué.
—Una marca excelente— dijo Ulafi.
Mientras ella todavía lloraba y gritaba, el mentalista le liberó las muñecas y los muslos, y ella llorando cayó de rodillas.
Ulafi le puso el apretado y pesado arnés de acero, cerrándolo a su nuca.
—¡Metedla en la jaula y cargadla en el barco!— dijo Ulafi.
Empujaron a la chica a la diminuta jaula de esclava y la encerraron. Ella, llorando, se arrodilló en la jaula. Los dos marinos levantaron la jaula con la estaca y se la cargaron a los hombros. La miré a los ojos. Entendí que había empezado a sospechar lo que podía significar ser una esclava. La llevaron al barco.
—Te agradezco que la hayas capturado— me dijo Ulafi.
—No tiene importancia.
—Le hiciste una marca estupenda. Sin duda, con el tiempo estara orgullosa de llevarla.
—Todavía me gustaría embarcar en tu navío hacia Schendi.
—Serás bienvenido— sonrió.
—Gracias.
—Te costara un tarsko de plata.
—¡Oh!— exclamé.
—Soy un comerciante-concluyó.
Le di un tarsko de plata. Él se volvió y se dirigió hacia el barco. Abandoné la tienda del metalista y al salir vi cómo el guardia desencadenaba a Sasi. tenía las manos atadas ante ella y llevaba una soga a su garganta.
—¿No la vendiste?— pregunté.
—¿Quién querría una urt?— Voy a llevarla a los mostradores públicos.
—¿Cuánto pides por ella?
—Costó un tarsko de cobre marcarla.
La miré y ella a mí, temblando, sacudiendo la cabeza negativamente. Entregué un tarsko de cobre al guardia.
—Tuya es— dijo.
Le retiró la cuerda del cuello y le desató las manos.
—¡Sométete!— le ordené.
La chica se arrodilló ante mí, se sentó sobre sus talones, la cabeza hacia abajo, los brazos extendidos y las muñecas cruzadas, como si fuera a atarla.
—Me someto a tí, amo— dijo.
Até sus manos y ella bajó las muñecas atadas. Levanté su cabeza y le mostré un arnés que había sacado de mi bolsa.
—¿Sabes leer?— le pregunté.
—No, amo.
—Dice: Soy una chica de Tarl de Teletus.
—Sí, amo.
Le puse el arnés. Había planeado comprar una esclava en Schendi para complementar mi disfraz. Pensé que esta chica serviría perfectamente.
—¿Hay documentos de esclavitud?— pregunté al guardia.
—No.
Puse a la pequeña esclava en pie y le señalé el palmas de Schendi.
—¿Ves aquel barco?— pregunté.
—Sí— dijo.
—Corre tan rápido como puedas y diles que te enjaulen.
—Sí, amo— dijo, y corrió hacia el barco.
Me colgué la bolsa al hombro y la seguí. Poco despues de que cruzara la pasarela, ésta fue izada. Cerraron la baranda y la aseguraron. Recogieron las cuerdas de amarre.
Varios marineros en cubierta empujaban con estacas el Palmas de Schendi lejos del muelle. Los dos timoneles estaban a sus timones. Ulafi, comerciante y capitán, permanecía en la cabina de la cubierta de popa.
Me aposté a la baranda, las velas golpeadas por el viento sobre mi cabeza. Los mástiles y la madera del barco crujían.
Olí la frescura del brillante Thassa, el mar. Oí sus aguas gotear en las tracas. Un marinero empezó a cantar una melodía de Schendi, y los demás le siguieron.
Puerto Kar desaparecía de nuestra vista.
5
N AVEGAMOS H ACIA S CHENDI
—¿Por qué vas a Schendi?— me preguntó Ulafi.
Anochecía. Estábamos apostados en la barandilla.
—Nunca he estado allí— dije.
—Tú no eres de la casta de los metalistas.
—¿Ah, no?
—¿Conoces a Chungu?— me preguntó.
—De vista— dije. Lo recordaba bastante bien. Era el tipo que me había adelantado corriendo cuando me dirigía al muelle del Urt Rojo. Lo había vuelto a ver, más tarde, cerca de la mesa del pretor.
—Antes de que sonara la alarma general de Puerto Kar para dar la noticia de que se había escapado una esclava, nosotros, naturalmente, la buscamos por nuestra cuenta. Esperábamos encontrarla sin dificultad en pocos minutos. Estaba desnuda y era una bárbara. ¿Dónde podía ir? ¿Qué podía hacer?
—Entiendo.
—Cuando decidimos avisar a los guardias e investigar entre los ciudadanos hicimos sonar la alarma. Uno de mis hombres, Chungu, estaba buscando a la chica cerca del canal Rim. Vio en esa área dos asaltantes, un hombre y una mujer cómplices, sometidos por un hombre que vestía como un trabajador del metal. Se demoró un poco en hacer volver a la chica en sí, violarla y atarla a su cómplice. Luego abandono el lugar.
—¡Oh!— exclamé.
—Cuando sonó la alarma— continuó Ulafi— Chungu regresó al barco. Tu eres ese tipo.
—Sí— dije.
—Cuando llevaron a los asaltantes ante la mesa del pretor, se descubrió que sus muñecas habían sido atadas con nudos de captura, los utilizados por los guerreros.
—Si suponías que no era un metalista, ¿por qué permitiste que marcara a la chica?, —Quería saber lo que harías.
—Pudiera ser que fuera un mercader de esclavos o que hubiera trabajado con ellos— dije.
—Tal vez, pero eso no cuadraba con la diligencia con que los asaltastes habían sido atados ni con los nudos de sus muñecas, ni con tu apariencia general, la manera en que caminas y te sientas.
Miré hacia el mar. Las tres lunas estaban altas. El mar brillaba.
—¿Porque decidiste viajar a Schendi?
—Creo que hay mucho dinero por ganar allí.
—Mucho dinero y mucho peligro— sentenció Ulafi.
—¿Peligro?
—Sí. Incluso en el interior, en los territorios de Bila Huruma.
—Schendi es un puerto libre administrado por comerciantes.
—Esperemos que continúe así.
—Como sospechabas, soy un guerrero.
Ulafi sonrió.
—Quizás en Schendi encuentre otros a los que pueda prestar servicio.
—El acero siempre puede venderse a un buen precio— dijo Ulafi, e hizo un movimiento como para alejarse.
—¡Capitán!
—Sí.
Señalé la jaula de la esclava rubia a unos metros del mástil principal. Estaba encadenada por cuatro puntos clavados a cubierta para que no se moviera en caso de tormenta. Había al lado una lona doblada para cubrir la jaula. La jaula de Sasi estaba dispuesta de la misma forma.
—Siento curiosidad por la esclava rubia— dije— En el muelle el mercader de esclavos, Vart, dijo que había conseguido un tarsko de plata por ella. Estoy convencido de que una chica como ella, joven, no excesivamente bella, desgarbada y perezosa, sin adiestrar, nueva como esclava, una chica que apenas habla el goreano, vale como mucho dos o tres tarskos de cobre.
—Yo puedo conseguir dos tarskos de plata— dijo Ulafi.
—¿Son raros en Schendi, su cabello y el color de su piel?
—Las chicas como ella e incluso mejores, son muy baratas en Schendi.
—¿Cómo vas a conseguir dos traskos de plata por ella, pues?
—Estaba en mi lista de búsqueda.
—Ya veo— dije.
Me pareció muy inteligente por parte de los agentes Kurii.
Debían saber que la chica viajaría de Cos a Schendi en barco.
Este viaje es muy peligroso, en particular por los ataques de los piratas de Puerto Kar. Era lógico pensar que la chica podía acabar en un mercado de esclavos de Puerto Kar.
Seguramente, habrían llegado al mismo acuerdo con otros mercaderes en Tyros y quizas en Lydius o Scagnar —¿Por qué la estás adiestrando?
—Es una esclava ¿por qué no adiestrarla?
—Cierto— dije sonriendo— ¿Quién es tu cliente?
—Esta información te va a costar un tarsko de cobre.
—No importa.
—Uchafu, un mercader de esclavos de Schendi.
Le di el tarsko de cobre.
—¿Es un mercader importante?
—No. Normalmente comercia con dos o trescientos esclavos solamente.
—¿No te parece extraño que Uchafu te ofreciera dos traskos de plata por una chica como ésta?
—Sí. Sin duda está realizando la transacción a nombre de otro.
—¿Quién?
—No lo se.
Ulafi se volvió y se alejó. Se dirigió hacia la cabina de popa.
Miré de nuevo al mar y sentí a mi esclava, Sasi, a mi lado.
Estaba arrodillada a mi izquierda. Bajo la cabeza. Sentí su lengua suave en mi tobillo. Besó y lamió mi tobillo y pierna.
—¿Puedo hablar, amo?— preguntó.
—Sí— contesté.
—Suplico adiestramiento, amo.
—Ve a mis mantas junto a mi bolsa— le ordené.
—Sí, amo— dijo.
Con la cabeza baja, gateó hasta mis mantas y se tendió. Me uní a Sasi sobre mis mantas. Tan pronto como la toqué, levantó sus labios hacia los míos, se retorció y gimió. Me complacía. Era mía.
—Aprendes bien, pequeña esclava— le dije.
—Por favor, no pares de tocarme, amo.
—Quizás estés a punto para el primer orgasmo.
En pocos ehns, comenzó a apretarme salvajemente los brazos, clavándome las uñas.
—¡No puede ser! ¡No puede ser!— gritaba.
—¿Debo parar?
—¡No, no!— dijo ella apasionadamente.
—Quizás deba parar.
—Tu esclava te suplica que no pares. ¡Oh! ¡Oh!— jadeó— ¡Está llegando! ¡Está llegando! Lo noto.
—¿Como te sientes?— pregunté.
—¡Esclava! ¡Esclava!— gritó— Debo entregarme a tí. Voy a entregarme a tí.
—¿Como qué?
—Como una esclava— gritó.
Echó la cabeza hacia atrás y salvajemente, gimiendo, proclamó la sumisión de su esclavitud. La besé. No lo había hecho mal. Su cuerpo estaba creciendo en vitalidad. Prometía como esclava. Estaba contento. Se apretó a mí.
—¡Por favor, no me dejes!— dijo— sigue abrazándome aunque sólo sea por un momento— Había lagrimas en sus ojos— Te lo suplico, amo.
—Bien— dije.
La abracé, la besé y la acaricié transmitiéndole mi calor.
—Después de haber sentido algo así— dijo— ¿Cómo puede una mujer desear la libertad de nuevo?
—Pocas mujeres conseguirían volver a ser libres— le dije.
—No quiero ser libre.
—No temas— la tranquilicé— Eres demasiado bonita para liberarte.
Ella me besó.
—He sido tomada muchas veces cuando era una urt— dijo— Me he acostado con los encargados de las tabernas de paga esperando a cambio recibir algo de basura. He sido violada por vagabundos. Muchas veces disfruté con Turgus, pero nunca había llegado a sentir lo que me has hecho sentir.
—De esas tres clases de experiencias que has tenido, la que más se ha parecido a lo de hoy, ocurría cuando te acostabas con los encargados de las tabernas de paga.
Me miró con curiosidad.
—Sí— dijo— ¿Cómo lo sabías?
—Porque ésas eran las experiencias en los que más estabas bajo la dominación de un hombre, incluso para alimentarte.
No sabías si te tiraría basura o no. No sabías si llegarías a ser lo suficiente complaciente como para recibir algo que comer.
—Sí— dijo— Es la mujer bajo los efectos de la sumisión y de la subordinación.
—¿Qué ocurría cuando te tomaban?
—Conseguía llegar al orgasmo rápidamente.
—Evidentemente, todavía eras libre. Si querías podías ayunar durante más días, o podías buscar la basura por otros medios, o pedir, o pescar los desperdicios en los canales.
—Sí.
—¿Lo ves? No dependías totalmente de ellos. No te sentías totalmente desvalida. No eras su esclava.
—¿Me vas a permitir comer mañana?— preguntó inquieta.
—Quizás. Lo decidiré mañana.
—Sí, amo.
—Tienes mucho camino por recorrer todavía en la esclavitud, pequeña Sasi, pero en uno o dos años llegarás a ser excelente.
No es más que cuestión de tiempo.
—¿Podré tener agujeros en las orejas?— suplicó.
—¿Te gustaría sufrir tal degradación?— pregunté.
Los agujeros en las orejas es contemplado en la mayoria de las ciudades de Gor como lo más degradante que podía hacerse a una chica. Se hace normalmente a las peores esclavas de placer. Por el contrario, un agujero en la nariz estaba muy bien visto.
—Sí. Amo.
—¿Por qué?
—Para que nunca deje de ser una esclava.
—Mandaré que te los hagan en Schendi.
—Gracias, amo.
Entonces se tendió a mi lado sobre las mantas. Mi bolsa estaba a mi derecha.
—¿Vas a encerrarme en la jaula esta noche, amo?
—No, hoy dormirás conmigo. A mis pies.
Los marinos llamaron al guarda. El viento empujaba suavemente las velas triangulares. Aunque era de noche, Ulafi no las había hecho plegar. No había ordenado echar las anclas a popa y proa. No pararíamos. Estábamos en mar abierto y la luz de las estrellas y de las lunas era muy clara. El Palmas de Schendi, continuaba navegando hacia el sur. Parecía que Ulafi estaba ansioso por llegar a Schendi.
Me tendí sobra la manta con las manos bajo la cabeza mirando hacia las estrellas. Ppodía sentir a la esclava a mis pies. Por su respiración supe que estaba dormida.
Era la primera vez desde que era esclava que dormía fuera de su jaula. No podía dormir. Paseé por cubierta. Ulafi tampoco dormía, estaba en la cabina de popa. Dos timoneles estaban al timón en cubierta. La otra persona que no dormía era el vigía.
Me dirigí a la jaula de la rubia bárbara. Ella era la clave del misterio mediante la cual podía localizar a Shaba y el cuarto anillo. Uno de los únicos anillos invisibles que quedaban, cuyo secreto aparentemente había perecido hacía mucho tiempo junto con Prasdak. Según Samos, el quinto anillo permanecía en algun lugar de los mundos de acero. Quizás lo utilizaban para mantener en orden alguno de los mundos de acero, haciendo invisible a los guardias que podrían desplazarse según su deseo. Si pudiéramos recuperar el anillo Tahari, el cuarto anillo que había sido traído a Gor por una facción kur, podríamos presumiblemente duplicarlo en el Sardar. El uso de estos anillos, si los Reyes Sacerdotes permitieran su utilización, impediría a los kurii atacar Gor.
Sus fortalezas más reconditas serían conquistadas. Con el tiempo, un hombre podría aniquilar un ejército entero.
Miré a la rubia bárbara. Me sorprendíó que no durmiera.
Normalmente una chica en período de adiestramiento duerme bien. Pero ella no lo hacía. Estaba arrodillada en la pequeña jaula, los puños sobre los barrotes. Estaba desnuda y me miraba.
Me sonreí. Si fuera mía la arrastraría fuera de la jaula y la echaría sobre cubierta.
Miró con curiosidad hacia el lugar donde Sasi descansaba cubierta por mi manta. Luego volvió su mirada hacia mí.
—He oído cómo gritaba— dijo en inglés casi para sí misma— ¿Qué le has hecho?
Había oído el grito de Sasi emitido a causa de los dolores de su primer orgasmo de esclava.
—¿Qué?— Pregunté en goreano mientras me agachaba ante la jaula.
Ella retrocedió.
—¡Perdóname!— dijo asustada, en inglés— Hablaba conmigo misma. No quería molestarte, amo.
—¿Qué?— pregunté en goreano.
Ella se recogió y dijo en goreano:
—No importa, amo. Perdóname, amo.
Sus conocimientos de goreano eran todavía muy limitados.
Volvió a observar a Sasi bajo la manta y luego a mí. Se arrodilló ante mí en la jaula, estiró la espalda y empujo los hombros hacia atrás levantando sus pechos. ¡Qué bellos eran! Estaba convencido de que no se había dado cuenta de lo que hacía. Era un acto esclavo. Mostrar su belleza ante un hombre libre.
Examiné sus orejas. No estaban agujereadas. Nunca había visto una agente kur traída a Gor con agujeros en las orejas.
Abrió ligeramente las rodillas ante mí. Lo hizo sin darse cuenta, inconscientemente. ¡Qué ingenua era! Sin duda todavía deseaba su libertad.
Ulafi no la había entregado a la tripulación. La había comprado para otro. Tenía que ser entregada en Schendi a quien la había estado buscando.
Ella levantó la cabeza y nuestras miradas se encontraron, su mano derecha temblaba levantándose tímidamente de su muslo. Quería cruzar los barrotes, tocarme. Entonces rápidamente retiró la mano y bajó la cabeza.
Cualquiera que fuera el que la poseyera sería un tipo con suerte. Era una excelente esclava en potencia. No me importaría nada que fuera mía. Su belleza había aumentado considerablemente durante el viaje.
Su cuerpo era un bello conjunto de curvas esclavas. No le habían enseñado a moverse así. Miré a sus ojos, era una esclava como cualquier mujer. Y ella lo sospechaba. Tomé la lona que había en el suelo, la desdoblé y la tiré sobre la jaula atándola a los cuatro clavos que tenía en sus esquinas, cubriéndola para el resto de la noche.
6
S CHENDI
—¿Puedes olerlo?— preguntó Ulafi.
—Sí— dije— Canela y clavo, ¿verdad?
—Sí, y otras especias también.
El sol brillaba y soplaba un buen viento de popa que hinchaba las velas. Las aguas de Thassa corrían contra las tracas.
—¿A cuántos pasangs estamos de Schendi?— pregunté.
—A cincuenta.
No divisábamos tierra todavía.
—Esas son gaviotas de Schendi— dijo Ulafi, señalando los pájaros que volaban en círculos alrededor del palo mayor— Anidan en tierra durante la noche.
—Me alegro— dije. El viaje había sido largo. Estaba ansioso por llegar a puerto.
—¡Medio timón a babor!— gritó Ulafi a su timonel. El palmas de Shendi navegó lentamente hacia babor. El mismo viento que nos había empujado hacia popa nos dirigía ahora hacia el sudeste.
—¡Barcos a la vista!— gritó el vigía.
Los hombres se dirigieron hacia la barandilla de babor y Ulafi subió a la cabina de proa. Trepé por una cuerda de nudos que pendía del palo mayor y conducía a la plataforma del vigía.
Todavía no veía los barcos. Ulafi no varió el rumbo. Me aseguré en la cuerda apoyando los pies juntos sobre uno de los nudos, agarrándome al mástil con un brazo.
Vi los barcos. Había once y tenían un solo mástil. Eran barcos de conquista. Como desde mi posición a varios metros por encima de cubierta, los podía ver claramente, pensé que sus vigías también habrían avistado el Palmas de Schendi. Ulafi no parecía preocupado. Sabía de qué barcos se trataba.
Quizás el vigía acababa de hacer las verificaciones de rutina.
—Envía nuestro saludos a la flota— dijo Ulafi desde la cabina de popa. Las banderas de colores empezaron a transmitir el mensaje.
Bajé del mástil. Me situé en proa, esta vez a estribor. Cinco barcos a un lado, y seis al otro nos sobrepasaron; sus remos se elevaban y sumergían al unísono mientras se deslizaban por el agua.
—No parece preocuparos— dije a Shoka, el segundo oficial de Ulafi, que estaba a mi lado.
—Somos de Schendi.
—¿Nunca atacan a barcos de Schendi?— pregunté.
—No creo— dijo Shoka— En todo caso, destruirían el barco y matarían a la tripulación en aguas más lejanas, donde nadie pudiera enterarse.
—No es muy reconfortante lo que estás diciendo.
—Estamos en aguas de Schendi. Si atacaran un barco de Schendi, dudo mucho que lo hicieran en estas aguas.
—Eso ya me tranquiliza más— dije.
Observé los barcos. Eran preciosos. Shoka me indicó que las chicas debían apostarse a la barandilla para ver los barcos.
—¿Tu crees?— pregunté— ¿No sería mejor que se estiraran y las cubriéramos con lonas para no atraer su atención? ¿Por qué tenemos que mostrarles que cargamos dos bellas esclavas?
—No importa, deja que las esclavas vean los barcos.
—Pero ellas también serán vistas.
—No van a hacer caso. Dentro de dos meses esos barcos tendrán cientos de esclavas como ellas en sus bodegas— concluyó Shoka.
Las dos chicas se apostaron a la barandilla, preciosas, desnudas, atadas por el cuello una a la otra, viendo pasar los barcos. Sus pies desnudos sobre la limpia cubierta del Palmas de Schendi. Los barcos navegaban a nuestro lado. Ví como Ulafi, desde la cabina de proa, saludaba a un capitán negro que, desde la cabina de proa de su propio barco, devolvió el saludo.
—Ni siquiera tomasteis precauciones en caso de ataque— dije a Shoka.
—¿De qué hubiera servido?
Me encogí de hombros. desde luego, un barco mercante como el Palmas de Schendi poco podía hacer por defenderse de uno de esos barcos. Tampoco hubiera podido cambiar la dirección y dejarlos atrás.
—Además, si nos hubiéramos puesto en alerta podían habernos tomado como enemigos.
—Es cierto— dije.
—Nuestra mejor defensa en ser de Schendi— afirmó Shoka.
—Entiendo.
—Necesitan nuestras instalaciones portuarias. Incluso a veces el larl también se cansa, así como el tarn debe encontrar un lugar donde plegar las alas.
Me volví para ver a los barcos desaparecer en la distancia.
—¡Volved al trabajo!— gritó Shoka a las chicas.
—Sí, amo— dijeron arrodillándose para seguir limpiando la cubierta. Shoka estaba cerca de ellas dirigiendo el trabajo vigorosamente.
Habían lavado y peinado a las chicas. Shoka las había perfumado.
—Extiende las muñecas cruzadas para que te ate— ordenó a la rubia bárbara.
—Sí, amo— dijo conformada de rodillas. La cuerda que Shoka ataba a las muñecas cruzadas de la chica estaba unida a un gran anillo de metal dorado, uno de los dos que estaban fijados a las orejas de madera del Kailiauk, el mascarón de proa.
Ya se avistaba la orilla con su arena y tras la arena, la verde y densa vegetación selvática, rota por claros en los que se encontraban los poblados o sus campos. El puerto de Schendi se encontraba más al Sur, en la punta de una península, Punta Schendi. Por donde navegábamos las aguas eran marrones, porque allí desembocaba el Nyoka que fluía desde el lago Ushindi, dos o trescientos pasangs río arriba.
—Extiende tus muñecas cruzadas para que te ate— ordenó Shoka a Sasi.
—Sí, amo— dijo.
Sus muñecas quedaron atadas con otra cuerda unida al segundo gran anillo fijado a la oreja del Kailiauk.
Ulafi mehabía pedido a Sasi y yo se la había dejado. Ulafi tenía su orgullo. Era un comerciante y capitán importante de Schendi. No habíamos amarrado en el puerto por la noche. El Palmas de Schendi haría su entrada por la mañana cuando hubiera gran movimiento en los muelles, las tiendas estuvieran abiertas y el tráfico fuera bullicioso.
Miré a mi alrededor. El Palmas de Schendi brillaba. La cubierta estaba bien lijada, las cuerdas bien enrolladas, los aparejos guardados, los encerados de las escotillas fijados con listones, el cobre y los accesorios abrillantados. Dos marinos habían repintado la cabeza del Kailiauk de marrón y los ojos de blanco y negro, Las argollas de metal dorado también fueron pintadas de nuevo. Reconocí que Ulafi era un buen capitán. Levaron las anclas. Las velas fueron arriadas.
Los remeros, bajo las órdenes del primer oficial, un tipo llamado Gudi, deslizaron las grandes palancas a través de los toletes de babor. Entonces, a sus órdenes, empezaron a remar contra las marrones aguas que rodeaban el casco.
—¿Te sientes orgullosa?— pregunté a Sasi.
—Sí, amo, muy orgullosa.
Me aposté en la barandilla de babor. Observé el verde de la orilla deslizándose lentamente. La noche anterior habían encendido las luces de popa y proa. Miré a la esclava de pelo rubio. Era preciosa, arrodillada, desnuda, con el arnés, sus muñecas atadas ante su cuerpo. Al ver que la observaba, bajó la cabeza, avergonzada.
Sonreí.
El palmas de Schendi llegaba a Punta Schendi.
Estabamos todavía a siete u ocho pasangs de distancia de la línea de boyas. Había muchos barcos en el puerto. Veía unas cuarenta o ciencuenta velas en el puerto, lo que significaba que había muchos más barcos, ya que la mayoría arrían sus velas cuando están amarrados. las velas izadas significaban que los barcos acababan de entrar o iban a salir del puerto.
—¿Qué harán con nosotras en Schendi?— preguntó la esclava rubia a Sasi.
—No se qué harán conmigo— dijo Sasi— pero a tí sin duda, te venderán.
—¿Venderme?
—Claro. No temas, aprenderás a obedecer a los hombres a la perfección.
Señalé al frente, hacia el puerto. Estábamos a unos dos pasangs de distancia.
—Schendi— le dije.
—Sí, amo.
—Serás vendida allí.
Ya habíamos alcanzado la entrada del puerto. Había dos barcos tras nosotros y otro delante. Mientras navegábamos hacia los muelles, tres barcos más nos pasaron en dirección a mar abierto. Hay más de cuarenta muelles de comerciantes en Schendi, cada uno de los cuales alberga cuatro barcos a cada lado.
Distinguíamos hombres en los muelles. Muchos parecían reconocer el Palmas de Schendi y nos recibían con alegría.
—¡Remos dentro!— gritó Gudi.
Los marineros lanzaron cuerdas a los hombres del puerto quienes las enrollaron fuertemente a las abrazaderas en tierra. Desde una abertura a estribor extendieron la plancha de madera que alcanzó el muelle. Era el muelle numero ocho.
Dos mercaderes de esclavos observaban a las chicas.
—Si queréis venderlas llevadlas al mercado de Kovu— dijo uno de ellos, un tipo muy feo con una enorme cicatriz que cruzaba su mejilla.
Shoka les hizo una señal con la mano dando a entender que les habíamos oído. Los dos hombres continuaron su camino.
Dos hombres, un medico y un escriba, ayudantes del pretor encargado de los muelles seis al diez, subieron al barco. El escriba cargaba con un portafolios. Debía comprobar los documentos de Ulafi, registrar la entrada del barco, los impuestos por amarrar y la naturaleza de la carga. El médico debía ocuparse de la salud de la tripulación y de los esclavos.
Algunos años atrás las plagas habían invadido Bazi y el puerto tuvo que ser cerrado a los comerciantes durante dos años.
Durante dieciocho meses, Bazi fue extinguiéndose y todavía no se había recobrado de la gran catástrofe económica. Nadie podía culpar al Consejo de Comerciantes de Schendi por tomar ciertas precauciones para impedir que una desgracia similar asolara su propio puerto.
El escriba y Ulafi se dedicaron a examinar los documentos y la tripulación y yo fuimos sometidos al examen del médico.
Hizo poco más que examinar nuestros ojos y nuestros antebrazos, pero no encontró señal alguna de enfermedad.
—Traedme las esclavas— dijo el médico.
Cuando hubo acabado se levantó.
—Están limpias— dijo— El barco está limpio. Podéis desembarcar.
—¡Perfecto!— dijo Ulafi.
El escriba anotó el informe sanitario en sus papeles y el médico firmó el desembarco.
—Te deseo lo mejor para tus negocios en Schendi— dijo Ulafi.
—Gracias, Capitán— respondí— y gracias también por el placentero viaje.
Desaté a Sasi. Saqué unas esposas de mi bolsa y se las coloqué en sus muñecas a la espalda. Tenía que buscar un alojamiento.
—Poned a esta esclava un sirik y encadenadla al muelle. No volverá a escapar como lo hizo en Puerto Kar— ordenó Ulafi a un marinero señalando a la esclava rubia.
Oí como le ponían el sirik a la esclava y le quitaban las cuerdas que la ataban. El sirik era un collar más estrecho y no podían ponerlo, como el collar de trabajo, sobre el que la chica llevaba. Empujaron el collar marítimo hasta su barbilla y debajo le colocaron el sirik. No le retirarían el collar marítimo hasta que la entregaran al mercader de esclavos Uchafu que era el encargado de venderla.
Hay excelentes mercados de esclavos en Schendi, pero el de Uchafu no se encuentra entre ellos. Allí sólo se pueden encontrar chicas baratas o mujeres de baja categoría.
Supongo que era muy apropiado que llevaran a aquel lugar a la esclava rubia, que no estaba adiestrada, era ignorante y apenas hablaba gorenao. Allí no llamaría la atención.
—¿Puedo ayudarte en algo?— me preguntó Uchafu acercándose hacia mí, cojeando apoyándose en un bastón.
—Quizás más tarde, estoy echando un vistazo.
—Mira lo que quieras, amo, verás que tenemos las más maravillosas esclavas de todo Schendi— Había perdido muchos dientes y era ciego de un ojo. Sus ropas estaban sucias, manchadas de comida y sangre. Llevaba en el fajín un gran cuchillo desenfundado.
Había barro en el mercado pues había llovido durante toda la tarde y la noche anterior en que habíamos llegado a Schendi.
El aire era húmedo. Se podía oler la vegetación de la jungla más allá del puerto, hacia el interior. El mercado de Uchafu estaba detrás de los muelles de los comerciantes, cerca de la boca del puerto. Estaba sobre un canal, el Canal del Pescado.
Calculé que habría en el mercado unas doscientas cincuenta chicas. Uchafu se encargaba de la mayoría de sus negocios pero le ayudaban cuatro hombres más jóvenes, uno de los cuales era su hermano. La mayoría de las chicas eran negras, lógico en aquella zona, pero había unas quince chicas blancas y dos de apariencia oriental.
—¡Amo!— dijo una chica de cabello rojizo levantando su brazo sin atreverse a tocarme. La miré. Temerosa, retrocedió su mano.
Dirigí mi atención a una pequeña estantería. Me arrodillé ante una chica rubia de gruesos tobillos, la acerqué hacia mí tirándola del pelo y giré su cabeza a un lado. Examiné su arnés. Se podía leer “Soy una chica de Kikombe”. El nombre “Kikombe” estaba rasgado y lo habían sustituido por “Uchafu”. Sonreí. Uchafu incluso utilizaba arneses de segunda mano. Los kurii eran inteligentes. Seguro que nadie buscaría una buena esclava en un mercado como aquél.
—¿Te gusta?— me preguntó Uchafu que se había acercado a mí. Me examinaba con su único ojo— La conseguí de Kikombe honestamente.
—¿Tienes otras con el pelo de este color?
—Sí— dijo. Me miró, súbitamente, con cautela.
—Parece ser que no tienes esclavos machos— observé.
—Son escasos ahora, en Schendi. Bila Huruma, Ubar del Lago Ushindi, los utiliza como obreros en el gran canal.
—Tengo entendido que intenta unir el lago Ushindi con el Ngao— dije.
—Está loco. Pero ¿qué puede esperarse de los bárbaros del interior?
—Abrirá el río Ua al mar— dije.
—Si tiene éxito— dijo Uchafu— Pero nunca lo conseguirá. Ya han muerto miles de hombres. Perecen por el calor, por insolación, son asesinados por tribus enemigas, comidos por los insectos y por los tharlariones. Es una aventura costosa en dinero y en vidas humanas.
—Debe ser difícil conseguir tantos esclavos— apunté.
—La mayoria de los hombres que trabajan en el canal no son esclavos. La mayoría son deudores o criminales. Muchos son hombres libres obligados a trabajar escogidos en las levas impuestas en sus poblados. Este mismo año, Bila Huruma ha pedido hombres del mismo Schendi.
—Supongo que no se los habrán cedido, ¿verdad?— dije.
—Hemos fortalecido nuestros puntos de defensa, asegurando los muros de las empalizadas que protegen Schendi del interior. Pero no debemos hacernos ilusiones. Esos muros fueron construidos para mantener lejos a animales o bandas de bergantes, no a un ejército de miles de hombres. No tenemos ejército, no somos una fortaleza. Ni tan siquiera tenemos una armada. Schendi sólo es un puerto de comerciantes.
—De todas maneras, habéis rehusado la petición de Bila Huruma.
—Si quisiera, podría entrar en Schendi y quemar la ciudad.
Bila Huruma tiene un ejército a su mando bien organizado y adiestrado, disciplinado y efectivo. Gobierna su territorio con gobernadores de distritos, espías y mensajeros.
—No sabía que existiera tal poder en el Sur— dije.
—Es un gran reino, pero no es muy conocido porque está en el interior.
—Entonces, habéis accedido a su petición.
—Sí.
—Lo siento por vosotros— dije.
Uchafu se encogió de hombros.
—Pero no te preocupes por nuestros problemas, tú no eres de Schendi. ¿Has visto a la chica de cabellos rojizos? Es muy bonita.
—Sí— contesté— la he visto— Miré a mi alrededor— Hay una chica rubia más allá— dije indicando a una chica con los ojos vendados, arrodillada y encadenada, arremolinada entre otras chicas bajo un techo de paja. Estaba sucia, reclinada en el barro.
—Deja que te muestre esas dos— me dijo Uchafu alejándome de la chica con los ojos vendados. Era la única a quien se le privaba de la vista, para mantenerla tranquila, aparentemente.
El día anterior me había alojado en la Cueva de Schendi, una pensión que hospeda a marineros extranjeros, cerca del muelle diez. Las habitaciones eran pequeñas pero suficientes, con un colchón extendido en el suelo; un arcón a un lado de la habitación, una mesa baja, una lámpara de aceite de tharlarión, una jofaina y un cántaro de agua y a los pies del colchón un sólido grillete de esclavo. Dejé mi bolsa al lado del arcón, esposé a Sasi con las manos ante su cuerpo y la até al grillete a los pies del colchón. Abandoné la habitación, cerré la puerta y me dirigí hacia el muelle ocho donde el Palmas de Schendi estaba desembarcando su cargamento. No tuve que esperar mucho. Pronto apareció Uchafu en persona y en un breve encuentro con Ulafi concluyó la transacción con la que compraba a la esclava de cabellos rubios. Shoka le retiró del cuello el arnés y Uchafu le colocó su propio arnés. Shoka le quitó las esposas de las muñecas y Uchafu le ató una cadena a la cintura con unas esposas incorporadas y metió las muñecas de la chica en las esposas, apretadas contra su estomago.
Uchafu, entonces, con una tela negra le cubrió los ojos y le ató una correa al arnés. Shoka le retiró el sirik y los grilletes de los tobillos, recogió la cadena con la que la había atado al muelle y volvió al Palmas de Schendi. Uchafu, llevándola de la correa, se alejó del muelle. No se dirigió hacia su mercado.
Aunque la chica hubiera conocido las calles de Schendi habría perdido la orientación a causa de los rodeos que daban.
—Éstas son bonitas— dijo Uchafu señalando un par de chicas rubias de piel blanca— Son hermanas, de Asperiche. Puedes comprarlas las dos o una sola, como prefieras.
La esclava bárbara permanecía arrodillada en el barro entre las otras chicas, asustada, con los ojos todavía cubiertos por la tela negra que Uchafu le había impuesto en el muelle ocho.
No podía saber dónde se encontraba. Uchafu, por el precio que le iban a pagar por ella, había supuesto que se trataba de una esclava especial, aunque estaba convencido de que no se había percatado realmente de los especial que era.
—¿Y aquélla de allí?— pregunté, señalando a la bárbara de cabellos rubios.
—Éstas son bellas— dijo Uchafu, señalando a las rubias de Asperiche— Compra una o las dos.
Pero yo había empezado a acercarme a la rubia bárbara.
Uchafu me alcanzó por la manga impidiéndome proseguir.
—No— dijo— Ella no.
—¿Por qué?— pregunté simulando estar desconcertado.
—Ya está vendida.
—¿Cuánto conseguiste por ella?
—Quince tarskos de cobre.
—Te daré dieciseis.
Uchafu estaba molesto. Evité sonreír. Sabía que no había vendido a la chica todavía, pues estaba encadenada. Esperaba a su comprador. Uchafu se encogió de hombros y sonrió.
—¡Oh, cuánto sufrimiento para un pobre comerciante!— dijo— Puediendo recibir dieciseis tarskos por ella, la he vendido por quince. ¡Qué desgracia! Pero ahora no puedo renegar de mi palabra, mal que me pese, pues soy un comerciante bien conocido por mi integridad. Por mucho que quisiera vendértela por dieciseis tarskos, tengo que entregarla al que ya ha pagado quince.
—Nunca supuse que el ser íntegro te acarreara tantos problemas— dije.
—¡Ah, sí, así es!
—Pero supongo que tu buena reputación como comerciante noble y honesto a la larga redundará en beneficio tuyo, así como en tu honor.
—Esperemos que así sea.
—Te deseo lo mejor.
—Te deseo lo mejor— me respondió.
Abandoné el mercado. Creo que hasta entonces Uchafu no se dio cuenta de que no había comprado ninguna esclava.
—Tendremos más a finales de la próxima semana— gritó— ¡Vuelve cuando quieras!
Le saludé con la mano desde el otro lado de la valla.
7
LO QUE OCURRIÓ EN EL KAILIAUK DE ORO
—¡Rápido, rápido, esclava torpe!— gritó el hombre marcado por cicatrices y jorobado, arrastrando la pierna derecha.
Llevaba una túnica sucia; por encima de ella una aba rasgado, largo y marrón. Iba descalzo. Cubría su cabeza con una tela marrón a modo de turbante. Parecía enfadado. Sus pies y piernas, al igual que los de la esclava, estaban sucios de barro por el fango de la calle.
—¡Oh!— gritó ella, sollozando, con los ojos vendados, conducida ante el hombre, fustigada por el látigo que llevaba él en su mano derecha— ¡No me pegues, amo!
Les seguí a una distancia prudencial. Había presenciado su venta desde un tejado cerca del mercado de Uchafu, mediante unos prismáticos. Guardé los binoculares en mi bolsa. Vi la entrega de la plata, pero no pude atisbar claramente cuántas piezas fueron pagadas porque el comprador me daba la espalda cuando se produjo el intercambio.
El hombre vestía como un mendigo pero no creí que lo fuera.
Además, los mendigos no compran esclavas o, por lo menos, no lo hacen abiertamente. Estaba convencido de que el hombre era un agente Kur. La golpeó una vez más y ella volvió a tropezar ante él. Tenía los ojos tapados con la tela negra que cubría casi por entero la parte superior de su cabeza. Nunca había llegado a ver el mercado de Uchafu ni sabía dónde la conducían. Todo lo que había visto de Schendi era el puerto y el muelle. Volvió a tropezar ante su guía. Las pequeñas manos de la chica todavía estaban apretadas contra su estómago pero ahora no por cadenas sino por cuerdas.
Llevaba las muñecas cruzadas y atadas con una cuerda alrededor de su cintura. De esta manera no podía alcanzar la venda que cubría sus ojos y su espalda libremente expuesta a los latigazos del mendigo.
—¡Por favor, no me pegues más, amo!— suplicó tropezando— ¡Ya me doy prisa, ya me doy prisa!
Entonces tropezó contra una mujer libre quien, furiosa, empezó a pegarla y darle patadas, gritando. Cayó de rodillas y bajó la cabeza.
—¡Perdóname, ama! ¡Perdóname, perdóname!— suplicó.
La mujer libre, refunfuñando, continuó su camino.
—¡Levántate, inútil cerda blanca!— gritó.
Fui echando vistazos trás de mí de vez en cuando, pero sólo pude ver gente normal ocupando las calles de Schendi. Vestía como un peletero. Si se hubiese hecho indagaciones sobre el viaje, se recordaría que el que llegó con el Palma de Schendi había sido un metalista.
—Adentro, esclava inútil— dijo el hombre empujando a la chica por el brazo a través de las puertas de una taberna de paga, el Kailiauk de Oro.
Cruzaron la puerta principal, al lado de una pequeña puerta lateral.
—¡Tiéndete aquí!— le ordenó.
Ella se tendió sobre el suelo de madera.
—¡Sobre el costado!— gritó— ¡Pon las rodillas bajo la barbilla!
Ella se estiró, pequeña como era, acurrucada.
El hombre tendió su aba marrón por encima de ella cubriéndola completamente y abandonó el lugar por la puerta pequeña.
—¿Desea algo el amo?— me preguntó una chica negra, arrodillada ante mí. Era una esclava del establecimiento.
—Paga— le dije.
Se puso en pie y se dirigió a una tina detrás del mostrador.
Me senté con las piernas cruzadas tras una mesa baja desde donde podía divisar a la chica tendida en el suelo.
Imaginé que el hombre la había dejado allí para que otro la recogiera. Saboreé el paga, haciéndolo durar. Debía esperar.
Pedí que me sirvieran otra copa de paga y jugué una partida de Kaissa con otra de los clientes de la taberna. Miré una vez más hacia la chica cubierta por el aba. Parpadeé varias veces.
Sentía una sensación extraña en mis ojos, me picaban, al igual que el estomago y los antebrazos. Me rasqué con las uñas.
El sonar de la flauta y el repicar de unos pequeños tamboriles dirigieron mi atención a la esquina de arena donde empezaban a tocar unos músicos.
Observé a la bailarina, una chica negra de bonitas caderas adornada con cuentas amarillas. Era esbelta y supuse, por el manejo de las manos y las cuentas, que la habían adiestrado en Ianada, una isla de comerciantes al Norte de Anango. Miré a mi alrededor y ya no ví a la chica de cabello oscuro que había estado sirviendo paga. Me sentía irritado y algo borracho. Me parecía que a estas alturas ya tenían que haber ido a recoger a la esclava rubia. Miré una vez más el aba que estaba cerca de la pared. Se podían distinguir las voluptuosas curvas de la chica que hacían de ella una esclava maravillosa.
Súbitamente rugí con rabia lanzando la pequeña mesa que tenía anre mí. En dos zancadas alcancé el aba y lo levanté.
—¡Amo!— gritó la chica que había debajo asustada.
No era la esclava rubia. Era la esclava de piel blanca y cabello oscuro que había estado sirviendo paga. La arrodillé, tirándola de los cabellos.
—¿Dónde está la otra chica?— pregunté— ¿Dónde?
—¿Qué pasa aquí?— gritó el propietario de la taberna que había llegado poco antes y se encontraba en aquel momento tras el mostrador sirviendo pagas. Uno de los encargados de la taberna corrió hacia mí pero al ver mis ojos dudó. Varios hombres se habían puesto en pie. Los músicos habían parado de tocar y también la bailarina cesó su danza.
—¿Dónde está la chica que estaba debajo del aba?
—¿Qué chica era?— preguntó el propietario— ¿De quién era?
—La trajo Kunguni mientras estabas fuera— dijo una de las chicas negras.
—Dí ordenes para que no volviera a poner sus pies en esta taberna— dijo el hombre.
—No estabas aquí— se quejó una chica— Tuvimos miedo de impedir la entrada a un hombre libre.
—¿Dónde estabas tú?— gritó el propietario al encargado.
—Estaba en la cocina— contestó— No sabía que la había traido Kunguni.
—¿Quién la vio marchar? ¿Con quién?— pregunté.
Los hombres se miraron entre sí.
—¿Quién te puso bajo el aba?— pregunté a la chica que había tirado a mi lado.
—Un hombre me dijo que me colocara allí. Yo no pude verle.
Me ordenó que no volviera la cabeza.
—¡Mientes!— grité.
—¡Ten piedad, amo!— suplicó— ¡Solo soy una esclava!
El encargado de la taberna, que era quien estaba más cerca de mí entre la multitud, me escrutaba. No sabía por qué. Se fue alejando lentamente. No entendía por qué, pues a él no le había amenazado.
—Un tarsko de plata a quien me entregue a la chica.
—¡Mirad sus ojos!— dijo el encargado de la taberna echando otro paso atrás.
No podía haber ido muy lejos. Debía perseguirla por las calles. De repente, la bailarina se llevó las manos a la cara, gritó y me señaló.
—¡La peste! ¡Es la peste!— gritó.
El encargado tropezó al salir corriendo.
—¡Peste!— gritó.
Los hombres abandonaron la taberna corriendo. Me quedé solo. En la fuga, las mesas habían caido y el paga se había derramado por el suelo. La taberna me pareció, de pronto, extrañamente tranquila. Incluso las chicas que servían habían volado. Podía oir los gritos del exterior, en las calles.
—¡Llamad a los guardias!
—¡Matadlo! ¡Matadlo!
Me acerqué a un espejo. Pasé la lengua por mis labios, que estaban secos. Mis ojos estaban amarillentos. Me arremangué y vi que tenía en antebrazo lleno de ampollas negras abiertas, cubierto de pústulas.
—¡Amo!— gritó Sasi al verme llegar.
—No temas— le dije— No estoy enfermo, pero debemos abandonar este lugar rápidamente.
—¡Pero, amo, tienes la cara marcada!
—Me temo que debemos cambiar de alojamiento.
Había dejado la taberna de paga por una puerta trasera, y después de escalar de un tejado más bajo a otro más alto, fui por los tejados hasta que encontré un lugar solitario por donde pude descender. Me había envuelto en el roto aba de Kunguni y me dirigí a la Cueva de Schendi. Podía oír cómo en el muelle y en el interior de Schendi sonaban las alarmas y los hombres anunciaban gritando, la peste.
—¿No estás enfermo, amo?— preguntó Sasi.
—No creo— contesté.
Sabía que no había estado en ninguna zona en que hubiera peste. Además, la peste de Bazi se había extinguido hacía años. No se había detectado ningún caso hacía muchos meses.
Y lo más importante era que yo no me sentía enfermo. Estaba un poco borracho por el paga, pero no tenía fiebre. Mi pulso y los látidos de mi corazón así como mi respiración parecían normales. No tenía dificultad en aguantar la respiración. No tenía vértigo ni náuseas y mi visión era clara. Mis peores síntomas físicos eran la iritación en mis ojos y el escozor de la piel.
—Si me cogen y creen que tengo la peste— dije— a tí te matarán antes que a mí.
—¡No nos demoremos!— dijo Sasi.
Abandonamos la habitación.
El hombre ciego levantó susblancos ojos hacia mí. Su mano negra se extendió como una garra. Puse un décimo de tarsko en ella.
—¿Eres Kipofu?— le pregunté.
Puse otro décimo de tarsko en su mano. Él metió las dos diminutas monedas en un cazo de cobre pequeño que tenía ante sí. Estaba sentado con las piernas cruzadas sobre una piedra plana rectangular, ancha y pesada de unos treinta centímetros de alto situada al este de la gran Plaza de Utukufu, o Plaza de la Gloria. La piedra era su etem o asiento.
Era el Ubar de los mendigos de Schendi.
—Soy Kipofu— dijo.
—Se dice que a pesar de que eres ciego, muy poco se escapa de tu vista en Schendi.
Sonrió. Se frotó la nariz con el pulgar.
—Quisiera obtener cierta información.
—Solo soy un pobre ciego— contestó, extendiendo sus manos a modo de excusa.
—Tú conoces prácticamente todo los que ocurre en Schendi.
—¿Qué deseas saber?
Estaba sentado sobre su etem, vestido con harapos marrones y ropas enroscadas a su cabeza a modo de turbante para cubrirle del sol. Tenía todo el cuerpo llagado. La suciedad estaba incrustada en sus piernas y brazos. Era ciego, iba medio desnudo y muy sucio, pero sabía que era el Ubar de los mendigos. Había sido escogido entre ellos para dirigirles. Se decía que le habían escogido a él porque era ciego y no podía ver cuán repulsivos eran todos los demás. Ante él, los deformados, los tullidos, los lisiados podían sentirse hombres y ser escuchados con objetividad y ser tratados justamente.
Aunque esto era cierto, bajo mi punto de vista había otra razón más poderosa para la elección. Kipofu era avaricioso y mezquino pero tenía algo de soberano. Era un hombre muy inteligente y podía ser, en algunas ocasiones, tan sabio como astuto. Era un hombre decidido, con voluntad de hierro y con una gran visión. Fue él quien consiguió organizar a los mendigos de Schendi con efectividad, limitando su numero y distribuyendo sus territorios.
Nadie podía mendigar ni transgredir los territorios de otro mendigo sin el permiso de Kipofu, y cada uno debía pagarle semanalmente sus impuestos, precio inevitable para tener un gobierno. Estos impuestos, aunque sin duda la mayoría iban a parar a las arcas de Kipofu, servían pata obtener contraprestaciones para los gobernados. Ningún mendigo en Schendi se encontraba verdaderamente sin cobijo o sin asistencia médica o sin comida. Cada uno de ellos se cuidaba de los demás debido al funcionamiento del sistema. Se decía que incluso miembros del Consejo de los Comerciantes se habían confiado a Kipofu.
Una de las inmediatas consecuencias de esta organización era que no había muchos mendigos en Schendi. Obviamente cuantos menos mendigos más limosnas para cada uno. Los mendigos no aceptados recibían un pasaje para alejarse de Schendi.
—Busco información sobre alguien que parece un mendigo y se llama Kunguni.
—¡Paga!— dijo Kipofu.
Saqué de mi bolsa un tarsko de plata.
—Esto es un tarsko de plata— le dije presionando la moneda contra la palma de su mano.
La pesó y sintió su grosor. Pasó el dedo por el borde. La golpeó contra el etem. Y a pesar de que no era oro, se la puso en la boca tocando su superficie con la lengua y la mordió.
—Es de Puerto Kar— dijo.
También había presionado la moneda con el pulgar por ambos lados, había notado el barco grabado y en el reverso el emblema de Puerto Kar.
—El hombre del que te hablo es bajo y jorobado. Tiene una cicatriz en la mejilla izquierda. Cojea arrastrando su pierna derecha— le dije.
Kipofu enrojeció y luego palideció. Levantó su cabeza, escuchando con mucha atención. Miré a nuestro alrededor.
No había nadie en las cercanías.
—No hay nadie cerca— dije. estaba convencido de que Kipofu habría podido oír la respiración de un hombre en un radio de cincuenta metros. Me intrigaba la naturaleza del hombre por el que había preguntado y que había causado tal impresión en Kipofu.
—Es jorobado y no lo es. Tiene la cara marcada y no la tiene.
Cojea de la pierna derecha y no cojea.
—¿Conoces a ese hombre?
—No lo busques— dijo Kipofu— Olvídate de él.
—¿Quién es?
Kipofu me devolvió la moneda.
—Toma tu tarsko— dijo.
—Quiero saberlo— insistí determinante.
Kipofu súbitamente, levantó la mano.
—¡Escucha!— dijo— ¡Escucha!
Escuché.
—Hay alguien por aquí.
Miré alrededor.
—¡No, no hay nadie!
—¡Allí!— dijo, señalando— ¡Allí!
Pero yo no veía a nadie donde él señalaba. Pensé por un momento que quizás estaba loco pero me dirigí hacia el punto donde me señalaba. No vi a nadie. Entonces el cabello de mi nuca se erizó y me di cuenta de que había habido alguien en ese lugar.
—Se ha ido— le dije.
Volví al etem del Ubar de los mendigos. Estaba visiblemente conmocionado.
—¡Vete!— me dijo.
—Me gustaría saber quién es ese hombre.
—¡Vete!— repitió— ¡Llévate tu tarsko!— dijo tendiéndome la moneda.
—¿Qué sabes del Kaikiauk de Oro?— le pregunté.
—Es una taberna de paga.
—¿Qué sabes de una esclava blanca que trabaja allí?
—Pembe, el propietario de la taberna, hace meses que no tiene una esclava blanca.
—¡Ah!
—¡Llévate tu tarsko!— dijo Kipofu.
—Guárdalo. Me has contado mucho de lo que quería saber.
Me alejé de la presencia de Kipofu, el extraño Ubar de los mendigos de Schendi.
8
S HABA
La chica golpeó secamente la pesada puerta de madera cuatro veces, seguido de una pausa y luego golpeó dos veces más.
Una diminuta lámpara de aceite de tharlarión iluminaba la puerta. Veía su cabello oscuro y sus mejillas, alumbradas. La luz amarilla, llameando en las sombras, brilló en su arnés de acero por debajo de su cabello. Vestía una túnica de esclava de color marrón, sin mangas, que le llegaba hasta las rodillas, bastante recatada para una esclava. El escote, sin embargo, era muy bajo y mostraba claramente el arnés. Repitió el repique con precisión tal como lo había hecho antes. Iba descalza. En su mano llevaba un diminuto retal de seda amarilla, que había sido su uniforme en la taberna de Pembe.
No era fea. Su pelo oscuro rozaba sus hombros. Su acento era extranjero, tal como había detectado el día anterior en el Kailiauk de Oro. Cuando gritó o me habló, algo me sugirió la idea de que quizás hablara inglés.
No tenía ninguna duda de que era cómplice del que se había llamado a sí mismo Kunguni. Había sustituido a la esclava rubia bajo el aba marrón. La chica había alegado su inocencia cuando la había acusado, pero su cara y su cuerpo me decían que mentía.
Permanecí a la sombra. Se abrió la mirilla y volvió a cerrarse.
Poco después se abrió la puerta. Vi a la luz la cara marcada y la espalda encorvada de Kunguni. Miró a su alrededor pero no me vio, pues me escondía entre las sombras. La chica pasó por delante de él y la puerta se cerró.
Crucé la estrecha calle. Miré a través de las ventanas que tenían los postigos abiertos. Vi a la chica y al hombre más allá de la puerta. La habitación era sórdida.
—¿Está aquí todavía?— preguntó la chica.
—Sí— dijo el hombre— Está esperando allí dentro.
—Bien.
—Esperamos que tengas más éxito que la noche pasada.
—Si sabe algo, se lo sacaré— dijo la chica.
—Estoy convencido de ello.
Entonces con gran sorpresa, vi como la chica sacaba una pequeña llave de entre su túnica.
—¿Me permites?— dijo el hombre.
—No, gracias— dijo secamente. Levantó sus brazos y ajustó la llave en la cerradura de su arnés. Esta acción marcó la línea de sus preciosos pechos y levantó el dobladillo de su túnica un poco más arriba— No es necesario que me mires.
—Perdona— dijo el hombre, volviéndose.
Sonrió. Empezó a desatar unas hebillas unidas a unas tiras de piel que llevaba bajo la túnica. Ella se deshizo del arnés y lo puso en una estantería en el armario junto con la llave.
—Un arnés— dijo— ¡Qué bárbaro es poner arneses a las mujeres!
Vi como Kunguni retiraba de por debajo de su túnica un conjunto de ropas cosidas en forma de globo unidas a cuerdas de piel. Enderezó la espalda. No era alto pero se le veía ahora delgado y recto. Parecía que su pierna derecha había dejado de molestarle. Con el pulgar y el anular retiró de su cara una ingeniosa tira de pasta mellada de ocre de su mejilla izquierda, lo que yo había creído una cicatriz.
—¿Durante cuánto tiempo debo seguir esta farsa, sirviendo en el Kailiauk de Oro?— preguntó ella.
—Hoy cumpliste tu último servicio allí.
—Perfecto. Y ahora, si me permites, me gustaría ponerme algo más apropiado para una mujer.
—¿Más adecuado que una túnica de esclava?
—¿Una túnica de esclava?— preguntó, enfadada.
—¿Son todas las mujeres de tu antiguo mundo como tú?
—¿Qué quieres decir con «mi antiguo mundo»?— preguntó ella— Todavía es mi mundo Kunguni inició una sonrisa.
—Si me disculpas— dijo la mujer— me gustaría cambiarme.
—Te esperaré con él, en la otra habitación.
—Muy bien.
—Cuando vengas, trae el látigo contigo.
—Así lo haré.
El hombre abandonó la habitación cerrando la puerta tras de sí y la mujer se acercó al armario donde colgaban algunas ropas.
Desde donde estaba no podía ver la otra habitación que evidentemente no tenía ventanas. Retrocedí hacia la oscura calle y entonces divisé un tejado no muy alto unos metros más allá. La mayoría de edificios de Schendi tienen en el tejado un conducto de ventilación de madera que puede estar abierto o cerrado. Normalmente se mantienen abiertos para que el aire caliente de la habitación pueda salir. En caso de lluvia o durante las estaciones en que abundan los mosquitos, pueden cerrarse con un gancho desde el suelo.
En un momento me subí al tejado y luego, otra vez, trepando alcancé el del edificio en el que el hombre y la mujer habían estado conversando. Tenía un conducto de ventilación sobre la habitación principal como ya me había imaginado. Podía ver el interior de la habitación a unos quince metros a través de la reja, aunque no podía verla por completo. Escapaba a mi vista la persona que, según deduje de la conversación y de las miradas entre el hombre y la mujer, estaba sentada al fondo de la habitación, detrás de una pequeña mesa. En alguna ocasión pude ver el movimiento de sus largas y negras manos de delgados dedos.
Veía a Kunguni y a la mujer que había vestido la túnica de esclava. Vi también a la rubia bárbara, arrodillada sobre una manta negra, desnuda, sus tobillos atados, sus manos unidas al arnés, la cabeza baja y los ojos vendados.
—Lo siento, llego tarde— dijo la chica que había vestido la túnica de esclava— Pembe me retrasó, quiso que acabara de servir paga a unos remeros borrachos.
—¡Cuántos sacrificios debemos hacer para la consecución de nuestra ardua misión!— murmuró el hombre que había sido llamado Kunguni.
La chica le miró enfadada. Vestía ahora apretados pantalones negros y una blusa abotonada del mismo color. También llevaba ropa interior de la Tierra. Calzaba zuecos de madera.
Su vestimenta no encajaba en aquel lugar. Había dos hombres más en la habitación que me dejaron atónito. Eran muy grandes y esbeltos, vestidos con pellejos, brazaletes de oro y plumas. Cargaban pesados escudos ovalados y punzantes lanzas de largas hojas. Estaba convencido de que esos hombres no eran de Schendi. Venían de algún lugar del interior.
La esclava de rubios cabellos, asustada, levantó la cabeza. Su labio inferior temblaba.
Kunguni se arrodilló ante la chica y rápidamente le aflojó los nudos que mantenían sus manos atadas, pegadas al arnés.
Sostuvo sus muñecas atadas en una mano.
—¡Por favor, no me hagáis más daño!— dijo ella en inglés— Ya os he dicho todo lo que sabía.
Con su mano derecha, el hombre lanzó una cuerda alrededor de una viga y la ató a las muñecas de la chica mientras las sujetaba con la otra mano. Hizo una señal a los dos tipos que dejaron los escudos y las lanzas a un lado y cogieron la cuerda por su extremo libre. A una señal del hombre, ambos estiraron la cuerda hasta que la chica quedó suspendida a unos quince centímetros del suelo.
—¡Empieza!— ordenó la voz del hombre oculto a mi vista.
Hablaban en goreano. La chica de los pantalones negros hizo restallar el látigo, rozando el cuerpo de la esclava.
—¿Sabes lo que es esto?— preguntó.
—Un látigo de esclava, ama— dijo la chica, en inglés. Su conversación era en esta lengua. Las dos chicas, supuse, eran las únicas que lo hablaban. Sin embargo, la de los pantalones negros iba traduciendo en goreano a unos y a otros lo que la esclava decía.
—¡Habla!— ordenó.
—Mi nombre es Janice Prentiss— dijo.
—Tu nombre era Janice Prentiss— corrigió la chica del látigo.
Y entonces, súbitamente, la golpeó con él. La esclava lloró desesperada, retorciéndose en la cuerda de la que pendía.
—¡Habla! Explícanos algo más interesante sobre el anillo y los documentos.
—Sí, ama— sollozó la rubia esclava—. Sí, ama.
La chica del látigo se preparó para golpearla de nuevo pero Kunguni levantó su mano y ella bajó su brazo, enfadada.
—El anillo y los documentos los recibí en Cos de un tal Belisarius. Me embarqué hacia Schendi en el Flor del Telnus, un barco de Cos. Nos cruzamos con unos piratas. Creo que eran de Puerto Kar. Nos atacaron. La lucha fue feroz pero breve. Nos vencieron y yo, junto con otras mujeres, fuimos trasladadas en una red a la cubierta del barco pirata. Nos desnudaron y encadenaron. Nos bajaron a la bodega y allí nos ataron a unas argollas. Fui vendida en Puerto Kar; me compró un comerciante, Ulafi de Schendi, que me trajo como esclava hasta este puerto.
—¡El anillo, los documentos!
—Fui capturada— sollozó la esclava— Me llevaron a otro barco. Me encadenaron, desnuda, en una oscura bodega junto con otras mujeres. No sé lo que pasó con el anillo y los documentos. ¡Tened piedad de una esclava!
—¿Cuál era el nombre del barco que atacó al Flor del Telnus.
¿Quién era el capitán?
—No lo sé. Ni siquiera sé en qué mercado me vendieron.
—Era el Eslín de Puerto Kar— dijo el que se hacía llamar Kunguni— capitaneado por Bejar de ese mismo puerto. Nos lo dijo Uchafu, el mercader de esclavos, que lo sabía por Ulafi.
—Deberíamos reclutar a Ulafi— apuntó la chica del cabello oscuro— Haría cualquier cosa por dinero.
—Excepto traicionar el Código del Comerciante— dijo el hombre llamado Kunguni.
Me contentaba oír aquello, porque apreciaba a Ulafi. Por lo visto Ulafi no les parecía el tipo adecuado para traficar con cheques robados. Muchos comerciantes no hubieran sido tan escrupulosos, aunque sus códigos les prohibían entremezclarse en asuntos como aquél. En caso de encontrarse con cheques robados debían notificarlo a las autoridades.
—Enviemos un barco a Puerto Kar para obtener de Bejar los documentos y el anillo— dijo la chica morena.
—No seas tonta. En estos momentos, Bejar debe haberse deshecho del anillo, para él no significa nada. Y seguramente ya habrá vendido los cheques.
—Quizás se los haya dado a algún agente para traerlos a Schendi y venderlos a Shaba.
—Los debe haber vendido para asegurarse un beneficio. Un agente podría traicionarlo. Además, un agente que llegue a Schendi con el anillo y los cheques tendrá que vérselas con hierro y no con oro.
—Entonces están perdidos.
—Nosotros tenemos el verdadero anillo— dijo el hombre— Cuando Belisarius se entere del apresamiento del Flor del Telnus contactará con sus superiores, que actuarán de inmediato. Se puede falsificar otro anillo y extender nuevos cheques.
—¡Si se entera!— dijo la chica.
—Pueden pasar meses— admitió el hombre mientras se volvía hacia el hombre que yo no podía ver— Podrías llevar el anillo a Cos y entregárselo a Belisarius— le dijo el llamado Kunguni.
—¡No me tomes por tonto!— contestó el hombre— Quiero ver los cheques en Schendi antes.
—Como quieras— dijo Kunguni— Pero puede que ellos vengan a buscarlo.
—¿Ellos?
—Ellos, los que desean el anillo.
—No les temo— dijo el hombre sentado tras la mesa baja.
—He oído decir que no son como los demás hombres.
—No les temo.
—¡Dame el anillo! Yo lo mantendré a salvo.
—¡No estoy loco!— dijo el hombre— ¡Tráeme primero los cheques!
—¿Qué hacemos con ella?— dijo la chica de los pantalones negros, señalando con el látigo a la esclava rubia.
—Creo que nos ha dicho todo lo que sabía— dijo Kunguni.
Hizo una señal a los dos hombretones y les dijo algo que no pude entender. No hablaba inglés, ni goreano. Bajaron a la rubia al suelo y le desataron las muñecas. Recogieron la cuerda de la viga y volvieron atarle las muñecas detrás. La echaron sobre su estómago, le desataron los tobillos y le colocaron unos grilletes unidos por una cadena de unos diez centímetros de largo. La arrodillaron sobre la manta, pasaron la cuerda con la que la habían colgado antes por el arnés y la ataron a una de las cuatro anillas que había en la pared.
Así estaba bien segura.
Sonreí. Imaginé que no necesitarían más los servicios de la chica morena. Debía admitir, sin embargo, que sus traducciones habían sido fluidas y precisas. Me deslicé por el tejado de madera y silenciosamente volví al tejado más bajo y de allí salté a la calle.
Di una vuelta por el lugar. Me encaré a las largas lanzas de los dos negros enormes que estaban apostados a la puerta principal para recibirme. Ésta se abrió y pude ver la cara del llamado Kunguni.
—Entra— dijo— Te estábamos esperando.
Me dirigí hacia él.
—Llevo en mi túnica, dos cartas que pueden aclarar vuestros problemas.
—Ve con cuidado— dijo él.
Despacio, manteniendo mi vista en el rincón donde ahora se encontraban las lanzas, le tendí las cartas. Por supuesto, no llevaba conmigo el anillo ni los cheques. Él las observó.
—Una de ellas es para un hombre llamado Msaliti.
—Yo soy Msaliti —dijo el hombre llamado Kunguni— Entra.
Le seguí dentro del edificio hacia la antesala y luego a la habitación que había estado espiando desde el tejado. Los dos negros entraron tras de mí.
Dentro vi a la rubia con los ojos vendados, en la postura de esclava de placer. La otra chica, la del cabello moreno con el látigo, parecía sorprendida por mi llegada. No me esperaba.
Supuse que los hombres no confiaban en ella plenamente. No la saludé. Era de aquella clase de mujeres que sólo se las debe saludar tirándolas al suelo sobre su espalda y violándolas.
Observé al hombre que estaba sentado con las piernas cruzadas tras la mesa baja. Era grande y alto. Tenía las manos largas y los dedos delgados. Su cara parecía refinada pero su mirada era dura y penetrante. No creí que fuera de la Casta de los Guerreros pero estaba convencido de que sabía manejar muy bien el acero. Pocas veces había visto una cara que reflejara tal sensibilidad y a la vez tal inteligencia e intransigencia. Siguiendo las líneas de los huesos de sus mejillas descubrí el tatuaje de una tribu. Vestía una túnica verde y marrón con manchas negras. Difícilmente podría ser distinguido de entre la vegetación en la jungla. También llevaba un tocado de los mismos colores y material. En el anular de su mano izquierda llevaba un anillo con forma de colmillo que, sin duda, debía contener un veneno, probablemente el veneno mortal que se extraía de la kanda.
La segunda carta que había extendido a Msaliti estaba ahora sobre la mesa ante el hombre.
—Esta carta— dije señalándola— es para Shaba, el geógrafo de Anango.
El hombre tomó la carta.
—Yo soy Shaba.
—Vengo a negociar— dije.
—¿Traes contigo el anillo falso y los cheques?— preguntó Shaba.
—No.
—¿Están en Schendi?
—Quizás. ¿Tienes tú el verdadero anillo?
No tenía duda de que lo llevaba consigo. Era demasiado valioso como para dejarlo en algún lugar. Además, teniendo el anillo con él, se convertía en un hombre extremadamente peligroso.
—¿Has venido como agente de Bejar, el capitán de Puerto Kar?— preguntó Shaba.
—Quizás.
—¡No! No vienes de parte de Bejar porque conoces la importancia del anillo y él no sabe nada al respecto. Y por esa misma razón tampoco estás aquí para revendernos los cheques.
Me encogí de hombros.
—En ese caso, siempre puedes esperar a que anulen los cheques y los vuelvan a extender.
—Sí— dijo Shaba— Sólo que pueden pasar meses antes de que esto suceda.
—¿Tienes algún proyecto en mente?
—Quizás.
—¿Y quieres llevarlo a cabo cuanto antes mejor?— apunté.
—Sí— dijo.
—¿Cuál es tu proyecto?
—Es un negocio personal.
—Entiendo.
—Si no vienes de parte de Bejar supongo que podemos deducir que vienes o bien de parte de los Kurii o bien de los Reyes Sacerdotes.
Miré de reojo a los dos negros que permanecían cerca de nosotros.
—No temas— dijo Msaliti— mis askaris no entienden ni hablan goreano.
La palabra askari se utilizaba en el interior para designar a los «soldados» o «guardias».
—Independientemente del bando en que esté— dije— Tú tienes lo que deseamos: el anillo.
—El anillo— dijo Msaliti— no debe volver a los Reyes Sacerdotes. Debe llegar a manos de los Kurii.
—Cuando nos volvamos a ver— dije— traeré conmigo el anillo falso que será llevado al Sardar.
—Es de los nuestros— dijo Msaliti— Ningún agente de los Reyes Sacerdotes querría llevar el anillo al Sardar.
Esto confirmaba las suposiciones de Samos: que el falso anillo comportaba una amenaza y un peligro.
—Entonces tú— dije a Shaba— como agente de los Reyes Sacerdotes, llevarás el falso anillo al Sardar.
—¿No te parece que ya es un poco tarde para esto?— pregunto Shaba.
—Debemos intentarlo.
—Ése es el plan— dijo Msaliti gravemente.
—No pareces alguien que pudiera servir a los Kur-dijo Shaba sonriendo.
—Y tú no pareces alguien que pudiera traicionar a los Reyes Sacerdotes— contesté.
—¡Ah! ¡Cuán sutil y complicada es la naturaleza del hombre!
—¿Cómo nos encontraste aquí?— preguntó la chica morena.
—Te siguió a tí, estúpida— dijo Msaliti— ¿Por qué crees que trabajaste una noche más en la taberna de Pembe?
—¿Cómo supísteis que estaba en el tejado?— pregunté— Los askaris me esperaban.
—Es un viejo truco de Schendi— dijo Shaba— Mira allí arriba.
¿Ves aquellas diminutas cuerdas, aquellos pequeños hilos?
—Sí— dije.
Había unos finos hilos de unos treinta centímetros colgando del techo. Al final de los hilos colgaban unas diminutas piezas redondas.
—Es bastante corriente que los ladrones entren por los conductos del aire— dijo Shaba— Eso que cuelga de los hilos son guisantes secos. Los cuelgan en determinadas partes del tejado. A causa del movimiento y la presión del tejado los guisantes caen y así puede saberse si hay o ha habido alguien.
—Es una precaución muy silenciosa— dije.
—¿Por qué no me dijisteis que me seguían?— preguntó la chica morena.
—¡Silencio!— dijo Msaliti.
—Conseguiste eludirme brillantemente en la taberna de Pembe, el Kailiauk de Oro— dije a Msaliti— Fue un intercambio de chicas muy ingenioso.
Se encogió de hombros y sonrió.
—Fue necesario, por supuesto, la ayuda de Shaba y el anillo— dijo.
—Llevaste a la chica a la taberna y la cubriste con tu aba.
Shaba, bajo el efecto invisible del anillo, drogó el paga que bebí y cuando me distraje, se llevó a la chica y esta otra se introdujo bajo el aba tal y como habías planeado.
—Sí— dijo Shaba.
—Y yo no pude seguiros por los resultados del veneno que bebí.
—La droga— aclaró Shaba— era una simple combinación de sajel, que produce pústulas, y de gieron. Juntos reproducen superficialmente los síntomas de la peste de Bazi.
—Pude ser asesinado por la multitud— dije.
—Difícilmente alguien se hubiera acercado a ti con aquel aspecto. Además, si te hubiéramos querido matar hubiera sido suficiente con administrarte kanda en el paga.
—Es cierto— dije.
—Sólo queríamos estar seguros de que no te pondrías en contacto con nosotros antes de que decidiéramos lo que íbamos a hacer. No sabíamos quién eras. Queríamos interrogar primero a la esclava. Quizás no hubiera sido necesario contactar contigo para nada.
—Si no hubiera encontrado vuestro cuartel hoy— dije— vosotros hubierais contactado conmigo.
—Por supuesto, mañana. Pero supusimos que nos encontrarías esta noche. Pensamos que descubrirías el papel de la chica en el asunto y que intentarías utilizarla como guía hacia nosotros. Y eso quedó confirmado cuando fuiste a ver a Kipofu.
—Estabas allí.
—Bajo la invisibilidad del anillo, pero no pude acercarme tanto como deseaba. Kipofu tiene los sentidos extremadamente desarrollados. Cuando descubristeis mi presencia abandoné el lugar.
—¿Cuánto tiempo hace que sabéis que estoy en Schendi?
—Desde que llegó el Palmas de Schendi. Al principio, no estábamos seguros de que tu llegada no fuera una coincidencia. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que no era así. Apareciste en el mercado de Uchafu. Seguiste a Msaliti desde el mercado. Esperaste en el Kailiauk de Oro.
—Me habéis estado siguiendo desde que llegué a Schendi.
—Sí. De vez en cuando.
—Entonces sabéis dónde me hospedo ahora— dije— Dónde me dirigí cuando abandoné la Cueva de Schendi.
Había alquilado una gran habitación en una planta baja.
Había encontrado aquel lugar después de recorrer las calles de Schendi cubierto con el aba de Msaliti que había cogido de la taberna para que no se viera mi cara y cargando a Sasi en mis hombros enrollada en una manta atada con unas cuerdas.
La mujer libre me alquiló la habitación sin hacerme preguntas.
—Cambiaste de alojamiento muy rápido— dijo Shaba— En el tiempo que tardé en traer a la rubia esclava aquí y volver a la Cueva de Schendi, tú ya no estabas.
—Entiendo— dije. Me alegré de haber sido tan rápido.
—Pero ahora somos todos amigos.
—Sí.
—¿Cuándo traerás los cheques?
—Y el falso anillo— presionó Msaliti.
—Mañana por la noche.
—¿Prefieres moverte en la oscuridad?
—Creo que es lo conveniente.
—Muy bien. Mañana por la noche a la hora decimonovena vendrás a este lugar. Trae contigo los cheques y el anillo falso.
Yo tendré el anillo verdadero para intercambiarlo.
—Estaré aquí— prometí.
—¡Bebamos para celebrar este encuentro tan esperado!— dijo Shaba. Entonces me sonrió— Confío en que no temas beber con nosotros.
—Por supuesto que no— dije sonriendo.
—Los síntomas de la droga que tomaste en el Kailiauk de Oro debían desaparecer la mañana siguiente.
—Y así sucedió— dije.
—Querida— dijo Shaba a la chica morena— ¿Podrías servirnos paga?
Ella resopló enfadada.
—Trae paga— ordenó Msaliti— Eres el último mono entre nosotros.
—¿Por qué soy la menos importante?— preguntó ella con rabia.
En un momento, volvió a la habitación con una botella de paga de Schendi y cuatro copas. Llenó las copas con el vino.
—Perdona— dije a Shaba tomando la copa que la chica había extendido hacia mí.
Sonrió y extendió sus manos.
—Desde luego— dijo.
Los cuatro levantamos nuestras copas y brindamos.
—No he sido presentado a esta bella agente— dije, mirando a la chica morena.
—Perdona— dijo Shaba— Lo hice por precaución. No quería ser maleducado— Me miró— Tú te haces llamar Tari de Teletus, creo.
—Así es— dije— Sirve para cubrir mi auténtica identidad.
—Tari de Teletus, te presento a Lady E. Ellis.
Inclinamos nuestras cabezas a modo de saludo.
—«E», ¿es la inicial de un nombre?— le pregunté.
—Es la inicial de Evelyn pero no me gusta ese nombre. Es demasiado femenino. Llámame «E».
—Te llamaré Evelyn.
—Puedes hacer lo que desees.
—Veo que sabes cómo tratar a una mujer— dijo Shaba— Les impones tus deseos.
—¿Es Evelyn Ellis tu verdadero nombre?— le pregunté, sonriendo.
—Sí. ¿Por qué sonríes?
—Por nada— contesté.
Msaliti y Shaba también sonrieron. Me divertía pensar que la chica creía tener un nombre.
—Debo admirar la sensibilidad de los reclutadores Kur— dije— Eres muy inteligente y muy bella.
—Ha sido bien adiestrada— dijo Msaliti.
—No he sido bien adiestrada— dijo ella— He sido perfecta e intensivamente adiestrada. He sido brillantemente adiestrada. Todo ha estado controlado. Nada ha sido abandonado a la suerte para que mi papel fuera representado con eficacia. Incluso he permitido que me pusieran un arnés.
—Quisiera ver más pruebas de tu aprendizaje— dije— No hay paga en mi copa.
Alcanzó la botella para rellenarme la copa.
—No— dije.
Me miró.
—¿No te enseñaron a servir paga como una esclava de una taberna?
—Por supuesto.
—Quiero verlo.
—De acuerdo— dijo. Retrocedió llevándose la botella y la copa. En la mayoría de las tabernas de paga, no se lleva la botella a la mesa, el vino es servido copa a copa por la esclava.
La copa es llenada en el mostrador. Rellenó la copa y la dejó tras ella. Devolvió la botella a la mesa y fue en busca de la copa. La levantó con las dos manos.
—¡Déjala!— le ordené.
Lo hizo, mirándome confundida.
—Llevas una vestidura extraña para ser la esclava de una taberna de paga— le dije.
—¿Quieres que me vista con la seda amarilla?— preguntó secamente.
—No. En muchas tabernas goreanas las esclavas sirven el paga desnudas. Quiero ver cómo lo haces.
—Bien— dijo ella, furiosa.
Se descalzó. Se quitó los pantalones ajustados y la blusa. Se deshizo del sujetador. Estaba furiosa pero pude apreciar, como apreciaron los demás, que desprendía sexualidad.
Estaba desnuda ante hombres vestidos. Esto puede resultar estimulante para una mujer.
—Espera— dijo Msaliti— Es necesario algo más para completar el efecto.
Abandonó la habitación y en un instante volvió con el arnés.
Msaliti encerró su cuello en el arnés por su espalda. Vi cómo guardaba la llave en su bolsa. Imaginé que no se lo quitarían pronto. Msaliti se unió a nosotros a la mesa. La chica permanecía ante nosotros.
—¿Aprueban mis amos mi apariencia?— preguntó.
—Sírvenos paga, esclava— dijo Msaliti.
Ella se tensó. Luego sonrió.
—Sí, amo.
Me ofreció la copa. Se sentó sobre los talones con las rodillas abiertas y extendió sus brazos hacia mí, con la copa entre sus manos.
—¿No te has olvidado de besar la copa?— le pregunté.
La acercó hacia sus labios y la besó.
—¿Es así como besa una esclava la copa de su amo?
Volvió a acercarla a sus labios y la besó suavemente, lentamente. Vi cómo un temblor sutil se apoderaba de su cuerpo. Pensé que por primera vez comprendía lo que podía ser besar la copa de un amo. Se sentó sobre sus talones, las rodillas abiertas y extendiendo sus brazos con la copa entre sus manos me la ofreció de nuevo.
—Deberías tener la cabeja baja, entre tus brazos— dije. Bajó la cabeza. Un nuevo temblor recorrió su cuerpo. Había bajado la cabeza ante un hombre.
—Tu paga, amo— dijo.
—¿No conoces otras frases de ofrecimiento?
Ella tembló al ofrecerme el paga de nuevo.
—Soy Evelyn— dijo— Te sirvo desnuda y encadenada.
Llévame más tarde a la alcoba. Te suplico que me enseñes mi esclavitud.
Entonces tomé el paga.
—Puedes servir a los demás— le dije.
—La hiciste servir bien— dijo Shaba.
La chica temblaba pero retomó la compostura. Sirvió el paga como una esclava, desnuda. Observé la técnica. Imaginé que podría sobrevivir en una taberna de paga. Cuando acabó de servir a Shaba se incorporó y se acercó a la mesa donde su copa reposaba sobre la mesa. La alcanzó, pero Msaliti la retiró para que no pudiera cogerla. Le miró, desconcertada.
—¿Beben las esclavas paga con sus maestros?— le preguntó.
Ella rió.
—¡Desde luego que no!— dijo.
—Podrías ser fustigada por esto.
—Sí, es cierto— La chica sonrió. Se dirigió hacia donde había caído su ropa en el suelo. Se agachó para recogerlas y vestirse de nuevo.
—No te vistas— le ordenó Msaliti.
—¿Por qué no?
—Arrodíllate allí— le dijo señalando un rincón a cierta distancia de la mesa.
—¿Por qué?
—¡Allí!
Se arrodilló sin acabar de entender. Era justo el lugar donde se arrodilla una esclava. Lo suficiente cerca como para servir a la más mínima señal y lo suficiente lejos como para no molestar.
—Llegó la hora, querida, de que vuelvas a la taberna de Pembe.
—¡No! Me dijiste que hoy era la última noche que simulaba trabajar allí.
—Lo era. Y hoy será la primera noche que trabajes de verdad.
—No te entiendo.
Se levantó furiosa y se dirigió a la pequeña habitación pero los dos askaris le bloquearon el camino. Se volvió encarándose a nosotros.
—Me gustaría que me dieras la llave para sacarme este... este arnés— dijo, señalándolo.
—Aquí la tengo— dijo Msaliti mostrando la llave que un momento antes había extraído de su bolsa.
Ella se acercó a nosotros.
—No te acerques más sin permiso— dijo Msaliti.
Se paró a unos dos metros de la mesa.
—¡Arrodíllate!
—No te entiendo— dijo la chica.
—¡Arrodíllate!
Ella se arrodilló.
—¡Dame la llave!— dijo.
—¿De quién es el arnés que llevas?— preguntó Msaliti.
—De Pembe.
—Entonces, es él quien debe decidir si quiere quitártelo o no y cuándo.
—¿Qué estás diciendo?
—¿Sois todas las mujeres de tu antiguo mundo tan obtusas como tu?— preguntó el hombre.
—¿A qué te refieres con mi «antiguo mundo»?
—Exactamente a lo que he dicho. Ese mundo al que pertenecías. Seguro que comprenderás que tu mundo ahora es Gor y sólo Gor.
—¡No!
—Eres una esclava goreana.
—¡No!— gritó ella. Se puso en pie y corrió hacia la puerta pero los dos askaris le cerraron el paso y la obligaron a arrodillarse de nuevo ante nosotros.
—¡Quítamelo!— dijo súbitamente la chica peleando con el arnés— ¡Quítamelo!
Msaliti se dirigió brevemente a los askaris en la lengua que sólo ellos conocían. Levantaron a la chica por los brazos y la llevaron a un rincón de la habitación. La arrodillaron de cara a la pared. La encadenaron a una de las cuatro argollas que había en la pared, la que estaba más distanciada de aquella en la que estaba atada la esclava rubia. Msaliti, en pie, alejándose de la mesa, blandió el látigo.
—¡No soy una esclava!— dijo la chica.
—Fuiste una esclava desde el momento en que te pusimos el arnés, pero tú no te diste cuenta.
—¡No! ¡No!— gritó— ¡He cumplido bien mi misión!
—¡Sí! Pero no te necesitamos más.
—¡Soy vuestra camarada!
—Nunca fuiste más que nuestra esclava, estúpida blanca.
—¡No me pegues!
—Prepárate a ser fustigada como lo que eres, una esclava.
—No temo al látigo— dijo entonces, la chica.
—¿Lo has probado alguna vez?— le preguntó Msaliti.
—No.
—Seguro que te parecerá una experiencia muy interesante.
—No soy una de esas chicas que al toque de un látigo se retuerce! y besan los pies de quien las pega.
—Espera a mostrarte tan valiente cuando lo hayas sentido.
La chica se tensó preparándose para recibir el golpe. Sus ojo estaban muy abiertos. Se agarró a la argolla con sus pequeña manos. Entonces cayó sobre ella, una vez, el látigo goreano de esclava. Observé en sus grandes ojos la mirada salvaje, asustada, incrédula. Entonces, cerró los ojos, las lágrimas brotaban de sus párpados, humedeciendo sus pestañas y mejillas. Los nudillos blancos agarraban con fuerza la argolla.
—No— susurró— No me golpees otra vez.
Entonces el segundo golpe cayó sobre su espalda y ella lanzó un grito desesperado, medio apoyada en la pared, arañándola, la cara apretada al muro. Su cuerpo dolorido por el primer golpe había recibido el segundo como un eco.
—¡Ya basta!— gritó llorando y gimiendo— ¡Ya basta! ¡Haré lo que quieras!
Msaliti comenzó a golpearla de nuevo.
—¡No, amo!— gritó ella, atada a la argolla, retorciéndose.
Pero Msaliti no paró y la golpeó brevemente pero con decisión y severidad. Evelyn había sentido lo que significaba el látigo. Msaliti después de golpearla doce o catorce veces más bajó el látigo y habló con sus askaris. Desataron su muñeca izquierda de la argolla y ella cayó boca abajo llorando.
—¡A mis pies!— dijo Msaliti.
Ella gateó hasta sus pies y los besó.
—Sí, amo— dijo.
Msaliti habló con los askaris y le dio a uno de ellos la llave del arnés.
—Hace algunos días acordamos con Pembe tu compra. Hoy te entregaremos a él.
—¡Sí, amo!— dijo ella.
—Parece ser que le gustas bastante. Cree que llegarás ser a una buena esclava en su taberna de paga. No sé si es cierto o no.
De todas formas, si yo estuviera en tu lugar, me esforzaría al máximo. Pembe es un hombre de poca paciencia. Ha dejado a más de una chica sin pies ni manos.
Ella palideció.
Los askaris empujaron a la esclava fuera de nuestra presencia y de la habitación. En la antesala uno de ellos recuperó el pedazo de seda amarilla que la chica había vestido y la ató a su arnés. Ella nos miró asustada mientras la empujaban hacia la puerta para abandonar el edificio. Me puse en pie cerca de la mesa.
—Os veré mañana por la noche— dije.
—Trae contigo el falso anillo y los cheques— dijo Shaba.
—Y tú no olvides de traer el verdadero anillo— le dije.
—Lo tendré conmigo— aseguró Shaba.
No lo dudé ni por un momento.
Msaliti, en un rincón de la habitación, había comenzado a convertirse en el mendigo. Ya se había colocado la joroba y estaba ajusfando las tiras de piel a su cintura. Estaba ante el espejo con la pasta y el ocre para maquillarse y simular la cicatriz.
—¿Qué vais a hacer con esta esclava?— pregunté, señalando a la rubia.
Msaliti se encogió de hombros.
—Ya no nos es útil— dijo.
—¿Cuánto pagaste a Uchafu por ella?— inquirí.
—Cinco tarskos de plata.
—Te daré seis— le dije.
—Es una esclava ardiente— admitió Msaliti.
—¿Le has hecho pasar la prueba de la violación?
—No. Sólo la caricia del propietario.
—Esa prueba es muy de fiar— le dije.
—Tomaré los seis tarskos que me ofreces, si es que hablabas en serio— dijo Msaliti.
Le di los seis tarskos. Ahora ella era mía.
Msaliti, completamente disfrazado, se inclinó hacia la chica, la desató de la argolla de la pared y desató también sus tobillos, arrojándola desnuda con los ojos vendados a mis pies. Ella permaneció acurrucada ante mí, asustada.
—Ahora me perteneces— le dije.
Ella levantó sus manos para retirar la venda de sus ojos.
—No toques la venda.
—Sí, amo— dijo. Sus labios temblaban.
—No le quites la venda de los ojos hasta que estés lejos de aquí— dijo Msaliti.
—De acuerdo— contesté. Msaliti no quería que ella supiera el camino para llegar a aquel lugar.
—¡Hasta mañana!— dijo Msaliti saludando con la mano y marchándose.
—Ahora estamos solos— dije a Shaba. Por supuesto, la presencia de la chica no contaba, era una simple esclava.
—Sí— dijo Shaba, poniéndose de pie.
Medí la distancia que nos separaba.
—¿Quién eres tú, en realidad?— me preguntó.
—Creo que llevas el anillo contigo. Difícilmente lo dejarías en ninguna parte.
—Eres muy astuto— dijo. Levantó su mano izquierda en cuyo dedo anular llevaba un gran anillo. Dobló la mano y con el pulgar presionó un dispositivo. El pequeño colmillo que lo adornaba quedó abierto.
—¿Llevas kanda ahí dentro?— pregunté.
—Sí.
—De poco te servirá si no consigues golpearme con él.
—Bastará con un simple rasguño.
Metió la mano derecha en su túnica y en un instante, tras un pequeño remolino, desapareció. Había activado el campo de desviación de la luz que lo convertía en invisible.
—Mañana— le dije— traeré los cheques y el anillo falso.
—Perfecto. Creo que empezamos a entendernos bien.
Me volví y tomando a la esclava por el brazo, abandoné la habitación.
9
SHABA NOS TIENDE UNA TRAMPA
—Llegas tarde— dijo Msaliti— Ha pasado la hora decimonovena. ¿Qué ha ocurrido?
—Me entretuvieron.
—¿Has traído los cheques?
—Sí, los he traído— contesté.
Msaliti estaba nervioso. Me hizo entrar desde la calle a la pequeña antesala sórdida qu conducía a la habitación en la que habíamos negociado la noche anterior.
—¿Ha llegado Shaba?— pregunté.
—No— contestó.
—¿Entonces qué importa que haya llegado tarde?
—¡Dame los cheques!— me ordenó— ¡Y el anillo!
—No— dije. Entré en la habitación en la que habíamos estado ayer— ¿Dónde están los askaris?— pregunté al no verlos.
—Están en otra parte.
—La habitación parecía más atrayente ayer, con las dos esclavas.
Msaliti y yo nos sentamos con las piernas cruzadas cerca de tu mesita. Inicié la conversación.
—Ayer por la noche, al salir de aquí, hice una visita a la taberna de Pembe. Hice uso de la esclava que antaño fue Evelyn Ellis. No lo hace mal, como esclava.
—Es frígida— contestó Msaliti.
—Tonterías. La pobre chica es paga caliente.
—Me sorprende.
—No puede evitarlo— dije.
—¡Patético!
—Tan sólo tuve que encadenarla y enseñarle a hablar y a besar el látigo.
—¡Excelente!— exclamó Msaliti.
—Pareces distraído.
—¿Por qué no me das los cheques y el anillo?
—Mis órdenes son intercambiarlos con Shaba por el auténtico anillo— contesté.
—¿A quién devolverás el anillo?
—A Belisarius, en Cos.
—¿Sabes dónde vive?
—Por supuesto que no. Alguien se pondrá en contacto conmigo.
—¿Dónde tendrá lugar el encuentro?— preguntó Msaliti, escrutándome con la mirada.
—En el Chatka y Curia, en Cos.
—¿Quién es el amo del Chatka y Curia?
—Aurelion de Cos.
—Sí.
—No temas. Haré todo lo posible para que el anillo llegue a las autoridades competentes.
Msaliti asintió. Yo sonreí.
—¿Por qué quieres el anillo?— pregunté.
—Para asegurarme de que sea devuelto a las bestias. No les agradaría que se perdiera de nuevo.
—Tu preocupación por su causa es encomiable— comenté.
—Serían capaces de trocearme.
—Lo entiendo. A mí tampoco me gustaría acabar así.
—Pareces de buen humor— dijo Msaliti.
—Tú también deberías estarlo. Pronto va a terminar todo este asunto.
—Eso espero.
—¿Tanto temes a las bestias?— le pregunté.
—Esto está durando demasiado y temo que ellas mismas vengan a por el anillo.
—Pero me han enviado a mí para recogerlo.
—Ni siquiera te conozco— dijo Msaliti.
—Yo tampoco te conozco a tí.
—No me fío de Shaba— dijo Msaliti.
—Estoy convencido de que él tampoco se fía de nosotros. Por lo menos, nosotros confiamos el uno en el otro.
Msaliti golpeó la mesa con la punta de los dedos.
—¿Estás seguro de que estamos solos?— pregunté.
—Por supuesto, nadie ha entrado. Los askaris estuvieron vigilando la puerta hasta que yo llegué.
—Veo que se olvidaron de reemplazar los guisantes que cayeron ayer tras mi peregrinaje por el tejado.
—Sí que los han reemplazado— dijo Msaliti.
—Entonces yo no estaría tan seguro de que estamos solos— dije Msaliti miró rápidamente hacia arriba y vio que algunos guisantes habían caído.
—Además la reja no está en su lugar.
—Eres muy observador— dijo Shaba apareciendo súbitamente. Msaliti se tambaleó y retrocedió hacia atrás.
Habíamos visto un destello de luz y apareció Shaba, que se sentí tranquilamente entre nosotros.
—No creí que llegaras tan tarde— le dije— Pensaba que eras más puntual.
—Fuiste tú quien llegó tarde— replicó.
—Sí, lo siento. Me entretuvieron.
—¿Era bonita?— preguntó Shaba.
Asentí.
—Nos reúnen aquí asuntos de gran importancia— interrumpí a Msaliti— Si me lo permitís me gustaría que los tratáramos.
—Tengo entendido que has traído los cheques y el falso anillo— me dijo Shaba.
—Sí— dije poniendo los cheques sobre la mesa.
—Y el anillo, ¿dónde está?— preguntó Msaliti.
—Lo tengo— dije.
Shaba estudió cuidadosamente los cheques tomándose algo de tiempo.
—Parece que están en orden— dijo.
—¿Puedo verlos?— inquirió Msaliti.
—¿No confías en nuestro fornido correo?— le preguntó Shaba tendiéndole los cheques.
—Confío en cuanta menos gente, mejor— Examinó los cheques detenidamente y los devolvió a Shaba— Conozco los sellos y las firmas. Son auténticos.
—Valen veinte mil tarcs de oro— dije.
—Hazlos efectivos antes de llevar el anillo falso al Sardar— dijo Msaliti.
—¿Y si decido no llevarlo?— preguntó Shaba.
—Las bestias no tienen compasión con los traidores.
—Es lógico— dijo Shaba.
—Podréis hacerlos efectivos en los bancos por la mañana— dije— Podréis verificar los cheques y retirar el dinero o depositarlo de nuevo si lo deseáis.
—Kunguni, el mendigo— dijo Msaliti— no puede entrar en los edificios de la Calle de las Monedas de Schendi.
—Entonces entra como Msaliti.
—No digas tonterías— dijo Msaliti, riendo.
No entendí su comentario.
—Si los cheques no son verdaderos no llevaré el anillo al Sardar— dijo Shaba.
—Recuerda— dijo Msaliti— no presionar el dispositivo del anillo falso. Deben hacerlo en el Sardar.
Se me erizó el cabello de la nuca. Mis sospechas eran ciertas:
el falso anillo era altamente peligroso. Shaba guardó los cheques entre los pliegues de su túnica. De su cuello estiró una larga cadena fina que estaba escondida entre sus ropas.
La abrió. Observé el anillo auténtico colgando de ella. Mi corazón palpitaba con fuerza. Shaba extendió su mano.
—¡Me, das el falso anillo?— dijo.
—Creo que no tiene mucho sentido que lleves el falso anillo al Sardar. Sin duda, el retraso les habrá hecho sospechar.
Era cierto. No deseaba, por razones personales, que Shaba entregara el anillo en el Sardar. Respetaba las exploraciones que había concluido en Gor. Sabía que era un hombre inteligente y valiente. Era un traidor, sí, pero había algo en él que me agradaba. No tenía ningún interés particular por verle sujeto a los castigos que los Reyes Sacerdotes pudieran aplicarle. Estaba convencido de que si se empeñaban en el caso podían llegar a ser tan o más ingeniosos que los Kurii.
Tal vez sería mejor que lo asesinara. Lo haría rápido, con clemencia.
—El anillo, por favor— repitió Shaba.
—¡Dale el anillo!— dijo Msaliti.
Entregué a Shaba el anillo falso, que colocó en la cadena.
—¿No había doce hilos colgando del tejado?— preguntó.
Msaliti se volvió rápidamente y lo examinó.
—No lo sé. ¿Hay más ahora?
Yo no retiré la vista de Shaba.
—Había doce— dije.
—Ahora hay doce— dijo Msaliti, contando.
—Sí— afirmé.
—Debo felicitarte— dijo Shaba— Tienes unas dotes de observación dignas de un escriba...o de un guerrero.
Sacó el otro anillo de la cadena y me lo tendió. Los geógrafos y los cartógrafos son, por supuesto, miembros de la Casta de los Escribas. Recibí en mi mano el anillo que originalmente colgaba de la cadena. Shaba se ató de nuevo la cadena al cuello con el falso anillo. Se puso de pie al igual que nosotros.
—Parto de Schendi esta misma noche— dijo.
—Yo también. Me he demorado demasiado aquí— dijo Msaliti.
—Es mejor que no noten tu ausencia.
—No— contestó Msaliti.
No comprendí estos comentarios.
—Os deseo lo mejor, camaradas de traición— se despidió Shaba.
—Igualmente— contestamos mientras se alejaba.
—Dame el anillo— dijo Msaliti.
—Lo guardaré yo— repuse.
—¡Dámelo!
—No— Miré el anillo. Lo giré en mi mano. Deseaba ver la diminuta rascadura por la que podría identificar el anillo Tahari. Lo examiné nerviosamente. Sentí una sacudida— ¡Deten a Shaba!— grité— ¡Éste no es el anillo!
—Ha desaparecido— dijo Msaliti— Éste es el anillo que llevaba en la cadena.
—Pero no es el anillo invisible— dije tristemente.
Me había engañado. Shaba era un hombre brillante. La noche anterior nos había hecho creer que el anillo que colgaba de su cadena era el de la invisibilidad y luego lo había sustituido por otro. Pensé que había intentado distraernos con el simple truco de los hilos del tejado.
Yo no me había distraído, no había apartado mi vista del anillo. Además, me había cerciorado de que durante el intercambio el anillo que me daba era el que originalmente colgaba de la cadena y no el falso que yo le había entregado previamente. Shaba había cambiado los anillos antes de llegar al lugar de reunión. Mi concentración por prevenir cualquier engaño me había cegado tontamente, impidiéndome imaginar que el anillo que Shaba llevaba colgado de su cadena no era el auténtico. Msaliti parecía descompuesto. Le di el anillo. Shaba tenía pues, el auténtico anillo Tahari y el falso anillo que los Kur querían hacer llegar al Sardar.
—¿Cómo sabes que no es el auténtico?— preguntó Msaliti— Seguramente te habrán enseñado a identificar el verdadero.
—No.
La copia estaba muy bien hecha. Al borde de la placa de plata había también una diminuta rascadura. Era muy parecida, pero no idéntica a la que yo recordaba del Tahari. El joyero que lo había duplicado había fallado en la profundidad e inclinación de la hendidura.
—Parece el auténtico— le dije— Es grande, de oro, lleva una placa rectangular de plata y tiene un dispositivo.
—Sí, sí— apremió Msaliti.
—Pero mira aquí. ¿Ves la rascadura?
—La veo.
—El anillo auténtico, según mis informaciones, no tiene ninguna marca distintiva. Es supuestamente perfecto. Si hubiera sido rascado, me habrían informado, pues tal señal haría fácil su identificad —¡Eres un estúpido! Seguro que fue Shaba quien lo rascó.
—¿Tratarías un objeto tan valioso sin ningún cuidado?
Msaliti examinó al anillo. Me miró y presionó el dispositivo.
No ocurrió nada. Chilló con rabia apretando el anillo en su puño.
—¡Te han engañado!— gritó.
—¡Nos han engañado!— le corregí.
—Entonces, Shaba tiene el anillo inmaculado.
—Así es. Debes apostar hombres en la Calle de las Monedas.
Debemos permitir que Shaba haga efectivos los cheques que posee.
—Seguramente ya habrá previsto que lo hagamos— dijo Msalit— No está loco. ¿Cómo piensa conseguir el oro?.
—Es un hombre inteligente, brillante. Sin duda ya se ha anticipado a nuestro movimiento. Me pregunto cómo piensa obtenerlo.
Msaliti me miró furioso.
—Debe tener un plan— dije.
—Me voy— dijo Msaliti.
—Imagino que antes querrás disfrazarte.
—Ya no necesito el disfraz.
—¿Qué vas a hacer?
—Debo actuar rápidamente. Hay que encontrar a Shaba —¿Cómo puedo ayudarte?— pregunté.
—Yo me ocuparé de todo de ahora en adelante. No te preocupes por nada.
Se colocó un aba bordado por encima de los hombros y puños y abandonó la habitación.
—¡Espera!— grité.
Le seguí, enfadado. Tan pronto crucé el dintel que separaba la antesala de la calle sentí unos brazos aprisionando mis hombro. Había una docena de hombres esperando a ambos lados de la puerta. Seis o siete eran askaris y entre ellos estaban los dos tipos enormes que había visto la noche anterior. El resto eran guardias de Schendi. Había además un oficial del Consejo de Comerciantes de Schendi.
—¿Es éste el hombre?— preguntó el oficial.
—Éste es— contestó Msaliti— Dice llamarse Tari de Teletus pero no podrá probarlo.
—¿Qué ocurre?— grité, luchando por deshacerme de los hombres que me agarraban. Noté el filo de dos dagas presionando mi espalda por encima de la túnica. Dejé de luchar sintiendo las puntas en mi carne. Me pusieron las manos a la espalda y las ataron.
—Estos hombres me esperaban— dije a Msaliti.
—Por supuesto— dijo él.
—Ya veo que habías determinado ser tú, en cualquier caso, quien devolviera el anillo a las autoridades competentes— observé.
—Así me verán con mejores ojos.
—¿Y qué pasará conmigo?— pregunté.
Se encogió de hombros.
—¿Quién sabe?
—Tú eres un oficial de Schendi— dije al hombre a cargo de los guardias— Exijo que me liberes.
—Aquí está el documento— dijo Msaliti al oficial.
El oficial tomó el documento y lo examinó. Luego me miró.
—¿Eres tú el que se hace llamar Tari de Teletus?— me preguntó.
—Sí— contesté.
El oficial guardó el documento en su túnica.
—No hay lugar en Schendi para los criminales vagabundos.
—Mira en mi cartera— dije—. Verás que no soy un vagabundo.
Arrancaron la cartera de mi cinturón. El oficial dejó caer en sus manos piezas de oro y tarskos de plata.
—¿Lo ves?
—Llegó a Schendi vestido como un metalista— dijo Msaliti— Y ahora viste como un peletero. ¿Quién lleva consigo tanto dinero?
—Sin duda es un ladrón, un fugitivo— dijo el oficial.
—La leva de trabajadores impuesta a Schendi partirá por la mañana— dijo Msaliti— Tal vez este individuo pueda ocupar el lugar de algún honrado ciudadano de Schendi.
—¿Lo crees adecuado?— preguntó el oficial —Sí.
—Estupendo.
Me ataron dos cuerdas al cuello.
—Esto no es justo— dije.
—Son tiempos difíciles— dijo el oficial— Y Schendi lucha por su supervivencia.
Saludó con la mano a Msaliti y abandonó el lugar llevando sus guardias.
—¿Dónde me lleváis?— pregunté.
—Hacia el interior— dijo.
—Tuviste el apoyo del Consejo de Schendi. Alguien importante ha debido ordenar esto.
—Sí— dijo Msaliti.
—¿Quién?
—Yo.
Le miré desconcertado.
—Sin duda sabes quién soy.
—No— dije.
—Soy Msaliti— dijo.
—Y tú, ¿quién eres?
—Pensé que todos lo sabían— dijo— Soy el gran wazir de Huruma.
10
K ISU
—¡Hacia atrás!— grité, golpeando con la pala, cortando el hilo del animal que lanzó un agudo chillido.
El ruido es increíblemente agudo cuando se está cerca de él.
Vi su puntiaguda lengua. Las mandíbulas se distendieron.
Había conseguido presionar con mi pie la mandíbula inferior de la bestia y con la ayuda de la pala abrí sus fauces, liberar desgarrada pierna de Ayari quien, sangrando, trepó para permanecer fuera de su alcance. Había sentido el tirón de su cadena en mi arnés. Golpeé con la pala contra los dientes del animal, empujé hacia atrás, gritando.
Otros hombres, a la derecha de Ayari y a mi izquierda, gritaron y le golpearon con sus palas. Con los ojos enrojecidos de rabia retrocedió, retorciéndose y chapoteando en el agua con sus obesas zarpas. Agitó su gigante cola alcanzando a un hombre y lanzándolo a varios metros de distancia. El agua me cubría hasta los muslos. Le empujé de con la pala. Los párpados transparentes de la bestia se abrieron y cerraron.
Chilló de nuevo, su lengua empapada de la sangre de Ayari.
—¡Atrás!— gritó el askari, en el lenguaje del interior, arremetiendo con su antorcha contra el morro de la bestia.
Rugió de dolor. Luego batiendo violentamente la cola y retorciéndose y silbando, retrocedió hacia las aguas menos profundas. Vi sus ojos y su morro con el hocico abierto a nivel del agua.
—¡Fuera, fuera!— gritó el askari en su propia lengua, blandiendo su antorcha.
Otro askari a su lado, armado con una lanza que sujetaba con las dos manos, gritó también, dispuesto a ayudar a su compañero. Curiosamente, este incidente no afectó mucho el curso del trabajo en la zona. Desde donde estaba podía observar cientos de hombres, entre trabajadores y askaris, y balsas, algunas cargadas con provisiones, herramientas y troncos. Otras estaban cargadas con barro y tierra que habíamos dragado del pantanoso terreno, barro y tierra que sería utilizado para drenar el área donde estábamos trabajando para más tarde, cavar el canal que necesitaban.
—¿Te encuentras bien?— preguntó el askari.
Ayari auyentó las moscas de alrededor de su cabeza.
—Estoy mareado— dijo.
Había sangre en el agua alrededor de su pierna.
—¡Vuelve al trabajo!— ordenó el askari.
—Te has escapado por poco— dije a Ayari, mientras él saltaba dentro del agua.
—¿Puedes trabajar?— le preguntó el askari.
Las piernas de Ayari parecían doblarse y casi cayó al agua.
—No puedo mantenerme en pie— dijo.
Le agarré.
—Suerte que estoy en la cadena de los criminales— sonrió Ayari— Nunca antes me había complacido tanto mi profesión.
Si no hubiera estado encadenado, el animal me habría arrastrado con él.
Ayari era de Schendi, un ladrón. Formaba parte de la leva de trabajadores que Bila Huruma había impuesto a la ciudad.
Ésta se aprovechaba de tales levas para deshacerse de sus ciudadanos más indeseables. Supongo que no se le podía culpar por ello. Ayari, por supuesto, hablaba el goreano. Por suerte para mí también hablaba la lengua de la corte de Bila Huruma. Su padre, muchos años atrás, había huido hacia un poblado del interior, Nyuki, conocido por su miel, a la orilla Norte del lago Ushindi, acusado de haber robado varios melones de la parcela del cacique del lugar. Volvió al cabo de cinco años para comprar a su madre y abandonar de nuevo la ciudad. Desde entonces hablaban la lengua del interior.
—¿Puedes trabajar?— preguntó el askari de Ayari.
Podía entender estas frase simples gracias a las enseñanza Ayari. Lo que más me impresionaba de Ayari era su capacidad de entender el lenguaje de los tambores, aunque se dice que no es difícil para aquel que habla la lengua del interior con fluidez. La mayoría de las notas de los tambores tienen sus análogos en sonidos de las vocales de dicha lengua.
Un mensaje transmitido medio de tambores puede llegar a cientos de pasangs de distancia en menos de un ahn.
No es necesario decir que Bila Huruma ha adoptado y mejorado esta técnica y que era de vital importa para su complejo militar o para la eficacia de la administrado su territorio. Como técnica de comunicación era claramente superior a los mensajes de humo o a los mensajes secretos transmitidos por señales luminosas que utilizaban en el Norte.
Pensé que asombroso que un reino de tal tamaño y con tal grado de sofisticación pudiera existir en el interior del ecuador de Gor. Una de las pruebas más evidentes de su competencia y de su ambición era el proyecto que se estaba llevando a cabo, en el que yo me encontré participando contra mi deseo, de intentar unir los lagos Ushir Ngao, separados por más de cuatrocientos pasangs. Un canal vía el lago Ushindi y los ríos Nyoka y Kamba, uniría el misterioso río Ua, que desembocaba en el lago Ngao, con Thassa, el mar.
Dicha unión que permitiría hacer llegar a la civilización las riqueza del interior. Riquezas que tendrían que pasar indiscutiblemente por reino de Bila Huruma.
—¿Puedes trabajar?— preguntó de nuevo el askari a Ayari.
—No— contestó él.
—Entonces debo matarte.
—Creo que me siento con muchas más fuerzas.
—Bien— dijo el askari, alejándose de nosotros acompañado que cargaba la lanza.
Rápidamente, la balsa cargada de troncos atados entre sí con lianas, en la que debíamos depositar el barro, se acercó a nuestra posición.
—¿Puedes cavar? — pregunté a Ayari.
—No.
—Yo lo haré por ti.
La mayoría de los trabajadores del canal no estaban encadenados. Eran hombres libres reclutados contra su voluntad. Las aguas que fluían del Lago Ngao se apoderaban de las grandes marismas entre el Ngao y el Ushindi. Miré a mi alrededor a los cientos de hombres que veía desde donde me encontraba.
—Este proyecto es impresionante— comenté a Ayari.
—Sin duda, debemos estar orgullosos de formar parte de tan extraordinaria empresa— dijo él.
—Supongo que sí.
—Aunque no me importaría ceder mi participación en este cometido tan noble a otros que lo merecen más que yo.
—A mí tampoco.
—¡Cavad!— gritaba el askari.
Continuamos cargando la balsa con barro.
—Nuestra única esperanza— comentó un hombre a mi izquierda, también de Schendi— son las tribus enemigas.
—¡Vaya esperanza!— dijo Ayari— Si no fuera por los askaris ya hubieran caído sobre nosotros con sus afilados cuchillos.
—Sin duda, debe haber muchas tribus en contra del canal— apunté.
—Las tribus de la región de Ngao, en la orilla Norte, causan bastantes problemas por este motivo— dijo Ayari.
—Es donde la resistencia está más organizada— dijo el hombre a mi izquierda.
—El canal es un proyecto muy caro— dije— Debe suponer un gasto muy considerable para las arcas de Bila Huruma, lo cual debe generar cierto descontento en su corte. Y algunos poblados estarán resentidos por las levas de trabajo que se les imponen.
—Schendi tampoco está de acuerdo con el proyecto— anotó Ayari.
—Tienen miedo de Bila Huruma— dije.
—Hay opiniones diferentes en Schendi— dijo el hombre a izquierda— Schendi se vería beneficiada si se concluyera el proyecto del canal.
—Es cierto— corroboró Ayari.
Oímos gritos a cierta distancia.
—¡Levántame!— dijo Ayari.
No era un hombre grande y lo cargué sobre mis hombros.
—¿Qué ocurre?— pregunté.
—Nada. Tres o cuatro hombres han hecho un ataque por sorpresa, pero han tirado sus lanzas y huído. Los askaris les persiguen.
Devolví a Ayari al agua.
—¿Han matado a alguien?— preguntó el de mi izquierda.
—No. Los trabajadores vieron a los askaris y se retiraron.
—La noche pasada mataron a diez hombres y ninguno encadenado.
—No creo que todo esto retrase la conclusión del proyecto— dije —Es cierto que eso nos deja a la merced de los atacantes.
—Sí.
—¿No podrían liberar a la cuadrilla de trabajadores y armarlos?-preguntó el de mi izquierda.
—No son de sus tribus— dijo Ayari— Tú piensas como uno Schendi y no como uno del interior— Señaló las largas filas hombres detrás de nosotros— Además, la mayoría de estos hombres están sujetos a la autoridad de Bila Huruma.
Cuando hayan acabado su turno de trabajo, volverán a sus poblados. La mayoría de ellos no tendrán que volver a trabajar aquí en dos o tres años.
—Ya— dijo el hombre disgustado.
—Hay sólo dos modos posibles para frenar a Bila Huruma:
primera, que le derrotaran y la segunda, que lo asesinaran.
—La primera es improbable— dije— dada la categoría de ejércitos y su entrenamiento.
—Existen los rebeldes de la orilla Norte del Ngao— dijo el hombre.
—¿Qué les ha hecho ser rebeldes?
—Bila Huruma, en virtud de los descubrimientos de Shaba— dijo Ayari— Ha reclamado todos los territorios de la región del Lago Ngao. Por lo tanto los que se oponen a él son rebeldes.
—Ya entiendo. A veces la habilidad política se me escapa.
—Es muy simple. Uno determina lo que quiere probar y dispone sus principios de tal manera que la conclusión que desea aparece como una consecuencia demostrable.
—Ya veo— dije.
—La lógica es tan neutral como el Cuchillo.
—¿Y la verdad?
—La verdad es más complicada— dijo Ayari.
—Creo que serías un diplomático excelente.
—He sido un charlatán toda mi vida. No creo que exista mucha diferencia entre esto y un político.
—Hace cinco días— dijo el hombre a mi izquierda— antes de que vosotros fuerais encadenados, cientos de askaris se dirigieron hacia el Este en canoas.
—¿Cuál era su objetivo?— pregunté.
—Encontrar y vencer las fuerzas rebeldes de Kisu, antiguo Mfalme de los poblados de Ukungu.
—Si lo consiguen— dijo Ayari— acabarán con la resistencia organizada contra Bila Huruma.
—¿Por que dijiste «antiguo Mfalme»?— pregunté.
—Es bien sabido que Bila Huruma ha comprado a los caciques de la región de Ukungu. En consejo han expulsado a Kisu y dado el poder a su líder, Aibu. Kisu se retiró con doscientos hombres leales a él, para continuar la lucha contra Bila Huruma.
—En el arte de la política el oro tiene a menudo, más poder que el acero— dijo Ayari complaciente.
—Debió retirarse a la jungla para continuar la lucha desde allí— apunté.
—La guerra en la jungla sólo es eficaz contra los enemigos débiles o humanos. Los débiles no tienen poder para exterminar a la población de la jungla. Los humanos no lo harían. Pero me temo que Bila Huruma ni es débil ni es humano.
—Alguien debe frenarlo— dije.
—Tal vez podría ser asesinado— comentó Ayari.
—Estará bien protegido— dijo el hombre a mi izquierda.
—Sin duda.
—Nuestra única esperanza es una victoria de las fuerzas de Kisi.
—Hace cinco días los askaris se dirigieron al Este para enfrentan a él.
—Tal vez ya haya tenido lugar la batalla.
—No— dije— Es demasiado pronto.
—¿Por qué?— preguntó Ayari.
—El ejército de Kisu es inferior en hombres— dije— Buscará con mucho cuidado el lugar y el momento adecuado para luchar.
—A menos que le fuercen.
—¿Cómo podrían forzarle?— pregunté.
—No menosprecies la eficacia de los askaris de Bila Huruma— dijo Ayari.
—Hablas de ellos como si fueran guerreros profesionales dirigidos por un general muy astuto, capaces de explorar, flanquear cortar cualquier retirada.
—¡Escuchad!— interrumpió Ayari levantando el brazo.
—Lo oigo— dije— ¿Puedes descifrarlo?
—¡Silencio!
Venía de unos dos pasangs de distancia frente a nosotros y en poco tiempo fue recogido por otra estación de tambores a cuatro pasangs de distancia tras nosotros, camino del gran palacio de Biba Huruma.
—Las fuerzas de Kisu han sido derrotadas en la batalla— dijo Ayari— Éste es el mensaje del tambor.
A nuestro alrededor los askaris izaban sus lanzas, gritando y celebrando la noticia. Tras nosotros también podía apreciarse hombres gritando con orgullo, levantando sus palas.
—¡Mirad!— señaló Ayari.
Observé la barcaza guiada por docenas de hombres encadenados, que tiraban de ella a través de las marismas.
Llevaban collares de esclavo. Estaban encadenados entre sí por el cuello, en grupos ocho o diez. Los askaris, algunos caminando por el agua y otros sobre las canoas, les flanquearon. En la proa de la barcaza habia un gran tambor sobre el que un askari batía el mensaje de la victoria con dos bastones, metódicamente, una y otra vez.
Sobre la barcaza navegaban varios askaris, la mayoría de ellos oficiales. En lugar del mástil habían colocado una cruz donde estaba encadenado un hombre. Era grande y llevaba el cuerpo tatuado. Pensé que estaba muerto, pero a medida que se acercaba la gran barcaza, ví cómo se despertaba debido a los gritos y al ruido, levantando la cabeza. Tensó su cuerpo como pudo con la cabeza alta y nos contempló desde la cruz. Los askaris le señalaron con las lanzas y volviéndose hacia nosotros, gritaron.
No había duda del nombre que gritaban.
—¡Kisu! ¡Kisu!
—Es Kisu— dijo Ayari.
11
L OS P LANES D E M SALITI
Las esclavas envolvieron mi cuerpo con toallas.
—¡Fuera!— ordenó Msaliti, secamente.
Ellas se fueron. Sus pies descalzos corrieron silenciosamente sobre el suelo de madera de mi habitación en el gigantesco palacio de Bila Huruma.
—Estas vestiduras— dijo Msaliti, señalando sobre el lecho— levantarán sospechas en un embajador de Teletus— señaló pequeño cofre a los pies del lecho— Y estos obsequios parecen adecuados, proviniendo de alguien que está interesado en negociar un tratado comercial con Bila Huruma.
Me vestí la túnica.
—¿Por qué no pudiste detener a Shaba en los bancos de Schendy— pregunté.
—No fue a canjear los cheques.
Le miré.
—¿Tuvo miedo de hacerlo?
—Nos engañó. Firmó los cheques en favor de Bila Huruma.
Unos agentes del propio Ubar fueron a canjearlos.
—Doscientos mil tarns de oro.
—El dinero— dijo Msaliti furioso— está siendo invertido en construcción de una flota de cientos de barcos, completamente equipados y con una tripulación de cincuenta hombres cada uno. Están diseñados para ser desmontados y después volver a unir sus partes para poder navegar por lugares difíciles. Nuestro dinero, el que pagamos por el anillo, está siendo utilizado para subvencionar una expedición para explorar el río Ua.
—Una empresa arriesgada, digna de un geógrafo como Shaba y de un Ubar como Bila Huruma.
—¡Pensé que quería el dinero para él!
—Seguramente el oro le interesa menos que la gloria.
—No lo permitiré. Recuperaremos el anillo.
—Llevará mucho tiempo construir esa flota— le dije.
—Hace meses que comenzaron los trabajos.
—Tú debías haberlo sabido.
—Los trabajos se hicieron en las atarazanas de landa— explicó Msaliti— Había oído rumores sobre ese proyecto pero no sabía de qué clase de barcos se trataba, ni que nuestro Ubar estuviera implicado en la construcción. Los barcos ya navegan corriente arriba, por el Nyoka.
—Parece que Bila Huruma no confía plenamente en tí.
—Shaba ha intervenido en todo esto.
—Sin duda— corroboré.
—En estas tierras, sólo tú, Shaba y yo conocemos la existencia del anillo.
—Por lo que dices, imagino que conoces dónde se encuentra Shaba.
—Está aquí, el maldito traidor. En este palacio viviendo tranquilamente bajo la protección de Bila Huruma.
—¿Cuál es tu plan?— pregunté.
—Esta misma mañana Bila Huruma presidirá la Corte de Justicia y luego otorgará audiencias. Tú, disfrazado de embajador de Teletus, le presentarás tus obsequios. Yo hablaré. Prácticamente, ninguno de los presentes entenderá el goreano. Le diré que los detalles de tus propuestas para el tratado comercial se discutirán con el wazir competente y que serán presentados más adelante para su aprobación.
—En resumen, parecerá un intercambio de saludos oficiales entre diferentes gobiernos.
—Eso es.
—Bien, pero ¿Qué maquina tu mente?
—Shaba, como persona cercana a Bila Huruma, estará presente en la audiencia. Atacarás a Shaba y le matarás. Te haré arrestar por mis askaris. Recuperaré el anillo del cuerpo de Shaba y preparémos tu huida. Te pagaré cien tarns de oro y yo mismo iré a devolver el anillo a las bestias.
—¿Y Bila Huruma no relacionará de ninguna manera el asesii de Shaba contigo de ninguna manera?— pregunté.
—Seguramente no— contestó.
—¿Por qué no pagas a un asesino para que haga este trabajo.
—Tú eres un agente Kur y me pareces el más adecuado para hacerlo.
—Por supuesto— dije.
—Creo que puedo confiar en tí.
—¿Por qué?
—Porque ya sabes lo que es trabajar en el canal.
—Y si no coopero, me devolverás a la cadena de los criminales, ¿No es así?
—Puedo hacerlo.
—Permíteme vestirme como un Embajador de Teletus.
—Desde luego.
—¿Llevas la daga?— me susurró Msaliti.
—Sí, bajo la manga— contesté.
Se alejó de mí.
Había en la Corte unas doscientas personas, entre hombres y mujeres. Algunos de alta condición y otros plebeyos con sus causas para litigar. Además, había guardias, caciques y mensajeros. Las vestimentas eran generalmente de piel de animal. Llevaban muchas joyas de oro y plata, brazaletes y argollas de piel en los tobillos. La opulencia y colorido de la corte de Bila Huruma era impresionante. Había diferentes razas representadas, la mayoría negros. Yo era el único blanco presente. Seguramente, esta diversidad de razas suponía un reto para el gobierno de Bila Huruma. El que éste fuera tan estable, decía mucho en favor de su inteligencia y de la implacable política que aplicaba a su voluntad sin permitir oposiciones.
Cuando entré en la Corte, Bila Huruma acababa de aprobar los informes de sus oficiales en relación a la batalla contra las fuerzas de Kisu. Los oficiales presentaron a los hombres que por su valentía en la lucha, iban a ser ascendidos, y se distribuyeron anillos de oro, urnas y collares entre los elegidos.
Miré el techo cónico de ramas y hierba de la corte de Bila Huruma. Estaba a unos dos metros y medio por encima de mi cabeza. La habitación redonda tenía unos trescientos metros de diámetro. Reconocí a Shaba entre el grupo de personas cerca de Bila Hururna.
Kisu el rebelde, compareció ante el tribunal de Bila Huruma que le había obligado a arrodillarse y sentenciado a trabajar en el canal en cadena de los criminales, para que así pudiera servir a su soberano, Bila Huruma.
El siguiente en presentarse a Bila Huruma, Mwoga, embajador de los poblados de Ukungu, representante del cacique mayor Aibu, que había organizado a los caciques de kungu en contra de Kisu. Le presentó sus obsequios y le juró lealtad en nombre de los poblados de Ukungu. Además, para sellar sus lazos de amistad ofreció a Bila Huruma la hija del gran cacique Aibu, una chica llamada Tende, como compañera suya.
—¿Es bella?— preguntó Bila Huruma.
—Sí— respondió Mwoga.
Bila Huruma se encogió de hombros. Había muchas mujeres en su casa. Tenía más de doscientas compañeras y el doble de esclavas. Si el cuerpo de Tende le seducía podía engendrar en ella un heredero. Si no, podía olvidarla y mantenerla como un regalo entre sus mujeres.
—¿Puedo dirigirme a nuestro prisionero?— preguntó Mwoga.
—Sí— contestó Bila Huruma.
—¿No es Tende preciosa?
—Sí— contestó Kisu— Y es tan preciosa como fría y orgullosa.
—Porque no es una esclava. Cuando lo sea, se arrastrará suplicando complacerme.
—Es digna de ser una esclava— dijo Kisu— pues es la hija del traidor Aibu.
Bila Huruma levantó la mano.
—¡Lleváoslo!— ordenó. Kisu fue arrastrado fuera de la corte.
Entonces Msaliti apareció a mi lado y me empujó con suavidad entre la multitud.
—¡Prepárate!— susurró.
Bila Huruma y los que le rodeaban, incluido Shaba, me miraron. Shaba no dio muestras de reconocerme. Si él descubría que no era lo que parecía ser, se investigaría sobre el caso y se descubriría la existencia del anillo. Ni Shaba, ni Msaliti, ni yo mismo estábamos interesados en que el anillo cayera en manos del Ubar de esa vasta extensión ecuatorial.
Cuando estuviera cerca de Bila Huruma debería extraer la daga de la funda y asesinar a Shaba; luego sería arrestado por los askaris de Msaliti. Él debía recuperar el anillo del cuerpo de Shaba y más tarde liberarme.
—¿Vas armado?— me preguntó Msaliti, en la lengua del interior y en goreano.
—Sí. ¿Por qué?— dije complaciente descubriendo la funda en la que, bajo mi manga, guardaba la daga. Le tendí el arma.
Por un momento vi en la mirada de Msaliti una expresión de furia incontrolable. Luego asintió y la recogió, entregándosela a un askari.
Mostré a Bila Huruma la funda bajo mi manga. Estas fundas era comunes en el Tahari pero no en el interior, donde los hombres no van armados. Supuse que era una novedad muy interesante para ellos.
—Saludos, Gran Ubar y nobles ciudadanos— Sonreí a Shaba— Os traigo los saludos del Consejo de Comerciantes de Teletus, el Consejo soberano de aquella isla. Conocidos vuestra riqueza y vuestro gran proyecto, quisiéramos negociar con vosotros una red de interacción comercial con vuestro estado.
Sabemos que una vez sea concluido el canal, este reino se convertirá en un punto de unión crucial entre el Este y el Oeste. Deseamos, al igual que otras entidades comerciales como nuestras ciudades hermanas de Schendi o Bazi, pediros que permitáis que nuestros barcos y comerciantes formen parte de vuestras futuras empresas.
Msaliti hizo lo que pudo, contra su voluntad, para traducir a Bila Huruma lo que había dicho. Quise hacer tales declaraciones por diversos motivos. Primero, pensé que algunos de los negros presentes, aparte de Shaba y Msaliti, pudieran conocer el goreano. Era importante que pareciera un auténtico enviado de Teletus. En segundo lugar, pensé que sena divertido actuar como un diplomático. Raramente podía comportarme como tal y siempre me habían impresionado mucho. Deduje por las miradas de los presentes que lo que había dicho era lo usual en casos como aquél. Me complació.
En tercer lugar, me divertía desconcertar a Msaliti y hacerle hablar, cogido en sus propias redes.
Msaliti señaló al hombre que portaba el cofre con los obsequios para Bila Huruma. Éste los agradeció y fueron puestos a su lado. Se me informó, a través de Msaliti, que aceptaba los saludos de Teletas y que su wazir de Comercio hablaría conmigo en los próximos diez días. Sonreí y me incliné, tal como había visto hacer y caminando hacia atrás me aleje de su presencia.
El siguiente mensajero provenía de Bazi. Presentó a Bila Huruma cuatro arcones llenos de oro y diez esclavas negras desnudas con cadenas de oro. No me agradó. Pensé que Msaliti debía haberse preocupado más por el enviado de Teletus. El enviado de Bazi iba a ser recibido por el wazir de Comercio antes que yo.
Cuando el mensajero de Bazi se hubo retirado, se suspendió la sesión. Msaliti y yo nos quedamos solos en la gran sala.
Enfundé la daga que un askari me había devuelto después que finalizara la sesión.
—¿Por qué no mataste a Shaba?— preguntó furioso— ¡Ése era el plan!
—¡No era mi plan! ¡Era tu plan! Yo tengo uno diferente.
—Volverás ahora mismo a los canales— gritó Msaliti.
—Difícilmente. Me acabas de presentar, y te lo agradezco, como Embajador de Teletus.
Gritó con rabia.
—¿No creerías que iba a hacer lo que tu querías? Tan pronto como hubiera matado a Shaba hubieras ordenado a tus askaris que me asesinaran. Y así tendrías el camino libre hacia el anillo.
—¿Pensaste que iba a traicionarte?— preguntó.
—Por supuesto. ¿O me equivoqué?
—Estabas en lo cierto— reconoció— ¿Cuál es tu plan?
—Debemos actuar sin demora. No tenemos mucho tiempo.
Cuando me entreviste con el wazir, se dará cuenta de que no estoy versado en los asuntos comerciales de Teletus.
—¿Qué quieres hacer?
—Es muy simple. Shaba tiene el anillo. Muéstrame el camino a sus habitaciones y yo mismo iré a buscarlo esta noche.
—Él sabe que estás en el Palacio— dijo— Estará alerta.
—Entonces, envía a otro.
—Sólo Shaba, tú y yo conocemos la existencia del anillo. Y es mejor que esto quede entre nosotros.
—Exactamente— confirmé.
—Te enseñaré sus habitaciones esta noche.
—Bien.
—¿Cómo puedo saber que no me traicionarás?— preguntó Msaliti— ¿Cómo puedo saber que no desaparecerás con el anillo?
—No puedes saberlo.
—¡Oh! Esto es lo más interesante de tu plan.
—Yo lo encuentro atractivo— confesé— Si tú mismo quieres probar a encontrar el anillo en las habitaciones de Shaba, puedes hacerlo.
—Si fracaso en el intento será el fin de mi posición en la corte.
—Sin duda. Además si Shaba llega a rozarte con el anillo que lleva en el dedo, más que el fin de tu posición en la corte, será tu muerte. El anillo contiene kanda, según tengo entendido.
—No existen muchas alternativas a tu plan.
—Seguro que no confías en mí— le dije, simulando estar dolido.
—Confío en ti como en mi propio hermano.
—No sabía que tenías un hermano— comenté.
—Me traicionó— dijo Msaliti— Hice que pareciera un traidor y lo asesinaron por ello.
—Fue un error confiar en un tipo así.
—Eso es a lo que me refiero.
—¡Nos veremos esta noche!— dije.
—Bila Huruma es quien realmente se interpone entre nosotros y el anillo. Es el protector de Shaba. Si no estuviera aquí, todo sería más fácil.
—Tal vez, pero es Shaba quien posee el anillo y es a él a quien debemos buscar.
—¿Qué te pareció nuestro Ubar?— preguntó Msaliti.
—Supongo que es un gran tipo, pero apenas reparé en él.
—Tienes que haberlo visto bien desde donde estabas.
—Vi las señales externas, pero mi mente estaba más pendiente de Shaba y de tí que del propio Ubar. Le vi, pero no le presté atención.
—Tal vez sea mejor que no clavaras tu mirada en la suya.
Puede ser temible mirar el corazón de un Ubar.
—Es sabido que aquel que se sienta en un trono es la persona más solitaria del mundo— Asentí.
—¡Nos veremos esta noche!— se despidió Msaliti.
12
L OS O JOS D E U N U BAR
—¿Por qué no hay guardias?— pregunté.
—Los ha despedido esta noche— dijo Msaliti— No temas.
Entra.
—Seguro que Shaba se encuentra con otros de su casta, geógrafos de los Escribas— comenté.
—¡Entra!
—¡Déjame tu lámpara!— Msaliti sostenía una pequeña lámpara con un pequeño recipiente en el que quemaba aceite de tharlarión.
—Los askaris podrían ver las llamas a través de las paredes de la habitación— dijo— Hay muchos por aquí rondando. ¡Date prisa!
Me deslicé dentro de la habitación. Estaba totalmente a oscuras. Me apoyé contra las paredes de hierba situadas a la izquierda de la puerta. Me había explicado que el lecho se encontraba cerca del centro de la habitación. Imaginé que Shaba seguiría llevando el anillo colgado del cuello. Muy despacio, centímetro a centímetro, todos los sentidos alerta, comencé a moverme hacia el centro. Msaliti me había acompañado hasta allí sin su guardia de askaris, lo que me parecía muy sospechoso.
—Cuantos menos lo sepan, mejor— me había dicho.
Pero él no confiaba en que yo le devolviera el anillo. Creí que se haría acompañar por askaris que lanzaría contra mí para asesinarme en cuanto yo hubiera matado a Shaba y conseguido el anillo. Pero no vi ninguno. Había tenido la esperanza, y era un riesgo que Msaliti había tenido que aceptar, de poder eludir a los askaris una vez conseguido el anillo. Teniéndolo, la ventaja estaba a mi favor. Podía abandonar la habitación abriendo un agujero en cualquier parte de la pared.
Mirando atrás vi la lámpara de Msaliti ascender y descender dos veces. Me sonreí. Entendí que era una señal que hacía a sus askaris indicando que me encontraba dentro de la habitación y que podían rodearla. Pero me sorprendió el no ver todavía a ninguno de ellos. De repente oí unos pasos.
Instantáneamente me agaché y desenvainé la daga con la hoja hacia arriba en la mano izquierda, en posición de guardia, dispuesto para luchar.
Pero los pasos no se acercaron hacia mí. Estaba desconcertado. Me pareció oír a alguien trepando. En ese momento, enfrente de mí en la oscuridad, oí un espantoso grito de dolor. Un salvaje y patético chillido acompañado de gemidos. Oí cómo una uñas arañaban la superficie de madera y la caída de un cuerpo.
Me volví para abandonar la habitación, pero en la puerta me encontré con las lanzas de varios askaris. No vi a Msaliti.
Levanté mis manos, tirando el cuchillo. Varios hombres entraron con lámparas en sus manos. Vi que no estaba en la habitación de Shaba. En el centro de la estancia, sobre una plataforma alta de unos dos metros, aguantada por ocho estacas, sentado con las piernas cruzadas y desnudo, salvo por los dientes de pantera que colgaban de su cuello, no se encontraba Shaba sino el Ubar Bila Huruma.
Los hombres me agarraron de los brazos y los ataron a mi espalda por las muñecas. La habitación estaba alumbrada por las lámparas. Observé el pozo circular que había en el centro de ella. Tenía unos treinta centímetros de profundidad. Las estacas que aguantaban el lecho estaban fijadas al suelo dentro del mismo. En el pozo, con las uñas sangrando, las manos todavía aferrándose a una de las estacas que sostenían el lecho, yacía un askari. Su cuerpo estaba horriblemente retorcido y contorsionado. Su carne se había tornado negra, anaranjada, y tenía la piel hecha jirones como si fuera papel quemado. En el pozo, al lado del askari, había un cuchillo.
Alrededor de su cuerpo reptaban varios osts, diminutas serpientes ondulantes. Cada una de las serpientes tenía atadas una fina cuerda. Había ocho de esos pequeños reptiles.
Las cuerdas sujetas tras sus cabezas colgaban de la plataforma sobre la que estaba el lecho. De la plataforma colgaba también una cesta.
—¿Qué ocurre, mi Ubar?— gritó Msaliti entrando en la habitación con las ropas desordenadas como si hubiera sido despertado por el grito. No llevaba ninguna lámpara. Por las prisas no había tenido tiempo de encender una.
Le admiraba. Era un tipo astuto.
De repente Msaliti se paró, sorprendido. Parecía totalmente desconcertado.
—¡Mi Ubar!— gritó— ¿Estás bien?
—Sí— respondió Bila Huruma.
Al entrar Msaliti había llamado al Ubar, pero cuando le vio reaccionó mostrando sorpresa. Me di cuenta de que le había llamado para simular que esperaba que el Ubar estuviera con vida, pero cuando realmente le vio vivo se había sorprendido.
Instantáneamente se recuperó. Msaliti miró al pozo bajo la plataforma que sostenía el lecho de Bila Huruma. Parecía descompuesto.
—¿Qué ha ocurrido?— preguntó mirando el cuerpo contorsionado, con las manos todavía aferradas a la estaca— ¡Es Jambia, tu guardia!
—Intentó matarme— le hizo saber Bila Huruma— Debieron pagarle muy bien por hacerlo, pero no conocía la existencia de los osts. Este hombre es sin duda su cómplice.
En ese momento me di cuenta de cuan brillante era Msaliti, aunque había subestimado la inteligencia de su Ubar.
Me había dicho que Shaba prescindía de su guardia aquella noche. De hecho, la guardia estaba dentro de la habitación esperando la señal de Msaliti. Recordé que me había dicho aquella mañana que Bila Huruma era quien se interponía entre nosotros y el anillo, y que si él desaparecía sería más fácil detener a Shaba y recuperarlo.
Su plan era muy simple. Jambia asesinaría a Bila Huruma y escaparía cortando las paredes de hierba. Yo sería encontrado en la habitación, tal vez por el mismo Jambia, quien antes habría empujado la hierba hacia dentro para simular que era por donde yo había entrado y no por donde él había escapado.
Si el plan se desarrollaba como era de esperar, Bila Huruma moriría y Shaba, sin protector, estaría a merced de Msaliti quien, como gran wazir que era, habría tomado temporalmente las riendas del poder. Mi falsa identidad, la que Msaliti había inventado, no me protegería en una circunstancia como aquélla y Msaliti podría hacer conmigo lo que deseara. Su plan le permitiría recuperar el anillo a la vez que deshacerse de mí. Pero su plan había fracasado.
—¡Matadlo!— gritó Msaliti señalándome.
Dos askaris levantaron sus lanzas dispuestos a clavármelas en el pecho.
—¡No!— dijo Bila Huruma.
Posaron sus armas en el suelo.
—¿Hablas la lengua de Ushindi?— me preguntó.
—Sólo un poco— dije.
Ayari, junto a quien había estado trabajando en la cadena de los asesinos en el canal, me había ayudado mucho.
—¿Para quién trabajas?
—Para nadie. No sabía que ésta era tu habitación.
Una a una, Bila Huruma fue estirando las cuerdas que colgaban del cabezal de su lecho y de las que pendían las serpientes, y una a una las fue depositando en la cesta.
—¿Perteneces a la casta de los asesinos?— preguntó.
—No— contesté.
Sostuvo la última de las cuerdas de la que colgaba uno de los reptiles a más o menos un metro y medio del suelo.
—¡Acercadlo! —ordenó.
Me empujaron al borde del pozo y Bila Huruma extendió su brazo. Vi el diminuto reptil cerca de mi cara. Su lengua bífida se estiraba y retrocedía rápidamente entre sus colmillos.
—¿Te gusta mi animalito?— preguntó.
—No— repuse— En absoluto.
La serpiente se retorció en la cuerda.
—¿Quién te paga?
—Nadie. No sabía que éstos eran tus aposentos.
—Tú no sabes quién realmente te paga. No lo habrán hecho abiertamente.
Bila Huruma levantó la serpiente a la altura de mis ojos.
—¿Conocías al que había sido mi guarda, Jambia?
—No.
—¿Por qué querías matarme?
—No quería matarte.
—¿Qué hacías aquí?
—Vine a buscar algo de valor.
—¡Ah!— exclamó Bila Huruma.
Se dirigió a un askari y le dijo algo que no pude entender. Bila Huruma puso la pequeña serpiente con cuidado en la cesta, tapándola después. Me sentí más aliviado.
De repente sentí como encerraban mi cuello en una pesada cadena de oro de sólidos eslabones, que previamente habían sacado de un cofre.
—Eras mi invitado— dijo— Si querías algo de valor debías habérmelo pedido y yo te lo hubiera dado. Y si hubiera creído inoportuno que me lo pidieras te hubiera matado.
—Entiendo— dije.
—Te regalo esto por mi voluntad. Es tuyo. En caso de que seas un asesino, tómalo en lugar de la paga que no recibirás. Y si eres un ladrón, como sospecho, tómalo como signo de admiración por haber osado entrar en los aposentos de un Ubar.
—Gracias, Ubar.
—¡Llevadlo al canal! ¡Lleváoslo!
Dos askaris me empujaron hacia la puerta. Allí me detuve ante la sorpresa de los askaris. Me volví para encarar a Bila Huruma. Nuestras miradas se encontraron.
Fue entonces cuando por primera vez leí en los ojos del Ubar.
Estaba sentado en la plataforma, sobre los otros, solitario, aislado. El collar de dientes de pantera alrededor de su cuerpo, las lámparas bajo él.
Sentí, por un momento, lo que debía significar ser un Ubar. Fue entonces cuando realmente le vi tal como era, como debía ser.
Imaginé lo que debía ser la soledad, la decisión y el poder. Un Ubar debe poseer en su interior fuerzas ocultas. Debe ser capaz de hacer, como pocos hombres pueden, todo lo que sea necesario. Es él quien debe aparecer como un extraño entre los demás y ante quien todos los hombres deben aparecer como extraños. El trono es un lugar muy solitario, realmente. Muchos hombres desean vivir allí, pero creo que muy pocos soportarían esta pesada carga. Es mejor que continuemos pensando en nuestros Ubares como hombres semejantes a nosotros, quizás algo más sabios, quizás algo más fuertes o más afortunados. De esta manera podremos sentirnos bien con ellos. Pero no queramos escrutar los ojos de un Ubar porque podríamos descubrir aquello que nos separa de ellos. No es conveniente escrutar la mirada de un Ubar.
Los askaris me volvieron. Vi la cara de Msaliti. Me empujaron fuera de los aposentos de Bila Huruma con su regalo, una cadena de oro, alrededor de mi cuello.
13
L A F UGA
—Es muy bonita— dijo el askari.
—Sí— admití.
Se abalanzó para cogerla y yo le empujé hacia atrás.
—La quiero— dijo.
—Es un regalo de Bila Huruma.
El askari retrocedió. Imaginé que no volvería a molestarme.
—Es preciosa— dijo Ayari.
—Por lo menos no se oxidará con la lluvia— sonreí.
Miré los pesados eslabones de la cadena de oro que colgaba bajo el arnés de la cadena de trabajo que llevaba.
Estábamos cerca de la balsa de barro. En ese lugar, en esa gran marisma irregular, el agua nos cubría sólo hasta las rodillas. En otra había cavidades donde el agua nos cubría hasta el pecho. En otras zonas poco profundas, sólo nuestros tobillos quedaban sumergidos.
Miré en la dirección que Ayari me había indicado con su cabeza. Cogí la pala, asombrado.
—Ayer oí a un askari decir que hoy pasarían por aquí. Son regalo de Bila Huruma para Tende, la hija del gran cacique Aibu. Es intención de Bila Huruma hacerla su compañera— me comunicó Ayari.
—No me importaría recibir unos regalos tan preciosos— dijo un hombre.
Las dos chicas iban sobre una balsa tirada por cinco esclavos encadenados. Cuatro askaris guardaban la balsa. Las chicas estaban de pie sobre ella. Una estaca, montada sobre dos trípodes, había sido asegurada a unos dos metros de la superficie de la balsa y paralela a su eje. Las chicas estaban debajo de esa estaca, sus pequeñas muñecas encerradas en brazaletes, atadas por encima de sus cabezas a la estaca.
Ambas iban descalzas. Alrededor de su tobillo izquierdo y de su garganta colgaban varios collares de conchas blancas.
Ambas llevaban una falda corta alrededor de sus caderas.
—¡Eh!— grité, dirigiéndome a la balsa tan lejos como la cadena de mi cuello me lo permitía.
—¡Amo!— gritó la rubia bárbara.
Las dos chicas eran rubias de ojos azules, blancas. Eran un conjunto seleccionado para ser combinado con la negra belleza de Tende.
—Nos detuvieron a Sasi y a mí casi inmediatamente— gritó la chica— ¡Nos pusieron a la venta!
—¿Dónde está Sasi?
—¡Silencio!— me ordenó uno de los askaris izando su afilada lanza en mi dirección.
—Fue vendida a un encargado de taberna en Schendi. A uno llamado Filimbi.
Uno de los askaris que guardaba la balsa trepó enfadado a su superficie. La chica se tensó asustada, mirando al frente. Pero él, sosteniendo su afilada lanza con la mano izquierda, la golpeó dos veces con la derecha. Su boca sangraba. Había hablado sin permiso. Un askari cerca de mí, el que vigilaba la cadena, me empujó hacia atrás y caí al agua. Me puse en pie furioso. Vi como me amenazaba con la hoja de la lanza.
Sacudí mi cabeza con rabia. Otro askari se acercó. Seguí en el agua. En la superficie de la balsa el askari que había castigado a la rubia esclava por su osadía, metió un látigo en la boca de la chica, empujándolo contra sus dientes. Esto la mantendría callada. Si lo escupía sería fustigada con él.
La balsa avanzaba, despacio empujada por los esclavos. La bárbara no se atrevió a volverse hacia nosotros. Miraba al frente con el látigo entre sus dientes. La otra chica, también rubia y de ojos azules, miró hacia atrás. Creo que estaba sorprendida de ver a alguien en la cadena de los criminales llevando una cadena de oro. Supuse que ella también debería ser bárbara, posiblemente de la Tierra.
—¡Cava!— ordenó el askari que me había golpeado.
Naturalmente, había sobre la superficie de la balsa, además de las chicas, otros presentes para Tende. Riquezas que según los askaris con los que Ayari había entablado relaciones, contenían ropas, joyas, cosméticos, monedas y perfumes.
Tenía sentido y demostraba la generosidad del Ubar Bila Huruma. Sus regalos hubieran sido despreciados por Tende si se hubieran reducido a dos esclavas blancas medio desnudas.
El mango de la lanza golpeó mi hombro insistentemente.
—¡Cava!— dijo el askari.
—Muy bien— dije clavando la pala a mis pies, entre el barro.
—¡Tú también!— gritó el askari a otro hombre— ¡Cava!
¡Cava!
El tipo de la cadena, alto y regio, le miró con desprecio y se volvió para contemplar de nuevo la balsa que llevaba los regalos para Tende. El askari le golpeó en el hombro y en el pecho repetidas veces y él, sin dignarse a mirar al askari, empezó a cavar de nuevo. Este hombre era Kisu, quien había sido el líder de los rebeldes de Ukungu. Pasado un tiempo, cuando los askaris se retiraron unos metros, dije a Ayari:
—Transmite mis saludos a Kisu.
Nos acercamos arrastrando las cadenas en nuestros cuellos hacia Kisu. El hombre que iba tras nosotros nos siguió a una señal nuestra. Ayari habló a Kisu y él levantó su cabeza, mirándome con desdén.
—He transmitido tus saludos a Kisu— me dijo Ayari en goreano.
—Pero no ha respondido— observé.
—Por supuesto que no. Es el Mfalme de Ukungu. No habla a los plebeyos.
—Dile que ya no es el Mfalme de Ukungu— dije— Dile que fue destituido. Si hay algún Mfalme de Ukungu, ése es Aibu, el sabio y noble.
—¿Tienes la pala a punto?— me preguntó Ayari en goreano.
—La tendré— contesté.
Pero Kisu no me atacó al recibir mi mensaje. Se tensó y me miró furioso, pero no se movió ni me golpeó. Para ser un hombre orgulloso y en otro tiempo poderoso, se contuvo admirablemente.
—Dile que deseo hablar con él si se digna, como Mfalme de Ukungu, a recibirme.
Kisu se contuvo de nuevo, se volvió y empezó a cavar.
—Dile que Bila Huruma, su propio Ubar, habla a los plebeyos.
Dile que un verdadero Mfalme escucha y habla a todos los hombres.
Kisu se tensó y se volvió para encararme. Sus nudillos, blancos, sostenían la pala, amenazante.
—Le he comunicado lo que me has dicho— dijo Ayari.
—Dile que tiene mucho que aprender de un verdadero líder como Bila Huruma.
Ayari se lo comunicó a Kisu. Con un grito de rabia, Kisu se abalanzó hacia mí balanceando la pala sobre mi cabeza. Evité el golpe y con el mango de mi pala le asesté un golpe en la cara que podía haber hecho tambalear a un kailiauk pero él, para mi sorpresa, no cayó.
Empecé a esquivar sus golpes. Sólo con uno de ellos podía haber acabado conmigo. Le empujé dos veces hacia atrás golpeándole con el asa de mi pala en el plexo. Se paró, paralizado por el último golpe, pero no cayó. No podía defenderse. Yo respiraba hondamente. No le golpeé más. El plexo era uno de los puntos claves que se nos enseñaba a los guerreros.
Kisu y yo éramos igual de fuertes pero él no estaba entrenado como un guerrero. Era lógico que él y sus fuerzas hubieran sido vencidos por los askaris de Bila Huruma. Levantó la cabeza mirándome con sorpresa. No sabía que un golpe así podía paralizar sus fuerzas. Vomitó sobre las marismas.
Los askaris se acercaron a nosotros gritando enfurecidos. Nos golpearon a los dos y nos devolvieron a nuestro lugar de trabajo. Un tiempo después Kisu se acercó a nosotros y llamó a Ayari.
—Quiere saber por qué no le has matado— me dijo Ayari.
—No quería matarle, sólo quería hablar con él.
El mensaje fue transmitido a Kisu.
—Dice que es el Mfalme de Ukungu y que no puede hablar o los plebeyos.
—Entendido— transmitió de mi parte Ayari a Kisu.
—¡Cavad!— gritaron los askaris. Volvimos a nuestro trabajo.
—¡Despierta!— me dijo Ayari, dándome codazos Me revolví en la balsa, entre las cadenas.
—Algo se acerca— dijo.
—¿Invasores?— pregunté.
—No creo.
Luché contra la pesada argolla de hierro y su cadena por ponerme en cuclillas. La balsa en la que estaba la cadena de criminales era grande y cubierta por una jaula cerrada con llave. Miré en la oscuridad.
—No veo nada— dije.
—He visto el destello de una linterna hace un momento— susurró Ayari— Creo que era una linterna de capucha.
—Oigo remos enfundados. Varios.
—¿Cuántos barcos?— preguntó Ayari.
—Dos por lo menos, navegando como un tándem— podía oír, ligeramente desacompasados, la suave entrada de un segundo conjunto de remos.
—No pueden ser askaris— dijo Ayari.
—No— dije. Los askaris no utilizaban remos sino paletas, utilizaban canoas. Además, cuando se movían por la noche, las paletas de cada canoa mantenían exactamente el mismo ritmo que la que guiaba, para disimular la cantidad.
—¿Cómo crees que son?
—El casco es ligero y si navegan por estas aguas debe ser poco profundo.
—La cantidad de remos que se oye indica que tienen cierta longitud— dijo Ayari— Debe tratarse de galeras.
—No, conozco las galeras ligeras y estos barcos son demasiado ligeros para serlo. Además, las galeras ligeras que yo he visto son demasiado profundas como para navegar por estas marismas.
—¿Qué clase de barcos pueden ser? ¿Y de dónde proceden?
—Sólo pueden ser una clase de barcos y aun así me parece una locura navegar por aquí de noche.
Entonces oímos un chapoteo en el agua. Algo golpeó madera en la oscuridad a unos doscientos metros de distancia. Oímos un grito de rabia y vimos a la luz de una linterna descubierta a dos hombres a la proa de un barco tipo gabarra de tamaño mediano. Uno empujaba con su lanza la cabeza de un tharlarión para alejarlo del barco. Me agarré a los barrotes de la jaula en la que estaba confinado.
La linterna fue cubierta de nuevo. Los barcos pasaron por nuestro lado. Eran tres. Los remos habían sido recubiertos con pieles para no hacer ruido al navegar contra la corriente.
A la breve luz de la linterna había visto la cara de tres o cuatro hombres, la de los dos que estaban a proa y la de otros dos que estaban cerca de ellos. Reconocí una de aquellas caras.
Era Shaba, el geógrafo. Agarré los barrotes y los sacudí con rabia.
—¿Qué ocurre?— preguntó Ayari.
—Nada— respondí.
Tiré el barro que cargaba con mi pala sobre la balsa. No había oído tambores sonar al Oeste, nada que sugiriera que estaban persiguiendo a Shaba. Sí, estaba convencido de que había sido él quien, con sigilo, nos había adelantado durante la noche.
Eran tres de los barcos que habían construido en landa y traído a Schendi y luego a Ushindi vía el Nyoka, parte de la flota que Bila Huruma estaba organizando para financiar las exploraciones de Shaba, quien ahora navegaba por el Ua hacia el interior.
Pero eran sólo tres de los cientos que se habían construido.
Shaba se había ido en secreto. Por lo que había podido ver, no le acompañaba ninguna escolta de askaris. Supuse que los hombres que le acompañaban, o por lo menos la mayoría eran de la Casta de los Geógrafos y de los Escribas. Hombres acostumbrados a duros viajes por barco, que ya habían estado con él durante las exploraciones de Ushindi o del Ngao y en los que podía confiar en situaciones desesperadas: Hermanos de Casta.
Ahuyenté los insectos de mi alrededor. Era evidente que Shaba estaba huyendo y seguro que llevaba el anillo con él. Se dirigía lenta y secretamente, hacia el Este.
—No puedes escapar— dijo Ayari— No pienses en tonterías.
—¿Cómo sabes que estoy pensando en escapar?
—Mira tus nudillos, están blancos de apretar la pala tan fuerte. Si el barro fuera tu enemigo ya lo habrías destrozado.
Y ten cuidado amigo. Los askaris también se han dado cuenta.
Miré a mi alrededor. Era cierto, un askari me observaba.
—Ya te habrían matado, pero eres fuerte y un buen trabajador.
—Yo también podría matarle.
—Él no tiene la llave. El hierro de tu cuello está fundido. Cava o nos golpearan con las lanzas.
—Dile a Kisu que quiero hablar con él, que quiero escapar.
—No seas estúpido.
—¡Díselo!
Una vez más, como el día anterior, Ayari transmitió mi mensaje a Kisu. Él miró y no respondió.
—No habla con los plebeyos— me dijo Ayari.
Clavé profundamente la pala en el barro y la vacié otra vez sobre la balsa. Si hubiera sido Kisu lo habría destruido.
—¿No te parece preciosa?— susurró Ayari.
—Sí— asentí.
—¡Silencio!— ordenó un askari.
—¡Manteneos rectos con la cabeza alta, en línea recta!— gritó otro.
—¿Quién es Kisu?— nos preguntó un askari.
—Es aquél— dijo Ayari, señalando a Kisu unos metros más allá.
Despacio, la plataforma fue dirigida hacia nosotros, empujada por esclavos encadenados. En ella, a la sombra de un toldo de seda, había un estrado bajo cubierto de cojines de seda.
—¿Por qué le dijiste al askari cuál de nosotros era Kisu?— pregunté a Ayari.
—Ella le reconocería, ¿no crees?
—Es cierto.
Sobre los cojines, reclinada, vestida con ropas bordadas con oro, adornada con muchos collares y joyas, iba acostada una bella chica.
—Es Tende— dijo un hombre cerca de nosotros— La hija del gran cacique del distrito de Ukungu.
Ya lo sabíamos, pues habíamos descifrado el mensaje de los tambores que la precedían. A cada lado de Tende había arrodillada una preciosa chica blanca, con collares de blancas conchas al cuello y en su tobillo izquierdo, vestidas con un pequeño trozo de tela como único ropaje. Las dos esclavas tenían un cuerpo exquisito. Sonreí y pasé la lengua por mis labios. Aunque las habían comprado para servir a una mujer, estaba convencido que la compra la había realizado un hombre. Las esclavas sostenían en sus manos grandes abanicos de plumas coloreadas. Dulcemente abanicaban a su señora.
Contemplé a la rubia bárbara, antes Janice Prentiss, que estaba arrodillada, a la izquierda de Tende. No me miró. Su labio inferior temblaba. No se atrevió a hacer ninguna señal de haberme reconocido. Tende llevaba un látigo a la cintura.
Sobre la balsa, cerca de Tende y de las dos esclavas de pechos descubiertos, hacían la guardia cuatro askaris, hombres de Bila Huruma. Otros askaris caminaban al lado de la balsa.
Estaba bien guardada.
Aparte de los askaris, había otro hombre a cubierta. Era Mwoga, wazir de Aibu, que acompañaba a Tende a la ceremonia. Era alto, de huesos largos, una apariencia física que tendía a disipar la sensualidad del cuerpo. Su rostro, como el de muchos hombres del interior, estaba tatuado. Su tatuaje y el de Kisu eran muy parecidos.
Se pueden reconocer diferentes tribus a través de los tatuajes.
Llevaba una larga túnica negra, bordada con hilo de oro y un tocado plano parecido a los que se llevaban en Schendi.
—¡Mira, señora!— dijo Mwoga señalando a Kisu— El enemigo de tu padre y enemigo tuyo, impotente y encadenado ante tí.
¡Mírale! Se opuso a tu padre, y ahora cava en la cadena de los criminales para tu futuro compañero, Bila Huruma.
El dialecto de Ukungu es parecido al de Ushindi. Ayari tradujo la conversación para mí. Pero aunque no lo hubiera hecho, yo mismo lo hubiera entendido. Kisu miró enfurecido a los ojos de Tende.
—Eres la hija del traidor Aibu— dijo.
Tende no se inmutó.
—¡Con qué coraje habla el rebelde!— se burló Mwoga.
—Ya veo Mwoga, qué rápido has ascendido de lacayo de cacique a wazir. Supongo que eso son las provechosas ganancias de la política.
—Más provechosas para unos que para otros— replicó Mwoga— Tú, Kisu, fuiste demasiado torpe para entender la política. Eres cabezota y estúpido. Sólo podías entender las lanzas y los tambores de guerra. Cargas como el kaüiauk y yo como un ost. El kailiauk puede encerrarse en una empalizada.
El ost se desliza entre sus barrotes.
—Tú vendiste Ukungu al Imperio— gritó Kisu.
—Ukungu es un distrito del Imperio. Tu insurrección iba contra la ley.
—Cambias el sentido de las palabras— dijo Kisu— Como en la mayoría de las ocasiones, ha sido la lanza la que ha decidido quién tiene razón. ¿Qué dirá la historia de todo esto?
—La historia la cuenta el que sobrevive— dijo Mwoga.
Kisu se adelantó hacia él, pero un askari le forzó a retroceder.
—Nadie puede ser traicionado si no lo desea.
—No te entiendo.
—El Imperio significa seguridad y civilización. El pueblo está cansado de guerras entre tribus. Los hombres desean poder recoger sus cosechas. ¿Cómo pueden sentirse libres si temen la oscuridad que llega con la noche?
—No te entiendo.
—Porque eres un cazador y un asesino. Sólo conoces la ley de la lanza, los ataques, la búsqueda de venganza, las sombras de la jungla, las represalias. El acero es tu herramienta y la oscuridad tu aliada. Pero la mayoría de los hombres son diferentes y desean la paz.
—Todos los hombres desean la paz.
—Si eso fuera cierto, no existiría la guerra— dijo Mwoga.
Kisu le miró enfurecido.
—Bila Huruma es un tirano.
—Desde luego.
—Debemos resistirnos a él.
—¡Resístete!
—Debemos detenerle.
—¡Deténle!
—¿Te estás presentando como el héroe que conducirá a mi gente hacia la civilización?— preguntó Kisu.
—No— contestó Mwoga— Yo soy un oportunista. Sirvo a mis superiores y a mí mismo.
—¡Por fin eres honesto!
—La política, las necesidades y el tiempo requieren hombres como yo. Sin hombres así no habría cambios.
—¡Hablemos con nuestras lanzas!— gritó Kisu.
—No entiendes nada. Eres un ingenuo. Lo que tu corazón desea tan ardientemente no son más que tonterías.
—¡Mancharé mi lanza con tu sangre!— gritó Kisu.
—¡Y el Imperio seguirá resistiendo!
—El Imperio es el demonio.
—¡Qué simpleza! ¡Cuán confuso te debes sentir cada vez que la realidad se evidencia ante tí!
—El Imperio debe ser destruido.
—¡Entonces, destruyelo!
—¡Ve a servir a tu amo, Bila Huruma!— dijo Kisu amargamente— Tienes mi consentimiento.
—Agradecemos tu indulgencia— sonrió Mwoga.
—¡Y lleva contigo a las esclavas, regalos para su alteza Bila Huruma!— dijo Kisu, señalando a Tende y sus dos sirvientes.
—Lady Tende, hija de Aibu, gran cacique de Ukungu, es acompañada a la gran ceremonia por la que se convertirá en compañera de Bila Huruma.
—Es vendida para sellar un trato— gritó Kisu— ¿Cómo podría ser más esclava?
El rostro de Tende restó impasible.
—Por su propio deseo, Lady Tende se convertirá en la Ubara de Bila Huruma.
—¡Una más entre doscientas Ubaras!— gritó Kisu.
—Actúa por su propio deseo.
—¡Excelente! Se vende ella misma. ¡Bien hecho, esclava!
—Será honrada como compañera de Bila Huruma.
—He visto a Bila Huruma— dijo Kisu— Ninguna mujer llegaría jamás a ser más que una esclava para él. He visto en su palacio lujuriosas esclavas negras, blancas y orientales, chicas que saben cómo complacer a los hombres y que desean hacerlo. Bila Huruma ha escogido a las esclavas de sangre más caliente, bien entrenadas y muy bellas. Si no quieres permanecer desterrada en su palacio tendrás que aprender a competir con ellas. Aprenderás a gatear a sus pies suplicando poder servirle con el delicioso abandono de un esclava adiestrada.
El rostro de Tende no cambió de expresión.
—Y lo harás, Tende, porque en el fondo de tu corazón, tus ojos lo proclaman, eres una verdadera esclava.
Tende levantó la mano derecha y la movió con indolencia. Sus dos esclavas se tensaron, asustadas, y cesaron de abanicarla.
Tende se puso en pie y descendió del estrado de cojines hasta el borde de la plataforma, por delante de Kisu.
—¿No tienes nada que decir, querida Tende, bella hija del traidor Aibu?— inquirió Kisu.
Tende le atizó una vez con el látigo en la mejilla. Él cerró ojos para que el golpe no le cegara.
—No hablo con los plebeyos— dijo.
Volvió sobre los cojines y con el rostro impertérrito hizo un ademán a las esclavas que continuaron abanicándola.
Kisu abrió los ojos y una diagonal de sangre cruzaba su mejilla, sus puños apretados.
—¡Adelante!— ordenó Mwoga a uno de los askaris en la plataforma.
El tipo gritó secamente a los esclavos encadenados señalando al frente con la lanza. Vimos cómo la plataforma se alejaba con sus pasajeros y su toldo de seda, hacía el Oeste. Miré a Kisu y pensé que pronto vendría a mí.
—¡Cavad!— ordenó un askari.
Con satisfacción y placer clavé la pala en el barro a mis pies.
Nos sentamos en la larga jaula bloqueada con cerrojo sobre la balsa. Corrí mi dedo por debajo del arnés para separarlo un poco de mi cuello. Podía oler las marismas alrededor.
Gateó hasta mí moviendo las cadenas en la oscuridad. Con mis uñas intentaba hacer saltar las partes oxidadas de mis cadenas y mi collar. Lejos, más allá de las marismas, podíamos oír el ruido de la selva, los pájaros, los diminutos primates de ágiles miembros.
—Debo hablar contigo— dijo, en un rudimentario goreano.
—No sabía que hablabas goreano— dije mirando a la oscuridad.
—Cuando era niño me escapé y viví durante dos años en Schendi. Luego volví a Ukungu.
—Tal vez el que una vez huyeras de allí, sea la causa de que seas tan patriota.
—Tengo que hablarte.
—No sé si debo hablar con miembros de la nobleza— repliqué cínicamente.
—Lo siento, he sido un estúpido.
—Entonces ya has aprendido algo de Bila Huruma, que habla a todos. Los que suplican hablan a los que suplican y a los Ubares— dije.
—Es un refrán de Schendi— dijo Kisu— Sí.
—¿Hablas Ushindi?— preguntó.
—Un poco.
—Quiero escapar— dijo— Debo escaparme.
—¡Hagámoslo!
—¿Pero, cómo?— preguntó.
—Hace tiempo que los medios para conseguirlo están a nuestra disposición, pero necesitaba la cooperación necesaria para poder sacar provecho de ellos.
Me volví a Ayari.
—Pasa el mensaje a toda la cadena— susurré— En ambas direcciones y en varias lenguas para que podamos escapar todos esta misma noche.
—¿Cómo te propones escapar?— preguntó Ayari.
—Trabaja, mi querido intérprete. Lo sabrás en un momento.
—¿Y si alguien tiene miedo a escapar?
—Le arrancaremos vivo de la cadena.
—Yo no estoy seguro de querer seguirte— musitó Ayari.
—¿Quieres ser el primero?
—No. Estoy ocupado. Tengo muchas cosas que hacer. Estoy pasando el mensaje a la cadena— se apresuró a contestar.
—¿Cómo lo haremos?— preguntó Kisu.
Alcancé la cadena de su arné y la medí deslizando mis manos por ella hasta el arnés del siguiente hombre. Tenía un metro y medio. Los empujé hasta que estuvieron muy cerca y le di una vuelta para dejarla caer sobre el suelo de troncos de la balsa.
Lo coloqué entre el extremo de dos troncos y la empujé hacia el centi de tal manera que la vuelta de la cadena quedara por debajo de los troncos. Puse un extremo de la cadena en manos de Kisu y el otro entre mis manos.
—Entiendo— dijo Kisu— Pero esta herramienta no será mi eficiente.
—Ve y di a los askaris que te den otra mejor— le repliqué.
Empezamos a estirar la cadena hacia arriba y abajo alternativamente. En un momento conseguimos cortar la corteza del tronco y empezamos a arañar la madera.
Hacíamos el menos ruido posible, para no despertar sospechas. Había sido un error por parte de los askaris dejarnos encadenados en una jaula sobre una balsa de troncos. Paramos un instante cuando divisamos una canoa de askaris pasar cerca de nosotros.
Mis manos empezaron a sangrar por el roce de la cadena y pensé que las de Kisu debían estar sangrando también. Un trozo de madera saltó a mis pies. Deslicé la cadena a un extremo del tronco.
—¡Estira!— dije a Kisu.
Yo también estiré y unos centímetros de tronco se rompieron.
Con los pies y las manos rompí algunas astillas afiladas.
—Ahora esperaremos el momento oportuno.
Oímos un tharlarión, uno grande, rozar el fondo de la balsa.
Enrollé la cadena en mi mano sangrienta preparado para golpearle en caso de que intentará asomar el morro por el agujero.
—¡Cubrid el tronco! ¡Simulad que dormís!— susurró un hombre.
Nos sentamos encima del tronco con las cabezas bajas, algunos tendidos sobre el suelo de la balsa. Vi la luz, una pequeña antorcha, en la proa de una canoa que llevaba a diez askaris armados. No nos prestaron mucha atención.
—Temen a los invasores— dijo Ayari.
Después de un rato cuando todo parecía tranquilo dije:
—¡Traed al primer hombre de la cadena!
Éste, dando muestras de descontento, fue empujado hacia mí.
—Yo iría el primero, pero no puedo porque estoy en el centro de la cadena— le dije.
—¿Y el tipo que está al final?— inquirió.
—Una idea excelente, pero él, como tú, tampoco querrá ser el primero, y es tu cuello el que está a mi alcance. —Yo no voy.
Lo agarré y lo empujé de cabeza al agujero. El siguiente hombre se deslizó. El siguiente, algo más pesado, tuvo cierta dificultad. Otro hombre le siguió. La cabeza del primer hombre salió a la superficie balbuceando y se dirigió hacia el barro. Uno tras otro, Ayari, Kisu y yo hacia el centro de la cadena, así un total de cuarenta y seis hombres, nos escapamos a través de aquel agujero.
—¡Coged palas y traed la balsa!— dije.
—¿Qué dirección tomaremos?— preguntó Ayari.
—¡Seguidme!— dije.
—¡Vas hacia el Oeste!— dijo Ayari.
—Debemos liberarnos de la cadena o no iremos muy lejos. Si vamos hacia el Oeste podremos engañar a los askaris. Y al Oeste, a un pasang de distancia, está La Isla de Los Herreros, donde encadenan a los hombres.
—Allí habrá herramientas.
—Exactamente.
Pronto, guiando la cadena desde el centro, con Kisu y algunos hombres entre nosotros, nos dirigimos hacia el Oeste con las palas en las manos. Algunos hombres a nuestro lado arrastrában las balsas donde cargábamos el barro.
—Eres un tipo inteligente— dijo Kisu.
—¿Estás seguro de coincidir conmigo en que la mejor dirección a seguir por el momento es la del Oeste?— le pregunté.
—Sí, es lo mejor. No esperan que nos dirijamos hacia el Oeste y además allí hay herramientas.
—Hay algo más que también me interesa— dijo.
—¿Qué es?
—Ya lo verás.
—¡Askaris!— susurró Ayari— ¡Al frente!
—¿Quién anda ahí? ¡Deteneos!— gritó un askari.
Nos detuvimos, obedeciendo la orden. Vi que había varios askaris alrededor, más de los que en un principio creí. Unos veinte —¡Invasores!— les dijo Ayari señalando hacia atrás— Fuimos liberados por unos askaris que nos enviaron hacia el Oeste en busca de protección.
—¡Invasores!— gritó uno de los askaris.
—Es una buena noche para atacar— dijo otro.
—¿Nos protegeréis, verdad?— suplicó Ayari.
—¿Dónde están los askaris que os liberaron?— preguntó un askari —¡Luchando!
—Toca el tambor— Un askari se alejó rápidamente— ¡Preparaos para ir en ayuda de la zona acechada!
—¡Columnas de a dos!— gritó otro.
Los askaris se formaron en una doble columna.
—¿Quién se quedará para protegernos?— preguntó Ayari.
—Seguid vuestro camino. Estaréis seguros allí.
Inmediatamente continuamos dirección al Oeste. Los askaris se apresuraron hacia el Este. Pronto pudimos oír los tambores que movilizarían a otros askaris.
—¡Rápido!— dijo Ayari.
—Pronto descubrirán que es una falsa alarma— dijo Kisu.
En pocos momentos llegamos a la isla de los herreros.
Algunos askaris nos rebasaron hacia el Este.
—¿Qué ocurre?— preguntó uno de los herreros, sosteniendo una antorcha, en el exterior de su cobijo.
Él y sus compañeros se vieron de pronto rodeados de hombres desesperados.
—¡Libéranos de las cadenas!— le ordené.
—¡Nunca!
—Podemos hacerlo nosotros mismos —dijo Ayari.
Todos levantamos las palas. Los herreros, amenazados, se apresuraron a obedecer.
Los arneses fueron abiertos rápidamente. Empujamos a los herreros dentro de su refugio y los tiramos al suelo. Les atamos las muñecas y los tobillos y les metimos hierba en la boca, atándoles luego una cinta de piel alrededor de la cabeza.
—¡Dispersaos!— dije a los hombres— Cada cual debe cuidar de sí mismo ahora.
Desaparecieron en la oscuridad en diferentes direcciones.
Kisu, Ayari y yo nos quedamos en la isla.
—¿Dónde vas?— preguntó Kisu.
—Debo ir hacia el Este— dije— Sigo a un tal Shaba. Busco el río Ua.
—Esto se adecúa a mis propósitos— dijo.
—No te entiendo.
—Ya lo entenderás —Debo irme. No tengo mucho tiempo.
—No te estás dirigiendo al Este— dijo Kisu.
—Tengo algo que hacer antes.
—Yo también tengo un asunto que arreglar.
—¿Es de acuerdo con el plan que debes seguir?
—Exactamente.
—Tengo intención de recobrar a una esclava perdida— dije recordando la bella rubia Janice Prentiss. La quería a mis propios pies.
—¿Es por ello que arrastraste la balsa?— sonrió Kisu.
—Por supuesto.
—Creo que yo también me llevaré una esclava.
—Lo imaginaba— dije.
—¡Démonos prisa!
Nos dirigimos hacia el Oeste empujando la balsa delante de nosotros con las palas dentro de ella.
—¿Por qué no estás luchando en el Este con los demás askaris?— preguntó Ayari.
—Estoy guardando a Lady Tende— dijo— ¿Quién eres? ¿Qué ocurre?
—¿Dónde está la cadena de los criminales?— preguntó Ayari.
—No lo sé. ¿Quién eres? ¿Qué es esta balsa?
—Soy Ayari y ésta es la balsa que utilizan en la cadena de los criminales para cargar el barro.
—La cadena de los criminales está al Este— dijo el hombre— La rebasamos esta mañana.
—¿Qué ocurre?— preguntó Mwoga acercándose a nosotros.
—Es un trabajador que busca la cadena de los criminales —dijo el askari.
Mwoga fijó la vista en la oscuridad. No podía ver bien a Ayari.
Obviamente, el hombre era un trabajador pues no estaba encadenado. Probablemente la balsa navegaba a la deriva y el hombre intentaba devolverla a la cadena de los criminales.
—Un askari no es suficiente para guardar a un personaje como Lady Tende— dijo Ayari.
—No temas— dijo Mwoga— Hay otro alrededor.
—Es todo lo que quería saber.
Kisu y yo habíamos localizado al otro guardia. Los demás se habían unido a la marcha hacia el Este.
—No entiendo— dijo Mwoga.
Con nuestras palas golpeamos a los dos askaris dejándolos sin sentido. Mwoga nos había informado de que sólo teníamos que preocuparnos de dos guardias. Nos había ayudado mucho, con su incauta información. Miró a izquierda y a derecha. En silencio, y sin recoger su daga, se lanzó desde la plataforma al agua y escapó en la oscuridad.
Los esclavos encargados de arrastrar la balsa que estaban sentados en su superficie se mantuvieron en silencio avisados por Ayari.
—No puedo dormir— dijo Lady Tende.
Salió de uno de los dos entoldados de seda. Uno para ella y sus esclavas y otro para Mwoga. Entonces vio a Kisu.
14
K ISU E SCLAVIZA A T ENDE
Amanecía.
Empujámos la balsa con sigilo. Algunos askaris vagaban en desorden por la orilla, varios de ellos heridos. Una canoa, con askaris sangrando, dejándose llevar en parte por la corriente, en parte ayudada por las paletas, nos rebasó a una distancia de unos ochenta metros a nuestra derecha.
Hacía más de un ahn que habíamos pasado el punto donde la balsa-jaula, de la que habíamos escapado, estaba anclada.
Seguimos empujando la balsa ante nosotros. Al amanecer, una franja gris luminiscente, aparecía ante nosotros.
Un askari que cojeaba se cruzó con nosotros moviéndose penosamente a través del agua que le cubría hasta la cintura.
—No sigáis más lejos— dijo— Hay lucha en el Este.
—Te agradezco el consejo, amigo— le contestó Ayari— ¡Preparaos para virar!— gritó.
Nosotros, empujando por ambos lados. giramos lentamente la pesada balsa cargada con un monton de barro en dirección contraria. Cuando el askari estuvo a unos veinte metros, retomamos la dirección anterior, hacia el Este. Estoy seguro que no se dio cuenta de la maniobra y de haberlo hecho, no estaba en condiciones de perseguirnos.
Había en la balsa, disimulados por una ligera capa de barro, dos escudos y dos puñales que Kisu y yo habíamos quitado a los askaris que vencimos en la plataforma de Tende. Nuestras palas quedaban a la vista, sobre el barro amontonado en la balsa. Continuamos empujando la balsa hacia el Este.
Ayari miró al cielo.
—Debe ser el octavo ahn— dijo.
—¿A cuánto esta Ngao?— pregunté.
—A varios días de camino— contestó Kisu.
—No lo conseguiremos. Alcancemos la orilla— dijo Ayari.
—Esperan que hagamos eso— dije— Podemos caer en manos de tribus enemigas y si son aliadas de Bila Huruma, nos capturarán o indicarán nuestra posición con los tambores.
—¡Eschucha!— dijo Kisu de pronto.
—Lo oigo.
—¿Qué?— preguntó Ayari.
—Gritos de guerra, enfrente y a la derecha— dije— Hombres luchando— Subí a la superficie de la balsa seguido por Kisu.
—¿Qué ves?— preguntó Ayari.
—Hay un combate allí, en canoas y en el agua, unos cien askaris y unos cuarenta o cincuenta invasores.
—Tal vez haya más combates como éste. ¡Evitemoslos!— dijo Ayari.
—¡Por supuesto!
Kisu y yo gateamos hasta el agua y seguimos empujando la balsa hacia el Este.
Dos veces más, hacia el medio día, escuchamos combates similares. Había llovido fuertemente hacia el noveno ahn, pero aunque empapados, no habíamos dejado de empujar la balsa hacia la orilla Oeste del lago Ngao.
—¡Abajo!— gritó Ayari.
Nos agachamos dentro del agua, las cabezas ligeramente en la superficie, protegidos por la balsa. Al otro lado, dos canoas de askaris volvían a los campamentos del Oeste. Solo habían podido ver una balsa de la zona de trabajo suelta y a la deriva.
—Algunos askaris están volviendo— dijo Ayari— Los invasores han sido expulsados.
Kisu cogió del agua el tocado de un askari y lo lanzó.
—Han tenido que pagar un alto precio por ello.
—Ahora estamos a salvo— dijo Ayari.
Una esbelta lanza, de unos dos metros de largo, golpeó en el barro cerca de mi mano.
—¡Invasores!— gritó Ayari.
Oímos chillidos.
Kisu escarbó en el barro buscando las armas que arrebatamos a los askaris, unos escudos y puñales. Un hombre saltó sobre la superficie de la balsa. Me deslicé, silenciosamente, bajo el agua. Me abrí paso a través de los juncos sumergidos. Una lanza me golpeó pero conseguí ponerme bajo la canoa y de repente, gritando, me puse de pie, lanzando a sus ocupantes dentro del agua. Entre las aguas de las marismas vociferé el grito de guerra de Ko-ro-ba. Dejé caer en las aguas el cuerpo sin vida de un askari. Tenía la garganta abierta. Un hombre me empujó con su lanza y otros retrocedieron sobresaltados.
Le arranqué la lanza de entre las manos y le empujé. Resbaló y le clavé la hoja de acero, la sangre se derramaba a borbotones. Le hundí hasta el fondo de la marisma.
Vi a los otros cuatro hombres, apartados, que me observaban.
Con el pie presioné el cuerpo del hombre que yacía en las profundidades y estiré la lanza hacia fuera. El cuerpo retorcido boca abajo emergió a la superficie.
Kisu estaba en la balsa como un dios negro sujetando un escudo con su mano derecha y una lanza con la izquierda. En el agua, a su izquierda, yacían dos cuerpos inertes.
Hice una señal con mi mano.
—¡Retiraos! ¡Retiraos!— grité.
No creo que entendieran mis palabras pero el significado de mi gesto era claro. Los cuatro hombres retrocedieron, se volvieron y huyeron.
Enderecé la canoa. Kisu alcanzó dos calabazas llenas de comida que flotaban en el agua. Atada a la misma canoa había una gran cesta cilíndrica de pescado seco salado. Ayari se acercó a la canoa.
—¿Creéis que se han ido?
—Sí— contesté.
—Quizás haya más— dijo mientras recuperaba del agua paletas para remar.
—Creo que ya se ha hecho tarde para los invasores— dije— Tal vez vuelvan dentro de unos días para atacar de nuevo a los trabajadores del canal. No debemos temerles por el momento.
—Bila Huruma quemará sus poblados— dijo Kisu.
—Debe ir con cuidado. No debería hacerse enemigos entre las comunidades de la orilla de la marisma, ni siquiera de Ngao.
—Hará lo que considere necesario para conseguir sus fines.
—Tienes toda la razón— dije a Kisu.
No tenía ninguna duda de que Bila Huruma seguiría una línea de acción sabia y juiciosa. Amable o dura, según fuera necesario, para llevar a cabo los fines que perseguía. Él, Ubar por naturaleza, no sería un hombre fácil de tratar o de detener.
Ayari colocó en la canoa las paletas que había encontrado.
Unas seis más o menos. Con ellas tenía mos un total de ocho paletas ya que había dos más atadas a la canoa.
Es bastante común atar a las canoas de los guerreros dos paletas de más, una precaución inteligente en caso de pérdida de uno o más de tan necesarios instrumentos.
Empujé la canoa al lado de la balsa. Del montón de barro extraje con cuidado tres troncos huecos de caña. Kisu con sus manos escarbó en el barro. Agarró el cabello rubio de una esclava y la estiró liberándola del barro. La caña a través de la que había respirado cayó de entre sus dientes. Sus ojos abiertos expresaban temor. Sus muñecas y tobillos estaban atados. Kisu la sumergió en el agua, zarandeándola para limpiarle el barro. Luego me la tendió.
—¡Amo!— dijo la rubia bárbara.
—¡Silencio, esclava!— ordené.
—Sí, amo.
La lleve a la canoa y la arrojé boca abajo. Kisu había ya liberado y limpiado a la segunda esclava rubia. Me la tendió y yo la coloqué como a la otra, en la canoa. La cabeza de una a los pies de la otra de tal manera que les fuera dificil comunicarse. Estos pequeños detalles son útiles para controlar a las chicas.
—¡Bestias!— gritó Tende a Kisu al sacarla del agua escupiendo y tosiendo— ¡Liberadme! ¡Liberadme!
—Pensaba que no hablabas a los plebeyos— dije.
Ayari reía mientras me traducía sus comentarios. Tende lloró con rabia. Lisu la arrojó a la superficie de la balsa. Desató sus muñecas de la espalda y volviéndola con rudeza, casi como si fuera una esclava, le ató las manos delante, dejando que la cuerda colgara para utilizarla como correa. Ella, indignada, hacía esfuerzos por respirar tendida sobre su costado. Le miró con rabia. Kisu desató sus tobillos y la empujó fuera de la balsa. Con la cuerda la condujo hasta la canoa y la ató a un codaste. La cuerda tenía unos dos metros de longitud. El agua cubría las caderas de la chica. Era esbelta, medía más o menos un metro setenta y cinco.
—¡Desatemos a las dos esclavas!— dijo Ayari— Pueden ayudarnos a remar.
Desaté a las dos chicas, que se arrodillaron asustadas en la canoa. Su pecho estaba desnudo. Alrededor de sus cuellos y tobillo izquierdo lucían collares de conchas blancas, y en torno a sus mulos, ahora enfangados, llevaban un pequeño trozo de tela que los cubría. Les di una paleta a cada una.
—¡Debemos apresurarnos!— dijo Ayari situándose al frente de la canoa.
Las dos chicas, una tras otra, estaban arrodilladas detrás de él. Me situé con la paleta en la mano tras la segunda esclava, aquella que una vez había sido Janice Prentiss. Era atractiva.
Estaba contento de haberla recuperado. Tras de mí, también con una paleta, estaba Kisu. Había colocado las armas en la canoa, los escudos y las lanzas de los dos askaris, algunas lanzas más y otro escudo de los invasores.
Tende gritó y todos nos volvimos. Vimos el cuerpo de uno de los invasores izado entre las mandibulas de un tharlarión que tiraba de él desde la superficie. Kisu y yo, seguidos por las chicas, sumergimos nuestras paletas en el agua y dirigimos la canoa hacia el Este. Tende, atada a la popa de la canoa nos seguía por el agua, tropezando. Miré hacia atrás y vi a dos tharlariones más a nuestro alrededor. Volví a sumergir la paleta en el agua. A unos cuatrocientos metros de distancia hacia atrás pude oír el agua agitarse. El tharlarión, cuando consigue una pieza grande, como un tabuk, un tarsko o un hombre, normalmente arrastra la víctima a la superficie, cerca de donde se ha ahogado y la destroza para devorarla miembro por miembro.
—¡Por favor, Kisu!— suplicó Tende— ¡Déjame entrar en la canoa!
Pero él no respondió, ni siquiera la miró.
—No puedo caminar con estas ropas— sollozó— ¡Por favor, Kisu!
Tropezó y cayó. Por un momento permaneció por debajo de la superficie hasta que la cuerda que la ataba a la canoa la estiró de nuevo hacia afuera. Ella se puso en pie sollozando y apresuró el paso para seguirnos. Miré hacia atrás alrededor de la canoa. Vi un cuerpo que parecía saltar fuera del agua, pero entonces vi que estaba entre las mandíbulas de dos tharlariones que luchaban por él. Cada uno se llevaría una buena parte. Vi cuatro tharlariones más, cerca de la superficie, los ojos y las fauces fuera del agua, dispuestos para el festín.
—¡Kisu!— lloró Tende— ¡Por favor, Kisu!
Él ni siquiera la miró. Continuamos remando con las paletas.
—Es sólo cuestión de tiempo, Kisu— le dije en goreano— Hasta que los tharlariones se hayan alimentado y no les quede nada más que comer. Algunos hasta pueden seguirnos estimulados por el olor del sudor que provoca el pánico.
—Por supuesto— dijo Kisu sin mirar atrás.
Continué remando. Avanzábamos lentamente. La chica debía poder seguirnos. Y no podíamos ir tan deprisa como deseabamos para despistar a los tharlariones o hacer que perdieran nuestro olor.
—¡Kisu!— gritó la chica— ¡Súbeme a la canoa!
Pero él, continuó sin mirarla.
—¡Kisu, no puedo caminar con estas ropas!
—¿Quieres que te las quite?— dijo Kisu.
—¿No hubo un tiempo en que te agradaba?— preguntó Tende.
—Eres la hija de mi odiado enemigo Aibu.
—¿Por qué no me subes a la canoa?
—Estás donde pueden alcanzarte los tharlariones, a mi vista.
—¡Por favor, Kisu! ¡Por favor!
—No oigo más que la voz de Tende, la orgullosa mujer libre, hija de mi odiado enemigo.
Continuamos remando sin hablar durante un cuarto de ahn.
—¡Mira!— dijo Ayari, señalando hacia atrás.
—¿Ya están ahí?— preguntó Kisu.
—Sí, cuatro tharlariones —contestó Ayari.
Tende miró hacia atrás por encima de su hombro. Al principio no pude distinguirlos, pero luego vi el sutil movimiento del agua. Sus cuerpos, excepto sus ojos y narices y alguna parte de su cresta, estaban sumergidos. Se hallaban a unos quinientos metros de distancia. No se apresuraban, pero se iban acercando amenazantes.
Paramos la canoa. Tende, en el agua, los vio.
—¡Kisu! ¡Súbeme a la canoa!
—Continúo oyendo la voz de la orgullosa mujer libre.
—¡No!— lloraba ella— ¡No!
—¿Entonces cuál es la voz que estoy oyendo?
—¡La voz de una desvalida esclava!— gritó Tende— ¡Qué suplica a su amo que le perdone la vida!
Los cuatro tharlariones estaban a unos doscientos metros de distancia. Ellos, al sentir la posición estatica de la victima, redujeron la marcha.
—¿Una esclava natural y legítima?— preguntó Kisu.
—¡Sí, soy una esclava por naturaleza y legítima!
—¿Como te llamas?
—Como desee mi amo— suplicó.
La respuesta era la adecuada.
—¿Suplicas por tu esclavitud?
—¡Sí, sí, amo!
—¡Tendré que considerarlo, chica!— contestó él.
—¡Por favor, amo!
Con un ligero, casi imperceptible movimiento de su patas, los cuatro tharlariones, que casi rodeaban a la chica, parecían acercarse de nuevo a ella, arrastrados por la corriente.
—¡Amo!— gritó Tende.
De pronto, Kisu alcanzó las muñecas de la chica y tirando de ella la alzó, entre un chapoteo de agua, oblicuamente sobre la canoa. Al mismo tiempo, sintiendo el repentino movimiento, los cuatro tharlariones, dando un coletazo en el agua, se lanzaron hacia ella. Dos de ellos se golpearon con la popa de la canoa. Otro lanzó un grito explosivo, medio gruñido de ira y frustración, que sonó a través de las marismas. Los cuatro abrieron sus mandíbulas, de más de un metro de amplitud y atacaron el lateral de la canoa.
Ésta comenzó a inclinarse hacia atrás mientras otro tharlarión gateó, medio cuerpo fuera del agua, sobre la popa.
Kisu le empujó con la paleta pero el tharlarión la partió en dos. Las chicas, agarradas a la bancada, gritaban. Ayari se dirigió a la proa de la canoa, medio en pie, para intentar equilibrar el peso. Kisu golpeó fuertemente al tharlarión con el mango roto de la paleta. El animal se sumergió en el agua.
La canoa golpeó sonoramente algo en el agua, casi hundiéndose. Otro tharlarión golpeó con su morro el lateral de la canoa. Oí resquebrajarse la madera, pero no se rompió.
El animal se volvió para atacar con la cola mientras otro se deslizaba bajo la canoa.
—¡Moved la canoa!— gritó Kisu— ¡No permitáis que se coloque debajo!
Empujé el agua con la paleta y cuando un tharlarión salió a la superficie le golpeó. Ayari, con una paleta, y yo movimos la canoa hacia delante. Los tharlariones se apresuraron a seguirnos rugiendo en intentando apresarnos con los dientes.
Kisu, con la paleta rota, empujo a uno de ellos. Entonces vi un monton de pescado seco desaparecer en las fauces de una de las bestias. Ayari había alcanzado la cesta cilíndrica que contenía los víveres de la canoa. Tiró más pescado a otro animal que, masticando ruidosamente, clavó sus mandíbulas engullendo la salada comida. De la misma manera, Ayari continuó lanzando comida a las demas bestias. Fue tirando trozos más y más lejos, esparciendo varios puñados de pescado por detrás de los tharlariones. Kisu y yo continuamos remando para alejar la canoa de la zona. Los tharlariones, distraídos por el manjar, dejaron de acosarnos.
Pasado un cuarto de ahn, Kisu volvió a Tende sobre la espalda y se agachó a su lado, desatándole las manos.
—¿No crees que es lo correcto esclavizar a una esclava legítima por naturaleza?
—Sí, amo.
Él suavemente, la desnudó.
—Eres muy bonita— dijo.
—La chica está contenta cuando el amo está contento.
—Es una lástima que solo seas una simple esclava— dijo Kisu.
Le quité a la rubia bárbara el collar de conchas blancas que colgaba de su cuello y el de su tobillo izquierdo y los partí por la mitad. Tomé una de las dos mitades y se la coloqué de nuevo, dando a Kisu el resto. Él las colocó en el cuello y el tobillos izquierdo de Tende.
—Me has adornado como una esclava.
—Te sienta bien, esclava.
—Sí, amo.
Vio cómo tiraban su ropa por la borda a las marismas, a excepción de una cinta de seda, que había arrancado de su vestimenta, de unos treinta centímetros de ancho y metro y medio de largo. Kisu la fue doblando cuidadosamente en cuadrados y se la colocó entre la cintura y el cinturón. Le podría servir de ropa, como la que llevaban las otras esclavas, en caso de que decidiera vestirla.
—Tu esclava está desnuda ante tí, amo.
—Siempre te deseé, Tende.
Ella levantó sus brazos hacia él.
—¿Eres una esclava, verdad Tende?
—Sí, amo— dijo bajando los brazos y mirándole— Desde que era niña he deseado ser tu esclava. Pero nunca pensé que fueras lo bastante fuerte como para imponerte como amo.
—No era posible en Ukungu— dijo Kisu mirándola y apretando con fuerza sus brazos— Aquí sí es posible.
—Aquí es realidad— dijo ella, haciendo una mueca de dolor pues las manos de Kisu, por el deseo, la apretaban— ¡Oh, me haces daño!
—¡Silencio, esclava!
—Perdón, amo.
La miró con ardor. Ella no podía soportar su mirada. Imaginé que no sabía que un hombre podía desearla con tal intensidad. Nunca antes había sido una esclava.
—Te doy el nombre de Tende.
—Sí, amo.
—¿A quién perteneces?
—A ti, amo.
—¿Crees que tu esclavitud será facil conmigo?
—No, amo.
—Tienes razón. Tu esclavitud sera completa.
—No deseo otra cosa— dijo volviendo su cabeza para mirarle.
Podia notar su fogosidad— ¿Vas a proclamarme tu esclava?— preguntó.
Parecía que se habían olvidado totalmente de nosotros. Pero si no se habían olvidado no importaba, pues ella era una simple esclava.
—Tende, te proclamo mi esclava— dijo Kisu.
—¿Vas a hacer uso de tus derechos como amo?
—Lo haré como y cuando me apetezca.
—Sí, amo— dijo— ¡Oh!— exclamó al sentirse presionada duramente contra el suelo de la canoa.
—Tende, hija de mi odiado enemigo, Aibu, te proclamo mi esclava y ahora por primera vez voy a hacer uso de mis completos y absolutos derechos sobre tí como amo.
—¡Sí, amo! ¡Ahora, amo!— dijo Tende.
Ayari, yo y las dos rubias esclavas de pechos descubiertos, cada uno con una paleta, dirigimos sin hablar la canoa hacia el Este.
15
L LEGAMOS A L U A
—¡Mira!— dijo Ayari, en la proa de la gran canoa, señalando al frente.
—¡Por fin!— dijo Kisu a popa, dejando su paleta.
Las dos esclavas blancas, una tras la otra, delante de mí, levantaron sus paletas y las posaron sobre los bordes de nuestra estrecha embarcación. Detrás de mí y de Kisu, Tende retiró también su paleta del agua. Kisu la mantuvo en la canoa ante él. La quería a su alcance para que sintiera constantemente su mirada escrutadora. Ella no se atrevía, y las otras esclavas tampoco, a evitar el duro trabajo que tenía enconmendado. Más de una vez Kisu la había golpeado en los hombros con su paleta cundo ella, con los brazos doloridos, había aflojado el ritmo.
Habíamos llegado al lugar donde las marismas ceden camino a las aguas del Ngao. Kisu y yo nos deslizamos al agua caminando entre el barro para empujar la canoa. Entonces los juncos de las marismas desaparecieron y comtemplé las aguas del lago Ngao que se abrían ante nosotros, brillando bajo el sol, amplias y pulcras. Habíamos tardado quince días en alcanzar aquel lugar. Habíamos sobrevivido pescando con las lanzas y bebiendo agua fresca de las marismas. El sol brillaba sobre las plácidas aguas. Recordé que Shaba había sido el primer hombre civilizado foráneo del lugar, que había disfrutado de aquella vista.
—Ukungu— dijo Kisu— está al Norte, en la costa.
Ukungu era un país de poblados costeros que hablaban el mismo o parecidos dialectos. Había sido proclamado parte del nuevo imperio de Bila Huruma.
—Aquí ya no eres bien recibido— dije a Kisu.
—Lo sé.
—¿Quieres volver para intentar fomentar la rebelión?
—No es parte de mi plan.
—¿Cual es tu plan?
—Te lo explicare más tarde.
—Yo busco a un tal Shaba— dije— Alguien con quien tengo negocios que concluir. Me dirijo hacia Ua.
—Yo también debo dirigirme al rio Ua— sonrió Kisu.
—¿Es eso parte de tu plan?
—Exactamente.
—Supongo que los territorios donde se encuentra el Ua deben ser peligrosos— dije.
—Lo tengo en cuenta.
—¿Conoces el Ua?— pregunté.
—No, jamas he estado allí.
Equilibré la canoa. Flotaba libremente hacia las aguas del Ngao.
—¡Pongámonos en marcha!— grité.
La rubia bárbara sumergió su paleta en el agua y la empujó hacia atrás.
—¿Es este el final del lago?— preguntó.
—No— contesté.
Llevábamos navegando ya veinte dias a través del lago. Pude ver algunas manchas marrones en él. Olía a flores. La desembocadura del Ua debía estar cerca.
—Seguro que estamos cerca del Ua— dijo Ayari desde proa.
—Mira el agua— señaló Kisu— Huele las flores y el bosque.
Debemos estar cerca de su desembocadura.
Estaba desconcertado. ¿Podía ser el río tan ancho que ya estábamos navegando en él? Kisu señaló a lo alto.
—¡Mirad el mindar!
Era una pajaro de brillante plumaje y alas cortas, rojo y amarillo.
—Es un pájaro del bosque— dijo Kisu.
El mindar tiene sus alas adaptadas para cortos y rápidos vuelos. Saltan rápidamente de rama en rama para camuflarse entre las flores.
—¡Mira!— dijo Ayari señalando a la izquierda.
Vimos un tharlarión expuesto al sol sobre un tronco. Cuando nos acercamos se deslizó dentro del agua y se alejó nadando.
—Estamos en el río— dijo Kisu— Ahora estoy convencido.
—¡El lago se esta dividiendo!— exclamó Ayari.
—No— rió Kisu complacido— Es una isla. Encontraremos muchas así.
—¿Qué camino debemos tomar?— pregunté.
—Siempre se entra en un poblado de la costa del Ngao por la derecha— dijo Kisu— De esta manera dejas tu costado expuesto al arma del otro.
—¿Y eso es inteligente?
—¿Qué mejor manera de mostrar que vienes en son de paz?
—Interesante.
—Además, si hay hombres en este país y sus costumbres se parecen a las de Ngao, debemos dejar bien claro que queremos la paz y nos ahorraremos muchos problemas.
Condujimos la canoa hacia la derecha. En medio ahn la isla estaría a nuestra izquierda. Tenía muchos pasangs.
—No creo que habite nadie en este país. Estamos demasiado al Este— comentó Ayari.
—Probablemente tengas razón— repuso Kisu.
Fue entonces cuando oímos el repicar de unos tambores.
—¿Puedes entender lo que dicen?— pregunté.
—Desgraciadamente no— dijo Ayari.
—¿Y tú, Kisu?
—No, pero apostaría a que anuncian nuestra llegada.
Correteaban por el andamio que se extendía hacia el interior del río. Apenas podíamos entender lo que decían. El andamio consistía en dos filas de troncos pelados de unos trescientos metros. Anexas, atadas con enredaderas, había cantidad de barras cruzadas que se extendían a lo largo de un kilometro en las aguas. De ellas colgaban enredaderas de las que pendian cestas cónicas que eran trampas para peces.
—¡Fuera! ¡Fuera!— gritó un hombre primero en Ushindi y luego en Ukungu.
Él y otros movían sus brazos señalando que nos alejáramos.
Sólo había hombres y niños varones sobre el andamio. En la orilla, disimuladas por la jungla, estaban las cabañas del poblado. Sobre los tejados de palmera de las cabañas habían puesto a secar al sol la pesca. Vimos mujeres en la orilla, algunas con cazos, que se habían acercado al río para ver qué ocurría.
—¡Somos amigos!— gritó Ayari, hablando en Ushindi.
—¡Largaos!— repitió el tipo, esta vez en Ushindi.
Supusimos que era la lingüistica del poblado. Otros hombres, ocho o nueve, y unos siete u ocho niños de diferentes edades se concentraron en la plataforma, manteniendo el equilibrio expertamente sobre las ondulantes aguas, para obligarnos a marchar.
—Me gustaría saber si Shaba vino por este camino y cuánto tiempo hace.
Más de un hombre levantó su cuchillo y nos amenazó.
—No son muy amables— observó Ayari.
—Esto no es correcto— dijo Kisu— Podríamos aprovechar para respostar existencias, afilar nuestros cuchillos y comprar mercancías.
—¿Como ibas a pagar todo eso?— pregunté.
—Todavía tienes la cadena de oro que te regalo Bila Huruma.
—Sí— dije— Es cierto.
Levanté la cadena de mi cuello y la mostré a los hombres de la plataforma, pero continuaron haciendonos señas para que nos alejáramos.
—Es inútil— dijo Ayari.
Incluso los niños nos gritaban, imitando a los mayores. A ellos no les importaba si nos acercábamos a la orilla. Era el primer poblado al que llegabámos. Estaba a un ahn de distancia de la primera de las muchas islas que nos habíamos encontrado.
—¡Sigamos nuestro camino!— dijo Kisu.
De pronto oí el grito de un niño y al mirar alrededor vi como el cuerpo de una criatura de unos ocho años caía de la plataforma. La corriente se lo llevó com ímpetu.
Sin pensarlo, me tiré al agua. Cuando salí a la superficie oí la voz de Kisu ordenandome volver a la canoa. Nadé contracorriente hacia donde creía poder encontrar al muchacho o al menos verlo. No estaba allí. En un momento la canoa se situó a mi lado.
—¿Puedes verlo?— grité a Ayari.
—Esta a salvo. Sube a la canoa.
—¿Donde está?— pregunté subiendo a nuestra ligera embarcación.
—¡Mira!— dijo Kisu.
Miré atras y para mi sorpresa, vi al chiquillo trepando por una de las estacas del andamiaje. Sonreía.
—Nada como un pez— dijo Ayari— No estaba en peligro.
Y sin embargo, había gritado y parecía que la corriente lo había arrastrado. Uno de los hombres nos hizo señales para que nos acercáramos. Había guardado su cuchillo de pescador de borde dentado. Remamos en su dirección. Mientras lo hacíamos, él ayudaba al chiquillo a alcanzar la superficie del andamiaje. Observé como los hombres y los niños se mantenían en pie y se movían por él con paso seguro y ágil.
Pensé que era más fácil que un terrestre cayera de una acera que ellos de una plataforma. Conocían bien sus límites, pues trabajaban allí durante horas todos los dias. El chiquillo y los demas nos sonreían. Uno de los hombres, tal vez su padre, le golpeó suavemente en la cabeza, felicitándole. Había representado bien su papel.
—¡Acercaos a la orilla!— dijo uno de los hombres en Ushindi y en Ukungu— Hubieras salvado al chico; es evidente, por lo tanto, que sois bienvenidos. Acercaos a la orilla, amigos, a nuestro poblado.
—Era un truco— dijo Kisu.
—Desde luego— contesté.
—Tal vez en el río cualquier cuidado es poco— apuntó Ayari.
—Tal vez— dijo Kisu.
Guiamos la canoa hacia la plataforma y alcanzamos la orilla.
Atamos las manos de las tres chicas a su espalda y las sentamos en el polvo. Nos encontrabamos en un choza de techo de palmera en el poblado de pescadores. Un pequeño fuego encendido en un cuenco de barro iluminaba ténuemente el interior de la cabaña. Había estanterías sobre las que podían apreciarse barcos y mascaras. De cada una de las muñecas atadas de las chicas, una cuerda las ataba a una estaca baja enterrada en el suelo, a un lado de la cabaña.
Habíamos cantado y bailado. Era tarde. Kisu y yo nos sentamos uno frente al otro, el cazo de barro conteniendo el fuego entre nosotros.
—¿Donde esta Ayari?— pregunté.
—Está con el jefe— dijo Kisu— Todavía no ha tenido suficiente.
—¿Qué más quiere saber?
—No estoy seguro.
Nos habían explicado que tres barcos, con más de ciento veinte hombres, algunos vestidos con túnicas azules, habían pasado el poblado hacía algunos días. No habían parado.
Estabamos lejos de Shaba y sus hombres.
—Amo— dijo Tende.
—¿Sí?
—Estamos desnudas— dijo.
—Lo sé.
—Has vendido el trozo de seda que me habías permitido llevar alrededor de las caderas, y también las conchas que adornaban mi cuello. Incluso has vendido las conchas de mi tobillo.
—Cierto.
Curiosamente, los pescadores habían dado gran valor a las conchas y a la seda. Las conchas eran de las islas de Thassa y por lo tanto desconocidas en el interior. Habíamos vendido las conchas que adornaban los cuellos y tobillos de las tres chicas, así como las telas y seda que llevaban alrededor de sus caderas. Así pudimos conservar la cadena de oro que yo llevaba, regalo de Bila Huruma. Pensamos que nos podía ser de utilidad más adelante.
—No soy feliz, Kisu.
Éste saltó por encima del fuego y salvajemente la golpeó en la cabeza con un fuerte manotazo.
—¿Has osado decir mi nombre?— le preguntó.
Ella estaba a sus pies, aterrorizada, sus muñecas atadas tras su espalda y a su vez atadas por una cuerda a la estaca.
—¡Perdóname, amo!— suplicó.
—Ya veo otra cosa que podemos vender mañana antes de abandonar el poblado— dijo Kisu.
—¿Qué es?— preguntó Tende.
—¡Está a mis pies!
—No me vendas, amo— suplicó.
Era tan fácil venderla como vender un cuchillo o un saco de comida; no era más que una esclava.
—No eres muy buena como esclava.
—Intentaré ser mejor— dijo Tende, arrodillandose— Deja que te complazca esta noche. Te daré más placer del que jamas hayas imaginado. Te daré tanto placer que mañana no desearas venderme.
—No te será fácil con las manos atadas a tu espalda— dijo Kisu.
Ella le miró asustada. Kisu la desató de la estaca y la llevó a un lado de la cabaña, con las muñecas atadas a su espalda. La arrodilló y se tumbó con indolencia entre ella y la pared, apoyado sobre un codo. La miró.
—Tómame, amo— dijo ella, arrastrándose como una esclava para darle placer.
Me senté a pensar al lado del cazo de barro donde ardía el pequeño fuego. Al dia siguiente temprano, reemprenderíamos la marcha. Aticé el fuego con un pequeño trozo de madera.
Shaba estaba lejos de nosotros. Me preguntaba por qué había huido hacia el río Ua. Con el anillo podía refugiarme en miles de sitios muchos más seguros en Gor. Y sin embargo, había escogido la peligrosa y desconocida ruta del Ua. ¿Pensaba que los hombres desistirían de perseguirlo si se internaba en las solitarias aguas, penetrando en tan exuberante y peligrosa región?
—¡Amo!— dijo la chica dulcemente.
Me volví. Era la rubia, no la que en otros tiempos había sido Janice Prentiss, a la que me refiero como la rubia bárbara, sino aquella que junto con la rubia bárbara, había sido comprada por Bila Huruma como conjunto de sirvientes para ofrecer a Tende entre otros regalos. La chica también era bárbara, proveniente de la tierra dado su acento, con dos empastes en su dentadura y la marca de una vacuna. Ella, como la rubia bárbara, llevaba en el muslo la marca corriente de Kajira.
—Amo— dijo la primera chica.
La rubia bárbara se sentó enfurecida sobre el polvo con las muñecas atadas a su espalda.
—¿Sí?
—Me arrastro todo lo que me permite la cuerda que me ata a la estaca y me arrodillo ante tí.
—¿Sí?
Bajó la mirada.
—Te suplico que me acaricies— dijo.
Oí a la rubia bárbara cerca de ella, quejarse con indignación.
Oía los suspiros de placer de Kisu y Tende a un lado de la cabaña. La chica arrodillada levantó su cabeza y me miró.
—Te suplico que me acaricies— dijo— No puedo soportar el deseo.
Volví a escuchar a la rubia bárbara pero esta vez asombrada.
No podía creer que había oído a una mujer admitiendo deseo sexual. ¿No sabía, la muy zorra, que eso era algo que una mujer nunca debía demostrar? ¿No era ya suficiente horroroso el experimentar deseo sexual sin tener que admitirlo?
—¡Esclava!— insultó la rubia bárbara— ¡Esclava, esclava!
—Sí, esclava— le dijo la primera chica y luego me miró a mí— ¡Por favor, amo!
Me acerqué a ella, pero a cierta distancia para que no pudiera tocarme.
—Eres una bárbara— le dije.
—Ahora soy una esclava goreana— repuso.
—¿No vienes de un mundo llamado Tierra?
—Sí, amo.
—¿Cuánto tiempo hace que estás en Gor?
—Hace más de cinco años.
—¿Cómo llegaste aquí?
—No lo sé. Me fui a acostar a mi habitación, en mi propio mundo y me desperté encadenada, días más tarde, en un mercado goreano.
Asentí. Los mercaderes de esclavos goreanos normalmente drogaban a sus estimables tesoros durante el viaje.
—¿Cómo te llamas?
—Como el amo desee.
—Tienes razón.
Ella me sonrió.
—He pertenecido a varios hombres y tenido varios nombres.
—¿Cuál es tu nombre bárbaro?— inquirí.
—Alice— dijo— Alice Barnes.
—Te doy el nombre de Alice. Lo llevaras como esclava.
—Me encanta. Es una delicia. Me estremezco de placer sólo con pensarlo.
Estiró la cuerda, tratando de alcanzarme.
—Dicen que las mujeres de la Tierra son esclavas naturales.
—Es cierto— susurró ella.
—También se dice que son las esclavas más bajas y miserables y que se deben utilizar como tales.
—Es cierto, amo. Es algo que he tenido la oportunidad de aprender en Gor. ¡Por favor, tómame en tus brazos!— suplicó— Soy una mujer de la Tierra convertida en esclava goreana. No tienes que respetarme como respetarías a una mujer goreana pues sólo soy una esclava. ¡No me respetes!
—No te respeto— repliqué.
La tomé en mis brazos.
—Úsame, amo, o temo morir de deseo— suplicó.
Hundí mis labios en su garganta y ella reclinó el cuello hacia atrás.
—¡Esclava, esclava!— la insultaba la rubia bárbara.
—¡Sí, esclava!— sollozó la chica en mis brazos. La posé sobre el suelo. Estuve con ella mucho rato, pero no me preocupé de desatarle las manos pues después la hubiera tenido que atar de nuevo.
La rubia bárbara se giró amargamente. Se tumbó sobre un costado en el suelo. La oí llorar. Sus pequeños puños, atados a su espalda, se apretaban por el sentimiento de frustración.
Pensé que en pocos dias sería ella la que gatearía hasta mí y me suplicaría, tal vez llorando, que la acariciase. Era tarde cuando Ayari volvió a la cabaña.
—¿Has conseguido más información?— le pregunté.
—Me ha explicado el jefe de la tribu y dos hombres más con los que he hablado que otros, aparte de Shaba y sus secuaces, han pasado por aqui.
—¿Se resistieron a hablar?— preguntó Kisu.
—Bastante. Incluso les asustaba hablar de lo que habían visto.
—¿Qué vieron?— pregunté.
—Cosas extrañas— contestó Ayari.
—¿Qué clase de cosas?
—No me lo dijeron. Estaban demasiado asustados— Ayari me miró— Pero me temo que no somos los únicos que buscamos a Shaba.
—¿Otros le persiguen?— preguntó Kisu.
—Eso creo.
—Interesente— Me tendí al lado del fuego— Descansemos.
Mañana tendremos que emprender la marcha de nuevo.
16
R EMONTAMOS E L R ÍO
—¡No permitáis que la corriente arrastre la canoa!— gritó Kisu, esforzándose por ser oído entre las impetuosas aguas.
Hacía dos semanas que navegábamos por el Ua. Nos habíamos encontrado con otra de sus cataratas.
Es imposible remar contra esas corrientes mientras el río, descendiendo rápidamente, se precipita en torrentes entre una jungla de rocas.
Kisu, yo, la rubia bárbara y Tende luchábamos contra el agua al lado de la canoa, empujándola ante nosotros. En la orilla, Alice y Ayari luchaban sosteniendo sendas cuerdas atadas a la proa y a la popa del barco. Pudimos virar a babor con mucha dificultad. Era una canoa de ocho hombres.
—No pierdas el equilibrio, esclava desnuda— gritó Tende a la rubia bárbara.
—Si, ama— gritó, luchando por mantenerse en pie.
Habíamos nombrado a Tende primera esclava. Después de todo, era la antigua ama de las esclavas blancas. Tenían que obedecerla a la perfección. Si no lo hacían las golpearíamos.
Si Tende, por su parte, no cumplía bien como primera chica, Kisu y yo, habíamos decidido darle una oportunidad a Alice.
Estábamos convencidos de que Tende, temiendo pasar a depender de una de sus antiguas esclavas, se esforzaría por hacerlo bien. Tende y Alice llamaban a la rubia bárbara "esclava desnuda".
Entre nosotros no tenía otro nombre, no se le habíamos dado.
Llamando a la rubia bárbara por tan descriptivo y certero apelativo quedaba clara su distinción respecto a las otras. Era una chica baja. Todos la utilizábamos para hacer los recados y llevar a cabo las más serviles de las tareas. La rubia bárbara lloraba por las noches, pero no le prestábamos atención a menos que fuera para hacerla callar.
—¡Sostened las cuerdas!— gritó Kisu.
Ayari y Alice mantuvieron las cuerdas tensas.
—¡Empujad!— gritó Kisu.
Nosotros, cegados por el agua, empujamos la canoa hacia delante.
—¡Comercio! ¡Comercio! ¡Amigos! ¡Amigos!— gritaron.
—No me lleves allí desnuda, amo— suplicó la rubia bárbara.
Habíamos arrastrado la canoa hasta la orilla. Había atado las muñecas de la rubia bárbara a su espalda y le había colocado una cuerda alrededor del cuello cuyo extremo libre entregué a Alice. Pensamos que al ir desnuda, era mejor que la condujéramos de aquella manera, como si la hubiéramos capturado recientemente. Atravesamos la puerta del poblado.
Dudaba que alguien en él conociera más de una docena de palabras de Ushindi, pero Ayari con su Ushindi, sus gestos, su agudeza y una vara que había recogido en la jungla, no sólo condujo las transacciones brillantemente de manera enérgica y genial sino que además consiguió una valiosa información.
—Shaba estuvo aquí— anunció.
—¿Cuándo?— pregunté.
—El jefe sólo dice: “hace tiempo”. Algunos de sus hombres estaban enfermos y permaneció aquí una semana.
—¿Algo más?
—Sí. Se supone que debemos retroceder.
—¿Porqué?
—El jefe dice que el río es peligroso más allá de este punto.
Dice que hay tribus hostiles, aguas peligrosas, animales enormes, monstruos y talunas, chicas de la jungla de piel blanca— señaló a la rubia bárbara, arrodillada con las manos atadas a su espalda y la cuerda al cuello sostenida por Alice que permanecía tras ella— Pensaron que la esclava era una de ellas, pero les aclaré que era una simple esclava.
—Shaba, ¿no fue corriente arriba?
—Sí— contestó Ayari.
—Entonces yo también iré corriente arriba— dije.
—Todos iremos— dijo Kisu.
Le miré.
—Es parte de mi plan— señaló.
—¿Tu misterioso plan?— pregunté.
—Sí— sonrió.
—¿Pudiste descubrir qué era lo que los hombres del poblado de los pescadores se resistieron a explicar?
—Les pregunté acerca de ello pero no vieron nada fuera de los corriente— contestó Ayari.
—Entonces les hemos perdido— dijo Kisu.
—Tal vez.
Era tarde y todos dormían ya en nuestro campamento a orillas del Ua. Tende y Alice estaban atadas a la estaca que utilizábamos como poste para esclavos. La rubia bárbara me miró, luego bajo la vista y añadió un poco de leña al fuego.
Eché una ojeada a la esclava. Iba siendo hora de atarla al poste.
—Voy a atarte ya.
—¿Esta noche es necesario que lo hagas?— preguntó mirándome asustada— ¡Perdóname, amo!— dijo— Por favor, no me fustigues.
—Ve. Siéntate de espaldas al poste y disponte para ser atada.
—Sí, amo.
Dejé que pasaran unos minutos. Ella no se atrevía a mirarme.
—¡Acércate y arrodíllate ante mí!
Lo hizo.
—¡Por favor, no me golpees, amo!— suplico— Yo...
—¡Habla!— ordené, al ver que callaba asustada.
—Tende y Alice tienen ropa— dijo.
—Tienen muy poca ropa, y el harapo que llevan puede serles retirado en cuanto su amo lo desee.
Me miró, agonizante, con lágrimas en los ojos.
—¿Tú, una mujer de la tierra, deseas la oportunidad de suplicar para ganarte la ropa?
—Suplico una oportunidad, amo.
—¿Me suplicas que te dé una oportunidad de ganártela?
—Sí, amo.
—¿De la forma que a mí me parezca oportuno?
—Sí, amo.
—Hace poco, Alice, tu hermana de esclavitud, se encontraba en una situación similar y la trataste de furcia.
—Sí, amo.
—Y ahora, parece que eres tú la furcia— dije.
—Si, amo. Ahora soy yo la furcia.
—Estás tan equivocada ahora, como lo estabas entonces. Eres vanidosa y te das más importancia de la que en realidad tienes.
—No te entiendo, amo.
—¿Crees que eres libre?
—No— respondió.
—Las furcias son mujeres libres. No te echas atrás, en tu insolencia, a compararte con ellas, si no quieres que te corten en pedazos. Son miles de veces mejores que tú. Estás miles de veces por debajo de ellas. Son libres. Tú eres una esclava.
—Sí, amo— sollozó— ¡Perdóname por favor, amo!
La contemplé estremecerse emocionada.
—Suplico ganarme la ropa como el amo crea más oportuno y lo suplico humildemente como esclava que soy.
Nuestra miradas se encontraron.
—¡Compórtate como una mujer!
—¿Amo?
—Exhibe tu comportamiento femenino.
—¡No sé cómo hacerlo!— sollozó— ¡No sé cómo hacerlo!
—¡Libérate de la horrible capa que te recubre, fruto de las condiciones antibiológicas en las que has vivido! Eres el resultado de miles y miles de mujeres que han complacido a los hombres. La evolución ha ido seleccionando a tales mujeres. No me digas que no sabes cómo comportarte.
Reniega de ellos, si lo deseas, pero lo llevas dentro. Son parte de tí. Fluyen, mi querida esclava, por tu propia sangre.
—¡No!— lloró ella.
—¡Comienza!
Inclinó la cabeza hacia atrás tristemente. Agarró su cabello y entonces, de repente, asombrada, me miró con los ojos muy abiertos, su pecho brillaba erguido.
—Sí, obedece al animal que llevas dentro— aprobé.
—¿Qué estoy haciendo?
Se sentó y extendió su pierna tomando su tobillo derecho entre sus manos, frotando despacio desde el tobillo hasta el empeine. Las puntas de los dedos extendidas, acentuando la dulce curva de su empeine.
—¿Lo sientes?— pregunté— ¿Revives ciertas sensaciones rudimentarias y básicas? ¿No comienzas a revivir antiguas verdades, las de la mujer ante el hombre?
—Estoy asustada.
—Levanta la cabeza y mírame.
—Sí, amo— dijo obedeciéndome.
—Eres una mujer de la Tierra y allí tu deliciosa y vulnerable animalidad, tu femenina animalidad, tu sentimiento más básico y profundo fue suprimido y frustrado por razones culturales. Debes comprender eso y aceptarlo.
Ella se estremeció.
—¡Ve a la estaca y siéntate allí con las manos cruzadas a tu espalda!
—Sí amo.
Tomé una cuerda de piel y me agaché a su lado.
—Hoy me has liberado de muchas inhibiciones, amo. ¿Era esa tu intención?
—Eres una esclava y no tienes otra elección que manifestar tu feminidad a tu amo, con toda su vulnerabilidad y belleza.
—Pero entonces tendré que obedecerles y complacerles.
—Desde luego.
—¿Y si no logro ser suficientemente complaciente?
—Entonces acabarás siendo alimento de eslines.
—Sí, amo.
—La esclava desea complacer a su amo. ¿Puedes comprenderlo?
—Yo deseo complacerte— susurró.
—Entiendo.
—¿Por qué no me has violado esta noche, amo? ¿No te gusto?
—Más tarde, quizás.
—¿Me estás adiestrando, amo?
—Sí— contesté.
Empujamos la canoa hacia delante, Kisu y yo a la popa y Ayari y las tres chicas arrastrando con cuerdas en el extremo delantero. Se balanceó hacia atrás y se hundió, tiramos de las cuerdas para nivelarla.
El sonido de las cataratas a nuestra izquierda, cayendo a unos ciento cincuenta metros de altura era ensordecedor.
Es dificil transmitir a quien no ha estado allí el esplendor de los parajes del Ua. La grandeza del río, como una ancha carretera, torciéndose y curvándose, con sus islas verdes, sus rápidos y cataratas, sus cascadas de agua y la jungla, su inmensidad, su vida salvaje y el extenso cielo por encima de todo ello.
—Estoy contento— dijo Kisu animado, secándose el sudor de la frente.
—¿Por qué?— pregunté.
—¡Acércate!
—¡Ten cuidado!— le dije.
Caminaba hacia el centro del río. Le seguí a unos quince metros dentro del río. Sólo nos cubría hasta las rodillas.
—¡Mira!— dijo señalando.
Desde la cima de las cataratas podíamos divisar muchos pasangs de río que fluía corriente abajo. La vista no sólo era espectacular sino también un punto estratégico.
—¡Sabía que sería así!— dijo golpeando sus muslos complacido.
Sentí el vello de la nuca erizarse.
—¡Tende! ¡Tende!— gritó Kisu— ¡Acércate!
La chica caminando con cuidado, se acercó a donde estábamos. Kisu la tomó por la nuca y le mostró la vista.
—¿Lo ves, mi querida esclava?
—Sí, mi amo— respondió ella, asustada.
—¡Es él!— dijo— ¡Viene a buscarte!
—Sí, amo.
—¡Vuelve a la orilla! ¡Enciende el fuego y prepara comida, esclava!
Miré a lo lejos medio cerrando los ojos, pues el brillo del agua me deslumbraba. Río abajo a muchos pasangs de distancia, pequeña pero reconocible, se veía una flota de canoas y galeras. Había al parecer, alrededor de cien galeras y la misma cantidad de canoas. Imaginé que era la flota que se había construido para la consecución de los planes de Shaba de penetrar en el Ua. Suponiendo que la tripulación de cada galera constara de unos cien hombres y la de las canoas fuera de cinco a diez hombres, el total de la partida sumaba cinco o seis mil hombres.
—¡Es Bila Huruma!— gritó Kisu, triunfalmente.
—¿Es por eso que me acompañaste?— pregunté.
—Te hubiera acompañado de todas formas para ayudarte, porque eres un amigo. Pero nuestros caminos seguían la misma dirección. ¿No es una espléndida coincidencia?
—Sí, espléndida— sonreí.
—¿Comprendes, ahora, cuál era mi plan?
—Imaginé que era éste, pero pensé que habías calculado mal.
—No pude vencer a Bila Huruma en la batalla— dijo Kisu— Sus askaris eran superiores a mis compañeros. Pero al robar a Tende, su futura compañera, le he obligado a penetrar en la jungla. Sólo resta obligarle a continuar más y más hasta que muera en ella, o hasta que desprovisto de hombres y víveres, pueda enfrentarme a él solo, hombre a hombre, guerrero a guerrero. Y así, al destruir a Bila Huruma, destruiré su Imperio.
—Es un plan audaz e inteligente pero creo que has calculado mal.
—¿Por qué?
—No creerás que Bila Huruma, que posee cientos de mujeres, te perseguiría por la jungla con gran riesgo para él mismo y para su Imperio para recuperar a una chica, a la cual sin duda imaginará esclavizada ya y que por lo tanto no tiene ya ningún valor político. Una chica que nunca fue más que una conveniencia en una situación política de poca importancia en la costa del Ngao.
—Sí— dijo Kisu— para él es una cuestión de principios.
—Para tí puede tratarse de una cuestión de principios, pero dudo muchos que lo sea para Bila Huruma. Hay principios y principios. Para un hombre como Bila Huruma, sospecho que el principio de salvaguardar su Imperio está por encima de asuntos personales de poca importancia.
—Pero Bila Huruma navega por el río— dijo Kisu.
—Probablemente— dije.
—Por lo tanto, estás equivocado.
—Tal vez.
—¿Crees que te sigue a tí?
—No, yo no soy tan importante para él.
—Tal vez tengas razón.
Kisu se volvió y caminó alegremente hacia la orilla.
—Desnúdate— ordenó Kisu a Tende— y ven conmigo.
—Sí, amo.
—Los demás podeis venir también.
Caminamos con dificultad por el agua hacia el centro del río.
Había allí, con vistas sobre las cataratas, una gran roca plana.
Subimos a ella. Desde su superficie, pudimos ver el río abajo a muchos pasangs de distancia la flotilla de canoas y galeras del Ubar, Bila Huruma.
—¿Qué vas a hacer conmigo, amo?— preguntó Tende.
—Vas a bailar desnuda— dijo, empujándola hacia delante y encarándola río abajo.
Tende permaneció allí temblando, vestida sólo con los collares de cuentas.
—¡Bila Huruma!— gritó Kisu— ¡Soy Kisu!— Señalo a la chica— ¡Está es Tende. La que tenía que haber sido tu compañera! ¡Te la robé! ¡La convertí en mi esclava! ¡Te la muestro desnuda!
Si Bila Huruma estaba con la flotilla, tal cómo suponíamos, no podía oírle. La distancia era demasiado grande. Y aunque hubiera estado a unos cientos de metros no le hubiera oído debido al rugido de las cataratas. Y aún más, desde donde estábamos no podíamos ser vistos por la flotilla. Nosotros podíamos verlos debido al tamaño de sus galeras y al numero de embarcaciones, aunque apenas podíamos distinguir las canoas. Si sólo hubiera habido una canoa nos hubiera sido practicamente imposible verla. Por lo tanto, para la flota, nosotros resultábamos casi invisibles. No había visto prismáticos en el palacio de Bila Huruma. Shaba, sin embargo, seguramente poseía tal instrumento.
—¡No puede verte ni oírte!— gritó Ayari.
—No importa— rió Kisu golpeando suavemente las nalgas de Tende.
—¡Oh!— exclamó ella.
—¡Baila Tende!— dijo y empezó a cantar y a dar palmadas mirando río abajo.
Tende, obedeciendo la orden de su amo, comenzó a danzar al son de las palmas y de las canciones sobre la gran piedra plana. Observé los ojos de la rubia bárbara que estaba arrodillada sobre la piedra junto a Alice. Sus ojos brillaban de excitación. ¡Qué bella era Tende! Y qué estimulante era para la rubia bárbara darse cuenta de que un hombre podía obligar a una mujer a hacer algo así.
—¡Basta!— gritó Kisu alegremente.
Tende dejó de bailar.
Entonces, él le ató las manos a la espalda con una cinta de cuero. La tomó por el pelo y la llevó a la orilla. Le seguimos.
Me detuve un momento a mirar río abajo, a los diminutos objetos tan lejanos.
Kisu y yo empujamos la canoa hacia el agua poco profunda.
Mientras yo la retenía, Kisu subió a Tende y la arrodilló en la canoa. Le cruzó los tobillos y los ató. Cortó dos largadas de ropa. Las ató al cuello de la chica y tomando el extremo libre de una lo ató a uno de los travesaños de la canoa. Luego, tomó el extremo libre de la otra y lo ató a otro travesaño.
—Esto te mantendrá sujeta— dijo.
—¿Porqué me aseguras de esta manera, amo?
—Bila Huruma nos persigue, no quiero que te escapes para volver a él.
Tende rió.
—¡Oh, amo!— protestó.
—¿Qué ocurre?
—No quiero escaparme. ¿No te has dado cuenta todavía de que Tende es tu esclava conquistada?
—No pienso arriesgarme contigo, esclava.
—Como el amo desee— dijo ella, bajando la mirada.
Creo que Kisu no pudo apreciar como yo, que la orgullosa y gélida Tende era ahora una esclava rendida por amor. Me sonreí.
—¿Qué hacemos con las brasas que quedan?— preguntó Ayari— ¿No sería mejor eliminar esta prueba de nuestra corta acampada?
—No— dijo Kisu— ¡Déjalo!
—Pero es una pista para ellos.
—Por supuesto— dijo Kisu— Ésa es mi intención.
Empujamos la canoa caminando por el agua, a excepción de Tende que estaba atada en su interior. Kisu, con el agua cubriéndole hasta la cintura, se volvió. Levantó el puño y lo sacudió.
—¡Sígueme, Bila Huruma!— gritó— ¡Sígueme, si te atreves!
Su voz era casi imperceptible, apagada por el rugir de la catarata. Bajó el puño y subió a la canoa tomando su lugar en popa.
Continuamos río arriba durante varias horas. Al atardecer empujábamos la canoa a la orilla. La escondimos, y nos dirigimos al interior para acampar.
—Siento deseos de comer carne— dijo Kisu.
—Yo, también— contesté— Iré a cazar.
Kisu y yo sentíamos, como guerreros, deseos de comer carne.
Además, sospechábamos que el río, tal y como nos habían avisado en el último poblado, se convertiría en más peligroso y traicionero. Pensamos que las proteínas de la carne serían un buen complemento para nuestras dietas.
—Necesitaré una bestia de carga— dije.
La rubia bárbara inmediatamente saltó sobre sus pies y permaneció ante mí con la cabeza baja.
—Yo soy una bestia de carga.
—¡Sígueme!
—Sí, amo.
Caminamos durante dos ahns antes de encontrar un tarsko.
Nos atacó y yo lo maté.
—Inclínate— ordené a la chica.
Eché el tarsko sobre sus hombros. Se tambaleó bajo el peso.
Mis manos estaban libres para poder utilizar mi lanza.
Jadeando tras de mí, tropezando y tambaleándose por el peso del tarsko que cargaba sobre sus hombros, me seguía la esclava. Miré hacia el cielo, a través de los árboles.
—Está oscureciendo— dije— No tendremos tiempo de llegar al campamento antes de que caiga la noche. Acamparemos aquí y continuaremos por la mañana.
—Sí, amo.
Mientras la chica arrodillada, se ocupaba del tarsko que se estaba asando, yo corté una estaca de unos cuarenta centimetros de largo por cinco de ancho. En la parte superior corté un pequeño canal de unos dos centimetros de profundidad.
—¿Para qué es esto?
—Es una estaca de esclava para asegurarte durante la noche.
—Entiendo— dijo ella.
Giró el tarsko en el asador. Relucía. De sus extremos caían gotas de sangre y grasa ardientes sobre el fuego. Fui clavando la estaca en el tierra golpeándola con una gran piedra. Dejé a la vista unos doce centimetros.
—El tarsko está a punto— dijo la esclava.
Tomé un extremo del asador con las dos manos y retiré el animal del fuego, dejándolo sobre unas hojas. Me agaché y empecé a despedazarlo con el cuchillo. Miré a la chica. Ella, arrodillada al lado del fuego, me estaba observando. Me puse en pie. Le até al cuello una larga tira de cuero y la conduje a la estaca. Até el extremo libre de la correa en el canal que anteriormente había cortado.
—¡Arrodillate!— le ordené.
Se arrodilló atada a la estaca por la correa que llevaba al cuello. Volví a la carne, corté algunas tajadas y las comí.
Cuando empecé a sentirme satisfecho, miré a la chica. Le arrojé un trozo de carne que golpeó su cuerpo y cayó al suelo.
Ella lo tomó con las dos manos y sin dejar de mirarme comenzó a comer.
Al cabo de un rato me limpié la boca con el antebrazo. Había acabado de comer. Me tumbé apoyado sobre un codo, cerca del fuego. Contemplé a la bella esclava. Es muy agradable poseer una mujer.
—Ha llegado el momento de atarte— dije a la esclava.
—¡Oh, por favor, amo!— dijo levantando la cabeza— ¡Deja que me quede a hablar un rato contigo!
—De acuerdo.
Se sentó sobre los talones, alegremente. Puso las manos sobre la correa que llevaba al cuello.
—¿No te pareció horrible lo que Kisu hizo con Tende?— preguntó.
—¿Qué?
—Obligarla a bailar desnuda.
—No. Es una esclava.
—Sí, amo— dijo. Me miró— ¿Se permite a las esclavas bailar desnudas?
—Sí.
Bajó la mirada.
—¿Amo?
—Sí.
—¿Soy un objeto esclavo?
—Técnicamente, según la ley goreana, no eres un objeto, sino un animal.
—Entiendo.
—En un sentido, ni los seres humanos, ni las ardillas ni los pájaros, pueden ser un objeto, pues no lo son como, por ejemplo, mesas o piedras. En otro sentido, todas las criaturas vivientes son objetos, ocupan un espacio y obedecen las leyes de la química y de la física.
—Una mujer es tratada como un objeto cuando no se la escucha o cuando los hombres no se preocupan por sus sentimientos.
—No confundas el ser tratada como un objeto y el ser un objeto y tampoco confundas el ser tratada como un objeto y ser contemplada como un objeto. Por ejemplo, las personas que tratan a los seres humanos como objetos raramente creen que son objetos.
—Los hombres sólo estan interesados en el cuerpo de las mujeres.
—Nunca he conocido a un hombre al que sólo le interesaran los cuerpos de las mujeres. Aunque no quiero negar que tan extrañas personas existan.
Ella me miró.
—Si lo que dices es cierto— continué— a un hombre que piense así no le importaría que la mujer con la que se relaciona esté consciente o no. Ninguna persona racional, ya sea hombre o mujer, puede aceptar tal hipótesis. Ningún hombre que yo conozca se contentaría con una mujer que no estuviera consciente. Es una estupidez.
—Pero la mujer sigue siendo una esclava.
—Sí, completa y categóricamente.
—La atención y el amor que tal chica obtiene— dijo ella— no necesariamente se le concede a ella misma.
—No, es un regalo del amo.
—Y él podría en cualquier momento obligarla a callar o ponerla a sus pies.
—Claro, y a veces lo hará para recordarle que es una esclava.
—Ella debe ser, entonces, completamente sumisa.
—Sí— dije— es su esclava.
—Te quiero, amo— susurró.
Yo escuchaba el crepitar del fuego y los sonidos de la jungla en la noche.
—Como mujer de la Tierra— dije yo— no estás acostumbrada a pensar en tí misma como un objeto de propiedad.
—No, amo— sonrió.
—Pero creo que ahora ya estás preparada para comprender que eres una esclava objeto.
—Sí, amo— dijo ella con lágrimas en los ojos.
—Eres una mujer bellísima y eres una propiedad. Se te puede comprar o vender. No se tiene por qué prestar atención a tus deseos, pensamientos o sentimientos. Eres un animal y un objeto esclavo.
—Amo, ¿los animales tienen necesidades?
—¿Qué clase de necesidades?
—Cualquier clase.
—¿Sexuales?
—Sí— dijo bajando la cabeza. Pude apreciar el temblor de sus labios.
—¿Sientes necesidad sexual?
—Sí.
—¿Y quieres satisfacerla?
—Sí.
Asentí. La esclava que guardaba en su interior había sido liberada. Bajó la cabeza.
—Suplico tus caricias, amo— susurró.
—¡Mírame y habla claro!
Levantó la cabeza.
—Suplico tus caricias, amo. Estoy preparada para satisfacerte como tú desees y creas conveniente.
Me apoyé sobre el codo y la contemplé.
—Siento necesidad sexual y quiero complacer a mi amo— dijo.
Súbitamente puso las manos sobre su cabeza, sollozando.
—¡No me atrevo, no me atrevo!— lloró— ¡No me atrevo!
¡Poséeme!
—No.
Entonces, se secó las lágrimas de los ojos.
—Átame para el resto de la noche— suplicó.
—Muy bien.
—¡No! ¡No!— gritó.
—Bien.
Se enderezó y sonrió. Sus ojos estaban húmedos por las lágrimas.
—Lo que voy a hacer ahora lo hago por mi propio deseo.
Siento necesidad sexual. Exhibiré la desesperación de esa necesidad ante mi amo con la esperanza de que él se apiade de mí y la satisfaga, y con la esperanza también, de que lo que yo haga no desagrade al amo.
Despacio, retiró la ropa de su cuerpo y la dejó caer a un lado.
Flexionó sus rodillas y levantó los brazos por encima de su cabeza juntando el dorso de las manos. Bailó para mí. Su danza era desesperada y tuve que empujarla lejos de mí varias veces. Se tendió al lado de la estaca y me tendió una mano.
Me dirigí hacia ella y la tomé por los hombros tirándola a mis pies. Ella me miró, asustada. Levantó la cabeza y empezó a lamerme y besarme suavemente el cuerpo. Mire las estrellas.
Escuché los ruidos de la jungla en la noche.
—Me encanta besarte.
Puso otra vez su cabeza sobre mi vientre.
—No te detengas, esclava.
Levantó la cabeza. Tome su cabello y la acerqué a mí.
—¿Amo?
—¡Hazlo!
—Si, amo.
Entonces, forcé su cabeza hacia abajo y la sostuve en el lugar adecuado, tal y como se hace con las esclavas.
—¡Qué bien lo haces!— le dije.
Gimió suavemente.
—Muy bien.
Gimió otra vez. Un suave y dulce gemido.
—¡Ah! ¡Oh!— suspiré suavemente sin dejar de sostener su cabeza. Estaba sollozando y jadeando, medio levantada. La miré. Era increíblemente bella a la oscuridad de la jungla, tan blanca y tierna con sus pequeñas manos atadas detrás y la correa en su garganta. Respiré muy hondo y la dejé suavemente sobre el suelo. Me miró.
—Te quiero, amo— susurró.
Traté de no olvidar que sólo era una esclava. Me acosté a su lado. Le limpié la boca con mi brazo. La sostuve en mis brazos y le besé la frente. Medio temblando la abracé. En unos minutos me recompuse. En un cuarto de hora sintió que me apretaba contra sus muslos.
—Te suplico que me tomes, amo— rogó.
La besé.
—¿No vas a ceder a las súplicas de tu esclava?
—Tal vez.
—Debo guardar silencio y esperar tu decisión— dijo ella.
—Sería lo más conveniente.
—Me podrías pegar si quisieras, ¿verdad?
—Claro.
—¿No estoy preparada para mi amo?
—Sí, esclava. Estás más que preparada.
—¿Tan preparada como una mujer de la tierra para la penetración de uno de los suyos?
—No. Tan preparada como una esclava de Gor suplicando las caricias de su amo.
—Es cierto, amo. Ya no soy una mujer de la Tierra. Sólo soy una esclava de Gor. Nada más.
Se acercó a mí y yo la tumbé contra el suelo.
—Me vas a violar, ¿verdad?— dijo.
—En efecto.
La violé varias veces.
—¡Allí!— señaló Ayari.
Descargamos la canoa que llevábamos a hombros para poder superar la estrepitosa catarata. Destruido sobre las rocas, vimos la parte delantera de una galera. Maderas rotas, secas y calientes por los rayos del sol. Más arriba, aprisionada entre dos rocas, húmeda y negra rodeada por la espuma del agua, la proa misma del barco, destrozada. Me dirigí hacia el lugar. No había nada entre los restos.
—¡Se lo debe haber llevado la corriente!
Asentí. Era la segunda vez que encontrábamos muestras de un accidente en el río. La vez anterior habíamos descubierto un cofre con mercancías para comerciar. Nos las arreglamos para ponerlo a salvo. Sin embargo, en este caso no habíamos encontrado restos de naufragio. Tal vez habían lanzado en cofre por la borda. Apoyé mi hombro contra la proa de la embarcación, luego apoyé mi espalda. La saqué de entre las rocas y la lancé corriente abajo. Volví a las rocas en la orilla.
Shaba disponía ahora de dos galeras.
—Has hecho bien en sacarlo de ahí— Kisu miró alrededor— Cuantas menos muestras del paso de extraños haya por el río, mejor.
Miré entorno también, y hacia la jungla. Parecía todo en calma.
—Sí, pero lo hubiera hecho de todas formas.
—¿Por qué?— preguntó Kisu.
—Es lo que queda de un barco y debe ser libre.
¿Cómo podía hacer entender a Kisu, que era hombre de tierra, los sentimientos de quien ha conocido el vaivén de las olas del Thassa? Ayari, Kisu y yo cargamos con la canoa y continuamos río arriba.
—Hay un poblado a la derecha— dijo Ayari.
En los últimos seis días habíamos pasado otros dos poblados.
En ellos los hombres con escudos y lanzas, se habían acercado a la orilla para amenazarnos. Nos habíamos mantenido en el centro del río sin detenernos.
—Hay mujeres y niños en la ribera— dijo Ayari— Esperan que nos acerquemos.
—Es agradable cruzarse con un poblado amable— dijo Alice.
—¡Dirijamos la canoa hacia allí!— dijo Ayari— Tal vez podamos comerciar y conseguir algo de fruta y verduras y tal vez tú puedas obtener información de aquel a quien buscas, el llamado Shaba.
—Será agradable dormir en una cabaña— dijo Janice— A menudo llueve durante la noche en la jungla, antes del vigésimo ahn.
Navegamos hacia la orilla.
—¿Dónde están los hombres?— pregunté.
—Sí, ¿dónde están los hombres?— inquirió Kisu también.
La canoa estaba a unos cuarenta metros de la orilla.
—¡Parad de remar!— ordenó Ayari.
—¡Están detrás de las mujeres!— dije.
—¡Virad la canoa!— gritó— ¡Remad! ¡Rápido!
De repente, viendo que nos alejábamos, la multitud de mujeres y niños se fueron. Tras ellas aparecieron docenas de hombres ondeando lanzas, escudos y pangas, unos cuchillos muy afilados de hoja curva de unos sesenta centimetros. Kisu también tenía dos de ellos. Gritando se arrojaron al agua hacia nosotros. Las lanzas golpearon en el agua a nuestro alrededor, hundiéndose y luego flotando.
Un hombre nos alcanzó nadando, pero yo le golpeé con la paleta.
—¡Remad! ¡Rápido!— dijo Kisu.
Miramos hacia atrás. Pero no vimos que los hombres nos siguieran en canoas.
—No nos persiguen— dijo Ayari.
—Tal vez sólo intentaban alejarnos— dijo Alice.
—Tal vez conocen al río mejor que nosotros y no desean navegar más hacia el Este.
Escuché los sonidos de la jungla y el suave y tranquilo crepitar de la leña ardiendo en el fuego del campamento.
Tende estaba arrodillada junto a Kisu, inclinada sobre él.
Podía oír cómo besaba y lamía dulcemente su cuerpo. Tenía las manos atadas a su espalda, y una cuerda la ataba a la estaca de esclava. Sus tobillos también estaban atadas.
Janice y Alice dormían cerca de mí. Ninguna de las dos estaban atadas.
—¡Ah, excelente esclava!— dijo Kisu, tomándola por el cabello— ¡Excelente!
La soltó y ella posó su cabeza sobre el vientre de Kisu.
—Deseo complacerte, amo.
—Lo haces— dijo Kisu.
—Te quiero, amo.
—Eres la hija de mi odiado enemigo, Aibu— dijo Kisu.
—No, amo. Ahora sólo soy tu esclava de amor.
—Tal vez.
—¿Crees que estoy menos conquistada que Alice y Janice, mis hermanas blancas de esclavitud?
—Tal vez no. Es difícil hablar de estos asuntos.
—No, amo. Tan sólo soy una desvalida y amorosa esclava.
Él no contestó.
—¿Me odias amo?
—No.
—¿No te gusto ni tan sólo un poco?
—Tal vez.
—¿No puedes confiar en mí siquiera un poco?
—No quiero hacerlo.
—Es extraño. Las otras chicas duermen libres al lado de su amo y yo, que soy tan tuya, seguramente más esclava que ellas, tengo que estar atada constantemente.
Él no respondió.
—¿Por qué, amo?
—Me complace.
—¿Cómo puedo convencerte de mi amor? ¿Cómo puedo ganar tu confianza?
—¿Quieres que te fustigue?
—No, amo.
Se volvió, la tomó por los brazos y la tendió sobre su espalda.
—¿Crees que soy peor que las demas esclavas?— preguntó Tende.
—No. No eres ni peor ni mejor. Todas las esclavas sois iguales.
—Pero yo estoy atada.
—Sí.
—¿No podrías por lo menos, desatarme los tobillos?
—¡Ah!— rió Kisu— ¡Eres una pequeña esclava, Tende!
Cuando hubo acabado con ella, no le volvió atar los tobillos.
—No me has atado los tobillos. ¿Significa esto que a partir de ahora vas a tratarme con más gentileza?
—No— dijo Kisu— Simplemente, que quizá te necesite otra vez antes de amanecer.
—Sí, mi amo— rió ella. Se acurrucó junto a él y pronto se quedaron dormidos.
—¡Cuidado!— gritó Ayari.
Pareció surgir de las aguas, extendiéndose a través del río.
Una red se alzó ante nosotros, reticulada y húmeda, goteando; una barrera de enredaderas entrelazadas. Al mismo tiempo, oímos gritos tras nosotros. Vimos hombres, a cada lado del río, empujando docenas de canoas, a unos doscientos metros de distancia.
—¡Atravesémosla!— gritó Kisu.
Ayari con su cuchillo cortó las enredaderas. Remamos contra la red, para que Kisu y yo, armados con pangas, pudiéramos cortar la barrera que tan inesperadamente había surgido ante nosotros. Cada vez los gritos se oían más y más cerca. Las afiladas hojas de nuestros pangas golpearon con violencia las enredaderas.
—¡Atravesemos la red!— gritó Kisu.
Viramos la canoa. Una lanza chocó contra el agua junto a nosotros. Ayari levantó la red y la canoa se deslizó entre ella.
—¡Remad!— dijo Kisu— ¡Remad por vuestras vidas!
—¡Tarl!— susurro Ayari.
—Sí— dije.
—Debemos abandonar este poblado.
Hacía cuatro meses que habíamos visto, desde la cima de las cataratas, los barcos y canoas de las fuerzas de Bila Huruma muy lejos de nosotros. Ahora, no sabíamos si todavía nos seguían o no. Tampoco habíamos visto más señales del paso de Shaba ante nosotros. Un mes atrás, eludimos la red de enredaderas, y remando en la oscuridad nos escapamos de nuestros perseguidores.
—¿Que ocurre?— pregunté.
—He estado reconociendo el poblado en la oscuridad— susurro él.
—¿Sí?
—He encontrado el vertedero.
—¿Dentro de las murallas?
—Sí.
—Es extraño— dije.
Normalmente, los poblados tienen los vertederos fuera de las murallas.
—A mí también me ha parecido extraño— dijo Ayari— Me tomé la libertad de examinarlo. Contiene huesos humanos.
—Ésa es la razón por la cual está dentro de las murallas.
—Eso creo. De esta manera los extranjeros entran en el poblado sin darse cuenta.
Parecían tipos simpáticos. Aunque debía admitir que eran algo peculiares. Sus dientes habían sido afilados en punta.
—No confío en un hombre hasta que sé lo que come— dijo Ayari.
—¿Dónde están los hombres del poblado?— inquirí.
—En una cabaña. No duermen.
—Voy a despertar a Janice y a Alice. Tu despierta a Kisu y a Tende.
En pocos ehns recogimos nuestras pertenencias y huimos del poblado. Ya estábamos a salvo cuando oímos los gritos de rabia de los hombres y vimos luz de antorchas en la orilla.
17
L AS T ALUNAS
—¿Te has fijado en su tamaño?— preguntó Ayari.
—No creo que nos ataque— dijo Kisu.
Ayari lo golpeó con la paleta apartándole de nuestro lado y el animal con un golpe de cola se sumergió en el agua.
—Los he visto antes— dije— pero sólo medían unos quince centimetros.
La criatura que había aparecido cerca de nosotros, de unos tres metros de largo, tenía el cuerpo recubierto de escamas y los ojos saltones. Era parecido al largo pez que había visto poco antes en el río. Sus aletas corporales eran grandes y carnosas.
—¡Eh, hombres!— oímos gritar— ¡Por favor, por favor, ayudadme! ¡Tened piedad de mí! ¡Ayudadme!
—¡Mira, amo!— gritó Alice— ¡Allí, cerca de la orilla! ¡Una chica blanca!
Tenía unas piernas esbeltas y el cabello oscuro. Llevaba unas pequeñas pieles a modo de vestido. Se acercó al agua. Sus manos no estaban atadas una con otra, pero de cada una de sus muñecas colgaba una cuerda. Parecía como si hubiera estado atada y alguien la hubiera liberado.
—¡Por favor, salvadme!— gritó— ¡Ayudadme!
Examiné la clase de pieles que llevaba. Vi que se adornaba, además, con un brazalete de oro y un collar de colmillos.
Llevaba también alrededor de la cintura un cinturón y una funda de daga vacía.
—¡Salvadme, por favor, nobles señores!— lloraba. Entró en el agua unos metros y extendió sus brazos hacia nosotros. Era bastante bonita.
Examiné la jungla que había tras de ella. Alrededor del río, los árboles eran grandes y los matorrales tupidos. Kisu y yo continuamos remando.
—¡Amo!— gritó Janice— No vas a dejarla aquí, ¿verdad?
—¡Silencio, esclava!— contesté.
—Sí, amo— dijo, y continuó remando disimulando un sollozo.
—¡Por favor, por favor ayudadme!— oímos gritar a la chica.
—¡Mirad! ¡No esta sola!— gritó Alice.
Vimos en la orilla, apostada a una estaca, una chica rubia con cadenas alrededor de su cuerpo.
—¡Por favor, ayudadme!— gritó, tirando de las cadenas.
Ella, como la primera, vestía unas pequeñas pieles y también llevaba un collar y un brazalete, además de una argolla en el tobillo. Sacamos las paletas del agua.
—¡Una chica muy bonita!— observó Kisu.
—Sí— asentí.
—¡Por favor, ayudadme!— gritó la chica— ¡Salvadme, salvadme! ¡Tened piedad de mí!, ¡Me han abandonado aquí para que muera! ¡Apiadaros de mí!, —¡Apiádate de ella, amo!— suplicó Janice— No puedes abandonarla aquí a su suerte.
—Creo que ya nos hemos demorado demasiado— dijo Kisu mirando alrededor— estamos en tierras peligrosas.
—Estoy de acuerdo— contesté.
—No la dejéis aquí, por favor, nobles amos— suplicó Janice.
—¡Por favor, amos!— suplicaron Alice y Tende también.
—¡Qué tontas sois!— dijo Kisu— ¿No veis que se trata de una trampa?
—¿Amo?— dijo Janice.
—Hablan goreano— dije— Por lo tanto, no son nativas del lugar. Ya debías haberlo visto, no hay más que fijarse en el color blanco de su piel. Mirad a la primera chica. Las cuerdas que cuelgan de sus muñecas son demasiado largas. Cuarenta centímetros de cuerda son suficientes para atar las manos de una chica, ya sea a la espalda o por delante. Además, no se necesitan dos cuerdas.
—Tal vez la ataron a un árbol— dijo Janice.
—Tal vez, pero la cuerda está cortada y no rascada. ¿Cómo la han cortado?, —No lo sé, amo.
—Fíjate además, en que conserva el cinturón y la funda de la daga. Cualquier capturador se lo hubiera quitado. ¿Qué necesidad tiene una mujer capturada de conservarlos?
—No lo sé, amo— contestó.
—Aún más: ella, como la chica apostada en la estaca, llevan ropa y adornos. Lo primero que hace un capturador con una mujer es desnudarla para evitar que esconda armas y hacerle entender que ha sido capturada, aparte de querer apreciar su belleza, ya que así pueden calcular el precio que tendrá en el mercado. Y por último, también les hubieran despojado de los adornos y con más razón si son de oro. Y su vestimenta no está rota ni desgarrada. No muestran signos de pelea ni de haber sido objeto de abuso y ademas, son pieles, la clase de vestimenta que llevaría una mujer libre o una cazadora, no la llevaría una esclava.
—Sus cuerpos tampoco muestran señales de violencia— dijo Kisu.
Asentí. A veces, es necesario demostrar a una mujer libre que está bajo disciplina. Algunas mujeres se niegan a creerlo hasta que sienten el látigo sobre ellas.
—Otras pistas que indican que no son lo que pretenden: la chica de la estaca no tiene los brazos atados sobre su cabeza para realzar su pecho. Estas estacas normalmente se utilizan para mostrar a las mujeres, no para atarlas. Además, no sabemos si tiene las manos atadas a la espalda, simplemente no las vemos. Los capturadores de las junglas, los nativos, no tienen cadenas para atar a sus víctimas.
—¡Por favor, ayudadme!— gritó la chica.
—¿Cuánto tiempo llevas atada a la estaca?— le pregunté.
—Dos días. ¡Tened piedad!
—¿Todavía dudas? Mírala. ¿Crees que parece tener aspecto de llevar dos días atada?
—No, amo— contestó Janice.
—Y por otra parte, si hubiera pasado la noche allí los tharlariones la hubieran olido y se la hubieran comido.
—Es cierto, amo.
—Fíjate en el espesor de los arbustos y de los árboles, parecen un lugar muy adecuado para preparar una emboscada.
—Tal vez sea mejor que nos apresuremos —dijo Tende, mirando alrededor.
—¡Tomad las paletas!— ordenó Kisu— ¡Continuemos!
—¡Por favor, deteneos!— suplicó la chica encadenada— ¡No me dejéis morir aquí!
—¿De veras la vamos a dejar?— preguntó Janice.
—Desde luego— contestó Kisu.
Janice se quejó.
—¡Rema!— le ordené, —Sí, amo.
Miramos atrás, mientras nuestra canoa avanzaba.
—¡Tras ellos!— gritó la chica deshaciendose de las cadenas y recogiendo de entre la hierba una lanza ligera. De los arbustos surgieron más chicas igualmente armadas. Vimos cómo empujaban canoas al agua.
—¡Quizás ahora os decidáis a remar con más entusiasmo!— dije.
—Sí, amo.
Había ocho canoas tras nosotros, con cinco o seis chicas en cada una de ellas. En la proa de la primera canoa iba la rubia que había simulado estar encadenada a la estaca. En la proa de la segunda iba la morena de esbeltas piernas que habíamos visto antes.
—¿Nos alcanzarán?— preguntó Alice.
—No lo creo. En cada una de sus canoas hay seis personas remando. En la nuestra también, pero tres somos hombres.
En menos de un cuarto de ahn nos habíamos distanciado considerablemente de nuestras perseguidoras.
—¿Recuerdas que en uno de los poblados que nos encontramos, ya hace tiempo, te preguntaron si eras una taluna?— le recordé a Janice.
—Sí, amo.
—Bien, pues estas chicas sí lo son.
En medio ahn, sus canoas quedaron muy atrás. En pocos ehns más, abandonaron la persecución.
—¡Ven!— rió chapoteando en el agua.
Había un lago a unos cien metros. Yo permanecí en la orilla, sosteniendo en mis manos una de las lanzas de los invasores.
No parecía una zona peligrosa pero prefería estar vigilando.
Estaba preciosa, bañandose en el agua. No estábamos con los demás. Nos habíamos alejado, como hacíamos otras veces, para cazar. Aparte de que siempre es agradable estar a solas con tu deliciosa esclava.
—¡Limpiate bien, esclava!— grité— Para que seas más apetecible.
—Sí, amo— rió— ¿Y tú?
—Tu eres la esclava— le dije.
—Sí, amo.
Me pareció oír un crujido en el bosque. No parecía haber sido provocado por un animal o un hombre, sino por el viento; sin embargo no soplaba viento alguno. Me volví y me encaminé hacia el bosque. No podía oír el ruido. Pensé que habría sido causado por una corriente de aire. De repente, oí un grito de la chica que se bañaba en el río. Me volví, corriendo hacia la orilla.
—¡Ven a la orilla!— grité— ¡Rápido!
Vi un pez enorme, parecido al pez de ojos saltones que nos habíamos cruzado antes, un gint gigantesco, que se acercaba a la chica.
—¡Rápido!— grité.
Ella, salvajemente, nadó hasta la orilla. Miró atrás una vez y volvió a gritar al ver la aleta dorsal del pez avanzar por el agua.
—¡Rápido!
Sollozando, jadeando, la chica alcanzó las aguas poco profundas y de un salto subió a la plataforma.
—¡Qué horrible era!— sollozó.
Volvió a gritar salvajemente, pues el pez le seguía fuera del agua sobre sus carnosas aletas pectorales. Se volvió y corrió hacia la jungla. Con el mango de la lanza le golpeé el morro del animal. Me miró con sus ojos saltones y tomó aire, saltando a la plataforma. Retrocedí mientras el animal, con sus aletas pectorales y su gran cola, saltaba fuera del agua y se me acercaba. Le golpeé de nuevo con la lanza en el morro, pero la rompió; sus ojos saltones me miraban mientras yo retrocedía. Continuó avanzando. Me dirigí hacia los árboles, me siguió hasta allí y se detuvo. No creí que quisiera alejarse más del agua. Al poco tiempo, fue retrocediendo hasta volver al agua y desaparecer en la profundidad.
—¡Socorro!— oí gritar a Janice.
Me dirigí, rápidamente, hacia donde había oído el grito. Me interné en la jungla unos cincuenta metros. Allí, rodeando una depresión de terreno, había unos doce hombres pequeños. Cada uno de ellos llevaba un taparrabos atado a la cintura con una liana. De la liana colgaban cuchillos.
Llevaban redes y lanzas. Ninguno de ellos medía más de un metro y medio. Tenían rasgos de negro pero su piel era de un tono cobrizo.
—¡Ayudame!— gritó Janice.
Miré a los hombres, que no parecían peligrosos.
—¡Tal!— dijo uno de ellos.
—¡Tal!— contesté— ¡Hablas goreano!
—¡Amo!— gritó Janice.
A unos quince metros, Janice estaba suspendida en una enorme tela de araña. Una de sus piernas y uno de sus brazos la atravesaban. Miré a los pequeños hombres. Parecian amables y sin embargo, ninguno intentó ayudar a Janice.
—¡Amo!— gritó Janice otra vez.
Miré hacia abajo. La tela temblaba pues, moviéndose con rapidez, se acercaba una gigantesca araña. Era redonda, negra y marrón, de unos dos metros de altura. Tenía los ojos negros y unas enormes mandibulas.
Janice gritó con desesperación. Me dirigí a la tela de araña y arrojé la lanza que llevaba clavándola en la cabeza del mosntruo. Le atravesó el cuerpo. La araña agarró la lanza con sus dos patas delanteras, se deshizo de ella y me miró. Tan pronto como la araña se dirigió hacia mí, alejándose de la chica, los pequeños hombres empezaron a arrojarle sus lanzas. Recuperé la mia, que estaba húmeda y viscosa por los fluidos que habían emanado del cuerpo del gigantesco arácnido. Se volvió de nuevo, y yo, atizándole con mi lanza, le corté una de sus piernas segmentadas. me atacó y me defendí, clavándole mi arma contra su cabeza. Algunos de los hombrecitos corrieron hacia la bestia golpeandola con ramas, enfureciendola para distraer su atención. Mientras se volvía hacia ellos, le corté una de sus patas traseras. El animal se tambaleó. Me deslicé, rápidamente, hacia un lado cargando de nuevo con mi lanza. Empezó a rezumar viscosos liquidos.
Se retiró para volver a atacar, enfurecida. Sus mandíbulas se abrieron y cerraron. La araña comenzó a retroceder. Me abalancé sobre ella y le corté la cabeza. Los hombrecitos se lanzaron con sus armas sobre la araña y la cortaron en pedazos. Con mi lanza, manchada por los liquidos de la bestia, me acerqué hacia Janice que lloraba enredada en la tela de araña.
El gran arácnido estaba tendido sobre su espalda y los hombrecitos se apostaban a su alrededor, alguno arrodillados sobre ella. Limpié la hoja y el mango de la lanza con hojas húmedas. Cuando me acerqué a ellos, habían apartado el cuerpo del animal a un lado. Allí reposaba, gigantesco y globular, con las patas escondidas, la enorme araña.
—¡Tal!— me saludó el jefe de los hombrecitos sonriendo.
—¡Tal!— respondí.
—¡Amo!— gritó Janice— ¡No puedo liberarme!
La miré. estaba enredada en la tela y no podía deshacerse.
Cuando hice ademán de liberarla, los hombres se acercaron a mí negando con la cabeza, intentando alejarme de ella.
—¡No!— gritó su jefe— ¡No, no, no!
Estaba desconcertado. Recordaba que los hombrecitos habían asistido impasibles a la captura de Janice, pero cuando la araña me había intentado atacar ellos me habían defendido.
Sin embargo, ahora no querían que liberara a Janice de su prisión. Empujé a los hombres hacia atrás.
—¡Fuera!— les dije.
Ellos retrocedieron. No parecian contentos, pero no intentaron detenerme. Tendí la lanza a Janice y ella la agarró con una mano, alcanzando el seguro suelo de la jungla.
Entonces, para mi sorpresa, los hombres se arrodillaron ante ella, bajando las cabezas.
—¿Qué ocurre?— preguntó Janice.
—Te presentan sus respetos y se someten a ti.
—No entiendo— dijo asustada.
—¡Claro!— exclamé— ¡Ahora lo entiendo!
—¿Qué es lo que ocurre?, —¡Arriba! ¡Arriba!— dije a los hombrecitos, riendo.
Miré a Janice, secamente.
—¿No estás en presencia de hombres libres?— la increpé.
—¡Perdona, amo!— dijo. Y rápidamente se arrodilló.
Los hombres la miraron desconcertados y asustados.
—¡Pon tu cabeza a sus pies y bésalos!— ordené— ¡Pídeles perdón por tu osadía!
Janice bajó la cabeza y besó los pies de los hombres.
—¡Perdonadme, amos!— suplicó.
Ellos la miraron asombrados.
—¡Levanta!— le dije. Le até las manos a la espalda. Los hombres observaron atónitos cómo lo hacía.
—Es una esclava — les dije.
Hablaron entre ellos en su propia lengua.
—Somos esclavos de las talunas— dijo uno de ellos, su jefe.
Asentí. Me lo había imaginado por su comportamiento. Sin duda alguna, habían aprendido el goreano de las talunas.
—Cazamos y pescamos para ellas, les hacemos la ropa y las servimos.
—Los hombres no deberían ser los esclavos de las mujeres— dije.
—Nosotros somos pequeños. Las talunas son demasiado grandes y tienen mucha fuerza.
—Tendrían que ser tomadas y convertidas en esclavas como todas las mujeres.
—¡Ayúdanos a deshacernos de ellas!— pidio el jefe.
—Tengo otros asuntos que solucionar.
Su lider asintió.
Me volví y seguido por mi esclava me dirigí hacia el lago. Los hombres nos siguieron en fila de a uno. En el lago, recuperé la ropa y los collares de la chica y se los coloqué. Miré al bosque y al sol. Pensé que ya era tarde para seguir cazando. Seguido por mi esclava, me dirigí al campamento. Para mi sorpresa, los pequeños hombres nos siguieron, uno tras otro.
—¡Kisu!— grité, alarmado— ¡Ayari! ¡Tende! ¡Alice!
Vi en el campamento, inequívocas señales de lucha. También vi manchas de sangre en el suelo.
—Se han ido. Se los han llevado la gente de Mamba, lo de dientes afilados— dijo el jefe de los hombrecitos.
El poblado Mamba era un poblado tharlarión, pues se alimentaban de carne humana como hacen los tharlariones.
—¿Cómo sabes que fue la gente de Mamba?— pregunté.
—Atravesaron la jungla a pie. Sin duda os perseguían. Os querían sorprender.
—¿Cómo sabes que eran ellos?
—Los vimos— dijo uno de los hombres.
—Estamos en nuestros territorios y sabemos lo que aquí ocurre— dijo otro.
—¿Visteis cómo atacaban?
—No queríamos acercarnos tanto a ellos— dijo un hombre.
—Somos pequeños— dijo otro— Ellos eran muchos y son muy grandes.
—Vimos cómo algunos de los vuestros huían.
—Entonces, aún deben estar vivos— dije.
—Sí.
—¿Porqué no me avisasteis antes?
—Pensamos que ya lo sabías y que habías escapado.
—No— dije— Estaba cazando.
—Te daremos carne, si quieres. Esta mañana hemos cazado mucho.
—Tengo que intentar rescatar a mis compañeros.
—Los del poblado de Mamba son muchos— dijo un hombre— Y tienen cuchillos y lanzas.
—Debo intentarlo.
Los hombrecitos se miraron entre ellos y hablaron rápidamente en una lengua que no pude entender. Se volvieron y me miraron.
—¡Permítenos que hagamos un intercambio!— dijo el jefe— Tú nos liberas de las talunas y nosotros te ayudamos.
—Puede ser peligroso— les advertí.
—Pero podemos hacerlo.
—Vosotros sois cazadores y sabeís utilizar las redes y las lanzas— les dije— Éste es mi plan.
Sin hacer ruido, me deslicé entre la empalizada del poblado de las talunas. Había varias cabañas pequeñas adosadas. Las tres lunas me permitían ver con claridad. Me dirigí hacia la cabaña central, silenciosamente, parando de vez en cuando para escuchar. En una de las cabañas pude oír el crujir de unas cadenas. Escogí la que parecía mayor de todos, una que estaba situada en el centro del poblado.
Me arrastré hacia su interior, con sigilo. La luz de las lunas se filtraba a través del tejado y de las maderas que constituían las paredes de la choza. Ella dormía con las armas apartadas a un lado. Los cabellos de la chica estaban sueltos alrededor de su cabeza. Examiné sus piernas y vi que nunca habían sido marcadas.
Se volvió con inquietud. Era la rubia que nos había suplicado desde la orilla, junto a una estaca, para atraernos a una trampa. Estaba convencido de que era la cabecilla de las talunas, pues había sido la que ordenara nuestra persecución.
No compartía la cabaña con ninguna otra chica. Puso el brazo sobre su cabeza. Vi cómo sus caderas se movian. Sonreí.
Estaba excitada y gimió. Aguardé a que posara las manos de nuevo sobre el lecho. Levantaba sus caderas. Deseaba intensamente las caricias de un hombre. Normalmente estas mujeres descansan intranquilas y no es raro que sean irritables y hostiles hacia los hombres. La mayoria de ellas no son conscientes de la causa de este comportamiento. Se horrorizaría si se les dijera que eran mujeres y que necesitaban un amo y, sin embargo, indudablemente, debían saberlo, si no su hostilidad hacia los hombres sería inexplicable.
Giró la cabeza a un lado. Se movió, inquieta. Esperé hasta que se volvió sobre su espalda con los brazos a sus costados. Sus puños estaban apretados. Necesitaba un hombre. Era muy bonita. Pensé que estaría bellisima desnuda, con un arnés.
Rápidamente me abalancé sobre su cuerpo y ella instantáneamente se despertó asustada. El primer impulso de una chica cuando la atacan es gritar. Aproveché el momento en que abrió su boca para meterle un trozo de ropa y la amordacé. La tumbé boca abajo y le até las muñecas juntas a la espalda. La volví de nuevo de cara a mï. Sus ojos asustados, salvajes, me miraron. Con un cuchillo le arranqué las pieles.
—No vas a necesitar esto— le dije.
La contemplé. La mujeres como aquélla alcanzaban precios muy altos en el mercado. La tomé entre mis brazos. Me miraba asustada y sacudió la cabeza negando enérgicamente la penetración, pero su cuerpo se arrimó contra mí, suplicando desamparada.
—Muy bien— le dije. Me miró enfurecida— Tu mirada dice “No” pero tu cuerpo dice “Sí”.
Sus caderas y muslos empezaron a moverse. Tiró la cabeza hacia atrás sobre la estera. Las lágrimas caían por sus mejillas e intentó levantar la cabeza para tocarme. Cuando me acosté a su lado, la posó sobre mi hombro, temblando. Sentí la mordaza contra mi piel. La empujé contra la estera.
—Tan solo eres un cebo— le dije.
Le até los tobillos y, llevándola sobre mis hombros, salí de la cabaña. Abandoné el poblado por el portalón de la empalizada. Era sin duda una buena pista.
—¡Allí estan! ¡Ya los tenemos!— gritó la chica de cabello oscuro y esbeltas piernas.
Atravesé los arbustos, arrastrando a la chica rubia por el pelo.
La talunas, más de cuarenta, nos persiguieron blandiendo sus armas. Me volví cuando oí sus repentinos gritos de sorpresa, de rabia y luego de miedo. Até a la rubia con su propio cabello a una palmera y me dirigí a las redes.
Algunas talunas estaban tendidas en el suelo, enredadas en las trampas con las lanzas de los hombrecitos apuntando a sus vientres y a sus cabezas. La primera chica que estiré de la red fue la morena de esbeltas piernas. La abofeteé y la arrojé a mis pies. La puse boca abajo y le até las manos y los tobillos.
Saqué a otra chica y la traté igual. pronto hubo cuarenta y dos prisioneras en una fila, tendidas en el suelo, con las muñecas y las manos atadas. Liberé a la rubia de la palmera, le até los tobillos y la arrrojé con el resto. No me preocupé de quitarle la mordaza.
—¡Déjanos ir!— dijo la morena retorciéndose.
—¡Silencio!— ordenó el jefe de los hombrecitos.
La chica apretó los dientes asustada y calló.
—Quitadles la ropa y los adornos— les dije.
Lo hicieron. Los hombres ataron una liana a la garganta de cada chica y las arrastraron por los brazos cerca de un árbol caído. Arrodillaron a las chicas frente al tronco y las ataron a él por el cuello.
—¡Ahí tenéis a las grandes talunas!— les dije.
Los hombres levantaron sus lanzas y cantaron.
—En la empalizada de las talunas— dije— hay una cabañaprisión.
Dentro pude escuchar un movimiento de cadenas.
Probablemente sea un hombre. Las mujeres como las talunas suelen tener normalmente uno o dos esclavos para que les hagan algunos trabajos. Yo lo mantendría encadenado hasta que descubráis quién es. Puede ser un bandido. Y sugiero que registréis la empalizada, por si encontráis más esclavos u otros objetos que os pueden interesar. Luego, si estuviera en vuestro lugar, la quemaría.
—Así lo haremos— sonrió el jefe de los hombres.
—Ahora debo intentar rescatar a mis compañeros.
—Debemos darnos prisa— dijo el jefe— pues pronto habrá guerra en el río.
—¿Guerra?— pregunté.
—Sí. Una flota con muchos hombres navega río arriba y los poblados se están uniendo para detenerles. Habrá una gran batalla, como nunca antes la ha habido.
Asentí. Ya me imaginaba que sólo era cuestión de tiempo que los poblados del río se unieran para detener a Bila Huruma.
Aparentemente, había llegado el momento.
—¿Cuántos hombres vas a cederme?— pregunté.
—Dos o tres serían suficientes— dijo— pero como te estamos muy agradecidos te acompañaremos ocho de mis hombres y yo mismo.
—Tal vez sea muy generoso por tu parte pero, ¿Cómo piensas arrasar el campamento de la gente de Mamba con tan pocos hombres?
—Reclutaremos aliados. Están muy cerca.
—¿Cuántos crees que podremos reclutar?— pregunté.
—Tantos que no se pueden llegar a contar.
—¿Cuántos calculas que serán?— pregunté. S abía que las matemáticas de estos hombrecitos, que no tenían una cultura escrita, eran muy limitadas.
—Tantos como hojas hay en los árboles, como granos de arena hay en la orilla.
—¿Tantos?
—Sí, y más.
—¿Te burlas de mí?
—No. Es la época de los marchantes.
—No te entiendo.
—Acompáñame.
18
E L A TAQUE A L P OBLADO
En el interior de la empalizada del poblado Mamba había mucha luz y se oía mucho ruido. Se podía escuchar su música y el batir de los tambores, los cantos de la gente y el repiqueteo de los palos de los que bailaban. Conocía el lugar, pues era el mismo del que hacía poco tiempo nos habíamos escapado.
Dos dias atrás el jefe de los hombrecitos levantó su brazo pidiendo silencio. Entonces, escuché aquel sonido que antes no había sabido identificar, aquel extraño sonido, como el viento moviendo las hojas. Lo había escuchado a la orilla del lago donde se había bañado la esclava. Cuando nos acercamos silenciosamente, el sonido fue aumentando de volumen.
Ahora se podía distinguir claramente un crujido, pero no soplaba el viento.
—Los marchantes— dijo el jefe, señalando hacia ellos.
Sentí el cabello de mi nuca erizarse. Vi que el sonido era el de millones y millones de diminutas patas marchando sobre las hojas caídas que había en el suelo.
—¡No te acerques demasiado!— dijo el jefe.
La columna de los marchantes tenía un metro de ancho y mi vista no alcanzaba a ver su longitud. estas columnas pueden tener muchos pasangs de largo. Es muy dificil calcular cuántos miembros las forman. Tal vez, docenas de millones.
La columna sólo se ensancha cuando encuentran comida; entonces puede esparcirse en un radio de cientos de metros.
No intentes caminar entre ellas: sólo quedarían sus huesos tras su paso.
—Vayamos hacia la cabeza de la columna— dijo el hombrecito.
Caminamos por la jungla durante horas, paralelos a la columna. Una vez tuvimos que atravesar una pequeña corriente. Los marchantes, formando puentes vivientes con sus propios cuerpos, agarrándose y trepando entre ellos, también los atravesamos. Se movían por encima de los árboles caídos y de las rocas. Parecía que nunca se cansaran.
la columna se movía a través de la jungla como una siseante y negra serpiente infinita.
—¿Marchan también por la noche?— pregunté.
—A menudo. Hay que tenerlas en cuenta a la hora de acampar por la noche.
Habíamos dejado la cabeza de la columna a unos cuatrocientos metros.
—Va a llover ¿Las detendrá la lluvia?
—Durante un rato. Buscarán refugio debajo de las hojas y de las ramas, bajo los detritus de la jungla y continuaran la marcha.
Poco después de haberlo mencionado, de entre las negras y turbulentas nubes, retumbaron truenos y cayeron rayos, las ramas de los árboles fueron sacudidas por el fuerte viento y la lluvia empezó a empaparnos.
—¿Cazan?— grité al hombre.
—No, en realidad saquean.
—¿Se puede guiar la columna hacia un sitio particular?
—Sí— sonrió, frotando su nariz.
Él y los demás se acurrucaron para dormir. Miré el cielo, a la pared de lluvia. Pocas veces antes, me había alegrado tanto que me sorprendiera una tormenta como aquélla. Aprendí que no se puede guiar una columna de marchantes, pero sí engañarla.
Por la mañana, a primera hora, los hombrecitos habían matado un pèqueño tarsko con sus lanzas y redes.
—¡Mira!— había dicho el jefe— los exploradores.
Había tirado al suelo un trozo del animal. Los negros cuerpos segmentados de quince o veinte hormigas se acercaron a la carne, dejando la columna a unos doscientos metros de distancia. Levantaron las antenas. Parecían tensas y excitadas. Tenían unos cuatro centímetros de longitud. Una dentellada de uno de estos animales resulta extremadamente dolorosa, pero no es venenosa. Los que no consiguen escapar de una columna como aquella tienen una muerte lenta.
Algunas de las hormigas formaron un círculo alrededor de la carne, las cabezas juntas, las antenas, vibrando, se tocaban entre sí. Luego, casi instantáneamente, rompieron el círculo y regresaron a la columna.
—¡Mira!— había dicho el hombrecito.
Me horroricé al ver que la columna se dirigió rápidamente hacia el trozo de carne fresca.
Durante la mañana, los pequeños hombres fueron matando más animales con sus redes y sus lanzas fuimos guiando la columna con trozos de carne y sangre.
Observé la empalizada. La recordaba, pues era la misma de la que habíamos escapado poco tiempo atrás durante la oscuridad de la noche. Froté las estacas con sangre de tarsko.
Podía oir a mi espalda, a metros de distancia, el crujir de las hormigas.
—Te esperaremos en la jungla— dijo el jefe.
—Muy bien.
El ruido de los marchantes se acercaba. Los que estaban dentro de la empalizada no podían oírlo por la música y los cantos. Retrocedí. Vi cómo la columna, como una estrecha cortina negra, ascendía por las estacas de la empalizada a la luz de las lunas. Esperé.
Dentro de la empalizada, a causa de la gran fiesta del poblado, la columna se ensancharía, extendiéndose para cubrir cada centímetro de tierra, arrasando cada rama, cada trozo de paja, comiendo cada gota de grasa, cada pedazo de carne.
Cuando oí el primer grito lancé la cuerda por encima de la empalizada, asegurándola con un nudo en una de las estacas.
Oí a un hombre gritar de dolor. Escalé por la pared de la empalizada. Una mujer, sin apenas verme, gritando de dolor, pasó corriendo junto a mí, llevando un niño en brazos.
Por todo el campamento se oían gritos y chillidos de horror.
Los hombres tiraban antorchas al suelo, golpeaban, irracionalmente, el suelo con sus lanzas. Otros, con hojas de palmera, golpeaban la negra superficie. Deseé que no hubiera animales atados en el campamento. Vi un hombre retorciendose en el suelo, enloquecido de dolor, entre dos cabañas.
Sentí una dolorosa mordedura en mi pie. Más y más hormigas escalaban las estacas de la empalizada, por la parte trasera, extendiendose hacia el centro del poblado. El suelo se había convertido en una alfombra de insectos negros que no cesaban de aumentar. Sacudí mi brazo y corrí hacia la cabaña en la que habíamos estado prisioneros. Rompí la pared de estacas con una patada.
—¡Tarl!— gritó Kisu. Le desaté y también liberé a Ayari, Alice y Tende.
Los hombres, las mujeres y los niños corrían por todas partes.
Se oían gritos estremecedores.
—¡Hormigas!— gritó Ayari.
Alice gritó de dolor. Las podíamos oír caminar por encima de nosotros. Una cayó del tejado sobre mi hombro. Tende chilló, herida por una mordedura.
—¡Venid por aquí!— les dije— ¡Moveos con rapidez! ¡No dudeis!
Rompimos más estacas de la cabaña y corrimos entre la negra superficie que apareció ante nosotros. La gente huía del poblado. La puerta de la empalizada había sido abierta. Una de las cabañas ardía.
—¡Kisu, espera!— grité.
Alice gritaba horrorizada. Kisu, enloquecido, corrió hacia la gran fogata en el centro del poblado. Allí, entre la gente que ni siquiera le vio, vertió salvajemente dos inmensas ollas de agua hirviendo. La gente del poblado gritó, escaldada. El agua se filtró en la tierra. La pierna de Kisu estaba cubierta de hormigas. Golpeó a un hombre y le arrancó la lanza de sus manos.
—¡Kisu!— grité— ¡Vuelve!— y corrí hacia él.
Kisu agarró a un hombre y lo zarandeó, golpeándole repetidas veces con la lanza, como si fuera un animal. Lo pateó y lo acorraló contra la valla. Era el jefe del poblado Mamba.
Golpeó al hombre con la lanza, rompiéndole los dientes.
Luego le atravesó el estomago con la hoja de la lanza y lo tiró al suelo. Kisu, enloquecido por la rabia, clavó la lanza en las piernas del hombre, una y otra vez, hasta que le cortó los tendones. Entonces, cubierto por las hormigas, chillando, mordió el brazo del hombre y escupió el trozo de carne que le había arrancado.
El jefe, sangrando, gritando angustiosamente, levantó su mano hacia Kisu, pero éste se volvió y lo dejó en el suelo.
—¡Rápido, Kisu!— grité— ¡Rápido!
Él me siguió. Miró hacia atrás y pudo ver como el jefe retorciendose, gritando, arañando la tierra, intentaba arrastrarse hasta la puerta de la empalizada, pero la gente del poblado la había cerrado confiando en que así encerraban también a las hormigas.
19
UN COMPAÑERO Y DOS ESCLAVAS MÁS
—Me llevaré ésta— dije dándole una patada.
El jefe del pueblo de los hombrecitos desató los tobillos de la chica rubia y la liberó de la cuerda que la ataba por el cuello al tronco del árbol.
—¡Levanta!— le ordené.
Ella obedeció. Todavía llevaba la mordaza. Sólo se la habían retirado para alimentarla y darle de beber. La cabecilla de las talunas estaba en pie ante mí, con una cuerda al cuello y las muñecas atadas a la espalda. Me dirigí hacia el hombre blanco que los hombrecitos habían liberado de la cabañaprisión del poblado de las talunas antes de quemarlo.
Estaba arrodillado, con grilletes en los tobillos y en las muñecas.
—Tu estabas con Shaba— le dije.
—Sí, era un remero— contestó.
—¿No te conozco?— pregunté.
—Sí, soy Turgus, antes de Puerto Kar. Fue por tu culpa que me desterraron de la ciudad.
—Me parece que la culpa fue tuya, pues creo que tu intención era robarme.
Fue él, con su complice Sasi, quien había intentado atacarme en Puerto Kar, en el canal que conducía al muelle del Urt Rojo. Se encogió de hombros.
—No sabía que pertenecieras a la Casta de los guerreros— dijo.
—¿Cómo llegaste al río?
—Cuando me condenaron al destierro, tenía que abandonar la ciudad antes de la caída del sol. Me embarqué hacia Bazi como remero. De Bazi fui a Schendi. Allí un agente de Shaba que estaba encargado de reclutar gente secretamente para una aventura en el interior, se puso en contacto conmigo. La paga parecía buena y me uní a la expedición.
—¿Dónde esta Shaba ahora?
—Sin duda habrá perecido. Nuestros barcos fueron atacados constantemente. Tuvimos accidentes, un naufragio y volcamos varias veces. Perdimos muchos víveres. Nos atacaban desde la jungla y muchos hombres enfermaron.
—¿Y Shaba no retrocedió?
—Shaba no se dejaba intimidar tan facilmente. Es un gran dirigente.
Asentí. El hombre tenía razón.
—¿Cómo te separaste de Shaba?
—Acampamos, Shaba estaba enfermo y dio permiso para irse todo aquel que quisiera hacerlo.
—¿Y tú te fuiste?
—Por supuesto, era una locura continuar río arriba. Yo, junto con otros, construimos unas balsas y nos dispusimos a volver a Ngao y Ushindi. Nos atacaron la primera noche y todo fueron asesinados, excepto yo que conseguí escapar— El hombre lanzó una mirada a las talunas que permanecían arrodilladas y atadas por el cuello al tronco, temerosas de que un golpe de panga cayera sobre ellas— Caí en manos de estas mujeres que me convirtieron en su esclavo trabajador.
—Seguramente, debías serviles también para satisfacer sus necesidades.
—Algunas veces me golpeaban y me usaban para su placer— dijo.
—¡Desencadenadle!— ordené— Es un hombre.
Ayari, con una llave que había encontrado dentro de la bolsa de la cabecilla, desencadenó a Turgus.
—¿Me liberas?
—Sí, eres libre. Puedes irte.
—Prefiero quedarme.
—¡Lucha!
—¿Cómo?
—¡Golpéame!
—¡Pero tú me has liberado!— dijo.
—¡Golpéame!
Lo hizo, pero yo frené el golpe y le golpeé en el estomago y luego en la cara, tirándole sobre los detritus de la jungla.
Saltó sobre sus pies enfadado, y volví a golpearle. Era fuerte.
Cuatro veces más cayó y se levantó del suelo. Intentó levantarse una vez más pero ya no pudo.
—Nuestra intención es continuar río arriba— le dije.
—Es una locura.
—Puedes irte si quieres.
—Prefiero quedarme.
—Kisu y yo— dije señalando al antiguo Mfalme de Ukungu— estamos por encima tuyo. Nos obedeceras. Harás lo que te digamos y deberás hacerlo bien.
Kisu levantó una lanza y la sacudió. Turgus se frotó la mandíbula y sonrió.
—Estáis por encima de mí, los dos. No temáis, os obedeceré bien.
—La insubordinación será castigada con la muerte.
—Entiendo.
—No somos caballeros como Shaba— advertí.
Turgus sonrió.
—Tampoco Shaba era un caballero en el río.
Él sabía, todos sabíamos, que en el río debía acatarse una estricta disciplina.
—Examina estas mujeres— dije a Turgus indicando a las talunas arrodilladas y atadas por el cuello al tronco— ¿Cuál es la que más te gusta?
—Ésta— dijo Turgus con tono amenazador, señalando a la chica morena de esbeltas piernas que, suponíamos, era la segunda cabecilla de las talunas.
—¿Era tu preferida durante tu periodo de esclavitud?
—Sí, ciertamente.
—Es tuya.
La chica empezó a temblar.
—¡No!— suplicó— ¡Por favor, no me entregues a él! ¡Me matará!
—Si lo desea.
—¡Por favor, no me mates! ¡Intentaré satisfacerte completamente y como tú desees!
Él guardó silencio.
—Seré la esclava más humilde y más amorosa que un hombre pueda desear— lloró— ¡Por favor, deja que intente salvar mi vida!
Turgus desató sus tobillos y la liberó de la cuerda que la ataba al tronco. La tiró a sus pies y ella bajó la cabeza sumisamente.
Permaneció con las muñecas atadas a su espalda, junto a la chica rubia, la cabecilla de las talunas.
Tomé un par de brazaletes de esclava de las talunas atadas al tronco. Las talunas tenían estos brazaletes por si alguna esclava caía en su poder. Eran extremadamente crueles con ellas porque piensan que han traicionado a su sexo, sometiendose a los hombres sumisamente.
Puse los brazaletes a la rubia y le solté la mordaza, colgándola alrededor de su cuello. Ella vomitó; la ropa con la que le había rellenado la boca apestaba. Tiró la cabeza hacia atrás intentando respirar. Le limpié la boca con una hojas.
—¿Deseas ser una esclava?— le pregunté.
—¡No, no!
—Muy bien— Di el otro par de brazaletes a Turgus y él se los colocó a la chica morena.
La chica le miró, desconcertada.
—¿Deseas ser una esclava?— le preguntó.
—¡No!— dijo— ¡No, no!
—Muy bien— replicó él.
Estreché la mano del jefe de los hombrecitos, amistosamente.
—Te deseo lo mejor— le dije.
—Te deseo lo mejor— contestó él.
Entonces Kisu, Ayari y yo, seguidos por Turgus y por Janice, Alice y Tende nos dispusimos a abandonar el claro en la jungla. Volveríamos a nuestra canoa, escondida, y varada cerca del rio, junto a la cual habíamos escondido muchos de nuestros víveres.
—¿Qué hacemos con éstas?— gritó el jefe de los hombrecitos.
Nos volvimos. Él señaló a las talunas.
—Lo que queráis— le dije— Son vuestras.
—¿Y con aquellas?— preguntó señalando a la chica rubia, que había sido cabecilla de las talunas, y a la morena. Ellas permanecían confusas, con sus manos atadas a la espalda en el claro de la jungla.
—Éstas eran nuestras— dije— Las dejamos libres. Libéralas.
—Bien.
Y abandonamos el lugar.
—¡Abre nuestros brazaletes!— Suplicó la chica rubia. Ella y la morena nos habían seguido hasta la orilla del río.
Kisu, Ayari y yo deslizábamos la canoa desde donde la habíamos escondido hacia el agua. Janice, Alice y Tende nos acompañaban cargando con las paletas y los víveres.
En aquel momento estábamos a la orilla del río.
—¡Por favor!— suplicó la rubia, volviéndose para exponer ante mí los brazaletes de esclava— ¡Por favor, abre los brazaletes!
Kisu y Ayari empujaron la canoa dentro del agua. Janice, Alice y Tende caminaron por el agua y, colocando las paletas y los víveres en la canoa, subieron a ella y tomaron sus posiciones.
—¡Por favor, libéranos!— suplicó la morena también.
—Son solo brazaletes de esclava. Liberaos vosotras mismas.
—No podemos. Somos mujeres. No tenemos fuerza.
Me encogí de hombros.
—¡Por favor!— suplicaron de nuevo.
—¿Creíais, nobles mujeres, que podíais hacer lo que desearais sin que se os impusiera ningún castigo?
—¡No puedes dejarnos aquí!— lloró la rubia asustada, hacia la jungla.
Turgus y yo nos dirigimos a la canoa que Kisu y Ayari habían equilibrado en el agua.
—¡Por favor! ¡No puedes abandonarnos aquí!
Me volví hacia ellas.
—¡Habeis perdido!— les dije y me alejé.
—Se puede imponer otro castigo a las mujeres libres— gritó la chica rubia.
Me volví.
—Ni lo menciones. Es demasiado degradante y horroroso.
Seguro que la muerte es mil veces mejor.
—Te suplico que me impongas el otro castigo— dijo la rubia, arrodillada sobre el barro de la orilla.
—¡Yo, también!— gritó la morena.
—¡Decidlo claramente!
—Suplicamos la esclavitud— dijo la rubia— ¡Esclavízanos, te lo suplicamos!
—¡Esclavizaos vosotras mismas!
—Me declaro una esclava— dijo la rubia— Y me someto a tí como mi amo— bajó la cabeza.
—Me declaro esclava— dijo la morena, volviéndose hacia Turgus— y me someto a ti como mi amo— ella, como la rubia, bajó la cabeza.
—Ahora solo sois dos esclavas— dije.
—Sí, amos— contestaron.
Kisu, Ayari, Turgus y yo subimos a la canoa.
—¡Amos!— gritó la rubia arrodillada sobre el barro.
—¡Esperad!— gritó la morena.
—Sois esclavas— dije— Podemos dejaros atrás.
—¡No nos abandonéis!— gritó la rubia. Luchando con todas sus fuerzas se puso en pie y entró en el agua, dirigiéndose hacia la canoa, seguida de la morena.
El agua las cubría hasta la cintura. La rubia luchaba contra el agua, junto la canoa, y gritando empujó su cuerpo contra ella.
—¡Por favor, por favor!— suplicó. Las dos todavía llevaban colgados del cuello las lianas con que habían sido atadas al tronco por los hombrecitos— ¡Permítenos serviros como esclavas! ¡Por favor, amo, por favor!
La canoa continuó su curso y las dos chicas, sollozando, chapoteaban en el agua junto a ella.
—¿Tenéis las cualidades de una esclava de placer?— pregunté a la rubia, mientras la agarraba por la liana junto a la canoa.
—Sí, amo— sollozó.
—¡Yo también!— gritó la morena.
Tiré a la rubia dentro de la canoa y la arrodillé ante mí; estaba temblando. Turgus estiró a la chica morena hacia el interior de la canoa y ella se desmayó. Turgus la colocó junto a él.
—¿De dónde sois?— pregunté a la rubia.
—Fina y yo— contestó señalando a la morena— somos de Turia. Las demás chicas son de diferentes ciudades del Sur.
—¿Cómo llegasteis hasta la región de las lluvias?
—Fina y yo, y las otras, huimos de compañías indeseables.
—Pero ahora os habéis convertido en esclavas.
—Sí, amo.
—El destino del resto de tu banda no va a ser muy deseable.
—Lo sé, amo. Todas sabemos que pertenecemos a los hombres.
—Sí.
—¿Pero cómo podías saberlo tú?
—A pesar de que tú y las demás habéis luchado contra vuestra feminidad, todas sois bellas y femeninas.
—¿Sabías que éramos esclavas por naturaleza?
—Por supuesto.
—Nunca más me van a permitir luchar contra mi feminidad, ¿verdad?
—Nunca más. Ahora eres una esclava. Debes entregarte completamente.
—Estoy asustada— dijo.
—Es natural.
—Me convertiré en desvalida y amorosa.
—Sí.
—¿Puedo atreverme a ser sensual, ahora?— preguntó.
—Si no eres totalmente complaciente en todas las modalidades de una esclava, sensualidad y demás, serás duramente castigada.
—Sí, amo.
—O te matarán.
—Lo sé, amo.
La canoa navegó hacia el centro del río.
—No sé cómo ser una esclava— sollozó.
Empujé su cabeza hacia abajo.
—Ahora empezarás, aprendiendo a ser dócil y sumisa— Le levanté la cabeza, estirándole el cabello y le rellene la boca con un trozo de tela, amordazándola— También aprenderás a saber cuándo tu amo desea o no oírte hablar. Si dudas, debes pedirle el permiso, que él te concederá o negará, según sea su voluntad.
Asintió, dando a entender el asentimiento esclavo.
Continuamos en dirección hacia el Este.
20
SE AVECINA LA GUERRA EN EL RÍO
—¿Puedes entender el mensaje de los tambores, Ayari?— pregunté— ¿Y tú, Kisu?
—No— contestaron— Los tambores no siguen el ritmo de la lengua Ushindi ni el de la ukungu.
Hacía dos días que habíamos abandonado el territorio de los hombrecitos, donde habíamos encontrado a Turgus y a las dos esclavas. Un ahn después todavía podíamos oír los tambores, tanto delante como detrás nuestro.
—¡Continúa remando!— dije a Janice.
—Sí, amo.
Habíamos construido nuevas paletas, para que cada miembro, libre o esclavo, de nuestra partida tuviera la suya propia. Si llegara a ser necesario apresurar nuestro navegar, queríamos que cada uno de nosotros pudiera contribuir con su fuerza a esa empresa. Sin embargo, normalmente, sólo remábamos cuatro o cinco de nosotros, dos hombres y dos o tres esclavas. De esta manera, siempre había alguien de refresco y, por otro lado, podíamos remar durante mucho tiempo sin tener que parar a descansar. Kisu había acabado los ultimos toques de las nuevas paletas, haciendolas adecuadas en peso y proporciones para Turgus y las dos nuevas esclavas. Habíamos construido una paleta extra para aparejarla a la de repuesto que ya teníamos. Ayari miró a su alrededor. Escuchó los tambores.
—La jungla está viva— dijo.
De repente, Alice gritó:
—¡Mirad!— Vimos el cuerpo de un hombre colgado por el cuello, balanceándose sobre el agua. Sus ropas, rasgadas, tenían el color azul de los escribas.
—¿Es Shaba?— preguntó Kisu.
—No— contesté.
—Pero es uno de sus hombres— dijo Turgus con un tono severo.
—¡Allí hay otro!— gritó Alice.
A unos cien metros, más alla del primer cuerpo, a la misma orilla del río, había un segundo cuerpo, también suspendido de la rama de un árbol, colgado por el cuello, balanceándose sobre el agua. Éste vestía andrajos marrones y verdes.
—Es otro de los hombres de Shaba— dijo Turgus— Creo que lo mejor sería volver atrás.
Los tambores seguían repicando en la jungla, delante y detrás de nosotros.
—¡Continuemos!— dije.
En pocos ehns habíamos visto seis cuerpos más.
—¡Mirad allí!— dijo Ayari— ¡En la orilla!
Dirigimos la canoa hacia la orilla y la empujamos sobre los arbustos y las raices.
—Es una de las galeras de Shaba, ¿verdad?— pregunté a Turgus.
—Sí.
Estaba parcialmente quemada. Sus lados marcados por armas. El fondo había sido destrozado. Había remos partidos alrededor de ella.
—No creo que Shaba haya continuado más allá de este punto— dijo Turgus.
Las dos nuevas esclavas permanecieron en la canoa con los tobillos atados a dos travesaños. habían dejado las paletas y descansaban, inclinadas hacia delante.
—Había tres galeras— dije.
—No me gusta el retumbar de estos tambores— dijo Ayari.
—Sí— dijo Turgus, pensativo— Había tres galeras.
—Encontramos los restos de una y ahora los de esta otra.
—Seguro que Shaba no ha podido continuar más allá— dijo Turgus— Escucha los tambores.
—Había una tercera galera— dije.
—Sí.
—¿Crees que Shaba retrocedería?— pregunté.
—Estaba enfermo y ha perdido muchos hombres. ¿Qué esperanza le queda?
—¿Crees que Shaba retrocedería?— repetí.
—No— contestó Turgus.
—Entonces debemos continuar.
Volvimos a la canoa y la empujamos dentro del agua del ancho Ua. Durante el siguiente ahn pasamos más de sesenta cuerpos, balanceandose sobre el agua. Ninguno era el de Shaba. Había aves rapaces volando en circulos en busca de alimento alrededor de algunos de estos cuerpos.
—Los tambores no hablan de nosotros— dije.
—¿Cómo lo sabes?— preguntó Ayari.
—Los hemos oido por primera vez muy por delante nuestro. El mensaje, cualquiera que sea, ha sido transmitido corriente abajo.
—¿Cuál puede ser el mensaje?— preguntó Ayari.
—Me temo que signifique la destrucción de Shaba— dijo Turgus.
—¿Qué crees tú, Kisu?— pregunté.
—Creo que tienes razón, el mensaje no puede hablar de nosotros por la razón que has mencionado. Pero también creo que la destrucción de Shaba es el contenido del mensaje, tendríamos que haber oído el repicar de los tambores también ayer y anteayer, cuando las galeras de Shaba fueron destruidas. ¿Por qué empiezan a sonar ahora?
—Entonces, tal vez Shaba esté vivo— dije.
—¿Qué pueden significar los tambores?— preguntó Ayari.
—Creo que lo se— dije.
—Yo también— dijo Kisu, gravemente.
—¡Escuchad!— dijo Ayari. dejamos de remar.
Pudimos oír cantos corriente arriba.
—¡Rápido!— dije— ¡Viremos hacia la izquierda y cobijémonos en aquella isla!
Dirigimos la canoa a una estrecha isla cercana. Era como un madero por cuyos lados fluía plácidamente el Ua. Apenas habíamos escondido la canoa entre los arbustos cuando la primera de las embarcaciones avanzaba por el lado sur de la isla.
—¡Es increible!— susurró Ayari.
—¡Abajo, esclavas!— dije a las nuevas esclavas que permanecían en la canoa, atadas por los tobillos. Ellas se tendieron boca abajo sin atreverse a levantar la cabeza. El resto nos tendimos sobre la hierba y los arbustos, y observamos.
—¿Cuántos crees que habrá?— preguntó Ayari.
—Innumerables— dije.
—Es tal como lo esperaba— dijo Kisu.
Cientos de canoas avanzaban dejando atrás la isla. Eran largas canoas de guerra y contenían, la mayoria, quince o veinte hombres. Remaban al ritmo de sus cantos. Iban adornados con plumas. Sus cuerpos pintados de blanco y amarillo, estaban cubiertos de desagradables dibujos.
—El jefe de los hombrecitos me lo había anunciado. Los poblados del río se han unido para luchar.
Todavía pasaban canoas a nuestro lado. Podíamos oír los tambores, repicando, transmitiendo su mensaje. Por fin, pasó la última canoa y desapareció río abajo.
Kisu y yo nos pusimos en pie.
—Bien Kisu. Parece ser que has conseguido engañar a Bila Huruma y conducirlo a su destrucción. Son diez veces más numerosos que ellos. No podrá sobrevivir. Tu plan se ha cumplido. Parece ser que has vencido al gran Ubar Bila Huruma. Kisu miró río abajo. Posó sus brazos alrededor de los hombros de Tende.
—Esta noche— dijo— No te ataré.
21
E N L A C IUDAD A NTIGUA
—Es enorme— dijo Ayari.
—Es más grande que el Ngao o que el Ushindi— dijo Turgus.
Guiamos nuestra canoa hacia las brillantes aguas del plácido y ancho lago.
—Estoy convencido de que es la fuente del Ua— dije.
—En este lago deben desembocar miles de ríos— dijo Kisu.
Dos semanas atrás habíamos conseguido llegar a la cima de otras cataratas, incluso más altas que aquellas desde las que habíamos visto la flota de Bila Huruma, pasangs atrás.
Debíamos estar a miles de metros por encima del nivel del mar. Desde las cimas de la catarata de este lago sin nombre podíamos ver gran parte de la distancia que habíamos recorrido. De entre las aguas del lago emergían enormes piedras esculpidas con cabezas y torsos de hombres que sostenían lanzas y escudos entre sus manos. Estas grandes figuras estaban cubiertas por la pátina del tiempo. Había pájaros posados sobre los hombros de las estatuas.
—¿Qué antigüedad deben tener estas estatuas?— preguntó Janice.
—No lo sé— respondí.
Contemplé las inmesas figuras. Se alzaban a treinta o cuarenta metros del agua. Nuestra canoa parecía muy pequeña, navegando entre ellas. Examiné sus rostros.
—Estos hombres eran de tu raza o de una raza semejante a la tuya, Kisu— observé.
—Tal vez. Hay muchos poblados negros.
—¿Dónde deben haber ido los constructores de estas estatuas?— preguntó Ayari.
—No lo sé.
—¡Continuemos!— dijo Kisu empujando con su paleta las tranquilas aguas del lago.
—¡Qué bonito es!— dijo Janice.
—Allí, amarrada— dijo Ayari— Una galera de río.
—Es la tercera— dijo Turgus— la última de Shaba.
Ante nosotros vimos una extensa roca de unos cuatrocientos metros de profundidad. Sobre ella había grandes pilares con anillas de hierro donde los barcos podían amarrar. En la parte de atrás de esta gran piedra había una tramo de escaleras de unos cuatrocientos metros que conducían a un edificio en ruinas, con las paredes derrumbadas. desde donde estábamos no podíamos calcular su extensión. Un tharlarión se lanzó desde la gran piedra al agua. La plataforma estaba cubierta por lianas. En algunos lugares, flanqueando el ruinoso edificio, había más gigantescas estatuas de guerreros, con lanzas y escudos.
—Shaba tiene que estar aquí— dijo Turgus.
—Él llegó el primero a la fuente del Ua— dijo Kisu.
Desenfundé un panga y alcancé una de aquellas lanzas que habíamos arrebatado a los invasores, muchos meses atrás.
—¡Amarrad la canoa cerca de la galera!— ordené.
—Amigo Tarl, tu larga búsqueda ha llegado a su fin— dijo Kisu.
Bajé a la plataforma. Deslicé el panga en mi cinturón. Llevaba la lanza también.
—¿Por qué buscas a Shaba?— preguntó Turgus— Tu mirada es la de aquél que está embarcado en una misión de guerrero.
—No es asunto tuyo— le dije.
—¿Piensas dañar a Shaba?— preguntó.
—Supongo que será necesario matarle— contesté.
—No puedo permitírtelo. Estuve a su servicio.
—Ahora estás al servicio de Kisu y mío.
—Shaba me trató bien. Nos permitió abandonarle cuando lo creímos oportuno— dijo Turgus.
—Tienes el honor de un canalla— le dije.
—Llámalo como quieras.
Kisu golpeó a Turgus en la espalda con su lanza. Le arrastramos, medio aturdido, a la plataforma. Allí, Kisu le puso boca abajo y le ató las manos a la espalda y le amordazó.
Miré a las esclavas.
—¡A la plataforma, tumbadas boca abajo!— les ordené.
Alice, Janice, las dos nuevas esclavas y Tende abandonaron la canoa y obedecieron, tumbándose en la gran piedra. Una a una les fuimos atando las manos a la espalda.
Amordacé a la morena de piernas esbeltas, pues era la esclava de Turgus. Me miró con tristeza. Sonreí. No le iba a dar ninguna oportunidad de llamar la atención de Shaba, pensando que ello complacería a su amo. La había visto retorcerse de placer en los brazos de Turgus. La había conquistado y ella intentaría complacerlo lo máximo posible, aunque tuviera que poner su vida en peligro.
—¡Seguidme!— dije.
—¡Levanta, Turgus!— dijo Ayari.
Turgus, tropezando, se puso de pie. Me encaminé por las escaleras y Kisu me siguió, luego Ayari y Turgus. Detrás de ellos, con las manos atadas a su espalda, en fila de a uno, nos seguían las esclavas, tende a la cabeza, después Janice y Alice y por último la esclava rubia y la morena de esbeltas piernas.
La antigua cabecilla de las talunas estaba empezando a dar muestras de vitalidad y sensualidad. Además, se sentía más feliz. La mordaza que llevaba la chica morena era la misma que había retirado de la boca de la esclava rubia hacía algunos días, pues era un instrumento para la instrucción y la disciplina y ella ya no lo necesitaba.
—¿Así?— preguntó la rubia a Janice.
—Agáchate más— dijo Janice— Toma la correa con las dos manos, una por encima de tu muslo izquierdo y la otra por debajo. Mantén la correa tensa contra tu muslo. Siéntela allí.
Ahora mueve las caderas, así.
—¿Así?— preguntó la rubia.
—Exactamente.
—¿No se debería hacer con una cadena?— preguntó.
—Yo sólo lo he hecho con una correa. Aunque supongo que con una cadena debe ser bonito, también.
—Seguro que estos orificios en la piedra eran para cadenas— dijo la chica.
—Probablemente— replicó Janice.
La rubia se detuvo y se enderezó. Era muy dulce.
—Si aprendo a hacerlo bien, ¿crees que mi amo me permitirá una prenda de vestir?
Janice se encogió de hombros.
—Si tu actuación lo merece, y si eres lo suficientemente complaciente en todos los sentidos, tal vez se digne a lanzarte un trozo de harapo para cubrir tu belleza.
—Intentaré complacerle.
—Ya veremos si lo consigues, pero recuerda que él es mi amo antes que el tuyo.
—Sí, ama— dijo la rubia. Las esclavas nuevas se dirigían a las antiguas llamándolas "Amas".
—Ahora siéntate y cruza las piernas— dijo Janice— Enrolla la correa alrededor de ellas, como si estuvieran atadas. Cuando te haga una señal, las desenrollas como si las desataras.
Levántalas y extiéndelas, como una esclava ante su amo.
Me sonreí. Pensé que cuando vivía en la Tierra, Janice nunca se hubiera imaginado que llegaría un día en que estaría enseñando cómo complacer a los hombres. Las mujeres de la Tierra están por encima de estas cosas, a menos que sean traídas a Gor desnudas y les coloquen un collar de acero.
—No está mal— dijo Janice.
—Me enseñarás a hacer cosas con la boca y la lengua, ¿verdad?
—Tal vez— dijo Janice— Si vas a buscar leña en mi lugar y lavas la ropa por mí, con excepción de la de mi amo.
—Lo haré, lo haré— dijo la rubia.
Las chicas intentan aprender unas de otras.
—Ya es suficiente —dijo Kisu, separando a Turgus y a la chica morena. Todavía estaban amordazados y tenían las manos atadas a la espalda. Kisu les cruzó los tobillos y se los ató.
Miré alrededor de la gran habitación. Medía unos seiscientos metros cuadrados. estaba llena de grandes piedras que habían ido cayendo del techo, hacía siglos. Las paredes estaban, por lo general, intactas. El suelo, era bastante liso, exceptuando algunos orificios que debían servir para pasar cadenas. Había algunas cadenas que, por el paso del tiempo se habían convertido en montones de herrumbre, listas para desmoronarse al menor roce.
Se llegaba a la habitación por unas anchas escaleras. Al final de la habitación había otras escaleras que a su vez conducían a otra plataforma.
Sobre las paredes se distinguían mosaicos difuminados. Al parecer, mucho tiempo atrás, habían utilizado la habitación como cámara para esclavizar mujeres, sin duda obtenidas durante las invasiones y las guerras de aquellos que habían construido aquel enorme edificio. Algunos de aquellos mosaicos representaban cómo arrancaban la ropa de unas recién cautivadas. Otros mostraban cómo las ataban y las fustigaban. Otros, cómo las marcaban con hierro candente y les ponían un arnés. Otros las mostraban arrodilladas, con la cabeza baja, sumisas, ante sus amos. Otros mostraban cómo bailaban ante ellos. Y otros representaban a estas mujeres complaciendo los deseos más íntimos de sus amos. Habíamos escogido aquella habitación para acampar con las chicas.
Estaban intrigadas con los mosaicos. Casi desfalleciendo habían suplicado poder bailar y ser usadas. Vi a Tende entre los brazos de Kisu. No la había atado desde que vimos pasar a las fuerzas de los poblados del río junto a la isla en la que nos habíamos escondido, aquellas fuerzas que sin duda, habían destruido a Bila Huruma, a su flota y a su batallón de askaris.
Me acerqué a la rubia y ella se arrodilló rápidamente, bajando la cabeza. La había obligado a estar de pie con las muñecas atadas a su espalda.
—¡Túmbate!— le ordené, y ella me obedeció.
—¿Vas a atarme?— preguntó Alice.
Le até las manos a la espalda. Luego até su cuello al de la morena.
—¡Túmbate!— le dije también a ella. Y así lo hizo— ¡Prepárate para ser atada!— ordené a Janice.
—¡Por favor, no me ates!— suplicó Janice acercándose a mí, mirándome, acariciando mi hombro con sus dedos.
—¿Estás cuestionando mis deseos?
Rápidamente, se arrodilló, con la cabeza agachada.
—No, amo— dijo— ¡Por favor, no me pegues!— Levantó la cabeza y me agarró las piernas— ¡Por favor, amo, permíteme que te sirva y satisfaga tu placer!
—Ya me has bailado y me has servido bien esta noche, como las otras— le dije.
La agarré por el cabello y la arrastré hacia donde estaban tumbadas la chica morena y Alice. La arrodillé y le até las manos tras la espalda. La uní a las demás chicas por el cuello.
La miré, decidiendo si ponerla bajo la disciplina del látigo.
—¡Permíteme que te aplaque, amo!— suplicó levantando su cuerpo hacia mí— ¡Por favor, amo!
—Muy bien— acepté. Su ofensa, el haber cuestionado mis deseos, merecía un castigo... pero pensé que el látigo de las pieles sería suficiente.
—La hiciste suspirar a gusto— dijo Kisu.
—Es una bellísima esclava de calientes caderas— dije uniéndome a Kisu junto al pequeño fuego, entre las ruinas del gran edificio.
Kisu estaba sentado cerca de la pequeña hoguera, con las piernas cruzadas. Tende estaba tumbada a su lado, desatada, con la cabeza posada sobre sus manos.
Miré a Janice, que tenía las manos atadas a la espalda. Sonreí.
Creo que no existe música más agradable para los oídos de un amo que los gemidos de una esclava que se entrega.
—¿Te das cuenta, Tende?— preguntó Kisu— Eres la única esclava que no está atada.
—Sí, amo— sonrió— Gracias, amo.
—¡Alimenta el fuego!— dijo Kisu.
Ella rió.
—Eres una bestia, amo— dijo. Se puso en pie, buscó leña y la colocó sobre el fuego. Luego se acostó como antes, junto a Kisu.
—Es una ciudad muy grande— dijo Kisu— Es muy difícil que podamos encontrar a Shaba.
—Debemos continuar la búsqueda— dije— Estoy convencido de que está en algun lugar por aquí cerca.
De repente, Janice gritó y nos pusimos de pie. Unos doscientos askaris habían entrado en la habitación. Msaliti estaba con ellos. Y a la cabeza de todos, una inconfundible figura, negra y enorme, sosteniendo una lanza y un escudo.
—¡Bila Huruma! —gritó Kisu.
22
B ILA H URUMA
Tende se alzó de su postura junto a Kisu y corrió hacia Bila Huruma. Se arrodilló a sus pies, llorando.
—¡Iré contigo!— gritó— ¡No les hagas daño! ¡Volveré contigo! ¡Me has encontrado! ¡Por favor, te suplico que dejes marchar a los demás! ¡Déjales libres, gran Ubar!
—¿Quién es esta mujer?— preguntó Bila Huruma.
Kisu retrocedió desconcertado. Tende miró a Bila Huruma, estupefacta.
—¿No me estabas buscando, gran Ubar?— pregunto Tende— ¿No era por mi causa que navegaste río arriba?
—¿Dónde está Shaba?— preguntó el Ubar.
—No lo sé— contesté.
—¡Gran Ubar!— gritó Tende.
—¿Quién es ésta?— preguntó él.
—No lo sé— contestó Msaliti— Es la primera vez en mi vida que la veo.
Bila Huruma miró a la suplicante esclava medio desnuda que tenía a sus pies.
—¿Te he visto alguna vez?— preguntó.
—No, amo.
—Lo imaginaba. De ser así, sin duda recordaría las curvas de su cuerpo.
—Era Tende de Ukungu.
—¿Quién es Tende de Ukungu?— preguntó el Ubar.
—¡Ah!— exclamó Msaliti— Te la envió Aibu, el cacique de Ukungu, para consolidar la alianza del imperio con Ukungu.
—Ukungu es parte del Imperio— dijo Bila Huruma.
—¡No!— gritó Kisu levantando la lanza.
Bila Huruma no prestó atención alguna a Kisu. Miró a Tende, arrodillada a sus pies, que le miraba suplicante.
—Un regalo precioso— dijo Bila Huruma— Un detalle muy estimable y con muy buena intención, pero insignificante para consolidar un asunto de peso como es una alianza política.
—Era la hija de Aibu— comentó Msaliti— Iba a ser tu compañera.
—¿Esta exquisita de mujerzuela era libre?
—Así es.
—¿Es eso cierto, querida?— preguntó Bila Huruma a Tende.
—Sí, amo.
—Los harapos y los collares de cuentas sientan mejor a una mujer que las túnicas largas, ¿verdad?
—Creó que sí, amo, tienes razón.
—Me parece muy bien que te esclavizaran, Tende. Tu cuerpo es suficientemente bonito como para ser el de una esclava.
—Gracias, amo.
—Me habían dicho que Tende de Ukungu era orgullosa y fría.
—Ahora soy sólo Tende, la esclava de Kisu, mi amo.
—¿Eres sensible y caliente?— preguntó Bila Huruma.
—Sí, amo— dijo Tende, bajando la cabeza.
—Excelente.
—¡Por favor, gran Ubar!— suplicó Tende levantando la cabeza.
Había lágrimas en sus ojos— ¡No perjudiques a mi amo, Kisu!
—¡Silencio, esclava!— espetó Kisu.
—Sí, amo— sollozó.
Había unos doscientos askaris en la habitación, con Msaliti y Bila Huruma. Kisu y yo le encarábamos de pie. Kisu sostenía una lanza entre sus manos. Ayari estaba detrás de nosotros, a la izquierda. Las chicas estaban despiertas. La morena no podía ponerse en pie, pues tenía los tobillos atados. Alice y Janice sí estaban de pie al igual que la rubia, la que fuera cabecilla de las talunas. Junto a ella estaba Turgus, tendido en el suelo, amordazado y atado de pies y manos.
—¡Luchemos!— gritó Kisu a Bila Huruma.
Tende estaba tumbada a sus pies boca abajo.
—He luchado todo el camino hasta llegar aquí— dijo Bila Huruma— Todavía conservo doscientos diez hombres, tres galeras y cuatro canoas.
—¡Luchemos!— gritó Kisu, levantando y sacudiendo su lanza.
—¿Quién es este tipo?— preguntó Bila Huruma.
—Kisu, el rebelde de Ukungu— dijo Msaliti— Lo viste en una ocasión en tu corte, arrodillado ante tí, encadenado. Fue la misma vez que conociste a Mwoga, el gran wazir de Aibu, cacique de Ukungu. Vino a ofrecerte, si lo recuerdas, gran Ubar, a Tende, su hija.
—¡Ah, sí, ya lo recuerdo!— exclamó Bila Huruma. Miró a Kisu— El de las fuerzas de un kailiauk— dijo.
—Efectivamente— contestó Msaliti.
—¡Prepárate para luchar!— dijo Kisu a Bila Huruma.
—Ya hemos luchado, y has perdido— contestó Bila Huruma.
—No habré luchado mientras me queden fuerzas para sotener una lanza— dijo Kisu.
—Hay más de doscientos askaris, Kisu— le advertí.
—Lucha conmigo, hombre a hombre, si te atreves— espetó Kisu a Bila Huruma.
—Los Ubares raramente luchan contra soldados rasos— dije a Kisu.
—¡Soy el Mfalme de Ukungu!
—Te destronaron. Con el debido respeto, Kisu, tú no tienes la suficiente importancia política para batirte en duelo con un Ubar.
—¡Desígname de nuevo Mfalme de Ukungu si crees que es necesario para luchar conmigo!— dijo Kisu a Bila Huruma.
—¿Habeís visto alguna señal de Shaba?— preguntó Bila Huruma.
—Sin duda, la misma que tú: su galera. También nosotros le buscamos.
—No creo que esté lejos— dijo Bila Huruma.
—Eso espero— repliqué.
—¿Dónde está la cadena de oro que te dí en mis aposentos?
—Entre nuestras pertenencias, en la canoa— contesté.
—Ya no— dijo Bila Huruma, haciendo un gesto a uno de los askaris que me tiró la cadena— Imaginé que os encontraría aquí. He reconocido la cadena.
—Gracias, Ubar— dije, colgándomela al cuello.
—¡Lucha!— le desafió Kisu.
—Puedo ponerme en guardia contra esta pesada arma en un momento. ¿Por qué crees que adopté la lanza puñal para mis soldados?
—¡Tenemos armas como ésas!— gritó Kisu.
Teníamos dos, de esas armas. Ayari sostenía una. La otra estaba tras la canoa.
—¿Conoces la técnica de su utilización, sus trucos, las sutilidades de su manejo?
—No— dijo Kisu— ¡Pero, de todas formas, lucharé contigo!
—Eres fuerte y valiente, Kisu, pero Bila Huruma y sus hombres son luchadores entrenados. desiste de tu locura— le dije.
—Si asesino a Bila Huruma, habré asesinado el Imperio.
—Me parece muy poco probable— dije— Un imperio, como el oro, tiene mucho valor. Cuando caiga de las manos de un hombre, otro le sustituirá.
—No quiero luchar contigo— dijo Bila Huruma— Y si me atacas tendré que matarte u ordenar que lo hagan.
—Es un luchador experimentado, Kisu. No luches contra él.
—¿Qué voy a hacer?
—Te recomiendo que le golpees cuando no te mire o que le envenenes— dijo Ayari.
—No puedo hacer una cosa así— dijo Kisu— ¿Qué puedo hacer?
—¡Depón las armas!— le dije.
Kisu, con un grito de rabia, apoyó el extremo de la lanza sobre las piedras. Todos le miramos. Permanecío allí, con el extremo de la lanza sobre el suelo, la hoja sobrepasando su cabeza. Sus hombros se sacudieron. Lloró. Tende se arrastró hasta sus pies y los besó sollozando.
—¿Por qué buscas a Shaba?— preguntó Bila Huruma.
—Sin duda, por la misma razón que tú —dije.
Msaliti se movió nerviosamente, junto a Bila Huruma.
—Hemos llegado muy lejos, gran Ubar— dijo— Hemos sobrevivido a muchos peligros y superado muchas dificultades. Estos pocos hombres constituyen el último obstaculo en tu camino. Le sobrepasamos largamente en número. ¡Deshazte de ellos! ¡Ordena a tus askaris que los liquiden!
Bila Huruma me miró. Por un momento, pareció inmerso en sus pensamientos.
—¡Bila Huruma!— dijo una voz que provenía de las escaleras, detrás de mí y a mi izquierda, que conducían a un nivel más alto de la habitación. Todos miramos hacia allí y vimos, vestido con harapos azules, a un escriba.
—Yo soy Bila Huruma— dijo el Ubar.
—Lo sé— dijo el escriba, mirándonos a todos— ¿Está Tarl Cabot entre vosotros?— preguntó.
—Soy yo— contesté.
Msaliti reaccionó de repente. El nombre no le era desconocido. Su mano alcanzo la daga que colgaba sobre su cadera, pero no la desenfundó.
—Te conduciré hasta Shaba— dijo el escriba.
23
L A B ATALLA
—Había tenido la esperanza de que me seguirías— dijo Shaba— pero cuando te vi en la cadena de los criminales pensé que era tu final. No puedes imaginarte cuánto me alegro de que te encuentres aquí.
Shaba, cansado y vencido, ojeroso y pálido por la enfermedad, estaba tumbado sobre un lecho con algunas mantas bajo su cabeza. Su brazo izquierdo parecía muerto.
—Entonces— le dije— ordena que me quiten las esposas.
El escriba nos había acompañado a través de la ciudad, ascendiendo y descendiendo calles, atravesando por el interior de edificios, caminando por antiguas avenidas, flanqueadas por las ruinas de lo que debía haber sido una ciudad impresionante. Bila Huruma y yo habíamos seguido al escriba de cerca. Un poco más atrás lo hacían los demás miembros de las diferentes partidas. Kisu mentenía a las esclavas, a excepción de Tende, atadas por el cuello entre sí.
Habíamos desatado los tobillos de la morena de esbeltas piernas y los de Turgus, pero seguían amordazados. Ayari llevaba a Turgus atado por el cuello. Llegamos a una fortaleza en ruinas y nos hicieron esperar a la puerta. Los hombres de Shaba habían reconstruido parte del edificio, apilando grandes piedras en el umbral para que sólo pudiera pasar un hombre a la vez. Shaba tenía todavía con él a unos cincuenta hombres. Mientras el resto de las dos partidas, incluyendo a Bila Huruma, esperaban en el umbral de la fortaleza, me condujeron hacia el interior de una inmensa sala donde se encontraba Shaba, tumbado sobre un enorme lecho de piedra. Antes de que me permitieran acercarme a él, los hombres de Shaba, cortándome el paso con sus lanzas, me esposaron. Era así como había llegado en presencia del Geógrafo de Anango.
—Shaba se está muriendo— dijo el escriba que me había conducido hasta aquel lugar— No alarguéis vuestra conversación.
Miré a Shaba.
—Por favor, amigo— me dijo Shaba— perdona que haya ordenado que te esposen. Tienes que entender que debo tomar ciertas precauciones.
Alrededor de su cuello colgaba una fina cadena de oro de la que pendía un anillo. Era de oro y pesado, demasiado grande para el dedo de un hombre. El anillo tenía una placa de plata y, opuesto al engaste, en la parte exterior había un dispositivo.
—Expones el anillo sin ningún reparo— le dije.
Shaba lo acarició. En su mano derecha ví que llevaba el anillo que contenía veneno en su interior. Un rasguño de este anillo podía destruir un kailiauk en cuestión de segundos.
—¿Crees que estoy loco, Tarl Cabot?
—Has traicionado a los Reyes Sacerdotes— dije— Has robado el anillo Tahari.
—Soy un escriba, un hombre de ciencias y de letras. Tienes que entender lo mucho que significa este anillo para mí.
—Significa riqueza y poder.
—Todo eso no me interesa— dijo Shaba. Los tatuajes de su negra cara se arrugaron con una sonrisa— Aunque no espero que te lo creas.
—No me lo creo.
—¡Qué difícil es que dos personas que pertenecen a castas diferentes se entiendan!
—Tal vez.
—Tomé el anillo por dos razones— dijo— Primero, porque me permitía ascender por el Ua. Sin él, no hubiéramos conseguido llegar tan lejos. En muchos poblados, entre gente hostil, la demostración del poder del anillo nos salvó la vida, tal y como esperaba. Creo que me toman por un hechicero. Si no lo hubiera llevado conmigo nos hubieran asesinado— me sonrió— De no tenerlo, la exploración del Ua no se hubiera llevado a cabo.
—Supongo que ya debes saber que es peligroso poseer el anillo.
—Lo sé— dijo.
Con su mano derecha señaló las paredes de la fortificación donde se había escondido con sus hombres. Alrededor de ella había un ancho y poco profundo foso. Las aguas del lago circulaban por la ciudad y alimentaban el foso. En él había miles de grunts azules. Este pez, cuando nada libremente por las aguas de un río o de un lago, no es especialmente peligroso. Sin embargo, durante algunos días antes de que la luna mayor de Gor entre en su fase llena, los grunts están en período de acoplamiento. Durante las horas que preceden esa luna, se convierten en extremadamente peligrosos y feroces.
Un trozo de carne de tarsko lanzado a las aguas del foso había sido devorado en cuestión de poco ihns. Para poder cruzar el foso los hombres de Shaba habían construido un pequeño puente de madera, atado a cada extremo. La eficacia del foso sería nula en cuanto la luna dejara de ser llena, pues entonces los grunts volverían al lago. De repente, entendí la precariedad de la situación en la que se encontraban Shaba y sus hombres.
—Nos estabas esperando— dije.
—Por supuesto. Y si no hubierais llegado hoy, no sé lo que hubiéramos hecho.
—El muro de grunts te ha protegido durante cuatro o cinco días.
—Ha sido suficiente. Os dio tiempo a llegar.
—Los kurii te han seguido —dije.
—Sí, eso creemos. Aunque sólo hemos visto huellas, estoy convencido de que están cerca de nosotros, en algún lugar de esta ciudad.
—Tu hombre fue muy valiente al venir a buscarnos.
—Es Ngumi— dijo Shaba— Es muy valiente. No sabíamos si conseguiría pasar.
—No sabía que un escriba pudiera ser tan osado.
—Hay hombres valientes en todas las castas.
—Dijiste que tomaste el anillo por dos razones, pero sólo has mencionado una: que te facilitó el viaje por el Ua.
—¡Mirad allí!— dijo Shaba, señalando una mesa sobre la cual había una caja cilíndrica de piel y cuatro libros de notas, atados con una tira de piel.
—Lo veo.
—En la caja hay un mapa y mis cuadernos. Durante el viaje, he ido trazando el curso del Ua y en los libros he anotado las observaciones. Todo ello tiene un valor inestimable, aunque siendo de la casta de los Guerreros no puedes entenderlo.
—Tus anotaciones deben tener un gran valor para los Geógrafos.
—Así tendría que ser. Los mapas y las anotaciones abren un nuevo mundo. No sólo porque supone un beneficio enorme para todo aquel que quiera entender y desee desvelar los ocultos secretos y penetrar en misterios sin resolver; en estos mapas y anotaciones se muestran nuevos y grandes mundos.
En ellos ha tesoros y maravillas— Shaba me miró intensamente— Y ésa es la segunda razón por la que tomé el anillo.
—No acabo de entenderte.
—Nunca pensé que llegaría este día, ni que consiguiera regresar, pero ahora que he llegado hasta tan lejos, ahora que he encontrado la fuente del ua, me siento contento.
—¿Sí?
—Tomé el anillo no sólo para facilitarme el viaje por el Ua, sino también para que tú u otro, pudiera continuar. Para que alguien pudiera llevar los mapas y las notas de vuelta a la civilización.
—Huiste de mí.
Shaba sonrió.
—El Ua es una vía muy peligrosa para escapar. No, amigo, no huí. Comencé mi viaje de exploración hacia el interior del río.
—¿Y qué ocurrió con el dinero de los Kurii, los cheques con los que negociamos en Schendi?
—Los utilicé para sufragar los gastos de la expedición y para alquilar hombres. No creo que te importe que haya utilizado los fondos de los Kurii con tal propósito. Deberían estar orgullosos de haber contribuido a tan noble proyecto.
—Veo que fuiste igualmente traidor con unos que con otros, sin duda para tu propio beneficio.
—No tengas un concepto tan pobre de mí, Tarl— dijo Shaba— Era la oportunidad de mi vida. Si fracasaba, fracasaba también la causa de mi casta y la causa de la humanidad entera— me miró un poco triste— ¿Qué crees que hubieran hecho los reyes Sacerdotes con el anillo?— preguntó— Para ellos no era tan importante como para mí. Dudo que hubieran permitido a los hombres utilizarlo. Hubieran considerado que el utilizarlo contravenía sus estructuras tecnológicas.
—Tal vez, no sé cómo hubieran tratado ellos este asunto.
—Por eso tomé el anillo. Con él he explorado el Ua. He encontrado su fuente. Te he engañado para que me siguieras hasta aquí, para que devuelvas los mapas y las notas a la civilización— De repente se tensó, sin duda por el dolor— ¡Guárdalos bien, amigo!
—¿Por qué huiste del palacio de Bila Huruma?
—Tal vez sea a él a quien más injustamente he tratado y sin embargo, creo que huyendo de su palacio le salvé la vida.
—No entiendo.
—Bila Huruma, mi patrón y protector, se interponía entre Msaliti y yo. Msaliti ya había intentado asesinarle una vez, aquella en la que tú estuviste implicado. Mientras yo permaneciera en su palacio, Bila Huruma estaría en peligro.
Cuando huyera de allí, Msaliti no tendría ningún interés en asesinarle, aunque también sabía que si huía Bila Huruma me perseguiría.
—Por supuesto— dije— Msaliti se vería obligado a hablar a Bila Huruma del anillo. Se uniría a él en tu busca y luego se aseguraría de arrebatártelo.
—No creo que Bila Huruma me haya seguido por el anillo.
—¿Por qué, si no?
Shaba no respondió.
—No hay otro motivo que le haya podido traer hasta este lugar. No hay más razón que apoderarse del anillo y asesinarte. Su poder le convertiría en invencible.
—Tal vez— sonrió Shaba.
—¿Por qué crees que has sido injusto con Bila Huruma?— me parecía increíble que alguien pudiera preocuparse por haber traicionado a un hombre que le había perseguido con la intención de asesinarle.
—Le he estado utilizando para mis propósitos.
—¿Qué propósitos?
Shaba se apoyó en las mantas un instante y cerró los ojos por el dolor. Vi el anillo que colgaba de la cadena que llevaba alrededor del cuello. Fatigado, abrió los ojos y me miró.
Estaba muy débil.
—No me interesan tus mapas ni tus notas. He venido en busca del anillo. ¡Ordena que me quiten las esposas y dame el anillo!
De repente, oímos un grito desde lo alto del muro. Me volví y vi a uno de los hombres de Shaba tambalearse y caer, ensangrentado, desde las alturas al suelo de piedra. Entonces, perfilado por el azul cielo tropical, vi la enorme figura de un Kur con las patas levantadas y sosteniendo en sus garras un panga, manchado de sangre. Se oían gritos. Pude distinguir los salvajes chillidos de los Kurii, que inundaban el lugar. Vi la esbelta figura del tronco de un árbol perfilarse contra el cielo, apoyado contra el muro de la fortaleza. un Kur escaló por él y saltó por encima del muro. Por diversas partes del muro vi aparecer las garras y las cabezas de los Kurii, anchas de ojos ardientes y con grandes colmillos, lanzando sus armas por encima de la pared.
Uno de los Kurii gritó al sentir una lanza clavarse en su pecho. Bila Huruma, rápidamente, dispuso a sus askaris para la defensa. Vi cómo Kisu, asiendo una lanza con ambas manos por encima de su cabeza, se arrojaba contra un Kur que acababa de ganar el patio interior.
—¡Quítame las esposas!— grité a Ngumi, el escriba que nos había conducido a aquel lugar.
Ocho o diez Kurii más saltaron por encima del muro y se quedaron agachados durante un instante con los pangas preparados en sus garras. Vi cómo Msaliti desenfundaba su cuchillo y se deslizaba por un lado de la habitación.
Los askaris corrieron por las escaleras a la cima de los muros y vi a uno empujar uno de los troncos que los askaris habían apoyado para escalar. Cuatro fueron atacados por un Kur que blandía un gigantesco panga. Vi a varios Kurii arremetiendo con sus brazos contra la empalizada de estacas construida sobre las piedras en el umbral. Ayari se unió a los askaris en aquel punto, cargando su lanza entre las estacas.
—¡Libérame!— grité fuera de mí al escriba intentando deshacerme de las esposas. Más Kurii escalaban por los muros. El escriba miró a Shaba.
—¡Libérale!— dijo el geógrafo.
Vi cómo dos Kurii agazapados, con pangas en sus garras, nos observaban. Oí gritos en el umbral. Las estacas se rompían por los golpes de los pangas.
Una de las esclavas gritó en algún lugar. Me liberaron de las esposas. Imaginaba que la mayoría de aquellos Kurii eran goreanos, salvajes y degenerados descendientes de los Kurii abandonados en una isla desierta o supervivientes de naves que se habían estrellado.
—¡Rápido!— grité. Uno de los dos Kurii que nos habían estado observando se puso en pie y nos señalo con su brazo. Los Kurii, sobre sus cuatro patas, nos atacaron moviéndose con una rapidez y una agilidad digna de admiración para ser bestias tan grandes.
Una de las bestias, con el panga entre sus garras, se lanzó contra Shaba intentando alcanzar la cadena de la que pendía el anillo. Lancé las esposas a la cara del otro Kur. La bestia que había atacado a Shaba retrocedió, asombrado. Miró, desconcertado, su pata que sangraba. Dejó caer el panga de entre sus garras. La bestia que yo había golpeado, aullando, retiró de su cara las esposas que habían fustigado su redondo ojo. Saltando, medio arrastrándome, corrí hacia el lugar donde Ngumi había dejado mi cinturón con la daga, después de que sus hombres me encadenasen. Radé por el suelo esquivando el panga de la bestia, que chocó contra las rocas.
El Kur que había atacado a Shaba yacía muerto junto al lecho de geógrafo.
Shaba tosía y escupía sangre. El anillo que contenía kanda estaba sucio de sangre. Me arrojé hacia un lado eludiendo los ataques Kur. La mesa sobre la que estaban los mapas y el libro de notas de Shaba pareció explotar, y trozos de madera saltaron por los aires al igual que la caja y las notas. El Kur, rugiendo, miró a su alrededor, buscándome. Entonces, aullando el grito de guerra de Ko-ro-ba, salté sobre su espalda y, con un brazo alrededor de su garganta, clavé mi daga en el corazón. Agarré la daga entre mis dientes, sintiendo la sangre de la bestia.
Recogí el panga del Kur que me había atacado. Era un arma muy pesada y necesitaba las dos manos para manejarme con ella. Miré a Shaba quien, con la cabeza baja, se agarraba a las mantas del lecho cubiertas de sangre. Ngumi corrió hacia él.
Shaba levantó la cabeza.
—¡Lucha!— dijo— ¡Salvaos!
—¡No te abandonaré!— gritó Ngumi En aquel momento, un Kur se le acercó por la espalda y le clavó su cuchillo. Salté sobre la bastia y le acuchillé. Mire a Ngumi, muerto sobre el suelo. El tatuaje de su cara, extraño en un escriba, un hombre civilizado, era idéntico al de Shaba.
—¡Ayuda!— oí gritar— ¡Están entrando!
Corrí hacia el umbral y saltando sobre las piedras apiladas, acuchillé los brazos y las garras que empujaban la barrera de estacas. Los Kurii, rugiendo, se retiraron.
—¡Saltan por los muros!— gritó alguien.
—¡Desátame!
Corrí hacia Turgus y desaté sus manos. Agarró la lanza de un askari muerto y corrió a luchar. Me deslicé rápidamente, hacia las esclavas y las desaté. Tal vez así tendrían alguna oportunidad de huir. Cuando una mujer cae en manos de un atacante tiene posibilidades de sobrevivir si se somete ante él totalmente, por lo menos hasta que éste decida si la esclava es lo suficientemente complaciente. Sin embargo, los Kurii sólo están interesados en las mujeres para comérlas.
Me volví para defenderme del ataque de otro Kur. Bloqueé su golpe con el panga y, por la fuerza de su ataque, la bestia salió despedida unos metros. Se levantó y se abalanzó contra mí de nuevo, empujándome contra la pared. Casi me arrebató el panga. Esquivé de nuevo su golpe, y alcanzándole con el panga le rajé el vientre. Rugió y retrocedió, sosteniendo trozos de hueso y de intestino con sus garras. Entonces, le corté la cabeza.
—¡Kisu, cuidado!— grité.
Kisu se volvió, pero una figura se interpuso entre él y la bestia. Una lanza fue clavada en el vientre el Kur, y después de cuatro o cinco arremetidas más, la figura que se había interpuesto entre Kisu y la bestia empujó al animal enrabiado. Un askari atacó a la bestia por la espalda, clavándole su lanza en el hombro. La bestia se volvió para atacar a su nuevo agresor, hiriéndolo, pero aquel que se había interpuesto entre el Kur y kisu, ahora tras el animal, le clavó la lanza en la espalda, tal como lo había hecho el askari. El animal cayó sobre sus rodillas y gateó hacia el askari que había retrocedido hasta que murió.
Kisu miró a quien se había interpuesto salvándole de su atacante.
—¡Gracias, Ubar!— dijo.
Luego Kisu, el rebelde, y Bila Huruma, Ubar del Imperio Ecuatorial, se dirigieron juntos a frenar el ataque de nuevos Kurii.
Sostuve el panga con las dos manos. Mi boca sangraba, pues me había cortado aguantando la daga entyre mis dientes.
Miré a mi alrededor. Guardé la daga en su funda, dentro de la túnica, bajo mi brazo. Me limpié la sangre de la cara y volví a la refriega. Golpeé por la espalda a un Kur que estaba pisoteando a un askari que había caído, abriéndole la cabeza hasta la nuca. Otros Kurii escalaban los muros, mientras compañeros suyos empujaban contra las estacas que estaban sobre las piedras del umbral. Corrí hacia el umbral y les obligué a retirarse con mis golpes.
—¿Cómo hemos podido ser atacados?— pregunté a Ayari, que estaba allí cerca.
—Sorprendieron a los guardias del puente y les mataron.
Tomaron el puente y cruzaron el foso.
—Es una masacre— dije.
Miré a mi alrededor. Los escudos y lanzas de los askaris podían ser armas ideales para luchar contra otras tribus pero resultaban muy poco eficientes contra los pesados y enormes pangas de los Kurii. Bila Huruma gritaba a sus hombres. Él mismo había perdido su escudo.
—¡Atacad en grupos de cinco!
—Está improvisando la táctica de ataque— dijo Ayari.
—Es un buen estratega— contesté.
Un askari debía defenderse de los golpes de panga del Kur mientras los otros cuatro saltaban sobre la bestia y le clavabn sus armas. Los Kurii luchaban en solitario buscando sus víctimas a la antigua usanza. Podían estar muy cerca uno de otro pero cada uno funcionaba como una unidad aislada.
Eran feroces pero no estaban entrenados.
—Son demasiados— dije.
—Es cierto, hemos perdido, pero lucharemos hasta el final.
Bila Huruma cayó de rodillas mientras un Kur se inclinaba sobre él con el panga levantado sobre su cabeza. A la espalda de Bila Huruma, se oyó un salvaje grito ukungu y una lanza pasó por encima del Ubar para clavarse en el corazón del Kur.
—Gracias, rebelde— dijo Bila Huruma, poniéndose de pie.
Kisu recuperó su arma y sonrió.
—Ahora no te debo nada.
—Cierto— dijo Bila Huruma y juntos, rebelde y Ubar, volvieron a la lucha.
Uno de los cabecillas Kurii, alineó a su fuerzas para que no fueran atacados individualmente. Me admiraba la habilidad que tenía para controlar a los degenerados Kurii que dirigía.
—¡Estamos acabados!— dije— ¡Van a luchar conjuntamente!
Bila Huruma estudió las posiciones de sus hombres. Muchos estaban cubiertos de sangre. No debían quedar más de unos cien hombres en total. Más Kurii saltaban por encima del muro. De repente, tras nosotros, las estacas de la barrera empezaron a ceder. Una y otra vez, los troncos de pequeños árboles golpeaban la barrera que nos separaba de las fuerzas atacantes.
—¡No lo resistiremos!— dije.
Las estacas cedieron definitivamente y los Kurii se abalanzaron hacia el interior, algunos armados con pangas y otros con afiladas estacas. Caímos de las piedras por el impulso de los cuerpos que con tanto ímpetu nos atacaban. El panga desapareció, arrancado de mis manos, hundido en el cuerpo de un Kur.
—¡Formad!— grité.
Salté sobre el pecho de un Kur y sosteniéndole con la mano izquierda le clavé mi daga repetidas veces. El Kur llevaba aros de oro en sus orejas. No había duda de que era un Kur marino. Me alejé mientras el animal se tambaleaba y caía sobre las maderas y las piedras, arañandolas. Turgus clavó su lanza en el pecho de un furioso Kur.
Por un momento, me pareció que todos los Kurii estaban a mi alrededor y, sin embargo, apenas me veían, ocupados en atacar a los hombres apostados en el muro. Hundí mi daga en el vientre de una bestia que pasaba corriendo junto a mí.
Liberé mi daga de su cuerpo y volví a cargar contra otro Kur que me estaba acechando. Aunque es difícil alcanzar el cerebro de un Kur con un arma tan pequeña, puede conseguirse si se clava con el adecuado ángulo de elevación, a través de la cuenca del ojo. También puede hacerse a través de la oreja o de la sien. El Kur rugió por el dolor y yo perdí mi panga, que salió despedido cuando el Kur se llevó las garras a la cara. Estiró la daga, aullando. Luego se dirigió hacia mí mientras yo retrocedía, pero murió antes de alcanzarme.
Retrocedí y me situé entre mis hombres. Las lanzas se entrecruzaban en la línea de combate.
La cadena de oro que Bila Huruma me había regalado estaba cubierta de sangre.
Un Kur saltaba sobre el muro, detrás de nuestros hombres.
Escalé rápidamente sobre las piedras hasta alcanzar el lugar donde estaba la bestia y le pateé hasta que cayó. Otro intentó alcanzar la cima del muro, me quité la cadena de oro y le golpeé la cara con ella: la bestia cayo fulminada. Vi a otro Kur dentro del muro, detrás de nuestros hombres. Salté desde lo alto sobre su espalda e intenté estrangularle con la cadena.
Probó de arrojarme al suelo sin fortuna, pues mantenía la cabeza baja y mi cuerpo fuera del alcance de su panga.
Caímos sobre el muro, aprisionándome. Sentí en mi espalda rocas y astillas clavadas. Apreté la cadena contra su cuello, mientras sus garras arañaban mi cara. Súbitamente noté cómo se rompía el cartílago de su garganta. Continuaba clavándome sus zarpas en la espalda. La bestia no podía gritar, la lengua colgaba de su boca. Su panga cayó al suelo.
Me tambaleé.
Mis manos ensangrentadas retorcían fuertemente la cadena contra su cuello. Entonces, por fín, cedió. Salté de su espalda recuperando la sangrienta cadena y colgándomela al cuello.
recogí el panga y, entonces, vi con horror cómo intentaba alcanzarme. Me miró fijamente y tomó aire a través de su rota garganta, escupiendo sangre por la boca. No es fácil matar a un Kur. Intentó alcanzarme de nuevo. Le acuchillé repetidas veces con el panga.
Oí a Bila Huruma reunir a sus hombres.
—¡Atacad!— gritó.
Su audaz estrategía había cogido a los Kurii por sorpresa, pero en un momento, las bestias le obligaron a retroceder de nuevo.
Un dirigente Kur alineó a sus bestias, rápida y metódicamente. No creí que pudiéramos resistir más de un ataque de sus masivas fuerzas. Con sorpresa, vi cómo el dirigente, una bestia marrón enorme, alzaba su panga hacia el negro Ubar, a modo de saludo. Entonces, Bila Huruma, respirando pesadamente, levantó la afilada lanza que sostenía en su puño.
—¡Askari odari!— gritó.
Me emocioné. El saludo del comandante kur había sido reconocido y correspondido. Las palabras que Bila Huruma había pronunciado significaban “soldado valiente”, aunque una mejor traducción sería simplemente, “guerrero”.
—¡Lo tengo!— oímos gritar. Miramos hacia las piedras del umbral. Allí estaba Msaliti, sosteniendo con una mano su panga manchado de sangre, y con la otra la cadena de la que pendía un anillo.
—¡Tiene el anillo!— grité.
Msaliti se colgó la cadena al cuello.
—¡Lo tengo!— gritó— ¡Lo tengo!
Miré hacia el lecho de Shaba; a su alrededor yacían askaris brutalmente asesinados. Shaba, tosiendo, apretaba sus manos contra su pecho. Se había terminado el veneno del anillo.
Msaliti había estado esperando el momento oportuno y había caído sobre Shaba. Le había acuchillado repetidas veces y arrancándole el anillo había corrido hacia el umbral. Los Kurii se interponían entre Msaliti y nosotros.
El comandante Kur levantó su garra. Sus labios se apretaron contra sus colmillos. Era una señal que los Kurii utilizaban para expresar la victoria o el placer. Msaliti saltó de las piedras y se retiró del umbral. Los Kurii, encarándose a nosotros, gruñendo, mirándonos, sin volverse, empezaron a retirarse, obedeciendo las órdenes de su comandante, que había ganado y no quería arriesgar más hombres. Además, seguramente querría reservarlos como escolta para garantizar un retorno seguro del anillo al lugar convenido, desde donde lo trasladarían a los mundos de acero o lo utilizarían en este mundo para devastar a los hombres y a los Reyes Sacerdotes.
Con el panga entre las manos, me lancé contra las bestias.
Kisu me retuvo, impidiéndomelo. También Bila Huruma se interpuso en mi camino.
—¡No!— gritó Bila Huruma.
—¡Es una locura seguirles! ¡Quédate con nosotros, Tarl!— dijo Ayari. Turgus también levantó su brazo. No pude liberarme de Kisu y de Turgus.
—¡Dejadme!— grité.
—No puedes hacer nada— dijo Kisu.
—¡Destruirán el puente y no podremos salir de aquí!
—Esta noche es luna llena— dijo Ayari— Esta noche se podrá caminar entre los peces y salir indemne. Mañana regresarán al lago.
Los Kurii se retiraban, obedeciendo las órdenes de su comandante. Bila Huruma corrió junto a Shaba.
Me solté de entre los brazos de Kisu y Turgus y corrí hacia el umbral. Desde allí vi que habían cortado el puente flotante por nuestro extremo y lo habían arrastrado hacia ellos, dejándolo sobre las piedras. Entre las bestias y yo quedaba el amplio foso de unos quince metros, con las aguas removidas por el movimiento de los numerosos peces. Descendí de las piedras que los hombres de Shaba habían apilado en el umbral para fortificar mejor la zona.
Miré al otro lado del foso hacia los Kurii. Kisu, Turgus y Ayari estaban junto a mí. Desde allí, Msaliti nos mostró la cadena con el anillos, que pendía de su cuello.
—¡He ganado!— gritó.
El comandante Kur le arrebató la cadena y se la colgó del cuello.
Luego dio órdenes a una de las bestias. Msaliti gritó aterrorizado, mientras el Kur lo levantaba por encima de su cabeza y lo arrojaba al foso. Se hizo un remolino de agua a su alrededor y se tiñó de sangre. Msaliti, dando alaridos de dolor, luchó contra las aguas y contra los numerosos y resbaladizos cuerpos de los voraces peces.
Agarré la lanza de Kisu y se la tendí a Msaliti quien, gritando, la asió. Le sacamos del agua, golpeando a los peces que atenazaban la carne de su cuerpo. Msaliti había perdido sus piernas. Le depositamos sobre las piedras y con cuerdas y ropas, intentamos cortarle la hemorragia.
Al otro lado del foso, los Kurii se alejaban, en fila de a uno.
Luchamos por salvar la vida de Msaliti. Finalmente, con torniquetes, conseguimos que dejara de sangrar. Bila Huruma se me acercó.
—Shaba ha muerto— dijo.
Msaliti extendió su mano hacia el Ubar.
—¡Mi Ubar!— susurró.
Bila Huruma le miró entristecido.
—¡Tiradlo al foso!— ordenó a sus askaris.
—¡Mi Ubar!— gritó desesperadamente Msaliti desapareciendo entre los peces.
De repente, sentí a Janice agarrada a mi brazo, llorando.
—¡Oh, amo! ¡Estamos vivos!
Miré amargamente al otro lado del foso. Había fracasado.
Sostuve la cabeza de la chica que lloraba sobre mi hombro, pensando en las desgracias de la batalla. Vi a los Kurii desaparecer entre los lejanos edificios. Apreté a la esclava contra mí.
—No llores, dulce esclava— dije.
Yo también lloraba, entristecido y amargado.
24
ABANDONAMOS LA CIUDAD ANTIGUA
—He estudiado los mapas y las notas— dije a Bila Huruma.
—¿Has conseguido recuperarlos todas?— preguntó.
Estábamos en una ancha plataforma a la que conducían las anchas escaleras que partían de donde hacía días, habíamos amarrado nuestra canoa. El enorme edificio, con sus altas columnas, algunas rotas. Otras caidas, quedaba detrás.
Flanqueando el edificio, había las grandes esculturas que figuraban guerreros, con la mirada dirigida hacia el Oeste. Se podían ver a lo lejos la galera de Shaba y las tres galeras y canoas de Bila Huruma y nuestra canoa, que nos había servido durante tanto tiempo, amarradas a la plataforma.
Miramos hacia el plácido y enorme lago.
Habíamos encendido una gran fogata en la plataforma. Bila Huruma, con sus propias manos, había arrojado las cenizas de Shaba a lo alto, donde el aire pudiera alcanzarlas y llevárselas por encima de la ciudad hacia las junglas lejanas.
Una parte de Shaba continuaría la expedición del geógrafo, un poco de ceniza blanca volaría por el aire, evanescente pero inflexible, breve pero eterna, algo irrevocablemente implicado con la realidad de la historia y de la eternidad.
—Shaba llamó a este lago, fuente del Ua, Lago Bila Huruma— dije.
—¡Cámbialo! Se llamará Lago Shaba.
—Así lo haré.
Bila Huruma y yo contemplamos las galeras y canoas que permanecían amarradas, preparadas para la marcha.
Habíamos cazado y buscado víveres. Bila Huruma contaba todavía con noventa askaris. De los hombres de Shaba sobrevivían diecisiete.
—Estoy solo— dijo Bila Huruma— Shaba era mi amigo.
—Y sin embargo, lo perseguías para matarlo y robarle el anillo.
Bila Huruma me miró desconcertado.
—¡No!— dijo— Le seguía para protegerle. Era mi amigo.
Habíamos planeado que se llevara con él cien galeras y cinco mil hombres, pero huyó con tres galeras y doscientos seguidores. Quería alcanzarle para ayudarle con los barcos y los hombres.
—Pero en principio no ibas a acompañarle durante la expedición— dije.
—Por supuesto que no. Soy un Ubar.
—Entonces, ¿por qué le seguiste?
—Quería que la flota llegara hasta él. Shaba lo hubiera conseguido y yo también, pero no estoy seguro de que otros hombres lo consiguieran.
—Pero tú eres un Ubar.
—También era su amigo. Para un Ubar un amigo es un tesoro.
¡Tenemos tan pocos!
—Shaba me dijo que había sido injusto contigo.
Bila Huruma sonrió.
—Se arrepintió de haberme obligado a navegar río arriba con subterfugios. Y sin embargo, me había salvado la vida, huyendo del palacio. Ya habían intentado asesinarme una vez, y pensó que al huir yo quedaría a salvo de peligro.
Msaliti necesitaba la protección del Ubar y de sus hombres y por lo tanto desistiría, aunque fuera por el momento, de asesinarle. De hecho, no tenía ningún interés en asesinar a un Ubar si Shaba no estaba en el palacio. Tal asesinato era, únicamente para eliminar un obstáculo que le separaba del anillo del Tahari.
—¿No te animó Msaliti a seguir a Shaba? ¿No te informó de que Shaba tenía en su poder algo de gran valor?
—No, no era necesario que se esforzara en hacerlo. Estaba decidido. Sólo me suplicó que le permitiera acompañarme y yo, por supuesto, se lo permití.
—Parece ser que Shaba esperaba que yo, u otro, le siguiera.
—Sí— dijo Bila Huruma— Shaba pensó que no sobreviviría, por alguna razón. Quería que le siguieras para que sus mapas y anotaciones volvieran a la civilización.
Permanecí en la plataforma desconcertado. Kisu subió por las escaleras hacia nosotros.
—Las galeras y los barcos estan preparados— dijo.
—Bien— dijo Bila Huruma.
Kisu asintió y bajó las escaleras.
—Nos engañaron a los dos— dijo Bila Huruma.
—Tenemos que quemar los mapas y las notas— dije.
—Por supuesto.
—No puedo hacerlo— dije.
—Yo tampoco— sonrió el Ubar— Los llevaremos a Ushindi y desde allí, tú, debidamente escoltado, los llevarás a Nyoka y luego a Schendi. Ramani de Anago, el profesor de Shaba, los está esperando.
—Shaba lo planeó todo perfectamente.
—Lo añoraré mucho.
Bila Huruma se volvió y contempló las ruinas del enorme edificio, las grandes estatuas y la ciudad perdida y olvidada, que se extendia hacia el Este.
—Hubo un gran imperio aquí— dijo— Ahora ha desaparecido.
Ni siquiera sabemos quién alzó estas enormes piedras y las alineó, construyendo paredes y templos, jardines y grandes avenidas. Ni siquiera sabemos el nombre de este imperio o cómo se llamaba el poblado. Sólo sabemos que construyeron todo esto y, durante un tiempo, vivieron entre ello. Los imperios florecen y luego por lo visto, perecen. Y sin embargo, los hombres deben construirlos.
—O destruirlos— dije.
—Sí— dijo Bila Huruma, mirando a las galeras y las canoas que estaban esperándonos— Sí. Algunos hombres construyen imperios y otros los destruyen.
—¿Quién es más noble?
—Creo que es mejor construir que destruir— dijo el Ubar.
—¿Aunque el trabajo del que construye acabe en ruinas?— inquirí.
—Sí, aunque el trabajo acabe en ruinas.
—¿Sabes lo que Msaliti y yo queriamos de Shaba?
—Por supuesto, Shaba me lo explicó todo antes de morir.
—No era legitimamente suyo. Era un ladrón y un traidor.
—Era fiel a su casta.
Me volví y empecé a descender por las anchas escaleras.
—¡Espera!— dijo Bila Huruma, descendiendo hasta alcanzarme— Shaba me pidio que te diera esto. Estaba escondido entre sus ropas— Puso entre mis manos un gran anillo, demasiado grande para el dedo de un hombre. Era de oro y tenía una placa de plata. En su parte exterior, opuesto al engaste, había un dispositivo. El anillo tenía un rasguño inconfundible. Mi mano tembló.
—Shaba me pidió que te diera las gracias y que te pidiera disculpas. Necesitó el anillo. En el Ua le fue de gran utilidad.
—¿Qué me dieras las gracias? ¿pedir disculpas?
—Tomó el anillo prestado. Pensó que no os importaría.
No podía hablar.
—Su intención era devolverlo él mismo, pero se lo impidió el inesperado ataque de las bestias.
Cerré mi mano aprisionando el anillo.
—¿Sabes lo que me estas entregando?
—Un anillo con un gran poder— contestó Bila Huruma— Un anillo que puede convertir al que lo lleva en invisible.
—Con un anillo como este, te convertirías en invencible.
—Tal vez— sonrió Bila Huruma.
—¿Por qué me lo das?
—Ese era el deseo de Shaba.
—No me imaginaba que tanta amistad pudiera existir— dije.
—Soy un Ubar. En mi vida sólo he tenido dos amigos. Ahora los dos han muerto.
—Shaba era uno.
—Por supuesto.
—¿Quién era el otro?
—El otro lo maté yo.
—¿Quién era?
—Msaliti.
El Ubar y yo descendimos las escaleras juntos, para que pudiéramos partir de la orilla este del Lago Shaba. Fue entonces cuando ocurrió la explosión. Sucedió a pasangs de distancia. Hubo un estallido de luz. Briznas de fuego salieron despedidas hacia el cielo tropical. Se formó una enorme nube de hojas y polvo. La tierra vibró y las aguas del lago Shaba se agitaron. Los hombres y las chicas gritaron. Sentimos una ola de intenso calor y vimos cómo caían los arboles. Hubo una lluvia de rocas y ramas. Y luego volvió la calma, salvo las aguas que chocaban contra la plataforma y las maderas de las embarcaciones. Hacia el sur apareció una enorme nube negra.
En algunos lugares, todavía quemaban las copas de los árboles. Luego, los fuegos fueron extinguiéndose no pudiendo vencer la frescura de los árboles.
—¿Qué fue eso?— preguntó Kisu.
—Se llama explosión— dije.
—¿Qué significa?— preguntó Bila Huruma.
—Significa, creo, que ahora es seguro descender por el río.
Me sonreí. El falso anillo nunca sería entregado en el Sardar.
—¡Partamos!— dijo Bila Huruma.
—¡Soltad amarras!— grité a los hombres.
En poco tiempo, las cuatro galeras y las canoas, incluida la nuestra, navegaban por el Lago Shaba. Me colgué el anillo Tahari al cuello, sobre la cadena de oro de Bila Huruma.
Cerca de mí estaba la caja de Shaba, con el mapa y las notas, envuelta en pieles untadas de aceite, resistentes al agua. Miré atrás a la ciudad y hacia el oscuro cielo del Sur. Bajé mi paleta y comencé a remar.
25
M I R EGRESO A S CHENDI
—¿Dónde está Aibu?— gritó Kisu.
Estábamos en un claro de Nyundo, el poblado de la región de Ukungu. Mwoga, lanza en mano y un escudo en su brazo, se acercó a saludarnos.
—Está muerto— dijo.
Tende, detrás de Kisu, lloró amargamente.
—¿Cómo murió?— preguntó Kisu.
—Envenenado. Ahora, yo soy el cacique de Ukungu.
—Mi lanza dice que no es cierto— dijo Kisu.
—Mi lanza dice que sí es cierto— replicó Mwoga.
—Entonces, dejaremos que ellas decidan.
Pequeñas tiras de piel enfundaban las hojas de las lanzas de Ukungu. Kisu y Mwoga desenfundaron sus armas. Las hojas de las lanzas brillaron. Cada hombre llevaba un escudo.
—Yo seré mejor cacique que Aibu, por eso ordené que lo asesinaran.
La lucha fue breve. Kisu retiró la hoja de su lanza del cuepo de Mwoga, que yacía a sus pies.
—Luchas bien— dijo Bila Huruma— ¿Vas a exterminar a los seguidores de Mwoga?
—No— dijo Kisu— Mi batalla no va contra ellos. Son gente de mi tribu. Pueden permanecer en paz en los poblados de Ukungu.
—Antes no eras más que un Kailiauk, obstinado y cruel, susceptible e impetuoso. Veo que ahora has aprendido algo de la sabiduría de alguien que merece ser Mfalme.
Kisu se encogió de hombros.
—¡Acompáñanos a Ushindi! Msaliti ha muerto. Necesitaré a alguien que sea el segundo hombre del Imperio.
—Prefiero ser el primer hombre de Ukungu— dijo Kisu— que el segundo del imperio.
—Eres el primer hombre de Ukungu— dijo Bila Huruma, otorgando a Kisu el poder.
—Lucharé contra tí desde Ukungu.
—¿Porqué?
—Conseguiré liberar a Ukungu.
Bila Huruma sonrió.
—Ukungu ya es libre— dijo.
Los hombres gritaron, asombrados.
—Limpia la hoja de tu espada, Kisu. Enfúndala de nuevo.
—Limpiaré mi lanza y guardaré mi escudo.
Kisu entregó sus armas a uno de sus súbditos. Él y Bila Huruma se abrazaron.
Y así fue como llegó la paz a Ukungu y al imperio.
A mi regreso a Schendi llevaba conmigo las notas de Shaba.
En la corte de Bila Huruma me habían devuelto el dinero que me habían quitado cuando fui acusado de ladrón y llevado al canal. La mujer que me había alquilado la habitación en la calle de los tapices me devolvió mi bolsa y los articulos que llevaba dentro.
En su interior, junto con mis otras pertenencias, había ahora la cadena de oro que recibiera de Bila Huruma. Había compartido conmigo gran parte de mi odisea ecuatorial.
Alrededor de mi cuello colgaba una cuerda de piel de la que pendía, escondido entre mi túnica, el anillo Tahari.
Pensé en Bila Huruma y en la soledad del Ubar. Pensé en Shaba y sus viajes de exploración, la circunnavegación del Lago Ushindi, el descubrimiento y exploración del Ua hasta su fuente de origen, las plácidas aguas del inmenso lago que él había llamado Bila Huruma, pero que el Ubar había querido llamar Lago Shaba. Fue uno de los más grandes, si no el más grande explorador de Gor. Pensé que su nombre nunca sería olvidado.
—Te estoy agradecido— había dicho Ramani de Anago, profesor de Shaba. Le había entregado a él y a dos más de su Casta los mapas y las anotaciones de Shaba. Ramani y sus compañeros habían llorado. Les había dejado, volviendo a donde me alojaba. Los distribuirían entre sus hermanos de Casta por todas las ciudades civilizadas de Gor. Aunque las primeras copias ya habían sido hechas por los escribas de Bila Huruma en Ushindi. Ramani no tenía por qué saberlo.
—¿Continuarás los trabajos del canal?— había preguntado a Bila Huruma.
—Sí.
Cuando los lagos Ushindi y Ngao fueran unidos por el canal, una continua corriente de agua fluiría entre Thassa y el Ua, a través del Kamba o del Nyoka. Se podría seguir el canal del Ushindi al Ngao, y del Ngao se podría navegar Ua arriba hasta llegar al Lago Shaba, a miles de pasangs de distancia. La importancia del trabajo de Bila Huruma, Ubar, y de Shaba, escriba y explorador, tenía un valor incalculable.
Pensé en el pequeño Ayari, con quien había compartido la cadena de los criminales y mis aventuras por el Ua.
Ahora era el wazir de Bila Huruma. Había sido una sabia decisión. Ayari había probado ser un tipo valiente y valioso en nuestras aventuras. tenía facilidad para las lenguas y contactos con los poblados de Nyuki, a la orilla Norte del lago Ushindi, que era el territorio donde había nacido su padre.
Tenía también contactos con los poblados de Ukungu, por su amistad con Kisu y hablaba goreano con fluidez. Un hombre como él podía ser muy útil a un Ubar que quisiera mejorar sus relaciones, no sólo con el interior sino, también con la ciudad de Schendi, uno de los puertos más importantes de Gor. Me sonreí. Muy pocos hubieran imaginado que el pequeño criminal de Schendi, el hijo de un tipo que había huido de su poblado por robar melones, llegara un día a estar junto al trono.
Pero, sobre todo, pensé en Kisu, aquel que era de nuevo, Mfalme de Ukungu. Como se observa en los mapas, la tierra de Ukungu permanece como estado libre soberano dentro de los perimetros del Imperio de Bila Huruma. Antes de abandonar el poblado de Nyundo, la ciudad más importante de Ukungu, BIla Huruma habló con Kisu.
—Si lo deseas— dijo Bila Huruma, señalando a Tende, que permanecía arrodillada junto a ellos— me llevaré a esta esclava para concertar su venta en Scendi y luego te enviaré el dinero que se obtenga por ella.
—Gracias Ubar —había contestado Kisu— Esta mujer se quedará en Ukungu.
—¿Tienes intención de liberarla?
—No.
—Bien, es demasiado bella para ser libre— había dicho Bila Huruma.
Durante el viaje de vuelta nos habíamos cruzado con los hombres de un poblado que conducían a las talunas hacia el Este para venderlas. Las talunas iban desnudas y caminaban en parejas, cada pareja atada entre sí por una larga cuerda al cuello. Compramos el lote entero de las cautivas por un cajón de cuentas y cinco pangas. Liberamos a las talunas de las ataduras de esos hombres y las encadenamos, cuatro en cada banco, a algunos travesaños de una de las galeras. Les dimos los remos, uno para cada cuatro chicas para que pudieran seguir un buen ritmo.
—¿Qué harás con ellas?— pregunté a Bila Huruma.
—Las mandaré vender en Schendi.
Pensé que la mayoria de las talunas no sabían que su trabajo a los remos era tan sólo temporal. Antes de que pasara un ahn, la mayoría estaban sudando y quejándose por el dolor, suplicando ser liberadas para aprender las habituales labores de esclava, más típicas y suaves. No podíamos culparlas, pues el remo de una galera de río es normalmente, utilizado por hombres fuertes.
Los muelles de Schendi estaban en plena actividad. Vi cómo entregaban en un barco a dos esclavas, desnudas y encadenadas. La noche anterior habían vendido a las talunas, en lote, a los mercaderes negros de esclavos. El lote entero había costado dos tarskos de plata. Las había visto, una a una, con la cabeza baja, deslizarse hacia el círculo de esclavo. Allí habían rendido sumisión a los hombres.
Había, sin embargo, dos talunas que no estaban con los demás. La rubia que había sido su cabecilla, a la que había dado el nombre de Lana, y la morena de esbeltas piernas, ahora esclava de Turgus, que había recibido el nombre de Fina.
Miré a mi izquierda sobre el muelle. La rubia que había llamado Lana se encontraba allí arrodillada. Cerca de ella estaba Alice, ambas desnudas y con las muñecas aprisionadas en brazaletes de esclava a su espalda. Estaban encadenadas por el cuello a la misma argolla del muelle.
Ngoma, miembro de la tripulación de Ulafi, y otros dos marineros se acercaron a mí.
—Pronto partiremos. Las jaulas están preparadas.
Asentí. Liberé a Janice de los grilletes que encerraban sus tobillos y muñecas y le retiré la cadena de la cintura. Ella permaneció arrodillada, no le habían dado permiso para levantarse. Ngoma puso sus manos sobre el cabello de la chica. Liberé a Alice y a Lana que también permanecieron de rodillas, pues tampoco les habían dado permiso para levantarse. Los otros dos miembros de la tripulación pusieron sus manos sobre su cabello. Ngoma me miró. Asentí.
—¡Ponedlas en las jaulas!— dije.
Él estiró la cabeza de Janice hacia el suelo y sosteniendo la cabeza de la chica a la altura de su cadera, la dirigió, inclinada, hacia la plancha de madera que llevaba a la cubierta del Palmas de Schendi.
—¡Pronto partiremos!— gritó Ulafi desde la cabina de proa de su barco.
Miré a mi alrededor. Todavía quedaban dos jaulas vacías sobre la cubierta del Palmas de Schendi.
—¡Eh! ¡Aquí!— grité al hombre de la taberna de Pembe.
Me vio y se apresuró llevando de una correa a una esclava desnuda de dulces caderas que tenía los ojos vendados. Sus manos estaban atadas tras su espalda. Cuando llegaron donde me encontraba, el hombre le dio una patada y la chica se arrodilló, temblando, a mis pies. Le quitó la correa y los brazaletes y luego el arnés de la taberna de Pembe. El hombre de la taberna de Pembe deshizo el nudo de la venda que tapaba los ojos de la chica y se la quitó.
—¡Oh!— exclamó mirándome asombrada la que antaño fuera Evelyn Ellis.
—Me perteneces— le dije. Era ella la que había servido a los Kurii en esta ciudad.
—¡Oh, amo!— gritó, exultante de alegría.
—¡Sométete!
Rápidamente se arrodilló y se apoyó sobre los talones con las rodillas abiertas, los brazos levantados y extendidos, las muñecas cruzadas, como si fueran a atarla y la cabeza baja entre sus brazos.
—Me someto completamente y como esclava— dijo.
Até sus muñecas y le puse un arnés que había tomado de mi bolsa.
—¡Ponla en la jaula!— dije a Ngoma.
Se la llevó tirándola del cabello para meterla en una de las jaulas que había sobre cubierta.
—¡Amo, amo!— gritó Sasi corriendo hacia mí con las muñecas aprisionadas en unos brazaletes a su espalda. La tomé entre mis brazos.
—¡Estás muy guapa, mi pequeña mujerzuela!— dije.
El hombre de la taberna de Filimbi, a quien había sido vendida después de que me arrestaran en Schendi, estaba a unos metros detrás de Sasi.
—¡No me has olvidado!
—Eres demasiado bonita para ser olvidada.
El hombre de la taberna de Filimbi retiró los brazaletes de las muñecas de sasi y la túnica que llevaba.
—¡Arrodíllate y sométete, esclava!
Rápidamente, ella se arrodilló y sometió, como esclava. Até sus muñecas y le coloqué un arnés.
—¡Es hora de embarcar!— gritó Ulafi.
—¡Saludos, Turgus!— le dije mientras se acercaba a mí— Me alegra que hayas venido a despedirme.
—¿Quién es esta maravillosa esclava que tienes arrodillada a tus pies?— preguntó Turgus, mirando a Sasi.
—¿Seguro que no reconoces a tu antigua cómplice de Puerto Kar?— pregunté.
—¿Ella? ¡Levanta la cabeza, esclava!
Sasi levantó la cabeza.
—¿Eres Sasi?
—Si, amo.
—¡Es maravilloso!
Saqué una carta y se la tendí a Turgus.
—Esta carta es una petición que he dirigido al Consejo de Capitanes de Puerto Kar para que perdonen tus ofensas allí. Esta carta te permitirá volver a la ciudad, si quieres. Confío en el fallo favorable del Consejo. Si no es así, tendrás que partir durante los siguientes diez días después de la decisión.
—Te lo agradezco— dijo— Pero ¿porque iba el Consejo a fallar en mi favor?
—Hemos luchado juntos.
—Es cierto.
—¿Volverás a Puerto Kar?
—Tengo dinero. He cobrado los cheques que me pagaron por prestar mis servicios a Shaba. Me durará algunos meses.
—Ahora no es tan peligroso para un extranjero permanecer en Schendi, pues Ayari es el wazir de Bila Huruma— dije.
—Sí— sonrió.
Bila Huruma no pediría más hombres a Schendi para trabajar en el canal. Este cambio en la politica del Ubar había mejorado mucho las relaciones entre el Imperio y Schendi. Sin duda, Ayari le había aconsejado sobre el gran valor y las facilidades que supondrían la amistad con los hombres de Schendi.
—Con esta carta— dije, señalando el documento— puedes volver cuando desees. Pero si el Consejo falla a tu favor, como creo que lo hará y decides volver, te aconsejo que te busques una ocupación honrada. Si no lo haces y el magistrado no consigue arrestarte, deberas escaparte de la Casta de los ladrones, que normalmente, son muy celosos de sus prerrogativas.
Él sonrió.
—Creo que iré a una nueva ciudad. Comenzaré en un lugar nuevo, tal vez en Turia o en Ar.
—Son grandes ciudades llenas de oportunidades para los astutos y ambiciosos— le miré— ¿Te arrepientes de lo que te ha ocurrido en los últimos meses?
—No. He tenido el honor de servir a Shaba y a tí. He navegado por el Ua. He conocido su fuente. Son grandes acontecimientos.
Estrechamos nuestras manos.
—Te deseo lo mejor— dije.
—Te deseo lo mejor— dijo Turgus.
—¡Es hora de partir!— gritó Ulafi.
Levanté a Sasi y me la puse al hombro. Alcancé mi bolsa del suelo, me encaminé hacia la pasarela y embarqué en el Palmas de Schendi.