
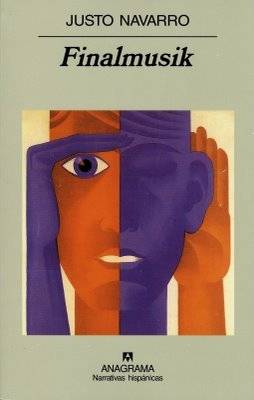
Justo Navarro
Finalmusik
© Justo Navarro, 2007
I. MUERTE EN ROMA
Una vez viví en Roma un domingo radiante. Trabajé toda la mañana por deber y amor, es decir, por dinero. Traduje 4.000 palabras. Salí. Bebí, comí, volví, se estremeció la escalera al paso del obispo americano que se aloja en el apartamento de arriba. Paseó el gran obispo por el apartamento y crujió la casa (un temible temblor del alma del americano en trance), y luego el obispo se lanzó al sillón y produjo un seísmo, la agitación de leer un domingo por la tarde al profeta Isaías. Era el 8 de agosto de 2004.
Entonces llegó Francesca con la fuente de helado, sin aviso ni cita, un milagro, un aleteo de sandalias en la escalera. El talón se separa del zapato, se apoya el tacón en el suelo, cloc, cloc, cuidado, para no sonar, y el obispo descifra el morse de los pasos de mi amiga. Yo había oído en las zancadas obispales lo que Adán oyó en el paraíso: los pasos de Dios por el jardín. No es igual leer a Salomón, He encontrado al amor de mi alma y no lo soltaré hasta que lo haya metido en casa de mi madre, en el dormitorio en que me concibió, que entregarse a Isaías, Vuestra tierra es desolación, extranjeros se comen vuestro suelo. Los Cielos son mi trono y la Tierra el estrado de mis pies.
El obispo había salido para un viaje de una semana y viajó toda la vida, hasta Roma. Lo destinaban a la banca, hijo de un banquero evangélico de Baltimore, y fue abandonado por la hija de un almirante de Annapolis después de una excursión en coche. Ganaban mucho el padre banquero y la madre abogado, física-mente perfectos, de una inteligencia y una sensibilidad anormales. Esto no hacía que su hijo los apreciara especialmente, pero sí que se quisiera a sí mismo un poco más por los padres que había merecido.
Salían en un coche propiedad de la madre de la hija del almirante. Paraban, se apretaban, se besaban, follaban. Pero alguna vez sentía una insatisfacción, oía una voz que llegaba de las profundidades de sí mismo y le descubría algo imperfecto, feo, no sabía exactamente qué, quizá cómo pronunciaba ella ciertas palabras, la sombra que le proyectaba en la cara la nariz. Y lo más repugnante en la voz de las profundidades era el aviso de que había en él un yo más hondo que su yo intachable y visible y verdadero. Era una parte de sí que no conocía, la parte insatisfecha, sin generosidad, traicionera y probablemente mejor o más sincera que su voz auténtica.
Se abrazaban en el coche. Los padres los habían bendecido en la comida dominical. La última vez que la vio pasearon por los muelles, en silencio, y aquel silencio los unía en una absoluta separación. Algo había que decir y fue dicho. No podemos vernos más. ¿Por qué? Si no sabes por qué, es que no me conoces. Si no me conoces, no puedo hablar contigo, dijo la hija del alto oficial de la Armada.
Después de renunciar a destruirse por distintos medios y a distintas velocidades, y de pasar por un período de meditación, el hijo del banquero abrazó la fe católica. Nada hay más caprichoso que la fe. Optó por el estado religioso. Se hizo teólogo, predicador persuasivo en consulados y embajadas. Sé que dispone de cierta autoridad en alguna oficina internacional de cinematografía católica. Ahora prepara en un apartamento y un sillón igual al mío lo que dirá esta tarde en la última misa, a las ocho. Los doce apartamentos son iguales, si esto puede ser llamado apartamento y no habitación de hotel humilde o celda conventual o espléndidamente carcelaria, cuatro por cinco metros, techo alto, una cruz, una biblia, la guía telefónica, una lámina polícroma de Memling (22 por 45 centímetros), dos lámparas, teléfono, cama y mesa y cocina americana, silla y sillón, un problema de asimetría si te visita alguien, aunque la dirección recomiende no recibir visitas.
Pero llegó Francesca con su helado en el momento en que yo oía en mi imaginación a la hija del marino en los muelles de Annapolis, No podemos vernos más. Mírame, dice ahora Francesca, dividida la cara entre dos expresiones, casi dos caras distintas, o dos mitades de una sola cara en momentos diferentes, perpetuamente atrapada la mitad izquierda en un momento de perplejidad pura, el ojo izquierdo más abierto y un rictus rampante en la mitad izquierda de los labios, en armonía con la totalidad de la cara sin totalidad, bella ma non bellissima. La mitad derecha ha entendido este mundo complejo y se ríe cuando juro que quiero quedarme siempre aquí, en Roma, en esta habitación, este domingo del año 2004, en la cama, de seis a ocho, pues a las ocho Francesca habrá de estar en casa, por el niño, hoy para todos felizmente invitado a una fiesta infantil. Ahora mismo suena el teléfono móvil, en el bolso, en el suelo, junto a la cama, y es el niño.
Era un agosto antiguo, casi suave. En los baños de Ostia el Tirreno con viento del oeste estaba frío y mi Roma parecía drogada por el verano, o gaseada, enfermizamente vacía, o era yo, masacrado por mis herramientas de traductor, mis pesados diccionarios y mis vitaminas en dosis aplastantes, drogas recreativas que multiplican mi capacidad de trabajo, a 30 grados húmedos. Francesca hablaba por el móvil con su hijo, y la voz le sonaba aguda, como si hubiera tomado o aspirado algo que afectaba a las cuerdas vocales, o sufriera una momentánea mutación mimética bajo la maldición de la voz ácida del niño, contaminante y televisivamente enfática, voz de película animada nipona.
Hay que estar atentos al móvil, puede llamar el niño o alguien que debe decir algo apremiante a propósito del niño. Francesca dice siempre en voz alta quién llama y a quién llama, como si pensar fuera hablar o la totalidad del mundo sólo fuera una extensión de la mente de Francesca. No existe diferencia en Francesca entre interior y exterior, todo el mundo es interior, parte de su infinita, armónica y solitaria casa mental, yo mismo incluido, y todo se concentra en su teléfono móvil. Es una mujer esquemática: le rodeo con el anular y el pulgar la muñeca de la mano que sostiene el teléfono, y no se da cuenta porque no llego a tocarla, o así se me ocurre alguna vez, cuando miro sus brazos largos, finos y fuertes. Nuestras manos son de igual tamaño. Ha provocado, hace poco más de veinticuatro horas, la muerte de un hombre, aunque yo todavía no lo sé.
Lo pasa muy bien en su fiesta el niño, Fulvio, como su padre. Es Fulvio, dice Francesca. Ahora suena el teléfono de la habitación, y es mi padre, a miles de kilómetros de distancia, en Granada, España, no en otras Granadas de Nicaragua, Colombia, Colorado o las Antillas. ¿Cuándo vuelves por fin? El domingo que viene, digo. Estamos en la cama, Francesca, que habla ahora con su marido, y yo. ¿Quién habla ahí?, dice mi padre. Se cruzan las líneas, digo, la casa es vieja, renovada, reformada, pero vieja, un edificio de 1700 o 1800, arqueológico. Mi padre me hace inmediatamente la misma pregunta que acaba de hacerme Francesca, y a Francesca le he dicho que no quiero volver a España, que me quedaría eternamente aquí, esta tarde. Francesca recibe con mucho honor estas promesas, o deseos de promesa, que no han de ser cumplidas. Son deseos sin consecuencias ni responsabilidad, directamente imposibles. Tienen la emoción de la despedida, la generosidad que se ofrece para el futuro aunque sea improbable un reencuentro en el futuro: esta emoción sólo es posible por el alivio que sentimos al irnos, libres por fin del peso de la proximidad del otro, aunque este alivio enriquezca tanto nuestro amor por unos minutos que ahora quisiéramos quedarnos verdaderamente. Y entonces mi padre me pide que me quede en Roma unos días, un mes, unos meses más.
No me importaría irme a un hotel auténtico, turístico, de Granada, si mi padre no me quisiera en nuestra casa. Los hoteles y las habitaciones de tránsito me acogen bien, casa o cara prestada, mi patrimonio fundamental. ¿Cuántas habitaciones, cuántos cuartos de baño diferentes, cuántas ventanas a plazas, calles y paredes nunca vistas antes he tenido? A Francesca, cansada de hijo y hogar, le gusta, precisamente por amor a los hoteles, pasar las tardes en este edificio de poco más de doscientos o trescientos años de edad, propiedad sólida, milenaria, vaticana, vieja habitación papal convertida en nuevo hotel camuflado. No tengo derecho, dijo mi padre, pero te pediría que nos cedieras temporalmente la casa, en principio, no siempre.
Yo tengo mi habitación en Granada, tengo la copropiedad de la casa, herencia de mi pobre madre muerta, pero mi padre me suplica que lo deje disfrutar de su vida de recién casado a solas con su nueva y joven esposa, mi madrastra, Dolores, sólo unos meses, dice. Y de repente mi deseo imaginario y potencial de quedarme en Roma se transforma en deseo real y vivísimo de irme inmediatamente. Quiero a Francesca, pero quiero menos a su marido, Fulvio, y mucho menos a su hijo.
Me gustaría que nos dieras más tiempo, dice mi padre. Habla en nombre de los dos, marido y mujer, recién casados, depositando una porción de responsabilidad en su esposa, liberándose del cincuenta por ciento de la culpa de expulsarme de mi propiedad. Es-taría encantado de quedarme en Roma, pero tengo que devolver la llave de esta habitación el lunes 16 de agosto, digo, en voz más alta, para Francesca, que posee el don de lenguas y entiende mi español y un día guió en ruso a tres rusos, yo lo vi sin creerlo, por las callejas que rodean Montecitorio. Quisiera quedarme, me quedaré si quieres, pero tengo que dejar esta casa, digo, justificando mi fuga futura, porque de pronto me parece una promesa real mi deseo confesado hace unos minutos de quedarme aquí para siempre. Pero, ahora que he decidido satisfacer a mi padre y seguir indefinidamente en este cuarto (lo que, en principio, será imposible), me parece absolutamente necesario salir de aquí, de Roma y de estos domingos inolvidables de helado y cama, comiendo helado como si me hubieran extirpado las amígdalas, si es verdad que a los niños les daban helado para cicatrizar las heridas, cuando los otorrinolaringólogos eran el ogro de moda en Granada y les arrancaban las amígdalas a los niños. Estos son los cantares de gesta que me cuenta mi padre, mi infantil padre sin amígdalas. Quizá este episodio épico-médico le dé su famosa voz reposada de abogado matrimonialista católico.
Huele a sucio y antiguo el tabaco, y me gusta ver fumar a Francesca, labios fumadores, la mano, el cigarro, los dedos y el humo, filosófica, con el oído puesto en lo que hablo con mi padre, Francesca, de quien nada hay que temer, en la cama, desnuda, con alguien de quien nada teme, uno y otro absolutamente indefensos. Cierra los ojos, como si fumara dormida, y le veo en la cara las líneas de sus vidas no vividas conmigo, vieja de pronto mucho antes de que se vuelva vieja. Le da lo mismo que me vaya mañana de Roma, no ha ido contando mis ochenta y tres días en Roma, ni los sesenta y uno que hace que nos conocemos y nos acostamos. Sólo tenemos en común un pasado de dos meses. Si cierro los ojos, estoy solo en un mundo lleno de gente desconocida para Francesca, mientras Francesca, con los ojos cerrados, piensa en gente que yo no conozco. Pocas veces pensaremos al mismo tiempo en los mismos individuos. Nos hemos dormido juntos alguna vez, aun temiendo como temo el vacío de dormir con alguien que no conozco, y yo diría que hemos alcanzado una sólida confianza mutua. Hemos llegado en sesenta días a una especie de aburrimiento emocionante, excitante, en común. Agarra mi nuca como si fuera de gato o de perro, un gesto impersonal, veterinario, o encierra mi polla en sus manos, jaula o cepo o grillete. Su realidad me da realidad, y su risa, cuando ve cómo un poco de mí cobra realidad en su mano divertida. Entonces se parece al niño de cara minúscula, animal, su hijo, criatura difícil y poseedora de un mundo ensimismado y hermético, pero absorbente, expansionista. Es rarísimo cómo se pueden formar seres tan distintos con piezas tan semejantes.
Estoy viendo los dientecillos del niño, mordedor, succionador, vampírico, exigiendo que su madre apague el cigarro, infante educado en la escuela estatal por una profesora moralista-higienista, adiestrado como un neomiembro de las Juventudes Hitlerianas para exigir buenas costumbres a sus padres y conocidos y parientes, nada de tabaco, el mundo se asfixia por el humo, dice Fulvio, niño profeta. El sol morirá, anuncia el tenebroso príncipe de ojos tristes, catastrofílico. La emisión de Gases de Efecto Invernadero aumentará el nivel de los océanos y provocará la extensión de las epidemias tropicales y la extinción de especies, recitaba el científico de ocho años, y desataba increíbles carcajadas volcánicas en su madre, su tía, sus abuelos, su padre, con el que no compartía casa. Repítelo, repítelo, pedía la riente abuela de cincuenta años, rubia falsificada. Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti, KGB, gritaba entonces el científico diabólico, e inmediatamente ordenaba, No fumes, a la madre, que persevera y fuma y produce en su hijo una herida interior, una honda y humeante ferita affettiva, por así decirlo, que en el futuro lo transformará en psicópata criminal, quizá un piccolo Hitler, digamos, un probable ministro de Sanidad o incluso un presidente de la República.
Pero el niño no está felizmente en el domingo fabuloso de humo, y Francesca fuma y me oye hablar con mi padre. Me quedaré si queréis, repito, y, aunque a Francesca le he dicho que no quisiera irme nunca de aquí, ya no sé lo que quiero. Tengo que ir mañana a que me fijen una fecha definitiva para abandonar la habitación, que, siempre en principio, habrá de estar libre el 16 de agosto, dentro de ocho días, pero intentaré quedarme en Roma, le digo a mi padre, y, casi inmediatamente después de haber deseado vivir aquí para siempre, siento un perentorio impulso de irme cuanto antes. Así son estas cosas de la voluntad.
Ha oído demasiado ya, Francesca, y se levanta, me señala con una mueca el reloj, su reloj. El mío le parece indigno de confianza. El hecho de que no haya televisión en este cuarto me deja desamparado, sin posibilidad de comprobar si la hora de mi reloj coincide exactamente con la hora oficial de los noticiarios. Mis ojos, sin Francesca ni televisor, se fijan en la pared y en mi lámina de Memling, todos los días finales de Jesucristo en una única visión: la entrada en Jerusalén a lomos de un burro entre media docena de espectadores valientes o burlones que echan un manto rojo para que las herraduras no se manchen de tierra. En ese mismo momento Jesús expulsa a cuatro o cinco mercaderes del templo de Jerusalén y cena con Judas en la Última Cena mientras, en la torre vecina, Judas está vendiendo a su amigo Cristo. Las calles de Jerusalén se llenan de espectadores en cuanto, en el mismo instante de día y noche a la vez, Pedro corta la oreja del centurión muy cerca de Pedro, que, a un metro, de cara a la oscuridad y sentado en una piedra, no quiere verse a sí mismo en el acto de blandir la cimitarra. Hay mujeres en el balcón, un tropel de mirones para el trance simultáneo de la tortura con espinas y látigos y el sangriento desfile al Gólgota, los clavos y la cruz, un éxito de público, y Cristo muerto resucita y sale de su gruta-tumba para verse pasar. El amor a la maldad es masivo: el culto a la crueldad, el instinto sadopornográfico. Pero el des-cendimiento y la resurrección del cadáver, registrados en el mismo instante por la misma cámara, atraen poco público, porque la multitud, probablemente incrédula, ni siquiera acude al espectáculo del Resucitado en el mar de Tiberiades, todo simultáneamente en una imagen de 22 por 45 centímetros donde caben quince Jesús en acciones paralelas. Son las siete y veinte minutos, el tiempo se va. No sé si Francesca me ha dicho que se hace tarde para recoger a su hijo o que puedo irme cuando me parezca, que ya es hora.
La puerta del baño está abierta, y oigo la ducha. Mi padre me pide que siga en Roma hasta octubre, hasta el otoño, cuando haga más frío, hasta el invierno. Está pensando en aeropuertos bloqueados por la nieve y el temporal: si el avión supera el despegue, muy probablemente será abatido por los elementos. Seguro que pueden seguir acogiéndome en Roma sus amigos. Llámame si tienes problemas, dice, ofreciéndome amparo mientras me expulsa, definitivamente por el momento, de la casa. Medito sobre el asunto con una sandalia de Francesca en la mano, piel limpia estrenada estos días, la suela un poco sucia de las calles romanas y los pasos que la han traído hasta mí, y veo granos de tierra salvaje y roja, por dónde habrá pisado mi Francesca sin que nadie lance un manto a sus pies, me pregunto, y se me va la tarde de domingo sin saber que Francesca me engaña en nuestra habitación, idónea para hablar y callar, como un confesionario. No me había contado su sábado mortal, mucho más extraordinario que nuestro domingo radiante de agosto. Yo estaba siendo traicionado silenciosamente, o engañado, diría, aunque nadie me había mentido: ni siquiera era digno de ser engañado.
Cumpliendo el compromiso establecido ochenta y tres días antes, el lunes me dirigí a la oficina que administra la casa de apartamentos de la piazza di San Cosimato, pero no exactamente en la misma plaza, sino en un callejón, hotel secreto de los santos réprobos. La oficina está cerca, muy cerca, en el antiguo palacio de las Sacras Congregaciones Romanas, pero tampoco exactamente en el mismo palacio, sino en la puerta disimulada y estrecha y miserable que conduce a un interior clandestino de escaleras y puertas suntuosas y espejos que duplican lo suntuoso antes de que todo desaparezca en un subsuelo para funcionarios papalinos no principales, contables, cambistas, administradores de fincas urbanas. En la piazza di San Calisto, antes de alcanzar la puerta, una turba turística está a punto de derribarme y pisarme, cien criaturas con mochilas como tegumentos o exoesqueletos insensibles y acometedores en las que han pegado sentimentales imágenes del Papa. Van cargadas probablemente de latas de conserva fabricadas en factorías seguras, americanas, según la recomendación del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América a los viajeros al exterior: No aceptéis comida extranjera. Son seres sanos e inmortales (la gente siempre ha creído en la inmortalidad, pero, si antes esperaba llegar a ese punto a través de la muerte, ahora confía en vivir eternamente sin morir), peregrinos hacia la iglesia de Santa Maria in Trastevere, enérgicos y eufóricos gracias al ejercicio, la dieta racional-nacional y la depuración sacramental de culpas, hacia la iglesia que se alza donde brotó petróleo treinta y ocho años antes del nacimiento de Jesús, profecía del auge turístico del cristianismo triunfante. Pasa a mi derecha la turba cristiana, como la corneja que anuncia la buena fortuna, y me deja ante el ujier de la puerta secreta, y otra vez subo las escaleras que conducen a la oficina del superintendente de la rama de la hostelería papal que me ha dado asilo.
He visto aquí sacerdotes espléndidos como un domingo, y espléndidos uniformes sacerdotales, futuristas, como de cosmólogos de planetas extragalácticos, trajes y sotanas, quiero decir, puños blancos de camisas de seda florecientes entre seda negra, gemelos y sortijas y cruces, una áurea austeridad litúrgica aquilatada mi-lenariamente. He oído el frufrú de las sotanas espléndidas, magníficos ejemplares de la moda eclesial-católica que se expone en los escaparates de via dei Cestari, pasado el Pantheon y piazza Minerva hacia Largo Argentina. En via dei Cestari resplandecen las mejores tiendas mundiales de moda vaticana para sacerdotes y monjas, el equivalente del mundo profano de via Condotti y sus talleres de las grandes firmas parisinomilanesas. Las vitrinas de via dei Cestari son ricas en ropas para célibes consagrados, maletines de la industria de la Buena Muerte con compartimentos para hostias y santos óleos, modificadores de la conciencia en agonía, psicotrópicos, drugs & drinks sobrenaturales, microhisopos para asperjar al moribundo y atender a su reacción inmediata, automática ya quizá, mortal, ultraterrena, casullas y sotanas en extraordinarios tejidos luminosos o antirreflectantes, gangsteriles estuches para palos de billar o armamento automático- ligero que guardan báculos desmontables de obispo. He visto inolvidables caras de curas, amarillas, rojas, negras y blancas, señoriales, siniestramente ensimismadas y siniestramente radiantes y siniestramente neutras, maquilladas, y miradas oblicuas de cura, al espejo, como si estos seres consagrados poseyeran una incontrolable vanidad de magnates maniáticos. He visto un arzobispo con un algodón en un oído.
Aquí estoy, le dije a monseñor Wolff-Wapowski, el de ojos de plomo celeste, caballero de una soledad cósmica y una imponente autoridad espiritual, de resucitado un poco pálido aún de la tumba. Aquí me tiene, dije, en el subterráneo para funcionarios del Vicario de Cristo o de algún vicario del vicario del Vicario. Monseñor iba a dejarme sin casa en un plazo de siete días, y me tendió la mano, pero sólo para señalar una silla, mano afilada y gris como un hacha. WW era un hombre de gestos rituales repetidos en miles de misas a lo largo de una vida de más de setenta años, un especialista con licencia mundial para administrar los sacramentos. Es, o era, un anciano cálido, y a pesar de la distancia desprendía un olor semejante al del estaño, y, a primera hora de la mañana, un poco de vapor alcohólico, no vicioso, sacrificial, propio del Santo Sacrificio de la Misa, ese asunto antiguo, reiterativo e inmutable. Yo ni siquiera sabía qué iba a decirle, deseoso de volver a una Granada que desde hacía años me parecía inverosímil (probablemente no existente, puramente imaginaria, como mi padre telefónico, pura alucinación auditiva), y deseoso de quedarme en Roma. Así que, como siempre en mi vida, me entregué a las circunstancias para que solucionaran mis indecisiones. La sucesión de los hechos acaba siempre por revelarnos el futuro.
Viene usted a acordar la entrega de la llave y una fecha para el inventario de los objetos que se encontraban en el apartamento cuando usted lo ocupó, dijo W, entre la pregunta y la afirmación, el acento polaco y el alemán, alemán-polaco, que yo imitaba consciente o inconscientemente en mi papel de hombre confundido, extranjero y solo, extraviado, un poco bebedor quizá, aunque seguramente Wolff-Wapowski sabía que no bebo mucho. No hay bebida en mi cuarto, según el informe sobre los amantes del apartamento A4 que obrará en poder de WW. Los amantes han sido siempre uno de los fundamentos de la hostelería y el negocio eclesial, sección de bodas, culpas y actos reproductivos, y las habitaciones alquiladas son un don de Dios para el espionaje, sometidas todos los días a limpieza y registros, intervenido el teléfono, aparato tan vital como el confesionario para el conocimiento de la humanidad. Wolff-Wapowski sabría perfectamente el contenido de mis palabras a mi amante romana y mi conversación con mi padre granadino. Monseñor había estudiado en Cracovia, en Munich, en Deusto, en Georgetown y en Roma, y su presencia de anciano impenetrable era la de un ingeniero soviético, pero sin gafas, con pelo blanco, o gris, más oscuro el pelo que la cara, bucles del tono de los ojos muertos e iluminados por la gracia de su Iglesia. Aquellos ojos me exigían que explicara qué había hecho en todos los años que llevaban sin verme, aunque WW y yo sólo nos conocíamos desde hacía ochenta y tres días y sólo nos habíamos visto ocho veces (y, la primera vez que nos vimos, los ojos de plomo preguntaron lo mismo: ¿qué has hecho mientras no te veíamos?).
Usted quisiera quedarse hasta el otoño, dijo monseñor Wolff-Wapowski, o hasta que empiece el frío verdadero, insano, ese viento tiberino que hace que duelan los oídos, dijo el padre WW, hasta el invierno, dijo, como si hubiera hablado con mi padre o hubiera recibido la transcripción de mis últimas conversaciones telefónicas.
Podemos aceptar que usted quiera quedarse, dijo monseñor WW, podemos entender que usted quiera acabar su trabajo aquí, en Roma, aunque su padre quisiera tenerlo ya en su casa. Se han producido reservas, cancelaciones en nuestras casas, vivimos tiempos turbulentos, ya ve usted los periódicos.
Pasó la mano sobre los periódicos del día, Il Messaggero, La Repubblica, II Corriere della Sera, II Giornale, Il Sole24Ore, La Stampa, pasó la mano sobre el mundo, aplacándolo como a un animal turbulento. Yo llevaba días sin leer el periódico, buscando o esperando o abrazando a Francesca, traduciendo inacabablemente Gialla Neve I, II, III, 331, 293 y 327 páginas, un total de 951 que en tiempos de normalidad me hubieran costado un máximo de setenta y cinco días, aunque había dedicado cerca de noventa a sólo 903 páginas, y vi entonces la foto periodística, en primera página, del individuo sideral, cráneo pelado, una gran oreja izquierda, gafas negras del tamaño de un antifaz para dormir en los aviones transatlánticos, ropa negra y el cansancio de los años vividos con emoción. Entre los peatones veraniegos de camisas estampadas y piernas desnudas, el hombre oscuro vestía un chaleco de fotógrafo o militar mercenario abundante en bolsillos, hebillas y compartimentos, y llevaba una mochila al hombro y un sobre blanco en la mano derecha, y avanzaba fantasmalmente mientras todos permanecían inmóviles en la parada de autobús de Largo Argentina, a primeras horas de la tarde, diría yo, por las sombras.
Ya ve usted, dijo monseñor Wolff-Wapowski, han atacado las iglesias cristianas de Irak, en domingo, día del Señor precisamente, mi domingo espléndido, pensé yo, tres iglesias en Bagdad y una al norte, en Mosud. Yo conozco estos sitios, me he reunido con el patriarca de Babilonia. Empezaron quemando licorerías y acabaron en las iglesias, dijo WW, con firmeza lógica, casi policiaca, siguiendo el rastro que llevaba de las licorerías a la Sangre de Cristo y la iglesia de la Asunción, armenia, la conozco perfectamente, repitió WW, como si hubiera estado unos minutos antes en Bagdad.
Dio la vuelta al periódico para no ver más la realidad terrible, Il dolore del Papa: «aggressione ingiusta», quizá para extinguir el dolor del Papa y la meditación sobre la posible existencia de agresiones justas, y apareció un recuadro minúsculo, una microfoto de 20 por 20 milímetros, una mujer, una cara que me obliga a mirarla, asimétrica, dos gestos en una sola cara, conocida, porque es innegablemente Francesca, o su Doble. «Parla la Donna: Ho fatto catturare il Killer», dice la Donna, Francesca irrebatiblemente. ¿Qué es esto?, digo, con el dedo en Francesca, no exactamente en Francesca, sino bajo el mentón y el largo cuello, donde estaría el pecho, cortado por el encuadre de un fotógrafo obediente a la ley periodística de borrar lo insignificante. Ya ve usted, dice Monseñor, hay quien todavía distingue el mal a primera vista y nos lo señala, dice, mirándome a los ojos, ojos azules de plomo, Monseñor, traje negro antirreflectante de seda metálica, pechera negra y blanco alzacuellos. De las mangas surgen las muñecas desnudas, e imagino una pechera que finge ser una camisa, sujeta con elásticos y lazos secretos a la espalda desnuda, la carne bajo el negro sacerdotal, el pecho lampiño apenas manchado por el vello blanco de la vejez angustiosa. Si no sabemos distinguir el mal, ¿podemos distinguir el bien?, dijo monseñor Wolff-Wapowski. ¿Quiere que, ahora que se quedará usted con nosotros, le confiese algo que no repetiré jamás ni nunca admitiré haber dicho? Echo de menos a la extinta Unión Soviética, un mal consistente, serio, ordenado, institucional. Esta señora ha visto al mal, al asesino, una criatura que había matado a un policía, ha visto el mal, de frente, aquí mismo, en via Petroselli, ha mirado a los ojos al asesino y no se ha dejado tragar por esos ojos. ¿Me entiende? Llevaba gafas oscuras, la señora: no se puede mirar directamente al sol, al mal, quiero decir. No ha tenido miedo, y ha distinguido el mal a pesar de que parecía un hombre limpio y afeitado, como usted. Ha visto el mal a pesar de las apariencias, ¿me entiende? Ha visto las marcas, porque hay marcas, no todo es engaño en el mal, hay un lunar en ese hombre, una boca torcida hacia la izquierda, fea. Se lo ha señalado a una vigilante urbana, otra mujer, fíjese usted. Ha habido un tiroteo y está muerto el asesino. ¿Sabe usted lo que dice la mujer? Está orgullosa. No he tenido miedo, dice. Nadie se avergüenza de haber sido valiente.
La Morte del Killer in Fuga, contaban las crónicas, y nada sabía yo del killer en fuga buscado en toda Italia, tomado al azar por la telecámara de una institución bancaria romana poco antes de morir: de esa visión videográfica ha salido la foto del periódico. El killer es el pobre y terrible hombre cansado del sobre blanco en la mano, reconocido cerca del Circo Massimo por una señora que avisó a dos guardias que avisaron a dos militares, carabineros, que se fueron a la caza del killer, Varotti, según el Corriere. Varotti empuña una pistola, 357 Magnum, y abre fuego, captura a una rehén, turista belga, convierte la rapiña en incidente internacional. Dios mío, me mata, piensa la belga.
La mato, yo estoy muerto ya, os mato a todos, grita el killer, y recibe dos tiros, en el cuello, entre el cuello y la cabeza, en la nuca, calibre 9 Parabellum, el bandido Vanni Varotti, de Marsciano, en el valle del Tíber. Erano le 11.55 e un sabato romano pigro e afoso stava per diventare un giorno memorabile, dicen las crónicas, al principio del viale Aventino, frente a la explanada polvorienta del Circo Massimo, muy cerca del kiosco de refrescos que tiene el toldo verde. Iban nueve días de persecución del bandido Varotti, trescientos testigos creían haberlo visto en Údine, Nápoles y Cosenza, y avisaban a la policía, hasta que verdaderamente fue visto en Roma el sábado memorable y sofocante, y abatido a tiros por los carabineros Bosio y Testa. Había matado al carabinero Nigro en la provincia de Rávena una noche de luna llena, Hombre Lobo, y en Roma vivía entre los vagabundos de Stazione Termini y sus alrededores, aunque, bien afeitado, parecía alojarse en un hotel mediocre, y, a pesar de que paseaba por Roma como un viajante en vacaciones, las unidades que patrullaban por toda la ciudad no lo veían mientras lo captaban las cámaras callejeras policiacas.
El sábado por la mañana, al mediodía, en via Petroselli, a menos de un kilómetro del punto donde lo iban a matar, Varotti se cruzó con una mujer joven, de unos treinta años. La mujer lo miró a los ojos y sintió un escalofrío, o eso declara a los periodistas. Vio el lunar en el lado izquierdo de la cara y la boca torcida del hombre feo, patológicamente normal en todas sus caras de las que ha quedado testimonio fotográfico. Quizá Varotti percibió el escalofrío de la mujer y la creyó impresionada, en vías de enamoramiento, por decirlo así, pues muchos lo habían mirado sin sentir el mismo escalofrío, camareros de restaurantes y vendedores de motocicletas. Varotti parecía digno de confianza: allí donde llega compra el periódico, busca los anuncios de motos de segunda mano, siempre grandes marcas y grandes cilindradas, localiza al vendedor, exige probar la máquina, la prueba. Huye sobre la máquina veloz, y, a pesar de la boca torcida y el lunar siniestro y el cráneo desnudo de las fotos de ficha policial que difunden las televisiones, es servido en todos los restaurantes, donde paga en metálico con parte de los 55.000 euros que lleva en la mochila junto a un certificado médico, de enfermo de malaria. En todos los restaurantes vuelven a ver ahora el lunar, la boca torcida, el cráneo pelado del killer, y dicen Estuvo aquí, lo vimos y no lo vimos, citando el Evangelio de San Juan ante las cámaras.
Dos carabineros del Nucleo Radiomobile, armados, coordinan en piazza di Porta Capena la operación fulminante y sorprenden al killer por la espalda, llamándolo por su nombre: Vanni, Vanni. No se vuelve Vanni, no reconoce su nombre viejo, en otra vida ya, o no admite ser quien es, el niño delincuente de Marsciano, el viejo criminal infantil, o no quiere serlo, es ya otro, hacia adelante, aunque cada paso lo lleva a quien era, Vanni, Vanni. Entonces acepta ser quien es, se vuelve, dispara dos veces, los dos carabineros responden al fuego, al aire y al bandido, dice la crónica, tras el parapeto de la moto reglamentaria BMW 500, desde el suelo. Corre el killer hacia el kiosco de refrescos y fruta del viale Aventino, busca un rehén que lo salve, una familia belga, padre, madre y dos hijos, católicos, como si ansiara el amparo familiar perdido, tres hermanos y seis hermanas en Marsciano, provincia de Perugia, mansa madre pobrísima y padre alcohólico rabioso desaparecido en 1987, un hermano muerto en el manicomio perugino, otro funcionario municipal infatigable que rebate la fatalidad social-genética, trabajadoras ejemplares todas las hermanas. Pone el killer la pistola en la sien de la señora belga, de Lieja, y tiemblan el marido y los niños, de vacaciones en Roma, recién llegados de un tour por Florencia y Venecia y de paseo arqueológico por el Celio, el Palatino y el Coliseo, cansados y sofocados y al borde del Síndrome de Stendhal: palpitaciones, ruido mental y aturdimiento, honda emoción muda ante la belleza, es decir, ojos muy abiertos y palabras atragantadas, eso que llaman nervios en Berlín, dijo el Stendhal genuino. Querían un respiro antes de continuar el bello viaje o de bajar al metro y su reino de sombra en la parada del Circo Massimo, un refresco y un poco de sandía bajo el gran árbol donde se escondió la serpiente. Dios mío, va a matarme, pensó madame Simenon, aunque no se veía en poder del criminal más perseguido de Italia, a quien juzgó un pobre ladrón en el mundo del turismo cada día más obligatoriamente militarizado y blindado. Suéltala, y no disparo, dice el brigadier Bosio. La pistola del criminal tiembla en la cara de madame Simenon mientras el carabinero Testa se acerca por la espalda y dispara en la nuca a Varotti, a bocajarro.
Coincidieron el azar y el hacer. Francesca paseaba con los turistas y el asesino tranquilo que atravesó via Petroselli al mediodía, un sábado. El hombre más buscado de Italia da los últimos pasos hacia el Circo Massimo, yo toqué la tierra roja del Circo en los zapatos de Francesca. Fijaos en ese hombre, dice Francesca a los vigilantes municipales motorizados, y se va. Se va, y no me dice nada al día siguiente, domingo, conociéndonos como hermana y hermano, felices como hermanos incestuosos e inocentes, siameses, no me dice nada, ya está su foto en las redacciones periodísticas, felicitada telefónicamente y públicamente por Walter Veltroni, alcalde de Roma, y no me contó nada. ¿Ha elegido callar en legítima defensa, por amor, por simple capricho? No sé si teme la venganza del clan del killer. Yo tendría miedo, pero ella comía helado, tranquila, en domingo, con un poco de crema de limón en el filo del labio superior y la voz ronca y perezosa, y Roma vacía y en alerta máxima contra los islamistas fanáticos, 23.000 hombres vigilando 13.000 potenciales objetivos, los objetivos religiosos especialmente vigilados, vigilada probablemente esta casa, donde se hospedan un párroco, un obispo, un futuro cardenal americano que ahora se estremece en su sillón ante las últimas noticias de amenazas islámicas, el ultimátum de las Brigadas Abu Hafs al Masri, mientras basílicas e iglesias especialmente sensibles instalan en el atrio detectores de metales. Hay en Roma un mínimo de 300 iglesias y basílicas, probablemente más que aeropuertos en Europa, y aeropuertos e iglesias son dos núcleos del miedo a la muerte. Damos vueltas en la cama en feliz aburrimiento dominical, sexual, contando tonterías, comiendo helado con cucharillas de plástico de menú de avión, y no me dice nada Francesca del escalofrío ante los ojos del killer, aunque el teléfono móvil suene hoy con sorprendente frecuencia y nunca merezca ser contestado. Es trabajo, dice Francesca. No me cuenta nada, el Hombre Lobo nunca había sido visto, denunciado y muerto, ni siquiera me habla del paseo, adonde iba o de dónde venía. Por el Circo Massimo y las Termas de Caracalla vive el marido, Fulvio, o el senador para el que el marido trabaja. ¿Le ha contado al marido la visión del killer? ¿Le ha contado la historia heroica al hijo, animal rubio, aguda cara de mono de Gibraltar pugilista? Nos vemos el marido y yo, hablamos, es un amigo romano, no le pregunto si se acuesta con su mujer, su antigua mujer. Pero es mi mujer, dice, tenemos un voto, ¿no?, un voto sagrado, un sacramento. Y nunca me pregunta si me acuesto con su mujer.
Yo diría que me siento traicionado por ese azar que pudo costarles la vida a una madre belga, dos carabineros armados, un vendedor de refrescos y fruta, algún turista del área arqueológica, el secreto multitudinario de Francesca, difundido en la primera página de los periódicos del país, y en las televisiones probablemente, aunque Francesca no me diga nada durante nuestra última reunión en el apartamento que me alquila el Vaticano o su rama inmobiliaria.
Cuando Francesca se va hay una especie de alivio, de desposesión de un peso que no se notaba cuando se llevaba encima. El miedo a la separación perdurable se percibe veinticuatro horas después, como si la separación instantánea hiciera efecto al cabo de veinte o veinticuatro horas, como ahora me hace efecto el silencio del domingo maravilloso con teléfono móvil incesantemente encendido y sonando a bajo volumen sin respuesta. No entiendo por qué no me contó lo fríos que eran los ojos del killer, qué sintió al saber que lo habían matado. ¿Se lo ha contado a su marido? Yo le cuento a Francesca lo que me cuenta monseñor Wolff-Wapowski, le recito con voz de Wolff-Wapowski la leyenda sobre la puerta de la Academia Pontificia de Cracovia, Nil est in homine bona mente melius, y la repetición de las emes nos lleva a juegos labiales, un poco más abajo de los labios, más abajo del cuello. Yo le he hablado de mi padre, he juzgado el amor de mi padre ante Francesca. No le he dicho exactamente que me haya expulsado de mi casa, sino que sigue preocupándose por mí, enseñándome a ser independiente aunque estemos estrechamente unidos, educándome a mis treinta y tres años, como a mis siete o mis quince o mis veinte, cuando me enviaba a internados jesuitas de España e Irlanda y me conseguía becas en Edimburgo, Friburgo y Bolonia, y estancias en California, Michigan y Columbia, siempre mandándome a los pueblos elegidos del mundo, como Dios Padre hizo con Dios Hijo, mi padre recién casado. ¿Te gustaría acostarte con tu madrastra?, dice Francesca, intrépida e imprevista navegante de las cloacas psicoanalíticas vienesas, seis años más vieja que mi madrastra, que tiene cuatro años menos que yo y ha usurpado mi casa. No está mal mi madrastra, le digo, confiándome, Francesca es más que mi familia, a la que ahora mismo mi lengua inconsciente traiciona con Francesca, pero quien me gustaría que me recibiera en su habitación es mi padre, o algo así entreveo detrás del último telón de mi melodramático teatro mental, ay, el deseado amor de mi padre, mientras río y me abrazo a Francesca (y Francesca me abraza como a un animal incómodo). La miro, me veo en sus ojos, autorretrato en un espejo convexo. Nos parecemos, tenemos prácticamente la misma estatura, nuestras piernas tienen la misma longitud. Estoy viendo mi cara asimétrica en la cara de Francesca, y no me dice que vio la cara del killer, los ojos fríos del killer, lo que les ha dicho a todos.
II. IL BARBIERE DI SIVIGLIA
En cuanto me separé de monseñor WW y su red de oficinas vaticanas salí en busca de Francesca por la red de oficinas bancarias donde prestaba sus servicios al mando de una squadra de limpiadoras. Fui a la Banca Nazionale del Lavoro donde la había conocido, y, por via San Francesco Ripa y via Cardinale Merry del Val, hacia el este, a la piazza Mastai y los Monopolios del Estado, mundo vacío, y al norte otra vez, sobre el puente Garibaldi, hasta la sucursal bancaria de via Arenula, frente al Ministerio de Gracia y Justicia y sus escoltas acorazados. Una pantalla de televisión ofrecía a la calle sin nadie el interior del banco en directo, y allí vi por fin a Francesca, pañuelo en la cabeza y uniforme, electrónicamente ectoplasmática en blanco y negro, el bolsillo abombado o viciado por el paquete de tabaco: el conjunto de microelementos anodinos que luego actúan en la memoria físicamente y provocan en el enamorado tics sentimentales y reacciones químicas: el recuerdo del humo nicotínico, el tacto de látex cuando cojo la mano enguantada, la oreja sin taladrar y sin zarcillo que asoma bajo el pañuelo.
Pero no era mi amiga: sólo atravesó la pantalla uno de esos espíritus engendrados por nuestra ansia de ver a algún amado y concreto ser material. Todas las limpiadoras (menos una muy distinta de Francesca y a quien yo confundí con Francesca) habían salido ya de las oficinas de la Banca Nazionale, o estaban a punto de llegar a los Monopolios, o ya no eran esperadas. Y una voz mía, íntima y muda, me empujaba de oficina en oficina en busca de Francesca para ofrecerle mi oído vacío, a la espera de un secreto que todos los periodistas de Italia conocían, y todos los públicos, un secreto de masas, por decirlo así, millones de personas desplazándome del sitio donde yo creía deber estar, recibiendo los secretos de Francesca, mi sitio ocupado por las multitudes adictas a la televisión y al sentimentalismo, e incluso por el marido, antiguo deportista pseudopopular, olímpico, boxeador, peso superligero de la squadra azzurra.
Uno imagina lo que otro tiene y uno quisiera tener, y a esto, avergonzados, le llamaríamos celos, y yo pensaba en Fulvio, testigo auricular de las hazañas de Francesca y dueño de su confianza, lo que a mis ojos lo enriquecía mucho más que su envidiable posición de chófer o acompañante del viejísimo hermano de un viejo senador vitalicio, llamémosle el honorable Colonna, rango obtenido, el de chófer acompañante, como premio a las victorias y derrotas en el ring internacional. Yo lo he visto en una película, me la ha puesto Fulvio, pálido púgil sonriente de ojos verdes mientras lanza y recibe demoledores puñetazos en combate con un coreano: una extraordinaria cara desquiciada, Fulvio, de nariz rota y roja y labios hinchados bajo la protección del casco reglamentario, vencedor por KO en un episodio de la Olimpiada de Atlanta, aunque luego lo fulminara en la misma Olimpiada el cubano Morero (no he visto esta filmación catastrófica), todo está registrado en los anales olímpicos. El héroe sangró por Italia, y ahora era digno de conocer lo que yo no había conocido. ¿Sabe Fulvio lo del killer?, le preguntaría a Francesca en cuanto la encontrara, aunque fuera en su casa, ante Fulvio hijo. Sí, pero callemos, que no nos oiga el niño, il bimbo. Estamos en peligro, y no sé si Francesca piensa en una venganza del clan del killer o en Roma tomada por las patrullas policiales y sus perros. Veo metralletas por via Arenula y el Palazzo Santacroce y la iglesia de San Carlo ai Catinari en piazza Carioli. Vive Roma su desolado agosto en estado de emergencia, entre el futuro del ultimátum musulmán que vence dentro de seis días y el pasado de la incursión musulmana del año 846, piratas sarracenos saqueando las basílicas de San Pedro y San Pablo y derramando y robando los vasos sagrados. El mundo podría acabarse en seis días.
Por fin sabes que te estoy buscando, me dijo entonces Francesca, hallada cien pasos más abajo, en el Teatro Argentina, donde Rossini estrenó en 1816 su Barbiere di Siviglia y donde en este momento las limpiadoras limpian a fondo la sala en forma de herradura y sus seis pisos de palcos, según un proyecto mítico de saneamiento del que oía hablar desde mi llegada a Roma y cumplido precisamente hoy, lunes 9 de agosto. Acaban de desinfectar el palco real, estamos en el foyer del teatro, que tiene las puertas abiertas y huele a química exterminadora, insecticidas y raticidas, y cinco limpiadoras operísticas van y vienen en danza de escobas y guantes de látex y auriculares en los oídos, las conozco y me conocen, yo soy tantos como ellas son, Giulio, Giusto, Ius, Giù, incluso Mattia misteriosamente me llaman alguna vez Betta, Vanna, Anna, Loredana y Lina, duplicados deformes de mi Francesca y su laborioso enaltecimiento y ensimismamiento en la aplicación de detergentes: un sonambulismo acelerado, artificial, quizá efecto de los vapores que desprenden los líquidos detersivos y el rugido rítmico, psicotrópico, de las máquinas aspiradoras.
No dije que la estaba buscando yo. Me buscaba. Me arrastraba a una esquina, hacia un enigmático y antiguo montículo de cajas de sombreros, un nido de polvo. Va a contarme la historia del Circo Massimo y el asesino Varotti, pensé, y casi percibí la evaporación de mi amor nuevo. Mi amor desaparecía en el mismo momento de producirse mi primera reacción amorosa germinal, es decir, mi primer brote de celos. Salvados del amor, volvíamos a la realidad banal: la historia de una delación, una persecución, un tiroteo y un muerto, la toma y liberación de una rehén belga. Ahora recuperaba mi confianza perdida en Francesca, y se desvanecía felizmente mi enamoramiento, el espanto amoroso. El marido, limpio de mis celos, volvía a ser mi absurdo amigo romano, siempre a la espera de un destino funcionarial más alto que le procuraría el senador vitalicio o el hermano del senador vitalicio. Otra vez recordaríamos en un bar una velada de boxeo en Londres y una conversación con putas en Tokio o nadadoras germanas en el albergue olímpico de Barcelona. No es miedo exactamente lo que notas cuando subes al ring, o no es miedo al dolor, entiéndeme, dice Fulvio, es miedo al ridículo, a la cobardía, miedo a uno mismo. Uno tiene dentro a otro, no sé si me entiendes, no sé si tú te notas el Otro, l’Altro. E l'Altro é un figlio della gran puttana. Ti si cacca addosso, l'Altro, se te caga encima, como un pájaro, es un cobarde cabrón, dice, y puede aparecer en el momento en que acaba de sonar el himno nacional, Fratelli d'Italia, uniamoci, unámonos, y te miras en los ojos de un tailandés hijo de puta y descubres que eres un cobarde, dice Fulvio.
Francesca me contaría ahora su acción heroica del sábado y el mundo volvería a ser insustancial, friends & lovers, killers & boxers. Otra vez pasaban los pacíficos autobuses rojos y vacíos, el tranvía azul con propaganda turística de un desierto africano en flor, los motorinos, los babélicos clientes de las agencias turísticas internacionales desorientados bajo el sol soporífero, las limusinas funerales de los jerarcas blindados en perpetuo y sonoro viaje de sirenas entre ministerios donde eternamente se les espera. Los centinelas del dispositivo de seguridad paseaban a sus perros boquiabiertos. Seis de los 23.000 hombres que vigilan los 13.000 objetivos potenciales de Italia y la posible ofensiva de las células fundamentalistas se apostaban con dos tanquetas en la entrada a Largo Arenula y via delle Botteghe Obscure. Un helicóptero batía la neblina sofocante sobre la torre del antipapa Anacleto.
Me encaminé otra vez hacia las oficinas papales de monseñor Wolff-Wapowski para cumplir la nueva misión que Francesca me había encomendado. Francesca sólo me buscaba para hablar de su héroe pugilista, Fulvio. Yo podría ayudarle antes de irme de Roma, dijo Francesca, grave voz de mezzosoprano y tensión de diva en las aletas de la nariz, en el teatro donde Rossini fracasó con su Barbero, hasta las lágrimas, el 20 de febrero de 1816, la única vez que lloró en su vida. Monseñor WW, de quien yo le había hablado tanto, manejaba algunos hilos vaticanos, y quizá quisiera ayudar a Fulvio en su concurso-oposición para barbero del Parlamento, en Montecitorio. Ha llegado el momento de que Fulvio escale el pináculo de los aparatos del Estado. ¿Barbero? Yo no había visto ninguna filmación de Fulvio empuñando la maquinilla rapadora, las tijeras, la navaja, aunque lo hubiera visto, púgil de poca densidad muscular pero de buen juego de piernas, girar en torno al adversario como un barbero ante el cliente sometido al sillón odontológico de una peluquería. Está preparado, dijo Francesca, afeita y peina al hermano del senador vitalicio, e incluso al senador vitalicio. Contará con el aval del senador vitalicio. Pero el puesto no es para el Senado, Palazzo Madama, sino para Montecitorio, el Parlamento, y no es lo mismo. Hay rivalidades. Los socios políticos del senador vitalicio están muertos o moribundos, y hay que contar con los nuevos socios de los socios, imprevisibles, no es fácil la política italiana. La política de alianzas es muy compleja. Fulvio puede reunir unas noventa y cinco voces que recuerden sus méritos boxísticos e influyan en los miembros del tribunal de oposiciones. Pero son diecinueve candidatos para tres puestos en la barbería de Montecitorio, cargo de altísima responsabilidad, figurati. Superará la prueba práctica como maestro barbero, le lleva cortando el pelo seis años al hermano del senador vitalicio, y alguna vez afeitó al senador vitalicio, tuvo su garganta en su mano. No le asusta el examen sobre el Ordenamiento del Estado y la Historia de Italia: Fulvio es parte de la Historia de Italia, sección Deportes. Domina los cinco idiomas exigidos, italiano, inglés, francés, alemán y español, de algo vale una larga experiencia de boxeador internacional. Pero supongamos que cada uno de los diecinueve candidatos ha reunido tantas cartas de recomendación y recomendaciones secretas como Fulvio, 19 por 95. ¿Cuánto es? ¿1.805 recomendaciones? Son pocas. Hay muchas más voces influyentes en Roma: tenemos el fascismo, la Primera República, la Segunda, siempre los mismos, los hijos y los nietos y los advenedizos y los oportunistas. Necesitaríamos un mínimo de 150 recomendaciones para competir con posibilidades, así que hemos ido a los frailes de San Pietro in Montorio y a las iglesias donde nos conocen de toda la vida. Pero monseñor Wolff-Wapowski podría llegar a la Secretaría de Estado vaticana. Es alemán, ¿no? Como el prefecto del Santo Oficio. Y también polaco. Como el Papa. Con los guantes de látex, y empuñando una herramienta para limpiar las cristaleras del Teatro Argentina, Francesca me pareció una higiénica y eficaz diosa estadista intrigando y recabando votos para la elección del presidente de la República. Tú puedes hablar con tu amigo WW, o tu padre podría hablar, si lo crees conveniente, dijo.
Nunca en mis treinta y tres años de vida he sentido dolor. No he tenido enfermedades, no he padecido sufrimiento físico ni moral. Disfruto de una salud inverosímil, aunque, si el dolor es signo de existencia, debería decir que sólo he vivido media existencia, media vida, y banal, sin dolor, si no fuera por la expulsión incesante de la casa paterna, de la que poseo la cuarta parte de la propiedad por herencia de mi madre. Desde mis ocho años he sufrido sucesivos extrañamientos, interno infantil en un colegio jesuita de Málaga, inmigrante intelectual en nueve países de Europa y América. He tenido suerte: no he tenido que aguantar la proximidad física de un padre. Los cambios de autobuses, ferrocarriles, aviones y dormitorios individuales y colectivos han sido los grandes episodios de mi vida, que, sin ellos, sería un único instante dilatado y feliz, indoloro, perpetuamente y afortunadamente expulsado de mi casa, en el limbo. Lo más interesante de mi vida es consecuencia de mi extrañamiento, y estoy hablando de mi profesión de traductor del inglés, el italiano y, muy ocasionalmente, el francés, el catalán y el alemán, veintinueve obras en nueve años, intérprete casi absolutamente fiable.
Probablemente he sido promiscuo en estos últimos años, pero he sido siempre fiel. Abandono ciudades y casas, acepto nuevas amigas y nuevas traducciones, pero no miento nunca. Mentimos en tonterías y, en cuanto nos conviene, volvemos a mentir, y un día nos vemos en el infierno y no sabemos exactamente cómo ni por qué, escribió en una carta a su hija el presidente y actor americano Reagan. Yo lo he traducido: mil páginas de cartas. Soy traductor, cojo las palabras de otro y las convierto en palabras mías, pero las palabras siguen diciendo absolutamente lo mismo, cosa absolutamente imposible, en principio. Soy digno de confianza, no voy a trastocar las palabras, no voy a hacer que digan lo que no dicen, y los que leen mis más notables traducciones piensan que mis palabras pertenecen a gente como el presidente de los Estados Unidos de América, Conrad, Woolf, Hammett o Fitzgerald. Confían absolutamente en mí, el suplantador, aunque ahora me vea expulsado de la confianza de Francesca, si alguna vez he merecido la verdadera confianza de Francesca y no ha sido todo confusión mía, una mala interpretación.
Hablaré con monseñor WW utilizando las palabras de Francesca, pero también pienso aprovechar la entrevista para renunciar irrevocablemente al uso de mi apartamento en piazza di San Cosimato. El amor es demasiado poderoso, doloroso, ante él sólo cabe la fuga, pensaré, antes de pedir recomendación en nom-bre de Berruto, Fulvio Berruto, antiguo héroe nacional del boxeo y ahora aspirante al cargo de barbero del Parlamento. Voy repitiéndome las palabras de Francesca que pronunciaré ante WW, e, inmediatamente más allá del arco detector de metales, me cierra el paso el conserje-vigilante-ujier de la puerta secreta, pelirrojo de párpados y labios pesados que huele a talco y es ancho y blanco y tiene manchas de color buey en la piel palidísima.
¿Adonde va usted? Busco a monseñor Wolff-Wapowski, digo, en una exacta repetición de lo que ha ocurrido hace menos de dos horas. ¿Es usted esperado?, interroga. Veo a monseñor Wolff-Wapowski todas las semanas, acabo de estar con monseñor Wolff-Wapowski, digo, sugiriendo una frecuentación inaudita y respetable. Descuelga un teléfono el conserje, pulsa teclas, susurra y pulsa nuevas teclas. Sin moverse de su pupitre, llama con las yemas de los dedos a puertas lejanas y cerradas. Entabla una larga conversación telefónica sobre il nuovo staff de la Roma, sociedad deportiva futbolística. II nuovo allenatore, ¿controla el nuevo entrenador a los giallirossi? ¿Con espíritu militar? Es lo que exige el mundo, il popolo rojoamarillo, el mercado del fútbol, il calcio-mercato. Recita una alineación completa de la Roma el vigilante pelirrojo. Usted no es esperado, dice, y sigue hablando del allenatore y el viceallenatore y el staff de fisioterapiste, elemento fundamental en el organigrama.
Me encierro a traducir y entre palabra y palabra preparo la llamada a mi padre. Vuelvo, diré. Sólo tendré que traducir menos de diez páginas al día, cinco días para acabar y volver a Granada. Vuelvo para ofrecerte desde un hotel mi parte en la casa por 120.000 euros, diré a mi padre. Pero no traduzco ni una página en una hora: entre palabra y palabra se filtran repetitivamente las palabras que preparo para mi padre y las palabras que preparo para Francesca, que dice que vendrá a verme a las seis. Traducir me provoca una especie de impaciencia por llegar al futuro y salir del lento pasado pendiente del total de 48 páginas aún sin traducir. He traducido 903 páginas en ochenta días, algo más de diez páginas al día, antes de lanzarme a dar vueltas por mi Roma reducida y ruinosa: las plazas de San Cosimato y San Calisto, el Monte Aureo y los dos bares del Gianicolo, San Pietro in Montorio, el circuito de las oficinas bancarias de lunes a viernes, atravesando el puente Garibaldi, hasta el Capitolio, al este, y Stazione Termini, por el noreste. Mi vida había ido comprimiéndose, hombre menguante y cada día más pobre, esperando o buscando o abrazándome siempre a Francesca, enterrándonos incluso en la cripta del Tempietto di Bramante, donde crucificaron a San Pedro: amor rápido antes de que relampagueen cámaras fotográficas turísticas en la planta superior y Francesca y yo intentemos despegarnos, ser dos turistas independientes.
Tomo un poco de estimulantes para mitigar mi incurable claustrofobia de traductor y soportar el susurro del alma del edificio ochocentesco-eclesial que me acoge, tuberías rugientes, crujidos y chirridos y exangües explosiones, los pasos del obispo americano y el sacerdote croata y el genuino monje copto, seres envueltos en un aura inhumana y una inhumana y nerviosa energía sexual soltera: música mínima, adormecedora, a pesar de mis cápsulas de entusiasmo sintético anticlaustrofobia y antidesolación. Me despierta la llave en la cerradura, no los tres golpes que siempre da Francesca para avisarme antes de abrir y entrar. La pantalla del ordenador se ha apagado, stand-by, y me miran Francesca, su madre (joven abuela rubia) y el niño, además de un individuo largo y un poco hinchado y absolutamente desconocido con una cámara de fotos, desequilibrado y somnoliento, absolutamente infiable, sin desvestir, lavar ni afeitar durante un mínimo de tres días. Ahora vendrá Fulvio, dice Francesca. Este es un periodista, dice, y señala al hombre-cámara. Nos va a hacer unas fotos, quiere hacerte unas preguntas. Pero el periodista sólo hace un gesto con dos dedos, encañonamiento y aviso de liquidación sumarísima. Lleva un chaleco de cuero artificial, amarillo, sin mangas, exactamente igual que el pistolero fulminado por la policía por delación de Francesca, podría ser un hermano, o el pistolero muerto con nueva vida y nueva cabellera y nueva cara de ultratumba y el ojo derecho deformado de ajustarse al visor de la cámara. Coge el teléfono con una mezcla de ansia y repugnancia, marca el 0 (dedos manchados de grasa: familiaridad manual con máquinas motorizadas o armamento). Llama al exterior. Estamos esperando, dice, y es una amenaza contra los que esperamos con él, y cuelga. Enciende un cigarro, aspira y espira dos bocanadas de humo, echa la primera ceniza sobre uno de mis diccionarios descomunales, mi Zingarelli. Todos miramos al periodista que nos interrogará y hará una foto, la abuela, la madre, il bimbo mudo y amenazante y ahora seguro de poder convertir sus ideas en acción: que lo spagnolo caiga muerto, y el español cae muerto.
¿Van a sacar una foto? ¿Para qué?, digo. Estamos esperando a Fulvio, dice Francesca. Ve mirando esto, dice el periodista pericoloso y birrómano, y me pasa dos fotos de pésima calidad y colores espectrales y próximos a lo invisible, dos papeles muy palpados por gente con los dedos sucios, o sudados, pero claramente distinguibles Francesca y yo en la cama, vistos a través de la ventana abierta, follando, por así decirlo, aunque toda la mecánica amorosa sólo sea añadida por la percepción y la imaginación del contemplador de las fotos. Suena el teléfono. Es el conserje del edificio: Le paso una llamada, dice. No he podido ir, dice Francesca, ya hablaremos. Y corta. Y entonces acabo de despertarme con la impresión de realidad bruta que dejan los sueños recién cerrados e idos de la pantalla mental. La pantalla del ordenador se ha apagado. Miro el reloj y oigo la mínima música triturada y sacerdotal de la casa en silencio. Limpio una mancha de ceniza en mi rojo Zingarelli. ¿He dormido tres horas? Lanzo a la papelera una caja de fósforos vacía, amarillenta, propaganda de hotel, probablemente el hotel donde el padre de Francesca repara ascensores y averías de mecánica, fontanería y electricidad. Me voy a la calle a pasar la noche.
He adquirido una apariencia semejante a la del periodista-fotógrafo onírico, pero, sin el chaleco de cuero falso, menos repulsiva. No he pasado tres noches insomnes y callejeras, sino sólo una noche. No he tomado una cápsula para traducir, sino tres cápsulas para no traducir. Dos veces he usado esta noche mi tarjeta de crédito, y la policía podría seguir mis pasos: las cámaras que tomaron al killer liquidado me habrán tomado a mí, habrán filmado mi transformación, precipitándome en lo que algunos especialistas llaman enfermedad amorosa, mal de amores, desequilibrio mental caracterizado por pensamientos obsesivos, anorexia, temblor desesperado mientras oigo música electrónica en un garaje abierto al público (el nombre del lugar coincide con el de mi síntoma: Panic Disorder), obsesivas llamadas al móvil inaccesible de Francesca, adicción, podríamos decir. ¿Está Francesca ahora mismo con mi amigo Fulvio, que tantas veces ha brindado conmigo por Francesca? Nunca me he atrevido a preguntarle a Fulvio si todavía se acuesta con Francesca, nunca Fulvio se ha atrevido a preguntarme si con Francesca me acuesto yo. Ya sabes lo que pasa, ya hablaremos, responde Francesca la primera vez que la llamo por teléfono esta noche. No sé lo que pasa, pero ahora conozco la desesperación del teléfono que no responde: llamo y Francesca no descuelga nunca. Por primera vez estoy enfermo, inexplicablemente enfermo, curado por fin de mi mediocridad emocional y sentimental, mintiéndome, no llamo más, lo juro, y marco por última vez por el momento.
Cierro los ojos, fuera por fin del garaje electrónico, frente al martes luminosamente romano, como mi domingo, terrible, mucho más punzante en los ojos mientras atraviesan el cielo aviones transatlánticos. Voy andando hacia las oficinas de WW, dejo que me pasen todos los autobuses y todos los taxis libres, retrasando mi llegada ante Monseñor. Le comunicaré mi inmediato abandono de Roma, adiós, adiós, y le haré un último ruego, mi última petición, pedir favores puede ser un signo de respeto, besándole la mano, el anillo donde se guarda bajo ámbar báltico la reliquia de un mártir del catolicismo. Tomo, en honor de mi encuentro con Monseñor, un poco más de agua y una cápsula más. En una noche he sufrido todos los síntomas sucesivos de cinco años de estímulos químicos, iluminación, iluminación disminuida por unas gafas de sol, aceptación de que la realidad es inmune a toda transformación química, y tentativa temblorosa de volver a iluminar químicamente la nada inconmovible, pero hallo fuerzas para acercarme al individuo ciego, o aparentemente ciego, de gafas negras y bastón blanco, que me encuentro algo más abajo de la iglesia de San Estanislao de los Polacos. El bastón, tendido al vacío, apunta hacia un remoto punto de destino, y vibra, vara mágica en busca de oro o paraísos, una irreal Tierra Lejana. Hay ruido de máquinas rodantes, acercándose o alejándose, y el ciego sabrá mejor que yo por dónde andan esos vehículos todavía invisibles que amenazan con echársenos encima de improviso. Estamos en via delle Botteghe Obscure, cerca de los policías con perros. ¿Quiere usted cruzar la calle?, le digo al ciego, casi nocturno, o madrugador, sin día ni noche, de unos treinta años, un hermano mío, y el ciego no contesta, cabeza levemente alzada hacia el cielo, labios levemente separados y mudos. Quizá sea polaco, pienso, y salga de rezar a la Virgen de los Polacos, y entonces el ciego asiente, levanta el bastón y apunta a la acera opuesta, y le toco el brazo, no el brazo, toco una tela de chaqueta oscura, casi invernal, estropeada, y el tacto de la tela me produce un choque de calor. No se ve la chaqueta el ciego, nadie se la ve probablemente. Cruzamos la calle en el momento en que un Audi llega a buena velocidad, deberíamos detenernos, pero sigo, capto una contracción de temor en el brazo del ciego y alcanzamos la orilla. Tante grazie, dice mi hermano, agradecido a alguna divinidad por haberlo salvado, en el instante en que el Audi pasa a nuestra espalda y apaga el ruido de los bastonazos sobre el pavimento.
¿Es usted esperado?, pregunta de nuevo el ujier pelirrojo del palacio eclesial. Sí, digo, me espera monseñor WW, que no me espera, como yo no espero ser recibido. No he sido recibido por WW, no contará con los votos vaticanos tu esposo, hoy aspirante a barbero de Montecitorio como ayer lo fue a la medalla de oro olímpica, confesaré a Francesca. Se me pide mi nombre, son pulsadas dos teclas telefónicas, el ujier lanza un rugido, mi nombre pronunciado mal, parodiado y escarnecido. No es usted esperado, Lei non é atteso, sentencia, y sigue mirándome cuando suena el teléfono. Monsignore, Monsignore, se ha ido el visitante, pero inmediatamente saldré a buscarlo. Cuelga. Es usted esperado en el despacho de Monseñor, anuncia, como si yo fuera ya otro, y subo las escaleras, que nunca son como habían sido recordadas. Parecen el código cifrado de un espía, incesantemente renovado para burlar al enemigo. Subo con lentitud, me cruzo con un cardenal que lleva en brazos un gato albino y me bendice moviendo como un hisopo la zarpa del gato. Inclino la cabeza. ¿Cómo te has gastado tanto en estos años, aunque sólo hace un día que no nos vemos?, me dirá monseñor Wolff-Wapowski. Llamo a su puerta, más estrecha que nunca esta mañana. Pase, pase. Es la voz de un hombre mucho más gastado que yo, campana cascada, mármol que ha recibido un buen martillazo.
Pase, querido amigo, dijo Wolff-Wapowski, llamémosle así, y me tendió las dos manos desde el parapeto de la mesa desbordada aquel día de papeles que volaban por la habitación y caían al suelo. Le agradezco mucho que haya venido a despedirse, dijo con emoción. Había adivinado mi voluntad de volver, a pesar de la súplica de mi padre, a mi verdadero dormitorio, donde echaré de menos los sucesivos dormitorios de toda mi vida, las duchas resbaladizas abundantes en hongos imbatibles, las higiénicas celdas monacales, la irrespirable soledad atestada de los apartamentos compartidos, para volver siempre a mi dormitorio de Granada, lleno de recuerdos de mis extraordinarios viajes, mis propias postales adheridas a la pared, Querido papá, Querido papá, Querido papá, dieciocho tipos de letra diferentes desde mis ocho a mis treinta años. Me imaginaba a mi joven madrastra desmayándose o durmiéndose de admiración ante la estantería con los ejemplares encuadernados en rústica de todas mis traducciones, veintinueve traducciones, de Adams a Woolf, monumento de mi padre a mi bíblico y legendario don de lenguas que tan lejos me ha llevado, a Bolonia, Friburgo, Chicago y Washington, testimonio del éxito de mi padre en su voluntad de mantenerme fuera de su vista. Nada tenía que suplicarme para mantenerme a miles de kilómetros: le bastaba con proponerme un viaje a Santiago de Chile, donde también cuenta con buenos amigos de la Iglesia de los santos tentáculos universales, mi padre, el viudo matrimonialista, experto en la vida familiar de lo mejor de la provincia y la región, fiel esposo de una mujer inseparable e inmortal, muerta desde siempre, mi madre, algo más joven que yo ahora mismo.
Le agradezco su visita, iba a llamarlo, para despedirme, la próxima semana cuando venga usted a verme no me encontrará, me despido, dijo monseñor Wolff-Wapowski, intensificado el tono sacramental, eucarístico, más sagrado que nunca WW, sometido a una triple, cuádruple o quíntuple conversión del vino en Sagrada Sangre. No me resisto, me voy, dijo WW, siempre he cumplido con mi deber y mi deber ahora es retirarme. Otros, en mis mismas circunstancias, se quejan, y ya sabe usted, Ihre Klagen sind Anklagen, Sus lamentos son acusaciones, pero yo no caeré en ninguna conjura lagrimosa, dijo Monseñor, y los azules ojos secos brillaron peligrosamente. Ya sabe usted lo que dijo César Augusto a la hora de la última despedida, Aplaudidme si hice bien el papel, pero nadie me aplaudirá a mí, perdóneme. Calló, abrió mucho los ojos, buscó más palabras de algún César para que taponaran su flujo de palabras propias y lo salvaran de hablar. Puso en marcha una trituradora de documentos. Mi padre murió como el padre de Augusto, poniéndose los zapatos para cumplir con sus obligaciones, dijo, y mi madre fue tan religiosa que murió como la madre de Beria, en una iglesia. ¿Sabe usted quién es Beria? ¿Sabe usted por qué una iglesia debe ser silenciosa? Para que en el sagrado silencio oigamos la intromisión de los santos que resucitan sin fin en sus santos sepulcros.
Se había ido iluminando WW, piel blanca, papel blanco ante una lámpara. Estoy desmoralizado, dijo. Permítame que se lo confiese, estoy desmoralizado. Se lo confieso a usted porque no me conoce y no hablará de mí. Le ruego que no hable de mí. Pero, en la desmoralización, ¿no nos acercamos a la verdad? ¿No vemos entonces más verdaderamente las cosas? Así está escrito, dijo Monseñor en su desmoralización radiante. ¿Sabe usted lo que hizo Augusto? Le cortó las piernas a su secretario porque vendió una carta por 500 denarios. ¿Qué le parece? No me querían los polacos porque mi padre era alemán, los alemanes me desprecian porque mi madre era polaca, ni alemanes ni polacos se han fiado nunca de mí, es decir, nadie se ha fiado nunca de mí, ni siquiera mi padre, ni mi madre, que murió en una iglesia. Pero yo también he sentido deseo de paraíso, sin ese deseo seríamos incapaces de hablar sin mentir. Y, a pesar de mis buenos deseos, he mentido. ¿Usted no? Le voy a decir algo que nunca le habré dicho cuando termine de decírselo. Permítame un poco de vanidad: he trabajado para cuatro papas, sin puesto reconocido ni mención en ningún directorio. He sido un soldado de la Iglesia. He sido feliz, dijo resplandeciendo de serenidad. Y entonces se abrió la puerta y entró un personaje de la historia que me estaba contando: un limpio, carnoso, rosa y palpitante príncipe de la Iglesia polaca. Le tendió las manos a Monseñor, lanzó grandes voces en polaco mientras se apretaban y se besaban las manos mutuamente, rio, o lloró, y desapareció. Ya se lo he dicho, no les gusto a los polacos. Vea a monseñor Ziemnicki, que una vez fue mi joven discípulo, ahora tan envejecido: ¡Ziemnicki vuelve a la juventud en su extraordinaria euforia de este momento, ríe y llora de emoción en mi despedida fulminante, juzga despia-dadamente y me condena a envejecer y morir solo, a dejar esta casa hoy mismo! Eso da miedo. Cuando uno se aleja, las cosas se ven más claras. Y entonces es como si se acercaran para hacernos daño. ¿No es así?
III. CONFESIÓN EN BOLONIA
Entonces me fui en avión a Bolonia. Huí de la mañana que ante mí se abría interminable, otra vez en ansia de viajar, ansia de no estar exactamente donde estoy. Tengo invertido el instinto común de poseer un espacio y una casa y una identidad fija. Llego a un sitio y ya me estoy yendo o ya estoy pensando en el momento de irme. Así que llamé a Bolonia, a la professoressa X, que me enseñó semiótica y análisis de fenómenos semiósicos en 1999, hacía cinco años. La professoressa estudia asuntos esenciales: la tipología de los cuellos de camisa femeninos y masculinos en el siglo XX como signo de los modos de vivir, o la presencia de simios en pintura de los siglos XVI y XVII, el mono de Lord Rochester, por ejemplo, en el retrato de John Wilmot, segundo conde de Rochester. Yo lo recuerdo porque este Rochester se parece mucho a una foto juvenil de mi padre, y el mono de Rochester tiene un libro en la mano, como mi padre en la primera foto que se hizo con la negra toga de abogado en ejercicio, antes de que encargara togas que parecieran ya usadas muchos años antes y heredadas de su padre, que no fue abogado, sino sacristán en una parroquia. Rochester, tan igual físicamente a mi padre joven, fue un genio, cortesano y poeta vicioso, un disoluto al servicio de un rey de Inglaterra pobre, alegre y vendido a los franceses. Tenía Rochester debilidad por el placer, que en el fondo le fastidiaba como un agente secreto infiltrado en su interior para sembrar división. Se arrepintió de sus corrupciones. Se entregó a Dios a la hora de morir, muy pronto, a mi edad de ahora, para disfrutar de la vida eterna después de haber celebrado los placeres de la vida breve, o así lo contaba un obispo hijo de abogado, como yo. Man differs more from man than man from beast: esto es de Rochester.
Pienso en el mono de Lord Rochester mientras espero oír por fin, al teléfono, la misma voz de hace cinco años, no la voz de la professoressa, sino la de su asistente alemana, germánica señora de compañía o secretaria-guardaespaldas con acento de Baviera y ori-ficios irritados (ojos, nariz y boca), enrojecidos siempre, rojeces que me recuerdan el color de las casas de Munich y parecen signo de un ataque de alergia perpetua en los párpados, las aletas de la nariz y el filo de los labios. Soy yo, el traductor español en viaje de trabajo, y quisiera hablar con la professoressa X. La señora Kürnberger repite mi nombre en voz alta, dos veces, con acento de Munich. Estoy viendo la habitación mentalmente, tal como la vi en otro tiempo. Estoy viendo en su sillón verde a X, que oye el nombre del que llama, y niega con la cabeza, No estoy. Yo la he visto hacerlo así alguna vez. Yo he dormido con la professoressa dos veces, exactamente, únicamente dos veces, en otro tiempo. Entonces me parece oír la voz de la professoressa. Un momento, dice Kürnberger. Sí, un momento, le habla.
Pasaré el día en Bolonia, digo, tengo que ver al escritor Trenti, el Hombre-Éxito, medio millón de ejemplares vendidos de la trilogía Gialla Neve, crímenes italianos en la guerra de Rusia de 1941 y 1942, que yo traduzco para España y América, le plantearé algunas dudas de traductor esta tarde. Y la professoressa dice: Estaba pensando en usted esta mañana y usted ha llamado, un caso de telepatía, fenómeno comprobado estadísticamente. Creía que me trasladaba al pasado, cinco años atrás, pero estaba adivinando el futuro con una hora de anticipación, dice X. Venga a verme a las dos y media, después de la comida, si a esa hora no está usted con su famoso escritor de crímenes.
Yo ni siquiera había llamado aún al novelista, sólo padecía un ansia insuperable de alejarme de Roma. Sin llamarlo me acercaría a su casa, porque daba por supuesto que Trenti no estaría en Bolonia en agosto, pero prefería comprobarlo en la misma Bolonia, para que me fuera absolutamente imposible suspender el viaje. No fui a Bolonia para ver a Trenti, sino para dejar de no ver a Francesca en todas partes, inmediatamente después de intuir que nunca aparecería si la buscaba yo. A Trenti me lo imaginaba nadando en el Adriático, o en las islas griegas, o en las Baleares, de vacaciones. Es agente de seguros en la Mutua Reale, con oficinas en el Palazzo del Gas, via Marconi, probablemente millonario por sus novelas, sus tres primeras novelas, Gialla Neve I, II, III, que ahora serán una película para cine y televisión. Si está en Bolonia, tengo pensado verlo, por supuesto. Ya conozco su casa en via Stalingrado, bajo el puente de Stalingrado, y Trenti es acogedor, como Bolonia, como su querida esposa ferrarense, sin hijos, aunque Trenti tiene un hijo de treinta años, como tú, me dice Trenti, muchacho perdido en Turín en misteriosos trabajos electrónicos, científicos, un auténtico extraño, dice Trenti, lo que permite la comunicación entre nosotros, padre e hijo, algo muy distinto de cuando nos veíamos con frecuencia y prácticamente no hablábamos porque cuanto se dijera podía ser utilizado contra él o contra mí, dijo Trenti. En los desconocidos, en los completamente extraños es fácil confiar, me dice, y, cuando uno necesita hablar con alguien, tiene suerte si encuentra al desconocido adecuado. Uno puede revelar lo más íntimo a un extranjero, me dice Trenti, porque se irá y se borrará y no nos verá más. No influye en nuestro mundo, no es de nuestro mundo. No existe. Y así ahora veo a mi hijo y le hablo con mucha confianza, toda la que un extraño merece, dijo Trenti.
No llegué a via Stalingrado, sino a via Zamboni 9, a la casa roja de columnas en el pórtico y monstruos entre el follaje de piedra de los capiteles, humanoides animalescos en relieve, no mirados por nadie, olvidados, polvorientos en agosto y ocultos bajo la nieve en enero, ensimismados como esa gente que se aparta, se sube a una columna y se enquista en sí misma. Me espera en su apartamento del piso más alto la professoressa X, eminencia mundial en semiótica, estudiosa de la publicidad en cajas de fósforos a lo largo de la historia, la triple armonía entre los tipos de asesinato en las novelas de Agatha Christie y los pasteles de carne ingleses y la evolución del sufragio en Gran Bretaña, Simenon y el catolicismo, Maigret y los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola, el arte y los monos. La obra magna de X explica en 1.726 páginas una sola línea de Dante, Infierno XXXI, verso número 67, Raphel may amech zabi almi, cinco palabras sin idioma conocido, hebreo desfigurado por la soberbia y la confusión de las lenguas en la Torre de Babel, culpa de Nemrod, hijo de Kus, hijo de Cam, hijo de Noé el Navegante Ebrio. Entonces todo el mundo era de un mismo lenguaje, todos maniáticamente de acuerdo en fabricar ladrillos y edificar una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos. Hagámonos famosos, un solo pueblo, una sola lengua. Nada nos será imposible. Bajaron entonces a la tierra agentes provocadores, espías, la Quinta Columna de Dios, confundieron la lengua de los que trabajaban. Nadie se entendía con nadie. Inoperantes, divididos, dejaron de edificar la ciudad. Se desperdigaron por toda la tierra. El pecado no fue la soberbia de levantar una torre hasta el cielo, sino el entendimiento entre todos, el trabajo, la organización, la unidad, decía la professoressa X, bebedora meditabunda o eufórica de gin-tonic, ginebra y unas gotas de agua especial, sacramento, vino y agua, de educación católica. Poseía una capacidad superheroica de saltar del año 1300 al 2020, de Babel a Roma y a Washington, del rey Nemrod a Brennan, jefe en Italia del espionaje americano en 1946, cuando se imprimió el Manuale di Intelligence per la propaganda occulta o arte de producir falsos incidentes para transformar la opinión y la realidad, pretextos para una intervención diplomática y, en casos extremos, para desencadenar una guerra. La professoressa, además de ser dueña de un raro ejemplar del Manuale, dominaba la estrategia de la conversación sin fin o suspendida momentáneamente en la cama, dos veces. Nos acostamos dos veces, me acuerdo bien. «Ven», me dijo, una sola palabra tan enigmática como la más enigmática línea de Dante, Raphel may amech zabi almi, palabras tan sin significado que pueden contener los significados más hondos, sin fondo.
Tengo cincuenta y cinco años, me dice hoy, martes 10 de agosto de 2004, mi professoressa. La última vez que la vi, hace cinco años, tenía, según la secta de sus seguidores y biógrafos oficiales, cuarenta y cinco. Había envejecido diez años en cinco, cinco años intensísimos. Le había crecido mucho el pelo a la ayudante alemana, ahora de larga melena ceniza, dama medieval resfriada por un frío de galerías y mazmorras góticas o aire acondicionado a 20 grados centígrados fijos, humo y polvo y el aborrecible olor a tabaco rubio automáticamente fumado, libros inundando los corredores y en el suelo periódicos en once lenguas diferentes. Qui ebbe la sua prima sede l'Accademia di Letteratura e di Storia Polacca e Slava Adam Mickiewicz. Fondata in Bolonia nel 1879, dice una placa en el portal de la casa. En este mismo edificio hay un Studio Legale, un Studio Dentistico, una misteriosa sociedad llamada (Lacrime di) Coccodrillo y una Casa Editrice especializada en publicaciones químicas, médicas y matemáticas. Nadie vigila el portal, ni la calle, mundo en paz, muy lejos de las milicias que patrullan el aeropuerto Fiumicino de Roma y el Guiglielmo Marconi de Bolonia, perro y metralleta, dedo en el gatillo, chaleco antiproyectiles en kevlar, pistola 9 mm Glock 17, botas de asalto, perros de magnífico pelaje alimentados con productos energéticos para atletas de élite. Yo me refugio en la caverna del pasado, en la casa blindada de sabiduría de la professoressa X, papel, polvo y humo.
Pase, pase, oí su voz, llamándome desde un remoto abril de 1999. El pelo seguía teniendo el mismo color, pero, vista de espaldas, X me pareció más pequeña que en la memoria, como si se hubiera alejado, aunque yo me acercaba. Seguía en su sillón de trabajo, como la última vez que la vi, dándome la espalda, dándole la espalda a la puerta y al exterior, con el cigarro en la mano, Sénior Service era la marca de tabaco en 1999 y seguía siéndolo cinco años después. Allí seguía el paquete de tabaco, blanco, sobre la mesa, entre papeles, un compás, unas llaves, un monedero, unas pinzas, un inhalador para el asma. No se levantó X, me saludó con la mano que sostenía el cigarrillo, la derecha. Alargó la mano izquierda y apretó mi mano derecha y cerró los ojos, como para dar la mano al individuo que tenía dentro de la cabeza, en la memoria. Era a quien conocía, con quien había tenido relación, el recordado. En cinco años yo podía haber llegado a ser mucho más extraño de lo que fui entonces. Aproveché que tuviera los ojos cerrados para mirarla bien, profundamente, y abrió los ojos, y me dijo, telepáticamente, sin palabras: Me importa una mierda cómo me veas, sí, estoy hecha polvo, descuidada y corroída y carcomida. Movió la mano del humo, seguramente un gesto repetido desde el primer cigarrillo, igual que la manera de arrugar, torcer y empequeñecer la boca como aguantando la risa. No me mires mucho, quería decir aquel movimiento, no me importa lo que veas, pero no me faltes al respeto. La gran professoressa, que convertía a sus alumnos en secta internacional, era ahora un viejo fantasma adolescente, inmaduro. Los hombros, muy anchos y altivos en otro tiempo, ahora parecían, como si una invisible pluma de pavo real de cinco kilos de peso los hubiera tocado, elegantemente vencidos. La ropa se mantenía en su esplendor, bien elegida, bien planchada, camisa blanca y aro de oro en la muñeca. Un halo envolvía a la professoressa X e iluminaba el envejecimiento doloroso.
Padecía una gripe de agosto, y el resfriado le irritaba los ojos, dijo. La piel se había estropeado alrededor de los ojos, más grises que cuando los miré por última vez, pero el pelo conservaba intacta una negrura química, quebradizo. Apoyaba la mano en la sien, y el pelo, que le olería a tabaco, se quedaba aplastado y la cabeza parecía levemente deforme, deformada, como un efecto especial de película de mujeres vampiro, aunque sólo era la cabeza de una señora griposa, o resacosa, o resacosa y griposa, fumando Sénior Service, tabaco de Virginia fabricado en Italia con licencia británica. En la cartulina blanca del paquete de tabaco un velero de dos palos navega por el mar azul, hacia Occidente. Este olor y ese barco serán mañana el recuerdo de la professoressa X, más que la cama, dos veces. Los dedos que sostienen el cigarrillo ya no son exactamente rectos, las uñas cuidadas tienen algo de concha de animal reptiloide. La mano que fuma vuelve a moverse como si quisiera borrar la línea que ha dividido de pronto la frente de la professoressa. Una idea fulgurante le ha atravesado el cerebro y se le clava en algún lugar doloroso. La marca en la frente es una señal de pánico. Algo ha visto o está viendo mentalmente la professoressa, una traición. Se mira al espejo todas las mañanas. ¿Quién es la más bella del mundo?, pregunta. Eres tú, responde el espejo. Se mira. Desconfía. Esto no durará, piensa sensatamente, pero dura, duran los maravillosos hombros, los maravillosos labios, la maravilla del cuello y la piel y la nariz y los ojos y las sienes y el esqueleto maravilloso. Se adulaba. Se mentía como le mentiría un amante que no es consciente de sus mentiras. ¿Quién es la más bella? Tengo miedo a perder la maravilla. Hoy el espejo le dice que es la más vieja del mundo, o la más bella de la vieja Universidad de Bolonia, la más vieja de Italia, o la más vieja de la casa, una de esas criaturas desgraciadas que ponen toda su esperanza en el pasado: que todo vuelva a ser como fue, como era hace un instante. Cae y se rompe el vaso, cierras los ojos, los abrirás y el vaso estará intacto, sobre la mesa, en el momento inmediatamente anterior al descuido, antes del golpe y la quiebra.
¿Un gin-tonic? Un poco de gin, un poco de tónica, un poco de limón, un poco más de gin, está flojo este gin-tonic. Gin-tonic es una canción de Françoise Hardy. Sesenta años tiene la cantante de viejos adolescentes Françoise Hardy, cinco años más que mi professoressa ahora. Hace cinco años, Françoise Hardy le llevaba diez años. Yo no debería beber gin, evidentemente, por mi trabajo, es decir, por mis vitaminas, que me ayudan a traducir y tienen sus con-traindicaciones, sus incompatibilidades químicas. He pasado la noche en un garaje tonante, jupiterino. Llevo despierto quince horas, si no cuento los treinta y un minutos que he dormido en el vuelo Roma-Bolonia, del despegue al aterrizaje. Sólo un poco de tónica debería beber yo, pero mi professoressa mezcla bien tónica y gin y limón y hielo, con extraordinaria naturalidad, como mezclaba a Santo Tomás de Aquino y a los neopositivistas lógicos para estudiar los disfraces de los superhéroes de tebeo en relación con los pijamas para niños de moda en los años sesenta y la guerra soviético-americana. Bebimos gin, gin-tonic, mi primer trago de alcohol en muchos días, algo agrio y tóxico, que me hace pensar en el placer de pasar del Usted al Tú en el diván que hay frente a la mesa de trabajo, sesión sexual-psicoanalítica, hace cinco años, como si estuviera sucediendo ahora mismo, aunque ahora sólo bebamos gin-tonic y la professoressa me pregunte por mis traducciones, la novela policial del genio boloñés de la novela negra, crímenes italianos. Ya sabe usted lo que decía nuestro Augusto de Angelis, «Italia, tierra de los Borgia y de los Papas, hoy produce novelas policiacas, el fruto rojo de sangre de nuestro tiempo», recita la professoressa X, que sabe de memoria el equivalente a unos mil volúmenes de tamaño medio, mi Madame Memory.
Ha sido un clic y un apagamiento, dice la professoressa X. Dice Clic y el Clic produce el iluminarse de una batería de focos sobre el escenario teatral, iluminada de pronto la professoressa en su ofuscamiento evidente, físico y moral, alcohólico, levemente intoxicado, iluminada por la llama del encendedor que prende un nuevo Sénior Service, sin filtro. La inspiración de humo, dos bocanadas, impulsa una corriente de inspiración intelectual, o inspiración divina, más un nuevo gin-tonic, sin hielo, sólo gin y una sombra de tónica, limón viejo y mojado, arruinado el hielo en la cubitera, de la que escapan los estremecimientos del hielo triturado contra el hielo, derritiéndose. La professoressa hace una pausa, como tantas veces en las aulas de Bolonia, unos segundos de mutismo espectacular. No va a hablarme de la situación bélico- política, la guerra de Oriente, el análisis semiótico del ultimátum emitido por las Brigadas Abu Hafs al Masri para avisar al pueblo italiano de que Italia arderá eternamente si no depone ahora mismo al primer ministro. La professoressa va a invadirme con sus confidencias, no porque yo sea una persona de confianza, diría Trenti, el escritor de novelas de crímenes, sino por todo lo contrario, por ser yo un extraño casi absoluto.
Necesito hablar, y es más fácil hablar con personas lejanas, desconocidas, extranjeros que oyen nuestras más hondas intimidades y desaparecen, inexistentes en realidad, se irán, no volverán más, no nos verán más, no influirán sobre nuestro mundo porque no son de nuestro mundo, me entiende usted, decía la professoressa X, aunque no hablaba, cerraba los ojos para aspirar el humo a mayor profundidad pulmonar, su soplo divino. La muestra de confianza que iba a hacerme la professoressa era demostración de lo remoto que me sentía, en el pasado y en el futuro. Pensó que el auditorio podría necesitar una dosis de anestesia, y vertió mezquinamente gin en mi vaso y generosa tónica, y metió en los restos de hielo derritiéndose los dedos envejecidos, reumáticos exploradores polares, y extrajo unos cuantos cristales leves, gotas que le caían de las uñas, y los derramó en mi vaso. Usted no conoce a mi marido, no quiero hablarle de mi marido, sino de mí, naturalmente, dijo. No le hablo de perder a mi marido, sino de perderme yo. Nunca hemos sido exclusivos mi marido y yo, mi marido es más joven, nueve o diez años más joven, usted lo conoce, por otra parte. Siempre nos hemos tenido un amor matrimonial, distanciado, por así decirlo. Trabaja en Roma, Banca d'Italia, un verdadero jerarca de la economía italiana, puedo hablarle con total confianza porque usted no lo conoce en realidad, lo ha visto una vez, no nos conoce, ni siquiera recordará el nombre de mi marido, que para mí ahora es una pérdida, y no me refiero a mi marido cuando hablo de pérdida, sino a mí misma, a mi personalidad, por decirlo así.
Le pongo un ejemplo, eso que llamamos semiótica, mi vida, me aburre profundamente, óigalo bien, lo único que no me aburre ahora mismo son las llamadas telefónicas de mi marido, lo que más me ha aburrido en mi vida, se lo confieso. He llegado a dormirme de desesperación oyendo la voz de mi marido por teléfono, y no una hora después de empezar a oírla, sino dos minutos después de descolgar. Pero ahora me cuenta que me traiciona, que se acuesta con una chica romana, ¿sabe usted? Es decir, no me traiciona exactamente, me lo cuenta con pormenores, incluso, esta misma mañana, poquísimo antes de que usted llamara por teléfono, la chica le ha abierto el pantalón a mi marido, le ha cogido el uccello y se lo ha metido en la boca, o así me lo ha contado mi marido, con precisión.
Vivimos una situación de catástrofe probable. Las células fundamentalistas musulmanas podrían haber derribado mi avión por proyectil exterior o explosivo interno. Podrían haber comprado o islamizado al mozo de vuelo o a la azafata o a los pilotos, secretos conversos suicidas, o asaltarnos con misiles o cazas. Miles de escondrijos para microbombas sólidas y líquidas caben en treinta o cuarenta equipajes, si no existen telas explosivas impregnadas de sustancias radiactivas, monturas de gafas y suelas de zapatos de material plástico explosivo, detonantes en forma de joyas tropicales, periódicos impregnados de nitroglicerina, desayunos escuálidos de pan sintético y prosciutto & formaggio flamígeros, todos los increíbles adelantos de la ciencia del mal. Las Brigadas Abu Hafs al Masri anuncian la ignición total de Italia, o eso dicen los periódicos que he leído en el aeropuerto, y pueden empezar por el Airbus Isola di Monza, Roma-Bolonia, de las once de la mañana. La policía por mi propia seguridad podría detenerme, desnudarme, examinarme con rayos X mientras soy olido por dos perros lobos especialmente adiestrados para no morder a su presa, sólo aterrorizarla, humillado por mi bien y por el bien de Italia. Nada ocurre. Atravesé todos los controles, volé meditando sobre la volatilidad de la vida, dormido, humillado y aterrorizado, no fui detenido por el conserje invisible de via Zamboni 9. Superé la mirada de los monstruos de los capiteles. La gorgona gótica de una sola cabeza y larga cabellera casi albina, la señora Kürnberger, me franqueó la entrada y me guió hasta mi professoressa catastrófica, enferma.
Esto es una especie de infección, dijo, y tenía la voz rara, no sólo de alcohol y tabaco, faringítica, sino desposeída de algo, mutante. Mi marido me está dejando, o me ha dejado ya, dijo, pero nada ha cambiado, porque todo nos lo hemos contado siempre y nos lo seguimos contando, con quién nos hemos acostado, por ejemplo. Hemos sido felices contándonos estas cosas, nos hemos reído mucho y hemos llorado también, y ahora mi marido me cuenta el caso de la chica de Roma, pero no nos reímos, ni lloramos, no lloro, entiéndame usted. Se ha vuelto reticente mi marido, y brutal, no me contaba nada de la chica porque ni siquiera tenía importancia, dice, la chica era un aburrimiento, en la cama y fuera de la cama, idiota, lo normal a su edad, diecisiete o dieciocho años, un inaguantable aburrimiento, como ahora la semiótica para mí, y luego empezó a ser importantísima, vital, la chica, digo, así que tampoco podía contarme nada mi marido, Franco, usted cenó con nosotros un día.
Así fue. Éste es el alumno del que te cuento, diría a su marido la professoressa, remitiéndose a nuestra expedición al sofá. Reirían o llorarían, alegres o desdichados, o alegres y desdichados. El exceso de dolor genera cierta modalidad de risa y la plenitud de alegría produce lágrimas.
No era únicamente mi condición de desconocido de paso, extranjero, fantasma, a punto de desvanecerme en impalpabilidad a través de la ausencia, lo que interesaba a mi professoressa X. Había valorado mi presencia en Roma, mi probable asiduidad a cafés y bares, mi capacidad de desaparecer permaneciendo en mi sitio, mi tendencia evidente a la invisibilidad, que tiene su atractivo, dijo la professoressa con percepción semiótica, fisiognómica. ¿Conoce usted el Caffè Boiardo, en via Boiardo? Allí está la chica. La primera vez que oí hablar de la chica tuve una impresión de cosa insignificante, escuálida, indiferente, un aburrimiento, pero ya sabe usted, también existe el gusto por lo visto y oído muchas veces, el placer de la repetición pornográfica, no me desagradaba del todo volver a oír hablar de la chica, y luego la repetición se transformó en irritación, en repugnante desprecio por la puttana romana lolitesca, lo diré así, espía de la policía, confidente, puta. Muchas cajeras de bares se llevan a los viejos a apartamentos próximos al local para un polvo rápido, una scopata sparata, creo que precisó exactamente la professoressa, principessa de la semiótica. Estas chicas son recolectoras de información policial, spie esperte in pompini, soplonas especialistas en mamadas, y yo sentí hacia la chica un desprecio absoluto, y me di cuenta de que el desprecio era fundamentalmente un modo de envidia, un tipo de envidia superior, superlativa, dijo la professoressa. He alcanzado una plusmarca mundial de envidia, resentimiento y rabia y odio, es decir, una plusmarca de profunda vergüenza. No la ha visto nadie, a la chica, es impresentable. Amigos y amigas comunes me han hablado de otras aventuras de Franco con presentadoras o heroínas de reality show, e incluso con la diputada de Alleanza Nazionale que mordía la medalla con la efigie del Duce cuando se corría, y con dos astronautas rusas, pero a la cajera del Caffè Boiardo la rodea un silencio rotundo. Y también calla Franco. No quiere mentir, pero tampoco quiere decir la verdad. Yo diría que le falta franqueza, Offenherzigkeit, pues no suelta toda la verdad que conoce, pero no sinceridad, Wahrhaftigkeit, siempre en términos kantianos, para entendernos. Creo que dice con verdad todo lo que dice.
Había cambiado poco el despacho de X en cinco años, aunque algo había cambiado el color de las torres de libros recibidos todos los días desde todos los continentes con encuadernaciones y portadas que ahora van del amarillo pálido al anaranjado, según las modas editoriales, en sustitución de los verdes y azules de 1999, si la memoria no es daltónica siempre. Los libros llegados en las últimas semanas, en el último año, aún no habían asaltado los anaqueles de la biblioteca para ser perpetuamente escoltados, atrapados, ocultados u obstaculizados por un ejército de tazas, estatuillas de animales y homúnculos, un martillo, una balanza, tres jeringas, dos inhaladores para el asma, trofeos y souvenirs turísticos y académicos. Toda esta turba polvorienta de tazas y trofeos había caído en una especie de invisibilidad visible después de ser vista muchos días durante muchas horas inconsciente e inevitablemente. Sólo yo veía ahora, como cinco años antes, la postal de Lord Rochester y su mono, junto a la radiografía enmarcada del interior de una maleta con, entre ropa y utensilios de baño, un revólver de aspecto cinematográfico, Serie Negra o Serie B, en un color verde enfermizo, mucho más enfermizo que la última vez que lo vi. Sólo yo veía mi foto junto a X y aquel joven experto en obras de arte desconocidas, Casadei o Graziadei o Galitzini, conocedor de pinturas secretas, escondidas en palacios, descubiertas en un garaje después de una guerra, el perro repugnante de una princesa de Borbón pintado por Tiepolo, o la nieta de Tiziano pintada por un Ti- ziano tembloroso, o la naturaleza muerta de un ignoto bodegonista holandés que pasó por Palermo. Fue mi amigo aquel Galitzini, de ojos que parecían buscar siempre en un plato suculento, especialista de la intimidad impersonal. Sólo yo veía los portarretratos con las superheroínas de la factoría Marvel, vigilantes de los libros, miles de libros, del suelo al techo, una acumulación descomunal de palabras momificadas que circularía vertiginosamente por el sistema neuronal de la professoressa X. Sólo yo veía la maqueta del avión de Lufthansa y el ennegrecido tapón de botella con forma de chimenea de central nuclear u hongo de explosión atómica, un tapón de botella que golpeó su frente en un lejano cotillón de fin de año en Sils María, y, detrás de la escalera de mano que sirve para alcanzar los anaqueles más altos, la reproducción reducidísima, en una caja de cristal y madera, del dormitorio donde Holofernes perdió la cabeza, incluyendo cortinones y tapices miniatura bordados a mano en oro, sábanas blancas manchadas de sangre, la mesa, la vajilla y los candelabros, además del cuerpo decapitado de Holofernes, y Judit vestida de princesa y acompañada por una sierva vestida de sierva, la espada en la mano derecha de Judit y en la izquierda la cabeza cortada de Holofernes, general de Nabucodonosor, rey de toda la tierra. El paso del tiempo, cinco años, ha disipado el pegamento y ahora la cabeza está en el suelo. El pelo de la cabeza caída es pelo real, no masculino probablemente. Una monja se lo cortaría a sí misma, y se pincharía en un dedo con un alfiler para empapar de sangre las sábanas y las alfombras. Esta pieza es obra de monjas en un convento de Nápoles: el aburrimiento infinito produce estos efectos virtuosos. Donne Demone (Arnaldo Mondadori Editore S.p.A., Milano, 1996) es el mayor éxito de la professoressa X, un estudio sobre la representación en la iconografía occidental de Judit la decapitadora, y Dalila, que cortó la cabellera de Sansón, y Yael, que taladró con un clavo la sien del capitán Sisara, y Porcia, que se atacó a sí misma con un punzón, y Cleopatra, la de la culebra venenosa de cuello extensible, y las superheroínas Mary Marvel, Black Widow, Man-Killer, Invisible Girl, Phoenix, Ultragirl, Valkyrie, Tundra, Cat, Gamora, Mantis, Mujeres Demonio. Sólo yo veía ahora las fotos de la professoressa X en estrados de prestigio internacional y en compañía de los auténticos superhéroes mundiales, sabios y estadistas y magnates. Y ahora mismo la veía, real, rodeada por su maquinaria de poder, tras la mesa de despacho y sus millones de papeles, en su sillón de cuero verde, desde mi silla, al otro lado de la mesa, siguiendo los movimientos de la mano envuelta en una soñadora columna de humo.
Mire, me siento mal, enferma, dijo. Y sufría una transformación de la voz, una infección de garganta, o de los bronquios, un enronquecimiento, una guturalización dolorosa de cada palabra. Pienso en la chica, en la boca de la chica, más exactamente, dijo, y, más exactamente, pienso en il cazzo di Franco en la boca, no dejo de verlo, y esta imagen me recuerda inevitablemente el color del semen de Franco, un color que me recuerda al pintor Morandi, fíjese usted. Así que necesito hablar por teléfono con Franco, que me cuente, pero Franco habla poco, cada vez habla menos, no es que no me quiera contar, no quiere que le oiga la voz, le ha cambiado la voz, la chica le ha cambiado la voz. No habla para que yo no oiga a la chica hablando a través de él.
Porque Franco usa ahora palabras nuevas, palabras que jamás le había oído y jamás hubiera pronunciado hace dos semanas, y, lo peor, las pronuncia con una entonación que no le conocía, y repite nuevas frases hechas, de moda, repulsivas, de una vulgaridad dolorosa, vergonzosa. Todo esto está podrido de vergüenza, por mí y por él, y la vergüenza es el sentimiento más solitario, incorregible e irresistible, ya sabe usted, incomunicable, y, aunque fuera comunicable, incomprensible. Usted no puede entender todo esto: la gente se avergüenza de su padre o de su madre, o de su profesión, o de sus dientes, o de sus manos, y las esconde bajo la mesa, pero esta historia se ha convertido ahora en mi padre y mi madre, mi profesión, mis dientes y mis manos, dijo moviendo mucho la mano que sostenía el cigarro, y llevándose el gin-tonic a los labios dolorosamente pintados y envejecidos. Franco no habla, pero dice que por mucho que hable y me cuente yo querré saber más. No tiene que hablarme: con oírlo mudo al otro lado del teléfono me basta. Llevo toda mi vida estudiando la producción de sentido y, como sabemos, el silencio dice mucho, es un potente productor de sentido, sentenció la professoressa, que ni extremadamente vencida era abandonada por sus clichés más poderosos.
Detecté, discípulo aplicado, la actitud profesoral subcutánea de la professoressa, que no perdía la modulación de voz de la cátedra de Bolonia. El telón se levanta y no puedes parar, no puedes interrumpirte, es una droga el escenario, la cátedra rutilante. Es el placer adictivo de la manipulación del público. Pero de repente la professoressa calló y cerró los ojos, estrella de la escena de la semiótica internacional. Cerró los ojos, maquillados para que no parecieran maquillados, los cubrió con las manos de uñas cuidadas pero traicioneramente reptilizadas. Le dolía la transfiguración traicionera, el inmenso robo ruin de los días y de los años.
Así que entiendo perfectamente lo que me dice Franco, y no necesito que me hable, ni siquiera necesita llamarme por teléfono, también lo entiendo cuando no llama. No quiere oírse hablar, nombrando a la chiquilla, idiotizado. El teléfono es ahora nuestra cama, no nos vemos la cara, hemos apagado la luz, como si hubiéramos desarrollado nuevos órganos visuales internos, decimos cosas con la luz apagada, como si nos tapáramos la cara con las manos, con el teléfono. Cuelgo el teléfono y sé que me ha faltado decir algo y que hay algo que él debería haberme dicho. No me quedo con lo que me dice, me quedo con los titubeos. Empieza a contar algo y el asunto se transforma en mitad de la frase en otra cuestión. Hace dos días me celebraba la elegancia de una amiga común a la que precisamente, hasta hace dos días, atribuíamos un formidable mal gusto. Ha cambiado de gustos. Me cuenta una película americana, infantil y bestial, que ha visto con la cajera, Santo Dios, y se cree que está hablando con la cajera. Me duele y me repugna y me gusta. Lo llamo al despacho, pero no aparece por el despacho, dice la secretaria. La cajera tiene horario de tarde en el Caffè, la mañana la pasan en mi cama de Roma, ya no van a hoteles, horribles hoteles donde las habitaciones no se alquilan para una noche sino para una hora rápida a media mañana o a media tarde. Ahora me ha quitado la cama, el apartamento, Roma entera, Franco me pide que no aparezca por Roma, por mi bien, nuestros amigos no lo ven desde hace semanas, nunca, así que deduzco que siempre está follando con la chica, su Lolita, su Lo, su Light y su Life, su Soul y su Sin, su Sue Lyon.
Habla X y yo veo a Lolita que se pinta las uñas de los pies y baila el hula-hop y dice algo sobre un fideo flácido, y veo a la ragazza romana, cinematográfica, Sue Lyon y Dominique Swain, con gafas y pobremente y tiernamente y mortalmente embarazada, la maternidad como fracaso y acabamiento y ruina prometedora, blanco y negro, colores. Y veo al marido de X, entre Jeremy Irons y James Mason, siempre en el papel de Humbert Humbert, criminal pedófilo, pediátrico. Se superponen en el laboratorio fotográfico-electrónico mental las imágenes de los actores Irons & Mason, angustiosos, profesorales, intensos, forzados a hacer cosas que verdaderamente ansían hacer, y aparece en la pantalla el aspirante a ministro de Finanzas, uno de los mejores cerebros de su generación, poscomunista millonario casado con una eminencia semiótica internacional. Lo conozco, lo conocí en Bolonia en 1999. Entonces era cinco años más joven que mi professoressa como ahora lo es diez años. Me habló de mi ciudad, Gran Granada, dijo, y recordó unas pinturas de Memling en la Capilla de los Reyes Católicos. Yo vi el aburrimiento extremo que el marido provocaba en la professoressa X. Vi la mueca instantánea de aburrimiento desesperado en la cara de la professoressa, que ahora sentía un deseo inagotable de oír a su marido en el teléfono-cama y sentía el fervor, la sangre celosa y la emoción de la polla en la boca, una impaciencia sexual, elemental. El amor matrimonial era fraternal, pero ahora que no nos vemos nunca es puramente físico. Este es el estado de la cuestión, dijo la professoressa X.
¿Qué quería de mí? Usted vive en Roma, dijo X, que parecía haber hallado cierto consuelo después de repasar mentalmente, pornográficamente repetidas, su álbum de imágenes conyugales. Usted está en Roma, y yo no voy a Roma desde hace meses, desde mayo o junio, o desde abril. Tengo prohibido pisar Roma, y, dentro de tres días, o cuatro, tendría que ir a Roma para la fiesta de esa película, Gialla Neve. No tengo casa en Roma, he perdido mi casa, ya se lo he dicho. No es que Franco me haya desterrado de Roma. Ha sido la chica, indudablemente, aunque no haya dicho nada, aunque ni siquiera piense en mí y ni siquiera sepa que existo, a esa edad la inconsciencia es consistente, oceánica. Pero también se habla callando, usted lo sabe, y la chica quiere que Franco sólo la tenga a ella, y no me quiere en Roma, ni en las fiestas, así que tengo derecho a conocer a la autoridad que me prohíbe pisar Roma y pisar mi casa y bailar en las fiestas y dormir en mi cama, digo yo. ¿No le parece? Y si usted va al Caffè Boiardo, en via Boiardo, y mira a la chica, y me llama, y me cuenta cómo es, insignificante, jovenzuela, con un mal gusto de una seguridad aterradora y una vulgaridad única, espléndida, tan extraordinaria que es normal que un racionalista de más de cuarenta años se vuelva loco hasta el punto de ponerse entre sus dientes sin pavor a ser mordido, masticado y comido. Usted me dice cómo es realmente la chiquilla, y la imaginación se para y es sustituida por el orden del conocimiento, la visión clara y distinta de las cosas reales. El conocimiento exacto y permanente y estable es lo que quiero, no lo que cada día me da por pensar según me suena la voz de Franco. Usted me cuenta y el dolor se acaba o se vuelve permanente y estable como el conocimiento.
Se levantó, se inclinó sobre mí, Sénior Service y humo entre el índice y el corazón de la mano derecha, muy elegante, y el hilo de humo me recordó un cuadro que X había estudiado y reproducido en sus investigaciones sobre monos y arte: una muchacha renacentista con un simio sujeto y sometido por una cadena de oro, aunque ahora el simio sometía por teléfono inalámbrico a mi professoressa, que en la mano izquierda sostenía un gin-tonic. Fue a beber otro trago, pero el vaso estaba vacío, y fingió beber, elegantemente, un soplo de vacío. Se inclinó sobre mí, altísima, gigante hundida en el pozo infernal de sus papeles, la torre inclinada de Bolonia, la Torre Garisenda cantada por Dante en el Infierno. Cuando una nube pasa en sentido contrario, la torre parece venirse encima del que mira desde abajo. Una nube atravesó el estudio de la professoressa X. Y ya no era de día ni de noche.
IV. STALINGRADO
Crucé via Stalingrado y el puente de Stalingrado, sobre la ferrovía y los hangares y el depósito negro de la estación de trenes, seguí la escalera, hasta la avenida que se abre bajo via Stalingrado, en Bolonia, otra vez ante la casa de ventanas azules donde vive el escritor Carlo Trenti. En la novena planta, la última, todas las persianas están echadas. Está cerrada la cancela del edificio. Si quiere usted verme, avíseme y venga, me había dicho Trenti, imprevisto giallista di fama, novelista policiaco, medio millón de libros vendidos en un año, y agente de seguros en la Mutua Reale, calculador de riesgos, especialista en prevención de incendios, exactamente. Mil personas esperaron la aparición a medianoche de la tercera parte de Gialla Neve en una librería boloñesa donde Trenti leería las primeras páginas, y el gentío afluyó bajo la nieve azul y nocturna de Bolonia. Tal fenómeno de masas era inexplicable para el experto en prevención de incendios. Pero el poder inventivo del periodismo había considerado a Trenti un Kafka de la novela negra porque, como Kafka, trabajaba en Assicurazioni Generali, aunque su agencia de seguros fuera innegablemente otra. Tenía contactos rusos en el área de la inteligencia político-militar, quizá por el nombre de la calle donde estaba su casa o porque, cuando lo llamó el periodista, Trenti viajaba como turista por Moscú, y sus intrigas novelísticas se desarrollan en la invasión de Rusia en 1941. Su peritaje en algún caso de derecho civil lo hacía experto en investigaciones criminales, o lo implicaba en la reconstrucción del Irak en guerra. Pero yo, como traductor, he investigado para entender a mi escritor: qué piensa sobre religión, qué impresión le produce el espectáculo de la naturaleza, cómo se lleva con los hombres, cómo se lleva con las mujeres, cómo con los animales y el dinero. Rico o pobre, ¿cuál es su modo habitual de vida? Trenti sólo era empleado en una agencia de seguros. Avíseme y venga a verme, dijo. Me lo había dicho hacía tres meses, y yo avisé y fui, como ahora iba sin avisar.
Usted ahora subirá por la escalera, hasta el puente, y es mediodía, me dijo hacía tres meses, la primera vez que lo vi, en mayo. Visité Bolonia inmediatamente después de mi llegada a Roma. El sol le da en plena cara mientras usted sube la escalera, que es larga, dijo Trenti. Usted no ve al que baja. Usted está desprotegido. Va subiendo escalones y está más cansado que el que baja. La escalera es estrecha, y a la una de la tarde el sol da en la cara del que sube, indefenso ante alguien que bajara. El que bajara sería invisible y más fuerte, menos cansado que el que está subiendo, que no ve la cara del que baja, invisible porque a usted lo deslumbra el sol. ¿Me entiende? Me ha pasado muchas veces subiendo esa escalera, hacia via Stalingrado. Así se me ocurrió mi sexto asesinato, mi mejor crimen, imaginario, naturalmente, novelístico, un crimen en Stalingrado, precisamente, cientos de miles de novelas vendidas. Cuando uno sube la escalera, es ciego y menos fuerte que el individuo que se le acerca bajando. No ve al asesino que se le viene encima. No ve el martillo que se levanta para abrirle la cabeza. Ve el resplandor del sol en el martillo, en el aire, volando hacia el cráneo, golpe necesariamente aniquilador. Esto era lo que pensaba yo ahora, bajando la escalera del puente de Stalingrado, con el sol de agosto a mi izquierda, en busca del escritor Trenti, que me habló hacía tres meses del crimen esencial de la trilogía Gialla Neve. ¿Cómo traduciré Gialla Neve, literalmente Amarilla Nieve, teniendo en cuenta que el giallo, el amarillo, es el color italiano de las novelas de Misterio y Serie Negra?, preguntó Trenti. La tinta amarilla de las portadas de la primera colección policiaca famosa en Italia, casi una casualidad, venía a inmiscuirse en mi trabajo más de setenta años después como una maldición. ¿Amarilla Nieve es Negra Nieve, negra de Serie Negra o de Novela Negra?, aventuro, como esos traductores de la Biblia, beatíficos evangelistas americanos, que quieren que la voz de Dios resuene inteligible en todo idioma y mundo conocidos, y transubstancian la nieve blanca bíblica en tropical carne blanca de coco y la Sangre del Cordero en Sangre de Kakapo para nativos primitivos a quienes se supone creados sin la facultad de imaginar fenómenos nunca vistos y regiones remotas donde existe lo nunca visto, ya sea Yahvé, nieve, corderos, cocos y kakapos, centauros, luciérnagas, fanecos que mueren de miedo si alguien los acaricia, o esos mamíferos de color imperceptible para el ojo humano, tan invisibles como el asesino de la escalera de Trenti. Así que no ve usted a su asesino, repitió Trenti. Ve el fulgor del martillo, como el nimbo que envuelve la cabeza de los santos. Ni siquiera la víctima conoce la identidad de su asesino.
No había avisado a Trenti, en contra de sus instrucciones de hacía tres meses. Me lo imaginaba de veraneo, cerradas las compañías aseguradoras, vacías las oficinas de via Ugo Bossi y via Guglielmo Marconi, aire parado y climatizadores desconectados y Trenti en Anacapri o las Canarias. Pero me dejé ir via Zamboni abajo y atravesé las plazas de Rossini y Verdi (la vida era un teatro musical de triunfales líos amorosos), y luego tomé via del Guasto, calle de la Avería, el Desperfecto y la Corrupción, literalmente, como si leyera en mis pasos sucesivas estaciones de mi futuro o mi pasado o mi presente, hacia el norte y los barrios bombardeados en la Guerra Mundial, al este de la Stazione, hasta via Stalingrado, Rusia al norte de Bolonia, más allá de Porta Mascarella, a la casa del escritor de novelas negroamarillas. Algunas personas son espléndidas contando historias de su vida, a mí no se me ocurre nunca nada, me había dicho en mayo el gran Trenti. La idea misma de que estemos aquí hablando es absurda, usted podría haberme consultado sus dudas por teléfono o por correo electrónico, naturalmente, dijo Trenti, y no me pregunte por significados ocultos, intenciones, nada de eso. Le daría respuestas incomprensibles porque seguramente no entenderé la pregunta, dijo Carlo Trenti, que no se llamaba Carlo Trenti, sino Federico Galetti.
La ciudad parece en estado de sitio, Bolonia vacía a 29 grados, autobuses rojos vacíos y comercios vacíos y sospechosos coches de apariencia vacía en el brumoso y amarillento químico agosto. He visto extraordinarias prevenciones en el aeropuerto de Roma, Fiumicino, y un pasajero del vuelo a Tel Aviv en zapatos de gimnasia antiestáticos y con luces intermitentes en los tacones ha disparado las alarmas del detector de metales y seiscientos pasajeros han sido evacuados de la terminal C, posible kamikaze islámico explosivo. Detenido, sale quince minutos después del retén policial con los zapatos de gimnasia apagados y desprovistos de sus pilas de 1'5 voltios, causa del disparo de las alarmas. El ultimátum mahometano vence en Ferragosto, Feria de Agosto, 15 de agosto. El 15 de agosto podría ser un día histórico, como el 15 de agosto de 1769, por ejemplo, día del nacimiento de Napoleón. Esto es gran Historia, Historia sin mí, como todo lo que sucedió antes de que yo existiera, todo lo que fue hecho sin mi presencia. Y ahora atravesaba Bolonia el 10 de agosto de 2004 y, aunque yo estaba presente, todo seguía haciéndose sin mí, como en 1769, y las calles y tiendas vacías en la Bolonia amarillenta de las cuatro de la tarde, momento de tranquilidad o normalidad o huida absoluta, sueño o pánico, quizá fueran, sin que yo lo supiera, uno de los escenarios preparados para la primera guerra mundial islámica. Escribiremos vuestra historia. Está escrito en el ultimátum.
He visto carteles de Carlo Trenti y Gialla Neve en los escaparates de las librerías vacías, Gialla Neve, Il Film. He pensado profesional y banalmente que este amarillo de Bolonia de agosto terrorista quizá se corresponda con lo que en la tabla de colores del diccionario Zingarelli es llamado Giallo di Napoli, como el Blu d'Oriente sería el azul de las persianas de Trenti, echadas. No he llamado a Trenti y Trenti no estará. Vengo a ver su casa como esos amantes abandonados que se acercan una y otra vez a mirar las persianas de quien los despreció, uno que ya ni siquiera vive detrás de esas persianas. Pero a Trenti lo he abandonado y olvidado yo, absorbido por Francesca en los últimos tiempos, cuando las páginas que debía traducir ayer se convertían en páginas que traduciré mañana. Si hoy iba a traducir diez páginas, mañana traduciré veinte, que quizá sean treinta un día después, siempre más anchos los días conforme se alejan hacia el futuro.
Ante la cancela, del mismo color que las persianas, pulso el timbre marcado con el apellido Galetti y el apellido se ilumina. Nadie responde. Pulso otra vez el timbre y oigo un ruido de persiana, efecto de mi imaginación y mi aprensión, porque miro hacia arriba y nadie parece vigilarme. No se puede abrir hoy la puerta a cualquiera. Preparaos para un Baño de Sangre, avisan las Brigadas Islámicas y los periódicos. Yo mismo he sido vigilado y protegido en el aeropuerto, entre otros muchos inocentes en peligro, como yo, inocentes y sospechosos, capaces de los mayores daños bajo las apariencias más inocuas, y he visto confiscar limas y tijeras de manicura y sacacorchos mientras perros antiterrorismo entrenados en Langley, Virginia, en el cuartel general de la CIA, olían suelas de zapato en busca de posible explosivo plástico. Entonces se abre la cancela del edificio de nueve plantas bajo el puente de Stalingrado, la casa del nuevo superventas millonario. Hay un silencio de gran villa, hojas secas y ramas secas frotándose entre sí y el motor de un coche lejano por una carretera lejana, sobre el puente de via Stalingrado, hacia el viale Berti-Pichat.
Crucé la verja y la puerta electrónica volvió a cerrarse, ya me veía escalando los barrotes para salir, sin nadie que me abriera a la salida, como nadie me abriría el apartamento de Trenti, o Galetti, Federico Galetti, porque Trenti es un nombre de guerra literario y Federico Galetti andaría por las playas del Adriático, en Ravenna, Rimini, Cattolica o Pesaro, o en Riccione, adonde Mussolini mandaba a su mujer y sus hijos todos los veraneos. Los domingos cogía el coche, iba a verlos y les llevaba pasteles. Allí estaría el gran escritor con su mujer. Trenti es un hombre familiar, humilde, de una humildad insultante, indiferente, altanera, y un metro noventa centímetros de estatura. Son distinguidas sus facciones, anglosajonas, rubiescas. Es una especie de Lord Jim, aquel que también tenía otro nombre, aunque su más ferviente deseo fuera que ese nombre nadie lo pronunciara jamás. No se parece Trenti al marino Jim, sino al actor que lo interpretó en el cine, Peter O'Toole de Italia, longilíneo, de aspecto vulnerable cuando se ensimisma, o así lo recuerdo en el ascensor que me lleva a su apartamento. Sólo lo he visto una vez en mi vida, en mayo de 2004, antes de la directa amenaza islámica de las Brigadas Abu Hafs al Masri. Entonces, la primera vez, Trenti fue un hombre acogedor, pero con prisa, impaciente. Miraba y miraba el reloj, aunque, muy educado, miraba mi reloj, no el suyo, el reloj de mi padre, para ser más preciso, regalo de mi padre, regalo de compromiso de mi madre a mi padre en 1968, fecha grabada en el dorso del reloj, fecha fija mientras el reloj se mueve automáticamente. Federico mira mi reloj para ver cuánto tiempo lleva el traductor haciendo preguntas absurdas. ¿Por qué Rusia es el escenario de su novela de crímenes? Podría decir que por emulación, Rusia y la guerra están en muchas novelas, los escritores son muy imitativos, evidentemente, plagiarios. Fíjese usted en dos escritores tan distintos como Maiakovski y Pavese, los dos se matan por una actriz que no los quiere en su cama, y Pavese copia en su mensaje final de suicida las últimas palabras de Maiakovski. Hasta esto se imita. La tradición es importante. Pero Rusia es mi escenario por Rusia, por la nieve, por la guerra, la nieve es una cosa simple, un misterio simple. Y en la guerra no hay ley. ¿Me entiende usted? Hay miedo, terror, la ley es abolida o no vale. Hay muertos en la guerra. Un giallo, un noir, vive de los muertos. ¿Dice usted que en una novela policiaca, de crímenes, la muerte es lo inesperado en un mundo que precisamente se vuelve interesante porque lo inesperado ocurre, el asesinato, lo excepcional, mientras que en una guerra la muerte es lo normal, lo más previsible? Bueno, ya hablaremos de ese asunto, la guerra. ¿Por qué los muertos? ¿Por qué Rusia? Esa es la clase de pregunta que no sé contestar, que no se contesta, la respuesta me parece evidente. Me han hecho preguntas que me han avergonzado de mi ignorancia. Haga usted su trabajo, traduzca la novela y hablaremos otra vez, dijo Trenti.
Tres meses después, traducidas 903 páginas, sin saber aún cómo traducir el título de la trilogía, Gialla Neve, tan fácil de traducir, Amarilla Nieve, sin saber exactamente si quería volver a ver a Trenti y deseando que nadie me recibiera en su apartamento, subí nueve plantas en un ascensor del que vi salir a una mujer de treinta años, alta, resplandeciente y vestida de lila, floral, hubiera dicho Carlo Trenti. Llamé a la puerta de Trenti. El escritor es un hombre preocupado por el reloj y por las puertas. Mira continuamente a la puerta, cerciorándose de que está bien cerrada o esperando que alguien se presente, como si estuviéramos reunidos en secreto, escondidos. Recuerdo la camisa muy blanca de Trenti, sin corbata, el tamaño de Trenti, los largos brazos y las largas manos y la manera de levantar las cejas, el pelo fino, claro, rizado, del agente de seguros, tres novelas, medio millón de libros vendidos en un año en Italia, traducido simultáneamente a catorce lenguas, gran lanzamiento mundial en la primavera de 2005, una película. Después de escribir la primera novela pensé que podía escribir otra, y la escribí, uno se mueve sin saber bien lo que pasa, qué va a pasar, es lo único claro, dijo Trenti.
Llamé al timbre en el edificio silencioso y sabía que Trenti no me iba a abrir. Pero la visita al escritor traducido da siempre cierta pátina a la obra del traductor, y yo había cumplido mi deber, dos veces, en mayo y agosto, al principio y al final, acercándome a la casa boloñesa del novelista, aunque en agosto no llegara a verlo. Lamentablemente Trenti no estaba, veraneaba con la familia en Riccione, como Mussolini, le diré al editor, y el editor se emocionará, me imaginará paseando por una playa adriática con Mussolini y con Trenti. Entonces la puerta se abrió, sin pisadas, de pronto, y vi a un hombre largo, con el torso desnudo, las piernas desnudas, pantalones cortos de color carne, de explorador, descalzos los pies inmensos. Fue como si viera a Trenti por primera vez en mi vida. Lo que recordaba de Trenti fue encajando en aquella especie de explorador de África, no un cronista de las heladas guerras rusas, sino un testigo presencial de la conquista de Etiopía por Italia en la Segunda Guerra Etiópica. La campaña en tierras áridas lo ha endurecido, y, enflaquecido y quemado por el sol, tiene un aspecto sediento, desnortado, y mira de arriba abajo al intruso que irrumpe en la batalla. ¿Quién es usted?, dice, aunque no dice una palabra. No reconoce el escritor a su traductor para España y América, el hombre que lo hace hablar en español, su boca española por decirlo así, no se reconoce a sí mismo. Tras extraordinarias experiencias nos miramos al espejo y nos vemos absolutamente extraños. Es lo natural después de salir de una experiencia extraordinaria, aunque sólo sea soñada, la voladura de la aduana de Shangai, siete minutos de sueño bastan para viajar a Shangai, volar la aduana y matar al gobernador. Trenti, a quien probablemente acabo de despertar, me mira con incredulidad absoluta: qué hace este individuo en Shangai. ¿Viene a detenerme por la voladura de la aduana?
No es esto lo que me pregunta. ¿No trae usted el televisor?, dice.
Bebemos agua con gas y hay un olor especial a casa deshabitada durante el largo veraneo, aunque parece durarme el olor a piscina de la mujer que salió del ascensor. El escritor está en su casa boloñesa por casualidad. Es verdaderamente fruto del azar que nos hayamos encontrado. Federico Galetti, Trenti, estaba citado a las cuatro de la tarde con el reparador de televisores, que debe devolverle un aparato averiado, no para esta casa, sino para la casa de Ferrara, parva sed mihi, dice el escritor, no un apartamento, una verdadera casa, poca casa, pero mía, nuestra. Somos de Ferrara, mi mujer y yo, a pocos kilómetros de Bolonia, en tren. Hemos pasado toda la vida lejos de casa, lo que no sé si es una ventaja o un inconveniente. Esto me han dado las novelas, una casa en Ferrara, es decir, la separación de mi mujer, que ahora vive allí. Se ha ido, y esta separación es un signo de felicidad y prosperidad, evidentemente. Perdóneme que no lo haya reconocido, estaba buscando en su cara la cara del reparador de televisores y no la encontraba, y me he desorientado, dice Trenti, como cuando uno vuelve a una calle y una casa que conocía y no encuentra la casa. Pero usted no ha cambiado mucho desde que lo conocí, y ya ha pasado tiempo, tres meses, el tiempo de encontrar y comprar una casa en Ferrara, donde no vivía desde hace treinta y cinco años. Mi mujer y yo vivimos en casas distintas por primera vez desde hace treinta y tres años, es decir, por primera vez desde que vivimos juntos, cosa que ya no hacemos, ahora que estamos más unidos que nunca y somos más felices que nunca, si esto se puede decir alguna vez.
Allí estábamos, en la casa oscurecida para el veraneo y habitada de improviso. Me pasó a una habitación en tinieblas y oí el ruido de subir la persiana y abrir la ventana, ya sin mucho sol. Era una habitación de pocos muebles, de una especial incomodidad, como si las paredes azuladas, las dos sillas, la mesa y la lámpara hubieran sido sorprendidas a oscuras y bañadas repentina y desagradablemente por la luz. Salió Trenti, volvió con una botella de agua y dos vasos con hielo que sabía a viejo, días y días en el congelador, muchos meses, o esto lo añade mi aprensión, sabor a medicina en un vaso de agua, tiempo muerto en una porción de hielo. La aprensión es un extraordinario modificador de la realidad o de la percepción. Vi entonces la percha, junto a la puerta, y la prenda invernal, una especie de abrigo o chaqueta larga con la etiqueta de un sastre, Bussi, en letras plateadas. Vi en la mesa unos periódicos muy leídos ya, o eso decía la blandura de las páginas, como si se les hubiera extraído el vigor de la novedad y la sensación de la sorpresa. No esperaba verlo a usted, dijo Trenti, que pensaba buscarme al día siguiente, qué casualidad, porque estaría en Roma para asuntos de producción de la película Gialla Neve. Hacía tiempo que no recibía noticias mías, verme ha sido una sorpresa extraordinaria. ¿No pienso ir a la fiesta secreta para anunciar la futura presentación de Gialla Neve, Il Film, en la noche de Ferragosto? Tengo sus teléfonos, ¿no es así? Tengo cuatro direcciones de correo electrónico, tres números de teléfono fijo y dos números de teléfono móvil, el escritor se había puesto a la entera disposición del traductor, pero precisamente no esperaba ver al traductor este día de agosto, día amarillo como la nieve criminal de Trenti, sino en la noche del 14 al 15, en la fiesta del film y del fin del mundo, si las Brigadas Abu Hafs al Masri cumplen sus profecías. Yo tampoco esperaba ver al escritor, pensé, y aquí estamos en esta habitación en la que se ha hecho de noche en pleno día, como bajo un eclipse. Tembló la tierra y se hendieron las rocas y se abrieron los sepulcros, dice San Mateo. Esperábamos que sonara el timbre y apareciera el Reparador de Televisores con el televisor que acabaría en la nueva casa de Ferrara.
Sentados, sin hablar mucho, nos mirábamos, nos acompañábamos mutuamente como se acompañan los que comparten sala de espera en un médico o un abogado, pero mi acompañante estaba desnudo, hombre grande de largas piernas, largos brazos y huesos finos. No sé si tiene usted muchas o muy pocas cosas que decirme, dijo Trenti, puesto que no me ha llamado en estos tres meses. La gente deja de llamarse cuando no tiene nada que decirse o cuando tiene tanto que prefiere callar. Dígame, ¿qué ha descubierto en mis asesinatos rusos? ¿Alguna inconsistencia? El personaje que se llamaba Monreale en la página 34 se llama Fariña en la página 67. ¿Es el mismo personaje? Naldini quería a Labranca. ¿Cómo puede decir en la página 101 que Labranca le era indiferente? ¿No es demasiada casualidad que Monreale y Labranca coincidieran en el mismo edificio de Ferrara y en el mismo convoy de tropas a Rusia?
Fíjese usted. Las casualidades y las coincidencias son fundamentales en los amores, pero también en los crímenes, dijo Trenti, y cogió los periódicos, los abrió, Il Resto del Carlino boloñés, La Stampa de Turín, Il Corriere della Sera milanés-romano. Todos ofrecían fotos de la chica romana que vio a un criminal y avisó a la policía. Fue abatido a tiros el criminal, poseedor de un historial temible, un aventurero, atracador de gasolineras en Italia y viajero por Oriente, dijo el escritor vestido de explorador, descalzo, como en el desierto, como si la habitación en sombra fuera una tienda de campaña. Es una casualidad, subrayó Trenti. La chica pasea cerca del Coliseo, esa calavera clavada en Roma, no sé quién lo dijo, calavera de piedra, gigantesca, ruina consolidada, horrorosa, usted la ha visto. La chica, ¿cómo se llama? Francesca Olmi (busca Trenti en el periódico desplegado el nombre de Francesca, personaje heroico en la ciudad en estado de alerta, valiente, nuevo fenómeno televisivo), eso es, Francesca. Pasa por via Petroselli exactamente en el mismo momento en que aparece el bandido más buscado de Italia. No sólo coinciden, sino que lo mira, y da la casualidad de que ha visto los anuncios en televisión y en los periódicos, la llamada general a la caza y captura del criminal Varotti. ¿Usted había visto esos anuncios? Yo no, dice Trenti. Estoy perdido en Ferrara, no hago nada, ojeo los periódicos, veo en el televisor películas alquiladas, he visto una media de tres películas diarias, dice Trenti, y yo estoy con el corazón suspendido, oyendo hablar de mí al novelista, no de mí, sino de Francesca. Se ha producido un corte, un apagón, una interferencia, la irrupción de las películas que ve en Ferrara el novelista-agente de seguros, e inmediatamente vuelve la imagen principal, Francesca, remarcadas las facciones en la foto periodística, afiladas, dura, pelo cortado, nueva Boca de la Verdad en Roma. Lo mismo que identifica criminales a primera vista, identificará ahora lo que va mal en la vida de los espectadores que llamen o manden mensajes al estudio de televisión.
Esta chica, Olmi, podría no ser lo que aparenta, dice Trenti. Estamos imaginando, naturalmente. Es lo que hace un giallista, inventar crímenes. Estudia posibilidades indeseables. Esto no es muy diferente de mi trabajo habitual, dice Trenti-Galetti, mi trabajo de toda la vida, imaginar riesgos como ingeniero de prevención de incendios. Nunca le he hablado a usted de eso, ¿verdad? Ya hablaremos en otro momento. Volvamos a la chica, a Olmi, Francesca. Me adivinaba el pensamiento Trenti. Los escritores son así, te miran y te inventan un pensamiento y una vida, y Trenti se adentraba por el laberinto rectilíneo de mi pensamiento y llegaba directamente a Francesca, sin ningún tipo de vacilación, perito en inspección de sistemas de prevención de incendios. Esta mujer está paseando por Roma como una turista, del Coliseo al Circo Massimo, cuando de via della Misericordia sale el asesino. Lo ve la chica, y da la casualidad de que inmediatamente se encuentra con dos guardias. No vacila. He visto al asesino, avisa. Muy bien. Al día siguiente la invita la televisión a un consultorio que será anunciado el sábado, este sábado, exactamente una semana después de la feliz caída del criminal. ¿Casualidades? Vamos a ver, supongamos que no son casualidades. Supongamos que la chica conocía previamente al criminal. Viene de encontrarse con él en algún hotel. Conoce a otros que también lo conocen. No es que la chica y el criminal volvieran de una cita, se pelearan, se separaran peleados y espontáneamente ella lo denunciara a la policía en un arrebato de odio amoroso. Una cosa así tiene poca consistencia. Si sólo hubieran detenido al criminal, el criminal sabría que lo había denunciado su amante. Lo descubriría en la comisaría, o en la cárcel, antes o después, y se vengaría. ¿Sabía la chica, antes de denunciarlo o entregarlo, que a Varotti lo iban a matar?
Yo la conozco, iba a decirle a Trenti, il giallista. Francesca es mi amante, no la amante del muerto por la policía, trabajadora ejemplar, Francesca, madre de un hijo, separada, o no exactamente separada, una mujer excepcional en todos los sentidos, jamás una traidora, aunque habla poco, me siento traicionado precisamente por este motivo, porque Francesca no habla. Estoy en Bolonia por este motivo. He salido de Roma para no buscar a Francesca por Roma, donde tenía la impresión vertiginosa de estar dejando de ser un extranjero, anexionado al lugar por mi fijación a Francesca, hundiéndome progresiva y adhesivamente en un asunto banal, amoroso, familiar, sórdido, una futura familia con Francesca, la cama, y luego más cama, y luego menos cama, el aburrimiento, las lágrimas, cajones de ropa de verano guardados durante todo el invierno, y durante todo el caluroso verano ropa de invierno guardada en cajones sombríamente calurosos, ropa promiscua en la oscuridad del cajón y un nuevo espesor en la conciencia, la densidad íntima de un hogar organizado amorosamente. Entonces se estremece algún mueble, mi silla, en el apartamento de via Stalingrado, por el aire que inesperadamente se ha movido o por un tren que ahora mismo cruza el gran nudo ferroviario del norte de Italia.
Volvamos atrás, dice Trenti. Ahora estamos en el hotel, un hotelucho cerca de Stazione Termini, por ejemplo, nada extraordinario ni espectacular. ¿Cómo se registra en el hotel el criminal más buscado de Italia? Se lo voy a decir, dice Trenti. Se registra la chica, casada, esposa de un antiguo boxeador olímpico, aquí está escrito, esto es realidad aunque parezca fabuloso, una novela, enfatiza Trenti. Lo dicen Il Corriere y La Stampa, y nos viene bien para nuestra historia que haya boxeadores y gangsters como en una película de Kubrick, Killer's Kiss. ¿La ha visto? Yo la vi anoche. Se la recomiendo. Son datos de la prensa, y le recuerdo a usted el misterio de Marie Rogêt, de Edgar Allan Poe, es decir, el asesinato verídico de Mary Cecilia Rogers en Nueva York, julio de 1841, caso abierto hasta que intervino Poe y lo resolvió leyendo recortes de periódico, como ahora nosotros. Podemos reflexionar sobre los hechos sirviéndonos sólo de las informaciones de los periódicos sobre el caso. Podemos formular hipótesis verosímiles como haría el detective de Poe. Supongamos que somos Auguste Dupin y esclarecemos el enigma.
Aquí tenemos los periódicos. La chica está con su amante en el hotel, la pistola está en la mesa de noche, bajo el sobre con el certificado médico de las fiebres palúdicas del monstruo, a mano. La chica sabe que su amigo usará la pistola y se pegará un tiro antes de que lo cojan, lo ha jurado. La chica confía plenamente en el criminal, sabe que es un hombre de palabra, serio, se ve en las fotos, y da por seguro que lo matan o se matará. Lo matan. Todo esto es improbable. Quien conozca a la chica dirá que es imposible. Seguramente es una madre ejemplar, una estupenda trabajadora, jefa de limpieza, exactamente, lo dice aquí, y lo dicen periódicos responsables. No es una turista, es una trabajadora romana, vive a dos o tres kilómetros del lugar de los hechos, no se le ocurriría jamás practicar turismo romano en sábado, sin su hijo. Le sugiero esta hipótesis: la chica se había encontrado con su amante, o su amigo, o su aliado en algún asunto, ponga usted la posibilidad que le parezca más lógica. Otra hipótesis: la chica, Olmi, Francesca, participa del círculo de su amigo Varotti, le pagan por traicionarlo, le prometen un programa de televisión, un trabajo para su marido. Está liada, o a punto de liarse, con alguien de la televisión, que también conoce al pistolero.
Trenti se había olvidado del tiempo, ya no buscaba la hora en mi reloj, sino el efecto de sus palabras en el auditorio reunido alrededor del giallista de éxito. No lleva reloj Trenti, ni camisa, ni zapatos, sus pies aristocráticos están desnudos, como si viviéramos en el trópico, en una novela, en la evasión del tiempo, del tiempo y el espacio nuestros, aunque peor que nuestro mundo presente sea el mundo fantástico de otro tiempo, Rusia en 1941 y 1942, fango y frío, la memoria de las proezas de tiempos pasados, o futuros, o de ahora mismo, pero no en nuestra vida. El mundo se funda sobre algunas ideas muy simples, el azar, el ansia de libertad, el valor, el amor, la amistad y la lealtad, y sus contrarios. Es como una novela. La novela de crímenes sólo es una exageración de la violencia y el miedo, una violación de la probabilidad, dice Trenti, una sobrecarga de emoción por acumulación en poco tiempo y poco espacio de una imposible cantidad de desastres. Estas cosas no se dan casi nunca, pero yo las conozco en mi trabajo como ingeniero de prevención de incendios. ¿Qué probabilidad existe de que un incendio destruya un edificio de treinta y nueve plantas, equipado con sistemas antiincendio y construido con materiales prácticamente incombustibles? No hay prácticamente posibilidad de incendio, parece una operación muy favorable para la compañía aseguradora, aunque, en caso de producirse la catástrofe imposible, resultaría ruinoso cubrir los daños de la torre, el impago de alquileres, los gastos de bomberos y hospitales, el derribo, todo tipo de daños causados a inquilinos y vecinos, además de la pérdida de reputación de la compañía de seguros y la responsabilidad como instaladores o inspectores del sistema antiincendios.
Yo no seguía a Trenti-Galetti por la torre en llamas, derrumbándose. Seguía los pasos de Francesca en Roma, por las oficinas bancarias donde limpia, el camino a su casa y a la escuela del niño, a casa de sus padres y a casa de Fulvio, toda la vida de Francesca, la lámina de Memling con todos los movimientos de la pasión de Cristo en un momento en el que todos los momentos se desarrollan en un momento único. Sigo los pasos de Francesca en mi memoria, hasta mi habitación y mi mesa y la caja de fósforos que Francesca dejó vacía y yo tiré a la basura. Me acerco para leer el nombre del hotel impreso en la caja, letras verdes y una corona de laurel sobre fondo blanco envejecido, pronto no se fabricarán cajas de fósforos así, y angustiosamente busco sin encontrarlo el nombre del hotel, olvidado, despreciado, no leído, demasiado lejos ya, lanzado a la papelera hace dos días, quizá Albergo Varese, o Magenta, Macao, Volturno o Solferino, un albergo con el nombre de alguna calle en torno a Stazione Termini, la prueba de la presencia de Francesca en los imaginarios campos de batalla de Trenti. Me cazó Trenti. Escritores y psiquiatras tienen una enorme potencia de introspección, introspección en cabeza ajena, si esto existe. Examinan el contenido mental de los extraños como si intervinieran un teléfono. Todo es inapelablemente seguro, pero una noche el azar prende un fósforo o produce un cortocircuito, y la ininflamable e inconsumible torre arde, a pesar de que ni un solo centímetro cuadrado de sus treinta y nueve plantas tenía la posibilidad de inflamarse y consumirse, dijo Trenti. Y así ocurre con la vida de las personas, las más conocidas, las más queridas. Sabemos dónde dan cada uno de sus pasos, adonde se dirigen. Se mueven en una retícula controlada, sin puntos oscuros. Pero el reparador de televisores tendría que haber estado aquí a las cuatro de la tarde, y no sé dónde debería estar usted, que no me había avisado de que venía, seguramente porque, hasta el último momento, pensaba estar en otro sitio. Usted está aquí y el reparador de televisores no llega nunca.
Ahora buscó mi reloj con los ojos, me cogió la mano, miró la hora en mi reloj. Son las cinco menos cinco y el reparador sigue sin aparecer, dijo Trenti antes de volver a Francesca. Los que conocen a nuestra amiga Francesca Olmi entenderán que es imposible que conociera al criminal Varotti, dijo. Apostarían cualquier cosa a que Varotti y Olmi no se conocían. Una compañía aseguradora apuesta mucho contra el incendio de un edificio científicamente ininflamable, y el asegurado hace un negocio teóricamente desven-tajoso, pues paga la prima, los gastos, los impuestos, los beneficios de la compañía de seguros por una posibilidad de desastre científicamente imposible. Pero arden, arden los edificios menos combustibles del mundo. Por eso veo probable que se conocieran la chica y el criminal. Y, si se conocían, no se encontraron casualmente, dijo Trenti, que no veía a una romana haciendo turismo un sábado en el Circo Massimo.
V. PASO DEL BRENNERO
Había visto los trenes, los largos trenes que llevaban a Rusia en el verano de 1941, desde Mantua, 50.000 soldados en heroicos vagones para animales. O no era esto lo que había visto precisamente. Había visto las playas de Rímini y Riccione, y Mussolini que sale de Roma en su deportivo, o en el Lancia Astura que le diseñó Pininfarina, a visitar a la familia en la playa. Es julio. Mussolini pasea por la playa de Riccione entre sombrillas y familias al sol. Eso ha visto Trenti, algo que sucedió antes de que Trenti viviera, una imagen mental, me decía el giallista, las playas del Adriático en el verano de 1941. Federico Galetti, alias Carlo Trenti, giallista, vio esas playas en 1964, niño con sus padres y su hermana gemela. Aquí veraneaba la familia Mussolini, dijo Galetti padre, que había estrechado la mano de Mussolini. Mussolini le había dado un pastel de la caja que llevaba para sus hijos.
Mussolini al sol familiar de Riccione y los trenes del verano de la declaración de guerra a Rusia, Operación Barbarroja: 50 kilómetros al día penetra la Wehrmacht en territorio enemigo y toma 25.000 prisioneros diarios. Mussolini conduce su coche por la carretera Roma-Riccione: playas y trenes de soldados, dos imágenes paralelas, la macchina del Duce y el convoy militar, 50.000 soldados y 5.000 caballos y mulos, 225 trenes, el 10 de julio de 1941, Mantua- Milán-Trento-Brennero-Salzburgo-Viena-Budapest- Botosani, 2.500 kilómetros. Lo veo, como si me lo hubiera inoculado Trenti. He visto fotos del Lancia Astura mussoliniano y de los trenes clavadas sobre el escritorio de Trenti. Me ha repetido la historia las dos veces que nos hemos encontrado. Sé imitar su voz, la he imitado ante Francesca, Fulvio hijo y Fulvio padre. Participo en la alegría de la soldadesca y el turismo guerrero. Me da el sol en Riccione. Entonces hay tres muertes violentas en el tren militar, un asesinato y dos suicidios, o tres asesinatos. Es Gialla Neve I: Estate Eterna, el eterno verano de 1941, entre Mantua y Moldavia, una novela policiaca, una película. Yo la he traducido para los países de habla española. Se publicará en primavera. Me llevaré un cero setenta y cinco por ciento de derechos de autor sobre el precio de venta al público.
Hay entonces un descarrilamiento en el gran convoy ferroviario. Los vagones están viejos, madera y hierro podridos, y no soportan los kilómetros al sol de julio, y saltan los enganches y se salen de la vía dos vagones de una de las cinco tandas de los 225 trenes que van a Botosani. Estamos en el paso del Brennero, en el Tirol, en el tren atestado de bestias y hombres. No hay banderas ni bandas musicales como en la estación de Milán, al principio de las vacaciones eternas de 1941, en el viaje guerrero y turístico a Moldavia. En el Tirol se ha roto el espectáculo del tren marcial. Dos vagones se han desenganchado en el paso del Brennero. Son retirados once heridos que no recibirán condecoraciones. Se ha parado el viaje. Se acaba por fin el estrépito de los oficiales y los camilleros y los mulos y los soldados que braman, relinchan y patean en los vagones intactos. La soldadesca se encoge en su vagón para ganado. Esta noche no siente en los huesos el choque de las tablas y metales del tren en marcha. Duermen veintiocho soldados en un vagón, y han dejado el cierre abierto a la noche que se va enfriando. Se oyen cascos de mulos y rechinar de dientes, y ahora es casi de día, y suena la corneta y se abren los ojos y ven luz entre las tablas del vagón, y el soldado Calderoli percibe una cosa caliente, como orina. Calderoli recuerda alguna vez que se meó en la cama, el líquido caliente, enfriándose, frío, y siente pavor de haberse meado encima en el vagón militar, siente la inmensa soledad de los soldados. Toca la orina, espesa, pegajosa, y piensa que se ha corrido, y ya ve la mancha de semen sobre el uniforme en la formación. Se mira los dedos y el líquido espeso es oscuro y huele a óxido el vagón. Es sangre. Salta el soldado, grita. ¡Estoy herido! Y todos se levantan, perfectos compañeros, menos uno, Ettore, de Turín, un muerto con los ojos cerrados, empapada de sangre la camisa.
La cadena de vagones ganaderos está parada en el Brennero, a la salida de Italia, mientras los alemanes pasan sobre Lituania y Letonia y penetran en Estonia. En el Brennero han sido evacuados once soldados con fracturas abiertas y cabezas rotas, once, como un equipo de fútbol. Se oyen los nombres. ¿Los conocéis? Conocer a los heridos concede un leve y breve honor. ¿Quién conoce al muerto del vagón del soldado Calderoli? Corre la voz por los vagones de ganado humano, un muerto, a cuchillo. Los sargentos imponen orden y silencio. No lo toquéis. Ahora el muerto es el único soldado que queda en el interior del vagón. No es una muerte natural, o así lo demuestran la sangre y el agujero en el pecho. Llegan un capitán, un teniente médico y dos enfermeros, más el asistente del oficial, como en una visita de autoridades de segunda fila al hospital de la caridad o al inmenso velatorio en el campamento rodante. Las conversaciones y las risas crecen como en un velatorio hacia las tres de la mañana, aunque ya son las ocho, y el descarrilamiento parece de repente haber sido preparado para esta situación y este crimen. El abandono de los vagones en las vías muertas, el óxido de años y años, la herrumbre, alguna pasión, todo ha trabajado para la muerte del soldado Ettore Labranca, de Turín. El capitán se adelanta al grupo de autoridades visitantes, jefe de la inspección del cadáver, y los otros lo siguen, y algunos soldados, los más interesados por la realidad o los más delincuentes. Suben al vagón, cruje la plataforma metálica, crujen las tablas viejas, y el vagón los absorbe a todos como la barraca del monstruo ferial.
El médico mete el dedo en el agujero del pecho, no es herida de bala, evidentemente. El médico diría que Labranca ha muerto al clavarse lo que parece ser un punzón de un centímetro de diámetro y una longitud de unos veinte centímetros. Lo mataron durante el sueño, me dice Trenti, y quizá el soldado soñaba algo en ese instante. El soldado Labranca quizá soñó que lo apuñalaban y pensó: Ahora me despertaré. Y su juicio era evidentemente falso, dijo Trenti, no contándome lo que había escrito, sino lo que había borrado, Carlo Trenti, Federico Galetti, el escritor y el agente de seguros, dos hombres, el que prevé incendios en torres incombustibles y el inventor de vidas vividas en otro tiempo y otra galaxia, el verano de 1941 en el tren del CSIR, Corpo di Spedizione Italiano in Russia.
Imagínese usted: un muerto en un vagón. Un asesinato. El muerto es Ettore Labranca, de Turín, clase de 1917, soldado de la División Pasubio. El arma del crimen puede ser un punzón. ¿Se puede fijar la hora del crimen? El soldado lleva puesto un reloj de pulsera que, contra lo que sucede en las novelas policiacas, está intacto y sigue funcionando, aunque no sabemos cuánto tardará en pararse en la muñeca del muerto. El reloj no se ha roto en la violencia del crimen y sus agujas no se han paralizado para fijar el momento exacto de los hechos. El soldado fue apuñalado sin lucha. Murió en pleno sueño, con el corazón traspasado por un punzón. El oficial que parece gobernar la situación ordena que el vagón quede absolutamente vacío. Bajarán todos, salvo el médico, su asistente, el cadáver y el sargento que dormía con los soldados en el vagón. ¿Dormían con la compuerta abierta o cerrada? El sargento cree que prácticamente todos los vagones habrían pasado la noche con las compuertas a medio abrir.
El capitán y el teniente médico tienen la misión de reconocer al supuesto herido, hacerse cargo del cadáver, si existe, detener al agresor, si ha existido, y redactar un informe del suceso. El cadáver existe, hombre dormido en un charco de sangre con una mano en el bolsillo y un agujero de unos once centímetros de profundidad en el pecho. El arma homicida, según el teniente médico, debe de ser una aguja perfectamente redonda, de un centímetro de diámetro, que ha producido una herida limpia, limpísima. El arma no está en el vagón. Los veintiséis soldados del vagón, formados al sol, frente a su sargento, reciben las miradas del resto de la tropa, apilada en las puertas de los vagones del convoy, cincuenta vagones. Se acodan los hombres en la barra de hierro que va de un lado a otro de la puerta de cada vagón, como en el palco de un circo, y siguen el acontecimiento con la curiosidad que provocan el crimen y la muerte violenta. Los trabajos de limpieza de la vía han terminado, se espera la orden de partida hacia Viena y Botosani, y ninguno de los soldados del vagón del muerto ha visto a nadie entrar en el vagón durante la noche. Nadie ha visto nada, nadie ha oído nada. Nadie ha percibido el movimiento del posible agresor que se arrastra hacia su víctima dormida. No lleva muerto más de cinco horas, dice el médico, que sugiere que el muerto esperaba un ataque: la mano en el bolsillo empuña una navaja.
El capitán, Albanese, no se cree preparado todavía para redactar un informe de los hechos. Le falta un dato fundamental, la identidad del apuñalador. Le falta el punzón, machete, estilete, lo que sea, el arma del crimen. Mira desde el vagón a los veintiséis hombres formados en posición de descanso y al sargento que ha dormido con ellos. Mira al muerto que tiene la mano izquierda en el bolsillo. El médico le está sacando la mano, que empuña una navaja. ¿Esperaba ser atacado? Murió sin lucha, en el sueño. Se trata, sin duda, de un asesinato premeditado por un cerebro que, además de planear, sabe utilizar los accidentes, los imprevistos, el descarrilamiento. El capitán Albanese, entendido en caballos, es capaz de ver un caballo campeón en un potro de cuatro meses que tiene todavía las patas trabadas, e inmediatamente piensa que, si nadie entró en el vagón durante la noche, quizá existió una alianza para matar de los veintisiete que dormían con la víctima y siguen vivos. Le pide en voz alta al sargento que ordene a sus hombres que se desnuden, vuelquen las botas y vacíen sus bolsillos. El joven capitán juró a los diez años, en el nombre de Dios y de Italia, cumplir las órdenes del Duce y servir con todas sus fuerzas y, si fuera necesario, con su sangre, la causa de la revolución fascista. Juró lealtad a los amigos, la patria y la estirpe. La juventud dorada del capitán es un campamento de niños fascistas en Parioli, un desfile en la via del Imperio ante el Duce y sus generales, que aplauden. El ejército del capitán es invencible y glorioso. Los veintiséis hombres desnudos sacan del bolsillo navajas, barajas, fotos pornográficas, fotos de mujeres que de lejos no parecen especialmente guapas ni feas, papeles estrujados, lápices, tornillos, sellos de correos, dados, peonzas, cajas de lata, tabaco, intimidad pegajosa, emocionante, algo que tiene que ver con la muerte, con la nostalgia de algo que aún no se ha perdido pero que irremediablemente se perderá. No hay rastro del arma del crimen. El capitán requisa todos los objetos punzantes, incluidos los lápices, etiquetados con el nombre y número de su dueño.
Albanese pide a los hombres que se vistan y recojan sus cosas. Sube de nuevo al vagón con el sargento y el médico, omnipresente el individuo imposible de despertar. Baja la voz el capitán y le pide al sargento que se desnude, que le dé la vuelta a los bolsillos y vuelque las botas. El sargento parece incrédulo, estupefacto, a punto de darle un cabezazo al capitán en la nariz, pero obedece. El médico parece alejarse del capitán, dejarlo más solo. El capitán Albanese, fruto fresco de la Real Academia de Infantería y Caballería, espera a que el sargento vuelva a vestirse para salir del vagón, que, una vez levantado el cadáver, será sellado. El tren va a reemprender la marcha. Los veintisiete compañeros del muerto habrán de repartirse por otros vagones. El sargento acompañará al capitán Albanese. Pero, antes de romper la formación, el oficial anda entre los veintiséis. Pasa revista a las botas. Coge las piernas de los soldados y les examina los pies, como se examinan las patas de un caballo. Algunas botas están manchadas de sangre. Señala a dos hombres y ordena que salgan de la formación.
Los veintisiete hombres siguen al oficial de academia, formados en fila de a tres, y recorren el largo convoy hasta el vagón de oficiales, procesión de sospechosos. Ocupadas las ambulancias por el descarrilamiento, una camilla transporta el cadáver. Vendrán ahora los interrogatorios. Los dos aislados después del examen de las botas serán llamados los primeros, alfabéticamente. ¿Por qué me encuentro con esta cara? ¿Quién y qué la ha hecho así?, piensa el capitán, frente a su primer interrogado, y piensa en familias, comarcas y modos de hablar, cosas tan triviales como son el pasado, la región de origen, el acento, el oficio, la piel, los ojos, las manos, el estado de la ropa, los amigos del cuartel y el vagón. Un individuo se define por el círculo al que pertenece. Estas cosas le merecen al capitán más confianza que lo que los hombres dicen. Un soldado llora, y las lágrimas influyen inmediatamente en nuestra imaginación, en nuestro ánimo, y la emoción podría distraernos, perturbar nuestra capacidad de observar y razonar, piensa Albanese. Nadie reconoce haber sido amigo íntimo del muerto, Labranca. Nadie podría decir que fuera su amigo. Los dos señalados después del examen de las botas se preguntarán por qué han sido apartados, quizá lo supongan, quizá lo sepan perfectamente. El muerto llegó a última hora a la compañía, a la División, no hablaba mucho y nunca decía nada, vendedor de anuncios de periódico, vendedor de licores, había nombrado veintisiete oficios diferentes, lo único que se había repetido en todos los casos es que en todos había dado pocos detalles, distintos. Nadie reconocía haberlo matado, haber peleado con él, haber sido su amigo. Evidentemente había tenido enemigos, uno le había clavado un punzón en el corazón, y cuando un hombre tiene un enemigo generalmente tiene más de uno.
El capitán fue llamado por su inmediato superior, que había sido llamado previamente por su inmediato superior. Se habían recibido órdenes directas del general Zingales, jefe en Dalmacia de la División Acorazada Littorio y ahora cabeza de la expedición a Rusia. Hay que cerrar el informe inmediatamente. Ha sido una riña tumultuaria de la que quizá se pueda responsabilizar a dos incitadores, los señalados por el capitán después del reconocimiento del lugar de los hechos. O se trata de un suicidio, un accidente inex-plicable durante el sueño. El punzón desaparecido no existe. El convoy reemprenderá la marcha en cuanto sea posible. No provocará retrasos, molestias, millones de inconvenientes, un incidente entre 50.000 soldados transportados con absoluta normalidad. No van a una fiesta, sino al frente oriental, a la guerra en Rusia. El criminal, si lo hubiera, encontrará camino de Moscú castigo o redención, el juicio de Dios. Hay que moverse, al tren. El capitán Albanese hace subir al sargento y a los veintiséis soldados al vagón de oficiales, y provoca turbias protestas en la oficialidad, entregada a los rumores sobre la salud del general Zingales, con fiebre altísima, hernia operada y no cicatrizada, sangrante. El suelo parece mancharse de sangre en los compartimentos de los oficiales, de segunda clase. El tren se estremece, se mueve. El capitán piensa que se alejan del lugar del crimen y continúa sus interrogatorios. El convoy deja atrás el Tirol, hacia Viena. El novelista Trenti ve el movimiento de los trenes, el viaje familiar de Mussolini a la playa, el paseo por la playa de Riccione, la posibilidad de disparar sobre el Duce un domingo, en la playa, mientras el Duce reparte pasteles a los bañistas, la clave del crimen del tren.
VI. LOS ESCUDEROS
Nunca más vería a monseñor Wolff-Wapowski, defenestrado y fallido para siempre, despedido, juzgado sin piedad, condenado a envejecer y morir, desalojado de su casa y su oficina en el momento en que yo me disponía a devolverle mi habitación. He sido desintegrado, dijo Monseñor cuando desapareció su envejecido discípulo Ziemnicki, príncipe de la Iglesia de Polonia. He sido excluido de reuniones y conversaciones a las que antes se me invitaba, mi sitio en la mesa desde hace catorce años y tres meses ha sido ocupado por un obispo croata sin que se me fije nuevo sitio en ninguna otra mesa. No sé dónde estoy, no se me entrega correo, se cierran puertas a mi paso o se abren para verme pasar, ya sabe usted que la desgracia tiene su atractivo, dice Monseñor, sin mirarme. No permitirá Wolff-Wapowski que nadie interrumpa lo que tiene que decirse a sí mismo en público mientras revisa papeles, las pruebas de años y años de servicio metódico y por fin despreciado.
Enmudece y, en la bancarrota verbal después de la inflación febril de palabras, tres minutos de palabras para unas siete décadas de vida (como si la vida hubiera sido uno de esos sueños de tres minutos en los que uno viaja a Shangai y, al final de cien conjuras y callejones, es volado con el palacio del gobernador), oímos en el silencio repentino la trituradora de papel. Los movimientos metabólicos de la máquina, que traga y tritura una descomunal acumulación de palabras impresas y manuscritas, mantienen cierta relación con una ejecución o un suicidio, con alguna ceremonia expiatoria, y el ruido rítmico imita la voz de Wolff-Wapowski, que imitaba en una sola voz las discusiones maniáticas y repetitivas de los amantes en trance de abandonar o ser abandonados irreparable-mente.
Aprovecho este silencio para pronunciar el nombre del boxeador Fulvio Berruto, aspirante a barbero titular del Congreso de los Diputados de Italia, Palazzo di Montecitorio. Quizá Monseñor pueda hablarle a alguien del joven campeón olímpico. Sí, despídame usted de sus amigos, dice incoherentemente monseñor Wolff-Wapowski, y me tiende las manos, los dedos frágiles, suavemente agrietados por una tenebrosa transformación que taladra a Monseñor del interior al exterior, una especie de erupción vesubiana, hombre a punto de estallar volcánicamente. Le estrecho las manos que me tiende, me inclino sobre el anillo de ámbar báltico, estoy a punto de besar el ámbar en una reverencia, como una vez vi a mi padre besar el anillo del arzobispo de Granada, repugnante escena de emoción y adulación bajo los magnolios de la plaza de Alonso Cano, y aprovecho para dejar en la mano de Monseñor un papel con los nombres de Fulvio Berruto y su jefe Colonna.
Ahora Francesca sabría que Monseñor estaba comprometido a defender la candidatura de Fulvio a la barbería de Montecitorio, lo que movilizaba en favor de Fulvio al Estado Vaticano. Monseñor no olvidaría el nombre de Fulvio. Monseñor posee una memoria capaz de contener la misa en nueve idiomas vivos y muertos, el Breviario, los Evangelios y el Apocalipsis, el Antiguo Testamento, el staff de heresiarcas y herejías. El nombre de Fulvio se unirá al de los pro-fetas, alfabéticamente entre Ezequiel y Habacuc, y al de Focio, patriarca de Constantinopla, excomulgado. Yo he puesto el nombre de Fulvio en la mano firme de W, en sus dedos heridos. Los embusteros veneran estas precisiones, estos dedos heridos, detalles que añaden verdad a la mentira y la hacen más grande. No le diría a Francesca que WW era ahora un hombre sin mano y decapitado, ni que, ensimismado en la decisión que otros acababan de tomar sobre su suerte, probablemente lanzaría a la trituradora el papel que yo había puesto en su mano recién cortada.
Fue entonces cuando, cumplida mi misión, huí a Bolonia en busca de mi professoressa X y mi ocasional yo italiano, el novelista Trenti.
El miércoles 11 de agosto de 2004 otra vez estaba en Roma. Era otro día de sol y 23 grados a las diez de la mañana, y yo celebraba el honor de despertar en la habitación que me alquiló WW en mayo. A casi nadie en el mundo se le alquilan estas habitaciones. Mientras dormía, había ganado mucho dinero en un juego de cartas que no conozco. Fue un sueño tranquilo, triunfante, y todas las cartas que me daban eran buenas, como si me atuviera a las órdenes del ministro del Interior a los italianos: Dormire sonni tranquilli! Leo la consigna en el periódico, comprados y leídos todos los periódicos del día en busca de Francesca, mi Invisible, y los sueños tranquilos son sustituidos por la pesadilla de los ojos abiertos: ha estallado la Cuarta Guerra Mundial, conflagración difusa, come una bomba a frammentazione, dice el cardenal de Milán. Desaparece la diferencia entre frente interno y frente externo, anuncia el cardenal con ojo de estratega: la historia golpea nuestra puerta y nos recuerda que ni siquiera en casa podemos escondernos, aunque el ministro del Interior nos recomiende dormir eternamente tranquilos. El ultimátum de las Brigadas Abu Hafs al Masri vence dentro de cuatro días, dice La Repubblica, que no incluye las últimas noticias sobre Francesca Olmi y el futuro programa de televisión que le imagina Trenti, nada.
El principal don de Francesca es la claridad, gladnost, decían los rusos, transparencia: la justicia debe hacerse a la luz. Francesca tiene luz, claridad de juicio, sin vacilaciones. Siempre que he ido a buscarla por la ruta de las limpiadoras y las oficinas bancarias de olor sudoroso a dinero, me ha contagiado claridad, Francesca, mi gladnost, si no me acordara ahora del cadáver, Varotti, el pistolero muerto en un acto de justicia, o por accidente, por azar. Tuvo que salir aquel individuo desgraciado de via della Misericordia y cru-zarse con Francesca, que iba a cruzarse inmediatamente con dos guardias. Tuvo que habérsele aparecido antes a Francesca en la televisión la cara del killer para que se produjera el reconocimiento y un acto brutal que seguramente Francesca no previó. O no hubo acto brutal, sino sólo un acto de legítima suspensión temporal de piedad para con los asesinos. Francesca no podía imaginar los tiros en el cuello y en la nuca, diga lo que diga Trenti el novelista. Estuve dos años traduciendo películas de muertes brutales legales e ilegales, la brutalidad vende, y nadie ha explicado el gusto masivo e infantil por la sangre brutal. Hay crímenes cinematográficos de tal brutalidad que en la vida real eximirían de responsabilidad criminal al asesino, presa de perturbación y disolución de la conciencia, como diagnosticaría cualquier forense psiquiatra ante la visión de sus obras (agujereamiento, desgarro y descuartizamiento desquiciado de cuerpos humanos). Patear una cara y romper dientes puede ser motivo de risa en un cine, como disparar en un ojo apoyando directamente el cañón en la córnea, o cortar una mano. La gente se ríe, y probablemente no se trate de un caso de perturbación y disolución de la conciencia (paralelo al desorden en la mente del cri-minal), sino de alegría de que exista alguien peor, más atroz que uno mismo, y alguien más desgraciado. Francesca no sabía que su denuncia iba a provocar la muerte limpia de aquel killer (tiro en la nuca), al que no conocía, diga lo que diga Trenti, y había decidido no contarle a nadie los hechos luctuosos, ni siquiera a mí, aunque esta idea fuera desmentida por la circunstancia poco discutible de que la hazaña de Francesca Olmi había sido publicada en todos los periódicos y era conocida por millones de telespectadores, incluido el alcalde de Roma.
Aclararé la cuestión con Francesca cuando la vea. Me buscará. Me necesita. Me demuestra confianza encargándome la misión de velar por Fulvio ante el Vaticano, unidos Fulvio y yo, marido y amante, abandonados, pienso de pronto. Se piden favores a amigos abandonados para darles a entender que, aun cuando ya no merezcan nuestra amistad, nosotros sí merecemos la suya y no nos importará seguir considerándolos criaturas utilizables. Pedir un favor puede ser un signo muy elegante de ruptura o despedida de-finitiva o superioridad o simple menosprecio.
La temperatura sube, giornata calda, dicen los periódicos, de mínimas y máximas en aumento y vientos débiles. Es la hora de la oficina bancaria de via Arenula, y ahí están en el monitor de televisión las limpiadoras, pero no mi Francesca, que tiene el día li-bre, la semana libre, ya sabes lo que ha pasado, me dicen. Sí, lo sé. Salgo a via Arenula. La ruta de las limpiadoras, mi paseo anodino de tantos días romanos, mi aburrimiento de los últimos tiempos, ha recuperado la emoción de la primera vez, a la espera de que aparezca Francesca, aunque sólo miro un mundo vacío: imperturbables máquinas taladradoras y obreros que excavan como si quisieran huir subterráneamente de la luz feroz, patrullas de policías con metralletas frente al ultimátum islámico, y perros entrenados militarmente, negroamarillos, de ojos de criatura problemática y con un po' di droga in corpo, en la sangre, en vísperas de la batalla mundial, sucia Roma desolada y perdida en el día claro de agosto. Hace sólo tres días, el domingo, comía con Francesca helado en la cama. Ya conocéis el aburrimiento hambriento de los esposos felices.
Salve, adonde vas, me dice entonces Fulvio, mi amigo boxeador, el marido de mi novia, digámoslo así. Tiene que recoger a las tres de la tarde al hermano del senador vitalicio en el Ministerio de Gracia y Justicia, siempre en via Arenula, Fulvio, mi hermano de Roma, que me pone en el hombro la mano que golpeó a campeones de todos los continentes, con sus dedos levemente desfigurados, cuidados, vendados, masajeados, ungidos. Siempre es como si nos hubiéramos visto hace veinte minutos, siempre es la misma conversación, los gestos del país, el movimiento de las cejas tocadas por puños adversarios, las aletas de la nariz casi intacta, los labios tocados por los años vividos con Francesca. Es una máscara de Francesca, y tengo el impulso de quitarle la cara para ver aparecer la cara de Francesca en la cara del boxeador, fina, de niño con arrugas alrededor de los ojos y preferido de las mujeres de la casa, inacabada todavía la cara, a pesar de las correcciones que han introducido los golpes. No digo que vengo de visitar a WW porque nunca me ha dicho Fulvio que aspire al puesto de peluquero parlamentario, y no sé si Francesca le ha avisado de que yo iba a interceder ante Monseñor, lo que podría herir su amor propio, o halagarlo. Fulvio se caracteriza por una susceptibilidad enorme en las cosas minúsculas. Que me esté interesando por él ante WW podría ser una intromisión imperdonable o una emocionante demostración de afecto hacia el aspirante Fulvio Berruto. No le digo que busco a Francesca, o se lo digo indirectamente: le pregunto por Francesca. Pide una bebida analcohólica, especial para funcionarios en acto de servicio, antes de contestarme. Bebe, se mancha de espuma el labio lampiño, pelo rubio y líquido anaranjado, pálido pugilista feliz, como si acabara de recibir un telegrama notificándole la entrada en la selección olímpica de Italia. Yo también bebo amargo líquido anaranjado. No sé dónde está Francesca, ya sabes lo que pasa, dice Fulvio. Sí, digo, y bebo. Mis relaciones con los novios y maridos y amantes de mis amantes siempre han sido sólidas. Las mujeres se van y no me dejan poseído por su fantasma, no me siguen, pero sí sus hombres, más misteriosos, siempre los conozco menos, más secretos. ¿Qué hubieran hecho si hubieran sabido lo que su mujer y yo, su amigo, estábamos haciendo, o si hubieran aceptado públicamente que sabían lo que hacíamos? Tengo en mi agenda direcciones de dieciséis países y treinta y nueve ciudades, amistades íntimas de un mes eterno que durará toda la vida, novios de mis novias casi todos, y hablamos, hablamos aún, como hablaré con Fulvio cuando me vaya. Lo llamaré para que me cuente el éxito en su concurso de barbero.
Nuestras vidas, la mía y la de Fulvio, han sido muy semejantes: clausura estudiosa en aulas y bibliotecas, expediente académico, diplomas y avales para ser recibido en universidades ultramarinas, oceánicos encierros traduciendo mientras el pugilista olímpico golpea oceánicamente en los gimnasios a sus sparrings y sus pushing-balls, y se somete a concentraciones y viajes y pruebas provinciales, regionales, nacionales, continentales e internacionales en pos de diplomas y títulos, siempre en un mundo reducido, todo el mundo es un ring y un gimnasio y una biblioteca y una habitación prestada, cerrada, el misterio de la habitación amarilla (yo he traducido esa novela, Le mystère de la chambre jaune, crimen en una habitación cerrada, abandono de un niño en un colegio, madre asesinada por un honorable hombre de la ley que resulta ser el padre, más o menos la historia de mi vida). Nuestra conversación son las ciudades que conocemos. Fulvio empieza el viaje en un susurro y acaba repentinamente eufórico en un ring. Habla de aviones y hoteles y albergues, girls & menus. No habla nunca de los combates, de antes y después de la pelea: nada de esperanza, triunfo o desilusión, eso que da sentido a las cosas. Hay una dosis de desesperación en la rapidez con que aparece el dinero en su mano para pagar una ronda, todas las rondas, son las leyes de la hospitalidad, Roma es su casa, no la mía, y el dinero en la mano lo lleva alguna vez a hablar de empresarios y promotores, del circuito de los combates en hoteles de lujo con apuestas millonarias, una novela o una película, dice. Es un placer hablar de este mundo áureo y repulsivo. No le interesa, pero hoy dice en voz baja, cerca de mi oído, que, por iniciativa de alguien muy próximo a él y buen conocedor de sus dotes, podría entrar en una combinación para la disputa de un campeonato boxístico, europeo, peso welter, profesional, versión EBU, ocho años después de su último combate aficionado, una locura muy interesante, dice Fulvio. No sabe quién es el amigo que ha propuesto su nombre para el campeonato, y es difícil averiguarlo porque los muy próximos a Fulvio son innumerables en Italia y Europa, promotores, taquilleras, masajistas, periodistas, cámaras, apoderados, productores de televisión, preparadores, fisioterapeutas, camareros, médicos, apostadores, policías, farmacéuticos, chóferes, púgiles rivales, todos unidos en una intimidad masiva, de estadio. Inmediatamente me habla del clima, del aire claustrofóbico, asfixiante, en Roma estos días.
Ayer, durante tres minutos, llovió fango, dice, un descubrimiento de viajero interplanetario o de profeta, una especie de gozo del acontecimiento del fango que viene del cielo. Francesca dice que habla demasiado Fulvio. No habían caído Fulvio y Francesca en el silencio de los matrimonios felizmente casados durante años, sino en la palabrería: el aburrimiento desesperado los llevaba a hablar desesperadamente. No padecían ninguna perturbación, sino una absoluta ausencia de perturbación. No eran de esos que hablando se deforman, caras desquiciadas por la discusión y desfiguradas en el esfuerzo de defenderse y atacar y despedazar a aquel con quien comparten conversación. Hablaban por el gusto de hablar, por amor, pasando de una cosa a otra fluidamente, soñolientamente, y echaban de menos un poco de incomunicación y vacío misterioso, y Fulvio se había ido a vivir a otra casa, como hacen los hermanos cuando crecen, me dijo Fulvio una vez.
Bebíamos una bebida amarga y analcohólica en lo que yo llamo el Bar de los Escuderos, el snack-bar de via della Seggiola, a un costado del Ministerio de Gracia y Justicia, frente a la salida lateral para vigilantes, coches blindados, guardaespaldas y chóferes, y Fulvio recibió una llamada. Il cavaliere Colonna, su jefe, lo autorizaba a llevarse el coche y no aparecer por el Ministerio hasta las cinco de la tarde. Colonna ha pasado toda su vida en Gracia y Justicia, al servicio de todos los gobiernos de Italia desde 1955, y, después del retiro, conserva un despacho secreto en el que diariamente se sumerge en el pasado: su vida es su tumba, como si el cubil existiera en la eternidad, purgatorio o paraíso. Yo he visto a Colonna, y a los semejantes a Colonna, fugaces apariciones luminosas absorbidas muy velozmente por sus coches blindados, posible multiencarnación de un alma única, y he visto a sus guardianes en su flujo entre la marquesina del Ministerio y el snack-bar, he visto el rito del café del guardaespaldas, el movimiento del brazo para llevar la taza a la boca, el inclinar la cabeza hacia atrás, el auricular en la oreja, la garganta afeitada, la rapidez para engullir el café, el olor del café cocido en el shock de la máquina exprés, un solo trago, la velocidad de vivir en alerta, el ballet de los teléfonos móviles, pitidos y zumbidos, no música, no melodías que traerán nostalgia en el futuro. Recuerdo las voces de todos los amigos de Fulvio, muchas voces, neutras, de tenores, barítonos, contraltos, ahora todos soy yo, todas sus voces, como una casa de muchas habitaciones soy cuando, años después, oigo ciertos pitidos y zumbidos de teléfono móvil.
Vámonos de aquí, dijo Fulvio, situado en un escalón inferior al de los chóferes de jerarcas, insignes juristas, magistrados, secretarios y subsecretarios de Estado. El bar de via della Seggiola, medio muerto en el agosto del ultimátum islámico, trepidaba perezosa-mente en su agitación telefónico-motorizada del mediodía, cuando la llegada y salida de coches potentes aumenta en grado proporcional al nivel de la desgana burocrática en las oficinas casi vacías, y se altera unos minutos el hastío vigilante de los guardias vestidos de celeste, como el cielo, con cinturones y pistoleras blancas, veraniegas, de neocomulgantes en domingo, y los escoltas y chóferes que esperan a los jefes persisten en su alelamiento profesional de enamorados en ronda y expectativa amorosa: ¿cuándo vendrá el ser que domina mi vida? Hay entonces una especie de conmoción. Llega un camarada veterano, hombre largo y ancho, de cara grande, no ancha, larga, hombre de peso, que saluda, entre café y café, y reparte tarjetas de visita aunque todos lo conocen, por su apellido y por su nombre, De Pieri, Piero, un colega de vacaciones, o eso dice su ropa deportiva, no de servicio, am-pulosa americana amarilla. Vámonos de aquí, dice Fulvio, que es mirado como un hermano menor, muy menor, y doblemente besado por De Pieri, que le revuelve la cabellera coronada de campeón caído, celebra impetuosamente a la bravissima, bellissima e popolarissima Francesca, y pregunta por la Cuestión Montecitorio. Así parece referirse a la Cuestión Barbería. De Pieri pone un gran puño cerrado sobre el esternón de Fulvio. La Cuestión está resuelta, dice De Pieri, y me mira, me examina profundamente, profe- sionalmente. Unos se van, otros llegan, los guardaespaldas, todos semejantes. Cuando los desprotege el portal, el túnel de sombra del Ministerio, por un instante parecen vulnerables como una Cenicienta después de medianoche. Me mira De Pieri, ha oído mi acento boloñés, Salve, me saluda. Salve. Veo algo ya visto, conocido, en este hombre espléndido, una foto en un periódico, entrenador de fútbol o astro de televisión, aunque nunca veo la televisión ni conozco mucho a los entrenadores de fútbol. Me examina. Si lo que ve coincide con mi imagen exterior de mí mismo, ve una camisa blanca, a la inglesa, pantalones de algodón puro fabricados en Marruecos para una firma de Amsterdam filial de una firma americana, ropa paramilitar o paralaboral, equipo de trabajo tradicional aggiornato, limpiado y lavado a la perfección en una lavandería de monjas, según la tradición católica, manos de monja o manos de mujer llevadas por monjas, líneas marcadas por una plancha fervorosa en las mangas y la pechera de la camisa, pelo muy corto y en retroceso a pesar de mi juventud fugitiva, pinta de es-tratega educado en un centro de formación ultrasecreta en Virginia, especialista en extraer confesiones, o eso acababa de deducir De Pieri por la forma en que Fulvio se inclinó sobre mi oreja para decir Vámonos de aquí.
Era De Pieri de poco pelo, brillante, muy aplastado sobre el casco craneal, cara de cuero caro, y dos pliegues hondos, largos y verticales, a los flancos de la nariz, punto de anclaje, la nariz, de una mascarilla anatómica fabricada con algún tipo de material que reproduce exactamente una apariencia de carne y comprende nariz, dientes grandes, labios grandes, ojos grandes, arrugas horizontales en la gran frente. Me miden esos ojos, aquilatan mi educación católica y española en Bolonia, mi Colegio, que exigía alma y cuerpo sin defectos ni enfermedad y juramento de fidelidad a las leyes y secretos colegiales sobre la Biblia de un cardenal guerrero del siglo XIV, y me ofrece su tarjeta De Pieri, Piero De Pieri, SSSS, Sociedad de Estudios Estratégicos para la Seguridad, Societá Studi Strategici Sicurezza, una señal de sigilo o un silbido de serpiente. Estamos prestando servicios en Oriente Próximo y Medio, y en el Vaticano, dice De Pieri, que viene de Brazaville y acaba de reunirse en Lugano con un príncipe de Asia.
Beberá con nosotros, no nuestra bebida naranja, sino un refresco de color de fluido mineral-vegetal- animal, radiante verde, energético, isotónico, choque de cloruros y fosfatos y sales y citratos, calcio, potasio y magnesio para prevenir los efectos del intenso desgaste muscular. Es un hombre de amplios movimientos y extraordinario reloj, nueve esferas dentro de la esfera, cadena que une la corona a la caja, dispositivos y pulsadores de acero en una muñeca de dentista. Tiene De Pieri, en común con sus colegas, una pátina de amplísima cultura, frecuentador de comedores magníficos, teatros, salas de conciertos, palacios, reuniones con artistas geniales y altos dignatarios. La relación con gente de interés nos hace interesantes, aunque el trato sea externo, desde la puerta, esperando a los jefes o alrededor de los jefes. Se les ve a De Pieri y a los suyos en los periódicos, fotografiados sosteniendo un paraguas para el ministro o el propietario de periodistas, gafas de sol y auricular en el oído, epidérmicamente imperiales. De Pieri había adquirido el aura de la autoridad y la desplegaba al beber su bebida verde, favorecedora de estados de concentración, reacción y vigilancia, sostén en situaciones emocionales y estímulo del metabo-lismo. Suda De Pieri y dice que SSSS se institucionaliza, firma convenios con NATO y Vaticano para la protección personal del Papa y el control de extranjeros. De Pieri, enérgico, entrega su tarjeta a un bebedor más, instantáneo, de café cáustico, seleccionado y be-sado entre los que entran y salen, todos rotundos. El besado lleva la marca del zumo negro del café en el labio superior y la deja en la cara de De Pieri, que no lo percibe, en estado de alerta.
El descuido y el olvido son peligrosos. La línea A del metro de Roma sufre hoy cortes y retrasos por una maleta dejada negligentemente en la estación de piazza Vittorio Emanuele, mientras los artificieros de Palermo abren con microcarga una bolsa bajo los pórticos de piazza Giulio Cesare, y una voz incapaz de articular determinados sonidos nacionales anuncia la voladura del Duomo de Milán a las ocho en punto de la mañana. Coches abandonados en la calle desde hace semanas o meses, familiares ya, en el transcurso de la última noche se convierten en monstruos, sufren una reencarnación, cambian peligrosamente de apariencia bajo el influjo del ultimátum islámico: ahora probablemente son bombas. La despreocupación colectiva exige la atención de una vanguardia vigilante y dirigente. Hay marcados 150 objetivos de alerta militar en 88 provincias ante la amenaza de ataque bacte-riológico. De Pieri elige un nuevo amigo al que entregarle la tarjeta de visita de SSSS. Propiciamos una movilización selectiva general, dice, en una perspectiva de guerra química. Los cuarteles de bomberos recluían escuadrones de canarios, canarini, dice De Pieri, y mis ojos se van al cajero del snack-bar, viudo, de cierta edad, pillacorbatas de oro, negra corbata con puntos blancos y camisa de una seriedad hogareña planchada por el fantasma de su esposa, potencial soplón o canarino della polizia, informatore, dirían aquí, según las teorías de mi professoressa semiótica de Bolonia, mi professoressa X, en su angustia y anhelo de oír hablar y suspirar y callar telefónicamente a su marido a propósito de su cajera y amante, espía policial experta en mamadas. Pero Piero de Pieri no habla de canarini en el sentido de soplones policiales que el argot da a la palabra. No ha imaginado, como yo durante un segundo, bandadas o escuadrones de cajeras de bar. Habla de genuinos pájaros cantores, aves fringílidas verdeamarillas que los mineros sumergen en las galerías subterráneas para que detecten, muriendo, la presencia de gases tóxicos. Ahora imagino en las pajareras del parque de bomberos la mirada redonda y atónita de miles de canarios con cara de Samuel Beckett, héroe de la Resistencia francesa contra los nazis, todos, junto a sus ornitólogos y criadores, gloriosos partícipes en la movilización general selectiva que anuncia De Pieri. A éste, en su americana amarillo azufre como el obispillo del canario salvaje, con sus grandes orejas y grandes ojos y gran nariz y gran boca, sí puedo verlo un gran canario o canarino policial, el individuo adecuado para investigar la red de hoteles en torno a Stazione Termini en la que, según Trenti, durmieron el viernes 6 de agosto Francesca y su killer. Yo también desearía oír y saber, como mi professoressa, aunque espiar me parezca indeseable y no siempre sea mejor que suceda cuanto deseamos. Entonces Fulvio me rescata, besa a De Pieri, De Pieri me besa. Salve, Salve, decimos, y me voy con su tarjeta de delegado de SSSS en la mano, y subo al coche del cavaliere Colonna, a quien dejamos sumergido en la biblioteca de 300.000 volúmenes del Ministerio de Gracia y Justicia. El interior del coche huele a fumador de tabaco rubio, como la calle, no como el bar sin vicio.
Via Arenula es a esta hora un antro de fumadores y otros enajenados. Fumadores expulsados de los locales públicos aspiran en la calle vapor de gasolina agoniosamente, polvo de taladradoras y humo que se pierde en el aire mientras el cigarro se consume en sí mismo, se quema, se fuma solo, incesante, como si un microscópico agente secreto químico-tóxico, oculto entre las hebras de tabaco, cumpliera la misión de fumarse rapidísimamente, desde el interior, el cigarro del fumador angustiado y en ansia de humo fugitivo. Dios mío, ahí está Francesca, irrepetible, inconfundible, fumando, en el extremo de la parada del tranvía. Nunca habría visto a Francesca tan bellissima, tan ida, tan ausente, tan desarmada como en ese momento, si el deseo no me hubiera engañado y la fumadora solitaria hubiera sido de verdad Francesca.
¿Adonde me llevas, Fulvio? Al Caffè Boiardo, dirá mi amigo, adivinándome el deseo pensado, el deseo de mi professoressa X. Vaya y vea a la ragazza soplona, dijo X, y cuénteme lo que ve. Los ojos son testigos más precisos que los oídos. Me adivinó Fulvio el pensamiento, como hacía Sherlock Holmes con su amigo Watson. Está usted pensando en la terrible guerra civil americana y en el aspecto ridículo de todas las guerras heroicas, dice Holmes, que observa cómo Watson estudia meditabundo la pared después de pasar la mirada por unos cuadros. Yo vi el anuncio en la parada del tranvía, Una donna libera non fuma, y recordé Berlín en 1937, o no exactamente Berlín en 1937, sólo una novela que traduje en 1998, popular (está probado que Hitler y los nazis atraen y venden mucho), un cartel, Las mujeres alemanas no fuman, Deutschen Weiben rauchen nicht, decía la propaganda nacionalsocialista. Miré hacia el este, y Fulvio, a quien alguna vez le había comentado la coincidencia publicitaria, siguió mi pensamiento, el humo y los na-zis, el cuartel de las SS en Roma, y leyó en las arrugas de mi frente persecuciones amorosas, boiardescas, el Orlando innamorato. Vamos a la calle del poeta Boiardo, al Esquilino, muy cerca de la antigua sede de las SS en Roma, a un bar, el Boiardo, dijo Fulvio, con-cluyendo su eslabonamiento de observaciones y deducciones, Sherlock Holmes o boxeador adiestrado en adelantarse al movimiento e intención del rival. Prodigiosamente ha seguido mis pensamientos hasta la cajera canarina del Caffè Boiardo.
Pone maquinalmente la sirena en el techo del coche, en urgente velocidad hacia ninguna parte desde via Arenula, y yo le doy un rumbo. Ve a via Boiardo, paralela a via Merulana, le digo, adivinando o intuyendo todas sus deducciones, sin darle tiempo a que diga Vamos a via Matteo Maria Boiardo, al Caffè Boiardo. Si me hubiera adivinado el pensamiento, yo ahora no pensaría en Holmes ni en la agilidad mental pugilística, sino en el avance del espionaje telefónico: un teléfono móvil sensible, abierto, en conexión, sobre una mesa, sobre la mesa de la professoressa X, por ejemplo, como apagado y abandonado, pero llamando a trescientos kilómetros de distancia, donde algún funcionario oye y graba la conversación que se produce a trescientos kilómetros. Oye y graba y traga comida y cerveza del bar de abajo, y fuma, adormilado y profesionalmente rutinario, sin oír lo que oye, hasta que la ragazza se pone en la boca el uccello de Franco.
VII. LA DONCELLA Y EL CABALLERO
No estaba la chica de Franco en el Caffè Boiardo, en via Boiardo, casi en el sitio exacto donde tuvieron su residencia romana las SS. No había chica. Había quedado vacía la jaula de la cajera, protegida por chocolatinas y regaliz y recuerdos romanos, la loba con Rómulo y Remo y el Coliseo como una calavera, aunque el bar me parecía de Bolonia, cristales y maderas y bronces y una sombra de abogados y pasantes ahora en otro sitio, de vacaciones, una sala estrecha y alargada, color Negroni, esa mezcla de bitter, vermut y ginebra que sabe un poco a leña. Reconocí las vitrinas, el mostrador, los dos camareros: era el mismo bar boloñés de via Clavature, y cuanto más lo miraba más era el viejo bar de Bolonia, aunque las paredes fueran más claras, y estuviéramos en Roma, y distintos me parecieran los clientes, dos clientes, y Fulvio, y yo, pegado a Fulvio, al telefonino de Fulvio y su conexión con Francesca. Francesca había sacrificado mi amistad por alianzas con la televisión y el público y los periódicos, si no era con redes criminales, según deducía y sugería el especialista policial Carlo Trenti, de infalibilidad demostrada, medio millón de novelas vendidas. Yo estaba por amistad en via Boiardo, buscando a la ragazza de mi professoressa X, o de su marido, Franco, pero sólo encontré una silla vacía detrás de la caja registradora, sin la chica imaginaria del marido o de la professoressa, fantasía de cama telefónica probablemente. Así que bebí Baffi d'Oro con Fulvio, y esperé que sonara el teléfono de Fulvio, o vibrara en su bolsillo, sin sonido, Francesca que llama. Bebí un hondo trago de cerveza y hubo un cambio en el caffè: había aparecido la cajera en la caja, una mano entre chocolatinas y Coliseos, uñas perfectas, huesos perfectos, una mano de extraordinaria calidad.
Miré a la cajera a la cara, simple, pero única, como si no hubiera salido bien en una foto. Esta mujer, por decirlo así, estaba a punto de causar la ruina de un economista insigne, uno de los vigilantes del tesoro de Italia. No era exactamente escuálida la chica, el pelo no era exactamente negro, ni rizado ni liso todavía, provisionalmente fea, provisional todavía por una cuestión de edad, pero ya con algo estropeado, o estropeándose, podría uno pensar. Si sigues mirándola, se convertirá en monstruo tremendo, pensabas, aunque sucedía exactamente lo contrario. La mirabas y se embellecía bastante, prodigiosamente: labios abiertos, duros y con el color corrido en los bordes, plieguecillos bajo los ojos, una especie de palpitación o vibración en el cubículo umbrío de la caja registradora, la vibración casi invisible de una cigarra cuando canta, si no era el zumbido del teléfono de Fulvio, por fin, Francesca. Fulvio se apartó hacia una esquina, como si estrambóticamente meditara con la cabeza agachada y un puño contra la oreja, nuevo emblema del pensador melancólico que apoya la sien en la mano, y yo seguí mirando el aburrimiento de la chica detrás de la caja, tapada ahora la chica por un cliente en una operación de intercambio, dinero y ticket, sin tacto directo, y oí la voz, gutural, de erres difíciles, sensualmente renqueantes, grazie, grazie, infantil. Y luego la ragazza volvió a quedarse muda, sólo rictus y tics de alelamiento, ojos fijos en la espalda del bebedor que acaba de pagar y recoger su ticket, aunque ahora no sé exactamente en qué pone los ojos, como si fuera una de esas pinturas religiosas que jamás pierden de vista a quien se atreve a mirarlas. Cuando se da la coincidencia de los ojos en los ojos, uno siente en la chica la plenitud momentánea de ser mirada. Entonces los ojos bajan a los labios del cliente, operación sexual, y la chica entorna los ojos como los miopes, para enfocar mejor. Ahora tiene cara de estar descubriendo algo, o recordando algo. Se ha puesto dos dedos en el cuello, como si contara las pulsaciones de la sangre.
No veía a Fulvio en el Boiardo y me asomé a la calle, y allí estaba, hablando siempre por teléfono, con Francesca quizá. Le hice una señal, pero quien me respondió fue un hombre, en la acera opuesta, con un móvil, como si hablara con Fulvio, o lo imitara, o Fulvio imitara al hombre, que hablaba por teléfono tapándose la boca, como si aguantara la risa o no quisiera que yo le leyera los labios. Me hizo un gesto con la cabeza, se quitó el teléfono de la cara, cruzó la calle a pasos violentos, de gamberro que se dirige a lanzar una patada a una caja de cartón, hacia mí, bajo la marquesina del Caffè Boiardo con un vaso de cerveza en la mano. ¿Es usted policía?, me dijo. ¿De algún servicio especial?, dijo el hombre, sólido, económicamente sólido y moralmente sólido, pero momentá-neamente desencajado. Yo lo conocía. Lo había visto en algún periódico, en algún sitio, sí, en el apartamento romano de la professoressa X, en via Boiardo, casi frente al Caffè Boiardo. Yo me había dejado en ese apartamento un paraguas hacía cinco años, y ahora volvía a ver el apartamento que estuvo borrado durante años de mi memoria. Las habitaciones van apareciendo en un proceso químico-electrónico de revelado fotográfico-mnemónico. Incluso veo el rincón donde se quedó mi paraguas, pero no puedo recordar si el paraguas era negro o verde, un verde envejecido de bandera de Italia.
Yo a usted lo conozco, dice el hombre sólido, supremo economista de la Banca d'Italia, Bankitalia, profundamente romano, moralmente indestructible, devoto de una filósofa boloñesa, su mujer, mi professoressa X. Y conozco a su amigo, dice el economista, y mi amigo se acerca, Fulvio sonriente y soñador, filosófico, redactando un mensaje en su teléfono, saludándome con las cejas, sin mirarme, tocándome el hombro, pasando de largo, metiéndose en el bar. Quédate, le digo a Fulvio, y no me oye. Su amigo es policía, dice el economista. Vigila a Colonna, lo he visto otras veces, o es policía o agente de alguna policía paralela, guardaespaldas, guarda di corpo, dice, y suena a violencia. El economista sufre hoy un síndrome de autoridad en tensión, acosada y dolorosa, aunque yo lo he conocido más tranquilo, en otro tiempo, encantado por el placer inconsciente del privilegio y el poder, adorable, aceptando responsablemente el deber de su superioridad, para la que ha recibido entrenamiento sentimental, físico, práctico, moral y político. Es un hombre estética, erótica, éticamente, inquebrantablemente superior, ahora un poco descompuesto a la puerta del Caffè Boiardo. Su amigo probablemente me haya hecho una foto con el móvil, y me da lo mismo, dígaselo usted, y usted probablemente lleve una chinche o un nido de chinches encima, grabándome, micrófonos, microspie, dice literalmente. Le tiembla la voz, destemplada, rotas las reglas de saludo y superioridad y sumisión que establece con quienes le caen cerca, no por vanidad ni arrogancia, sino por educación y entrenamiento en el respeto a sí mismo. Toda inseguridad o duda es una mancha, una pérdida de sí mismo, diría yo, y ahora lo veo inseguro, dubitativo en la determinación con que se enfrenta a su espía o perseguidor, a mí.
Dottore, soy discípulo de la professoressa, pude decir, lo conocí a usted hace cinco años, estuve en su casa, usted me habló de Memling, un díptico de Memling en la Capilla de los Reyes Católicos de Granada, el Descendimiento de Cristo muerto, dije, también yo inseguro. Ya no me atrevía a certificar que aquél fuera el economista eminente casado con la eminencia semiótica. El tiempo nos cambia, cinco años son cinco años. Yo había cambiado, probablemente fuera irreconocible, aunque siguiera usando ropa parecida a la que usaba hacía quince años, casi a mis quince años, niño de excelentes calificaciones escolares, huérfano. Mi inseguridad en la permanencia de las cosas, o en la permanencia de mi memoria, es inmensa: la gente cambia, caras mutantes, o mi memoria cambia. Memling, Memling, dijo el economista, Memling, como una contraseña sagrada que invocaba a los años difuntos, y se serenó. Se secó el sudor con la mano que sostenía el telefonino, se cambió de mano el móvil, buscó un pañuelo blanco, se secó el sudor como un nocturno músico de blues, telefonino en vez de trompeta, traje y corbata azules y sudor en la camisa, en el labio superior, en las aletas de la nariz. Memling, Memling, sí, en la tumba de Isabella e Ferdinando, dijo, y recuperó algún grado de su esplendor de habitante de las ciudades cerradas y prohibidas a la multitud, los salones de la alta economía y la alta política, criatura apartada y exhibida todos los días a toda velocidad en coches herméticos de sirena tronante. Uno intuye al ver estos coches un estilo de vida, como cuando ve fotos de mansiones en las revistas de vida con estilo. Perdóneme, sabía que lo conocía, dijo, y la turbación volvió a pasar por sus ojos, y otra vez recuperó inmediatamente un poco del equilibrio de largos años de sensatez. Había estudiado en América con el premio Nobel de Economía Modigliani. Su vida no era buena suerte, era vida buena, la conducta ejemplar que da excelente fortuna. Si una casa entera se le viniera encima, estaría colocado de modo que su cuerpo coincidiría con la ventana abierta de la mejor habitación, y ni siquiera notaría el cataclismo: se vería, cuando encendieran la luz, en medio de una sala, frente a un fresco de los Carracci, sin darse cuenta de que miraba el techo, y no la pared de la habitación.
Sí, lo recuerdo, Memling en Granada, usted es el alumno de mi mujer, dice, y yo no sé si la professoressa le ha hablado de mí en las últimas horas. No sé si decirle que, hace veinticuatro horas, estuve con su mujer. Posiblemente ya lo sepa por su mujer, que le cuenta todo, hasta lo más íntimo, incluso las conversaciones con extraños sobre lo más íntimo. Perdóneme, está usted bebiendo cerveza, lo he sacado del bar, permítame que lo acompañe, que entre con usted, dice el economista X. Ahora me presentará a la cajera, la ragazza. Dígale a mi mujer que no vale nada, mírela, absolutamente anodina, intrascendente, fíjese usted, ropa barata, tristes cosméticos pastosos, infantiles, baratos, innecesarios, pulseras baratas y ojos de aburrimiento catatónico. La polvera barata incrustada de piedras preciosas de plástico, ¿la ha visto usted? Me avergüenzo, me diría, pero nada me dijo. Me señaló con el teléfono empuñado que pasara al Caffè Boiardo, tan cerca de su casa, y recibió inmediatamente el saludo de los dos camareros, Dottore, Dottore. Inclinaciones de cabeza lo recibieron, dos clientes se inclinaron ante el rey camino del exilio con la ropa arrugada y en estado de perturbación o indisposición probablemente provocado por la visión de Fulvio y su cómplice, yo, quiero decir. Sentémonos, dice, y me guía a una mesa del fondo sin mirar hacia el cubículo de la cajera, la chica, su amante deplorable y absorbente, la verdadera e inexplicable perturbación de su vida.
No estaba la ragazza, ni Fulvio, ni la cajera ni Fulvio, aunque había visto entrar a Fulvio en el café mientras en la calle me hablaba el dottore, prisionero de su amor descompuesto, indecente, inconveniente, delirante y doloroso por la niña anodina. Andaba tan perdido el dottore X que se olvidó de mirar al trono vacío de la ragazza, hacia la caja registradora rodeada de chocolatinas y regaliz y Coliseos y lobas con hijos humanos. Siéntese, me dijo. Tengo perdidos los nervios, el ultimátum islámico acaba el domingo, sentenció. La Cuarta Guerra Mundial retumbó en las maderas, el bronce, las máquinas, la cristalería, las botellas del Caffè Boiardo. ¿Tanto le preocupan al dottore las brigadas islamistas, el ultimátum? Sí, en cuanto pase el domingo, y alguna semana más, y dejen de verse bolsas olvidadas en las estaciones de metro y tren, y acabe el despliegue masivo de efectivos policial-militares, porque el ministro es escéptico sobre la realidad del ultimátum, pero da lo mismo, todo podría ser verdad, y hay despliegue, naturalmente, y, en cuanto pase esta verdad, el ultimátum y agosto, los periódicos publicarán otra cosa: todas las cintas que viene grabando la policía-policía y la policía paralela desde hace semanas.
Ya corren transcripciones de las grabaciones, dijo X con voz de misterio. ¿No sabe de qué le hablo? Es lógico. No le interesa a nadie el asunto. Un banco quiere comprar otro banco. ¿Me entiende? Hay movimiento de acciones y accionistas. Un caballero que antes compraba terrenos sicilianos y caballos árabes ahora quiere un banco. Antes tenía al purasangre Tirreno y ahora quiere BankTirreno. Está claro, ¿no? Entonces la Banca d'Italia inspecciona, informa. Yo, personalmente yo, que soy la inteligencia del Palazzo Koch, Banca d'Italia, desautorizo la operación. No se vende el purasangre Adriático, o Tirreno, porque el caballero comprador no tiene fondos, es un tahúr, falsifica sus cuentas, no es un caballero. Y ahora llega el rey de la Banca, il Governatore, y milagrosamente o demencialmente autoriza lo que yo no autorizo. ¿Qué hacen la Fiscalía de Milán y la Fiscalía de Roma entonces? Graban todas las conversaciones de accionistas reales, potenciales, propietarios de cuadras de caballos, campeones inmobiliarios y financieros y sus testaferros y apoderados políticos. Graban a los economistas del Palazzo Koch. Me graban a mí.
Levantó una mano el dottore X, dirigió una señal hacia algún ser invisible, y empezó a sonar música. Mejor hablar a voces que por teléfono, lo graban todo, y ahora mismo pueden estar grabando lo que le estoy diciendo a usted. En este mismo bar le pusieron un micro al juez Mengaldo. A mí me da absolutamente lo mismo. Saludo a los carabineros, saludo a la Guardia di Finanza, saludo a los fiscales y magistrados y a todos los hijos de la gran puttana, dijo disparatadamente el dottore, como hablando muy cerca de un micrófono, e inmediatamente le trajeron un gran vaso de agua. En cuanto pase el ultimátum, en septiembre, o en octubre, los periódicos van a publicar dos mil páginas de grabaciones de llamadas telefónicas intervenidas por la policía a las órdenes de la Fiscalía, ¿me entiende? Palazzo Koch, la Banca d'Italia, yo, ha inspeccionado las cuentas del comprador de bancos. Tiene caballos, pero no tiene solvencia. ¿El Governatore es amigo del insolvente? Se habla mucho por teléfono estos días, ya le digo, todos hablamos, los economistas de Italia, el Governatore di Bankitalia, financieros, senadores, diputados, los amantes y las amantes, los propietarios de purasangres, sus veterinarios, los amigos y las amigas, los clientes y sus abogados, los curas que los confiesan y les ven la lengua todos los días cuando les dan la comunión, los médicos que les recetan pinchazos. La fiscalía está reconstruyendo cronológica y pormenori- zadamente los acontecimientos, día a día, llamada a llamada, con la hora y el minuto exactos consignados en el expediente, a todas horas del día, horas verticales y horas horizontales, en el restaurante y en la cama. Estamos hablando de la compra de un banco. Hay grabadas cenas con el presidente del Consejo de Ministros. Dos mil páginas. Las he visto. Tengo una copia. Es À la recherche du temps perdu, una obra maestra, ya sabe usted, una novela cómica, irónica, sobre el espíritu de la época y el carácter de una sociedad, un monumento histórico-literario. Hay mujeres y hombres, Ferraris a medida, joyas y periodistas, conversaciones con los honorables del Parlamento y con estrellas de cine en fase de lanzamiento eterno, caballos y locutores de televisión sobornados para que no parodien en pantalla a los príncipes del mundo. Hay una red de influencias para determinar la elección de un nuevo peluquero del Parlamento, un protegido, seguramente, amante de algún militar o algún cardenal. Hay felaciones telefónicas, frenéticos telefonazos, mensajes ridículos a todas horas del día, amorosos, esas cosas que uno ve que ha hecho y le parecen increíbles, una vergüenza, espantosas, dos años después. Uno pensaría en una conjura de imitadores de voces, que no se trata del verdadero ministro ni del verdadero párroco milanés ni del verdadero astro cinematográfico, que yo no soy yo. Pero, sí, es la auténtica grabación de una banda de imbéciles, ya le digo, una época, dos mil páginas de grabaciones, voces ridículas y mensajes a cientos, a todas horas, aunque es gente más bien vespertina, nocturna. Hay pocas llamadas y mensajes antes del mediodía. Amo tu oreja que me oye, Amo tus ojos que me miran, Amo tu boca que me besa. Ti amooooo, dice a su amiga en un mensaje el magnate de los purasangres. Está cenando con el presidente del Consejo de Ministros. El consejero del presidente del Consejo llama al hombre de Milán y le dice que lo llame cada hora, que se siente solo esa noche, y gimotea al teléfono. Está enfermo, dice, y gimotea más. Está transcrito. Gimotea. La señora de un senador llama a un cura, don Fausto o don Giovanni o don Vittorio, para cambiar la hora de la confesión y evitar encontrarse en la sacristía con la madre de uno que no le está siendo del todo leal a su marido, y don Fausto, o don Vittorio, agradece en nombre de Dios la limosna generosísima recibida del nuevo banquero criador de caballos por intercesión de la señora del senador. Todos consultan horóscopos telefónicos. Un cable eléctrico se ha soltado cerca de la piscina. Es un atentado, dice un aprensivo. Un coche vigila la verja de la casa, gris, inamovible. ¿Son secuestradores? Son los guardaespaldas, dice el jefe de la casa, que ha cambiado de teléfono para que no lo graben más y le ha mandado a su mujer un teléfono nuevo totalmente seguro, dice, mientras es grabado en su búsqueda de la felicidad y la perfecta comunicación. Esto es mi Marcel Proust del año 2004.
Piense usted en Proust, que escribe À la recherche en su habitación insonorizada de París, entre paredes forradas de corcho y fumigaciones para el asma crónica, y piense en los habitáculos de la policía y sus servicios secretos legales, o conectados a estructuras investigativas privadas, por decirlo así. La técnica ha avanzado mucho. No hay que pinchar cables ni conexiones, no hay habitáculos fijos. Hay estaciones de radio ambulantes que localizan la posición de su objetivo por el timbre de la voz o una sola palabra elegida y graban automáticamente. Hay 300.000 investigados en Italia, país peligroso, figúrese usted, 300.000 posibles implicados en asuntos en los que el Código permite el espionaje telefónico, es decir, negocios de armas, explosivos, narcóticos, terrorismo, 300.000, a los que cabría añadir un mínimo de 900.000 más, o nueve millones más, en contacto usual u ocasional con los 300.000 teléfonos intervenidos, grabados también, todos grabados, y esto puede dar doce millones de intervenidos telefónicamente, esto se llama Sistema Super Amanda, o Amanda, o Enigma, o Angélica, como la hija del rey de Catay, la heroína del poeta Boiardo y su Orlando innamorato, la irresistiblemente perseguida por todos, una fantasía. Esto no existe, claro, es un rumor, no hay una estructura de Telecom Italia a la escucha de los italianos, aunque, operativamente hablando, algo así exista o pueda existir. Ahora mismo los principales intervenidos somos accionistas de Telecom, así que hemos rentabilizado el oprobio, la vergüenza, y pronto sabremos además quién es feliz entre nosotros, quién desesperado, quién con amor y sin amor, quién se casa o se divorcia, quién va a encontrarse con quién, quién es suave y quién es cruel, quién amigo y quién enemigo, quién intriga, oculta, miente, gana o pierde. No hemos manejado armas ni explosivos en este caso, sólo información bancaria privilegiada, o falsificada, y balances falsos. Pero hemos cometido en dos mil páginas todos los errores que conducen al infierno dantesco y sus nueve círculos infernales para lujuriosos y glotones, derrochadores de mal dar y avaros de mal tener, soberbios y envidiosos (dos cosas que suelen coincidir), violentos y, por encima de todo, tramposos y traidores. Mi círculo infernal sería el limbo. Yo he intentado comprender lo que pasaba, dijo X, refrenando su visionaria invectiva. Y es difícil abrir bien los ojos en el mar de carpetas azules de la Banca d’Italia, entre trajes azules, en el tono gris-ocre-corintio-azul-oro del Palazzo Koch, anestésico. Yo he abierto los ojos. No me he dejado anestesiar. He estudiado a fondo el caso. Las previsiones de la operación son catastróficas. La situación patrimonial prospectiva del caballero caballista anuncia un desastre. Así que puse toda la documentación en manos de la Fiscalía. Era mi deber. Y así lo avisé al mismo Governatore.
No había probado el agua el economista X, trabajador inflexible, algo arisco hoy, huraño, irritado, enfermo, quiero decir. No parpadeaba, no me miraba, como si hablara con el vaso. Miró mi vaso, vacío, un anillo de espuma seca. Me miró. No parpadeaba. Cerró los ojos, y lo que vio le hizo gracia, sonrió con los ojos cerrados, o hizo una mueca, que también podía ser de dolor o angustia pura. Está pensando en la ragazza, pensé, y miré a la caja registradora y la ragazza seguía desaparecida, como Fulvio, que se había llevado el teléfono, mi conexión con Francesca. ¿Cómo iba a decirle a Francesca que me iba, que me iba de Roma? No podía irme del Caffè Boiardo ahora que el economista de Bankitalia tenía cerrados los ojos, hombre inmóvil de una inquietud innatural y una ansiedad que le hizo cerrar más los ojos cerrados. Los individuos altamente concentrados pueden tener una apariencia demencial, de aturdimiento o desquiciamiento. Le voy a seguir contando mi novela proustiana, dijo, mi Tiempo Perdido contemporáneo, es decir, mi insobornabilidad en la investigación sobre la expansión del banquero A, coaligado al banquero B y al promotor inmobiliario C, digámoslo así, por el momento, individuos poderosamente insignificantes, pero significativamente poderosos, inhabilitados ahora por la Magistratura, gracias a la insobornabilidad, diría yo, la indisponibilidad a transigir de los inspectores del Palazzo Koch, dijo el inspector del Palazzo Koch. Tengo cierta fortuna personal, me puedo permitir ser insobornable. Hemos hecho una inspección delicadísima de una operación financiera especulativa, sin legitimidad contable, aventurera, fraudulenta, depredadora. Yo presento un dictamen negativo en nombre de la Banca d'Italia y la Banca d'Italia emite un dictamen positivo. ¿Usted lo entiende? Los fiscales de Milán tampoco, y controlan teléfonos, graban dos mil páginas de conversaciones y mensajes, dos mil páginas en catorce días. Ahora empiezan a difundirse las páginas. ¿Quién las está difundiendo? ¿Los magistrados, los fiscales, los abogados, los interesados, los funcionarios que escuchan y graban y transcriben, los mantenedores del servicio telefónico, las limpiadoras, los servidores de las fotocopiadoras? Ahora hay telefonazos y conversaciones sobre las escuchas telefónicas y las transcripciones que se difunden estos días. Se producirán otras 2.000 páginas en una semana sobre las 2.000 páginas existentes. Grabarán las conversaciones sobre las grabaciones. Es previsible. Tengo acciones en Telecom, cambio todos los días de teléfono, le he pedido a mi mujer que cambie de teléfono todos los días. Se están distribuyendo grabaciones de las grabaciones en soportes magnetofónicos y digitales. Hay conversaciones en las que la transcripción es manifiestamente insuficiente, pésima, infiel, se lo digo yo, que sé de lo que hablo. Conversaciones mías, grabaciones mías, íntimas, están circulando, y serán publicadas en cuanto pase esta batalla, el ultimátum. Estamos en guerra mundial, igual que el héroe de Proust, cuando volvió a París en 1916 y salía de noche para oír hablar de la guerra. Pero aquí nadie va a hablar de la guerra, lo único interesante del momento, dice Proust. Aquí se va a hablar de mis grabaciones, privadas, no profesionales, íntimas. Me he negado a modificar mi dictamen negativo, y he recibido presiones insoportables. He sufrido mucho, y no puedo ni quiero hablar del asunto BankTirreno, nada. Me he limitado a poner la documentación pertinente en manos de la Fiscalía, y la situación ahora mismo es una situación en la que no había pensado. Había pensado en muchas situaciones posibles, el acoso, el derribo, las acusaciones de connivencias políticas o financieras, ya sabe usted, pero la situación real es que la Fiscalía tiene en su poder ahora mismo once horas de grabaciones telefónicas mías que podrían ser llamadas íntimas o pornográficas, mías y de personas que me son muy próximas. No soy una persona interesante, pero buscaré y leeré periódicos compulsivamente en los próximos días, en cuanto se cumpla el ultimátum, porque van a hablar de mí. Usted conoce a mi mujer, mundialmente conocida, profesora y conferenciante en universidades de Italia y América y Gran Bretaña y Alemania y Barcelona, miembro de sociedades internacionales científicas, y no conoce a Nicoletta, aunque mi mujer sí la conoce, mi mujer conoce todo sobre su marido, como usted comprenderá.
Nicoletta había aparecido en la caja otra vez, radiante, con ojos adormilados e hinchados, como los labios, pintura nueva sobre pintura corrida, como si volviera de una scopata sparata, con Fulvio, probablemente. Yo podría mandarle una foto a la professoressa, que quería conocer en persona a la ragazza, antes de que la foto se publicara en las fotonovelas periodístico-pornográficas que temía el economista. ¿Tenía que decirle al economista que yo sí sabía de Nicoletta? ¿Le había hablado de mí en las últimas horas la professoressa X? ¿Debía decirle al economista que había visto a la professoressa hacía veinte horas? ¿X le había contado a su marido nuestra conversación detalladamente? Si le había hablado X de mí, yo no tenía que decirle nada más que lo que X le hubiera dicho. Si no le había hablado X, yo tampoco tenía nada que hablar. Meine Ehre heisst Treue, fue el lema de las SS, Mi honor es la lealtad, diría yo, que tampoco le pediría a Fulvio que fotografiara a Nicoletta con la cámara del teléfono móvil y mandara la foto a la professoressa. Cumplir un deseo de la professoressa X, ver a la ragazza, no me permitía introducirme con la ragazza en el teléfono de X en Bolonia, probablemente intervenido. Una llamada telefónica siempre tiene algo de invasión o intromisión intempestiva. Jamás volvería a hablarle a X de la ragazza si X no hablaba de la ragazza. Ahí está Nicoletta, dije, y señalé a la chiquilla de la caja registradora. No, no, qué dice usted, Marinetta no es Nicoletta, nada, absolutamente nada de eso, dijo levemente escandalizado el economista X, por llamarlo así. Todos los personajes, lugares e instituciones, reales o de ficción, sólo aparecen en esta memoria como personajes, lugares e instituciones de la imaginación.
VIII. LA CORTE
Respeté su silencio final, su mirada a su infierno dantesco de nueve pisos hacia abajo, en sótano, cono o cucurucho de helado enterrado, atracción terrorífica de feria para monstruos de la lujuria, la soberbia, la envidia, la gula, el derroche, la avaricia, la violencia, el fraude y la traición. Entonces el economista X, intentando salir de su abismal ensimismamiento, se agarró a mi brazo, me preguntó dónde me alojaba y, en cuanto nombré piazza di San Cosimato, empezó a arrastrarme, incluso antes de moverse, hacia la puerta. Me ofrecía comida, en la misma plaza, pescado en San Cosimato. Precisamente allí me espera el escritor Trenti, en Roma para asuntos de producción de una película, dije, pero el economista no me oyó, o no quiso oírme, y, sin haber probado el agua, se levantó, cerró los ojos, ladeó la cabeza, la inclinó sobre mí para hacerme una confidencia final.
Lo que se me recrimina es la calidad de mi trabajo, dijo, mi pormenorizado estudio y comprobación de cifras y riesgos. Mi profesionalidad es ahora una manía, un capricho sospechoso, doloso, lamentable y repugnante, prueba de mi empeño criminal en impedir el curso natural de las cosas. Nueve horas de grabaciones tienen mías, una operación de calidad, sin eludir ni un solo pormenor repulsivo. Me cuesta admitir que yo hable como hablo en esas grabaciones. En las grabaciones magnetofónicas uno extraña su voz, y, transcritas, no reconozco mis frases, el ritmo, la disposición de mis palabras, mi léxico. Hay palabras que yo no hubiera usado jamás, y las uso, palabras que a mi juicio liquidan moralmente al que las pone en sus labios, triviales, no son sucias, son mucho peor, son ridículas. Ya estábamos alcanzando la puerta del Caffè Boiardo. Signore, dijo la niña cajera, una contraseña para el economista, pensé, pero el economista ni se inmutó, no reconoció la voz que lo llamaba. Negó su pasado inmediato recogido telefónicamente y transcrito por fieles funcionarios del Estado. Signore, repitió la ragazza. Era yo el reclamado. Mi amigo, Fulvio, había tenido que irse, su presencia había sido exigida en otra parte mientras el economista emocionado me hablaba de su infierno. Adiós, adiós, se despidió el economista de los camareros mientras llamaba con su móvil, y no miró a la cajera. No era su Nicoletta, sólo era Marinet- ta. En una esquina nos esperaba un coche. Dígale usted a Manlio dónde vamos, dijo el cerebro de Bankitalia. Miré a Manlio a los ojos en el espejo retrovisor. Dije que íbamos a San Cosimato.
En San Cosimato nos esperaba Trenti. Allí estaba, con un traje muy fino y una camisa blanca de puños desabrochados que asomaban por las mangas de la chaqueta, sin corbata, siempre un poco sin peinar. A medio beber tenía una botella de vino blanco, iba a comerse unas almejas, y pareció ingratamente sorprendido de verme llegar con el hombre de los tres teléfonos móviles. Ah, mi traductor español al que nunca he visto traducir, siempre llega tarde, aunque viva por aquí en una casa católica, dijo Trenti. Vi la mirada de sospecha del economista ante el encuentro inesperado, una emboscada, seguramente yo habría llamado al individuo que ahora fingía sorpresa y tenía una miserable pinta de periodista. Todo esto pensó el economista X, sin palabras mentales, sólo por una sensación instantánea, una molestia, borrada ya. El economista sabe captar los signos en quienes lo rodean, y percibe cierto fastidio, o contrariedad, en la amabilidad de Trenti, un poco desconcertado de ver a X ante su mesa. Los presento, el novelista Carlo Trenti y el economista Franco Mazotti, dos individuos dotados de gracia, que saben tratar a los encumbrados y a los caídos, al amigo y al enemigo. Trenti intuye con claridad la extraordinaria sensibilidad y delicadeza de Mazotti, con sus tres teléfonos móviles en una sola mano y el traje azul de los jerarcas de Palazzo Koch, y la piel y el pelo espléndidos, y los hombros en eterna actitud marcial de mando, pero apaciguándose, debilitándose, desmoronándose. Le pide Trenti que nos acompañe, y, por un instante, Mazotti recibe una transfusión de su antiguo ser, una transfusión de sí mismo tal como era antes del despeñamiento telefónico, y olvida el volumen de 2.000 páginas de transcripciones de escuchas telefónicas, su especial y monumental novela proustiana, y recuerda en voz alta las tres novelas de Trenti, Gialla Neve I, II, III.
Todas las mesas, menos una, están vacías a las dos menos cuarto de la tarde. Yo miro la reunión de bogavantes en la piscina, las lenguas rojas de las almejas, el vino amarillo, el empañamiento de las copas y el enfriador, como si flotáramos en el comedor de un transatlántico, y oigo cuánto ha disfrutado el economista Gialla Neve, tan celebrada por un artículo en la Repubblica de Stefania Rossi-Quarantotti, la mujer del economista precisamente. Trenti se confiesa complacidísimo, honradísimo, exaltadísimo por la atención de la professoressa Rossi-Quarantotti, y suplica al economista que transmita a la señora Rossi-Quarantotti su más sincero agradecimiento. Ahora Mazotti quizá nos dé la opinión, a propósito de Gialla Neve y de la ragazza, Nicoletta, chiquilla de un formidable mal gusto, según la expresión de la professoressa X, Stefania Rossi-Quarantotti, de gusto fiable, prestigioso.
Es admirable en Gialla Neve el uso de la información histórica sobre Ferrara y Bolonia, ciudades que el economista Mazotti conoce muy bien, pues tiene casa en Bolonia, una ciudad perfecta para desaparecer, dice, aunque él ha elegido desaparecer en Roma, si es que no ha hecho desaparecer a su mujer en Bolonia, apunta Mazotti en unos segundos repentina e inesperadamente humorísticos, sombríos. Es sólida y verdadera la documentación de la época, por más que los crímenes en el convoy militar y la conspiración en Ferrara, Ginebra y Londres para el asesinato de Mussolini sean elementos puramente imaginarios. Pero el aparato policial mussoliniano está recreado genialmente, las estructuras del espionaje interno, con sus funcionarios y voluntarios, informadores y confidentes y telefonistas con los auriculares todo el día puestos para oír conversaciones ajenas, y sus espías que espían a espías en un país de espías, dice febrilmente el economista en el instante en que, como si lo estuvieran oyendo, vibra sobre la mesa uno de los tres teléfonos móviles, convulso.
Perdóneme, dijo Mazotti a Trenti, y se levantó, se apartó, se llevó de la mesa su nube de espías mussolinianos.
Su amigo teme ser vigilado, grabado por micrófonos, por cámaras, y se tapa la boca para que no puedan leer sus palabras en el movimiento de los labios, dijo Trenti. Tiene un teléfono marcado con cinta adhesiva roja. Mira a todos los puntos en busca de micrófonos, palpa bajo la mesa.
La plaza sigue vacía, no nos llegan las palabras del matrimonio americano que come al otro lado del salón, no sé por qué yo creo americano a ese matrimonio. No nos llegan sus palabras, o no las oigo, como no oigo al economista Mazotti, en la puerta, mirando al exterior, y al interior, y otra vez al exterior, quizá hablando para decir que no puede hablar, espiado y grabado. Corta, pero no puede reconstruir la cara que tenía antes de que sonara el teléfono. La última mueca ha querido ser amable, alegre, sonriente. Perdónenme, dice ahora, a Trenti y a mí, y, antes de volver a sentarse, se asoma al interior de una tulipa de la luz. Se sienta. Palpa bajo la mesa, bajo la silla. Está usted buscando espías, dice Trenti. Por supuesto, ya se lo he dicho, éste es un país de espías, contesta Mazotti, como un personaje de Trenti y sus conjuras criminales.
Usted juega un papel estatal, institucional, por decirlo así, dijo Trenti, llenando de vino las copas. Usted tiene responsabilidades, dijo, y Mazotti me pareció incómodo y atento, enfermo ante un médico que va a pronunciar un diagnóstico temible, una maldición. Usted sale poco de su despacho, tienen que buscarlo en su despacho, en su teléfono, es normal. Si usted habla con una ragazza, es un asunto privado, íntimo, nadie tiene por qué oírlo, dijo Trenti, que había supuesto que Mazotti acababa de hablar con una ra-gazza: había visto la expresión abobada del economista en un ensueño amoroso de dos segundos. Yo había visto esa misma mañana a un vigilante de una oficina bancaria de Unipol, en Largo Argentina, con chaleco antibalas y pistola y componiendo un mensaje en el teclado del teléfono móvil, perdido en una sonrisa solitaria, solo en el mundo de sol y tranvías y bandas de turistas y helicópteros y sirenas. Yo había visto al vigilante bancario y al príncipe de la Banca d'Italia perdidos en una misma conmoción amorosa. Tienen ustedes altísimas responsabilidades que les exigen vivir en permanente estado de estudio y atención, dijo Trenti.
Se equivoca usted, respondió el economista, y acabó de beberse la copa. Lo que se nos pide es que no prestemos atención. Yo aviso. Tengo sentido del deber. Repaso once veces mis datos para no equivocarme, y luego vuelvo a repasarlos once veces más, pierdo horas y horas y horas, y esto se toma como un signo de mala voluntad. Mi seriedad no es entonces un rasgo moral, sino inmoral, prueba de mi manía de intrusión, de mi carácter obstaculizador. No es prueba de profesionalidad, sino de mala fe. La cúpula de Palazzo Koch decide abiertamente en contra de mis informes. Pongo los documentos en manos de la Fiscalía. Se me recuerda mi deber de lealtad con la presidencia de Banca d'Italia, el vértice, mis colegas. Valorar la lealtad personal por encima de los principios científicos y morales: esto es bandidismo. Esto es bandidismo. Cuanto más se me pide que no repare en detalles, con mayor minuciosidad me dedico al examen de los detalles, uno por uno, concepto por concepto, maniobra por maniobra y cantidad por cantidad. Entonces se me dice que la racionalidad económica exige agilización, eliminación de obstáculos, y no creo que estén hablando metafóricamente de negocios. Creo que están hablando literalmente de mí, de agilizar mi eliminación si no agilizo sus expedientes favorablemente. Procuro coger el coche lo menos posible. Temo que fallen los frenos o estalle un neumático. Temo que me maten. La Fiscalía investiga, interviene teléfonos, estos tres probablemente estén ya intervenidos, aunque ayer quizá no lo estaban. Éste lo está seguro, dijo, señalando al móvil marcado con cinta aislante roja como la mujer que llevaba en el pecho la A escarlata de Adúltera.
De esa operación secreta de la Fiscalía de Milán es de lo que más se habla en los tres lugares públicos en los que he parado hoy en Roma, dijo Trenti, que llegaba de un plato de televisión, donde un cómico exhibía un bloque de 2.000 páginas con transcripciones de llamadas telefónicas de los principales millonarios de Italia. Tenía el cómico el honor de aparecer en el documento número 786k, que registraba la advertencia amistosa o petición cariñosa de que el có-mico se abstuviera de parodiar en lo sucesivo al signore K en privado y en público, y en el plato, en directo, el cómico parodió inmediatamente la voz de K tal como suena a través del telefonino, voz electrónica de teléfono celular. Si hubiera sabido que usted estaba preocupado por el asunto le hubiera pedido una copia al artista, no sabía que hoy me tocaba comer con un millonario, dijo Trenti. Allí estaba precisamente, en el programa, en directo, la chica que avisó a la policía de la presencia del killer más buscado de Italia y muerto en el Circo Massimo. Vibró entonces otra vez el teléfono del economista, y el economista bebió un buen trago de vino antes de coger el móvil inmediatamente y volver a apartarse de la mesa.
He conocido a la señora Olmi. He asistido a una especie de prueba de seis minutos y cuarenta segundos, la señora Olmi frente a los problemas de los telespectadores, dijo Trenti, que acababa de descubrir un appeal emocional extraordinario en la señora Fran-cesca Olmi. No me extraña que la mirara a los ojos el killer, dijo. Incluso cuando no habla, la señora Olmi, a quien se diría inestable o en pseudoequilibrio, y que en algún momento parece una maniática, demuestra que no es inestable ni pseudoequilibrada. Mira a la cámara con los ojos muy abiertos mientras oye la voz que plantea un caso terrible, desesperado, y la señora Olmi consigue establecer en un segundo una total comunicación con quien le habla, como si oyera por los ojos. Yo pensaba, viéndola, en esos pájaros que abren el pico cuando ven venir a la madre. Estudia con atención mientras oye, y uno ve la cara de la persona que está llamando en la cara de Olmi, una especie de médium en transmutación, traspasada por todas las taras, problemas, circunstancias e historias de la persona que la busca, y quienes la buscan son farsantes, víctimas, verdugos, yo lo he visto en directo, seres siniestros y normales, aparentemente adorables, odiosos o anodinos. La señora Olmi interrumpe a cualquiera que plantee tonterías con aire tremendo. Basta, deje de inventar estupideces, le dice a uno. No hay nada preparado por los productores o guionistas. Ella no sabe de qué iban a hablarle o finge perfectamente no saber nada. Resuelve en diez segundos pro-blemas de diez años. Tiene cara de televisión. Esta mujer ha visto mucho la televisión, se ha dormido y se ha despertado viendo la televisión y ha seguido viendo la televisión en sueños. No hace examen de conciencia ante el Sagrado Corazón de Jesús, sino ante la televisión luminosa.
Hubo una conexión de siete minutos para seis problemas, aborto, traición, celos, conveniencia de casarse, podar un limonero o compartir casa con compañeros de trabajo, y todos los problemas fueron resueltos por Olmi. Todos desearíamos que esta madre nos aconsejara. Sus consejos son los consejos que nosotros hubiéramos dado si tuviéramos su claridad mental, y física, esa mujer es resplandeciente. Desearíamos que esta madre fuera nuestra madre, la mamma, un regalo de Dios, dulce compañía. Si le confiaran un programa, un consultorio sentimental, por ejemplo, tendría el fervor de los anunciantes. No la está mirando una multitud de mirones escondidos en sus casas, protegidos por el mueble del televisor, la está mirando únicamente la persona que le consulta su problema, y todos los demás estamos mirando una relación íntima, somos parte de una intimidad multitudinaria. Olmi no ve cámaras, focos, electricistas, gruistas, iluminadores, maquilladores, realizadores, ayudantes. No ve a los astros y asteroides televisivos que la rodean. No ve la orquesta de ocho músicos que intentan no moverse y no dejan de moverse en un escenario aéreo que puede caer mortalmente sobre el plato en cualquier momento. No ve todo ese aparato, está sola, en sí misma, con la amiga que le plantea una duda vital, fundamental. Así que uno tiene una ilusión de contacto personal, íntimo, físico, con esta criatura, Francesca, uno olvida la pantalla como olvidamos que llevamos gafas. A las afueras del estudio unas cuarenta personas esperaban a la adivina para tocarla, para consultarle personalmente sus problemas. Es la persona más perfecta que conocen. Es la más íntima, aunque acaben de conocerla, dúctil, simple, espontánea, calurosa, briosa, la invitada ideal de cualquier transmisión y cualquier merienda en familia, vivaz, quita el aburrimiento, desprende autoridad y gracia y belleza, telegenia, es una madrina de masas, una estrella del espectáculo y consumo televisivo. ¿No tiene defectos? Tiene un marido. Y el marido se deja ver demasiado. Esto es un riesgo. Una madrina de masas no tiene marido visible, y menos un marido boxeador olímpico, que aparece de pronto con la sirena encendida en el techo de un coche blindado, amigo de todos los guardaespaldas y chóferes aparcados a las puertas del plato.
Iba a preguntarle a Trenti, latiéndome el corazón al oír hablar de Francesca, si su hipótesis sobre la relación criminal entre Francesca Olmi y el killer muerto se había visto confirmada en alguna medida, pero me interrumpió un camarero abiertamente feliz. Su dentadura había alcanzado en plena sonrisa los cincuenta años, y su corbata color esmeralda contrastaba agradablemente con las maderas del interior del restaurante, como de barco o tranvía antiguo, y la camisa blanca y el delantal blanquísimo resplandecían. El mundo estaba bien hecho y el camarero tomaba notas en su libreta como si apuntara impresiones felices. Nuestro amigo está ocupado, dijo Trenti, señalando con su copa vacía hacia el economista Mazotti. Traiga más vino y más almejas por el momento, dijo. Visiblemente ocupado estaba Mazotti, mano en los labios, sumergido en un murmullo vehemente, manoteador, aunque sea difícil manotear con una mano sobre la boca sin hacerse daño. Vehementes movimientos del codo hacen que el brazo parezca lisiado, atrofiado, mientras el economista Mazotti discute alguna calumnia, se afana en desmontar una nueva maquinación maligna. Tiene ahora Mazotti un aspecto más bien turbio, con su brazo espasmódico y la mano pegada a los labios. Nos vuelve turbios el contacto con calumniadores y maquinadores malvados, nos envilece y degrada el contacto con viles y degradados, aunque sólo seamos sus víctimas.
Acabó su conversación tóxica Mazotti con cara de criatura profundamente dolida, defraudada, angustiada, ansiosa y cansada, como después de un choque físico con alguien que no es especialmente fuerte, pero sí especialmente pernicioso, tramposo y sucio, y lanzó una mirada de desconfianza invulnerable hacia los bogavantes de la piscina, los elegantes bogavantes detrás de su cristal, pensativos y alertas, esperando la hora de ser comidos, la visita mortal del camarero, espías en su cabina, ondeando sus antenas móviles. Tendré que irme muy pronto, dijo Mazotti, y su tono era testamentario. Lo esperaban con intenciones terribles en la calle, Usted es un hombre al que podría pedirle consejo, usted, señor Trenti, es un especialista, dijo.
Yo no sé mucho de mutuas, aseguradoras ni especulaciones bancarias, yo entiendo de incendios, riesgo y prevención de incendios, respondió Trenti con manifiesto orgullo de ser un especialista en fuegos. No estoy hablando de mutuas ni seguros, estoy hablando de crímenes, usted es un afamado especialista en crímenes, quiero decir, dijo Mazotti. Usted vende un millón de ejemplares de crímenes bien planeados, bastante perfectos. Creo entender cómo trabajan ustedes, los giallistas. Ustedes inventan primero el crimen-problema y la solución del problema, esto es lo verdaderamente difícil, y poco a poco van añadiendo detalles al crimen para justificar la solución. Ahora podría prescindir de la solución, quizá lo más difícil de buscar, y darme sólo el crimen irresoluble, perfecto, y yo no dudaría en cometerlo y borrar esas 2.000 páginas de grabaciones, las mías y las de todos, sobre todo las mías, dijo Mazotti.
Pueden destrozar mi prestigio moral, profesional, familiar. Pueden llevarme a la cárcel. Hay menores en el asunto, por así decirlo. Usted podría darme la solución, el crimen, quiero decir. Bebió vino, volvió a beber. Podría ayudarme si hubiera alguien eliminable, no digo que me indicara exactamente cómo destruirlo, liquidarlo, continuó Mazotti. Podría contarnos un cuento, a mi amigo y a mí, ahora. Así destruyeron, así liquidaron a uno que grabó y distribuyó 2.000 páginas de conversaciones telefónicas de unas trescientas personas. Pero el caso es que no hay nadie directamente eliminable, o hay muchos, pertenecientes a todas las escalas del funcionariado y del lumpenfuncionariado, si no se trata de neoespionaje sin espías, deshumanizado, automático, comunicaciones electrónicamente detectadas y automáticamente grabadas por la inteligencia artificial. El caso es que usted ha inventado un crimen de 50.000 o 60.000 sospechosos, todo un convoy militar a Rusia, el Corpo di Spedizione Italiano in Russia, un ejército entero de posibles culpables, y ahora podría inventar un crimen de 300 o 400 víctimas, porque no hay un único individuo liquidable, si no soy yo mismo, dijo Mazotti, y su abatimiento se convirtió en una especie de apasionamiento. El que ha disparado todo esto he sido yo, acudiendo honradamente a los fiscales para evitar una estafa nacional, un atentado contra el sistema financiero de mi país.
No soy un pederasta, soy un patriota, sentenció Mazotti con verdadera convicción, y bebió más vino, y alcanzó ese momento en que hablando con otros descubrimos nuestra soledad infinita y, a pesar de eso, seguimos hablando como si estuviéramos solos, sin vergüenza, o con una vergüenza solitaria, la más persistente, incurable y subterráneamente dolorosa. Yo he provocado todo esto. Culpa mía son estos cientos de copias circulando, miles quizá, y en cuanto se cumpla el ultimátum islámico los periódicos dispondrán de páginas libres y empezarán a publicar extractos, adelantos, fascículos monográficos, por entregas, de mis nueve horas de conversaciones con Stefania y Nicoletta, dijo Mazotti, a propósito de un asunto que lo conmovía mucho más que la Cuarta Guerra Mundial anunciada por el cardenal de Milán, con su sanguinaria consternación de coches-bomba, aviones-bomba, trenes-bomba, bolsas-bomba, bom-bas-bomba. El economista Mazotti daba por supuesto que sobreviviría a la hecatombe universal potencial y seguiría personalmente angustiado, en sus tinieblas íntimas universalmente insignificantes, indestructibles, 2.000 páginas de tiniebla insignificante e indestructible. Si quemáramos todas las copias en circulación y elimináramos las grabaciones informáticas, las 2.000 páginas revivirían sin fin en los ordenadores existentes a los que han llegado por correo electrónico, y, aniquilados todos esos ordenadores, continuarían almacenadas en los servidores de Internet y en los controles militar-policiacos sobre Internet. Esto es imborrable, imperdonable, inolvidable, dijo Mazotti, y cerró los ojos en el deseo de que, al abrirlos otra vez, todo hubiera sido borrado y perdonado y olvidado. Abrió los ojos y vio el restaurante como un barco inmóvil y la copa vacía.
Volvió el camarero, menos sonriente ahora, en actitud de conmiseración y duelo por el dottore Mazotti. Aunque no lo habría oído lamentarse en voz muy baja, los camareros tienen especial habilidad para percibir las palabras más secretas. Me voy, cargue todo lo que los señores tomen a mi cuenta, dijo Mazotti. De ningún modo, dijo Trenti. Cargue todo a mi cuenta, repitió el economista, de pie en el salón luminoso de sol tardío e indirecto, gigante en declive, el economista Franco Mazotti. El hundimiento de los imperios es buen momento para reflexiones melancólicas y morales, pero Trenti no dijo nada mientras miramos a Mazotti dar pasos contundentes por la plaza, aplastado por el peso en los hombros del equivalente a los dos volúmenes de la guía telefónica de Roma, y el bulto de los tres teléfonos móviles en los bolsillos de la americana de alto funcionario, teléfonos pesadísimos, cargados con todas las conversaciones mantenidas y todas las palabras dichas, ahora girando en la cabeza de Mazotti como un sistema planetario de múltiples cuerpos celestes de distinta densidad. El economista atravesaba piazza di San Cosimato con la ansiedad de habernos dicho todo y no haber dicho nada de lo que esencialmente quería decir. La plaza era el patio de un cuartel vacío, y de repente, paso a paso, perdió peso Mazotti, como si volaran las páginas de las guías telefónicas que cargaba sobre los hombros, y Mazotti voló hacia una mancha rosa de cabellera negra y ríspida, una niña próxima a los dos metros de estatura, en evidente período de crecimiento, descuajaringada, desarticulada, desunida, escuálida jirafa humana, de largas extremidades que crecen de repente y dejan a su dueña sin saber utilizarlas con precisión, derribando vasos y rompiéndolos, un desastre adolescente, casi de espaldas, cara siempre semioculta como la de Jesucristo en las películas hollywoodenses de 1960, con menos de medio cuerpo, entre el cuello y los muslos, cubierto por una coraza rosa elástica, desnuda la carne y desamparada, sandalias planas e infantiles, y el economista de la Banca d'Italia, Franco Mazotti, fue hacia la niña, ligerísimo, marcados los móviles en el bolsillo como monedas en el bolsillo de un idiota, la cabeza elevándose para ver la felicidad que se acerca, niño que sale de un colegio cruel y encuentra que su madre lo está esperando con un paraguas, porque llueve, aunque esto yo no lo haya vivido y solamente lo haya leído en una novela.
IX. LOS CRUZADOS
He madrugado muchas veces y nunca he soportado madrugar, como Descartes, que se educó en un colegio jesuita, como yo. A Descartes le pesaba madrugar. Sus jesuitas lo dejaban levantarse a la hora que quisiera, pero madrugar le costó la vida cuarenta años después del colegio. La reina de Suecia, Cristina, lo había acogido bajo su protección en Estocolmo y lo invitaba a veladas filosóficas palaciegas, a las cinco de la mañana. Descartes, que se levantaba poco antes del mediodía, a las once, tuvo que empezar a levantarse a las tres de la madrugada para estar a las cinco en palacio y charlar un rato sobre la certidumbre y la duda. Se resfrió, cogió una pulmonía y se murió por servir a la reina. Eran las cuatro de la mañana. Alma mía, es hora de irse, dijo, pensando que lo esperaban en palacio a las cinco en punto, y se durmió definitivamente para no tener que levantarse. Yo siempre me acuerdo de Descartes cuando, para coger un avión o terminar una traducción que ha de ser entregada antes del mediodía, me levanto en plena noche.
Llevaba días sin mucho madrugar en Roma, levantándome para traducir un poco y salir, cada día más trabajador en potencia, en el futuro, porque el trabajo retrasado crecía cada día mientras yo buscaba a Francesca, mi reina Cristina sin veladas filosóficas al ama-necer. Hoy he madrugado aún menos, y he buscado menos que nunca a Francesca, un signo de que he sido abandonado. Nadie me ha dicho que he sido abandonado, y el principal signo de que he sido abandonado es que nadie me ha dicho nada y voy con el novelista criminal por piazza di San Cosimato, a la espera de viajar a un sitio donde ni se me espera ni se me desea, mi Gran Granada. Desde el domingo ha seguido siendo domingo, tiempo atascado de tres días y tres meses. Pronto desaparecerán Francesca, la casa de Francesca, los dientecillos de su hijo, la asmática y angustiosa res-piración del niño. Desaparecerá el padre de Francesca, tímido y fantasma, de una tristeza de hierro, subterráneo, dedicado en un hotel del Aventino al trabajo sucio en sótanos, tuberías, grifos, cisternas, cables, motores y cabinas de ascensor, técnico secreto, eliminador de bebedores y suicidas, reparador de cortocircuitos entre amantes y maridos traidores o traicionados, el Padre, nublado por su vida eterna entre máquinas, lejos de la humanidad. No lo veré más. No veré más a la Mamma, mamma-nonna, vendedora de perfumería a domicilio, rubia artificial profesionalmente pluriperfu- mada. No veré más los vestidos de Francesca, las pulseras de Francesca, las orejas no taladradas de Francesca, la bolsa de cosméticos de Francesca, la bata verde de Francesca limpiadora. No oleré más los cosméticos de Francesca ni los guantes de goma de Francesca. Toda esta vida transitoria me parecía perdurable el lunes por la mañana, para siempre, y el mismo lunes descubría haber vivido toda mi vida inconsciente de no haber sentido nunca dolor amoroso, consciente por fin, un lunes, por primera vez, de la posibilidad de estar siendo abandonado. No estaría ahora con Trenti si no hubiera sido abandonado. No me hubiera cruzado con el economista Mazotti. No hubiera comido almejas crudas de lengua roja con Mazotti y Trenti. Si tienes corazón para decir adiós, yo no tengo fuerzas para retenerte, le diría cinematográficamente y musicalmente a Francesca si me la encontrara ahora mismo.
Trenti no habla. Sólo piensa en las dos mil páginas de grabaciones de conversaciones telefónicas, en el problema de borrar del mundo el peso de cientos de miles de palabras. Una solución sería que Mazotti las borre de su cabeza, y el camino más viable conduce a la autoeliminación del propio Mazotti, no abandonado, sino poseído por miles de voces en irrefrenable expansión. Veo mal a su amigo, dijo Trenti súbitamente, y vimos entonces al hombre del sombrero en la terraza del Caffè San Calisto.
Era un sombrero invernal, así que pensé que monseñor Wolff-Wapowski se sentía enfermo y se protegía bajo el sombrero, ante un vaso con tres dedos de agua y, también sobre la mesa, un maletín gris, quizá con la Eucaristía y los Santos Óleos, el báculo obispal plegable y algunos documentos vitales, un papel con el nombre de Fulvio Berruto para recomendarlo al puesto de peluquero parlamentario, por ejemplo. Miraba W hacia la eternidad, que parecía estar clavada en la pared corroída, dueño Monseñor de una majestad de roca, fósil. Se pulverizaría al cabo de novecientos años sin haber parpadeado antes Wolff-Wapowski, sólido e impenetrable en su traje sacerdotal a pesar del sombrero. El día ahora era norteafricano, y Monseñor demostraba gran mérito en permanecer imperturbable bajo un gran sol pálido, en despedida, precrepuscular. Procuré no verlo, por respeto, para no irrumpir en aquel santuario que empezaba y acababa en el ser íntimo de WW, pero Monseñor me llamó con un gesto de la mano y, economizando, aprovechó para coger el vaso, acercárselo a los labios y beber un buen trago mientras echaba hacia atrás, en un enérgico saludo, la cabeza coronada de fieltro. Me acerqué con Trenti, que me siguió. Me ha encontrado usted a pesar de que es un gran refugio no contar con la confianza de nadie. Nadie te busca. Nadie te encuentra.
¿Viene usted a despedirse? Pues despidámonos, dijo WW. No es porque usted se vaya, tal como estaba acordado y previsto, sino porque me voy yo, continuó. Usted tiene la suerte de quedarse en Roma indefinidamente, dijo también, y me sonó a reproche por mi supuesto incumplimiento de contrato, un malentendido, porque yo desaparecería de Roma en el plazo máximo de cuatro días para volar a la Gran Granada. Entendí entonces que Monseñor no había levantado la mano para llamarme, sino para beber. El gesto de la cabeza no había sido un saludo, sino un signo de sed pura, no de agua quizá, porque aquella agua desprendía un agudo aroma aguardentoso, si el olor no era un residuo sagrado de alguna comunión reciente con la Sangre de Cristo. No es que me vaya, dijo WW. Diga usted que he sido expulsado por primera vez en mi vida. Monseñor, hasta aquel momento, no había sido desalojado, expulsado, jamás, nunca, y quizá por ese motivo el sombrero, un sombrero invernal olvidado en la percha del despacho, y no desde el último invierno, sino desde el invierno de 1970 o 1980, desde el invierno más lejano del mundo, quizá por esa expulsión o desalojo prodigiosos, únicos en la vida, el sombrero parecía pesar ahora tanto sobre la cabeza de Wolff-Wapowski.
Usted es alemán, dijo Trenti entonces. Y polaco, respondió inmediatamente WW. Aproveché para presentarlos, monseñor Wolff-Wapowski y el novelista Carlo Trenti. No nombré la novela criminal, negra o amarilla, y sentí que cometía una minúscula traición a Trenti. Para no deshonrarlo llamándolo giallista o amarillista escritor de novelas de crímenes, me deshonré yo traicionando su verdadera condición, su vocación de giallista o amarillista escritor criminal. ¿Usted es novelista?, dijo W. No, no, soy técnico en prevención de incendios en una compañía de seguros, dijo Trenti. Usted es doble, como yo, dijo WW, que no pidió que nos sentáramos, sino que trajera yo del bar otro vaso para Monseñor. Dejé solos a Monseñor y a Trenti, que quería beber lo mismo que Monseñor, y cuando volví con tres vasos idénticos, Trenti se había sentado. Trenti y Monseñor se miraban en silencio y sonriéndose. Sí, dijo Monseñor, la verdad pesa más que el cuento, quizá tenga usted razón y la época exija testigos verdaderos, nada de novelistas. Probablemente sea una frivolidad, una inutilidad, una infidelidad, una irresponsabilidad inventar novelas en una época de bombas, ¿no es así?, dijo el ahora sonriente Monseñor. Había salido de su estado estable de inmutabilidad, había descendido un instante de la barca de los muertos. Por eso dos libros de verdades indiscutibles funcionan hoy como centros de energía nuclear espiritual, por así decirlo, y le estoy hablando del Corán y la Biblia, dijo WW, quitándome el vaso de las manos y bebiéndose la mitad. El agente Bond, 007, guardaba en su Biblia concebida para ser leída como literatura una pistolera Berns Martin con una Walther PPK, dijo Trenti, y usó la voz de perito en prevención de incendios. Siga usted con sus crímenes, concluyó WW, y volvió a mirar al frente, a la eternidad, que era una pared amarilla sobre la que daba el último sol. Monseñor había puesto la mano derecha sobre el maletín, fabricado en piel sólida de animal desconocido, una bestia quizá inexistente en nuestros nuevos tiempos peligrosos, con bisagras, remaches, cierres y cerraduras de extraordinaria fortaleza y calidad. Era un ejemplar de los años sesenta, o incluso cincuenta, más viejo que el sombrero. Este maletín lo ha acompañado a usted mucho y sigue fuerte, dijo Trenti. Sí, y una vez lo perdí o me fue robado en la estación de Trieste. Trenti respondió: Yo también he tomado alguna vez el expreso Roma-Trieste-Moscú.
Quizá quiera usted acompañarnos el sábado a la presentación de una película sobre la guerra en Rusia en 1942, dijo Trenti. Si lo estimaba conveniente, Monseñor podría invitar a un acompañante. Wolff-Wapowski no aceptó ni rechazó la propuesta, sólo dijo: He estado más de una vez en Moscú. No se vestía usted de sacerdote para viajar, dijo Trenti, y señaló el sombrero, gris pálido, más pálido que el maletín. Mi sombrero es un regalo que me hizo en Verona un señor llamado Falco, o así se llamaba entonces, en 1964, americano. La gente cambia de nombre. A éste, porque era un buen amigo, que en paz descanse, llegué a conocerle cuatro nombres, dijo Wolff-Wapows ki. Yo viajaba mucho en aquel tiempo para confortar a los hermanos de Alemania y Polonia, en territorio enemigo, digámoslo así, pastor de almas. Visitaba a obispos, párrocos, sacristanes, funcionarios eclesiásticos de todos los rangos, frailes, monjas, enfermeros y enfermeras. A todos he oído. He levantado mi confe-sionario en callejones y en hoteles, una cosa muy rutinaria, muy repetida, como el día y la noche, como el dibujo del empapelado de una habitación. Y ahora han roto el papel y me han echado de la habitación. Ahora me echarán de la casa. Un movimiento en Var- sovia decide lo que sucede en Roma, dijo WW sin mirarnos, oracularmente, y alargó la mano como un ciego, cogió mi vaso, bebió, me dejó el suyo, por la mitad, casi vacío. Usted prevé incendios, dijo, mirando ahora a Trenti. Podría adivinarme el futuro inmediato. Seré quemado, indudablemente. No sé si mantendré mi domicilio, no sé si quieren esconderme o hacerme desaparecer, perdónenme la franqueza. Me han dicho poco, me han escuchado poco, aunque uno nunca sabe lo que uno les está diciendo porque lo que uno dice lo unen a lo que otro les ha dicho y dirá, y acaban oyendo lo que uno no pensaba decir. Es como si uno dijera cosas desarticuladas, o mal articuladas, y sus palabras tuvieran que volver a ser montadas en orden. Me volverán más coherente mis superiores. Ellos son más coherentes que yo, y probablemente oirán las palabras justas y definitivas que dirán de mí los que desempeñaron mis mismas funciones antiguas y desean mi posición actual, mi antigua posición, quiero decir, dijo WW. Usted, señor Trenti, sabe de lo que le hablo, usted pregunta bien. ¿Cuántas preguntas me ha hecho? ¿Dos? Sabe la mitad de mi vida, que cabe en cuatro preguntas. He hablado por usted, que es novelista. No diré más. Bebió lo que quedaba en su vaso, y lo volvió a poner ante mí. Volvió a beber de mi vaso, que ahora era suyo.
¿Ha visto usted el sombrero, el maletín que se perdió en Trieste?, me dijo Trenti. Monseñor ha viajado, ha hablado con sus hermanos de fe en territorio enemigo, los ha fortalecido. Les pediría que repitieran lo que acababan de decirle, y tomaría alguna nota en signos cabalísticos, o en latín, y volvería a pedir que le repitieran la última frase. Entonces el informador empieza a hablar de un modo especial para adaptarse a la mano que toma notas, y la voz se va volviendo otra voz. Haga usted la prueba, me dijo Trenti. A esto le podemos llamar dirigir la conversación, o dar coherencia, como dice Monseñor. Somos incoherentes, desordenados, inarticulados. Caemos en distorsiones, divagaciones, invenciones, lagunas, llámeles usted como quiera a nuestras incoherencias, pero alguien que sabe preguntar y oír tiene el poder de volvernos coherentes. Así que imagínese usted a Monseñor, bajo su sombrero y con su maletín, dirigiendo conversaciones con párrocos y sacristanes y monjas polacas en los tiempos del dominio soviético, tomando notas y volviendo a Roma con las notas aprendidas de memoria. O no toma notas, lo finge para modificar la voz de quienes con él se confiesan, sabio políglota, o, más que plurilingüe, insomne, el que aprende lenguas mientras todos duermen, así me imagino yo a su Monseñor. Me ha impresionado mucho su amigo, dijo Trenti. Viaja en 1960 o 1970 o 1980, en plena Guerra Fría, a Polonia, a Alemania, a Hungría, a Checoslovaquia, siempre detrás del Telón de Acero, territorio enemigo. Detecta a curas informadores de la policía secreta comunista, espía papal, una profesión que no concede honores ni condecoraciones ni dignidad, o los concede en secreto, y dígame usted qué significa una condecoración secreta, imagínese una medalla en la sotana que Monseñor guarda en el armario que le acaban de expropiar. Compartía su información con los americanos, evidentemente, con su amigo de Verona, que lo invitaba a comer, y le pagaría, porque a Monseñor le gusta el lujo, la apariencia, ya ha visto usted el traje clerical, los gemelos, el anillo, el maletín de piel extra, ya no hay animales ni fabricantes así, usted lo ha visto. Visitaría a sus viejos compañeros de aula en la Academia Pontificia de Cracovia, hombre pontificio, polaco-romano, alemán en Alemania, enviado papal en Varsovia, Praga y Budapest, amigo personal y protegido del Papa, sin servicio concreto en ningún departamento específico ni localizable en ningún organigrama vaticano, vigilando a los hermanos, preguntándoles, informándose de sus relaciones en territorio enemigo, y de las relaciones de sus relaciones, sólo por interés íntimo y fraternal, llevando al Este noticias del Papa y la Curia, únicamente interesado en las necesidades de sus hermanos de la Iglesia perseguida, confesor enviado por Roma.
Yo no sé nada de Wolff-Wapowski, administrador de la casa papalina donde tengo alojamiento. Lo sé en lejana relación con mi padre, el abogado, del que tampoco sé mucho. Monseñor conoce el nombre de mi padre, y habla de él con el respeto con que un obispo hablaría de un buen feligrés ante otros feligreses. He pasado con Wolff-Wapowski dos horas, como máximo, distribuidas en unos diez encuentros a lo largo de tres meses. Sé que se declara alemán-polaco. Sé ahora que ha sido relevado de sus cargos. Pero Trenti posee una información exhaustiva sobre Monseñor, obtenida en treinta minutos de conversación y silencio profundo con WW, Monseñor bebedor de aguardiente. Está en Roma desde 1962. En Verona, en 1964, un tal Falco le regaló un sombrero. Falco, americano, contrató al padre Wolff-Wapowski información sobre los viajes que empezaba a hacer a Polonia, Alemania, Checoslovaquia y Hungría. ¿No pusieron las autoridades comunistas trabas a sus viajes? Me gustaría ver el expediente policial de Monseñor en Alemania y en Polonia, dijo Trenti, veinticinco años de informes, un mínimo de 20.000 folios de situaciones repetidas, salidas y entradas y comentarios triviales, un caso de hipermnesia o memoria monstruosa, maniaca, llena de nombres y fechas y sitios y citas, con cuatro nombres para un solo individuo en algunos casos. De estos viajes le ha quedado a Monseñor la cortesía remota, la dureza aparente, la lejanía insuperable. La cortesía próxima, caliente, produce muchas víctimas. Acompañas a un extraño que dice haberse perdido, o paras el coche para ayudar a un inválido en la carretera, y acabas en un callejón, acuchillado, o en la cuneta, y se llevan tu coche o te quitan la ropa y los zapatos. La cortesía profundamente descortés pertenece al instinto de conservación de la especie.
Aquí lo llevo todo, dijo Wolff-Wapowski, golpeando el maletín con la mano abierta. He vivido en el cumplimiento del deber como en una especie de sueño, dijo, y calló y bebió. Sabe callar perfectamente, dijo Trenti. No nos dirá cuándo entró en contacto con la policía secreta de Varsovia y empezó a entregarles copia de los informes que pasaba en Verona y en el Vaticano. Había callado Monseñor, había bebido una vez más, bajo el sombrero de invierno. Volvía a bogar silenciosamente en la barca de los muertos. Los altavoces llamaban a los vuelos en el aeropuerto de Roma, los aviones despegaban y aterrizaban. Perros y policías en estado de alerta husmeaban el olor de mil colonias probadas en las tiendas del desasosiego y el aburrimiento preaéreos, variantes de sesenta y nueve marcas de París, Milán, Londres y Nueva York, fabricadas en un solo hangar industrial localizado en un punto impreciso del mundo. El silbido de los detectores de metales señalaba el paso de probables enemigos. Del cuartel general de la policía y del Ministerio del Interior, en Varsovia, están saliendo informes y listas de colaboradores de la vieja policía secreta comunista, y en Roma su amigo Wapowski ha sido desalojado, desactivado, hecho desaparecer, como otros tantos dominicos y franciscanos servidores del Vaticano y de la policía secreta polaca según antiguos servidores de la policía secreta polaca, me dijo Trenti en un café del aeropuerto. Un sombrero comprado en Verona, un maletín ruso y un amigo del joven padre Wolff-Wapowski en la Verona de 1964 le habían contado la vida esencial de Monseñor al novelista Trenti, que tenía tanto sentido de la posibilidad como sentido de la realidad. Cuando Trenti embarcaba en el avión que en treinta minutos lo dejaría en Bolonia, yo pensaba en mi extraordinaria vida, tal como Trenti la imaginaría y se la contaría a su mujer en Ferrara.
X. EL JUICIO DE DIOS
Ahora estamos en la estación ferroviaria de Viena, el 13 de julio de 1941, y el capitán Albanese le busca amigos y conocidos al muerto Ettore Labranca, que no se negaba a hablar con nadie, pero que fue un hombre en apariencia muy aislado. No supo aislarse del todo, o así lo demuestra el agujero de un centímetro de diámetro hasta el corazón de Labranca, asesinado con un punzón, a pesar de que lo protegía una escolta de durmientes. Nadie parece haberlo conocido bien. Labranca fue un solitario, y un individuo solo es un enigma irresoluble, dijo Trenti. Ese hombre, Labranca, había conseguido mantener su soledad entre miles de soldados y, aún más difícil, en su vagón de veintiocho, y únicamente sabemos quién es una persona cuando conocemos su entorno, dice Trenti: quiénes la rodean, la sociedad en la que se mueve, el estilo de vida y el lugar del infierno que merece, il posto nell'inferno che si merita, así habla Trenti el novelista. Había que encontrarle un grupo al muerto, una familia, algún conocido. Recurrimos al telégrafo, pero la policía de Turín no sabía nada de Labranca, que decía proceder de Turín. No hay huellas de Labranca en Turín. Albanese abre entonces la navaja que Labranca guardaba en el bolsillo, en el puño cerrado, y lee la inscripción en la hoja de la navaja, PozziFerrara, y telegrafía a la policía de Ferrara, y nadie conoce a Labranca en Ferrara.
Que ningún Ettore Labranca, soldado, nacido en Turín el 2 de marzo de 1917, nació o vivió oficialmente en Turín, es un hecho absoluto, indiscutible, como que uno que se hacía llamar Labranca murió en un vagón del Corpo di Spedizione Italiano in Russia, traspasado por un arma punzante que ha desaparecido como si fuera un puñal de hielo en el calor de julio. Ni siquiera hay ya cadáver, enterrado provisionalmente en Salzburgo, sin familia, por si alguien pudiera reclamarlo en un futuro poco probable. Hubo veintisiete soldados presentes en el momento del crimen, o, más exactamente, veinticinco, pues dos soldados se hallaban fuera del vagón, antirreglamentariamente, como ha sido demostrado por las peculiares manchas de sangre de sus botas. Abandonaron su sitio en el vagón a las tres de la mañana, volvieron a eso de las cuatro, entraron y volvieron a salir y entrar. Ninguno de los dos está completamente seguro de si había entrado y salido dos o tres veces. Bebieron coñac. Pisaron sangre. Dicen no haber percibido nada raro. Uno, Monreale, tiene aspecto campesino-clerical y una incómoda blancura azulada en los dientes, actitud dócil y voz adormilada, altanera, propia de quien quiere defenderse ofendiendo por inhibición, obligado a infringir normas disparatadas y tiránicas, a su juicio, como es la de permanecer en el vagón durante la noche. Albanese considera a este individuo profundamente antipático, un probable delincuente, pero no se deja perturbar por esta sensación extracientífica, íntima, que podría afectar a su objetividad. Era una tortura dormirse, dice el soldado, y salió del vagón, aunque se tratara de una eventualidad terminantemente prohibida a la tropa. Ninguno de sus compañeros reconocía haberlo visto u oído salir ni entrar. Las fugas del vagón probablemente serían una costumbre generalizada. ¿Cuántos hombres estaban fuera de sus vagones moviéndose en la noche del crimen?, pensó Albanese, interrogándose a sí mismo, y estas fugas nocturnas le parecieron un mal signo de indisciplina, el anuncio de un final desastroso que ya había empezado. La muerte es el desajuste general, decía su padre, médico. Con el sujeto campesino-clerical había salido del vagón un tal Naldini, en el que Albanese identificó rasgos finos de jugador de cartas, aunque Naldini juró no saber jugar a las cartas. Era hombre de pocas frases. Sí, había seguido a Monreale cuando Monreale salió, pero no sabía que había un muerto, aunque notó algo, un olor nuevo entre los olores del vagón, como a óxido sobre el que hubiera llovido, dijo. El sargento Del Cossa, responsable del vagón del crimen, no se había dado cuenta en absoluto de que sus dos soldados, Monreale y Naldini, cometían una indisciplina de repercusiones funestas, y mucho menos se apercibió del asesinato. Todos, menos dos, decían dormir toda la noche, dormir profundamente sobre tablas y planchas metálicas, aunque Albanese tenía que tomar somníferos para unas horas de sueño ligerísimo en su litera de capitán. Decidió arrestar a los dos soldados indisciplinados e insomnes, y acusarlos de asesinato, a pesar de que estaba convencido de su inocencia. Pero, si procedía así, los dos individuos serían fusilados casi con total seguridad, dijo Trenti, y el caso sería fulminantemente cerrado. Albanese rechazó esta solución, no porque lo forzara a admitir como cierto algo evidentemente dudoso, sino porque significaba someterse a las injustificadas directrices del mando, que exigía de Albanese una solución rapidísima, inmediata y razonable, del estilo de una trifulca anecdótica entre un puñado de buenos amigos, un suicidio o un ataque cardíaco durante el sueño, aun si tales conclusiones exigían eliminar un punzón que evidentemente no existía y una herida que, con el muerto, estaba desapareciendo.
Siguieron llegando noticias a través del telégrafo. Labranca no había existido ni en Turín ni en Ferrara ni en los registros de Roma. Labranca tenía nombre falso, domicilio falso y documentación falsa, aunque los papeles, los sellos reglamentarios y las firmas fueran absolutamente auténticos. El muerto había sido dos o más personas a la vez, y probablemente el asesino también era doble o triple. Lo único que uno de sus compañeros del vagón recordaba especial en Labranca era cierta inclinación a los números y los juegos de probabilidad. ¿Qué probabilidad existe de encontrarse con alguien conocido en una multitud azarosa de 60.000 individuos? Labranca había apostado por alistarse para perder de vista a todos los viejos conocidos, dijo Trenti. ¿Qué probabilidad existe de que, además de con algún conocido, te encuentres con alguien que tenga motivos para matarte?
Los dos que salieron del vagón añadían confusión a la oscuridad del asunto, pensaba Albanese, pero también podían ser la clave para aclararlo todo. Habían entrado y salido dos o tres veces, y eran incapaces de decir exactamente cuántas porque habían bebido. Circulaba bebida en el Cuerpo Expedicionario, se les daba bebida a soldados que lloriqueaban, y en las estaciones había licor, regalado por instituciones patriótico-piadosas o vendido patrióticamente barato. Alguien habría podido entrar en el vagón en lugar de alguno de los dos soldados y matar al falso Labranca, pensó Albanese. Alguien que esperaba la ocasión de acercarse a la víctima, y viajaba en distinto vagón, un desconocido para Labranca, o un conocido al que no había descubierto todavía o a quien había fingido no conocer, supuso Albanese, que se sentía impotente, como un adivino sin poderes adivinatorios.
No tenía que adivinar el futuro, sino el pasado, pero le faltaba preparación para semejante oficio, y carecía de las facilidades de que la policía dispone. Sabía de caballos. Veía un caballo y deducía automáticamente todos los pasos de su crianza y adiestramiento, hasta la exacta configuración de las orejas de la yegua y el semental que fueron sus padres. Pero en el asesinato de Labranca sentía que andaba de espaldas, hacia atrás, porque hacia atrás debía seguir los pasos que llevaban al momento del crimen. Entonces recordó a un amigo, o no exactamente un amigo, subcomisario de policía en Roma. No era un amigo, Albanese sabía que estaba perdiendo a todos sus amigos. Había inundado de soldados rezongadores el vagón de oficiales, molestaba con el ruido infame de sus interrogatorios y quebrantaba todas las formas de la vida castrense. La invasión de soldados en el vagón especial de los oficiales había creado una proximidad insultante entre oficialidad y tropa. El indeseable capitán Albanese, que nunca había sido hábil para rodearse de admiradores, aduladores y servidores, ahora tenía continuos tratos inexplicables con soldados probablemente implicados en un caso criminal.
El tren se alejaba rápidamente del lugar del crimen, siempre hacia adelante, Vorwärts!, a toda velocidad. Si el Cuerpo Expedicionario no se apresuraba, los alemanes habrían tomado Moscú antes de que el primer soldado italiano avistara los confines de Rusia. Adelante, Vorwärts, era la consigna, mientras Albanese intentaba caminar hacia atrás y oía un ruido de cosas que se le escapaban, todo lo que era incapaz de ver, lo que acechaba muy cerca aguantando la risa, como cuando con los ojos vendados buscaba a su hermana en un patio de Ascoli. Y entonces recordó a su amigo de Roma, los campamentos en Parioli, los desfiles emocionantes. El amigo, no exactamente un amigo, había sido un pésimo caballista y quizá lo seguiría siendo. A este amigo le había confiado Albanese, una vez, dinero para que le sacara unos billetes de tren y el amigo jamás se presentó con los billetes. Se perdió. Y, cuando volvieron a verse dos años más tarde, el amigo seguía resplandeciente y muy feliz, como si no tuviera una cuenta que resolver conmigo, quiero decir, con Albanese, dijo Trenti. Ahora, en el tren a Rusia, Albanese iba sintiendo una inmensa soledad, y pensaba en lo solo que había estado el muerto. Nadie en el tren admitía conocerlo antes de la expedición a Rusia. Mandó distribuir la foto del muerto, entornados los ojos sin vida, fotografiado por los profesionales que darían testimonio de las heroicidades italianas en la campaña rusa, e inmediatamente la orden fue suspendida. No circularía la foto de un cadáver por el convoy que se dirigía a la victoria sobre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Albanese recibió la orden terminante de abandonar toda investigación. En caso de persistir en su manía indagatoria sería arrestado, repatriado a Italia y sometido a un consejo de guerra por insubordinación.
Pidió permiso para cerrar telegráficamente las conexiones con Turín, Ferrara y Roma, y le fue concedido, pero, en lugar de cerrarlo todo, Albanese abrió una nueva vía con el ingeniero Barile, su antiguo amigo del mundo de los desfiles fascistas y los caballos de las cuadras fascistas, el hombre que desapareció con el dinero de unos billetes de tren a Viena. Labranca quizá existiera en algún archivo del Ministerio del Interior, en el registro de alguna rama del espionaje mussoliniano, en la agenda personal de algún miembro del servicio voluntario. El Ministerio contaba con informadores voluntarios en todas las organizaciones políticas, sindicales, espirituales y deportivas, oficiales y clandestinas. Habían conseguido transformar Italia en una organización de espionaje, situación utilísima en estado de guerra general o civil, y Barile demostró ser un auténtico ingeniero del espionaje, especialista en la conversación amistosa enfocada a extraer información aprovechable policialmente. Era un hombre de complexión delgada y estatura media, pero cargante, como si no cupiera en sí mismo y practicara una política personal imperial expansiva, de apariencia tímida, pero inestable, hombre que cambia de forma y se dilata, muy satisfecho de sí mismo. Te he visto en el memorándum de la declaración de un médico de via Ludovisi, seguramente habrás pasado por su consulta, decía el ingeniero Barile. Y, en efecto, no habías pasado por su consulta, pero conocías a uno que te había recomendado al médico de via Ludovisi, al que no habías llegado a ir, y te enredabas en una madeja de preguntas y respuestas absurdas. ¿Quién te había recomendado al médico? ¿De qué conocías al que conocía al médico? ¿Trabajaba contigo? ¿Con quién trabajaba? Entonces un compañero de la Academia de Artillería y Caballería os veía a Barile y a ti en un café de via del Corso, calle de funcionarios. Habías sido visto hablando con el ingeniero, que hablaba con muchos y de pronto te pedía que mantuvieras en estricto secreto la reunión en el café. ¿Acababas de prestar un servicio de informador? ¿Qué le habías dicho a Barile? ¿Qué peso específico podía tener para el ingeniero Barile lo que tú habías dicho del médico o del conocido que te lo había recomendado? Barile propone entonces una nueva cita. A la tercera cita recibirás un nombre en clave como servidor voluntario de la Opera Vigilanza Repressione Antifascismo, la OVRA, policía política.
Albanese no acudió a la segunda cita con Barile. No existió tercera cita. No hubo nombre en clave. Y ahora telegrafiaba al ingeniero preguntando por Ettore Labranca, que decía ser de Turín y tenía documentación falsa que le había permitido ser soldado desde el 2 de marzo de 1940, documentación absolutamente auténtica, aparentemente no falsificada y expedida en Turín. A Labranca también se le conocían contactos en Ferrara. Albanese recordaba la teoría del ingeniero Barile: para tomar contacto con cierta persona lejana y desconocida, y pidiéndole a un amigo próximo que te ponga en contacto con alguien que pudiera conocerla, generalmente se necesita un máximo de doce contactos para llegar a la persona lejana y desconocida. Puesto que el ingeniero Barile conocía a todo el mundo, o a la mitad del mundo que vigilaba a la otra mitad, no le sería difícil establecer contacto con un individuo que ni siquiera existía, usaba nombre falso y estaba muerto.
Las oficinas de la OVRA y las brigadas políticas de las jefaturas de policía buscaban desde Roma a Labranca, provisionalmente enterrado en Salzburgo, mientras en Viena, en la estación de Viena-Huttelford, el general Zingales, jefe del Corpo di Spedizione Italiano in Russia, ardía de fiebre. Había salido de Italia recién operado de una hernia, molesto, afiebrado, tembloroso, eufórico inexplicablemente, alucinatorio por fin. Vio unas luces sobre Salzburgo, no exactamente sobre Salzburgo, sino en la atmósfera densa de su vagón especial, a unos noventa centímetros de la cama. Sufría una infección generalizada, tenía dificultad para respirar y, al entrar en Viena, tiritaba con 40 grados de fiebre. Era imprescindible el traslado inmediato a una clínica, y el personal de la embajada en Viena se agitaba en un andén secundario, todo dispuesto para la aparición de los camilleros y los médicos alemanes que urgentemente atenderían a Zingales. Dos bandas de música precedían en el andén principal el avituallamiento de bebidas y souvenirs de guerra para la tropa. En la cantina de la estación el capitán Albanese bebía un vaso de agua de seltz con hielo, cuando un sargento le anunció que esperaba verlo una mujer que se decía familia del capitán. Albanese bebía solo. Había caído en el descrédito en nueve días de viaje entre el Brennero y Viena, y, en la cantina, en el movimiento confuso y continuo de oficiales, suboficiales y asistentes de los oficiales, la visita de la mujer espectacular fue vista como un nuevo signo de capricho, relajación y disparate en la conducta del capitán Albanese.
Era una señora de unos treinta años, extraordinaria, que contribuyó al aumento automático del desprecio hacia Albanese, un desquiciado que lanzaba preguntas inconvenientes o absurdas, farsante, usurpador que ocupa posiciones que no le corresponden. Albanese se asomó a la puerta de la cantina y pensó en su mujer, asombrosamente en Viena, como si al final hubieran hecho juntos el viaje suspendido por la desaparición de unos billetes de tren, hacía tres años. Esperaba Albanese noticias de su amigo Barile, que se había perdido con el dinero de los billetes, o con los billetes, y se presentaba sorprendentemente su mujer en Viena, aunque Barile no fuera realmente su amigo. La mujer, alta y elevada por zapatos de tacón, de cabeza alta y alto cuello, llevaba desnudos los brazos, en un vestido lila, floral. Eran unos brazos finos, fuertes, de músculos y huesos espléndidos, como el cutis y la cabellera, y el detalle de que los zapatos hubieran sido forrados con el mismo tejido lila del vestido producía un efecto de ensoñación. Avanzaba por el andén, y Albanese se dijo que no era así como recordaba a su mujer. Había perdido la memoria de las cosas en nueve días, buscando una memoria que no era la suya, tratando de recordar lo que había pasado a través de los años hasta el momento en que alguien clavó el punzón en Ettore Labranca. La mujer lo miraba con los ojos muy abiertos, sonriente, y los labios cerrados, y extendió los brazos y lo abrazó y, como una hermana o una prima, lo besó, dos veces, y lo miró, y cuando miraba de cerca entrecerraba un poco los ojos como para ver mejor desde lejos, y se cogió de su brazo y se lo llevó, volviéndose hacia él para seguir mirándolo como una hermana amorosa, y a lo mejor era su hermana gemela, que había muerto en Ascoli cuando tenían trece años.
Lo llevaba del brazo, entre los soldados, hablándole del clima de Viena en julio como si le hablara de los días en familia, aunque la fuerza de la mano en el brazo podía hacerle pensar, y lo pensó, mientras rompía a tocar la banda de música, que era arrastrado a la carrozza dell'amore, al treno del desiderio, y la mujer elevó la voz, con los labios pegados al oído de Albanese, sobre la música marcial de los metales, para decirle que se daba por cerrado el asunto Labranca. Son órdenes del máximo nivel, Palazzo Venezia, oyó Albanese, y era como si Mussolini le hablara muy cerca del oído en un despacho con vapores y ruidos de estación de ferrocarril, aunque quien le hablaba muy cerca del oído era la mujer de lila y hablaba en el tono con que se da por cerrado un compromiso matrimonial. Se detuvo la mujer, no muy lejos de la locomotora, lo miró a los ojos, tenso el cuello y alto el mentón, y los ojos lo miraban ahora muy abiertos, como si miraran el horizonte, pero a una distancia inferior a cincuenta centímetros. Confío en usted, dijo la mujer, que evidentemente nunca había sido ofendida por nadie. Nunca nadie se atrevería a ofenderla. Sentía sobre sí Albanese la vigilancia de sus compañeros de armas, la maldición, la admiración de los soldados. Iba a preguntar: ¿La manda el ingeniero Barile? Quizá estaba recibiendo una meteórica respuesta a su petición de información telegráfica. La OVRA habría podido movilizar a un departamento especial de la embajada en Viena, si la señora pertenecía a la embajada, tampoco le había preguntado, como no le preguntó por Barile. No quería, por pedir información, facilitar información sobre sus últimos movimientos ni descubrir posibles movimientos del ingeniero Barile en Roma.
Su servicio al Estado se estaba convirtiendo en una operación clandestina, contra la voluntad del Estado, o contra el Estado en sí mismo, merecedora de un juicio sumarísimo quizá, pensó Albanese.
Entonces hubo un movimiento general en la estación, casi invisible. Salía el general Zingales, no en camilla, sino a pie, rodeado por sus oficiales más próximos, mientras la tropa se distraía en el andén principal con bebidas y souvenirs de guerra y bandas de música. Nadie veía la salida de Zingales en una vía secundaria y apartada, muerta. Albanese la vio. Al general, víctima de un escalofrío convulso provocado por el choque séptico y la violenta subida térmica hasta los 40'3 grados, le temblaban los labios, menos rojos que la cara. Confío en usted, dijo entonces la mujer, y volvió a besarlo, en la boca. Muchos miraban cómo besaban a Albanese, que no cerró los ojos y vio la salida del general Zingales, que había mandado en Dalmacia la División Acorazada Littorio y no llegaría a Rusia. Albanese pensó que un sospechoso se eliminaba. Le quedaban ahora otros 50.000.
XI. VEINTE AÑOS DESPUÉS
II Professore está buscando a Francesca y yo también la busco, todos la estamos esperando, dijo la señora Olmi, y se rió, no sé por qué, en la puerta. No me fui, aunque parecía que no me dejaba entrar en su casa la madre de Francesca, como si escondiera a al-guien en el apartamento. Yo oía ruidos, pero podían entrar por la ventana abierta al callejón del Turco, al fondo del pasillo que lleva a las tres habitaciones de la casa, vieja y murmuradora como un viejo. La conozco. El suelo no es silencioso. En las habitaciones alguien respira y alguien se mueve y algo se rompe sin ser tocado, como si sintiéramos el temblor de todos los que han pasado por aquí en los trescientos años del edificio, o es todavía la vibración de los que acaban de irse. La familia Olmi se reduce al matrimonio Olmi y sus dos hijas, que ni siquiera viven en la casa, casadas, y los maridos de las hijas, y tres nietos, y están los suegros y los tíos y los primos, y todos tienen yernos y suegros y tíos y primos, y están los novios de la hija mayor, Francesca, y la familia acaba siendo reducida pero inacabable, una red que se extiende del norte al sur de Italia con eje en Roma y bifurcaciones internacionales en Europa, América, África y Oceanía. Quizá creyó conveniente la señora Olmi que viera que por un prodigio, a pesar de tanta gente, no había nadie dentro de la casa, y me hizo pasar. La seguí. La veía muy rubia, no la recordaba tan rubia, con una falda muy corta que tampoco recordaba. Pero el cuarto de estar seguía exactamente igual que lo había conocido, incluido el olor, y volví a mirar las fotos de los tres nietos, y la foto de las dos hijas, Francesca y su hermana, radiante Francesca de doce años, piernas demasiado largas que siguen estirándose y adelgazándose, riéndose Francesca del fotógrafo. Es Francesca, dije, emocionado, y su madre me dijo No, es Paola, su hermana. Entonces miré mejor y vi a la verdadera Francesca, que, arrugada la frente, se fijaba en algo que pasaba a su izquierda, entre unos setos, un asesinato quizá, porque tenía cara de detective. Era evidentemente mucho mejor que su hermana, y me emocionó otra vez, mi Francesca de antes de Francesca.
Encima de la mesa encontré Gialla Neve III, regalo mío a Francesca Olmi. Había entre las páginas un bote de pintura de uñas que probablemente marcaba el momento en que los italianos, muertos de frío, se disponían a parar en Rossosch la ofensiva soviética contra la orilla izquierda del Don. Rodeando el televisor de plasma, sobre los altavoces del equipo de sonorización es- tereofónica con efectos especiales, se amontonaban cajas de frascos de colonia en colores industriales, metálicos, azules, rojos, rosas, violetas, oros y platas, blancos y negros. Volví a ver las dos bolsas de baloncestista abiertas y llenas de más perfumería, y me pareció más intenso que la última vez el olor a cosméticos y tabaco y muebles de 1970 que imitan muebles de 1940, engrandecidos la madre de Francesca y yo y la pantalla del televisor en el mundo delicado de los perfumes fabricados en serie. La señora Olmi puso la televisión, como si en mi compañía se hiciera más insoportable el vacío de la casa. En la pantalla tres hombres y dos mujeres hablaban y se reían, muy irritados o histéricamente felices. La madre les quitó la voz, y parecieron aún más violentos y vehementes.
Sí, yo quería un poco de vino. Nos miramos con los vasos llenos. La recordaba más joven, menos rubia, menos pesados los labios y los párpados y las aletas de la nariz, menos infantil la frente. Volví a encontrarme con Francesca veinte años después de haberla perdido. Esperaba que Francesca viniera un día llorando porque el Professore se le había ido, pero es el Professore el que viene llorando, dijo la madre cuando me bebí el primer trago. No sé qué hacía Francesca con su Professore, o sí, claro que lo sé, cómo no voy a saberlo, dijo, y se rió bastante, aunque no había probado el vino. Pero usted y Francesca son muy distintos, incompatibles a la larga, como una col en una merienda. Usted mira demasiado, quiere saberlo todo siempre, y Francesca lo sabe todo ya. Usted es como el militar, Albanese, el de la novela. En cuanto Francesca vino con la novela, con el regalo del Professore, vi cómo era el Professore. Albanese es el verdadero culpable de todos los crímenes, menos del primero, claro. Quiere adivinarlo todo, y eso se llama soberbia. ¿Cómo es que el capitán no va a saber lo que pasa en su tren? Sería intolerable, ¿no? En cuanto mataron al del punzón pensé: Éste, el muerto, es un traidor que merece lo que se ha ganado. Y, como yo, lo sabía el mundo entero, los generales y los soldados y los mulos, pero Albanese tenía que humillarlos a todos, hacerles vaciar los bolsillos, obligarlos a hacerse confidentes del jefe, del capitán, forzarlos a traicionar, a matarse unos a otros, cuando lo que querían sólo era matar a Mussolini. Un ignorante total es Albanese, de Parioli, pariolino, buena casa, buena familia, un ignorante de todo lo que no sea él y los suyos, incluido su caballo, un imbécil. Cuando se ha hecho una tontería es mejor callar y no hablar más del asunto. Y no sólo habla él. Pone a preguntar a muchos, compra chivatazos, corrompe. Monta un confesionario en su vagón. No puede dormir, tiene que tomar pastillas, drogarse. Es propiamente lúcido el capitán maravilloso.
Usted, como Albanese, es otro que quiere saber, dijo, y rió más y me echó más vino y se bebió su vaso. Por la ventana abierta miré la pared negra del callejón y oí pasos y voces medievales y motocicletas, como por la ventana de un callejón de la calle Elvira de Granada. Los romanos siempre han despreciado a los viajeros, a los peregrinos, que vienen a robar o a ser robados en Roma, a ensuciar la calle y llenar los bolsillos de los comerciantes, vampíricos visitantes de tumbas de mártires que hacen milagros. Son egoístas, mendigos, sólo piden en beneficio de sus propias almas, individuos poco recomendables, perdigiorni, robahuesos de muertos santos. Todo esto vi en los ojos de la bebedora de vino. Se levantó, apartó una batería de cajas de cremas y polvos y colonias, desenterró un cenicero sucio, con restos de tres cigarros recientes, y un paquete de tabaco Winston. No le importa que fume, ¿verdad? Nadie quiere que fume, ni siquiera Francesca, que fuma más que yo, ni siquiera yo quiero fumar. Si nadie sabe que fumo, me parece que fumo menos. Tengo que cuidarme, soy mi santuario, mi muestrario viviente. Tendría que no beber ni fumar. Estropean la piel el alcohol y el tabaco. Este gesto, tomar el humo, arruga los labios. Fíjese. Se pasó el dedo entre la nariz y el labio, como si retirara una cortina, y me dejó ver unos labios agrietados. La pintura se quedaba en el filtro color de tabaco. Aspiré humo. El olor de tabaco me recuerda a mi madre, es mi único recuerdo real de mi madre. Todavía encuentro entre mis libros camellos que recortaba mi madre de los paquetes de tabaco. La cosmética ahorra dinero y bisturí, dijo la madre de Francesca. Me miraba fijamente, no a los ojos, a un punto de la cara, como si examinara el estado del cutis.
No sé dónde está Francesca, dijo, y apagó el cigarro, para que me fuera, aunque me llenó el vaso de vino. La voz ronca llenaba la habitación comprimida por el mueble oscuro y el televisor y su reunión de seres gesticulantes y reidores. Apareció un cocinero ante un pescado negro en un plato. Era una habitación demasiado llena, y aún había algo más, algo que yo no veía, algo que sobraba entre las sillas, la mesa, la cómoda, el sillón vacío, las bolsas, el sofá. Ya vendrá Francesca, andará por ahí, dijo la madre, y me acordé de una historia que traduje una vez, de uno que decía que su mujer muerta andaba de viaje por Zanzíbar. Los muertos seguían vivos en algún sitio del mundo, pero estaba terminantemente prohibido verlos. No sé qué pintaba Francesca con usted. ¿Qué haces con ése?, le decía yo a Francesca, dijo la madre, como los amigos le preguntaban a James Joyce qué hacía con la camarera Nora, del Hotel Finn de Dublín. No sé qué haces con Nora, le decían los traidores a Joyce, y procuraban llevarse a Nora, yo y Joyce, antiguos alumnos jesuitas. También fue Joyce traductor en Roma. Trabajaba en un banco, nueve horas y media al día sentado. No se puede levantar, más pobre que yo, por los pantalones rotos, muy elegante. Nunca se quita la chaqueta del frac, para que no se vean los agujeros. Yo, que he peregrinado tras los pasos de Francesca como los peregrinos que visitan iglesias y tumbas en busca de imágenes sagradas que los curen de todo dolor y angustia, también he ido a las calles donde vivió Joyce, via Frattina y, muy cerca del Tíber, via Monte Brianzo, y a la oficina donde traducías cartas comerciales, cerca de Correos y los almacenes La Rinascente, la Banca Nast, Kolb & Schumacher. Hay dos cosas excelentes en Roma, el aire y el agua, pero el vino es como agua, pésimo, dijo Joyce, y me bebí el vino de la madre de Francesca. También estallaban bombas en tiempos de Joyce, en la basílica de San Pedro, un momento antes de la misa dominical en la que Joyce vio a un cardenal de cara feroz y una procesión con un trozo de la cruz auténtica, el velo de la Verónica y la lanza que hirió a Cristo. Joyce pensaba que, puesto que las bombas eran pésimas, inofensivas, quizá las ponía la policía para detener sospechosos. No puedo pensar directamente las cosas, todo me lo cubre un velo de palabras, otros pasos, Joyce o quien sea, todos los tiempos al mismo tiempo, una infinita novela en varias lenguas a la vez. Es lo que hace un peregrino, dar pasos sobre los pasos de otros. Es como traducir, como hacer burla, repetir lo que otro ha dicho, scimmiottare, dicen aquí, hacer el simio, imitar como un mono a otro que ya pasó antes por aquí. Así que callé lo que decía Joyce, Roma es la ciudad más parecida a una puta vieja que he visto en mi vida, harto de Italia y los italianos y la lengua italiana, en un estado de irritación en aumento, decidido a huir a Marsella y trabajar en alguna oficina portuaria que necesite un experto en idiomas.
Entonces, detrás de las bolsas de perfume, vi la bicicleta, muy grande. Alguien la habría subido dos pisos por la escalera estrecha, arañando las paredes. No me llama Francesca, dije, se ha ido y no me ha dicho nada. A aquella señora rubia tenía que contarle mi vida mientras en la televisión seguían parloteando silenciosamente los cinco, sin hacernos caso, aunque alguna vez el cocinero me miraba fijamente.
Usted quiere saber dónde está, por qué Francesca no lo llama, pero tampoco hay que saberlo todo. Nunca sabemos, es lo normal. Mi marido no me dirige la palabra desde hace siete años, y todavía no sé por qué. Al principio yo me preguntaba por qué, y me torturaba. Le preguntaba a mi marido. Y al principio me contestaba, siempre lo mismo: No puedo olvidar lo que me hiciste en 1986. Y yo no he podido olvidar casi veinte años después lo que hice en 1986 porque no he podido recordarlo. No sé qué le hice a mi marido en 1986. Sé que hice muchas cosas pero no recuerdo ninguna que justifique el silencio de Paolo, esa enfermedad que ha cogido en sus ascensores, sus tuberías, sus conexiones eléctricas, en los sótanos del hotel donde trabaja, en los contadores del gas y la luz, no sé lo que habrá recordado, innombrable, no me lo quiere decir. Yo le preguntaba a la gente qué hacíamos en 1986. Y me respondían, se reían, me cantaban éxitos de 1986, Via Margutta y Adesso tu, y luego empezaron a mirarme con desconfianza, qué quieres adivinar, qué sabes, qué quieres que confesemos. Me despierto, veo a mi marido mirándome desde su cama. Ha encendido su luz. Tiene los labios apretados, como si no quisiera echarse a llorar. ¿Le ha dado un ataque? ¿Le va a dar? ¿Qué pasa?, digo, porque, así, despertada a medianoche de pronto, no me acuerdo de que no le hablo. Él lleva más tiempo despierto, claro, y se da media vuelta y apaga la luz, sin contestarme, el hijo de la gran puttana. Pero todo esto le da un interés a nuestro matrimonio, y algo es algo, porque las mujeres y los hombres se matan mutuamente el interés por las cosas si pasan mucho tiempo en la misma habitación. Lo que yo no permito es que me maten la risa, es mi trabajo, tengo que vender, dijo, y nos miraron los cinco de la televisión, y el cocinero con el pez en la mano. Yo no puedo permitirme perder la alegría. Me río con mi marido aunque no me hable con él. Me río con todos. Tengo que vender, y se vende poco en agosto, ni en Ostia vendo, y eso que el sol nos estropea mucho, este tiempo es el peor. Ni las arrugas, ni despeinarme puedo permitirme, dijo. Bebimos más, nos reímos sin explicación. Entendí aquella alegría, aquella juventud maniática de después de la juventud.
XII. FINALMUSIK
Entonces fui a una fiesta en Roma, invitado el mismo día de la fiesta, sábado 14 de agosto, cuando ya no lo esperaba, a pesar de los avisos de Trenti sobre la fiesta secreta que haría publicidad secreta de Gialla Neve. Il Film: una feliz minoría de masas, centenares de individuos escogidísimos difundirían al día siguiente el secreto en fotos de primera plana y programas televisivos para multitudes, propaganda oculta. Un chófer sin uniforme me recogió en mi casa y misteriosamente, sin capucha ni venda en los ojos, me llevó al anochecer a una villa-isla, ni en via Appia Antica ni en via Caffarella, pero muy cerca, entre cementerios.
Era un palacio de viejos jardines, blanco y sin ornamentación, de los años fascistas. Vi los focos de luz verde y las candelas rojas, y no supe dónde ocurría exactamente lo que veíamos en las pantallas que duplicaban la fiesta: focos verdes y candelas rojas, y los invitados, que no eran los mismos invitados que me rodeaban, aunque también eran felices y numerosos, cada vez más numerosos, en las pantallas y en la realidad, mientras dos orquestas tocaban al unísono, en alto, sobre dos piscinas, y la multitud bailaba. Era la fiesta de agosto, Ferragosto en via Appia, las Ferias de Augusto, el que le cortó las piernas a su secretario por traición. Me lo contó monseñor Wolff-Wapowski.
Recibí una llamada telefónica inesperada, y toda llamada telefónica tiene algo de esa brutalidad del molestar y ser molestado, por mucho que nos alegre la llamada, y sobre todo cuando no es la llamada que más nos alegraría. No era Francesca. No era todavía la invitación a la fiesta en via Appia, entre desconocidos. Era mi padre. Quería saber si todo se había arreglado, es decir, si yo seguiría en Roma hasta el invierno y la primavera y el verano futuro. Todo está arreglado, dije, pero volveré pasado mañana, el domingo, si funcionan los aeropuertos, existe un ultimátum islámico contra Italia. Volveré por el momento a Granada, a un hotel, tengo una proposición que haceros, digo. Cojo un lápiz, escribo la cifra de 100.000 euros en el margen de la página de Gialla Neve donde se inicia la batalla de Nikoláievka para romper el cerco soviético. Me gustaría venderte mi parte de la casa, he reservado habitación en un hotel, continúo, e inmediatamente me arrepiento de mentir: no he reservado ninguna habitación. Corrijo. Sustituyo un 0 por un 2. 120.000 euros. Es como si me hubieras adivinado el pensamiento, dice mi padre, yo iba a proponerte algo parecido.
Me sometí a la rotunda eficacia controladora del Comité de Recepción, cuatro señoras rubias, tenistas o nadadoras o presentadoras televisivas o torturadoras, de espléndidos brazos y muñecas y dedos y clavículas y traje negro sin mangas. Animales masculinos perfectos vigilaban la entrada al palacete donde una cadena de televisión productora de películas organizaba la fiesta. No era el pavor del ultimátum islámico, que se cumplía a medianoche, la desconfianza hacia los conciudadanos, aunque vayan en ropa de gala y se apeen de coches que abren chóferes o guardaespaldas, ni la desconfianza hacia uno mismo (yo, por ejemplo, nunca sé cómo reaccionará un detector de metales a mi paso. ¿Zumbará?). Era la garantía de que en la fiesta sólo entraban invitados, el rosa y carnoso príncipe de la Iglesia polaca, por ejemplo, que me mira, A usted lo he visto en otra parte, piensa, y sospecha la presencia de un perseguidor profesional, yo. No me acaba de reconocer, no recuerda haberme visto en el despacho de Monseñor. O no me vio. Un joven lo acompaña ahora, en smoking, renqueante, con bastón. Parece detenerse el joven, lo rozo con la mano, toco su brazo, el espléndido tejido de la americana negra, y se vuelve hacia mí, gafas negras en el anochecer azul, entre los árboles. Yo a usted lo conozco, dice el joven en smoking, y el príncipe de la Iglesia polaca, Ziemnicki, me mira con doble intensidad. Yo a usted lo conozco de via delle Botteghe Obscure, lo he reconocido en cuanto me ha tocado, tartamudea el joven, pero es un tartamudeo culto, distinguido, un signo de reflexión, de maquinaria mental en funcionamiento. Levanta el bastón blanco, como un cetro, rey de la oscuridad. Sí, nos encontramos hace tres o cuatro días ante la iglesia de San Estanislao de los Polacos, crucé con él la calle, y ahora está aquí, transformado por los focos de la fiesta, el smoking, la proximidad del palpitante príncipe de la Iglesia polaca. Veo en un relámpago mental la habitación o sacristía horrible en la que ha quedado abandonada la chaqueta invernal y vieja de hace cuatro días, y el joven ciego acompañante de Ziemnicki me parece más corpulento ahora, como si hubiera ido descalzo el día que cruzamos juntos via delle Botteghe Obscure, y más rubio. La felicidad tartamudeante con que su amigo decía reconocerme alegró la cara del príncipe eclesiástico de Cracovia, monseñor Ziemnicki, rosa, de labios móviles que de pronto anhelan hablar, pero no sonriente, aunque la cara ancha parezca sonreír sostenida por el alzacuello negro, subagente alguna vez del agente secreto Wolff-Wapowski. El obispo me mira con ojos que impondrán mucho a las mujeres que pasen por su confesionario, y se va, vestido de resplandor negro, tragado por el pasadizo de cipreses que conduce a la música, y guiado por el ciego y su bastón insonoro sobre el suelo de tierra. Me dejan solo en la fiesta, probablemente promovida también por alguna oficina cinematográfica vaticana. Le gustaría mucho a mi padre, que ahora mismo estará besando el anillo del arzobispo, en Granada, celebrando nuestra futura transacción inmobiliaria, una especie de difícil y muy diferida operación de separación de siameses monstruosamente padre e hijo.
Tocan las orquestas, y no son de instrumentos exclusivamente electrónicos, replicantes, sino de violines y violas, dos bajos, violonchelos, trompetas y saxofones, clarinetes, un trombón, dos baterías, dos guitarras eléctricas, cuatro coristas, un ukelele, un arpa, dos órganos eléctricos y un piano de cola, dos disc-jockeys en smoking, sobre dos piscinas, reflejados en el agua, como las luces, duplicados, y se oyen risas prodigiosas, en los jardines, muy vacíos todavía. Todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena. Los invitados se saludan, estrechan manos, retienen algunas manos, o no ven la mano tendida, se abrazan, se besan, pasan sin mirarse, bailan, unas ochenta criaturas ahora mismo, en la música clónica en serie, sombras en las paredes blancas y reverencias operísticas, abrazos y besos, corbatas de los equipos de fútbol Roma y Lazio, Juventus y Milán. Diplomáticos de guardia en su embajada en agosto escuchan el discurso en voz muy baja de un cirujano célebre. Una riente belleza cadavérica deja que le besen la mano los caballeros del jardín. Fulguran las pantallas y no vemos exactamente lo que vivimos en este momento. Hay hombres-cámara entre los invitados, fotografiándonos y grabándonos, y, al fondo de los jardines, dos mesas de cincuenta metros, manteles blancos y manjares verdes, blancos, rosados y rojos, botellas, enfriadores y cubiteras. Circulan camareros orgullosos. Una trama de mosquitos está atrapada en cada luz, y los jardines son una selva verde incandescente, y al pie de un árbol encuentro un cubo de cáscaras de naranja tumefactas y una toalla sucia con un lema: Capri Club. Han llegado doscientas personas más, el mundo bélico-policial-cinematográfico de Gialla Neve, financieros, criaturas de Estado, constructores, el ejército y las sociedades de Antiguos Combatientes, compañías ferroviarias y automovilísticas y aseguradoras, la Cruz Roja, Hollywood y el Vaticano, la embajada rusa, abogados, eminencias académico-televisivas, deportivo-televisivas, eclesial-televisivas, costuril-televisivas, castrense-televisivas, concesionarios de privilegios gubernamentales, los seres de moda, en posiciones provisionales siempre, reuniéndose, apresurándose, chocando, vacilando, tambaleándose de felicidad, arrojados a la música, bailando ante la casa luminosa de ventanas cerradas. No conozco a nadie, pero he creído ver al economista Franco Mazotti, de Banca d'Italia, y a todos me parece haberlos visto alguna vez, y ahora está la foto fija en todas las pantallas del alcalde de Roma, o de un doble del alcalde, y, junto al alcalde, está mi viejo amigo de Bolonia, Ga- litzini, o Graziadei, el asesor especialista en obras de arte secretas, Tiepolos y Tizianos que sólo han sido vistos en habitaciones privadas de casas romanas, napolitanas, sienesas, florentinas, ferraresas, venecianas, con sus ojos ansiosos de intimidad impersonal, el historiador que sólo se ocupa del arte que no figura en la historia del arte. Lo conocí en Bolonia. ¿Dónde está exactamente ahora mismo? Lo busco en el jardín mientras me empuja el futbolista triste que teclea en el teléfono móvil, como si llamara a un médico para pedir medicinas que den alegría, y me mira un segundo intentando adivinar si me conoce de algo, si ha tenido alguna relación conmigo, si alguna vez bebió o durmió conmigo o sólo me conoce de esperar ante un cajero automático. No me conocía, nadie me conocía, ni siquiera aquellos que no conocían absolutamente a nadie y buscaban agoniosamente a algún conocido de algún conocido. Allí estaba yo, en el jardín de trescientos invitados, admirando el sentimentalismo enérgico de los que se abrazaban y estrechaban y separaban para abrazarse y estrecharse y separarse después de ser multiplicados por los cámaras que recorrían la fiesta, círculo amplísimo de elegidos, clan de amores y matrimonios cruzados. No me veo en las pantallas cuando pasan las cámaras, como si yo viviera en otro momento, un minuto antes o un minuto después. Me habla una señora que no tiene nada que decirme. Usted espera a Piero, dice, así que puede usted hablar conmigo. Le digo que no espero a Piero, y me dice que debo esperarlo, que vendrá, puesto que así se lo pedí. No le he pedido nada a nadie, a nadie conozco esta noche, le digo. Por eso vendrá Piero, dice la señora, traje granate y en el pecho una mancha de luz roja que atraviesa la copa de vino. Está sola, ha inventado a Piero para tomarme por acompañante. La orquesta toca Splendido, splendente y en la pantalla, sobre los músicos, avanzando hacia la cámara, impetuoso, como si cayera y caminara por el aire a pasos desesperados, veo a De Pieri, Piero de Pieri, el hombre que conocí en el snack-bar del Ministero di Grazia e Giustizia, la misma admirable americana amarilla, la corbata a cuadros, el fulgor de las cosas deportivas y selectas. Ahora me besa en la cara, dos veces, encendido por el resplandor de los focos y por las leyendas que Fulvio difunde sobre el especialista con experiencia en África del Norte y Oriente Medio durante la Guerra Fría y ahora en la guerra afgano-iraquí, la conquista del Este, De Pieri. No me veo yo en la pantalla, aunque me busco, besado por De Pieri. Se alegra mucho de encontrarme, dice, y mira hacia los árboles, quizá en busca de pájaros exploradores, canarios, para la inminente guerra bioquímica. Es muy agradable la noche. Le pregunto si está operando en labores de prevención, y lanza grandes carcajadas el gran De Pieri, agente secreto, masón y neofascista, dice Fulvio, o en misión de propaganda para la SSSS, Società Studi Strategici Sicurezza. Todo va bien, conozco a todo el mundo, toda esta gente es gente estupenda, encantadora, dice De Pieri. Es elemental nuestra función, objetivos interpoliciales, llamémosles así, y yo podría decirte por qué estamos aquí cada uno de nosotros, qué compromisos nos han traído a via Appia esta noche. Usted sabe por qué estoy aquí, digo. Podría saberlo inmediatamente, dice De Pieri. Yo no lo sé, le miento, y mi confesión repentina le produce una nueva convulsión de risas y felicidad, y la música es más rápida, y los que eran doscientos ahora son cuatrocientos. De Pieri, con impulso suavemente intimidatorio, exige que le repita mi nombre, saca del bolsillo derecho de la americana dos teléfonos, elige el aparato marcado con cinta aislante naranja, se separa de mí, marca con mano distraída, caída a lo largo del cuerpo, a ciegas, petulantemente, mientras cuatrocientas voces me rodean, devorándose y desintegrándose unas a otras. Todos miramos al cielo de pronto, igual que De Pieri, esperando algo, las luces de un avión que vuela hacia el sur, y la casa blanca es una nave en la negrura espacial, y en las pantallas aparece el príncipe de la Iglesia polaca con su uniforme negro nocturno, como un comandante de las guerras interastrales, y su ciego rubio en smoking. De Pieri vuelve, despidiéndose a carcajadas de algún amigo telefónico. Ha sido besado con carmín muy cerca de los labios: ahora tiene dos bocas. Has sido invitado tres veces, dice, o tres personas han pedido que seas invitado. Te doy los nombres: Trenti, monseñor Franz María Wolff-Wapowski y Francesca Olmi. Tú sabrás por qué te invita la Olmi, si por Fulvio o por ella misma, y por qué te quieren aquí Trenti y Wapowski, anunció De Pieri. Yo quisiera saber por qué tenía poder sobre la fiesta la amiga que me había abandonado, mi Invisible, pero sólo pensar u oír su nombre producía en mí cambios orgánicos, detenimiento y aceleración del pulso, pérdida de lenguaje. Amor, amor, catástrofe, hundimiento del mundo. Te ha dejado, ¿no?, dijo De Pieri. Me obliga De Pieri a mirar hacia las pantallas, en primer plano los tics y rictus de la alegría, un pendiente de diamantes, unos labios y una dentadura. De cualquiera de éstos puedo decirte lo que quieras, dice De Pieri. Y entonces Francesca, vestida de blanco, cruza la pantalla principal y todas las pantallas, y reconozco el túnel de cipreses que conduce a los jardines y las piscinas y la explanada del baile, yo acabo de recorrerlo detrás de un ciego y un obispo polaco. La orquesta toca Angeli e Pianeti. El nombre de Francesca ilumina las pantallas, Francesca Olmi, intermitente, sobre caras de magnates televisivos, promotores deportivos, millonarios criminales, el círculo que adivinó Carlo Trenti, el círculo del killer Varotti. Puedo informarte de cualquier asunto que afecte a cualquiera de los invitados a esta fiesta, repite De Pieri, en infatigable vigilancia. Saca del bolsillo tres teléfonos, como aquel demonio que sacaba de una cartera tesoros, telescopios, misiles nucleares, un rubí, un palacio de hierro, un caza, la columna de Trajano, y ofrecía la bolsa inagotable, la riqueza infinita y la condenación, a quien quisiera vender su sombra. Yo podría pedirle a De Pieri que me contara todos los pasos de Francesca en las doce horas antes de que mataran a Varotti, su probable amante, según la hipótesis de Trenti. Pasó la noche con Varotti en un hotel, cerca de Stazione Termini, barato, nada extraordinario ni espectacular, dijo Trenti. ¿Cuánto ha cobrado Francesca por traicionar al pistolero? Puedo preguntar: ¿En qué hotel pasó la noche Francesca Olmi el viernes 6 de agosto, con quién? Es lo que me está ofreciendo De Pieri, el dueño de la bolsa prodigiosa que contiene las inagotables maravillas del mundo. Te doy la bolsa a cambio de tu sombra, dice, y recoge mi sombra del suelo, la enrolla como una alfombra y se la guarda en el bolsillo. Pero no compra: vende sombras. Pasan camareros con bandejas. Comienza el flujo hacia las mesas del banquete. Voy a pedirle a De Pieri el don maldito de que Francesca no tenga sombra para mí, el don de saberlo todo de Francesca, y uno de los teléfonos vibra y zumba silenciosamente en su mano, iluminándola de verde, y De Pieri se aparta, ladrón y traficante de sombras. Va dando voces entre los que dan voces. Siente un inmenso júbilo de hablar con quien habla, aunque un informador de la policía no debería ser tan ruidoso. Yo siento algo que podría confundirse con una vergüenza nocturna y solitaria, sin público, culpa o resentimiento de traidor, a pesar de que todavía no he llegado a traicionar a Francesca con De Pieri.
Todos se dirigían al banquete, haces de luz sobrevolaban los manteles inmensos de la nave espacial, Ferragosto y Fiesta del Fin del Mundo. Cenaríamos hablando del ultimátum y las Brigadas Islámicas. Las orquestas tocaban Goldfinger, y fui en busca de Fran-cesca, foto fija en todas las pantallas, pero invisible o inexistente, sólo aleteo electrónico. Había sufrido una mutación, una metamorfosis, desde que provocó la muerte de un individuo, o la transformación de Francesca la producía el hecho de que guardara un secreto, aunque fuera un secreto público, masivo, radio televisivo. O era yo el transformado monstruosamente por amor, un conjunto de reacciones afectivas incontrolables, automáticas, como tics. O se transformaba Francesca, vista a través de la lente de mi desconfianza, deformada en cinco pantallas ahora, cómplice y traidora de asesinos, según la hipótesis de Trenti, el fabulador policiaco.
Cruzan la pantalla espaldas desnudas, nucas bajo peinados como cúpulas cingalesas, el broche de una gargantilla, la multitud hacia las mesas del banquete, bandejas de comida, tejidos animales y vegetales enredados, verdes, blancos, rojos, rosa pálido de carne cocida, blancas espirales de spaghettata. La música se reduce a cuarteto de cuerda más piano y el eclipse momentáneo de la música deja oír un segundo a los grillos. Tres máquinas limpiadoras danzan por la explanada vacía en la pausa del baile, entre individuos con teléfonos móviles que recitan al unísono treinta monólogos diferentes, y, desde los aparcamientos de las catacumbas, unidades motorizadas de la Fiscalía y los servicios secretos graban conversaciones telefónicas, ruido de platos y risas y dentelladas y choque de copas, el rugido de las estrellas romanas disponibles en agosto para la fiesta secreta, todos en el umbral del fin del mundo, el cumplimiento del ultimátum. Esperamos la nave interplanetaria que nos llevará más allá del tiempo. Una cola de bogavante entra en una boca y una pala de plata remueve la spaghettata bestial. Es una noche de humedad media y presión barométrica normal, vísperas de luna nueva, y, en la explanada de las criaturas que hablan por teléfono vestidas de fiesta, estoy yo, bebiendo vodka, un poco químicamente estimulado, lo confieso, muy suavemente vodkanfetamínico. Aquí llega el tratadista de arte, lo conocí en Bolonia, joven eminencia boloñesa. Nos hicimos una foto juntos en el refugio de la professoressa X. Explicaba obras maestras que nadie había visto, un Tintoretto que sólo puede admirarse en cierta casa veneciana, o un Tiziano hallado en un garaje de Londres, sobre el que pintó una tormenta inglesa en 1861 un aficionado borrado ahora, desaparecido, gracias a los ojos de rayos X de mi tratadista de arte descubridor de Tizianos invisibles. Se me acercaba como, hace años, en el Bar Birreria Mercanzia, donde había en la pared la foto de un palacio bombardeado y, a través de la puerta, se veía el mismo palacio, intacto, reconstruido, como si estuviéramos en el pasado, antes del bombardeo, en Bolonia. Ahí viene mi viejo amigo artístico, brazos caídos y algo flexionados, de cinematografía americana o de presidente de América, dedos extendidos en tensión de defensa o acometida o uso inminente de armas, mentón hincado en el cuello para embestir y protegerse, mirada voraz, labios ansiosos, comiendo. Está irreconocible, pero lo reconozco. No veo lo que come, lo que se le pega a los dedos de la mano izquierda, algo que parece luchar para que el tratadista no lo engulla eufóricamente con desprecio ávido. Lo engulle. Los dientes torturan la comida, trituradores, y el tratadista de arte se mete el dedo en la boca, lo pasa por las encías y los dientes como una estrella de cine americano en acción, labios aceitosos, brillantes, gastrónomo-eróticos, bajo los reflectores que lo iluminan en la noche festiva. Eh, Graziadei, le digo, lo llamo. Se limpia la mano en los pantalones desgarrados y empobrecidos por voluntad de belleza, me tiende la mano mientras mi mano derecha, huyendo de su mano izquierda lamida, coge su mano derecha en la que oculta un descuartizado y desamparado langostino u otra cosa blanda y elástica y aceitosa como los labios. Cómetelo si quieres comértelo, pero no sé quién eres, dice, y me deja en la mano el blanco gusano deshecho, e inmediatamente se me abalanza, me abraza, me besa. Intento no tocarlo para no mancharle el smoking, verde, sobre una camiseta No War/Nowhere. Se va. Yo no te conozco, grita, y se va con su nueva corpulencia voraz, como si el pasado huyera. Hace cinco años que lo conocí en Bolonia, en el Colegio español, comíamos y bebíamos con un bioquímico holandés, y luego apareció un físico que trabajaba sobre truenos y relámpagos, y hacíamos guisos con un filólogo alemán. El holandés era heredero de una fábrica mundial de cerveza, y el Tratadista hablaba de un Caravaggio secreto que había visto en el palacete de un traficante de diamantes de Amberes. Íbamos a fiestas en las colinas de Bolonia, inventábamos extraordinarias historias familiares que nos contábamos para hacernos amigos, y ahora dice que no me conoce, o finge no conocerme, como si la propia vida y el propio destino fueran algo hostil, rechazable, incluso aquellos días casi felices de Bolonia, o se sabe incapaz de recordar los detalles de las mentiras que me contó, y prefiere no verme, o recuerda confidencias que prefiere olvidar que me hizo. Yo no inventaba historias. Yo oía. Me contaban las hazañas en la guerra contra los padres, el empeño maniático de sus padres y madres en devorar a sus hijos, digerirlos y excretarlos convertidos en monstruos perfectos, la edificante corrupción de los niños por sus padres, corruptores de buena voluntad. Los niños son mejores sin sus padres, decía el auténtico heredero de la cerveza holandesa. Yo no le dije que mi padre me alejó, me ayudó a encontrar una personalidad, una serie de alojamientos siempre en el futuro feliz y viajero, como un patriarca inglés católico-romano en tiempos de Guy Fawkes y la Conspiración de la Pólvora enviaba a su primogénito al continente para que fuera educado en la fe verdadera, a salvo de la cárcel, la tortura y el cadalso, como si nuestra Granada fuera la cárcel, la tortura y el cadalso moral. Mañana volveré a Granada, adonde no volvería nunca y adonde vuelvo mañana no sé bien por qué, a la casa demasiado grande para un matrimonio, y para un matrimonio con un hijo, y para un viudo con un huérfano, a las habitaciones que me hacen fantasmal y que ahora estoy dispuesto a vender por 135.000 euros. Oigo ruidos en esa casa a medianoche, pájaros y bóvidos mugientes y motores en carreteras lejanas, aunque no hay animales en los alrededores y vivo en una calle céntrica, estrecha y sin tráfico. No recuerdo haber visto a mi madre en la casa, pero la veo alguna vez en todas las ciudades por las que paso, ahora mismo, entre la muchedumbre que vuelve bebiendo del banquete, cara de nieve, el pelo corto y negro, una de mis muchas madres que alguna vez he visto.
Se acaba otra vida mía, la vida romana de los últimos tres meses, las tres novelas de Carlo Trenti, Inverno innocente, Gloria di primavera, Estate eterna, Gialla Neve I, II, III, 903 páginas traducidas en un plazo de noventa días, el inocente invierno, la breve y sangrienta primavera y el eterno verano. Ahora vendrá el otoño, en Granada, donde un otoño hice mi primera traducción honorable, medieval, cuando todavía me consideraban honorablemente filólogo, o un joven inteligente que podía hacer carrera en la filología, antes de estropear mi gusto y menospreciar y dilapidar mi educación, y demostrar que sólo estaba dotado para lo efímero, la mortalidad absoluta, el asesinato, es decir, antes de dedicarme al asesinato como fenómeno feliz de masas fabricado en serie. He traducido un caudaloso muestrario de formas de matar, con y sin derramamiento de sangre, manuales y mecánicas, de baja y alta tecnología, abierto y cerrado el cuerpo de la víctima, sin y con desparramamiento de órganos, crímenes con móvil y crímenes por capricho o satisfacción personal, cientos de asesinatos y un millón de libros vendidos, una profesión poco lucrativa, sólo palabras. No lleva a ninguna parte, salvo a desaparecer inagotablemente de sitios en los que nunca estoy definitivamente, ahora Roma, en la Fiesta de Agosto de 2004, en el jardín, esperando a Francesca. Se animan los músicos. Vuelven de los manteles los invitados. Yo voy hacia ellos, en busca de Francesca. Voy hacia la comida y recuerdo los días en que me acercaba a comulgar en la iglesia de los Santos Justo y Pastor, en el verano eterno y huérfano de 1978. Voy hacia el banquete como si avanzara hacia el pasado, a estos días de Roma, diez páginas diarias de nieve negroamarilla de Trenti, paseos y sábanas con Francesca, helado los domingos, visitas a Monseñor los lunes, pago de la lavandería y el alojamiento. Ahora sé que, coincidiendo con mi espléndido vacío rutinario, archiveros policiales de Varsovia preparaban la caída de monseñor Wolff-Wapowski en las oficinas de cierto Instituto de la Memoria, o eso dice Trenti, mientras el marido de la professoressa X grababa inacabables conversaciones pederásticas en magnetófonos propiedad de la policía, y la professoressa X, que una vez me dijo que calculaba la dimensión de sus libros en tabaco y bebida, se entregaba a una obra telefónica de 7.200 cigarros y 120 botellas de gin sin escribir una sola línea.
Y el killer Varotti iba al encuentro de su destino, de Francesca, hacia la curación y purificación de todas sus heridas. La madre de Varotti había tenido esta visión, lo he leído en el periódico: al pie del Coliseo su hijo era acogido por una figura vestida con túnica blanca, el Sumo Pontífice, Johannes Paulus II, cree la madre, un milagro. He visto la foto de la señora Varotti junto a la foto de las explosiones en Bagdad y el anuncio del inminente incendio de Roma por las Bri-gadas Abu Hafs al Masri.
La foto periodística de Varotti me dio impresión de que no tenía amigos, triste killer de cráneo pelado, gafas negras y cansancio palúdico, el criminal enfermo de malaria, febril, apesadumbrado y atontado y perseguido por toda la policía de Italia, viajero, muy lejos de su casa. Le duele el presente, pero también el pasado, que por fortuna es irrecuperable. Echa mucho de menos el futuro, otro sitio, la salvación, después de viajar a través de la noche y el invierno y el verano luminoso, por Largo Argentina ahora, donde lo toma una cámara de vigilancia. Va al encuentro de Francesca, aunque conozco a dos Francescas, la antigua que dormía conmigo y la que no me contó que había participado en la muerte de Varotti, o a tres, si cuento a la que imaginaba Carlo Trenti, heroína traidora en la liquidación de Varotti, una conjura de bandidos y promotores de televisión y boxeo. Las dos orquestas tocan Goldfinger para que la gente baile en masa, quinientas personas donde hubo cincuenta, y Francesca está otra vez en todas las pantallas. Hay una mano en el hombro de Francesca Olmi, y una cara feliz, unos labios, muy cerca de su oreja. Es Trenti, el escritor de novelas de crímenes.
La voz de Trenti ha sido mi voz de Roma. Mi profesión es silenciosa, de viajero solitario que mira una página en vez de la ventana del avión: aislamiento y silencio lleno de palabras de otro, Trenti, por ejemplo. Ahora Francesca dice algo al oído de Trenti, Un escritor es especial, me dijo la mujer de Trenti. Quiere desarrollar todos los aspectos de sí mismo y una mujer no le basta, tiene que buscar más mujeres, hablar con las mujeres, dormir con las mujeres. Yo conocí a la mujer de Trenti, y he visto a Trenti hablar al oído de Francesca, pero no al oído de su mujer, quizá porque con su mujer establezca una comunicación más íntima, telepática. Mi mujer y yo nos cansamos mucho hablando, sin dirigirnos apenas la palabra, dice Trenti. Nos cansa mucho decirnos las cosas más simples porque es repetir en voz alta lo que ya nos hemos dicho mentalmente.
Busqué por los jardines al grupo de Trenti y Francesca, pero Trenti y Francesca parecían vivir en otro mundo, en otro cielo. En el círculo más bajo de todos los cielos estaba mi fiesta, en la luna. Piero de Pieri estaba solo, en Marte, hablando por teléfono, y me vio. Levantó un brazo hacia mí. Detente. Iba a contarme De Pieri la verdadera historia de Francesca, tal como había sido escrita en el registro de algún hotel deplorable en torno a Stazione Termini y tal como la imaginaba el novelista Carlo Trenti, y la historia de Trenti y Francesca en las últimas cuarenta y ocho horas. Toda mi vida es esta multiplicación de historias oídas, leídas, traducidas, inventadas. Mi sentido de la irrealidad es mucho mayor que mi sentido de la reali-dad. Si a la luz de un foco verde descubro de pronto lo hasta ahora invisible para mí, las costuras quirúrgicas que atraviesan la cara de máscara de De Pieri, vuelvo a ver en un segundo la película de aquel hombre que se estrelló en un coche, pasó en coma cinco años, despertó y conocía las cosas que fueron y las que estaban siendo y las que serán, pasado, presente y futuro, y sabe todo de todos y por eso trabaja para la policía y está absolutamente solo. Se me acerca De Pieri, sonrisa en un jardín de individuos que se cruzan en los bosques salvajes y se enseñan los dientes como fieras. De Pieri viene a ofrecerme saberlo todo, pero pasa de largo, y un fotógrafo lo sigue. Es algo ya vivido, ya visto, un ser largo y abultado y soñoliento detrás de la cámara fotográfica, sin afeitar. Tiene el ojo derecho deformado, de acercarlo al visor de la cámara. Me hace un gesto con dos dedos, como encañonándome con una pistola. Quiere que me aparte para fotografiar al Primer Ministro, o que mire a la cámara y me disponga a ser fotografiado, y fotografiado soy. De Pieri desaparece con su fotógrafo y mi fotografía, y yo alcanzo por fin los desolados manteles arrasados, los últimos restos del banquete.
XIII. LA ETERNIDAD
Por fin alcancé la explanada del banquete, vacía como las bandejas, devorados los alimentos o derramados sobre los manteles. Había paz, una desolación de fiesta fastidiada y claustrofóbica. Las mesas se extendían ante la casa orgullosa, desnuda y herida en la segunda planta por el taladramiento para una máquina acondicionadora de aire, cerrados cristales y postigos, caja hermética de moscas muertas y muebles embalsamados. Está iluminada la casa. Una sombra crece en la pared y oigo pisadas a mi espalda. Reconozco los pasos que retumban en mi habitación, el temblor del edificio cuando a las tres de la mañana enciendo la luz y a través del techo sigo los pasos del obispo americano, de nombre desconocido para mí, más joven ahora de lo que me parecía en las escaleras y el portal del inmueble de San Cosimato, menos pesado que cuando, invisible, pasea sobre mi cabeza, pero un poco entrado en carnes, con la cadena de oro que acaba en el bolsillo superior de la camisa como el silbato de un marino, el crucifijo refugiado, irreve-rentemente oculto. Yo a usted lo conozco, me dice, lo he visto antes, hace tiempo, en otro sitio.
Nos hemos cruzado en las escaleras, en la casa de San Cosimato, le digo, vivimos en la misma casa. Lo he visto subir impetuosa y asfixiantemente a su apartamento cuando vuelve de los palacios vaticanos, mano derecha de un cardenal especialista en cinematografía. Me mira de la cabeza a los pies cuando baja contundentemente hacia palacio. Sí, tiene usted razón, ahora que lo dice, lo he visto a usted en las escaleras, pero lo he conocido en el pasado, hace años, en Chicago. Usted es Noveiru, dice el obispo, que parece haberme conocido en otro tiempo bajo uno de mis muchos nombres.
Algo me impulsa a perderme bajo nombre falso en regiones del mundo donde nadie me conoce. He tenido muchos nombres en mi vida, me encuentro con viejos conocidos absolutamente desconocidos que me llaman con los extraños nombres que recibí en ciudades sucesivas o simultáneas, como si en cada sitio quisieran decirme quién soy de verdad, revelarme mi personalidad genuina y absoluta, Yust, Yast, Iostea, Hastou, Istu, Novaro, Nibaró, Nofeira, Nosferatu, o Fats, por un trompetista que murió joven y precisamente el año en que nació mi madre, 1950, e incluso hubo un entomólogo que veía mis iniciales en colores, J roja, N de un greyish-yellowish oatmeal color. Mis nombres sucesivos son como los recuerdos de amigos y amigas que guardo en mi habitación de Granada, hojas de árboles de Nueva Inglaterra, posa-vasos de Edimburgo y Varsovia y Praga, vasos de Friburgo, ceniceros de París, entradas para museos y espectáculos de Oriente y Occidente. Tengo incluso recuerdo de recuerdos que ya no conservo, perdidos o liquidados u olvidados en alguna parte, y algunos de estos recuerdos son precisamente los más valiosos: un disco, de los viejos, negro, Nostalgia, de Fats Navarro, una trompeta en un banco del parque se ve en la portada, regalo de Sue Harris perdido en un aeropuerto. Es un alivio que se perdiera. Los viejos discos de mi padre y mi madre son como ropa usada de 1960 y 1970, en sus carpetas, con la incomodidad pastosa del tacto ajeno y cercos de líquidos oscuros que marcan el papel desde hace treinta años, y partículas de tabaco fósiles esforzadamente infiltradas entre el celofán y el cartón.
Guardo una colección de imágenes sagradas sumergidas en burbujas de cristal o plástico en las que, en caso de ser agitadas, se desencadenan breves y luminosas tormentas de nieve sobre la torre de Pisa y la Torre Eiffel y la estatua de la Libertad y la Virgen de las Angustias de Granada. No nieva todavía sobre la casa blanca de via Appia Antica, en la explanada del banquete, donde me encuentro con el obispo americano, un viajero, saludable a pesar de una corpulencia natural heredada de su padre o de su madre. Para asegurarse de que recordaba correctamente no se interrogó a sí mismo: me sometió a un interrogatorio. ¿Con qué profesores estudié en Chicago? ¿Dónde viví? ¿Qué bibliotecas visité? ¿Qué bibliotecarios me atendieron? ¿La exiliada chilena que jugaba al ping-pong? ¿Qué trayectos recorría habitualmente? Era el americano un hombre inquisitivo, entrenado para el confesionario. En el ejercicio de su profesión había desarrollado una saludable cautela frente a extranjeros, peregrinos, presuntos fieles católicos que se acercan a la diócesis haciéndose pasar por lo que no son y llevan en el pecho la insignia de alguna congregación piadosa. Tanto interés sacerdotal por el prójimo bordeaba la incorrección policial, la imprudencia absoluta. Pero yo no situaba al obispo entre mis souvenirs de Chicago. Yo no lo recordaba de Chicago, hace años, sino de los días en Roma, aunque lo busqué por el Chicago que conocí una vez, una iglesia, tres bibliotecas, cafés, calles, incluso la consulta de un dentista. Casi lo encontré al final de una conferencia en la American Catholic Historical Association. Allí, bebiendo limonada, me habló de su padre, interventor de banco, fuera del seno de la Santa Madre Iglesia. Yo me convertí al catolicismo por un desengaño amoroso, me dijo el obispo. I was trying to desinterest myself from myself. El catolicismo no es una convicción individual, no es una experiencia privada. Existe por encima del ser subjetivo, del individuo, que en el catolicismo aprende a desinteresarse de sí mismo, es decir, de la persona que lo sacó de sí mismo y su verdadero ser para hundirlo en sí mismo, dijo aquel sacerdote de Chicago antes de salir al mundo para encontrarse y fundirse con el obispo que andaba en Roma a pasos como mazas, sobre mi cabeza, y al que yo le había inventado una historia de amores en los muelles de Annapolis. Ahora me daba cuenta de que cierto sacerdote de Chicago que me habló vehementemente de sí mismo para olvidarse de sí mismo no era absolutamente distinto del hombre que me es-taba hablando ahora en via Appia: los dos eran increíblemente el mismo individuo. Debajo del aspecto del obispo apareció el antiguo conocido de Chicago, aunque tampoco fuera improbable que mi antiguo conocido de Chicago estuviera esta noche en otro sitio, muy lejos, o muerto, y no se pareciera en absoluto a mi obispo americano en Roma, ansioso de establecer relaciones con el pasado, pobre pastor sin arraigo, obispo flotante, sin diócesis, desterrado, como un embajador de la antigua Roma en el banquete de una corte oriental bajo la amenaza de tribus remotas. América es la Roma de hoy, me dijo en Chicago el hijo del interventor del banco, Nueva Jerusalén terrena, ciudad de Dios en la Tierra, la Roma donde Cristo es hoy romano, americano, quiero decir. Tenemos la misión histórica de realizar el reino de Dios en la Tierra. Puede usted ser feliz, me dijo ahora, en Roma, casi diez años después, extendidas ante nosotros las riquezas agotadas del mundo, manteles exhaustos, una Torre de Babel de crema, bizcocho y merengue, en destrucción, arrasada, geométricamente despedazada, desmoronada pieza maestra de la pastelería. Puede usted ser feliz. Se han cumplido sus deseos sobre su joven amigo romano, il signore Fulvio, dijo el obispo. Parece muy probable que tenga su puesto en Montecitorio, su barbería, como usted quiso y me indicó monseñor Wolff-Wapowski, amigo de mi padre en Verona. Le regaló un sombrero y unos zapatos mi padre a Monseñor, hace ahora exactamente cuarenta años, dijo el obispo. Y así el padre del obispo dejó de ser instantáneamente interventor de banco para transformarse en amigo de WW, agente secreto, espía en Italia, o eso decía Carlo Trenti.
Tendrá il signore Fulvio su barbería, como el padre de usted, dijo el obispo, que definitivamente no era el sacerdote que me habló en Chicago, con el que yo acababa de confundirlo, como yo no era el estudiante que se cruzó con el obispo en la American Catholic Historical Association, puesto que aquel estudiante era hijo de un barbero. Salí de quien había sido hacía unos segundos, me alejé de ese chico católico hijo de barbero, mi entrañable yo transitorio de Chicago, y volví a la fiesta romana. Tocaban los músicos. Cada pantalla se dividía en cientos de micropantallas e imitaba el panel de fotos de bebedores de muchas noches que miré diez noches en el bar de un hotel de Manchester donde pasé diez días del año 2000. Los jardines se habían llenado de bebedores y sombras, criaturas encantadas en el bosque, y quieta, ante un ciprés, como una salamandra en el muro, mientras el cigarro Sénior Service se consumía en su mano sin ser llevado a los labios y el hielo se disolvía en el vaso, encontré a mi professoressa de Bolonia, la especialista en semiótica más alabada y comentada de su generación. La siguen un inmenso número de imitadores. Fui a rendirle homenaje, sorprendido de verla en la fiesta romana, pero me espantó su horrible belleza desaforada: mi professoressa ha perdido el control sobre la propia expresión. Está pensando en alguien que la ha sacado de sí misma para hundirla en sí misma, como dijo el sacerdote de Chicago desengañado del amor, vestida de negro, de una oscuridad radiante. Había anunciado una línea de lámparas la cosmopolita semióloga boloñesa de éxitos mundiales. Había anunciado un coche sueco. Había anunciado los ideales pluripatrióticos de la nueva Europa. Aparecía en revistas especializadas en vida esplendente: salones y bibelots opulentos, fortuna y buen gusto, interiores protegidos y luminosos, coches armadura fabricados por consorcios que cuentan con división armamentística, una patria rica en historias y aventuras y obras de arte, Europa. Resplandeciente, más que bellísima, un poco envejecida, mi professoressa me recordó una moneda de los tiempos de Vespasiano y la caída de Jerusalén y la destrucción del templo, la efigie de Judea cautiva: una mujer al pie de una palmera, la mano pesarosamente en la sien, o en el oído, sujetando el teléfono móvil, arrebatada de pronto la professoressa X, en pleno idilio inalámbrico, telefónico. Ahora es Porcia, la esposa del traidor Bruto, que levanta el punzón para herirse a sí misma, pintada por Elisabetta Sirani. He visto una reproducción en el gran éxito editorial de la professoressa X, Donne Demone.
Sufre mi professoressa X una amorosa transfiguración en el jardín, tronchada la cabeza como la pantalla torcida de una lámpara. La luz de un farol proyecta en los setos su sombra, moneda de oro negro sobre las hojas, Porcia en el momento de hundirse el punzón en el muslo. El conspirador contra César se angustia en citas secretas a la busca de cómplices y vuelve a su casa mudo y escondido en sí mismo: que nadie lea en su cara el futuro crimen. No duerme, ajusta el plan, reconstruye los pasos dados, retrocede y avanza, imagina los pasos del día siguiente, en la cama, con su compañera de cama, que nota cómo Bruto resuelve en su alma algún proyecto peligroso y difícil, impronunciable. La professoressa, atenta al teléfono, en vilo espera las palabras de su Bruto, el economista X, Mazotti, y empuña el teléfono como Porcia empuñó una cuchilla de esas que los barberos romanos usaban para cortar las uñas. Al fondo se agitan las criadas de Porcia, los bailarines de via Appia, y Porcia, X, se hace en el muslo un corte hondo, y sangra en un escalofrío de fiebre y dolor, el teléfono en el oído. Comparto tu cama, y ni siquiera compartes conmigo tus pensamientos secretos, ya he demostrado que resisto el dolor. En la tortura soy invencible, dice Porcia con labios temblorosos, temblando, estremecida por la voz en el teléfono, boca abierta, ojos cerrados. Se abrieron los ojos. X me vio, mirándola. Está con la ragazza, dijo, y volvió a su cúpula del placer, pintada en 1664 por Elisabetta Sirani, que murió un año más tarde, a los veintisiete años, la misma edad en que murió mi madre. Porzia che si ferisce alla coscia, se titula el cuadro, inolvidable pierna desnuda. Me alejé. Dejé a la professoressa X, oída y grabada por policías públicos y privados desde los aparcamientos oficiales de la fiesta y los aparcamientos de las catacumbas de San Calisto, grabado, transcrito, multicopiado, difundido el diálogo amoroso del economista X y la professoressa X, circulando en decenas, centenas, miles de ejemplares, nueva Lolita, Light of my Life, my sin, my soul, mi sol, mi ser, luz de mi lar. Está con la ragazza, repitió la professoressa en su gripe de amor, en su tramo misteriosamente vacío del jardín. De noche, cuando las flores son negras, vuelven aquellos que una vez pasearon por aquí. Pesan como el aire. Ni los nota mi professoressa.
Los veo en las pantallas, innumerables fantasmas en fiesta, y sacan fotos con teléfonos móviles para enviarlos inmediatamente a un centro de control que los proyecta en las pantallas de los jardines y la explanada de baile. Ahí aparece mi professoressa X, como si mis alucinaciones se realizaran en las pantallas múltiples, Stefania Rossi-Quarantotti, y todo es intermitente, esporádico, cambiante, inacabado, cuerpos y miembros y bocas y cuellos y ojos y orejas y escotes, y ahí está mi amigo Fulvio, con De Pieri y la chica de piazza di San Cosimato, la escuálida jirafa humanoide que se llevó al economista Mazotti, desastre adolescente de brazos y piernas larguísimas, un brazo enroscado en el brazo de Fulvio. Probablemente venía de fabricar con el economista Franco Mazotti imágenes mentales para Stefania Rossi-Quarantotti y conversaciones eróticas para las máquinas grabadoras de los fiscales de Roma y Milán.
Reconocí el punto donde se encontraban Fulvio y los suyos, el límite de entrada al baile, pero sólo me topé con ellos en el centro del túnel de cipreses que conduce a la salida, eufórico Fulvio, violento, despeinado, alegre por la nueva novia famélica y escultural, un Giacometti en botas, calzones de boxeador y la elástica de la selección italiana de boxeo aficionado, novia de Fulvio esa noche de celebración del éxito en Montecitorio, donde Fulvio conquistará el puesto de barbero parlamentario, autoridad sobre diputados y criaturas de Estado de todas las naciones, asiduos y visitantes ocasionales de la Cámara, los poderosos de la tierra indefensos, a merced del peluquero Fulvio, envueltos en paños o toallas como camisas de fuerza, enjabonados, a merced de tijeras, limas, pinzas y cuchillas, manos sumergidas en agua tibia como en un cepo, desenmascarándose ante el espejo, empalagosos de vanidad, o aquilatándose, adulándose o devaluándose a sí mismos, ajustando cuentas, mirando en el espejo la cara de uno a quien las cuentas no le salen (no era ésta la cara que esperaba ver, piel estropeada y descolorida, pelo caduco, liquidado por las tijeras), o flirteando consigo mismos, enamorados de sí mismos o intentando reconquistarse. Pero no estaba Fulvio eufórico, sino airado. Salve, me gritó al verme aparecer. No se me acercó, retenido por De Pieri, que lo sujetaba del brazo. La mano de Fulvio tomaba la mano de la chica filiforme y nudosa, labios pintados de rojo y ojos de negro, rojinegra, milanesa, el brazo sobre la nuca de Fulvio. De Pieri no me miró, decidido a no perder el contacto visual y corporal con Fulvio, dos adultos eternamente adolescentes y peleones y una adolescente eternamente adulta. No estaba invitado Fulvio a la fiesta y, aunque se le había prohibido el paso, había entrado. De Pieri lo tomaba bajo su protección y responsabilidad hasta convencerlo de que se fuera. Tienes tantos amigos que puedes elegirlos, tienes conquistado Montecitorio, aquí están tus amigos, tu mujer, dijo De Pieri. Para responder al amor de todos Fulvio debía abandonarnos, irse inmediatamente. La Cuestión Montecitorio estaba resuelta. Aquí mismo acaba de resolverse, dijo de Pieri. Quien tiene la amistad del poder papal, los servicios secretos y la embajada americana, ¿creía que le iba a faltar asilo en el mundo? Tienes excelentes relaciones sociales, sexuales, diría yo, dijo De Pieri en una risotada, contrayéndose para apoyar la cabeza en el hombro de Fulvio, aprovechando la risa turbulenta para empujar con la frente a Fulvio hacia la salida, dos púgiles trabados. El sexo contiene todas las esperanzas y favores de la tierra, murmuró la ragazza, ronca, sin separar los labios, o algo que sonaba así y no era eso, nada de eso, bostezante la niña, adormilada, de buenos dientes. Pero la barbería de Montecitorio con todo su poder no le interesaba a Fulvio, que buscaba a Francesca. ¿Has visto a Francesca?, me gritó. Está hecho, dijo, el título de campeón europeo, versión EBU, esperando mi firma, promotores y televisiones, bolsa más derechos de imagen, dinero para reformar el apartamento absolutamente y cambiarle el radiador al coche, tres semanas de entrenamiento para el retorno al circuito continental, mundial, veladas en los casinos de Nevada, coche nuevo, una casa, gritó Fulvio. Corpo di Mosca e Cuore di Leone, dijo De Pieri. En su retorno a la celebridad, Fulvio necesitaba inmediatamente encontrar a Francesca. Tienes que proteger a Francesca, dijo De Pieri, alejándolo de Francesca, expulsándolo, desplegando para librarse de Fulvio su sabiduría de experto en ISPEG, Informazioni, Sabotaggio, Propaganda e Guerriglia. La ra- gazza bostezó, puso la cabeza en el hombro de Fulvio, cerró los ojos. De Pieri los acercaba a la tierra de nadie, más allá de una cancela, donde sólo esperaban tres sombras. Fulvio, llamé. Volvió la cabeza el hombre más afortunado del mundo, feliz en la barbería de Montecitorio y en los rings mundiales, me miró con la cara con que una madre mira a un niño enfermo, adiós, o era el dolor de ser visto por un desconocido impertinente en el momento de la expulsión del paraíso. No te mezcles, ¿quién eres tú?, dijo Fulvio, sin una palabra, y me miró con una falta absoluta de reconocimiento en unos segundos de alejamiento definitivo, para repentinamente unirse a las carcajadas caníbales de De Pieri mientras cantaba la chiquilla, Mi sonno innamorata di te perché non avevo niente da fare.
No vio la aparición del capitán Albanese, del Cuerpo Expedicionario Italiano en Rusia, en todas las pantallas, presentación de las imágenes de la superproducción para cine y televisión Gialla Neve, imágenes de Besaravia en 1941, colinas y viñedos cuando se acerca la vendimia.
Después del crimen en el convoy ferroviario los soldados se adentran en el polvoriento paraíso terrenal, 50.000 hombres hacia Botosani, 300 kilómetros, en Rumania, por caminos difíciles, 50.000 hombres y la impedimenta, caballería y artillería a caballo. Hay que alcanzar al ejército alemán en su avance imparable, llegar al frente antes de que acabe la guerra, pero la carretera es mala. Aquí no hay guerra, sólo sarmientos y frutas maduras y rincones sucios, ratones. La conquista es incruenta y rápida. Los labradores miran, las mujeres sonríen, todos se afanan antes de que la fruta se pudra comida por los pájaros. Los mulos, la maquinaria, los motoristas del general Giovannelli, los camiones Lancia impiden en el estrecho camino el paso de la tropa: cuanto más rápido se quiere avanzar, más se tropieza. Se gripan motores. Estallan neumáticos. Cuando, hacia la rauda victoria, los primeros destacamentos alcanzan Botosani, se han recibido nuevas órdenes: cubrir 200 kilómetros más, hasta Jampol y la retaguardia alemana.
El 30 de julio de 1941 la División Pasubio partirá hacia Jampol, en el frente del río Dniester: los sospechosos, los compañeros del muerto Labranca, se van. Albanese quedará a la espera de órdenes. Es su casa el Ejército, aunque ahora parezca no admitir al solitario capitán Albanese, al borde del camino, sin órdenes concretas, desorientado, perdido en Botosani, relevado de todo servicio. No le han sido devueltos sus antiguos encargos. No tiene deberes que cumplir. Ha caído en la invisibilidad. El general Zingales y sus ayudantes abandonaron la expedición en Viena, y, terminantemente relevado de la investigación del incidente del Brennero, Albanese ni siquiera tiene ya jefe directo, ni subordinados: ha desaparecido de la cadena de mando. Ahora es un espíritu que recorre en moto robada las columnas en marcha. Ya sabe que Labranca no era Labranca, de Turín, sino Bertalotti, de Bolonia, propietario además de cinco nombres falsos, según las investigaciones desde Roma del ingeniero Barile. Albanese paga con sus propios medios una red de informadores que trabaja en el interior del Cuerpo Expedicionario: ya ha perdido la alianza, el anillo de primogénito de los Albanese, la pluma estilográfica americana. Ha cambiado el reloj suizo, regalo de boda, por un reloj fabricado en Colonia. Está a punto de resolver el caso. Ha encontrado a dos individuos que admiten haber tratado a Labranca cuando todavía era Bertalotti y se inmiscuía en la vida sentimental y profesional de todos los que acudían a la misma casa de citas, el mismo café, el mismo cine, en Bolonia. Ahora Albanese sabe, gracias a Barile, que Bertalotti había sido detenido, fichado como anarquista, vigilado, expulsado de la universidad, debilitado, desmoralizado, reclutado como informador de la policía política, pagado. Uno de los dos individuos que conocieron a Labranca-Bertalotti en Bolonia dice haber coincidido también con el soldado que se hace llamar Naldini, aunque Naldini en Bolonia no era Naldini, ni lo suficientemente notable como para que recuerde su nombre boloñés el informador que lo reconoce en la foto que le presenta Albanese. Se comentaba que podía estar en contacto con la policía secreta. Naldini, que dice no saber jugar a las cartas y tiene cara de jugador, salió del vagón la noche del asesinato de Labranca y se manchó las botas de sangre.
El día azul se vuelve amarillo. Va a estallar el penúltimo día de julio una tormenta de agosto. Caen cortinas de agua. Camiones y remolques patinan y se hunden en el barrizal, los mulos se clavan al camino como estatuas temblorosas, chorreantes. Un soldado, Naldini, quiere ver a Albanese, que sale inmediatamente a su encuentro y, avanzando, enfangándose, resbalando, avanzando, piensa ya en una confesión en el infierno. Naldini debería esperarlo fuera de la formación, a la altura de las ambulancias, pero Albanese no lo ve. La formación se ha roto, no hay formación, aunque quiere recomponerse para romperse otra vez, todos cegados bajo el aguacero, en el fango, miles de ciegos en los campos de Besaravia. Ahí está Naldini, sobre el talud, impasible, borrado por la lluvia, como un vigilante. Albanese se acerca, pero Naldini se mueve, se aparta, se aleja, como huyendo súbitamente del diluvio. Las ruedas giran en el barro, los motores aceleran entre gritos, y entonces el soldado Naldini se vuelve, en lo más alto del talud, y le tiende la mano a Albanese, que resbala, cae, se hunde en la cuneta, en el barro y el agua. Hay una explosión. Ha estallado el soldado Naldini. Albanese ve una pierna arrancada en el fango.
Aplaudimos en via Appia Antica. Ahora vemos a Albanese en una isba y, a través de la ventana, la cámara toma la nieve inmensa, inacabable. Novo Gorlovka, 13 de diciembre de 1941. El capitán Albanese tiene mal aspecto, ojos de fiebre. Todavía no ha entendido la explosión de Naldini en Botosani, probable asesino suicida. Quería matarme, dice Albanese. O pisó una mina, dice el ingeniero Barile. No sé cómo ha llegado Barile a Novo Gorlovka: es algo que no he leído en Trenti. No he traducido estas páginas. No sé qué hace en Rusia la mujer de lila. Se cubre Albanese la cara con las manos, sucias las uñas, manos arañadas, rojas por el frío, y las manos de la mujer cubren las manos de Albanese. Los músicos tocan sobre la banda sonora de la película. La cara de Albanese se funde con la cara de otro Albanese, más joven, de pelo largo, más de sesenta años después, el actor que interpreta al capitán Albanese, Aldo Fumagalli. Saluda a los que aplaudimos, besa a la Dama de Lila, iluminadas simultáneamente todas las pantallas de la fiesta en via Appia con Albanese, la Dama de Lila, Cario Trenti y Francesca Olmi, muy seria, testigo de vidas ajenas. Hace siete días que no nos acostamos en la misma cama, pero la veo y tengo la impresión de que esta mañana fue mi domingo radiante. Trenti dice algo al oído de Francesca, leo en los labios lo que dice, y son mías las palabras de Trenti. Mis labios forman las palabras de Trenti, las que imagino: he visto los labios, o lo he imaginado, los labios se han escondido en la oreja de Francesca, lo estoy inventando. Athanasius Kircher tradujo fielmente las inscripciones egipcias de los obeliscos de Roma, y no sabía que sus traducciones eran estrictamente imaginarias y falsas. La historia de amor de Trenti y Francesca es también falsa, imaginaria, mía, pero su felicidad es evidente y verdadera, como el herpes que, bajo el maquillaje, creo ver en el ángulo derecho de la boca de Francesca, un herpes nervioso, de novia en la mañana de la boda. Ahora se unen, para los fotógrafos, el capitán Albanese, la Dama de Lila y Trenti, un zoom aísla a Trenti y a la Dama, y reconozco a la mujer que vi salir del ascensor de via Stalingrado, en Bolonia, hace tres días, y recuerdo las palabras de Trenti sobre los escritores Maiakovski y Pavese, amantes de actrices, Veronika Polonskaia y Constance Dowling. Piero de Pieri tendrá todos los datos, Francesca en los hoteles, la Dama de Lila en Bolonia, todo deja señales, decía De Pieri.
Monseñor Wolff-Wapowski, a quien desde hace setenta y dos horas no veré más en mi vida, sube al cielo por una escalera transparente, por encima de nuestras cabezas, en el aire, iluminado, como los fuegos de artificio que acaban de estallar en la fiesta en via Appia. No está en la fiesta. Se ha ido convirtiendo en agente doble o triple, triste espía ruso, conforme yo me convertía en Carlo Trenti, el novelista, y ahora sube al cielo como el profeta Elías en un carro de llamas e ilumina los trajes de noche, el baile, las conversaciones y los peinados en descomposición de reyes y reinas y herederos de Roma y Cinecittà, las manos rojiazules de los camareros entre hielo y botellas frías. ¿Cuánto tardarán en romperse todos los platos y vasos de la fiesta? Se desmoronará el palacete fascista y se derretirá la Torre de Babel de merengue y bizcocho, vencerá el ultimátum, caerá la mano que levanta la copa, se apagarán los dientes del sonriente, nos dormiremos sin esperanza de despertar, todo se perderá hasta la desaparición, Francesca. Nunca más la veré o no la veré nunca como ahora. Tuve esta sensación que también fue pasajera y se borró rápidamente. Salí del cine y su mundo. Me dirigí al Comité de Recepción y Despedida. Pedí un coche.
Fui a liquidar por 135.000 euros mis habitaciones en Granada. Confié la maleta al check-in del aeropuerto de Fiumicino y, marcada con etiqueta y código de barras, la vi alejarse sobre la cinta transpor-tadora. Un escáner lee el código de barras y dirige el equipaje por el recto camino, hacia la máquina de rayos X, en su viaje automático hasta la bodega del avión. Conoceré pronto el secreto de todos los crímenes de Carlo Trenti, la solución de todos los enigmas, lo menos interesante y lo que más interesa, 48 páginas rutinarias que todavía tendré que traducir para encontrar al responsable de cada maldad y olvidar a Trenti y su nieve rusa negroamarilla. Luego me esperan Zúrich o Florencia, mi futuro. En Zúrich, en diciembre de 1944, el agente americano Moe Berg recibe órdenes de asistir a una conferencia del físico Werner Heisenberg, premio Nobel en 1932, cerebro del programa atómico nacionalsocialista: si Berg deduce de las palabras de Heisenberg que los alemanes se acercan con éxito inminente a la fabricación de bombas atómicas, deberá dispararle desde el público, matarlo en el acto. Heisenberg desarrolla su disertación científica. Berg no entiende prácticamente nada de lo que Heisenberg dice. ¿Tiene que matarlo? En Florencia, en 2002, se viene produciendo una cadena de crímenes sin otra conexión entre sí que su extrema crueldad, perversión y repugnancia. Morir puede ser una cosa bastante desagradable. El filólogo Gian Battista Princi lee cotidianamente el periódico, sigue los asesinatos, que se suceden en un lapso de sesenta y cuatro días, y una mañana advierte que, para elegir a sus víctimas, el criminal va recorriendo los sucesivos cielos del paraíso de Dante: la Luna de los virtuosos forzados a incumplir promesas, el Mercurio de los ansiosos de fama, Venus y sus amantes, el Sol de los sabios, Marte con sus guerreros. Princi llama a la policía y avisa: la próxima víctima será un juez porque el asesino visitará el cielo de los justos, Júpiter. La sexta víctima es, en efecto, una fiscal amiga de Princi. Los policías inmediatamente otorgan al filólogo la categoría de principal sospechoso.
Son 979 páginas, unos setenta y cinco días de traducción, una novela americana, Damnation in Paradise, de Martha Gianalella. La conferencia de Heisenberg en Zúrich ocupa sólo 455 páginas, otra novela americana, Star of Damnation, de Nick Behm, trabajo de algo más de un mes, cientos de miles de muertos. Despegamos. No sé si mi maleta ha viajado con buena suerte hasta la bodega del avión. Ha podido producirse un desprendimiento del código de barras, o un descarrilamiento o choque en la cinta transportadora, o una inesperada revelación explosiva en la máquina de rayos X: van en mi maleta los angustiados instrumentos del asesino psicópata florentino (del punzón y el taladro manual a la pistola) y las bombas atómicas en construcción. No sé si mi equipaje ha sido descargado en el contenedor que corresponde a mi vuelo, ni si ha llegado a pista a tiempo para el embarque. Mi maleta puede estar volando a Moscú con mis dos posibles futuros inmediatos, Star of Damnation y Damnation in Paradise. Pero, aunque todavía quizá estallemos y ardamos eternamente, la vigilancia es pobre, ausente o sonámbula, en las primeras horas del día en que vence el ultimátum de las Brigadas Abu Hafs al Masri. La batalla mundial en Roma se ha evaporado de los noticiarios, no sé si porque ya ha sucedido o porque hoy no sucederá, y la fila exigua de sospechosos en la que paso el control de metales es la entrada a un espectáculo que se desmonta mientras se realiza la última función: el anunciado fin del mundo romano el 15 de agosto de 2004 si Italia no depone al Primer Ministro. Le pediré a mi padre 150.000 euros por mi parte de la casa.
Justo Navarro
Justo Navarro Velilla (Granada, 1953), es un escritor, traductor y periodista español.
Justo Navarro nació en Granada, en cuya Universidad se licenció en Filología Románica en 1975. Relacionado con la poesía española contemporánea, ha escrito dos libros de poemas, además de varias novelas. Es colaborador ocasional de diarios como El País, y traductor de autores como Paul Auster, Jorge Luis Borges, T. S. Eliot, F. Scott Fitzgerald, Pere Gimferrer, Michael Ondatjee, Joan Perucho, Ben Rice y Virginia Woolf. Colaboró en el guión de la ópera basada en Don Quijote de la Mancha que La Fura dels Baus estrenó en 2000 en el Liceo de Barcelona. Navarro ganó en 1986 el Premio de la Crítica de poesía castellana por Un aviador prevé su muerte. En 1990 también ganó con Accidentes íntimos el Premio Herralde de Novela, concedido por la Editorial Anagrama a una novela inédita en lengua castellana. Desde 2003, es miembro de la Academia de Buenas Letras de Granada.
***
