
Francisco Camargo es un controvertido empresario español. Propietario de una naviera, una flotilla de aviones, una cadena de hoteles, otra de supermercados y varios bancos en España, tiene, además, grandes intereses económicos en la exótica Isla de Pascua. Allí ha iniciado las obras del hotel más lujoso de la isla y ha financiado un proyecto único cuyo fin es sacar a la luz una serie de “moais” de incalculable valor.
En El Tejo, a escasos kilómetros de Santander, vive Jesús Labot. Cuñado de Camargo, Labot es un prestigioso abogado criminalista acostumbrado a defender a los peores y más corruptos criminales de la sociedad. Su apacible y acomodada vida dará, sin embargo, un vuelco definitivo cuando encuentren a su hija Gloria brutalmente asesinada. Varios días después de la trágica pérdida, con ocasión del eclipse total que acontecerá el 31 de diciembre y coincidiendo con la fecha de inauguración del hotel, Camargo reúne en la isla a Labot y su esposa Sara, a Martina de Santo, una afamada inspectora de Policía que trabaja en Homicidios, a Úrsula Sacromonte, una novelista de enorme éxito, y a José Manuel de Santo, el embajador de España en Chile y primo de Martina, entre otros invitados. Durante los escasos cinco minutos que dura el eclipse se cometerá un nuevo y misterioso asesinato…
La leyenda del hombre pájaro, el enigma que rodea el yacimiento arqueológico donde se encontraron los moais, un hijo bastardo que podría arruinar la reputación de toda una familia, un críptico diario escrito por Gloria poco antes de morir y la conexión entre dos crímenes separados por diecisiete mil kilómetros de distancia, pondrán a prueba a Martina y a Labot en una novela de resolución magistral.
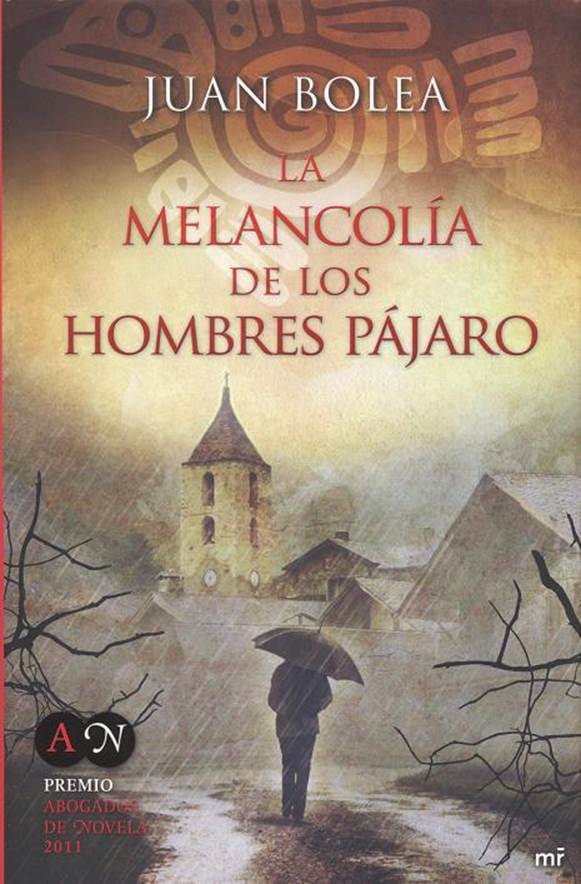
Juan Bolea
La melancolía de los hombres pájaro
Martina de Santo V, 2011
«El alma de los antiguos hombres de Rapa Nui va penetrando en la mía a medida que contemplo en el horizonte el círculo soberano del mar. Comparto su angustia ante la enormidad de las aguas y comprendo que hayan acumulado a la orilla, en su tierra aislada, estas gigantescas figuras del Espíritu de las Arenas y del Espíritu de las Rocas, a fin de tener a raya, bajo sus miradas fijas, la terrible e inquieta potencia azul.»
PlERRE LOTI
Diario de un guardiamarina de La Flore:
isla de Pascua, 1872
PRIMERA PARTE
Capítulo 1
El cielo estaba cubierto. No hacía frío, aunque sí un viento cuya violencia podría arrojar ladera abajo cualquier elemento poco arraigado a la tierra.
En ningún caso, porque para eso habría hecho falta un tsunami, a los moais cuyos altares seguían protegiendo la isla de Pascua.
Empezó a llover. Las gotas se clavaban a la piel como en el probador de un sastre un pomo de alfileres al patrón de una solapa.
– Protéjase, don Francisco -aconsejó con prudencia el arqueólogo Manuel Manumatoma, ofreciendo al hombre que le acompañaba uno de los dos chubasqueros plegados en su mochila.
Francisco Camargo, un controvertido empresario español con intereses económicos en la isla de Pascua, lo desplegó e hizo pasar por su cabeza la abertura de un poncho de poliuretano, con capucha, sin mangas, largo hasta los muslos. En el acto lo agradeció. La ladera del volcán Rano Kau, que el profesor Manumatoma y él se disponían a ascender, era lisa, sin árboles ni rocas. Al carecer de un refugio donde guarecerse de la lluvia, ambos se habrían empapado en poco rato.
Horas antes, sin embargo, nada parecía indicar que el día fuese a estropearse. El cielo había amanecido azul, con el aire en calma y un sol diamantino iluminando el Pacífico.
Camargo había despertado junto a una de las pocas playas de la isla, la de Anakena, con una sensación de paz. Tras desayunar a base de frutas y una doble taza de café negro, se había puesto una fresca camisa de algodón y un pantalón de hilo para dirigirse a su cita con el arqueólogo.
De camino a Hanga Roa, la capital de la isla, había empezado a soplar un viento frío y cortado. Poco antes de que Camargo se reuniera con Manumatoma, y como si las arrastrasen invisibles cuadrigas, negras nubes habían oscurecido el cielo. Cuando el arqueólogo y el banquero avanzaban en el jeep del primero por la carretera de greda que comunicaba con el poblado de Orongo, ráfagas huracanadas habían hecho bandear el vehículo. Todos los espíritus de Polinesia, incluidos los malignos Aku Aku, parecían haberse puesto de acuerdo para soplar a la vez, barriendo con su furioso aliento los escasos ciento setenta y un kilómetros cuadrados de la isla más aislada y solitaria del planeta.
A la vista del mal tiempo, Manumatoma había consultado a su acompañante si deseaba aplazar la visita a las casas barco de Orongo y al volcán Rano Kau. Pero Camargo, que apenas disponía de unas horas antes de emprender su regreso a España, se había negado en redondo.
– Tengo la agenda repleta hasta diez minutos antes de que despegue mi avión. No hay tiempo que perder, ni excusa para hacerlo. Quiero ver Orongo y quiero verlo ahora.
El profesor había vacilado.
– Allá arriba el viento va a soplar con una fuerza terrible.
– También lo hizo días atrás y terminó amainando. Por estas latitudes no son frecuentes las tormentas, ¿no es así?
– Cierto.
– ¿Entonces?
– Nada me extrañaría que un aguacero tropical nos caiga encima.
– Le haremos frente -había decidido el banquero.
El arqueólogo se había resignado a obedecer, aunque no sin preguntarse en qué clase de fuente de energía recargaba su acompañante el impulso que parecía articular sus bruscos movimientos. Francisco Camargo era un hombre decidido, pero nadie hubiera dicho que tenía distinción. Sus rasgos no resultaban nobles. Tampoco eran de pianista sus manos, cubiertas de vello negro. Nada en la imagen de aquel hombre de gestos resueltos y voz dura invitaba a pensar que se trataba de uno de los empresarios más ricos de España, dueño de una fortuna que en los últimos veinte años no había hecho sino diversificarse y crecer.
Manuel Manumatoma había tratado con el banquero en dos breves reuniones, celebradas ambas en la metrópolis continental, Santiago de Chile. En ninguno de esos dos encuentros le había permitido Camargo llevar la voz cantante. El profesor había aprendido pronto lo estéril que resultaba contrariar a quien todos en la isla llamaban ya «el señor banquero».
– Usted manda, don Francisco.
– Así es -sonrió él.
Y, realmente, así era. Desde hacía un año y medio, el Grupo Camargo se había establecido en la isla de Pascua. Las gestiones para su implantación habían sido muy rápidas. Con un par de semanas al trimestre su presidente -el propio Francisco Camargo- había tenido tiempo suficiente para revolucionar aquel remoto peñasco del Pacífico, iniciando las obras de un hotel, un centro comercial y una entidad bancada. De los quinientos varones rapa nui en edad y condiciones de trabajar, más de un centenar lo hacía ya para él.
De manera estratégica, y en línea con sus intereses, Camargo había cultivado a las autoridades pascuenses. Entre sus promesas al gobernador Elías Christensen destacaban la de acabar con el desempleo entre la comunidad rapa nui y la de regalar a los jóvenes una serie de instalaciones deportivas. Su compromiso de construir un nuevo campo de fútbol con hierba artificial, graderío, vestuarios, marcador electrónico y focos para jugar de noche habría inclinado cualquier balanza. El gobernador Christensen se había plegado a prestarle todo tipo de ayuda.
En el ámbito de los negocios, Francisco Camargo no acostumbraba a expresarse a la ligera ni dar pasos atrás. Nacido para la dirección y el riesgo, le apasionaba enfrentarse a nuevos retos. Su vida empresarial era rica en episodios de superación.
Su constante forja se había traducido en la conquista de un monopolio tras otro. Era dueño de una naviera, de una flotilla de aviones, de una cadena de hoteles, otra de supermercados… y de varios bancos, al frente de cuyos consejos de administración ejercía una vasta influencia en diversos sectores financieros y en el ámbito de varios países.
Sus más estrechos colaboradores, que eran, a la vez, los principales directivos del Grupo, sostenían que, trabajando, don Francisco era tan aplastante y eficaz como una apisonadora. Los ejecutivos sabían por experiencia que, de implantar un pie su jefe a imponer su ley en el sector elegido para sus inversiones y a pasar por encima de cualquier competidor, como ese buldózer con que le comparaban, no solía transcurrir demasiado tiempo.
Una de las frases favoritas del magnate era: «Cuando alguien me dice que solo es cuestión de tiempo, me está dando la bienvenida, porque entiendo que solo es cosa de dinero».
Capítulo 2
El viento soplaba del noreste y la lluvia les pegaba de frente.
Manuel Manumatoma había decidido dejar el jeep en la falda del volcán, en cuya cumbre se arracimaban las casas barco de Orongo. Tras asegurar la capota, que las arremolinadas ráfagas flambeaban como si fuese de papel, había atacado el sendero que conducía a las ruinas, seguido por Francisco Camargo.
En los siglos XVII y XVIII, aquella ciudad de piedra había albergado misteriosas ceremonias cuyo sentido seguía discutiéndose. Entre los cultos que allí se habían celebrado, destacaba el rito del hombre pájaro.
– ¿Queda lejos el poblado? -preguntó el banquero, después de haber estado a punto de resbalar. La cortina de agua no le dejaba ver edificación alguna.
– Unos repechos más -repuso Manumatoma, girando el cuello porque el vendaval sofocaba su voz-. Enseguida distinguirá las ruinas.
Apenas un par de minutos más tarde, el contorno de las primeras casas barco se dibujó ante ellos. Tenían forma de quilla invertida, con sus bóvedas claramente inspiradas en el casco de una canoa.
Como refugios, eran amplios. Habituado a estimar cualquier volumen mensurable en relación con su rendimiento, Camargo calculó que una casa barco era capaz de albergar a una familia entera, tal vez a un clan.
Sin ventanas, sin siquiera una aspillera por la que se colara la luz, las casas de Orongo ofrecían un hermético y defensivo aspecto. A sus claustrofóbicas habitaciones se penetraba por estrechos arcos de piedra.
– Gateras -dijo Camargo.
– Solo agachándose es posible entrar -coincidió el profesor-. Los más corpulentos, y recuerde que los primitivos pascuenses eran bastante altos, reptando. -Parado en medio de la lluvia, Manumatoma recordó-: El escritor y viajero francés Pierre Loti estuvo aquí, en Orongo, hace más de un siglo. Era muy joven, un simple guardiamarina sediento de aventuras. Con los rapa nui iba a vivir una que tardaría en olvidar. Durante el día exploró la isla y vio a los grandes moais derribados en el polvo, pero no pudo regresar al barco por culpa de la marea y para cobijarse de la helada noche tuvo que refugiarse en una de estas casas barco. En el interior, a la luz de las brasas, distinguió extraños ídolos y mazas de combate, paos, talladas con efigies de hombres pájaro. Más asustado que otra cosa, intentó conciliar el sueño entre mujeres y hombres semidesnudos que le observaban en la oscuridad, entonando salmodias y tallando pedazos de madera con cuchillos de obsidiana. Loti llegó a temer que lo matasen durante el sueño, pero nada le ocurrió. Si sus anfitriones eran caníbales, la francesa y sonrosada carne del extranjero no les abrió el apetito. Por la mañana, Loti tomó apuntes para sus acuarelas. Una de las más inspiradas, con guerreros tatuados entre los caídos moais, se la regalaría a Sarah Bernhardt.
– ¿A quién? -preguntó Camargo.
– Una famosa actriz de la época, de la que el romántico Loti estaba prendado. Lo cual, dicho sea de paso, no debía de ser nada difícil. La Bernhardt era bellísima.
La metálica voz del banquero se impuso al clamor de la lluvia:
– Consígame esos testimonios.
Manumatoma asintió dócilmente. El banquero parecía tan motivado por las ruinas de Orongo como si acabase de descubrir la tumba de un faraón. A nuevas preguntas suyas, el profesor continuó explicándole que el uso de las casas barco no era permanente, sino estacional.
– Se utilizaban en primavera -concretó Manumatoma, alumbrando con una linterna el interior de una de ellas.
– ¿En calidad de viviendas?
– Eventuales, como residencias de verano para cobijar a los asistentes a las ceremonias del hombre pájaro.
En los meses de mayo, siguió explicando el historiador, los clanes isleños se desplazaban festivamente desde sus poblados para hospedarse en Orongo. Danzas, torneos y fiestas los entretenían a la espera de la llegada de las aves migratorias y de que las hembras de los pájaros fragata, los manutara, pusieran sus primeros huevos en los islotes. Hasta esos roques golpeados por un mar batiente eran destacados vigilantes, hopu, responsables de escudriñar los cielos hasta avizorar las bandadas de pájaros fragata, y de custodiar los nidos para advertir a Orongo, mediante señales, de las primeras puestas.
– En cuanto estas se producían -prosiguió Manumatoma-, daba comienzo la gran prueba. Los guerreros más fuertes, uno por clan, debían descender el acantilado, cruzar a nado el brazo de mar, trepar por los islotes, atrapar ese mágico primer huevo y regresar al poblado de Orongo para depositarlo en manos del ariki, el rey.
El interés de Camargo iba en aumento.
– ¿Qué consecuencias tenía todo eso?
– El clan del vencedor gobernaría la isla y él mismo, el gran héroe, sería designado delante de la familia real y de los sabios pascuenses como tangata manu, hombre pájaro -disertó Manumatoma, tal como habría explicado en sus clases de la Universidad Católica de Santiago; pero, sobre el terreno, en contacto con el mito, su voz se teñía de emoción, como si ante sus ojos estuviera representándose la ancestral ceremonia.
– ¿Para siempre?
– Durante un año. El nuevo hombre pájaro permanecería encerrado los trescientos sesenta y cinco días en una cueva con mujeres vírgenes, a fin de procrear hijos, futuros guerreros y defensores de la isla, herederos de su fortaleza y arrojo.
Camargo asintió, impresionado, y se giró hacia la cara interior del volcán Rano Kau como buscando la misteriosa caverna que había servido de nido a los hombres pájaro. La mirada del oligarca erró por el cráter. En su fondo, una verdosa laguna reflejaba el vuelo de las nubes. Como en un estanque japonés, el agua estancada hacía aflorar una exuberante vegetación, más propia de un mundo perdido. El viento inclinaba los tallos de los juncos como los cabellos de un ahogado titán.
– Esto es soberbio -calificó Camargo, buscando adjetivos que hicieran justicia al paisaje; no los encontró y reiteró-: Soberbio.
El viento arreció, racheando la lluvia. Alarmado por la violencia del temporal, el arqueólogo apremió a continuar la ruta.
– En esta parte de la isla no parece haber moais -observó el banquero, aludiendo a las grandes estatuas diseminadas por el resto de la costa.
– El terreno es abrupto -razonó el arqueólogo-. ¿De qué modo, sin otras herramientas que estacas y cuerdas, habrían podido subir hasta aquí estatuas de muchas toneladas? Pero sí hubo un moai entre las casas barco. Una estatua muy especial.
– ¿Una dama de piedra, tal vez? -sonrió Camargo.
La repentina aparición de un hombre pájaro no habría cogido a Manumatoma más de sorpresa. No era habitual que quienes visitaban el poblado de Orongo conocieran ese dato.
– El moai a que me refiero representaba a una mujer, es verdad. Fue bautizada como «La rompedora de olas».
– Hoa Haka Nana Ia, en su lengua vernácula -precisó Camargo, parpadeando con un ojo. Tenía un tic y le costaba controlarlo.
El arqueólogo se quedó atónito. Las rachas de aire les impedían entenderse y elevó la voz.
– ¡Permítame felicitarle, don Francisco!
El banquero no tuvo necesidad de forzar el timbre. Su voz era poderosa.
– ¿Por qué?
– Antes de venir a Pascua se ha documentado a fondo.
– No me ha sido difícil. «La rompedora de olas» se encuentra en el British Museum.
– Lo sé. ¿Conoce sus salas?
– Cómo no… Recientemente, he adquirido un par de bancos británicos y debo viajar con frecuencia a Londres. A veces los negocios son… Ahora que nos estamos haciendo amigos, profesor, le revelaré un pequeño secreto. En cuanto mis obligaciones me lo permiten, busco refugio en algún lugar retirado. Una biblioteca, una iglesia, un museo.
– ¿Como una terapia?
– Algo parecido. Mi museo preferido es el British. Queda cerca de mi oficina londinense y voy con frecuencia. Esa beldad polinésica, «La rompedora de olas», posee algo muy especial.
El historiador enfatizó:
– Es una talla única. Los moais con tatuajes son excepcionales. Dígame una cosa, don Francisco. En sus visitas al British Museum, ¿se fijó detalladamente en «La rompedora de olas»?
– Ya lo creo.
– ¿Recuerda los relieves de su espalda?
– Sí. Soles y pájaros.
Manumatoma le corrigió con suavidad, como si no lo estuviera haciendo.
– Los petroglifos cincelados en la nuca y región dorsal de «La rompedora de olas» responden al canon gráfico del hombre pájaro: cabeza y cuerpo de ave, expresión y extremidades seudohumanas. Hoa Haka Nana la fue tallada en la cantera de Rano Raraku. Suponemos que la depositaron exactamente ahí. -El arqueólogo señaló un montículo cubierto de rala hierba, entre las casas barco.
– ¿Cuál era su función?
Manumatoma admitió:
– No lo sabemos con certeza, pues carecemos de fuentes directas. Suponemos que, bajo la benévola mirada del dios Make Make, «La rompedora de olas» asistiría a los participantes en el ritual del hombre pájaro. Tal vez encarnase a una deidad materna, relacionada con la fertilidad, a una hija de la diosa tierra o a la propia diosa; tal vez, a alguna princesa del linaje de Hotu Matua, descubridor y primer rey de la isla… Los ingleses se la llevaron, en fin, del mismo modo que, para decirlo de una manera eufemística, tomaron prestados, indefinidamente, otros tesoros de Polinesia. En 1868, empleando poleas y palancas, más los brazos de trescientos hombres, embarcaron a «La rompedora de olas» en el Topaze, rumbo a Londres, y en la capital británica sigue desde entonces. El Gobierno chileno ha emprendido gestiones para recuperar esa maravillosa escultura, pero ya sabe usted lo que suele ocurrir con tal tipo de reclamaciones.
– Supongo que hay que ser constante.
– Las autoridades chilenas han insistido, en vano.
– Los ingleses tampoco nos han devuelto Gibraltar -ironizó Camargo.
Manumatoma no ocultó cierta animadversión.
– Son obstinados, muy cierto.
– También nosotros -sostuvo el empresario, sin evidenciar en qué sentido.
– «Obstinado» no sería el término para definirle a usted, don Francisco. Mejor…
– Suéltelo, estoy acostumbrado a oír de todo sobre mí.
– ¿Persuasivo?
– ¡Nunca! Esa es una virtud más bien… femenina. Déjelo, amigo Manumatoma, usted apenas me conoce.
– Tiene razón -admitió el arqueólogo, no sin pensar, y no sin ironía, que, en esa aplicación específica, la ignorancia podía ser redentora.
El financiero torció su recia cabeza, como si algo le hubiese disgustado, pero lo que anunció no sonó negativo.
– Llegará a conocerme, se lo aseguro. Tengo grandes planes para esta isla. Y para usted.
– ¿Para mí? -se asombró el profesor.
– Así es -reiteró Camargo, sonriendo astutamente-. Para usted.
El arqueólogo hizo gesto de sentirse abrumado.
– ¿En qué más podría beneficiarme, señor Camargo? Bastante generoso ha sido conmigo.
– Esto es solo el principio. Usted déjeme hacer.
Manumatoma tenía otra pregunta en la punta de la lengua, pero su interlocutor acababa de darle la espalda para continuar ascendiendo hacia las peñas más altas. En cualquier caso, pensó el arqueólogo, el propio Camargo le trasladaría la respuesta antes o después.
«¿Llegaré a ser víctima de la generosidad de este hombre?», se preguntó el profesor, sin tenerlas todas consigo respecto a las pretensiones de su patrocinador. El carácter del banquero le intimidaba, pero Manumatoma sabía mejor que nadie que era demasiado tarde para prescindir de su dispendioso bolsillo.
Bajando la vista y teniendo cuidado para no tropezar con las puntiagudas piedras del camino, el arqueólogo desterró sus dudas éticas al fondo de su conciencia y, en medio del diluvio universal que caía sobre la isla, prosiguió trepando tras la voluminosa espalda del millonario español.
Capítulo 3
A diecisiete mil kilómetros de los olvidados pájaros fragata y hombres pájaro de la isla de Pascua, pero a solo una hora en coche desde Santander o a veinte minutos, caminando, desde Comillas, aquella rapaz había aprendido a no posarse en los colgantes cables de la luz. Lo hacía en la torre de acero, en sus metálicos brazos, o en equilibrio sobre las campanas de vidrio industrial que protegían las bobinas.
Era un ejemplar corpulento. Al enfocarlo con sus prismáticos, Ceferino, el panadero de El Tejo, que vivía sobre la ría, en la lomada alta del pueblo, tenía la impresión de que se le posaba en el puente de la nariz.
Ceferino Martín sabía de estrellas, porque en su juventud había sido marino, y de mujeres, no en vano había enviudado de dos, pero apenas entendía de aves. En su profana opinión, la rapaz que elegía la torre de acero para desparasitarse las plumas y otear el horizonte en busca de carne fresca, o no tan fresca, que llevarse al pico era un águila pescadora.
Su vecino, Jesús Labot, el abogado, había enmendado su error.
– Es un halcón peregrino -había dictaminado Labot, en una de las ocasiones en las que ambos habían coincidido en el camino de carros que comunicaba sus casas, las más alejadas del pueblo.
– ¿Y cómo lo sabe usted?
– Porque ese alado señor va siendo conocido mío -se había adornado el letrado, con florida oratoria.
– ¿Anida cerca?
– Un forestal me indicó que en Punta del Águila, a la umbría del cabo de Oyambre.
– ¿Y qué caza, palomas?
– Y ratones y tórtolas. Es una máquina de matar, infalible cuando sale de cacería. No hace mucho, en el bosque de Los Trastolillos, le vi atacar a una torcaz. Dibujó círculos concéntricos en el cielo y se dejó caer sobre su presa como una piedra.
Tal que si le hubiese golpeado también a él, la dinámica metáfora del abogado Labot pareció aplastar al panadero. Bastante más que de mujeres y astros, Ceferino entendía de crucigramas. Por extensión, de sinónimos. Quizá por eso, había apuntado:
– En lugar de como una piedra, ¿no sería más exacto decir como una flecha?
Una burlona sonrisa había estirado los finos labios de Labot. Al panadero no le resultaban simpáticos los abogados, pero aquel no le caía del todo mal. Jesús Labot tenía buena presencia, era agradable y se comportaba pacíficamente. En su condición de vecino, nunca le había causado problemas. Con los tiempos que corrían, tampoco había que esperar mucho más de un semejante.
– Como una flecha -había repetido Labot, divertido. Atribuía a su pintoresco amigo el panadero un doctorado en sabiduría popular y le entretenía charlar con él-. Tiene razón, suena mejor. Incluso bastante mejor.
– Uno habla como Dios le da a entender -se había justificado Ceferino.
– ¡No se haga de menos, hombre!
– Los que somos iletrados…
– Yo le tengo por un hombre inteligente.
El artesano aceptó el elogio con la misma espontaneidad con que cobraba el pan y apuntaba los pedidos.
– Nunca fui a la escuela, pero le oía decir a mi tío, maestro en Valladolid, que la precisión es al lenguaje como el pentagrama a la música o las caricias a una mujer. -Ceferino se había quedado mirando un tanto ladinamente a Labot. Tenía un ojo achinado, de un golpe recibido de chico-. Usted lo sabrá por experiencia -había añadido el panadero.
Labot había roto a reír.
– ¿El qué? ¿Hablar con propiedad o acariciar apropiadamente a una señora?
A su vecino se le había desatado una cavernosa carcajada. El viento había hecho volar un torbellino de hojas y el lanoso cabello del abogado. Aunque solo tenía cuarenta y cuatro años, una orla de canas le clareaba la sien. Jesús Labot parecía bastante mayor de lo que realmente era.
– A veces -había comentado acto seguido el abogado, como si de repente le hubiese asaltado un turbión de malos recuerdos-, la suerte de mis clientes depende de un testimonio. Exagerando, de una circunstancia. Y, exagerando todavía más, de una sola palabra.
– Eso no parece justo -había objetado Ceferino.
– No siempre la justicia lo es -fue la sentencia de Labot, dictada con ese tono desencantado y grave con que los hombres de leyes dudan a veces de la eficacia de las normas jurídicas.
El otro lo tradujo a su idioma.
– ¿Qué quiere decir, abogado? ¿Que pagan justos por pecadores?
– O no paga nadie. Hay infinidad de grietas en las puertas de la ley. Antes o después, esas puertas se cierran. Voy a darle un buen consejo, Ceferino, y espero de corazón que no se vea obligado a ponerlo en práctica. No las atraviese. No pretenda ir más allá de su umbral. Absténgase de meterse en juicios. Recuerde la regla de oro escrita en el frontispicio del sentido común de nuestro oficio: más vale un mal acuerdo que un buen pleito.
– Aplíquese el cuento.
– ¿Por qué lo dice?
– Porque en pleitos no sé, pero en líos sí se mete usted.
– ¿En qué líos?
– ¿Cree que no leo los periódicos? Siempre sale rodeado de malas compañías.
Labot había enarcado las cejas.
– ¿Se está refiriendo a mis clientes? Son personas como nosotros.
– ¡Alto ahí! Yo no he desplumado a nadie ni voy esgrimiendo una pistola.
Labot se había puesto serio.
– Le insisto: por muy condenables que mis defendidos aparezcan a los ojos de la sociedad, son seres humanos y merecen el amparo de nuestro sistema legal.
– Sincérese conmigo, abogado. ¿No le gustaría dedicarse a otra cosa?
– Es tarde para cambiar de oficio.
– Tenga cuidado o acabará pareciéndose a sus clientes.
Como reproche, si lo era, resultaba desmesurado, pero Labot, atribuyendo el exabrupto al modo de ser montañés y a la edad de Ceferino, no llegó a considerarlo tal y encajó el comentario con humildad. Cuando estaba en El Tejo, en pleno campo, rodeado de naturaleza y en contacto con gente sencilla, el abogado procuraba adoptar una personalidad más campechana, raseándose con lugareños y vaqueros.
– Puede que no le falte razón. Mi mujer cree que asumo demasiados riesgos, pero me limito a ser consecuente. En el ejercicio de la abogacía he aplicado siempre, desde mi primer caso, un principio básico.
Como para compensar su anterior grosería, el panadero se había mostrado más cortés.
– ¿Me consideraría un atrevido si le pregunto cuál?
– Claro que no, Ceferino. Le responderé con mucho gusto. Un hombre cualquiera lo sigue siendo por encima de la imputación de un delito. Por encima, incluso, de su culpabilidad. Esa es la clave.
– Pero un asesino…
– No, Ceferino, no siga por esa vía. Si de algo estoy orgulloso es de no haber rechazado jamás una defensa. Asumo mi responsabilidad, el deber de proporcionar a todo ciudadano, haya hecho lo que haya hecho, una cobertura legal.
– ¿Aunque le haya arrebatado la vida a un semejante?
Labot se había girado para contemplar la playa. El Cantábrico nunca estaba por completo en calma, pero ese día parecía una lámina. Inesperadamente, el abogado sintió ganas de ponerse a pintar. Lo había intentado de joven y algunos cuadros de estudio habían sobrevivido a sus mudanzas. ¿Se animaría a dibujar de nuevo? La cuestión era: ¿de dónde sacar el tiempo?
Aparcando sus ensoñaciones, Labot había contestado al panadero:
– Entre mis clientes hay criminales. No uno ni dos ni uno de cada dos, pero los hubo, los hay y los habrá. Algunos de ellos, extremadamente perversos. Sin lamentarlo, como si no tuvieran alma, como si carecieran de la más elemental conciencia, incluso de la condición de seres humanos, asesinaron a sus esposas, a sus padres e hijos, a sus socios, a sus vecinos, a ciudadanos anónimos a quienes ni siquiera conocían. Antes de sacrificarlas a una muerte atroz, torturaron o violaron a sus víctimas. A algunas las destrozaron con armas blancas, a hachazos, a tiros, las arrojaron de un balcón, las despeñaron, las ahogaron en el mar, en un pantano, en un pozo, en cualquiera de los ríos que atraviesan nuestras ciudades…
Labot se había interrumpido, abrumado por tan siniestra relación. Algunas de sus confesiones con criminales habían quedado grabadas para siempre en su memoria. A menudo se despertaba por la noche, empapado en sudor frío, con las grotescas caras de aquellos monstruos flotando ante él.
– ¿Le compensa? -había preguntado el panadero.
Frente a esa cuestión, que hacía tiempo no le formulaban, el abogado no había conseguido evitar cierta duda.
– En el fondo, por supuesto. Aunque el día a día sea duro y el precio, demasiado alto.
– Haga como ese halcón -había sido el consejo de Ceferino-: sobrevuele el terreno.
– ¿Volar? -había repetido Labot, elevando los ojos al cielo-. ¡Quién pudiera!
Capítulo 4
Uno tras otro, Francisco Camargo y Manuel Manumatoma continuaron ascendiendo por la resbaladiza senda del poblado de Orongo.
En jornadas anteriores, Manumatoma había mostrado a su excéntrico mecenas los moais diseminados por la costa y la cantera de Rano Raraku, dejando para el final la visita a Orongo. De las reflexiones de Camargo, el arqueólogo había deducido que los hombres pájaro le inspiraban una exótica morbosidad. Al mostrarle Orongo, el profesor deseaba agradarle por varias razones: porque Camargo le resultaba un hombre enérgico, de cuya capacidad de liderazgo -lindante, eso sí, con el despotismo- cabían esperar planes de futuro y porque los doscientos mil dólares que acababa de donarle bastarían para financiar a su equipo durante los dos próximos años.
– ¿Se cansa? -le preguntó.
– ¡Nada de eso! -replicó el financiero, ascendiendo con ímpetu una rampa de piedras.
A un lado quedaba el acantilado, trescientos metros cortados a pico sobre el mar. Al otro, la suave falda del volcán Rano Kau.
A Camargo le pareció que de aquel paisaje sobrenatural, saturado de un primitivo misticismo, brotaba un aura telúrica, y así se lo comentó al arqueólogo. Este, acostumbrado a trabajar entre aquellas ruinas, a hurgar y reflexionar sobre sus secretos, se limitó a asentir comprensivamente. Todo el que visitaba Orongo experimentaba intensas sensaciones.
El magnate prosiguió con paso vigoroso la ascensión. Parecía tener prisa por llegar a la cima. Esa actitud podía ser representativa de la relación entre ambos. Hasta el momento, el banquero había llevado siempre la iniciativa.
Camargo había ido a buscar al profesor a la Universidad Católica de Santiago de Chile, donde Manumatoma ocupaba la cátedra de Historia Antigua. Con una generosidad que, a primera vista, no aparentaba ocultar segundas intenciones, Camargo le había ofrecido un mecenazgo que ningún científico en su sano juicio (no todos lo estaban, según el banquero) y mínimamente necesitado de patrocinio (aquí sí existía unanimidad) habría podido rechazar. A través de una de las entidades de las que era accionista mayoritario, el Banco Pacífico del Sur, Camargo había puesto sobre la mesa doscientos mil dólares como sufragio para la misión arqueológica de Manumatoma en la bahía de La Pérouse.
En aquella ventosa y salvaje franja costera, situada al noreste de la isla de Pascua, el equipo dirigido por el catedrático acababa de descubrir un ahu, o altar, con varios moais hundidos bajo el agua, cuyo rescate y restauración podría arrojar nuevas luces sobre la industria megalítica de la isla.
Plagada, aún, de interrogantes. Porque, si el transporte a varios kilómetros de distancia de muchos de los más de seiscientos moais tallados en las canteras de Rano Raraku suponía un enigma nunca resuelto de forma plenamente satisfactoria, desentrañar de qué forma aquellas estatuas sumergidas en la bahía de La Pérouse habían llegado hasta uno de los lugares más escarpados de la costa pascuense resultaba harto complejo.
Como tantos otros misterios de la isla de Pascua, aquel parecía cosa de brujería.
Una primera teoría de Manumatoma apuntaba a que los moais sumergidos en La Pérouse habían sido trasladados por vía marítima a bordo de las grandes canoas utilizadas por los nativos en la época de esplendor de Rapa Nui, en torno a mediados del siglo XVII. Por la posición en que las estatuas habían quedado sepultadas bajo las aguas, el arqueólogo sospechaba que los moais de La Pérouse, a diferencia de los restantes, orientados, en su mayoría, con el rostro hacia tierra, a fin de proteger a sus habitantes, habían sido enclavados mirando en dirección al mar.
Pero no era esa la única peculiaridad del yacimiento de La Pérouse.
En el curso de sus inmersiones, los buzos habían detectado en el entorno del ahu submarino una serie de piedras redondas, varias de las cuales, trabajadas con los mismos instrumentos líticos, raseras y cuchillos de obsidiana, con que se tallaban los moais, mostraban petroglifos de hombre pájaro. Esos bajorrelieves sugerían un progresivo movimiento, como si aquel ser imaginario, mitad hombre, mitad ave, estuviese a punto de levantar el vuelo, abriendo, agitando sus alas para iniciar una carrera que le permitiese despegar del suelo y ascender al firmamento de su misteriosa leyenda.
Pero lo realmente extraordinario del yacimiento marino de La Pérouse descansaba en una esfera lítica a la que las mareas habían arrastrado más lejos que las otras.
Se trataba de una enorme y redondeada piedra de vulcanita y feldespato sumergida a diez metros de profundidad, con un peso estimado de una tonelada. Su bajorrelieve, más que a un hombre pájaro, parecía representar a un astronauta. Una escafandra le cubría la cabeza y lo que, con un poco de imaginación, podría parecer un traje espacial, el resto de la figura. Sus extremidades inferiores no se habían reflejado mediante muñones, según sucedía con la mayoría de los moais, ni con las patas terminadas en uñas o garras, como correspondería a las estandarizadas imágenes del hombre pájaro, sino con unas botas de suela neumática.
Para no alimentar especulaciones de índole espuria e inspiración esotérica, Manumatoma había ordenado a sus colaboradores silenciar el descubrimiento de La Pérouse, al menos hasta que extrajesen del fondo del mar el conjunto de esas esferas líticas, a fin de poder estudiarlas a fondo.
Al margen de los arqueólogos auxiliares y de los buzos que habían descubierto las piezas, nadie en la isla conocía la existencia de tales esferas.
Sin embargo, y de un modo privilegiado, Camargo sí tenía noticia del descubrimiento. La cátedra de Historia Antigua había ingresado los prometidos doscientos mil dólares en concepto de ayuda a la investigación y a Manumatoma le había parecido obligado, siquiera por deferencia, informar del hallazgo a su benefactor. Lo había hecho con lujo de detalles, poniéndole en antecedentes y mostrándole las primeras fotografías subacuáticas, aun a sabiendas de que su convenio con el Grupo Camargo incluía un apartado de cesión de imagen para futuras promociones del Banco Pacífico del Sur. A la hora de firmar el acuerdo de patrocinio, Manumatoma no le había concedido mayor importancia a esa cláusula, redactada de manera un tanto confusa. Había precedentes en ese tipo de convenios, por lo que a nadie en la universidad se le pasó por la imaginación que Camargo se propusiera exprimir las posibilidades publicitarias de una operación en principio «altruista».
Manumatoma tampoco podía imaginar que al banquero le había resultado particularmente sugestiva su imagen personal.
La de Manu Manu, según, cómicamente, apodaban al ilustre profesor rapa nui los miembros del equipo de márquetin del Grupo Camargo, cuyos especialistas se habían literalmente embelesado con la imagen del sabio catedrático. No era de extrañar. Nativo de la isla de Pascua, Manuel Manumatoma poseía la digna estampa de un varón polinesio en su edad madura. Erguido como un moai, con hombros anchos y rectos, una atractiva serenidad emanaba de su piel tostada, color café, y de su rostro de sonrisa franca.
«Respeto», le había atribuido uno de los publicistas.
«Autoridad», había añadido otro.
«Sabiduría», le había investido un tercero.
«¡Hemos descubierto al nuevo padre de Indiana Jones!», había parodiado un cuarto, haciendo reír a todos.
Los técnicos en imagen del Grupo Camargo habían averiguado muchas cosas acerca del profesor. Como especialista en civilizaciones antiguas, Manu Manu poseía un sólido prestigio. Sus trabajos de consolidación de las casas barco de Orongo y sus intervenciones en diversos ahus de la isla habían cimentado su fama como arqueólogo. En su currículo figuraban numerosas misiones arqueológicas diseminadas por las restantes islas de Polinesia, Ecuador, Perú y otros países del área andina. Los expertos del Grupo Camargo habían decidido que cualquier operación publicitaria basada en su figura, aportaciones y descubrimientos combinaría credibilidad e impacto. Funcionaría, en una palabra, contribuyendo a difundir la oferta de servicios del Grupo en la isla de Pascua, Santiago de Chile y otros lugares emblemáticos del Cono Sur americano.
Una última circunstancia, en absoluto menor, había pesado en la secreta «elección» de Manumatoma. El arqueólogo estaba casado con una hermana de Elías Christensen, el gobernador de la isla. A través de ese vínculo, Francisco Camargo confiaba en apuntalar sus proyectos urbanísticos con las autoridades isleñas, a fin de que su tramitación tropezase con el menor número de obstáculos.
Por completo ajeno a esas maniobras, a Manumatoma el modo de ser de su patrocinador, práctico y filantrópico a la vez, le recordaba a otros adinerados personajes. Millonarios norteamericanos, por ejemplo, a los que había conocido y que, al igual de lo que parecía haberle sucedido a Camargo, se habían enamorado de la isla de Pascua, creyendo descubrir entre sus misterios alguna clave personal en relación con su propio destino.
Del banquero español, Manumatoma no sabía gran cosa. Sí, por supuesto, como casi todo el mundo en Pascua, que era dueño de un trust de empresas y del fastuoso hotel, el Easter Island, que iba a ser inaugurado muy pronto, el 31 de diciembre, coincidiendo con el eclipse de sol.
Curiosamente, aunque el Easter Island se estaba levantando a marchas forzadas en las afueras de Hanga Roa, la capital isleña, el banquero había preferido alojarse en una apartada cabaña de la playa de Anakena, al norte de la isla, no lejos de la bahía de La Pérouse.
Manumatoma había preguntado por el motivo de tal decisión a Aurelio Mejía, director del Easter y hombre de confianza de Camargo. Mejía le había respondido que ni él ni nadie podía comprender la actitud del patrón, pues las principales suites del hotel que le pertenecía desde el rótulo de neón de la fachada hasta el último grifo de plata sobredorada estaban habilitadas y perfectamente podía haber ocupado una.
¿Por qué motivo, entonces, el millonario se había alojado, ocultado casi, en un humilde y apartado bungaló?
Capítulo 5
Entre aquellos dos vecinos tan distintos de El Tejo, el abogado Jesús Labot y Ceferino Martín, el panadero jubilado, nunca llegaría a establecerse una auténtica amistad, pero su trato era frecuente y cordial.
Hacía cinco años que los Labot vivían en la pedanía de El Tejo, situada frente al Cantábrico, sesenta kilómetros al oeste de Santander.
Originarios de la capital cántabra, Jesús y su mujer, Sara de Cos, habían descubierto en la costa una saludable alternativa a la vida urbana.
El único inconveniente era la distancia. Desde Comillas no existía enlace ferroviario a Santander y el servicio comarcal de autobuses, con una parada por núcleo urbano, era demasiado lento. Por esa razón, Sara y Jesús se veían obligados a desplazarse en coche hasta la capital tantas veces como sus ocupaciones lo requerían.
Por su parte, los Martín, la familia del panadero, pertenecían a El Tejo desde hacía varias generaciones. Ceferino había vivido allí durante los sesenta años de su existencia.
Desde que perdió a su segunda esposa, lo hacía en completa soledad.
A causa de las humedades y vientos, la casona de los Martín ofrecía un descuidado aspecto, pero los sillares de piedra arenisca, las balconadas y el tejado orlado de musgo le aportaban el encanto de una morada centenaria, más una pátina de antigüedad, incluso de misterio.
En contraste, la contigua residencia de los Labot, cuyo seto lindaba con el huerto de Ceferino, respondía al diseño y a la amplitud de una moderna construcción.
La del abogado era una casa grande, bastante más que la de los Martín. Disponía de dos plantas y torre ballenera, pabellón de servicio, garaje, pista de tenis, invernadero, piscina y, rodeando todas esas instalaciones, un mullido jardín, con la hierba siempre un poco demasiado alta, creciendo con ondulada suavidad a ambas laderas de la colina.
La relación entre el panadero y la familia Labot había comenzado con el reparto del pan. Mientras estuvo en activo, Ceferino había recorrido las poblaciones cercanas con su precaria y ruidosa furgoneta, cargada hasta los topes con canastos de barras recién horneadas. Diariamente emprendía la ruta antes del amanecer, para finalizarla, precisamente, en casa de los Labot, en cuyo portón, en una bolsa colgada del pomo, depositaba una baguette de pan blanco, una hogaza de pan moreno y, si había tenido tiempo para hornearlos, media docena de cruasanes.
El panadero nunca había franqueado la puerta de los Labot. Tampoco ellos habían visitado su casona, aunque una de las hijas del abogado, la pequeña, Gloria, jugando con sus amigas, o para recuperar alguna pelota de tenis, había saltado en varias ocasiones la cerca de piedra que rodeaba su huerto y entrado al corral trasero, en el que, en tiempos, hubo vacas de leche, hallándose en la actualidad reducido a un almacén.
Aquella soleada mañana de mediados de noviembre, Ceferino se hallaba trabajando en su huerto cuando volvió a divisar al halcón peregrino. Pensando que habría salido de caza y que, con suerte, podría verle desnucar una tórtola, se apresuró a subir a su alcoba para extraer los prismáticos de su funda. Sus dedos padecían artritis y le costó enfocar con corrección.
Cuando la óptica se ajustó, dio un respingo. El efecto de los cristales de aumento creaba la ilusión de que el halcón, posado en lo más alto de la torre eléctrica, acababa de aterrizar en la punta de su bulbosa nariz. Visto así, tan de cerca, el halcón daba miedo. Metálicos brillos acorazaban su plumaje y tenía el pico abierto en curva oquedad. A Ceferino le impresionaron los ojos, fríos y crueles como bolas de plomo fundidas en un estanque de odio. Esa mirada no miraba; indagaba. No dudaba; afirmaba que una amenaza con aladas garras podía precipitarse del cielo.
Sintiendo un escalofrío, el panadero se preguntó si la faz de la muerte, cuyos pasos había creído oír rondar por El Tejo, en pos de los suyos, tendría esa misma y desalmada expresión.
– Guárdate de traernos desgracias, pajarraco del demonio -masculló Ceferino, con una intensa sensación de mal fario.
El panadero enfundó los prismáticos, se templó con un chaparrazo de orujo y se animó a dar un paseo por el camino de carros, hasta el puente de la ría de La Rabia.
No le dolía nada, pero se sentía débil. El cerebro se le había enturbiado con oscuros pensamientos, como si una desgracia estuviera a punto de abatirse sobre aquel pequeño y tranquilo pueblo del norte de España, donde nunca o casi nunca pasaba nada relevante.
Al menos, nada parecido a lo que estaba a punto de suceder.
Capítulo 6
En Orongo no había dejado de llover, aunque lo hacía con menos intensidad.
El terreno se había ensanchado y encontraron una pared de rocas tras la que resguardarse del viento.
Camargo señaló los tres islotes frente a la costa.
– Me decía, profesor, que el primero se llama Motu Kao Kao. ¿Y los otros dos?
– Motu Iti y Motu Nui. Asómese entre las rocas para verlos mejor, pero hágalo con cuidado. La fuerza del viento podría jugarle una mala pasada.
El banquero trepó cautelosamente por la rocosa y dentada pared. Un profundo vacío se abrió bajo sus pies. Para evitar el vértigo, mantuvo la mirada en el horizonte.
Una considerable distancia marina, difícil de calcular desde tan lejos, pero que podría establecerse, aproximadamente, en torno a una milla y media, separaba el primer islote de los acantilados de Orongo.
La idea de que alguien fuese capaz de alcanzarlo a nado, aunque fuese sobre una delgada estera de totora, asombró al financiero. Para llevar a cabo semejante hazaña había que poseer un valor y una fuerza física fuera de lo común.
Camargo trató de imaginarse a sí mismo descolgándose por el precipicio, sumergiéndose en el mar, luchando contra las mareas y vislumbrando al nadar, debajo de él, las sombras de grandes peces. Como si fuese un guerrero rapa nui, un matatoa, se proyectó cubriendo las últimas brazadas hasta tocar tierra en Motu Kao Kao, para regresar a nado portando el huevo mágico, con el que treparía de vuelta aquel farallón de roca basáltica. ¿Tendría redaños para hacerlo? «Ni por todo el oro del mundo», admitió.
– ¿En qué está pensando, don Francisco? -preguntó a espaldas suyas el arqueólogo.
– En que esos hombres pájaro eran unos condenados héroes -repuso el financiero, dándose cuenta de que las puntas de sus dedos, apoyadas en la roca, estaban rozando un petroglifo de redonda y beatífica efigie-. ¿Quién es este caballero? -quiso saber, señalando los trazos en la roca.
– ¿No le ha reconocido? El dios Make Make.
– Ah, claro. ¡Y aquel debe de ser un hombre pájaro!
Otro cercano bajorrelieve contorneaba a un fantástico y alado bípedo con un único ojo desproporcionado y saltón. Fijándose con más detenimiento, Camargo cayó en la cuenta de que en esas rocas abundaban los relieves de hombres pájaro. Demostrando que las erosionadas pizarras de Orongo habían servido como lienzos naturales a aquel arte primitivo, con un poco de paciencia podían descubrirse, entre otros motivos de inspiración artística, dibujos de vulvas, remos ceremoniales, delfines y atunes.
– Los hombres pájaro -murmuró el arqueólogo-, los elegidos… Solo ellos superaban la prueba. Hacía falta mucha energía y fe, amén de buena suerte. Los pascuenses habían sido, desde siempre, expertos nadadores, pero, para ganar el concurso, se requería temeridad. Estas aguas…
– ¿Hay tiburones?
– Están infestadas.
– Alguno de los participantes perdería la vida.
– El galardón les compensaba. Era una manera segura de alcanzar la gloria.
– ¿El triunfo los convertía en dioses?
– Podría decirse así -convino Manumatoma-. Al vencedor se le dispensaban honores divinos. El ariki, el rey, le concedía su protección, su mana, y él mismo, el aclamado guerrero convertido en hombre pájaro, era declarado tabú.
– ¿Es verdad que le encerraban en una cueva con mujeres vírgenes?
– Está demostrado.
– No me parece mal plan.
– No debía de serlo en absoluto -sonrió mundanamente el intelectual.
Camargo tenía otra duda.
– ¿Make Make era el único dios de la isla de Pascua?
– Con antelación al desembarco de los misioneros franceses, en el panteón isleño había una sola divinidad: el viejo y bonachón Make Make, creador de todas las cosas visibles e invisibles, del mar y de la tierra, de los leones marinos y de las gallinas de corral. Pero, a aquellas alturas del siglo XIX, tras las guerras entre los «orejas grandes» y los «orejas pequeñas», tras el derribo de los moais, y el declive ritual del hombre pájaro, el veterano y fatigado Make Make se encontraba al borde de la jubilación. A los padres misioneros les resultó muy sencillo sustituir su débil monoteísmo por la nueva fe en el Dios de los cristianos.
El rostro de Camargo se arrugó en una mueca sarcástica.
– Conviene llevarse bien con los hombres cuervo.
– ¿Con quiénes?
– ¡Con los curas! -le aclaró el banquero, haciendo sospechar a Manumatoma que tenía alguna cuenta pendiente con la jerarquía eclesiástica. Y debía de ser así porque, acto seguido, el propio Camargo reveló-: De jovencito ingresé en el Seminario de Comillas. No se imagina lo que fue aquella experiencia.
– Aquí, en Pascua, los religiosos hicieron de todo -generalizó el historiador, a modo de velada crítica-, aunque debo reconocer que algunos fueron excelentes etnógrafos y antropólogos. Antes de que los ingleses expoliasen «La rompedora de olas», realizaron un notable trabajo de campo con la población nativa, casi extinguida, con la que se habían encontrado a su llegada en 1860. Por entonces, la isla estaba casi desierta. Apenas un par de desnutridos centenares de individuos habían resistido las enfermedades y levas de esclavos a las guaneras de Perú. Los misioneros recopilaron testimonios y leyendas, pero sin hallar huellas de otros dioses. Ya no quedaban templos ni cultos en Rapa Nui. La ceremonia del hombre pájaro había caído en desuso. Estas mismas casas barco de Orongo habían sido abandonadas. Los religiosos dedujeron que los gigantescos moais derribados sobre los ahus no eran dioses, sino ancestros, jefes, antepasados… Hombres, en una palabra, líderes de carne y hueso, arikis, hechiceros, sabios capaces de leer la escritura rongo rongo en bustrófedon, no descifrada hoy en día. Hombres, don Francisco -concluyó Manumatoma, manteniendo en su mecenas una brillante mirada-, mortales adorados por otros mortales. Simples humanos, como también lo fueron los hombres pájaro. Para mí, ese es el gran misterio de la isla.
– ¿Cuál? -indagó Camargo, al no deducirlo fácilmente.
Había escuchado al arqueólogo con total concentración. De la intensidad de su expresión podía desprenderse hasta qué punto estaba interesado en adentrarse en los enigmas de Pascua y en conocer sus posibles respuestas.
La del arqueólogo fue:
– De qué modo un pueblo primitivo, aislado del resto del planeta, supo elevar al hombre, en su edad de piedra, a centro y medida del mundo. A Europa le costó dos mil años, recuérdelo. Y el Renacimiento no alcanzaría esa dimensión sino de manera imperfecta y tardía, y siempre bajo la tutela de la Corona y de la Iglesia.
Manumatoma hizo una pausa. La fuerza del viento lo estaba dejando sin respiración.
– Aquí, en cambio, en Rapa Nui, en «el ombligo del mundo», el hombre tuvo la oportunidad de crearse a sí mismo, a su imagen y semejanza. Corría, tallaba, pescaba. Aprendió a cultivar, a sobrevivir, a nadar entre las corrientes… En otro momento, don Francisco, le referiré historias de pescadores que sobrevivieron a naufragios ocurridos a muchas millas de la costa… Antes del colapso, cuando aún abundaba la vegetación, los indígenas fueron conscientes de estar habitando un paraíso terrenal. Aislado, de acuerdo, pero, al fin y al cabo, un trozo del divino jardín de la creación. Cada uno de aquellos rapa nui intuía que en su interior latía un dios, un moai, un hombre pájaro que se iría revelando a medida que ellos fuesen asimilando las leyes de la naturaleza y el origen del mana.
– Hábleme de ese poder -rogó Camargo, fascinado.
– ¿El mana? Es la lucidez, el aliento divino, la iluminación… Es la suprema sabiduría, cuya posesión autoriza a gobernar y a juzgar.
– ¿Quiénes poseían mana?
– Los sabios, los reyes, los hombres pájaro -enunció el arqueólogo.
Camargo ensayó una broma.
– Ese mana no nos vendría nada mal hoy en día. Debería poder fabricarse.
Manumatoma aprovechó para halagarle.
– En ese caso, seguro que lo comercializaba usted.
– No le quepa duda -rio el millonario; su risa no era muy diferente del rugido del viento-. ¡Eh! -añadió, señalando el cielo-. ¿Qué es eso?
El profesor se protegió la frente con la mano. Había dejado de llover y, ganando la batalla a las nubes, el sol asomaba con fuerza. Lo que Camargo acababa de ver parecía un gran pájaro. En cuanto se hubo acercado más, Manumatoma pudo identificar su especie.
– Es un albatros. -Y añadió, con melancolía-: A muchos nos gustaría ver manutaras, pájaros fragata y gaviotines como los que antaño anidaban en los islotes, pero el pasado nunca vuelve.
El banquero volvió a asombrarle:
– Y a mí me habría gustado ser un hombre pájaro.
– Entiendo -afirmó el arqueólogo, pero con la duda de haberle comprendido-. Hay una posibilidad de que cumpla su sueño -le apuntó-. Todos los años, a modo de conmemoración del mito, se celebra una fiesta popular, la Tapati. Los jóvenes se tatúan y suben hasta aquí, hasta Orongo, para recrear los cultos del tangata manu. Si usted desea participar…
Camargo le cortó en seco.
– Esa clase de sucedáneos no me interesa.
Su tono era áspero. Manumatoma decidió que era hora de poner fin a la visita.
– ¿Volvemos a Hanga Roa?
– Regresemos -aceptó el banquero, con un gutural tono de voz-. No crea que voy a echar en saco roto sus explicaciones, profesor, pero tiene que seguir hablándome de los hombres pájaro. Quiero saberlo todo acerca de ellos.
– Mis conocimientos están a su disposición -asintió Manumatoma, sin adivinar a qué podía obedecer exactamente su obsesión.
Camargo empezó a descender la montaña por delante del historiador. Las ruinas de Orongo le habían embrujado y decidió regresar allí en cuanto le fuese posible.
Capítulo 7
Felipe Pakarati, maestro de la pukuranga, o escuela, de la isla de Pascua, desvió la mirada hacia la ventana sin cristales del aula donde estaba enseñando historia de Polinesia. Un cormorán acababa de posarse en el tejado de la iglesia y su aleteo había llamado su atención.
Con mayor motivo, a Pakarati le hubiese sorprendido que se tratara de un pájaro fragata, porque hacía mucho tiempo que esa especie había desaparecido del entorno isleño. Siglos atrás, los primitivos clanes de Rapa Nui celebraban la puesta del primer huevo de manutara con la ceremonia del hombre pájaro, cuya rivalidad podía derivar en sangrientas guerras.
«Como la que libraron los orejas grandes contra los orejas pequeñas», recordó Pakarati, mirando distraídamente al cormorán.
Era raro verlos en las calles de Hanga Roa. Normalmente, no se alejaban de los islotes o del amparo de los acantilados, donde colgaban sus inaccesibles nidos.
Abstraído en sus pensamientos, Pakarati se quedó un rato contemplando la calle. Era día de mercado. A pesar del mal tiempo, había bullicio. Los perros ladraban al paso de orgullosos jinetes a lomos de caballos cuyas crines habían sido cepilladas con esmero. La mente del maestro sobrevoló las techumbres de vulcanita de las casas que rodeaban la escuela, proyectándose hacia el suroeste de la isla, hasta las ruinas del poblado de Orongo, en el volcán Rano Kau.
Ese lapsus tenía su explicación: Pakarati estaba escribiendo un ensayo sobre el mito del hombre pájaro. No tenía editor, pero alentaba la esperanza de que, en el futuro, el Consejo de Ancianos publicase su trabajo. Por pudor, pues él mismo formaba parte de la asamblea del Consejo, ni siquiera había llegado a plantear ese proyecto. Confiaba en que lo hiciera alguno de sus compañeros de lucha, cualquier otro líder de la comunidad rapa nui.
Felipe Pakarati era uno de esos líderes. Su rocosa personalidad y sus ideas extremistas le habían hecho destacar entre su etnia, pero no había logrado aún alcanzar su más ambicioso y secreto propósito: convertirse en un escritor reconocido entre las islas Marquesas y Nueva Zelanda, en Chile, en España y en otros lugares de un planeta que conocía más por su colección de documentales que por haber viajado al exterior de la isla de Pascua. Prácticamente, no había salido de su tierra natal.
De vez en cuando, el maestro proyectaba en clase una de esas películas para ofrecer a sus alumnos referencias sobre lugares situados a miles de kilómetros de su pequeña isla anclada en el océano Pacífico. Después de verlas, el promontorio volcánico que los antiguos habían llamado Te Pito o Te Hernia les parecía, más que nunca, «el ombligo del mundo».
A sus treinta años, casado, sin hijos, con una bella economista rapa nui llamada Mattarena Hara, Felipe Pakarati había publicado dos libros de poemas. Uno en lengua vernácula, en castellano el otro. El periódico pascuense -la hoja de noticias, en realidad, que editaba el Museo Englert- se había hecho eco de ambos, pero en la lejana capital, en Santiago de Chile, nadie se había tomado la molestia de escribir una crítica.
El cormorán desplegó sus alas y fue alejándose en dirección al mar.
Pakarati se incorporó y rodeó su mesa, fabricada con una vieja puerta. Había olvidado sus gafas en casa, por lo que tuvo que escudriñar a lo largo de la pizarra sus propias notas escritas con tiza. En cuanto lo hubo hecho, se sintió capacitado para seguir hilvanando su lección sobre los movimientos revolucionarios en la isla de Pascua y sobre el nacimiento de la conciencia nacional rapa nui.
– En nuestra edad contemporánea -continuó, hablando frente a sus cuatro hileras de alumnos sentados-, ese fenómeno político tardó en cuajar. De hecho, no lo hizo hasta que los indígenas no hubieron soportado décadas de opresión por parte del Estado, el capital y la Iglesia. La Compañía Explotadora de la Isla de Pascua no se llamaba así por capricho. Sus administradores exprimieron sin piedad a nuestros antepasados. Más que como seres humanos, fueron tratados como bestias de carga. -Pakarati hizo una pausa para comprobar que había recuperado el interés de la clase. Le pareció que así era y prosiguió-: Desde la implantación de la mencionada Compañía en el último tercio del siglo XIX, y hasta la rebelión de María Angata, nuestros tatarabuelos y bisabuelos no cobraron jornal.
– ¿Ni un peso? -preguntó uno de los alumnos adolescentes, de nombre Naima Hopu, hijo de un pescador de langostas.
– Ni uno -subrayó Pakarati-. Los muy desdichados trabajaban de sol a sol, diez, doce horas seguidas sin descansar ni recibir un níquel de la Compañía Explotadora.
El maestro había vuelto a pronunciar con ferocidad el adjetivo «explotadora». Un par de décadas atrás, en esa misma escuela, Juan Litano, educador de varias generaciones, cuyos restos descansaban en el cementerio marino, había utilizado esos mismos y enfáticos recursos para condenar los abusos coloniales.
– ¿Cómo retribuían a los nuestros? -preguntó Elisabeth Puo, nieta del presidente del Consejo de Ancianos y una de las más prometedoras alumnas de la pukuranga-. ¿De qué modo les pagaban?
– Entregándoles por caridad atados de ropa vieja que las corbetas militares transportaban desde Valparaíso -repuso con indignación Pakarati-. Más un poco de comida, equivalente a sesenta centavos diarios, para evitar que muriesen de hambre y pudieran seguir trabajando en beneficio del capital extranjero.
– ¿Qué tipo de trabajos les obligaban a hacer? -quiso saber otra de las jóvenes rapa nui.
– Esquilar ovejas. Cientos, miles de ovejas. Aplanar caminos y levantar cercas desde las cinco de la mañana. La disciplina era militar y medieval el castigo. La más leve desobediencia se pagaba con el látigo o con una vara rematada en púas de hierro. Humillados, indefensos, nuestros antepasados recibían los golpes de los capataces amarrados a un árbol.
– ¿Castigaban a las mujeres? -preguntó otro chico desde la última fila.
– Con la misma crueldad que a los hombres -afirmó un tenso Pakarati, cuyo tono fluctuaba entre la compasión y la ira-. Y, como ellos, con la espalda desollada, en carne viva, permanecían uno o dos días maniatadas al tronco, para escarmiento general. Pero María Angata iba a acabar con tanta ignominia.
Una mano se alzó en el primer banco. Pertenecía a uno de los alumnos menos aventajados de la pukuranga, Chimo Motonui, hijo de un bailarín del grupo étnico Kari Kari.
– ¿Quién fue esa?
– Solo por preguntarlo debería mandarte a esquilar ovejas -gruñó el maestro, pero con una expresión tan cómica que hizo reír a la clase entera-. Es como si yo te preguntara por el delantero centro del Colo Colo.
– Se llama…
– Celebro que sepas tanto de fútbol, Chimo -le interrumpió su tutor, sustituyendo la ironía por una actitud autoritaria-, pero te recuerdo que estamos en clase de historia.
– La del fútbol me interesa más.
La réplica de Pakarati fue críptica.
– ¿Más que lo que mi bisabuela hizo por ti?
En la clase se hizo un silencio.
– María Angata era mi bisabuela -desveló Pakarati, tras otra de sus enfáticas pausas-. Seguramente, tatarabuela de algunos de los que aquí estáis. -El profesor señaló a los hermanos Ariki, portadores del apellido de los antiguos reyes y sabios pascuenses-. En cualquier caso -añadió, regresando a su mesa-, voy a pediros que os fijéis bien en nuestra líder indigenista porque de ahora en adelante os pediré algo.
– ¿El qué? -preguntó otra voz.
– Que nadie olvide quién fue.
Pakarati abrió uno de los cajones de su escritorio y sacó un cilindro que procedió a desenrollar y colgar de un ángulo de la pizarra. Se trataba de una fotografía ampliada de la catequista María Angata, una indígena analfabeta formada por los misioneros franceses en la lectura y enseñanza de los textos sagrados. Heroica revolucionaria, para unos; profetisa o bruja, para otros.
El maestro invitó a sus alumnos a concentrarse en la fotografía. En esa imagen, de 1914, la mujer que había osado alzarse contra el dominio de la Compañía Explotadora debía de contar alrededor de sesenta años. Sus rasgos polinésicos aparecían demacrados, con las mejillas hundidas como las de las primitivas estatuillas pascuenses talladas en sándalo. Bajo un cielo sin nubes, María Angata aparecía sentada en una pradera. Una túnica de algodón con más de un remiendo la cubría, dejando sus brazos al aire. Sus sarmentosos dedos sostenían un rosario de cuentas de madera de toromiro. Pero lo más inquietante eran sus ojos, perturbados por una mirada profética. Su fanático brillo no lograba ocultar un brote de locura.
Los alumnos de la pukuranga la observaron con una mezcla de curiosidad y ese indefinible respeto que nunca dejaban de experimentar frente a los moais o frente a los petroglifos del hombre pájaro grabados en las rocas de Orongo.
«Ojalá que el sacrificio de María Angata guíe sus jóvenes mentes», deseó el maestro.
Los chicos parecían impresionados. Satisfecho por el efecto obtenido, Pakarati sacó otro cilindro y procedió a desenrollar un segundo póster. En esta ocasión, se trataba de un retrato de grupo.
– Esta segunda fotografía, también de 1914 -explicó-, fue tomada junto a la antigua iglesia y originalmente revelada con nitrato de plata. Podéis acercaros para ver con detalle a los héroes de nuestro rebelde ejército. Tal vez reconozcáis a algún pariente. Todos llevan vuestra sangre, todos son antepasados vuestros. Y ya sabéis que en Rapa Nui los ancestros no es que sean como dioses; es que son nuestros dioses.
Los alumnos se levantaron y se dispusieron frente a la pizarra. En el exterior se oían motores de camionetas y 4x4 transitando por la avenida Policarpo Toro, pero su estrépito no les molestó. Observaban la foto de los sublevados como si integrasen una familia, el linaje que les había antecedido en los crueles tiempos de la esclavitud. La sorda voz de la historia les susurró que aquellos resistentes habían sido precedidos a su vez por generaciones de ancestros, en una retrospectiva sucesión de vírgenes, guerreros, chamanes, monarcas y hombres pájaro desvaneciéndose en la misteriosa noche de los mares del sur.
No todos los revolucionarios eran adultos. En el primer plano de la fotografía coral podía verse a unos cuantos niños vestidos con blusones, el pelo cortado estilo casco. «A bacinilla», según dirían los tradicionales barberos españoles. En cambio, las cabelleras de las niñas caían lacias, aunque hirsutas, en torno a sus ovalados rostros. Arrodilladas tras ellos, sus madres habían posado como jóvenes diosas de carne y luz, sus sensuales labios y sus inmensos ojos irradiando confianza y pasión.
Los varones compartían su misma lisa y translúcida piel, pero su aspecto era hosco. La mayoría de ellos portaba armas, hachas, cuernos de res o las mazas con que sus antepasados recibieron a los primeros misioneros de los Sagrados Corazones, llegados para evangelizar la isla y sustituir el culto de Make Make y de los hombres pájaro por la fe en Dios y en Cristo resucitado.
– En Rapa Nui -afirmó Pakarati, tras encadenar algunas consideraciones de su cosecha sobre el levantamiento de María Angata-, nadie sabía qué era el mal. No existía un término concreto para designar al «diablo». Los misioneros tuvieron que inventarse un demonio, al que llamaron tiaporo.
Pero el verdadero Satanás llegaría después. Y no era el tiaporo de los misioneros ni tenía pezuñas y rabo. Voy a presentaros al auténtico demonio de la isla de Pascua -añadió el profesor, procediendo a desenrollar otra ampliación gráfica.
Una imagen de mister Percy Edmunds, administrador general de la Compañía Explotadora, enervó a los adolescentes de la pukuranga. Apoyado en un borrico, junto a uno de los muros de piedra que dividían los pastizales, mister Edmunds, tocado con una especie de salacot, posaba con una mano en la cadera, en una actitud que revelaba dominio de sí y desdén hacia cuanto le rodeaba.
A la vista de aquel símbolo del despotismo colonial, un nítido repudio afloró en los alumnos. Pakarati aprovechó su reacción para mostrarles otros dos carteles con imágenes del ariki Jotua y del catequista Nicolás Pancracio, lugarteniente de María Angata.
Apenas quedaba sitio en la pizarra cuando el maestro se decidió a exhibir la fotografía del arca, que había reservado para el final. Ordenó a sus alumnos que volvieran a sentarse y se dispuso a retomar la palabra. Su tono adoptó un registro bíblico.
– Esta es el arca de María Angata, símbolo de la lucha contra la Compañía Explotadora y la opresión capitalista. Fue construida en medio de la más absoluta reserva. A fin de preservar su secreto, sus artífices debieron someterse a la purificación del ayuno y la oración. Solo trabajaban de noche, tras haber dedicado otra extenuante jornada a beneficio del explotador. Cuando estuvo concluida, el arca quedó instalada en la sacristía de la iglesia, cubierta con un paño. Con ocasión de las grandes celebraciones, los fieles la portaban en procesión. Se entonaban salmos, se bailaba alrededor suyo. El arca vino a reforzar el divino don, el mana de María Angata, su doble condición de evangelista elegida por Dios y de mujer impregnada por el espíritu de los antiguos ariki, de quienes había heredado el tapu, la facultad de establecer prohibiciones. Sí -fue epilogando Pakarati, con la mirada abrasada por un fuego interior-, María Angata fue la última rapa nui que reunió el mana de los atua, de los antepasados, y el tapu, la facultad de legislar, de imponer prohibiciones e interpretar la voluntad de los dioses…
El maestro se había emocionado. Para disimularlo, miró su reloj.
– Es la hora por hoy, pero la lección no ha concluido. Mañana seguiremos hablando de María Angata, de cómo fue juzgada por un tribunal militar en la corbeta Baquedano, de cómo murió y de cómo las autoridades chilenas hicieron lo imposible para borrar su memoria.
Pakarati se refugió en otra de sus retóricas pausas, pero las lágrimas que se agolpaban en sus ojos no eran fingidas. Le fallaba la voz y a duras penas pudo concluir con una alocución que tuvo un aire de soflama.
– ¡Nunca perdáis la vuestra, jóvenes rapa nui! En la memoria de nuestro pueblo descansa el futuro de nuestra comunidad y de nuestra isla. ¡De nuestra nación! -gritó, sintiendo que un ansia de libertad le sacudía el cuerpo con una descarga eléctrica.
Capítulo 8
– ¿Qué es eso? -preguntó Sara Labot, la mujer más baja y bronceada de las dos que se hallaban sentadas en el jardín de la casa de El Tejo, elevando los ojos hacia un cielo sin nubes-. ¿Un águila real?
– Yo no lo diría -repuso la otra.
Estilizada y pálida, como siempre, pero con los rasgos propios de una mujer que se acercaba a la madurez de sus treinta y cinco años, la inspectora Martina de Santo estaba dejando de ser joven. Sin embargo, apenas había cambiado. Su delgadez seguía aportándole una apariencia incisiva y su actitud continuaba siendo distante. Como si, había pensado Sara nada más recibirla y ponerse a charlar con ella, la inspectora nunca dispusiera de suficiente tiempo para cambiar el chip de su estresante trabajo.
Ambas mujeres observaron las evoluciones de aquel pájaro que se iba alejando hacia la costa batiendo pesadamente sus alas.
– Si estuviese Jesús, nos sacaba de dudas -aseguró Sara.
– No sabía que tu marido entendiese de aves.
– Desde que vivimos en el campo, se ha aficionado a la naturaleza y se ha convertido en un experto en toda clase de plantas y pájaros. -Sara sonrió luciendo una blanca dentadura, producto de sus frecuentes visitas al gabinete odontológico-. De pájaras, menos mal, no entiende tanto.
Ella misma celebró su broma con una de sus características risas, que solían tener efectos contagiosos. No así en Martina. Más por cortesía que porque realmente le hubiera hecho gracia, la inspectora se limitó a acompañarla con una sonrisa estándar.
Brillaba con rabia un sol bajo de mediodía. La luz era nítida, el aire transparente, y el calor empezaba a apretar. Faltaba poco para Navidad, pero el tiempo, más que otoñal, parecía querer precipitar la primavera.
La inspectora se quitó la cazadora y la colgó del respaldo de su silla. Se había puesto unos ajustados vaqueros negros que realzaban su estrecha cintura. Igualmente comenzaba a agobiarle su jersey de cuello alto, pero debajo solo llevaba el sujetador. En los últimos tiempos no había salido al campo y seguramente por eso, y por sus excesos con el tabaco, se sentía asfixiada por la abundancia de oxígeno. La atmósfera de El Tejo era limpia, con un ácido aroma a las algas marinas arrastradas por la marea hasta las playas cercanas.
– Fuiste muy afortunada casándote con Jesús -comentó Martina-. Es un excelente marido. Y un gran abogado.
– Supongo que en esto último tienes más experiencia -ironizó Sara.
El nuevo chiste era más inspirado. Martina sonrió.
– Le he visto actuar en numerosos juicios. Transmite honestidad.
– Está enamorado de su profesión -aseguró su mujer.
– Y de ti -añadió la inspectora.
La señora Labot saboreó su vino y consultó su reloj antes de aducir, de manera sorprendente para Martina:
– No es oro todo lo que reluce.
La inspectora inquirió, extrañada:
– ¿Acaba de abrirse el capítulo de quejas?
La voz de Sara sonó un poco más hueca, como si la estuviera impostando:
– Créeme, Martina. Entre estar casada con un abogado defensor persuadido de que media humanidad depende de él y seguir soltera no hay la menor diferencia. Jesús se pasa el día fuera de casa. Cuando está, es como si no estuviera. Se sirve un coñac, sube las escaleras y se encierra en el estudio de la torre. Un señor en su castillo no estaría más aislado que él. No responde aunque le llame. Solo vive para sus papeles. Siempre está tomando notas, preparando sus intervenciones como si fuese a actuar en el Juicio Final.
– Alguna distracción tendrá.
– Ninguna. No ve la televisión. Nunca vamos al teatro ni al cine.
– ¿No tiene aficiones? ¿Algún hobby?
– El golf, pero jugamos a horas distintas. Al menos -añadió Sara con ironía-, compartimos entrenador, factor que, agregado a los problemas con el servicio doméstico, nos proporciona tema de conversación, cuando esta es inevitable.
La inspectora alargó la mano hacia la mesa para coger uno de sus cigarrillos. Lo encendió y procuró imprimir a su tono un barniz de complicidad.
– Si las consecuencias de tu matrimonio se reducen a la falta de consecuencias, no adivino la razón de tus quejas. Muchas mujeres casadas podrían confeccionar una larga lista de razones por las que son víctimas del abandono o la insatisfacción, cuando no de peores tratos.
A su vez, Sara encendió uno de sus cigarrillos bajos en nicotina. Llevaba una falda de piel de melocotón y una camisa rosa palo que resaltaba su opulento escote. Había cruzado la frontera de los cuarenta, pero seguía siendo una mujer atractiva.
– ¿Puedo preguntarte una cosa, Martina?
– Si la pregunta es «¿por qué no te has casado?», la respuesta es no.
La expresión de Sara reveló incredulidad.
– ¿Cómo sabías que iba a preguntarte exactamente eso?
– Por un sencillo mecanismo de asociación de contrarios.
– ¿Un método, quieres decir?
– Eso es.
– ¿Y en qué consiste?
– Basta con situar al otro en tu tesitura y traspasarle el antónimo de tu inquietud -explicó Martina, con un deje en el que solo muy sutilmente podría entreverse un barniz de comicidad-. Si estás enfermo, te interesarás por su salud. Si has hecho fortuna, en cómo se gana la vida. Y si, como parece ser tu caso, tu matrimonio, al margen de las ausencias de Jesús y de tus lamentos, a todas luces injustos, sigue ocupando el núcleo central de tu vida, en el momento en que pasemos a analizar tu condición de larvada felicidad te interesarás por mi imperfecto, por incompleto, estado de soltera.
– ¡Qué norma más curiosa! ¿Funciona igual con hombres que con mujeres?
La cuestión no parecía tener mayor relieve, pero la inspectora no repuso de inmediato. Se tomó unos segundos de reflexión, aplicando un par de vigorosas caladas a su cigarrillo antes de matizar:
– Las mujeres nos hallamos más próximas que los hombres al origen de las pasiones y…
– Somos más alegres -añadió Sara, para quien el humor era una piedra angular, deseosa de allanar la conversación hacia derroteros más asequibles.
– Puedo estar relativamente de acuerdo, aunque nuestra alegría es curativa.
– ¿En qué sentido?
– Conjura el dolor, que nos es innato.
Ahora fue Sara quien, como si la aseveración de su amiga la hubiera sumergido en un arduo dilema, se refugió en una meditativa actitud.
– ¿Y si queremos causar daño -preguntó, al fin- también sonreiremos?
– ¿Conoces a alguna mujer que golpee de frente? -replicó la inspectora.
– En cualquier caso, lo hará donde más duela.
– Eso es seguro, pero obedeciendo a una táctica.
Sara entrecerró los ojos.
– Ponme un ejemplo.
Martina lo encontró al instante.
– Piensa en las envenenadoras.
– ¡No estoy planeando envenenar a nadie!
– Ni yo pretendía sugerirlo.
– Aunque a veces -bromeó Sara- le pondría a Jesús matarratas en el café. Pero me ha llamado la atención algo que acabas de decir. ¿De verdad crees que los hombres han dejado de ser apasionados?
– Buena parte de ellos confunde posesión y pasión -opinó Martina, mojándose los labios en su copa de vino-. No comprenden que renunciar a la propiedad del otro es el único modo de evitar el deterioro y fracaso del amor. Muchos son los llamados a ese generoso acto de negación y muy pocos…
– O ninguno…
– … los elegidos -remató irónicamente la inspectora.
– En mi época, los chicos eran más románticos -evocó Sara, insistiendo en trasladar la charla a parámetros un poco más triviales-. De puro previsibles, incluso un tanto simplones. Jesús se me declaró con bombones y rosas. Fue mi tercer novio.
– Y el definitivo.
– Eso quisiera creer.
A Martina le pareció que por el resquicio de esa humorística coletilla acababa de escapársele a Sara una involuntaria alusión de otro tipo, y de cierta relevancia, referida a su vida doméstica, y se preguntó si el matrimonio Labot no estaría atravesando una crisis. Para desterrar esa idea preguntó con aire ligero:
– ¿Qué ha sido de los otros dos?
– Lo ignoro. Supongo que se habrán convertido en un par de respetables señorones, con sus respectivas barrigas y calvas. ¡Ay, Dios! ¿Qué sucede con mi memoria? ¡Cada vez recuerdo menos cosas! ¿Se me declararon? ¿Cómo lo hicieron? Disfrutaba con mi pandilla, lo pasaba genial haciendo gamberradas y riéndome de los tíos, pero he olvidado tantas cosas… Mis recuerdos envejecen, como yo -volvió a quejarse Sara, aunque su risueño rostro, desmintiendo el sentido de sus palabras, indicaba que en absoluto consideraba desperdiciado el tiempo vivido-. ¿Sabes cuántos años van a caerme? ¡Cuarenta y dos! ¡Dichosa tú, soltera y joven, sin cargas, libre para entrar y salir!
Los labios de la inspectora De Santo se fruncieron en un escéptico ribete.
– A menudo una sale y no hay nadie fuera.
– ¿Qué acabo de oír? ¿Será posible? ¡Estás preciosa, Martina, debes de tener una legión de admiradores! Me los imagino bailándote el agua… De nosotras, las pobres casadas, nuestros maridos solo admiran la tolerancia… Aunque esa virtud -y Sara volvió a hacer campanear su risa- puede ser muy perjudicial para las cervicales.
– ¿Qué tienen que ver las vértebras con nuestra conversación?
– Piensa mal y acertarás.
– ¿Se trata de una adivinanza?
– Los cuernos siempre lo son.
Sara volvió a celebrar su última ocurrencia con otra de sus alegres carcajadas. Simultáneamente bebió, lo que la hizo atragantarse y toser. Apagó la tos con otro sorbo de vino y se dio una palmada en las rodillas.
– ¡Si son las dos y media, Jesús! El otro Jesús, el mío, el que de verdad me hace jurar en hebreo, me prometió estar aquí a las dos en punto. ¡Hombres! ¡Abogados! Nada me extrañaría que de repente nos llame con una excusa cualquiera, para justificar el plantón que nos debe de estar preparando.
La inspectora decidió romper otra lanza por el marido ausente.
– No seas gruñona. ¡Pobre Jesús, si es un santo!
Detrás de ellas, a unos quince pasos, el arrebolado rostro de una criada asomó por la ventana de la cocina.
– ¡Al teléfono, señora!
– ¿Quién es?
– ¡El señor!
Sara masculló:
– Lo sabía.
La inspectora volvió a interceder por su amigo Labot.
– No seas dura con él.
– Me aconsejas mal, Martina. De vez en cuando, conviene enseñar los dientes.
– Si lo haces, entrarías en contradicción con tu íntima naturaleza.
– ¿Vas a ponerte trascendental?
– Debe de ser el saludable efecto del aire libre.
– Ya que has empezado, dime: ¿cómo es mi íntima naturaleza?
– Hasta ahora, bondadosa.
Como para desmentirlo, Sara retorció el pitillo en el cenicero.
– ¿Es esa tu educada manera de llamarme alma cándida? ¡Por más que esté casada con Jesús Labot, vas a ver cómo trato a ese famoso abogado!
Capítulo 9
Era pura pantomima, nada más que un simple y doméstico juego. La inspectora lo sabía y sonrió.
Martina apreciaba sinceramente el buen corazón de Sara, aunque su manera de ser, un tanto superficial, y, sobre todo, su incesante parloteo le provocasen a veces cansancio y una inconfesable irritación. Prefería conversar con su marido, con Jesús Labot, el penalista, un profesional apasionado y ponderado a la vez, conciso, científico, más próximo a su mundo.
Si de sentimientos se trataba, Sara era mucho más espontánea que su marido, por aparentemente genuinas que fueran ante los tribunales de justicia el aura y la actitud del abogado defensor con que estaba casada. Jesús era meticuloso, nada dejaba al azar. Hasta la más inocua de sus intervenciones o declaraciones públicas obedecía a un pensamiento reflexivo o a una estrategia.
Como todo idealista, Labot era un hombre sofisticado y complejo. Los resultados de su trabajo solían afectar a su carácter. Unas veces, en especial cuando llevaba una racha de sentencias absolutorias, se mostraba eufórico; otras, sobre todo si había perdido algún caso, atormentado y esquivo. Sara, en cambio, siempre era la misma. En el fondo, a la inspectora le conmovía la ingenuidad de su amiga, admirándole invariablemente su manera fácil y amistosa de contemplar el mundo como si nada pudiera hacerle daño. Sara se había encargado de desterrar el mal de su entorno familiar y seguramente, y con antelación, de su propio espíritu. Era su marido, Jesús, quien lidiaba con los aspectos más oscuros y sórdidos del ser humano y de la sociedad, y quien en mayor medida de los dos disfrutaba con sus pompas, reconocimientos y brillos.
A la inspectora De Santo no le agradaba demasiado la vida social. Por eso, durante algún tiempo, desde que el abogado la había invitado a su casa de Cantabria, había venido dándole largas. Solo cuando se le acabaron las excusas, terminó por aceptar.
Aquella misma mañana, desde Madrid, donde estaba destinada, la inspectora se había desplazado en su coche hasta esa pequeña población de la costa santanderina. Un viaje de cuatro horas que había cubierto con la mejor disposición, dispuesta a compartir el día con sus amigos. Sabiendo, de antemano, por lo que al plano personal concernía, que ni sus más cariñosas muestras iban a lograr minar su resistencia a establecer relaciones sólidas, a fundar un hogar. Estaba claro, porque así, salvo inesperadas sorpresas, lo había resuelto, que ella iba a seguir como estaba, sin compañía estable. Experimentando, todo lo más, esporádicos lazos que, en cuanto la otra parte apretaba los nudos, ella se apresuraba a aflojar, sustituyéndolos por otras relaciones igualmente efímeras o por largas raciones de soledad, que sobrellevaba bastante a gusto.
Martina observó a Sara alejarse por el césped. Uno de los pastores alemanes que guardaban la finca corrió hacia ella y se puso a brincar juguetonamente a su lado. El otro perro, la hembra, permaneció junto a los parterres de hortensias que rodeaban el pabellón donde, entre diversas celebraciones, dados los múltiples compromisos del abogado Labot, se convocaba una veraniega y futbolística cita.
Todos los años, al concluir el campeonato de Liga, los Labot invitaban a una gran fiesta a la plantilla del Racing de Santander. Además de un prestigioso abogado criminalista, Jesús era vicepresidente del club de fútbol cántabro. La prensa local solía hacerse eco de la fiesta de El Tejo, a la que asistían políticos y famosos del mundo del espectáculo. Las amigas de Susana y de Gloria, las dos hijas de los Labot, echaban una mano con la organización. El Tejo en pleno vivía esa jornada con fervorosa expectación. A la espera de saludar a los futbolistas, hacerse fotos con ellos o cazar autógrafos, los chicos del pueblo y de las pedanías vecinas se apostaban a lo largo del camino de carros, agolpándose en las cunetas entre la casa del panadero y la cerrada curva plantada de acacias que impedían ver los tejados de las casonas de El Tejo; aunque no, en días tan claros como el que había reunido a Sara y a Martina, los nevados macizos de los Picos de Europa.
Sara se liberó del perro, atravesó el porche y entró en el salón de su casa, cuyos ventanales daban a la playa de Oyambre.
La amplia estancia estaba sobrecargada de muebles. La dueña de la casa los fue sorteando para dirigirse al teléfono, un modelo fijo que imitaba a los antiguos de baquelita. Con la esperanza de que su marido redujese sus llamadas, Sara había eliminado los supletorios, pero de poco había servido. Jesús seguía siendo un adicto al teléfono. Prácticamente, no paraba de hablar en todo el día.
Desde aquel hermoso salón se disfrutaba de una vista con grandes extensiones de mar y cielo. Bajo las lomas, tapizadas de pastos, se distinguía el achocolatado azul de la ría de La Rabia. Aguas dulces y marinas se entremezclaban sobre un lecho de fango. Más allá, por encima del amarillo espinazo de las dunas, una líquida sombra entre corrientes señalaba la extinguida ruta ballenera. Años atrás, no era raro tropezarse en las playas, especialmente en invierno, con delfines o torcales muertos.
Todo estaba en calma. Con sus rizadas olas, el Cantábrico enviaba rítmicos mensajes a la playa de Oyambre.
Sara se recreó en el paisaje, demorándose aposta en atender la llamada. Cuando calculó que su marido debía de llevar tres o cuatro minutos esperando, y considerándolo suficiente castigo, cogió el auricular.
– Hola, Sara -la saludó él.
– ¿Jesús?
– ¿Quién, si no? ¿O tengo algún competidor?
Ella emitió una risita.
– Deberías vivir y penar con esa sospecha. A lo mejor así te esforzabas por reconquistarme.
– ¿Tengo que hacerlo?
– Es una buena pregunta. Respóndela tú mismo. ¿Llamas con buenas noticias?
– Me temo que no, cariño. Voy a retrasarme.
– ¡No puedes hacerme eso!
– ¿Por qué?
– ¡Tenemos una invitada! ¿Lo habías olvidado?
Al otro extremo del hilo, Sara oyó de fondo la voz de Carolina, una de las pasantes del bufete, consultándole algo a su marido. Este la despachó con unas breves instrucciones dictadas con precisión y sequedad.
– ¡Martina, es cierto! -exclamó Labot, retomando la conversación con su mujer-. ¡Se me había ido por completo de la cabeza, qué calamidad soy! ¿Ya ha llegado?
– Hace un cuarto de hora. Estamos tomando algo en el jardín. Esperándote.
– ¡Cuánto lo siento! Ha surgido una novedad en relación con el caso Aguirregoitia. El juez Buñol quiere hablar conmigo.
– ¡Ese fatuo…!
La voz de Jesús se tornó un punto irritada.
– Todo lo fatuo que queramos, pero será él quien dicte sentencia y…
– Y, si te llama, acudes como un corderito.
– El mío es un mundo de lobos. Lo sabes, Sara. Pero no es momento para hablar del juez Buñol. Pensándolo bien, tampoco creo que pueda llegar a tiempo para ver a Martina. Discúlpame con ella, hazme el favor.
– A lo mejor no es necesario.
– ¿Qué solución hay?
– Quizá se anime a prolongar la sobremesa, y hasta puede que la convenza para que se quede a cenar con nosotros y a dormir en casa. Si te pones en marcha después de tomar café con ese juez, podrías llegar a media tarde. Inténtalo, al menos.
– Lo intentaré, te lo prometo. Un beso.
– ¿Debo corresponderte, después de cómo me tratas? ¡Qué egoísta eres! En fin, otro para ti.
El tono de Jesús se tornó más cálido.
– No cuelgues aún, cielo. Quiero decirte algo.
– Espero que sea un poco más estimulante de lo que me has dicho hasta ahora.
– Sigues siendo la chica de mis sueños.
Sara liberó su risa de cascabel.
– Conmigo no tienes que ejercer de encantador de serpientes. No formo parte de ningún tribunal.
Su marido se echó a reír.
– Tú lo dirás. Tendrías que haber visto la cara que pusiste la última vez que me olvidé de tu santo.
– Si solo fuera eso… Estás dándome la razón. Incluso nuestros mejores amigos me advierten de que soy demasiado blanda contigo.
– Eso me conviene. ¿Puedo invitarte a cenar?
– ¿Cuándo?
– Esta noche. Será una cena romántica. Solos tú y yo, sin inspectoras ni jueces. Mano a mano, dispuestos a dejarnos llevar por locas sensaciones y a cometer locuras en cualquier recóndito lugar entre el restaurante y nuestra casa…
– ¡Locas sensaciones! ¡Lugares recónditos! ¡La labia que te ha dado el Señor! ¡Cómo se nota que vives de engatusar! Negociaremos esa cena cuando vuelvas. Ten cuidado con la carretera, habrá mucho tráfico.
– Espera… Quiero decirte algo más.
– ¿Qué?
– Te quiero.
Los ojos de Sara se humedecieron. Su marido añadió:
– Y también tú a mí… a pesar de mis plantones.
– Tú te lo dices todo. ¡Qué tonto eres! Vuelvo a repetirte: ten cuidado con el coche.
Sara no hablaba en balde. En los últimos tiempos, Jesús había sufrido percances de consideración. Accidentes, en realidad.
El primero de ellos, dos años atrás, en el tramo de autovía entre Santander y Torrelavega, por lo general saturado de tráfico. El Volvo de Labot había colisionado con un camión que transportaba agua de Solares. Gracias a un verdadero milagro, ambos conductores habían resultado ilesos; no así el coche del abogado, que quedó listo para emprender un último viaje a la chatarra.
Del segundo accidente hacía tan solo unos meses. Otra vez a la salida de Torrelavega, el nuevo automóvil de Jesús, un Mercedes Benz recién estrenado, había patinado sobre una lámina de agua y se había empotrado contra una valla de protección.
Jesús era un conductor temerario. Pisaba el acelerador muy por encima de los límites autorizados, alcanzando en la autovía promedios superiores a 140 kilómetros por hora. No tanto, seguramente, suponía Sara, por adicción a la velocidad como para proporcionar una vía de escape a la adrenalina acumulada en el bufete o en los Juzgados de Bilbao, Pamplona, Santander, Oviedo, Valladolid y otras ciudades donde, con cierta frecuencia, tenía que representar a sus defendidos.
Desde los orígenes de su matrimonio, antes, incluso, desde su noviazgo con aquel guapo y prometedor abogado, Sara se había esforzado por adaptarse a los horarios, desplazamientos y ausencias de Jesús. Igualmente, por tolerar a sus clientes, contemplándolos no tanto como lo que, según los cargos de la fiscalía, eran -estafadores, prostitutas, asesinos-, sino, más bien, a través de la óptica en que los veía su marido: seres humanos víctimas del destino o de la injusticia social, condenados a la marginación y a llenar las páginas de sucesos.
¡Cuánta angustia e insatisfacción -pensaba Sara- debían de ocasionar a Jesús los intentos de enderezar sus miserables vidas! Nadie tenía que persuadirla de que su marido actuaba por vocación y en conciencia, pero ignoraba de dónde sacaba estómago y recursos para enfrentarse a las situaciones límite a que lo enfrentaba su profesión.
Le admiraba por ello y por muchas otras razones. Sobre cualquier otro argumento, estaba profundamente enamorada de él. Y, sin embargo, a veces, para combatir la rutina, Sara adoptaba de cara al exterior, paradójicamente, una actitud más frívola, fingiendo que su relación con Jesús era conflictiva, turbulenta, un amor aventurero como el de una novela. Pero quienes la conocían bien, como su amiga Martina de Santo, sabían que su matrimonio era sólido y estable, y que su frívola y esporádica actitud de mujer abandonada tan solo era un recurso para transformar su existencia en algo un poco más interesante a los ojos de los demás. El lazo de una caja bien cerrada, con un amoroso regalo en su interior.
Capítulo 10
¿Realmente estaba enamorado de ella?, se preguntó Jesús Labot, delante de la puerta de la habitación 214 del hotel Bahía Azul de Santander.
– Pasa -dijo la mujer con la que se había citado, asomando un cuarto de perfil por el quicio.
El abogado entró en la habitación que ella había reservado. Decorada a base de un mobiliario sin elementos distintivos, sus paredes eran lisas, pintadas de vainilla claro, y el suelo neutro, con cuadradas baldosas imitando una superficie de linóleo. Labot sabía que esa clase de impersonales escenarios le ayudaba a disolver su personalidad.
– Siento el retraso. Ese juez, Buñol… -se disculpó en voz baja.
– No tiene importancia -repuso ella.
– ¿Llevas mucho rato esperando?
Un índice le selló los labios. Las manos de Carolina olían a madera húmeda.
– Te habría esperado hasta la noche. Hasta mañana por la mañana. Hasta dentro de una semana, un mes, un año.
Él carraspeó, halagado.
– ¿Tanto valgo la pena?
– Muchísimo -aseguró ella, atrayéndole y besándole desordenadamente.
Cuando él dio muestras de excitación, Carolina se encerró en el cuarto de baño. Jesús se tumbó en la cama. Siempre lo hacían así. Él se desvestía despacio, dejando su ropa ordenada, mientras ella se maquillaba y arrojaba sus prendas a cualquier parte.
El abogado dobló la almohada bajo su nuca. A través de la ventana abierta de par en par, sus ojos grises enfocaron el luminoso cielo. De todos los hoteles donde Carolina y él se habían acostado, aquel, justo sobre el puerto deportivo, era su favorito. Podía ver la bahía de Santander extendida a sus pies.
El otoño estaba siendo increíble. El clima era templado como si fuese abril y el mar tenía un precioso color turquesa. Nadie hubiera podido creer que la Navidad estuviese tan próxima.
Todos sus encuentros con Carolina eran diurnos. Clandestinos, pero a plena luz. Jamás bajaban las persianas ni se quedaban a oscuras. A menudo, Jesús había pensado que el aire fresco y la luz natural que entraba a raudales por esas anónimas habitaciones de hotel ejercían como inconscientes compensaciones al carácter adúltero y retorcido de su relación. Era como si, de alguna forma, pecar a la luz restase gravedad a la falta.
También Carolina estaba casada. Su marido era un administrativo del Ayuntamiento de Potes, donde se quedaba a dormir entre semana.
La puerta del baño chirrió y Jesús cerró los ojos con fuerza para aislarse de la realidad, de sus preocupaciones y agobios, y tratar de adivinar lo que a continuación iba a suceder. En ese delicioso minuto de intriga su tensa espera era como la del cazador que, a su vez, corre el riesgo de ser abatido. Conocía bien esa sensación. Podría definirla como una mezcla de alarma y pánico, con todos sus sentidos aguzados frente a un peligro inminente.
Al otro lado de la puerta se oyó avanzar un carro por el pasillo del hotel, seguramente empujado por la camarera encargada de hacer las habitaciones. Dentro de la suya, muy cerca de él, un sordo rumor comenzó a sisear y a subir de tono. ¿Qué podía ser?, se preguntó el abogado, estremeciéndose. ¿Un cuerpo que se desenroscaba o reptaba?
Carolina ordenó:
– Abre los ojos.
Desnudo, Jesús obedeció sin mover un centímetro su rígida posición en la cama. La sábana apenas disimulaba su erección.
Con los labios rojos, la chica estaba a los pies del lecho, de espaldas a la luz. El golpe de sol que hacía estallar la ventana la nimbaba con una dorada aura. Sus pechos palpitaban y él deseó sentir en su boca sus pezones rosados. La rubia cabellera de Carolina brillaba tan irrealmente como las de las muñecas que Sara y él regalaban a sus hijas cuando eran pequeñas. La frente, la sonrisa y la piel de la más joven de sus pasantes -en el bufete había cuatro; Jesús había mantenido relaciones con otra de ellas- parecían de cera.
Las manos de Carolina sostenían una especie de grueso rosario. Una cuerda con nudos, dedujo Labot, en cuanto se hubo fijado mejor. «¿Estás aprendiendo a hacer nudos de marinero?», le había preguntado ella en otra oportunidad, hacía ya varios meses, después de esposarle al cabecero de una cama de otra habitación parecida a esa, pero en las afueras de la ciudad. Sin darle explicaciones, le había dejado solo. Transcurrido un rato angustioso para él, volvió, le colocó una máscara y le hizo el amor salvajemente.
Carolina nunca dejaba de mirarle a los ojos. Otras amantes suyas se habían desnudado delante de él, pero con Carolina era distinto. Como si los términos, incluso sus papeles se invirtieran. Era él quien se desarmaba, quien se rendía frente a ella.
– ¿Qué quieres que te haga? -susurró su pasante, encendiendo un cigarrillo que dejó colgado de la comisura de sus labios. Solo llevaba unas bragas de color cereza, que él le había regalado.
Jesús señaló la cuerda y después el techo.
– El gancho de la lámpara servirá. Parece lo bastante fuerte.
Carolina asintió y se subió a una silla para pasar la cuerda.
– Ten -añadió, lanzándole un pañuelo de seda-. Anúdatelo o te quedará la marca.
El lazo apenas colgó del techo porque Jesús se movió para enroscarlo alrededor de su cuello. La chica se lo ajustó hasta el límite de la tensión que, sin dejar de respirar, él era capaz de resistir.
Entonces Carolina se inclinó e hinchó la boca de Labot con un beso que estalló en su paladar como una burbuja de placer. Su amante notó sus uñas haciendo presa en sus muslos, exactamente como si un gran pájaro, un águila con rostro de mujer, estuviera desgarrando su carne en el interior de un nido. Un espasmo le arqueó el cuerpo cuando ella abrió su vientre como una sangrienta flor y lo ensartó de golpe, despertando al hombre más fuerte y primitivo que llevaba dentro, el que deseaba volar, cazar, purificarse con el fuego o desvanecer sus instintos en un éter de libertad.
Durante un tiempo sin medida, ella se empleó a fondo para transportarle a un universo de placer. Jesús gimió, mordió su garganta, sus pechos y finalmente se deshizo en un orgásmico vértigo, como el que sirve de sótano a los sueños.
Quedaron tendidos, sin hablar. Jesús fumó dos cigarrillos mirando la bahía. Sin darse cuenta, cerró los ojos y se quedó dormido.
Cuando despertó, eran las cuatro de la tarde. Había soñado con extraños pájaros que surcaban ilimitados cielos, reflejando sus alas en un mar color tinta.
Carolina no estaba. Se había dejado la luz del baño encendida y un mechero junto al lavabo. Casi siempre olvidaba algo.
El abogado se duchó, enjabonándose varias veces para eliminar el olor a hembra pegado a su piel. La cuerda le había hecho una mínima rozadura, tan poco aparatosa que, si le preguntaba Sara, podría inventarse otra causa cualquiera.
Se vistió sin prisa, saboreando todavía la emoción del encuentro, y salió furtivamente del hotel, protegido por el sombrero que solía llevar a ese tipo de citas.
Capítulo 11
Del Bahía Azul, su bufete quedaba a diez minutos a pie. Jesús Labot los recorrió en veinte, demorándose en tomar un café.
Antes de entrar en su despacho pudo entrever el perfil de Carolina en la sala de juntas, discutiendo con otro de los pasantes. Sus miradas coincidieron durante unas décimas de segundo, las justas para enviarse un mensaje cargado de malicia.
Nada más verle, su secretaria le advirtió, señalando la puerta cerrada de la sala de espera:
– Tiene una visita no programada.
Sin preguntar de quién se trataba, Labot entró en su despacho de mal humor. Al sentarse frente a su mesa volvió a agobiarse con el peso de los deberes pendientes. A ambos lados del escritorio crecían montañas de papeles. Decenas de carpetas con expedientes de casos en tramitación, apelaciones, informes periciales y sentencias se apilaban en otra mesita auxiliar.
Marta, su secretaria, entró con un nuevo documento.
– Para su firma. En cuanto a la visita…
– ¿Quién diablos es?
– Sergio Torres, el…
La mirada de Labot no pudo ser más severa.
– ¿Qué iba a decir, Marta? ¿El novio de mi hija?
– En absoluto, don Jesús. Un activista de Greenpeace.
– Claro, eso lo justifica todo.
Desconcertada por la brusca reacción de su jefe, la secretaria se alisó la falda.
– ¿Le digo que vuelva otro día, o que no vuelva?
Labot se destensó la corbata, pero, temiendo que pudiera vérsele la raspadura del cuello, la volvió a anudar.
– No. Hágale pasar.
La puerta se cerró y unos segundos después volvió a abrirse para dar paso a Sergio Torres. Llevaba un jersey de lana sobre una camiseta blanca y vaqueros con los bajos deshilachados en flecos renegridos de arrastrarlos por el suelo. Era muy alto, alrededor de un metro noventa. Y, por mucho que le fastidiase a Labot, bien parecido.
– Hola -se limitó a decir.
El abogado no se levantó ni le tendió la mano. Sin mover un músculo lo estudió con una mirada opaca.
– Siéntate.
Sergio lo hizo en una silla más baja que la taraceada butaca de Labot. Puesto que el letrado no tomaba la iniciativa, el chico dejó sus manos apoyadas sobre sus muslos y declaró:
– No estoy aquí voluntariamente, no se llame a engaño. He venido porque su hija Gloria me insistió en que lo hiciera. Por no desairarla, ¿comprende?
Sin mirarle, Labot movió la cabeza con lentitud.
– Entiendo.
– Seguramente -agregó el muchacho, con un tono algo soberbio, pero que, pensó Labot, también podía deberse a la tensión-, a usted le habría gustado conocerme en otras circunstancias.
El abogado repuso con frialdad:
– Te equivocas. No tenía ningún deseo de conocerte.
– Agradezco su sinceridad -se apresuró a replicar Sergio; tenía los ojos demasiado juntos y su mirada era huidiza-. Tampoco yo. He venido por ella, le insisto.
– Y yo voy a ayudarte por la misma razón -coincidió Labot-. Por mi hija Gloria, la persona a la que más quiero en este mundo.
El abogado impulsó su sillón con ruedas, hábito que había rayado la tarima hasta la mesa de apoyo, y procedió a seleccionar un expediente entre la pirámide de carpetas.
– Aquí está tu dosier. ¿Quieres echarle un vistazo, a ver si falta algo?
Sergio lo leyó con avidez. El primer bloque recogía testimonios periodísticos, con varios recortes sobre una urbanización costera a cuyas excavadoras se habían encadenado activistas, el propio Torres entre ellos. La información gráfica incluía la foto de un aparejador al que habían apedreado en el momento en que fueron desalojados por la policía. Asimismo, figuraban atestados y diligencias policiales de la detención y traslado a los Juzgados de Santander, más la declaración de Sergio, asistida por un abogado de oficio. Finalmente, se incluía un historial de sus actividades como miembro de los colectivos Greenpeace y Cantabria Libre.
– Solo falta la partida de bautismo -ironizó el chico.
– Acabo de solicitarla a tu parroquia.
– No lo dirá en serio.
– Claro que no -sonrió Labot, pero como si le hubiesen estirado la boca con fórceps.
Ese gesto no contribuyó a distender la situación. La tirantez entre ambos se reinstaló de inmediato.
– Lo que es serio es tu problema -expuso envaradamente el penalista-. Tienes uno bastante grave, no sé si te habrás dado cuenta.
– Me da igual lo que esos cerdos hagan conmigo.
– ¿Quiénes?
– Los políticos. Los jueces. Sus amigos.
– No todos son amigos míos, y a mí no me da igual lo que pueda pasarte.
– No finja solidaridad. Usted me odia.
– Estás equivocado, hijo.
– ¡No me llame «hijo»!
Labot se esforzó por mantener la calma.
– El odio no es deontológico. Soy abogado y creo en la ética de mi oficio.
– Déjese de frasecitas. Usted me aborrece por el hecho de que Gloria y yo…
El letrado agitó las manos.
– No pienso meterme en vuestras vidas. Solo te pido una cosa: recuerda que es menor de edad.
– Gloria ya es una mujer.
Su padre palideció.
– Prefiero no imaginar en qué sentido lo dices.
– Para enamorarse no hay que ser mayor de edad. Solo gente de mente enfermiza, como usted, puede pensar lo contrario.
El semblante de Labot siguió perdiendo color.
– Has tenido la suerte de ser el primero, eso es todo. Ya veremos si, después de otras experiencias, Gloria sigue contigo.
– Vamos a casarnos, Labot.
– Señor Labot -le corrigió el abogado.
– Vale. Voy a casarme con su hija, señor Labot.
– Ni lo sueñes.
– Estamos decididos.
– ¿Ah, sí? ¿Y de qué vais a vivir?
– Yo trabajo, ¿no lo sabía?
– ¿En qué?
– ¿No lo dice su dosier? En la granja de mis padres.
– ¿Será allí donde lleves a vivir a mi hija? ¿A un pajar encima del establo?
Ahora fue Sergio quien palideció.
– Puede insultarme todo lo que quiera, con eso no cambiará la realidad de las cosas.
Labot se rascó la nuca. Las ramificaciones personales de esa entrevista empezaban a afectar a sus nervios. El pulso se le estaba acelerando y le costaba mantener la compostura. Le pareció que su voz temblaba cuando dijo:
– Más te vale que consiga cambiar tu inminente realidad judicial porque, si no, irás de cabeza a la cárcel. El fiscal va a pedirte pena de prisión y ya tienes antecedentes. -El abogado le arrebató de las manos el dosier y lo hojeó con la fluidez de quien está acostumbrado a manejar informes-. Por desacato a la autoridad, alteración del orden público, agresión a un concejal de Comillas…
– Ese tipo es un corrupto.
Labot ya no pudo controlarse.
– ¡Y tú, un intolerante niñato y un inmaduro!
Sergio se puso en pie.
– Desde un principio temía que formase parte de las fuerzas represivas. Ahora, ya no tengo la menor duda… Incluso me hace daño respirar el mismo aire que usted… Será mejor que me largue.
El abogado decidió que iba a estar mucho más a gusto sin él. Sin pestañear, fingiendo un autodominio que estaba lejos de albergar, vio dirigirse a Sergio hacia la puerta. El jersey le resbalaba desgarbadamente por los hombros y su mandíbula apuntaba al suelo.
Labot hizo de tripas corazón y masculló:
– Te sacaré del lío. Ya tienes abogado defensor, no hace falta que busques otro.
Sergio mantenía agarrado el pomo de la puerta como el pescuezo de un gallo al que se dispusiese a ahogar. Se giró, muy pálido. Su tono estuvo drenado de desprecio.
– ¿Para que todo quede en familia?
Algo duro bloqueaba la garganta de Labot, impidiendo que le pasara el aire. Acababa de sobrevenirle una imagen de aquel chico besuqueando a su hija, desnudándola, profanándola. Tragó saliva y añadió, sintiéndose viejo y sin ilusiones:
– Mi secretaria te citará para la semana próxima. Recuerda que lo hago por Gloria. Ella se merece eso y más…
– ¿Más que qué?
El penalista no supo seguir.
– ¿Alguien mejor que yo? -vociferó Sergio, encañonándole con dos dedos en forma de pistola-. ¿Y qué se merece usted, lo ha pensado? ¿Quiere que se lo diga? ¿O prefiere que sea yo mismo quien le dé su merecido?
Sin dejar de apuntarle, Sergio curvó el índice como si apretase un gatillo, al tiempo que hacía chasquear la lengua. Soltó una risa forzada y cerró de un portazo.
Durante un buen rato, el abogado se quedó mirando la pared de enfrente, decorada con una orla y con grabados de caza que, junto con las lámparas doradas de tulipa verde y los sillones de cuero, daban al despacho un aire pretendidamente británico.
Sobre la repisa de mármol del radiador, un reloj isabelino señalaba las cuatro y media de la tarde. Labot deseó que ese día terminase cuanto antes.
No podía saber que todavía faltaba su hora más negra.
Capítulo 12
Sara entró en la cocina para dar instrucciones sobre la comida: retirar un cubierto y servir la mesa en el jardín.
Asunción, la cocinera, aprovechó para consultarle un pedido para la carnicería de Comillas. Mientras repasaba con ella la lista de la compra, la señora Labot seguía pensando en el regreso en coche de su marido, desde Santander. Su mente no se alejaba de la carretera, de esas incorporaciones a la autovía por ramales de desaceleración que Jesús solía tomar demasiado deprisa, porque siempre estaba pensando en otra cosa.
Tenía un mal presentimiento. Estuvo a punto de llamar de nuevo al bufete, pero, dando por hecho que, aunque lo hiciera, instándole a ser precavido al volante, su marido iba a comportarse como un piloto de carreras, se abstuvo. En ese tema, no había mucho más que hacer. Sara había rogado a su marido un millar de veces que tuviera prudencia al volante. A pesar de eso, las multas por exceso de velocidad seguían llegando. Estaba segura de que, una vez más, Jesús regresaría de Santander pisando el acelerador y tarareando los viejos temas rockeros de los sesenta que seguía escuchando para soltar adrenalina, con Bowie, Janis Joplin o los Stones sonando a todo volumen en el cedé del coche.
Haciendo un esfuerzo para apartar a Jesús de su mente, Sara decidió encargar al carnicero costillas en adobo de cerdo, las preferidas por las niñas, chuletones de novilla y dos kilos de carne picada. Tenía que tranquilizarse. Su marido era impulsivo, pero no un loco irresponsable.
Ella le conocía bien. Aliándose con el paso del tiempo, había conseguido moderar sus malos humores y hábitos, su compulsivo consumo de tabaco y a veces de alcohol. Desde que las niñas habían venido al mundo, su marido ejercía sobre sí mismo un notable autocontrol. Apenas fumaba y se limitaba a tomar una copa de coñac después de las comidas y un par de gin-tonics si salían a cenar con su grupo de amigos. De la alocada herencia de su juventud seguían perdurando impulsos rebeldes, cuyos ecos, cuando Sara menos lo esperaba, estallaban como meteoritos en el plácido planeta que entre ambos estaban construyendo, pero los únicos excesos que podían preocupar seriamente a su mujer eran los de Jesús en su propio trabajo.
Pese a que disponía de ayuda en el despacho, de otro socio, dos abogados más y media docena de pasantes, su marido sufría sobrecarga laboral. Estaba desbordado. Raro era el día en que no se le presentaban unos cuantos casos nuevos, muchos de ellos lo bastante escabrosos como para dedicarles semanas o meses de trabajo.
Aunque no siempre lo conseguía, Sara creía estar haciendo lo adecuado al mostrarse comprensiva hacia la extrema capacidad de sacrificio de su marido. Debido al estrés, Jesús sufría comportamientos ciclotímicos, pero él mismo era consciente de ello. Cuando, de una manera injustificada, se enfadaba en casa, con ella o con las niñas, mostrándose ausente y de mal humor, enseguida se arrepentía y se esforzaba por resarcirlas.
De una cosa estaba Sara plenamente segura: su marido nunca le había sido infiel. Como si, pensaba ella, y así se lo había comentado en alguna ocasión a la propia Martina, siendo Jesús amable y cariñoso con su mujer y con sus hijas se liberase o depurara de cuantos subterfugios e interpretaciones, licencias y trucos se veía obligado a esgrimir, como abogado defensor, ante los tribunales.
También con «las niñas», como ambos las seguían llamando, Jesús era un padre recto. Ellas le adoraban. En especial, Gloria, la pequeña. La mayor, Susana, había comenzado Derecho, por lo que el sueño paterno de traspasar el testigo del bufete llevaba camino de hacerse realidad.
En cuanto Sara acabó de impartir instrucciones en la cocina, regresó al jardín y le anunció a Martina:
– Tal como me estaba temiendo, Jesús va a darnos plantón. -La inspectora no se había movido. Había terminado su copa de vino y seguía fumando y contemplando el cielo-. Tendremos que comer solas -se resignó la dueña de la casa.
– ¿Y tus hijas?
– Susana sigue estudiando en Valladolid. Gloria se encuentra con nosotros pasando el fin de semana, pero ha madrugado para hacer una excursión en bicicleta hasta Unquera, al pie de los Picos de Europa.
– ¿No está demasiado lejos?
– Para nosotras, en el fin del mundo -rio Sara-. Para ellas, a unos diecisiete kilómetros.
– ¿Ha ido sola?
– No la hubiera dejado. Se ha puesto de acuerdo con una amiga del pueblo. Querían explorar una nueva ruta y se han llevado bocadillos. No me hace demasiada gracia que anden por el monte, pero me prometieron que serían prudentes y que regresarían antes del anochecer.
– ¿Quién es la otra chica? -siguió preguntando Martina, casi por deformación profesional.
– Cristina. Su padre es arquitecto. Acaba de divorciarse. Viven en este mismo pueblo, un poco más arriba, pasada la curva del cementerio. Gloria y ella hacen buenas migas. ¡Oye! Ese arquitecto podría ser un candidato para acabar con tu soltería. Es muy guapo.
– Los hombres atractivos son los que menos me gustan.
– ¿No quieres saber su nombre?
Martina se encogió de hombros, divertida.
– De todas formas, vas a decírmelo.
Sara le apuntó con el dedo.
– Se llama Andrés. Tiene un estudio en Madrid y otro aquí. Ha levantado no sé cuántos rascacielos y aparece a menudo en la televisión. Es famoso… Paredes, ¿te suena? ¿No te parece un apellido muy apropiado para un arquitecto?
Sara estalló en otra de sus burbujeantes carcajadas. Su sentido del humor no acababa de encajar con el de la inspectora, pero Martina volvió a sonreír con educación y comentó, para cambiar de tema:
– ¡Cómo pasa el tiempo! Vuestra hija mayor, ya en la universidad…
– Susana no me preocupa -descartó Sara-. Tiene las ideas muy claras y se ha aclimatado perfectamente a la vida universitaria y a Valladolid, donde su padre se empeñó que estudiara, siguiendo sus pasos. Ha salido a Jesús. De él ha heredado una visión a la vez idealista y práctica de las cosas. Será una buena abogada, estoy convencida. Es egoísta, pero muy generosa.
– Eso último se debe a tu influencia.
– Tú sí que eres caritativa… Tema distinto es Gloria. Francamente, la pequeña me inquieta más.
– ¿Por qué?
– Por varias razones.
– ¿Cuál es la que más te preocupa?
– Hay dos motivos. El primero tiene que ver con su síndrome de desatención. Siendo pequeña, se le detectó un déficit que ha venido tratando con apoyo psicológico y fármacos de metilfenidato, pero todavía hoy, en plena adolescencia, Gloria sigue manifestando hiperactividad, conductas impulsivas y ausencias de memoria. Hay épocas en que está mejor, comportándose como una chica absolutamente normal, pero luego vuelve a sufrir fases de aturdimiento o abulia, y es como si no fuera ella…
– ¿Y el otro motivo?
La voz de Sara se crispó:
– Su novio.
– ¿Gloria tiene novio? -se extrañó Martina.
– Sí.
– ¿A los quince años?
– Acaba de cumplir dieciséis.
– Será un simple ligue.
– Te equivocas. Le ha dado fuerte. Se trata de una relación estable. Casi adulta, me atrevería a decir.
– ¿Cuándo empezó?
– Hace dos veranos.
– ¿Quién es el chico?
– Sergio… Sergio Torres -repuso Sara, como si le costara pronunciar ese nombre-. Tiene diecinueve años, quizá veinte. Vive a pocos kilómetros de aquí, en un pueblecito llamado Santana. No quiso seguir estudiando y trabaja en la vaquería de sus padres. Es una especie de activista ecológico, uno de esos iluminados defensores del medio ambiente. Siempre está metiéndose en líos. Recientemente, ha conseguido complicarse en uno serio de verdad. Se encadenó para impedir las obras de una urbanización y golpeó a uno de los aparejadores. Anteriormente se había peleado con un concejal de Comillas. Mi hija Gloria ha intercedido por él. Probablemente, será mi marido quien le defienda. Dios me perdone, pero, en el fondo de mi corazón, ojalá le condenen…
– No hables así, Sara -le recriminó la inspectora.
– Tienes razón, no debería… Pero es que esto pinta cada vez peor… Desde que Gloria estudia en Santander, en un instituto, Sergio pasa en la ciudad todo el tiempo que puede. Parece ser que muchas noches duerme allí.
– Tenéis un apartamento en el centro, creo -recordó Martina.
– ¡Pero él no lo usa! -se escandalizó Sara.
– Claro, disculpa.
– No, perdóname tú. -La dueña de la casa se retorció las manos, alterada-. Jesús se queda a dormir muchas noches, está pendiente de Gloria todo lo que puede, pero aun así… Este asunto me está crispando los nervios. Sé que Gloria ve a Sergio con frecuencia, ella misma me lo ha dicho. Lo que hagan juntos…
– No seas melodramática.
– En mi lugar, estarías tan asustada como yo.
– Todas hemos mantenido relaciones primerizas.
Sara la rebatió con una firmeza desacostumbrada en ella:
– No con esa intensidad.
Dada su insistencia, Martina empezó a temer que aquel asunto pudiera ser más grave de lo que en un principio había juzgado. Al semblante de su amiga acababa de aflorar una expresión temerosa. La inspectora tuvo la clara impresión de que, más allá de la natural preocupación de cualquier madre por la estabilidad o la felicidad de una hija, sus controles y cautelas habían sido desbordados por un peligro invisible. Obedeciendo a otro espontáneo impulso, dictado por la necesidad de desahogarse, Sara siguió dando rienda suelta a sus íntimas inquietudes.
– Voy a revelarte algo, Martina, y te aseguro que no lo he comentado con nadie. En esa relación hay elementos que no se corresponden con la edad de mi hija.
– ¿Qué clase de elementos?
– Intolerancia. Angustia. Sufrimiento, incluso. Gloria no puede soportar estar lejos de Sergio. No ya una semana, un día. Ni siquiera unas pocas horas. Está obsesionada con él.
– Hasta cierto punto, puede ser natural. Propio de la edad.
– No, Martina… No de ese modo tan… desgarrador. Mi hija me ha jurado, y me siento inclinada a creerla, que se mataría si algo la separa de él y que mataría a quien intentase separarles.
La inspectora no se inmutó. Sabía que entre las amenazas y los hechos, y más en el terreno de la extrema emotividad juvenil, se extiende un ancho territorio, no siempre recorrido por el dolor o el castigo físico.
– Será una manera de hablar. En cualquier caso, te guste o no, tu hija ya está unida a él.
– No de la forma en que ella aspiraría a estarlo. -Al decir esto, la mirada de Sara se anegó con una zozobra interior-. No están casados.
– ¿Es que Gloria quiere casarse? ¿Tan joven?
– Por encima de cualquier otra cosa en este mundo.
– ¿Qué opina tu marido?
– Se opone frontalmente.
– ¿Y tú?
– Yo también, aunque…
Una serie de bocinazos las interrumpió bruscamente. Sara y Martina desviaron la vista hacia el portón. Una mujer corpulenta había aparcado el coche en el camino y estaba llamando a la puerta.
– No me lo puedo creer -susurró Sara-. Es Concha, mi hermana mayor. Le encanta presentarse así, de sopetón. En ese aspecto, es como mi cuñado Paco.
Martina dedujo que se refería a Francisco Camargo, el banquero. Sara le había hablado de él en alguna ocasión. La inspectora creyó recordar que Camargo y Jesús Labot, cuñados entre sí, eran socios o mantenían relaciones laborales en alguna de las empresas del primero.
– Ten paciencia, Martina -le pidió Sara-. Mi hermana es un poco latosa. Supongo que vendrá a darme algún recado… ¡Deja de llamar, Concha, enseguida te abro!
Capítulo 13
El sol comenzaba a desvanecerse en el horizonte, salpicado por las olas del Pacífico, cuando Francisco Camargo arribó a su cabaña de la playa de Anakena.
Muy apartado, el refugio elegido por el banquero para su estancia en la isla de Pascua se encontraba al norte de la isla, en un idílico y desierto palmeral, con el mar a pocos pasos.
Llegó al bungaló en coche. Unos días antes, nada más aterrizar en el aeropuerto de Mataveri, sus colaboradores le habían entregado un Land Rover, a cuyo volante el financiero estaba disfrutando de lo lindo, dando botes por los caminos y lanzándose por las estrechas carreteras isleñas entre furgonetas de carga y anacrónicos jinetes rapa nui con los torsos desnudos y las melenas al viento.
La grata sensación de hacerlo solo, de circular caprichosamente, sin la incómoda presencia de sus guardaespaldas, le proporcionaba una genuina y, para él, nada frecuente sensación de libertad.
Hacía más o menos una semana que Camargo se alojaba en aquella sencilla cabaña, sin comodidades ni medidas de seguridad. ¿Cuántos días, con exactitud? Ni siquiera él mismo hubiera podido precisarlo. ¿Cómo era posible -se habría preguntado cualquiera de sus conocidos- que un hombre tan minucioso con sus compromisos y esclavo de una agenda cerrada con meses de antelación hubiese perdido el sentido del tiempo? «Y del decoro», habría podido añadir en su monólogo interior el propio Camargo, abriendo de una patada su bungaló y procediendo a servirse una cerveza bien fría, cuyo gollete alzó a su sedienta boca hasta medio vaciar la botella de un solo trago.
Pero no todo había sido ocio y relajación en aquel pedazo de paraíso que los indígenas seguían llamando Rapa Nui.
Francisco Camargo estaba llevando a cabo allí muy buenos negocios. Además de divertirse de noche, asistir a los bailes nativos y frecuentar los mejores restaurantes de Hanga Roa, había trabajado duro al frente de su equipo, compuesto por un reducido pero selecto grupo de gestores de su confianza. A los ejecutivos había que añadirles el arquitecto y los decoradores del nuevo hotel Easter Island, un cinco estrellas que muy pronto, en cuanto, el próximo 31 de diciembre, coincidiendo con el eclipse de sol, fuese inaugurado, iba a convertirse en el hotel más lujoso no solo ya de la isla de Pascua, sino de todo el territorio chileno.
Para redondear sus operaciones, el empresario español había procedido a arrendar una serie de terrenos que pensaba dedicar a explotaciones ganaderas, y supervisado la contratación de personal para la sucursal que uno de sus bancos, el Pacífico del Sur, estaba construyendo junto al puerto. Iba a ser la primera oficina, y la primera entidad financiera, autorizadas por el gobierno para operar en un sector y en un área hasta el momento reservados en exclusiva al Banco Nacional de Chile.
Satisfecho de sí mismo, el magnate salió al porche y se tumbó en una hamaca para terminar su cerveza. A pocos pasos de su refugio, los moais de Anakena parecían contemplarle interrogativamente. Detrás de las enormes esculturas, alineadas como inmóviles embajadores de la eternidad, la playa formaba una especie de concha. El oleaje estaba tranquilo y el mar, de un verde esmeralda, invitaba a la ensoñación. Frente a la puesta de sol, columpiándose en la hamaca tendida entre dos yucas, Camargo cerró los ojos y volvió a pensar en Mattarena Hara.
Ella le había prometido hacerle una visita. «Haré todo lo posible por ir a verte», le había susurrado el día anterior en un discreto aparte de la reunión que ambos mantenían con el gobernador Christensen, en su despacho oficial de Hanga Roa. Camargo no dudaba que ella deseara reunirse con él, pero nada le garantizaba que fuese capaz de lograrlo. ¿Eludiría Mattarena a aquel quisquilloso y ultranacionalista maestro que no la dejaba ni a sol ni a sombra? Camargo confiaba en que su inteligente directora de sucursal pudiese dar esquinazo a su marido. De momento, pensó, devolviendo la mirada a los moais, cuanto él podía hacer se reducía a esperar.
En el claustrofóbico hábitat de aquella isla perdida en el espacio y detenida en el tiempo, con diez pares de ojos observándoles desde el umbral de cada una de las casas de Hanga Roa, Mattarena y él no iban a gozar de las mismas facilidades para citarse a escondidas que en Santiago de Chile o en Madrid. Por esa razón, a fin de ocultar sus encuentros y evitar el consiguiente escándalo, Camargo había renunciado a alojarse en cualquiera de las suites ya acondicionadas en el Easter, ordenando a sus empleados que le buscasen un retiro alejado de Hanga Roa, un lugar solitario donde pudiera descansar en contacto con la naturaleza… y con ella, con Mattarena.
El romance entre la guapa economista rapa nui y el empresario español duraba ya varios meses.
Se habían conocido en Madrid, a principios del pasado mes de febrero, durante la convención de ejecutivos del Grupo Camargo, reunión anual que se celebraba en la sede madrileña del holding.
Hasta la capital española se desplazaban todos los años los directores generales, delegados y consejeros europeos y sudamericanos. Entre estos últimos, había viajado a Madrid una joven pascuense, educada en Estados Unidos, cuya incorporación al banco Pacífico del Sur había sido recomendada por su director en Chile.
Mattarena Hara.
Para ella, aquel viaje podía resultar decisivo. Si el todopoderoso Francisco Camargo, de quien Mattarena había oído hablar con reverencia y temor, daba el visto bueno, pasaría a hacerse cargo de la sucursal del banco Pacífico del Sur en la isla de Pascua.
Aquella hermosa mujer de piel olivácea y ojos almendrados, dueña de una distinción natural y vestida con gusto, no habría pasado desapercibida en ninguna circunstancia. Ya en la sesión de apertura, Camargo se había fijado en ella. Se informó con precisión de quién era y ordenó a su secretaria que la citara en su despacho, en la mítica planta 33 del rascacielos del Grupo, en el elitista distrito de Azca. Hablaron largo y tendido, almorzaron con varios directivos y no se separaron en toda la tarde.
Aquella misma noche, Mattarena se había convertido en su amante.
Tumbado en la hamaca, balanceándose mientras apuraba la cerveza y fumaba uno de los cigarrillos turcos que su médico le tenía estrictamente prohibidos, Camargo dejó que su mirada errase por el palmeral de Anakena, esforzándose por entender de qué modo había ocurrido todo tan aprisa, llegándose con demasiada rapidez a un punto en el que sus sentimientos y la propia estrategia y mecánica de sus encuentros, cada vez más frecuentes y arriesgados, comenzaban a escapar a su control. Pero era como tratar de explicar por qué la tierra giraba alrededor de un sol que giraba alrededor de otro sol que giraba alrededor de otro sol.
La noche en que empezó su historia de amor, Mattarena y él habían salido a cenar con socios extranjeros y miembros de los consejos de administración del Grupo Camargo. Se habían quedado tomando unas copas en el restaurante y luego, ya un tanto achispados, los más noctámbulos y animados habían visitado la coctelería Chicote. Más tarde aún, a eso de las cuatro de la madrugada, y una vez que Camargo hubo despedido a su chófer y a su escolta, el banquero y Mattarena se habían quedado solos. Ella tuvo que sostenerle porque él, víctima de los tres cócteles margarita que acababa de mezclar con el whisky de la sobremesa, se tambaleaba en plena Gran Vía. Los ojos crepusculares de Mattarena habían brillado en la noche. Trastabillando por las borrosas aceras, él había sonreído con torpeza, y también lo habían hecho, irresistibles, los labios color violeta de Mattarena. Camargo le había acariciado una mejilla. Ella se lo permitió y todo giró cuando sus bocas se fundieron en el primer beso. Habían seguido besándose en los portales, hasta meterse en el primer hotel que encontraron. En una habitación que olía a desinfectante habían hecho el amor desesperadamente, como si el mundo fuese a acabarse en las próximas horas.
A las pocas semanas, volvieron a verse en Santiago de Chile. Camargo tenía a su mujer en España; Mattarena, a su marido en la isla de Pascua. Nada podía detenerlos. Juntos habían viajado al sur del país chileno en jornadas en las que el magnate se las arregló para no recibir llamadas y dedicar todo su tiempo a complacer a su amante. Alquiló avionetas para sobrevolar los volcanes y coches que avanzaban por interminables carreteras hacia los glaciares del fin del mundo. Un feliz, ora exultante, ora relajado, Camargo había recuperado su pasión por la naturaleza, la alegría de ver amanecer o, al caer la noche, el placer de tumbarse en la hierba silvestre para contemplar las estrellas. Mattarena y él comían cualquier cosa, dormían en cualquier parte, reían todo el rato, hacían el amor, aprendían a conocerse y a disfrutar uno del otro.
El millonario le habló con extensión de sus negocios, pero con bastante mayor discreción de su familia, de su mujer y de sus dos hijos, Rafael y Rebeca. Por su parte, Mattarena le iba narrando episodios de su vida, su infancia en la isla de Pascua, su juventud norteamericana, o acerca de sus primeros contactos y contratos en Santiago de Chile. Incluso le enseñó palabras en rapa nui y a rasguear la guitarra, que tocaba con bastante gracia. No sin alarma, él empezó a comprender que la atracción que sentía hacia ella iba más allá de la pasión sexual.
En una palabra: se estaba enamorando.
Capítulo 14
Sin dejar de pensar en Mattarena, Camargo terminó su cigarrillo y, aprovechando las últimas luces de la tarde, decidió darse un baño.
Desnudo como había nacido, caminó hacia los moais, cuyas caras de piedra, todas distintas, le parecían unas veces risueñas, severas otras, pero, en cualquier caso, cada día que pasaba un poco más familiares, y se sumergió en las mismas olas en las que siglos atrás Hoto Matua, descubridor y primer rey de la isla de Pascua, había anclado su piragua de fibras vegetales, importando, como en otra arca de Noé, semillas y plantas, las aves domésticas y animales que en adelante poblarían «el ombligo del mundo».
El agua estaba fría. Camargo, que en tardes anteriores ya se había bañado, sabía que era solo la primera impresión y braceó con energía para entrar en calor.
Desde el mar, a una cierta distancia de la arena, los moais le daban la espalda, como si nada quisieran saber de lo que sucedía más allá de los arrecifes. El millonario estaba relativamente de acuerdo con el profesor Manumatoma en que esas estatuas o ídolos no podían ser dioses con forma humana, sino hombres dotados de poderes divinos. Ancestros notables por su sabiduría o valor, a quienes se honraba erigiéndoles estatuas funerarias que tutelaban las fuerzas naturales, protegían a los pobladores de invasiones y olas gigantes y garantizaban el mana, la benéfica magia que el cielo derramaba sobre el pueblo en forma de prosperidad, salud y buenas cosechas.
Una figura en movimiento reclamó su atención. El banquero se frotó los ojos, irritados por el agua salina. Nocturnas sombras comenzaban a caer sobre el arenal y las palmeras no dejaban ver mucho más allá, pero sin duda la figura que atravesaba la turbia luz del ocaso era la de un jinete dejando flotar al viento su larga melena. Camargo supuso que sería uno de esos altivos rapa nui, cuyos lacios cabellos solían caerles hasta la cintura, pero algo en la forma de arquear los hombros y sostenerse en la silla le advirtió que podía tratarse de una mujer.
Su corazón palpitó cuando el caballo se acercó al ahu sobre el que se alzaban los moais y su jinete descendió de un salto.
Efectivamente, era una chica.
«Mattarena», pensó él. Se había adentrado demasiado en el mar. No tocaba fondo y alzó los brazos.
No hubiera hecho falta. Mattarena le había visto. Se despojó de su vestido y se zambulló a su encuentro. Nadaba sin aparente esfuerzo, con la armonía natural de los nativos.
Cuando llegó a su lado, se le abrazó y buscó su boca.
– Hagamos el amor -le suplicó-. Adoro hacerlo en el mar.
Algo se movió detrás de ella.
– ¡Eh! -exclamó Camargo, alarmado-. ¿Qué es eso? ¿Tiburones?
– Tortugas -repuso ella tranquilizándole con una caricia.
Un par de caparazones sobresalían del agua. Los galápagos nadaron un rato alrededor de ellos y desaparecieron.
Camargo notó que las piernas de Mattarena ceñían su cintura. Otro beso suyo le dejó sin aliento y percibió que entraba en ella con pasmosa naturalidad, pasando a ser una misma carne acunándose en cadencia sincrónica, como dos delfines apareándose en el lecho marino. En medio de ese acuático abrazo empezó a vencerle una sensación de irrealidad, como si la tierra estuviese desapareciendo, tragada por el mar, y su espíritu se evaporara en el aire, disolviéndose en una líquida esfera donde cartilaginosos seres se desplazaban como esponjas, sus gélidas y azuladas sangres circulando por transparentes arterias de cristal. Súbitamente, las palas dentales de Mattarena se desnudaron en una mueca de placer y todo su cuerpo se agitó en un orgasmo de sirena, pero él, aunque intentó acelerar el suyo, no pudo lograrlo dentro del agua. Se destrabó de ella y la empujó a la playa, nadando juguetonamente. Al tocar la orilla le cayó encima, poseyéndola con el fondo de desesperación y dominio con que siempre lo hacía.
– Estoy embarazada -dijo Mattarena.
Lo hizo después de amarle por segunda vez en la cabaña, sobre la dura cama de madera cubierta con una colchoneta y una manta de lana.
Añadió, cálidamente:
– De tres meses.
Él no reaccionó de inmediato. Como siempre que intuía un riesgo, su mente se había puesto a calcular. Era obvio que, por consideración a Mattarena, podía hacer cualquier cosa menos ofenderla. Para ganar tiempo murmuró algo ininteligible y salió a respirar el fresco aire de la noche.
Una luna llena flotaba sobre el mar, iluminando con un halo de plata las pétreas cabezas de piedra.
Camargo fumó un cigarrillo junto a la hilera de moais, como si los ídolos pudieran aconsejarle qué hacer. Solo cuando se hubo calmado regresó a la cabaña.
Guardaba una botella de pisco sour en el único armario del bungaló. La abrió, cogió un puñado de hielos de una minúscula nevera portátil y sirvió dos vasos.
– Brindemos -dijo.
– Entonces…, ¿te alegras? -respiró Mattarena.
– Es una noticia inesperada.
Ella bebió. Para que él no advirtiese sus lágrimas, sin levantarse de la cama se refugió contra las tablas de la pared, hurtando el rostro a la única lámpara que iluminaba tenuemente la cabaña.
Al cabo de un silencio, preguntó:
– ¿No quieres saber si eres el padre?
Le repuso la piedra del encendedor. Camargo acababa de encender otro cigarrillo. Hacía veinte años que no fumaba así, empalmando uno detrás de otro.
– No es necesario -contestó expulsando la bocanada de humo que había retenido en sus pulmones-. Sé que soy el padre.
– ¿Por qué estás tan seguro?
– Lo estoy.
– ¿Así de simple? ¿No vas a exigirme una prueba de paternidad?
El financiero agitó los hielos para que el licor se enfriase y bebió un trago que se disparó a su cerebro como un balazo de azúcar.
– En esta isla todo parece muy sencillo, sin leyes, sin papeles -filosofó en un tono que no permitía vislumbrar su verdadero estado de ánimo-. Incluido el hecho de aumentar la prole.
A modo de respuesta le llegó desde la cama un sonido gutural, acaso un sollozo, pensó él, pero no pudo constatarlo porque el tostado rostro de Mattarena se había borrado en la penumbra. Camargo solo distinguía el mate resplandor de su collar de conchas.
– Será un niño -agregó ella.
La nuez del banquero subió y bajó.
– Con un hijo como Rafael ya he tenido suficiente calvario -comentó despiadadamente-. Tener por hijo a un drogadicto no es algo que le desee a nadie. Solo Dios, él y yo sabemos por las que me ha hecho pasar.
– Te mereces algo mejor -dijo ella con dulzura.
La coraza de Camargo pareció agrietarse. Su voz sonó casi cariñosa.
– ¿Sabe tu marido que estás embarazada?
– No.
– ¿Vas a decírselo?
– No lo sé.
– ¿Qué pasará cuando tu estado sea notorio?
– Entonces tendré que hablarle.
– ¿Creerá que es el padre?
– Por supuesto.
– ¿No dudará?
– Supongo que no.
– Porque tú no le invitarás a concebir ninguna duda, ¿o me equivoco?
– ¿Por qué hablas así? ¿Crees que debería decírselo?
– ¡No se te ocurra hacerlo! Convertirías a ese niño en un desgraciado. Y, de paso, también a tu pobre marido. Por cierto, no recuerdo su nombre…
– Felipe.
– Ni su apellido…
– Pakarati.
En la oscura mirada de Camargo relampagueó un brillo cruel, como el de los ojos de las rapaces cuando avizoran una presa.
– ¿Cuánto tiempo llevas casada con él?
– Cinco años.
– ¿Te habías quedado embarazada antes?
El cuerpo de Mattarena se revolvió sobre la cama.
– Tuve un aborto. También iba a ser un niño.
– En ese caso, tu marido no dudará de su paternidad. ¿O tiene motivos para hacerlo?
– ¿Otra vez pretendes sugerir que se los he dado? ¿Crees que porque me acuesto contigo soy una puta?
Camargo apagó el cigarrillo, abochornado.
– Disculpa.
– Voy a contestarte a eso -dijo Mattarena, incorporándose. Su rostro regresó a la luz, demudado, y su tono se saturó de una dureza desconocida para su amante-. Hasta que te conocí en Madrid, me mantuve fiel. Y te aseguro que Felipe no me lo ponía nada fácil. Es un hombre torturado. Quería ser y hacer muchas cosas, viajar, escribir, pero se ha quedado en un maestro de escuela. Sobre todo, se ha quedado aquí.
– En Pascua.
– Sí.
– ¿Donde no hay futuro?
– Para Felipe, no.
«¿Y para nosotros?», iba a preguntar el banquero, pero se abstuvo, temiendo una respuesta inconveniente. En cambio, preguntó:
– ¿Y para ti?
– No estoy segura.
– ¿Estoy hablando con la resuelta directora de mi nueva sucursal?
– Puedes despedirme, si lo deseas.
– Solo estaba bromeando -se apresuró a aclarar Camargo.
Pero su sentido práctico no cesaba de advertirle que aquella situación podría llegar a degenerar. Una imaginaria espiral de situaciones comprometidas desfiló ante él como un tornado mental. Una amante despechada, un marido burlado, una madre soltera, un hijo ilegítimo, de piel cobriza, que, con los años y unos cuantos malos consejos, podría aspirar a heredar su imperio…
Dos horas después, Camargo estaba solo.
Mattarena debía de haberse marchado a medianoche. Antes, él le había vuelto a pedir perdón por su actitud. Habían hecho el amor por tercera vez, en esa última ocasión más dulcemente.
«Un hijo mestizo», pensó el millonario, intentando en vano conciliar el sueño. «No puede ser, no puede nacer… A menos que…»
Capítulo 15
Desvelado, Camargo encendió otro cigarrillo, apuró el pisco sour que Mattarena había dejado en la mesilla de noche, prácticamente sin tocar, y se puso a pensar en su mujer, Concha, y en sus dos hijos, Rafael y Rebeca.
A sus cincuenta y nueve años, los mismos que tenía él, Concha era una roca, una de esas cántabras indesmayables como las montañas que la habían visto nacer.
Rebequita y Rafa, en cambio… El chico era el mayor. Todo el mundo le tendría por el lógico sucesor del gran Francisco Camargo si no fuese por sus pésimas compañías y peores costumbres.
Rafael bebía mucho más de la cuenta, había experimentado con una amplia gama de sustancias estupefacientes y cambiaba de novia como de modelo de coche.
La inteligencia de Rafa era indolente. Siete años le había llevado terminar la carrera de Derecho y tampoco parecía tener prisa en diplomarse en el máster en economía que le facultaría para pasar a formar parte del núcleo directivo del Grupo Camargo.
Una sola esperanza consolaba al padre. Rafael tenía instinto para ganar dinero. Lo había demostrado en los dos negocios de hostelería, una cafetería y un chiringuito playero en Santander, puestos en marcha gracias a un capital que él mismo le había adelantado.
Ese olfato lo había heredado Rafael de su bisabuelo Zacarías, un cántabro de pura cepa que se había ganado la vida como modesto afilador en el barrio alto de Comillas.
Mientras apuraba el cigarrillo, Camargo recordó la figura de su abuelo, en quien hacía mucho tiempo no pensaba. Siempre le había tenido cariño y le enterneció evocarle desde la noche estrellada de la isla de Pascua.
Durante un cuarto de siglo, «Zacas» había recorrido en carreta los pueblos del río Deva, lo mismo afilando guadañas y machetes que arramblando arcones que restauraría para revender, cinco veces sobre el precio que había pagado, a los anticuarios de Cabezón de la Sal, Llanes o la propia Comillas.
Zacas era alto, más de lo que lo serían sus descendientes, de carnes magras, curtidas a la intemperie, y ojos luminosos que de noche relucían como los de un búho.
En el otoño de su vida, viendo que el país mejoraba, que grupos de turistas comenzaban a llegar en los ferris, dispersándose en caravanas y campings a lo largo y ancho de la costa cantábrica, y que paisanos suyos prosperaban al calor de nuevos negocios, al viejo Zacas se le desató una tardía pasión y decidió hacerse ganadero. Invirtió sus ahorros en una granja de vacas que compró cerca de Comillas, en El Tejo, y en un destartalado camión con el que transportaba novillos para los recriadores y leche para las fábricas asturianas.
Le fue muy bien. Tanto que volvió a hipotecarse para adquirir la ferretería de la plaza del Corro, en el puro centro comillano, un próspero y tradicional comercio familiar en traspaso por jubilación.
Al frente, Zacas puso a su hijo Miguel, Miguelín, un muhachote noble y lento, un poco corto de entendederas pero apto para agradar a una clientela que se amplió en cuanto pintaron la tienda, la dotaron de una elegante marquesina y renovaron el género, convirtiendo el establecimiento en un almacén en el que podían adquirirse tornillos de aluminio, mangueras, los primeros discos de Marisol, tiendas de campaña o la última novela de Marcial Lafuente Estefanía.
Miguel Camargo demostró ser tan honesto y trabajador como su padre, pero nunca gozó de su férrea salud. Murió de improviso, en la trastienda, mientras repasaba las cuentas, sumándolas en un trozo de papel de estraza con su lápiz de carbón. Solo tenía cuarenta y siete inviernos.
Su único hijo, él, Francisco, parecía destinado a colocarse al frente de la ferretería, pero era demasiado inquieto como para pasarse la vida detrás de un mostrador.
Dos años estuvo ayudando a su madre y concluyendo el bachillerato. Llegaría a ingresar en el Seminario de Comillas, pero huyó de allí, como alma hurtada por el diablo, para matricularse en Empresariales en Deusto. Interno todo el curso, regresaba a Comillas los veranos. A base de paseos por la playa y besos robados fue alimentando su noviazgo con Concha de Cos, Conchitina, una chica comillana perteneciente a una familia del pueblo. Concha era la hija mayor del quiosquero de la plaza y hermana de la Sara de Cos que llegaría a casarse con el abogado Jesús Labot.
A los veintidós años, en posesión de un título universitario y con la cabeza llena de pájaros, Francisco había solicitado un crédito a la misma Caja Rural que había fiado a su abuelo. Se asoció con un amigo de su padre, dueño de un solar frente al puerto de Comillas, y construyó una casa de apartamentos de cuatro plantas, con trasteros, garajes y una piscina común. En cuanto vendió los primeros pisos, reservó uno para él, se casó con Conchitina y siguió levantando apartamentos de verano, pero ya en Santander.
Diez años después, a los treinta y pocos, con un par de compañeros de las aulas de Deusto y un socio capitalista, Manuel Álvarez Litruénigo, «Lito», un anticuario de Llanes que había llegado a conocer a su abuelo Zacarías, Francisco había fundado Banca de Cantabria, instalando su sede administrativa y su primera sucursal en un inmueble del paseo Pereda de Santander. El obispo de la diócesis y el alcalde de la capital santanderina apadrinaron la nueva entidad financiera. A partir de entonces, la fortuna de los Camargo no cesaría de multiplicarse.
A mediados de los años setenta, la antigua granja de vacas del abuelo Zacarías se había convertido en una mansión de gusto neoclásico, o de dudoso gusto, con un descomunal porche columnado, una segunda planta a modo de friso con estatuas clásicas y, encima, rematando aquel carísimo pastiche, cuatro torreones orientados a los puntos cardinales.
Los Camargo residían habitualmente en Santander, en otra casona palacial de parecidas o mayores dimensiones, aunque más discreta de líneas, que se habían hecho construir cerca de La Magdalena. Pasaban allí la mayor parte del año, y en El Tejo, junto a sus cuñados, Jesús y Sara, los meses de verano y algún fin de semana.
Hasta El Tejo, los Camargo trasladaban parte de su personal doméstico, el chófer, una secretaria y un par de hombres de seguridad, dos ex policías que el banquero había decidido contratar en previsión de algún intento de agresión, incluso de tentativas de secuestro por alguno de los grupos radicales de los que había recibido amenazas.
Pero esa, pensó Camargo, apagando el cigarrillo y dando la vuelta a la almohada para tratar de conciliar el sueño en su cabaña de la isla de Pascua, era su otra vida…
Capítulo 16
Nadie que conociera un poco a fondo su pasado podría acusar a Concha de Cos de haberse casado por interés.
Cuando, a los dieciséis años, Conchitina, como de jovencita la llamaban en Comillas, empezó a salir, «a ponerse de novia», según se decía entonces, con Paco Camargo, quien tan solo era unos meses mayor que ella, disponía de tan pocos recursos como él.
En los años cuarenta y cincuenta, ambas familias, los Camargo y los De Cos, habían sobrevivido aplicando una drástica filosofía de subsistencia a la economía, ya de por sí paupérrima, de la posguerra. Hasta entrada la década de los sesenta, sin abandonar por completo sus estrecheces, no disfrutarían de una cierta holgura. En aquellos duros tiempos, habría sido imposible adivinar que Francisco Camargo, nieto de un afilador e hijo de un ya no tan menesteroso ferretero, estaba destinado a poseer varios bancos y un consorcio empresarial, ni que llegaría a convertirse en uno de los hombres más acaudalados de España.
Prescindiendo de los servicios del chófer, aquella templada, casi calurosa mañana de noviembre, doña Concha de Cos, señora de Camargo, se había desplazado hasta la casa de los Labot, para visitar a su hermana Sara.
Situada en el bello entorno de la ría de La Rabia, la residencia veraniega de los Camargo quedaba a unos cinco kilómetros de la casa de los Labot, justo en el límite entre varias pedanías que se repartían las praderías y bosques de la zona comprendida entre el monte Corona y las playas de Oyambre. Concha había recorrido esa distancia conduciendo su propio vehículo, un Mini de colección de la casa Morris, restaurado pieza a pieza. Una auténtica joya sobre ruedas.
En los últimos tiempos, como consecuencia de sus costumbres sedentarias y de su desmedida afición a los licores y chocolates, la hermana mayor de Sara había engordado unos cuantos kilos. Malévolamente, mientras, con su mejor sonrisa, le abría el portón para que entrase con el Mini y pudiese aparcarlo en la rotonda situada frente a la fachada principal de la casa, Sara se divirtió anticipando las farragosas maniobras corporales que su hermana Concha se iba a ver obligada a combinar para desatascar su corpachón de un espacio tan exiguo como el de la cabina de su coche.
– ¿A qué debo el honor?
– El placer es mío, niña -dijo Concha, saliendo del vehículo a base de girar primero las piernas, el tronco después, e impulsarse hacia fuera con la manos aferradas al techo-. Hay que ver lo asquerosamente delgada y lo monísima que estás con ese conjunto. Muy de verano, ¿no?
– Es que el clima está siendo… ¡Tú eres la que está estupenda!
Con un gesto nada femenino, Concha se palmeó la barriga.
– No me mientas, ni siquiera por piedad. Tengo espejos en casa. ¡Parezco una matrona romana! Me sobran veinte kilos, pero no seré yo quien se ponga a dieta.
Sara la invitó a dirigirse hacia el jardín por un senderito de tablas. Las traviesas crujieron bajo el peso de la hermana mayor.
– Gracias, Sarita. Hacía días que quería visitarte, pero he estado muy liada… Paco acaba de regresar en la madrugada de ayer de uno de sus largos viajes y…
– ¿De dónde, esta vez?
– De la isla de Pascua, nada menos… El pobre no ha podido dormir en las últimas cuarenta y ocho horas, por los cambios de horarios. Llevamos un par de nochecitas toledanas.
Sara le guiñó un ojo.
– Eso es bueno, ¿no, hermanita? ¡Y cuantas más veces, mejor!
– ¡Qué más quisiera una! -exclamó Concha enrojeciendo vivamente-. Si hace semanas, hasta meses que nosotros no… No hemos pegado ojo, en fin, pero por los nervios… Paco es inagotable, aunque no en el sentido en que… No sabes la paciencia que hay que tener con él. Pero ya veo que la que está ocupada eres tú -añadió la hermana mayor, aludiendo a la presencia de Martina de Santo.
La inspectora se había levantado y se entretenía jugando con los perros.
– Estoy con una amiga, pero…
– Volveré mañana -decidió Concha.
– Nada de eso -trató de convencerla Sara-. Martina es una mujer muy interesante. Te encantará conocerla, verás. Seguro que le caes muy bien.
Concha observó a la invitada.
– Es guapa. ¿A qué se dedica?
– Es inspectora de policía. Trabaja en la sección de Homicidios. Durante años ha estado destinada en la zona norte, pero acaban de trasladarla a Madrid.
– No conozco a ninguna mujer detective.
– Pues ahora tienes una inmejorable ocasión. Estábamos con un aperitivo. ¿Te unes a nosotras?
– No me parece que sea lo más oportuno.
– Anímate -resolvió Sara, cogiéndola de un brazo-. Con este calor, un vino blanco te sentará de perlas.
– Eso, seguro -cedió Concha, dejándose llevar hacia la parte central del jardín, cuyo cuidado aspecto le inspiró elogiosos comentarios-. ¿Y tu marido, dónde está?
– Le esperábamos a comer, pero acaba de llamarme para decirnos que no podrá venir. Una cita de última hora le ha obligado a quedarse en Santander. ¡Tengo una idea! ¿Por qué no nos acompañas en la comida?
– ¿En lugar de Jesús? Si me hubieses invitado antes…
– No pretendía sustituirle por ti -se conturbó Sara, azorada por la impresión de haber cometido una falta de delicadeza.
Concha sonrió con benevolencia.
– Era una broma, mujer. La culpa es mía. Tenía que haberme dado cuenta de la hora que es, en lugar de presentarme sin avisar.
Por un momento, pareció que la hermana mayor iba a marcharse, pero debió de cambiar de opinión porque, señalando las copas del aperitivo, adujo:
– Adoro los Ruedas. Esa bodega y esa añada, precisamente.
El cutis de Sara se cubrió de rubor.
– ¡Si resulta que es un regalo tuyo, qué tonta soy! Nos lo envió tu marido, por mi cumpleaños.
La esposa del financiero volvió a sonreír, ahora con malicia.
– Iba a preguntártelo, para asegurarme, pero no me he atrevido. Ya veo que he hecho bien.
– Paco tuvo la amabilidad de regalarnos un par de cajas -balbuceó Sara, maldiciéndose, ahora con más motivo, por su error de tacto-. Imperdonablemente, olvidé daros las gracias. En los últimos tiempos, no sé dónde tengo la cabeza.
Su hermana le destinó una mirada indagadora.
– Se te ve preocupada, es verdad.
– No es eso, solo que… -volvió a vacilar Sara. Cualquier observador habría deducido que, a pesar de la buena relación entre ambas, la hermana mayor se imponía de una manera casi física-. Hace un instante lo comentaba con mi amiga… ¡Martina, deja a los perros y ven con nosotras! Estar casada con un abogado… Apenas veo a mi marido. Supongo que a ti, Concha, con mayor motivo, y seguramente con mayor frecuencia que a mí, te sucederá lo mismo. Pero ponte cómoda. Siéntate, por favor. El vino está frío, a la temperatura ideal. ¿Te sirvo una copa?
– Gracias, Sarita.
– Estarás más cómoda en ese butacón.
Concha se arrellanó en un sillón de teca mullido con un cojín con estilizados pájaros bordados, garzas, cigüeñas, ibis, flamencos. Bajo su humanidad, las patas se hundieron en el césped. Sin levantarse, saludó a Martina cuando esta se acercó y Sara se la hubo presentado.
– Encantada de conocerla, inspectora. Le estaba diciendo a mi hermana que nunca había hablado con una mujer policía.
– ¿Lo soy? -se preguntó la inspectora-. Casi no lo recuerdo. El aire puro y este paisaje están consiguiendo borrar mi identidad. ¡Qué hermoso es esto! No me extraña que residan aquí parte del año.
– Es muy bonito, sí, pero mi hermana y yo estamos casi siempre solas -se lamentó Concha-. Ninguna de las dos vemos a nuestros esposos con la frecuencia que desearíamos. Mi cuñado Jesús, como usted misma acaba de comprobar, está siempre en su bufete, y yo, por mi parte, hace unos cuantos años que me resigné a disfrutar de Paco solo algunos fines de semana y durante esos viajes en los que mi presencia no resulta una carga para él.
– Mi cuñado viaja muchísimo -explicó Sara a Martina.
– ¿Por negocios?
– Por gusto, jamás -repuso Concha-. Paco se ha especializado en adquirir bancos y toda clase de empresas en crisis, y no solo en nuestro país. También en media Europa y en América. No hay mes que no tenga que desplazarse al extranjero.
– ¿No se anima a acompañarle? -volvió a preguntarle cortésmente Martina.
– Raramente me interesan sus destinos. Hay excepciones, sin embargo. No hace mucho regresamos de China.
– No conozco China -admitió Sara-, pero creo que se encuentra en una encrucijada de su historia.
– ¡Ya lo creo! -exclamó Concha, sulfurándose; la sangre se le subía al rostro con facilidad, congestionándola-. La de todos esos reprimidos comunistas deseando pasarse en bloque al capitalismo, cuanto más salvaje mejor. China me ha supuesto una tremenda decepción. ¡Un país de lo más vulgar! Y las comunicaciones… ¡Resultó tan penoso ir detrás de Paco de ciudad en ciudad y de fábrica en fábrica! Volví a España destrozada, con la espalda hecha un ocho y el colesterol por las nubes de tanto cerdo con miel… A nuestro regreso, el médico me aconsejó reposo. Sigo agotada, y aunque realmente me apetecía ver de cerca esas monstruosas cabezas de piedra, no me he decidido a acompañar a mi marido a la isla de Pascua. No obstante, espero hacerlo en breve. Paco está construyendo un hotel de superlujo y su inauguración está al caer. Habrá una fantástica fiesta de fin de año y creo que hasta un eclipse de sol.
– ¿También lo monta Paco? -bromeó Sara.
– No me extrañaría -contestó su esposa-. Le he visto hacer cosas increíbles. ¡Tengo una idea, hermanita! Podrías animarte a venir con nosotros a la isla de Pascua.
– ¡Por mí! -suspiró Sara.
Durante unos minutos, ambas hermanas hicieron planes de viaje, hasta que Sara se dio cuenta de que estaban marginando a su invitada.
– Discúlpanos, Martina.
– No me extraña que estéis tan excitadas. Se trata de un fascinante lugar.
– ¿Conoce la isla de Pascua? -le preguntó Concha.
La inspectora asintió.
– Yo, en cambio -volvió a admitir Sara-, ni siquiera sé dónde está. ¿En algún lugar de los románticos mares del sur, tal vez?
– Mira que eres ignorante, hermana -le espetó la mayor-. ¿Cuándo ha estado en Pascua, inspectora? ¿Hace poco?
– Mi padre me llevó siendo pequeña. Es un viaje que guardo grabado en la memoria. Esos bustos de piedra, los moais, eran realmente mágicos. Visitamos la cantera donde los tallaban. Había estatuas sin terminar, de veinte metros, acostadas en las vetas del volcán. Daban, ¿cómo decirlo?, lástima, como si…
– ¿Como si no hubiesen llegado a nacer? -apuntó Sara.
– Algo parecido. Y allí seguirían, durmiendo un sueño eterno.
– El padre de Martina era diplomático -informó Sara a su hermana-. Y un apasionado de las civilizaciones antiguas. Llegó a ocupar el cargo de embajador, ¿no es así?
La inspectora lo corroboró.
– ¿No tenías otro pariente, también embajador?
– Mi primo José Manuel -asintió Martina-. Ocupa la cancillería chilena.
– ¡Chile, qué interesante! -exclamó Concha-. Mi marido va mucho por Santiago… De modo que proviene usted de familia de diplomáticos -siguió Concha con admiración; pero, de improviso, varió el tono-: ¿Y cómo es que se hizo policía?
A su hermana Sara aquella pregunta no le pareció afortunada. Tal como acababa de suponer, Martina no se mostró predispuesta a resumir su vida.
– Sería demasiado largo de contar.
– Ahora mismo acabo de caer en quién es usted -aterrizó la señora de Camargo, dándose una palmada en el muslo-. ¡La detective De Santo, claro! He leído algún artículo sobre sus casos… ¡Las circunstancias a las que habrá tenido que enfrentarse, Dios mío! ¿Cuántas veces ha llegado a temer por su vida?
– No lo recuerdo.
– Corríjame si me equivoco, pero me está dando la impresión de que es usted una mujer muy cerebral.
Martina sonrió, tratando de caldear un poco su propia imagen, pero se sentía incómoda hablando de sí misma y derivó:
– En nuestra profesión, el miedo adopta otros nombres.
Convive con nosotros, como el sentido de la justicia o la posibilidad de morir en un tiroteo.
Concha asintió con vigor.
– La sociedad es ingrata con ustedes.
– ¿Por qué lo dice?
– A menudo olvida que son héroes.
Martina no estuvo de acuerdo.
– Nos limitamos a hacer nuestro trabajo.
– Yo no le cambiaría el puesto.
– Cada uno debe ocupar su lugar.
– Esa es una buena fórmula -aplaudió Concha-. Pero ¿por qué será que en estos momentos tengo la impresión de no encontrarme en el mío?
– ¿A qué viene eso? -se conturbó Sara, extrañada.
– A nada… -La voz de Concha se hizo más grave, como si un peso la ahogara-. En realidad, Sara, he venido a tu casa para hablarte de tu marido. Pero no sé si es el momento. Ni siquiera sé si debo hacerlo.
– ¿De Jesús? -saltó Sara, cediendo a los malos presagios que venía acumulando-. Acabo de telefonearle. ¡No ha podido sucederle nada malo! ¿Ha tenido un accidente?
– Nada le habrá sucedido, tranquilízate. El motivo de mi visita tiene que ver con su relación con mi marido.
– ¿Con Paco? ¿Qué ha pasado entre ellos?
Martina hizo ademán de levantarse.
– Les dejaré a solas para que hablen en confianza.
Algo al caer provocó un estrépito en la parte trasera de la casa. A una de las dos mujeres que cruzaban el porche transportando vajilla y una mesa plegable, a fin de montarla en el jardín, se le había roto un plato.
– Nada de eso, inspectora -dijo Concha-. Usted no se va a ninguna parte. Seré yo quien se marche.
– ¡Por favor! -se escandalizó Sara-. Ninguna de las dos tiene por qué irse de mi casa. ¡Faltaría más! Vamos a comer juntas. Por mi parte, Concha, escucharé con atención lo que tengas que decirme acerca de mi marido. Estoy segura de que Martina guardará total discreción.
– Por descontado -obvió la inspectora, comprendiendo que para Sara era importante mantener una buena relación con su hermana.
– Es usted muy amable, Martina. Me quedaré. Gracias a las dos -reiteró Concha, pero lo hizo con lejanía, como si su mente se hallase enfrascada en el verdadero asunto que la había conducido a casa de los Labot.
Capítulo 17
Las tres tomaron asiento alrededor de la mesa montada sobre el césped. Mientras la cocinera y la doncella les servían el primer plato, guardaron un silencio un tanto embarazoso. Sara intentó romperlo alabando el sabor de la sopa, en la que flotaban trocitos de marisco. Sus dos invitadas coincidieron en que estaba exquisita.
El sol daba de frente a la inspectora, por lo que pidió permiso para ponerse unas gafas oscuras. Siempre obsequiosa, Sara se ofreció a cambiar la mesa de sitio, o a comer en el porche. Martina insistió en que no era necesario y se protegió con una montura de cristales rojos que modificaba el óvalo de su rostro. Concha aprovechó que la conversación había llegado a un punto muerto y abordó el asunto que la había llevado allí.
– Verás, Sara… Hace algunas semanas, en Santander, en el curso de una de esas recepciones benéficas a las que no tengo más remedio que asistir, tuve ocasión de conversar con el delegado del Gobierno en Cantabria. Un hombre muy… ¿cómo diría?… muy político. ¿Sabe de quién estoy hablando, inspectora?
Martina asintió.
– ¿Le conoce personalmente?
La inspectora volvió a afirmar.
– ¿Qué opinión tiene de él?
– Que es el delegado del Gobierno.
El rostro de Concha, ancho de por sí, se apaisó con una sonrisa astuta.
– Su prudencia es digna de alabanza. Con los políticos hay que ser muy cauto. Nunca se sabe dónde te van a clavar el puñal.
– Pero es seguro que te lo clavarán -sentenció Sara-. No hay que darles la espalda. Al menos, eso es lo que dice Jesús.
– Con un estilo más radical, imagino -apuntó Concha.
Era la segunda vez que la hermana mayor aludía críticamente al abogado. Sara comenzó a ver fantasmas.
– ¿Qué sucede, querida, a qué viene tanto misterio? ¿Te pasa algo con Jesús? ¿Habéis tenido algún roce?
– El caso es que…
– Sincérate, por favor.
– Muy bien. Como veo que no sabes nada, te lo diré de frente y sin tapujos: Jesús va a presentarnos batalla legal.
La mirada de Sara no reflejó la enormidad de esa imputación porque, simplemente, en un principio no acertó a captar su trascendencia. Se quedó como atontada, contemplando a su hermana con la mente en blanco y expresión confusa.
– ¿Batalla legal? -vaciló-. ¿A quién?
– A nosotros.
– ¿A vosotros? ¿Quiénes?
Concha le repitió con lentitud:
– Estoy intentando decirte, Sara, que tu marido va a denunciarnos a Paco y a mí. A los Camargo.
– ¿De qué estás hablando, por el amor de Dios? ¡Si es vuestro abogado!
Concha meneó reprensivamente la cabeza.
– Mucho me temo que, olvidando su condición de asesor del Grupo y, sobre todo, dejando a un lado nuestros lazos de sangre, Jesús ya lo ha hecho.
Un tren que acabara de pasar por el jardín, haciendo temblar la tierra con un trueno sordo, no hubiera aterrado a Sara en mayor medida que esa acusación.
– Explícate, te lo ruego.
La señora de Camargo señaló las dunas de Oyambre. En el dedo corazón llevaba una sortija con un diamante que debía de costar lo que la inspectora De Santo ganaba en un año. Las talladas facetas de la gema refulgieron al sol.
– El proyecto se llama «Ícaro Residencial». Y ni a Paco ni a mí nos gustaría que nadie le fundiese las alas antes de que echara a volar.
No era la primera vez que su hermana le hablaba de aquella operación, pero Sara, para la que el mundo de los negocios reunía escaso interés, no le había prestado mayor atención.
– Se trata de una urbanización, ¿no?
– En efecto -asintió Concha, pero como si para ella significara mucho más-. En ningún caso de una urbanización corriente.
– ¿Qué tiene de especial?
La mayor de las De Cos observó a su hermana pequeña con el mismo gesto que si le hubiese preguntado por la diferencia entre una gabarra y el Queen Mary.
– Trataré de explicártelo en pocas palabras, Sara. Ícaro Residencial responderá a una exclusiva combinación de confort y respeto ecológico. Las energías renovables se darán la mano con las actividades sociales, el deporte, el ocio y…
– Y todo eso… ¿allá enfrente? -la interrumpió la inspectora, señalando el cabo de Oyambre.
– Eso es.
El brazo de Concha se movió de izquierda a derecha, delimitando los futuros espacios que Ícaro Residencial ocuparía a lo largo de la costa. Una ancha franja comprendida entre el promontorio del cabo y la desembocadura de la ría.
– En primera línea irán los chalés. Detrás, unos coquetos adosados y quizá bloques de tres pisos. Arriba, en las lomas…
– Pero si no habrá espacio -objetó Sara.
– Claro que sí, nena. El terreno es enorme. En las laderas de Punta del Águila se instalarán módulos con servicios complementarios, gimnasio, piscina climatizada, restaurantes…
– ¿Qué hay ahora? -preguntó la inspectora, señalando algunas manchas blancas en medio de los pastos.
– Simples vaquerías -repuso Concha con desdén.
Sara cuestionó:
– ¿Sus dueños os venderán los terrenos?
– Por supuesto.
– ¿Estás convencida?
– Así lo han garantizado nuestros técnicos. Todos menos uno. Todos menos Jesús,
Sara no acertó a replicar, refugiándose en un desconcierto que evidenció su falta de recursos. Mucho más débil que su hermana, no iba a atreverse a enfrentarse con ella. Por eso fue Martina quien, supliendo su abatimiento, preguntó:
– ¿Está usted al frente de esa operación urbanística?
La mirada de Concha se ofuscó. «No vayas a desafiarme», pareció indicar.
– La respuesta es sí. Y quiero empezar a construir cuanto antes.
– Pero tú nunca… -empezó a objetar Sara.
– ¿He demostrado mi valía? ¡Lo sé! Tampoco había disfrutado de oportunidades.
– ¿Qué tienes que demostrar a estas alturas?
– Que estoy capacitada para ganarme la vida como una mujer profesional. También aspiro a demostrarme algo a mí misma y a demostrárselo a mi marido.
– ¿Y qué tienes que demostrarle a Paco?
– Esas cosas permanecen archivadas en la carpeta de «asuntos internos» del matrimonio Camargo-De Cos.
Sofocada, Concha hizo una pausa para tomar aliento. Bebió un sorbo de vino, luego otro de agua y preguntó a Martina:
– ¿Está usted casada, inspectora?
– No.
– La felicito.
– Mi amiga va a pensar que estamos unidas a una doble versión de Barba Azul -la amonestó su hermana.
– Y no estaría completamente equivocada.
– ¡Habla en serio, Concha! ¿Qué necesidad tienes de complicarte la vida con esa urbanización?
– No me la estoy complicando yo -le replicó su hermana-. Me la está complicando tu marido.
– Si tienes algo contra Jesús que yo deba saber…
– Paciencia, Sara. Enseguida llegaremos al meollo del asunto. Respecto a lo que antes me preguntabas, déjame añadir que, como bien sabes, no tengo ninguna necesidad de trabajar. Sin embargo, hace demasiado tiempo que vivo demasiado cómodamente. Me sentía aburrida, hastiada. Necesito actuar, sentirme ocupada. Con Ícaro Residencial me ha sonreído la suerte. En cuanto mi marido me mostró los planos, mi entusiasmo se desbordó y le pedí que me dejase coordinar y sacar adelante el proyecto.
Concha hizo una pausa para recuperar el aliento. Fijó la vista en las dunas de Oyambre y expuso:
– Todo en Ícaro será original, diferente, adaptado a una nueva medida y condición del bienestar humano. Espacios y volúmenes, perspectivas, texturas… Garantizando el máximo respeto a la naturaleza, la creatividad de Ícaro desbordará la más fértil imaginación. El mar tendrá trascendencia. Estará presente en todas y en cada una de las casas, en todas y en cada una de sus habitaciones. Habrá embarcaderos y piscinas naturales de rocas. ¿Y el cielo?, me preguntaréis -desbarró Concha, pues a nadie se le habría ocurrido preguntarle semejante cosa-. Vamos a aprovecharlo a base de espejos y tejados retráctiles, multiplicando los juegos de luz e incorporándolos a nuestro nuevo sentido del urbanismo. Se reflejarán las nubes, ¡incluso las bandadas de pájaros! Hay cormoranes, patos marinos… Las condiciones naturales de Oyambre son… ¿Sabéis desde cuántos puntos de la costa española se puede disfrutar de un horizonte como este? Desde muy pocos. ¡Todo el mundo se va a enamorar de mi gran proyecto!
– Estás hablando con una dienta potencial -le adelantó Sara-. ¿Puedo reservar un chalé en primera línea?
– Desde luego, querida.
– Aunque, con las galernas, no me importaría tener delante un adosado.
– No necesitarás ningún escudo. No te enterarías ni aunque soplase un huracán. Ícaro incorporará las últimas novedades en aislamiento térmico y acústico. Podrás disfrutar de un silencio total y de una temperatura programada.
– Deberías incluir esa frase en el folleto de propaganda -sugirió Sara.
– La campaña publicitaria no se retrasará más allá de la próxima primavera -pronosticó Concha. Mirando retadoramente a su hermana, añadió-: Si tu marido lo permite, claro está.
– ¿Qué te ha hecho Jesús? ¿Quieres decírmelo de una vez?
– Nos está creando problemas, muchas y muy serias dificultades. Desde hace algún tiempo se dedica a proveer de munición a una célula de terroristas que…
Sara estalló:
– ¡No puede ser verdad!
– Terroristas ecológicos, Sara, eso es lo que son. Quizá no de la misma calaña que quienes pretenden cobrarnos el «impuesto revolucionario», pero sí violentos.
– ¿Algún grupo en concreto? -se interesó Martina.
– Se hacen llamar «Cantabria Libre». La policía haría bien en vigilar a sus miembros, inspectora.
– No había oído hablar de ellos.
– ¿En serio? Pues el delegado del Gobierno los tiene fichados, aunque todavía no haya reparado en su peligrosidad. «Son cuatro y el de la guitarra», me repuso, irresponsablemente, cuando le hube expresado mis preocupaciones. Le pregunté si «el de la guitarra» era el abogado Jesús Labot, y el delegado tuvo que reconocerme que sí. Créeme, Sara, o, si lo prefieres, dale crédito al gobernador: es tu marido quien lleva la voz cantante y pone música legal al coro de apóstoles empeñados en predicar la buena nueva de un mundo descontaminado, feliz y, sobre todo, que pase a pertenecerles en régimen de dominio público.
Sara arguyó a la defensiva:
– Jesús asesora a colectivos ecologistas, pero de ahí a ser cómplice de una campaña contra vuestros intereses…
Concha no le permitió seguir.
– Las denuncias contra Ícaro Residencial han salido de su bufete. ¿Vas a decirme que no se entera?
– Jesús tiene un socio. Ha podido ser él.
– ¡Quítate la venda de los ojos! Puedo mostrarte documentos… Más sencillo aún, Sara: pregúntale tú misma a Jesús si, además de las demandas, está preparando contra nosotros una campaña de prensa.
El pulso de Sara volvió a acelerarse. Su resistencia tocaba a su fin.
– Es la guerra -adelantó Concha.
– Hablaré con él -prometió Sara.
– Hazlo cuanto antes -le urgió su hermana-. Es posible que todavía estemos a tiempo de tratar ese cáncer. Si tu marido recapacita y da marcha atrás, puede que no me vea obligada a tomar ningún tipo de medida. Yo también le conozco -añadió, con un tono un poco menos adusto-, sé cuánto vale. Es un gran abogado, eso no hay quien lo dude. Pero no ha acabado de madurar. Sigue enfrentándose a molinos de viento. Su actitud es infantil. ¡Luchar por la libertad, a estas alturas! No, Sara, no. Los suyos no son ya elevados principios, nobles causas, sino trasnochadas nostalgias, ideas muertas, cadáveres ideológicos a caballo de falsas ideas de justicia social que aturden y envenenan su mente, haciéndole renegar de sí mismo, de su educación y de su posición. A pesar de toda su brillantez y experiencia, Jesús es un hombre vulnerable.
– En eso te doy la razón -reconoció Sara-. Es probable que estén intentando aprovecharse de su prestigio y de su espíritu solidario. Hablaré con él, te lo prometo.
– Tenía que decírtelo, lo siento. ¿Cree que he obrado bien, inspectora, o se sentiría inclinada a censurarme?
En medio del conflicto entre hermanas, Martina no tenía demasiadas opciones para salir airosa, por lo que guardó reserva.
– ¿Hubiera procedido mejor -insistió Concha- ocultándole a Sara estas informaciones y permitiendo que se enterara por la prensa?
– ¿De qué tendría que enterarme?
– Del despido de tu marido -fue la implacable respuesta.
– Eso suena a amenaza -advirtió la anfitriona.
– La realidad es amenazadora -la desafió su hermana.
Martina decidió intervenir.
– Esta es una cuestión privada entre ustedes dos, pero antes me solicitaba una opinión, Concha, y voy a dársela. Usted no ha venido a poner en conocimiento de su hermana una situación comprometida, sino a ejercer toda su presión para modificarla en beneficio propio.
– Dejemos el tema, por favor -suplicó Sara-. No hay nada más que hablar.
– Te equivocas -volvió a contradecirla su hermana mayor-. Hay más.
El tono de Sara se redujo a un débil eco.
– ¿Más?
– Un confidente policial que nos pasa información me ha dicho que…
– ¿Un agente? -preguntó en el acto Martina.
– Con galones -sonrió Concha-. Probablemente no debería decírselo, inspectora, pero le asombraría comprobar con cuánta facilidad sale información de las comisarías. Mi familia mantiene una excelente relación con las fuerzas del orden. Desde que fuimos amenazados por esos vascos… ¡Miserables! -se acaloró de golpe-. ¡Delincuentes de poca monta, eso es lo que son! Pero no van a conseguir amargarnos la vida. Justamente, han causado el efecto contrario: invitarnos a vivirla con mayor intensidad, si cabe. Paco y yo discrepamos en algunos aspectos, pero estamos de acuerdo en exprimir al máximo el tiempo que nos queda.
– Me parece muy inteligente por vuestra parte -murmuró Sara. Intentaba animarse, pero estaba tan abatida que Martina sintió pena por ella.
No contenta con su victoria dialéctica, Concha aplicó a su nada fraterno enfrentamiento otra vuelta de tuerca.
– Siento decirte, Sara, que esas informaciones de fuentes policiales afectan a otro sujeto de tu entorno. A Sergio Torres -desveló, sin esperar a que su hermana le preguntara-. El novio, porque debo llamarlo así, ¿o no?, de tu hija Gloria.
Sara la miró sin saber qué responder.
– Ese muchacho es un activista de Cantabria Libre. ¿Libre de quién, cabría preguntarse? ¿De nosotros? ¡Si es nuestra seguridad la que está en juego!
– Sergio se ha visto envuelto en alguna acción, pero de ahí a…
– ¡Abre los ojos, Sara! El tal Torres es uno de esos iluminados. Seguramente, el cabecilla. La policía tiene razones para creer que ha entrado en contacto con grupos anarquistas y, a través de sus redes, con bandas armadas. ¿Está dudando de la veracidad de mis fuentes, inspectora? -se enervó Concha, ante el gesto escéptico de Martina-. Nadie mejor que usted para corroborarlas.
– Lo harás, ¿verdad? -se apresuró a rogarle Sara.
– Desde luego -se comprometió Martina-. Pero respóndame, Concha, ¿Sergio Torres les ha amenazado?
– Yo diría que sí.
– ¿De qué modo?
– Conspirando en la sombra contra el proyecto Ícaro.
– ¿Tiene pruebas?
– Todavía no se ha encadenado a la farola de mi jardín, si es a eso a lo que se refiere, pero lo hará… ¡Son las cuatro de la tarde, Dios mío! Tengo que marcharme. Paco habrá despertado y estará echándome de menos y con jet lag.
Concha se levantó trabajosamente. Sara la acompañó hasta el portón. A veinte metros de Martina, ambas mantuvieron una última y tensa disputa, que se prolongó durante varios minutos. El viento arrastraba sus palabras y la inspectora no pudo oírlas, pero no le costó demasiado imaginarlas.
– Al fin solas -trató de sonreír Sara cuando, con evidente alivio, hubo despedido a su hermana y regresado junto a Martina-. ¿Qué te ha parecido mi hermanita? Es inaguantable, ¿verdad? Ni siquiera sus hijos pueden con ella.
– Supongo que otro día me mostrará su cara buena.
– Un momento…, ¿quién viene ahora? ¡No me digas que nos van a volver a interrumpir!
Por el camino de carros se aproximaba la figura de un hombre. Más que caminar con agilidad, prácticamente avanzaba a la carrera. Era alto y fuerte. El sol hacía brillar su cabello rubio.
Sara lo reconoció en cuanto estuvo un poco más cerca. Él le hizo señas desde el otro lado de la verja. Era evidente que venía a verla y que tenía prisa por ser recibido.
Capítulo 18
– ¡No te lo vas a creer, Martina! -exclamó Sara-. ¡Es Paredes, el arquitecto! ¿Será una premonición?
Había recuperado su tono divertido. Martina preguntó:
– ¿Qué es lo premonitorio?
– ¿No le habíamos mencionado como un posible candidato para acabar con tu soltería? -bromeó Sara, dando rienda suelta a su buen humor, retenido por el amargo encuentro con su hermana-. ¡Pues aquí le tenemos, dispuesto a presentar sus credenciales!
A su pesar, Martina sonrió. Esa Sara frívola e inocente a la vez todavía era capaz de alegrarle el día.
– Si es el destino quien lo envía, procuraré ser amable con él.
– No te costará nada. Es encantador. ¡Vaya a abrir, Herminia!
La doméstica, que estaba trajinando en el porche, se encaminó al portón. Andrés Paredes se dirigió hacia ellas de manera apresurada. La ansiedad se reflejaba en su rostro.
– Siento interrumpir, Sara, pero estoy preocupado por Gloria y…
– ¿Le ha ocurrido algo? -casi gritó la señora Labot, incorporándose tan bruscamente que derramó el café.
– Espero que no.
– ¿Dónde está Gloria?
La expresión del arquitecto no aventuraba nada bueno.
– No lo sé, Sara. Mi hija Cristina acaba de regresar de la excursión, sola. Le pregunté por Gloria, pero se separaron y no sabe qué ha sido de ella.
– ¡Te habrá dado una explicación!
– Las dos comieron juntas en un bosque, cerca de San Vicente de la Barquera. Por las referencias que me ha dado Cristina, creo que se trata del bosque de Los Trastolillos, justo sobre la ría del Escudo. Ambas se separaron poco después. Tu hija le dijo a la mía que había quedado con un amigo y se marchó por su cuenta.
– ¿Quién era ese amigo? -se azoró Sara-. ¿Su novio, Sergio?
– Gloria no lo dijo.
– Soy inspectora de policía -se presentó Martina-. Antes de separarse, ¿encontraron a alguien por el camino?
– Que yo sepa, no -repuso el arquitecto, después de asimilar la pregunta y el oficio de la desconocida-. El caso es que Cristina, tras retomar en solitario la senda hacia Unquera, también se perdió. Fue a parar a otro valle que no conocía y tuvo miedo de no saber regresar. Lo hizo volviendo sobre sus pasos, aunque no por el mismo camino. La costa le sirvió de guía. Cerca del lugar donde habían comido, encontró la bicicleta de Gloria. Estaba tirada en una cuneta, con el manillar doblado.
– ¿Y mi hija? -se desesperó Sara.
– Cristina la estuvo llamando, pero fue en vano. El lugar es muy solitario y le entró miedo. Temió que algo le hubiese pasado a Gloria y corrió hasta llegar a casa. Cristina está muy nerviosa -añadió el arquitecto, acaso intentando disculparla de manera inconsciente.
– Tenemos que hacer algo -se demudó Sara-. ¡Hay que salir a buscarla!
– Pongámonos en marcha -resolvió la inspectora.
– Podemos ir en mi jeep -propuso el arquitecto-. Os recogeré en cinco minutos.
– Te esperaremos en el cruce, para ir más rápido -se le ocurrió a Sara-. ¡Avisaré por teléfono a Jesús, será un momento!
El arquitecto se marchó a la carrera. Sara entró en la casa e intentó contactar por teléfono con su marido, pero su secretaria le dijo que el señor Labot acababa de salir del despacho.
Sara marcó el número de su móvil. Cosa rara en Jesús, lo llevaba apagado.
Capítulo 19
Apenas unos minutos después, Sara Labot y Martina de Santo se desplazaban a bordo de un Range Rover de color pistacho, conducido por Andrés Paredes.
La hija del arquitecto, Cristina, había ocupado una de las plazas del asiento trasero, junto a la inspectora. Tal como les había adelantado su padre, estaba confusa. Tanto que Martina, después de formularle un par de preguntas fallidas, había renunciado momentáneamente a obtener información por esa vía. Era como si aquella chica estuviese completamente bloqueada. La única testigo que podía ayudarles ni siquiera conseguía recordar con exactitud en qué lugar había aparecido la bicicleta de Gloria.
Paredes conocía los alrededores a la perfección. Se dirigió al bosque de Los Trastolillos por una pista forestal que seguían utilizando las cabañas de ganado, hasta que esta se estrechó de tal modo que solo hubiera permitido pasar caballerías o vehículos sin motor. El Range fue rodeando el perímetro boscoso hasta que Cristina creyó reconocer el lugar donde habían comido. Paredes frenó y salieron del coche.
Desde el pueblo no habían tardado más de un cuarto de hora, pero Martina sabía que cada minuto podía resultar decisivo.
– Haz memoria, Cristina -le rogó-. ¿Dónde estaba la bicicleta de Gloria?
– Creo que un poco más adelante.
– ¿A la izquierda, a la derecha? -se desquició Sara-. ¿Qué es eso? -exclamó a continuación, señalando el cielo entre los árboles.
Una bandada de aves rapaces sobrevolaba los robles. «Buitres», pensó la inspectora. Propuso:
– Avanzaremos en abanico, cubriendo el bosque en diagonal. Sara y Cristina, hacedlo por este lado. Usted -en alusión a Paredes- irá por el centro. Yo lo haré por la izquierda.
Debía de hacer mucho tiempo que los forestales no se ocupaban de limpiar aquella zona arbolada. Bajo los avellanos, robles y encinas, un arbustoso sotobosque había trenzado una barrera vegetal. Salvo la hija del arquitecto, ninguno de los otros llevaba ropa ni calzado adecuados para adentrarse en la espesura.
No tuvieron necesidad de avanzar más allá de una treintena de pasos. El cuerpo de una mujer con una cuerda al cuello apareció en un claro, suspendido de una gruesa rama a tres metros de altura.
El pelo le tapaba la mitad de la cara, pero no había ninguna duda de que era Gloria Labot. Su madre se acercó corriendo y alcanzó a tocar el cuerpo, intentando atraerlo hacia sí, pero, al darse cuenta de que estaba rígido, y de que su hija parecía estar muerta, corrió hacia atrás, tropezó y cayó al suelo. Como si estuviera sufriendo un ataque de epilepsia, sucesivas convulsiones la conmocionaron hasta que perdió el sentido.
La inspectora le incrustó un palo en la boca, para evitar que se tragase la lengua. Aunque poco a poco Sara fue normalizando su respiración, Martina ordenó al arquitecto que no se moviese de su lado y dio unos pasos hasta situarse debajo del cadáver. Al tirar del cuerpo de su hija, su madre la había despojado de una de las botas de baloncesto que Gloria había llevado a la excursión. La otra estaba manchada de un barro todavía fresco.
La cabeza de Gloria estaba inclinada. Tenía los ojos abiertos e inyectados en sangre. Una demoníaca expresión, como si Dios y el diablo hubiesen luchado a brazo partido para cobrarse su alma, deformaba su rostro.
Capítulo 20
Durante los días que prosiguieron a la trágica muerte de Gloria Labot, su familia vivió un auténtico infierno. Ni sus padres ni Susana, la única hija que le había quedado a la destrozada pareja, fueron capaces de asimilar los hechos.
Sus amigos, entre los cuales se contaba Martina de Santo, temieron que la herida no fuera a cerrarse por mucho que les expresaran su afecto, y que acaso no cauterizase nunca. La magnitud del golpe recibido por los Labot parecía situarse más allá del dolor, en la esfera de lo inhumano.
Sara precisó atención médica y ayuda psicológica para enfrentarse al trauma. Sufría de tal manera que quienes pudieron verla durante los días que prosiguieron al funeral de Gloria apenas la reconocieron. Había perdido peso. Su piel, la lozanía. Su mirada, antes expresiva, vivaz, reflejaba ahora una extrema desesperación.
La desdichada madre no paraba de llorar, pero lo hacía en un silencio que infundía pavor. Se negaba a comer. A diario, subía al cementerio del pueblo, donde Jesús y ella habían decidido enterrar a su pequeña Gloria. Una vez allí, Sara permanecía durante horas frente a la tumba de su hija, tan inmóvil y ausente como si también ella estuviera muerta.
Y en realidad lo estaba. Muerta por dentro y para siempre. Muerta en vida hasta que le llegara la hora.
Capítulo 21
Jesús Labot había alcanzado a ver a su hija con el cuello roto, colgando grotescamente de aquel árbol. Durante el resto de su vida, esa imagen le perseguiría como una maldición.
Casi al mismo tiempo que él, el juez de guardia, a quien la Policía Nacional había dado parte una vez Martina de Santo hubo llamado con su teléfono móvil a la Jefatura de Santander para informar del suceso, se había presentado en el bosque, en el lugar donde había aparecido el cuerpo. Además del magistrado, del vehículo celular desplazado a Los Trastolillos salieron un médico forense, un subinspector y un agente.
Martina les informó rápidamente sobre la identidad de Gloria, así como sobre lo poco que había podido averiguar acerca de sus últimos movimientos. Sin pérdida de tiempo, los policías se concentraron en rastrear los alrededores en busca de indicios que pudieran sustentar la hipótesis de un asesinato, hacia la que ya se había inclinado la inspectora. Martina sabía que la posibilidad de un suicidio no podría descartarse hasta una vez realizada la autopsia, pero se habría apostado su mes de vacaciones a que se trataba de un crimen.
En parte, jugaba con ventaja. Estadísticamente, la cifra de suicidios de adolescentes había descendido en los últimos tiempos, hasta registrar un impacto casi nulo en el segmento demográfico correspondiente a la edad de Gloria Labot. Entre esa jovencísima generación se registraban comas etílicos, ingesta de barbitúricos o heridas con arma blanca, pero muertes deliberadas, por propia mano, muy pocas. Entre los chicos todavía se daba algún suicidio, siendo el ahorcamiento uno de los métodos más frecuentes. Entre las chicas, ninguno.
Los agentes desplazados desde la capital santanderina, a los que pronto hubo que añadir una dotación de la Guardia Civil, coincidieron con la inspectora en que la altura de la que pendía el cadáver era excesiva.
No tenía demasiado sentido que alguien como Gloria Labot, una chica normal, de buena familia, sin problemas aparentes, hubiese trepado hasta la copa de uno de los árboles más altos del bosque para anudarse una soga y dejarse caer a peso. De haber obrado así, el nudo no se habría cerrado en su nuca, como comprobaron al bajar el cuerpo, sino en la parte delantera del cuello y al lado izquierdo, pues era diestra.
Pero lo que no iba a ser nada fácil era probar que junto a Gloria hubo alguien más en el bosque. No descubrieron huellas junto al tronco del roble, ni rozaduras o ramas quebradas. Tampoco tenía explicación, a primera vista, un tajo en la mano derecha de Gloria, una desgarradura entre el pulgar y el índice. El corte parecía de arma blanca. Provocado, aseguró uno de los guardias civiles que se habían sumado a la investigación, por una navaja de monte.
– Esa herida debería haber seguido goteando desde la rama -observó el subinspector-, pero ni en la ropa ni en la hojarasca se advierten restos de sangre.
– Claramente se trata de una herida defensiva -anticipó el forense.
– Puede que la chica hubiese luchado contra su agresor en un lugar alejado de aquí -sugirió Martina.
Sus compañeros parecían competentes y prefirió no interferir en sus labores, limitándose a participar en ellas como una más.
La maleza no les permitió adentrarse en las zonas más densas y umbrías del bosque. Comenzaba a anochecer, por lo que el juez ordenó que hicieran descender el cadáver. Para ello, se utilizó una escalera de mano que los guardias civiles habían conseguido en la vaquería más cercana.
El lazo estaba tan incrustado en el cuello de Gloria que hubo que cortar la soga con una cizalla. El cuerpo de la chica muerta quedó tendido sobre la camilla de una ambulancia, donde fue fotografiado en distintas posiciones.
¿Asesinato, suicidio? Ambas hipótesis iban a seguir planeando durante las primeras cuarenta y ocho horas de la investigación, aunque la del crimen contase desde un principio con casi todos los números de la mala suerte.
La circunstancia de que Gloria y su amiga Cristina hubiesen planeado una ruta campestre, el hecho de que antes de salir de sus casas hubiesen planificado con detalle el camino a seguir, y de que, en la misma mañana de la excursión, muy temprano, hubieran preparado bocadillos y refrescos no casaba con un supuesto propósito por parte de Gloria de quitarse la vida. Gloria, además, había insistido a Cristina en llevar bebidas isotónicas para recuperarse de la fatiga y parches para bicicletas, por si se les pinchaba un neumático.
¿Y qué motivo, por otra parte, habría tenido la hija de los Labot para suicidarse? De las declaraciones de sus familiares directos, padres, hermana Susana, tíos Francisco y Concha, así como de otras personas allegadas, amigos y amigas de El Tejo y de Santander, profesores del instituto, miembros del servicio doméstico de los Labot, incluso el cura de la parroquia del pueblo, con quien Gloria tenía cierta relación, y con el que se había confesado recientemente, no fue posible deducir una causa no ya determinante, sino ni tan siquiera mínimamente justificativa por la que la hija del abogado hubiese tomado la dramática decisión de poner fin a su existencia.
Capítulo 22
La bicicleta de Gloria apareció al día siguiente, tras una nueva inspección ordenada por el juez a la luz del día.
La habían arrojado a la cuneta de una de las sendas que se dirigen hacia los Picos de Europa por el interior de la cornisa Cantábrica, utilizada por los peregrinos del Camino de Santiago como alternativa a la ruta costera. En el manillar se detectaron huellas dactilares que no se correspondían con las de su propietaria. Dichas huellas, según se comprobaría un poco más adelante, pertenecían al novio de Gloria, a Sergio Torres.
El examen forense del cadáver de Gloria arrojó elementos decisivos para la investigación.
En primer lugar, la autopsia determinó que la hija pequeña de los Labot no se había quitado la vida, como más que probablemente su asesino o asesinos pretendieron hacer pensar a la policía. Los médicos que examinaron su cuerpo concluyeron que la chica había sido asesinada con antelación a ser izada, ya sin vida, hasta la copa del roble, desde cuya altura aquel o aquellos que la mataron procedieron de manera macabra a simular un ahorcamiento voluntario.
Los forenses concluyeron que Gloria había sido estrangulada en torno a la una o las dos del mediodía, poco tiempo después de haberse separado de su amiga Cristina.
Por las señales en la base del cuello, justo sobre la quemadura de la soga, y por los restos de tierra y vegetación hallados en uñas y cabello, incluido un trocito de corteza de alcornoque, más las escarificaciones aparecidas en la espalda de Gloria, los médicos apuntaron a que el estrangulamiento se había producido en el mismo bosque de Los Trastolillos y que el cuerpo había sido arrastrado.
El examen de la zona genital de la víctima reveló restos de semen en su vagina. Al no existir indicios físicos de una violación, los forenses dedujeron que, poco antes de morir, Gloria había mantenido relaciones sexuales consentidas.
Una muestra de semen fue enviada al laboratorio. Mientras aguardaban los resultados analíticos, la Guardia Civil, a la que, por tratarse de un caso acaecido en ámbito rural, se había derivado la investigación, volvió a interrogar a Cristina Paredes, la última persona en ver con vida a Gloria Labot, y el único testigo de sus últimas horas.
El mismo día del funeral de Gloria, y en cuanto los asistentes comenzaron a abandonar el camposanto de El Tejo, dos números de la Guardia Civil recorrieron con Cristina, a pie, el camino que Gloria y ella habían hecho en bicicleta durante la fatal mañana de su muerte. Los guardias apelaron a la memoria de la hija del arquitecto para reconstruir no solo el itinerario exacto, sino cuanto Gloria y ella habían hablado y visto en el monte.
– Algo en particular os llamaría la atención -había sugerido uno de los guardias, intentando activar, induciéndola casi, la memoria de Cristina-. ¿Os cruzasteis con extraños, con algún pastor? ¿Había gente en los aserraderos? ¿Oísteis el motor de algún coche?
Entre otros detalles de menor interés, Cristina atinó a revelar una conversación que había tenido lugar entre ambas, y que abrió los ojos de los investigadores a una nueva pista. Cuando llegaron al bosque, Gloria le había propuesto rodearlo por la izquierda, en lugar de por la senda más corta y sencilla, la que envolvía la masa boscosa por el lado contrario, paralelo a la costa.
– Es decir -concluyeron los guardias, buenos conocedores del terreno-, que, en lugar de seguir hacia San Vicente, os desviasteis en dirección al pueblo de Santana, como si estuvieseis regresando a El Tejo.
– Así es -había admitido Cristina.
– ¿Y qué razón te dio Gloria? En principio, no había ninguna para tomar un desvío que no solo es más largo, sino que se encuentra en peores condiciones para transitar en bicicleta.
Una vez superado el impacto de su muerte, que la había tenido anulada, Cristina empezaba a sentirse capaz de reconstruir los hechos. Les contó a los guardias que, cuando llevaban pedaleando unos cuantos kilómetros, Gloria le había confesado: «He conocido a alguien…, ya me entiendes. Alguien muy especial para mí». «¿Un chico?», le había preguntado automáticamente Cristina, dándolo por supuesto. La respuesta de su amiga había sido difusa: «Bueno, sí…». «¿Os habéis hecho novios?», había insistido Cristina, pero Gloria se había limitado a sonreír, como haciéndose la misteriosa. Picada por la curiosidad, la hija del arquitecto, tal y como habría obrado cualquier otra adolescente, le había instado a confiarle el nombre de aquel amigo «tan especial». Gloria solo había accedido a revelarle que el aludido era «más que eso, porque, en vez de un amigo, es como dos amigos». «No te entiendo», había admitido Cristina, desorientada por la ambigüedad de sus respuestas. «Yo le llamo el Señor Duplicado», había añadido Gloria, riendo. «¿Por qué, eso qué quiere decir?» «Que me está enseñando todas las cosas importantes, a ser persona y a ser mujer, y que cada una de esas cosas me obliga a repetirla dos veces, para que no se me olviden.» «¿Como si fueras tonta?», se había burlado Cristina. «Él se da cuenta de que soy bastante torpe, pero cree que, si le obedezco en todo, puedo llegar a ser perfecta», había contestado Gloria con sorprendente humildad. «Entonces, por fuerza tiene que ser tu novio», se había empeñado Cristina. Pero Gloria lo había negado. A partir de ahí, Cristina ya no había obtenido nada más de su amiga.
La referencia a ese misterioso amigo de Gloria que vivía en Santana tuvo como consecuencia directa que Sergio Torres, residente en la citada pedanía, fuese llamado a declarar. Dos guardias fueron a buscarle a su casa. Le leyeron la citación del juez y lo introdujeron sin demasiados miramientos en un coche patrulla.
Sergio vertió su declaración en el Juzgado de Santander. En calidad de representante legal le asistió un abogado santanderino, Nicolás Leguina, contratado por su padre para hacerse cargo de su asesoramiento.
La coartada de Sergio era débil. Refirió al juez que el día de la muerte de Gloria se había levantado temprano para trabajar en los establos de la vaquería paterna, y que luego, después de almorzar, a eso de las once, había conducido una punta de vacas hasta los pastos familiares, situados en pleno monte, a unos cinco kilómetros de Santana en dirección a las laderas de Larteme. A preguntas del juez, Sergio tuvo que reconocer que no disponía de testigos que refrendasen su versión. Nadie le había visto en los caminos ni en los pastos. Sus padres sí le vieron regresar a casa, más o menos hacia las dos de la tarde. A esa hora, Sergio había cogido el coche de su padre y se había dirigido a Santander para entrevistarse con el abogado Jesús Labot, a quien no conocía, y a quien visitaba a instancias de su hija Gloria.
Sergio negó haber visto ese día a Gloria, aunque admitió haberse citado con ella la tarde anterior a su muerte. Según su versión, dieron un corto paseo por las orillas de la ría de La Rabia. El juez le preguntó si habían practicado relaciones sexuales. El muchacho lo negó. Eran novios, no iba a negarlo, pero su relación se mantenía en un plano relativamente platónico. De hecho, a lo largo de todo un año solo habían mantenido relaciones sexuales plenas en tres o cuatro ocasiones. El juez le pidió que recordara cuándo había sido la última. Sergio afirmó que hacía más de un mes que no se acostaban. Y no, añadió, no la había atacado ni la había herido. Respetaba a su novia, repitió una y otra vez, la quería sinceramente, y también ella estaba enamorada de él. Jamás le habría hecho daño. Muy por el contrario, habría dado su vida por Gloria Labot.
El juez ordenó que a Sergio Torres le fuesen tomadas muestras genéticas. Provisionalmente, lo dejó en libertad.
El equipo de investigación prosiguió sus pesquisas. Los agentes peinaron de nuevo el área de Los Trastolillos y trabajaron discretamente sobre los movimientos de otros posibles sospechosos de la zona, individuos relacionados con el entorno de Gloria. Uno de ellos, fichado por malos tratos. Pero no pudieron establecer relación alguna con la hija del abogado.
No tuvieron que investigar mucho más. El laboratorio remitió sus análisis con inusual prontitud. La coincidencia, casi al cien por cien, del ADN de Sergio con el esperma encontrado en el cuerpo de Gloria demostraba que había sido él quien se había acostado con la víctima poco antes de su muerte. Demostraba, también, que Sergio Torres había mentido en su declaración.
El juez volvió a citarle. Bajo la presión de un nuevo y más duro interrogatorio, Sergio terminó admitiendo que había mantenido relaciones sexuales con Gloria el día anterior a su muerte, reafirmándose en que después de esa tarde ya no la había vuelto a ver. El magistrado no le creyó. Considerando que había pruebas suficientes, dictaminó su ingreso en prisión, donde debería permanecer a la espera del juicio en el que sería acusado del asesinato de una menor.
Justo antes de ingresar en la cárcel, un reportero del Diario Montañés consiguió hacerle unas fotos, esposado y rodeado de policías. Con atropellados gritos, el activista proclamó su inocencia hasta el último instante.
Nadie le creyó. El salvaje sacrificio de la hija de los Labot había conmocionado a la opinión pública. Cuando la puerta de la prisión se cerró tras el principal sospechoso, muchos dudaron que volviera a abrirse para él.
Capítulo 23
Desde los inicios de su carrera, Jesús Labot se había revelado como un adicto al trabajo. Más adelante, en los duros años de su ascenso laboral y social, seguiría siéndolo, aunque no tanto ya por un impulso vocacional como para mantener su estatus e incrementar sus ingresos.
Tras la muerte de su hija Gloria, esa férrea disciplina no se alteró un ápice.
De acuerdo con sus rígidos hábitos, Labot siguió acudiendo a su despacho de Santander todos los días de la semana, incluidos los sábados. Además, y de modo obsesivo, incansable, seguía trabajando los domingos y festivos, en el estudio de la torre de su casa de El Tejo, hasta que se le nublaba la vista y el agotamiento le invitaba a dejar la pluma y bajar al dormitorio, donde hacía rato que Sara había apagado la luz. Si su mujer se agitaba en pesadillas sufría con ella, en silencio, en carne viva, y a veces lloraba en la oscuridad del dormitorio, entregándose a una horrible mezcla de conmiseración y dolor.
A diferencia de su mujer, que había caído en los paralizantes lazos de la angustia, quedándose reducida poco menos que a un vegetal, la terapia de Jesús para superar su drama consistió en sumergirse a fondo en su trabajo procesal.
Antes de que el destino les arrebatara a Gloria, unos casos le atraían más que otros. Labot se inclinaba, en particular, por los de homicidio, en sus múltiples variantes. Al plantear sus defensas frente a un tribunal, volvía a saborear las genuinas emociones de la abogacía en estado puro.
Tras la muerte de su hija, sin embargo, supo que en adelante ya no podría defender a un sospechoso de asesinato, y mucho menos a un criminal confeso. Temía descontrolarse, hundirse en una ciénaga de referencias personales, por lo que transfirió a su socio todos los casos pendientes de homicidios y violaciones.
Sin embargo, seguía necesitando el ambiente de las salas de justicia y continuó litigando con otras materias: despidos, estafas, delitos financieros. Cada vez que entraba a juicio volvía a espolearle la presencia de jueces y fiscales, con muchos de los cuales mantenía una antigua rivalidad. En sus turnos de palabra, como el cáustico orador que siempre había sido, seguía mostrándose duro y conciso, pero solo era apariencia. Por dentro, estaba roto.
Con respecto a Sara, se mostró extraordinariamente sensible. Aunque se hallara lejos de su casa de El Tejo, en Santander o en cualquier otra ciudad, la llamaba de manera constante, permaneciendo en todo momento pendiente de ella. Pero ella no reaccionaba. Como pasaban los días y Sara no daba indicios de recuperarse, Jesús rogó a Martina de Santo, con la que había coincidido en un juicio en la Audiencia Nacional, que fuese a verla.
La inspectora lo hizo al siguiente fin de semana. Una vez en El Tejo, al comprobar que su compañía beneficiaba claramente a Sara, solicitó un permiso especial a su comisario y permaneció con los Labot algunos días más.
A Jesús le hubiese gustado que se quedase a dormir en su casa, pero Martina prefirió hacerlo en un hotel barato. El abogado había insistido en vano. No podía entender por qué razón su amiga, en lugar de alojarse en su residencia de El Tejo, donde disponían de habitaciones libres, se había empeñado en pernoctar en un establecimiento situado a varios kilómetros, más cerca de San Vicente de la Barquera que de Comillas. Para mayor extrañeza suya, el alojamiento elegido por Martina no era en un lugar confortable, sino una posada rural perdida en medio del monte, tan aislada que ni siquiera sus dueños pernoctaban allí, comprometiéndose únicamente con sus huéspedes a regresar cada mañana temprano para preparar los desayunos y limitándose a facilitar un teléfono de urgencia por si ocurría algo. Martina había reiterado a Jesús que se encontraba mucho más cómoda sin molestarles, y que los boscosos alrededores de aquella modesta y solitaria pensión, enclavada en el linde de Los Trastolillos, la relajaban de sus acumuladas tensiones.
En cualquier caso, la gratitud de Jesús Labot hacia Martina se elevó a un grado incondicional.
Otros parientes y amigos se habían propuesto arroparles en aquel durísimo trance, les visitaban, se esforzaban por animar a Sara, pero ninguno de ellos tenía que desplazarse desde Madrid ni renunciar a sus actividades. En ese sentido, Martina se estaba portando como una gran amiga, profundamente solidaria y compasiva.
«Como una hermana», pensaba Jesús.
– Te lo he dicho un montón de veces, pero realmente no sé qué haríamos sin ti -volvió a repetirle Labot cuando Martina, con irreductible fe en la recuperación de Sara, se presentó de nuevo en El Tejo-. Si nuestra Sara consigue salir de su postración, se deberá a tu constancia y a tu cariño.
Un domingo por la mañana salieron a correr. No era la primera vez que el footing unía a Martina y a Jesús. Anteriormente lo habían practicado en varias ocasiones. Si el abogado tenía que permanecer más de una noche en Madrid, no dejaba de llamarla para salir a correr por el Retiro.
Martina llevaba siempre en el maletero del coche una bolsa de deporte con zapatillas de atletismo y prendas térmicas, con lo que simplemente tuvo que coger el equipo y enfundárselo. Nada más desayunar en su posada, había partido a la carrera desde el bosque de Los Trastolillos, mientras Jesús lo hacía desde el camino de carros de El Tejo. Quedaron a mitad de distancia, en la altura de Punta del Águila, sobre los prados que los Camargo pretendían urbanizar, convirtiéndolos en el sueño residencial de Ícaro. Desde aquella altura se divisaba una nítida vista de la costa cantábrica, con los Picos de Europa alzándose en una sucesión de crestas recortadas contra un cielo esfumado.
Tomándose un respiro, Labot comentó a Martina que antes, cuando estaba realmente en forma, solía recorrer un circuito de siete u ocho kilómetros. Bajaba a las dunas de Oyambre, para dirigirse a Los Trastolillos, la aldea de Río Turbio y regresar finalmente a El Tejo bordeando la ría de La Rabia.
– Pero desde aquel día…, el de la muerte de Gloria -vaciló el abogado, a punto de derrumbarse al nombrar a su hija-, no he tenido fuerzas para regresar al bosque. Amaba ese lugar, sus árboles, sus pájaros, el sonido de mis pisadas al chasquear sobre la hojarasca. Entre las ramas se adivinaba el mar… No volveré.
– No hablemos de cosas tristes -le consoló Martina-. ¿Cómo va el trabajo?
– Te lo contaré después. ¡Vamos, cógeme si puedes!
Retomaron la carrera, aspirando el aire húmedo y frío procedente de Galicia. Su vivo ritmo les condujo por los valles interiores hasta el extremo cenagoso de la ría, donde las garzas chapoteaban entre el barro. Corrieron hasta que las caras se les cortaron con el viento.
Labot se detuvo, jadeante.
– ¿No estás cansada?
Para su sorpresa, Martina sacó un paquete de cigarrillos del pantalón de chándal y encendió uno.
– No deberías fumar con los pulmones abiertos de par en par.
– No hay placer mayor.
– Alguno habrá, mujer -intentó sonreír el abogado.
– Puede que sí -cedió Martina, correspondiéndole con otra sonrisa-. Sentémonos un minuto, Jesús. Quiero que de verdad me cuentes cómo van las cosas.
Labot se apoyó en un erosionado pilar de piedra que había servido de basamento al desaparecido puente románico. También él, como Sara, había adelgazado. Los tendones del cuello se le marcaban como cuerdas, y su rostro, arrebolado por la carrera, tenía un insano color violáceo, como si, después de mucho tiempo encerrado, acabara de exponerse a la intemperie. Martina valoraba como un mérito que Labot estuviese empeñando todos sus esfuerzos en fingir, por el bien de los suyos, que el mundo volvía a ser como antes de la muerte, del crimen de Gloria. Sin embargo, la tristeza de sus ojos desmentía que esa estrategia funcionara en él.
– Si te refieres al bufete, sigue viento en popa. Hay mucho más trabajo del que pueda desear. El problema está aquí. -El abogado se dio un golpe en el pecho, ahogando algo parecido a un sollozo-. Esto me ha golpeado muy hondo. Creí que conocía el dolor, pero no tenía idea de que pudiera ser tan profundo.
– Saldréis adelante.
– No lo sé. Ya ves cómo está Sara. Y yo… no me he portado nada bien con ella.
– ¿Por qué dices eso?
La mirada de Labot se dispersó por las turbias aguas de la ría.
– Voy a confesarte algo, Martina, algo que no le he contado a nadie… No me hubiera atrevido a hacerlo, pero ahora… He mantenido relaciones con otras mujeres. Chicas jóvenes, con las que… ¡Si Sara llegara a enterarse, se avergonzaría de mí!
Martina guardó silencio. Aborrecía esa clase de confidencias. «¿Qué hacer con ellas desde el punto de vista de la lealtad -pensó-, salvo decepcionarse?»
– ¡Si el tiempo pudiera volver atrás! -deseó Jesús.
– ¿Qué harías, en ese caso?
– Dispondría de una segunda oportunidad.
– Yo creía que el amor no las necesitaba -dijo fríamente la inspectora.
– Sara nunca la necesitaría, es cierto. Por eso es una mujer de verdad. La mejor a la que un hombre podría aspirar.
– ¿Ni siquiera intuye que la has engañado?
– No.
– ¿Por qué lo hiciste?
– No lo sé.
– ¿Por narcisismo? ¿Por vanidad?
– Puede -asintió a medias Labot, como si el diagnóstico de la inspectora no fuese muy descaminado-. La primera vez fue con una prostituta muy joven. Volví a verla varias veces y llegué a sentir algo que… Era un trastorno, una especie de adicción. Y el caso es que quería a Sara más que nunca. Nuestras hijas eran pequeñas. Siempre estábamos jugando con ellas, haciendo excursiones. Fue una época maravillosa.
Y, sin embargo, de vez en cuando yo sentía la imperiosa necesidad de descender a los infiernos. Realmente no hay una explicación, Martina. En ese sentido, no me diferenciaba nada de mis clientes. No sé por qué lo hacía, pero lo hacía. Tenía que hacerlo, eso es todo. Era más fuerte que yo.
Labot hizo una pausa, como si se hubiese perdido en el laberinto de sus debilidades, hasta que prosiguió, imprimiendo a su confesión un curioso giro.
– En uno de aquellos antros que frecuentaba me encontré a mi cuñado Paco. Nos confesamos y protegimos mutuamente. Entre los dos se estableció ese tipo de canallesca confianza que alimenta el vicio. Paco es un tipo sanguíneo, un competidor nato, quizá el individuo con mayor seguridad en sí mismo que he conocido nunca. De creerle, también en el terreno sexual era un número uno, un amante inagotable. Le tomó gusto a hablarme de sus proezas sexuales. Me contó que tenía una querida fija en Santander y dos o tres aventuras más o menos estables. Di por supuesto que Concha, su mujer, debía de estar al tanto de alguno de esos rollos, de la misma manera que Sara y yo intuíamos que su matrimonio hacía aguas tiempo atrás.
La inspectora no hizo ningún comentario. Como si encontrase un cierto alivio en la crítica, Labot acusó:
– Paco es implacable, un verdadero tirano, dentro y fuera de casa. Ha hecho su fortuna a base de machacar a todo el mundo y hundir a los demás, incluidos los suyos. Todo le pertenece. En su día, Concha firmó un documento de separación de bienes, que preparé yo mismo. Ella no tiene nada a su nombre. Pero ¿de qué estoy hablando? -se recriminó-. Lo que los Camargo hagan o dejen de hacer no tiene nada que ver con mis errores… ¿Qué quieres que te diga, Martina? ¡He sido un miserable! Después repetí con otras chicas…
– Déjalo, Jesús -le aconsejó Martina-. Todos tenemos un lado oscuro.
– Tú no.
– No soy una santa. Claro que lo tengo.
– Sara no. Mi hijas tampoco. Gloria no lo tenía, y…
Martina intentó apartarle de ese pozo.
– ¿Cómo se encuentra Susana?
– Imagínate… Ha regresado a Valladolid. Hablamos todos los días. Me llama ella o la llamo yo. Se echa a llorar ella o me echo a llorar yo. ¡Soy tan desdichado! Todo se derrumba a mi alrededor… Siento que nuestra paz se ha resquebrajado para siempre. Y siento dentro de mí impulsos que te estremecerían. El odio me domina, a menudo lo veo todo como a través de un velo de sangre. Mi confianza se ha transformado en rencor. He perdido la fe en mí mismo. Estoy cambiando y no sé en qué me convertiré.
– Son reacciones normales.
– ¿Ah, sí? -protestó Labot, abriendo los brazos en un gesto tan exagerado que resultó patético-. ¿Calificarías de normal que me esté convirtiendo en un indeseable?
– ¿De qué estás hablando ahora? No te entiendo, Jesús.
– Es como si -farfulló el abogado y, desde luego, no parecía él- yo también quisiera hacer daño. Vengarme. Matar… ¡Qué estoy diciendo! -se recriminó, sepultando el rostro entre las manos.
– Te recuperarás -trató de tranquilizarle Martina-. Tardarás más o menos tiempo, pero recuperarás tus…
– ¿Mis qué, Martina? ¿Mi vida? ¿Las nuestras, tal como eran?
La inspectora guardó silencio.
– No seré capaz -gimió Labot, un segundo antes de estallar-: ¡Mataría ahora mismo a Sergio Torres! ¡Lo ahogaría con mis propias manos, del modo en que él estranguló a mi hija!
La inspectora sintió como si un aire helado la hubiese transido de pronto. El semblante de su amigo se había deformado en una máscara cruel.
– ¡Y lo haría lo más lentamente posible, disfrutando con su sufrimiento y retrasando el momento de su muerte, por lo que de liberación y descanso pudiera tener para él!
Martina puso una mano sobre la suya. Labot rompió a llorar. Su entrecortado llanto nacía de lo más primario de su ser. Conmovida, Martina le abrazó estrechamente.
– Ten ánimo, Jesús.
Pero la espita del dolor se había abierto, haciendo brotar del pecho del abogado un torrente de rabia y desesperación.
– ¡Dios condenado! -clamó el desgraciado padre, con los ojos arrasados de lágrimas-. ¿Por qué tuvo que matar a mi pequeña, qué le había hecho? ¿Por qué no pudo dejarla vivir?
Capítulo 24
El tiempo se detuvo para Sara. Como si atravesara un túnel invadido de niebla, su impulso vital penetró en una zona muerta, de la que no parecía fácil que pudiera salir.
Apenas hablaba. Cuando lo hacía, se limitaba a utilizar monosílabos o frases hechas.
Las pastillas la sedaban, ciertamente, pero se le había trastornado el ciclo del sueño y no era raro que permaneciese insomne parte de la noche. Sin fuerzas para levantarse, fingía dormir cuando su marido se despertaba para ir al trabajo. Desde la cama oía a Jesús cepillarse los dientes en el cuarto de baño, ducharse, vestirse. Aislada en su mundo de dolor, no daba señales de estar despierta cuando él, después de desayunar, volvía a subir al dormitorio para, con un beso en la frente, despedirse de ella hasta la noche.
Sara se pasaba buena parte de la mañana en la cama. No desayunaba ni se lavaba más allá de lo estrictamente necesario. Por alguna abstrusa razón, relacionada, tal vez, con aquel mundo espiritual, fuera cual fuese, en el que ella quería creer que se encontraba Gloria, comenzar el día comiendo y acicalándose le parecía una falta de respeto a la memoria de su hija.
Solo después de ingerir a mediodía una comida que no habría alimentado a un gorrión se vestía de cualquier modo -o se abrigaba, más bien-, para refugiarse en el cobertizo del jardín. En esa lóbrega estancia de piedra, sola, separada de la casa por un manto de césped, se disponía, sentada en una mecedora, mirando el mar, o el fuego, o el cielo, a dejar pasar la tarde hora tras hora, hundiéndose más y más en sus recuerdos.
Herminia, la criada, mantenía la chimenea del cobertizo encendida y, además, le había instalado un par de estufas eléctricas, a fin de combatir la humedad y evitar que una pulmonía viniese a apuntillar la salud de su señora. Sara ni siquiera se daba cuenta de si entraba o salía.
Una de esas mañanas, hallándose su marido en Santander, Sara sufrió una crisis. Arrancó sus vestidos del ropero y los arrojó por una ventana. Rompió un álbum de fotos familiares e intentó despegar el papel pintado de la pared de su dormitorio. No contenta con eso, abrió la caja fuerte y desparramó sus joyas por la pecera y por la jaula de los pájaros.
– Nunca sabremos si los periquitos o los peces se tragaron alguna esmeralda -le comentó Herminia a Asunción, la cocinera, que había librado ese crítico día-. Si por mí fuera, les habría abierto el buche, pero como los señores tienen la cabeza a pájaros… ¿Sabes qué fue lo peor de todo, Asun? Que la señora hizo todas esas majaderías en silencio. Yo estaba en la cocina y no oí un solo ruido. No me di cuenta de lo que estaba pasando hasta que vi tirados los abrigos en el suelo del porche, y a los perros mordiendo las pieles de nutria y visón.
Por suerte, tales manifestaciones no fueron a más. El médico dobló el tratamiento de Sara. Media docena de píldoras diarias la mantenían sedada.
Martina de Santo regresó en cuanto Jesús la llamó para contárselo. Al terminar su jornada cogió el coche y, sin descanso, volvió a conducir desde Madrid, durante cuatro horas seguidas, hasta San Vicente de la Barquera. Tomó el desvío del interior, paró un momento para alojarse en la posada rural del bosque de Los Trastolillos, apenas unos minutos para recoger la llave, abrir su habitación y dejar una bolsa con sus cosas, y siguió hasta El Tejo por la carreterita de la costa.
Confiaba en que su presencia, como ya había sucedido en sus visitas anteriores, tuviera una doble utilidad. Contribuyendo, por un lado, a mejorar, siquiera mínimamente, el estado de ánimo de su amiga, aportándole unos gramos de esperanza y esforzándose por enlazarla, a base de pacientes intentos de entablar conversación, con el mundo exterior, ese espacio hostil que a la desesperada madre había dejado de interesarle. En otro orden de cosas, la compañía y apoyo de la inspectora animaban y distraían a Jesús, evitando que la depresión de su mujer y su propia angustia, combinándose en el silencio de la casa vacía, le derrumbaran encima otra tonelada de dolor.
Martina encontró a Sara bastante peor de lo que esperaba. No había hecho más que llegar a su casa de El Tejo cuando se preguntó si realmente habría acertado en regresar. Le había llevado algunos regalos, libros, bombones, pero Sara se limitó a apartarlos, dejándolos, más que depositándolos, no en la mesa, sino directamente en el suelo del cuarto de estar. Tuvo que acercarse Herminia para recogerlos. Sara no solo no abrió los paquetes; es que ni siquiera se dignó dirigirles una ojeada.
– ¿Te encuentras un poco mejor? -le preguntó Martina.
El desmadejado cuerpo de Sara, recostado en una mecedora de rejilla, contestaba por sí mismo.
– Sí -mintió ella, impulsando su maniático balanceo con las puntas de los pies, protegidos por unos calcetines de lana de vicuña y unas zapatillas de felpa que le había cogido a Jesús.
Otros años, por esas fechas, lucía el abeto navideño; pero, en las circunstancias por las que estaban atravesando los Labot, nadie se había acordado de instalar los adornos de Navidad.
Por los ventanales, a lo lejos, se veía el mar, de un color hielo sucio. Hacia su acerada claridad se desviaban a cada momento los ojos de Sara. Le costaba fijar la mirada. Su extrema palidez y su sonámbula actitud la reducían a un eco de aquella otra mujer generosa y vital que hasta hacía bien poco se consagraba a hacer felices a los demás.
– Puede que hoy me encuentre un poquito mejor -dijo débilmente Sara, como intentando convencerse a sí misma de un ficticio restablecimiento, pero su mirada aleteaba como la de un pájaro en la red.
– ¿Duermes?
– La noche pasada, unas horas.
– Eso está muy bien -se alegró Martina.
– ¡Y no sabes lo mejor!
– Claro que lo sé.
Un brillo de curiosidad -«de vida», pensó Martina- afloró a los ojos de Sara.
– ¡No puedes saberlo!
– Pues lo sé -sostuvo Martina.
– Dímelo, entonces -la desafió Sara.
– Lo mejor es que no has soñado.
El asombro afloró en Sara.
– ¿Cómo lo has adivinado?
– Soy bruja, ¿recuerdas?
Sara sabía que Martina estaba esforzándose por hacerla sonreír y le dedicó una desgarrada sonrisa.
– Me han caído veinte años encima. Mírame. Doy pena.
– Te recuperarás.
La cabeza de Sara cayó a un lado.
– ¡Nunca lo superaré! Hay heridas que, más que desgarrar, matan por dentro… Además de arrebatarme a mi hijita, me han robado la alegría de vivir. Ni siquiera he sido capaz de volver a entrar en la habitación de mi pequeña. Desde que…
El llanto la quebró. Martina le pasó una mano por el hombro.
– Dilo, Sara, sigue hablando. Te hará bien llamar a las cosas por su nombre.
Sara musitó, temblorosa:
– Desde que Gloria… falleció, ordené cerrar la puerta de su cuarto y prohibí entrar. No puedo volver a ver sus cosas, a tocar sus ropas. Sus peluches, Martina, por favor…
Las lágrimas le impidieron seguir. La inspectora la dejó desahogarse. Cuando se hubo calmado un poco, le dijo:
– Iremos ahora mismo a esa habitación. Yo te acompañaré.
– No me pidas eso, Martina. No tengo fuerzas.
– Vamos, Sara. Levántate.
La inspectora tiró de ella temiendo encontrar resistencia, pero, para su sorpresa, Sara se dejó conducir dócilmente, como si su voluntad hubiese dejado de pertenecerle, abandonándola a una inerte obediencia.
De la mano de Martina atravesó el vestíbulo. Subieron la escalera de piedra que conducía a los dormitorios. La inspectora preguntó:
– ¿Cuál era la habitación de Gloria?
Sara señaló una de las dos alcobas situadas en el centro del pasillo.
Martina ordenó:
– Abre la puerta.
– No puedo.
– Hazlo.
Al rozar el picaporte, el cuerpo de Sara se estremeció como si hubiese metido los dedos en un enchufe. La puerta se abrió con lentitud. El cuarto se encontraba a oscuras. La inspectora fue tanteando la pared hasta dar con el interruptor. Una pobre luz artificial bañó la alcoba. Dos de las tres bombillas de la lámpara del techo estaban fundidas.
– Abriré las cortinas -murmuró Sara.
El cortinón de tela se deslizó con suavidad, pero la persiana se encasquilló apenas Martina hubo tirado de la cinta. Con todo, había luz más que suficiente para apreciar con detalle la habitación de Gloria.
Las paredes estaban pintadas de un color rosa palo a juego con la colcha y con las originales alfombrillas de un rojo vivo que imitaban las huellas de unos pies caminando hacia el armario. Tal como había adelantado Sara, había peluches, muchos peluches: dinosaurios, burritos, loros, camellos, diferentes mascotas acumulándose en un informe montón a los pies de la cama y en el hueco de una mesa acoplada a la pared.
Sobre su superficie se disponían algunos libros de estudio, cedés de grupos pop, un calendario de Mafalda, un paquete abierto de Conguitos, una muñeca antigua, de porcelana, vestida con un blusón de estrellas que la emparentaba con las hadas, un cuaderno escolar que parecía llevar por duplicado, con los mismos ejercicios en cada cara, y, en esa misma y repetitiva pauta, enmarcadas y colgadas una a cada lado de la pared, dos fotografías idénticas de Gloria con sus amigas del instituto.
No eran los únicos objetos que se duplicaban en la habitación. Del panel de corcho, también sobre la mesa de trabajo, colgaban postales cuyo texto Gloria había copiado en hojas sueltas, como si temiera perderlas. Finalmente, en la pared más ancha, sobre la cama, había otras dos fotos de Sergio Torres, el novio de Gloria, su asesino, enmarcadas en sencillos baquetones, con ramitas de abeto enganchadas a la presilla.
Martina quiso interponerse, pero era tarde. Sara había visto las fotos de Sergio. Sin dejar de mirarlas, se mordió el dorso de la mano hasta hacer brotar un hilo de sangre.
– ¡Cómo no me daría cuenta! ¡Dios, oh, Dios!
– Está bien, Sara -dijo Martina abrazándola-. Llora todo lo que quieras.
– ¿Dónde está mi niña? ¿Puedes responderme a eso?
La inspectora iba a ampararse en cualquier lugar común, pero prefirió seguir callada. Sara se sonó la nariz y sin dejar de llorar dijo:
– Ese era su muñeco favorito -señaló un tigre de felpa que les miraba retadoramente desde la almohada, como si hubiese recibido la orden de proteger a su dueña.
Martina se sintió conmovida.
– ¿Tiene nombre?
– Gloria le llamaba «Tras».
– ¿Por qué?
– No lo sé. De pequeña, y también de más mayor, cuando estaba enfadada, solía dormir con él. Lo ganamos en la feria de Santander, en una de esas casetas de tiro al blanco. Fue la propia Gloria quien acertó en las dianas. Tiene…, tenía una puntería increíble. -Sara tuvo que sonarse de nuevo, anegada en lágrimas-. Tratándome como si fuera tonta, cosa que, en realidad, soy -continuó, a punto de venirse abajo-, Gloria me explicó que los feriantes desvían el punto de mira, por lo que al disparar hay que corregir la posición. Pero yo no lo lograba nunca. Siempre he sido muy torpe, para eso y para todo.
Llevada por un impulso maternal, Sara cogió el tigre y lo abrazó. El muñeco era enorme, casi tan grande como ella. Martina pasó la mano por el afelpado vientre y se llevó una sorpresa al palpar algo más duro que el relleno.
– ¡Qué curioso! Parece que hay algo ahí.
Una disimulada cremallera atravesaba la panza del felino. La inspectora la descorrió, metió la mano y extrajo un cuaderno de tapas azules.
– Debe de ser de Gloria.
La inspectora se lo entregó a la madre. Sara empezó a hojearlo. Martina alcanzó a entrever unas cuantas líneas de una página al azar, escrita en irregulares hileras con una letra grande, separada y redonda, típica de adolescente. Como si no tuviera luz, Sara le dio la espalda para seguir leyendo. Pasó rápidamente un par de páginas más y se guardó el cuaderno.
– ¿Qué es? -preguntó Martina-. ¿Una especie de diario juvenil?
– Se trata de poesías, simples pinitos literarios. A Gloria le tira…, le tiraba la literatura. Tenía mucha imaginación. Salgamos de aquí, Martina, te lo ruego. Un minuto más y no podré resistirlo.
SEGUNDA PARTE
Capítulo 25
El aeropuerto de Santiago de Chile no se diferenciaba prácticamente en nada de cualquier otro de similar tamaño. Las mismas e impersonales naves reducidas a tanques de viciado oxígeno, grupos de cansados viajeros con la ropa arrugada, idénticos mostradores de atención al cliente…
Con una punzante jaqueca, la inspectora De Santo miró sin fuerzas en derredor suyo. Las maletas tardaban en salir y le estaba entrando sueño. En el avión había dormido cinco o seis horas. Para ella, podía ser más que suficiente. En condiciones normales, no solía dormir tanto. Pero hacía años que no acometía un viaje tan largo y las catorce horas de vuelo le estaban pasando factura.
Otros veinte eternos minutos transcurrieron frente a la cinta de equipajes, que ni siquiera había sido activada. Los nervios de la inspectora, nada pacientes, se estaban cargando. Más que cualquier otra cosa habría deseado fumar, pero en el aeropuerto estaba prohibido.
– ¿Un cigarrillo? -le ofreció en ese momento uno de sus compañeros de pasaje.
Se le había acercado por detrás, sin que ella se diera cuenta. Era un tipo de los que se autocalifican de atractivos, con el pelo castaño oscuro planchado hacia atrás. Martina había coincidido con él en la parte trasera del avión, cuando se había levantado a por un sándwich y un zumo de naranja. Tampoco aquel pasajero había pegado ojo. A la cruda luz de la sala de equipajes presentaba bastante peor aspecto que amparado por la penumbra del área de descanso de la cola del avión, en aquel cubículo en que las azafatas dormitaban por turnos.
El desconocido se le había acercado más de lo necesario, hasta casi tocarla. Martina no se sintió intimidada, pero sí incómoda frente a su poco natural sonrisa. «¿Se habrá propuesto conquistarme?», temió, llegando instantáneamente a la conclusión de que entraba en lo posible.
– No se permite fumar -le informó-, pero eso usted ya lo sabe.
La sonrisa del pasajero se mantuvo incólume.
– Me gusta desafiar las prohibiciones. ¿Una calada?
Su ahuecada mano ocultaba un cigarrillo encendido. Martina hizo un gesto negativo. Él preguntó con descaro:
– ¿Qué planes tiene para Santiago?
– Ninguno en especial.
– ¿Un poco al albur de lo que pueda suceder? -Su sonrisa se esponjó, como si su estrategia de seducción fuera por buen camino, y añadió-: Mis amigos me consideran un experto en proponer y organizar actividades… ¿cómo decirlo? Complementarias.
Iba demasiado deprisa. La inspectora decidió pararle los pies.
– Voy a tener mucho trabajo. Por cierto, ¿a qué se dedica usted cuando no está halagando a alguien?
La ironía era nítida. A la réplica del viajero asomó la espuma de una ola de irritación.
– Dígame cuál es su ocupación y yo le hablaré de la mía.
– Suele darme reparo -confesó Martina.
– ¿Por qué motivo?
– No es normal trabajar con vivos que podrían estar muertos y con muertos que deberían seguir viviendo.
– ¿Se trata de una adivinanza?
– Me encantan los juegos.
– En ese caso, déjeme participar… Ya lo tengo. ¡Es dueña de una funeraria!
– Frío.
– De un museo de cera.
– Congelado.
– De una editorial de literatura fantástica.
– Soy inspectora de policía. Homicidios.
El tipo retrocedió medio paso. Martina sonrió.
– Espero no verle por allí.
– ¿Por dónde? ¿Por su… comisaría?
– ¿Por qué me mira de ese modo? ¿Hubiese preferido que me dedicase a las pompas fúnebres?
– ¿Y cómo le estoy mirando? -farfulló él.
– Como a un bicho raro. ¿Qué le pasa, no me cree?
La sonrisa del pasajero se había esfumado. Una mueca se esforzaba por reconstruirla, con un balance tirando a tragicómico.
– No me imaginaba que las policías españolas fuesen tan guapas.
– Trasladaré sus elogios a mis compañeras, señor…
– Leca, Enrique Leca.
El pasajero dio otra furtiva calada a su cigarrillo, ocultándolo de inmediato en el hueco de la mano.
– Espero que no vaya a denunciarme por fumar.
– Tampoco lo haré por acoso. Pero tenga cuidado con las otras agentes, no todas son tan buenas chicas como yo.
Leca encajó con relativa deportividad esa nueva patada en el estómago. Tiró y pisó el pitillo, anudó su corbata y ofreció a Martina una diestra tan vigorosa como para triturar un puñado de nueces.
– Permítame presentarme de manera oficial: soy soltero.
Como si hubiese dicho algo irresistiblemente gracioso, se echó a reír. Su risa, del mismo tipo que la de Sara Labot, aspiraba a resultar contagiosa. Martina decidió seguirle la broma.
– Esa condición puede ser un cargo o una carga. Tampoco yo estoy casada.
– Entonces, inspectora, por ese lado vamos bien -se animó su interlocutor, extrayendo una tarjeta de su cartera-. Le proporcionaré algunos datos míos. Entre otras responsabilidades, soy vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Madrid y consejero de Banca de Cantabria.
– ¿Viaja por negocios?
– Siempre.
– ¿Solo?
– Ahora mismo debería estar con el ministro de Economía y con el presidente de mi holding, el señor Francisco Camargo. Llegaron a Chile ayer, en el avión privado del señor Camargo. No pude acompañarles y he cogido este vuelo. ¿Y su nombre, inspectora…? ¿Martina de Santo? ¡Mire, ahí sale mi maleta! -Leca consultó su reloj, un caro modelo de Patek Philippe-. Tengo que salir corriendo, mis jefes me esperan… En serio, me encantaría volver a verla. ¿En qué hotel se aloja?
– En casa de un primo mío.
– ¿Tiene familia en Santiago?
– Acabo de decírselo.
– Yo estaré en el Intercontinental, por si necesita algo.
– ¿Qué podría necesitar?
– ¿Un poco de compañía, tal vez? -apuntó el ejecutivo.
Con gesto resuelto se inclinó y besó a Martina en la mejilla, apretando su mano con intención.
– En mi tarjeta figura mi número de móvil -indicó, en un tono más íntimo, como si entre ellos ya se hubiese tendido algún puente-. Recuerde: los solteros, unidos, jamás seremos vencidos… salvo por uno de nosotros. Ha sido un placer conocerla. Empezar a conocerla, espero…
Tan seguro de sí mismo como si una nueva conquista estuviese ya en marcha, Enrique Leca se dirigió hacia la aduana con su maleta Samsonite en una mano y su gabardina Burberry, color crema tostada, doblada en el brazo. Todavía se giró para despedirse por última vez de la inspectora, quien le devolvió el saludo por pura convención, aliviada al verse libre de él.
Capítulo 26
La maleta de la inspectora tardaba en salir. Martina comenzó a temer que se la hubiesen extraviado.
Resuelta a no perder también la paciencia, se entretuvo en observar a algunos de los pasajeros que la habían acompañado en la interminable travesía aérea desde Madrid. De tanto verles ir y venir por la cabina del avión, algunos habían acabado por resultarle familiares.
Tras una noche en un Airbus de la compañía Lan Chile, la mayoría daba muestras de cansancio. Sus movimientos habían perdido elasticidad y sus abotargados rostros exigían con urgencia bocanadas de aire fresco.
Un hombre y una mujer -pareja, en apariencia- habían llamado en particular la atención de Martina.
No era extraño, pues habían viajado junto a ella, en los asientos contiguos al suyo. Durante el vuelo se habían mostrado poco comunicativos, dirigiéndose la palabra en muy contadas ocasiones. No más, seguramente, de media docena de veces. Por parte de ella, casi siempre en un tono despótico que, sin embargo, no parecía ofender a su compañero. Al contrario, este se había mostrado dispuesto a complacerla en todo momento.
En un principio, Martina había presumido que la irritación de la señora podría deberse a una reacción derivada de la tensión de volar, pero luego fue deduciendo que se trataba de una mujer realmente dominante. Desde que despegaron en Madrid hasta el aterrizaje en Santiago, cuando, a base de un molesto trasiego por los estrechos corredores de la aeronave, obstaculizados por los propios pasajeros y sus bultos de mano, dio comienzo el lento desembarco, imperó en la extraña pareja lo que desde fuera solo cabría interpretarse como una dependencia jerárquica. Ella había seguido comunicándose con él a base de escuetas órdenes a las que, a modo de guinda, añadía una frase excéntrica, fuera de contexto, una coda que no parecía tener el menor sentido, salvo, acaso, para el hombrecito sentado a su lado. Su esposa, si lo era, le superaba en todo: en mal humor, en intolerancia, incluso en altura, porque los veinte centímetros que le sacaba quedaron de manifiesto en el túnel de acceso a la terminal de equipajes. Su compañero, bajito, rechoncho, avanzaba detrás, cargando con su pesado bolso de mano y atento a cualquier observación que ella pudiera dirigirle. Hasta que se detuvieron frente al control de pasaportes no manifestaron un primer gesto de afecto. Ella le pidió su pañuelo y él, elevándose de puntillas, le colocó adecuadamente las gafas sobre el huesudo puente de la nariz.
El hombrecito podría tener entre cincuenta y cinco y sesenta años. Su nombre era Sebastián. Martina lo sabía porque así se le había dirigido la mujer mientras volaban sobre el Atlántico:
– ¡Deja de leer esa porquería, Sebastián!
Se refería a una novela de Patricia Highsmith que su compañero acababa de abrir. Tímidamente, Sebastián se había defendido alegando que la trama prometía profundidad psicológica, pero ella le había cerrado el libro de un manotazo.
– ¡Qué tendrán las extranjeras que no tengamos nosotras!
Sin protestar, Sebastián había guardado el libro y se había levantado al minúsculo cuarto de baño del avión. Martina había sentido lástima por él. Al frustrado lector de Highsmith se le había caído casi todo el pelo, a excepción de un ridículo arco invertido, en forma de U, que le decoraba la nuca como una vencida corona de laurel. A su regreso del lavabo, Sebastián había depositado sobre la mesa plegable de su asiento varios libros que versaban sobre los misterios de la isla de Pascua. En su único intento por entablar conversación, Martina le había preguntado si se proponía viajar hasta ese mítico destino. Si le hubiese interrogado por su credo religioso o por el estado de su páncreas, la expresión de Sebastián no habría reflejado mayor estupor. El hombrecito se quedó mirando a la inspectora, incapaz de replicar. Fue su compañera quien, en su lugar, había respondido a Martina:
– ¡Ya se verá!
La mirada de la detective se había medido con la de esa mujer de rostro anguloso, cuyo nombre Sebastián no llegaría a pronunciar en todo el viaje.
Ella debía de tener, más o menos, la misma edad que él. Iba demasiado arreglada, con un traje azul de falda entubada conjuntado con una camisa de volantes y unos zapatos de tacón inapropiados para una travesía aérea, y llevaba tantas joyas encima como si, en lugar de dirigirse, cargada con las maletas -que al fin comenzaban a aparecer por la boca de la cinta transportadora-, a la salida del aeropuerto, se dispusiera a hacer su entrada en una fiesta.
La original señora volvió a quitarse las gafas y se deshizo el moño, dejando resbalar sobre los hombros una plateada melena. Súbitamente, Martina cayó en la cuenta de que había visto antes a esa mujer. Su memoria fotográfica solía funcionar con la precisión de un archivo, pero en esta ocasión falló. Mientras intentaba recordar quién era, la inspectora tuvo la impresión de que en Chile, y a no mucho tardar, iba a volver a encontrarse con ella y con su servil acompañante.
No se equivocaba.
Capítulo 27
Todavía tuvieron que esperar otros diez minutos para que sus equipajes aparecieran en la cinta transportadora.
El de Martina consistía en una bolsa de piel, bastante liviana. Ni por su tamaño ni por el peso se habría visto obligada a facturarla en el aeropuerto de Barajas, y no lo hizo, pero tampoco pudo impedir que se la revisaran. Determinados documentos que llevaba consigo la identificaron como mando policial a los ojos del agente que procedía a la inspección, y que de inmediato murmuró una disculpa, cerrando, azorado, la cremallera de su bolsa. En su fuero interno, Martina se sentía orgullosa de su profesión, pero aborrecía beneficiarse de ella. Salvo que se hallara en acto de servicio, nunca se identificaba en un control.
Al salir de la terminal de Vuelos Internacionales, distinguió enseguida a su primo hermano José Manuel, que había acudido a recibirla.
Su altura, un metro noventa y cinco centímetros, le hacía emerger sobre los familiares y guías turísticos provistos con carteles de identificación que aguardaban a los viajeros procedentes de España. José Manuel era tan visible que su iniciativa de levantar los brazos para reclamar la atención de su prima resultaba por completo innecesaria, pero él los siguió agitando hasta estar seguro de que ella le había visto. Aun siendo partidaria de la contención en las manifestaciones de afecto, la inspectora compartió la alegría de aquel reencuentro. Hacía mucho que no veía a José Manuel y, al fin y al cabo, acababa de desembarcar desde el otro lado del mundo. Así que abrazó a su primo diciéndole:
– Has sido muy amable viniendo a recogerme. No tenías por qué haberte molestado.
– ¿Molestia? -protestó él; se había dejado crecer una barba de una semana y vestía de modo informal: vaqueros, una camisa con los puños remangados y un chaleco azul trenzado con motivos geométricos vagamente orientales-. ¡Al contrario! Es un placer, querida primita. ¡No te imaginas las ganas que tenía de verte!
Verdaderamente, era altísimo. Martina tuvo que alzarse de puntillas para besarle.
– ¡También yo! Deja que te dé un vistazo. ¡Estás todavía más flaco que la última vez!
José Manuel sonrió.
– No será porque no me ceben.
– ¿Alguna mano femenina se está ocupando de tu exigente estómago?
– Esa pregunta solo la haría una madre.
– O una hermana preocupada por…
– ¿Mi empedernida soltería?
Ambos compartieron una fraterna sonrisa. Enternecido, José Manuel volvió a estrechar a Martina contra su desgarbado cuerpo.
– Siempre has sido como una hermanita para mí. ¡Estás en los huesos! ¿Sigue sin mejorar tu apetito?
– ¿Con la comida del avión? ¡Imposible!
– ¡Aguarda a conocer a Sandra, la cocinera! Es especialista en arroces y ceviches. Sé lo que vas a decirme… La he prevenido de que eres vegetariana. Supongo que te hinchará a lasañas de berenjenas, pero como nunca has sufrido problemas de línea…
– Tampoco tú.
– Tengo otro método para adelgazar.
– ¿Mal de amores?
– Qué va… En lugar de grasas, acumulo disgustos.
Se dirigían hacia la salida del aeropuerto. Martina recordó:
– Leí en la prensa que tuviste algunas dificultades, pero no quise agobiarte.
– Fue nada más ser destinado, debido al conflicto pesquero. Ahora, por suerte, mi negociado está tranquilo. Vamos a ver cuánto dura la pax hispana.
En la parada de taxis la temperatura era agradable, ligeramente superior a los veinte grados. La capital chilena no se divisaba desde allí. Sí, en cambio, y con nítida rotundidad, las altas montañas que la rodeaban, con los poderosos y nevados Andes al fondo.
– Santiago te va a entusiasmar -auguró José Manuel, abriéndose paso entre los maleteros-. Hasta puede que te atrape.
– Ya veo que te ha cautivado.
– Es una ciudad diferente.
Un caos de pasajeros y carros con equipajes les interceptó el paso. Todo el mundo tenía prisa. Se oían voces ofreciendo hoteles, excursiones a Isla Negra y a Viña del Mar.
– Sígueme, primita. Tenemos el coche cerca.
– ¿Cuándo has aprendido a conducir?
– Nunca. Si uno aspira a ser respetado, debe ser consecuente con sus principios. Por naturaleza, soy peatón. Y eso que conducir por Santiago no debe de tener nada que ver con hacerlo, pongamos por caso, por Ciudad de México o Guatemala City.
Martina no conseguía recordar cuánto tiempo llevaba José Manuel en la capital chilena. Se lo preguntó.
– Seis meses. Siendo sincero, te diré que cuando me comunicaron mi nuevo destino me decepcioné un tanto. Mi nombre sonaba para Sídney. Australia, la verdad, me hacía más ilusión. Jugué mis cartas, pero algo debió de torcerse en Madrid y…
– Aquí estás.
– Y más que satisfecho, créeme. Chile es un país vivo. Me he ambientado. Tengo nuevos amigos y ninguna intención de moverme. De hecho, solo cambiaría Santiago por Nueva York.
José Manuel había pasado varios años en la ciudad de los rascacielos. El espíritu neoyorquino, que él había elevado al grado de referencia, le había acompañado desde entonces, de país en país, de traslado en traslado, como los discos de Los Beatles o sus libros sobre la familia Kennedy, de quienes lo sabía prácticamente todo, y sobre cuya saga venía preparando una monumental monografía que no cesaba de crecer, demorando una y otra vez su fecha de edición.
El primo de Martina era optimista y emprendedor. Seguía soltero, como la inspectora, a la que llevaba diez años. El resto de los primos De Santo se habían ido emparejando, casándose la mayoría de ellos. A medida que iban dejando atrás la adolescencia, la solidaridad entre su cada vez más reducido club de solteros había unido a Martina y a José Manuel en una cómplice alianza. Aunque estuvieran lejos, nunca la habían traicionado ni dejado de renovar.
– ¿Me da la maleta de la señorita, señor embajador?
Capítulo 28
Un hombre de tez cobriza, uniformado de chófer, acababa de acercarse respetuosamente a José Manuel de Santo.
– Gracias, Efraín -dijo este, pasándole el equipaje de Martina.
– ¿Regresamos a la residencia, señor?
– Así es. Dejaremos a mi prima y yo continuaré hasta la cancillería. ¿Un cigarrillo, Martina?
– Después de dieciocho horas sin fumar, me sabrá a gloria.
– ¿Las has contado?
– Minuto a minuto.
La inspectora encendió el Marlboro que le ofrecía su primo, le pegó tres caladas tan ávidas que quemó la mitad y se dejó caer en el acolchado interior del Audi oficial, cuya puerta acababa de abrirle Efraín.
El vehículo se puso en marcha con suavidad. Orilló el tráfico de acceso a la terminal de Vuelos Internacionales y se desvió por el ramal de acceso a la autovía de Santiago.
Sentado junto a ella en el asiento trasero, con su pelo largo, en el que comenzaban a entreverarse hilillos de plata, con sus gafas redondas, tipo Lennon, y sus pulseras étnicas, José Manuel de Santo parecía cualquier cosa menos el embajador de España en Chile. Perfectamente habría pasado por un músico bohemio. Y, sin embargo, como tantas veces ocurre en los más diversos órdenes, su apariencia llamaba a engaño. El primo de Martina era un diplomático de primer nivel. Ella había podido comprobar en múltiples circunstancias con cuánta eficacia y dignidad ejercía sus responsabilidades.
José Manuel era un notable anfitrión, un ameno conversador y un orador persuasivo. En el primer ciclo de su carrera se había especializado en Oriente Medio, llegando a ocupar el cargo de embajador en Egipto. Con posterioridad, había desempeñado misiones diplomáticas en Argentina y Brasil, para, finalmente, hacerse cargo de la cancillería española en el país chileno.
– Tengo planes para ti, primita.
Martina enarcó una ceja.
– Conociéndote…
– Te garantizo que dispondrás de muy poco tiempo libre, ni una sola hora para aburrirte. De momento, irás directamente a la residencia, para dejar tus cosas y, si lo necesitas, dormir un poco. No habrás pegado ojo en el avión.
– No creas, he dormido bastante. Aunque ahora mismo, con el calorcillo del coche, me está entrando modorra.
– Es el jet lag. Nadie se libra.
– Descansaré, aunque no duerma. ¿Tienes trabajo?
– Asuntos pendientes, sí… A las doce, una reunión con empresarios españoles dispuestos a invertir en Chile. O a no hacerlo, según las facilidades que les conceda el Gobierno de la República. Por cierto… Un amigo tuyo, Francisco Camargo, el banquero, estará entre ellos.
– A él no le conozco. Soy amiga de su cuñado, el abogado Jesús Labot, y de su mujer, Sara.
– Mañana por la noche les ofreceré una recepción. Había pensado reservarte el papel de anfitriona.
– Esos fastos no se me dan demasiado bien, pero haré lo que pueda.
– Estoy seguro. Acudirá el ministro Blanquet, que se ha desplazado con los empresarios, en el avión privado de Camargo. ¿Tus amigos, los Labot, también han venido con él? -Martina afirmó y el embajador anotó algo en su agenda-. Perfectamente. Os tengo preparada una sorpresa -murmuró, como hablando consigo mismo-. Pero no adelantemos acontecimientos… Recuerda: te recogeré dentro de un rato, a la una en punto.
– No quisiera ocasionarte ninguna molestia.
El embajador no dio muestra de haberla oído, por lo que ella repitió la frase.
– Perdona, ¿cómo dices?
– Si mi presencia va a suponerte un engorro, yo…
– ¿A qué se deberá esta súbita sordera, a la contaminación acústica? ¿Hemos entrado en el perímetro urbano, Efraín?
– Diría que sí, señor. ¿Subo las ventanillas?
– Súbalas. Prefiero el humo del tabaco al aire envenenado. ¿A la una, entonces, Martina?
– Estaré lista.
– Iremos a un lugar muy especial.
– ¿Adónde?
– A un «café con piernas».
– ¿Qué es eso?
– Otra sorpresa.
– Suena excitante. ¿En qué consiste?
– Si te lo anticipo, dejará de ser una novedad para ti. Ten paciencia.
La ciudad de Santiago se desplegaba ante ellos. Altísimos y acristalados edificios se recortaban contra el verdor de las montañas y la blancura de la nieve. La inspectora apagó el cigarrillo en el cenicero del reposabrazos y reprimió un bostezo.
– ¿A qué hora has dicho que tomaremos ese café con…?
– Con piernas. A la una.
– Son las nueve. Estoy empezando a temer que me quedaré dormida. ¿Alguien podrá despertarme?
– Adviérteselo a tu camarera. Se llama Gustava.
– ¿Tendré camarera?
– Hay dos. La otra se llama Cleopatra. La llamamos Cleo. Está casada con el mayordomo. ¿Adivinas cómo se llama?
– ¿El mayordomo? Déjame pensar… ¿Julio César?
– Marco Antonio.
Martina rompió a reír.
– ¡No puede ser!
– Es.
– ¿Tiene el porte de un romano?
– No. Por eso le llamamos Toño. Le encantan las novelas policíacas. Como a mí, ya sabes. Pero aborrece aquellas en las que el asesino es el mayordomo. Sostiene que perjudican sus intereses corporativos.
Martina rio, divertida. El humor de su primo, combinado con la caricia de la temperatura chilena, frente a los tres grados de Madrid, le hacían sentirse inmejorablemente.
El Audi avanzaba por el carril rápido de la autovía. Habían dejado atrás los barrios periféricos y estaban cruzando el río Mapocho. La brava corriente andina que dividía Santiago en dos descompensadas orillas presentaba las características de un caudaloso torrente. Sus turbias y achocolatadas aguas descendían con fuerza desde las cumbres, en dirección al océano Pacífico.
El tráfico estaba fluido. Unos minutos más tarde, el Audi aparcaba en un cruce de la avenida Apoquindo, frente a la residencia del embajador, un palacio colonial de finales del siglo XIX. En el mástil del balcón principal ondeaba la bandera española.
José Manuel no descendió del coche. Efraín tocó un timbre y el mayordomo, Marco Antonio, y su mujer, Cleopatra, salieron a la puerta de la residencia para recibir a Martina. Después de atropellarse con unas frases de bienvenida, el mayordomo cogió su maleta y, desde el amplio y ovalado vestíbulo, decorado con alfombras y tapices, la fue subiendo escaleras arriba. Cleopatra, que apenas había separado los labios, de lo nerviosa que parecía estar, no paró hasta conseguir hacerse con la chaqueta y el bolso de la inspectora.
La segunda planta reproducía la distribución de la primera, a base de amplias estancias y salas para usos protocolarios, decoradas con pinturas antiguas y muebles de época.
En el salón que tenía aspecto de utilizarse como comedor de diario había una estantería con fotos de José Manuel de Santo. En una de ellas, el embajador posaba junto a la reina Noor de Jordania, con quien mantenía una buena amistad, cimentada durante su estancia en Ammán. Otra imagen suya, más joven y con el pelo todavía más largo, lo reflejaba junto a los reyes de España. Ambos le habían firmado una cariñosa dedicatoria.
También había fotografías de otros miembros de la familia De Santo. José Manuel era hijo de Luis de Santo, el hermano mayor de Máximo, padre de Martina, quien asimismo había alcanzado la dignidad de canciller. A diferencia de Máximo, ya fallecido, su tío Luis vivía aún. Desde que se había jubilado residía en un pueblecito de la Rioja alavesa, donde regentaba una selecta bodega.
El tío Luisón, según le llamaba Martina, seguía siendo un próspero hombre de negocios, pero, por edad, había delegado su dirección. Era su hijo Arturo, hermano pequeño de José Manuel, quien se ocupaba de gestionar las empresas familiares. La vocación diplomática de José Manuel procedía de su tío Máximo. El padre de la inspectora había desarrollado una brillante carrera, ocupando varias cancillerías y sonando en distintas ocasiones como posible ministro de Asuntos Exteriores.
La habitación de Martina, al extremo de la segunda planta, daba sobre los jardines de la residencia. Era una alcoba luminosa, con alfombras blancas, persianas venecianas y una tentadora cama con un cabezal labrado en madera de cerezo. Alados arcángeles en bajorrelieve y un precolombino sol de latón iban a encargarse de vigilar sus sueños.
La ventana estaba abierta, dejando entrar un aire perfumado por un aroma de rosas. Martina se asomó a la ventana. El césped se extendía hasta la valla trasera, protegida con un muro de mampostería cubierto de hiedra y por una menos estética alambrada.
En la mesilla de noche descansaba un búcaro con flores frescas. Eran campanillas, de color azulado y pistilos naranjas.
Martina se desnudó, tomó una larga ducha de agua caliente y, sin fuerzas ni para secarse el cabello, se metió entre las sábanas, quedándose dormida al instante.
Capítulo 29
Golpes de nudillos, como si un insistente tableteo ametrallase su sueño, la despertaron pasadas las doce del mediodía.
Quien tocaba a la puerta era su doncella. Amodorrada, la inspectora le indicó que podía pasar. Gustava era una chilenita enteca, con una trenza que le caía hasta la cintura y ojos brillantes y oscuros como los de un cóndor joven.
Martina intercambió con ella unas breves palabras de bienvenida, le dio las gracias por las flores y le aseguró, para frenar su obsequiosa insistencia, que no necesitaba nada. En cuanto Gustava hubo salido, la inspectora se aplicó a vestirse. Al poco rato, con la grata sensación de haber reposado lo suficiente, y de sentirse descansada y fresca, bajaba las escaleras a la planta baja.
Había dado por supuesto que la esperaba una comida informal en compañía de su primo y por eso renunció a maquillarse, eligiendo la más cómoda de las combinaciones ofrecidas por su exiguo vestuario de viaje: un pantalón de lino, una camisa vaquera y unos mocasines de piel tan blanda que tenía la sensación de caminar descalza. Por si el día engañaba, añadió una americana. En el último momento se animó a incorporar a su atuendo una gorrita de cuadros que había descubierto en una de las sillas del salón comedor. Se la había probado frente a un espejo. Le daba un aire juvenil.
Marco Antonio la estaba esperando en el vestíbulo. Entre sus paredes de alabastro reinaba un silencio solemne, como el de una iglesia o un museo. El mayordomo permanecía erguido junto a un reloj de pared. Al verla descender por las escaleras, pareció despertar. Como respondiendo a un automatismo, su rostro se trianguló en una sonrisa y su frente se inclinó hacia la invitada, rindiéndole pleitesía.
– ¿Ha descansado, señorita?
– Ya lo creo.
– ¿La habitación estaba a su gusto?
– Comodísima.
– No sabe cuánto me alegro. ¿Va a salir?
– Don José Manuel vendrá a buscarme dentro de nada.
– ¿El señor embajador y usted regresarán a comer?
– Con certeza, no lo sé. Creo que el embajador se ha propuesto llevarme a un «café con piernas». ¿Sabe qué es?
– Ah, sí, señorita.
– Pues dígamelo.
– Ah, no, señorita.
– ¿Por qué? ¿No será un burdel?
– Ah, no, señorita. Aunque…
– Puede hablarme con toda franqueza, Toño. Porque le llaman así, creo.
– Sí…Verá, señorita, yo solo estuve una vez en uno de esos cafés y…
– No tiene importancia, déjelo. ¿Voy bien vestida o tendría que haberme puesto minifalda y medias caladas?
El mayordomo enrojeció.
– Va perfecta. Si me permite decirlo, muy elegante.
– ¿Siempre se muestra tan caballeroso con las mujeres?
– Lo procuro.
– ¿Con todas, incluida la suya? -bromeó Martina, pero su sentido del humor iba a chocar contra el nulo sentido de la muerte, porque Marco Antonio se condolió.
– Mi esposa falleció hace un año.
A la inspectora le vino a la cabeza un comentario de su primo.
– Pensaba que estaba usted casado con Cleopatra.
– Y lo estoy.
– Entonces, ¿la fallecida…?
– Mi otra mujer. Murió hace dos años, por desgracia. Con posterioridad, hará uno y medio, volví a desposarme con mi actual pareja, Cleo. Se da la triste circunstancia de que su marido también había pasado a mejor vida. Aunque Cleo y yo no hemos tenido hijos, los suyos y los de mi primer y segundo matrimonio conviven, llevándose razonablemente bien.
– ¿Ha estado usted casado tres veces?
– Así es, señorita.
– Caramba… ¿Y qué fue de su primera esposa?
– Igualmente descansa a la vera del Señor.
Martina estuvo a punto de tocar madera. El mayordomo retomó la que parecía ser su principal preocupación.
– ¿Advierto en cocina que el señor embajador y usted vendrán a comer?
– No sé qué decirle… Por mí, sí, pero… Puedo informarle por teléfono, desde donde nos encontremos.
Marco Antonio volvió a inclinarse y le abrió la puerta. Un haz de sol austral deslumbró a Martina. En contraste con la semipenumbra del vestíbulo, la mañana estallaba en una orgía de color. Rosadas y blancas buganvillas trepaban por la valla que protegía la embajada, de casi tres metros de altura. El cielo era ligero y cálido, de un azul transparente. «Como una promesa de felicidad», se le ocurrió pensar a la inspectora.
Apenas había descendido los escalones de la entrada, uno de los miembros del servicio de seguridad, de turno en una garita desde la que se controlaban los espacios abiertos de la sede, se acercó a ella. Era un hombre joven, con rasgos mestizos.
– ¿Doña Martina? Buenos días. Permiso para presentarme. Mi nombre es Humberto.
– Buenos días, Humberto. Hace una mañana preciosa. ¿Podría ver el jardín?
– Desde luego. ¿Desea que la acompañe el jardinero?
– No quisiera distraerle.
– Estará encantado. ¿Dispone usted de tiempo?
– De unos quince minutos.
– ¡Remigio!
Secándose las manos manchadas de barro, un hombre encorvado, de edad avanzada, dobló la esquina del pabellón de invitados. El guardia le indicó:
– La señorita De Santo desea ver el jardín.
– A la orden.
A Martina le sorprendió lo mucho que Remigio sabía de plantas. En el cuarto de hora que pasó con él, disfrutando del sol entre los parterres, reconoció algunas especies y aprendió los nombres de otras nuevas. Tilos y laureles se elevaban sobre la cuidada hierba, tamizando la luz y creando, en torno a una piscina rodeada de ninfas y sátiros, sombras de un suave frescor.
– ¡Dan ganas de bañarse! -exclamó la inspectora.
El jardinero lo interpretó como una orden.
– Tendremos lista la piscina para esta tarde, señorita.
– ¡Si está limpísima!
– No lo crea. Hay un poco de suciedad. Fíjese, han caído algunas hojas.
El jardinero señaló tres o cuatro en forma lanceolada. Entre los peldaños de la escalerilla, una abeja había quedado atrapada en una tela de araña. Martina la liberó con ayuda de una ramita. El jardinero sonrió, le prometió renovar cada día las flores de su habitación y fue escoltando a la inspectora hasta la puerta de hierro que les aislaba de la bulliciosa avenida Apoquindo.
El guardia abrió manualmente el portón y lo cerró en cuanto Martina hubo salido, como si, por razones de seguridad, y aunque las calles ya no podían estar más tranquilas, no debiera permanecer abierto más tiempo del estrictamente necesario.
Capítulo 30
La inspectora se puso a pasear por la acera, arriba y abajo. El embajador se retrasaba y le dio tiempo para fumar un cigarrillo.
Pasaba de la una y cuarto cuando el Audi oficial se detuvo al otro lado de la calle. La ventanilla trasera se bajó y el embajador hizo una seña a Martina, indicándole que cruzara la avenida hasta ellos. La inspectora lo hizo, entró en el coche y se sentó junto a su primo. José Manuel debía de haberse cambiado en la embajada, porque vestía un traje convencional.
– Siento el retraso -se disculpó él.
– No tiene importancia. ¿Va todo bien?
– De vez en cuando surgen imprevistos que…
El embajador dejó la frase en el aire. El chófer preguntó:
– ¿Adónde vamos, señor?
– A uno de esos «cafés con piernas», Efraín. Al Niágara, junto a la plaza de Armas.
– ¿Le parece bien que tome por la avenida Providencia?
– Me parecería un grave error, Efraín. Es hora punta y seguro que tenemos «taco».
Martina quiso saber.
– ¿Un «taco» es…?
– Los chilenos llaman «taco» a un atasco -explicó José Manuel.
El chófer propuso:
– Buscaré una alternativa, señor embajador.
– Muy bien, Efraín, pero no se ponga a dar vueltas tontamente. Cuéntame qué has hecho, prima.
– Estuve veinte minutos debajo de la ducha y me quedé dormida un par de horas. Remigio acaba de enseñarme el jardín.
– ¿Quién?
Martina le miró, atónita.
– ¿Quién va a ser? El jardinero.
– Entiendo -murmuró el embajador.
Sostenía un informe confidencial abierto sobre las rodillas. Mientras conversaban, no había dejado de leer. Martina insistió:
– No me digas que no conoces a Remigio.
– Hay tres jardineros adscritos al servicio de la residencia. Uno se jubiló, pero sigue echando una mano. Otro lo compartimos con la embajada rusa. El tercero tiene un nombre compuesto…
– Este es uno con el pelo blanco.
– Ya caigo -asintió José Manuel; pero seguía distraído y, aunque había alzado la vista del dosier, su mente parecía hallarse lejos-. ¿Un cigarrillo?
– Acabo de fumar, gracias.
– ¿De dónde has sacado esa gorra?
Martina se la quitó, jugueteando con ella.
– La encontré en uno de los salones, colgada del respaldo de una silla. ¿No será de alguna amiga tuya?
– De Adriana, creo.
– ¿Adriana? -repitió Martina, observando a José Manuel. La tez del embajador se había teñido de un leve rubor.
– Es colombiana, de familia de diplomáticos. Nos conocimos en Nueva York. Casualmente, hemos vuelto a reencontrarnos aquí, en Santiago.
– ¿Suele dejarse olvidada en la embajada algo más que la gorra?
José Manuel no contestó. Otro golpe de rubor lo hizo por él. Los ojos de Martina se detuvieron en el espejo retrovisor. El chófer sonreía. La inspectora supuso que Efraín habría trasladado más de una vez a la mencionada Adriana, extrayendo sus propias conclusiones sobre la relación que la unía con el embajador.
– Nos estamos acercando al Niágara, señor -anunció Efraín-. ¿Les dejo en la misma puerta?
– Muy bien. Acuda a recogernos dentro de una hora… No, hora y media. Avise a la embajada que la señorita Martina y yo llegaremos tarde a comer, pero llegaremos.
En principio, aquel café era como cualquier otro. Más oscuro, eso sí. La luz del día apenas traspasaba las opacas cortinillas que protegían sus ventanas. Débiles lámparas atenuaban la iluminación interior con una suave luz de reflejos rojizos.
El Niágara se disponía en una diáfana planta rectangular, con sillas de rejilla y mesas de granito blanco. Lo que lo convertía en un local distinto eran las jóvenes camareras que, ligeras de ropa, servían las consumiciones a la clientela. La mayoría lucía ligas, corpiños y, las más atrevidas, unos provocadores sujetadores de copa que realzaban sus pechos como las corazas de las amazonas.
– Tomaré un pisco sour -encargó José Manuel a la muchacha que se había acercado para atenderles, una rubia de tez morena y plano vientre de atleta-. Es el aperitivo chileno -tradujo a Martina-. ¿Te apetece uno?
– Y un café solo -añadió su prima.
– ¡Vaya mezcla! Te revolverá el estómago.
– Es para espabilarme. Sigo atontada por el viaje.
– Pues yo, de repente, me encuentro la mar de despierto -adujo José Manuel, sosteniendo la risueña mirada con que le estaba obsequiando la camarera-. Dos pisco sour y un café negro, señorita, si es tan amable.
– Al tiro.
– ¿Qué ha querido decir? -quiso saber Martina.
– Al momento -volvió a traducirle su primo.
– ¿Algo para comer? -preguntó la camarera, sonriente-. Se lo traigo al momento o al tiro, como prefieran.
Pidieron aceitunas y almejas machas. La inspectora observó el local. No había ninguna dienta. Todos eran parroquianos. Los de más edad estaban solos. No se requerían especiales habilidades deductivas para desprender que se dejarían caer con frecuencia y que tal vez, con el tiempo y la costumbre, llegarían a intimar con las camareras que cobraban por hacerles soñar.
– ¿Qué me dices? -preguntó José Manuel-. ¿Habías visto algo parecido?
– Tiene su encanto -admitió Martina-, aunque, según como lo mires, puede resultar degradante.
– Al principio, cuando los «cafés con piernas» empezaron a ponerse de moda, el sector más tradicional de la sociedad chilena se rasgó las vestiduras, pero poco a poco se fueron tolerando y hoy forman parte del acervo turístico.
– Parece un buen negocio.
– Lo es.
La camarera regresó con las copas de pisco sour y les informó de que la cafetera no funcionaba demasiado bien, por lo que el expreso que había solicitado la señora demoraría un poco. José Manuel le aseguró que no tenía ninguna importancia y atacó su pisco sour con epicúrea delectación. La inspectora se humedeció los labios en su cóctel y encendió un cigarrillo. Imitándola, su primo sacó su paquete de tabaco, pero cambió de idea y cogió un Player's sin filtro de la cajetilla de Martina, prendiéndolo con un Bic corriente, de a euro. El embajador era un especialista en extraviar encendedores, por lo que usaba modelos baratos. Tampoco resultaba extraño que perdiese alfileres de corbata, estilográficas, llaves, billetes de avión, incluso, en una que otra ocasión, el pasaporte. Todo volvía a aparecer, por lo general al alcance de su mano, pero su secretaria, en la cancillería, y el mayordomo, Marco Antonio, en la residencia de la avenida Apoquindo, se tiraban sus buenos o malos ratos localizando sus objetos perdidos.
Después de aspirar con placer el humo, el embajador comentó:
– ¿Te dije que he invitado a los Labot? Han confirmado.
– No sabes cuánto te lo agradezco. Me alegra que vayas a conocerles, en especial a mi amiga Sara.
– ¿La madre de la niña que mataron?
– Sí -asintió Martina, hundiendo la mirada en la láctea superficie de su pisco sour. La última imagen que conservaba de Gloria Labot, la del cuerpo sin vida de aquella adolescente tendida en una de las camas quirúrgicas del Instituto Anatómico de Santander, flotó delante de ella, en la atmósfera neblinosa del café Niágara, como un fantasma reclamando justicia-. Para la pobre Sara ha sido espantoso -añadió la inspectora-, un sufrimiento inimaginable. Jamás olvidará, pero es bueno que se distraiga. Sara te resultará muy próxima, ya verás, como si la hubieras tratado toda la vida. Es encantadora. Una mujer ingenua y alegre, pura bondad.
– ¿Qué tal es su marido?
– ¿Jesús? Un gran penalista, uno de los mejores. Un profesional honesto, comprometido con múltiples causas.
– ¿Cómo lleva su horrible tragedia?
– Lo disimula, porque es optimista y dinámico, y se le nota menos, pero también está atravesando por una terrible depresión.
– Leí en los periódicos que fue el novio, un activista de Greenpeace, quien mató a su hija.
– En apariencia, sí.
José Manuel dio otra calada a su cigarrillo. El tabaco de Martina era más fuerte que el suyo y le hizo carraspear.
– ¿Solo en apariencia?
La inspectora desvió la vista hacia la ventana. Las cortinillas tamizaban la luz del exterior, dejando simplemente entrever las siluetas de hombres y mujeres que caminaban por la acera.
– Es el único sospechoso, pero se obstina en declararse inocente.
– ¿Y crees que lo es?
– Todo apunta en su contra, comenzando por las pruebas genéticas.
– No has respondido a mi pregunta, Martina.
– Probablemente, le condenarán.
– Tampoco esta vez me has contestado.
– ¿Cuándo pensarán traerme ese café? ¿Lo reclamo?
– ¡Y ahora cambias de tema!
– ¿Qué tema? -sonrió ella encantadoramente.
– ¡Serás bruja!
– Háblame de esa otra hechicera que olvida sus gorras en la embajada. Adriana. Un nombre muy sexy. ¿Es mona?
– ¡Alto ahí, primita! Ahora eres tú la que pretende tirarme de la lengua. ¿Quieres provocar un incidente diplomático?
– Más bien una declaración.
– ¿De guerra?
– O de amor. ¿Cuándo la conoceré?
– Pronto.
– Déjame adivinar. ¿La has invitado a la recepción?
– Así es.
– ¿La sentarás a tu derecha?
– ¡Cómo eres! Precisamente había pensado situarla a la tuya.
– Prometo no hacerle preguntas indiscretas.
– Conociéndote, estoy seguro de que se las harás. Y, conociendo a Adriana, puedo garantizarte que estará encantada de responderte con todo detalle.
– ¿Me enteraré al fin de la ubicación exacta de tu famoso lunar secreto?
José Manuel se atragantó con el pisco sour. Martina le dio una palmada en la espalda.
– ¿A quién me colocarás a la izquierda?
– A un tal Enrique Leca -repuso el embajador cuando dejó de toser-, un alto ejecutivo del Grupo Camargo y de la Federación madrileña de empresarios.
– ¡No!
– ¿Qué ocurre?
– Coincidí con ese tipo en el avión y…
– ¿Prefieres que lo cambie de sitio?
– No, aunque…
El semblante del embajador se agravó.
– ¿Pasó algo con él?
– Me pareció el clásico seductor, nada más.
Esa respuesta tranquilizó al diplomático.
– Leca acaba de estar conmigo en la embajada, en la reunión de empresarios. No es tu tipo, aunque puede que tú sí seas el suyo. En cualquier caso, y puesto que no tiene la menor posibilidad de conmover tu corazón, le dejaré donde estaba. Los invitados relevantes serán el ministro Blanquet y Francisco Camargo, cuyas inversiones en Chile quitan la respiración. ¿Me dijiste que le conoces personalmente?
– No. Solo he oído hablar de él. No hace mucho tuve la oportunidad de charlar con su mujer, Concha. Es hermana de mi amiga Sara. Una mujer de armas tomar.
– Y multimillonaria.
– Relativamente. Según su cuñado Jesús, abogado de la familia, Camargo lo controla todo. El matrimonio tiene separación de bienes. Formalmente, ni su mujer ni sus hijos son dueños de nada.
– Los hijos les han acompañado a Chile.
– ¿Les has invitado a la cena?
– Sí. Me pareció violento dejarlos fuera.
– Muy bien. Así intimaremos con toda la familia.
José Manuel la miró con ojos entrecerrados.
– Si no te conociera tan bien, pensaría que me estás ocultando algo.
– ¿Por qué dices eso? Nunca haría tal cosa.
– Recordando ciertos episodios de nuestra juventud, yo más bien diría que nunca has dejado de hacerlo.
– Siempre he sido una buena chica.
De repente, el embajador se puso serio.
– Voy a preguntarte una cosa, Martina, y quiero que me digas la verdad.
– Claro.
– ¿A qué has venido a Chile?
– Por Sara -repuso la detective sin titubear.
– ¿Ella te propuso que la acompañaras?
– Fue su marido quien lo hizo. Los Labot decidieron aprovechar el viaje y la invitación de los Camargo. Jesús se ofreció a reservarme una plaza en su avión, pero preferí viajar por mi cuenta.
– Te habrías ahorrado mucho dinero.
– No me gusta deber favores. Supongo que volverán a insistir para que vaya con ellos a la isla de Pascua, donde van a inaugurar un hotel.
– Estoy enterado.
– ¿Cómo?
– E invitado. En principio no pensaba ir, pero si te animas…
– Sería estupendo, José Manuel.
El embajador sacó su agenda, con una reproducción de El grito, de Munch, en la cubierta, y consultó las últimas páginas del año.
– Camargo me envió una carta con las fechas. El plan consistiría en volar a Pascua el 29 de diciembre y pasar en la isla fin de año. Yo tenía, sin embargo, un compromiso previo…
– ¿Con Adriana?
– Bueno… Sí.
– Tráela.
– ¿A Pascua?
– ¿Por qué no? A los Camargo no les importará lo más mínimo.
– No es por eso, y puedo pagar sus gastos, pero…
– ¿Pero qué, primo?
– Tengo la sensación de que entre las dos me estáis poniendo las esposas. Y eso que todavía no te la he presentado. En cuanto Adriana y tú os aliéis contra mí, seré soltero muerto.
– Puede que haya llegado tu hora de sentar la cabeza.
José Manuel apuró el pisco sour y pidió otro.
– ¿Qué te parece si nos emborrachamos moderadamente, como corresponde a un veterano diplomático y a una severa inspectora de policía?
– Tú hazlo todo lo moderadamente que quieras -desestimó Martina-. Ese pisco sour es para aficionados. Yo voy a castigarme con un whisky doble.
No regresaron a la residencia hasta las cuatro de la tarde. José Manuel tenía que asistir a un acto en la embajada serbia y fue a tomar una ducha para despejarse. Por su parte, Martina se quedó nadando en la piscina hasta que se fue el sol, tan desocupada y despreocupada como no recordaba haberlo estado en mucho tiempo.
Capítulo 31
Mientras esperaba a su primo para cenar, Martina estuvo curioseando en su biblioteca, en la que destacaba su colección de novelas policíacas. José Manuel era un fanático del género. Allá donde estuviese, seguía comprando novedades y abasteciéndose de títulos antiguos en librerías de viejo.
Los libros estaban clasificados por orden alfabético, del techo al suelo. A la altura de los ojos de Martina quedaba la letra S, monopolizada por algunos autores extranjeros, como Sayers, Scerbanenco o Stout, y por dos españoles, Lorenzo Silva y Úrsula Sacromonte. La inspectora sacó de la estantería una novela de esta última, cuyo título -Los malditos de Cuenca- le chirrió en la cabeza. Al abrirlo y ver la foto de la solapa no pudo evitar un respingo. Úrsula Sacromonte era la mujer con la que había viajado en el avión. En esa fotografía estaba bastante más joven, pero sin duda se trataba de ella.
Preguntándose cómo habría podido producirse semejante cúmulo de azares, Martina tomó asiento en un sillón orejero y emprendió la lectura de Los malditos de Cuenca. Cuando, a eso de las diez de la noche, se presentó su primo, procedente de la embajada serbia, había devorado un centenar de páginas.
– ¡No me digas que estás con la Sacromonte! -exclamó José Manuel, irrumpiendo en la biblioteca; había cambiado su traje color tabaco de la mañana por otro más oscuro-. ¡Es una de mis autoras favoritas! La llaman la Agatha Christie española. ¿Te está gustando?
– No tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros, pero…
– ¿Qué darías por conocerla?
La inspectora vaciló.
– ¿Merece la pena? Aunque, en realidad, ya…
– ¡Vendrá mañana! -reveló José Manuel, en tono triunfal-. ¡Ella es la sorpresa! Me hace muchísima ilusión que me dedique sus libros, pero todavía más que te convierta en un futuro personaje de sus novelas. Estoy completamente seguro de que sabrá aprovechar tu materia «prima».
– ¿Estás ensayando juegos de palabras para deslumbrarla?
– Lo que estoy es seco. ¡Toño!
Marco Antonio se materializó en el umbral. Llevaba un chaleco de cuadros y un pantalón burdeos.
– Tráiganos unas copas, deje servida la cena y aproveche su última oportunidad. Porque hoy es su última noche.
El mayordomo livideció.
– ¿Mi última noche, señor embajador? ¿Qué ha querido decir, si me permite preguntarle?
– Según el plan de la semana, faltan menos de veinticuatro horas para que se presente la señora Sacromonte, la célebre escritora de novelas policíacas. Y ya sabe usted que el culpable es siempre el mayordomo. Por si acaso, disfrute de lo que le queda y desaparezca del escenario del crimen.
– Ah, señor, era eso… Si yo ni siquiera sirvo para que se rían de mí.
– No sea tan modesto. Y consuélese pensando que mañana por la noche podrá aspirar al protagonismo absoluto.
Al embajador le entró una risa floja. También Marco Antonio rio, azorado.
– Entonces, ¿tengo la noche libre?
– Podrá marcharse en cuanto le abra la puerta a la señorita Adriana. Debe de estar al caer.
Martina reparó en que había tres cubiertos en la mesa.
– ¿Tu amiga Adriana viene a cenar?
El embajador la miró con su mejor sonrisa.
– Ahora sí comienza la intriga.
Capítulo 32
La cena con Adriana resultó francamente entretenida.
Como el embajador, también ella -melena suelta, estatura media, rostro lleno y alegre- había estado muy ocupada toda la tarde, multiplicándose en varias recepciones, por lo que no había tenido más remedio -admitió con su vivo acento colombiano- que tomarse unos cuantos pisco sour y tal vez dos o tres bloody mary. El vino argentino que los tres consumieron pródigamente durante la cena acabó de animarla.
Demasiado, tal vez, llegó a pensar Martina, porque Adriana hablaba sin parar, más que los dos primos De Santo juntos. Pero se expresaba con gracia, salpicando sus monólogos con divertidas anécdotas y haciendo reír y bromear a José Manuel como Martina no le había visto divertirse con ninguna otra amiga.
Adriana ocupaba el cargo de agregada cultural de la embajada de Colombia en Chile. Su trabajo le hacía llevar una activa vida social, relacionándola con músicos, actores y escritores.
Precisamente, Úrsula Sacromonte era uno de los nombres incluidos en su dietario cultural. Por mediación de la embajada colombiana, la dama del crimen iba a ofrecer una charla literaria en una sala de la capital santiaguina.
– Casi no consigo agendarle la conferencia -les confesó Adriana.
– ¿Y eso? -se extrañó el embajador-. Me han asegurado que es muy sociable.
– La señora Sacromonte tiene pánico a volar, a pesar de lo cual está empeñadísima en viajar a la isla de Pascua. Tenía las fechas muy justas y me advirtió que apenas dispondría de cuarenta y ocho horas de estancia en Santiago. Para cerrar su programa he tenido que hacer encaje de bolillos, como dicen ustedes en España.
– Pues sí que va a estar concurrida la isla -observó el embajador.
Pero Martina estaba pensando en otra cosa.
– Hay algo que no acabo de entender, Adriana.
– Si puedo aclarártelo.
– Es muy simple. No parece lógico que, teniendo la señora Sacromonte miedo a volar, se embarque en viajes tan largos. De Madrid a Santiago de Chile hay catorce horas. Y de Santiago a Pascua, otras seis.
– Tiene su explicación -indicó la colombiana-. El marido de la señora Sacromonte es un «cazador de eclipses». Como supongo que sabéis, habrá uno, un eclipse total de sol, el próximo día 31. El fenómeno podrá verse en buena parte de Polinesia y América del Sur, pero la isla de Pascua, debido a su privilegiada posición geográfica y a la ausencia total de contaminación, será uno de los mejores observatorios del Pacífico. Sé de gente que lleva años preparando este viaje. Cualquier chalado de la astronomía pagaría lo que fuese por encontrarse allí cuando el día se convierta en noche. Los precios han debido dispararse. No creo que haya una sola habitación en toda la isla.
– ¿Te gustaría ir? -le soltó de golpe José Manuel.
– ¿A Pascua? ¿Te has vuelto loco?
– Desde que tú has llegado ha comenzado a ofrecer algunos síntomas -se chanceó Martina.
– Va en serio -insistió su primo.
Martina guiñó un ojo a Adriana.
– El único tratamiento eficaz consiste en llevarle la corriente.
– En ese caso, me dejaré llevar -sonrió Adriana-. Aunque, ya os digo, no creo que haya una sola cama libre.
– La mía será doble -dijo José Manuel-. Opcionalmente, se puede poner una almohada en medio, pero quién sabe qué puede ocurrir en medio de un eclipse.
La colombiana bebió un sorbo de vino y le miró tiernamente.
– ¿Me está cursando una invitación oficial, señor embajador?
– Es mi manera de estrechar relaciones.
– En ese caso -y Adriana sacudió la melena-, iré preparando la maleta. Por Colombia, claro.
– Por mi parte -anticipó Martina-, me ocuparé de que la representación española no olvide nada. Ni siquiera el anillo.
Sin reprimir un gritito, Adriana se levantó de la mesa y estampó dos besos en la barba de un José Manuel que no había acertado a protestar, seguramente porque no deseaba hacerlo. A Martina le pareció que el segundo de esos besos buscaba la boca de su primo, y por eso, en cuanto hubieron saboreado el postre, una tarta de manzana con que la cocinera solía lucirse cuando deseaba agradar a los invitados especiales del embajador, alegó encontrarse fatigada y se retiró a su alcoba.
Ya entre las sábanas creyó oír risas y algún suspiro, hasta que un sueño profundo la raptó de la realidad, trasladándola al mundo de las imágenes rotas y de los deseos más o menos insatisfechos.
A lo largo de toda la noche, Martina tuvo pesadillas que no se correspondían con la diversión de las últimas horas. Soñó con grandes pájaros, algunos con cabeza humana, cuyas sombras no se reflejaban en el mar porque las olas eran negras, montañas de tinta elevándose hacia un cielo todavía más amenazador. Y soñó con una isla de acantilados furiosos, donde alguien a quien ella conocía, pero cuya cara no se distinguía en el sueño, perdía dramática y violentamente la vida.
Capítulo 33
La inspectora despertó radiante, sin la menor resaca, y ocupó la mañana en hacer un poco de turismo en compañía de Adriana.
José Manuel tenía una comida oficial, por lo que, a eso de las cuatro, después de haber tomado un tentempié con la colombiana, Martina regresó a la residencia para ofrecerse a echar una mano en los preparativos para la cena. No lo consiguió. Un infranqueable Marco Antonio, más viril -autoritario, incluso-, ni siquiera le permitió traspasar la puerta de la cocina. En sus dominios, dijo, gobernaba él. De modo que Martina se puso el bañador, volvió a coger Los malditos de Cuenca y estuvo bañándose y leyendo hasta las siete y media, a falta de una hora para la recepción.
Subió a su alcoba para arreglarse con calma, de acuerdo con el ritmo de vida que parecía imperar en el país, pero apenas había abierto el grifo de la ducha llamaron precipitadamente a la puerta. Era Gustava, con una emergencia: dos de los invitados a la cena acababan de presentarse de improviso, sin que el embajador hubiese llegado para atenderles.
Martina sugirió:
– Ofrézcales una bebida y dígales que en diez minutos estaré con ellos.
– ¿Dónde les sirvo la copa?
– En el jardín. Hace buena tarde.
Desde su ventana, Martina vio a Gustava precediendo al porche a la pareja que se había adelantado a la hora. La mujer no era otra que Úrsula Sacromonte; el hombrecito que la acompañaba, Sebastián. La inspectora podía haberse sumergido en un nuevo nivel de estupefacción, pero lo aceptó sin más, como venía acatando la suma de azares que la relacionaba con aquella pintoresca pareja.
La escritora vestía un discutible conjunto de gasa, color turquesa; a él no se le había ocurrido nada mejor que ponerse un traje blanco como la leche y pajarita de lunares negros, como un anacrónico Hércules Poirot -quien, por otra parte, como perfectamente, en su calidad de experto en novela negra, podría haber observado el embajador, tan solo había sido crónico de talento-. Sebastián se puso a manotear delante de la doncella, como queriendo expresar mímicamente la magnífica impresión que le había causado la residencia, y luego se alejó hacia la piscina, dejando a su mujer sentada, con un vino en la mano. Como si encarnara a un experto botánico, el hombrecito se aplicó a dar una vuelta por el jardín, admirando las plantas e inclinando el tronco para observarlas con mayor detalle.
Observándole a su vez, a Martina se le ocurrió pensar que lo contrario hubiera sido más lógico, esto es, que hubiese sido Sebastián quien se arrellanara en las confortables butacas del porche, mientras Úrsula recorría las ajardinadas veredas, admirando la frondosidad de los tilos y la pujanza y variedad de las plantas autóctonas. Tal pensamiento no anidó en la cabeza de la inspectora como un conductista cliché, sino debido a que en Los malditos de Cuenca Úrsula Sacromonte acumulaba precisas descripciones de un jardín donde había aparecido un cadáver, siendo ambos elementos, el muerto y la vegetación, de relevancia para la trama. Pero, sentada en dirección a la fachada posterior del palacio, como si, habiéndose olvidado de Sebastián, permaneciera únicamente atenta a la puerta por la que el embajador debería aparecer, la escritora ni tan siquiera había lanzado una ojeada a los jardines de la residencia.
Todo en esa pareja, pensó Martina, parecía manifestarse contrariamente a lo previsible. Incluso cuando la escritora llamó de forma estentórea a Sebastián, conminándole a darle fuego, pues no encontraba su encendedor, su seca voz resonó como la de un general ordenando cuadrarse a un recluta.
Martina cogió de su mesilla Los malditos de Cuenca y bajó con el libro en la mano, dirigiéndose hacia Úrsula con una sonrisa franca, pues daba por supuesto que la escritora la reconocería del viaje. Al verla, la autora se levantó en el acto, saludándola con una media reverencia más bien grotesca, que la hizo trastabillar sobre sus altos tacones.
– Supone un gran honor para mí, señora embajadora. No se imagina cuánto he agradecido su invitación.
Martina se apresuró a sacarla de su error.
– Soy una prima del embajador De Santo. ¿No me recuerda del avión? Volamos juntas desde Madrid…
La reina del crimen se quitó las gafas y se quedó mirando a Martina como si la viese por primera vez.
– ¡Usted! -exclamó atónita, con una voz más parecida al graznido de un cuervo-. Discúlpeme, con las gafas soy incapaz de ver nada.
– Entonces, ¿para qué las usa?
– Por la presbicia… Ahora la reconozco, señorita, claro que sí. Es cierto, viajamos en el mismo vuelo. Me pareció usted una persona encantadora.
– ¡Si no habló conmigo!
– ¿Y para qué habría de hacerlo? Su lenguaje corporal me bastó para establecer las pautas de su personalidad. Es usted una mujer fascinante, como todos los diplomáticos.
– Ya le he dicho que yo no…
– No insista. Las personas son libros abiertos para mí.
– Precisamente he traído uno de los suyos para…
– ¡Ah, Los malditos…! Una de mis mejores novelas, son ya catorce ediciones. Y Cuenca, con sus encantados misterios… Deme, le firmaré el ejemplar.
– Es para el embajador.
La garganta de Úrsula emitió un gorjeo de satisfacción.
– Entonces, ¿lo rubrico para don José Manuel de Santo? -se aseguró, procediendo a estampar una dedicatoria «al hombre que representa cuanto amo: mi patria, mi bandera, mi libertad de expresión». Acto seguido preguntó a Martina-: ¿Me decía que usted también pertenece al cuerpo?
– Pero no exactamente al diplomático.
– ¿A cuál, entonces?
– Al cuerpo de policía.
– ¡Sebastián! -gritó la señora Sacromonte, volviendo a ponerse las gafas-. ¡Sebastián!
Su acompañante, que había vuelto a alejarse para contemplar una ninfa de mármol, cuya desnudez parecía inspirarle un arrobamiento lindante con el éxtasis, se apresuró a regresar a su lado.
– ¿Sucede algo, querida? Estaba admirando esa estatua.
– ¡Pecando de pensamiento, truhán, es lo que estabas!
¿Crees que no conozco tus libidinosas tendencias? En fin, no te lo vas a creer… ¡Esta mujer es un agente de policía!
– Increíble -murmuró Sebastián, mirando a Martina de arriba abajo.
– ¿Qué es lo increíble? -preguntó la inspectora ahogando una risa; tenía la sensación de hallarse ante una pareja de cómicos que no acababan de dominar sus respectivos papeles.
– Responde tú, Sebastián.
– Su aspecto -dijo él.
– ¿Se refiere a mi vestido? -quiso saber Martina-. ¿No les gusta?
– Su vestuario y aspecto son normales -declaró la escritora-. Precisamente, eso es lo raro.
– ¿Debería vestir de negro y llevar un arma?
– No invada mi terreno. Las definiciones -sentenció Úrsula- me corresponden a mí.
– Puede quedarse con las palabras -replicó al instante Martina-. A mí me interesan los hechos.
– ¿Alguno en particular? -cuestionó Sebastián, introduciendo un pulgar en la hebilla del cinturón, como habría hecho Poirot.
– ¿Quiere un ejemplo? Muy bien, le pondré uno: el hecho de que se hayan adelantado a esta cita.
– ¿Nosotros? -se alteró Úrsula-. ¿Qué dice, mujer? ¡Eso no es posible! Mi reloj marca las nueve.
– Y son las ocho.
– ¡La culpa es tuya, Sebastián! -estalló la escritora-. Siempre que hay un cambio horario sintonizas mal los relojes. ¡Y, encima, venga a darme prisa en el hotel! Equivocarnos de hora… ¡Qué manera de ponerme en evidencia, por Dios!
– Olvídenlo, no tiene importancia. Miren, ahí llega…
– ¡El señor embajador! -exclamó la Agatha Christie española, arrojándose literalmente en brazos de José Manuel de Santo.
El diplomático correspondió con efusión a su saludo. Disculpó a sus primeros invitados por haberse presentado antes de tiempo y les aseguró que el honor era suyo, al tener la oportunidad de disfrutar con la presencia de una de sus autoras favoritas. Pidió una nueva ronda y permiso a los presentes para cambiarse de ropa, con la promesa de estar de vuelta en unos minutos. Pero tenía que hacer un par de llamadas confidenciales a Exteriores y demoró algo más.
Entretanto, los restantes invitados fueron llegando a la residencia.
El último en presentarse fue el ministro de Economía, Jordi Blanquet. Antes que él lo habían hecho Francisco Camargo y su mujer, Concha, más sus hijos Rafael y Rebeca; Jesús y Sara Labot; los constructores Juan Aldea, Lucio Ávila y Martín Codo; un empresario textil, Ernesto Gutiérrez; además de Enrique Leca, directivo del Grupo Camargo, y de otro banquero, Emilio Lalana, a quien el embajador, para evitar fricciones con Camargo, con quien Lalana mantenía cierta rivalidad, sentó en la otra punta de la mesa.
Quedaba un resto de luz y lo aprovecharon en el jardín tomando un cóctel.
La señora de Camargo mostró su entusiasmo hacia los tilos, que le recordaron a los de su Comillas natal. Martina se ofreció a mostrarle las especies más características. Rebeca se les unió, mientras Sara se quedaba charlando con el embajador y con Adriana. Al pasar junto a ellos, Martina agradeció con un gesto a su primo la atención que estaba prestando a su amiga. Era la primera fiesta a la que Sara asistía tras la muerte de su hija Gloria.
El servicio al completo se había desplegado bajo el mando de Marco Antonio, ataviado con chaleco amarillo y corbata y pantalón negros, mientras las doncellas, Cleopatra y Gustava, más otra muchacha contratada para la ocasión, vestían el clásico uniforme, con mandilones, blusas y cofias.
Martina empleó un buen rato, hasta que fue cayendo la oscuridad, en satisfacer la pasión de Concha por las especies autóctonas, cuyos nombres había memorizado gracias a las explicaciones de Remigio.
Acostumbrada a figurar en actos sociales, la señora Camargo lucía un vestido de diseño, pero su hija Rebeca se había presentado en la residencia con una simple blusa, desabrochada hasta el tercer botón, y una falda demasiado corta. Pese a su desaliñado aspecto, a Martina le resultó una chica interesante. Casi todo lo que decía tenía un aire alternativo, un punto contestatario. No resultaba difícil suponer que uno de sus deportes favoritos consistiría en llevar la contraria a sus burgueses progenitores.
Los cócteles se prolongaron hasta pasadas las diez porque el ministro Blanquet, que no había probado el pisco sour, se reveló como un entusiasta descubridor de su amargo sabor. Aunque el anfitrión le previno de que pegaba más de la cuenta, el titular de Economía liquidó tres en menos de lo que se tarda en contarlo, sin picotear apenas de las bandejas que las doncellas les iban ofreciendo a cada momento.
Todo ese rato el ministro estuvo charlando confidencialmente con Francisco Camargo. Martina pensó que, al natural, el banquero cántabro tenía mejor aspecto que en las fotos de los periódicos. Casi siempre lo sacaban con el gesto de un tiburón financiero. Camargo era tosco, ciertamente, pero varonil. A su modo, siguió elucubrando la inspectora, podía resultar atractivo, aunque en su cincelado rostro brillaban un par de ojos malévolos, depositarios de tal expresión de desconfianza que cabría preguntarse si aquel hombre habría tenido jamás un amigo.
Pasaron al comedor. En cuanto sirvieron los primeros platos, el ministro amplió la tertulia económica al resto de los empresarios. Todos ellos tenían fuertes intereses en Chile, por lo que Blanquet se centró en las gestiones que desde su ministerio se estaban llevando a cabo para favorecer su implantación.
– Tengan la seguridad de que la voluntad del Gobierno es apoyar a los hombres de empresa. Merced a ustedes puede que España, y a no tardar demasiado, vuelva a ser lo que fue.
Camargo fue más allá:
– Un imperio.
– El mercado que nos robaron por falta de líderes -subrayó Lalana, el segundo banquero.
– No perdamos la esperanza de alcanzar grandes metas -predicó el ministro con el tono de voz que adoptaba en televisión-. Y no hablo por hablar. Nos hallamos inmersos en una dinámica de expansión. Una formidable maquinaria, cada vez mejor engrasada, compuesta por capital privado y público, se dispone a ampliar horizontes. La prosperidad no es, señores, una de las prioridades de mi gobierno; es «la prioridad».
– Me va a permitir que discrepe -intervino Úrsula-. ¿Esa prioridad nacional no debería ser la cultura?
Rafael Camargo iba a comentar algo, pero era obvio que el hijo del banquero se había extralimitado con el vino. Sin el menor miramiento, su madre, Concha, le quitó la palabra de la boca para informar al conjunto de la mesa:
– Nosotros, señora Sacromonte, predicamos con el ejemplo. Nuestro grupo sostiene una fundación para estudios de música clásica y ópera.
– Y estamos restaurando los moais de la isla de Pascua -agregó su marido.
– Esto último es a modo de compensación, papá -le contradijo su hijo Rafael, con la voz tomada-. Por las mismas razones que los conquistadores regalaban espejuelos a los indios, a cambio de oro.
– Soy un hombre de negocios -le recordó su progenitor, sofocando su irritación.
– No les hagan demasiado caso -intervino Rebeca. No era guapa, pero sí una chica especial; hacía rato que algunos de los comensales, en especial Enrique Leca, se la estaban comiendo con los ojos-. Mi padre y mi hermano siempre se están peleando. Rafael debería independizarse, como he hecho yo, pero la paga del domingo no le llega.
Algunos empresarios rieron, lo que motivó que Rafael fulminase a su hermana con la mirada. El padre decidió intervenir por la misma razón que antes lo había hecho su mujer, para no dejar expresarse a su hijo.
– ¿Saben a qué llaman independizarse los jóvenes solteros de oro de hoy en día? A vivir mucho mejor de lo que cualquiera de nosotros consiguió hacerlo antes de cumplir los cincuenta. Tan solo espero que de los privilegios de que venís disfrutando -y Camargo se dirigió a sus hijos, ambos sentados frente a él- se derive una cierta competencia en una todavía incierta actividad.
– ¿En cuál? La banca es aburrida -descartó Rafael con afectada languidez.
– Si la comparas con el golf, el tenis, la equitación o el resto de tus habituales ocupaciones, podría estar de acuerdo.
Rafael renunció a contestar a su padre. No se parecía nada a él. Frente a los rasgos gruesos de Camargo, su único hijo tenía una cara flaca, con las mejillas hundidas bajo los pómulos y los labios sobresaliéndole abultadamente. Su mirada era abúlica y nada decía su expresión. Todo lo más, que la obligación de existir le producía tedio.
Por el contrario, su hermana Rebeca aparentaba atesorar bastante más personalidad. Sin terminar el plato, tomó un cigarrillo de una pitillera de plata y preguntó:
– ¿Qué hay de los indígenas de Pascua, papá? ¿Los has puesto a todos a trabajar o todavía hay algunos que siguen vagueando, sin beneficiarse de tus competitivos principios?
– Rebeca está muy concienciada con las comunidades nativas -medió su madre para evitar una trifulca familiar-. De hecho, colabora activamente con una organización no gubernamental, Pueblos Primitivos.
– Oprimidos, mamá. Mi organización se llama Pueblos Oprimidos.
– No tienen cuenta en ninguno de mis bancos -comentó jocosamente Camargo-. De ahí que nunca sepa dónde, a qué o a quién se destinan mis donativos. Bastante generosos, por otra parte.
El silencio que prosiguió fue tan frío como unánime, pero Camargo ni siquiera pareció darse cuenta. Mucho menos, sentirse avergonzado. Su hija le destinó una mirada en la que se empozaba toda una oscura historia familiar y, dirigiéndose a Blanquet, dijo con tono crítico:
– Aprovecho que mi padre ha sacado el tema económico para informarle, señor ministro, de que su Gobierno nos ha denegado una solicitud de subvención. En cambio, han decidido financiar a unas cuantas sectas religiosas y a una agrupación de falangistas.
Blanquet se encogió de hombros. El embajador iba a tratar de reconducir el diálogo cuando la escritora se le adelantó.
– Pueblos oprimidos -dijo Úrsula con lentitud, como inmersa en un infierno de holocaustos y éxodos-. ¿Oprimidos por quién, señorita Camargo?
– Por el poder establecido. En Chile, sin ir más lejos, sobreviven a duras penas unas pocas colectividades.
– Háblenos de esos indios, Rebeca -pidió Enrique Leca, haciendo un esfuerzo para no perderse en el escote de la hija de su jefe-. Y díganos qué podemos hacer por ellos.
– ¿Los mapuches, para empezar?
– Es un tema delicado -opinó Jesús Labot, cautelosamente-. Como sabes, querida sobrina, mi bufete ha defendido varios casos de minorías étnicas y hay que hilar muy fino. No digo que en el fondo no tengas razón, cuidado, sino que, en el marco de estas luchas, politizadas hasta sus últimos extremos, no todo es idílico. Por ambas partes hay abusos, fraudes y casos de corrupción. Siempre tomaré partido por los más débiles, defenderé en conciencia a los que en recursos y número sean inferiores, pero me he llevado más de una decepción y me las seguiré llevando. Insisto en que son temas muy delicados y no deben globalizarse.
– La represión oficial se ejerce sin la menor delicadeza -porfió la joven; la sangre le había subido al rostro y en sus ojos anidaba un brillo fanático-. Piensen en el pueblo rapa nui. Apenas tres mil individuos soñando con su independencia en una isla que ha sufrido todos los abusos de la colonización extranjera. Me gustaría abordar mi reunión con ellos bajo algún tipo de garantía o apoyo, pero ya sé lo que me van a decir ustedes. No, señor ministro, no me mire así. ¿Qué puedo esperar de mi país, además de la vieja receta de la espada y la cruz?
El embajador había procesado un par de argumentos disuasorios y estaba a punto de exponerlos cuando Camargo, decidido a poner punto final a aquel escarceo sobre justicia social -que él, en su fuero interno, denominaba «pancomunismo»-, recuperó la palabra.
– Como saben, tenemos pensado visitar la isla de Pascua. El señor ministro no podrá acompañarnos, debido a otras obligaciones, pero espero que usted, señor embajador, sí pueda hacerlo. Mi hija Rebeca, tal como acaba de anunciarnos, mantendrá un encuentro con los dirigentes del pueblo rapa nui, concretamente con su Consejo de Ancianos. ¿No es así, Rebeca? -Su hija asintió con reconcentrada gravedad-. Mientras tanto -continuó su padre- los demás nos ocuparemos de otros asuntos quizá menos utópicos, pero asimismo trascendentes para la prosperidad de la isla.
Concha añadió con cachaza:
– En mi calidad de único miembro verdaderamente pacifista de la familia, pues me paso el día apaciguando a los míos, me propongo practicar un sano e inofensivo turismo. Cuento con todos. Hay muchas cosas que ver en Pascua y todas apasionantes.
Su marido aprovechó para adelantarles el programa.
– Durante su estancia inauguraremos el hotel Easter Island y las oficinas de nuestra sucursal bancaria, la primera que operará de forma independiente. Hasta el momento, solo el Banco Nacional de Chile ha tenido implantación en la isla. No había competencia, y eso, Rebeca, es otra forma de colonización. A partir de ahora, habrá competencia y libertad. Un hecho mercantil, sí, pero histórico. De nuestros sondeos se desprende que la población autóctona está a favor de disponer de un amplio abanico de ofertas y productos financieros, desde la concesión de hipotecas al asesoramiento en materia de alquiler de inmuebles o terrenos. El futuro ha llegado a ese islote del Pacífico.
– Totalmente de acuerdo, Camargo -le apoyó Lucio Ávila, uno de los constructores, y dueño de una cadena de centros comerciales que aspiraba a instalarse en el Cono Sur-. Estoy persuadido de que esa es la filosofía. Te deseo mucha suerte en tus proyectos.
La cena se prolongó pasada la medianoche. Rafael Camargo siguió bebiendo de manera descontrolada, hasta que sus padres optaron por retirarlo, despidiéndose del embajador con el compromiso de reencontrarse en el aeropuerto para tomar el vuelo a Pascua.
El resto de los invitados disfrutó de su copa, con Úrsula Sacromonte ejerciendo como estrella invitada. La escritora estuvo ingeniosa, y a ratos brillante. Había conocido a un sinfín de personalidades públicas y, en persona, a Agatha Christie, que había pasado temporadas cerca de su casa en Tenerife. No congenió en absoluto y le molestaba que la comparasen con ella. Bromeó con Marco Antonio a propósito de su oficio de mayordomo, firmó sus libros al embajador y no puso reparos a fotografiarse con todos. Cuando se fue, escoltada por su pintoresco marido, ambos un poco bebidos, se abrazó exageradamente, como una espía anegada en champán, a José Manuel, legándole una mancha de carmín en la patilla y la promesa de inmortalizarle en una futura intriga de ambiente chileno.
Capítulo 34
Durante las seis horas de viaje, mientras sobrevolaban el océano Pacífico, Francisco Camargo no pudo dejar de pensar en Mattarena Hara.
Una y otra vez intentaba apartarla de su pensamiento, pero era inútil. Como una obsesión, el rostro y la sonrisa de la hermosa rapa nui regresaban a su memoria. El banquero guardaba en la cartera una foto suya, que Mattarena le había regalado durante su clandestino viaje por el sur de Chile; aprovechando que Concha, su mujer, que viajaba en un asiento distinto al suyo, se quedaba amodorrada a ratos durante la travesía, le había echado una que otra furtiva mirada.
Mattarena… Había algo irresistible en sus ojos almendrados, del color de la madera rubia, amielada, suave y brillante como la superficie de sus marfileños dientes, con los que ella solía mordisquearle los labios al hacer el amor.
Por la megafonía de la aeronave se oyó la voz del comandante:
– Vamos a iniciar el descenso al aeropuerto de Mataveri. Las condiciones de aterrizaje son óptimas, sin nubosidad y con un ligero viento de cola. La temperatura exterior es de veinticuatro grados. Para los próximos días, la previsión meteorológica será buena, con una sucesión de días soleados, sin previsión de lluvias. El eclipse podrá disfrutarse con absoluta claridad. Los miembros de la tripulación del Cantabria azul confiamos en que hayan tenido un vuelo agradable y esperamos que su estancia en la isla les resulte igualmente grata.
Alguien a bordo aplaudió con timidez, pero nadie le secundó. Todos estaban fatigados del largo viaje. Habían transcurrido más de ocho horas desde la salida de sus hoteles de Santiago y estaban deseando tomar una ducha o bañarse en alguna de las espléndidas piscinas del Easter Island. Junto con las bebidas, un ligero aperitivo y, a su hora, una comida en toda regla, durante la travesía a Pascua dos amables azafatas habían facilitado a los pasajeros información sobre la isla y el nuevo hotel. Además de las lujuriosas piscinas, jacuzzis y saunas, las instalaciones del Easter incluían un gimnasio, casino y discoteca, sala de cine, un acuario de especies marinas, tres restaurantes con distintos tipos de cocina y un salón de actos, construido al estilo de las primitivas casas barco.
– Estoy deseando tomarme un pisco sour al aire libre -murmuró el embajador, sentado entre Martina y Adriana-. Y supongo que te estás muriendo por fumar, prima.
– Supones bien.
– Deberías controlar ese vicio.
– Si los vicios fuesen controlables, dejarían de ser vicios.
José Manuel bajó el tono.
– Tengo una pregunta para ti.
– Siempre que pones ese tono me recuerdas a un viejo inspector que tuvimos en la Academia.
– ¿Viejo?
– Estás muy fuerte y joven, amor -le consoló Adriana.
– Gracias, cariño. Pero, precisamente porque estoy muy vivido, os pregunto: ¿no creéis que aquí está pasando algo raro?
– ¿En qué sentido? -consultó Adriana.
– No estoy seguro. El caso es que desde la cena del otro día he tenido la impresión de que en el entorno de este grupo va a suceder algo inesperado.
– ¿Como qué?
– No lo sé ni puedo saberlo, pero no he dejado de observarles y cuanto más lo hago, más raro se me hace todo y más extraños me parecen.
– ¿Los Camargo? -volvió a preguntar Adriana.
– Ellos, desde luego, pero también la corte que arrastran. ¿Qué sentido tiene este viaje? ¿Podéis calcular sus costes? ¿Por qué traerse hasta esta isla, a diecisiete mil kilómetros de Madrid, a toda la familia? ¿Por qué premiar a una serie de ejecutivos con un viaje vacacional? Camargo posee un montón de hoteles repartidos por medio mundo y nunca antes, que yo sepa, y estoy bien informado, había asistido a un acto de inauguración. Es más, aborrece este tipo de celebraciones. El año pasado su grupo inauguró otro hotel de cinco estrellas en Valparaíso y le estuvieron esperando en vano. Tan difícil es sorprenderle en actividades protocolarias como en un renuncio pasional.
Martina miró con atención a su primo.
– ¿Por qué has empleado ese símil?
– Se me acaba de ocurrir.
El torso de Camargo emergió sobre los asientos delanteros. Tenía la mirada acuosa, como si acumulara sueño, pero su barbilla seguía recortándose con la acostumbrada dureza. Se puso la chaqueta, una americana azul con botones plateados, y miró al pasaje esbozando un gesto que solo desde un inocente optimismo podría haberse definido como una sonrisa.
– El comandante Sanagustín acaba de darles la bienvenida a nuestro destino, pero, con el permiso del señor embajador, a quien agradezco extraordinariamente que se haya decidido a acompañarnos, me voy a permitir hacerlo en nombre propio.
Como deferencia al hecho de que el patrón hubiese tomado la palabra, los motores dejaron de funcionar. El avión se inmovilizó en la pequeña pista de aterrizaje de Mataveri, con el morro apuntando hacia una serie de cobertizos que Martina supuso albergarían elementales servicios aeroportuarios. Los viajeros se habían puesto a atisbar por las ventanillas, pero dejaron de hacerlo en cuanto Camargo, micrófono en mano, siguió hablando.
– Y quiero hacerlo porque esta isla es, para mí, un lugar muy especial. Perdida en la inmensidad del océano Pacífico, a muchos miles de kilómetros de cualquier otra comunidad, este asombroso pedazo de tierra simboliza el esfuerzo y el progreso de la humanidad en su desarrollo histórico, desde la era de las cavernas a la del microchip. Simboliza el milagro y el misterio, el principio y el fin. Mucho antes de la llegada del hombre blanco, el pueblo rapa nui había sido capaz de poner en pie una civilización tan fuerte y majestuosa como los propios moais. Nunca rendiremos justo homenaje de admiración y valor a aquellos heroicos marinos que atravesaron vastas extensiones oceánicas con sus casas barco, llevando a bordo a su rey, sus hombres sabios, sus familias, sus animales y, sobre todo, la esperanza de dignificarse con una nueva vida en un lugar ignoto donde tendrían la oportunidad de consolidar una raza, inventar una religión y convertirse en hombres-dioses, en pájaros libres como el viento…
El magnate calló unos instantes, como turbado por una emoción. Un tanto desconcertados por su discurso, los pasajeros permanecieron en sus asientos sin atreverse a levantarse ni a abrir los compartimentos superiores. Ajeno a que estaban deseando abandonar cuanto antes la calurosa cabina del avión, en la que llevaban metidos demasiado tiempo, Camargo añadió:
– Muchos de ustedes me conocen bien, aunque quizá -y aquí su tono se tiñó de un registro más opaco- sería más exacto decir que «creen» conocerme. Yo también lo creía, hasta que visité esta isla por primera vez y, también por primera vez, dudé de mí mismo. No me refiero a mis capacidades o proyectos, sino a mi propia esencia, a mi más íntimo ser… ¿Entienden lo que estoy intentando expresarles? Tal vez alguno de ustedes se formule preguntas parecidas delante de los moais o visitando el poblado de los hombres pájaro. Si es así, espero que acierten a responderlas. Ya podemos desembarcar… ¡Iorana!
Capítulo 35
El aeropuerto Mataveri era tan precario que parecía de ficción.
Un minibús aguardaba a los invitados del Easter. La guía que acompañaba al conductor fue obsequiando a los recién llegados con vistosos collares de conchas trenzados con fibras vegetales.
El vehículo arrancó y comenzó a traquetear por la única carretera asfaltada de toda la isla, en dirección a la capital, Hanga Roa. Desprovisto de vegetación, el paisaje de llanuras áridas permitía admirar los volcanes.
La guía se llamaba Haitiare. Había nacido en una aldea isleña cuyo complicado gentilicio pronunció aun a sabiendas de que nadie lograría retenerlo.
– Mi pueblo ha tenido varios nombres. También la isla se ha llamado de diferentes maneras a lo largo del tiempo: Rapa Nui, isla de San Carlos, Vaihú, Teapi… Los pascuenses nacemos, vivimos y morimos sobre un diminuto jardín de tierra volcánica situado en mitad del océano Pacífico; o, si lo prefieren, en medio de la nada. Nos encontramos a 2600 kilómetros del archipiélago de Gambier, a 3600 de Chile y a 6900 de Nueva Zelanda. Pascua tiene forma triangular y tan solo 24 kilómetros en su eje más ancho. Los tres principales volcanes se encuentran en los ángulos de dicho triángulo: al noroeste, el Rano Aroi, con 535 metros sobre el nivel del mar; al suroeste, el Rano Kao, con 400 metros; y al noreste, el Rano Raraku, de 300.
– ¿Hay temblores? -quiso saber Aldea, el constructor, seguramente pensando en la posibilidad de elevar unos bloques.
Haitiare sonrió de un modo sedante.
– Pueden estar tranquilos. Aunque nos hallemos en una de las zonas de mayor actividad sísmica del planeta, no existen registros recientes de terremotos. El vocabulario rapa nui no incluye palabra alguna para designarlos.
– ¿Y tsunamis?
– Hasta donde la memoria de nuestro pueblo alcanza, tampoco -descartó Haitiare; tenía una sonrisa de ángel y un pelo tan negro que parecía teñido.
– Y, sin embargo -intervino Camargo-, hace unos cuantos siglos los moais bien pudieron ser derribados por uno o varios tsunamis. Las estatuas de Anakena aparecieron a centenares de metros de su altar, lo que puede explicarse si fueron arrastradas por una violenta corriente de agua.
Haitiare sabía quién era el jefe y por eso asintió, dándole la razón antes de continuar con sus explicaciones.
– Cuando, a lo largo del siglo XVIII, comenzaron a llegar las primeras expediciones marítimas, eso mismo fue lo que los capitanes pensaron. El primero de ellos fue el navegante holandés Jakob Roggeveen, quien arribó el 5 de abril de 1722, festividad de la Pascua de Resurrección. De ahí, el nombre elegido para bautizar la isla. Roggeveen había partido el 16 de julio de 1721 del puerto de Ámsterdam, al mando de una flotilla integrada por tres barcos, el Thiehoven, el Areud y el African Galley. El 15 de febrero arribaron a la isla de Juan Fernández, frente a la costa chilena. Desde allí pusieron rumbo noroeste. Tras veintiún días de navegación divisaron tierra y las gigantescas estatuas diseminadas por la costa. El sargento alemán Bherens fue comisionado por Roggeveen para los reconocimientos que se llevarían a cabo durante los tres días en que la flotilla permaneció atracada frente a la isla. A Bherens le cupo el honor de ser el primer europeo que puso el pie en la isla de Pascua. Tendrían que pasar cincuenta años para que la isla fuese visitada por otro europeo. Aquella segunda expedición estaba al mando del español Felipe González.
– ¿De qué me suena ese? -saltó Enrique Leca, despertando un coro de risas.
– González de Ahedo -precisó Haitiare, habituada a que los grupos de españoles hicieran parecidos comentarios-. Por encargo del virrey del Perú, y con el objetivo de encontrar la mítica «tierra de Davis», un filibustero inglés que en 1687 aseguró haber avistado tierra en estas latitudes. Felipe González de Ahedo zarpó de El Callao el 10 de octubre de 1770, al mando del San Lorenzo y del Santa Rosalía. Cumplidas ocho semanas de navegación divisó la isla, donde desembarcó el 15 de diciembre de 1770 y de la cual tomó posesión en nombre del rey Carlos III. En su honor, la bautizó como «isla de San Carlos». Un extenso documento que recogía características físicas, etnográficas y lingüísticas de la población dejó constancia de su incorporación a la soberanía española. Dicha escritura fue rubricada por los jefes indígenas. Unos firmaron con el dedo mojado en tinta; otros, con una cruz; otros, con el dibujo de un hombre pájaro.
– Un poco como viene sucediendo hoy en día -bromeó
Camargo, aludiendo a los complejos contratos que sus abogados se habían visto obligados a negociar con propietarios nativos, a fin de hacerse con el arrendamiento de los terrenos sobre los que se levantaba el Easter. Leca, que había participado en esas arduas negociaciones, captó la indirecta y secundó a su jefe con una sarcástica interjección.
El minibús avanzaba por una tierra pobre y reseca, incapaz de ofrecer poco más que una monótona variedad de arbustos espinosos. Omnipresente, el mar, de un azul oscuro que revelaba su profundidad, podía verse desde cualquier parte.
La amable Haitiare continuó desgranando aspectos de la historia y geografía de Pascua y aligerando los datos con anécdotas. Por la riqueza de su lenguaje, Martina sospechó que no se trataba de una simple guía turística. Estaba en lo cierto. En el transcurso de la copa que compartirían antes de cenar, Camargo les comentaría que Haitiare era, en realidad, una de las arqueólogas de la excavación de La Pérouse, donde, bajo el patrocinio de su grupo, los expertos estaban rescatando de las aguas un primitivo altar con moais de gran envergadura, más unas curiosas piedras esféricas con singulares relieves…
El minibús cruzó el centro de Hanga Roa y se dirigió hacia el puerto. Un poco más allá, sobre una pradera que declinaba con suavidad hacia la costa, se levantaba el hotel Easter Island.
– Son las seis de la tarde -dijo Camargo, dirigiéndose al grupo desde el asiento que había compartido con Haitiare, tras coger el micro-. No tengo más remedio que reunirme durante un par de horas con mis colaboradores. Les propongo que descansen un rato en sus habitaciones o que den un paseo por los alrededores, hasta las ocho y media. A esa hora les espero en el bar Intercontinental, dentro del propio hotel. Tomaremos un cóctel y nos dirigiremos a cenar a uno de los mejores restaurantes de la isla, el Tataku Vane, especializado en cocina francesa. Después de la cena disfrutaremos de un espectáculo de danzas típicas, aperitivo de las muchas sorpresas que nos esperan.
Los pasajeros descendieron del minibús. También la recepción del Easter obedecía al diseño de una casa barco construida enteramente en madera y rematada por una techumbre en forma de quilla invertida. No había ventanas ni puertas, como tampoco en la mayoría de los espacios comunes del hotel.
Los bungalós todavía olían a barniz y a pintura. Eran amplios, con una antesala y una gran cama en el centro del dormitorio.
Martina se dejó caer a plomo sobre el colchón. Durante unos minutos permaneció con los ojos cerrados, en duermevela. En las dos últimas noches no había descansado apenas.
Necesitaba fumar. Prefirió no hacerlo en la habitación y salió a la terraza. Desde allí vio a algunos de los restantes huéspedes dirigiéndose a sus alojamientos.
Minutos más tarde, sorprendió a Francisco Camargo saliendo de una de las suites-barco, con la misma forma, pero de bastante mayor tamaño que los bungalós, y dirigiéndose hacia la parte trasera del hotel.
El dueño del Easter fue rodeando la laguna artificial que imitaba el lago volcánico del Rano Kau y por una puerta camuflada en la valla perimetral abandonó el recinto. Martina pensó que ese comportamiento no se correspondía con su anuncio previo de una reunión de negocios y decidió averiguar adónde iba.
La franja de terreno hasta la costa era yerma, sin un árbol. Tan solo las tumbas del cementerio marino, cuyas lápidas y cruces se disponían caóticamente en la ondulada pradera, ofrecían algún resguardo.
A buen paso, y no sin volver de vez en cuando la vista atrás, Camargo avanzó en dirección al océano. Martina lo perdió cuando el empresario ascendió un repecho mientras ella se veía obligada a descender otro en el que afloraban rocas negras como cuchillos dentados, pero volvió a localizarle de inmediato. Camargo se encaminaba hacia una formación de moais cuyas cabezas, adornadas con rojos pukaos, se elevaban a una fantástica altura. La figura del banquero, con sus hombros anchos, se recortó junto a ellos contra la luz oceánica. Estaba de pie en línea con los moais, pero, al revés que las estatuas, miraba hacia el mar. Durante un buen rato permaneció con la mirada perdida en la inmensidad azul y con el teléfono en la mano, haciendo una llamada -seguramente la misma, pensó Martina- cada muy poco.
Mar adentro, a unas dos millas del embarcadero de Hanga Roa, un mercante había echado el ancla a la espera de que las barcazas isleñas, o faluchos, abarloasen su casco para proceder a descargar la mercancía que abastecería a la isla durante semanas enteras, hasta la llegada del próximo buque. En la bodega de esos mercantes se almacenaban desde canales de carne congelada de vacuno a piezas de recambio para maquinaria pesada, combustibles, libros de texto, arroz, camisetas, tuberías o cosméticos.
Un ruido vino a perturbar la calma del atardecer. Martina, que permanecía sentada sobre una de las lápidas del cementerio, correspondiente a una ciudadana rapa nui, una tal María Angata, que había muerto medio siglo atrás, desvió su mirada hacia el embarcadero de Hanga Roa.
Una lancha acababa de desatracar y parecía dirigirse hacia el ahu. Camargo había desaparecido, pero su silueta emergió más abajo, entre las rocas. Por un accidentado sendero terminó de descender el acantilado para acercarse a la lancha, que a su vez se arrimaba con peligro a las paredes de roca. Finalmente, el financiero logró subir a bordo de un salto. El motor hizo hervir las aguas y la quilla de la canoa se encabritó para poner rumbo hacia el extremo oriental de la isla.
En cuanto su estela dejó de verse, Martina regresó al hotel. Pero no se quedó en su habitación, sino que, en unión de Sara Labot, a la que fue a buscar a su bungaló, se dirigió al pueblo con idea de dar una vuelta por sus calles principales.
Capítulo 36
La avenida Policarpo Toro no había cambiado demasiado desde que, veinte años atrás, Martina había visitado la isla con su padre.
En su entorno se situaban los edificios de la Gobernación y el Ayuntamiento de Hanga Roa, la escuela y el parque de bomberos, con un solo coche dotado de una manguera y una campana para avisar en caso de incendio. Cerca quedaba el campo de fútbol, sin tribunas, con las porterías desnudas y los puntos de penalti sin señalar.
Tiendas de artesanías mostraban sus ingenuas marinas, mazas de guerra, collares de conchas y, sobre todo, moais, cientos, miles de suvenires tallados en piedra o madera, de todos los tamaños y colores, con ojos o sin ellos, con pukaos -moños para unos, turbantes para otros- o sin ellos, sus expresivos ojos y sus grandes narices apuntando desde estanterías clónicas, repetidas hasta la saciedad.
Apenas pasaban coches. Había perros, un número inaudito de ellos vagabundeando por las aceras y por los descuidados huertos que jalonaban las casas de una planta, con las puertas abiertas, pocos muebles y alfombras en el suelo. Se veían caballos, vigorosos ejemplares de largas crines mimosamente cepilladas. Al paso de sus monturas, Martina y Sara no dejaron de admirar la estampa de una pareja de jinetes rapa nui, con los torsos desnudos y las melenas negras cayéndoles bajo los hombros.
Las dos amigas emplearon un cuarto de hora en recorrer la avenida principal y decidieron entrar en la iglesia.
El templo quedaba en penumbra, pero no lo bastante como para velar las imágenes de los hombres pájaro que, como iconos del culto, se sucedían junto a las tallas de los apóstoles, de la Virgen, del propio Jesucristo. Al contemplarlos, Martina no pudo dejar de sentirse conmovida. Aquellos hombres pájaro que habían volado por los acantilados y nadado hasta los islotes, los antiguos héroes tatuados, los semidioses de Rapa Nui habían acabado rindiendo pleitesía al Dios de los cristianos. Conservaban su pico, las alas encogidas entre sus mutilados brazos, palmípedas patas en las que se insinuaban los dedos de unos pies, pero habían dejado de habitar en el universo de los mitos para, apresados en un templo que no era el suyo, entre vidrieras que imitaban pobremente la transparencia de sus cielos, escuchar con la nostalgia de su perdida libertad a los sacerdotes que hablaban de otra resurrección y de un paraíso que tampoco era el suyo.
– Es fascinante, ¿verdad?
Esa voz se había deslizado como un soplo de aire entre el incienso que sobrecargaba la iglesia. Martina y Sara se giraron, un tanto sobresaltadas. Era Sebastián, el marido de la Sacromonte. Llevaba un cirio en la mano para ofrendarlo en la palmatoria de dádivas.
Martina buscó con la mirada a la escritora. Úrsula estaba sentada en uno de los bancos, contemplando el altar.
– Soy un apasionado del sincretismo religioso -les explicó Sebastián-. Los apóstoles con los hombres pájaro, Make Make y Yahvé, el sol de Pascua y el carro de Elías… A los primeros misioneros franceses los indígenas pascuenses los recibieron en pie de guerra, pero, poco después, habían recibido el bautismo y aprendían el lenguaje de los salmos para alabar al Señor.
– Le veo muy puesto en el tema -comentó Sara con una ironía que el otro no captó o no quiso captar.
– Estoy documentando a Úrsula para su próxima novela -repuso el hombrecito con una cómica seriedad-. Es parte de mi trabajo. Soy su negro, ¿entienden?, pero guárdenme el secreto.
Una anciana rapa nui volvió su arrugada cara en demanda de silencio. La escritora se levantó del banco, fue hacia las dos amigas y posó una de sus huesudas manos en la zona lumbar de Martina. Para la inspectora resultó un contacto vagamente obsceno, como el de quien se toma una confianza que no debiera, pero se dejó empujar y salieron de la iglesia. A la luz del sol, Úrsula le propuso:
– Tengo una oferta para usted, inspectora. Quisiera que me asesorara en mis tramas. No me conteste ahora -se apresuró a agregar, presumiendo su reacción negativa-. Doy por supuesto que su ética profesional le invitará a rechazar cualquier tipo de remuneración, pero le garantizo que todos mis lectores sabrán de dónde obtengo determinadas informaciones.
– Úrsula está trabajando sobre una historia increíble -les anticipó Sebastián.
– ¿De qué va? -preguntó Sara.
Aunque no había nadie cerca, la reina del crimen bajó la voz.
– De un asesinato, por supuesto. Pero este nuevo caso presentará alguna ingeniosa particularidad, porque ese crimen, ambientado en esta isla, va a ser… real.
– ¡Eso es lo más original! -aplaudió Sebastián.
Su esposa le reprendió sin compasión.
– Ciertamente es original, Sebastián, pero no «lo más» original, pues todo en mi nueva novela lo será. ¡Yo no imito a nadie!
– Y a nadie se le ocurriría ni siquiera insinuarlo, querida.
– ¡Muy al contrario, es a mí a quien plagian!
– Hasta en eso tus rivales son poco originales -la aduló su marido.
Úrsula frunció los labios, como destinando a sus plagiarios competidores una mueca de desdén, pero Sara puso una objeción:
– ¿No es muy arriesgado su proyecto?
– ¿Por qué lo dice?
– Porque si no hay crimen no habrá best seller.
– ¿Dudan de mí? Habrá sangre y muy pronto.
– ¿Dónde? -preguntó Sara, abriendo mucho los ojos.
– Será vertida aquí -repuso la escritora, abarcando con un melodramático gesto las calles de Hanga Roa. Por la acera se acercaban un cerdo y un niño, el primero lo bastante lustroso como para poner fecha próxima a su sacrificio.
– ¿Y quién será la víctima? -siguió indagando Sara.
– El señor Camargo, naturalmente -aseveró Úrsula con la precisa frialdad con que habría revelado un axioma matemático.
Una luna redonda y blanquecina se alzaba en un cielo teñido de sombras violetas. La inspectora tuvo una premonición. La lancha en la que había embarcado Camargo detenía su motor en algún punto de alta mar y el piloto, un joven rapa nui, se abalanzaba sobre su pasajero, golpeándole hasta arrojarle al mar, en aguas de tiburones.
– ¿Le sucede algo, inspectora?
La angulosa mirada de Úrsula taladraba a Martina como el pico de un pájaro carpintero.
– No, nada.
– Me pareció que sufría un lapsus. Se ha puesto pálida.
– Debe de ser el calor.
– Está refrescando.
– Entonces, será que he cogido frío -repuso Martina-. Volveré a mi hotel, todavía no he deshecho la maleta. ¿En qué hotel están ustedes?
– Se llama Polinesian Sun -informó Sebastián.
– Queda metido al interior y es pequeño -lo descalificó Úrsula, dirigiendo una agresiva mirada a su marido, como si, en aras del ahorro, la hubiese alojado en un establecimiento indigno de su categoría personal y artística-. ¿Tiene planes para cenar, inspectora? Después de gastarle esta broma me gustaría invitarla… Porque no habrá creído una palabra de nuestra pequeña representación, ¿verdad?
– Yo sí -confesó Sara.
– No podré acompañarles, lo siento -dijo Martina-. Tenemos una cita con el señor Camargo y el resto de los invitados del Easter. A menos que no le hayan asesinado, claro.
– Esté tranquila, inspectora, eso no ocurrirá hasta el eclipse -pronosticó Sebastián, y se echó a reír batiendo muelas, como habría hecho un duende-. ¡Ya ven que también participo en los argumentos de mi mujer!
– Espero que indulte a mi cuñado -le pidió Sara.
– El eclipse será sobre las cuatro de la tarde y entonces… adiós. Aunque nadie tendrá que contárnoslo, porque estaremos ahí.
– ¿En el Easter? -preguntó Sara, sin distinguir qué era verdad y qué ficción.
– El señor Camargo nos ha invitado a ver el eclipse con ustedes -aclaró Úrsula-. Naturalmente, hemos aceptado.
A modo de despedida, Martina tomó parte en el juego.
– ¿Le adelantamos algo a propósito de su asesinato?
– No se les ocurra decirle una sola palabra -les advirtió Sebastián, poniendo un gesto pérfido-. Tiene que ser una sorpresa para la víctima.
Sara esbozó una sonrisa. Martina cayó en la cuenta de que era la primera vez que lo hacía desde la muerte de su hija Gloria.
Capítulo 37
Apenas habían tomado asiento en el restaurante Tataku Vane, cuando Francisco Camargo preguntó a Martina de Santo:
– ¿Qué sabe de los hombres pájaro?
– Poca cosa -admitió la inspectora-. Pero mi padre, que conocía muy bien esta isla, sostenía que era el mito más enigmático de las viejas culturas del Pacífico.
– Lo es. Me propongo financiar nuevos estudios. Quiero que investiguen a fondo, hasta que lo sepamos todo acerca de los hombres pájaro. Hay algo que hasta ahora se ha escapado a los arqueólogos…
– ¿Se refiere a alguna interpretación? -le ayudó la inspectora, viéndole vacilar.
– Creo que es algo relativo a… la inmortalidad.
– La isla de Pascua está llena de misterios -observó Jesús Labot, sentado frente a ellos.
– No os imagináis hasta qué punto -asintió su cuñado-. En la excavación que patrocino en la bahía de La Pérouse hemos hecho un descubrimiento sensacional. El mundo merece saberlo y voy a hacerlo público. En cuanto revele su secreto, la comunidad científica va a experimentar una conmoción. La historia de la isla de Pascua se contemplará desde otra óptica. Los hombres pájaro existieron realmente, pero no habían nacido aquí ni procedían del otro lado del mar, sino que… cayeron del cielo.
Estaban cenando al aire libre. Camargo les invitó a reparar en la bóveda celeste, cuajada de estrellas.
– Nadie que contemple algo así puede dudar que allá arriba exista vida inteligente. Y, con toda probabilidad, mucho más evolucionada que la nuestra.
– No nos dejes con la miel en los labios, Paco -le animó Labot-. Adelántanos algo de esos hombres pájaro con los que pareces tener línea directa.
– Ni una palabra -se cerró el banquero-. No hasta que tenga enfrente a un buen montón de periodistas.
– ¿Puede visitarse la excavación? -se interesó Martina.
– Será un placer acompañarla.
– Estará usted demasiado ocupado.
– No lo crea. Mis trabajos en Pascua están tocando a su fin. Al menos, en esta primera fase.
– ¿Tiene nuevos proyectos para la isla?
– Desde luego. Aunque la mayoría, hoy por hoy, son irrealizables.
– Por lo poco que le conozco, lo dudo.
– Viniendo de una mujer tan inteligente como usted, inspectora, lo consideraré un elogio.
– Tengo la impresión de que hay muy pocas cosas que se resistan a su voluntad, señor Camargo.
– Vuelve a halagarme… ¿Cómo ha llegado a esa conclusión?
– Sara me ha hablado de usted. Y en Santander tuve la oportunidad de conversar con su esposa.
– ¿De qué hablaron? -curioseó el magnate.
– Doña Concha está muy ilusionada con el proyecto urbanístico de la costa que usted le ha delegado. Ícaro Residencial, creo recordar que se llama.
– Pobre Conchitina… -comenzó a responder Camargo, pero, sospechando que su esposa, de la que le separaban un par de comensales, había oído algo, moderó el tono-. Ella sería incapaz de desarrollar algo tan complejo, pero nada me cuesta hacer que se sienta útil. Miento, porque cada caprichito suyo me cuesta un buen dinero… Hay que pagar a arquitectos, decoradores, ingenieros… El trabajo le va grande. Desde que tuvo la menopausia está de baja de todo, hasta de ama de casa, pero si no se entretiene con algo… No es que yo la desprecie, entiéndame…
– ¿Cómo puedes hablar así, papá?
Rebeca estaba detrás de él. Se había levantado a pedir algo en la barra y había escuchado las últimas frases.
– Volviendo a los hombres pájaro, inspectora…
– No te hagas el loco -le recriminó Rebeca, hablando a su padre al oído en tono colérico-. ¿A todo el mundo le vas contando que estás casado con una pobre aldeana?
Haciendo caso omiso de su hija, Camargo volvió a dirigirse a Martina.
– ¿Eran hombres o eran dioses? Los expertos creen que se trata de un culto extinguido, de una página olvidada de la historia, pero voy a demostrar que están vivos y que pueden regresar en cualquier momento.
Enfurecida, Rebeca volvió a sentarse junto a su madre. Concha había palidecido, señal de que le habían llegado los ofensivos comentarios de su marido. Martina supuso que no debía de ser la primera vez que el banquero la desdeñaba en público. Labot, para quien esa situación tampoco podía ser nueva, se esforzó por distraer a Concha con una anécdota que le había ocurrido esa misma tarde en el mercado de Hanga Roa.
Camargo siguió monopolizando a Martina.
– ¿Y a qué lugar mejor, sino a esta isla, podrían haber venido esos hombres pájaro que tal vez ahora mismo estén observándonos, colgados de las estrellas, que son los árboles del universo? Una isla perdida, fuera de ruta… ¿Sabía, inspectora, que no existe un lugar más aislado en todo el planeta? Si, en lugar de haber viajado en avión, lo hubiésemos hecho en mi yate, desde Valparaíso, aun avanzando a toda máquina no habríamos tardado menos de una semana de navegación. Siete eternos días sin divisar otra cosa que agua y más agua por una ruta que casi ningún buque transita. Un lugar que…
La voz de su hijo Rafael le interrumpió desde la otra punta de la mesa.
– Eres un obseso, papá. Deja de dar la lata.
– La familia, a veces… -se lamentó Camargo, antes de agregar, un tanto oscuramente-: Yo trato de escudriñar el futuro mientras vosotros me tiráis del cordón umbilical hacia un pasado que ya está muerto.
– ¿Por eso pensaste que a todos nos sentaría bien pasar una temporada en el ombligo del mundo? -sugirió Labot, buscando el lado cómico, y porque sabía lo pesado que podía llegar a ponerse su cuñado cuando le daban ataques de trascendencia.
– Te Pito o Te Henua -dijo Rafael, riendo gangosamente.
Camargo hizo un gesto de hastío.
– Compruebo que tus conocimientos de rapa nui van progresando, hijo. A lo mejor te pongo un bar aquí, para que te ganes la vida sin molestarme.
Rafael estuvo a punto de marcharse. Pensándolo mejor, apuró su copa de vino y, mirando con odio a su padre, se sirvió otra.
– Ya que estamos hablando de enigmas -continuó Camargo, apartando con desdén la mirada de su hijo-, os revelaré un pequeño secreto. Te Pito o Te Henua iba a ser originalmente el nombre de mi hotel. Sin embargo, mi equipo de márquetin optó por el más neutro de Easter Island. Que a mí no me gusta.
– ¿Por qué no mantuvo el primero? -quiso saber Adriana, sentada junto al embajador español.
– La experiencia me ha enseñado a confiar en los expertos. Mis técnicos argumentaron que un nombre tan arraigado al imaginario indígena era susceptible de alentar esperanzas relacionadas con aspiraciones independentistas.
– ¿Realmente alguien cree que la hipótesis de la independencia es factible? -cuestionó Labot, ante la atenta mirada de Rebeca-. ¿Una Rapa Nui independiente de Chile?
– Con una población que no llega a los tres mil individuos, no -descartó el magnate.
– Cerca de la mitad, por otra parte, han emigrado al continente -les documentó Aurelio Mejía, el director del Easter, que les acompañaba en la cena-. Los matrimonios mixtos abundan, aunque muchos fracasan y no es raro que los isleños regresen para pasar sus últimos años plácidamente rodeados de sus amigos de infancia, de sus viejas costumbres, de sus todavía más antiguos moais y de…
– Los hombres pájaro -concluyó Camargo.
– Los nombras una y otra vez, como si no hubieran dejado de existir -observó Labot.
– Y no lo han hecho. Es cierto que ya no descienden los acantilados de Orongo ni atraviesan a nado el brazo de mar hasta los islotes donde los manutara ponían sus primeros huevos. Pero habréis visto a esos jinetes cabalgando con los torsos desnudos por las calles de Hanga Roa… Les llaman yorgos. ¿Os habéis fijado en su altivez, en cómo miran a los extranjeros? No se trata de indiferencia ni odio, sino de un sentimiento de orgullo… Se consideran descendientes del rey navegante Hoto Matua, de los talladores megalíticos y de los hombres pájaro que volaban sobre el aire templado de los acantilados de Orongo.
– No hay refinamiento en ellos -observó Sara.
– No se pueden imaginar cómo viven hoy esos yorgos -los descalificó Mejía-. En chabolas, como auténticos animales.
– ¿Lo dice porque llevan fama de sementales? -ironizó Rebeca.
– Eso cuentan -sonrió el director, embarazadamente.
– Ya había supuesto que no lo decía por experiencia.
Camargo le llamó la atención.
– Rebeca, por favor. ¡No seas zafia!
Mejía prosiguió como buenamente pudo.
– Los yorgos son peores que los gitanos. Anteponen la actividad sexual a cualquier otra, fuman marihuana y cada noche se enzarzan en alguna reyerta. No trabajan ni creen en otra cosa que en sus herramientas para tallar la madera y en los anzuelos con que capturan atunes y peces voladores.
– Y, sin embargo -agregó Camargo-, hay algo en ellos, una esencia, un…
– ¿Mana? -apuntó Martina.
El millonario la miró con admiración.
– Me ha leído el pensamiento.
– Es usted transparente.
El empresario pareció contrariado.
– Me han calificado de muchas maneras, pero… ¿transparente? Le diré una cosa, inspectora, y le aconsejo que lo tome al pie de la letra: el secreto del éxito reside en la simulación. Si quiere triunfar en la vida, no revele jamás sus verdaderos pensamientos.
– Haga como los políticos -bromeó Labot-. Esos sí que son hombres pájaro. O pájaros de cuenta.
Capítulo 38
Después de la cena y ya de regreso al Easter, un espectáculo de baile prolongó la diversión.
A base de tambores, guitarras y ukeleles, los hipnóticos ritmos polinesios contribuyeron a transportar a los espectadores al legendario pasado de los guerreros pascuenses, los matatoas, con sus tocados de plumas, brazaletes y tatuajes, fuertes como bueyes y capaces de reventar el cráneo de un enemigo con un solo golpe de maza. En otra coreografía más sutil, mediante las danzas sagradas de Orongo, los bailarines evocaron el más frágil y mágico universo de los hombres pájaro.
Al término del espectáculo, invitaron a participar a los asistentes. La primera en decidirse fue Rebeca. Había estado bebiendo ron, por lo que su estado de ánimo era exultante.
– ¡Vamos! -le gritó a su tío Jesús-. ¡A la pista!
Pero el abogado no estaba por la labor. En su lugar, saltó al escenario Enrique Leca. Una de las bailarinas se ocupó de enseñarle a mover los pies. El ejecutivo intentó emular a Rebeca, que agitaba desaforadamente la pelvis frente al musculoso bailarín con el que formaba pareja.
Cuando la música hubo cesado y se dirigían a la barra para apagar su sed con una cerveza, Rebeca dijo a su compañero de baile:
– No sé tu nombre.
– Percy. Soy medio español -sonrió el artista, mostrando una dentadura de actor-. Estuve casado con una española.
– ¡No me lo puedo creer!
– Salió mal, pero viví en Valladolid -reveló él; sus ojos oscuros desnudaban a Rebeca.
Ella rompió a reír. Estaba un poco bebida.
– ¡Júrame que es cierto!
– Te contaré mi vida si vienes conmigo a la disco, Rebeca.
– ¿Cómo sabes mi nombre?
– Tengo espías en todas partes.
Sus manos se le posaron en la cintura. Eran nudosas, pero, al mismo tiempo, extremadamente suaves, como si el roce con la madera o el agua las hubiesen desgastado. A Rebeca se le ocurrió pensar que en Percy, con su frente ovalada, su rostro simétrico y los pómulos como almendras, había algo de felino, una dulce ferocidad.
– ¿Qué disco es esa? -articuló ella, sofocada; la pasión del baile y la apasionada mirada del bailarín se estaban combinando en un efecto turbador.
– Blue Star, en la playa. ¿Vas a venir?
– Tal vez pueda escaparme, no estoy segura.
– Te esperaré, no hay prisa. Cobran veinte pesos, pero te dejaré una entrada en la puerta. Chao, tengo que irme.
– Quizá te vea luego, Percy. Prefiero un ponche -dijo Rebeca al camarero que acababa de preguntarle si deseaba otra cerveza. En un extremo de la barra había visto una ponchera en la que flotaban trozos de frutas tropicales.
– Yo también me tomaré uno -la sorprendió su hermano Rafael, apareciendo de pronto a su lado; a esas alturas de la noche estaba considerablemente borracho-. Y alégrelo con un chorrito de ron, camarada.
– Ya lleva ginebra -le previno su hermana-. En la cena has bebido vino y champán, Rafa. No deberías mezclar tantas clases de alcohol.
– Anda que tú… ¡Tráigame de una vez ese maldito ponche! -urgió Rafael al camarero, sintiendo que el suelo le fallaba bajo los pies-. ¿Te vas a tirar a ese mono, hermanita? -agregó, señalando la musculosa espalda de Percy, que se estaba poniendo un jersey junto a los músicos.
Como si les hubiese oído, y antes de desaparecer, tragado por la noche, el bailarín se giró, destinando a Rebeca una mirada tan profunda y tan, habría dicho ella, desesperada que algo dentro de su destinataria se rasgó y estuvo a punto de correr tras él y suplicarle que la llevara consigo. No había tensión, no había, como en otras ocasiones había sentido Rebeca, ramalazos de un súbito deseo, sino una cálida corriente que la empujaba a deslizarse tras la estela de aquel rapa nui…
– Mira que eres zorrita -se burló su hermano, que no había dejado de advertir su intercambio de miradas.
La mano de Rebeca se estrelló contra su cara de hurón.
– ¿Puedo ayudarla?
Una o dos horas antes, al comenzar las danzas étnicas, alguien, seguramente el gobernador Christensen, le había presentado a aquel hombre que acababa de hablarle y que, con decisión, se había interpuesto entre su hermano y ella. Rebeca seguía en tensión y no recordó su nombre, pero se trataba, sin duda, de un influyente ciudadano rapa nui. Alguien que inspiraba respeto y que, mediante otro gesto sencillo y, al mismo tiempo, lleno de autoridad, invitó a Rafael a irse.
Rebeca respiró al ver alejarse a su hermano. Sus padres no habían visto la escena.
– ¿Se encuentra bien, señorita?
– Gracias a usted, mucho mejor.
– ¿Quiere sentarse conmigo a terminar su copa?
Rebeca siguió a su salvador hasta una de las mesas libres y tomó asiento frente a él. Su caballero andante tenía poco pelo, para ser indígena, y un rostro inteligente y puro, como tallado por una tensión interior.
– Le haré compañía hasta que se le pase el disgusto.
– Es usted muy amable. Nos presentaron al comienzo de la fiesta, pero no recuerdo…
– Felipe Pakarati.
– Ah, sí. ¿Era usted… escritor?
– No exactamente…Aunque pocas cosas podrían halagarme más… Doy clases en la escuela, eso es todo.
– ¿Son muy jóvenes sus alumnos?
– Desde muy pequeños a tan crecidos como los bailarines que acaban de actuar.
– ¿El que bailaba conmigo es alumno suyo?
– ¿Percy? No, por desgracia. Y no porque yo no lo haya intentado. Es un indomable, un yorgo de pies a cabeza.
– ¿Tiene familia?
– Seguramente, descendencia -sonrió Pakarati, y automáticamente Rebeca pensó en las criaturas que había visto jugando medio desnudas por las calles de Hanga Roa-. Que yo sepa, carece de pareja estable. Vive solo, en el monte Poike, en una casa de lata con suelo de tierra y un minúsculo huerto con cuatro tubérculos para, cuando el hambre apriete, desenterrarlos y roerlos como harían sus antepasados, los orejas cortas, los banau eepe. ¿Se está fijando en las mías? -observó Pakarati, sonriendo-. Mis orejas son un poco más grandes de la cuenta, ¿no es cierto? Eso es porque desciendo de los banau momoko, los legítimos descendientes del ariki Hoto Matua. Los descubridores de Marakiterangi, el primer nombre de nuestra isla.
– ¿Qué significa?
– «Los ojos que miran el cielo.» Como los suyos.
Rebeca sonrió.
– ¿Me está cortejando?
– Mi mujer me sacrificaría en una pira de fuego.
– ¿Está aquí?
– Es la que acompaña al señor Camargo. Va a trabajar en su banco, como directora de la sucursal.
Rebeca echó un vistazo a la mujer que conversaba con su padre. Era una belleza polinesia, una mujer capaz de hacer perder el sentido. Llevaba un vestido rojo que resaltaba sus curvas y su aceitunada piel. Rebeca sabía que su padre no era ningún santo y no le extrañó que su mirada se entornase frente a semejante mujer ni que, en cuanto pudiera, la tomara de un codo para conducirla a un corro y otro de gente.
– Hábleme de esos orejas cortas -le pidió a Pakarati.
– Los banau eepe desembarcaron en una segunda oleada migratoria -accedió él, puede que con alivio; obviamente, su mujer iba a seguir estando secuestrada por el patrón, y él, como desapercibido consorte, no quería dar la impresión de estar de bulto en la fiesta-. Maoríes, más anchos de cuerpo, más robustos. Ellos eran los talladores. Y fueron ellos quienes, poco a poco, sometieron a los momoko, hasta reducirlos a la condición de mano de obra de sus moais… Pero la estoy aburriendo, señorita Camargo…
– Claro que no…
Rebeca estaba confusa. Había viajado hasta allí para sumergirse en la realidad de una etnia en peligro de extinción, no para perder la cabeza por el primer rapa nui que le sonreía bobamente. Pero, por más que intentaba dominarse, su cerebro se derretía en imágenes tórridas. Acababa de relacionar a Percy con la danza que los jugadores de rugby de Nueva Zelanda, los All Blacks, celebraban en el círculo central del campo antes del inicio de cada partido y se estaba imaginando al bailarín con musleras y el pelo recogido en una coleta. «He bebido demasiado», reconoció. Y, sin embargo, necesitaba otra copa. «Y a Percy», agregó una vocecita en su pecho.
– Ahí viene mi mujer -anunció Pakarati.
– Rebeca, voy a presentarte a Mattarena -dijo su padre, al llegar junto a ellos-. Va a ser mi mano derecha en Pascua.
– Yo creí que tu mano derecha era el señor Leca -repuso su hija, señalando al consejero, que estaba enfrascado en una conversación con el gobernador.
– Esta preciosidad tiene bastante más futuro -aseguró Camargo. Dando muestras de una ligera ebriedad, pasó un brazo por la cintura de Mattarena y añadió-: Es usted muy afortunado, señor Pakarati, al estar casado con esta maravillosa criatura. ¿Tienen hijos?
– No -repuso él, bastante incómodo, mientras Mattarena palidecía.
– Verá como enseguida vienen -les animó el banquero.
– La prueba de que su padre bromea cuando me hace el honor de presentarme como su mano derecha es que soy zurda -dijo Mattarena, para relajar el ambiente. No se atrevía a apartar el brazo a su jefe, pero, al mismo tiempo, sufría al darse cuenta de que esa posesiva actitud por parte de Camargo humillaba a su marido.
– Mi padre suele fingir que trabaja en equipo, pero se basta a sí mismo -dijo Rebeca con segundas intenciones-.
Ni siquiera de sus más estrechos colaboradores espera otra cosa que compañía para mitigar su soledad -remachó, más que con segunda, con su peor intención.
– No todo se reduce al trabajo -asintió el financiero, como si oyese llover, mirando risueñamente a Mattarena y atrayéndola hacia sí-. Conviene divertirse de vez en cuando.
Pakarati se levantó de la mesa. El labio inferior le temblaba.
– ¿Se han divertido muchas veces mi esposa y usted?
– ¡Felipe, por favor! -rogó ella.
La inteligencia había abandonado el rostro del profesor para dar paso a un gesto agresivo. Martina de Santo, sentada con los Labot en una mesa próxima, intuyó que algo pasaba y prestó atención a la escena. Camargo no perdió la sonrisa, pero el tic del párpado se le disparó y se irguió en toda su estatura para responder al maestro:
– Es imposible no divertirse con su esposa. Tiene sentido del humor y una categoría humana por encima de cualquier consideración o valoración. Por encima, incluso, de los cien mil dólares que voy a pagarle al año.
– ¿Ese es tu sueldo? -farfulló Pakarati-. Te lo tenías muy callado.
– Yo… Pensaba decírtelo -aseguró Mattarena.
– Es mucho dinero. ¿Qué tienes que hacer a cambio?
– Contrólese, amigo -le aconsejó el banquero.
– ¿Sabe cuánto gana un maestro aquí, señor Camargo?
– No tengo ni la menor idea. ¿Vamos, Mattarena?
El dueño del Easter se alejó con ella. Pakarati volvió a sentarse en silencio, con el gesto crispado. Rebeca pidió dos whiskys con hielo. Un camarero se los trajo al tiro. El maestro se llevó a los labios el suyo y bebió un ávido trago como si de un reconstituyente se tratara.
– Es un bellezón -dijo Rebeca, para romper el hielo, refiriéndose a Mattarena-. Supongo que se lo habrán dicho en infinidad de ocasiones.
– Cuando uno se casa con una mujer tan hermosa, acaba por sufrir la tortura de los celos. ¿Sabe cómo los llamaba Shakespeare? «Ese pálido monstruo.»
– ¿De quién está celoso? ¿No será de mi padre?
– El dinero es una fuente de poder y el poder es una fuente que atrae a las mujeres.
– No me parece que tenga a la suya en muy alta estima, si opina así.
– Mattarena puede parecer una diosa, pero no es más que una mujer de carne y hueso. Durante años ha estado esperando una oportunidad como esta, la que yo no he podido proporcionarle. Ella es muy consciente de la suerte que ha tenido y también de que su futuro depende exclusivamente de su padre.
– De ahí que trate de agradarle.
– Y viceversa. Es evidente que el señor Camargo se esfuerza por complacerla.
– Mi padre es un caballero al viejo estilo -le defendió Rebeca, sin vehemencia; en el fondo, coincidía con los temores de aquel celoso marido.
– Si seguimos hablando de Mattarena, nuestra conversación derivará en un círculo vicioso. -Al maestro los brazos le colgaban sin tensión e igual de alicaída había quedado la expresión de su cara-. La fiesta ha terminado para mí. Buenas noches.
– No se vaya, por favor. Quédese conmigo.
– Se lo agradezco, aunque lo haga por compasión.
Rebeca le rebatió en el acto:
– Se equivoca, señor Pakarati. No siento lástima hacia usted ni hacia los suyos. Procuraré demostrárselo a título personal y también profesionalmente, en cuanto me reúna con el Consejo de Ancianos. He venido a la isla de Pascua para trabajar con ustedes. Mi organización dispone de fondos para proyectos de cooperación y yo tengo algunas ideas que exponerles.
– Sus reacciones de solidaridad obedecen a una hipócrita mezcla de conmiseración, prepotencia e impulso solidario -replicó él, con una inmisericordia que entristeció a Rebeca-. Una actitud no tan distinta al cóctel de sentimientos combinados por la jerarquía extranjera que siempre nos ha dominado. Fusione al misionero con el capataz de la Compañía Explotadora y tendrá como resultado a su padre. O a usted misma.
– Eso se llama intolerancia, señor Pakarati.
– Definitivamente, me voy. Buenas noches.
Pero, en vez de buscar la salida, se acercó a la barra, pidió otro whisky, que se bebió de un trago, y fue en busca de su mujer.
Mattarena seguía en compañía de Camargo, escuchándole a solas en una zona de la carpa donde la iluminación era más tenue. Pakarati la tomó del brazo y la arrancó con brusquedad de su lado, desgarrándole el vestido. El financiero fue detrás de ambos, pero Mattarena, con las lágrimas a punto de saltársele, le rogó que se quedara donde estaba y se olvidara de ellos.
Camargo y los demás los vieron alejarse por el oscuro césped, el enfurecido maestro tirando de la guapa economista rapa nui hasta casi arrastrarla.
Capítulo 39
Al recibir un mugriento trozo de papel en el que venía especificado el precio de la discoteca -veinticinco pesos-, así como la fecha, estampada con un tampón, los dedos de Rebeca rozaron las uñas del portero, otro indígena con pinta de yorgo. Deslizó la entrada en el bolsillo posterior de los vaqueros que se había puesto para su salida nocturna, junto con una simple camiseta de tirantes, y entró en el local.
En el centro había una pista de baile iluminada por haces de brillantes colores. El contorno estaba en penumbra, pero Rebeca consiguió distinguir a unos cuantos jóvenes sentados en taburetes alrededor de la pista.
Al dirigirse a la barra se cruzó con dos chicas rapa nui cuyos rostros apenas distinguió en la oscuridad. Pidió un ron cola, que le sirvieron en vaso grueso, con hielo picado, y pagó con el pase.
Alguien susurró a su espalda:
– Has venido.
Rebeca supo que era Percy, pero no se movió ni se giró hacia él. Permaneció como estaba, con los codos apoyados en la pringosa superficie de cinc del mostrador, mirando fijamente la estantería de botellas cuyos licores, iluminados por verdes lamparitas, refulgían con suavidad, como exquisitos venenos.
Un cigarrillo apareció como por arte de magia delante de su boca y le aplicó una calada. Percibió que el humo, espeso y dulzón, tenía una cualidad mágica, la de abrir sus ojos a otra realidad, la que estaba viviendo. Gracias al turbador aroma de ese cigarrillo, la sensación de pleno dominio y gozo comenzaba a ganar la partida a aquellas otras referencias que seguramente ya dormirían en las habitaciones del Easter. Al expulsar el humo, Rebeca se sintió en el vórtice de una aventura, como la hija de un plantador que hubiese huido de su hacienda para pasar una noche en las cabañas de los esclavos. La mano no se había apartado y una nueva calada la ayudó a definir los perfiles del barman y de la camarera que le estaba ayudando, y a la que juraría había visto sirviendo antes el catering del hotel.
Hacía un calor viscoso. Rebeca se giró hacia el cuerpo que la aprisionaba contra la barra, cuyo olor a sudor le llegaba en una sofocante oleada, y buscó las manos de Percy.
– ¿Cómo sabías que iba a venir?
– Por la forma en que me miraste -repuso él.
– ¡Serás arrogante!
– Soy rapa nui. Todos los rapa nui somos arrogantes. ¿Bailamos?
De nuevo se imponía el sonido ahogado del ukelele.
– Es otra de vuestras danzas. No seré capaz.
– Antes lo hiciste muy bien. ¡Vamos!
Ella dejó su mano entre las suyas y Percy la condujo hasta el centro de la pista, justo debajo de la bola de luces estroboscópicas. Nada más empezar a moverse, él volvió a acercarle el cigarrillo para una tercera calada mientras, de manera sorprendente incluso para la propia Rebeca, su cuerpo comenzaba a amoldarse al ritmo de los tambores, y sus caderas a cimbrear como había visto moverse a las chicas rapa nui. Percy había armado su sonrisa, invitándola a seguirle con insinuantes movimientos y, al mismo tiempo, alineándola con el resto de las parejas porque bailaban una danza coral, como las que habían representado en la función del Easter. Muy armoniosa, con flexiones y giros para integrarse en la improvisada coreografía y disfrutar a fondo del baile.
Rebeca sintió que se le aceleraba el corazón y que ya no le importaba sudar, pues de sudor brillaban las espaldas de las otras chicas y también los bíceps de Percy, cuya fortaleza la hacía estremecer cuando sus brazos la rozaban en los pasos de vuelta. Aquella pieza pudo durar diez minutos, pero para Rebeca fue como si hubiese transcurrido un tiempo sin medida, no ya en aquella discoteca de playa, sino en un lugar etéreo, exento de obligaciones y vínculos con el pasado, un refugio adánico a cuya protección y calor podía confiar la libertad de sus instintos.
Ni siquiera Percy, con sus cimbreantes movimientos y su pasmosa seguridad en el poder de su cuerpo podía imaginar la tormenta que se estaba desatando en Rebeca. Una parte sustancial de su vida pasaba delante de ella, alejándose como un cabo suelto, sin fuerza para retener su rumbo hacia lo desconocido.
Percy le susurró al oído:
– Conozco un sitio para ir después de aquí.
– ¿Por qué crees que voy a acompañarte? -volvió a preguntarle ella, sin dejar de mover las caderas; notaba las manos de Percy firmemente aposentadas en su cintura, acariciándole la piel debajo de la camiseta.
– Por la misma razón por la que has venido a buscarme.
– ¿Y cuál es?
– Quieres ser mía -dijo Percy, robándole un beso en el cuello que la hizo temblar como si la hubiesen sumergido en hielo-. También yo quiero pertenecerte -agregó con una sonrisa infantil, como si le estuviese ofreciendo un regalo-. Entregarme a ti. Sin compromiso -matizó, con un tono más contenido, como el de un vendedor que, una vez expuesto el producto, no deseara entregarlo a cualquier precio-. Sin ataduras.
– Libres -asintió Rebeca.
– Libres para hacer el amor, libres como la luz del día -asintió poéticamente Percy-. No hay límite para el amor. En vuestro mundo los hombres se avergüenzan de las mujeres que han dejado de ser vírgenes. Aquí, en cambio, nos abochornamos de las que lo son.
El yorgo la sacó de la pista y se paró un momento en la barra para coger un par de latas de cerveza, que no pagó.
– Iremos a la cueva de las vírgenes.
– ¿Dónde está?
– Cerca.
Rebeca se defendió débilmente.
– No he traído abrigo. Tendré frío.
– Yo te daré calor.
El gigante que hacía el oficio de portero sonrió al verles salir abrazados. A Rebeca no le importó que la considerase la chica de Percy. Lo deseaba de tal modo que se estaba planteando seriamente llegar a serlo.
Los labios de Percy contribuyeron a sellar su utopía. Se habían abatido sobre los suyos en cuanto pisaron la arena. Sintiendo que solo existían ella, él y la noche de Pascua, Rebeca le devolvió el beso con pasión.
Horas después despertó súbitamente, con una intensa sensación de frío y temor. Enseguida se tranquilizó. Percy estaba a su lado. Dormía de costado, con el hombro clavado en la arena y las rodillas encogidas en posición fetal. En lugar de la tiritona que la destemplaba a ella, su piel desnuda emanaba tibieza.
– ¡Despierta!
– No estoy dormido -dijo él, sobresaltándola con su voz; las paredes de la cueva provocaban eco-. No he podido dormir en toda la noche, y eso es algo que nunca me ocurre.
– Tampoco a mí suelen sucederme estas cosas -coincidió Rebeca apretándose contra él.
Percy se dio la vuelta y comenzó a besarla en el cuello.
– No, Percy, otra vez no…
– Una vez más. Después te dejaré, te lo prometo.
– ¡He dicho que no! ¡Percy, estate quieto! Eres un salvaje.
– Eso es lo que te gusta de mí.
– Estás equivocado.
– Reconócelo. Si me vistiese como un conti, como uno de esos chilenos invasores, con sus feos trajes, si me cortase el pelo como ellos ni siquiera me habrías mirado. De hecho, hay muchos Percys en tu mundo. Los contratáis como barrenderos.
– No es momento para un debate de esa naturaleza -le cortó ella, poniéndose en pie y sacudiéndose la tierra de la cueva.
La pegajosa arcilla parecía habérsele metido debajo de la piel y no se dejaba eliminar tan fácilmente. Rebeca calculó que hasta que estuviera bajo la ducha no conseguiría sentirse limpia. Ese pensamiento la invitó a retornar a su realidad.
¿Qué hora sería? No llevaba reloj. Tampoco Percy, cuyas muñecas estaban cubiertas de pulseras. La penumbra de la caverna no permitía saber si era de día o de noche. Rebeca caminó unos pasos hacia su boca, siguiendo un rayo de tan débil claridad que podía ser luz lunar, y se encontró asomada al sol a una vertiginosa altura, sobre un mar batiente que restallaba abajo.
– ¡Percy! -exclamó, asustada-. ¡Hay un abismo! ¿Cómo llegamos hasta aquí?
– Por los acantilados. Te desmayaste con lo que fumamos y te cargué a la espalda. Pesas poco más que un potrillo, aunque de vez en cuando tiras buenas coces.
Rebeca elevó los ojos hacia la pared que ascendía prácticamente en vertical.
– ¿Me bajaste por allí?
– Claro.
– ¡Pudimos habernos matado!
– Es una broma -sonrió Percy, robándole otro beso en la boca-. Esta cueva tiene una entrada secreta que pocos conocen. Era uno de los refugios de los hombres pájaro, de ahí que solo vengamos aquí con nuestras parejas, para hacer el amor, como ellos lo hacían con las vírgenes.
– Debía de ser repugnante.
– ¿El qué?
– Elegir a una mujer para aparearse.
– Una o dos. Nosotros lo hemos hecho dos veces. Yo mismo puedo cubrir a varias mujeres en una sola noche y marcharme a pescar por la mañana.
Rebeca le miró con indignación.
– ¡Machista estúpido!
– Puede que no te guste, pero es así.
– ¡Sácame de aquí!
El yorgo se sacudió la arena y, sin decir palabra, fue guiándola hacia la salida de la cueva. La abandonaron a través de un estrecho y oscuro túnel que Rebeca recorrió sin el menor recuerdo de haberlo hecho la noche anterior. Tuvo la impresión de que se hundían en la tierra más y más, pero poco a poco la claridad fue aumentando y finalmente el perfil de unas grandes rocas reflejó la luz solar.
– Tu hotel está allá -señaló Percy, al salir a la superficie de una cala rocosa-. ¿O debería decir tu cárcel?
Subieron un terraplén de piedras, dejando el mar a sus espaldas. Ya no estaba liso y turquesa, como el día anterior, sino encrespado y grisáceo. La discoteca Blue Star no era sino una destartalada chozona que parecía fuera a caerse en cualquier momento. Cerca se veían los setos del Easter y el anagrama del Grupo Camargo coronando el pabellón de uno de los restaurantes.
– ¿No me acompañas?
– Si quieres…
Caminaron en silencio hacia el hotel. El sol brillaba con fuerza, pero el aire era más delgado y se respiraba humedad. Al sentir el frescor, Rebeca se encontró mejor y lamentó haber tratado mal a Percy. Iba a disculparse con él cuando una silueta inconfundible se acercó hacia ellos por la senda que conducía a los ahu de la costa.
– Es mi padre -murmuró aterrada-. Será mejor que te vayas, Percy.
– ¿Te avergüenzas de mí?
– No, no es eso.
– Sí, claro que es eso. ¡Eh! -gritó, agitando los brazos hacia Camargo, que se les acercaba a buen paso por la ondulada pradera-. ¡Su hija y yo estamos aquí!
– ¡Serás patán! -rugió Rebeca, roja de furia.
– ¿Quién diablos es usted? -les abordó Camargo, cayendo sobre ellos como un deslizamiento de tierras-. ¿Qué diablos ha estado haciendo con mi hija? ¿Sabes que llevamos horas buscándote, Rebeca?
– Puedo explicártelo, papá.
– ¿Así, medio desnuda? ¡Desde luego que vas a darme una explicación! ¡Vete al hotel y sácate la mugre que te ha contagiado este gitano!
Al ir a defenderla, Percy se encontró con un puñetazo que lo tumbó largo en la pradera. Camargo volvió a golpearle en el suelo, pero Percy, mucho más fuerte, se levantó con presteza y arremetió contra su agresor. Rebeca se interpuso entre ambos, chillando de tal manera que una pareja que paseaba por la costa, compuesta por Martina de Santo y Jesús Labot, se acercó a ver qué ocurría.
Percy decidió hacer caso de los ruegos de Rebeca y se fue alejando, no sin amenazar a Camargo puño en alto.
– ¡Ten mucho cuidado conmigo y mira a ambos lados cuando estés solo! ¡La próxima vez no habrá mujeres que te defiendan ni tendrás tanta suerte!
Capítulo 40
– Gracias por su presencia, señores -comenzó a decir Camargo.
No había hecho falta que nadie le introdujera. Él solo había roto a hablar sin el menor protocolo.
– Han sido ustedes muy amables por desplazarse hasta esta lejana y maravillosa isla. Gracias.
Eran las doce del mediodía. El financiero ocupaba un atril en el salón de actos del Easter. Detrás de él se extendía una pantalla donde podía leerse en enormes letras: Grupo Camargo. Y, debajo, el siguiente eslogan: «Trabajamos por Chile».
– Les doy las gracias y, al mismo tiempo, les felicito -sonrió el magnate; no tendría enfrente menos de una veintena de reporteros-. Están a punto de asistir a acontecimientos de extraordinario relieve para la isla de Pascua. ¿Quién sabe?, tal vez para el conjunto de los seres humanos.
Los periodistas congregados se miraron entre sí, escépticos. La mayoría había viajado hasta la isla para cubrir el eclipse de sol, que tendría lugar al día siguiente, 31 de diciembre. El Grupo Camargo había aprovechado el desplazamiento de enviados especiales para ofrecer una rueda de prensa en torno a un nuevo descubrimiento del que, en la convocatoria, no se revelaba nada. Todo en aquel acto, comenzando por la presencia de Francisco Camargo, era inhabitual. De hecho, la propia rueda había sido convocada a través de cauces poco convencionales. El equipo de imagen del holding se había empleado a fondo para asegurarse de la presencia en el Easter de destacados medios chilenos y españoles, sobre todo, pero también de periódicos y televisiones procedentes de otros países. Muchos de esos periodistas estaban alojados en el nuevo hotel de Camargo. La dirección les había invitado a conocer la isla, en excursiones de cortesía, así como las especialidades gastronómicas de sus restaurantes temáticos.
– Si algo tengo que lamentar en un día tan importante para mí -continuó disertando el magnate, rigurosamente trajeado de azul marino- es haber demorado demasiado tiempo en descubrir los prodigios de Pascua. Daría lo que fuese por haberlos conocido años atrás. Esta isla ejerce sobre mí una irresistible fascinación. Ha cambiado mi manera de ver las cosas, ha hecho de mí alguien más lúcido, más generoso y mejor. Mi manera de reintegrarle cuanto ya me ha dado consiste en enriquecer sus atractivos. En ese sentido, les agradeceré de corazón que hablen al mundo de las maravillas de Pascua y también, claro está, y lo mejor posible, del nuevo hotel que hoy nos acoge.
Camargo hizo una pausa para beber un sorbo de agua. Se secó ceremoniosamente los labios con un pañuelo de papel y presumió:
– En cambio, no creo que vaya a tener que insistirles para que se extiendan en torno a la pieza aparecida en el yacimiento arqueológico de La Pérouse, en una misión cultural y patrimonial de primer orden financiada por nuestro grupo.
El técnico que regía la mesa de luz y sonido iluminó con un cañón un volumen cubierto por una lona, situado entre el orador y la prensa. El financiero descendió de la tribuna, retiró la cubierta de tela y se apartó para que los representantes de la prensa pudieran ver el objeto de tanta expectación.
Era una de las piedras esféricas extraídas del yacimiento submarino de La Pérouse. Camargo autorizó a fotógrafos y cámaras a tomar imágenes. Sin necesidad de que les indicara nada, los objetivos se centraron en el bajorrelieve que decoraba la esfera.
Uno de los corresponsales inquirió:
– ¿Podría explicarnos qué significa ese dibujo en la piedra, señor Camargo? ¡Parece un extraterrestre!
– Ustedes mismos van a tener ocasión de hablar y especular largo y tendido sobre el sentido y significado de la «esfera del astronauta», como la hemos bautizado -repuso Camargo-. Si son tan amables de volver a sentarse, procuraré ilustrarles sobre el alcance de esta pieza única. En la pantalla se irán sucediendo fotografías del yacimiento de La Pérouse y de algunas otras de las esferas de piedra descubiertas bajo el mar.
La primera imagen en proyectarse se correspondía, precisamente, con la «esfera del astronauta». En la ampliación se apreciaban mejor la escafandra y el traje espacial, que despertaron asombro. Uno de los reporteros levantó la mano para preguntar algo, pero Camargo había recuperado la tribuna y reflexionaba en voz alta:
– ¿Hubo alguien más en la isla en la época en que fueron tallados los grandes moais? ¿Seres que, procedentes de otros mundos, sí disponían de la tecnología para trasladar esos bloques de piedra y levantarlos en sus altares? ¿Recibieron los rapa nui la visita de hombres pájaro procedentes del espacio exterior?
– Sabíamos que tiene usted dinero, poder y amigos hasta en el infierno -intervino un reportero particularmente jocoso-, pero no tanta imaginación.
Camargo le dedicó una sonrisa helada.
– Por imaginativa que pueda parecer esta teoría, a la vista del descubrimiento de La Pérouse y de lo que pueda simbolizar la «esfera del astronauta», no debería descartarse sin más.
Diversas fotografías del yacimiento fueron sucediéndose en la pantalla. Dos de los grandes moais extraídos del fondo del mar habían sido retirados hacia el interior de una cala rocosa, donde descansaban tumbados sobre palés de madera. Un equipo de maquinaria pesada, con una pequeña grúa y una pala hidráulica, seguía trabajando en la extracción de materiales líticos. Junto a los moais rescatados del lecho submarino se apreciaban otras esferas de piedra, muy diferentes a cuantos restos arqueológicos se habían recuperado en la isla. El equipo de Manumatoma había instalado barracones que servían de estudio y almacén, donde guardar el material de buceo y progresar en el inventario y limpieza de las piezas que iban rescatándose del abu submarino.
– Esos moais que ven en las fotos son de los más grandes de la isla -informó Camargo-. El mayor tiene nueve metros de altura. Sepultados bajo el mar, pero a muy escasa distancia de la costa, hay, por lo menos, cinco cabezas más. Su orientación no era, según acostumbraba a serlo, mirando a tierra, sino que, en el caso del abu de La Pérouse, sus estatuas lo hacían en dirección al mar. Siendo esta una diferencia importante con respecto a los restantes altares, no es la única. Tal como estoy seguro de que el profesor Manumatoma, director de la excavación de La Pérouse, les ratificará…
– ¿Donde está el profesor? -le interrumpió otro de los reporteros.
– Obligaciones profesionales le han retenido en Santiago -le justificó el banquero-. En cuanto esté de vuelta, podrán formularle cuantas preguntas deseen, así como visitar el yacimiento de La Pérouse.
La rueda de prensa abordó otras cuestiones sobre el mito del hombre pájaro y la especie a que supuestamente pertenecía el astronauta grabado en la esfera de piedra.
En cuanto consideró que había cumplido sus objetivos, Francisco Camargo abandonó satisfecho el atril.
Capítulo 41
– ¿Cómo se ha atrevido a hacerme eso?
Fue Manuel Manumatoma quien le formuló esa queja a bocajarro. Camargo se encontraba en el bar Intercontinental del Easter, despachando al aire libre con Aurelio Mejía. Habían transcurrido unas cuantas horas de la rueda de prensa de presentación de la «esfera del astronauta», y estaba anocheciendo en la isla.
– ¿A qué se refiere? -tanteó Camargo.
– ¡A su, a su…! -balbuceó el arqueólogo, tan excitado que no pudo continuar hasta que no hubo tomado aire-. ¡A su indignante usurpación! ¡A sus mentiras! ¡Llegó a decir que yo estaba en el continente, cuando no me he movido de la isla!
– Cálmese -le aconsejó el millonario, en tono seco-. Y no me falte al respeto.
– ¡Encima se atreve a amonestarme! -rugió el intelectual, con la mandíbula desencajada; uno de sus brazos subía y bajaba, expresando la ira acumulada-. ¡Después de humillarme como lo ha hecho, de arrastrar mi nombre por el fango, aún tendré que darle las gracias!
– No le quepa la menor duda -sostuvo Camargo, indicando a Mejía que le dejase a solas con él.
En cuanto el director del hotel se hubo quitado de en medio, Camargo consideró:
– El tiempo todo lo cura. Más adelante, cuando se le haya pasado el disgusto, comprenderá que mi iniciativa no solo no ha sido perjudicial para sus intereses, sino que va a reportarle pingües beneficios. Si juega bien sus cartas, se convertirá en el arqueólogo más famoso del mundo. ¿No se da cuenta?
– ¡En cuarenta años de actividad académica, jamás…!
– En todo momento he respetado su nombre -le interrumpió el banquero-, y lo he difundido ante los medios de comunicación. Espero haber beneficiado asimismo los intereses turísticos de la isla de Pascua. Como única falta, admitiré haber promocionado el Easter, en el que, por otra parte, he invertido una enorme cantidad de dinero.
– Ahí descansa su único poder -le acusó con amargura el arqueólogo-. ¡En su sucio dinero! ¿Cómo se ha atrevido, sin mi autorización, a utilizar una pieza arqueológica para montar su vulgar espectáculo comercial? ¿Y de qué modo se las arregló para trasladar la esfera desde el yacimiento de La Pérouse? ¿Ha sobornado a alguien de mi equipo?
– Fue cosa de magia, ¿verdad? -pareció burlarse el financiero-. Estaba en mi perfecto derecho de disponer de esa pieza -se ratificó acto seguido, recuperando la impavidez-. Ya está de vuelta en La Pérouse, como podrá comprobar. Nada más concluir mi comparecencia pública, la «esfera del astronauta» fue restituida al yacimiento, donde podrá continuar estudiándola. Será usted quien decida cuándo y dónde será exhibida.
– ¡La «esfera del astronauta»! -repitió el intelectual, echándose las manos a la cabeza.
– Poner etiquetas siempre funciona.
– ¡Es una aberración científica! ¡Un truco de televisión!
– Si no le gusta el nombre, podemos cambiarlo -admitió Camargo, como si estuviera plegándose a una concesión-. Era una forma de facilitar el trabajo de los periodistas y de crear un gancho turístico. No le dé más vueltas.
– Está usted acostumbrado a hacer lo que le viene en gana, ¿no es así?
– Yo preferiría decirlo de una manera más elegante.
– ¡Fui un estúpido al suponer que era un hombre honrado!
– No me insulte, querido amigo.
– ¡No soy su amigo! ¡Sepa que esto no va a quedar así!
Un golpe de sangre oscureció el rostro del empresario.
– Le aconsejo que no cruce determinadas barreras.
– ¡Voy a denunciarle!
– ¿De qué?
– Mi abogado elaborará los cargos.
– ¿Ante qué instancias?
– Ante el gobernador de la isla, para empezar.
Camargo sonrió taimadamente.
– ¿De qué se ríe? -se encendió Manumatoma-. ¿Tiene en nómina a Christensen?
– Yo no lo expresaría así.
– No, claro. Usted lo diría con más elegancia -le remedó el arqueólogo-. Le denunciaré ante otras jurisdicciones, la universitaria, la ministerial y, por supuesto, ante la opinión pública. Puede que sea esta la que más le duela, ¿me equivoco?
Camargo volvió a advertirle:
– No me provoque.
El arqueólogo le contempló como si no diera crédito a lo que acababa de oír.
– ¿Yo? ¿Provocarle a usted? ¿No es lo contrario de lo que está sucediendo?
– Le recuerdo, Manumatoma, que nuestra relación es meramente laboral. Me limité a adquirir sus servicios por doscientos mil dólares.
– Un precio muy barato, si lo comparamos con la operación publicitaria que ha puesto en marcha.
Los hombros y la cabeza de Camargo simultanearon un movimiento como el de un boxeador que, cansado de permanecer en guardia, se prepara para atacar.
– No me obligue a pasar a la ofensiva, profesor -le previno, lacónico.
Manumatoma no se arredró. Y aunque algunos huéspedes del hotel, entre los que se encontraba el embajador español, José Manuel de Santo, y su prima Martina, llegaban en ese momento al bar Intercontinental para tomar una copa, gritó:
– ¡Seré yo quien acabará con usted!
Capítulo 42
Sobre las tres y media de la tarde del 31 de diciembre, la luz pareció sufrir un leve desvanecimiento, como si durante unas décimas de segundo el sol se hubiese cansado de alumbrar el mundo. Fue una falsa alarma, pero sirvió para recordar a los huéspedes del Easter que apenas faltaba media hora para el fenómeno cósmico.
Los comensales habían terminado su almuerzo y mataban la espera con una animada sobremesa, en la que no faltaban los licores. Como de costumbre, Rafael Camargo había bebido más de la cuenta. Se le trababa el habla y, riéndose estúpidamente de sus propios chistes, aporreaba el mantel con la palma de la mano.
– Nuestro sobrino va a conseguir sacar a su padre de sus casillas -le comentó discretamente Jesús Labot a su mujer, observando cómo la cara de Camargo iba enrojeciéndose, señal de que estaba a punto de armar una escena.
– Papá es un tirano, lo sabéis, pero mi hermano ni siquiera eso -dijo Rebeca, que compartía la mesa con el abogado y con Sara-. No le llega ni a la suela del zapato. Rafita no es más que un torpe y acomplejado presuntuoso. Y un borracho -añadió, vengativamente.
Había levantado la voz a propósito, para que Rafael la oyese. Desde su mesa, este le agitó el dedo medio en un grosero gesto. Su padre, al verlo, estuvo a punto de intervenir, pero otra vez se frenó para no montar un escándalo. Permaneció con la mirada baja y las uñas arañando el mantel, como si quisiera despedazarlo. Enrique Leca y los empresarios que le acompañaban se esforzaron por distender la conversación, hasta que tan solo quedaron diez minutos para las cuatro, hora del eclipse.
– Convendría que fuésemos tomando posiciones -sugirió Mejía-. ¡Un momento de atención, señoras y caballeros! ¡Ya pueden dirigirse hacia los jardines de la laguna!
Detrás de los bungalós, y a un lado de la laguna, en el césped, el personal del hotel había preparado una treintena de tumbonas. A los pies de cada una descansaban un par de gafas protectoras.
Úrsula Sacromonte y su marido llevaban un rato esperándoles.
– Va a ser emocionante -le dijo la escritora a Sara, eligiendo una de las tumbonas y adaptando el respaldo-. Hay que tener cuidado en no mirar demasiado tiempo, o nuestros ojos podrían dañarse. ¿Cuánto podemos aguantar, Sebastián?
– Tres minutos -concretó su marido-. Más puede resultar peligroso. Cierren los ojos y vuelvan a abrirlos.
– ¿Cuánto durará el eclipse? -preguntó Labot.
– Cinco minutos y veinte segundos, exactamente -precisó Sebastián.
– ¿No es un montaje un poco ridículo? -se oyó quejarse a Concha. La matrona permanecía delante de una de las tumbonas, como evaluando si sería capaz de soportar su peso-. Personalmente, preferiría pasear, en lugar de quedarme quieta. Además, este respaldo es fatal para la espalda.
– Disponen de entera libertad de movimientos, señora Camargo -le repuso Mejía-. Únicamente le recomendaré que tenga precaución. Habrá un momento en que no se verá nada y podría tropezar y hacerse daño.
– No se preocupe, no pienso caerme a la laguna.
Algunos huéspedes imitaron a Concha, optando por disfrutar el eclipse aisladamente. Un grupito abandonó el hotel en dirección a la cercana costa.
La luz de la tarde volvió a perder intensidad porque la luna se acercaba a la esfera solar. Un poco antes de invadir su perímetro, la tierra comenzó a rodearse de sombras. El fenómeno era ciertamente sobrenatural. Muchos de los asistentes entendieron que los pueblos primitivos hiciesen depender sus cosmogonías de los caprichos astrales.
La luna, irradiada de parduscas manchas, estaba fagocitando al sol, esposándose con él, velándolo con su misterioso beso.
Martina se tumbó, se relajó y, con las gafas protectoras puestas, dejó que su cerebro vagase sin rumbo. Pensó en la creación del cosmos, en el mundo vegetal, en cotiledones y valvas y en semillas transportadas por el viento, en el mundo mineral, en estrellas marrones y meteoritos cruzando espacios gaseosos donde las órbitas de los planetas producían sonidos como los que escuchan los peces.
Cuando ambos astros se hubieron fundido en un solo disco negro, del color y de la textura del alquitrán, se estremecieron de frío. Más de un espectador pensó en el fin del mundo y en que, si en ese instante se detuviera la órbita solar, los hielos cubrirían el planeta, se envenenaría la atmósfera con radiaciones tóxicas, serían aniquiladas las especies y toda manifestación de vida iría desapareciendo, refugiándose los últimos seres vivos en lo más profundo de los océanos o en algún secreto escondite del vientre de la tierra.
Martina tuvo la sensación de encontrarse en el interior de un sueño. No estaba controlando el tiempo, pero calculó que debía de llevar un par de minutos observando fijamente el eclipse. Las gafas la molestaban, haciéndola lagrimear. Una jaqueca de naturaleza desconocida se le estaba instalando en las cervicales. La sensación de irrealidad era completa. Contribuyendo a acusarla, bajo un cielo de color bermellón y las cartilaginosas nubes amarillas y verdes se habían levantado un tempestuoso viento y un oleaje feroz, como si también el mar, alarmado por lo que allá arriba estaba sucediendo, creara infernales vapores.
Casi imperceptiblemente, la luna y el sol, como anillos fundidos en una fragua, fueron separándose, distanciándose en la atmósfera, hasta hacer renacer la luz.
Habían transcurrido, con exactitud, los cinco minutos y veinte segundos anunciados por Sebastián. Entre admirativos comentarios, los invitados del Easter fueron despojándose de las gafas protectoras e incorporándose en sus tumbonas.
Inesperadamente, uno de ellos emitió un grito de horror. Ese aterrado y extemporáneo sonido había brotado de la garganta de Sara. La mujer de Labot estaba señalando a una figura tambaleante que se acercaba a ellos sosteniendo un garrote.
Unos cuantos pudieron reconocerle. Era Felipe Pakarati. El maestro de la escuela isleña caminaba como si estuviera ebrio. Su expresión era la de un loco. El gobernador Christensen fue hacia él para preguntarle qué diablos estaba haciendo. Fuera de sí, Pakarati se lo quedó mirando, todavía con el palo en alto, pero no supo contestar.
– ¡Aquí! -se oyó otra voz-. ¡El señor Camargo!
Esta vez, el que había gritado era un hombre, Aurelio Mejía. El director del Easter se encontraba a unos cincuenta metros de ellos, en la puerta de una de las suites. Inclinado sobre el barandal del porche, les estaba dirigiendo frenéticas señas para que se acercasen de inmediato.
Concha y Rebeca rompieron a correr hacia el alojamiento de los Camargo. Los demás fueron tras ellas.
Cuando entraron en la habitación, Francisco Camargo vivía aún. El banquero estaba tirado en el suelo, en medio de un charco de sangre, y trataba de llegar a rastras hacia la puerta.
No iba a conseguir alcanzarla. Tenía el cráneo destrozado a golpes y se retorció en una agonizante convulsión.
Labot reaccionó arrodillándose junto a él. Le pasó un brazo por la espalda y trató de incorporarle.
– ¿Quién te ha hecho esto? -atinó a preguntar el abogado.
El gobernador Christensen apuntó:
– ¿Pakarati?
Moribundo, Camargo movió la cabeza en señal de asentimiento y entreabrió los labios, como si fuese a decir algo. Todos pensaron que iba a pronunciar el nombre de su atacante, pero se limitó a decir:
– Perdón.
Un vómito negro brotó de su boca y su cabeza se propulsó hacia atrás. Acababa de expirar en brazos de su cuñado.
Capítulo 43
Durante las siguientes veinticuatro horas, el gobernador Christensen y el capitán Rodríguez Espinosa, de la Policía de Investigaciones chilena, se enfrentaron a una situación límite, que puso a prueba su capacidad operativa. Por su parte, la presión de la prensa tomó el pulso a su paciencia.
El capitán Rodríguez Espinosa no se encontraba en el hotel cuando se produjo la muerte de Camargo. Fue el gobernador Christensen quien le llamó con su móvil. Desde su oficina en el centro de Hanga Roa, el oficial tardó pocos minutos en presentarse en el lugar del suceso.
Cuando llegó a la zona más selecta del hotel, correspondiente a las dos hileras de suites-barco, casi tropezó con Felipe Pakarati, a quien conocía sobradamente, pues uno de sus hijos acudía a la escuela local, donde el maestro impartía sus clases.
Pakarati estaba solo, sentado en la hierba junto al trampolín de la piscina. Entre las rodillas sostenía una maza de madera de toromiro tallada con la cabeza de un hombre pájaro. En ningún momento había intentado huir ni deshacerse del arma con la que, según la policía pascuense iba a establecer sin demasiadas dudas, había destrozado el cráneo al banquero español que le engañaba con su mujer.
Una vez hubo inspeccionado el cadáver de Francisco Camargo, y tras un nuevo intercambio verbal con el gobernador, quien le informó con más amplitud sobre los hechos y las primeras disposiciones a tomar, el capitán había procedido a detener al principal sospechoso -a quien, previamente, mientras inspeccionaba el lugar del crimen, había dejado custodiado-, dándole traslado a los calabozos de la gendarmería.
Dada la proximidad del cuartel, recorrieron esa distancia a pie. Los agentes consideraron inadecuado ponerle las esposas a Pakarati, quien, por su parte, se dejó conducir con docilidad, silencioso y reconcentrado en sus pensamientos.
Cuando llegaron a las instalaciones policiales, Rodríguez Espinosa introdujo a Pakarati en su despacho y ordenó que le sirvieran un café doble, negro y fuerte. Esperó a que llegase el gobernador Christensen y lo interrogó a fondo delante de él y de dos guardias.
Preguntas y respuestas quedaron grabadas.
Serio y rígido, casi solemne, el maestro comenzó contestando que, en el fondo, se alegraba de la muerte de Francisco Camargo. Veía al banquero, prosiguió afirmando, sin compasión, como a un explotador sin escrúpulos, heredero, en sus despóticos vicios, de la larga lista de colonos que, desde los tiempos de la líder indigenista María Angata, habían esquilmado a los naturales de la isla.
– Camargo no es diferente a ellos -le acusó Pakarati, como si aún viviera-. Otro diablo extranjero, capaz de sobornar a nuestros representantes y de corromper a nuestras mujeres.
El gobernador ni siquiera había pestañeado frente a esa alusión al soborno. Christensen pidió al maestro que recordara qué había sucedido durante la fiesta del hotel, por qué había discutido con Camargo y por qué se había comportado de aquella manera con su mujer. Después de una dolorosa vacilación, Pakarati desveló con una voz menos firme lo que Mattarena le había confesado: que mantenía una relación con el banquero y que estaba esperando un hijo suyo. Dicha confesión había tenido lugar a la mañana siguiente de la fiesta del Easter, tras una noche en la que no habían dejado de discutir. Pakarati reconoció que, al saber que Mattarena estaba embarazada de otro hombre, había perdido el control.
– A ella no le hice nada, lo juro -aseguró, ahogando un sollozo-. Dios y el diablo saben que la intención de estrangularla con mis propias manos pasó por mi mente, y que el bien y el mal lucharon por doblegar mi voluntad, pero me fui de casa justo a tiempo para evitarlo.
– A tomar unos cuantos tragos -sostuvo el capitán-. No te molestes en negarlo, Felipe, el aliento te delata. ¿Qué fue, ron?
– Ginebra pura.
– ¿Cuántas copas, tres, cuatro?
– Media botella en el café Wilson.
– Para olvidar.
– Sí.
– ¿O para darte ánimos?
– Eso también.
Rodríguez Espinosa dio por sentado:
– Querías aplicarle un merecido escarmiento a ese tipo podrido de dólares que se estaba acostando con tu mujer, ¿eh, Felipe?
La voz del docente tembló de ira.
– Quería hacer algo más. Quería librar al país…
– ¿A Chile? -preguntó el gobernador.
– No, señor. Me refiero a mi país. Rapa Nui.
Christensen desvió la mirada hacia la ventana. Los guardias, una de cuyas encomiendas radicaba en vigilar a los líderes independentistas, guardaron un hosco silencio. Rodríguez Espinosa lo rompió preguntando al detenido:
– ¿Y de qué querías librarlo, Felipe?
– De la tiranía.
Afuera, en la oficina, una turista estaba montando un escándalo porque le habían robado la cartera y nadie parecía querer ayudarla.
– A ver si te hemos entendido, Felipe -intentó aclarar el capitán-. Actuaste por dos razones. Una, de orden personal, derivada de la ofensa sufrida como marido y como hombre. Otra, colectiva, para librar a tus conciudadanos de las amenazas que suponía para Pascua ese hombre de negocios, con todo su poder.
Pakarati se tomó un paréntesis para responder. Estaba demudado y le temblaba el cuerpo. Su mirada oscilaba entre una espeluznante lucidez y un fulgor fanático. Se estaba viniendo abajo y repuso con lentitud, distanciando las frases:
– Quería matarle, es cierto, pero yo no tengo armas y jamás me he peleado con nadie. Siempre he sido pacífico. Creo, creía en la bondad de… Vamos a dejarlo -renunció, como si su idealismo hubiese dado paso a una visión escéptica de la vida-. Voy a decirles la verdad.
– Te conviene hacerlo, Felipe -le aplaudió el capitán-. No te arrepentirás.
– Estoy confuso. Puede que mi relato salga algo desordenado.
– No se preocupe por eso -le acució el gobernador-. Hable.
– Está bien. Sabía, por una conversación que tuve con uno de los miembros del equipo arqueológico de Manumatoma, que Camargo estaba obsesionado con los hombres pájaro y pensé darle una buena paliza con un remo sagrado o con una de las mazas de los antiguos matatoas. Fui al Museo Englert y cogí un pao del lote que está en el sótano, sin exponer. Metí la maza en el maletero de mi coche y volví al café Wilson, donde me bebí la otra mitad de la botella. Luego me dirigí al hotel.
Un bocinazo en la calle le distrajo. Pakarati parecía haberse ido muy lejos. El capitán le impelió a continuar. El maestro lo hizo con los ojos cerrados.
– Avancé hacia los bungalós aprovechando la última claridad antes de la ocultación del sol y me aposté tras de un seto. No sabía qué iba a hacer, no tenía plan alguno. De pronto, vi a Camargo encaminarse hacia mí. A la luz del día me habría sorprendido, pero en aquella vigilia solar pasó a pocos metros, sin verme, y entró en su suite, dejando la puerta abierta. Cuando la oscuridad caía sobre la tierra vi una sombra que entraba en la suite. Esperé un rato, el que necesitaba para armarme de valor, y entré en su alojamiento justo cuando el eclipse comenzaba a tocar a su fin y la luz natural volvía a filtrarse por las ventanas. Lo que vi, entonces…
– Continúe, Felipe -le urgió Christensen-. Lo está haciendo muy bien, no se detenga.
– Les va a parecer increíble, pero… Camargo estaba tirado en el suelo de la habitación y un ser, un hombre pájaro arrodillado junto a él, le picoteaba la cabeza, destrozándosela. Al verme, aquel engendro se abalanzó sobre mí, me arrebató la maza, me golpeó y luego golpeó varias veces la cabeza de Camargo. Después me miró, como si también fuese a matarme, pero arrojó el pao y escapó.
– ¿Un hombre pájaro? -preguntó el gobernador, después de una sofocada risa por parte del capitán.
– Sí.
– ¿Lo viste claramente, Felipe? -se mofó Rodríguez Espinosa-. ¿Con su pico y sus plumas?
– Vi el perfil, el contorno… Y el pico, sí, grande y largo, brillante, hundiéndose en la cabeza de Camargo. Una y otra vez, entrando y saliendo de su cráneo.
– De modo que no le mataste tú -concluyó el capitán, sarcástico.
– No.
– Has dudado.
– No, no. Estoy seguro. Solo que…
– Entonces, ¿quién lo hizo? ¿El hombre pájaro?
Siguió otra pausa, ahora más larga, y de nuevo la cinta volvió a registrar la voz del capitán. Más suave ahora, casi tierna, como se dirigiría a un amigo que acaba de cometer una grave equivocación, pero sin ser del todo responsable de la misma.
– Te conviene confesar, Felipe. Hará que descanse tu conciencia y hablará a tu favor delante de los jueces. Estabas muy ebrio, no sabías lo que hacías. Nadie que se haya bebido una botella de ginebra puede recordar qué ha dejado de hacer o qué hizo, qué vio o dejó de ver. Tu aturdimiento alcohólico puede ser un atenuante. Y no hay que olvidar que ese hombre, Camargo, te había ofendido en lo más profundo. Estaba atentando contra tu familia, de eso nadie, ningún cristiano dudará. Había abusado de su situación económica y de la buena fe de tu esposa… Sin embargo, los hechos te inculpan, Felipe. Solo tú pudiste matarle, y de hecho lo hiciste. Ahora mismo, bajo la impresión de ese acto, tu mente se resiste a aceptarlo y busca subterfugios. Crea fantasmas, visiones. Pero fuiste tú, Felipe. Tú lo mataste. Acéptalo y, a partir de ahí, haremos por ti cuanto esté en nuestra mano.
Pakarati no contestó. El capitán encendió un cigarrillo.
– Te conozco, Felipe. Sé que eres un buen hombre, honrado y consecuente con tus ideas. Un auténtico y honesto rapa nui. No otra cosa será lo que declare en el juicio cuando me llamen a testificar. Confiesa, Felipe. Hazlo por tu mujer. Ella no podría continuar viviendo en una incertidumbre tan penosa.
El único sospechoso del crimen permaneció callado.
Capítulo 44
El cadáver de Francisco Camargo fue transportado en una destartalada ambulancia al precario hospital de Hanga Roa. El director del centro certificó su muerte.
Concha ni siquiera se enteró de que habían trasladado los restos de su marido. Se había encerrado con su hija Rebeca y se quedó tumbada en la cama de la suite, con la mirada fija en el techo, incapaz de hacer ni pensar nada. Jesús Labot fue a verla para consolarla, en primer lugar, y para consultarle sobre los pasos que quería dar la familia. Concha no estaba en condiciones de tomar decisión alguna, por lo que Rebeca rogó a su tío que se encargase de todo, otorgándole plenos poderes para representarles ante las autoridades de la isla, comprometiéndole a que el asesino fuese encarcelado y a organizar cuanto antes el viaje de regreso a España.
El abogado se dirigió al hospital, acompañado por Martina de Santo. La inspectora deseaba ver de nuevo el cadáver del banquero, que apenas, en medio de la confusión y la presencia de policías y gendarmes chilenos, había podido examinar en la suite-barco.
Labot temía que no le permitiesen reconocer el cuerpo, pero su presunción resultó errónea. Sin mayor protocolo, la inspectora fue autorizada por un médico de etnia rapa nui cuya función y grado en todo momento ambos ignoraron. Después pensarían que podía ser un celador, pues vestían el mismo uniforme sanitario que los médicos, simples camisas blancas de manga corta con una cruz azul bordada en el bolsillo.
Los camilleros habían depositado los restos de Francisco Camargo en una sala que no se diferenciaba en nada de un botiquín. El cuerpo desnudo del magnate descansaba sobre una mesa de madera. Se habían limitado a lavarle la sangre y a cubrirlo con una sábana no demasiado limpia. Sobre la herida de la cabeza, que había cicatrizado en sanguinolentas pústulas, habían colocado, a modo de elemental protección, una gasa. Curiosamente, y a pesar del violento traumatismo que deformaba sus rasgos, la expresión de Camargo era tranquila, como si en su último aliento hubiese venido a asistirle un pensamiento de bienestar o de paz.
El sol poniente pegaba de firme y hacía un calor angustioso. La única ventana corredera estaba cerrada. Las moscas revoloteaban tras el cristal, a la espera de poder posarse sobre tan rica ofrenda. Más allá, junto a la valla que delimitaba el recinto sanitario, una rata grande como un perro pequeño hociqueaba un resto de comida.
– Esto es tercermundista -se quejó Labot.
– Estamos en el Tercer Mundo -replicó la inspectora.
Martina retiró la gasa y la piel ensangrentada del cráneo y observó con detenimiento el tremendo impacto que había causado la muerte al banquero. De una bolsa que llevaba al hombro sacó una máquina automática y fotografió el cráneo desde diferentes posiciones. Después volvió a colocar la gasa y llamó al médico de guardia, quien, a su vez, un tanto inseguro, decidió convocar al director del hospital. Este, un tal doctor Amart, chileno, poco más alto que Sebastián, el marido de Úrsula Sacromonte, y con menos pelo aún, se presentó como traumatólogo, precisamente el especialista que había examinado a Camargo nada más producirse su ingreso hospitalario.
– Ya cadáver -se anticipó, por si aquellos parientes albergaban alguna duda acerca de su competencia clínica.
Martina se identificó como inspectora de policía, solicitándole:
– ¿Podría darnos su diagnóstico?
– Está muy claro, inspectora, y así lo he hecho constar en la certificación -repuso Amart con sequedad-. Muerte por traumatismo craneoencefalográfico, con pérdida de sustancia y diversas fracturas con depresión y hundimiento de la bóveda craneal, provocadas por un objeto contundente accionado con fuerza lesiva.
– ¿Un mazo de madera, por ejemplo?
– No he visto el objeto en cuestión, pero me lo han descrito y mi respuesta es afirmativa. Esas mazas maoríes de guerra fueron diseñadas para reventar cabezas, y eso es lo que ha vuelto a suceder.
– ¿Cree que al muerto solo le golpearon con una maza?
– ¿Le parece poco? -sonrió el director.
– ¿Adonde quieres ir a parar, Martina? -se intrigó Labot.
– A ese agujero que alguien abrió en la cabeza de Camargo antes de que lo remataran a golpes de maza. Ahí, doctor. Junto a la fractura principal y disimulado entre las esquirlas de hueso. Por eso no lo vio.
Amart se inclinó sobre la cabeza de Camargo y suavemente, con la punta de los dedos, retiró un ensangrentado colgajo. Un orificio circular perfectamente delimitado apareció a la vista.
– Es una herida incisa y profunda. Está en lo cierto, inspectora. No la habíamos visto.
– ¿Qué pudo ocasionarla?
– Un objeto punzante. Esos bordes estrellados… ¿Sabe a qué me recuerdan? ¡Al impacto del pico de un pájaro en un huevo, eso es!
– Esa comparación es muy sugerente, doctor. Vea las fotografías que acabo de tomar.
– ¿Ha estado haciendo fotos? -exclamó el director.
– ¿Usted no las hizo? -preguntó el abogado, dejándole en evidencia.
– Fíjese en esta -le invitó Martina, tendiendo a Amart su cámara, en cuya pantalla se apreciaba, ampliada, la herida circular.
El médico echó un vistazo a la imagen.
– ¿Tiene usted jurisdicción aquí?
– Pienso colaborar con mis colegas chilenos. Espero que entre todos capturemos al autor del crimen.
– Tengo entendido que el asesino ya ha sido detenido.
– En tal caso, está todo resuelto. Muchas gracias, doctor.
– ¿Adónde vas? -preguntó Labot.
Pero ella no se detuvo. El abogado tuvo que retenerla del brazo para obligarla a pararse en el corredor.
– ¡Espera un momento! ¿A qué tanta prisa?
– Necesito hacer unas llamadas a España y llevar a cabo ciertas pesquisas. Puedes quedarte a gestionar el traslado del cuerpo, Jesús, pero ten en cuenta que no abandonaremos Pascua antes de cuarenta y ocho horas.
– ¿Por qué dos días?
– Es el tiempo que necesito para resolver el caso.
– ¡Si está resuelto!
– A Felipe Pakarati no le gustaría oír eso. Preferiría saber que en la isla hay un gran penalista, y que ese competente abogado defensor está disponible.
– ¿Para representarle? -vaciló Labot.
– Apela a tu conciencia, Jesús. Te concedo dos horas para que la sometas a consulta. Puedo quedar contigo en la gendarmería a las ocho de la tarde. Estoy segura de que habrán interrogado a Pakarati y tratado a toda costa de sacarle una confesión. Espero que la Policía de Investigaciones no nos ponga problemas para acceder a su declaración, una vez te hayas ofrecido a representarle legalmente.
Una enfermera empujaba una camilla por el pasillo. Martina bajó la voz.
– A tu cuñado Francisco le agujerearon la cabeza, Jesús. Así fue como lo mataron. Y no fue Pakarati quien lo hizo. Ese hombre es inocente.
Capítulo 45
En su segunda declaración, que tuvo lugar aquella misma noche, Felipe Pakarati se declaró no culpable del crimen de Francisco Camargo.
Tuvo la suerte de contar con un buen abogado. Después de pensarlo largamente, pero sin atreverse a comentarlo con su cuñada Concha ni con sus sobrinos Rafael y Rebeca, aunque sí con Sara, quien le animó a hacerlo, Jesús Labot se había ofrecido a asumir la defensa de Pakarati. Su mujer, Mattarena, le agradeció el gesto. Al capitán Rodríguez Espinosa no le hizo la menor gracia, como tampoco el hecho de que su colega femenina, la inspectora española, asistiera al segundo careo, pero no tuvo más remedio que transigir con ambas incorporaciones.
– Que les quede clara una cosa: yo dirijo el interrogatorio y la investigación. No vayan a equivocarse ni a tomarse libertad ninguna.
Labot se manifestó dispuesto a acatar sus competencias, pero solicitó oír la grabación con las primeras declaraciones de Pakarati. Lo hicieron en una sala adjunta. Labot tomó notas, mientras Martina prestaba una profunda atención a las palabras del sospechoso.
– Qué imaginación, ¿verdad? -se burló Rodríguez Espinosa en cuanto el maestro hubo descrito al supuesto hombre pájaro asesino, oculto en la suite de Camargo-. A falta de unos pocos flecos, se trata de un caso prácticamente cerrado -les adelantó el capitán, mientras un guardia abría el calabozo y conducía a Pakarati a su despacho-. La maza que el detenido utilizó como arma tiene huellas de sangre. No menos de cincuenta testigos, entre ellos ustedes mismos, le vieron abandonar la escena del crimen.
– Pero nadie le vio cometerlo -observó Martina.
El capitán estalló en una carcajada.
– ¿Y qué me dice de ese hombre pájaro?
Para su sorpresa, sin embargo, Pakarati se reafirmó en su versión inicial, añadiendo algún dato interesante. Por ejemplo que, cuando se acercaba a las suites-barco, vio a Percy Williams avanzando en la misma dirección, pero por la otra calle del hotel.
El maestro volvió a asegurar, ahora con más detalle, que cuando entró en la suite de Camargo vio algo que le heló la sangre. Un hombre pájaro estaba atacando al banquero en el suelo y su pico entraba y salía de su cráneo como una plateada lanza. Al descubrir a Pakarati, el hombre pájaro le arrebató la maza y, usándola contra su víctima, le quebró el cráneo a golpes.
– ¿Y a ti, Felipe, no te pegó? -le preguntó el capitán-. Antes dijiste que sí, pero no tienes una sola marca.
– Estaba equivocado. Fue a golpearme con el pao, pero no lo hizo.
– ¿En qué más te equivocaste, Felipe?
El maestro parecía aturdido. Estaba claro que su memoria seguía nadando en confusión.
– En que no huyó por la puerta, como erróneamente había creído recordar en un principio, sino por la ventana.
– La ventana estaba cerrada -observó el capitán.
– Puede cerrarse por fuera -dijo Martina-. Yo misma lo comprobé.
– ¿Qué más comprobó en el escenario, inspectora?
– Poco más. Quise volver más tarde, pero sus hombres me impidieron pasar.
Rodríguez Espinosa encendió un cigarrillo sin ofrecer.
– ¿Me habrían permitido hacerlo en España?
– Esa discusión no nos va a llevar a ninguna parte, capitán -objetó Labot.
– ¿Y su defensa, a qué nos conducirá?
– A establecer la verdad.
– La verdad, la verdad… ¡Dínosla tú, Felipe! ¡Admite que lo mataste y deja de escudarte en recursos infantiles, en los que nadie en su sano juicio puede creer!
El agotamiento afloraba en el maestro, pero se expresó con franqueza.
– No, capitán, no fui yo. Sé que es difícil creerme, pero yo no lo hice.
En ese momento, Sara Labot se presentó en la gendarmería y le dijo a un agente que necesitaba hablar urgentemente con su marido.
El abogado salió del despacho del capitán y la atendió en otra sala. Marido y mujer conversaron durante unos minutos. Al terminar su breve y confidencial charla, Sara regresó al Easter en el mismo taxi que la había llevado al cuartel. Por su parte, Labot volvió a entrar en el despacho del capitán. Estaba contrariado, por lo que Martina dedujo que lo que Sara había venido a contarle era bastante serio.
En cuanto Pakarati hubo terminado de declarar y ellos hubieron abandonado la sede de la PDI, Jesús le confió a Martina de qué se trataba.
– Han registrado mi casa.
– ¿Cómo dices?
– Herminia, nuestra chica del servicio doméstico, acaba de llamar a Sara desde Santander, después de haberse hecho un lío con los números de teléfono porque intentaba localizarnos en Santiago. Ocurrió hace unas cuantas horas, no sé con exactitud cuándo… Un grupo de policías entró en nuestra casa de El Tejo y lo revolvió todo. Mostraron una orden judicial, pero después ya no dieron la menor explicación. No sé qué buscaban ni si se han llevado algo. Es completamente irregular. Por más vueltas que le doy, no entiendo a qué obedece.
– ¿Algún testigo que te haya acusado falsamente?
– Tal vez sea eso… Últimamente llevo asuntos de gente peligrosa. Casos de narcotráfico…
– Llama a tu socio, al bufete, y que tu equipo se encargue de averiguar lo sucedido.
– Buena idea, Martina. Así lo haré. ¿Tomamos una copa?
– Sería mejor que fueses a ver a Concha.
– Vuelves a tener razón. ¿Qué vas a hacer tú?
– Intentar encontrar a ese misterioso hombre pájaro.
– Para eso tendrías que volver a examinar la escena del crimen y ya oíste a Rodríguez Espinosa.
– De noche no habrá vigilancia.
– Pero sí un precinto. ¿Te propones romperlo?
– O entrar por donde lo hizo el hombre pájaro.
– ¿Por la ventana?
– Por donde se colaría un pájaro.
– La ventana también estará precintada.
– Había otra en el baño.
– Pero es como la de un camarote. Un ojo de buey. Por ahí no pasaría ni un gato.
– Un gato, un pájaro… Solo falta un ratón.
– Puede que fuese mi cuñado, y está muerto. Ten cuidado, Martina. Este asunto es terriblemente extraño. Si no fue Pakarati, ¿quién mató a Paco?
Estaban llegando al hotel. Había anochecido. Las tiendas se hallaban cerradas y la avenida Policarpo Toro comenzaba a despejarse de viandantes. En cambio, los perros vagabundos, como si no tuvieran donde dormir, mantenían una numerosa presencia. Más allá, hacia el infinito fundido en negro, la masa oscura del mar producía un inquietante rumor, como la respiración cautiva de un ser vivo. Martina encendió un cigarrillo y expulsó el humo por la nariz en dos chorros paralelos.
– Vas a llevarte una sorpresa, Jesús.
El abogado se detuvo en seco. Un perro ratonero se le enredó entre las piernas y a punto estuvo de hacerle caer.
– ¿De qué estás hablando?
– Del hombre pájaro.
– ¿Sabes quién es? ¡Dímelo!
– Mañana.
– ¿Por qué esperar?
– Porque mi hombre pájaro no llegará hasta mañana.
– ¿Qué misterio es este, Martina?
– A las siete, Jesús, en la suite-barco. No les digas para qué, pero encárgate de que los Camargo estén ahí. Yo reuniré a los demás.
– ¿A quiénes?
– A Percy Williams, Manuel Manumatoma y Úrsula Sacromonte -accedió a destapar Martina.
– ¿Uno de ellos es el hombre pájaro?
Casi tristemente, la inspectora asintió.
Capítulo 46
Pocos minutos antes de las siete de la tarde, los convocados fueron llegando a la suite-barco. La familia Camargo se presentó al completo, incluyendo entre sus miembros a Jesús y Sara Labot. Los demás lo fueron haciendo uno a uno.
El capitán Rodríguez Espinosa y la inspectora De Santo les estaban esperando. El rígido semblante del policía chileno reflejaba una hosca actitud. Obviamente, muy poco o nada esperaba del experimento que a continuación se iba a dramatizar.
De manera, efectivamente, un tanto teatral, Martina había dispuesto un círculo de sillas alrededor del punto donde Francisco Camargo había sido atacado. Habían limpiado la sangre de la tarima, pero todavía, aportando a la escena un lúgubre recordatorio, podía apreciarse una mancha oscura en las tablillas.
Las ventanas de la enorme habitación que había ocupado el matrimonio Camargo, una suite presidencial, realmente, estaban abiertas de par en par. El aire cálido del oeste hacía flamear las cortinas como velas de una embarcación. Todo en ese apartamento de lujo, concebido como el camarote de un almirante, tenía sabor marinero.
Al igual que en el resto de los dormitorios del Easter, la cama estaba justo en el centro. Percy Williams, que fue el primero en aparecer, pensó al verla que era un lecho digno de un rey. Cuatro columnas talladas con la imagen del hombre pájaro sostenían el dosel de raso. La colcha de seda estaba recamada con hilos de oro que reproducían otros motivos isleños.
Percy permaneció frente a Martina, sin saber qué hacer. La inspectora le indicó que podía sentarse en cualquiera de las sillas.
Lo mismo fueron haciendo Sebastián y Úrsula Sacromonte y Manuel Manumatoma. Los Camargo habían entrado acompañados por el gobernador Christensen y el embajador De Santo. Concha, Rebeca y Rafael Camargo, así como Sara y Jesús Labot, ocuparon los asientos que Martina les fue indicando, mientras las dos mencionadas autoridades se retiraban hasta uno de los ventanales, desde el que se divisaba un bellísimo atardecer.
A las siete y cinco minutos, la inspectora se situó en el centro del círculo. Dio las gracias a los presentes por haber atendido su requerimiento, apoyado por la Policía chilena de Investigaciones. Cumplimentados los formalismos, Martina fue directa al grano.
– Como saben, Francisco Camargo ha sido asesinado. El único sospechoso, Felipe Pakarati, se ha proclamado inocente. Así consta en su declaración, que fue asistida por el abogado Jesús Labot.
La viuda de Camargo dirigió a su cuñado una mirada de censura.
– ¿Es eso cierto, Jesús? ¿Te has hecho cargo de la defensa del hombre que ha matado a mi marido?
– Alguien tenía que hacerlo. De lo contrario, habría conseguido condenarse él solo.
La papada de Concha se agitó de furia.
– ¡Serás bastardo!
– Su cuñado ha obrado por ética profesional -le defendió Martina.
El gobernador advirtió:
– Les ruego que aparquen sus diferencias para otro momento. Céntrese en la cuestión, inspectora.
– Sí, señor. La muerte de Francisco Camargo se produjo a las cuatro y seis minutos de la tarde del 31 de diciembre. Exactamente, cuarenta segundos después de la conclusión del eclipse de sol. En el curso de los cinco minutos y veinte segundos que el eclipse, con su manto de oscuridad, duró, Francisco Camargo se dirigió a esta misma habitación, donde encontraría el fin. ¿A qué obedeció ese anómalo comportamiento del anfitrión? ¿Por qué regresó a su suite? Desde mi punto de vista, esa sería la primera cuestión a resolver.
– A lo mejor le entraron ganas de orinar -sugirió Rafael, despertando una descortés risotada en Percy Williams.
– Trataremos de descubrir una causa menos escatológica -dijo Martina, dedicando a ambos una sonrisa nada comprensiva-. No obstante, ya que ha abierto usted, Rafael, una ventana a la frivolidad, aprovecharé la presencia entre nosotros de Úrsula Sacromonte, la escritora de novelas policíacas, para que nos sugiera alguna otra explicación. ¿Por qué cree que el señor Camargo dejó de disfrutar del eclipse para regresar furtivamente a su habitación?
Úrsula se frotó la nariz y repuso:
– Porque alguien que quería verle con urgencia le citó en secreto.
– A eso lo llamo una respuesta lógica -aplaudió Martina-. ¿Alguien a quien Camargo conocía?
– Con toda seguridad -enfatizó la escritora-. En tan inusuales circunstancias no habría recibido a un desconocido.
– Podemos estar de acuerdo con usted -generalizó Martina, mirando a cada uno de los integrantes del círculo-. ¿A nadie se le ocurren objeciones a este argumento? Muy bien, avancemos un paso más. Ese alguien a quien Camargo conocía, bien personalmente, bien mediante un mensaje, le citó en su habitación a la hora del eclipse. Quería asegurarse de que nadie les vería. Dada la brevedad del eclipse, no iba a disponer de apenas tiempo para entrevistarse con Camargo, por lo que necesariamente la naturaleza del encuentro tenía que ser… ¿Sí, señora Sacromonte?
– ¿Entregar o recoger algo? -especuló Úrsula con los ojos radiantes de excitación. Había imaginado cientos de casos detectivescos y escrito unas cuantas decenas de ellos, pero era la primera vez que intervenía en uno auténtico.
Nuevamente, Martina aprobó su intervención.
– ¿Dinero, tal vez? -apuntó, con morbosidad creciente, la reina del crimen-. ¿Un chantaje?
– Dejémoslo ahí por el momento, Úrsula, y pasemos a formularnos la segunda pregunta: ¿quién pudo haberse encontrado a solas con Camargo?
La investigadora caminó en círculo detrás de las sillas, hasta detenerse a la espalda del bailarín.
– ¿Percy?
– ¿Yo?
Poniendo una exagerada cara de asombro, Williams se clavó un pulgar en el pecho. Se había untado el pelo de brillantina y sus grandes ojos negros desconfiaban como un felino al acecho. Un tatuaje en tinta azul, con un reimiro, o remo ceremonial, le asomaba entre los botones de la camisa, decorándole el fornido pecho.
– ¿No estaba usted en el hotel?
– Acababa de actuar con mi grupo, eso es todo.
– ¿Conocía al señor Camargo?
– De nada.
– ¿No había tenido un desagradable encuentro con él?
– Pero eso no significaba que le conociera. Fue a causa de… -Percy se quedó mirando a Rebeca, sin atreverse a seguir ni a pronunciar su nombre.
– Ocurrió por mi culpa -admitió Rebeca con valentía-. Percy y yo estuvimos bailando y tomando copas en la discoteca y luego me quedé dormida en la playa. A la hora del desayuno, mi padre se asustó al no encontrarme en el hotel. El resto…
– El resto no me compete -descartó Martina-. Lo que hicieran durante la noche es cosa de ustedes. ¿Disfrutó con el eclipse, Percy?
– Desde luego. No me lo hubiera perdido por nada del mundo.
– ¿Desde qué posición lo vio? ¿Junto al escenario? ¿En el camerino de los músicos? ¿Cerca del almacén donde se guardan las herramientas?
Percy no contestó, quedándose pensativo, como si recelase de la pregunta. Labot expresó el desconcierto general.
– ¿Qué almacén?
– Un complejo de estancias de lo más funcional, con el cuarto de calderas y los depósitos de agua -detalló Martina-. No están lejos de la laguna artificial ni de esta suite. Dando la vuelta por detrás se sale casi… Se trata de dos naves amplias y bien equipadas, con panoplias de herramientas y recambios. Sierras, martillos, gubias… Junto con otros alrededores, reconocí esas instalaciones inmediatamente después del crimen. Pude entrar porque una de sus dos puertas estaba abierta. Pregunté a los empleados y me dijeron que no era nada raro. Los jardineros o el personal de mantenimiento necesitan materiales a cualquier hora… ¿Desde dónde vio el eclipse, Percy?
– Desde el escenario.
– ¿No se alejó?
– En ningún momento.
– Sin embargo, Felipe Pakarati le vio dirigirse hacia aquí.
Los dientes del rapa nui crujieron como si acabaran de morder algo.
– Miente.
– O lo hace usted. ¿Por qué habría de mentir Pakarati?
– Para acusarme y librarse él.
Labot se mostró en desacuerdo.
– Mi cliente no es así. En el caso de haber pretendido inculparle, le habría imputado directamente, y no lo hizo.
Martina apretó otra tuerca.
– ¿Para qué quería ver al señor Camargo, Percy?
– Yo… -vaciló el rapa nui. Al sentir todas las miradas fijas sobre él, y temiendo haberse contradicho tácitamente, pareció acomplejarse y su seguridad se resquebrajó-. No van a creerme.
– Concédanos una oportunidad -le propuso Labot.
Los pulmones de Percy soltaron aire.
– Quería disculparme con él por haberle levantado la mano, ofrecerle mi respeto y rogarle que me permitiera seguir viendo a Rebeca.
– Percy… -comenzó a decir esta, pero Martina recondujo rápidamente el rumbo del interrogatorio.
– ¿Llegó a hablar con Camargo?
– No me atreví.
– Sin embargo, le siguió desde la laguna.
– ¿Seguirle? Bueno, yo no lo expresaría así… No se veía nada y me volví enseguida.
– ¿No cruzó la puerta de esta habitación?
– No.
Martina volvió a mirar su reloj y después el rectángulo de cielo que se transparentaba entre los ventanales.
– ¿Y usted, señor Manumatoma, tampoco habló con el señor Camargo poco antes de su muerte?
– No lo recuerdo -negó el arqueólogo; llevaba una camisa caqui y las botas manchadas de barro, como si acabase de llegar de la excavación de La Pérouse, a cuyos trabajos se había reincorporado después de pasarse veinticuatro horas espantando a los periodistas que le preguntaban sin cesar por la «esfera del astronauta».
– Pero estuvo contemplando el eclipse en el hotel. Yo misma me fijé en usted.
– Resido aquí.
– Lo sé. En la habitación 102, concretamente, uno de los bungalós pequeños situados a la entrada. ¿Hace mucho que ocupa ese alojamiento, profesor?
– Hará poco más de un año.
– ¿Desde que trabaja bajo el patrocinio del Grupo Camargo?
Al arqueólogo le disgustó esa referencia.
– Verá, inspectora, los hoteles en la isla son terriblemente costosos y poco confortables, de modo que…
– Aceptó uno gratuito.
– Muy bien -reconoció Manumatoma, de pésimo humor-. ¿Y qué?
– De alguna manera, estaba en nómina del señor Camargo.
– Es público que nos financiaba con un patrocinio.
– También fue pública y notoria la discusión entre ambos a raíz de su rueda de prensa.
– Le ruego que no me obligue a reparar en ese desdichado asunto. Abusó de mi nombre, me desprestigió… Le dije lo que tenía que decirle y regresé a mi excavación. No creo que ese…, no creo que el señor Camargo fuese consciente de la bola de nieve que estaba empujando. El mundo está lleno de locos y, por culpa de una interesada imprudencia, desde el último rincón del universo legiones de chalados vendrán a la isla de Pascua en busca de extraterrestres. ¡Fue una vergüenza!
– ¿Vuelve a perder los nervios, profesor?
– Soy temperamental.
– Tanto que amenazó seriamente a su mecenas.
– Era una manera de hablar.
La inspectora le apretó un poco más.
– Tenía un motivo para vengarse de Camargo y se encontraba muy cerca de él cuando se produjo la agresión.
– ¿Me está acusando?
Martina volvió a mirar su reloj y, acto seguido, de nuevo el cielo.
– Lo haría si, en su caso, pudiese responder a la primera pregunta. Les recuerdo cuál era: ¿por qué regresó Francisco Camargo a su suite en medio del eclipse? Usted, profesor Manumatoma, no tenía argumentos ni armas para comprometerle en una cita tan extemporánea. O por lo menos, nada tan grave como la demanda secreta de Sebastián Muñoz.
El marido de Úrsula Sacromonte se quedó mirando aturdidamente a la inspectora. Sentado, parecía aún más bajito. Sus zapatos no tocaban el suelo. Al oírse en boca de la detective se apoyó de puntillas, estirando al tiempo su espalda en un reflejo de alerta.
– En su primer matrimonio, Sebastián fue padre de Raquel Muñoz Lope -siguió afirmando la inspectora-. Su única hija y secretaria de Francisco Camargo.
El hombrecito se puso en pie, como dispuesto a encararse con la detective, pero, dándose cuenta de que no le había acusado de nada, y de que su actitud podía parecer sospechosa, volvió a sentarse.
– ¿Ha estado haciendo averiguaciones sobre mí?
– Anoté sus datos en la residencia del embajador -accedió a revelarle Martina- y, sí, moví algunos hilos. Su hija Raquel falleció hace poco más de un año, en Madrid. Era muy joven, no había cumplido los treinta. ¿Cómo murió, señor Muñoz?
– Tomó por error unas pastillas.
– Se suicidó, ¿no es cierto?
– ¡Le digo que fue un error!
Martina se dirigió a la escritora.
– ¿Sabía usted algo, Úrsula?
La escritora se pasó la lengua por los labios.
– Antes de casarnos, Sebastián me habló de su hija, naturalmente… Entendiendo que era un tema muy doloroso para él, no quise ahondar en su herida.
– ¿No le dijo que Raquel tenía una aventura con su jefe, y que, al dejarla Camargo, cayó en una profunda depresión que le llevaría a quitarse la vida?
– Usted, usted… -repitió Sebastián, apuntando a Martina-. Se está metiendo en mi vida privada, y eso es algo que no le tolero a nadie. ¡A nadie!
– ¿Desde cuándo estaba obsesionado con Camargo, desde que descubrió la verdad?
– ¡Qué verdad! -exclamó el capitán Rodríguez Espinosa, interviniendo por primera vez-. ¿Y qué pruebas la sustentan? ¡Deje de jugar con todo el mundo, inspectora!
– Lo haré dentro de unos minutos, capitán, en cuanto se presente mi hombre pájaro. ¡Ah, miren, ahí vuela! -A través del ventanal, la inspectora señaló la silueta de un avión que se aproximaba a la isla-. Trae retraso, pero procuraremos recuperar el tiempo.
Concha se dirigió a Labot.
– ¿De qué va esto, Jesús?
– No lo sé.
La viuda de Camargo se encaró con Martina.
– Si sabe quién mató a mi marido, ¿por qué no lo dice?
– Porque aún no tengo la prueba en mis manos.
Una sensación de intriga y malestar se apoderó de todos. Fue el gobernador Christensen quien relacionó los cabos del hilo:
– Esa prueba… ¿viene en el avión?
– Espero que sí, señor -confirmó Martina.
– ¿Quién es el criminal? -volvió a preguntar doña Concha-. ¿Está aquí?
La inspectora guardó silencio.
– ¡Mis hijos no tienen nada que…!
– No tienen nada, es verdad -la interrumpió Martina-. La inmensa fortuna de Francisco Camargo le pertenecía a él, solo a él. En cuanto a usted, doña Concha… Hacía mucho tiempo que su marido la desdeñaba en privado y la despreciaba en público. Sus infidelidades eran notorias. Su última conquista, para acabar de humillarla, era mucho más joven, una belleza de la isla de Pascua. Mattarena… ¿Cómo supo que estaba embarazada de su marido? Porque usted lo sabía, ¿no es verdad?
– ¡El muy canalla me lo soltó a la cara! -estalló la matrona, hundiéndose al reconocerlo en una sensación de bochorno que hizo arder sus mejillas-. Después de la fiesta del hotel y de la escena entre esa puta rapa nui y su marido, nosotros, Paco y yo, discutimos también. Fue una noche horrible. Nos dijimos cosas que un matrimonio no debería decirse jamás. Acabó echándome en cara que esperaba una criatura de esa golfa mestiza, y que pensaba reconocer al niño y educarlo a su manera, a su imagen y semejanza, dijo, de manera muy distinta a como yo había educado a los míos. A quienes, añadió, para hacerme todo el daño posible, hacía mucho tiempo que no reconocía como suyos… No contento con eso, agregó que, si ese niño crecía sano, acabaría nombrándolo su heredero y desposeyéndonos…
– Eso no era nada nuevo, mamá -dijo Rafael.
– Tienes razón. Venía atormentándome con el testamento, amenazándonos con dejarnos en la calle.
– Pero él no siempre fue así -le defendió póstumamente su hija Rebeca.
– También eso es cierto. -Y Concha, desbordada, rompió a llorar-. Hubo épocas en que nos quiso, nos quiso mucho. Pero, poco a poco, fue distanciándose, como ese sol que vimos alejarse de su esposa la luna, hasta convertirse en un tirano, en otro sol que, en vez de iluminarlo todo, y crear vida y calor, arrojaba a su alrededor sombras, miedos y dudas… Ninguno de nosotros le mató, inspectora. Deje de atormentarnos como él lo hizo, se lo suplico…
Su hermana Sara se levantó para consolarla, al mismo tiempo que dirigía a Martina una mirada cargada de reproche. Ajena a esa muda reconvención, la inspectora volvió a consultar su reloj y continuó, impávida:
– Francisco Camargo pudo haber acudido a su último encuentro a requerimiento de usted, Concha, o de uno de sus dos hijos, de tener algo realmente decisivo que transmitirle. ¿De qué podría tratarse, en ese supuesto? ¿De la revelación de un secreto familiar?
– Esto es repugnante -acusó Rafael; la cólera y la resaca de la noche anterior descomponían su gesto y había encendido un cigarrillo que accionaba con la mano derecha, amaneradamente-. ¿Todos somos asesinos potenciales, es esa su hipótesis? ¡Mucho peor que las novelas de la Sacromonte, que ya es decir!
La novelista lo miró, pálida como una muerta, pero optó por no contestar. Martina clavó en el hijo de Camargo una mirada sin alma.
– ¿Dónde estuvo durante el eclipse, Rafael?
– ¿Ahora es mi turno, inspectora? En mi habitación.
– ¿Solo?
– Mejor que mal acompañado. Había bebido un poco, así que aproveché aquel ratito de oscuridad natural para tumbarme un rato.
– Por la misma razón que no puede probarlo, pudo haber hecho algo diferente.
– ¿Asesinar a mi padre, por ejemplo? ¡Está usted loca! Voy a decirle algo. -Blanco de ira, Rafael dio un par de tambaleantes pasos, situándose en medio del círculo-. Entre mi padre y yo pasaron muchas cosas, algunas no demasiado edificantes, pero yo le quería… a mi modo. Le admiraba. Era un triunfador. Tenía olfato para los negocios, creaba riqueza y dio de comer a cinco mil familias. Nuestro país le debe mucho, y esta grotesca isla también… El tiempo pondrá las cosas en su sitio.
– Podrías haberle dicho esas cosas a papá mientras vivía -se lamentó Rebeca-. Estoy segura de que se habría emocionado. ¿Ha terminado ya con mi hermano, inspectora? Entonces, supongo que ha llegado mi turno.
– ¡Basta! -reaccionó Sara-. No puedes seguir haciéndoles esto, Martina. ¡Es inhumano! Ellos son inocentes. Estás perdiendo el tiempo.
– Puede que en esto último lleves parte de razón, Sara -admitió la inspectora-. Más que perder el tiempo, tenía que ganarlo. En breve, lo que le cueste al comandante desplazarse desde el aeropuerto de Mataveri, la valija asistida estará en nuestro poder. ¿Podría explicar a los presentes qué es una valija asistida, embajador?
– Con mucho gusto, inspectora -accedió José Manuel de Santo-. Aquella que, dada su importancia documental o su nivel de secreto, requiere especial custodia. ¡Ah, miren! Aquí llega el emisario.
Un uniformado piloto se materializó bajo el dintel de la suite-barco, decorado con dos remos ceremoniales cruzados entre sí.
– Mi hombre pájaro -sonrió Martina-. Al fin.
– Embajador -le saludó el piloto, entregándole un maletín.
El diplomático abrió el cierre y le pasó el maletín a Martina. La inspectora introdujo la mano y sacó un cuaderno con las tapas anaranjadas. En medio de un silencio tal que pudo oírse el mar golpeando las rocas, Martina leyó varias páginas. De repente, casi recitando, sin apartar los ojos del cuaderno, lo hizo en voz alta.
– «Un amigo que es un padre, un padre que es un amante, un amante que es un amigo y todo ello por partida doble, Señor Duplicado…»
Esforzándose por mirar a los ojos a Jesús y Sara Labot, la inspectora reveló:
– Es el diario de vuestra hija Gloria. Su hábito de repetir todas las cosas, las listas, los poemas y, sobre todo, sus vivencias, va a solucionar este caso. Gloria hacía segundas versiones de todo y esta es una copia manuscrita del diario que tú y yo, Sara, encontramos en su habitación poco después de su muerte, y del que pude leer unas pocas líneas, precisamente las que acabo de repetir. Cuando tú leíste el diario de tu hija, el mundo se derrumbó a tu alrededor… Ignoro dónde has ocultado el original, pero el registro policial que, por iniciativa mía, se ha practicado en vuestra casa descubrió este otro ejemplar. Asimismo, se encontraba en la habitación de Gloria, oculto en otro de sus peluches. En sus páginas -y Martina, como si le quemara en la mano, enarboló el cuaderno, cuya tapa reproducía un conocido cuadro de Munch-, vuestra hija contó su aventura amorosa con su tío Francisco. El Señor Duplicado. El padre, el amante, el amigo.
– No puede ser verdad -balbuceó Jesús-. Sara jamás me lo habría ocultado. ¡Dime que no es verdad, Sara!
Con una extraña expresión y el aire de vulnerabilidad y abandono con que contemplaba la tumba de su hija en el cementerio de El Tejo, su mujer miraba los bordados de la gran cama de la suite, sostenida por las cuatro columnas de hombres pájaros.
– Te equivocas, Jesús -dijo Martina-. Lo hizo porque no podrías haber vivido con eso, porque te habría matado a ti también, y porque tu mujer había decidido acabar con Camargo. A vuestra hija no la mató su novio, Sergio Torres, sino su tío Francisco. Gloria estaba dispuesta a hablar. Y Camargo lo sabía. Si su sobrina le denunciaba, si contaba sus maniobras, sus perversiones… La citó en el bosque, cerca de vuestra casa de El Tejo. La estranguló y la ahorcó de un árbol.
Los ojos de Sara se habían enturbiado con una pátina de dolor. Al mismo tiempo, naufragaban en una transparencia líquida, una luz interior que les invitaba a mirar hacia adentro, como las pupilas de los pájaros nocturnos.
– Cuando -siguió explicando Martina-, en la oscuridad del eclipse solar, Felipe Pakarati entró en esta habitación, creyó ver a un hombre pájaro picoteando la cabeza de Camargo. Era Sara, con la melena suelta y las gafas protectoras, inclinada sobre su víctima. Había citado a su cuñado con la amenaza de hacer público el diario de Gloria. Consiguió derribar a Camargo, golpeándolo en la cabeza con el mismo taladro que acto seguido clavaría en su cráneo, convirtiéndolo en el refulgente pico que entraba y salía de su cerebro como una plateada hoja. De la impresión, Pakarati tropezó y cayó. Sara cogió su maza, remató a Camargo y huyó hacia el almacén, donde limpió el taladro, le quitó la broca y volvió a dejarlo en su lugar, entre los martillos y sierras. Allí lo encontrará, capitán, como lo encontré yo. Lo distinguirá de los otros por una pequeña mancha de sangre en el gatillo. Después, justo cuando el sol y la luna comenzaban a separarse, Sara regresó al jardín, uniéndose a los demás, y arrojó la broca a la laguna. El destino le había permitido vengar a su hija y cargarle el crimen a un chivo expiatorio.
Sara se acercó a su marido y le cogió las manos.
– Jesús… Lo siento. Tal vez, si te lo hubiera contado… Pero ahora es tarde.
La inspectora se mordió el labio inferior.
– Yo también lo siento, Sara.
– Nos va a resultar más difícil seguir siendo amigas.
– No te abandonaré -le prometió Martina.
Sara asintió y dijo, pálida como una muñeca de cera:
– La última palabra de Francisco Camargo antes de morir fue «perdón». Yo también te pido perdón, Concha, por habértelo arrebatado… Quisiera… quisiera irme de aquí. Hagan conmigo lo que tengan que hacer, mi vida ya no tiene sentido.
Y se desvaneció.
Epílogo
Hora y media después, Martina vio a Jesús Labot salir del hotel, solo, y dirigirse hacia la costa.
Completamente abatido, el abogado caminaba con los hombros encorvados y la cabeza baja. La inspectora le dio alcance cuando estaba atravesando las tumbas del cementerio marino. Él no la rechazó, pero tampoco le dirigió la palabra. Martina se emparejó con él. En silencio, se encaminaron hacia los moais, que parecían mirarles oblicuamente. El sol se ponía sobre el Pacífico, bañando las grandes estatuas con un color rojizo.
– Todo ha ocurrido por mi culpa -dijo al fin Jesús, en un tono de profunda contrición-. Estaba abstraído, pendiente solo de mis asuntos. No me daba cuenta de que ellas, mi mujer, mis hijas, me necesitaban.
– Y te siguen necesitando -le recordó Martina.
– Lo sé -asintió él-. Por eso voy a defender a Sara con todas mis fuerzas. Estaré con ella hasta el final, pase lo que pase.
– No encontraría mejor abogado. Y no te atormentes más, Jesús. Has sido un buen padre. Durante mucho tiempo, un buen marido. De ningún modo podías adivinar lo que estaba pasando con tu hija pequeña. A veces el destino juega con nosotros a su voluntad, sin que nos percatemos de ello hasta que ya es demasiado tarde.
A los ojos de Labot afloró un húmedo brillo.
– Voy a necesitar ayuda, Martina. Todo ha sido demasiado…
– Por mi parte, la tendrás. Seguirás contando con mi apoyo y admiración. Debes conservar tu autoestima. Muchos hemos visto en ti a un hombre justo, a un idealista, un abogado de principios, capaz de sacrificarse por los demás. No abundan los profesionales como tú, capaces de luchar hasta la extenuación por la salvación y la dignidad de un acusado.
Sin poder controlar más tiempo sus emociones, Labot se abrazó convulsivamente a la inspectora. Martina, casi tan conmovida como él, le acarició las mejillas en un gesto fraternal y se alejó, dejándole a solas con los moais, el océano y su turbada conciencia.
La inspectora estaba muy tocada. De regreso al hotel estuvo a punto de verse desbordada por las lágrimas. Decididamente, necesitaba una copa.
Las sombras de la noche caían sobre la isla cuando Martina ocupó la mesa más apartada del bar Intercontinental y pidió al camarero un whisky.
El ambiente era relajado y los altavoces reproducían una dulce canción tahitiana. El atardecer y la brisa también eran suaves, pero el corazón de Martina latía con un dolor que, pese a su intensidad, no conseguía ahogar un principio de rencor hacia sí misma.
– ¿Puedo sentarme contigo?
Su primo José Manuel estaba de pie frente a ella con una copa de pisco sour en la mano. En los malos momentos, siempre la había apoyado. Y aquel, desde luego, era uno de esos malos momentos. Uno de los peores.
– ¿Cómo te encuentras?
– He tenido días más felices.
– Ya. ¿Puedo cogerte un pitillo?
– Tú mismo.
El embajador encendió un Player's y rompió a toser. Aquellos cigarrillos sin filtro de su prima, raros de ver y más difíciles aún de conseguir, eran condenadamente fuertes. «Como ella», pensó el diplomático, dándose perfecta cuenta de que Martina lo estaba pasando fatal y de que la idea de que su amiga Sara Labot fuese a ser procesada por homicidio era la peor noticia de la mejor solución al caso.
Intentó brindar, pero la inspectora se resistió a entrechocar los vasos. El embajador señaló su bolso de tela, mal cerrado en el respaldo de la silla. Por su abertura se veía el cuaderno con El grito, de Munch, que Martina había aportado como una supuesta copia del diario juvenil de Gloria Labot.
– Creo que tienes algo mío en el bolso.
– Cógelo.
Nada más recuperar el cuadernito y hojear sus propias anotaciones, pues se trataba de su agenda, el embajador cambió de idea.
– Guárdala como recuerdo. Acaba de comenzar otro año y prefiero no conservar los viejos almanaques. Es como meter polilla en el armario de la ropa limpia.
– No quiero un solo recuerdo de este caso -renunció ella-. Regresaré a Santiago en el primer vuelo. ¿Tú?
– Adriana y yo nos quedaremos a pasar el resto de las Navidades. Insisto en que conserves mi agenda, Martina. Hacerla pasar por el diario fue una idea verdaderamente genial.
¡Y este truco de la valija asistida, válgame el cielo! Espero que ni a ti ni a mí nos abran un expediente. Claro que siempre podríamos argumentar que habría sido mucho peor que el asesinato de Francisco Camargo hubiese quedado impune, ¿no es así? Menos mal que la propia Sara, cuando la interrogó el capitán de la PDI, terminó confesando que guardaba el diario original en su caja del banco, junto a sus joyas y objetos de valor. Por eso la policía española no pudo encontrarlo.
– Tampoco lo buscaba, en realidad -le aclaró Martina-. El registro en casa de los Labot solo tenía como objetivo batir el bosque para hacer saltar la liebre. El problema de desatención de Gloria, su síndrome de inseguridad, repetitivo, y su costumbre de duplicarlo todo hicieron el resto. Y tu agenda, claro está… Está bien, me has convencido. Me la quedaré de recuerdo.
– Buena chica.
– Sabes perfectamente que no lo soy.
– Me agrada tu forma de ser.
– Siempre fuiste muy diplomático. A lo mejor por eso eres embajador.
– En realidad, me hubiera gustado ser un poli. -José Manuel sonrió, porque, ahora sí, Martina había chocado su copa y al encender un Player's su mirada volvió a animarse-. O un escritor de novelas policíacas. Por cierto, no hemos comentado lo de la Sacromonte. ¡Las caras que puso durante el interrogatorio! Puede que con este final escriba una buena novela.
– Pero no el comienzo de una buena amistad.
– Estás hecha un Bogart cualquiera. ¿Otro whisky?
– Bien. Pero después quiero que me lleves a Orongo, al poblado de los hombres pájaro.
– Es de noche, Martina.
– Precisamente por eso.
– Podríamos caernos por los acantilados y acabar volando de verdad.
– Sería maravilloso.
– No puedo despeñarme. Tengo que llegar vivo a la boda. Adriana quiere que seas testigo.
– Caramba… Enhorabuena.
– ¿Y la tuya, Martina? ¿Quizá en el próximo caso?
– ¿Qué tal si lo dejamos aquí?
– De acuerdo -suspiró José Manuel de Santo-. Tú ganas, como siempre.
Fin
Agradecimientos
La isla de Pascua es uno de esos destinos de los que no se regresa del mismo modo en que se llegó. Su soledad nos conmueve y ya nunca olvidaremos sus cabezas de piedra, su azul oceánico o la verde transparencia de su laguna volcánica.
En la cumbre del volcán Rano Kau, el poblado de Orongo, cuna de los hombres pájaro, sigue atesorando secretos. El ritual del héroe que se impone a la naturaleza, a la tierra abrupta, al enemigo mar, a los monstruos marinos, y regresa con el huevo místico del ave migratoria que ha visto los lugares que ellos nunca verán está sembrado de alegorías. Algunas van siendo desveladas por los arqueólogos, pero en la sagrada ceremonia del hombre pájaro todavía reside el enigma.
Desde que fue descubierta por Roggeveen en 1722, la isla de Pascua ha hecho correr tinta. De la ingente bibliografía existente sobre los moais, los hombres pájaro y otras culturas y cultos del Pacífico me han resultado de utilidad los ensayos de Routledge, Englert, Chauvet, Vergara, Arredondo o Cristino, además de los diarios de Loti, Varigny o Heyerdhal.
En Hanga Roa, capital de la isla, debo agradecer la ayuda del personal del Museo Englert, del Consejo de Ancianos y de la Gobernación.
En Santiago de Chile, mi gratitud se centra en el embajador español, Juan Manuel Cabrera. En Zaragoza, en mi familia, Belén y mis tres hijos, Edu, Belencita y Juan, que me permitieron aislarme para trabajar en este libro. En Barcelona, en mi agente literaria, Antonia Kerrigan, y en Víctor Hurtado, por difundir y promocionar mi obra. En Madrid, en Carmen Fernández de Blas, directora de Ediciones Martínez Roca, y en el editor Javier Ponce, así como en el resto del equipo de MR. Debo a todos ellos las mejores sugerencias y correcciones al texto.
Juan Bolea

***
