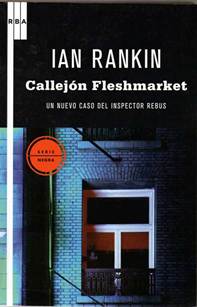
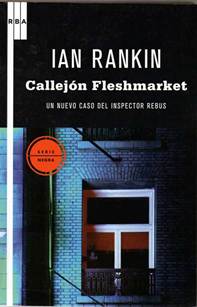
Ian Rankin
Callejón Fleshmarket
Nº 15 Serie Rebus
En recuerdo de mis amigas Fiona y Annie,
a quien tanto echo de menos
«Es en Escocia donde buscamos nuestra idea de civilización.»
VOLTAIRE .
«Es tal el clima de Edimburgo que los débiles sucumben jóvenes…
y los fuertes los envidian.»
DR. JOHNSON A. BOSWELL
PRIMER DÍA: LUNES
Capítulo 1
– No debería estar aquí -dijo el inspector Rebus hablando solo.
Knoxland era una barriada de pisos subvencionados en el extrarradio oeste de Edimburgo, lejos de la demarcación de Rebus. Había ido allí porque los compañeros del West End se encontraban en cuadro y, además, porque sus jefes no sabían qué hacer con él. Era la tarde de un lunes lluvioso y la meteorología no auguraba nada bueno para el resto de la semana.
La antigua comisaría de Rebus, feliz sede de sus andanzas en los últimos siete u ocho años, estaba en fase de reorganización y como consecuencia de ello habían suprimido el Departamento de Investigación Criminal, lo que significaba que a Rebus y a sus compañeros los tenían a la deriva dispersos por varias comisarías. A él le había caído en suerte la de Gayfield Square, junto al Leith Walk, un chollo, según algunos.
Gayfield Square estaba cerca de la elegante Ciudad Nueva, barrio residencial en el que tras las puertas de sus mansiones de los siglos XVIII y XIX podía suceder cualquier cosa sin que se enteraran los peatones. Pero tres buenas millas lo separaban de Knoxland, otro mundo y otra cultura.
Knoxland era un barrio de los años sesenta, como de cartón piedra y madera de balsa, con tabiques tan finos que, prácticamente, los vecinos se oían cuando se cortaban las uñas de los pies y olían lo que guisaban unos y otros. Adornaban sus muros grises de hormigón manchas de humedad, pintadas proclamando que aquello era «Hard Knox» y otras instando a largarse a los paquistaníes, entre las que destacaba una realizada apenas una hora antes y que decía: «Uno menos».
Las pocas tiendas existentes lucían en puertas y escaparates cierres metálicos, que sus propietarios ni se molestaban en quitar durante el horario de apertura al público. Las casas de aquel barrio quedaban aisladas entre las vías de dos carriles que lo bordeaban al norte y al oeste. Los sagaces constructores habían trazado entre las calles, túneles que probablemente en los planos originales figuraban como espacios abiertos y luminosos, con posibilidad de que los vecinos se detuvieran a hablar del tiempo o de las nuevas cortinas que una vecina había puesto en su ventana. Eran túneles que incluso de día se habían convertido en zonas de paso sólo para temerarios y suicidas. Rebus estaba condenado a no ver más que atestados de atracos y tirones de bolso.
Probablemente había sido idea de los sagaces constructores haber asignado a los bloques altos de la barriada nombres de escritores escoceses rematados por el sufijo «House», para aumentar el escarnio de que no eran auténticas casas.
Barrie House.
Stevenson House.
Scott House.
Burns House.
Aquellos bloques apuntaban al cielo como un reclamo vertical de alquileres baratos. Miró a su alrededor buscando dónde tirar el vaso de café casi vacío; había parado delante de una panadería de Gorgie Road, pensando que cuanto más se alejara del centro de Edimburgo menos posibilidades tendría de encontrar donde tomar un café remotamente decente, pero había sido un error porque aunque se lo sirvieron casi hirviendo, apenas se enfrió un poco aumentó exponencialmente la insipidez. No vio ninguna papelera: porque no había. La suciedad de la calzada y los arcenes llenos de hierbajos incitaban a la dejadez, y Rebus añadió sus sobras a aquel mosaico, se irguió y metió las manos en los bolsillos de la chaqueta. El frío congelaba su hálito en el aire.
– Los periodistas se van a frotar las manos -musitó alguien.
Había una docena de personas yendo de un lado para otro en el pasaje subterráneo entre dos de aquellos bloques altos. Olía ligeramente a orines, sudor y otras sustancias, y en la entrada merodeaban varios perros olisqueando, un par de ellos con collar, hasta que un agente de uniforme los espantó. Como la policía ya había clausurado las salidas del pasaje con cinta de homicidios, unos niños en bicicleta estiraban el cuello para curiosear. Los fotógrafos de la policía se disputaban el espacio con los agentes de la científica, con mono blanco y cabeza cubierta, que recogían pruebas. Había una furgoneta gris anodina junto a los coches de la policía en el barrizal de una zona de juego cercana, cuyo conductor se quejó a Rebus de que unos críos se habían ofrecido a cuidar del vehículo a cambio de dinero.
– Malditos buitres.
No faltaría mucho para que el hombre se llevara el cadáver al depósito para la pertinente autopsia, aunque estuviera claro que era un homicidio a la vista de las numerosas puñaladas, una de ellas en la garganta. Por el reguero de sangre se adivinaba que la víctima había sido agredida a unos tres o cuatro metros de la entrada del pasadizo y que probablemente intentó escapar arrastrándose hacia la luz mientras el agresor le asestaba más puñaladas, que acabaron con su vida.
– No lleva nada en los bolsillos salvo calderilla -dijo otro agente-. Esperemos que alguien lo identifique…
Rebus no sabía quién era, pero sí lo que era: un caso más para las estadísticas. Aunque por encima de ello era un suceso que los periodistas de la ciudad darían a olfatear a sus lectores como a una manada de lobos a la espera de una presa. Knoxland no era un barrio que gozara del favor público, y sólo atraía a desesperados y a quienes no tenían otra opción. En el pasado, había sido una especie de vertedero de inquilinos problemáticos para el Ayuntamiento -drogadictos y trastornados-, y en época más reciente la inmigración había invadido sus rincones más sórdidos e inhóspitos. Los solicitantes de asilo y refugiados, gente con la que nadie quería tener trato y de la que nadie quería saber nada. Rebus miró a su alrededor y comprendió que los pobres desgraciados debían de sentirse como ratones en un laberinto, con la diferencia de que en un laboratorio no había depredadores y allí abundaban.
Depredadores con navaja que campaban a su antojo por la calle. Y ahora habían matado.
Llegó otro coche del que se bajó un hombre. Un rostro conocido de Rebus: Steve Holly, gacetillero local de un tabloide de Glasgow. Rechoncho, dinámico como nadie y pelo tieso con brillantina. Antes de cerrar el coche, Holly metió bajo su brazo el portátil del que nunca se separaba. Por si acaso; ése era Steve Holly, un experto en reportajes de calle. Saludó a Rebus con una inclinación de cabeza.
– ¿Tiene algo para mí?
Rebus negó con la cabeza y Holly miró a su alrededor en busca de otra fuente de información menos reacia.
– He oído que le han echado de St. Leonard -comentó para entablar conversación mirando a todos lados menos a Rebus-. No me diga que le han exilado en estos pagos.
Rebus no quiso entrar al trapo, pero Holly insistió.
– Esto es un auténtico basurero. Una escuela de mala vida, ¿no es cierto? -añadió encendiendo un cigarrillo.
Rebus sabía que Holly pensaba ya en el artículo que escribiría después, perfilando frases ingeniosas y retazos de filosofía barata.
– Me han dicho que era asiático -espetó finalmente el periodista, expulsando humo y tendiendo la cajetilla a Rebus.
– Aún no lo sabemos -dijo Rebus como en pago por el cigarrillo-. Por su piel oscura… podría ser de muchos sitios.
– De cualquier parte menos de Escocia -replicó Holly sonriente-. Seguro que es un crimen racista. Algún día tenía que llegarnos.
Rebus sabía por qué resaltaba el «llegarnos»; se refería a Edimburgo, porque Glasgow tenía en su haber cuando menos el asesinato racista de un refugiado de los que intentaban vivir en uno de aquellos barrios marginales de bloques. Le habían apuñalado, igual que al del pasadizo subterráneo a quien, una vez registrado, examinado y fotografiado, introducían ahora en una bolsa de plástico sin que nadie pronunciara palabra: muestra de respeto de unos profesionales que a continuación proseguirían su trabajo para descubrir al asesino. Subieron la bolsa a una camilla con ruedas que pasaron por debajo de la cinta junto a Rebus y Holly.
– ¿Lleva usted el caso? -preguntó Holly en voz baja.
Rebus negó con la cabeza otra vez, mirando cómo metían el cadáver en la furgoneta.
– Pues, dígame al menos con quién tengo que hablar.
– Yo no debería ni estar aquí -contestó Rebus, volviéndole la espalda camino de la relativa seguridad de su coche.
* * *
«Yo soy de los que no pueden quejarse», pensó la sargento Siobhan Clarke, razonando que a ella al menos le habían asignado una mesa. John Rebus, superior en la jerarquía, no había sido tan afortunado. Aunque la fortuna, ni buena ni mala, nada tenía que ver con ello. Sabía que Rebus lo consideraba una señal de aviso: no tenemos sitio para ti y ha llegado la hora de que lo dejes. Podría acogerse a la pensión; muchos policías más jóvenes que él y con menos años de servicio tiraban el carné resignándose a morir, y él había comprendido perfectamente el mensaje que querían transmitirle los jefes. Ella le había ofrecido su mesa, pero Rebus, claro, no lo había aceptado alegando que él se acomodaba en cualquier sitio, para los efectos en aquella mesita junto a la fotocopiadora donde ponían las tazas, el café y el azúcar. La tetera ocupaba el antepecho de la ventana; bajo la mesa había una caja de papel de copia y disponía de una silla de respaldo roto que crujía al sentarse. No había teléfono ni enchufe para adaptarlo. Y menos, ordenador.
– Es provisional, naturalmente -dijo el inspector jefe James Macrae-. Es difícil hacer sitio a los nuevos…
A lo que Rebus respondió con una sonrisita, encogiéndose de hombros, gestos silenciosos que Siobhan sabía que era su modo particular de dominar la ira. Se la guardaba para más tarde. Por aquella falta de espacio, también la mesa que a ella le habían asignado estaba en la sección de los uniformados. Había una oficina aparte para los sargentos, que compartían con los administrativos, pero allí no tenían sitio para Rebus y ella. El inspector de la comisaría disponía de su propio despacho entre ambas dependencias; y eso era lo peor: que en Gayfield ya había un inspector y no tenían necesidad de otro. Se llamaba Derek Starr y era alto, rubio y guapo. Y lo malo era que lo sabía. Había invitado un día a Siobhan a almorzar en su club, The Hallion, cinco minutos a pie desde la comisaría. Ella no había osado preguntarle cuánto le había costado hacerse socio. Resultó que también había invitado a Rebus.
– Porque tiene dinero -fue el razonamiento de Rebus.
Starr estaba en su fase ascendente y quería que los dos nuevos se enteraran.
Ella no podía quejarse de su mesa. Tenía un ordenador, que había brindado a Rebus para usarlo cuando quisiera, y había teléfono. Al otro lado, enfrente de ella, se sentaba la agente Phyllida Hawes, con la que había trabajado en un par de casos, a pesar de que eran de distintas comisarías y ella cinco años más joven que Hawes aunque superior en la jerarquía, lo que hasta el momento no había constituido ningún problema y Siobhan esperaba que no se lo planteara. En la sala había otro agente llamado Colin Tibbet; Siobhan sabía que tenía veintitantos años, era más joven que ella y de sonrisa agradable que dejaba al descubierto una hilera de dientes pequeños y redondos. Hawes ya le había acusado de que le gustaba, en guasa pero sin pasarse.
– No soy una comeniños -contestó Siobhan.
– Ah, ¿te gusta el hombre más maduro? -bromeó Hawes, mirando de reojo hacia la fotocopiadora.
– No seas tonta -replicó ella consciente de que se refería a Rebus.
Hacía unos meses, al final de un caso, se había encontrado en sus brazos y él la había besado. No lo sabía nadie y ninguno de los dos había vuelto a hablar de ello, pero flotaba en el aire siempre que se encontraban a solas. Bueno…, flotaba sobre ella, porque con John Rebus nunca se sabía.
Phyllida Hawes preguntó, mirando a la fotocopiadora, dónde se había metido el inspector Rebus.
– Recibió una llamada -respondió Siobhan.
Era cuanto sabía, pero la mirada de Hawes daba a entender que le ocultaba algo. Tibbet se aclaró la garganta.
– Ha aparecido un muerto en Knoxland. Acaba de salir en pantalla -dijo dando unos golpecitos sobre ella a título de confirmación-. Esperemos que no sea una guerra entre mafias.
Siobhan asintió despacio con la cabeza. Hacía menos de un año una banda de narcotraficantes había intentado apoderarse del barrio y ello había dado lugar a una serie de apuñalamientos, secuestros y represalias. Eran mafias procedentes del norte de Irlanda, con conexiones paramilitares, según se rumoreó. La mayoría de sus miembros habían acabado en la cárcel.
– No es cosa nuestra -dijo Hawes-. Aquí, una de las ventajas es que no tenemos cerca barrios como Knoxland.
Era bastante cierto. Gayfield Square era una comisaría que prácticamente atendía casos del centro de la ciudad: carteristas y trifulcas en Princes Street, borracheras del sábado y robos en las casas de la Ciudad Nueva.
– Para ti, casi unas vacaciones, ¿eh, Siobhan? -añadió Hawes con una sonrisa.
– St. Leonard tuvo muy buenos momentos -se vio obligado a admitir Siobhan.
Cuando anunciaron la reestructuración se dijo que ella acabaría en la Dirección General, un rumor que no sabía de dónde había surgido y que al cabo de una semana tuvo visos de hacerse realidad, pero la comisaria Gill Templer la llamó al despacho y le dijo sin rodeos que ella iba a Gayfield Square. Trató de no tomárselo como un golpe bajo, pero en realidad fue eso. Templer, por el contrario, sí que iba al cuartel general. Otros fueron a parar a destinos tan apartados como Balerno y Lothian Este, y unos cuantos optaron por jubilarse. Sólo a Rebus y a ella los destinaron a Gayfield Square.
– Justo ahora que empezábamos a coger el tranquillo al trabajo -comentó Rebus vaciando los cajones de su mesa en una caja grande de cartón-. Bueno, hay que considerarlo en su aspecto positivo: tú podrás dormir más por la mañana.
Era cierto; su piso quedaba a cinco minutos andando. Se acabó lo de ir en coche en horas punta al centro de la ciudad. Era una de las pocas ventajas que se le ocurrían…, tal vez la única. En St. Leonard habían formado equipo y el edificio estaba en mejores condiciones que aquella comisaría tan monótona. El DIC era más espacioso y con más luz, mientras que allí había… Aspiró con fuerza. Sí, había un olor que no acababa de identificar, pero no era a humanidad ni al bocadillo de queso y pepinillos que traía Tibbet todos los días. Parecía emanar del propio edificio. Una mañana en que estaba sola había incluso pegado la nariz a las paredes y al suelo sin descubrir el origen concreto del olor. En ciertos momentos desaparecía para volver poco a poco. ¿Serían los radiadores? ¿El material de aislamiento? Ya no se lo planteaba y no había dicho nada a nadie, ni siquiera a Rebus.
Sonó su teléfono y contestó.
– Departamento de Investigación Criminal, diga.
– Aquí recepción. Sargento Clarke, una pareja quiere verla.
– ¿Han preguntado por mí? -replicó Siobhan frunciendo el ceño.
– Eso es.
– ¿Cómo se llaman? -preguntó cogiendo libreta y bolígrafo.
– Señor y señora Jardine. Dicen que son de Banehall.
Siobhan dejó de escribir. Los conocía.
– Dígales que ahora mismo voy -añadió mientras colgaba y cogía la chaqueta del respaldo de la silla.
– ¿Otro que nos deja? Parece que nuestra compañía no agrada a nadie, Col -dijo Hawes dirigiéndose a Tibbet con un guiño.
– Tengo una visita -replicó Siobhan.
– Recíbela aquí -propuso Hawes abriendo los brazos-. Cuantos más seamos más nos divertiremos.
– Ya veremos -dijo Siobhan.
Al salir vio que Hawes pulsaba otra vez el botón de la fotocopiadora y Tibbet leía algo en la pantalla del ordenador moviendo los labios. No pensaba recibir allí a los Jardine, con aquel olor, la humedad y la vista al aparcamiento… Los Jardine se merecían algo mejor.
«Y yo», pensó sin poder evitarlo.
* * *
Hacía tres años que no los veía. Habían envejecido mal. John Jardine estaba casi calvo y el poco pelo que le quedaba eran canas. Su esposa Alice también tenía algunas; llevaba el pelo recogido hacia atrás y eso le hacía el rostro más grande y severo. Había engordado y vestía como si hubiera elegido las prendas al azar: una falda larga de pana marrón con leotardos azul marino y zapatos verdes, y blusa a cuadros con chaqueta roja a cuadros. John Jardine se había esforzado algo más, llevaba traje y corbata y una camisa pasable.
– Señor Jardine, siguen teniendo gatos -dijo Siobhan quitándole unos pelos de la solapa.
Él lanzó una breve risita nerviosa, apartándose para que su esposa diera la mano a Siobhan, pero ella en vez de estrechársela se la cogió entre las suyas reteniéndola. La miraba con ojos enrojecidos y Siobhan pensó que la mujer esperaba que ella leyera algo en ellos.
– Nos han dicho que es sargento -comentó John Jardine.
– Sargento de investigación, sí -contestó Siobhan sin dejar de mirar a Alice Jardine a los ojos.
– Enhorabuena. Fuimos a su antigua comisaría y nos dijeron que la habían trasladado aquí, porque estaban reorganizando el DIC… -Se restregaba las manos como lavándoselas.
Siobhan sabía que era cuarentón, pero parecía diez años mayor, igual que su mujer. Tres años atrás Siobhan les sugirió terapia de ayuda psicológica, y de no haber seguido su consejo no lo habrían superado, porque aún se notaba que estaban afectados y desconcertados por el duelo.
– Hemos perdido a una hija -dijo finalmente Alice Jardine con voz queda soltándole la mano- y no queremos perder otra. Por eso venimos a pedirle ayuda.
Siobhan miró a uno y a otro sucesivamente, consciente de que el sargento de recepción también les observaba sin dejar de mirar la pintura desconchada de las paredes, las pintadas borradas y las fotos de «Se busca».
– ¿Quieren tomar un café? -dijo sonriente-. Podemos ir aquí cerca, a la vuelta de la esquina.
Allí fueron. Era un café, que a la hora del almuerzo hacía de restaurante. En una mesa con vistas a la calle, un hombre de negocios terminaba de almorzar hablando por el móvil y rebuscando papeles en la cartera. Siobhan llevó al matrimonio a un compartimento apartado de los altavoces de la pared. Sonaba una música ambiental anodina que rompía el silencio, una melodía vagamente italiana. El camarero, sin embargo, era cien por cien escocés.
– ¿Quieren comer algo también? -preguntó con vocales cerradas y nasales; en la pechera de su camisa blanca de manga corta lucía una mancha de salsa de tomate de cierta antigüedad y exhibía unos brazos fuertes con tatuajes descoloridos de cardos y aspas.
– No, sólo café -dijo Siobhan-. Yo, al menos… -añadió mirando al matrimonio sentado frente a ella, pero ellos dijeron también que no con la cabeza.
El camarero se dirigió a la cafetera exprés, pero le llamó el del móvil para encargarle algo que obviamente merecía más atención que el servicio de tres simples cafés. Bueno, Siobhan no tenía mucha prisa por volver a la comisaría, aunque no estaba segura de que allí fuera a tener una conversación muy agradable.
– Bien, ¿qué tal van las cosas? -se sintió obligada a decir.
Se miraron uno a otro antes de contestar.
– No muy bien -repuso el señor Jardine-. Las cosas no han ido… muy bien.
– Sí, lo comprendo.
Alice Jardine se inclinó sobre la mesa.
– No es por Tracy -comentó-. Bueno, claro que la echamos de menos… -añadió bajando la mirada-. Quien ahora nos preocupa es Ishbel.
– Estamos muy preocupados -añadió el marido.
– Porque se ha ido de casa, ¿sabe? Y ni sabemos por qué ni dónde anda -añadió la señora Jardine rompiendo a llorar.
Siobhan miró hacia el hombre de negocios, pero él no prestaba atención más que a su propia existencia. El camarero sí que se había quedado parado ante la cafetera, y Siobhan le dirigió una mirada como conminándole a que se apresurara a servirles los cafés. John Jardine pasó el brazo por los hombros de su esposa y el gesto le hizo recordar a Siobhan una escena casi idéntica ocurrida tres años atrás: el porche de una casita del pueblo de Banehall del Lothian Oeste y John Jardine tratando de consolar a su esposa. Era una casa limpia y ordenada, orgullo de sus propietarios, adquirida acogiéndose al derecho de compra del programa municipal. Alrededor había calles de casas casi idénticas, entre las que destacaban las de propiedad privada por las puertas y ventanas nuevas, cuidados jardines con vallas renovadas y cancela de entrada. En otro tiempo Banehall había conocido la prosperidad por sus minas de carbón, industria tradicional ya desaparecida, y con ella gran parte del espíritu local. En aquella ocasión, la primera vez que cruzaba la calle principal en coche, Siobhan vio tiendas cerradas con el cartel de «Se vende», gente caminando despacio cargada con bolsas de compra y unos niños junto al monumento a los caídos en la guerra jugando a lanzarse golpes de kárate con las piernas.
John Jardine era repartidor y Alice trabajaba en la cadena de montaje de una fábrica de componentes electrónicos de las afueras de Livingstone; un matrimonio trabajador para que no les faltase nada a ellos ni a sus dos hijas. Pero una de las hijas había sufrido una agresión una noche que salió a Edimburgo. Se llamaba Tracy. Había estado tomando copas y bailando con un grupo de amigos y hacia el final de la tarde cogieron todos un taxi para ir a una fiesta. Pero Tracy quedó rezagada y mientras esperaba otro taxi olvidó la dirección. Como su móvil no tenía batería, volvió a entrar en la discoteca a pedirle a un chico con quien había estado bailando que le prestase el suyo. El chico la acompañó afuera, caminando pegado a ella diciéndole que la fiesta podían tenerla allí mismo; comenzó a besarla a pesar de sus protestas, la abofeteó, la golpeó, la arrastró a un callejón y la violó.
Todo esto le constaba ya a Siobhan cuando acudió a la casa de Banehall porque había intervenido en el caso y había oído la declaración de la víctima y de los padres. No tardaron en dar con el agresor porque era también de Banehall, vivía tres o cuatro calles más allá de High Street y conocía a Tracy del colegio. Su defensa fue la habitual: había bebido mucho y no recordaba… y además, ella se había mostrado muy predispuesta. Siempre resultaba difícil condenar a un violador, pero, para satisfacción de Siobhan, a Donald Cruikshank, Donny como le llamaban sus amigos, con la cara marcada para siempre por las uñas de su víctima, le habían declarado culpable con una condena de cinco años.
Aquello habría debido ser el final de la relación de Siobhan con los padres, pero unas semanas después del juicio llegó la noticia de que Tracy había puesto fin a sus diecinueve años con una sobredosis de pastillas. Fue su hermana Ishbel, cuatro años más joven, quien la encontró en su dormitorio.
Siobhan volvió a visitar a los padres, plenamente consciente de que nada de lo que dijera cambiaría las cosas, pero sintiéndose obligada a ello. Los encontró frustrados, no por el sistema, sino por el trato de la vida. Lo que Siobhan no hizo -y tuvo que apretar con ganas los dientes para contenerse- fue ir a la cárcel a ver a Cruikshank para cubrirle de injurias. Recordaba la declaración de Tracy ante el tribunal, con voz quebrada y tartamudeante, sin mirar a nadie, casi avergonzada y casi sin atreverse a tocar la bolsa de las pruebas -su vestido roto y la ropa interior-, y llorando en silencio. El juez sintió lástima y el acusado había recibido la condena meneando la cabeza, incrédulo, con aquella gasa que le cubría la mejilla, y haciéndose la víctima con los ojos en blanco con toda desvergüenza.
Poco después de emitir el veredicto leyeron al jurado anteriores condenas del acusado: dos por agresión y una por intento de violación. Donald Cruikshank acaba de cumplir diecinueve años.
– Ese cabrón tiene toda la vida por delante -espetó John Jardine a Siobhan al salir del cementerio.
Ishbel lloraba sobre el hombro de su madre, abrazada a ella, que miraba al frente, dejando atrás una parte de su vida…
La llegada de los cafés forzó a Siobhan a volver al presente, pero aguardó a que el camarero se alejase a recoger la cuenta del hombre de negocios.
– Bien, cuéntenme qué ocurrió -dijo.
John Jardine vació un sobrecito de azúcar en su taza y empezó a remover el café.
– El año pasado Ishbel terminó sus estudios y nosotros queríamos que fuese a la universidad para que tuviera un título, pero a ella le hacía ilusión ser peluquera.
– Naturalmente, para eso hace falta también un título -interrumpió su esposa-. Está haciendo unos cursos en Livingstone aparte del trabajo.
Siobhan asintió con la cabeza.
– Hasta que desapareció -añadió John Jardine sin alterarse.
– ¿Cuándo?
– Hoy hace una semana.
– ¿Se levantó y desapareció?
– Pensamos que había acudido al trabajo como de costumbre, a la peluquería de High Street, pero nos llamaron de allí preguntando si estaba enferma y entonces comprobamos que faltaba algo de ropa, lo justo para llenar una mochila, dinero, las tarjetas y el móvil…
– Hemos marcado el número no sé cuántas veces -añadió su esposa-, pero lo tiene siempre desconectado.
– ¿Han hablado de ello con alguien más? -preguntó Siobhan llevándose la taza a los labios.
– A todas las personas que se nos ha ocurrido: sus amigas, antiguas compañeras de colegio y las chicas con quienes trabaja.
– ¿Han preguntado en la escuela?
Alice Jardine asintió con la cabeza.
– Tampoco ha ido por allí.
– Fuimos a la comisaría de Livingstone -dijo John Jardine, que seguía removiendo el azúcar sin ninguna intención de tomarse el café-, pero nos dijeron que como tiene dieciocho años no vulnera la ley, y que dado que hizo el equipaje, no puede colegirse que la raptaron.
– Así es, desde luego -Siobhan omitió decir que eran muchas las chicas que se iban de casa y que si ella hubiera vivido en Banehall también se habría marchado…-¿Han tenido alguna discusión con ella?
La señora Jardine negó con la cabeza.
– Estaba ahorrando para comprarse un piso… y había hecho una lista de las cosas que quería comprarse.
– ¿Tenía novio?
– Tuvo uno hasta hace dos meses. Pero lo dejaron… -añadió él sin encontrar la palabra-. Continuaban siendo amigos.
– ¿Lo dejaron amigablemente? -añadió Siobhan.
El señor Jardine sonrió y asintió con la cabeza como diciendo: «Eso es».
– Quisiéramos saber qué ha podido suceder -dijo Alice Jardine.
– Sí, claro; hay sitios donde recurrir…, agencias que buscan a personas que, como Ishbel, se han marchado de casa por algún motivo.
Siobhan se percató de que le salían las palabras con excesiva facilidad porque las había dicho más de una vez a padres angustiados. Alice miró a su esposo.
– Dile lo que te contó Susie -dijo.
Él asintió con la cabeza y dejó finalmente la cucharilla en el plato.
– Susie, que trabaja en la peluquería con Ishbel, me contó que la había visto subir a un coche vistoso…, un BMW o algo así.
– ¿Cuándo?
– Un par de veces… El coche aparcaba a cierta distancia de la peluquería y el conductor era mayor. -Hizo una pausa-. De mi edad como poco.
– ¿Le preguntó Susie a Ishbel quién era?
El señor Jardine asintió con la cabeza.
– Pero ella no quiso decírselo.
– A lo mejor se ha ido a vivir con él -dijo Siobhan, que había terminado el café y no quería tomar otro.
– Pero ¿por qué se marchó sin más? -inquirió Alice con voz lastimera.
– Pues no sé qué decirle.
– Susie mencionó otra cosa -añadió el señor Jardine bajando más la voz-. Dijo que ese hombre… Nos contó que le pareció un poco dudoso.
– ¿Dudoso?
– Bueno, dijo que parecía un chulo -respondió mirando a Siobhan-. Como los que se ven en la tele, con gafas oscuras y chaqueta de cuero… y con un coche llamativo.
– No creo que eso nos lleve muy lejos -replicó Siobhan, y acto seguido se arrepintió de haber dicho «nos».
– Ishbel es muy guapa -explicó Alice-. Usted la conoce. ¿Por qué iba a marcharse sin decirnos nada? ¿Por qué nos ocultaba lo de ese hombre? No -añadió meneando la cabeza-, tiene que ser otra cosa.
Se hizo un silencio. Sonó otra vez el teléfono del hombre de negocios cuando cruzaba la puerta sostenida por el camarero, quien incluso le dirigió una inclinación de cabeza; debía de ser cliente habitual o había mediado una buena propina. Ahora sólo le quedaban tres clientes: una perspectiva poco prometedora.
– No sé en qué puedo ayudarles -dijo Siobhan-. Saben que si de mí dependiera…
John Jardine cogió la mano a su esposa.
– Siobhan, usted se portó muy bien con nosotros. Fue muy amable y se lo agradecimos mucho; Ishbel también… Por eso pensamos en usted -dijo mirándola con sus ojos acuosos-. Perdimos a Tracy y sólo nos queda Ishbel.
– Escuchen… -propuso Siobhan respirando hondo-. Podría poner su nombre en circulación a ver si aparece por alguna parte.
– Magnífico -comentó él más animado.
– Magnífico es mucho decir, pero haré lo que pueda.
Vio que Alice Jardine iba a cogerle otra vez la mano y se levantó mirando el reloj como si tuviese una cita urgente en la comisaría. Llegó el camarero y John Jardine insistió en pagar. Cuando ya salían, el camarero había desaparecido y fue Siobhan quien sujetó la puerta.
– La gente a veces necesita pasar un tiempo a solas. ¿Están seguros de que no ha tenido ningún problema?
Marido y mujer se miraron y fue Alice quien contestó.
– Está libre, ¿sabe? Y ha vuelto a Banehall más fresco que una lechuga. Tal vez tenga algo que ver con él.
– ¿Con quién?
– Con Cruikshank. No ha estado en la cárcel más que tres años. Le vi un día cuando iba a la compra, y tuve que meterme en un callejón a vomitar.
– ¿Habló con él?
– No se merece ni que le escupan.
Siobhan miró a John Jardine, que movía insistentemente la cabeza.
– Voy a matarlo -exclamó-. Si me tropiezo con él, lo mato.
– Tenga cuidado a quién dice esas cosas, señor Jardine -repuso Siobhan pensativa-. ¿Lo sabía Ishbel? ¿Sabía que estaba libre?
– Todo el pueblo. Y ya sabe usted que las peluqueras son las primeras en enterarse de todo.
Siobhan asintió despacio con la cabeza.
– Bien… Como les he dicho, haré unas llamadas telefónicas, pero una foto de Ishbel no estaría de más.
La señora Jardine buscó en su bolso y sacó una hoja doblada. Era una foto de tamaño A4 impresa en el ordenador. Ishbel estaba en un sofá con una copa en la mano y las mejillas arreboladas por el alcohol.
– La que está a su lado es Susie, su compañera de la peluquería -dijo Alice Jardine-. La hizo John en una fiesta que tuvimos hace tres semanas por mi cumpleaños.
Siobhan asintió con la cabeza. Ishbel estaba cambiada desde la época en que ella la había conocido; se había dejado el pelo largo y lo llevaba teñido de rubio; también más maquillaje, se notaba cierta dureza en torno a los ojos a pesar de la sonrisa y una ligera papada. Lucía peinado con raya en el medio. Siobhan tardó un instante en saber a quién le recordaba: a Tracy, por el pelo largo rubio, la raya y el delineador azul de los ojos. Sí, el mismo aspecto que su hermana muerta.
– Gracias -dijo guardándose la foto en el bolsillo.
Siobhan preguntó si seguían teniendo el mismo número de teléfono y John Jardine asintió con la cabeza.
– Nos trasladamos a una calle cercana, pero no hubo que cambiar el número.
Claro que se habían cambiado de casa. ¿Cómo iban a seguir viviendo allí donde se había suicidado Tracy? ¿Donde la hija de quince años había encontrado el cadáver de la hermana a quien admiraba e idolatraba, su modelo?
– Ya les llamaré -dijo Siobhan volviendo la espalda y alejándose.
Capítulo 2
– ¿Dónde has estado toda la tarde? -preguntó Siobhan poniendo la pinta de IPA delante de Rebus y sentándose enfrente de él.
Rebus expulsó humo hacia el techo, su singular criterio de respeto hacia los no fumadores. Estaban en el salón de atrás del Bar Oxford, cuyas mesas llenaban oficinistas recargando pilas antes de regresar a casa. Siobhan no había permanecido mucho rato en la comisaría después de recibir el mensaje en el móvil: «qué tal una copa en el Ox».
Rebus había aprendido por fin a enviar y recibir mensajes pero aún no dominaba la puntuación ni las mayúsculas.
– En Knoxland -contestó.
– Col me dijo que ha aparecido un cadáver.
– Es un homicidio -añadió Rebus dando un trago a la cerveza y mirando con el ceño fruncido el vaso de lima con soda de Siobhan.
– ¿Cómo es que fuiste allí? -preguntó ella.
– Me llamaron. Alguien de la Central comentó a los de la comisaría del West End que yo soy excedente en Gayfield Square.
– ¿Dijeron eso? -preguntó Siobhan dejando el refresco.
– No hace falta una lupa para leer entre líneas, Shiv.
Siobhan había dejado hacía tiempo de reprender a la gente para que la llamase por el nombre completo y no con un diminutivo. Phyllida Hawes era Phyl y Colin Tibbet, Col, por lo visto a Derek Starr a veces le llamaban Deek, pero ella nunca lo había oído. Hasta el inspector jefe James Macrae le había dicho que le llamase Jim si no estaban en una reunión oficial. Mientras que John Rebus… desde que ella le conocía era John, no Jock o Johnny. Parecía que la gente supiera con sólo mirarle que no era la clase de persona que aguanta diminutivos. Los diminutivos hacen a la gente más amigable, más abordable, más fácil de seguirle el juego. Cuando el inspector jefe Macrae decía: «Shiv, ¿tiene un minuto?», era que quería pedirle algo, pero si decía «Siobhan, por favor, venga a mi despacho», ya no era para congraciarse sino para reconvenirla por algo.
– ¿Qué estás pensando? -preguntó Rebus, que ya había dado cuenta de casi toda la cerveza a que le había invitado ella.
– Pensaba en la víctima -respondió Siobhan meneando la cabeza.
– Era de aspecto asiático o como se diga ahora de forma políticamente correcta -dijo Rebus encogiéndose de hombros y apagando la colilla-. Podría ser mediterráneo o árabe… no lo vi desde muy cerca. Por lo de excedente -añadió moviendo la cajetilla vacía que aplastó antes de acabarse la cerveza-. ¿Tomas otra copa de eso? -preguntó levantándose.
– Si apenas lo he tocado.
– Pues déjalo y bebe algo de verdad. Por hoy ya has acabado, ¿no?
– Lo que no significa que esté dispuesta a pasar la velada ayudándote a emborracharte.
Rebus permaneció quieto para incitarla a cambiar de idea.
– Bien, de acuerdo: ginebra y tónica -dijo ella.
Él, satisfecho, salió del salón camino de la barra y Siobhan oyó voces saludando su presencia al llegar.
– ¿Qué haces escondido arriba? -dijo uno.
Ella no llegó a oír la respuesta, pero la conocía muy bien. La barra era el campo de competencia de Rebus, el lugar donde alternaba con los suyos, varones todos. Pero aquella parte de su vida era coto privado y Siobhan no se explicaba el motivo. El salón de atrás era para citas e «invitados». Se reclinó en el respaldo y pensó en los Jardine y en si realmente tenía ganas de implicarse en la búsqueda de la hija. Eran personas de su pasado y los casos pasados rara vez daban la sensación de algo tangible, aunque eran gajes del oficio verse involucrados en las vidas íntimas de los demás -más íntimamente de lo que a muchos de ellos les gustaba-, ni que fuera temporalmente. A Rebus se le escapó en cierta ocasión que se sentía rodeado de fantasmas, amigos y conocidos muertos, aparte de las víctimas cuyas vidas habían acabado antes de que él tuviera que interesarse por ellas.
«Eso puede hacer estragos en uno, Shiv…»
Nunca había olvidado aquellas palabras; in vino ventas y todo lo demás. Al oír sonar un móvil en el salón del piso de la barra se apresuró a sacar el suyo para ver si tenía mensajes, pero vio que no había cobertura. Se le había olvidado que en el Bar Oxford, que estaba a un minuto de las tiendas del centro, no había cobertura en el salón de atrás. Era un local escondido en una callecita de oficinas y pisos con gruesos muros de piedra sólida pensada para aguantar siglos. Movió el aparato en diversas posiciones, pero en la pantalla sólo se leía: «Sin señal». Rebus apareció en la puerta, sin bebidas y con su móvil en la mano.
– Tenemos que irnos -dijo.
– ¿Adónde?
– ¿Tienes el coche? -añadió sin hacer caso de su pregunta.
Ella asintió con la cabeza.
– Es mejor que conduzcas tú. Es una suerte que no bebieses alcohol.
Siobhan se puso la chaqueta y cogió el bolso. Rebus fue a comprar cigarrillos y caramelos de menta a la máquina de detrás de la barra y se echó uno en la boca.
– ¿Se trata del viaje misterioso o qué? -preguntó Siobhan.
Él meneó la cabeza masticando el caramelo.
– Vamos al callejón Fleshmarket -dijo-. Hay un par de muertos que pueden interesarnos, pero no tan recientes como el de Knoxland -añadió abriendo la puerta hacia la noche.
* * *
El callejón Fleshmarket era una zona peatonal que conectaba High Street con Cockburn Street. Flanqueaban el extremo de High Street un bar y una tienda de fotografía. Como no había sitio para aparcar, Siobhan dio la vuelta hasta Cockburn Street y dejó el coche junto a los soportales. Cruzaron la calle y entraron al callejón, que en aquella punta alojaba un corredor de apuestas a un lado y una tienda de cristales y «atrapa sueños» al otro. El viejo y el nuevo Edimburgo, pensó Rebus. El extremo del callejón que daba a Cockburn Street estaba a merced de los elementos, mientras que al otro lo resguardaba un edificio de cinco alturas, que Rebus imaginó que sería de pisos de alquiler. Las ventanas sin luz reflejaban sombras siniestras del movimiento en la calle.
Había varias puertas de entrada, una de ellas era de la casa de pisos y exactamente la de enfrente, la de los muertos. Algunas de las caras que vio Rebus eran las mismas del escenario del crimen de Knoxland, miembros de la científica vestidos de blanco y fotógrafos de la policía. Era una puerta estrecha y baja, de siglos atrás, cuando los edimburguenses eran de mucha menor estatura. Rebus se agachó y entró seguido de Siobhan. La luz, una bombilla huérfana en el techo, iba a mejorar gracias a una lámpara de arco voltaico en cuanto lograran encontrar un alargador hasta el enchufe más cercano.
Rebus permaneció apartado hasta que uno de los miembros de la científica le dijo que no había problema.
– No son de ayer y hay pocas posibilidades de destruir pruebas.
Rebus asintió con la cabeza y se acercó al estrecho círculo que formaban los hombres de blanco sobre el suelo de hormigón roto, al lado de un pico. Notó que se le pegaba a la garganta el polvo suspendido en el aire.
– Aparecieron cuando levantaban el hormigón -dijo alguien-.
No parece que sea un suelo muy viejo, pero querrían rebajarlo por algún motivo.
– ¿Qué local es éste? -preguntó Rebus mirando de un lado a otro los montones de cajas y las estanterías con más cajas, unos barriles viejos y carteles de cerveza y licores.
– Sirve de almacén al pub de encima, que tiene el sótano pared de por medio -dijo uno con guantes señalando hacia las estanterías.
Rebus oyó crujir las planchas de madera sobre sus cabezas y el sonido amortiguado de una máquina de discos o de un televisor.
– El obrero comenzó a romper el cemento y apareció esto…
Rebus se volvió, miró al suelo y vio una calavera. Había más huesos y estaba seguro de que completarían un esqueleto en cuanto levantaran todo el cemento.
– Deben de llevar ahí bastante tiempo -dijo el oficial encargado del escenario del crimen-. Menudo trabajito a quien le toque.
Rebus y Siobhan intercambiaron una mirada. En el coche, ella había comentado que por qué les había llegado a ellos la llamada y no a Hawes o a Tibbet. Rebus levantó una ceja como diciéndole que ahora sabía el motivo.
– Un trabajito de asco -insistió el de la científica.
– Por eso estamos aquí -dijo Rebus en voz baja, que recibió una sonrisa irónica de Siobhan por el doble sentido-. ¿Dónde está el obrero del pico?
– Arriba. Dijo que iba a recuperarse con un trago -contestó el de la científica arrugando la nariz, como si hubiera sentido en ese momento el olor a menta en aquel espacio cerrado.
– Lo mejor será hablar con él -dijo Rebus.
El agente de la científica señaló con la cabeza una bolsa de basura de plástico blanco que había en el suelo junto a los trozos de hormigón. Uno de sus colegas la levantó unos centímetros; y Siobhan contuvo la respiración al ver otro esqueleto pequeñito y lanzó un silbido.
– Era lo único que teníamos a mano -dijo el agente como excusándose por la bolsa de basura.
Rebus miró también los huesecillos.
– ¿Serán madre e hijo? -comentó.
– Eso tendrán que resolverlo los profesionales -respondió otra voz.
Rebus se volvió y estrechó la mano al patólogo, el doctor Curt.
– Dios, John, ¿todavía en la brecha? Me dijeron que le habían puesto fuera de juego.
– No hago más que emularle, doctor. Voy a donde usted va.
– Lo que nos alegra sinceramente. Buenas noches, Siobhan -añadió Curt con una ligera inclinación de cabeza.
Rebus pensó que, de haber llevado sombrero, se lo habría quitado ante una dama. Era un hombre de otra época, con un traje oscuro impecable, zapatos de cuero reluciente, camisa, y corbata a rayas, que probablemente le definía como miembro de alguna venerable institución de Edimburgo. Su pelo era gris, lo que añadía distinción a su figura, y lo llevaba perfectamente peinado hacia atrás. Miró los esqueletos.
– El Profe lo va a pasar en grande -musitó-. A él le gustan estos rompecabezas -añadió irguiéndose y examinando el lugar-. Y la historia que evoquen.
– ¿Cree que son antiguos? -preguntó Siobhan, pecando de ingenua.
A Curt le brillaron los ojos.
– Desde luego estaban ahí antes de echar el cemento… pero probablemente no mucho antes. No suele echarse hormigón sobre un cadáver así por las buenas.
– Sí, claro -añadió Siobhan, cuyo sonrojo habría pasado inadvertido si la lámpara de arco voltaico no hubiera iluminado brutalmente la escena, arrojando enormes sombras sobre las paredes y el techo.
– Así, mucho mejor -dijo el agente de la científica.
Siobhan miró a Rebus y vio que se frotaba las mejillas, como si ella necesitara saber que se había ruborizado.
– Mejor será que llame al Profe para que venga -dijo Curt como para sus adentros-. Creo que querrá ver esto in situ -añadió sacando el móvil del bolsillo-. Lástima molestarle ahora que irá camino de la ópera, pero el deber es el deber, ¿no? -apostilló con un guiño dirigido a Rebus.
Éste lo acogió con una sonrisa.
– Por supuesto, doctor.
El «Profe» era el profesor Sandy Gates, colega y jefe de Curt. Ambos profesores de patología en la universidad, su presencia era frecuentemente requerida en escenarios de crímenes.
– ¿Se ha enterado de que han apuñalado a un hombre en Knoxland? -preguntó Rebus mientras el doctor pulsaba los botones del teléfono.
– Eso he oído -contestó Curt-. Seguramente lo examinaremos mañana por la mañana, pero no creo que estos nuevos clientes requieran tanta urgencia -añadió mirando otra vez el esqueleto adulto.
El del niño estaba ahora tapado, no con una bolsa sino con la chaqueta de Siobhan, que ella misma había colocado respetuosamente sobre él.
– No debería haber hecho eso -musitó Curt arrimando el teléfono al oído-, porque ahora tendremos que quedarnos su chaqueta para contrastarla con las fibras del análisis.
Rebus no pudo aguantar ver a Siobhan ruborizarse otra vez y señaló hacia la puerta. Cuando salían oyeron que Curt hablaba con el profesor Gates.
– Sandy, ¿se ha vestido ya de frac y fajín? Porque si no lo ha hecho, o aunque se lo haya puesto, creo que tengo otro espectáculo para usted ce soir.
En lugar de dirigirse hacia el pub, Siobhan se encaminó a la salida del callejón.
– ¿Adónde vas? -preguntó Rebus.
– Tengo una cazadora en el coche -respondió ella.
Cuando volvió, Rebus fumaba un pitillo.
– Es una alegría ver color en tus mejillas -dijo.
– Muy gracioso -replicó ella con un chasquido de la lengua y apoyándose en la pared-. No sé por qué es tan…
– ¿Tan qué? -dijo Rebus observando la punta roja del cigarrillo.
– No sé… -contestó ella mirando a su alrededor como buscando inspiración.
Comenzaban a deambular juerguistas haciendo la ronda de los mesones y había turistas tomándose fotos en Starbuck's con la subida al castillo como telón de fondo. Lo viejo y lo nuevo, volvió a pensar Rebus.
– Para él es como si fuera un juego -dijo al fin Siobhan-. Bueno, no es exactamente lo que quiero decir.
– Curt es uno de los hombres más serios que conozco -repuso Rebus-, pero hace el trabajo a su manera. Todos tenemos nuestra manera, ¿no?
– Todos, ¿no? -replicó ella mirándole-. Me imagino que la tuya implica cantidades de nicotina y alcohol.
– No hay que abandonar una buena combinación.
– ¿Aunque sea una combinación mortal?
– ¿Recuerdas la historia de aquel rey de la Antigüedad que tomaba a diario una dosis de veneno para inmunizarse? -dijo él expulsando humo hacia el cielo cárdeno del atardecer-. Piénsalo, y mientras lo piensas voy a invitar a un trago a ese obrero y es posible que yo me tome otro -añadió empujando la puerta del bar y dejando que se cerrara a sus espaldas.
Siobhan permaneció afuera un instante y luego siguió sus pasos.
– A ese rey, ¿no acabaron matándolo? -preguntó mientras caminaban hacia la barra.
El local se llamaba The Warlock y parecía un negocio orientado hacia los turistas cansados de caminar. Había en una de sus paredes un mural con la historia del mayor Weir, confeso en el siglo XVII de brujería y delator de su hermana como cómplice, lo que les valió a ambos la ejecución en Calton Hill.
– Precioso -fue el comentario de Siobhan.
Rebus señaló hacia una máquina tragaperras en la que jugaba un hombre fornido con mono azul polvoriento. Sobre la máquina había una copa de coñac vacía.
– ¿Quiere tomar otro? -preguntó Rebus al hombre, que volvió hacia él un rostro tan espectral como el del mayor Weir en cuestión, rematado por un cabello salpicado de yeso-. Soy el inspector Rebus y quisiera que contestara a unas preguntas. Ésta es mi colega, la sargento Clarke. Bien, ¿qué hay de ese trago? Coñac, si no me equivoco…
El hombre asintió con la cabeza.
– Pero tengo ahí la camioneta… y habrá que llevarla al almacén.
– No se preocupe, le llevaremos en coche -dijo Rebus volviéndose hacia Siobhan-. Para mí lo de siempre y un coñac para el señor…
– Evans. Joe Evans.
Siobhan se dirigió a la barra sin protestar.
– ¿Ha habido suerte? -preguntó Rebus.
Evans miró los implacables cilindros de la máquina.
– Ya se me ha tragado tres libras.
– Hoy no es su día.
El hombre sonrió.
– Ha sido el peor susto de mi vida. Lo primero que pensé fue que eran restos romanos o algo así. O que picaba en un antiguo cementerio.
– Pero luego pensó que no.
– Quien echó el hormigón tenía que saber que estaban ahí.
– Sería un buen policía, señor Evans -comentó Rebus mirando cómo servían a Siobhan en la barra-. ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando ahí abajo?
– Empecé esta semana.
– ¿Con pico en vez de una perforadora?
– En un sitio como ése no se puede trabajar con perforadora.
Rebus asintió con la cabeza como si lo entendiera perfectamente.
– ¿Hace el trabajo usted solo?
– Dijeron que bastaba con un operario.
– ¿Había estado antes en ese sótano?
Evans negó con la cabeza y casi sin pensarlo echó otra moneda a la máquina y pulsó el botón. Se encendieron una serie de luces con diversos efectos sonoros, pero no salió nada. El hombre volvió a golpear el botón.
– ¿Sabe quién echó el hormigón?
El hombre volvió a negar con la cabeza y metió otra moneda.
– El dueño tendrá alguna ficha. -Hizo una pausa-. No me refiero a una ficha policial. Alguna nota de quien hizo el trabajo o una factura.
– Tiene razón -dijo Rebus.
Siobhan volvió con las bebidas y se las tendió. Ella bebía lima con soda.
– He hablado con el camarero, el pub es un local en franquicia con una marca de cerveza -dijo-. El dueño ha ido al autoservicio de mayoristas, pero no tardará.
– ¿Sabe lo de los esqueletos?
Siobhan asintió con la cabeza.
– Le llamó el camarero y viene de camino.
– ¿Tiene algo más que decirnos, señor Evans?
– Que llamen a la brigada antifraude. Esta máquina me está robando descaradamente.
– Hay delitos ante los que no podemos hacer nada. -Rebus se calló un momento-. ¿Sabe por qué quería el dueño levantar el piso?
– Él mismo se lo dirá -respondió Evans apurando el coñac-. Ahí lo tiene.
El propietario les había visto y se dirigía hacia la máquina con las manos en los bolsillos de un abrigo de cuero negro. Lucía un jersey color crema de cuello en V que dejaba al descubierto el pecho y un medallón con cadenita de oro, y llevaba el pelo corto con puntas engominadas sobre la frente. Cubría sus ojos con gafas de cristales rectangulares color naranja.
– ¿Te encuentras bien, Joe? -preguntó dando a Evans un apretón en el brazo.
– Aquí estamos, señor Mangold. Estos dos son policías.
– Soy el propietario y me llamo Ray Mangold.
Rebus y Siobhan se presentaron también.
– De momento, estoy algo extrañado, señores. Esto de los esqueletos en el sótano, no sé muy bien si es bueno o no para el negocio -añadió con una sonrisa que dejaba ver una dentadura impecable.
– Estoy seguro de que a las víctimas les conmovería su preocupación, señor.
Rebus no sabía por qué se había predispuesto tan rápido en contra del hombre. Quizá fuesen las gafas color naranja. Le disgustaba no ver los ojos a la gente. Como si leyera sus pensamientos, Mangold se las quitó y se puso a limpiarlas con un pañuelo blanco.
– Siento haber hecho ese comentario, inspector. No es muy adecuado.
– Desde luego que no, señor. ¿Hace mucho tiempo que es el propietario?
– Falta poco para el primer aniversario -dijo entornando los ojos.
– ¿Recuerda cuándo se hizo el suelo de hormigón?
Mangold reflexionó un instante y asintió con la cabeza.
– Creo que estaba en marcha cuando me traspasaron el local.
– ¿Qué negocio tenía antes?
– Un club en Falkirk.
– ¿No le iba bien?
El hombre negó con la cabeza.
– Me harté de los problemas: el personal, las pandillas que lo destrozan todo…
– ¿Demasiadas responsabilidades? -insinuó Rebus.
Mangold volvió a calarse las gafas.
– Pues, sí; creo que fue eso. Por cierto, las gafas no son por dar la nota -dijo, y Rebus volvió a pensar que era como si le leyese el pensamiento-. Tengo hipersensibilidad en la retina y no aguanto la luz fuerte.
– ¿Abrió por eso un club en Falkirk?
Mangold amplió la sonrisa esta vez mostrando más dientes mientras Rebus se planteaba hacerse con unas gafas naranja como aquéllas, diciéndose al mismo tiempo que si el dueño le leía el pensamiento era el momento preciso de que le invitase a un trago.
Pero el camarero llamó al jefe para que atendiera algo. Evans miró el reloj y dijo que se iba si no tenían más preguntas que hacerle, y Rebus se ofreció a llevarle en coche, pero el hombre rehusó.
– La sargento Clarke tomará nota de su dirección por si necesitamos volver a hablar con usted.
Mientras Siobhan sacaba la libreta del bolsillo, Rebus se dirigió a la parte de la barra donde Mangold estaba inclinado para escuchar al camarero sin que alzara la voz. Los únicos clientes eran cuatro turistas -Rebus pensó que serían norteamericanos- que sonreían beatíficos en el centro del local. Mangold terminó de hablar antes de que él llegara a la barra. Tal vez tenía ojos en la nuca como complemento de su telepatía.
– No hemos acabado -dijo Rebus apoyando los codos en el mostrador.
– Pensaba que sí.
– Lamento que se lo haya parecido. Quiero que me explique lo de la obra del sótano. ¿Para qué es exactamente?
– Tengo en proyecto ampliar el local.
– Lo de abajo es pequeño.
– Por eso. Mi idea es ofrecer al público el ambiente de las antiguas tabernuchas de Edimburgo. Será un espacio acogedor con asientos cómodos, sin música y con la menor luz posible. Pensé en poner velas, pero la inspección de Sanidad y Seguridad me hizo descartar la idea -dijo sonriendo por la tontería-. Un espacio que se pueda alquilar para fiestas, imitando las viviendas antiguas del centro de la Ciudad Vieja.
– ¿Fue idea suya o de la empresa cervecera?
– Totalmente mía -respondió Mangold casi con una reverencia.
– ¿Y contrató al señor Evans para la obra?
– Trabaja muy bien. Lo sé por experiencia.
– ¿Y tiene idea de quién hizo el suelo de hormigón?
– Ya le he dicho que estaba en marcha antes de que yo me hiciera cargo del local.
– Pero la obra concluyó estando ya usted, según me ha dicho, ¿no? Lo que significa que tendrá papeles o algo, una factura cuando menos -dijo Rebus sonriente también-. ¿O lo pagó dinero en mano sin más?
Mangold le miró mosqueado.
– Sí, tiene que haber algún papel. -Realizó una pausa-. Aunque, claro, a lo mejor lo han tirado, o lo archivaron en la cervecera a saber dónde.
– ¿Quién gestionaba el local antes de que se encargara usted, señor Mangold?
– No lo recuerdo.
– ¿No le puso nadie al corriente del negocio? Generalmente hay una fase de transición.
– Sí que habría alguien… pero no me acuerdo de su nombre.
– Seguro que si hace un esfuerzo lo recordará -añadió Rebus sacando una tarjeta del bolsillo superior de la chaqueta-. Cuando lo recuerde, me llama.
– Muy bien -dijo Mangold cogiendo la tarjeta y haciendo como que la leía detenidamente.
Rebus vio que Evans se marchaba.
– Una última cosa de momento, señor Mangold…
– Diga, inspector.
– ¿Cómo se llamaba ese club? -preguntó.
Siobhan se había acercado a ellos.
– ¿El club?
– El de Falkirk. Si es que sólo tenía uno.
– Tenía el nombre de Albatros. Por la canción de Fleetwood Mac.
– ¿No conocía entonces el poema? -añadió Siobhan.
– No, me enteré después -contestó Mangold sonriendo forzadamente.
Rebus le dio las gracias sin ofrecerle la mano. Una vez en la calle, miró a un lado y a otro como sin saber dónde tomarse la próxima copa.
– ¿Qué poema? -preguntó.
– Rime of the Ancient Mariner. Un marinero que dispara a los albatros y hace que recaiga una maldición sobre el barco.
Rebus asintió despacio con la cabeza.
– ¿Como un albatros encima de ti?
– Algo así… -respondió ella sin mucho entusiasmo-. ¿Qué te ha parecido el hombre?
– Un poco estrambótico.
– ¿Crees que busca parecerse al protagonista de Matrix con ese abrigo?
– Dios sabe. Tenemos que seguir acosándole. Quiero saber quién hizo ese suelo y cuándo.
– Podría ser un truco publicitario para el local, ¿no?
– Planeado con mucha anticipación.
– Quizás el hormigón no lleva echado tanto tiempo como dicen.
Rebus la miró.
– ¿Has estado leyendo últimamente novelas de conspiraciones? ¿Los monárquicos cargándose a la princesa Diana, o la mafia a Kennedy?
– Vaya, pareces el gruñón señor Grumpy de la tele.
El rostro de Rebus comenzaba a relajarse cuando oyó protestas en el extremo del callejón. Habían apostado allí a un policía de uniforme para impedir el acceso al sótano, pero como a ellos les conocía les dio paso. Cuando Rebus se disponía a cruzar la puerta, alguien bien trajeado estuvo a punto de chocar con él.
– Buenas noches, profesor Gates -dijo Rebus esquivándolo.
El patólogo se paró en seco y le clavó una mirada capaz de fulminar a un estudiante a cinco metros, pero Rebus era hueso duro de roer.
– Ah, John -dijo Gates reconociéndole-. ¿Participa también en esta puñetera broma?
– Participaré en cuanto usted me diga de qué se trata.
– ¡Este cabrito me ha hecho perder el primer acto de La bohème! -dijo Gates refiriéndose a su colega el doctor Curt, que trataba de escurrirse discretamente hacia la salida-. ¡Y todo por una maldita travesura de estudiantes!
Rebus miró sorprendido a Curt.
– ¿Son falsos? -aventuró Siobhan.
– Claro que lo son -respondió Gates más calmado-. Mi estimado amigo aquí presente les dará los pormenores… aunque eso tampoco creo que pueda hacerlo. Bien, si me disculpan… -añadió dirigiéndose hacia la salida del callejón, donde el policía de uniforme le abrió paso ceremoniosamente.
Curt hizo señas a Rebus y a Siobhan para que le siguieran adentro. Había aún dos agentes de la científica abochornados tratando de disimularlo.
– Podríamos pretextar -comenzó a decir Curt- la falta de luz o el hecho de que se trata de dos simples esqueletos, más que de carne y sangre, materia sin duda mucho más interesante…
– ¿Por qué dice «podríamos»? -preguntó Rebus irónico-. Bueno, ¿es que son de plástico? -añadió agachándose junto a los esqueletos.
El profesor Gates había apartado a un lado la chaqueta de Siobhan, y Rebus se la tendió a ella.
– El del niño, sí; de plástico o de un material compuesto. Lo noté nada más tocarlo.
– Naturalmente -dijo Rebus, advirtiendo que Siobhan trataba de no dejar traslucir el menor indicio de regocijo por el fallo de Curt.
– Pero el de adulto es un esqueleto auténtico -prosiguió el patólogo-, seguramente muy antiguo, de los que utilizábamos en las clases de anatomía -precisó agachándose junto a Rebus, al tiempo que Siobhan se agachaba también.
– ¿Ah, sí?
– Lo delatan esas pequeñas perforaciones en los huesos. ¿Las ven?
– Cuesta un poco; aun con esta luz.
– Cierto.
– ¿Para qué son?
– Para la inserción y unión de elementos articulatorios como tornillos o alambres -explicó cogiendo un fémur y señalando dos pequeños agujeros-. Tal como se ve en los museos.
– ¿O en las facultades de medicina? -aventuró Siobhan.
– Exactamente, sargento Clarke. En la actualidad es una técnica en desuso, obra antaño de unos especialistas llamados articuladores -dijo Curt poniéndose de pie y restregándose las manos como queriendo borrar todo rastro de su previo error-. Antes los usábamos mucho en las clases, pero ahora no tanto. Y, desde luego, no se emplean esqueletos auténticos, porque los ficticios son de gran realismo.
– Como bien acaba de demostrarse -dijo Rebus sin poder evitarlo-. Bien, entonces ¿en qué quedamos? ¿Es una especie de broma de mal gusto como dice el profesor Gates?
– Si se trata de eso, alguien ha dedicado una ingente tarea de varias horas a eliminar tornillos y alambres.
– ¿Ha habido alguna denuncia por robo de esqueletos en la universidad? -preguntó Siobhan.
Curt vaciló un instante.
– No, que yo sepa.
– Pero es un artículo para especialistas, ¿cierto? No se pueden comprar en cualquier supermercado.
– Eso diría yo… Hace tiempo que no voy a ningún supermercado.
– Es algo muy enrevesado, de todos modos -masculló Rebus irguiéndose también, mientras que Siobhan seguía en cuclillas contemplando el esqueleto infantil.
– Qué cosa tan siniestra -comentó.
– Quizás es lo que tú dices, Shiv. Hace cinco minutos dijo que a lo mejor era un truco publicitario -añadió Rebus volviéndose hacia Curt.
– Pero como acaba usted de explicar -dijo Siobhan negando con la cabeza-, es tomarse demasiada molestia. Tiene que haber algo más -añadió apretando la chaqueta contra su pecho como quien acuna a un niño-. ¿No podrían examinar el esqueleto adulto? -preguntó mirando a Curt, quien se encogió de hombros.
– ¿Para buscar qué, exactamente?
– Cualquier cosa que nos dé una pista sobre de quién es y de dónde procede… y cuántos años tiene.
– ¿Para qué? -inquirió Curt entornando los ojos para manifestar su intriga.
Siobhan se puso en pie.
– Quizá no sea el profesor Gates el único aficionado a los rompecabezas con algo de historia.
– Más le valdrá ceder, doctor -dijo Rebus sonriente-. Es la única manera de quitársela de encima.
– Eso me recuerda a alguien -dijo Curt mirándole.
Rebus abrió los brazos y hundió los hombros.
SEGUNDO DÍA: MARTES
Capítulo 3
A falta de otra cosa que hacer, Rebus fue por la mañana al depósito donde ya estaba en marcha la autopsia del cadáver no identificado. En la galería de observación había tres bancos separados por una mampara de cristal de la sala de autopsias. Era un lugar que a ciertas personas les revolvía el estómago, quizá por el diseño clínico de sus mesas de acero inoxidable con tubos de drenaje, los tarros y frascos con muestras, o el modo en que el procedimiento se asemejaba al del oficio de carnicero, sustituido en este caso por patólogos con delantal y botas de goma. Un local, memento de la mortalidad y al mismo tiempo de la naturaleza animal del cuerpo, un ser humano reducido a una masa de carne sobre una plancha de acero.
Había otros dos espectadores -un hombre y una mujer- que saludaron a Rebus con una inclinación de cabeza. La mujer se rebulló ligeramente al sentarse éste a su lado.
– Buenos días -dijo Rebus, saludando.
Curt y Gates trabajaban hombro con hombro al otro lado del cristal en cumplimiento del requisito legal de que dos patólogos realizasen la autopsia, reglamento que entorpecía aún más un servicio ya de por sí saturado.
– ¿Qué te trae por aquí? -preguntó el hombre.
Era Hugh Davidson, a quien todos llamaban Shug, inspector de la comisaría de West End en Torphichen Place.
– Tú, por lo visto, Shug. Por alguna razón derivada de la escasez de agentes de altos vuelos.
Algo parecido a una sonrisa alteró el rostro de Davidson.
– ¿Y tú cuándo obtuviste el diploma de piloto, John?
Rebus, sin hacer caso, miró a quien acompañaba a Davidson.
– Cuánto tiempo sin verte, Ellen.
Ellen Wylie era sargento a las órdenes de Davidson. Tenía en el regazo un archivador nuevo y algunas hojas con el número del caso anotado en la parte superior de la primera página. Rebus sabía que el archivador no tardaría en llenarse casi a reventar con informes, fotos y listas de rotación de personal. Era el Libro del homicidio: la biblia de la investigación que se iniciaba.
– Me dijeron que estuvo ayer en Knoxland -replicó Wylie con la mirada fija al frente como viendo una película que requería su atención para no perder sentido- y que tuvo una agradable charla con un representante del cuarto poder.
– ¿Para gozo de los testigos de habla inglesa?
– Con Steve Holly -añadió ella-. La expresión «de habla inglesa», en el contexto de este caso, podría ser tachada de racista.
– Eso es porque actualmente todo es racista o sexista, cielo. -Rebus hizo una pausa a la espera de alguna reacción, pero ella no estaba por la labor-. El otro día me enteré de que ya no se puede decir «puntos negros de tráfico».
– Ni incapacitado -añadió Davidson inclinándose y mirando a Rebus a los ojos, quien sacudió la cabeza pensando en lo absurdo del tema y se reclinó en el asiento para observar la escena al otro lado del cristal.
– ¿Qué tal en Gayfield Square? -preguntó Wylle.
– ¿«Gay»field Square? A punto de cambiar su nombre políticamente incorrecto.
Davidson soltó una carcajada que hizo que las caras de detrás del cristal se volvieran a mirar. Levantó una mano en señal de disculpa y se tapó la boca con la otra. Wylie anotó algo en el Libro del homicidio.
– Te vas a buscar el arresto, Shug -comentó Rebus-. Bueno, ¿qué tal va el caso? ¿Hay indicios sobre algún sospechoso?
Fue Wylie quien contestó:
– En los bolsillos de la víctima sólo había calderilla, ni siquiera un juego de llaves.
– Ni ha aparecido ningún familiar -añadió Davidson.
– ¿Y el puerta a puerta?
– John, trabajamos en Knoxland -replicó Davidson.
Se refería a que se trataba de una barriada donde el vecindario no colaboraba; era como un rito tribal que pasaba de padres a hijos. Pase lo que pase, no se dice nada a la policía.
– ¿Y los medios informativos?
Davidson le tendió un tabloide doblado. El crimen no aparecía en primera página; sólo en la cinco había una información de Steve Holly: «misteriosa muerte de un solicitante de asilo». Mientras Rebus leía el artículo, Wylie se volvió hacia él.
– ¿Quién le mencionaría eso del solicitante de asilo?
– Yo no -contestó Rebus-. Holly se inventa las cosas. «Fuentes próximas a la investigación» -dijo con un bufido-. ¿A quién de vosotros se refiere? ¿O será a los dos?
– No nos busques las cosquillas, John.
Rebus devolvió el periódico.
– ¿Cuántos agentes trabajan en el caso? -preguntó.
– Pocos -contestó Davidson.
– ¿Ellen y tú?
– Y Charlie Reynolds.
– Y usted, por lo visto -añadió Wylie.
– Yo no apostaría mucho.
– Tenemos bastantes agentes de uniforme dedicados al puerta a puerta -añadió Davidson a la defensiva.
– Entonces, no hay problema. Caso resuelto -apostilló Rebus, viendo que la autopsia tocaba a su fin.
Ahora un ayudante cosería el cadáver. Curt les indicó con una seña que se verían abajo y desapareció por una puerta para ir a cambiarse.
Como los patólogos no disponían de despacho, Curt les esperaba en el oscuro pasillo desde el que se oían ruidos en la sala común de personal: el pitido de un hervidor y voces de una partida de cartas al parecer reñida.
– ¿El Profe se ha marchado ya? -preguntó Rebus.
– Tiene clase dentro de diez minutos.
– Bien, doctor, ¿qué nos dice? -terció Ellen Wylie, que hacía tiempo había perdido sus escasas dotes para la conversación intrascendente.
– Doce cuchilladas en total, casi con certeza hechas con la misma arma. Un cuchillo de cocina dentado de un centímetro de anchura. La penetración más profunda es de cinco centímetros -añadió con una pausa como propiciando el chiste de mal gusto, pero Wylie carraspeó a modo de aviso-. Seguramente la herida de la garganta fue mortal de necesidad porque le seccionó la carótida. A juzgar por la sangre en los pulmones, debió de morir de asfixia.
– ¿Hay heridas que indiquen que opuso resistencia? -preguntó Davidson.
Curt asintió con la cabeza.
– En la palma de la mano, en las yemas de los dedos y en las muñecas. Se defendió como pudo de quien fuese.
– ¿Pero cree que fue un solo agresor?
– Un solo cuchillo -Curt corrigió a Davidson-, que es muy distinto.
– ¿Hora de la muerte? -preguntó Wylie, que no paraba de anotar datos.
– Por la temperatura interna del cadáver tomada en el escenario del crimen debió de morir una media hora antes de que se recibiera la llamada.
– Por cierto -preguntó Rebus-, ¿quién avisó?
– Fue una llamada anónima a las trece cincuenta -contestó Wylie.
– O dos menos diez, dicho a la antigua. ¿Fue un hombre?
Wylie negó con la cabeza.
– Una mujer, desde una cabina pública.
– ¿Tenemos el número?
Wylie volvió a negar.
– La conversación está grabada, pero localizaremos desde donde se hizo. Es cuestión de tiempo.
Curt miró el reloj, dispuesto a marcharse.
– ¿Puede decirnos algo más, doctor? -preguntó Davidson.
– La víctima tenía buena salud, aunque acusaba cierta desnutrición. Tenía la dentadura en buen estado; o no se crió aquí o se abstuvo de la dieta escocesa. Hoy mismo enviaremos al laboratorio una muestra del contenido estomacal; de lo que quedaba. Su última colación no fue muy copiosa: arroz y verdura.
– ¿Tienen idea de qué raza era?
– No es mi especialidad.
– Ya lo sabemos, pero de todos modos…
– ¿De Oriente Medio…? ¿Mediterráneo…? -respondió Curt sin alzar la voz.
– Bueno, eso reduce la ambigüedad -dijo Rebus.
– ¿No tenía tatuajes o marcas peculiares? -preguntó Wylie sin dejar de escribir.
– Nada -dijo Curt con una pausa-. Les enviaremos todo por escrito, sargento Wylie.
– Son datos para ir trabajando, señor.
– Una dedicación así no es frecuente hoy día -comentó Curt con una sonrisa que desentonaba en su rostro demacrado-. Ya saben dónde encontrarme si necesitan preguntarme algo más.
– Gracias, doctor -dijo Davidson.
Curt se volvió hacia Rebus.
– John, ¿podemos hablar un momento? -Su mirada se cruzó con la de Davidson-. Es una cuestión personal -añadió, llevándose a Rebus del codo hacia la otra puerta, que daba paso a la zona propiamente del depósito.
No había nadie; al menos nadie vivo; sólo una pared cubierta de cajones metálicos delante del muelle de descarga donde las furgonetas depositaban sin descanso los cadáveres. El único ruido de fondo era el zumbido de la refrigeración. Pese a todo, Curt miró a derecha e izquierda por si alguien escuchaba.
– Se trata de la pregunta que me planteó Siobhan -dijo.
– ¿Aja?
– Dígale, por favor, que estoy dispuesto a acceder. Pero a cambio de que Gates no se entere -añadió Curt aproximando su rostro al de Rebus.
– No ha parado de echarle la bronca, ¿eh?
El ojo izquierdo de Curt acusó una contracción nerviosa.
– Seguro que ya estará contándolo por ahí.
– Todos nos dejamos impresionar por el espectáculo de los huesos, doctor. No fue usted solo.
Curt no sabía qué decir.
– Escuche, dígale a Siobhan que es confidencial y que no lo comente con nadie más que conmigo, ¿entiende?
– Guardaremos el secreto -dijo Rebus poniéndole en el hombro una mano que Curt miró entristecido.
– No sé por qué, pero me recuerda a quienes compadecían al pobre Job -comentó.
– He tomado nota de lo que me ha dicho, doctor.
– Pero no entiende ni palabra, ¿verdad?
– Como de costumbre, doctor, como de costumbre.
* * *
Siobhan advirtió que había estado mirando la pantalla del ordenador varios minutos sin realmente leer nada. Se levantó y se acercó a la mesa del hervidor, la que habría debido ocupar Rebus. El inspector jefe Macrae se había asomado un par de veces, poniendo cara casi de satisfacción al no verle allí sentado, y Derek Starr estaba en su despacho hablando del caso con alguien de la fiscalía.
– ¿Quieres un café, Col? -preguntó Siobhan.
– No, gracias -respondió Tibbet, acariciándose la garganta y deteniendo los dedos sobre lo que parecía una quemadura de la maquinilla de afeitar, sin levantar la vista de la pantalla y con voz de ultratumba, como si estuviera en otra parte.
– ¿Tienes algo interesante?
– No… Estoy tratando de comprobar si hay alguna relación entre las recientes rachas de robos de tiendas, porque creo que pueden estar vinculadas al horario de trenes.
– ¿De qué manera?
Col comprendió que se había ido de la lengua. Si uno quería estar seguro de la exclusiva del éxito había que guardarse la información. Es lo que le amargaba la vida laboral a Siobhan. Los policías eran reacios a compartir datos y cualquier ayuda no estaba generalmente exenta de desconfianza. Tibbet no contestó, y ella apoyó la cucharilla en los dientes.
– A ver si lo adivino -dijo-. Una racha de robos corresponderá probablemente a una o dos bandas organizadas, y debes de estar mirando el horario de trenes porque crees que vienen de fuera de Edimburgo… De modo que la serie de robos se inicia después de la llegada del tren y cesa cuando los ladrones regresan con él -añadió asintiendo con la cabeza-. ¿Voy bien encaminada?
– Lo importante es saber de dónde vienen -replicó Tibbet en sus trece.
– ¿De Newcastle? -aventuró Siobhan.
Por la actitud de Tibbet comprendió que había dado en el clavo. Sonó el pitido del hervidor, ella llenó la taza y se la llevó a la mesa.
– Newcastle -repitió al sentarse.
– Al menos hago algo positivo en vez de navegar por Internet.
– ¿Crees que es eso lo que yo hago?
– Es lo que parece que haces.
– Bien, pues para tu información te diré que estoy indagando sobre una persona desaparecida, entrando en sitios que puedan dar algún resultado.
– No recuerdo que hayan dado aviso de ninguna persona desaparecida.
Siobhan lanzó una maldición para sus adentros: había caído en su propia trampa hablando demasiado.
– Bueno, pues estoy indagando. ¿Debo recordarte que yo soy aquí el oficial superior?
– ¿Me estás diciendo que me ocupe de mis asuntos?
– Exacto, agente Tibbet. Y no te preocupes, Newcastle es todo tuyo.
– Es posible que tenga que llamar al Departamento de Investigación Criminal de allí para que me informen sobre las bandas locales.
– Haz lo que tengas que hacer, Col -dijo Siobhan.
– Muy bien, Shiv. Gracias.
– No vuelvas a llamarme así o te retuerzo el cuello.
– Todo el mundo te llama Shiv -protestó Tibbet.
– Cierto, pero tú no. Tú me llamas Siobhan.
Tibbet guardó silencio un instante y ella pensó que había vuelto a abstraerse en su hipótesis de horarios de tren, pero él volvió a la carga:
– No te gusta que te llamen Shiv, pero a nadie le dices nada. Qué raro…
Siobhan estuvo a punto de preguntarle qué pretendía, pero consideró que sería prolongar la discusión. En realidad, lo sabía: aquel dato en manos de Tibbet le confería cierto poder incendiario susceptible de uso a posteriori. Aunque, de momento, no había que preocuparse. Se concentró en la pantalla y decidió hacer otra búsqueda. Había entrado en páginas a cargo de grupos que buscaban a personas desaparecidas. Éstas muchas veces no deseaban que los padres dieran con ellas, pero sí querían hacerles saber que se encontraban bien y colgaban mensajes en estas páginas. Siobhan había redactado un texto, que revisó tres veces, para mandarlo a diversos tableros de anuncios.
«Ishbel: Mamá y papá te echan de menos; las chicas de la peluquería también. Dinos que estás bien. Que sepas que te echamos en falta y que te queremos.»
Siobhan pensó que bastaba así. Ni demasiado impersonal ni demasiado sentimental. No daba a entender que hubiera nadie fuera del círculo de la joven dedicado a la búsqueda, y aunque los Jardine le hubieran mentido y hubiese habido disensiones en el hogar, la mención de las chicas del trabajo quizás hiciera que Ishbel sintiera mala conciencia por haber ocultado su decisión a una amiga como Susie. Siobhan tenía la foto junto al teclado.
«¿Es una amiga tuya?», había preguntado Tibbet con interés. Eran dos chicas guapas, pasándolo bien en una fiesta en el pub. Demasiado sonrientes… Siobhan pensó que ella nunca entendería qué motivaba aquella alegría, pero no por eso iba a abandonar la búsqueda. Envió también mensajes por correo electrónico a comisarías de Dundee y de Glasgow en las que tenía compañeros conocidos, donde resaltaba el nombre de Ishbel, acompañado de una descripción general y una nota diciendo que les agradecería como favor personal que le informasen de algo. No tardó en sonar el móvil. Era Liz Hetherington, su contacto en Dundee y también sargento en la policía de Tayside.
– Cuánto tiempo -dijo Hetherington-. ¿Qué tiene de especial este caso?
– Es que conozco a los padres -contestó Siobhan. Como no podía bajar la voz para que Tibbet no oyera, se levantó y salió al pasillo. Notó aquel olor, como si la comisaría se pudriera por dentro-. Viven en un pueblo de Lothian Oeste.
– Bien, difundiré los datos. ¿Por qué crees que anda por aquí?
– Bueno, digamos que es agarrarme a un clavo ardiendo. Les prometí a los padres hacer lo que pudiera.
– ¿Y no crees que habrá recurrido a la prostitución?
– ¿Por qué lo dices?
– Las chicas que se van de su pueblo marchan encandiladas a la ciudad… No te sorprenda.
– Ésta es peluquera.
– De eso hay muchas ofertas de trabajo -replicó Hetherington-. Es un oficio tan deambulante como el de la prostitución callejera.
– Lo curioso -añadió Siobhan- es que salía con un tipo y una amiga de ella dice que tenía pinta de chulo.
– Pues ya está. ¿Tiene aquí alguna amiga en casa de la cual pueda dormir?
– Eso aún no lo he averiguado.
– Bien, si alguna de ellas vive por aquí, dímelo y pasaré a hacerle una visita.
– Gracias, Liz.
– A ver si vienes por aquí, Siobhan. Te enseñaré Dundee y verás que no es el gueto que tú piensas.
– Un fin de semana de éstos, Liz.
– ¿Lo prometes?
– Prometido -dijo Siobhan poniendo fin a la conversación.
Sí, iría a Dundee cuando no le apeteciera quedarse un fin de semana tumbada en el sofá con chocolatinas y películas antiguas, ni desayunar en la cama con un buen libro y el primer álbum de Goldsfrapp sonando, ni comer fuera y quizás ir al cine en Dominion o la Filmhouse, con una botella de vino blanco frío esperándola en casa.
Se encontró de pie junto a su mesa y Tibbet la miraba.
– Tengo que salir -dijo.
Él miró el reloj como si fuera a anotar la hora de su marcha.
– ¿Para mucho tiempo? -preguntó.
– Un par de horas, si no te importa, agente Tibbet.
– Es por si alguien pregunta -replicó él con desdén.
– Pues bien -añadió ella cogiendo la chaqueta y el bolso-. Ahí tienes café si quieres.
– Qué bien; gracias.
Salió sin añadir nada más, bajó la cuesta hasta el Peugeot y abrió la portezuela. Lo tenía entre dos coches aparcados muy juntos y necesitó seis maniobras para sacarlo. A pesar de ser zona reservada a residentes, el de delante era un coche intruso con una multa en el parabrisas. Frenó, escribió en una hoja de su libreta «POLICÍA INFORMADA», se bajó del coche y la dejó bajo el limpiaparabrisas del BMW. Satisfecha, se sentó al volante y arrancó.
El tráfico en el centro era intenso y no había ningún atajo camino de la M8. Tamborileó en el volante, tarareando con Jackie Leven, un regalo de cumpleaños de Rebus, quien le había dicho que aquel cantante era paisano suyo.
– ¿Y eso es una recomendación? -replicó ella.
Le gustaba aquel disco, pero no podía concentrarse en la letra de la canción porque no dejaba de pensar en los esqueletos del callejón Fleshmarket. Le fastidiaba no encontrar una explicación, y más aún haber tapado con tanto cuidado un esqueleto falso con su chaqueta.
Banehall quedaba a medio camino entre Livingstone y Whitburn, al norte de la autopista. La salida estaba pasado el pueblo con un letrero que indicaba «Servicios locales» y los iconos de una gasolinera y un tenedor con cuchillo. Dudaba mucho que hubiera viajeros que se molestasen en hacer un alto, vista la panorámica del pueblo desde la autopista. Era un lugar desolado lleno de tejados de casas de principios del siglo XX, una iglesia cerrada con planchas de madera y un polígono industrial abandonado que no parecía haber conocido actividad en toda su existencia. La gasolinera -cerrada también y rodeada de malas hierbas- fue lo primero que pasó después del indicador de «Bienvenido a Banehall», que habían corregido y pintarrajeado con un «The Bane». Eran los naturales del lugar y no los jovenzuelos quienes insistían en llamarlo así. Otro indicador de «¡Cuidado: niños!» estaba tergiversado y rezaba: «¡Cuidado con los niños!». Sonrió y miró a uno y otro lado en busca de la peluquería. Había tan pocas tiendas abiertas al público que no tendría mucho que buscar. La peluquería se llamaba El Salón. Decidió seguir hasta el final de la calle principal, dar la vuelta y tomar una bocacalle que conducía a un barrio de viviendas subvencionadas.
No tardó en encontrar la casa de los Jardine, pero no había nadie. Ni tampoco en las casas contiguas. Vio algunos coches, un triciclo de niño sin las ruedas traseras y profusión de parabólicas. En las ventanas de algunos cuartos de estar había letreros hechos a mano que decían «SÍ A WHITEMIRE». Sabía que Whitemire era una antigua cárcel a unos tres kilómetros del pueblo, convertida hacía dos años en centro de detención para inmigrantes y probablemente ahora la mayor oferta de puestos de trabajo en Banehall; una empresa en crecimiento… Al volver a la calle principal vio que el único pub del pueblo se llamaba The Bane. No había visto ningún bar, sólo un puesto solitario de pescado y patatas fritas. El viajero cansado que esperase encontrar servicios de tenedor y cuchillo no tendría más remedio que recurrir al pub, contando con que sirvieran algo de comer, porque no había ningún cartel que lo indicara. Aparcó junto a la acera de enfrente y cruzó la calle hacia El Salón, que también tenía un cartel a favor de Whitemire.
Había dos mujeres sentadas tomando café y fumando, dada la ausencia de clientas, que no parecieron mostrarse muy complacidas ante la posible perspectiva de atender a una. Siobhan sacó su carné de policía y se presentó.
– Yo la conozco -dijo la más joven-. Estuvo en el funeral de Tracy; la vi en la iglesia abrazando a Ishbel. Se lo pregunté después a la madre de ella.
– Tienes buena memoria, Susie -dijo Siobhan.
Como no se habían levantado y el único asiento que vio eran las butacas para las clientas, continuó de pie.
– No me importaría tomar un café, si hay -dijo para congraciarse.
La mujer mayor se puso en pie despacio y Siobhan advirtió que llevaba las uñas pintadas con espirales multicolores.
– No queda leche -dijo.
– Lo tomo solo.
– ¿Con azúcar?
– No, gracias.
La mujer se acercó sin prisas a una despensa en la trastienda.
– Por cierto, me llamo Angie -dijo a Siobhan-. Dueña de El Salón y peluquera de las estrellas.
– ¿Ha venido por lo de Ishbel? -preguntó Susie.
Siobhan asintió con la cabeza y ocupó el sitio que había quedado libre en el banco almohadillado, pero Susie se levantó inmediatamente como alarmada por su proximidad y apagó el cigarrillo en un cenicero al tiempo que expulsaba humo. Se acercó a una butaca y se sentó balanceando los pies y mirándose en el espejo.
– No hemos sabido nada de ella -dijo.
– ¿Y no tienes idea de dónde puede haber ido?
La muchacha se encogió de hombros.
– Yo lo único que sé es que sus padres no pueden más -dijo.
– ¿Y ese hombre a quien viste con Ishbel?
Volvió a encogerse de hombros jugueteando con su flequillo.
– Era un tipo bajo, fornido.
– ¿Y su pelo?
– No lo recuerdo.
– ¿No sería calvo?
– No creo.
– ¿Cómo vestía?
– Llevaba una chaqueta de cuero… y gafas de sol.
– ¿No era del pueblo?
Susie negó con la cabeza.
– Conducía un coche llamativo.
– ¿Un BMW, un Mercedes?
– No entiendo mucho de coches.
– ¿Era grande, pequeño, con techo?
– Mediano…, con techo, aunque a lo mejor era descapotable.
Angie volvió con una taza que tendió a Siobhan y se sentó en el sitio que había dejado Susie.
Siobhan le dio las gracias con una inclinación de cabeza.
– Susie, ¿qué edad tendría?
– Era mayor… Cuarenta o cincuenta años.
Angie lanzó un bufido.
– Viejo para ti, tal vez -dijo.
Ella tendría unos cincuenta años pero iba peinada como una mujer de veinte años menos.
– ¿Qué te dijo ella cuando le preguntaste quién era?
– Que me callara.
– ¿Tienes idea de dónde pudo conocerle?
– No.
– ¿A qué sitios suele ir ella?
– A Livingston… y a veces a pubs y discotecas de Edimburgo y Glasgow.
– ¿Va a esos sitios con alguien más aparte de ti?
Susie mencionó varios nombres y Siobhan tomó nota.
– Ya ha hablado Susie con ellas -terció Angie- y no saben nada.
– Gracias, de todos modos -dijo Siobhan mirando con exagerado interés el local-. ¿Suele estar tan tranquilo?
– Hoy tuvimos varias clientas a primera hora, pero hay más trabajo a medida que avanza la semana.
– ¿Y no es un problema que no esté Ishbel?
– Nos las arreglamos.
– No sé, pero…
– ¿Qué? -urgió Angie entornando los ojos.
– ¿Para qué necesita dos peluqueras?
Angie miró hacia Susie.
– ¿Y qué podía hacer?
Siobhan comprendió que la mujer había dado trabajo a Ishbel por lástima a raíz del suicidio de su hermana.
– ¿Se le ocurre por qué puede haberse marchado de casa así de repente?
– Quizás ha encontrado un empleo mejor. Hay mucha gente que se marcha de Bane y no vuelve.
– ¿Sería por ese hombre misterioso?
Angie se encogió de hombros.
– Si es lo que desea, que tenga suerte.
Siobhan se volvió hacia Susie.
– Tú comentaste a los padres de Ishbel que tenía aspecto de chulo.
– ¿Ah, sí? -replicó ella como francamente sorprendida-. Bueno, tal vez. Por las gafas y la chaqueta… Era como en las películas. Taxi Driver-añadió abriendo mucho los ojos-. ¿Cómo se llamaba el chulo? La vi en la tele hace un par de meses.
– ¿Tenía ese hombre el mismo aspecto?
– No… pero llevaba sombrero. ¡Por eso no me acordaba del pelo!
– ¿Qué clase de sombrero?
– No lo sé…, un sombrero -dijo Susie perdiendo el entusiasmo.
– ¿Gorra de béisbol, boina?
– Tenía alas -contestó Susie.
Siobhan miró a Angie en busca de ayuda.
– ¿Un tirolés, uno de fieltro? -sugirió ésta.
– No sé cómo son esos que dice -respondió Susie.
– ¿Como los de los gángsters en las películas antiguas? -añadió Angie.
Susie reflexionó.
– Tal vez -dijo.
Siobhan apuntó el número de su móvil.
– Estupendo, Susie. Si te acuerdas de algo más ¿me llamarás?
Susie asintió con la cabeza. Como no estaba a su lado, Siobhan entregó la nota a Angie.
– Y usted también -añadió mientras la peluquera doblaba el papel.
Se abrió la puerta y entró una mujer anciana encorvada.
– Señora Prentice -dijo Angie a guisa de saludo.
– Vengo antes de la hora, Angie, guapa. ¿Puedes atenderme?
– Tratándose de usted, señora Prentice, naturalmente que sí -contestó Angie, que se había puesto en pie mientras Susie se levantaba de la butaca para que se sentara la dienta cuando se quitara el abrigo.
– Otra cosa, Susie -dijo Siobhan poniéndose también de pie.
– ¿Qué?
Siobhan se dirigió a la trastienda y Susie la siguió.
– Me han dicho los Jardine -comentó Siobhan bajando la voz- que Donald Cruikshank ha salido de la cárcel.
El rostro de Susie se ensombreció.
– ¿Tú le has visto? -preguntó Siobhan.
– Un par de veces… Ese cerdo…
– ¿Has hablado con él?
– ¡Ni mucho menos! ¿Querrá creer que el Ayuntamiento le ha dado casa? Sus padres no querían saber nada de él.
– ¿Ishbel te contó algo sobre él?
– Dijo que sentía lo mismo que yo. ¿Cree que se ha marchado por eso?
– ¿Lo crees tú?
– Es él quien debería largarse del pueblo -replicó Susie entre dientes.
Siobhan asintió con la cabeza.
– Bueno, no te olvides de llamarme si recuerdas algo más -dijo colgándose el bolso del hombro.
– Claro -contestó Susie, y añadió mirándole el pelo-: ¿No podría arreglárselo?
– ¿Qué le pasa? -replicó Siobhan llevándose instintivamente la mano a la cabeza.
– No lo sé… Simplemente… le hace mayor de lo que es.
– Tal vez sea la imagen que busco -contestó Siobhan a la defensiva camino de la puerta.
– ¿Permanente y retoque? -preguntó Angie a la dienta en el momento en que Siobhan salía del local.
Se detuvo un momento en la acera sin saber qué hacer a continuación. Había pensado preguntar a Susie sobre el antiguo novio de Ishbel, con quien seguía teniendo amistad, pero no le apetecía volver a entrar. Ya se lo preguntaría. Había una tienda de prensa abierta y tuvo el impulso de comprarse chocolatinas, pero decidió ir al pub; así podría decirle algo a Rebus y hasta ganarse algo más su estima si resultaba que era uno de los pocos de Escocia que él no conocía.
Empujó la puerta acristalada y se vio rodeada de linóleo rojo con lunares y papel de relieve en las paredes a juego. En una tienda de decoración lo catalogarían como kitsch, y lo promocionarían como una vuelta a los setenta, pero aquél era auténticamente de los setenta. Había herraduras de latón en las paredes y dibujos enmarcados de perros orinando contra la pared, como si fueran hombres. En el televisor se veía una carrera de caballos, y entre ella y la barra se interponía una neblina de humo de cigarrillos. Había tres hombres jugando al dominó que alzaron la vista. Uno de ellos se levantó y entró en la barra.
– ¿Qué va a tomar, encanto?
– Zumo de lima con soda -dijo ella sentándose en un taburete.
Sobre la diana de los dardos colgaba una bufanda de los Rangers de Glasgow, cerca de una mesa de billar con parches en el tapete. Y ni un solo signo que justificase el tenedor y el cuchillo del indicador de la salida de la autopista.
– Ochenta y cinco peniques -dijo el camarero poniéndole el vaso delante.
Siobhan comprendió que su única alternativa era preguntar: «¿Viene por aquí Ishbel Jardine?», lo que no le parecía muy acertado porque se enterarían de que era policía y, además, dudaba mucho que aquellos hombres le facilitasen algún dato de interés en el caso de que la conocieran. Se llevó el vaso a los labios y notó que era zumo concentrado muy dulzón y poco gaseoso.
– ¿Está bien? -preguntó el barman más desafiante que interesado.
– Bien -contestó ella.
Satisfecho, el hombre salió de la barra para reanudar la partida de dominó. Había en la mesa un bote de calderilla con monedas de diez y veinte peniques. Los otros dos jugadores tenían aspecto de jubilados, colocaban las fichas con exagerada brusquedad y daban tres golpecitos si pasaban. Siobhan había dejado ya de interesarles. Miró a su alrededor buscando el servicio de señoras, vio que estaba a la izquierda del tablero de dardos y se dirigió hacia allí. Pensarían que había entrado sólo a orinar y había pedido el refresco como pretexto. Era un servicio, pero sin espejo encima del lavabo, y el vacío lo llenaban unas pintadas hechas con bolígrafo.
«Sean tiene un polvo»
«¡Kenny Reilly chulo!»
«¡Coños uníos!»
«Las chicas reinas de Bane»
Siobhan sonrió y entró en el cubículo. El pestillo estaba roto. Se sentó y se entretuvo leyendo otros grafiti.
«Donny Cruikshank vas a morir»
«Donny pervertido»
«Muerte al violador»
«Muerte a Cruik»
«¡¡¡Juramento de sangre hermanas!!!»
«Tracy Jardine, Dios te bendiga»
Había más -muchas más- pero no todas escritas por la misma mano. Con rotulador negro grueso, con bolígrafo azul, con rotulador fino dorado. Siobhan pensó que la de tres signos de admiración era de la misma mano que había escrito las de encima del lavabo. Al entrar en los servicios iba convencida de ser un ejemplo atípico de clienta femenina; ahora veía que no. Se preguntó si alguna de aquellas expresiones espontáneas era obra de Ishbel Jardine; lo sabría comparando una muestra de escritura. Buscó en el bolso, pero había olvidado la cámara digital en la guantera del coche. Bien; iría a buscarla. Le daba igual lo que pensaran los jugadores de dominó.
Al salir del lavabo vio que había un nuevo cliente. Estaba en un taburete pegado al suyo con los codos apoyados en la barra y la cabeza gacha, y movía las caderas. Al oír la puerta de los servicios volvió la cabeza, y Siobhan vio un cráneo rapado, un rostro blanco mofletudo y barba de dos días.
En la mejilla derecha tenía tres cicatrices: Donny Cruikshank.
La última vez que le había visto fue en el juzgado de Edimburgo, durante el juicio. Él no la conocería porque ella no declaró ante el tribunal ni le había interrogado. Era un gozo verle tan ajado. El poco tiempo pasado entre rejas le había hecho perder juventud y vitalidad. Siobhan sabía que en la cárcel rige una jerarquía en la que los violadores ocupan el escalafón más bajo. Cruikshank abrió la boca con una sonrisa desmayada prescindiendo de la cerveza que acababa de ponerle delante el camarero, quien permaneció frente a él con cara de palo y la mano abierta esperando el pago. Siobhan se percató de que no le alegraba la presencia de Cruikshank y vio también que éste tenía un ojo inyectado en sangre como si acabara de recibir un puñetazo.
– ¿Qué tal, cielo? -dijo mientras Siobhan se acercaba al taburete.
– No me llames eso -replicó ella glacial.
– ¡Oh! «No me llames eso» -repitió él en grotesco remedo, que él mismo rió-. Me gustan las muñecas con huevos.
– Si continúas vas a perder los tuyos.
Cruikshank no daba crédito a lo que oía y, tras un momento de estupefacción, echó la cabeza hacia atrás y vociferó:
– ¿No has oído, Malky?
– Corta, Donny -dijo el camarero.
– ¿O qué? ¿Me enseñarás otra tarjeta roja? -replicó mirando alrededor-. Figúrate cómo echo de menos esto. Aunque hay que reconocer que últimamente ha mejorado en cuestión de tías -añadió fijando la vista lascivamente en Siobhan.
La cárcel le había afectado físicamente, pero al mismo tiempo le había dado una especie de bravuconería.
Siobhan sabía que si seguía allí acabaría por estallar y podía herirle, aunque el daño que pudiera hacerle sería simplemente físico, lo cual sería una victoria para él. Así que optó por marcharse para no oírle.
– A tomar por culo, ¿sabes, Malky? Vuelve, hermosa, que tengo un paquete sorpresa para ti.
Siobhan siguió camino del coche. La adrenalina le había acelerado el pulso. Se sentó al volante y trató de dominar su sofoco. «Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta», pensó mientras hurgaba inútilmente en la guantera. Tendría que volver en otra ocasión para hacer las fotos. Sonó el móvil y lo sacó del bolso. En la pantalla vio el número de Rebus y respiró hondo para que no notara la alteración en su voz.
– ¿Qué sucede, John? -dijo.
– ¿Siobhan? ¿Qué te sucede a ti?
– ¿Por qué lo dices?
– Parece como si acabases de dar una vuelta a Arthur's Seat corriendo.
– He echado una carrera hasta el coche porque se ha puesto a llover -replicó mirando el cielo azul.
– ¿Lloviendo? ¿Dónde demonios estás?
– En Banehall.
– Muy conocido en su casa…
– Es un pueblo de Lothian Oeste, junto a la autopista antes de Whitburn.
– Ah, sí. ¿Con un pub que se llama The Bane?
– Eso es -contestó ella sin poder evitar una sonrisa.
– ¿Y qué haces ahí?
– Es una larga historia. ¿Tú qué haces?
– Nada que no pueda dejarse aparcado si tienes una historia que contarme. ¿Vuelves a Edimburgo?
– Sí.
– Entonces, prácticamente pasas por Knoxland.
– ¿Es donde estás tú?
– No te costará verme: tenemos los carros en círculo para defendernos de los indígenas.
Siobhan vio que se abría la puerta del pub dando paso a Donny Cruikshank que lanzaba maldiciones hacia el interior con un gesto obsceno seguido de un escupitajo. Por lo visto Malky se había hartado. Giró la llave de contacto.
– Nos vemos dentro de unos cuarenta minutos.
– Trae munición, por favor. Dos paquetes de Benson Gold.
– Se acabó lo de comprarte cigarrillos, John.
– Es la última voluntad de un moribundo, Shiv -suplicó Rebus.
Al ver el gesto de ira y desesperación en la cara de Donny Cruikshank, Siobhan no pudo contener una sonrisa.
Capítulo 4
Los carros en círculo de Rebus eran simplemente una caseta portátil verde oscuro instalada en el aparcamiento contiguo al primer bloque, con reja protectora en la ventana y una puerta reforzada. Al aparcar el coche la habitual pandilla de chiquillos le pidió dinero por vigilárselo y él alzó un dedo amenazador.
– Si encuentro una sola cagada de golondrina en el parabrisas la limpiáis con la lengua.
Fue a la puerta de la caseta a fumar un pitillo. Ellen Wylie tecleaba en un portátil que desenchufarían al final de la jornada para llevárselo, pues la otra posibilidad era dejar vigilancia nocturna. Como no les iban a instalar línea telefónica, utilizaban los móviles. Vio que de uno de los bloques altos volvía el agente Charlie Reynolds, a quien llamaban Culo de Rata. Tendría casi cincuenta años y era casi tan ancho como alto; jugador de rugby en su momento, contaba en su haber con un torneo nacional en el equipo de la policía. Como consecuencia tenía la cara llena de costurones y cicatrices y su pelo no habría desentonado con el de un golfillo de los años veinte. Reynolds gozaba de fama de bromista, pero ahora no se le veía risueño precisamente.
– Es una maldita pérdida de tiempo -gruñó.
– ¿No hablan? -aventuró Rebus.
– El problema está en los que hablan.
– ¿Por qué? -preguntó Rebus ofreciéndole un cigarrillo que el grueso agente aceptó sin dar las gracias.
– Pues porque no saben inglés. Son gente de cincuenta y siete países distintos -añadió señalando el bloque-. Y hay un olor… A saber qué guisan; pocos gatos he visto yo por aquí -Reynolds captó el gesto de desaprobación de Rebus-. A ver si me entiende, John, no es que sea racista. Pero es que pienso…
– ¿El qué?
– La cuestión del asilo. Quiero decir que, supongamos que uno tuviera que marcharse de Escocia, porque le torturan o por algo… Se iría al país seguro más cercano, ¿no?, por no estar lejos de donde nació. Pero esta gente… -añadió mirando al bloque y meneando la cabeza-. Me comprende, ¿verdad?
– Supongo que sí, Charlie.
– La mitad ni se preocupa de aprender el idioma, sólo de recoger el dinero que les da el Estado y gracias. -Reynolds se concentró en fumar el pitillo con cierta energía, con el filtro entre los dientes aspirando con fuerza-. Usted al menos puede volver a Gayfield cuando le apetece, pero nosotros tenemos que estar aquí hasta que nos digan.
– Espera a que me ponga en situación -dijo Rebus en el momento en que llegó otro coche con Shug Davidson, que regresaba de una reunión para elaborar el presupuesto de la investigación y no parecía muy satisfecho.
– ¿No va a haber intérpretes? -preguntó Rebus.
– Sí, autorizan todos los que queramos -respondió Davidson-, lo malo es que no podemos pagarlos. Nuestro estimado subdirector dice que veamos si el Ayuntamiento puede facilitarnos gratis un par de ellos.
– Y encima eso -murmuró Reynolds.
– ¿Cómo dices? -replicó Davidson.
– Nada, Shug, nada -respondió Reynolds aplastando la colilla como quien toma impulso para chutar el balón.
– Charlie opina que los emigrados se conforman tranquilamente con las subvenciones -dijo Rebus.
– Yo no he dicho eso.
– Es que a veces leo el pensamiento, es una tradición de familia, transmitida de padres a hijos y que pasó de mi abuelo a mi padre -añadió Rebus aplastando su colilla-. Por cierto, mi abuelo era polaco. Somos una nación mestiza, Charlie; acostúmbrate.
Rebus se alejó para recibir a la recién llegada: Siobhan Clarke, que echó un vistazo al lugar.
– Mira que les gustaba el cemento en los sesenta -dijo-. Y, bueno, esos murales…
Rebus ya ni los advertía: «fuera morenos», «PAKIS MIERDA», «PODER BLANCO». Él lo que pensaba era hasta qué punto se habían implantado allí los traficantes de droga. Tal vez fuese otro de los motivos del descontento general; los inmigrantes no podrían comprar droga, aun suponiendo que la quisieran, «ESCOCIA PARA LOS ESCOCESES.» Una vieja pintada que decía «BASURA YONQUI» había sido transformada en «BASURA NEGRA».
– Qué sitio tan encantador -comentó Siobhan-. Gracias por invitarme.
– ¿Has traído la invitación?
Ella le tendió las cajetillas. Rebus las besó y se las guardó en el bolsillo. Davidson y Reynolds habían entrado en la caseta.
– Bueno, ¿me cuentas esa historia? -dijo él.
– ¿Haces tú de cicerone?
– ¿Por qué no? -respondió Rebus encogiéndose de hombros.
Echaron a andar por Knoxland, que tenía cuatro torres principales de ocho pisos situadas en las esquinas de un cuadrado con vistas a la zona de juego central totalmente devastada. Todas las plantas tenían su galería exterior, y cada piso, un balcón que daba a la carretera de dos carriles.
– Mucha antena parabólica -comentó Siobhan, y Rebus asintió con la cabeza.
Había pensado en aquellas antenas y sobre las versiones del mundo que transmitirían en las distintas salas de estar y las diversas vidas. Por el día los anuncios de seguros por accidentes y compensaciones de todo tipo, y por la noche publicidad de alcohol. Una generación que crecía convencida de que la vida podía controlarse con un mando a distancia de televisor.
Unos chiquillos en bicicleta comenzaron a correr en círculo a su alrededor mientras otros se apiñaban junto a una pared compartiendo un cigarrillo y algo en una botella de gaseosa que no parecía gaseosa. Llevaban gorras de béisbol y zapatillas de deporte; moda reflejo de otra cultura.
– ¡Demasiado viejo para ti! -ladró una voz, seguida de una carcajada y el característico gruñido de cerdo.
– ¡Yo soy joven pero tengo un buen pito, puta! -espetó la misma voz.
Siguieron caminando. A cada extremo del escenario del crimen había un policía de uniforme a punto de perder la paciencia ante las protestas de los vecinos por impedirles utilizar el pasadizo subterráneo.
– Total… porque han matado a un chino, tío.
– No era chino… Me han dicho que llevaba turbante.
Las voces arreciaron al verlos.
– Oiga, ¿por qué a ellos les deja y a nosotros no? Eso sí que es discriminación…
Rebus hizo pasar a Siobhan por detrás del uniformado. No había mucho que ver. Quedaban manchas de sangre en el suelo y persistía un leve olor a orines. Las paredes estaban totalmente cubiertas de pintadas.
– Fuese quien fuese, alguien le echa de menos -dijo Rebus en voz baja al advertir un ramo de flores en el suelo.
No eran realmente flores, sino hierbas silvestres y unos dientes de león recogidos en algún erial.
– ¿Querrá insinuar algo? -aventuró Siobhan.
Rebus se encogió de hombros.
– Tal vez no puedan comprar flores o no sabían dónde comprarlas.
– ¿Tantos inmigrantes hay en Knoxland?
Rebus negó con la cabeza.
– Probablemente no más de sesenta o setenta.
– Es decir sesenta o setenta más que hace unos años.
– Espero que no te estés volviendo como Reynolds Culo de Rata.
– Sólo me pongo en el lugar de los vecinos. A la gente no le gustan los forasteros, los inmigrantes, los viajeros, las personas de aspecto distinto… Incluso con un acento inglés como el mío puedes tener problemas.
– Y viceversa, claro.
Salieron por el otro extremo del pasadizo y vieron otro conjunto de bloques más bajos, de cuatro pisos, y algunas filas de adosados.
– Esas casas fueron construidas para jubilados -dijo Rebus-, para que estuvieran integrados en la comunidad.
– Bonito sueño, como diría Thom Yorke.
Sí, eso era Knoxland: un bonito sueño. Como tantos otros en el extrarradio de la urbe. Los arquitectos habrían presentado ufanos sus planos y maquetas, sin que nadie se planteara construir un gueto.
– ¿Por qué se llama Knoxland? -preguntó Siobhan-. No será por el calvinista Knox.
– No creo. Knox deseaba que Escocia fuese una nueva Jerusalén. Algo que Knoxland dista mucho de ser.
– Yo lo único que sé de él es que no permitía imágenes en las iglesias y que no era un entusiasta de las mujeres.
– Ni le gustaba que la gente lo pasara bien. En su tiempo había torturas y juicios por brujería. -Rebus hizo una pausa-. No estaba mal.
No sabía hacia dónde caminaba. Siobhan avanzaba movida por una energía que tenía que quemar. Dio la vuelta y se dirigió a uno de los bloques altos.
– ¿Entramos? -dijo accionando el pestillo; pero estaba cerrado.
– Es una tradición reciente -comentó Rebus-. Y junto a los ascensores han puesto cámaras de seguridad para mantener a raya a los bárbaros.
– ¿Cámaras? -preguntó Siobhan mientras Rebus marcaba un código de cuatro cifras en el teclado de la puerta y contestaba su pregunta negando con la cabeza.
– Pero no están conectadas porque el Ayuntamiento no tiene presupuesto para pagar a un empleado de seguridad -comentó abriendo la puerta.
Había dos ascensores y los dos funcionaban, así que tal vez el teclado servía para algo.
– Al último piso -dijo Siobhan entrando en el de la izquierda.
Rebus apretó el botón y las puertas se cerraron.
– Bueno, ¿y esa historia? -dijo Rebus.
Siobhan le explicó el caso en breves palabras y cuando terminó estaban ya en la galería exterior apoyados en la balaustrada. El viento soplaba con fuerza. Se veía el paisaje del norte y a lo lejos, al este, Corstorphine Hill y Craiglockhart.
– Fíjate cuanto espacio -dijo ella-. ¿Por qué no harían casas individuales?
– ¡Qué dices! ¿Y destruir el espíritu comunitario? -Rebus volvió el cuerpo hacia Siobhan para darle a entender que centraba toda su atención en ella. Ni siquiera fumaba en aquel momento-. ¿Quieres interrogar a Cruikshank en la comisaría? -preguntó-. Puedo sujetarle mientras tú le das una tunda.
– Al estilo antiguo, ¿no?
– Es una idea que siempre he considerado refrescante.
– Bueno, no es necesario. Ya le he dado un repaso… aquí -añadió tocándose la cabeza-. Pero gracias por tu propuesta.
Rebus se encogió de hombros y se volvió a mirar el paisaje.
– ¿Sabes que esa chica aparecerá si ella quiere?
– Lo sé.
– Técnicamente no es una persona desaparecida.
– ¿Tú nunca has hecho un favor a alguien?
– Tienes razón -contestó Rebus-. Pero no esperes resultados.
– No importa. Oye, ¿no ves ahí algo raro? -dijo ella señalando la torre del otro extremo en diagonal a su puesto de observación.
– Nada que no viera borracho de una pinta de cerveza.
– No hay casi pintadas en comparación con los otros bloques.
Rebus miró a la altura del suelo, y era cierto: las paredes enlucidas al estilo rústico de aquel bloque estaban más limpias.
– Es Stevenson House. Tal vez alguien del Ayuntamiento guarda buenos recuerdos de La isla del tesoro. La próxima vez que nos carguen una multa de aparcamiento la invertirán en limpieza de fachadas.
En aquel momento se abrieron las puertas del ascensor dando paso a dos uniformados con carpetas y aire de no estar muy por la labor.
– Menos mal que es el último piso -farfulló uno de ellos-. ¿Viven aquí? -preguntó al ver a Rebus y a Siobhan, haciendo ademán de apuntar sus nombres en la lista.
– Debemos de tener mayor aspecto de necesitados de lo que creemos -dijo Rebus mirando a Siobhan-. Somos del DIC, hijo -añadió para el agente.
El otro agente dio un resoplido por el patinazo de su compañero al tiempo que llamaba a la primera puerta. Rebus oyó un vocerío, que llegaba a lo largo del pasillo, hasta que abrieron.
Era un hombre enfurecido y, detrás de él, estaba su mujer con los puños cerrados. Él, al ver a los policías, puso los ojos en blanco.
– Esto es lo último que me faltaba -exclamó.
– Cálmese, señor…
A Rebus le habría gustado decir al joven agente que cuando hablase con una persona enfurecida aludir a su excitación no era lo más adecuado.
– ¿Que me calme? Sí, claro, se dice fácilmente, joven. Vienen por ese cabrón que han matado, ¿verdad? Aquí la gente puede desgañitarse como loca porque le queman el coche o protestando porque esto está lleno de drogadictos, pero ustedes acuden únicamente cuando se queja alguno de ésos. ¿Le parece justo?
– Se lo tienen bien merecido -espetó la mujer.
Vestía un chándal gris con capucha a pesar de que no tenía aspecto de deportista precisamente; era más bien un uniforme, como el de los agentes.
– Me permito recordarles que han asesinado a una persona -replicó el agente abochornado y sonrojado.
Le habían sulfurado y no lo ocultaba. Rebus decidió intervenir.
– Soy el inspector Rebus -dijo mostrando su tarjeta de identificación-. Tenemos una tarea que hacer aquí y les agradeceríamos que colaboren. Así de simple.
– ¿Y a nosotros qué nos va en ello? -replicó la mujer, que se había situado al lado del marido cerrando el paso en la puerta.
Ya no parecía que acabaran de pelearse; ahora formaban un equipo codo con codo.
– Sentido cívico de responsabilidad -replicó Rebus-. Es su aportación al barrio. O ¿es que quizá les tiene sin cuidado que ande por ahí un asesino suelto?
– Sea quien sea, a nosotros no nos va a hacer nada.
– Que se cargue a cuantos quiera de ésos…, a ver si se asustan -añadió el marido en apoyo de sus palabras.
– No puedo creer lo que oigo -musitó Siobhan, sin lograr impedir que la oyeran.
– ¿Y usted quién coño es? -preguntó el hombre.
– Es policía también -replicó Rebus-. Escuche -añadió como creciéndose, ante lo cual la pareja prestó atención-, lo hacemos por las buenas o por las malas. Ustedes deciden.
El hombre calibró a Rebus tensando un poco los hombros.
– Nosotros no sabemos nada -dijo-. ¿Está satisfecho con eso?
– ¿Es que no lamentan la muerte de un inocente?
La mujer lanzó un bufido.
– Para lo que hacía, milagro es que no le sucediera antes… -comentó con voz apagada ante la mirada de su enfurecido marido.
– Perra idiota. Ahora nos traerán al retortero toda la noche -dijo en voz baja antes de volver a mirar a Rebus.
– Ustedes eligen -comentó éste-. En su cuarto de estar o en la comisaría.
– En el cuarto de estar -dijeron al unísono marido y mujer.
* * *
Al final, en el piso no cabían más. Despidieron a los agentes de uniforme diciéndoles que continuaran con el puerta a puerta y que no dijeran nada de lo ocurrido.
– Seguro que toda la comisaría se entera antes de que regresemos -dijo Shug Davidson, quien después de un aparte con Rebus se disponía a hacerse cargo del interrogatorio secundado por Wylie y Reynolds.
– Deja que pregunte Culo de Rata -dijo Rebus, para sorpresa de Davidson-. Creo que con él se explayarán porque social y políticamente son de la misma cuerda. Con Reynolds la situación cambia y ya no es «ellos» y «nosotros».
Davidson había asentido, y de momento daba buen resultado. Reynolds decía que sí con la cabeza a casi todo lo que decía el matrimonio.
– Es un conflicto de culturas. Sí, claro, lo entendemos.
La atmósfera del cuarto era agobiante. Rebus pensó que aquellas ventanas de doble cristal no debían de abrirse nunca: el vaho se había filtrado entre las dos láminas y formaba como lágrimas. Había un calentador eléctrico, pero las bombillas que imitaban brasas estaban fundidas, lo que hacía más sombría la pieza amueblada con un gran sofá marrón flanqueado por sus correspondientes sillones, en los que se habían acomodado marido y mujer. No les habían ofrecido té ni café, y cuando Siobhan hizo gesto de beber un vaso de agua, Rebus negó con la cabeza para prevenirle del riesgo a que se exponía.
Durante la mayor parte del interrogatorio, él permaneció junto a la librería mirando las estanterías llenas de vídeos: comedias románticas para la señora e historias vulgares y partidos de fútbol para el marido. Algunos eran copias pirata. Había algún libro en rústica de biografías de actores y otro sobre cómo adelgazar, cuya portada reivindicaba haber «cambiado cinco millones de vidas». Cinco millones: la población de Escocia. Bueno, bueno… Rebus no veía el menor indicio de que hubiese cambiado la vida de los inquilinos de aquel piso.
Resumiendo los hechos: la víctima vivía en el piso de al lado. No habían hablado con él nunca, salvo para decirle que se callase. ¿Por qué? Porque había noches que daba gritos y pisaba siempre metiendo ruido. No tenía familia ni amigos, que ellos supieran; ni habían visto u oído visitas entrando o saliendo.
– Pero no crean, por el ruido que hacía, era como si hubiera un equipo de gente bailando con zuecos.
– Los vecinos ruidosos son un horror -dijo Reynolds sin ironía.
Era más o menos todo cuanto sabían: era un piso que había estado vacío y no recordaban bien cuándo había llegado él; haría cinco o seis meses y no sabían cómo se llamaba ni si tenía trabajo.
– Seguro que no… Son todos unos parásitos.
Momento en que Rebus salió fuera a fumarse un pitillo por no preguntar: «¿Y qué hacen ustedes exactamente? ¿Qué añaden al acervo del afán humano?». Mirando aquel barrio, pensó que en realidad no había visto ninguna de aquellas gentes que tanto les enfurecían. Seguramente se aislarían en sus pisos con la puerta bien cerrada, a salvo del odio que suscitaban, uniéndose sólo entre ellos y formando una comunidad aparte. Si lo conseguían el odio aumentaría, pero daba igual, porque si lo lograban quizá podrían marcharse de Knoxland. Y entonces los vecinos volverían a ser felices tras sus barricadas y persianas.
– En ocasiones como ésta me gustaría fumar -dijo Siobhan acercándose a él.
– Nunca es tarde -dijo él sacando la cajetilla del bolsillo, pero ella rehusó.
– Aunque no vendría mal un trago -dijo.
– ¿El que no tomaste anoche?
Ella asintió con la cabeza.
– Sí, pero me refiero a mi casa, en el baño…, tal vez con unas velas.
– ¿Crees que eso te sirve para olvidarlo todo fácilmente? -dijo Rebus haciendo un gesto en dirección al piso.
– No es necesario que me lo digas.
– Todo forma parte del rico mosaico de la vida, Shiv.
– Un mosaico precioso, ¿no es cierto?
Se abrieron las puertas del ascensor y aparecieron más agentes de uniforme, pero éstos llevaban chaleco antibalas y casco. Eran cuatro, entrenados para ser malos, de la dotación de Delitos Graves adscrita a la Brigada Antidroga y provistos del instrumento necesario: la «llave», una barra de hierro que usaban de ariete. Su cometido era entrar en el domicilio de los traficantes con la mayor rapidez posible para no darles tiempo de retirar las pruebas del delito.
– Probablemente bastaría con una patada -les dijo Rebus.
El que iba al mando le miró sin pestañear.
– ¿Qué puerta es?
Rebus la señaló con el dedo. El hombre se volvió hacia los otros tres y les hizo una señal con la cabeza. Colocaron el hierro e hicieron palanca.
Saltaron astillas y la puerta se abrió.
– Acabo de recordar una cosa -dijo Siobhan-. La víctima no llevaba llaves.
Rebus miró el marco astillado e hizo girar el pomo.
– No estaba cerrada -dijo confirmando lo que ella había dicho.
El ruido había atraído, además de a otros vecinos, a Davidson y a Wylie.
– Vamos a echar un vistazo -sugirió Rebus, y Davidson asintió con la cabeza.
– Un momento -dijo Wylie-. Shiv no trabaja en este caso.
– Ellen, es digno de encomio tu espíritu de equipo -espetó Rebus.
Davidson ladeó la cabeza para dar a entender a Wylie que volviera para continuar el interrogatorio. Entraron en el piso y Rebus miró al que mandaba en el grupo, que ya salía del piso de la víctima. Estaba a oscuras, pero los del grupo llevaban linternas.
– Terreno despejado -dijo el hombre.
Rebus avanzó por el vestíbulo y pulsó inútilmente el interruptor.
– ¿Me prestan una linterna? -Advirtió que al capitán no le hacía mucha gracia-. Prometo devolverla -añadió tendiendo la mano.
– Alan, dale tu linterna -dijo el capitán.
– Sí, señor -contestó el hombre, tendiéndosela a Rebus.
– Mañana por la mañana -puntualizó el oficial.
– A primera hora -contestó Rebus.
El capitán le miraba con mala cara. Luego dijo a sus hombres que habían terminado y se dirigieron al ascensor. Nada más cerrarse las puertas, Siobhan lanzó un bufido.
– ¿Tú has visto eso?
Rebus probó la linterna y vio que daba buena luz.
– Ten en cuenta que su trabajo consiste en irrumpir en casas llenas de armas y jeringuillas. Es normal que actúen así.
– No he dicho nada -se disculpó Siobhan.
Entraron. No sólo estaba oscuro, sino que hacía frío. En el cuarto de estar encontraron periódicos que parecían recogidos del cubo de la basura, latas de comida vacías y cartones de leche. No había muebles y la cocina era diminuta, pero estaba limpia. Siobhan señaló en lo alto de la pared un contador de monedas; sacó una del bolsillo, la introdujo en la ranura, giró la llave y las luces se encendieron.
– Mejor así -dijo Rebus dejando la linterna en la encimera-. Aunque no hay mucho que ver.
– No parece que cocinara gran cosa -dijo Siobhan abriendo los armaritos con escasos platos y tazones, paquetes de arroz y condimentos, más dos tazas de té desconchadas y una cajita de té medio vacía. Junto al fregadero, en la encimera, había un paquete de azúcar con una cuchara. Rebus miró el fregadero con peladuras de zanahoria. Arroz y verduras: la última comida del difunto.
En el cuarto de baño se encontraron con un intento rudimentario de colada: una camisa y unos calzoncillos estirados sobre el borde de la bañera junto a una pastilla de jabón; y en el lavabo había un cepillo de dientes, pero no dentífrico.
Quedaba el dormitorio. Rebus dio la luz y vieron que allí tampoco había muebles; sólo un saco de dormir desplegado en el suelo. La moqueta era como la del cuarto de estar, parda, y a Rebus se le pegaron las suelas de los zapatos al aproximarse al saco. No había visillos; la ventana daba a otro bloque alto a unos treinta metros.
– No hay nada que explique el ruido que dicen que hacía -comentó Rebus.
– No sé qué decirte… Si yo viviera aquí, creo que me daría hasta un ataque de nervios.
– Tienes razón.
– En vez de cómoda, el hombre usaba una bolsa de basura. Rebus la levantó y vio unas prendas andrajosas cuidadosamente dobladas.
– Debió de comprarlas en una tienda de ropa usada -dijo.
– O serán de alguna organización caritativa. Hay muchas dedicadas a atender a los solicitantes de asilo.
– ¿Tú crees que era un refugiado?
– Bueno, desde luego no parece muy afincado en el país. Yo diría que llegó con un mínimo bastante exiguo de pertenencias.
Rebus cogió el saco de dormir y lo sacudió. Era un saco anticuado, ancho y poco grueso. Del interior cayeron media docena de fotos.
Al recogerlas vio que eran instantáneas con los bordes manoseados. Una mujer con un niño y una niña.
– ¿La esposa y los hijos?
– ¿Dónde dirías que están hechas?
– En Escocia no.
En efecto, el fondo eran las paredes blancas de yeso de un apartamento cuya ventana daba a los tejados de una ciudad. A Rebus le pareció de un país cálido por el cielo azul intenso. Los niños miraban risueños y uno tenía los dedos metidos en la boca. La mujer y la niña se abrazaban y sonreían.
– Me imagino que habrá alguien que podrá reconocerlos -dijo Siobhan.
– No hará falta -replicó Rebus-. Ten en cuenta que es un piso del Ayuntamiento.
– ¿Quieres decir que el Ayuntamiento lo sabrá?
Rebus asintió con la cabeza.
– Lo primero que hay que hacer es recoger huellas dactilares y no apresurar conclusiones. Después, el Ayuntamiento nos facilitará el nombre.
– ¿Y eso nos llevará más cerca del asesino?
Rebus se encogió de hombros.
– Quienes lo mataron tuvieron que regresar a casa manchados de sangre. Es imposible que cruzaran Knoxland sin que nadie los viera. -Hizo una pausa-. Lo que no quiere decir que vayan a denunciarlo.
– Porque aunque sea un asesino, es «su» asesino -aventuró Siobhan.
– O porque tienen miedo. En esta barriada son frecuentes los casos de violencia.
– Entonces, nos veremos en vía muerta.
Rebus le tendió una de las fotos.
– ¿Qué ves? -preguntó.
– Una familia.
Rebus negó con la cabeza.
– Una viuda y dos niños que no volverán a ver nunca más al padre. Debemos pensar en ellos, no en nosotros.
Siobhan asintió con la cabeza.
– Podemos divulgar las fotos.
– Eso mismo estaba yo pensando. Creo que conozco al periodista adecuado.
– ¿Steve Holly?
– Su periódico es una basura, pero lo lee mucha gente -dijo mirando a su alrededor-. ¿Está todo visto? -Siobhan asintió-. Pues vamos a decirle a Shug Davidson lo que hemos encontrado.
Davidson llamó por teléfono al departamento de huellas dactilares y Rebus le convenció para que le entregara una foto para difundirla en la prensa.
– Está bien -dijo Davidson sin gran entusiasmo, pero pensando en la posibilidad de que en el Departamento de Vivienda del Ayuntamiento constara el nombre del inquilino.
– Por cierto -añadió Rebus-, hay que descontar una libra del presupuesto porque Siobhan gastó una moneda en el contador.
Davidson sonrió, metió la mano en el bolsillo y sacó dos monedas.
– Ten, Siobhan; tómate algo con el cambio,
– ¿Y yo? -protestó Rebus-. Esto es discriminación de género…
– Tú, John, vas a darle una exclusiva a Steve Holly, y si no te invita a un par de cervezas merecerá que le expulsen de la profesión.
* * *
Cuando Rebus se alejaba en coche de la barriada recordó de pronto algo y llamó con el móvil a Siobhan, que también regresaba a Edimburgo.
– Es muy probable que me reúna con Holly en el pub, únete a nosotros si quieres -dijo.
– Parece tentador, pero tengo que ir a otro sitio. Gracias de todos modos.
– No te llamo por eso… ¿No podrías regresar al piso de la víctima?
– No. ¡Se te olvidó la linterna! -exclamó ella tras un silencio.
– Me la dejé en la encimera de la cocina.
– Pues llama a Davidson o a Wylie.
Rebus arrugó la nariz.
– Bah, no hay prisa. Nadie va a entrar a robarla en un piso vacío con la puerta rota. Seguro que en ese barrio son todos unos benditos temerosos de Dios.
– Lo que tú esperas es que se la lleven para ver qué pasa con los de la unidad especial, ¿a que sí?
Rebus la imaginó sonriendo.
– ¿Tú qué crees, que van a forzar mi piso para hacerse con algo en compensación?
– Eres el demonio, John Rebus.
– Naturalmente; no tengo por qué ser distinto.
Puso fin a la comunicación y se dirigió al Bar Oxford, donde se tomó despacio una pinta de Deuchar's para deglutir el último panecillo de carne de vaca en conserva con remolacha que quedaba en el expositor. Harry, el camarero, le preguntó si sabía algo del ritual satánico.
– ¿Qué ritual satánico?
– El del callejón Fleshmarket. Ese aquelarre…
– Por Dios, Harry, ¿te crees todas las historias que escuchas en la barra?
Harry procuró disimular su decepción.
– Pero ese esqueleto de niño…
– Es de imitación… Lo pusieron allí.
– ¿Por qué iba alguien a hacer una cosa así?
Rebus reflexionó un instante.
– Tal vez tengas razón, Harry, lo haría el camarero para vender su alma al diablo.
Harry torció la comisura de los labios.
– ¿Cree que la mía serviría para un trato con él?
– No tienes la menor posibilidad -respondió Rebus llevándose la cerveza a los labios y pensando en Siobhan: «Tengo que ir a otro sitio».
Probablemente iba a tratar de localizar al doctor Curt. Sacó el teléfono y comprobó si había suficiente cobertura. Llevaba en la cartera el número del periodista. Holly respondió de inmediato.
– Inspector Rebus, qué inesperado placer…
Lo que significaba que tenía identificador de llamadas y estaba con alguien a quien le hacía saber quién le llamaba, para impresionar.
– Lamento interrumpirle cuando está reunido con su editor -dijo Rebus.
Se hizo un silencio y Rebus sonrió con ganas. Oyó que Holly se disculpaba para salir de donde estuviera.
– Me está vigilando, ¿no?-farfulló.
– Sí, claro, Steve, por andar con esos periodistas del Watergate. -Rebus calló un instante-. Lo he dicho al azar, sin pensar.
– ¿Ah, sí? -replicó Holly no muy convencido.
– Escuche. Tengo una noticia, pero podemos dejarlo para más tarde hasta que se le pase la paranoia.
– Guau. Un momento… ¿de qué se trata?
– De la víctima de Knoxland. Encontramos una foto y creemos que es de su mujer con los niños.
– ¿Y piensan divulgarla a través de la prensa?
– De momento sólo se la ofrecemos a usted. Si quiere puede publicarla en cuanto los especialistas en huellas confirmen que pertenecía a la víctima.
– ¿Por qué a mí?
– ¿Quiere que le diga la verdad? Porque una exclusiva supone mayor cobertura, mayor impacto, tal vez en primera página…
– No le prometo nada -replicó Holly al quite-. ¿Y cuándo tendrán la foto los demás?
– Un día después.
El periodista no decía nada, como si se lo estuviera pensando.
– Insisto, ¿por qué a mí?
«No es por ti -deseó decir Rebus-, sino por tu periódico, o más exactamente por la circulación de tu periódico.» Pero guardó silencio y oyó que Holly lanzaba un profundo suspiro.
– Muy bien; de acuerdo. Estoy en Glasgow. ¿Puede enviármela?
– La dejo en la barra del Ox. Venga a recogerla. Ah, y se la dejo con una cuenta por liquidar.
– Por supuesto.
– Adiós -añadió Rebus cerrando el móvil y encendiendo un pitillo.
Claro que la recogería, porque si no lo hacía y caía en manos de la competencia, el jefe le pediría explicaciones.
– ¿Otra? -preguntó Harry, que ya tenía el vaso reluciente en la mano dispuesto a llenarlo.
Rebus no podía hacerle ese desprecio.
Capítulo 5
– De un somero examen del esqueleto de la mujer, se desprende que es muy antiguo.
– ¿Somero?
El doctor Curt se rebulló en el asiento. Estaban en su despacho de la Facultad de Medicina, con vistas a un pequeño patio detrás de McEwan Hall. De vez en cuando -generalmente cuando estaban los dos en algún bar- Rebus recordaba a Siobhan que muchos de los grandes edificios de Edimburgo, como el Usher Hall y el McEwan Hall sobre todo, eran obra de dinastías cerveceras, y que ello no habría sucedido si no hubiera habido bebedores como él.
– ¿Somero? -repitió ella.
Curt fingió ordenar unos bolígrafos sobre la mesa.
– Bueno, no había necesidad de consultar con nadie… Es un esqueleto de los que se emplean en las clases de anatomía, Siobhan.
– Pero ¿es auténtico?
– Ya lo creo. En épocas de menos reparos que ésta, la enseñanza de la medicina dependía de objetos como ése.
– ¿Ahora ya no?
Curt negó con la cabeza.
– Las nuevas tecnologías los han desplazado prácticamente del todo -respondió casi con tristeza.
– ¿Esa calavera no es auténtica? -preguntó ella señalando la expuesta en una vitrina con fieltro verde sobre un estante a espaldas del patólogo.
– Oh, sí que lo es. Perteneció al anatomista Robert Knox.
– ¿El que estaba conchabado con los ladrones de cadáveres?
Curt torció el gesto.
– Él no les secundaba, pero ellos arruinaron su carrera.
– Bien. Así que para la enseñanza se empleaban esqueletos auténticos… -dijo Siobhan, advirtiendo que Curt pensaba ahora en su predecesor-. ¿Cuándo dejaron de utilizarse?
– Hará unos cinco o diez años, pero algunos ejemplares siguieron en uso.
– ¿Y la misteriosa mujer es uno de ellos?
Curt abrió la boca sin decir nada.
– Dígame sí o no -insistió Siobhan.
– No puedo decirle… No estoy seguro.
– Bien, ¿qué hicieron con ellos?
– Escuche, Siobhan…
– ¿Qué es lo que le preocupa, doctor?
Él la miró y pareció adoptar una decisión, apoyando los brazos en la mesa con las manos entrelazadas.
– Hace cuatro años, seguramente no lo recordará, hallaron en Edimburgo unas piezas anatómicas.
– ¿Unas piezas?
– Una mano en un lugar, un pie en otro… Al analizarlas se comprobó que estaban conservadas en formol.
– Recuerdo haberlo oído -dijo Siobhan asintiendo con la cabeza.
– Resultó que las habían sustraído de un laboratorio como broma de mal gusto. No descubrieron a los culpables, pero la prensa se cebó de lo lindo y nos ganamos serias reprimendas de toda la jerarquía, desde el rector para abajo.
– No veo la relación.
Curt alzó una mano.
– Dos años después desapareció una muestra del pasillo junto al despacho del profesor Gates.
– ¿Un esqueleto de mujer?
Curt asintió con la cabeza.
– Lamentablemente se echó tierra al asunto. Era la época en que estábamos deshaciéndonos de muchos elementos didácticos anticuados -añadió alzando la vista hacia ella y volviendo a centrarla en los bolígrafos-. Y creo que fue por entonces cuando tiramos algunos esqueletos de plástico.
– ¿Uno de niño entre ellos?
– Sí.
– Me dijo usted que no había desaparecido ningún objeto.
Curt se encogió de hombros.
– Me mintió, doctor.
– Mea culpa, Siobhan.
Siobhan reflexionó un instante restregándose el puente de la nariz.
– No sé si lo entiendo. ¿Por qué conservaban de muestra el esqueleto de esa mujer?
Curt volvió a mover los bolígrafos.
– Por decisión de uno de los predecesores del profesor Gates. La mujer se llamaba Mag Lennox. ¿Ha oído hablar de ella? Mag Lennox tenía fama de bruja… Hablo de hace doscientos cincuenta años. Murió linchada por el populacho, que se opuso a que la enterraran por temor a que escapara del féretro. Así que dejaron el cuerpo pudrirse para que quienes tuvieran interés estudiaran sus restos en busca de indicios diabólicos. Supongo que el esqueleto iría a parar a manos de Alexander Monro, quien lo legó a la Facultad de Medicina.
– ¿Y alguien lo robó y ustedes se lo callaron?
Curt se encogió de hombros y echó la cabeza hacia atrás mirando al techo.
– ¿Tienen alguna idea de quién fue? -preguntó ella.
– Oh, sí, desde luego… Los estudiantes de medicina son famosos por su humor negro. La cosa es que fue a parar al cuarto de estar de un piso compartido. Dispusimos que alguien investigara… -Curt la miró-. Un detective privado, entiéndame…
– ¿Un detective privado? Por favor, doctor… -comentó Siobhan meneando la cabeza.
– Pero ya no estaba en ese piso. Claro que igual se deshicieron de él.
– ¿Enterrándolo en el callejón Fleshmarket?
Curt se encogió de hombros. Era un hombre tan reticente, tan escrupuloso… Siobhan advertía que aquella conversación casi le producía dolor físico.
– ¿Cómo se llamaban?
– Eran dos jóvenes casi inseparables… Alfred McAteer y Alexis Cater. Creo que emulaban a los personajes de la serie televisiva MASH. ¿La conoce?
Siobhan asintió con la cabeza.
– ¿Siguen estudiando aquí?
– Ahora están en el Hospital Infirmary, ¡Dios nos asista!
– Alexis Cater, ¿tiene algo que ver con…?
– Sí, es su hijo.
Siobhan hizo una O con los labios. Gordon Cater era uno de los pocos escoceses de su generación triunfador en Hollywood, gracias sobre todo a papeles de carácter en películas taquilleras. Se decía que en cierta ocasión había sido finalista para encarnar a James Bond después de Roger Moore, pero le arrebató el papel Timothy Dalton. Pendenciero en sus buenos tiempos, Cater era un actor que las mujeres adoraban aunque hiciese películas malas.
– Ya veo que es usted admiradora suya -musitó Curt-. Tratamos de impedir que se supiera que Alexis estudiaba aquí. Es hijo de Gordon, de un segundo o tercer matrimonio.
– ¿Y cree que él robó a Mag Lennox?
– Figuraba entre los sospechosos. ¿Entiende por qué no hicimos una investigación oficial?
– ¿Aparte del hecho de que usted y el profesor habrían vuelto a quedar como irresponsables? -dijo Siobhan sonriendo ante el apuro de Curt. Él, como irritado de pronto por los bolígrafos, los cogió y los echó dentro de un cajón.
– ¿Exutorio de su agresividad, doctor?
Curt la miró desalentado y suspiró.
– Hay otra pega. Una especie de historiadora local, que al parecer ha revelado a la prensa que cree que existe una explicación sobrenatural del caso de los esqueletos del callejón Fleshmarket.
– ¿Sobrenatural?
– En las excavaciones del palacio de Holyrood se descubrieron hace ya tiempo unos esqueletos y circuló la hipótesis de que fueran víctimas de ejecuciones.
– ¿De quién? ¿De la reina María de Escocia?
– El caso es que esa «historiadora» trata de vincularlos con los del callejón Fleshmarket. Quizá le interese saber que esa mujer ha estado trabajando en eso de las visitas guiadas sobre espectros en High Street.
Siobhan había formado parte de una de ellas. Había varias compañías que ofrecían rutas por la Royal Mile y callejuelas adyacentes, con un guión explicativo que mezclaba historias sangrientas, edulcoradas con eventos más felices, surtido todo ello con efectos especiales dignos del mejor túnel de los horrores de una feria.
– O sea, que tiene una motivación.
– No sabría decirle -contestó Curt mirando el reloj-. Seguro que en el periódico encontrará algún artículo sobre sus tonterías.
– ¿Ha tenido usted contacto con ella?
– Nos preguntó qué había sido de Mag Lennox y, como le dijimos que no era asunto suyo, ella trató de suscitar interés en la prensa -añadió Curt haciendo un gesto con la mano como si espantara el recuerdo.
– ¿Cómo se llama?
– Judith Lennox… Sí, reivindica ser descendiente suya.
Siobhan anotó el nombre junto a los de Alfred McAteer y Alexis Cater. Tras una pausa añadió el de Mag Lennox, y lo unió con una flecha al de Judith Lennox.
– ¿Falta mucho para que acabe mi tortura? -dijo Curt con voz cansina.
– Pues no -contestó Siobhan dándose golpecitos con el bolígrafo en los dientes-Bueno, ¿y qué van a hacer con el esqueleto de Mag?
El patólogo se encogió de hombros.
– Dado que, al parecer, ha vuelto a casa, tal vez lo restituyamos a su vitrina.
– ¿Se lo ha dicho al profesor?
– Le envié un correo electrónico esta tarde.
– ¿Un mensaje por correo electrónico teniendo su despacho a veinte metros…?
– Pues es lo que hice -añadió Curt poniéndose en pie.
– Le tiene miedo, ¿eh? -dijo Siobhan en broma.
Curt no se dignó responder al comentario. Le abrió la puerta y la despidió con una leve inclinación de cabeza. Tal vez fuese por sus modales anticuados, pensó Siobhan, pero lo más seguro es que no osaba mirarla a la cara.
El itinerario de vuelta a su casa discurría por el puente George IV. Dobló a la derecha de los semáforos y decidió dar un pequeño rodeo por High Street. Había cartelones en la catedral de St. Giles anunciando recorridos históricos de espectros aquella misma noche. Comenzaban dos horas más tarde, pero ya había turistas leyendo los programas. Más adelante, ante el viejo Tron Kirk, había más anuncios incitando a vivir el «pasado embrujado de Edimburgo». Lo que a ella más le preocupaba era su agobiante realidad presente. Miró el callejón Fleshmarket vacío. ¿No era un buen incentivo para añadirlo al recorrido de los guías turísticos? En Broughton Street aparcó junto a la acera y entró en una tienda a comprar comestibles y el periódico de la tarde. Su casa estaba cerca; no encontró aparcamiento y dejó el coche sobre la raya amarilla confiada en retirarlo antes de que los agentes iniciaran la ronda matutina.
Vivía en una casa de cuatro pisos con la suerte de no tener vecinos que dieran fiestas nocturnas o fuesen baterías aficionados de rock. Conocía a algunos de vista, pero no sus nombres. En Edimburgo la gente casi no habla con los vecinos, salvo si existe algún problema común que resolver, como una gotera o un canalón roto. Pensó en Knoxland, con sus pisos de tabiques de papel donde se oían unos a otros. Las únicas pegas en su casa eran un vecino con gatos y que la escalera olía, pero una vez dentro del apartamento ella se desconectaba del mundo.
Metió en la nevera la leche y el bote de helado en el congelador. Desenvolvió el plato preparado y lo puso en el microondas. Era bajo en calorías, como desagravio a la posibilidad de sucumbir al deseo del helado. Tenía una botella de vino en el aparador de la que había consumido un par de vasos; se sirvió un poco, dio un sorbo y se dijo que no iba a morirse por ello. Se sentó a hojear el periódico mientras se calentaba la cena. Nunca guisaba cuando comía sola. Sentada a la mesa, advirtió que los kilos que había ganado últimamente le aconsejaban aflojar el pantalón. También le apretaba la blusa en las axilas. Se levantó y volvió dos minutos después en chanclas y bata. Vio que la comida estaba caliente y la llevó al cuarto de estar en una bandeja con el vaso y el periódico.
En las páginas centrales aparecía Judith Lennox, en una foto a la entrada del callejón Fleshmarket, probablemente hecha aquella tarde. Una foto de medio cuerpo; lucía una espesa melena rizada hasta los hombros y un pañuelo de vivos colores. Siobhan no podía decir qué actitud había pretendido adoptar, pero boca y ojos desprendían engreimiento. Se notaba que le encantaba la cámara y que estaba dispuesta a prestarse a la pose que le pidieran. Había otra foto, ésta sí en pose, de Ray Mangold, prepotente y con los brazos cruzados ante The Warlock.
Una imagen más pequeña mostraba las excavaciones arqueológicas de Holyrood, lugar del descubrimiento de varios esqueletos.
Y venía una entrevista con un miembro de Escocia Histórica que ironizaba sobre la hipótesis de Lennox a propósito de rituales satánicos en relación con los restos y el modo de enterramiento. Pero era un simple comentario en el último párrafo, dado que el artículo hacía hincapié en la pretensión de Lennox de que, al margen de que los esqueletos del callejón fuesen auténticos o no, era posible que estuvieran en la misma posición que los de Holyrood y que alguien hubiera intentado hacer un simulacro del histórico enterramiento. Siobhan lanzó un bufido y continuó cenando y hojeando el periódico, deteniéndose sobre todo en la página de los programas de televisión, pero era evidente que no había ninguno entretenido hasta la hora de acostarse, por lo que las alternativas eran música y un libro. Comprobó el contestador y vio que no había mensajes, puso a recargar el móvil y se trajo un libro y el edredón nórdico del dormitorio. Puso un compacto de John Martyn que le había prestado Rebus y pensó cómo pasaría él la velada; tal vez en el pub con Steve Holly, o a solas. Bueno, ella tendría una noche tranquila y así estaría más en forma por la mañana. Leería dos capítulos antes de atacar el helado.
La despertó el teléfono. Saltó del sofá y descolgó.
– Diga.
– No te habré despertado… -dijo Rebus.
– ¿Qué hora es? -respondió ella tratando de verla en su reloj.
– Las once y media. Lo siento si estabas en la cama.
– No. ¿Dónde es el fuego?
– La verdad es que no es ningún fuego; simples rescoldos. Se trata del matrimonio cuya hija ha desaparecido.
– ¿Qué sucede?
– Que requieren tu presencia.
– No entiendo -dijo ella pasándose la mano por el rostro.
– Acaban de recogerlos en Leith.
– ¿Los han detenido?
– Por abordar a las busconas. La madre estaba histérica y los llevaron a la comisaría de Leith a ver si se calmaba.
– ¿Y tú cómo te has enterado?
– Porque llamaron aquí desde Leith preguntando por ti.
– ¿Todavía estás en Gayfield Square? -dijo ella frunciendo el ceño.
– A esta hora se está muy tranquilo y puedo disponer de la mesa que quiera.
– Ya es hora de que te vayas a casa.
– En realidad estaba a punto de hacerlo cuando llamaron -replicó él conteniendo la risa-. ¿Sabes a qué se dedica Tibbet? Tiene el ordenador lleno de horarios de tren.
– ¿O sea, que estás fisgando en las cosas de los demás?
– Es mi modo de adaptarme al nuevo destino, Shiv. ¿Quieres que vaya a recogerte o nos vemos en Leith?
– ¿No te ibas a casa?
– Lo de Leith parece más interesante.
– Pues allí nos vemos.
Siobhan colgó y fue a vestirse al cuarto de baño. El resto de la barra de helado se había derretido, pero la guardó en el congelador.
* * *
La comisaría de Leith estaba en Constitution Street, en un edificio de piedra sombrío y adusto como la misma zona. Leith, antaño próspero barrio portuario de Edimburgo, con personalidad propia, llevaba décadas en decadencia: crisis industrial, drogas y prostitución. Habían remodelado y adecentado algunas zonas, porque a los nuevos residentes no les gustaba el viejo y sucio Leith, y no obstante, a criterio de Siobhan, era una pena que aquel barrio perdiera su carácter; pero, claro, ella no tenía que vivir en él.
En Leith se permitía hacía años una «zona de tolerancia» para la prostitución. No es que la policía cerrara los ojos, pero hacía la vista gorda. Ahora aquello se había acabado, obligaban a las prostitutas a esparcirse y ello provocaba más casos de violencia contra ellas. Algunas, resignadas, regresaban a su coto particular, pero otras lo habían abandonado por Salamander Street y Leith Walk, que unía el barrio al centro de la ciudad. Siobhan se imaginaba lo que pretendían los Jardine, pero quería oírlo de su propia boca.
Rebus la esperaba en la zona de recepción. Tenía aspecto cansado, aunque era su aspecto habitual. Siobhan sabía que usaba el mismo traje toda la semana y lo llevaba el sábado a la tintorería. Hablaba con el oficial de guardia, pero cortó la conversación al verla y accionó el mecanismo de apertura de la puerta, sujetándolo para que entrara.
– No les han detenido -dijo-. Sólo les trajeron para hablar con ellos. Están ahí.
«Ahí» era el cuarto de interrogatorios número 1, pequeño y sin ventanas, con una mesa y dos sillas. John y Alice Jardine estaban sentados uno frente al otro con los brazos estirados agarrados de las manos. En la mesa había dos tazas vacías. Al abrirse la puerta, Alice se levantó de un salto y tumbó una de ellas.
– ¡No pueden tenernos aquí toda la noche! -exclamó. Pero al ver a Siobhan se quedó boquiabierta y la tensión de su rostro cedió, al tiempo que su esposo sonreía avergonzado y enderezaba la taza.
– Perdone que la hayamos hecho venir -dijo John Jardine-. Dimos su nombre pensando que nos dejarían marchar.
– John, me consta que no están detenidos. Ah, les presento al inspector Rebus.
El matrimonio le saludó con una inclinación de cabeza y Alice Jardine volvió a sentarse. Siobhan se acercó a la mesa y se cruzó de brazos.
– Me han dicho que han estado atemorizando a las honradas y tenaces trabajadoras de Leith.
– Sólo les hacíamos preguntas -replicó Alice.
– Lamentablemente, ellas no ganan dinero charlando -terció Rebus.
– Anoche estuvimos haciendo lo mismo en Glasgow -dijo John Jardine- y no hubo ningún problema.
Siobhan y Rebus intercambiaron una mirada.
– ¿Hacen todo eso simplemente porque Ishbel se veía con alguien con pinta de chulo? -preguntó Siobhan-. Escúchenme una cosa. Las chicas de Leith pueden ser drogadictas, pero no les saca el dinero ningún chulo como los que se ven en las películas de Hollywood.
– Hay hombres mayores -dijo John Jardine- que engañan a chicas como Ishbel y las explotan. Lo publican constantemente los periódicos.
– Los periódicos que ustedes leen -replicó Rebus.
– Fue idea mía -añadió Alice Jardine-. Pensé que…
– ¿Por qué se irritó de ese modo? -preguntó Siobhan.
– Es que llevamos dos noches tratando de hablar con las prostitutas -dijo John Jardine.
Pero su mujer negó con la cabeza.
– Vamos a decírselo a Siobhan -le reprochó-. La última mujer con quien hablamos -prosiguió dirigiéndose a Siobhan- nos dijo que quizás Ishbel estaba en… No sé cómo dijo exactamente…
– En el triángulo púbico -añadió el marido.
Su esposa asintió despacio con la cabeza.
– Y cuando le preguntamos qué era eso se echó a reír y nos dijo que nos largásemos. Eso es lo que me sacó de mis casillas.
– Y en ese momento pasó un coche de policía -añadió el marido encogiéndose de hombros- y nos trajeron aquí. Perdone las molestias que le ocasionamos, Siobhan.
– No es molestia -replicó ella, sin creérselo del todo.
– El triángulo púbico -dijo Rebus, que tenía las manos en los bolsillos- es un tramo de Lothian Road con locales de destape y sex-shops.
Siobhan le dirigió una mirada preventiva, pero era demasiado tarde.
– Tal vez esté ahí -dijo Alice con voz temblorosa agarrándose al borde de la mesa como dispuesta a levantarse y marcharse.
– Pero vamos a ver -dijo Siobhan alzando la mano-. Una mujer les dice, seguramente en broma, que Ishbel «quizá» trabaja de bailarina de destape… ¿y usted se dispone a ir a ese tipo de locales?
– ¿Por qué no? -replicó Alice.
– Señora Jardine -explicó Rebus-, los dueños de esos locales no suelen hacer gala de muchos miramientos, ni son tampoco muy complacientes, y cuando ven husmear a alguien…
John Jardine asintió con la cabeza.
– Otra cosa sería -añadió Rebus- que esa mujer se hubiese referido a un local concreto…
– Siempre que no le estuviera tomando el pelo -comentó Siobhan.
– Hay un modo de averiguarlo -dijo Rebus provocando que Siobhan le mirara-. ¿Vamos en tu coche o en el mío?
Fueron en el de ella con los Jardine en el asiento de atrás. No habían recorrido mucho trecho cuando John Jardine les señaló el lugar en que habían visto a «la joven», apoyada en la pared de un antiguo almacén. Ya no había rastro de ella, aunque sí otra compañera paseando de arriba abajo encogida de frío.
– Esperaremos diez minutos -dijo Rebus-. No se ven muchos clientes y a lo mejor vuelve pronto.
Siobhan condujo por Seafield Road hasta la rotonda de Portobello, giró a la derecha hacia Inchview Terrace y de nuevo a la derecha en Craigentinny Avenue. Aquélla era una zona de calles residenciales tranquilas y en casi todas ellas sus moradores dormían, porque no se veían luces.
– Me gusta ir en coche a esta hora -dijo Rebus en tono familiar.
– Las calles cambian radicalmente cuando no hay tráfico, y se va mucho más tranquilo -dijo la señora Jardine.
– Y es más fácil localizar a los malhechores -añadió Rebus.
Tras su comentario se hizo silencio en el asiento de atrás hasta que entraron de nuevo en Leith.
– Ahí está -dijo John Jardine.
Delgada, con pelo moreno corto que el viento azotaba sobre sus ojos, la muchacha llevaba botas hasta las rodillas, minifalda negra y una cazadora texana abrochada. Tenía el rostro pálido, sin maquillaje, e incluso de lejos se advertían en sus piernas unas magulladuras.
– ¿La conoces? -preguntó Siobhan.
Rebus negó con la cabeza.
– Parece nueva en la plaza, no como esa otra -añadió refiriéndose a una mujer que acababan de rebasar-. Está a menos de seis metros y ni le habla.
Siobhan asintió con la cabeza. A falta de otra cosa, las chicas que hacían la calle solían ser solidarias entre sí, pero aquéllas no. Indicio de que la mayor consideraba que la nueva había invadido su territorio. Después de unos metros, Siobhan dio la vuelta en redondo y continuó despacio pegada al bordillo. Rebus bajó la ventanilla y la prostituta se acercó, recelosa al ver a tanta gente en el coche.
– Yo no hago grupos -dijo-. Dios, ustedes otra vez -añadió, tratando de alejarse al ver las caras del asiento de atrás.
Pero Rebus bajó y la agarró del brazo obligándola a darse la vuelta y mostrándole su carnet de policía.
– Departamento de Investigación Criminal -dijo-. ¿Cómo te llamas?
– Cheyanne. ¿Por qué? -respondió ella levantando la barbilla haciéndose la dura.
– Y ése es tu rollo, ¿no? -dijo Rebus poco convencido-. ¿Cuánto tiempo llevas en Edimburgo?
– Bastante.
– ¿Ese acento tuyo es de Brummie?
– ¿A usted qué le importa?
– Podría importarme. Para empezar habría que comprobar tu edad…
– ¡Tengo dieciocho años!
– Lo que implica -prosiguió Rebus, como si la chica no hubiera dicho nada- verificar tu certificado de nacimiento, lo que requiere hablar con tus padres. -Hizo una pausa-. A menos que nos ayudes. Ésos han perdido a su hija -añadió señalando al matrimonio dentro del coche-. Se fue de casa.
– Que tenga suerte -dijo la muchacha enfurruñada.
– Pero a sus padres les preocupa… quizá como te gustaría a ti que hicieran los tuyos. -Se calló para observar su reacción sin que se apercibiera; no parecía que se hubiera drogado, aunque tal vez fuese porque no había ganado lo suficiente para poder hacerlo-. Pero esta noche tienes la suerte -continuó- de poder ayudarles… suponiendo que eso que les dijiste del triángulo púbico no fuese un cuento.
– Yo sólo sé que han contratado a algunas.
– ¿Dónde en concreto?
– En The Nook. Lo sé porque fui a ver y… Me dijeron que era muy delgada.
Rebus se volvió hacia el asiento trasero del coche. Los Jardine habían bajado el cristal de la ventanilla.
– ¿Le enseñaron a Cheyanne la foto de Ishbel? -preguntó.
Alice Jardine asintió con la cabeza y él miró a la muchacha, que ya no prestaba atención y oteaba a derecha e izquierda por si aparecían clientes. La que estaba unos metros más allá fingía concentrarse en su trozo de asfalto.
– ¿La conocías? -preguntó Rebus.
– ¿A quién? -replicó ella sin mirar.
– A la chica de la foto.
Cheyanne negó con fuerza con la cabeza y se apartó el pelo de los ojos.
– Tu trabajo no es muy agradable, ¿eh? -comentó Rebus.
– De momento me vale -respondió ella metiendo las manos en los estrechos bolsillos de la cazadora.
– ¿No puedes decirnos nada más? ¿Algo que pueda ayudar a Ishbel?
La muchacha volvió a menear la cabeza sin dejar de mirar la calle, y dijo:
– Siento lo de antes. No sé qué me hizo echarme a reír… son cosas que pasan.
– ¡Cuídate! -gritó John Jardine desde el asiento de atrás. Su mujer sacó la foto por la ventanilla.
– Si la ves… -dijo ella con voz desmayada.
Cheyanne asintió con la cabeza y cogió la tarjeta de Rebus, quien volvió a subir al coche y cerró la portezuela. Siobhan puso el intermitente y levantó el pie del freno.
– ¿Dónde tienen aparcado el coche? -preguntó a los Jardine.
Le indicaron una calle al extremo opuesto, por lo que volvió a girar en redondo pasando por delante de Cheyanne. Ella ni les miró, al contrario que la otra mujer, que se le acercó para preguntarle qué había ocurrido.
– Tal vez sea el principio de una buena amistad -musitó Rebus cruzando los brazos.
Siobhan miraba por el retrovisor sin hacer caso.
– Allí no se les ocurra ir, ¿entendido? -dijo.
No hubo respuesta.
– Lo mejor será que vayamos el inspector Rebus y yo. Si al inspector le parece bien.
– ¿Yo, ir a un club de striptease? -replicó Rebus haciendo pucheros-. Bueno, sargento Clarke, si lo cree necesario…
– Pues iremos mañana -dijo Siobhan-. Antes de que abran -añadió, mirándole y sonriendo.
TERCER DÍA: MIÉRCOLES
Capítulo 6
Al llegar el agente Colin Tibbet por la mañana al departamento, se encontró con una locomotora de juguete en la solitaria alfombrilla del ratón. El ratón estaba desconectado y dentro de un cajón… Un cajón que él cerraba con llave al marcharse por la tarde y que acababa de abrir. Aun así, el ratón había ido a parar allí de algún modo. Miró a Siobhan Clarke y, cuando estaba a punto de hablar, ella le disuadió negando rotundamente con la cabeza.
– Dímelo más tarde porque ahora tengo que irme -advirtió.
Así era. Acababa de salir del despacho del inspector cuando entró Colin, a tiempo de oír lo último que decía Derek Starr: «Un par de días como máximo, Siobhan». Tibbet se imaginaba que sería algo relacionado con el callejón Fleshmarket, pero no sabía qué exactamente. Lo que sí sabía era que a Siobhan le constaba que él había estado estudiando horarios de trenes, lo que la convertía en la principal sospechosa. Pero había otras posibilidades, porque Phyllida Hawes también gastaba bromas, y lo mismo podía decirse de los agentes Paddy Connolly y Tommy Daniels. ¿O sería el inspector jefe Macrae el autor de aquella broma infantil? ¿Y aquel que tomaba un café en la mesita plegable del rincón? Tibbet realmente sólo conocía a Rebus por su fama, y su fama era de campeonato. Hawes le había prevenido para que no le tuviera miedo.
– La regla número uno con Rebus es no prestarle dinero ni invitarle a copas -había dicho.
– ¿No son dos reglas?
– No necesariamente, porque las dos cosas pueden suceder en un pub.
Aquella mañana Rebus parecía bastante inocente, como adormilado y con unos pelos grises en el cuello que habían escapado a la acción de la maquinilla. Llevaba la corbata como muchos colegiales: porque no tenía más remedio. Entraba siempre silbando alguna irritante y pegadiza melodía pop, y a media mañana, cuando paraba, ya se la había contagiado perniciosamente y era él quien comenzaba a silbarla.
* * *
Rebus oyó a Tibbet tararear la melodía inicial de Wichita Linesman y trató de disimular una sonrisa. Lo había logrado. Se levantó de la mesa y se puso la chaqueta.
– Tengo que ir a un sitio -dijo.
– Ah.
– Qué bonito -añadió Rebus señalando la locomotora verde-. ¿Es tu hobby?
– Es un regalo de mi sobrino -contestó Tibbet.
Rebus asintió con la cabeza, admirado. Tibbet le miraba sin pestañear. Aquel muchacho sabía pensar y responder rápido, virtudes útiles en un policía.
– Bueno, hasta luego -dijo Rebus.
– ¿Y si alguien pregunta por usted? -insistió Tibbet para ver si decía algo más.
– No preguntará nadie, ya verás -respondió él con un guiño al tiempo que salía.
El inspector jefe Macrae salió al pasillo con un montón de papeles camino de alguna reunión.
– ¿Adónde va, John?
– Es por el caso de Knoxland, señor. De alguna manera, resulto útil.
– Pese a sus esfuerzos, estoy seguro.
– Ya lo creo.
– Bien, vaya, pero no olvide que usted es nuestro, no de ellos. Si hay trabajo aquí le recuperamos inmediatamente.
– Mejor que no, señor -replicó Rebus buscando la llave del coche en el bolsillo y cruzando la puerta.
Estaba en el aparcamiento cuando sonó el móvil. Era Shug Davidson.
– John, ¿has leído el periódico?
– ¿Hay algo que pueda interesarme?
– Te interesará saber lo que tu amigo Steve Holly dice de nosotros.
El rostro de Rebus se ensombreció.
– Ahora voy para allá.
Cinco minutos más tarde aparcaba junto al bordillo e irrumpía en una tienda de prensa. En el coche, miró el periódico y vio que Holly había publicado la foto dentro de un artículo que describía las astucias de los falsos solicitantes de asilo. Mencionaba a unos supuestos terroristas que llegaban a Gran Bretaña haciéndose pasar por refugiados. Aportaba pruebas anecdóticas de aprovechados y embaucadores junto con manifestaciones de vecinos de Knoxland. El mensaje que encerraba era doble: Gran Bretaña era un objetivo fácil y aquella situación no podía continuar.
En el centro del artículo, la foto no era más que un falso adorno.
Rebus llamó a Holly al número del móvil sin obtener contestación y, tras unas discretas maldiciones, colgó.
Se dirigió con el coche al Departamento de Vivienda del Ayuntamiento en Waterloo Place, donde tenía cita con la señora Mackenzie. Era una mujer de cincuenta años, pequeña y activa, a quien Shug Davidson había comunicado por fax la petición de información, pero ella mostraba cierta reserva.
– Se trata de datos privados -dijo-. En la actualidad hay una serie de reglas y restricciones -añadió mientras cruzaban una oficina de planta diáfana.
– No creo que el difunto planteara objeciones, señora Mackenzie, sobre todo si capturamos al asesino.
– Sí, pero de todos modos… -habían entrado en un cubículo acristalado, que Rebus imaginó sería su despacho.
– Y yo que pensaba que los tabiques de Knoxland eran delgados -comentó tocando el cristal.
Ella quitó unos papeles de una silla y le indicó que se sentara, tras lo cual pasó por el reducido espacio a ocupar su asiento en la mesa, se caló unas gafas de media luna y rebuscó entre los papeles.
Rebus pensó que con ella no iba a servir de nada un abordaje simpático. Tanto mejor, ya que no era precisamente su punto fuerte. Optó por motivar su ego profesional.
– Mire, señora Mackenzie, tanto a usted como a mí nos interesa hacer nuestro trabajo como es debido -ella le miró a través de las gafas- y resulta que mi trabajo en este caso es la investigación de un homicidio. Una investigación que no podemos iniciar bien sin conocer la identidad de la víctima. Esta mañana recibimos a primera hora un informe de huellas y no hay duda de que la víctima vivía en ese piso.
– Bien, inspector, ése es precisamente el problema. Ese pobre hombre no era el inquilino.
Rebus frunció el ceño.
– No lo comprendo -dijo al tiempo que ella le tendía una hoja.
– Ahí tiene los datos del inquilino, y según yo tengo entendido la víctima era de origen asiático o algo así. ¿Es lógico que se llamase Robert Baird?
Rebus clavó la mirada en aquel nombre. El número de la vivienda era correcto y el del bloque también. Y allí figuraba como inquilino Robert Baird.
– Se habrá mudado de casa.
Mackenzie negó con la cabeza.
– La ficha está al día. Cobramos el alquiler la semana pasada y lo abonó el señor Baird.
– ¿No será que lo subarrienda?
Una amplia sonrisa cruzó el rostro de la señora Mackenzie.
– Eso está estrictamente prohibido en el contrato de arrendamiento -comentó.
– Pero ¿la gente lo hace?
– Sí, claro. El caso es que yo misma he hecho indagaciones… -añadió ella con evidente satisfacción, y Rebus se inclinó sobre la mesa para estimularla.
– Cuénteme -dijo.
– He comprobado otros barrios de casas subvencionadas y hay varios Robert Baird en los registros. Además de otros nombres con el apellido de Baird.
– Algunos serán auténticos -dijo Rebus haciendo de abogado del diablo.
– Y algunos no.
– ¿Cree que ese Baird ha solicitado pisos subvencionados a gran escala?
La mujer se encogió de hombros.
– Sólo hay un modo de averiguarlo…
* * *
La primera dirección que comprobaron correspondía a un bloque de Dumbiedykes, cerca de la antigua comisaría de Rebus. La mujer que les abrió la puerta parecía africana. Detrás de ella vieron a dos niños pequeños correteando.
– Queremos ver al señor Baird -dijo Mackenzie.
Pero la mujer negó con la cabeza y Mackenzie repitió el apellido.
– El hombre a quien pagan el alquiler -añadió Rebus.
La mujer siguió negando con la cabeza y les cerró la puerta despacio pero decidida.
– Creo que no vamos a averiguar nada -comentó Mackenzie-. Vámonos.
Fuera del coche estuvo enérgica y directa, pero una vez sentada se relajó y le preguntó a Rebus por su trabajo, dónde vivía y si estaba casado.
– Separado hace tiempo -contestó él-. ¿Y usted?
Ella alzó la mano mostrando el anillo.
– Hay mujeres que se lo ponen simplemente para que no las molesten -comentó él.
Ella lanzó un bufido.
– Y yo que me creía desconfiada…
– Bueno, es connatural a nuestro trabajo.
Mackenzie suspiró.
– El mío sería muchísimo más fácil sin ellos.
– ¿Se refiere a los inmigrantes?
Ella asintió con la cabeza.
– A veces les miro a los ojos y me imagino lo que habrán pasado para llegar aquí. -Hizo una pausa-. Y yo lo único que puedo ofrecerles es un piso como los de Knoxland.
– Mejor eso que nada -comentó Rebus.
– Sí, eso espero.
La siguiente dirección era en un bloque de Leith. Los ascensores estaban estropeados y tuvieron que subir a pie cuatro pisos; Mackenzie en cabeza con sus ruidosos zapatos. En el rellano, Rebus recuperó aliento un instante antes de hacerle seña con la cabeza para que llamase a la puerta. Les abrió un hombre moreno y sin afeitar con túnica blanca y pantalones de chándal, que se pasó los dedos por la pelambrera.
– ¿Quién coño son ustedes? -dijo en inglés con un acento muy marcado.
– ¿Aprendió a hablar así en el colegio? -replicó Rebus alzando la voz igual que el hombre.
El otro se quedó mirándole sin entender.
Mackenzie se volvió hacia Rebus.
– ¿Qué cree que será, eslavo, de Europa del este? ¿De dónde es? -añadió volviéndose hacia el hombre.
– Que le den por saco -contestó el hombre sin gran inquina farfullando las palabras como para ver su efecto o porque le habían dado buen resultado otras veces.
– ¿Conoce a Robert Baird?
El hombre entornó los ojos y Rebus repitió el nombre.
– Le paga dinero -añadió restregando índice y pulgar para que entendiera.
El hombre se enfureció.
– ¡A tomar por saco!
– No le estamos pidiendo dinero -dijo Rebus-. Buscamos a Robert Baird, el que tiene el piso -añadió Rebus señalando al interior.
– El dueño -dijo Mackenzie, sin resultado.
El hombre estaba nervioso y su frente comenzaba a perlarse de sudor.
– No es ningún problema -añadió Rebus alzando las manos con la palma hacia él, con la esperanza de que el gesto les franqueara la entrada, cuando vio otra figura en la sombra del pasillo-. ¿Habla inglés? -preguntó alzando la voz.
El hombre volvió la cabeza y vociferó algo gutural, pero la figura continuó acercándose a la puerta y Rebus advirtió en ese momento que era un jovencito.
– ¿Hablas inglés? -repitió.
– Un poco -contestó el muchacho.
Era delgado y guapo y vestía camisa azul de manga corta y vaqueros.
– ¿Sois inmigrantes? -preguntó Rebus.
– Éste es nuestro país -contestó al fin el chico.
– No temas, hijo, no somos de Inmigración. Pagáis dinero por vivir aquí, ¿verdad?
– Sí, pagamos.
– Con quien queremos hablar es con el hombre al que dais el dinero.
El chico tradujo la frase a su padre y éste miró a Rebus y negó con la cabeza.
– Dile a tu padre que podemos solicitar una visita de Inmigración si prefiere hablar con ellos.
El muchacho abrió ojos de temor y su traducción fue más elaborada. El hombre miró a Rebus de nuevo, esta vez con cara de resignación, como si estuviese acostumbrado a ser tratado a patadas por la autoridad con alternancia de treguas. Musitó unas palabras y el chico cruzó el pasillo hacia el interior y volvió con un papel doblado.
– El que viene a por el dinero; si tenemos problemas, aquí…
Rebus desdobló el papel y vio un número de móvil y un nombre: Gareth. Se lo mostró a Mackenzie.
– Gareth Baird es uno de los nombres de la lista -dijo ella.
– No puede haber muchos en Edimburgo. Es muy posible que sea el mismo -dijo Rebus recogiendo la nota y pensando qué resultado daría una llamada.
Vio que el hombre le ofrecía algo: un puñado de billetes.
– ¿Trata de sobornarme? -preguntó al muchacho, quien negó con la cabeza.
– Él no lo entiende -respondió el chico.
Habló de nuevo con su padre. El hombre murmuró algo y miró a Rebus, quien comprendió inmediatamente lo que Mackenzie había dicho en el coche. Efectivamente: aquellos ojos denotaban dolor.
– Hoy-añadió el muchacho-. Hoy…, el dinero.
– ¿Gareth viene hoy a cobrar el alquiler? -dijo Rebus entrecerrando los ojos.
El chico habló con su padre y luego asintió con la cabeza.
– ¿A qué hora? -preguntó Rebus.
Hubo otro diálogo entre padre e hijo.
– Tal vez ahora… Pronto -tradujo el muchacho.
Rebus se volvió hacia Mackenzie.
– Puedo pedir un coche para que le lleve a su oficina -dijo.
– ¿Va a esperarle?
– Eso es.
– Si incumple el contrato, yo debería estar presente.
– A lo mejor tarda. Yo le informaré. A menos que quiera esperar conmigo todo el día -añadió Rebus encogiéndose de hombros, instándola a que decidiese.
– ¿Me llamará? -preguntó ella.
Él asintió con la cabeza.
– Entretanto, puede verificar alguna otra dirección.
Mackenzie pensó que tenía razón.
– De acuerdo -dijo.
– Pediré un coche patrulla -dijo Rebus sacando el móvil.
– ¿Y si le asusta?
– Tiene razón. Pediré un taxi.
Rebus hizo una llamada y ella bajó las escaleras dejándole a solas con padre e hijo.
– Voy a esperar a Gareth -les dijo mirando al interior del piso-. ¿Puedo pasar?
– Por favor -dijo el muchacho.
Era un piso sin pintar con las rendijas de las ventanas tapadas con toallas y trozos de tela, pero había muebles y estaba limpio. En el cuarto de estar había una estufa de gas con un quemador encendido.
– ¿Quiere un café? -preguntó el muchacho.
– Sí, gracias -contestó Rebus, señalando el sofá, pidiendo permiso para sentarse.
El padre asintió con la cabeza y Rebus tomó asiento. Pero se levantó para mirar las fotos de la repisa de la chimenea. Tres o cuatro generaciones de la familia. Se volvió hacia el padre sonriendo y asintiendo con la cabeza. El rostro del hombre se suavizó un poco. No había nada más en el cuarto que atrajese la atención de Rebus; ni objetos de adorno, ni libros, ni televisor ni tocadiscos. En el suelo, junto a la silla del padre, había una radio portátil pequeña sujeta con cinta adhesiva, seguramente para que no se desmontara. Como no había cenicero no sacó el tabaco. El muchacho regresó de la cocina y le tendió una tacita de café solo sin leche; con el primer sorbo, Rebus sintió una sacudida que no sabía si era por el azúcar o por la cafeína. Asintió con la cabeza para dar a entender su aprobación y vio que le observaban como un ejemplar raro; optó por preguntar al muchacho su nombre y cosas de la familia, pero en ese momento sonó el móvil. Musitó unas palabras y contestó.
Era Siobhan.
* * *
– ¿Algo sensacional de lo que informar? -preguntó ella.
Estaba sentada en una sala de espera donde no contaba con ver de inmediato a los médicos, aunque ella había imaginado que la harían esperar en un despacho o una antesala y no entre pacientes y acompañantes, niños pequeños ruidosos y personal hospitalario que ignoraba a aquellas visitas que compraban cosas de comer en las dos máquinas. Hacía rato que Siobhan examinaba lo que ofrecían. Una de ellas, una serie limitada de sándwiches -triangulitos de pan con una mezcla de lechuga, tomate, atún, jamón y queso-, y la otra guardaba las patatas fritas y las chocolatinas. Había también una tercera con bebidas y un cartel de «No funciona».
Una vez superado el efecto señuelo de las máquinas, había hojeado el material de lectura de la mesita de centro: revistas femeninas viejas, casi desencuadernadas, con anuncios de ofertas de trabajo arrancados. Un par de cómics infantiles que quedaban, los dejaba para más tarde. Optó por limpiar el teléfono, eliminando mensajes no deseados y llamadas atrasadas de la memoria; luego, mandó un par de mensajes a amigos y finalmente decidió llamar a Rebus.
– No puedo quejarme -contestó él-. ¿Dónde estás?
– En el Royal Infirmary. ¿Y tú?
– En Leith.
– Y habrá quien diga que no nos gusta Gayfield.
– Bien sabemos que no es cierto, ¿verdad?
Siobhan sonrió. Acababa de entrar un niño apenas capaz de empujar la puerta y, poniéndose de puntillas, introducía monedas en la máquina de las chocolatinas sin acabar de decidirse por el producto, con la nariz y las manos pegadas al cristal.
– ¿Sigue en firme la cita para más tarde? -preguntó Siobhan.
– Si hay cambios te llamaré.
– No me digas que esperas una oferta mejor.
– Nunca se sabe. ¿Viste esa basura de Steve Holly en el periódico?
– Yo sólo leo periódicos para adultos. ¿Publicó la foto?
– Oh, sí… y se despachó a gusto con los solicitantes de asilo.
– Mierda.
– Así que si otro de esos desgraciados acaba en el depósito ya sabemos de quién es la culpa.
Se abrió de nuevo la puerta de la sala de espera y Siobhan pensó que sería la madre de la criatura de la máquina, pero era la recepcionista, que le hizo una seña para que la siguiera.
– John, ya hablaremos después.
– Tú eres quien ha llamado.
– Lo siento, pero ahora me reclaman.
– ¿Y a mí ya no? Adiós, Siobhan.
– Nos vemos por la tarde…
Pero Rebus ya había colgado. Siobhan siguió a la recepcionista primero por un pasillo y a continuación por otro; la mujer caminaba aprisa, por lo que no había posibilidad de entablar conversación con ella. Finalmente le señaló una puerta. Siobhan le dio las gracias con una inclinación de cabeza, llamó con los nudillos y entró.
Era una especie de despacho con estanterías, una mesa y un ordenador. Había un médico con bata blanca sentado en la única silla, que hizo girar al entrar ella; el otro se apoyaba en la mesa con las manos entrelazadas detrás de la cabeza. Los dos eran guapos y lo sabían.
– Soy la sargento Clarke -dijo ella estrechando la mano al primero.
– Alf McAteer -respondió él forzando el contacto de las manos y volviéndose hacia su colega, que se levantó-. ¿No es señal de que nos hacemos viejos? -añadió.
– ¿El qué?
– Que los policías sean cada vez más encantadores.
El otro sonrió mientras estrechaba la mano de Siobhan.
– Soy Alexis Cater. No se preocupe por él; el Viagra ya ha dejado de hacerle efecto.
– ¿Ah, sí? -replicó McAteer fingiendo terror-. Pues habrá que hacer otra receta.
– Mire -dijo Cater-, si es por lo de la pornografía infantil en el ordenador de Alf…
Siobhan endureció el rostro y ladeó la cabeza mirándole.
– Es una broma -dijo él.
– Bueno -replicó ella-, podría hacer que me acompañasen a la comisaría para interrogarles e incautarles los ordenadores y los programas y eso llevaría algunos días, desde luego. -Hizo una pausa-. Por cierto, puede que la policía vaya ganando en aspecto físico, pero también nos dan manga ancha para el sentido del humor desde el primer día.
Los dos la miraron, codo con codo apoyados en el borde de la mesa.
– Está claro -comentó Cater a su amigo.
– Ya lo creo -dijo McAteer.
Eran altos, esbeltos y anchos de hombros. Colegios de pago y rugby, pensó Siobhan. Y también deportes de invierno a juzgar por el bronceado. McAteer era el más moreno y tenía unas cejas espesas que casi se juntaban, pelo negro rebelde, y necesitaba un afeitado. Cater era rubio como su padre, aunque a Siobhan le pareció teñido y advirtió una alopecia precoz. También los mismos ojos verdes del padre, pero, aparte de eso, no se parecía mucho a él. El encanto natural de Gordon Cater había dejado paso a algo menos atractivo: la suficiencia de quien está absolutamente convencido de que todo le va a ir bien en la vida, no por méritos propios, sino por ser hijo de su padre.
McAteer se volvió hacia su amigo.
– Debe de ser por esos vídeos de nuestras criadas filipinas.
Cater le palmeó en el hombro mirando a Siobhan.
– Somos curiosos -dijo.
– A mí no me mezcles, cariño -dijo McAteer con gesto amanerado.
En ese momento Siobhan captó cómo funcionaba la relación entre ellos dos. McAteer la estimulaba constantemente casi como un bufón real que necesitara el beneplácito de Cater, porque tenía poder y todos querían ser amigos suyos. Cater era como un imán para todo lo que McAteer ansiaba: las invitaciones y las mujeres. Como para reforzar la tesis, Cater miró a su amigo y McAteer esbozó un gesto aparatoso de hacer mutis.
– ¿En qué podemos servirle? -preguntó Cater con una pizca de exagerada cortesía-. No disponemos más que de unos minutos entre consulta y consulta.
Era otra muestra de su perspicacia: reforzar su posición, dando a entender que aunque fuese hijo de una estrella, su profesión era ayudar a la gente, salvar vidas. Era alguien necesario y eso era intocable.
– Mag Lennox -dijo Siobhan.
– No sabemos de qué habla -dijo Cater, dejando de mirarla a la cara y cruzando las piernas.
– Sí que lo saben -replicó ella-. Robaron su esqueleto en la facultad.
– ¿Ah, sí?
– Y ahora ha aparecido… enterrado en el callejón Fleshmarket.
– Lo he leído -dijo Cater con gesto indiferente-. Un hallazgo horripilante. Creo que el artículo decía que guardaba relación con ritos satánicos.
Siobhan negó con la cabeza.
– Hay muchos demonios en Edimburgo, ¿verdad, Lex? -preguntó McAteer.
Cater no le hizo caso.
– ¿Cree, entonces, que robamos un esqueleto de la facultad para enterrarlo en un sótano? Tras un silencio, continuó-: ¿Lo denunciaron a la policía en su momento? No, no recuerdo ninguna denuncia. Aunque las autoridades universitarias alertarían a las otras autoridades.
McAteer asintió con la cabeza.
– Sabe perfectamente lo que sucedió -replicó Siobhan sin levantar la voz-, y que aún padecían las consecuencias de no haberle sancionado por robar del laboratorio de patología miembros humanos.
– Eso es una alegación grave -dijo Cater con una sonrisa-. ¿Debo llamar a mi abogado?
– Lo único que quiero saber es qué hizo con el esqueleto.
Él la miró, probablemente con la misma caída de ojos que ponía nerviosas a tantas mujeres, pero Siobhan no se inmutó. Cater lanzó un bufido y suspiró.
– ¿Tan grave delito es enterrar una pieza de museo en un sótano? -insistió con otra sonrisa ladeando la cabeza-. ¿Es que no hay traficantes de droga o violadores que requieran su atención?
Siobhan recordó a Donny Cruikshank con la cara marcada como premio a su delito.
– No tiene por qué preocuparse. Lo que me explique quedará entre nosotros dos -dijo al fin.
– ¿Como en las conversaciones de alcoba? -replicó McAteer sin poderlo evitar y cortando de raíz su risita ante una mirada de Cater.
– Eso significa que le haremos un favor, agente Clarke. Un favor que tendrá que pagar.
McAteer sonrió por el comentario, pero no dijo nada.
– Eso depende -replicó Siobhan.
Cater se inclinó levemente hacia ella.
– Venga a tomar una copa conmigo esta tarde y se lo explicaré -dijo.
– Explíquemelo ahora.
Él negó con la cabeza sin dejar de mirarla a la cara.
– Esta tarde -insistió.
McAteer no parecía muy interesado en la propuesta, probablemente por tener que renunciar a algún plan previo.
– No -dijo Siobhan.
Cater consultó el reloj.
– Tenemos que volver al pabellón -dijo tendiéndole la mano-. Ha sido todo un placer. Seguro que habríamos podido charlar bastante… -añadió.
Y al ver que ella no se movía ni le estrechaba la mano, enarcó una ceja. Era el gesto peculiar del padre que Siobhan conocía de algunas películas: ligeramente decepcionado por no haber triunfado.
– Bien. Una copa -dijo.
– Con dos pajitas -añadió Cater, recuperando el dominio perdido.
Al final no le había rechazado y se apuntaba otra victoria.
– ¿En el Opal Lounge a las ocho? -dijo.
Siobhan negó con la cabeza.
– En el Bar Oxford a las siete y media -replicó.
– No lo… ¿Es nuevo?
– Todo lo contrario. Búsquelo en la guía telefónica -dijo abriendo la puerta para salir, pero se detuvo un instante y añadió mirando a Alf McAteer-: Y deje aquí a su bufón.
Alexis Cater se echó a reír.
Capítulo 7
El llamado Gareth reía por el móvil cuando le abrieron la puerta. Llevaba anillos de oro en todos los dedos, cadenas en el cuello y en las muñecas y, aunque no alto, era fornido, pero a Rebus le dio la impresión de que casi todo era grasa. Le colgaba una riñonera de la cintura. Era ya bastante calvo y el poco pelo desbaratado que le quedaba le caía por atrás hasta más abajo del cuello. Vestía una chaqueta negra de cuero y una camiseta negra también, vaqueros gastados y zapatillas de deporte rozadas. Con la mano estirada para cobrar, no esperaba que se la agarraran haciéndole entrar de golpe en el piso. Dejó caer el teléfono entre maldiciones y al final clavó la mirada en Rebus.
– ¿Quién coño es usted?
– Buenas tardes, Gareth. Perdona que haya sido un poco brusco, pero es algo que a veces me pasa después de tres cafés.
Gareth se sobrepuso decidido a no dejarse avasallar y se agachó para recoger el teléfono, pero Rebus puso el pie encima y dijo que no moviendo la cabeza.
– Después -dijo echando el aparato fuera de un puntapié y cerrando la puerta.
– ¿Qué coño pasa aquí?
– Vamos a charlar un poco, eso es lo que pasa.
– Usted es de la pasma.
– Buen psicólogo -replicó Rebus.
Señaló el pasillo invitándole a entrar en el cuarto de estar, empujándole con la otra mano sobre la espalda. Al pasar frente al padre y el hijo en la puerta de la cocina, Rebus miró al muchacho y éste asintió con la cabeza para indicarle que era el hombre.
– Siéntate -ordenó, y Gareth lo hizo en el brazo del sofá mientras Rebus permanecía de pie frente a él-. ¿Este piso es tuyo?
– ¿A usted qué le importa?
– El alquiler está a tu nombre.
– ¿Ah, sí? -replicó Gareth jugueteando con las cadenitas de la muñeca izquierda.
– ¿Baird es tu verdadero apellido? -preguntó Rebus inclinándose y arrimando su rostro al de él.
– Sí. -Por el tono risueño en que lo dijo, Rebus pensó que mentía y sonrió-. ¿Qué es lo gracioso?
– Nada. Un pequeño truco, Gareth, porque yo no sabía realmente tu apellido. -Rebus se calló un momento y se irguió-. Ahora lo sé. Robert, ¿quién es, tu hermano, tu padre?
– Pero, ¿de qué habla?
Rebus volvió a sonreír.
– A buenas horas, Gareth.
El tal Gareth pareció resignarse y señaló con un dedo hacia la cocina.
– Se lo han soplado ellos, ¿verdad?
Rebus negó con la cabeza y aguardó hasta que Gareth le mirara a la cara.
– No, Gareth -dijo-. Fue un muerto.
Tras lo cual dejó al joven en ascuas cinco minutos, como una sopa que bulle a fuego lento, mientras fingía comprobar mensajes en el móvil, abría una cajetilla y se ponía un cigarrillo en la boca.
– ¿Me da uno? -dijo Gareth.
– Por supuesto… en cuanto me digas si Robert es tu hermano o tu padre. Supongo que es tu padre, pero no estoy seguro. Por cierto, no te imaginas la cantidad de delitos en que has incurrido hasta el momento. Uno por subarrendar el piso. ¿Declara Robert estos ingresos ilegales? Ten en cuenta que si un inspector de Hacienda mete las narices en vuestra calderilla, saldréis muy mal librados. Créeme; conozco casos. -Hizo una pausa-. Luego, hay una imputación por exigir dinero con amenazas, que te es aplicable.
– Yo no he hecho nada.
– ¿No?
– Yo no he hecho eso… Yo sólo cobro -dijo con tono suplicante.
Rebus pensó que Gareth debió de ser en el colegio el alumno lento y torpe, sin amigos y rodeado de gente que lo toleraba para aprovechar su masa corporal en ocasiones.
– No eres tú quien me interesa -añadió para tranquilizarle-. No te sucederá nada en cuanto me des la dirección de tu padre, una dirección que, de todos modos, averiguaré. Lo único que intento es ahorrarme el esfuerzo de sacártela.
Gareth alzó la vista pensativo y Rebus se encogió de hombros como expresando lo inevitable.
– Te llevaré a la comisaría y te encerraremos hasta que me digas la dirección y luego iremos a ver a tu…
– Vive en Porty -farfulló Gareth refiriéndose a Portobello, el barrio marítimo de Edimburgo.
– ¿Y es tu padre?
Gareth asintió con la cabeza.
– ¿No ves? Ha sido fácil -dijo Rebus-. Ahora levántate.
– ¿Por qué?
– Porque tú y yo vamos a hacerle una visita.
Rebus vio que a Gareth no acababa de gustarle la perspectiva, pero el joven no ofreció resistencia en cuanto logró hacer que se pusiera en pie.
Rebus tendió la mano a padre e hijo y les dio las gracias por el café. El padre quiso entregarle unos billetes a Gareth, pero Rebus los rehusó.
– No se paga más alquiler -comentó al hijo-. ¿Verdad, Gareth?
Gareth hizo un movimiento despectivo con la cabeza sin decir palabra. Afuera el móvil había desaparecido y Rebus pensó en la linterna.
– Me lo han quitado -se quejó Gareth.
– Tienes que denunciarlo -dijo Rebus- y que lo pague el seguro. -Vio la cara que ponía el muchacho y añadió-: Suponiendo que no fuera robado.
Frente al portal había un coche deportivo japonés, rodeado por una docena de críos cuyos progenitores habían desistido de la escolarización.
– ¿Cuánto os ha dado? -preguntó Rebus.
– Dos libras.
– ¿Y cuánto tiempo le queda?
Los chicos miraron a Rebus.
– Esto no es un parquímetro. No damos resguardo -dijo uno de ellos juntando las manos y echándose a reír.
Rebus asintió con la cabeza y se volvió hacia Gareth.
– Iremos en mi coche -dijo-. Espero que el tuyo siga aquí cuando vuelvas.
– ¿Y si no está?
– En la comisaría te darán una copia de la denuncia para la compañía de seguros. Suponiendo que tengas seguro.
– Suponiendo -repitió Gareth resignado.
No tardaron en llegar a Portobello. Se dirigieron a Seafield Road, donde por ser de día no se veía a ninguna prostituta. Gareth le indicó una bocacalle cerca del paseo marítimo.
– Hay que aparcar aquí y seguir a pie -dijo.
El mar tenía color de pizarra y por la arena de la playa corrían perros en pos del palo que les tiraban sus amos. Rebus se sintió retroceder en el tiempo: tiendas de patatas fritas y pescado, y salones de juego. Durante varios años, cuando era pequeño, fue con sus padres y su hermano en verano a una caravana en St. Andrews o a una pensión barata de Blackpool. Desde entonces, todas las playas le recordaban aquella época.
– ¿Te has criado aquí? -preguntó a Gareth.
– En un piso de Gorgie.
– Has subido de categoría -comentó Rebus.
Gareth se encogió de hombros y empujó una cancela.
– Aquí es.
Un camino conducía a través del jardín a dos adosados de cuatro pisos con doble entrada. Rebus miró la fachada y vio que todo eran ventanas que daban a la playa.
– Muy distinto a Gorgie -musitó mientras seguía los pasos de Gareth.
El joven abrió con llave y gritó que había llegado.
El vestíbulo era corto y estrecho, con puertas y una escalera que Gareth, sin mirar en ninguna habitación, tomó hasta el primer piso seguido por Rebus. Entraron en un estudio de nueve metros de largo con ventanales, decorado y amueblado con gusto, aunque muy moderno, a base de cromados, cuero y cuadros abstractos que desentonaban en aquel salón que conservaba las molduras primitivas y la araña de cristal. Junto a un ventanal había un telescopio de latón sobre trípode de madera.
– ¿Con quién demonios vienes?
Había un hombre sentado a una mesa junto al telescopio. Usaba gafas que sujetaba con un cordoncillo al cuello, tenía el pelo gris plateado, un rostro más curtido que envejecido e iba bien afeitado.
– Señor Baird, soy el inspector Rebus.
– ¿Qué ha hecho esta vez? -preguntó Baird cerrando el periódico que leía y mirando furioso a su hijo.
Lo había dicho en tono resignado más que airado y Rebus pensó que al muchacho no le iban bien las cosas en la pequeña empresa familiar.
– Señor Baird, no se trata de Gareth, sino de usted.
– ¿De mí?
Rebus dio la vuelta al cuarto.
– Las viviendas subvencionadas del Ayuntamiento han mejorado mucho -dijo.
– ¿Qué quiere decir? -preguntó Baird, mirando al mismo tiempo a su hijo como requiriendo una explicación.
– Papá, me estaba esperando y me hizo dejar allí el coche y todo -espetó Gareth.
– El fraude es un delito, señor Baird -dijo Rebus-. A mí no deja de sorprenderme, pero los jueces lo detestan más que el robo con allanamiento o el atraco. Porque, en definitiva, ¿a quién engaña? No es a una persona concreta, sino a esa entidad anónima llamada Ayuntamiento, y se le van a echar encima como lobos -añadió Rebus moviendo la cabeza.
Baird se recostó en la silla y cruzó los brazos.
– Y, además, usted -prosiguió Rebus- no se contentó con una pequeñez… ¿Cuántos pisos tiene en subarriendo? ¿Diez? ¿Veinte? Ha enganchado a toda su parentela… y hasta a algunas tías y tíos fallecidos.
– ¿Ha venido a detenerme?
Rebus negó con la cabeza.
– Estoy dispuesto a irme por donde he venido en cuanto obtenga lo que quiero.
Baird mostró de pronto interés al ver que podía entenderse con él, aunque sin acabar de creérselo.
– Gareth, ¿le acompaña alguien?
Gareth movió la cabeza de un lado a otro.
– Me estaba esperando en el piso -dijo.
– ¿No había nadie en la calle, en un coche?
Gareth negó de nuevo con la cabeza.
– Vinimos en el suyo él y yo.
Baird reflexionó un instante.
– Bien, ¿cuánto va a costarme?
– Contestar unas preguntas. El otro día mataron a uno de sus realquilados.
– Yo les digo que no se metan en nada -replicó Baird, dispuesto a defenderse de cualquier alegación como dueño del piso.
Rebus estaba junto al ventanal mirando la playa y el paseo por donde caminaba una pareja de ancianos cogidos de la mano, y le irritó pensar que tal vez contribuyesen a los fraudes de un buitre como Baird o que quizá sus nietos estuvieran hacía tiempo en la lista de espera de viviendas subvencionadas.
– Muy acertado por su parte, desde luego -comentó Rebus-. Lo que necesito es el nombre y el país de origen.
Baird hizo un gesto despectivo.
– Yo no les pregunto de dónde son. Una vez cometí ese error y quedé bien escarmentado. A mí lo único que me importa es que todos necesitan un techo y si el Ayuntamiento no quiere o no puede ayudarles, lo hago yo.
– Por una cantidad.
– Una cantidad razonable.
– Qué gran corazón. Así que no sabe su nombre…
– Le llamaban Jim.
– ¿Jim? ¿Fue idea suya?
– Mía.
– ¿Cómo le conoció?
– Los clientes saben encontrarme. Por el boca a boca, podríamos decir. No sería así si no les gustara lo que obtienen.
– Obtienen pisos subvencionados del Ayuntamiento y le pagan más de lo debido por el privilegio -Rebus aguardó en vano que Baird alegara algo, consciente de que la mirada del hombre le decía «Suéltelo de una vez»-. ¿Y no tiene ni idea de su nacionalidad? ¿De qué país venía? ¿Cómo llegó aquí?
Baird negó con la cabeza.
– Gareth, ve a por una cerveza a la nevera.
Gareth no se hizo rogar y Rebus se quedó con las ganas de que hubiera dicho «unas cervezas».
– ¿Cómo se entiende con toda esa gente que no habla inglés?
– Hay maneras. Por signos y mímica.
Gareth volvió con una sola lata, que tendió a su padre.
– Gareth estudió francés en el colegio y pensé que podría servirnos -añadió Bird bajando la voz al final de la frase, por lo que Rebus dedujo que el chico no había respondido a sus expectativas.
– Con Jim no había que hacer mímica -terció Gareth para aportar su granito de arena-, porque hablaba un poco de inglés, aunque no tan bien como su amiga…
El padre le miró enfurecido, pero Rebus se interpuso entre ambos.
– ¿Qué amiga? -preguntó al muchacho.
– Una mujer… de mi edad aproximadamente.
– ¿Vivían juntos?
– Jim vivía solo. Me dio la impresión de que era una conocida.
– ¿Del barrio?
– Me imagino.
Baird se puso en pie.
– Bueno, ya le hemos dicho lo que quería -anunció.
– ¿Seguro?
– Bien, lo expresaré de otro modo: eso es lo que ha conseguido.
– Eso lo decido yo, señor Baird. Gareth, ¿qué aspecto tenía? -añadió dirigiéndose al hijo.
Pero Gareth había captado la onda.
– No lo recuerdo.
– ¿Qué? ¿Ni siquiera su color de piel? Su edad sí que la recuerdas.
– Era de piel mucho más oscura que Jim. Eso es todo.
– ¿Y hablaba inglés?
Gareth trató de mirar a su padre para que le orientara, pero Rebus le obstruía la visión.
– Hablaba inglés y era amiga de Jim -insistió Rebus-. Y vivía en el barrio… -Dime algo más.
– Eso es todo.
Baird pasó junto a Rebus y puso el brazo por encima de los hombros de su hijo.
– El chico está confuso -dijo-. Si recuerda algo más ya se lo dirá.
– No me cabe la menor duda -dijo Rebus.
– ¿Y es cierto eso que ha dicho de que no nos molestaría?
– Totalmente, señor Baird. Aunque el Departamento de Vivienda tal vez no piense igual.
Baird hizo un gesto de desdén.
– Bien, me marcho -añadió Rebus.
En el paseo soplaba viento y no logró encender el cigarrillo hasta el cuarto intento. Se detuvo un instante mirando los ventanales del estudio y se dio cuenta de que no había almorzado. Como no faltaban pubs en High Street, dejó el coche donde estaba y mientras se dirigía a pie hasta el más cercano llamó a Mackenzie y le puso al corriente de la visita a Baird. Cortó la comunicación al entrar y pidió una caña y un panecillo de ensalada de pollo. El local olía aún a la sopa y a los bocadillos que habían servido para el almuerzo. Un cliente habitual pidió al camarero que pusiera la cadena de las carreras de caballos, y mientras éste cambiaba de canal con el control remoto pasaron unas escenas que obligaron a Rebus a dejar de masticar.
– Vuelva atrás -dijo con la boca llena.
– ¿Cuál quiere?
– Guau, eso.
Era un noticiario local sobre una manifestación al aire libre en Knoxland con pancartas improvisadas:
NO NOS HACEN CASO
NO PODEMOS VIVIR ASÍ
LOS DEL BARRIO TAMBIÉN NECESITAMOS AYUDA
El reportero entrevistaba a la pareja del piso anexo al de la víctima, y Rebus captó algunas frases: «Es responsabilidad del Ayuntamiento… No nos hacen caso… Los meten aquí sin más… Nosotros les tenemos sin cuidado». Era como si les hubiesen aleccionado con frases hechas. El periodista se volvió hacia un hombre de aspecto asiático bien vestido con gafas de montura plateada. En la pantalla apareció el nombre de Mohamed Dirwan, de la asociación Nuevos Ciudadanos de Glasgow.
– Ahí hay mucha gente loca -comentó el camarero.
– En Knoxland pueden meter todo lo que quieran -añadió un cliente habitual.
Rebus se volvió hacia él.
– ¿Todo lo que quieran de qué?
El hombre se encogió de hombros.
– Llámelos como le guste…, refugiados o chorizos. Sean lo que sean, yo sé muy bien quién acaba pagando el pato.
– Es cierto, Matty -comentó el camarero, y añadió dirigiéndose a Rebus-: ¿Ha visto lo que quería?
– De sobra -dijo Rebus, y se marchó dejando la cerveza a medias.
Capítulo 8
Knoxland no se había calmado aún cuando Rebus llegó. Los fotógrafos de prensa se enseñaban unos a otros en la pantalla de sus cámaras digitales las fotos que habían tomado, un reportero de radio entrevistaba a Ellen Wylie, y Reynolds Culo de Rata movía indignado la cabeza camino de su coche en un descampado.
– ¿Qué sucede, Charlie? -preguntó Rebus.
– A ver si se despeja un poco el ambiente si les dejamos seguir -gruñó Reynolds.
Subió al coche, cogió una bolsa de patatas fritas empezada y cerró la portezuela con furia como aislándose del mundo.
Entre la multitud que rodeaba la caseta Rebus reconoció algunas caras de la grabación televisiva y vio que las pancartas mostraban ya signos de deterioro. Algunos residentes discutían con Mohamed Dirwan y le apuntaban con el dedo. Visto de cerca, a Rebus Dirwan le pareció un abogado: buena chaqueta negra de lana, zapatos relucientes y un bigote plateado. Gesticulaba con las manos y levantaba la voz por encima de la algarabía.
Rebus miró por la reja que protegía la ventana de la caseta y vio, tal como pensaba, que estaba vacía. Miró a su alrededor y finalmente se dirigió al otro lado del bloque alto y pensó en el ramito de flores silvestres del escenario del crimen ya dispersas y pisoteadas. Que habría dejado allí tal vez la amiga de Jim…
Había una furgoneta sin ventanas aislada y acordonada en una zona destinada a aparcamiento vecinal. Rebus no vio a nadie al volante y llamó con fuerza a las puertas traseras. Tenía cristales negros, pero él sabía que podía verse desde el interior. Abrieron y entró en el vehículo.
– Bienvenido a la caja de juguetes -dijo Shug Davidson sentándose otra vez junto al operador de la cámara.
La furgoneta estaba llena de aparatos de grabación y monitores, que la policía utilizaba para documentar los disturbios en la ciudad e identificar a los agitadores para demostrar los cargos en caso necesario. Por el vídeo de registro, a Rebus le pareció que habían filmado algunas escenas desde el segundo o tercer piso; había secuencias en que el zoom alejaba o aproximaba el encuadre y primeros planos borrosos que de repente quedaban enfocados.
– No se ha producido ninguna violencia -musitó Shug Davidson, y añadió para el operador-: Vuelve un poco atrás, Chris… Ahí; congélalo, por favor.
Vieron una imagen con un parpadeo, que Chris eliminó.
– ¿Quién te preocupa, Shug? -preguntó Rebus.
– John, siempre tan sagaz -dijo Davidson señalando a un personaje en la cola de la manifestación, un hombre con la capucha de la chaqueta verde oliva subida tapándole la cara, de la que sólo se veían la barbilla y los labios-. Creo que estuvo rondando por aquí hace unos meses, cuando aquella banda de Glasgow intentó acaparar el mercado de la droga.
– Pero los metisteis entre rejas, ¿no?
– La mayoría sigue en prisión preventiva, pero algunos volvieron a Glasgow.
– ¿Y éste anda por aquí?
– No lo sé.
– ¿No se lo has preguntado?
– Se largó nada más ver las cámaras.
– ¿Cómo se llama?
Davidson negó con la cabeza.
– Tengo que averiguar ciertos datos -contestó frotándose la frente-. ¿Qué tal tu jornada, John?
Rebus le explicó la entrevista con Robert Baird.
– Buen trabajo -comentó Davidson con una inclinación de cabeza sin apenas entusiasmo.
– Ya sé que eso no nos lleva muy lejos -dijo Rebus.
– Lo siento, John -añadió Davidson meneando despacio la cabeza-. Necesitamos que aparezca algún testigo. El arma no debe de andar lejos y el asesino tendrá sangre en la ropa. Alguien lo habrá visto.
– La amiga de Jim podría aclararnos alguna cosa. Podemos traer aquí a Gareth a ver si la localiza.
– Es una idea -murmuró Davidson-. Y, entretanto, asistiremos al estallido de Knoxland.
Cuatro pantallas distintas pasaban secuencias de la filmación. En una aparecía un grupo de jóvenes a cierta distancia de la cola de la manifestación. Todos llevaban capucha y un pañuelo cubriéndoles la boca. Al ver al operador, le volvieron la espalda y uno de ellos cogió una piedra y la arrojó sin hacer blanco.
– ¿No ves? -dijo Davidson-. Una cosa así podría ser la chispa que…
– ¿No ha habido agresiones?
– Insultos nada más -dijo Davidson recostándose en el asiento y estirándose-. Hemos concluido el puerta a puerta. Bueno, con los vecinos que se han prestado a hablar. -Hizo una pausa-. Es decir, los «capaces» de hablar. Esto es como la torre de Babel. Con un pelotón de intérpretes no tendríamos ni para empezar -añadió, al tiempo que le sonaban los intestinos y trataba de disimularlo haciendo chirriar la silla.
– ¿Nos tomamos un descanso? -sugirió Rebus, pero Davidson negó con la cabeza-. ¿Y ese tal Dirwan?
– Es un abogado de Glasgow que se ocupa de los refugiados de las barriadas.
– ¿Y a qué ha venido aquí?
– Aparte de la propaganda, tal vez piense que puede conseguir más clientela. Pretende que venga a Knoxland el alcalde en persona y pide una reunión entre los políticos y la comunidad de inmigrantes. Quiere muchas cosas.
– De momento, está bien solo.
– Ya lo veo.
– ¿Te alegra dejarle en el foso de los leones?
– Tenemos hombres ahí fuera, John -replicó Davidson mirándole.
– El ambiente se está caldeando.
– ¿Te ofreces de guardaespaldas?
– Haré lo que me digas -contestó Rebus encogiéndose de hombros-. Aunque sólo sea por tomar el aire -añadió abriendo la puerta.
– Ah, John, tengo un recado para ti: los de drogas reclaman la linterna. Es urgente, me dijeron.
Rebus asintió con la cabeza, salió, cerró la puerta y se dirigió al piso de Jim. La puerta estaba abierta de par en par y no había rastro de la linterna ni en la cocina ni por ninguna parte. El equipo de huellas había pasado ya, pero dudaba que ellos se la hubieran llevado. Al salir, Steve Holly apareció en la puerta del piso contiguo con la grabadora arrimada al oído comprobando el sonido.
«La facilidad, ése es el problema de este país…»
– Tengo entendido que está de acuerdo con eso -dijo Rebus, y el periodista, sobresaltado, paró la grabadora y la guardó.
– Yo hago periodismo objetivo, Rebus, con la opinión de los dos bandos.
– ¿Ha hablado con los desgraciados abandonados en esta leonera?
Holly asintió con la cabeza. Miraba por encima del parapeto para ver si en la calle sucedía algo que pudiera interesarle.
– Incluso encontré gente del barrio a quien no le importan los inmigrantes, lo que me sorprendió; no sé a usted… -dijo encendiendo un cigarrillo y ofreciéndole uno.
– Acabo de fumar -mintió Rebus.
– ¿Le ha servido de algo la foto que publicamos?
– Es posible que nadie se fijara en ella con tantos evasores de impuestos, sobornos y viviendas privilegiadas.
– Es todo verdad -protestó Holly-. No dije que fuera el caso aquí, pero sucede en muchos barrios.
– Si fuera más bajo, su cabeza hasta podría servir de soporte para una pelota de golf.
– Me gusta la frase; a lo mejor la utilizo.
Sonó su móvil y contestó a la llamada dando la espalda a Rebus y alejándose como si el policía no existiera.
Rebus suponía que éste era el modo de trabajar de un tipo como Holly. Al quite de los acontecimientos y prestando atención sólo en la medida en que le interesara para su artículo, y una vez escrito, a otra cosa. Había que llenar el vacío con otra historia. No podía evitar comparar aquel método con la pauta de trabajo de algunos colegas suyos, que borraban de su mente los casos pensando en otros futuros que tuvieran quizás algo fuera de serie o interesante. Pero sabía que también había buenos periodistas muy distintos a Steve Holly, y que muchos de ellos no podían ni verle.
Rebus le siguió hasta la calle camino del altercado que comenzaba a amainar. Ya no quedaban más que unos diez intransigentes discutiendo acaloradamente con el abogado, a quien se había unido un grupo de inmigrantes. Era la ocasión de tomar una foto y las cámaras entraron en acción, pero algún que otro inmigrante se tapó la cara con la mano. Rebus oyó ruido a sus espaldas y una voz que decía: «¡Vamos, Howie!». Se volvió y vio a un joven que caminaba directo hacia el grupo, jaleado por sus amigos a cierta distancia. Con el rostro cubierto y las manos hundidas en los bolsillos frontales de la cazadora, apretó el paso al pasar junto a Rebus, que notó su respiración agitada y casi olió la adrenalina que despedía.
Le agarró del brazo y tiró de él. El joven giró en redondo y sacó las manos de los bolsillos, dejando caer una piedra al suelo y gritando de dolor por la llave que Rebus le hacía doblándole el brazo hacia arriba y obligándole a arrodillarse. La multitud se volvió y las cámaras captaron la escena, sin embargo, Rebus no apartaba la vista de la pandilla por si intentaba lanzar un ataque en masa. Pero no: se alejaron sin el menor ánimo de rescatar a su compañero. Un hombre subió a un BMW desvencijado. Un hombre con una chaqueta verde oliva.
Mientras el jovenzuelo capturado maldecía entre gritos de dolor, Rebus notó la presencia de unos policías de uniforme que le esposaban. Se incorporó y se encontró cara a cara con Ellen Wylie.
– ¿Qué ha ocurrido? -preguntó ella.
– Éste, que llevaba una piedra en el bolsillo para tirársela a Dirwan.
– Es mentira -exclamó el muchacho- ¡Me quieren liar!
Le habían quitado la capucha y el pañuelo y Rebus vio una cabeza rapada y un rostro lleno de acné. Le faltaba un diente y abría la boca aturdido por el cariz que habían tomado los acontecimientos. Rebus se agachó y recogió la piedra.
– Aún está caliente -dijo.
– Llévenselo a la comisaría -ordenó Wylie a los dos agentes, y añadió dirigiéndose al joven-: Antes de que te registremos dinos si llevas algún objeto afilado.
– No pienso decir nada.
– Llevadle al coche, muchachos.
Se alejaron con el detenido mientras las cámaras entraban en acción y captaban sus protestas. Rebus se encontró con el abogado frente a él.
– Me ha salvado la vida, señor -afirmó cogiéndole las manos.
– Yo no diría tanto.
Dirwan se volvió hacia los congregados.
– ¿Habéis visto? ¿Habéis visto cómo el odio pasa de padres a hijos? ¡Es como un veneno que se filtra en la tierra que debería nutrirnos! -exclamó tratando de abrazar a Rebus, que se resistió inútilmente-. Es policía, ¿verdad?
– Inspector -asintió Rebus.
– ¡Inspector Rebus! -gritó una voz.
Rebus miró a Steve Holly, que sonreía satisfecho.
– Señor Rebus, estaré en deuda con usted hasta el fin de mis días. Todos lo estamos -añadió Dirwan refiriéndose al grupo de inmigrantes que contemplaban la escena, ignorantes, al parecer, de lo que había acontecido.
Shug Davidson se acercó intrigado en compañía de un sonriente Reynolds Culo de Rata.
– Haciendo el número, como de costumbre, John -dijo Reynolds.
– ¿Qué ha sucedido? -preguntó Davidson.
– Un crío que quería tirar una piedra al señor Dirwan y se lo impedí -musitó Rebus encogiéndose de hombros, como dando a entender que ojalá no lo hubiera hecho. Uno de los agentes que se habían llevado al muchacho regresó.
– Mire esto, señor.
Le tendió una bolsa de plástico con un pequeño objeto punzante: un cuchillo de cocina de doce centímetros.
* * *
Rebus se encontró haciendo de niñera de su nuevo amigo.
Shug Davidson y Ellen Wylie interrogaban al jovenzuelo en uno de los cuartos al efecto del Departamento de Investigación Criminal de la comisaría de Torphichen Place. El cuchillo estaba ya en el laboratorio forense de Howdenhall y Rebus intentaba enviar un mensaje de texto a Siobhan para decirle que cambiaba la cita para las seis.
Mohamed Dirwan, tras su declaración, tomaba un té con azúcar en una mesa sin quitar ojo a Rebus.
– Yo no he logrado dominar los intríngulis de esa nueva tecnología -comentó.
– Ni yo -dijo Rebus.
– Pero se han hecho imprescindibles en la vida actual.
– Pues sí.
– Es hombre de pocas palabras, inspector. ¿O es que le pongo nervioso?
– Tengo que aplazar la hora de una reunión, señor Dirwan; nada más.
– Por favor… -replicó Dirwan alzando una mano-. Le dije que me llamara Mo -añadió con una sonrisa, mostrando una dentadura inmaculada-. La gente cree que es un nombre de mujer porque lo asocia con el personaje de EastEnders. ¿Sabe a quién me refiero? -Rebus negó con la cabeza-. Pero yo les digo: ¿es que no se acuerdan del futbolista Mo Johnston, que jugó en el Rangers y en el Celtic, y se convirtió dos veces en héroe y villano, hazaña que ni el mejor abogado podría superar?
Rebus forzó una sonrisa. Rangers y Celtics eran los equipos protestante y católico respectivamente, y se le ocurrió una idea.
– Mo, me dijo que había asesorado a solicitantes de asilo en Glasgow, ¿es cierto?
– Correcto.
– Creemos que un individuo que estaba en la manifestación es de Belfast.
– No me extrañaría. En los barrios de Glasgow sucede igual. Es una consecuencia de los disturbios de Irlanda del Norte.
– ¿Ah, sí?
– Los inmigrantes comienzan a llegar a lugares como Belfast porque allí encuentran trabajo, cosa que no les gusta a los directamente implicados en el conflicto, que lo ven todo bajo el prisma exclusivo de católicos y protestantes, y tal vez les alarme la llegada de nuevas religiones… Ya se han producido agresiones físicas. Yo lo calificaría de instinto básico, ese atavismo de rechazar algo que no podemos comprender. Lo que no significa que lo apruebe -añadió alzando un dedo.
– ¿Pero por qué viene a Escocia esa gente de Belfast?
– Tal vez para reclutar para su causa a gente disconforme -dijo encogiéndose de hombros-. Hay gente para quien los disturbios son un fin en sí mismo.
– Sí, puede ser -dijo Rebus, que había comprobado aquel interés por crear desórdenes y revolver las cosas sin otro fin que la sensación de poder.
El abogado apuró su bebida.
– ¿Cree que ese muchacho es el asesino?
– Podría ser.
– En este país todo el mundo lleva un cuchillo. ¿Sabe que Glasgow es la ciudad más peligrosa de Europa?
– Eso he oído.
– Todos los días hay puñaladas -añadió Dirwan moviendo la cabeza-. Y, sin embargo, la gente se pelea por venir a Escocia.
– ¿Se refiere a los inmigrantes?
– El primer ministro dice que le preocupa el envejecimiento de la población, y en eso tiene razón. Necesitamos gente joven para cubrir los puestos de trabajo, si no ¿cómo vamos a atender a los jubilados? Y hace falta gente especializada. Pero, al mismo tiempo, el Gobierno pone grandes dificultades a la inmigración, y en cuanto a los solicitantes de asilo… -Volvió a agitar la cabeza, esta vez más despacio con gesto de incredulidad-. ¿Conoce Whitemire?
– ¿El centro de internamiento?
– Un lugar dejado de la mano de Dios, inspector. Allí no me ven con buenos ojos. Tal vez se imagina por qué.
– ¿Tiene defendidos en Whitemire?
– Varios con recurso de apelación. Aquello era una cárcel y ahora alberga a familias e individuos aterrorizados, gente que sabe que una deportación a su país de origen es una condena a muerte.
– Y que están detenidos en Whitemire porque si no, no harían caso de la sentencia y se evadirían.
– Sí, claro -dijo Dirwan mirando a Rebus y torciendo el gesto-, usted forma parte del propio aparato del Estado.
– ¿Qué quiere decir? -replicó él a la defensiva.
– Perdone mi impertinencia, pero seguro que usted cree que a esos malditos negros hay que devolverlos a sus países y que Escocia sería jauja de no ser por los paquistaníes, los gitanos y los negros.
– Por Dios bendito…
– ¿Tiene amigos árabes o africanos, inspector? ¿Toma copas con asiáticos? ¿O para usted son sólo rostros detrás de la caja registradora de donde compra el periódico?
– No voy a discutir -dijo Rebus tirando el vaso de plástico a la papelera.
– Es un tema delicado, desde luego, aunque yo tengo que enfrentarme a él todos los días. Creo que Escocia vivió orgullosa muchos años porque como los escoceses son muy suyos no había lugar para el racismo. Pero eso se acabó.
– Yo no soy racista.
– Sólo hablaba de una situación. No se enfade.
– No me enfado.
– Lo siento… Me cuesta desconectar-dijo Dirwan encogiéndose de hombros-. Es deformación profesional -añadió mirando el cuarto como buscando cambiar de tema-. ¿Cree que descubrirán al asesino?
– No escatimaremos esfuerzos.
– Estupendo. Estoy convencido de que actúan ustedes con gran entrega profesional.
Rebus pensó en Reynolds pero no dijo nada.
– Sepa que si hay algo que pueda hacer yo…
Rebus asintió con la cabeza, pensando.
– En realidad…
– ¿Qué?
– Pues, mire, parece que la víctima tenía una amiga… o una conocida. Convendría localizarla.
– ¿Vive en Knoxland?
– Es posible. Es de piel más oscura que la víctima y probablemente habla mejor inglés que él.
– ¿Eso es todo?
– Todo cuanto sé -asintió Rebus.
– Puedo preguntar… Los inmigrantes no temerán tanto hablar conmigo. -Hizo una pausa-. Y gracias por pedirme ayuda -añadió con mirada afectuosa-. Tenga la seguridad de que haré cuanto pueda.
Se volvieron los dos al ver que Reynolds irrumpía en el cuarto masticando un panecillo del que se habían desprendido migas sobre su camisa y corbata.
– Vamos a procesarle -dijo y, tras un breve silencio, continuó-: pero no por homicidio. Comunican del laboratorio que no es la misma arma.
– Qué rápido -comentó Rebus.
– Según la autopsia, la del crimen es un cuchillo dentado y éste es de filo continuo. Falta que analicen si hay restos de sangre, aunque no es probable -Reynolds miró hacia Dirwan-. Se le podría acusar de intento de agresión y de portar armas escondidas.
– Así es la justicia -comentó Dirwan con un suspiro.
– ¿Qué quiere que hagamos? ¿Cortarle las manos?
– ¿Ese comentario es una alusión? -dijo el abogado poniéndose en pie-. Es difícil saberlo si no me mira.
– Ahora le estoy mirando -replicó Reynolds.
– ¿Y qué ve?
Rebus intervino:
– Lo que vea o no vea el agente Reynolds no viene a cuento.
– Se lo diré si quiere -añadió Reynolds expulsando migas por la boca, pero Rebus ya le dirigía hacia la puerta.
– Gracias, agente Reynolds -dijo tajante, casi con ganas de darle un empujón para echarle al pasillo.
Reynolds miró furioso al abogado, se volvió y se marchó.
– Dígame, ¿hace alguna vez amigos o sólo enemigos? -dijo Rebus.
– Yo juzgo a la gente según mi propio criterio.
– ¿Y le basta para juzgarlos lo que digan en unos segundos?
Dirwan reflexionó un instante.
– Pues sí, a veces es suficiente.
– En cuyo caso, se habrá hecho un criterio sobre mí -añadió Rebus cruzando los brazos.
– No, inspector… A usted no es tan fácil juzgarle.
– Ya, pero todos los polis son racistas, ¿no?
– Todos somos racistas, inspector… incluso yo. Lo importante es cómo resolvemos ese hecho reprobable.
Sonó el teléfono de la mesa de Wylie y Rebus contestó:
– Departamento de Investigación Criminal, inspector Rebus.
– Ah, hola… -Era una voz de mujer insegura-. ¿Se ocupa del asesinato de ese inmigrante del barrio de viviendas?
– Sí.
– En el periódico de hoy…
– Ha visto la fotografía -añadió Rebus, sentándose impaciente y cogiendo bolígrafo y papel.
– Creo que sé quiénes son… Bueno, sé quienes son.
Era una voz tan débil que Rebus temió asustar a la mujer y que colgase.
– Bien, nos interesaría mucho cualquier información que pueda facilitarnos, señorita…
– ¿Qué?
– ¿Cómo se llama?
– ¿Por qué?
– Porque no solemos tomar en consideración llamadas anónimas.
– Bueno, pero es que…
– Le aseguro que la información quedará entre usted y yo.
Se hizo un silencio.
– Eylot. Janet Eylot.
Rebus anotó el nombre en mayúsculas.
– ¿Puedo preguntarle de qué conoce a las personas de la foto, señorita Eylot?
– Porque… están aquí.
– ¿Dónde es «aquí»? -dijo Rebus mirando al abogado sin verle.
– Escuche… Tal vez debería haber pedido permiso antes.
Rebus sitió que estaba a punto de perderla.
– Ha actuado perfectamente y como es debido, señorita Eylot. Sólo necesito algún dato más. Nos gustaría capturar al asesino, pero de momento no tenemos casi pistas y su información puede ser fundamental -añadió en tono animoso para no asustarla.
– Se llaman…
Rebus contuvo el deseo de animarla con una interjección.
– Yurgii.
Le pidió que se lo deletreara y lo anotó.
– Suena a eslavo.
– Son turcos. Kurdos.
– Trabaja ayudando a refugiados, ¿verdad, señorita Eylot?
– En cierto modo -respondió ella un poco más tranquila-. Llamo desde Whitemire, ¿lo conoce?
Rebus clavó la mirada en Dirwan.
– Curiosamente ahora mismo hablaba de ese lugar. Supongo que se refiere al centro de detención.
– En realidad somos un centro de traslado de Inmigración.
– Y ¿se encuentra ahí esa familia de la foto?
– La madre y los dos niños.
– ¿Y el marido?
– Escapó antes de que la familia fuese detenida y trasladada aquí. A veces sucede.
– Sí, claro… -dijo Rebus tamborileando con los dedos en la libreta-. Oiga, ¿puede darme un teléfono de contacto?
– Es que…
– Del trabajo o de casa, da igual.
– Es que no…
– ¿Qué sucede, señorita Eylot? ¿Qué teme usted?
– Debería haber hablado primero con mi jefe. -Se calló un instante-. Ahora usted vendrá aquí, ¿verdad?
– ¿Por qué no habló con su jefe?
– No lo sé.
– ¿Corre peligro su empleo si se entera él?
Se hizo un silencio mientras la mujer reflexionaba.
– ¿Tienen que decirle que llamé yo?
– No, no, en absoluto -respondió Rebus-, pero me gustaría poder ponerme en contacto con usted.
La mujer accedió y le dio su número de móvil. Rebus le dio las gracias y dijo que a lo mejor necesitaba llamarla.
– En plan confidencial -añadió sin estar convencido de que resultara cierto.
Al terminar la conversación arrancó la hoja de la libreta.
– Tiene familia en Whitemire -dijo Dirwan.
– Le pido que de momento no lo comente con nadie.
– Me ha salvado la vida -replicó el abogado encogiéndose de hombros- y es lo menos que puedo hacer. ¿Quiere que le acompañe?
Rebus negó con la cabeza. Lo que menos le interesaba era que Dirwan se enzarzara con los guardianes. Fue a buscar a Shug Davidson y lo encontró en el pasillo hablando con Ellen Wylie delante del cuarto de interrogatorios.
– ¿Te lo ha dicho Reynolds? -preguntó Davidson.
Rebus asintió con la cabeza.
– Que no es el mismo cuchillo.
– Pero de todos modos vamos a presionar un poco más a este cabroncete, por si sabe algo que nos oriente. En un brazo tiene un tatuaje reciente de color rojo con las letras UVF, Fuerza de Voluntarios del Ulster.
– No sigas esa pista, Shug -dijo Rebus alzando el papel con lo que acababa de anotar-. La víctima logró eludir el internamiento en Whitemire, y allí están la mujer y los hijos.
– ¿Alguien vio la foto? -preguntó Davidson mirando a Rebus.
– Exacto. ¿No crees que deberíamos hacer una visita? ¿Tu coche o el mío?
Pero Davidson se restregó la barbilla.
– John…
– ¿Qué?
– La mujer y los hijos… no saben que ha muerto, ¿verdad? ¿Crees que tú eres el más indicado para comunicárselo?
– Yo también puedo ser afable.
– No lo dudo, pero que te acompañe Ellen. ¿Te parece, Ellen?
Wylie asintió con la cabeza y se volvió hacia Rebus.
– Vamos en mi coche -dijo.
Capítulo 9
Su coche era un Volvo S40 con pocos miles de kilómetros. En el asiento del pasajero había unos compactos que Rebus examinó.
– Ponga algo si quiere -dijo ella.
– Antes tengo que enviar un mensaje a Siobhan -replicó él, como excusa para no tener que elegir entre Norah Jones, los Beastie Boys y Mariah Carey. Tardó varios minutos en enviar el mensaje de «siento no pueda ser a las seis sino a las ocho», y luego se preguntó por qué no la había llamado; se habría ahorrado la mitad del tiempo. Casi inmediatamente ella le llamó.
– ¿Estás de broma?
– Estoy camino de Whitemire.
– ¿El centro de detención?
– Bueno, sé de buena tinta que es un centro de deportación de Inmigración. Y resulta que allí viven la esposa y los hijos de la víctima.
Siobhan guardó silencio un instante.
– Bueno, es que yo a las ocho no puedo. Tengo una cita para tomar una copa y esperaba que tú vinieras también.
– Es muy posible que pueda, y así después iremos al triángulo púbico.
– ¿A la hora en que hay más gente? ¿Tú crees?
– No puedo arreglarlo de otro modo, Siobhan.
– Bueno… Hazlo con tacto, ¿eh?
– ¿Qué quieres decir?
– Supongo que vas a Whitemire a dar la mala nueva.
– ¿Por qué nadie me cree capaz de ser afable? -Wylie le miró y sonrió-. Si quiero, sé ser el poli afectuoso del New Age.
– Claro que sí, John. Nos vemos en el Ox hacia las ocho.
Rebus guardó el teléfono y se concentró en la carretera. Salían de Edimburgo en dirección oeste y Whitemire quedaba entre Banehall y Bo'ness, a unos veinticinco kilómetros. Había sido cárcel hasta finales de los setenta y él había estado allí una vez poco después de ingresar en el Cuerpo. Así se lo dijo a Wylie.
– Antes de que yo entrara -comentó ella.
– La cerraron poco después. Lo único que recuerdo es que me enseñaron el sitio de la horca.
– Precioso -dijo Wylie frenando.
Era la hora punta y todos los que vivían en las cercanías de la ciudad regresaban a casa. No había mejor ruta ni atajos posibles y tenían los semáforos en contra.
– Yo sería incapaz de hacer este viaje todos los días -dijo Rebus.
– Pero es bonito vivir en el campo.
– ¿Por qué? -preguntó él mirándola.
– Hay más espacio y menos mierda de perro.
– ¿Es que en el campo han prohibido los perros?
Ella volvió a sonreír.
– Y por el precio de un piso de dos dormitorios en la Ciudad Nueva puedes tener cinco mil metros cuadrados y una sala de billar.
– Yo no juego al billar.
– Yo tampoco, pero podría aprender. -Wylie hizo una pausa-. Bueno, ¿cuál es el plan en Whitemire?
Rebus reflexionó un instante.
– Tal vez necesitemos un intérprete -dijo.
– No lo había pensado.
– A lo mejor hay uno en el centro, y podría darle la noticia.
– Pero la esposa tendrá que identificar el cadáver.
– Puede decírselo también el intérprete -añadió Rebus.
– ¿Cuando nos hayamos marchado?
– Nosotros preguntamos lo que tenemos que preguntar y nos largamos -replicó Rebus encogiéndose de hombros.
– Y luego dicen que no sabe ser afable… -replicó ella mirándole.
Continuaron en silencio mientras Rebus sintonizaba diversas emisoras. No decían nada de su refriega con el muchacho en Knoxland. Esperaba que nadie lo recogiera. Finalmente, vieron el indicador de la salida de Whitemire.
– Estoy pensando una cosa -dijo Wylie-. ¿No deberíamos haberles avisado de nuestra llegada?
– Ahora es un poco tarde.
– La carretera se convirtió en una pista llena de baches con letreros de prohibido el paso bajo pena de sanción. Habían ampliado la valla de cuatro metros con secciones de metal ondulado gris claro.
– Para que nadie vea el interior -comentó Wylie.
– Ni el exterior -añadió Rebus.
Sabía que había habido manifestaciones contra aquel centro y se imaginó que eran la razón de aquel nuevo revestimiento.
– ¿Qué demonios es eso? -exclamó Wylie.
Miraba hacia una figura a un lado de la pista. Era una mujer muy abrigada delante de una tienda de campaña unipersonal, junto a una pequeña fogata sobre la que colgaba un hervidor. La mujer sostenía una vela encendida y la protegía con el hueco de la mano. Rebus la miró al pasar, pero ella mantuvo la vista en el suelo balbuciendo algo. Cincuenta metros más allá estaba la entrada. Wylie detuvo el Volvo y tocó el claxon, pero no apareció nadie. Rebus bajó del coche, se acercó a una garita y vio por la ventana a un guardián, que comía un bocadillo.
– Buenas tardes -dijo.
El hombre pulsó un botón y se oyó su voz por un altavoz:
– ¿Tiene cita?
– No lo necesito, soy policía -replicó Rebus mostrándole el carnet.
El hombre replicó sin inmutarse:
– Pásemelo.
Rebus lo puso en la bandeja de metal y observó cómo el guardián lo examinaba y llamaba por teléfono, sin lograr oír lo que decía. A continuación el guardián anotó los datos del carnet y volvió a pulsar el botón.
– Matrícula del coche.
Rebus se la leyó y observó que las tres últimas letras eran WYL. Wylie se había comprado una matrícula personalizada.
– ¿Le acompaña alguien? -preguntó el vigilante.
– La sargento Ellen Wylie.
El vigilante le pidió que deletreara el apellido y lo anotó todo. Rebus miró hacia la mujer junto a la pista.
– ¿Ésa siempre está ahí? -preguntó.
El vigilante negó con la cabeza.
– ¿Tiene dentro familia o alguien?
– Es una loca -dijo el vigilante devolviéndole el carnet-. Aparque en el estacionamiento de visitantes y saldrán a buscarles.
Rebus asintió con la cabeza y volvió al Volvo. La barrera se alzó automáticamente pero el vigilante tuvo que salir a abrir la puerta. Les hizo una seña para que entraran y Rebus indicó a Wylie el sitio para las visitas en el aparcamiento.
– He visto que tienes una matrícula personalizada -comentó él.
– ¿Y?
– Pensaba que eran cosas de chicos.
– Es un regalo de mi novio -dijo Wylie-. ¿Qué iba a hacer?
– Ah, ¿quién es el novio?
– A usted no le importa -replicó ella mirándole furiosa.
Entre el aparcamiento y el edificio había otra valla metálica y estaban haciendo la cimentación de un nuevo edificio.
– Menos mal que hay una industria próspera en Lothian Oeste -musitó Rebus.
Del edificio salió un guardián, que abrió la puerta de la valla y preguntó a Wylie si había cerrado el coche.
– Y he puesto la alarma -respondió ella-. ¿Hay muchos robos de coches aquí?
El hombre no captó la ironía.
– Tenemos gente muy desesperada.
En la entrada principal les esperaba un hombre con traje en lugar de uniforme gris, quien dirigió al guardián una inclinación de cabeza indicándole que se retirara. Rebus miró la fachada de piedra desnuda del edificio y sus ventanitas a gran altura; a derecha e izquierda se alzaban anexos de reciente construcción enjalbegados.
– Me llamo Alan Traynor -dijo el hombre dando primero la mano a Rebus y luego a Wylie-. ¿En qué puedo servirles?
Rebus sacó del bolsillo un ejemplar del periódico doblado por la página de la fotografía.
– Creemos que están aquí detenidas estas personas.
– ¿Ah, sí? ¿Cómo han llegado a esa conclusión?
Rebus no contestó.
– Su apellido es Yurgii -añadió.
Traynor examinó la foto y asintió despacio.
– Síganme -dijo.
Les condujo al interior de la cárcel. Para Rebus no era otra cosa a pesar de los retoques. Traynor les explicó las medidas de seguridad y añadió que a los visitantes corrientes era obligado tomarles las huellas dactilares, una fotografía y hacerlos pasar por el detector de metales. El personal con el que se cruzaban vestía uniforme azul y llevaba manojos de llaves a la cintura. Como en una cárcel. Traynor tendría algo más de treinta años y el traje azul marino que lucía estaba hecho a medida de su delgada figura. Peinaba su pelo negro largo con raya a la izquierda y a veces le caía sobre los ojos. Les dijo que era el subdirector y que su jefe estaba de baja por enfermedad.
– ¿Algo grave?
– Estrés -contestó Traynor encogiéndose de hombros como dando a entender que era lo natural.
Le siguieron por una escalera y cruzaron una oficina de planta diáfana donde había una joven sentada ante un ordenador.
– ¿Aún no se ha marchado a casa, Janet? -preguntó Traynor con una sonrisa.
La joven no respondió, pero no dejó de mirarles, a la expectativa. En un momento en que Traynor no observaba, Rebus dirigió un guiño a Janet Eylot.
El despacho de Traynor era pequeño y funcional. A través de un vidrio se veían unos monitores del circuito cerrado de televisión enfocado a una docena de puntos del edificio.
– Lo siento, sólo hay una silla -dijo situándose detrás de la mesa.
– Yo estoy bien de pie, señor -dijo Rebus.
Hizo una señal a Wylie con la barbilla para que se sentara, pero ella optó por permanecer de pie. Traynor tomó asiento en su sillón y miró a los dos policías.
– ¿Están aquí los Yurgii? -preguntó Rebus fingiendo interés por los monitores.
– Sí, están aquí.
– ¿Y el marido no?
– Escapó… -respondió Traynor encogiéndose de hombros-, pero no de aquí, sino del Servicio de Inmigración.
– ¿Y ustedes no forman parte del Servicio de Inmigración?
Traynor replicó con desdén:
– Whitemire está administrado por Cencrast Security, que a su vez es una subcontrata de ForeTrust.
– Es decir, ¿una empresa privada?
– Exacto.
– ForeTrust es una empresa estadounidense, ¿verdad? -preguntó Wylie.
– Eso es. Propietaria de cárceles en Estados Unidos.
– ¿Y en Gran Bretaña?
Traynor se limitó a asentir con una inclinación de cabeza.
– Bien, en cuanto a los Yurgii… -añadió jugueteando con la pulsera del reloj, dando a entender que tenía otras cosas que hacer.
– Bueno, señor -dijo Rebus-, le he mostrado el periódico y ni se ha inmutado. Como si no le interesara el titular del artículo. -Hizo una pausa-. Por lo que me da la impresión de que ya conocía el suceso, lo cual me hace preguntarme por qué no nos llamó -añadió apoyando los nudillos en la mesa e inclinándose.
Traynor le miró a la cara y luego dirigió la vista a las pantallas.
– Inspector, ¿sabe usted la mala prensa que tenemos? Más de lo que merecemos… muchísimo más. Pregunte a los equipos de inspección que nos controlan trimestralmente. Le dirán que ésta es una empresa humana y eficiente y que no escatimamos en gastos -añadió señalando una pantalla en la que se veía a un grupo de hombres jugando a las cartas en una mesa-. Sabemos que son personas y les tratamos como tales.
– Señor Traynor, si hubiera querido el folleto de la empresa lo habría pedido al entrar -dijo Rebus inclinándose más para que el joven no esquivara su mirada-. Leyendo entre líneas desde la perspectiva corporativa, yo diría que temió que Whitemire se viera envuelto en el caso y por eso no hizo nada… Y eso, señor Traynor, es obstaculización de la justicia. ¿Cuánto tiempo cree que Cencrast le mantendría en su empleo teniendo una ficha policial?
El rostro de Traynor enrojeció.
– No puede probar que yo supiera nada -farfulló.
– Pero puedo intentarlo, ¿no es cierto? -añadió Rebus con la sonrisa más desagradable que se haya visto en la vida. Se irguió volviéndose a Wylie, le dirigió una sonrisa muy distinta y encaró de nuevo a Traynor-. Bien, volvamos a los Yurgii, ¿le parece?
– ¿Qué quiere saber?
– Todo.
– Yo no conozco la historia de los detenidos -replicó Traynor a la defensiva.
– Entonces, consulte el expediente.
Traynor asintió con la cabeza y salió a pedir la documentación a Janet Eylot.
– ¡Muy bien! -jaleó Wylie a Rebus en voz baja.
– Y además divertido.
Rebus endureció el gesto al regresar Traynor. El joven se sentó y consultó ceñudo varias hojas. La historia que contó no tenía mucho de particular: los Yurgii eran kurdos turcos que habían emigrado a Alemania alegando que corrían peligro en su país, donde habían desaparecido otros miembros de la familia; el padre declaró llamarse Stef. Traynor guardó silencio unos instantes.
– No tenían documentos de identidad ni nada que demostrase que era cierto -continuó-. No parece un nombre kurdo, ¿no creen? Afirmó que era periodista…
Sí, un periodista que escribía artículos críticos contra el Gobierno y que utilizaba varios seudónimos para proteger a su familia, de la que habían desaparecido un tío y un primo, supuestamente detenidos para ser sometidos a tortura y obtener información sobre Stef.
– Dice tener veintinueve años, pero también puede ser mentira, claro.
La esposa tenía veinticinco, y los hijos, seis y cuatro. Manifestaron a las autoridades alemanas que querían vivir en el Reino Unido, y los alemanes estuvieron encantados de tener cuatro refugiados menos. Sin embargo, tras considerar el caso de la familia, Inmigración de Glasgow dictaminó la deportación; primero a Alemania y después probablemente a Turquía.
– ¿Se alega algún motivo? -preguntó Rebus.
– Por no demostrar que eran emigrantes económicos.
– Qué fuerte -comentó Wylie cruzando los brazos-. Como demostrar que no eres bruja.
– Esas cuestiones se abordan con gran meticulosidad -dijo Traynor a la defensiva.
– Bien, ¿cuánto tiempo llevan aquí? -preguntó Rebus.
– Siete meses.
– Es mucho tiempo.
– La señora Yurgii se niega a marcharse.
– ¿Puede hacerlo?
– Su caso lo lleva un abogado.
– No será el señor Dirwan…
– ¿Cómo lo ha adivinado?
Rebus se maldijo para sus adentros: si hubiera aceptado el ofrecimiento de Dirwan, éste habría podido dar la noticia a la viuda.
– ¿Habla inglés la señora Yurgii? -preguntó.
– Algo.
– Tendrá que venir a Edimburgo a identificar el cadáver. ¿Cree que lo entenderá?
– No tengo ni idea.
– ¿Tienen aquí algún intérprete?
Traynor negó con la cabeza.
– ¿Los niños están con ella? -preguntó Wylie.
– Sí.
– ¿Todo el día? -Traynor asintió con la cabeza-. ¿No van al colegio?
– Viene un maestro a darles clase.
– ¿A cuántos niños exactamente?
– Entre cinco y veinte, según el número de detenidos.
– ¿Todos de distinta edad y de varias nacionalidades?
– Nigerianos, rusos, somalíes…
– ¿Para un solo maestro?
Traynor sonrió.
– No haga caso de los periódicos, sargento Wylie. Ya sé que nos llaman el «campo de concentración de Escocia» y la gente se manifiesta alrededor del recinto cogida de las manos. -Hizo una pausa con cara de cansado-. Aquí nos ceñimos al procedimiento y nada más. No somos monstruos ni esto es una cárcel. Los edificios nuevos que han visto al entrar son para alojar a las familias, y hay televisión y cafetería, ping-pong y máquinas dispensadoras…
– ¿Y cuántos de ellos no van a parar a la cárcel? -preguntó Rebus.
– Si hubieran abandonado el país cuando se les dijo, no estarían aquí -replicó Traynor dando una palmadita en el expediente-. Es la decisión de las autoridades -añadió con un suspiro-. Bien, supongo que querrán ver a la señora Yurgii.
– Sí, pero antes díganos qué consta en el expediente sobre la desaparición de Stef-dijo Rebus.
– Que cuando fueron a buscarle al piso…
– Que estaba, ¿dónde?
– En Sigthill, en Glasgow.
– Un barrio muy alegre.
– Mejor que muchos, inspector. Bien, cuando llegaron, el señor Yurgii no estaba y según su esposa se había marchado la víspera.
– ¿Se enteró de que iban a buscarle?
– No era ningún secreto. Se había celebrado el juicio y el abogado se lo había comunicado.
– ¿No tenía medios para mantenerse?
– No, a menos que Dirwan le avalase -respondió Traynor encogiéndose de hombros.
Bien, era algo para preguntar al abogado, se dijo Rebus.
– ¿No intentó ponerse en contacto con su esposa?
– Que yo sepa, no.
Rebus reflexionó un instante y se volvió hacia Wylie por si tenía alguna pregunta que hacer, pero ella hizo una mueca de renuncia.
– Bien, vamos a ver a la señora Yurgii -dijo.
Había terminado la cena y en la cantina quedaba poca gente.
– Todos comen a la misma hora -comentó Wylie.
Un guardián uniformado discutía con una mujer con la cabeza cubierta por un chal y con un niño pequeño apoyado en su hombro, a quien el guardián quería quitar una fruta.
– A veces se llevan comida a las habitaciones -dijo Traynor.
– ¿Y está prohibido?
Traynor asintió con la cabeza.
– No los veo; deben de haber terminado. Síganme.
Les condujo por un pasillo con una cámara del circuito cerrado de televisión. Era un edificio nuevo y limpio, pero para Rebus no dejaba de ser una cárcel.
– ¿Ha habido suicidios? -preguntó.
– Un par de intentos -dijo Traynor mirándole furioso-. Y uno que se declaró en huelga de hambre. En estos sitios ya se sabe.
Se detuvo ante una puerta abierta y señaló con la mano. Rebus miró y vio un cuarto de cuatro por cinco metros con una litera, una cama, un armario y una mesa, en la que se entretenían dos niños con lápices de colores hablando en voz baja. La madre estaba sentada en la cama mirando al vacío con las manos en el regazo.
– Señora Yurgii, soy policía -al decirlo los chicos les miraron- y ésta es mi colega. ¿Podemos hablar sin que estén los niños?
Ella le observó un buen rato sin pestañear hasta que las lágrimas comenzaron a bañarle las mejillas, al tiempo que su boca se crispaba conteniendo los sollozos. Los niños se acercaron a ella y la abrazaron. La escena era como una repetición de situaciones anteriores. El niño, que tendría seis o siete años, miró a los intrusos con lágrimas en los ojos pero con gesto adusto.
– Marche. No haga esto a nosotros -dijo.
– Tengo que hablar con tu madre -replicó Rebus con voz queda.
– No está permitido. Lárguese -dijo el crío con gran soltura y perfecto acento local.
Habría aprendido de los guardianes, pensó Rebus.
– De verdad que tengo que hablar con…
– Lo sé -terció de pronto la mujer-. Él… ya no… -Sus ojos miraron suplicantes a Rebus, quien sólo supo asentir con la cabeza. Ella se abrazó a los niños-. Él ya no -repitió.
La niña rompió a llorar, pero su hermano no. Era como si supiera que la vida volvía a dar un vuelco y le exigía enfrentarse a una nueva prueba.
– ¿Qué sucede? -preguntó la mujer con chal de la cantina, que se había acercado a la puerta.
– ¿Conoce a la señora Yurgii? -preguntó Rebus.
– Es amiga mía -contestó ella; ya no llevaba al niño, que había dejado en su hombro una mancha de leche y saliva, y entró en el cuarto y se puso en cuclillas delante de la viuda-. ¿Qué ha sucedido? -preguntó con voz profunda, imperativa.
– Le hemos traído malas noticias -contestó Rebus.
– ¿Qué noticias?
– Se trata del esposo de la señora Yurgii -dijo Wylie.
– ¿Qué le ha ocurrido? -añadió la mujer con mirada de temor, imaginándoselo.
– Nada bueno -terció Rebus-. Su marido ha muerto.
– ¿Muerto?
– Le han matado y tendrá que identificar el cadáver. ¿Los conocía de antes de venir aquí?
La mujer le miró como si fuera idiota.
– Ninguno nos conocíamos antes de estar aquí -replicó con peculiar énfasis en la última palabra.
– ¿Puede decirle que tendrá que identificar a su esposo? Podemos enviar un coche a recogerla mañana por la mañana.
Traynor alzó una mano.
– No es necesario; tenemos medios de transporte.
– ¿Ah, sí? -terció Wylie escéptica-. ¿Con ventanas enrejadas?
– La señora Yurgii está clasificada como posible fugitiva y soy responsable de ella.
– ¿Y piensa llevarla al depósito en un coche celular?
– Irá escoltada por guardianes -replicó Traynor con mirada furiosa.
– Estoy segura de que la sociedad respirará aliviada.
Rebus puso la mano en el codo de Wylie, que estaba a punto de decir algo, pero ella optó por dar media vuelta y echar a andar por el pasillo. Rebus se encogió ligeramente de hombros.
– ¿A las diez? -preguntó.
Traynor asintió con la cabeza.
– ¿Podría acompañar a la señora Yurgii su amiga? -añadió Rebus dándole la dirección del depósito.
– Sí, cómo no -contestó Traynor.
– Gracias -dijo Rebus, siguiendo a Wylie camino del aparcamiento.
Ella andaba a zancadas, dando puntapiés a piedras imaginarias, observada por un guardián que recorría el perímetro con una linterna a pesar de los focos. Rebus encendió un cigarrillo.
– ¿Te sientes mejor, Ellen?
– ¿Por qué voy a sentirme mejor?
Rebus alzó las manos en gesto de paz.
– Yo no tengo la culpa de tu enfado.
Ella emitió un bufido que se convirtió en suspiro.
– Eso es lo malo: que no sé quién tiene la culpa.
– ¿La dirección? -aventuró a preguntar Rebus-. Los que no vemos nunca -añadió aguardando a que ella asintiera-. En mi opinión -prosiguió-, dedicamos casi todo nuestro tiempo a perseguir lo que llaman la «escoria» y es realmente a la «crema» a quien deberíamos vigilar.
Wylie reflexionó sobre la marcha y acabó asintiendo imperceptiblemente. El guardián se acercó a ellos.
– No se puede fumar -vociferó.
Rebus le miró sin decir nada.
– Está prohibido.
Rebus dio una calada entornando los ojos y Wylie señaló una línea amarilla en el suelo apenas visible.
– ¿Esto para qué es? -preguntó con ánimo de distraer la atención del hombre sobre Rebus.
– Es la zona límite que no pueden cruzar los detenidos -contestó el guardián.
– ¿Por qué demonios no?
El hombre la miró.
– Por si intentan escaparse.
– ¿Pero es que no ve esas puertas y la altura de la valla? ¿Y el alambre de espino y las planchas onduladas…? -replicó ella avanzando hacia él y haciéndole retroceder.
Rebus volvió a cogerla del brazo.
– Vámonos -dijo.
Tiró la colilla, que rebotó en la puntera del zapato reluciente del guardián, esparciendo chispas en la noche. Cuando salían del recinto, la mujer solitaria les miró desde la fogata.
Capítulo 10
– Sí que es… rústico -dijo Alexis Cater recorriendo con la vista las paredes patinadas de nicotina del salón de atrás del Bar Oxford.
– Me alegro de que le guste.
Él esgrimió un dedo.
– Ese fuego que hay en usted me gusta. Yo he apagado bastantes fuegos en mi vida, pero después de encenderlos -añadió sonriendo satisfecho, llevándose el vaso a los labios y degustando la cerveza antes de tragarla-. No está mal, y muy barata. Tengo que tomar nota del local. ¿Es su bar habitual?
Siobhan negó con la cabeza en el momento en que el barman se acercaba a retirar un vaso vacío.
– ¿Qué tal, Shiv?
Ella le hizo un saludo con la cabeza.
– Está descubierta, Shiv -dijo Cater sonriente.
– Siobhan -replicó ella.
– Hagamos un trato, yo la llamo Siobhan si usted me llama Lex.
– ¿Hace tratos con agentes de policía?
Los ojos de Cater chispearon por encima del vaso.
– Me cuesta imaginármela de uniforme… pero merece la pena, cuando menos.
Siobhan se había sentado en el banco pensando que él lo haría enfrente, en la silla, pero Cater se había acomodado a su lado y no dejaba de acortar distancias imperceptiblemente.
– Dígame una cosa -dijo ella-. ¿Esa estrategia de conquistador le da siempre buen resultado?
– No puedo quejarme. Aunque… -añadió mirando el reloj- llevo aquí casi diez minutos y usted aún no me ha preguntado nada sobre mi padre. Puede decirse que es un récord.
– O sea, que a las mujeres les cae bien por ser hijo de papá.
– Tocado -respondió él con una mueca.
– ¿Recuerda por qué hemos concertado esta reunión?
– Dios, no le dé ese cariz tan formal.
– Si quiere formalidad, podemos seguir charlando en Gayfield Square.
– ¿En su piso? -replicó él alzando una ceja.
– En mi comisaría -puntualizó ella.
– Dios mío, qué difícil.
– Lo mismo estaba yo pensando.
– Necesito un cigarrillo -dijo Cater-. ¿Usted fuma?
Siobhan negó con la cabeza y él buscó con la mirada. En la mesa contigua acababa de sentarse un cliente que leía el periódico. Cater miró la cajetilla que tenía sobre la mesa y dijo:
– Perdone, ¿no tendría por casualidad un cigarrillo de más para mí?
– No, de más no. Los necesito todos -respondió el hombre prosiguiendo la lectura.
– Qué clientela tan agradable -comentó Cater volviéndose hacia Siobhan.
Ella se encogió de hombros. No pensaba decirle que había una máquina a la entrada de los servicios.
– El esqueleto -espetó, como recordatorio.
– ¿Qué sucede con el esqueleto? -dijo él reclinándose en el asiento como deseando evadirse.
– Lo robaron del pasillo frente al despacho del profesor Gates.
– ¿Y qué?
– Quiero saber cómo acabó bajo un suelo de hormigón en el callejón Fleshmarket.
– Y yo -replicó él con desdén-. Tal vez pueda venderle la idea a papá para una miniserie.
– Después de cogerlo de la facultad… -añadió ella para darle pie.
Cater movió el vaso formando espuma en la cerveza.
– ¿Me toma por una cita barata que a la primera copa lo cuenta todo?
– De acuerdo, pues… -dijo Siobhan levantándose.
– Termínese la copa al menos -protestó él.
– No, gracias.
Él movió la cabeza de un lado a otro.
– Bueno, como quiera. Siéntese -añadió con un gesto de invitación- y se lo contaré.
Siobhan estaba indecisa, pero acabó por acomodarse en la silla frente a él, al tiempo que Cater desplazaba hacia ella el agua tónica.
– Dios, cuando se embala qué exagerada es.
– Seguro que usted también -replicó ella alzando el vaso.
Al entrar en el bar había pedido ginebra y tónica, pero se las arregló para hacer una seña a Harry e indicarle que no echara ginebra, por eso le había resultado barata la cuenta a Cater.
– Si se lo cuento, ¿acepta que vayamos a comer un bocado después?
Ella le miró furiosa.
– Es que estoy hambriento -insistió él.
– En Broughton Street encontrará un buen quiosco de patatas fritas y pescado.
– ¿Cerca de su piso? Podríamos comprar la cena y llevárnosla allí.
Esta vez Siobhan no pudo evitar una sonrisa.
– Nunca se rinde, ¿verdad?
– No, si no estoy totalmente seguro.
– ¿Seguro de qué?
– De que a la mujer no le intereso -respondió con una sonrisa de oreja a oreja.
El de la mesa contigua se aclaró la garganta mientras pasaba una página.
– Ya veremos -respondió ella, y añadió-: Aún tiene que hablarme de los huesos de Mag Lennox.
Él miró al techo, pensativo.
– Qué tiempos aquellos… Esto será confidencial, ¿no? -espetó.
– Pierda cuidado.
– Pues sí, tiene razón, decidimos tomar prestada a Mag porque íbamos a dar una fiesta y pensamos que sería divertido. La ocurrencia nos vino por una fiesta de un estudiante de veterinaria que sacó un perro disecado del laboratorio y lo puso en el baño, y cada vez que alguien tenía que…
– Ya me lo imagino.
Él se encogió de hombros.
– Es lo que hicimos nosotros con Mag. La pusimos en una silla presidiendo la mesa y luego creo que hasta bailamos con ella. Estábamos todos un poco bebidos, pero pensábamos devolverla…
– ¿Y no lo hicieron?
– Bueno, es que cuando nos despertamos por la mañana se había marchado por sí sola.
– No me venga con cuentos.
– Bien, pues alguien se la llevó.
– Con el esqueleto del niño. ¿Lo cogieron cuando la facultad renovó el material?
Él asintió con la cabeza.
– ¿No averiguaron quién se los llevó?
Cater negó con la cabeza.
– Éramos siete en aquella cena y a continuación vino la fiesta con veinte o treinta personas. Pudo ser cualquiera de ellas.
– ¿Tiene algún sospechoso en particular?
Cater reflexionó un instante.
– Pippa Greenlaw vino con un tipo algo basto, pero era un ligue ocasional y nunca más se supo.
– ¿Tenía nombre?
– Yo diría que sí -respondió él mirándola-, aunque no creo que fuera tan sexy como el de usted.
– Esa Pippa, ¿es también médica?
– Dios, no. Trabaja en relaciones públicas. Ahora que lo pienso fue así como conoció a su galán. Un futbolista. -Hizo una pausa-. Bueno, quería ser futbolista.
– ¿Tiene algún número de teléfono de Pippa?
– Debo de tenerlo… No sé si será el mismo… -añadió inclinándose hacia delante-. Claro que no lo llevo encima. Por consiguiente, creo que tendremos que acordar otro rendez-vous.
– Sí; es decir, usted me llama y me lo dice -replicó ella tendiéndole una tarjeta-. Si no estoy, deje el mensaje a la telefonista de la comisaría.
La sonrisa de Cater se suavizó mientras la miraba e inclinaba la cabeza a un lado y a otro.
– ¿Qué pasa? -inquirió ella.
– Estoy pensando hasta qué extremo esa actitud de Dama de Hielo es pura pose. ¿Nunca abandona su papel? -añadió estirando el brazo por encima de la mesa, asiéndola de la muñeca y besándosela.
Siobhan se zafó de un tirón; él se reclinó en el asiento con cara de embeleso.
– Fuego y hielo -musitó Cater-. Una buen mezcla.
– ¿Quiere ver otra buena mezcla? -dijo el cliente de la mesa contigua cerrando el periódico-. ¿Qué tal un puñetazo en la cara y una patada en el culo?
– ¡Oh, cielos, sir Galahad! -exclamó Cater riendo-. Lo siento, amiguete, no hay ninguna damisela que requiera sus servicios.
El hombre se puso en pie y se situó ante ellos, pero Siobhan se interpuso tapando a Cater.
– Déjalo, John -dijo, y añadió para Cater-: Más vale que se escabulla.
– ¿Conoce a este primate?
– Es colega mío -dijo Siobhan.
Rebus estiró el cuello pare ver mejor a Cater.
– Dele ese número, amigo. Y déjese de galanteos.
Cater se levantó, recreándose en apurar despacio su cerveza.
– Ha sido una velada deliciosa, Siobhan. A ver si la repetimos. Con o sin mono amaestrado.
– ¿Ese Aston de fuera es suyo, amigo? -preguntó el barman asomándose a la puerta del salón.
– Es bonito, ¿verdad? -replicó Cater con soltura.
– Pues no sé, pero un cliente lo ha confundido con un urinario.
Cater ahogó un grito y subió corriendo los escalones hacia la salida. Harry les dirigió un guiño y volvió a la barra, mientras ellos se miraban intercambiando una sonrisa.
– Pegajoso de mierda -murmuró Rebus.
– Tal vez sea comprensible, teniendo en cuenta quién es el padre.
– Sí, claro, su papá se lo ha dado todo hecho -comentó Rebus sentándose a su mesa, al tiempo que Siobhan volvía la silla hacia él.
– Puede que sea una pose.
– Como la tuya, Dama de Hielo.
– ¿Y la tuya, señor Hosco?
Rebus hizo una mueca y se llevó el vaso a los labios. Siobhan había advertido la manera que tenía de abrir la boca al beber, como si mordiera el líquido con los dientes.
– ¿Quieres otra? -dijo.
– ¿Tratas de retrasar el momento de la verdad? -replicó él en broma-. Bueno, ¿por qué no? Más barato que allí, será.
Siobhan volvió con las bebidas.
– ¿Qué tal en Whitemire?
– Lo mejor que cabía esperar. Un guardián sacó a Ellen Wylie de sus casillas. -Rebus le explicó la visita hasta aquella escena final-. ¿Por qué crees que se pondría así?
– ¿Sentido innato de la justicia? -aventuró ella-. A lo mejor tiene antepasados emigrantes.
– ¿Como yo?
– Es verdad; me dijiste que eras de origen polaco.
– Yo no. Mi abuelo.
– Seguramente aún tendrás familia en Polonia.
– Dios sabe.
– Bueno, piensa que yo también soy inmigrante, ya que mis padres son ingleses y me criaron al sur de la frontera.
– Pero naciste aquí.
– Y me llevaron a Inglaterra cuando estaba en pañales.
– Eres escocesa, no puedes negarlo.
– Yo sólo digo…
– Somos una nación mestiza. De siempre. Colonizada por los irlandeses y violada y pillada por los vikingos. Cuando era niño, todas las tiendas de pescado y patatas fritas las regentaban italianos y en clase tenía compañeros de apellido polaco y ruso… -Miró su vaso-. Y no recuerdo que a nadie le apuñalaran por eso.
– Pero tú te criaste en un pueblo.
– ¿Y qué?
– Me refiero a que Knoxland es distinto.
Él asintió con la cabeza y apuró la cerveza.
– Vamos -dijo.
– Me queda medio vaso.
– ¿Acaso se raja, sargento Clarke?
Siobhan ahogó una protesta, pero se puso en pie.
* * *
– ¿Has estado en un local de éstos?
– Un par de veces -contestó Rebus-. En despedidas de soltero.
Aparcaron en Bread Street, frente a uno de los hoteles más elegantes de Edimburgo. Rebus pensó qué impresión causaría a los huéspedes salir de sus lujosas habitaciones y encontrarse en medio del triángulo púbico. La zona se extendía desde los bares con espectáculo de Tollcross y Lothian Road hasta Lady Lawson Street. Locales con carteles que anunciaban «las "jarras" más grandes de Edimburgo» -con el doble sentido de tetas-, «reservados para personas de categoría», «animación continua». De momento no había más que un discreto sex-shop y ni el menor indicio de que por allí hicieran la calle las prostitutas de Leith.
– Me trae ciertos recuerdos -dijo Rebus-. Tú no estabas aquí en los setenta, ¿verdad? En los pubs, a la hora del almuerzo, había go-gos y, cerca de la universidad, un cine de películas porno…
– Qué felicidad verte tan nostálgico -comentó Siobhan con gran frialdad.
Su destino era un pub renovado enfrente de una tienda vacía. Rebus recordaba algunos de sus nombres anteriores: The Laurie Tavern, The Wheaten Inn o The Snakepit; ahora se llamaba The Nook. Un cartel sobre las lunas negras proclamaba los placeres en oferta y prometía «tarjeta de socio de oro inmediata». Un par de gorilas impedían en la puerta la posible entrada de borrachos e indeseables. Los dos tenían sobrepeso, llevaban la cabeza rapada e idéntico traje oscuro color granito con camisa sin corbata, además de un auricular minúsculo para recibir aviso en caso de trifulca en el interior.
– Tarará y Tararí -dijo Siobhan en voz baja.
Era a ella a quien miraban más que a Rebus, pues las mujeres no eran clientes habituales de The Nook.
– Lo siento, no se admiten parejas -dijo uno de los porteros.
– Hola, Bob -replicó Rebus-. ¿Cuándo has salido?
El gorila tardó un momento en reconocerle.
– Tiene buen aspecto, señor Rebus -dijo.
– Y tú; debes de haber utilizado el gimnasio en Saughton. -Rebus se volvió hacia Siobhan-. Te presento a Bob Dodds, que purgaba seis años por agresión grave.
– Me los redujeron en apelación -añadió Dodds-. Y aquel cabrón se lo merecía.
– Sí, había dejado plantada a tu hermana, ¿no es eso? Y tú le apañaste con un bate de béisbol y un cuchillo Stanley. Y aquí estás, tan pancho -añadió Rebus con una sonrisa-. Y desempeñando una función social útil.
– ¿Es policía? -preguntó finalmente su compañero.
– Yo también -dijo Siobhan-. Así que, con parejas o sin parejas, vamos a entrar.
– ¿Quieren ver al director? -preguntó Dodds.
– Más o menos.
Dodds sacó un walkie-talkie del bolsillo.
– Puerta a oficina.
Se oyeron unos chasquidos de estático y una voz entre interferencias:
– ¿Qué coño pasa ahora?
– Dos policías quieren verle.
– ¿Buscan un soborno o qué?
Rebus arrebató el aparato a Dodds.
– Sólo queremos hablar, señor. Si nos ofrece un soborno, es un asunto que podemos tratar en comisaría.
– Era en broma, por Dios bendito. Que les acompañe Bob.
Rebus devolvió el transmisor a Dodds.
– Creo que nos ha admitido como socios de oro -dijo.
Nada más cruzar la puerta se encontraron con una mampara que impedía la vista del local antes de pagar la entrada. En el mostrador de recepción, una mujer de mediana edad atendía ante una caja registradora antigua. Cubría el suelo una moqueta carmesí y morada, las paredes eran negras con minúsculos filamentos luminosos como imitando el cielo estrellado o para evitar que los clientes leyeran a la primera la lista de precios y de medidas de las bebidas. La barra era muy parecida a la que Rebus recordaba de la época de la Laurie Tavern, con la salvedad de que no había cerveza de barril; sólo cerveza de botella, más cara. Ocupaba ahora el centro del local un pequeño escenario con dos barras metálicas relucientes que llegaban hasta el techo, y una mujer de piel oscura bailaba al son de una melodía a todo volumen para apenas una docena de clientes. Siobhan advirtió que mantenía los ojos cerrados, concentrada en la música. Había otros dos hombres sentados en un sofá cercano y una mujer con los senos desnudos bailando delante de ellos. Vio una flecha que señalaba en dirección a un «Reservado para VIPs» velado por cortinajes negros. Unos ejecutivos con traje ocupaban tres taburetes de la barra y consumían una botella de champán.
– Más tarde está más animado -comentó Dodds a Rebus-. Y los fines de semana es una locura.
Cruzaron el local y se detuvieron ante una puerta con el cartel de «Privado». Dodds pulsó unos números de un teclado, la abrió y les hizo pasar.
Cruzaron un pasillo estrecho hasta una puerta al fondo. Dodds se detuvo y llamó.
– ¡Adelante! -dijo una voz al otro lado.
Rebus hizo a Dodds una señal con la cabeza para que se retirase y giró el pomo.
El despacho no era más grande que un trastero y lo llenaban casi por completo unas estanterías atiborradas de papeles, piezas y trozos de maquinaria, la bomba de un surtidor de cerveza y una vieja máquina de escribir eléctrica. Había una caja fuerte de museo abierta con cajas de pajitas para bebidas y de servilletas de papel y, detrás de la mesa, una ventanita enrejada, que Rebus pensó daría algo de luz por el día. El resto del espacio lo llenaban recortes de fotos de la prensa sensacionalista de clientes saliendo de The Nook, entre los que reconoció a un par de futbolistas cuya carrera había quedado truncada.
El hombre sentado a la mesa tendría algo más de treinta años. Llevaba una camiseta ajustada que ponía de relieve su torso musculoso y dejaba ver sus fuertes brazos; tenía el rostro bronceado y el pelo negro azabache muy corto. El único adorno era un reloj de oro con exceso de esferas. Sus ojos azules brillaban en aquel cuarto poco iluminado.
– Stuart Bullen -dijo tendiendo la mano sin levantarse.
Rebus se presentó e hizo lo propio con Siobhan y, tras estrecharles la mano, Bullen se disculpó por la falta de sillas.
– No caben -dijo encogiéndose de hombros.
– Estamos bien de pie, señor Bullen -dijo Rebus.
– Como ven, en The Nook no hay nada que ocultar, por lo que me extraña su visita.
– Su acento no es de aquí, señor Bullen -comentó Rebus.
– Soy de la costa oeste.
Rebus asintió con la cabeza.
– Creo que su apellido me suena -añadió.
– Para su tranquilidad, le diré que mi padre era Rab Bullen.
– Un gánster de Glasgow -dijo Rebus a Siobhan.
– Un hombre de negocios respetable -corrigió Bullen.
– Que murió de un disparo a quemarropa en la puerta de su casa -dijo Rebus-. ¿Cuánto tiempo hace…, cinco, seis años?
– Si hubiera sabido que quería hablar de mi padre… -replicó Bullen mirándole fijamente.
– No es de su padre de quien quiero hablar -le interrumpió Rebus.
– Señor Bullen, buscamos a una joven -dijo Siobhan- que se llama Ishbel Jardine y se ha marchado de su casa -añadió tendiéndole la foto-. ¿La ha visto?
– ¿Por qué iba yo a verla?
Siobhan se encogió de hombros.
– Quizá necesitara dinero, y nos han dicho que usted estaba contratando bailarinas.
– Todos los clubs de Edimburgo contratan bailarinas -replicó él encogiéndose igualmente de hombros-. Van y vienen… Les advierto que mis bailarinas tienen contrato legal y sólo bailan.
– ¿Incluso en los reservados especiales? -preguntó Rebus.
– Se trata de amas de casa y estudiantes…, mujeres que necesitan dinero fácil.
– Mire bien la foto, por favor -dijo Siobhan-. Tiene dieciocho años y se llama Ishbel.
– No la he visto en mi vida -contestó Bullen devolviéndosela-. ¿Quién les dijo que contrataba bailarinas?
– Recibimos esa información -respondió Rebus.
– He visto que miraba mi colección -añadió Bullen señalando con la barbilla las fotos de la pared-. Esto es un local de buen tono de un nivel mejor que los de la zona. Lo que quiere decir que somos exigentes con las bailarinas que empleamos y procuramos no contratar a drogadictas.
– Nadie ha dicho que Ishbel fuese drogadicta, y mucho dudo que de este garito pueda decirse que es de buen tono.
Bullen se reclinó en el asiento para examinarle mejor.
– Debe de faltarle poco para jubilarse, inspector, y me gustaría que llegase pronto el día de poder tratar con policías como su colega. Una perspectiva mucho más agradable -añadió sonriendo hacia Siobhan.
– ¿Cuánto tiempo hace que tiene este local? -preguntó Rebus sacando el tabaco.
– Aquí no fume, que hay riesgo de incendio -dijo Bullen.
Rebus, tras un instante de indecisión, se guardó la cajetilla. Bullen inclinó levemente la cabeza para dar las gracias.
– Contestando a su pregunta: cuatro años.
– ¿Por qué se marchó de Glasgow?
– Pues el asesinato de mi padre podría ser una respuesta.
– No se encontró al culpable, ¿verdad?
– ¿No debería cambiar el «no se encontró» por «no encontramos»?
– La policía de Glasgow y la de Edimburgo son como el día y la noche.
– ¿Quiere decir que usted habría tenido más suerte?
– La suerte no tiene nada que ver.
– Bien, inspector, si ha venido por eso… Estoy seguro de que tendrá otros locales que visitar.
– ¿Podemos hablar con las chicas? -preguntó Siobhan.
– ¿Para qué?
– Para enseñarles la foto. ¿Tienen camerino?
Bullen asintió con la cabeza.
– Detrás de la cortina negra, pero sólo entran en los cambios de turno.
– Pues hablaremos con ellas sobre la marcha donde estén.
– Háganlo -espetó Bullen.
Siobhan dio media vuelta dispuesta a salir, pero se detuvo en seco. Había una chaqueta de cuero colgada en la puerta y palpó el cuello con los dedos.
– ¿Qué coche tiene? -preguntó de pronto.
– ¿Eso qué tiene que ver?
– Es una simple pregunta, pero si prefiere que se la hagamos en otro sitio… -replicó ella mirándole furiosa.
– Un BMW X5 -dijo Bullen con un suspiro.
– ¿Deportivo?
Bullen lanzó un bufido.
– Es un todoterreno de tracción en las cuatro ruedas. Grande como un tanque.
Siobhan asintió con la cabeza.
– Son los coches que compran los hombres cuando tienen necesidad de compensar alguna deficiencia -replicó cruzando la puerta sin más comentarios.
Rebus dirigió una sonrisa a Bullen.
– ¿Qué me dice ahora de esa «perspectiva mucho más agradable»?
– Yo le conozco -dijo Bullen-. Es el poli que Ger Cafferty tiene metido en el bolsillo.
– ¿Y se lo cree?
– Lo dice todo el mundo.
– Y cosa hecha, ¿no?
Rebus dio media vuelta y siguió a Siobhan. Había hecho bien en no responder a la invectiva del joven. Big Ger Cafferty había sido durante años el rey del hampa de Edimburgo y ahora llevaba una vida tranquila, al menos en apariencia. Pero con Cafferty nunca se sabía. Sí, claro que le conocía. De hecho, Bullen acababa de darle una idea, porque si había alguien que pudiera saber qué demonios, hacía un tipo de los bajos fondos de Glasgow como Stuart Bullen en el otro extremo del país, ese alguien era Morris Gerald Cafferty.
Siobhan se había acomodado en un taburete en la barra y los ejecutivos ocupaban ahora una mesa. Rebus se sentó al lado de Siobhan, para tranquilidad del camarero, que probablemente nunca había servido a una mujer sola.
– Una cerveza de la mejor y lo que quiera la señorita -dijo.
– Una coca sin calorías -dijo Siobhan.
El camarero trajo las bebidas.
– Son seis libras.
– El señor Bullen dijo que paga la casa para que seamos buenos -dijo Rebus con un guiño.
– ¿Ha visto alguna vez aquí a esta muchacha? -preguntó Siobhan enseñándole la foto.
– Yo diría que no… pero hay muchas chicas como ella.
– ¿Cómo te llamas, hijo? -preguntó Rebus.
El camarero puso mala cara por lo de «hijo». Tendría sus veintitantos años, era bajo y fuerte y lucía camiseta blanca ajustada, quizá a ejemplo de su jefe. Llevaba el pelo en puntas con brillantina, un miniauricular como el de los gorilas y dos aros en la otra oreja.
– Barney Grant.
– ¿Hace mucho que trabajas aquí, Barney?
– Un par de años.
– En un local como éste serás seguramente uno de los veteranos.
– Soy el más antiguo -asintió el camarero.
– Y seguro que has visto de todo.
Grant asintió con la cabeza.
– Pero algo que no he visto nunca es que Stuart invite a beber a nadie -dijo extendiendo la mano-. Seis libras, por favor.
– Admiro tu constancia, hijo -replicó Rebus echando el dinero sobre el mostrador-. ¿De dónde es tu deje?
– Soy australiano, y le diré una cosa: soy buen fisonomista y creo que le conozco.
– Estuve aquí hace un par de meses en una despedida de soltero, pero no me quedé mucho rato.
– Bien, volvamos a Ishbel Jardine. ¿Cree haberla visto? -preguntó Siobhan con zalamería.
Grant volvió a mirar la foto.
– Pero quizá no haya sido aquí. Hay muchos pubs y discotecas, y puedo haberla visto en cualquier parte.
Guardó el dinero en la caja y Siobhan se dio la vuelta para observar el local, arrepintiéndose inmediatamente de haberlo hecho al ver que una de las bailarinas conducía hacia el reservado a uno de los ejecutivos. Otra, la que había visto al entrar, concentrada en la música, se deslizaba de arriba abajo por el poste plateado sin el tanga de cuero.
– Dios, qué repugnante -comentó a Rebus-. ¿Qué consiguen con eso?
– Aligerar la cartera -repuso él.
Siobhan se volvió otra vez hacia el camarero.
– ¿Cuánto cobran?
– Diez libras por un baile que dura unos minutos, y no se permite tocar.
– ¿Y en el reservado especial?
– No puedo decirle.
– ¿Por qué?
– Porque nunca he entrado. ¿Quiere otra? -preguntó señalando el vaso que estaba lleno de hielo como en el momento de servirlo, pero sin líquido.
– Trucos del oficio -le explicó Rebus a Siobhan-. Cuanto más hielo ponen, menos bebida cabe.
– No, gracias -respondió ella-. Grant, ¿cree que las chicas querrán hablar con nosotros?
– No creo.
– Si le dejamos la foto, ¿se la enseñará?
– Tal vez sí.
– Y aquí tiene mi tarjeta. Puede llamarme si hay novedades -dijo Siobhan tendiéndosela con la fotografía.
– De acuerdo -repuso el camarero guardándolas bajo el mostrador y dirigiéndose a Rebus-: Y usted, ¿quiere otra?
– Con esos precios, no, Barney. Gracias, de todos modos.
– No lo olvide. Llámeme -insistió Siobhan bajándose del taburete y yendo hacia la puerta.
Rebus se detuvo a examinar otras fotos enmarcadas; eran copias de los recortes de periódico del despacho de Bullen. Dio unos golpecitos en una de ellas y Siobhan se acercó para verla mejor. Eran Lex Cater y su cinematográfico padre con sendos rostros blancos por el fogonazo del fotógrafo. A Gordon Cater no le había dado tiempo a tapárselo con la mano y miraba angustiado, pero su hijo sonreía feliz de que su imagen hubiera sido captada para la posteridad.
– Mira los pies de foto -dijo Rebus.
Las imágenes tenían rótulos «exclusivos», todos ellos firmados en negrita por Steve Holly.
– Es curioso que siempre esté en el lugar preciso en el momento justo -comentó Siobhan.
– ¿Verdad que sí? -añadió Rebus.
Afuera, se detuvo a encender un cigarrillo mientras ella continuaba hasta el coche, lo abría, subía y apretaba el volante con las manos. Rebus caminó despacio aspirando el humo a fondo. Cuando llegó al coche aún le quedaba medio pitillo, pero lo tiró a la calzada y subió.
– Sé lo que estás pensando -dijo.
– ¿Ah, sí? -replicó ella poniendo el intermitente.
– Que es un mercado de carne humana. ¿Por qué le preguntaste lo del coche? -añadió volviéndose hacia ella.
Siobhan reflexionó un instante,
– Porque tenía pinta de chulo -dijo, mientras pensaba en lo del mercado de carne.
CUARTO DÍA: JUEVES
Capítulo 11
Por la mañana Rebus volvió a Knoxland. En el suelo había aún pancartas y cartones con los lemas medio borrados por las huellas de pisadas. Entró en la caseta a tomarse el café que llevaba en la mano y a terminar de leer el periódico. En conferencia de prensa la tarde anterior habían revelado a los medios de comunicación el nombre de Stef Yurgii, que en el tabloide de Steve Holly figuraba como una simple mención, mientras que Mo Dirwan tenía dedicados dos párrafos. Había también unas fotos de Rebus: sujetando al cabeza rapada, recibiendo las gracias por parte de un alborozado Dirwan brazos en el aire, mientras sus seguidores contemplaban la escena. Estaba casi seguro de que el titular era del propio Holly: «apedreado».
Tiró el periódico a la papelera, pero, pensando en que probablemente lo cogería alguien para hojearlo, al ver un vaso de plástico con restos de café, lo vertió en las páginas y se quedó más tranquilo. Consultó su reloj: las nueve y cuarto. Había pedido un coche patrulla para ir a Portobello y pensó que estaría a punto de llegar. En la caseta reinaba la tranquilidad. Por prudencia habían decidido no llevar un ordenador y los informes del puerta a puerta se recopilaban en Torphichen. Se acercó a la ventana, arrancó unos trozos de vidrio e hizo con ellos un montón. A pesar de la reja, habían roto la ventana con un palo o un hierro para echar dentro algo pegajoso que manchaba el suelo y la mesa más cercana. Como toque final pintarrajearon con spray la palabra PASMA en todas las superficies posibles del exterior. Antes de terminar la jornada entablarían la ventana, y seguramente la caseta sería inventariada como material disponible, ya que allí habían averiguado cuanto podían y recogido las pruebas existentes. Rebus sabía que Shug Davidson emplearía la estrategia básica de abochornar al Gobierno haciendo hincapié en las condiciones del barrio. Tal vez los artículos de Steve Holly vendrían bien.
Bueno, no estaría mal que así fuera, pero lo más probable sería que en Knoxland muchos no vieran el fondo racista del caso y sintieran que estaba plenamente justificado. De todos modos, la única esperanza de Davidson era que alguien le sacara de apuros: un testigo.
Un nombre.
Había la sangre, un arma que esconder, ropa que quemar o tirar. Alguien habría visto algo y estaba agazapado en uno de aquellos bloques, y Rebus esperaba que le remordiera bien la conciencia. Alguien tenía que saber algo.
Había llamado a Steve Holly a primera hora para preguntarle cómo era posible que estuviera siempre delante de The Nook para sorprender la salida de algún famoso.
– Se trata de periodismo de investigación de calidad. Pero de eso hace tiempo.
– Ah, ya.
– Cuando inauguraron el local tuvo unos meses de gran aceptación; fue cuando hice esas fotos. Va usted mucho por allí, ¿eh?
Rebus colgó sin dignarse replicar.
Oyó que llegaba un coche; miró por el cristal roto y sonrió al ver quién era, apuró el café y salió a recibir a Gareth Baird, saludando con una inclinación de cabeza a los dos agentes uniformados que lo traían.
– Buenos días, Gareth.
– ¿A qué viene todo esto? -exclamó Gareth metiendo los puños en los bolsillos-Es puro acoso.
– En absoluto. Resulta que eres un testigo valioso. No olvides que tú sabes qué aspecto tiene la amiga de Stef Yurgii.
– ¡Dios, si apenas me fijé!
– Pero la oíste hablar -replicó Rebus despacio- y nos da la impresión de que la reconocerías si volvieras a verla.
– ¿Qué quieren, que les haga un retrato robot?
– Eso después. Ahora lo que vas a hacer es un recorrido con estos dos agentes.
– ¿Un recorrido?
– De puerta en puerta. Así te harás una idea de lo que es el trabajo de la policía.
– ¿De cuántas puertas? -dijo Gareth mientras miraba los bloques altos.
– Todas.
El muchacho miró a Rebus con ojos muy abiertos como un niño que recibe una regañina inmerecida.
– Cuanto antes empieces… -añadió Rebus dándole unas palmaditas en la espalda-. Lleváoslo, muchachos -dijo a los agentes.
Miró a Gareth caminar de mala gana y cabizbajo entre los dos agentes hacia el primer bloque y sintió una punzada de satisfacción. Era agradable ver que la profesión ofrecía de vez en cuando un aliciente.
Llegaron otros dos coches. Davidson y Wylie en uno de ellos, y Reynolds en el segundo. Seguramente venían juntos desde Torphichen. Davidson traía el periódico doblado por el titular de «apedreado».
– ¿Has visto esto? -preguntó.
– Yo no caigo tan bajo, Shug.
– ¿Por qué no? -dijo Reynolds sonriente-. Ahora es el nuevo paladín de los del turbante.
Davidson se sonrojó.
– Charlie, otro comentario como ése y te abro expediente, ¿está claro?
– Se me ha escapado, señor -dijo Reynolds poniéndose firme.
– Se te escapa mucho la lengua. Que sea la última vez.
– Sí, señor.
Davidson hizo una larga pausa antes de hablar.
– ¿Hay algo útil que tengas que hacer? -preguntó.
Reynolds se relajó visiblemente.
– Información interna, señor: en un piso hay una mujer que hace té con galletas.
– ¿Ah, sí?
– Hablamos ayer, señor. Y dijo que no le importaría hacernos un té de vez en cuando.
– Pues ve a traerlo -comentó Davidson, y añadió antes de que Reynolds se alejara-: Ah, Charlie, y no te entretengas mucho, que el tiempo corre.
– No se preocupe, señor, será una gestión estrictamente profesional -replicó Reynolds dirigiendo una sonrisa de connivencia a Rebus al pasar por su lado.
Davidson se volvió hacia él.
– ¿Quién era ese que iba con los agentes? -preguntó.
– Gareth Baird -contestó Rebus encendiendo un cigarrillo-. Van con él para ver si descubren en algún piso a la amiga de la víctima.
– Una aguja en un pajar -comentó Davidson.
Rebus se encogió de hombros. Ellen Wylie estaba dentro de la caseta y Davidson miró las pintadas.
– La pasma, la pasma… -dijo apartándose el pelo de la frente y rascándose la cabeza-. ¿Hay algo más para hoy?
– La esposa de la víctima va a identificar el cadáver. Creo que yo debería estar presente -Hizo una pausa-. A menos que quieras ir tú.
– Te lo dejo a ti. ¿No tienes ninguna otra cosa en Gayfield?
– Ni siquiera una mesa decente.
– ¿Esperan que te retires?
Rebus asintió con la cabeza.
– ¿Crees que debería hacerlo?
– ¿Qué te espera después de la jubilación? -preguntó Davidson con gesto escéptico.
– Una hepatitis, probablemente. Ya tengo dada la entrada…
Davidson sonrió.
– Bueno, a nosotros nos falta personal, lo que quiere decir que me alegra que sigas de servicio.
Rebus iba a decir algo, quizá «gracias», pero Davidson levantó un dedo.
– Siempre que no me organices líos, ¿está claro?
– Como el agua, Shug.
Se volvieron los dos al oír un saludo en voz alta procedente de un segundo piso:
– ¡Buenos días, inspector!
Era Mo Dirwan, que agitaba la mano desde la galería exterior. Rebus le devolvió el saludo displicentemente, pero recordó que quería hacerle unas preguntas.
– Aguarde ahí un momento, que ahora subo.
– Estoy en la vivienda doscientos dos.
– Dirwan se ocupaba del caso de la familia Yurgii -dijo Rebus-. Tengo que aclarar algo con él.
– Pues adelante. Pero nada de fotos -añadió Davidson poniéndole la mano en el hombro.
– Pierde cuidado, Shug.
Rebus subió en el ascensor al segundo piso y fue hasta la puerta 202. Miró hacia abajo y vio que Davidson examinaba los deterioros externos de la caseta y que no se veía por ninguna parte a Reynolds con el té prometido.
La puerta estaba abierta y entró sin llamar. Era un piso alfombrado con una especie de retales y había una escoba apoyada en la pared del vestíbulo. Un escape de agua había dejado su huella oscura en el techo color crema.
– Estoy aquí -oyó decir a Dirwan.
Se encontraba sentado en el sofá del cuarto de estar. El calefactor tenía las dos resistencias encendidas y el vaho cubría las ventanas. Se oía una música étnica suave procedente de un casete y, de pie, frente al sofá, un hombre y una mujer ya mayores.
– Siéntese aquí -dijo Dirwan dando una palmadita sobre el sofá y sosteniendo en la otra mano un platillo con una taza.
Rebus se sentó y la pareja inclinó levemente la cabeza en respuesta a su sonrisa de saludo. Sólo después de sentarse advirtió que no había más sillas y que la pareja permanecía de pie por necesidad. Al abogado no parecía importarle.
– El señor y la señora Singh llevan aquí once años -dijo-. Pero les queda poco.
– Lo lamento -dijo Rebus.
Dirwan contuvo la risa.
– No van a deportarlos, inspector. A su hijo le han ido bien los negocios y tiene una buena casa en Barnton.
– En Cramond -corrigió el hombre.
Cramond era una de las mejores zonas de la ciudad.
– Una buena casa en Cramond -repitió el abogado- y van a mudarse a ella.
– En casa aparte -añadió la mujer complacida con la expresión-. ¿Quiere té o café?
– No, muchas gracias -dijo Rebus-. Pero querría hablar con el señor Dirwan.
– ¿Quiere que les dejemos a solas?
– No, no; podemos hablar fuera -respondió Rebus mirando intencionadamente a Dirwan.
Éste tendió la taza a la mujer.
– Dígale a su hijo que le deseo toda clase de parabienes -añadió elevando la voz exageradamente.
Los Singh le dirigieron una inclinación de la cabeza y Rebus se puso en pie. Tras estrecharles la mano, condujo a Dirwan a la galería.
– No me dirá que no es una familia encantadora -comentó Dirwan después de cerrarse la puerta-. Ya ve que los inmigrantes aportan también prosperidad a la sociedad.
– Nunca lo he puesto en duda. ¿Sabe que tenemos el nombre de la víctima? Stef Yurgii.
Dirwan lanzó un suspiro.
– Me he enterado esta mañana -dijo.
– ¿Ha visto las fotos publicadas en los tabloides?
– Yo no leo la prensa basura.
– ¿Pensaba comunicarnos que le conocía?
– Yo no le conocía. Conozco a la esposa y a los hijos.
– ¿Y no ha tenido ningún contacto con él? ¿No trató de hacer llegar a través de usted algún mensaje a su familia?
Dirwan negó con la cabeza.
– A través de mí, no. Se lo habría dicho a usted. Tiene que creerme, John -añadió mirándole fijamente.
– Sólo mis mejores amigos me llaman John -replicó Rebus-y la confianza hay que ganársela, señor Dirwan. -Se calló un momento para que lo pensase-. ¿No sabía que estaba en Edimburgo?
– No lo sabía.
– Pero se ocupa del caso de la esposa.
El abogado asintió con la cabeza.
– Escuche. No hay derecho. Nos llamamos civilizados, pero nos da igual que ella se pudra con los niños en Whitemire. ¿Ha estado allí?
Rebus asintió con la cabeza.
– Pues ya lo ha visto: no hay árboles, es como una cárcel, con el mínimo de enseñanza y de comida.
– Pero eso no tiene nada que ver con esta investigación -no pudo por menos de replicar Rebus.
– ¡Dios mío, no acabo de creerme lo que oigo ahora que ve personalmente los problemas del racismo en este país!
– Que no afecta a los Singh.
– Que los vea usted sonreír no significa nada -espetó de pronto Dirwan rascándose la nuca-. No debería tomar tanto té: calienta la sangre.
– Escuche, le doy las gracias por su ayuda por hablar con toda esa gente…
– Por cierto, ¿quiere saber qué he averiguado?
– Naturalmente.
– Estuve ayer toda la tarde yendo de puerta en puerta y esta mañana desde primera hora. Claro que hubo muy pocos que me dijeran algo interesante o que aceptasen hablar conmigo.
– Gracias por intentarlo.
Dirwan aceptó el cumplido con una inclinación de cabeza.
– ¿Sabe que Stef Yurgii era periodista en su país?
– Sí.
– Pues bien, los que le conocían en el barrio lo ignoraban. Pero él sabía llegar a la gente y lograr que hablaran, cosa natural en un periodista, ¿de acuerdo?
Rebus asintió con la cabeza.
– Pues Stef hablaba con la gente de sus vidas y les preguntaba datos muy relacionados con su propio pasado.
– ¿Cree que pensaba escribir algo sobre ese tema?
– Es una posibilidad.
– ¿Y qué me dice de su amiga?
Dirwan negó con la cabeza.
– Nadie la conoce. Claro que, teniendo mujer e hijos en Whitemire, es muy posible que no le interesara hacer pública esa relación.
Rebus asintió con la cabeza.
– ¿Alguna cosa más? -inquirió.
– De momento no. ¿Quiere que siga llamando a las puertas?
– Sé que es una tarea ingrata…
– ¡Ni mucho menos! Empiezo a hacerme una idea de este barrio y estoy conociendo a gente que a lo mejor quiere formar una asociación.
– ¿Como la de Glasgow?
– Exactamente. La unidad hace la fuerza.
Rebus reflexionó un instante.
– Bien, le deseo suerte. Y gracias de nuevo -añadió estrechando la mano que le tendía sin que le inspirara plena confianza.
Al fin y al cabo era un abogado y, además, tenía sus propios planes.
Alguien avanzaba por la galería y se apartaron para dejar paso. Rebus vio que era el jovenzuelo del día anterior; el de la piedra. Les miró sin saber a cuál de los dos dirigir mayor desprecio, se detuvo ante los ascensores y pulsó el botón.
– Me han dicho que te gustan los tatuajes -dijo Rebus, al tiempo que se despedía de Dirwan con una inclinación de cabeza y se acercaba al chico, quien dio un paso atrás como si viera a un apestado.
Ninguno de los dos apartaba los ojos de la puerta del ascensor, en tanto que Dirwan, después de llamar sin resultado al 203, se dirigió al 204.
– ¿Qué quiere? -murmuró el joven.
– Pasar buenamente el día. Es lo que hacen los seres humanos: comunicarse, ¿sabes?
– ¿Y a mí qué coño me importa?
– Y también aceptamos la opinión de los demás. Al fin y al cabo, cada uno es como es.
Se oyó un leve sonido metálico al abrirse las puertas del ascensor de la izquierda y Rebus, que se disponía a entrar, al ver que el joven se quedaba atrás, le agarró de la cazadora y le arrastró dentro, sujetándole hasta que se cerraron las puertas. El chico trató de zafarse para pulsar el botón de apertura, pero el ascensor inició el descenso.
– ¿Te gustan los paramilitares esos de la UVF? -prosiguió Rebus.
El joven se limitó a apretar los labios.
– Claro, me imagino que es una especie de cobijo -añadió Rebus como hablando para sus adentros-. Los cobardes necesitan algo en que escudarse. En cuanto a esos tatuajes, ya verás qué bonitos resultan cuando te cases y tengas hijos, vecinos católicos y un jefe musulmán.
– Sí, hombre, me gustaría verlo.
– Vas a ver muchas cosas que no podrás evitar, hijo. Te lo dice alguien con experiencia.
El ascensor se detuvo pero las puertas no se abrieron lo deprisa que el joven esperaba, y él las forzó y salió corriendo. Rebus le vio cruzar la zona de juegos bajo la mirada de Shug Davidson, que observaba la escena desde la puerta de la caseta.
– ¿Haciendo amistades en el barrio? -dijo.
– Dándole unos consejos para el futuro -asintió Rebus-. Por cierto, ¿cómo se llama?
– Howard Slowther -contestó Davidson tras un momento de reflexión-. Le llaman Howie.
– ¿Qué edad tiene?
– Casi quince años. Los funcionarios de Educación andan buscándole por faltar a clase. Uno más que se encamina irremediablemente hacia la delincuencia -añadió Davidson alzando los hombros-. Y nosotros no podemos hacer nada si no comete alguna estupidez gorda.
– Que puede ser en cualquier momento -comentó Rebus sin apartar la mirada del chico.
A lo lejos, comenzaba a bajar la cuesta hacia el pasadizo subterráneo.
– En cualquier momento -repitió Davidson-. ¿A qué hora es la cita en el depósito?
– A las diez -contestó Rebus consultando el reloj-. Me marcho.
– No te olvides de mantenerte en contacto.
– Te enviaré una postal, Shug: «Ojalá estuvieras aquí».
Capítulo 12
Siobhan no tenía motivos para pensar que el chulo de Ishbel fuese Stuart Bullen; era demasiado joven. Tenía chaqueta de cuero, pero no un coche deportivo. Había buscado el X5 en Internet, y comprobó que no era precisamente deportivo.
Claro que ella le había hecho una pregunta muy concreta. ¿Qué coche llevaba? A lo mejor tenía más coches; el X5 para diario y otros para salir por la noche y los fines de semana. ¿Valía la pena comprobarlo? ¿Hacer otra visita a The Nook? De momento, creía que no.
Encontró aparcamiento en Cockburn Street y se dirigió al callejón Fleshmarket. Una pareja de turistas de mediana edad miraba la puerta de la taberna. El hombre llevaba una cámara de vídeo y la mujer una guía.
– Perdone -dijo la mujer con acento inglés de los Midlands, quizá de Yorkshire-¿sabe si es aquí donde han descubierto unos esqueletos?
– Así es -contestó Siobhan.
– Nos lo dijo ayer tarde la guía de la visita -añadió la mujer.
– ¿De una de esas visitas de fantasmas? -aventuró Siobhan.
– Exacto, guapa. Nos dijo que era cosa de brujería.
– ¿Ah, sí?
El marido comenzó a filmar la puerta de madera claveteada y Siohban se disculpó y se acercó al local, que aún no estaba abierto, pero, pensando que ya habría alguien, golpeó la puerta con el pie. La parte inferior era de madera maciza, mientras que la superior era de cuarterones con círculos de vidrio como culos de botellas de vino. Vio una sombra tras los cristales y oyó el clic de la llave al girar.
– Abrimos a las once.
– Señor Mangold, soy la sargento Clarke. ¿Me recuerda?
– Dios, ¿de qué se trata ahora?
– ¿Puedo pasar?
– Estoy ocupado con alguien.
– Seré breve.
Mangold no acababa de decidirse, pero al final le franqueó la entrada.
– Gracias -dijo Siobhan-. ¿Qué le ha sucedido?
Mangold se llevó la mano a una magulladura en la mejilla izquierda bajo un ojo morado.
– Fue en una disputa con un cliente -contestó-. Gajes del oficio.
Siobhan miró al camarero, que trasvasaba hielo de una cubitera a otra, quien le dirigió una inclinación de cabeza a guisa de saludo. Olía a desinfectante y a cera líquida. En la barra se consumía un cigarrillo en un cenicero al lado de un café. Había también papeles y el correo.
– Usted salió bien librado -comentó Siohban al camarero.
– No estaba de servicio -respondió él encogiéndose de hombros.
En la mesa de un rincón vio otras dos tazas de café y a una mujer que sujetaba una de ellas con las manos, y unos libros de los que acertó a leer un par de títulos: Edimburgo, garitos y La ciudad de arriba abajo.
– Le ruego que sea breve. Hoy tengo mucho trabajo -dijo Mangold sin preocuparse de presentarlas.
Siobhan sonrió a la mujer y ésta se la devolvió. Tendría más de cuarenta años y llevaba el pelo oscuro rizado recogido hacia atrás con un lazo de terciopelo negro. No se había quitado el abrigo de lana afgana, bajo el cual asomaban unos pies desnudos calzados con sandalias. Mangold estaba de pie entre ambas con los brazos cruzados y las piernas separadas.
– Quedamos en que miraría si existía alguna factura -le recordó Siobhan.
– ¿Factura?
– De la obra del suelo del sótano.
– Me faltan horas -alegó Mangold.
– Bien, aunque de todos modos…
– ¿Pero qué importancia pueden tener dos esqueletos falsos? -añadió abriendo los brazos desolado.
Siobhan vio que la mujer se acercaba.
– ¿Le interesan los enterramientos? -dijo con voz queda y sibilina.
– Sí -respondió Siobhan-. Soy la sargento Clarke de la policía y usted es Judith Lennox.
La mujer se quedó boquiabierta.
– La he reconocido por la foto del periódico -añadió Siobhan.
Lennox dio la mano a Siobhan con un apretón peculiar.
– Señorita Clarke, está llena de energía. Es como electricidad -dijo.
– ¿Está dando una lección de historia al señor Mangold?
– Exacto -respondió la mujer, sorprendida por segunda vez.
– Lo digo por los títulos del lomo de esos libros -añadió Siobhan señalándolos con la cabeza.
Lennox miró a Mangold.
– Estoy ayudando a Ray a desarrollar el ambiente para la reforma del bar. Es muy interesante.
– ¿Para el sótano? -aventuró Siobhan.
– Ray quiere que le explique el contexto histórico.
Mangold se aclaró la garganta.
– Estoy seguro de que a la sargento Clarke no le faltan cosas de qué ocuparse -dijo insinuando que a él le sucedía lo propio, y añadió dirigiéndose a Siobhan-: He hecho una revisión rápida de lo relativo a las obras, pero no he encontrado nada. Tal vez no hubo factura. No faltan obreros dispuestos a hacer un trabajo sin que haya nada por escrito.
– ¿Nada por escrito? -repitió Siobhan.
– ¿Estaba presente cuando aparecieron los esqueletos? -pregunto Judith Lennox.
Siobhan trató de no hacer caso y se centró en Mangold.
– ¿Pretende decirme…?
– Era Mag Lennox, ¿verdad? Encontraron su esqueleto.
Siobhan miró a la mujer.
– ¿De dónde ha sacado eso?
– Tenía la premonición -respondió la mujer cerrando los ojos-. Quise organizar visitas a la Facultad de Medicina y me negaron el permiso, no me permitieron ver el esqueleto. Es antepasada mía, ¿sabe? -añadió con fuego en los ojos.
– ¿Ah, sí?
– Ella maldijo al país y a quienes la engañaran o le hicieran daño -dijo Lennox con repetidas inclinaciones de cabeza.
Siobhan pensó en Cater y McAteer. No se apreciaban signos de que la maldición les hubiese alcanzado, y pensó en decirlo, pero recordó su promesa a Curt.
– Yo sólo sé que eran unos esqueletos falsos -añadió con firmeza.
– Lo que yo le decía -terció Mangold-. ¿Por qué le interesan tanto?
– Por mor de hallar una explicación -respondió ella tranquila, pensando en la escena del sótano y en la impresión que le había causado ver el esqueleto infantil que cubrió con su chaqueta.
– En el paraje de Holyrood han encontrado esqueletos -añadió Lennox-, pero ésos sí que son auténticos. Y un aquelarre, en Gilmerton.
Siobhan sabía que lo del aquelarre era una simple serie de cámaras subterráneas debajo del despacho de un corredor de apuestas. Pero le constaba que se había demostrado que pertenecían a una antigua herrería. Aunque se imaginaba que la historiadora no compartía esa idea.
– Entonces, ¿no puede decirme nada más? -insistió a Mangold.
Él volvió a abrir los brazos haciendo sonar las pulseras de oro.
– En ese caso -dijo Siobhan-, no le importuno más. Encantada de conocerla, señorita Lennox.
– Igualmente -respondió la historiadora adelantando la palma de la mano. Siobhan retrocedió un paso y Lennox cerró otra vez los ojos-. Utilizaré esta energía. Es recuperable.
– Me alegra oírlo.
Lennox abrió los ojos y fijó la mirada en Siobhan.
– Nosotras damos parte de la fuerza vital a nuestros hijos. Ellos son la auténtica recuperación.
La mirada que Mangold dirigió a Siobhan era en parte pidiendo disculpas y también autocompadeciéndose por el largo rato que le quedaba de estar con Judith Lennox.
* * *
Era la primera vez que Rebus veía niños en la sala de espera de un depósito de cadáveres y le disgustó la escena. Aquél era un lugar para profesionales, para adultos, para viudos. Un lugar para verdades desagradables sobre el cuerpo humano: la antítesis de la niñez.
Pero ¿qué era la niñez para los hijos de Yurgii sino desconcierto y desesperación?
Rebus ni lo pensó y llevó a un aparte casi a la fuerza a uno de los guardianes, sin empujarle ni utilizar las manos, simplemente situándose a una distancia corta e intimidatoria y avanzando despacio hasta que lo tuvo de espaldas contra la pared de la sala de espera.
– ¿Cómo ha traído aquí a los niños? -le espetó.
El poco garboso uniforme del joven guardián era magra defensa frente a una persona como Rebus.
– Se negaban a soltarse de la madre y berreaban… -tartamudeó el guardián.
Rebus volvió la cabeza y miró a la madre sentada con los dos niños abrazados, abrazada a su vez por la amiga del chal en la cabeza del centro de detención. Ninguno prestaba atención a la escena; sólo el niño le miraba fijamente.
– El señor Traynor pensó que era mejor dejarles venir.
– Podían haberse quedado en la furgoneta -replicó Rebus, que había visto en la calle un coche celular azul con barrotes en las ventanas y una rejilla divisoria entre la cabina de conducción y los bancos de atrás.
– Es que no se soltaban de la madre…
Se abrió la puerta y entró otro guardián de más edad con una carpeta, y tras él, la figura en bata blanca de Bill Ness, director del depósito. Ness tenía cincuenta años cumplidos, llevaba gafas de Buddy Holly y, como de costumbre, masticaba chicle. Se acercó a la familia y ofreció el paquete recién abierto de goma de mascar a los niños, que se apretaron aún más contra su madre. A la izquierda de la puerta estaba Ellen Wylie en calidad de testigo del acto de identificación. No esperaba encontrase allí a Rebus, puesto que él le había dicho que se ocupara ella.
– ¿Todo en orden? -preguntó el guardián mayor a Rebus.
– Guai -contestó él retrocediendo unos pasos.
– Señora Yurgii, cuando usted quiera -dijo Ness muy amable.
Ella asintió con la cabeza y trató de ponerse en pie, pero tuvo que ayudarla su amiga. La mujer puso ambas manos en la cabeza de sus hijos.
– Yo me quedo con ellos si quiere -dijo Rebus.
Ella le miró y susurró algo a los niños, que le agarraron con más fuerza.
– Vuestra mamá estará sólo unos minutos ahí dentro -dijo Ness señalando la puerta.
La señora Yurgii se puso en cuclillas delante de los niños y les musitó algo. Tenía los ojos bañados en lágrimas. Sentó a los niños en sendas sillas, les sonrió y se dirigió a la puerta que Ness abrió para que pasara. Los dos guardianes la siguieron y el mayor dirigió una mirada a Rebus sugiriéndole que vigilara a los niños. Rebus le miró imperturbable.
En cuanto la puerta se cerró, la niña echó a correr hacia ella y apoyó las manitas en la madera sin decir nada y sin llorar. Su hermano se acercó, la abrazó, y los dos volvieron a las sillas. Rebus se puso en cuclillas frente a ellos con la espalda apoyada en la pared. Era una sala angustiosa sin carteles ni avisos de ningún tipo y sin revistas; sin nada para entretenerse por ser un simple lugar de paso donde se esperaba un instante, el tiempo preciso para sacar el cadáver del refrigerador y llevarlo a la sala de reconocimiento. Hecho lo cual la gente se marchaba a toda prisa deseando no demorarse ni un minuto más. Ni siquiera había reloj, porque, como Ness le había comentado a Rebus en una ocasión, «El tiempo no cuenta para nuestros clientes»; una de las gracias que hacía más llevadero aquel trabajo a los empleados.
– Yo me llamo John -dijo Rebus a los niños.
La pequeña no apartaba los ojos de la puerta, pero el niño lo entendió.
– Policía mala -dijo con énfasis.
– Aquí no -replicó Rebus-. En este país, no.
– En Turquía muy mala.
Rebus asintió con la cabeza.
– Pero aquí, no -repitió-. Aquí, la policía buena.
El niño le miraba escéptico, cosa que a Rebus le pareció más que comprensible. Al fin y al cabo, ¿qué experiencia tenía el crío de la policía? Habían venido a por ellos unos funcionarios de Inmigración para llevárselos al centro de detención y desconfiaba de cualquier uniforme. De cualquier autoridad. Eran gentes que habían hecho llorar a su madre, culpables de la desaparición del padre.
– ¿Quieres quedarte aquí? ¿En este país? -preguntó Rebus.
El niño parpadeó perplejo sin entender.
– ¿Qué juguetes te gustan?
– ¿Juguetes?
– Cosas para jugar.
– Yo juego con mi hermana.
– ¿Hacéis juegos, leéis libros?
De nuevo la pregunta era un enigma para el pequeño.
Se abrió la puerta y apareció la señora Yurgii sollozando, abrazada a su amiga y seguida por los funcionarios con cara de circunstancias. Ellen Wylie dirigió una inclinación de cabeza a Rebus dándole a entender que había identificado el cadáver.
– Ya está -dijo el guardián de más edad.
Los niños echaron a correr hacia su madre y los dos vigilantes condujeron a los cuatro hacia la salida, camino del mundo de los vivos.
El niño volvió la cabeza para observar la reacción de Rebus, quien esbozó una sonrisa que no obtuvo respuesta.
Ness se dirigió a las dependencias internas, y en la sala de espera sólo quedaron Rebus y Wylie.
– ¿Tenemos que hablar con ella? -preguntó Wylie.
– ¿Para qué?
– Para tomar nota de cuándo fue la última vez que tuvo noticia de su marido…
– Haz lo que quieras, Ellen.
Ella le miró.
– ¿Qué es lo que sucede?
Rebus movió despacio la cabeza.
– Es duro para los niños -añadió ella.
– Dime una cosa, ¿cuándo crees que no ha sido dura la vida para esos niños? -preguntó él.
– Nadie les pidió que vinieran aquí -replicó ella encogiéndose de hombros.
– No, supongo que no.
Wylie no dejaba de mirarle.
– Pero no era eso a lo que se refería -aventuró.
– Simplemente me refería a que se merecen vivir su niñez -replicó Rebus.
Salió a la calle a fumar un pitillo y observó a Wylie arrancar con el Volvo. Paseó por el reducido aparcamiento en el que había tres furgonetas anodinas del depósito a la espera de un servicio mientras adentro los empleados pasaban su tiempo jugando a las cartas y tomando té. Enfrente del edifico había una guardería y Rebus pensó cuan breve era la distancia; aplastó la colilla con la suela del zapato y subió al coche. Fue hacia Gayfield Square, pero pasó de largo la comisaría y se dirigió a una tienda de juguetes que conocía en Elm Row: Harburn Hobbies. Aparcó delante, entró y, sin fijarse en los precios, eligió varios artículos: un tren, un par de maquetas de construcción y una casa de juguete con su muñeca. El dependiente le ayudó a cargarlo todo en el coche. Una vez sentado al volante se le ocurrió algo y se dirigió a su piso de Arden Street. En el armario del vestíbulo tenía una caja con anuarios y cuentos de su hija de veinte años atrás. ¿Por qué los guardaba? Quizás esperando unos nietos que aún no llegaban. Los puso en el asiento trasero del coche con los juguetes y salió de Edimburgo en dirección oeste. Había poco tráfico y antes de media hora estaba en la salida de Whitemire. Vio humo en el campamento, pero la mujer estaba recogiendo la tienda y no prestó atención a su paso. En la caseta había otro vigilante de turno; le enseñó el carnet, entró en el aparcamiento, y allí acudió otro guardián, que le ayudó a descargar las cajas a regañadientes.
No vio a Traynor, pero le daba igual. Entraron con los juguetes.
– Tienen que pasar control -dijo el guardián.
– ¿Control?
– No se permite entrar nada.
– ¿Cree que hay droga escondida en la muñeca?
– Es el reglamento, inspector. Sabemos que es una tontería, pero es nuestra obligación -añadió el guardián bajando la voz.
Intercambiaron una mirada y Rebus asintió con la cabeza.
– ¿Pero se los darán a los niños? -insistió.
– Esta misma tarde si puedo.
– Gracias -dijo Rebus, estrechándole la mano y mirando a su alrededor-. ¿Cómo puede aguantar este trabajo?
– ¿Preferiría que lo hicieran otros que no fueran como yo? Bien sabe Dios que hay montones…
– Tiene razón -replicó Rebus.
Forzó una sonrisa y dio de nuevo las gracias al guardián, quien se encogió de hombros.
Al salir del centro de detención vio que ya no estaba la tienda. La mujer iba caminando por el arcén cargada con la mochila. Paró el coche y bajó el cristal de la ventanilla.
– ¿Quiere que la lleve? Voy a Edimburgo -dijo.
– Usted estuvo aquí ayer -dijo ella.
Rebus asintió con la cabeza.
– ¿Quién es usted?
– Soy policía.
– ¿Vino por lo del asesinato en Knoxland? -aventuró ella.
Rebus asintió con la cabeza. La mujer miró el asiento de atrás.
– Hay sitio de sobra para la mochila.
– No miro por eso.
– ¿No?
– ¿Y la casita de muñecas? Cuando pasó antes vi una casita de muñecas.
– Pues le habrá engañado la vista.
– Es evidente -dijo ella-. Al fin y al cabo, ¿a cuento de qué vendría un policía a un centro de detención cargado de juguetes?
– Efectivamente -asintió Rebus bajándose para ayudarla a meter la mochila.
Los primeros quinientos metros rodaron en silencio hasta que Rebus le preguntó si fumaba.
– No, pero fume usted si quiere.
– No, no me apetece -mintió él-. ¿Cuántas veces monta guardia ahí?
– Tantas como puedo.
– ¿Sola?
– Al principio éramos más.
– Recuerdo haberlo visto en la tele.
– A veces viene más gente; sobre todo los fines de semana.
– Claro, si trabajan… -comentó Rebus.
– Yo también trabajo, ¿sabe? -replicó ella-. Pero hago acrobacias para compaginarlo.
– ¿Trabaja en un circo?
Ella sonrió.
– Es que soy artista -replicó, haciendo una pausa para ver si él le preguntaba-. Y gracias por no dar un resoplido.
– ¿Por qué iba a dar un resoplido?
– La mayoría de personas como usted lo hacen.
– ¿Qué personas como yo?
– Personas que se sienten amenazadas por quienes son distintos.
Rebus fingió reflexionar al respecto.
– Así que yo soy una de ellas. Y yo que creía…
Ella sonrió.
– De acuerdo. Es una conclusión precipitada, pero no sin fundamento, créame.
Se inclinó, accionó el mecanismo del asiento y lo echó completamente hacia atrás, poniendo los pies en el tablero. Rebus pensó que tendría poco más de cuarenta años. Su pelo era castaño parduzco, peinado en trencitas, y llevaba tres anillos en cada lóbulo. Tenía un rostro pálido y pecoso, con incisivos ligeramente protuberantes que le daban un aire de colegiala traviesa.
– Le creo -dijo él-. Supongo que no será rendida admiradora de nuestras leyes de inmigración.
– Leyes que apestan.
– ¿Apestan, a qué?
Ella volvió la cabeza y le miró.
– En primer lugar, a hipocresía -dijo-. Vivimos en un país donde puedes comprar un pasaporte si conoces al político adecuado. Pero si no, y si no gusta el color de tu piel o tu adscripción política, no hay nada que hacer.
– ¿O sea, que no damos facilidades?
– Por favor… -replicó ella con desdén, dirigiendo la mirada al paisaje.
– Era una simple pregunta.
– ¿Una pregunta a la que de antemano cree saber la respuesta?
– Yo sólo sé que aquí hay más bienestar que en muchos países.
– Sí, exacto. ¿Y eso justifica que la gente entregue los ahorros de toda su vida a esas mafias que los introducen por la frontera? ¿Que muera asfixiada en camiones de transporte o aplastada en contenedores?
– Y no se olvide del Eurostar. ¿No se esconden bajo los vagones?
– ¡No me trate en plan condescendiente!
– No lo pretendo. Era por darle conversación -replicó Rebus concentrándose unos instantes en la conducción-. Bien, ¿a qué arte se dedica?
Ella no contestó de inmediato.
– Soy pintora. Hago sobre todo retratos… y algún paisaje.
– ¿Conoceré yo su firma?
– No tiene aspecto de coleccionista.
– En cierta ocasión tuve un H.R. Giger.
– ¿Auténtico?
Rebus negó con la cabeza.
– La funda de un LP, Brain Salad Surgery.
– Por lo menos recuerda el nombre del artista -dijo ella con un bufido, pasándose la mano por la nariz-. Mi nombre es Caro Quinn.
– ¿Caro es diminutivo de Caroline?
Ella asintió con la cabeza y Rebus tendió como pudo la mano derecha.
– John Rebus -dijo.
Quinn se quitó el guante de lana gris y se estrecharon la mano; el coche rozó la divisoria central de la carretera y Rebus se apresuró a enderezar la dirección.
– ¿Llegaremos enteros a Edimburgo? -comentó la pintora.
– ¿Dónde quiere que la deje?
– ¿Pasa cerca de Leith Walk?
– Mi comisaría está en Gayfield.
– Perfecto. Si no es mucha molestia, yo vivo en Pilrig Street.
– Muy bien.
Permanecieron unos minutos en silencio hasta que Quinn lo rompió:
– En Europa no trasladan al ganado como se hace con algunas de estas familias. En Gran Bretaña hay casi dos mil en centros de detención.
– Pero muchas consiguen quedarse, ¿no es cierto?
– No tantas. En Holanda están a punto de deportar a veintiséis mil personas.
– Qué barbaridad. ¿Cuántas hay en Escocia?
– Sólo en Glasgow once mil.
Rebus lanzó un silbido.
– Hace un par de años éramos el país que más solicitantes de asilo acogía.
– Yo pensaba que seguíamos siéndolo.
– La cifra va en franca disminución.
– ¿Porque se vive mejor en otros sitios?
Ella le miró y vio que era un sarcasmo.
– Porque cada vez endurecen más los controles.
– Pero hay trabajo para todos -comentó Rebus encogiéndose de hombros.
– ¿Y por eso hemos de ser menos compasivos?
– En mi trabajo no queda mucho tiempo para la compasión.
– ¿Por eso fue a Whitemire con un montón de juguetes?
– Me llaman Papá Noel.
Rebus aparcó en doble fila delante de una casa de apartamentos que ella le indicó.
– Suba un momento -dijo Quinn.
– ¿Para qué?
– Quiero enseñarle una cosa.
Cerró el coche, esperando que el dueño de un Mini que quedaba bloqueado no se molestara. La pintora dijo que vivía en el último piso; como los estudiantes, según la experiencia de Rebus, pero Quinn dio otra explicación:
– Dispongo de doble espacio porque la vivienda comunica con la buhardilla por una escalera.
Abrió el portal y Rebus se quedó rápidamente rezagado medio tramo de escalera y creyó oírle decir algo cuando ella entró en el piso -un nombre tal vez-, pero al meterse por el pasillo no vio a nadie. Quinn había dejado la mochila contra la pared y le hacía señas de que fuese hacia la empinada escalera que conducía a la buhardilla. Rebus respiró hondo un par de veces y se dispuso a escalar de nuevo.
Era una sola pieza con luz natural de cuatro grandes ventanas Velux. Había lienzos apoyados en las paredes y fotos en blanco y negro sujetas por chinchetas, que cubrían por completo las vigas del techo.
– Suelo trabajar a partir de fotos -dijo ella-. Quería que viera éstas.
Señaló unos primeros planos de rostros en los que la cámara había enfocado específicamente los ojos. Rebus vio desconfianza, miedo, curiosidad, indulgencia y buen humor. Tantas miradas por doquier le hacían sentirse como un objeto y así se lo dijo a ella, que se mostró complacida.
– En la próxima exposición que haga no voy a dejar un solo espacio en las paredes. Las cubriré totalmente con rostros pintados que exijan que se les haga caso.
– Rostros que nos miren -comentó Rebus asintiendo con la cabeza-. ¿Dónde las ha hecho?
– En muchos sitios: en Dundee, en Glasgow, en Knoxland.
– ¿Son todas de inmigrantes?
Ella asintió con la cabeza mirando las fotos.
– ¿Cuándo estuvo en Knoxland?
– Hace tres o cuatro meses. Pero me echaron a patadas al cabo de dos días.
– ¿A patadas?
– Bueno, digamos que me hicieron ver que allí estaba de más -replicó ella volviéndose.
– ¿Quién?
– La gente de allí, la intolerancia, las personas resentidas.
Rebus miró más detenidamente las fotos, pero no vio ninguna cara conocida.
– Algunos se niegan a que les hagan fotos, y yo lo respeto.
– ¿Pregunta sus nombres?
Ella asintió con la cabeza.
– ¿Conoció a alguien llamado Stef Yurgii?
Ella comenzó a negar con la cabeza, pero de pronto se puso tensa y abrió exageradamente los ojos.
– ¡Me está interrogando!
– Ha sido una simple pregunta -replicó él.
– Se hizo el amable ofreciéndose a llevarme en el coche… -añadió ella meneando la cabeza, contrariada por haber caído en la trampa-. Dios, y yo le invito a subir a mi casa.
– Caro, yo estoy resolviendo un caso, y si quiere que le diga la verdad, me ofrecí a traerla por simple curiosidad. Nada más.
Ella le miró a la defensiva cruzando los brazos.
– Curiosidad ¿por qué exactamente? -inquirió.
– No lo sé… Tal vez intrigado por el hecho de que se manifestara frente a Whitemire. No me pareció el prototipo.
– ¿Qué prototipo? -replicó ella entrecerrando los ojos.
Rebus se encogió de hombros.
– No iba despeinada y con guerrera, ni con mirada de mala leche y un perro atado con cuerda de tender… ni va atiborrada de piercings -dijo tratando de quitarle hierro al asunto.
Vio con alivio que ella se relajaba, le dirigía una breve sonrisa, bajaba los brazos y metía las manos en los bolsillos.
Abajo, en el piso, se oyó el llanto de un niño.
– ¿Es suyo? -preguntó Rebus.
– Ni siquiera estoy casada, de momento.
Empezó a bajar la estrecha escalera, mientras él lo pensaba un instante antes de seguirla, convencido de que todos aquellos ojos le miraban.
Vio una puerta abierta en el pasillo; la de un pequeño dormitorio con una cama donde una mujer de piel oscura y ojos somnolientos estaba sentada dando el pecho a una niña.
– ¿Estás bien? -preguntó Quinn a la joven.
– Bien -contestó ella.
– Te dejo, entonces -dijo Quinn cerrando la puerta.
– Te dejo -se oyó decir dentro del cuarto.
– ¿Sabe dónde la encontré? -preguntó la pintora a Rebus.
– ¿En la calle?
Ella negó con la cabeza.
– En Whitemire. Es enfermera y no le dejan trabajar aquí. En Whitemire hay médicos, maestros… -Sonrió al ver la cara que ponía él-. Pierda cuidado, que no la saqué a escondidas ni nada de eso. Si se avala a una persona con un dinero, dando una dirección, la ponen en libertad.
– ¿De verdad? No lo sabía. ¿Cuánto cuesta?
– ¿Está pensando en ayudar a alguien, inspector? -replicó ella sonriendo.
– No… Era por saberlo.
– Mucha gente como yo ha avalado a detenidos. Incluso algún diputado del parlamento escocés. -Hizo una pausa-. Lo dice por la señora Yurgii, ¿verdad? La vi volver al centro en un coche celular con los niños y no había pasado una hora cuando llegó usted con los juguetes. -Hizo otra pausa-. No aceptarán el aval.
– ¿Por qué no?
– Porque se considera que existe riesgo de fuga, probablemente debido a que su esposo se escabulló.
– Pero ha muerto.
– No creo que eso cambie las cosas -dijo ladeando la cabeza como estudiando sus facciones-. ¿Sabe una cosa? Tal vez le juzgué precipitadamente. ¿Tiene tiempo para tomar un café?
Rebus consultó el reloj fingiendo pensárselo.
– Tengo que hacer -contestó a la vez que sonaban unos bocinazos en la calle-. Además, habrá que apaciguar al conductor de ese Mini.
– Pues en otra ocasión.
– Eso es -asintió él tendiéndole una tarjeta-. Por detrás está anotado el número de mi móvil.
Ella sostuvo la tarjeta en la palma de la mano como sopesándola.
– Gracias por traerme -dijo.
– Avíseme cuando inaugure la exposición.
– Tendrá que venir con dos cosas: el talonario de cheques…
– ¿Y qué más?
– Su conciencia -añadió abriéndole la puerta.
Capítulo 13
Siobhan estaba harta de esperar. Había llamado de antemano al hospital y aunque solicitaron la presencia del doctor Cater por megafonía, éste no había aparecido, en vista de lo cual decidió ir personalmente en coche y preguntar por él en recepción. Volvieron a llamarle por los altavoces con idéntico resultado.
– Estoy segura de que está aquí -dijo una enfermera que pasó por su lado-. Le he visto hace media hora.
– ¿Dónde? -preguntó Siobhan.
Pero la enfermera no lo recordaba bien y mencionó varias posibilidades que ahora ella estaba verificando, a través de salas y pasillos, escuchando tras las puertas, atisbando por rendijas entre tabiques divisorios y esperando fuera de los cuartos de consulta a que salieran los pacientes para comprobar que el médico que los atendía no fuera Alexis Cater.
«¿En qué puedo servirle?» le habían preguntado más de diez veces, y tras preguntar por el doctor Cater, había recibido respuestas contradictorias.
«Puedes correr pero no esconderte», se dijo para sus adentros al entrar en un pasillo por el que sin lugar a dudas ya había pasado diez minutos antes. Se detuvo ante una máquina de bebidas y sacó un Irn-Bru, que fue bebiendo mientras proseguía su búsqueda. Sonó su móvil y por la pantalla vio que la llamada era de otro móvil.
– Diga -contestó doblando un recodo.
– ¿Shiv? ¿Es usted?
Se detuvo de pronto.
– Claro que soy yo. Está llamando a mi teléfono, ¿no?
– Bueno, si se pone así…
– Un momento, un momento -replicó ofuscada-. Le estoy buscando.
– He oído rumores -dijo Alexis Cater conteniendo la risa-. Me alegra saber que soy tan popular.
– Pero cayendo en picado al final de la lista en este momento. Creí que habíamos quedado en que me llamaría.
– ¿Ah, sí?
– Para darme detalles sobre su amiga Pippa -añadió Siobhan sin ocultar su exasperación, llevándose la lata a los labios.
– Se estropeará los dientes -dijo Cater.
– ¿Qué…?
De pronto cayó en la cuenta y, al darse la vuelta, vio que el médico la observaba por el cristal superior de una puerta batiente del centro del pasillo, y se dirigió hacia él enfurecida.
– Bonitas caderas -le oyó decir.
– ¿Cuánto tiempo lleva siguiéndome? -preguntó ella por el teléfono.
– Hace un rato -contestó él empujando el batiente y cerrando el teléfono al mismo tiempo que ella.
Llevaba la bata blanca abierta enseñando la camisa gris y una corbata verde guisante estrecha.
– Quizá tenga usted tiempo para jugar, pero yo no.
– ¿Y por qué se ha tomado la molestia de venir en coche hasta aquí? Habría bastado con una llamada.
– No respondía al teléfono.
Él hizo un mohín con sus gruesos labios carnosos.
– ¿Está segura de que no deseaba verme?
– Hablemos de su amiga Pippa -replicó ella entornando los ojos.
Él asintió con la cabeza.
– Se lo digo si tomamos una copa cuando acabe el trabajo.
– Me lo dice ahora.
– Buena idea, así tomaremos la copa sin hablar de negocios -dijo él metiendo las manos en los bolsillos-. Pippa trabaja con Bill Lindquist. ¿Le conoce?
– No.
– Es un capitoste de las relaciones públicas. Tuvo oficina en Londres, pero le gustaba el golf y se enamoró de Edimburgo. Jugó muchos partidos con mi padre… -añadió, comprobando que no impresionaba a Siobhan lo más mínimo.
– Deme la dirección de la firma.
– La encontrará en el listín por Lindquist Relaciones Públicas. Está en la Ciudad Nueva… puede que en India Street. Yo en su lugar llamaría antes. Las relaciones públicas dejan mucho que desear si te hacen calentar las posaderas en la sala de visitas.
– Gracias por el consejo.
– Bien, ¿qué hay de esa copa?
Siobhan asintió con la cabeza.
– ¿En el Opal Lounge a las nueve? -dijo.
– Muy bien.
– Estupendo -añadió ella con una sonrisa.
Comenzó a alejarse, pero él la llamó y Siobhan volvió la cabeza.
– ¿No irá a dejarme plantado?
– Tendrá que ir a las nueve para averiguarlo.
Le dijo adiós con la mano pasillo adelante. Sonó el móvil, se lo llevó al oído y oyó la voz de Cater:
– Decididamente, tiene espléndidas caderas, Shiv. Lástima que no les ofrezca un poco de aire y ejercicio.
Fue directamente a India Street y llamó previamente para asegurarse hora como máximo. Tal como había previsto, el tráfico de entrada a Edimburgo haría que ella tampoco llegase a la oficina de Lindquist antes de una hora. La firma ocupaba la planta baja de una casa georgiana clásica a la que se accedía por una escalinata curvilínea. Siobhan sabía que habían transformado en oficinas muchos edificios de la Ciudad Nueva, pero ahora gran parte de ellos volvían a convertirse en viviendas y en las calles se veían bastantes letreros que anunciaban «Se vende». Los edificios de la Ciudad Nueva no se prestaban a reformas según los parámetros modernos, ya que había muchos interiores catalogados como bien cultural protegido y no permitían el derribo de tabiques para hacer la instalación eléctrica, ni redistribuir el espacio o hacer añadidos; enseguida se echaba encima la burocracia municipal para preservar la celebrada «elegancia» de la Ciudad Nueva. Y cuando no lo hacía el Ayuntamiento, no faltaban asociaciones protectoras.
Éste fue el tema de conversación entre Siobhan y la recepcionista, quien le informó consternada de que Pippa llegaba con retraso. Le sirvió un café de máquina y le ofreció una galleta que sacó del cajón de su mesa, sin dejar de darle conversación entre llamada y llamada telefónica.
– El techo es fantástico, ¿verdad? -dijo.
Siobhan no tuvo más remedio que admitirlo al contemplar las elaboradas molduras.
– Tendría que ver la chimenea del despacho del señor Lindquist. Es algo… -añadió poniendo los ojos en blanco.
– ¿Fantástico? -aventuró Siobhan.
La recepcionista asintió con la cabeza.
– ¿Quiere otro café?
Siobhan rehusó porque no había probado el primero. Se abrió una puerta y asomó una cabeza de hombre.
– ¿Ha vuelto Pippa?
– Se retrasa, Bill -contestó la recepcionista en tono desolado.
Lindquist miró a Siobhan y cerró la puerta sin decir nada.
La recepcionista le dirigió una sonrisa y alzó levemente las cejas como elocuente gesto de que el señor Lindquist merecía también la consideración de fantástico. Tal vez en las relaciones públicas todos y todo eran fantásticos, pensó Siobhan.
Se abrió la puerta de entrada de golpe.
Entró una joven delgada con un traje sastre que moldeaba su figura.
– Gilipollas es lo que son…, una pandilla de gilipollas.
Lucía una melena pelirroja y carmín de labios brillante. Todo complementado con zapatos negros de tacón alto y medias negras. Sí, decididamente medias y no leotardos, pensó Siobhan.
– ¿Cómo demonios vamos a ayudarlos si son unos gilipollas de campeonato? ¡Dímelo, Sherlock, por favor! -añadió, dejando de golpe su cartera en el mostrador de recepción-. Zara, pongo a Dios por testigo de que si Bill vuelve a enviarme allí lo haré con una Uzi y toda la puta munición que quepa en esta cartera -exclamó dando palmetazos sobre el cuero y apercibiéndose en aquel momento de que Zara dirigía sus miradas hacia los sillones junto a la ventana.
– Pippa, esta señora te está esperando -dijo Zara temblorosa.
– Soy Siobhan Clarke -dijo ella dando un paso hacia la joven-. Una posible cliente… -Al ver la cara de horror de Greenlaw alzó una mano y añadió-: Era una broma. Soy policía.
– Lo de la Uzi no era en serio.
– Por supuesto; me consta que tiene fama de encasquillarse. Es mejor una Heckler and Koch.
Pippa Greenlaw sonrió.
– Pase a mi despacho, que voy a apuntármelo.
El despacho era probablemente el cuarto de la criada de la antigua mansión, estrecho, no muy largo y con ventanas con reja que daban a un aparcamiento reducido, en el que Siobhan vio un Maserati y un Porsche.
– Ése debe de ser su Porsche -comentó.
– Sí, claro. ¿No ha venido por eso?
– ¿Qué le hace pensarlo?
– Porque la maldita cámara junto al zoológico volvió a captarme la semana pasada.
– Yo no tengo nada que ver con eso. ¿Puedo sentarme?
Greenlaw frunció el ceño y asintió al mismo tiempo con la cabeza. Siobhan quitó unos papeles de una silla.
– Quiero hacerle unas preguntas sobre una fiesta de Lex Cater -dijo.
– ¿Cuál de ellas?
– Una de hará cosa de un año. La de los esqueletos.
– Ah… Estaba a punto de decirle que nadie recuerda nunca nada de las fiestas de Lex, por la cantidad de bebida, pero ésa sí la recuerdo. Al menos no se me ha olvidado lo del esqueleto -añadió con una mueca-. El cabrón no dijo que era auténtico hasta después de besarlo yo.
– ¿Lo besó?
– Fue por una apuesta. -Hizo una pausa-. Después de una buena docena de copas de champán. Había también uno de niño -agregó con otra mueca-. Ahora lo recuerdo.
– ¿Y recuerda quiénes asistieron?
– Los de siempre, probablemente. ¿De qué se trata?
– Al final de la fiesta desaparecieron los esqueletos.
– ¿Ah, sí?
– ¿Lex no se lo dijo?
Pippa negó con la cabeza. Su rostro estaba cubierto de pecas que el bronceado no ocultaba del todo.
– Yo pensé que los habría tirado.
– Usted fue a la fiesta con una pareja.
– Pareja nunca me falta, querida.
Se abrió la puerta y apareció la cabeza de Lindquist.
– Pippa, te espero en mi despacho ¿Dentro de cinco minutos…?
– No hay problema, Bill.
– ¿Qué tal la reunión?
Ella se encogió de hombros.
– Perfecto, Bill. Lo que tú dijiste.
Él sonrió y volvió a desaparecer. Siobhan pensó si realmente habría un cuerpo unido al cuello y la cabeza; tal vez el resto fueran cables y metal. Aguardó un instante antes de reanudar la conversación.
– Seguro que le oyó entrar, a menos que tenga el despacho insonorizado.
– Bill sólo oye las buenas noticias; es su regla de oro. ¿A qué viene este interrogatorio sobre la fiesta de Lex?
– Porque los esqueletos han reaparecido en un sótano del callejón Fleshmarket.
– ¡Sí que lo oí por la radio! -dijo Greenlaw con los ojos muy abiertos.
– ¿Y qué pensó?
– Mi primera reacción fue pensar que se trataba de un truco publicitario.
– Los cubría un suelo de hormigón.
– Y aparecieron al cambiarlo.
– Al cabo de casi un año…
– Prueba de premeditación… -añadió Greenlaw no tan tajante-. De todos modos, no veo qué tiene eso que ver conmigo -dijo, inclinándose hacia delante con los codos apoyados en la mesa, que sólo ocupaba un portátil fino plateado sin impresora ni cables.
– Pues que usted fue con alguien, y Lex dice que pudo ser su acompañante quien se llevó los esqueletos.
– ¿Con quién fui yo? -preguntó Greenlaw desconcertada.
– Es lo que quiero que me diga. Lex cree recordar que era futbolista.
– ¿Un futbolista?
– Le conoció por su trabajo.
Greenlaw reflexionó un instante.
– No creo que en mi vida haya… Un momento, sí que conocí a uno -dijo alzando la cabeza hacia el techo y dejando ver un cuello esbelto-. No era un futbolista de verdad… Jugaba en un equipo de aficionados. Dios, ¿cómo se llamaba…? ¡Barry! -exclamó mirando con cara de triunfo a Siobhan.
– ¿Barry?
– O Gary… Algo así.
– Debe de conocer a muchos hombres.
– No tantos, la verdad. Pero sí a muchos olvidables, como ese Barry o Gary.
– ¿No recuerda el apellido?
– Seguramente ni me lo dijo.
– ¿Dónde le conoció?
Greenlaw volvió a pensar.
– Casi con toda seguridad en un bar… o en alguna fiesta o lanzamiento de campaña de algún cliente -dijo sonriente como pidiendo disculpas-. Fue un ligue de una noche y era bastante guapo como acompañante. En realidad, ahora creo que me acuerdo. Sí, a Lex debió de chocarle.
– Chocarle ¿en qué sentido?
– Pues… porque era un poco rudo.
– Rudo ¿hasta qué extremo?
– Dios, no digo que fuera uno de esos moteros, sino que era un poco… -añadió sin encontrar la palabra adecuada-. Era más «proleta» que los que yo suelo ligar.
Volvió a encogerse de hombros disculpándose y se reclinó en el asiento, balanceándolo suavemente con las manos unidas por la yema de los dedos.
– ¿Tiene idea de dónde era, dónde vivía o de qué trabajaba?
– Creo recordar que tenía un piso en Corstorphine… aunque no estuve en él. Era… -Cerró los ojos un instante-. No, no recuerdo de qué trabajaba, pero presumía de dinero.
– ¿Y su aspecto físico?
– Llevaba el pelo descolorido con vetas oscuras. Era fuerte, presumía de paquete… Lleno de energía en la cama, pero sin finura. Ni tampoco muy dotado.
– Bueno, creo que es suficiente.
Ambas intercambiaron una mirada.
– Parece cosa de hace mil años -comentó Greenlaw.
– ¿No ha vuelto a verle?
– No.
– No habrá conservado su número de teléfono…
– El día de Año Nuevo hago una pira funeraria con esos papelitos con números e iniciales de gente a quien nunca más vas a llamar y de algunos que ni recuerdas cómo los conociste. Todos esos hipócritas insoportables y horteras que te tocan el culo bailando o que en los cócteles te soban una teta como si por trabajar en relaciones públicas fueses una mujer pública… -añadió Greenlaw con un gruñido.
– ¿Ha bebido por casualidad algo en la reunión que ha tenido esta tarde?
– Champán.
– ¿Y ha vuelto en el Porsche?
– Por Dios, ¿me va a hacer la prueba de alcoholemia, agente?
– La verdad es que estoy impresionada porque no me he percatado hasta ahora.
– Lo malo del champán es que me pone sedienta -dijo consultado el reloj-. ¿Le apetece tomar algo?
– Zara tiene café -replicó Siobhan.
Greenlaw arrugó la nariz.
– Tengo que hablar con Bill. Pero luego se acabó la jornada.
– Suerte la suya.
Greenlaw avanzó el labio inferior.
– ¿Y más tarde? -dijo.
– Le diré un secreto: Lex estará a las nueve en el Opal Lounge.
– ¿Ah, sí?
– Estoy segura de que le invitará a una copa.
– Pero aún faltan muchas horas -protestó Greenlaw.
– Piénselo -añadió Siobhan poniéndose en pie-. Y gracias por atenderme.
Iba a marcharse ya cuando Greenlaw le hizo una seña para que se sentara y rebuscó en los cajones de la mesa hasta encontrar una libreta y un bolígrafo.
– ¿De qué marca era esa metralleta que mencionó? -preguntó.
* * *
En Knoxland una grúa cargaba ya la caseta en un camión. Se veía gente tras los cristales de las ventanas de los pisos observando la maniobra. Habían hecho nuevas pintadas en la caseta desde la última vez que había estado Rebus, la ventana tenía aún más destrozos y había señales de fuego en la puerta.
– Y en el techo -añadió Shug Davidson-. Tiraron un neumático viejo y periódicos impregnados con fluido de encendedor.
– Me sorprende.
– ¿El qué?
– Lo de los periódicos. ¿Tú crees que en Knoxland alguien los lee?
Davidson reaccionó con una breve sonrisa y cruzó los brazos.
– A veces me pregunto por qué nos esforzamos tanto.
Mientras hablaba vieron que del bloque más próximo salían los dos agentes con Gareth Baird. Los tres tenían cara de aturdidos y cansados.
– ¿Nada? -preguntó Davidson.
Uno de los agentes negó con la cabeza.
– Hemos llamado a cuarenta o cincuenta viviendas y nada.
– ¡Yo no vuelvo! -protestó Gareth.
– Volverás si te lo mandamos -le advirtió Rebus.
– ¿Le llevamos a su casa? -preguntó el agente.
Rebus negó con la cabeza mirando a Gareth.
– Que vaya en autobús. Hay uno cada media hora.
– ¿Después de todo lo que he hecho? -protestó Gareth estupefacto.
– No, hijo -replicó Rebus-. «Por» todo lo que has hecho. Apenas has comenzado a pagar las consecuencias. Allí tienes la parada del autobús -añadió señalando hacia la carretera de dos carriles-. Puedes atajar por el pasaje subterráneo, si tienes valor.
Gareth miró a su alrededor y no vio más que caras hostiles.
– Bueno, pues muchísimas gracias, ¿eh? -murmuró echando a andar.
– Vuelvan a la comisaría, muchachos -dijo Davidson-. Lamento que no hayan sacado nada en limpio.
Los agentes asintieron con la cabeza y se dirigieron al coche patrulla.
– Verás qué sorpresa se llevan -comentó Davidson-. Les han estampado un paquete de huevos en el parabrisas.
Rebus balanceó la cabeza de un lado a otro.
– ¿Tú crees que en Knoxland compran alimentos frescos? -dijo.
Davidson no sonrió porque sonó el móvil; Rebus oyó el soniquete del Scots Wha Hae y Davidson se encogió de hombros.
– Uno de mis hijos lo toqueteó anoche y se me olvidó cambiarlo -dijo al tiempo que respondía a la llamada, mientras Rebus escuchaba-. Ah, sí, señor Allan -añadió poniendo los ojos en blanco-. Sí, eso es. ¿Eso hizo? -inquirió mirando fijamente a Rebus-. Muy interesante. ¿Podría hablar personalmente con usted? -preguntó consultando el reloj-. Hoy mismo si puede ser. En este momento estoy libre, si le viene bien… Estaríamos ahí en unos veinte minutos. Sí, desde luego. Gracias. Adiós.
Davidson cortó la comunicación y permaneció mirando el teclado.
– ¿Señor Allan? -preguntó Rebus.
– Rory Allan -dijo Davidson distraídamente.
– ¿El director del Scotsman?
– Un periodista del departamento de noticias dice que recibieron una llamada hará una semana de alguien con acento extranjero que dijo llamarse Stef.
– ¿Stef Yurgii?
– Es probable… Dijo que era periodista y que tenía un tema para escribir un artículo.
– ¿Sobre qué?
Davidson se encogió de hombros.
– Por eso voy a hablar con Rory Allan.
– ¿Quieres que te acompañe, muchacho? -dijo Rebus con su mejor sonrisa.
Davidson reflexionó un instante.
– En realidad, debería venir Ellen…
– Pero no está.
– Podría llamarla.
Rebus puso cara de ofendido.
– ¿Me marginas, Shug?
Davidson se mostró indeciso un momento antes de guardarse el móvil en el bolsillo.
– Sólo si te portas bien -dijo.
– Por el honor de Escocia -respondió Rebus con un saludo militar.
– Que Dios me ayude -comentó Davidson, como arrepintiéndose de haber consentido.
* * *
El periódico de gran formato de Edimburgo tenía su sede en un edificio nuevo en Holyrood Road frente a la BBC, con una buena panorámica de las grúas que cubrían el cielo sobre las obras en marcha del nuevo parlamento escocés.
– Me pregunto si estará terminado antes de que el coste nos hunda -musitó Davidson al entrar en el edificio del Scotsman.
El vigilante de seguridad les franqueó el torniquete, indicándoles que tomaran el ascensor hasta el primer piso; al salir vieron más abajo a los periodistas en la planta diáfana. El fondo era una pared de cristal con vistas a los riscos de Salisbury. Afuera, en la terraza, había fumadores en acción, lo que recordó a Rebus que no se podía fumar allí dentro. Rory Allan vino a su encuentro.
– Inspector Davidson… -dijo dirigiéndose instintivamente a Rebus.
– Yo soy el inspector Rebus y, a pesar de mi aspecto, el jefe es él.
– Me confieso culpable de discriminación por edad -dijo Allan estrechando la mano a Rebus antes que a Davidson-. Hay una sala de reunión libre; vengan por aquí.
Pasaron a un cuarto largo y estrecho con una mesa oval en medio.
– Huele a nuevo -comentó Rebus mirando el mobiliario.
– Es que lo usamos poco -dijo el editor.
Rory Allan tenía algo más de treinta años, una alopecia prematura, ya con canas, y usaba gafas tipo John Lennon. Había dejado la chaqueta en su despacho y lucía corbata roja de seda sobre una camisa azul claro, que llevaba arremangada como un trabajador cualquiera.
– Siéntense, por favor. ¿Quieren un café?
– No, muchas gracias, señor Allan.
Allan asintió con satisfacción.
– Pues, vamos al grano… Comprenderán que podríamos haber publicado el asunto, dejándoles a ustedes las averiguaciones.
Davidson asintió levemente con la cabeza. Llamaron a la puerta.
– ¡Adelante! -vociferó Allan.
Entró una versión en pequeño del director, con el mismo peinado, las mismas gafas, y camisa con las mangas remangadas.
– Les presento a Danny Watling. Es nuevo en la plantilla. Le he convocado a la reunión para que él mismo se lo explique -dijo Allan, haciendo una seña al periodista para que se sentara.
– No hay mucho que explicar -dijo Danny Watling en voz tan baja que a Rebus, que estaba sentado en el extremo contrario de la mesa, le costó oírlo-. Estaba en recepción y atendí una llamada de alguien que dijo ser periodista y que tenía un tema para escribir un artículo.
Shug Davidson apoyó las manos entrelazadas en la mesa.
– ¿Dijo de qué tema se trataba?
Watling negó con la cabeza.
– Hablaba con cautela… y en un inglés poco claro. Como si estuviera sacando las palabras del diccionario.
– O las leía, tal vez -apuntó Rebus.
Watling reflexionó un instante.
– Sí, quizá las leía.
Davidson preguntó a Rebus que por qué lo decía.
– Podría habérselas escrito su amiga, que habla mejor inglés -contestó él.
– ¿Le dijo cómo se llamaba? -preguntó Davidson al periodista.
– Sí; Stef.
– ¿No dijo el apellido?
– Tengo la impresión de que no quería decírmelo -contestó Watling mirando al director-. La verdad es que recibimos docenas de llamadas de perturbados…
– Quizá Danny no lo tomó tan en serio como debía -comentó Allan quitándose una mota imaginaria del pantalón.
– No, es que… -dijo Watling ruborizándose-. Yo le dije que normalmente no trabajamos con periodistas por cuenta propia, pero que si quería contárselo a alguien podríamos incluir su nombre en la firma.
– ¿Y él qué dijo? -inquirió Rebus.
– Creo que no lo entendió. Eso me hizo sospechar.
– ¿No sabía qué quería decir «por cuenta propia»? -dijo Davidson.
– No. Yo creo que antes quería hablar personalmente conmigo.
– ¿Y usted se negó?
– Oh, no -replicó Watling irguiéndose-. Le dije que de acuerdo, y quedamos citados a las diez de la noche frente a Jenner's.
– ¿Los grandes almacenes? -preguntó Davidson.
Watling asintió con la cabeza.
– Era el único lugar que conocía; yo señalé varios pubs, incluso los más famosos, que hasta los turistas saben donde están, pero me dio la impresión de que no conocía Edimburgo.
– ¿Le pidió usted que diera él algún lugar de cita?
– Le dije que nos viésemos donde él quisiera, pero no se le ocurría nada y entonces le señalé Princes Street, me dijo que sabía dónde estaba y le cité en el punto más visible.
– ¿Y no se presentó? -aventuró Rebus.
El periodista negó despacio con la cabeza.
– Probablemente debió de ser la noche antes de su muerte.
Se hizo un silencio.
– Puede ser algo o nada -comentó Davidson sin poder evitarlo.
– Podría ser un móvil -añadió Rory Allan.
– Otro móvil, querrá decir -replicó Davidson-. Los periódicos, creo que incluido el suyo, señor Allan, de momento se contentan con presentarlo como un crimen racista.
– Es una simple especulación -comentó el director encogiéndose de hombros.
Rebus miró al periodista.
– ¿Conserva notas de la conversación? -preguntó.
Watling asintió, ladeó la cabeza y miró a su jefe, quien, a su vez, dio el visto bueno con otra inclinación de cabeza. Watling tendió a Davidson una hoja de libreta doblada. Davidson la examinó unos segundos y se la pasó a Rebus a través del tablero de la mesa.
Stef… ¿Europeo del este?
Periodista. Artículo
22 h. Jenner's.
– No nos procura lo que yo llamo una nueva perspectiva -dijo Rebus con voz queda-. ¿No volvió a llamar?
– No.
– ¿A nadie más de la plantilla?
El joven negó con la cabeza.
– Y cuando habló con usted, ¿era la primera llamada que hacía?
El periodista asintió con la cabeza.
– Supongo que no le pediría un número de teléfono ni averiguó desde dónde llamaba.
– Me pareció una cabina por el ruido de tráfico.
Rebus pensó en la parada de autobús en un extremo de Knoxland, a cincuenta metros de la cual había una cabina junto a la calzada.
– ¿Sabemos desde dónde se hizo la llamada del nueve nueve nueve? -preguntó a Davidson.
– Desde la cabina próxima al paso subterráneo -dijo Davidson.
– Tal vez la misma -comentó Watling.
– Casi es tema para un nuevo artículo. «Descubierta en Knoxland una cabina telefónica que funciona» -dijo el director en broma.
Shug Davidson miró a Rebus, quien alzó un hombro para darle a entender que no tenía nada más que preguntar, y ambos se pusieron en pie.
– Bien, gracias por avisarnos, señor Allan. Ha sido muy amable.
– Sé que no es gran cosa…
– No deja de ser otra pieza del rompecabezas.
– ¿Y cómo va el rompecabezas, inspector?
– Tenemos terminados los bordes pero nos falta llenarlo, por así decirlo.
– Lo más difícil -comentó Allan en tono simpático.
Se dieron la mano unos a otros, Watling volvió a su mesa y Allan les dijo adiós con la mano cuando entraron en el ascensor. En la calle, Davidson señaló un café en la otra acera.
– Invito yo -dijo.
Rebus encendió un pitillo.
– Estupendo; espera un minuto que me lo fume -dijo aspirando con ganas, echando el humo por la nariz y quitándose una hebra de tabaco de la lengua-. Así que un rompecabezas, ¿eh?
– Las personas como Allan piensan con arreglo a estereotipos… pero yo le daría uno para resolver.
– Lo que sucede con los rompecabezas -añadió Rebus- es que dependen del número de piezas que tengan.
– Es cierto, John.
– ¿Cuántas piezas tenemos de éste?
– A decir verdad, la mitad están en el suelo y algunas quizá debajo del sofá y de la alfombra. Bueno, ¿te fumas esa porquería de una vez? Necesito un café solo ya.
– Qué pena da ver a alguien tan adicto -dijo Rebus, dando la última profunda calada al cigarrillo.
Cinco minutos después estaban sentados ante sendos cafés y Davidson masticaba trocitos pegajosos de pastel de cereza.
– Por cierto -comentó entre dos bocados, dando unas palmaditas en el bolsillo de su chaqueta-, tengo algo para ti. La grabación de la llamada de socorro -añadió sacando un casete.
– Gracias.
– Se la hice escuchar a Gareth Baird.
– ¿Y era la amiga de Yurgii?
– No estaba seguro. Tal como dijo, no es precisamente Dolby Pro Logic.
– Gracias, de todos modos -dijo Rebus guardándosela.
Capítulo 14
La escuchó en el coche camino de casa, manipulando bajos y agudos, pero sin apenas mejorar la calidad. Era una voz angustiada de mujer interrumpida por la serenidad profesional de la telefonista.
«Se muere…, se muere…¡Dios mío!»
«¿Puede darme una dirección, señora?»
«Knoxland… En medio de los bloques… Los altos… En el suelo…»
«¿Quiere una ambulancia?»
«Muerto… muerto…» Gritos de dolor y sollozos.
«Hemos avisado a la policía. ¿Puede esperar hasta que llegue, por favor? ¿Señora? Escuche, señora…»
«¿Qué? ¿Qué?»
«¿Me da su nombre, por favor?»
«Le han matado… Él dijo… Oh, Dios mío…»
«La ambulancia está en camino. ¿No puede precisar la dirección? Señora…Señora, ¿sigue al habla?»
No. La comunicación había concluido. Rebus se preguntó si habría usado la misma cabina que Stef cuando llamó al Scotsman. Y le intrigaba qué tema sería para tanto insistir en contárselo personalmente al periodista. Stef Yurgii, con su instinto de periodista, hablando con los inmigrantes de Knoxland… y decidido a que nadie le robara el artículo. Volvió a pasar la cinta.
«Le han matado… Él dijo…»
Dijo, ¿el qué? ¿Le previno a ella de lo que iba a suceder? ¿Le dijo que su vida corría peligro?
¿Por un artículo?
Rebus puso el intermitente y paró junto al bordillo. Volvió a escuchar la cinta de un tirón a todo volumen. El zumbido de fondo perduró en sus oídos después de apagar el casete. Era como si por efecto de la altitud sus oídos fuesen a destaponarse.
Era un crimen racista, por odio. Feo y simple; un asesino resentido y retorcido que descargaba su rencor con aquel acto.
¿Qué, si no?
Niños sin padre, guardianes con lavado de cerebro que sospechaban de unos juguetes, neumáticos ardiendo sobre una caseta…
«¿Qué es lo que está sucediendo en este país, por el amor de Dios?», pensó. Pero el mundo seguía su curso sin preocuparse: caravanas de coches de regreso a casa y peatones que no levantan la vista del suelo ante sus pies; ojos que no ven, corazón que no siente. Un mundo feliz esperando la inauguración del nuevo parlamento, un país con una población envejecida, perdiendo sus talentos por los cuatro puntos cardinales y hostil al turismo y a los inmigrantes.
– Por el amor de Dios -musitó apretando las manos sobre el volante.
Vio que unos metros más adelante había un pub. A lo mejor le multaban pero se arriesgaría.
Pero no… Si hubiera querido beber habría ido camino del Oxford y ahora iba camino de casa como los demás trabajadores. Se daría un baño caliente y reposado y se tomaría un par de chupitos de whisky. Tenía unos cuantos cedes por escuchar, comprados el último fin de semana: Jackie Leven, Lou Reed, los Bluesbreakers de John Mayall, y además los que le había prestado Siobhan: Show Patrol y Grant-Lee Phillips, que ya hacía una semana había prometido devolvérselos.
Podía tal vez llamarla para ver si estaba libre. No saldrían a tomar una copa; cenarían algo con una cerveza en su casa o en la de ella, escucharían música y charlarían. Las cosas habían estado un tanto extrañas desde aquella ocasión en que la había abrazado y besado en la boca. No habían hablado de ello porque él sabía que ella quería olvidarlo. Pero eso no significaba que no pudieran reunirse para compartir la cena. ¿No?
Claro, que a lo mejor ella tenía otros planes. No le faltaban amigos, al fin y al cabo. ¿Y él qué tenía? Con tantos años en aquella ciudad, haciendo aquel trabajo, ¿a él qué le esperaba en casa?
Fantasmas. Noches en vela ante la ventana mirando su propio reflejo.
Pensó en Caro Quinn, rodeada de ojos… Sus propios fantasmas. Le interesaba en cierto modo porque representaba un reto: él con sus prejuicios y ella con los suyos. Se preguntaba hasta qué punto tendrían algo en común. Le había dejado el número de teléfono, pero dudaba mucho que le llamara. Si optaba por beber, bebería solo, y se convertiría en lo que su padre llamaba «reyes de la cebada», esos hombres hoscos amargados que, sentados en la barra frente al botellero con las medidas, beben el whisky más barato sin hablar con nadie porque han renegado de la sociedad y no saben ya conversar ni reír. Los reyes de un solo súbdito.
Finalmente, sacó la cinta. Se la devolvería a Shug. No iba a revelar ningún secreto inesperado. A él lo único que le decía era que había una mujer que quería a Stef Yurgii. Una mujer que tal vez supiera cómo había muerto. Una mujer que se escondía.
¿A qué preocuparse? Deja el trabajo en la comisaría, John. Debes considerarlo sólo eso: un trabajo. No se merecían más los cabrones que le habían destinado a un rinconcito de Gayfield Square. Sacudió la cabeza, se rascó la coronilla para aclarar ideas y dándole al intermitente se reintegró al río del tráfico.
Iría a casa y que le dieran por saco al mundo.
* * *
– ¿John Rebus?
Era un hombre negro; alto y musculoso. Al surgir de la oscuridad, lo primero que Rebus vio fue el blanco de los ojos.
Le esperaba en el fondo del portal, al lado de la puerta trasera que daba paso a la zona de césped llena de hierbajos, una zona de atracos. Rebus se puso en tensión a pesar de haber sido interpelado por su nombre.
– ¿Es el inspector John Rebus?
El hombre negro tenía el pelo muy corto y vestía un traje elegante, con camisa roja, sin corbata. Sus orejas eran pequeños triángulos casi sin lóbulos. Estaba a un paso de él y se miraron los dos sin pestañear unos veinte segundos.
Rebus llevaba una bolsa en la mano derecha con una botella de whisky de veinte libras y no estaba dispuesto a estampársela en la cabeza si no era estrictamente necesario. Sin saber por qué pensó en un chiste de Chic Murray: un hombre cae al suelo con una botella en el bolsillo, siente algo húmedo, se palpa y exclama: «¡Gracias a Dios que es sangre!».
– ¿Quién diablos es usted?
– Perdone si le he asustado.
– ¿Quién ha dicho eso?
– No irá a sacudirme con eso que lleva en la bolsa.
– No lo sé. ¿Quién es y qué quiere?
– ¿Le parece bien que le enseñe el carnet? -preguntó el hombre sin decidirse a llevarse la mano al bolsillo interior de la chaqueta.
– Hágalo.
Sacó una cartera y la abrió con un movimiento. Se llamaba Felix Storey y era oficial de Inmigración.
– ¿Felix? -preguntó Rebus enarcando una ceja.
– Significa feliz; es mi nombre.
– Y el de un gato de cómic.
– Sí, claro, también -añadió Storey guardándose la cartera-. ¿Lleva algo de beber en la bolsa?
– Puede ser.
– Veo que es de una tienda de licores autorizada.
– Muy observador.
– Por eso estoy aquí -dijo Storey sonriendo.
– ¿Y por qué?
– Porque usted, inspector, fue observado anoche saliendo de un local llamado The Nook.
– ¿Ah, sí?
– Tengo unas cuantas fotos de doce por veinticuatro centímetros que lo demuestran.
– ¿Y qué demonios tiene todo eso que ver con Inmigración?
– Se lo cuento a cambio de un trago.
A Rebus le bailaban una docena de preguntas en la cabeza, pero le estaba pesando la bolsa, asintió imperceptiblemente y comenzó a subir la escalera seguido de Storey. Sacó la llave, abrió la puerta y apartó de una patada el correo, que fue a parar encima del montón del día anterior. Fue a la cocina, logró encontrar dos vasos limpios y condujo a Storey al cuarto de estar.
– No está mal -comentó éste mirando la habitación-. Techos altos y ventanal. ¿Son tan grandes todos los pisos en este barrio?
– Los hay más grandes -contestó Rebus, que había sacado la botella de la caja y desenroscaba el tapón-. Siéntese.
– Me vendrá bien un trago de escocés.
– Aquí no lo llamamos así.
– ¿Cómo, entonces?
– Whisky o malta.
– ¿Y por qué no escocés?
– Creo que se debe a la época en que «escocés» era insultante.
– ¿Un término peyorativo?
– Si es el vocablo elegante…
Storey sonrió dejando ver unos dientes relucientes.
– En mi trabajo hay que conocer la jerga legal -dijo levantándose ligeramente del sofá y cogiendo el vaso que le tendía Rebus-. Salud.
– Slainte.
– Es una palabra gaélica, ¿verdad? -Rebus asintió con la cabeza-. ¿Habla gaélico?
– No.
Storey reflexionó un instante saboreando el trago de Lagavulin y asintió con la cabeza complacido-. Sí que es fuerte…
– ¿Quiere agua?
El inglés negó con la cabeza.
– Su acento es de Londres, ¿verdad? -dijo Rebus.
– Exacto; de Tottenham.
– Yo estuve una vez en Tottenham.
– ¿Para ver un partido de fútbol?
– Para un caso de homicidio. Un cadáver que apareció en un canal.
– Creo recordarlo. Yo era niño…
– Gracias por el cumplido -dijo Rebus sirviéndose más whisky y ofreciendo la botella a Storey.
Éste la cogió y se sirvió.
– Bien, es de Londres y trabaja para Inmigración. Y por algún motivo tiene bajo vigilancia The Nook.
– Exacto.
– Eso explica que me viera, pero no que sepa quién soy.
– Contamos con ayuda del DIC de Edimburgo. No puedo mencionar nombres, pero el agente les reconoció inmediatamente a usted y a la sargento Clarke.
– Es interesante.
– Ya le digo que no puedo mencionar nombres.
– Bien, ¿y por qué le interesa The Nook?
– ¿Y a usted?
– Yo he preguntado primero… Pero, a ver si lo adivino: porque algunas de las chicas del club son extranjeras.
– Sí, claro.
Rebus entrecerró los ojos levemente por encima del borde del vaso.
– ¿Y no está allí por eso?
– Antes de que se lo explique, tengo que saber qué hacía allí.
– Acompañaba a la sargento Clarke que tenía que hacer unas preguntas al dueño.
– ¿Qué preguntas?
– Ha desaparecido una joven y a sus padres les preocupa que acabe en un local como The Nook -respondió Rebus encogiéndose de hombros-. Simplemente eso. La sargento Clarke conoce a los padres y les hace ese favor.
– ¿No le apetecía ir al local sola?
– No.
Storey, sin decir nada, reflexionó mirando morosamente el vaso al tiempo que lo agitaba.
– ¿Le importa que lo verifique con ella? -dijo.
– ¿Cree que miento?
– No necesariamente.
Rebus le miró enfurecido, sacó el móvil del bolsillo y llamó a Siobhan.
– ¿Siobhan? ¿Te interrumpo? -Escuchó la respuesta sin apartar los ojos de Storey-. Escucha, tengo una visita; uno de Inmigración que quiere saber qué hacíamos en The Nook. Te lo paso.
Storey cogió el teléfono.
– ¿Sargento Clarke? Me llamo Felix Storey. Ya se lo explicará el inspector Rebus, de momento sólo quiero que me confirme a qué fueron a The Nook. -Hizo una pausa y escuchó-. Sí, eso es lo que el inspector me ha dicho. Gracias por la información y perdone la molestia.
Devolvió el teléfono a Rebus.
– Adiós, Shiv. Luego hablamos. Ahora le toca al señor Storey -espetó Rebus, y cerró el teléfono.
– No tenía por qué hacer eso -dijo el funcionario de Inmigración.
– Es preferible dejar las cosas claras.
– Me refiero a que no había necesidad de que usara el móvil habiendo un teléfono fijo -añadió Storey señalando la mesa con la barbilla-. Habría sido mucho más barato.
Rebus sonrió finalmente, y Storey dejó el vaso en la alfombra y juntó las manos.
– No puedo correr riesgos en el caso que investigo.
– ¿Por qué?
– Porque tal vez haya un par de policías implicados -dijo Storey con una pausa-. Aunque no tengo pruebas de ello. Simplemente podría ser, porque los tipos que persigo no dudarían ni un instante en sobornar a todo un cuerpo.
– Será que en Londres no hay policías corruptos.
– Sí que los habrá.
– Si las bailarinas no son ilegales, quien va contra la ley debe de ser Stuart Bullen -espetó Rebus.
El funcionario de Inmigración asintió despacio con la cabeza.
– Y que alguien venga desde Londres y autoricen el gasto de montar vigilancia…
Storey continuó asintiendo.
– Es un caso importante -dijo-. Podría ser muy importante -añadió cambiando de postura en el sofá-. Mis padres llegaron a este país en los años cincuenta. De Jamaica a Brixton; dos emigrantes entre muchos otros. Era una época de inmigración, pero incomparable a la que vivimos ahora, en que desembarcan ilegalmente miles de personas al año… pagando en muchos casos una buena cantidad por ello. Los sin papeles se han convertido en un gran negocio, inspector. Pero sucede que no se los ve hasta que algo sale mal.
Hizo una pausa y dio pie a una pregunta de Rebus.
– ¿Hasta qué punto está Bullen implicado?
– Creemos que tal vez dirija toda la operación en Escocia.
– ¿Ese mequetrefe? -dijo Rebus con desdén.
– Es hijo de su padre, inspector.
– Chicory Tip -musitó Rebus y, al ver la cara de sorpresa de Storey, añadió-: Tuvieron una canción de éxito llamada Hijo de mi padre… Usted no la habrá oído. ¿Cuánto tiempo lleva vigilando The Nook?
– Desde la semana pasada.
– ¿Están en la tienda de prensa cerrada? -aventuró Rebus, recordando el local de la acera de enfrente del club con el escaparate pintado de blanco.
Storey asintió con la cabeza.
– Bueno, yo, que he estado en The Nook, puedo decirle que no creo que haya cuartos atiborrados de ilegales -puntualizó Rebus.
– Yo no insinúo que los oculte allí.
– Ni he visto ningún montón de pasaportes falsos.
– ¿Entró al despacho?
– No me pareció que ocultase nada; tenía abierta la caja fuerte.
– ¿No sería para despistar? -aventuró Storey-. Cuando le dijeron a qué iban, ¿advirtieron algún cambio de actitud? ¿Se relajó un poco?
– No advertí nada que indicase que le preocupase otra cosa. Bien, ¿qué es exactamente lo que creen que hace?
– Él es un eslabón de la cadena, y ése es uno de los problemas: que no sabemos cuántos eslabones hay ni la función que cada uno desempeña.
– Me da la impresión de que lo que saben es la raíz cuadrada de cero.
Storey optó por no contradecirle.
– ¿Cómo conoció a Bullen? -preguntó.
– Ni sabía de su presencia en Edimburgo -contestó Rebus.
– ¿Pero sabía quién era?
– Conocía a su familia; de oídas, no vaya a pensar.
– No estoy insinuando nada, inspector.
– Pero lo parece, lo que viene a ser lo mismo. Y con poca sutileza.
– Lo siento si se lo ha parecido…
– Me lo parece. Y aquí nos tiene, compartiendo el whisky-añadió Rebus moviendo la cabeza de un lado a otro.
– Conozco su reputación, inspector, y nada de lo que me han dicho me impulsa a pensar que esté en connivencia con Stuart Bullen.
– Quizá porque no ha hablado con quien tenía que hablar -replicó Rebus sirviéndose más whisky sin ofrecerle a Storey-. Bien, ¿qué espera encontrar espiando en The Nook? Aparte de polis corruptos.
– Socios, indicios y alguna pista.
– ¿Porque las antiguas no llevan a ninguna parte? ¿Qué pruebas de convicción tiene?
– Su nombre ha salido a relucir…
Rebus aguardó a que dijera algo más, pero, al ver que callaba, lanzó un bufido.
– ¿Una delación anónima? Podría tratarse de cualquiera de la competencia del triángulo púbico para hundirle.
– Ese club es una buena tapadera.
– ¿Ha estado en él?
– Aún no.
– ¿Por temor a llamar la atención?
– ¿Lo dice por mi color de piel? -Storey se encogió de hombros-. Tal vez. No se ven muchos negros por Edimburgo, pero eso cambiará. Que quieran verlos o no es otro cantar -añadió echando otra mirada al cuarto-. Bonito piso.
– Se repite.
– ¿Hace mucho que vive aquí?
– Unos veinte años.
– Son muchos años… ¿Y soy yo la primera persona negra que invita a entrar?
Rebus reflexionó un instante.
– Probablemente -contestó.
– ¿Algún chino, algún asiático? -Rebus optó por no responder-. Lo que pretendo decir…
– Escuche -le interrumpió Rebus-. Ya estoy muy harto. Acabe el whisky y puerta… y no es porque sea racista, sino porque estoy harto -añadió poniéndose en pie.
Storey hizo lo propio y le tendió el vaso.
– Era muy buen whisky -dijo-. ¿No ve? Me ha enseñado a no decir «escocés». -Metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y le dio una tarjeta-. Por si cree que necesita ponerse en contacto conmigo.
Rebus la cogió sin leerla.
– ¿En qué hotel está? -preguntó.
– En uno cerca de Haymarket, en Grosvenor Street.
– Ya sé cuál.
– Pase alguna noche y le invitaré a una copa.
Rebus no contestó al ofrecimiento y se limitó a decir:
– Le acompaño.
Le despidió, apagó las luces al volver al cuarto de estar y se quedó de pie ante el ventanal mirando a la calle. Sí, le vio salir; y en ese momento un coche se detuvo y él subió al asiento de atrás. Rebus no acertó a ver al conductor ni la matrícula. Era un coche grande, tal vez un Vauxhall, que giró a la derecha al fondo de la calle. Volvió a la mesa, cogió el teléfono fijo, pidió un taxi y bajó a esperarlo a la calle. En el momento en que llegaba sonó el móvil. Era Siobhan.
– ¿Has acabado con el visitante misterioso?
– De momento.
– ¿Qué demonios era ese asunto?
Se lo explicó lo mejor que pudo.
– ¿ Y ese gilipollas arrogante se cree que Bullen nos tiene metidos en el bolsillo?
Una pregunta que a Rebus le pareció de más.
– A lo mejor quiere hablar contigo.
– Descuida, le espero en guardia.
De una bocacalle salió una ambulancia haciendo sonar la sirena.
– ¿Estás en el coche?
– Voy en taxi -contestó él-. Lo único que me faltaba era una denuncia por ir bebido.
– ¿Adónde vas?
– A dar una vuelta -dijo en el momento en que el taxi pasaba por el cruce de Tollcross-. Mañana hablamos.
– Que te diviertas.
– Lo procuraré.
Cortó la comunicación. El taxista se desvió por detrás de Earl Grey Street aprovechando la dirección única; cruzaron Lothian Road y Morrison Street camino de Bread Street. Rebus le dio una propina y le pidió un recibo. Trataría de cargar el gasto al caso Yurgii.
– No creo que los locales de destape desgraven, amigo -comentó el taxista.
– ¿Le parezco un cliente habitual?
– No sé qué decirle -replicó el hombre, al tiempo que arrancaba.
– Es la última vez que le doy propina -musitó Rebus guardándose el recibo.
Aún no eran las diez. Se veían hombres por las calles adyacentes yendo de un pub a otro. A la entrada, en la penumbra, montaban guardia gorilas en chaquetón tres cuartos o con cazadora. Independientemente de la vestimenta, a Rebus le parecían clonados. No tanto porque fueran idénticos, sino por su modo de ver el mundo, dividido en amenazas y víctimas.
Sabía que no podía detenerse junto a la tienda cerrada, porque si a uno de los porteros de The Nook le resultaba sospechosa su presencia, la operación de Storey se iría al agua. Cruzó la calle en la misma acera del club pero a diez metros de la entrada. Se detuvo, se llevó el móvil al oído y fingió hablar como si estuviera borracho.
– Sí… Soy yo… ¿Dónde estás? Habíamos quedado en el Shakespeare… No, estoy en Bread Street…
Daba igual lo que dijera. Para quien le viera u oyera era un noctámbulo de tantos hablando con la lengua pastosa de los borrachos. Pero él no se perdía detalle de la tienda. No había luces ni se advertía movimiento, ni una sombra. Si la vigilancia era de veinticuatro horas los siete días de la semana, era perfecta. Sabía que estarían filmando, pero no veía cómo. Cualquier pequeña porción cuadrada que faltase en el blanco del escaparate permitiría ver desde fuera y se detectaría algún reflejo en el objetivo. Pero no había ni una ranura. Cubría la puerta una rejilla metálica y una persiana por dentro, también sin ningún agujero. Pero, un momento… Encima de la puerta había como un ventanuco, de noventa por sesenta aproximadamente, tapado también con blanco salvo un pequeño cuadrado en una esquina. Era ingenioso; ningún peatón dirigiría la vista allá arriba. Claro que eso implicaba que quien se ocupara de la vigilancia tendría que subirse a una escalera o algo parecido cámara en mano. Nada cómodo, pero perfecto.
Concluyó la llamada imaginaria y se alejó del club de vuelta hacia Lothian Road. Los sábados por la noche era mejor no pasar por allí. Pero incluso en un día entre semana como aquél se oían cantos y gritos y había gente que daba patadas a las botellas de la calzada y cruzaba por entremedias de los coches, más las risas estridentes de pandillas femeninas, chicas en minifalda con cintas parpadeantes para la cabeza. Había un hombre vendiéndolas que ofrecía también bastoncillos centelleantes. Llevaba un puñado en cada mano y paseaba de arriba abajo. Rebus le miró y recordó las palabras de Storey: «Que quiera o no verlos…». Era un hombre fuerte y joven, de piel oscura. Rebus se detuvo frente a él.
– ¿Cuánto cuestan?
– Dos libras.
Rebus fingió rebuscar despacio las monedas en los bolsillos.
– ¿De dónde eres?
El hombre, sin responder, miró para todos lados.
– ¿Cuánto tiempo llevas en Escocia?
El hombre comenzó a alejarse.
– ¿No me vendes una?
Era evidente que no; el hombre seguía alejándose. Rebus siguió caminando en dirección opuesta hacia el extremo oeste de Princes Street. Del pub Shakespeare salió un vendedor de flores con unos ramitos de rosas en el brazo.
– ¿Cuánto cuestan? -preguntó Rebus.
– Cinco libras -dijo el chico de apenas quince años y rostro oscuro, quizá de Oriente Medio.
Rebus rebuscó en los bolsillos.
– ¿De dónde eres?
El chico hizo como si no le oyera.
– Cinco -repitió.
– ¿Está por aquí cerca tu jefe? -insistió Rebus.
El chico miró a derecha e izquierda como pidiendo ayuda.
– ¿Qué edad tienes, hijo? ¿A qué colegio vas?
– No entiendo.
– No me digas.
– ¿Quiere rosas?
– A ver si encuentro el dinero… Es un poco tarde para que andes trabajando, ¿no? ¿Tus padres saben que vendes rosas?
El vendedor no pudo más y echó a correr dejando caer uno de los ramos, sin volver la cabeza ni detenerse. Rebus lo recogió y se lo dio a un grupo de chicas que pasaban por su lado.
– Por eso no me voy a bajar las bragas -dijo una de ellas-, pero te doy esto -añadió besándole en la mejilla.
Mientras se alejaban todas tambaleándose entre grititos y estrépito de taconeo, otra de ellas exclamó con voz chillona que tenía edad para ser su abuelo.
«Claro que la tengo, y soy consciente de ello», pensó él.
Fue mirando caras por Princes Street. Había más chinos de lo que él pensaba. Los mendigos tenían acento inglés y escocés. Se paró delante de un hotel. Hacía quince años que conocía al jefe de camareros y no importaba que fuese sin afeitar, con un traje corriente y una camisa cualquiera.
– ¿Qué va a ser, señor Rebus? -preguntó el hombre colocando un posavasos frente a él-. ¿Un whisquito?
– Un Lagavulin -dijo Rebus, que sabía que uno sencillo allí le costaría lo que vale un cuarto de botella. El camarero le puso el vaso con el whisky solo, sin necesidad de preguntarle si quería hielo o agua.
– Ted, ¿aquí tenéis personal extranjero? -preguntó Rebus.
A Ted, como buen profesional que era, no le sorprendía ninguna pregunta. Abrió la boca pensando la respuesta mientras Rebus cogía unas avellanas del cuenco que había aparecido junto a la bebida.
– En la barra tuvimos algún australiano -contestó Ted, poniéndose a secar vasos con un paño-. Viajan alrededor del mundo y se detienen aquí unas semanas. No los admitimos si no tienen experiencia.
– ¿Y en otro tipo de establecimientos? ¿En los restaurantes?
– Ah, sí hay muchos en el servicio de mesas. Y más en tareas domésticas.
– ¿Tareas domésticas?
– De criadas.
Rebus acogió la explicación con una leve inclinación de cabeza.
– Escucha, estrictamente entre nosotros…
Ted se inclinó algo más para oírlo.
– ¿Podría darse el caso de que trabajara aquí algún sin papeles?
El camarero le miró con recelo por la insinuación.
– Aquí todo es legal, señor Rebus. La dirección ni lo haría ni podría…
– Muy bien, Ted. No insinuaba nada.
Ted se tranquilizó.
– Ahora que -añadió- hay establecimientos con menos escrúpulos. Escuche, le contaré un caso. Yo suelo tomar una copa los viernes por la noche en mi pub habitual y he observado que vienen grupos de ésos; no sé de dónde son. Dos muchachos que tocan la guitarra y cantan Dame todos tus besos y cosas así, y otro mayor que toca una pandereta pasándola por las mesas para que le echen dinero, y me apostaría algo a que son refugiados -añadió meneando despacio la cabeza.
Rebus alzó su vaso.
– Es un mundo totalmente distinto -dijo-. La verdad es que no me había parado a pensarlo.
– ¿Le sirvo otro? -preguntó Ted con una mueca que le arrugó el rostro-. Por cuenta de la casa, si me lo permite.
El frío de la noche le azotó el rostro al salir del bar. Girando a la izquierda iría camino de casa, pero cruzó la calle y echó a andar hacia Leith Street hasta llegar a Leith Walk, cruzando por delante de supermercados asiáticos y tiendas de tatuajes y de comida para llevar. No sabía adónde se dirigía. En el paseo de Leith estaría quizá Cheyanne ejerciendo su profesión y tal vez John y Alice Jardine haciendo un recorrido en coche por si veían a su hija. Allí, la oscuridad ocultaba todo tipo de angustias. Iba con las manos en los bolsillos y la chaqueta bien abrochada. Pasaron seis motos estrepitosas que tuvieron que detenerse en el semáforo en rojo. Cuando se dispuso a cruzar iba ya a cambiar de color, y tuvo que dar un paso atrás porque la primera moto arrancaba.
– ¿Minitaxi, señor?
Rebus se volvió hacia la voz. Era un hombre en el umbral de una tienda iluminada en el interior que, evidentemente, se había convertido en oficina de alquiler de taxis. El hombre parecía asiático. Rebus negó con la cabeza, pero cambió de idea. El chófer le condujo hasta un Ford Escort bastante viejo; al darle la dirección, el hombre echó mano al callejero.
– Yo le indicaré el camino -dijo Rebus.
El taxista asintió con la cabeza y puso en marcha el motor.
– ¿Ha estado tomando unas copas, señor? -preguntó el hombre con acento local.
– Unas cuantas.
– Mañana tiene el día libre, ¿eh?
– No, si puedo evitarlo.
El hombre se echó a reír sin que Rebus entendiera por qué. Cuando iban por Princes Street y Lothian Road en dirección a Morningside, Rebus le dijo que parase un momento. Entró en una tienda de las que permanecen abiertas de noche, compró una botella de litro de agua mineral y nada más sentarse en el taxi echó un trago y deglutió cuatro aspirinas.
– Buena idea, señor. Más vale atacar antes para evitar la resaca por la mañana y descartar la excusa de estar enfermo.
Unos seiscientos metros después, Rebus dijo al taxista que se desviara por Marchmont para parar un momento delante de su piso. Bajó. Abrió la puerta, sacó un sobre abultado del cajón del cuarto de estar, lo abrió, cogió unos recortes de prensa y volvió al taxi.
Al llegar a Bruntsfield, Rebus le indicó que girase a la derecha y otra vez a la derecha. Estaban en el extrarradio, en una calle con poca luz de casas separadas, casi todas ocultas por setos y vallas. Las pocas ventanas que no tenían cerradas las contraventanas estaban a oscuras; sus moradores dormían plácidamente. Pero había una iluminada y allí le dijo Rebus al taxista que parara. La cancela hizo ruido al abrirse, buscó el timbre y llamó. No hubo respuesta. Retrocedió unos pasos y miró las ventanas del piso de arriba. Había luz pero estaban echadas las cortinas. Los ventanales de la planta baja a ambos lados del porche tenían cerradas las contraventanas. Le pareció oír música; miró por la ranura del buzón pero, al no ver movimiento, comprendió que la música venía de la parte de atrás de la casa. Vio un camino de grava a un lado y al internarse por él se activaron unas luces de seguridad. La música procedía del jardín, cuya única luz era un extraño fulgor rojizo. Unida por un paseo de tablas al invernadero de cristal vio una construcción en medio del césped de la que salía vapor y unas notas de música clásica. Rebus se acercó al jacuzzi.
Porque de eso se trataba: un jacuzzi al aire libre en Escocia. Y en él, sentado en el extremo de la bañera, Morris Gerald Cafferty, llamado Big Ger, con los brazos estirados sobre el borde, deleitándose con los chorros de agua que brotaban por ambos lados. Rebus miró a su alrededor, pero Cafferty estaba solo. Filtros de color rojo iluminaban el agua, que reflejaba su fulgor sobre los objetos y el espacio. Cafferty tenía la cabeza echada hacia atrás, un gesto meditativo mucho más que relajado y los ojos cerrados.
Los abrió en aquel momento y los clavó en Rebus. Sus pupilas eran pequeñas y negras y su rostro gordo. Tenía pegado al cráneo el pelo gris corto, y una mata de vello más oscuro y rizado le cubría la porción de tórax visible por encima de la superficie del agua. No mostró sorpresa al ver a un intruso delante de él a aquella hora de la noche.
– ¿Se ha traído el bañador? -preguntó-. Yo no me lo he puesto -añadió bajando la vista.
– Me enteré de que habías cambiado de casa -dijo Rebus.
Cafferty pulsó un botón del panel de control que tenía en la mano izquierda y la música bajó de volumen.
– Es un compacto; los altavoces están dentro -explicó al tiempo que tamborileaba en la bañera con los nudillos.
Pulsó otro botón y se detuvo el motor y el movimiento del agua.
– Y juegos de luces -comentó Rebus.
– Del color que quiera -replicó Cafferty.
Pulsó otro botón y el tono del agua cambió de rojo a verde y de verde a azul, a continuación blanco deslumbrante y de nuevo rojo.
– El rojo te sienta bien -dijo Rebus.
– ¿Me da aspecto mefistofélico? -preguntó Cafferty conteniendo la risa-. Me gusta estar aquí a esta hora de la noche. Rebus, ¿oye el viento en los árboles? Esos árboles llevan aquí mucho más tiempo que nosotros y seguirán ahí cuando nosotros hayamos pasado.
– Creo que tú has estado demasiado tiempo, Cafferty. Se te está arrugando el cerebro.
– Simplemente me voy haciendo viejo, Rebus… Igual que usted.
– ¿Demasiado viejo para prescindir de guardaespaldas? ¿Ya has enterrado a todos tus enemigos?
– Joe acaba a las nueve, pero nunca anda demasiado lejos. -Hizo una breve pausa-. ¿Verdad, Joe?
– No, señor Cafferty.
Rebus se volvió hacia el guardaespaldas. Iba descalzo y en calzoncillos y camiseta.
– Joe duerme en la habitación de encima del garaje -dijo Cafferty-. Déjanos, Joe. Seguro que con el inspector no corro peligro.
Joe dirigió una mirada fulminante a Rebus y se alejó por el césped.
– Este barrio está muy bien -dijo Cafferty-, y no se cometen delitos.
– Seguro que contigo cambia.
– Yo ya lo he dejado, Rebus, igual que hará usted pronto.
– No me digas -repuso Rebus.
Esgrimió los recortes de prensa que había cogido en su casa con fotos de Cafferty del año anterior en compañía de malhechores conocidos de Manchester, Birmingham y Londres.
– ¿Me está vigilando o qué? -dijo Cafferty.
– Quizá.
– No sé si tomármelo como una lisonja… -replicó Cafferty poniéndose en pie-. Deme ese albornoz, haga el favor.
Rebus así lo hizo. Cafferty salió del agua apoyando los pies en un escalón de madera, se envolvió en el albornoz de algodón blanco y se calzó unas sandalias de playa.
– Ayúdeme a poner la tapadera -dijo Cafferty-. Después entramos y me cuenta qué demonios quiere de mí.
Rebus hizo como decía.
En una época, Big Ger Cafferty había sido prácticamente el amo del mundo delictivo de Edimburgo, desde drogas y saunas hasta estafas de altura. Pero desde su última estancia en la cárcel lo había dejado. No es que Rebus creyera ni mucho menos que se hubiera jubilado, porque la gente como Cafferty nunca abandona. Para Rebus, Cafferty se había vuelto con la edad más astuto y más avisado sobre los métodos de la policía para investigar sus asuntos.
Cafferty tendría unos sesenta años y había conocido a casi todos los gángsteres famosos a partir de la década de los sesenta. Se decía que había trabajado con los Kray y con Richardson en Londres, y también con los malhechores más conocidos de Glasgow. En pasadas investigaciones habían tratado de vincularle a bandas de narcotraficantes holandeses y de trata de blancas de Europa del Este, pero sin grandes resultados. Muchas veces era por falta de presupuesto del cuerpo o de pruebas decisorias para que actuase el fiscal del Estado. En ocasiones, también, porque desparecían los testigos.
Siguió a Cafferty, cruzaron el invernadero y entraron en una cocina con suelo de piedra caliza. Rebus miró aquella ancha espalda pensando, y no por primera vez, cuántas ejecuciones habría ordenado aquel hombre, de cuántas muertes era responsable.
– ¿Toma té o algo más fuerte? -preguntó Cafferty arrastrando los pies con sus sandalias.
– Té.
– Dios, debe de ser algo serio… -comentó Cafferty con una sonrisita, enchufando el hervidor y echando tres bolsitas en la tetera-. Bueno, será mejor que me ponga algo. -Y añadió-: Venga, pase al estudio.
Era un salón de la parte delantera de la casa con grandes ventanales y una imponente chimenea de mármol. De unos rieles de exposición colgaban diversos cuadros. Rebus no sabía gran cosa de pintura, pero los marcos eran caros. Cafferty subió al piso de arriba y Rebus aprovechó para echar una ojeada al salón, pero no había nada que llamara su atención: nada de libros, aparato de música o mesa de despacho, ni siquiera adornos en la repisa de la chimenea.
Sólo el sofá, los sillones, una enorme alfombra oriental y los cuadros. No era un cuarto acogedor. Quizá Cafferty celebraba allí reuniones para impresionar con su colección pictórica. Rebus rozó con los dedos el mármol con la ilusa esperanza de que fuera de imitación.
– Aquí tiene -dijo Cafferty entrando con dos tazas y tendiéndole una a Rebus.
– Con leche y sin azúcar -informó Cafferty, y vio que Rebus sonreía-. ¿De qué se ríe?
Rebus señaló con la barbilla, en un rincón del techo junto a la puerta, una cajita blanca en la que parpadeaba una lucecita roja.
– De que tienes alarma antirrobos -dijo.
– ¿Y qué?
– Que… tiene gracia.
– ¿Cree que aquí no pueden entrar ladrones? En la puerta no hay ningún cartel proclamando quién vive.
– Sí, claro -comentó Rebus tratando de ser agradable.
Cafferty se había puesto unos pantalones de chándal y una sudadera con cuello de pico. Estaba bronceado y relajado, y Rebus pensó que debía de tener una lámpara de cuarzo en casa.
– Siéntese -dijo Cafferty.
– Me interesa alguien -dijo Rebus acomodándose- y creo que puedes conocerle: Stuart Bullen.
– El pequeño Stu -dijo Cafferty arrugando el labio superior-. Conocía mejor a su padre.
– No lo dudo, pero ¿qué sabes de las actividades recientes del hijo?
– ¿Es que se porta mal?
– No estoy seguro -contestó Rebus tomando un sorbo de té-. ¿Sabes que está en Edimburgo?
Cafferty asintió despacio con la cabeza.
– Tiene un club de striptease, ¿no?
– Exacto.
– Y por si eso fuera poco, ahora usted le toca los huevos.
Rebus negó con la cabeza.
– Se trata de que una joven se ha ido de casa y la madre sospecha que podría estar trabajando para Bullen.
– ¿Y es así?
– No, que yo sepa.
– Pero fue a ver al pequeño Stu y le cabreó.
– Sólo le hice unas preguntas.
– ¿Como cuáles?
– Qué es lo que hace en Edimburgo.
Cafferty sonrió.
– No me diga que no sabe que muchos tipos duros de la costa oeste se trasladaron al este.
– Sé de algunos.
– Vienen aquí porque en Glasgow no pueden dar dos pasos y no les dejan respirar. Es la moda, Rebus -añadió Cafferty encogiéndose exageradamente de hombros.
– ¿Quieres decir que busca la oportunidad de empezar de nuevo?
– Él es hijo de Rab Bullen y siempre lo será.
– ¿Lo que significa que alguien ha puesto precio a su cabeza?
– No anda por ahí escondiéndose, si es eso lo que está pensando.
– ¿Cómo lo sabes?
– Porque Stu no es de ésos. Quiere destacar por mérito propio, apartarse de la sombra de su padre… Ya sabe a qué me refiero.
– ¿Y lo va a conseguir con un puticlub?
– Quién sabe -comentó Cafferty mirando la superficie del té-. Pero quizá tenga otros planes.
– ¿Por ejemplo?
– No lo conozco lo suficiente para dar una respuesta. Yo soy viejo, Rebus; la gente ya no me cuenta tantas cosas como antes. Y aunque yo supiera algo… ¿por qué iba a molestarme en decírselo?
– Por rencor hacia él -comentó Rebus dejando la taza medio vacía en el suelo de madera-. ¿No te engañó Rab Bullen en cierta ocasión?
– De eso hace mucho tiempo, Rebus, mucho tiempo.
– Por lo que tú sabes, ¿el hijo está limpio?
– No sea idiota; nadie está limpio. ¿Es que últimamente va por el mundo sin mirar? Claro que en Gayfield Square no hay mucho que ver. Pero ¿no huele las cloacas en los pasillos? -Cafferty sonrió al ver que callaba-. Sí, algunos aún me cuentan cosas… de vez en cuando.
– ¿Quiénes?
– «Conoce a tu enemigo», se dice -replicó Cafferty sonriendo aún más-. Por eso seguramente guarda recortes de prensa con mis fotos.
– No es por tu aspecto de artista pop, desde luego.
Cafferty dio un gran bostezo.
– Después del baño caliente siempre me entra sueño -dijo como disculpa mirando a Rebus-. Me he enterado también de que trabaja en el caso de ese emigrante de Knoxland. El pobre desgraciado tenía… ¿cuántas puñaladas? ¿Doce? ¿Quince? ¿Qué les habrá parecido a los señores Curt y Gates?
– ¿Qué quieres decir?
– Debió de ser alguien enloquecido…, descontrolado.
– O cargado de rencor -añadió Rebus.
– Lo que viene a ser lo mismo. Lo que quiero decir es que a ellos les habrá estimulado.
Rebus entornó los ojos.
– Sabes algo, ¿verdad?
– Yo no, Rebus. Estoy muy tranquilo aquí sentado envejeciendo.
– Y viajando a Inglaterra a ver a la basura de tus amigos.
– Sus palabras me rompen el corazón.
– Esa víctima de Knoxland, Cafferty… ¿Qué es lo que me ocultas?
– ¿Se cree que voy a ponerme a hacer su trabajo? -replicó Cafferty rehusando despacio con la cabeza y asiendo los brazos del sillón para levantarse-. Es hora de acostarse. La próxima vez que venga tráigase a esa preciosa sargento Clarke y dígale que venga con el bikini. La verdad, si me la manda a ella, usted puede quedarse en casa -añadió Cafferty riendo más de lo que merecía la gracia, mientras acompañaba a Rebus hasta la puerta.
– Knoxland -dijo éste.
– ¿Qué pasa con Knoxland?
– Que ya que lo has mencionado… ¿recuerdas que hace unos meses los irlandeses intentaron apoderarse del negocio de la droga?
Cafferty hizo un gesto inhibitorio.
– Parece que vuelven… ¿No sabes nada?
– Las drogas son para perdedores, Rebus.
– Qué original.
– Será que pienso que no merece mejor información -dijo Cafferty con la puerta abierta-. Oiga, Rebus… todas esas noticias periodísticas sobre mí, ¿las guarda en un portafolios con corazones en la tapa?
– Con puñales.
– Cuando le jubilen, eso es lo que le quedará… unos cuantos años con el portafolios. No es mucho que digamos…
– ¿Y tú que es lo que dejas detrás, Cafferty? ¿Algún hospital con tu nombre?
– Por el dinero que doy para obras benéficas, bien podría ser.
– Todo ese dinero no te redime.
– No hace falta. De lo que se trata es de que estoy contento con mi suerte. -Hizo una pausa-. Al contrario de algunos que yo me sé.
Cafferty contuvo la risa y cerró la puerta a espaldas de Rebus.
QUINTO DÍA: VIERNES
Capítulo 15
Siobhan lo oyó por primera vez en el noticiario de la mañana.
Muesli con leche desnatada, café y zumo polivitamínico. Desayunaba siempre en la cocina, aquel día en bata, y si derramaba algo en la mesa no tenía importancia. A continuación una ducha y a vestirse. El pelo se le secaba en unos minutos y por eso lo llevaba siempre corto. Solía poner Radio Escocia de ruido de fondo, una cháchara que llenara el silencio. Pero oyó la palabra Banehall y subió el volumen. No había oído lo esencial, pero el estudio daba paso a una retransmisión:
«Pues sí, Catriona, la policía de Livingston está ahora mismo en el escenario del crimen, que está acordonado, naturalmente. En este momento entra en la casa un equipo forense con el uniforme blanco reglamentario, capucha y mascarilla. Es una casa de alquiler del Ayuntamiento, quizá de dos o tres dormitorios, con muros enlucidos en gris estilo rústico y ventanas todas ellas con cortina. El jardín delantero está abandonado y en él se aglomeran los curiosos. He logrado hablar con algún vecino y, por lo visto, la policía tenía ficha de la víctima, aunque falta saber si eso guarda relación con el caso…»
«Colin, ¿lo han identificado?»
«Oficialmente no, Catriona. Puedo decirte que era un hombre de la localidad de veintidós años, y que el homicidio ha sido bastante brutal. Pero ya te digo que habrá que aguardar a la conferencia de prensa para saber más detalles. Los agentes dicen que va a ser dentro de dos o tres horas.»
«Gracias, Colin… Más detalles sobre este suceso en nuestro noticiario de mediodía. Mientras tanto, les informamos de que una petición de Escocia Central ha sido cursada al Parlamento pidiendo el cierre del centro de detención de Whitemire situado en las afueras de Banehall…»
Siobhan descolgó el teléfono del cargador, pero no recordaba el número de la comisaría de Livingstone. De todos modos, ¿a quién conocía ella? Sólo al agente Davie Hynds, que llevaba allí un par de semanas; otra de las bajas de la reestructuración de St. Leonard. Fue al cuarto de baño y se miró el pelo en el espejo. Un poco de agua y un peine y ya estaba. No tenía tiempo para nada más. Decidido lo cual, entró en el dormitorio y abrió las puertas del armario.
Menos de una hora después estaba en Banehall. Pasó por delante de la antigua casa de los Jardine, que se habían mudado para no vivir tan cerca del violador de Tracy: Donny Cruikshank, cuya edad Siobhan calculaba en veintidós años.
Vio dos furgonetas de la policía en la calle anexa. Había más curiosos y un hombre, micrófono en mano, preguntaba a la gente; debía de ser el mismo reportero radiofónico que ella había oído. Flanqueaban la casa del centro, que era la que atraía la atención, otras dos, pero las tres tenían la puerta abierta. Vio a Steve Holly entrar en la de la derecha. Seguramente había sobornado a los propietarios para tener vista privilegiada pasando al jardín de atrás. Siobhan aparcó en doble fila y se acercó al agente uniformado que hacía guardia ante la cinta azul y blanca; le mostró el carnet y el hombre levantó la cinta para darle paso.
– ¿Han identificado el cadáver?
– Probablemente es del hombre que vivía en la casa.
– ¿Ha llegado el patólogo?
– Aún no.
Siobhan asintió con la cabeza, empujó la cancela y cruzó el camino de entrada hacia el interior sin luz. Aspiró hondo unas cuantas veces y expulsó el aire despacio; quería entrar como si tal cosa, como una profesional. Era un vestíbulo angosto y la planta baja consistía en un cuarto de estar pequeño y una cocina también pequeña con puerta que daba al jardín de atrás. Una escalera empinada conducía al piso de arriba; en él había cuatro puertas abiertas. Una de ellas, la de un armario empotrado lleno de cajas de cartón, cobertores y sábanas. Había dos dormitorios: uno con una sola cama, sin deshacer, y otro más grande en la parte delantera de la casa lleno de gente: el equipo de la científica examinando el escenario del crimen, fotógrafos y un médico hablando con un policía, que fue quien detectó su presencia.
– ¿Qué se le ofrece?
– Soy la sargento Clarke -dijo ella enseñándole el carnet.
Hasta aquel momento había mirado el cadáver de reojo, pero sí, allí estaba, sobre la alfombra color bizcocho empapada de sangre, con el rostro contorsionado y la boca abierta como en un último esfuerzo por aspirar una bocanada de aire, y el cráneo rapado lleno de coágulos. El equipo de la policía científica peinaba las paredes con los detectores de salpicaduras para obtener una pauta distributiva con que obtener parámetros de la ferocidad y naturaleza de la agresión.
El policía le devolvió el carnet.
– No está en su demarcación, sargento Clarke. Soy el inspector Young, encargado de la investigación, y no recuerdo haber pedido refuerzos a Edimburgo.
Siobhan esgrimió su mejor sonrisa. El inspector Young era, como su nombre indicaba, más joven que ella y superior en jerarquía. Tenía un rostro firme sobre un cuerpo fuerte. Probablemente jugaba al rugby y tal vez fuese de origen campesino. Era pelirrojo con pestañas más claras y tenía unas venillas a ambos lados de la nariz. Si alguien le hubiera dicho a Siobhan que hacía poco que había salido de la escuela de la policía, probablemente lo habría creído.
– Es que pensé… -dijo no muy segura de sí misma, tratando de encontrar la frase justa y, al mirar a su alrededor, advirtió, pinchadas en la pared, fotos pornográficas de rubias con la boca y las piernas abiertas.
– ¿Pensó qué, sargento Clarke?
– Que podría ayudar.
– Bien, es muy amable, pero creo que no es necesario, si le parece bien.
– Es que resulta… -replicó bajando la mirada hacia el cadáver. Sintió como un puñetazo en el estómago, pero su expresión sólo reflejaba interés profesional- que sé quién es. Sé bastantes cosas sobre él.
– Bueno, nosotros sabemos también quién es. Gracias de nuevo…
Claro que sabían quién era; por la fama y aquel rostro con cicatrices. Era Donny Cruikshank muerto en el suelo de su dormitorio.
– Pero yo sé cosas que ustedes no saben -insistió ella.
Young entornó los ojos y Siobhan comprendió que se lo había ganado.
* * *
– Hay mucha más pornografía ahí -dijo uno del equipo de la policía científica.
Se refería al cuarto de estar, donde habían encontrado un montón de DVD y vídeos en el suelo junto al televisor. Había igualmente un ordenador ante el cual estaba sentado otro agente manipulando el ratón. Buena labor tenía por delante.
– No olvides que es un trabajo -le advirtió Young.
Para estar a solas, llevó a Siobhan a la cocina.
– Por cierto, me llamo Les -dijo con actitud más amable ahora, al saber que ella tenía más información.
– Y yo Siobhan -repuso ella.
– Bien… -añadió él apoyándose en la encimera y cruzando los brazos-. ¿De qué conocía a Donald Cruikshank?
– Era un violador convicto en cuyo caso trabajé. La víctima se suicidó, era una joven de aquí cuyos padres siguen viviendo en Banehall. Hace unos días vinieron a verme porque otra hija suya se marchó de casa.
– Ah.
– Me dijeron que habían hablado de ello con alguien de Livingston -añadió Siobhan en tono neutro.
– ¿Y algo le hace pensar?
– ¿Qué?
Young se encogió de hombros.
– ¿Que esto tenga algo que ver? ¿Que haya alguna relación?
– Es lo que me pregunto y lo que me impulsó a venir.
– Si hace el favor de redactar un informe…
– Hoy mismo -contestó Siobhan asintiendo con la cabeza.
– Gracias. -Young se apartó de la encimera decidido a subir otra vez al piso, pero se detuvo en la puerta-. ¿Tiene trabajo en Edimburgo?
– No mucho.
– ¿Quién es su jefe?
– El inspector Macrae.
– Yo podría quizá hablar con él… por si puede cedérnosla unos días. -Hizo una pausa-. Suponiendo que esté usted de acuerdo.
– Encantada -dijo Siobhan, quien habría jurado que él salió al pasillo ruborizándose.
Volvió al cuarto de estar y casi tropezó con un recién llegado: el doctor Curt.
– Anda usted por todas partes, sargento Clarke -dijo el patólogo, mirando a derecha e izquierda para asegurarse de que nadie escuchaba-. ¿Alguna novedad en el callejón Fleshmarket?
– No mucho. Encontré a Judith Lennox.
Curt hizo una mueca.
– No le diría nada…
– Claro que no. Guardo su secreto. ¿Piensan volver a exhibir a Mag Lennox?
– Supongo que sí -contestó Curt apartándose para dejar paso a un agente de la científica-. Bueno, creo que será mejor… -añadió dirigiéndose a la escalera.
– No se preocupe, que no se le va a escapar.
Curt la miró.
– Siobhan, perdone que le diga, pero ese comentario dice mucho sobre usted.
– ¿Qué, por ejemplo?
– Que lleva demasiado tiempo con John Rebus -replicó el patólogo ascendiendo la escalera con su maletín de cuero negro.
Siobhan oyó cómo le crujían las rodillas al subir los peldaños.
– ¿Qué hay de interesante, sargento Clarke? -gritó alguien afuera.
Miró hacia el cordón y vio a Steve Holly saludándola con la libreta.
– Está un poco lejos de su demarcación, ¿no?
Siobhan musitó algo y cruzó el camino, abrió la cancela y pasó por debajo del cordón. Holly se pegó a su lado por el camino hacia el coche.
– Usted trabajó en el caso, ¿verdad? -dijo-. Me refiero al caso de violación. Recuerdo que le pregunté…
– Corte el rollo, Holly.
– Oiga, no voy a citarla en mi crónica… -Se había situado ya frente a ella andando hacia atrás para verle la cara-. Pero seguro que piensa lo mismo que yo… Lo mismo que muchos…
– ¿Y qué es lo que piensan? -replicó ella sin poder evitarlo.
– Que nos hemos librado de una basura. Quiero decir que quien lo haya hecho merece una medalla.
– Los bailarines de comparsa no se rebajan tanto como usted.
– Eso mismo dice su compañero Rebus.
– La gente genial tiene las mismas ideas.
– Vamos, no me…
No dijo más porque chocó con el coche de Siobhan y cayó al suelo. Ella subió al vehículo, lo puso en marcha antes de que él tuviera tiempo de levantarse, y mientras hacía marcha atrás hasta el fondo de la calle vio que el periodista se sacudía el polvo y miraba el bolígrafo aplastado.
No fue muy lejos; paró el coche después del cruce con la calle Mayor y no tardó en encontrar la casa de los Jardine, que la hicieron pasar.
– ¿Se han enterado? -preguntó ella.
Ellos asintieron con la cabeza sin pesar ni alegría.
– ¿Quién habrá sido? -preguntó la señora Jardine.
– Cualquiera -dijo el marido mirando a Siobhan-. A nadie le gustó que volviera a Banehall; ni a su propia familia.
Lo que explicaba por qué Cruikshank vivía solo en la casa.
– ¿Ha averiguado algo? -preguntó Alice Jardine tratando de coger las manos de Siobhan entre las suyas.
Era como si ya hubiese borrado de su mente el asesinato.
– Fuimos a ese club -contestó ella-, pero nadie conocía a Ishbel. ¿No han sabido nada de ella?
– Se lo habríamos dicho antes que a nadie -contestó John Jardine-. Ay, pero qué modales los nuestros. ¿Quiere tomar un té?
– La verdad, no tengo tiempo. -Siobhan guardó silencio un instante-. Lo que sí querría…
– ¿El qué?
– Una muestra de la escritura de Ishbel.
– ¿Para qué? -inquirió Alice Jardine abriendo mucho los ojos.
– Para nada en concreto… Puedo pasar más tarde.
– Veré qué encuentro -dijo John Jardine yendo hacia la escalera y dejándolas solas.
Siobhan metió las manos en los bolsillos para evitar que Alice se las apresara.
– Cree que no la encontraremos, ¿verdad?
– Ella misma se dejará encontrar… cuando quiera -dijo Siobhan.
– ¿Qué cree que le habrá pasado?
– ¿Y usted?
– Pienso lo peor -contestó Alice Jardine, restregándose las manos como si quisiera limpiarse algo.
– Tendremos que interrogarles -añadió Siobhan en voz baja-, y les harán preguntas sobre Cruikshank y su muerte.
– Sí, claro.
– Y también les harán preguntas sobre Ishbel.
– Dios mío, no pensarán… -exclamó la mujer.
– Forma parte de la investigación.
– ¿Nos interrogará usted, Siobhan?
Ella negó con la cabeza.
– No, porque tengo relación con el caso. Lo hará un policía llamado Young. Es buena persona.
– Bien, si usted lo dice…
El marido regresó.
– No hay mucho, la verdad.
Le tendió una agenda de direcciones con nombres y números de teléfono, anotados casi todos con rotulador verde. En la guarda, Ishbel había escrito su nombre y dirección.
– Me servirá -dijo Siobhan-. Se lo devolveré cuando acabe.
Alice Jardine cogió a su marido por el codo.
– Dice Siobhan que la policía hablará con nosotros… sobre él -añadió, incapaz de mencionar el nombre.
– ¿Ah, sí? -preguntó él, volviéndose hacia Siobhan.
– Es algo rutinario para reconstruir la vida de la víctima -dijo ella.
– Ya, comprendo -comentó el hombre no muy convencido-. Pero no será… No pensarán que Ishbel tiene algo que ver.
– ¡No seas idiota, John! -espetó su esposa entre dientes-. ¡Ishbel es incapaz de una cosa así!
Tal vez no, pensó Siobhan, pero no era Ishbel el único miembro de la familia que se consideraría sospechoso.
Volvieron a ofrecerle un té y ella rehusó cortésmente, logrando cruzar la puerta y subir al coche. Al arrancar miró por el retrovisor y vio a Steve Holly andando por la acera mirando el número de las casas. Pensó un instante en parar el coche y regresar para prevenirles, pero esa iniciativa despertaría aún más curiosidad en el periodista. Los Jardine tendrían que arreglárselas solos. Enfiló High Street y paró delante de la peluquería. En el interior olía a permanente y fijador; había dos clientas bajo sendos secadores, con revistas en el regazo, que sostenían una conversación a voz en grito para entenderse entre el ruido de los aparatos.
– … mira, que tengan suerte investigando.
– Desde luego, no es una pérdida que haya que lamentar.
– Usted por aquí, sargento Clarke -dijo la voz de Angie aún más alto.
Las clientas captaron la intención y fijaron la vista en Siobhan.
– ¿Qué se le ofrece? -añadió Angie.
– Quiero hablar con Susie -dijo Siobhan sonriendo a la ayudanta.
– ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo? -protestó Susie, que llevaba una taza de café de sobre a una de las clientas.
– Nada -dijo Siobhan-. A menos que hayas asesinado a Donny Cruikshank, claro.
Las cuatro mujeres la miraron horrorizadas. Siobhan alzó las manos.
– Lo siento -dijo.
– Sospechosos no faltarán -dijo Angie encendiendo un cigarrillo.
Llevaba las uñas pintadas de azul con puntitos amarillos como estrellas.
– ¿Puede decirme los primeros de su lista? -preguntó Siobhan con indiferencia.
– No tiene más que mirar a su alrededor, querida -replicó Angie expulsando humo hacia el techo.
Susie llevaba a la otra clienta un vaso de agua.
– Matar a alguien es para pensárselo -dijo.
Angie asintió con la cabeza.
– Es como si un ángel nos hubiese oído y decidiera hacer lo que era necesario.
– ¿Un ángel vengador? -añadió Siobhan.
– Lea la Biblia, querida. No todo eran plumas y halos. -Las clientas sonrieron ante el comentario-. ¿Quiere que le ayudemos a meter en la cárcel a quien lo hizo? Pues necesitará más paciencia que Job.
– Parece conocer bien la Biblia, lo que significa que también sabrá que el asesinato es un pecado contra Dios.
– De Dios dependerá, supongo -replicó Angie acercándose más a ella-. Usted es amiga de los Jardine; lo sé porque me lo han dicho. Así que, dígamelo sin tapujos…
– ¿Qué le diga, qué?
– Que no se alegra de que haya muerto ese cabrón.
– No me alegro -respondió ella mirando a los ojos a la peluquera.
– Pues, entonces, no es un ángel sino una santa -replicó Angie quitando el casco a una dienta para comprobar cómo estaba el pelo.
Siobhan aprovechó para hablar con Susie.
– Sólo quería tener tus datos.
– ¿Mis datos?
– Tus estadísticas vitales, Susie -dijo Angie rompiendo a reír con las dos clientas.
Siobhan forzó una sonrisa.
– Tu nombre y apellidos, la dirección y el número de teléfono. Por si tengo que hacer un informe.
– Ah, claro -dijo Susie.
Aturdida, se acercó a la caja, cogió un bloc y comenzó a escribir. Arrancó la hoja y se la dio a Siobhan. Había anotado los datos en letras mayúsculas, pero no importaba: era el modo en que estaban escritos casi todos los graffiti del lavabo de mujeres del Bane.
– Gracias, Susie -dijo guardándose la hoja en el bolsillo junto a la agenda de Ishbel.
* * *
Esta vez había más clientes en The Bane. Se apartaron para hacerle sitio en la barra, y el camarero, al reconocerla, inclinó la cabeza con un gesto que podía ser saludo o disculpa por el comportamiento de Cruikshank la vez anterior.
Pidió un refresco.
– Paga la casa -dijo él.
– Sí, sí, Malky últimamente está muy rumboso -comentó uno de los clientes.
Siobhan no hizo caso.
– Generalmente no me invitan a tomar algo hasta después de identificarme como policía -dijo enseñándole el carnet al de la barra.
– Qué planchazo, Malky -dijo otro cliente-. Vendrá por lo del joven Donny.
Siobhan se volvió hacia el que hablaba. Era un hombre de sesenta y tantos años cumplidos con gorra sobre un cráneo calvo, con una pipa en la mano y un perro dormido a sus pies.
– Eso es -dijo.
– Ese chico era un gilipollas, como es sabido… pero no por eso merecía morir.
– ¿No?
El hombre negó con la cabeza.
– En estos tiempos, las chicas a la mínima gritan violación. -Alzó una mano para contrarrestar las protestas del camarero-. No, Malky, lo que quiero decir es que… las chicas en cuanto beben se buscan líos. Mira cómo van vestidas paseando de arriba abajo por High Street. Hace cincuenta años las mujeres iban un poco tapadas… y no se leían cada día en los periódicos agresiones deshonestas.
– Ya está liada -exclamó otro.
– Las cosas han cambiado… -prosiguió el primer cliente casi encantado de los gruñidos que suscitó a su alrededor.
Siobhan comprendió que era un tema habitual, sin guión fijo pero previsible. Miró a Malky y el camarero meneó la cabeza para darle a entender que no merecía la pena replicar porque sería hacerle un favor al cliente. Se disculpó y se dirigió a los servicios. Dentro del cubículo, se sentó y puso la agenda de Ishbel y la nota de Susie en su regazo para comparar la escritura con los mensajes de las paredes. No había ninguno nuevo desde la última vez. Estaba segura de que el «Donny pervertido» era obra de Susie y el «Muerte a Cruick», de Ishbel, pero había más amanuenses. Pensó en Angie e incluso en las mujeres de los secadores.
«Juramento de sangre…»
«Donny Cruikshank vas a morir.»
Ni Ishbel ni Susie habían escrito esos dos, pero eran obra de alguien.
La solidaridad de la peluquería.
Un pueblo lleno de sospechosos.
Hojeando la agenda advirtió que en la letra C había una dirección que le resultaba conocida: Prisión Barlinnie, ala E, la galería de los delincuentes sexuales. Escrita por Ishbel, y en la C de Cruikshank. Hojeó las demás letras, pero no encontró nada más.
De todos modos, ¿significaba eso que Ishbel había escrito a Cruickshank? ¿Había entre ellos una relación que ella ignoraba? Dudaba mucho que los padres lo supieran, porque les habría horrorizado. Volvió de nuevo a la barra, alzó el vaso y clavó la mirada en los ojos de Malky, el camarero.
– ¿Viven todavía en el pueblo los padres de Donny Cruikshank?
– Su padre viene al pub -dijo uno de los clientes-. Eck Cruikshank es un buen hombre. Estuvo a punto de morir cuando Donny fue a la cárcel.
– Pero Donny no vivía con él -replicó Siobhan.
– Después de salir de la cárcel, no -dijo el hombre.
– La madre no le habría dejado entrar en casa -terció Malky.
Y acto seguido todo el bar se puso a hablar de los Cruikshank sin preocuparse de que hubiera alguien de la policía.
– Donny era tremendo…
– Salió con mi hija un par de meses y no mataría ni una mosca…
– El padre trabaja en una tienda de maquinaria de Falkirk…
– No merecía ese final…
– Nadie lo merece…
Siobhan permaneció escuchando y dando sorbos a la bebida, añadiendo algún comentario o haciendo preguntas. Cuando apuró el vaso, un par de clientes quisieron invitarla pero ella rehusó con la cabeza.
– Pago yo la ronda -dijo buscando dinero en el bolso.
– A mí no me invita una mujer -protestó uno de ellos, pero no rechazó la cerveza que el camarero le puso delante.
Siobhan guardó el cambio.
– ¿Y desde que salió de la cárcel -preguntó como quien no quiere la cosa- se le veía con sus amigos de antes?
Los hombres guardaron silencio y comprendió que se le había notado la intención.
– Vendrán a hacerles las mismas preguntas, ¿saben? -añadió con una sonrisa.
– Pero no estamos obligados a contestar -dijo muy serio Malky-. Porque se habla a tontas y a locas y luego…
Los clientes asintieron con la cabeza.
– Es una investigación por homicidio -dijo Siobhan.
Su comentario sembró en el local un silencio frío de aquiescencia.
– Tal vez, pero no somos soplones.
– Nadie les pide que lo sean.
Un cliente apartó la cerveza en el mostrador hacia Malky.
– Yo me pago lo mío -dijo.
El que estaba a su lado le imitó.
Se abrió la puerta, dando paso a dos policías de uniforme, uno de ellos con una carpeta.
– ¿Se han enterado de la defunción? -preguntó.
Defunción: bonito eufemismo, pero también era cierto, porque no sería homicidio hasta que los patólogos hicieran el dictamen. Siobhan decidió marcharse. El de la carpeta le dijo que tenía que anotar sus datos, pero ella le enseñó el carnet.
Afuera oyó un bocinazo. Era Les Young, que detuvo el coche, la saludó con la mano y bajó el cristal de la ventanilla al verla acercarse.
– ¿Ha solucionado el caso el sabueso de Edimburgo? -preguntó.
Siobhan hizo caso omiso del comentario y le puso al corriente de sus visitas a los Jardine, a la peluquería y al pub.
– Ah, entonces no es que sea bebedora empedernida -comentó él mirando hacia la puerta de The Bane. Como ella no replicó, Young pensó que mejor era dejarse de bromas-. Buen trabajo -añadió-. Haremos que estudien los estilos de escritura para ver qué otros enemigos podía tener Donny Cruikshank.
– Tampoco le faltan defensores -replicó Siobhan-. Hombres que piensan que no habría debido ir a la cárcel.
– Tal vez tengan razón… No es que crea que fuese inocente -añadió al ver su expresión-. Lo digo porque a los violadores que van a la cárcel los alojan aparte por su propia seguridad.
– Y los únicos con quienes se juntan son violadores -aventuró Siobhan-. ¿Cree que puede haberle matado uno de ellos?
Young se encogió de hombros.
– Ya ha visto la cantidad de pornografía que tenía en casa, cosas pirateadas, compactos…
– ¿Y qué?
– Que con su ordenador no los hacía porque no disponía de los programas ni de la configuración. Tiene que haberlos sacado de otro sitio.
– ¿Compra por correo o sex-shops?
– Posiblemente -contestó Young mordiéndose el labio inferior.
Siobhan dudó antes de hablar.
– Hay algo más.
– ¿El qué?
– La agenda de direcciones de Ishbel Jardine. Parece ser que escribió a Cruikshank cuando estaba en la cárcel.
– Lo sé.
– ¿Ah, sí?
– Encontramos las cartas en un cajón del dormitorio de Cruikshank.
– ¿Qué decía en ellas?
Young estiró el brazo hasta el asiento del pasajero.
– Écheles un vistazo si quiere.
Eran dos hojas, cada una con un sobre, metidas en bolsas de plástico para presentación de pruebas. Ishbel había escrito en letras mayúsculas:
CUANDO VIOLASTE A MI HERMANA
PODÍAS HABERME MATADO DE PASO…
POR TU CULPA MI VIDA ES UNA PENA…
– Comprenderá por qué estamos deseando hablar con ella -comentó Young.
Siobhan asintió con la cabeza. Creía saber por qué Ishbel había escrito aquello: para que Cruikshank se sintiera culpable. Pero ¿por qué las había guardado? ¿Para recrearse? ¿Alimentaba su ego la indignación de ella?
– ¿Cómo no las interceptaría el censor de la cárcel? -preguntó.
– Lo mismo he pensado yo.
– ¿Ha llamado a Barlinnie? -preguntó ella mirándole.
– Y hablé con el censor. Me dijo que permitió que se las entregaran pensando que servirían para que Cruikshank se enfrentara a su culpa.
– ¿Y sirvieron?
Young se encogió de hombros.
– ¿Y Cruikshank le contestó?
– El censor dijo que no.
– Pero guardaba las cartas…
– Tal vez pensaba tomarle el pelo con ellas. -Young hizo una pausa-. Y quizá ella se lo tomó muy en serio…
– Yo no creo que sea una asesina -dijo Siobhan.
– El problema es que no podemos interrogarla. Su máxima prioridad será encontrarla, Siobhan.
– Sí, señor.
– Entretanto vamos a montar un cuarto de homicidios.
– ¿Dónde?
– Parece ser que nos ceden un lugar en la biblioteca -dijo señalando con la cabeza hacia el fondo de la calle-. Al lado de la escuela primaria. Puede ayudarnos si quiere.
– Antes voy a decirle a mi jefe dónde estoy.
– Hágalo -dijo Young cogiendo el móvil-. Yo le diré que la hemos fichado.
Capítulo 16
Rebus y Ellen Wylie volvieron a Whitemire.
Disponían de un intérprete de la comunidad kurda de Glasgow, una mujer pequeña y animosa que hablaba con acento de la costa oeste y vestía prendas muy llamativas con joyas de oro. A Rebus le parecía una de esas quirománticas que leen la palma de la mano en un carromato. Pero ahora estaba en la cantina con la señora Yurgii, con ellos dos y Alan Traynor, quien, aunque Rebus le había dicho que no hacía falta que les acompañase, había insistido en asistir a la entrevista, sentándose un poco aparte cruzado de brazos. Sólo quedaba en el local el personal de limpieza y de cocina, por lo que a ratos se oía un ruido de cacerolas que sobresaltaba a la señora Yurgii, que llevaba un pañuelo enrollado en los dedos de la mano derecha y había dejado a los niños en la habitación al cuidado de alguien.
Ellen Wylie, que se había encargado de encontrar a la intérprete, era quien efectuaba el interrogatorio.
– Pregúntele si tuvo alguna noticia de su marido o si intentó ponerse en contacto con él.
La mujer tradujo la pregunta y dio a su vez la respuesta en inglés.
– ¿Cómo es posible? No sabía dónde estaba.
– A los internos se les permite hacer llamadas al exterior -terció Traynor-. Hay un teléfono de pago que pueden utilizar.
– Si tienen dinero -replicó la intérprete.
– ¿No intentó él ponerse en contacto con ella? -insistió Wylie.
– Es posible que tuviera noticias por boca de quienes salen -contestó la intérprete sin hacer la pregunta a la viuda.
– ¿A qué se refiere?
– Supongo que hay gente que sale de aquí -replicó ella mirando furiosa a Traynor.
– La mayoría vuelven deportados a su país -dijo éste.
– Y no se sabe más -replicó la mujer.
– En realidad -interrumpió Rebus-, hay algunos que salen si les avalan, ¿no es cierto, señor Traynor?
– Exacto. Si alguien les avala…
– Y así es como Stef Yurgii pudo haber tenido noticias de su familia: por gente que hubiese salido de aquí con un aval.
Traynor hizo un gesto escéptico.
– ¿Tiene alguna lista? -preguntó Rebus.
– ¿Una lista?
– De la gente que ha salido avalada.
– Sí, claro.
– ¿Y de su actual dirección?
Traynor asintió con la cabeza.
– Entonces, sería fácil saber cuántos hay en Edimburgo y quizás en Knoxland.
– Creo que no entiende usted el sistema, inspector. ¿Cuánta gente de Knoxland cree usted que se haría cargo de un solicitante de asilo? Admito que no conozco el barrio, pero por lo que he leído en los periódicos…
– Tiene razón -dijo Rebus-. Pero de todos modos, ¿podría enseñarme la lista?
– Es confidencial.
– No necesito verla completa; sólo los nombres de los que residen en Edimburgo.
– ¿Y sólo de los kurdos? -preguntó Traynor.
– Pues sí.
– Bien, creo que será posible -respondió Traynor sin gran entusiasmo.
– ¿Podría hacerlo ahora mientras hablamos con la señora Yurgii?
– Lo haré más tarde.
– O podría decir a alguien de la oficina…
– Más tarde, inspector -añadió Traynor en tono más firme.
La señora Yurgii dijo algo y la intérprete asintió con la cabeza.
– Stef no podía volver a su país porque estaba amenazado de muerte. Era un periodista defensor de los derechos humanos -dijo la intérprete frunciendo el ceño-. Creo que es exactamente eso. -Volvió a consultar con la viuda, quien asintió con la cabeza-. Sí, él escribía artículos sobre la corrupción estatal y sobre campañas contra los kurdos. Ella me ha dicho que era un héroe, y yo la creo.
La intérprete se reclinó en la silla como desafiándoles a que le llevaran la contraria.
Ellen Wylie se inclinó hacia delante.
– ¿Había alguien afuera que él… conociese? ¿Alguien a quien poder recurrir?
La intérprete planteó la pregunta y la viuda contestó.
– No conocía a nadie en Escocia. Ellos no querían marcharse de Sighthill porque comenzaba a irles bien; los niños iban al colegio y habían hecho amigos. Pero un día les metieron en una furgoneta de la policía y les trajeron aquí en plena noche. Les causó terror.
Wylie tocó a la intérprete en el brazo.
– No sé cómo plantear esta pregunta… Tal vez usted pueda ayudarme. -Hizo una pausa-. Estamos seguros de que él tenía afuera al menos una «amistad».
La intérprete tardó un instante en comprender.
– ¿Se refiere a una mujer?
Wylie asintió despacio con la cabeza.
– Tenemos que encontrarla -dijo.
– ¿Cómo puede ayudarles la viuda?
– No lo sé…
– Pregúntele qué idiomas hablaba su marido -dijo Rebus.
La intérprete le miró mientras lo decía y contestó:
– Hablaba un poco de inglés y de francés. Francés mejor que inglés.
– ¿La amiga habla francés? -dijo Wylie mirándole también.
– Es posible. Señor Traynor, ¿hay aquí alguien que hable francés?
– A veces hay alguno.
– ¿De qué países son?
– Casi todos de África.
– ¿Cree que habrá salido alguno de ellos con un aval?
– ¿Quiere que lo compruebe?
– Si no es mucha molestia -dijo Rebus con una especie de sonrisa.
Traynor lanzó un suspiro. La intérprete volvió a hablar y la viuda contestó rompiendo a llorar y ocultando el rostro en el pañuelo.
– ¿Qué le ha dicho? -preguntó Wylie.
– Le he preguntado si su marido le era fiel.
La señora Yurgii dijo algo y la intérprete le pasó el brazo por los hombros.
– Y ya ha respondido.
– ¿Qué?
– Hasta la muerte -añadió la intérprete.
Rompió el silencio un fuerte chasquido del walkie-talkie de Traynor, que se lo llevó al oído.
– Adelante -dijo, y escuchó lo que le decían-. Dios mío… Voy ahora mismo.
Se levantó y los dejó sin decir palabra. Rebus y Wylie intercambiaron una mirada y él se puso en pie decidido a seguirle.
No era fácil darle alcance porque iba muy deprisa, casi corriendo. Cruzó un pasillo y luego otro a la izquierda, al final del cual abrió una puerta que daba a otro pasillo corto que desembocaba en la salida de incendios. Había tres cuartos pequeños: celdas de aislamiento. En una de ellas alguien golpeaba la puerta por dentro. Eran golpes, puntapiés y gritos en un idioma que Rebus no conocía. Pero no era eso lo que suscitaba el interés de Traynor, que entró en otra celda cuya puerta mantenía abierta un guardián. Dentro había más vigilantes en cuclillas en torno a un cuerpo casi esquelético tendido boca abajo y en calzoncillos. El resto de la ropa formaba una especie de lazo que aún tenía atado al cuello; su rostro estaba congestionado e hinchado, con la lengua fuera.
– ¡Hay que comprobar cada diez minutos! -exclamó Traynor enfurecido.
– Lo hemos hecho -afirmó un vigilante.
– Más le vale -dijo Traynor alzando la mirada y, al ver que Rebus estaba en la puerta, vociferó-: Llévenselo de aquí.
El guardián más cercano comenzó a empujarle hacia el pasillo mientras él alzaba las manos.
– Tranquilo, amigo, ya me voy -replicó Rebus retrocediendo casi cuerpo a cuerpo con el vigilante-. Vigilancia de suicidio, ¿eh? Pues parece que el vecino va a ser el próximo, a juzgar por el jaleo que está organizando.
El guardián no dijo nada. Cerró la puerta y permaneció pegado a ella mirando por el cuadrado de cristal. Rebus volvió a alzar las manos, dio media vuelta y se alejó. Algo le decía que Traynor iba a posponer drásticamente su petición.
La entrevista en la cafetería estaba punto de concluir; Wylie estrechaba la mano de la intérprete que, a continuación, se dirigió con la viuda hacia la sección de familias.
– ¿Dónde era el incendio? -preguntó Wylie a Rebus.
– No era un incendio, sino un desgraciado que ha puesto fin a su vida.
– Caray…
– Vámonos -dijo él echando a andar hacia la salida.
– ¿Cómo lo hizo?
– Con una especie de torniquete con su ropa. No podía colgarse porque no había de dónde.
– Caray -repitió ella.
Cuando estuvieron afuera Rebus encendió un cigarrillo y Wylie abrió el Volvo. -No hemos aclarado nada, ¿verdad?
– Sabíamos que no iba a ser fácil, Ellen. La clave está en la amiga.
– Si no fue ella quien lo hizo -aventuró Wylie.
Rebus negó con la cabeza.
– Escuchando la llamada telefónica… se capta que ella sabía por qué sucedió, y el porqué conduce al quién.
– Eso es un poco metafísico dicho por usted.
Rebus se encogió de hombros y tiró la colilla al suelo.
– Yo soy un renacentista, Ellen.
– ¿Ah, sí? Pues explíquemelo, señor renacentista.
Al salir del centro de detención miró hacia el lugar donde acampaba Caro Quinn, a quien no habían visto al llegar, pero que ahora estaba de pie junto a la carretera bebiendo de un termo. Rebus pidió a Wylie que parase.
– Es un minuto -dijo bajándose.
– ¿Qué va a…?
Él cerró la portezuela sin dejar que terminara la pregunta, al tiempo que Quinn sonreía al reconocerle.
– Hola.
– Escuche -dijo él-, ¿tiene algún amigo periodista? ¿Alguien que se identifique con su activismo?
– Uno o dos -respondió ella entrecerrando los ojos.
– Bien, pues podría darles una noticia exclusiva: un detenido se ha suicidado -continuó Rebus, consciente nada más decirlo de que cometía un error.
«Podías haberlo planteado de otra manera, John», se dijo al ver que los ojos de Caro Quinn se llenaban de lágrimas.
– Lo siento -añadió, mientras advertía que Wylie les observaba por el retrovisor-. Pensé que podría sacarle partido… Habrá una investigación y cuanta mayor sea la presión de los medios, tanto peor para Whitemire…
Ella asintió con la cabeza.
– Sí, está claro. Gracias por decírmelo -añadió mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas y Wylie hacía sonar el claxon-. Su amiga le está esperando -dijo.
– ¿Se encuentra bien?
– No es nada -dijo ella restregándose el rostro con el dorso de una mano, mientras con la otra sostenía la taza, de la que se había derramado la mayor parte del té sin que se hubiera dado cuenta.
– ¿De verdad?
Ella asintió con la cabeza.
– Es que es algo tan… bestia…
– Lo sé -repuso él con voz queda-. Escuche… ¿tiene móvil? -Ella asintió-. Tiene mi número, ¿verdad? ¿Puede darme el suyo?
Quinn se lo dijo y Rebus lo anotó en la libreta.
– Le están esperando -advirtió ella.
Rebus asintió con la cabeza, echó a andar hacia el coche y le dijo adiós con la mano antes de subir.
– Toqué el claxon sin querer -mintió Wylie-. ¿La conoce?
– Un poco -admitió Rebus-. Es pintora de retratos.
– Así que es cierto… -comentó Wylie poniendo la primera-. Es un hombre renacentista.
Rebus movió el retrovisor de su lado y observó la figura de Caro Quinn, que se alejaba a medida que el coche ganaba velocidad.
– ¿Y cómo la conoció?
– La conozco y basta, ¿de acuerdo?
– Perdone que lo pregunte. ¿Sus amigos rompen a llorar cuando los saluda?
Rebus la miró y siguieron en silencio durante un rato.
– ¿Quiere que pasemos por Banehall? -preguntó finalmente Wylie.
– ¿Para qué?
– No lo sé. A echar un vistazo -replicó ella.
En el viaje de ida habían hablado del asesinato.
– ¿Para ver qué?
A los agentes de la F, porque Livingston era la División F de la policía de Lothian y Borders, muy poco apreciada por parte de muchos del cuerpo en Edimburgo. Rebus concedió una sonrisa forzada.
– ¿Por qué no? -dijo.
– Pues vamos allá.
Sonó el móvil de Rebus. Pensó que a lo mejor era Caro Quinn y que quizás habría debido quedarse un poco más acompañándola. Pero era Siobhan.
– Acabo de hablar con Gayfield -dijo ella.
– ¿Ah, sí?
– El inspector jefe Macrae nos considera ausentes sin permiso.
– ¿Tú cómo lo justificas?
– Estoy en Banehall.
– Qué gracia, dentro de dos minutos estaremos allí.
– ¿Estaréis?
– Ellen y yo. Venimos de Whitemire. ¿Sigues buscando a esa muchacha?
– Bueno, ahora se han producido nuevos acontecimientos… ¿Te has enterado de que hay un muerto?
– Creía que era un tío.
– El que violó a su hermana.
– Lo que cambia las cosas. ¿Y estás ayudando a los de la División F?
– En cierto modo.
Rebus lanzó un bufido.
– Jim Macrae va a pensar que hay algo en Gayfield que no nos gusta.
– No está muy entusiasmado con nosotros. Y me ha dicho que te dé otro recado.
– ¿Ah, sí?
– De alguien más que se ha enamorado de ti…
Rebus pensó un instante.
– ¿Sigue buscándome ese cabrón de la linterna?
– Y quiere presentar una reclamación oficial.
– Por Dios bendito… Le compraré una nueva.
– Por lo visto es un artículo especial y vale más de cien libras.
– ¡Por ese precio puede comprarse una araña de cristal!
– No la tomes conmigo, John.
El coche pasaba por delante del indicador del pueblo, que de BANEHALL se había convertido en BANEHELL.
– Qué gracioso -musitó Wylie, y añadió para Rebus-: Pregúntele dónde está.
– Ellen pregunta que dónde estás -dijo Rebus.
– En la biblioteca hay una habitación que utilizamos como base de información del homicidio.
– Buena idea, así los de la F podrán recurrir a algún libro para orientarse. Enciclopedia del crimen, por ejemplo.
Wylie sonrió al oírlo, pero a Siobhan no pareció hacerle gracia.
– John, aquí no vengas en ese plan.
– Era una broma, Shiv. Hasta luego.
Le dijo a Wylie qué camino seguir. El reducido aparcamiento de la biblioteca estaba lleno y había agentes uniformados que trasladaban ordenadores al edificio prefabricado de una sola planta. Rebus sostuvo la puerta abierta para que entrara uno y él lo hizo a continuación. Wylie permaneció afuera comprobando los mensajes del móvil. El cuarto que habían reservado para la investigación tenía cuatro por cinco metros y habían instalado en él dos mesas plegables con un par de sillas.
– Todo eso no cabrá -dijo Siobhan a uno de los agentes, que acababa de agacharse para depositar a sus pies una voluminosa pantalla.
– Son órdenes -dijo el uniformado casi sin aliento.
– ¿Qué desea?
Era una pregunta dirigida a Rebus por un joven con traje.
– Soy el inspector Rebus -contestó él.
Siobhan se acercó.
– John, te presento al inspector Young, encargado del caso.
Se dieron la mano.
– Llámame Les -dijo el joven, sin prestar ya demasiado interés al recién llegado y atendiendo a la organización del cuarto de homicidios.
– ¿Lester Young? -musitó Rebus-. ¿Como el músico de jazz?
– Leslie, como el pueblo de Fife.
– Pues buena suerte, Leslie -añadió Rebus.
Salió hacia la sala de lectura de la biblioteca seguido por Siobhan. Había algunos jubilados hojeando periódicos y revistas en torno a una gran mesa redonda y, en el rincón infantil, una madre sentada en una bolsa con relleno de bolitas de poliestireno, al parecer dormida, mientras su retoño con chupete sacaba libros de los anaqueles y los amontonaba en la moqueta. Rebus se acercó a las estanterías de historia.
– Así que Les -dijo en voz queda.
– Es buen chico -respondió Siobhan en igual tono.
– Eres rápida como psicóloga -comentó Rebus.
Cogió un libro que casi venía a decir que los escoceses eran los inventores del mundo moderno, por lo que miró a su alrededor para asegurarse de que no estaban en la sección de ficción.
– Bueno, ¿qué hay de lo de Ishbel Jardine?
– No he averiguado nada. Por eso ando por aquí.
– ¿Se han enterado los padres del asesinato?
– Sí.
– Lo celebrarán esta noche…
– Fui a verlos y no daban ninguna fiesta.
– ¿Y uno de ellos estaba empapado de sangre?
– No.
Rebus volvió a dejar el libro en su sitio al tiempo que la criatura del chupete lanzaba un alarido al desmoronarse la torre de libros.
– ¿Y los esqueletos?
– Callejón sin salida, como dirías tú. Alexis Cater dice que el principal sospechoso es un tipo que fue a la fiesta con una amiga suya, pero ella apenas le conocía ni está segura de cómo se llamaba. Barry o Gary, cree recordar.
– ¿Caso concluido, entonces? ¿Los huesos pueden descansar en paz?
Siobhan se encogió de hombros.
– ¿Y tú? ¿Algo nuevo en el caso del apuñalado?
– Continúan las indagaciones.
– Eso es lo que dijo hoy una fuente policial. ¿Estáis perdiendo el hilo?
– Yo no diría tanto. Pero vendría bien algún respiro.
– ¿No es lo que haces aquí, tomarte un respiro?
– No el que yo digo -replicó mirando a su alrededor-. ¿Son los de la F quienes se encargan de esto?
– Sospechosos no les faltarán.
– Desde luego. ¿Cómo lo mataron?
– Le golpearon con algo parecido a un martillo.
– ¿Dónde?
– En la cabeza.
– Quiero decir, en qué sitio de la casa.
– En su dormitorio.
– Entonces, ¿sería alguien conocido?
– Yo diría que sí.
– ¿Crees que Ishbel podría golpear con un martillo con fuerza suficiente para matar a alguien?
– No creo que fuera ella.
– A lo mejor tienes la suerte de poder preguntárselo -dijo Rebus dándole unas palmaditas en el brazo-. Pero estando encargados del caso los de la División F, tendrás que trabajar mucho más.
Afuera, Wylie terminó una llamada.
– ¿Hay algo dentro que merezca la pena verse? -preguntó.
Rebus negó con la cabeza.
– Pues volvamos a la base.
– Con otro pequeño desvío de camino -dijo Rebus.
– ¿Adónde?
– A la universidad.
Capítulo 17
Aparcaron en un espacio de pago de George Square y cruzaron el parque hacia la biblioteca de la universidad. Casi todos los edificios eran de los años sesenta y Rebus detestaba aquellos bloques de cemento color arena que habían sustituido a las casas del siglo dieciocho que antaño rodeaban la plaza. El acceso eran unas escalinatas traicioneras a merced de un viento que, por efecto túnel, podía tumbarte si te pillaba desprevenido. Ante la fachada caminaban estudiantes con libros y carpetas contra el pecho mientras otros charlaban en corrillos.
– Malditos estudiantes -fue el lacónico comentario de Wylie.
– ¿Tú no fuiste a la universidad, Ellen? -preguntó Rebus.
– Por eso sé lo que me digo.
Junto al teatro de George Square había un individuo vendiendo el Big Issue, y Rebus se acercó a él.
– ¿Qué tal, Jimmy?
– Bien, señor Rebus.
– ¿Sobrevivirás otro invierno?
– Se hará lo que se pueda.
Rebus le dio unas monedas, pero no quiso aceptar un ejemplar de la guía de empleos.
– ¿Alguna información para mí? -preguntó bajando la voz.
Jimmy le miró pensativo. Llevaba una gorra de béisbol vieja sobre el pelo gris largo y enmarañado y un jersey verde que le llegaba casi a las rodillas. A sus pies dormía un pastor escocés, o un cruce.
– No gran cosa -dijo finalmente con voz enronquecida por los vicios habituales.
– ¿Seguro?
– Ya sabe que soy todo ojos y oídos -contestó el hombre-. Ha bajado el precio de la hierba, por si le interesa.
– Ese mercado no -replicó Rebus sonriendo-. El precio de las drogas que a mí me gustan nunca deja de subir.
Jimmy soltó una carcajada que hizo que el perro abriera un ojo.
– Sí, señor Rebus, el tabaco y la priva son las drogas más perniciosas que existen.
– Cuídate -dijo Rebus alejándose, y añadió para Wylie, abriéndole una puerta-: Éste es el edificio.
– ¿Ya había estado aquí?
– Hay un departamento de lingüística al que tenemos que recurrir a veces para analizar voces.
En una garita de vidrio había un bedel sentado.
– Doctora Maybury -dijo Rebus.
– Aula dos doce.
– Gracias.
Fueron a los ascensores.
– ¿Conoce a todo el mundo en Edimburgo? -preguntó Wylie.
Él la miró.
– Antes se trabajaba así, Ellen -dijo cediéndole el paso en el ascensor y pulsando el botón de la segunda planta.
Llamó a la puerta 212 pero no contestaron. El cristal esmerilado de la ventana junto a la puerta impedía ver si había movimiento en el interior, por lo que Rebus probó en el siguiente despacho, donde le dijeron que encontraría a Maybury en el laboratorio de lingüística del sótano.
El laboratorio estaba al final de un pasillo en un cuarto con puerta de dos hojas. Había cuatro estudiantes en cabinas independientes con auriculares y micrófonos, repitiendo una serie de palabras: bread, mother, think, properly, lake, allegory, entertainment, interesting, impressive.
Alzaron la vista al entrar Rebus y Wylie. Sentada frente a ellos, una mujer ocupaba una mesa grande con una especie de teclado anexo y una voluminosa grabadora. Emitió un suspiro de impaciencia y apagó la grabadora.
– ¿Qué quieren? -espetó.
– Doctora Maybury, nos conocemos. Soy el inspector John Rebus.
– Sí, ya me acuerdo de aquellas llamadas telefónicas amenazadoras en las que quería identificar el acento.
Rebus asintió con la cabeza y presentó a Wylie.
– Lamento interrumpirle. ¿No podría dedicarnos unos minutos?
– Acabaré aquí a la hora en punto -dijo ella consultando el reloj-. ¿Por qué no me esperan en mi despacho? Hay un hervidor y material.
– Eso suena de maravilla.
Maybury sacó una llave del bolsillo y se la dio. Cuando salían ya estaba diciendo a los alumnos que se preparasen para la siguiente tanda de palabras.
– ¿Qué cree que era ese ejercicio? -preguntó Wylie en el ascensor de vuelta al segundo piso.
– Dios sabe.
– Bueno, me imagino que así los chicos no andan por la calle…
El despacho de la doctora Maybury era un revoltijo de libros y papeles, vídeos y cintas de casete, casi no se veía el ordenador enterrado entre montones de hojas. En una mesa para atender a los alumnos había pilas de libros de la biblioteca. Wylie vio el hervidor y lo enchufó, mientras Rebus salía para ir a los servicios, donde sacó el móvil y llamó a Caro Quinn.
– ¿Se encuentra bien? -preguntó.
– Muy bien -contestó ella-. He llamado a un periodista del Evening News y publicará un artículo en la edición de esta noche.
– ¿Qué ha ocurrido?
– Ha habido mucho movimiento de coches… -Hizo una pausa-. ¿Es otro interrogatorio?
– Perdone que se lo haya parecido.
Un silencio.
– ¿Quiere venir más tarde? Al piso, me refiero.
– ¿Para qué?
– Para que mi equipo de bien entrenados anarcosindicalistas inicie un cursillo de adoctrinamiento.
– Quieren provocarme, ¿eh?
Ella se echó a reír.
– No acabo de entender qué es lo que le da cuerda.
– ¿Aparte de mi reloj, quiere decir? Tenga cuidado, Caro. Al fin y al cabo, soy el enemigo.
– ¿No dicen que es mejor conocer a tu enemigo?
– Qué gracia; eso mismo me dijeron hace poco. -Se calló un instante-. Podría invitarla a cenar.
– ¿Para afianzar su hegemonía masculina?
– No sé qué quiere decir, pero quizá debo admitir mi culpabilidad.
– Quiere decir que pagamos a medias -replicó ella-. Venga al piso a las ocho.
– Hasta luego.
Rebus cortó la comunicación y casi de inmediato pensó en cómo iría ella a casa desde Whitemire. ¿Haría autostop? Estuvo casi a punto de volver a llamarla, pero se contuvo. No era una niña. Llevaba en aquel descampado meses y podía arreglárselas sola sin él. Y además le reprocharía que pretendiera afianzar su hegemonía masculina.
Volvió al despacho de Maybury, cogió la taza de café que Wylie le tendía y se sentaron cada uno en un extremo de la mesa.
– ¿Usted fue a la universidad, John? -preguntó ella.
– Nunca tuve el menor interés -respondió él-. Además, era un vago en el colegio.
– Yo la odiaba -añadió Wylie-. Nunca sabía qué decir. Me pasé el tiempo en aulas como ésta, un curso tras otro, sin abrir la boca para que nadie advirtiera que era burra.
– ¿Y eras muy burra?
Wylie sonrió.
– Lo gracioso es que mis compañeros pensaban que no abría la boca porque lo sabía todo.
Se abrió la puerta y entró la doctora Maybury. Musitó una disculpa al pasar entre la silla de Wylie y la pared y se sentó a la mesa. Era alta y parecía acomplejada de su delgadez. Tenía una melena morena ondulada recogida hacia atrás en una especia de cola de caballo y usaba gafas anticuadas como para ocultar la belleza clásica de sus rasgos.
– ¿Quiere un café, doctora? -preguntó Wylie.
– Ya he tomado demasiado -replicó Maybury con brusquedad, pero inmediatamente balbució una disculpa y le dio las gracias.
Rebus recordó que era su carácter: nerviosa y disculpándose siempre más de lo necesario.
– Lo siento -volvió a decir sin motivo aparente revolviendo unos papeles.
– ¿Qué es lo que hacía con esos niños? -preguntó Wylie.
– ¿Se refiere a la repetición de palabras? -dijo Maybury torciendo el gesto-. Es que llevo a cabo un estudio sobre la elisión.
Wylie levantó la mano como un alumno en clase.
– Usted y yo sabemos lo que es, doctora, pero ¿podría explicarlo al inspector Rebus?
– Creo que cuando entraron ustedes estábamos con la palabra properly. Mucha gente la pronuncia ahora omitiendo los sonidos centrales. Eso es la elisión.
Rebus no quiso preguntar cuál era el objeto de tal estudio y optó por tamborilear con los dedos en la mesa.
– Tenemos una grabación que nos gustaría que escuchara -dijo.
– ¿Otra llamada anónima?
– En cierto modo… Es una llamada al nueve nueve nueve y queremos determinar la nacionalidad.
Maybury se subió las gafas hasta el puente de la nariz y tendió la mano con la palma hacia arriba. Rebus se levantó y le dio la cinta, que ella introdujo en un cásete que había en el suelo, pulsando el botón de play.
– Es un poco angustiosa -le advirtió Rebus.
Ella asintió con la cabeza y escuchó toda la grabación.
– Inspector, mi especialidad son los acentos regionales -dijo tras unos instantes de silencio-. De las regiones del Reino Unido, y esta mujer no es nativa.
– Pero será nativa de algún país.
– De éste no.
– ¿Y no puede ayudarnos? ¿Ni siquiera darnos una orientación?
Maybury se llevó el dedo a la barbilla.
– Es africana; tal vez afrocaribeña.
– Es posible que hable algo de francés -dijo Rebus-. O que incluso sea su lengua materna.
– Una colega mía del departamento de francés podría decirlo con mayor precisión. Un momento, esperen. -Cuando sonreía era como si el cuarto se iluminara-. Hay una estudiante posgraduada que ha realizado algunos trabajos sobre influencias del francés en países africanos. Tal vez…
– Cualquier cosa que se le ocurra puede sernos útil -dijo Rebus.
– ¿Pueden dejarme la cinta?
Rebus asintió con la cabeza.
– Aunque es un tanto urgente -añadió.
– Es que no sé dónde estará ahora.
– Tal vez podría llamarla a casa -terció Wylie.
– Vive en el sur de Francia -replicó Maybury mirándola.
– Sí, claro, es un problema -comentó Rebus.
– No necesariamente. Puedo llamarla y que la escuche por teléfono.
Rebus sonrió.
* * *
– Elisión -dijo Rebus sin añadir ningún comentario.
Habían regresado a Torphichen Place y la comisaría estaba tranquila porque el desánimo se había apoderado del equipo de Knoxland. Si un caso no se resolvía en las primeras setenta y dos horas, todo comenzaba a desarrollarse a cámara lenta. Disipado el primer impulso de adrenalina, una vez realizado el puerta a puerta, todo contribuía a debilitar las ganas y la dedicación. Rebus tenía casos sin cerrar de hacía veinte años que le reconcomían porque él no podía olvidar por las buenas las horas de trabajo dedicadas, convencido como estaba de que habría bastado con una llamada telefónica -o un nombre- para solucionarlos. Era bien posible que se hubieran descartado los culpables, a pesar de haberles interrogado, o que ni siquiera hubieran localizado sospechosos. Entre las páginas dormidas del expediente del caso había sin duda alguna clave que se les escapaba y que nunca se descubriría.
– Elisión -repitió Wylie asintiendo con la cabeza-. Qué bien que se investigue sobre ese particular.
– Ya lo creo -añadió Rebus con un bufido-. ¿Estudiaste geografía, Ellen?
– En el colegio. ¿Lo considera más importante que la lingüística?
– Estaba pensando en Whitemire y las nacionalidades que alberga. Angola, Namibia, Albania… Sería incapaz de señalar esos países en el mapa.
– Yo también.
– Sin embargo, la mitad de esa gente tiene mejor formación que quienes los vigilan.
– ¿A cuento de qué lo dice?
Él la miró.
– ¿Por qué una conversación tiene que venir a cuento?
Ella lanzó un profundo suspiro y sacudió la cabeza.
– ¿Habéis visto esto? -preguntó Shug Davidson delante de ellos con un ejemplar del periódico de la noche con un titular en primera página que decía: «UN AHORCADO EN WHITEMIRE».
– Más directo no puede ser -dijo Rebus cogiendo el periódico para leerlo.
– Me llamó Rory Allan, del Scotsman, y me pidió unas declaraciones para la edición de mañana. Está preparando una serie sobre el tema desde Whitemire hasta Knoxland y sus fases intermedias.
– Eso revolverá el asunto -dijo Rebus.
El artículo era muy flojo. Reproducían una crítica de Caro Quinn protestando por lo inhumano del centro de detención, con un ladillo sobre Knoxland y fotos de anteriores manifestaciones ante el edificio. En una de ellas, del día de la inauguración, entre la multitud enardecida y con pancartas, aparecía el rostro de Caro rodeado por un círculo.
– ¿Su amiga otra vez? -dijo Wylie leyendo por encima del hombro de Rebus.
– ¿Qué amiga? -preguntó Davidson suspicaz.
– Nada, señor -se apresuró a decir Wylie-. Es la mujer que acampa delante del centro.
Rebus había llegado al final del artículo, donde una llamada remitía a una columna de «comentarios» en otra página. Pasó hojas y leyó por encima el editorial: «es necesaria una investigación… basta de que los políticos cierren los ojos… intolerable situación para todos… atasco de casos… apelaciones…a raíz de esta tragedia el futuro de Whitemire pende de un hilo…».
– ¿Te importa que me lo quede? -preguntó pensando en que sería un aliciente para Caro.
– Son treinta y cinco peniques -dijo Davidson tendiendo la mano.
– ¡Por ese precio compro uno nuevo!
– Este ejemplar está tratado con el cariño de un solo propietario, John -replicó Davidson sin retirar la mano.
Rebus pagó pensando que al menos resultaba más barato que una caja de bombones. Aunque no creía que Caro Quinn fuera muy golosa… Pero ya estaba otra vez prejuzgando. Su profesión le había acostumbrado a prejuzgar al más drástico nivel: «ellos y nosotros». Bueno, quería comprobar cómo era ella en el fondo.
De momento sólo había invertido treinta y cinco peniques.
* * *
Siobhan volvió a The Bane, en esta ocasión en compañía de un fotógrafo de la policía y de Les Young.
– Bueno, un trago no nos vendrá mal -había comentado él con un suspiro, al ver que en tres de los cuatro ordenadores del cuarto de operaciones había problemas de configuración y que ninguno se adaptaba bien al sistema telefónico de la biblioteca.
Young pidió media jarra de Eighty-Shilling.
– ¿Lima con soda para la señorita? -aventuró Malky.
Siobhan asintió con la cabeza.
El fotógrafo, sentado a la mesa junto a los lavabos, ajustaba un objetivo a la cámara. Uno de los clientes se acercó a preguntarle por cuánto la vendía.
– Vuelve a tu asiento, Arthur. Son policías -dijo Malky.
Mientras Young pagaba, Siobhan dio un trago a la bebida. No dejó de mirar cómo Malky le devolvía el cambio.
– No es lo que se dice la reacción normal -comentó.
– ¿Qué reacción? -preguntó Young lamiéndose la espuma del labio superior.
– Pues que Malky sabe que somos del Departamento de Investigación Criminal y, aunque ha visto que traemos un fotógrafo, no ha preguntado el motivo.
El camarero respondió encogiéndose de hombros.
– Me tiene sin cuidado lo que hagan -farfulló, dándoles la espalda, poniéndose a frotar un grifo de los barriles de cerveza.
El fotógrafo, que concluía ya los preparativos, dijo:
– Sargento Clarke, sería mejor que entrara usted primero a ver si hay alguien.
– ¿Tú crees que aquí vienen muchas mujeres? -replicó ella sonriendo.
– De todos modos…
– ¿Hay alguien en el lavabo de mujeres? -preguntó Siobhan a Malky.
El camarero alzó de nuevo los hombros y ella se volvió hacia Young.
– ¿No ves? Ni siquiera le sorprende que entremos al váter a hacer fotos.
Dicho lo cual, fue hacia la puerta y la abrió.
– No hay nadie -comunicó al fotógrafo.
Pero al mirar en el interior del cubículo se encontró con que habían emborronado con rotulador las inscripciones dejándolas casi ilegibles. Siobhan lanzó una maldición entre dientes, dijo al fotógrafo que hiciera lo que pudiera y volvió resuelta a la barra.
– Buen trabajo, Malky -proclamó fríamente.
– ¿Qué ocurre? -preguntó Les Young.
– Aquí, Malky, que es muy listo. Me vio ir a los servicios las otras dos veces que estuve aquí, debió de intrigarle por qué lo hacía y decidió borrarlo todo lo mejor que pudo.
Malky, sin decir nada, se limitó a alzar levemente la barbilla como ufano de su hazaña.
– No nos quieres dar pistas, ¿eh, Malky? Piensas que Banehall se ha librado de Donny Cruikshank y enhorabuena a quien lo hiciera. ¿No es eso?
– Yo no he dicho nada.
– No hace falta; aún tienes los dedos manchados.
Malky se miró las marcas negruzcas.
– El caso es que la primera vez que entré aquí, Cruikshank y tú tuvisteis un enfrentamiento -añadió Siobhan.
– Fue por defenderla a usted -replicó el camarero.
Siobhan asintió con la cabeza.
– Sí, pero después de marcharme yo, le echaste. ¿Había mala leche entre los dos? -añadió apoyando los codos en la barra y aupándose, inclinándose hacia él-. Quizá convendría que nos acompañases para un interrogatorio formal… ¿Qué cree, inspector Young?
– Me parece bien -contestó él dejando el vaso en la barra-. Serías el primer sospechoso oficial, Malky.
– Que les den.
– Aunque… -Siobhan hizo una pausa-. Puedes decirnos de quién son las inscripciones. Sé que algunas son de Ishbel y de Susie. ¿Y el resto?
– Lo siento. No voy mucho al lavabo de mujeres.
– Tal vez no, pero sabías lo de las pintadas -dijo Siobhan sonriendo de nuevo-. Así que alguna vez irás. ¿Quizá después de cerrar el bar?
– ¿Tú también eres un pervertido, Malky? -insistió Young-. ¿Por eso no te llevabas bien con Cruikshank? ¿Por cuestión de afinidades?
– ¡No diga gilipolleces! -replicó el camarero señalando con un dedo al rostro de Young.
– Me da la impresión -añadió Young sin hacer caso de la proximidad del dedo del camarero a su ojo izquierdo- de que todo cuadra. En un caso como éste basta establecer una relación… -Se irguió mirándole-. ¿Quieres acompañarnos ahora mismo o necesitas un minuto para cerrar el bar?
– Están de broma.
– Exacto, Malky -dijo Siobhan-. Mira cómo nos reímos.
Malky miró el rostro serio de uno y otro.
– Me imagino que eres un simple empleado -insistió Young-, así que será mejor que llames al dueño para decirle que te ausentas para ser interrogado por la policía.
Malky, que había retirado el dedo con el puño cerrado, lo dejó caer a su costado.
– Venga, hombre… -balbució como instándoles a no exagerar.
– Quiero recodarte -añadió Siobhan- que obstaculizar la investigación de un caso de homicidio es algo muy grave que a los jueces no les gustará nada.
– Dios, yo lo único que… -comenzó a decir, pero calló de repente.
Young lanzó un suspiro, sacó el móvil y marcó un número.
– ¿Pueden enviar una pareja de agentes uniformados a The Bane? Hay que detener a un sospechoso.
– De acuerdo, de acuerdo -dijo Malky alzando las manos en gesto conciliador-. Nos sentamos aquí y hablamos.
Young cerró el móvil.
– Ya veremos después de hablar -apostilló Siobhan.
El camarero miró a su alrededor para asegurarse de que los clientes habituales estaban servidos y después él mismo se sirvió un whisky. Levantó la escotilla del mostrador, salió y señaló con la cabeza la mesa donde había quedado la funda de la cámara.
En ese momento salió el fotógrafo de los servicios.
– He hecho lo que he podido -comentó.
– Gracias, Billy -dijo Les Young-. Entrégame copias hoy a última hora.
– Veré si es posible.
– Billy, es una cámara digital… No se tarda ni cinco minutos en hacer copias.
– Depende -contestó Billy.
Se colgó la bolsa al hombro, se despidió de todos con un movimiento de cabeza y se dirigió a la puerta. Young seguía cruzado de brazos atento al camarero, que había apurado el whisky de un trago.
– Tracy nos caía bien a todos -afirmó.
– Tracy Jardine -dijo Siobhan a Young-, a quien violó Cruikshank.
Malky asintió con la cabeza.
– Ya no volvió a ser la misma… y no me sorprendió que se suicidara.
– Y después Cruikshank volvió al pueblo -añadió Siobhan.
– Descarado como ninguno, como si fuese el amo de Banehall. Se pensaba que íbamos a tenerle miedo porque había estado un tiempo en la cárcel. Gilipollas… -Malky miró su vaso vacío-. ¿Quieren otra?
Young y Siobhan negaron con la cabeza y el camarero fue a la barra a servirse otro whisky.
– Éste es hoy el último -dijo.
– ¿Has tenido problemas con la bebida? -dijo Young en tono afable.
– Antes bebía bastante -admitió Malky-. Pero ahora lo controlo.
– Me alegra oírlo.
– Malky -intervino Siobhan-, sé que Ishbel y Susie escribieron cosas en el váter, pero ¿quién más?
Malky suspiró hondo.
– Creo que fue una amiga suya llamada Janine Harrison. La verdad es que era más amiga de Tracy, pero al morir ésta empezó a salir con Ishbel y Susie. -Se reclinó en el asiento y miró el vaso como deseando apurarlo al máximo-. Trabaja en Whitemire.
– ¿En qué?
– Es guardiana. -Mantuvo un segundo de silencio-. ¿Se han enterado de lo que ha pasado? Uno de los detenidos se ha ahorcado. Dios, si cierran ese centro…
– ¿Qué?
– El subsuelo de Banehall era puro carbón, pero ya no queda nada y ahora es Whitemire la única posibilidad de trabajo para la gente. La mitad del pueblo, los de coche nuevo y antena parabólica, tienen un empleo en Whitemire.
– De acuerdo. Tenemos a Janine Harrison. ¿Alguien más?
– Hay otra amiga de Susie bastante callada hasta que se le sube el alcohol…
– ¿Cómo se llama?
– Janet Eylot.
– ¿Y trabaja también en Whitemire?
El camarero asintió con la cabeza.
– Creo que es secretaria -explicó.
– ¿Janine y Janet viven en el pueblo?
Malky volvió a asentir con la cabeza.
– Bien -dijo Siobhan después de anotar los nombres-, no sé, inspector Young… -añadió mirando a Les Young-. ¿Qué le parece, cree necesario que nos llevemos a Malky para interrogarle?
– De momento no, sargento Clarke. Pero anote su apellido y dirección.
Malky se lo facilitó más contento que unas pascuas.
Capítulo 18
Fueron a Whitemire en el coche de Siobhan. Young dijo, admirado del interior:
– Tiene un toque deportivo.
– ¿Eso es bueno o malo?
– Creo que bueno.
Había una tienda de campaña plantada junto a la carretera de acceso y un equipo de televisión entrevistaba a la dueña en presencia de otros periodistas a la caza de declaraciones. El guardián de la puerta les dijo que dentro había «todavía más circo».
– No se preocupe, hemos traído los leotardos.
Otro vigilante uniformado, que los esperaba en el aparcamiento, los saludó con frialdad.
– Ya sé que no es el día más apropiado -empezó Young-, pero estamos investigando un caso de homicidio y comprenderá que no podemos esperar.
– ¿A quién quieren ver?
– A dos empleadas: Janine Harrison y Janet Eylot.
– Janet se ha ido a casa -informó el vigilante-. Se sintió mal al enterarse de la noticia… del suicidio -añadió al ver que Siobhan enarcaba una ceja.
– ¿Y Janine Harrison? -preguntó ella.
– Janine trabaja en la unidad de familias y creo que está de servicio hasta las siete.
– Hablaremos con ella -dijo Siobhan-. Y podría darnos la dirección de Janet.
No había nadie en los pasillos ni en las zonas comunes. Siobhan imaginó que mantenían a los detenidos en sus celdas hasta que las cosas se calmaran. Por algunas puertas entreabiertas vio a gente reunida: hombres trajeados con cara seria y mujeres con blusa blanca, gafas de media luna y collar de perlas.
El mundo oficial.
El guardián les condujo a una oficina diáfana y llamó por el sistema de comunicación interior a la funcionaría Harrison. Mientras esperaban, pasó un hombre por su lado que volvió atrás a preguntar al vigilante quiénes eran.
– Son policías, señor Traynor. Investigan un asesinato en Banehall.
– ¿No les ha dicho que estamos pasando lista de los nuevos? -espetó visiblemente irritado por la circunstancia.
– Se trata de indagaciones sobre antecedentes, señor -dijo Siobhan-. Estamos interrogando a todos los que conocieron a la víctima.
Satisfecho, al parecer, con la explicación, lanzó un gruñido y se alejó.
– ¿Es un jefe? -preguntó Siobhan.
– El subdirector -contestó el vigilante-. Hoy no es su día.
El hombre les dejó al llegar Janine Harrison. Era una mujer de veintitantos años de pelo negro corto, no muy alta pero musculosa, y Siobhan pensó que sería culturista o tal vez aficionada a las artes marciales o algo por el estilo.
– Siéntese, por favor -dijo Young después de presentarlos.
Pero ella permaneció de pie con las manos a la espalda.
– ¿De qué se trata? -preguntó.
– De la extraña muerte de Donny Cruikshank -respondió Siobhan.
– Alguien se lo cargó. ¿Qué tiene eso de extraño?
– ¿No le caía bien?
– ¿Un hombre que viola a una jovencita bebida? No, no creo que me cayera bien.
– En el pub del pueblo hay unas inscripciones en el lavabo -espetó Siobhan.
– ¿Y qué?
– Parte de las cuales son obra suya.
– ¿Ah, sí? -replicó ella pensativa-. Es muy posible… Por solidaridad femenina, ya sabe -añadió mirando a Siobhan-. Violó a una muchacha, le dio una paliza, ¿y ahora se esfuerza en buscar a quien se lo cargó? -espetó meneando la cabeza.
– Nadie merece ser asesinado, Janine.
– ¿No? -repuso ella.
– ¿Qué es lo que usted escribió? ¿«Eres hombre muerto» o «Juramento de sangre»?
– La verdad es que no me acuerdo.
– Podemos pedirle una muestra de su escritura -terció Les Young.
La joven se encogió de hombros.
– No tengo nada que ocultar.
– ¿Cuándo vio por última vez a Cruikshank?
– Hará cosa de una semana en The Bane, jugando solo al billar porque todos le esquivaban.
– Me sorprende que fuese allí a beber si todos le detestaban.
– Le gustaba.
– ¿El local?
Harrison negó con la cabeza.
– Llamar la atención. Le daba igual el motivo, con tal de ser el centro de atención.
Por lo poco que Siobhan había visto de Cruikshank, esta apreciación le pareció acertada.
– Usted era amiga de Tracy, ¿verdad?
– Ahora recuerdo quién es usted -dijo Harrison esgrimiendo un dedo-. Estuvo en el entierro de Tracy, con los padres.
– Yo no la conocía.
– Pero bien que vio la tragedia -añadió otra vez en un tono acusatorio.
– Sí, la vi -contestó Siobhan sin inmutarse.
– Janine, somos policías y es nuestro trabajo -terció Young.
– Muy bien… pues pónganse a hacerlo y no esperen mucha ayuda -replicó ella apartando las manos de la espalda y cruzándose de brazos con firmeza.
– Si tiene algo que decirnos -insistió Young- es preferible que nos lo diga ahora.
– Pues les digo esto: yo no lo maté, pero me alegro de que haya muerto. -Se calló un momento-. Y si lo hubiera matado yo, lo estaría gritando a los cuatro vientos.
Siguieron unos segundos de silencio hasta que Siobhan preguntó:
– ¿Conoce mucho a Janet Eylot?
– La conozco. Trabaja aquí. Él está sentado en su silla -añadió señalando con la barbilla hacia Young.
– ¿Y fuera del trabajo?
Harrison asintió con la cabeza.
– ¿Iban juntas a los pubs? -insistió Siobhan.
– Alguna vez.
– ¿Estaba con usted en The Bane la última vez que vio a Cruikshank?
– Es probable.
– ¿No lo recuerda?
– No, no lo recuerdo.
– Tengo entendido que se pone un poco tonta cuando toma una copa.
– ¿Es que no ha visto que es una menudencia con tacones altos?
– ¿Quiere decir que no sería capaz de agredir a Cruikshank?
– Lo que digo es que no hubiera podido.
– Usted, Janine, por el contrario, está muy en forma.
– No es usted mi tipo -replicó Harrison con una sonrisa gélida.
Siobhan hizo una pausa.
– ¿Tiene idea de qué le puede haber sucedido a Ishbel Jardine?
A Harrison le sorprendió el súbito cambio de tema, pero al final dijo:
– No.
– ¿Nunca habló de marcharse?
– Nunca.
– Pero sí que hablaría de Cruikshank…
– Sí que hablaría.
– ¿Le importa ampliarlo?
Harrison negó con la cabeza.
– ¿Es eso lo que hacen cuando están atascados? ¿Echar la culpa a los ausentes para apuntarse un tanto? -Clavó la mirada en Siobhan-. Qué poca…
Young fue a decir algo, pero ella le cortó.
– Ya sé que es su trabajo. Un trabajo como otro; como trabajar aquí. Si alguien de los que están a nuestro cuidado muere, todos lo sentimos.
– Estoy seguro -añadió Young.
– Y hablando de trabajo, tengo que hacer varias rondas hasta que acabe mi turno. ¿Hemos acabado?
Young miró a Siobhan, quien planteó una última pregunta:
– ¿Sabía que Ishbel había escrito a Cruikshank a la cárcel?
– No.
– ¿Le sorprende?
– Pues sí.
– Tal vez no la conocía tan bien como creía. -Siobhan se interrumpió un instante-. Gracias por hablar con nosotros.
– Sí, muchas gracias -dijo Young, y añadió cuando ella comenzaba a alejarse-: Estaremos en contacto para esa muestra de su escritura.
Cuando se hubo ido, Young se recostó en la silla con las manos juntas detrás de la nuca.
– Si no fuera incorrecto, yo diría que es una cabrona.
– Probablemente es por deformación profesional.
El guardián que les había acompañado apareció de pronto como si hubiera permanecido a la escucha.
– Es buena chica una vez que se la conoce -informó-. Aquí tienen la dirección de Janet Eylot.
Al coger Siobhan la nota, advirtió que el hombre la observaba.
– Y por cierto, sí que es usted el tipo de Janine.
* * *
Janet Eylot vivía en las afueras de Banehall en un chalet nuevo donde, de momento, la vista desde la ventana de la cocina eran campos.
– No por mucho tiempo -dijo-. Ya les han echado el ojo los promotores.
– Disfrútelo mientras pueda -añadió Young aceptando la taza de té.
Estaban los tres sentados a una mesita cuadrada y en la casa había dos niños pequeños absortos en un videojuego.
– Sólo les dejo jugar una hora después de hacer los deberes -explicó Eylot.
A Siobhan, por el modo de decirlo, le pareció que era madre soltera. Saltó un gato a la mesa y Eylot lo hizo bajar con el brazo.
– ¡Que no, te he dicho! Disculpen -añadió llevándose una mano a la cara.
– Entendemos que esté afectada, Janet -dijo Siobhan sin levantar la voz-. ¿Conocía al que se ahorcó?
Eylot negó con la cabeza.
– Pero lo hizo a cincuenta metros de donde yo estaba. Te hace pensar en la cantidad de cosas horribles que suceden sin que una se entere.
– Comprendo lo que quiere decir -comentó Young.
Ella le miró.
– Claro, en su trabajo… ven constantemente cosas así.
– Como el cadáver de Donny Cruikshank -añadió Siobhan.
Acababa de advertir el cuello de una botella que asomaba en el cubo de la basura y un vaso secándose en el escurridor, y se preguntó cuántos se bebería Janet Eylot después del trabajo.
– Es el motivo de nuestra visita -dijo Young-. Queremos saber lo que hacía, qué personas le conocían y si le guardaban rencor.
– ¿Qué tiene eso que ver conmigo?
– ¿Usted no le conocía?
– Ni pensarlo.
– Creíamos que… después de lo que escribió en el váter de The Bane…
– ¡No fui la única! -espetó Eylot.
– Lo sabemos -dijo Siobhan con voz aún más afable-. No estamos acusando a nadie, Janet. Sólo tratamos de reunir datos.
– Así me lo agradecen -replicó Eylot meneando la cabeza-. Es lo típico…
– ¿Qué quiere decir?
– Ese refugiado al que apuñalaron… Fui yo quien les llamó por teléfono. No tendrían ninguna pista si yo no hubiera llamado. Y así me lo pagan.
– ¿Fue usted quien nos reveló el nombre de Stef Yurgii?
– Exacto, y si mi jefe se entera me echarán. Vinieron a Whitemire dos policías; un tío robusto y una mujer más joven.
– ¿El inspector Rebus y la sargento Wylie?
– No recuerdo los nombres. Yo no me metí en nada. -Se calló un momento-. Y en vez de resolver el asesinato de ese desgraciado se dedican a fisgar en el de esa basura de Cruikshank.
– Todos somos iguales ante la ley -dijo Young.
Ella le miró de tal modo que comenzó a ruborizarse y trató de disimularlo llevándose la taza a los labios.
– ¿No lo ven? -dijo ella-. Dicen frases que saben que son mentira.
– Lo que el inspector Young quiere decir -terció Siobhan- es que hay que ser objetivos.
– Lo cual tampoco es cierto, ¿no cree? -repuso Eylot levantándose y haciendo sonar las patas de la silla.
Abrió el congelador y, al darse cuenta, lo cerró de golpe. Había tres botellas de vino.
– Janet -dijo Siobhan-, ¿es Whitemire el problema? ¿No le gusta trabajar allí?
– Lo detesto.
– Pues déjelo.
Eylot soltó una carcajada seca.
– ¿Y dónde encuentro empleo? Tengo dos hijos que mantener -añadió sentándose y mirando a los campos-. Whitemire es mi único recurso.
Whitemire, dos niños y una nevera.
– ¿Qué es lo que escribió en el váter, Janet? -dijo despacio Siobhan.
Los ojos de Eylot se bañaron en lágrimas, que trató de contener parpadeando.
– Algo de juramentarse -contestó ella con voz quebrada.
– ¿Juramento de sangre? -dijo Siobhan.
Eylot asintió con la cabeza mientras las lágrimas corrían por sus mejillas.
No estuvieron mucho más. Al salir, los dos aspiraron con fruición el aire fresco.
– ¿Tiene hijos, Les? -preguntó Siobhan.
Él negó con la cabeza.
– Estuve casado, pero duró un año. Nos divorciamos hace once meses. ¿Y usted?
– Ni siquiera eso.
– Esa mujer sabe salir adelante, ¿no es cierto? -añadió él mirando hacia la casa.
– No creo que de momento haya que avisar a los servicios sociales. -Siobhan guardó silencio durante un momento-. ¿Adónde vamos?
– A la base -contestó él consultando el reloj-. Es casi la hora de cierre. Le invito a un trago si quiere.
– Mientras no sea en The Bane…
– No, yo vuelvo a Edimburgo -contestó él con una sonrisa.
– Pensé que vivía en Livingston.
– Sí, pero soy socio de un club de bridge.
– ¿De bridge? -dijo ella sin poder evitar una sonrisa.
Él se encogió de hombros.
– Comencé a jugar hace años en la universidad.
– Bridge -repitió Siobhan.
– ¿Qué tiene de malo? -replicó él con una gran carcajada que sonó a falsa.
– No tiene nada de malo. Es que trato de imaginármelo con esmoquin y pajarita.
– No es el caso.
– Pues nos vemos en Edimburgo para tomar una copa y me lo explica. ¿En The Dome de George Street a… las seis y media?
– A las seis y media -asintió él.
* * *
Maybury era una maravilla: llamó a Rebus a las cinco y cuarto. Apuntó la hora para que constara en el informe de investigación, pensando en una de las mejores canciones de The Who, Out of my brain on the five-fifteen.
– Le hice escuchar la cinta a mi colega -dijo Maybury.
– Sí que ha sido rápida.
– Encontré su número de móvil. Es extraordinario lo que ha avanzado la tecnología.
– Así que, ¿está en Francia?
– Sí, en Bergerac.
– ¿Y qué le ha dicho?
– Bueno, la calidad del sonido no es muy buena…
– Sí, lo sé.
– Y se interrumpía la comunicación.
– ¿Y?
– Pero después de oírla unas cuantas veces, me dijo que era de Senegal. No está completamente segura, pero es la conjetura más probable.
– ¿Senegal?
– Un país africano francófono.
– De acuerdo. Bueno pues… muchas gracias.
– Buena suerte, inspector.
Rebus colgó el teléfono y vio que Wylie redactaba en el ordenador el informe de las indagaciones del día para incorporarlas al expediente del crimen.
– Senegal -le dijo.
– ¿Eso dónde está?
Rebus suspiró.
– En África, mujer. Es un país francófono.
Wylie entrecerró los ojos.
– Eso se lo ha dicho Maybury, ¿verdad?
– Qué poca fe.
– Poca fe, pero grandes recursos -replicó ella.
Guardó el archivo y conectó con la red para teclear Senegal en un buscador. Rebus se sentó a su lado en una silla.
– Ahí está.
Señaló en un mapa de África la costa noroeste, una zona más bien enana comparada con Mauritania al norte y Malí al este.
– Qué pequeño -comentó Rebus.
Wylie hizo clic en un icono y apareció una página con datos.
– Doscientos tres mil setecientos noventa y tres kilómetros cuadrados -dijo ella-Creo que son unos tres cuartos de la superficie de Gran Bretaña. Capital: Dakar.
– ¿Como la meta del rally?
– Es de suponer. Población: seis millones y medio.
– Menos uno.
– ¿Está segura de que esa que llamó es de Senegal?
– Creo que es la conjetura más aproximada.
El dedo de Wylie recorrió la lista de datos.
– No hay información de que haya disturbios ni nada en el país.
– ¿Qué quieres decir?
Ella se encogió de hombros.
– Que a lo mejor no es una solicitante de asilo… ni una ilegal.
Rebus asintió con la cabeza, pensando en que conocía a alguien que podría saberlo, y llamó a Caro Quinn.
– ¿Se vuelve atrás?
– Ni mucho menos. Incluso le he comprado un regalo -dijo dándose unas palmaditas en el bolsillo de la chaqueta por el que asomaba el periódico, para que lo viera Wylie-. Le llamo por si podría facilitarme algún dato sobre Senegal.
– ¿El país africano?
– Exacto -respondió él mirando a la pantalla-. De población principalmente musulmana y exportador de cacahuete.
Oyó que ella reía.
– ¿Qué quiere saber?
– Si conoce algún refugiado senegalés de Whitemire, tal vez.
– Pues yo no… El comité de refugiados podría ayudarle.
– Es una idea.
– Pero mientras lo decía se le ocurrió otra: para saberlo, nadie mejor que Inmigración.
– Hasta luego -dijo cortando la comunicación.
Wylie le miró sonriente con los brazos cruzados.
– ¿Era su amiga la del descampado de Whitemire? -preguntó.
– Se llama Caro Quinn.
– Y van a verse más tarde.
– ¿Y? -replicó Rebus alzando repetidamente los hombros.
– Bien, ¿qué le contó de Senegal?
– Que no cree que haya senegaleses en Whitemire. Dice que hablemos con el comité de refugiados.
– ¿Y Mo Dirwan? Él lo sabrá, seguramente.
Rebus asintió con la cabeza.
– ¿Por qué no le llamas? -dijo.
– ¿Yo? -replicó Wylie señalándose con el índice-. Es de usted de quien es rendido admirador.
– Por favor, Ellen -espetó Rebus serio.
– Ah, sí… Olvidaba que tiene una cita esta noche y seguramente querrá ir a casa a afeitarse.
– Si me entero de que vas por ahí contándolo…
Ella alzó las dos manos en gesto paz.
– Guardaré el secreto, Don Juan. Ahora lárguese. Nos veremos la semana que viene.
Rebus la miró, pero ella le exorcizó con las manos para que se fuera. Había dado tres pasos hacia la puerta cuando oyó que ella le llamaba y volvió la cabeza.
– Escuche un consejo de alguien con experiencia -dijo señalando el periódico que llevaba en el bolsillo-. Un envoltorio bonito hace maravillas.
Capítulo 19
Aquella tarde, recién bañado y afeitado, Rebus llegó al piso de Caro Quinn. Miró a su alrededor, pero no vio señales de la madre y el niño.
– Ayisha ha ido a visitar a unos amigos -dijo Quinn.
– ¿Amigos?
– Nadie le prohíbe que tenga amigos, John -añadió ella, que en ese momento se calzaba en el pie izquierdo un zapato de tacón bajo.
– No he dicho lo contrario -replicó él a la defensiva.
Ella se incorporó.
– En un sentido, sí. Aunque no se preocupe. ¿Le dije que Ayisha era enfermera en su país?
– Sí.
– Quería trabajar aquí en la misma profesión, pero a los solicitantes de asilo no les dan permiso de trabajo. Pero ella tiene amistad con unas enfermeras y se ha ido a la fiesta que da una de ellas.
– He traído un juguete para el niño -dijo Rebus sacando un sonajero del bolsillo.
Quinn se acercó, lo cogió y lo hizo sonar. Le miró y sonrió.
– Lo dejaré en su habitación.
Al quedarse a solas, Rebus advirtió que sudaba y que tenía la camisa pegada a la espalda. Pensó en quitarse la chaqueta, pero no lo hizo por temor a que se viese la mancha. Era por culpa de la chaqueta, de lana cien por cien y demasiado caliente para estar en casa. Le vino a la mente su propia imagen en el restaurante dejando caer gotas de sudor en la sopa.
– No me ha dicho qué guapa estoy -observó Quinn volviendo al cuarto, aún con un solo zapato.
Llevaba leotardos negros que desaparecían bajo la falda negra hasta la rodilla y un top color mostaza con escote casi de hombro a hombro.
– Está guapísima -dijo él.
– Gracias -contestó ella poniéndose el otro zapato.
– También hay un regalo para usted -añadió él tendiéndole el periódico.
– Y yo que pensaba que lo llevaba por si se aburría conmigo… -Advirtió al momento la cinta roja con lazo-. Muy bonito detalle -comentó quitándola.
– ¿Cree que ese suicidio influirá?
Ella reflexionó al respecto, dando unos golpecitos con el periódico sobre la palma de la mano izquierda.
– Probablemente no -dijo al fin-. Pero al menos formará parte de las preocupaciones del Gobierno.
– El periódico habla de crisis.
– Porque la palabra crisis es noticia -contestó ella abriendo el periódico por la página donde aparecía su foto-. Mi cara rodeada de un círculo parece una diana.
– ¿Por qué dice eso? -preguntó Rebus entrecerrando los ojos.
– John, toda mi vida he sido una radical. Estuve en las manifestaciones contra los submarinos nucleares en Faslane, en la central de Torness, en Greenham Common…, en todas. ¿Tendré el teléfono intervenido? No lo sé. ¿Lo habré tenido antes? Casi seguro.
Rebus miró al teléfono.
– ¿Puedo…? -preguntó.
Y sin esperar la respuesta, lo descolgó, pulsó el botón verde y escuchó. A continuación, cortó un par de veces la comunicación, la miró y negó con la cabeza antes de colgar.
– Ah, ¿sabe detectarlo? -preguntó ella.
– Tal vez -respondió él encogiéndose de hombros.
– Cree que exagero, ¿verdad?
– Motivos tiene, desde luego.
– Seguro que usted ha pinchado teléfonos. A lo mejor cuando la huelga de los mineros.
– ¿Quién está interrogando ahora?
– No olvide que somos enemigos.
– ¿Ah, sí?
– Casi todos sus compañeros me verían así, con o sin guerrera.
– A mí no me gustan la mayoría de mis compañeros.
– Creo que es cierto. Si no, no le habría dejado entrar en mi piso.
– ¿Por qué lo hizo? Ah, sí, para enseñarme las fotos, ¿verdad?
Ella asintió al fin con la cabeza.
– Quería que los viera como seres humanos más que como problemas -dijo ella alisándose la falda y suspirando hondo para indicar un cambio de tema-. Bien, ¿dónde va a ser la agradable velada?
– Conozco un buen restaurante italiano en Leith Walk. -Hizo una pausa-. Probablemente usted es vegetariana, ¿no?
– Dios, está cargado de sobreentendidos. Pero, sí; efectivamente, lo soy. Un restaurante italiano me parece bien. Hay toda clase de pasta y de pizzas.
– Pues de acuerdo.
Ella dio un paso hacia él.
– ¿Sabe que metería menos la pata si se relajara y pusiera interés?
– Es lo más relajado que puedo estar sin el demonio del alcohol.
– Pues vamos en busca de nuestros demonios, John -dijo ella cogiéndose de su brazo.
* * *
– … y luego lo de esos tres kurdos, lo vería en el noticiario, que se cosieron la boca en señal de protesta, y otro refugiado que se cosió los ojos… ¡Los ojos!, John. La mayoría es gente desesperada en todos los aspectos y casi ninguno habla inglés. Son personas huidas de los países más peligrosos del globo: Irak, Somalia, Afganistán. Hace algunos años aún contaban con mayores posibilidades de que les concedieran el asilo, pero ahora hay cada vez más restricciones y algunos recurren a medidas drásticas como destruir sus documentos de identidad convencidos de que así no los deportarán, pero los encarcelan o acaban viviendo en la calle… Y, además, ahora los políticos afirman que ya hay demasiada diversidad en el país y… Yo no sé, pero creo que habría que hacer algo.
Marcó finalmente una pausa para recobrar aliento y cogió el vaso de vino que Rebus acababa de llenar. Aunque Caro Quinn excluía de su dieta aves y carne, el vino no le estaba vedado. Sólo había comido la mitad de la pizza de champiñones, y él, que había devorado su calzone, reprimía sus deseos de echar mano a una porción de las del plato de ella.
– Yo tenía la impresión -dijo- de que a Gran Bretaña llegan más refugiados que a ningún otro país.
– Es cierto -asintió ella.
– ¿Más incluso que a Estados Unidos?
Ella asintió con el vaso de vino en los labios.
– Pero lo que cuenta es el número de ellos que obtiene permiso de residencia. La cifra de refugiados mundiales se duplica cada cinco años, John. Glasgow es la ciudad de Gran Bretaña donde más solicitantes de asilo hay, más que en Gales e Irlanda del Norte juntas, y ¿sabe qué sucede?
– ¿Que aumenta el racismo? -aventuró Rebus.
– Aumenta el racismo y el acoso racial. Las agresiones racistas han crecido un cincuenta por ciento -añadió ella meneando la cabeza y sacudiendo sus largos pendientes de plata.
Rebus vio que quedaba un cuarto en la botella. La primera había sido de Valpolicella y aquella segunda, de Chianti.
– ¿Hablo demasiado? -preguntó ella de pronto.
– En absoluto.
Caro Quinn clavó los codos en la mesa y apoyó las manos en la barbilla.
– Dígame algo de usted, John. ¿Por qué ingresó en la policía?
– Por sentido del deber -contestó-. Quería ayudar a mis congéneres.
Ella le miró y Rebus sonrió.
– Lo digo en broma -añadió-. Buscaba trabajo después de varios años en el ejército… Querencia al uniforme, tal vez.
Ella entornó los ojos.
– No me lo imagino de uniforme haciendo rondas… ¿Qué encuentra realmente en esa profesión?
Rebus se libró de responder gracias a la llegada del camarero. Era viernes y el restaurante estaba lleno; su mesa era la más pequeña, en un recodo entre la puerta y la cocina.
– ¿Todo bien? -preguntó.
– Muy bien, Marco. Creo que estamos servidos.
– ¿Algún postre para la señorita? -aventuró Marco.
Era bajo y regordete y no había perdido su deje italiano a pesar de vivir en Escocia hacía casi cuarenta años. Caro Quinn le había preguntado su origen nada más entrar en el local, luego se enteró de que Rebus le conocía desde hacía tiempo.
– Lamento que al llegar pareciera que le interrogaba -dijo para disculparse.
Rebus se encogió de hombros y le contestó que habría sido buena agente de policía.
Caro negó con la cabeza. Marco le presentó la lista de postres, todos, al parecer, especialidad de la casa.
– Sólo un café -dijo-. Un expreso doble.
– Yo también. Gracias, Marco.
– ¿Y un digestif, señor Rebus?
– Sólo el café, gracias.
– ¿La señorita tampoco?
Caro Quinn se inclinó hacia delante.
– Marco -dijo-, por mucho que beba no voy a acostarme con el señor Rebus. Así que nada de ayudas cómplices, ¿de acuerdo?
Marco se encogió de hombros y levantó las manos en gesto de inocencia, se dirigió a la barra y gritó el pedido.
– ¿Me he pasado un poco con él? -preguntó Quinn a Rebus.
– Un poco.
Ella se recostó en la silla.
– ¿Le ayuda a veces en sus conquistas?
– Tal vez le cueste creerlo, Caro, pero no me había propuesto ninguna conquista.
Ella le miró.
– ¿Por qué no? ¿Es que no merezco la pena?
Rebus se echó a reír.
– Sí que lo merece. Sólo trataba de ser… -Guardó silencio pensando en la palabra correcta y sólo se le ocurrió una-. Caballeroso -dijo.
Ella reflexionó un instante, se encogió de hombros y apartó el vaso.
– No debería beber tanto.
– Si ni siquiera hemos acabado la botella…
– Gracias, pero creo que ya está bien. Tengo la impresión de haber estado perorando… y seguramente no es lo que usted esperaba un viernes por la noche.
– He aprendido cosas y ha sido un placer escucharla.
– ¿De verdad?
– De verdad -repitió él, pensando que la verdadera razón era que prefería escuchar antes que hablar de sí mismo.
– Bueno, ¿qué tal va su trabajo? -preguntó.
– Bien… siempre que me quede tiempo para hacerlo -respondió ella examinado sus rasgos-. Podría hacerle un retrato.
– ¿Para asustar a los niños pequeños?
– tío… Usted tiene algo -añadió ella ladeando la cabeza-. Cuesta interpretar esa mirada. La mayoría de la gente trata de ocultar que es calculadora y cínica, pero en usted eso parece aflorar a la superficie.
– ¿Aunque tengo un centro blando y romántico?
– No sé si tanto como eso.
Se recostaron en el asiento al llegar los cafés y Rebus desenvolvió su galletita de amaretto.
– Coja la mía, si quiere -dijo Quinn levantándose-. Discúlpeme…
Rebus se incorporó unos centímetros en la silla, tal como había visto hacer a los actores en las películas antiguas; ella pareció notar que aquello era nuevo en su repertorio y sonrió otra vez.
– Muy caballeroso.
Una vez a solas, Rebus sacó el móvil del bolsillo y miró si tenía mensajes. Había dos: de Siobhan. Marcó su número y oyó ruido de fondo.
– Soy yo -dijo.
– Un momento…
La voz se perdió y oyó abrir y cerrarse una puerta, tras lo cual cesó el barullo de fondo.
– ¿Estás en el Oxford? -aventuró él.
– Sí. Fui al Dome con Les Young, pero él tenía otro compromiso y me vine aquí. ¿Y tú?
– Estoy cenando fuera.
– ¿Solo?
– No.
– ¿La conozco?
– Se llama Caro Quinn. Es pintora.
– ¿La activista solitaria de Whitemire?
– Sí -contestó él entrecerrando los ojos.
– Yo también leo los periódicos. ¿Qué tal es?
– No está mal -dijo él alzando la vista hacia Quinn, que regresaba del lavabo-. Oye, ahora no puedo…
– Un segundo. El motivo por el que te he llamado… Bueno, dos motivos, en realidad… -El estruendo de un vehículo ahogó su voz-. ¿Me has oído?
– No, lo último no. ¿Qué decías?
– Mo Dirwan.
– ¿Qué sucede?
– Le han agredido a eso de las seis.
– ¿En Knoxland?
– ¿Tú qué crees?
– ¿Cómo está? -preguntó Rebus mirando a Quinn, que jugueteaba con la cucharilla fingiendo no escuchar.
– Creo que sólo tiene unos cortes y contusiones.
– ¿Está hospitalizado?
– No, se recupera en su casa.
– ¿Se sabe quién le agredió?
– Me imagino que algún racista.
– Me refiero a alguien concreto.
– John, es viernes por la noche.
– ¿Y qué?
– Que ya lo veremos el lunes.
– Muy bien. -Reflexionó un instante-. ¿Y el segundo motivo? Dijiste que me llamabas por dos motivos.
– Janet Eylot.
– Me suena el nombre.
– Trabaja en Whitemire, y dice que ella te dio el nombre de Stef Yurgii.
– Sí. ¿Por qué lo dices?
– Por saber si era verdad.
– Le dije que no le causaríamos problemas.
– No va a tenerlos. -Hizo una pausa-. Al menos de momento. ¿Podríamos vernos en el Oxford?
– Quizá pase más tarde.
Quinn enarcó las cejas y Rebus cortó la comunicación y guardó el teléfono.
– ¿Una amiga? -preguntó en broma.
– Una colega.
– ¿Y cuál es el sitio por el que quizá pase más tarde?
– Un lugar donde vamos a tomar copas.
– ¿Un bar sin nombre?
– Se llama Oxford -contestó él cogiendo la taza-. Han agredido a una persona. Un abogado llamado Mo Dirwan.
– Le conozco.
Rebus asintió con la cabeza.
– Me lo imaginaba.
– Va mucho por Whitemire y al salir suele pararse a charlar conmigo para desahogarse. -Se calló un momento, como si hubiera perdido el hilo-. ¿Está bien?
– Parece que sí.
– Él me llama Nuestra Señora de las Vigilias -añadió ella de pronto-. ¿Qué le ha ocurrido?
– Nada -dijo Rebus dejando la taza en el platillo.
– Usted no puede dedicarse constantemente a ser su protector.
– No es eso…
– ¿Qué, entonces?
– Es que ocurrió en Knoxland.
– ¿Y qué?
– Y fui yo quien le pidió que hiciera allí unas indagaciones.
– ¿Y por eso se siente culpable? Si le conociera sabría que él volverá allí con más ganas aún.
– Sí, puede que tenga razón.
Ella apuró el café.
– Tiene que ir a su pub. Tal vez es el único lugar en que está a gusto.
Rebus hizo una seña a Marco para que trajera la cuenta.
– Antes la acompaño a casa -dijo a Quinn-. Tengo que mantener la pretensión de ser un caballero.
– Creo que no me ha entendido, John. Soy yo quien le acompaña.
Él la miró.
– A menos que no guste de mi compañía.
– No es eso.
– ¿Entonces, qué?
– No sé si el local le agradará.
– Es su pub habitual y siento curiosidad.
– ¿Cree que por ver el lugar donde bebo averiguará cosas sobre mí?
– Podría ser -dijo ella entornando los ojos-. ¿Es eso lo que teme?
– ¿Quién dice que lo tema?
– Lo leo en sus ojos.
– Será tal vez cierta preocupación por el señor Dirwan. -Hizo una pausa-. ¿Recuerda que me contó que unos le habían obligado a marcharse de Knoxland?
Ella asintió exageradamente con la cabeza por efecto del vino.
– Podría tratarse de los mismos.
– ¿Quiere decir que tuve suerte de que se contentaran con darme un aviso?
– No recordará su aspecto…
– Llevaban gorras de béisbol y capuchas -contestó ella con un encogimiento de hombros igualmente exagerado-. No los vi muy bien.
– ¿No hablaban con deje distinto al de Edimburgo?
Ella dio una palmada en el mantel.
– Por favor, desconéctese ya para el resto de la velada.
Rebus alzó las manos en gesto de rendición.
– No puedo negarme -dijo.
– Claro que no -añadió ella. En ese mismo instante Marco trajo la cuenta.
* * *
Rebus trató de ocultar su enojo. No porque Siobhan ocupara en la barra su sitio habitual, sino porque era como si acaparase el local con aquel corro de hombres que escuchaban lo que decía. Nada más abrir la puerta soltaron una carcajada por algo que acababa de contar.
Caro Quinn entró poco decidida. Habría unas doce personas en la barra, pero suficientes para llenar el reducido espacio. Se abanicó el rostro con la mano haciendo un comentario sobre el calor y el humo del tabaco, lo que a Rebus le recordó que llevaba casi dos horas sin encender un pitillo. Bien podía aguantar media hora más.
Como máximo.
– ¡El regreso del hijo pródigo! -vociferó un cliente habitual palmeándole la espalda-. ¿Qué quieres tomar, John?
– Nada, gracias, Sandy. Me basta con esas palmadas. -Y añadió preguntando a Quinn-: ¿Qué va a ser?
– Un zumo de naranja.
Durante el breve trayecto en taxi había estado a punto de quedarse adormilada con la cabeza apoyada en su hombro, y Rebus había permanecido rígido para no despertarla, pero un bache la despejó.
– Un zumo de naranja y una jarra de IPA -dijo Rebus a Harry, el camarero.
El círculo de admiradores de Siobhan se abrió para hacer sitio a los recién llegados y Rebus, tras hacer las presentaciones, pagó la consumición, no sin advertir que Siobhan bebía ginebra con tónica.
Harry cambió sucesivamente de canal con el control remoto, saltando los de deportes para dejar en pantalla el noticiario escocés. Detrás del presentador apareció una foto de Mo Dirwan en un primer plano hasta los hombros, con una gran sonrisa. El plano cambió con la voz en off del presentador y unas escenas de Dirwan delante de un edificio que debía de ser su casa. Tenía un ojo morado, unos rasguños y un esparadrapo en la barbilla. Alzó una mano enseñando una venda.
– Lo normal en Knoxland -comentó uno de los clientes.
– ¿Quiere decir que es zona excluida? -preguntó Quinn como quien no quiere la cosa.
– Me refiero a que no hay que ir por allí si tu cara «canta».
Rebus advirtió que Quinn comenzaba a irritarse y la tocó en el codo.
– ¿Qué tal está el zumo?
– Muy bien -contestó ella mirándole y, al comprender qué insinuaba, asintió con la cabeza para darle a entender que no iba a armarla… Por esta vez.
Veinte minutos después Rebus sucumbía al tabaco. Miró hacia donde charlaban Siobhan y Quinn, y, al oír que Caro preguntaba: «¿Qué tal resulta trabajar con él?», se disculpó por abandonar una discusión tripartita sobre el parlamento y cruzó por entremedias de dos clientes para acercarse a ellas.
– ¿Se ha olvidado alguien de poner un calienta orejas en la nevera?
– ¿Qué? -preguntó Quinn desconcertada.
– Quiere decir que tiene las orejas calientes de silbarle los oídos -dijo Siobhan.
Quinn se echó a reír.
– Sólo quería enterarme de algo más sobre usted, John. -Se volvió hacia Siobhan-. Él nunca cuenta nada.
– No se preocupe, yo conozco todos sus secretos vergonzantes.
Como sucedía en las noches de aglomeración en el Oxford, el tono de las conversaciones subía y bajaba, la gente se incorporaba a grupos que discutían y se separaba poco después, se oían chistes malos y de mal gusto. Caro Quinn dijo estar harta «porque ya nadie se toma nada en serio» y otro interlocutor añadió que era la época de la cultura de la incomunicación, pero Rebus le susurró a ella al oído lo que él realmente pensaba:
– Nunca se habla más en serio que cuando se dicen las cosas en tono de broma.
En el salón de atrás las mesas fueron llenándose de bulliciosos clientes, y cuando Rebus guardaba turno en la barra para pedir otra ronda advirtió que no estaban ni Siobhan ni Caro. Frunció el ceño intrigado y un cliente habitual señaló con la barbilla hacia el lavabo de señoras. Rebus asintió con la cabeza y pagó las bebidas. Se tomaría un chupito de whisky antes de irse, un traguito de Laphroaig, y se fumaría un tercer… no, cuarto cigarrillo, y fin. En cuanto Caro volviera le propondría tomar un taxi a medias. Oyó voces en lo alto de la escalera de entrada a los servicios; no era una discusión fuerte pero iba camino de serlo. La gente dejó de hablar para oír mejor de qué se trataba.
– ¡Yo lo que digo es que esa gente necesita trabajar como todo el mundo!
– ¿Y no cree que es lo mismo que alegaban los guardianes de los campos de concentración?
– ¡Por Dios bendito, no hay comparación!
– ¿Ah, no? Los dos sistemas son moralmente despreciables.
Rebus dejó las bebidas en la barra y se abrió paso entre la gente. Había reconocido las voces: Caro y Siobhan.
– Lo que intento decir es que hay una motivación económica -vociferó Siobhan-. Porque, le guste o no, Whitemire es la única oportunidad para los de Banehall.
Caro Quinn puso teatralmente los ojos en blanco.
– No puedo creer lo que oigo.
– Pues tendrá que oírlo y bastante… porque nadie que tenga los pies en la tierra puede evadirse al empíreo de la ética. Hay madres solteras que trabajan en Whitemire. ¿Qué sería de ellas si se hiciera lo que usted propugna?
Rebus llegó a lo alto de la escalera. Estaban las dos frente a frente mirándose a los ojos y Caro, algo más baja que Siobhan, de puntillas como creciéndose en su posición.
– Eh, eh -dijo Rebus tratando de apaciguarlas-, creo que se os han subido los vapores.
– ¡No necesito comentarios! -exclamó Caro furiosa, y añadió para Siobhan-: ¿Y qué me dice de Guantánamo? Me imagino que no verá nada malo en que se encierre a personas violando los derechos humanos más elementales…
– ¿No ve cómo se va por las ramas, Caro? Yo me refería exclusivamente a Whitemire.
Rebus miró a Siobhan y vio que a sus ojos asomaba la rabia de toda una semana de trabajo y la necesidad de desahogarse, y suponía que igual debía de sucederle a Caro. Aquella discusión podría haberse suscitado en cualquier circunstancia a propósito de cualquier cosa.
«Debería haberlo previsto», pensó antes de intervenir de nuevo.
– Señoras…
Esta vez le miraron las dos enfurecidas.
– Caro -añadió-, su taxi aguarda.
En Caro la mirada de cólera se transformó en el fruncido del ceño tratando de recordar cuándo lo había pedido. Rebus miró a Siobhan a los ojos y ella, comprendiendo que era una excusa, relajó los hombros.
– Podemos seguir hablando del tema en otra ocasión -añadió él para engatusar a Caro-, pero creo que por hoy debemos dejarlo.
Logró conducir a Caro escaleras abajo y, mientras se abría paso con ella entre los clientes, hizo un gesto a Harry para que pidiera un taxi por teléfono. El camarero asintió con la cabeza.
– Hasta luego, Caro -dijo uno de los clientes habituales.
– Cuidado con él -comentó otro pinchando el pecho de Rebus con el dedo índice.
– Gracias, Gordon -replicó él apartándole el dedo de un manotazo.
En la calle, ella se sentó en el bordillo con los pies en la calzada y la cabeza entre las manos.
– ¿Se encuentra bien? -preguntó Rebus.
– Creo que me he pasado un poco -dijo ella apartando las manos de la cara y aspirando el aire nocturno-. No es que estuviera borracha, es que no puedo creer que haya alguien que salga en defensa de ese centro -añadió volviéndose a mirar la puerta del pub como dispuesta a proseguir la discusión-. Quiero decir… ¿No opinará usted lo mismo? -preguntó mirándole a la cara.
Él negó con la cabeza.
– A Siobhan le gusta hacer de abogado del diablo -dijo sentándose a su lado.
Caro meneó resueltamente la cabeza.
– No, no… Estaba de verdad convencida de lo que decía. Ella ve «cosas buenas» en Whitemire -añadió mirándole para sondear su reacción a aquellas palabras, que él supuso eran transcripción de las de Siobhan.
– Porque ella ha estado varias veces en Banehall y ha visto que allí no hay trabajo -insistió Rebus.
– ¿Y eso justifica ese centro horroroso?
Rebus negó con la cabeza.
– No creo que haya nada que justifique Whitemire -dijo en voz queda.
Ella le cogió las manos y las apretó entre las suyas, y Rebus creyó ver que sus ojos se humedecían. Permanecieron sentados en silencio unos minutos; por su lado pasaban grupos de juerguistas que a veces los miraban sin decir nada. Rebus pensó en otros tiempos, cuando él también tenía unos ideales, perdidos con el ingreso en el ejército a los dieciséis años. Bueno, no los perdió exactamente, sino que los sustituyó por otros valores, menos concretos, menos apasionados. Ahora ya se había hecho a la idea y ante alguien como Mo Dirwan, su primera reacción era desenmascarar al falsario, al hipócrita, al codicioso. Y ante alguien como Caro Quinn…
En principio la había catalogado como el estereotipo de esa mala conciencia inútil de los miembros de la clase media. Aquella fácil preocupación liberal, mucho más llevadera que la realidad; pero era necesario algo más para que una persona hiciera acto de presencia frente a Whitemire un día tras otro, exponiéndose al desdén del personal del centro y sin esperar agradecimiento por parte de los detenidos. Hacía falta tener agallas.
Ahora comprendía el precio que implicaba. Ella había vuelto a apoyar la cabeza en su hombro, mirando la casa de la acera de enfrente: una barbería con el cilindro a rayas rojas y blancas, como símbolo de la sangre y de las vendas, pensó él, sin recordar su origen. Se oyó ruido de motor y les bañó la luz de unos faros.
– El taxi -dijo Rebus, ayudándola a levantarse.
– La verdad es que no recuerdo haberlo pedido -dijo ella.
– Porque no lo pidió -replicó él sonriente, abriéndole la portezuela.
* * *
Ella le dijo que «un café» era sólo eso; nada de eufemismos. Rebus asintió con la cabeza con el único deseo de acompañarla a su casa, pensando ya que él volvería a la suya a pie para despejarse un poco.
La puerta del cuarto de Ayisha estaba cerrada, pasaron de puntillas por delante al cuarto de estar y, mientras Caro entraba en la cocina para llenar el hervidor, él echó un vistazo a los discos. No tenía compactos, pero había álbumes que no veía hacía años: Steppenwolf, Santana, Mahavishnu Orchestra… Caro volvió con una tarjeta.
– Estaba en la mesa -dijo tendiéndosela. Eran las gracias por el sonajero-. ¿Le va bien descafeinado? Es lo que hay; o té de menta.
– Descafeinado.
Ella se preparó un té y el aroma invadió el pequeño cuarto.
– Me gusta tomar un té por la noche -dijo mirando por la ventana-. A veces trabajo algunas horas.
– Yo también.
Ella le dirigió una sonrisa con ojos de sueño y se sentó en una silla frente a él soplando el té para enfriarlo.
– No sé qué pensar de usted, John. Con la mayoría de la gente que conoces, al medio minuto sabes si está en tu misma longitud de onda.
– ¿Y yo en qué estoy, en FM o en onda media?
– No lo sé.
Hablaban en voz baja para no despertar a la madre y al niño, y Caro se llevó la mano a la boca reprimiendo un bostezo.
– Tiene que irse a dormir -dijo Rebus.
Ella asintió con la cabeza.
– Cuando se termine ese café.
Pero él negó con la cabeza, dejó la taza en el suelo y se puso en pie.
– Es muy tarde.
– Lamento que…
– ¿Qué?
Ella se encogió de hombros.
– Que su amiga Siobhan… Y en el Oxford, que es su bar…
– Los dos tienen la piel dura -dijo él.
– Debería haberle dejado hablar, pero estaba de mal humor.
– ¿Irá a Whitemire este fin de semana?
Ella se encogió de hombros.
– También depende del humor que tenga.
– Bueno, si se aburre llámeme.
Caro se puso en pie, se acercó a él, se puso de puntillas y le dio un beso en la mejilla izquierda. Al apartarse, abrió mucho los ojos y se llevó la mano a la boca.
– ¿Qué ocurre? -preguntó Rebus.
– ¡Acabo de acordarme de que la cena la pagó usted!
Él sonrió y se dirigió a la puerta.
* * *
Regresó por Leith Walk comprobando el móvil por si Siobhan le había enviado algún mensaje. No. Era medianoche. Tardaría media hora en llegar a casa. Habría muchos borrachos en South Bridge y Clerk Street apretujados al calor de las lámparas de las tiendas de venta de pescado y patatas fritas, haciendo tal vez un alto antes de encaminarse por Cowgate hacia los bares que cerraban tarde. En South Bridge podías asomarte a la barandilla y ver Cowgate abajo como en la visita al zoológico, pues a aquella hora estaba prohibido el tráfico rodado por la cantidad de beodos que había en el suelo.
Todavía encontraría abierto el Royal Oak, pero estaría atestado. No, iría directamente a casa y lo más aprisa posible para sudar la resaca del día siguiente. Pensó si Siobhan habría vuelto ya a su casa. Podía llamarla y aclarar las cosas; pero si estaba bebida… Sería preferible esperar a mañana.
Todo estaría mejor por la mañana: las calles recién regadas, los contenedores vacíos y los vidrios rotos barridos. Sin toda aquella asquerosa energía de las horas nocturnas. Al cruzar Princes Street vio que había una pelea en el centro del North Bridge; los taxis aminoraban la marcha y esquivaban a dos jóvenes que forcejeaban agarrados mutuamente del cuello de la camisa por la que sólo asomaba su cabeza. No veía armas. Era un baile que Rebus conocía perfectamente. Siguió caminando y pasó al lado de la joven cuyo cariño se disputaban.
– ¡Marty! ¡Paul! -gritaba-. ¡No seáis gilipollas!
Naturalmente lo decía por decir, porque sus ojos brillaban mirando el espectáculo que daban ¡por su persona! Las amigas trataban de consolarla, abrazadas a ella, deseosas de estar en contacto con el núcleo del drama.
Más allá, un grupo cantaba que eran demasiado sexy para ir con camisa, lo que venía a explicar que la hubieran tirado por el camino. Pasó un coche patrulla entre vítores y signos de victoria de los transeúntes, y uno de ellos pegó un puntapié a una botella, que rodó por la calzada, arrancando más vítores al estallar bajo las ruedas, sin que el coche policial hiciera el menor caso.
De pronto, frente a Rebus surgió una mujer joven con tirabuzones sucios y ojos de lujuria, que le pidió dinero y después un cigarrillo, para decirle a continuación si quería «aliviarse». A Rebus le sonó tan anticuado que pensó que lo habría aprendido de una novela o alguna película.
– Lárgate a casa antes de que te detenga -dijo.
– ¿A casa? -repitió ella como si fuese un concepto totalmente extraño.
Tenía acento inglés. Rebus asintió con la cabeza y siguió su camino. Cortó por Buccleuch Street, donde el ambiente era más tranquilo, y más tranquilo aún al atravesar los Meadows, cuyo nombre le recordó que en época histórica eran campos agrícolas. Al entrar en Arden Street miró a las ventanas de los pisos. No había señal de fiestas de estudiantes ni nada que pudiera entorpecer su sueño. Oyó una portezuela a sus espaldas y se dio la vuelta esperando encontrarse con Felix Storey, pero eran dos hombres blancos vestidos de negro, desde el polo hasta los zapatos. Tardó un instante en reconocerlos.
– No es en serio… -dijo.
– Nos debe una linterna -afirmó el jefe.
El otro más joven le miraba ceñudo, y Rebus reconoció en él a Alan, el que le había prestado la linterna.
– La robaron -les contó encogiéndose de hombros.
– Era una herramienta muy cara -replicó el jefe-. Y nos prometió devolverla.
– No me digan que es la primera vez que pierden algo -alegó.
Pero por su cara de pocos amigos comprendió que no iban a rendirse a sus argumentos ni aun apelando al espíritu de compañerismo. La Brigada Antidroga se consideraba un cuerpo aparte independiente de la policía. Rebus alzó las manos en signo de rendición-. Les haré un cheque.
– No queremos cheques. Queremos una linterna idéntica a la que le prestamos -replicó el jefe tendiéndole un papel-. Ahí tiene la marca y la referencia.
Rebus lo cogió.
– Mañana pasaré por Argos.
El jefe negó con la cabeza.
– ¿Se considera buen policía? Pues averigüe dónde.
– Iré a Argos o a Dixon's y les llevaré lo que encuentre.
El jefe dio un paso hacia él alzando la barbilla.
– Si quiere que le dejemos en paz, busque ese modelo -añadió señalando el papel con el dedo.
Y, satisfecho de sí mismo, dio media vuelta y se dirigió al coche, seguido de su joven colega.
– Cuídale, Alan, con un poco de cariño quedará perfecto.
Les dijo adiós con la mano, subió al piso y abrió la puerta. El entarimado crujió como quejándose. Enchufó el aparato de música y puso a volumen muy bajo un compacto de Dick Gaughan. Se derrumbó en su sillón preferido y sacó el tabaco del bolsillo. Aspiró el pitillo cerrando los ojos. El mundo parecía inclinarse arrastrándole a él. Se agarró al brazo del sillón y plantó con firmeza los pies en el suelo. Al sonar el teléfono, supo que sería Siobhan. Estiró el brazo y lo cogió.
– ¿De modo que estás en casa? -dijo ella.
– ¿Dónde esperabas que estuviera?
– ¿Necesito contestar?
– Eres muy mal pensada. No es a mí a quien debes pedir disculpas -añadió.
– ¿Disculpas? -replicó ella alzando la voz-. ¿De qué demonios tengo que disculparme?
– Habías bebido un poco.
– Eso no tiene nada que ver -replicó en tono serio y sobrio.
– Si tú lo dices…
– La verdad es que no le veo la gracia.
– ¿Seguro que quieres que hablemos de eso?
– ¿Vas a grabarlo y usarlo como prueba?
– Es difícil retirar las cosas que se han dicho.
– Al contrario que a ti, John, a mí no se me da bien guardarme las cosas.
Rebus vio una taza en la alfombra, llena a medias de café frío. Dio un trago.
– Así que no apruebas mis compañías…
– No es cosa mía con quien salgas.
– Qué generosa.
– Sois los dos tan… distintos.
– ¿Y eso es malo?
Ella lanzó un fuerte suspiro que sonó en la línea como un chasquido estático.
– Escucha, lo que trato de decir… Nosotros no somos simples colegas de trabajo… Somos algo más; somos… compañeros.
Rebus sonrió para sus adentros por la pausa antes de «compañeros». ¿Habría desechado «amigos» por la ambigüedad?
– Y como compañera -dijo él- ¿no te gusta verme adoptar una decisión errónea?
Siobhan calló un instante, que Rebus aprovechó para apurar la taza.
– ¿Por qué te interesa tanto, de todos modos? -preguntó ella.
– Tal vez porque ella es distinta.
– ¿Porque se aferra a una serie de ideas etéreas?
– No la conoces lo bastante para afirmar eso.
– Conozco lo suficiente a ese tipo de personas.
Rebus cerró los ojos y se restregó el puente de la nariz, pensando: «Eso es más o menos lo que me había dicho yo al principio».
– Otra vez pisamos terreno peligroso, Shiv. ¿Por qué no te acuestas? Te llamo por la mañana.
– Piensas que voy a cambiar de parecer, ¿verdad?
– Es cosa tuya.
– Pues te aseguro que no.
– Tienes todo el derecho. Mañana hablamos.
Ella hizo una pausa tan larga que Rebus pensó que había colgado, pero no.
– ¿Qué es eso que escuchas?
– Dick Gaughan.
– Parece que se lo llevan los demonios.
– Es su estilo -contestó Rebus, sacando del bolsillo el papel con los datos de la linterna.
– ¿Un rasgo escocés quizás?
– Tal vez.
– Buenas noches, John.
– Oye, una cosa… Si no llamaste para disculparte, ¿por qué lo has hecho?
– No quería que nos enfadáramos.
– ¿Y nos hemos enfadado?
– Espero que no.
– O sea, ¿que no era simplemente por comprobar que estaba plácidamente al abrigo de mi soledad?
– Como si no lo hubiera oído.
– Buenas noches, Shiv. Que duermas bien.
Colgó y apoyó la cabeza en el respaldo del sillón cerrando los ojos.
Compañeros no; amigos…
SEXTO Y SEPTIMO DÍA: SABADO/DOMINGO
Capítulo 20
El sábado por la mañana lo primero que hizo fue llamar a Siobhan. Le respondió el contestador y él dejó un breve mensaje: «Soy John; cumplo lo prometido anoche… Te llamo». Luego probó en el número del móvil y tuvo que dejar otro mensaje.
Después de desayunar rebuscó en el armario empotrado del vestíbulo y en las cajas de debajo de la cama y acabó cubierto de polvo y telarañas con un paquete de fotos contra el pecho. Sabía que no había muchas instantáneas familiares porque su ex mujer se las había llevado casi todas. Pero quedaban unas de las que no había podido apoderarse porque eran de la familia de él, de sus padres, tíos y tías. No eran muchas porque la mayoría debía de tenerlas su hermano o se habían perdido. Años atrás, su hija Sammy jugaba con ellas, mirándolas extasiada y pasando los dedos por el reborde ondulado y por aquellos rostros color sepia en poses de estudio. Solía preguntarle quiénes eran y él daba la vuelta a la foto con la esperanza de que hubiese una anotación a lápiz y se encogía de hombros.
Su abuelo paterno había emigrado de Polonia a Escocia, pero él ignoraba los motivos. Como aquello fue antes del auge del fascismo, era de suponer que lo haría por razones económicas. Era un hombre joven, soltero, y se casó con una mujer de Fife al año siguiente de llegar, más o menos. De aquella fase de su familia él sabía poco; incluso creía que no le había preguntado nada a su padre, o, si lo había hecho, él no le habría explicado mucho, o quizá tampoco lo sabía. Su abuelo tendría cosas que no querría recordar y menos confiárselas a alguien y hablar de ellas.
Cogió una foto. Aquel debía de ser su abuelo: un hombre de mediana edad de pelo negro ralo peinado pegado al cráneo y sonrisa irónica. Vestía sus mejores ropas de domingo sobre un telón de fondo pintado con campos de heno y cielos claros. En el reverso figuraba la dirección del fotógrafo en Dunfermline. Volvió a mirar la figura tratando de identificar en el abuelo algún rasgo suyo, en los músculos faciales o en la postura reposada. Pero le resultaba un extraño. La historia de su familia se resumía en una serie de interrogantes planteados demasiado tarde: fotos sin nombres, fecha ni lugar de origen. Pensó en lo que quedaba de su familia más próxima: su hija Sammy y su hermano Michael. No los llamaba muy a menudo; generalmente sólo cuando había bebido mucho. Quizá los llamase a los dos más tarde, cuando no estuviera bebido.
– No sé nada de ti -dijo al hombre de la fotografía-. Ni siquiera estoy completamente seguro de que seas quien creo.
Pensó si tendría parientes en Polonia. A lo mejor dispersos en varios pueblos; cientos de primos que no hablaban inglés pero que se alegrarían de verle. Tal vez su abuelo no fue el único en emigrar y podría ser que la familia se hubiese diseminado por Estados Unidos y Canadá, o por Australia. Algunos miembros acabarían asesinados por los nazis o incorporados a su causa. Eran historias ignotas que entrecruzaban su vida.
Volvió a pensar en los refugiados y en los solicitantes de asilo, en los emigrantes económicos. En la desconfianza y resentimiento que suscitaban y en aquel recelo de clan ante lo nuevo, cualquier cosa ajena que cruzara los estrechos lindes de su feudo. Quizás era el motivo de la reacción de Siobhan frente a Caro Quinn, una persona que no pertenecía al cuerpo. Una desconfianza que multiplicada daba por resultado una situación como la de Knoxland.
No es que echara la culpa a Knoxland; el barrio, en definitiva, no era más que un síntoma. Comprendió que no iba a sacar nada en claro de aquellas viejas fotos que únicamente representaban su falta de raíces. Además, tenía que ir a un sitio.
* * *
No era Glasgow su ciudad preferida. Demasiado cemento y bloques altos de pisos; una ciudad en la que se perdía y era difícil encontrar referentes para orientarse. Había zonas que se le antojaban capaces de tragarse Edimburgo entero. La gente era distinta también; no sabía por qué exactamente, si por el acento o por la mentalidad. Era una ciudad en la que se sentía incómodo.
A pesar de ir provisto del callejero, nada más salir de la autopista hizo un giro equivocado antes de tiempo, se encontró cerca de la cárcel de Barlinnie y tuvo que rehacer a ritmo lento el camino hacia el centro, inmerso en el tráfico de los que salían de compras el sábado por la mañana. Y, además, con una neblina que se convirtió en lluvia y que hacía borrosos los nombres de las calles y los indicadores. Mo Dirwan había comentado que Glasgow era la capital del crimen de Europa y pensó si eso no tendría algo que ver con el sistema de tráfico.
Dirwan vivía en Calton, entre la Necrópolis y Glasgow Green. Era una zona bonita con espacios verdes y grandes árboles. Encontró la casa, pero no había donde aparcar. Dio una vuelta y acabó cubriendo cien metros a pie hasta la casa, un edificio sólido de piedra roja, adosado a otro y con jardín delante. Tenía una puerta nueva de vidriera emplomada con rombos y cristal esmerilado. Tocó el timbre y esperó; Mo no estaba, pero la esposa sabía quién era Rebus y se empeñaba en hacerle pasar.
– Sólo venía a saber si se encuentra bien -alegó Rebus.
– Aguarde a que vuelva. Si se entera de que no le recibí…
– No me está rechazando precisamente -dijo Rebus, mirando la mano que le asía del brazo.
Ella soltó su presa y sonrió avergonzada. Tendría diez o quince años menos que su esposo y lucía una reluciente melena negra ondulada hasta los hombros; se había maquillado a conciencia pero con sumo cuidado, con bastante sombra en los ojos y carmín en la boca.
– Lo siento -dijo.
– No tiene por qué. Es agradable ser bien recibido. ¿Mo tardará mucho?
– No lo sé. Ha ido a Rutherglen porque han surgido problemas.
– ¿Ah, sí?
– No creemos que sea nada muy grave. Unas pandillas de jóvenes que se pelean -dijo ella encogiéndose de hombros-. Seguro que los asiáticos tienen tanta culpa como los otros.
– ¿Y a qué ha ido Mo allí?
– A una reunión de vecinos.
– ¿Sabe dónde se celebra?
– Tengo la dirección -contestó ella entrando en la casa.
No dejó olor a perfume; Rebus permaneció en el umbral a resguardo de la lluvia, una llovizna persistente, el smirr, como decían los escoceses. Pensó si otras culturas tendrían un vocablo equivalente. La mujer volvió y al entregarle un papel sus dedos se rozaron y Rebus sintió como un chispazo.
– Electricidad estática -dijo ella señalando con la cabeza la alfombra del vestíbulo-. No dejo de decirle a Mo que tenemos que cambiarla por una de lana.
Rebus asintió con la cabeza, le dio las gracias y regresó al coche. Buscó en el callejero aquella dirección y pensó que sería un trayecto de unos quince minutos casi todo al sur de Dalmarnock Road. Parkhead quedaba cerca, pero el Celtic no jugaba en casa, lo que reducía las posibilidades de que hubiera calles cerradas o desvíos de tráfico. Sin embargo, la lluvia había obligado a los viandantes y a los que iban de compras a coger sus vehículos. Por descuidarse un instante en la consulta del plano, vio que había girado erróneamente y se dirigía hacia Cambuslang. Paró el coche junto al bordillo y aguardó a ver la oportunidad de dar media vuelta, pero cuál fue su sorpresa al ver que se abrían de golpe las portezuelas de atrás y subían dos hombres.
– Buenas -dijo uno de ellos.
Olía a cerveza y tabaco, y sacudió su pelambrera de rizos mojados como si fuera un perro.
– ¿Qué demonios es esto? -exclamó Rebus, volviéndose en el asiento para mirar mejor a la cara a los dos tipos.
– ¿No es el minitaxi? -preguntó el segundo.
Tenía una nariz como una fresa, halitosis y dientes ennegrecidos por el ron.
– ¡Esto no es ningún taxi! -vociferó Rebus.
– Perdone, amigo, perdone… Ha sido un error.
– Sí, sí, no se ofenda -añadió su compañero.
Rebus miró por la ventanilla y vio el pub del que acababan de salir, de bloques color escoria y una gruesa puerta, cuando ya se disponían a bajar.
– ¿No irán ustedes por casualidad hacia Wardlawhill? -preguntó Rebus con voz calmada.
– Casi siempre nos lleva alguien, pero con esta lluvia…
Rebus asintió con la cabeza.
– Pues bien, ¿qué tal si les dejo en el centro comunitario?
Los intrusos intercambiaron una mirada y le preguntaron:
– ¿Y cuánto nos va a cobrar?
– Lo hago como buen samaritano -respondió Rebus afable.
– ¿Va a intentar catequizarnos o algo? -inquirió el primero con ojos como ranuras.
Rebus se echó a reír.
– Pierdan cuidado, no pienso «mostrarles el Camino» ni nada por el estilo. -Hizo una pausa-. En realidad, todo lo contrario.
– ¿Cómo?
– Es para que me lo enseñen ustedes.
Al final de un breve trayecto un tanto tortuoso por el barrio ya se tuteaban, y Rebus les preguntó si no iban a asistir a la reunión de vecinos.
– Mi filosofía siempre ha sido no meterme en nada -dijeron los dos.
Había dejado de llover cuando llegaron al edificio de una sola planta. Igual que el pub, a primera vista, no tenía ventanas, pero estaban en lo alto y en la parte de atrás casi rozando el tejado. Rebus se despidió de sus guías estrechándoles la mano.
– Nos ha costado traerle hasta aquí… -dijeron riendo.
Rebus asintió con la cabeza y sonrió. Él también se preguntaba si encontraría la autopista para regresar a Edimburgo. Ninguno de los dos le había preguntado por qué un forastero tenía interés en acudir a una reunión de vecinos, y lo atribuyó igualmente a su filosofía de no meterse en nada. No haciendo preguntas, nadie puede reprocharte que te entrometas en lo que no debes. En cierto sentido era un buen consejo, aunque no era su filosofía ni nunca lo sería.
Había un grupo de gente en las puertas de entrada. Tras decir adiós con la mano a sus pasajeros, Rebus aparcó lo más cerca que pudo, temiéndose llegar tarde y no encontrar a Mo Dirwan. Pero al acercarse vio que no llegaba tarde. Un hombre blanco de mediana edad con traje y corbata le entregó una octavilla. Llevaba el cráneo rasurado y reluciente de gotas de lluvia y tenía un rostro pálido y fofo con un cuello de redondeles adiposos.
– BNP -dijo con lo que a Rebus le pareció acento londinense-. Para que las calles de Gran Bretaña recobren la tranquilidad.
El anverso de la octavilla mostraba a una anciana aterrada ante un grupo borroso y multicolor de jóvenes que se echaban sobre ella.
– ¿Fotomontajes? -preguntó Rebus haciendo una bola en el puño con la octavilla húmeda.
Los acompañantes del repartidor, que estaban detrás cerca de él, eran mucho más jóvenes y desaliñados, y vestían prendas de moda para gamberros: zapatillas de deporte, pantalones de gimnasia, gorras de béisbol bien encasquetadas con la visera bajada y cazadoras con la cremallera subida hasta la nariz. Difíciles de identificar en fotografías.
– Reivindicamos los genuinos derechos británicos -exclamó el mayor casi ladrando la palabra británicos-. ¿Hay algo malo en ello?
Rebus tiró la bola de papel al suelo y le dio un puntapié.
– Me da la impresión de que es una definición un poco restringida.
– No puede saberlo si no se acerca a nuestros medios -replicó el hombre estirando la mandíbula.
«Dios, y pretendía ser amable», pensó Rebus. Era como un gorila que ve por primera vez un ramo de flores. En el interior sonaban aplausos y abucheos.
– Qué animación -comentó Rebus empujando la puerta.
Había una zona de recepción con otra serie de puertas de doble hoja que daban entrada a la sala. No había escenario propiamente dicho, pero sí un sistema de altavoces, lo que implicaba que quien tuviera el micrófono jugaba con ventaja; pero muchos del público se resistían. Había hombres de pie gritando a sus adversarios y manos que se agitaban airadas. Y mujeres de pie gritando con no menos entusiasmo. Las hileras de sillas estaban casi todas llenas, y frente a las sillas Rebus vio una mesa de caballete con cinco figuras cariacontecidas. Se imaginó que sería una representación de vecinos importantes. Mo Dirwan no estaba entre ellos, pero Rebus lo localizó de pie en la primera fila haciendo unos aspavientos semejantes al vuelo de las aves instando al público a sentarse. Tenía la mano vendada y un esparadrapo en la barbilla.
Uno de los notables no aguantaba más; metió de mala manera unos papeles en una mochila, se la colgó al hombro y se encaminó hacia la salida, ante lo cual arreciaron los abucheos, sin que Rebus supiera si era porque el hombre se rajaba o porque le obligaban a irse.
– Es un gilipollas, señor McCluskey -gritó uno.
No se disiparon las dudas de Rebus. Unos cuantos más siguieron el ejemplo del interpelado, mientras, en la mesa, una mujer regordeta asía el micrófono; pero sus buenos modales innatos y su razonable tono de voz no iban a servir para restablecer el orden. Rebus vio que el público era una mezcla heterogénea: caras blancas a un lado y caras de color al otro. La edad también era variada. Había una mujer con su niño en un carrito, otra blandía enfurecida un bastón, obligando a agacharse a los que estaban a su lado. Al fondo de la sala vio a media docena de policías uniformados, uno de los cuales hablaba por el walkie-talkie, pidiendo refuerzos seguramente, y unos jóvenes con evidente intención de centrar su protesta en los policías. Ambos grupos, situados a dos o tres metros, iban reduciendo distancias.
Rebus vio que Mo Dirwan, agotados sus recursos, hacía un gesto de consternación como si acabara de comprender que no era Superman sino un ser humano y que la situación se le escapaba de las manos porque su poder estaba en función de la buena voluntad de los demás para escuchar sus razonamientos, y allí nadie escuchaba nada. Rebus pensó que ni Martin Luther King en persona habría sido capaz de hacerse oír con un megáfono. Un joven que miraba perplejo a todos lados clavó en él la mirada. Era asiático, pero vestía igual que sus coetáneos blancos, llevaba un aro en el lóbulo y tenía el labio inferior hinchado y con costras; Rebus advirtió que estaba de pie incómodo, como si no pudiera apoyar bien la pierna izquierda. Le dolía. ¿Sería eso la causa de su perplejidad? ¿Era él la última víctima, la razón de la convocatoria de la reunión? El joven parecía más bien atemorizado… Atemorizado de que por él se hubiera organizado semejante pandemónium.
Rebus habría intentado tranquilizarle de haber podido, pero en aquel preciso momento se abrieron las puertas y en la sala irrumpieron más policías de uniforme. Vio un rostro veterano con más plata en las solapas y una gorra distinta. Y también pelo plateado bajo la gorra.
– ¡Un poco de orden! -gritó.
Caminó con decisión hacia la mesa y el micrófono, y se lo arrebató sin miramientos a la mujer, que ya balbucía consternada.
– ¡Un poco de orden, por favor! -tronó la voz a través de los altavoces-. A ver si se calman. Creo que hoy es mejor suspender la reunión, de momento -añadió mirando a uno de los que estaban sentados a la mesa.
El hombre en quien fijaba la vista asintió imperceptiblemente con la cabeza. Tal vez fuese el concejal; en cualquier caso, alguien a quien el policía consideraba representativo, pensó Rebus.
Ahora era él quien mandaba.
Una mano palmoteo el hombro de Rebus. Dio un respingo, pero era Mo Dirwan sonriente, que debía de haberle visto y se había acercado sin que él se diera cuenta.
– Mi buen amigo, ¿qué es lo que le trae por aquí?
Rebus veía ahora de cerca que las contusiones de Dirwan eran como las que se producen en una pelea entre borrachos cualquier fin de semana: arañazos y rasguños; y de pronto le entraron dudas sobre el esparadrapo de la barbilla y la venda de la mano.
– Quería ver qué tal se encontraba.
– ¡Ja! -exclamó Dirwan palmeándole el hombro de nuevo; el hecho de que lo hiciera con la mano vendada reforzó las sospechas de Rebus-. ¿No se sentiría un poquito culpable?
– También quería saber qué ocurrió.
– Demonios, es fácil de explicar. Se me echaron encima. ¿No ha leído el periódico? Creo que lo publicaban todos.
Rebus no dudaba que los periódicos en cuestión alfombrarían el cuarto de estar del abogado.
Pero ahora Mo Dirwan fijaba su atención en el desalojo del local, y se abrió paso entre la gente hasta el oficial de policía, le estrechó la mano y ambos se dijeron algo. A continuación habló con el concejal, que, a juzgar por su consternación, con otro sábado como aquél, presentaría su dimisión, pensó Rebus. Dirwan le interpelaba agriamente, sin embargo cuando trató de agarrarle del brazo, el hombre se zafó con una furia que seguramente había estado reprimiendo a lo largo de la reunión. Dirwan alzó un dedo, le dio una palmadita en el hombro y volvió hacia Rebus.
– Maldita sea, ¡qué jaleo!
– Los he visto peores.
Dirwan le miró.
– ¿Por qué me da la impresión de que siempre dice eso?
– Porque es cierto -replicó Rebus-. Bueno, ¿lo hablamos ahora?
– ¿El qué?
Rebus, sin decir nada, plantó la mano en el hombro de Dirwan y le encaminó hacia la calle. Uno de los jóvenes del BNP intercambiaba golpes con otro asiático y Dirwan fue a intervenir, pero Rebus le retuvo en el momento en que hicieron acto de presencia unos agentes de uniforme. El del BNP cruzó la calle hasta un talud de césped y estiró el brazo a modo del saludo nazi. A Rebus le pareció ridículo, lo que no significaba que no fuera peligroso.
– ¿Vamos a mi casa? -propuso Dirwan.
– A mi coche -dijo Rebus. Subieron al coche y, como aún continuaba la gresca delante del edificio, Rebus encendió el motor con idea de entrar en una bocacalle para hablar con más tranquilidad. Al pasar por delante del joven del BNP pisó un poco el acelerador, acercó el coche al bordillo y lo salpicó de agua, para gran deleite de Dirwan.
* * *
Rebus dio marcha atrás y aparcó junto a la acera, apagó el contacto y se volvió hacia el abogado.
– Bien, ¿qué fue lo que ocurrió? -preguntó.
Dirwan se encogió de hombros.
– No hay mucho que contar… Estaba haciendo tal como me dijo, preguntando a los vecinos de Knoxland que accedían a hablarme…
– ¿Había quien se negaba?
– No todo el mundo confía en un extraño, John, ni aunque tenga su mismo color de piel.
Rebus asintió con la cabeza.
– ¿Dónde estaba cuando le agredieron?
– Esperaba el ascensor en Stevenson House. Fueron unos cuatro o cinco con la cara tapada y aparecieron por detrás.
– ¿Dijeron algo?
– Uno de ellos… al final -respondió Dirwan inquieto.
Rebus comprendió que hablaba con la víctima de una agresión y que por poco graves que fuesen las lesiones, recordar los hechos no debía de resultar agradable.
– Escuche -dijo-, tendría que habérselo dicho antes que nada: lamento lo que ha ocurrido.
– No ha sido culpa suya, John. Debería haber ido ir con más cuidado.
– Supongo que sería premeditado.
Dirwan asintió despacio con la cabeza.
– El que habló me dijo que me largara de Knoxland y que si no me matarían, y me puso un cuchillo en la garganta.
– ¿Qué clase de cuchillo?
– No estoy muy seguro… ¿Piensa usted en el arma del crimen?
– Pues sí. -«Y en el arma que encontraron al registrar a Howie Slowther», podría haber añadido-. ¿No reconoció a ninguno?
– Estuve casi todo el rato en el suelo y no vi más que puños y botas.
– Y ese que habló, ¿tenía acento local?
– ¿En contraste con cuál?
– No sé… irlandés quizás.
– A mí no me resulta muy fácil distinguir el acento irlandés del escocés -dijo Dirwan encogiéndose de hombros como disculpándose-. Admito que es extraño viviendo aquí tantos años.
Sonó el móvil de Rebus en uno de sus bolsillos. Lo sacó y miró la pantalla. Era Caro Quinn.
– Tengo que atender esta llamada.
Abrió la portezuela y se alejó unos pasos por la calzada con el teléfono en el oído.
– Diga.
– ¿Cómo pudo hacerme eso?
– ¿El qué?
– Dejar que bebiera de esa manera.
– Andamos con resaca, ¿verdad?
– No volveré a probar el alcohol en mi vida.
– Excelente propósito… ¿Podríamos hablar de ello en la cena?
– Hoy no puedo, John. Voy al Filmhouse con un compañero.
– ¿Mañana, entonces?
Hubo una pausa.
– Este fin de semana tengo que hacer un trabajo… y gracias a lo de anoche hoy ya pierdo el día.
– ¿No puede trabajar con resaca?
– ¿Usted sí?
– Lo he convertido en arte, Caro.
– Escuche, a ver mañana cómo van las cosas… Intentaré llamarle.
– ¿Eso es lo máximo a que puedo aspirar?
– Lo toma o lo deja, amiguito.
– Pues lo tomo -comentó Rebus volviendo hacia el coche-. Adiós, Caro.
– Adiós, John.
«Al Filmhouse con un compañero…» Un compañero, no un amigo. Rebus se sentó al volante.
– Lo siento por la interrupción.
– ¿Llamada de trabajo o de placer? -preguntó Dirwan.
Rebus no contestó; era él quien tenía otra pregunta.
– Usted conoce a Caro Quinn, ¿verdad?
Dirwan frunció el entrecejo pensando en el nombre.
– ¿Nuestra Señora de las Vigilias? -aventuró.
Rebus asintió con la cabeza.
– Sí, todo un personaje.
– Es una mujer de principios.
– Ah, ya lo creo. Tiene recogida en casa a una solicitante de asilo, ¿lo sabía?
– Pues sí, lo sabía.
– ¿Es con quien acaba de hablar? -preguntó el abogado con los ojos muy abiertos.
– Sí.
– ¿Sabe que a ella la echaron también de Knoxland?
– Me lo contó.
– Los dos estamos amenazados…
Dirwan le miró.
– Quizás usted también lo está, John.
– ¿Yo? -dijo Rebus encendiendo el motor-. Yo, lo más probable es que sea uno de esos huesos duros de roer que hay de vez en cuando.
Dirwan contuvo la risa.
– Seguro que se considera de ese modo a sí mismo.
– ¿Le llevo a casa?
– Si no es molestia…
– Rebus negó con la cabeza.
– En realidad me ayudará a encontrar el camino para la autopista.
– Ah, ¿luego había una motivación oculta?
– Sí, cabe esa interpretación.
– Y si acepto, ¿me permitirá que le ofrezca mi hospitalidad?
– Tengo que volver…
– No me lo desprecie.
– No es eso.
– Pues es lo que parece.
– Maldita sea, Mo… -dijo Rebus con un hondo suspiro-. Vale; una taza de café rápida.
– Mi esposa se empeñará en que tome algo más.
– Una galleta.
– Y un poco de tarta.
– Una galleta.
– Ya verá como ella prepara algo más.
– Bien, pues, entonces, tarta. Café y tarta.
El abogado sonrió.
– No domina mucho el arte de la negociación, John. Si hubiera sido un vendedor de alfombras le habría agotado la tarjeta de crédito.
– ¿Piensa que no la tengo agotada?
Podría haber añadido, además, que estaba hambriento.
Capítulo 21
El domingo, una mañana radiante y de fuerte viento, Rebus se dirigió a pie a Marchmont Street cruzando los Meadows. Había ya grupos preparándose para jugar al fútbol, algunos luciendo camisetas a rayas a semejanza de equipos profesionales y otros con prendas informales como vaqueros y zapatillas de deporte a falta de pantalón corto y botas. Unos conos de tráfico servían de sustituto de los palos de las porterías y las líneas divisorias resultaban invisibles para cualquiera menos para los jugadores.
Más adelante había unos jugando al disco volador, con un perro que iba y venía sin resuello siguiendo la trayectoria del objeto, mientras que una pareja en un banco forcejeaba con las ráfagas de viento para pasar las páginas del periódico dominical y evitar que se volasen los diversos suplementos.
Rebus había pasado el sábado una tarde tranquila en casa, pero tras deambular por Lothian Road decidió que las películas del Filmhouse no eran de su agrado. Tenía ahora una apuesta consigo mismo sobre cuál de ellas habría merecido el favor de Caro, y se preguntaba qué habría puesto él como excusa de haberse tropezado con ella en la entrada.
«Es que me encantan las buenas sagas de familias húngaras…»
Para cenar había despachado en casa un plato preparado de comida india (aún le olían los dedos a pesar del lavado y ducha matinales) y se ofreció un par de vídeos que ya había visto: Rock'n'Roll Circus y Midnight Run. De Niro le había hecho sonreír, pero con la actuación de Yoko Ono en el primero se tronchó de risa.
Y sólo cuatro botellas de IPA para bajar la cena, con el resultado de que se había despertado pronto y con la cabeza despejada para desayunar una picada de restos y una taza de té. Ahora era ya casi la hora del almuerzo y seguía caminando. El antiguo Infirmary estaba cubierto con toldos que no ocultaban las obras internas de reforma. Según sus últimas noticias, iban a transformar el edificio en una mezcla de tiendas y viviendas, y se preguntó quién se gastaría dinero para mudarse a una sala de oncología rehabilitada. ¿No sería un lugar maldito por todo un siglo de sufrimiento? Tal vez acabasen organizando visitas turísticas guiadas igual que en otros lugares, como el callejón Mary King's, donde decían que vagaban los espíritus de los muertos de la peste, o Greyfriars Kirkyard, lugar de ejecución de los firmantes del pacto de 1638.
Había pensado más de una vez en irse de Marchmont, incluso había preguntado en una agencia cuánto podía pedir por el piso. Doscientas mil libras, le habían dicho… Probablemente ni para comprar la mitad de una sala de enfermos de cáncer, pero con ese dinero en mano podría retirarse con una buena pensión y viajar.
El problema era que no le atraía ningún lugar y lo más probable era que lo mandara todo a hacer gárgaras. ¿Era esa indecisión lo que le impulsaba a seguir trabajando? El trabajo era toda su vida y llevaba muchos años prescindiendo de todo lo demás, familia, amigos y ocios.
Por eso estaba trabajando en aquel momento.
Giró por Chalmers Street, pasó por delante del nuevo colegio, cruzó hacia la Escuela de Bellas Artes y siguió hasta Lady Lawson Street. No sabía quién era lady Lawson, pero seguro que no le impresionaría la calle que le habían dedicado, y probablemente menos el tropel de pubs y clubes de los alrededores. Estaba de nuevo en el triángulo púbico. Había poca gente. Hacía siete u ocho horas que habían cerrado ciertos locales y la gente estaría durmiendo después de los excesos del sábado: las bailarinas con la mejor paga de la semana; los dueños como Stuart Bullen soñando con un nuevo coche caro y los ejecutivos pensando en cómo explicar a sus esposas el débito del extracto de la tarjeta de crédito.
Habían limpiado la calle y los anuncios de neón estaban apagados. A lo lejos sonaban campanas de iglesia. Un domingo de tantos.
Una barra metálica con un gran candado cerraba la puerta de The Nook. Rebus se detuvo con las manos en los bolsillos y miró la tienda vacía de la acera opuesta. Si no contestaban cuando llamase estaba dispuesto a caminar kilómetro y medio hasta Haymarkey y hablar con Felix Storey en el hotel. Dudaba que estuvieran trabajando tan temprano porque Stuart Bullen, desde luego, en el local no estaba. Pero cruzó la calle y llamó con los nudillos en el escaparate. Aguardó mirando a derecha e izquierda sin ver a nadie; ni coches ni gente asomada a las ventanas del primer piso. Volvió a llamar y en ese momento reparó en una furgoneta verde oscuro aparcada junto al bordillo a unos veinte metros. Caminó hacia ella. Bajo la capa de pintura se notaban las letras del rótulo del antiguo propietario. No había nadie en la cabina y tenía pintadas las ventanillas de atrás. Pensó en la furgoneta de vigilancia de Knoxland y en Shug Davidson en el interior. Echó otro vistazo a un lado y a otro de la calle, golpeó con el puño las puertas traseras y arrimó la cara a la ventanilla. Luego se alejó y se detuvo a leer los anuncios de la tienda de prensa.
– ¿Quiere hacer peligrar nuestro operativo? -preguntó Felix Storey.
Rebus se dio la vuelta y lo encontró frente a frente con las manos en los bolsillos. Vestía pantalones verdes de combate y una camiseta verde oliva.
– Buen disfraz -comentó Rebus-. Qué aplicado.
– ¿A qué se refiere?
– A que trabaja en domingo y The Nook no abre hasta las dos.
– Eso no quiere decir que no haya nadie dentro.
– Ya, pero ese candado de la puerta es bastante elocuente…
Storey sacó las manos de los bolsillos y cruzó los brazos.
– ¿Qué quiere?
– Pues… he venido a pedirle un favor.
– ¿Es que no ha podido dejar un mensaje en mi hotel?
Rebus se encogió de hombros.
– No es mi estilo, Felix -replicó escrutando de nuevo la vestimenta del funcionario de emigración-. Esa indumentaria ¿de qué es, de guerrillero urbano o de qué?
– De discotequero en día de descanso -dijo Storey.
Rebus lanzó un bufido.
– Bueno, la furgoneta no es mala idea. Yo diría que en la tienda es demasiado arriesgado durante el día; la gente puede ver a alguien sentado encima de una escalera de mano. -Rebus miró a derecha e izquierda-. Aunque es lástima que haya tan poca gente en la calle porque llama mucho la atención.
Storey le miró furioso.
– Y usted aporrea las puertas del vehículo para llamarla más aún, ¿no?
Rebus se encogió de hombros.
– He conseguido la suya.
– Sí, claro. Bueno, ¿qué favor quiere?
– Vamos a tomar un café y lo hablamos. Hay un bar a unos dos minutos de aquí -dijo Rebus señalando con la cabeza.
Storey reflexionó un instante mirando hacia la furgoneta.
– Supongo que habrá alguien que cubra la vigilancia -añadió Rebus.
– Tengo que decirles…
– Vaya a decir lo que sea.
– Adelántese, que yo le alcanzaré -dijo Storey extendiendo la mano.
Rebus asintió con la cabeza, se dio la vuelta y echó a andar, pero se volvió y vio que Storey miraba por encima del hombro sin dejar de caminar hacia la furgoneta.
– ¿Qué quiere que pida en el bar? -preguntó Rebus.
– Un café americano -respondió el oficial de inmigración.
En cuanto Rebus volvió la cabeza, abrió rápidamente la puerta de la furgoneta y entró en ella de un salto.
– Quiere un favor -dijo a quien estaba dentro.
– No sé qué será.
– Voy a hablar con él para que me lo explique. ¿No le importa quedarse a solas?
– Va a ser muy aburrido, pero lo aguantaré.
– Serán diez minutos como mucho…
No acabó la frase porque en ese momento se abrió la puerta desde fuera y Rebus asomó la cabeza.
– Hola, Phyl -exclamó sonriente-. ¿Quieres que te traigamos algo?
* * *
Rebus se sintió mejor con el descubrimiento. Desde que le aseguró que le habían visto entrar en The Nook estaba intrigado por saber de dónde obtenía la información Storey. Tenía que ser alguien que le conocía y que conocía a Siobhan.
– Así que Phyllida Hawes trabaja para usted -dijo cuando se sentaron a tomar los cafés.
El bar estaba en la esquina de Lothian Road y tuvieron suerte de encontrar una mesa que abandonó una pareja en el momento en que entraban. Los clientes estaban enfrascados leyendo el periódico o libros; una mujer daba el pecho a un niño al tiempo que bebía de la taza. Storey desenvolvió el sándwich que había comprado.
– Eso no es asunto suyo -gruñó, esforzándose por no levantar la voz.
Rebus intentaba identificar la música de fondo: estilo californiano de los sesenta, pero dudaba mucho que fuera auténtica porque había muchos grupos actuales que imitaban aquel sonido.
– No es asunto mío -asintió.
Storey dio un sorbo al café haciendo una mueca por lo caliente que estaba y dio un bocado al sándwich frío para compensar.
– ¿Progresa su investigación? -preguntó Rebus.
– Algo -contestó Storey con la boca llena de lechuga.
– ¿No tiene ningún dato digno de ser compartido? -dijo Rebus soplando su café.
Conocía el local y sabía que lo servían ardiendo.
– ¿Usted qué cree?
– Creo que toda esta operación suya debe costar una fortuna. Si yo gastara tanto dinero estaría nervioso por obtener algún resultado.
– ¿Cree que yo estoy nervioso?
– Eso es lo que me extraña. Hay alguien en alguna parte ansiando conseguir una prueba, o bastante seguro de obtenerla.
Storey se disponía a replicar, pero Rebus alzó la mano.
– Ya sé, ya sé… Eso no es cosa mía.
– Y sanseacabó.
– Palabra de boy scout -añadió Rebus irónico alzando tres dedos-. Lo que nos lleva a lo del favor que le pido.
– Un favor que no estoy predispuesto a hacerle.
– ¿Ni siquiera dentro del espíritu de colaboración transfronteriza?
Storey fingió interesarse sólo en el bocadillo, del que le caían migas en los pantalones.
– Por cierto, le caen bien esos pantalones de combate -dijo Rebus por halagarle, logrando por fin arrancarle una sonrisa.
– Pídame el favor -replicó Storey.
– El caso de homicidio que estoy investigando… Ese suceso de Knoxland…
– ¿Qué?
– Por lo visto hay una mujer que me han dicho que es de Senegal.
– ¿Y qué?
– Que me gustaría encontrarla.
– ¿Sabe el nombre?
Rebus negó con la cabeza.
– Ni siquiera sé si está aquí legalmente. -Hizo una pausa-. Por eso quería que me ayudara.
– ¿Cómo?
– El Servicio de Inmigración debe de saber cuántos senegaleses hay en el Reino Unido. Si son legales, constarán los que viven en Escocia.
– Creo, inspector, que nos está confundiendo con un estado fascista.
– ¿Va a decirme que no llevan un registro?
– Ah, claro que hay registros, pero sólo de inmigrantes inscritos en los que figuran también ilegales e incluso refugiados.
– Se trata de que si es ilegal, seguramente intentará encontrar a paisanos suyos que puedan ayudarla, y de ésos sí que habrá registro.
– Sí, ya entiendo, pero de todos modos…
– ¿Tiene mejores cosas de qué ocuparse?
Storey dio un sorbo y se limpió la espuma del labio superior con el reverso de la mano.
– Ni siquiera estoy seguro de que existan esos datos de un modo que le puedan servir.
– Cualquier cosa me vendría bien.
– ¿Cree que esa mujer está implicada en el asesinato?
– Creo que se oculta por miedo.
– ¿Porque sabe algo?
– No lo sabré hasta que hable con ella.
El oficial de Inmigración calló un instante, dando vueltas a la taza sobre la superficie de la mesa, trazando círculos lechosos. Rebus miró a la calle a través del cristal. Pasaba gente por Princes Street, quizá camino de sus compras, y comenzaba a formarse cola en el mostrador y la gente buscaba sitio en alguna mesa. Entre él y Storey había una silla vacía que esperaba que no solicitase nadie, pues la gente suele ofenderse por una negativa.
– Puedo autorizar una búsqueda previa en la base de datos -dijo finalmente Storey.
– Estupendo.
– Pero no le prometo nada.
Rebus asintió con la cabeza.
– ¿Ha probado entre los estudiantes? -preguntó Storey.
– ¿Los estudiantes?
– Estudiantes extranjeros. En Edimburgo hay muchos de Senegal.
– Es una idea -apuntó Rebus.
– Me alegro de que le sirva.
– Continuaron los dos en silencio hasta terminar el café y a continuación Rebus dijo que le acompañaba a la furgoneta. Le preguntó cuándo había aparecido Stuart Bullen por primera vez en la diana de Inmigración.
– Creo que ya se lo dije.
– Mi memoria no es lo que fue -alegó Rebus.
– Fue una delación anónima. Así es como suelen empezar estos casos; los que llaman prefieren quedar en el anonimato hasta que conseguimos resultados. Después, piden dinero.
– ¿Qué les dijeron?
– Que Stuart Bullen se dedicaba al tráfico de inmigrantes.
– ¿Y montaron esa operación sobre la base de una simple llamada telefónica?
– Es un confidente que ha resultado veraz anteriormente a propósito de un cargamento de sin papeles en un camión que llegó a Dover.
– Yo pensaba que en la actualidad en los puertos de entrada disponían de toda la tecnología moderna.
Storey asintió con la cabeza.
– Así es. Tenemos sensores que detectan el calor de un cuerpo y perros electrónicos para olfatear.
– ¿Y con eso, en cualquier caso, habrían cogido a esos ilegales?
– Tal vez sí, tal vez no. ¿Qué insinúa en concreto, inspector? -preguntó Storey mirando a Rebus.
– Nada. ¿Qué cree que estoy insinuando?
– Nada -dijo Storey a su vez, desmintiéndolo con la mirada.
* * *
Aquella tarde Rebus se sentó junto a la ventana con el teléfono en la mano, diciéndose que aún podía llamar a Caro. Había estado revisando su colección de discos, sacando álbumes que no había puesto hacía años: Montrose, Blue Oyster Cult, Rush, Alex Harvey… No más de un par de canciones de cada uno hasta que llegó a Goafs Head Soup de los Rolling Stones, un guiso de sonidos, una olla revuelta con la mitad de los ingredientes para mejorar el sabor. En cualquier caso, era mejor -más melancólico- de lo que recordaba. Ian Stewart tocaba en un par de canciones. Pobre Stu, que se había criado cerca de ellos en Fife y había sido miembro de pleno derecho del grupo hasta que el promotor decidió que no daba la imagen, a partir de lo cual sólo le utilizaron para algunas grabaciones y giras.
Stu estaba pegado a ellos aunque el rostro no encajara.
Le daba lástima.
OCTAVO DÍA: LUNES
Capítulo 22
Lunes por la mañana: biblioteca de Banehall; tazas de café de sobre y Donuts azucarados de una panadería. Les Young llegó vestido de traje con camisa blanca y corbata azul marino. Olía levemente al betún de los zapatos. Su equipo estaba sentado a las mesas y, en ellas, unos rascándose las caras cansadas, otros saboreando el café amargo como si fuera elixir. Había carteles en las paredes anunciando autores infantiles: Michael Morpurgo, Francesca Simon, Eoin Colfer, y otro cartel con un protagonista de cómic llamado Capitán Calzoncillos, que por algún motivo se había convertido en el apodo de Young, según había captado Siobhan en una conversación. Y no pensaba que le hiciera mucha gracia.
Ella, había sustituido los pantalones por una falda con leotardos, atavío extraño a sus costumbres. La falda le llegaba hasta las rodillas, pero ella se la estiraba continuamente como si por arte de magia fuera a alargarla unos centímetros. No sabía si tenía piernas bonitas o feas, pero no le gustaba que se las mirasen ni que la juzgasen en función de las mismas. Además, sabía que antes de que acabara el día las mallas estarían arrugadas, en previsión de lo cual llevaba un repuesto en el bolso.
Aquel fin de semana no había hecho la colada. El sábado fue a Dundee y pasó el día con Liz Hetherington contándose historias del trabajo en un bar especializado en vinos, luego fue a un restaurante, al cine y a un par de clubs. Había dormido en el sofá de Liz y volvió a Edimburgo por la tarde, todavía con algo de resaca.
Ahora iba por la tercera taza de café.
Uno de los motivos por los que había estado en Dundee era escapar de Edimburgo y evitar la posibilidad de tropezarse con Rebus. No estaba tan borracha el viernes, y no se arrepentía de su actitud ni de la discusión. Eran discusiones de bar y nada más. Pero, a pesar de todo, dudaba que Rebus lo hubiese olvidado y le constaba por quién tomaría partido. También era consciente de que Whitemire estaba a menos de tres kilómetros de allí y de que Caro Quinn probablemente montaría guardia de nuevo ante el centro de detención en su esfuerzo por ser la conciencia del lugar.
El domingo por la tarde había paseado por el centro, caminando por Cockburn Street y pasando por el callejón Fleshmarket. En High Street vio a un grupo de turistas haciendo corrillo alrededor de su guía, a quien reconoció por la voz y la melena: Judith Lennox.
– … en la época de Knox, las reglas eran más severas, evidentemente. Existían castigos por desplumar un pollo en sábado y estaban prohibidos los bailes, el teatro y el juego. El adulterio se penaba con la muerte y se castigaban también otros delitos con la muerte o con el casco, un casco con candado que clavaba una barra de metal en la boca de los mentirosos y los blasfemos… Al final del recorrido podrán disfrutar de un trago en The Warlock, una posada antigua dedicada al fin horripilante del mayor Weir.
Siobhan pensó si Lennox cobraría por el anuncio.
– … en conclusión -decía Les Young leyendo las notas sobre la autopsia-, se trata de un trauma provocado por un instrumento contundente. Un par de golpes enérgicos que han causado fractura del cráneo con hemorragia cerebral y muerte prácticamente instantánea y, según el patólogo, los impactos circulares demuestran que son obra de algo semejante a un martillo como el que puede adquirirse en cualquier tienda de bricolaje, de un diámetro de dos coma nueve centímetros.
– ¿Con qué fuerza de golpe, señor? -preguntó uno.
Young le dirigió una sonrisa irónica.
– Las notas son un tanto escuetas, pero leyendo entre líneas creo que puede decirse sin temor a equivocarse que se trata de un agresor masculino… y muy probablemente no zurdo. La forma de las marcas del impacto da a entender que la víctima sufrió la agresión por detrás. -Young se acercó a una mampara que hacía las veces de tablero de anuncios con fotos del escenario del crimen sujetas con chinchetas-. Más tarde recibiremos primeros planos de la autopsia, pero la parte posterior del cráneo -añadió señalando una foto hecha en el dormitorio de la cabeza ensangrentada de Cruikshank- fue la más dañada… Lo cual resulta difícil si el agresor está frente a la víctima.
– ¿Se ha confirmado que tuvo lugar en el dormitorio? -preguntó otro-. ¿No trasladaron el cadáver?
– Podemos decir que murió donde cayó. ¿Alguna pregunta más? -dijo Young mirándolos. Nadie habló-. Muy bien -continuó volviéndose hacia la lista de servicio del día.
El núcleo de las indagaciones era la colección de pornografía de Cruikshank, su procedencia y los implicados. Enviaron agentes a la cárcel de Barlinnie para que preguntaran a los guardianes qué amigos había hecho Cruikshank durante su estancia.
Siobhan sabía que a los delincuentes sexuales los confinaban en una sección aparte, lo que impedía que sufrieran agresiones a diario, pero ello a su vez implicaba que hicieran amistad entre sí y era peor, pues cuando salían de la cárcel, muchas veces lo hacían incorporados a alguna red de individuos de mentalidad afín, cerrándose el círculo con nuevos delitos y enfrentamientos con la ley.
– ¡Siobhan!
Miró a Young y comprendió que le había estado hablando a ella.
– ¿Sí? -respondió bajando los ojos y, al ver que la taza estaba vacía, se le antojó otro café.
– ¿Interrogó al novio de Ishbel Jardine?
– ¿Se refiere al ex? No, aún no -contestó con un carraspeo.
– ¿No cree que él pueda saber algo?
– Rompieron amigablemente.
– Sí, pero en cualquier caso…
Siobhan notó que se ruborizaba. Ella había estado ocupada en otra cosa; concentrando sus esfuerzos en Donny Cruikshank.
– Lo tengo en la lista -fue lo único que acertó a decir.
– Bien, ¿quiere interrogarle ahora? -Young consultó el reloj-. Quiero hablar con él cuando terminemos aquí.
Siobhan asintió con la cabeza. Notaba su vista clavada en ella y sabía que habría alguna risita mal disimulada. Acababan de vincularla a Young: el inspector locamente enamorado de la nueva.
El Capitán Calzoncillos tenía una favorita.
* * *
– Se llama Roy Brinkley. Lo único que sé es que salió con Ishbel siete u ocho meses y que hace un par de meses rompieron -le dijo Young.
Se habían quedado solos en la sala de indagación del caso porque los demás agentes habían partido a cumplir sus respectivas tareas.
– ¿Le considera sospechoso?
– Tuvieron una relación y hay que interrogarle. Cruikshank purga cárcel por agresión a Tracy Jardine… Tracy se suicida y su hermana se escapa de casa -respondió Young encogiéndose de hombros y cruzando los brazos.
– Pero él fue novio de Ishbel, no de Tracy… Más probable es que agrediera a Cruikshank un novio de Tracy y no de Ishbel… -replicó Siobhan mirando a Young cara a cara-. Sobre Roy Brinkley no recaen sospechas, ¿no le parece? ¿O es que piensa que puede saber algo sobre la desaparición de Ishbel…? ¡Sospecha que ella es la asesina!
– No recuerdo haber dicho eso.
– Pero es lo que piensa. ¿Pues no ha dicho que los golpes fueron obra de un hombre?
– Y no dejaré de decirlo.
Siobhan asintió despacio con la cabeza.
– Claro, no quiere que ella recele y sea más difícil encontrarla -Siobhan hizo una pausa-. Cree que no anda lejos, ¿verdad?
– No tengo ninguna prueba.
– ¿Es en lo que ha estado pensando todo el fin de semana?
– En realidad se me ocurrió el viernes por la noche -respondió él bajando los brazos.
Echó a andar hacia la puerta seguido por Siobhan.
– ¿Mientras jugaba al bridge?
Young asintió con la cabeza.
– Mal asunto para mi compañero porque apenas ganamos una mano.
Ahora caminaban por la biblioteca y Siobhan le recordó que no había echado la llave del cuarto de investigación.
– No es necesario -dijo él con una sonrisa a medias.
– Pensé que íbamos a hablar con Roy Brinkley.
Young hizo una leve inclinación de cabeza al pasar por el mostrador de recepción, donde el bibliotecario deslizaba por el escáner las primeras devoluciones del día. Siobhan continuó caminando hasta que advirtió que Young se había detenido delante del muchacho.
– ¿Roy Brinkley? -preguntó, y el joven levantó la vista.
– Sí.
– ¿Podríamos hablar? -añadió Young señalando hacia el cuarto de investigación.
– ¿Por qué? ¿Qué sucede?
– No te preocupes, Roy. Sólo es para recopilar datos.
Al salir Brinkley de detrás del mostrador, Siobhan se acercó a Les Young y le dio con el dedo en el costado.
* * *
– Lo siento -dijo Young disculpándose-. No disponemos de otro sitio.
Corrió una silla hacia Brinkley de modo que quedase frente a las fotos del escenario del crimen. Siobhan sabía que era mentira: le interrogaba precisamente allí por las fotos. El joven, por más que trató de ignorarlas, no podía apartar los ojos de ellas y el gesto de horror de su rostro habría bastado como prueba de inocencia a cualquier jurado.
Roy Brinkley tenía poco más de veinte años. Llevaba una camisa vaquera abierta y la melena de pelo negro le llegaba al cuello. En sus muñecas lucía pulseras de hebras trenzadas, pero no llevaba reloj. Siobhan le habría calificado de niño bonito más que de guapo, por su aspecto de muchacho de diecisiete o dieciocho años. Entendía su atracción por Ishbel, aunque se preguntaba cómo habría podido aguantar a aquellas amigas suyas que actuaban como chicos.
– ¿Tú le conocías? -preguntó Young.
Como Siobhan, permanecía de pie. Se recostó en una mesa y cruzó los brazos y las piernas por los tobillos, mientras ella se situaba a la izquierda de Brinkley para observarlo de reojo.
– Conocerle, no tanto. Sabía quién era.
– ¿Fuisteis juntos al colegio?
– Estábamos en cursos distintos. Él, más que matón era el gracioso de la clase. Me da la impresión de que siempre andaba descolocado.
Siobhan recordó un instante a Alf McAteer haciendo de bufón de Alexis Cater.
– Pero el pueblo es pequeño -replicó Young-. Habrás hablado con él, cuando menos.
– Si hemos coincidido, me imagino que nos saludaríamos.
– Tú tal vez estabas enfrascado en un libro, ¿no?
– Me gusta leer.
– Bien, ¿cómo empezaste a salir con Ishbel Jardine?
– Nos conocimos en la discoteca.
– ¿No os conocíais del colegio?
Brinkley se encogió de hombros.
– Ella tenía tres años menos que yo.
– ¿Y tras conoceros en la disco empezasteis a salir juntos?
– No inmediatamente… Bailamos unas cuantas veces, pero con sus amigas bailaba también.
– ¿Y quiénes eran sus amigas, Roy? -preguntó Siobhan.
El joven miró sucesivamente a uno y a otro.
– Yo pensaba que iban a interrogarme sobre Donny Cruikshank.
– Son datos previos, Roy -dijo Young con un gesto ambiguo.
Brinkley se volvió hacia Siobhan.
– Tenía dos: Janet y Susie.
– ¿Janet, la que trabaja en Whitemire, y Susie, la de la peluquería? -preguntó Siobhan.
El joven asintió con la cabeza.
– ¿Y a qué discoteca ibais?
– A una de Falkirk… Creo que cerró -añadió frunciendo el ceño, concentrado.
– ¿El Albatros? -aventuró Siobhan.
– Ésa -contestó Brinkley asintiendo repetidamente con la cabeza.
– ¿La conoce? -preguntó Les Young a Siobhan.
– Surgió en relación con un caso reciente -respondió ella.
– ¿Ah, sí?
– Después -replicó ella mirando a Brinkley para que entendiera que no era el momento de explicaciones.
Young asintió levemente con la cabeza.
– Roy, Ishbel y sus amigas estaban muy unidas, ¿verdad? -preguntó ella.
– Sí.
– ¿Por qué se iría sin decirles una palabra a ninguna de las dos?
El joven se encogió de hombros.
– ¿Se lo ha preguntado a ellas?
– Te lo pregunto a ti.
– No sé la respuesta.
– Bien, a ver, entonces, esto: ¿por qué rompisteis?
– Me imagino que nos fuimos distanciando.
– Pero tuvo que haber un motivo -añadió Les Young dando un paso hacia Brinkley-. Vamos a ver, ¿te dejó ella o fue al revés?
– Fue más bien de mutuo acuerdo.
– ¿Y por eso seguisteis siendo amigos? -aventuró Siobhan-. ¿Qué es lo primero que pensaste al enterarte de que se había marchado?
El joven se rebulló en la silla, haciéndola crujir.
– Sus padres vinieron a casa a preguntarme si la había visto. Pero la verdad…
– ¿Qué?
– Yo pensé que era culpa suya. Porque nunca superaron lo del suicidio de Tracy; siempre estaban hablando de ella y de cosas del pasado.
– Mientras que Ishbel… ¿quieres decir que lo había superado?
– Yo creo que sí.
– ¿Y por qué se teñía el pelo y se peinaba como Tracy?
– Escuchen, yo no digo que sean mala gente… -alegó apretando las manos.
– ¿Quién? ¿John y Alice?
Él asintió con la cabeza.
– Lo que sucedió es que Ishbel comenzó a pensar… que querían que volviera Tracy. Quiero decir que preferían a Tracy más que a ella.
– ¿Y por eso empezó a imitar a Tracy?
El joven volvió a asentir con la cabeza.
– Es que es difícil de sobrellevar, ¿no? A lo mejor se marchó por eso… -añadió bajando la vista desconsolado.
Siobhan miró a Les Young, quien frunció los labios reflexionando. El silencio duró casi un minuto hasta que lo rompió Siobhan.
– ¿Sabes dónde está Ishbel, Roy?
– No.
– ¿Mataste a Donny Cruikshank?
– Una parte de mí lo habría deseado.
– ¿Quién crees que lo mató? ¿Has pensado en el padre de Ishbel?
Brinkley alzó la cabeza.
– Pensado… sí; de pasada.
Siobhan asintió con la cabeza.
Les Young hizo una pregunta:
– Roy, ¿viste a Cruikshank después de salir de la cárcel?
– Lo vi.
– ¿Hablasteis?
El joven negó con la cabeza.
– Lo vi un par de veces con otro tipo.
– ¿Quién?
– Sería un amigo suyo.
– ¿Tú no le conocías?
– No.
– Entonces, no sería del pueblo.
– A lo mejor sí… Yo no conozco a todo el mundo en Banehall. Como usted ha dicho, siempre estoy enfrascado en un libro.
– ¿Podrías describirlo?
– Una vez visto no se olvida -respondió Brinkley esbozando una especie de sonrisa.
– ¿Por qué?
– Es que tenía un tatuaje que le cubría todo el cuello. Una tela de araña -dijo el joven señalando con la mano su garganta.
* * *
Para que no pudiera oírles Roy Brinkley se sentó en el coche de Siobhan.
– Un tatuaje en forma de tela de araña -comentó ella.
– No es la primera vez que surge ese detalle -dijo Les Young-. Lo mencionó uno de los clientes de The Bane, y el camarero confesó que en una ocasión había servido a ese individuo y que tenía mala catadura.
– ¿Sabemos el nombre?
Young negó con la cabeza.
– Aún no, pero lo averiguaremos.
– ¿Sería alguien a quien conoció en la cárcel?
Young, en vez de contestar, le preguntó:
– ¿Qué era lo del Albatros?
– No me diga que también lo conoce.
– Cuando yo era adolescente y vivía en Livingston, si no iba uno a Lothian Road para eso, se probaba suerte en el Albatros.
– ¿Ya tenía fama entonces?
– De mal sonido, de cerveza aguada y de pista de baile pegajosa.
– ¿Y la gente seguía yendo?
– Durante cierto tiempo fue lo único que había, y algunas noches acudían más mujeres que hombres, mujeres de cierta edad.
– O sea, ¿que era un burdel?
Él se encogió de hombros.
– No llegué a comprobarlo.
– Estaría demasiado ocupado jugando al bridge -dijo ella en broma.
Young no se dio por aludido.
– Lo que me extrañó es que usted supiera de su existencia -dijo.
– ¿Ha leído en los periódicos el caso de los esqueletos?
– No hace falta -dijo él sonriendo-. Se ha comentado bastante en la comisaría. No es frecuente que el doctor Curt meta la pata.
– No metió la pata -replicó ella haciendo una pausa-. De todos modos, yo también me equivoqué.
– ¿Cómo?
– Tapé el esqueleto infantil con mi chaqueta.
– ¿El de plástico?
– Estaba cubierto de tierra y cemento.
Él alzó una mano para dar por zanjado el tema.
– De todos modos, no acabo de ver la relación.
– No hay mucha -admitió ella-. Es que el gerente del pub fue dueño del Albatros.
– ¿Es una coincidencia?
– Supongo.
– ¿Pero va a hablar con él para ver si conocía a Ishbel?
– Probablemente.
Young suspiró.
– Así que nos queda el del tatuaje y poco más.
– Es más de lo que teníamos hace una hora.
– Pues sí -añadió él mirando al aparcamiento-. ¿No hay un café decente en Banehall?
– Podríamos ir por la M8 a Harthill.
– ¿Por qué? ¿Qué hay en Harthill?
– La cafetería de la autopista.
– He dicho un café decente, Siobhan.
– Es sólo una sugerencia -dijo Siobhan mirando también por el parabrisas.
– De acuerdo, usted conduce y yo invito -accedió Young finalmente.
– Vale -contestó ella dándole al contacto.
Capítulo 23
Rebus volvió a George Square. Ante el despacho de la doctora Maybury oyó voces dentro, pero llamó a la puerta.
– ¡Entre!
La abrió, asomó la cabeza y vio que rodeaban la mesa ocho alumnos con cara de sueño.
– ¿Podemos hablar un minuto? -preguntó sonriente a Maybury.
Ella dejó resbalar de la nariz sus gafas, que quedaron colgando de un cordón sobre su pecho, se levantó sin decir nada y, estrujándose entre las sillas y la pared, cerró la puerta y lanzó un hondo suspiro.
– Lamento tener que volver a molestarla -dijo Rebus.
– No, no es eso -replicó ella pellizcándose el puente de la nariz.
– ¿Son alumnos tontos?
– No sé por qué damos clases los lunes a primera hora -dijo ella estirando el cuello a derecha e izquierda-. Bueno, no es problema suyo. ¿Localizó a esa mujer senegalesa?
– Bueno, es la razón de mi visita…
– Dígame.
– Nuestra última hipótesis es que tal vez ella conozca a estudiantes de su país. -Rebus hizo una pausa-. En realidad, puede que incluso sea estudiante.
– Ya.
– Bueno, lo que no sé… es cómo averiguarlo con certeza. Ya sé que no es de su incumbencia, pero podría orientarme.
Maybury reflexionó un instante.
– Lo mejor será que vaya al departamento de matrículas.
– ¿Dónde?
– En la Universidad Vieja.
– ¿Enfrente de la librería Thin?
Ella sonrió.
– Inspector, ya veo que hace tiempo que no compra libros. Esa librería cerró; ahora es de Blackwell -dijo ella sonriendo.
– Pero la Universidad Vieja sigue allí, ¿no?
– Perdone por la impertinencia -repuso ella asintiendo con la cabeza.
– ¿Cree usted que me atenderán?
– Allí sólo van estudiantes a matricularse y usted les resultará algo exótico. Cruce Bristol Square, tome el pasadizo subterráneo y entre por West College Street.
– Sí, gracias, creo que sé el camino.
– Figúrese -dijo ella como volviendo a la realidad-, yo aquí de cháchara para retrasar lo inevitable porque aún me quedan cuarenta minutos… -añadió mirando el reloj.
Rebus, con gesto exagerado, arrimó el oído a la puerta.
– De todos modos, creo que se han quedado dormidos. Sería una lástima despertarlos.
– La lingüística nunca duerme, inspector -replicó Maybury enderezando la espalda-. Vamos a la batalla -añadió con un suspiro abriendo la puerta y dejándole.
* * *
Por el camino, Rebus llamó a Whitemire y pidió hablar con Traynor.
– Lo siento, el señor Traynor no está.
– ¿Es usted, Janet?
Se hizo un silencio.
– Al habla -dijo Janet Eylot.
– Janet, soy el inspector Rebus. Escuche, siento que mis colegas le hayan molestado. Dígame si yo puedo hacer algo.
– Gracias, inspector.
– ¿Qué sucede con su jefe? No me diga que está de baja por estrés…
– Es que no quiere que le interrumpan esta mañana.
– Muy bien, pero ¿no me haría el favor de intentarlo? Dígale que tengo que hablarle.
Janet tardó un momento en responder.
– Muy bien -dijo finalmente.
Al cabo de un rato, Traynor se ponía al habla:
– Escuche, estoy de trabajo hasta el cuello.
– Sí, todos lo estamos -comentó Rebus en tono comprensivo-. Llamaba para saber si ha hecho esas comprobaciones.
– ¿Qué comprobaciones?
– Cuántos kurdos y africanos francófonos han salido avalados de Whitemire.
Traynor lanzó un suspiro.
– No hay ninguno.
– ¿Está seguro?
– Seguro. ¿Eso es todo lo que quería?
– De momento -contestó Rebus, e inmediatamente se cortó la comunicación.
Rebus miró el móvil, pero decidió que no merecía la pena ponerse pesado. Al fin y al cabo le había contestado. Aunque no acababa de creerle.
* * *
– Es muy extraño -dijo la mujer del registro una vez más.
Condujo a Rebus a través de la planta hacia otra sección de despachos en la vieja universidad. Rebus creyó recordar que aquello había sido la sede de la Facultad de Medicina, donde los ladrones de cadáveres llevaban su botín para venderlo a los cirujanos interesados. ¿No habían efectuado allí la disección del asesino en serie William Burke una vez ahorcado?
Cometió el error de preguntárselo a la mujer, quien le miró por encima de las gafas de media luna, pero no como algo exótico, desde luego.
– Yo no sé nada de eso -respondió con un gorjeo.
Caminaba aprisa con los pies muy juntos y Rebus vio que, aunque tendría la misma edad que él, resultaba difícil imaginársela más joven.
– Es muy extraño -repitió vocalizándolo despacio, como para sus adentros.
– Le agradeceré mucho la información que pueda darme.
Lo mismo le había dicho al presentarse y ella, tras escucharle atenta, hizo una llamada a un superior, que dio la autorización, con la reserva de que los datos personales eran confidenciales y que para acceder a ellos era preciso una solicitud por escrito.
Rebus estuvo de acuerdo y añadió que el requisito sería irrelevante si no había estudiantes senegaleses matriculados en la universidad.
Por consiguiente, la señora Scrimgour iba a consultar la base de datos.
– Podría usted haber aguardado en la oficina -dijo.
Rebus asintió con la cabeza. Entraron en una habitación abierta, donde había una joven ante un ordenador.
– Voy a ocupar tu puesto, Nancy -añadió la señora Scrimgour en tono casi de reprimenda.
La joven estuvo a punto de tirar la silla por apresurarse a obedecer. La señora Scrimgour señaló con la cabeza al otro lado de la mesa para darle a entender a Rebus que se quedara donde estaba sin ver la pantalla. Él obedeció a medias apoyándose con los codos en el borde de la mesa y situando los ojos a la misma altura que los de la mujer, quien frunció el ceño, pero él se limitó a sonreír.
– ¿Hay información? -preguntó.
– África se divide en dos zonas -contestó ella tecleando.
– Senegal está en la noroeste.
– ¿Norte u oeste? -replicó ella mirándole.
– Una de las dos -contestó él, encogiéndose de hombros.
Ella hizo una especie de inhalación, continuó tecleando y a continuación puso la mano sobre el ratón.
– Bien -dijo-, hay una estudiante de Senegal. Ya lo sabe.
– ¿Y no me pueden dar los datos?
– No sin cumplir el requisito; ya se lo he dicho.
– Lo que nos llevará aún más tiempo.
– Es el procedimiento reglamentario -declamó ella-, según la ley, usted ya sabe.
Rebus asintió despacio con la cabeza acercando su rostro al de ella; la mujer retrocedió en la silla.
– Muy bien -añadió-, creo que es cuanto podemos hacer por hoy.
– ¿Y no es posible que deje distraídamente la pantalla encendida cuando se vaya?
– Usted sabe tan bien como yo la respuesta, inspector.
Dicho lo cual hizo dos veces clic con el ratón y Rebus comprendió que había hecho desaparecer los datos. Pero no importaba. Los había visto reflejados en las gafas de la funcionaría: la foto de una joven sonriente con pelo ensortijado, y estaba casi seguro de que el apellido era Kawake, residente en los pabellones de estudiantes de Dalkeith Road.
– Ha sido muy amable -dijo a la señora Scrimgour.
Ella aceptó el cumplido tratando de no mostrar pesadumbre.
* * *
Pollock Halls estaba al pie de Arthur's Seat, bordeando Holyrood Park. Era un complejo residencial extenso y laberíntico, mezcla de una arquitectura antigua y moderna, con edificios de tejados altos con torretas y otros nuevos como cajas de zapatos. Rebus dejó el coche en la verja de entrada y caminó hasta donde estaba el vigilante.
– Hola, John -saludó el hombre.
– Tienes muy buen aspecto, Andy -contestó Rebus dándole la mano.
Andy Edmunds había sido agente de policía desde los dieciocho años, lo que le permitió jubilarse con la paga entera sin haber cumplido los cincuenta, y tenía aquel empleo a tiempo parcial de vigilante para llenar algunas horas del día. Como los dos se habían hecho favores en su momento, Andy le informaba a Rebus sobre los que intentaban vender droga a los estudiantes de la residencia porque aún se sentía ligado al cuerpo.
– ¿Qué le trae por aquí? -preguntó.
– A ver si me puedes hacer un favor. Tengo el nombre de una joven, aunque a lo mejor es el apellido, y ésta es su última dirección.
– ¿Qué ha hecho?
Rebus miró a su alrededor como para dar más importancia a lo que iba a decir y Andy se acercó a él un paso.
– Es que puede haber cierta relación con ese asesinato de Knoxland -dijo Rebus en voz baja llevándose el dedo a los labios.
Edmunds asintió con la cabeza.
– John, ya sabe que soy como una tumba.
– Lo sé, Andy. Bien, ¿podríamos localizarla?
El plural electrizó a Edmunds, quien entró en la garita de cristal a hacer una llamada.
– Hablaremos con Maureen -le dijo a Rebus con un guiño-. Hay algo entre nosotros dos, pero ella está casada -añadió llevándose él también un dedo a los labios.
Rebus asintió con la cabeza. Él le había hecho una confidencia y el vigilante le confiaba su secreto. Cubrieron unos diez metros hasta el edificio principal, el más antiguo del recinto, de estilo regional escocés; dominaba el interior una escalera de madera y las paredes estaban recubiertas también de planchas de madera con pátina. La oficina de Maureen, en la planta baja, contaba con una elaborada chimenea de mármol y techo artesonado. Rebus se llevó cierta decepción con la mujer, que era pequeña, regordeta y algo tímida. Costaba imaginarla cometiendo adulterio con un hombre de uniforme. Edmunds miró a Rebus como quien aguarda alguna muestra de admiración. Rebus enarcó una ceja y asintió con la cabeza, y el ex policía pareció satisfecho.
Después de dar la mano a Maureen, Rebus le deletreó el nombre.
– Pero a lo mejor hay algún error en alguna letra -le previno.
– Kawame Mana. Aquí está -dijo la mujer señalando la pantalla, que mostraba la misma información que la de la funcionaría de matrículas-. Tiene una habitación en Fergusson Hall y estudia psicología.
– ¿Fecha de nacimiento? -preguntó Rebus, que acababa de abrir la libreta.
Maureen dio unos golpecitos en la pantalla y Rebus leyó que Kawame tenía veinte años y era estudiante de segundo curso.
– La llaman Kate -añadió Maureen- y su habitación es la doscientos diez.
Rebus se volvió hacia Andy Edmunds, quien ya asentía con la cabeza.
– Le acompaño -dijo.
* * *
El largo pasillo color crema estaba más tranquilo de lo que Rebus pensaba.
– ¿No hay nadie que tenga hip-hop a todo volumen? -preguntó.
Edmunds lanzó un bufido.
– John, hoy día usan auriculares para aislarse del mundo.
– Así que, ¿aunque llamemos no nos oirá?
– Ahora lo veremos -dijo el vigilante.
Se detuvo ante el 210, una puerta adornada con pegatinas de flores y caras sonrientes, y el nombre de Kate sobre unas estrellitas plateadas. Rebus cerró el puño y llamó tres veces con fuerza. Se entreabrió la puerta de enfrente, asomaron dos ojos y volvió a cerrarse de golpe. Edmunds olfateaba exageradamente.
– Hierba cien por cien -dijo.
Rebus torció el gesto.
Como no contestaron al segundo intento, llamó a la otra puerta con más fuerza aún, y cuando abrieron ya tenía el carnet en la mano. Estiró el brazo y le arrancó los auriculares. El estudiante no tendría veinte años, vestía unos pantalones de combate gastados y una camiseta que le venía pequeña. El aire entraba por la ventana recién abierta.
– ¿De qué se trata? -dijo el muchacho vocalizando con torpeza.
– De ti, por lo que se huele -replicó Rebus asomándose a la ventana.
De una mata que había justo debajo salía un hilo de humo.
– Espero que no te quedara mucho.
– ¿Mucho, de qué? -replicó el estudiante con un acento de buena familia, de los Home Counties.
– Como lo llames, costo, maría, mierda, hierba… -contestó Rebus sonriente-. Pero pierde cuidado que no voy a bajar a recoger la toba para analizar la saliva del papel, comprobar el ADN y volver aquí a detenerte.
– ¿No se ha enterado de que la hierba ya no es ilegal?
Rebus negó con la cabeza.
– Han reducido la categoría de delito, que no es lo mismo. De todos modos, tienes derecho a llamar por teléfono a tus padres; esa ley está vigente.
Miró el cuarto: una cama pequeña con un plumón arrugado al lado, en el suelo; estanterías con libros, un portátil en la mesa y carteles de teatro.
– ¿Te gusta el teatro?
– He actuado en algunos montajes de estudiantes.
Rebus asintió con la cabeza.
– ¿Conoces a Kate?
– Sí -contestó el joven, desenchufando el aparato conectado a los auriculares. Rebus pensó que Siobhan sabría qué era; él únicamente veía que era muy pequeño para compactos.
– ¿Sabes dónde puede estar?
– ¿Qué ha hecho?
– No ha hecho nada. Sólo quiero hablar con ella.
– No suele parar mucho en su habitación. A lo mejor la encuentra en la biblioteca.
– John…
Edmunds sostenía la puerta abierta para que pudiera ver el pasillo. Una joven de piel oscura, de pelo rizado sujeto atrás con una cinta, abría la puerta mirando curiosa por encima del hombro lo que sucedía en la habitación frente a la suya.
– ¿Kate? -dijo Rebus.
– Sí. ¿Qué quiere? -replicó ella con una entonación poco inglesa.
– Soy policía, Kate -añadió Rebus.
Salió al pasillo, mientras Edmunds cerraba a su espalda la puerta del joven.
– ¿Podemos hablar?
– Dios mío, ¿es por mis padres? -inquirió ella abriendo aún más sus grandes ojos-. ¿Les ha sucedido algo?
– La bolsa que llevaba colgada al hombro resbaló hasta el suelo.
– No tiene nada que ver con tu familia -dijo Rebus.
– ¿Qué, entonces…? No comprendo.
Rebus metió la mano en el bolsillo, sacó la cinta en su estuche transparente y tamborileó con los dedos.
– ¿Tienes un casete?
* * *
Después de escuchar la cinta, la joven miró a Rebus a la cara.
– ¿Por qué me ha pedido que lo escuche? -dijo con voz temblorosa.
Rebus estaba apoyado en el armario con las manos a la espalda. Le había dicho a Edmunds que aguardara fuera, cosa que no le había gustado al vigilante. Pero él no quería que asistiera a la conversación, independientemente de lo que pensara, por una parte porque Edmunds ya no era policía y aquello era una investigación policíaca, y por otra -y sería la excusa que le daría a Edmunds-, porque allí no cabían los tres. Y él no quería soliviantar más aún a Kate. Rebus se inclinó hacia el casete, que estaba en la mesa de estudio, pulsó el botón de paro y a continuación el de rebobinado.
– ¿Quieres oírla otra vez?
– No sé qué es lo que quiere que haga yo.
– Creemos que la voz es de una mujer de Senegal.
– ¿De Senegal? -dijo Kate frunciendo los labios-. Puede ser… ¿Quién le dijo eso?
– Una persona del Departamento de Lingüística -contestó Rebus sacando la cinta-. ¿Hay muchos senegaleses en Edimburgo?
– Que yo sepa, yo soy la única -contestó la joven mirando el casete-. ¿Qué ha hecho esa mujer?
Rebus se dedicó a examinar los compactos de la joven. Tenía una estantería llena y varios montones en el alféizar de la ventana.
– Sí que te gusta la música, Kate.
– Me gusta bailar.
Rebus asintió con la cabeza.
– Ya lo veo. -En realidad lo que veía eran nombres de bandas e intérpretes totalmente desconocidos para él. Se irguió-. ¿No conoces a nadie más de Senegal?
– Sé que hay bastantes senegaleses en Glasgow… ¿Qué ha hecho esa mujer?
– Lo que has oído en la cinta: una llamada de socorro. Asesinaron a alguien que conocía y tenemos que hablar con ella.
– ¿Por qué creen que fue ella?
– Tú, que estudias psicología, ¿qué crees?
– Si ella lo hubiese matado, ¿por qué iba a llamar a la policía?
Rebus asintió con la cabeza.
– Eso pensamos, pero, de todos modos, podrá darnos información.
Rebus había tomado nota de todo, desde las alhajas de Kate hasta el bolso de bandolera que olía a nuevo. Miró por el cuarto buscando las fotos de los padres que se suponía pagaban los gastos de la joven.
– ¿Tienes familia en Senegal, Kate?
– Sí, en Dakar.
– Allí es la etapa final del rally, ¿verdad?
– Exacto.
– ¿Y estás en contacto con tu familia?
– No.
– Ah. Entonces, ¿te lo pagas tú todo?
Ella le miró furiosa.
– Lo siento, la curiosidad es parte de mi trabajo. ¿Te gusta Escocia?
– Es mucho más fría que Senegal.
– Lo supongo.
– No me refiero simplemente al clima.
Rebus asintió con la cabeza.
– Entonces, Kate, no puedes ayudarme…
– De verdad que lo siento.
– No te preocupes -dijo Rebus-, pero si conoces a alguna compatriota…
Dejó su tarjeta en la mesa.
– Se lo comunicaré -continuó ella, levantándose de la cama, dispuesta a despedirle.
– Bueno, gracias otra vez -insistió Rebus.
Le tendió la mano. Al estrechársela notó que la tenía fría y húmeda y, al cerrarse la puerta, pensó en aquel brillo en su mirada como de gran alivio.
Edmunds estaba sentado en el primer escalón cogiéndose las rodillas con los brazos. Rebus se disculpó y le dio sus explicaciones. El vigilante no dijo nada hasta que salieron del edificio y llegaron a la barrera donde estaba el coche, pero finalmente se volvió hacia Rebus.
– ¿Es cierto eso del ADN en los papeles de fumar?
– Yo qué sé, Andy. Pero me sirvió para infundir temor de Dios a ese mequetrefe, y eso es lo que cuenta.
* * *
El material pornográfico había pasado a la dirección general en Livingston. Allí, en el salón de proyecciones, había otras tres agentes, y Siobhan advirtió que era una situación inquietante para el elemento masculino representado por una docena de policías. El único televisor disponible era un aparato de dieciocho pulgadas, en torno al cual se apiñaban todos. Los hombres apenas abrían la boca y mordían el bolígrafo con un mínimo de comentarios chistosos. Les Young no hacía prácticamente otra cosa que caminar de arriba abajo con los brazos cruzados, mirándose los zapatos, como si quisiera mantenerse al margen de aquello.
Algunas películas eran comerciales, compradas en Estados Unidos o en Europa. Había una alemana y otra japonesa con colegialas de uniforme no mayores de quince o dieciséis años.
– Pornografía infantil -comentó uno de los presentes, pidiendo que congelaran la imagen para hacer una foto de una cara.
Uno de los DVD estaba muy mal filmado y montado. Se veía un cuarto de estar del extrarradio con una pareja en un sofá de cuero verde y otra en una alfombra de mucho pelo. Otra mujer de piel oscura estaba en cuclillas junto a la estufa eléctrica masturbándose, mirando a la cámara. La cámara peinaba el cuarto, pero en un momento determinado la mano del que la manejaba entraba en cuadro y tocaba un seno a una de las mujeres. La banda sonora, que hasta aquel momento no era más que una sucesión de balbuceos, gruñidos y resuellos, recogió su pregunta:
«¿Estás a gusto, tío?»
– Parece acento local -comentó un policía.
– Lo han filmado con una cámara digital y montado en un ordenador -añadió otro-. Hoy día cualquiera puede hacer sus propias películas porno.
– Menos mal que no todos piensan así -dijo una voz de mujer.
– Un momento -terció Siobhan-. Páselo hacia atrás, por favor.
El que manejaba el mando a distancia lo hizo y fue congelando paulatinamente la imagen del encuadre.
– ¿Quiere tomar apuntes, Siobhan? -dijo una voz de hombre, seguida de unos resoplidos.
– Basta, Rod -intervino Les Young llamándole la atención.
Cerca de Siobhan un policía se inclinó hacia el que tenía al lado.
– Justo lo que acaba de decir la tía de la alfombra -musitó.
La respuesta fue otro resoplido, pero Siobhan estaba absorta en la imagen de la pantalla.
– Congele ese encuadre -dijo-. ¿Qué es lo que tiene el de la cámara en el dorso de la mano?
– ¿No será una marca de nacimiento? -preguntó uno ladeando la cabeza para observarlo mejor.
– Es un tatuaje -comentó una de las mujeres.
Siobhan asintió con la cabeza, se levantó de la silla y se acercó a la pantalla.
– Yo creo que es una araña -dijo mirando a Les Young.
– Una araña tatuada -repitió él en voz baja.
– ¿Y no tendrá quizá la tela en el cuello?
– Lo que significa que el amigo de la víctima hace películas pornográficas.
– Hay que averiguar quién es.
Les Young barrió el cuarto con la mirada.
– ¿Quién se encarga de averiguar los nombres de las amistades de Cruikshank? -inquirió.
– El agente Maxton, señor.
– ¿Dónde está?
– Creo que dijo que volvía a Barlinnie.
Es decir, que había ido a indagar entre los presos amigos de Donny Cruikshank.
– Llámele y explíquele lo del tatuaje -ordenó Young.
El agente se acercó a una mesa y cogió un teléfono. Siobhan se había apartado del televisor y sacó el móvil junto a la cortina de la ventana.
– Por favor, ¿puedo hablar con Roy Brinkley?
Vio que Young la miraba y asentía con la cabeza, dando su aprobación.
– ¿Roy? Soy la sargento Clarke. Escucha… ese amigo de Donny Cruikshank, el de la tela de araña… ¿no viste si tenía otros tatuajes? -Escuchó y sonrió-. ¿En el dorso de la mano? Muy bien, gracias. Vuelve a tus libros.
Cortó la comunicación.
– Tiene una araña tatuada en el dorso de la mano.
– Buen trabajo, Siobhan.
Hubo algunas miradas resentidas de las que Siobhan no hizo caso.
– De poco nos sirve hasta que no sepamos quién es.
Young asintió.
El del mando a distancia seguía pasando la película.
– A lo mejor hay suerte -dijo-. Si el de la cámara interviene, como parece, tal vez se la pase a otro.
Se sentaron de nuevo a mirar. A Siobhan le inquietaba algo, pero no sabía qué. En ese preciso momento la cámara basculó desde el sofá hacia la mujer en cuclillas, que ya no estaba agachada: se había puesto en pie. Sonaba más música de fondo de una cinta en el mismo cuarto de la escena, y la mujer se puso a bailar al compás del ritmo, absorta en la melodía y totalmente ausente de la escena que se desarrollaba ante ella.
– Yo he visto a esa mujer -dijo Siobhan con voz queda, y con el rabillo del ojo vio a uno que ponía los ojos en blanco, incrédulo.
Sí, claro: ella, la preferida del Capitán Calzoncillos, haciéndose la lista.
«Te aguantas», tuvo ganas de soltarles, pero se volvió hacia Young, que también mostraba enorme extrañeza y le dijo:
– La vi bailar una vez.
– ¿Dónde?
Siobhan miró a los demás y luego a él.
– En un local llamado The Nook.
– ¿El club de striptease? -preguntó un policía, provocando carcajadas entre los demás, que esgrimieron dedos acusadores hacia él-. Fue en una despedida de soltero -añadió a guisa de disculpa.
– ¿Aprobó la prueba de baile? -preguntó otro a Siobhan suscitando nuevas risotadas.
– Parecen críos -espetó Les Young-. Formalidad, o largo de aquí -dijo señalando la puerta-. ¿Cuándo fue eso? -preguntó a Siobhan.
– Hace unos días. Fue en relación con Ishbel Jardine -dijo ella centrando ahora la atención de todos-. Porque teníamos sospechas de que hubiera acabado en ese local.
– ¿Y?
– Ni rastro de ella -respondió Siobhan negando con la cabeza, y añadió señalando el televisor-: pero ésa sí que estoy segura de que estaba allí haciendo precisamente ese mismo baile.
En la pantalla, uno de los hombres, desnudo salvo por los calcetines, se aproximaba a la bailarina y ponía las manos sobre sus hombros como para obligarla a arrodillarse, pero ella lo rechazaba y continuaba bailando con los ojos cerrados. El hombre miró a la cámara y se encogió de hombros. La cámara enfocó hacia abajo borrosamente y al alzarse de nuevo encuadró a otro individuo de cráneo rapado y unas cicatrices más visibles que en la vida real: Donny Cruikshank.
Estaba vestido y sonriente, con una lata de cerveza en la mano.
«Dame la cámara», dijo estirando la mano.
«¿Sabes usarla?»
«Aparta, Mark. Si tú puedes, yo también.»
– Muy bien, Donny-dijo uno de los policías anotando el nombre de «Mark».
Siguió un diálogo, y finalmente la cámara cambió de manos y Donny Cruikshank enfocó a su amigo. La mano destinada a taparse la cara subió con demasiada lentitud y, sin que se lo pidieran, el encargado del mando a distancia retrocedió y congeló la imagen. La cámara digital enfocaba una enorme cabeza rapada reluciente de sudor con tachuelas en las orejas y en la nariz, un anillo en una de las cejas negras y una boca contrariada en la que faltaba un diente.
Y, naturalmente, la tela de araña cubriéndole el cuello.
Capítulo 24
Desde Pollock Halls no tardó mucho en coche hasta Gayfield Square. Sólo había otro cuerpo en el DIC: el de Phyllida Hawes, que se ruborizó al verle entrar.
– ¿Ha delatado a algún otro buen colega últimamente, agente Hawes?
– Escuche, John…
Rebus se echó a reír.
– No te preocupes, Phyl. Hiciste lo que creíste conveniente -añadió recostándose en la mesa de ella-. Cuando Storey vino a verme pensó que estaba en el ajo con Bullen porque conocía la fama que tengo, y eso creo que es gracias a ti.
– De todos modos, debería haberle prevenido -alegó ella desahogándose.
Rebus comprendió que había estado temiendo el momento de enfrentarse a él.
– No voy a guardarte rencor -añadió Rebus, levantándose y dirigiéndose hacia el hervidor-. ¿Quieres un café?
– Sí, muchas gracias.
Rebus echó café con la cucharilla en la única taza limpia que quedaba.
– Bueno -preguntó como quien no quiere la cosa-, ¿quién te presentó a Storey?
– Fue por vía jerárquica, de la central de Fettes al inspector jefe Macrae.
– Y Macrae decidió asignarte a ti el encargo -dijo Rebus asintiendo con la cabeza, como aprobando la elección.
– No tenía que saberlo nadie -añadió Hawes.
Rebus la apuntó con la cucharilla.
– No recuerdo si tomas leche y azúcar… ¿Cómo te lo sirvo?
– No puede recordarlo -replicó ella con una sonrisa-. Es la primera vez que me ofrece café.
Rebus alzó una ceja.
– Es muy posible. Partimos de cero, ¿de acuerdo?
Ella se había levantado de la silla y dio unos pasos hacia él.
– Por cierto, lo tomo con leche.
– Tomo nota -dijo Rebus oliendo el resto de un cartón de leche de medio litro-. Prepararía uno para Colin, pero me imagino que estará en Waverley al acecho de ladrones furtivos del extrarradio.
– En realidad, le llamaron para un servicio -dijo Hawes señalando con la cabeza hacia la ventana.
Rebus miró hacia el aparcamiento y vio que en cada coche patrulla que quedaba subían cuatro o cinco policías de uniforme.
– ¿Qué sucede? -preguntó.
– En Cramond necesitan refuerzos.
Era una de las zonas más agradables de casas caras entre un campo de golf y el río Almond.
– ¿En Cramond? -repitió Rebus abriendo mucho los ojos-. ¿Se ha sublevado el campesinado?
Hawes se acercó a su vez a la ventana.
– Se trata de algo relacionado con inmigrantes ilegales -explicó.
Rebus la miró.
– ¿Qué exactamente?
Ella se encogió de hombros. Rebus la cogió del brazo y la llevó hasta su mesa, descolgó el teléfono y se lo tendió a ella.
– Haz una llamada a tu amigo Felix -dijo en tono de orden.
– ¿Para qué?
Rebus, sin contestar, observó cómo marcaba los números.
– ¿Es su móvil? -preguntó.
Ella asintió con la cabeza y él le cogió el receptor. Contestaron al séptimo timbrazo.
– Diga -oyó decir a una voz impaciente.
– ¿Felix? -dijo Rebus sin quitar la vista de Phyllida Hawes-. Aquí, Rebus.
– Estoy bastante ocupado en este momento -contestó.
Parecía que iba en coche muy rápido, conduciendo él o con chófer.
– Quería saber cómo van mis averiguaciones.
– ¿Averiguaciones?
– Sobre los senegaleses que viven en Escocia. No me diga que lo ha olvidado -añadió en tono reprobatorio.
– He tenido otras cosas en qué pensar, John. Ya lo miraré.
– ¿Qué es lo que le tiene tan ocupado, Felix? ¿Va camino de Cramond?
Se hizo un silencio y una sonrisa afloró al rostro de Rebus.
– Okay -dijo Storey despacio-. Que yo sepa este número no se lo di yo… Así que lo habrá conseguido de la agente Hawes, lo que significa que probablemente llama desde Gayfield Square…
– Y contemplando cómo embarca la caballería en este momento. Bien, ¿qué es lo que sucede en Cramond, Felix?
Otro silencio y, finalmente, las palabras que Rebus esperaba:
– ¿Por qué no viene a verlo?
* * *
No era un aparcamiento en el propio Cramond, sino a cierta distancia a la orilla del mar. La gente dejaba allí los coches y llegaba a la playa por un sendero sinuoso entre hierbas y ortigas. Era un lugar desierto barrido por el viento y probablemente nunca tan concurrido como aquel día, pues había doce coches patrulla y cuatro coches celulares, más los potentes turismos de Aduanas e Inmigración. Felix Storey gesticulaba dando órdenes a sus huestes.
– Sólo están a cincuenta metros de la orilla, pero cuidado, porque en cuanto nos vean se echarán a correr. A Dios gracias no tienen a donde huir si no tratan de nadar hasta Fife. -Hubo algunas sonrisas, pero Storey alzó una mano-. Hablo en serio. No es la primera vez. Por eso están los guardacostas. -Sonó la llamada de un walkie-talkie y se lo llevó al oído-. A la escucha. -Se oyó lo que a Rebus le pareció una descarga estática-. Corto -dijo cerrando la tapa-. Los dos equipos de flanqueo están en posición y comenzarán a avanzar dentro de unos treinta segundos, así que vamos allá.
Abrió la marcha pasando junto a Rebus, que intentaba encender un cigarrillo.
– ¿Otra delación? -dijo éste.
– Del mismo informante -contestó Storey.
Marchó con sus hombres y el agente Colin Tibbet a la zaga. Rebus se puso también en marcha al lado de Storey.
– ¿De qué se trata? ¿De barcos que descargan ilegales en la orilla?
– De marisqueo -respondió Storey mirándole.
– ¿Cómo dice?
– Recolección de berberechos. Las mafias lo hacen con inmigrantes y solicitantes de asilo pagándoles una miseria. ¿Ve aquellos dos Land Rover…?
Rebus volvió la cabeza y reparó en dos vehículos con remolque en el extremo del aparcamiento y dos agentes uniformados de guardia.
– Ahí los transportan y los venden a restaurantes, y es posible que exporten a alguna parte.
En aquel momento pasaban ante un letrero que señalaba que los moluscos recogidos en la arena podían estar contaminados y no ser aptos para el consumo. Storey miró otra vez a Rebus.
Los restaurantes no saben lo que compran.
– Creo que no volveré a mirar la paella con los mismos ojos -comentó Rebus.
Cuando iba a preguntar por los remolques oyó el sonido de unos motores de poca cilindrada y acto seguido vio dos motos quad de cuatro ruedas que remontaban el talud costero cargadas de sacos a rebosar. En la playa se avistaban figuras dispersas con palas, reflejadas en la arena mojada.
– ¡Adelante! -gritó Storey echándose a correr seguido de sus hombres, por el talud de arena fina que descendía a la playa.
Rebus se quedó allí mirando. Vio que los mariscadores alzaban la vista, soltaban sacos y palas y, mientras unos se quedaban quietos, otros se lanzaban a correr. Por ambos extremos de la playa aparecieron policías de uniforme al tiempo que los hombres de Storey bajaban por las dunas. La única posibilidad de escape era el estuario del Forth. Uno o dos inmigrantes avanzaron mar adentro, pero al sentir el agua fría en las piernas y en la cintura entraron en razón.
Los asaltantes gritaban alborozados, pero algunos perdían el equilibrio y andaban a gatas por la arena. Rebus, que había logrado por fin encender el pitillo, aspiró con fuerza y retuvo el humo gozando del espectáculo. Las motos de cuatro ruedas daban vueltas en círculo y los que las conducían decían algo a gritos. Uno de ellos tuvo la idea de subir por el talud para llegar al aparcamiento, convencido tal vez de que si lo alcanzaba lograría huir, pero iba demasiado rápido para aquella carga y las dos ruedas delanteras perdieron contacto con el suelo y la máquina volcó derribando al conductor, sobre quien se abalanzaron cuatro agentes de uniforme. El segundo conductor optó por no seguir su ejemplo; levantó las manos y dejó la máquina al ralentí hasta que un agente de paisano de Inmigración paró el motor. Aquella escena le recordaba algo a Rebus… Sí, el final de Help, la película de los Beatles. Sólo faltaba Eleanor Bron.
Cuando se dirigía hacia la playa vio que entre los mariscadores había mujeres, algunas sollozando y todas chinas, como los dos de las motos de cuatro ruedas. Un hombre de Storey que hablaba su idioma, haciendo bocina con las manos, daba instrucciones que no parecían apaciguar a las mujeres, cuyos lamentos arreciaron.
– ¿Qué dicen? -le preguntó Rebus.
– Que no quieren que los envíen a su país.
Rebus miró a su alrededor.
– Peor que aquí no debe de ser, ¿no cree?
El agente de Inmigración torció el gesto.
– Figúrese, son sacos de cuarenta kilos, y si acaso les pagan tres libras por saco, y sin posibilidad de reclamaciones laborales.
– Lo imagino.
– Es puro esclavismo. Utilizan a seres humanos como mercancía que se compra y se vende. En el nordeste limpiando pescado, y en otros lugares, recogiendo fruta y verdura. Las mafias disponen de un buen contingente para cualquier demanda.
El agente continuó vociferando nuevas instrucciones a los trabajadores, quienes, exhaustos en su mayoría, parecían contentos de parar. Llegaron unos agentes de la operación de flanqueo con unos cuantos fugitivos.
– ¡Una llamada! ¡Tengo que hacer una llamada! -gritó uno de los conductores de los quads.
– En la comisaría, si nos parece bien -replicó un agente.
Storey se detuvo frente al conductor.
– ¿A quién quieres llamar? ¿Tienes móvil?
El hombre trató de mover las manos esposadas hacia el bolsillo del pantalón. Storey le sacó el teléfono y se lo puso delante de las narices.
– Dime el número y yo lo marco.
El hombre le miró y negó con la cabeza despacio sonriendo, dándole a entender que no era tan tonto.
– Si quieres quedarte en este país más vale que colabores -insistió Storey.
– Yo soy legal y tengo permiso de trabajo.
– Me alegro. Lo comprobaremos para ver si es falso o está caducado.
La sonrisa se desvaneció como un castillo de arena tumbado por la marea.
– Pero podemos entendernos -dijo Storey-. En cuanto estés dispuesto a hablar me lo dices.
Indicó con la cabeza que lo llevaran con los demás, que ya subían por las dunas. En aquel momento vio a Rebus a su lado.
– Lo más jodido -comentó- es que si tiene los papeles en regla no está obligado a decirnos nada, porque recoger berberechos no es ilegal.
– ¿Y esos otros? -preguntó Rebus señalando a los rezagados, más viejos, que caminaban encorvados.
– Si son ilegales irán a un centro de detención hasta que podamos deportarlos a su país -contestó Storey irguiéndose y metiendo las manos en los bolsillos de su chaquetón de pelo de camello-. Pero no faltarán quienes les sustituyan.
Rebus vio que el jefe de Inmigración oteaba el inmenso oleaje gris.
– ¿Canute y la marea? -comentó a guisa de metáfora.
Storey sacó un enorme pañuelo blanco, se sonó ruidosamente y comenzó a ascender la duna dejando que Rebus acabara el pitillo.
Cuando llegó al aparcamiento no estaban ya las furgonetas, aunque había un nuevo personaje esposado, y un agente uniformado ponía a Storey al corriente de lo ocurrido.
– Venía por la carretera y dio media vuelta al ver el coche patrulla, pero le alcanzamos.
– ¡Ya le he dicho que no fue por ustedes! -vociferó el hombre con acento irlandés.
Avanzaba desafiante, la barbilla de su mentón cuadrado con barba de varios días. Habían llevado al aparcamiento su coche, un viejo BMW de la serie 7, rojo, descolorido y con las portezuelas oxidadas. Era un coche que Rebus había visto en alguna parte. Se acercó, dio una vuelta en torno a él y vio en el asiento del pasajero un cuaderno abierto con una lista de nombres que le parecieron chinos. Storey cruzó una mirada con Rebus y asintió con la cabeza. Él ya lo sabía.
– A ver, su nombre -preguntó al conductor.
– Antes enséñeme su carnet -replicó el hombre.
Vestía una chaqueta verde oliva, tal vez la misma que llevaba cuando Rebus le vio una semana atrás.
– ¿Qué coño mira? -le espetó escrutándole de arriba abajo.
Rebus sonrió, sacó el móvil e hizo una llamada.
– ¿Shug? Aquí Rebus. ¿Te acuerdas de la manifestación, y que tenías que averiguar el nombre de un irlandés? -Escuchó lo que decía Davidson sin quitar los ojos del hombre-. ¿Peter Hill? Bien -añadió asintiendo con la cabeza-, ¿sabes una cosa? Si no me equivoco creo que lo tengo delante de mí.
El hombre le miró furioso sin osar replicar.
* * *
Fue sugerencia de Rebus que llevaran a Peter Hill a la comisaría de Torphichen, donde les esperaba Shug Davidson en el cuarto de la investigación sobre el homicidio de Stef Yurgii. Rebus hizo las presentaciones y Davidson y Felix Storey se dieron la mano. Varios agentes miraban la escena. No era la primera vez que veían a un negro, pero sí en aquella zona de la ciudad.
Rebus se limitó a escuchar la explicación que daba Davidson sobre la relación entre Peter Hill y Knoxland.
– ¿Tiene pruebas de que traficaba con droga? -preguntó Storey después de escuchar.
– Pruebas determinantes no, pero detuvimos a cuatro compinches suyos.
– Lo que significa que no era un pez gordo o…
– Demasiado listo y pudo escapar -añadió Davidson asintiendo con la cabeza.
– ¿Y de su vinculación con los paramilitares?
– Tampoco hay pruebas, pero la droga tiene que venir de algún sitio y los servicios de inteligencia de Irlanda del Norte señalaron ese origen concreto. Los terroristas necesitan obtener dinero con cualquier medio.
– ¿Incluso traficando con inmigrantes ilegales?
Davidson se encogió de hombros.
– Todo es empezar -aventuró.
– El coche que conducía… -añadió Storey frotándose la barbilla.
– Es un BMW de la serie siete -dijo Rebus.
Storey asintió con la cabeza.
– Pero la matrícula no era irlandesa, ¿verdad? En Irlanda del Norte consta de tres letras y cuatro cifras.
– Está muy enterado -comentó Rebus mirándole.
– Trabajé un tiempo en Aduanas, y vigilando transbordadores de pasajeros se aprenden los números de las matrículas.
– No acabo de ver qué es lo que quiere plantear -dijo Davidson.
Storey se volvió hacia él.
– Pienso en su relación con el coche. Si no vino en él, lo compraría aquí o…
– O es de otra persona -añadió Davidson asintiendo con la cabeza.
– A menos que trabaje por su cuenta y no se trate de una operación de tanta envergadura.
– Se lo podemos preguntar -dijo Davidson.
Suscitó una sonrisa en Storey, que se volvió hacia Rebus como requiriendo su aprobación. Pero Rebus entornaba los ojos sin dejar de pensar en aquel coche.
* * *
Fueron al cuarto número 2 a interrogar al irlandés, que ni miró a los tres hombres que entraban a relevar al agente de uniforme que lo custodiaba. Storey y Davidson se sentaron frente a él a la mesa y Rebus se apoyó en la pared. Se oía un martillo neumático de unas obras en la calle, que serviría de ruido de fondo a la declaración y quedaría grabado en las cintas que Davidson desempaquetó. Las metió en la grabadora y comprobó la hora del aparato. Después hizo lo propio con dos cintas vírgenes de vídeo para la cámara situada encima de la puerta y enfocada hacia la mesa para poder desmentir con imágenes cualquier alegación de malos tratos de los sospechosos.
Los tres policías se identificaron para dejar constancia en la grabación y Davidson pidió al irlandés que diera su nombre completo, pero éste, sin abrir la boca, se dedicó a sacudirse hebras de los pantalones y después juntó las manos, las apoyó en el borde de la mesa y continuó mirando a la pared entre Davidson y Storey. Finalmente dijo:
– Me gustaría tomar una taza de té con tres terrones de azúcar.
Por la falta de tres muelas tenía las mejillas hundidas, lo que resaltaba aún más su cráneo de piel atezada. Tenía pelo plateado corto, ojos azul claro y un cuello escuálido. No pasaría de un metro setenta y tres y pesaría unos sesenta y cuatro kilos. Pero se hacía el duro.
– A su debido tiempo -respondió Davidson sin alterarse.
– Y quiero un abogado y llamar por teléfono.
– También a su tiempo. De momento… -replicó Davidson abriendo un sobre marrón y sacando una fotografía de gran formato en blanco y negro-. Éste es usted, ¿verdad?
Sólo se veía la mitad de una cara, que ocultaba casi totalmente la capucha de la chaqueta. Estaba tomada el día de la manifestación en Knoxland, el día en que Howie Slowther había intentado tirar una piedra a Mo Dirwan.
– No creo.
– ¿Y éste?
Era otra foto donde se le veía bien la cara, tomada meses atrás en Knoxland.
– ¿Y qué quiere insinuar?
– Quiero insinuar que hace tiempo que deseo imputarle algo -replicó Davidson sonriendo y volviéndose hacia Felix Storey.
– Señor Hill -comenzó a decir Storey cruzando las piernas una sobre otra-, soy oficial de Inmigración y vamos a examinar los papeles de todos esos trabajadores para comprobar quiénes son ilegales.
– No sé de qué habla. Yo daba un paseo por la costa y eso no es ilegal, ¿no es cierto?
– No, pero a un jurado le extrañaría esa coincidencia de los nombres de esa lista que había en su coche con los de los detenidos.
– ¿Qué lista? -exclamó Hill, mirando ahora a Storey-. Si hay alguna lista es que la habrán puesto en el coche.
– Claro, y no tendrá sus huellas dactilares.
– Ni le reconocerán los trabajadores en una rueda de identificación -añadió Davidson rematando el acoso.
– ¿Acaso va contra la ley?
– Mire -dijo Storey como haciendo una confidencia-, creo que la esclavitud fue abolida hace siglos.
– ¿Y por eso un negro como usted lleva traje? -espetó el irlandés.
Storey esgrimió una sonrisa irónica como satisfecho de que hubiera llegado tan rápido a la injuria.
– He oído decir que a los irlandeses les llaman los negros de Europa, ¿significa quizá que somos hermanos a pesar de la piel?
– Significa que le den por culo.
Storey echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. Davidson cerró el expediente, dejando las dos fotos fuera frente a Peter Hill, y tamborileó sobre el archivador como para llamar su atención sobre el volumen de información acumulada.
– ¿Y desde cuándo te dedicas al tráfico de esclavos? -terció Rebus.
– No diré nada sin una taza de té -respondió el irlandés reclinándose en la silla y cruzando los brazos-. Y quiero que me la traiga mi abogado.
– Ah, ¿tienes abogado? Será seguramente porque lo necesitas.
Hill miró a Rebus, pero su pregunta iba dirigida a los dos policías sentados delante de él.
– ¿Cuánto tiempo piensan tenerme aquí?
– Depende -contestó Davidson-. Esto le vincula con grupos paramilitares -añadió sin dejar de dar palmaditas sobre el archivador- y en virtud de las leyes antiterroristas podemos retenerle más de lo que se figura.
– ¿Ahora resulta que soy terrorista? -inquirió Hill con desdén.
– Siempre lo ha sido, Peter. Lo único que cambia es el modo de financiación. El mes pasado traficaba con droga y ahora con seres humanos…
Llamaron a la puerta y un agente uniformado asomó la cabeza.
– ¿Ya han contestado? -preguntó Davidson.
El agente asintió con la cabeza.
– Pues quédese aquí vigilando al sospechoso -añadió poniéndose en pie.
Dijo en voz alta que el interrogatorio se interrumpía, consultando el reloj para especificar la hora.
Desconectaron las grabadoras y Davidson ofreció su silla al agente, quien le entregó un papel. Afuera en el pasillo, tras cerrar la puerta, desdobló el papel, lo leyó y se lo tendió a Storey, que sonrió satisfecho.
Después fue Rebus quien leyó la nota con la descripción del BMW rojo, la matrícula y el nombre del propietario en mayúsculas: Stuart Bullen.
Storey arrebató la nota a Rebus, besó el papel y dio unos pasos de baile.
Contagiado por su alegría, Davidson, sonriente, le dio unas palmadas en la espalda.
– Pocas veces la vigilancia da tan buen resultado -comentó mirando a Rebus, como recabando su asentimiento.
Pero el éxito no era producto de la vigilancia, pensó él, sino de otra misteriosa delación.
Una delación y la intuición de Storey respecto al propietario del BMW. Si es que era realmente intuición.
Capítulo 25
Cuando llegaron a The Nook se encontraron con otros dos policías: Siobhan y Les Young. Era la hora en que se vaciaban las oficinas y algunos hombres con traje cruzaban la puerta entre los dos gorilas. Rebus preguntó a Siobhan qué hacía allí y en ese momento vio que uno de los porteros hablaba por el pequeño micrófono de los auriculares tapándolo con la mano y con la cabeza vuelta, pero él comprendió que los había visto.
– ¡Está comunicando a Bullen nuestra presencia! -exclamó.
Todos se apresuraron a irrumpir en el local por entre medias del grupo que entraba empujando a los porteros. La música sonaba fuerte, había más clientela que en la primera visita y más bailarinas. Siobhan se rezagó para mirarlas bien mientras Rebus encabezaba la marcha hacia el despacho de Bullen. La puerta del pasillo estaba cerrada y, al mirar a un lado y a otro, vio al camarero de la barra y recordó su nombre: Barney Grant.
– ¡Barney, venga aquí! -gritó.
Barney dejó el vaso que estaba sirviendo, salió de la barra y marcó los números. Rebus dio una embestida a la puerta e inmediatamente sintió que el suelo le faltaba bajo los pies; en el corto pasillo que conducía al despacho habían abierto una trampilla, por la que cayó aterrizando de mala manera sobre unos escalones que se perdían en la oscuridad.
– ¿Qué demonios es esto? -exclamó Storey.
– Una especie de túnel -dijo el camarero.
– ¿Adónde conduce?
El hombre hizo un gesto que daba a entender que no lo sabía. Rebus recobró torpemente el equilibrio al final de los escalones. Se había hecho una buena rozadura, aparte de torcerse el tobillo izquierdo. Alzó la vista y dijo a quienes miraban:
– Salid fuera a ver si averiguáis a dónde conduce.
– Vete a saber -farfulló Davidson.
Rebus escrutó en la oscuridad qué dirección seguía el túnel.
– Creo que va hacia Grassmarket -dijo, cerrando los ojos para que su visión se adaptara a la oscuridad.
Echó a andar palpando las paredes. Al cabo de un rato abrió los ojos parpadeando y distinguió un suelo de tierra húmeda y un techo abovedado, excavado probablemente hacía siglos. La Ciudad Vieja era un laberinto casi inexplorado de túneles y catacumbas que habían servido de refugio a la población contra los invasores y de lugar de citas secretas, conjuras y contrabando. Y en época más reciente la gente los había usado para criar desde champiñones hasta cannabis. Algunos habían sido habilitados para atracción turística, pero en su mayoría eran como aquél, estrechos y malolientes.
El túnel hacía un recodo a la izquierda. Rebus sacó el móvil, pero no había cobertura y no podía indicárselo a los de fuera. Oyó ruido más adelante, aunque no veía nada.
– ¿Stuart? -exclamó, y el túnel hizo eco-. ¡No haga el tonto, Stuart!
Siguió avanzando y vio luz a lo lejos: una figura que desaparecía y de nuevo la oscuridad. Bullen acababa de cerrar otra puerta en la pared. Rebus la palpó con las manos para situar bien el marco y tocó precisamente un pomo. Lo hizo girar tirando de él, pero la puerta abría hacia adentro. Empujó y notó que había algo pesado detrás. Gritó pidiendo ayuda y empujó más con el hombro al tiempo que oía un ruido al otro lado, como si alguien intentara apartar una caja, tras lo cual la puerta se abrió dos o tres palmos y él se escurrió por el resquicio a gatas. Al ponerse en pie vio que la barricada eran unas cajas de libros y que un viejo le miraba.
– Se ha largado a la calle -dijo el hombre.
Rebus asintió con la cabeza y fue hacia la puerta cojeando. Afuera reconoció inmediatamente dónde estaba: en West Port. Había salido a la luz por una librería de viejo a cien metros de The Nook. Vio que el móvil que conservaba en la mano ya tenía cobertura. Miró a su derecha hacia los semáforos de Lady Lawson Street, y luego hacia Grassmarket y vio lo que esperaba: Stuart Bullen en medio de la calle conducido por Felix Storey, que le retorcía un brazo en la espalda, hacia donde él estaba. Llevaba la ropa desgarrada y sucia. Rebus miró la suya, que no estaba mucho mejor; se subió la pernera y advirtió con alivio que sólo tenía rozaduras sin sangre. Apareció Shug Davidson corriendo por Lady Lawson Street, sofocado por el esfuerzo, mientras él doblaba la cintura y apoyaba las manos en las rodillas. Ansiaba fumar un cigarrillo, pero no tenía resuello ni para eso. Se irguió del todo y se encontró cara a cara con Bullen.
– No creas; te estaba dando alcance -dijo al joven.
Le llevaron a The Nook. Había corrido la noticia y no quedaban clientes. Siobhan interrogaba a las bailarinas sentadas en fila en la barra, a quienes Barney Grant servía refrescos.
Del reservado especial salió un cliente solitario, sorprendido del súbito silencio: ni música ni voces. Se hizo cargo de la situación y se dirigió de inmediato a la salida ajustándose el nudo de la corbata. Rebus, que entraba cojeando, chocó hombro con hombro con él.
– Perdone -dijo el hombre.
– Perdone usted, concejal -dijo Rebus mirando cómo se retiraba.
A continuación se acercó a Siobhan y dirigió un saludo con la cabeza a Les Young.
– ¿Qué hacéis aquí?
– Tenemos que hacer unas cuántas preguntas a Stuart Bullen -contestó Young.
– ¿Sobre qué? -preguntó Rebus sin dejar de mirar a Siobhan.
– Algo en relación con el asesinato de Donald Cruikshank.
Rebus miró a Young.
– Pues por extraño que te resulte, vais a tener que aguardar turno, porque hemos llegado antes.
– ¿Hemos?
Rebus señaló a Felix Storey, que finalmente, aunque a regañadientes, había soltado a Bullen, que ya iba esposado.
– Ese hombre es de Inmigración y tenía sometido a vigilancia a Bullen hace semanas por tráfico de personas, esclavismo y qué sé yo.
– Tenemos que interrogarle -replicó Les Young.
– Pues plantea la solicitud -dijo Rebus estirando el brazo hacia Storey y Shug Davidson.
Les Young miró muy serio a Rebus, pero se dirigió hacia ellos. Siobhan le miraba también furiosa.
– ¿Qué sucede? -preguntó él con cara de inocente.
– ¿No es conmigo con quien estás de mala leche? Pues no la tomes con Les.
– Les ya es mayorcito para arreglárselas por sí mismo.
– Sí, claro; lo que pasa es que él juega limpio, no como otros.
– Siobhan, eso son palabras muy duras.
– De vez en cuando te conviene oírlas.
Rebus se encogió de hombros.
– Bueno, ¿qué relación hay entre Bullen y Cruikshank? -preguntó.
– En casa de la víctima encontramos pornografía casera en la que aparecía una de las bailarinas de este local.
– ¿Y eso es todo?
– Tenemos que hablar con él.
– Me apuesto lo que sea a que a algunos de los que intervienen en el caso va a extrañarles y se preguntarán a qué tanta investigación porque hayan matado a un violador. -Hizo una pausa-. ¿No crees?
– Tú lo sabes mejor que yo.
Rebus se volvió hacia donde estaban Young y Davidson hablando.
– Oye, ¿no tratarás de impresionar al joven Les?
Siobhan puso la mano en el hombro de Rebus para llamar de nuevo su atención.
– Es un caso de homicidio, John. Tú harías lo mismo que hago yo -dijo.
Rebus esbozó una sonrisa imperceptible.
– Era una broma, Siobhan -replicó dirigiéndose a la puerta abierta que conducía al despacho de Bullen-. La primera vez que vinimos aquí, ¿no advertiste esta trampilla?
– Pensé que era del sótano -contestó ella haciendo una pausa-. ¿Tú no la viste?
– Es que no me acordaba de ella -mintió él, restregándose la pierna izquierda.
– Debe de dolerle, amigo -dijo Barney Grant mirando la contusión-. Es igual que cuando te dan una toña. Yo, que he jugado al fútbol, sé lo que es.
– Podría haberme avisado de esa trampilla.
El camarero se encogió de hombros. Felix Storey empujó a Bullen pasillo adelante y Rebus le siguió con Siobhan a la zaga. Storey cerró de golpe la trampilla.
– Buen sitio para esconder a ilegales -comentó.
Bullen lanzó un bufido.
La puerta del despacho estaba abierta y Storey empujó la hoja con el pie. El cuarto estaba tal como Rebus lo recordaba: lleno de cosas. Storey arrugó la nariz.
– Nos va a llevar mucho tiempo meter todo eso en bolsas de pruebas.
– Por Dios bendito -exclamó Bullen a modo de protesta.
La caja fuerte estaba entreabierta y Storey la abrió del todo con la punta del zapato.
– Aja -dijo-. Creo que sí que nos harán falta bolsas de pruebas.
– ¡Es falso! -gritó Bullen-. ¡Lo han puesto ustedes, hijos de puta! -añadió tratando de zafarse de Storey.
Pero el de Inmigración era diez centímetros más alto y seguramente pesaba diez kilos más. Todos miraban apiñados en la puerta, entre ellos Davidson y Young y algunas bailarinas.
Rebus se volvió hacia Siobhan, que frunció los labios. Ella también lo había visto: dentro de la caja fuerte había un montón de pasaportes sujetos con una goma elástica, tarjetas de crédito en blanco, varios sellos de goma falsificados y máquinas de franqueo. Más una serie de documentos doblados, tal vez certificados de nacimiento o de matrimonio. Todo lo necesario para crear cientos de identidades falsas.
* * *
Llevaron a Stuart Bullen al cuarto de interrogatorios número 1 de Torphichen.
– Tenemos aquí a su compinche -dijo Felix Storey, que se había quitado la chaqueta y se soltaba los gemelos para remangarse la camisa.
– ¿Quién? -replicó Bullen, que ahora sin esposas se frotaba las muñecas.
– Creo que se llama Peter Hill.
– No lo conozco.
– Es un irlandés que habla pestes de usted.
Bullen miró a Storey a la cara.
– Ahora sí que veo que es un montaje.
– ¿Por qué? ¿Lo dice porque confía en que Peter no hable?
– Ya le he dicho que no le conozco.
– Tenemos fotos suyas entrando y saliendo de su club.
Bullen miró a Storey como tratando de calibrar si era cierto. Rebus tampoco lo sabía; era posible que los de la cámara de vigilancia hubiesen fotografiado a Hill, pero podía ser un farol de Storey, porque no había traído para el interrogatorio ningún archivador ni carpeta. Bullen miró a Rebus.
– ¿Seguro que quiere que él esté presente? -preguntó a Storey.
– ¿A qué se refiere?
– Se rumorea que está al servicio de Cafferty.
– ¿De quién?
– De Cafferty, el que domina Edimburgo.
– ¿Y eso qué relación tiene con usted, señor Bullen?
– Cafferty odia a mi familia. -Se calló para dar mayor efecto a sus palabras-. Y alguien ha puesto eso en la caja fuerte.
– Invéntese algo mejor -replicó Storey como si lo lamentara- y aclare su relación con Peter Hill.
– Ya se lo he dicho -replicó Bullen apretando los dientes-. No hay ninguna relación.
– ¿Y por eso conducía su coche?
Se hizo un silencio. Shug Davidson paseaba de arriba abajo con los brazos cruzados, Rebus seguía recostado en la pared y Bullen se miraba las uñas.
– Un BMW rojo de la serie siete -prosiguió Storey-, matriculado a su nombre.
– Me lo robaron hace meses.
– ¿Lo denunció?
– No merecía la pena.
– ¿Y va a ratificarse en ese cuento de que las pruebas son un montaje que se hizo en su coche? Espero que tenga un buen abogado, señor Bullen.
– A lo mejor contrato a Mo Dirwan, que parece muy bueno. Me han dicho que son ustedes buenos amigos -añadió Bullen mirando a Rebus.
– Es gracioso que diga eso -terció Shug Davidson acercándose a la mesa-, porque precisamente a su amigo Hill se le ha visto por Knoxland. Tenemos fotos de él en la manifestación el mismo día en que el señor Dirwan estuvo a punto de ser agredido.
– ¿Se pasan el día tomando a escondidas fotos de la gente? -dijo Bullen mirando a su alrededor-. A los que hacen eso se les llama pervertidos.
– Ya que lo dices -añadió Rebus-, tenemos que interrogarte en relación con otro caso.
– Hay que ver qué famoso soy -replicó Bullen abriendo los brazos.
– Por eso permanecerá aquí un buen rato, señor Bullen -dijo Storey-. Así que póngase cómodo.
* * *
Al cabo de cuarenta minutos hicieron un descanso. Los mariscadores estaban detenidos en St. Leonard, única comisaría que disponía de suficientes celdas. Storey fue a un teléfono para comprobar el avance de los interrogatorios, mientras Rebus y Davidson salieron a tomar un té, seguidos al rato por Siobhan y Young.
– ¿Podemos hacer el interrogatorio? -preguntó Siobhan.
– Nosotros vamos a reanudarlo ahora mismo -respondió Davidson.
– Pero en este momento él no hace nada -alegó Les Young.
Davidson lanzó un suspiro, y Rebus comprendió que era porque le complicaban la vida.
– ¿Cuánto tiempo necesitan? -preguntó.
– El que nos conceda.
– De acuerdo, adelante.
Young se dio la vuelta para marcharse, pero Rebus le tocó en el codo.
– ¿Te importa que os acompañe? Es por simple curiosidad.
Siobhan miró a Young para prevenirle, pero él asintió a Rebus con la cabeza. Siobhan giró sobre sus talones y echó a andar hacia el cuarto de interrogatorios para que no vieran su gesto de contrariedad.
Bullen estaba con las manos apoyadas en la nuca, y al ver el té que llevaba Rebus preguntó dónde estaba el suyo.
– En la tetera -replicó Rebus.
Siobhan y Young se presentaban.
– ¿Cambio de turno? -gruñó Bullen apartando las manos de la cabeza.
– Qué bueno es este té -comentó Rebus, y por la mirada con que le obsequió Siobhan comprendió que ella no apreciaba en absoluto su intervención.
– Vamos a interrogarle a propósito de una película pornográfica casera -dijo Les Young.
– De lo sublime a lo ridículo -comentó Bullen con una carcajada.
– La encontramos en el domicilio de una persona asesinada -añadió Siobhan con incisiva frialdad-. Y puede que usted conozca a algún partícipe.
– ¿Ah, sí? -replicó Bullen francamente extrañado.
– Yo reconocí a uno como mínimo -dijo Siobhan cruzando los brazos-. El día que fui a su local con el inspector Rebus estaba bailando en el mástil.
– Primera noticia -respondió Bullen encogiéndose de hombros-. Las chicas van y vienen… Son libres de hacer lo que quieran; yo no soy su abuelita. ¿Han encontrado ya a esa chica que buscaban? -añadió inclinándose sobre la mesa hacia Siobhan.
– No -contestó Siobhan.
– Pero han matado al que violó a su hermana, ¿verdad? -Como Siobhan no respondió, él volvió a encogerse de hombros-. Lo he leído en el periódico, igual que todo el mundo.
– Fue en casa de él donde encontramos la película -añadió Les Young.
– Bueno, sigo sin saber en qué puedo ayudarles yo -dijo Bullen volviéndose hacia Rebus para que se lo aclarara.
– ¿Conocía a Donny Cruikshank? -preguntó Siobhan.
Bullen la miró de nuevo.
– No conocía ni su nombre hasta que leí lo del asesinato.
– ¿No acudía a su club, por casualidad?
– Por supuesto que es posible. Yo no estoy allí permanentemente. Pregunten a Barney.
– ¿Al camarero? -dijo Siobhan.
Bullen asintió con la cabeza.
– O pueden preguntar a Inmigración, que por lo visto vigila mucho -añadió con una sonrisa irónica-. Espero que hayan filmado mi lado bueno.
– ¿Acaso lo tiene? -replicó Siobhan.
La sonrisa de Bullen se desvaneció; miró el reloj, un grueso modelo de oro.
– ¿Hemos acabado? -dijo.
– Ni mucho menos -terció Les Young.
En ese momento se abrió la puerta y entró Felix Storey, seguido de Shug Davidson.
– ¡El equipo al completo! -exclamó Bullen-. Si viniera tanta gente al club, podría retirarme a Gran Canaria.
– Ha pasado el tiempo -dijo Storey a Young-. Tenemos que seguir interrogándole.
Les Young miró a Siobhan, que sacó unas polaroid del bolsillo y las extendió en la mesa.
– A ésta la conoce -afirmó señalando en la foto-. ¿Y a estas otras?
– No soy muy buen fisonomista. Recuerdo mucho mejor los cuerpos -respondió Bullen mirándola de arriba abajo.
– Es una de sus bailarinas.
– Pues sí -repuso Bullen al fin-. ¿Y qué?
– Me gustaría hablar con ella.
– Precisamente esta noche tiene turno -replicó él consultando de nuevo el reloj-Suponiendo que Barney pueda abrir.
Storey negó con la cabeza.
– No, hasta que hayamos registrado el local -dijo.
– En ese caso -añadió Bullen con un suspiro mirando a Siobhan- no sé qué decir.
– Tendrá su dirección o su número de teléfono…
– Las chicas quieren discreción… A lo mejor tengo su número de móvil. Pídalo educadamente y puede que él lo encuentre cuando revuelva el local -añadió mientras señalaba con la cabeza a Storey.
– No es necesario -terció Rebus, que se había acercado a la mesa para mirar las fotos y había cogido la de la bailarina-. Yo la conozco y sé dónde vive.
Siobhan lo miró sorprendida.
– Se llama Kate, ¿verdad que sí? -prosiguió Rebus mirando a Bullen.
– Pues sí, Kate -farfulló Bullen-. Y hay que ver cómo le gusta bailar -agregó casi soñador.
* * *
– Le interrogaste muy bien -dijo Rebus, que ocupaba el asiento del pasajero con Siobhan al volante.
Les Young les había dejado porque tenía que volver a Banehall. Rebus examinaba de nuevo las fotografías.
– ¿Ah, sí? -inquirió ella finalmente.
– Con los tipos como Bullen hay que ir al grano porque si no, no sueltan prenda.
– No nos dijo gran cosa.
– Al joven Leslie le habría dicho menos.
– Tal vez.
– ¡Por Dios, Shiv, acepta un cumplido por una vez en tu vida!
– Estoy buscando una motivación por tu parte.
– No la hay.
– Sería la primera vez…
Iban camino de Pollock Halls. Al salir del interrogatorio, Rebus le había explicado cómo había localizado a Kate.
– Tenía que haberla reconocido, por la cantidad de discos que tenía en su cuarto -dijo él meneando la cabeza.
– Vaya detective -comentó ella en broma-. Tal vez te habrías percatado si la hubieras encontrado en tanga.
Iban por Dalkeith Road, a un tiro de piedra de St. Leonard, con sus calabozos repletos de mariscadores. De momento no habían sacado nada en limpio de los interrogatorios, o algún dato que Felix Storey estuviese dispuesto a compartir. Siobhan puso el intermitente izquierdo para doblar en Holyrood Park Road y el derecho para girar hacia Pollock. Andy Edmunds seguía en la barrera y se agachó ante la ventanilla abierta.
– ¿De vuelta tan pronto? -preguntó.
– Tengo que hacerle algunas preguntas más a Kate -contestó Rebus.
– Llega tarde; acabo de verla irse en la bici.
– ¿Cuánto tiempo hace?
– Unos cinco minutos.
– Va camino del club -dijo Rebus volviéndose hacia Siobhan.
Ella asintió con la cabeza. Kate no podía saber que habían detenido a Stuart Bullen. Rebus dijo adiós con la mano a Edmunds mientras Siobhan daba la vuelta en redondo con el coche. En Dalkeith Road pasó el semáforo en rojo, lo cual levantó un concierto de bocinazos.
– Tengo que poner una sirena al coche -musitó-. ¿Crees que le daremos alcance?
– No, pero no importa porque se entretendrá mientras le explican la situación.
– ¿Hay allí gente de Storey?
– Ni idea -dijo Rebus.
Hasta que no dejaron atrás St. Leonard e iban camino de Cowgate y Grassmarket, Rebus no comprendió por qué Siobhan tomaba aquel itinerario: era el más rápido.
Aunque con riesgo de atascos. Se oyeron de nuevo bocinazos y varios faros les dirigieron destellos por diversas maniobras prohibidas y desconsideradas.
– ¿Cómo era ese túnel? -preguntó ella.
– Lúgubre.
– ¿Pero no había inmigrantes?
– No.
– Yo, si montara una vigilancia, sería precisamente para localizarlos.
Rebus no dijo que no.
– Pero ¿y si Bullen no tiene contacto con ellos? Al fin y al cabo, no es imprescindible teniendo al irlandés de intermediario.
– ¿Es el mismo irlandés que viste en Knoxland?
Rebus asintió con la cabeza y de inmediato comprendió a lo que se refería Siobhan.
– Es allí donde están, claro. Es el mejor sitio para concentrarlos.
– Yo creía que habían registrado de arriba abajo -añadió ella haciendo de abogado del diablo.
– Pero lo que buscábamos era un asesino, testigos… -De pronto guardó silencio.
– ¿Qué ocurre? -preguntó ella.
– Mo Dirwan recibió una paliza cuando husmeaba en Stevenson House -dijo sacando el móvil y marcando el número de Caro Quinn-. ¿Caro? Soy John. Quiero preguntarle una cosa: ¿dónde estaba exactamente de Knoxland cuando le amenazaron? -Tenía la vista clavada en Siobhan mientras escuchaba-. ¿Está segura? No, no, por nada… Más tarde hablamos. Adiós -añadió cortando la comunicación-. Andaba por Stevenson House -explicó a Siobhan.
– Vaya coincidencia.
Rebus miraba el móvil.
– Tengo que decírselo a Storey -comentó dando vueltas al aparato en su mano.
– ¿No le llamas? -preguntó ella.
– No sé si confiar en él -dijo Rebus-. Recibe muchas delaciones anónimas. Por eso supo lo de Bullen, lo del club y el asunto de los mariscadores…
– ¿Y?
Rebus se encogió de hombros.
– Y tuvo esa súbita intuición sobre el BMW. Precisamente lo que nos permitió relacionarlo con Bullen.
– ¿Por otro delator anónimo? -preguntó Siobhan.
– ¿Quién hará esas llamadas?
– Tiene que ser alguien cercano a Bullen.
– O puede ser simplemente uno que sabe muchas cosas sobre él. Pero si a Storey le dan esas perlas y no sospecha nada…
– ¿Quieres decir que no le intriga que le informen de cosas clave? Tal vez piense que a caballo regalado…
Rebus reflexionó un instante.
– ¿Caballo regalado o caballo de Troya?
– ¿Es ésa? -preguntó Siobhan de pronto señalando a una ciclista que venía en dirección opuesta.
La bici los rebasó y siguió cuesta abajo hacia Grassmarket.
– La verdad, no la he visto.
Siobhan se mordió el labio.
– Agárrate -dijo dando un frenazo y girando en redondo, esta vez con tráfico en ambas direcciones.
Rebus saludó y se encogió de hombros a guisa de disculpa mirando a uno que comenzó a gritarles por la ventanilla gesticulando con cara de pocos amigos, pero Siobhan continuó hacia Grassmarket con el airado conductor a la zaga, con los faros encendidos y dando bocinazos.
Rebus se volvió en el asiento y miró furioso al hombre, que no paraba de gritar esgrimiendo el puño.
– Se ha encoñado con nosotros -comentó Siobhan.
– Habla bien, por favor -dijo él asomándose por la ventanilla para gritar a pleno pulmón, aunque sabía que el hombre no podía oírle-: ¡Somos putos policías!
Siobhan soltó la carcajada al tiempo que daba un brusco golpe de volante.
– Ha parado -dijo.
La ciclista había bajado de la bicicleta y la encadenó a una farola. Estaban en medio de Grassmarket rodeados de bistrots y pubs para turistas. Siobhan detuvo el coche en raya amarilla y salió corriendo. Desde lejos Rebus reconoció a Kate. Vestía una chaqueta vaquera deshilachada, vaqueros recortados, botas negras altas y un pañuelo al cuello de seda rosa. Vio cómo se sorprendía al mostrarle Siobhan el carnet. Se quitó el cinturón de seguridad y cuando iba a abrir la portezuela un brazo se introdujo por la ventanilla y le agarró del cuello.
– ¿A qué juegas, amigo? -vociferó el estrangulador-. ¿Te crees el dueño de la autopista?
Rebus tenía la boca y la nariz obstruidas por la manga acolchada del impermeable de su agresor. Buscó a tientas la manivela y empujó la portezuela con todas sus fuerzas. Cayó de rodillas fuera del coche sobre el asfalto con un latigazo de dolor. El hombre seguía al otro lado de la portezuela sin la menor intención de soltarle, pues la portezuela hacía de escudo contra los golpes de Rebus.
– Te has creído que a mí puedes hacerme la higa impunemente, ¿eh?
– Sí que puede -oyó Rebus decir a Siobhan-. Es policía; igual que yo. Suéltele.
– Es… ¿qué?
– ¡Que le suelte!
Cesó la presión en el cuello y Rebus se puso en pie sintiendo vahídos y palpitaciones en las sienes. Siobhan retorcía hacia atrás el otro brazo del iracundo conductor y le obligaba a arrodillarse con la cabeza gacha. Rebus sacó el carnet y se lo puso al hombre justo delante de las narices.
– Inténtalo otra vez y te mato -dijo con voz entrecortada.
Siobhan soltó al hombre y dio un paso atrás. Ella también tenía el carnet en la mano cuando el hombre se incorporó.
– ¿Cómo iba yo a saberlo? -se lamentó el hombre.
Pero Siobhan ya se dirigía hacia Kate, que miraba la escena con ojos muy abiertos.
Rebus fingió apuntar la matrícula del coche del energúmeno mientras éste volvía al volante, y a continuación se acercó a Siobhan y Kate.
– Kate ha hecho un alto para tomar algo -dijo Siobhan- y le he preguntado si podemos acompañarla.
A Rebus no se le ocurría nada mejor.
– Pero tengo una cita dentro de media hora -les advirtió Kate.
– Con media hora tenemos de sobra -repuso Rebus.
Fueron al primer bar que encontraron y había mesa. La máquina de discos sonaba a todo volumen, pero Rebus hizo que el camarero lo bajara y pidió una jarra de cerveza para él y refrescos para Siobhan y la joven.
– Le decía a Kate que es muy buena bailarina -dijo Siobhan.
Rebus sintió un latigazo de dolor en el cuello al asentir con la cabeza.
– Lo advertí la primera vez que te vi en The Nook -prosiguió Siobhan, pronunciando en tono admirativo el nombre del club como si fuera una discoteca de moda.
«Es lista, no moraliza y así no pone nerviosa ni avergüenza a la testigo», pensó Rebus dando un trago de cerveza.
– Es lo que hago, bailar… -comentó la joven mirando sucesivamente a Rebus y a Siobhan-. De todas esas cosas que la gente dice de Stuart, de que trafica con inmigrantes, yo no sabía nada -añadió, haciendo una pausa como si fuera a decir algo más, pero optó por dar un sorbo a su bebida.
– ¿Te pagas tú la universidad? -preguntó Rebus, y ella asintió con la cabeza.
– Vi en el periódico un anuncio solicitando bailarinas -añadió ella sonriendo-. No soy tonta y comprendí enseguida la clase de local que era The Nook, pero las chicas son estupendas… y yo lo único que hago es bailar.
– Pero sin ropa -comentó Rebus casi sin pensar, para irritación de Siobhan, que le fulminó con la mirada.
El rostro de Kate se endureció.
– ¿Es que no me ha oído que, de lo otro, yo nada?
– Lo sabemos, Kate -se apresuró a decir Siobhan-. Hemos visto el vídeo.
– ¿Qué vídeo? -preguntó ella mirando a Siobhan.
– Uno en que apareces bailando junto a una chimenea -contestó Siobhan poniendo sobre la mesa la foto polaroid.
Kate la arrebató sin querer mirarla.
– Eso fue una vez -replicó sin mirarle a la cara-. Una de las chicas me contó que podía ganarme un dinero con facilidad y acepté, diciéndole que yo sólo bailaría…
– Efectivamente -dijo Siobhan-. Hemos visto el vídeo y sabemos que es cierto. Se te ve poniendo música y bailando.
– Sí, y luego no me pagaron. Alberta quiso darme parte de su dinero, pero yo no acepté porque se lo había ganado ella -explicó dando otro sorbo al vaso.
Siobhan la secundó y dejaron las dos la bebida en la mesa al mismo tiempo.
– ¿Conocías al hombre que manejaba la cámara? -preguntó Siobhan.
– No le había visto nunca hasta que llegamos a esa casa.
– ¿Dónde estaba la casa?
Kate se encogió de hombros.
– Fuera de Edimburgo. Alberta me llevó en coche y yo no me fijé. ¿Quién más ha visto esa película? -preguntó mirando a Siobhan.
– Sólo yo -mintió Siobhan.
La joven miró a Rebus, quien negó con la cabeza para tranquilizarla.
– Estoy investigando un homicidio -prosiguió Siobhan.
– Ya lo sé. El de ese inmigrante de Knoxland.
– En realidad, es un caso que lleva el inspector Rebus. El que yo investigo tuvo lugar en un pueblo llamado Banehall. ¿No sabes el nombre del hombre de la cámara? -espetó de repente.
Kate reflexionó un instante.
– Quizá Mark -dijo finalmente.
Siobhan asintió despacio con la cabeza.
– ¿Y el apellido?
– Tenía un gran tatuaje en el cuello…
– Una tela de araña -añadió Siobhan-. Después vino otro hombre y Mark le pasó la cámara -dijo Siobhan mostrando otra foto con la imagen borrosa de Donny Cruikshank-. ¿Recuerdas su aspecto?
– Si le digo la verdad, casi todo el tiempo estuve con los ojos cerrados abstraída en la música… Es mi forma de trabajar. Sólo pienso en la música.
Siobhan asintió otra vez con la cabeza para que viera que lo entendía.
– Es el hombre que asesinaron, Kate. ¿No puedes decirme algo de él?
La bailarina negó con la cabeza.
– Me dio la impresión de que ellos dos se lo pasaban bien. Como colegiales, ¿me entiende? Miraban como enfebrecidos.
– ¿Enfebrecidos?
– Casi como temblando de estar en un cuarto con tres mujeres desnudas. Me dio la impresión de que era para ellos algo nuevo y excitante…
– ¿No sentiste miedo en algún momento?
Ella negó con la cabeza. Rebus advirtió que rememoraba la escena con cierto disgusto, y terció en el diálogo con un carraspeo:
– Dices que fue otra bailarina quien te llevó a la casa donde filmaron el vídeo.
– Sí.
– ¿Estaba Stuart Bullen al corriente?
– No creo.
– Pero no puedes asegurarlo.
Kate se encogió de hombros.
– Stuart se porta bien con las chicas. Sabe que hay muchos clubs que buscan bailarinas y que si no nos gusta podemos marcharnos.
– Alberta debía de conocer al hombre del tatuaje -dijo Siobhan.
– Supongo -contestó Kate encogiéndose de hombros.
– ¿Sabes de qué le conocía?
– A lo mejor de ir al club. Era el modo de conocer hombres de Alberta -explicó agitando el hielo del vaso.
– ¿Quieres otra? -preguntó Rebus.
Ella miró el reloj y negó con la cabeza.
– Barney no tardará en venir -dijo.
– ¿Barney Grant? -preguntó Siobhan.
Kate asintió con la cabeza.
– Va a hablar con las chicas porque sabe que si estamos un día o dos sin trabajar nos vamos.
– ¿Quieres decir que va a mantener abierto el club? -preguntó Rebus.
– Hasta que vuelva Stuart. -Hizo una pausa-. ¿Va a volver?
Rebus, sin contestar, apuró la cerveza.
– Bueno, te dejamos -dijo Siobhan-. Gracias por hablar con nosotros -añadió levantándose.
– Siento no haber podido ayudarles más.
– Si recuerdas algo de esos dos hombres…
Kate asintió con la cabeza.
– Se lo comunicaré. -Se calló un momento-. Esa película en que aparezco…
– ¿Qué?
– ¿Cuántos ejemplares cree que habrá?
– No podría decírtelo. ¿Tu amiga Alberta sigue bailando en The Nook?
Kate negó con la cabeza.
– Se marchó poco después.
– ¿Después de filmar el vídeo?
– Sí.
– ¿Cuánto tiempo hace de eso?
– Dos o tres semanas.
Dieron de nuevo gracias a la bailarina y salieron del bar. En la calle se miraron uno a otro y fue Siobhan la primera en hablar.
– Debió de ser al poco de salir de la cárcel Donny Cruikshank.
– No es de extrañar que estuviera febril. ¿Vas a intentar localizar a Alberta?
Siobhan suspiró.
– No lo sé… Ha sido una larga jornada.
– ¿Te apetece una copa en otro sitio?
Ella negó con la cabeza.
– ¿Tienes cita con Les Young?
– ¿Por qué? ¿La tienes tú con Caro Quinn?
– Era una simple pregunta -replicó Rebus mientras sacaba los cigarrillos.
– ¿Te llevo a algún sitio? -añadió Siobhan.
– Creo que iré a pie… pero gracias.
– Bien, entonces… -dijo ella indecisa.
Le vio encender el pitillo, y como no decía nada más, dio media vuelta y se dirigió al coche.
Él la vio marcharse y se concentró en el tabaco un instante, luego cruzó la calle hacia un hotel delante del cual se detuvo a acabar el cigarrillo, pero apenas lo había hecho cuando vio a Barney Grant que venía desde el club con las manos en los bolsillos silbando sin asomo alguno de estar preocupado por su empleo ni por el jefe. Entró en el bar y Rebus instintivamente consultó el reloj y anotó la hora.
Permaneció allí delante del hotel. A través de las ventanas observó el restaurante. Era blanco y esterilizado, la clase de local donde cada plato está en proporción inversa a la cantidad de comida. Sólo había algunas mesas ocupadas y más camareros que comensales. Un camarero le dirigió una mirada como para ahuyentarle, pero Rebus le hizo un guiño. Finalmente, cuando ya comenzaba a aburrirse y se disponía a marcharse, aparcó un coche delante del bar y el conductor efectuó unos acelerones. El pasajero hablaba por un móvil. Se abrió la puerta del bar y salió Barney Grant guardándose el móvil en el bolsillo en el momento en que el pasajero cerraba el suyo. Grant subió al asiento de atrás y el coche volvió a arrancar con la portezuela a medio cerrar; Rebus vio cómo subía la cuesta y continuó caminando.
Cinco minutos después llegaba a The Nook, justo cuando el coche volvía a arrancar. Miró la puerta cerrada y luego al otro lado de la calle, hacia la tienda vacía: se había acabado la vigilancia, porque no había furgoneta. Probó la puerta del club, pero estaba bien cerrada. En cualquier caso, Barney Grant había entrado por algún motivo mientras le esperaban con el coche. Rebus no había reconocido al conductor, aunque sí conocía la cara del pasajero: la del que había gritado de dolor cuando él le retorció el brazo obligándole a caer de rodillas, escena captada por las cámaras para la posteridad en los tabloides: Howie Slowther, el chico de Knoxland, el racista del tatuaje paramilitar.
Amigo del camarero. O del dueño.
NOVENO DÍA: MARTES
Capítulo 26
Al amanecer efectuó una redada en Knoxland el mismo equipo que había detenido en la playa de Cramond a los recolectores de berberechos. Esta vez en Stevenson House, el bloque sin pintadas. ¿Por qué? Por respeto o por temor. Rebus pensó que debía de haberlo sospechado desde el principio. Stevenson House era distinta y recibía trato distinto. Los equipos del puerta a puerta encontraron allí muchas viviendas donde no respondieron a las llamadas; casi toda una planta. ¿Habían vuelto otro día? No. ¿Por qué? Por excesivo despliegue de las tropas o tal vez porque los agentes no habían insistido demasiado, ya que para ellos la víctima era una simple cifra en las estadísticas.
Pero Felix Storey no pensaba dejar las cosas a medio hacer. Ahora aporrearían las puertas y mirarían por los respectivos buzones. Esta vez no se conformarían si no abrían. El Servicio de Inmigración -igual que el de Aduanas- tenía más poder que la policía y podían echar abajo las puertas sin autorización judicial de registro. «Causa justificada», les había oído decir Rebus, y si de algo estaba convencido Storey era de que causa justificada tenían de sobra.
Caro Quinn había recibido amenazas cuando intentó hacer fotos de Stevenson House y aledaños, y a Mo Dirwan fue allí donde le habían agredido cuando iba preguntando de puerta en puerta.
A Rebus le despertaron a las cuatro, y a las cinco escuchaba a Storey arengando a sus hombres medio dormidos, que olían a refrescante bucal y a café.
A continuación, se dirigió en su coche a Knoxland, con cuatro agentes. Apenas hablaron y fueron con las ventanillas abiertas para que no se empañaran los cristales del Saab. La caravana de coches, algunos sin el rótulo de la policía, discurrió por calles de tiendas sin luces y chalets donde comenzaban a encenderse algunos dormitorios, y se cruzó con taxistas curiosos al comprender que algo ocurría. Los pájaros estarían despiertos, pero no se les oía cantar cuando llegaron a Knoxland. Sólo se oyó el ruido discreto de las portezuelas abriéndose y cerrándose. Todo eran gestos y toses contenidas. Algunos agentes escupían en el suelo. Un perro curioso fue ahuyentado antes de que comenzara a ladrar.
Las pisadas en las escaleras sonaban como papel de lija. Más gestos y susurros al tomar posiciones en la tercera planta, donde en tantas puertas no había obtenido respuesta la policía en su primera visita. Se dispusieron tres agentes en cada puerta, a la espera, atentos a sus relojes, para comenzar a aporrearlas dando voces a las seis menos cuarto.
Faltaban treinta segundos.
En aquel momento se abrió la puerta que daba a la escalera y apareció un niño extranjero con un blusón sobre los pantalones y una bolsa de compra en la mano. El crío dejó caer la bolsa al ver a los policías y la botella de leche que envolvía se rompió contra el suelo. Un agente se acercó al crío con el dedo en los labios en el momento en que profería un grito tremendo.
Comenzaron a aporrear las puertas y a sacudir los buzones. Un agente cogió al niño y lo llevó escaleras abajo, dejando huellas de pisadas lechosas.
Las puertas que no se abrieron fueron derribadas, y aparecieron escenas de familias desayunando, cuartos de estar con siete u ocho personas durmiendo en sacos o cubiertas con mantas, y más en los pasillos. Los niños chillaban aterrados con ojos muy abiertos y las madres los protegían en su regazo; los jóvenes se vestían apresuradamente o se subían los sacos de dormir hasta el cuello.
Los mayores protestaban en diversas lenguas entre aspavientos y los viejos, indiferentes a aquella nueva humillación y medio ciegos sin sus gafas, adoptaban como podían una actitud de dignidad.
Storey recorrió las viviendas de habitación en habitación acompañado de tres intérpretes que no daban abasto. Un agente le entregó una hoja arrancada de una pared y él se la pasó a Rebus. Parecía una lista de turnos con direcciones de fábricas procesadoras de alimentos y una segunda lista de nombres con los turnos que habían cumplido. Rebus se la devolvió y centró su interés en las grandes bolsas de plástico del pasillo llenas de pulseras y cintas para la cabeza. Pulsó una de ellas y dos esferas gemelas lanzaron un destello rojo. Miró a su alrededor, pero no vio al jovencito vendedor de Lothian Road. El fregadero de la cocina estaba lleno de rosas podridas y capullos sin abrir.
Los intérpretes fueron mostrando fotos de la vigilancia de Hill y de Bullen y preguntando a todos si los conocían. Muchos negaban con la cabeza y con el dedo, pero algunos asentían. Un hombre, que a Rebus le pareció chino, gritó en mal inglés:
– ¡Pagamos mucho dinero a venir aquí… mucho! Trabajo duro… para mandar dinero a casa. ¡Trabajar queremos! ¡Trabajar queremos!
Un compañero le replicó en su idioma y clavó la mirada en Rebus, quien asintió despacio con la cabeza comprendiendo lo que decía.
«No te molestes. Nosotros como personas no les interesamos.»
El hombre se acercó a Rebus, que negó con la cabeza y señaló a Felix Storey. El emigrante se detuvo ante él y para llamar su atención le tiró de la manga de la chaqueta, algo que probablemente no había vuelto a hacer desde su infancia.
Storey le miró furioso, pero el hombre no se inmutó.
– Stuart Bullen -dijo-. Peter Hill. -Ahora Storey sí que le hacía caso-. Coja a ésos.
– Ya están detenidos -contestó el de Inmigración.
– Muy bien -añadió el hombre en voz queda-. ¿Ha encontrado a los que mataron?
Storey miró a Rebus y de nuevo al hombre.
– ¿Le importaría repetir eso? -le pidió.
* * *
El hombre se llamaba Min Tan y era de una aldea de China central. Iba sentado en el coche de Rebus al lado de Storey. Rebus conducía.
Aparcados delante de una panadería en Gorgie Road, Min Tan continuaba dando sorbos a un vaso de té con azúcar. Rebus acababa de tirar su bebida, porque nada más llevarse a los labios aquel café grisáceo recordó que era el mismo establecimiento en que compró el imbebible líquido la tarde del descubrimiento del cadáver de Stef Yurgii. Pero no faltaba clientela, tanto los de cercanías que iban a su trabajo a Edimburgo como los de una parada de autobús cercana salían de la tienda vasito en mano. Otros comían bocadillos de salchichas y huevos revueltos.
Storey había interrumpido el interrogatorio del chino y sostenía una conversación con alguien a través del móvil.
La contrariedad era que en las celdas de las comisarías de Edimburgo no cabían los inmigrantes de Knoxland. Llamó a los tribunales, pero los calabozos de detención estaban también a rebosar. Así que, de momento, los inmigrantes de Knoxland seguían confinados en sus viviendas de la tercera planta de Stevenson House cerrada a visitas. La solución era allegar refuerzos, porque los agentes que habían asignado a Storey tenían que cubrir sus tareas diarias y no podían asumir la vigilancia, y Storey estaba convencido de que sin los debidos refuerzos sería imposible impedir que los recluidos en Stevenson House desbordaran aquellos servicios mínimos y huyeran.
Por eso llamaba a sus superiores de Londres y de otros lugares pidiendo ayuda a Aduanas.
– No me diga que no hay unos cuantos inspectores sin hacer nada -le oyó decir Rebus.
Storey se agarraba a un clavo ardiendo. Poco faltó para que Rebus dijese que por qué no dejaban marchar a aquellos desgraciados de rostros cansados y exhaustos de tanto trabajar. Pero Storey alegaría que la mayoría -quizá todos- habían entrado ilegalmente en el país o que sus visados y permisos habían caducado y eran delincuentes. Con toda evidencia, para Rebus eran también víctimas. Min Tan les había explicado la vida miserable que llevaba en el campo y de su «deber» de enviar dinero a casa.
Deber era una palabra que Rebus no oía con frecuencia.
Se había brindado a comprarle en la panadería algo de comer, pero Min Tan arrugó la nariz dando a entender que no estaba tan necesitado para alimentarse con comida inglesa. Storey tampoco quiso nada y Rebus fue a comprar un panecillo recalentado, que en su mayor parte estaba ahora en la cuneta junto al vaso de café.
Storey cerró el móvil con un gruñido. Min Tan fingió concentrarse en su té, pero Rebus comentó sin reparos:
– Dese por vencido, hombre.
Vio en el retrovisor lo ojos entrecerrados de Storey, que a continuación centró su atención en el inmigrante.
– Bien, ¿así que hay más de una víctima? -preguntó.
Min Tan asintió con la cabeza y levantó dos dedos.
– ¿Dos? -dijo Storey.
– Dos al menos -respondió Min Tan.
Temblaba y dio otro sorbo de té. Rebus se percató de que la ropa del chino era insuficiente para el frío de la mañana, y dio al contacto para poner en marcha la calefacción.
– ¿Adónde vamos? -preguntó Storey.
– Si vamos a pasarnos el día sentados en el coche acabaremos muertos -replicó Rebus.
– Dos muertos -puntualizó Min Tan al oír la última palabra de Rebus.
– ¿Uno de ellos fue el kurdo, Stef Yurgii? -preguntó Rebus.
– ¿Quién? -dijo el chino frunciendo el ceño.
– El hombre apuñalado. Era de los vuestros, ¿verdad? -añadió Rebus, volviéndose en el asiento, pero el chino negaba con la cabeza.
– No conozco a esa persona -dijo.
Rebus se apresuró a concluir:
– ¿Peter Hill y Stuart Bullen no mataron a Stef Yurgii?
– ¡Le digo que no conozco a ese hombre! -exclamó el chino.
– Vio cómo mataban a dos personas -terció Storey, pero el hombre negó con la cabeza-. Pero si acaba de decir que sí…
– Todos lo saben; nos lo dicen.
– ¿El qué? -insistió Rebus.
– Que hay dos… -respondió el hombre sin encontrar la palabra- después de muertos -añadió estirándose la piel del brazo que sostenía el vaso-. Desaparece todo, no queda nada.
– ¿No queda piel? -dijo Rebus-. Cuerpos sin piel. ¿Esqueletos?
Min Tan esgrimió un dedo corroborándolo.
– ¿Y la gente habla de eso? -añadió Rebus.
– Una vez… un hombre no quería trabajar con paga tan baja. Protestó y dijo a la gente que no trabajar, escapar…
– ¿Y lo mataron? -preguntó Storey.
– ¡No, matar no! -exclamó Min Tan incomodado-. ¡Por favor, escuche! Le llevaron a un local y le mostraron dos cuerpos sin piel y dijeron que suceder eso a él, a todos, si no obedecer y trabajar bien.
– Dos esqueletos -dijo Rebus en voz queda hablando consigo mismo.
Pero Min Tan le oyó.
– Madre e hijo -añadió con los ojos muy abiertos de terror, imaginándoselo-. Si matan madre e hijo y no los descubren, no los arrestan, pueden hacer lo que quieran, matar a cualquiera que no obedece.
Rebus asintió con la cabeza.
Dos esqueletos: madre e hijo.
– ¿Ha visto esos esqueletos?
Min Tan negó con la cabeza.
– Otros vieron. Uno, un niño envuelto en periódico. Lo enseñaron en Knoxland; la cabeza y las manos. Luego metieron a madre y niño en… bajo tierra -dijo al fin.
– ¿Un sótano? -preguntó Rebus.
Min Tan asintió con la cabeza repetidas veces.
– Enterraron allí delante de uno de nosotros. Él contó la historia.
Rebus miró por el parabrisas. Todo concordaba: habían utilizado los esqueletos para aterrorizar a los inmigrantes, quitándoles los alambres y los tornillos para que parecieran más reales. Y como epílogo los habían recubierto de cemento en presencia de un testigo para que lo contase al volver a Knoxland.
«Pueden hacer cualquier cosa, matar a cualquiera que no obedece…»
* * *
Faltaba media hora para abrir cuando llamó a la puerta de The Warlock.
Le acompañaba Siobhan, a quien había llamado desde el coche después de dejar a Storey y a Min Tan en Torphichen, donde Storey iba a plantear unas cuantas preguntas más a Bullen y al irlandés. Siobhan iba medio dormida y Rebus tuvo que explicarle varias veces los hechos. Lo que a él más le interesaba era cuántos pares de esqueletos habían aparecido en los últimos meses.
Y Siobhan había puntualizado que sólo uno, que ella supiera.
– De todos modos tengo que hablar con Mangold -dijo ella mientras él aporreaba con el pie la puerta del mesón, al ver que no contestaban a las llamadas normales.
– ¿Por algo en concreto? -preguntó Rebus.
– Ya lo verás cuando le interrogue.
– Gracias por decírmelo -comentó él dando una última patada sin resultado-. No hay nadie.
Siobhan consultó el reloj.
– Ya es casi la hora -dijo.
Él asintió con la cabeza. Normalmente tendría que haber alguien dentro preparando los barriles de cerveza y para abrir la caja. Los de la limpieza ya se habrían marchado, pero el que se encargara del bar debería estar calentando motores.
– ¿Qué hiciste anoche? -preguntó Siobhan por dar conversación.
– Poca cosa.
– Es extraño que no aceptaras que te llevara en el coche.
– Tenía ganas de pasear.
– Sí, eso dijiste -dijo ella cruzando los brazos-. ¿Para ir parando en los pubs del camino?
– Aunque no te lo creas, puedo estar horas seguidas sin beber -replicó él encendiendo un cigarrillo-. ¿Y tú qué hiciste? ¿Otra cita con el Mayor Calzoncillos?
Ella le miró y Rebus sonrió.
– Los apodos se divulgan enseguida.
– Tal vez, pero lo dices mal: es capitán, no mayor.
Rebus negó con la cabeza.
– Quizá fuera así al principio, pero puedo asegurarte que ahora es mayor. Son graciosos los motes…
Llegó hasta el extremo del callejón Fleshmarket; al exhalar humo hacia abajo advirtió algo y se acercó a la puerta del sótano.
La puerta estaba entreabierta.
La abrió del todo con el puño y entró seguido por Siobhan.
Ray Mangold, con las manos en los bolsillos, contemplaba absorto una de las paredes. Estaba solo en medio de las obras sin terminar. Ya no había suelo de hormigón ni escombros, pero sí polvo en el aire.
– Señor Mangold -dijo Rebus.
Mangold volvió la cabeza.
– Ah, son ustedes -contestó no muy contento.
– Bonitas contusiones -comentó Rebus.
– Se van curando -dijo Mangold tocándose la mejilla.
– ¿Cómo se las hizo?
– Ya se lo dije a su colega -añadió Mangold señalando con la cabeza a Siobhan-Tuve una discusión con un cliente.
– ¿Quién la ganó?
– El que ganó no volver a tomarse una copa en The Warlock.
– Disculpe si le interrumpimos -dijo Siobhan.
Mangold negó con la cabeza.
– Sólo estaba imaginando el aspecto que tendrá el local una vez terminado.
– A los turistas les encantará -comentó Rebus.
– Eso espero -añadió Mangold sonriente, sacando las manos de los bolsillos y juntándolas-. Bien, ¿qué se les ofrece hoy?
– Se trata de esos esqueletos… -dijo Rebus señalando el lugar en que habían aparecido.
– No puedo creer que sigan perdiendo el tiempo…
– No estamos perdiendo el tiempo -replicó Rebus al lado de una carretilla, seguramente de Joe Evans, el albañil, sobre la cual había una caja de herramientas abierta en la que destacaban un martillo y un escoplo. Rebus cogió el escoplo, sorprendido por su peso-. ¿Conoce a un tal Stuart Bullen?
Mangold reflexionó un instante.
– Sé que es el hijo de Rab Bullen.
– Exacto.
– Creo que es dueño de un club de striptease…
– The Nook.
– Eso es -añadió Mangold asintiendo con la cabeza.
Rebus dejó caer el escoplo en la carretilla.
– Y se dedica también al esclavismo, señor Mangold.
– ¿Al esclavismo?
– Inmigrantes ilegales. Los explota y se queda seguramente con una buena tajada. Y por lo visto les facilita identidades falsas.
– Dios -exclamó Mangold mirando a uno y otro sucesivamente-. Pero bueno, un momento, ¿qué tiene eso que ver conmigo?
– Hubo un inmigrante que le salió respondón y Bullen decidió meterle miedo enseñándole un par de esqueletos enterrados en un sótano.
– ¿Esos que desenterró Evans? -preguntó Mangold con los ojos muy abiertos.
Rebus se encogió de hombros sin apartar los ojos de Mangold.
– ¿Siempre está cerrada la puerta del sótano, señor Mangold?
– Escuche, ya les dije desde un principio que el cemento lo habían echado antes de hacerme cargo yo del local.
Rebus volvió a encogerse de hombros.
– Sólo tenemos su palabra y no ha sido capaz de mostrarnos ningún papel.
– Bueno, podría volver a mirar.
– Podría. Pero tenga cuidado porque los cerebros de los laboratorios de la policía son unos ases analizando cuándo han sido exactamente escritos o mecanografiados los documentos, ¿lo sabía?
Mangold asintió con la cabeza.
– No sé si encontraré algo.
– Pero volverá a mirarlo, y se lo agradecemos -dijo Rebus cogiendo de nuevo el escoplo-. Así que no conoce a Stuart Bullen… ¿Nunca le ha visto?
Mangold negó con la cabeza enérgicamente. Rebus dejó que se hiciera un silencio y luego se volvió hacia Siobhan indicando que era su turno de asalto.
– Señor Mangold -empezó ella-, ¿qué puede decirme de Ishbel Jardine?
– ¿Qué sucede con ella? -replicó Mangold perplejo.
– Esa respuesta es una de mis preguntas. ¿La conoce?
– ¿Si la conozco? No… Bueno…, venía a mi club.
– ¿Al Albatros?
– Sí.
– ¿Y la conocía?
– No mucho.
– ¿Quiere hacerme creer que recuerda los nombres de todos los clientes que iban al Albatros?
Rebus lanzó un bufido para mayor intranquilidad de Mangold.
– Conozco el nombre -balbució Mangold- por lo de su hermana, que se suicidó. Escuchen…-añadió consultando su reloj de oro-, tengo que estar arriba para abrir dentro de un minuto.
– Sólo unas preguntas más -dijo Rebus resuelto sin soltar el escoplo.
– No sé qué pretenden. Primero los esqueletos, ahora Ishbel Jardine… ¿Qué tiene todo eso que ver conmigo?
– Ishbel ha desaparecido, señor Mangold -respondió Siobhan-. Iba a su club y ahora ha desaparecido.
– Al Albatros venían cientos de personas cada semana -protestó Mangold.
– Pero no todas han desaparecido, ¿verdad?
– Sabemos lo de los esqueletos del sótano -añadió Rebus, dejando caer el escoplo provocando un ruido ensordecedor-, pero ¿y los que guarda en su armario? ¿Tiene algo que decirnos, señor Mangold?
– Mire, no tengo nada que decirles.
– Stuart Bullen está detenido y es posible que quiera llegar a un acuerdo contándonos más cosas de las necesarias. ¿Qué cree que nos dirá respecto a los esqueletos?
Mangold se dirigió a la puerta pasando entre los dos, como si necesitara respirar aire, y desde el callejón Fleshmarket se volvió hacia ellos.
– Tengo que abrir -dijo con la respiración entrecortada.
– Le escuchamos -replicó Rebus.
Mangold le miró.
– De verdad que tengo que abrir el bar.
Rebus y Siobhan salieron a la calle, vieron cómo echaba el candado, salía a la calle y desaparecía por la esquina.
– ¿Qué crees? -preguntó Siobhan.
– Creo que aún formamos un buen equipo.
Ella asintió con la cabeza.
– Ése sabe más de lo que dice.
– Como todo el mundo -comentó Rebus, sacudiendo la cajetilla y decidiendo guardar el último pitillo para más tarde-. Bueno, ¿qué hacemos a continuación?
– ¿Puedes dejarme en casa? Tengo que coger mi coche.
– Desde tu casa puedes ir a pie a Gayfield Square.
– Pero no voy a Gayfield Square.
– ¿Adonde, entonces?
Ella se dio unos golpecitos con el dedo en un lado de la nariz.
– Secretos, John… Como todo el mundo.
Capítulo 27
Rebus volvió a Torphichen, donde Felix Storey discutía acaloradamente con el inspector Shug Davidson porque necesitaba un despacho, una mesa y silla.
– Y línea telefónica -añadió Storey-. Portátil tengo.
– No nos sobran mesas, y despachos, menos aún -replicó Davidson.
– En Gayfield Square tiene libre mi mesa -terció Rebus.
– Tengo que estar aquí -insistió Storey señalando el suelo.
– ¡Por lo que a mí respecta puede quedarse «ahí»! -espetó Davidson alejándose.
– Eso ha sido ingenioso -musitó Rebus.
– Qué falta de colaboración -comentó Storey resignado.
– A lo mejor tiene envidia -dijo Rebus-, por los buenos resultados que usted cosecha.
Storey hizo ademán de mostrarse ufano.
– Sí, todos esos resultados tan fáciles -añadió Rebus.
Storey le miró a la cara.
– ¿Qué quiere decir?
Rebus se encogió de hombros.
– Nada, simplemente que le debe a su misterioso confidente un par de cajas de whisky por lo bien que ha resuelto este caso.
– Eso no es asunto suyo -replicó Storey sin dejar de mirarle.
– ¿No es eso lo que suele decir el malo cuando hay algo que no quiere que se sepa?
– ¿Y qué es exactamente lo que cree que no quiero que sepa? -dijo Storey con voz más grave.
– Tal vez no lo sepa hasta que me lo diga.
– ¿Y por qué iba a decirle nada?
Rebus sonrió abiertamente.
– Tal vez porque soy el bueno -aventuró.
– Todavía no estoy muy convencido, inspector.
– ¿A pesar de que me metí en esa conejera y empujé a Bullen hacia la calle?
Storey le dirigió una fría sonrisa.
– ¿Es que tengo que darle las gracias?
– Con ello le ahorré que se manchara su elegante y costoso traje…
– No tan costoso.
– Y no he dicho ni una sola palabra sobre usted y Phyllida Hawes…
Storey le miró furioso.
– La agente Hawes era miembro de mi equipo.
– ¿Y por eso estaban los dos dentro de una furgoneta un domingo por la mañana?
– Si va a empezar a hacer acusaciones…
Rebus sonrió y le dio unas palmaditas en el brazo con el reverso de la mano.
– Era por pincharle, Felix.
Storey tardó un instante en calmarse y Rebus aprovechó para ponerle al corriente de la visita a Ray Mangold. El de Inmigración quedó pensativo.
– ¿Cree que están relacionados?
Rebus se encogió de hombros.
– No sé si eso tendrá importancia, pero hay otro aspecto que considerar.
– ¿Qué?
– Esos pisos de Stevenson House, que son del Ayuntamiento…
– ¿Y qué?
– Habría que ver los nombres del registro de alquileres.
– Continúe -dijo Storey escrutándole.
– Cuantos más nombres consigamos, más posibilidades de imputar rápido a Bullen.
– Lo que implica hacer una gestión en el Ayuntamiento.
Rebus asintió con la cabeza.
– ¿Y sabe qué? Yo conozco a alguien que puede sernos útil.
* * *
Estaban los dos sentados en el despacho de la señora Mackenzie, quien les explicaba los chanchullos del imperio delictivo de Bob Baird, que incluía al menos tres de las viviendas donde habían efectuado la redada matinal.
– Y quizá más -dijo la señora Mackenzie-. Hemos descubierto hasta ahora doce alias, porque ha utilizado nombres de parientes, nombres elegidos al azar en la guía telefónica y otros de personas fallecidas recientemente.
– ¿Van a denunciarlo a la policía? -preguntó Storey.
Le asombró el expediente de la señora Mackenzie, recopilación de un verdadero árbol genealógico en unas hojas unidas con cinta adhesiva que casi cubría la mesa. Al lado de cada nombre figuraban datos individuales.
– Ya está en marcha -contestó ella-. Quiero asegurarme de que, por lo que a nosotros respecta, se ha hecho todo lo posible.
Rebus asintió con gesto de admiración, y ella se ruborizó.
– En consecuencia -dijo Storey-, ¿casi todas las viviendas de la tercera planta de Stevenson House estaban subarrendadas por Baird?
– Creo que sí -respondió Rebus.
– ¿Y es de suponer que él estaba al corriente de que los inquilinos los aportaba Stuart Bullen?
– Es de lógica. Yo diría que la mitad del barrio sabía lo que sucedía, por eso los pandilleros no osaban ni tocar los muros.
– ¿Ese Stuart Bullen es alguien a quien teme la gente? -preguntó la señora Mackenzie.
– No se preocupe, señora Mackenzie, Stuart Bullen está detenido -dijo Storey.
– Y no sabrá nada de su excelente trabajo -añadió Rebus dando unos golpecitos sobre el diagrama.
Storey, que estaba inclinado sobre la mesa, se irguió en la silla.
– Tal vez ha llegado el momento de hablar con Baird.
Rebus asintió con la cabeza.
* * *
Dos agentes escoltaron a pie hasta la comisaría de policía de Portobello a Bob Baird, que no había cesado de despotricar por el agravio y la humillación.
– Razón de más para que la gente nos mirara con mayor interés -comentó uno de los agentes con cierta fruición.
– Así que estará de muy mal genio -añadió el otro agente.
Rebus y Storey intercambiaron una mirada.
– Estupendo -dijeron al unísono.
Baird paseaba de arriba abajo en los estrechos límites del cuarto de interrogatorio. Al entrar ellos dos, abrió la boca y soltó una sarta de quejas.
– Cállese -espetó Storey-. Por el lío en que está metido, le aconsejo que se limite estrictamente a contestar las preguntas que se le hagan. ¿Entendido?
Baird le miró sonriente y lanzó un resoplido.
– Para consejo, este que le doy, amigo: no abuse de la lámpara de cuarzo.
Storey replicó con una sonrisa de las suyas.
– ¿Es acaso una referencia al color de mi piel, señor Baird? Supongo que en sus actividades ser racista debe de ser un tanto positivo.
– ¿A qué actividades se refiere?
Storey sacó del bolsillo su carnet.
– Soy oficial de Inmigración, señor Baird.
– ¿Y me va a detener de acuerdo con la ley de relaciones entre razas? -replicó Baird con otro resoplido que a Rebus le recordó el de un cerdo hambriento-. ¿Simplemente por alquilar pisos a sus compañeros de tribu?
Storey se volvió hacia Rebus.
– Ya veo que es muy divertido, como me dijo.
Rebus cruzó los brazos.
– Eso es porque sigue creyendo que sólo se trata de fraude al Ayuntamiento.
Storey se volvió hacia Baird abriendo ligeramente los ojos.
– ¿Es eso lo que usted cree, señor Baird? Pues lamento darle malas noticias.
– ¿Me encuentro en uno de esos programas de la cámara indiscreta? -replicó Baird-. ¿Y aparecerá entonces quien me explique la broma?
– No es ninguna broma -dijo Storey despacio y meneando la cabeza-. Cedió sus pisos a Stuart Bullen y él los atiborró de inmigrantes ilegales a los que hacía trabajar como esclavos. Yo me atrevería a decir que se vio varias veces con su socio, un tipo muy amable llamado Peter Hill, muy bien relacionado con los paramilitares de Belfast. Terrorismo y esclavismo -continuó Storey alzando un par de dedos-: una buena mezcla. Y eso sin contar transporte y entrada en el país de inmigrantes ilegales, con falsificación de pasaportes y tarjetas del Servicio de Salud hallados en poder de Bullen -añadió Storey esgrimiendo otro dedo hacia el rostro de Baird-. Así que le acusaremos de conspiración, no únicamente de fraude al Ayuntamiento y al honrado ciudadano que paga sus impuestos, sino además de contrabando, esclavismo, usurpación de identidad y de mil cosas. Y no hay nada que a los fiscales de Su Majestad les guste tanto como una bonita trama conspirativa, así que yo en su lugar haría acopio de buen humor porque va a necesitarlo para los años que pasará en la cárcel -dijo Storey bajando el brazo-, diez o doce por lo menos. Ya ve qué broma.
Se hizo un silencio en el cuarto, y Rebus oyó el tictac de un reloj: el de Storey, probablemente un buen modelo clásico y sencillo de los que cumplen su cometido con precisión. Al igual que su propietario, tuvo que admitir.
Baird estaba completamente pálido. En apariencia se mantenía bastante tranquilo, pero Rebus sabía que había resultado estratégicamente vulnerado. Se mantenía serio y pensativo con los labios prietos. No era la primera vez que se encontraba en una situación delicada y sabía que era crucial lo que declarase.
Diez o doce años, había dicho Storey, pero era demasiado, aun con un veredicto de culpabilidad. Storey lo había exagerado lo justo, porque de haber dicho quince o veinte, Baird se habría percatado de que mentía y se tiraba un farol. Pero también habría podido aceptar ir a la cárcel y no decirles nada.
Pero diez o doce… Baird estaría echando cuentas. Aunque Storey exagerase, tal vez saliera bien librado con siete o nueve y cumpliría cuatro o cinco, quizás algo más. Los años son preciosos cuando se tiene la edad de Baird. A Rebus le habían comentado en cierta ocasión que la mayor preocupación de los delincuentes habituales era el proceso de envejecimiento, por el anhelo de no morir en la cárcel y disfrutar de libertad con sus hijos y nietos y hacer cosas a las que siempre han aspirado.
Rebus se imaginó que leía todo aquello en el rostro surcado de arrugas de Baird.
Finalmente, el hombre pestañeó varias veces, miró al techo y suspiró.
– Pregunten -dijo.
Así lo hicieron.
* * *
– Conteste sin ambigüedades -dijo Rebus-. ¿Le permitía a Stuart Bullen utilizar algunos pisos suyos?
– Correcto.
– ¿Sabía a qué los destinaba?
– Me lo imaginaba.
– ¿Cómo empezó todo?
– Vino a verme porque sabía que yo subarrendaba pisos a minorías necesitadas -dijo Baird mirando a Felix Storey al pronunciar las dos últimas palabras.
– ¿Y él, cómo lo sabía?
Baird se encogió de hombros.
– Tal vez se lo dijese Peter Hill. Hill andaba siempre por Knoxland haciendo chanchullos y traficando con droga; más bien esto último. Y se enteraría.
– ¿Y usted aceptó?
Baird sonrió amargamente.
– Yo conocía a su padre y a Stu le había visto alguna vez en funerales y qué se yo. No es la clase de persona a la que convenga negarle nada -dijo Baird.
Se llevó el té a los labios y se pasó la lengua por ellos como saboreándolo. Lo había preparado Rebus para los tres en la reducida cocina de la comisaría, pero en la caja sólo quedaban dos bolsitas, que estrujó cuanto pudo para obtener tres tazas.
– ¿Conocía mucho a Rab Bullen? -preguntó Rebus.
– No mucho. Yo por entonces hacía mis chanchullos y traficaba, y pensé que en Glasgow habría más oportunidades… pero Rab me lo explicó claramente. Fue muy amable, como cualquier hombre de negocios. Me dijo cómo estaba repartida la ciudad y que no había sitio para uno nuevo. -Hizo una pausa-. ¿No van a grabar lo que digo?
Storey se inclinó en la silla con las manos juntas.
– Esto es una especie de interrogatorio previo.
– ¿Habrá otros?
Storey asintió despacio con la cabeza.
– Que se grabarán en vídeo. De momento, digamos que estamos en un sondeo.
– De acuerdo.
Rebus sacó una cajetilla entera de cigarrillos y ofreció a ambos. Storey rehusó con la cabeza, pero Baird aceptó. Había carteles que prohibían fumar en tres de las paredes, y Baird expulsó el humo hacia uno de ellos.
– De vez en cuando se incumple el reglamento, ¿eh?
Rebus hizo caso omiso y planteó una pregunta.
– ¿Sabía que Stuart Bullen formaba parte de una red de introducción ilícita de inmigrantes?
Baird negó de forma enérgica con la cabeza.
– Me cuesta creerlo -dijo Storey.
– Pero es así.
– ¿De dónde pensaba que provenían exactamente esos inmigrantes?
Baird se encogió de hombros.
– Pensé que eran refugiados…, solicitantes de asilo… No tenía por qué preguntarlo.
– ¿No sintió curiosidad?
– ¿No es lo que mata al hombre?
– De todos modos…
Baird se encogió de hombros de nuevo mirando la punta del cigarrillo, y Rebus rompió el silencio con otra pregunta.
– ¿Sabía que explotaba a esa gente como trabajadores ilegales?
– No habría podido decir si eran ilegales o no.
– Los explotaba al máximo.
– ¿Y por qué no se marchaban?
– Usted mismo ha dicho que le tenía miedo, ¿cree que ellos no se lo iban a tener?
– Ésa es una explicación.
– Tenemos pruebas de intimidación.
– Puede que lo lleve en los genes -añadió Baird tirando ceniza al suelo.
– ¿De tal palo, tal astilla? -apostilló Felix Storey.
Rebus se levantó y dio la vuelta a la silla de Baird, deteniéndose y agachando la cabeza hasta el hombro de éste.
– ¿Dice que no sabe que traficaba con personas?
– No.
– Bien, ahora que se lo hemos explicado, ¿qué piensa?
– ¿Qué quiere decir?
– ¿Le sorprende?
Baird reflexionó un instante.
– Pues sí.
– ¿Y por qué?
– No lo sé… Tal vez porque nunca me figuré que Stu pudiera jugar tan fuerte.
– ¿Es un delincuente de poca monta? -dijo Rebus.
Baird pensó un instante y asintió con la cabeza.
– Eso del tráfico de personas es cosa de altos vuelos, ¿no cree?
– Exacto -respondió Felix Storey-. Y quizá Bullen lo hacía por eso, para demostrar que estaba a la altura de su padre.
El comentario dio tregua a Baird, y Rebus advirtió que el hombre pensaba en su propio hijo, Gareth. Competencia entre padres e hijos.
– Vamos a aclarar esto -dijo Rebus volviendo a donde estaba previamente para tener a Baird frente a frente-. No sabía nada de los pasaportes falsificados y le sorprende que Bullen jugara tan fuerte en un asunto como éste.
Baird asintió con la cabeza mirándole a la cara.
Felix Storey se puso en pie.
– Pues, en resumen, es lo que hacía.
Tendió la mano a Baird para que se la estrechara y por instarle a levantarse de la silla.
– ¿Puedo marcharme? -preguntó.
– Si promete no huir. Le llamaremos, tal vez dentro de unos días para proceder a otro interrogatorio grabado.
Baird asintió con la cabeza sin darle la mano. Miró a Rebus, que tenía las suyas en los bolsillos, poco predispuesto a tenderle una.
– ¿Conoce la salida? -preguntó Storey.
Baird asintió con la cabeza y abrió la puerta sin acabar de creerse su suerte. Rebus aguardó a que se cerrara la puerta.
– ¿Por qué cree que no va a huir? -preguntó en voz baja para que Baird no lo oyera.
– Una intuición.
– ¿Y si se equivoca?
– No nos ha dicho nada que no supiésemos.
– Él es una pieza del rompecabezas.
– Tal vez, John, pero si así es, no es más que un simple trocito de cielo o de nube que no afecta a la estampa completa.
– ¿La estampa completa?
El rostro de Storey se endureció.
– ¿No cree que ya he utilizado más que de sobra las celdas de la policía de Edimburgo? -espetó cogiendo el móvil para ver si tenía mensajes.
– Escuche -replicó Rebus-. Trabaja en este caso hace tiempo, ¿de acuerdo?
– Eso es -contestó Storey sin levantar la vista de la pantalla.
– ¿Y hasta dónde llegan sus averiguaciones? ¿Quién más está implicado aparte de Stuart Bullen?
Storey levantó la vista.
– Tenemos algunos nombres; un transportista de Essex y una banda turca de Rotterdam…
– ¿Inequívocamente relacionados con Bullen?
– Relacionados.
– ¿Y todo eso lo sabe gracias a su confidente anónimo? ¿Y no se le ocurre preguntarse…?
Storey alzó un dedo pidiendo silencio para poder escuchar un mensaje. Rebus giró sobre sus talones, se arrimó a la pared opuesta y sacó el móvil, que empezó a sonar inmediatamente. No había mensajes, pero tenía una llamada.
– Hola, Caro -dijo al reconocer el número.
– Acabo de oír las noticias.
– ¿Sobre qué?
– Toda esa gente detenida en Knoxland, esos pobrecillos…
– Por si le sirve de consuelo, hemos detenido también a los malos y estarán entre rejas mucho después de que los otros hayan salido.
– ¿Hayan salido, hacia dónde?
Rebus miró a Felix Storey, sin saber qué contestar.
– John…
Una fracción de segundo antes de que la plantease, Rebus ya sabía qué pregunta iba a hacerle.
– ¿Estaba allí cuando derribaron las puertas y los detuvieron? ¿Fue testigo de eso?
Pensó en mentir, pero ella no lo merecía.
– Sí, allí estaba -dijo-. Es mi trabajo, Caro -añadió en voz más baja al ver que Storey ponía fin a la conversación-. ¿Ha oído que hemos atrapado a los culpables?
– Hay otros trabajos, John.
– Es lo que soy, Caro… Lo toma o lo deja.
– ¿Se ha enfadado?
Miró hacia Storey, que guardaba el teléfono, y comprendió que su deber era Storey, no Caro.
– Tengo que irme… ¿Podemos hablar después?
– ¿Hablar de qué?
– De lo que quiera.
– ¿De las miradas de esa gente? ¿De los niños llorando? ¿Hablamos de eso?
Rebus apretó el botón rojo y cerró el móvil.
– ¿Todo bien? -preguntó Storey solícito.
– Guai, Felix.
– Nuestro trabajo puede causar estragos. La noche en que fui a su piso noté la ausencia de una señora Rebus.
– Acabará siendo buen policía.
Storey sonrió.
– Mi esposa y yo… La verdad es que seguimos juntos por los niños.
– Pues no veo que lleve anillo de casado.
– Es cierto, no lo llevo -dijo Storey alzando la mano.
– ¿Sabe Phyllida Hawes que está casado?
– Eso no es asunto suyo, John -dijo Storey serio, entornando los ojos.
– Es cierto… Hablemos de ese Garganta Profunda suyo.
– ¿Qué pasa?
– Por lo visto sabe muchas cosas.
– ¿Y?
– ¿No se ha planteado cuál será la motivación?
– Pues no.
– ¿Y no se lo ha preguntado?
– ¿Para espantarle? -dijo Storey cruzando los brazos-. ¿Para qué iba a hacerlo?
– Para dar un vuelco a la situación.
– ¿Sabe una cosa, John? Al mencionar Stuart Bullen a ese Cafferty, consulté la documentación y he visto que ustedes dos se conocen hace mucho tiempo.
– ¿Qué quiere decir? -replicó Rebus frunciendo el ceño.
Storey alzó las manos disculpándose.
– No viene a cuento. Mire -añadió consultando el reloj-, creo que es hora de almorzar. Le invito. ¿Sabe de algún restaurante recomendable?
Rebus negó despacio con la cabeza sin dejar de mirarle.
– Vamos a Leith y ya encontraremos uno en la playa.
– Lástima que conduzca -dijo Storey-. Tendré que beber yo por los dos.
– Bueno, un vaso puedo tomarme -replicó Rebus.
Storey sostuvo la puerta cediéndole el paso. Rebus salió el primero, impasible y sin dejar de pensar. Storey se había puesto nervioso y había mencionado a Cafferty para dar la vuelta a la situación. ¿Qué es lo que temía?
– ¿No ha grabado nunca una llamada de ese confidente anónimo? -preguntó como quien no quiere la cosa.
– No.
– ¿Y tiene idea de cómo supo su número?
– No.
– ¿Ni tiene un número de él?
– No.
Rebus miró por encima del hombro el rostro ceñudo del oficial de Inmigración.
– Es una ficción, ¿verdad, Felix?
– Si fuera una ficción no estaríamos aquí -refunfuñó Storey.
Rebus se encogió de hombros.
* * *
– Lo tenemos -anunció Les Young a Siobhan al entrar ella en la biblioteca de Banehall.
Roy Brinkley, que estaba en el mostrador, le había dirigido una sonrisa al pasar. Ahora se explicaba aquellas voces en el cuarto de la investigación: habían capturado a Spiderman.
– Explícame -dijo.
– Sabes que envié a Maxton a Barlinnie para que averiguase si Cruikshank había hecho algún amigo en la cárcel. Bien, se llama Mark Saunders.
– ¿El del tatuaje de la tela de araña?
Young asintió con la cabeza.
– Cumplió tres años de una condena de cinco por abusos deshonestos, salió un mes antes que Cruikshank y regresó a su pueblo.
– ¿No a Banehall?
Young negó con la cabeza.
– A Bo'ness, quince kilómetros al norte.
– ¿Le han detenido allí?
Young volvía a asentir y no pudo evitar pensar en los perros de juguete que llevan algunos coches en la bandeja trasera.
– ¿Y ha confesado que mató a Cruikshank?
Young dejó de asentir bruscamente.
– Sí, claro, sería demasiado -añadió ella.
– Pero el caso es que no se presentó al saber la noticia de la muerte -replicó Young.
– O sea, que tiene algo que ocultar. ¿No será que cree que se lo queremos cargar por las buenas?
Young frunció el ceño.
– Eso precisamente alegó él.
– ¿Le has interrogado tú?
– Sí.
– ¿Le preguntaste sobre la filmación?
– ¿Por qué lo dices?
– ¿Para qué la hizo?
Young cruzó los brazos.
– El pobre cree que se convertirá en un capitoste del negocio pornográfico vendiendo a través de Internet.
– Desde luego, en la cárcel dio rienda suelta a sus fantasías.
– Fue donde aprendió informática y programación.
– Me alegra saber que ofrecemos estudios prácticos a los delincuentes sexuales.
– ¿Tú no crees que él lo mató? -preguntó Young hundiendo los hombros.
– Dime un móvil y te contestaré.
– Esos tipos… siempre andan peleándose.
– Yo me peleo con mi madre cada vez que hablo con ella por teléfono y no creo que vaya a pegarle un martillazo.
Young advirtió que su expresión cambiaba.
– ¿Qué ocurre? -preguntó.
– Nada -mintió ella-. ¿Dónde está detenido?
– En Livingston. Vuelvo a interrogarle dentro de una hora aproximadamente. ¿Quieres venir?
Siobhan negó con la cabeza.
– Tengo cosas que hacer.
– Podríamos vernos más tarde -propuso Young mirándose los zapatos.
– Tal vez -dijo ella.
Young se disponía ya a marcharse, pero recordó algo.
– A los Jardine también vamos a interrogarles.
– ¿Cuándo?
– Esta tarde. Es inevitable, Siobhan -añadió, encogiéndose de hombros.
– Lo sé. Es tu trabajo. Pero trátalos bien.
– No te preocupes, mis tiempos de represor son cosa del pasado -dijo él, complacido al ver que ella sonreía-. Y también vamos a interrogar a esas amigas de Tracy Jardine cuyos nombres nos diste.
Susie, Angie, Janet Eylot y Janine Harrison.
– ¿Crees que ocultan algo? -preguntó ella.
– Bueno, la gente de Banehall no coopera mucho que digamos.
– Nos han prestado la biblioteca.
– Es cierto -dijo Young sonriendo a su vez.
– Es curioso -añadió Siobhan-. Donny Cruikshank ha muerto en un pueblo lleno de enemigos y la única persona que hemos detenido era seguramente su único amigo.
Young se encogió de hombros.
– Tú misma lo has visto, Siobhan, hay amigos que cuando rompen llegan a ser terribles.
– Es cierto -repuso ella asintiendo con la cabeza.
Les Young jugueteó con su reloj.
– Tengo que irme -dijo.
– Yo también, Les. Buena suerte con Spiderman. Espero que cante.
– Pero no lo asegurarías -añadió él frente a ella.
Ella volvió a sonreír y negó con la cabeza.
– Todo es posible -dijo.
Él, más animado, le hizo un guiño y se dirigió a la puerta. Siobhan aguardó hasta que oyó el ruido del motor del coche y fue a recepción, donde Roy Brinkley miraba la pantalla del ordenador buscando el título de un libro que solicitaba una mujer pequeña y de aspecto frágil, que se apoyaba con ambas manos en un bastón y movía la cabeza imperceptiblemente. Se volvió hacia Siobhan y le dirigió una gran sonrisa.
– Señora Shields, es Odio a los polis el que quiere, ¿verdad? -preguntó Brinkley-. Se lo pido por el servicio Interbibliotecas.
La señora Shields asintió satisfecha y empezó a alejarse arrastrando los pies.
– La llamaré cuando lo tenga -dijo Brinkley-. Es una de las lectoras habituales -añadió.
– ¿Y odia a la policía?
– Es una novela de Ed McBain. A la señora Shields le gustan los argumentos duros -contestó él tecleando el pedido y rematando la maniobra con gesto florido-. ¿Deseaba algo? -añadió levantándose.
– Es que he visto que tienen prensa -dijo Siobhan, señalando con la cabeza hacia una mesa redonda donde cuatro jubilados se intercambiaban tabloides.
– Recibimos casi todos los periódicos y algunas revistas.
– ¿Y qué hacen con ellos una vez que los han leído?
– Nos deshacemos de ellos. En las bibliotecas más grandes los conservan.
– ¿Aquí no?
Él negó con la cabeza.
– ¿Buscaba algo?
– Un Evening News de la semana pasada.
– Pues tiene suerte -dijo el bibliotecario saliendo del mostrador-. Venga conmigo.
La condujo hasta una puerta cerrada con un letrero que advertía «Sólo personal», en la que pulsó unos números de un teclado para abrirla. Era un cuarto con fregadero, hervidor y microondas. Había una puerta que daba paso a un váter, pero Brinkley abrió la de al lado.
– Nuestro almacén -dijo.
Era el cementerio de los libros viejos; había estanterías llenas, algunos sin portada y con páginas sueltas.
– De vez en cuando intentamos venderlos, y si no podemos los entregamos a tiendas dedicadas a causas benéficas. Pero incluso éstas rechazan algunos ejemplares -explicó Brinkley, abriendo uno al que le faltaban las últimas páginas-. Éstos los reciclamos con las revistas y periódicos viejos -añadió dando un golpecito con el pie a una gran bolsa junto a otras llenas de periódicos-. Ha tenido suerte porque mañana vienen a recogerlos.
– ¿Suerte, dice? -replicó Siobhan escéptica-. Supongo que no tendrá ni idea de en qué bolsa están los de la semana pasada.
– La detective es usted -dijo él en el momento en que sonaba un zumbador indicando que había alguien en el mostrador-. La dejo aquí con su trabajo -agregó con una sonrisa.
– Gracias -dijo Siobhan.
Miró las bolsas con las manos en las caderas lanzando un suspiro. Mientras se hacía una composición de lugar, notó que olía a cerrado. Había diversas alternativas, pero todas ellas suponían ir en el coche a Edimburgo y regresar a Banehall.
Se agachó sin pensarlo más, sacó un periódico de la primera bolsa y miró la fecha. Lo dejó a un lado y probó con otro de más abajo e hizo lo mismo. Repitió el proceso con la segunda bolsa. En la tercera había periódicos de hacía dos semanas, hundió las manos y sacó todo el montón para verificar las fechas. Ella tenía costumbre de volver a casa con un Evening News, que a veces hojeaba por la mañana durante el desayuno. Era un buen método para enterarse de lo que hacían concejales y políticos. Ahora casi todos aquellos titulares le resultaban viejos y apenas los recordaba, pero finalmente encontró lo que quería; arrancó la página, la dobló y se la guardó en el bolsillo. Metió lo mejor que pudo los periódicos en la bolsa, fue al fregadero y bebió un vaso de agua. Al salir miró a Brinkley, alzó los dos pulgares y se dirigió al coche. En realidad el Salón no quedaba tan lejos, pero tenía prisa. Aparcó en doble fila a sabiendas de que sería un instante. Empujó la puerta de la peluquería, y vio que estaba cerrada. En el escaparate, un letrero con el horario rezaba: «Cerrado miércoles y domingos»; sin embargo, era martes. En ese momento advirtió otro aviso escrito a mano apresuradamente en una bolsa de compra, caído del vidrio al que estaba pegado: «Cerrado por imprevisto».
Lanzó una maldición. ¿No se lo había dicho Les Young? Estaban interrogándolas oficialmente. Lo que quería decir en Livingston. Volvió al coche y se encaminó hacia allí.
Tardó poco porque no había mucho tráfico y, además, encontró aparcamiento frente al cuartel general de la División F. Entró en el edificio y preguntó al sargento del mostrador dónde efectuaban los interrogatorios del caso Cruikshank. El sargento se lo indicó y al llegar al cuarto en cuestión llamó a la puerta y abrió. Les Young y un agente uniformado del DIC estaban sentados frente a un individuo lleno de tatuajes.
– Lo siento -dijo disculpándose y maldiciéndose otra vez para sus adentros.
Aguardó en el pasillo un instante para ver si Young salía a preguntarle qué hacía allí, pero no salió. Lanzó un suspiro y probó en la siguiente puerta con el mismo resultado: dos agentes uniformados la miraron molestos por su intrusión.
– Perdonen que les moleste -dijo Siobhan entrando en el cuarto.
Angie alzó la vista hacia ella.
– ¿Saben dónde puedo encontrar a Susie?
– En la sala de espera -contestó uno de los agentes.
Dirigió a Angie una sonrisa tranquilizadora y salió. A la tercera va la vencida, se dijo antes de abrir la siguiente puerta.
Efectivamente, allí estaba Susie sentada con las piernas cruzadas, limándose las uñas, mascando chicle y asintiendo con la cabeza a algo que le decía Janet Eylot. Estaban las dos solas, segregadas de Janine Harrison. Siobhan comprendió la estrategia de Les Young, dejándolas juntas para que hablaran y quizá se pusieran nerviosas, porque para nadie es agradable estar en una comisaría. Advirtió el nerviosismo de Janet Eylot y recordó las botellas de vino que había visto en su nevera. Seguro que Janet no diría que no a un trago en aquel momento.
– Hola -dijo Siobhan-. Susie, ¿podemos hablar un momento?
Eylot se puso aún más seria, preguntándose tal vez por qué a ella la policía la dejaba sola para hablar con las demás.
– Es sólo un minuto -añadió Siobhan.
Susie no tenía ninguna prisa en salir del cuarto: primero abrió el bolso de bandolera, de leopardo de imitación, sacó el estuche de maquillaje y colocó la lima de uñas bajo la gomita elástica. Luego se puso en pie y la siguió al pasillo.
– ¿Me toca comparecer ante el inquisidor? -preguntó.
– No -contestó Siobhan desdoblando la hoja de periódico y enseñándosela-. ¿Le reconoces? -preguntó.
Era la foto que acompañaba al artículo sobre el callejón Fleshmarket: Roy Mangold delante del mesón con los brazos cruzados y sonriendo afablemente al lado de Judith Lennox.
– Se parece… -dijo Susie interrumpiendo la masticación de chicle.
– ¿A quién?
– Al que venía a esperar a Ishbel.
– ¿Tienes idea de quién es?
Susie negó con la cabeza.
– Era el dueño del Albatros -añadió Siobhan.
– Nosotras íbamos allí alguna vez -dijo Susie examinando con más atención la foto-. Sí, ahora que lo dice…
– ¿Es el misterioso amigo de Ishbel?
– Puede ser -respondió Susie asintiendo con la cabeza.
– ¿Sólo «puede ser»?
– Ya le dije que nunca lo vi bien. Pero así, de cerca… sí que puede ser él -declaró asintiendo con la cabeza-. ¿Y sabe lo más gracioso?
– ¿Qué?
Susie señaló el titular.
– Que había visto este periódico, pero ni se me ocurrió pensarlo. No es más que una foto, ¿no cree? Una no piensa…
– Claro, Susie, una no piensa -dijo Siobhan doblando la página-. Una no piensa.
– Oiga -replicó Susie bajando la voz-, ¿cree que nos van a echar la culpa de algo en el interrogatorio?
– ¿De qué? No habéis matado a Donny Cruikshank, ¿verdad?
Susie torció el gesto.
– Pero como escribimos esas cosas en el váter… Eso es vandalismo, ¿no?
– Susie, por lo que he visto en Banehall, un buen abogado alegaría que es diseño de interiores -dijo Siobhan, y esperó a que Susie sonriera-. Así que no te preocupes… no os preocupéis. ¿De acuerdo?
– Okay.
– Y díselo a Janet.
– ¿Ha visto cómo está? -preguntó Susie mirándola a la cara.
– Me da la impresión de que necesita a sus amigas en este momento.
– Ella, siempre -dijo Susie en tono pesaroso.
– Reconfórtala lo mejor que puedas, ¿eh? -añadió Siobhan tocándola en el brazo.
La muchacha asintió por fin con la cabeza; después le sonrió y se volvió para marcharse.
– La próxima vez que quiera cambiar de peinado, venga al Salón. Se lo haremos por cuenta de la casa.
– A esa clase de sobornos sí me presto -contestó Siobhan, diciéndole adiós con la mano.
Capítulo 28
Encontró sitio para aparcar en Cockburn Street y se dirigió al callejón Fleshmarket. Dobló a la izquierda en High Street y otra vez a la izquierda, y entró en The Warlock. Había una clientela variada de trabajadores en su turno de descanso, oficinistas leyendo el periódico y turistas hojeando planos y guías.
– No está -dijo el camarero-. A lo mejor vuelve dentro de unos veinte minutos, si quiere esperarle.
Siobhan asintió con la cabeza, pidió un refresco; cuando quiso pagar, el camarero negó con la cabeza, pero ella dejó el dinero en la barra. Había gente de la que prefería no aceptar invitaciones. Al ver que él no cogía las monedas, las echó en el bote de una asociación benéfica.
Se acomodó en un taburete y dio un sorbo a la bebida.
– ¿Sabe adónde ha ido? -preguntó.
– Por ahí.
Siobhan dio otro sorbo.
– Tiene coche, ¿verdad?
El barman la miró.
– No se preocupe, no estoy interrogándole -dijo-. Es que como por aquí el aparcamiento es una pesadilla, me preguntaba cómo se las arregla.
– ¿Conoce las cocheras de Market Street?
Iba a decir que no, pero asintió con la cabeza.
– ¿Esas puertas de arco en el muro?
– Pues son garajes, y él tiene uno allí. A saber lo que pagará.
– Ah, ¿y guarda allí el coche?
– Lo deja allí y viene aquí andando, así hace ejercicio. Nunca le he visto…
Siobhan iba ya camino de la puerta.
Market Street estaba frente a la línea del ferrocarril del sur con origen en la estación de Waverley, a espaldas de la cual Jeffrey Street trazaba una curva cuesta arriba hacia Canongate. Las cocheras formaban una hilera escalonada en la pendiente. Había algunas demasiado pequeñas para un coche, pero todas menos una estaban cerradas con candado. Siobhan llegó en el momento en que Ray Mangold iba a cerrar la suya.
– Bonita máquina -comentó.
Él tardó un instante en reconocerla y a continuación dirigió la vista hacia donde ella miraba: un Jaguar rojo descapotable.
– A mí me gusta -dijo Mangold.
– Siempre me habían intrigado estos locales -continuó Siobhan mirando las bóvedas de ladrillo-. Son fantásticos, ¿verdad?
– ¿Quién le dijo que yo tenía uno? -replicó él mirándola.
– Soy policía, señor Mangold -respondió ella sonriendo y dando una vuelta al Jaguar.
– No encontrará nada -espetó él.
– ¿Qué es lo que cree que busco? -preguntó Siobhan que, efectivamente, miraba el interior detenidamente.
– Dios sabe… A lo mejor sus malditos esqueletos.
– No se trata de esqueletos, señor Mangold.
– ¿Ah, no?
Siobhan negó con la cabeza.
– Estoy pensando en Ishbel -dijo situándose frente a él, cara a cara-. Me pregunto qué ha hecho con ella.
– No sé de qué habla.
– ¿Cómo se hizo esas contusiones?
– Ya le dije que fue…
– ¿Tiene algún testigo? Por lo que yo recuerdo, cuando le pregunté al camarero, él afirmó que no sabía nada. Tal vez con una hora o dos de interrogatorio en comisaría podríamos averiguar la verdad.
– Escuche…
– ¡No, escuche usted! -replicó ella irguiendo la espalda y aupándose casi a su altura.
La puerta seguía entreabierta y, aunque un peatón se detuvo a mirar cómo discutían, Siobhan no hizo caso.
– Conoció a Ishbel en el Albatros -añadió-. Y comenzaron a verse y la recogió varias veces en el trabajo. Tengo un testigo presencial y me apostaría algo a que si enseño fotos suyas y del coche en Banehall habrá más de uno que lo recuerde. Bien, Ishbel ha desaparecido y usted tiene contusiones en la cara.
– ¿Cree que yo le he hecho algo? -preguntó él acercándose a las puertas para cerrarlas.
Siobhan no se lo consintió y dio un puntapié a una de las hojas para que permaneciera abierta. Pasaba un autobús de turistas que miraron la escena. Siobhan les saludó con la mano y se volvió hacia Mangold.
– Hay muchos testigos -dijo a modo de advertencia.
Mangold abrió aún más los ojos.
– Dios… Escuche…
– Le escucho.
– ¡Yo no he tocado a Ishbel!
– Demuéstrelo -replicó Siobhan cruzando los brazos-. Dígame qué le ha ocurrido.
– ¡No le ha ocurrido nada!
– ¿Sabe dónde está?
Mangold la miró con los labios apretados, moviendo la mandíbula a ambos lados. Finalmente habló como quien explota.
– Pues sí, sé dónde está.
– ¿Dónde?
– Se encuentra bien… Está viva y está bien.
– Pero no contesta las llamadas al móvil.
– Porque son de sus padres -Ahora que había decidido hablar, era como si se hubiera liberado de un peso y se recostó en el guardabarros del Jaguar-. Se marchó a causa de ellos.
– Demuéstrelo y dígame dónde está.
Él consultó el reloj.
– Probablemente estará en el tren.
– ¿En el tren?
– De vuelta a Edimburgo. Fue de compras a Newcastle.
– ¿A Newcastle?
– Por lo visto hay más y mejores tiendas.
– ¿A qué hora espera que llegue?
Mangold negó con la cabeza.
– Por la tarde. No sé a qué hora llega el tren.
Siobhan le miró.
– Yo sí -dijo sacando el móvil.
Llamó al DIC de Gayfield. Contestó Phyllida Hawes.
– Phyl, soy Siobhan. ¿Está Col? Que se ponga, por favor. -Aguardó sin quitar ojo de Mangold-. ¿Col? Soy Siobhan. Oye, tú que tienes los horarios, ¿a qué hora llegan los trenes de Newcastle?
* * *
Rebus estaba sentado en el Departamento de Investigación Criminal de Torphichen mirando una vez más los papeles que tenía en la mesa.
Eran un trabajo concienzudo. Habían contrastado los nombres de la lista de turnos encontrada en el coche de Peter Hill con los de los detenidos en la playa de Cramond y los de los inquilinos de los pisos de Stevenson House. La oficina estaba tranquila después de conducir los interrogatorios y salir los coches celulares hacia Whitemire con su carga de nuevos detenidos. Que él supiera, la capacidad del centro de detención no daba para más y se imaginaba de sobra cómo iban a arreglárselas para alojar a tanto inmigrante; tal como había dicho Storey:
– Es una empresa privada y con beneficio a la vista, seguro que se las ingenian.
La lista que Rebus tenía en la mesa no era obra de Felix Storey; él no había prestado casi atención cuando se la enseñaron porque andaba ya diciendo que regresaba a Londres, donde otros casos requerían su presencia. Volvería de vez en cuando, naturalmente, para seguir el caso de Stuart Bullen.
«Estaría al tanto», había dicho.
Alzó la vista al entrar Reynolds Culo de Rata, que miró como buscando a alguien. Llevaba una bolsa marrón de papel y tenía cara de contento.
– ¿Qué se te ofrece, Reynolds?
Reynolds sonrió.
– He traído un regalo de despedida para su amigo -contestó sacando un racimo de plátanos de la bolsa- y estoy buscando el mejor sitio para dejarlo.
– ¿Porque no tienes agallas para dárselo? -dijo Rebus levantándose despacio.
– Es en plan de guasa, John.
– Para ti tal vez. Pero, no sé por qué, a Felix Storey no le va a hacer tanta gracia.
– Pues es cierto -se oyó decir al propio Storey, que entraba en la sala ajustándose el nudo de la corbata y alisándosela sobre la camisa.
Reynolds metió los plátanos en la bolsa y la apretó contra el pecho.
– ¿Son para mí? -preguntó Storey.
– No -contestó Reynolds.
Storey se arrimó a él cara a cara.
– Como soy negro, soy un mono. Esa es su lógica, ¿verdad?
– No.
Storey abrió la bolsa.
– Pues da la casualidad de que me gustan los plátanos… si son buenos. Pero éstos parecen pasados. Un poco como usted, Reynolds, que está rancio -añadió cerrando la bolsa-. Ahora lárguese y haga de policía para variar. Averigüe cómo le llaman a sus espaldas -apostilló Storey dándole a Reynolds una palmadita en la mejilla izquierda y cruzando los brazos como dando a entender que había acabado.
Cuando se hubo marchado, Storey se volvió hacia Rebus y le hizo un guiño.
– Le voy a decir otra cosa divertida -dijo éste.
– Siempre estoy dispuesto a reírme.
– Esto es más curioso que chistoso.
– ¿De qué se trata?
– Hay ciertos nombres que no tienen su cuerpo correspondiente -dijo Rebus dando una palmadita en una de las hojas que tenía en la mesa.
– Quizá nos oyeron llegar y escaparon.
– Quizás.
Storey recostó su trasero en el borde de la mesa.
– A lo mejor estaban en un turno de trabajo cuando hicimos la redada y si se han enterado me imagino que no volverán a aparecer por Knoxland, ¿no cree?
– No -contestó Rebus-. La mayoría de los nombres parecen chinos… pero hay uno africano: Chantal Rendille.
– ¿Rendille? ¿Cree que eso es africano? -preguntó Storey frunciendo el ceño y estirando el cuello para ver la lista-. Rendille es francés, ¿no?
– El francés es el idioma oficial en Senegal -dijo Rebus.
– ¿Cree que será un testigo renuente?
– Es lo que me pregunto. Se lo enseñaré a Kate.
– ¿Quién es Kate?
– Una estudiante senegalesa a quien, de todos modos, tengo que preguntarle otra cosa.
Storey se apartó de la mesa, irguiéndose.
– Que tenga suerte.
– Un momento -dijo Rebus-. Hay otra cosa.
Storey lanzó un suspiro.
– ¿Qué?
Rebus dio una palmadita sobre otra hoja.
– El autor de esto era muy concienzudo -explicó.
– No me diga.
Rebus asintió con la cabeza.
– A todos los interrogados se les preguntó su dirección anterior a Knoxland -añadió Rebus levantando la vista, pero Storey se encogió de hombros-. Y muchos dieron la de Whitemire.
– ¿Cómo? -exclamó Storey con auténtico interés.
– Porque salieron con un aval.
– ¿Un aval de quién?
– Hay diversos nombres, probablemente falsos. Y las direcciones de contacto son también falsas.
– ¿Bullen? -aventuró Storey.
– Es lo que estaba pensando. Es perfecto: los avala y los pone a trabajar. Y si alguno protesta sabe que pende sobre su cabeza la amenaza de Whitemire. Y si eso no da resultado, recurre a los esqueletos.
– Tiene lógica -comentó Storey asintiendo con la cabeza.
– Creo que habrá que hablar con alguien en Whitemire.
– ¿Para qué?
Rebus se encogió de hombros.
– Es mucho más sencillo tratar una cosa así con un amigo que… ¿cómo decirlo? -añadió Rebus fingiendo buscar las palabras-… que esté al tanto -espetó finalmente.
Storey le miró con odio.
– Tal vez tenga razón -dijo-. ¿Y con quién tendríamos que hablar?
– Con un tal Alan Traynor. Pero antes de hacer nada…
– ¿Hay algo más?
– Sí, algo -contestó Rebus, que seguía mirando las hojas en las que había trazado líneas que unían ciertos nombres con nacionalidades y lugares-. Los detenidos en Stevenson House y los de la playa…
– ¿Qué?
– Algunos procedían de Whitemire, otros tenían visado caducado y otros…
– ¿Sí?
Rebus se encogió de hombros.
– Había unos cuantos sin papeles… y quedan unos pocos que, al parecer, llegaron aquí en un camión. Sólo unos pocos, Felix, sin pasaporte ni documento de identidad falsos.
– ¿Y bien?
– Pues que ¿dónde está esa gran operación de entrada de inmigrantes ilegales? Y Bullen, el rey de la delincuencia, con una caja fuerte llena de documentación falsa… ¿Cómo es que no salió a relucir nada fuera del despacho?
– Puede ser que acabara de recibir una nueva remesa de sus amigos de Londres.
– ¿De Londres? -repitió Rebus frunciendo el ceño-. No me había dicho que tuviera amigos en Londres.
– Dije Essex, ¿no es cierto? Para el caso es lo mismo.
– Acepto su palabra.
– Bien, ¿vamos a hacer una visita a Whitemire o qué?
– Una última cosa… -añadió Rebus alzando un dedo-. Entre nosotros dos, ¿hay algo que me oculta sobre Stuart Bullen?
– ¿Como qué?
– Sólo lo sabré si me lo dice.
– John…, el caso está cerrado. Hemos obtenido resultados. ¿Qué más quiere?
– Tal vez quiero estar seguro de que estoy…
Storey alzó una mano como quien pide benevolencia, pero demasiado tarde.
– Al tanto -dijo Rebus.
Cuando llegaron a Whitemire, Caro, que estaba junto a la pista hablando por el móvil, ni los miró.
Pasaron los controles de seguridad habituales, abrieron y cerraron las puertas y el vigilante les acompañó desde el aparcamiento hasta el edificio, ante el cual estacionaban media docena de furgonetas vacías: los refugiados ya habían llegado. Felix Storey miraba todo con un gran interés.
– Me imagino que no había venido aquí nunca -dijo Rebus.
Storey negó con la cabeza.
– Pero he ido varias veces a Belmarsh, ¿sabe dónde está?
Rebus negó con la cabeza.
– En Londres. Es una auténtica cárcel de alta seguridad donde internan a los solicitantes de asilo.
– Precioso.
– Esto, comparado con aquello, es como el Club Mediterráneo.
En la puerta principal les aguardaba Alan Traynor sin ocultar su irritación.
– Oigan, no sé a qué vendrán, pero ¿no podrían aplazarlo? Estamos intentando acomodar a docenas de nuevos ingresados.
– Lo sé -dijo Felix Storey-. Yo los envié.
Traynor no pareció oírlo, preocupado como estaba con sus problemas.
– Tendremos que alojarlos en el comedor, pero nos va a ocupar horas.
– En ese caso, cuanto antes se deshaga de nosotros, mejor -dijo Storey.
Traynor hizo un gesto teatral.
– Muy bien. Síganme.
En la oficina externa al despacho pasaron por delante de Janet Eylot, que levantó la vista del ordenador, clavó los ojos en Rebus y abrió la boca para decir algo, pero él se anticipó.
– Perdone, señor Traynor, pero tengo que ir al… -dijo señalando hacia el pasillo donde había visto unos servicios-. Vuelvo enseguida.
Storey le miró convencido de que tramaba algo, Rebus le hizo un guiño, giró sobre sus talones y fue hacia el pasillo, donde aguardó hasta oír que se cerraba la puerta del despacho de Traynor. Entonces asomó la cabeza y dirigió un suave silbido a Janet Eylot, quien se levantó y fue a su encuentro.
– ¡Cómo son ustedes! -dijo entre dientes.
Rebus se llevó un dedo a los labios y ella bajó la voz temblando de rabia.
– No me dejan en paz desde la primera vez que hablé con usted. Ha venido la policía a mi casa, ha estado en mi cocina, acabo de llegar de la comisaría de Livingston ¡y aquí está usted otra vez! Y ahora con todo este montón de ingresos no damos abasto…
– Tranquila, Janet, tranquila. -La joven temblaba, tenía los ojos enrojecidos bañados en lágrimas y le latía una venilla junto al párpado izquierdo-. Pronto habrá acabado todo; ahora no tiene por qué preocuparse.
– Sabiendo que soy sospechosa de homicidio, ¿no?
– Estoy seguro de que no es sospechosa. Se trata sólo de pesquisas necesarias.
– ¿Han venido a hablar de mí con el señor Traynor? ¿No basta con que haya tenido que mentirle esta mañana sobre mi ausencia, diciéndole que era un asunto urgente de familia?
– ¿Por qué no le ha dicho la verdad?
Ella negó violentamente con la cabeza. Rebus se inclinó y miró hacia la oficina. La puerta de Traynor seguía cerrada.
– Escuche, van a sospechar algo…
– ¡Explíqueme a qué viene todo esto y por qué me afecta a mí!
Rebus la sujetó por los hombros.
– Aguante un poco, Janet. Un poco más.
– No sé hasta cuándo podré aguantar… -repuso ella con voz desmayada y mirada perdida.
– Tómeselo con calma, Janet. Es lo mejor -dijo Rebus bajando las manos y mirándola a la cara un instante-. Tómeselo con calma -repitió alejándose sin volver la cabeza.
Llamó a la puerta del despacho de Traynor y entró.
Vio que estaban los dos sentados y él ocupó la silla vacía.
– Le he explicado al señor Traynor lo de la red ilegal de Stuart Bullen -dijo Storey.
– No me lo puedo creer -aseguró Traynor alzando las manos.
Rebus, sin hacer caso, miró a Storey.
– ¿No le ha dicho lo otro? -preguntó.
– Esperaba a que estuviera usted presente.
– ¿Qué es lo que no me ha dicho? -inquirió Traynor esbozando una sonrisa.
Rebus volvió hacia él la mirada.
– Señor Traynor, muchos de los que detuvimos provenían de Whitemire y habían salido avalados por Stuart Bullen.
– Imposible -replicó sin sonreír mirando a uno y otro-. No lo habríamos aceptado.
Storey se encogió de hombros.
– Lo haría con nombres falsos y direcciones falsas.
– Entrevistamos a los avalistas.
– ¿Usted personalmente, señor Traynor?
– No siempre.
– A la entrevista acudirían individuos de aspecto respetable que le suplantaban -dijo Storey sacando un papel del bolsillo-. Tengo aquí la lista de Whitemire y puede comprobarla usted mismo.
Traynor cogió el papel y lo leyó.
– ¿Le suena algún nombre? -preguntó Rebus.
Traynor asintió despacio con la cabeza, pensativo. Sonó el teléfono y lo cogió.
– Sí, diga. No; podemos apañarnos, aunque nos llevará su tiempo; el personal tendrá que hacer horas extra… Sí, claro que haré una hoja de cálculo, pero tardaré unos días… -Escuchó a su interlocutor sin apartar la vista de sus visitas-. Bien, por supuesto. Si pudiéramos contratar más personal o recibir un refuerzo de otros centros… Hasta que los nuevos estén controlados, por así decir…
La conversación prosiguió un minuto más y Traynor anotó algo en una hoja mientras colgaba.
– Ya ven lo ocupado que estoy -comentó.
– ¿Organizando el caos? -aventuró Storey.
– Por eso debo abreviar esta reunión.
– ¿Debe? -inquirió Rebus.
– No tengo más remedio.
– ¿Y no será porque tiene miedo de lo que vamos a preguntarle?
– No acabo de entenderle, inspector.
– ¿Quiere que le facilite una hoja de cálculo? -replicó Rebus con una sonrisa glacial-. Resulta mucho más fácil organizar algo así con alguien dentro.
– ¿Qué?
– Cuestión de dinero que cambia de mano, aparte de la suma del aval.
– Escuche, verdaderamente, no sé a qué se refiere.
– Eche otro vistazo a lista, señor Traynor. Hay en ella un par de nombres kurdos, de kurdos turcos, como los Yurgii.
– ¿Y qué?
– Cuando le pregunté me dijo que no había salido de Whitemire ningún kurdo avalado.
– Pues me equivocaría.
– Y hay un nombre en la lista que creo que es de Costa de Marfil.
Traynor bajó la vista hacia la lista.
– Eso parece.
– Costa de Marfil, cuyo idioma oficial es el francés. Pero cuando yo le pregunté si había africanos en Whitemire me dijo lo mismo: que no habían avalado a ninguno.
– Escuche, esto es demasiado… Yo no recuerdo haber dicho eso.
– Yo creo que sí, y el único motivo que se me ocurre para que mintiera es que tiene algo que ocultar y no quería que yo supiera nada de esas personas, porque las habríamos localizado y habríamos averiguado los nombres y direcciones falsos de sus avalistas. A menos que usted me dé otra explicación -añadió Rebus alzando la mano.
Traynor dio un golpe con la palma de la mano sobre la mesa y se puso en pie sonrojado.
– No tiene derecho a hacer esas acusaciones.
– Demuéstrelo.
– No creo que haga falta.
– Yo creo que sí, señor Traynor -terció Felix Storey con voz pausada-. Porque son imputaciones graves y habrá que hacer indagaciones, lo que significa que mis hombres examinarán sus archivos para comprobar nombres. Irrumpirán en su despacho e investigarán su vida privada para inspeccionar en las cuentas bancarias y sus últimas adquisiciones por si hay algún coche nuevo o vacaciones de lujo. Tenga la seguridad de que se hará de forma exhaustiva.
Traynor agachó la cabeza y, al sonar el teléfono, lo tiró de un manotazo, arrastrando con ello una foto enmarcada, cuyo cristal se rompió, dejando deslizar la foto de una mujer sonriente abrazada por una niña. Se abrió la puerta y entró Janet Eylot.
– ¡Fuera! -vociferó Traynor.
Eylot se retiró con un chillido.
Se hizo un silencio, que rompió Rebus.
– Otra cosa -dijo pausadamente-. Bullen no sale de ésta, eso está claro. ¿Cree que va a cerrar la boca respecto al resto de implicados? Imputará lo que sea a quien sea. Y si tiene miedo a algunos, a usted no, Traynor. En cuanto se le proponga un arreglo, seguro que lo primero que pronuncia es su nombre.
– No puedo ocuparme de eso… ahora-replicó Traynor con voz quebrada-. Con tantos ingresos por atender -añadió alzando la vista hacia Rebus casi con lágrimas en los ojos-. Esa gente me necesita.
Rebus se encogió de hombros.
– ¿Hablará con nosotros más tarde?
– Tengo que pensarlo.
– Si habla -añadió Storey- no habrá necesidad de que investiguemos su situación económica.
Traynor le dirigió una sonrisa torva.
– ¿Mi situación económica? En cuanto hagan pública esta imputación me quedaré sin empleo.
– Quizás habría debido pensarlo antes.
Traynor no replicó. Se apartó de la mesa, recogió el teléfono, lo puso en su sitio, e inmediatamente comenzó a sonar, pero se agachó a recoger la foto y no contestó a la llamada.
– ¿Quieren marcharse, por favor? Hablaremos más tarde.
– Pero no muy tarde -le advirtió Storey.
– Tengo que atender los nuevos ingresos.
– ¿Mañana por la mañana? -insistió Storey.
Traynor asintió con la cabeza.
– Que compruebe Janet en su agenda si tengo compromisos.
Storey le miró satisfecho, se levantó y se abrochó la chaqueta.
– Pues bien, le dejamos; pero recuerde, señor Traynor, que esto no puede aplazarse. Es mejor que hable con nosotros antes de que lo haga Bullen -añadió Storey tendiendo la mano.
Como Traynor no se la estrechó, se dirigió a la puerta y salió del despacho. Rebus quedó rezagado un instante y luego siguió sus pasos. Janet Eylot pasaba las hojas de una agenda grande.
– Tiene una reunión a las diez y cuarto.
– Anúlela -dijo Storey-. ¿A qué hora viene al despacho?
– Hacia las ocho y media.
– Anótelo para esa hora. Necesitaremos como mínimo dos horas.
– A las doce tiene otra reunión. ¿La anulo también?
Storey asintió con la cabeza. Rebus miraba a la puerta del despacho.
– John -dijo Storey-, vendrá conmigo mañana, ¿verdad?
– Pensé que iba a Londres.
Storey se encogió de hombros.
– Así atamos todos los cabos -contestó.
– En ese caso, vendré.
El vigilante que les había recibido en el aparcamiento aguardaba para acompañarlos a la salida. Rebus tocó el brazo de Storey.
– ¿Puede esperar un momento en el coche?
– ¿Qué sucede ahora? -dijo Storey mirándole.
– Voy a ver a una persona. Es un minuto.
– Me deja en blanco -comentó Storey.
– Tal vez, pero ¿le importa quedarse?
Storey lo pensó un instante, luego accedió.
Rebus pidió al vigilante que le llevara al comedor, sin embargo, cuando estaban lejos de Storey, cambió la petición:
– En realidad, quiero ir al ala de familias -dijo.
Al llegar al sitio vio lo que quería: los hijos de Stef Yurgii entretenidos con los juguetes que les había comprado, aunque ellos no se dieron cuenta de su presencia, absortos como estaban en su mundo infantil. No vio a la viuda, pero pensó que no era necesario. Hizo una seña al guardián y éste le acompañó al patio.
Iba camino del coche cuando sonaron los gritos. Procedían del interior del edificio principal y se aproximaban cada vez más. La puerta se abrió de golpe y dio paso a una mujer que cayó de rodillas: Janet Eylot, que no paraba de gritar.
Rebus echó a correr, consciente de que Storey le seguía.
– Janet, ¿qué ocurre? ¿Qué ha pasado?
– Se ha…, se ha…
Incapaz de expresarse, la joven se tendió de lado en el suelo gimiendo en posición fetal, fuertemente abrazada a sus rodillas.
– ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! -exclamó entre gemidos.
Echaron a correr hacia el interior y cruzaron el pasillo hasta las oficinas. La puerta del despacho de Traynor estaba abierta y el personal se apiñaba en el umbral. Rebus y Storey se abrieron paso. Una vigilante estaba arrodillada junto a un cuerpo en el suelo. Había sangre por todas partes, en la alfombra y en la camisa de Traynor. La mujer presionaba con la palma de la mano sobre una herida en la muñeca izquierda de Traynor. Otro vigilante hacía lo propio en la muñeca derecha. Traynor estaba consciente y miraba con los ojos muy abiertos, tenía la respiración entrecortada y el rostro cubierto de sangre.
– Llamad a un médico.
– Una ambulancia.
– No dejéis de presionar.
– Traed toallas.
– Vendas…
– ¡No dejes de presionar! -gritó la vigilante a su compañero.
No dejar de presionar, pensó Rebus. ¿No era eso lo que había hecho Storey?
En la camisa de Traynor había trozos de vidrio de la foto enmarcada: los fragmentos con que se había cortado las venas. Rebus advirtió que Storey le miraba y él le devolvió la mirada.
«Lo sabías, ¿verdad? -parecía decir Storey con los ojos-. Sabías que sucedería esto y no hiciste nada. Nada.»
Nada.
La mirada de Rebus era muda.
* * *
Cuando llegó la ambulancia, Rebus estaba dentro del perímetro exterior fumando un cigarrillo. Al abrirse las puertas salió afuera, cruzó por delante de la garita y bajó hasta donde estaba Caro Quinn mirando cómo entraba la ambulancia.
– ¿No será otro suicidio? -preguntó espantada.
– Un intento -dijo Rebus-. Pero no es un detenido.
– ¿Quién es?
– Alan Traynor.
– ¿Qué? -inquirió perpleja.
– Intentó cortarse las venas de las muñecas.
– ¿Está vivo?
– Pues no lo sé. Pero es una buena noticia para usted.
– ¿Qué quiere decir?
– Caro, dentro de poco comenzará a salir mierda de ese centro, y tanta que a lo mejor lo cierran.
– ¿Y a eso le llama una buena noticia?
– Es lo que usted reivindicaba -replicó Rebus frunciendo el ceño.
– ¡Pero no de esta manera! ¡A costa de una vida, no!
– No quise decir eso -respondió Rebus.
– Yo creo que sí.
– No sea paranoica.
Ella retrocedió un paso.
– ¿Es eso lo que soy?
– Escuche, me refiero a…
– No me conoce, John. No me conoce en absoluto…
Rebus guardó silencio pensando qué responder.
– Pues no la conoceré -dijo al fin, volviendo la cabeza hacia la entrada.
Storey, que le aguardaba junto al coche, comentó:
– Sí que conoce a gente aquí.
Rebus lanzó un resoplido y los dos vieron llegar corriendo a un enfermero que iba hacia la ambulancia a recoger algo que había olvidado.
– Deberíamos haber pedido dos ambulancias -comentó Storey.
– ¿Otra para Janet Eylot? -preguntó Rebus.
Storey asintió con la cabeza.
– Están preocupados; la han llevado a otra oficina y la tienen allí en el suelo envuelta en una manta, tiritando.
– Yo le dije que no tenía que preocuparse -musitó Rebus casi para sus adentros.
– Yo no me fiaría mucho de su opinión de especialista.
– No -dijo Rebus-, haría muy bien.
Capítulo 29
El tren llegó con un cuarto de hora de retraso.
Siobhan y Mangold, que esperaban al principio del andén, vieron abrirse las puertas de los vagones; comenzaron a bajar los viajeros, casi todos turistas con equipaje, cansados y perplejos. De los de primera clase se apeaban hombres de negocios que se dirigían sin perder tiempo hacia la fila de taxis. No faltaban madres con niños y cochecitos, parejas de ancianos, hombres solos de andar tambaleante, mareados de tres o cuatro horas en el vagón bar.
A Ishbel no se la veía por ninguna parte.
El andén era largo con muchas salidas, y Siobhan estiró el cuello para ver mejor sin preocuparse por las miradas y comentarios que suscitaba entre los viajeros que tenían que esquivarla.
Mangold le dio un golpecito en el brazo.
– Ahí está -dijo.
La tenía allí, más cerca de lo que ella creía, cargada de bolsas. Al ver a Mangold, las levantó y sonrió satisfecha, ufana de sus compras. No había visto a Siobhan, quien, de no haber sido por Mangold, tampoco se habría percatado de su presencia porque ahora era la Ishbel de antes, sin pelo teñido y con un nuevo peinado. No un calco de su hermana, sino la auténtica Ishbel Jardine. Echó los brazos al cuello de Mangold y le dio en los labios un beso prolongado con los ojos cerrados; pero Mangold los mantenía abiertos mirando por encima de su hombro hacia Siobhan. Finalmente, Ishbel retrocedió un paso y Mangold le puso la mano en el hombro y la hizo volverse hacia Siobhan.
– Dios mío. Usted…
– Hola, Ishbel.
– ¡No pienso volver! ¡Dígaselo!
– ¿Por qué no se lo dices tú?
Ishbel negó con la cabeza.
– Ellos me… Serían capaces de convencerme. No sabe cómo son. ¡Demasiado les he dejado controlar mi vida!
– Vamos a la sala de espera para hablar-dijo Siobhan señalando hacia el andén ya más desalojado.
Al fondo se veían taxis subiendo por la rampa de salida hacia el puente de Waverley.
– No hay nada de qué hablar.
– ¿Ni siquiera de Donny Cruikshank?
– ¿Y bien?
– ¿Sabes que ha muerto?
– ¡Qué descanso!
Toda su actitud, la voz, los gestos, eran más duros que la última vez que Siobhan la había visto. Estaba curtida y endurecida por la experiencia, sin temor a mostrar su indignación. Muy capaz también de recurrir a la violencia.
Siobhan centró su atención en Mangold. Mangold, con sus contusiones en la cara.
– Hablemos en la sala de espera -dijo en tono autoritario.
Pero la sala de espera estaba cerrada y volvieron sobre sus pasos hacia el bar de la estación.
– Estaríamos mejor en The Warlock -declaró Mangold mirando la decoración anticuada y la clientela más anticuada aún-. De todos modos, tengo que volver allí.
Siobhan no hizo caso de lo que decía y pidió las bebidas. Mangold sacó un fajo de billetes, negándose a que pagara, y ella no discutió. Nadie hablaba en el local, pero había ruido suficiente para amortiguar lo que ellos hablasen, porque el televisor retransmitía el programa de una cadena deportiva y sonaba una música de fondo de gaitas, el zumbido del extractor y una máquina tragaperras. Estaban en una mesa en un rincón; Ishbel había dejado las bolsas en el suelo.
– Buen cargamento -comentó Siobhan.
– Unas cosillas -repuso Ishbel mirando de nuevo a Mangold y sonriéndole.
– Ishbel, tienes a tus padres muy preocupados -comentó Siobhan sin preámbulos-. Lo que implica que también la policía anda preocupada.
– ¿Acaso tengo yo la culpa? Yo no le pedí que metiera la nariz en mis asuntos.
– La sargento Clarke cumple con su deber -terció Mangold en tono apaciguador.
– Y yo digo que no tenía por qué molestarse… y ya está -replicó Ishbel llevándose el vaso a los labios.
– En realidad, no es totalmente cierto -explicó Siobhan-. En los casos de homicidio hay que interrogar a todos los sospechosos.
Sus palabras causaron el efecto deseado, pues Ishbel miró por encima del borde del vaso y, sin beber, lo dejó en la mesa.
– ¿Sospechan de mí?
Siobhan se encogió de hombros.
– ¿Hay alguna persona que tuviera mayor motivo para matar a Donny Cruikshank?
– ¡Pero si yo me fui de Banehall porque él me daba miedo!
– Creí que habías dicho que fue por tus padres.
– Bueno, también por eso… Querían que yo fuese como Tracy.
– Lo sé. He visto fotos tuyas, y pensé que era idea tuya, pero el señor Mangold me lo explicó.
Ishbel dio un apretón en el brazo a Mangold.
– Ray es mi mejor amigo.
– ¿Y tus amigas, Susie, Janet y las demás? ¿Crees que no están preocupadas?
– Tenía pensado llamarlas -respondió Ishbel en tono más hosco.
Siobhan dedujo que, a pesar de lo que aparentaba, seguía siendo una jovencita de dieciocho años, quizá la mitad de la edad de Mangold.
– ¿Y mientras, tú te dedicabas a gastar el dinero de Ray?
– No me importa que lo gaste -replicó Mangold-. Ha tenido una vida desgraciada y ya es hora de que se divierta un poco.
– Ishbel -añadió Siobhan-, ¿has dicho que Cruikshank te daba miedo?
– Exacto.
– ¿Por qué exactamente?
– Por lo que veía en sus ojos cuando me miraba -respondió ella bajando la vista.
– ¿Porque le recordabas a Tracy?
Ishbel asintió con la cabeza.
– Y me daba cuenta de lo que él pensaba… Recordaba lo que le había hecho a mi hermana -añadió tapándose la cara con las manos.
Mangold le pasó el brazo por los hombros.
– A pesar de ello le escribiste en la cárcel -continuó Siobhan- diciéndole que te había arrebatado la vida igual que a Tracy.
– Porque mis padres querían «convertirme» en Tracy -dijo con voz entrecortada.
– Tranquilízate, nena -intervino Mangold bajando la voz, y añadió para Siobhan-: ¿No ve lo que yo le decía? Ha sido muy duro.
– No lo dudo, pero debe contestar a las preguntas de la investigación.
– Ahora necesita que la dejen en paz.
– ¿En paz y con usted, quiere decir?
Mangold entrecerró los ojos tras sus gafas color naranja.
– ¿Qué insinúa?
Siobhan se encogió de hombros fingiendo fijar su atención en la bebida.
– Es lo que te dije, Ray-aseguró Ishbel-. Nunca me libraré de Banehall -añadió meneando la cabeza despacio-. Ni yendo al otro extremo del mundo. Tú dijiste que no pasaría nada, pero ya ves… -terminó cogiéndose de su brazo.
– Lo que a ti te hace falta son unas vacaciones, con copas al borde de la piscina, desayuno en la cama y una bonita playa.
– Ishbel, ¿qué has querido decir con que no pasaría nada? -terció Siobhan.
– No quería decir nada -espetó Mangold abrazando más fuerte a la joven por los hombros-. Si quiere hacer más preguntas, hágalo en plan oficial -añadió poniéndose en pie y cogiendo unas bolsas-. Vámonos, Ishbel.
Ella recogió las bolsas que quedaban y miró si dejaba algo.
– Lo haremos de forma oficial, señor Mangold -dijo Siobhan amenazadora-. Los esqueletos en el sótano son una cosa, pero el homicidio es otra.
Mangold hacía todo cuanto podía por hacerse el desentendido.
– Vamos, Ishbel. Tomaremos un taxi hasta el bar, no vamos a ir andando con tanta bolsa.
– Ishbel, llama a tus padres -insistió Siobhan-. Recurrieron a mí porque estaban preocupados por ti; eso no tiene nada que ver con Tracy.
Isabel no respondió, pero Siobhan repitió su nombre alzando la voz y eso le hizo volver la cabeza.
– Me alegro de que estés bien -dijo Siobhan sonriendo-. De verdad.
– Pues dígaselo a ellos.
– Si es tu deseo…
Ishbel estuvo a punto de contestar, pero Mangold ya sostenía la puerta para darle paso y únicamente miró a Siobhan, dirigiéndole una imperceptible inclinación de cabeza, y salió de la cafetería.
Siobhan los vio a través del cristal dirigirse a la parada de taxis. Agitó el vaso y le pareció agradable el sonido de los cubitos de hielo. Pensó que Mangold realmente quería a Ishbel, lo que no significaba que fuese buena persona. «Dijiste que no pasaría nada, pero ya ves…» La frase había hecho que Mangold se levantase de pronto, y Siobhan creía saber por qué. El amor podía ser un sentimiento mucho más destructivo que el odio. Lo había comprobado en numerosas ocasiones en casos de celos, de desconfianza, de venganza. Reflexionó sobre esos tres sentimientos agitando otra vez el vaso, lo que debió de molestar al camarero, porque subió el volumen del televisor cuando ya ella había reducido a uno los tres cubitos.
La venganza.
* * *
Joe Evans no estaba en casa y fue la esposa quien abrió la puerta del chalecito en Liberton Brae. No había jardín delantero, sino un espacio de aparcamiento con una caravana vacía.
– ¿Qué es lo que ha hecho ahora? -preguntó la mujer al enseñarle ella el carnet.
– Nada -contestó Siobhan-. ¿Le contó él lo que descubrió en The Warlock?
– Más de diez veces.
– Quisiera hacerle unas preguntas rutinarias -dijo Siobhan haciendo una pausa-. ¿Su marido ha tenido problemas alguna vez?
– Yo no he dicho semejante cosa.
– Como si lo hubiera dicho -replicó Siobhan, pero sonriente para darle a entender que le daba igual.
– Se ha peleado un par de veces en el pub… Embriaguez y alteración del orden. Pero este último año ha sido ejemplar.
– Me alegro. Señora Evans, ¿tiene idea de dónde podría encontrarle?
– Estará en el gimnasio, maja. No hay manera de apartarle de allí. -Vio el gesto de desconcierto de Siobhan y lanzó un bufido-.
Que quede entre nosotras: está donde todos los martes, en el concurso de acertijos del pub, al final de la cuesta, en la otra acera -explicó la mujer señalando con el pulgar.
Siobhan le dio las gracias y echó a andar.
– Y si no está allí -añadió la mujer-, vuelva a decírmelo, porque será prueba de que tiene alguna amiga de tapadillo.
Siobhan oyó la carcajada que siguió hasta llegar al coche.
El pub tenía un pequeño aparcamiento, que estaba lleno. Estacionó en la calle y entró en el local. Los clientes eran mayores, prueba de que era un buen local. Todas las mesas estaban ocupadas por los equipos, un miembro de los cuales anotaba las respuestas por escrito. En el momento de entrar ella repetían una pregunta. El que dirigía el concurso debía de ser el dueño, porque estaba detrás del mostrador micrófono en mano y con la hoja de la pregunta en la otra.
– Es la última pregunta. Repito: ¿qué estrella de Hollywood está relacionada con un actor escocés en la canción Yellow? Moira pasará por las mesas a recoger las respuestas. Haremos una pausa y anunciaremos cuál es el equipo ganador. En la mesa de billar hay bocadillos.
Los jugadores comenzaron a levantarse para ir entregando la hoja con las respuestas a la dueña, mientras algunos se preguntaban entre ellos qué tal habían contestado.
– Esas malditas preguntas de aritmética…
– ¡Pues vaya contable!
– La última, ¿se refería a Yellow Submarine?
– ¿Quién era la pareja de Humphrey Bogart en El halcón maltes?.
Siobhan sabía la respuesta: Miles Archer, y se lo dijo al hombre, que se la quedó mirando.
– Yo la conozco -dijo él señalándola con el dedo.
En la otra mano sostenía un vaso grande de cerveza casi vacío.
– Nos conocimos en The Warlock -explicó Siobhan-, un día que bebía coñac. ¿Quiere tomar otra? -añadió señalando el vaso.
– ¿Qué quiere ahora? -preguntó él, mientras los demás se hacían a un lado como si se hubiera activado de pronto un campo de fuerzas entre ellos y Siobhan y Evans-No serán esos malditos esqueletos…
– Pues no, no es eso… La verdad es que quiero pedirle un favor.
– ¿Qué clase de favor?
– Un favor que empieza por una pregunta.
Evans reflexionó un instante y miró el vaso vacío.
– Entonces sí que tomo otra.
Ambos se dirigieron hacia la barra. A ella la asediaron preguntándole quién era, de qué conocía a Evans y si era oficial de vigilancia de libertad condicional o asistenta social. Siobhan capeó la encuesta lo mejor posible, sonriendo a las carcajadas que suscitó, y tendió la cerveza a Evans, quien se la llevó a los labios y dio tres o cuatro sorbos prolongados sin respirar.
– Bueno, pregunte.
– ¿Sigue con ese trabajo en The Warlock?
Evans asintió con la cabeza.
– ¿Eso es todo? -inquirió.
Siobhan negó con la cabeza.
– Quisiera saber si tiene llave del local.
– ¿Del pub? -replicó él con un bufido-. Ray Mangold no es tan tonto.
Siobhan negó otra vez con la cabeza.
– Me refiero al sótano -dijo-. ¿Puede entrar y salir cuando quiere?
Evans la miró intrigado y dio nuevos sorbos a la cerveza, limpiándose el labio superior con la lengua.
– ¿Por qué no se lo pregunta al público? -dijo Siobhan.
Él reaccionó con una sonrisa irónica.
– La respuesta es sí -contestó.
– Así que tiene llave.
– Sí, tengo llave.
Siobhan suspiró hondo.
– Respuesta correcta -dijo-. Bien, ¿quiere seguir para una pregunta de premio?
– No es necesario -respondió Evans. Los ojos le brillaban.
– ¿Por qué?
– Porque sé la pregunta. Quiere que le deje la llave.
– ¿Y bien?
– Estoy pensando hasta qué punto no me indispondrá con el jefe.
– ¿Y?
– Pero me intriga por qué la quiere usted. ¿Cree que hay más esqueletos?
– En cierto modo -contestó Siobhan-. La respuesta se la daré más tarde.
– ¿Si le entrego la llave?
– O si me la deja para que no le diga a su esposa que no le encontré esta tarde en el concurso del pub.
– No puedo negarme -dijo Evans.
* * *
Ya tarde, por la noche, sonó el teléfono de Rebus en Arden Street. Cuando Siobhan llegó al descansillo, él la esperaba ya con la puerta abierta.
– Pasaba por aquí y vi luz en tu ventana -dijo ella.
– Mentirosa -replicó él-. ¿Tenías ganas de beber?
– Genios afines, etcétera -contestó ella alzando la bolsa de compras.
Él la hizo pasar. El cuarto de estar presentaba no mayor desorden de lo habitual. Rebus tenía su sillón junto a la ventana, con el cenicero y un vaso en el suelo. Sonaba Hard Nose the Highway, de Van Morrison.
– Sí que van mal las cosas -comentó ella.
– ¿Y cuándo no? Es más o menos el mensaje de Van Morrison -dijo él bajando un poco el volumen.
Ella sacó una botella de la bolsa.
– ¿Tienes sacacorchos?
– Te lo traigo -respondió él yendo hacia la cocina-. Y querrás también vaso…
– Perdona que sea tan exigente. -Se quitó el abrigo y lo dejó en el brazo del sofá en el momento en que él regresaba-. Una noche tranquila, por lo que veo -observó cogiendo el sacacorchos.
Rebus sostuvo el vaso mientras ella servía.
– ¿Tú quieres uno?
Él meneó la cabeza.
– Voy por el tercer whisky, y ya sabes lo que dicen del vino y el whisky.
Siobhan cogió el vaso que él le tendía y se sentó en el sofá.
– ¿Tú has tenido una tarde tranquila? -preguntó Rebus.
– Qué va, he estado dale que dale hasta hace tres cuartos de hora.
– ¿Ah, sí?
– Logré convencer a Ray Duff para que se quedara hasta tarde.
Rebus asintió con la cabeza. Ray Duff trabajaba en el laboratorio forense de la policía en Howdenhall, y ya le debían unos cuantos favores.
– A Ray le cuesta negarse -comentó él-. ¿Se trata de algo que me interese?
Ella se encogió de hombros.
– No lo sé muy bien. ¿Qué tal ha sido tu jornada?
– ¿Te has enterado de lo de Alan Traynor?
– No.
Rebus se tomó su tiempo para hablar; se llevó el vaso a los labios, dio un par de sorbos y los saboreó con fruición.
– Es agradable tomarse una copa juntos, ¿no?
– Vale, acepto… Tú me cuentas lo tuyo y yo te cuento lo mío.
Rebus sonrió y se acercó a la mesa en que estaba la botella de Bowmore, se llenó el vaso y volvió a sentarse.
Y comenzó a hablar.
A continuación Siobhan le explicó lo que había estado haciendo ella. Van Morrison fue seguido por Hobotalk, y Hobotalk por James Yorkston. Ya era más de medianoche. Después de hacer tostadas con mantequilla y despacharlas, en la botella de vino quedaba la cuarta parte y la de whisky estaba en las últimas. Cuando Rebus comentó que no intentara conducir, Siobhan le confesó que había venido en taxi.
– ¿O sea que era todo premeditado? -dijo él en broma.
– Puede ser.
– ¿Y si hubiera estado aquí Caro Quinn?
Siobhan se encogió de hombros.
– No era probable -añadió Rebus mirándola-. Me parece que he roto con Nuestra Señora de las Vigilias.
– ¿La… qué?
– Así la llama Mo Dirwan.
Siobhan miró fijamente su vaso. Rebus pensó que tendría varias preguntas y media docena de reproches, pero al final sólo comentó:
– Creo que de aquí no paso.
– ¿Lo dices por mi compañía?
Ella negó con la cabeza.
– Por el vino. ¿Podría tomar un café?
– Ya sabes donde está la cocina.
– Eres el anfitrión perfecto -dijo ella levantándose.
– Yo también tomaré uno, si me invitas.
– No te invito.
Pero volvió con dos tazas.
– La leche de la nevera aún puede utilizarse.
– ¿Y bien?
– Pues que es la primera vez, ¿no?
– Ah, cría cuervos… -replicó Rebus dejando la taza en el suelo.
Ella se sentó en el sofá con la taza entre las manos. Aprovechando su ausencia en la cocina, él había entreabierto la ventana para que no se quejara del humo. Advirtió que ella se había percatado y esperó a ver si hacía algún comentario.
– ¿Sabes lo que me pregunto, Shiv? Por qué esos esqueletos irían a parar a manos de Stuart Bullen. ¿No sería la pareja de Pippa Greenlaw aquella noche?
– Lo dudo. Ella dijo que se llamaba Barry o Gary y que jugaba al fútbol. Creo que por eso le conoció…
Interrumpió lo que decía al ver la sonrisa en el rostro de Rebus.
– ¿Recuerdas el golpe que me di en la pierna en The Nook? -preguntó-. El barman australiano comentó que él bien sabía lo que era.
– Porque era como una lesión frecuente en el fútbol -añadió ella asintiendo con la cabeza.
– Y se llama Barney, ¿verdad? No es Barry, pero muy parecido.
Siobhan seguía asintiendo con la cabeza. Sacó del bolso el móvil y el bloc y buscó el número.
– Es la una de la madrugada -dijo Rebus.
Ella, sin hacerle caso, marcó el número y se llevó el aparato al oído.
En cuanto contestaron al otro lado de la línea comenzó a hablar.
– ¿Pippa? Soy la sargento Clarke, ¿me recuerda? ¿Está en un club? -preguntó con la vista clavada en Rebus para irle poniendo al corriente-. Ah, esperando un taxi para volver a casa… ¿Sale del Opal Lounge? Escuche, perdone que la moleste a esta hora.
Rebus se acercó al sofá y arrimó el oído al teléfono. Oía ruido de tráfico, voces de borrachos, de pronto, un frenazo. «¡Taxi!», seguido de unas palabrotas.
– Me lo han quitado -dijo Pippa Greenlaw con la respiración sofocada.
– Pippa -siguió Siobhan-, se trata de su pareja aquella noche de la fiesta de Lex…
– ¡Lex está conmigo! ¿Quiere hablar con él?
– Quiero hablar con usted.
– Creo que estamos a punto de iniciar algo -dijo Greenlaw bajando la voz como si tratara de evitar que alguien la oyese.
– ¿Usted y Lex? Estupendo, Pippa -comentó Siobhan poniendo los ojos en blanco-. Bien, respecto a esa noche en que desaparecieron los esqueletos…
– ¿Sabe que a uno de ellos le di un beso?
– Ya me lo dijo.
– Pues todavía siento asco… ¡Taxi!
– Pippa -prosiguió Siobhan apartando el teléfono del oído-, sólo quiero saber una cosa. Su pareja de aquella noche… ¿no sería un australiano llamado Barney?
– ¿Cómo?
– Que si era un australiano quien la acompañó a la fiesta…
– Ah, pues ahora que lo dice…
– ¿Y no pensó que merecía la pena mencionármelo?
– No se me ocurrió en aquel momento. Se me pasaría… -respondió Greenlaw dejando la frase en el aire y resumiendo de qué hablaban a Lex Cater, a quien pasó el teléfono.
– ¿Hablo con la pequeña alcahueta? Me ha dicho Pippa que organizó el encuentro con ella aquella noche en que tenía usted que haber acudido a la cita y fue ella la que compareció. ¿Fue por aquello de la solidaridad femenina?
– No me dijo que la pareja de Pippa en la fiesta era un australiano.
– ¿Era un australiano? Pues ni me di cuenta… Le paso a Pippa.
Pero Siobhan cortó la comunicación.
– «Pues ni me di cuenta…» -repitió. Rebus volvió a su sillón.
– Suele pasarle a gente como él porque se creen el ombligo del mundo. ¿De quién sería la idea? -añadió Rebus pensativo.
– ¿De qué?
– Lo de los esqueletos no fue un robo por encargo. Así que o Barney Grant tuvo la idea de utilizarlos para asustar a los inmigrantes…
– O fue idea de Stuart Bullen.
– Pero si fue idea de nuestro amigo Barney, quiere decir que estaba al corriente de lo que Bullen se traía entre manos y que no es un camarero, sino su lugarteniente.
– Lo que explicaría que estuviera con Howie Slowther, y que éste trabajase también para Bullen.
– O más bien para Peter Hill, pero tienes razón; en definitiva es lo mismo.
– En consecuencia, Barney Grant debería igualmente estar entre rejas -añadió Siobhan-. Porque si no, todo volverá a comenzar.
– Ahora nos vendría muy bien alguna prueba concreta. Sólo tenemos en el haber que Barney Grant iba en un coche con Slowther…
– Eso y los esqueletos.
– No es mucho para motivar al fiscal.
Siobhan sopló la superficie del café. El tocadiscos había dejado de sonar, quizás hacía un buen rato.
– Cosas para resolver otro día, ¿no, Shiv? -dijo Rebus finalmente.
– ¿Me invitas a que me vaya?
– Soy mayor que tú y necesito dormir.
– Yo creía que las personas mayores necesitaban dormir menos.
Rebus meneó la cabeza.
– No necesitan dormir menos. Lo quieren.
– ¿Por qué?
Rebus se encogió de hombros.
– Porque se acerca la muerte, imagino.
– ¿Y cuando mueres tienes tiempo de sobra para dormir?
– Eso es.
– Bueno, pues perdona que te tenga en vela tan tarde, viejo.
Rebus sonrió.
– No tardarás mucho en tener a un colega más joven sentado frente a ti.
– No es una mala idea para acabar la noche…
– Voy a pedirte un taxi. A menos que quieras ocupar la habitación de invitados.
Siobhan se puso el abrigo.
– No, que luego se sueltan las malas lenguas, ¿no crees? Voy andando hasta los Meadows y allí lo tomaré.
– ¿Tú sola a esta hora de la noche?
Siobhan cogió el bolso y se lo colgó al hombro.
– No soy una niña, John. Sé valerme sola.
Él se encogió de hombros, la acompañó hasta el vestíbulo y, después de cerrar la puerta, volvió a la ventana, viéndola alejarse acera adelante.
«No soy una niña…», pero sí timorata respecto al qué dirán.
DÉCIMO DÍA: MIÉRCOLES
Capítulo 30
– Ahora tengo una clase -dijo Kate.
Rebus la esperaba fuera de la residencia. La muchacha, sin más palabras, se alejó camino del aparcamiento de bicicletas.
– La llevo en coche -dijo Rebus.
Ella no contestó y abrió el candado de la cadena de su bici.
– Tenemos que hablar -insistió Rebus.
– No hay nada de qué hablar.
– Bueno, podría ser cierto…
Ella alzó la mirada hacia él.
– Pero sólo si optamos por no mencionar a Barney Grant y a Howie Slowther.
– Yo, sobre Barney, no tengo nada que decirle.
– Le ha prevenido él, ¿verdad?
– No tengo nada que decir.
– Sí, claro. ¿Y de Howie Slowther?
– No sé quién es.
– ¿No?
Ella meneó la cabeza en actitud desafiante agarrando el manillar de la bicicleta.
– Perdone… pero llego tarde.
– Sólo otro nombre -replicó Rebus alzando el dedo índice-. Chantal Rendille… Quizá lo pronuncio mal.
– No conozco ese nombre.
Rebus sonrió.
– Es muy mentirosa, Kate… Le brillaron los ojos cuando le pregunté por ella la primera vez. Claro que entonces yo no sabía el nombre, pero ahora sí. Con Stuart Bullen encerrado, no necesita seguir escondiéndose.
– Stuart no mató a ese hombre.
– De todos modos -replicó Rebus encogiéndose de hombros- me gustaría que me lo dijese ella -añadió metiendo las manos en los bolsillos-. Últimamente hay mucha gente asustada por ahí. ¿No crees que es hora de poner fin a esta situación?
– Mi intervención no cuenta para nada -dijo ella en voz muy baja.
– ¿Es una decisión de Chantal? Pues hable con ella y dígale que no hay por qué tener miedo. Todo está a punto de acabar.
– Ojalá tuviera yo su misma confianza, inspector.
– Puede que yo sepa cosas que usted ignora…, cosas que Chantal debería saber.
Kate miró a su alrededor. Sus compañeros pasaban camino de la clase, algunos con ojos de sueño, pero otros observando con curiosidad al hombre con quien hablaba; era evidente que no se trataba de un estudiante ni un amigo.
– Kate -insistió Rebus.
– Primero tengo que hablar con ella a solas.
– Muy bien. ¿Vamos en coche -añadió señalando con la cabeza- o está cerca?
– Depende de lo que le guste caminar.
– Francamente, ¿le parece que tengo pinta de caminante?
– Pues no -replicó ella casi sonriendo pero aún nerviosa.
– Pues, entonces, vamos en el coche.
A pesar de que finalmente aceptó ocupar el asiento delantero, Kate tardó un instante en cerrar la portezuela y más aún en abrocharse el cinturón de seguridad, por lo que Rebus temió que fuera a echarse atrás.
– ¿Qué dirección tomamos? -preguntó Rebus en un tono casi intrascendente.
– Es en Bedlam -contestó ella apenas en un susurro que dejó indeciso a Rebus-. Al teatro de Bedlam -añadió Kate-. Es una iglesia en desuso.
– ¿Enfrente de Greyfiars Kirk? -preguntó Rebus arrancando.
Ella asintió con la cabeza. Por el camino la joven le explicó que Marcus, el estudiante de la habitación enfrente de la suya, era muy activo en el grupo de teatro universitario con sede en Bedlam. Rebus dijo que había visto los carteles en la habitación de Marcus y le preguntó cómo había conocido a Chantal.
– Edimburgo es como un pueblo a veces -respondió ella-. Un día que la vi venir hacia mí por la calle, me di cuenta enseguida.
– ¿Se dio cuenta, de qué?
– Del país del que era… Es difícil de explicar. Dos senegalesas en pleno Edimburgo -añadió encogiéndose de hombros-. Nos echamos a reír y comenzamos a hablar.
– ¿Y cuando le pidió ella ayuda?
La joven le miró como si no entendiera.
– ¿Qué pensó? ¿Le contó ella lo que sucedió?
– Por encima… -respondió Kate mirando por la ventanilla-. Ella misma se lo explicará si quiere.
– ¿Queda claro que yo estoy de parte de ella? Y, vamos, también de parte de usted.
– Lo sé.
El teatro Bedlam estaba en el cruce diagonal formado por Forrest Road y Bristo Place, frente al amplio espacio del puente George IV. Años atrás era la parte de Edimburgo preferida de Rebus, con sus librerías raras y el mercado de discos de segunda mano. Ahora dominaban la zona los establecimientos de las cadenas Subway y Starbucks, y el mercado de discos era un bar de franquicia. Tampoco había mejorado el aparcamiento, y Rebus finalmente dejó el coche en raya amarilla, confiando en la buena suerte de volver antes de que avisaran a la grúa.
La puerta principal estaba cerrada, pero Kate le condujo hacia un lateral del edificio y sacó una llave del bolsillo.
– ¿Se la ha dejado Marcus? -aventuró Rebus.
Ella asintió con la cabeza, abrió la modesta puerta y se volvió hacia él.
– ¿Quiere que espere aquí? -añadió.
La joven le miró a los ojos y suspiró.
– No -dijo-. Ya que ha venido, entre.
Había poca luz dentro. Subieron un tramo crujiente de escalera y entraron en la parte alta del auditorio, que dominaba un escenario provisional. Había filas de bancos, casi todos llenos de cajas de cartón vacías, decorados y elementos de iluminación.
– ¿Chantal? ¿Estás ahí?-dijo Kate alzando la voz-. C'est moi.
Un rostro surgió de detrás de una fila de asientos. La joven, despertada de su sueño en un saco de dormir, parpadeó y se restregó los ojos, y, al ver que Kate estaba acompañada, se quedó boquiabierta.
– Calme-toi, Chantal. Il est policier.
– ¿Por qué lo traes? -replicó Chantal con voz chillona, asustada.
Al levantarse y salir del saco de dormir, Rebus vio que estaba vestida.
– Soy oficial de policía, Chantal, y quiero hablar con usted -dijo Rebus despacio.
– ¡No! ¡No hablamos! -replicó ella agitando las manos como si aventara humo.
Sus brazos eran delgados, llevaba el cabello muy corto y su cabeza parecía desproporcionada para aquel cuello tan fino.
– ¿Sabe que hemos detenido a los hombres? -preguntó Rebus-. Los hombres que pensamos que mataron a Stef. Van a ir a la cárcel.
– Ellos me matarán.
Rebus la miró a los ojos, mientras ella negaba con la cabeza.
– Van a estar mucho tiempo en la cárcel, Chantal. Han hecho muchas cosas malas. Pero si queremos castigarles por lo que hicieron a Stef… creo que será imposible si no nos ayuda.
– Stef era buen hombre -dijo ella con el rostro contraído de dolor al recordarlo.
– Sí, lo era -dijo Rebus-. Y tienen que pagar por su muerte -añadió sin dejar de acercarse despacio hasta casi medio metro de ella-. Stef se lo pide, Chantal, como un último esfuerzo.
– No -replicó ella, pero sus ojos lo desmentían.
– Necesito que me lo cuente usted misma, Chantal -añadió él en voz baja-. Tengo que saber qué es lo que vio.
– No -repitió ella, mirando a Kate, implorante.
– Oui, Chantal -dijo Kate-. Tienes que hacerlo.
* * *
Sólo Kate había desayunado, y se dirigieron al cercano café de Elephant House en el coche de Rebus, que encontró sitio para aparcar en Chambers Street. Chantal quería chocolate, Kate una infusión, y Rebus pidió una ración de cruasans y pastelillos y un café solo doble para él, más botellas de agua y zumo de naranja. Si no las bebían, lo haría él, probablemente con un par más de aspirinas de suplemento a las tres que había tragado antes de salir de casa.
Se sentaron a una mesa al fondo, junto a una ventana con vistas al patio de la iglesia, donde unos borrachos iniciaban su jornada pasándose una lata de cerveza extra fuerte. Pocos días antes unos jóvenes habían profanado una tumba y jugado al fútbol con un cráneo. Por los altavoces del local sonaba suavemente Mad World, y Rebus pensó que con toda razón.
Rebus hacía tiempo, dejando que Chantal devorase el desayuno. La joven dijo que los pasteles eran demasiado dulces, pero comió dos cruasans acompañándolos con una botella de zumo.
– Sería mejor fruta fresca -comentó Kate.
Rebus, que daba cuenta de un trozo de tarta de albaricoque, no supo exactamente si lo decía por él o por su amiga. Al llegar el momento de repetir café, Chantal dijo que iba a tomar otro chocolate y Kate se sirvió otra taza de infusión color frambuesa. Rebus observó a las dos mujeres mientras aguardaba en el mostrador. Hablaban tranquilamente sin alterarse. Chantal no estaba nerviosa. Por eso había elegido el Elephant House, mejor que la comisaría. Cuando volvió a la mesa con el café y el chocolate, la joven sonrió y le dio las gracias.
– Bueno -dijo Rebus llevándose la taza a los labios-, por fin he podido conocerla, Chantal.
– Es muy persistente.
– Tal vez sea mi única virtud. ¿Quiere contarme qué sucedió aquel día? Creo que conozco parte de ello. Stef era periodista y sabía muy bien lo que era un buen reportaje. Me imagino que fue usted quien le dijo lo de Stevenson House.
– Él ya sabía algo -dijo Chantal titubeante.
– ¿Cómo se conocieron?
– En Knoxland. Él… -comenzó a decir.
Se volvió hacia Kate y largó una parrafada en francés, que ésta tradujo.
– Stef se dedicaba a preguntar a los inmigrantes que se encontraba por el centro de Edimburgo, y ahí nacieron sus sospechas.
– ¿Y Chantal le dio datos y se hizo amiga suya? -aventuró Rebus.
Chantal asintió con la mirada.
– Y luego Stuart Bullen le sorprendió husmeando…
– No fue Bullen -replicó ella.
– Sería Peter Hill -dijo Rebus describiendo al irlandés.
Chantal se reclinó ligeramente en el respaldo como impresionada por lo que decía.
– Sí, fue él. Le persiguió y… le apuñaló -explicó bajando la vista y recogiendo las manos en su regazo.
Kate puso encima una mano compasiva.
– Usted echó a correr -continuó Rebus despacio.
Chantal comenzó de nuevo a hablar en francés.
– No tenía otro remedio -dijo Kate-. Porque, si no, la habrían enterrado en el sótano con los otros.
– No había nadie enterrado -replicó Rebus-. Era un truco.
– Ella estaba aterrada -añadió Kate.
– Pero regresó al lugar a poner flores.
Kate lo tradujo a Chantal, quien asintió con la cabeza.
– Ha cruzado todo un continente para llegar a un país donde sentirse segura -dijo Kate- y lleva casi un año en Edimburgo sin entender aún lo que sucede aquí.
– Dígale que no es la única. Yo llevo intentándolo más de medio siglo.
Mientras Kate traducía sus palabras, Chantal sonrió levemente. Rebus no sabía muy bien qué relación habría tenido con Stef. ¿Había sido algo más que una fuente de información o se había servido exclusivamente de ella como hacen muchos periodistas?
– ¿Hay alguien más implicado, Chantal? -preguntó-. ¿Había alguien más aquel día?
– Uno joven… con poco pelo… y sin un diente aquí -dijo ella dándose un golpecito en el centro de su blanca dentadura.
Rebus comprendió que se refería a Howie Slowther. Podría obligarle a comparecer en rueda de reconocimiento de sospechosos.
– Chantal, ¿por qué cree que se enteraron de lo que hacía Stef? ¿Cómo sabían que iba a publicarlo en los periódicos?
– Porque él se lo dijo -respondió ella alzando la vista.
– ¿Él se lo dijo? -inquirió Rebus entornando los ojos.
La joven asintió con la cabeza.
– Él quería que su familia viniera con él y sabía que ellos podían hacerlo.
– ¿Avalarlos para que salieran de Whitemire?
Ella volvió a asentir, y Rebus se inclinó sobre la mesa.
– ¿Intentaba chantajearlos?
– No decir lo que sabía a cambio de tener a su familia.
Rebus se reclinó en el asiento y miró la calle a través del cristal.
Sus ojos se centraron con avidez en la lata de cerveza extra fuerte. Un mundo loco de verdad. Más le habría valido a Stef Yurgii suicidarse. No se había reunido con el periodista del Scotsman porque era sólo un farol para que Bullen viera de lo que era capaz. Y todo por su familia… Chantal era una amiga si acaso. El pobre no era más que un hombre desesperado, esposo y padre, metido en un juego peligroso y muerto por su coraje.
Muerto por el peligro que representaba. A él no iban a disuadirle unos esqueletos.
– ¿Vio lo que sucedió? -preguntó-. ¿Vio cómo mataban a Stef?
– Yo no podía hacer nada.
– Llamó por teléfono. Hizo lo que pudo.
– Pero no bastó… no bastó… -añadió ella, echándose a llorar.
Kate la consolaba. Dos ancianas de otra mesa les miraban, dos señoras de Edimburgo, con su rostro empolvado y el abrigo abotonado casi hasta la barbilla, que probablemente no habían tenido otra vida que tomar el té y cotillear. Rebus las fulminó con la mirada hasta que volvieron la cabeza a otro lado y continuaron untando de mantequilla sus tostadas.
– Kate -dijo-, tendrá que repetir lo que vio, para que conste oficialmente.
– ¿En la comisaría? -preguntó Kate.
Rebus asintió con la cabeza.
– Convendría que la acompañases -añadió él.
– Sí, desde luego.
– Hablará con otro inspector que se llama Shug Davidson. Es buena persona y sabe tratar a la gente mucho mejor que yo.
– ¿Usted no estará?
– No creo. El encargado es Shug -dijo Rebus tomando un sorbo de café y saboreándolo antes de tragarlo-. Yo no tenía que intervenir en este caso -añadió como para sus adentros mirando otra vez hacia la calle.
Llamó a Davidson con el móvil, le explicó su gestión y dijo que acompañaría a las dos mujeres a Torphichen.
Chantal no dijo una palabra en el coche y sólo miraba por la ventanilla, pero Rebus tenía otras preguntas que hacer a su amiga, que ocupaba el asiento de atrás.
– ¿Qué tal fue la conversación con Barney Grant?
– Bien.
– ¿Va a seguir abriendo The Nook?
– Sí, hasta que vuelva Stuart. ¿Por qué se ríe?
– Porque no sé si es eso lo que Barney desea.
– No acabo de entenderle.
– No importa. Esa descripción que le di a Chantal es de un hombre llamado Peter Hill, un irlandés, probablemente con contactos paramilitares. Sabemos que ayudaba a Bullen a cambio de que éste le ayudara a pasar droga en la barriada.
– ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?
– Tal vez nada. El más joven, ése al que le falta un diente, se llama Howie Slowther.
– Ya mencionó antes su nombre.
– Sí. Lo hice porque después de tu charla con Barney Grant en el club, Barney subió a un coche en el que estaba Howie Slowther -añadió cruzando su mirada con la de ella en el retrovisor-. Barney está implicado de lleno en esto, Kate, y tal vez en algo más. Así que si piensas fiarte de él…
– No se preocupe por mí.
– Me alegro de que lo digas.
Chantal dijo algo en francés y Kate le contestó en el mismo idioma, pero Rebus sólo entendió alguna palabra.
– Te ha preguntado si van a deportarla -aventuró él, y vio por el retrovisor que Kate asentía con la cabeza-. Dile que le juro que haré cuanto pueda por evitarlo.
Notó una mano en su hombro. Se volvió y vio que era Chantal.
– Le creo -dijo la joven.
Capítulo 31
Siobhan y Les Young vieron desde el coche de Young, aparcado enfrente de la cochera de Market Street, cómo Ray Mangold bajaba del Jaguar dispuesto a abrir las puertas, mientras Ishbel Jardine, sentada en el asiento del pasajero, se maquillaba mirándose en el espejo retrovisor. Al acercar el pintalabios a la boca se detuvo un instante.
– Nos ha visto -dijo Siobhan.
– ¿Está segura?
– Al cien por cien, no.
– Esperemos a ver qué sucede.
El plan de Young era que Mangold encerrara el coche para él acercar el suyo y bloquear la salida. En los casi cuarenta minutos de espera, Young había expuesto los rudimentos del juego del bridge sin apartar la mano de la llave de encendido. Una vez abiertas las puertas de la cochera, Mangold volvió a ocupar el asiento del Jaguar al ralentí; Siobhan no sabía si Ishbel le decía algo, pero al ver que su mirada se cruzaba con la de Mangold sobre el espejo retrovisor se disiparon sus dudas.
– Hay que actuar -dijo, abriendo la portezuela sin perder tiempo.
Pero el Jaguar, con las luces de marcha atrás encendidas, pasó a toda velocidad junto a ella, con el motor rugiendo del esfuerzo, y enfiló hacia New Street. Siobhan volvió corriendo al coche de Young y cerró la portezuela al mismo tiempo que él arrancaba pisando a fondo el acelerador. El Jaguar llegaba ya al cruce de New Street, frenó patinando para tomar la cuesta de Canongate.
– ¡Ponga la radio y dé la descripción! -gritó Young.
Siobhan conectó la radio. En la cuesta de Canongate había mucho tráfico, y el Jaguar giró a la izquierda cuesta abajo hacia Holyrood.
– ¿Qué hacemos? -preguntó Siobhan.
– Yo conozco mal la ciudad.
– Creo que se dirige al parque, porque si sigue por las calles, tarde o temprano se encontrará con un atasco, mientras que en el parque es posible que pueda apretar a fondo el acelerador y darnos esquinazo.
– ¿Es que desprecia mi coche?
– Que yo sepa, los Daewoo no tienen motor de cuatro litros.
El Jaguar adelantó a un autobús de turistas descubierto, en la parte más estrecha de la calle, arrancó el retrovisor de una camioneta de reparto estacionada, y el conductor salió de una tienda dando gritos. El tráfico de cara impedía a Young adelantar al autobús y continuó despacio la bajada.
– Toque el claxon -dijo Siobhan.
Young así lo hizo, pero el autobús no se apartó hasta llegar a una parada en Tolbooth. Los conductores que venían de frente protestaron al ver que Young invadía su carril para superar el atasco. El coche de Mangold, con mucha ventaja, al llegar a la rotonda del palacio de Holyrood giró a la derecha hacia Horse Wynd.
– Tenía razón -dijo Young.
Siobhan iba transmitiendo por radio la dirección que seguía. El parque de Holyrood era propiedad de la Corona y disponía de policía propia, pero ella prescindió del reglamento. El Jaguar continuaba a toda velocidad bordeando los peñascos de Salisbury.
– ¿Y ahora qué hará? -preguntó Young.
– Pues o se pasa el día dando la vuelta al parque o sale de él, y hay dos alternativas: Dalkeith Road o Duddingston. Me apuesto algo a que sale por Duddingston. Una vez allí estará a dos pasos de la A1, entonces sí que nos dejará atrás y llegará hasta Newcastle de un tirón si quiere.
Antes de la salida había un par de rotondas, y en la segunda el Jaguar invadió el bordillo y Mangold estuvo a punto de perder el control. Continuó por detrás de Pollock Halls con el motor rugiendo.
– Sale a Duddingston -comentó Siobhan, dando otra vez instrucciones por radio.
Aquel tramo de la carretera estaba lleno de curvas y perdieron de vista a Mangold, pero instantes después Siobhan vio tras un peñasco una nube de polvo.
– Mierda -exclamó.
Al doblar la curva vieron en la calzada las marcas negras del frenazo, y a la derecha, los hierros destrozados del guardarraíl del inclinado talud por el que se despeñaba el Jaguar hacia el lago de Duddingston. Patos y ocas aleteaban huyendo enloquecidos, pero los cisnes se deslizaban por la superficie como si nada. El Jaguar continuaba cuesta abajo haciendo saltar piedras y plumas con las luces de los frenos inútilmente encendidas. Finalmente torció de lado, dio un vuelco de noventa grados y entró de cola en el agua, quedando con las ruedas delanteras girando lentamente en el aire.
Había gente a cierta distancia en las orillas -padres con niños dando de comer a los patos-, y varias personas corrieron hacia el coche. Young aparcó el Daewoo como pudo en el símil de acera para no bloquear la calzada y Siobhan comenzó a bajar casi patinando por el declive. El Jaguar tenía las puertas abiertas, y vio asomar dos figuras por ambos lados, pero en ese momento el coche dio una sacudida y comenzó a hundirse. Mangold estaba fuera, con el agua hasta el pecho, pero Ishbel había sido arrastrada dentro del vehículo. La presión del agua cerraba la portezuela y el coche se inundaba poco a poco. Mangold, al verlo, entró de nuevo para intentar sacarla por el lado del conductor. Pero la joven estaba enganchada y ya sólo eran visibles el techo y el parabrisas. Siobhan entró en el agua maloliente y vio que el motor sumergido desprendía vapor.
– ¡Écheme una mano! -dijo Mangold tirando de los brazos de Ishbel.
Siobhan cogió aire y se zambulló. El agua era turbia y llena de burbujas, pero pudo ver qué sucedía: Ishbel tenía el pie encajado entre el asiento y el freno de mano. Y cuanto más tiraba de ella Mangold, más se encajaba.
Salió a la superficie.
– ¡Suelte! -exclamó-. ¡Suéltela, que la ahoga!
Volvió a tomar aire y a zambullirse y se vio con Ishbel frente a frente. Su rostro había adquirido una sorprendente calma entre los detritus y desechos del lago, y de sus fosas nasales y de la comisura de los labios le salían pequeñas burbujas. Siobhan se deslizó por delante para liberarle el pie y sintió que la joven se le abrazaba y la apretaba contra sí como decidida a que ambas se quedaran allí. Siobhan trató de zafarse sin dejar de manipular en el pie para soltárselo.
Ya estaba suelto, pero Ishbel seguía agarrada a ella.
Siobhan trató de cogerle las manos, aunque era difícil porque las tenía apretadas con fuerza detrás de su espalda. Casi no le quedaba aire en los pulmones, apenas podía moverse y la joven la arrastraba cada vez más hacia dentro del coche.
Hasta que Siobhan le dio un rodillazo en el plexo solar y notó que aflojaba y pudo soltarse. Cogió a Ishbel por el cabello, se impulsó con fuerza hacia la superficie y se encontró con unas manos que palpaban: eran las de Mangold. Abrió la boca para respirar, escupió agua, se limpió los ojos y la nariz y se apartó el pelo de la cara.
– ¡Imbécil, hija de puta! -gritó a Ishbel, a quien, medio ahogada, tosiendo y escupiendo, Mangold conducía a la orilla-. ¡Me quería ahogar con ella! -añadió enfurecida en dirección a Les Young, que la miraba boquiabierto.
Young la ayudó a salir del agua. Ishbel estaba tumbada unos pasos más allá rodeada por un grupo de curiosos. Uno tenía una cámara de vídeo y filmaba la escena. Al enfocar a Siobhan, ella le apartó de un manotazo y se inclinó sobre la joven empapada.
– ¿Por qué demonios has hecho eso?
Mangold se arrodilló y acunó a Ishbel en sus brazos.
– No sé qué me ha sucedido -dijo.
– ¡No me refiero a usted, sino a ella! -replicó Siobhan tocándola con la punta del pie.
Young trataba de apartarla diciéndole que se calmara, pero ella no le oía. Era como si fuera a estallar de rabia.
Ishbel movió la cabeza, con el pelo pegado a la cara, y la miró.
– Estoy seguro de que se lo agradece -dijo Mangold.
Young musitaba algo sobre reflejo automático, como había oído en cierta ocasión.
Pero Ishbel Jardine no dijo nada; agachó la cabeza y vomitó una mezcla de bilis y agua sobre la tierra llena de plumas blancas.
* * *
– La verdad es que estaba ya harto de ustedes.
– ¿Y ése es su pretexto, señor Mangold? -replicó Les Young-. ¿Esa es la explicación que nos da?
Estaban sentados en el cuarto de interrogatorios número 1 en la comisaría de St. Leonard, muy cerca del parque de Holyrood. Algunos agentes uniformados comentaban extrañados el regreso de Siobhan a su antigua demarcación, pero su malhumor aumentó con la llamada que recibió en el móvil del inspector jefe Macrae de Gayfield Square preguntándole dónde demonios estaba. Al responderle, Macrae inició un sermón sobre el talante respecto al trabajo en equipo y el poco apego aparente de algunos ex oficiales de St. Leonard a su nuevo destino.
Mientras Macrae hablaba, Siobhan se arropaba con una manta y sostenía en su mano una taza caliente de sopa de sobre, mirando los zapatos que había puesto a secar sobre un radiador.
– Perdone, señor, ¿cómo decía? -dijo al acabar el jefe la parrafada.
– Sargento Clarke, ¿lo encuentra gracioso?
– No, señor -contestó, pensando que en cierto modo sí que lo era, pero no creía que Macrae compartiera su sentido del absurdo.
Se embutió una camiseta prestada, sin sujetador, y unos pantalones de uniforme tres tallas más grandes, con calcetines masculinos blancos de deporte y las chanclas de plástico preceptivas en los escenarios de homicidios, más la manta modelo oficial de los calabozos para detenidos. No había ninguna posibilidad de lavar allí aquel pelo apelmazado, sucio y maloliente del agua del lago.
Mangold estaba también envuelto en una manta, aferrando en sus manos un vaso de plástico de té caliente. Había perdido las gafas color naranja y sus ojos eran como dos ranuras bajo la luz de los tubos fluorescentes. Siobhan no pudo por menos de advertir que la manta era del mismo color que el té. Les separaba una mesa. Les Young, sentado al lado de Siobhan, puso encima un cuaderno formato A4.
Ishbel estaba en una celda para ser interrogada después.
Quien más les interesaba era Mangold. Mangold, que llevaba dos minutos sin abrir la boca.
– Y bien, ¿se corrobora en esa explicación? -preguntó Les Young comenzando a garabatear en el cuaderno.
Siobhan se volvió hacia él.
– Es muy libre de decir lo que quiera, pero eso no altera los hechos.
– ¿Qué hechos? -dijo Mangold, fingiendo no sentir el menor interés.
– Los del sótano -respondió Les Young.
– Dios, ¿otra vez con eso?
Fue Siobhan quien le replicó:
– A pesar de lo que me dijo la última vez, señor Mangold, yo creo que conoce a Stuart Bullen. Y creo que le conoce hace tiempo. De él fue la idea de ese falso enterramiento para hacer ver a los inmigrantes a lo que se arriesgaban si no obedecían.
Mangold se reclinó en el respaldo elevando las patas delanteras de la silla y miró al techo con los ojos cerrados. Siobhan siguió hablando con voz tranquila.
– Tras cubrir los esqueletos con cemento el asunto había concluido, pero no fue así, porque su local está en la Royal Mile, donde hay turistas todos los días. Y no hay nada que les encante más que un poco de ambiente histórico, por eso son tan concurridas las rutas de fantasmas. Y usted quiso que The Warlock se beneficiara.
– Sí, claro -dijo Mangold-, por eso estaba rehabilitando el sótano.
– Exacto… Pero obtendría un aluvión de turistas si se desenterraban un par de esqueletos. Una buena publicidad gratuita, y más con una historiadora atizando el fuego.
– Sigo sin entender a dónde quiere ir a parar.
– La cuestión estriba en que no calibró bien el asunto, Ray. Lo que menos le interesaba a Stuart Bullen es que aparecieran los esqueletos, porque comenzarían a plantearse interrogantes y esos interrogantes conducirían hacia él y su negocio de esclavos. ¿Es ése el motivo por el que le dio unos tortazos? O quizá lo hizo por él el irlandés.
– Ya le expliqué de qué son estas contusiones.
– Bueno, pues no me lo creo.
Mangold se echó a reír sin dejar de mirar al techo.
– Ha aludido a hechos, pero yo no oigo nada que pueda demostrar.
– Lo que yo me pregunto…
– ¿Qué?
– Míreme y se lo diré.
Las patas de la silla volvieron despacio a tocar el suelo y Mangold clavó en Siobhan la ranura de sus ojos.
– Lo que no acabo de saber -prosiguió ella- es si lo hizo por indignación, porque Bullen le había pegado y gritado, y quería descargar en otro esa indignación… -Hizo una pausa-. O fue más bien una especie de obsequio para Ishbel, no un regalo envuelto con un lazo, pero un regalo de todos modos… para eliminar un pesar de su vida.
Mangold se volvió hacia Les Young.
– Por favor, explíqueme a qué se refiere, si usted lo entiende.
– Mire -continuó Siobhan, rebulléndose ligeramente en la silla-, cuando el inspector Rebus y yo fuimos a verle la última vez, estaba en el sótano.
– ¿Y bien?
– El inspector Rebus estuvo manoseando un escoplo. ¿Lo recuerda?
– Pues no.
– Estaba en la caja de herramientas de Joe Evans.
– Primera noticia.
Siobhan sonrió sin ningún esfuerzo.
– Y había también un martillo, Ray.
– Un martillo en una caja de herramientas. A ver, ¿qué más?
– Ayer tarde fui al sótano y cogí ese martillo y les dije a los forenses que era urgente. Estuvieron analizándolo por la noche, y, aunque los resultados de ADN tardarán algo más, encontraron restos de sangre, Ray. Sangre del mismo grupo que la de Donny Cruikshank. Ésos son los hechos -añadió encogiéndose de hombros y esperando la réplica de Mangold. Pero éste callaba-. Bien -prosiguió ella-, el caso es que si ese martillo se utilizó para matar a Donny Cruikshank, yo creo que existen tres posibilidades. Evans, Ishbel o usted -apostilló alzando tres dedos sucesivamente-. Ha de ser uno de los tres. Pero yo creo que, lógicamente, podemos descartar a Evans -dijo bajando un dedo-. Y nos quedan usted o Ishbel, Ray. ¿Quién de los dos?
Les Young dejó de nuevo el bolígrafo sobre el cuaderno.
– Tengo que verla -dijo Ray Mangold con voz seca y quebrada-. Quiero estar a solas con ella. Sólo cinco minutos.
– No puede ser, Ray -replicó Young con firmeza.
– No hablaré si no me dejan verla.
Young meneó con firmeza la cabeza, y Mangold miró a Siobhan.
– El jefe es el inspector Young -dijo ella.
Mangold se inclinó hacia delante, con los codos en la mesa y el rostro entre las manos, y al hablar sus palabras fueron casi inaudibles.
– No lo he captado, Ray -dijo Young.
– ¿No? Pues capte esto -replicó Mangold lanzándose por encima de la mesa con el puño cerrado.
Young esquivó el golpe echándose hacia atrás, al tiempo que Siobhan se levantaba, agarraba a Mangold por el brazo y se lo retorcía. Mientras Young dejó caer el bolígrafo, dio la vuelta a la mesa y le hizo una llave en el cuello.
– ¡Hijos de puta! -gritó Mangold-. ¡Son todos unos hijos de puta!
Pero un par de minutos más tarde, con la llegada de refuerzos dispuestos a intervenir, dijo:
– De acuerdo… Fui yo. ¿Están contentos, cerdos? Le sacudí con el martillo en la cabeza. ¿Y qué? Lo que hice fue un favor para todos.
– Tendrá que repetirlo -dijo Siobhan entre dientes.
– ¿Qué?
– Cuando le soltemos, tiene que repetirlo -añadió soltándole y dejando que los uniformados se acercaran.
– Si no -añadió-, la gente pensará que le retorcí un brazo.
Salieron a tomar un café, y Siobhan se inclinó sobre la máquina con los ojos cerrados. Les Young, pese a las advertencias de ella, había optado por una sopa y ahora olfateaba el recipiente torciendo el gesto.
– ¿Qué cree? -preguntó.
Siobhan abrió los ojos.
– Ya se lo advertí.
– Me refiero a Mangold.
Siobhan se encogió de hombros.
– Asume la culpabilidad.
– Sí, pero ¿lo hizo él?
– Él o Ishbel.
– Él la quiere, ¿verdad?
– Me da esa impresión.
– Podría estar encubriéndola.
Siobhan se encogió de nuevo de hombros.
– Me pregunto si acabará en la misma galería que Stuart Bullen. En cierto modo sería una especie de justicia, ¿no?
– Tal vez -replicó Young en tono escéptico.
– Anímese, Les -dijo Siobhan-. Lo hemos resuelto.
– ¿Sabe una cosa, Siobhan? -añadió él mirando exageradamente el panel de la máquina expendedora.
– ¿Qué?
– Es la primera vez que llevo un caso de homicidio. Quiero resolverlo.
– Eso no sucede siempre en la realidad, Les -dijo ella dándole una palmadita en el hombro-. Pero al menos ha metido un pie en el agua.
– Pero usted se ha mojado del todo -replicó él sonriendo.
– Sí… y por poco no salgo -añadió ella bajando la voz.
Capítulo 32
El Royal Infirmary de Londres quedaba lejos del centro, en una zona llamada Little France.
De noche Rebus le encontraba parecido con Whitemire por la escasa iluminación del alumbrado del aparcamiento. El estilo del edificio tenía una fuerza que le confería carácter propio. Al salir del Saab notó que el aire era distinto al del centro de Edimburgo; más limpio pero más frío. No tardó en encontrar la habitación de Alan Traynor, porque él mismo había sido paciente no hacía mucho en una de las salas del hospital. Se preguntó quién pagaría la habitación individual de Traynor; tal vez la empresa norteamericana.
O el Servicio de Inmigración del Reino Unido.
Felix Storey dormía sentado junto a la cama, con una revista femenina en el regazo. A juzgar por los bordes manoseados, Rebus pensó que debía de haberla cogido de algún montón de otro lugar del hospital. Storey había puesto la chaqueta en el respaldo de la silla y, aunque con corbata, tenía desabrochado el último botón de la camisa. Cuando Rebus entró roncaba suavemente, al contrario de Traynor, que estaba despierto aunque dopado. Tenía las muñecas vendadas y un brazo entubado. Sus ojos apenas miraron a Rebus al entrar, pero él le dirigió una inclinación de cabeza como saludo al tiempo que daba un puntapié a la pata de la silla. Storey dio un respingo con un ronquido.
– Despierte, hombre -dijo Rebus.
– ¿Qué hora es? -preguntó Storey restregándose la cara.
– Las nueve y cuarto. Mala guardia hace.
– Quería estar presente cuando se despierte.
– Me da la impresión de que lleva un buen rato despierto -dijo Rebus señalando con la cabeza a Traynor-, pero bajo los efectos de los analgésicos.
– Una buena dosis, según el médico. Mañana le examinará un psiquiatra.
– ¿Ha podido preguntarle algo?
Storey negó con la cabeza.
– Oiga -dijo-. Me dejó en la estacada.
– ¿Por qué? -inquirió Rebus.
– Me prometió que me acompañaría a Whitemire.
– Casi nunca cumplo lo que prometo -respondió Rebus encogiéndose de hombros-. Además tenía que reflexionar.
– ¿Sobre qué?
Rebus le miró.
– Mejor será que se lo enseñe.
– No creo que… -replicó Storey mirando a Traynor.
– En ese estado no puede hablar, Felix. Cualquier declaración la rechazará el tribunal.
– Sí, pero yo no voy a dejar…
– Creo que es lo mejor.
– Alguien tiene que vigilar.
– ¿Por si intenta matarse otra vez? Mírele, Felix, está inconsciente.
Storey lo miró y se rindió a la evidencia.
– No nos llevará mucho tiempo -añadió Rebus.
– ¿Qué quiere que vea?
– Si se lo digo no hay sorpresa. ¿Tiene coche? -Storey asintió con la cabeza-. Entonces, siga al mío.
– Seguirle, ¿adónde?
– ¿Lleva bañador?
– ¿Bañador? -preguntó Storey frunciendo el ceño.
– Es igual -dijo Rebus-. Improvisaremos.
* * *
Rebus condujo con cuidado, sin dejar de mirar por el retrovisor los faros de Storey. No dejaba de pensar que improvisación era precisamente lo que iba a hacer. A mitad de camino llamó a Storey por el móvil para decirle que ya llegaban.
– Más vale -contestó Storey irritado.
– De verdad -añadió Rebus. Cruzaron las afueras de chalés que bordeaban la carretera y bloques de viviendas detrás, fuera del alcance de la vista. Las visitas verían chalés, pensó Rebus, convencidos de que Edimburgo era un lugar bonito y elegante. Pero la realidad estaba más allá, lejos de su vista, dispuesta a no dejar escapar ninguna oportunidad.
No había mucho tráfico en el extrarradio sur. Morningside era el único indicio de que Edimburgo tenía cierta vida nocturna: bares, tiendas de comida para llevar, supermercados y estudiantes. Rebus puso el intermitente izquierdo, comprobando por el retrovisor si Storey hacía lo propio. Al sonar el móvil supo que sería Storey; estaba más irritado aún preguntando si faltaba mucho.
– Ya hemos llegado -musitó Rebus, aparcando junto al bordillo, secundado por el oficial de Inmigración, que fue el primero en bajar del coche.
– Ya está bien de juegos -dijo.
– Y que lo diga -replicó Rebus mirando hacia otro lado. Estaban en un barrio residencial de grandes casas recortadas contra el cielo. Rebus empujó una cancela, seguro de que Storey seguiría sus pasos, y, sin tocar el timbre, echó a andar por el camino de coches a buen paso.
El jacuzzi seguía allí, sin tapa y exhalando vapor. Y Big Cafferty dentro del agua, con los brazos abiertos estirados sobre el borde. De fondo se oía música de ópera.
– ¿Te pasas el día sentado en el agua? -preguntó Rebus.
– Rebus -dijo Cafferty con voz cansina-. Ah, qué detalle, ha traído un amigo -añadió pasándose la mano por el vello del pecho.
– Ah, sí, olvidaba que no se conocen personalmente, ¿verdad? -admitió Rebus-. Felix Storey, le presento a Morris Gerald Cafferty.
Rebus estaba atento a la reacción de Storey. El londinense metió las manos en los bolsillos.
– Okay -dijo-. ¿A qué viene esto?
– A nada -respondió Rebus-. Pensé que le gustaría ver el rostro de la voz misteriosa.
– ¿Qué?
Rebus no se molestó en contestar de inmediato y optó por dirigir la mirada al cuarto de encima del garaje.
– Cafferty, ¿no está Joe esta noche?
– Tiene la noche libre cuando considero que no lo necesito.
– Con tantos enemigos como te has hecho, me cuesta creer que te sientas seguro un solo momento.
– Hay que correr riesgos de vez en cuando -respondió Cafferty manipulando el panel de control para apagar los chorros y la música.
Pero las luces siguieron funcionado y cambiando de color cada diez o quince segundos.
– Oiga, ¿yo que pinto aquí? -preguntó Storey.
Rebus, que miraba a Cafferty, no contestó.
– Sé que hacía tiempo que le guardabas rencor. ¿Cuándo regañaste con Rab Bullen? ¿Hace quince, veinte años? Pero el rencor lo heredan los hijos, ¿verdad Cafferty?
– Yo no tengo nada contra Stu -gruñó Cafferty.
– Pero no desdeñarías una parte de su tarta, ¿verdad? -Rebus hizo una pausa y encendió un pitillo-. Ha sido una buena jugada -añadió expulsando humo hacia el cielo, que se mezcló con el vapor.
– No quiero saber nada de esa historia -anunció Storey, dándose la vuelta para marcharse.
Rebus no dijo nada, pensando en que no lo haría. Tras dar unos pasos, Storey se detuvo y volvió sobre ellos.
– A ver, ¿qué tiene que decir? -espetó desafiante.
Rebus miró la punta del cigarrillo.
– Cafferty, aquí presente, es su Garganta Profunda, Felix. Cafferty estaba al corriente de lo que sucedía porque tenía un topo: el lugarteniente de Bullen, Barney Grant, quien se lo contaba todo, y él se lo contaba a usted. A cambio de lo cual Grant le serviría la tarta de Bullen en bandeja.
– ¿Y eso qué importa? -inquirió Storey frunciendo el ceño-. Aunque fuese su amigo Cafferty…
– No es mi amigo, Felix. Es «su» amigo -aclaró Rebus-. Pero el asunto es que Cafferty no sólo le pasaba información… Aportó también los pasaportes que Barney Grant puso en la caja fuerte, probablemente mientras perseguíamos a Bullen por el túnel. Así cargaba a Bullen con el muerto y todos tan felices. Pero la pregunta es: ¿de dónde sacó Cafferty los pasaportes? -Miró a uno y a otro y se encogió de hombros-. Es fácil si es Cafferty quien mete de matute a los inmigrantes en el Reino Unido -añadió mirando fijamente a Cafferty, cuyos ojos parecían más pequeños y negros que nunca en aquel rostro gordinflón que irradiaba maldad. Volvió a encogerse de hombros con gesto aparatoso-. Cafferty y no Bullen, Felix. Cafferty ha vendido a Bullen para quedarse con todo el negocio…
– Y lo más bonito -terció Cafferty con su voz cansina- es que no hay ninguna prueba y no puede hacer nada.
– Lo sé -dijo Rebus.
– Entonces, ¿para qué lo cuenta? -ladró Storey.
– Escuchando se aprende -replicó Rebus.
Cafferty sonrió.
– Rebus siempre tiene razón -comentó.
Rebus echó la ceniza en la bañera, cortando en seco su sonrisa.
– Cafferty conoce Londres y tiene allí contactos. No Stuart Bullen. ¿Recuerdas esa foto tuya, Cafferty? En ella apareces con tus socios de Londres. Incluso a Felix se le escapó que hay una conexión londinense en todo esto. Bullen no tenía hombres, ni nada, para montar algo tan meticuloso como es meter en el país a personas de contrabando. Él es el chivo expiatorio mientras las aguas se serenan una temporada. Pero la verdad es que con Bullen entre rejas resulta muchísimo más fácil el negocio si hay alguien dentro, alguien como usted, Felix. Un oficial de Inmigración con vista para realizar una redada fácil. Resuelve el caso, se apunta sus buenos tantos y Bullen es quien se jode. En lo que a usted respecta, Bullen, de todos modos, es una basura y no va a calentarse los cascos pensando en quién le hace la jugarreta ni por qué motivo. Sin embargo, lo cierto es que, por muchos laureles que coseche, no sirve para nada en absoluto, porque lo que ha hecho ha sido desbrozarle el terreno a Cafferty. A partir de ahora operará él sólito, no sólo metiendo a ilegales en el país, sino haciéndoles trabajar hasta matarlos. -Se calló un instante-. Así que, muchas gracias.
– Todo esto es una gilipollez -espetó Storey entre dientes.
– Yo no lo creo -replicó Rebus-. Para mí todo cuadra… por encima de todo.
– Pero, como ha dicho -terció Cafferty-, no puede demostrar nada.
– Exacto -dijo Rebus-. Sólo quería que Felix, aquí presente, se enterara para quién ha estado trabajando todo el tiempo -añadió arrojando la colilla al césped.
Storey se lanzó sobre él enseñando los dientes, pero Rebus esquivó la embestida, le hizo una llave en el cuello y le obligó a hundir la cabeza en el agua. Storey era casi tres centímetros más alto, más joven y estaba más en forma, pero no tenía el peso de Rebus y abrió los brazos sin saber si buscar apoyo en el borde de la bañera o zafarse de la llave.
Cafferty continuó sentado en el agua, en su rincón, contemplando el forcejeo como si fuera un ring.
– No has ganado -espetó Rebus entre dientes.
– Por lo que yo veo, creo que sí.
Rebus advirtió que la resistencia de Storey cedía, aflojó la llave y retrocedió unos pasos fuera del alcance del londinense. Storey cayó de rodillas escupiendo agua, pero se incorporó rápido y avanzó hacia Rebus.
– ¡Basta! -ladró Cafferty.
Storey se volvió hacia él dispuesto a descargar su ira en otro. Pero había algo en Cafferty, incluso con su edad, obeso y desnudo como estaba en aquella bañera… Hacía falta alguien con más coraje o más temerario que Storey para plantarle cara, y eso lo vio inmediatamente el de Londres. Hundió los hombros y abrió los puños tratando de dominar la tos y la respiración entrecortada.
– Bien, muchachos -añadió Cafferty-, creo que ya es hora de acostarse, ¿no les parece?
– Aún no he terminado -replicó Rebus.
– Yo pensaba que sí -replicó Cafferty casi como dando una orden.
Rebus la despreció con una mueca.
– Repito: no puedo probar nada -añadió mirando a Storey-, pero eso no quiere decir que no lo intente, porque la mierda huele aunque no se vea.
– Ya le dije que yo no sabía quién era Garganta Profunda.
– ¿Y no sospechó nada de nada al darle el dato sobre el dueño del BMW? -preguntó Rebus, esperando inútilmente que contestara-. Mire, Felix, para cualquiera que se pare a pensarlo, o está usted implicado o es tonto de remate, datos nada recomendables en su currículo.
– Yo no lo sabía -repitió Storey.
– Pero me apuesto algo a que lo imaginaba. Sólo que no quiso verificar nada y siguió adelante obsesionado por los tantos que pensaba apuntarse.
– ¿Qué es lo que quiere? -gruñó Storey.
– Quiero que dejen salir de Whitemire a la viuda y a los hijos de Yurgii. Y quiero que les den una vivienda donde a usted le parezca. Mañana mismo.
– ¿Cree que yo puedo hacerlo?
– Ha desbaratado una operación clandestina con inmigrantes, Felix. Le deben un favor.
– ¿Eso es todo?
Rebus negó con la cabeza.
– No. Tampoco quiero que deporten a Chantal Rendille.
Storey parecía esperar más peticiones, pero Rebus había concluido.
– Estoy seguro de que el señor Storey hará cuanto pueda -comentó Cafferty con el tono uniforme de la voz de la razón.
– Cafferty, si aparece en Edimburgo uno solo de tus sin papeles… -añadió Rebus dejando en el aire una amenaza inútil.
Cafferty era bien consciente, pero sonrió y asintió levemente con la cabeza. Rebus se volvió hacia Storey.
– En el fondo, creo que actuó movido por la codicia viendo que se le presentaba una fantástica ocasión, y decidió no cuestionarla y menos despreciarla. Aunque tiene una oportunidad de redención dirigiendo su artillería contra él -añadió señalando con el dedo a Cafferty.
Storey asintió despacio con la cabeza y quienes momentos antes entablaban combate miraron al mismo tiempo al hombre de la bañera. Cafferty les daba a medias la espalda y ya no les hacía caso, ocupado como estaba con el panel de control, hasta que volvieron a salir burbujas.
– La próxima vez tráigase el bañador -dijo cuando Rebus ya iba camino de la entrada de coches.
– Sí, y un alargador -replicó Rebus.
«Para conectarlo a la estufa eléctrica y ver cómo cambia el agua de color con el cortocircuito.»
Epílogo
Bar Oxford.
Harry sirvió a Rebus una jarra de IPA y le dijo que había «uno de la prensa» en el salón de atrás.
– Para que lo sepa -añadió el camarero.
Rebus asintió con la cabeza, llevándose la cerveza. Era Steve Holly, que hojeaba el periódico. Lo dobló al verle llegar.
– Los tambores de la selva se han vuelto locos -comentó.
– Yo nunca los escucho -replicó Rebus-. Ni leo prensa amarilla.
– Whitemire está en las últimas, ha detenido al dueño de un puticlub y hay un artículo sobre los paramilitares que campaban a sus anchas por Knoxland -añadió Holly alzando las manos-. No sé por dónde empezar -exclamó riendo y levantando el vaso-. Bueno, no tanto… ¿Quiere saber por qué?
– ¿Por qué?
Holly se pasó la lengua por el labio superior.
– Pues porque en todo ello encuentro huellas suyas.
– ¿Ah, sí?
Holly asintió despacio con la cabeza.
– Entre la información general del artículo, podría convertirle en el héroe del día. Y de ese modo lograría salir de Gayfield Square de la noche a la mañana.
– Vaya, mi salvador -comentó Rebus mirando su cerveza-. Pero vamos a ver… ¿Recuerda el artículo que escribió sobre Knoxland tergiversándolo todo y presentando a los refugiados como un problema?
– Es que lo son.
– Lo escribió -continuó Rebus sin hacer caso de la interrupción- porque se lo encargó Stuart Bullen -añadió sin pensarlo, y al levantar la vista hacia Steve Holly comprobó que era cierto-. ¿Qué hizo, llamarle por teléfono para pedirle ese favor? ¿Se hacían favores mutuos, como cuando él le avisaba de los famosos que iban a su club?
– No sé a qué se refiere.
Rebus se inclinó hacia delante.
– ¿No se preguntó por qué le pedía eso?
– Me dijo que era una cuestión de imparcialidad dar la versión de los residentes locales.
– Pero ¿por qué?
Holly se encogió de hombros.
– Sí que me di cuenta de que era un racista de tantos, pero no tenía ni idea de que tuviera algo que ocultar.
– Y ahora lo sabe, ¿verdad? Pretendía que enfocásemos el asesinato de Stef Yurgii como un crimen racista. Cuando fueron él y sus hombres, con basura como usted a su servicio -añadió Rebus mirándole a la cara.
Pensaba en Cafferty y Felix Storey, y en las diversas maneras en que se puede engañar y manipular a la gente. Sabía que podía despacharse a gusto con todo aquello con el periodista y que quizá divulgase algo, pero ¿qué pruebas había? Simplemente su corazonada y las brasas de su indignación.
– Yo informo sobre los hechos, Rebus -replicó el periodista-, no soy quien los provoca.
Rebus asintió para sus adentros.
– Para que después gente como yo vaya a limpiar la mierda.
Holly frunció la nariz.
– Por cierto, ¿no vendrá de la piscina?
– ¿Tengo yo aspecto de nadador?
– No me lo parece, pero, de todos modos, huele a cloro.
* * *
Siobhan aparcó delante de la casa de Rebus y al bajar del coche oyó el tintineo de las botellas en su bolsa de la compra.
– A pesar de lo mucho que trabajas, me han dicho que tuviste tiempo de darte un chapuzón en el lago de Duddingston -dijo Rebus.
Ella sonrió.
– Estás bien, ¿no?
– Lo estaré después de un par de tragos. Suponiendo que no tengas algún compromiso…
– ¿Lo dices por Caro? -replicó Rebus con las manos en los bolsillos, encogiéndose de hombros.
– ¿Ha sido por mi culpa? -preguntó ella rompiendo el silencio.
– No… pero eso no te exime de tu responsabilidad. ¿Qué tal el Mayor Calzoncillos?
– Está bien.
Rebus asintió despacio con la cabeza y sacó la llave del bolsillo.
– Espero que no sea vino peleón lo que llevas en la bolsa.
– Lo más selecto de los restos de basura -replicó ella.
Subieron la escalera uno al lado del otro, agradablemente en silencio, pero Rebus se paró de pronto al llegar al rellano y lanzó una maldición: la puerta estaba abierta y el marco astillado.
– Joder -exclamó Siobhan, entrando tras él hasta el cuarto de estar-. Se han llevado el televisor -añadió.
– Y el equipo estéreo.
– ¿Llamo y lo denuncio?
– ¿Para que se partan de risa en Gayfield toda la semana?
– Supongo que tendrás seguro.
– Tengo que comprobarlo. Estoy al día de los pagos… -añadió.
Dejó la frase en el aire al advertir algo: una nota en el sillón junto a la ventana. Se puso en cuclillas para leerla, pero no era más que un número de siete cifras. Cogió el teléfono y marcó el número sin incorporarse y escuchó un contestador que le decía lo que quería saber. Colgó y se puso en pie.
– ¿Y bien? -dijo Siobhan.
– Están en una tienda de empeños de Queen Street.
Ella puso cara de sorpresa y más aún al verle sonreír.
– La maldita Brigada Antidroga -dijo él-. Lo han empeñado por el importe de esa maldita linterna -añadió, echándose a reír muy a su pesar, pellizcándose el puente de la nariz-. Ve a por el sacacorchos, por favor. Está en el cajón de la cocina…
Cogió el papelito y se dejó caer en el sillón mirándolo, mientras su risa se apagaba. Siobhan apareció en el marco de la puerta con otra nota en la mano.
– ¿No hay sacacorchos? -preguntó él alelado.
– Desaparecido -contestó ella.
– Eso sí que es mala leche. ¡Es inhumano!
– ¿No podrías pedir uno a los vecinos?
– No conozco a ningún vecino.
– Pues es tu oportunidad para conocerlos. Eso o no bebemos. Tú decides -añadió Siobhan encogiéndose de hombros.
– No te lo tomes tan a la ligera -replicó él con voz quejumbrosa-. Siéntate por si tardo.
Agradecimientos
Gracias a Senay Boztas y a los periodistas que me ayudaron a documentarme sobre los temas de los refugiados y de la emigración, y a Robina Qureshi, de Positive Action In Housing (PAIH), por su información sobre los solicitantes de asilo de Glasgow y el centro de detención de Dungavel.
El pueblo de Banehall es ficticio, y no vale la pena buscarlo en los mapas. Tampoco existe ningún centro de internamiento llamado Whitemire en West Lothian ni una barriada llamada Knoxland en el extrarradio oeste de Edimburgo. De hecho, este nombre ficticio se lo robé a un escritor amigo, Brian McCabe, autor de una excelente historia titulada Knoxland.
Para más información sobre contenidos de esta obra ver:
www.paih.org
www.closedungavelnow.com
www.scottishrefugeecouncil.org.uk
www.amnesty.org.uk/scotland
Ian Rankin

***
