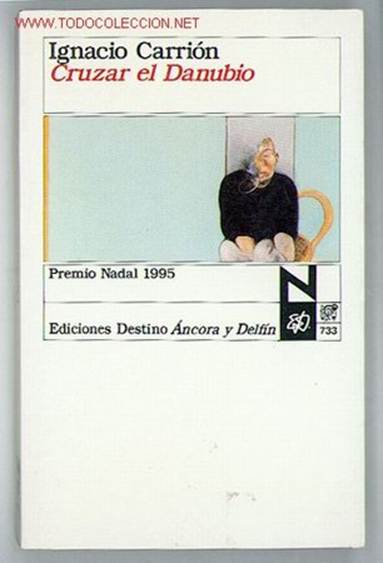
Premio Nadal 1995
"Cruzar el Danubio es una novela con distintos escenarios, pero uno de los más importantes es Viena, de ahí el título que hace referencia al Danubio", manifestó el periodista Ignacio Carrión que hasta ayer se hallaba en Suecia, realizando un reportaje para EL PAIS Semanal sobre los países recien incorporados a la CE. "La trama transcurre a lo largo de 30 años, con una alternancia constante del presente y el pasado. Hay un narrador objetivo cuando se refiere al pasado y un narrador subjetivo que habla del presente en primera persona. Los escenarios en los que transcurre la narración son España, Austria, Estados Unidos, Francia e India" Sarcástico
"El argumento cuenta la historia de un periodista, de algún modo poco convencido de la nobleza del oficio en si mismo, que trabaja con la convicción de que todo es un poco fraudulento, de modo que todas las situaciones están descritas de un modo muy sarcástico" añadió Ignacio Carrión, que interrumpió el reportaje que estaba realizando para asistir a la velada del Nadal. "El planteamiento es muy crítico con el momento actual del períodismo en España".
Ignacio Carrión nació en San Sebastián,en 1938. Estudió Periodismoen Valencia, ciudad donde regentó durante la dictadura franquista la librería Lope de Vega. Actualmente está separado -y tiene tres hijos: una hija también periodista, un hijo ingeniero y otro que estudia pintura en Nueva York.
Ha sido corresponsal del diano Abc en Londres y enviado especial del mismo periódico por todo el mundo. También trabajó como corresponsal de Diario 16 enEstados Unidos. Vivió un año en, Califórnia, y desde hace unos años trabaja.en EL PAÍS como autor de entrevistas y reportajes en el suplemento dominical. Carrión ha escrito un libro de relatos breves, Klaus ha vuelto, 11 historias, que tienen, según su autor "una presentación realista; algunas son medio oniricas y contienen recursos fantasmagóricos". Ha publicado una novela,. El milagro, en, la que integra la remembranza personal, la elaboración de lo autobiográfico, con la caracterización de nuestro pasado histórico. También es autor de tres libros de viajes frúto de su larga experiencia como corresponsal y enviado especial: India, vagón 14-24; Madrid, ombligo de España, y De Moscú a Nueva – York, ilustrado por Alfredo.
"El estilo de la novela es conciso, sin artificios, bastante en oposición a toda una suerte de literatura retórica y preciosista que se hace hoy en día", señaló también Carrión "Trato de mantener un cierto sentido de la economía del lenguaje, con frases cortas de lectura veloz y puntuación muy escueta (hasta el, punto de que tan sólo hay una coma en todo el libro), pues creo que hemos olvidado un poco que el idioma es una forma de comunicación muy directa. Por supuesto, la trama y las situaciones no son tan simples ni directas".
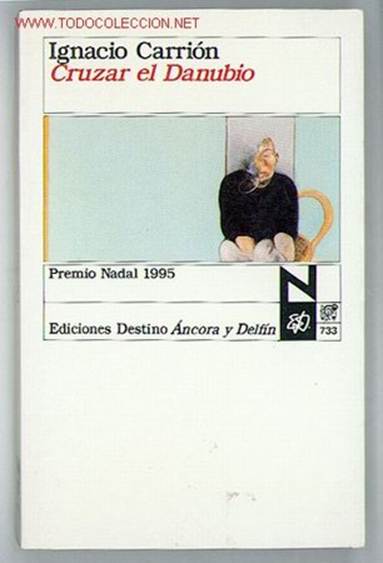
Ignacio Carrión
Cruzar el Danubio
© Ignacio Carrión, 1995
Uno dos. Uno dos.
Grabando.
Grabando la cinta número uno.
Hotel Domgasse. Habitación 108.
Al lado de la casa de Mozart.
Coches de caballos. Empedrado. Herraduras. Turistas.
Berta llega esta tarde a Viena.
Ha llamado. Que no vaya al aeropuerto. Que la espere en el hotel. Como en Nueva York. Igual que en Nueva York.
Entonces Juan la esperaba en el Algonquin. Un hotel literario. Con ambiente. Algo incómodo.
Estaba demasiado nervioso. No podía leer. Siempre atascado en la misma página. Y eso que había elegido un buen libro de relatos. ¿No era Reunion?
El relato más amargo de John Cheever.
Un padre se reunía con su hijo en Nueva York. Un padre irascible. Inaguantable. Con prisas. Con malas pulgas. Lo encontraba todo mal. Todo era detestable. Odioso. Horrible. Nada le salía bien. En el fondo parecía tener algo contra su hijo. En el fondo odiaba a su hijo.
Un padre que odia a su hijo y sin embargo necesita reunirse con él.
La historia la contaba el hijo.
Contada por el padre la misma historia habría sido distinta.
Pero estaba tan impaciente esperando a Berta que leyó varias veces Reunion sin enterarse de lo que sucedía. Miraba hacia la puerta del Algonquin. Cada vez que paraba un taxi creía que era Berta.
Su casa estaba cerca del hotel. Se la quedó Pansy. No hubo forcejeo. Ninguna resistencia. Cualquier cosa antes que un pleito con abogados yanquis. Cobran incluso por descolgar el teléfono. Consulta telefónica de tres minutos 125 dólares. Cada minuto adicional 30 dólares. Buitres. Encima van a comisión. Le quitamos la casa amueblada a su marido pero ya sabe que una habitación es para mí. Dos alfombras. Este cuadro.
Basura. Juan no tenía ganas de pelear. Sólo tenía ganas de largarse. De perder de vista a Pansy.
Media vida huyendo de tus padres.
La otra media huyendo de tu mujer. Huyendo de tus hijos.
Huyendo unos de otros. Todos huyendo.
Cuando te das cuenta es demasiado tarde. Se acabó la vida. Ya no es necesario huir.
A Juan le gustaba el Algonquin. A veces iba allí a tomar café. Si tenía que hacer una entrevista citaba al entrevistado en el hotel Algonquin. Un hotel pequeño. Antiguo. De artistas y escritores. Se sentaba en el salón rodeado de autores con sus agentes y de pintores con sus marchantes. Todos parecían ser alguien.
Leían contratos. Discutían. Corregían. Añadían cláusulas.
Era fácil distinguir al autor del agente. El autor sudaba. El agente no.
Al final el agente doblaba el contrato. Se lo metía en el bolsillo. Y entonces daba la impresión de estar desolado. Como si el agente fuera un incomprendido.
Como si nadie le entendiera. Como si lo empujaran a la ruina. Eso era agotador. Nadie entendía al pobre agente que se guardaba desolado el contrato en el bolsillo y todavía le daba palmadas de ánimo en el hombro al desdichado autor.
Vamos a brindar.
El agente llevaba la voz cantante. Llamaba al camarero tocando el timbre de la mesa. En el Algonquin había timbres de bronce atornillados a las mesas. Cada mesa tenía su timbre. Los timbres del Algonquin no eran eléctricos. Eran timbres como los de las oficinas del siglo pasado.
Siempre había autores y agentes dando timbrazos y hojeando manuscritos. Discutiendo contratos. Firmando papeles. Palmeándose en el hombro. Bebiendo. Meando.
Meaba primero el agente y luego el autor. Primero el marchante y luego el pintor. Podían mear a la vez. Pero nunca meaban a la vez. Nunca meaban juntos el autor y el agente. Ni el pintor y el marchante. Si se levantaba primero el agente para ir a mear el autor esperaba a que volviera el agente para levantarse y mear él. Parecía ser una costumbre muy arraigada. Podían mear perfectamente unos autores a la vez que otros autores. De hecho meaban. Pero nunca meaban juntos los agentes con los autores aunque sí que meaban juntos los agentes con los agentes. En los lavabos del Algonquin siempre meaban todos los autores a la vez como si se pusieran de acuerdo para mear juntos los autores. Y siempre meaban los agentes a la vez como si los agentes también se pusieran de acuerdo para mear a la vez sin mezclarse con los autores.
¿Por qué no meaban juntos los agentes y los autores y seguían discutiendo las cláusulas de sus contratos mientras meaban juntos? Meando juntos podrían aproximar sus intereses como hacían con la orina que resbalaba unida por la pared del urinario.
Por lo visto no era ésta una buena política comercial. Ni tampoco una buena postura literaria.
A Juan le gustaba observar con detenimiento a los clientes del Algonquin. Pero aquella tarde estaba demasiado impaciente esperando a Berta.
Después de muchos años Berta acudía por fin a Nueva York.
Grabando en el hotel Domgasse recuerdo que no fue fácil elegir el libro para llevarse al Algonquin. Sacaba uno de la estantería y en cuanto lo hojeaba lo volvía a meter en el mismo sitio. Entonces sacaba otro. Repetía la operación aún más deprisa y lo volvía a meter. De un tiempo a esta parte abandonaba muchos libros por la mitad. Se cansaba. Terminaba muy pocos. Al principio casi todos le parecían geniales. Luego caían en picado. Los dejaba en una mesa durante algunas semanas. Después los devolvía definitivamente a su nicho.
Esta vez ningún libro le parecía el libro adecuado para llevarse al Algonquin. Sentía asco. Por una razón u otra todos le hacían sentir el mismo asco. Le parecían una estupidez enorme. Un artificio inaguantable. Cualquier título le daba pereza. Verdaderamente le emperezaban y le angustiaban todos aquellos libros.
¿Por qué hasta los mejores libros se vuelven asquerosos y despreciables en determinados momentos?
¿Por qué angustian precisamente más los libros que antes fueron capaces de combatir esa angustia?
De pronto ya no interesan. No sirven para nada. Al revés. Son un estorbo. Molestan. Su presencia oprime.
Juan miró la hora. Debía ir preparando su bolsa de viaje aunque el viaje al Algonquin sólo era un viaje de cuatro calles.
Tenía que dejarle una nota a Pansy.
Muy escueta.
Volveré el jueves. Eso era todo.
Dos horas más tarde un taxi amarillo se detendría delante del Algonquin. Se abriría la puerta. Berta estaría allí.
Le dejó la nota en la cocina. Volveré el jueves. Sin más.
¿Qué otra cosa podía decirle?
Desde hacía un año no se decían casi nada.
¿Iba ahora a decirle me voy con Berta? ¿Viene Berta? ¿Estoy con Berta?
Ella tampoco daba explicaciones.
Naturalmente no daba explicaciones para no mentir. Mentir cansa. Mentir agota.
Al principio no hay más remedio. Mientes sin parar. Siempre estás mintiendo. Te conviertes en un profesional de la mentira. Luego ya no hace ninguna falta. Ni mentir ni decir la verdad. Ya no hay engaño. No existe engaño porque el otro tampoco existe. Dejó de existir. Convives con él como lo harías con un delincuente. Como delincuentes en la misma celda. Nada en común a excepción de los años de condena. Unidos por la condena. Haces lo que tienes que hacer sin hablar. Algún sonido si acaso. Ruidos de animal. Y todo está a la vista.
El desprecio del otro está a la vista. El cinismo del otro está a la vista. El egoísmo del otro está a la vista. La amargura del otro está a la vista. Todo está mucho mejor a la vista.
Como cuando defecas. Te incorporas un poco. Vuelves la cabeza. Miras. Ves todo aquello flotando. Y dices qué bien. Magnífico. Eso es lo que quería. Deshacerme de toda esta mierda que llevo dentro demasiado tiempo. La mierda que arrastras demasiado tiempo.
Luego vacías de un golpe la cisterna. Es un alivio momentáneo. Y vuelves a mirar por si acaso. Hay que asegurarse de que la mierda desapareció.
También había algunos pintores que dejaban sus cartapacios encima de los timbres de las mesas del Algonquin. No le quitaban ojo a sus cartapacios. Sus dibujos estaban dentro de sus cartapacios. Su obra. Sus dibujos.
Claro que no quedaría un solo timbre en su sitio si esos timbres no estuvieran atornillados. Eran demasiado tentadores. Cualquier cosa que no se atornille en un hotel desaparece en el acto. Se la llevan los clientes. Sobre todo en un hotel de Nueva York. Hasta la gente vive atornillada en Nueva York Para que no se la lleven. Juan sería el primero. Juan Se llevaría un timbre del Algonquin como se llevaba los cuchillos de la mantequilla. En una ocasión se llevo incluso la mantequera de un hotel en Nueva Delhi.
Pero en el Algonquin no se atrevía. Era difícil. Un hotel demasiado pequeño. Muy vigilado. De artistas y escritores. De agentes literarios. De editores y de marchantes. Esa clase de gente. Ladrones a fin fe cuentas. Todos quieren robar los timbres del Algonquin pero no se atreven. Por eso están muy bien atornillados.
En los hoteles de las grandes cadenas es mucho más fácil. Aunque digan que hay cámaras ocultas hasta en los cuartos de baño la gente roba todo lo que puede en los hoteles de las grandes cadenas que disponen de un presupuesto especial para reponer los objetos robados por sus clientes y empleados.
El Hilton era uno de sus favoritos. Los cuchillos de la mantequilla de cualquier Hilton le fascinaban más que los cuchillos de la mantequilla de otras cadenas hoteleras.
Todos los Hilton del mundo tienen los mismos cubiertos. La misma vajilla. Las mismas sábanas los mismos muebles. Los mismos cuadros. Las mismas toallas. Los mismos jabones. Los mismos gorros de plástico en la ducha. Los mismos bolígrafos. Los mismos empleados con las mismas caras fabricadas en cadena para la cadena de hoteles Hilton.
Son inconfundibles. Idénticos. En los Hilton todo es copia de una copia de lo mismo. Desde la fachada Hilton hasta la alfombrilla del baño Hilton. Te asomas a la ventana de un Hilton y desde allí ves siempre el mismo paisaje Hilton. La marquesina Hilton. El macizo ajardinado Hilton. La cerca Hilton. El acceso y la rampa Hilton. El aparcamiento Hilton. Y más allá del Hilton la M del hamburguesero con la cifra luminosa de los billones de hamburguesas consumidas en todo el mundo hasta ese mismo instante. El 7 rojo y verde del drugstore abierto las 24 horas. El logotipo azul de Chevron.
¿En qué Hilton de qué ciudad te has metido ahora para robar un cuchillo de la mantequilla Hilton?
¿Miami? ¿Phoenix? ¿Houston?
¿Desde cuándo estás aquí?
¿Acabas de entrar en el Hilton o ya estás a punto de salir del Hilton?
¿Dónde están los ascensores Hilton?
¿A la derecha? ¿A la izquierda?
¿Dónde está la máquina de hielo Hilton?
¿A la derecha? ¿A la izquierda?
Tiene encanto la desorientación Hilton.
En lo más alto de un edificio Hilton eres un átomo del universo Hilton sobre el estercolero de cualquier ciudad.
Le excitaba la aventura de los cuchillos de la mantequilla. Todos con la H en la empuñadura. Todos con las mismas estrías verticales. Con el mismo peso. Sólo variaba el desgaste. Ésa era la única diferencia. Unos más usados que otros.
Juan los prefería bastante usados. Para llevárselos nuevos no hacía falta correr ningún riesgo. En cualquier almacén se vendían esos mismos cuchillos por 12,99 dólares la pieza. Ponerles la H no era caro. Un par de dólares más. En cinco minutos le ponían la H. Y de paso allí mismo le podían poner medias suelas en los zapatos y hacerle una copia de la llave de casa. ¿Pero qué interés tenía eso? Ninguno. A Juan le gustaba imaginar el uso prolongado de cada cuchillo de la mantequilla. Su lento desgaste. Su evolución como tal cuchillo de la mantequilla. No le interesaba el desgaste acelerado. Ni el desgaste artificial. Le gustaba imaginar miles de manos sirviéndose mantequilla cada mañana en el desayuno de cada hotel Hilton por todo el planeta. Durante años. En todas las partes del mundo. Miles de veces los cuchillos de la mantequilla esparciendo la mantequilla sobre el pan tostado. Cientos de miles de veces esos mismos cuchillos de la mantequilla golpeándose en la máquina de fregar de los hoteles Hilton en América y Europa. En África y en Asia. De un lado a otro. Recibiendo golpes y más golpes al ser arrojados en los cajones de los cubiertos. Y también siendo sustraídos por clientes como Juan.
¿Cuál podía ser la vida media de un cuchillo de la mantequilla en un Hilton cualquiera?
Llegaba el día en que los tenían que retirar. Perdían brillo. Desaparecía el cromado. Empezaban a ponerse amarillentos. Resultaban repugnantes. Y entonces daban tanto asco como la tapadera descascarillada y enmohecida del váter de un hotel barato. Como los grifos oxidados de un lavabo en un hotel viejo y barato. Sabes que allí han hecho muchas guarrerías. De todo tipo. Porque es del dominio público que gran cantidad de clientes orinan en los lavabos. Escupen en los lavabos. Sangran por las encías en los lavabos. Lavan los calcetines en el lavabo. También se limpian los zapatos con las colchas. Con las cortinas. Por supuesto con las toallas cuando están un poco húmedas que quitan muy bien el polvo y sacan brillo y dejan negras las toallas que el cliente pisotea amontonadas en un rincón del cuarto de baño. Y hacen todo esto aunque la dirección implore que no lo hagan. Que utilicen las manoplas especiales para limpiar los zapatos. ¿Manoplas especiales? Donde haya buenas toallas que se quiten las manoplas. Ni hablar de manoplas. Nadie hace en los hoteles lo que pide la dirección. Todo el mundo hace al revés. Es más. Los clientes abusan sexualmente de las almohadas en cualquier momento del día o de la noche. Aunque especialmente entre las 3 y las 6 de la madrugada. Los clientes pueden echar mano de una almohada y abusar sexualmente de esa almohada hasta dejar hecha un asco la almohada. Después esa misma almohada va a parar a los labios de una vieja solterona que babea con la boca abierta en la almohada sin sospechar todo lo que hicieron otros tan sólo unas horas antes con esa misma almohada a la que únicamente le cambiaron la funda.
Los cubiertos de la mantequilla eran por naturaleza objetos limpios y atractivos. Utensilios tentadores a cualquier hora. Especialmente la del desayuno.
Al fin y al cabo robar cuchillos para la mantequilla era una de las pocas emociones del veterano periodista en sus viajes por el mundo. El veterano reportero iba siempre de un Hilton a otro Hilton. De una cumbre de jefes de Estado a otra cumbre de jefes de Estado. De una gira del papa a otra gira del papa. De un viaje del rey a otro viaje del rey. De una catástrofe natural a otra catástrofe artificial. Siempre lo mismo. Años y años haciendo lo mismo. Escribiendo las mismas idioteces. Los mismos embustes. Las mismas exageraciones. Las mismas mentiras en el mismo periódico.
En cambio los cubiertos de la mantequilla de los hoteles de la cadena Hilton le esperaban en cada Hilton para ofrecerle una excitante aventura. Y la excitación de meterse en el bolsillo otro cuchillo de la mantequilla de los hoteles de la cadena Hilton le mantenía tenso. Ilusionado. Alerta.
¿Te atreves hoy Juan?
¿Lo vas a hacer hoy?
¿Crees que hoy puede pillarte el camarero?
¿Esperas a mañana?
Juan se fijaba detenidamente en el camarero. Estudiaba al camarero. Radiografiaba al camarero. Analizaba después todos los detalles del restorán. Sus puertas. Los ángulos con visibilidad y los ángulos sin visibilidad. Contaba el número de mesas. Las mesas que estaban ocupadas y por quién estaban ocupadas. Se podía dar el caso de que a dos pasos de Juan estuviera desayunando otro individuo con las mismas inclinaciones que Juan. Era preciso detectarlo. No es difícil detectarlo. Existía un código secreto. Aquel individuo emitía una señal. Algo parecido sucede entre maricones- Se detectan al instante. Es como un olor. Una luz. Un magnetismo. Imposible que le pillaran. Tan sólo había que aprovechar el primer descuido del primer imbécil que atendía su mesa. Por supuesto siempre era mejor un camarero que una camarera. Las camareras se fijaban más. Tenían un sentido especial del inventario. Con las camareras podía haber problemas. Las camareras sabían el número exacto de cuchillos de la mantequilla que había en el comedor. En cambio los camareros demostraban ser descuidados. Ignorantes. Desmemoriados. Estúpidos. Tanto si eran blancos como si eran negros. Tanto si eran jóvenes como si no. Cierto tipo de camarero siempre era estúpido. Sólo podía ser estúpido. Estúpido contra su voluntad. Bastaban cuatro trucos para engañarlos. Únicamente había que darles algo de trabajo.
Pedir más café.
Agua con hielo.
Otra servilleta porque esta servilleta tiene un olor raro.
Un cenicero.
Y entonces el estúpido camarero se alejaba hacia el otro extremo del comedor oliendo la servilleta. Traía más café. Traía otra jarra con agua y hielo. Traía la servilleta limpia. El cenicero.
Juan era increíblemente rápido haciendo desaparecer el cuchillo de la mantequilla. Visto y no visto.
Ya estaba a salvo en su bolsillo.
Ya era suyo.
Aunque durante unos segundos dudaba si le habrían pillado. Si desde algún rincón habría sido vigilado.
¿Qué podía esperar que ocurriera entonces?
Todo daría un vuelco. Todo cambiaría bruscamente.
¿Avisarán a la policía? ¿Me lo harán pagar? ¿Me echarán del hotel? ¿Me expulsarán del país? ¿Pondrán mi nombre en la lista negra de todas las cadenas de todos los hoteles norteamericanos y tal vez de todos los hoteles del mundo indicando que soy un vulgar ladrón de cuchillos de mantequilla?
Eso excitaba a Juan.
Si le pillaban siempre estaría dispuesto a negociar. Estaba preparado para cualquier pacto. Aceptaría cualquier propuesta. Cualquier humillación. Marcharse del hotel inmediatamente. Pagar el triple del valor del cuchillo de la mantequilla. Se golpearía la frente con el cuchillo. Repetiría que no comprendía cómo había podido hacer una cosa así. Prometería no volver nunca al hotel. Suplicaría que de volver algún día al hotel no le pusieran a su alcance ningún cuchillo de la mantequilla. Razonaría que en los hoteles abundan los clientes maniáticos que piden las cosas más absurdas. ¿No hay alérgicos que exigen quitar las alfombras y las flores de las habitaciones porque de lo contrario estornudan sin parar? ¿No hay clientes que rehúsan alojarse en la planta 13? ¿No hay otros clientes reacios a meterse en el ascensor? Tenía previsto confesar que era un obseso coleccionista de cuchillos de mantequilla y que necesitaba acumular más y más cuchillos de todas las partes del mundo para no cometer peores actos. Tenían que comprenderlo. Tenían que hacerse cargo del problema. No podía imaginar la vida sin esos cuchillos. Sin esa colección de cuchillos de la mantequilla.
Hasta entonces no había tenido necesidad de desplegar estas armas. Nunca le habían pillado. Y eso le daba una confianza en sí mismo y una energía excepcional sin la que era difícil empezar su estúpido trabajo diario de reportero.
El corazón palpitaba a gran velocidad. Sabía que no era bueno para su salud. Pero Juan era así. Por un lado le obsesionaba la salud. Ejercicio físico. Pocas grasas. Zumos naturales. Poco alcohol. No fumar. Fruta del tiempo. Yogur. Pan integral. Poquísima mantequilla. La indispensable para robar cuchillos de la mantequilla.
Por uno de esos miserables cuchillos ponía en grave peligro su salud. Su empleo. Su reputación.
¿Qué era la reputación? ¿Qué acrecentaba y qué destruía una buena reputación? ¿Fabricar cuchillos? ¿Usarlos? ¿Robarlos? ¿Limpiarlos?
Esta aventura forzaba al máximo su organismo. Le abocaba a cualquier lesión. Le precipitaba a la enfermedad. ¿No era realmente absurdo? ¿No era indignante? ¿No era bochornoso?
Su comportamiento era absurdo. Su comportamiento era indignante. Su comportamiento era bochornoso. Pero eso era lo más apetecible. Lo más satisfactorio. Lo más placentero. Juan roba un cuchillo de la mantequilla en cualquier hotel de la cadena Hilton y se indigna mucho consigo mismo. Pero también se indigna mucho consigo mismo si no lo roba. Y también se indigna consigo mismo si se arrepiente de robarlo porque igualmente se arrepiente de no robarlo. Aunque lo cierto es que Juan se indigna consigo mismo mucho más si no lo roba que si lo roba. A salvo de la indignación no está nunca. Juan no estará nunca a salvo de la indignación.
Por tanto en este punto da exactamente igual si roba como si no roba el cuchillo de la mantequilla. ¿Dónde está la diferencia?
Aunque tal vez sea mejor robarlo y disponer así de justificación para indignarse algo menos consigo mismo.
Uno dos. Uno dos.
Grabando.
Grabando en el hotel Domgasse recuerdo la vez que Juan estuvo en el hotel Claridges con Pansy. Empezaron su viaje de luna de miel en Londres y lo acabaron en Nueva York.
Habían pedido un té completo en el salón del Claridges. Pansy se quedó prendada de una jarrita de leche. Pero en lugar de dejarle a él que arreglara el asunto a su manera se dirigió al camarero pidiéndole que se la vendiera.
En aquel momento Juan debió levantarse y dejarla plantada. Debió dejarla allí haciendo aquella vergonzosa transacción con el camarero. ¿Vender una jarrita de plata el camarero de un hotel inglés de esa categoría? Pansy ignoraba cómo son los ingleses. Y sobre todo ignoraba cómo son los camareros ingleses con los clientes yanquis.
Juan debió excusarse.
Ahora vuelvo. Voy un momento al lavabo.
Y desaparecer para siempre. Ojalá lo hubiera hecho en aquel momento Pansy seguiría allí argumentando con el camarero inglés que se negaba a venderle la jarrita de leche. Aquel tipo les hizo pasar un mal rato. Llamó al jefe de los camareros. Luego el jefe de los camareros avisó al asistente del director. Y luego apareció el director absolutamente indignado. Fue insultante. Fue el té más amargo de su vida. La peor tortura angloamericana de toda su vida. Fue algo que le hizo maldecir todo lo inglés. Desde la reina y los perros de la reina y el esposo de la reina hasta los taxistas que se creen duques y sólo son cocheros de furgones funerarios que arrastran a los muertos por la izquierda. Desde los ferroviarios que se creen almirantes y no son más que muertos de hambre hasta esas horribles mujeres del Salvation Army que ponen multas por mal estacionamiento social. De Londres Juan deseaba llevarse únicamente un paraguas. Nada
Pero el camarero se mosqueó con la jarrita. ¿Quien no se habría mosqueado si una yanqui peluda que se negaba rotundamente a afeitarse las piernas y cruzaba las piernas en el centro del salón para tomar el té inglés completo con sandwiches y scones con mantequilla batida inglesa y mermelada inglesa de frambuesa y pastas con jengibre implora apropiarse de una jarrita de leche inglesa para llevársela de recuerdo a su estadounidense país?
No tardó nada el camarero en traer la cuenta sin pedírselo. Lo cual es intolerable. Pero la peludita recién casada seguía mirando la jarrita y sonriendo al odioso camarero inglés con esa inconfundible sonrisa que lucen las peluditas en las escaleras automáticas del metro de Nueva York.
Fue la gran oportunidad desperdiciada por Juan al principio de su matrimonio con Pansy. Abandonarla allí a su propia suerte. Ella esperándole abrazada inútilmente a la jarrita de plata para la leche y el bebiendo pintas de cerveza escondido en cualquier pub de Knightsbridge hasta perder el conocimiento.
Pero no lo hizo. Pagó a regañadientes la abusiva nota del té completo dejando incluso una propina excesiva para aliviar de algún modo la afrenta de aquella situación.
Pansy le regañó al salir. En la guía Fodor's había leído que las propinas en Londres no debían ser superiores en ningún caso al 15 por ciento suponiendo que no estuviera ya incluida en la factura. Y él había dejado una barbaridad de propina que podría haberse destinado a la compra de otra jarrita del té parecida a la del hotel Claridges que tanto le gustaba a Pansy.
¿No has visto lo nervioso que te pusiste? ¿No te has dado cuenta de que me has hecho fracasar con el camarero por ponerte tan nervioso?
Pansy le dijo que esperaba que en lo sucesivo no se pusiera nervioso como suelen ponerse los españoles en Londres y en general en el extranjero. Ella podía haber conseguido la jarrita si él no se hubiera puesto histérico por tan poca cosa. Sus amigas americanas volvían siempre de Europa cargadas con esta clase de souvenir. Su madre tenía la casa llena de tonterías por el estilo que hacen tanta ilusión cuando pasan los años. Jarritas. Vasitos. Saleritos. Ceniceritos. Cuando Mom le pedía a un camarero que le vendiera un platito con el nombre de un hotel europeo famoso el camarero se lo regalaba. Pero se lo regalaba porque su marido Joe el padre de Pansy deslizaba un billete de diez dólares en la mano abierta del camarero y nunca habían tenido un problema como el que ellos acababan de tener al principio de su luna de miel. Naturalmente Joe era muy distinto de Juan. Era fantástico. Único. Sabía lo que quería. Y sabía cómo conseguirlo. A lo mejor Juan podría parecerse un poco a Joe dentro de unos años. En América todos los extranjeros cambian con el tiempo. Unos más pronto que otros. Hasta que todos acaban pareciéndose a los americanos. Sólo entonces le decía Pansy los extranjeros tienen lo mejor de ellos mismos y lo mejor de los americanos. Algunos parecen casi perfectos. ¡Ojalá llegues tú a esa perfección algún día!
Si hubiera sido como Joe la jarrita del té no se habría convertido en un problema. Juan nunca habría hecho un drama de la jarrita del té que ahora ella detestaba profundamente. Eso era lo único que había conseguido Juan. Eso únicamente. Que ella detestara la jarrita de té del Claridges cuando lo que esperaba es que Juan le hubiera ayudado a conseguir la jarrita de té.
Pero ¿qué otra cosa podía esperar de un hombre que tenía la costumbre de llevarse las cosas sin permiso y sin pagarlas? Porque eso era lo que distinguía a Juan. Cuando algo le gustaba se lo llevaba. Así. Por las buenas. No pedía. No las compraba. Se las llevaba. Como si fuera un ladrón. En realidad robaba. Y ¿qué adelantaba haciendo eso? Eso era una temeridad. Una locura. Una idiotez como ir sin billete en el metro. Esas idioteces se hacen cuando eres muy joven y por tanto muy irresponsable. Pero Juan ya no era joven. Y no tenía por qué seguir siendo irresponsable. En Inglaterra robas una jarrita en el Claridges y te expulsan del país. Hacen muy bien. Es lo que hay que hacer. Pero ella no quería que les expulsaran del país por una jarrita del té. Ella pretendía convencer al camarero para que le vendiera la jarrita del té. Si en lugar de ir con él al Claridges a tomar el té completo esa tarde hubiera ido con su padre las cosas habrían salido de una manera completamente distinta. Seguro.
Iremos a ver a Joe. Ya verás. Le contaremos lo que ha pasado y verás lo que dice. Tonto. Tonto. Te dirá que eres muy tonto. Te dará un bofetoncito. Te dirá que eres bobo. Porque es verdad. Eres tonto y bobo. Se actúa de otra manera. Tendrías que haber visto actuar a mi padre. Joe es fantástico. Es único. Con un solo billete de diez dólares lo habría resuelto.
Y si no con una propina como la que él había dejado sin ningún motivo en el Claridges Pansy habría comprado una jarrita preciosa en Oxford Street. O quizá habría vuelto al día siguiente ella sola al Claridges y habría buscado al camarero. Esa vez ella sola lo habría convencido. Hasta que no lo hubiera conseguido no habría dejado de insistir.
Lo que pasa es que tú no insistes. No sabes insistir. O no te tomas la molestia de insistir. Te cansas demasiado pronto. No eres constante. Ya me he dado cuenta. Pero ya aprenderás. Te conviene aprender. Si no aprendes las cosas irán de mal en peor. Te has acostumbrado a conseguir algunas cosas con muy malas artes. Nunca consigues nada limpiamente. Haces trampas. Engañas. Robas. Por una insignificancia te pones fuera de la ley. Tú solo te marginas. Prefieres quitarle a alguien una cosa en lugar de luchar por esa cosa. ¿No te das cuenta Juan? Eso es grave. ¿Dónde aprendiste eso? ¿Quién te enseñó eso? ¿Algún antepasado moro? ¿Es que no entiendes que todo tiene un precio? Desde muy pequeña Joe me decía que en la vida todo tiene un precio y que sólo es cuestión de pagar ese precio. Pero no te equivoques. Has de pagarlo. Y Joe también se lo decía a mis hermanos. Si pagas un poquito más que el precio correcto de una cosa no hay ninguna cosa que se escape. Pero has de pagar ese precio. Ese poquito más. Yo le habría pagado diez libras por la jarrita del té. Y tú podías haberle dado otras cinco libras al camarero. Y nos habríamos llevado la jarrita. Al fin y al cabo son las cuatro cosas que luego quedan de los viajes. Eso y algunas fotos. Pero ¿te das cuenta? Ni siquiera nos hemos hecho una foto tomando el té. Ni una foto. ¡Qué lástima!
Qué lástima no haber abandonado a Pansy en el salón del Claridges.
Cariño ahora vuelvo.
Te encerrabas en el lavabo y te mirabas un segundo en el espejo para darte ánimos. Luego caminabas derecho y sin volverte hacia el vestíbulo. Cogías un paraguas y ya no volvías. Ella se quedaba en el salón del hotel Claridges peleando por la jarrita. Y él salía disimuladamente a la calle y abría el paraguas. Su paraguas o cualquier otro paraguas que encontrara a mano en el paragüero. También era estupendo apropiarse de un paraguas ajeno con la empuñadura de raíz.
Sin embargo Juan jamás habría sido capaz de llevarse un chaleco salvavidas de un avión. Lo había imaginado pero inmediatamente había rechazado la idea. Hasta ese extremo no llegaba. Y estaba seguro de que nunca llegaría.
Una vez sorprendió a un pasajero metiendo en su bolsa de viaje el chaleco salvavidas al terminar el vuelo de Nueva York. Aquel individuo ya no era un niño aunque pusiera cara de ingenuo. Cara de imbécil. Ponía esa cara para que nadie sospechara de él. No es tan fácil llevarse un chaleco salvavidas de color amarillo a las 6.45 de la mañana de un avión que acaba de aterrizar. Aunque la mayoría de los pasajeros llegan muertos de sueño siempre hay alguno espabilado. Por supuesto más espabilado que las azafatas. Las azafatas llegan ciegas. Están ausentes dentro de sus uniformes arrugados. Piensan en sus novios. En sus maridos. En sus niños. En sus perros. En lo que van a hacer esa tarde después de dormir la siesta. ¿Irán al cine? ¿De compras? ¿Al ginecólogo? Piensan en cualquier cosa menos en lo que está sucediendo a su alrededor. Ellas dieron por terminado el servicio. Se ponen tiesas en el pasillo. Dicen adiós.
Adiós. Gracias. Buenos días. Gracias. Adiós. Buenos días.
Con una manita enguantada se suben un poco las faldas. Y también las bragas. Las bragas y las faldas tienden a bajar a medida que ellas ascienden a las alturas. Son vasos comunicantes. A nueve mil metros de altitud el elástico de las bragas pierde fuerza. Las bragas caen poco a poco hasta desplomarse. En ocasiones las azafatas tropiezan con sus propias bragas que se enredan en sus pies. Han de estar muy atentas. Porque a esa altitud todo va perdiendo fuerza. Los elásticos de las bragas de las azafatas y las mismas azafatas arriba y abajo tirando del carro con media lengua fuera. Sólo tienen ganas de beber y de orinar. Se pasan el viaje entero bebiendo enormes vasos de agua y orinando enormes cantidades de orina. Les han dicho que de lo contrario la piel se agrieta. Las arrugas aparecen mucho antes de hora. Envejecen a la carrera. La carrera de las azafatas es una carrera meteórica hacia la vejez.
Beban todo lo que puedan aunque no tengan sed. Y orinen todo lo que beban aunque no tengan ganas de orinar. Un litro cada hora. Y naturalmente ellas hacen caso. Luego eso les obliga a sentarse más veces de las deseadas en los retretes de clase turista donde todo está encharcado y sucio poco después del despegue. Los aseos de los aviones españoles son como los aseos de las tascas y bares españoles. Un pantano de orines y de papeles mojados. Nadie mea donde se supone que hay que mear en los aviones españoles. Los pasajeros mean por los lados. Mean contra la pared. Mean por cualquier rincón menos por donde se supone que hay que mear. Las azafatas procuran usar con la mayor naturalidad del mundo los aseos de la primera clase cuando los pasajeros de primera clase se quedan abotargados de vino y de licores de gran marca que fueron ingiriendo gracias a la machacona insistencia de las azafatas interesadas en ponerles cuanto antes fuera de juego. Una vez caen fritos ellas se apropian de los lavabos de la primera clase que suelen estar más limpios. No porque los pasajeros de primera clase sean más limpios que los restantes pasajeros sino porque siendo menos generalmente ensucian menos.
Entonces las azafatas se meten allí para hacer unas tras otras todas sus necesidades. Se lavan un poquito. Se ajustan la blusa debajo de la falda del uniforme. Se estiran la falda y se ponen en su sitio las bragas. Se peinan. Se acicalan dentro de lo autorizado por el reglamento. Se pintan. Se miran en el espejito del aseo de primera clase y así aguantan optimistas hasta rozar la pista donde les espera la furgoneta de la compañía aérea que se las llevará pitando a la terminal. Una vez en la terminal las azafatas no pierden un minuto y vuelven a meterse en los lavabos y acaban de hacer todas sus urgentes necesidades y se ponen cremas hidratantes en la cara y gotas refrescantes en los ojos y grasa de caballo en el cinturón y los zapatos sin haberse enterado si aquel individuo se llevó por fin el chaleco salvavidas en el equipaje de mano.
Ellos mismos se delatan. Su mirada decía a voces me estoy llevando un chaleco salvavidas en mi equipaje de mano. Me lo llevo y no me importa lo que pueda pasar cuando este avión vuelva a cruzar el océano y haya una emergencia y los pasajeros tengan que ponerse el chaleco salvavidas y uno de ellos no tenga chaleco salvavidas. Mala suerte. Yo quiero este chaleco salvavidas porque me gusta tener en mi casa un chaleco salvavidas.
Pero Juan sabía cómo proceder en estos casos. Miró al imberbe canalla moviendo la cabeza a un lado y otro.
No. Eso no se hace amigo mío. No. Eso no.
El otro trató de devolverle una sonrisa forzada. Se puso más colorado que un pimiento. Se agachó como para recoger algo a sus pies cuando en realidad se agachó para deshacerse del chaleco a toda prisa. Se colocó de espaldas a Juan que ahora podía contar las gotas de sudor que resbalaban por el pescuezo de aquel joven canalla que estaba verdaderamente hecho puré.
Juan sintió una gran satisfacción. Auténtica euforia moral. El orgullo se le escapaba por las narices como el relincho saludable de una caballería. ¿Quién sino él podía haber detectado una maniobra de robo tan refinada de no haber sido un consumado coleccionista de cuchillos de mantequilla de los hoteles Hilton?
Nadie. Porque nadie ha desarrollado el mismo olfato. Nadie ha afinado la vista así. Y nadie tiene esa autoridad para intervenir en el momento justo evitando el escándalo. Detestaba el escándalo.
Le tranquilizó comprobar que no sólo poseía las cualidades del perfecto cleptómano sino también la sagacidad del incansable detective. Ese joven canalla no dominaría nunca el arte de robar cuchillos de la mantequilla. Tal vez ni siquiera lo habría intentado. Su brutalidad le empujaba solamente a robar chalecos salvavidas en los aviones.
Uno dos. Uno dos.
Grabando.
Grabando Juan no esperaba encontrar tantos mutilados en los países islámicos. Gente sin dedos. Sin manos. Sin pies. Cuando Damas y Caballeros le envió a Dahran para cubrir las payasadas de la Guerra del Golfo se dio cuenta de que la mitad de la población saudí estaba mutilada. Aquello era mucho más impresionante que la guerra que aún tardó meses en estallar. El sirviente de Sri Lanka que limpiaba su habitación había perdido tres dedos. Nunca le confesó el motivo. No hacía falta.
El jardinero era manco.
A un mozo de equipajes le habían cortado prácticamente todos los dedos de las manos.
El portero empujaba la puerta con el codo.
De todas partes salían los mutilados. Habían robado. Habían sido castigados. Ya no robarían nunca más. Los clientes del hotel podían dejar las maletas abiertas. El dinero a la vista. Los objetos de valor encima de la mesa. Todo estaba seguro. Nadie tocaría nada. Nadie se arriesgaba a perder el resto de sus extremidades. Tanto si eran como si no eran seguidores del Profeta.
Los preparativos de la guerra inteligente resultaron ser de una torpeza insultante. En el Centro de Propaganda del Ejército norteamericano daban notas impublicables. Había despachos de las agencias totalmente idiotas que a falta de cualquier información los corresponsales de guerra copiaban y alteraban un poco para darles cierto estilo personal. Todo mentira. Aburridas crónicas de precalentamiento bélico a bordo del USS Wisconsin empezaban diciendo que en esta mañana muy soleada y calurosa disponemos de todo el espacio del mundo para disparar. Luego continuaban diciendo que habían disparado mucho. Y a continuación el responsable máximo de hacer esos disparos desde el USS Wisconsin respondía idioteces a las preguntas igualmente idiotas del periodista elegido para esa misión de propaganda. Los corresponsales se las ingeniaban para hacer creer a sus respectivos lectores que habían estado separadamente en el USS Wisconsin presenciando una sesión de tiro. Sandeces y más sandeces que el director de Damas y Caballeros publicaba en primera página para dejar patente desde el comienzo del conflicto bélico que uno de sus hombres esperaba el comienzo de la batalla en el frente. Se trataba nada más que de un fraude muy bien urdido por los periodistas cada mañana a la hora del desayuno en el hotel. Todos estaban dispuestos a transmitir cuantas exageraciones y embustes fabricaran sus mentes.
Periódicos de todo el mundo. Emisoras de radio de todo el mundo. Televisiones de todo el mundo esperaban el ansiado día D y la hora H mientras sus mentirosos asalariados mataban el tiempo oyendo las noticias de la BBC chapoteando en las piscinas orientadas hacia La Meca y bebiendo grandes zumos de naranja a precios exorbitantes servidos por los oscuros mutilados de la ley del Islam. Y un día tras otro allí no pasaba nada.
Hasta que por fin una mañana de tantas llegó soltando alaridos el reportero español con fama de traer la guerra total metida en la cámara.
Atención. Ya estoy aquí. La guerra va a empezar.
El reportero preguntó dónde había un tanque. Un tanque saudí o un tanque americano. Eso le daba igual. Un tanque con un gran cañón. Le dijeron que había un tanque decorativo en un acuartelamiento cercano. Entonces el reportero ordenó a su equipo de televisión que le acompañaran hasta el tanque. Una vez allí el corresponsal de guerra se colocó delante del cañón ataviado con ropa de camuflaje y mirándose el reloj sentenció que había empezado la cuenta atrás para la guerra.
Es inminente. Mañana. Pasado mañana. Incluso esta tarde.
Los iraquíes atacarían a las fuerzas aliadas con armas químicas y bacteriológicas. Tal vez atómicas. La guerra iba a ser devastadora. Escalofriante. Guerra de misiles. Misiles tierra mar. Misiles tierra aire. Misiles tierra tierra. ¡Trágame tierra! No había esperanzas de evitar esa lluvia de misiles.
Sin embargo la guerra no estalló al día siguiente tal como estaba anunciado. Ni al otro. Ni al otro. Ni al cabo de un mes. Ni de tres meses. Nada. El retraso de la guerra era ofensivo. Macabro. Decepcionante. A lo sumo algún soldado de la US Army moría atropellado por un camión también de la US Army. Y eso era todo.
Las tropas multinacionales fueron desplegadas lentamente en el desierto. Pero el reportero que llevaba la guerra en la cámara no perdía las esperanzas. Este retraso tenía una justificación. Este retraso era un retraso deliberado. Era una prueba de la magnitud pavorosa que alcanzaría la guerra en cuanto sonara el primer disparo. ¿Para qué estaba él en Arabia Saudí? ¿No era él un imán infalible para la guerra? ¿Cuántas guerras le habían fallado? Ninguna. Y alargaba su pescuezo y levantaba su nariz para olfatear los aires de la guerra. Entonces le apuntaban sus fieles cámaras.
Ya sopla el aire de la guerra. Ya percibo su intenso y putrefacto aroma dulzón. El olor de los cadáveres.
Entornaba los ojos.
¡Corta! Ya vale.
Mientras la guerra relámpago se aproximaba a paso de tortuga los corresponsales de guerra todavía sin guerra podían visitar a las tropas acampadas en el desierto. Allí podían entrevistar a los soldados en pie de guerra. Podían fotografiarlos apoyados en sus armas. Subidos a los carros de combate. Tumbados en los catres. O incluso mirando revistas de mujeres desnudas. Luego regresaban a sus hoteles en Dahran para tomar una buena ducha y una buena cena después de enviar una buena crónica.
Durante cuatro interminables meses el único pasatiempo que se ofrecía a la prensa eran unas agotadoras excursiones en dirección a la frontera kuwaití en autobuses militares saudíes. Se salía al amanecer y se regresaba antes de media noche. Este tipo de turismo escolar era muy del agrado de los reporteros japoneses quienes acudían en grupos numerosos y ocupaban ingenuamente las últimas filas del autobús sin sospechar que el perverso conductor saudí haría todo lo que estuviera a su alcance para desnucarlos.
A ningún periodista occidental se le hubiera ocurrido sentarse en la ultima fila de un autobús militar saudí que saltan como bestias de rodeo. Sólo los japoneses se aventuraban a hacerlo ignorando que allí estaba el único estúpido peligro de esa guerra inteligente. El conductor se adentraba en el desierto por pistas de arena plagadas de grandes hoyos. De pronto lanzaba el vehículo a toda velocidad y en aquel violento sube y baja satánico el golpe era mortal para los asiáticos. Las cabezas niponas rebotaban contra el techo y sus cráneos se hundían en el hierro del autobús. Gritaban desesperadamente pero siempre en vano. El conductor saudí no les hacía el menor caso. Creía que se divertían. Que aquello era jolgorio nipón. Fiesta nipona. Juerga en el desierto. Y no era tal. Aquello era una masacre en toda regla. Un reportero de Osaka se rompió el cuello. Dos de Tokio se desnucaron. Varios más perdieron movilidad en las extremidades inferiores. Algunos sangraban. Otros vomitaban su asqueroso vómito negro de dolor.
El periódico de Ryad daba estas noticias con recochineo.
Los corresponsales de guerra japoneses han probado los efectos de la guerra.
Los corresponsales de guerra japoneses han sido las primeras bajas de la guerra.
Y relataban la funesta expedición al desierto que ponía a los corresponsales extranjeros acreditados en Arabia Saudí en contacto directo con las tropas aliadas.
En realidad los corresponsales solamente habían entrado en contacto brutal con la parte blindada de la carrocería de los autobuses saudíes conducidos por sanguinarios conductores saudíes.
En aquellas largas noches de Dahran Juan soñaba con Berta unas veces y con Pansy otras.
Veía a Pansy con el pubis depilado.
Toda ella se había depilado.
Las piernas.
Las axilas.
La cabeza.
Todo el cuerpo de Pansy estaba perfectamente depilado.
Entonces Pansy se metía en la cama con Juan y él sentía un horror frío. Horror de clínica.
Luego Pansy se levantaba de la cama y se asomaba al rellano de la escalera del hotel y bajaba desnuda y depilada las escaleras deslizando lentamente una mano sobre la barandilla.
Desde abajo se volvía a mirarle.
Ahora ya no era el rostro de Pansy el rostro que veía Juan desde la puerta de la habitación. No era el rostro de quien había sido su mujer. Era el rostro deforme de su madre.
Pansy reposaba su mano en el último pomo de la barandilla.
El pomo de la barandilla sobre la que Pansy descansaba la mano era la cabeza de Berta sin ojos.
Y Pansy besaba a Berta.
Cuando finalmente llegó el zafarrancho ni el reportero que se hacía pasar por imán de todas las guerras ni Juan seguían en aquel maldito lugar donde no ocurrió prácticamente nada.
Los iraquíes lanzaban misiles contra Ryad. Pero eran interceptados en el aire. Lanzaban misiles contra Israel que en su mayoría también fueron interceptados a tiempo. Naturalmente en Israel había otros reporteros dispuestos a exagerar historias de mortíferas explosiones en las calles de Jerusalén cuando los misiles pocas veces sobrepasaban Tel Aviv.
Los americanos machacaron en nombre del mundo libre Bagdad.
La guerra había sido un alarde de exageraciones incontrolables propio del histerismo de los periodistas y del histrionismo de los militares. Una buena mezcla. Los periodistas también ansiaban ser héroes. ¿Por qué no? Estaban lejos de sus familias. En zona de peligro. Al alcance del fuego enemigo. De los gases venenosos. De las temibles cabezas químicas. Los periodistas estaban secuestrados en un país sojuzgado por un monarca multimillonario. Retrógrado. Corrupto. Déspota. País aterrorizado por una policía religiosa amante del azote y la plegaria. Los periodistas también podían estar contrayendo extrañas enfermedades que algún día saldrían a la superficie. Tal vez cuando la guerra se hubiera olvidado. Y todo lo que iban a dejar impreso en las colecciones de los periódicos era la peor bazofia obtenida directamente de los jornaleros del fusil.
Sargento Compton ¿por qué se alistó en esta guerra?
Desde que iba a gatas me ha gustado el ejército. Creo que puedo servir mejor a mi patria estando aquí que en Columbus limpiando los domingos los cromados de mi Harley Davidson. Prefiero que mi hermana se haga puta antes que verla montada en una moto japonesa.
El sargento Compton pertenece al 27 Batallón de Zapadores de Combate. Recomienda a sus soldados que tengan miedo. Miedo a morir. Miedo a quedar reventados en el desierto. Recomienda un miedo protector. El mismo miedo que le salvó la vida al sargento Bob Compton veinte años antes en Vietnam. Porque Bob Compton es uno de los que hace dos décadas conocieron las trampas del Vietcong. De los que durmieron empapados por el susto y las borrascas y ahora han recalado en el arenal más extenso y explosivo del mundo.
¿Está asustado sargento Compton?
Estoy muy asustado. Muy asustado. Pero quiero estar asustado porque el miedo me hace mantenerme alerta y la adrenalina se renueva.
¿Qué va a ocurrir sargento Compton?
Le aseguro que esta vez no ocurrirá lo que pasó en Vietnam donde ganamos todas las batallas pero perdimos la guerra. Ahora lo ganaremos todo.
Gracias sargento Compton.
Cada reportero buscaba a un jornalero del fusil para que le contara majaderías. Para poner en su boca frases que a un jornalero del fusil nunca se le ocurrirían. Frases que el reportero necesitaba en su crónica. Frases de soldados valientes. Soldados de muchas guerras. Soldados que saben lo que es una guerra. Profesionales que están ansiosos de volver a la guerra. Negros. Puertorriqueños. Los que no pueden matar en su país aunque desearían matar en su país. En su misma calle. En su misma casa. Ahora tenían la oportunidad remunerada de matar hasta hartarse en el extranjero.
Ante las cámaras de todo el mundo el secretario de Defensa norteamericano Dick Cheney acaba de dedicar de su puño y letra la primera bomba de 1.000 kilos que va a ser arrojada sobre Irak. La dedicatoria es breve. Elocuente. A Sadam con mucho afecto.
Señor director de Damas y Caballeros Dios está con nosotros según el presidente norteamericano George Bush.
Dios está con nosotros según el presidente iraquí Sadam Husein.
No entiendo nada.
¿Dónde cojones está Dios?
Señor director de Damas y Caballeros le dirijo esta carta porque espero con mucha ansiedad el desenlace de la guerra. No porque me preocupe excesivamente esta guerra sino porque necesito descubrir si el Dios del presidente norteamericano es más fuerte que el Dios de Sadam Husein o al revés.
Atentamente. Román S. Gandeiro. La Coruña.
Uno dos. Uno dos.
Grabando.
Grabando la llamada de Berta. Retraso indefinido.
Increíble. No sabes lo que ha pasado. No te lo puedes ni imaginar. Habíamos despegado a pesar de la huelga. Ya estábamos en el aire. Con mucho retraso pero por fin volábamos. Empiezan a servir las comidas. Reparten las primeras bandejas. Y ¿te puedes creer que había ratas? ¡Salían ratas de las bandejas! ¡Ratas en la comida! ¡Ratas por el avión! Imagínate la gente subida en los asientos. De pie en los asientos del avión. Un caos. Y cuando la gente ya empezaba a tranquilizarse dijeron que íbamos a volver. Atención por favor. En nombre del comandante les informamos que debido a un fallo técnico nos vemos obligados a hacer un aterrizaje forzoso en aproximadamente veinte minutos. Permanezcan sentados.
Manténganse en calma.
Las ratas son inofensivas.
Repito que mantengan la calma.
Pero era imposible mantener la calma. Nadie se creía nada. Tendrías que haberlo visto. Luego dijeron no fumen.
Aflójense el nudo de la corbata.
Desabróchense el cuello de la camisa.
Y que nos quitáramos todos los objetos cortantes y puntiagudos que lleváramos encima.
Lápices. Gafas.
Y los que lleven dentadura postiza que también se la quiten.
¿Te imaginas a la gente abriendo la boca y quitándose la dentadura postiza? No. No tiene ninguna gracia. La azafata también nos obligaba a quitarnos los zapatos de tacón. Fue horroroso. Y empezaron a recoger a toda prisa las cosas que no podíamos guardar en la bolsa. ¿Tú crees que eso era por las ratas? Eso era por alguna bomba. No lo dijeron pero cada cual se lo imaginaba. Esto ya no era un problema de ratas en el avión sino de una bomba en el avión. En seguida empezaron a repartir mantas y almohadas. Y siempre había uno hablando por el micrófono.
Junten las rodillas y pongan la manta y la almohada encima de las rodillas.
Dios mío. Me temblaban muchísimo las rodillas. No podía juntar las piernas. Pensaba en ti. En Viena. No quería pensar que igual ya no volvíamos a vernos nunca. Que esto podía ser el final. Y entonces vino lo peor. Dijeron que empujáramos el respaldo del asiento de delante y que nos abrazáramos a las rodillas. Que metiéramos la cabeza entre las rodillas. Sin movernos. Sin mirar ni siquiera cuando notáramos el impacto. Iba a haber un impacto. Apoyen la cabeza sobre la manta.
Apoyen todos la cabeza sobre la manta.
No miren cuando se produzca el impacto.
Y entonces se puso el comandante. Casi no se le entendía. Dijo que habría varios impactos hasta que el avión se parase del todo. No se muevan hasta que el avión haya parado del todo.
Cuando el avión haya parado completamente se desabrocharán los cinturones y se dirigirán a las salidas que indique la tripulación. ¡Suerte!
Al final hubo suerte.
Al final dice Berta que fueron dándose porrazos por la pista sin ver nada hasta que otra azafata gritó ¡esto es una emergencia! señalando las salidas de emergencia para que todos saltaran del avión.
No quiere volver a subir a otro avión. Le he dicho que debe subir en el primer avión que encuentre plaza. Lo antes posible. No por mí sino por ella. Antes de que el pánico se adueñe completamente de la situación. Pero está demasiado aterrorizada. Repite que el vuelo lleva un retraso indefinido. Se va a casa a tomarse un somnífero. A dormir. Si es que puede dormir. Dentro de unas horas llamará.
Esto no es igual que en Nueva York.
Ratas a bordo.
La dentadura postiza.
Rata de primera clase.
Rata de clase preferente.
Rata de clase turista.
¿Vendrá a Viena?
Cuando el director de Damas y Caballeros venía a Nueva York se alojaba en el Algonquin. Le llamaba por teléfono.
Juan ya estoy aquí. Juan te espero a cenar.
Y Juan acudía al hotel. Tomaban una copa en el salón de los timbres atornillados a las mesas y el director le preguntaba qué tal iban las cosas por aquí y quién creía él que iba a ganar las próximas elecciones. ¿Los republicanos? ¿Los demócratas? Luego hablaban del trabajo.
¿Has pensado en un tema que sacuda a la opinión pública? Una historia muy fuerte. Dale vueltas. ¿Qué te parece el reportaje de un condenado a muerte? Eso tiene pegada. Podríamos arrancar en primera página y volver a la primera página la víspera de la ejecución. Ese día haríamos un gran despliegue. Pero hay que asegurarse de que lo ejecutan. Si se aplaza la ejecución pinchamos. Que eso no falle. Si eso falla y no se lo cargan por la razón que sea es preferible no meterse en esa historia.
Luego pasaban a cenar al restorán del Algonquin donde un camarero ligeramente jorobado se acercaba como un cebú tirando del carro del asado. El director le preguntaba al camarero lo mismo que le preguntaba a Juan. ¿Quién ganará las próximas elecciones? ¿Los demócratas? ¿Los republicanos?
Juan le prestó poca atención. Recordaba la primera noche que cenó con Berta en este mismo lugar. Su mesa estaba ahora vacía. Berta había ido a verle a Nueva York después de muchos años sin saber nada el uno del otro y recordaba que cuando acabaron de cenar subieron a la habitación que por cierto no era de las mejores del hotel. Le costó abrir la puerta. Estaba muy nervioso. Los dos estaban nerviosos. Estaban muy emocionados. Se quitaban atropelladamente la palabra. Igual que luego se quitaron muy deprisa la ropa. Demasiado deprisa. Y se metieron en la cama del Algonquin que hacía ruidos de cama antigua. La primera vez que se acostaban juntos. La primera vez que se veían desnudos. La primera vez que se acariciaban todo el cuerpo.
Pero el director de Damas y Caballeros seguía haciéndole preguntas imbéciles y repetía esas preguntas sin darse cuenta de que ya las había hecho más de una vez. El alcohol le iba haciendo perder la compostura.
¡Tienes que hacer lo del condenado a muerte! ¡Y pronto joder! ¡Parece mentira que no se te haya ocurrido antes! ¡Has de meterte en el corredor de la muerte! ¡Y contar cómo cono es eso! ¡En este país matan a un negro cada quince días!
Apartó su copa de vino y pidió un whisky.
Un negro. ¿Será negro verdad? Elegiremos un negro.
El camarero jorobado le puso el plato con la carne a la parrilla. El director acercó la nariz para aspirar su aroma.
Y conviene que sea en la silla eléctrica. Es el tipo de ejecución más americano. El más tradicional. Porque la inyección letal es bastante menos impresionante. Y no digamos la cámara de gas. Mucha gente se muere en sus casas por culpa de una intoxicación de gas. Al gas le falta morbo. En cambio la silla eléctrica sigue siendo el procedimiento más brutal y al parecer el más utilizado. Decididamente nos conviene un negro y la silla eléctrica.
El director empezaba a tropezar con las palabras. Se dio cuenta. No era tonto. Acabó la bebida de un trago y se puso de pie. Luego abrazó a Juan frente al ascensor. Mantenía con dificultad el equilibrio. Le deseó suerte con la historia de la ejecución de un negro en la silla eléctrica.
Negro y silla eléctrica. Y que no haya la menor duda de que se lo cargan. ¿De acuerdo?
Desapareció sonriente y patético hacia su habitación.
De vuelta a casa recordaba Juan el día que fue contratado por el director. Su primera visita a Damas y Caballeros. Aquel edificio clásico de cuatro alturas en el centro de Madrid. La bandera española ondeaba sobre las iniciales del periódico esculpidas en piedra entre los dos balcones del primer piso. Al otro lado de esos balcones estaba el despacho del director forrado de madera oscura. Al final de la escalera de mármol las mismas iniciales D v M se repetían en las vidrieras y en las puertas de caoba así como en las mesas de nogal de los ordenanzas y en los cuellos de los uniformes de los ordenanzas y de los botones. En todas partes aparecían la D de Damas y la C de Caballeros recordando a todas horas y a todo el mundo el histórico nombre del periódico más antiguo de España fundado por un antepasado del actual director. De espaldas a aquellos dos balcones se situaba la descomunal mesa del director con una batería de teléfonos. El sillón frailuno del director con un cenicero. El tresillo de cuero del director. Otra gran bandera española especial para el director. Y el busto de bronce del fundador del periódico rodeado de macetas con geranios.
Pero lo más llamativo no era ni el edificio ni la decoración. Tampoco la abundancia de ordenanzas uniformados que merodeaban por allí. Ni siquiera era el director con su voz atiplada y sus gestos afeminados. Lo sorprendente y original era un semáforo que el mismo director se había hecho instalar junto a la puerta de su despacho y que él accionaba discretamente con unos pedales. Un pedal encendía la luz verde. Otro la luz ámbar. Y el tercero la luz roja. De este modo jamás se producían accidentes entre las visitas del director. Nunca chocaban dos redactores jefes en el estrecho pasillo que conducía al despacho del director. Nadie tenía dudas de que al director no se le podía molestar cuando el semáforo estaba rojo. Nadie tenía dudas de que era arriesgado meterse allí con el semáforo ámbar. Y nadie tenía la menor duda de que sólo cuando la luz se ponía verde el acceso estaba autorizado.
Uno dos. Uno dos.
Grabando.
Grabando la cinta número tres.
Habitación 108.
Hotel Domgasse.
La calle de Mozart.
Si dejo de hablar un instante el Olympus L200 Microcasete Recorder se para en el acto.
Vuelvo a hablar y arranca.
El sonido lo activa. Cualquier sonido. El ruido de las herraduras de los caballos de los coches de caballos con turistas que van sobre el empedrado hacia la casa de Mozart hace funcionar el aparato. La pata de un caballo pone en marcha el motor de la grabadora igual que lo pone en marcha mi voz. No hay diferencia alguna entre la pezuña animal y la voz humana.
La herradura de un asno y la voz de Pavaroti.
La coz de un percherón y la voz de Plácido Domingo.
El goteo de la cisterna del váter y mi voz llamando a Berta.
En un hospital de parapléjicos ya instalaron un sistema que permite mover infinidad de aparatos con la voz. Se llama el Controlador de Entorno por Voz. El parapléjico dice buenas noches y las luces de su habitación se apagan. El parapléjico dice subidme la sábana y el aparato encargado de subir la sábana le sube la sábana al parapléjico. Se puede programar en cualquier idioma. Incluso en cualquier dialecto.
El Controlador de Entorno por Voz puede llamar por teléfono como un manos libres. Puede rascarle la oreja al parapléjico cuando a éste le pica la oreja. Puede proporcionarle otros placeres al parapléjico si los desea y su estado se lo permite.
Las aplicaciones son muy variadas.
¿Podría suministrarle a un tetrapléjico el ansiado suicidio con sólo pronunciar la palabra?
Juan miró la luz verde del semáforo y entró en el despacho del director de Damas y Caballeros. Se sentó por vez primera en la silla aunque el director le había indicado que lo hiciera en el sofá. A Juan nunca se le habría ocurrido sentarse en el sofá ni en las butacas que parecían destinados a otro tipo de visitas. En lo sucesivo siempre se sentaría allí. En la misma silla desde la que podía verse con toda claridad la foto dedicada de Franco titular de la tarjeta número 1 de Prensa desde el 20 de julio de 1949. El Generalísimo vestía de general. Apoyaba su mano derecha en un libro abierto. Miraba con la mirada del cronista de sucesos que espera la noticia del próximo asesinato.
El director le dijo querido Juan usted no se haga ilusiones de que va a firmar artículos ni a viajar por cuenta de este periódico que le contrata exclusivamente para que edite los trabajos firmados por nuestras mejores firmas y para que redacte los pies de las fotografías así como los títulos y sumarios de los distintos reportajes que iremos publicando un día tras otro. Usted entra en este periódico de gran solera y tradición como un soldado raso que entra en el Ejército al que por cierto dedicamos amplios espacios con cierta frecuencia por ser uno de los pilares de nuestra sociedad y uno de los intereses primordiales de nuestros lectores. Aunque es obvio que esto no quiere decir que con el tiempo usted no vaya haciendo alguna otra cosa. Por ejemplo traducciones de crónicas o entrevistas adquiridas a publicaciones francesas o italianas para lo cual es muy aconsejable que en sus ratos libres mejore sus conocimientos de esos idiomas.
El director hizo una pausa. Bajó los ojos. Volvió a mirarle en silencio. Bajó nuevamente los ojos. Parecía como si tomara fuerzas para volver a hablar.
¿Ha entendido usted cuál va a ser a grandes rasgos la naturaleza de su trabajo?
Juan asintió. Lo había entendido. Éste era su primer trabajo. Estaba de acuerdo.
El director no mencionó el sueldo. Dijo que de esas cosas de menor importancia ya se ocupaban otras personas. Pero hizo hincapié en que un periodista jamás se hace rico en este sacrificado oficio por muy buen periodista que sea.
El periodismo no hace rico a nadie. No espere usted hacerse rico en un periódico. Si espera hacerse rico ejerciendo esta noble y desinteresada profesión al servicio de la sociedad es preferible que abandone cuanto antes el periodismo y se dedique a los negocios. Porque el periodismo tiene mucho de arte y sacerdocio.
El director también le dijo que esperaba de él su total colaboración para escribir cartas al director. Desde el principio podía Juan ejercitar su talento en ese magnífico banco de pruebas.
Nuestros lectores no suelen tomarse la molestia de escribir cartas. Ésta es una tradición mucho más arraigada en la prensa sajona que en la prensa española. Pero nosotros tenemos en Damas y Caballeros una acreditada sección de cartas al director que supongo que usted conoce perfectamente. Es una sección muy destacada. La lee mucha gente. Es una sección muy influyente. En esa sección podemos incluso denunciar cosas que sería conflictivo denunciar en nuestros editoriales. Los lectores que no se toman la molestia de escribir cartas al director desean sin embargo ver publicadas cartas al director que expresen puntos de vista coincidentes con sus propios puntos de vista. Por tanto conviene ofrecerles en la sección de cartas al director el tipo de carta que ellos desearían escribir y no escriben. Cartas de la más diversa temática escritas con ingenio y sobre todo con oportunidad. Piense usted temas originales de posibles cartas al director. Otros redactores del periódico me entregan cartas al director sobre temas de actualidad. Pero debo insistir en que no es necesario que los temas sean siempre temas de rabiosa actualidad. Es preferible que nosotros hagamos actuales algunos grandes temas olvidados. Temas religiosos. Temas culturales. Temas sociales. Diversos temas tratados desde distintos ángulos. Toda clase de temas a excepción de los temas políticos. Los lectores no esperan cartas al director de contenido político. En absoluto. Prescinda usted de la política. Póngase en la piel del lector medio de Damas y Caballeros que como usted muy bien sabe es un periódico tradicional. Un periódico con una larga historia. Un periódico con mucho prestigio. Respetable. Muy sólido. Así que nuestra misión consiste en fomentar al máximo los valores del pasado. El respeto a las instituciones. El amor a la Patria. El respeto a la familia. La defensa de la religión. Estoy seguro de que encontrará temas interesantes para esas cartas. Temas sencillos. Vulgares y corrientes. Los que están en la calle. Ésos son los temas. Por ejemplo se me ocurre que un tema interesante podría ser esta reciente polémica en torno al proyecto de construcción de un campo de golf en la Casa de Campo. Unos están a favor y otros en contra. Los izquierdistas demagogos están naturalmente en contra. Nosotros como usted sabe no somos izquierdistas. Lo cual tampoco hay que interpretarlo como que estemos incondicionalmente a favor de la propuesta de ese campo de golf de 18 hoyos en la Casa de Campo. Sabemos que no es un proyecto indispensable. Pero tal vez sea conveniente. ¿Por qué no? Mire usted la popularidad que el golf ha adquirido en los últimos años en Japón. Impresionante. Cuando he visitado recientemente Japón me he quedado asombrado al ver a miles de obreros saliendo de las fábricas con los palos de golf en alto para ir corriendo a jugar a los campos públicos de golf. No se puede afirmar que el golf sea en Japón un deporte de minorías. Al contrario. Y en otros países lo es cada vez menos. De manera que una carta en la que el lector se incline a favor de ese campo de golf de 18 hoyos en la Casa de Campo al que tendrían acceso las clases populares en determinadas circunstancias sería una carta a tener en cuenta para su publicación. Pero también debe usted redactar otra carta sobre el mismo asunto pero en sentido contrario. Es decir una a favor y otra en contra. Una a favor sin otra en contra no nos interesa. Nos comprometería. Hemos de buscar un equilibrio. Y ahora amigo mío creo que ya hemos terminado. Le deseo suerte y le doy la bienvenida a esta casa.
Juan se levantó si no optimista por lo menos esperanzado al terminar aquel primer encuentro con el director de Damas y Caballeros. Le pareció que el director trataba de presentarle difíciles las cosas para ponerle precisamente a prueba. Cuando le dijo que no esperase viajar ni firmar reportajes sino solamente traducir y editar trabajos de las grandes firmas del periódico estudió su reacción. Quería averiguar si Juan estaba dispuesto a no ser más que un redactor de mesa totalmente desconocido. Un empleado anónimo de Damas y Caballeros. Y Juan estaba dispuesto a ser nada más que eso. Un oscuro periodista en un oscuro país bajo la sombra de un oscuro y tenebroso Caudillo titular de la tarjeta número 1 de Prensa desde el 20 de julio de 1949. La idea de escribir cartas falsas con nombres falsos remitidas desde lugares falsos le pareció una aceptable y cínica falsedad. Ése era el mejor periodismo. El periodismo del embuste y del engaño. El periodismo de la manipulación. El periodismo fraudulento. El gran periodismo español de la posguerra. Periodistas mal pagados serviles y mentirosos envejecían en sus sillas carcomidas. Llegaban a la jubilación devorados por la carcoma del miedo y de la estupidez gracias a los que algunos habían acumulado méritos para ascender de vulgar redactor a jefe de sección. De jefe de sección a redactor jefe. De redactor jefe a subdirector. De subdirector a director adjunto. Y de allí a director elegido a dedo por el Poder.
¿Cuántos miles de estúpidas falsas cartas unas a favor y otras en contra habría escrito Juan a lo largo de los años?
Juan podía considerarse un maestro del género epistolar. Dominaba como pocos ese género.
Señor director después de leer el documentado reportaje Desarrollo integral del Alto Aragón publicado en el periódico de su digna dirección el pasado día 6 de junio deseo felicitarle por la visión tan completa que dicho reportaje ofrece en torno a nuestra poco conocida región y le animo a seguir por ese camino.
Pero a renglón seguido venía la otra carta al señor director lamentando que un periódico del prestigio como el que usted dirige haya cometido un grave error al tratar el pasado 6 de junio con tanta ligereza y torpeza los problemas que existen en el Alto Aragón. Creo sinceramente que el tema merecía otro enfoque mucho más objetivo y responsable.
Uno dos. Uno dos.
Grabando.
Grabando hasta que Berta vuelva a telefonear.
¿Lo quiere negro?
¿Blanco?
¿Tal vez prefiere un hispano?
Pida por esa boca dijeron los de la Coalición contra la Pena de Muerte.
Pida por esa boca porque en el Corredor de la Muerte hay un surtido muy variado. Piense. Vea lo que más le conviene. Trataremos de complacerle. Decídase.
Un negro.
Se llamaba Tony Douglas. Desde hacía siete años estaba encerrado en la prisión de Richmond. Su ejecución se había fijado para dentro de dos semanas. Un caso perdido.
El director de la prisión también era negro. Le recibió en su despacho. Aparentaba cuarenta años y era un hombre de una estatura descomunal. Hablaba muy despacio repantigado en su sillón giratorio balanceándose a un lado y otro. En la mesa no tenía papeles. Sólo se veía en el centro la carpeta con el nombre del interno Tony Douglas. Era una carpeta azul. La tenía cerrada. Así jugueteaba mejor con ella cambiándola de posición. Levantándola con dos dedos.
Bajándola otra vez hasta la mesa. Acercándola a su enorme estómago. Alejándola de su enorme estómago. Siempre cerrada. También tenía fotografías de su mujer y de sus tres hijos. Una familia negra muy sonriente. Todos ellos descomunales. En una de esas fotos el matrimonio y sus hijos miraban radiantes de felicidad. La foto parecía tomada la mañana de un domingo después de una ceremonia religiosa en una iglesia de un barrio negro.
El director de la prisión exageraba su amabilidad con Juan. Era imposible que ese hombre fuera tan amable y a la vez tan juguetón con la carpeta de un condenado a muerte. Juan trataba de imaginárselo fuera de este despacho. Escoltado por guardias armados hasta los dientes en dirección a las celdas de castigo. ¿Amable? ¿Dulce? ¿Comprensivo? Pero estaba deseoso de que Juan se llevara una buena impresión del sistema penitenciario del estado de Virginia en general y del director responsable de este centro en particular. Para eso le pagaban.
Permítame felicitarle por lo acertada que ha sido su elección. Ha elegido un buen interno. Un caso interesante. Tenemos curiosidad por ver cómo se comporta al final. Por cierto ¿piensa usted visitarlo con un fotógrafo? A excepción del momento de la ejecución por nuestra parte no hay nada que objetar a que usted traiga a un fotógrafo siempre que el interno le autorice. Y puedo adelantarle que los internos no suelen poner pegas. Les gusta la publicidad. ¿No es humano? Sobre todo cuando la publicidad es internacional. Debo recordarle que hasta el último momento siempre existe la posibilidad de que el gobernador detenga la ejecución. En el caso de Douglas eso ya ha sucedido. La última vez llegó la orden de detenerla cuando ya le habían afeitado la pantorrilla y le habían pelado la cabeza. Ya lo habían preparado. Pero esta vez le aseguro que es más difícil. Yo diría que muy difícil. Para ser claro es prácticamente imposible. Se han agotado todos los recursos. Todas las apelaciones. Es un caso que está costando demasiado dinero al estado. Ahora ya se acabó. Le queda únicamente la gracia del gobernador. Si me pregunta mi impresión personal y le ruego que no haga uso de ella fuera de este despacho le diré que el gobernador no hará nada. Hay muchas presiones políticas. La mayoría de los contribuyentes que son la mayoría de los votantes eligieron a este gobernador porque es partidario de la pena de muerte. Y si usted vota a un candidato que apoya la pena de muerte y ese candidato gana y se convierte en gobernador del estado lo que usted espera es que el gobernador cumpla sus promesas. La promesa de acabar con el crimen. Y para acabar con el crimen es para lo que existe la pena de muerte. Así que la gente ha votado aquí a este gobernador para que aplique la pena de muerte y no para que la deje en suspenso. Por lo demás usted mismo verá que Douglas es muy inteligente. Una cosa no quita la otra. Pero cometió un horrible asesinato como quedó probado en el juicio. Además se fugó hace varios años con otros dos internos del corredor de la muerte. Fue muy espectacular. Provocaron un incendio. Hubo pánico en la galería. Tuvimos que abrir para que no se achicharraran allí dentro. Si no llegamos a actuar de la forma que actuamos se habrían carbonizado todos antes de hora. ¿Me entiende? Pero Douglas fue muy espabilado y se las ingenió para salir en una camilla arrastrado por los otros dos que se vistieron de enfermeros. Sucedió todo tan deprisa que cuando nos dimos cuenta ya era demasiado tarde. Douglas es muy listo. Preparó muy bien su fuga. Claro que al final no le valió de gran cosa. Volvió a caer. No crea que es tan fácil desaparecer. No es fácil librarse de nosotros. Cometió una torpeza inexplicable. Telefoneó a su madre cuando estaba a punto de cruzar la frontera con Canadá. No se esperó a llamarla desde el otro lado. Fue su único fallo. A Douglas lo conocemos aquí muy bien al cabo de los años. Uno acaba tomándoles cariño a algunos internos. Pero así es la vida. El que la hace la paga. No se preocupe. No es preciso que tome notas. Le daremos fotocopias con los datos que necesite. Y calcule que dentro de dos semanas estará acabado este asunto.
El director le estrechó la mano. Llamó a un oficial de prisiones para que le acompañara a conocer al interno. El oficial fue preparando a Juan en el camino.
Le dirá lo que dice siempre. Que no se enteró de nada porque lo habían drogado. Repite que él no lo hizo. Que lo hizo otro y lo drogó a él para inculparlo.
Pasaron por varias galerías. Cruzaron un patio en el que algunos reclusos jugaban al baloncesto totalmente enrejados. Interrumpieron el juego para ver pasar al visitante. Le hicieron el dedo. Gritaron que te den por culo. Se rieron. Luego continuaron jugando.
El oficial le preguntó si en España se ejecutaba a mucha gente y cómo los mataban.
¿Horca?
¿Guillotina?
Cuando Juan le dijo que en España no existe la pena de muerte desde la muerte de Franco el oficial puso cara de extrañeza y comentó que los países pequeños tienen menos problemas que los países grandes como los Estados Unidos donde hay mucho odio racial. El oficial era blanco. El oficial se ofreció a enseñarle la silla eléctrica luego de la entrevista con Douglas.
Tony Douglas era un hombre de 35 años. Delgado. Musculoso. Con gafas de aro. Mirada penetrante. Llevaba el pelo muy corto. Gesticulaba con lentitud. Le recordó a Mahatma Gandhi.
Lo primero que Douglas dijo fue this is my place y señaló la celda a sus espaldas.
Hablaba muy bajo. Tal vez para que los guardias no le oyeran. De tarde en tarde se volvía a mirarlos.
Sabía que la cuenta atrás ya había empezado de nuevo. Ahora era mucho más difícil detener esa cuenta. Pero aun así estaba animado. Repitió de memoria algunos párrafos de El Profeta. Su libro preferido. Sólo quería vivir. Se sentía fuerte. Físicamente fuerte. No podía aceptar que una persona tan fuerte y dispuesta a vivir tuviera que ponerse en manos de un verdugo encargado de matarle. Prefería no hablar del pasado. Había hecho muchas cosas mal hechas. Pero él nunca mató. Le drogaron. Y drogado él ya no era él. No recordaba nada. Durante todos estos años en prisión había querido ser útil. Pero en la prisión nadie le ayudó a ser útil. Al revés. Le empujaban cada día un poco más hacia el final del corredor de la muerte. Hubo un incendio y él huyó. ¿Cómo no va a huir quien está encerrado en una jaula? Pensaba que algún día podría abrazar a su hija sin tener estos grilletes en las manos y en los pies. Su hija aún era pequeña. Tenía los mismos años que él llevaba encerrado aquí. Siete. Ahora se daba cuenta de que a él lo tenían encadenado. Los muy hijos de puta lo encadenaban para llevarle delante de su hija. Imposible esconder las esposas y aún menos las cadenas y los grilletes de los pies. Cuando su hija le decía adiós mirándole fijamente esos grilletes él ya no podía contener el llanto. Resistía hasta ese momento. Hasta el último momento. No más. Cerraban la puerta y se desmoronaba. Se enfurecía. Se sentía impotente. Un animal encadenado. ¿Qué diferencia existía? ¿Se lo podía explicar? ¿Le podía explicar alguien la diferencia que existía entre él y un animal enjaulado? Sí. Había una diferencia. Una sola. A él acabarían matándolo. Se lo decían a todas horas. Te queda poco. Ve preparándote cabrón. ¿Sabes qué día es hoy? Después se tranquilizaba. Escribía cartas y más cartas a la Coalición contra la Pena de Muerte. Releía las apelaciones. Y se ilusionaba creyendo que aún habría alguna posibilidad de salvación. Que aún quedaría algún resquicio. Algo. En el último momento alguien diría que no. Que no lo maten. Esperen. No se precipiten. Esperen aunque sea unas horas. Porque ¿cómo iba él a aceptar que tuvieran la crueldad de haber fijado ya la noche exacta para sentarle en la silla eléctrica? No. Eso era imposible. Le decían eso para asustarlo.
Al salir de la celda le enseñaron la silla. Estaba en otro edificio que parecía un garaje. Cruzaron algo así como un pequeño jardín. Había varias cruces. El guardia le explicó que aquello no era exactamente un jardín sino un cementerio.
La mayoría de los enterrados aquí fueron asesinados por otros reclusos.
Si hubiera querido sentarse en la silla eléctrica podría haberse sentado en la silla eléctrica.
No problem.
El oficial comentó que otros visitantes incluso se sacaban fotos allí y luego se ponían en la parte trasera que es donde están los interruptores y también se fotografiaban con una mano cogida al interruptor. Como si fueran a soltar la descarga.
El mismo oficial le explicó que muy pronto va a autorizarse a las televisiones para que puedan retransmitir ejecuciones en directo. Un juez de Baltimore dijo que habrá ejecuciones suficientes para atender las solicitudes de las distintas cadenas ya que el Corredor de la Muerte dispone de tres mil condenados a muerte en todo el país.
La muerte en vivo.
El gran espectáculo de la muerte.
La cadena de televisión por cable Tycom Entertainment cree que la retransmisión en directo de las ejecuciones se convertirá en el espectáculo del siglo. Tendrá más audiencia que el Super Bowl y recaudará más de 600 millones de dólares.
¿Estarán interesados también en otros países por ver ejecuciones televisadas? ¿Preferirán verlas en directo o en diferido?
La retransmisión en directo de una ejecución en la cámara de gas probará ante el Tribunal Supremo que el Estado viola la Constitución ya que según la Unión de Libertades Civiles de California la octava enmienda de la Constitución prohibe la crueldad de los castigos. El gas letal es muy cruel. La asfixia que produce ese gas no es instantánea. El condenado tarda como mínimo diez minutos en morir. Trata de respirar oxígeno y no encuentra oxígeno en la cámara de gas. Sólo hay gas. Deja caer la cabeza a un lado pero levanta desesperadamente la cabeza y abre los ojos con horror porque cree que puede respirar algo de oxígeno y no puede respirar nada más que gas. El condenado intenta moverse pero tampoco puede moverse porque está amarrado a la silla cerca del cristal por el que contemplan su asfixia en la cámara de gas los testigos de la ejecución entre los que es costumbre invitar al menos a un periodista. Ustedes los periodistas están en todas partes. Como Dios.
En las guerras.
En las bodas reales.
En las coronaciones papales.
En los concursos de Miss Mundo.
En las carreras de bólidos.
En las matanzas africanas.
En las ejecuciones.
Están en todas partes. Siempre invitados de honor con derecho a primera fila. Y gratis.
Los periodistas pueden entrevistar al verdugo. Al reo. Al ministro de Justicia. Al enterrador. Al médico. A la viuda del ejecutado. A la hija del ejecutado. A la familia de la víctima del ejecutado. A todos. Pueden entrevistarse entre sí.
Mi verdugo se llama Dye le había dicho Tony Douglas.
Curioso nombre. Tiene resonancias a muerte.
Mi verdugo Dye se ofrece desinteresadamente para hacer el trabajo. Es uno de los guardias del Corredor de la Muerte. Hoy está de permiso.
El otro día murió un hijo de Dye y Douglas le dijo a Dye que sentía mucho la muerte de su hijo.
El guardia bajó la cabeza.
Dye tiene la debilidad de ofrecerse voluntario en la silla eléctrica. Es un hijo de perra. Eso está claro. Le gusta matar.
El oficial conocía como todo el mundo los fallos de la silla eléctrica. No es ningún secreto. Sobre eso hay un montón de informes. Incluso se han escrito libros. Nadie lo niega. El sistema penal no se ha beneficiado de la alta tecnología. No hace falta. Si hay problemas con la primera descarga se aplica una segunda descarga. O una tercera. Todas las que haga falta.
A John Louis Evans tuvieron que darle tres descargas durante 14 minutos para lograr matarlo. Después de la primera descarga el electrodo que tenía en la pierna izquierda se prendió fuego y cayó al suelo. Tuvieron que volver a empezar. En la segunda descarga le salía humo por un tímpano. Pero tampoco murió. Así que le aplicaron una tercera descarga de 1.900 voltios y entonces el médico lo auscultó en el pecho. No estaba totalmente seguro de que hubiera muerto. La electricidad es engañosa. Y muy traicionera.
De los 51 estados de la Unión 36 imponen la pena de muerte.
Siendo gobernador de Arkansas el presidente demócrata Bill Clinton fijó 70 fechas para diversas ejecuciones de condenados a muerte en sólo diez años. Clinton denegó la petición de clemencia de un condenado a muerte que sufría una grave lesión cerebral. Tan grave era la lesión que le impedía conocer su propia identidad. Una verdadera suerte. Una ventaja en su caso. Porque cuando le ofrecieron que eligiera el postre de su última cena poco antes de ser conducido al patíbulo pidió tarta con nueces y dijo que prefería comérsela al volver de la silla eléctrica. Lo dijo completamente en serio. No había la menor sombra de humor negro. El condenado estaba convencido de que en la ejecución no mataban a nadie.
Pero Douglas sabía que sí. Que nadie vuelve de la ejecución para saborear sin prisas el típico dulce del sur. Sabía lo que sucedía paso a paso porque tiempo atrás a él ya lo habían preparado. Ésta iba a ser la segunda vez. Y no había olvidado ni uno solo de los preparativos.
Afeitar una pantorrilla.
Rapar la cabeza al cero.
Comer una cena suculenta.
Jugar a las cartas con los guardias.
Estar cerca de su abogado.
Recibir la ayuda del médico.
La bendición del cura.
Hablar por teléfono con sus seres queridos.
Incluso permanecer completamente solo.
Luego le meterían a toda prisa algodones en el ano para que cuando fuera electrocutado los intestinos no salieran disparados por los aires. Conviene evitar eso a toda costa. Si eso ocurre los testigos no sólo olfatean los vapores de carne humana chamuscada sino también el hedor a mierda humana frita. Mierda de negro frita.
Los testigos llegaron todos juntos con mucha puntualidad en un microbús de la penitenciaría. Era aconsejable que evitaran trasladarse en sus propios automóviles por una razón elemental. Después de la ejecución algunos saldrían tan impresionados que serían incapaces de conducir. Incapaces de dar dos pasos.
Los testigos tomaron asiento en sus sillas de tijera al otro lado del cristal. Ocuparon las cuatro únicas filas de aquel teatro de bolsillo. El director les saludó uno a uno. Gastó alguna broma. Iba muy bien vestido para la ocasión. Corbata de seda y pañuelo a juego en el bolsillo de la chaqueta.
Todos tomaron asiento. Todos miraron el reloj de oficina de esfera grande y blanca colocado sobre la silla eléctrica. Sus ojos se movían en tres direcciones. Hacia arriba para mirar la hora. Hacia abajo para admirar la silla. Hacia la izquierda para ver entrar al reo.
¿Qué tal van las cosas por ahí? se interesaba por teléfono el director de Damas y Caballeros. ¿Todavía existe alguna posibilidad de que lo indulten querido Juan?
Al cabo de tantos años el director tuteaba a Juan. Lo trataba con mucha confianza. Con afecto. Confiaba plenamente en él. Si Juan aseguraba que se lo iban a cargar es que se lo iban a cargar. Podía estar tranquilo.
El director le informaba que ya estaban publicando sus estremecedoras crónicas en primera página. Un éxito.
Ayer hubo una manifestación frente a la embajada de los Estados Unidos. Los manifestantes pedían a gritos que indultaran a Douglas. Esto va muy bien. Pero hay algo que necesito que me aclares. En tu última crónica sugerías la posibilidad de que todavía fuera aplazada la ejecución. ¿Es cierto eso? ¿Se dice eso por ahí?
El director guardó unos segundos de silencio. Juan permanecía callado. Adivinaba su pensamiento. El director volvió a hablar. Su voz era como un ronroneo al sugerir que periodísticamente convenía que mataran a Douglas. Damas y Caballeros había hecho causa contra la pena de muerte. Denunciaba la barbarie de ese castigo en el caso dramático del negro Tony Douglas. En sus editoriales decía que este hombre podía regenerarse. Podía pagar de otro modo su deuda con la sociedad. Douglas deseaba ser útil. Matándolo ya no sería útil para nadie. Damas y Caballeros deseaba que Tony Douglas no fuera ejecutado. Pero desengañémonos. Si ahora no eliminaban en la fecha anunciada a Tony Douglas ¿qué titulares iban a publicar mañana en primera página? ¿Tony Douglas indultado? ¿Tony Douglas se libra una vez más de la silla eléctrica? ¿Tony Douglas sigue vivo y coleando? No. Eso nunca. Eso era un fracaso periodístico. Los titulares de la próxima edición ya estaban confeccionados.
Tony Douglas ejecutado.
Sin más.
Y a continuación los detalles. Cómo fue ejecutado. Qué hizo al acercarse al patíbulo. Qué ambiente rodeaba la prisión.
Si apuestas a una carta y luego sale otra has perdido. Es monstruoso pero es así. Los lectores de Damas y Caballeros esperaban que el final de la historia de Tony Douglas no fuera en absoluto un final feliz. Esperaban que fuera un final trágico. ¿Para qué les habían estado repitiendo machaconamente durante más de una semana que el negro Tony Douglas iba a ser ejecutado? ¿Por qué se había relatado con pelos y señales la vida y milagros de Tony Douglas en el Corredor de la Muerte? ¿Por qué se había reconstruido su horripilante crimen? Por una sola razón. Para ver al condenado a muerte Tony Douglas afrontando la muerte en la silla eléctrica. Nada más que para eso.
Los periódicos competidores de Damas y Caballeros confiaban en un imperdonable error de cálculo del precipitado corresponsal de Damas y Caballeros. En el último momento el gobernador aplazaría la ejecución. Y tan sólo un aplazamiento ya era suficiente para reventar la historia. Y de ese modo la gran primicia informativa del condenado a muerte en el Corredor de la Muerte se quedaba en agua de borrajas. La patética exclusiva de Damas y Caballeros tenía un epílogo levemente cómico. El condenado a muerte vive. El condenado a muerte no se reúne con la muerte. El condenado a muerte regresa silbando a su celda. El pelo del condenado a muerte vuelve a crecer. Los algodones introducidos en el recto del condenado a muerte son extraídos del recto del condenado a muerte y arrojados a la papelera. El condenado a muerte da saltos de alegría. El condenado a muerte se ríe estrepitosamente. Y el gran susto ha pasado.
Grabando en la habitación 108 del hotel Domgasse en Viena esperando a Berta recuerdo que Juan no quería que mataran a Tony Douglas. Le había tomado afecto a Douglas. Se compadecía de Douglas. Se imaginaba él mismo siendo Douglas. El miedo pavoroso que tenía Tony Douglas a que lo mataran. Y también el miedo pavoroso de Juan a que no mataran a Tony Douglas.
Si no acaban con él cuando está previsto el director ni siquiera se pondrá al teléfono. No dirá nada. Pasará un día y otro y otro. No tendrá noticias del director. Su silencio será terrible. Será la única prueba del fracaso. El director esperará un tiempo prudencial. No mucho. Un par de meses. Quizá algo menos. Depende. Y entonces llamará a Juan. Juan habrá olvidado la voz del director. El timbre de aquella voz.
¿Sabes una cosa Juan? He pensado que ya llevas demasiado tiempo en esa corresponsalía. Conoces demasiado bien ese país. Se advierte en tus crónicas cierto cansancio. Como una pérdida de curiosidad. Aquella portentosa capacidad de sorpresa que tú siempre has tenido la echamos de menos. ¿Qué te parece si recoges tus bártulos y vuelves por aquí? Aquí nos haces mucha falta ahora. ¿Qué te parece? ¿Me oyes Juan?
Tendría que volver. Volver a enfrentarse diariamente con las tenebrosas iniciales de Damas y Caballeros esculpidas en piedra en la fachada de Damas y Caballeros. Volver al semáforo rojo de su director. A la vieja mesa de la Redacción. A la tediosa rutina de la Redacción.
Del gobernador de Virginia dependía no sólo el futuro del condenado a muerte Tony Douglas sino también el futuro de ese otro condenado llamado Juan. Lo que era bueno para uno podía ser catastrófico para el otro.
Aquella noche hizo frío y Juan se mezcló con los periodistas americanos que esperaban apelotonados en la entrada de la prisión. Desde allí veían a los manifestantes partidarios de la pena de muerte con sus pancartas. Empuñaban las linternas que iluminaban aquellas mismas pancartas en la oscuridad. Exigían que socarraran al negro. Que hicieran con el negro una suculenta barbacoa. Que frieran al negro como a un pollo de Kentucky.
Algunos automovilistas aminoraban la velocidad al llegar a las inmediaciones de la prisión. Bajaban el cristal de las ventanillas. Sacaban la cabeza. Gritaban que fuera ya carbonizado ese cabrón negro. Ese asqueroso asesino negro.
Al lado opuesto se agrupaban los manifestantes contra la pena de muerte rezando con velas encendidas y cantando himnos de salvación eterna. Parecían asustados. Eran menos numerosos.
Excelentes profesionales. Saben hacerlo dijo el reportero del canal 8 de la televisión. Apuesto algo a que ni siquiera notaremos que baja unos minutos la potencia de la luz.
Y Juan tomaba notas con frío y ardor de estómago. Era un ardor característico. Pinchazos. Calambres. Como si un extraño insecto le pellizcara las tripas. Anticipaba la suerte final de Douglas hacia la silla eléctrica y también su propia suerte hacia la gloria de la última crónica.
Le imaginaba apoyándose en los guardias. Arrastrando los pies por el corredor. Resistiéndose a llegar a manos del verdugo. Gritando no ante el temible Dye que esperaba impaciente.
Imaginaba a Tony Douglas aterrorizado. No podía imaginarlo de otra forma. A punto de desvanecerse de un momento a otro. ¿No se desvanece un hombre en esas circunstancias? Se desvanece. Se caga encima contra los algodones que le han metido para taponarle el ano. Se orina encima. Vomita encima. Tony Douglas pensará vomitando en su hija aunque sólo sea un instante. Más será imposible. Verá fugazmente su rostro. Y dejará de verlo. El pánico borra cualquier rostro. Pensará un segundo en la vida que ahora mismo le van a quitar metiéndole en el cuerpo las descargas eléctricas. ¿Bastará una? ¿Necesitarán vanas? Juan imaginaba al reo recreando a pesar suyo la horrenda escena del crimen. La mirada suplicante de su víctima. Pero ¿y si no hubo víctima? ¿Y si era inocente?
La policía patrullaba prepotente con perros policía para mantener separados a los manifestantes. Ladraban todos. Los perros y los hombres. Unos a un lado. Otros al otro. Como las cartas al director. Igual. Una carta a favor de la pena de muerte y otra carta en contra de la pena de muerte.
Le daba asco su asqueroso director. Asco su asqueroso oficio. Asco su asqueroso periódico. Se daba asco a sí mismo tomando asquerosas notas a las 11 de la noche del 15 de abril a las puertas de la penitenciaría.
Señores un momento de atención. Voy a dar lectura al comunicado oficial.
A las 11.07 horas de hoy el condenado a muerte Tony Douglas fue declarado muerto. Se le suministraron dos descargas eléctricas de 1.900 voltios cada una. Cabe señalar que no hubo incidentes de ningún tipo. El condenado estaba relativamente tranquilo. Se le brindó la oportunidad de que dijera una última frase. Pero rehusó el ofrecimiento.
Empezaban a salir los testigos. Uno de ellos vomitó sobre el zapato de un fotógrafo de agencia que esperaba en primera fila el paso del furgón con el cadáver de Tony Douglas dentro.
Tampoco le fue servida una cena especial tal como es costumbre porque se negó a cenar.
¿Alguna pregunta? Contestaremos cuatro preguntas.
Uno dos. Uno dos.
Grabando.
Grabando cada diez minutos pasan coches de caballos con turistas. Cada diez minutos miro el reloj.
Lo más probable es que Berta llegue a Viena a última hora. Retraso indefinido no significa que no vaya a venir. Quiero recogerla en el mismo aeropuerto.
Estas camas son mejores que las del Algonquin. Este hotel es mejor que el Algonquin. Le falta el ambiente del Algonquin pero el baño tiene dos lavabos. El váter está separado de la ducha y de los lavabos. Está en un cuarto pequeño al otro lado del armario. En el Algonquin todo estaba en el mismo cuarto de baño. Un fallo. Un inconveniente. Al principio no suelen hacerse esas cosas con naturalidad.
¿Será mejor cerrar la puerta?
¿Entornarla?
¿Dejarla completamente abierta como si estuviéramos casados diez años?
Porque no hay que hacerse ilusiones. Al poco rato de estar juntos en la misma habitación llega el momento de tener que usar el retrete. Y antes o después también llega el momento crítico de los pedos.
¿Qué haces?
¿Le dices por favor Berta déjame sólo un instante?
¿Le dices que salga del cuarto de baño porque tienes aires en el vientre?
Algo tan estúpido y tan desagradable se convierte en un verdadero problema. Un problema que pone en peligro la relación. Por un puñetero aire todo está en el aire. Todo está en juego.
Un pedo. Varios pedos. ¿Hay algo más antierótico entre la pareja? A Juan nunca se le había ocurrido imaginar a Berta tirándose un pedo. Hasta entonces nunca. La había imaginado de mil modos. Desnudándose. Bañándose. Cagando. Acostándose. Leyendo. Meando. Comiendo. Nadando. Incluso follando. Pero nunca tirándose un pedo. Eso nunca.
Tampoco lograba imaginársela follando con él. Es curioso. Con otros sí. Con él jamás. Con su marido callista sí. Con su marido podólogo sí. Fácilmente. Y con otros cretinos también. Pero cuando trataba de imaginar que follaba con él siempre fracasaba. Berta se escapaba en el último momento. ¿Por qué? Quizá Juan no lo había intentado suficientemente en serio. Empezaba a desnudarla y cuando parecía que todo iba bien Berta reaparecía vestida. O se esfumaba. O se ocultaba detrás de su marido podólogo Sandalio Boluda. El cretino marido callista Sandalio Boluda. El cretino marido pedicuro Sandalio Boluda. O bien la encontraba con su antiguo amante Lorenzo Pego. ¿No es cierto que había llegado a imaginarla incluso con una colegiala de su misma edad acostada en una camarilla del internado? Pero cuando Juan se quedaba a solas con Berta ella huía. Le abandonaba. Sencillamente dejaba de existir.
Le gustaba recordar la historia. Cuando la conoció Berta había cumplido trece años. Entonces la amaba demasiado como para desearla. Era feliz mirándola. Eso era suficiente. Saber que existía le colmaba de felicidad. Podía verla un momento. Podía cruzar unas frases con ella. Podían darse un abrazo rápido. Y nunca se referían abiertamente a ese amor. Los dos sabían que existía. Pero por la razón que fuera evitaban hablar de ese amor. Parecía mucho más intenso su amor manteniéndolo en secreto. Juan tenía la impresión de que cualquier cosa podía destruirlo. Cualquier persona podía destrozarlo. Robarlo. Cualquier desconocido podía llevarse a Berta. Dejarle a él solo sin Berta.
Y así fue. Un día apareció el hijo del callista de la madre de Berta. La cosa más vulgar del mundo. El hijo del podólogo de la madre de Berta acompañaba a su padre podólogo a quitarle los callos y a cortarle las uñas de los pies a la madre de Berta. Este chico también sería podólogo dentro de unos años. Y entonces Sandalio Boluda hijo heredaría la clientela de Sandalio Boluda padre. Y Sandalio Boluda padre le pediría a los padres de Berta la mano de su hija mientras la madre de Berta le pediría a Sandalio Boluda padre que siguiera quitándole los callos de los pies hasta que Sandalio Boluda hijo tuviera el título oficial de pedicuro.
Cuando Sandalio Boluda hijo y la hija de la cliente de Sandalio Boluda padre se hicieron novios Juan dejó de llamar a Berta en sueños. Durante mucho tiempo estuvo despertándose sobrecogido por la amargura. Enfermo de melancolía. Repetía su nombre en la oscuridad. ¡Berta! ¡Berta! Pero después su estado de ánimo dio un vuelco y le sorprendió la necesidad que sentía de odiarla para olvidarse de ella. Necesitaba convencerse de que ella nunca había sido lo que él había imaginado. Ella era producto de sus fantasías. La había inventado. Era una creación artificial. Una idea. Un sueño. En cambio la otra era la Berta real. Y no tenía nada en común con la Berta inventada por él. Era una más. Fue creciendo. Fue haciéndose mujer. Apenas la reconocía. ¿No era ya tan vulgar como el resto? Ahora podía desearla como a las demás. Ya no gozaba de ningún privilegio imaginario. Podía desnudarla. Podía maltratarla. Humillarla. Despreciarla. Podía poseerla. Se imaginaba haciendo las cosas más horribles con ella. Cosas de las que tan sólo unos meses antes se hubiera avergonzado.
Y sin embargo fue incapaz de olvidarla totalmente. Hiciera lo que hiciera por alejar su recuerdo la pequeña Berta asomaba a su memoria en los momentos más inesperados. Salía indemne de esas pruebas. Y Juan reconocía la imposibilidad de dejar de amarla. Nunca podría dejar de amarla. Seguirían amándose en secreto. Sin palabras. Como antes. Como había sido al principio. Seguirían amándose a pesar de ellos. Sin palabras. Siempre. Contra su propia voluntad. Como una maldición. Porque el primer amor era el único amor eterno.
En Nueva York no tuvieron problemas con los pedos.
¿Me lo tiro? ¿No me lo tiro?
¿Dejo correr el agua de la ducha para que no se oiga?
¿Me abro un poco el culo con la mano?
En cambio Pansy no hacía nada por silenciarlos. Debía tener sus motivos. No creía en la fuerza devastadora del amor y tampoco creía en la fuerza devastadora de los pedos.
Se levantaba de la cama. Iba al cuarto de baño. Por el camino ya se tiraba uno. El cuarto de baño estaba comunicado con el dormitorio. Un grave error del arquitecto. Aunque Pansy cerrara la puerta daba igual. Había una sutil ranura entre la puerta y el suelo. No hacía falta nada más. Se sentaba en el retrete y largaba los tres primeros pedos del día. Maitines. Resonaban en la taza y rebotaban en el techo del cuarto de baño y buscaban la rendija de la puerta para desplomarse unos tras otros sobre Juan. Tres largos pedos. Siempre tres. Desde el día de la boda hasta el día del divorcio. Tres pedos idénticos durante veinticinco años con Pansy. Exactamente 27.393 pedos.
Grabando las campanadas de St. Stephan desde el hotel Domgasse.
Odio esas campanadas. Odio esta ciudad.
Quizá por eso mismo he vuelto.
A ver si en Viena te llevas mejor con Freud que con nosotros. A ver si él tiene más suerte que nosotros.
Ésa fue la despedida de su padre cuando hace más de treinta años lo mandó a Viena.
Buena despedida. Pudo haber sido mucho peor.
Nunca hubiera imaginado Juan que llegaría a ponerle las manos encima a su propio padre.
Lo agarró del pescuezo como a un gato. Cuando se dio cuenta ya estaba zarandeándole. Un hombre tan sonrosado se puso de pronto más blanco que la pared.
¿Qué edad tendría entonces su padre? ¿Cincuenta años?
La edad que Juan tenía ahora.
¿Qué le hizo comportarse así?
¿Se había vuelto loco?
¿Lo habían vuelto loco?
Habían conseguido volverle loco. Trabajo en común. Paterno y materno. Trabajo en equipo. Un buen trabajo. Y después de hacer ese trabajo tan bien hecho ¿que más les quedaba por hacer a sus padres? Poco. Prácticamente nada. Retirarse. Envejecer. Prepararse para la muerte. Una sola cosa. Morir. Juntos o por separado.
Los dos habían muerto. Por separado. Cada uno a su manera. Sólo en esto actuaron como la inmensa mayoría. Primero muere uno. Se deja pasar unos cuantos años. Y después muere el otro.
En su caso habían muerto con estilos de muerte totalmente distintos. Tan distintos como los estilos de vida con los que habían vivido.
Modalidad de muerte extremadamente agitada y perturbadora en el caso de su madre.
Modalidad de muerte excepcionalmente apacible y edificante en el caso de su padre.
Su madre agonizó entre pollos y gallinas correteando por la habitación. Se subían a la cama. Saltaban por encima de la cama. Le ensuciaban la cama. Le picoteaban las manos. Le picoteaban el cuello. Le picoteaban la cara. Le picoteaban el vientre. Los brazos. Las piernas. Todo el cuerpo enfermo de su madre fue picoteado por las gallinas y los pollos que habían invadido su habitación. Su madre no veía más que pollos y gallinas por todas partes. De todos los tamaños. A todas horas.
Y esto no lo podía resistir su madre. No podía soportar más tiempo el suplicio de aquel gallinero que se había apoderado de su vida. Pero naturalmente podía acabar con su vida. Entonces gritaba. ¡Matadme!
¡Matadme!
¡Matadme de una vez! suplicaba a la canalla médica del hospital católico. Que no la mataran poco a poco sino de una vez.
¡Ya sé para qué me han traído aquí!
¡Lo sé muy bien!
¡Me han traído para matarme!
¡Mátenme de un golpe!
¡No me maten poco a poco!
Los médicos le decían que se tranquilizara. Que tuviera paciencia.
Ya iremos retorciéndole el pescuezo primero a los pollos y luego a las gallinas. Calma doña Dolores. Necesitamos algo de tiempo. A todos estos pollos y a todas estas gallinas no podemos retorcerles el pescuezo en una sola tarde. Hay demasiados. Es verdad. ¿Los ha contado? ¿Sabe cuántos hay? ¿Por qué no los cuenta? Cuéntelos doña Dolores.
Uno. Dos. Tres. Cuente. Cuente los pollos y las gallinas doña Dolores.
Lástima no haber grabado aquellos gritos de su madre cuando pedía que la mataran. Aquel cacareo.
A usted no podemos matarla. Entiéndalo. Usted no es una gallina. A usted no vamos a matarla. No nos lo diga más veces. Haga el favor. Bastante difícil es su caso como para que encima nos pida que la matemos. Usted es una persona con alma. No olvide su nombre. Dolores. Nuestra Señora de los Dolores. ¿Recuerda que tiene alma doña Dolores? ¿Un alma eterna que ha de salvarse eternamente? Así que no diga esas cosas. No nos haga perder la paciencia. Tenga un poco más de paciencia.
No tenía paciencia. Nunca tuvo paciencia. ¿Qué es la paciencia? ¿Sabía esta canalla médica del hospital católico lo que era la paciencia de su madre?
Ella negaba tener alma. Se cagaba en el alma inmortal. En su alma y en todas las almas incluidas las benditas almas del Purgatorio. Se cagaba en la eternidad. En las tres personas de la Santísima Trinidad. Se carcajeaba de la divinidad dividida en las tres personas y multiplicada por cuatro.
Quería que la mataran.
Que lo hiciera Juan.
Juanito tú puedes hacerlo. No se enterará nadie. No lo sabrá nunca nadie. Con pastillas. Con un bisturí. Trae un bisturí y clávame el bisturí en el cuello. Yo te ayudaré Juanito. No seas malnacido. ¿Vas a dejarme aquí con las gallinas? Tírame de la cama. Dame un empujón. Empújame para que me caiga de la cama.
Lo decía con los ojos fuera de sus órbitas. Los mismos ojos con los que le miró hace años cuando le dijo Juanito métete en la cama conmigo y verás como no vale la pena ese momentito de placer. Pruébalo. Te convencerás de que no vale la pena. Es sólo un momentito. Cuando lo pruebes verás cómo me das la razón. No te casarás nunca. No tendrás hijos. ¿Para qué quiere uno tener hijos?
Los mismos ojos que entonces.
¿Por qué no se metió en su cama? ¿Por qué no obedeció a su madre? ¿Qué habría ocurrido si llega a meterse aquella noche en su cama?
Empújame por un lado y tírame de la cama.
Un bisturí.
Mal nacido.
Pruébalo.
No se enterará nadie.
Clávame el bisturí en el cuello.
Pastillas.
No vale la pena.
No tengas hijos.
Ella creía que era fácil empujarla a un lado. Dejarla caer al suelo. Desnucarla. Y no era fácil. Con ella nada era fácil.
¿Se desnucaría o se rompería únicamente la cadera?
No era una cosa fácil matar a su madre en un hospital católico. La muerte de su madre estaba resultando tan complicada como había sido su vida. O tal vez más.
Primero murió ella. Luego murió él.
¡Qué diferencia!
Su padre dialogaba día y noche con todo el reino celestial. Nunca le había oído hablar tanto en toda su vida. Hablaba y hablaba sin parar. Hablaba con los vivos. Con los muertos. Con los inmortales.
Y daba muy buenos consejos. Recitaba plegarias. La llamaba a ella. Dolores.
Dolores.
Querida Dolores.
Ya no puedo tardar mucho en reunirme contigo. Ya voy. Espérame ahí.
Ve abriéndome la puerta.
Veo la puerta.
La luz.
Juan recordaba el rostro ceniza de su padre y viéndole ahora muerto le costaba creer que hubiera sido capaz de zarandearle un día de aquel modo.
Fueron unos segundos. Una eternidad.
Su cuerpo iba a un lado y otro como un muñeco de trapo.
Uno dos. Uno dos.
Grabando.
Grabando ya tendría que haber llamado Berta. ¿No dijo que estaba a punto de salir?
Un retraso indefinido no es un retraso eterno.
En el Algonquin estaba nervioso porque era la primera vez. Pero aquí no tiene ningún sentido ponerme nervioso. Sin embargo acabaré poniéndome tan nervioso o más que entonces.
En el Algonquin Berta se bañó. Vino a su cama. Juan la besó por todo el cuerpo. Sobre todo la besó en los pechos. Le gustaban sus pechos. Y también la besó en el vientre con la pasión contenida de muchos años.
El olor de su piel le hacía creer que aquel cuerpo no era el cuerpo actual de Berta sino que todavía era el cuerpo huidizo de aquella niña de 13 años.
Berta le sumergía en la confusión de todos los recuerdos.
Tan pronto estaba con ella en una playa sin atreverse a tocarla como estaba en el oleaje de la cama de un hotel de Nueva York donde Berta ya no era en absoluto una niña ingenua.
Lo mismo ocurrió con la muerte de sus padres. Verlos primero a una y luego al otro metidos en sus respectivas cajas le produjo a Juan la curiosa impresión de haber encontrado por puro azar viejos objetos extraviados mucho tiempo antes.
¿Por qué zarandeó a su padre de aquel modo? ¿Cuál fue el motivo?
Habían gritado hasta desgañitarse. Se habían insultado sin ahorrar un solo improperio. Se habían amenazado. La perfecta pareja matrimonial había tenido otra perfecta trifulca matrimonial. Ni siquiera era de las peores. Una más. Y Juan estaba como siempre entre los dos. Era el arbitro de sus peleas.
Pero sin saber por qué de repente la cabeza de su padre se convirtió en la cabeza de un muñeco de trapo. Un muñeco de trapo al que tal vez podría zarandear. ¿Por qué no probarlo? Eso era algo nuevo. Eso le daba amenidad y frescura a este combate aburrido. Rancio. Interminable.
Podía lanzar al muñeco contra el armario. Contra la pared. Contra el suelo. Contra la puerta. Incluso contra su esposa. El enemigo.
¿Había probado alguien a hacer algo así con un padre cuando el padre se convierte repentinamente en un muñeco de trapo?
Sus pupilas estaban dilatadas.
Su cara era de espanto.
Su gesto era de incredulidad.
Abría la boca como un ahogado.
¿Aire?
¿Le faltaba aire a su padre?
¿Su padre estaba ahogándose?
Imposible.
Aquella mueca seguía pareciéndole demasiado extraña. Artificial. Forzada. En el fondo lo que veía en los ojos de aquel muñeco de trapo era un horror placentero. No era el horror auténtico. El horror y el espanto sinceros. Lo que Juan veía en el rostro de trapo de su padre mientras lo zarandeaba sólo era la apariencia del horror ya que debajo de ese horror se asomaba el goce de un padre de trapo al ser zarandeado por un maldito hijo.
Su padre balbuceaba.
¿Sabes lo que estás haciendo?
¿Cómo te atreves a hacerle esto a tu padre?
¿Sabes que estás golpeando a tu padre?
Por fin había comprendido cómo era su hijo.
Peligroso. Violento.
Todavía quería decir algo. Hacía aspavientos. Era un maestro de los aspavientos. Un genio de los aspavientos. Hacía grandes aspavientos de espantapájaros.
Pero no dijo nada.
¿Por qué se quedaba quieto y callado como un paralítico? ¿No podía deshacerse de Juan inmediatamente?
Claro que podía. Cualquier padre puede deshacerse de su hijo cuando el hijo le agarra del cuello y lo zarandea. Sucede muy a menudo. Sucede cada dos por tres. Cada día más. Cada día es más frecuente ver a un padre agarrado del cuello por su hijo. Un padre zarandeado por su hijo. ¿Y qué? El hijo lo agarra del cuello al padre pero el padre le da un manotazo al hijo y lo aparta. En realidad el hijo está esperando eso. Que su padre lo aparte. Espera que lo aparte de un manotazo. Un padre provoca a su hijo para que lo zarandee. Una vez que el hijo lo zarandea porque el padre lo ha provocado el padre ya no se deja zarandear más que un momento. Segundos. En seguida lo aparta. Y el hijo está esperando que lo aparte. Si no lo aparta no sabe qué hacer. Desde luego puede hacer cosas que no quiere hacer. Puede zarandearlo más.
Estrangularlo.
Derribarlo.
Patearlo.
Pero también puede echarse a llorar en los brazos de su padre como si necesitara llorar abrazado a su padre.
Y puede echar a correr ofuscado a la calle y meterse debajo de las ruedas del primer autobús que pase.
Pero él se dejaba zarandear. Su padre era un verdadero muñeco de trapo. Totalmente indefenso. Inexpresivo. Inútil. Y Juan podía hacer cualquier cosa con esta clase de muñeco.
Uno dos. Uno dos.
Grabando.
Grabando ahora llaman a la puerta. El mozo de equipajes. ¿Cómo tardó tanto en subir el equipaje?
Le enseño la propina. Es lo primero que hago. Enseñarle la propina. Entonces el mozo coloca la maleta en su sitio. Ya ha visto la propina en mi mano y se tranquiliza. Grave error ocultar la propina hasta el final. ¿Con qué objeto? Así no hay malentendidos. Garantizas que va a hacer bien su trabajo. Es uno de los trabajos más fáciles del mundo éste de llamar a la puerta de la habitación y con cara como si fuera él quien viene agotado de un largo viaje soltar la maleta y poner la mano para salir por donde ha entrado. Pero esta gente puede ser malvada. Puede ser peligrosa. Hay que enseñarles la propina sin ningún temor a ofenderles. Es falso creer que enseñarles la propina les ofende. Ellos no quieren sorpresas. Quieren saber desde el principio y cuanto antes con quién se la están jugando. Lo que les pone fuera de sí a los mozos de equipajes es precisamente que escondas la propina y que cuando ya han hecho las cuatro mamarrachadas que tienen por costumbre hacer les entregues la mitad de la propina que esperaban. Sabrán vengarse en su momento. Eso no lo perdonan. Toman buena nota del número de habitación y del nombre del cliente que les dio la mitad de la propina que esperaban.
¿Para qué se tomaron la molestia de explicar las cosas que explican una vez han dejado la maleta en su sitio? Se empeñan en explicar cosas absurdas para sacar más propina. En realidad esperan dos propinas. Una por dejar la maleta y abrir el armario. Otra por enseñar y explicar cosas estúpidas en la habitación cuando ya estás al cabo de la calle de todo lo que hay en la habitación. Pero ellos tienen que hacer cuanto pueden para sacarte de quicio ya que cuando te han sacado de quicio y no soportas ni un segundo más su presencia en la habitación les das una triple propina para perderlos de vista. ¿Qué hacen?
Encienden y apagan las luces.
Abren y cierran las puertas.
Se asoman al cuarto de baño y dicen aquí está el cuarto de baño como si tú no vieras que eso no puede ser más que un cuarto de baño. ¿Creen que algún cliente va a confundir el cuarto de baño con un sofá?
Luego el mozo corre las cortinas que dan a la calle Domgasse y dice que si te asomas verás que por la calle Domgasse pasan constantemente coches de caballos con turistas que van a ver la casa de Mozart. Y añade que ésta es una de las casas de Mozart en Viena porque como usted sabe Mozart también vivió en otras dos casas en Viena situadas en otras calles. Y espera que tú pongas cara de imbécil y le des las gracias por el solo hecho de que por ahí abajo pasen constantemente coches de caballos como si fueran sus coches de caballos.
Luego se dirige al horrible minibar y abre la puertecita del minibar y mete su cabezota de mozo de equipajes por el hueco del minibar y dice que en efecto el minibar está surtido con toda clase de bebidas tal como puedes ver.
Todavía le queda el mando a distancia del televisor. Ahora no tiene ninguna prisa. Al revés. Ahora se apoya en el respaldo de una butaca y podría sentarse en la butaca si le das pie a ello y pasar ahí un par de horas repantigado explicando el funcionamiento del mando a distancia de la televisión. Enciende y apaga el televisor tres veces. Cambia los canales identificándolos. Sube y baja el sonido. Y repite la operación mirándote de reojo cuantas veces sea necesario porque hasta que no le das las gracias y le suplicas que no cambie más veces el canal seguirá cambiando el canal.
¿Por qué no abrevian su farragosa liturgia estos mozos de equipajes?
Cuando le das la propina todavía sigue ahí plantado mirando fijamente el termostato de la pared. Mira el termostato como si acabara de descubrir su existencia. Y el termostato merece dos palabras. El mozo de equipajes también se ocupa de la temperatura ambiente además de subir los equipajes. En realidad lo de los equipajes es lo de menos. Es como un pretexto. Su misión es mucho más ambiciosa. Más compleja.
Aquí está el termostato. Es mejor que no lo mueva. Le aconsejo que lo deje como está.
Y vuelve a mirar mi mano. No le interesa nada más que mi mano. Lo que le preocupa es mi mano. Otro billete. Eso trata de decirme. Que me meta la mano en el bolsillo y saque otro billete del bolsillo y se lo entregue. No se haga el despistado. Más chelines. Sólo así se irá.
Son cínicos como pocos profesionales en el ramo de hostelería. Pero Juan siempre tuvo muy presente la conveniencia de dejarlos contentos. ¿Qué pasará si en plena noche te da un infarto? El mozo de equipajes sería el primero en meterse en la habitación con la llave maestra que le cuelga del cinturón y el primero en sacarte de la habitación en el carro de los equipajes. Te encerrará en el cuarto de equipajes hasta que llegue la ambulancia. Todo muy rápido. Es preciso no llamar la atención. Los achaques y no digamos las muertes de clientes en un hotel alteran mucho la vida del hotel. Arruinan su falsa felicidad. Las muertes de clientes en los hoteles producen enorme confusión. Son muy negativas para el negocio. Nadie quiere poner los pies en el hotel donde un pariente o un amigo han muerto. Ni siquiera apetece pasar por la misma calle. Se da un rodeo. Porque cuando caes gravemente enfermo en un hotel desde ese mismo instante dejas de ser una persona y te transformas en un desperdicio del hotel. Un bulto del que hay que deshacerse lo antes posible. Si estás muerto como si estás agonizando. Es igual. Sigues siendo el mismo bulto que hay que sacar inmediatamente del hotel por la puerta destinada a la basura. Y ya está.
¿Ya está?
No está. Este energúmeno todavía quiere añadir algo.
¿Es la primera vez que se aloja con nosotros?
Sí.
¿Sí? Qué raro. Su cara resulta familiar. Su cara me suena. ¿De verdad no se ha alojado antes en nuestro hotel? ¿Seguro?
Segurísimo. Nunca. Es la primera vez.
Pues hubiera dicho que usted ya estuvo en nuestro hotel.
Y entonces el mozo de equipajes hace un falso gesto de contrariedad. Como si la memoria le fallara cuando él no quiere que la memoria le falle. No quiere que le falle nada. Levanta una mano sin dejar de mirar mi mano. Se acerca la mano a la cara. No se acerca la mano a la cara para enjabonarse la mejilla y afeitarse sino que lo hace para agitar la mano en la que ya se ha puesto el guante blanco y con esa mano indicar que tu fisonomía le resulta bastante familiar.
Estos mozos heredaron todos los trucos del oficio de sus antepasados los mozos de equipajes en tiempos del imperio austrohúngaro.
¿Es el suyo un viaje únicamente de placer o también de trabajo?
Cuidado. Mucha atención. No reveles que el viaje es de placer. Eso es lo que está esperando el pícaro. Sólo espera que digas que tu viaje es de placer para atraparte en su red de venta de entradas agotadas para la Ópera y de entradas agotadas para los conciertos en el Musikverein y de entradas agotadas para los conciertos en la Konzerthouse y de entradas agotadas para una obra de teatro en el Volktheater y en general de entradas para cualquier espectáculo aunque no tengas ningunas ganas de ir a ningún espectáculo en Viena.
Por otra parte si dices que tu viaje no es de placer sino que es de negocios todavía es peor. El interrogatorio no ha hecho más que empezar.
¿Tiene usted negocios en Austria? ¿Qué tipo de negocios? ¿Va a necesitar una intérprete? ¿Una secretaria? ¿Un coche de alquiler?
En realidad el mozo es ahora un agente laboral a quien le importa un rábano que tengas negocios con Austria o con el Camerún. No ha podido venderte a precios abusivos las peores entradas para la Ópera y otros teatros de Viena pero pretende colocarte ahora a una amiga suya que apenas habla español como traductora aficionada ganándose así una buena comisión.
Naturalmente nunca te preguntará si era buena la entrada de la Ópera o del concierto o del teatro. Sabe perfectamente que era el peor asiento. El único que jamás compraría una persona medianamente sensata. Pero él trabaja asociado con el conserje y ambos se regocijan y se enriquecen con estas y otras estafas.
Sin embargo debo reconocer que el Domgasse es un hotel muy cuidado. A Berta le gustará. Le gustará más que el Algonquin. Indiscutiblemente su mantenimiento es mejor que el del Algonquin. Superior al mantenimiento de cualquier hotel de su misma categoría en Nueva York.
Buen mantenimiento. Éste es el único secreto para que las cosas envejezcan con elegancia. Sin traumatismos. Con suavidad. Una casa. Un coche. El cuerpo humano. Debes ir revisando las piezas de tu propio cuerpo antes de que se averíen. Al primer aviso hay que prestarle atención.
Cuide la vejiga. Los riñones. Beba mucha agua. Dos litros al día. Beba hasta que la orina sea transparente. Incolora. Inodora. Insípida. Como el agua. Pero beba agua de calidad. Y si todavía persisten esas molestias vuelva. No dude en volver. Vuelva aquí. Haremos algunas pruebas.
Juan volvió. Le dijo a Pansy que tenía molestias.
¿Próstata? ¿Ya tienes lo de la próstata?
Pansy le acompañó al hospital de mala gana.
Una enfermera le entregó tres frasquitos.
Pansy le vio desaparecer por una puerta que él cerró con llave.
El cuarto era muy pequeño y totalmente blanco. Tenía un retrete. Un lavabo. Un espejo. Y una repisa también blanca.
Colocó los frasquitos por orden en aquella repisa. Estaban numerados. La enfermera le había explicado por qué estaban numerados. La enfermera era delgada. Rubia. Coqueta. Muy joven. Su cuerpo inspiraba confianza. Eso es importante. Había cuerpos que a Juan no le inspiraban confianza. Le intimidaban. Cuerpos excesivos. Cuerpos aplastantes.
No se equivoque. No se ponga nervioso. Es muy sencillo.
Le veía el nacimiento de sus pechos mientras le explicaba lo que tenía que hacer con los frasquitos.
En el frasco número uno orina un poco. Con muy poco tenemos bastante. A continuación orina otro poco en el váter pero enseguida lo hace en el frasco numero dos. Tampoco tiene que llenarlo. Un poco es suficiente. Pero debe orinar del mismo chorro de orina que ha orinado en el váter. ¿Entiende? Luego en el frasco número tres introduce usted el semen.
Pronunció la palabra semen con una entonación musical.
La miró a los ojos.
¿Alguna duda? ¿Quiere que se lo repita? Si quiere estar más seguro se lo repito.
Sonrió. Le ofreció un vaso de agua. Aquella sonrisa de la enfermera le daba ánimos. Lo más probable es que el jefe del servicio del laboratorio de este hospital le hubiera aconsejado sonreír así a todos los pacientes. Y hacerlo justo en el momento adecuado. De todas formas le gustó la sonrisa.
Juan se bebió el vaso de agua. Luego pidió otro.
Ella volvió a sonreír.
El segundo vaso de agua se lo bebió más despacio y mirándola fijamente. Le gustaba esta enfermera.
Hablaba en un tono aséptico. Limpio. Inocente. Cómodo. Cuando en realidad en estos laboratorios nada podía ser cómodo. Nada era limpio. Nadie era inocente. Al contrario. Todo era una guarrada. Pero la enfermera manipulaba esa guarrería con encanto y delicadeza. Sin hacerle sentir que allí el único guarro era él ya que tenia que encerrarse en el cuartito blanco para repartir orina en los dos frascos y acto seguido meneársela y meter semen en el último envase.
Pensó que con el semen nunca tenía problemas. En circunstancias normales nunca había fallado. Ahora tampoco tenía por qué fallar. Era cuestión de concentrarse un poco. De estar tranquilo. De no obsesionarse con el tiempo mientras Pansy esperaba leyendo el periódico y mientras la enfermera delgada y rubia escribía en el ordenador al otro lado del tabique. Juan oía a la enfermera tecleando en el ordenador.
Pensó que ella también le oiría cuando empezara a mear. Cuando fuera cogiendo los frascos para ir llenándolos de orina y volviera a dejarlos en la repisa.
Y cuando esté haciéndome la paja. Entonces también me va a oír.
No importa. Debe de estar acostumbrada. Quizá se lo pasa estupendamente. Tú a lo tuyo.
Se miró en el espejo.
La dócil polla de Juan parecía dispuesta a obedecer a Juan.
¿O no estaba dispuesta a obedecer a Juan la dócil polla de Juan? Empezó a acariciarla lentamente. Sabiamente.
No tardó en endurecerla.
Le hizo un gesto de agradecimiento en el espejo. Eso está bien polla mía. Ahora rápido. Y dentro de nada abriré la puerta y le entregaré a la enfermerita rubia que sigue tecleando en el ordenador los tres frascos. Uno. Dos. Tres.
Ella pensará. Buen paciente. Así se hace.
Y Pansy se levantará y entonces nos marcharemos.
Pero al mismo tiempo Juan pensaba ¿y si no logro correrme? ¿Y si precisamente ahora que todo va por buen camino se ablanda esta polla y no me obedece? ¿Qué hago si no obedece? ¿Salir como un fracasado con el trabajo sólo a medias?
¿Con qué cara voy a ponerme delante de la enfermera al entregarle el tercer frasco vacío? Me preguntará ¿dónde está el semen?
No está.
¿Y cuál será el comentario de Pansy cuando se levante doblando el periódico y salga de la salita y venga hacia aquí poniendo cara de asco?
En efecto aquello empezaba a suceder. Estaba sucediendo.
Juan estrujaba su polla y su polla perdía dureza. Su polla perdía volumen. Su pobre polla estaba amedrentada. La miraba en el espejo y sentía que aquel odioso pedazo de carne se mofaba de él. Le traicionaba.
Oía a la enfermera tecleando en su ordenador.
Tardaba demasiado.
¿Sospechará algo? ¿Serán otros pacientes mucho más rápidos? Habrá de todo. Unos más rápidos y
él. Le traicionaba.
Oía a la enfermera tecleando en su ordenador.
Tardaba demasiado.
¿Sospechará algo? ¿Serán otros pacientes mucho más rápidos? Habrá de todo. Unos más rápidos y otros más lentos. Yo no soy un eyaculador precoz. Esa suerte tengo en el fondo. Y tengo cincuenta años. Vaya un juego. ¿Qué hacen otros? ¿Se meten aquí con su mujer? ¿Con su novia? ¿Con su amante? ¿Con la enfermera? ¿Está autorizado pedir ayuda a la enfermera? ¿Qué tienen pensado para estos casos en estos modernos laboratorios? ¿Acude ella espontáneamente? ¿Llama a la puerta y pregunta qué tal va? ¿Avisa a la acompañante? ¿Avisa a un enfermero? ¿Avisa al jefe del laboratorio? ¿Traen un vídeo pomo?
Estará a punto de avisar a Pansy. Eso no. Sería mejor que entrara ella. Que ella me ayude.
Podían ofrecerlo. Un servicio hospitalario más. Estamos en los Estados Unidos. El país de los servicios por antonomasia. Si necesitas que una enfermerita rubia te ayude debe existir una enfermerita rubia dispuesta a ayudarte. Puede ser esta preciosa enfermerita rubia o cualquier otra enfermerita rubia parecida a ésta. Incluso mejor que ésta. Aunque lo dudo. La que me gusta es ésta. Es la enfermerita rubia más apetecible que conozco. Vamos enfermerita rubia entra aquí aunque sea por la ventana. Entra aquí aunque sea por la ranura de la puerta. Pero entra. Quiero verte. Me haces falta. Oh, thank you. Así es mucho mejor. Así no voy a tener ningún problema. Ella está aquí. Me permite tocarla. Puedo acariciarla. No quiere que Juan le quite las braguitas. Es igual. No le quito las braguitas. No importa. Thank you very much enfermerita rubia del laboratorio neoyorquino. Pero la bata blanca sí. Se la puede desabotonar. Son diminutas esas braguitas y son pequeños los pechos de la enfermerita rubia. Los pechos sí que se los puedo tocar. No hay que tener prisa. Te agradezco mucho que no me des prisas. Otra vez thank you. Ya va. Todo llega. Mi polla le está rozando los muslos. Rozando sus braguitas de enfermera rubia con la bata desabotonada.
Juan sudaba. Se ahogaba. Temía que de un momento a otro le entrara un ataque de risa. Casi siempre que se ponía nervioso le entraba la risa. Risa nerviosa. Risa de loco. Y sólo faltaba eso. Que empezara a reírse como un loco encerrado en el cuartito blanco del laboratorio frente al espejo con el jodido frasco en la mano. Diabólico. Y que la gente del laboratorio oyera a un tipo muerto de risa dentro del cuarto en el que nadie se moría de risa. Pero no va a pasar nada. Juan no se va a reír. Un poco de calma. La enfermera se ha puesto de perfil delante del espejo. Como él. Y hace exactamente lo mismo que hace él delante del espejo. Juan todavía se frota la polla. Ella se frota el clítoris. Qué bien lo hace. No imaginaba que lo hiciera tan bien cuando la vio tecleando en el ordenador. Se humedece el clítoris con saliva. Entorna los ojos. Abre los ojos para mirarse de perfil en el espejo. Le tiemblan las piernas. Bonitas piernas las piernas de la enfermerita americana. Vamos enfermerita rubia un pequeño grito y ya está.
Frasco número tres.
Tres.
Agarrado como si fuera otro pene.
Un poco más y ya está.
Y por fin el moquito blanco apareció.
Todo era otra vez blanco. Las paredes. El lavabo. El retrete. El estante. El techo. El papel higiénico. Los kleenex. El jabón. La toalla. La manivela. La puerta.
Blanco todo menos el rostro de Juan. Los ojos de Juan.
Se lavó deprisa. Se subió los pantalones. Se abotonó la camisa. Se miró por ultima vez en el espejo.
Abrió la puerta.
Aquí tiene los frascos.
Pero ella seguía tecleando. Fingía estar ocupada. Ausente. Absorta en la pantalla del ordenador. Sin duda cumplía a rajatabla las instrucciones del laboratorio. Cuando el paciente aparezca con los frascos no debe reaccionar inmediatamente. Deje transcurrir unos segundos.
Por fin levantó la cabeza sobre el ordenador y le miró con cierta extrañeza. Como despistada. Como si hubiera olvidado de qué se trataba. Por qué estaba allí este hombre con tres frascos en la mano. Hay que hacerlo exactamente así. Eso les tranquiliza. Por supuesto ninguna familiaridad. En buena medida los resultados dependen del comportamiento de las enfermeras.
Aquí tiene los frascos.
La enfermera le miró sonriente.
¿Todo bien?
Creo que sí.
¿Lo hizo exactamente como le indiqué? ¿Recuerda cómo lo hizo? ¿Siguió todos los pasos en orden?
En ese momento a Juan le asaltó la duda.
¿Lo había hecho bien? ¿Valdría o no valdría la muestra del frasco número uno si había rellenado un poco de orina después de orinar en el retrete?
¡Oh no! Eso no tenía que haberlo hecho así. Ya se lo dije. Poca cantidad era suficiente. No necesitamos más. Pero añadir nunca. Es lo único que no hay que hacer. Recuerde que se lo dije. Orina del mismo chorrito. No otro chorrito de orina. ¿Se acuerda?
Lo siento. Lo siento mucho.
No se preocupe. Tiene arreglo. Tendrá que repetir todo paso a paso. No es usted el único. Estas cosas ocurren.
Y la enfermera bajó la cabeza. Reanudó su trabajo en el ordenador. Parecía estar ya a miles de kilómetros de distancia.
Pansy se había levantando y plegaba el periódico. Vino hasta el mostrador. Quería ponerse al tanto.
La enfermera volvió a hablar. Se dirigía a los dos.
Si quieren pueden llevarse los frascos a casa. Tal vez les resulte más fácil allí. Luego lo traen antes de que pase una hora desde que llenen los frascos. ¿Lo prefieren así?
Entonces intervino Pansy. Primero tosió un poco. Siempre tosía un poco antes de hablar.
¡No me lo puedo creer! ¡No me digas que te has equivocado! ¡No me digas que lo has hecho mal!
Y lo repetía en inglés.
I can't believe it! ¿Otra vez metiste la pata? ¡No tienes remedio! Es de risa. Perdona si me río pero es que lo tuyo es de risa. De morirse de risa. Tres frascos y tres cosas tan sencillitas y metes la pata. I can't believe it! Pero no te quedes ahí parado. Por lo menos coge los frascos y haz algo. ¿Te metes otra vez en ese cuarto o nos vamos a casa?
Uno dos. Uno dos.
Grabando.
Grabando ya empieza a oscurecer y estoy casi seguro de que mi madre aún viviría si no hubiera bebido tanto. Pero bebía demasiado. A todas horas. Siempre a escondidas.
A Juan no quisieron cobrarle la esquela en Damas y Caballeros. Un detalle de la casa con sus empleados. Generalmente hacían el 25 por ciento de descuento. Pero regalar la esquela era algo excepcional.
Algunos clientes iban al periódico a encargarlas. No hacía falta porque se ponían por teléfono. Pero así estaban más seguros de acertar. Preguntaban las tarifas. Elegían los modelos. Había gran variedad de modelos con textos clásicos y tipografía adecuada a esos textos.
Rogad a Dios en caridad por el alma de don o de doña que entregó su alma a Dios después de recibir o habiendo recibido los últimos sacramentos de Su Santidad. Habiendo recibido los Últimos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad. ¿Con la cruz y el rip encima o sólo con la cruz?
A continuación figuraba la lista de los familiares por orden de parentesco con el fallecido. El cónyuge primero. Hijos y demás familia después. Pero los nombres tenían que escribirse con letras mayúsculas al hacer el encargo de la esquela porque de lo contrario en el taller se volvían locos. El jefe de taller se cagaba en todos los muertos de las esquelas cuando los nombres de algunas esquelas no se entendían bien. Había que cerrar las páginas deprisa y de cualquier forma. Letra clara. Eso era primordial.
El director repetía que los clientes de esquelas y los clientes de anuncios por palabras eran los verdaderos dueños del periódico. Ellos son los que pagan un día y otro el periódico. Lo que se publique en el periódico carece de importancia. En un periódico cuela todo. Se perdona todo. Se olvida todo. Pero los errores en las esquelas no se perdonan nunca. Es lo que más desprestigia a un periódico. Un periódico puede estar contando mentiras durante años. Es algo habitual en casi todos los periódicos. Pero debe cuidar mucho los anuncios y los muertos. Esto se llevaba a rajatabla en Damas y Caballeros. Por eso tenía fama de ser el periódico español más meticuloso con los anuncios y los muertos. No se puede dar por fallecido a quien no ha fallecido todavía. No se puede ignorar a quien ha fallecido como si no hubiera fallecido. Como tampoco se puede anunciar un piso a la venta cuando ya se ha vendido. O un piso en alquiler cuando ya no está en alquiler porque ha sido alquilado. No se pueden equivocar los nombres de los muertos ni los nombres de las calles de los pisos en venta o en alquiler. Se puede anunciar una cumbre de Jefes de Estado que luego no se celebra. No pasa nada. O un viaje del Rey a Murcia que luego el Rey no hace. Tampoco pasa nada. Ni siquiera en Murcia. La gente se olvida enseguida de una cosa y de otra. Pero un error de muertos o de pisos provoca inmediatamente las protestas airadas de los anunciantes de los muertos y de los pisos. Las protestas llegan en el acto. A veces pocos minutos después de ser distribuidos los periódicos. Los perjudicados se ponen hechos una furia. Si se toman la molestia de ir personalmente al periódico no es para perder el tiempo. Aporrean el mostrador. Arman un escándalo muy desagradable. En la cola de las esquelas eso crea un ambiente pésimo. Los que van a poner la esquela oyen las protestas de los que han puesto una esquela y están recelosos. Hay que calmarles. Naturalmente el director da la razón a los reclamantes. Si es preciso el director se arrastra delante de ellos como un perro. Pide todas las disculpas pertinentes. Les regala fascículos de un coleccionable. Un calendario. Un mapa de carreteras de España. Una guía de restaurantes. Cualquier cosa. Y además les ofrece otra esquela totalmente gratis y de mayor tamaño. Si con eso no se quedan satisfechos la política de Damas y Caballeros que le ha valido a Damas y Caballeros ser el primer periódico español en esquelas y anuncios por palabras consiste en publicar gratuitamente la misma esquela dentro de un año. La llamada esquela del primer aniversario. Y eso no sólo es contundente a la hora de zanjar el problema sino que además resulta muy comercial porque una vez acostumbrados a la esquela del primer aniversario los familiares publican por su cuenta la esquela del segundo aniversario y luego la del tercer aniversario y la del cuarto aniversario y así sucesivamente. Ya no paran de publicar esquelas hasta su propia muerte. Se hacen adictos a las esquelas. Ya es como una droga. Es como el pago de las tasas por la recogida de basura. Un impuesto más. La esquela forma parte de sus vidas. Hasta el día en que ellos mismos mueren y en previsión de ello dejaron redactada y pagada la esquela de su propio fallecimiento con lo que la cadena de las esquelas ya no se interrumpe nunca.
Juan se preguntaba si existía algo más romántico y evocador en los periódicos que las listas de fallecidos publicadas en Damas y Caballeros. Esa relación de muertos por orden alfabético con sus respectivas edades en la fecha de su fallecimiento sugería infinidad de cosas. Sólo por leer esas listas valía la pena comprar el periódico. Juan coleccionaba durante meses y meses esas listas. Las recortaba y las guardaba en una carpeta. De cuando en cuando abría esa carpeta y leía en voz alta una relación completa de fallecidos con sus edades y estaba convencido de que esa relación era un poema insuperable. Una pieza musical sublime y extraordinaria. Juan leía y releía estas listas. Jamás se aburría leyéndolas. Siempre encontraba en ellas una resonancia inédita. Algo único. Detrás de cada nombre adivinaba una historia fantástica. Un mundo propio.
Desgraciadamente todos los nombres de los fallecidos en Madrid no cabían en el periódico del día siguiente por motivos de exceso de publicidad. La relación era demasiado larga. Moría demasiada gente. Era preciso cortarla. Unas veces la tijera caía sobre la letra P. Otras incluso antes. Era una lástima cortar la lista. Los más afortunados eran siempre los fallecidos con apellidos que empezaban por las letras más bajas del abecedario. Nombres como Basilio Félix Albasar Graja 88 años. Antonio Eugenio de Dios Gómez 77 años. Dolores Delgado Delgado 74 años. Félix Castells de Santiago 99 años Éstos podían morir tranquilos porque al día siguiente estarían en las páginas del periódico. Pero otros no. Y si Bonifacia Perdices Perlas de 68 años había fallecido el mismo día que Patrocinio Armenteros Vera a los 40 años y sus nombres no aparecían publicados a la vez ¿quién iba a relacionar sus muertes producidas en el mismo accidente? Cuando no había más remedio que cortar por lo sano la lista diaria de los fallecidos algunos familiares cercanos de esos fallecidos que no aparecían en la relación montaban en cólera.
¿Qué han hecho ustedes con mi muerto que no aparece el día que le toca aparecer?
Entonces era preciso explicarles que ese día sólo cabían los muertos cuyo primer apellido llegaba a la letra P. Era cierto que a efectos informativos los restantes muertos no habían muerto. Todavía seguían vivos unas cuantas horas más. Pero sólo unas cuantas horas porque se les garantizaba que en la próxima edición su fallecido saldría de los primeros. Además no debían olvidar que ese espacio era un espacio totalmente gratuito. Tampoco debían olvidar que las esquelas de pago siempre tienen preferencia sobre las listas de fallecidos gratuitas. La esquela es una transacción comercial. La última transacción que hace el lector de Damas y Caballeros para despedirse de otros lectores. Esa despedida le costaba un buen dinero gracias al que el periódico sobrevivía y eso permitía a su vez que otros fallecidos que no pagaban nada pudieran aparecer en la necrológica colectiva. No había vuelta de hoja. No era tan difícil de entender. Algunos lo entendían inmediatamente. Pero otros no. Esa infame discriminación de tipo económico con los muertos les parecía una ofensa. ¿Por no pagar no ponían el nombre de un muerto? ¿Qué culpa tenía el muerto? ¿No era tan muerto este muerto que no paga como el muerto que paga? Y colgaban el teléfono muy airados. Ya no comprarían nunca más Damas y Caballeros. Lo contarían a sus amistades. Una discriminación como ésta la tenía que conocer todo el mundo. Era un escándalo. Todo el mundo tenía que enterarse de que si un muerto no paga su nombre no sale en las páginas de las esquelas más que si sobra espacio.
Uno dos. Uno dos.
Grabando.
Grabando sin haber salido todavía de la habitación. Sin saber nada de Berta. ¿Qué sucede?
Berta dormirá a este lado. Yo prefiero el derecho. Del lado izquierdo noto las palpitaciones del corazón. Eso me desvela. Empiezo a pensar en el corazón que late más de cien mil veces cada 24 horas haga lo que haga. Aunque quiera parar los latidos no puedo pararlos. El corazón es totalmente independiente de mi voluntad. Actúa por su cuenta. Como si no fuera mi corazón. Puedo dejar de pensar unos instantes. Puedo suspender mi cabeza en el vacío. Quedarme flotando. Puedo perder la conciencia. Dormir. Pero no puedo impedir que mi corazón esté latiendo constantemente. Allá a donde vaya y haga lo que haga mi corazón seguirá latiendo. Y si llego a vivir hasta los 70 años mi corazón habrá latido más de 2.500.000.000 de veces en ese tiempo.
Sólo pensar esto me quita el sueño. Piensas en tu cuerpo. Piensas en todo lo que hay incrustado dentro de tu cuerpo unas cosas al lado de otras y eso da horror. Nunca me ha maravillado la perfección de los órganos del cuerpo humano ni de ningún otro cuerpo. Si miro detenidamente el ojo de un hombre me da asco. Si miro el ojo de una mujer aunque sea bellísima y su ojo sea muy hermoso cuando me fijo bien en ese ojo separándolo de la mujer me produce una repugnancia infinita. Y me da miedo. Cualquier órgano del cuerpo humano y cualquier víscera produce repugnancia y miedo. Prefiero mirar el ojo de un caballo. Del nacimiento a la madurez el peso del ojo humano aumenta cuatro veces. Prefiero ignorar los detalles de todo lo que llevo dentro de mi cuerpo. No hay que esperar a que se produzca el deterioro irreversible del cuerpo para sentir repugnancia hacia el propio cuerpo. Hacia todos los cuerpos. Ver únicamente lo que expulsa un cuerpo al exterior ya es suficiente. Mierda. Sudor. Orina. Semen. Saliva. Sangre. ¿No es interesante saber que el cuerpo se compone en un 70 por ciento de agua y en un 4 por ciento de ceniza? Eso es el cuerpo. Varios pozales de agua y 3 kilos de ceniza. Todos iguales. El cuerpo de Berta y el de la enfermerita rubia. El cuerpo de mi madre que en paz descanse y el cuerpo de Pansy. El cuerpo del padre que había zarandeado Juan y el cuerpo de Su Majestad el Rey. Un 70 por ciento de agua y 3 kilos de ceniza.
¿Sería posible suicidarse intentando suspender la respiración? No. Nunca. El estimulo del centro respiratorio es irresistible. Existimos a pesar de nuestro rechazo de la vida. Lo cual es bastante horrible. El horrible bombeo de 5 litros de sangre circulando por las venas cada minuto. Este esqueleto con 270 huesos. Este sapo saltando en el pecho cuatro mil veces cada hora.
Pienso en lo que hay debajo de la piel de una mujer incluso de la mujer más hermosa del mundo y se me hiela la sangre. Cuando introduzco mi polla en la vagina de cualquier mujer imagino esa vagina desde dentro y si no dejo de imaginar esa vagina mucosa y sanguinolenta desde dentro acabo sintiendo un pinchazo en mi polla que alcanza directamente a mis sesos. Me gustaría no tener sesos.
Jamás dormían en la misma cama. Ni en la misma habitación. El padre de Juan dormía en una cama plegable en el despacho al final del pasillo. Ella en el extremo opuesto. Algo más cerca de Juan. Aunque él no deseaba saber nada de la vida sexual de sus padres siempre había un modo de averiguar cuándo sucedía algo entre sus padres. El indicio era un pañuelo. Nada más que un pañuelo. Siempre era así. El pañuelo. Si su padre y su madre habían jodido durante esa noche a la mañana siguiente aquel pañuelo aparecía pegado en los azulejos del baño. Algunas veces cuando Juan se levantaba y entraba en el cuarto de baño el pañuelo comenzaba a desprenderse de los azulejos. El pañuelo era como una bandera en la popa del barco. Cuando el pañuelo se quedaba totalmente seco dejaba de ondear. Se acartonaba. Se desprendía de los azulejos. Caía en la bañera.
¿Para qué necesitaban sus padres un pañuelo siempre que jodian? ¿Se limpiaban con el pañuelo? ¿Se enjugaban las lágrimas con el pañuelo? ¿Lloraba su padre o lloraba su madre? ¿Lloraban los dos? ¿Se limpiaba su padre con el pañuelo o se limpiaba su madre? ¿Ponía en los azulejos el pañuelo su padre o su madre? ¿Por qué precisamente en los azulejos de la pared del cuarto de baño? ¿Por qué no en la cocina o en la sala de estar? ¿De quién era el pañuelo? El pañuelo parecía de hombre. Pero ¿era de su padre? Y si era de su padre ¿jodían en la habitación de su padre o en la de su madre? Seguramente jodian en la habitación de su padre porque estaba más alejada de la suya y él no recordaba haberlos oído nunca jodiendo en la habitación de su madre. ¿Cómo podía su padre joder con una mujer repugnante?
Sólo oía el llanto incesante de su madre. Pero el llanto de su madre no sólo se producía luego de joder. También antes de joder. Y seguramente mientras jodían. Los llantos empezaban muy temprano. Arreciaban poco a poco. Su madre se despertaba llorando. Berreando. Con unas lloreras tremendas. Gritaba. Eran unos gritos espantosos seguidos de portazos que sacudían las tazas y los vasos del aparador.
Luego empezaba la trifulca en torno al pañuelo.
Su padre se levantaba. Venía al cuarto de baño para afeitarse. Y ella también se levantaba y acudía al mismo cuarto de baño para insultarle.
Juan se levantaba y también se metía en el mismo cuarto de baño porque no había otro donde cagar si es que podía cagar.
Y de pronto ella empujaba la puerta y le preguntaba a él por qué se la metía por detrás. Por qué era tan cochino su marido y se la metía por detrás. Por qué se empeñaba en metérsela siempre por detrás el santo marido de comunión diaria.
¿Por qué? ¿Me puedes decir por qué?
Y él contestaba que se callara o se iba a arrepentir. Primero se lo decía bajito para que los vecinos no lo oyeran porque el cuarto de baño daba al patio interior al que también daban todas las ventanas de los cuartos de baño de los vecinos. Por allí se oía todo. Se oía cuando un vecino hacía de vientre y tiraba de la cadena. Se oía cuando una vecina se duchaba. Cuando los niños de los vecinos se bañaban al volver del colegio. Cuando un vecino escupía. Cuando un vecino orinaba sin cerrar la ventana se oía el chorro de la orina de ese vecino. Se oía absolutamente todo. Se oía cantar a los vecinos cuando estaban alegres. Y se oían quejidos cuando estaban enfermos.
Pero a su madre le traía sin cuidado que los vecinos supieran que su marido se la metía por detrás. Sujetando la puerta del cuarto de baño con una mano le miraba con ojos brillantes y preguntaba por qué se la metía por detrás un cochino de comunión diaria.
Su padre tenía entonces la cara completamente cubierta de jabón de afeitar y movía la cabeza para darle a entender a su mujer que fuera con mucho cuidado y que midiera sus palabras porque eso no se lo iba a tolerar.
Pero se lo toleraba.
Entonces ella repetía lo mismo con más fuerza. Con más gritos.
¡Eres un cochino de comunión diaria que me la metes por detrás! ¡Cochino asqueroso!
Su padre se afeitaba con navaja. Llevaba puestos los pantalones y la camiseta. Afilaba la navaja pasándola varias veces por un pedazo de cuero desgastado sujeto a un mango de madera que apoyaba en el borde del lavabo. Se enjabonaba varias veces la cara. Como si quisiera desaparecer detrás de la espuma de afeitar. Se ponía demasiada espuma alrededor de los ojos. De la nariz. De la boca. Parecía que fuera a comerse la espuma. Y se acercaba mucho al espejo. Cuando oía los pasos de su mujer por el pasillo cerraba apresuradamente la ventana que daba al patio interior. Se rasuraba perfectamente. Se pasaba la navaja una y otra vez. Era una exageración. Apuraba tanto que a partir de un momento le salía sangre por todos los poros. Sacaba una botella de Floid de un armario y se ponía unas gotas en la cara. Eso escocía. Aspiraba apretando los dientes. Al terminar de afeitarse la cara de su padre estaba salpicada de algodoncitos secándose sobre los cortes que se había hecho y esos pedazos de algodón iban cayéndose poco a poco de su cara igual que el pañuelo en los azulejos de la pared.
Pero ella no se daba por vencida. No estaba dispuesta a que él cerrara la ventana y todo quedara dentro de casa. Esto lo tenían que saber los vecinos. Así que abría la ventana y llamaba a los vecinos uno a uno para gritarles que su marido se la metía por detrás antes de irse a la parroquia a misa y a comulgar.
Llamaba por su nombre a la viuda del segundo piso. Llamaba al dentista del tercero. Llamaba al notario del cuarto y al escultor fallero del ático que pintaba acuarelas de barracas valencianas.
¿Qué hacéis escondidos? ¿No os queréis enterar de las cochinadas que me hace este cochino? ¿Sois todos como él?
Después daba unas vueltas por el pasillo como para tomar brío y arrancaba de cuajo el hilo del teléfono que arrojaba por el hueco de la escalera.
El portero se asomaba desde el infierno de su portería.
¿Otra vez? ¿Pero qué pasa ahí? ¿Es que esto no va a acabar nunca?
Su padre terminaba de afeitarse. Se ponía el cuello duro. Se hacía el nudo de la corbata. Luego se ponía el sombrero de fieltro gris. Y se dirigía hacia la puerta. Pero ella le esperaba al otro extremo del pasillo. Le volaba el sombrero de un bufido. Preguntaba enfurecida qué podía tirarle hoy al cráneo a este imbécil.
¿La plancha?
¿Una bandeja?
¿La sopera?
¿Una botella de Tío Pepe?
¿Una botella de Lacrima Christi?
¿Una botella de Cinzano?
Siempre tenía a mano un arsenal de botellas.
Entonces era el momento en que su padre se daba prisas para ponerse a salvo. Dejaba la puerta abierta. Desde el rellano de la escalera la amenazaba con encerrarla en el manicomio.
¡Te meteré en el manicomio! ¡No saldrás en una buena temporada del manicomio! ¡Tendrías que estar toda tu vida en el manicomio! ¡Si sigues por ahí acabarás en el manicomio! ¡Cuidado que esta vez te llevarán a la fuerza al manicomio! ¡No olvides que soy abogado del manicomio!
Ésta era la letanía que el padre de Juan recitaba desde el rellano de la escalera hasta el portal de la casa. Sólo dejaba de repetir la palabra manicomio cuando estaba en la calle.
Pero aquel día ella no le dejó siquiera empezar la letanía del manicomio. No le dio tiempo a salir al rellano de la escalera. Preguntó como otras veces a ver qué puedo tirarle a este cretino a la cabeza y le bastó abrir la boca. De su boca extrajo la dentadura postiza. La llevaba desde muy joven. Sabía manejarla. Apuntó a la cabeza de su esposo. Y lanzó la dentadura como si fuera un misil.
El padre de Juan fue alcanzado de espaldas al final del pasillo y en mitad del cráneo.
Soltó un grito. Después una jaculatoria al Sagrado Corazón y otra a la Virgen de los Desamparados también llamada La Cheperudeta. Giró la cabeza. Con ambas manos en el cogote exclamó que estaba herido.
¡Sangre! ¡Me has hecho sangre!
Sangraba por la coronilla.
¡Salvaje! ¡Por fin me has herido!
¿Sangre? ¿Te hice sangre? ¡Imposible! ¿Cómo vas a tener sangre en la cabeza? ¡Tú no tienes más que corcho en la cabeza!
Y reventaba de risa. Nunca había visto a su madre reírse tanto. Ni siquiera le importaba recuperar su dentadura postiza. Sin dentadura postiza parecía una auténtica lagartija. La nariz le rozaba los labios. Las encías eran vías muertas de ferrocarril. La expresión de su rostro era repulsiva y cómica.
De un puntapié el padre de Juan le acercó una pieza de la dentadura postiza sin dejar de limpiarse con el pañuelo la sangre de la coronilla.
Juan temblaba. Veía la otra pieza de la dentadura de su madre detrás del radiador. La recogió. No se atrevía a entregársela a su madre, le temblaban tanto las manos que la pieza volvió a caerle al suelo. La recogió otra vez. Temblaba con tanta fuerza que llegó a pensar que ese temblor iba a durarle toda la vida. Que nunca iba a desaparecer. Que cuando acabara esta pelea y su madre se encerrara en su habitación a romper cosas y a llorar él seguiría temblando y temblando cada vez más. Eso iba a ocurrir. Tenía mucho miedo de que eso ocurriera. Era la primera vez que lo notaba. En ese momento no era más que en un montón desatado de nervios que temblaban sin control. Las manos. Los brazos. La cabeza. Todas las partes del cuerpo le temblaban de una manera terrible.
¿Qué le pasa a este muchacho que tiembla tanto? Este niño tiembla mucho. Lo llevaremos al médico. Coge un vaso y el agua le cae. Abre un libro y parece que vaya a tocar el acordeón. Coge un papel y el papel se mueve tanto en sus manos que se diría que está vivo. Alarmante. ¿Tendrá el baile de San Vito? A lo mejor tiene el baile de San Vito. Podría ser que tuviera el baile de San Vito. ¿Cómo se cura el baile de San Vito? ¿O es incurable?
Durante horas Juan trataba de calmar a su madre. Su madre decía que se iba a matar. Subía la persiana. Quería abrir la ventana y saltar desnuda.
Juan veía las nalgas blandas y arrugadas de su madre como la piel de un elefante. Un elefante con un estropajo en el pubis. El elefante quería dejar de ser elefante y convertirse en papilla para los mendigos de la calle. Un circo. Elefante sin colmillos dispuesto a reventar el techo del ascensor. Porque también quería lanzarse contra el techo del ascensor.
Lo podía romper todo. La lámpara de Murano. El crucifijo de marfil. Las barracas valencianas. La imagen de la Cheperudeta. Los abanicos pintados por el escultor fallero. La cerámica con el murciélago del escudo regional. Ese horrible rat penat.
Se lo cargaba todo. Unas cosas caían detrás de otras. Era cuestión de tiempo. Un día el Cristo. Otro las lámparas. La patrona jorobada. El patrón san Vicente Ferrer con el dedito hacia arriba. Los jarrones. La cristalería tallada.
¿Y ella?
Ella se salvaba siempre.
Sin embargo Juan imaginaba los funerales. La misa de corpore in sepulto. El entierro. La despedida. Los vecinos compadeciéndole por tan irreparable pérdida. Su padre se sorbería los mocos detrás del coche fúnebre con el nudo de la corbata flojo y el sombrero en la mano. Acompañarían el cadáver hasta el cementerio civil desde el Instituto Anatómico Forense donde le habrían practicado la autopsia. Los suicidas no tenían derecho a tierra santa. Pero un cura amigo de la familia diría cuatro estupideces mientras los sepultureros se rascarían el culo.
Y él sería por fin huérfano de madre.
Su padre reapareció al atardecer con un esparadrapo en el cogote. No venía solo. Esta vez venía escoltado por su hermano gemelo y el director del manicomio.
Pase usted doctor Po. ¿Dónde se ha metido esta mujer? ¿Se habrá encerrado en su habitación?
Pues la haremos salir dijo el hermano gemelo que era exactamente como su padre.
Eran dos gotas de agua. Dos cuellos duros idénticos. El mismo timbre de voz. La misma estatura. La misma mirada. La misma onda en el pelo. Si uno se hacía raya el otro se hacía raya. Si uno se ponía triste el otro se ponía triste. Si uno se cortaba afeitándose el otro también se cortaba afeitándose. Pensaban las mismas cosas uno y otro. Los dos eran abogados. El padre de Juan era abogado de la Diputación. Y su hermano gemelo era abogado del Ayuntamiento. Coincidían en todo. Siempre estaban de acuerdo en todo. Les gustaba el café cargado. Odiaban la leche y la mantequilla. Comulgaban diariamente desde su juventud. Eran muy aficionados a los toros. Fumaban la misma picadura de tabaco. Liaban los cigarrillos con el mismo grosor. Chupaban los cigarrillos igual. Echaban el humo a la vez. Si el padre de Juan lo echaba por las narices su hermano Pedro lo echaba por las narices. Si lo echaba por la boca el otro lo echaba por la boca aunque estuviera de espaldas y no pudiera ver por dónde había echado el humo su hermano gemelo si por la nariz o por la boca Cuando tosía uno el otro tosía. Cuando escupía uno el otro también escupía. Estaban sincronizados. Era extraño que no se hubieran dedicado al mundo del espectáculo aunque naturalmente lo habían pensado a la vez y también habían renunciado a esa idea a la vez. Se querían mucho. Se ayudaban cuanto podían. Juanito y Pedrito. Habitualmente Juanito mandaba en Pedrito. Un gesto de Juanito bastaba para que su hermano gemelo se pusiera inmediatamente a sus órdenes. Si Juanito señalaba la habitación de la madre de Juan su hermano gemelo Pedrito ya sabía lo que tenía que hacer.
Pase usted doctor Po. Mi hijo debe de estar con ella. No veo nada. Enciende la luz Pedrito.
Entonces el doctor Po dijo aquí huele a alcohol. Ventilemos.
Pedrito abrió la ventana
La madre de Juan roncaba. El doctor Po puso su maletín sobre la cama. Abofeteó ligeramente a la madre de Juan. La madre de Juan abrió un ojo. Reconoció a los asistentes y volvió a cerrar ese ojo. El doctor Po tomó la palabra.
Aquí hay dos alternativas doña Dolores. Nada más que dos. Óigame bien lo que le voy a decir. Una posibilidad es que se venga con nosotros. Y la otra es que le pongamos aquí mismo el electroshock.
¡Váyase a la mierda! dijo su madre abriendo los ojos.
Los gemelos se miraron La madre de Juan los llamó pareja de abogaditos. El doctor Po preguntó dónde hay un enchufe. Pidió una alargadera.
La madre de Juan apartó las sábanas de un manotazo. Quería levantarse. No podía.
No lo intentes le dijo Pedrito. No lo intentes que yo estoy aquí.
El doctor Po le ordenó a Juan que saliera de la habitación.
Pedrito dejó entornada la puerta.
Se oían los gritos de su madre. Suplicaba que no le pusieran el electroshock.
Es un momento. Hay que hacerlo. Después lo agradecerá. Así no podemos seguir. Ni un minuto podemos seguir así doña Dolores. Fíjese qué corte le ha hecho a su marido en la cabeza. Es un momento. Quieta. Es un momento. Muerda esta goma. ¡Le digo que muerda esto!
Por el ruido de sacudidas y calambres imaginaba Juan las convulsiones del cuerpo de su madre rompiéndose a pedazos. ¿Se rompía a pedazos? ¿En cuántos pedazos exactamente?
Luego todo quedó en silencio. Como si hubiera muerto. Una paz inquietante.
Su padre salió de la habitación suspirando. Su hermano gemelo también suspiraba. El doctor Po llevaba el maletín con el orgullo de un representante de perfumería después de haber hecho una gran venta.
Estará tranquila un buen rato pero conviene que se quede alguien con ella.
El chico se quedará con ella.
El doctor Po se acercó a Juan.
Veo que tiemblas. ¿Desde cuándo?
Sacó una moneda del bolsillo. La tiró al suelo.
Cógela.
Juan se agachó a recoger la moneda. Su mano serpenteaba.
El doctor Po movió la cabeza.
Su padre y el gemelo también movían la cabeza.
De lo tuyo nos ocuparemos otro día.
Uno dos. Uno dos.
Grabando.
Grabando su padre hizo grabar especialmente una cinta con los quince misterios del santo rosario rezados en la Capilla del Santo Cáliz. Por el mundo hay muchos cálices de la Ultima Cena pero el Cáliz que se conserva en la Capilla del Santo Cáliz en la Catedral de Valencia es el auténtico según un documento del obispado. Una de las pruebas de su autenticidad es que el pie del cáliz también llamado Santo Grial es un vaso del siglo X añadido a la copa con rica orfebrería del siglo XIV porque se tenía la absoluta certeza de que la pieza había estado en contacto con las manos y los labios del Señor. Por tanto los otros santos cálices son falsos cálices y del mismo modo que las falsas religiones deben ser ignoradas cuando no combatidas los falsos cálices de la última cena deberían destruirse públicamente en la plaza de San Pedro para evitar la proliferación de falsificaciones. Esto mismo hacen las grandes marcas con las falsificaciones de sus mejores productos. Anualmente la firma Cartier destruye miles de falsos relojes Cartier en una ceremonia pública celebrada en los Campos Elíseos de París. La plana mayor de Cartier asiste al acto en el que una gran apisonadora con el nombre Cartier sobre el poderoso rodillo aplasta todas esas falsificaciones hasta dejarlas como una oblea. Y sin ir más lejos porcelanas Lladró hace otro tanto con las figuritas Lladró falsificadas. En presencia de los fotógrafos de prensa y de las cámaras de televisión una apisonadora con el nombre Lladró sobre el gigantesco rodillo apisona las falsas figuritas Lladró y la imagen de este apisonamiento público da la vuelta al mundo para solaz y alivio de los coleccionistas de auténticas figuritas Lladró. Algo parecido tendría que hacer la autoridad eclesiástica con los santos cálices falsificados. Una gran apisonadora católica debería apisonar las falsificaciones de los santos cálices repartidos por el orbe católico que ofenden y desprestigian al auténtico Santo Cáliz de la Capilla del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia.
El padre de Juan enchufaba el casete del rosario y al mismo tiempo que hacía sus ejercicios espirituales realizaba sus ejercicios físicos en la bicicleta estática mientras su esposa permanecía sentada en una butaca anatómica que habían comprado en el concesionario oficial de Citroën. Aquella butaca de automóvil Citroën modelo ZX era la que resultaba más cómoda a doña Dolores y en la que doña Dolores tenía menos dolores. Por eso habían decidido entronizarla en el salón de la casa porque la butaca Citroën ZX era la más confortable de cuantas había probado. Y un ebanista del manicomio le hizo las patas a medida.
Virgo potens
Virgo clemens
Virgo fidelis
La pareja desgranaba las letanías sin dejar de pedalear en la bicicleta estática y sin dejar de tricotar en el sillón delantero de Citroën ZX.
Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén.
Sin embargo las largas sesiones diarias del rosario con todos sus misterios gloriosos, dolorosos y gozosos no garantizaban la paz del hogar. El éxtasis beato daba paso otra vez al infernal estallido de insultos y golpes. El cielo se oscurecía súbitamente. Se desgarraba por la mitad. Caían rayos y truenos.
María ya no estaba llena de gracia. Era más bien una desgraciada.
El Señor no estaba con ella ni con su esposo. Había desaparecido.
En su vientre bendito no quedaba más que un amasijo de tripas hasta la hora de la muerte. Y no moría.
A pesar de todo aseguraban que la voz de Cristo permanecía intacta en las ondas. Un día sería posible grabar la voz del Supremo Locutor en la cara A de la cinta tres. Porque esa voz sigue ahí. No se ha perdido. Todas las voces flotan en el espacio. Las voces de cuantos han dicho en voz alta algo audible a lo largo de sus vidas está ahí. La voz vive oculta en las ondas que flotan en el espacio. Dos mil años después podremos escuchar la voz auténtica del Nazareno grabada con la máxima fidelidad. Podremos escucharla en cualquier sitio. A cualquier hora. Tantas veces cuantas queramos. En los ascensores. En los aeropuertos. En las oficinas. En las discotecas. En los grandes almacenes. En las plazas de toros. En los estadios de fútbol. En los transportes públicos. Y naturalmente en las iglesias. Incluso podremos llevar con nosotros la voz del Todopoderoso en el bolsillo en un microcasete Olympus como éste. La voz de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Padre no me abandones. La bronca con los mercaderes del templo. La conversación con María Magdalena. Y también los llantos en el pesebre y el gorgoteo del Niño Dios succionando leche cuando mamaba abrazado a los pechos de su madre la Virgen Santísima concebida sin pecado original.
¿Y los derechos de autor? ¿Quién los explotará? ¿El sucesor de Pedro? ¿ La OLP? ¿El Estado de Israel? ¿O se creará un consorcio internacional con participación mayoritaria de Sony?
Estas posibilidades comerciales traían a la memoria de Juan las aficiones radiofónicas de Joe. El padre de Pansy. Joe había emigrado de Alemania en su juventud. Se había instalado en Nuevo México donde había amasado una aceptable fortuna con una empresa de apisonadoras. Apisonaba todo lo imaginable. Para él no había nada que no pudiera ser totalmente apisonado. ¿Una colina con arbustos? Allá iba Joe con su flota de apisonadoras y apisonaba de un lado a otro la colina hasta dejarla completamente apisonada. Ya no era una colina. Nadie hubiera creído que allí existió una colina. Ahora era una superficie totalmente lisa. Sin una sola ondulación. Joe había apisonado grandes extensiones de tierra quebrada y peligrosa en Nuevo México. Barrancos y hasta pequeños cañones de escaso interés turístico. Cuando sus máquinas apisonadoras entraban en un poblado eran recibidas con vítores y aplausos. Los vecinos salían a la calle principal con banderitas americanas y agitaban las banderitas al paso de la flota de apisonadoras capitaneada por Joe. Aquello le gustaba mucho a Joe. Le emocionaba. Por unos momentos debía sentirse como un general encabezando la columna de tanques. Joe era un hombre corpulento y muy trabajador y se había casado con una diminuta libanesa que hacía llamarse Mom y se pasaba la vida cocinando. Moni era muy baja. Tenía un ojo de cristal. Había perdido el ojo izquierdo de una manera estúpida. Batiendo enérgicamente huevos para hacer una tortilla libanesa de tamaño familiar. El tenedor saltó por los aires. Se le clavó como un dardo en el ojo. Desde el accidente en casa de Joe no hubo más tenedores. Se comía con cuchara o con los dedos. Jamás volvió a utilizarse un tenedor en casa de Joe. Nunca se mencionaba la palabra tenedor ni en inglés ni en alemán ni en árabe. Desde aquel terrible día la única persona responsable de batir huevos era Joe. Y no los batía de cualquier forma. Los batía con una paleta especial en el porche de la casa y apuntando hacia la calle. Oír el ruido de cualquier utensilio batiendo huevos sacaba de quicio a Mom como es lógico. Mom rara vez se quitaba su ojo de cristal ligeramente aceitunado. Sólo lo hacía cuando pelaba cebollas y le venía el lagrimeo. Entonces se ponía un parche de color marrón.
Su marido tuvo un accidente todavía peor. Una de las apisonadoras se desmandó en uno de aquellos paseos triunfales por los poblados de Nuevo México y aplastó a tres vecinos entusiastas del apisonamiento. Aquello enloqueció a Joe. Cayó en una desquiciada agitación que le duró varios meses. Cuando salió de ella ya no era el mismo Joe de antes sino un hombre con ideas extrañas y belicosas. Le dio por la política. Especialmente por la política internacional que era algo que había odiado toda su vida. Escribía informes delirantes que le enviaba a la CÍA y al Departamento de Estado para alertarles de sabotajes y golpes de estado imaginarios. También escribía cartas serviles y aduladoras a los dictadores que aplastaban el comunismo. En esas cartas les daba consejos para lograr un total apisonamiento de sus opositores. A algunos de estos dictadores les ofrecía la colaboración de sus mecánicos de apisonadoras como asesores en la lucha contra el comunismo internacional. Aun después de muerto Franco le enviaba telegramas y remitía copias de esos telegramas a Salazar, Trujillo, Pinochet, Marcos y otros personajes de esta calaña. Pero no contento con esto y puesto que toda su vida había sido un hombre luchador adquirió un sinfín de aparatos de radiofonía. Pasaba horas y horas sentado frente a unos micrófonos totalmente inservibles leyendo discursos políticos. Recitando sus propias cartas a líderes anticomunistas. Y pronunciando arengas patrióticas dirigidas unas veces a las tropas americanas en Corea y otras a las tropas americanas en Vietnam.
Los padres de Pansy vivían en las afueras de Truth or Consequences al otro lado del río Grande. No muy lejos de San Acacia. Se habían instalado en aquella absurda ciudad del estado de Nuevo México desde el accidente de Joe. Su casa de dos plantas era grande y destartalada. En la planta baja y en el sótano Joe había instalado sus aparatos radiofónicos. Se había hecho montar un estudio de grabación con una docena de magnetófonos que tenía repletos de marchas militares y mensajes de exterminio masivo acompañados de bombardeos y cañonazos.
Cuando Pansy y Juan estuvieron en Truth or Consequences con motivo del Día de Acción de Gracias Joe acababa de inaugurar su emisora My Voice in America por la que incitaba al levantamiento en los países del Este. En aquellas fechas ya no era posible hablar con él. No atendía a nadie. Se dedicaba en cuerpo y alma a su emisora sin antenas ni frecuencias. Sólo se comunicaba con sus imaginarios oyentes de My Voice in America a quienes repetía cada cinco minutos This is My Voice in America dando puñetazos en la mesa de control. Mom le interrumpía únicamente para entrarle la comida dos veces al día. Se sentaba a su lado y le embutía a cucharadas pero lo hacía tan deprisa que Joe se atragantaba y entonces escupía a Mom y la echaba violentamente de la emisora.
Unas veces Mom salía de allí lloriqueando y otras carcajeándose porque en el universo enloquecido de Joe siempre descubría delirios que le hacían gracia.
Aquel día My Voice in America anunció que Líbano había sido invadido por su poderoso ejército de apisonadoras y la ciudad de Beirut iba a ser convertida en una gigantesca base de superbombarderos de la Air Force desde la que sería arrasado definitivamente el mundo comunista.
Uno dos. Uno dos.
Grabando.
Grabando ruido de coches de caballos El único tráfico autorizado alrededor de St. Stephan.
Antes el tráfico entraba en Graben. Daba la vuelta por Stephanplatz. Y seguía por Karntnerstrasse hasta la Ópera. Ahora no. Hay que ir a la Ópera a pie sorteando turistas japoneses y turistas americanos que han convertido Viena en otro parque de atracciones Disney.
La gente va comiendo hamburguesas por la calle. Chupando helados por la calle. Bebiendo cocacola por la calle. Van riéndose con la boca llena por la calle. ¿De qué se ríe esa gente?
Hace treinta años Viena era una ciudad seria. Triste. Elegante. Provinciana a pesar de sus escudos y águilas imperiales austrohúngaras.
Pero ahora Viena es deprimente. La ciudad se ha llenado de restaurantes chinos baratos. De pizzerías baratas. De oficinas de viajes para hacer viajes baratos. De anuncios de zapatillas de deporte baratas. Se ha llenado de infinidad de cosas horribles que hace treinta años nadie hubiera imaginado en Viena.
Sólo sobrevivieron los perros. Los únicos que inspiran confianza son los perros. Ese millón de perros que viven aquí con todos los derechos del ciudadano. Con más derechos que los militares y que los niños.
Los perros entran donde quieren. Hacen lo que quieren. Empujan a sus amos a los que verdaderamente llevan atados con la correa. Humillan a sus amos. Si un perro vienes se caga en la acera el amo se apresura a recoger la mierda y a guardársela en el bolsillo. Si un perro vienes se mea en el bordillo de la acera su amo se agacha y con un pañuelo limpia la meada del perro hasta dejar seco el bordillo.
Esto no sucede en las ciudades españolas que son hoy auténticos cagaderos y meaderos de perros. Vas paseando y vas patinando sobre la mierda de los perros.
En Viena no es así. Hay perros en los hoteles y el servicio del hotel les saluda respetuosamente. Viven en el hotel. El perro del hotel en un hotel cualquiera de Viena es tan importante como el director del hotel. Más importante que el cliente del hotel. El perro del hotel Domgasse parece el propietario del hotel. Recorre las distintas plantas del hotel como si realmente fuera un mandamás. Tal vez el director. Los perros de los hoteles en Viena son tan respetados por los clientes como los famosos patos del hotel Peabock en la ciudad donde asesinaron a Luther King. Pero tienen la ventaja de que nadie les exige hacer gracias ni perrerías circenses. Un director de hotel tiene que hacer perrerías circenses.
Juan conocía muy bien aquellos célebres patos del hotel Peabock en Memphis. Había escrito un artículo de 4.500 palabras sobre los patos amaestrados del lujoso hotel Peabock. Eran los reyes del lugar. No eran patos al estilo de Donald. Eran distinguidos. Desfilaban elegantemente por el vestíbulo dos veces al día. A las 12 y a las 6. Los turistas llegados a la ciudad de Memphis visitaban primero el motel Lorena. Allí se acodaban en la barandilla del balcón donde le pegaron los tiros a Martin Luther King y acto seguido iban corriendo al hotel Peabock porque a las 12 en punto los doce patos Peabock bajaban majestuosamente de la suite en el último piso y daban una solemne vuelta por el vestíbulo abarrotado de público a los acordes de la música. A continuación los patos se dirigían a un estanque sin salirse de la alfombra roja y al llegar al estanque se zambullían obedientes a la varita de un botones. Los turistas aplaudían a rabiar. Fotografiaban a los patos. Hablaban con los patos. Dejaban incluso donativos para los patos y sugerencias en el buzón de sugerencias de los patos del Peabock. En el hotel Peabock se comía cualquier clase de carne menos carne de pato. Esto era una deferencia hacia los patos. Nada relacionado con la carne ni con las vísceras del pato podía encontrarse en el hotel. En cambio se podían comprar infinidad de objetos relacionados con el pato en general y también con los patos del Peabock en particular. Albornoces con un pato en el corazón. Toallas con el pico de un pato bordado. Zapatillas con patas de pato. Cinturones con mini patos en las hebillas. Manteles con alas de pato. Palos de golf con patos volando en el mango del palo de golf. Reposalibros con medio pato de perfil. Muchísimas cosas relacionadas con el mundo del pato. No hay patos en todos los Estados Unidos de América como los patos de Memphis. Memphis es una ciudad triplemente famosa primero por los patos del Peabock y luego porque fue donde asesinaron a Martin Luther King y por último porque aquí vivió Elvis Presley y está enterrado en el jardín de su misma casa muy visitada por los turistas.
Pansy y Juan habían hecho un viaje a Memphis para conocer los patos del Peabock. En Nueva York sus amigos hablaban de los patos del hotel Peabock. Les preguntaban ¿cómo no habéis ido a ver los patos del Peabock? De pronto decidieron ir a ver los patos de Memphis y reservaron una habitación en el hotel Peabock. Ya en el camino a Memphis Juan se preguntaba qué le importaba a él esa docena de patos absolutamente estúpidos desfilando como si fueran la primera familia de Memphis en el vestíbulo engalanado de un hotel cursi de Memphis repleto de un público estúpido. Se preguntaba en el avión a Memphis cómo esos célebres palmípedos no habían sido todavía objeto del tiroteo indiscriminado de algún psicópata asesino aburrido de matar gordos comiendo hamburguesas en McDonald's. ¿Presenciarían tal vez ellos la masacre de los patos?
Llegaron a Memphis y vieron que la ciudad era espeluznante. Era una ciudad macabra. Allí todo era macabro. El hotel de los patos que desfilaban dos veces al día como si fueran ex combatientes de la American Legión era un hotel macabro lleno de clientes macabros. El motel Lorena convertido en museo Martin Luther King era macabro. Conservaban la mitad del donuts mordido por el asesinado King y la mitad de la ración de mantequilla en el cuchillo de la mantequilla junto al donuts de King y la mitad del café con leche en la taza del desayuno de King cuando fue interrumpido por los disparos del asesino de King. Eran especialmente macabras las interminables colas de fans de todas las edades y de todos los estados de la Unión a las puertas de Graceland que es la casa de Elvis donde había señales fluorescentes indicando el recorrido de las habitaciones de Elvis. Los coches de Elvis. Las botas que usaba Elvis. El sofá en el que se sentaba Elvis. La enorme cama en la que dormía Elvis. La cocina de Elvis. Los televisores de Elvis. El retrete original de Elvis. El vestuario completo de Elvis. Los instrumentos musicales de Elvis. Y la sepultura de Elvis. Ni siquiera en Auschwitz había encontrado Juan visitantes tan conmovidos como en Graceland. Al concluir la gira Elvis la mayoría lloraba desconsoladamente ante a la lápida de Elvis donde todos se hacían una foto en memoria de la víctima sobredrogada por su propio éxito. Únicamente en el pesebre de Belén existía una veneración semejante a la de allí.
¿Tendrán que hacer algo en Viena con este millón de perros ciudadanos? ¿Amaestrarlos como los patos del Peabock o adiestrarlos como los caballos de la Escuela de Equitación Española para que bailen el vals? En Viena hay perros en los cafés. En los hospitales. En los tranvías. En los autobuses. En los taxis. En los museos. En la Ópera. Son los amos de Viena. Hay más perros que habitantes. Por las calles la gente tropieza con los perros. Las leyes vienesas protegen a los perros más que a las personas. Los perros de Viena pueden hacer lo que quieran siempre que sigan siendo perros aunque muchos perros ya no parecen serlo. Parecen seres humanos. Nadie se atreve a llamarles la atención a los perros. En cuanto entran en un café se sientan en la silla junto a su dueño y se dedican a hacer las cosas más sucias sólo por el placer de hacerlas. Se dan lametones en sus órganos sexuales sin importarles lo más mínimo el efecto que eso produce en los demás perros del café. Pero existe un pacto de silencio. Un pacto de no agresión. Hoy por ti y mañana por mí. Peor sería que se pusieran a ladrar. A estornudar como estornudan los perros vieneses. O a rascarse como también se rascan los perros vieneses. Por lo demás los vieneses con sus perros se comportan como los ingleses con sus perros. En un momento de desesperación serían capaces de matar antes a un ser humano que a su perro.
Tiempo atrás Juan asistió al juicio de un mecánico de aviones de 52 años acusado de asesinar a su esposa cuyos restos utilizó para alimentar al gato. Ese juicio no lo podía olvidar. La esposa era filipina. Era joven. Muy hermosa. El gato engordó poco a poco con aquellos suculentos estofados. Juan escribió para Damas y Caballeros siete crónicas del juicio. Una por día. Crónicas muy largas y detalladas. Crónicas realmente estremecedoras. Al final John Perry confesó su culpa. Declaró amar más al gato que a su esposa Annabelle. Por eso la estranguló y la descuartizó. El gato merecía la mejor carne. El gato amaba a John Perry y John Perry amaba al gato. El gato jamás le pondría cuernos a John Perry como le había puesto cuernos la maldita Annabelle. El público estaba horrorizado pero en el fondo no estaba horrorizado. El público que llenaba la sala del juicio de John Perry comprendía los sentimientos de John Perry quien agachaba la cabeza en presencia de aquel juez con peluca y cara de tener gato pero no esposa. Feliz él. Así terminaba Juan aquella última crónica.
Feliz él.
Poco después también había asistido al juicio de un cocinero de Manhattan llamado Daniel Rakowitz quien troceó y coció en la marmita a su novia la bailarina Monika Beerle. Otro animal doméstico separaba a la pareja. En esta ocasión se trataba de un loro. Sus crónicas combinaban morbosidad y puritanismo a partes iguales. Entusiasmaron a los lectores de Damas y Caballeros. Aunque las escribía muy deprisa inventando la mitad en el taxi de vuelta a su oficina tenía en cuenta el punto de vista de las sociedades protectoras de animales y el punto de vista de las asociaciones feministas y del gremio de cocineros.
En España el amor a un animal no llevaría jamás a extremos parecidos. En España se abandonan más de 150.000 gatos y más de 75.000 perros al año de entre los dos millones y medio de gatos y los tres millones y medio de perros que comparten sus vidas con las vidas de los españoles. Se abandonan los perros y los gatos cada verano cuando sus dueños deciden irse de vacaciones y ven ahí una buena oportunidad para deshacerse de ellos. Lo cierto es que los odian desde mucho antes de las vacaciones. Los odian desde que el perro les empezó a aburrir y a dar demasiado trabajo. Bajarlo para que cague. Subirlo para que coma. Bajarlo para que mee. Subirlo para que beba. Necesitan tomarse vacaciones de los perros y de los gatos como si fueran los jefes de la oficina. Como si fueran los viejos de la casa que tampoco se mueren al llegar el cambio de estación. Todos son inmortales. Por eso la paga el perro. Lo abandonan en la calle. En una carretera sin tráfico. La mitad de ellos mueren tratando de volver a la casa de la que les han echado. Mueren atropellados por otros automovilistas que también salen de vacaciones al mar o a la montaña. En el mar el perro que sobrevive a los atropellos se abrasa de calor. Enferma y muere. En la montaña los cazadores le pegan un tiro. El resto se extravía en un desesperado vagabundeo por las ciudades donde lo más probable es que vayan a parar a los hornos crematorios del matadero municipal.
En España la gente pone cara de repugnancia imaginando el descuartizamiento de Annabelle. Pero no ponen cara de repugnancia al enterarse de que unos quinceañeros han apedreado en el zoo a un pingüino traído desde el estrecho de Magallanes. Un absurdo pingüino traído de ese estrecho a Madrid para que unos gamberros de Madrid le fracturen el cráneo.
¿Hay algo que nos una al fervor popular del pueblo danés manifestado por la perra de su reina Margarita? Esta perra salchicha llamada Zenobie desapareció del palacio. La reina pidió la colaboración de los súbditos para localizarla. Las fuerzas de seguridad rastrearon los bosques de Fredensborg. La corte se volcó en esa búsqueda. Nobles y plebeyos se afanaron por recuperar a Zenobie y devolverla al regazo de su dueña quien desde el palacio emitía comunicados rogando que de ser localizada la perrita no le dieran comida. Solamente agua. Y que cesaran las ofertas que se le hacían de regalarle otras perras de la misma raza y similares características. Ninguna podría sustituir a Zenobie. Ninguna llenaría el inmenso vacío que Zenobie había dejado en el palacio. Juan estuvo a punto de viajar a Copenhague para cubrir la información de este caso. Finalmente el director de Damas y Caballeros desistió al comprobar que el interés de los lectores españoles se inclinaba más hacia los perros esquimales que hacia los salchichas por ser aquéllos la última moda. Los perros salchicha no son ahora queridos en nuestro país. A estas alturas y como sucede con demasiada frecuencia en la prensa española no sabemos si la perra de la reina Margarita de Dinamarca extraviada el 21 de octubre de 1993 fue localizada o sigue extraviada o sencillamente murió. No sabemos nada porque la prensa española no ha vuelto a hablar de la perra de la reina de Dinamarca. Siempre hace lo mismo nuestra prensa. Machaca una noticia durante varios días hasta que ya no puedes más y de pronto la deja caer sin dar explicaciones. Se hace lo mismo con una perra perdida que con un delincuente fugado o que con un terremoto que ha matado cien mil personas. Al cabo de unos días hay que olvidarlo. El director dice que no se hable más de la perra y no se habla más. Que no se hable más de Ruanda y se acabaron las matanzas de Ruanda porque la gente se cansa de las matanzas que nos pillan demasiado lejos y las fotografías son angustiosas y es mejor hacer un reportaje sobre el turrón de Jijona.
La prensa española es conocida en todo el mundo por esta tendencia a abandonarlo todo bruscamente. La prensa española es como los españoles que nos cansamos un día de saludar a alguien y dejamos de saludarle. Y los lectores españoles se lo tragan todo. Lo dan todo por bueno. ¿Que les cuentas lo de la perra de la reina danesa? Les parece muy bien aunque la perra de la reina danesa no sea de la raza gran danés. ¿Que dejas de contarle lo de la perra de la reina? También muy bien Se olvidan. Que cada lector se imagine lo que prefiera. Que la perra volvió o que la perra no volvió. A nadie le interesa averiguar si Zenobie era desgraciada en palacio y se fugaba precisamente por esa razón. ¿La regañaban demasiado? ¿La maltrataban frecuentemente? ¿La alimentaban mal? ¿La privaban de esas satisfacciones básicas que tienen todos los mamíferos sea cual sea su raza y su educación? ¿Buscaba un macho que no fuera salchicha? ¿No se lo facilitaba la reina? ¿Por qué no se lo facilitaba? Cuestiones todas ellas que hubieran revelado no sólo el misterio de la perra misma sino las conductas de la familia real danesa. Y esto habría arrojado luz sobre el enigma que siempre envuelve a las familias reales de todo el mundo Pero nuestros periódicos son insolventes. Mendaces. Mediocres. Dan la noticia porque es una noticia curiosa cuando una reina que en sí misma ya es una curiosidad pierde a su perro faldero. Pero después no se toman la molestia de telefonear al palacio para averiguar el desenlace del asunto. La falta de imaginación es portentosa.
Lo primero que pierden los directores de periódicos españoles es la imaginación. Ésta es la primera pérdida que acusa un director de periódico en cuanto toma posesión de su cargo. Si el director es imaginativo no dura más de una semana en el cargo de director. Para ser buen director hay que perder la poca imaginación que hasta el momento de ser director tenía esa persona. Lo que pierden en imaginación lo ganan en apetito. Siempre están comiendo y bebiendo en el comedor reservado para uso exclusivo de la dirección. Siempre tienen que invitar a alguien a comer o a cenar y siempre tienen que ser invitados por alguien a comer y a cenar cuando son directores. Es como si no hicieran otra cosa más que comer y cenar. Antes de transcurrido medio año en el cargo se les pone un culo que no les cabe en la butaca. Se les infla la cara como si les dieran dosis masivas de cortisona. Pierden pelo. Pierden memoria. Empiezan a decir majaderías propias de director. La voz les cambia. Se compran un traje gris con la chaqueta cruzada modelo director sin darse cuenta de que el mismo traje aunque algo más barato lo lleva el chófer. En realidad el chófer podría pasar por ser el director. No tendría más que sentarse en la parte trasera del automóvil y hablar por teléfono para que todo el mundo supiera que ése era el director del periódico. Nadie pondría en duda que el chófer es el nuevo director y que el director es el nuevo chófer. El chófer subiría al despacho del director a dar órdenes menos estúpidas que las que habitualmente da el director. El periódico tendría más venta porque el chófer piensa como la gente de la calle y el periódico está hecho para la gente de la calle. En realidad los directores de periódicos españoles creen que los periódicos están hechos para dar satisfacción al amo del periódico que por regla general es un nuevo rico o a lo sumo un rico de segunda generación pero con la mentalidad de nuevo rico totalmente inculto. Tiene el periódico para hacer sus negocios. Para tener un poder que sin el periódico sería muy difícil que tuviera. Con su periódico se le abren muchas puertas. Consigue muchas cosas. Recibe muchos favores. Le respetan porque se le teme no tanto por él ni por su dinero como por su periódico que llega a todas partes todos los días y va socavando al adversario y arruinando al competidor para triunfar él. El director del periódico es respecto del amo del periódico lo que el chófer del director del periódico es respecto del director del periódico. Es el tipo que está a las órdenes directas del amo. El que dice sí señor cuando usted quiera y donde usted quiera. Vaya más deprisa y va más deprisa. Frene y frena. Baje aquí y baja aquí. Porque si no lo hace así su destitución es fulminante. Se le da la patada. Y entonces se nombra a otro director que desempeñe sus funciones como es debido.
Entre el director del periódico y el chófer del director están los columnistas. Los columnistas son por naturaleza la casta más altiva que existe en los periódicos pero también la más cobarde y resentida. El director los tiene en un puño. Si se desvían de los antojos cotidianos del director les quita la columna sin dar explicaciones.
¿Qué se han creído esos imbéciles? ¿Se han creído que el periódico es suyo? ¿Que el papel es suyo? ¿Que la tinta es suya?
Aquí no hay nada suyo.
Y le quitan de un plumazo la columna como se le quita un juguete al niño. Entonces se la dan a otro niño. Siempre hay otro niño deseoso de ser columnista. Hay cola. Hay lista de espera. Todos quieren una columna y muchos pagarían por que les dieran esa columna aunque el director tenga a los columnistas cogidos por el cuello. Pero ellos creen que son más listos que el director. Creen que no están demasiado cogidos por el cuello. Pero lo están. En cuanto tratan de aflojar un poco los dedos del director que les tiene bien cogidos por el cuello les entra el dolor de cervicales. Los columnistas siempre se están quejando de sus cervicales. Del dolor insufrible de sus vértebras cervicales. No tienen más remedio que gastar collarín. Desde su fundación siempre hubo collarines de columnista en la enfermería de Damas y Caballeros a entera disposición de los columnistas. Unos algo más anchos que otros pero todos especialmente diseñados para el columnista. En los periódicos donde hay columnistas existen collarines a disposición de los columnistas con dolor de cervicales. Los columnistas que llegan al periódico sin el collarín y se ponen alegremente a escribir su columna sin collarín tienen que levantarse muy pronto para ir a la enfermería a por el collarín. ¡Un collarín! ¡Un collarín! Vuelven a su mesa con el collarín bien ajustado y en seguida se aprecia un cambio. Una mejoría. Hacen ver que las molestias cervicales son ahora más soportables. De lo contrario no hubieran podido acabar de escribir la columna del día sin desnucarse. Sin caer fulminados sobre sus mesas de columnista. De todas formas si uno se fija mínimamente en los columnistas está claro que las caras de los columnistas tanto si llevan puesto el collarín como si no lo llevan son caras de alguien a quien le están retorciendo el pescuezo. ¿No son los columnistas fíeles perros guardianes del director atados a la pata de la mesa del director? Ésos son los buenos columnistas. Los que duran años y años. Perros de defensa. Perros de asalto. Perros agresivos. Peligrosos. Cuidado con los perros. Perros que enseñan los colmillos. Muerden. Tienen rabia. Si no están rabiosos no son buenos columnistas. Pero al mismo tiempo son muy dóciles y obedientes con el director. Con el director son perros falderos.
Directores y columnistas son invitados constantemente a las tertulias de la radio para que opinen sobre cualquier cosa.
¿Qué nos puede usted decir del corrimiento de tierras en Colombia?
Y ellos dan su opinión sobre los corrimientos de tierras en general y luego sobre ese corrimiento de tierras en Colombia. Naturalmente no saben de ese ni de ningún otro corrimiento de tierras más que lo que han informado las agencias de noticias. Pero ellos improvisan delirantes teorías de los corrimientos de tierras y polemizan acerca de las consecuencias políticas y económicas de los corrimientos de tierras en Colombia y en cualquier parte del mundo.
Los columnistas y los directores de periódicos proponen soluciones para cuantos problemas afligen a la humanidad sin distinción de ningún tipo y por eso mismo sin conocimientos de ningún tipo. Dicen las mayores majaderías sin ruborizarse. Con la voz llena y potente de la ignorancia disfrazada de falso saber. Se quitan la palabra para decir estupideces comparables y a veces muy superiores a las que dicen los políticos más estúpidos a quienes critican sin tregua. El moderador de la tertulia les anima a decir más imbecilidades. Más insensateces. Más cursilerías entre ruidosos anuncios de créditos y ofertas de baterías de cocina.
¿No satisface al público esta exaltación de la verborrea? Los directores de periódicos y los columnistas de periódicos desempeñan una función social impagable. Descubren escándalos. Encubren otros escándalos. Piden cabezas. Indultan a otras cabezas. Al final nadie sabe qué es lo que defienden ni por qué lo defienden. Pero eso les trae sin cuidado. Lo importante es ladrar. Gruñir. Morder. Hacerse notar. Sólo así consiguen que la gente pegue la oreja a la radio y no piense por sí misma. ¿Para qué? Ya lo han oído todo. Ya lo saben todo. Ya no hace falta leer. Aunque luego los directores y los columnistas se escandalizan de que la mitad de los españoles jamás lea un libro. Comentan que eso es una barbaridad. Que nuestro país es un país de analfabetos. Se les hace la boca agua con los datos de las encuestas. Un cuarenta por ciento de los mayores de 18 años no lee nunca un libro. Aunque se lo regalen. Aunque tenga monigotes pintados. Los que leen dedican a la lectura catorce minutos al día. Ni un minuto más. El resto se alimenta de la radio y de la televisión. La inmensa mayoría ni siquiera lee periódicos. ¿Periódicos? Los mejores periodistas de los periódicos van a contar lo que dicen sus periódicos a las emisoras de radio. No hace ninguna falta comprar el periódico para enterarse de lo que les acaban de contar por la radio. Ahorran dinero. Y tiempo. No hay que leer nada. La mayoría de la población española ni siquiera se toma la molestia de leer los rótulos de las calles. ¿Para qué leer los rótulos de las calles? Es más fácil preguntar. Todo el mundo está siempre preguntando algo a todo el mundo en todas partes sin tomarse la molestia de mirar los rótulos porque en un país donde no lee nadie todo el mundo desconfía de lo que está escrito por el solo hecho de estar escrito. Lo que está escrito en España es un engaño español. La ley escrita es una trampa. No hay que leerla. No hay que hacerle caso. Las notificaciones escritas son un engaño. Los artículos escritos son una mentira. Donde dicen blanco hay que entender negro. Siempre hay que entender lo contrario de lo que dicen. O no entender nada. Todavía esto es mejor.
Luego de diez años sin torear y con tiempo para leer por arriba de la cabeza El Cordobés contestó a un periodista que le preguntó cuántos libros había leído en esos diez años que no había leído ninguno.
¿Ninguno?
Ninguno.
El periodista ya tenía agarrado por los cuernos al torero del salto de la rana y entonces le preguntó por qué no había leído ningún libro en estos últimos diez años.
Porque si los leo no entiendo nada y tengo que volver las hojas para atrás.
Ésa fue la respuesta del Cordobés.
Muy pocos se atreven a decir que no leen porque no se enteran de lo que leen. Y si no se enteran de lo que leen ¿para qué van a leer?
Cuanto más culta es la gente más mentirosa es la gente. Dicen que han leído lo que no han leído ni piensan leer nunca. Si no salen a la calle con un libro en la mano creen que les pueden confundir con un mulo. Les para alguien en la calle y entonces mueven un poco el libro y así les preguntan qué estás leyendo y ellos enseñan el título del libro y dicen que están leyendo esto.
Pero el torero no tiene miedo a confesar que no lee porque no le da la gana leer. Porque vive mejor sin leer que leyendo como otros viven mejor trasnochando o siendo vegetarianos. ¿Por qué no va a permitirse el lujo de no leer en diez años? ¿Quién le obliga a él a sacrificarse leyendo cosas que no entiende? Muchos días Juan sólo se interesaba por leer los nombres de los fallecidos ayer en Madrid y el resto del periódico lo pasaba por alto. Le interesaban más los desconocidos muertos que los conocidos vivos o a punto de morir. Murieron Juan Mardomingo Illanas a los 60 años. Ana Juste Stenglo a los 71 años. Miguel Ferrol Murillo a los 71 años. Francisco Sáenz Serrano a los 92 años. Dolores Gil Fernán a los 73 años. Gervás Candiota Palos a los 57 años. Luisa Chaparro López a los 69 años.
A continuación ya podía leer el anuncio de la japonesa bellísima. Japonesa jovencísima. Japonesa nueva. Japonesa modelo exuberante. Japonesa medidas perfectas. Japonesa reina de la noche. Japonesa Visa Hotel.
Una noche llamó a la japonesa nueva y exuberante con las medidas perfectas y reina de la noche. La vio y salió corriendo. Echó a correr en dirección a la Puerta del Sol Naciente. Sin volverse. Sin parar. Cada vez corría más deprisa para que la japonesa Visa Hotel no le diera alcance. Porque podía darle alcance la japonesa atleta Visa Hotel y encerrarlo en el hotel y leerle la columna de ese día sobre nítidas constelaciones para navegar llevando en la memoria las pasiones perdidas y otros nombres que ya se fueron. Por favor le pediría Juan a la japonesa exuberante no me leas ninguna columna. No me leas columnas bucólicas ni columnas feministas ni columnas filosóficas. Puesto a leerme algo léeme la receta para hacer pichones salpimentados por dentro y por fuera dorados con mantequilla espumosa. O algo sobre la Operación Tormenta del Desierto. O la crítica de un tinto de Ribera del Duero con toque nítido de vainilla y notas tostadas con gran expresión tánica y regusto a regaliz.
Uno dos. Uno dos.
Grabando.
Grabando por fin suena el teléfono. Berta. Con un hilo de voz. Casi no la oigo. Agotada. Retraso indefinidamente indefinido. Lo siente muchísimo. Ya verá mañana cómo se presentan las cosas. No sabe aún.
¿Mañana?
El doctor Po dijo que Juan debería ser tratado en Viena. Ése era el mejor consejo que podía darles. En Viena el doctor Po había conocido al profesor Frankle. El profesor Frankle era discípulo de un discípulo de Freud. El profesor Frankle podría quitarle los temblores en unos cuantos meses. El doctor Po estaba seguro de ello. Para un problema así Viena ofrecía más garantías que ningún otro lugar. Además Juan estaría alejado de su madre. La influencia de su madre no le convenía a Juan. Y en Viena ni siquiera sería preciso que aprendiera alemán. El doctor Po le dijo que el profesor Frankle entendía suficiente español para psicoanalizarlo en nuestro propio idioma.
Recuerdo grabando en la habitación 108 del hotel Domgasse cerca de Sailerstàtte donde Juan vivió hace treinta años que el doctor Po le entregó una carta para el profesor Frankle.
Cuando llegó a Viena todavía no hacía frío. La gente iba en mangas de camisa. Muchos vieneses llevaban pantalones de cuero con peto y sombrero tirolés de color verde. Sus primeras comidas las hizo en un restorán de maderas muy oscuras. Muy poco iluminado. Por eso eligió ese restorán. Por su escasa luz. Si empezaba a comer y le temblaba el pulso nadie se daría cuenta. O casi nadie. Evitaba ocupar una de las mesas del centro donde cuando se sienta un cliente siempre hay otros clientes observando desde distintos ángulos. Y además acudía a comer a ese restorán a las horas en las que estaba medio vacío. Si empujaba la puerta y veía que ya había demasiada gente no entraba. Nunca pedía sopa o en general cualquier cosa que exigiera movimientos reposados de la mano. No permitía que el camarero le llenara el vaso de agua. Si el camarero le llenaba el vaso lo llenaba hasta arriba y él ya no podría beber. Levantaba un vaso demasiado lleno y eso bastaba para que el pulso le temblara más. Aunque su mano dejaba de temblar al derramar el agua. Llevarse un vaso demasiado lleno de agua a la boca o darle fuego con una cerilla a otra persona que se lo pedía con el pitillo en los labios eran dos cosas de las que huía siempre. Cuando no había tenido más remedio que beber de un vaso tan lleno delante de otras personas o dar fuego con una cerilla a otra persona que se disponía a fumar siempre había fracasado aunque tratara de sujetarse con la otra mano la mano con la que cogía el vaso o la mano con la que encendía la cerilla. Repetía esta vez no voy a temblar. Esta vez no me caerá el agua. No me bailará la llama delante de las narices de ese fumador. Se equivocaba. El agua le caía. La llama le bailaba delante del fumador y el fumador retrocedía y le preguntaba qué le pasaba. Nadie parecía quedarse indiferente ante su temblor. Unos porque creían que Juan se había puesto enfermo Una persona tan joven no tiembla así a menos que esté muy enferma. Y otros porque creían que Juan les tomaba el pelo. Que se burlaba de ellos. Que les gastaba una broma. Si Juan estaba enfermo ¿cómo iba a comer a un restorán lleno de personas sanas que no temblaban? ¿Podía explicar eso? Tampoco era normal que fumase. Un enfermo que tiembla de ese modo está en una clínica. Está en tratamiento. No va por ahí comiendo y fumando. Esa persona enferma seguramente enferma de alguna enfermedad nerviosa se esconde hasta que se ha curado. Y si no puede curarse se retira de la circulación. En Viena los cocheros de St. Stephan llevan las riendas sin temblar. Fuman sin temblar. Beben la cerveza sin temblar. Cobran a sus clientes sin temblar. Y los camareros de Viena sirven las comidas sin temblar. Los médicos de Viena ponen inyecciones sin temblar y operan a los enfermos sin temblar. En los cafés todo el mundo está leyendo los periódicos sin temblar y sorben el café en sus pequeñas tazas sin temblar. Aquí nadie tiembla excepto Juan que ha venido por indicación del director del manicomio de Valencia doctor Po con una carta de presentación para el profesor Frankle discípulo de un discípulo del doctor Sigmund Freud a quien se la entregará temblando.
¿Puede decirme qué le pasa exactamente?
Explíqueme lo que le pasa a usted le preguntó el profesor Frankle en la Klinik Hof porque debe de ser muy importante lo que su familia cree que le pasa a usted para que lo envíen precisamente a Viena. Y no sólo a Viena sino a esta Klinik Hof que yo dirijo.
El profesor Frankle hablaba muy mal español. Tenía al lado a un médico peruano que le ayudaba a decir lo que quería decir. El profesor Frankle le escuchó sin interrumpirle sentado detrás de su mesa. Era un hombre bajito con los cabellos exageradamente largos sobre las orejas y sin apenas pelo en el resto de la cabeza. Parecía el director suplente de la Filarmónica de Viena. Ni siquiera le miraba mientras Juan le explicaba cuál era su problema. El problema de sus temblores. Lo mucho que le preocupaba temblar tanto. El miedo que tenía al pensar que esos temblores tal vez producidos por alguna lesión en algún centro nervioso del cerebro fueran incurables y tuviera que vivir con ellos toda la vida.
El doctor Frankle fumaba cigarros toscanos. Unos cigarros largos y curvos de los que salía una paja por la que chupaba el humo. Cuando Juan terminó su explicación demasiado larga y confusa el profesor Frankle cruzó unas palabras en alemán con el médico peruano que hacía de intérprete y luego le ordenó que esperase en la habitación contigua.
Juan salió del despacho del profesor Frankle y se sentó en la otra habitación donde había media docena de personas con aspecto de tener graves problemas. Todos eran hombres. Ninguno le miró al entrar. Uno se miraba a los pies. Otro miraba un punto fijo en la pared. Otro miraba a la ventana. Nadie dio los buenos días. Tampoco Juan.
Al cabo de un largo rato de estar sentado allí con aquella media docena de locos lo llamó una enfermera para que volviera al despacho del profesor Frankle.
Ahora el profesor Frankle ya no estaba sentado detrás de su mesa. Estaba de pie entre su mesa y varias sillas que habían sido colocadas en semicírculo. Se había quitado la bata. Seguía fumando el mismo cigarro toscano. A su lado estaba el médico peruano. Le miró al entrar. Le ofreció sentarse en una de las ocho sillas. Juan se sentó. Estaba impaciente por saber qué iba a pasar allí. No entendía qué hacían esas ocho sillas en círculo cuando no había nadie.
¿Habrían tenido una reunión otros doctores con el profesor Frankle? ¿Iba a empezar la reunión? ¿Eran sillas para doctores o eran sillas para enfermos? ¿Iban a entrar los enfermos de la habitación que estaban sentados mirando cada cual a un sitio y sin hablar? ¿Tendría que ir cambiando él de silla? ¿Era eso lo que el profesor Frankle se disponía a decirle? ¿Por qué?
Entonces la puerta se abrió y entraron dos enfermeras y seis médicos todos ellos con bata blanca. El profesor Frankle les saludó en alemán. Señaló a Juan. Debió de decirles que Juan era un nuevo paciente que venía de España. Los seis médicos y las dos enfermeras inclinaron la cabeza. Juan también. Juan se había puesto de pie después de dudar unos segundos si debía o no ponerse de pie. Luego se alegró de haberse puesto de pie. Eso era lo que tenía que hacer aunque no se lo hubiera indicado el profesor Frankle.
El profesor Frankle dijo algo más en alemán y aquel grupo de gente ocupó las sillas. Juan también se sentó aunque el profesor Frankle no le dijo que se sentara. Todos parecían muy relajados. Parecían habituados a este tipo de reuniones. Parecía que ésta fuera una sesión de las muchas que celebraban en el despacho del profesor Frankle en la Klinik Hof.
Se ofrecieron cigarrillos unos a otros y se dieron fuego unos a otros. Unos y otros ignoraban por completo a Juan.
Pero se callaron como un solo hombre cuando el profesor Frankle le hizo una seña a Juan para que se levantara.
Juan se levantó sin apartarse de la silla. Con las piernas rozaba la silla. Todos le miraban menos el profesor Frankle que se había puesto de espaldas como si este asunto no le interesara nada. Cuchicheaba con el doctor peruano. El peruano le dijo que avanzara hasta el centro de aquel círculo formado por las sillas.
Juan dio un par de pasos. Las piernas empezaban a temblarle. El profesor Frankle hizo un gesto con la mano para que diera la vuelta en redondo y se pusiera de cara a sus colegas médicos. Juan hizo lo que el profesor Frankle le indicó. La mayoría de los médicos y las dos enfermeras le miraban sonrientes. Juan no sabía si convenía sonreír. Sonrió un poco.
Entonces el profesor Frankle le ordenó que extendiera los brazos al frente con las manos abiertas y los dedos estirados.
El doctor peruano lo explicó en español.
Juan extendió los brazos y las manos y abrió los dedos aunque le temblaban mucho. Nadie decía nada. Juan no miraba a nadie. Tampoco quería mirarse las manos extendidas a la altura de sus ojos. Pero tampoco cerró los ojos.
Sabía que estaba siendo observado atentamente por los seis doctores. Por las dos enfermeras. Por el doctor peruano. Por el profesor Frankle.
El doctor peruano transmitió la orden después de escuchar al profesor Frankle. Era una orden escueta.
¡Tiemble!
No hacía falta que le dijeran que temblara. Juan ya estaba temblando desde que le habían hecho ponerse de pie en el centro de las sillas ocupadas por los seis médicos y las dos enfermeras.
Pero el profesor Frankle insistía que temblara más.
Y el doctor peruano repetía la orden del profesor Frankle en español.
¡Tiemble más! El profesor quiere que tiemble más. ¿No puede temblar más? ¡Tiemble todo lo que pueda! ¡Más! ¡Más! ¡Tiemble más!
A Juan le parecía que ya temblaba lo suficiente. Estaba temblando al máximo. Temblaba violentamente. Se sentía muy avergonzado de temblar así y al mismo tiempo de no estar temblando todo lo que el profesor Frankle le pedía que temblara. Estaba convencido de que temblaba más que otras veces. ¿Por qué tenía que repetirle aquel cretino que temblara aún más? ¿Por qué coreaba aquel lameculos indio que temblara más?
Temblaba tanto como las veces que más había temblado aunque era la primera vez que alguien le había pedido que temblara de pie y en público.
Juan sudaba. Tenía ganas de vomitar. Tenía ganas de huir. La palabra huir aparecía ante sus ojos. Veía cada una de las letras al final de sus manos extendidas y de sus dedos temblorosos. Tenía ganas de que acabara todo aquello para siempre. Con voz temblorosa dijo que no podía temblar más. Y bajó los brazos.
El profesor Frankle había dejado de prestarle atención otra vez. Los otros médicos tampoco parecían especialmente interesados en el caso del español que temblaba. Sus caras daban a entender que lo que habían visto hacía un momento era un caso vulgar. Mediocre. Ridículo.
Unos tras otros abandonaron el despacho del profesor Frankle inclinando la cabeza y dirigiéndose a él como profesor.
Con el profesor Frankle sólo se habían quedado en el despacho el doctor peruano y una de las enfermeras. El profesor Frankle dio órdenes a la enfermera. La enfermera volvió la cabeza hacia Juan.
Era una mujer de unos 45 años. Baja. Rechoncha. Con alzas de corcho en los zapatos y piernas gordas sin depilar. El tipo vienes. Pero parecía amable. Le indicó que le siguiera.
Abrió la puerta sin darle oportunidad de despedirse del profesor Frankle ni del ayudante peruano.
Le acompañó al vestíbulo sin detenerse en la habitación donde seguían inmóviles aquellos seis hombres que parecían muñecos. Si Juan no hubiera estado un rato antes con ellos en la misma habitación hubiera creído que eran muñecos.
En el vestíbulo la enfermera se entretuvo unos minutos buscando algo en un archivador. Por fin sacó una cartulina. Anotó unas frases en la cartulina. La guardó y extrajo otra casi idéntica que le entregó a Juan.
Era un volante con el membrete del profesor Heimo Frankle en el que figuraba el día y la hora de su próxima visita.
Juan esperó a que la enfermera le dijera cuánto tenía que pagar. La enfermera le pidió el dinero. Pagó. Luego dio la vuelta a la cartulina y miró disimuladamente la parte trasera del volante que la enfermera le había entregado para comprobar si había alguna otra anotación. Sólo había una letra en un ángulo del volante que no parecía estar impresa. Estaba escrita a mano. Era la letra H. Juan sospechó que esa inicial indicaba la enfermedad que seguramente había diagnosticado el profesor Frankle. ¿Histeria? ¿Era Juan un histérico? ¿Hipocondría? ¿Era Juan un hipocondríaco? Tal vez esa absurda letra no tenía nada que ver con Juan ni con el diagnóstico de la enfermedad de Juan. Podía tratarse de una clave del mismo archivador. O podía deberse a un descuido de la enfermera. Aunque también parecía lógica otra hipótesis. ¿Lo habría escrito intencionadamente el doctor Frankle para provocar algún tipo de reacción y estudiar luego ese tipo de reacción en el paciente?
El primer sueño que tuvo Juan en Viena aquella noche lo anotó al día siguiente. Dibujaba un cero sentado en el rincón de una habitación oscura muy pequeña. Juan desaparecía metiéndose por ese cero. Y ya no salía de allí.
Uno dos. Uno dos.
Grabando.
Grabando sin luz en la habitación. De noche.
Si no llega Berta me acostaré. Cansado. Pero si de pronto llega todo cambiará. Puede darme esa sorpresa. Hacerme creer que está en España y presentarse aquí cuando ya no espero verla. Sin decir nada. Sin avisarme. Eso estaría bien. Eso estaría muy bien. Pediría una botella de champagne. Nos la beberíamos tranquilamente. Pondríamos música. Bailaríamos. Al principio vestidos. Después desnudos. Sin miedo a temblar como hace treinta años.
Habían bailado una sola vez. Berta era casi una niña. Juan temblaba porque siempre había temblado al bailar. Las manos. Los brazos. Pero Berta no le dijo nada. No se lo echó en cara. No dijo nada. Se apretó un poco más a él.
El profesor Frankle le dijo que fuera a una academia de baile en Viena. Había muchas. Y muy buenas. En Viena todo el mundo iba a las academias a aprender a bailar el vals. Y otros bailes. Los vieneses son grandes bailarines. Todo el mundo baila en Viena. Bailan muy bien. Los niños. Los mayores. Los ancianos. Bailan incluso los animales. Los caballos bailan maravillosamente. Los famosos lippizaner de la Escuela Española de Equitación son grandes bailarines. Hacen todos los pasos de casi todos los bailes conocidos. El vals. El tango. El foxtrot. El charleston. El buguibugui. La samba. Prácticamente todo lo saben bailar los caballos lippizaner.
El profesor Frankle dijo si tanto le asusta bailar aprenda usted a bailar como un profesional. Vaya a una de las grandes academias de baile en Viena. Mi enfermera le puede poner en contacto con una buena academia de baile donde usted pueda bailar dos o tres veces por semana.
La enfermera del profesor Frankle le puso en contacto con Heinz Friedrich gran maestro de baile de salón. El maestro Friedrich tenía la academia de baile muy cerca del café Braünerhof. En la calle Stallburg. Había una pequeña placa de bronce en la fachada del edificio en la que decía que el gran maestro Heinz Friedrich daba clases de baile de 4 a 7 todos los días excepto los viernes. Los viernes el maestro Friedrich participaba en competiciones de baile.
El maestro Friedrich era un tipo de edad incalculable. Tenía el pelo oxigenado. Era muy alto y muy flaco. Vestía de negro. Llevaba un bigote al estilo káiser teñido de negro. Sus cejas también parecían bigotes sobre una cara extremadamente pálida y ojerosa. Cuando le abrió la primera vez la puerta de la academia Juan creyó que ese hombre no podía ser el maestro Friedrich sino un militar retirado y tísico. Sin embargo era el maestro Friedrich y hablaba español porque en su juventud había vivido durante algún tiempo en Buenos Aires.
El maestro Friedrich no daba más que clases individuales. Olía a perfume barato. Tenía las uñas largas y los dedos amarillentos de nicotina. A veces se ponía una bufanda negra para bailar. Nunca gastaba otros zapatos que no fueran de charol. Al principio de la clase y para evitar posibles confusiones el maestro Friedrich dejaba en claro que él iba a ser mujer. Luego decidía que la mujer iba a ser Juan.
Amigo mío ahora vos sois la dama.
El profesor Friedrich se lanzaba por la pista como un patinador sobre el hielo. Sudaba mucho porque se tomaba el trabajo en serio. Ponía el vals de las olas en su viejo tocadiscos y agarraba con fuerza a Juan por la cintura. Le hundía la barbilla y los bigotes en el esternón. Y le decía que se dejara llevar sin ofrecer ninguna resistencia.
Derecha.
Izquierda.
Izquierda.
Otra vez izquierda.
Más a la izquierda.
Sin miedo.
Eso es.
El verdadero vals vienes se baila con más vueltas a la izquierda que a la derecha.
Rápido.
Muy bien.
Así.
Repitiendo.
Más relajado.
Y ahora vos sois el caballero.
De cuando en cuando miraba el reloj para no pasarse de tiempo. Cuando era la hora justa paraba en seco y decía son cincuenta chelines. Había que pagarle en el acto.
Alguna tarde bajaron juntos al café Braunerhof. El maestro Friedrich vivía solo. Se relacionaba con poca gente. Juan sospechaba que Friedrich había tenido algún problema psíquico. Tal vez una depresión de las que tan a menudo afectan a los vieneses. Quizá el profesor Frankle le había librado del suicidio. Los vieneses tienen una de las tasas más altas de suicidio del mundo. Se suicidan de diez en diez. No se sabe exactamente por qué se tienen que suicidar tantos vieneses. Pero es así. Un día cualquiera toman la decisión de dejar de vivir su apacible vida vienesa y se tiran al Danubio un domingo a la hora de los postres o se envenenan con arsénico mezclado en la Sacher torte. De pronto deciden suicidarse. Se dan cuenta de que ya no aguantan ni un minuto más. Ya no les interesa nada. Ni el café ni la música ni bailar el vals. Se quitan de en medio y nadie pregunta qué fue lo que le hizo matarse a su vecino. Prefieren no saberlo. Se enteran que su vecino se suicidó y callan. No quieren pensar en eso.
Cuando Juan aprendió a bailar el vals y el tango y algún otro baile con el maestro Friedrich recibió un certificado de asistencia y el consejo de que no dejara de practicar todo lo que le había enseñado porque de lo contrario igual que lo había aprendido lo olvidaría.
Los hombres olvidan mucho antes el baile que las mujeres.
Grabando después de mear una de las muchas veces que debo mear pienso que podía haberme cortado el pelo antes de encerrarme en esta habitación del hotel Domgasse. Lo llevo demasiado largo. Los peluqueros siempre me han dicho en todas partes que el pelo me crece mucho. Al parecer es señal de buena salud.
Usted no se quedará calvo. Usted tiene una mata de pelo muy buena. Para que usted se quede calvo tienen que quedarse antes calvas muchas otras personas. Ya querría yo tener la mitad del pelo que tiene usted. Eso es un regalo. Ni mejunjes ni injertos ni nada.
Los peluqueros dicen muchas majaderías. Es un oficio copado por majaderos. Se pasan la vida hablando. Son peor que los locutores radiofónicos. Cotorras con tijeras. Con peine. Con maquinilla. No pueden estar más de cinco segundos callados. Es superior a sus fuerzas. Y son igual en cualquier parte del mundo. Me he cortado el pelo en infinidad de países y siempre me han parecido igual de insoportables los peluqueros de todos los países. Charlatanes. Cuentistas. Majaderos. Además pueden ser muy peligrosos. Muy malvados. Como aquel peluquero francés de Tours que una vez le metió a Juan la maquinilla hasta la coronilla sin parar de cagarse en Franco. Tenía razón cagándose en Franco. Mucha razón al decir que Franco era un asesino porque Franco era un asesino. Pero ¿qué culpa tenía Juan de que Franco fuera un asesino? Sin embargo Juan no era para el peluquero francés de la ciudad de Tours un español inocente que soportaba a Franco el asesino de españoles. Juan llevaba un pasaporte en el bolsillo. Un pasaporte expedido por la policía franquista que le permitía salir al extranjero. Los enemigos declarados de Franco no podían salir al extranjero. No recibían un pasaporte expedido por la policía de Franco. Estaban entre rejas. Pero Juan no. Juan estaba en Tours cortándose el pelo. Y entonces el peluquero de Tours le dijo que sacara ese pasaporte. Que se lo enseñara. Que en la peluquería todos querían ver ese pasaporte español. Juan no tuvo más remedio que sacar el pasaporte. Le entregó su pasaporte al peluquero francés y el peluquero se lo enseñó a otros clientes de la peluquería. Todos miraron el pasaporte y miraban a Juan con asco. Asco francés. Esa cara que Juan nunca olvidaría de asco francés. Esos morros franceses fruncidos por el asco que les daba ver el pasaporte español de Juan. Y todos estaban de acuerdo con el peluquero. ¿Habían visto bien el pasaporte?
Voyez vous?
Lo habían visto. Pasaporte español. Expedido por la Policía española que es una policía criminal a las órdenes del Gran Asesino. Y usted aún está diciendo que es un español como muchos otros que sufre bajo la bota de Franco. No amigo mío. Nada de eso le decía el peluquero francés de Tours apretando la maquinilla de rapar en todas direcciones. Franco es un asesino. Estamos de acuerdo en que Franco es un asesino. Pero no diga usted que aguanta a Franco porque no tiene por qué aguantar a un asesino. Ni usted ni nadie tiene por qué aguantar a un asesino. Lo que hay que hacer es liquidarlo. Cortarle el cuello. ¿Ve esta navaja? Cortarle el cuello con una navaja como ésta.
Tenía la navaja abierta y miraba a Juan como si de un momento a otro fuera a cortarle el cuello a Juan. Le dio la impresión de que hasta aquel momento no se había desahogado lo bastante aunque ya le había llenado la cabeza de trasquilones. Ahora iba a emprenderla con la navaja. Juan dio un salto. Se levantó. Cogió su pasaporte y preguntó cuánto debía pagar por aquel corte de pelo. El peluquero francés contestó que nada. Le regalaba el corte de pelo y esperaba que ese corte de pelo tuviera éxito entre sus amigos españoles. Se rió. Los clientes también se rieron. La cosa tenía su gracia. Añadió que no se le ocurriera volver a poner los pies en la peluquería de un republicano enemigo de Franco. Un francés que odiaba a Franco. Que no entrara nunca más en esta peluquería. Ni siquiera a preguntar la hora.
Compris? Bien compris?
Sólo entonces el peluquero cerró la navaja.
Peluqueros. Esquiladores. Degolladores. Verdugos de guillotina.
Su peluquero valenciano era otra cosa. Para empezar Pepito trabajaba él solo. Sin ayudantes. Los clientes entraban de uno en uno. Tenía en la pared un retrato de Franco puesto de perfil con uniforme de Generalísimo. Pero Pepito no era franquista. Era peluquero. Y tenía allí aquel retrato para dejar contentos a sus clientes franquistas. En cuanto uno de esos clientes desaparecía insultaba al Caudillo. Se mofaba del Caudillo. Maldecía al Caudillo. Y esperaba brindar por la muerte del Caudillo. Pepito levantaba un metro y veinte centímetros del suelo. Tenía que cortar el pelo subido en un taburete. A todos los efectos era un enano aunque para su desgracia no el único de la calle porque había otro más enano que él que era limpiabotas. No se hablaban. Se ignoraban. El limpiabotas jamás entraba en la peluquería de Pepito. Limpiaba zapatos en un bar. No estaban peleados. Pero el hecho de que los dos fueran enanos les obligaba a no estar juntos. Estar juntos hubiera resultado embarazoso. Era como mezclar a dos narigudos en la barra del mismo bar. La gente entra en ese bar y tropieza con los dos narigudos y cree que está borracha. Primero se ríen de un narigudo y luego se ríen del otro. Y cuando están uno al lado del otro se ríen de los dos narigudos al mismo tiempo. No ven doble. Hay dos narigudos. Por eso precisamente se ignoraban el limpiabotas enano y el peluquero enano. Por su condición de enanos. Se hubieran ignorado igual si en vez de ser enanos hubieran sido jorobados. Una persona que tiene el mismo defecto físico que otra persona huye de esa otra persona. Un jorobado cuando ve a otro jorobado en un sitio se va inmediatamente a otro sitio. Desaparece. Y si el otro jorobado ve a este jorobado hace exactamente igual a menos que tenga una necesidad imperiosa de encontrarle. Nunca se ponen juntos. No se saludan. No se sonríen. Les joroba mucho que haya otro jorobado a la vista. Ésa es la verdad. Con uno piensan que ya es bastante. Dos es demasiado. Tres sería un circo. Los jorobados van de un lado a otro huyendo de los jorobados. De los espejos. De los jovencitos que se burlan de ellos. De los porteros que no tienen otra cosa que hacer que mirar si pasa algún jorobado por la calle. De los niños que les señalan con la mano y gritan ¡un jorobado! ¡un jorobado!
Juan se había puesto en el lugar de los jorobados en más de una ocasión. Se había imaginado a sí mismo condenado a tener que llevar una joroba día y noche a la espalda sintiendo el peso de esa joroba y la maldición de tener que soportarla a todas horas y en todas partes. Se había imaginado no pudiéndose separar de esa joroba hasta la muerte. Agonizando con la joroba. Muriendo con la joroba. Siendo enterrado con la joroba. Siendo incinerado con la joroba. ¿Qué hubiera hecho? ¿Habría soportado semejante desgracia? ¿Se habría hundido bajo la joroba? ¿Habría aceptado con resignación la joroba? Los jorobados no tienen generalmente una vida larga. Mueren antes que el resto de los mortales. Pero aun así ¿se habría hecho el ánimo de vivir la corta vida del jorobado? También se preguntaba qué era peor si ser jorobado o ser enano. Sin duda lo peor era la suma de ambas desgracias. Ser un enano y encima jorobado. También se imaginaba el universo del enano. ¿Qué sentía un enano realmente enano? ¿Era algo de verdad tan atroz?
Mientras Pepito le cortaba el pelo Juan pensaba en los jorobados. En los enanos. En cómo habría sido su existencia de haber nacido enano o jorobado. O ambas cosas. Conocía a algunos enanos. Todos eran personas con oficios muy bajos. Con ingresos muy bajos. Con aspiraciones también muy bajas. En ellos todo era de bajo nivel. No querían ser compadecidos. No hablaban jamás del problema de estatura. Trabajaban. Sobrevivían. Algunos se casaban con otra persona enana. Pero la mayoría eran grandes solitarios. Marginados forzosos. En cambio los jorobados no eran personas de origen tan humilde como los enanos. Pertenecían a familias de clase media. Incluso había uno terrateniente. Vivía encerrado en una finca de naranjos. Apenas se le veía por la ciudad. Allí tocaba el piano. Coleccionaba sellos. Y se hacía llevar prostitutas semanalmente. Comparada su vida con la vida de la mayoría de los jorobados era privilegiada. Porque los otros pertenecían a una casta inferior. Uno vendía lotería en la Estación del Norte. Otro era empleado de un garaje. Otro era guardabarreras de un paso a nivel.
El más conocido de todos los jorobados valencianos era el llamado Cheperut de la Cheperudeta. Sin ser sacristán a este jorobado se le consideraba la gran atracción religiosa de la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados. A todos los efectos residía allí. Y allí permanecía durante horas arrodillado a los pies de la Cheperudeta a la que piropeaba incansablemente. El día del multitudinario traslado callejero de la imagen el Cheperut de la Cheperudeta era alzado a hombros de algún gigantón sobre aquel mar de cabezas para que pudiera dirigir su sarta de alabanzas a la Mare dels Desemparats.
¡Visca la Cheperudeta !
¡Visca la Cheperuda més cheperuda y més bonica del món!
Al morir el Cheperut de la Cheperudeta se formó inmediatamente una comisión diocesana para iniciar una causa de beatificación. Se hablaba de milagros otorgados por la intercesión del Cheperut de la Cheperudeta. Se hablaba de apariciones esporádicas de la Cheperudeta en la copa de un naranjo de Godella. Pero la comisión fue disuelta y los trabajos suspendidos al descubrirse con enorme pesar que el Cheperut de la Cheperudeta llevaba una doble vida. El día lo dedicaba casi por completo a la patrona. La noche a orgías de bestialidad y prostitución.
Muchos enanos se quitaban la vida. Ni la fama ni el éxito de algunos evitaba el suicidio. El actor Hervé Villechaize medía 116 centímetros. Era una jocosa miniatura en la pantalla. Había triunfado en la televisión. Era rico. Tenía una compañera muy hermosa de estatura normal. Tenía una mansión en Hollywood. La gente le adoraba. Sus admiradores le paraban en la calle y le pedían que repitiera la frase que hacía tanta gracia en La Isla de la Fantasía cuando Hervé Villechaize gritaba ¡El avión! ¡El avión! Al oírle decir eso la gente se partía de risa. Al cumplir 50 años el actor enano se pegó un tiro en la boca. Dejó una nota explicativa.
Debido al reducido tamaño de mis pulmones ya no puedo soportar los problemas respiratorios. Good bye.
Durante un tiempo Juan recortó noticias de enanos aparecidas en Damas y Caballeros y en otros periódicos. Las revistas ilustradas parecían tener una debilidad especial por los enanos. Semana sí y semana no sacaban fotos de enanos protagonistas de alguna excentricidad.
En los Estados Unidos todavía se utilizan los enanos para hacer concursos de lanzamiento. Se cruzan apuestas para ver quién logra lanzar a un enano más lejos. Lanzan al enano a lo largo de la barra del bar y la gente aplaude cuando el enano pone cara de bólido y vuela por los aires aterrorizado hasta dar con los brazos de un forzudo que impide su despanzurramiento en el suelo.
También en Santander han lanzado enanos en una discoteca. Los fotógrafos de prensa fueron a fotografiar al enano Miguelín en el momento de iniciarse el lanzamiento. Miguelín había declarado a los periodistas que ese trabajo no le disgustaba. Y que se lo pagaban bien. La asociación Crece protestó. Los enanos nunca deberían prestarse a estas actividades denigrantes ni siquiera en tiempos de desempleo masivo. Tampoco deberían actuar en circos ni en fiestas privadas de cumpleaños. Pero por otra parte ¿qué van a hacer estas criaturas para ganarse honradamente el pan? ¿Los va a emplear el Estado? ¿La casa Real? ¿Los frailes Dominicos? ¿El Ejército español? ¿Greenpeace?
Deberían trasladarse a California donde al menos se ha promulgado una ley que ampara a los enanos. La nueva ley les protege y promociona. Pueden aspirar a cargos públicos. Pueden hacer una carrera política. Pueden presentarse como candidatos del estado a gobernadores del estado. Y siendo gobernadores pueden presentarse como candidatos a presidentes de la nación. Pueden llegar a ser presidentes de los Estados Unidos aun siendo enanos. Incluso siendo enano de raza negra. Algo de verdad rarísimo porque no abundan los enanos negros. Tampoco importa que el enano sea hombre o mujer. Ante la ley todos los enanos son igual de altos. En el siglo XXI la Casa Blanca podría alojar a un presidente enano y negro con su correspondiente cónyuge enana y negra también.
¿No era Stalin otro enano? Stalin medía poco más de un metro y medio. Esa estatura en el imperio soviético lo asimilaba a los enanos. Sin embargo en todos los cuadros y fotografías oficiales Stalin aparecía gigantesco. Era más alto que su ministro de Exteriores Mólotov cuando en realidad este ministro le pasaba más de medio metro. Stalin exigía que se le pintara y se le fotografiara de tal modo que su apariencia fuera la apariencia de un gigante. No de un enano. Le enfurecía saberse enano. Obligaba a agacharse a los demás para ser siempre el más alto.
Uno dos. Uno dos.
Grabando.
Grabando cuando ya no pasan coches de caballos por la calle. Sólo algún borracho a pie. Me tumbo en la cama de la derecha. Tengo la impresión de haber estado aquí encerrado semanas enteras. Una extraña sensación.
Sky News saca un incendio en el Soho. El cliente de un cineclub porno le ha pegado fuego al cineclub. Varios muertos. Han detenido a un sospechoso. El sospechoso está helping the police. O sea ayudando a la policía. En otras palabras está prestando declaración. Está siendo interrogado. Está confesando. Pero los ingleses utilizan siempre eufemismos de gran valor sarcástico. Es un pueblo de sarcásticos. Cínicos con humor. De cínicos. De humoristas.
Pido que me suban una botella de vino blanco para brindar a la salud de los ingleses. El vino austriaco es dulzón. Fruchtig. A los vieneses les gusta todo azucarado. Juan bebía este mismo vino en Grinzing. Exactamente en la taberna de Antón Karas donde él mismo tocaba con xilófono El tercer hombre. Iba con Inge. Bebían mucho vino. Demasiado. Y de pronto notaba que el pie de Inge le acariciaba. Era el mejor momento de la noche. Cuando Inge le miraba a los ojos con sus ojos de gata en celo y él empezaba a notar el pie descalzo de Inge por debajo de la mesa. Primero en su pierna. Después entre sus piernas. Años más tarde había leído que el patriarca Kennedy hacía algo parecido en un restaurante de lujo de Nueva York. El viejo Kennedy invitaba a cenar a jóvenes modelos. En mitad de la cena se quitaba disimuladamente un zapato y hurgaba con el pie desnudo entre las piernas de una de las modelos. No decía nada. Solamente observaba con mucha atención cómo se mordía los labios esa modelo. Algunas veces otros comensales de mesas vecinas habían protestado a la dirección del restaurante. Pero ¿qué podía hacer la dirección del restaurante? ¿Ponerles en una mesa más alejada de la mesa de Kennedy? El pie de Inge era pequeño. Era el pie de la típica jovencita vienesa que hacía lo humanamente posible por acertar a ciegas con sus caricias. Lo mejor de las noches con Inge era este ritual pedestre. Ligeramente perverso.
¿Dónde estará Inge? ¿Qué habrá sido de ella? ¿La reconocería Juan si se cruzaran en pleno día por Karnterstrasse?
Trato de recordar a Inge con todo detalle en la oscuridad de esta habitación de hotel. Trato de imaginar cómo será ahora. ¿Estará gorda como una vaca? ¿Casada? ¿Tendrá hijos? ¿Vivirá cerca de aquí? ¿Estará sana o enferma? ¿Será una mujer interesante? ¿Se acordará alguna vez de aquellas noches nuestras en Grinzing? ¿O habrá muerto?
No tenía los pechos demasiado grandes ni demasiado duros. Pero tenía un vientre muy suave. Unos labios muy finos. Orejas diminutas. ¿Tendrá muchas arrugas sobre esos labios? ¿Y la cara? ¿Cómo será hoy la cara de Inge? ¿Y la mirada de Inge?
Inge Schneider. Enciendo la luz y veo que hay muchos Schneider en la guía de teléfonos. Será imposible localizarla. Si se ha casado ya no se llamará Schneider. Se llamará como su marido. Pero ¿y si por cualquier razón sigue llamándose Schneider?
Inge Schneider.
Entonces marcaría el número. Esperaría a oír su voz. Estoy seguro de que su voz la reconocería inmediatamente. Incluso si se ha vuelto borracha y fumadora. Aun así la reconocería. La voz de Inge era inconfundible. Aquel timbre será idéntico. No puede haber cambiado. Aunque estuviera paseando por Karnterstrasse con abrigo hasta los pies y sombrerito con pluma si oigo su voz sabré que es ella.
Entonces me acercaré.
Inge. Inge Schneider.
Te quedarás un momento mirándome.
Soy yo. ¿Sabes quién soy?
Ella dirá ¿Tú? ¿En Viena tú?
Sí.
¿A qué has venido a Viena?
Uno dos. Uno dos.
Grabando.
Grabando y lloviendo a cántaros desde antes del amanecer. Mejor. Tormenta. Viena chorreando. Viena y sus truenos. Viena y su lluvia torrencial. Sus calles como ríos. El Danubio enfangado. Los vieneses acariciando la idea del suicidio sin dejar de acariciar al perro. Los turistas hechos una sopa. Los coches de caballos capotados. Las japonesas cubriendo sus bolsitos Vuitton para que lleguen secos a Tokio. Y Berta sin dar señales de vida.
Suena el teléfono.
Frau Schneider pregunta por usted.
¡Inge!
Llegó antes de lo que esperaba.
Me miro al espejo. ¿Cara de qué?
La veo de pie sacudiéndose el agua. Gordinflona. Estropeada. La envejecida vienesa goteando en el vestíbulo con su paraguas plegable y un plástico transparente sobre el loden de todos los días.
Sus ojos más grises.
Su pelo gris y sus labios finos chupados por las arrugas.
El gesto dulce de asombro.
La beso en la mejilla sabiendo que después de este beso no desearé darle ningún otro. Que no volveré a besar a Inge.
Que no habrá casi nada de lo que hablar.
Que era un error este encuentro.
Que fue una suerte este diluvio porque así no tendremos que ir a ningún café.
¿Con esta vieja gorda entrando en el café Braünerhof?
Le ayudo a quitarse los plásticos de encima. Miro instintivamente sus pies oprimidos en las botas de goma. Veo sus rodillas infladas embutidas en las botas.
Nos sentamos en las primeras butacas del vestíbulo. Ni siquiera la empujo hacia el centro del salón. Nos quedamos allí mismo. Cerca del conserje. Le doy una excusa. Espero una llamada. La llamada de Berta.
Ella recuerda a Berta. Estaba seguro de que recordaba a Berta. Juan le hablaba de Berta en Grinzing cuando empezaban la segunda botella y el pie de Inge se acercaba desnudo a su pierna.
Le pregunto si está casada.
Sí. Me casé.
¿Y eres feliz?
Sí. Soy feliz.
¿Muy feliz?
Suficiente.
¿Tienes hijos?
Una hija.
¿Sólo te casaste una vez?
No. Dos veces. La niña es de mi primer marido. ¿Y tú? ¿Te casaste? ¿A qué te dedicas?
Le cuento en dos palabras lo de Pansy. El divorcio. El reencuentro con Berta. Que Berta va a venir. Tal vez está llegando. Desde aquí la veremos entrar. Pero Inge quiere que vaya más despacio. Y empiezo.
Juan es periodista. Conoció a su mujer en el periódico. Su mujer es americana. Se presentó un día en el periódico. El periódico se llama Damas y Caballeros. Pansy quería hablar con el reportero que había escrito un reportaje de los Estados Unidos. No estaba de acuerdo con ese reportaje. Así fue el comienzo. Le dijo he venido para decirle que su reportaje sobre los negros en mi país tiene muchos errores y me gustaría que los corrigiera. Juan le dijo que era imposible corregir los errores. Le ofreció que escribiera una carta al director. Ella le dijo que lo pensaría porque el reportaje tenía cosas muy buenas. Se había hecho una lista con las cosas que estaban bien y con las que estaban mal. La lista la tenía en su casa. Su casa era un ático en un edificio antiguo en el Madrid de los Austrias. Ella era estudiante de español. Estaba sólo unos meses en España para perfeccionar el español. Ella era de Nueva York. Sus padres vivían en Nuevo México. Su padre era de origen alemán y ya se había jubilado después de un accidente. Su madre era de origen libanés. A Juan no le apetecía que Pansy escribiera esa carta al director detallando los errores de su reportaje. Pero seguía diciéndole que escribiera la carta si así se quedaba más tranquila. Pansy dijo que por qué no hablaban de eso en otra ocasión. Entonces quedaron en volver a verse una tarde. Pansy le enseñó la lista de errores de su reportaje. Juan la leyó muy deprisa. Eran datos estadísticos que contradecían los que él había dado en su reportaje. Pansy le dijo que no se preocupara. Le parecía que estaba muy preocupado. Para que no estuviera tan preocupado Pansy rompió allí mismo la lista y le dio un beso a Juan. Aquella noche cenaron juntos. Al despedirse Juan la besó en los labios. Y luego empezaron a salir. Salían juntos casi todos los días. Hablaban de los Estados Unidos. Pansy le decía que él debería vivir una temporada en los Estados Unidos. Aprender muy bien el idioma. Conocer muy bien aquel país. Ella conocía muy bien Nueva York. Nueva York le gustaría mucho. Una noche subieron al ático y ella se dejó toquetear. A partir de entonces siempre que salían juntos acababan en el ático. Una vez se acostaron y ella no opuso ninguna resistencia. No hablaban. Todo aquello era como un trámite mudo. Hablaban antes de ir al ático y luego de estar en el ático. Un día ella le dijo con mucha naturalidad que estaba embarazada. Y él se asustó. No tenía intención de casarse con Pansy. Pansy le dijo que tenían que hacer algo. Entonces no era legal el aborto en España. Pansy no le propuso ir a abortar a su país. Esperaba que él le dijera casémonos. Juan se lo dijo. Se casaron en Valencia durante las Fallas porque Pansy quería conocer cómo eran las Fallas. Dos pájaros de un tiro. Le gustaron mucho las Fallas. Tragaron mucha pólvora. A Pansy le chiflaron las Fallas. El ruido de las Fallas. Las llamas de las Fallas la noche de la Cremà. Juan odiaba las Fallas. Odiaba a las falleras. Odiaba a los falleros. Valencia era una ciudad sucia y detestable habitada por devoradores de paella valenciana que gritaban con la boca abierta. Siempre gritaban. Le daban asco las falleras gordas con peineta de latón y un murciélago en la peineta. Pansy alquiló un típico vestido de valenciana que olía a sudor de fallera perpetua. Estuvieron todos los días presenciando la mascletà en la horrenda plaza del Caudillo entre masas de valencianos fanfarrones y desfilaron toda una tarde detrás de una banda de música que tocaba pasodobles falleros sorteando pestilentes contenedores repletos de basuras. Todavía fueron a beber horchata de chufa y a comer fartons en la horchatería La Gran Chufa Valenciana. Todo esto le gustó mucho a Pansy que empezó a hacer tripita y conoció a la familia de Juan. Primero conoció a don Juan y al hermano gemelo de don Juan. Luego conoció a doña Dolores sentada en el sillón del Citroen ZX. A Pansy le hizo mucha gracia. Pansy dijo que cuando fuera a Nueva York la próxima vez le traería un espejo retrovisor panorámico. La madre de Juan le dijo que no se molestara. Más tarde se fueron de viaje de novios a Londres y de Londres a Nueva York donde al día siguiente Pansy habló largo rato por teléfono con su madre y al terminar de hablar con Mom le dijo Juan he decidido que mañana voy a abortar.
Inge sólo me interrumpe para decir dos veces qué mala suerte Juan qué mala suerte. El primer matrimonio es siempre un fracaso. Es un error inevitable. Un accidente. Con el primer matrimonio pasa como con el primer empleo. El primer empleo nunca es un empleo para toda la vida. Puede estar bien durante cierto tiempo. Más no. Luego quieres que mejoren las condiciones. No quieres quedarte siempre igual. No tienes ganas de aburrirte. Ni de que te tomen el pelo. Un día y otro haciendo lo mismo. Viendo las mismas caras. Sin sorpresas. Sin interés. Y de pronto te despides. O si no te despides te despiden. Para el caso es lo mismo. ¿Qué ha fallado en este trabajo? ¿He fallado yo? ¿Ha fallado el otro? ¿Voy a saber alguna vez por qué se va esto al traste? No hay que buscar respuesta. No hace falta. Cada cual lo va a ver de una manera. Lo que hay que hacer es cambiar de empleo. Y buscar otro empleo que sea más interesante. A veces basta con que sea distinto. Ya tienes algo de experiencia. Ya no vas a cometer los mismos errores que la primera vez. Quizá otros. Pero los mismos no. Sabes poner tus condiciones. Y sobre todo ya no crees que algo dura toda la vida. Eso es mentira. Afortunadamente no hay nada que dure toda la vida.
Estaban de acuerdo.
También él se había imaginado casado con Inge y al cabo de algunos años separado de Inge. Casado con Berta y al cabo de unos años separado de Berta. Lo mismo que cuando se casó con Pansy. Ames o no ames a la persona con la que te casas lo que está claro es que desde el momento en que te casas ya estas haciendo los preparativos del divorcio.
¿Había otra persona en la historia de Pansy?
Claro que sí. Pasados los años la tercera persona apareció un buen día. Se llamaba Diu Tsit. Una china entrenadora de pimpón. Y de la noche a la mañana Juan se convirtió en pelotita de pimpón. Iba de un lado a otro. Cada vez más deprisa de un lado a otro. Pansy y Diu Tsit le daban cada vez más fuerte a la pelota. Pansy y la china y la china y Pansy estaban jugando a todas horas al pimpón y él siempre era la pelota que iba de un lado a otro a toda velocidad. No tenía tiempo para reaccionar. Estaba siempre en el aire. Pansy perdió la cabeza por la china del pimpón. En muy poco tiempo la china entrenadora de pimpón se convirtió en la emperatriz de China. Juan no era más que el eunuco de la corte de la emperatriz china. En realidad entre él y el único eunuco superviviente de la corte imperial china apenas existía diferencia alguna salvo que el último castrado chino de la corte imperial china estaba protegido por el gobierno comunista de China. Se llamaba Sun Yaoting. Tenía 92 años. Vivía retirado en un templo budista de Pekín. Era una curiosidad histórica. El emperador lo había utilizado para proteger y cuidar a sus concubinas sin peligro alguno de que el eunuco las sedujera. Alimentaba a Pu Yi. Le limpiaba los zapatos. Le vaciaba el orinal. Y aguantaba los azotes de Pu Yi. Con esos azotes disfrutaba mucho la corte. El eunuco cobraba 30 gramos de plata por lavarle las manos y ponerle el orinal a la emperatriz. ¿No era idéntico el papel que Pansy le había asignado a Juan? Juan era el eunuco de Pansy al servicio de su concubina Diu Tsit. Juan llevaba en su coche a Diu Tsit al club neoyorquino de pimpón. Le preparaba las raquetas. Le ataba los cordones de los zapatos para jugar al pimpón. Tensaba la red del pimpón. Esperaba pacientemente a que Diu Tsit y Pansy jugaran su partida de pimpón. Las acompañaba a la puerta de los vestuarios donde se desnudaban y se duchaban juntas. No era necesario ponerles el orinal porque ambas se meaban y se cagaban encima del castrado Juan. Juan era el último eunuco de la corte celestial. Hasta que una noche Juan las sorprendió jugando al pimpón debajo de la mesa del comedor. Sin raqueta. Sin pelota. Y en ese mismo instante lo entendió todo. Estaba claro. ¿Qué podía hacer el eunuco? Largarse antes de que la emperatriz le propinara los azotes reglamentarios para regocijo general de la corte. Juan se retiró haciendo reverencias. Perdonó los 30 gramos de plata. Lo perdonó todo menos a sí mismo por haber sido tan imbécil.
Aquella noche del descubrimiento Pansy había invitado a cenar a Diu Tsit. Prácticamente Diu Tsit estaba siempre en casa. Dejaba su ropa en casa. Planchaba su ropa en casa. Guardaba sus raquetas en casa. Se bebía el vino californiano en casa. Oía música en casa. Veía la televisión en casa. Leía revistas de pimpón en casa. Cuando Juan se marchaba de viaje también pasaba la noche en casa. Aquella noche después de la cena el eunuco acompañó a Diu Tsit hasta el rellano de la escalera y se metió con ella en el ascensor. Bajaban los dos solos en el ascensor desde la planta 44 del Bentson Building. Por primera vez deseaba súbitamente a aquella china. Deseaba seducirla. Arrebatársela a Pansy. Dominarla como ella dominaba a Pansy. Declararse vencedor absoluto del campeonato del mundo de pimpón. Besarla apretándola contra la pared del ascensor. La miraba a los ojos y la china resistía esa mirada. Lo miraba a él como diciendo atrévete. Y él sólo tuvo que acercarse a ella. Inclinarse sobre ella porque la china aunque era una china americana no era alta. Inclinarse sobre ella y besarla en la boca china entreabierta hasta que ella le metió la lengua china en la boca de Juan. Ya habían llegado a la planta baja. Las puertas del ascensor se abrieron. Ella permaneció inmóvil unos instantes. Todavía mirándole. Le había besado con suavidad de reptil chino. Se imaginó la suavidad de su cuerpo. Su cuerpo en la ducha. Su cuerpo sudado después de jugar una hora y media al pimpón. Su piel húmeda en la cama. Deseaba ese cuerpo de la campeona china de pimpón mucho más que el cuerpo sin depilar de Pansy. Durante bastantes noches Pansy le perseguía en sueños siempre con el rostro de doña Dolores como una máscara sobre su propio rostro y los rasgos ligeramente orientales. Doña Dolores. Su madre desnuda y borracha empuñando una raqueta de hierro. Luego abría la boca y le enseñaba su nueva dentadura postiza también de hierro. Su madre escupía semen. Y Pansy le exigía que vaciara el orinal de la emperatriz Diu Tsit recostada bajo un inmenso baldaquín chino.
Uno dos. Uno dos.
Grabando.
Grabando después de ayudar a Inge a repartirse todos los plásticos transparentes por la cabeza y el resto del cuerpo. Parecía un regalo vienes envuelto en celofán.
Sigue diluviando. Han metido algo por debajo de la puerta. ¿Un mensaje de Berta? No. La factura del hotel.
Por las noches sonaba música húngara. Música triste de violines. La podía oír desde la habitación. Siempre a la misma hora. Le gustaba oír aquella música cuando estaba borracho. Con la luz apagada. Las canciones subían unas tras otras desde el restorán que ocupaba la planta baja en Seilerstatte 30 donde estaba su pensión.
Descubrió a Inge una de aquellas noches. La vio desde la oscuridad por la ventana del patio interior cuando ella puso un cacharro en el hornillo. Cada noche hacía exactamente lo mismo. Calentaba algo en el hornillo y se lo bebía despacio en un tazón grande que sujetaba con las dos manos.
Le gustaba aquella imagen. Esa desconocida calentando cada noche su bebida en el hornillo. Al terminar de beber a pequeños sorbos dejaba el tazón en una mesa y daba unos pasos. Muy pocos. Luego apagaba una luz pero inmediatamente encendía otra. Aparecía y desaparecía de su vista. Hasta que por fin se desnudaba en la penumbra. Era imposible verle el cuerpo en aquella penumbra. Después se metía en la cama. Tomaba un libro y leía acostada. Tampoco alcanzaba a ver bien la cama. Veía menos de la mitad. Le parecía una mujer preciosa. Pero inasequible. Al principio no la deseaba. Imaginaba que eran buenos amigos. Ella le contaba a él lo que hacía durante el día. Qué estudiaba. Dónde trabajaba. Qué leía. Qué música le gustaba. Y él también le contaba por qué estaba en Viena. Cómo había ido a parar a Viena. Confiaba en que pronto le iban a solucionar un problema que tenía. Seguramente acabaría confesándole el problema. Ella lo entendería. Un día él habría de regresar a España pero seguirían siendo amigos mucho más tiempo. Podrían escribirse. Ella visitaría España. Él le enseñaría España.
Algunas veces se imaginaba que Inge era Berta. Entonces le aterraba que sospechara que la miraba desde la oscuridad. Sin embargo parecía darse cuenta y no hacía nada por evitarlo. Al revés. Le gustaba que él la mirase en la oscuridad desde el extremo opuesto del patio interior. Pero esa distancia desaparecía pronto. Se acercaba a aquella habitación y al estar cerca era más fácil distinguir cuándo era Inge y cuándo era Berta.
Si era Berta nunca se atrevía a acariciarla. Ni siquiera los cabellos. Pero si era Inge la abrazaba. La besaba. Y cerraba precipitadamente la puerta con pestillo para que no entrara Berta.
Después volvía a su habitación. A él nadie podía verle. Se acercaba al lavabo. Se miraba en el espejo a los ojos tratando de no pestañear. Procuraba mirarse al mismo tiempo en las papilas hacia lo más profundo de sus ojos. Entonces el rostro desaparecía y en el centro del espejo sólo quedaban dos bichos muy negros dispuestos a saltar.
¿Se volvería loco mirando mucho rato fijamente sus ojos? Los ojos también desaparecían como había desaparecido el rostro y únicamente quedaba en el centro un solo ojo que cambiaba de tamaño. Era enorme ese ojo. Y de pronto era minúsculo. Cuando el ojo ya estaba a punto de desaparecer Juan se asomaba al abismo de la locura. Si lograba vencer esa última resistencia sería arrastrado al interior de su propia locura. Necesitaba verla. Sentirla. Probarla. Toda la locura que cabe en el ser humano y que es la misma locura del universo estaba detrás de esa estúpida mirada en el espejo.
Un día muy temprano se cruzó con Inge en las escaleras de Seilerstatte. Ella bajaba con prisas. Le adelantó. Tropezó con él. Le pidió disculpas. Y él la saludó en español. Inge paró en seco. Se volvió a mirarle.
¿Usted habla español? ¿Es español? ¡Yo estudio español!
Entonces Juan le hubiera dicho te conozco muy bien porque pasamos muchas noches juntos. Naturalmente se calló. Le miró ansiosamente las manos con las que sostenía cada noche el tazón. Y los labios. Luego se dio cuenta de que no se había fijado en sus ojos. ¿Eran azules? ¿Grises?
Ella le preguntó en qué puerta vivía. No anotó el número y Juan temió que lo olvidase. Pero aquella misma tarde ella fue a buscarle a su puerta. Y por la noche estuvieron en el heuriger de Antón Karas oyendo El tercer hombre y bebiendo vino blanco de Grinzing.
Uno dos. Uno dos.
Grabando.
Grabando el día primero de diciembre el profesor Frankle reunió en su gabinete de la Klinik Hof a un grupo de pacientes neuróticos con el fin de organizar sesiones semanales de psicoterapia colectiva cuya duración sería de noventa minutos.
El profesor Frankle dijo que la finalidad de estas sesiones era la superación de las dificultades de contacto por medio del entrenamiento y el aprendizaje. De este modo se irán conociendo las reacciones propias y ajenas en situaciones concretas. Los temas de conversación serán al principio banales. Pero poco a poco irán adquiriendo importancia cuando la relación comunicativa interpersonal mejore. Ordenó a cada paciente la redacción de un informe detallado.
El profesor Frankle lleva bata blanca y enciende un toscano sin ofrecer a nadie. Los pacientes nos sentamos en sillas puestas en círculo.
El profesor Frankle se sienta con los pacientes pero no en una silla sino que lo hace en su butaca. Cruza las piernas. Desde el principio adopta una actitud distante. Detrás del profesor Frankle toma asiento el doctor peruano.
Los pacientes nos hemos colocado espontáneamente. A mi derecha está el paciente número 5. A mi izquierda la paciente número 2. Al lado de la paciente número 2 está el paciente número 4. Y entre el paciente número 4 y el paciente número 5 se sienta la paciente número 1. Mi número es el número 6. Tenemos el número en la mano. El profesor Frankle tiene el número 0.
El paciente 5 es un estudiante de Ciencias Químicas. Se ruboriza constantemente. Siente angustia en los exámenes. Tiene un tic nervioso en los músculos frontales.
La paciente 1 se ruboriza constantemente.
El paciente 4 es un electricista con tics en los ojos.
La paciente 2 es una señorita que sonríe sin ningún motivo. Más bien cuando no toca sonreír.
El paciente 6 tiembla.
El tema de conversación es aquello que pueda interesar a la paciente 1.
La paciente 1 responde todavía muy intimidada y con brevedad pero sonriente. Dice que para ella es un gran obstáculo su facilidad de ruborizarse cuando tiene que entablar conversación con más de dos personas. Al decir esto se pone como una amapola.
El resto de los pacientes permanecen pasivos sin intervenir en el diálogo y mostrando gran incomodidad con miradas inseguras y temerosas. Con cambios constantes de postura. Con toses y risas nerviosas.
Prolongado silencio general muy angustioso si se exceptúa el intercambio de palabras al comienzo de la sesión.
El paciente 4 rompe el silencio y pregunta qué acontecimiento esperamos para reanudar el diálogo.
El profesor Frankle hace notar el estado general de tensión y la resistencia a comunicarse.
El día 6 de diciembre se celebra la segunda sesión. Se observan cambios en la colocación de los pacientes. Asiste por primera vez el paciente número 3. Es un tartamudo licenciado en Ciencias Químicas.
El profesor Frankle resume las reglas de la sesión para que las conozca el paciente 3 quien inmediatamente empieza a interrogar individualmente a los otros pacientes. Pregunta qué aficiones tiene cada uno y qué trabajo hace. Toda la iniciativa es del paciente 3 que ha entrado con mucho ímpetu.
Los otros pacientes se esfuerzan para no reírse del paciente 3 cuando el 3 tartamudea y se queda atascado medio minuto o más. Hay muchísima tensión.
El profesor Frankle mordisquea su toscano. Parece preocupado por soltar una carcajada. Pide que se reflexione sobre lo que ha ocurrido en la sesión. Todos los pacientes guardan silencio.
El paciente 6 recalca la mejoría que se observa con respecto a la última sesión. Lo atribuye al interés del tartamudo paciente 3.
El paciente 3 propone a la paciente 1 cambiar de asiento. Dice que cree que va a ser mejor para la actuación de ambos.
La paciente 1 se pone roja como un tomate. Sonríe escéptica.
El profesor Frankle indica que en esta sesión se han formado grupos de pacientes. Los enumera.
Paciente 3 con paciente 6.
Paciente 2 con 4.
Paciente 1 con 5.
¿Quiere alguien comentar algo?
Silencio.
Los pacientes 5 y 1 se ruborizan inmediatamente.
La paciente 2 sonríe.
El 4 hace tics con los ojos.
El 6 dice con la voz temblorosa que no se advierte demasiada mejoría.
Por la cara que pone el profesor Frankle se nota que no le gusta este comentario. El profesor Frankle sugiere que a partir de la próxima semana los pacientes del grupo de psicoterapia colectiva al terminar la sesión en la Klinik Hof nos reunamos en el club del Hospital Universitario para jugar a las cartas.
La paciente 2 que siempre se ríe cuando no toca ahora sonríe y mueve la cabeza dando a entender que ella no piensa ir a jugar a las cartas en el club del Hospital Universitario.
Pido a información de Telefónica que me dé el número del profesor Frankle. Necesito hablar con el profesor Heimo Frankle. La telefonista dice que en la guía de teléfonos de Viena no existe ningún profesor Heimo Frankle. Insisto. El paciente 6 exige que sea localizado el profesor Frankle. Es imposible que su teléfono no figure en la guía. Frankle es un psicoanalista muy conocido en Viena. Director del Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitario. Con ese nombre no figura ningún profesor Frankle en la guía telefónica de Viena dice la telefonista. Hay otros profesores. Pero ningún Heimo Frankle. A lo mejor ha muerto. Y cuelga.
¿Ha muerto el profesor Frankle? ¿Cuándo ha muerto el profesor Frankle?
Extienda los brazos delante de mis médicos y enfermeras y tiemble todo lo que pueda. Tiemble más. No nos haga reír.
Estamos aquí esperando que usted tiemble más y no parece que pueda temblar más.
¿Para qué hemos hecho venir a estos doctores y a estas enfermeras?
Han abandonado sus departamentos porque esperaban ver a un paciente que viene expresamente de España a Viena a temblar.
Y usted nos toma el pelo.
Usted le ha tomado el pelo a su familia.
Al médico que le ha recomendado venir a vernos.
Le ha tomado el pelo a estos doctores y a estas enfermeras.
Es intolerable.
Nunca se había dado un caso como el suyo.
Un caso tan desvergonzado.
¿No sabe usted dónde está?
¿Sabe usted lo que es la Klinik Hof?
Usted no sabe nada.
No sabe lo que es este lugar.
La ciencia que hay en este lugar.
Usted es de una ignorancia que raya en lo ofensivo.
Una ignorancia peligrosa.
Muy peligrosa.
Usted es un ser peligroso.
Es un ignorante extremadamente peligroso.
Ya me lo había parecido desde el principio.
Desde el momento que le vi entrar en mi consulta.
Hay cosas que se llevan en la cara.
Su mirada.
Su expresión.
Esa media sonrisa.
Pero dejemos que tiemble y que explique las razones de su temblor.
No había ninguna necesidad de que usted temblara ni de que usted explicara nada.
Su enfermedad es una enfermedad que no precisa explicación.
Es totalmente incurable.
Usted mismo es el peor síntoma de esa enfermedad.
Venir aquí de la forma que usted se ha atrevido a venir ya denota la clase de perturbación que usted padece.
No es necesario que la disfrace de temblores.
Su estructura es la peor que existe.
Debo decírselo sin rodeos.
Usted no es un vulgar histérico.
Ni un neurótico obsesivo.
Ni un psicótico.
Ni un perverso.
Usted es mucho peor. Es un criminal. No hay que darle más vueltas. Usted es un criminal de un refinamiento que espanta y la clase médica vienesa desea vivamente que usted se marche de aquí cuanto antes. Ahora mismo. Ya mismo.
No podemos soportar su presencia. Usted puede enloquecernos.
Puede enloquecer a cualquiera.
Hay que compadecer a las personas que hayan tenido o vayan a tener la desgracia de vivir cerca de usted. Esas personas habrán sido y serán machacadas por usted.
Un día y otro.
Sin tregua.
Tenerle a usted delante aunque usted no haga nada es ya una tortura para esas personas.
Sentir cerca su respiración es sentir la muerte. Ver su sombra es ver la sombra de la muerte. Oír el menor ruido que usted pueda provocar es oír el aleteo de la muerte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están ustedes de acuerdo conmigo: Ya lo ve usted. Absolutamente de acuerdo.
Como comprenderá no vamos a estar todos equivocados.
Aquí no hay posible error. Es así y es así. Usted es así.
No espere que nadie le ayude. No se le ocurra pedirlo. Todavía será peor.
El único consejo que nos atreveríamos a darle es que de aquí vaya usted directamente a algún lugar donde quitarse la vida.
No intente quitarse ninguna otra cosa.
La vida.
Es algo relativamente fácil.
Y rápido.
Mucho más fácil y rápido que intentar prolongarla en sus condiciones.
Hágase el ánimo de hacer con usted mismo lo que en el fondo está siempre deseando hacer con los otros.
Escuche querido paciente 6.
Escuche con atención.
Mátese.
Mátese y verá qué bien se siente.
Uno dos. Uno dos.
Grabando.
Grabando a este paso voy a necesitar por lo menos dos casetes más.
Puede ir el botones a comprarlas.
Sony MC-60BM.
Su padre pedaleaba una mañana en la bicicleta estática oyendo el rosario cuando entre un misterio y otro paró el casete y le dijo que durante la guerra había sido inspector jurídico de campos de prisioneros en la zona nacional. Su hermano y él no querían ir de ningún modo al frente. Al principio estaban en la zona roja. Pero lograron pasar de la ciudad terrenal republicana a la ciudad celestial franquista donde reinaba el amor de Dios y el heroísmo de los mártires. Un buen día llegaron a Burgos.
En Burgos fuimos corriendo a ver al arzobispo Prudencio Meló que había sido prelado en la diócesis de Valencia. Le pedimos que nos ayudara para no ir al frente. Mi hermano y yo estábamos completamente de acuerdo. Le explicamos al doctor Meló que los dos éramos abogados y podríamos ser más útiles a la Cruzada en la retaguardia que en la línea de combate. Ya había muchos prisioneros y muchos campos de concentración de prisioneros. Muchos juicios en curso. Mucho trabajo que hacer. Habíamos terminado la carrera con muy buenas calificaciones. Ya teníamos cierta experiencia profesional. Éramos miembros de Acción Católica. Y de la Adoración Nocturna. Todo eso lo poníamos al servicio de la causa. Porque la causa era justa. Eso no hay que olvidarlo. Don Prudencio nos escuchó. Siempre deseaba ayudar a las personas de su querida diócesis que habían caído en manos de los enemigos de Dios. Nos arrodillamos para besarle el anillo pastoral. El arzobispo nos dijo que ya tenía muy buenas referencias de la familia así como de otras familias cristianas que habían apoyado económicamente desde el primer momento al glorioso Alzamiento Nacional. Nos dijo aver hijos míos vamos a ver qué podemos hacer por vosotros. En ese mismo momento descolgó el teléfono y pidió que le pusieran con el general Dávila. Estábamos quietos. Mi general aquí tengo a dos hermanos de Valencia de familia conocida y muy cristiana que por cierto son gemelos a quienes quiero mucho entre otras cosas su familia y otras familias valencianas han prestado una ayuda muy valiosa a la Cruzada. Son dos jóvenes excelentes abogados. Patriotas. Cristianos. Creo que pueden hacer mucho bien en cualquier destino que se les asigne. Pienso especialmente en los campos de prisioneros, mi general. ¿No le parece que podrían hacer una gran labor allí?
Días más tarde su padre y su hermano gemelo fueron nombrados tenientes inspectores jurídicos de campos de concentración de la zona norte. Sin dejar de pedalear en la bicicleta estática su padre siguió contándole a Juan que cuando llegaba a inspeccionar un campo de prisioneros lo primero que hacía era ordenar que trajeran a su presencia los prisioneros valencianos. Quería conocerlos a todos.
Los ponían en formación en el patio y yo me interesaba por su situación. Les preguntaba si podía hacer algo por mejorarla. Libré a alguno de trabajos que me parecían demasiado duros. Eran prisioneros rojos y yo era un teniente nacional pero todos éramos valencianos. Yo les decía ché que algún día se acabará esta guerra y todo volverá a la normalidad. No hay que perder el ánimo. Porque muchos estaban hundidos. La guerra les había pillado en el bando rojo como a Pedrito y a mí. Pero nosotros habíamos podido pasarnos al otro bando y ellos no.
Además de esos campos de prisioneros de la zona norte a su padre le asignaron la inspección del penal de Santoña. En el penal de Santoña le contó su padre que conoció a un general republicano condenado a muerte. Ése ya no era valenciano. Había sido responsable de la construcción del cinturón de hierro de Bilbao.
Pero inmediatamente advertí que era un grandísimo cristiano. Un gran creyente. Yo visitaba a este general todos los días. Era un republicano de comunión diaria. Un cristiano de la cabeza a los pies. De una pieza. Pedía que le llevaran todos los días la comunión. Había sido leal a la República. De buena fe. Había participado en la defensa de Bilbao. Pero ése era su único crimen. Por ese crimen lo habían condenado a muerte. A medida que se acercaba el día de la ejecución el general estaba más y más asustado. Cuando sólo faltaban 48 horas para que lo fusilaran se moría de miedo el general. ¿Cómo se llamaba el general? Estoy tratando de recordar su nombre. Ya me vendrá. Lo tengo en la punta de la lengua. Cuando deje de pensarlo me vendrá a la cabeza. Pedía que por el amor de Dios le conmutaran la pena. Me decía que él no había matado a nadie. Que no había hecho mal a nadie. Había cumplido con su deber. Había obedecido órdenes superiores. Su obligación como militar en el bando en el que estaba era defender Bilbao del ataque enemigo. De las tropas nacionales. Personalmente no tenía enemigos. Odiaba la guerras. Cuando decidió hacerse militar porque su padre ya era militar nunca se imaginó que tendría que tomar parte en una guerra civil. Todos eran hermanos. Una guerra entre hermanos. El pobre tenía mucho miedo a que lo mataran. Hasta la misma víspera estaba preguntando ¿no van a conmutarme la pena de muerte? Y no se la conmutaron.
El Caudillo firmaba las sentencias de muerte sin molestarse en leer los detalles de cada caso. Lo hacía después de comer. Mientras le servían el café. Otras veces las firmaba en el coche mientras acudía al frente. Y al pie de su firma instruía que la ejecución fuera el fusilamiento. O el garrote vil. Garrote vil y también prensa. Cuentan los historiadores que el Caudillo se las arreglaba para que los indultos de las sentencias de muerte llegaran después de haber sido cumplida la ejecución.
El padre de Juan le contó que aquella experiencia de la que antes nunca le había hablado fue terrible para él y para su hermano gemelo. Temían que en el último momento les obligaran a uno de los dos o tal vez a los dos a asistir a la ejecución del general.
No lo hubiéramos resistido. Yo se lo dije al comandante cuando se hablaba de nombrar testigos. Le dije mi comandante no me pidan eso que no puedo de ninguna manera porque a ese hombre le he tomado afecto. Ese hombre no quiere morir. Es muy buena persona. Compréndanlo. Está aterrorizado. Puede echarse a mis pies. ¿Qué voy a hacer yo si en el último momento el general se echa a mis pies?
Tuvieron suerte y no les obligaron a ser testigos de esa ejecución.
Ya no supieron nada más del general. Solamente que lo fusilaron el día previsto y a la hora prevista.
¿Gritó algo ante el pelotón de fusilamiento?
¿Viva Cristo Rey?
¿No disparen?
¿Soy inocente?
El oficial del pelotón de fusilamiento sí que gritó la orden de fuego.
Su padre estaba convencido de que ante el pelotón de fusilamiento el general habría llorado debajo de la venda que le cubría los ojos.
Sin dejar de pedalear en la bicicleta estática le dijo su padre muchos años después que ésas habían sido las peores injusticias de la guerra civil.
Uno dos. Uno dos.
Grabando.
Grabando la primera entrevista que el director de Damas y Caballeros le encargó pocos meses después de haber sido contratado. El director todavía le hablaba de usted.
Le voy a dar una buena noticia. ¿Le gustaría ir a Marsella a hacer una entrevista? Pues no se hable más. La semana próxima se cumple el 30 aniversario de la muerte de Alfonso XIII. Queremos dedicarle un amplísimo reportaje a ese tema. Y he pensado que usted podría entrevistar a la monjita que vio expirar al Rey en el Gran Hotel de Roma. ¿Le parece interesante? En este papel tiene los datos. Es una entrevista importante. Llévese un magnetófono.
El director le dio luz verde y un papel con el nombre y las señas de la religiosa. En el papel ponía Teresa Lacunza. Edad 64 años. Nacida en Navarra. Priora del convento de las Siervas de María en Marsella. Rue du Paradis 469.
Juan voló a Marsella. Que el convento estuviera al final de una calle llamada la calle del Paraíso era muy buena señal. La monja salió enseguida. Ya le habían dicho que un periodista español iba a hacerle una entrevista sobre la agonía y muerte de Alfonso XIII. Pasaron a una salita con el techo muy alto. Sor Teresa se sentó en el sofá. Juan en una butaca. Enchufó el magnetófono y lo colocó entre la monja que vio expirar a don Alfonso XIII y un Niño Jesús que les miraba desde la cuna con un pie levantado y una mano hacia arriba para bendecirles. Aunque llevaba pañales de recién nacido el Niño Jesús tenía ojos de persona adulta. Ojos muy abiertos. La mirada de aquel Niño Jesús era una mirada de infinito cansancio. Parecía estar suplicando que le cambiaran de postura. Que le dejaran bajar el pie y descansar la mano. En la pared de enfrente había un Sagrado Corazón con espinas atravesando el corazón. El corazón del Sagrado Corazón goteaba sangre. La cara del Sagrado Corazón era la de un donante de sangre. En cuanto a la monja que vio expirar a don Alfonso XIII Juan advirtió que era una mujer serena. Sonrosada. Sonriente. Simpática. Ocultaba sus manos detrás del escapulario del hábito oscuro.
Sor Teresa miró con recelo el magnetófono. Juan le pidió que se olvidara de ese aparato y le contara todo lo que recordaba de la agonía y muerte de Alfonso XIII.
¿Era cierto que murió sentado en una butaca en el Gran Hotel de Roma?
¿Se mantuvo consciente hasta el último momento? ¿Cómo esperaba la muerte? ¿Cómo exhaló su último suspiro? ¿Se quedó con los ojos abiertos? ¿Llamaba a alguien? ¿Estaba triste? ¿Tuvo alucinaciones? ¿Mencionaba a España? ¿Tenía el manto de la Virgen del Pilar sobre sus rodillas? ¿El brazo incorrupto de santa Teresa?
Sor Teresa le contó que el Rey se agravó en la madrugada del día 28. Respiraba muy mal. Había tenido varias anginas de pecho. Vio que tenía la pupila de un ojo dilatada y la otra contraída. Al ver esto en seguida avisó al doctor Frugoni. También acudió el doctor Colazza. Y entonces empezaron unas horas de lucha desesperada por salvar su vida. El Rey estaba reclinado en la butaca. No podía estar en la cama porque se ahogaba. Y ella entendió que el Rey adivinaba el final. Se despidió de todos. Abrazó a Paco el camarero. A sor Teresa le besó las manos.
¿Le emocionó que le besara las manos el Rey?
Mucho. Muchísimo. Estaba muy emocionada. Estaba a su derecha sujetándole la almohada. Una angustia enorme iba cubriendo su rostro. De repente sintió un ahogo terrible. Y exclamó ¡Dios mío! ¡España! ¡Dios mío! Luego inclinó la cabeza a un lado. En otra habitación del hotel estaba toda la familia rezando el rosario. Cuando el Rey expiró sólo estaban con él los médicos y el padre López además de su camarero Paco. Y una servidora.
Sor Teresa también le contó lo del manto de la Virgen del Pilar. El Rey era muy devoto de la Virgen del Pilar. El Cabildo de Zaragoza le mandó el manto.
El Rey estaba muy impaciente. El manto no llegaba. Preguntaba todos los días ¿no ha llegado aún el manto? Pero llegó justo la víspera de su muerte. Cuando llegó el manto el Rey dormía. Al despertarse y preguntar otra vez por el manto le dije que por fin el manto ya había llegado. Majestad lo tiene sobre las rodillas. Y él me miró con inmensa gratitud.
¿Y España? ¿Mencionaba a España?
Mucho. Tenía un amor extraordinario a España. Lo advertí el Miércoles de Ceniza. Cuando le dieron la extremaunción yo no pude contenerme y le dije Majestad perdone a España. Entonces él me miró fijamente. ¿Perdonar yo a España? ¿Qué dice hermana? ¡No tengo nada que perdonar a España! ¡La amo de todo corazón!
Sor Teresa todavía se emocionaba recordando todo aquello treinta años después. Problemas de exportación dificultaron la llegada del brazo incorrupto de santa Teresa que estaba en manos del Caudillo desde que el comandante militar republicano de Málaga se lo dejó olvidado dentro de una maleta al huir en el caos de la derrota. El Generalísimo ya no se separó del brazo incorrupto en toda su vida. Lo tenía en el palacio de El Pardo y cuando se iba de viaje lo llevaba con él a todas partes. El brazo incorrupto de santa Teresa pernoctaba donde el Caudillo pernoctaba. El brazo le daba buena suerte y protección. Franco nombró a un ayudante especial para guardar y transportar el brazo evitando cualquier tipo de accidente o robo. El brazo incorrupto de santa Teresa estuvo ausente en la agonía y muerte de Alfonso XIII.
Al terminar la entrevista la monja le dio a Juan un recordatorio del fallecimiento de Su Majestad ribeteado de negro. En este recordatorio se leía la oblación del Rey por España al recibir el manto de la Virgen del Pilar el día antes de su muerte.
Estoy dispuesto a lo que la Virgen quiera. Si me quiere conseguir la salud y mi vida sirviera para bien de España yo haré todo lo que pueda para su engrandecimiento. Pero si quiere que mi muerte sea para la salvación de España yo caigo y ella queda en pie y pensará en España. Su jaculatoria ¡Virgen del Pilar ruega por España y por mí! Su oración ¡Padre que se cumpla tu voluntad! Sus últimas palabras. ¡España Dios mío!
Juan salió muy satisfecho de la entrevista. Bajaba por la empinada rue du Paradis en busca de un taxi pensando que le había hecho a sor Teresa las preguntas que había que hacerle. Estaba satisfecho porque las respuestas de sor Teresa eran las que él se había imaginado que iba a dar sor Teresa. Cuando sor Teresa contestaba a Juan una pregunta Juan adivinaba las palabras que sor Teresa iba a decir. Le habría extrañado mucho que sor Teresa le hubiera contado otras cosas. Eso era impensable. Era impensable que el Rey en lugar de aceptar resignadamente su muerte y de rezar por España hubiera rechazado esa muerte y no hubiera demostrado amor a España en los últimos momentos de su vida. ¿Qué clase de entrevista llevaría Juan a Damas y Caballeros si la monja que vio expirar a don Alfonso XIII hubiera tenido recuerdos tenebrosos y horribles de la agonía del Rey? Algo así nunca se hubiera publicado ni en Damas y Caballeros ni en ningún periódico pronazi del Movimiento por mucho que despreciaran la figura del Rey. Pero por suerte sor Teresa le había relatado una historia conmovedora en un lenguaje sencillo propio de una monja sencilla. Juan paró un taxi. Subió al taxi y le pidió al taxista que le llevara a un buen restorán del puerto para comerse una sopa bullabesa y celebrar la entrevista. No podía resistir la tentación de oír aunque sólo fuera un breve fragmento de la entrevista. Conectó el magnetófono. Rebobinó a toda prisa la cinta. Estaba impaciente por volver a escuchar a sor Teresa. Pegó la oreja al magnetófono. Pero no oía nada. Esperó unos momentos. No se oía la voz de la monja. No se oía absolutamente nada en aquella cinta. Ni por una cara ni por la otra. Nada. No se había grabado ni una palabra de la entrevista con la monja que vio expirar al Rey en el Gran Hotel de Roma. Juan se aterrorizó. Era lo único que le faltaba. Su primera entrevista importante y su primer viaje al extranjero enviado por Damas y Caballeros y el magnetófono no graba ni una palabra de la entrevista. Por un instante creyó que eso lo estaba imaginando. Que eso no era así y el magnetófono lo habría grabado todo. A veces le ocurría en momentos de euforia. Una cosa le había salido bien pero imaginaba que le había salido desastrosamente mal. Era sólo un segundo hasta que comprendía que le había salido bien y que esa idea pesimista era absurda. Su pesimismo era absurdo. Así que volvió a conectar el aparato. Pegó la oreja. No separaba la oreja del aparato esperando oír a sor Teresa. Pero sor Teresa no se oía tampoco esta segunda vez. Ahora no había dudas. Era cierto. No había grabado nada. Tuvo deseos de tirar el magnetófono por la ventanilla. Luego pensó que tenía que hacer algo.
Arreglar esto. No le quedaba más remedio que volver a la rue du Paradis que era la calle del infierno y pedirle a sor Teresa que repitiera palabra por palabra lo que le había estado contando durante más de una hora. Podía decirle que el magnetófono había tenido una avería. Que él lo había arreglado y que no podía volver a Madrid sin la cinta grabada. Menos mal que se había dado cuenta en el taxi y no en el avión. La monja lo comprendería y empezaría de nuevo a contarle que ella estaba sujetándole la almohada al Rey cuando vio que una pupila se dilataba y la otra se contraía. Se armó de valor. Le dijo al taxista que volviera lo más rápido posible a la rue du Paradis. El taxista dio la vuelta en redondo. Juan le prometió una buena propina. Sólo tardaron un cuarto de hora. Llamó a la puerta del convento de las Siervas de María. Miró el reloj. Dentro de tres horas tenía que tomar el avión de regreso a Madrid. El director le pediría la cinta porque sentiría curiosidad por oír la voz de la monja que estuvo presente cuando expiró don Alfonso XIII sentado en una butaca en el Gran Hotel de Roma. Le diría deje usted la cinta ahí una vez haya escrito la entrevista y si tengo un momento la oiré. Y él no podía dejarle en la mesa una cinta sin nada dentro. El director creería que le tomaba el pelo. Era mal pensado. Volvió a tocar el timbre del convento. Estaba nervioso. Estaba ansioso por ver a sor Teresa y acabar la historia cuanto antes. Se controló. Puso cara de fraile de orden mendicante. Una monja bastante más joven que sor Teresa abrió la puerta. La monja creyó en el primer momento que Juan había olvidado algo. Pero era mucho peor. Juan le suplicó que avisara a sor Teresa porque era preciso volver a hablar un momento con sor Teresa. La monja movió la cabeza.
No era posible. No podía molestar a la madre priora. La madre priora duerme la siesta. Ya es una persona de edad. Necesita dormir la siesta. El médico les dijo a todas las monjas de la comunidad que hagan lo posible para que sor Teresa duerma todos los días un par de horas después de comer. Come muy poquito pero la siesta es sagrada ¿Podría volver mañana por la mañana?
A pesar de la insistencia de Juan la monja no cedió. Juan se despidió de la maldita monja. La monja cerró la puerta del convento. Se sentía ofuscado. Estaba repentinamente agotado. Hundido. Su avión salía en menos de tres horas. En aquella cinta que volvió a poner no se oía ni la respiración de sor Teresa.
¿Era un castigo del cielo?
¿Qué puedo hacer?
Entonces Juan hizo lo único razonable que podía hacer. Se metió en un bar. Se sentó en un rincón. Pidió un coñac. Se bebió el coñac. Luego pidió otro coñac. Se lo bebió. Luego sacó el bloc de notas donde tenía las preguntas que le había hecho a sor Teresa. Las leyó una a una. Se dio ánimo. Y empezó a inventarse una preciosa entrevista. Estaba sorprendido de que eso resultara tan fácil. Era más fácil inventar que copiar. Y más divertido. Lo del manto en las rodillas le quedaba mucho mejor. Ahora veía el manto y antes cuando la monja habló del manto no llegaba a ver el manto. Cerró el cuaderno. En el mismo bar se comió un huevo duro. Riquísimo. Era el mejor huevo duro que Juan se había comido en su vida. Se lo comió en dos bocados. Ni siquiera le puso sal. Estaba eufórico. Pletórico. Triunfal. Cogió un taxi y fue al aeropuerto.
El director de Damas y Caballeros dijo que era preciosa.
Es preciosa. Insuperable. Conmovedora. Lo que necesitábamos. No esperaba una entrevista tan buena. La publicaremos el domingo. Reproduciremos el recordatorio. Deje ahí la cinta. Si tengo un momento la oiré. Enhorabuena.
Juan dejó la cinta encomendando su alma a la monja de Marsella y al Rey de España para que el director no tuviera tiempo de oírla. De todas formas pensó que siempre podría decirle que no se lo explicaba. Algo habría hecho mal. ¿La habría borrado creyendo que únicamente la rebobinaba? Pondría cara de sorpresa. De contrariedad. Miraría con desconfianza el magnetófono. Lo sabía hacer bien. Sus manos temblarían un poco al probar las teclas. Eso siempre ayudaba y en su caso no tenía que esforzarse demasiado. Le pediría disculpas al director aunque sin excederse. Lo importante era que la entrevista le había encantado. Incluso se iba a reproducir el recordatorio. La voz de la monja era algo secundario. Esperaba el domingo con ansiedad. Una vez publicada ya no tendría por qué preocuparse.
Grabando aquellos aplausos que recibió Juan en la cena de entrega del Premio Damas y Caballeros obtenido por la entrevista con la monja que estuvo presente cuando expiró don Alfonso XIII. La cena de gala se celebró en el salón Alzamiento de Damas y Caballeros. Para evitar el riesgo de tener que sostener en sus manos la cuartilla de su breve discurso Juan se lo aprendió de memoria. No quería temblar delante del ministro de Información. Del ministro Secretario General del Movimiento. Delante del director de Damas y Caballeros. Delante del director adjunto. Del subdirector. De los redactores jefes. Delante de las esposas de todos ellos. Delante de media docena de rancios aristócratas. De un centenar de invitados Y del busto del fundador.
¿Temblar delante de esa gente al dar lectura a sus palabras de agradecimiento? Eso no.
Aprendió de memoria las cuatro estupideces que tenía que decir previas a la entrega del cheque de 50.000 pesetas entre el café y los licores.
Señores ministros. Señor director de Damas y Caballeros. Señoras y señores Pocas veces tiene un periodista el privilegio de haber recibido no tanto un premio inmerecido por su trabajo como el encargo mismo de hacer ese trabajo. El encargo de un trabajo así supone una confianza grande en quien tiene que realizarlo. Y ése es el premio de cualquier periodista mucho antes que el reconocimiento que pueda merecer su resultado. Por eso deseo agradecer no sólo el honor que se me hace al entregárseme el premio Damas y Caballeros sino también y mucho más si cabe el honor por habérseme encomendado la realización de esta entrevista con la religiosa de las Siervas de María que estuvo asistiendo al Rey don Alfonso XIII durante su ejemplar agonía y muerte. Muchas gracias.
Juan temía olvidar alguna palabra de su discurso. Temía olvidar entero su discurso. Temía marearse. Desmayarse. Lo temía todo menos temblar porque ya había estudiado que durante su intervención que sería de pie mantendría los brazos unas veces cruzados y por tanto con ambas manos apretadas a los brazos y otras veces metería una mano en el bolsillo de la chaqueta del esmoquin y apoyaría el puño cerrado sobre la mesa. Lo había ensayado en casa por la mañana de ese mismo día dos veces. Y por la tarde una vez más. Hablaría mirando a los ministros y a sus esposas. Mirando a su director al mencionar al director. Mirando a los invitados de cuando en cuando. Y por supuesto mirando al busto del fundador de Damas y Caballeros en el momento de cerrar su breve intervención. Finalmente barrería con la mirada el salón Alzamiento en el momento de los aplausos que darían paso a los mismos guitarristas flamencos y a la bailaora gitana que amenizaban cada año la gran fiesta.
Uno dos. Uno dos.
Grabando.
Grabando los gemidos de los agonizantes de la Casa de los Moribundos de la Madre Teresa de Calcuta. Con el premio Damas y Caballeros asociado a una monja el director de Damas y Caballeros quiso explotar el filón conventual. Su confianza iba en aumento.
Vaya usted a Calcuta. Pase algunos días cerca de los moribundos. Hable con la Madre Teresa. Siga sus movimientos. Imprégnese de aquella miseria. Nuestros lectores quieren acompañarle. Más de doscientos mil lectores estarán con usted en Calcuta. Usted no va a estar solo en Calcuta.
Todavía faltaban algunos años para que le concedieran el premio Nobel de la Paz a la Madre Teresa de Calcuta. Sin embargo ya era famosa en todo el mundo. Muchos periodistas deseosos de visitar la India veían en la Madre Teresa de Calcuta y en sus moribundos de Calcuta un buen pretexto para el viaje. La Madre Teresa aparecía en programas de televisión. En revistas femeninas. En publicaciones religiosas. Su rostro de campesina albanesa estaba en todas partes. Era como un sello pegado en todas las cartas del correo apostólico internacional. Era el símbolo católico de la madre sagrada de la India frente al símbolo hindú de la vaca sagrada. Se sabía que cuando la Madre Teresa viajaba en avión al final del viaje recogía las sobras de las comidas servidas a bordo y se llevaba esas sobras para repartirlas entre los más pobres de los más pobres de Calcuta. Naturalmente Juan también tenía mucha curiosidad por conocer personalmente a la Madre Teresa de Calcuta en la Casa de los Moribundos que encontró en el número 54 de Lower Circular Road donde revoloteaban los cuervos y merodeaban las ratas desde el amanecer. Juan llamó a la puerta. La abrió una monja descalza vestida con sari blanco. Junto a la puerta había una tablilla que decía Mother Theresa in. El mismo tipo de tablilla que utilizan los profesores en los colleges de Oxford. La monja le hizo pasar. Una fotografía colgada de la pared del vestíbulo mostraba a la Madre Teresa apoyada en un flamante Cadillac blanco obsequio del Papa. La historia de este automóvil había dado la vuelta al mundo. La Madre Teresa decidió sortearlo para recaudar fondos para su obra. Al Papa le hizo gracia la idea de la Madre Teresa quien logró que el agraciado con el Cadillac se lo volviera a regalar de tal forma que ella volvió a sortearlo y dobló no sólo las ganancias sino también su popularidad. Se habló entonces de la oportunidad de que este gesto de la Madre Teresa lo imitara el Sumo Pontífice quien podría organizar interesantes subastas con fines benéficos. Se habló de que el Papa iba a ofertar uno de sus extravagantes Papamóviles que son la versión motorizada de la original silla gestatoria. Esta iniciativa le convertiría en el Supremo Subastador del orbe católico. Llegaron incluso a aparecer artículos en la prensa británica sugiriendo una relación de interesantes objetos enajenables. El Papa podría subastar babuchas papales. Reclinatorios papales. Accesorios de altar papales. Capas pluviales papales. Ornamentos papales. Báculos papales. Pectorales papales. Mitras papales. Anillos papales. Solideos papales. Calcetines papales. Tiaras papales. Pañuelos papales. Escudos papales.
Lanzas de los guardias suizos papales. Penachos de los mismos guardias suizos papales. Incluso prendas íntimas papales por las que pagarían grandes sumas de dinero los coleccionistas creyentes. ¿No había subastado el presidente norteamericano Bill Clinton un par de calzoncillos siendo gobernador de Arkansas? ¿No había incluso desgravado impuestos esa subasta benéfica en su declaración de Hacienda? Lo mismo podía hacer el Papa. Con una notable diferencia a favor del Papa y es que cualquier objeto vaticano siempre sería más codiciado que cualquier objeto de la Casa Blanca.
La madre Teresa de Calcuta apareció encorvada y caminando rápido. Desde el primer momento miró a Juan con un gesto de impaciencia. Juan tuvo la impresión de que la Madre Teresa era el tipo de persona con prisas perpetuas. Parecía preguntarle ¿otro reportero por aquí? Inmediatamente dijo que no podía perder mucho tiempo. Escuchó a Juan forzándole a explicar velozmente el motivo de su visita. Juan le entregó el ejemplar de Damas y Caballeros con la entrevista de la monja que estuvo presente cuando expiró el Rey Alfonso XIII en Roma. La Madre Teresa lo puso a un lado sin hacerle ningún caso y pidió un papel y un bolígrafo a la monja que seguía allí. Hablaba un inglés áspero y cortante. No era el inglés dulce que se habla en la India. En el papel extendió una autorización para que Juan pudiera visitar la Casa de los Moribundos.
Vaya a conocer nuestro trabajo y luego vuelva aquí.
Juan obedeció. Visitó a los moribundos en la gran nave de los moribundos postrados en sus camastros numerados. Tomó algunas fotos de esos moribundos. Oyó sus gemidos. Muchos llegaban a la Casa de los Moribundos mordidos por las ratas.
Una monja le explicó que los moribundos venían a la Casa de los Moribundos cuando ya no les aceptaban en ningún hospital de Calcuta.
Aquí sí.
Aquí los curamos. Los lavamos. Los alimentamos. Y les ayudamos a morir en paz.
Juan siguió haciendo fotos de los moribundos. Le pareció que un moribundo moría precisamente en el momento en el que él le sacaba la foto. Era como si al hacer clic el moribundo que estaba fotografiando Juan se hubiera muerto para estar ya muerto en la foto de Juan.
La muerte daba prisas a algunos moribundos para que se murieran y dejaran sus catres a disposición de otros moribundos. Después de éste esperaba otro. Siempre había un moribundo en espera de morir en uno de aquellos catres numerados.
Cuando terminó el recorrido y fotografió a aquellos moribundos que le parecían más moribundos Juan volvió a la sala donde le esperaba la Madre Teresa.
La Madre Teresa le obsequiaba ahora con una expresión de profundo entendimiento. Parecía indicarle con esa expresión que a partir de este momento ya era posible dialogar. Le dijo que esperaba que hubiera apreciado el trabajo de las religiosas y de los voluntarios que colaboraban con ellas. Aunque su tono al hablar seguía siendo duro y cortante Juan notó que había cierta dulzura en los ojos de la Madre Teresa. Juan le repitió entonces a la Madre Teresa que había ido a la India con el único fin de entrevistarla. Le explicó que los lectores de Damas y Caballeros eran lectores en su inmensa mayoría católicos. Sin duda conocían la labor que hacían la Madre Teresa y las religiosas de la Madre Teresa en Calcuta. Pero esperaban oír las palabras de la Madre Teresa. Oír las necesidades que sigue teniendo la Madre Teresa en la Casa de los Moribundos. Los problemas de la Madre Teresa en la India. De este modo los lectores podrían enviar donativos a la Madre Teresa. Tal vez alguno tomaría incluso la decisión de venir a ayudarla como voluntario. Era indispensable que la Madre Teresa se dirigiera a esos lectores. Y al decir esto Juan creyó llegado el momento de sacar su bloc de notas y empezar la entrevista con la Madre Teresa. Sin embargo la Madre Teresa levantó la mano y dijo que no.
No hijo. No. Usted no ha venido a Calcuta para hacer un reportaje como tantos otros reportajes sobre los moribundos en Calcuta. Usted está aquí porque Dios lo ha traído aquí. Dios ya no necesita más historias de moribundos ni más fotos de monjas que cuidan a los moribundos.
Golpeaba la mesa enérgicamente con sus recios nudillos de campesina albanesa.
Si usted desea sinceramente que yo me dirija a esos lectores antes tiene usted que venir a oír la misa que se celebra aquí al amanecer para la comunidad. Usted tiene que venir a oír misa y recibir el sacramento de la comunión. Seguramente antes de recibir la sagrada comunión usted necesita ponerse en paz con Dios y si es así debe recibir el sacramento de la confesión aquí mismo también. El padre jesuita que nos visita habla inglés y veo que usted está familiarizado con este idioma. Después ya hablaremos de la entrevista.
La madre Teresa se levantó. Sonreía de medio lado. Parecía volver a tener muchas prisas.
¿No puedo entrevistarla si no comulgo?
La Madre Teresa inclinó su cabeza bajo el manto azul y blanco que cubría su encorvado y enjuto cuerpo de segadora y se alejó sin contestar.
Luego se detuvo cerca de la puerta y antes de desaparecer repitió que usted no ha venido aquí para escribir un reportaje de los muchos que se escriben sobre una monja que cuida a los pobres entre los más pobres en la India.
Usted ha venido hasta aquí porque Dios lo ha traído aquí.
Juan salió a la calle con una sensación de vértigo. Los pobres más pobres de Calcuta formaban una larga cola a la sombra de una tapia en espera de recibir un plato de comida. Recordó lo que le había dicho la monja. La monja le obligaba a confesarse y a comulgar y a oír misa para acceder a la entrevista. Igual que había ciertos entrevistados que tenían por costumbre cobrar dinero por la entrevista la Madre Teresa de Calcuta le hacía pagar un precio para ser entrevistada. Era otra variedad de periodismo de cheque. Sin confesión y sin comunión no habría entrevista con la Madre Teresa de Calcuta. Ésa era la condición.
Aquella noche Juan no lograba dormirse. Estaba excitado. Deprimido. Soliviantado. ¿Qué podía hacer además de masturbarse un par de veces para ver si eso le calmaba? Entonces pensó en la cara que pondría la Madre Teresa de Calcuta si le viera masturbándose. No una vez sino dos veces. Si la comunidad entera y los moribundos y los miserables que formaban cola junto a la tapia de la Casa de los Moribundos le vieran ahora masturbándose en la habitación asfixiante de aquel hotel de Calcuta. ¿Le flagelarían? ¿Le aplaudirían? ¿Le abuchearían? Miraba el reloj despertador y veía que sólo faltaban dos horas para el amanecer. Seguía dando vueltas a la propuesta de la Madre Teresa. Confesión. Comunión. Misa. Luego hablaremos. ¿No era esto un chantaje?
El timbre del despertador le sacó de la cama. Estaba hecho polvo. Maldecía este viaje a Calcuta. Pero no podía volver a Madrid con las manos vacías. Tampoco podía inventarse la entrevista con la Madre Teresa aunque eso era lo que más le tentaba. Descartaba consultar el asunto con el director de Damas y Caballeros. Lo hubiera hecho sólo si la Madre Teresa le hubiera pedido dinero. Pero no le pedía dinero. Le ofrecía sacramentos. Ni el director ni los lectores de Damas y Caballeros considerarían chantaje la piadosa proposición de la madre Teresa de Calcuta. Más bien era un favor digno de agradecimiento. Cualquier lector de Damas y Caballeros habría aceptado las condiciones sin rechistar. Se sentiría orgulloso de haber recibido esa providencial lección cristiana.
Juan se levantó antes del graznido de los cuervos y atravesó las calles sorteando a los miserables que dormían envueltos en harapos. Llegó al numero 54 de Lower Circular Road donde las monjas de la Madre Teresa ya estaban de rodillas cantando himnos.
Un jesuita con barba de perilla escuchó su confesión. El jesuita era duro de pelar. Estaba empeñado en saber exactamente cuándo se había confesado Juan la última vez. Cuántas veces exactamente había fornicado y se había masturbado a lo largo de los últimos años. Qué otros pecados había cometido. Y exactamente cuántos. ¿Solamente pecados de la carne? ¿Otros pecados? ¿Muchos pecados? ¿Sacrilegios también? Enumere los pecados. Uno a uno. Tenemos tiempo. Frente a la eternidad el tiempo no es nada.
Exigía una relación completa y detallada de todos los pecados cometidos en los años transcurridos desde la última confesión hasta este mismo instante. Incluida la doble masturbación de la pasada noche. Incluido el odio que había sentido hacia la Madre Teresa de Calcuta.
Juan deseaba agarrar del cuello al jesuita y llevárselo así hasta uno de los catres numerados en la Casa de los Moribundos y tumbarlo sobre un moribundo perfectamente confesado y comulgado dispuesto a morir.
Ni siquiera esta experiencia degradante podría relatarla a sus lectores. Tenía que ocultarla como sucedía siempre con tantos otros reportajes y entrevistas. Lo importante nunca se desvelaba. No valía para nada. La verdad nunca resplandecía. ¿Existía un fraude mayor?
Ego te absolvo dijo el jesuita todavía contrariado.
Pero la Madre Teresa de Calcuta ya esbozaba desde un lado del altar una beatífica sonrisa que él devolvió pensando que dentro de dos horas este infierno habría acabado.
Las monjas se acercaban a recibir la hostia en el altar y él también se levantó y fue a recibir la hostia en el altar. Al tragársela le pareció como si fuera una gasa de las que ponían a los moribundos mordidos por las ratas en las calles de Calcuta.
La Madre Teresa estaba satisfecha. Había devuelto purificada y limpia un alma a su Creador.
¿Le había relatado su vida la Madre Teresa de Calcuta? ¿Habían hablado de los problemas de la natalidad en la India? ¿De las esterilizaciones masivas que el gobierno indio practicaba entre la población? ¿De qué habían hablado en aquella entrevista?
La Madre Teresa de Calcuta lamentó que el gobierno regalara una radio de transistores a los hombres que se sometían a esa intervención. Tremendo error. Hablaba de ovulación y mucus y de los días secos luego de la menstruación en los que el mucus ya empieza a producirse y prolonga la vida del esperma así que les explicamos a las mujeres el riesgo que corren esos días si tienen contacto sexual.
El sistema era efectivo al cien por cien. Las autoridades no han tenido más remedio que reconocerlo.
No hay que esterilizar a nadie repetía la Madre Teresa de Calcuta dando golpes en la mesa con sus nudillos de curtida campesina albanesa.
Se despidieron como viejos amigos. Hermanos en gracia de Dios. La Madre Teresa de Calcuta alzaba la cabeza y al sonreír a Juan dio movimiento a todas las profundas arrugas de su rostro en todas las direcciones posibles. Dijo que Dios le bendiga.
Llovieron las cartas de los lectores de Damas y Caballeros asegurando que la Madre Teresa de Calcuta era una santa. Santa Teresa de Calcuta.
¿Se da usted cuenta? El director hizo una pausa.
Todas las cartas dicen que es una santa.
Pulsó el pedal del semáforo. La secretaria se asomó y le preguntó qué deseaba.
Elija usted misma una carta de este montón de cartas.
La secretaria miraba al director con una carta al director en la mano. El director le ordenó que la leyera. La secretaria sacó la carta del sobre y empezó a leer señor director de Damas y Caballeros el motivo de esta carta es felicitarle por la publicación de la entrevista con la Madre Teresa de Calcuta aparecida en el periódico que usted tan dignamente dirige. Como lectora habitual de su diario quiero manifestarle mi agradecimiento por habernos mostrado en esa maravillosa entrevista el perfil de una santa que entrega su vida a los pobres moribundos de Calcuta.
Ya lo ve. Todas las cartas coinciden. La Madre Teresa de Calcuta es una santa. Una santa.
El director hizo otra pausa. Descansó su mano sobre las cartas de los lectores y miró a Juan con una mirada escrutadora.
Dígame una cosa. Pero sea sincero. ¿También le pareció a usted que estaba hablando con una santa?
La secretaria dejó caer la carta en la mesa. Preguntó si podía retirarse. El director la retuvo.
No se marche aún. Espere un momento. Espere y escuche lo que Juan va a decirnos
Juan seguía callado al lado de la secretaria del director. ¿Y si le digo a este imbécil que la madre Teresa de Calcuta es una santa chantajista? ¿Qué cara pondrá este cretino? ¿Me romperá su maldito semáforo en la cabeza? ¿Avisará a los ordenanzas que siempre están dormidos en el pasillo para que me saquen del despacho y me tiren escaleras abajo? Métase usted las cartas en el culo. Límpiese el culo con las cartas. Cómase las cartas con berzas y boniatos. Déjeme en paz. Envíeme a entrevistar a un preso político de Franco. A un militante de Comisiones Obreras. A un cura obrero. A un obrero de ETA. Aparte usted de una vez esa foto de Franco recibiendo el título de Primer Periodista de España en 1949. Mande usted a Franco a Calcuta. Las ratas le esperan.
Pero Juan no se extrañó demasiado de su propia respuesta. Era como si no hablara él. Como si hablara otra persona que no era él.
La madre Teresa de Calcuta es una santa.
Uno dos. Uno dos.
Grabando.
Grabando la voz de Berta. Su contestador dice en este momento no puedo atenderte deja tu mensaje después de oír la señal.
Le digo que me llame. No sé por qué no llama.
Vuelvo a marcar el número y grabo en su contestador Berta vida mía si cambiaste de idea debes decírmelo. No me hagas esperar en la habitación. No tengo nada que hacer en esta habitación. Nada que hacer en Viena.
¿Por qué he venido a Viena?
Ha sido una mala idea venir a Viena.
¿He venido a recordar?
No necesito recordar nada en Viena. Ningún recuerdo de Viena es un buen recuerdo. No tengo por qué seguir encerrado en la habitación 108 del hotel Domgasse con dos lavabos juntos y dos camas juntas y el retrete separado y los coches de caballos con los turistas borrachos que van a ver la casa donde Mozart compuso Las bodas de Fígaro. Estoy harto de estos absurdos encierros en habitaciones de hoteles absurdos en ciudades absurdas que todo el mundo se empeña en decir que son maravillosas.
¿Maravillosas?
Lo maravilloso no está en las ciudades sino en lo que uno inventa en las ciudades. De todas formas no veo nada romántico ni maravilloso aquí. Ni ahora ni hace treinta años. Tal vez entonces mis temblores eran maravillosos cuando esta ciudad era una ciudad temblorosa y gris. Pero ya no es igual. Viena ha perdido su enfermizo atractivo que la distinguía entre todas las ciudades enfermas de Europa. La zona peatonal del centro de Viena es tan horrible como cualquier zona peatonal de cualquier ciudad europea. Un anuncio ininterrumpido de cuchillos Solingen y de hamburguesas McDonald's y de pizza D-menico's y de chocolates Amadeus. Turistas. Perros. Viejos. Drogados. Policías. Borrachos.
Un bomboncito Amadeus encima de la almohada para que te endulces antes de dormir. Entonces acuden los sueños centroeuropeos. Sueños imperiales vieneses. Aparece Francisco José. Sissí. Kurt Waldheim. Robert Musil. Sigmund Freud. Heimo Frankle. Inge Schneider. Heinz Friedrich. Johann Strauss. Adolf Hitler. Stefan Zweig. Grabando sueños dulces en la habitación 108 del hotel Domgasse.
Pero en otros hoteles Juan había estado más tiempo sin salir de la habitación que en este hotel de Viena.
En Buenos Aires donde estaba horas y horas esperando una llamada telefónica con Madrid.
En Bombay aislado por los disturbios callejeros.
En Nueva York cuando anunciaron el huracán Gloria.
Sólo en Belfast apenas había pisado la habitación del hotel mientras agonizaba Boby Sands en una cárcel británica.
Vaya inmediatamente a Belfast. Tome el primer avión a Belfast.
Orden del director.
Un cabecilla del IRA lleva meses en huelga de hambre y se va a morir en cualquier momento. Se armará la de Dios es Cristo. Hay que estar allí.
Orden del director.
¿Se llamaba Boby Sands? ¿Sand o Sands?
¿Estaba en huelga de hambre en protesta por las condiciones de los presos del IRA en las cárceles británicas de Irlanda del Norte o estaba en huelga de hambre por otra razón?
¿Era Sands el único huelguista moribundo o eran varios? ¿No le forzaron a alimentarse?
¿Murió él solo o también murieron otros con él?
Al final la muerte es sólo rentable para los sepultureros. Para los embalsamadores. Para los curas. Para los forenses. Para la Madre Teresa de Calcuta. Para los periodistas. Para unos cuantos que se reparten el negocio de la muerte. Para el resto de los mortales la muerte es inútil y odiosa. Incluso la llamada muerte heroica.
El director dijo que los del IRA no son como los de ETA. Los del IRA no sólo matan sino que se suicidan. Los de ETA nunca se suicidan. Los del IRA son valientes. Los de ETA son cobardes. Ya verá usted cómo al final ese cabecilla del IRA se deja morir. Cuando muera se armará la de Dios es Cristo. Esté preparado. En cambio uno de ETA no se deja morir por nada del mundo. Es otro tipo de gente.
Juan voló a Belfast. Era la primera vez que ponía los pies en aquella ciudad destrozada. Llegó al hotel al anochecer. El hotel estaba cercado con alambradas. Estaba rodeado por las tropas. El botones pelirrojo que le acompañó en el ascensor le preguntó si era la primera vez que venía a Belfast.
Juan dijo que sí. Entonces el botones le dijo a Juan que en el hotel ya habían puesto 82 bombas. Le miró para ver qué cara ponía. Juan no puso ninguna cara. El botones pelirrojo siguió diciendo en el ascensor que en el hotel habían recibido más de trescientas amenazas de bomba. Y miró otra vez a Juan para ver la cara que ponía. Juan no ponía ninguna cara. Entonces Juan le dijo al botones pelirrojo que esperaba que esa misma noche pusieran tres o cuatro bombas en cada planta del hotel. Y miró al botones pelirrojo para ver la cara que ponía.
El botones se calló.
Entonces Juan siguió diciéndole al botones que él estaba precisamente en este hotel de Belfast para contar las bombas que explotarían esta noche en el hotel. Esperaba que pusieran tres o cuatro en cada planta del hotel.
Y miró al botones pelirrojo que seguía callado.
¿Sabía el botones pelirrojo cuántas plantas tenía el hotel?
El botones dijo que 26 plantas.
Entonces Juan sacó su bloc de notas y anotó delante del botones pelirrojo el número de plantas que tenía el hotel. Y el número de bombas. 104 bombas.
Todavía tuvo tiempo de preguntarle algo más antes de que el ascensor llegara a la planta donde estaba su habitación.
¿Has dicho 26 plantas?
Yes sir.
Pero esas 26 plantas ¿incluyen la planta baja y el sótano del hotel?
Eso no lo sabía el botones. Creía que sí. Pero no estaba seguro.
Luego le dio una libra y se encerró en la habitación. Sacó la máquina de escribir. Dejó los periódicos encima de la cama. Probó la cama. Una mierda. En realidad en aquella habitación todo era una mierda. La mesa tenía el cristal roto. La silla estaba desfondada. El armario no tenía perchas. El baño era asqueroso. Pero lo más repugnante eran las vistas tenebrosas de una ciudad hecha jirones.
Juan tomó posesión de aquella sucia jaula y empezó a redactar una de las crónicas que nunca enviaría a Damas y Caballeros. Siempre lo hacía así. Lo primero que escribía en la habitación de cualquier hotel era la falsedad vivida durante las últimas horas de su fraudulento oficio. Otros hacían algo parecido llevando un diario íntimo. Transportaban ese diario íntimo a todas partes como quien lleva a mano la bolsa del mareo. No podían dar dos pasos sin abrir su diario íntimo y vomitar algo. En cuanto notaban las primeras arcadas abrían el diario y volcaban allí toda la bilis. Esa gente llevaba un diario íntimo como la mujer que lleva tampax en el bolso. Le viene la regla y no tiene que ir corriendo a la farmacia. Abre el bolso y agarra el cartucho. Se tapona el sexo. Pero él dejaba correr libremente la viscosidad de su hemorragia por el placer de impregnar con sangre y bilis la cama y las alfombras de todos estos hoteles. Unas veces guardaba los folios en la maleta. Otras los abandonaba allí mismo.
Aquella primera crónica de Belfast recreaba el diálogo con el botones pelirrojo del hotel. No era un vulgar botones pelirrojo. Juan lo transformó en víctima del terrorismo. Al botones le faltaba un brazo. Cuando Juan le entregó la propina y el botones la recogió con su única mano pudo advertir que esa mano con la que el muchacho arrastraba penosamente el equipaje tampoco estaba entera. Entonces lo llamó a toda prisa.
Hello!
El botones volvió. El botones sin brazo y con la otra mano incompleta se le quedó mirando en espera de alguna orden. Juan se limitó a decirle que esta noche se olvidara de las bombas.
Un buen cañonazo y a dormir todos.
Yes sir.
Juan había dudado si darle otra libra de propina o no darle nada al botones pelirrojo víctima del terrorismo. No se la dio. El botones desapareció indignado.
¿Por qué no le dio otra libra? ¿Tuvo miedo de ofenderle? ¿Quiso ahorrarse una libra pensando que el cajero de Damas y Caballeros le había dado poco dinero para este viaje? ¿Sintió deseos de darle la libra a cambio de que el botones pelirrojo víctima del terrorismo le contara qué ocurrió exactamente con su brazo y con su cara?
Al llegar a este punto Juan interrumpió la crónica.
Sonaba el teléfono. Un periodista radiofónico acababa de llegar al mismo hotel El conserje le había dicho que había otro periodista español alojado aquí. En realidad y como es costumbre todos los periodistas acaban yendo a los mismos hoteles aun sin ponerse de acuerdo. Esta vez no era una excepción. El hotel estaba lleno de periodistas esperando que Boby Sands muriera de un momento a otro. Preferiblemente que muriera antes de las doce del mediodía del día siguiente para tener suficiente tiempo de escribir la crónica con tranquilidad.
El periodista radiofónico recién llegado al hotel quería ver a Juan. Necesitaba pedirle un gran favor.
Se encontraron en el desayuno. A Juan le pareció que el periodista radiofónico era un tipo apocado. Tal vez cobarde. Sólo por eso le cayó bien. Estaba harto de los cantamañanas radiofónicos que van por el mundo como cazadores furtivos con el zurrón lleno de bichos robados. Resultaban insoportables. Los veía enchufados al micrófono como el bebé al biberón y salía en dirección contraria. Pero este periodista radiofónico con tan poco ánimo le cayó bien.
En la emisora me piden que cada hora les envíe una crónica de Boby Sands. Boby Sands está en la enfermería de la prisión. La prisión queda lejos. En la prisión no se puede entrar. Cerca de la prisión no hay teléfonos. No me dará tiempo a ir a la prisión y preguntar cómo sigue Boby Sands y volver al hotel y entrar en el informativo de cada hora. ¿Puedes llamarme tú poco antes de cada hora y contarme lo que pasa?
Juan le dijo que sí.
El periodista radiofónico se tranquilizó.
Juan telefoneaba al periodista radiofónico y le ponía al corriente poco antes de cada hora tal como habían convenido.
Va de final. Ya ha perdido el habla.
¿Qué más?
En la casa de Boby Sands la familia está preparada para recibir el cadáver. En la casa hay un ambiente terrible. La familia está destrozada. Sus padres están hechos polvo. La casa es muy modesta.
Entonces el periodista radiofónico le interrumpía. Quería que Juan le describiera la casa por dentro.
¿Cómo son los muebles? ¿Están pintadas o empapeladas las paredes? ¿Hay platos con comida? ¿Hay bebidas alcohólicas a la vista?
No. Es una de esas casas para obreros de estilo inglés con un pedazo de yerba delante. Lámparas con gatos de porcelana y algunas otras cosas horribles. La chimenea tiene una luz roja para que parezca fuego. Ese tipo de casa.
¿Qué más?
Mucha policía. Y gente con cara de querer armarla.
¿Gente joven?
El periodista radiofónico le daba las gracias.
Si no fuera por ti aquí no cazaba ni una. Llama en cuanto la palme. No te olvides de llamar. Si no llamas me hundo.
Juan empezó a tomarle gusto a su labor de enlace radiofónico. Sin embargo le tentaba la maliciosa idea de contarle al periodista radiofónico algunas falsedades.
La madre de Sands se ha abierto las venas.
Los soldados británicos han ocupado la casa frente a la casa de la familia de Sands y apuntan con ametralladoras hacia la salita donde pondrán el féretro de Boby Sands.
El féretro de Boby Sands ha caído por un terraplén durante el trayecto desde la prisión hasta la casa de Boby Sands.
El periodista radiofónico se lo habría tragado. Habría creído tener la gran exclusiva sin soltar el bote de cerveza de la mano y sin moverse de la habitación del hotel gracias a un colega de puta madre que le ponía al tanto en cada momento. El futuro del joven periodista radiofónico dependía de los resultados de esta importante labor informativa. Todo iba a las mil maravillas gracias al compañero que le llamaba 10 minutos antes de cada hora para entrar en los informativos de cada hora.
Ha muerto.
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde está el cadáver?
El cadáver de Boby Sands ha sido conducido a la casa de los padres de Boby Sands. Gritos en favor del IRA. Llantos. Los amigos de Boby Sands están en la casa de Boby Sands. Algunos periodistas hemos entrado en la casa. El cadáver parece una funda de piel. No tiene carne. No sé cómo lo habrán metido dentro de un traje oscuro. Parece el traje de ir a misa los domingos. Pero parece el traje de otra persona. El cuerpo de Boby Sands no pesará más de 30 kilos. Una piltrafa humana. Parece que hay gente armada. Van llegando carromatos del ejército. Se quedan en la entrada de la calle. Y mucha policía patrullando.
El periodista radiofónico le pedía a Juan que por favor tratara de llamarle desde algún otro teléfono cerca de donde los jóvenes daban gritos a favor del IRA.
Necesito grabar esos gritos. Los gritos dan el ambiente que necesito.
Entonces Juan le tranquilizó. Eso estaba hecho. Llamó a unos muchachos que había cerca. Les pidió que gritaran algo a favor del IRA.
Ya van a gritar. Ahora gritan a favor del IRA. ¿Preparado?
Después lo enterraron y el entierro fue una ceremonia impresionante. Hubo salvas de honor. Unos encapuchados del IRA totalmente vestidos de negro formaron al lado del ataúd que llevaban en hombros otros del IRA también de negro y apuntaron con sus fusiles al aire y dispararon varias veces en un silencio absoluto.
Lástima que no hayas venido a verlo.
Ya sabes que no puedo. Cuenta detalles.
La madre de Sands se ha derrumbado.
Necesito algo de color.
Un cura ha leído unas oraciones.
Algo más. ¿Lo entierran en un nicho o en una sepultura en tierra?
En una sepultura.
Ya vale.
Al día siguiente se despidieron. El periodista radiofónico se quedó un día más en Belfast para ver algo. No había salido de la habitación del hotel.
Al cabo de varios años tropezó con el periodista radiofónico en un bar. Al principio le costó reconocerlo. No recordaba su nombre. Pero el otro sí. El periodista radiofónico tenía buena memoria. Se puso muy contento.
¿Desde cuándo no nos habíamos visto? ¿Desde lo de Boby Sands?
Un montón de tiempo.
Aquello fue una experiencia terrible. Sobre todo cuando metieron el esqueleto en la caja. Porque parecía un esqueleto ¿verdad?
El periodista radiofónico creía haber visto realmente a Boby Sands en el ataúd. Creía haber estado en el cementerio cuando enterraron a Boby Sands. Creía haber grabado en su magnetófono los disparos de aquellos hombres del IRA con sus uniformes negros y sus rostros tapados con pasamontañas negros. Creía haberlo visto todo cuando la verdad es que no había visto absolutamente nada. No había salido de su habitación del hotel los tres días que duró la pesadilla. Sólo bajaba al bar. Encargaba un sandwich de atún y volvía a la habitación para pegarse al teléfono y esperar la llamada de Juan y luego la de su emisora y luego otra vez la de Juan.
Bebieron una cerveza recordando la inolvidable experiencia de Belfast. El periodista radiofónico le dijo que por qué no se encontraban otra vez para recordar más cosas. Le entregó su tarjeta.
Juan miró la tarjeta del periodista radiofónico cuando el periodista radiofónico se alejó sonriente hacia la puerta del bar. Ahora ya no era un simple reportero de una emisora. En la tarjeta de visita leyó que era el director general de la cadena de emisoras. Ya no alcanzó a darle la enhorabuena. El periodista radiofónico había desaparecido.
Uno dos. Uno dos.
Grabando.
Grabando la falsedad es la materia prima del periodismo de todos los tiempos y lugares. El corresponsal norteamericano Knickerbocker de la cadena de periódicos Hearst se inventó desde la primera hasta la última línea su crónica sobre la caída de Madrid en la guerra civil española. Era una crónica sensacional. Informó de la caída de Madrid mucho antes de que el ejército de Franco entrara en Madrid. Pero para darle lo que en la jerga periodística se llama color este prestigioso embustero corresponsal de guerra describió con todo lujo de detalles el paso de las tropas nacionales por delante del edificio de la Telefónica que él estaba presenciando desde los escalones de ese edificio. Cerraba el desfile un perrito moviendo el rabo.
¿Se puede pedir algo más?
Un perrito callejero español cerrando el desfile de unas tropas que todavía estaban lejos de conquistar Madrid con más de 10.000 bajas para deleite de los lectores norteamericanos de la cadena Hearst. Aunque el Caudillo seguía encerrado en Burgos recibiendo asesoramiento de los generales nazis el corresponsal de guerra de la cadena Hearst veía a Franco en Madrid al trote sobre su blanco caballo árabe seguido de un perro moviendo el rabo.
Cuando leo una crónica de una matanza africana mi cabeza se mueve instintivamente diciendo no.
No. No. No.
Mi cabeza acierta la mayoría de las veces al decir que no. Esa crónica es poco fiable. Con el tiempo se sabe que se cometieron muchas más atrocidades en aquella matanza o se cometieron muchas menos atrocidades de las que el periodista dio cuenta. Rara vez se cometieron las mismas matanzas. Los periodistas mienten en las guerras como tratan de hacerlo en la paz. En las guerras son engañados sistemáticamente por los portavoces del bando desde el que informan. A las mentiras de esos portavoces añaden sus propias mentiras y las mentiras de los mentirosos que viven de la venta de mentiras. No es ningún secreto decir que existe un mercado mundial de mentiras. Una bolsa donde cotizan las mentiras como auténticos valores bursátiles. Unas mentiras suben y otras bajan igual que suben y bajan los valores de la bolsa de grano de Chicago y de la bolsa de Wall Street y de la bolsa de Tokio y de la bolsa de la City en Londres. La función que desempeña el periodista es similar a la del agente de bolsa que está al servicio de los especuladores. La única diferencia es que el periodista no sólo compra y vende mentiras ajenas sino que también fabrica mentiras propias. Y vive de ese mercadeo.
La falta de imaginación del escritor que aflora dentro de cada periodista le inclina a ser periodista. Le lleva a desarrollar esa imaginación en el campo del periodismo pero el resultado del esfuerzo es lamentable. Si el periodista confía algo más en sus dotes imaginativas ya no puede seguir siendo periodista. Ni por un sueldo ni por mil sueldos. Es totalmente imposible. Se separa del periodismo desde el momento que descubre la esencia del periodismo. Desea inventar todo y no una parte. Desea utilizar el lenguaje para decir lo que se le antoja y no lo que le manda decir un redactor jefe con la imaginación atrofiada. Advierte que el periodismo literario es el cáncer de la literatura y del periodismo. Porque cuanto más literario es el periodismo más putrefacto es el periodismo. Entonces no es más que una mezcla de aguas residuales. Aguas negras. Una mezcla de las peores aguas del periodismo y de la literatura. Sus autores viven cierto tiempo en la falsa ilusión de dominar ambos campos pero todavía empuercan más la cloaca. Al final acaban metidos hasta el cuello en esas aguas de las que beben. En las que mean. En las que cagan. Y desde las que salpican a los lectores para que los lectores también saboreen esas aguas. Los periódicos dan a luz hermafroditas del periodismo que han sido artificialmente inseminados en el vientre de la literatura. Luego los llevan a cotizar al mercado de valores de la mentira internacional. Los domingos los pasean por el rastrillo. Cuando hay feria los promocionan en las ferias donde los encierran en una caseta de un determinado editor que muchas veces también es el editor del mismo periódico que los ha parido. Allí estos hermafroditas del periodismo y de la literatura firman sus obras con ambas manos. Con la derecha firman su obra de periodismo puro. O sea el periodismo totalmente inventado según los cánones del periodismo. Y con la mano izquierda firman los libros de periodismo literario conocido también como nuevo periodismo. Los hermafroditas miran por encima del hombro a la grey periodística y miran con recelo a la grey literaria compuesta por escritores no periodistas aunque con ramalazos esporádicos de periodismo. Los hermafroditas que saltan la cloaca sin lograr pasar a la otra orilla de la cloaca del periodismo caen en las aguas negras del periodismo en las que se mezclan las aguas negras de la literatura y pasan el resto de sus vidas chapoteando delante de los fotógrafos de prensa y de los críticos literarios que no tienen otra obligación que mantener en auge el prestigio del saltimbanqui y su cotización en la bolsa de valores de la mentira. Estos saltimbanquis son presentados al público unas veces como escritor y periodista y otras veces como periodista y escritor dependiendo de las necesidades del momento y de la demanda del valor hermafrodita. El hermafrodita se lleva muy bien con los críticos de arte y con los críticos literarios de los periódicos y pasan fines de semana juntos sumergidos en las aguas fecales del arte y de la literatura. Sacan la cabeza con dificultad para mirar la obra de otro artista y arremeter contra ese artista con el único propósito de arrastrarlo a las aguas negras en las que ellos sobreviven. Se comportan exactamente igual que el pirómano en el cuerpo de bomberos sofocando incendios que él desearía haber provocado. Igual que el destripador convertido en cirujano cuyo título le autoriza legalmente a rajar vientres. Extirpar apéndices. Trepanar cerebros. Hacen exactamente lo mismo que esos locos peligrosos disfrazados de psiquiatras y psicoanalistas que en un momento de rara lucidez vislumbraron la explotación de su locura ensañándose en la locura ajena con el único fin de perpetuar la demencia ajena en beneficio propio. Si sus pacientes deliran ellos ya no deliran. Si sus pacientes sufren insomnio ellos duermen de un tirón. Si sus pacientes se pasan el día llorando por los rincones ellos silban alegres de buena mañana en la ducha. Si sus pacientes odian a sus padres y el odioso recuerdo de sus padres y odian a sus cónyuges y el odioso recuerdo de sus odiosos cónyuges ellos están a salvo de cualquier odio familiar gracias al odio de sus pacientes. Han sido vacunados. Inmunizados. Curados. Su vacuna y su medicamento y su curación son sus pacientes. Gracias a sus pacientes no se sienten perseguidos más que por sus pacientes. Y esto les trae sin cuidado. No sufren la angustia de la culpa gracias a sus pacientes. No se atemorizan por la aparición de ningún síntoma puesto que fomentan el síntoma de sus pacientes. Se parapetan detrás de sus pacientes. Sus pacientes son sacos terreros contra la metralla de su propia patología. Por eso cuanto peor se encuentran esos pacientes mejor se sienten los psiquiatras y los psicoanalistas que los tratan y expolian. Cuanto más desesperados y deprimidos estén esos pacientes más radiantes y optimistas están sus terapeutas. El psiquiatra es psiquiatra porque en un momento de rara lucidez supo elegir la bata blanca en lugar de la camisa de fuerza cuando los dos atuendos colgaban del mismo perchero. Así que su disfraz y su demencia son perfectamente intercambiables por el disfraz y la demencia de sus pacientes.
Uno dos. Uno dos.
Grabando.
Grabando sin idea de lo que le ha podido pasar a Berta. Sin saber nada de Berta. ¿No va a llegar nunca? ¿Habrán declarado el retraso indefinido un retraso indefinidamente indefinido? ¿O todavía se presentará en el hotel esta madrugada?
Me pillará en la cama con las luces apagadas. El casete apagado. El cerebro apagado.
La veo entrar con su maleta Samsonite azul que trajo a Nueva York. Cree que estoy dormido. No dice nada. No hace ruido. La veo desnudarse. Se acercará a besarme. Dirá por fin ya estoy aquí. Entonces abriré los ojos.
Pero también la veo saltando en el avión cuando han dicho que hay ratas. La veo de pie en el asiento del avión con un zapato en la mano como en las películas de risa cuando salta un ratón en la cocina y la estúpida esposa se sube a la silla de la cocina y se quita el zapato para defenderse. Es una estupidez porque la rata irá al pie descalzo como al queso fresco. No lo dudará un instante. Y la esposa estúpida de Hollywood no podrá golpearla con el tacón del zapato porque ya se habrá desmayado. Las ratas van arriba y abajo por el pasillo del DC-10 pero los pilotos están enamorados. El copiloto le dice palabras de amor al piloto y el piloto pilota el avión con el piloto automático y acaricia al copiloto en la pierna izquierda porque a la derecha no llega sin levantarse del asiento. Finalmente se levanta y ésa es la causa de la emergencia. Pero la indestructible caja negra que todo lo registra aportará las pruebas definitivas. Allí están los gritos de los pasajeros aterrados por el ir y venir de las ratas y también las tiernas palabras de amor que el copiloto dirige al piloto mientras el DC-10 va a la deriva. Cuando el avión se desplome y quede hecho trizas en un viñedo francés los expertos analizarán cada milímetro de la cinta grabada durante el vuelo en el interior de la caja negra y conocerán al detalle lo ocurrido. ¿Qué hay en el origen del accidente? ¿Una caricia del copiloto o el mordisco de una rata? ¿O tal vez hubo tumulto y graves altercados en el pasaje debidos a la lectura de la revista de la compañía que se ofrece gratuitamente a bordo? Éste es un elemento a estudiar. La revista colocada en la bolsa del asiento delantero junto a la bolsa del mareo y a la cartulina de emergencias puede considerarse detonante de la explosión. En esta revista de las compañías aéreas se publican peligrosas estupideces en edición bilingüe con el único propósito de crear en el viajero la conflictiva ilusión de una doble personalidad. Allí escriben los narradores fracasados. Los articulistas que imploran billetes para darse un cuarto de vuelta al mundo. Los pintores fatuos y mediocres también tienen allí su gran oportunidad de promoción artística. Todos los comentarios y consejos para vivir y viajar más y mejor surcando los cielos provienen de mentes cadavéricas que no han vivido y no han viajado ni viajarán más que al rincón del columbario. Son torpe amasijo de tópicos y mentiras. ¿Cómo se atreven a proponer un vuelo a Valencia para disfrutar de las incomparables fiestas falleras?
No se pierda usted este año las Fallas de Valencia. No deje de visitar Valencia en Fallas. Sólo una mente de serrín de carpintería valenciana es capaz de urdir semejante monstruosidad. Sus tracas. Sus pasacalles. Sus paellas cocinadas con gas butano de la huerta y regadas con insecticidas valencianos. Sus basuras deprimentes. Su griterío insoportable. Su vulgaridad aplastante. Todo esto se presenta en el bonito reportaje como una combinación artística de insuperable belleza y de extraordinaria exquisitez. Pero quien ha sufrido años y años esa fiesta degradante sabe hasta qué extremos la publicidad falsea la realidad.
Vaya usted a las Fallas de Valencia y será gaseado y chamuscado y machacado por los humos pirotécnicos de Valencia y por los platos regionales de Valencia y por los vinos de Valencia y por las bandas de música de Valencia y por las horchatas y buñuelos de Valencia y por los discursos en la lengua vernácula y por los contenedores de basura y por las cagadas de perro de los perros de Valencia y sus alrededores. Vaya usted a las Fallas de Valencia en avión con tarifa fallera y vuelva de las fallas de Valencia con tarifa de la Cruz Roja.
Pero los valencianos se sienten orgullosos cuando abren la revista aérea y ven que también allí están las Fallas de Valencia porque las Fallas de Valencia son muy importantes dentro y fuera de Valencia y su región hasta el punto de que las Fallas dan la vuelta al mundo en los aviones de medio mundo.
Por supuesto Juan prefería siempre leer la lista de fallecidos publicada diariamente en Damas y Caballeros antes que leer reportajes de las Fallas de Valencia.
Ojalá esté leyendo Berta la lista de fallecidos publicada en Damas y Caballeros hasta la letra O encabezada por Benigno Bueno Riesgo de 74 años. Carmen Ciria Manso 89. Araceli Chillón 29. Librada Fallos Solé 81. Leandro García Gosos 77. Luis Hernando Girón 88. Antonio Lázaro Ferrero 69. María Isabel Martínez Morro 92. Leandro Ortín Urreos 57.
La huelga de limpieza de aviones se lo habrá impedido. La odiosa huelga no ha sido desconvocada. Puede prolongarse varios días. En cuyo caso irán apareciendo otros bichos a bordo de los aviones con destino a Viena y no necesariamente en las bandejas de comida. El catering puede ser eliminado para que no retrase la salida de los vuelos internacionales. Aunque siempre hay formas de sabotear el servicio para lograr retrasos indefinidos de los vuelos. Pueden aparecer cucarachas en los compartimentos del equipaje de mano. Escarabajos en el reposacabezas. Alacranes en las hebillas del cinturón de seguridad. Arañas en la moqueta. Erizos en los asientos, pulpos en los lavabos. Sapos en los ceniceros.
Lástima no estar metido en alguno de esos vuelos. Escribiría una crónica devastadora. La dictaría al taquígrafo de Damas y Caballeros desde el mismo aeropuerto.
Óyeme bien muchacho. Aguza el oído. No hay tiempo para repetir.
Antetítulo.
Retraso indefinido de los vuelos internacionales.
Título.
Vuelo a Viena abortado por las ratas.
Subtítulo.
Temor a descubrir más alimañas a bordo.
Sumario.
Aterrizaje forzoso. Escenas de pánico e histerismo. Los pasajeros de pie en los asientos.
Entradilla.
La huelga de los servicios de limpieza sospechosa de ser causante del sabotaje.
Y a partir de ahí el tono sería de auténtica mofa.
Pediría urgentemente la presencia de un fotógrafo en el aeropuerto. El fotógrafo no tardaría en llegar. Suelen ser rápidos a menos que tengan a la mujer resfriada en cama y hayan de llevar a la niña al colegio. El fotógrafo preguntaría dónde cono está el follón. Follón de verdad. Buscaría a la pasajera más grotesca. Seguramente una gorda histérica. La haría posar furiosa con el zapato en la mano subida a una butaca de la sala de embarque. Si no quería subirse a la butaca buscaría a otra. Es fácil. Siempre hay una dispuesta a subirse a cualquier cosa. Además los fotógrafos de prensa son persuasivos. Y si no consiguen la foto por las buenas la consiguen por las malas. Cuando alguien pone pegas y dice que no quiere aparecer en ninguna foto en el periódico el fotógrafo sabe cómo ingeniárselas. ¿Que no quieres? Ahora verás. Te vas a enterar si quieres o no quieres salir en la foto. Por cojones saldrás en la foto. Entonces el fotógrafo pone cara de mosquita muerta. Cara de fotógrafo bobo. La cara del fotógrafo de bodas y comuniones. Algunos fotógrafos ni siquiera tienen que esforzarse para poner esa cara. De natural ya la tienen. Es una ventaja tener cara de bobo para ser un buen fotógrafo de prensa. Ahorra tiempo. Le ven con esa cara de bobo y no pueden creer que con esa cara pueda ser fotógrafo de prensa de ningún periódico. Y si de verdad lo es se imaginan que con esa cara nunca le saldrá bien una foto. El fotógrafo es astuto y aparenta que dispara su cámara en una dirección distinta de la que realmente va a disparar. En cuanto la persona que no quiere salir en la foto se descuida lo mas mínimo el fotógrafo cambia rápidamente la dirección de su cámara y saca la foto.
O bien cambia el objetivo y pone un gran angular que le permite captar en la imagen a las personas que nunca sospecharían que entran en esa imagen. Al día siguiente esas personas se llevan una sorpresa tremenda. ¿Cómo salen fotografiadas en el periódico en el que no querían de ningún modo salir fotografiadas? La próxima vez que espabilen. El fotógrafo tiene que hacer su trabajo. El fotógrafo tiene que llevarle la foto al redactor jefe. Si no se la lleva se le cae el pelo. El redactor jefe no acepta esas excusas. ¿No quiso la pasajera gorda subirse a la silla con un zapato en la mano? Se inventa una pasajera gorda si es preciso. Se pinta. Eso lo repiten mucho los redactores jefes. Si no puedes hacer la foto la pintas y ya está. Los fotógrafos están hartos de oír esa frase. Cada vez que oyen esa frase le romperían el trípode en la cabeza del redactor jefe.
Pero a veces se envalentonan.
Si es tan fácil de pintar la foto la pintas tú cabrón. ¿Por qué no la pintas tú?
Sin embargo por regla general el fotógrafo de prensa vuelve al periódico con la foto que le han encargado. Se quejan de su oficio porque les parece que es un oficio muy duro del que hay que quejarse. Su manía es comparar siempre su oficio con el del periodista. El fotógrafo de prensa dice que los periodistas algunas veces escriben lo que ven pero cuando una cosa no la ven se la inventan. En cambio el fotógrafo no puede inventar la foto. La tiene que hacer. No la puede pintar por mucho que le digan que la pinte. Y eso es una desventaja brutal. El periodista añade siempre cosas de su propia cosecha. Entrevista a personas y pone en sus bocas frases lapidarias cuando le conviene. Frases que el entrevistado nunca dijo. Pero el entrevistado no protesta porque afortunadamente sale mejorado en la entrevista. El periodista va haciendo su camino. Con un poco de oficio al final todo cuela. Y se comporta así hasta el esperado día de la jubilación que es cuando hace balance y concluye que su trabajo ha sido un trabajo totalmente objetivo y veraz. Un trabajo muy digno y respetable. Lo cierto es que su trabajo ha sido un embuste ininterrumpido desde el primer día que escribió la primera línea hasta el último día que escribió la última línea cansado y harto de escribir estupideces. Cualquier artículo que volviera a leer al cabo de unos años le sacaría los colores a la cara. Se pondría enfermo. No podría terminar de leerlo. Desearía no haber escrito nunca aquella paparruchada. En cambio el fotógrafo de prensa por mucho que se lamente saldrá siempre mejor parado en el futuro. Sus fotos se guardan en un archivo y alguna que otra vez aún son útiles para ilustrar algo. Las personas fotografiadas pueden parecer ridículas. Muchas lo son. Pero la foto no es ridícula como tal foto. Un montón de fotos de un fotógrafo de prensa aguanta mejor el paso del tiempo que un montón de palabras de un periodista por muy bueno que sea el periodista.
El fotógrafo de prensa no tiene más remedio que ponerse delante de la manifestación y aguantar allí los porrazos si quiere llevar al periódico la foto que el periódico espera que lleve. Así como hay veces que el fotógrafo tiene fácil su trabajo y se lo despacha en un santiamén otras veces lo tiene muy difícil. Tiene que humillarse rastreramente. Tiene que lamer culos y adular. Tiene que tragarse insultos. Tiene que esquivar salivazos. Tiene que aguantar algún que otro empellón y algún que otro mamporro. Tiene que ir siempre corriendo cargado de cámaras y objetivos y focos que pesan más de lo que el fotógrafo puede soportar. El fotógrafo de prensa acaba padeciendo desviamiento de columna vertebral. Acaba con el cuello torcido hacia el lado izquierdo si es diestro y hacia el lado derecho si es zurdo. Realmente se convierte poco a poco en un ser deforme muy interesante y pintoresco para la traumatología. Pero sobre todo se vuelve receloso y mal pensado. Los fotógrafos de prensa sólo se ponen de acuerdo para atacar a los periodistas. Para mofarse de los que ellos despectivamente llaman los plumíferos. Para despotricar de los plumíferos que se inventan lo que no ven y se las dan de inteligentes y firman con su nombre más grande que el nombre del fotógrafo que es quien se juega el tipo y va por ahí como un mulo de carga. No le pidas al plumífero que te lleve un bulto. No se te ocurra. Te lo lleva una vez y lo pierde. O si no lo pierde te lo restriega hasta que vuelve de viaje y te da el bulto. El fotógrafo no sabe si recoger ese bulto o zumbarle con el bulto en los morros. Al final del viaje si el viaje dura más de tres o cuatro días se masca la tragedia entre el fotógrafo y el plumífero. No se tiran los trastos a la cabeza de milagro. Pero entran en la redacción y uno dice a su jefe con éste no me mandes más a ningún sitio que un día le romperé la cara. Y el otro va a su jefe y le dice otro tanto. Aunque al cabo de una semana ya son otra vez amigos porque lo que quieren es salir de la redacción y que los manden de viaje aunque sea para pegarse. Salir y respirar aire puro. Le preguntas a un fotógrafo de prensa por otro fotógrafo de prensa y dice que ése es un indeseable. Cuando dice que es buena persona es porque es mal fotógrafo. El fotógrafo de prensa sólo se encuentra a gusto con la variedad de plumífero que demuestre estar dispuesto a aguantarle su cháchara profesional. Cuando estuvo en Bosnia. Cuando estuvo en Ruanda. Cuando estuvo aquí y cuando estuvo allá y lo que trajo de allí y lo que trajo de acá. Lo que comía aquí y lo que comía allá. Y lo que bebía en todas partes. El hotel tan increíble de tal sitio y el de tal otro sitio. La intérprete que se llevó a la cama no sé dónde. La guía aquella que se enamoró perdidamente de él y no le dejaba ni a sol ni a sombra.
Los grandes fotógrafos de prensa ganan un premio Pulitzerpor una sola foto de prensa y los otros fotógrafos de prensa que nunca ganarán ese premio aunque vivan doscientos años y hagan cien millones de fotografías comentan que esa foto si la miras bien es una foto vulgar. Efectista. Pero pobre. O sea una mala foto que la mires por donde la mires no merece el Pulitzer.
La foto de una negrita en un país africano asolado por la guerra abandonada en la cuneta de una carretera en los mismísimos huesos a punto de morir de un momento a otro y a espaldas de la niña hay un buitre que avanza despacito hacia la niña que seguramente no ve ni oye al buitre ni tampoco al fotógrafo. Esa foto gana el Pulitzer.
¿Me puedes explicar por qué esa foto gana el Pulitzer?
Juan imaginaba al fotógrafo pidiendo a Dios que el buitre no se mueva que se quede quieto hasta que dispare convencido de que el encuadre es perfecto la luz es perfecta el mensaje de la foto es un mensaje perfecto con la niña y el buitre juntos y él testigo de esa unión en el asolado continente africano.
¿Ahuyentar al buitre? ¿Arriesgarse a que el enorme buitre negro se abalance sobre la diminuta niña negra y le arranque la cabeza de un picotazo?
El fotógrafo de prensa que está allí soportando aquel infierno está precisamente allí para hacer fotos como ésta.
No está allí para salvar la vida de la niña. Ni para acabar en ese instante con la vida del buitre. Eso ya lo harán quienes vean publicada su fotografía y experimenten el horror de su mensaje. La única responsabilidad del fotógrafo de prensa es sacar fotografías de prensa. No le pidamos la siguiente foto. No preguntemos qué ocurrió después. La niña tal vez continúa sentada en la cuneta en espera de otro fotógrafo y de otro buitre.
O de un solo buitre capaz de hacer primero la foto y luego el trabajo restante
Pero son muy pocos los fotógrafos españoles que puedan hacer esas fotos. Los directores de los periódicos españoles los utilizan como pinches de cocina. No quieren que fotografíen las atrocidades del universo. Quieren cosas prácticas. Domésticas. Ahora chico corta esto. Luego pica eso. Y trocea aquello. Y pela patatas y cebollas y no llores que aún será peor.
Tienen que pasar la tarde del domingo con el culo pegado a la hierba del estadio de fútbol para hacer la foto del gol. O cualquier foto deportiva. Tienen que meterse en el callejón de la plaza de toros para hacer la foto de la cogida si hay cogida y cuando no hay cogida tienen que hacer alguna otra foto espectacular. Cualquier foto no vale Ya lo saben. Hay que tener olfato. Esa foto o ninguna foto.
En el callejón de la plaza los fotógrafos taurinos miran con un ojo por un lado de la cámara y al mismo tiempo su otro ojo está pegado al objetivo. Si no miran por el rabillo del ojo se perderían siempre lo mejor. Al final salen de la plaza con un ojo mirando hacia el tendido y el otro hacia los corrales. Pero de pronto ya tiene al toro con un asta clavada en la arena y las patas traseras en lo alto y el cuerpo del bicho cabeza abajo.
¡Qué foto!
Fue cosa de una milésima de segundo porque el toro no puede de ningún modo mantenerse en ese difícil equilibrio más que un instante pero en ese instante el fotógrafo taurino hizo la gran foto taurina. El resto le corresponde al crítico taurino.
Media estocada caída. Dos ruedas de peones. Aviso. Se tumba el toro. Pitos. Dos pinchazos. Aviso. Metisaca bajo. Pinchazo hondo y dos descabellos. División.
Y no puede haber multiplicación de adjetivos. Ni de metáforas No puede haber exceso de comas y guiones y puntos y comas y paréntesis que es algo que los escritores hermafroditas del periodismo prodigan en sus frases para que el lector tropiece y caiga. ¿Cómo va a leer el lector español esos bodrios literarios? No es tan estúpido. Mientras al lector español no le quiten tanta piedra del camino de la lectura no leerá más que lo indispensable. Cada coma es una piedra. El lector español no goza con el sadismo del escritor español. No es masoquista. No quiere descalabrarse tropezando con tantas piedras. Una cosa es leer un artículo o una novela y otra cosa es ir dando traspiés desde el principio de un barranco pedregoso hasta el final del mismo barranco pedregoso donde está el autor con el último pedrusco de su original cosecha para tirárselo a la cabeza del lector y rematarlo. El buen crítico taurino se limita a contar la corrida con un mínimo de palabras.
El tercer toro pegó la voltereta apoyado en un cuerno ante la atónita mirada de Jesulín que lo bregaba con el capote.
Cuando se produce la tragedia el tono cambia. La crónica parece un atestado de la Guardia Civil.
El banderillero Manolo Montoliú de 38 años murió ayer en la enfermería de la Maestranza de Sevilla como consecuencia de las cornadas que le produjo el primer toro cuando acababa de prenderle un par de banderillas. El percance se produjo alrededor de las 18.40. En el momento de ejecutar la suerte el toro Cabatisto hundió el pitón en un costado del torero y sin que hubiera llegado a caer al suelo le estuvo pegando cornadas en el abdomen y el pecho y las axilas. Cuando el toro dejó de cornear y acudió al quite que hacían los diestros y sus cuadrillas Montoliú cayó al suelo sangrando copiosamente por las heridas y por la boca. El toro le había partido el corazón y los pulmones. Sus compañeros se lo llevaron a la enfermería y en el ruedo quedó un gran charco de sangre. El infortunado torero llegó al quirófano desangrado y prácticamente muerto. Pasa a la página 17. Más información en la última página.
Así arrancaba aquella crónica aparecida en primera página al lado de un anuncio de un laxante y de créditos del Bankinter al 12 por ciento de interés. En la gran foto la lengua del banderillero visto de perfil sale de su boca como el fuego de un lanzallamas contra los pitones de Cabatisto.
Juan había devorado la crónica taurina sentado en un bar que ni siquiera era un bar taurino. Era un bar de los 140.000 bares abiertos al público en España que es el país con más bares que todos los restantes países juntos de la Unión Europea. El bar estaba perfectamente equipado. Tenía limpiabotas a disposición de los clientes sobre una alfombra típicamente española tejida con huesos de aceitunas. Cáscaras de cacahuete. Cabezas de gambas. Cáscaras de caracoles. Colillas de cigarrillos de tabaco rubio. Colillas de cigarrillos de tabaco negro. Colillas de cigarrillos rubios o negros con carmín de pintalabios. Colillas de cigarros puros. Servilletas arrugadas de papel. Palillos de dientes usados. Tapones de botellas de cerveza.
Juan devoraba la crónica entre el vocerío de los camareros. Los gritos de los clientes. La monserga de la vendedora de lotería. El estruendo de la máquina de moler café. De la máquina de hacer café. De la máquina de los discos. De la máquina tragaperras. De la máquina habladora del tabaco. Del televisor a todo volumen. De los chillidos de la pareja de cotorras enjauladas. De los chillidos de los niños hijos del propietario del bar. De los chillidos de los amigos de los niños hijos del propietario del bar. De la mujer del propietario del bar.
Y allí Juan seguía leyendo que el cuarto toro de 485 kilos llamado Gitanito era una maravilla de toro y fue indultado por plebiscito en medio de un auténtico clamor después de que hubiese repetido no se sabe si o doscientas embestidas todas ellas al primer cite y desarrollando una casta excepcional.
¿Cómo no librarle de la ejecución? ¿Cómo no indultarlo para mantenerlo vivo junto con esos 4.000 millones de reses que cubren la faz de la Tierra?
Cada res come mensualmente 400 kilos de pienso lo que permite una producción de 32 kilos de carne por persona y año.
El hambre del mundo podría eliminarse sólo con la producción de reses norteamericana según un reciente informe de Worldwatch.
Pero el hambre sigue azotando a la humanidad.
El toro ya coge mucho menos que en el pasado aunque es más certero afirma el primer cirujano taurino de nuestro país en una destacada entrevista.
Pregunta. Un matador herido por asta de toro en el corazón ¿cómo puede llegar hasta la barrera por su propio pie sin apercibirse de que tiene una cornada en el corazón?
Respuesta. El matador llevaba una puñalada en el corazón. Una herida incisocontusa en un ventrículo hace que se desangre el corazón en 15 o 30 segundos. Pero hasta que eso ocurre la persona está como si no le hubiera pasado nada. Cuando hay algo clavado en el corazón lo aconsejable es que no se saque el objeto clavado porque hace de tapón. Si se saca el objeto clavado en el corazón en 15 o 30 segundos el corazón se desangra. El matador pudo llegar por su propio pie hasta la barrera porque todavía no habían transcurrido esos 15 o 30 segundos y su corazón no se había desangrado.
Pregunta. ¿Peligró la vida de Pepe Luis Vargas?
Respuesta. Sí porque perdió una cantidad impresionante de sangre en muy poco tiempo. Y no la perdió por la arteria sino por una vena. Van tan ceñidas las taleguillas que dificultan la circulación y además estuvo mucho tiempo de rodillas frente al chiquero para recibir al toro. Debía de tener los muslos hinchadísimos. Al recibir la cornada soltó tres litros de sangre en un momento. Entró en la enfermería mu-riéndose. Le abrimos el abdomen a toda prisa. Le sujetamos con la mano la vena para detener la hemorragia. Le metimos gran cantidad de sangre. Cuando vimos que se recuperaba empezamos a operarle.
La aparatosa cornada que sufrió ayer el colombiano César Rincón en la ingle cuando entró a matar a Faruchito le afectó a los testículos.
La cogida provocó el pánico en los tendidos.
El cielo se volvió aún más gris y lluvioso.
Según el picador de la cuadrilla Anderson Murillo la cornada dejará al torero postrado en la cama al menos un mes.
El pitón le entró a César Rincón por el bajo vientre.
Le dañó los testículos en dirección al intestino.
No llegó a penetrar en el abdomen.
El torero colombiano fue trasladado después de ser operado en la enfermería de la plaza a la clínica sevillana del Sagrado Corazón.
El parte facultativo fue firmado por el doctor Vila.
Herida por asta de toro que penetra por la bolsa escrotal derecha y provoca herniación del testículo con una trayectoria de 30 centímetros que penetra por la túnica vaginal y el anillo inguinal externo derecho llegando hasta los rectos anteriores del abdomen que diseca rompiéndolos sin penetrar en cavidad del abdomen.
Pronóstico grave.
Pasé una noche muy mala dijo César Rincón.
Con muchos dolores. Pero estoy muy contento y plenamente feliz por las dos orejas que corroboran que vine a Sevilla muy mentalizado para conseguir el éxito.
Uno dos. Uno dos.
Grabando.
Grabando me contó Berta que de niña se subía las faldas hasta la cintura. Se quitaba la blusa. Se miraba en el espejo imaginando que alguien la miraba. Y se ponía caliente.
Pero más tarde necesitaba algo más.
Me desnudaba del todo delante del espejo y me imaginaba a un chico atado en la cama delante de mí que no podía tocarme. Cuando ya no podía más se corría. Se corría sin tocarse. Y entonces yo también me corría. Nunca nos tocábamos ni él a mí ni yo a él.
Berta le contó esto mientras se duchaba en la habitación del hotel Algonquin. Juan la oía apoyado en la puerta del cuarto de baño. Deseaba verla haciendo eso.
¿Podrías mirarte ahora en el espejo como te mirabas cuando eras una niña?
No sé.
¿Podrías imaginarte que ese tipo está atado a la pata de la cama?
Naturalmente.
Si no te importa lo quiero ver.
Eso no.
¿Pero conozco al tipo ese? ¿Es siempre el mismo o va cambiando?
No tiene importancia.
Si que tiene importancia.
La mayoría de las mujeres tenemos fantasías parecidas cuando follamos.
¿Siempre?
Sí.
¿Y siempre con la misma persona?
Supongo que sí.
Muy aburrido.
Depende.
¿Depende de qué?
Depende de cada cual. Hay a quien le gusta ver la misma película varias veces y a quien no.
Berta dime si ese tipo existe y lo conozco.
No seas imbécil y no te pongas celoso.
Me pongo celoso.
Pero si es sólo una fantasía.
Una fantasía de la que no te hartas.
No me harto porque no nos tocamos nunca. Y lo que no tocas no cansa.
¿Entonces?
Ya te lo he dicho. Sólo nos miramos a través del espejo. Y cuando él ya no puede más se corre. Siempre antes que yo.
Muy caballero.
Me gusta así.
¿Y luego?
Luego yo.
¿Y a la vez nunca? También podríais correros a la vez. Sería perfecto.
O no tan perfecto. Me gusta así.
Pero me imagino que tú sí que te estarás toqueteando. ¿O no?
Si a menos que esté follando y alguien lo haga.
Aun no me has dicho quién es.
No te lo pienso decir.
¿Te da vergüenza que yo sepa quién es ese tipo?
Me da miedo que le hagas algo.
Luego le conozco.
¿Por qué no cambiamos de tema?
No voy a hacerle nada.
Eso espero.
Pero podría rivalizar con él.
Imposible.
Puedo atarme a la pata de la cama procurando que no me entre la risa.
¿Risa? Es curioso que hayas dicho eso porque él a veces también se ríe.
¡Lo que faltaba! ¡También suelta carcajadas amarrado a la pata de la mesa!
De la mesa no. De la cama. Y no te burles. Estás celoso.
Tú dirás. Quedamos en Nueva York en lo que se supone que es una cita apasionada y te pones a hablar del monstruo de la pata de la cama que se corre sin tocarse y sin tocarte mirándote en cueros en el espejo.
No entiendes nada.
¿Qué tengo que entender?
Que las fantasías de una mujer son distintas a las de un hombre.
Desde luego. De eso estoy seguro.
A estas alturas tendrías que conocer un poco mejor el erotismo de las mujeres.
No sé si es mejor conocerlo o no. Cuando estemos follando tendré que olvidarme de que ahí abajo hay un desconocido atado a la pata de la cama mirándote en el espejo.
Si prefieres lo olvidas. Pero ten en cuenta que una fantasía no se improvisa. Empieza tontamente. Con cuatro cosas. Luego se va perfeccionando. Hasta que queda a tu medida y no tienes más que llamarla cuando la necesitas. No falla. A veces ni siquiera has de llamarla.
Dejémoslo. No quiero saber quién es ese cochino eyaculador precoz. Soy capaz de sacarle los ojos.
Uno dos. Uno dos.
Grabando.
Grabando fuera de la habitación 108.
Necesitaba salir de la habitación. No aguanto más encerrado en la habitación.
Evitando las meadas de los caballos de los coches de caballos por detrás de St. Stephan.
Por Kanrterstrasse en dirección a la Ópera entre vieneses de ambos sexos con perros de ambos sexos.
Compro Die Presse. Lo llevo en la mano para que no me tomen por extranjero.
Sonrío al horrible boxer que babea arrimado a una vieja vienesa que me sonríe cuando ve que sonrío a su boxer. Es fácil llevarse bien con esta gente si te llevas bien con sus animales
Regreso a Graben tropezando con japoneses que tienen que cumplir sus obligaciones turísticas.
Por la mañana paseo alrededor del palacio imperial.
Visita a las estancias y tesoros imperiales.
Biblioteca Nacional Austriaca.
Iglesia de los frailes Agustinos y Tumbas imperiales.
Sesión de entrenamiento de la Escuela Española de Equitación.
Por la tarde jardines de Schonbrunn.
Visita al palacio y colección de carruajes.
Por la noche cena en un Heuriger.
Graben también fue cerrado al tráfico. Me detengo ante el escaparate de la única librería de la plaza. En el escaparate hay una foto de Brodsky. Y toda la obra del Nobel de Literatura 1987 expuesta en abanico alrededor de la foto. Recuerdo la mirada de Brodsky en esa gran foto. La misma mirada que tenía cuando Juan fue a entrevistarle en Nueva York.
Brodsky abrió la puerta de su casa en Greenwich Village.
¿Pregunta por Joseph Brodsky?
Sí.
Yo soy Joseph Brodsky.
Y le miró igual que en la foto. Con asombro. Con guasa. Con ojos chispeantes.
Pocos días antes los americanos lo habían nombrado Poeta Laureado de los Estados Unidos lo cual es un honor para cualquier poeta pero aún más para un ruso expulsado de la URSS por vago y maleante. Un buen poeta sólo puede ser eso. Debe ser eso. Vago y maleante.
El cubo de la basura dificultaba la entrada en la casa de Joseph Brodsky.
Un gato arrastraba la correspondencia por el pasillo del estudio. Brodsky tenía los cabellos revueltos.
Llevaba un montón de papeles en una mano que se pasó a la otra para estrechársela a Juan.
Calzaba unas zapatillas de deporte sucias. Algo rotas. Su aspecto era ostensiblemente desaliñado. Todo ello le daba cierta distinción bohemia.
Le siguió hasta el final del pasillo. Entraron en una habitación grande. Con buena luz. Brodsky dejó los papeles que llevaba en la mano sobre una mesa y se sirvió un vaso de vino.
El fotógrafo estaba eufórico. Había visto que la habitación donde se iba a desarrollar la entrevista tenía buena luz y se apresuró a decir que aquella habitación era una magnífica habitación porque ante todo tenía muy buena luz.
Buenísima luz. La luz perfecta. La luz ideal.
Sentado en el sofá había un individuo de unos cincuenta años. Se puso de pie para saludar. Brodsky dijo su nombre y añadió que era un escritor americano. Pero el escritor americano aclaró inmediatamente que él no era importante.
Nada importante. Soy un escritor completamente desconocido.
Y volvió a sentarse en el sofá.
Brodsky señaló al fotógrafo y a Juan y le dijo al escritor desconocido que verdaderamente el fotógrafo y Juan tenían toda la pinta de ser españoles. Que no podían ser más que españoles.
Brodsky movía su cabeza con los cabellos revueltos y repetía que Juan y el fotógrafo que acompañaba a Juan tenían el aspecto absolutamente inconfundible de españoles. No lo podían negar. Eran típicamente españoles. Esas dos caras tan genuinamente españolas sólo podían ser caras de españoles. ¿Estaba de acuerdo su amigo el escritor desconocido?
El escritor desconocido dijo que sí. Brodsky se sirvió más vino y el fotógrafo con cara típicamente española empezó a disparar su cámara sin dejar de repetir que la luz en aquella habitación era perfecta.
Aquí hay una luz buenísima. Ideal. Una luz realmente magnífica mister Brodsky.
Lo decía como si Brodsky fuera el inventor de la luz. El inventor de la bombilla. Edison en persona. Como si el premio Nobel de Literatura y Poeta Laureado en los Estados Unidos fuera un genio de la luminotecnia y además Poeta Laureado de los Estados Unidos y Premio Nobel de Literatura. Pero ante todo era el artífice de la síntesis de una luz poética.
Juan temía que de no mermar el entusiasmo del fotógrafo de prensa por la luz ambiente ese entusiasmo pondría en peligro no sólo la entrevista sino también las mismas fotografías que al final estarían pasadas de luz. O cortas de luz. O sencillamente veladas.
Juan se había sentado cerca de Brodsky quien a su vez se había sentado cerca de su escritorio en una antigua vieja silla giratoria de madera que el Poeta Laureado ponía en la dirección adecuada según tuviera que responder a una pregunta o meditar una pregunta o echar un trago de vino antes o después de serle formulada una pregunta.
De cuando en cuando el fotógrafo de prensa alzaba la mano desde su ángulo de tiro para advertir al Nobel de Literatura que iba a disparar su cámara. Entonces el Nobel de Literatura ponía cara de Premio Nobel de Literatura 1987 y el fotógrafo le hacía la foto.
El fotógrafo de prensa levantaba la mano como si saludara desde un autobús en marcha. Entonces el poeta le miraba y el fotógrafo sacaba una foto.
El fotógrafo de prensa también se arrastraba y maullaba por los suelos exactamente igual que el gato del Poeta Laureado a quien no cesaban de llamar por teléfono desde los rincones más apartados del globo terráqueo.
Brodsky se levantaba y contestaba a esas llamadas. Le pedían que fuera a leer sus poemas a una universidad. Que autorizara una traducción de sus poemas a algún dialecto africano. Que escribiera un breve ensayo sobre poesía.
Pero el Poeta Laureado volvía a sentarse en su vieja silla giratoria y retomaba el hilo de la conversación donde más o menos se había quedado la conversación. Juan le preguntaba las estupideces típicas del periodista cuyo aspecto es inconfundiblemente español. Preguntas tales como si todavía sentía añoranza por su país y cosas por el estilo. Brodsky respondía nerviosamente. Sin dejar de moverse un solo instante. Con una enorme agitación en parte fomentada por el fotógrafo de prensa que seguía saludándole desde el autobús. El Poeta Laureado adoptó un tono de extremada gravedad cuando dijo que para él ningún problema tenía tanta importancia como el problema demográfico pues al crecer la población mundial no sólo baja el nivel de bienestar general sino también el nivel educativo.
Juan hubiera querido preguntarle entonces si el nivel de bienestar y el nivel educativo eran compatibles. Pero no se lo preguntó por dos razones según recuerdo ahora perfectamente al ver el retrato de Brodsky en el escaparate de la librería de Graben. En primer lugar porque sospechaba que esa pregunta era básicamente del género idiota. Y en segundo lugar porque en aquel mismo momento el fotógrafo de prensa levantó su mano para saludar por enésima vez al Poeta Laureado y el poeta tuvo que poner cara de Nobel Laureado. Además sonó el teléfono y el poeta se agitó todavía un poco más al responder primero al saludo efusivo del fotógrafo de prensa y acto seguido a la llamada telefónica procedente de la otra parte del globo terráqueo.
Lo único que recuerdo grabando en Graben frente al retrato de Joseph Brodsky es que el poeta dedicó grandes elogios a la novela El hombre sin atributos de la que dijo que era la obra fundamental del siglo XX.
La gran obra del siglo actual. La obra que todo el mundo debería leer en todo el mundo y especialmente en Rusia. Es un compendio de sabiduría. Es la novela fundamental de nuestro tiempo. En ese libro están las claves del mundo contemporáneo y del hombre contemporáneo.
De manera que Juan sintió deseos urgentísimos de salir del apartamento de Joseph Brodsky en Greenwich Village y de llegar a su casa y ponerse a leer de nuevo los cuatro volúmenes de El hombre sin atributos sin dejar de leerlos como otras veces ya había sucedido lamentablemente. En esta ocasión eso no iba a suceder. Leería los cuatro volúmenes de un tirón. ¿O es que no era capaz de leer las dos mil páginas fundamentales de la literatura moderna de un tirón? Más vale leer de un tirón las dos mil páginas de una sola novela que es el compendio de todas las novelas que leer doscientas por aquí y ciento cincuenta por allá y trescientas más allá de distintas novelas que no compendian nada porque no son nada. Juan se sentía avergonzado por haberse dejado a mitad El hombre sin atributos siendo la obra cumbre de nuestro siglo. Sabiendo desde hacía mucho tiempo que era la obra cumbre de nuestro siglo. Deseando leer íntegra la máxima y definitiva obra de nuestro siglo. Ahora sí que la iba a leer sin saltarse una sola línea. A buen ritmo. Sin desfallecer. Más que nunca necesitaba apropiarse de las claves de nuestro tiempo y del secreto del hombre de nuestro tiempo. Empezaría de nuevo leyendo sobre el Atlántico avanzaba un mínimo barométrico en dirección este frente a un máximo estacionado sobre Rusia y cerraría el cuarto y último volumen cuando llegase a la frase final en ese momento no prestaba atención suficiente a Agathe. Juan se acostaría con Ulrich. Se levantaría con Ulrich. Pasaría el día con Ulrich. No se separaría de Ulrich ni para ir al cuarto de baño. En lugar de sentarse en el váter con The New York Times se sentaría con El hombre sin atributos. En lugar de interesarse por los hechos intrascendentes del mundo exterior absorbería los pensamientos trascendentales del mundo interior del austriaco Musil.
Cuando Juan se despidió de Brodsky quiso jurarle que ahora leería El hombre sin atributos de un tirón gracias a su consejo. Apartó impaciente el cubo de la basura que entorpecía el paso hacia la calle. Ese mismo cubo demoraba su regreso a casa. Quería llegar cuanto antes. Necesitaba localizar los cuatro volúmenes cuanto antes.
¿Cuántos aseguran haber leído íntegras las grandes obras sin haber leído ni siquiera la mitad? La mayoría. Y de esa mayoría la mayoría resultan ser escritores. Leen los primeros capítulos. Destripan el libro un poco por aquí y otro poco por allá. Luego apartan el libro y dicen que ya han acabado el libro. A fuerza de repetir que lo han leído íntegro acaban creyéndose ellos mismos que lo han leído de cabo a rabo. Quien diga que leyó sin saltarse una sola página El Quijote miente. Los que dicen que han leído Los versos satánicos íntegramente mienten. Ni siquiera leyeron el libro los enemigos de Rushdie. Los que quieren matarle. Y en cuanto a los italianos que se ufanan de haber leído de pe a pa la Divina Comedia hay que decir que ellos mismos son grandísimos comediantes. La mitad de la mitad de la población italiana ha leído la mitad de un tercio de esa obra. Preguntas qué sucede en el cielo y ponen cara de permanecer en el infierno. Existen demasiados libros maravillosos que sólo se pueden leer íntegros recreando la situación en que se escribieron. En una cárcel. En el exilio. En la vejez. El desengaño. La enfermedad. El sopor del Caribe. En el éxtasis de una religión. En el paraíso de la droga.
Pero los periodistas no aprenderemos nunca. Seguiremos preguntando las mismas majaderías para que nos respondan parecidas majaderías.
¿Con qué libro se quedaría usted si tuviera que quedarse con un solo libro?
¿Qué libro se llevaría usted si sólo pudiera salvar uno entre todos los libros que conoce?
¿Qué obra ha influido más en su propia obra?
Pocos responden con sinceridad. Dicen cualquier cosa para salir del paso. Un novelista no mencionará a otro novelista de su misma generación así lo maten aunque aquél esté leyendo a éste a escondidas. Sólo dirá que es bueno cuando esté muerto o no sea bueno. Su deseo es matarlo. Hacerlo desaparecer artísticamente. Aniquilar una obra que obstaculiza su propia obra. Pero tiene que soportar cada publicación de un nuevo libro de un contemporáneo suyo como tiene que soportar el escozor de un hongo. En silencio. Disimulando. Aunque eso no quiere decir que si se presenta la ocasión propicia vaya a renunciar a pincharle en el culo al competidor de su misma generación diciendo que el universo del que se ocupa y el lenguaje que utiliza no pertenecen al universo ni al lenguaje que le interesan a él. Los celos de autor son los únicos auténticos derechos reservados de autor. Derechos reservados mundialmente. Entre autores no existe otro derecho legítimo que el derecho de los celos. Cuando se premia a un autor los restantes autores desearían no ser autores. O ser autores en otro país muy lejano y no en el mismo país del autor premiado. Sólo cuando el autor premiado se eclipsa en el horizonte amanece el otro autor. El autor recién nacido pide al cielo que el mismo día que ha muerto el otro autor no venga todavía al mundo uno mejor que él. O si viene que al menos no publique nada hasta que él haya publicado su obra y se haya muerto.
¿Es esto mucho pedir?
Todos los creadores del mundo tienen su Santo Creador colgado de la pared. Se hicieron fieles devotos de ese Santo Creador desde el día mismo de su ingreso en la Academia de los Muertos. Antes no era más que un payaso.
Uno dos. Uno dos.
Grabando.
Grabando en el café Braünerhof.
Anuncian música de tres a cinco. Un cuarteto dice el cartel.
Está lleno.
Hay mujeres solas.
Matrimonios mayores que han ido de compras y ahora se rodean de las bolsas de sus compras. Todo lo compraron juntos. Pero no parecen estar juntos. Cruzan miradas de hastío. Casi de odio.
Hay parejas jóvenes. ¿Jóvenes? Quién sabe.
Fuman sin parar. Un cigarro tras otro. Beben litros y más litros de café con leche. El popular Melange. Comen tartas que supuran nata por los cuatro costados. Leen periódicos austriacos. Periódicos alemanes.
¿Qué leen hoy? Veamos. ¿Qué sucede más allá de los cristales empañados del café Braünerhof?
Leen sobre la polémica que ha surgido en Alemania por mantener con vida artificial a una agonizante embarazada hasta el momento del parto. Grandes titulares. En España también tenemos un caso muy polémico. El de un tetrapléjico que lleva veinticinco años en la cama y es mantenido con vida contra su voluntad. La justicia no le da el pasavolante para morir. El tetrapléjico pide un empujón. Pero el empujón se lo dan para que siga viviendo como una momia que apenas mueve los labios.
Si estuviera tetrapléjico no podría moverme. Ahora me mearía encima este melange vienés que he bebido en el café Braünerhof. Bebida diurética por excelencia. Los vieneses beben melange y a los pocos minutos van a mear. Siempre están meando o guardando cola delante de la puerta de los lavabos de los cafés para mear el café vienés en el mismo café donde se lo han bebido. Se toman el tiempo necesario para hacer el ciclo completo.
El tipo de detrás tiene prisa. Que espere. Relincha como un Lippizaner. Lo único que no tengo todavía averiado en mi espíritu es el esfínter. Podría decírselo. De paso también podría interesarme por el suyo. Pero los bufidos que da son propios de un desalmado sin espíritu.
Mientras meo trato de sacar cuentas.
¿Cuántas veces habré hecho esto mismo a lo largo de mi vida? ¿Algo así como 110.000 veces? Entre 110.000 y 125.000 veces diría yo. A una media de seis meadas por día a lo largo de 50 años eso mismo es lo que sale. Me parece poco. Muy poco. ¿No está uno siempre subiéndose y bajándose la cremallera? ¿Abriendo y cerrando la bragueta? ¿Meando y meando y meando? Meando en la escuela. En casa. En la cama. En las calles. En las carreteras. En las duchas. En el mar. En los aviones. En los trenes. En las piscinas. Meando a todas horas y en todas partes. De un lado a otro pendiente de esto. No lo puedes olvidar. Y cuando no estás pendiente de mear estás pendiente de cagar. Al menos una vez al día. Me levanto y aunque no tenga verdaderas ganas me siento a cagar por la sencilla razón de que allí donde se duerme suele haber un sitio para cagar. Duermes y luego cagas. O al revés.
Pansy no tenía esa costumbre. Cagaba cada vez en un sitio y siempre a distintas horas. Eso no le preocupaba. Decía que no es un motivo de preocupación para ningún norteamericano tanto si es hombre como si es mujer. En América repetía Pansy es muy fácil cagar en cualquier sitio. Es lo más fácil del mundo. Todo el país está preparado para ello. Hay servicios en todas partes. Hasta en los lugares más remotos. Lugares donde supones que el hombre no ha puesto el pie hay un aviso indicando que existe un lavabo. Un lavabo que son tres lavabos. Para señoras uno. Para caballeros otro. Para minusválidos otro. Incluso en ocasiones hay cuatro porque también separan a los minusválidos en razón del sexo. Y todos esos aseos están siempre limpísimos. Eso es muy impresionante. La limpieza de los aseos públicos en los Estados Unidos. El funcionamiento y mantenimiento impecable de esos aseos en los Estados Unidos. Los Estados Unidos son como un inmenso cuarto de baño para una población extraordinariamente meona. En aquel país la población siempre está ingiriendo sustancias líquidas cuando no también sólidas y gaseosas. Dado su volumen de ingestión es indispensable disponer de todos los aseos de que disponen porque de lo contrario el consumo habría de restringirse drásticamente. Lo cual tendría graves repercusiones en la economía mundial. A Pansy le daba envidia que Juan cagara de una forma tan metódica y puntual nada más levantarse por las mañanas. En cambio ella no. A ella le entraban ganas de cagar durante el desayuno. Durante la comida. Durante la cena. Por regla general siempre le entraban ganas de cagar durante la cena. Se metía cuatro bocados en la boca y necesitaba cagar. Luego volvía a la mesa como si tal cosa. Pero Juan nunca se acostumbró a esa costumbre que tenía Pansy. Volvía a la mesa y a él ya se le iban las ganas de seguir comiendo mientras que a ella le entraban muchas más ganas de comer después de haber cagado que antes de haber cagado. Y gracias que cagaba cuando podía. Cuando no podía cagar Pansy se ponía inaguantable porque en el acto se le inflamaban las hemorroides. Eso le ponía de un humor de perros. Era un problema de familia. Todos padecían de estreñimiento y de almorranas. Cuando Pansy y Juan visitaban a los padres de Pansy en Truth or Consequences uno de los temas insoslayables de conversación era el tema del estreñimiento y de las almorranas que todos sufrían por igual. El padre de Pansy tomaba la palabra delante del micrófono de su emisora This is My Voice in America y a través de las ondas imaginarias organizaba un debate acerca de las tres almorranas que más le molestaban recayentes dos de ellas hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. Explicaba su particular sistema de ponerse la pomada antihemorroidal cuyo tubito llevaba permanentemente en el bolsillo de la camisa. Y daba consejos a sus oyentes aquejados de la misma anomalía. Joe registraba sus intentos fallidos de defecación y sus baños de asiento en un gran cuaderno. En ese mismo cuaderno anotaba los gastos efectuados por tratamientos y ungüentos de todo tipo así como los gastos médicos y quirúrgicos. Joe mantenía correspondencia a nivel nacional con diversas personas aquejadas de estreñimiento crónico y era secretario de la Asociación de Estreñidos de Nuevo México que organizaba diversos actos para recaudar fondos destinados a la investigación y tratamiento del estreñimiento en el estado de Nuevo México. Desde que el padre de Pansy había sufrido el traumatismo cerebral que le orientó patológicamente hacia la radiodifusión política el estreñimiento se había acentuado y ocupaba espacios cada día más importantes en su programación radiada. Emitía ingeniosos anuncios de laxantes. Desaconsejaba los picantes y en particular la guindilla. Confeccionaba listas de alimentos y sustancias laxantes. Explicaba el proceso de acción del laxante en el intestino. Leía cartas de supuestos oyentes exponiendo sus casos particulares y agradeciendo la información que la emisora les proporcionaba. También pedía la participación de la madre de Pansy en el programa y compartía con ella el consultorio radiofónico del estreñimiento en Nuevo México y Arizona en el que disertaban sobre sus ya largas relaciones conyugales desde el punto de vista de los efectos nocivos del estreñimiento. Cuando los hermanos de Pansy acudían a casa de los padres de Pansy el día de Thanksgiving eran inmediatamente requeridos por el padre de Pansy para intervenir en una tertulia radiofónica familiar sobre el estreñimiento familiar. Siendo Peter el mayor de los hermanos y estando al frente de la empresa familiar le correspondía trazar una política industrial del estreñimiento. Una planificación racional. Para complacer a su padre improvisaba toda clase de estupideces al respecto. Decía que los capataces de las máquinas apisonadoras se resentían de más estreñimiento que los simples obreros de las apisonadoras porque no conducían las apisonadoras mientras que los obreros sí que las conducían. La constante trepidación de las máquinas facilitaba la necesaria trepidación de los intestinos y actuaba como inductora de la defecación. Añadía que por esta razón los asientos de las apisonadoras habían sido oportunamente equipados con un recipiente para defecar sin necesidad de que el obrero interrumpiera el trabajo de apisonamiento. Añadía que los resultados estadísticos de los últimos cuatro años habían sido enviados a las autoridades sanitarias federales y estatales para su estudio y análisis. El segundo hijo de Joe y Mom llamado Patrick enfocaba el asunto desde una vertiente teológica puesto que su campo era la teología. Argumentaba que el estreñimiento estaba íntimamente relacionado con los designios del Todopoderoso que había elegido a sus más queridas criaturas para que lo sufrieran y de este modo acumularan méritos para la salvación de sus almas. La hermana menor de Pansy que se llamaba Susi debía cerrar las intervenciones anteriores añadiendo una nota de alegría familiar y en fecha tan señalada agradecía a los peregrinos llegados a este gran país aquejados de almorranas sus sacrificios y su impagable generosidad. Por último Pansy entonaba una canción absolutamente diarreica acompañada de ruidos de gases y expulsiones fecales que Joe grababa en dos magnetófonos al mismo tiempo. Más tarde salían todos al porche donde Mom servía té árabe y dátiles frescos que le enviaban sus parientes del Líbano. Llegado un momento el hijo mayor Peter se acercaba por detrás a su madre Mom y sin mediar palabra la derribaba al suelo y la dejaba pataleando allí sin poder levantarse hasta que su otro hijo el teólogo Patrick la ayudaba a levantarse. Este espectacular derrumbamiento anual de la madre árabe de Pansy era lo que más regocijaba al padre de familia quien entonces ponía música de Wagner a todo volumen invocando a Alá.
De todas formas Juan prefería la atmósfera desquiciada de Truth or Consequences a la atmósfera oprimente de su casa familiar donde nadie tenía que molestarse en derribar al suelo a su madre porque ella sola vaciando botellas de Tío Pepe caía como una breva madura.
Uno dos. Uno dos.
Grabando.
Grabando qué pocas veces iban a comer a un restorán para celebrar algún acontecimiento. La madre de Juan aseguraba que nunca tenía nada que celebrar. Repetía que en la vida no valía la pena celebrar más que no haber nacido y eso era imposible. La última vez que salieron a celebrar algo la recordaba Juan con todo detalle.
Su madre se resistía a salir entre otras razones porque estaba gordísima y no le cabía la ropa. Pasaba el día comiendo pasteles de boniato y empanadillas de calabaza. Tenía que ponerse el abrigo para ir a la calle aunque fuera en pleno verano. Por casa iba siempre en camisón.
Pero aquel día era uno de los pocos días buenos que recordaba Juan. Había empezado de un modo prometedor. Cuando su padre apareció a la hora de comer ella le hizo un gesto a Juan indicando que tocara la Marcha Real.
¡Marcha Real! ¡Marcha Real! ¡Rápido!
Con una mano en la boca haciendo bocinilla Juan interpretó el himno como si fuera el corneta de un regimiento mientras su padre avanzaba por el pasillo. El mismo pasillo por el que días antes había rodado la dentadura postiza de su madre. La misma dentadura que surcó el pasillo como un obús contra el cráneo del repugnante esposo que se la metía por detrás. Pero ahora la Marcha Real sonaba en honor al rey de la casa quien inmediatamente propuso celebrar el acontecimiento en un buen restorán.
¡Vámonos a comer a un buen restorán! ¡Hoy es un día grande!
Entonces su padre pedía un taxi.
Su madre se ponía el abrigo encima del camisón.
El portero avisaba por el telefonillo interior que el taxi ya había llegado.
Y bajaron los tres a la calle.
Su madre iba totalmente embutida en un abrigo negro con un pañuelo de seda que le tapaba el cuello del camisón. También llevaba guantes para ocultar sus dedos hechos una auténtica llaga de tanto pelárselos con unas tijeritas curvas.
Subió resollando al taxi. Estaba demasiado gorda. Su padre se sentó en el asiento delantero. Su madre y él se acomodaron detrás. Su madre soltó una gran bocanada de aire. Apestaba a alcohol.
Llegaron al restorán. Un camarero les acompañó hasta una mesa. Su madre empezó a hacerle malas caras al camarero. Dijo que ese camarero la miraba de una forma que no le gustó nada desde el principio.
Se sentaron. El camarero trajo el menú. Le dio uno a la madre de Juan y otro al padre de Juan. Luego el camarero ofreció a su madre llevarse el abrigo a guardarropía. Eso hizo saltar a su madre.
Aquí he venido a comer y no a desnudarme. Así que no me moleste más.
El camarero pidió disculpas. La madre de Juan le seguía atentamente con la mirada. El camarero se alejó. Estaba observando la mesa a una distancia prudencial y hablaba con otro camarero.
¿Se puede saber qué hace ese estúpido hablándole a la oreja al otro camarero?
El padre de Juan se volvió a mirar a los camareros.
El camarero creyó que le llamaban. Se acercó otra vez a la mesa. Ustedes dirán.
El camarero miraba al padre de Juan. Pero le contestó la madre de Juan.
Quien tiene que decir algo es usted.
Disculpe señora pero no la entiendo.
¿No me entiende?
No señora.
Me extraña que con lo listo que parece usted no me entienda.
Disculpe señora.
Mire ya está bien de disculpas.
Señora vengo a tomar nota de lo que quieren comer.
¿Comer? ¿Comer en esta pocilga?
Perdonen los señores pero esto no es una pocilga.
El padre de Juan quiso intervenir. La madre de Juan no le dejó intervenir.
Tú cállate que estás mejor callado.
El camarero dijo que iba a avisar al encargado. El padre de Juan advirtió a la madre de Juan que no hiciera allí una escena desagradable. La madre de Juan miró a Juan. Como otras veces necesitaba un aliado.
Tú eres tan cobarde como tu padre si es que éste es tu padre que eso aún no está claro. Ninguno de los dos sabe pararle los pies a un camarero mequetrefe.
El encargado del restorán se acercaba a la mesa acompañado del camarero.
Vamos a ver qué pasa aquí señores.
La madre de Juan miró al encargado del restorán y soltó una carcajada. El encargado del restorán repitió a ver si me pueden explicar qué es lo que pasa aquí señores. El padre de Juan dijo que había un pequeño malentendido. La madre de Juan dijo que aquí el único malentendido era su marido porque no sabemos si es el padre de este chico. Juan bajó la cabeza. El padre de Juan dijo esto no puede ser. O se callaba la madre de Juan o él se marchaba.
La madre de Juan pidió una botella de vino blanco. La madre de Juan pidió canelones. El padre de Juan pidió paella de mariscos. Miraba con asco a la madre de Juan. Miró a Juan con la misma mirada de asco. Juan también pidió paella de mariscos.
El encargado se alejó muy serio dando instrucciones al camarero.
El camarero se quedó cerca de la mesa. Parecía obedecer sólo las órdenes del encargado. La madre de Juan le dijo no se quede ahí plantado como un pasmarote y traiga el vino. El padre de Juan se puso a canturrear como cuando se cortaba afeitándose en el cuarto de baño. En realidad pensó Juan estaban aquí como si estuvieran en el cuarto de baño. No había gran diferencia. Quizá no habían salido del cuarto de baño. Llevaban siglos encerrados los tres en ese mismo cuarto de baño. Su padre se afeitaba. Su madre merodeaba. Juan cagaba deprisa para irse cuanto antes.
El camarero dejó la botella en la mesa. La madre de Juan dijo que sirviera el vino. El camarero le sirvió el vino. La madre de Juan se bebió la primera copa de un trago. El camarero le volvió a llenar la copa. El padre de Juan carraspeaba. Canturreaba y carraspeaba exactamente igual que en el cuarto de baño.
Juan quería imaginar lo que estaría pensando su padre. Le miraba para saber qué podía estar pensando su padre. Su padre le miraba con la misma mirada de desprecio que dirigía a su madre.
El camarero trajo una ensalada valenciana. La madre de Juan levantó la mano para que no dejara aquella ensalada en la mesa.
Aquí nadie ha pedido ensalada valenciana.
El camarero miró al padre de Juan. El padre de Juan dijo que no la habían pedido pero que la dejara allí. El camarero encogió los hombros y dejó la ensalada valenciana en el centro de la mesa al estilo valenciano. El padre de Juan apartó los espárragos y se los sirvió a la madre de Juan. Al padre de Juan no le gustaban los espárragos. A la madre de Juan le chiflaban los espárragos.
¿Tú quieres un espárrago Juan?
Juan le dijo que no quería espárragos. La madre de Juan dijo que los canelones no valían nada.
Estos canelones son una porquería.
El padre de Juan empezó a comerse el arroz de mariscos. Descabezó una gamba con los dedos y la chupó. La madre de Juan le dijo al padre de Juan que no hiciese ruidos chupando cabezas de gamba. El padre de Juan dijo que peor era hacer otras cosas. Juan suplicó que no discutieran. La madre de Juan le dijo a Juan que Juan era un cobarde.
Tú eres un cobarde Juan. Si llego a oírle contestar esa majadería a mi padre le paro los pies. Pero tú eres un cobarde que la única suerte que tienes es no ser hijo de este majadero.
El padre de Juan apartó el plato de arroz y amenazó a la madre de Juan.
Óyeme bien. Esto te interesa oírlo.
Abrevia.
Si esto sigue así es la última vez que salimos a comer a un restorán. Acabemos la fiesta en paz.
Empezaban a levantar la voz. Era como en el cuarto de baño con la ventana del patio interior abierta. Los de otras mesas miraban hacia aquí. La madre de Juan escupió con disimulo al padre de Juan. El padre de Juan se levantó de la mesa.
Juan pensó que ya no volvería. Su madre no llevaba dinero. Juan le suplicó a su madre que se tranquilizara. Pero su madre estaba fuera de sí. Habían pasado de la Marcha Real a la marcha fúnebre en menos de una hora. Su madre le dijo a Juan que buscara al cretino de su padre y que le dijera que llamara a un taxi y pagara la bazofia que les habían dado y se largarían de esta pocilga. Juan fue a buscar a su padre. Su padre estaba hablando por teléfono en la cocina del restorán. Le oyó repetir el nombre del doctor Po.
De acuerdo doctor Po. Hablaremos más tarde doctor Po. Bien doctor Po. Gracias doctor Po.
Cuando su padre colgó el teléfono Juan le dijo lo que su madre le había dicho. Que pagara y pidiera un taxi. Su padre repitió que ya no los llevaría nunca más a su madre y a él a comer por ahí. ¿Qué dijo? ¿Dijo que no los llevaría a comer nunca más a los dos o sólo a su madre? ¿Qué dijo exactamente?
Cuarenta años después todavía tengo dudas recordando en el café Braunerhof qué es lo que realmente dijo mi padre.
Cuando volvieron a la mesa la madre de Juan se estaba engullendo la copa de la casa.
Lo único decente que hay aquí es la copa de la casa.
El padre de Juan dijo que se alegraba de que encontrara allí algo decente.
Juan les siguió para salir a la calle. El pañuelo de seda que llevaba su madre en el cuello se le caía a un lado. Se le veía un poco el camisón.
Su padre pasó entre las mesas del restorán carraspeando y canturreando.
Los camareros se habían colocado a ambos lados de la puerta. Su madre caminaba hacia allí con pasos inseguros. Los camareros observaban divertidos la forma vacilante de caminar de su madre. Esperaban junto a la puerta para despedirles. Juan temía que su madre hiciera alguna barbaridad. En esas ocasiones su madre siempre hacía alguna barbaridad. Juan estaba seguro de que iba a hacer alguna barbaridad. ¿Qué barbaridad se le ocurrirá hacer?
Cuando su madre llegó a la altura de los camareros se metió una mano en la boca y se sacó la dentadura postiza. Los camareros permanecían inmóviles. Más bien petrificados. Su madre abría y cerraba la dentadura postiza con las manos como si fuera una langosta viva delante de las narices de los camareros. Los camareros se echaron hacia atrás. Los camareros se revolcaban de la risa. Los camareros le decían adiós señora llorando de tanta risa.
¡La esperamos otro día señora! ¡Ha sido un placer servirla! ¡Vuelva cuando guste señora!
Odiosos camareros. Seres perversos. Amargados. Reprimidos. Esperan la menor oportunidad para mortificar a los clientes. Detectan dónde hay una víctima y se ensañan. Conviene que algunos clientes se comporten cruelmente con los camareros. Lo merecen. Mi madre lo hacía muy bien. Los conocía muy bien. Los atacaba por el punto débil.
Te ven entrar en el restorán y al primer golpe de vista calculan qué van a sacar de ti y qué porcentaje se van a llevar sobre la consumición cuando te vendan el pescado que empieza a oler y la carne que empieza a pudrirse. El dueño del restorán les dice que por cada ración que vendan de esas porquerías les dará un 15 por ciento. Y ellos tienen mucho interés en recomendar la podredumbre del plato del día. No hay que fiarse nunca de los consejos y recomendaciones de ningún camarero. Conviene ponerse en guardia. Sobre todo con los que aparentan ser inofensivos. No lo son nunca. Por regla general los camareros son gente innoble. Los camareros llamados buenos profesionales detestan su trabajo y odian a los clientes. Muchos se vengan de cualquier cliente escupiendo su mejor escupitajo en la sopa. Especialidad de la casa. Y escupen en la sopa sin conocer siquiera al cliente. Lo hacen como un ritual. Se sienten mejor después de haber soltado su esputo en el corto trayecto de la cocina a la mesa. Y luego muchos camareros ni siquiera se acuerdan de observar al cliente cuando se está comiendo la sopa. Se les olvida.
¿Le gustó la sopa?
Estaba muy bien.
Me alegro.
Su cinismo es su segunda piel. Lo llevan puesto permanentemente. Retiran el plato de la sopa y ya están maquinando su próxima gamberrada. Luego les cae un cubierto y lo apartan como si fuera algo que hay que tirar a la basura. ¿Basura? Antes de llegar a la cocina ya han vuelto a meter ese cubierto sucio en el cajón de los cubiertos limpios. Lo hacen con mucha rapidez. Y si han visto que les has visto te lanzan una mirada de desafío. Quieren bronca. Son gallitos de pelea. No hay cosa que les guste más a los camareros que pescar al cliente mas ingenuo y bonachón en sus redes para someterlo a una sesión refinada de tortura. Cuando ese cliente aparece por el restorán se lo disputan los camareros. Es un mirlo blanco el pobre desgraciado que entra con cara de no querer molestar. Desde luego no va a molestar. Antes de haber dicho esta boca es mía ya le han tapado la boca con ese trapo supuestamente limpio que llevan los camareros en la mano. Acto seguido le asignan la mesa más incómoda del restorán. Aunque haya mesas libres y cualquiera de las mesas libres sea mucho mejor que esta horrible mesa ellos lo sientan a esta mesa porque es la mesa para los mirlos blancos. Naturalmente la mesa está pegada a los urinarios. La mesa está debajo de un chorro de aire caliente que le pone a sudar como un cerdo. Está en el paso a la cocina. Está cerca del teléfono público. Está delante del trinchante donde los camareros sueltan los pozales de los cubiertos y pilas de platos con un estrépito ensordecedor. Está en el sitio donde nunca debería colocarse una mesa. Pero precisamente allí quieren tener sentado al cliente más inofensivo. Siempre hay uno. Todos los días aparece uno. Y siempre cae como un pajarito en las garras del resabiado camarero. Allí el camarero tiene tan a mano al cliente como las cucharas y los tenedores. No distingue entre el cliente y una cuchara o un tenedor. Los trata igual. Para él una clienta es una cuchara y un cliente es un tenedor. Cuando más cerca lo tengan del trinchante y de la cocina menos pasos habrá de dar el camarero para atenderle.
Los camareros entran en los urinarios del restorán que muchas veces son los mismos urinarios para los clientes y para los empleados del restorán y mean y se miran de refilón en el espejo su cara de camarero y nunca se lavan las manos después de haber tocado sus genitales con sus manos. ¿Para qué van a lavarse las manos? Que se laven las manos los clientes y ya va bien. La verdad es que tampoco todos los clientes lo hacen. Muchos hombres de negocios se comportan exactamente igual que los camareros. Creen como los camareros que todo lo que no mata engorda. Y así están de gordos los camareros y los hombres de negocios. Entras en un restorán de hombres de negocios y es muy fácil confundir a los clientes con el servicio. Es fácil tomar por camarero a un hombre de negocios y viceversa no sólo por su aspecto orondo y el timbre de su voz sino también porque están constantemente mirando la hora. Doblando el brazo izquierdo y mirando el reloj. Quieren saber cuánto tiempo falta para echar el cierre. Cuándo van a firmar el contrato. A qué hora ha entrado ese cliente rezagado. De cuánto tiempo disponen todavía para atiborrarse a comer por cuenta de la empresa. Y tanto los camareros como los hombres de negocios apestan a fritanga. Llevan aceite mil veces frito hasta en los forros de la chaqueta. Sin cruzar la calle puedes oler desde la otra acera a los camareros y a los hombres de negocios.
El aroma de los cafés vieneses es aroma de café y tabaco. Pero están en crisis. Pierden mucho dinero. Son ruinosos. Se encuentran al borde de la quiebra. Los clientes de los cafés vieneses pasan horas y horas sentados en los cafés sin haber consumido más que un miserable melange y leen los periódicos gratis y utilizan gratis los lavabos del café y la calefacción gratuita del café de tal forma que al final los beneficios que dejan los cafés a sus propietarios son francamente ridículos. Todos los días los periódicos vieneses publican comentarios en torno a los cafés vieneses y noticias sobre sus dificultades económicas. Hablan del apoyo que estos cafés reciben del municipio de Viena para que la ciudad de Viena no pierda una de sus instituciones más queridas y tradicionales. Los cafés vieneses reciben créditos con muy bajo interés pero sus dueños lamentan que eso no es bastante y entonces las poderosas Cajas de Ahorros Rurales que son los bancos más ricos en Austria adquieren los cafés. Van cayendo unos detrás de otros. Llegará el día en que todos los cafés de Viena serán sucursales de Cajas Rurales atendidas por camareros rurales. Podrás abrirte una libreta. Domiciliar la pensión. Comprar marcos. Cambiar yens. Pero sería peor que los cafés vieneses desaparecieran. Con ellos desaparecería el turismo. ¿Dónde puede sentirse mejor un turista en Viena que en un viejo café vienés? ¿Dónde puede sentirse mejor un vienés que en un viejo café vienés con más turistas cada día?
A Berta le gustará el Braunerhof. Es de los pocos que no ha sido renovado ni restaurado como el café Demel o el café Landtman. Ésos han perdido su carácter. En cuanto llegue a Viena vendremos inmediatamente a este café. Pediremos un melange. Hablaremos de nuestras vidas. Tenemos muchas cosas que contarnos.
Uno dos. Uno dos.
Grabando.
Grabando hasta que empiecen a tocar de un momento a otro estos músicos y entonces me largaré.
Hoy no soporto la charanga vienesa.
Ni siquiera soporto leer periódicos.
La dirección de un hospital universitario de Erlangen en la católica Baviera ha decidido mantener artificialmente con vida hasta el mes de marzo a la joven Marión clínicamente muerta desde el pasado día 5 para que así pueda salvarse el feto de quince semanas que lleva en su vientre. Marión tiene 18 años. Sufrió un accidente de automóvil cuando se dirigía hacia la casa de sus padres que tienen un criadero de perros Terrier en el campo. Marión quería tener un hijo. Pero no quería tener un esposo. Sólo quería un hijo. Lo más fácil del mundo. Entonces Marión eligió un padre en una discoteca y le pidió que la dejara embarazada. Ya estaba embarazada cuando se estrelló contra un árbol y el golpe la dejó clínicamente muerta. Entonces la llevaron al hospital universitario de la católica Baviera y allí decidieron los médicos católicos mantenerla artificialmente con vida aunque su cerebro daba un encefalograma plano. Unos médicos eran partidarios no obstante de proporcionarle una muerte digna pero otros opinaron que su cuerpo era susceptible de utilizarse artificialmente vivo en favor del feto. Puesto que Marión estaba muerta a todos los efectos no pudo decidir por sí misma. En cambio su madre aceptó la propuesta de los médicos y dijo que cuando el niño de Marión naciera ella se ocuparía de ese niño.
Desde ese mismo momento los médicos y las enfermeras del hospital universitario de Erlangen en Baviera empezaron a hablar directamente con el feto de Marión porque consideraban que el feto necesitaba todos los ruidos habituales propios del embarazo y era oportuno que los oyera.
Al feto de Marión le pusieron cintas grabadas con ladridos de los perros Terrier del criadero de perros de los padres de Marión. Los perros Terrier ladran mucho más que otras clases de perros. Diariamente ladraban a través de la cinta magnetofónica entre dos y tres horas para que el feto los oyera desde el cuerpo sin vida de Marión.
Llegado el momento oportuno los médicos practicarán la cesárea al cuerpo clínicamente muerto de Marión aunque artificialmente vivo. Una vez nazca el bebé estos mismos médicos del hospital universitario de Erlangen desconectarán los aparatos que mantienen viva a Marión y la dejarán morir de una manera irreversible y total.
Una teóloga bávara fue consultada y señaló que no hay absolutamente nada que objetar a que a un no nacido se le conceda la oportunidad de vivir cuando su madre está clínicamente muerta. Pero una feminista bávara ha calificado esta maniobra de perversa al decir que si bien todos los niños tienen derecho a nacer con una madre no hay en cambio derecho a que las mujeres sean consideradas máquinas de parir.
¿Nacerá vivo el niño? ¿Nacerá muerto? ¿Nacerá medio muerto?
El tetrapléjico de La Coruña que quiere morir de una vez ha escrito una carta al juzgado porque no está de acuerdo en morir poco a poco al ritmo que le marca el juzgado.
Suplico a ese juzgado que se autorice a mi médico a que me suministre los medicamentos necesarios para evitar el dolor y la angustia que el estado en que me encuentro me produce.
El tetrapléjico de La Coruña tiene 51 años. Lleva un cuarto de siglo inmovilizado en una cama. Está desesperado. Ni siquiera puede suicidarse. Y tampoco puede procrear un hijo ni en el vientre ni en ninguna otra parte aunque le pongan una grabación magnetofónica con los ladridos de todos los jueces de Primera Instancia del país.
El juzgado se niega a dar esa autorización por mucho que el tetrapléjico de La Coruña repita que vivir en un cuerpo muerto como el suyo no es vivir.
Pero ¿qué es vivir? ¿Puede decirme alguien qué es vivir?
El cuarteto empieza a tocar un vals. Pago los 30 chelines del melange y salgo a la calle.
Hace frío. Doblo a la izquierda. En Dorotheergasse está el Hawelka si no recuerdo mal.
Mi querido café Hawelka. La opresiva atmósfera del Hawelka. El suelo de madera. Las paredes recargadas. Las tapicerías cochambrosas. Los percheros inclinados porque el suelo está inclinado. Las luces muy débiles en los apliques de la pared.
¿Cómo pueden leer aquí sin dejarse los ojos en cada línea?
Por aquí desfilaron todos.
Kafka.
Freud.
Musil.
Bernhard.
Csokor.
Canetti.
Después se asomó Andy Warhol y con él llegaron los turistas yanquis que creen que esto es La Bodeguita de Hemingway en La Habana. Pero todavía no. Aquí aún son mayoría los clientes con deformes y grandes cabezas europeas. Con sombreros oscuros que cuelgan de las perchas de madera oscura. No se ve ni una sola gorrita de visera a cuadros. Todo es uniforme y oscuro. El café. Los muebles. Las miradas.
Quiero venir con Berta para sentir juntos el bienestar de la tristeza de Europa. Una sensación misérrima y placentera. En cuanto Berta llegue a Viena vendremos al Hawelka para oír el canto imperceptible de la carcoma de Europa.
Si ahora entrara en el Hawelka un fotógrafo de prensa y eso es algo que no deseo no tendría que pedir a los clientes del Hawelka que bajaran un poco sus periódicos y pusieran cara de desdicha porque todos sin excepción ponen esa misma cara. Todos tienen su bandejita abollada con la taza de café y el vaso de agua junto al cenicero. Todos están solos aunque en su mesa haya otra persona. Todos apartan a un lado el periódico para dar un sorbo a su café y vuelven a centrar su periódico pasando lentamente las páginas. Centrar el periódico sobre la mesa es como centrar sus vidas sobre la ciudad. Su existencia misma en el universo.
Todos los viejos camareros del Hawelka se pasean con la misma solemnidad entre las mesas. Lo hacen igual que un profesor vigilando el examen de sus alumnos.
Todos los alumnos del café Hawelka leen con cara de no haber dormido en mucho tiempo. Algunos leen a media voz. Pero eso no llama la atención. Además son muchos los que hablan solos. Dentro y fuera de los cafés. Cada día hay más gente que habla sola en todas las ciudades del mundo. No tiene nada de particular. La gente solitaria necesita hablar mientras conduce el coche o mientras cruza la calle o mientras espera el autobús. Hablando solos ya no se sienten tan solos. Ya no están solos. No hay que temer a la gente que habla sola por la calle. No es gente peligrosa. Es gente peligrosa la gente que no habla sola. La que no habla aunque quieras hablar con ella. La gente que va por la calle sin hablar porque ya ha perdido el habla y ahora sólo habla con los ojos y con los ojos sería mejor que no hablara porque dice cosas terribles.
Si el fotógrafo de prensa estuviera aquí y bien sabe Dios que es algo que no deseo podría fotografiar los pies de los clientes del café Hawelka. Se ven con mucha facilidad desde cualquier mesa porque las mesas son redondas y pequeñas y tienen una sola pata que se ensancha al final. Cada cliente utiliza esa pata de la mesa de distinta forma. Algunos ponen sus dos pies uno encima del otro sobre la pata. Y esto produce un curioso efecto óptico y es que la pata de la mesa ya no parece una sola pata sino que con los pies del cliente se convierte en una pata con tres pies. Las mujeres descansan su tacón alto en el borde mismo de la pata y dejan el pie en punta mirando al suelo como un clavo que fuera a hundirse en la madera.
Hay más mujeres que hombres con las piernas cruzadas porque los hombres de cierta edad tienen dificultades para cruzar las piernas.
Cuando llega el hombre que vende rosas con la cesta de mimbre colgada del brazo nadie le mira. Es un vendedor de rosas silencioso. No molesta. No insiste. No se hace notar. No dice nada. Tiene aspecto de jardinero jubilado.
El fotógrafo de prensa que no deseo ver por aquí podría hacerle un magnífico retrato. Un hombre con dos rosas en la mano y una mirada incestuosa. Un incesto en cada ojo.
Siempre he creído que los vieneses tienen la mirada incestuosa. ¿Cómo explicarlo? Tienen la mirada turbia de un secreto nunca revelado que les dolerá hasta la muerte.
¿Cometí incesto con mi madre? ¿Me delató ella ante mi padre en un momento de vengativa locura? Si en lugar de una sola vez mi madre me hubiera insistido repetidas veces para que probara con ella aquello tan decepcionante ¿me habría negado? ¿Tengo también yo esa mirada que veo en los ojos de los vieneses?
Me miro en un espejo del café Hawelka. No veo en mis ojos esa mirada que veo a mi alrededor. Esta gente que está a mi alrededor ha cometido incestos múltiples. Incesto una tarde cualquiera de un domingo lluvioso con su hermano. Con su hermana. Con su madre. Con su padre.
Lo ocultan. Callan. Lo reprimen. Pero no lo olvidan. No pueden olvidarlo. Llevan dentro una marca que sin querer asoma por la mirada. Respiran hondo el día que el oculista les receta el primer par de gafas. A partir de ese instante ya hay algo interpuesto entre su culpa y su mirada. Nunca abandonarán sus gafas más que para dormir o limpiar rápidamente sus cristales. Cuanto más gruesos mejor.
Si estuviera aquí el fotógrafo de prensa y ojalá no entre ningún fotógrafo de prensa advertiría que nadie se quita las gafas y todos llevan gafas con los cristales escandalosamente gruesos.
No es de extrañar que en Viena no se vendan lentes de contacto. Nadie se interesa por las lentes de contacto. No hay forma de convencer a los vieneses para que cambien sus anticuadas gafas por modernas lentes de contacto. ¿Gafas invisibles? No gracias. Le tienen demasiado amor a sus gafas. Quieren conservar la protección de sus gafas. Necesitan esa protección hasta el final de sus vidas para ocultar la imborrable mirada incestuosa.
Todos con gafas. Más gafas en Viena que en Pekín. Freud siempre con gafas. ¿Hemos visto alguna vez a Freud sin gafas? ¿Fotografió algún fotógrafo de prensa a Freud sin gafas? No lo recordamos sin gafas.
Recordamos la mirada incestuosa de Freud detrás de los cristales gruesos de sus gafitas redondas.
En el café Hawelka veo ahora mismo un cliente con dos pares de gafas. Las dos las lleva puestas. Con la mayor naturalidad del mundo. Miro más allá porque quizá encuentre a otro con tres o más pares de gafas puestas.
Cualquier fotógrafo de prensa y ojalá no venga ningún fotógrafo de prensa a este café se mataría por fotografiar al ciudadano vienes de los dos pares de gafas. El ciudadano vienes no parece un solo ciudadano con dos pares de gafas. En realidad son dos ciudadanos vieneses en uno solo Es el ciudadano vienes que está sentado y la madre o la hermana con la que cometió el incesto. ¿Por qué lleva usted dos pares de gafas curioso ciudadano vienes?
Cuando este cliente mira hacia aquí él mismo me está dando la respuesta. Incesto. Incesto. Probablemente más de un incesto.
El incesto está a la orden del día. No sólo en Viena. Hace poco Miss America 1957 reveló que su padre abusó sexualmente de ella desde los 5 a los 18 años. Marilyn Van Derbur esperó a que su multimillonario padre muriera para contarlo. Antes no se atrevía. Se trataba de un caso de incesto de los llamados continuados. No un incesto esporádico. No un incesto casual. No un incesto que casi no es incesto. Esa clase de incesto que llega a confundirse. ¿Hubo? ¿No hubo incesto? ¿Imaginé el incesto? ¿Fue realmente un incesto? ¿Fue una fabricación ese incesto? Esa clase de incesto no tiene demasiado que ver con el incesto continuado y sistemático que en el caso de Marilyn Van Derbur se prolongó a lo largo de los trece mejores años de su vida. Sin embargo Marilyn sobrevivió al incesto y ha hecho público su incesto para ayudar a las víctimas del incesto a superar el grave trauma del incesto. Eso es muy americano. Eso está muy bien. Crear una especie de Asociación de Alcohólicos Anónimos del incesto. Una liga contra el incesto para combatir sus efectos. Porque la víctima del incesto puede también ser víctima del suicidio al que tantas veces conduce el incesto. Primero el incesto. Un descanso. A ver qué tal. Y luego el suicidio. La hija de Lawrence Durrell se colgó de una viga después de dejar una nota en la que exigía que en el supuesto de que su padre el famoso escritor del Cuarteto de Alejandría quisiera ser enterrado a su lado nunca fuera enterrado cerca de ella que había sido forzada al incesto a los 18 años. ¿Cómo habría reaccionado Durrell de haber conocido esta disposición póstuma de su querida hija? ¿Se habría matado? ¿Habría canjeado su propia muerte por otra novela? Durrell necesitaba adquirir experiencia incestuosa para sus obras. Necesitaba cumplir ese trámite para enriquecer su literatura. Era tan importante como leer a los clásicos. Por eso eligió a su hija Sappho. En vez de coger la Iliada de la estantería y llevársela a su estudio sacó a Sappho de la cama y se la metió en la suya. Así Durrell consiguió lo que se proponía. Pero Sappho fue obligada a dar el paso siguiente colgándose de una viga.
Los ratones de la variedad Peromyscus leocopus son muy precavidos ante el incesto. Los machos jóvenes abandonan el hogar muy pronto y se alejan más pronto que las hembras. En una universidad de Oregón se ha estudiado el comportamiento de los ratones Peromyscus y se ha descubierto que cuando la superpoblación les impide dispersarse proliferan los casos de incesto.
Me atrevo a quitarme las gafas en este café y a mirar fijamente a todos los que no se atreven a quitarse las gafas. Puedo mirar fijamente al vendedor de rosas. Puedo mirar fijamente al camarero que por cierto ya es hora de que me traiga otro melange. Puedo mirar fijamente al cliente que usa dos pares de gafas y lleva los dos pares puestos. Ningún cliente del café Hawelka sostiene la mirada cuando me quito las gafas y le miro fijamente. Es igual que piensen que estoy loco y necesito mirar así para no matarles. Están en su derecho si eso les tranquiliza.
Juan también miraba a Berta mucho rato en silencio en la habitación del Algonquin. Al principio a ella le gustaba. Era un juego que le divertía. Luego le dijo que le daba miedo que la mirase así.
¿Miedo por qué?
Cuando alguien siente miedo al ser mirado por alguien hay que preguntarse por qué siente ese miedo. De dónde viene ese miedo. ¿Estará fuera de uno mismo o estará dentro?
Uno dos. Uno dos.
Grabando.
Grabando ya entra un grupo de yanquis de la tercera edad. Los encuentras hasta en la sopa.
Uno ha perdido su cámara de fotos. No puede hablar de otra cosa. Sólo habla de su cámara. Cree que la ha perdido al bajar del coche de caballos. Está seguro de habérsela dejado en el coche de caballos. Pero ha buscado al cochero del coche de caballos y el cochero le ha dicho que nadie se ha dejado ninguna cámara fotográfica en el asiento de su coche de caballos. El cochero le ha llegado a decir que él no responde del caballo al cien por cien. A lo mejor se la ha comido el caballo. Ha ido a la oficina de objetos extraviados en Wasagasse. Los americanos lo pierden todo pero siempre encuentran la oficina de objetos perdidos en todas las ciudades que visitan. Nunca se van de una ciudad sin haber pasado un rato en esa oficina de objetos perdidos donde por regla general nunca está el objeto que han perdido. ¿Y qué hará ahora sin su cámara de fotos? ¿Comprar otra? El seguro de viaje cubre el robo o extravío de la cámara fotográfica. Y esta gente lo lleva todo asegurado. ¿Se comprará la misma cámara o se comprará otra mejor? ¿De la misma marca o de otra marca? Discuten sobre cámaras fotográficas. Cada americano tiene una marca diferente de cámara fotográfica. Cada uno tiene la mejor. Todas las cámaras son buenas. Pero algunas tienen un dispositivo que no saca los ojos rojos cuando se dispara el flash Y tampoco saca a la persona con los ojos en blanco.
A nuestra edad no apetece que te saquen con los ojos en blanco. Parece que te haya dado un ataque cerebral.
Cuando zanjan la cuestión de la cámara de fotos empiezan a hablar de enfermedades. ¿Quién tiene cáncer y quién no tiene cáncer entre las personas conocidas? Dan nombres y edades. Tratamientos que siguen esas personas. Dónde los siguen. Qué esperanza de vida les han dado. Y cómo andan de ánimos porque eso es lo más importante. Después hablan de los divorcios de los hijos de sus amigos que en cuanto se casan se divorcian. Se casan y poco después empiezan ya a hablar del divorcio. También tocan el tema del sida. De ese horror ellos ya se han librado. A cada generación le toca una desgracia. Puede ser la guerra. Un crack económico. O un tipo de enfermedad. El sida y las drogas. Las dos caras de una misma moneda.
Se acerca el camarero y piden tartas. Quieren probar varias tartas. Les han hablado muy bien de la Strausstorte. Les suena mucho el nombre. Y también tienen buenas referencias de la Zwtschkennodeltorte además de la típica Strudel. Pero ¿cuál les sugiere el camarero? El camarero les traerá lo que le pille más a mano y los americanos harán grandes aspavientos americanos. Una de las americanas meterá su dedito meñique en la crema de la torta y lo chupará cerrando los ojos de placer.
Lo hacía siempre Pansy. Su sensualidad residía exclusivamente en ese acto de meter el meñique en un pastel de crema y chuparse el dedo cerrando los ojos. Aunque lo que verdaderamente dominaba era el arte de ponerse pelucas estrambóticas y disfraces estrafalarios por cualquier motivo y hasta sin motivo alguno.
Con su íntima amiga Diu Tsit entrenadora de pimpón formaba un equipo muy compenetrado. Últimamente habían reunido gran cantidad de pelucas y un día sí y otro también se ponían las pelucas en el momento más inesperado y se pintarrajeaban en un rincón de la casa y aparecían transformadas en impresionantes fantoches humanos que eran el hazmerreír de los americanos en cualquier fiesta. Por eso las invitaban constantemente.
Que venga esa parejita tan divertida por favor. Que hagan todo lo posible por venir a la fiesta. Si ellas no están en la fiesta falta algo. Es preferible que vengan ellas a que venga el mago. Al mago ya lo tenemos muy visto. En cambio ellas improvisan números. Son muy originales.
Y ellas estaban orgullosas de su reputación. Del impacto que producían en las fiestas neoyorquinas. Sabían muy bien lo que se esperaba de ellas. Sabían muy bien lo que tenían que hacer en cada caso.
Pansy se ponía la peluca a rizos y se pintaba los labios en forma de corazón y se ponía mucho colorete y unas ojeras profundas. Diu Tsit se metía dos globos hinchados dentro del sujetador y se enfundaba en una especie de taparrabos patético. De pronto irrumpían en la sala repartiendo besitos y moviendo el culo. Los asistentes lloraban y aplaudían a Pansy y a Diu Tsit que poco después desaparecían y se cambiaban de peluca y de atuendo y reaparecían transfiguradas en otra cosa que aún podía divertir mucho más a aquellos beodos con la pegatina en la solapa donde llevaban escrito su nombre.
David
Bob
Ralph
Ted
Ron
Sam
Bill
Casados y divorciados y vueltos a casar con unas personas que también llevaban nombres escritos en las etiquetas adhesivas sobre un tirante del vestido de noche.
Nancy
Wendy
Lurie
Jenny
Hillary
Jackie
Teeny
Los americanos se relamen como gatos después de comer tarta y antes de dejar los chelines muy bien contados en la mesa y de ir a hacer pis en los aseos del café Hawelka.
Se ponen de pie. Ellos se calan las gorritas de visera. Dan un último vistazo al café para recordarlo aunque cuando lleguen al hotel se les habrá olvidado cómo era el café. Por eso los que llevan cámara de fotos hacen fotos del café. ¿Le importaría a Juan hacerle una foto a todo el grupo? Naturalmente que no. Juan ya ha hecho eso miles de veces. Se despiden efusivamente. Están muy agradecidos. Ya tienen la foto y con un poco de suerte ninguno de ellos saldrá con los ojos rojos ni con los ojos de embolia cerebral. Saldrán sonrientes y favorecidos. Han tomado melange vienés y tartas vienesas en Viena. Austria. Europa.
Minutos más tarde vuelve a entrar uno de los americanos porque ha olvidado algo en una percha. Se pone muy contento. Lo encuentra allí. Vuelve a saludar a Juan. Tropieza con una mesa y eso no le gusta nada. Pero qué va a hacer. Olvida cosas y tropieza con las mesas. Los años. Paciencia. Entonces gira en redondo. ¿Podría decirle Juan dónde está el hotel ese en el que Kafka se alojó después de escribir Amerika? Juan no lo sabe. Lo siente mucho. Cree que está cerca porque todos los hoteles antiguos están en el centro de Viena. Lo mejor sería preguntarle al camarero. Le preguntan al camarero. Efectivamente ese hotel está enfrente del Hawelka. Sólo tienen que cruzar la calle. Lo verán enseguida. El americano sale disparado a la calle. Allí le están esperando los otros americanos. Cruzan a la otra acera. Juan los ve entrar en el hotel donde Kafka durmió una noche.
Juan también estuvo una vez en un hotel de Ronda donde Rilke se alojó durante algún tiempo. ¿Era el hotel Victoria? El conserje de aquel hotel estaba empeñado en enseñarle la habitación de Rilke convertida en un pequeño museo Rilke. Pero Juan se negó. Le rogó al conserje que no insistiera. Le pidió que a ser posible le diera una habitación en distinta planta de la que estuvo Rilke. Cuanto más lejos de esa habitación mejor. El conserje le miraba extrañado. Era el primer cliente a quien le ofrecían una cosa así y la rechazaba de plano. ¿Tenía algo personal contra Rainer Maria Rilke? ¿No le gustaba su obra? ¿Había editado su obra y tal vez se había arruinado? Juan se vio obligado a decirle al conserje que Rilke era un poeta demasiado grande para que él se acercara ahora a sus reliquias pues lamentablemente su estancia en Ronda se debía a motivos básicamente antipoéticos.
¿Motivos antipoéticos?
Sí. Motivos totalmente antipoéticos.
Juan le explicó al conserje que estaba en Ronda para hacer un reportaje sobre la Legión Española. ¿Podía acaso relacionar Poesía y Legión?
No. No señor. Saldrían chispas.
Además el reportaje se iba a titular Soy valiente y leal legionario. ¿No oían esa marcha en el hotel cuando la cantaban los del Tercio desde sus acuartelamientos? Era uno de los pocos temas que exigía borrar de la mente cualquier sombra de poesía. Las cartas de amor de Rilke. Los cuadernos tan emotivos de Rilke. El espíritu de Rilke que sin duda se conservaba en aquella habitación que ocupó Rilke.
Los desfiles militares y los uniformes militares eran un magnífico comodín de Damas y Caballeros. De cuando en cuando el director encargaba un tema castrense. Podía ser la Legión. Podía ser la vida en un cuartel de la Guardia Civil. Podía ser el simple reclutamiento de soldados. Podía ser el Desfile del Día de la Victoria. En ese tipo de reportajes era muy importante la labor del fotógrafo de prensa. El trabajo del redactor se acomodaba a las imágenes. El texto debía ser un texto recio y patriótico marcado por la sobriedad. Los pies de las fotografías exigían siempre mucha atención. Estaba probado que casi ningún lector leía el texto del reportaje pero todos leían en cambio los pies de las fotografías. De manera que los pies de las fotografías eran mucho más importantes que el texto general. El redactor jefe supervisaba que los pies de las fotografías fueran macizos. Esto quería decir que a lo largo de la fotografía y en su parte inferior el redactor debería escribir dos líneas medidas con absoluta exactitud explicando en ellas el contenido de la foto. En eso era inflexible. No podía colgar ninguna palabra. Los pies eran macizos. Con las medidas exactas en matrices. Ni una más ni una menos. Juan se las tenía que ingeniar para meter en dos líneas de sesenta espacios un texto explicativo correspondiente a esa imagen fotográfica tomada por el fotógrafo de prensa teniendo en cuenta que lo que ya quedaba suficientemente explícito en la foto no había que repetirlo en el texto. Por tanto había que meter relleno del peor género a fin de que el citado pie macizo quedara perfectamente ajustado y sin ninguna palabra de más ni de menos. Las matrices justas. El efecto visual era impecable. Dos líneas como dos ríeles de ferrocarril de la misma longitud debajo de la fotografía. Pero las majaderías que podían leerse en esos pies de fotografías avergonzaban a cualquiera menos al redactor jefe que se ponía eufórico al verlos tan bien ajustados. El arte de hacer pies macizos era un arte muy apreciado por la dirección de Damas y Caballeros. Quien demostraba dominio en ese arte podía aspirar a un ascenso.
En esta XXII edición del Desfile de la Victoria celebrado en la madrileña Avenida del Generalísimo las tropas de los tres Ejércitos hicieron gala de su marcialidad a su paso por la tribuna del Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos quien presidió el acto anual de mayor relevancia castrense en conmemoración del Día de la Victoria.
Uno dos. Uno dos.
Grabando.
Grabando es fácil llegar a la conclusión de que no existe una sola casa en el centro de Viena donde no haya nacido o crecido o fallecido un genio vienes. Y esto acaba siendo insoportable para los vieneses. Demasiado agobiante. De la proliferación de madrigueras de prohombres ni siquiera se salvan los parques y jardines que poco a poco han sido convertidos en monumentales cementerios saturados de mausoleos y estatuas de bronce y piedra a tamaño natural. Esto es terriblemente angustioso. El ciudadano vienés se siente espiado y perseguido tanto o más que el ciudadano monegasco cuyo Príncipe le acecha en cada esquina. Encerrarse 48 horas en el centro de Viena produce la misma claustrofobia que permanecer ese mismo tiempo en Mónaco o en Gibraltar. En el Vaticano o en la Isla de Man. Un parquecito vienés lleno de bustos de celebridades vienesas no es más artístico que uno de esos campos de minigolf asfaltados en la Costa Brava con máquinas tragaperras para los turistas. A Juan ya le parecieron insufribles estos pequeños parques musicales y literarios de Viena hace 30 años y hoy siguen pareciéndome lo mismo.
La ciudad del Danubio posee el encanto de insensibilizar a una parte de la población. De anestesiar sus emociones. De convertir a algunos ciudadanos en un pedazo de hierro fundido. De tal forma que pueden pasar diez veces por delante de la casa de Beethoven y luego otras diez veces por delante de la casa de Mozart y diez veces más por delante de la casa de Freud y veinte por delante de la casa de Strauss sin sentir absolutamente nada. Se quedan fríos como el mármol de la tumba de Federico III.
Pero esto mismo no puede decirse de los extranjeros que en Viena se sienten sobrecogidos. Abrumados. Traumatizados. Cuando los psicoanalistas de otros países vienen en peregrinaje a Viena sufren trastornos emocionales durante la obligada visita a la casa de Sigmund Freud en la calle Bergasse número 19. Suben al primer piso. Llaman a la puerta. Les recibe un jovencito analizante maníaco depresivo que controla el acceso al útero freudiano y les acompaña a lo largo del recorrido. A la derecha y después de pasar ante el perchero de Freud admiran el diván de Freud y la butaca de Freud y fragmentos de textos de Freud y fotografías de Freud y un pequeño cine donde se proyecta un vídeo sobre Freud.
Los discípulos de Freud tuercen sus cuellos y ponen las manos juntas delante de cada reliquia de Freud analizando cada exvoto del analista quien a su vez les analiza desde todos los rincones de la casa de los análisis. Estos psicoanalistas balbucean un par de frases incomprensibles y salen a la calle totalmente desorientados y permanecen así durante varias horas hasta que por la noche su inconsciente libera extraordinarias imágenes oníricas recreando instantes fantasmáticos de la visita a la casa de los análisis.
Ellos han entrado en esa casa sin autorización del propietario. Han saqueado una de las habitaciones. Han defecado debajo del diván. Un gato les observa en silencio desde una lampara del techo. La mirada del gato es penetrante. Muy profunda. Ellos creen que el gato les llama. El gato quiere que suban allí. Ellos no se atreven. No saben cómo subir hasta la lámpara del techo desde la que les observa fijamente el gato que ahora deja ver sus bigotes blancos que estaban en la penumbra y luego deja ver su barbita blanca que también estaba en la penumbra. Jurarían que el gato responde al nombre de Sigmund pero ¿cómo pueden estar seguros? Oyen la voz del jovencito que abre la puerta de la casa de Freud y vende las entradas para la casa de los análisis. Este jovencito maníaco depresivo les pregunta qué han estado haciendo en la casa de Freud sin la autorización de Freud. Les comunica que Freud ha muerto en septiembre de 1939 por sobredosis de morfina suministrada por su médico de cabecera para acortar el sufrimiento del cáncer oral. El joven maníaco depresivo que vende las entradas de la casa de Freud les acusa de allanamiento de morada y dice que éste es un delito que el código penal austriaco castiga con dos años de prisión. El jovencito maníaco depresivo ha cerrado la puerta y ellos no pueden salir de la casa de los análisis que apesta a excrementos hediondos abandonados debajo del sagrado diván. Si se asoman a la habitación de Freud verán a una mujer con cara de hombre introduciéndose una pata de la butaca de Freud por la vagina. Pero no puedan discernir si esa mujer con cara de hombre es realmente una mujer o un hombre ya que la pata de la butaca de Freud oculta el sexo de la supuesta mujer con cara de hombre. El joven maníaco depresivo les dice que al despertar anoten el sueño inmediatamente sin omitir ningún detalle.
Luego hay unos momentos de silencio. El joven maníaco depresivo entra en fase maníaca. Abre un volumen de las obras completas de Freud. Lee.
¿Es que los diversos instintos procedentes de lo somático y que actúan sobre lo psíquico se hallan también caracterizados por cualidades diferentes y actúan por esa causa de un modo cuantitativamente distinto de la vida anímica?
El joven maníaco depresivo cierra el volumen. Vuelve a entrar en fase depresiva con la máxima naturalidad. Como alguien que pasa del sol a la sombra. Sin aspavientos. Lo tiene totalmente asumido. La magia seductora de estas palabras del Padre del Eterno Psicoanálisis devuelve a los seguidores de Freud al penoso estado de vigilia mientras desde el café Hawelka me pregunto cómo se las ingenian los ciudadanos vieneses para apartar la vista de todas esas placas conmemorativas y de todos estos catafalcos históricos cada vez que salen de sus casas en su camino diario hacia el café. ¿Existe forma humana de ignorarlos? Cruzan la calle pero en la otra acera también encuentran más catafalcos históricos. Más placas anunciando el nacimiento el crecimiento el fallecimiento de un genio vienes. No hay forma de romper el cerco. Los pequeños ciudadanos vieneses son devorados por los gusanos cadavéricos de los grandes muertos vieneses sin darles tiempo para llegar a ser ellos mismos grandes vieneses. Algunos de estos pequeños vieneses aspiran a ser pequeños cantores de Viena y dan la vuelta al mundo cantando a Mozart. Pero la mayoría de los pequeños ciudadanos vieneses ni siquiera han tenido la oportunidad de ser pequeños cantores de Viena y arrastran sus pequeños cuerpos y sus rostros verduscos de gusanos vieneses desde su casa hasta la mesa del café próximo a su casa donde se reúnen con las últimas reseñas necrológicas.
Uno dos. Uno dos.
Grabando.
Grabando ante la aparición física de un auténtico vienés ataviado con pantalones de cuero cortos con peto ornamentado también de cuero y tirantes de cuero cruzados por la espalda además de una plumita de faisán en el sombrero de ala estrecha. Sólo un vienés puede enjaezarse de este modo. Ni siquiera Pansy sabría combinar tan bien los diversos arreos que tanto le gustaban. Pero tampoco en América los gusanos parecen gusanos. En América todo es distinto. Siendo ambos hoteles antiguos el hotel Domgasse de Viena y el hotel Algonquin de Nueva York no tienen nada en común. En el salón del hotel Domgasse hay un inmenso retrato del último rey de Hungría. En cambio que yo recuerde en el hotel Algonquin de Nueva York no hay ningún retrato de estas características. La diferencia es incluso mucho más notable si comparamos un hotel ultramoderno austriaco en los Alpes austriacos con un hotel ultramoderno americano en una playa de Florida. No tienen absolutamente nada que ver.
En un hotel de Miami perteneciente a la cadena de Mickey Rooney el único retrato que Juan recordaba haber visto en el vestíbulo era el retrato del actor Mickey Rooney pintado al óleo y eternamente juvenil.
También había pequeños retratos del director del hotel y del subdirector del hotel y del cocinero del hotel todos ellos enseñando unos dientes muy limpios. ¿Había por casualidad algo parecido a esto en un hotel austriaco ultramoderno alpino? En absoluto. En un hotel ultramoderno alpino de una cadena austriaca abundaban las cornamentas de venado y los cuadros de trineos tirados por perros con medio metro de lengua fuera.
Juan y Pansy pasaron un fin de semana en aquel hotel de Miami naturalmente acompañados por Diu Tsit. El hotel estaba lleno. El conserje les dijo que la primera noche sólo podía ofrecerles una habitación para los tres. Al día siguiente quedaría libre otra habitación aunque no en la misma planta. ¿Se quedaban o se iban? Pansy le preguntó a Diu Tsit si ella tenía algún inconveniente en dormir esa primera noche con ella y con Juan. Diu Tsit dijo que no. A ella no le importaba en absoluto dormir en la misma cama con su amiga y el marido de su amiga siendo una cama king size. Además el hotel era muy agradable. Los hoteles de Mickey Rooney son hoteles simpáticos y familiares como Mickey Rooney. Diu Tsit añadió que después de un día de deporte y sol caerían muertos en la cama y los tres dormirían como los niños de la Ciudad de los Muchachos de Mickey Rooney y Spencer Tracy. Así que se quedaron con aquella habitación que tenía vista al océano y una enorme cama king size con cuatro almohadas.
Juan pensó inmediatamente que Pansy ocuparía el centro de la cama y su amiga Diu Tsit se pondría al otro extremo. Eso era lo lógico. Durante todo el día Juan no podía apartar de su cabeza la idea de la primera noche que tenían que compartir la cama los tres aunque también sabía que esto sucede con frecuencia en los hoteles americanos. Pensó que primero se acostarían ellas sin quitarse las bragas o con un pijama. Y luego él se metería en la cama tal vez con el traje de baño. Se pondrían de lado. La china mirando a la pared de espaldas a Pansy. Pansy de cara a Juan. Y Juan de cara a Pansy o tal vez de espaldas a Pansy. Podrían dejar una pequeña luz de ambiente encendida durante toda la noche. O ninguna luz si les molestaba. Pero sin cerrar las cortinas del todo para que las luces exteriores del hotel iluminaran aunque fuera débilmente la habitación. Y al día siguiente a Diu Tsit le darían su habitación individual y Pansy y él conservarían esta habitación solamente para ellos dos.
De todas formas Juan estuvo preguntándole a lo largo de la tarde al conserje si se había producido la cancelación de alguna reserva y todavía esa primera noche podian disponer de la segunda habitación. Pero el hotel estaba totalmente lleno. La playa del hotel estaba a reventar. Las piscinas del hotel estaban saturadas. Las cafeterías del hotel estaban de bote en bote. Las pistas de tenis igual. Lo único menos congestionado era el jacuzzi.
Pansy y Diu Tsit se metieron en el jacuzzi mientras que Juan se tumbó en una hamaca a leer el periódico cerca de1 jacuzzi. Desde la hamaca observó a su mujer y a la amiga china de su mujer. Diu Tsit apenas tenía pechos. Tenía buena figura. Pero su cuerpo era muy parecido al de un muchacho deportista y musculoso. Con el pelo corto y mojado tal como la veía ahora en el jacuzzi Diu Tsit era un hombrecito ligeramente afeminado que podría tener éxito entre la mayoría de las mujeres. Sus facciones orientales y sus movimientos lánguidos resultaban atractivos. Al lado de todas aquellas americanas obesas y vulgares parecidas a Pansy Diu Tsit era una discreta modelo. Pocas mujeres de su edad conservaban aquellas piernas sin celulitis y bien torneadas. Aquel culito proporcionado y duro. Aquellos brazos fuertes y largos. Y aquel cuello exótico y sensual que en realidad era lo mejor de Diu Tsit. Se fijó en sus labios típicamente orientales y en la nariz muy pequeña. Trató de imaginar qué impresión le habría producido esa china sin saber que era Diu Tsit en el supuesto de que la hubiera visto ahora por primera vez en este mismo hotel. Trató de imaginar que su mujer tampoco estaba allí. Que estaban solos Diu Tsit y él exactamente como estaban ahora. Ella metida en el jacuzzi hasta la cintura con las piernas estiradas dentro del agua y los codos en el bordillo y él hojeando el periódico en la hamaca. ¿La habría deseado? ¿Habría continuado quieto o se habría metido en el jacuzzi para hablar con ella? ¿Qué le habría dicho? Le habría preguntado las cuatro cosas que se preguntan en estas ocasiones. Cuántos días iba a pasar en Miami. A qué se dedicaba. En qué ciudad vivía. Si vivía en Nueva York podrían verse una tarde y tomar una copa. Le daría su teléfono. Pero ¿qué pasaba luego? De pronto ya no acertaba a seguir. De nuevo Diu Tsit era otra vez la china amiga inseparable de Pansy que jugaba al pimpón con Pansy y era como la sombra de Pansy. Si una se metía en el jacuzzi la otra se metía en el jacuzzi. Si una movía los pies la otra también movía los pies. Si una se acercaba al chorro de agua a presión la otra la seguiría hasta allí. Las dos estaban ahora sometidas a las descargas de agua a presión. ¿En la espalda? No. Esas fuertes acometidas de agua que estaban recibiendo agarradas por los hombros no golpeaban sus espaldas sino más abajo. Las dos habían abierto ligeramente las piernas sumergidas en las burbujas del jacuzzi. Sus rostros delataban una ansiedad convulsa. Juan se alarmó. ¿Por qué Pansy se pasaba la lengua por los labios tan deprisa? ¿Por qué se hundía poco a poco como si perdiera fuerzas aunque intentaba no sumergirse? Diu Tsit cambió entonces de posición. Se colocó de espaldas. La chinita recogía directamente en su vientre la embestida del agua. No se andaba con rodeos. Juan sintió pánico. ¿Qué iba a hacer Pansy? Pansy continuaba igual pero su expresión ya era beatífica. De infinito agradecimiento.
Juan barrió con la mirada la fachada entera del hotel de Mickey Rooney. ¿Habrá alguien observándolas? Dejó caer el periódico sobre su cuerpo y sintió que ese periódico era la losa de su sepultura. Juan estaba muerto. Juan era un cadáver abandonado en una hamaca de un absurdo hotel de Miami junto a un jacuzzi donde su viuda y la amante china de su viuda lo estaban pasando extraordinariamente bien. Juan estaba fuera de juego. Había dejado de existir. Lo habían apartado entre las dos. Ellas sabían perfectamente cómo hacerlo. En qué momento. De qué manera. Delante de él o detrás de él. Les daba igual. Estaban preparadas para cualquier eventualidad. Podrían decirle lo sentimos mucho Juan estas cosas pasan. Lo mejor es no hacer un drama Juan. Si haces un drama tienes todas las de perder. No te olvides Juan. Estamos en Miami Juan. Miami es Miami Juan. No te desesperes Juan. En América nadie se desespera por algo así Juan. Lo nuestro es el pan nuestro de cada día Juan. Nuestro pan no es tu pan Juan. Déjanos en paz.
Diu Tsit apareció ante los ojos de Juan ostentando un poder omnímodo. Ella era el amo. El único amo. Ahora sería ridículo insinuar nada. Pansy montaría en cólera. Diu Tsit subiría corriendo a la habitación y se encerraría allí hasta que Pansy acudiera a consolarla. Pero antes se enfrentaría con él.
¿Cómo se te ocurre pensar una cosa así?
¿Qué mente tan sucia tienes para imaginar que los demás hacen lo que seguramente tú harías?
¿Te das cuenta del daño que me estás haciendo?
¿Cómo puedes ofendernos de ese modo?
Se quedaría petrificado. Como cuando su madre rompía una a una las tazas de porcelana del juego de café. La que no quedaba bien rota la volvía a estampar contra la pared.
Todo hecho añicos. Nada se podría recuperar. Si se encerraban en la habitación perdía el tiempo porque no le iban a abrir la puerta. Tampoco su madre le abría la puerta cuando se encerraba en su dormitorio y subía la persiana y gritaba que se iba a tirar por la ventana. Era exactamente igual. Pansy y su madre eran la misma persona. Por eso a veces en los sueños Pansy tenía el rostro de su madre. Lo entendía ahora. Su madre vaciaba botellas de Lacrima Christi. La botella de Pansy era Diu Tsit. Cuando abran la puerta será para verlas salir juntas con sus bolsas de viaje y sus raquetas de pimpón y sus caras de grandes jugadoras ofendidas y ultrajadas. No le dirán ni adiós. Le abandonarán delante de la cama king size con las cuatro almohadas y las toallas por el suelo y el sol pegando en los muebles horrorosos y la CNN dando asquerosas noticias de catástrofes pero ninguna comparable con la asquerosidad de su catástrofe personal.
Juan sintió un inmenso alivio al comprobar que nada de esto había sucedido. ¿Por qué se anticipaba siempre a las desgracias? Además ¿era esto una desgracia?
Se habían acercado a su hamaca donde él simulaba estar dormido. Entonces Diu Tsit le brindó una sonrisa absolutamente encantadora. La misma sonrisa de la foto del pasaporte. Le preguntó si le apetecía una cocacola. Pansy se secaba con la toalla de Mickey Rooney. Dijo que sí. Se bebería muy a gusto una cocacola. Y cuando Diu Tsit se la trajo a la hamaca Juan le acarició la pierna, después Pansy y Diu Tsit subieron a la habitación para cambiarse de ropa. Entonces sospechó Juan que el granuja del conserje pudo haberse puesto de acuerdo con ellas para darles una sola habitación esa primera noche. ¿Por qué no? Los conserjes y los mozos de equipajes y los camareros son todos igual en todas partes. Granujas. Por unos billetes hacen cualquier cosa.
Bajaron con sus raquetas de pimpón en la mano y sus pantaloncitos cortos y sus camisetas blancas a juego con el calzado. Juan las vio alejarse hacia una de las mesas de pimpón. Vio cómo Diu Tsit tensaba la red y la ponía a la altura reglamentaria. Se levantó y fue al bar de la pérgola a beber algo. Juan tenía apoyada su espalda contra la barra y desde allí se entretuvo mirando a las dos jugadoras imaginando que eran unas desconocidas. Gracias al vodka no resultó difícil.
¿Quién podía ser Pansy? ¿Una divorciada de Sacramento? ¿La madre de una criatura con algún defecto físico?
Madre de un niño con una pierna más corta que la otra. ¿Divorciada y casada por segunda vez?
Divorciada pero con una amiga china desde hacía un año.
¿Un año y medio?
Divorciada desde hacía dos años y con la china desde hacía un año y medio.
¿Cómo se llamaba Pansy?
Se llamaba Pam.
¿Edad de Pam?
Unos 45 años.
¿Y el hijo con una pierna más larga que la otra? ¿Qué edad tiene ese hijo? ¿Dónde está?
Puede tener 10 o 12 años. Aquí no está ese niño porque este fin de semana le toca al padre. El niño se llama Rupert.
Juan trató de imaginar otros nombres. David. Philip. James. Charles.
A ninguno le encajaba tan bien el defecto de la pierna como a Rupert.
Philip podría tener un problema de ojos. James podía tener una lesión de corazón. David era un nombre de hemofílico. Charles no podía ser más que un diabético. Mientras que Rupert el hijo de 10 años de la divorciada Pam de 45 años que ahora juega al pimpón con su amante china a menos de cincuenta metros de esta barra tiene una pierna mucho más larga que la otra. Lleva una bota especial en el pie de la pierna más corta provista de un alza enorme para igualar la longitud con la otra pierna.
¿Pam es maestra?
Enseña Ciencias Naturales en una escuela de Sacramento. Pero está harta de Sacramento y quiere vivir definitivamente con su amiga en Annapolis.
¿Y la china? La china se llama Type. O quizá se llama Yalu. Aunque es mucho más probable que se llame Chutzu. Efectivamente se llama Chutzu. ¿Chutzu Zit o solamente Chutzu? Chutzu a secas.
Es muy deportista. Eso salta a la vista. Entrenadora de pimpón. Y profesora de aerobic. Su padre ya era jugador de pimpón. Era campeón de pimpón. Pero su padre nos trae sin cuidado. Eso tampoco quiere decir que hasta este momento siempre se haya dedicado a lo mismo. A entrenar a jugar al pimpón y a dar clases de aerobic. ¿Qué hizo antes de meterse en el pimpón profesional?
Dejémoslo.
Pam conoció a Chutzu en un campeonato de pimpón. Pam la seguía a los campeonatos. La invitaba a pasar con ella fines de semana en la nieve y en la playa. Le pagaba el teléfono y la luz del apartamento de Annapolis. Y Chutzu correspondía a la generosidad de su amiga con amor.
En realidad la historia de Pam y Chutzu vista desde la pérgola del hotel de Mickey Rooney era una vulgar historia de amor entre mujeres. Una de las muchas historias de amor entre mujeres maduras desengañadas del amor de los hombres. O simplemente desengañadas de los hombres. ¿Para qué necesitaban a los hombres? Para nada. Sólo creaban dificultades. Entorpecían su relación. Eran un estorbo. Si ahora mismo le preguntara Juan al barman qué opinaba de aquella pareja de jugadoras de pimpón el barman haría un gesto inconfundible. ¿Seguro?
Seguro. Si me equivoco le invito a un vodka doble.
¿Tenía él la misma convicción que el barman y probablemente que cualquier otra persona que las viera juntas en Miami? Juan dijo que sí. Lo dijo en voz muy baja.
Sí.
Luego lo repitió en voz alta.
Yes.
No sabía por qué se le había escapado un sí en voz alta en el bar de la pérgola del hotel de Mickey Rooney.
Como es lógico el barman aprovechó la oportunidad para servirle otro vodka.
Durante la cena se puso chistoso. Seguía imaginando que Pansy era Pam y que Diu Tsit era Chutzu. Tampoco Juan era Juan sino un gilipollas que acababa de conocerlas en el hotel de Mickey Rooney y las invitaba a tomarse el bufé de 45 dólares para no estar solo.
Juan se imaginaba igualmente divorciado de su primera insoportable mujer española.
Ahora vivía solo en Nueva York. Trabajaba para una emisora de radio. Afortunadamente no tenía hijos. Cuando se hartaba de Nueva York tomaba el avión de Miami y pasaba un fin de semana tranquilo en un hotel de la playa. Pedía siempre una habitación con cama king size. Estaba atento a lo que le rodeaba. Como en esta ocasión. Como ahora mismo.
Ahora mismo estaba acompañado de una china y de una americana jugadoras de pimpón y él les preguntaba estupideces a las que ellas respondían como era de esperar estúpidamente. A continuación pidió una botella de vino blanco y al final de la cena pidió otro vodka que se bebió muy despacio.
No quería emborracharse. No necesitaba emborracharse. Prefería chispearse un poco y pasárselo lo mejor posible con estas dos mujeres que parecían dispuestas a la juerga. Una juerga tranquila.
Así que ahora brindaban y decían tonterías y Juan llamaba Chutzu a Diu Tsit y Pam a Pansy que naturalmente había dejado de ser Pansy al tiempo que él había dejado de ser Juan.
Los tres eran tres perfectos desconocidos que no deseaban conocerse en absoluto.
Les bastaba compartir la cena y la bebida que llegado el momento pagó Juan con mucho gusto y entonces propuso subir a su habitación. Ellas se miraron como si eso mismo ya hubiera sido decidido desde hacía rato.
Se metieron en el ascensor. Pam pulsó el botón del séptimo piso sin preguntar qué piso era el de la habitación de Juan. Estaban callados en el ascensor aunque se miraban de reojo. Al salir del ascensor él dobló a la derecha y ellas le siguieron.
Abrió la puerta. Las luces estaban encendidas y la televisión estaba funcionando así que no tuvo prácticamente nada que hacer y se dejó caer en el sofá con el mando a distancia de la televisión entre las manos. Entonces la jugadora china le preguntó quién pasaba antes al cuarto de baño. Era una buena pregunta. Una pregunta muy oportuna porque él sentía la necesidad de ir el primero.
Cuando salió del cuarto de baño para decirle a la china que ya podía entrar las pilló jugueteando en el sofá.
La jugadora china se metió riéndose en el cuarto de baño y él se sirvió un vodka del minibar sin ofrecerle nada a la otra jugadora que dijo algo que a él no le importó. Había tomado la decisión de no escucharse más que a sí mismo.
Luego anunció que él se acostaría a este lado de la cama king size porque era el lado derecho y sólo duerme bien en ese lado mientras que las jugadoras se podían acostar como quisieran.
Si preferían vestidas de jugadoras podían acostarse vestidas de jugadoras. Si preferían acostarse desnudas podían acostarse desnudas. A él le daba exactamente igual.
Vio salir a la china sólo con bragas sin cubrirse las diminutas tetas. Sus caderas le parecieron demasiado estrechas. Luego salió Pansy completamente desnuda.
Por fin estaban los tres en la cama king size.
Hacía calor. Estaban a oscuras. Con la única luz parpadeante del televisor. Apartó la sábana por su lado. Al poco rato la jugadora china también hizo lo mismo por el otro lado.
Ahora él veía aparecer y desaparecer el cuerpo de la jugadora china cuyo nombre hizo un esfuerzo por recordar. Se llamaba Chutzu.
Chutzu se ocultó detrás del cuerpo de Pam que se movía un poco para tocar a la china por debajo de la sábana. Esto no debía de inquietarle a él. Las jugadoras de pimpón son jugadoras de pimpón y pueden jugar a todo lo que quieran además del pimpón. Les gustaba ese juego y por una vez él iba a participar en ese mismo juego porque para eso las había invitado a subir a su habitación y había pagado 150 dólares de cena sin contar el vino. Aunque él había bebido más vino que las jugadoras. Las jugadoras beben relativamente poco.
Coló sus piernas entre las piernas de Pam para alcanzar de algún modo las piernas de Chutzu. En seguida se percató de que eran absolutamente inconfundibles al tacto.
La jugadora Pam parecía incapaz de depilarse como Dios manda. La piel de la jugadora china era seda china y la otra jugadora no impedía de momento que él acariciara a Chutzu.
La acarició al principio entre las piernas de la jugadora Pam pero luego lo hizo por encima del cuerpo de Pam que ahora empezaba a ser aplastado por los dos cuerpos. Sin embargo no protestó.
Cuando la luz del televisor se hacía algo más intensa él trataba de mirar por dónde iban las manos de la jugadora china que todavía no se habían cruzado con sus manos.
Al fin vio que las manos de Chutzu acariciaban los genitales de la jugadora Pam aunque él besaba en el cuello a Chutzu y alguna vez en la boca y en una oreja.
La jugadora china ya se había quitado las bragas y se dedicaba al masaje de los pechos de la otra jugadora. La jugadora china hacía ruidos de serpiente que a él le pareció que tan pronto salían de la boca como del vientre de la misma jugadora china que sin duda estaba muy caliente al estar siendo acariciada por la otra jugadora y también por él.
En un momento determinado él quiso apropiarse de una mano de la jugadora china para llevársela directamente a la polla pero entonces Chutzu se deslizó encima de Pam apartándole a él con una energía que nunca hubiera imaginado.
No dijo nada. Solamente lo apartó con fuerza. De una manera que no dejaba lugar a las dudas. Era tanto como decirle aquí ya no tienes nada que hacer porque a partir de aquí la única persona que tiene que hacer algo soy yo y como verás ya lo estoy haciendo.
Sin embargo él seguía besando a la jugadora china en el cuello casi de rodillas siempre desde el mismo lado de la cama. La besaba en el cuello y acercaba su polla al cuerpo escurridizo de la jugadora china rozándole por ese lado nada más. Pensó que la forma de resolver este asunto era por el culo ya que la jugadora china flotaba como una nadadora en una balsa de aceite sobre la otra jugadora que permanecía inmóvil y callada como una muerta en las profundidades de la cama king size.
Por un instante pensó que la otra jugadora habría muerto estrangulada por este reptil venenoso que la oprimía y sacudía de una manera cada vez más frenética.
Sin embargo no había muerto la otra jugadora de pimpón. Ambas jugadoras permanecían pegadas como ventosas. Los pechos de la china en los pechos de la otra y el vientre de la china en el vientre de la otra y una mano de la china cambiando lentamente de lugar como la cabecita de la serpiente encantada.
Se hizo a un lado porque prefería quedarse a un lado viéndolas devorarse. Oyéndolas gemir.
Después la jugadora china regresó a su sitio.
Por primera vez lo miró a él con los mismos ojos con los que estuvo mirando a la otra jugadora.
Le apretó la polla con ambas manos esperando que él le indicara cuál era el movimiento que tenía que hacer. Se lo aprendió enseguida. Era lista.
Entretanto la jugadora china dejó que él le acariciara los pechos y la cintura. Nada más.
Cuando él intentaba acariciarle cualquier otra parte del cuerpo la jugadora china retrocedía inmediatamente.
Sin saber por qué razón él le dijo un par de veces I love you pero ella le contestó I hate you con voz de odio.
Después oyó a la otra jugadora la única frase que dijo en toda la noche.
¡Apaga ese televisor que ya es hora de dormir!
A la mañana siguiente le despertaron las risas de Pansy y Diu Tsit.
Abrió los ojos. Las dos estaban sentadas en el suelo desnudas sobre sus toallas viendo la televisión.
Se reían porque el telepredicador Swaggart lloraba a moco tendido implorando el perdón de Dios.
¡He pecado! ¡He pecado! ¡He pecado!
Se daba fuertes golpes de pecho. Tan fuertes que las lágrimas y las gotas de sudor saltaban de su rostro como del rostro de un boxeador vapuleado con saña.
¿Qué le pasa a ese imbécil?
Entonces ellas le contaron que otro telepredicador había conseguido un vídeo en el que se veía a Swaggart en la habitación de un motel donde una prostituta acudía para masturbarse en presencia del telepredicador. El telepredicador la miraba y también se masturbaba sin acercarse a ella.
¡He ofendido a Dios!
¡Perdóname por haberte ofendido!
¡Hazme pagar mi culpa!
¡Castígame!
¡Déjame ciego!
¡Mudo!
¡Castígame Señor!
Pansy y Diu Tsit se revolcaban de risa. Algo así no se veía todos los domingos. Esto era divertidísimo. Mucho más que los dibujos animados. Más que una película de Woody Alien.
La puta entraba en el motel.
El telepredicador la esperaba tumbado en la cama.
La puta se quedaba rápidamente en cueros delante del pecador telepredicador en espera de recibir órdenes.
El telepredicador pecador le decía ¡mueve el culo!
La puta empezaba a mover el culo.
El telepredicador sacaba la lengua. Los ojos se le salían de las órbitas.
La puta daba saltos.
¡Hazte una paja!
La puta empezaba a hacerse una paja de pie en el centro de la habitación.
Y el telepecador empezaba a hacerse él mismo una paja tumbado en la cama con los ojos fijos en la puta que daba grandes saltos.
Luego pagaba.
La puta se vestía. La puta se largaba. Fin.
Diu Tsit tituló este porno duro Los amores secretos del telepredicador. Pansy prefería Sacromotel. Juan no dijo nada. En ese momento deseaba hacerse él mismo una paja delante de las dos jugadoras de pimpón y largarse de allí cuanto antes.
La mañana era muy húmeda y calurosa. Una mañana típica en Miami. Millones de americanos seguidores del telepredicador Swaggart estarían compungidos. Decepcionados. Asombrados. Millones de americanos seguidores del otro telepredicador se frotarían las manos satisfechos. El motel de Swaggart se haría famoso. Aparecería en la guía de moteles con encanto y pondrían una placa en la puerta.
Pero a Juan todo eso le traía sin cuidado.
Otra noche en el hotel de Mickey Rooney no la podría soportar.
Se levantó. Se vistió. Hizo a toda prisa su maleta sin cruzar una palabra con las jugadoras.
Ellas tampoco dijeron nada cuando le vieron marchar.
Uno dos. Uno dos.
Grabando.
Grabando un niño de 12 años se ahorcó en su casa de la cadena del váter. Estaba viendo la televisión. Justo a mitad de El honrado gremio del robo el niño se levantó. Se encerró en el cuarto de baño. Y se colgó.
Al cabo de media hora su padre fue a ver qué sucedía. ¿Cómo es que el niño se estaba perdiendo la otra mitad de la película?
Llamó a la puerta. Golpeó la puerta. Gritó. Gritó más. Forzó la puerta. Y ya se lo encontró muerto.
¿Por qué? ¿Por qué su niño se había matado?
Nadie se lo podía explicar.
La familia dijo que no existía ningún motivo. El niño había estado jugando con sus amigos hasta las cuatro de la tarde. Nadie había notado nada raro.
Pero el niño se ahorcó. El niño les recibió con los pies en alto y la lengua fuera.
Tenernos que ir acostumbrándonos a este tipo de sucesos. El mundo tampoco es un lugar adecuado para los niños. El suicidio de los niños debe ser contemplado como una de las manifestaciones más genuinas y espontáneas del suicidio en general. ¿Qué es el suicidio de un niño más que un suicidio anticipado? Sólo se trata de un suicidio precoz. Un suicidio envidiable. Modélico. Ejemplar. No hay que escandalizarse.
¿Qué existencia le espera a un niño de 12 años en un mundo como el nuestro?
No tiene por qué extrañarnos que a mitad de El honrado gremio del robo cualquier niño se cuelgue de la cadena del váter. Entre otras cosas la otra mitad de El honrado gremio del robo no le interesa lo más mínimo.
También otro niñito inglés de la misma edad que el español se ha colgado de la corbata del uniforme en el colegio donde estudiaba. Alguien vio colgado a un niño de la corbata y creyó que un niño no podía estar colgado de la corbata. Creyó que no era un niño sino un muñeco vestido de niño.
¿Hay tanta diferencia?
No creyó que se trataba de un verdadero niño verdaderamente ahorcado. Creyó que solamente era un uniforme colgado de una percha.
En parte tenía razón al creer eso.
Un uniforme colgado de una percha. Un niño dentro del uniforme con la lengua extendida sobre el nudo de la tradicional corbata a rayas.
Tarjeta postal de Inglaterra.
Otros niños matan a niños en lugar de matarse a sí mismos. Lo encuentran más apetecible. Y más fácil. Tenemos que acostumbrarnos a todas estas historias.
Pero en Viena escasean los niños. Los perros no asesinan. Ni se suicidan. En el café Hawelka hay viejos vieneses con los brazos en cruz sujetando los periódicos aunque lo normal es que estén prendidos por el clásico manubrio de los periódicos. A primera vista parece que vayan a tocar el organillo.
No existe gran diferencia entre el carnicero de Milwaukee acusado de 17 asesinatos seguidos de antropofagia y los centenares de víctimas mortales del sida que fueron infectadas por Tío Ed en Filadelfia. No existe gran diferencia entre el carnicero de Rostov culpable de 52 asesinatos también seguidos de antropofagia en Rusia y las matanzas carniceras de la banda terrorista ETA que desmiembra a un niño de dos años por ser hijo de un guardia civil. Tampoco hay diferencia entre todos éstos y la pareja de niños de 11 años Venables y Thompson de Liverpool que torturaron y liquidaron a pedradas a otro niño de dos años para divertirse un rato. La diferencia no está ni en la edad ni en el sexo ni en la raza ni en el país del asesino en cuestión. No existe apenas diferencia entre las personas ni sus métodos de matar. Ni siquiera entre la pena que les será impuesta cuando sean juzgados.
El carnicero de Milwaukee no morirá ejecutado en la silla eléctrica. Le aplastará la cabeza otro recluso en la cárcel de Wisconsin. Tío Ed morirá en una cama de una prisión federal devorado por el sida y sin intervención del verdugo.
El carnicero de Rostov ya fue eliminado de un tiro en la nuca.
En cuanto a los niños de Liverpool seguirán vivos quién sabe por cuánto tiempo aunque ya están más muertos y podridos que su desdichada víctima.
Vuelvo al hotel cuando oscurece y hoy la prensa dice que han muerto más de un millar de peregrinos en La Meca aplastados por otros peregrinos que tiraban piedras en un túnel contra Satanás. Lo hacen todos los años. Y siempre mueren centenares de personas. Sin embargo los verdugos de Jomeini todavía no mataron al blasfemo Salman Rushdie aunque apuñalaron a su traductor japonés y a un iraní que cantaba sus versos satánicos en Alemania.
El reloj de St. Stephan toca las horas.
¿Cuántas campanadas?
No las cuento.
No me interesa saber la hora.
Ya quedarán grabadas.
Berta no va a venir. Estoy convencido de que no vendrá.
Subo a la habitación 108. Subo a pie. Al fin y al cabo es el primer piso. Todavía puedo subir unos cuantos más.
Enciendo la luz. Ningún mensaje. Los dos bombones Amadeus en las almohadas. Asquerosa dulzura.
Soñaba con ella.
Soñaba que un día nos casábamos en Viena. Teníamos dos niños. Los queríamos mucho. Los operaban de amígdalas. Los llevábamos a un buen colegio. Los llenábamos de besos y babas de amor. Crecieron con nosotros. Se casaron. Ellos también tuvieron hijos. Nos hicimos viejos. Criábamos lorzas de grasa en la cintura. Aparecían las arrugas. Alguna enfermedad. Más de una vez nos peleábamos. Tú gritabas mucho.
Pero de pronto se nos apareció la Virgen montada en un cerdo que parecía un querubín pero era un verdadero cerdo.
La Virgen dijo me envía el Creador para expulsaros del paraíso.
No merecéis hoteles de lujo.
No merecéis bombones Amadeus colocados en las almohadas.
No merecéis cuartos de baño limpios en una ciudad tan limpia.
Haced las maletas y marchaos de aquí a morir donde podáis.
Al oír esto tú y yo nos miramos y vimos que después de esta aparición nuestros cuerpos estaban totalmente desnudos. Estaban muy deteriorados. Estaban tiritando.
Así que llegó el día de nuestra muerte. Primero me tocó a mí. Lo hice despacio. Me resistía a morirme. Nunca me interesó morir. Fue algo triste porque mientras yo me estaba muriendo te veía sentada a mi lado en la silla plegable de hierro.
Tu mano no pudo retenerme en este mundo. Te dije adiós. Esto es el fin mi amor. Y tú cerraste mis párpados para que no te viera llorar.
Sentí no estar a tu lado cuando el turno te llegó a ti. Fue una canallada. Tuviste que valerte tú sola aunque los nietos estaban cerca. Uno de ellos se acercaba para ver si todavía respirabas. Otro te tocaba la pierna que yo había visto tantas veces cuando eras niña con esa pequeña quemadura en la pantorrilla izquierda. Siempre quise besar esa quemadura. Pero ya me había muerto. Tampoco pude abrazarte. Al morir suspiraste mi nombre y en tu rostro apareció una sonrisa de infinita hermosura. También era una sonrisa un poco cachonda porque tú siempre fuiste un poco cachonda. No nos engañemos. Y todos los presentes advirtieron que de la débil sombra de inmensa belleza que había sido tu cuerpo salía entonces una luz radiante. Esa luz iluminaba tus mejillas. Cegó a todos. Cuando por fin abrieron los ojos ya no te encontraron en tu lecho de muerte. No estabas allí. Habías ascendido con las manos juntas sobre una luna menguante y los gusanos de seda empezaban a tejer el echarpe azul que una vez yo te había enviado por Federal Express desde Nueva York. Allí estabas en lo alto del firmamento y yo te suplicaba que acudieras a nuestra cita de Viena. Pero tú no acudías. Y yo me impacientaba. Un día vino a un congreso internacional de Ministros de Tribunales de Cuentas nuestro tercer nieto. Ya sabes quién digo. No lo esperaba. Vino a visitarme. Se detuvo ante la lápida. La miraba fijamente. Leía despacio mi nombre. Repitió varias veces abuelo Juan. Abuelo Juan. Luego dijo abuelo Juan no sufras por nada. Trata de ser feliz. Haz un pequeño esfuerzo y serás feliz. Todo el mundo es feliz si hace un pequeño esfuerzo. Golpea con los nudillos de tu mano derecha la pared de tu sepultura. Berta está ahí. A tu lado. Al otro lado del tabique. Aquí leo su nombre en la otra lápida. Era muy alegre. La recuerdo muy bien. Más alegre que tú. No te ofendas por eso.
¿Quieres dar unos golpes en el tabique y verás cómo te oye?
Hice un esfuerzo y di los golpes. Varios golpes. Y entonces pude oír que tú dabas otros golpes parecidos. Tres o cuatro. No fueron más. Pero era tanta mi felicidad que hubiera deseado tener ojos que ya me los habían comido los bichos para llorar amándote infinitamente el resto de la eternidad.
Me niego a seguir más tiempo encerrado en esta habitación de un hotel al que no has venido.
No voy a buscarte.
Voy a dejar aquí este chisme grabando el ruido de las herraduras cuando pasan los coches de caballos hacia la casa de Mozart. Hasta que se acabe la cinta.
Lo dejo todo encima de la mesa.
Tu foto.
Mi pasaporte.
La llave de nuestra habitación.
Voy a dar una vuelta por las calles de Viena. Una vuelta muy larga. No tengo prisa.
Viena es mi ciudad.
Cruzaré el Danubio.
O quizá ni siquiera lo cruce.
Ignacio Carrión

***
