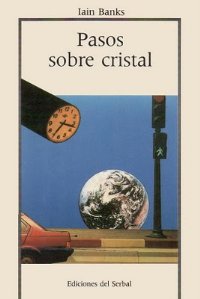
Iain Banks
Pasos sobre cristal
Para mi madre y mi padre
PRIMERA PARTE
La Vía Theobald
Avanzó por los corredores blancos, pasando por delante de los tableros de anuncios con sus ofertas de alquiler de habitaciones minúsculas o venta de coches usados, el bar en donde la gente ocupaba todas las mesas, un agujero en el pavimento blanco tapado con una vieja silla debajo de la cual había una tubería en donde resplandecía una antorcha de soplete y un hombre andaba a gatas, y antes de marcharse echó una mirada a su reloj:
MA 28
pm
3:33
Se detuvo en los escalones durante unos segundos, sonriendo ante las cifras que mostraba la esfera del reloj. Tres tres tres. Un buen presagio. Hoy sería un día favorable, un día en el cual sucederían muchos acontecimientos.
Afuera estaba luminoso, incluso después de la opaca claridad del marmóreo corredor. El aire era cálido, levemente húmedo pero no sofocante. Hoy la caminata resultaría placentera. Esto también le alegraba, ya que no deseaba llegar a la casa de ella acalorado y sin aliento; no hoy, no con ella al final de la caminata, no con aquella sutil pero inequívoca promesa esperándole allí, dispuesta.
Graham Park salió de la Escuela a la ancha y gris acera y aprovechando un alto del tráfico cruzó a trote corto la Vía Theobald en dirección norte. Al llegar frente al pub Ciervo Blanco aminoró la marcha, sujetando a un costado sin dificultad su gran portafolio negro por su única asa. Llevaba retratos de ella.
Miró al cielo, por encima de las abigarradas torres de los medianos edificios de oficinas, y sonrió a sus tristes fragmentos deslustrados por el hollín de la ciudad.
Hoy las cosas parecían más nuevas, más brillantes, más reales, como si todo el ambiente que le había rodeado hasta aquel momento, completamente conocido y natural, hubiera estado compuesto por actores moviéndose torpemente detrás de un delgado telón, esforzándose por salir, y ahora aparecían con una expresión de triunfo congelada en el rostro, las manos extendidas, consiguiendo al fin salir a escena. Halló este arrebato de amor juvenil casi embarazoso debido a su intensidad; era algo que le satisfacía tener, que estaba resuelto a ocultar, y poco proclive a examinar. Le era suficiente con saber que estaba allí, y de algún modo su propio aspecto trivial era tranquilizador. Qué importaba que los demás sintieran de la misma manera en ese preciso instante; jamás sería exactamente como éste, jamás sería idéntico. Deleitarse en él, pensó, ¿por qué no?
Un hombre exhausto y desaliñado se hallaba recostado de espaldas contra la pared de otro de los edificios altos y grises de ladrillo. A pesar del calor que hacía llevaba puesto un grueso abrigo de color gris y verde, y uno de sus zapatos tenía un agujero en la punta del pie, revelando que no llevaba calcetines. Sostenía dos enormes cajas de champiñones. Era la clase de espectáculo —el pobre, el raro— que por lo general sobresaltaba a Graham.
Había tanta gente extraña en Londres. Tantos pobres y decrépitos, la metralla que aún continuaba diseminándose, heridas ambulantes de la sociedad. Usualmente estas personas representaban para él un agobio y una amenaza, si bien en realidad tenían poco con que amenazar y mucho de que temer. Pero hoy no; hoy aquel viejo, acalorado debido a su grueso abrigo, que entornaba los ojos desde su demacrado rostro y rodeada con sus pegajosas manos las dos cajas de champiñones de dos libras cada una apenas si era interesante, lo justo como para ser objeto de un dibujo. Pasó junto a la oficina de correos, en donde un joven negro, alto y bien vestido, se hallaba hablando consigo mismo. Esta vez tampoco sintió temor. Comprendió que quizá después de todo en realidad era, ligeramente, el paleto que con tanto empeño evitaba ser. Se había propuesto tan intensamente ser incrédulo y precavido que tal vez se encontraba en el extremo opuesto, viendo una amenaza en cada cosa que la gran ciudad podía ofrecer. Únicamente ahora, con la promesa de la fortaleza que ella podría darle, se podía permitir el lujo de pensar acerca de sí mismo de una manera tan minuciosa (en la ciudad hay que llevar puesta una coraza, hay que saber en dónde se está parado).
Había optado por un acercamiento cínico y reservado, y ahora podía ver que a pesar de toda la indemnidad que esto le reportaba —a pesar de los temores de su madre, ahí estaba él, en su segundo año, todavía solvente, con el corazón intacto, sin haber sufrido ningún atraco e incluso progresando en sus estudios— toda defensa tenía su precio, y él había pagado con el distanciamiento, con la incomprensión. Quizás el joven negro no estaba loco; la gente suele hablar consigo misma. Quizás el viejo con el zapato roto no fuese un sujeto arruinado con los puños repletos de setas robadas; tal vez se trataba de una persona común y corriente a la cual se le habían descosido los zapatos aquel mediodía mientras hacía las compras. Observó el estrepitoso tráfico, y por encima de éste a través de las vallas la verde frondosidad de los Alojamientos Gray, que aparecía en su visión por la derecha. Recordaría este día, esta caminata. Incluso si ella no… incluso si todas sus ilusiones, sus esperanzas no se… ah, pero eso no iba a suceder. Podía intuirlo.
—Deja de fantasear, Park, no te llevará a nada.
Se giró rápidamente hacia el lugar de donde provenía la voz y vio a Slater[1], bajando a saltos los escalones de la Biblioteca Holborn, el cual llevaba puestos unos tejanos con una pernera más corta que la otra y calzaba un lustroso zapato negro en un pie y en el otro llevaba una bota alta hasta la rodilla; los tejanos habían sido cortados a medida, por lo que una pernera terminaba normalmente sobre el zapato en un dobladillo hilvanado, mientras que la otra se detenía deshilachada justo por encima de la parte superior de la bota. Lucía con ostentación su gastada chaqueta sobre una camisa negra y una pajarita también negra, la cual parecía tener engastadas un montón de diminutas y opacas piedrecitas rojas. Sobre su cabeza descansaba una gorra de tartán, predominantemente roja. Graham observó a su amigo y se echó a reír. Slater le correspondió con una mirada de aparente frialdad.
—No veo la causa de semejante hilaridad.
—Tienes aspecto de… —Graham sacudió la cabeza, señalando con una mano los tejanos y el calzado de Slater, mientras echaba una ojeada a su gorra.
—El aspecto que tengo —dijo Slater acercándose y cogiendo a Graham del codo para que continuaran caminando—, es de alguien que ha descubierto un viejo par de botas de piloto de la RAF[2] en un puesto del mercado de Camden.
—Y las hubiera cosido a navajazos —dijo Graham, mirando las piernas de Slater al tiempo que libraba su brazo del ligero asimiento.
Slater sonrió, introduciendo sus manos en los bolsillos de sus mutilados tejanos.
—Con esto no haces más que demostrar tu ignorancia, jovencito. Si te hubieras fijado con atención, o supieras lo bastante, habrías podido apreciar que éstas son, de hecho, unas botas de piloto especialmente diseñadas las que, con la ayuda de unas cuantas cremalleras, se convierten en lo que sin duda, en los cuarenta, representaban un bonito par de zapatos. Este artilugio servía para que si el intrépido aviador era derribado sobre territorio enemigo mientras realizaba una operación de bombardeo, pudiera deshacerse fácilmente de las cañas de sus botas y tener un par de zapatos de aspecto civil, haciéndose pasar así por un nativo y escapar de esos temibles hombres de las SS enfundados en sus ceñidos uniformes negros. Yo tan sólo he adaptado…
—Estás ridículo —le interrumpió Graham.
—Ya salió el puritano —dijo Slater. Ahora caminaban lentamente; a Slater nunca le gustaba apresurarse. Graham apenas si se hallaba impaciente, y sabía que era mejor no tratar de apremiar a Slater. Había salido con bastante tiempo por delante, no tenía motivos para darse prisa. Su deleite duraría un poco más—. Ni siquiera comprendo la razón por la cual me atraes —dijo Slater, luego miró de cerca el rostro del otro muchacho y añadió sarcásticamente—. ¿Me estás escuchando, Park?
Graham sacudió la cabeza, y con una leve sonrisa dijo:
—Sí, te estoy escuchando. Pero no te esfuerces en usar conmigo tus mañas de afeminado.
—Oh, Dios mío, excusadme —dijo Slater melodramáticamente, abanicándose con una mano—, estoy ofendiendo al pobre muchacho heterosexual. Menor de veintiún años también: ¡oh, di que no es cierto!
—Eres un impostor, Richard —dijo Graham, girándose para mirar a su amigo—. A veces pienso que en realidad ni siquiera eres gay. De todos modos —continuó diciendo, intentando acelerar un poco el paso—, ¿qué has estado haciendo? Hace varios días que no das señales de vida.
—Ah, cambiamos de tema —se rio Slater, mirando hacia adelante. Haciendo una mueca se pasó la mano por el corto y rizado cabello negro que sobresalía debajo de su gorra de tartán. Su delgado y pálido rostro se contrajo mientras decía: —Pues, no entraré en detalles desagradables… en las facetas más básicas de la existencia, pero en un aspecto más inocente si bien menos gratificante, te diré que he estado intentando seducir a ese adorable chico Dickson durante toda la última semana. Ya sabes: aquel con semejantes espaldas.
—¿Qué? —dijo Graham desdeñosamente, con fastidio—. ¿Ese sujeto alto del primer curso con el pelo aclarado? Es un memo.
—Hmm, bien —dijo Slater, moviendo la cabeza hacia uno y otro costado, un gesto que tanto podía significar aprobación como negación—, una configuración obtusa, ciertamente, y no excesivamente despierta, pero esas espaldas. Dios mío. ¡Esa cintura, esas caderas! No me interesa su cabeza; del cuello para abajo es un genio.
—Imbécil —dijo Graham.
—El problema está —reflexionó Slater— en que o no se da cuenta de mis intenciones, o no les da importancia. Y tiene ese horrendo amigo, llamado Claude… no me canso de repetirle lo muy mundano que me parece que es, pero aún no lo ha captado. Pero no cabe duda de que es obtuso. El otro día le pregunté qué le parecía Magritte, y pensó que le estaba hablando sobre una chica de primer curso. Y no puedo alejarle de Roger. Me moriré si descubro que es gay. Quiero decir, si es que ha llegado ahí primero. Estoy seguro de que Roger no es nada estúpido, es su amigo, el apestoso.
—Ja, ja —dijo Graham. Siempre se sentía ligeramente incómodo cuando Slater hablaba acerca de su homosexualidad, aunque su amigo rara vez era explícito y Graham apenas si se veía directamente implicado; por lo que él recordaba, tan sólo había conocido a uno de los supuestamente numerosos amantes de Slater.
—¿Sabes? se me ha ocurrido una idea realmente buena —dijo Slater, iluminándosele repentinamente el rostro mientras atravesaban la calle John.
—Graham hizo rechinar sus dientes. —¿De qué se trata esta vez? ¿Otra nueva religión, o tan sólo un método para hacer montones de dinero? ¿O ambas cosas?
—Ésta es una idea literaria.
—Si te refieres a Las playas del amor, ya la conozco.
—Aquello tenía un gran argumento. No, en esta oportunidad no se trata de una ficción romántica.
Se detuvieron en la esquina de la calle de los Alojamientos Gray, esperando a que cambiaran las luces del semáforo. Un par de punkies situados en la acera de enfrente, que también esperaban a cruzar, señalaban riéndose al absorto Slater. Graham echó una mirada al cielo y suspiró.
—Imaginaos, si lo queréis —dijo Slater en un tono dramático, abriendo sus brazos de par en par—, un…
—Sé breve —le dijo Graham.
Slater se mostró dolido.
—Es una especie de futuro bizantino, un imperio tecnócrata degenerado con…
—Oh, no, otra vez ciencia ficción.
—Pues te equivocas, no es eso exactamente, sabelotodo —dijo Slater—. Es una… fábula. Si quiero, también podría convertirla en un cuento de hadas. De todos modos. Estamos en la capital del imperio; un cortesano inicia un romance con una de las princesas; como las demandas de ella y del Emperador le ocupan demasiado de su tiempo, secretamente se hace suplantar por un androide en las interminables ceremonias de la corte y en las aburridas recepciones; nadie se da cuenta del cambio. Más adelante mejora el cerebro del androide para que éste pueda participar en las expediciones de caza y en las audiencias privadas, incluso en los debates del Consejo de Ministros con el Emperador presente, y así poder él holgar más tiempo con la princesa. Pero durante uno de estos escarceos amorosos muere debido a un excesivo gasto de energías. El androide continúa cumpliendo con sus deberes cortesanos y hasta se convierte en un confidente de confianza del Emperador, y la princesa descubre que en realidad es mejor amante que el original. El androide puede llevar a cabo cualquier encomienda debido a que no precisa dormir jamás. Pero con el tiempo desarrolla una conciencia, y tiene que contarle al Emperador la verdad. El Emperador sonríe, y abriendo en su pecho un panel de control, le dice: «Pues, por una curiosa coincidencia…» Fin del relato. Muy bueno, ¿no? ¿Qué te ha parecido?
Graham inspiró profundamente, meditó, y luego dijo:
—Esos pilotos: los que podían disimular sus botas. ¿Qué hacían con sus uniformes? —Frunció seriamente el entrecejo.
Slater se detuvo, con una expresión de horror y confusión en el rostro.
—¿Qué? —dijo estupefacto.
Repentinamente Graham se dio cuenta —con una leve e inquietante sensación en su estómago— de que se hallaban justo delante de un lugar que siempre le había causado aprehensión.
Se trataba tan sólo de una pequeña tienda de marcos que vendía grabados y posters, además de pantallas para lámparas de un relativo buen gusto, pero era el nombre lo que guardaba para Graham connotaciones desagradables: Stocks. Aquel nombre le daba escalofríos.
Stock era su rival, la gran amenaza, la nube que pendía sobre él y Sara. Stock, el sujeto de la moto, la desconocida figura del macho embutido en cuero negro que representaba la imagen de Némesis[3]. (Graham había buscado su nombre en el listín telefónico de Londres; encontró una columna y media de ellos; lo suficiente para unas cuantas coincidencias, aun en una ciudad de seis millones y medio de habitantes.)
—¿… tiene que ver con lo otro? —le estaba diciendo Slater.
—Es que se me ha ocurrido de pronto —dijo Graham a la defensiva. Deseaba no habérsele ocurrido tomarle el pelo a Slater.
—No has prestado atención a nada de lo que te he contado —dijo Slater con un resuello. Graham le indicó con la cabeza que debieran seguir caminando.
—Por supuesto que sí —dijo. Pasaron frente al puesto de fruta de Terry, con su olor a fresas frescas, luego una farmacia. Ahora se hallaban en la confluencia de la calle Clerkenwell con la Avenida Rosebery. Del lado de los edificios de los Alojamientos Gray, los cuales llevaban hasta la Avenida, se levantaba una elevada cerca de tablas verdes que sobresalía sobre parte de la calzada, resguardando algún trabajo de pavimentación. Graham y Slater se encaminaron por el estrecho callejón formado por la degradada obra de mampostería y la madera pintada; Graham observó los sucios cristales de las resquebrajadas ventanas; unos descoloridos carteles de propaganda política se agitaban en la tenue brisa.
—¿Pero no te parece divertido? —preguntó Slater, tratando de circundarle para inspeccionar su rostro. Graham evitó los ojos de su amigo. Se preguntaba si Slater tenía la intención de acompañarle durante todo el trecho, o si sólo se dirigía a la Galería Air, frente a la cual justo caminaban en aquel momento, y en donde él solía pasar algunas tardes. A Graham no le importaba que Slater supiera lo de Sara —después de todo, había sido él quien los había presentado— pero aquel día no quería compartirlo con nadie. Además, le turbaban las miradas que los transeúntes le dirigían a Slater, a pesar de que su amigo parecía no advertirlas. Lo menos que podría hacer, pensó Graham, era quitarse esa ridícula gorra de tartán.
—Es… está bien —consintió mientras salían del pasadizo formado por los deteriorados edificios y la cerca verde—, pero… —miró a Slater sonriendo— no dejes de lado tus obligaciones.
—¡Y tú no me repitas mis propias frases, joven inexperto!
—De acuerdo —dijo Graham, volviendo a mirar a Slater—. Concéntrate en la cerámica.
—Haces que me sienta una vasija.
—Eso es de tu cosecha.
—Oh, vaya —dijo Slater—; de acuerdo, touché, qué más da de todos modos. —Se detuvo ante el paso para peatones que llevaba a la Avenida Rosebery y por la cual se iba al edificio cuadrado de ladrillos rojos de la Galería Air. Graham se giró para mirarle de frente—. ¿Pero no te ha gustado mi último argumento?
—Pues, —dijo Graham lentamente, juzgando que sería mejor decir algo agradable—, es bueno, pero tal vez precise algo más de elaboración.
—Ajá —dijo Slater, dando un paso atrás y haciendo girar sus ojos. Luego volvió a acercarse, con los ojos entrecerrados, pegando su rostro casi junto al de Graham, por lo que éste tuvo que retraerse un poco—. Algo de elaboración, ¿eh? Pues veo difícil que la Galería Nacional de Retratos te pida un encargo cuando yo sea famoso.
—¿Te diriges hacia allí? —señaló Graham la acera opuesta de la calle.
Slater se movió con indolencia y asintió con la cabeza, mirando la galería el otro lado de la calle.
—Supongo que sí. Estás tratando de librarte de mí, ¿no es eso?
—No, para nada.
—Claro que sí. Me has estado apresurando durante todo el camino.
—De ninguna manera —protestó Graham—. Lo que sucede es que tú caminas despacio.
—Te estaba hablando.
—Bueno, yo puedo caminar y escuchar al mismo tiempo.
—Oh, vaya, el multifacético hombre de la Escuela de Arte. De todos modos, no te inquietes; te apuesto a que sé adónde te diriges.
—No me digas —Graham se esforzó por mostrarse ingenuo.
—Sí, te lo puedo decir —dijo Slater—. Deja de fingir esa postura indiferente. —Sobre su rostro apareció una sonrisa similar a una mancha de aceite sobre el agua quieta—. ¿Estás pirrado por nuestra Sara, no es cierto?
—Oh, profundamente —dijo Graham, tratando de sobreactuar; pero podía ver que Slater no se dejaba engañar. Pero no era así; no se trataba de algo tan vulgar, o incluso si lo fuera no se debía hablar sobre ello de aquella manera; no en ese momento, todavía no.
—Ellas no se lo merecen, chico —dijo Slater, sacudiendo su cabeza con tristeza y conocimiento—. Te dejará plantado. Tarde o temprano lo hará. Ellas siempre lo hacen.
Graham se alegró un poco a causa de aquella alusión directa; no era más que misoginia homosexual, y ni siquiera algo tan genuino como eso, sino tan sólo otra de las actuaciones de Slater. Se rio meneando la cabeza.
Encogiéndose de hombros, Slater dijo:
—Bien, al menos sabes que cuando te dejen en la estacada siempre puedes venir corriendo a refugiarte en mí. —Se palmeó su hombro derecho con el brazo opuesto—. Tengo unos hombros muy buenos sobre los cuales llorar.
—No —se rio Graham— mientras sigas usando esa gorra, camarada. —Slater entrecerró los ojos y se ajustó sobre la cabeza su gorra de tartán—. Bien —continuó diciendo Graham apresuradamente—, en verdad ahora tengo que marcharme —y comenzó a dar unos pasos hacia atrás.
—De acuerdo, entonces —suspiró Slater con añoranza—. Haz todas las cosas que yo jamás soñaría hacer, pero no te olvides de lo que te ha dicho tu Tío Richard. —Haciendo una mueca, le lanzó a Graham un beso, y despidiéndose con un ademán cruzó la calle aprovechando que no había tráfico. Graham le saludó también con la mano y luego se alejó—. ¡Graham! —exclamó súbitamente Slater desde la acera de enfrente. Graham, con un suspiro, se giró para mirar.
Slater se hallaba en la entrada de la galería, en frente de uno de sus grandes ventanales. Colocó una mano en el bolsillo de su chaqueta y a continuación su pajarita se iluminó; las piedrecitas rojas eran en realidad luces. Se encendían y se apagaban. Slater comenzó a reírse mientras Graham, meneando su cabeza, se encaminaba cuesta arriba por la Avenida Rosebery.
—¡Un destello fugaz! —gritó Slater a lo lejos.
Graham se rio para sus adentros, pero hubo de detener sus zancadas debido a un motociclista de cabellos largos y sucio mono que empujaba delante suyo a través de la calzada una gran moto Guzzi con objeto de introducirla en el patio de los edificios conocidos como Plaza Rosebery. Graham observó secretamente al hombre de la motocicleta, y a continuación sacudió su cabeza diciéndose a sí mismo que no fuera tan estúpido. Aquel individuo no se parecía en nada a Stock, la moto era muy distinta de la enorme BMW negra que conducía Stock, y de cualquier modo los presagios eran una tontería. A Stock se le había acabado el tiempo; era algo de lo cual estaba seguro después de la conversación telefónica mantenida con Sara aquella mañana.
Inspiró profundamente y relajó sus hombros, pasando el gran portafolio negro de una mano a la otra. ¡Qué azul tan intenso el del cielo! ¡Qué día maravilloso! Todo a su alrededor le hacía vibrar, no importaba lo que fuese; la luminosidad de aquel día de junio, el olor de la comida barata y de los gases de escape; el canto de los pájaros, la charla de los transeúntes. Nada saldría, nada podría salir mal hoy; deseó encontrar un local de apuestas y apostar algo de dinero a un caballo, tan afortunado se sentía, tan animado, tan en armonía.
El señor Smith
¡Despedido!
Con los labios apretados, puños cerrados, ojos entreabiertos, la respiración contenida, erguido, su estómago firme, el pecho afuera, los hombros echados hacia atrás, Steven Grout[4] salió precipitadamente del almacén del cual acababa de ser echado, marchándose para siempre de su estúpido trabajo y de toda aquella detestable gente. Llegó hasta un coche aparcado junto al bordillo de la acera, se detuvo, inspiró profundamente, y continuó caminando. Qué más daba el nombre de la calle, pensó; tan sólo lo cambiarían. Observando los coches, autobuses, furgonetas y camiones que pasaban delante de él, calculó la distancia que había hasta el próximo coche aparcado el cual le resguardaría de ellos.
Habían estado arreglando el pavimento de la acera, y le era dificultoso sincronizar sus pasos para que el medio de cada pie cayese exactamente sobre las juntas que separaban a los adoquines, pero con un poco de concentración y unos cuantos juiciosos pasos cortos lo consiguió; más adelante se encontró con un largo surco azul grisáceo de asfalto en donde obviamente habían reparado una tubería, y optó seguir caminando por allí, despreocupándose de los adoquines y de las juntas que los separaban.
Aún se sentía acalorado y pegajoso del ataque de la Pistola Microondas. Volvió a recordar, nuevamente, el enfrentamiento en la oficina del señor Smith.
Naturalmente, él ya sabía que ellos usarían la Pistola Microondas en su contra; ellos siempre lo hacían cuando él estaba frente a alguien, cada vez que se hallaba en una situación de desventaja y precisaba toda la ayuda posible, cada vez que iba a una entrevista para conseguir un trabajo, o para ser interrogado por los de la Seguridad Social e incluso por los empleados de la Oficina de Correos. En esas ocasiones era cuando ellos la empleaban en su contra. A veces la empleaban cuando estaba esperando ser atendido por un camarero, o incluso también mientras aguardaba a poder cruzar una calle con mucho tráfico, pero principalmente sucedía cuando hablaba con algún funcionario público.
Había reconocido los síntomas mientras se hallaba de pie en la oficina del señor Smith.
Las palmas de la mano le sudaban, su frente estaba húmeda y le causaba picor, sentía escalofríos, su voz era temblorosa y el corazón le latía rápidamente; lo estaban asando con la Pistola Microondas, bañándole con sus malignas radiaciones, recalentándole para que sudara copiosamente y pareciese un niño nervioso.
¡Bastardos! Jamás había encontrado la Pistola, naturalmente; ellos eran muy listos, muy listos y lo suficientemente habilidosos. Había desistido de seguir entrando de improviso en las habitaciones contiguas, de subir o bajar corriendo las escaleras para inspeccionar, de estirar la cabeza fuera de las ventanas para buscar helicópteros merodeadores, pero sabía bien que ellos estaban en alguna parte, sabía lo que se proponían.
Por lo tanto tuvo que permanecer allí de pie, en la oficina del Supervisor de Operarios Camineros del Almacén del Departamento de Carreteras del Ayuntamiento de Islington de la calle Siete Hermanas, sudando como un cerdo y preguntándose por qué no le despedían y acababan con aquello de una vez por todas, mientras escuchaba al señor Smith y los ojos le lastimaban y comenzaba a percibir su propio olor corporal.
—… en donde todos esperamos que ésta no sea una situación reincidente, Steve —dijo el señor Smith, hablando monótona y nasalmente desde detrás del astillado escritorio en su oficina de cielos rasos bajos en la primera planta del almacén—, y de que seas capaz de afianzar tu puesto aquí mediante una positiva relación de trabajo con el resto de la brigada, quienes, para ser justo, y estoy seguro de que tú serás el primero en reconocerlo, han hecho todo lo posible para, pues…
El señor Smith, un hombre de aproximadamente cuarenta años con unas bolsas blandas debajo de los ojos, se apoyó sobre el papel secante del escritorio observando la importante pluma con la cual jugueteaba nerviosamente entre sus dedos. Steven contempló hipnotizado la pluma durante unos segundos.
—Yo realmente creo… eh… Steve; oh, y por favor no dudes en intervenir si piensas que tienes algo que expresar; esto no es un tribunal de la inquisición. Quiero que participes en esta conversación de un modo significativo si así crees que podremos, eh, resolver…
¿De qué estaba hablando? No estaba seguro de haber oído correctamente. ¿Algo acerca de un Tribunal de Inquisición? ¿Qué era eso? ¿A qué se refería? No sonaba a algo que pudiese encajar en este periodo, ambiente, edad o comoquiera que se llame. ¿Acaso el señor Smith podía ser otro Guerrero, o incluso un Atormentador de jerarquía mucho más importante de lo que él se pensaba?
¡Dios! ¡Aquellos bastardos y aquella Pistola! Ahora podía comenzar a sentir cómo el sudor le goteaba por las arrugas de su frente y sobre sus cejas. Pronto empezaría a caer sobre su nariz, ¿y después qué? ¡Ellos pensarían que estaba llorando! ¡Era algo intolerable! ¿Por qué simplemente no le echaban? Sabía qué era lo que deseaban hacer, lo que habían planeado hacer, ¿entonces por qué simplemente no lo hacían?
—… resolver este aparente atolladero de alguna forma viable, propicia al eficiente funcionamiento del departamento. No me parece que yo sea una persona particularmente severa, Steve; creemos que los demás apreciarán…
Steven se hallaba de pie en medio de la oficina con todos los sentidos alerta, sosteniendo firmemente su casco protector debajo del brazo derecho, el cual mantenía próximo a su costado. Con el rabillo del ojo podía alcanzar a ver a Dan Ashton, capataz de la brigada y delegado sindical. Ashton estaba apoyado, con sus gruesos y bronceados brazos cruzados, contra el marco de la puerta. Tendría cerca de cincuenta años, pero era tan apto como el operario más viejo de la brigada; ahora sonreía molesto, con la gorra echada hacia atrás sobre su cabeza, y de su boca colgaba un cigarrillo liado y humedecido sin encender. Grout pudo percibir su intenso olor incluso por encima del perfume Aramis del señor Smith.
Ashton tampoco había simpatizado con él jamás. Ninguno de ellos lo había hecho, ni siquiera los pocos que no se reían continuamente de él, fastidiaban o gastaban bromas pesadas.
—… pasado por alto a fin de no perjudicarte, pero en vista de lo sucedido, me temo que este incidente con el canal y el gato tendrá que ser el último… eh… Steve. Según me ha comunicado el señor Ashton —Smith señaló con la cabeza al hombre más viejo, quien frunciendo los labios le devolvió el gesto—, el señor ah… —el señor Smith buscó durante unos segundos entre los papeles que tenía encima del escritorio—,… ah sí, el señor Partridge[5] tuvo que ir al hospital para aplicarse una vacuna antitetánica y que le diesen unos puntos después de que le hubieses golpeado con una pala. Ahora bien, no creemos que vaya a presentar una denuncia, pero debes comprender que si lo hace tendrías de hecho que enfrentarte a una acusación por agresión, y si agregamos a esto todas las demás advertencias de palabra o escritas que se te han hecho, todas dentro, lamento decírtelo Steve —el señor Smith se reclinó en su asiento con un suspiro y volvió a examinar unos cuantos papeles más de su escritorio, sacudiendo su cabeza mientras lo leía—, de un intervalo de tiempo muy corto considerando el lapso de tu contratación con nosotros, y más si tenemos en cuenta los anteriores traspiés en…
¡Partridge! Ojalá le hubiera arrancado la cabeza. ¡Insultarle a él de aquella manera! ¿Un bastardo, no era así? ¿Un loco? ¿Un simplón, eh? Ese gordo cockney[6] con sus estúpidos tatuajes, su forma de ser jocosa y sus chistes obscenos; ¡debería haberle arrojado al canal!
El sudor se le estaba acumulando en las cejas, preparándose para deslizarse en cualquier momento por su nariz y formar en su punta una gota de rocío que tanto podía quedarse allí colgando de un modo obvio y hacerle estornudar, como forzarle a llamar la atención al intentar secárselo. Secarse las cejas también sería un signo de debilidad, pensó; ¡no lo haríajamás! ¡Que vieran su altivo desprecio! ¡No conseguirían doblegarle, oh no! No les daría a ellos esa satisfacción.
—… estimando que con tus palabras no habías tenido en realidad la intención de ofender a nadie, sólo que no puedo encajar esta versión de los hechos con las de tus compañeros de trabajo, Steve, quienes insisten, me temo, en que estabas completamente decidido a rellenar el canal con el asfalto asignado a Colebrook[7]… eh… a la calle Colebrook, de hecho. En cuanto al gato de la señora Morgan, todo lo que podemos hacer es…
¡Le estaban hablando de gatos, a él! ¡Uno de los tiranos más poderosos de la historia de la existencia, y ellos hablando acerca de malditos gatos! ¡Oh, como se deshonraba a los poderosos, aquello era demasiado!
El sudor se liberó de su ceja derecha. No rodó por su nariz; fue a parar en cambio directamente al ojo. Una terrible, furiosa e impotente cólera le invadió, creándole la necesidad de comenzar a golpear, chillar y gritar. Aunque no podía hacer eso; tenía que mantener la calma, a pesar de la Pistola Microondas, y tan sólo responder, en caso de que fuera imprescindible. Disciplina; eso era lo importante.
—… con lo cual debo asumir que no tienes nada que agregar? —dijo el señor Smith, y dejó de hablar. Grout contuvo la respiración; ¿esperaban que él dijera algo? ¿Por qué razón la gente no era más clara? ¿Con qué fin, sin embargo? Tenía que terminar con todo aquello lo más pronto posible.
—Tan sólo estaba bromeando —se oyó decir.
¡Lo había dicho sin pensarlo! Pero era verdad; solamente era una señal de su estupidez —¿o de su temor?— que le tomaran tan en serio. ¡Naturalmente que no había pensado en rellenar el maldito canal! ¡Aun cuando hubiese habido suficiente asfalto en la parte posterior de la furgoneta aquello le habría llevado todo el día! Fue tan sólo una broma colérica debido a que el resto de la brigada, y en particular Ashton, no estaban de acuerdo con él acerca de la mejor manera de rellenar agujeros. ¡Pero ya verían; esos agujeros que habían tapado al comienzo del turno matinal en la calle Mayor pronto demostrarían que él estaba en lo cierto!
Naturalmente, sabía que no iba a lograr nada diciendo lo que pensaba, pero a veces no podía remediarlo. Tenía que advertir a las personas cuando éstas no hacían las cosas correctamente.
Era más de lo que él podía soportar ver tanta estupidez a su alrededor y tener que padecerla en silencio. Aquello le volvería loco, que era en realidad lo que ellos deseaban, enviarle a un lugar en donde aún sería mucho más difícil descubrir la Clave; una institución, un hospital en donde a uno lo atiborraban con toda clase de drogas repugnantes para estupidizarlo deliberadamente como a los demás. Eso formaba parte de su plan, por supuesto; dejar que él buscase una vía de escape, pero solo. Si encontraba a otros como él, a otros Guerreros, ellos tendrían una excusa para encerrarle. Era diabólicamente astuto.
—… que en verdad excusen tus actos, Steve. Porque hablemos claramente; no creo que a la señora Morgan, o a su gato, les importe demasiado —dijo el señor Smith, y en su rostro apareció una leve sonrisa mientras dirigía una mirada a Dan Ashton, quien gruñendo con aprobación agachó la cabeza en tanto Smith continuaba hablando —el hecho de que tú estuvieras bromeando o totalmente convencido.
El sudor se liberó de su otra ceja, deslizándose en el ojo izquierdo de Grout. Parpadeó furiosamente, casi cegado; sus ojos estaban enrojecidos y le escocían. ¡Intolerable!
—… escribiendo el parte de tu última advertencia, pero para ser sinceros, Steve, y no deseo de ninguna manera que te lo tomes como una intimidación, verdaderamente creo que tendrás que modificar substancialmente tu actitud si es que…
—¡Muy bien! —gritó Steven con voz ronca, sacudiendo su cabeza, inspirando con dificultad y parpadeando todo a un mismo tiempo—. ¡El desprecio que siento… que siento por todos vosotros es infinito! ¡Por lo tanto renuncio! ¡No os daré esa satisfacción! ¡Me marcho; renuncio; me doy por vencido! ¡Ahí tiene, lo he dicho antes que usted! ¡No me diga que no he sido capaz; soy más fuerte de lo que se piensa! —podía percibir cómo le temblaban sus labios; se esforzó por dominarse. El señor Smith lanzó un suspiro, apoyándose sobre su escritorio.
—Veamos, Steve… —comenzó a decir cansadamente.
—¡Se acabó tanta confianza! —gritó Grout, fuera de sí—. A partir de ahora para usted soy «señor Grout». ¡Estoy renunciando, entrégueme mis papeles! Exijo mis papeles; ¿dónde están mis papeles? —Grout avanzó hacia el escritorio del señor Smith. Smith, sorprendido, se echó atrás sobre el respaldo de su silla. Grout vio que intercambiaba miradas con Dan Ashton, y le pareció que el hombre más viejo le hacía un gesto, alguna especie de señal, al señor Smith. Lo cierto era que el capataz ya no seguía recostado contra el batiente; ahora se hallaba parado debidamente, con los brazos colgando a cada lado del cuerpo. Tal vez pensaba que él tenía la intención de agredir al señor Smith; ¡pues bien, que estuviesen alerta! ¡Ya les demostraría quién era! Ninguno de ellos le asustaba.
—En realidad creo que estás actuando de un modo un poco precipitado en… —comenzó a decir el señor Smith, pero Steven le interrumpió.
—¡Creo haberle pedido mis papeles, si estan amable! No me iré sin mis papeles. ¡Y mi dinero! ¿Dónde están? ¡Conozco mis derechos!
—Steve, me parece que estás dando por sentado… —comenzó a decir el señor Smith, empujando ligeramente hacia atrás su silla. La luz del sol hizo brillar la discreta placa de Supervisor prendida a la solapa de su chaqueta.
—¡Basta ya! —gritó Steven. Volvió a retroceder un paso y levantó su mano derecha como si fuera a descerrajar un golpe encima del escritorio del señor Smith.
El casco protector, que había estado sujetando debajo de su brazo derecho, se escapó de su sitio y fue a parar al suelo, rodando brevemente. Steven se agachó con rapidez para recogerlo y al enderezarse se dio un fuerte golpe con el borde del escritorio del señor Smith. Se frotó repetidamente la cabeza, sintiendo que se le ponía la cara roja. ¡Maldita Pistola!
El señor Smith se había incorporado. Dan Ashton se hallaba inclinado a un costado del escritorio, susurrándole a su jefe algo al oído. Mientras se frotaba su doliente cabeza, Grout les lanzó a ambos una mirada feroz. ¡Oh, no era difícil darse cuenta de lo que estaban tramando!
—Pues —comenzó a decir el señor Smith, dirigiéndose a Grout con una expresión afligida en el rostro—, si es eso lo que realmente deseas, Steve…
Dan Ashton esbozó una ligera sonrisa.
Así que finalmente había ganado. No les permitió la satisfacción de poder despedirle ahí mismo; les había mostrado el desprecio que sentía por ellos… ¡que sufran!
A continuación le invadió un extraño y feroz regocijo, y en realidad no había escuchado nada de lo que Ashton o Smith le dijeron. Le dieron unos cuantos papeles, y enviaron a alguien al cajero para que le trajese su paga (abultaba considerablemente en el bolsillo de la cadera; mientras caminaba no dejaba de palmearlo; tan sólo para asegurarse de que aún seguía allí) y entre tanto tuvo que firmar algunos papeles. Él no quería firmar nada, pero ellos le dijeron que no le pagarían a menos que lo hiciese, así que simuló leer cuidadosamente los papeles y luego los firmó.
Después de esto Ashton quiso hablar con él afuera, e incluso le ofreció su mano para despedirse, a lo cual Steven respondió lanzándole un escupitajo a los pies y haciéndole un gesto grosero.
—Jodido cabrón —le había dicho Ashton, lo cual era muy típico de él. Steven le respondió que era un ignorante malhablado, y guardando rápidamente en los bolsillos de su pantalón los papeles y formularios se marchó.
—¡Oye! —le gritó Ashton detrás suyo mientras avanzaba a zancadas por la calle Siete Hermanas, la cabeza bien alta—. Tu P45. ¡Se te ha caído!
Eso fue al menos lo que Steven creyó haber oído; podría tratarse de otro número, pero era algo por el estilo. Había mirado hacia atrás, y pudo ver a Ashton en la entrada del almacén agitando en su mano un trozo de papel. Grout volvió a girarse, enderezó su espalda, y alzando la cabeza se marchó con altivez, ignorando significativamente a Ashton.
Ashton salió en su búsqueda; Steven le oyó trotar a sus espaldas, por lo que echó a correr ignorando los gritos del hombre hasta que finalmente lo dejó atrás. Ashton le gritó una última cosa, pero Steven se hallaba demasiado lejos, inspirando profundamente, con una expresión de triunfo en el rostro. Había conseguido alejarse de ellos. Se trataba de una huida insignificante, de un pequeño ensayo, pero tenía su importancia.
A pesar de que aún continuaba enfurecido con ellos, ahora caminaba con una sensación de felicidad por haberse marchado, feliz por haber salvado algo de otro de sus intentos por oprimirle, por hacer que se sintiese miserable, por llevarle a la desesperación.
¡No lograrían sus propósitos con tanta facilidad! Le habían asediado con el horror y la estupidez, con toda esa parafernalia llamada excesos humanos, y su meta era someterle, degradarle cada vez más de la gloriosa condición de la cual había caído, pero no lo conseguirían. Estaban tratando de acabar con su resistencia, pero fracasarían; él encontraría la Clave, encontraría la Salida y escaparía de esta… broma, de esta horrible y solitaria prisión para Héroes; les dejaría a todos detrás para ocupar nuevamente el sitio que le correspondía en la grandiosa realidad.
Había Caído, pero volvería a Surgir.
En algún lugar se había librado una guerra. Él no sabía dónde. No se trataba de un lugar al cual necesariamente se podía llegar viajando desde aquí, Londres, Tierra, fines del Siglo Veinte, pero existía en alguna parte, en otro tiempo. Fue la guerra final, el último enfrentamiento entre el Bien y el Mal, y él había desempeñado un papel importante en esta guerra. Pero algo salió mal, fue traicionado, perdió una batalla contra las fuerzas del caos y le arrojaron del verdadero campo de batalla para que languideciera aquí, en este lugar inmundo al cual ellos llamaban «vida».
Por una parte era un castigo, por otra una prueba. Podía fracasar por completo, naturalmente, y ser degradado aún más, sin ninguna esperanza de poder escaparse. Eso era lo que ellos esperaban, los que controlaban todo aquel espectáculo inmoral: los Atormentadores.
Parecía que ellos quisieran que él intentara desenmascarar su farsa, que les hiciera frente diciendo: —Muy bien, conozco vuestro juego, así que podéis dejar de seguir fingiendo. Salid de donde quiera que estéis y terminemos de una vez por todas. —Pero a él no le engañaban. Había aprendido la lección de niño, cuando los demás se rieron de sus palabras y le mandaron a ver al psiquiatra de la escuela. No lo intentaría por segunda vez.
Se preguntó cuántas de aquellas personas que se hallaban encerradas en los manicomios del país —o del mundo, llegado el caso— eran en realidad Guerreros caídos que o se habían destrozado debido al esfuerzo de tener que vivir en este infierno, o simplemente no acertaron en su elección y pensaron que la prueba era tan sólo conocer el juego y luego tener el coraje de hacer frente al desafío.
Pues bien, él no iba a terminar como uno de esos pobres desgraciados. Averiguaría sus intenciones, hallaría la Salida. Y quizá no se conformaría únicamente con escapar; tal vez destruiría también todo el execrable dispositivo de su mecanismo de pruebas y encarcelamientos —esta «vida»— mientras lo tuviera a mano.
Ahora comenzaba a sentirse mareado. Todavía le faltaban unos diez pasos para llegar al próximo coche aparcado, cuyo espacio conformado por la distancia entre sus ejes le permitiría resguardarse de las barras-láser del tráfico circulante.
Todo el tráfico, cada uno de los vehículos que pasaban a su lado estaban equipados con rayos láser en sus ejes; éstos podían alcanzarle en las piernas a menos que él estuviera por encima de su nivel, o protegido por una pared, o entre las ruedas de un coche aparcado, o conteniendo el aliento. Naturalmente, sabía que el rayo láser no hería; no era posible verlos y no causaban daño por sí mismos, pero a él no le cabía duda de que se trataba de otro de los métodos empleados por ellos —los Atormentadores— para intimidarle. Todo esto lo sabía por sus sueños, y por haber pensado mucho acerca del tema. De niño había hecho lo mismo, pero jugando; buscaba algo que hiciera la vida más interesante, que le confiriese un propósito… después comenzó a soñar sobre todo esto, a darse cuenta de que era real, de que el inicio de aquel juego se debía a un rasgo clarividente. Ahora tenía que hacerlo; si intentaba desistir sentía una cosa horrible y desagradable, aun cuando no fuera más que para ver cómo caminar por la calle respirando «normalmente». Se parecía a la sensación que solía tener en su infancia cuando jugaba a otro juego, el cual consistía en cerrar los ojos y caminar una cierta distancia a lo largo de la amplia senda de un parque, por ejemplo. No importa cuán seguro podía haber estado antes de cerrar sus ojos de que delante de él había mucho espacio, no importa lo convencido que se sentía mientras caminaba con los ojos cerrados de que no estaba desviándose hacia un costado y que pisara asfalto en vez de césped, con todo le era difícil, casi imposible, caminar en esas condiciones más de veinte pasos. Estaba seguro, convencido, de que se llevaría por delante un árbol, un poste o un rótulo en el cual no había reparado, incluso pensaba que alguien le había estado observando escondido detrás de un árbol y saltaría de improviso asestándole un puñetazo en la nariz.
Mejor mantener los ojos bien abiertos; mejor confiar en los propios instintos y hacer respiraciones profundas entre los coches aparcados. No era posible ser excesivamente cuidadoso.
Llegó junto al coche y se detuvo a su lado, respirando profundamente. Después de comprobar que no había ningún andamiaje se quitó el casco protector, secándose el sudor de la frente. El casco había sido otro de sus descubrimientos, otra de sus buenas ideas. Sabía lo vulnerables que eran las cabezas de las personas, y cuán importante era la suya. Estaba convencido de que a ellos les encantaría arreglar un pequeño «accidente» con una llave inglesa o un ladrillo caídos desde algún edificio, o para que aún fuera más verosímil, desde un andamiaje. Por lo tanto, desde hacía tiempo que salía de su casa con el casco protector puesto. No importaba la clase de trabajo, o qué otra cosa estuviera haciendo, jamás se quitaba el casco a la intemperie. Los de la brigada se habían mofado de él; ¿quién se creía que era? le dijeron. Sólo los ingenieros pretenciosos lo llevaban puesto a todas partes, no sus obreros. ¿O acaso le temía a las palomas? ¿Estaba perdiendo el pelo al mismo tiempo que el seso? Ja ja. Que se rieran de él. Jamás consiguieron que se lo sacase. En su cuarto guardaba dos cascos de repuesto en caso de que alguna vez se le perdiera el habitual, o alguien se lo robase. Anteriormente esto también le había sucedido.
Se puso a caminar de nuevo, pisando cuidadosamente sobre las juntas que separaban los adoquines. De cualquier modo, un andar cauteloso y uniforme era muy importante. Bueno para la respiración y para el ritmo del corazón. La gente se quedaba a veces mirándole saltar de un adoquín a otro, luego dar unos melindrosos pasos cortos, con el rostro teñido de extraños colores mientras se le acababa el aire contenido en sus pulmones, sudando debajo del casco protector que no evidenciaba por ninguna parte el emplazamiento de una obra en construcción, pero a él no le importaba. Algún día se arrepentirían.
Mientras caminaba, se preguntaba lo que haría ese día con su recién estrenada libertad. Tenía mucho dinero; quizá se emborracharía… los pubs abrirían pronto. Supuso que debería ir a registrarse; que los de la oficina de desempleo supieran que otra vez estaba sin trabajo. Deseó recordar qué era lo que se debía hacer cuando uno quería inscribirse como desocupado, pero siempre lo olvidaba. Obviamente, todo el sistema de desempleo de la Seguridad Social había sido creado para confundirle, irritarle y desmoralizarle. Se esforzaba por tomar apuntes, detallar todos los distintos pasos que se suponía que uno debía dar, los formularios que había que rellenar, las oficinas a las que tenía que acudir, las personas que era necesario ver, pero siempre lo olvidaba. De todas formas, cada vez que sucedía se decía que sería la última; esta vez encontraría un trabajo muy bueno en el cual todo marcharía a la perfección y sus talentos serían reconocidos y la gente le respetaría con lo cual sorprendería a sus Atormentadores, por lo tanto no había ninguna razón para pasar por todo el pesado y estúpido asunto de tener que volver a registrarse. Se preguntaba vagamente si debía regresar a la pensión de la señora Short en busca de pluma y papel.
Decidió regresar a su cuarto. Allí siempre se sentía bien, y por otra parte deseaba darse un buen baño; sentía la necesidad de librarse de todo su sudor y pegajosidad, de quitarse toda la suciedad y el grafito de su cara y de sus manos. En la pensión de la señora Short le sería posible hacerlo. Le ayudaría a recobrar las fuerzas volver a estar con sus libros, su cama y sus cosas. Podría volver a consultar a la Evidencia; eso sería fantástico. Podría comenzar a releer un libro.
Poseía un gran número de libros. En su mayor parte eran de Ciencia Ficción o Fantasía. Hacía tiempo que se había dado cuenta de que si deseaba descubrir alguna pista sobre la ubicación de la Salida, el paradero o identidad de la Clave, con probabilidad la hallaría en esta clase de literatura. Lo sabía por la manera en que se sentía atraído hacia ella.
Se trataba de una pista sin importancia para sosegarle, algo que ellos se podían permitir, pero quizá fuese útil. Obviamente, ellos creían que permitiendo que algo así se divulgara, tendrían la excusa para hacerle encerrar si a él alguna vez se le ocurría desenmascarar su fraude.
—¡Ajá! —podrían decir—. Está loco; lee demasiada ciencia ficción. Un majadero; encerrémosle y mantengámoslo bajo sedación para que de una vez por todas deje de importunar. —Así era como funcionaban sus mentes.
Con aquella suposición pretendían despacharle, pero él era más inteligente que ellos. Se había comprado toda la ficción fantástica más «irreal» que encontró y que pudo permitirse; según las reglas ellos debían haber ocultado allí en alguna parte una pista. Un día de éstos abriría cualquier libro —probablemente alguna nueva trilogía con magos y espadas— y algo que leyese allí le haría tomar conciencia de lo que él sabía permanecía encerrado en algún lugar de su cerebro. Podría ser el nombre de un personaje (ya había uno que a él le sonaba particularmente familiar; era uno de sus trocitos de Evidencia), o tal vez la descripción de un lugar o la sucesión de eventos… todo lo que precisaba era esa Clave.
Ellos lo llamaban escapismo. ¡Oh, no cabía duda de que eran realmente astutos!
Su cuarto estaba repleto de libros; gruesos y ajados libros de bolsillo de portadas llamativas y con las puntas de sus páginas dobladas. Se hallaban en el suelo apilados unos sobre otros debido a que no tenía ninguna estantería adecuada. El suelo de su cuarto se asemejaba a un laberinto hecho con torres de libros; éstos formaban verdaderas paredes que se alzaban sobre la delgada alfombra y el agujereado linóleo, de modo que para desplazarse de un lado a otro tan sólo le quedaban unos estrechos corredores. Podía ir de la cama a la ventana y a la mesa, al aparador, a la puerta, al hogar y al lavabo, pero únicamente a través de ciertas rutas. Hacer la cama era incómodo. Abrir los cajones del aparador completamente requería mucho cuidado. Llegar allí borracho, en especial cuando era incapaz de hallar el interruptor de la luz, resultaba horrendo; al despertarse se enfrentaba con una visión parecida a Manhattan después de un grave terremoto. En libros de bolsillo.
Pero valía la pena. Precisaba ambas vías de escape; la bebida, porque le ayudaba a evadirse, le ofrecía una salida momentánea de su hedionda realidad… y los libros porque le calmaban, le daban esperanzas. En ocasiones los libros podrían absorberle, pero también era posible que en ellos encontrase la Clave.
El coche hacia el cual se encaminaba para hacer su siguiente inspiración repentinamente se fue. Steven maldijo para sus adentros y tuvo que subir a una pared baja que estaba por encima de la altura de las barras-láser para volver a respirar. Luego bajó de la pared y continuó caminando.
Algún día ya les demostraría quién era él. A todas esas personas que le habían ridiculizado, ofendido, desorientado, rechazado. Incluso a aquellas cuyos nombres ya había olvidado. Cuando descubriese la Clave iría a por ellos. Personas como el señor Smith, Dan Ashton y Partridge. Él iba a encontrar esa Salida, pero no se marcharía hasta hallarles nuevamente y darles su castigo. Tarde o temprano pagarían.
Ni siquiera eran capaces de aceptar una broma. Había arrojado una palada de asfalto en el canal y se desmoralizaron por completo. No fue culpa suya haberse desquitado con el gato. Reconocía que no debió haber golpeado al animal, pero estaba furioso. Luego Partridge quiso luchar con él, afirmando más tarde que tan sólo había intentado «sujetarle». Partridge también se enfureció muy pronto, debido a que mientras forcejeaba con Steven de sus pantalones se cayó una revista que fue a parar sobre el camino de sirga del canal y los otros hombres al recogerla vieron que se trataba de una revista de sado-masoquismo por lo que todos aquellos que aún no se hallaban riendo y gritando comenzaron a tomarle el pelo; Partridge intentó sujetarle contra el suelo pero Steven pudo liberarse y le golpeó fuertemente con la pala, todavía manchada con la sangre del gato despedazado, después de lo cual, con la revista hecha jirones por los otros hombres y Partridge revolcándose sobre el camino de sirga entre la sangre del gato y casi cayéndose al canal, Dan Ashton dijo con calma que ya era suficiente y que sería mejor que fueran a ver al señor Smith, el supervisor, porque aquello no podía continuar así. No estaban cumpliendo el trabajo estipulado.
Todo había sido terriblemente sórdido, pero cuanto más pensaba en ello, más se convencía de que, lejos de ser una desgracia, haber dejado el Departamento de Carreteras era de hecho un verdadero paso hacia adelante. Después de todo no se trataba de un trabajo interesante; en un principio había pensado que tendría posibilidades de viajar, pero no fue así.
Finalmente decidió que más tarde iría al pub. Aquel día debía celebrarlo. Y por dos razones, se recordó a sí mismo. No es que se tratara de algo muy especial, de hecho si uno se ponía a pensarlo no era nada que realmente valiera la pena ser celebrado, pero hoy, veintiocho de junio, era el día de su cumpleaños.
Se detuvo, frente a un coche, naturalmente, y observó su reflejo en el escaparate de una tienda. Era alto y delgado. Tenía el cabello algo largo, lacio y de color negro, el cual no se lavaba muy a menudo. Le sobresalía por debajo de su casco protector rojo en mechones encrespados. Los pantalones le quedaban ligeramente cortos, dejando al descubierto sus calcetines de nilón púrpura y sus botas manchadas de alquitrán. Su camisa modelo Paisley no combinaba demasiado bien con el jersey gris de Marks & Spencer que llevaba puesto a modo de chaqueta, y sabía que tenía las uñas de sus manos sucias. Pero después de todo era un buen disfraz, se dijo a sí mismo. Los Grandes Guerreros no desean llamar mucho la atención cuando están planeando escapar del periodo de castigo impuesto durante la guerra final.
Una muchacha que estaba vistiendo maniquíes con ropa interior femenina del otro lado del escaparate en el cual Steven se examinaba le dirigió una mirada suspicaz y reprobatoria que él captó justo a tiempo. Recién entonces reparó en las modelos a medio vestir y rápidamente se echó a andar, no sin antes hacer una profunda respiración al amparo del coche aparcado.
—Feliz cumpleaños —se dijo a sí mismo, para luego llevarse precipitadamente una mano a la boca y mirar a su alrededor. ¿Pero qué estabadiciendo?
Ajedrez unidimensional
Quiss se detuvo cerca de la ventana más elevada de la escalera en espiral. A pesar del tamaño, de su estructura fornida y de una aparente fortaleza de los músculos, su viejo cuerpo no conservaba un buen estado físico, y tampoco se mantenía demasiado caliente. El aire frío del castillo le hacía exhalar vapor por la boca mientras intentaba recobrar el aliento. En la escalera de la torre no había iluminación, y la única luz provenía de un ventanuco abierto ubicado justo en donde los sinuosos escalones daban la vuelta. Las nubes de vapor producidas por su respiración eran visibles gracias a la luz que llegaba desde arriba, para luego desaparecer lentamente empujadas por una corriente de aire proveniente de la misma fuente. Se preguntó si Ajayi ya habría terminado la partida.
Probablemente no. Mujeres embusteras. Lanzando un suspiro continuó subiendo las escaleras, sujetándose con sus manos a la gruesa y congelada cuerda asegurada en la pared, una concesión hecha por el castillo a su antiguo pedido de un asidero para no resbalar en los escalones generalmente cubiertos de hielo.
Ajayi aún continuaba en el cuarto de los juegos, acurrucada sobre la pequeña mesa con su abrigo de piel, semejante a un enorme oso, sentada encima de un banquillo oculto por las pieles y las vestimentas que le suavizaban sus avejentadas facciones. No reparó en Quiss cuando éste apareció —jadeando intensamente— al pie de las escaleras e hizo su entrada en el cuarto débilmente iluminado. Recién pareció darse cuenta de su presencia cuando el hombre se acercó hasta su silla y estuvo frente a ella, al otro lado de la pequeña mesa de cuatro patas con su deslustrada gema roja en el centro. Ajayi sonrió y asintió con la cabeza, tal vez al hombre, tal vez a la tenue y oscilante franja de casillas que parecía estar suspendida en el aire encima de la pequeña mesa circular.
La tenue franja de casillas —alternando el blanco y el negro, como diminutas tejas separadas por sombra y niebla— se extendía sobre la mesa, a través del aire, hasta desaparecer en las lejanas paredes laterales del amplio cuarto de juegos, por encima de pizarras caídas y más allá de las columnas de hierro forjado herrumbradas. La lisa hilera de casillas titiló ligeramente, lo suficiente como para revelar que era una proyección, nada real; pero aunque era manifiesto que la franja de casillas no era otra cosa que una imagen, en su superficie se apoyaban no era otra cosa que una imagen, en su superficie se apoyaban unas piezas de ajedrez hechas de madera blanca y negra aparentemente sólidas y reales, las cuales se hallaban distribuidas sobre aquella extraña franja al igual que centinelas en un muro fronterizo escaqueado.
Ajayi miró a su compañero poco a poco, mientras su arrugado y viejo rostro se iba contrayendo en una sonrisa. Quiss se quedó observándola. Quizá había en ella algo de reptil, pensó. Quizá con el frío se aletargaba. Como si él ya no tuviera demasiados problemas.
—¿Y bien? —dijo la vieja.
—¿Y bien qué? —dijo Quiss, aún sin haber recobrado el aliento luego de subir las escaleras desde las plantas inferiores del castillo. ¿Por qué le hacía preguntas a él? Era él quien tenía que formularlas. ¿Por qué todavía no había terminado la partida? ¿Por qué razón continuaba allí sentada observando el tablero?
—¿Qué fue lo que dijeron? —preguntó pacientemente Ajayi, esbozando una leve sonrisa.
—Oh —dijo Quiss, sacudiendo rápidamente su gran cabeza barbada como si todo el asunto fuera de muy poca importancia para ser mencionado—, dijeron que ya verían lo que se podía hacer. Yo les dije que si en breve no teníamos aquí arriba más luz y calefacción volvería a despedazar a unos cuantos de ellos, después de lo cual comenzaron a comportarse estúpidamente, y de todas formas se olvidarán pronto de ello; siempre ha sido así.
—¿Quieres decir que no has visto al senescal en persona? —dijo Ajayi. Parecía decepcionada, y en su frente se formó una pequeña arruga.
—No. Dijeron que estaba ocupado. Tan sólo vi a los pequeños bastardos. —Quiss se sentó pesadamente en su diminuta silla, envolviéndose con más pieles para calentarse. Contempló tristemente la brillante franja que flotaba en el aire por encima de la mesilla. En el centro de su superficie exquisitamente tallada, la gema, cuyo color era el de la sangre, resplandecía como algo ardiente.
Ajayi señaló una de las piezas del ajedrez —una reina negra— y dijo:
—Vaya, me parece que eres un poco brusco con ellos. De esa forma no conseguirás nada. A propósito, creo que es jaque mate.
—No te imaginas… —comenzó a decir Quiss, pero se detuvo con un sobresalto al tomar conciencia de la última frase de su adversaria. Frunciendo seriamente el entrecejo, escudriñó la estrecha línea de espacios blancos y negros que se hallaban suspendidos en el aire delante de sus ojos—. ¿Qué? —dijo.
—Jaque mate —volvió a decir Ajayi, con su voz ligeramente cascada e irregular—. Eso creo.
—¿Dónde? —dijo Quiss con indignación, acomodándose en su silla con una sonrisa que tanto podía expresar enfado como alivio—. Eso es simplemente un jaque; ya me escaparé de él. Mira. —Inclinándose rápidamente hacia adelante cogió un alfil blanco y lo colocó en una casilla negra más distante, justo en frente de su rey. Ajayi sonrió moviendo la cabeza; llevó su mano hacia un costado de la brillante franja de casillas proyectada y pareció buscar torpemente algo invisible en el aire. Sobre la superficie del extremadamente estrecho tablero apareció un caballo negro, como si hubiera salido desde las profundas sombras. Quiss inspiró para decir algo, pero luego se contuvo.
—Lo siento —dijo Ajayi—, pero es mate. —Lo dijo de un modo tranquilo, aunque a continuación deseó no haber abierto la boca. Se enfadó consigo misma, pero Quiss se hallaba demasiado absorto contemplando el tablero —buscando desesperadamente por todas partes piezas inexistentes que le fueran útiles— para percatarse de lo que ella había dicho.
Ajayi se echó hacia atrás en su banquillo desperezándose. Estiró ambos brazos a los costados y arqueó el espinazo, preguntándose al mismo tiempo de una manera vaga por qué había sido necesario o relevante darles semejantes cuerpos envejecidos. Tal vez para que tuvieran siempre presente la noción del paso del tiempo, de la mera mortalidad. Si así era, entonces se trataba de una medida redundante, incluso en aquel extraño y particular lugar, incluso dada su curiosa y gélida condición (mientras el castillo siguiera congelado, también ellos lo estarían; mientras el castillo continuara desmoronándose pero ellos permanecieran en su estasis, también sus esperanzas y sus posibilidades disminuirían). Se levantó tiesamente de la mesa dirigiéndole una última mirada a la figura del hombre que intentaba encontrar una salida a su situación irremediable, y luego se alejó lentamente, cojeando un poco, a través del agrietado suelo de cristal del cuarto hasta llegar al cortante frío del balcón.
Se recostó flojamente contra un pilar rectangular en el centro de la fila de pilares que separaban el cuarto de la terraza y fijó su vista en el blanco paisaje.
Una llanura cubierta de nieve se extendía hacia el infinito, en donde tan sólo los débiles vestigios de luz revelaban alguna variación en aquel territorio casi del todo estéril. A su derecha, Ajayi sabía que si se asomaba fuera del balcón (lo cual no le gustaba hacer debido a que le tenía un poco de miedo a las alturas), le sería posible ver la cantera y el principio de la delgada y empequeñecida cadena de colinas, también cubiertas de nieve y sin árboles. No se molestó en asomar la cabeza. No tenía ningún interés particular en ver las colinas o la cantera.
—¡Aaah! —exclamó Quiss a sus espaldas, dándole a ella el tiempo necesario para girarse y ver cómo su brazo barría la superficie del tenue y artificial tablero en un gesto que denotaba ira y frustración. Las piezas de ajedrez se desparramaron por todas partes, pero tan pronto caían por debajo del nivel del tablero desaparecían con un centelleo, como si fuesen a parar debajo de un tablón invisible. Todas menos un par de caballos, los cuales se desvanecieron en el mismo instante de perder el contacto con el tablero. Después de titilar durante unos segundos el tablero también comenzó a desvanecerse gradualmente hasta desaparecer del todo dejando a Quiss enfurecido contemplando desde su asiento la pequeña mesa de madera. El débil destello proveniente de la gema que había en el centro de su superficie afiligranada se obscureció hasta apagarse por completo.
Ajayi alzó las cejas, esperando que el hombre la mirase, pero no lo hizo; continuó sentado, con el torso adelantado, un codo sobre su rodilla, el barbado mentón apoyado sobre la otra mano.
—Jodidos y estúpidos caballos —dijo finalmente, mirando malhumorado a la mesa.
—Bien —dijo Ajayi, alejándose de la entrada abierta del balcón mientras se levantaba una ligera brisa que hizo volar alrededor de sus botas una pequeña ráfaga de nieve—, al menos la partida ha terminado.
—Pensé que se trataba de un ahogo del rey —Quiss parecía hablarle a la mesa y no a su adversaria—. Teníamos un acuerdo.
—De esta manera hemos acabado más pronto. —Ajayi se sentó en el banquillo al otro lado de la mesa. La luz del techo osciló sobre la madera tallada que Quiss observaba con fijeza. Ajayi contempló a su compañero a través de la semipenumbra. Quiss tenía una cara ancha de tez obscura, cubierta con pelos moteados de color negro y blanco. Sus ojos se veían pequeños y amarillos, insertados en un trazo de líneas profundas que parecían irradiarse de sus ojos como ondas en las inmóviles aguas de una diminuta piscina. Quiss siguió sin prestarle atención, así que ella se dedicó a inspeccionar el cuarto, moviendo la cabeza lenta y resignadamente.
Era un espacio largo, amplio y muy obscuro, con muchos pilares. Casi toda la luz provenía de la abertura del balcón. Debería haber estado iluminado desde arriba y abajo, pero de hecho esto no pasaba, y fue en parte por esta razón, y también porque hacía más frío de lo normal, por lo que Quiss había ido en busca una hora atrás de alguno de los ayudantes del castillo. Se suponía que les pediría cortésmente que aumentasen la calefacción en su nivel, pero basándose en sus palabras, Ajayi sospechaba que otra vez había actuado de un modo brusco y amenazador. Tendría que haber ido ella, pero su pierna nuevamente estaba rígida e inflamada y dudaba de haber podido con las escaleras.
Observó el cielo raso, en donde una de las numerosas y extrañas columnas se insertaba en el opaco y grueso vidrio verde. Una forma solitaria, que difundía una luz lechosa, se movió sinuosamente por encima de su cabeza en las frías y lóbregas aguas.
Una de las muchas peculiaridades del castillo era que la iluminación interior provenía de varias especies de peces luminiscentes.
—¿Dónde está la campana? —dijo repentinamente Quiss, enderezándose en el asiento y mirando a su alrededor. Se incorporó lo más rápido que le permitieron las gruesas pieles y sus músculos achacosos, apartó de un puntapié algunos trozos de pizarra y un par de libros que se esparcieron por el suelo transparente, yendo a inspeccionar un pilar que se hallaba a pocos metros de distancia—. Otra vez la han cambiado de sitio —refunfuñó. Luego se dirigió a mirar en otros pilares y columnas cercanas, arrastrando las botas sobre el pavimento de losas de cristal—. Ajá —dijo, desde las profundidades del cuarto, casi fuera del alance de la vista, no muy lejos de la angosta escalera de caracol por la cual había subido hacía unos minutos. Mientras Quiss tiraba del cordón del timbre Ajayi oyó un lejano chirrido.
La mujer recogió del suelo un pequeño y delgado trozo de pizarra que encontró junto a la base de un pilar cercano. Lo examinó de ambos lados, tratando de comprender las curiosas marcas garabateadas sobre su superficie negra y verde, preguntándose en vano de qué parte de las paredes se habría desprendido. Al mismo tiempo se friccionó la espalda; inclinarse le había producido dolor.
Quiss se acercó pasando junto a otra pequeña mesa, si bien más alta, situada en el extremo opuesto del cuarto, sobre la cual descansaba una palangana de hojalata con un par de tazas sucias y algunos vasos rajados debajo de un grifo goteante. El grifo estaba unido a un caño ligeramente torcido que salía de una pared aparentemente hecha de papel comprimido de modo muy compacto. Quiss se sirvió un vaso de agua y se lo bebió.
De vuelta en la mesa de juegos se sentó en su silla de respaldo recto y comenzó a mirar fijamente a Ajayi, quien dejó a un lado el trozo de pizarra que estaba examinando.
—Desde luego la maldita cosa no debe estar funcionando —dijo Quiss con voz áspera. Ajayi no le hizo caso. Tiró de sus pieles para abrigarse mejor. El viento gemía a través del ventanal del balcón.
El castillo tenía dos nombres, como correspondía a su doble propiedad. Quiss llamaba a su parte Castillo Puertas, y Ajayi a la suya Castillo Legado. Ninguno de los dos nombres poseía un significado concreto. Hasta donde ellos sabían, era la única cosa que existía en aquel lugar, dondequiera que «aquel lugar» estuviese. Todo lo demás era nieve; la planicie blanca.
Habían estado allí… no sabían cuanto tiempo. Quiss apareció primero, y al cabo de un periodo, cuando se dio cuenta de que allí no existía ni el día ni la noche sino tan sólo una luz sin brillo, monótona, siempre presente al otro lado de las ventanas, comenzó a contar el número de veces que dormía. Llevaba el registro con unas muescas que hacía en el suelo de una pequeña celda, su dormitorio, ubicada en un corredor fuera del cuarto de juegos. Actualmente había en el suelo de vidrio cerca de quinientas muescas.
Ajayi llegó, aparentemente fue depositada una noche sobre uno de los altos y planos techos salpicados de grava del castillo, cuando Quiss llevaba hechas ochenta y tres muescas. Aquel «día» se dieron de cara uno con otro, y estuvieron encantados de encontrarse. Quiss no había tenido otra compañía que la de los tímidos y diminutos ayudantes del castillo, y a Ajayi le complació hallar a alguien que supiera orientarse en el gélido y amenazante fragmento de roca, hierro, vidrio, pizarra y papel que era el castillo.
Al cabo de poco tiempo descubrieron que habían pertenecido a bandos distintos en las Guerras Terapéuticas, pero aquello no originó muchos roces. Ambos conocían este sitio de oídas, y sabían la razón por la que estaban allí. Tenían conciencia de lo que habían hecho y sabían lo difícil que sería escapar; sabían que se precisaban mutuamente.
Ambos habían sido Promocionarios en sus respectivos bandos durante las Guerras (las cuales no fueron, naturalmente, entre el Bien y el Mal, como siempre han asumido los no combatientes de todas las especies, sino entre la Banalidad y el Interés), y cuando terminaron su instrucción y adoctrinamiento se depositó en ellos mucha confianza; pero los dos cometieron una torpeza, algo que puso en tela de juicio su capacidad para un rango elevado, y ahora se hallaban en este lugar, en el castillo, con un problema que resolver y partidas que jugar, siendo aquella su última oportunidad; una probabilidad remota, un largo proceso de apelación.
Y en un paisaje remoto.
¿Qué extraño arquitecto había diseñado aquel lugar? Una pregunta que Ajayi se hacía de cuando en cuando. El castillo, que se alzaba sobre la planicie desde el único afloramiento de roca, estaba construido principalmente de libros. Las paredes eran casi todas de pizarra, aparentemente roca cristalizada en estado normal producida por un proceso físico corriente de sedimentación aluvial. Pero si se desprendía un pedazo de pizarra de las paredes del castillo —algo muy fácil, dado que el castillo se derrumbaba lentamente— y se lo abría por la mitad, cada cara revelaba una serie de cortes o trazos tallados, dispuestos en renglones y columnas, y completados por lo que parecían ser pausas y signos de puntuación. Quiss demolió una buena parte del castillo cuando descubrió esto, reacio a creer que las piedras, cada una de ellas, que todos los miles de metros cúbicos que conformaban al castillo, todos aquellos kilotones de roca estuviesen en realidad saturados, repletos de ocultas e indescifrables inscripciones. La hábil brigada de albañiles y constructores del castillo todavía continuaba reparando los daños que había ocasionado el viejo al desprender paredes enteras en su afán por probar que esos glifos ocultos eran aberraciones aisladas, y no —como indudablemente lo eran— algo ubicuo. Esto originó muchas quejas y protestas, ya que los albañiles consideraban que ya tenían bastante con librar una batalla perdida contra el acelerado deterioro del castillo para que encima los invitados les añadiesen más trabajo.
—¿Habéis llamado? —dijo una voz insignificante y quebrada. Ajayi dirigió la vista hacia la abertura de la escalera de caracol esperando ver a un ayudante, pero la voz había provenido de detrás suyo, y pudo observar cómo el rostro de Quiss comenzaba a enrojecerse, sus ojos muy abiertos, las arrugas a su alrededor dilatadas al máximo.
—¡Lárgate! —exclamó por encima del hombro de Ajayi en dirección al balcón. La mujer se giró y vio que el cuervo rojo se hallaba situado en la balaustrada, agitando sus alas como un hombre que trata de entrar en calor, observándoles con la cabeza inclinada hacia un lado. Uno de sus brillantes ojos, parecido a un pequeño botón negro, les miraba con fijeza.
—¿Así que hemos abandonado la partida? —graznó el cuervo rojo—. Podría haberos dicho que la Defensa Silesiana no funcionaba en el Ajedrez Unidimensional. ¿En dónde habéis aprendido a…?
Quiss se levantó dando un traspiés que casi le hace caer, y cogiendo del suelo un trozo de pizarra suelto se lo arrojó al cuervo rojo, el cual con un chillido esquivó el objeto y se alejó volando a través del frío y diáfano espacio que se extendía debajo del balcón, su último graznido resonando al igual que una breve carcajada. El trozo de pizarra se perdió detrás del ave, imitando pesadamente su vuelo.
—¡Peste! —dijo Quiss con desprecio, y luego volvió a sentarse en su asiento.
Los cuervos y grajos que habitaban en las altas y deterioradas torres del castillo podían hablar; se les habían dado las voces de los respectivos rivales, amantes infieles y odiados superiores de Quiss y Ajayi. Aparecían de vez en cuando provocando a la vieja pareja con burlas, recordándoles sus vidas pasadas y los fracasos o errores por los que estaban en el castillo (aunque jamás entraban en detalles; ni Quiss ni Ajayi sabían lo que había hecho el otro para merecer estar allí. Ajayi sugirió un día que intercambiasen sus historias, pero Quiss puso reparos). El cuervo rojo era el más malicioso y sarcástico, y provocaba con igual eficiencia a cualquiera de los dos viejos. Quiss era el que se enfurecía con mayor facilidad, por lo cual tendía a padecer más que su compañera los insultos del ave. En ocasiones temblaba tanto a causa de la ira como del frío.
Hacía frío porque algo se había estropeado en la sala de calderas del castillo. El sistema de calefacción perdía su potencia y precisaba reparación. Se suponía que debía circular agua caliente por debajo y por encima de cada piso. En el cuarto de juegos, sostenido por pilares de hierro y pizarra, el bajo cielo raso de vidrio se apoyaba sobre una tracería de vigas de hierro. Dentro del vidrio había agua, cerca de medio metro de agua salada ligeramente turbia que las calderas se suponía debían mantener caliente. Lo mismo sucedía debajo del vidrio del suelo; otro medio metro de agua gorgoteaba debajo de su transparente y raspada superficie entre los pedestales de color pizarroso que soportaban a las columnas. Alargadas burbujas de aire de aspecto gelatinoso se movían como pálidas amebas debajo del falso hielo que simulaba ser el cristal.
En el agua salada vivían peces luminosos. Se desplazaban a través de las suaves corrientes del agua como largas y elásticas tiras fosforescentes, bañando las habitaciones, corredores y torres del castillo con una penetrante luz que a veces hacía difícil calcular las distancias y otorgaba al ambiente una especie de aspecto brumoso. Al llegar Ajayi por primera vez el cuarto de juegos mantenía una temperatura agradable gracias al cálido líquido que circulaba por arriba y por abajo, así como también una placentera luz debida a los peces. En aquel entonces el peculiar sistema parecía funcionar.
Pero ahora algo no funcionaba correctamente, y casi todos los peces se habían desplazado hacia los niveles inferiores del castillo en donde el agua aún se conservaba caliente. Todas las veces que Quiss interrogó al encapado senescal en las cocinas del castillo acerca de lo que sucedía y qué pensaba hacer al respecto, éste le había mirado ceñudamente; se excusaba de mal humor y comenzaba a hablarle sobre los efectos corrosivos del agua salada en las cañerías y de lo difícil que era conseguir cualquier clase de materiales en aquellos días —¿Qué días? Quiss perdía la calma. ¿No era que allí tenían un solo día, o quizás había más pero sencillamente eran muy largos? En respuesta el senescal se retiraba en silencio volviendo a ocultar su enjuto rostro en la capucha de su capa negra, dejando al corpulento humano temblando en su sitio de rabia impotente.
El tiempo era otro problema en el Castillo Puertas. Cuanto más se acercaba uno a un reloj más rápido pasaba. Si por el contrario uno se mantenía alejado, el tiempo no sólo parecía detenerse sino que se atrasaba. Los relojes en el castillo estaban parados, y también funcionaban erráticamente, unas veces más rápido, otras más lentamente. En las cálidas profundidades del castillo había enterrado un gran mecanismo de reloj, una especie de vasto montaje de engranajes y chirriantes ruedas dentadas que hacía funcionar las esferas de todos los relojes de aquella ruinosa bóveda. La energía era transmitida mediante unas varas giratorias ocultas en las paredes desde el sistema central hasta las esferas, retumbando en algunas partes, rechinando en otras, y siempre goteando aceite en forma ubicua.
El aceite se mezclaba con el agua salada caliente que se filtraba en diversos puntos de los techos, y ésta era una de las razones por la que ellos pidieron que se instalara un asidero en la estrecha escalera de caracol. El olor del aceite y del agua salobre impregnaba el castillo, haciendo que Ajayi pensara en viejos puertos y barcos.
Por qué el tiempo tenía que pasar más de prisa cuando uno se acercaba a un reloj era para los dos algo inexplicable, y ninguno de los camareros y ayudantes del castillo tampoco lo sabían. Quiss y Ajayi llevaron a cabo experimentos, utilizando velas idénticas encendidas al mismo tiempo, una muy cerca de la esfera de un reloj, la otra junto a ellos en medio de la habitación; la vela puesta junto al reloj se consumía dos veces más rápido. Formularon algunas ideas vagas acerca de la posibilidad de emplear este efecto para acortar el tiempo percibido que les llevaba jugar las partidas impuestas, pero los relojes del castillo, o tal vez el mismo castillo, parecían reacios a cooperar. Si se acercaba la mesa a un reloj, ésta dejaba de funcionar; la gema roja del centro se apagaba, la proyección del tablero y de las piezas desaparecía. A esto se añadía el hecho de la irregularidad de los relojes; a menudo trabajaban más despacio, por lo que si uno se acercaba a ellos el tiempo pasaba mucho más lentamente.
Cualquier cosa que estuviera afectando la velocidad del tiempo parecía obedecer a una ley opuesta a la exactitud, fenómeno que aparentemente emitían las esferas de todos los relojes, mientras que a la vez del inmenso mecanismo central, oculto en alguno de los muchos niveles inferiores del castillo, parecía emanar una especie de efecto más generalizado, haciendo que abajo todo sucediera de un modo más rápido.
Las caóticas cocinas, en donde el senescal tenía su despacho y continuamente se preparaban grandes cantidades de comida en la mayor confusión, bulla y temperatura alta, parecían ser el sitio más afectado de todos. Mientras esperaban sentados, Ajayi podía percibir el olor de la comida impregnado en el raído abrigo de pieles de Quiss.
—Ah, conque aquí están —dijo una voz insignificante.
Ajayi miró, Quiss giró la cabeza, y ambos vieron al pie de la escalera de caracol a uno de los ayudantes. Era bajo de estatura, aproximadamente la mitad de cualquiera de los dos humanos. Vestía una especie de sotana gris mugrienta anudada a la cintura con una cuerda roja. La sotana tenía una delgada capucha, sujeta a la cabeza del ayudante por lo que parecía ser el ala de un viejo y desgastado sombrero rojo; el ayudante la llevaba puesta a presión sobre su cabeza, y la parte de arriba de la capucha dejaba ver lo que tendría que haber sido la copa del sombrero. El rostro del ayudante estaba tapado con una máscara de papier mâché, usada por todos los ayudantes y camareros. La expresión de la máscara era de una desolada tristeza.
—Vaya, mejor tarde que nunca —dijo Quiss con un gruñido.
—Lo siento terriblemente —chilló el ayudante, acercándose con torpeza. Debajo del dobladillo de su sotana revolotearon unas diminutas botas rojas muy lustrosas. Se detuvo cerca de la mesa e hizo una reverencia, escondiendo sus pequeñas manos enguantadas dentro de los puños de su vestidura—. Oh, bien, veo que habéis terminado la partida. ¿Quién ganó?
—No importa quién ganó —vociferó Quiss—. Sabes para qué te hemos llamado ¿no es así?
—Sí, sí, creo que sí. —El ayudante asintió con la cabeza, su voz aguda no del todo segura como sus palabras—. ¿Tenéis una respuesta, no? —Alzó ligeramente sus hombros, o inclinó un poco la cabeza, como temiendo ser golpeado si su suposición era incorrecta.
—Sí, tenemos una respuesta —dijo sarcásticamente Quiss. Luego lanzó una mirada a Ajayi, quien sonriéndole hizo un ademán en dirección al pequeño ayudante. Aclarándose la garganta, Quiss se inclinó hacia la menuda figura, la cual le rehuyó aunque en realidad sin retroceder—. Bien —dijo Quiss—, la respuesta a la pregunta es la siguiente: «En un mismo universo ambos no tienen cabida». ¿Entendido?
—Sí —asintió el ayudante—, sí, creo que lo he entendido: «En un mismo universo ambos no tienen cabida». Muy bien. Muy lógica. Me da la impresión de ser la correcta. Eso es lo que yo creo. Me da la impresión…
—No nos interesa tu opinión —le interrumpió Quiss, mostrando sus dientes y acercándose aún más al pequeño ayudante, quien volvió a retraerse tan marcadamente que Ajayi creyó que perdería el equilibrio y se caería de espaldas—. Tan sólo cumple con tu tarea, y a ver si logramos salir de este inmundo lugar.
—Sí, se hará como usted diga, así se hará —dijo la menuda figura, en parte asintiendo con la cabeza, en parte haciendo una reverencia, mientras retrocedía hacia la escalera de caracol. Tropezó con un libro y casi se precipita contra el suelo, pero consiguió mantenerse en equilibrio. Luego dio media vuelta y desapareció en la obscuridad. Los dos oyeron a lo lejos el chapoteo de sus pasos.
—Hmm —dijo Ajayi—. Me pregunto qué hace, hacia dónde se dirige.
—A quién le importa mientras la respuesta sea correcta —dijo Quiss, sacudiendo su cabeza y rascándose el mentón. Luego se giró para volver a mirar el vano de las escaleras envuelto en penumbras—. Apuesto a que el pequeño idiota se olvida.
—Oh, yo no estaría tan segura.
—Pues, yo sí. Quizá deberíamos seguirle. Descubrir hacia donde se dirige. Tal vez pudiéramos poner en cortocircuito todo este ridículo proceso. —Se volvió hacia Ajayi mirándola de un modo especulativo. La mujer frunció el entrecejo y dijo:
—A mí no me parece que ésa sea una buena idea.
—Es probable que la cosa resulte mucho más simple de lo que pensamos.
—¿Quieres que apostemos algo? —dijo Ajayi.
Quiss abrió la boca para hablar, pero luego se arrepintió. En cambio se aclaró la garganta, y con un dedo regordete y medio amarillento siguió el trazo de algunos de los motivos tallados en la superficie de la pequeña mesa que les separaba a ambos.
—Podríamos preguntárselo a uno de ellos. Pregúntaselo al ayudante cuando regrese; espera a ver qué dice. Tal vez nos aclare alguna cosa.
—Si ésa es la respuesta correcta, no tendríamos por qué preguntarle nada —dijo Quiss, mirando a la vieja—. Recuerda que esta vez has contestado tú.
—Lo recuerdo —dijo Ajayi—. La próxima te corresponderá a ti, si es que ésta no es correcta, pero así es como acordamos que se haría; ha sido tan sólo una cuestión de azar que me tocase el primer turno. Así es como acordamos hacerlo, ¿recuerdas?
—Eso también fue idea tuya —dijo Quiss sin mirarla, bajando la vista para observar cómo su dedo se movía entre los motivos tallados sobre la mesa.
—Te pido que no comiences con recriminaciones —dijo Ajayi.
—No lo haré. —Con los ojos muy abiertos, Quiss retiró sus manos y el tono de queja de su voz repentinamente aguda le hizo recordar a Ajayi a un adolescente—. Pasará mucho tiempo antes de que volvamos a tener una oportunidad como ésta, ¿lo has pensado?
—Así es como han sido dispuestas las cosas —dijo Ajayi—, yo no tengo la culpa de eso.
—¿Acaso he dicho que tuvieras la culpa de algo? —dijo Quiss.
Ajayi se reclinó en su asiento, volviendo a colocarse los guantes. Observó con desconfianza al hombre sentado del otro lado de la mesa.
—Pues entonces de acuerdo —dijo.
Les había llevado casi doscientos cincuenta días de los contados por Quiss descubrir el modo de salir. Tenían que responder a una sola pregunta. Pero primero debían jugar a una serie de extraños juegos, aprendiendo a su vez las reglas de cada uno, y llegar a concluirlos sin hacer trampas ni confabulaciones. Al finalizar cada juego tenían una oportunidad y tan sólo una posibilidad para resolver el acertijo que se les planteaba. Éste era su primer juego, y el primer intento de responder a la pregunta. El Ajedrez Unidimensional no resultó tan difícil una vez que aprendieron las reglas, y ahora su primera respuesta era conducida o transmitida o procesada —qué más daba— por el pequeño ayudante de las diminutas botas rojas.
La pregunta que habían tenido que responder era muy simple, y el senescal les dijo que a él se le había informado que se trataba de una pregunta empírica, no una meramente teórica, aunque también agregó que encontraba esto un poco difícil de creer, al igual que los misteriosos poderes que generaban las Guerras no eran capaces de controlar semejantes absolutos… La pregunta era la siguiente: ¿Qué sucede cuando una fuerza imparable se encuentra con un objeto inmóvil?
Así de simple. Nada más complicado o abstruso. Tan sólo eso. Ajayi pensó que se trataba de una broma, pero hasta aquel momento todos los habitantes del castillo, todos los ayudantes y camareros, un par de personajes secundarios que habían descubierto, el mismo senescal, e incluso los siempre jocosos cuervos y grajos que infestaban las derruidas plantas superiores trataban la cuestión con suma seriedad. Aquél era en realidad el acertijo, y si su respuesta era correcta podrían escapar del castillo, dejar para siempre aquel limbo para volver nuevamente a sus puestos y obligaciones en las Guerras Terapéuticas con la deuda saldada.
O si no, podían matarse. Ésta era la alternativa de la cual no se hablaba (al menos nadie hablaba de ella salvo el cuervo rojo, quien jovialmente sacaba el tema a cada tercera o cuarta visita), era la manera fácil de salir de allí. Desde el balcón del cuarto de juegos había una gran caída; el boticario del castillo poseía un buen número de venenos y pócimas letales; existían una o dos puertas traseras por donde era posible salir del castillo, y un estrecho sendero a través de las escarpadas rocas y de la mampostería desprendida que rodeaban su orlada base como si fuesen guijarros, y después una larga y fría caminata por el nevado silencio…
En ocasiones Ajayi se planteaba esta salida; no le parecía atractiva al momento, sino para cuando —si así era— ya no hubiera ninguna esperanza, en algún tiempo futuro. No obstante, se le hacía difícil imaginarse en un punto tal de desesperación. Tendría que pasar mucho más tiempo, ella tendría que estar muy hastiada de su viejo y helado cuerpo antes de que el suicidio se convirtiese en una alternativa a tomar en cuenta. Por otra parte, si ella se iba, Quiss quedaría abandonado. La autodestrucción de cualquiera de los dos significaba el final de los juegos. El que se quedaba no podía jugar sólo ni encontrar a alguien con quien jugar, y si no había una continuidad en los juegos tampoco era posible responder al acertijo.
—Eh… con su permiso… —Ambos se giraron hacia la escalera de caracol, desde cuya obscuridad les espiaba el menudo ayudante con casi todo su cuerpo escondido detrás de la pared curva.
—¿Y bien? —dijo Quiss.
—Eh… lamento… —dijo el ayudante con una voz insignificante.
—¿Qué? —gritó Quiss, subiendo el tono de su voz. Ajayi respiró hondo y volvió a sentarse en su banquillo. Ella lo había oído. Pensó que Quiss también lo había oído pero que no quería admitirlo—. ¡Habla alto, desgraciado! —rugió Quiss.
—Ésa no era —dijo el ayudante, de pie en el vano de la escalera. Aún continuaba hablando bajo; Ajayi se descubrió a sí misma intentando captar sus palabras—, ésa no era la respuesta correcta. En realidad lo…
—¡Mentiroso! —temblando de furia, Quiss se levantó de su silla. El ayudante desapareció pegando un chillido. Ajayi lanzó un suspiro. Miró a Quiss, quien se hallaba de pie, con los puños apretados, y la vista fija en el distante y vacío vano de la escalera. Después se giró hacia ella, haciendo revolotear a su alrededor las tiras de piel de su abrigo—. ¡Tu respuesta, señora —le gritó—, tu respuesta; no lo olvides!
—Quiss —comenzó a decir ella con voz calma. El hombre sacudió su cabeza, y dándole un puntapié a la pequeña silla sobre la cual había estado sentado, se marchó por el corto pasillo hacia sus habitaciones. Antes de abandonar el cuarto de juegos, se detuvo ante una de las paredes laterales, cuya estructura de pizarra se hallaba cubierta de papel corriente y libros de cartón: el insatisfactorio trabajo de aislamiento realizado por los albañiles. Quiss se lanzó contra la pared, arrancando los descoloridos y amarillentos volúmenes y arrojándolos detrás suyo al igual que un perro que cava un hoyo en la arena, vociferando incoherentemente mientras daba terribles manotazos con los cuales dejaba sin revestimiento a la pizarra verde y negra, rasgando las páginas de los libros, que caían a sus espaldas sobre el sucio suelo de cristal como si fuesen nieve tiznada.
Quiss se marchó hecho un huracán dejando sola a Ajayi, quien a lo lejos oyó un portazo. Se acercó hasta donde se encontraban esparcidos por el suelo los libros arrancados violentamente, removiéndolos con la punta de su bota. Creyó conocer algunas de las lenguas (era difícil asegurarlo con aquella mortecina luz, y ella se hallaba demasiado tiesa como para agacharse), pero otros no le resultaron familiares.
Ella dejó las páginas en donde estaban, esparcidas por el obscuro suelo como copos unidimensionales, y volvió a situarse junto a la ventaja del balcón.
Sobre la interminable y monótona planicie blanca volaban en contraste una bandada de pájaros negros. El mismo cielo se veía deprimido, sin perspectivas, gris, e inalterable.
—¿Y ahora qué? —se preguntó en voz baja. Tuvo un escalofrío y se estrechó fuertemente con sus brazos. Su cabello corto se negaba a seguir creciendo y su abrigo de pieles no tenía capucha. Tenía las orejas heladas. Lo que venía a continuación ellos ya lo sabían porque se lo había dicho el senescal, y era algo llamado Estratego Abierto. Dios sabe cuánto tiempo les llevaría aprender eso y jugarlo, suponiendo que a Quiss le pasase el malhumor. El senescal había murmurado algo acerca de que el próximo juego era lo más parecido a las mismas Guerras, lo cual intranquilizó a Ajayi desde un principio. Eso daba la impresión de ser terriblemente complejo, y a largo plazo.
Ella le había preguntado al senescal de dónde provenían las ideas para aquellos extraños juegos. Él respondió que de un sitio elegido por el Súbdito del castillo, y había insinuado, o eso le pareció a ella, que existía otro modo de llegar a este sitio, pero rehusó dar mayores detalles. Ajayi trataba de cultivar el trato con el senescal (cuando su pierna inflamada y su espalda tiesa le permitían bajar hasta los niveles del sótano que era donde usualmente solía estar) en vista de que Quiss se había propuesto intimidarlo desde el principio. Cuando el hombre se presentó por primera vez trató de sonsacarle información sobre cómo evitar a uno de los camareros. Naturalmente no funcionó, logrando tan sólo atemorizar a los demás.
Ajayi sintió que le sonaban las tripas. Se acercaba la hora de la comida. En breve aparecerían los camareros, si es que no estaban demasiado atemorizados por el malhumor de Quiss. Maldición de hombre.
Estratego Abierto, pensó, y volvió a sentir otro escalofrío.
—¡Te aggepentigás! —graznó un cuervo que pasaba volando en círculo con sus alas negras bien desplegadas, usando la voz de un antiguo y amargamente recordado amante.
—Oh, cállate —dijo ella entre dientes, y volvió a entrar.
SEGUNDA PARTE
Avenida Rosebery
El puente que unía a la Avenida Rosebery con la calle Warner olía a pintura. El pavimento estaba cubierto de polvo negro, el cual se acumulaba en los intersticios del recién pintado pretil del puente. Graham confió en que lo irían a pintar con gusto. Miró dentro de la plataforma colgante que utilizaban los pintores para pintar la parte exterior del pretil, y vio una vieja radio tan salpicada de pintura que podría haber pasado por un objeto de arte. El hombre que se hallaba en la plataforma silbaba mientras iba enrollando un tramo de cuerda.
Graham se sintió extrañamente satisfecho ante aquella expresión de actividad alrededor suyo; se sintió casi complacido de sí de que la gente pasara caminando a su lado sin dirigirle una segunda mirada, al menos ahora que se había sacado de encima a Slater. Él era una especie de célula vital en la corriente sanguínea de la ciudad; diminuta pero importante; el portador de un mensaje, un punto de expansión y cambio.
En aquellos momentos ella ya le estaría esperando, dispuesta, o quizás estuviera recién vistiéndose, o incluso todavía podía estar en la bañera o bajo la ducha. Finalmente las cosas se encaminaban, los malos tiempos habían quedado atrás. Stock estaba destituido. Ahora era su turno.
Se preguntó cómo le vería ella actualmente. Cuando se conocieron a ella le pareció gracioso, pensó, y también bastante amable. Ahora ya había tenido oportunidad de conocerle mejor, así como de descubrir otros aspectos de su personalidad. Tal vez estuviera enamorada de él. Por su parte, creía amarla. Podía imaginarse a los dos viviendo juntos, incluso pensaba en el matrimonio. Él se ganaría la vida como artista —al principio probablemente tendría que hacer publicidad hasta que su nombre fuese conocido— y ella podría dedicarse a… cualquier cosa que quisiera.
A su izquierda había más edificios; locales de industria ligera y oficinas sobre los cuales se levantaban apartamentos. Junto al flanco de la acera y justo frente a la puerta abierta de un establecimiento llamado Taller Wells se hallaba aparcado un enorme coche deportivo americano. Era un Trans Am. Al pasar a su lado, Graham frunció el entrecejo, en parte debido a sus estridentes llantas blancas rotuladas y al diseño agresivo, en parte porque le recordaba algo; algo que tenía que ver con Slater, e incluso con Sara.
Finalmente logró acordarse; exactamente había sido en la fiesta en que Slater le presentó a Sara. La coincidencia divirtió a Graham.
Una vaharada de olor a zapatos nuevos le invadió desde otro local cercano mientras contemplaba el viejo reloj detenido cuyas dos esferas sobresalían sobre el pavimento desde la primera planta del taller, sus manecillas congeladas en las dos y veinte (echó una ojeada a su reloj y comprobó que en realidad eran las 15:49). Sonriendo para sus adentros, Graham rememoró aquella noche, en que escuchaba otra de las historias de Slater que jamás sería vertida al papel.
—Pues bien. Se trata de ciencia ficción. Resulta que hay un…
—Oh no —dijo Graham. Ambos se hallaban de pie junto a la repisa de la chimenea en la sala de estar de la gran casa que poseía Martin Hunter en Gospel Oak. El señor Hunter —Martin para sus estudiantes— era uno de los catedráticos de la Escuela de Arte, y ofrecía su acostumbrada y tardía fiesta de Navidad en el mes de enero. Slater había sido invitado, y persuadió a Graham de que si le acompañaba no iba a ser considerado un intruso. Habían traído entre los dos un barril de vino y estaban bebiendo el vin de table tinto en vasos de plástico medianos. Aparte de un poco de pan de ajo salado, ninguno había probado bocado desde hacía varias horas; por lo tanto, y a pesar del hecho de que la fiesta aún no se hubiera animado del todo, ambos sentían ya los efectos de la bebida.
En el comedor habían quitado las alfombras para que la gente pudiera bailar, y ahora la música sonaba a todo volumen. En la sala de estar la mayoría de los invitados se hallaban sentados en canapés o almohadones. Los cuadros pintados por Martin Hunter, grandes y chillones lienzos que parecían primeros planos de minestrón vistos bajo los efectos de una poderosa droga alucinatoria, adornaban las paredes.
—Presta atención. Resulta que hay un grupo de extraterrestres llamados los Sproati que deciden invadir la Tierra…
—Me parece que eso ya se ha hecho —dijo Graham, bebiendo un sorbo de su vaso. Slater comenzó a exasperarse.
—¿Quieres dejarme acabar? —dijo. Llevaba puestos un par de zapatos grises, pantalones abolsados blancos y algo que parecía ser un esmoquin de color rojo. Después de haber bebido, continuó diciendo—: Pues bien, así que invaden la Tierra, pero lo hacen para evadir impuestos, por lo que…
—¿Para evadir impuestos? —dijo Graham, echándose hacia atrás y mirando a Slater a los ojos. Slater se rio tontamente.
—Sí, tienen que pasar gran parte del año galáctico fuera de la Vía Láctea o si no la federación tributaria galáctica les persigue con los gigancréditos, pero en vez de pagar unos costosos viajes intergalácticos acampan en algún apartado planeta, siempre dentro de la galaxia, y allí se esconden, ¿comprendes? Pero: algo les sale mal. Los extraterrestres vienen en una nave espacial camuflada de Boeing 747 para no despertar las sospechas de los nativos, pero cuando aterrizan en el aeropuerto Heathrow de Londres pierden todo su equipaje; todo su armamento pesado va a parar a Miami y se mezcla con los efectos personales de unos psiquiatras que asisten a un simposio internacional sobre fijación anal después de la muerte, y: los freudianos se apoderan del mundo con las armas high-tec incautadas. Las autoridades inmigratorias británicas encierran a todos los Sproati; debido a una lectura errónea del espectrógrafo al planear la operación habían ingerido demasiadas píldoras de tanino y se tornaron casi negros. Por lo general su color es azul claro. Uno…
—¿Cuál es su aspecto? —le interrumpió Graham. Slater pareció desconcertado, y a continuación agitó su mano libre con displicencia.
—No lo sé. Supongo que vagamente humano. De todas formas, uno de ellos logra escaparse y se instala en un lavadero de coches abandonado en Hayes, Middlesex, mientras que el resto muere de hambre en las celdas de internación.
—Para tratarse de toda una especie, no parece que hubiera muchos de ellos… —refunfuñó Graham mirando su vaso.
—Es que son muy tímidos —siseó Slater—. ¿No podrías estarte un poco callado? Este Sproati —a quien llamaremos Gloppo—…
Un par de chicas hicieron su entrada en la sala desde el recibidor. Graham las conocía de la Escuela de Arte; venían hablando y riéndose. Las observó para ver si se fijaban en él y en Slater, pero no lo hicieron. Aquella noche estrenaba sus nuevos pantalones negros de pana (eran un regalo de navidad de su madre. Tuvo que explicarle cómo los quería; ¡ella hubiera sido capaz de comprarle unos tejanos acampanados!), y creía estar muy bien con su camisa blanca como la nieve, la chaqueta negra, las zapatillas blancas y su cabello obscuro ligeramente rubio.
—Mira, deja de mirar a esas hembras y presta atención; ¿sigues el hilo del argumento, no es así? —Slater acercó su cara a la de Graham, que se hallaba reclinado sobre la repisa de la chimenea.
Graham se alzó de hombros, miró su vaso con vino tinto y dijo:
—Más que seguir algo me siento como si me estuvieran persiguiendo.
—Oh, très gracioso. —Slater sonrió de un modo afectado—. De cualquier forma, Gloppo instala un cerebro en el lavadero de coches para así poder satisfacer sus deseos sexuales con él —ya sabes, todos esos cepillos, rodillos, espuma y demás cosas—, mientras que en Florida los Freudianos trabajan intensamente; prohíben todos los símbolos fálicos incluyendo las palancas de mando, los Jumbo jet, submarinos, cohetes y misiles. Las motocicletas deben conducirse montándose a sentadillas y la servidumbre queda excluida; los paraguas enrollados, los tejanos ajustados y las medias de tejido de punto también son prohibidas, castigando a los infractores a llevar permanentemente pegados al cráneo un walkman Sony con una cinta continua de los Grandes Éxitos de Barry Manilow… exceptuando a los admiradores de Barry Manilow, que reciben en cambio una de John Cage.
—¿Y qué les pasa —dijo Graham, apuntando con un dedo a Slater, que frunció los labios y comenzó a golpear impacientemente con su pie los contornos de la chimenea— a aquellos que les gusta tanto Barry Manilow como John Cage?
Slater hizo girar sus ojos.
—Esto es Ciencia Ficción, Graham, no Monty Python[8]. De todas formas, Gloppo descubre que en su ausencia el lavadero de coches le ha sido infiel con un Trans Am azul metálico…
—Creía que eso era una línea aérea.
—Es un coche. Ahora cállate. Gloppo descubre que el Trans Am ha estado follándose al lavadero de coches…
—Y que el lavadero de coches se ha montado al Trans Am —dijo Graham con una risa tonta.
—¡Cállate! Gloppo desconecta el lavadero de coches. A continuación…
Ahora en la sala había más personas; grupos de hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes, de aproximadamente su edad, conversaban de pie, bebían y reían. Las dos chicas que había visto anteriormente se hallaban hablando con otras chicas. Graham esperó que los demás se dieran cuenta de que por el hecho de estar hablando con Slater eso no quería decir que él también era gay. Asintiendo con énfasis, Graham volvió a prestarle atención a Slater quien, hablando apresuradamente, gesticulando con las manos, y los ojos brillantes, parecía acercarse al final de su relato.
—… cagado de miedo porque está a punto de ser desintegrado en partículas mucho más pequeñas y radiactivas que el cerebro de Ronald Reagan, debe ir urgentemente al excusado; por pura coincidencia sus excrementos se solidifican en el intenso frío del espacio exterior y la nave espacial que le persigue a la mitad de la velocidad de la luz choca contra ellos y es completamente destruida.
—Gloppo y su compañero descubren las delicias del sexo oral, los Freudianos hacen volar el mundo, aunque eso iba a suceder de todas maneras, después de lo cual nuestros dos héroes viven para siempre una vida relativamente feliz. —Slater esbozó una amplia sonrisa, inspiró profundamente y luego bebió un trago de su bebida.
—¿Qué te ha parecido? Es bueno ¿no es cierto?
—Pues… —comenzó a decir Graham mirando hacia arriba.
—Nada de bromas, joven guasón. Es estupendo, admítelo.
—Has estado leyendo aquel libro —dijo Graham—. Ya sabes a cuál me refiero; aquél acerca de ese sujeto…
—Específico como siempre, Graham. Qué mente tan aguda; te expresas muy claramente. Estoy admirado.
—Ya sabes qué libro quiero decir —dijo Graham, bajando la vista hacia el bloqueado hogar de la chimenea y haciendo chasquear sus dedos—. Ése que pusieron en la televisión…
—Bien, por lo visto nos estamos acercando —dijo Slater, inclinando la cabeza con aire pensativo. Volvió a beber de su vaso.— En ése la Tierra también estalla… eh… —Graham no dejaba de chasquear sus dedos. Durante unos instantes Slater guardó silencio, observando con desdén cómo Graham chasqueaba los dedos, y luego dijo cansadamente—: Graham, o te concentras en pensar el título del libro del que estás hablando o dedicas todas tus energías a buscar trabajo de camarero; no estoy seguro de que poseas aptitudes para hacer ambas cosas al mismo tiempo.
—¡«La Guía del Turista por el Universo»! —exclamó Graham.
—Por la Galaxia —le corrigió Slater con severidad.
—Pues se parece mucho.
—Nada que ver. Lo que sucede es que tú no sabes reconocer a un verdadero talento cuando lo tienes delante tuyo.
—Oh, qué quieres que te diga… —Graham sonrió, mirando a las dos chicas de la Escuela de Arte, que ahora se hallaban sentadas en el suelo en el otro extremo de la habitación, hablando entre sí. Slater le dio una palmada en la frente.
—¡Otra vez pensando con tus gónadas! Es algo patético. Aquí me tienes a tu entera disposición; talentoso, guapo, adorable y cariñoso, y todo lo que se te ocurre hacer es mirar como un bobo a ese par de estúpidas tías.
—No hables tan alto, idiota —Graham —sintiéndose un poco borracho— le increpó a Slater—. Te oirán. —Después de beber un trago fijó la vista en su compañero—. Y deja de continuar alabándote. Puedes resultar muy pesado, sabes. Ya te he dicho un millón de veces que no soy gay.
—Dios mío —dijo Slater, inspirando y sacudiendo su cabeza—, ¿es que no tienes ninguna ambición?
Al recordarlo, aquel día de junio, Graham no pudo evitar sonreír. Incluso si no hubiera conocido a Sara, pensó, aquella habría sido de todos modos una buena fiesta. Los invitados eran amigables, había comida de sobra y, a juzgar por lo que pudo observar, varias de las chicas presentes venían sin acompañante. Había pensado sacar a bailar a una de las dos chicas —a la más atractiva— que entraron en la habitación durante el monólogo de Slater, mientras éste le estaba diciendo lo deseable que era Richard Slater.
Resultaba curioso, pensó Graham; le parecía que la fiesta había tenido lugar hace ya tiempo, no obstante mantenía su recuerdo mucho más fresco y real que muchas de las cosas sucedidas durante la semana pasada. Al pensar en ello su respiración se aceleró, mientras justo pasaba delante de un pequeño café frente al cual se hallaban hablando un grupo de empleados de la cercana oficina de correos. Junto a la acera estaba aparcado un enorme coche rojo de fabricación italiana. A Slater seguro que le gustaría. Graham cruzó sonriendo la calle en dirección a la oficina de correos, percibiendo el olor de la nueva capa de pintura.
Slater vio a Sara de pie junto a la puerta de la habitación. Con el rostro iluminado, depositó su vaso de plástico sobre la repisa de la chimenea. —¡Sara, querida! —la llamó, y se dirigió hacia ella abriéndose paso a través de los grupos que formaban diversas personas, saludándola con un abrazo. Ella no le correspondió, pero cuando Slater se apartó en su rostro pudo apreciarse una leve sonrisa. Graham la estaba observando, y vio que los ojos de la mujer vacilaron en su dirección durante unos segundos. Slater la condujo por entre las personas hacia donde se hallaba ubicado él junto a la repisa de la chimenea. A Graham se le heló el corazón. La gente continuaba hablando y charlando despreocupadamente. ¿Acaso era el único en aquella habitación que la habíavisto?
Era delgada y bastante alta. Su cabello negro y espeso se veía revuelto, como si acabara de levantarse de la cama y no se lo hubiera cepillado. El rostro, y todo el resto de piel al descubierto, era blanco. Llevaba puesto un vestido negro, una prenda gastada con un breve y deshilachado encaje que la cubría como si fuese espuma negra. Sobre el ligero vestido lucía una chaqueta china con hombreras de colores brillantes, entre los cuales predominaba el rojo; bajo la tenue luz de la habitación parecía como si resplandeciera. Medias enterizas negras y zapatos de tacón bajo, también negros, completaban su indumentaria.
Mientras se acercaba comenzó a quitarse los guantes. En la parte superior del pecho, expuesto por el escote de un palmo de ancho del vestido negro, una extraña marca blanca surcaba la piel, como si fuera un holgado collar arrancado y dispuesto libremente por encima de sus hombros. Cuando estuvo más cerca Graham pudo comprobar que se trataba de una cicatriz; el tejido cicatrizal era mucho más blanco que la piel que la rodeaba. Tenía los ojos obscuros, los cuales mantenía muy abiertos como en constante sorpresa, y muy tirante la piel que cubría la zona comprendida entre el rabillo del ojo y sus pequeñas orejas. Tenía los labios pálidos, tal vez demasiado carnosos para su pequeña boca, como si se hubieran desangrado y a la vez estuvieran magullados. Jamás había visto en su vida a nadie, o nada, tan hermoso; instantáneamente, en el tiempo que le llevó a ella recorrer la habitación de un extremo a otro, Graham supo que la amaba.
—Sara, éste es el joven ingénu a quien he estado intentando seducir —dijo Slater, presentando a Graham con un delicado giro de su mano—. Señor Graham Park, ésta es la señora Sara ffitch[9]. Absolutamente la cosa más deliciosa y elegante que haya dado Shropshire después de… pues, después de mí.
Ella se detuvo delante de Graham, con la cabeza un poco inclinada. El corazón de él latía con demasiada intensidad. Debía de estar temblando. Sara miraba a Slater por entre la mata de sus pelos negros; a continuación ladeó la cabeza, y girando su rostro hacia él, le ofreció la mano. ¡Una señora! ¡Estaba casada! Graham no podía creerlo. Por un instante, en una especie de última e irreductible unidad de deseo, había vislumbrado un sentimiento, una urgencia dentro suyo que no se creía capaz de afrontar, pero ahora este minúsculo y corriente fragmento de información, aquellas pocas letras, habían conmutado sus expectativas como si fueran una bombilla barata. (Hace dos veranos, durante unas vacaciones en Grecia junto a un compañero de la escuela con el cual desde entonces perdió todo contacto, había viajado en un pequeño, atestado y destartalado tren hacia las afueras de Atenas, atravesando llanuras cubiertas de matorrales bajo un sofocante calor. Resecas tierras de tonos ocres y vestigios de arbustos se repetían monótonamente. El traqueteante vagón del tren estaba repleto de turistas y mochilas, y de mujeres griegas vestidas de negro con sus gallinas. De improviso su amigo Dave exclamó, «¡Mira!», y cuando él se giró, durante unos instantes vislumbró tan sólo el canal de Corinto; súbitamente un golfo dividió el paisaje, el cielo azul resplandecía, en la distancia era posible ver un barco; el aire y la luz eran insondables. A continuación volvió a aparecer la árida llanura.)
—Hola —dijo ella, y apartando sus ojos de los de él, los bajó rápidamente hacia su mano extendida. Graham tenía conciencia de Slater tomando aliento y ladeando su cabeza hacia atrás como acostumbraba a hacerlo cuando giraba sus ojos, pero antes de que éste pudiera decir algo, Graham asintió prontamente con la cabeza, cambió el vaso de mano, y cogiendo la pequeña mano de la mujer se la estrechó de un modo formal.
—Ah… hola. —La mano de ella estaba fría. ¿Cuántos años tendría? ¿Andaría por los veinticinco? Graham soltó su mano. Ella continuó mirándole. Incluso conservaba una buena figura; Graham deseaba llorar, o cargarla sobre sus hombros y echar a correr. ¿Qué era ella? ¿Cómo podía ponerlo en ese estado? La mujer continuó mirándole. Unos ojos tan serenos, el iris que casi se confundía con la pupila. Las obscuras cejas en forma de arco trazaban una perfecta línea matemática. Podía olerla; una penetrante y remota fragancia a almizcle, como si fuera una ventana abierta a un frondoso bosque de pinos.
—No tienes por qué preocuparte —estaba diciendo ella, sonriéndole—. Richard en realidad no me ha contado mucho sobre ti. —Sara giró su rostro hacia Slater, quien había recuperado su vaso y les estaba observando a ambos con una sonrisa afectada. El joven se alzó de hombros.
—Slater ni siquiera —Graham tragó saliva, tratando de no seguir demostrando lo asombrado que estaba—, me ha hablado de ti. —Ella sonrió ante sus palabras, primero a él y después a Slater, y guardó los guantes negros en un bolsillo de su acolchada chaqueta.
—Bien —dijo, volviendo a mirarles nuevamente por turno, levantando la cabeza para observar directamente a Graham—, si no es muy atrevido de mi parte, jóvenes, ¿os molestaría traerme algo de beber? Quise venir abastecida, pero lo puse en el bolsillo equivocado de mi americana y se me deslizó por el forro descosido. —De improviso arqueó sus cejas. Slater lanzó una carcajada.
—Qué historia tan estupenda, Sara. Estoy seguro de que a nosotros nos hubiera dado lo mismo el que no pensaras traer nada. —Se giró hacia Graham—. Para tu conocimiento, Sara se viste al viejo estilo oxfam[10], por lo que es probable que esté diciendo la verdad. —Miró a la mujer, la palmeó en la espalda y volvió a colocar su vaso encima de la repisa de la chimenea—. ¡Permítame, señora! —Slater se alejó en dirección al gentío que a aquellas alturas ya obstruía el paso hacia la puerta. Graham repentinamente se dio cuenta de que la habitación se hallaba atestada de personas, tornándose cada vez más sofocante. Sin embargo, Slater había desaparecido y los dos estaban solos. ¡Entonces ella agachándose, levantó un pie y comenzó a desabrocharse la tirilla de su zapato, pero al no lograr hacer equilibrio, trató de sujetarse a él! Graham le ofreció el brazo, y ella, aferrándose a su antebrazo, le miró brevemente emitiendo un sonido que podría haber significado «gracias», y volvió a concentrarse en la tirilla del zapato.
Graham no podía creer que aquello le estuviera sucediendo a él. A decir verdad, al contacto de ella todo su cuerpo se estremeció. Su corazón parecía estar latiendo dentro de un enorme sitio desecado, en una caverna reverberante. Su boca también estaba seca. Soltándose de su brazo, Sara le mostró con una sonrisa el zapato que se había quitado. Lanzando una carcajada, dijo: —Mira. ¿Ves? Es vino.
Graham esbozó una leve sonrisa —forzándola hasta donde podía— y observó el pequeño zapato negro. La plantilla interior de cuero blanco, raída desde la punta hasta el talón, tenía una mancha de color rojo pálido todavía húmeda. Ella lo acercó aún más, riéndose de nuevo y bajando la cabeza como si tuviera vergüenza.
—Aquí tienes, huele, si es que puedes soportarlo. —Su voz era profunda, ligeramente ronca.
Graham se esforzó por reírse, para ser sinceros, y asintió con la cabeza, sacudiéndola de un lado a otro, consciente del ridículo que estaba haciendo.
—Ajá, no hay duda de que es vino.
Un terror se apoderó de él. No se le ocurría nada que decirle. Se descubrió a sí mismo buscando con la mirada a Slater mientras ella se apoyaba sobre la repisa de la chimenea, y calzándose el zapato volvió a sujetarlo con la tirilla. En el vano de la puerta y por encima de las cabezas de los invitados apareció un barril de vino. Graham vio aliviado cómo éste se acercaba en su dirección.
—Ah… creo que ahí traen tu bebida —dijo, e indicó con un gesto de su cabeza a Slater que se abría paso por entre las personas, bajando el barril y un vaso que portaba; al ver a Sara y a Graham les dirigió una sonrisa.
—Le he estado demostrando a Graham que en realidad sí tenía pensado traer algo de vino pero que se me había roto la botella —dijo Sara mientras Slater, girándose por unos instantes para saludar a alguien conocido, se acercaba a ellos. Colocando el barril sobre la blanca repisa de la chimenea, puso el vaso debajo del pequeño grifo y lo llenó casi hasta el borde.
—¿De veras? Confío en que le habrás impresionado favorablemente.
—Aturdido —dijo Graham nervioso, aunque a continuación deseó haberse tragado su sentir. Ninguno de los otros dos pareció darle mayor importancia. Pero él se sentía aturdido, y le era casi imposible imaginarse que aquello no resultara obvio para cada una de las personas presentes en la habitación. Se llevó el vaso de plástico a los labios y bebió un sorbo de vino, observando a Sara por encima del borde del vaso.
—Pues entonces, Sara —dijo Slater, apoyando el codo en el saliente de madera de la repisa, y sonriéndole a la mujer de cutis pálido—, ¿qué tal estamos? ¿Cómo se encuentra el viejo pueblo natal? —Slater se refería a Shrewsbury, si es que Graham no recordaba mal. Slater dirigió una mirada a Graham—. Sara y yo fuimos vecinos durante algún tiempo. Hasta creo que nuestros respectivos padres tuvieron en mente la idea de que fuéramos el uno para el otro, aunque en realidad jamás se atrevieron a expresarlo, claro está. —Slater lanzó un suspiro, mirando a Sara de arriba a abajo. El corazón de Graham, o sus tripas, algo en lo más profundo de su ser se sintió dolido mientras Slater continuaba hablando.— No es que yo les diera motivos, naturalmente, aunque mirando a Sara, en ocasiones casi desearía ser una lesbiana.
Graham se echó a reír, pero cuando se dio cuenta de que estaba un poco fuera de lugar, cortó la risa en seco. Volvió a ocultarse detrás del vaso de vino, mojando sus labios con el líquido pero no bebiéndolo, pese a que tenía la garganta seca; se emborracharía demasiado. No podía desacreditarse frente a esta mujer. ¿Tendría la edad que él pensaba? ¿Hablaba Slater en serio cuando se refería a que de niños habían sido una especie de novios, o tan sólo porque se acercaban en edad sus padres tal vez pensaron…? Sacudió su cabeza durante un momento, tratando de aclararse. Repentinamente la habitación se tornó sofocante y estrecha. Se sintió claustrofóbico. De alguna parte de la casa provino un chillido; el parloteo de las voces se acalló brevemente y Graham pudo sentir que las cabezas se giraban en dirección a la puerta principal de la habitación.
—Sospecho que ése es Hunter —dijo Slater con indiferencia, agitando una mano—. Su idea de diversión radica en hacerle cosquillas a su esposa hasta que ésta moje las bragas. Lo siento, Sara, te he interrumpido…
—No tiene importancia —contestó ella—, tan sólo iba a decir que era un sitio tedioso y horrible. Odio pasar allí los inviernos.
—Así que te has venido aquí —dijo Slater. La mujer asintió.
—Estoy… viviendo en la casa de Verónica por ahora, mientras ella pasa una temporada en los Estados Unidos.
Graham creyó percibir algo extraño en su voz.
—Dios mío, ese atroz sitio en Islington —Slater la miró compasivamente—. Pobre criatura.
—Es mejor que el lugar en el cual estaba —dijo ella con calma. Tenía a Sara casi de perfil; Graham podía ver la curva de su pómulo, el contorno de su nariz, y mientras la estaba observando ella inclinó su cabeza muy lentamente, y su voz volvió a sonarle alterada. Slater murmuraba algo para sus adentros con la vista fija en su vaso.
—¿Entonces finalmente le has dejado? —le preguntó Slater, y Graham sintió que los ojos se le abrían desmesuradamente, sintió aquel estiramiento de la piel hacia las orejas que había creído ver petrificado en el rostro de ella. ¿Dejado? ¿Estaba separada? Fijó ansiosamente la vista en ella, luego en Slater, esforzándose por no demostrar su curiosidad. Sara tenía la cabeza inclinada y miraba su vaso. En realidad no había bebido mucho.
—Finalmente —dijo ella, alzando la cabeza y sacudiéndola, no a modo de negación sino en una especie de desafío, con lo cual su cabello enmarañado se agitó ligeramente.
—¿Y qué sucedió con el otro? —dijo Slater. Ahora el tono de su voz era frío, se expresaba de un modo deliberadamente vago. Sus ojos parecían ocultar algo, y había en ellos una mirada que le hacían recordar, ligeramente, a los de Sara. Graham se encontró inclinándose hacia adelante, tratando de oír su respuesta. ¿Ya había comenzado a hablar? Ambos hablaban en voz baja; en realidad ellos no tenían intención de incluirle en la conversación, y además la habitación estaba muy ruidosa; la gente gritaba y reía, el volumen de la música que provenía del cuarto contiguo había sido subido.
—No quiero hablar del tema, ¿de acuerdo, Richard? —dijo ella, y a Graham su voz le pareció dolida. Sara se apartó apenas de Slater y bebió de su vaso hasta el fondo. Sin sonreír, miró a Graham, aunque a continuación sus labios temblaron levemente, formando una pequeña sonrisa.
Park, eres un idiota, se dijo a sí mismo Graham, estás mirando a esta mujer como si fuera el ET. Domínate, hombre. Le respondió con otra sonrisa. Slater emitió una breve risa entrecortada, diciéndole luego a Graham:
—La pobre Sara se casó con un sinvergüenza que tuvo el mal gusto de convertirse en director de obras del sistema de alcantarillado. Como le anticipé, ahora que ella le abandonó y ha dejado su vida privada hecha un verdadero desastre, tal vez haga lo que usualmente todos los ejecutivos en semejantes circunstancias, y se lance de cabeza a su trabajo.
Graham empezó a reírse, a pesar de que pensaba que la broma en sí tenía muy poca gracia, cuando descubrió a Sara darse vuelta rápidamente, depositar su vaso sobre la repisa y mirarle fijamente, acercándose, el rostro surcado de líneas severas, los ojos brillantes, cogiéndole del codo y girando la cabeza como queriendo enfatizar que le hablaba a él, ignorando a Slater, diciendo:
—¿Te apetece bailar?
—Vaya, yo siempre tan bocón —dijo Slater tranquilamente para sí, mientras Sara le quitaba el vaso a Graham depositándolo junto al suyo sobre la repisa y le conducía, aturdido, sin protestar, por entre las personas en dirección a la habitación de dónde provenía la música.
Así pues bailaron. Graham no podía recordar ninguno de los discos, cintas o temas que habían sonado. Cuando bailaron lento, sintió la calidez del cuerpo de ella a través de las capas de ropa que ambos llevaban puesta. Hablaron, pero él no recordaba sobre qué. Habían bailado sin parar. Graham se acaloró, sudó, y al cabo de un rato los pies y los músculos comenzaron a dolerle, como si no hubieran estado bailando sino corriendo, moviéndose compulsivamente en un extraño y ruidoso bosque oscuro de árboles blandos que se agitaban; tan sólo ellos dos.
Ella continuó mirándole, y él trató de ocultar sus sentimientos, pero cuando bailaron pegados uno al otro, Graham hubiera querido detenerse en un sitio y permanecer allí de pie, boquiabierto; expresar mediante una completa inmovilidad algo para lo cual no poseía la suficiente energía. Para tocarla, acariciarla, olería.
Finalmente regresaron a la otra habitación. Slater había desaparecido, al igual que el barril de vino y el vaso de Sara. Ambos bebieron por turno del vaso de Graham. Él trató de no mirarla con fijeza. Su piel se mantenía blanca, aun cuando ella parecía irradiar una especie de calor, algo que él no dejaba de percibir y por lo cual era invadido. La habitación ahora daba la impresión de estar menos iluminada y de haber empequeñecido. La gente se movía, empujaba, reía y gritaba; Graham apenas notaba su presencia. Alrededor del cuello de la muchacha, la blanca cicatriz en forma de semicírculo parecía brillar en la tenue luz, como si ella misma fuera algo luminoso.
—Bailas bien —le dijo ella.
—Yo no… —comenzó a decir Graham, aclarándose la garganta—, yo no suelo bailar tanto. Quiero decir… —su voz se apagó. Sara sonrió.
—Dijiste que pintabas. ¿Estudias en la Escuela?
—Sí. Segundo curso —dijo él, y luego se mordió el labio. ¿Estaba tratando de demostrarle cuantos años tenía? La gente a veces decía que tenía la cara de un niño. En varias ocasiones tuvo que demostrar su edad para que le dejasen entrar en un pub. ¿Qué edad tendría ella? ¿Qué edad creía ella que tenía él?
—¿Qué es lo que dibujas? —le preguntó. Graham se encogió de hombros, relajándose un poco; no era la primera vez que le hacían esta clase de preguntas.
—Lo que ellos me dicen. Nos dan para hacer ejercicios. Pero a mí realmente…
—Graham, ¿quién es ésta preciosa criatura?
Al oír la voz del señor Hunter, Graham se dio la vuelta desesperanzado. Su anfitrión era un hombre corpulento y lúgubre, que le hacía recordar a Demis Roussos. Llevaba puesto una especie de caftán de color marrón. Graham cerró los ojos. El señor Hunter era aquello que aparentaba: un refugiado de los años sesenta. Con su gorda mano apretó el hombro de Graham.
—Eres un ganador insospechado, jovencito. —Se acercó hacia Sara, y casi la ocultó con su cuerpo de la vista de Graham—. Graham está tan estupefacto contigo que sin duda no será capaz de presentarnos. Yo soy Marty Hunter—(¿Marty? se dijo a sí mismo Graham)— y me estaba preguntando si jamás se te ha ocurrido posar…
Justo en aquel momento se apagaron las luces, la música se interrumpió arrastrando un breve sonido grave, y la gente empezó a emitir ruidos animales.
—Oh jodido infierno —Graham oyó decir al señor Hunter, y a continuación algo enorme le rozó en la obscuridad diciendo—, eso es obra de Woodall; siempre desconecta los conmutadores en las fiestas…
En el preciso momento en que comenzaron a llamear las cerillas y a rasparse los mecheros, Sara se adelantó emitiendo un siseo y se abrazó a él. Cuando volvieron las luces, Graham únicamente se había atrevido a estrecharla entre sus brazos. Ella volvió a apartarse sacudiendo la cabeza, que mantenía inclinada hacia abajo, su perfume aún flotando entre ambos cuerpos. La música volvió a sonar de nuevo, a la cual la gente recibió con una exclamación de alivio.
—Lo siento —le oyó decir a ella—, he sido una tonta. Me asusto de los truenos… también. —Miró distraídamente hacia los costados buscando el vaso, pero lo tenía Graham, así que se lo pasó—. Gracias —dijo, y bebió un trago.
—No tienes por qué disculparte —dijo él—, ha sido muy agradable. —Sara alzó brevemente la vista con una sonrisa vacilante, como si no le creyera. Graham se lamió los labios, se acercó, y extendiendo su mano le tocó la suya, con la cual ella ahora sostenía el vaso. Evitando mirarle a la cara, la muchacha continuó con la vista fija en el vaso.— Sara, yo…
—¿Podríamos…? —comenzó a decir ella, y a continuación le echó una rápida mirada, dejó el vaso sobre la repisa y sacudiendo su cabeza dijo—: no me encuentro del todo bien…
—¿Cómo? —dijo Graham preocupado, cogiéndola por los hombros.
—Lo siento, puedo… —dijo dirigiéndose hacia la puerta, y Graham la ayudó a pasar por entre la gente, apartándola de su paso con el codo. En el vestíbulo se encontraron nuevamente con el señor Hunter, que sostenía entre sus brazos a un relajado y aburrido gato negro. Al verles, el hombre frunció el entrecejo.
—Se te ve bastante pálida —le dijo a Sara, y luego dirigiéndose a Graham continuó diciendo—. ¿Tu amiga no estará por vomitar, no es cierto?
—No, no lo estoy —dijo Sara en voz alta, levantando su cabeza—. No se inquiete; me iré a acostar sobre la nieve o en cualquier otro lugar… —Sara hizo un ademán como si fuera a marcharse, pero el señor Hunter la detuvo con un movimiento de su mano.
—De eso nada. Ruego que me perdones. Te encontraré… ya sé, venid conmigo. —Dejando el gato encima de un viejo sofá que había sido corrido contra la pared del vestíbulo, guió a Graham y a Sara en dirección hacia las escaleras.
Al otro lado de la calle Farringdon, Graham cruzó la travesía Easton, en cuya acera permanecía apoyada la plataforma colgante de otro pintor o limpiador de ventanas, que por alguna razón estaba puesta de manera vertical, con varios rollos de cuerda colocados pulcramente a su alrededor. Era verano; la época para pintar y de los andamiajes. Había que tener las cosas terminadas antes de que llegase el invierno. Se descubrió a sí mismo sonriendo, recordando nuevamente aquel primer encuentro, aquella noche casi alucinógena. Pasó por delante de una vieja de pie en medio de la acera, aparentemente mirando a un hombre con muletas que esperaba cruzar la calle desde la acera de enfrente. Casi automáticamente, Graham trató de imaginarse aquella escena dibujada.
—He visto marcharse a Slater con un fornido y joven Romeo —dijo el señor Hunter cuando llegaron al rellano de la segunda planta de aquella enorme casa—. ¿No dependeréis de él para regresar a casa? —le preguntó a Graham. Éste negó con un movimiento de cabeza. Por lo que él sabía, Slater ni siquiera conducía.
El señor Hunter abrió una puerta cerrada con llave y encendió la luz del cuarto.
—Ésta es la habitación de nuestra hijita; aquí podrás recostarte, jovencita. Y tú, Graham, cuídala bien; luego le diré a mi esposa que suba para ver si precisáis algo. —Sonriéndole primero a Sara y después a Graham, el señor Hunter se marchó cerrando la puerta detrás suyo.
—Pues bien —dijo Graham incómodo mientras Sara se sentaba en la pequeña cama—, aquí estamos. —Mordiéndose el labio, se preguntó qué era lo que se suponía que debía hacer ahora. Sara dejó descansar la cabeza entre sus manos. Graham observó la negra mata de sus cabellos revueltos, deseándola, sintiendo temor. Ella alzó la vista y le miró. Graham dijo: —¿Te encuentras bien? ¿Qué es lo que te sucede? Es decir, ¿sientes… sientes dolores?
—Ya se me pasará —le respondió ella—. Discúlpame, Graham; vuelve a la fiesta si lo deseas. No es nada grave.
Graham se puso tenso. Acercándose, se fue a sentar junto a ella al borde de la cama.
—Si quieres que me vaya me iré… pero no me importa quedarme sentado aquí. No quiero dejarte… sentada aquí sola. A menos que realmente lo desees. De todos modos, no creo que me divierta allí, supongo que estaría pensando en ti. Yo…
Estuvo a punto de poner el brazo alrededor de su cuello, pero ella se le adelantó apoyando la cabeza sobre su hombro, con lo cual el perfume que despedían sus cabellos le envolvió, haciéndole sentir ligeramente mareado. Parecía como que ella fuera a desplomarse en cualquier momento; aquello no era un abrazo y sus brazos yacían pesadamente. Tenía las manos apoyadas sobre su regazo, inertes como los miembros de una muñeca. Graham la abrazó, sintiendo que temblaba. Tragó con dificultad y se puso a mirar a su alrededor, los posters de Snoopy, de caballos en soleadas praderas, de David Bowie y Duran Duran. En un rincón un diminuto tocador blanco, reluciente y con frascos y potes bien ordenados, parecía haber sido sacado de alguna casa de muñecas. Sara volvió a estremecerse en sus brazos, y a él le pareció que podría estar llorando. Instintivamente acercó la cabeza hacia sus cabellos.
Sara levantó su cabeza, y Graham pudo ver que tenía los ojos secos. Puso sus manos encima del cobertor y le miró a los ojos, inspeccionándole el rostro con una expresión ansiosa, primero el ojo derecho, luego el izquierdo, después pasando a su boca. Graham se sintió examinado, sondeado, y como una polilla frente a una especie de antifaro en busca de un haz de sombra, deseando apartarse, alejarse volando de la intensidad de aquellos escrutadores ojos negros.
—Lo siento, Graham, no quisiera fastidiarte —dijo ella, volviendo a agachar la cabeza—, tan sólo preciso a alguien en quien apoyarme, eso es todo. Estoy pasando por un… oh —dijo ella sacudiendo la cabeza, desechando cualquier cosa que hubiera estado a punto de contar. Graham puso su mano sobre la suya.
—Apóyate en mí —le dijo—. Comprendo lo que te pasa. No tienes por qué preocuparte.
Sin mirarle, Sara se acercó a él nuevamente y se reclinó contra su cuerpo. Finalmente le rodeó suavemente la cintura con sus brazos, y permanecieron así durante largo rato, mientras él escuchaba los sonidos de la fiesta, y sentía —contra un costado, y dentro del perímetro que conformaba su brazo alrededor de ella— el suave flujo y reflujo de su respiración. Por favor, por favor, señora Hunter, no se le ocurra venir en este preciso instante. No ahora, no en este perfecto y delicado momento.
Unos pasos resonaron en las escaleras, y los latidos del corazón de Graham parecieron querer imitarlos, pero los pasos se alejaron junto a unas risas. Abrazando a Sara, se dejó envolver por su olor, confortado por su cercanía. Su presencia y su perfume le hacían sentirse drogado; se sentía… de una manera que jamás antes había experimentado.
Esto es absurdo, se dijo a sí mismo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué me ocurre? Ahora mismo me siento más feliz, más satisfecho que en cualquier situación de éxtasis postcoital. Aquellas noches de Somerset en coches de amigos, en casas ajenas, o esa vez en un campo iluminado por la luna; todos mis encuentros hasta hoy, meticulosamente apuntados y comparados; ninguno de ellos tenía importancia. Tan sólo éste era el que contaba.
Dios mío, qué payaso.
Enamorándome en una vieja e irregularmente construida casa de Gospel Oak, Londres, durante el mes de enero. ¿Qué posibilidades tengo de que ella alguna vez sienta lo mismo? Jesús, estar así para siempre, vivir, estar juntos, abrazarla de este modo en la cama alguna noche en que tuviera miedo de los truenos, y yo poder reconfortarla, y ser reconfortado por ella.
Sara se removió contra su cuerpo, y él, tomándolo por los suaves movimientos que podría producir un niño dormido, bajó la vista sonriente, absorbiendo la lenta ola de perfume que despedían sus alborotados cabellos negros; pero ella estaba despierta, y alzando su cabeza se despegó de él un poco para mirarle, ante lo cual Graham tuvo que ocultar rápidamente su sonrisa ya que no era algo que deseara que ella viese.
—¿En qué estás pensando? —le preguntó Sara. —Graham inspiró profundamente.
—Estaba pensando —comenzó a decir lentamente, consciente de que ella aún le abrazaba de la cintura (pero no; de pronto se llevó una de sus manos a la frente y se quitó el cabello que le caía sobre los ojos; sin embargo, ¡luego la depositó en el mismo lugar, estrechándola ligeramente contra su cuerpo!)— acerca de… de que si por el vino dentro de un zapato se podía reconocer de qué clase era. Me refiero al vino; el viñedo y la cosecha… este… si pertenece a la vertiente sur o si aquel año la tierra resultó ser especialmente ácida.
Una amplia sonrisa, que aflojó su vulnerable y tensionado rostro, apareció en el blanco espacio rodeado por la obscura mata de pelo. El corazón de Graham pareció saltar de alegría ante la diáfana belleza de ella y por el hecho de haber sido el causante de aquel cambio. Sintió que abría su boca involuntariamente, pero la volvió a cerrar sin pronunciar una sola palabra.
—O también se podría organizar un concurso de catadores de champaña utilizando pantuflas de dama —dijo ella riéndose. Graham asintió con una sonrisa. Lanzando un suspiro, Sara cambió nuevamente de expresión, y dejando de abrazar a Graham, se inclinó hacia adelante doblándose por la mitad.— Creo que preciso ir al lavabo —dijo ella, dirigiéndole luego una mirada a Graham—. ¿Me esperarás?
—Esperaré —dijo él, aunque demasiado solemne para su gusto. Sonrió, y volvió a posar su mano sobre la de ella—. ¿Estás segura de que te encuentras bien?
—Son tan sólo los nervios. —Sacudió la cabeza, y mirando la mano de Graham dijo—: Gracias por… pues, gracias. No tardaré. —Incorporándose velozmente, se dirigió hacia la puerta y salió. Graham se desplomó hacia atrás en la cama, observando el blanco cielo raso con los ojos muy abiertos.
En toda su vida no había creído que algo así fuera posible. Uno ya no creía en Papá Noel, en Ratoncito Pérez, en la omnisciencia paternal… y en toda aquella clase de patrañas acerca del amor eterno que nos habían dicho que era el ideal. La vida era sexo, infidelidad, divorcios. También estar locamente enamorado, ¿pero el amor a primera vista, oler, tocar? ¿Para él? ¿Qué se había hecho de aquel cinismo cuidadosamente fomentado?
Permaneció recostado en la cama, esperándola. Al cabo de un rato se levantó y comenzó a pasearse por la habitación de techos altos, contemplando los posters desplegados y los blandos juguetes, los dos viejos guardarropas, la pequeña rama que imitaba a un árbol sobre el reborde de la ventana de la cual colgaban unos vulgares y coloridos adornos. Graham tocó las largas cortinas de color verde oscuro y echó una mirada al jardín y al otro lado de la casa, alta y sombría. El cielo resplandecía con una extraña tonalidad amarillenta; manchas de nieve cubrían de modo desigual el jardín. La puerta se abrió. Sonriendo, Graham se giró.
Una mujer alta, con aspecto de haber bebido bastante y embutida en un mono de color rojo, se balanceaba en el umbral de la puerta sosteniéndose del marco exterior. Su rostro era delgado y tenía los cabellos rubios.
—¿Te encuentras bien, querido? —le preguntó a Graham, recorriendo la habitación con la mirada. El muchacho esbozó una pequeña sonrisa.
—Me encuentro bien, señora Hunter. La señora ffitch está eh… en el lavabo.
—Oh —dijo la mujer. No creía recordarla; luego hizo memoria y se acordó de haberla visto en el baile de fin de curso—. Pues entonces, nada. Bueno… no ensuciéis la cama. —Apartándose, cerró la puerta. Graham permaneció mirando la puerta con el ceño fruncido, preguntándose qué había querido decir con exactitud. Ésta se abrió nuevamente, volviendo a aparecer la señora Hunter—. ¿Por casualidad no habrás visto a mi marido? Soy la señora Hunter, la esposa de Marty.
Graham sacudió la cabeza. Se sentía injustamente urbano; casi despreciativo con la mujer borracha.
—No, señora Hunter —dijo—, no desde hace bastante rato.
—Hmm —masculló ella y se marchó. Graham permaneció unos instantes observando la puerta, pero no sucedió nada más. Al otro lado la fiesta se desarrollaba bulliciosamente. Le pareció oler a droga; a humo de marihuana o algo parecido. Volvió a mirar nuevamente por el cristal de la ventana, observando de vez en cuando en él el reflejo de la habitación. Echando un vistazo a su reloj, se preguntó cuánto tiempo hacía que ella se había marchado. Le parecían siglos. ¿Debería ir a ver qué pasaba? ¿No le molestaría a ella? ¿Y si le hubiese sucedido algo; podría haberse desmayado?
Ni siquiera sabía en dónde se encontraba el lavabo en aquella planta. Tan sólo había utilizado una vez el que quedaba en la planta principal. ¿Debía salir en su busca? Podría quedar como un entrometido, o abrir la puerta equivocada y estorbar a sus ocupantes. Recorrió la habitación a trancos, luego se acostó con las manos entrelazadas detrás de su cabeza. Pero enseguida volvió a incorporarse y se dirigió hacia la ventana, esperando ver reflejado el movimiento de la puerta al abrirse.
La puerta se abrió; Graham se giró justo a tiempo para ver cómo ésta comenzaba a cerrarse y por el vano desaparecía un rostro de hombre después de una breve inspección.
—Oh, perdón —dijo una voz. Del otro lado se oyó la risita nerviosa de una muchacha y unos pasos que se alejaban. Una vez más, Graham volvió a ponerse de cara a la ventana.
Finalmente, con un dolor de vientre como si algo se estuviera retorciendo por dentro, abandonó la habitación. Encontró el lavabo en la planta de abajo. Graham pensó: seguro que la puerta estará abierta y en el cuarto no habrá nadie. Se ha marchado. Yo no significo nada para ella.
Intentó abrir la puerta. Estaba cerrada por dentro.
Seguro que está ocupado por un hombre. Le respondió la voz de una mujer.
—Lo siento; enseguida salgo.
—¿Sara? —dijo Graham inseguro, con voz temblorosa. Hubo un silencio, los ojos le escocieron. No es ella. No podría ser ella. Es imposible que sea ella.
—¿Graham? Mira, lo siento de veras. Saldré en un minuto. Oh Dios, cómo lo siento.
—No, no —dijo él, casi gritando; tenía que bajar un poco el tono de su voz—. No te preocupes. No hay prisa. Esperaré… en… la habitación, ¿de acuerdo?
—Sí. Sí, por favor. Cinco minutos más.
¡Estaba allí! Subió las escaleras a saltos, de tres a cuatro escalones por vez, rezando por que la habitación no hubiese sido ocupada en su ausencia por alguna pareja enamorada, echándose en cara el haber desconfiado de ella. Ahora pensaría que él no tenía confianza en ella.
La habitación estaba vacía, tal como la había dejado. Se sentó en la cama, las manos sobre su regazo, el corazón latiéndole fuertemente en el pecho. Fijó la vista en la base de la puerta. Entro en éxtasis porque una mujer está en el lavabo, pensó. Esto es suficiente para hacerme sentir que el mundo me pertenece. ¿Podré contárselo a alguien? ¿A Slater, por ejemplo? ¿A mi madre? ¿Habrán ella y papá sentido lo mismo?
Sara regresó. Se la veía más pálida que nunca. Respiraba con dificultad, de un modo irregular. Sin hablarle se acostó en la cama. Le hacía sentirse atemorizado, pero a medida que ella fue relajándose, tendida junto a él con los ojos cerrados y el rostro volteado hacia su lado, otra cosa que emanaba de ella, un frágil y expuesto erotismo hizo que se estremeciera de deseo. Oh Dios mío, me siento como un violador. Ella se encuentra mal.
—¿Te encuentras —Graham se atragantó con las palabras y comenzó de nuevo—. ¿Te encuentras muy indispuesta? ¿Quieres que llame a una ambulancia?
—Indispuesta —dijo ella sonriendo, con los ojos aún cerrados—. Es un término amable. —Abrió los ojos y los fijó, parpadeando a causa de la luz, en Graham—. Me encuentro bien, realmente. De veras que lo estoy. Son sólo los nervios; soy una mujer llorona y probablemente debiera estar tomando valium, pero sería un fastidio. Voy a salir por mis propios medios, ¿sabes? Tengo cosas por resolver. Siento ser para ti una molestia.
—Tú no me molestas —dijo Graham, sintiéndose satisfecho por el modo en que se había expresado; cálido, seguro, sin aire protector, pero con afecto. ¿Lo había percibido ella también así? Sara inclinó la cabeza y cerró nuevamente los ojos. Comenzó a oler su vestido por encima de sus pechos.
—Deberás disculparme —dijo repentinamente, con los ojos abiertos—. Huelo a un horrible aftershave. —Graham se dio cuenta de que en efecto ella despedía un fuerte olor a colonia. Sara le sonrió débilmente y se encogió de hombros—. Vomité. Esto es todo lo que pude encontrar para tapar el olor. También me lavé los dientes, pero todavía tengo el sabor… Dios mío, esto es detestable, Graham. Te estoy utilizando de niñera. No ha sido mi intención.
—No… tienes por qué atormentarte —dijo él sin fuerza.
Los ojos de Sara volvieron a cerrarse.
—¿Si te pido que apagues la luz no pensarás mal, no es cierto? —le preguntó—. Me molesta a la vista.
—Por supuesto que no —dijo él suavemente, dirigiéndose hacia la puerta.
A oscuras era posible apreciar unas franjas de luz amarillenta que entraban por la ventana. Sara era una mancha negra sobre la cama, un espacio en tinieblas. Graham se sentó junto a ella, que alzó uno de sus brazos; y allí permaneció, con los músculos en tensión. Con su brazo, ella gentilmente le hizo acostarse. Ambos rostros quedaron enfrentados; próximos y borrosos.
—Graham, esto es terrible —dijo ella, tan bajo que casi resultó inaudible—. Has sido tan gentil conmigo y yo me estoy aprovechando de ti, pero todavía no tengo fuerzas para marcharme. Creo que debes odiarme.
—Yo… —comenzó a decir Graham, pero se tragó aquella declaración demasiado precipitada, instintiva y sincera. Demasiado pronto—. No —insistió—, de ninguna manera. —Cogió entre sus manos las de ella. Estaban muy calientes—. En realidad esto es… —sacudió su cabeza, sin saber si ella podía verle, o sentir el ligero balanceo de la cama—…muy agradable —acentuó esta última palabra con una breve risa de autodesvalorización, dándose cuenta de que estaba fuera de lugar. Ella apretó sus manos.
—Gracias —le susurró ella.
Estuvieron así tendidos durante largo rato. Graham sentía una extraña y lejana confusión en sus pensamientos, como si ya no pertenecieran a su propia mente y el bullicio de la fiesta no fuera otra cosa que el rumor de su propia voz. Por último, desistió del intento de analizar sus sentimientos, o siquiera de comprenderlos, y optó por relajarse, esperando la pausada y regular respiración que llamaba al sueño, sin estar del todo seguro de poder detectarla. En cierto momento la puerta se abrió brevemente y una voz de hombre dijo «mierda», pero Graham no le prestó la menor atención; sabía que no se trataba de nada que pudiera perturbarles.
Graham la sujetó entre sus brazos, inmóvil y cálida, pero poco después sintió en aquella oscuridad como si no estuviera sujetando en realidad nada; tenía la misma sensación que después de haber mantenido un miembro en la misma posición durante demasiado tiempo, el cual de algún modo perdía toda referencia con el cuerpo, y a pesar de que en los primeros instantes uno se esforzaba por mover ese brazo o esa pierna no había forma de hacer propia aquella parte. Graham continuó sujetándola, pero no sintió nada; ella estaba allí, y él era capaz de distinguir las diferencias que les separaban, pero por alguna razón también la sentía como una parte relajada de su propio cuerpo; una silenciosa mezcla de identidades neutralizaba esta sensación, como la piel pálida, la cicatriz blanca, las ropas negras y el cabello obscuro que se combinaban mutuamente, y la unión resultante que era clara, invisible, nada.
Finalmente ella se removió, le besó rápidamente en la frente y se incorporó, sentándose al borde de la cama.
—Ahora me siento mejor —dijo. Luego giró la cabeza para observar a Graham en la obscuridad; él se quedó mirándola—. Es hora de que me vaya a casa —continuó diciendo—. ¿Podrías llamarme un taxi? Ven; bajaremos juntos.
—Por supuesto —dijo él sonriendo.
Al encender la luz ésta brilló con demasiada intensidad. Sara bostezó y se rascó la cabeza, despeinando aún más su cabello.
En el vestíbulo, Graham pidió un taxi para ella que fuera hasta Islington.
—¿Hacia dónde vas tú? —preguntó ella—. Si Islington no te cae muy lejos, tal vez quieras aprovechar el taxi. La fiesta se había calmado un poco, pero todavía quedaban muchos invitados. Un hombre y una mujer con atuendos punk dormían uno en brazos del otro sobre el sofá del vestíbulo. Graham se encogió de hombros.
—Creo que Islington me queda cerca —dijo. ¿Acaso le estaba invitando? Seguramente no. Se veía angustiada.
—Lo siento, pero no puedo invitarte. —Graham creyó que se le habían pasado las ansias, pero ahora pudo comprobar que no era así.
—No te preocupes —dijo vivamente—. Sí, Islington me queda bastante cerca. Yo pagaré la mitad.
Ella no le dejó pagar la mitad; él no opuso demasiada resistencia. Llegaron al sitio en donde vivía ella, un tranquilo callejón sin salida. Graham dejó que el taxi se fuera; no podía permitirse semejante lujo. Sara echó una mirada a una enorme moto BMW aparcada junto al canto de la acera y luego hacia arriba, a una oscura fila de casas altas. La luz amarillenta le otorgaba a su rostro el aspecto de un fantasma.
—Vuelvo a pedirte disculpas por lo de esta noche —dijo ella, acercándose. Graham alzó los hombres. ¿Se besarían? Le parecía imposible—. Ojalá pudiera invitarte a pasar.
—No tiene importancia —dijo él, sonriendo. Su aliento formó entre ambos una nube de vapor.
—Te lo agradezco, Graham. Me refiero a que me hayas acompañado. He resultado una molestia; ¿podrás perdonármelo? No me comporto siempre así.
—No hay nada que perdonar. Ha sido magnífico. —Al oír esto, Sara se rio silenciosamente. Graham volvió a alzarse de hombros, sonriendo desesperanzadamente. Ella se le acercó, colocando su mano enguantada detrás de su cuello.
—Eres adorable —le dijo ella, y atrayendo su rostro le besó; tan sólo apoyó sus labios, suaves, cálidos y húmedos, contra los suyos, pero fue mejor que cualquier otro beso, mejor que su primer beso verdadero, y aquella sensación le aturdió. Apenas tenía noción de lo que estaba haciendo. Abrió ligeramente su boca, y la lengua de ella le tocó le labio superior para luego volver a desaparecer; besándole rápidamente en la mejilla, Sara dio medio vuelta y se encaminó hacia la puerta de entrada, buscando la llave en el fondo de un pequeño bolso que había extraído de su viejo abrigo de pieles.
—¿Podremos vernos otra vez? —profirió Graham con voz ronca.
—Naturalmente —le respondió ella, como si se tratara de una pregunta tonta. Introdujo la llave en la cerradura y abrió la puerta—. Todavía no he memorizado el número de teléfono de aquí. Slater lo tiene. Chao. —Le sopló un beso; sus últimas palabras, con la puerta abierta, las había susurrado. La puerta se cerró sigilosamente. Graham vio cómo arriba una luz se encendía; luego todo volvió a estar a oscuras.
Le llevó cinco horas regresar caminando hasta Leyton, el sitio en donde se alojaba. Hacía frío, y en cierto momento llovió ligeramente, tornándose luego en aguanieve, pero a él no le importó. ¡Aquel beso! ¡Aquel «naturalmente»!
La caminata fue épica. Algo que él jamás podría olvidar. Un día, o una noche, volvería a hacerla de nuevo, volvería sobre sus pasos por el puro placer de la nostalgia. Algún día, cuando ambos estuvieran juntos y él tuviese un buen trabajo, cuando fuera dueño de su propia casa y de su coche y no necesitara caminar o pudiera pagarse un taxi si así lo deseaba; por la memoria de los viejos tiempos tomaría la misma ruta, tratando de recuperar los cambiantes estados de éxtasis de aquella caminata en las opacas horas de la madrugada.
Casi medio año después, durante el calor del verano, todavía era capaz de recordar la sensación del aire frío sobre su piel, el modo en que se le habían congelado las orejas, mientras él se reía sin parar a carcajadas, estirando sus brazos hacia el nublado y obscuro cielo anaranjado.
Ahora era capaz de reírse de aquello. Había pasado el tiempo y podía hacerse a la idea de ese arrebato levemente absurdo. Ahora podía aceptarlo. Todavía le era imposible creérselo por completo, en el sentido de que no podía creer que eso le estuviera pasando a él, de que fuera tan vulnerable a un sentimiento tan vulgar, casi trillado. Pero existía; él no podía —de ninguna manera— negarlo.
Graham pasó junto a un taller abandonado de la Avenida Rosebery; los carteles anunciaban grupos de rock y sus discos. El tráfico bullía y el sol azotaba, pero Graham recordó el mes de enero, y un escalofrío le invadió el cuerpo ante la memoria de aquella larga caminata.
Calle de la Media Luna, se repitió a sí mismo incansablemente mientras caminaba aquella noche. Ella vivía en la calle de la Media Luna (antes de marcharse se había cuidado bien de memorizar su dirección, así que aunque Slater hubiera perdido su número, ella no se perdería para él). Para Graham se convirtió en una especie de canto, en un mantra; calle de la Media Luna, calle de la Media Luna, calledelamedialuna…
Un canto.
Una letanía.
El empleado Starke
¡Desocupado!
Se sentó en una silla de plástico de la Oficina de Empleo. En aquellos lugares las sillas eran todas iguales; lo comprobó en cada una de las oficinas de empleo y en las de la Seguridad Social que había estado. No es que fueran exactamente iguales; él había visto diferentes modelos, pero todas pertenecían a la misma clase. Se preguntó si alguna de esas sillas estaba provista de un dispositivo de seguridad contra las microondas.
Una mujer le había estado atendiendo, pero ahora ya no estaba. Al parecer no se vio capaz de arreglárselas con él. Probablemente ellos no se esperaban esto. No se habían preparado de un modo adecuado.
Decidió no regresar directamente a la pensión, ni dirigirse aún al pub. Eso era lo que ellos esperaban que hiciera. Despedido hacía escasas horas, o mejor dicho «renunciado», y con todo ese dinero; por supuesto, lo obvio hubiera sido irse a casa o a beberse un trago. Ellos no se esperaban que él iría a la Oficina de Empleo a solicitar trabajo. Por lo tanto, cuando vio el letrero en la calle justo delante suyo, no dudó en entrar, sentarse y exigir ser atendido.
—¿Señor…? —se dirigió a él un hombre. Traje ligero, cabello corto, cara cubierta de pecas, pero con expresión de responsabilidad. Se sentó frente a Grout aferrándose con ambas manos al inmenso papel secante blanco que casi recubría la superficie del pequeño escritorio.
—¿Qué? —dijo Grout receloso. No le había prestado atención.
—¿Su nombre es…? —dijo el joven.
—Steven —dijo Grout.
—Ah… ¿es su nombre de pila?
Inclinándose hacia adelante, Grout colocó un puño sobre el escritorio y miró al hombre fijamente a los ojos, entrecerrando los suyos, que brillaban de ira, mientras le decía:
—¿Cuántos más se cree que puedo tener?
El joven pareció confundido y preocupado. Steven se cruzó de brazos y sintiéndose triunfante se reclinó en su asiento. ¡Eso le había derrotado! Steven se echó hacia atrás el casco protector. Aquello iba realmente sobre ruedas. Por una vez sintió que era él quien llevaba la voz cantante, sin que ellos aún tuvieran oportunidad de utilizar su Pistola Microondas; se sintió tranquilo y relajado. De ellos dos, el que se veía más acalorado e inquieto era el joven empleado de la Oficina de Empleo.
—¿Podríamos empezar de nuevo? —dijo el joven, sacando una pluma y golpeando con una de sus puntas su dentadura inferior. Sonreía impacientemente.
—Oh, por supuesto —dijo graciosamente Steven—. Soy un experto en comienzos. Adelante.
—Muy bien —dijo el joven, inspirando.
—¿Cuál es su nombre? —dijo repentinamente Grout, volviendo a inclinarse sobre el escritorio.
El joven empleado le contempló durante unos instantes.
—Starke[11] —dijo.
—Está usted llamando la atención, o…
—Escuche, señor —dijo seriamente el joven llamado Starke, depositando la pluma sobre el escritorio—. Estoy intentando cumplir con mi trabajo; ahora bien… ¿enfocaremos este asunto de una forma sensata, o no? Porque si no, hay muchas personas que…
—Y usted escúcheme a mí, empleado Starke —dijo Grout, dando golpes con un dedo encima del escritorio. Starke miró el dedo, por lo que tuvo que retirarlo al recordar cuán sucias estaban sus uñas—. Soy un desocupado, sabe. Yo no tengo un bonito y seguro puesto de funcionario con jubilación y… y otras cosas. Soy una víctima de la recesión económica. A usted podrá parecerle una broma…
—Le aseguro que…
—… pero yo sé lo que sucede, y sé por qué estoy aquí y por qué lo está usted. Oh, sí. No soy un estúpido. No se crea que podrá engañarme como a un niño. Conozco la situación, como ellos suelen decir. Podré tener treinta y sie… treinta y ocho años, pero soy capaz de «conectar» muy bien, y sé que no todo funciona «a pedir de boca» como la gente se cree. A usted podrá parecerle una tarea fácil, y quizá lo sea, pero a mí no se me engaña así como así, oh no. —Grout se relajó en su silla, asintiendo enfáticamente con la cabeza. No siempre se expresaba correctamente, y él era el primero en admitirlo, pero no se trataba tanto de lo que uno decía, sino del modo en que lo hacía. Eso lo había dicho alguien famoso.
—Bien, señor, no seré capaz de ayudarle a menos que usted me permita hacerle ciertas preguntas.
—Vale, pues —dijo Grout, abriendo sus brazos de par en par y mirándole asombrado—, adelante. Ya comprendo; estoy preparado. Pregunte lo que quiera.
Starke lanzó un suspiro.
—Perfecto —dijo—. ¿Cuál es su nombre?
—Grout —dijo Steven.
—¿Es ése su nombre de familia? —preguntó Starke.
Grout lo meditó cuidadosamente. Siempre se confundía con estas cosas. ¿Qué era nombre de familia y qué era nombre de pila? Era como peso neto y peso bruto; siempre los mezclaba. ¿Por qué la gente no decía simplemente primero y segundo? Tan sólo para confundirle, no cabía duda. Pero sin embargo, había una manera de determinarlo. Si uno recibía el tratamiento de «señor», entonces el nombre que venía después, el primero, debía de ser, por lógica, el nombre de familia[12]… y en cuanto al nombre de pila, es decir de bautismo, era fácil porque Bautista se había llamado Juan Bautista, y por lo tanto el nombre de pila era obviamente el segundo… y así era como podía deducirlo.
Este procedimiento le pareció razonable, pero ahora que lo pensaba no estaba seguro de si esta manera de recordarlo era la errónea o la acertada. Decidió optar por lo seguro.
—Mi nombre es Señor Steven Grout.
—Muy bien —dijo Starke, apuntándolo—. ¿Se escribe igual que ese material que se usa para unir ladrillos y cosas parecidas, no es así? —Starke levantó la vista.
Los ojos de Steven se entrecerraron.
—¿Qué está tratando de insinuar?
—Yo… yo no…
—No permitiré sus insinuaciones —dijo Steven, golpeando la parte delantera del escritorio—. Me gustaría saber con qué derecho usted se dirige a mí con esa clase de insinuaciones ¿eh? Contésteme.
—Yo…
—No, no puede, ¿no es cierto? Y yo le diré el porqué. Porque yo no estoy aquí por propia voluntad, ésa es la razón. Yo no soy uno de sus gorrones. Para su información, jamás he elegido la vía fácil. He pasado por momentos muy duros pero siempre manteniendo mi dignidad, y jamás permitiré que alguien me la quite. No dependo de nadie y con los tiempos que corren eso es algo muy valioso; incluso si no ha tenido los mismos problemas que yo, cosa que no creo, ya que resulta completamente obvio, usted es el que está sentado del otro lado haciendo las preguntas. Tiene que darse cuenta, empleado Starke…
—Yo no soy…
—… que estamos separados por un escritorio. —Palmeó la superficie del escritorio para que comprendiera de qué estaba hablando—. Esto es un símbolo, ¿lo sabía? —Grout se acomodó para dejar que sus palabras calaran hondo. Starke miró el escritorio.
—Esto es un escritorio, señor Grout.
—Es un escritorio simbólico —dijo Grout, golpeándolo con su dedo—. Es un escritorio simbólico porque establece entre usted y yo una separación, y así es como funcionan las cosas. Siempre así. No intente convencerme de lo contrario. Como ellos suelen decir, conozco la situación.
—Señor Grout —dijo Starke con un suspiro, dejando otra vez la pluma—. Me temo que esta entrevista no nos lleve en realidad a ninguna parte. Cuando usted llegó, habló con mi colega la señorita Phillips…
—No tuve tiempo de averiguar su nombre —dijo Grout, agitando desinteresadamente una mano.
—Que yo sepa, con ella tampoco llegó demasiado lejos, ¿no es cierto? Y ahora…
—¿Que no llegué demasiado lejos? —dijo Grout—. ¿Que yo no llegué demasiado lejos? No es mi trabajo llegar lejos, sino el de ustedes. Se supone que es usted quien tiene que llegar lejos conmigo. Ustedes están entrenados en esta clase de cosas, no yo —dijo Steven indignado, volviendo a golpear con su dedo la mesa a modo de énfasis—. ¿Se piensa que recurro a esto a menudo, eh? Contésteme. Usted piensa que tengo el hábito de venir a sitios como éste ¿no es eso? ¿Se atreve nuevamente a insinuarme cosas?
—No intento insinuar nada, señor Grout —dijo Starke, acomodándose en su silla. Meneó la cabeza—. Estoy tratando… trataba de llevar adelante una entrevista, y ahora trato de hacerle comprender que usted no hace nada para facilitar las cosas. Primero agotó a mi colega…
—Le aseguro que yo no le caía bien. Se comportó de un modo despectivo. Y eso es algo que no toleraré —explicó Grout. Starke se encogió de hombros.
—Lo que sea. Ahora usted ha hecho imposible que yo pudiese llevar adelante la entrevista a pesar del hecho de que he sido extremadamente paciente…
—Yo no estoy impidiéndole que lleve adelante su entrevista —dijo Grout, sacudiendo su cabeza—. No es así. Haga sus preguntas, y yo las responderé. Adelante. Pregunte lo que desee. Soy una persona muy cooperativa. Tan sólo que no toleraré que se me trate despectivamente o ser objeto de insinuaciones.
El joven se quedó mirándole unos instantes, luego alzó las cejas, y sentándose derecho en su silla volvió a coger nuevamente su pluma.
—Muy bien. Lo intentaremos una vez más. Su nombre es señor Steven Grout…
—Correcto —asintió Steven.
—Si no me equivoco, acaba de dejar su último empleo ¿no?
—Así es.
—Y desearía…
—No —dijo Steven, adelantándose en su asiento y palmeando el escritorio mientras el señor Starke se repantigaba con un suspiro en su silla, sacudiendo la cabeza y esbozando una leve sonrisa—, porque lo hubiera querido. Venían a por mí desde un principio. Querían deshacerse de mí todo el tiempo. Me perseguían. Me forzaron a irme. Pero lo hice por propia voluntad. Jamás les daría semejante satisfacción. Renuncié. Uno tiene su orgullo, sabe. No permití que me tratasen en forma desconsiderada.
—Ajá —dijo el señor Starke, sentándose derecho en su silla y pareciendo un poco más interesado—, ¿así que renunció?
—Ciertamente. No iba a permitir que ellos…
—En este caso, señor Grout, deberá comprender que al renunciar queda sin opción al beneficio del seguro contra desempleo por un periodo de…
—¿Qué? —dijo Steven, incorporándose en su asiento—. ¿De qué está hablando? Era la única cosa decente que podía hacer. Si usted se piensa que me iba a quedar allí…
—Lo siento, señor Grout, pero pensé que era necesario decírselo. Aún tiene que inscribirse como desocupado, pero por las primeras…
—Oh no —dijo Steven—, yo lo siento, eso no es suficientemente justo. He pagado mis timbres fiscales. He pagado de acuerdo a lo que he ganado. No soy ni un gorrón ni uno de esos inadaptados sociales. Soy un trabajador. Tal vez no en este preciso momento, pero lo soy, y tanto que lo soy. Lo que sucede es que no iba a dejar que me echaran. De ninguna manera —palmeó sobre el escritorio— iba a darles esa satisfacción, ¿me comprende?
—Aprecio el que usted haya dejado su empleo por propia voluntad, señor Grout, pero las reglas especifican que si lo hace entonces tendrá que…
—Pues, eso no está nada bien, lo siento —dijo Grout. Le habían descubierto. Estaba empezando a acalorarse. El cuello de la camisa le picaba y podía sentir el peculiar olor corporal que despedían sus axilas. El señor Starke sacudía su cabeza.
—No obstante…
—No me venga con sus «no obstante», joven —dijo Grout, elevando la voz. La gente le estaba mirando. Pudo comprobar que la luminosa Oficina de Empleo se hallaba casi atestada. El sol penetraba por los ventanales, calentando el lugar. Pero existía un calor corriente y un calor de microondas. A estas alturas él conocía bien la diferencia. El calor corriente no ocasionaba comezón como el de microondas. El calor corriente no provenía desde dentro como por lo visto lo hacía el de microondas, afectándole a uno al momento. Decidió tratar de ignorarlo, y dijo—: No me venga con sus «no obstante», oh no. Es algo que no le toleraré.
Starke lanzó una pequeña carcajada. ¡Una carcajada! ¡Así como así!
—Lo siento, señor Grout, pero usted no es elegible para el beneficio del seguro de desempleo. En cambio, recibirá un beneficio suplementario durante las primeras seis…
—¿Que lo siente? —dijo Grout—. Pues no se le ve muy apenado. Quiero saber por qué razón se me victimiza.
—Nadie le victimiza, señor Grout —dijo Starke—. Las reglas especifican que si alguien abandona voluntariamente su empleo deberá aguardar seis semanas antes de reclamar el beneficio del seguro de desempleo. Si es elegible, que sin duda usted lo será, durante el Ínterin podrá solicitar el beneficio suplementario.
—¿Y qué hay de mi dignidad? —dijo Steven en voz alta—. ¿Qué hay de ella, le pregunto? ¿Eh? ¡Beneficio Suplementario, ya lo creo! He pagado mis timbres fiscales. He pagado mis impuestos. Esto no es para nada justo.
—Comprendo su postura, señor Grout, pero me temo que así es como está establecido. Probablemente sea elegible para el beneficio suplementario; primero tendrá que inscribirse…
—Pues, no es para nada justo —dijo Grout, enderezándose en su silla y clavando un ojo en Starke, intentando volver a voltear posiciones para así dejar de sentirse incómodo y hacer que Starke se pusiera nuevamente a la defensiva—. Lo único que sé es que estoy siendo victimizado. Como si no tuviera suficientes problemas que resolver. Pero ésta no será la última gota; no se librarán de mí tan fácilmente. No soy un simple…
—Mire, si cree que ha sido injustamente despedido —dijo Starke—, puede dirigirse a…
—¡Ja! —exclamó Grout—. Yo he sido injustamente todo. Empleado, desocupado, alojado, tratado; todo. Pero jamás oirá de mí una queja. He aprendido bien la lección. No le lleva a uno a ninguna parte. Es mejor conservar la dignidad. —Había tenido la intención de explicárselo, pero tuvo la impresión de que estaba derrotado. El empleado Starke llevaba la voz cantante. Era tan injusto. ¡Hay que ver qué tipos! En el almacén no le habían dicho nada; no le habían dicho nada acerca de la imposibilidad de cobrar el seguro de desempleo. Justo que estaban a punto de echarle, dejaron que él mismo renunciara. Tal vez por unos segundos más y ellos le hubieran despedido, ahorrándole pasar por esta situación. ¡Tan sólo por unos segundos! ¡Los muy cerdos!
—Bien —dijo Starke, y comenzó a explicarle a Steven los pasos a seguir para inscribirse como desocupado.
Grout no le prestaba atención. Observaba el rostro del joven, cuya expresión entre aburrida, experimentada y profesional había visto cientos de veces.
Oyó las palabras «P45» en el discurso de Starke, y el alma se le cayó al suelo. ¿No era eso acaso lo que se le había caído? ¿O se confundía? Cuando se alejaba corriendo del almacén, Ashton le había gritado algo que sonaba parecido. Oh, oh. Una salva de microondas se abatió sobre él; sintió por todo su cuerpo el embate de una desagradable calidez, y sintió que se le enrojecía el rostro. La piel le picaba. ¡Maldición! Después de haber abandonado el almacén estaba tan satisfecho, victorioso incluso, que se había olvidado por completo acerca del impreso caído. Pero naturalmente; Dan Ashton le había perseguido con la intención de dárselo.
O al menos, se le ocurrió repentinamente, eso era lo que ellos querían que él creyese. Él no se acordaba de haber recibido aquel impreso; lo más probable es que ellos ni siquiera se lo hubieran dado. Si era tan importante, casi seguro que no lo habían hecho. Lo mismo le sucedió con los talones del seguro de desempleo la última vez que estuvo sin trabajo; lo hacían para acabar con su resistencia. Podían decir todo lo que quisieran acerca de impresos mal rellenados, direcciones incorrectas y todo el rollo; él sabía lo que en realidad estaba sucediendo. Querían destruirle lentamente a toda costa.
Sin duda, ellos no tenían que consultar con sus superiores —esos misteriosos Controladores, fuesen humanos o no— para recibir instrucciones, ya que probablemente estaban provistos de planes bien dispuestos y preparados. Así que incluso si él conseguía despistarles, ellos siempre tendrían algún método para maltratarle. ¡Malditos bastardos!
Había veces, tenía que admitirlo, en las que deseaba que le dejaran sólo, permitiéndole vivir su mediocre, insignificante e inútil vida en paz. Las cosas no cambiarían mucho, pero podría resultar casi soportable si al menos dejasen de atormentarle. Era un pensamiento innoble y desmerecedor, lo sabía, pero él tan sólo era —por lo menos ahora— un humano, y por lo tanto víctima de las debilidades humanas, cualquiera que hubiese sido su condición sobrehumana durante la Guerra. Esto demostraba lo bien que ellos habían hecho su trabajo que hasta él se permitía considerar un aspecto tan detestable. Habían pisoteado de tal manera sus más altos pensamientos, su fe en sí mismo, que casi no dudaría en cambiar por un poco de paz la posibilidad de volver a su previa y gloriosa existencia.
¡Pero él no se rendiría! ¡Ellos jamás ganarían!
A pesar de todo, deseaba haber prestado un poco más de atención a los hechos que se sucedieron cuando abandonaba el almacén, y así poder descubrir en el momento su triquiñuela con respecto al asunto del impreso que se suponía él debía perder. Se preguntó si ellos tendrían alguna otra clase de rayo con el cual hacerle olvidar cosas, o lograr que su atención desvariara. El problema era, pensó, mientras Starke seguía hablando, que sería muy difícil notar cuando ellos estuvieran utilizando semejante dispositivo diabólico e imperceptible. Aquello requería ser analizado en profundidad. ¿Pero qué hacerahora?
Siempre podía echar mano a la Venganza. Regresar allí a la manera de una misión comando.
Desde que había terminado la escuela de segunda enseñanza hallaba algún placer y desahogo en desquitarse de ellos de maneras que obviamente no se esperaban. Había arrojado piedras contra las ventanas de las oficinas o trabajos de donde le despedían, mutiló edificios, raspó coches oficiales y estropeó sus capotas (si bien lo hacía mayormente por su propia seguridad), y se dedicó a las amenazas falsas de bomba por teléfono. No era gran cosa, y no cabía duda de que ellos sabían muy bien cómo contrarrestarlas, pero aparte del hecho de que esas venganzas indudablemente molestaban un poco a sus Atormentadores, haciendo que su existencia y sus crueles propósitos no les resultasen tan fáciles, el mayor efecto era sobre él. Aliviaba su frustración, daba rienda suelta a su cólera y a su odio. Si hubiera intentado guardárselo, de una manera u otra hace tiempo que habría explotado. Ellos hubiesen sido capaces de declararle alienado, o bien él habría hecho algo tan terrible y criminal por lo cual terminaría en prisión, siendo allí sodomizado y apuñalado; calladamente eliminado sin crear alboroto ya que ahí dentro las reglas del juego eran diferentes. Al menos aquí afuera tenían que amoldarse a cierta clase de normas, por más que se tratase de normas que ellos podían modificar de acuerdo a sus necesidades (como aumentar las tarifas de los autobuses justo cuando él acababa de encontrar aquel trabajo en la alejada Brentford), pero en la prisión, incluso más que en un manicomio, no existían límites para lo que ellos pudieran hacerle.
Starke aún continuaba hablando, sacando papeles de los cajones del escritorio y enseñándoselos a Grout, pero Steven ni estaba mirando ni escuchando. Sus ojos brillaban mientras pensaba en la forma de vengarse de los sujetos de Islington. Podría ir y remover durante la noche los trabajos de reparación que hubiesen hecho y rellenar los baches con cemento. ¡Sacar aquello les costaría un trabajo de narices! Y también podría hacer lo mismo con los baches que habían rellenado aquella mañana en la calle Mayor. Dejaría aquellos que él había reparado, así tendrían que tragarse sus palabras acerca de su inferioridad: ¡eso sería muy satisfactorio!
Steven se incorporó, ajustándose el casco firmemente sobre su cabeza. Starke le estaba contemplando.
—¿Señor Grout?
—¿Qué? —dijo Steven bajando la vista, viendo nuevamente al joven empleado. Frunció el entrecejo y sacudió su cabeza—. No se preocupe. Lo solucionaré más tarde. Ahora tengo cosas que hacer. —Dio media vuelta y salió caminando. Starke le estaba diciendo algo a sus espaldas.
Ya les mostraría. No se saldrían con la suya. Se dio de cara con algunas de las personas que se dirigían a hacer la cola para ser atendidas (ja ja; ¡sí que había llegado justo antes de la hora punta), y salió nuevamente a la calle y al luminoso sol.
Resolvería más tarde el asunto del seguro de desempleo. De todos modos, tendría que haberse dirigido a la Oficina de Empleo local en donde le conocían. No importaba. Al menos tenía algunas ideas para su Venganza. Iría a su habitación, se lavaría y cambiaría de ropas, después… después se bebería un trago y seguiría pensando la forma en que iba a desquitarse de todos ellos. Tal vez aquella misma noche organizaría una expedición punitiva, ya que «a hierro caliente batir de repente». Era arriesgado, especialmente considerando que la noche anterior había salido a poner azúcar en depósitos de combustible de coches y motos, aunque sin embargo no tenía que descartar la idea. Lo pensaría luego.
Haciendo una profunda inspiración se encaminó hacia el coche aparcado más próximo.
Estratego Abierto
Llegar hasta las cocinas del castillo le tomó a Quiss más tiempo de lo esperado; habían modificado algunos de los corredores y escaleras que conducían desde el cuarto de los juegos hasta los niveles inferiores, y Quiss, encaminándose por el camino habitual, se encontró torciendo imprevistamente hacia la izquierda y entrando en un ventoso, desierto y resonante espacio desde el cual podía verse la nevada planicie y las altas torres de madera de las minas de pizarra. Rascándose la cabeza volvió sobre sus pasos, dejando que su olfato le guiara hasta las caóticas cocinas del Castillo Puertas.
—Tú —dijo, cogiendo a uno de los ayudantes de cocina que pasaba cargado con un pesado cubo lleno de cierto líquido humeante. El diminuto pinche de cocina lanzó un chillido y soltó el cubo que, cayendo estrepitosamente sobre el pavimento sin volcarse, derramó un poco de su pegajoso contenido. Quiss levantó al pequeño ayudante del cogote hasta que ambas caras estuvieron enfrentadas. Su inexpresivo rostro enmascarado le miró fijamente. El borde verde alrededor de su raída y manchada capucha parecía una gigante arandela, o un anillo alrededor de un planeta bastante mugriento.
—¡Suélteme! —El ayudante aulló y forcejeó, mientras alrededor de su cintura el cordón verde se agitaba de un lado a otro—. ¡Socorro! ¡Socorro!
Quiss le pegó un sacudión.
—Cállate… espiroqueta —dijo—. Dime en donde puedo hallar al senescal en toda esta confusión. —Sacudió repentinamente el cuerpo del ayudante e indicó con la cabeza el sitio que tenían delante de ellos.
Quiss estaba de pie junto al inicio de un tramo de escalera, justo en el límite exterior del pandemónium que eran las cocinas del castillo. Éstas se hallaban en lo más profundo de la estructura, alejadas de cualquier muro exterior. Eran gigantescas; poseían un techo muy alto abovedado con tejas de pizarra sobre pilares de hierro, y desde el lugar en donde permanecía Quiss, todas las paredes salvo la que tenía justo detrás suyo eran invisibles: estaban ocultas por los vahos ascendentes, humos y vapores provenientes de cientos de ollas, cacerolas, tinas, hornos, sartenes, teteras, parrillas, marmitas y calderas.
La luz provenía de unos prismas colgados del techo; grandes placas talladas de cristal reflejaban la luz desde el exterior a través de largos, claros y vacíos pasadizos que desembocaban en las tumultuosas cocinas. También atravesaban el enmarañado techo, obscureciendo secciones enteras de la cilíndrica estructura, conductos de humo retorcidos al igual que inmensas serpientes recubiertas de metal, sus enrejadas bocas absorbiendo los vahos de la cocina y expeliéndolos en las ventiladas alturas de alguna cementada torrecilla. El senescal le había explicado a Quiss que el sistema de circulación de aire era generado por algunos de los diminutos ayudantes del castillo de menor rango; movían molinos de disciplina que estaban conectados a ventiladores parecidos a molinos de agua. Quiss comenzó a sentir escozor en los ojos debido a la atmósfera cargada de vapores, y mientras intentaba ver algo por entre las nubes grises, amarillas y marrones producidas por los vahos ascendentes, pensó en sugerirle al senescal —si alguna vez le encontraba— que de algún modo persuadiese a los pinches de cocina encargados de aquellas ruedas ventiladoras que en vez de caminar debían correr. Allí también hacía demasiado calor. Quiss ya sentía que comenzaba a sudar, pese a haber dejado gran parte de sus pieles tendidas en lo alto de las escaleras por las cuales había descendido hace tan sólo unos instantes.
—¡Yo no sé cómo llegar hasta él! ¡No sé de qué me habla! —dijo retorciéndose el ayudante. Sus pequeños pies enfundados en botas verdes imitaban los movimientos de un corredor, si bien se encontraban a casi un metro de altura del suelo de pizarra de la cocina.
—¿Cómo dices? —rugió Quiss, salpicando de saliva la máscara que llevaba el pinche. Sacudió a la criatura rudamente—. ¿Qué dices, miserable excreción?
—¡No sé cómo llegar al despacho del senescal! ¡Ni siquiera sé de quién me habla!
—Entonces —dijo Quiss, atrayendo el inexpresivo y desconsolado rostro al suyo—, ¿cómo es que sabes que tiene un despacho?
—¡No lo sabía! —respondió el otro con un chillido—. ¡Usted me lo dijo!
—No es cierto.
—¡Sí que lo es!
—No —dijo Quiss, sacudiendo tan rudamente al ayudante que el ala de sombrero sin copa que llevaba encima de su cabeza se cayó—, es —volvió a sacudirle, haciendo que la capucha se deslizase de su cabeza y revelara la lisa continuación de la máscara por encima del cráneo de la criatura, que agitó los brazos tratando de volver a ponerse la capucha mientras Quiss terminaba de hablar—, cierto.
—¿Está usted seguro? —dijo el pinche atontado.
—Absolutamente.
—Oh, diablos.
—Por lo tanto, ¿en dónde se encuentra?
—No se lo puedo decir; no está permitido. Yo… ¡oh! ¡Por favor, no siga sacudiéndome!
—Entonces dime en dónde puedo hallar al senescal.
—¡Waaah! —exclamó el pequeño ayudante.
—¡Gusano escrofuloso! —vociferó Quiss; cogiendo al ayudante por los pies introdujo su cabeza en el cubo que había estado cargando. Las humeantes gachas de avena se derramaron sobre el suelo de la cocina. Dejó que el servidor forcejease y patease durante unos instantes, luego lo volvió a alzar, lo sacudió, y le cogió nuevamente del cogote. Como se estaba ensuciando las manos, se las limpió en las ropas de la criatura.
—¿Y bien? —dijo Quiss.
—¡Eso ha sido horrible! —lloriqueó el ayudante.
—Lo haré otra vez y te dejaré allí a menos que me digas en dónde puedo hallar al senescal.
—¿Quién? ¡No! ¡No lo haga! Yo…
—¡Muy bien! —dijo Quiss, y metió nuevamente la cabeza del pinche de cocina dentro del cubo ahora medio vacío. Al rato lo volvió a halar hacia arriba. La cabeza de la pequeña criatura colgaba indolentemente de sus hombros al igual que sus laxos brazos.
—Le diré una cosa —habló, respirando con cierta dificultad—. Por qué no buscamos entre los dos a alguien a quien podamos preguntarle…
—¡No! —gritó Quiss. Esta vez sostenía a la debilitada criatura por una de sus piernas. Reconsideró la situación: en las cocinas no podía existir una desorganización tan absoluta como para que los pinches ya no supieran a cargo de quién estaban, o en dónde se hallaba su despacho. ¿O acaso las cosas se habían deteriorado tanto? Sacudiendo la cabeza, Quiss pensó que aquello era un triste espectáculo. El ayudante ya no forcejeaba. Miró hacia abajo recordándose de lo que estaba haciendo y con una exclamación sacó al fláccido pinche del cubo, chorreante de gachas. Lo sacudió un poco hasta que la criatura produjo un gorgoteo y movió débilmente su cabeza—. ¿Estás dispuesto a hablar?
—Oh, mierda, de acuerdo —dijo sin fuerzas el ayudante.
—Bien. —Quiss se dirigió hasta una amplia zona de mesas de trabajo, hornillos, fregaderos y comederos; sentó al pinche sobre una superficie plana, sólo para que al cabo de unos instantes su trasero comenzara a humear; la criatura saltó abruptamente lanzando un chillido. Quiss se excusó por haberle puesto encima de un hornillo y le depositó sobre un escurridero, salpicándole el rostro enmascarado con un poco de agua.
—Sucede lo siguiente —dijo el pinche, secándose la máscara—. Aquí abajo hemos puesto en marcha un nuevo régimen para hacer las cosas un poco más interesantes. Cuando alguien nos hace preguntas hay entre nosotros unos que siempre dicen la verdad y otros que dicen lo contrario. Algunos de nosotros damos respuestas correctas y otros las damos falsas, ¿comprende?
—No, no comprendo —dijo Quiss, mirando fijamente a la máscara. Al estar sentado sobre una superficie elevada, sus cortas piernas sobresaliendo por fuera de la pulida barandilla de bronce que servía tanto de barrera protectora alrededor de los hornillos como de colgadero para los sucios trapos de la cocina, el pequeño rostro del ayudante se hallaba casi a la misma altura que el del hombre. Quiss aguardó a que el pinche recobrase el aliento, y mientras tanto se dedicó a examinar nuevamente las cocinas.
Se veían pocos ayudantes por los alrededores. Él estaba seguro de haber visto más cuando llegó; les había visto correr aprisa por el lugar, llevando utensilios, de pie sobre taburetes revolviendo mezclas humeantes, cortando cosas y arrojando trozos y pedazos dentro de las ollas. Algunos de ellos habían estado fregando los suelos; otros lavando platos y copas; otros cuantos tan sólo corriendo, sin carga alguna, pero igual de veloces y resueltos.
Ahora únicamente veía a unas cuantas figuras imprecisas, medio ocultas por los vapores de las cocciones. Aquellos olores le hicieron arrugar la nariz; supuso que los pequeños sinvergüenzas trataban de mantenerse alejados de su persona. Deseó que se les quemase la comida. El pinche sentado sobre el escurridero continuó hablando.
—Pues bien, quiere decir que debe encarar el problema desde un punto de vista lógico, ¿me sigue? Es otra clase de juego. Para descubrir lo que desea saber, primero tiene que elaborar las preguntas adecuadas: ¿comprende?
—Oh —dijo dulcemente Quiss, mostrando una agradable sonrisa—, sí, ya veo.
—¿De veras? —dijo el pinche animado, enderezándose en su sitio—. Qué bien.
Quiss cogió al pequeño ayudante por la parte delantera de su hábito y acercó el pálido rostro al suyo, haciendo que las botas verdes de la criatura se restregasen contra la superficie del escurridero con un sonido cascabeleante.
—Me dices cómo llegar al despacho del senescal —dijo suavemente Quiss—, o te herviré vivo, ¿comprendes?
—Estrictamente hablando, ésa no es una pregunta bien planteada —profirió en voz ronca el pinche de cocina, sofocado por sus propias ropas que el puño de Quiss apretaba cada vez con mayor fuerza.
—Estrictamente hablando, a menos que me des las instrucciones correctas muy pronto estarás muerto. —Asiendo al pinche y colocándoselo debajo del brazo, se alejó de la entrada para encaminarse hacia el mismo centro de la cocina.
A su alrededor los sonidos no dejaron de sonar, amortiguados tan sólo ligeramente por los vahos y los humos; podía oír gritar instrucciones e improperios, el ruido metálico de cucharones y espátulas gigantes, el siseo y chisporroteo de las frituras, el bullir del agua y de las sopas, el rechinar de enormes calderos arrastrados de un sitio a otro, el traqueteo semejante a una ametralladora proveniente de las cuchillas. Por encima, aparte del sonido susurrante de los conductos de aire, oía un ruido chirriante, entremezclado con un ligero tintineo. Quiss alzó la vista y vio por arriba de su cabeza una especie de sistema teleférico compuesto de tramos de cuerdas atadas y trozos de cadena, deslizándose a través de pequeñas ruedas de metal insertadas en el techo y transportando, mediante ganchos, copas, jarras, platos (ahora comprendía el porqué del agujero en los bordes), tenedores, cucharas y cuchillos de todas las clases. Navegaban y se balanceaban en las alturas con el leve movimiento errático que les imprimía el teleférico que los acarreaba, produciendo al chocar ocasionalmente unos con otros aquel sonido tintineante apenas audible en el estrépito.
Quiss oyó por entre la baraúnda unos rápidos pasos que se acercaban y delante suyo vio cómo surgían de la bruma dos diminutos pinches de cocina que venían corriendo en su dirección. El ayudante que iba último llevaba entre sus manos algo que se parecía a una larga barra de pan y la utilizaba para golpear al primero, que corría casi agachado, protegiéndose con sus pequeñas manos enguantadas aquella parte de la cabeza en donde el pinche perseguidor descargaba sus golpes con la barra de pan.
Al ver delante de ellos a la alta figura humana de Quiss, se pararon en seco al unísono a no más de tres metros de distancia. Le observaron resueltamente, luego se miraron entre ellos, para finalmente operar una hábil inversión de papeles; el pinche que portaba la barra de pan se la arrojó al otro, quien cogiéndola comenzó a golpearle con ella mientras volvían a adentrarse en los vapores por donde habían venido, siendo sus figuras —una casi doblada por la cintura, la otra blandiendo la barra de pan— y el sonido de sus veloces pasos rápidamente absorbidos por el oscilante velo.
Quiss sacudió la cabeza y siguió su marcha, con el ahora sosegado pinche bien arrebujado debajo del brazo. Avistó a unos cuantos más, los cuales al verle pusieron pies en polvorosa desapareciendo a través de los humos de la cocina. Quiss les llamó, pero ellos no regresaron. En aquel lugar, pensó Quiss, debían rondar miles de esos pequeños ayudantes, camareros, pinches, albañiles, mineros, mecánicos y peones; él entendía algo acerca de aprovisionamiento y logística, y creía que las cocinas del castillo eran capaces de proveer cada dos o tres horas diez comidas regulares para un ejército de cientos de miles. Todo se veía demasiado grande, excesivamente abastecido para alimentar tan sólo a ellos dos y a los atolondrados ayudantes, incluso si eran unos cuantos más de los que había visto hasta aquel momento (y de todos modos, siempre se estaban quejando de la escasez de personal).
Incluso las proporciones parecían desacertadas. A juzgar por la altura de las encimeras y del gran tamaño de los cucharones, ollas, sartenes y demás accesorios, las cocinas daban la impresión de haber sido construidas a escala humana. De aquí que los pinches tenían que subirse a pequeños taburetes cuando querían fregar los platos, revolver sopas o controlar el desarrollo de las tareas. Quiss había observado que cada uno poseía su propio taburete; los cargaban sobre sus espaldas a todas partes donde iban, y Quiss pudo presenciar peleas bastante violentas y amontonamientos a causa de disputas sobre la propiedad de una de aquellas pequeñas plataformas de tres patas.
Finalmente llegaron a una especie de encrucijada. Estaba fuera de vista desde el ancho tramo de las escaleras por donde Quiss había entrado en las cocinas, hasta el punto de que podría haber proseguido su marcha a través de los vapores, o haber girado tanto a la izquierda como a la derecha, más allá de los enormes hornillos sobre los cuales se apoyaban regordetes calderos repletos de algún bullente y espumoso líquido. El metal de las cocinas, negro y cubierto de hollín, estaba labrado con caras grotescas, de las cuales emanaba un intenso y sofocante calor. Las cuencas de los ojos de aquellas distorsionadas caras despedían un brillo rojo amarillento, como si se tratase de rayos luminosos resplandeciendo por el ojo de una cerradura. Jirones de humo se filtraban por los costados de las puertas de los hornos, añadiendo un aroma acre parecido a carbón quemado a la mezcolanza de olores producidos por las ollas altas como un hombre que bullían encima de las prominentes y aplanadas cocinas.
Quiss echó una ojeada a su alrededor. Alcanzó a ver no muy lejos a otros cuantos pinches, subidos sobre sus taburetes revolviendo ollas, limpiando cocinas o puliendo los frentes de los hornos. Todos evitaban intencionadamente encontrarse con su mirada, aunque Quiss percibía que le observaban con el rabillo del ojo. Alzando al ayudante que traía debajo del brazo hasta que ambos rostros estuvieron enfrentados, le preguntó:
—¿Por dónde? —La criatura examinó el lugar y señaló hacia la izquierda.
—Por allí.
Quiss volvió a ponérselo debajo del brazo, dirigiéndose hacia la izquierda más allá de las enormes cocinas negras, por entre su radiante calor. Los pinches que se encontraban delante de él bajaron de sus banquetas desapareciendo rápidamente en las brumas de la cocina.
—¿Está seguro de que no desea hacer preguntas más complicadas? —dijo con voz apagada el pequeño ayudante desde su costado. Quiss le ignoró—. Me refiero a que, «por dónde», resulta un poco básico, no le parece?
—¿Ahora por dónde? —Habían llegado a otra confluencia de vías, dejando a sus espaldas las calderas, y ahora a cada lado se alzaban del suelo unos inmensos artesones de piedra recubiertos de algo semejante al verdín. El ayudante, nuevamente en posición vertical, se encogió de hombros.
—Izquierda.
Quiss se encaminó en esa dirección con el pinche debajo del brazo, que dijo:
—No me refería exactamente a eso; añadir al comienzo un simple «ahora» no cambia mucho las cosas. Con todo respeto, me parece que usted aún no ha captado la idea de la clase de preguntas que tiene que formular. Es muy fácil cuando se coge práctica. Realmente, me sorprende; creía que estaba acostumbrado a resolver este tipo de enigmas. Piénselo con cuidado.
—¿Aquí por dónde?
—Por allí. —El pinche indicó con su brazo lanzando un suspiro—. Probablemente le estoy diciendo más de lo que debiera, pero considerando que le transmito información sin que usted me la pida, no creo que pueda incluirse dentro de las reglas. Lo único que le quiero decir es que tiene que hacer preguntas que si bien aparentemente se refieren a cosas que desea hacer… o a sitios adonde llegar, debieran en realidad revelarle la clase de persona que…
—¿Ahora dónde?
—Otra vez a la izquierda. ¿Comprende lo que quiero decir? Lo que en realidad descubrirá es la verdadera condición de la persona que le facilita la información, de modo que —Quiss escuchaba todo esto a medias mientras observaba, suspicazmente, el traqueteante teleférico que por encima de su cabeza seguía transportando copas y cubiertos—, es posible deducir dos cosas… no, un momento, ahora que lo pienso lo que se deduce es… a ver… Déjeme reflexionar.
Quiss echó una mirada a las negras cocinas, a las curiosas caras fundidas en el caliente metal, las ollas gigantes repletas de líquido. Emitiendo un temible gruñido desde el fondo de su garganta, Quiss cogió al pinche de debajo de su brazo y volvió a enfrentar el rostro enmascarado con el suyo.
—¡Enano con cerebro de piojo, hemos vuelto al punto de partida!
—Bueno, yo se lo advertí.
—¡Cretino! —le espetó Quiss al rostro. A un costado vio un caldero cuya tapa se hallaba colgada de una polea, y alzando a la criatura la lanzó dentro del enorme recipiente. Los chillidos del pinche desaparecieron con una serie de pesados chapoteos originados en la superficie del espeso líquido. Quiss se sacudió ambas manos y dio media vuelta. Casi de inmediato se encontró rodeado por lo que parecían ser centenares de pequeños ayudantes. Fluían desde todos los puntos de la cocina en su dirección; era una marea de sucias y grises figuras encapuchadas, cuyas botas de colores, cintos y alas de sombrero revoloteaban por entre los vapores. Quiss experimentó una leve sensación de temor, luego una furia salvaje, y estaba a punto de lanzarse a pelear —si tenía que morir lo haría acompañado de tantos pequeños bastardos como pudiera llevarse por delante— cuando se dio cuenta de que estos agitaban frenéticamente sus manos y emitían sonidos llenos de disculpas y no de gritos amenazadores. Se relajó.
—¡Yo le diré la verdad! ¡Yo le diré la verdad, se lo prometo! —gritó uno de ellos, mientras halaba junto con otros ayudantes de los bordes inferiores de las pocas pieles que aún llevaba puestas y de las perneras de sus calzones que sobresalían por arriba de sus botas. Dejó que le guiaran en línea recta por entre las hileras de calderos. Otros pinches corrían de un lado a otro con escaleras y trozos de cuerda, trepando a la inmensa cocina y amontonándose en el salpicado borde del caldero en donde, a juzgar por la cantidad de chapoteo y chillidos, el pequeño ayudante aún continuaba con vida.
Quiss fue conducido por los diminutos pinches de cocina a través de hornillos amontonados, tinas centelleantes, calderos en ebullición, fogones y parrillas al descubierto, filas de inmensas ollas a presión protegidas por mamparas blindadas, por debajo de enormes tuberías gorgoteantes, con escapes de vapor y en forma de «n» y por encima de las pulidas y abocardadas vías de un ferrocarril de vía estrecha, hasta que finalmente avistó enfrente suyo una pared y le hicieron subir una desvencijada escalera de madera que comunicaba con una estrecha estructura transversal deteniéndose frente a una pequeña puerta de madera empotrada en la pared. Uno de los ayudantes llamó a la puerta y a continuación se escaparon todos, originando un llamativo despliegue de botas multicolores por las estructuras de madera hasta que se desvanecieron en la bruma. La puerta se hallaba abierta de par en par. El senescal del castillo miraba a Quiss con ira.
Era un hombre alto, delgado, de edad indeterminada, calvo y con la piel grisácea, que vestía una larga túnica negra sin ornamentos a no ser por el pequeño tenedor de plata con los dientes torcidos que colgaba de un trozo de bramante alrededor de su cuello sobre la negra pechera de la túnica. Los ojos del senescal eran alargados, aparentemente estirados hacia los costados como si sus globos oculares fueran de la magnitud de unos puños apretados. En el ojo derecho había dos pupilas, una en cada extremo de la córnea gris.
—¿Qué sucede? —vociferó al ver allí a Quiss.
—Adivínelo —dijo Quiss, colocando las manos en la cintura e inclinándose hacia adelante, lanzándole una mirada feroz al senescal que bloqueaba con su cuerpo la entrada al despacho—. Arriba aún no tenemos calefacción; nos estamos muriendo de frío y no podemos dedicarnos a jugar este absurdo juego. Si no puede hacer que suba un poco de calor, al menos déjenos que mudemos el cuarto de juegos unas plantas más abajo.
—No es posible. Las calderas están siendo reparadas. Muy pronto habrá máxima potencia. Sea paciente.
—Es difícil tener paciencia cuando uno se está muriendo de hipotermia.
—Los operarios trabajan sin descanso.
—¿Para recalentar nuestros cadáveres?
—Haré que les lleven más abrigos.
—Apenas si podemos caminar con los que ya llevamos puestos; ¿de qué servirían? ¿No tiene ropa interior térmica, o tal vez estufas? ¿No podría mandar construir un hogar? Podríamos alimentarlo con libros. Allí arriba hay de sobra.
—No deben hacer eso —dijo el senescal sacudiendo la cabeza—. No hay dos iguales. Son todos originales. No tenemos dos ejemplares de ninguno de ellos.
—Pues sin embargo arden… podrían sin embargo arder bien. —Tenía que ser cauteloso. Ya había quemado unas cuantas secciones de pared, y si se dignó bajar, a regañadientes, fue tan sólo para contentar a Ajayi. Ella había protestado por aquella destrucción, alegando que no debían quemar libros para calentarse porque era detestable. Además, había añadido, si ellos se daban cuenta de que podían conseguir mantenerse calientes tardarían mucho más tiempo en reparar el sistema de calefacción. Eso crearía un mal precedente. Quiss había asentido entre gruñidos.
—No tardará mucho. Ordenaré que les lleven unos ladrillos calientes —dijo el senescal.
—¿Qué?
—Grandes ladrillos calientes; calentados al rojo en los hornos; ordenaré que se los lleven con cada comida; debieran mantenerse hasta la siguiente entrega; con ellos podrán calentarse las manos. Irradian una sorprendente cantidad de calor. Cuando se entibian un poco se los puede poner en la cama; hará que estén muy calentitos.
—¿Ladrillos calientes? ¿Eso es todo lo que puede ofrecer? ¿Cuánto tardarán exactamente en reparar las calderas?
El senescal se alzó de hombros, estudió las tallas del borde de la puerta que estaba sujetando y luego dijo:
—No mucho. Ahora es mejor que vuelva a su juego. —A continuación, el senescal salió de su habitación y cerrando rápidamente la puerta asió a Quiss por el antebrazo. Le condujo nuevamente hasta las escaleras de madera—. Le mostraré cómo salir.
—Encantado —dijo Quiss—, y así de paso me aclara ciertas dudas. En primer lugar: ¿a dónde va a parar toda esa comida? Aquí se la debe preparar en cantidades mucho mayores de las necesitadas. ¿Qué es lo que hacen con ella?
—Reciclarla —dijo el senescal mientras bajaban por las escaleras.
—Entonces, ¿para qué tomarse el trabajo de prepararla?
—Nunca se sabe quién puede venir —dijo el senescal. Quiss le miró para ver si realmente hablaba en serio. Una de las dos pupilas del ojo derecho del senescal parecía estar observándole—. De cualquier modo, los mantiene bien entrenados —continuó diciendo, dirigiéndole al alto y viejo hombre una sonrisa mientras atravesaban las hileras de hornos, cocinas y fogones. Los pinches corrían de un lado a otro, llevando escobas, cubos y cestas tapadas repletas de ingredientes. No importaba cuán rápido iban o cuán urgente parecía ser su tarea: todos ponían mucho cuidado en no estorbar el paso de Quiss o del senescal—. Sí. Les mantiene ocupados. Evita que se metan en líos —terminó diciendo el hombre de piel parda.
Quiss murmuró algo para sus adentros. Sí, eso podía comprenderlo, pero no por ello dejaba de pensar que se trataba de un despilfarro mantener ocupados de esa manera a los subordinados, y además no concordaba con las continuas excusas del senescal y de sus ayudantes acerca de la falta de personal. Pero por ahora lo dejaría pasar. —¿Y de dónde proviene? Lo único que veo crecer en este sitio son malezas.
El senescal volvió a alzarse de hombros.
—¿De dónde proviene usted? —dijo sombríamente. Quiss entrecerró los ojos ante la pupila que sin duda parecía estar mirándole por el rabillo. Pensó que tampoco sería bueno insistir sobre aquel punto de vista.
Habían llegado al sitio en donde Quiss atravesó los rieles del ferrocarril de vía estrecha. Un pequeño tren, tirado de una diminuta máquina de vapor y que incluía vagones de plataforma doble que transportaban cada uno tres calderos cerrados herméticamente y siseantes, apareció rodando lentamente, sus ruedas chirriando y matraqueando de tanto en tanto. Quiss y el senescal se detuvieron, observando cómo el tren pasaba delante de ellos y desaparecía en los vapores de las cocinas con una cacofonía de traqueteos, siseos y tintineos, emitiendo tan sólo un único y sofocado pitido. Retomaron entonces la marcha, Quiss reprimiendo una pregunta concerniente al destino del tren.
De pronto, a su derecha, hubo en algún lugar una explosión sorda, y de entre la bruma surgió un resplandor anaranjado como los rayos de una puesta de sol. Se oyeron algunos gritos y lamentos. La nube anaranjada comenzó a desvanecerse pero no desapareció. El senescal le dirigió una breve mirada pero no pareció inquietarse demasiado, a pesar de que —al cabo de unos instantes— los pinches que pasaban corriendo delante de ellos iban cargados de cubos de agua y de arena, mantas, herramientas cortantes y camillas.
—Ése es otro asunto —dijo Quiss, mientras se acercaban al sitio en donde había arrojado al mentiroso ayudante dentro del caldero—. Con todo este equipo de transporte que poseen aquí— y señaló hacia arriba el cable móvil que transportaba los retintineantes cubiertos, curvándose por debajo de los entremezclados conductos y de los prismas giratorios que colgaban del techo de la cocina—, y no hablemos del mecanismo del reloj y del sistema de transmisión y de la complicada instalación sanitaria en techos y suelos…
—¿Entonces? —dijo el senescal.
Quiss le miró ceñudamente y dijo:
—¿Cómo es posible que no puedan traernos la comida caliente?
Justo pasaban delante del recipiente al cual Quiss había arrojado al pequeño pinche. Ése había sobrevivido a la penosa experiencia y se hallaba sentado, sucio y tembloroso, siendo limpiado por algunos de sus colegas. Un cocinero subalterno dirigía la limpieza de la cocina sobre la cual se asentaba el caldero y la preparación de un nuevo potaje para reemplazar al que se había derramado. El senescal se detuvo, observando con ojo crítico el desarrollo de la tarea. Los pinches trabajaron todavía con mayor presteza. Aquel a quien Quiss había arrojado dentro de las gachas al ver la enorme figura cubierta de pieles del humano se puso a temblar con tanta fuerza que comenzó a esparcir restos de sopa, al igual que un perro sacudiéndose agua.
—Pues —dijo el senescal—, desde aquí hasta allí hay un buen trecho.
—Podrían construir un montaplatos.
—Eso sería… —el senescal dejó de hablar, observando a uno de los aprendices de cocinero introducir un largo cucharón dentro del caldero del cual acababan de rescatar al infortunado ayudante. El aprendiz se llevó el cucharón a la boca, asintió apreciativamente y se dispuso a bajar por la escala mientras el senescal continuaba diciendo—…ir en contra de la tradición. Es un gran honor para nuestros camareros llevarles las comidas a nuestros invitados. De ningún modo puedo privarles de eso. Un montaplatos sería algo… —el aprendiz de cocinero del cucharón ahora hablaba con el cocinero subalterno, que también había probado el contenido del cucharón y asentía, al mismo tiempo que el senescal completaba su frase—…impersonal.
—¿Y a quién le importa que sea impersonal? Éstas no son precisamente la clase de… personas con las cuales me interesaría relacionarme de cualquier modo —dijo Quiss, señalando a los ayudantes, camareros y pinches que les rodeaban en tanto el cocinero subalterno se acercaba respetuosamente al senescal, saludándole con una reverencia. El senescal se agachó ligeramente mientras el cocinero subalterno trepaba a un taburete para susurrar algo en el oído de su amo. El senescal dirigió una rápida mirada al tembloroso ayudante atendido por sus compañeros, luego se alzó de hombros diciéndole algo al cocinero subalterno, quien rápidamente se bajó del taburete dirigiéndose hacia los demás.
El senescal miró a Quiss y dijo:
—Desgraciadamente no sólo cuentan sus sentimientos. También tengo que pensar en el bienestar de mi personal. Así es la vida. Ahora debo retirarme. —Dando media vuelta se marchó, ignorando los gritos del pequeño y mojado ayudante mientras, después de que el cocinero subalterno hubiera hablado con los otros pinches, señalado el caldero, el cucharón y su propio vientre antes de indicar con la cabeza al empapado ayudante, era cogido, entre pataleos, por los mismos pinches que habían estado atendiéndole, empujado hacia arriba por la escala que aún se hallaba apoyada sobre un costado del enorme caldero, y vuelto a ser arrojado dentro. La tapa sujeta a la polea se cerró con un ruido estrepitoso.
Quiss pateó el suelo con un gesto de frustración y luego se dirigió al lugar en donde había dejado el resto de sus pieles, para continuar subiendo hasta los niveles superiores del castillo.
Estratego Abierto resultó ser finalmente un juego que consistía en ubicar piedras blancas y negras en las cuadrículas de un gran mapa ocupando territorios. A él y a Ajayi les llevó doscientos días —de acuerdo a su manera de calcular el tiempo— aprender y poner en práctica las reglas de aquel juego. Nuevamente estaban a punto de finalizar y él todavía tratando de hacer que reparasen el sistema de calefacción. Desde el último juego había menguado tanto el calor como la iluminación.
—Y ahora supongo que tendré la culpa de que no hayan reparado inmediatamente la calefacción —murmuró para sus adentros mientras caminaba por el angosto pasillo. Ella le echaría la culpa. Pues bien, que lo hiciera; a él no le molestaba. Con tal de que pudieran terminar pronto ese estúpido juego y que le llegase el turno de responder a él. Ella podría quizás ser mejor jugando a aquellos estúpidos juegos (piezas infinitas que tan sólo eran infinitas en una dirección, desde un punto; ¡se las podía sostener de un extremo pero igual continuaban siendo infinitas! ¡Demencial!), pero él estaba seguro de tener la respuesta correcta, y una mucho más obvia y directa que la que había dado ella. Jamás debió dejar que le convenciese de responder primera cuando estaban decidiendo el modo de manejar toda esta situación. ¡Ella y su manera de hablar tan agradable, sus argumentos «lógicos»! ¡Qué tonto que había sido!
—Sin embargo esta vez lo conseguiremos —se dijo a sí mismo, mientras subía por el serpenteante interior del castillo y las luces comenzaban a difuminarse y el frío se hizo más intenso, obligándole a arroparse de nuevo con sus pieles—. Sí, esta vez lo conseguiremos —lo conseguiré. Definitivamente.
Hablando por lo bajo consigo mismo, el corpulento y viejo hombre cubierto con pelo moteado subió torpemente las mal iluminadas plantas del castillo, abrigado en sus pieles, esperanzas y temores.
La solución del problema, la respuesta de Quiss al acertijo: «¿Qué sucede cuando una fuerza imparable se encuentra con un objeto inmóvil?», fue:
—¡El objeto inmóvil es derrotado; la fuerza siempre gana!
(El cuervo rojo, apoyado sobre la balaustrada del balcón, cloqueó de risa. Ajayi lanzó un suspiro.)
El ayudante regresó al cabo de unos pocos minutos, enredándose con sus diminutas botas rojas en el dobladillo de su túnica.
—Por más que no me cause ningún placer ser el portador de malas noticias… —comenzó a decir.
TERCERA PARTE
La calle Amwell
Una sucesión de pesados camiones que pasaban con estruendo por la calle Amwell sorprendieron a Graham al doblar por la Avenida Rosebery; eran unos inmensos autocamiones grises con los laterales acanalados que transportaban canto o ripio, dada la estela de polvo que dejaron detrás suyo en el aire casi inmóvil. El camino comenzaba a hacerse un poco ascendente, por lo que Graham aminoró su marcha. Prestó atención al tráfico, percibió la leve brisa cálida y cambiando el portafolio de mano volvió a pensar en ella.
Después de la fiesta, durante dos días le fue imposible encontrar a Slater y pasó todo ese tiempo en un estado de ofuscamiento. El lunes, sin embargo, le halló en el pequeño y humeante café bar de la calle León Rojo en donde por lo general solía pasar la mayor parte de su periodo académico, y Graham le había invitado a varias rondas de tazas de té y costoso salmón ahumado sobre pan de cereales, mientras Slater le contaba de modo pausado y provocativo acerca de Sara.
Sí, habían sido vecinos en Shrewsbury, pero naturalmente sólo se veían durante la época de vacaciones, y tampoco se hicieron amigos hablando por encima de un bonito y grotesco seto de jardín; él reparó por primera vez en ella desde la casa que se había construido sobre un árbol del jardín de sus padres mientras aprendía a montar en su nuevo poni en la finca de diez acres de bosque y pasto bien cuidado que poseían los padres de Sara.
—¿Una casa sobre un árbol? —dijo bromeando Graham—. ¿No es eso algo varonil?
—Querido, jugaba a que era Jane y no Tarzán —le respondió con sarcasmo Slater.
Los mejores años de Sara, continuó diciendo Slater, comenzaron después de que hubiera terminado los estudios. En esos días era una golfa, había dicho, suspirando con exagerada añoranza. Bebía Guiness, fumaba Gauloises y comía lo que fuera siempre y cuando estuviese condimentado con mucho ajo. También despedía un olor fuerte. Nunca salía sin su gran bolsa de mano. Dentro llevaba patatas que colocaba en los tubos de escape de los coches lujosos, y un impresionante y afilado cuchillo con el cual desgarraba las capotas de los automóviles convertibles. Si era posible, se introducía en los coches por esos mismos agujeros.
Se emborrachaba a menudo y una vez se desvistió sobre el piano de un pub local. (En uno de sus paseos por el canal, Graham le preguntó a Sara si aquello era verdad. Ella había sonreído, bajando la vista mientras seguía caminando, para finalmente admitir, un poco avergonzada, que todo aquello era cierto:
—Era salvaje —asintió con su grave y pausada voz. En aquel momento Graham se sintió dolido, igual que cuando Slater se lo contó por primera vez; deseaba haberla conocido entonces, ser parte de su vida durante aquel tiempo. Se daba cuenta de que estaba celoso del mismísimo tiempo.)
Era tres años mayor que Slater; es decir que ahora tenía veintitrés años. Durante los dos últimos años había estado casada con un hombre que realmente era director de obras del sistema de alcantarillado (a Slater le ofendió profundamente que Graham hubiese pensado que se había inventado aquel detalle tan sólo para bromear). Ella se casó contra la voluntad de sus padres, con quienes no se hablaba desde el día de la boda. De todos modos, tampoco se llevaba muy bien con ellos; probablemente lo hizo nada más que para irritarles. Era una lástima, porque sus padres no eran malas personas; al igual que los suyos, se creían todo lo que leían en el Daily Telegrah.
Sara poseía una única habilidad, o talento. A pesar de haber sido una alumna mediocre (ni siquiera le permitieron presentarse a examen en la universidad de Oxford), jamás descuidó sus lecciones de piano y de hecho tocaba muy bien ese instrumento. Su horrible maridito no veía esto con buenos ojos sin embargo, y vendió el piano un fin de semana en que ella se hallaba fuera en casa de unos amigos. Pero eso no fue La Última Gota, ni mucho menos. La venta del piano sucedió a los pocos meses de llevar casados. Ella tendría que haberle dejado entonces, pero la muy obstinada persistió.
Cuando no aparecieron los bebés el maridito se enfadó; le echó la culpa a ella. Sara había intentado ser una buena esposa pero fracasó; las otras mujercitas con las cuales se suponía que tenía que intimar para favorecer el ascenso de su esposo eran insoportablemente estúpidas. Al ostracismo social le siguieron ataques de tontera, el maridito comenzó a beber más de la cuenta, no le pegaba con frecuencia pero se la pasaba insultándola y le dio por la pesca; desaparecía fines de semana enteros con amigos que ella no conocía. Según él, andaba pescando por los ríos, pero cada domingo por la noche traía a casa filetes de pescado de mar y se cuidaba muy bien de vaciar los bolsillos de su ropa antes de dársela a ella para que la lavase. Sara comenzó a sospechar.
Pasaba sus fines de semana aquí en Londres, en el piso de Verónica, que ahora ocupa mientras su amiga permanece por un año en la Universidad de California como estudiante de intercambio. En uno de estos fines de semana conoció a Stock, fotógrafo que trabajaba para el suplemento de color de un periódico, aunque siempre bajo nombre falso para no pagar impuestos. Slater le había visto con su moto BMW, pero jamás sin su casco protector; para él podía ser tanto un albino como un rasta. Se parecía un poco a Darth Vader, el de La Guerra de las Galaxias. sin su capa. Aparentemente era un sujeto celoso y malhumorado; también estaba separado. No entendía cómo le podía gustar a Sara.
De todas formas, Slater pensaba que aquello no iba a durar mucho, basándose maliciosamente en el hecho de que ahora se veían con mayor frecuencia y no tan sólo los fines de semana; Stock se quedaba a menudo a dormir en aquel horrible y pequeño piso de Islington, pero Slater creía que Sara se podría cansar muy pronto del viril hombre enfundado en cuero negro.
¿Esa cosa alrededor de su cuello? Era una cicatriz sin duda; una marca de nacimiento que se había hecho sacar en la adolescencia por si resultaba ser maligna. Sí, él también la encontraba perversamente hermosa. Le había puesto a ella el apodo «La Cicatrice».
Finalmente, Slater le pasó el número de teléfono de su piso y Graham apuntó cuidadosamente las siete cifras, verificándolas a continuación sin prestar atención a las mezquinas observaciones de Slater acerca de la peculiar Sara y su espantoso gusto para con los hombres o de la naturaleza adúltera y frívola de las mujeres en general. Le propuso intercambiar las historias de lo que cada uno hizo después de abandonar la fiesta, pero Graham no quiso saber nada, y así se lo dijo a Slater mientras escribía el nombre de ella al costado de los números: Sarah Fitch. Slater lanzó una carcajada, burlándose y señalando lo que Graham había escrito.
—No lleva una «f» mayúscula sino dos minúsculas. Al igual que la industria británica, nuestra Sara está descapitalizada. Y Sara no lleva «h» final —dijo.
Graham la llamó desde la Escuela ese mismo día y la encontró. Sara dijo que estaba encantada de que la hubiera llamado; el sonido de su voz hizo temblar de emoción a Graham. Ella estaba libre el siguiente jueves por la noche. Le citó a las nueve en un pub llamado Camden Head. Esperaba que fuese.
Graham salió de la cabina telefónica lanzando una exclamación de alegría.
Como era su costumbre, ella llegó tarde, y sólo tuvieron una hora y media para charlar ya que Sara tenía que marcharse pronto; además Graham se puso nervioso y ella se veía cansada aunque también hermosa con sus pantalones de pana de color rojo claro, el jubón sin mangas ni cuello y aquel magnífico y deshilachado abrigo de pieles.
—Sabes, me parece que me estoy enamorando de ti —le dijo Graham alrededor de las once, mientras bebían.
Sara le dirigió una sonrisa y sacudiendo la cabeza cambió de tema, mostrándose distraída y mirando a su alrededor como si estuviese esperando a alguien. Graham deseó haberse quedado callado.
Caminó con él hasta la parada del autobús, no le permitió que la acompañase hasta su piso y le dijo que no la siguiera; se fijaría y la haría enfadar. Le besó de nuevo rápida y delicadamente.
—Lamento no haber sido una gran compañía. Llámame pronto; la próxima vez seré puntual.
Aquello le regocijó por dentro. Su sentido del tiempo parecía ser distinto del de la demás personas. Ella tenía un tiempo propio; se regía por una especie de reloj interno errático. Como una caricatura convencional de la puntualidad femenina, siempre llegaba tarde. Pero acostumbraba a venir. Casi siempre. Al principio se citaban durante los días de semana, en pubs no muy distantes de su apartamento. Mayormente hablaban de cosas triviales; era un lento proceso de descubrimiento. Graham deseaba saber todo lo que ella había hecho y sido, todo lo que pensaba, pero Sara era reticente. Prefería hablar de películas, libros y discos, y aunque parecía interesarse en él preguntándole por su vida, se sentía igual de engañado que de complacido. Él la amaba, pero su amor, ese amor que deseaba que fuese compartido parecía estar atascado, retenido en una primera fase, como si estuviera hibernado hasta que pasase el invierno.
Jamás le hablaba de Stock.
Graham subió a pie por la calle Amwell. ¿Cómo te encuentras?, se preguntó a sí mismo. Oh, estoy bien. Se miró las uñas de sus manos. Le llevó media hora limpiárselas, empleando aguarrás, cepillo, así como agua y jabón. Además, había sacado unas cuantas manchitas de pintura de su camisa. La crema Nivea de un compañero le sirvió para suavizar un poco la raspada y reseca piel de sus dedos. Las únicas manchas de sus manos que no quisieron desaparecer fueron las de la tinta china que había utilizado el día anterior para terminar los dibujos de Sara. Graham sonrió: se hallaba impregnado de ella.
Pasó por delante de la entrada a un patio. Por encima colgaba flojamente una bandera anunciando una kermesse. Miró nuevamente la bandera, memorizando sus trazos y curvas, fijando lo que percibía para poder dibujarlo algún día. Era posible sugerir cosas al dibujar una bandera caída, de modo tal que algunas letras y palabras quedasen disimuladas y alteradas por los pliegues de la tela.
Recordó la última vez que había estado por allí, en el mes de mayo, al poco tiempo de haber comenzado a verla por las tardes y salir a dar largas caminatas a lo largo del canal. Ese día llovía a cántaros; se trataba de un verdadero aguacero mientras que los truenos retumbaban en los cielos que cubrían a la ciudad. Graham estaba calado hasta los huesos, y esperó que esta situación le permitiría finalmente el acceso a su apartamento; pero ella en ningún momento le invitó a pasar.
Al llegar allí había pulsado el timbre del interfono, esperando oír el sonido distorsionado de su voz, pero fue en vano. Graham pulsó el timbre una y otra vez. Salió otra vez a la calle, dejando que la lluvia le aguijonease en los ojos, le empapara por completo, se le metiese dentro de la boca y de los ojos; era una lluvia cálida, de gotas grandes y duras, que hacía que la ropa se le pegase al cuerpo; erótica, que le aceleraba los latidos del corazón en una repentina y tempestuosa fantasía sexual; ella le invitaría a subir… no, mejor aún, ella aparecería en la calle y también mojándose hasta los huesos se le acercaría, mirándole a los ojos… luego subirían juntos…
Nada.
Tuvo que caminar hasta la calle Mayor, cerca de las paradas de autobús, para poder hallar una cabina telefónica vacía. Una vez dentro del cubículo que olía a orina, emanando vapor de su cuerpo y goteando agua de sus ropas, marcó el número escuchando el sonido de la llamada, volvió a marcar, repitiéndose a sí mismo los números como en una especie de canto, asegurándose cada vez que el dedo estuviera en el orificio correcto del disco de marcar. A continuación el doble repiqueteo: trr-trr: trr- trr: trr-trr. Graham permaneció escuchándolo, tratando de inducirla a que cogiera el auricular; se la imaginaba regresando a su apartamento; tal vez oyese sonar el teléfono desde la calle… ahora introducía la llave en la cerradura de la puerta… ahora subía corriendo las escaleras… ahora entraba en su piso a toda prisa, mojada, sin aliento, para coger el auricular… ahora… ahora.
Trr-trr: trr-trr: trr-trr.
Por favor.
Le dolía la mano, sentía la boca tensa debido a la mueca de angustia que exhibía, el agua le chorreaba del cabello sobre el rostro y por la espalda. También le goteaba del codo del brazo con el cual sostenía el auricular pegado a su oreja.
Contesta:contesta:contesta:trr-trr:trr-trr:trr-trr…
Fuera de la cabina se estaba formando una cola. Seguía lloviendo, aunque con menor intensidad. Una muchacha le golpeó el cristal desde afuera, Graham se giró, ignorándola. Por favor contesta… trr-trr:trr-trr:trr-trr…
Finalmente la puerta de la cabina se abrió. Una rubia con aspecto mojado, que llevaba puesto un impermeable ennegrecido, le miraba furiosa.
—Eh, tío, ¿a qué jugamos? Estoy esperando hace más de veinte minutos. ¡Y tú ni siquiera has hecho una maldita llamada!
Sin decir nada, Graham colgó el receptor y se encaminó hacia la parada del autobús. Se había olvidado de sacar de la ranura del teléfono su moneda de diez peniques y de recoger la pila de calderilla que tenía preparada encima de los listines telefónicos. Tuvo ganas de vomitar.
Al día siguiente, ella le pidió disculpas por teléfono; se había pasado todo el día debajo de la ropa de cama escuchando a todo volumen en el walkman su cinta favorita de David Bowie para ahogar el ruido de los truenos.
El muchacho se puso a reír, queriéndola aún más por aquello.
Graham pasó por delante de un pequeño puesto en donde vendían pasteles. Pensó en comprarse uno, pero mientras le daba vueltas a la idea siguió caminando y luego le pareció tonto hacer de nuevo todo aquel trecho por lo que no se compró nada, a pesar de que el estómago le hacía ruidos. Había comido por última vez hacía cuatro horas, en el mismo pequeño café en donde en enero Slater le habló de Sara.
Graham cruzó la calle. Se estaba acercando a la Plaza Clairmont, en lo alto de la colina, donde las mansiones, una vez elegantes, luego deterioradas y ahora reconstruidas, miraban hacia el bullicioso tráfico de la Vía Pentonville por encima de las copas de los árboles. Graham cambió de mano su portafolio de plástico. Dentro llevaba dibujos de Sara ffitch, y se sentía orgulloso de ellos. Los dibujos estaban hechos con un nuevo estilo que había experimentado últimamente, y pensaba que ahora lo dominaba bastante bien. Tal vez era un poco apresurado para estar tan seguro, pero él creía que probablemente se trataba de lo mejor que había dibujado hasta el momento. Esto le hacía sentir animado. Era otra especie de presagio; una confirmación…
Un día ellos dos tuvieron una conversación en dos niveles, de calle a ventana de primer piso; fue en el mes de abril; era la segunda vez que él la iba a buscar por la tarde para salir a dar un paseo a lo largo del canal.
Sara se había asomado por la ventana después de que él hubiera pulsado el timbre del interfono, sacando la cabeza por la parte inferior de la ventana de guillotina y a través de unas cortinas color marrón obscuro.
—¡Hola! —le gritó.
Graham cruzó hasta el medio de la calle.
—¿Sales a jugar? —dijo sonriendo y mirándola a contraluz. Justo entonces la parte abierta de la ventana se soltó y fue a caer sobre ella; riéndose, Sara giró la cabeza.
—¡Ay! —exclamó.
—¿Te encuentras bien? —le preguntó Graham. Ella asintió.
—No me he lastimado. —Sara se meneó. Él tuvo que resguardarse los ojos para ver mejor—. Creo que podré zafarme. Eso espero, porque si no me quedaré aquí atrapada.
Graham hizo una mueca de preocupación. Repentinamente pensó en cómo se la debía ver desde el interior de la cocina con aquella postura inclinada; un horrible pensamiento de índole sexual se le pasó por la cabeza e instintivamente buscó con la mirada la enorme moto BMW negra, pero no la encontró. Jamás estaba allí cuando ella le invitaba a que pasase a buscarla por su apartamento; los mantenía a él y a Stock bien alejados uno del otro. Sara se rio nerviosamente.
—Siempre me ocurren esta clase de cosas —dijo, y encogiéndose de hombros apoyó los codos sobre el alféizar de la ventana con una sonrisa. Llevaba puesta una holgada y gruesa camisa de lana a cuadros escoceses, la cual le daba aspecto de leñador.
—Qué —dijo él—, ¿vienes a dar un paseo?
—¿Dónde quieres ir? —dijo ella—. Tiéntame con algo.
—No lo sé. ¿Te apetecería ir al canal?
—Quizá —dijo ella, encogiéndose de hombros. Dejó de mirarle para escudriñar el horizonte—. Ah —exclamó—, la Torre de la Oficina de Correos.
Graham dirigió la vista hacia el suroeste, aun a sabiendas de que era imposible ver el alto edificio desde la calle.
—¿Deseas ir allí?
—Podríamos ir al restaurante giratorio —dijo ella riéndose.
—Creo que está cerrado —dijo Graham. Sara volvió a encogerse de hombros, estiró los brazos hacia afuera y arqueó su espalda.
—¿Ah sí? Qué fastidio de personas.
—De todos modos estaba fuera de mi poder adquisitivo —dijo él bromeando—. Si tienes hambre puedo invitarte a una hamburguesa con patatas fritas. ¿Qué te parece la oferta?
—Vamos al zoo —dijo ella, bajando la vista hasta él.
—¿Cerdo hormiguero con patatas fritas, o chimpancé con patatas fritas? —dijo él. Sara se rio y eso a Graham le hizo sentirse bien.
—Hoy podríamos ir al zoo —dijo Sara.
—¿Realmente quieres ir? —dijo él. Tenía entendido que la entrada costaba muy cara. Pero si a ella le apetecía irían.
—No lo sé —dijo alzando los hombros—. Creo que sí.
—El canal pasa junto al zoo. Quizá tengamos que caminar bastante, pero será agradable. Hay que atravesar Camden Lock. —A Graham le estaba comenzando a doler el cuello de tanto mirar hacia arriba. Sara se aferró al borde del alféizar, como si estuviera haciendo un esfuerzo con la región lumbar. Está atrapada, pensó él, pero no lo quiere admitir. Orgullosa; desconcertada. Como yo. Graham sonrió. Tal vez tendría que ir en busca de una escalera y rescatarla. La idea no dejaba de ser divertida.
—¿Sabías que el canal pasa justo por debajo de esta casa? —comentó ella.
Graham negó con la cabeza.
—No. ¿Es cierto?
—Por supuesto —asintió ella—. Justo por aquí debajo. Lo comprobé con el mapa. ¿No te parece increíble?
—Quizá haya un pasaje secreto.
—Podríamos construir uno. Un túnel. —Su voz sonaba estridente; Graham quiso reírse de ella pero no lo hizo. Ella comenzaba a sentirse molesta, avergonzada de haberse quedado atrapada por la ventana, conversando mientras secretamente se esforzaba por levantar la ventana trabada.
—¿Tienes algún problema ahí arriba? —dijo él, tratando de mantener el rostro serio.
—¿Qué? —dijo ella, agregando luego—: No, no, claro que no. —Se aclaró la garganta—. Pues, ¿por qué no me cuentas que has estado haciendo estos días?
—Nada importante —dijo sonriendo—, tan sólo esperando volver a verte. —Ella hizo una mueca graciosa, emitiendo un ronquido parecido a una carcajada. Graham continuó—. He dibujado algunos retratos tuyos.
—¿Ah sí?
—Sin embargo todavía no son lo suficientemente buenos. Creo que los voy a romper.
—¿De veras?
—Eres difícil de dibujar. —Graham miró a uno y otro lado de la calle—. ¿Algún día posarás para mí debidamente?
—Querrás decir indebidamente —le replicó Sara, riéndose.
—Mejor aún. Pero tendrás que pasar un buen rato sin moverte.
—Quizá. Algún día. Vale, está bien; sí, indudablemente. Lo prometo.
—Cuento contigo.
—Hazlo.
—¿Vas a bajar entonces? —dijo Graham.
Ella estaba realmente atascada. Vio cómo giraba la cabeza, los hombros se le tensaban y arqueaba nuevamente la espalda. Masculló algo que sonó parecido a una maldición. Después volvió a mirarle, asintiendo con la cabeza.
—Sí, sí, es sólo un segundo.
Graham sonrió con alivio cuando Sara empujó hacia arriba la ventana, con la cabeza inclinada y el pelo negro suelto a los costados. Tan sólo podía ver su cara mientras volvía a subir a la acera. Ella lanzó un gruñido; la ventana chirrió. Graham vio su rostro triunfante; con una amplia sonrisa y un saludo de su mano desapareció, diciendo:
—Ah, eso está mejor. Bajo en unos instantes.
Caminaron hasta la esclusa de Camden; Sara no se sentía con ganas de ir demasiado lejos. Pasaron la mayor parte de la tarde mirando posters en una tienda, y luego en un café. Ella no quiso regresar a pie; cogieron el metro en Camden Town hasta la estación Angel.
En el viaje de metro, Graham le hizo algunas preguntas que siempre había deseado hacerle y jamás se atrevió. El traqueteante vagón del metro le ofrecía una especie de ruidoso anonimato que le hacía sentirse seguro.
Le preguntó acerca de Stock; ¿era él la causa de que ella estuviera en Londres?
Sara permaneció en silencio durante largo tiempo, finalmente sacudió la cabeza.
Había venido a Londres para escaparse, para huir. La ciudad era lo suficientemente grande como para poder ocultarse, para desaparecer, y de todas formas ella conocía aquí a muy pocas personas; Slater era una. Stock también vivía aquí, pero ella no se hacía ninguna ilusión, jamás las tuvo, sobre la continuidad de esa relación. Ella se encontraba en Londres, había dicho, para ser ella misma, para volver a encontrar su camino. Stock era… algo que ella necesitaba, incluso todavía; algo en lo cual ella se apoyaba; sabía que se trataba de un tipo que para nada influiría en las transformaciones y fluctuaciones de su vida.
Sabía que no eran el uno para el otro en realidad; ella no le amaba, pero todavía no se sentía capaz de dejarle. Además, él no era de aquellos que se rendían fácilmente.
Al llegar aquí Sara dejó de hablar, como si pensase que había dicho más de la cuenta. Al cabo de unos instantes miró a Graham y colocando su mano sobre la mejilla de él, dijo:
—Lo siento, Graham; eres muy amable conmigo, me encanta hablar contigo. Para mí es muy importante. No sabes cuánto.
Graham cogió su mano entre las suyas. Sara esforzó una pequeña sonrisa.
—Me alegro de serte útil —dijo (trató de hablar en voz baja ya que había gente cerca)—, pero no quiero ser para ti únicamente como un hermano.
Al escuchar esto el rostro de Sara se endureció, y a Graham le pareció que el alma se le caía a los pies como si percibiera que casi había estado a punto de decir algo desatinado. Pero Sara volvió a sonreír, y dijo:
—Es comprensible que tal vez no quieras volver a verme —bajando la vista hasta el suelo y retirando su mano. Graham dudó unos instantes, pero luego colocó su mano sobre el hombro de ella.
—No quería decir eso —dijo—. Me encanta verte. Te extrañaría terriblemente si… pues, si te fueras. —Hizo una pausa, mordiéndose brevemente el labio—. Pero no sé qué es lo que te propones. No conozco tus planes; no sé si te quedas o te marchas o qué harás. Simplemente me siento dudoso.
—Bienvenido al club —dijo ella. Mirándole, tocó la mano que tenía apoyada sobre su hombro—. Creo que me quedaré. Voy a inscribirme en el R.C.M. Si hubiera querido habría tenido allí una vacante, hace tres… cuatro años atrás, pero no me presenté. Ahora tal vez entre, si es que me aceptan.
Graham se mordió el labio. Qué hacer: ¿admitir su ignorancia y preguntarle qué era el R.C.M., o sencillamente asentir emitiendo algunos sonidos apreciativos?
—¿Y qué harás allí exactamente? —le preguntó.
Encogiéndose de hombros, Sara miró sus largos dedos, doblándolos.
—Piano. Creo que aún pudo tocar. Aunque no practico como debiera. Tengo uno electrónico que me dejó Verónica; bueno, en realidad es de uno de sus ex novios… su mecanismo no está mal, pero no es lo mismo. —Inspeccionándose aún los dedos, volvió a alzarse de hombros—. Ya veremos qué pasa.
Graham respiró nuevamente, aliviado. Debía referirse al Real Conservatorio de Música. Por supuesto; Slater le había mencionado sus aptitudes pianísticas.
—Algún día tendrías que probar de tocar algo en uno de los pianos que hay en los pubs —le dijo. Ella sonrió.
—Bien, de todas maneras —dijo Sara, inspirando profundamente. Graham sintió a través de la gruesa tela de su camisa a cuadros escoceses cómo movía el delgado hombro—, por ahora todo lo que sé es que haré eso. Es probable que me quede aquí durante los próximos dos o tres años. Eso creo. Todavía tengo que madurar muchas cosas. Pero me alegra que estés aquí, me ayudas a pensar. —Sara le miró a los ojos, como si estuviera buscando algo en ellos; el rostro pálido y las espesas cejas hacían que sus obscuros ojos pareciesen vacíos, y al cabo de un rato tuvo que dejar de mirarlos, apartando la vista con una sonrisa.
A continuación, y sin ningún motivo, una especie de desesperación pareció apoderarse de él haciéndole sentirse solo, utilizado y engañado, y por un instante deseó hallarse lejos de aquella mujer esbelta y morena de rostro tenso y delgados dedos. Aquella sensación desapareció, y Graham trató de imaginarse por lo que ella estaría pasando, en qué medida le afectaba.
Con un tirón el tren comenzó a aminorar la marcha. Graham tuvo la repentina y curiosa imagen del tren irrumpiendo violentamente a través del barro y de ladrillos en el canal que había debajo de la casa de Sara; como si habiéndose desviado por un antiguo carril subterráneo en desuso que se alejaba de la estación, se hubiera estrellado contra las penumbras y las aguas del viejo canal bajo la colina. Trató de verse dibujando semejante escena, pero no pudo. Sacudiendo la cabeza, se olvidó de su idea y miró de nuevo a Sara mientras el tren se detenía en la estación. Ella se inclinó hacia adelante en su asiento, sonriendo irónicamente.
—Graham, siempre le he caído bien a la gente rápidamente, y por razones falsas. Tal vez cambies de opinión cuando llegues a conocerme mejor. —Las puertas se abrieron; Sara se incorporó, y mientras él también se levantaba, mientras salían juntos a la plataforma, Graham sonrió confiadamente sacudiendo su cabeza.
—De ningún modo —dijo.
Y ahora, en el mes de junio, ¿cuánto mejor la conocía? Apenas un poco; la había visto con alguna que otra disposición de ánimo, a veces más alegre, otras más decaída. Únicamente floreció su atracción. Graham se veía a sí mismo tratando de oler su pelo cuando estaban sentados juntos en algún pub, observando por el rabillo del ojo sus pechos insinuados por debajo del mono o camiseta que llevase puesta, deseando acariciarlos, cogerlos.
Pero jamás parecía ser el momento apropiado; al final de cada encuentro ella le besaba brevemente y él podía abrazarla, sintiendo sus brazos alrededor de su estrecha espalda, su cuerpo levemente pegado al suyo, pero cuando sus manos se deslizaban un poco más abajo de la región lumbar, o intentaba besarla más intensamente, o abrazarla con mayor fuerza, ella enseguida se ponía tensa y se apartaba, sacudiendo la cabeza. Aquellas limitaciones casi le hicieron darse por vencido.
Y ahora había sucedido eso. Todo parecía indicar que Stock ya no contaba, que ella finalmente era libre, lo suficientemente fuerte como para vivir sin él, para no depender de él y aceptar a Graham como —como algo más que— un amigo.
No abrigues esperanzas, no demasiadas, se decía a sí mismo. Lo más probable es que no sea lo que tú esperas. Graham se hallaba parado a un costado de la Vía Pentonville, junto a una caja de empalme de teléfono que tenía pegados encima carteles que anunciaban el espectáculo Woza Albert, y se dijo a sí mismo que no debía esperar nada. Las esperanzas y los sueños siempre acababan evaporándose.
Pero tenía demasiado presente el sonido de la voz de Sara por teléfono, con quien había hablado esa misma mañana desde la Escuela.
—Esta vez me gustaría invitarte —dijo ella—. Prepararé para los dos una ensalada, o algo parecido.
—¿Te refieres a subir a tu piso? —se rio él—. ¿Quiegges decig que estoy invitado a entgagg dentgo? —dijo, de buen humor, imitando la voz de un francés de lo cual se arrepintió casi al mismo tiempo de haber terminado. Ella le contestó con un tono indiferente.
—Pues… ¿y por qué no, Graham?
Después de aquello la garganta se le secó; no recordaba qué más había dicho.
La señora Short
¡Inseguridad Social!
En aquel momento recordó que dentro de unos días debería pagarle a la señora Short el mes de alquiler. Ahora tenía mucho dinero, ¿pero qué sucedería si tardaban mucho en otorgarle el Seguro Social? ¿Y de todos modos, le darían lo suficiente?
Grout permaneció parado en la entrada de la casa de la señora Short, situada en la calle Packington, en Islington. No se decidía a entrar; quizá antes debiera pasar por un pub; resultaba mucho más fácil enfrentarse a la señora Short con un trago encima. Finalmente se dijo a sí mismo que no debía ser tan estúpido; en realidad no tenía ninguna obligación de pagarle el alquiler hasta final de mes y hoy recién era el día veintiocho. Por otra parte, al ser el día de su cumpleaños, se merecía alguna compensación. Entró sin pensarlo dos veces.
El estrecho vestíbulo de la casa de la señora Short se hallaba en penumbra; la pequeña ventana curva de la puerta de entrada estaba sucia de tizne, el color de las paredes empapeladas era de marrón obscuro, y por lo visto la bombilla de cuarenta vatios que solía poner la señora Short otra vez se había fundido. Después de la luminosa calle, Grout era incapaz de ver nada. Vacilante se encaminó hacia las escaleras y comenzó a subirlas; su cuarto se encontraba en la tercera y última planta. La señora Short apareció de súbito en el rellano de la segunda planta.
—Oh, señor Grout, hoy regresa temprano —dijo, saliendo del Salón de la Televisión (juego de sillas monocromo, con derecho a ser utilizado por los inquilinos pagando un suplemento por la electricidad, la cual se apagaba a las doce en punto).
La señora Short se limpió las manos con un trapo y luego se las frotó sobre su vestido de nilón; era una mujer robusta, un poco calva, de aproximadamente cincuenta años. Llevaba el pelo recogido hacia atrás, tan tirante que Grout juraba que los mechones sobre la frente estaban por ser arrancados de raíz, y que por consiguiente la piel estirada era la causa de aquella expresión de malévola sorpresa; tenía la impresión de que cuando la señora Short parpadeaba sus demasiado alargados ojos no los lograba cerrar por completo. Debido a esa razón parpadeaba tan a menudo y tenía los ojos enrojecidos.
—¿No le habrán despedido nuevamente, señor Grout? —dijo la señora Short y lanzó una carcajada, doblándose por la cintura y dando fustigazos con su trapo de limpiar.
¡Maldición! Grout no había pensado en aquello. ¿Qué podría decirle? Tenía unos pocos preciosos segundos mientras la señora Short se reía y luego se secaba los ojos, limpiándose la nariz con el trapo. De repente estornudó; ¡más preciosos segundos! Permaneció de pie en su sitio. El tiempo se le había acabado.
—Ah no —dijo. Bueno, era una contestación sucinta. Tal vez no del todo convincente, él lo sabía, pero inequívoca. Apretó con fuerza sus labios.
—Pues entonces, señor Grout, ¿qué es lo que le trae por aquí tan pronto? —dijo sonriendo la señora Short. Las sutiles variaciones en el color del esmalte de sus dientes postizos, reemplazados uno por uno a lo largo de los años luego de que los originales perdiesen la batalla contra los bombones de menta que a la señora Short tanto gustaban, llamaron la atención de los ojos de Steven que dijo rápidamente:
—El dentista. —Una idea brillante, pensó.
—Oh, ¿ha ido o está por ir? —La mujer adelantó su cabeza fijando la vista en su boca. Él la cerró de inmediato.
—Tengo que ir, muy pronto —murmuró.
—¿Y qué le tiene que hacer? ¿Sacarle algún diente? ¿Empastárselo? Mi sobrina Pam fue el otro día al dentista para que le arreglase un diente cariado; ¡éste le tocó un nervio con el taladro! Ella lo mordió; no lo hizo con intención pero cerró la boca. ¡La punta del taladro le perforó la boca! —A continuación la señora Short se desternilló de risa. Steven observó con ansiedad si había lugar detrás de la señora Short para poder pasar y escaparse por las escaleras, pero no le fue posible. La señora Short dejó de reírse, buscó un pañuelo en el bolsillo de su vestido pero al no encontrar ninguno volvió a usar el trapo de limpiar con el cual se sonó la nariz. Después de inspeccionar brevemente el hueco dejado por la nariz en el pañuelo, posó de nuevo la vista en Grout—. ¡Pobre mujerona! Estuvo una semana sin ir a trabajar. ¡Sólo podía comer a través de una paja!
Confundiendo la expresión inmóvil de Steven con miedo, se inclinó hacia adelante dándole un golpecito con su trapo y dijo:
—Oh, veo que le estoy asustando, ¿no es eso, señor Grout? Todos los hombres son iguales; al menor dolor ya están fuera de combate. ¡Tendría que probar lo que es un parto! ¡Ja! —La señora Short se rio, llenándosele los ojos de lágrimas ante el recuerdo—. ¡Algo espantoso, señor Grout, pensaba que me iba a partir en dos! ¿Gritar? ¡Pensé que me iba a morir! —La señora Short se rio de un modo convulsivo, teniéndose que coger del pasamanos de la escalera para evitar que su hilaridad la hiciese caer al suelo. Después de sacudir su trapo de limpiar un par de veces se secó con él los ojos. Grout trató de medir la distancia que había entre su casera y la pared del otro lado del pasamanos, comprobando si aferrándose de este último podría tener espacio suficiente para escaparse escaleras arriba a su cuarto. No lo había.
—Pues, vaya —dijo, moviéndose paulatinamente para que viese que él quería subir—. Mejor que suba a prepararme para ir al dentista. —Arrastrando torpemente los pies, tuvo que ladearse para poder pasar con dificultad entre la señora Short y la pared.
—Oh, ¿así que tiene que ir ahora? —dijo la señora Short, girándose para mirarle pero aún obstaculizándole el paso—. En ese caso yo seguiré con mi limpieza. ¿Está seguro que no desea que le limpie su cuarto, señor Grout? Ya sabe que para mí no es ninguna molestia.
—Ah, no, no muchas gracias —dijo Steven, tratando de apretarse contra la pared para poder pasar alrededor de las abultadas caderas de la señora Short. Su espalda se restregó en el descascarado barniz del viejo enmaderado.
—Creo que encontraría su cuarto mucho más limpio y con menos polvo si me dejara hacer a mí la limpieza, señor Grout, no lo dude. ¿Por qué no hacemos la prueba durante un periodo de tiempo? —La señora Short le tocó ligeramente en las costillas.
—No, sinceramente, no —dijo Steven, frotándose el sitio en donde la señora Short le había tocado. ¿Qué se sentía cuando a uno se le reventaba el bazo? La señora Short no tenía por lo visto ninguna intención de dejarle pasar. Mirando con desaprobación algo sobre el hombro de Steven, la mujer le pasó por allí su trapo de limpiar—. No, yo realmente… —comenzó a decir Steven, y luego estornudó.
—No sufriría de tanta fiebre del heno si me dejara limpiarle su cuarto, señor Grout. —La señora Short volvió a sacudir su trapo. El rostro de Steven se vio rodeado por una mayor cantidad de las brillantes motas de polvo que le habían hecho estornudar anteriormente.
—Realmente debo ir a mi… —comenzó a decir, pero la señora Short le interrumpió.
—No, no irá, señor Grout.
—¡Cuarto! —dijo éste sin aliento. Señalando las escaleras y con un extraordinario esfuerzo logró pasar a través del estrecho espacio que había entre la señora Short y la pared, cayéndose casi en el otro extremo. La señora Short giró sobre sí misma como la ametralladora de la torreta de un tanque y fijó su vista en él.
—¿El cuarto, señor Grout? ¿Desea que se lo limpie, entonces?
—No —dijo Steven, alejándose de espaldas hacia el próximo tramo de las escaleras, todavía mirando a la señora Short y esbozando una sonrisa con la boca cerrada—. No, sinceramente —dijo—, yo me limpio mi propio cuarto, de veras. Se lo agradezco, pero no, de veras.
La señora Short continuaba sacudiendo la cabeza y su trapo de limpiar cuando él finalmente logró subir el tramo curvo de las escaleras; Steven se pasó la mano por la frente sudada, dio media vuelta y a toda prisa terminó de subir el resto de los escalones, temblando y haciendo muecas mientras pensaba en la señora Short.
En su cuarto logró relajarse. Después de haberse lavado la cara y el torso en la pequeña jofaina que había en un rincón del cuarto se sentó junto a la ventana. Para llegar de la jofaina hasta la ventana, en donde desde una pequeña silla podía contemplar la calle Packington, había tenido que superar cuatro esquinas de ángulo llano y tres rectangulares de su laberinto de libros apilados sobre el suelo.
Le agradaba mirar a través de la ventana (hoy la tenía abierta; era un día placentero) y a veces se pasaba tardes enteras del sábado o del domingo sentado observando el tráfico y a los transeúntes, momentos en los que era invadido lentamente por una extraña sensación de paz, como si fuera algo hipnótico, como un trance; permanecía allí sentado, sin pensar o preocuparse o angustiarse por nada, contemplando, la mente en blanco y libre de inquietudes, mientras los coches circulaban y las personas caminaban y hablaban, y durante un ratito, por entre aquella carencia de pensamientos, esa pérdida temporaria de su propia personalidad, podía sentirse parte de aquel lugar, de aquella ciudad y gente y especies y sociedad; se sentía como él imaginaba que las demás personas corrientes, las personas que no eran como él y que no estaban allí para atormentarle, deberían sentirse todo el tiempo.
Se secó con su pequeña toalla; olía un poco mal, aunque no de manera ofensiva. Era un olor agradable, como el de su cama.
Miró por encima de las paredes de libros del laberinto que cubrían el suelo de su cuarto. Las paredes de libros, las cuales intentaba mantener aproximadamente al mismo nivel, le llegaban ya a la mitad del muslo, y Steven tenía miedo de que muy pronto comenzarían a ser inestables. Naturalmente, si no recibía ningún dinero no podría comprar más libros por una temporada, al menos hasta que no encontrara un nuevo trabajo. Pero de todas formas, era deprimente pensar en el caos resultante si los libros comenzaban a perder su estabilidad, y aunque hubiera una forma de evitar este problema (que él se sentía muy orgulloso de haber ideado) colocando los libros juntos como si fueran los ladrillos de una pared en vez de apilados simplemente uno encima del otro, esto haría mucho más difícil el sacar algún libro que quisiese volver a leer.
Este pensamiento le infundió algo de miedo por lo que a toda prisa se dirigió por entre los libros a la puerta de la habitación. Cerrándola con llave, cogió del recargado colgador su mejor casco protector. Luego de ponérselo se sintió reconfortado. Eligió un camino diferente para regresar a su silla junto a la ventana y se sentó. ¿Qué haría ahora? Ir a tomar un trago. Eso es lo que se suele hacer cuando uno termina de trabajar, o tiene montones de dinero. Lo sacó de su bolsillo. En su mayor parte eran billetes de diez libras; había muchísimos. Miró los grandes y marrones rectángulos de papel; la Reina se veía atractiva, así como a él le gustaba pensar que su madre debía haber sido. Del otro lado del billete, Florence Nightingale, que le hacía recordar a alguna de las niñeras del hogar al cual fue de pequeño.
Volvió a guardar el dinero, apiñándolo en su bolsillo trasero. Echó una mirada a su cuarto, observando las paredes de libros, la pila de ropa a un costado de la cama, la joroba de chaquetas, camisas, abrigo y corbatas colgada detrás de la puerta, el gran ropero en donde al principio había guardado todos sus libros, y de los cuales aún muchos se hallaban dentro de cajas de zapatos, el pequeño velador sobre el que descansaban una botella de agua de plástico y el último libro que estaba leyendo. El cuarto poseía un viejo hogar bloqueado, con sus dos barras de calefacción eléctrica. Sobre la repisa se hallaba su colección de emblemas de coches.
Tenía cinco de Jaguar, ocho damas plateadas de Rolls-Royce, dos antiguos símbolos de Austin, y una variada colección de salmones saltando, caballos de carrera, perros con pedigrí y un jugador de criquet empuñando un bate. Para su desilusión, todavía no había conseguido el emblema de un Bentley. En un extremo de la repisa guardaba los símbolos de los Mercedes en una gran jarra. No estaba realmente interesado en los símbolos de los Mercedes, pero por alguna razón su iniciativa de aserrar los emblemas de los coches —por su propia seguridad— se había visto complicada por el instinto del coleccionista de profundizar y extender su colección.
Originalmente se había sentido ofendido por los emblemas de los Jaguar; el felino en actitud de saltar, no siempre presente en todos los coches, pero aún posible de ver su sólida y verdadera forma en muchos de ellos, parecía haber sido diseñado para hacerle sentir náuseas. La dama plateada estaba un poco mejor, pero algunos de los emblemas hechos por la clientela eran horribles. Él creía que se trataba de algo ilegal, pero cuando fue a la comisaría de la calle Mayor para denunciar que la gente conducía aquellos coches con armas letales, el sargento de aspecto aburrido apenas si le miró y finalmente le dijo que él no podía hacer gran cosa por ello y que el caballero tendría que mirar a ambos lados de la calle antes de cruzar (Steven quedó decepcionado, aunque por otra parte le impresionó mucho que un policía le hubiese llamado «caballero»), Por regla general no eran serviciales, y era obvio que al menos unos cuantos de ellos debían participar en la conspiración del Tormento de Grout, pero así y todo, uno no podía dejar de admirarles y tenerles respeto, y que le diesen a uno el trato de «caballero» también estaba muy bien. Regresó unas semanas más tarde para denunciar el robo de una bicicleta de la cual ni siquiera era dueño, tan sólo para que le volvieran a llamar «caballero».
Con frecuencia, sacar los emblemas de los coches resultaba peligroso. En varias ocasiones casi había sido atrapado por dueños enfurecidos que salieron a la calle al oír ruidos extraños en la oscuridad o pasos en una senda de grava.
Al principio Steven se restringió al área más cercana; Islington, en especial Canonbury, y las tranquilas calles alrededor de Highbury Fields. Luego los golpes fueron más improductivos ya que la gente se cuidaba de no dejar sus coches en sitios obscuros y sólo los aparcaban debajo de algún farol de la calle, o eran más escrupulosos y guardaban los coches en sus caminos particulares o garajes, cerrando siempre con llave los portones.
Por consiguiente, sin separarse de su sierra para metales, Steven había ampliado su área de operaciones, y ahora era capaz de actuar en cualquier parte desde la City hasta Highgate, capturando jaguares, raptando damas plateadas y embolsándose estrellas. Ciertamente se sentía mucho más seguro deambulando por las calles, conteniendo la respiración entre los coches y camiones aparcados, no perdiendo de vista los muros bajos o escalones de puerta elevados que también le servían para escapar de los rayos láser de los vehículos en movimiento, con la certeza de que aquellas rugientes trampas mortales ya no eran en parte tan peligrosas gracias a su labor.
Más tarde comenzó a cuestionar las motocicletas; éstas también podían ser muy mortíferas. Por lo general eran conducidas por exhibicionistas suicidas, y le bastaba oír su sonido para sentirse terriblemente asustado, por lo que comenzó a odiar a las personas que las conducían.
Así que se dedicó a poner azúcar en sus depósitos de gasolina; eso fue lo que había estado haciendo la noche anterior, en la zona de Clerkenwell. Estuvo fuera hasta las dos de la madrugada, y le persiguió un guardia de seguridad que le había visto manosear el depósito de gasolina de una moto en un aparcamiento. Steven regresó muy nervioso y excitado, y a pesar de que se sentía agotado tardó bastante tiempo en dormirse. Tal vez ésa fue la causa de su comportamiento alterado aquella mañana.
Bueno, a él no le importaba; a quienes tendría que afectarles era a los del almacén. Ya se acordarían de él cuando los hoyos que había reparado en la calle Mayor permaneciesen mucho más tiempo intactos que los reparados por ellos. Era su problema. Él no se arrepentía en lo más mínimo de azucarar los depósitos de gasolina o arrancar las insignias de los coches. Después de todo, tampoco lo hacía sólo para él. Si bien era cierto que él era la persona más importante, también le estaba haciendo un favor a todo el mundo —por ejemplo, a esos transeúntes que circulaban por la calle Packington.
Steven colgó la pequeña toalla sobre el respaldo de la silla junto a la ventana. Buscó entre la pila de ropa colgada detrás de la puerta hasta que finalmente encontró una camisa bastante limpia y se la puso. Debajo de su cama guardaba un desodorante en aerosol que solía ponerse cuando se acordaba, pero éste se le había acabado la semana pasada y no se acordó de comprar uno nuevo. La camisa se la metió dentro de los pantalones.
Cogió de encima del velador su Caja de Evidencias y se fue a sentar junto a la ventana. La Caja de Evidencias era un viejo estuche de cartón de whiski Black & White que Steven había recogido en alguna parte. Dentro guardaba una pequeña grabadora radio-cassette, un panfleto de una agencia inmobiliaria y un atlas escolar, además de una buena cantidad de recortes de periódico amarillentos.
Los recortes eran principalmente de secciones del tipo «Créase o No»; artículos graciosos y extravagantes, supuestamente sobre Historias Verdaderas que Steven sabía no tenían ningún sentido; disparates inventados con los cuales querían incitarle, hacer que diera la cara y les desafiase, que desenmascarara su farsa. Pero él no se mostraría tan estúpido o poco cauteloso; se mantendría a la sombra, recolectando la evidencia. Tal vez llegara el día en que podría darle un verdadero uso, pero entre tanto le tranquilizaba.
Sacó la grabadora y la puso en marcha. Había grabado los ruidos de la banda de frecuencias de Onda Corta, llamados «estáticos». Pero él sabía de qué se trataba realmente; escuchó el chirriante y profundo estrépito continuado, reconociendo en él el incesante sonido de los pesados bombardeos durante la Guerra. Se asombraba de que nadie más lo hubiera percibido. Eso no eran descargas estáticas sino ruidos de motores. Él lo sabía. Se trataba de una Filtración, un minúsculo desliz que ellos habían cometido y el cual permitía que una parte de la realidad se introdujese en aquella falsa prisión de la vida.
Respiró profundamente, mirando hacia abajo la calle Packington, tratando de recordar o imaginar lo que representaban aquellos monótonos e ilimitados sonidos; a través de qué infinitos espacios y atmósferas volaban esas gigantescas naves, cuál era su aparentemente inacabable misión, qué cargamento tan asombroso transportaban, quién sería el amenazante enemigo que sufriría debajo de ellos su terrible ataque. Apagó la cinta magnetofónica y luego la rebobinó.
La siguiente muestra de evidencia era engañosa. Se trataba de un panfleto anunciando las bondades de una firma inmobiliaria; la evidencia de la filtración se hallaba en el nombre de sus propietarios. El nombre de los agentes inmobiliarios era Hotblack Desiato[13] y Grout sabía que era una filtración. Estaba seguro de que ese nombre le hacía recordar algo de su anterior vida, su vida real en la Guerra. Qué significaba en realidad ese nombre, si se trataba después de todo de un nombre y en tal caso a qué amigo, enemigo, lugar o cosa pertenecía, o si no era más que una frase, orden o instrucción, él no lograba recordarlo, no importaba cuán intensamente pensaba sobre eso o por el contrario cuán pacientemente esperaba a que su subconsciente le facilitara la respuesta correcta. De todas formas, estaba seguro de que tenía un significado. En algún momento, algo le había sucedido y se hallaba relacionado con ese nombre.
Oh, pero como de costumbre ellos eran muy hábiles, muy sutiles. Si aquel nombre no era una Filtración entonces se trataba de una maniobra deliberada de sus Atormentadores para provocarle. Ellos habían puesto aquella firma inmobiliaria en la zona en la cual él vivía tan sólo para que no dejara de ver sus señales y se sintiese constantemente amargado y frustrado a causa de su incapacidad de recordar exactamente cuándo y dónde había oído aquel nombre con anterioridad. De todos modos era un poco más de evidencia, aunque finalmente resultara ser una Filtración que ellos no hubiesen planeado. Volvió a doblar la hoja de papel y la depositó en la caja.
Extrajo el atlas y lo abrió en la página del mapamundi. Había marcado con círculos rojos lugares como Suez y Panamá, Gibraltar y los Dardanelos.
Soltó una risotada de desprecio ante el ridículo intento de concebir un planeta de aspecto razonable. ¿A quién creían ellos que podían engañar? ¿Así que daba la casualidad de que los continentes se hallaban unidos, no es cierto? Muy listos. Cualquier idiota podía darse cuenta de que se trataba de algo cuidadosamente arreglado para ser natural. Había sido inventado. Él no sabía si realmente se hallaba viviendo en un planeta con aquellas formas; pensaba que no, pero eso no importaba. Incluso si, como a menudo sospechaba, el «mundo» en efecto terminaba en las afueras del Gran Londres. La cuestión radicaba en que ellos estaban tratando de hacer que la gente —él— creyese en aquella caricatura de mapa. ¡Cómo debían menospreciarle si esperaban que él aceptara aquello! Hervía por dentro de sólo pensarlo. Pero ellos habían cometido un serio error; le habían subestimado, pero no le doblegarían, no mientras él tuviera en su poder estas evidencias que le servían de respaldo. Pasó las páginas del atlas hasta dar con el sureste de Asia… sí, la isla Célebes aún tenía la forma de una letra de algún alfabeto extraño (y además, cuanto más lo pensaba, más familiar le parecía, por lo que a veces casi llegaba a creer que sabía lo que ésta representaba, o que conocía su sonido, si es que su garganta humana o su cerebro eran capaces de recrear semejante sonido remoto). Con una sonrisa de satisfacción cerró el atlas; excusado y tranquilo. Volvió a guardar todo dentro de la Caja de Evidencias y la colocó de nuevo encima del velador, en donde cabía ordenadamente, después se acercó a la ventana, la cerró, y regresó por entre las paredes de libros a la puerta, asegurándose de que llevaba en sus bolsillos las llaves y el dinero.
Se detuvo ante la puerta, dudando entre dejarse puesto su mejor casco protector o ponerse el que usaba habitualmente. Se decidió por salir con el que llevaba puesto. Era un casco de un precioso color azul intenso, con casi ninguna raspadura o erosión, que llevaba adaptado por dentro un resistente tafilete de piel. ¿Por qué no llevarlo? Hoy había que celebrarlo. Después de todo, era su cumpleaños. Se preguntó si valía la pena decirle a la señora Short que era su cumpleaños. No le parecía justo que nadie más lo supiera. Si se lo decía a la señora Short, al menos habría alguien que le deseara «feliz cumpleaños» o «que los cumpla muy feliz». Eso sería agradable. Sin decidirse todavía salió de su cuarto, comprobando antes que no había dejado el fuego prendido, un enchufe conectado o la luz encendida.
No se encontró a la señora Short por el camino y en cierta forma esto le alivió. Cuando atravesaba el vestíbulo en penumbras hacia la puerta de la calle, la puerta de la señora Short se abrió súbitamente y apareció ella enfrente suyo, con sus robustos brazos cruzados, la luz reflejándose en la estirada piel de su frente.
—Ah, conque aquí está, señor Grout. ¿Nos vamos al dentista, entonces?
—¿Cómo? —dijo Steven tontamente, luego recordó—. Oh, claro, claro, así es. Humm… —Cerró su boca para que la señora Short no le pudiese mirar adentro, no porque pensara que ella sería capaz de ver algo en la obscuridad, pero uno nunca sabía.
La señora Short dijo:
—¿Supongo que no estará dispuesto a pagarme ahora el alquiler, o me equivoco, señor Grout? Lo digo en caso de que no le vuelva a ver hasta dentro de unos cuantos días.
Steven reflexionó acerca de eso. No ver a la señora Short por unos cuantos días. Qué pensamiento tan placentero. Pero imposible. Sacudiendo su cabeza le respondió:
—No, ahora no puedo, señora Short; en este momento no tengo suficiente dinero. Lo tendré el… viernes —mintió, comenzando a sentirse acalorado. ¡Incluso en aquellos instantes y en este sitio usaban contra él las microondas! Tenía una de sus manos detrás de la espalda, con los dedos cruzados porque estaba diciendo mentiras.
—Bueno, si usted lo dice, señor Grout —dijo la señora Short, bajando la vista hasta sus pantalones—. Es que como había visto ese bulto en su bolsillo trasero, ¿comprende? Y naturalmente, yo supuse que se trataba de mi alquiler.
Steven sintió que abría los ojos desmesuradamente. No sabía qué decir: ¡la señora Short lo había adivinado! ¡Estaba al corriente! De hecho —¡por supuesto!—, ellos se lo dijeron. Probablemente los del almacén la llamaron por teléfono apenas él se marchó. Ésa habrá sido una de las primeras cosas que seguramente hizo la secretaria del señor Smith. ¡Idiota! ¿Cómo es que no se le había ocurrido?
Steven decidió que tendría que afrontarla descaradamente. No tenía ningún sentido tratar de llegar ahora a una especie de compromiso. Era todo o nada. La señora Short podría saberlo, pero por lo visto las reglas no le permitían demostrar que estaba enterada, y por lo tanto sólo lo daba a entender.
—El viernes —dijo Steven, asintiendo bruscamente con su cabeza—. El dinero el viernes. Definitivamente. —Se acercó poco a poco a la ansiada puerta de la calle, saludando a la señora Short con la cabeza mientras pasaba delante de ella. La mujer le dirigió un rápido parpadeo de ojos. A menudo, Steven se había preguntado si aquello no sería una especie de código. Se aclaró la garganta y dijo—: No se preocupe, gracias. —Se palmeó el bolsillo trasero—. Son las tarjetas del seguro dental —explicó. La señora Short asintió comprensivamente.
¡Estaba fuera! Se hallaba sobre el escalón de la puerta, casi en la calle, y se había escapado.
—Vaya con cuidado, señor Grout, no sea cosa que le suceda algo.
—Oh por supuesto —dijo Steven y, girándose, inspiró profundamente, poniéndose a continuación en marcha.
—¿Está seguro de que no quiere que le limpie el cuarto mientras está ausente, señor Grout? —le gritó la señora Short desde la puerta que aún permanecía abierta cuando Steven se encontraba a más de diez metros de distancia. Steven se sintió atorado; se paró en seco, sus hombros se alzaron como si hiciera el ademán de atajar un golpe. Dando media vuelta, miró el resuelto y sonriente rostro de la señora Short, y sacudió violentamente su cabeza. En menos de treinta metros no había ningún coche aparcado; el tráfico fluía por la calle en una rugiente sucesión. Steven volvió a sacudir su cabeza.
—¿Qué es lo que dice, señor Grout? —gritó la señora Short, llevándose una mano regordeta y ahuecada a la oreja. Steven la contempló, con los ojos muy abiertos, y sacudió la cabeza lo más violentamente que pudo—. No le oigo, señor Grout —vociferó la señora Short. Steven se estaba quedando sin oxígeno.
Con la cabeza gacha se encaminó de nuevo hacia la puerta de entrada, y subiéndose al escalón para ponerse a salvo de los rayos lásser, le espetó a la señora Short en plena cara:
—No, muchas gracias, señora Short. Por favor, no limpie mi cuarto. Prefiero hacerlo yo mismo.
—Bueno, si está tan seguro… —dijo sonriendo la señora Short.
—Oh, completamente —le aseguró Grout. Permaneció parado en su sitio, para ver si ella cerraba la puerta, pero no lo hizo. Inspirando profundamente dijo—: Adiós —y luego dio media vuelta. Se dirigió a toda prisa en dirección a la calle Mayor, y no había hecho quizás cincuenta metros cuando a sus espaldas oyó, a lo lejos, a la señora Short que le gritaba. No se molestó en girarse, pero escuchó el distante grito de «¡adioós!» con una especie de repugnante alivio.
Dominó sin puntos
Estaban sentados en el exterior del balcón del cuarto de juegos en el área del Castillo Puertas. Dentro resplandecía un poco de luz. La nieve del balcón se había derretido por completo y alrededor de ellos soplaba constantemente una cálida, húmeda y salada brisa, desde el cuarto hasta el espacio abierto más allá del balcón. Quiss y Ajayi vestían unas ligeras túnicas y se hallaban sentados ante la pequeña mesa de madera adornada con filigranas, deslizando sobre la superficie tallada unas sencillas piezas blancas de marfil.
Ahora hacía demasiado calor en el cuarto de juegos. Según sus cálculos, las calderas del Castillo Legado habían sido reparadas hacía tan sólo treinta días, y según el senescal, aún tenían que hacerles un «leve ajuste».
Desde su sitio Ajayi podía ver la cantera. Pequeñas figuras negras se desplazaban por los senderos y caminos cubiertos de nieve que conducían a las minas y pedreras, y las carretas rodaban de un sitio a otro; las más cargadas y voluminosas desaparecían de su visión detrás de un afloramiento de —Ajayi entornó los ojos para tratar de ver mejor— pues, tanto podría ser de rocas como el mismo castillo; ella no alcanzaba a diferenciarlo.
El resto del paisaje era tan chato y uniforme como siempre. Una ráfaga de aire caliente proveniente del horno que era el cuarto de juegos se arremolinó en torno a ella, para luego desaparecer en el exterior. Un ligero estremecimiento le recorrió el cuerpo. No había duda de que todo este calor y la sal estaban causando estragos aún peores en la instalación sanitaria del castillo, y no dentro de mucho, después de que las cosas volvieran a su normalidad junto con un nivel aceptable de luz y calor, todo el sistema volvería a dejar de funcionar, probablemente por un tiempo aún más prolongado. Mientras tanto ellos jugaban a un juego llamado Dominó sin Puntos, el cual consistía en ubicar unas lisas fichas de marfil en cierta forma lineal.
Ni ella ni Quiss tenían una idea aproximada de cuándo terminarían de jugar, o incluso si lo estaban haciendo correctamente, porque aunque ellos sabían que en la versión original del juego las fichas de marfil tenían puntos, las suyas estaban en blanco. Debían formar con ellas líneas, esperando que la pequeña mesa con la brillante gema roja en su centro sobre la cual jugaban reconociese que el valor que le habían asignado —al azar, naturalmente— a las fichas antes de comenzar cada partida coincidiera de modo tal que el juego configurado por Quiss y Ajayi resultase lógico; si los puntos aparecían repentinamente sobre la superficie de las fichas, quería decir que lo habían hecho bien; una ficha de un punto debía coincidir con otra también de un punto o de un punto doble, la de dos puntos con otra ficha igual o de valor doble, y así sucesivamente. Era el juego más frustrante que les había tocado jugar, y lo estaban jugando desde hacía ciento diez días.
Ajayi deliberadamente no pensaba en el tiempo que ya habían pasado en el castillo. No tenía importancia. Se trataba de un instante de exilio, y nada más. Ajayi no sabía cuánto recordaría si… cuando regresase a su puesto en las Guerras Terapéuticas. Era un castigo extraño y las personas que lo habían experimentado no estaban muy deseosas que digamos de hablar sobre él incluso si uno se topaba con ellos, así que si bien tanto ella como Quiss tenían conocimiento del castillo, lo que les sucedía a aquellos que lograban pasarlo con éxito no estaba registrado en ninguna parte.
En realidad no importaba cuánto tiempo hacía que estaban allí, siempre y cuando no se desesperasen o enloqueciesen. Tan sólo tenían que seguir jugando y tratar de responder correctamente las distintas preguntas, y finalmente saldrían.
Ajayi miró a su compañero sin que éste se percatara. Quiss mezclaba las fichas de dominó dirigiéndoles una mirada ceñuda, como si creyera posible intimidar a las piezas de animal muerto para que formasen un juego correcto. Quiss, pensó Ajayi, parecía estar soportándolo bastante bien. Aún se preocupaba por él, porque su estilo apremiante e intimidatorio no tenía garantía de durar para siempre en contra del a menudo impenetrable e insensato régimen del castillo. Ella temía que lo que él se había fabricado no fuera más que una coraza. En algún momento esa coraza tendría que ceder, así como ninguna fortaleza construida era capaz de resistir a todos los asedios (cuando tuvieron que dar su primera respuesta al acertijo, antes hablaron extensamente acerca de esa fundamental vulnerabilidad de lo estático que era su propia dureza), por cuanto ella había tratado de no acorazarse, intentando ir al curioso ritmo del castillo; adaptarse a él, aceptarlo.
—Oh por qué no comienzan de una vez por todas —dijo el cuervo rojo desde un fragmento de asta situado a tres metros por encima de sus cabezas—. Me he divertido más viendo follar a los caracoles.
—¿Por qué no te vas a hacer precisamente eso? —le gruñó Quiss sin mirarle, mientras cogía siete fichas de dominó boca abajo del montón entremezclado en el centro de la pequeña mesa. Las siete fichas le cabían cómodamente en una de sus manazas, como huesecillos perdidos entre los pliegues y arrugas de aquella carne dura.
—Escucha, barbagrís —dijo el cuervo rojo—, me han asignado la tarea de permanecer aquí y fastidiaros, bastardos, y eso es lo que haré hasta que no tengáis el sentido común, por no hablar de la decencia, considerando que habéis abusado gravemente de la bienvenida con que se os recibió, de mataros. —A continuación la voz del cuervo rojo imitó la de uno de los maestros menos queridos de Ajayi de sus días escolares—. Ajayi, vieja fea, coge tus fichas y juega. No tenemos todo el día, sabes. —Después de esta última frase el cuervo rojo emitió una risa ahogada.
Ajayi permaneció en silencio. Eligió siete fichas de dominó, mordiéndose el labio inferior mientras las recogía. La voz del ave realmente alteraba los nervios; en realidad resultaba ridículo, pero el muy condenado era un imitador tan molesto como fiel y dominaba un repertorio de odiosas voces del pasado.
Le tocaba a Ajayi comenzar la partida. Cogió una de las fichas en blanco y la colocó en el centro de la mesa. Se daba cuenta de que había algo en su manera de inspeccionar las fichas antes de cada jugada que enfurecía a Quiss, quien cogía la primera que tenía a mano. Sin embargo, por alguna razón, Ajayi precisaba de aquel pretexto; era una de esas pequeñas cosas que le permitían seguir adelante. No podía simplemente coger las fichas y sacárselas de encima lo más rápido posible, para después volver a mezclarlas y comenzar una nueva partida, aunque de aquel modo las partidas se acabaran más velozmente; eso era muy mecánico, demasiado descuidado. Para ella también era importante creer que cada siguiente partida sería la correcta, en la cual todo coincidiría y la amalgama de las fichas tuviera lógica, dándoles así otra nueva oportunidad para poder escapar de aquel sitio.
Por lo tanto depositó su ficha cuidadosamente, con aire reflexivo. Quiss puso la suya de inmediato, de una manera casi violenta. Ajayi se demoró pensando. Quiss comenzó a impacientarse y con uno de sus pies daba ligeros golpes en el suelo. Desde el fragmento de asta el cuervo dijo tosiendo:
—Joder, otra vez con lo mismo. Espero que os hastiéis pronto y os suicidéis, así al menos tendremos la oportunidad de recibir a personas divertidas.
—No se puede decir que tú seas el más afable de los anfitriones, cuervo —dijo Ajayi, depositando otra ficha de dominó.
—Idiota, no soy tu anfitrión —dijo despectivamente el cuervo rojo—. Incluso una persona como tú tendría que saberlo. Sabía que no tenías testículos, pero pensaba que al menos poseías un mínimo básico de inteligencia.
Quiss colocó bruscamente otra ficha blanca en el centro de la mesa, y Ajayi le dirigió una mirada recelosa, tratando de adivinar si estaba conteniendo la risa o no. Quiss se aclaró la garganta. Ajayi alzó la vista para mirar al cuervo rojo.
—Oh —dijo ella—, te guste o no, en cierto modo lo eres. Y a veces te comportas como un anfitrión muy apropiado, porque ayudas a comprender la razón de este sitio, así que —dejó de mirarle al oír los ligeros golpes del pie de Quiss sobre el pavimento del balcón y se dedicó a estudiar las fichas de marfil que tenía en su mano— aunque no te plazca, desempeñas bien tu papel.
(El cuervo rojo se hallaba mirando a lo lejos el paisaje nevado y sacudía tranquilamente su cabeza.)
—No de un modo simpático —dijo Ajayi—, sino escrupuloso.
—Qué montón de mierda —dijo el cuervo rojo mirándola, sacudiendo aún su cabeza—. Mierda de vaca vieja. —Dejó de mirarla para volver a posar la vista en la blanca planicie—. Crees estar sufriendo un castigo; y yo tengo que quedarme a escuchar semejantes disparates. A veces me pregunto por qué me tomo la molestia, lo juro. Debe haber maneras más fáciles de ganarse la vida.
Ajayi miraba al cuervo con aire pensativo. Se preguntaba si habría una forma de construir un arma con la cual eliminar al cuervo. ¿Qué más podrían agregarle a su sentencia si lo hacían, y valía la pena realmente? Podía oír la bota de Quiss contra el suelo, pero sin prestarle atención continuó observando al cuervo rojo. Se había dado cuenta de que Quiss se reía disimuladamente cuando el cuervo la estaba insultando, y no veía la razón por la cual debía apresurarse en poner su ficha de dominó tan sólo para complacerle. El cuervo también miró fijamente a Ajayi y al cabo de unos segundos se sacudió furiosamente, desplegando un poco sus alas y estirando una de sus patas como si la tuviera rígida.
—¡Venga! —le chilló—. ¿A qué esperas? Por dios, mujer, ¿qué es lo que te detiene? ¿La prevaricación o sencillamente tu estupidez? ¿O ambas cosas? Continúa con el juego.
Ajayi dejó de mirar al cuervo y eligiendo una de sus fichas la depositó cuidadosamente encima de la superficie de la mesa. Sintió que se ruborizaba ligeramente.
—No me digas —le susurró Quiss, mientras se inclinaba sobre la mesa para poner su próxima ficha—, que nuestro emplumado amiguito te ha ofendido… —y volvió a echarse hacia atrás lanzando una mirada a los ojos de la vieja mujer. Ajayi apartó sus ojos, sacudiendo lentamente la cabeza en tanto seleccionaba una ficha de entre las que le quedaban en su mano.
—No —dijo, cogiendo de la palma de su mano una de las piezas de marfil y adelantándose para depositarla sobre la mesa, aunque luego cambió de opinión y se la volvió a quedar, reconsiderándolo y rascándose el mentón con la otra mano. Un exasperado sonido de sofoco les llegó desde arriba de sus cabezas.
—Esto es absurdo —dijo el cuervo rojo—. Creo que me iré a contemplar los carámbanos. No creo que sea más aburrido que esto. —A continuación, el cuervo desplegó sus alas y se echó a volar, refunfuñando. Ajayi le observó alejarse. Desde las almenas más altas otros cuervos y urracas bajaron volando y en bandada se dirigieron en dirección a las minas de pizarra.
—Peste —dijo Quiss. Haciendo tamborilear sus gruesos dedos sobre la superficie de la mesa volvió a mirar a Ajayi, quien asintiendo con la cabeza colocó otra ficha de dominó—. Me estaba preguntando —dijo Quiss, poniendo otra de sus piezas—, si uno podía acercarse un poco más al meollo de la cuestión con aquel comentario. Me refiero a cómo has venido a parar aquí. —Quiss miró furtivamente a su compañera, quien captándolo se rio para sus adentros.
—Pues —dijo ella, considerando las alternativas que tenía en su mano—, quizá sea hora de que nos contemos por qué estamos aquí. Qué hicimos para que nos enviaran a este sitio.
—Hmm —dijo Quiss, aparentemente sin estar interesado en el tema—. Sí, supongo que podríamos hacerlo. Tal vez hasta descubramos alguna pista para contestar correctamente nuestra respuesta; me refiero a alguna coincidencia en nuestros… motivos para estar aquí que nos ayude a salir. —Quiss alzó sus cejas, poniendo una expresión como si quisiera decirle, «qué te parece la idea». Ajayi creyó atinado no recordarle a Quiss que apenas llegada al castillo ella le había hecho exactamente el mismo planteamiento de intercambiar sus historias. En aquel entonces, Quiss se opuso rotundamente a hablar sobre las desgracias personales de cada uno. Ajayi decidió que todo lo que podía hacer (lo que mejor sería que se acostumbrase a hacer) era ser paciente.
—Pues, podría ser una buena idea, Quiss. Si es que estás seguro de que no te importa contármelo.
—¿A mí? No, de ninguna manera, de ninguna manera —dijo rápidamente Quiss. Luego hizo una pausa—. Eh… tú primera.
Ajayi sonrió.
—Muy bien —dijo ella, inspirando profundamente—, lo que sucedió fue que… yo era edecán de nuestro Oficial de Filosofía, que en nuestro escuadrón tenía el rango de Mariscal.
—Oficial de Filosofía —dijo Quiss, asintiendo la cabeza con conocimiento.
—Así es —dijo Ajayi—. Era un terrible entusiasta de la caza, y, un poco pasado de moda, siempre que podía le apasionaba salir a los grandes espacios abiertos y hacer las cosas a la antigua.
—Yo podía compartir con él su idea de volver a los orígenes y de reforzar integralmente nuestra relación con la naturaleza —aunque se tratase de una naturaleza ajena—, pero siempre le hice saber que creía que él llevaba las cosas demasiado lejos. Me refiero a que jamás salía pertrechado con un equipo de comunicación o de transporte, ni siquiera con armamento moderno. Todo lo que teníamos era un par de anticuados rifles y nuestras propias piernas.
—Tú le acompañabas —dijo Quiss.
—Tenía que acompañarle —Ajayi se alzó de hombros—. Él decía que me llevaba porque le gustaba discutir conmigo. Así que me acostumbré a participar en estas expediciones con él, y me hice muy diestra en el arte de la retórica y pasablemente hábil en el uso de armas primitivas con las cuales a él le entretenía cazar. También me especialicé en rechazar sus insinuaciones, por lo general muy poco ardorosas.
Un día, próximo al anochecer en este… lugar… estábamos arrastrando dificultosamente a través de una ciénaga una inmensa bestia herida que él acababa de cazar, perseguidos por los insectos, agotados, sin poder contactar con la escuadra hasta que no nos viniera a recoger un destacamento a medianoche, mojados, hambrientos… bien, al menos yo lo estaba; él se lo estaba pasando a lo grande… cuando de improviso se enganchó en la raíz sumergida de un árbol o algo parecido, y por lo visto cuando perdió pie debía tener su mano cerca del gatillo —su rifle era tan antiguo que ni siquiera tenía seguro— por lo que se disparó a sí mismo en el pecho.
Estaba muy malherido; aún consciente pero padeciendo muchos dolores (también opinaba que en aquellas excursiones no debía llevar consigo medicamentos modernos). Yo creí más conveniente sacarlo de la ciénaga y encontrar entre las brumas algunas rocas en donde ampararnos, pero cuando intenté moverle él comenzó a quejarse a gritos; entonces recordé que una vez había leído una historia en donde también aparecían personas heridas con estas antiguas armas de proyectiles y a las cuales les extraían las balas sin ninguna anestesia, y el método me pareció bastante apropiado para aquellas circunstancias aunque probablemente no sirviese de mucho, por lo que saqué una bala de mi propio rifle y se la puse entre los dientes para que la mordiera mientras yo le arrastraba hacia las rocas.
—¿Y entonces? —dijo Quiss, al ver que Ajayi hacía una pausa. La mujer lanzó un suspiro.
—Era una bala explosiva. Le voló la cabeza apenas la mordió.
Dando una palmada sobre su rodilla con la mano libre, Quiss comenzó a desternillarse de risa.
—¿Es verdad? ¿Explosiva? ¡Ja ja ja! —Quiss continuó dándose palmadas sobre la rodilla, mientras se agitaba en su silla riéndose a carcajadas. Lloraba de risa y tuvo que dejar sobre la mesa boca abajo las tres últimas fichas que le quedaban para poder agarrarse el vientre con ambas manos.
—Sabía que no iba a poder contar con tu apoyo moral —dijo secamente Ajayi, jugando otra de sus piezas de marfil.
—Es encantador —dijo Quiss, con la voz debilitada por la risa. Secándose las lágrimas de sus ajadas mejillas, volvió a recoger las fichas—. Supongo que estaría muerto —dijo, colocando sobre la mesa una de las piezas de dominó.
—¡Por supuesto que estaba muerto! —exclamó Ajayi. Era la primera vez que le alzaba la voz a Quiss o que le hablaba de mal modo, por lo que volvió a sentarse bastante sorprendida. Trató de no mirarle ceñudamente por más que lo sentía, y continuó con su historia—. Su cerebro se hallaba desparramado por casi toda la ciénaga. Y encima mío.
—¡Ha ha ha! —se rio compasivamente Quiss—. ¡Ja ja ja! —Con una amplia sonrisa sacudió su cabeza y luego aspiró por la nariz.
—¿Y qué me dices de ti? ¿Qué fue lo que hiciste? —preguntó Ajayi. Quiss permaneció callado. Miraba sus últimas dos fichas de dominó con el ceño fruncido.
—Hmm —dijo.
—Yo te he contado mi historia —dijo Ajayi—. Ahora te toca contarme la tuya.
—No creo que en realidad te interese —dijo Quiss sin mirarla. Volvió a sacudir la cabeza, con la vista aún posada sobre su mano—. Después de la tuya resulta un poco anticlimática.
Quiss levantó la vista con una expresión de apenada disculpa en su rostro, para encontrarse con que Ajayi no sólo le estaba mirando con una furia que jamás le había visto antes, pero también con una intensidad que él no hubiese imaginado que ella poseyera. El hombre se aclaró la garganta.
—Hmm. Bueno, por otra parte —dijo—, es bastante regular. —Dejó las fichas encima de la mesa y colocando las manos sobre sus rodillas fijó la vista en la coronilla de la cabeza de Ajayi—. Curiosamente parecida a la tuya, en cierto aspecto… tal vez exista alguna conexión. De todos modos… también hubo un fusil de por medio. —Se aclaró la garganta nuevamente, llevándose el puño a la boca y tosiendo. Seguía con la mirada fija más allá de la coronilla de la cabeza de su compañera, como si el cuervo rojo aún estuviera posado sobre el fragmento de asta y él le hablase al ave, no a la mujer.
—Bien, de todas formas… baste decir que después de una larga… ah… y ardua campaña… a la cual, debo agregar, realmente nadie había tenido esperanzas de sobrevivir, me encontraba junto con otros guardias de la unidad en la azotea de… este inmenso palacio enclavado en la ciudad. Había unas celebraciones; el… ah… este dignatario… bueno, en verdad se trataba de un príncipe; aquel también era un lugar subdesarrollado y estábamos limitados por las leyes a un armamento sumamente tosco, al igual que todo el resto del equipo y material… pues este príncipe debía aparecer en… —Quiss miró brevemente a Ajayi y luego recorrió con la vista el balcón en donde se hallaban sentados—… en una especie de balcón parecido a éste —dijo poco convencido. A continuación volvió a aclararse la garganta.
—Pues bien, había una enorme muchedumbre esperando dar la bienvenida al príncipe; tal vez eran un millón de nativos, todos armados hasta los dientes con horquillas, mosquetes y cosas parecidas —estaban más o menos de nuestra parte, felices de todas formas de que se hubiera acabado la lucha— mientras que nosotros vigilábamos desde la azotea del palacio con unos cuantos modestos proyectiles tan sólo para el caso de que los enemigos se lanzasen a un desesperado ataque aéreo para quemar sus últimos cartuchos, aunque a nosotros aquello no nos parecía muy probable.
»Supongo que nosotros estábamos bastante… cómo diríamos… alegres y también lo celebrábamos, de buen humor, contentos de estar con vida, bebiendo un poco… y dos de nosotros —un capitán y yo— entre broma y broma, nos desafiamos a caminar a lo largo de una especie de balaustrada que había en la azotea, justo por encima del balcón en donde debía aparecer el príncipe y sus camaradas, así que con los ojos cerrados comenzamos a caminar por ahí arriba, sosteniéndonos sobre una pierna, bebiendo, y manteniendo el equilibrio con nuestras enormes ametralladoras… suena un poco indisciplinado, ya lo sé, pero como estaba diciendo… —Quiss tosió.
—Este otro capitán y yo chocamos mientras caminábamos a lo largo del parapeto; arremetimos el uno contra el otro con los ojos cerrados… naturalmente, a nuestros camaradas les pareció muy gracioso, pero en tanto que el otro sujeto caía hacia la explanada de la azotea en brazos de los demás oficiales borrachos, yo caía en dirección contraria, más allá del borde de la azotea. Lo único que había debajo mío era el balcón a diez metros de distancia y luego el pavimento, otros veinte metros más. Perdiendo el equilibrio, pasé de largo y dejé de ver a mis camaradas; pensé que era el final; estaba cayendo verticalmente hacia mi propia muerte. Era hombre perdido. —Quiss echó una rápida mirada a Ajayi observando su angustiada expresión, luego apartó los ojos de ella y continuó hablando.
—Pero… pues, como he dicho, yo sostenía entre mis manos una de esas enormes ametralladoras, y sin pensarlo, supongo que por puro instinto, dirigí su cañón hacia abajo abriendo fuego—. Quiss se aclaró ruidosamente la garganta, sacudiendo su cabeza y entrecerrando los ojos—. El arma estaba dispuesta a la velocidad de defensa antiaérea; casi se me escapa de las manos. Apenas si podía controlarla, pero el culatazo fue lo bastante fuerte como para que pudiese volver a recuperar el equilibrio y ponerme de pie sobre el parapeto antes de agotar las balas del cargador. De esta manera me salvé.
El único problema fue que mientras sucedía esto, el príncipe y su comitiva salieron al balcón que había debajo y fueron saludados por esta lluvia de proyectiles antiaéreos y sus respectivos casquillos. Maté al príncipe y a unos cuantos de sus colegas, por no hablar de las varias docenas de personas de entre la multitud.
—La gente se enfureció. Fue un verdadero pandemónium; pánico y disturbios. El palacio fue saqueado. Nos costó cuarenta días y media brigada controlar aquel trastorno. Eso es todo. —Quiss se alzó de hombros, bajando la vista hacia la mesa.
—Tu historia suena mucho más dramática —dijo Ajayi, tratando de aparentar seriedad—. Has estado al borde de la muerte. —Jugó su ficha de dominó.
—Oh, sí —dijo Quiss, mirándola con una expresión vaga y distante—, durante medio segundo me lo pasé fenomenal.
Ajayi sonrió.
—Por lo visto, compartimos un leve componente de irresponsabilidad y armas de fuego. —Ajayi miró las ruinosas alturas del castillo que se asomaban por encima de ellos—. Las coincidencias no parecen ser todo lo estrechas que uno quisiera, pero aquí estamos. ¿Nos sirve de algo alguna de estas cosas?
—No —dijo Quiss, sacudiendo tristemente su gran cabeza gris—, creo que no.
—Sin embargo —dijo Ajayi—, me alegro de que ahora las conozcamos.
—Sí —dijo Quiss, jugando su penúltima ficha. Luego tosió—. Siento… ah… haberme reído. No estuvo bien. Malas maneras. Pido disculpas.
Tenía la cabeza inclinada, por lo que no reparó en la expresión del viejo y arrugado rostro de Ajayi, la cual le sonreía con verdadero afecto.
—No tiene importancia, Quiss —dijo ella, sonriendo discretamente.
Su estómago le hacía ruidos. Pronto sería la hora de comer. De aquí a un rato probablemente aparecería un camarero. A veces los camareros tomaban sus órdenes y traían los platos pedidos, en ocasiones traían algo completamente distinto, otras veces no recogían las órdenes pero les servían aquello que de todas formas ellos hubieran pedido. A menudo traían tanta comida que se quedaban mirando alrededor desconcertados, como si estuviesen buscando a otros comensales a quienes servir. Por lo menos las horas de las comidas eran fáciles de predecir, y generalmente lo que servían resultaba satisfactorio.
De todos modos, Ajayi deseaba descansar de las partidas. Aquel indeterminado movimiento de fichas de marfil le aburría muy pronto y al cabo de un rato se ponía inquieta con deseos de hacer cualquier otra cosa.
Durante algún tiempo, cuando se lo permitían sus dolores de cintura y de piernas, había explorado el castillo durante largas caminatas, las primeras veces siempre acompañada de Quiss, quien conocía mejor la desigual configuración del lugar, más tarde por lo general sola. Aunque sus huesos y articulaciones se quejaban al subir las escaleras, Ajayi soportaba lo mejor que podía los dolores y de todas formas se detenía frecuentemente a descansar para después continuar caminando cansina a través de las vastas áreas del castillo, explorando sus torrecillas, habitaciones, almenas, fustes de columnas y salones. Prefería limitarse a las plantas superiores, en donde había menos movimiento de personas y suponía que el ambiente del castillo era más… equilibrado.
Quiss le había dicho que más abajo todo se tornaba en cierto modo caótico. Tal vez las cocinas eran el peor sitio, aunque existían rincones mucho más extraños, acerca de los cuales a Quiss no le gustaba hablar (Ajayi sospechaba que aquella actitud no encerraba otra cosa que la sensación de poder típica en las personas que conocen algo exclusivo, pero quizá también intentaba, de un modo desmañado, protegerla de alguna cosa. En el fondo tenía buenas intenciones; por eso ella no se lo recriminaba).
Sin embargo, finalmente la laberíntica geografía interna del castillo dejó de interesarle, y ahora restringía sus salidas a una que otra ocasión, principalmente en la misma planta y sin alejarse mucho, más que nada para estirar las piernas. Después de un tiempo, la inagotable y siempre cambiante topografía del castillo terminó por deprimirla, si bien en un principio le había parecido alentador el que uno jamás pudiera conocer el sitio perfectamente, que jamás le aburriese, que estuviera siempre en constante transformación; derrumbándose, siendo reconstruido, modificado y renovado. Verse relegada para siempre a una forma humana que jamás cambiaría, prisionera en la misma edad, esta jaula de células análoga a los cambios orgánicos de desarrollo y decrepitud que revelaba el castillo le parecía en cierto modo algo injusto; un desagradable recordatorio de una situación que quizá jamás volviese a recuperar.
Ahora ocupaba su tiempo libre leyendo. Sacaba libros de las paredes interiores del castillo y los leía. Estaban escritos en diferentes idiomas, en su mayoría lenguas del planeta sin nombre del cual era originario el Súbdito del castillo y de donde aparentemente provenían todos los libros. Ajayi no comprendía ninguno de estos idiomas.
Muchos de los libros, no obstante, hechos en este particular globo, daban la apariencia de ser traducciones a distintas —extrañas— lenguas, algunas de las cuales Ajayi comprendía hasta cierto punto. Mientras leía, a menudo se preguntaba si el nombre del mundo del Súbdito no era en realidad una especie de pista; había sido cuidadosamente eliminado de cada uno de los libros del castillo que lo mencionaba, cortado el espacio de todas las páginas en donde la palabra debía haber estado escrita.
Ajayi leía los libros que podía. Los cogía del sucio suelo del cuarto de juegos o de las deterioradas paredes y columnas, a la mayor parte echándoles tan sólo un vistazo, dejando caer o reemplazando aquellos cuyo idioma no podía entender, examinando el resto y quedándose para leer los que le parecían interesantes. Tan sólo uno de cada veinte o treinta libros era a su vez comprensible y atrayente. A Quiss no le agradaba su nuevo pasatiempo, y le recriminaba que no sólo ella perdía el tiempo, sino que también se lo hacía perder a él. Ajayi le dijo que precisaba algo que la mantuviera en su sano juicio. Quiss aún rezongaba, si bien difícilmente estaba libre de culpa. Todavía salía a dar sus largos paseos por el castillo y a veces no regresaba hasta al cabo de varios días. Ajayi intentó averiguar qué hacía, pero Quiss siempre reaccionaba de un modo vago u hostil.
Por lo tanto ella continuaba leyendo, y gradualmente, con la ayuda de algunos libros ilustrados que había descubierto en una galería no muy distante, intentaba aprender uno de los idiomas que con frecuencia se encontraba en los libros y que por lo visto pertenecía a una de las lenguas del mundo del Súbdito. Era difícil —casi como si lo fuera intencionalmente—, pero ella era perseverante, y después de todo, le sobraba el tiempo.
THE CAT SAT ON THE MAT[14]. Bueno, no estaba mal para comenzar.
Ajayi depositó sobre la mesa su última ficha de dominó. Quiss dudó antes de completar el juego, sintiéndose repentinamente inseguro en cuál de los extremos de las líneas de fichas colocar su última pieza.
La mujer comenzaba a sentirse inquieta y pronto, pensó Quiss, sería la hora de comer. Y aquella sería otra estúpida partida malgastada, como todas las demás, no importaba de qué lado pusiese su ficha. Ya era tiempo de que hubiesen dado con una solución, con un buen juego, una disposición lógica que satisficiera cualquier clase de sutil mecanismo existente en el interior de la pequeña mesa. Pero nada. ¿Acaso estaban haciendo algo incorrectamente? ¿Se les había olvidado algo en su intento de escaparse? A ellos no les parecía posible ya que lo verificaron hasta el cansancio.
Tal vez lo que sucedía era que no tenían suerte.
Ya iban por el tercer juego de fichas de dominó; en tres oportunidades aquel ejercicio idiota le había frustrado tanto que sencillamente arrojó las fichas por el balcón; una vez junto con su caja de marfil, otra sacudiendo la mesa por encima del borde del balcón (Ajayi casi se muere del susto, recordó con expresión sombría; pensó que él iría a tirar también la mesa, y aquélla era la única; no había otra de repuesto. Si se la destruía o sufría algún grave deterioro a ellos no se les permitiría seguir jugando las partidas, lo cual quería decir que tampoco tendrían la posibilidad de dar respuestas), y la última vez limpió la mesa de fichas de dominó con un único manotazo desparramándolas a través de la ventruda balaustrada de pizarra del balcón. (De cualquier modo, el senescal finalmente había dicho que haría que asegurasen la mesa al suelo.)
¿Pero qué esperaban ellos? Él era un hombre de acción. Este decadente y estreñido palacio de los enigmas no era precisamente su lugar. A Ajayi parecía gustarle por momentos, y a veces él tenía que permanecer sentado, lleno de impaciencia, escuchándola exponer algún pensamiento matemático o filosófico que ella pensaba podría ayudarles para salir de allí. Quiss no tenía intención de competir en un terreno que de algún modo ella dominaba, pero a pesar de sus pocos conocimientos de filosofía, a él le parecía que su relamido positivismo sonaba demasiado desalmado y lógico como para tener utilidad en el mundo real. ¿De qué servía tratar de analizar racionalmente aquello que era fundamentalmente irracional (o a-racional como ella, pesando humos como de costumbre, a veces admitía)? Era un modo de llegar a la desesperación y a la locura personal, y no a una comprensión universal. Pero él no le plantearía semejante cosa a Ajayi; seguro que ella le miraría con una sonrisa tolerante y le haría morder el polvo. Uno debía conocer sus fuerzas; no atacar si se es más débil. Ésa era su clase de filosofía; militar. Eso y aceptar que la vida era básicamente absurda, injusta y —últimamente— sin sentido.
La mujer leía muchísimo. Iba en declive, incluso tratando de entender uno de los idiomas corrientes que había descubierto en los libros que cogía del suelo y de las paredes del cuarto de juegos. Era una mala señal, Quiss lo presentía. Ella comenzaba a dejarse estar, no se tomaba en serio los juegos que debían jugar. O se los tomaba demasiado en serio; el camino equivocado. La apariencia adoptaba el lugar de la realidad. Ella se estaba quedando en la superficie de los juegos y no con su verdadero significado, así que en vez de terminar las partidas lo más rápidamente posible para lograr su objetivo —otra explicación al acertijo— se comportaba como si las jugadas, los movimientos y las aparentes opciones, tuvieran importancia.
Él no se daría por vencido, pero precisaba apartar de sí aquella sensación de indiferencia y desesperanza que le transmitían los juegos y la mujer. Durante un tiempo la había acompañado por el castillo, enseñándole los curiosos sitios que había descubierto, los pocos personajes singulares que por allí pululaban (el barbero neurótico era su favorito), pero gradualmente ella comenzó a salir por su cuenta, luego por lo visto todo aquello le empezó a aburrir (o por alguna razón a atemorizar, él no lo sabía) y dejó de hacerlo.
Él continuaba visitando los niveles inferiores y demás plantas del castillo, explorando las cocinas e incluso aún más abajo, tan abajo que pensaba que se encontraba casi al mismo nivel de la llanura nevada, en las profundidades del risco sobre el cual se asentaba el castillo. Allí abajo había algunas cosas extrañas, y, pasado un cierto nivel, un sospechoso número de sólidas puertas cerradas decoradas con bandas de metal.
Quiss conocía a unos cuantos ayudantes, a los cuales en parte protegía y en parte tenía aterrorizados, que le servían de guías. Les había dicho que si hacían lo que él les pedía hablaría en su favor con el senescal, pero si se negaban haría que los trasladasen a las minas de pizarra o a las expediciones recolectoras de hielo. Fuera de estos sobornos y amenazas (promesas que no estaba en disposición de cumplir ya que en estos asuntos no tenía ninguna influencia sobre el senescal) contaba enteramente con su encanto personal.
Los pequeños ayudantes le mostraron nuevos sitios dentro y por debajo del Castillo Legado, e incluso le contaron cosas acerca de ellos; naturalmente ellos también eran deportados de las Guerras, pero de una escala inferior a la de él y de Ajayi. Hasta le revelaron tímidamente el secreto de su fisiología; Quiss escuchaba con paciencia aunque de hecho sabía todo acerca de su constitución física, habiéndose enterado de ello al poco tiempo de llegar al castillo y cuando intentaba sonsacarle información a uno de ellos. Por lo tanto sabía que estos soldados fracasados no poseían un cuerpo sólido; a aquel ayudante que interrogó le había arrancado capa tras capa, manto tras manto, chaqueta tras chaqueta, túnica tras túnica, quitándole capas cada vez más finas de guantes, diminutos calcetines y ropajes, sacándole una máscara después de la otra para encontrar dentro tan sólo más máscaras pequeñas, y de forma ubicua una especie de material viscoso impregnado en todos los tejidos que en ciertas partes actuaba como una mezcla de siliconas, de textura maleable pero que se partía cuando se la golpeaba con fuerza. Todo este sobrenatural proceso de despojamiento fue acompañado por los gritos, gradualmente decrecientes, del desgraciado que le había servido para sus experimentos. Las partes del ayudante que arrancaba y luego arrojaba al suelo continuaban moviéndose débil y espontáneamente, como si estuvieran intentando volver a unirse, mientras que el pedazo que aún sostenía entre sus manos, cada vez más pequeño, más enclenque, más flaco, forcejeaba de manera infructuosa.
Finalmente le quedó entre sus manos tan sólo una especie de bolsa fofa, algo parecido a un globo de textura pegajosa del cual salía un fluido transparente e inodoro, mientras que el resto de las capas y partes de ropa temblaban y se retorcían a su alrededor sobre el cristalino suelo, atrayendo con sus movimientos a las lentas y contorsionantes formas de los peces luminiscentes que nadaban por debajo en las aguas. Por último, Quiss colgó todo aquel incoherente conjunto sobre una cuerda provisional para que se secara. El viento agitaba las piezas por lo que no podía decir si la criatura se hallaba de algún modo desmembrado aún viva, o no. Unos cuantos cuervos se posaron sobre los restos, pero no por mucho tiempo. Cuando Quiss intentó volver a juntas las distintas partes, éstas comenzaron a despedir mal olor, así que las arrojó a un lado.
Les había preguntado a los pequeños sirvientes si en las cocinas del castillo se fabricaba —o en cualquier otra parte del castillo, llegado el caso— algo que pusiera a un mozo alegre. Ya sabían; ¿borracho, feliz, aplastado, inconsciente? ¿Era posible?
Los ayudantes le miraron desconcertados.
¿Alguna bebida? ¿Algo fermentado? ¿Cocido o destilado; el alcohol que queda después de evaporar el agua, o incluso congelándola… de fruta, vegetales o granos… no? ¿Tampoco sabían de plantas, que cuando se secaban las hojas…?
Las pequeñas criaturas jamás habían oído hablar de aquellas cosas. Él les sugirió que investigaran, que vieran si podían proveerse de algo. De tanto en tanto se encontraba con alguno de ellos, hasta estaba totalmente seguro de que podría identificarlos en medio de una multitud de ellos. No eran todos iguales, al fin y al cabo; tenían distintas clases de manchas y chamuscones en sus pequeñas vestiduras las cuales le ayudaban a identificarlos, y por supuesto el color de sus botas parecía haber sido elegido para distinguirlos de las tareas que realizaban dentro del servicio de servidumbre del castillo. Aquel crédulo grupo con el cual había contactado trató de cumplir con sus deseos. Robaban comida de las cocinas y escondían toda clase de utensilios debajo de sus mantos. Intentaron poner en funcionamiento un alambique y una tina de fermentación, pero no dio resultado. En algún rincón produjeron un líquido que hizo vomitar a Quiss ni bien lo olió, y cuando les ordenó que le trajesen su equipo para que él le echase un vistazo y lo hiciera funcionar correctamente, ellos le explicaron que lo habían armado en el único lugar que pensaban estaba a salvo de los fisgones ojos del senescal; sus propias habitaciones, en donde las estrechas dimensiones de sus diminutas celdas y corredores le imposibilitaban al senescal —y por lo tanto también a Quiss— poder entrar. Se negaban a instalarlo en cualquier otro sitio. El senescal les haría cosas mucho peores a ellos que aquellas con las cuales Quiss les amenazaba. ¿No sabía él que todo esto era estrictamente ilegal y en contra de las reglas?
Esto deprimió bastante a Quiss. Había pensado que en aquel lugar sería posible olvidarse de la realidad de alguna forma. Tal vez creían que la realidad en el Castillo Puertas era ya de por sí tan extraña que no había necesidad de ninguna substancia para acrecentarla. Ésa era la forma de pensar que tenía Ajayi; lógica pero sin base alguna, hasta incluso ingenua.
Entonces, por casualidad, descubrió algo con lo cual realmente podía conseguir eso; una realidad distinta. Pero no del modo que él esperaba.
Había estado explorando sólo los niveles inferiores, más allá de las cocinas y del gran mecanismo del reloj central. Las paredes eran de pura pizarra, excavadas en la misma roca sobre la que se levantaba el castillo. La luz provenía de unos tubos transparentes adaptados al techo, aunque hacía frío y todo estaba bastante obscuro. Al llegar a una de las pesadas puertas atravesadas por tiras de metal que tan a menudo veía en sus visitas a las plantas inferiores ésta, a diferencia de las demás, se hallaba ligeramente abierta. Al pasar por delante de ella había visto un destello de luz; se detuvo, miró a su alrededor y luego tiró de la puerta.
Se encontró con una pequeña habitación de techo bajo. Éste era de cristal al igual que los de las plantas superiores, con unos cuantos especímenes mortecinos de los peces-luz que nadaban lentamente de aquí para allá. El pavimento era de roca. En la pared opuesta de la habitación había otra puerta, también construida de madera y tiras de metal. El único objeto que había en la habitación era un pequeño taburete situado justo en el centro de la misma. Encima, en el techo de cristal, había algo parecido a un agujero.
Quiss inspeccionó ambas direcciones del corredor. No se veía a nadie. Se deslizó dentro de la habitación, observando que de hecho la puerta había sido cerrada, pero por alguna razón el cerrojo no encajó en la abertura que le correspondía. Cerró la puerta detrás suyo hasta que el cerrojo sobresaliente quedara cogido, lo cual no impedía que desde afuera ésta se viera bien atrancada. Luego se puso a explorar la pequeña habitación.
La otra puerta estaba firmemente cerrada con llave. En el lugar no encontró otra cosa que el pequeño taburete situado justo debajo del agujero en el techo de cristal. Era similar a los taburetes sobre los cuales se paraban los pinches para realizar sus tareas en las cocinas. El agujero en el techo era completamente obscuro; parecía como si dentro del agujero hubiera algo que lo protegía del brillo que emitían los peces luminiscentes. El agujero abarcaba un sombreado círculo de un metro de diámetro aproximadamente y su contorno estaba cubierto por una especie de piel, como si fuera un collar, lo bastante amplio para que pudiera pasar una cabeza humana. Cautelosamente, Quiss se subió al taburete y se puso a mirar.
Había dos bandas de metal, aros de hierro que se agrandaban desde la sobrefaz inferior de los flejes del techo de cristal, recubiertas por una almohadilla de cuero. Las piezas de metal en forma de U se hallaban colgadas en cada lado del agujero a un poco más de medio metro de distancia, sobresaliendo sus extremos unos veinticinco centímetros por debajo del techo. Al mirarlas más de cerca, Quiss vio que eran adaptables; se podían bajar o subir ligeramente y acomodarlas más juntas o más separadas. A Quiss no le gustó su aspecto. Había visto partes de instrumentos de tortura que vagamente se les parecían.
Escudriñó hacia arriba el obscuro agujero del techo de cristal. Cuidadosamente tocó el contorno de piel. Le daba la impresión de ser bastante ordinaria. Cogiendo el extremo raído de la manga de su abrigo introdujo el ceñido puño dentro del agujero. Lo volvió a sacar intacto y lo inspeccionó meticulosamente. Con una mueca metió en la abertura un dedo meñique. Nada. Colocó la mano entera. Sintió un tenue hormigueo, como cuando después de un paseo invernal la sangre vuelve a circular por un miembro aterido de frío.
Quiss contempló su mano. También se veía ilesa y el hormigueo había desaparecido. Con vacilación acercó su cabeza al agujero, haciéndole cosquillas la piel en su canosa cabeza. El agujero olía a… piel, si es que olía a algo. A continuación introdujo su cabeza tan sólo hasta la mitad y la volvió a sacar rápidamente. Había sentido sobre su piel una vaga sensación de hormigueo y una aún más imprecisa impresión de luces dispersas.
Puso su mano dentro del agujero una vez más, sintiendo sobre ella el hormigueo, y después echó una mirada comprobatoria a la puerta. Esta vez introdujo la cabeza entera dentro del agujero.
El hormigueo desapareció rápidamente. La impresión de las diminutas luces dispersas, más bien parecidas a un espacio bastante denso de estrellas, permaneció, y daba lo mismo si mantenía los ojos abiertos como cerrados. Por un momento creyó oír unas voces, pero no estaba seguro. Las luces eran inestables. Le parecía que podía percibirlas individualmente, pero al mismo tiempo sentía que había tantas —demasiadas— para contar, e incluso para que él fuera capaz de verlas por separado. Además, tenía la inquietante impresión de que estaba mirando la superficie de un globo; en un instante, aquello que estaba observando de alguna manera se expandió delante de sus ojos y Quiss fue capaz de apreciarlo en su totalidad. La cabeza le dio vueltas. Las luces parecían atraerle y tenía la sensación de estar dejándose llevar hacia ellas, pero ésta desaparecía en cuanto él luchaba contra el impulso. Luego consiguió volver a un punto más sosegado.
Sacó su cabeza del agujero. Se rascó la barbilla. Era muy extraño. Nuevamente introdujo la cabeza. Ignorando momentáneamente las luces, chasqueó los dedos de su mano. Desde la habitación tan sólo le llegó un débil sonido. Después buscó los aros de hierro y pasó por ellos sus brazos, dejándose sostener tal como era obvio que el aparejo debía ser utilizado.
Volvió a sentir otra vez la atracción de aquellas luces y se dejó llevar hacia ellas, enfocando toda su atención en un área. Descubrió que si pensaba en ellas podía desplazarse hacia otras áreas. Era como si estuviera saltando en paracaídas, capaz de seguir el rumbo que quisiera mientras caía.
Al aproximarse al área de luces hacia la cual dirigía su atención, le pareció que eran curiosamente similares al globo aunque más dilatadas. Aún tenía la impresión de que le era posible vislumbrar demasiadas, de que por su aparente tamaño no deberían verse tan separadas, pero al comprobar que se acercaba a la superficie de donde supuestamente provenían las luces desechó esos pensamientos. Trató de convencerse de que flotaba hacia el exterior de la esfera, de que había comenzado a desplazarse desde su centro hacia afuera, pero por alguna razón sintió que caía irremediablemente sobre una superficie convexa.
Una de las luces empezó a agrandarse; era una orbe de matices cambiantes y multicolores, de aspecto celular, dividiéndose y subdividiéndose dentro de una única membrana, y aun así las formas de la esfera daban la apariencia de unos dibujos deformados, imágenes arrojadas al azar sobre una pantalla floja. Quiss se sentía flotar alrededor de aquella curiosa y desproporcionada cosa, mientras las demás luces se mantenían aparentemente a la misma distancia; aquel globo de luz le atraía de un mo do sobrenatural y percibía que de alguna manera sería capaz de entrar en él sin que ninguno de los dos sufriera daño alguno.
Mientras pensaba en todo esto tenía conciencia de que se hallaba de pie e inmóvil en la habitación. Chasqueó sus dedos, tocó el borde del puño de su túnica y después se indujo a entrar en la resplandeciente y cadenciosa esfera.
Era como entrar caminando en una habitación inundada por la cháchara de voces e imágenes caóticas y variables. Durante unos momentos se sintió confundido, después creyó que comenzaba a vislumbrar contornos y formas reales dentro de la incipiente mezcla.
Poco a poco se fue relajando, preparándose para observar, cuando de repente todas las imágenes y los sonidos parecieron conglutinarse, formar parte de una única sensación, la cual también incluía la impresión del tacto, del gusto y del olor. Quiss reaccionó en contra de esto y volvió a retornar a la sensación de la ruidosa y ostentosamente caótica habitación. Volvió a relajarse, esta vez con mayor cautela y lentitud. La extraña cristalización de sensaciones ocurrió de nuevo, y lentamente Quiss tomó conciencia de una especie de proceso mental distinto, de un conjunto de sensaciones, que al mismo tiempo que estaba íntimamente cerca de él también permanecía absolutamente dividido.
La verdad de lo que estaba sucediendo súbitamente le sobresaltó, paralizándole. Se encontraba dentro de la cabeza de alguien.
Se sentía tan asombrado que ni siquiera tuvo tiempo para rebelarse o disgustarse verdaderamente ante la novedad; el completo interés por todo aquello le absorbió hasta el punto de excitarle. Cambió ligeramente de posición el cuerpo, sintiendo de una manera muy lejana, como si estuviera en un sueño, el movimiento de su pie sobre el pequeño taburete en el cual estaba parado, sus axilas acomodándose en los aros recubiertos de cuero en busca de una posición más confortable.
Sintió un breve mareo cuando a su alrededor la luz y el sonido comenzaron a expandirse y luego un repenti no y agudo sentimiento de ansiedad; miedo y angustia. Olió a quemado, sintió el crudo y fuerte sonido de unos motores, vio a una distancia tan próxima que le aterró vehículos de metal sobre ruedas (el miedo se acrecentó, otra vez se sentía mareado y percibía que de algún modo perdía contacto), luego alzó la vista, o fue la persona dentro de cuya cabeza se encontraba, para ver un cielo tan azul que parecía una pulida y brillante esfera azul, una inmensa, pareja y perfecta joya.
El mareo le hizo tambalear (después se dio cuenta de que él —o su anfitrión— estaba caminando), y una ola de miedo le impulsó enviándole afuera, desprendiéndole, nuevamente al extraño, obscuro espacio salpicado de luces, con el corazón latiendo violentamente, casi sin aliento.
Quiss trató de recobrarse, chasqueó un par de veces sus dedos, de regreso en la habitación real dentro del Castillo Puertas.
Consideró vagamente dejar a un lado su pequeño experimento; había sido una experiencia hostil y aterradora, pero decidió perseverar. Era algo demasiado fascinante para dejarlo ahora, quizá jamás tendría otra oportunidad de explorar algo parecido, y de todas formas no se iba a dejar llevar por un indisciplinado arranque de cobardía, no él.
Se dejó caer suavemente en otra de las blandas orbes de colores cambiantes y entró en ella como la vez anterior. Tuvo la misma sensación de mareo, pero el miedo no apareció.
Ahora observaba un par de manos, una de ellas sostenía un ramo de tallos cortos mientras que la otra cogía un tallo por vez plantándolo rápidamente y con precisión en unos hoyos hechos en la tierra marrón. Eran sus brazos, los brazos de la persona dentro de la cual estaba, quien vestía una especie de ropa holgada y translúcida. Los brazos eran muy delgados. Él —o mejor dicho la otra persona— se hallaba de pie, estirando aquella espalda dolorida, colocando un brazo detrás de su espalda y estirándose nuevamente. Delante suyo podía ver a un gran número de mujeres hacer lo mismo que él; encorvadas, plantando tallos en la tierra. El paisaje estaba cruelmente iluminado por un elevado sol. La tierra era de color marrón, y a lo lejos divisó unas chozas y algo que parecían ser techos de paja. Más allá había unas colinas verdes, labradas con terrazas que le hacían recordar a los macizos señalados en los mapas topográficos. Los árboles eran altos, con troncos pelados y todas las hojas amontonadas en las copas. El cielo era azul. Lo atravesaba una fina estela de vapor. También había unas cuantas nubes absolutamente blancas. Le sonaron las tripas y se encontró pensando en… ¿qué? En la criatura que llevaba en su vientre.
La mujer cuyo cuerpo él había invadido volvió a agacharse. ¡Pues sí! Ahora que lo pensaba podía sentir el peso en su pecho; ¡tetas! La criatura debía ser pequeña, porque percibía su vientre (el de ella) normal, si bien un poco vacío (y Quiss se dio cuenta de que en alguna parte de la mente de la mujer, ésta pensaba en la comida que le esperaba dentro de un par de horas, una especie de grano almacenado y cocido, después de la cual no se sentiría satisfecha; se quedaría con hambre. Probablemente al igual que la criatura, y todos los demás). ¡Una mujer!, pensó Quiss. Una campesina; una campesina hambrienta; ¡qué extraño! Qué extraño era estar dentro de su cuerpo de esta manera, sin estar realmente ni allí ni aquí, escuchando. Trató de percibir los sentimientos de la mujer acerca de su propio cuerpo, mientras ella volvía a su labor, plantando metódicamente los pequeños brotes verdes. Mascaba alguna cosa, su boca masticaba una substancia imprecisa, aunque en verdad no estaba comiendo; era algo entumecedor, algo que la ayudaba a disminuir la fatiga de su trabajo.
Qué cosa tan, tan singular, seguía pensando Quiss. Y a pesar de que era el cuerpo de una mujer, curiosamente no sentía gran diferencia con estar en el suyo; mucha menos de lo que se hubiera imaginado. Tal vez porque no hacía un contacto pleno, se dijo, pero por alguna razón tenía la impresión de que no era así. La mujer no parecía ser totalmente consciente de sí misma. No estrictamente como mujer. ¿Qué sucedería si…?
La mujer movió involuntariamente su mano hacia su sexo, en realidad se frotaba las ropas arrugadas en la zona de la entrepierna. La mujer se incorporó, casi perpleja, y luego volvió a retomar su labor. Un dolor o un escozor, pensó ella. Quiss se hallaba sorprendido; la mujer había obedecido a un simple pensamiento suyo.
Quiss se imaginó que a ella le picaba detrás de su rodilla derecha. La mujer se rascó en ese sitio, rápidamente y con fuerza, casi sin detener el ritmo de su tarea. ¡Era fascinante!
A continuación algo tiraba de la pierna de la mujer, pero ella no le prestó atención. De hecho ni siquiera pareció darse cuenta. Quiss no lo comprendía; él sí que era capaz de sentir los tirones. Eran tan insistentes y apremiantes… luego recordó sobre qué se hallaba parado. Movió suavemente su cabeza mientras volvía a orientarse mentalmente, y en seguida volvió a ser consciente del peso debajo de sus brazos y sobre sus pies. Sacando sus brazos de los aros aterrizó nuevamente en la habitación situada debajo del Castillo Puertas.
—¡No haga eso! ¡No haga eso! —chilló un pequeño ayudante, saltando incansablemente en el aire mientras tiraba de un extremo de su túnica—. ¡No puede hacer eso! ¡No está permitido!
—¡No me digas lo que debo o no debo hacer… cerebro de pulga! —Dándole un puntapié en el pecho, Quiss se sacó de encima al ayudante que fue a parar a lo lejos sobre el pavimento de pizarra. El ayudante se incorporó velozmente y ajustándose el ala de sombrero sobre su capucha lanzó una mirada a la puerta abierta. Luego juntó sus diminutas manos, entrelazando los dedos recubiertos con unos guantes amarillos.
—Por favor, márchese —dijo—. Usted no tendría por qué estar aquí. No está permitido. Lo siento, pero sencillamente no lo está.
—¿Por qué no? —dijo Quiss, colgado de uno de los aros de hierro e inclinándose hacia adelante para ver al pequeño ayudante.
—¡Sencillamente porque no! —chilló, pegando saltos y agitando sus brazos. Quiss encontró curioso el modo en que se yuxtaponían las bufonadas de la criatura con la gélida expresión de dolorida tristeza plasmada en su máscara. La total ansiedad que mostraba el ayudante le hizo pensar a Quiss que de alguna manera era el responsable de haber dejado abierta la puerta. No le estaba rogando que se fuera tan sólo por su bien; actuaba como un patán aterrorizado.
—En realidad —dijo Quiss con indolencia, apoyando el peso de su cuerpo en el aro de hierro del cual se sostenía, mientras miraba hacia abajo desde el borde del agujero del techo de cristal—, he descubierto que se trata de una experiencia fascinante. No veo la razón de tener que dejar de hacerlo tan sólo porque tú me lo digas.
—¡Pero debe marcharse! —exclamó el ayudante, sacudiendo los brazos y corriendo en dirección a Quiss. Sin embargo, pensó dos veces antes de volver a tirar de su túnica y se detuvo a un metro de distancia del taburete, saltando de un pie a otro y retorciéndose violentamente las manos—. ¡Oh, debe marcharse! Usted no tendría que estar aquí. No está permitido. Las reglas…
—Me iré si me dices qué es esto —dijo Quiss, mirando ceñudamente a la pequeña figura, que sacudió su cabeza con desesperación.
—No puedo.
—Muy bien. —Encogiéndose de hombros, Quiss hizo el ademán de volver a pasar sus brazos nuevamente por los aros.
—¡No no no nonono! —gimió el ayudante. De un salto se arrojó sobre las piernas de Quiss como si le intentara derribar. Quiss bajó la vista. La criatura se aferraba a sus canillas como un pequeño amante; podía sentir cómo temblaba. Estaba aterrorizado; ¡qué encantador!
—Suelta mis piernas —dijo Quiss pausadamente—. No me iré hasta que me digas qué es esto. —Volvió a echar un vistazo hacia el obscuro agujero del techo. Sacudiendo su pierna derecha, envió al tembloroso ayudante rodando por los suelos. La criatura se sentó en la pizarra, colocó la cabeza entre sus manos y luego lanzó una mirada a la puerta que Quiss había encontrado abierta. Incorporándose rápidamente sacó una llave de su bolsillo, la colocó en la cerradura, le dio una vuelta y empujando la puerta con cierta dificultad finalmente la cerró.
—¿Lo promete? —dijo. Quiss asintió.
—Por supuesto. Soy un hombre de palabra.
—Entonces, de acuerdo. —El ayudante se acercó corriendo. Quiss se sentó en el pequeño taburete. El ayudante permaneció de pie, frente a él—. No sé cómo lo llaman, o incluso si tiene un nombre. Es un pez, según dicen, y sencillamente lo que hace es estarse allí y… pues… piensa.
—Hmm, ¿así que piensa? —dijo Quiss con aire pensativo, frotándose la nuca. Se le había quedado en el cuello de su túnica un poco de piel del collar del agujero; quitándoselo, lo manoseó nerviosamente—. ¿Sobre qué piensa con exactitud?
—Pues… —el ayudante parecía estar inquieto y confundido. Cambiaba el peso de su cuerpo de uno a otro pie enfundado en botas amarillas—… en realidad no piensa en tanto como experiencia. Eso pienso.
—Sigue pensando —dijo Quiss, sin impresionarse.
—Es una especie de eslabón —dijo el ayudante con desesperación—. Nos une con alguna persona… del… mundo del Súbdito.
—¡Ajá! —dijo Quiss—. Ya me parecía.
—Pues eso es todo —dijo el pequeño ayudante y comenzó a tirar de su manga, mientras que con la otra mano señalaba la puerta que acababa de cerrar.
—Espera un momento —dijo Quiss, soltándose de la mano de la criatura—. ¿Cuál es el nombre de este sitio, el planeta del Súbdito?
—¡Yo no lo sé!
—Hmm, pues supongo que muy pronto lo descubriré —dijo Quiss, y mirando el agujero se dispuso a subir al taburete. Agarrándose de uno de los aros de hierro puso un pie encima del taburete. El ayudante saltaba sin parar, con los puños apretados contra la pequeña y dura boca de su máscara.
—¡No! —chilló—. ¡Se lo diré!
—¿Cómo se llama, entonces?
—¡«Polvo»! ¡Se llama «Polvo»! —dijo el ayudante brincando—. Ahora márchese, por favor.
—¿Polvo? —dijo Quiss, incrédulo. El ayudante se golpeó la cabeza con sus manos enguantadas.
—Creo… creo… —farfulló—, creo que hay algo que se pierde en la traducción.
—Y esta cosa —Quiss señaló con la cabeza el agujero del techo de cristal—. Sirve para vincularse con este lugar llamado Polvo. ¿No es cierto?
—¡Sí!
—¿Y todas las personas de este planeta son… accesibles? ¿Todas esas luces que uno ve al principio son personas distintas? ¿Cuántas? ¿Se puede penetrar en cualquiera de ellas? ¿Ninguno de ellos es consciente de que alguien les observa? ¿Esto les afecta a todos?
—Oooh no —dijo el pequeño ayudante. Paró de brincar, dando la impresión de que iría a desplomarse. Dejando caer los hombros, bajó su vista desesperadamente hacia el suelo de pizarra. Luego se fue a sentar de espaldas contra la puerta—. Todas las luces que se ven al principio son individuos. —Lanzó un suspiro y continuó hablando más pausadamente en un tono de voz resignado—. Todos son asequibles y pueden ser influidos. Hay aproximadamente cuatro billones de ellos.
—Hmm. Sus cuerpos son parecidos a los nuestros.
—Sí, es lo que correspondería. Después de todo, es nuestro Súbdito.
—¿De allí es de donde proceden todos los libros?
—Sí.
—Ya veo —dijo Quiss—. ¿Por qué?
—¿Por qué qué? —dijo el pequeño ayudante, mirándole.
—¿Por qué el eslabón? ¿Cuál es su finalidad?
El pequeño ayudante ladeó la cabeza y se echó a reír. Quiss jamás había visto antes a uno de ellos riéndose. La criatura dijo:
—¿Cómo es posible que yo pueda saber eso? —Sacudió la cabeza y volvió a bajar la vista—. Qué pregunta. —Súbitamente el ayudante se incorporó de un salto. Girándose de prisa apoyó un costado de su cabeza contra la puerta. Después miró a Quiss—. ¡Rápido; es el senescal! ¡Debe salir de aquí!
Abriendo de prisa la cerradura, el ayudante empujó la puerta, resbalando sus pequeñas botas en el suelo de pizarra debido al esfuerzo. Quiss se había puesto de pie, pero no oía nada. Sospechó que el ayudante estaba intentando burlarse de él. La criatura le miró implorante, con sus dos manos juntas.
—Por su propio bien, hombre. Se quedará aquí para siempre; debe marcharse ahora mismo.
Quiss oyó una especie de grave retumbo del otro lado de la puerta. Sonaba como uno de los principales ejes propulsores del gran reloj, escuchado a través de alguna de las paredes más delgadas. Cuando entró en la habitación no los había sentido. Quiss salió rápidamente al corredor y el ayudante le siguió pisándole los talones. Entre ambos cerraron la pesada puerta. El ruido sordo dejó de oírse. Mientras Quiss y el ayudante se encaminaban en direcciones opuestas (la pequeña criatura se escurrió a través de una diminuta puerta situada en una pared distante, y con un portazo desapareció), a lo largo del corredor se expandió un torturado y chirriante sonido. Quiss avanzaba lentamente hacia el origen de esta cacofonía; sonaba a metales raspándose entre sí. De un costado de la pared surgió un haz de luz, y de una gran habitación cuadrada cuyos portones de metal chirriaban al abrirse hacia los costados (Quiss creyó que era un ascensor) emergió el senescal con un cortejo de pequeños subordinados cubiertos con mantos negros. Al verle se detuvieron en el corredor. Quiss observó que las criaturas rodeaban al senescal y por primera vez sintió un genuino rechazo hacia los diminutos habitantes del castillo.
—¿Tal vez podríamos acompañarle hasta los niveles a los cuales pertenece? —El tono de voz del senescal era impasible. Quiss tuvo la impresión de que no quedaba otro remedio; entró en el ascensor junto con el senescal y la mayoría de los pequeños subordinados, el cual le depositó unas plantas más abajo del cuarto de juegos. No hubo ningún otro comentario.
Desde entonces trató de encontrar al ayudante que había conocido en la habitación, o la misma habitación, pero no tuvo éxito. Pensó que probablemente habrían reconstruido algunos de los corredores en aquellas plantas; en aquella área recientemente se habían llevado a cabo muchas obras. También estaba completamente seguro de que si por casualidad volvía a encontrar el mismo sitio, la puerta estaría cerrada.
A Ajayi no le contó nada sobre todo esto. Disfrutaba de saber cosas que ella ignoraba. Que siguiera leyendo, y lamentándose de no conocer el nombre de aquel misterioso lugar; ¡él lo sabía!
Quiss jugó su última ficha de dominó. Ambos permanecieron mirando expectantes la irregular configuración de las planas piezas de marfil como si esperasen que sucediera algo. Lanzando un suspiro Quiss se dispuso a recoger las fichas para comenzar otro juego. Tal vez convenciese a Ajayi de que jugaran otra partida antes de que se retirara a comer, o a leer un libro. Ajayi se inclinó hacia adelante y extendió una mano para dar a entender a su compañero que no comenzara otra partida. Entonces se dio cuenta de que las fichas no se movían. Quiss intentaba despegarlas de la superficie de la mesa sin conseguirlo y se estaba enfureciendo.
—Y ahora qué… —comenzó a decir, disponiéndose a levantar la mesa. Ajayi le detuvo, colocando sus manos sobre los antebrazos de Quiss.
—¡No! —dijo, mirándole fijamente a los ojos—. Esto tal vez quiera decir…
El hombre comprendió al instante y rápidamente se levantó de su silla para entrar al caldeado y luminoso cuarto de juegos. Para cuando regresó, después de haber llamado al servicio de servidumbre, Ajayi se hallaba inclinada sobre la mesa con una sonrisa en el rostro, observando cómo aparecían lentamente una serie de puntos en las fichas de dominó que ellos habían jugado.
—¡Toma, lo ves! —dijo Quiss sentándose, con el rostro brillante de sudor y triunfo. Ajayi asintió alegremente con la cabeza.
—Dioz —dijo una débil voz—, aquí dentwo haze un calow ezpantozo.
—Qué rapidez —le dijo Quiss a un camarero que se asomó desde el luminoso interior del cuarto de juegos. Éste asintió.
—Puez —dijo la criatura—, en wealidad eztaba en camino hazia aquí pawa vew que quewían pawa comew. Pewo zi lo dezean, puedo tomaw zu wespuezta.
A Ajayi el camarero le hizo reír, hallando su impedimento para hablar mucho más gracioso de lo que en realidad era. Supuso que debía ser que se encontraba de muy buen humor. Quiss dijo:
—Con mucho gusto; la respuesta es… —Quiss echó una mirada a Ajayi, quien asintió con la cabeza, para después continuar diciendo—… ambos desaparecen en una llamarada radioactiva. ¿Lo has comprendido?
—Amboz dezapawezen en una llamawada wadioactiva. Zí, cweo que lo he compwendido. Intentawé no tawdaw mucho; hazta luego… —El camarero dio media vuelta y se alejó contoneándose por el cuarto de juegos, cabizbajo, repitiéndose en voz baja la respuesta, con sus pequeñas botas azules centelleando debido al reflejo de la luz de los peces que pasaba a través del suelo de cristal, mientras que sus pasos y su voz se aceleraban estrambóticamente al pasar delante de la esfera de un reloj.
—Vaya… —dijo Quiss, reclinándose en su silla. Inspirando profundamente, entrelazó las manos detrás de su cabeza y apoyó una de sus botas sobre la balaustrada del balcón—, me parece que esta vez lo conseguiremos, ¿sabes? —Luego le dirigió una mirada a Ajayi. La mujer se alzó de hombros y sonrió.
—Esperemos que así sea.
Quiss resopló ante aquella pusilánime falta de confianza y se puso a contemplar la yerma planicie nevada. Sus pensamientos volvieron a aquella extraña experiencia de la habitación situada en las profundidades del castillo. ¿Qué sentido tenía aquel agujero, el planeta ridículamente llamado y el eslabón entre el castillo y aquel lugar? ¿A qué se debía en realidad aquella capacidad de influir en las personas para que hicieran cosas? (De mala gana había desechado la idea de que él era el único que poseía semejante capacidad.)
Era muy frustrante. Aún estaba en el proceso de conseguir que los ayudantes confidentes le hablaran de este nuevo aspecto enigmático del castillo. A pesar de todas sus amenazas y lisonjas, hasta ahora se habían mostrado muy poco cooperadores. No cabía ninguna duda de que estaban asustados.
Se preguntó cuán inalterable verdaderamente era la sociedad del castillo. Por ejemplo, ¿sería posible para ellos —él— dar un golpe? ¿Después de todo, con qué derecho divino el senescal dirigía aquel sitio? ¿Cómo había llegado al poder? ¿Cómo se dividían la supervisión del castillo ambos bandos de las Guerras?
Cualesquiera que fuesen las respuestas, al menos le daban la oportunidad de pensar en otra cosa aparte de los juegos. Tendría que haber otra manera de salir. Sencillamente tendría que haberla; jamás se debía asumir que las cosas eran lo que aparentaban ser. Era una lección que había aprendido hacía mucho tiempo. Hasta las tradiciones cambian. Quizá este arruinado prodigio se estaba acercando al borde de alguna especie de catástrofe, de algún cambio. Nadie dudaba que antiguamente había cumplido con los propósitos de sus arquitectos, tal vez habitado por un gran número de personas, intacto, sin desmoronarse, mitad fortaleza mitad prisión… pero ahora Quiss podía percibir su penetrante aire de decadencia, cuya tambaleante senilidad le convertía —si es que encontraba el arma o la clave apropiada— en una presa fácil. El senescal impresionaba tan sólo superficialmente; no había nadie más. Él —junto con la mujer— era la persona más importante de aquel lugar, de eso estaba seguro. Todo estaba en función de ellos, giraba en torno a ellos, tenía sentido porque ellos se encontraban aquí, y eso en sí mismo era una forma de poder (así como de comodidad: le agradaba sentir que formaba, del mismo modo que en las Guerras, parte de una élite).
Ajayi se sentó, dudando si esperar al pequeño camarero a que regresase o continuar leyendo su libro. Se trataba de una curiosa historia acerca de un hombre, un guerrero, perteneciente a una isla cercana a uno de los polos del planeta; hasta donde ella había podido comprender la traducción que estaba leyendo, su nombre era Grettir. Si no fuera porque le temía a la obscuridad, hubiese resultado un personaje muy valiente. Ajayi tenía deseos de continuar leyendo, no importa cuál resultase ser la contestación a su respuesta del acertijo. De todas maneras, no podía imaginarse que por ahora sucediera algo.
Al cabo de unos minutos continuaban allí sentados, en calma, abstraídos, cuando desde las resplandecientes y ventiladas profundidades del cuarto de juegos una tenue voz dijo:
—Lo ziento…
CUARTA PARTE
La calle Penton
Delante del pub Belvedere, situado en la calle Penton, había una mesa sobre la acera tapando el hueco dejado por las puertas abiertas del sótano del local. Debían estar esperando una entrega del cervecero, pensó Graham. La mesa, de madera y fórmica, puesta encima del escotillón del sótano, le hizo recordar a la silla que había visto en el pasillo de la Escuela poco antes de salir.
Le faltaba poco para llegar a la cima de la pequeña colina detrás de la que se ocultaba una línea de casas; el camino casi era plano. Por la calle Penton circulaban algunos coches, pero después del bullicio de la Vía Pentonville, que acababa de cruzar, aquello era muy tranquilo. En la acera de enfrente había unas cuantas tiendas y un café. El área parecía no estar demasiado integrada para poder saber si su colectividad estaba arruinada o no.
Un ejemplar del periódico Sun de aquel día se enrolló entre los pies de Graham, impulsado por una repentina ráfaga de viento. Desprendiéndose de él, dejó que fuera a pegarse contra alguna cerca que bordeaba el camino. Recordó con una sonrisa el comentario apoplético de Slater acerca de los lectores del Sun. Lo mejor fue, pensó Graham, aquel día —hacía tan sólo un par de semanas— en que estuvieron sentados en Hyde Park. Slater había decidido que como de todas formas todos ellos pasarían el verano en la ciudad, tenían que quedar en verse, y por consiguiente organizó un picnic para el sábado por la tarde, pronosticando ese viernes que el día siguiente sería soleado y caluroso, cosa que acertó.
Slater había invitado a Graham, Sara y a un sujeto joven que Graham supuso sería la última conquista de Slater, un ex soldado de talla baja y musculoso llamado Ed. Ed llevaba el cabello muy corto y vestía unos pantalones cortos hechos de tejanos y una camiseta verde del ejército. Se hallaba sentado sobre la hierba leyendo lentamente una novela de Stephen King.
Por instigación de Slater habían estado hablando acerca de lo que harían si ganaran un millón de libras. Sara se negó a participar; dijo que se lo preguntaran el día en que los ganase. Ed lo pensó cuidadosamente y dijo que se compraría un gran coche y un pub en las afueras de la ciudad. Slater no sabía que más podría hacer, pero se le ocurrió una gran idea para gastar parte del dinero; ir al sur de los Estados Unidos, alquilar un avión fumigador y un piloto voluntario, llenar los depósitos con una mezcla de salsa picante y tinta negra indeleble, y después sobrevolar el mayor desfile del Ku Klux Klan de aquel año. ¡Eso sí que les haría llorar; pintaría a los desgraciados! ¡Hurra!
Graham dijo que utilizaría el dinero para crear una obra de arte total… sería un mapa de Londres, mostrando todas sus calles y casas, sobre el cual trazaría —casualmente con tinta negra— el camino, la ruta de cada uno de los ciudadanos de Londres durante aquel día, fuese por tren, metro, autobús, coche, helicóptero, avión, silla de ruedas, barco, o a pie.
Sara se rio, pero no de una manera poco amable. Ed creía que sería difícil combinarlo. Slater tildó la idea de aburrida y dijo que continuaría siéndolo por más que el mapa estuviese coloreado y/o se emplearan distintos tipos de tintas para señalar el rastro, y de todos modos la suya era una mejor idea. A Graham le pareció que Slater estaba un poco borracho por lo que no le contestó; permaneció sentado con una expresión perspicaz en su rostro y luego le dirigió una breve sonrisa a Sara, quien también le sonrió.
Ella llevaba puesto un ligero vestido de verano, con un elegante escote subido, y un gran sombrero blanco. Calzaba zapatos blancos de tacones altos y puntas redondas, bastante anticuados e inestables, además de medias de seda o imitación seda, o quizás medias enterizas de malla, las cuales a Graham le parecían innecesarias en un día tan caluroso. Se hallaba recostada contra un árbol y se la veía hermosa. Al levantar el brazo para apoyar su cabeza, Graham dirigió una rápida y avergonzada mirada a la obscura mata de vello ensortijado de su axila al descubierto.
Slater, en pantalones blancos, chaqueta a rayas y un gastado sombrero de paja (paja auténtica, pudo observar Graham), estaba sentado sobre la hierba con los brazos cruzados, sosteniendo un vaso de plástico lleno de champaña (a Graham y a Sara les dijo que trajeran algo para comer; él se presentó con una botella de dos litros).
Del dinero, pasaron a hablar de política:
—Edward —dijo Slater—. ¡No lo dirás en serio!
Ed se encogió de hombros y se acostó sobre la hierba, apoyando la cabeza rapada contra su brazo doblado, mientras que con el otro puño sujetaba, doblado por el lomo, la novela que estaba leyendo.
—Considero que ella lo hace bien —dijo. Su acento recordaba vagamente al de la zona este de Londres. Slater se dio una palmada en la frente con su mano libre.
—¡Diosmío! ¡La estupidez de la clase trabajadora inglesa jamás termina de sorprenderme! ¿Qué es lo que esos sanguinarios, acaparadores de dinero, mezquinos… bastardos tienen que hacer para que te enfurezcas? ¡Por vida del chápiro! ¿A qué estas esperando? ¿Una enmienda al Acta del Seguro de Manufactura? ¿Un recargo obligatorio para todos los sindicalistas? ¿La pena de muerte por limpiar ventanas mientras se espera cobrar el socorro de desocupado? ¡Dímelo, de veras!
—No seas necio —dijo Ed alzándose de hombros—. No es culpa de ella; es la recesión económica, ¿no es así? Los malditos laboristas no lo harían mejor; simplemente nacionalizarían todo, ¿o me dirás que me equivoco?
—Edward —dijo Slater con un suspiro—, creo que tienes un lugar asegurado en el Consejo de Redacción de The Economist.
—Mira, podrás seguir soltando todas las respuestas ingeniosas que quieras —dijo Ed, aún leyendo, o al menos contemplando el libro de bolsillo—, pero la mayoría de las personas simplemente no piensan como tú.
—Así es —dijo Slater, siseando—. Pues al final del callejón Chancery hay unos baños abiertos que quizá tengan la culpa de eso.
Ed pareció desconcertado. Luego giró la cabeza hacia Slater.
—¿Qué quieres decir con eso?
—Oh, por el amor de dios —dijo Slater. Se dejó caer en la hierba melodramáticamente, extendiendo hacia arriba la mano con la cual sostenía el champaña—. ¡Bingo! —dijo jadeando.
En pocos días habría elecciones generales. A Slater le costaba creer que la gente realmente volvería a votar a los Conservadores. Graham no veía que la cosa fuera tan terrible, pero se guardaba de decirlo; Slater le desacreditaría. En cierto aspecto, Graham estaba de acuerdo con Ed; pensaba que no había nadie que verdaderamente pudiera mejorar la situación económica del país. Ciertamente, los Tories gastaban mucho en armas, especialmente en armamento nuclear, y tal vez debieran gastar más en cosas como el Servicio de Sanidad, pero él admiraba un poco a la señora Thatcher, y además había logrado una magnífica victoria en las Malvinas. Sabía que era una tontería, pero cuando el Ejército entró en Puerto Stanley él había sentido una especie de orgullo y envidia a la vez. Ed no tenía ningún problema en decirle a Slater lo que pensaba; Graham no sabía si sentir por él admiración o compasión. Cuando comprendió que probablemente a Ed le daba lo mismo lo que él pudiera pensar, en cierto modo se sintió molesto.
Ed se puso en pie.
—Bien, creo que iré a alquilar un bote. ¿Queréis venir? —Primero miró a Slater, luego a Graham y finalmente a Sara, quien sacudió su cabeza. Slater se hallaba acostado en la hierba mientras Graham le observaba.
—Hay una cola terriblemente larga —dijo Slater. Con anterioridad ya habían hablado sobre si alquilar o no un bote.
—Si no hacemos la cola no conseguiremos un bote —dijo Ed, alzándose de hombros. Después metió el libro entre la cintura trasera de sus shorts y la región lumbar. Slater continuó mirando al cielo sin decir nada—. Bueno —dijo Ed—, de todos modos yo puedo hacer la cola. Si os apetece, podéis venir cuando no falte mucho para mi turno. —Permaneció allí de pie.
—A veces —dijo Slater, dirigiéndose al cielo—, creo que sería mejor que no esperasen más y comenzaran la guerra. Una bomba de diez megatones para Westminster en este mismo momento, y nosotros ni nos enteraríamos… sencillamente nos volatizaríamos y nuestro polvo se mezclaría con la hierba y la tierra y el agua y el barro y las rocas…
—Tan sólo eres un maldito pesimista —dijo Ed—. A veces te pareces a uno de esos anarquistas, sinceramente. —Con las manos en la cintura, asintió con su cabeza mirando a Slater.
Slater continuó contemplando el cielo. Luego dijo:
—Espero que no irás a repetirme aquello de que en el Ejército hallaste un clima de camaradería muy majo.
—Mierda. —Ed se dio media vuelta sacudiendo su cabeza y enfiló en dirección a la taquilla de los botes—. Pues si no tienes la puñetera intención de defenderte…
Slater permaneció acostado durante unos instantes, luego se incorporó de un salto derramando un poco de su champaña. Ed se hallaba a diez metros de distancia. Slater le dijo gritando:
—¡Pues, cuando caiga y te estés friendo, espero solamente de que te acuerdes del día en que tu puñetera idea te parecía maravillosa! —Ed no le respondió. Sin embargo, las personas sentadas a poca distancia en sus sillas plegables y otras que se estaban asoleando, le dirigieron una mirada.
—Sh —dijo Sara con indolencia—. No lograrás nada gritándole de esa manera.
—Es un idiota —dijo Slater, desplomándose nuevamente sobre la hierba.
—Tiene derecho a pensar como quiera —dijo Graham.
—Oh, no seas estúpido, Graham —le espetó Slater—. Lee el Sun todas las mañanas en el autobús que coge para ir a trabajar.
—¿Y bien? —dijo Graham.
—Pues, mi estimado muchacho —dijo Slater, hablando con un rictus en la boca—, si todos los días se pasa media hora metiéndose mierda en el cerebro, ¿qué otra cosa puedes esperar de él que no sean ideas malolientes?
—Así y todo, sigue teniendo derecho a pensar como quiera —dijo Graham, sintiéndose torpe bajo la fría mirada escrutadora de Sara. Luego se dedicó a juguetear con unas briznas de hierba, retorciéndolas entre sus dedos. Slater suspiró.
—Graham, quizá podría admitírtelo si tuviera alguna idea propia, pero la cuestión es: ¿les interesa a los propietarios de la Fleet Street[15] lo que pueda pensar Ed? ¿No te parece? —Apoyándose sobre uno de sus codos, Slater miró a Graham desde una postura más enhiesta. Graham hizo una mueca y se encogió de hombros.
—Esperas demasiado de la gente —le dijo Sara a Slater. Éste la miró tapándose los ojos y elevando una ceja.
—¿De veras?
—No son como tú. No tienen en realidad el mismo modo de pensar que el tuyo.
—Lo que sucede es que no piensan —dijo Slater con un resoplido. Sara sonrió y a Graham le alegraba que ella estuviera hablando; le permitía mirarla, absorberla, sin que ninguno de los dos se sintiera avergonzado.
—Ahí estamos —dijo Sara sonriendo—. Pues claro que piensan. Pero creen en otras cosas, tienen prioridades diferentes, y la gran mayoría de ellos no aceptaría un estado socialista, por mucho que éste subiera al poder o fuese perfecto. —Slater soltó una risotada ante aquel comentario.
—Fantástico, por lo tanto ahora se disponen a elegir cinco años más de recortes, pobreza y nuevos métodos emocionantes de cómo incinerar a millones de seres humanos. Indudablemente, algo muy alejado de tu estado socialista ideal; ¿qué es esto, la escuela de sociología política del Marqués de Sade?
—Así que reciben aquello que se merecen —dijo Sara—. ¿Por qué tienes que preocuparte por sus vidas más que ellos?
—Oh, joder —dijo Slater—, me rindo. —Volvió a desplomarse sobre la hierba. Sara miró a Graham sonriendo, arqueando las cejas con un gesto conspirador. Graham rio calladamente.
Le hacía daño a los ojos mirarla. Por más que estaba sentada bajo la sombra del árbol, la palidez de su piel, los zapatos brillantes, las medias, el vestido y el sombrero reflejaban la radiante luz del cielo, haciendo que apenas pudiera mantener los ojos abiertos sobre su resplandeciente figura.
Graham bebió champaña. Aún estaba frío; Slater había traído la botella dentro de un refrigerador portátil que se hallaba junto al tronco del árbol, a la sombra como Sara. Slater se ofendió auténticamente al ver que Graham, a quien le había encargado que trajera los vasos, se presentaba con unas simples copas de plástico. Creyó que Graham comprendería.
Graham había temido un poco que Slater se encontrara con Sara; ambos la vieron por última vez a principios de aquella semana y Graham creía que quizá Slater se lo había mencionado a ella. Un día en que Sara canceló repentinamente el paseo de la tarde a lo largo del canal, él y Slater fueron juntos hasta la calle de la Media Luna. Sara había sonado por teléfono brusca, casi angustiada, y eso le dejó inquieto. De todos modos decidió caminar hasta allí, para estar en caso de que hubiera algún problema. Slater también se mostró preocupado, tanto por la obvia agitación de Graham como por el estado de Sara que Graham le había descrito. A Graham no le molestó que su amigo le acompañara: se sentía reconfortado por su compañía.
Después de caminar un trecho, al llegar a la Vía Theobald Slater insistió en que tomaran un autobús. Graham señaló que el 179 tan sólo les dejaría en King Cross, lo cual no quedaba muy lejos de allí y además les alejaba de su rumbo. Slater insistió en que no se desviarían tanto, y de todas maneras él no quería andar mucho ya que llevaba puestos sus zapatos nuevos y le apretaban. En King Cross paró un taxi. Graham dijo que no podría pagarlo… Slater le calmó diciendo que no se preocupase; lo pagaría él. No era tan lejos.
En el taxi, Slater súbitamente recordó algo; tenía un regalo para Graham. A continuación buscó en el bolsillo de su chaqueta.
—Aquí tienes —dijo, extendiéndole en su mano un objeto duro envuelto en papel de seda. Mientras el taxi subía por la Vía Pentonville, Graham desenvolvió el regalo. Era una pequeña figurilla de porcelana de una mujer desnuda, con enormes pechos, las piernas abiertas y dobladas por las rodillas. La expresión de su diminuto rostro era de completo éxtasis, los hombros echados hacia atrás parecían querer elevar aún más sus pechos cónicos mientras que las manos las tenía sobre las caderas, abiertas y delicadas, cada uno de sus dedos moldeado cuidadosamente. Echándoles una rápida ojeada, sus genitales le parecieron a Graham demasiado exagerados.
—¿Debo suponer que se trata de una broma? —le dijo a Slater.
Slater tomó la figurilla con una sonrisa y del bolsillo interior de su chaqueta sacó un lápiz.
—No —dijo—, es un sacapuntas; observa. —Dicho esto, introdujo el lápiz entre las piernas de la figurilla.
Graham apartó la vista, sacudiendo su cabeza.
—En realidad, lo veo un poco de mal gusto.
—Jovencito, tengo mucho más gusto que las anchoas en pasta de ajo —dijo Slater—. Simplemente trataba de levantarte el ánimo.
—Oh —dijo Graham, mientras el taxi doblaba hacia la izquierda—. Gracias.
—Vale —dijo Slater, sentándose en el borde del asiento para comprobar que el chofer del taxi tomaba el camino correcto que conducía a la calle de la Media Luna—. Me he pasado varios días haciéndotelo.
—Te he dicho gracias —replicó Graham—. Oh, dile que se detenga aquí; no quiero acercarme demasiado. —Observó la calle para comprobar que Sara no estuviera por allí; aún se hallaban en la calle Penton, pero nunca se sabía.
El taxi se detuvo.
—Vayamos a beber algo —dijo Slater.
—Te tengo que decir algo —comentó Graham, mientras Slater le conducía al otro lado de la calle a un pub llamado El Arcaduz Blanco.
—¿Qué cosa?
—Te has olvidado de cómo sacar las virutas. —Graham sostenía la figurilla de porcelana delante del rostro de Slater. Éste miró con el ceño fruncido el desproporcionado orificio. Tenía los labios apretados.
—Es tu ronda; yo beberé una pinta de cerveza añeja —dijo, ubicándose en un asiento junto a la ventana desde la cual podía verse el corto tramo de la calle Maygood que iba a parar a la calle de la Media Luna.
Diez minutos más tarde oyeron la moto de Stock. Ambos se pusieron de pie y miraron por encima de las cortinas, las cuales colgaban de un raíl de bronce tapando la mitad inferior de la ventana. Una gran moto negra BMW dobló por la calle Maygood. La persona que la conducía iba vestida de cuero negro y llevaba puesto un casco protector, también negro, con un visor completamente obscuro que le cubría toda la cabeza.
—Vaya —dijo Slater—, ése es nuestro hombre.
Graham avistó brevemente la matrícula de la moto: STK 228T. Era la primera vez que volvía a ver la moto desde aquella noche de enero en que conoció a Sara y juntos llegaron allí en taxi. No se le ocurrió entonces mirar debidamente la moto y siempre había evitado venir en esa dirección cuando sabía que estaba Stock. Aparcando la moto, su conductor sacó las llaves y se dirigió —algo vacilante, pensó Graham— hacia la puerta de la casa de Sara, introduciendo luego la llave en su cerradura. Segundos más tarde había desaparecido.
—¿Crees que medirá un metro ochenta? —dijo Graham, mirando a Slater mientras volvían a sentarse. Slater asintió y bebió un trago.
—Fácilmente. Parecía algo borracho. Sin embargo, qué buen pedazo, ¿no? —Slater movió sus cejas teatralmente de arriba a abajo. Graham dejó caer sus hombros y miró hacia afuera.
—¿Tienes que recordármelo? —dijo. Slater le dio un ligero codazo.
—Muchacho, no te lo tomes tan a pecho. Estoy completamente seguro de que todo se solucionará. Créeme.
—¿En realidad lo piensas? —dijo Graham, mirando a su amigo.
Slater observó fijamente a Graham durante unos instantes, viendo cómo se mordía su labio inferior, finalmente su propio labio tembló y sacudiendo la cabeza apartó el rostro con una amplia sonrisa, tratando de disimular su risa.
—Pues, para serte honesto, no, pero estaba intentando animarte. Por vida del chápiro, ¿cómo quieres que yo lo sepa?
—Jesús. —Graham inspiró, terminando su media pinta de cerveza amarga. Luego se levantó, suspirando. Slater le miró intranquilo.
—Dios mío, no te habrás ofendido, ¿no es así?
—Tan sólo voy a salir para tomar un poco de aire… y echar una ojeada. No tardaré mucho.
—Sabes, Oates —dijo Slater, dando un ligero golpe con su mano sobre la superficie de la mesa—, tendrás que preparar esos cabos de remolque antes de que contratemos el rompehielos. —Las últimas palabras apenas fueron comprensibles debido a que Slater se derrumbó sobre la mesa, su cabeza apoyada sobre el antebrazo, sacudiendo su espalda por la risa que resonaba amortiguada en el suelo. Algunos de los viejos parroquianos del bar le miraron con suspicacia.
Graham miró ceñudamente a Slater, preguntándose de qué demonios estaba hablando, y luego se marchó a dar un rápido y furtivo paseo por detrás de la calle de la Media Luna y por un callejón lateral, tratando de captar cualquier grito o discusión que proviniera desde dentro del apartamento. No oyó nada. Regresó al pub en donde Slater le había comprado otra pinta de cerveza.
Mientras Graham se sentaba Slater comenzó a sacudir su cabeza y su cara se tornó roja; en sus ojos aparecieron lágrimas y finalmente tuvo que decir farfullando:
—¡Esos puñeteros bastardos noruegos! —Tendiéndose de lado encima del banco se dobló por la mitad en un acceso de silenciosas y convulsivas risas. Graham se sentó, sintiéndose atrozmente, odiando a Stock y a Slater y sintiendo náuseas al pensar en lo que Sara podría estar haciendo en esos momentos, deseando en parte que el dueño del local echase a Slater a la calle.
Pese a sus temores, afortunadamente Slater no le había contado a Sara que ambos estuvieron allí aquel día. De hecho, habían pasado varios días y ahora se estaban emborrachando con champaña en el parque, y aunque Slater hablaba de muchas cosas, eso no lo mencionó.
—Se me ha ocurrido esta gran idea —anunció desde la hierba, sosteniendo en lo alto la copa de plástico. Ya casi se les había terminado el champaña.
—¿Cuál? —dijo Sara. Se hallaba recostada contra el árbol, la cabeza de Graham apoyada sobre su hombro. Pretendía que estaba dormido para así poder mantener allí su cabeza, cerca de su suave y cálida piel.
—Interdroga —dijo Slater, haciendo un brindis al inmóvil cielo azul—. En tu casa se presenta un día este hippie, se esfuerza por caerte bien y luego te pone en la mano una bola arrugada de papel de aluminio…
—No te olvides de apuntarme para el día del estreno —dijo Sara, riéndose cortésmente. Graham también deseaba reír, pero no podía; mejor era permanecer descansando allí, sentir cómo temblaba su adorable cuerpo contra su cabeza y tocar…
Aún recordaba aquella sensación; semanas más tarde todavía sentía escalofríos al pensar en ello. Era como la primera vez que había dormido con una chica, en su lejana Somerset. Al día siguiente, mientras estaba con sus amigos en un pub al mediodía, mirando un partido de fútbol local, por la tarde, cenando con sus padres, o más tarde en casa de un amigo mirando en la televisión una película, continuaba recordando aquellas escenas; repentinamente, un recuerdo carnal sobre la piel de esa muchacha le hacía estremecerse y la cabeza le daba vueltas. Recordó, algo avergonzado, que había sido lo suficientemente ingenuo como para preguntarse si aquel sentimiento podía ser amor. Por fortuna, jamás le contó a nadie su experiencia.
Ahora volvía a aparecérsele El Arcaduz Blanco, y Graham recordó lo desdichado que se había sentido aquella tarde. Desde entonces tan sólo regresó allí, cuando sabía que no se le esperaba, en una sola oportunidad. Al despedirse a mediodía de Slater en el bar de la calle León Rojo, le dijo que se iba a su casa, pero de hecho había ido allí, y al poco de llegar pudo ver cómo Stock aparecía montado sobre su moto. Esta vez alcanzó a vislumbrar a Sara en el cuarto desde el cual acostumbraba a saludarle después de que él pulsase el timbre del interfono. Stock había entrado en el apartamento y entonces Sara desapareció del panorama.
Al rato, Graham sintió náuseas y se marchó. Aquella noche se emborrachó solo en Leyton y se la pasó vomitando.
Sin embargo, el día en el parque fue agradable. Graham mantuvo su cabeza apoyada sobre el hombro de Sara durante siglos, hasta que la espalda y el cuello comenzaron a dolerle, pero a ella no pareció importarle, e incluso en un momento le acarició el cabello, abstraída, con una mano cariñosa. Ed regresó un poco más tarde; había estado haciendo media hora de cola.
—Tendríais que haber venido cuando faltaba poco para mi turno —les dijo. Había comprado unas pequeñas y regordetas latas de McEwan Export y les dio una a cada uno. Luego se sentó a leer.
—¿Lo veis? —dijo Slater a gritos desde su posición horizontal, con la voz un poco afectada por todo el champaña que había bebido—. ¡En el fondo este hombre es un puñetero socialista y ni siquiera se da cuenta de ello!
—¿Por qué no lo dejas, Dick? —le dijo suavemente Ed.
—Me ha llamado Dick[16] —dijo sofocado Slater, recostándose boca abajo—. A mí: el guardabosques comunal, superhomo, el rojillo pimpinela, el hombre con la máscara de Fabergé; te haré la marca del Cero en tu prepucio, insolente…
—Chitón, Slater —dijo Sara ffitch con una voz resonante, la cual zumbó en la cabeza de Graham con una deliciosa sensación. Slater se tranquilizó; unos minutos más tarde comenzó a roncar ligeramente.
Una muchacha rubia y guapa, que vestía una falda elástica corta y un estrecho top rosado a través del cual Graham podía apreciar el contorno de sus pezones, pasó junto a él en la calle Penton. Graham la observó alejarse, pero sin que resultase obvio.
Esto era algo que siempre le había preocupado. No deseaba convertirse en un sexópata, ¿pero cómo diablos se hacía para no mirar a una mujer atractiva? Jamás les decía nada, ni intentaba tocarlas; nunca se le hubiera ocurrido algo semejante; despreciaba a los imbéciles que hacían esa clase de cosas; le hacían sentirse avergonzado de su condición de hombre; eran aquellos a los que Slater acusaba de «tener el cerebro en sus escrotos»; pero mirar… siempre y cuando no pusiera a la mujer en un apuro… no tenía nada de malo.
Especialmente ahora, o quizá, con un poco de suerte, hasta ahora. En el plano sexual aquel periodo había sido extraño y embarazoso. Le atormentaba —¡vaya desastre!— la cuestión de la masturbación.
Encontraba difícil, casi desagradable, pensar por las noches en la cama en Sara antes de ir a dormir. Pero pensar en otras mujeres, sus anteriores experiencias sexuales, le parecía impropio. Era algo absurdo, se trataba de una locura, era como volver a estar otra vez en la pubertad, o peor aún; ni siquiera tenía mucho sentido desde el punto de vista de sus creencias acerca de la fidelidad sexual que había desarrollado hacía tiempo, pero ahí le tenían. Odiaba la idea de tener que recurrir a la pornografía, incluso a la pornografía blanda, pero casi había llegado a la conclusión de que tal vez sería mejor comprar una de aquellas revistas satinadas de desnudos femeninos y aceptar la inhumana y labial belleza de sus seductoras mujeres-imagen; al menos absolvería a la liberación de su sexualidad de las responsabilidades del mundo real.
—Las fantasías sexuales de la mayoría de las personas, sus deseos idealizados, están hechos de arcilla —recordó haberle oído decir a Slater. Slater acababa de descubrir que gran parte del peso de una revista de desnudos femeninos provenía del caolín, la misma arcilla que se empleaba en una mezcla de morfina para obturar los intestinos de las personas incontinentes. Graham creyó recordar que Slater también había hablado acerca de las revistas pornográficas gay, pero la cuestión era la misma.
De todos modos, ¿qué importaba eso ahora? Quizá todo eso se acabaría; todas las inquietudes, las esperas y las ansias insatisfechas. Se encontraba en la acera de enfrente del pub; doblaría la esquina del corto tramo de la calle Maygood y allí estaría la calle de la Media Luna.
Aquel nombre le fascinaba.
Le había sugerido un símbolo:

Media. Luna.
El señor Sharpe
¡Borracho!
Se sentó en un banco de aquel pequeño pedazo triangular de tierra llamado Islington Green. El señor Sharpe se sentó a su lado; ambos estaban bebiendo de unas botellas de sidra de tamaño grande. El señor Sharpe fumaba un cigarrillo. Steven se sentía completamente borracho.
—Me refiero a que ellos —dijo el señor Sharpe, traspasando el aire con su cigarrillo— no tienen el puñetero derecho de estar en donde están. Claro que no lo tienen… ¿o me equivoco? —Steven sacudió su cabeza tan sólo por si el señor Sharpe realmente le estaba haciendo una pregunta. No obstante, sus preguntas eran mayormente retóricas. No podía recordar de qué estaba hablando ahora el señor Sharpe. ¿Era sobre los judíos? ¿Los negros? ¿Los vagabundos?
El señor Sharpe era un hombre pequeño de aproximadamente cincuenta y cinco años. Se estaba quedando calvo y el color, entre gris y rosado, de la piel de su rostro que no se afeitaba hacía días, le daban a sus ojos un tono amarillento. Llevaba puesto un enorme y viejo abrigo y botas de trabajo. Se había acercado a Grout en el pub Cabeza de Rocín. Por lo general Steven evitaba a los borrachos de los pubs, y resultaba completamente obvio que aquel mediodía el señor Sharpe era residente honorario en la Cabeza de Rocín, pero Steven también estaba muy borracho, y además de la aparente preocupación del señor Sharpe por las conspiraciones —Grout todavía no había desechado del todo la idea de encontrar a un compañero exiliado que le ayudara a escapar juntos— también reveló ser un hombre de auténtico buen corazón cuando Steven le confesó que ese día cumplía años. De hecho, cuando el señor Sharpe le daba un prolongado apretón de manos y le estaba deseando que los cumpliera muy feliz varias veces y en voz alta, sus ojos se le llenaron de lágrimas.
A partir de entonces Steven pagó casi todas las rondas, ya que el señor Sharpe no tenía trabajo ni tampoco mucho dinero, pero a Steven no le importó. Le mostró al señor Sharpe todo el dinero que poseía, explicándole que aquella era la indemnización por su despido.
—Los gremios —dijo el señor Sharpe, escupiendo involuntariamente—, los puñeteros gremios; apuesto a que fueron los sindicatos, ¿no es verdad?
Grout no estaba muy seguro de esto, pero le dijo al señor Sharpe que de todas formas no se arrepentía. Naturalmente, le dijo que no podía gastarse todo el dinero, ya que debía pagar el alquiler y la comida y alcanzarle hasta que recibiese el dinero del seguro de desempleo. El señor Sharpe le dio la razón, pero que anduviera con cuidado; el sitio estaba lleno de muchachos judíos listos y de asaltantes negros; los muchachos judíos le estafarían y los negros le cortarían la garganta a la menor oportunidad.
Cuando el pub cerró a las tres de la tarde, se fueron a la plaza Green con un par de botellas de cerveza que habían comprado antes de salir. Steven también le había comprado al señor Sharpe un paquete de cigarrillos y cerillas.
—Eres todo un señor, Steve, no hay ninguna duda; un señor —le había dicho el señor Sharpe, y Steven casi se sintió tan bien como cuando aquel policía le trató de «caballero». Sintiendo picor en los ojos, aspiró por la nariz.
Al terminar sus botellas de cerveza, el señor Sharpe dijo que por qué no se acercaban hasta el Marks & Sparks de Chapel Market y compraban unas botellas de sidra. Era barata. De hecho, si Steve le daba el dinero; digamos unas cinco libras… no, que fuesen diez, en vista de que él se sentía tan magnánimo y Steve era un verdadero amigo… iría él mismo en busca de la bebida, en vista de que Steve había sido tan generoso en el pub. Él le pagaría el próximo miércoles, cuando recibiese su giro.
A Steven le pareció honrado, por lo que le tendió al señor Sharpe dos billetes de diez libras cada uno.
—Tenga veinte —le dijo. Al señor Sharpe esto le cogió por sorpresa y volvió a recalcar lo gentil que era Steven. Regresó de la tienda con cuatro botellas de sidra y un cartón de cigarrillos.
Si bien estaba borracho, Steven no se sentía tan malhumorado como era habitual en él cuando bebía mucho; se sentía muy feliz, sentado en un banco de Islington Green bajo los árboles mientras a su alrededor el tráfico fluía inofensivamente. Era agradable tener a alguien con quien hablar, alguien que uno sentía estaba de su parte, que no se burlaba ni se mostraba desdeñoso, que simpatizaba con uno por el modo en que los demás lo trataban pero que no le compadecía; alguien que le deseaba a uno un feliz cumpleaños. No le importaba que fuese el señor Sharpe quien hablase siempre.
—Tomemos el caso de personas como mi antiguo jefe, ¿no es así? —estaba diciendo el señor Sharpe, dibujando en el aire con el humo del cigarrillo que sostenía entre sus dedos—. Sabes, un buen tipo, un buen tipo; estricto pero justo; no se andaba con vueltas con aquellos que llegaban tarde y todo eso, pero era recto, ¿sabes a qué me refiero? Estaba en el comercio textil; tenía que tratar con un montón de judíos. No le gustaba, por supuesto, pero así son los negocios, ¿no? El año pasado tuvo que ir a la quiebra, ¿qué te parece? Nos tuvo que despedir a mí y a los demás empleados, ¿comprendes? Básicamente era por la recesión, pero también por culpa de los puñeteros sindicatos. Solía pasar de ellos, créeme; no quería saber nada, lo cual me parece muy bien, pero suponía que ellos le habían jugado sucio por detrás, y él era un tipo muy listo, ¿no es así? De todas formas, era por culpa de la recesión, dijo, y que se sentía realmente apenado de tener que despedirnos después de cómo le habíamos apoyado. Y claro que lo hicimos; cuando unos años atrás nos había explicado los problemas por los cuales estaba pasando, ¿acaso exigimos un aumento de sueldo? Incluso dejamos que el año pasado nos recortaran la paga, hasta ese punto éramos capaces de llegar con tal de conservar nuestros empleos, ¿te das cuenta? No como esos puñeteros miembros del sindicato; nosotros éramos responsables, claro que sí. Realmente, fue un golpe duro para el señor Inglis. Así es como se llamaba, ¿sabes? Inglis de apellido, inglés de nacimiento, y a mucha honra, solía decir él. —El señor Sharpe se puso a reír.
Steven se quitó su casco azul y se secó el sudor de la frente. Pronto tendría que ir a orinar. Era una suerte que al final de la plaza Green hubiera unos aseos.
—Sí, era un buen tipo el señor Inglis. ¿Y sabes lo que me confesó? Me dijo que en los últimos cinco años ni siquiera había tenido ganancias. Esos puñeteros troskistas, mucho hablar acerca de los patrones y demás, pero en realidad no saben un comino, ¿no es cierto? Lo sé porque uno de mis sobrinos es troskista, ¿lo puedes creer? Pequeño sindicalista; la última vez que le vi casi le saco los malditos dientes; intentaba decirme que yo era uno de esos racistas, ¿lo ves? «Oye hijo», le dije, «he trabajado con negros e incluso tuve amigos entre ellos, lo cual probablemente es algo que tú jamás hayas hecho, y me llevaba muy bien con algunos; eran jamaicanos —no esos despreciables paquistaníes— y con algunos se podía hablar, pero eso no altera el hecho de que aquí hay demasiados, y eso no le convierte a uno en racista, ¿no es así?» Pequeño mequetrefe, le llamé. Sin tapujos. —El señor Sharpe asintió agresivamente con la cabeza, rememorando la confrontación.
Steven jugaba con la badana de cuero de su casco protector. Tenía calor. El sitio parecía tranquilo para llevarlo puesto; por los alrededores no se veía ningún andamiaje. Dejó su casco sobre el banco, entre él y el señor Sharpe, quien continuó diciendo:
—¿En dónde estaba? Oh, sí; el señor Inglis me confesó que en los últimos cinco años no había tenido ganancias, pero la gente cree que porque uno tiene un Rolls-Royce es un maldito millonario, ¿lo ves? Lo que ellos no saben es que el coche no le pertenece, es de la compañía. Ni siquiera es suya su casa; es de su esposa. Al tiempo tenía nada más que un Mini, pero no creo que los demás comerciantes le tomasen en serio, de ninguna manera. Especialmente los judíos.
Steven sacudió su cabeza, pensando que era el momento apropiado. No le había caído nada bien aquella mención del Rolls-Royce. Pensó en advertirle al señor Sharpe acerca de los peligros de destripamiento que comportaban los emblemas del Rolls-Royce, pero después de considerarlo no le pareció apropiado.
—Pero me alegra decir —dijo el señor Sharpe sonriendo y encendiendo otro cigarrillo— que ha logrado recuperarse. Me lo encontré hace unos días cuando me hallaba buscando trabajo; tiene un nuevo local en la calle Islington Park, confecciona vestidos y repara maquinarias. Por supuesto, sólo tiene trabajando para él mujeres inmigrantes, pero, como dice el señor Inglis, a él le gustaría tener blancos trabajando en su negocio pero la gente se vuelve perezosa, ¿y acaso no tiene razón? No encuentra mujeres blancas que quieran trabajar por ese salario, ¿y por qué? Porque el puñetero dinero que reciben del gobierno y algunos trabajos esporádicos hace mucho más, ésa es la razón. Al señor Inglis le encantaría volvernos a contratar a mí y a los otros para lo de las máquinas, pero los puñeteros sindicatos le exigen un salario que él no puede pagar. El señor Inglis tan sólo se puede permitir tener un par de tipos con experiencia, y todo el resto pertenecen al YOP o como diablos se llame; ya sabes, aprendices por los cuales el gobierno te paga para que les enseñes un oficio y todo eso.
Steven asintió con la cabeza. Observó los movimientos de las ramas de los árboles cuya sombra se reflejaba sobre la superficie pulida de su casco protector azul. Era verdaderamente un tono de azul precioso. Recogió el casco del banco y lo puso encima de su regazo.
—¡Y ese estúpido sobrino mío, diciendo que no nos quitan el trabajo! Pobre tonto. Creo que se droga; apuesto a que si uno le mira los brazos encontrará marcas de pinchazos. Yo también fumé porros, sabes; cuando estuve en la marina, en alguno de esos condenados países del tercer mundo… pero no me hizo ningún efecto y de todas formas yo no era tan estúpido como para engancharme, jamás. No yo, colega; para ser feliz no necesito más que una pinta de cerveza y un pitillo. —El señor Sharpe le dio una chupada a su cigarrillo y después bebió un trago de sidra.
Grout estaba pensando en cajas de cerveza. Él había tenido una. Al principio le había parecido una muy buena idea; una manera de dejar de buscar coches aparcados todo el tiempo. Haría cerca de un año atrás, un día en que había salido a buscar trabajo, se llevó consigo la caja de cerveza, hallada cierta noche detrás de un pub. Cuando se quedaba sin oxígeno y por los alrededores no había ningún coche aparcado ni muros bajos para protegerle de los rayos láser, simplemente tenía que depositar la caja en el suelo y subirse a ella. ¡Por fin estaba seguro!
Había sido una brillante idea, pero los transeúntes le trataron como si fuera una especie de maniático. Los jóvenes le gritaron cosas, las mujeres con niños le evitaban, un grupo de chicos incluso se puso a seguirle. Finalmente terminó por arrojar la caja al canal, cruelmente herido no sólo por la reacción de la gente, sino también porque sabía que no poseía el suficiente carácter como para enfrentarse a ellos; no era capaz de soportar tanto desprecio, tarde o temprano se hubiese hundido.
Sí, le había dolido, pero le agradaba saber que al menos la experiencia le había servido para algo. Ahora sabía qué astutos podían ser, con qué cuidado se esforzaban para que él no tuviese escapatoria. No le sería fácil vivir allí con esa forma de ser ingenua. Tenía que concentrarse en la fuga, en hallar la Clave, la Salida. Quizá debiera preguntarle al señor Sharpe acerca de Hotblack Desiato. Parecía conocer un poco la zona, aunque Steven no recordaba haberle visto antes ni en el pub Cabeza de Rocín ni en algún otro sitio… pero había dicho que vivía en la localidad. Tal vez supiera algo.
Sí, pensó, la caja de cerveza no había sido muy buena idea que digamos; les demostró demasiado claramente que él estaba por encima de ellos, que les despreciaba. Tendría que ser mucho más sutil.
—… qué pequeño mequetrefe, ¿eh? Llamarme a mí racista… —continuaba diciendo el señor Sharpe. Steven asintió con la cabeza nuevamente. Precisaba ir urgentemente al lavabo. Cogió su casco protector y lo colgó de un extremo del banco. Cuando depositó la botella de sidra sobre el asfalto, ésta se balanceó y cayó rodando, derramando la bebida durante los segundos que le tomó volver a recuperarla. Esta vez la dejó sobre el suelo con mayor cuidado.
—Vaya —dijo.
—Eh, Steve —dijo el señor Sharpe, golpeándole ligeramente con su botella—, no querrás hacer eso. Es un líquido precioso. No te puedes permitir el lujo de desperdiciarlo de esta manera, ¿no te parece? Ni siquiera en el día de tu cumpleaños, ¿eh? —El señor Sharpe se rio. Steven también se rio y luego se levantó del banco. La barriga le dolía un poco. Al incorporarse se tambaleó levemente y con el pie derecho pateó la bolsa de plástico en donde se hallaban las demás botellas de sidra y el cartón de cigarrillos que había comprado el señor Sharpe.
—Con cuidado —dijo el señor Sharpe riéndose, tratando de sujetar a Grout con una mano.
—Tengo que ir a los aseos —dijo Steven. Palmeó la mano del señor Sharpe y se puso en marcha.
—¡Eh, Steve, échate una por mí! —le gritó el señor Sharpe a sus espaldas y después se rio. Steven también se rio.
No se sentía muy mal, pero le costaba caminar correctamente; era como si tuviera apendicitis o algo parecido. Iba caminando encorvado. Afortunadamente, los aseos públicos no quedaban muy lejos.
Después de orinar largamente se sintió mucho mejor. Sabía que estaba muy borracho, pero no tenía ganas de vomitar. En realidad se sentía bastante bien. Era agradable tener a alguien con quien hablar, alguien que parecía comprenderle. Se hallaba contento por haber conocido al señor Sharpe. Steven se pasó suavemente la mano por el pelo, peinándolo. Era una lástima que no hubiera en donde lavarse las manos, las cuales tenía un poco pegajosas, pero qué más daba. Inspiró profundamente varias veces para aclararse las ideas.
Cuando salió del aseo se detuvo a mirar el Café Jim's, al otro lado de la calle. Tal vez invitase al señor Sharpe a comer. Eso sería agradable. Haciendo ligeras eses regresó al banco de la pequeña plaza. Allí había otros hombres, algunos de los cuales tenían aspecto de pobres o desahuciados y Grout sintió lástima por ellos.
Al llegar junto al banco descubrió que el señor Sharpe se había marchado.
Steven permaneció contemplando el banco, vacilante, tratando de acordarse si en realidad aquél era el mismo. En un primer momento, si bien el banco parecía estar ubicado en la misma posición, pensó que no podía serlo, porque no veía su bonito casco azul colgado de un extremo. La bolsa de plástico y todo lo demás también había desaparecido. Intrigado, miró a su alrededor los bancos más cercanos. Tan sólo había sentados unos cuantos vagos. Steven se rascó la cabeza. ¿Qué podría haber sucedido? Tal vez no era el mismo banco, tal vez se encontraba en un lugar completamente diferente. Pero no, sobre el suelo había diseminadas bastantes cenizas de cigarrillo y también una botella de sidra vacía detrás del banco, junto al bordillo de cemento que separaba la senda de asfalto del césped verde. Hasta su botella había desaparecido.
Miró la escena que le rodeaba. El tráfico circulaba murmurante por la Vía Essex; los rojos autobuses subían y bajaban por la calle Mayor. ¿Qué podría haber sucedido? ¿Acaso la policía había confundido al señor Sharpe con un vagabundo y se lo llevaron? Ciertamente, no los Atormentadores; no se atreverían a hacer algo tan imprudente, tan en contra de las reglas, ¿serían capaces? ¿Simplemente porque él y el señor Sharpe se entendían tan bien?
Continuó buscando a su alrededor, pensando que de repente vería al señor Sharpe agitando su mano, haciéndole señas para que viniera a terminar su sidra y dejara de comportarse de esa manera tan estúpida. Tal vez el señor Sharpe se había cambiado de banco; tenía que ser eso. Steven echó una mirada a todos los demás bancos, pero todo lo que vio fue más vagos y desahuciados. ¿Le habrían hecho algo al señor Sharpe?
Tenía que tratarse de los Atormentadores. Era uno de sus trucos, una de sus tramposas pruebas. Steven no creía que fueran los judíos, como había dicho el señor Sharpe; él sabía que era obra de los Atormentadores. Ellos eran responsables de esto. Sin embargo, él se las haría pagar, lo prometía. ¡Ahora mismo llegaría al fondo de este asunto!
Se acercó al vago más próximo, un viejo que se hallaba acostado sobre el césped. Su largo cabello negro precisaba un buen lavado y a su alrededor tenía desplegada toda una colección de bolsas de plástico.
—¿Qué le sucedió a mi amigo? —dijo Grout. El vago abrió los ojos. Tenía el rostro muy bronceado y sucio.
—Yo no he hecho nada, hijo, nada de nada —dijo. ¡Un condenado borracho escocés! pensó Grout.
—¿Qué le sucedió? —insistió Grout.
—¿Qué, hijo? —El escocés trató de incorporarse del suelo, pero no pudo—. No he visto nada, lo juro. Estaba durmiendo. No he tocado nada, hijo. No me acuses a mí. De verdad. Dormir no es un crimen, ¿sabes, hijo? He estado en el extranjero, sabes, hijo, en otros países.
Grout se sintió sorprendido por este último comentario, luego sacudió la cabeza.
—¿Está seguro de no haber visto nada? —le preguntó cuidadosamente, demostrándole a aquel escocés borracho que él al menos sabía hablar con corrección. A sus últimas palabras les puso un leve tono de amenaza—. ¿Completamente seguro?
—Ajá, estoy seguro, hijo —dijo el escocés—, estaba durmiendo; eso fue lo que estaba haciendo. —El borracho parecía estar despertándose, haciendo un esfuerzo por mejorar su pronunciación. Grout finalmente decidió que aquel hombre no debía saber nada. Sacudiendo su cabeza, regresó junto al banco, deteniéndose detrás de él, observando a su alrededor.
Un vagabundo sentado en un banco no muy alejado orientado hacia la calle Mayor le hacía señas con la mano. Grout se encaminó por la senda en dirección al hombre. Éste era aún mucho más viejo y mugriento que el escocés roncando sobre el césped, abrazado a una de sus bolsas de plástico. Dónde diablos estaba toda la gente limpia, se dijo Grout.
—¿Busca a su amigo, míster? —¡Dios mío! ¡Éste era irlandés! ¿Dónde estaban todos los ingleses? ¿Por qué no enviaban a algunos de estos sujetos al lugar de donde habían venido?
—Sí, busco a mi amigo —dijo Steven fríamente, con cautela. El irlandés indicó con su cabeza el vértice de la pequeña plaza triangular, en dirección a la parada de autobuses que quedaba sobre la acera norte de la calle Mayor.
—Se fue por allá. Se llevó con él sus cosas —dijo el irlandés.
Grout se hallaba confundido.
—¿Por qué? ¿Cuándo? —Volvió a rascarse la cabeza.
El irlandés sacudió la cabeza.
—No lo sé, míster. Ni bien usted se marchó a los aseos recogió todo y se fue; pensé que ustedes habían discutido o algo así, eso es lo que pensé.
—Pero mi casco… —dijo Grout, aún incapaz de comprender la razón por la cual el señor Sharpe hubiera querido hacer una cosa semejante.
—¿Ese objeto azul? —dijo el vago irlandés—. Lo puso en una bolsa.
—No… —dijo Grout, desvaneciéndose su voz mientras se alejaba despacio en la dirección que le había señalado el irlandés.
Abandonando la pequeña plaza, esperó a que dejaran de pasar los coches y luego cruzó la Vía hacia la otra acera de la calle Mayor, caminando más por la calle que por la acera debido a que no llevaba puesto su casco y temía que se cayese algo sobre su cabeza de algún edificio. Un terrible espasmo, un dolor, comenzó a roerle las entrañas; se sentía igual que durante su estancia en el hogar, cuando todos los niños de los cuales se había hecho amigo eran adoptados o enviados a otro sitio y él seguía allí; del mismo modo que cuando se había perdido durante una excursión al mar en Bournemouth. Esto no podía estar sucediéndome, no en mi cumpleaños, pensaba. No en el día de mi cumpleaños.
Continuó caminando por el costado de la calle, luego dobló la esquina dando un rodeo a los coches aparcados de modo oblicuo y se dirigió hacia la parada de autobuses, siempre buscando al señor Sharpe. Por alguna razón pensaba que el señor Sharpe llevaría puesto el casco azul, y se dio cuenta de que durante todo el tiempo había estado buscando eso y no al señor Sharpe, a quien, pensó, probablemente no podría describir si un policía se lo hubiera pedido. Vagó por las calles, con esa terrible sensación en las entrañas que aumentaba como si se tratara de una cosa viva, retorciéndose, oprimiéndole. Las personas le atropellaban, en la acera, junto a las paradas de los autobuses, en las rampas y fuera de los autobuses; negros, blancos y asiáticos, hombres y mujeres, personas con carritos de compras o bolsas con herramientas, mujeres con niños en cochecitos o que eran llevados de la mano. Los niños mayores corrían de un lado a otro, gritando y chillando. La gente comía hamburguesas en cajas de poliestireno, patatas fritas de bolsas, acarreaban paquetes, eran viejas y jóvenes, gordas y delgadas, altas y bajas, torpes y veloces; Steven comenzó a sentirse mareado, como si el alcohol o el sofocante aire le estuviera disolviendo, como si el dolor que sentía dentro suyo le estuviese estrujando como a una toalla mojada. Avanzó tambaleándose, empujando a la gente, buscando su casco protector azul. Sentía cómo se estaba disolviendo, cómo se le disecaba su identidad y se perdía en aquella marea de rostros. Se detuvo junto al bordillo de la acera y asegurándose de que no pasaba ningún autobús se puso a caminar por el carril que éstos usaban para transitar, luego dobló y comenzó a desandar el camino por donde había venido, alejándose de la multitud haciendo eses. Miró hacia atrás, pero todavía no se acercaba ningún autobús que pudiera atropellarle al intentar circular por su carril, tan sólo había tráfico más adelante, esperando con los motores rugientes a que el semáforo cambiara de luz. Oyó cómo el motor de una moto aceleraba y luego se ahogaba. Steven continuó caminando, en dirección hacia la plaza; tal vez el señor Sharpe decidiese regresar. Los agujeros que él había reparado tenían que estar por aquella zona…
Le asaltaron los desapacibles ruidos de los motores. Steven los ignoró. El sonido farfullante de una moto, un motor diesel acelerando. De repente, se sintió durante unos momentos mareado y desorientado, invadido por el pánico y por la incomprensible certeza de que ya había estado allí con anterioridad, que aquello ya lo conocía. Alzó la vista al cielo por un segundo y se sintió bambolear. La mente se le despejó y Steven no cayó en el tráfico circulante, pero había faltado poco. Oyó entonces un terrible estruendo, como si un coche hubiera chocado, pero probablemente no habría sido más que el ruido producido por los camiones vacíos al pasar a gran velocidad sobre algún repecho o agujero en la calle. Lentamente comenzó a darse la vuelta, aun sintiéndose extraño, para ver si se trataba de uno de los agujeros reparados por Dan Ashton y la brigada. Apostó a que lo era.
Una mujer gritó desde la acera.
Steven volvió a mirar aquel cielo tan azul y vio una cosa que se le aproximaba, como si fuera un reflejo deslizándose sobre una brillante y redonda superficie azul.
Un cilindro giratorio.
Una moto y un camión con remolque pasaron aprisa por el costado. Steven permaneció allí, paralizado, pensando; mi casco… mi casco…
El acrobático barril de cerveza de aluminio cayó pesadamente encima de su cabeza.
Scrabble Chino
Ajayi y Quiss se hallaban sentados, envueltos en sus pieles, en una pequeña área abierta cerca de la cima del Castillo Legado.
A un costado de ellos se alzaban contra el brillante cielo gris unas cuantas torres ruinosas y fracciones de plantas derruidas con sus cámaras y habitaciones, pero la mayoría de los apartamentos estaban vacíos y eran inhabitables, tan sólo buenos para las bandas de grajos. Por el suelo de aquel pequeño espacio abierto en donde ellos se hallaban sentados había dispersas piedras y grandes losas de pizarra. Unos cuantos árboles y arbustos atrofiados, poco más altos que la maleza crecida, sobresalían de la mampostería, en su mayor parte caída o resquebrajada. A uno y otro lado había ruinas de arcos y columnas y mientras ambos jugaban al Scrabble Chino comenzó a nevar.
Quiss levantó su cabeza lentamente, sorprendido. No podía recordar que nevara desde hacía… mucho tiempo. Apartó de un soplido algunos de los secos y minúsculos copos que se habían posado sobre la superficie del tablero. Ajayi ni siquiera lo notó; se hallaba concentrada estudiando las dos últimas pequeñas teselas de plástico apoyadas delante de ella sobre un trozo de madera. Les faltaba muy poco para terminar.
Cerca de ellos, posado sobre un picado y escamoso pilar, el cuervo rojo echaba bocanadas de humo de un grueso cigarro verde. Había comenzado a fumar al mismo tiempo que ellos dieron inicio a aquella partida de Scrabble Chino.
—Por lo que veo aquí hay para rato —había dicho el ave—. Es mejor que me busque algún otro entretenimiento. Tal vez contraiga cáncer de pulmón.
Quiss le preguntó, de un modo casual, en dónde había conseguido aquellos buenos cigarros. Más tarde se dijo a sí mismo que no tendría que haber sido tan tonto:
—¡Vete a tomar por saco! —le respondió el cuervo rojo.
Repentinamente, entre bocanadas de humo, el cuervo anunció desde el pilar:
—Me gustaba aquel último juego. —Quiss ni siquiera se dignó mirarlo. Sosteniéndose sobre una pata, el cuervo rojo se sacó del pico con la otra extremidad lo poco que quedaba del puro. Se quedó mirando pensativamente el extremo incandescente. Un copo de nieve se posó lentamente sobre su brasa, derritiéndose con un siseo. El cuervo rojo levantó la cabeza mirando con recriminación al cielo, después volvió a meterse el puro en el pico (con lo cual, al hablar, distorsionaba las palabras de una manera extraña)— Sí, estaba bien el Estratego Abierto. Me gustaba aquel tablero, el modo en que parecía expandirse interminablemente hacia todas las direcciones. Vosotros dos parecíais verdaderos zopencos, os lo prometo, de pie en medio de un tablero infinito que os llegaba hasta la cintura. Dos auténticos gilipollas. El juego de dominó era muy estúpido. Incluso éste resulta bastante aburrido. ¿Por qué no admiten la derrota? Jamás conseguirán acertar la respuesta. Podríais arrojaros ahora al vacío. Será cosa de un segundo. Maldición, a vuestra edad probablemente moriríais de conmoción antes de estrellaros contra el puñetero suelo.
—Hmm —dijo Ajayi, y Quiss se preguntó si había estado escuchando al ave. Pero la mujer aún continuaba mirando con el ceño fruncido las teselas sobre la tablilla de madera. Les hablaba a ellas, o a sí misma.
Si Quiss contaba correctamente, en pocos días se cumpliría el día dos mil desde que estaban juntos en el castillo. Naturalmente, recordó orgulloso, él ya vivía allí cuando llegó ella.
Le hacía bien llevar la cuenta de los días, calcular los aniversarios para luego poder festejarlos. Los calculaba de acuerdo a una base numérica distinta. Base cinco, base seis, siete, ocho, naturalmente, nueve, diez, doce y dieciséis. Por lo tanto dos mil días harían una celebración cuádruple, ya que era divisible por cinco, ocho, diez y dieciséis. Era una lástima que Ajayi no compartiera su entusiasmo.
Quiss se frotó lentamente la cabeza, sacándose algunos pequeños y fríos copos de nieve. De un soplido también limpió el tablero. Si seguía nevando así, tal vez pronto tendrían que volver a entrar. El cuarto de juegos les aburría y como el clima parecía más templado, después de mucho insistir al senescal, finalmente obtuvieron permiso para que la pequeña mesa con la gema roja fuese desbarretada del suelo (un trabajo aparentemente simple que mantuvo ocupados a tres ayudantes —a veces más— que constantemente discutían entre sí, equipados con aceiteras, destornilladores, martillos, cortadoras de tornillos, pinzas, llaves de tuercas y alicates, durante cinco días completos) y transportada hasta las plantas superiores del castillo que conformaban, por abandono, gracias al derrumbe de la arquitectura de los niveles más altos, el techo del castillo. En esta especie de patio elevado, rodeado por árboles atrofiados, piedras caídas y distantes torrecillas, habían estado jugando al Scrabble Chino durante los últimos y extraños cincuenta días. El clima había sido benigno; sin viento, ligeramente más cálido que antes (hasta aquel día) pero con el cielo siempre gris, aunque se trataba de un gris luminoso.
—¡Quizá sea primavera! —había exclamado Quiss entusiasmado— Quizá sea pleno verano —había murmurado de mal humor Ajayi, con lo cual logró que Quiss se enfadara con ella por ser tan pesimista.
Quiss se rascó el cuero cabelludo. Lo sentía raro después de que el barbero del castillo le hubiera cortado el cabello. No estaba muy seguro de que el pelo le estuviera creciendo. Su mentón y sus mejillas, que durante mil novecientos días estuvieron cubiertas por una barba cerdosa y entrecana, ahora se sentían lisas al tacto, si bien aún arrugadas por la edad.
Quiss emitió una divertida risita al pensar en el barbero del castillo, quien estaba neurótico. Estaba neurótico porque su tarea era afeitar a todo hombre del castillo que no se afeitaba a sí mismo. Quiss había oído hablar sobre este curioso personaje mucho antes de conocerle; el senescal le informó de la presencia del barbero poco después de que Quiss hubiese arribado al castillo, en respuesta a su demanda sobre si vivían en aquel lugar seres humanos relativamente comunes. Al principio, Quiss no le creyó al senescal; pensó que el hombre de piel gris estaba bromeando. ¿Un barbero que afeita a todo aquel que no se afeita a sí mismo? Quiss respondió que él no creía que semejante persona existiese.
—Ésa es una conclusión transitoria —le había dicho solemnemente el senescal— a la que ha llegado el barbero.
Quiss conoció al barbero mucho tiempo después, cuando exploraba las plantas centrales del castillo. El barbero poseía una grande, espléndidamente equipada y casi sin estrenar barbería, con una bonita vista de la planicie nevada. El barbero era más alto y delgado que el senescal y su piel era de color negro intenso. Tenía el cabello blanco y estaba medio calvo. Se afeitaba el lado derecho de su cuero cabelludo completamente. En el lado izquierdo de la cabeza presentaba un bonito peinado, o mediopeinado, de rizos blancos. También se afeitaba la ceja izquierda, pero la derecha permanecía intacta. El bigote tan sólo le cubría la mitad izquierda. La barba la tenía muy espesa y abundante en el lado derecho de su cara; la otra mitad se hallaba pulcramente afeitada.
El barbero llevaba puesto un grueso conjunto blanco inmaculado y un delantal del mismo color. No hablaba el mismo idioma que Quiss, o se había olvidado de cómo hablarlo, porque cuando Quiss entró en la barbería con travesaños de bronce y con los sillones tapizados en piel roja simplemente se puso a danzar alrededor suyo, señalando su cabello y su barba y silbando como un pájaro, mientras agitaba al compás las manos y los brazos. Sacudió delante de Quiss una enorme toalla blanca y mediante gestos implorantes trató de que se sentara en uno de los sillones. Quiss, cauteloso y desconfiado de las personas que temblaban y se sacudían demasiado a la menor ocasión, pero especialmente cuando se le querían acercar con algo parecido a unas largas tijeras o una navaja de afeitar, declinó el ofrecimiento. Más tarde, no obstante, descubrió que el barbero poseía un pulso firme cuando encaraba sus obligaciones. El cabello del senescal seguía creciendo y él se lo hacía cortar por el barbero.
Cien días atrás, Quiss había enviado a un ayudante para que le comunicase al barbero que él pasaría pronto a cortarse el pelo. O el pequeño criado no comprendió el mensaje o hubo un malentendido con el barbero, o tal vez no podía esperar, pero la cuestión fue que poco después se presentó en el cuarto de juegos, trayendo consigo un equipo de barbero portátil. Quiss dejó que le cortase el cabello mientras Ajayi observaba. El barbero pareció sentirse satisfecho, farfullando alegremente para sus adentros mientras recortaba con destreza el jaspeado cabello de Quiss y le afeitaba la barba.
Por desgracia, el cuervo rojo también le había estado observando y no paró de decirle a Quiss que el barbero podía cortarle el cuello muy profesionalmente si él se lo pedía con amabilidad; después de todo, ¿qué alternativa tenía? Volverse loco, o resbalarse en los escalones algún día…
Quiss se pasó la mano por la barbilla, sintiendo todavía aquella suavidad —después de cien días— novedosa y placentera.
No tuvo suerte en conseguir que los ayudantes destilasen o fermentasen alguna bebida alcohólica con las provisiones de la cocina. Y jamás volvió a encontrar aquella puerta abierta, ni ninguna otra puerta abierta. Por entonces, todas las puertas estaban cerradas con llave. La última cosa interesante que había encontrado resultó ser otra estúpida broma, que él ni siquiera logró comprender del todo.
Se hallaba en las profundidades de las plantas inferiores del castillo, buscando la puerta o al pequeño ayudante que le había descubierto dentro de la habitación (aún seguía soñando con aquellos exóticos brazos marrones, con el cielo azul cruzado por una estela de humo; ¡con aquel sol!), cuando oyó a lo lejos un continuo y monótono ruido de latidos, proveniente de la red de túneles y corredores.
Siguió el sonido de aquellas pulsaciones hasta llegar a una zona en donde los suelos de los corredores y de los nichos estaban cubiertos con una fina capa de polvo gris, el cual también volaba por el aire. El suelo vibraba al compás de los latidos. Por unos amplios y desgastados escalones bajó a un pasillo oblicuo y a continuación el polvo le hizo estornudar.
Un pequeño ayudante que calzaba botas grises pero que no llevaba el ala de sombrero sobre su capucha pasó a toda prisa por el amplio pasillo al cual iban a dar los escalones. Al ver a Quiss se detuvo.
—¿Puedo ayudarle en algo? —chilló. Su voz era muy aguda pero al menos era cortés. Quiss decidió aprovecharse de ello.
—Por supuesto —dijo, tapándose la boca y la nariz con un extremo de su abrigo para que no le entrase el polvo. Sintió que los ojos se le irritaban. Los latidos se oían cada vez más cerca, y provenían de unas grandes puertas dobles situadas al final del pasillo—. ¿Qué demonios es ese ruido? ¿De dónde sale todo este polvo?
El ayudante le contempló calmadamente durante unos instantes y después dijo:
—Acompáñeme. —El ayudante se encaminó hacia las puertas dobles. Quiss le siguió. Las puertas dobles estaban hechas de plástico y a la altura de una cabeza humana tenían unas claras inserciones, también de plástico. En una de las puertas había un gran símbolo: D. A Quiss le hizo recordar una media luna. En la otra puerta, del lado derecho, había este otro símbolo: P. El ayudante pasó rápidamente por las puertas en una nube de polvo. Tosiendo, con el abrigo de pieles contra su boca, Quiss sostuvo abierta una de las puertas y miró adentro.
Aquella habitación era tan grande como una caverna, en donde cientos de ayudantes corrían de un lado a otro por entre la nube de polvo. Allí había correas transportadoras, grúas elevadoras y toneles, cubos, carretillas y un sistema de ferrocarril de vía estrecha con rieles —que apenas se veían a través de la polvorosa bruma— muy similares a los que Quiss había visto en las cocinas del castillo. Todo el lugar estaba envuelto por una nube de aquel fino polvo gris y temblaba y resonaba con el continuo latir estrepitoso que él había oído antes desde más lejos. El ruido lo producía una única máquina gigantesca situada en el mismo centro de la habitación. La máquina parecía estar hecha principalmente de gruesas columnas de metal, una maraña de cables y alambres, y una compuerta con engranajes de metal que subía y bajaba constantemente.
En el centro de la máquina una cosa inmensa lanzaba destellos plateados al compás del machacante ruido. Por encima del centro de la máquina, también al compás de los latidos, un cilindro de metal plateado ascendía y descendía. Unos bloques de piedra gris extrañamente labrados, o esculturas, entraban a la máquina por un costado; por el otro costado salía polvo. Polvo y escombros. Los escombros eran retirados por una cinta transportadora y vaciados en enormes contenedores que Quiss apenas podía ver a lo lejos a causa del aire contaminado por el polvo. Aparentemente el polvo tenía que ser aspirado por unos tubos extractores dispuestos en el techo (similar, nuevamente, al sistema empleado en las cocinas), pero por lo visto gran parte del polvo se escapaba a los orificios de absorción. Quiss podía ver —por entre el denso polvo que había en el aire— grandes montículos de polvo acumulados como olas congeladas alrededor de contenedores y tramos finales de cintas transportadoras. En varios lugares, pequeños ayudantes con botas grises echaban con palas el polvo gris dentro de carretillas o en pequeños vagones parecidos a tolvas pertenecientes al ferrocarril de vía estrecha. Otros ayudantes subían carretillas repletas de polvo por planchas peligrosamente estrechas hasta el borde de los contenedores gigantes y las descargaban allí; parte del polvo volvía a salir por oleadas.
Hasta donde Quiss podía ver por entre la niebla gris, unos grandes cubos sacaban por las bocas de los contenedores un fluido gris y viscoso, el cual vertían en moldes dispuestos sobre las cintas transportadoras para después desaparecer dentro de unas largas y siseantes máquinas; al otro extremo de estas máquinas los moldes eran despojados de sus esculturas grises y transportados a mano o en carreta por los ayudantes hacia otras cintas transportadoras, que a su vez iban a parar a la machacante máquina del centro de la habitación…
—Por todos los diablos, ¿qué es esto? —dijo Quiss incrédulamente, tosiendo a causa del polvo.
—Esto es de-pe[17] —dijo el ayudante con modestia, de pie frente a Quiss y con los brazos cruzados—. Éste es el centro nervioso de todo el castillo. Sin nosotros, todo el lugar simplemente se pararía. —Hablaba con orgullo.
—¿Estás seguro? —dijo Quiss, tosiendo. La pequeña criatura se puso rígida.
—¿Tiene alguna otra pregunta? —dijo con frialdad. Quiss estaba mirando cómo los objetos que había tomado por esculturas se desplazaban ininterrumpidamente a lo largo de la cinta transportadora hacia su destrucción. Tenían unas formas curiosas: 5, 9, 2, 3, 4…
—Sí —dijo señalando las hormas—, ¿qué se supone que son?
—Ésos son —dijo con precisión el ayudante— números.
—A mí no me parecen números.
—Pues lo son —dijo con impaciencia la criatura—. En ellos radica toda la cuestión.
—¿Toda la cuestión de qué? —dijo Quiss, riéndose y sofocándose al mismo tiempo. Se daba cuenta de que era una molestia para el pequeño ayudante y pensó que aquello era divertido. Ciertamente, él jamás había visto números con esa forma, pero naturalmente podría tratarse de números de un idioma o sistema desconocido.
—Toda la cuestión de lo que hacemos aquí —dijo el ayudante, como si estuviera tratando de ser más paciente de lo que en realidad sentía—. Ésta es la sala en donde se trituran los números. Ésos son números —dijo, pronunciando con claridad como si le estuviera hablando a un niño pequeño obstinadamente torpe, e indicando con una mano la cinta transportadora—, y aquí es donde los trituramos. Esa máquina es una trituradora de números.
—Hay que estar loco —dijo Quiss, con la boca tapada por su abrigo.
—¿Cómo? —dijo el ayudante, poniéndose aún más rígido y a continuación se irguió en toda su, si bien modesta, altura. Quiss tosió nuevamente.
—Nada. ¿De qué hacéis los números? ¿Qué es ese material gris?
—Yeso de Salt Lake City[18] —dijo el pequeño ayudante, como si sólo un idiota pudiera hacer semejante pregunta. Quiss le miró con el ceño fruncido.
—¿Qué diablos es eso?
—Es como el yeso de París[19], salvo que más obscuro —dijo el pequeño subordinado y a continuación dio media vuelta y escapó a toda prisa por entre la niebla de polvo gris. Sacudiendo su cabeza, Quiss tosió, soltando luego la puerta de plástico que mantenía abierta.
Ajayi todavía continuaba reflexionando sobre sus dos últimas teselas, sin decidirse con cuál de ellas iba a jugar. Apoyando los codos sobre sus rodillas y la cabeza entre sus manos, cerró los ojos con aire pensativo.
La nieve se posaba sobre su fino cabello entrecano, pero ella aún no se había dado cuenta de que nevaba. Su expresión de concentración se intensificó. Casi habían acabado.
El Scrabble Chino se jugaba sobre un tablero cuadriculado, parecido a una pequeña porción del tablero del Estratego al cual habían jugado hacía más de cien días atrás, pero en el Scrabble Chino uno debía colocar pequeñas teselas con pictogramas en las casillas que formaban las líneas de la cuadrícula y no pequeñas piedras sobre los intersticios. Esta vez no había tenido necesidad de complicarse con cosas como las piezas infinitamente largas, pero el problema residía en la elección de los pictogramas que le tocaban a cada uno al comienzo del juego. Aparte de esto, tuvieron que aprender un idioma llamado chino.
Solamente eso les había llevado más de setecientos días. Quiss estuvo varias veces a punto de abandonar, pero de algún modo Ajayi logró convencerle de que siguiera adelante; aquel nuevo idioma le apasionaba. Era como una clave, decía. Incluso ahora podía leer mucho más.
Ajayi volvió a abrir los ojos y examinó el tablero.
Los significados y posibilidades de los pictogramas que tenía frente a ella le ocupaban sus pensamientos, mientras trataba de encajar las dos últimas teselas en alguna parte de aquella trama de líneas asimétricas que ella y Quiss habían creado encima del pequeño tablero.
El chino era un idioma difícil, incluso mucho más difícil que aquel que había comenzado a estudiar y que llamaban inglés, pero ambos merecían el esfuerzo. Incluso valían el esfuerzo de tener que arrastrar a Quiss por el mismo camino educativo. Ella le había ayudado, persuadido, incitado, gritado e insultado hasta que él logró captar el idioma en el cual tenían que jugar las partidas, e incluso una vez dominados los elementos básicos ella aún tuvo que continuar ayudándole a seguir adelante; Ajayi había sido capaz de deducir aproximadamente qué teselas le quedaban a Quiss en la etapa final del juego, en parte la más difícil, e intencionalmente dejó unas aperturas fáciles de completar para que Quiss no se viera imposibilitado de deshacerse de las últimas teselas debido a su conocimiento imperfecto del idioma. El resultado era que ahora ella se encontraba atascada, incapaz de ver en dónde podría ubicar los dos últimos pictogramas que le quedaban. Si no lograba encasillarlas en algún lugar, formar uno o más nuevos significados, entonces tendrían que comenzar todo de nuevo. La siguiente partida no les tomaría tanto tiempo como ésta, la cual llevaban jugando desde hacía treinta días, pero a Ajayi le preocupaba que Quiss perdiese la paciencia. Ya varias veces le había recriminado entre gruñidos que ella no le había enseñado debidamente el idioma.
Pero para Ajayi aquel idioma era un maravilloso y mágico regalo. Para ser capaces de jugar correctamente, debían por supuesto comprender el chino, un idioma del planeta del Súbdito del castillo, el planeta cuyo nombre todos los libros parecían querer mantener en el anonimato. Por consiguiente, el senescal les proveyó de un diccionario con pictogramas chinos y su equivalente en uno de los idiomas comunes a ambos bandos de las Guerras Terapéuticas, un antiguo código de batalla descifrado hacía tiempo, tan refinado que le permitió seguir siendo útil como lenguaje mucho después de haber dejado de ser secreto.
Con esta llave Ajayi podía acceder a cualquiera de los idiomas originales del innominado globo. En pocos días encontró un diccionario chino-inglés y después de eso comenzó a leer con mucha mayor soltura. Aprendió el chino para jugar y el inglés para leer, junto con algunos otros idiomas, llegando a comprender con relativa fluidez el sistema indoeuropeo mucho antes que las demás complicadas lenguas orientales.
Era como si todo el ruinoso y gigantesco castillo se hubiera vuelto de pronto transparente; ahora tenía la posibilidad de leer y disfrutar una infinidad de libros; delante de ella se desplegaba toda una cultura y una civilización entera, para que ella la estudiase a su antojo. Ya había comenzado a aprender francés, alemán, ruso y latín. Pronto pasaría al griego y con los conocimientos de latín el italiano no representaría una gran dificultad (su inglés ya le servía para acceder al antiguo idioma romano). El castillo había dejado de ser la prisión que anteriormente era; ahora lo veía como una biblioteca, como un museo de literatura, de alfabetismo, de idiomas. La única cosa que todavía le inquietaba era que no había forma de traducir las inscripciones de las pizarras. Aquellos símbolos crípticos y sepultados seguían sin querer decir nada. Ajayi había registrado pared tras pared de libros, pero jamás encontró mención alguna sobre aquellas extrañas y sencillas inscripciones que por alguna razón estaban grabadas en la cara interna de la piedra veteada.
Pero se trataba de una preocupación menor en comparación a la inmensa satisfacción que sentía con su descubrimiento de la clave de las lenguas originales del castillo. Había comenzado a leer metódicamente todos los clásicos del pasado del planeta innominado, después de haber hallado un libro orientativo sobre la literatura de ese mundo. Aparte de alguna ocasional incursión —para despertar su apetito— era bastante estricta con ella misma en cuanto a seguir un orden cronológico en las lecturas de los libros que había descubierto en sus habitaciones. Ahora estaba comenzando, a la par que finalizaban aquella primera y —eso esperaba— última partida de Scrabble Chino, con los dramaturgos de la época isabelina en Inglaterra, hallándose bastante excitada con la perspectiva de leer a Shakespeare, el cual esperaba con ansia que no defraudase sus expectativas creadas por las exageradas alabanzas leídas en los últimos ensayos críticos.
Aunque había adelantado bastante, todavía se le escapaban muchas cosas; había libros que aún no había encontrado, o que tenía que leer, una vez que terminase de leer de cabo a rabo hasta el último periodo en que se siguieron publicando los libros (o hasta donde habían registrado los archivos del castillo; Ajayi no sabía qué podía haber sucedido; ¿había sido el mundo destruido por algún cataclismo, pasaron a otra forma de comunicación, o acaso el castillo tan sólo albergaba las obras producidas hasta cierto periodo histórico del mundo?).
—Vamos, Ajayi —dijo Quiss suspirando—. He terminado hace siglos. ¿Qué es lo que te retrasa tanto?
Ajayi miró al anciano de cabello moteado, con sus mejillas afeitadas y el amplio rostro lleno de arrugas. Ella arqueó una ceja, pero no dijo nada. Le hubiera gustado pensar que su compañero estaba bromeando, pero temía que hablara en serio.
—Sí, a ver si te mueves —dijo el cuervo rojo—. Se me está apagando el cigarro por culpa de esta puñetera nieve.
Fue recién entonces cuando, levantando la cabeza, Ajayi se dio cuenta de que estaba nevando. De algún modo había sido consciente de los esporádicos soplidos de Quiss sobre el tablero, pero se encontraba tan concentrada tratando de hallar un rincón, o dos, para sus restantes teselas que no percibió adecuadamente que lo que Quiss soplaba era nieve.
—Oh —dijo, dándose cuenta de súbito. Durante un instante miró a su alrededor confundida. Se subió el cuello de su abrigo ciñéndoselo contra la garganta, aunque si en algo había cambiado la temperatura desde que comenzó a nevar era en que hacía ligeramente más calor, y no más frío. Miró el tablero frunciendo el entrecejo y después volvió a mirar a Quiss— ¿No crees que será mejor que volvamos al cuarto de juegos?
—Oh dioses, no —dijo el cuervo rojo con una voz exasperada—, terminad esto de una vez. Mierda. —Sacándose el puro de la boca observó su humedecido y negro extremo, para después arrojarlo descuidadamente con un ligero movimiento de su lustrosa pata negra—. No tiene sentido que os pregunte si tenéis fuego, bastardos —murmuró, luego sacudió violentamente su cabeza, extendió a medias las alas y desplegó su cola. A continuación se sacudió la nieve que le cubría el lomo. Unas cuantas plumas rojas pequeñas cayeron flotando al blando suelo, al igual que unos peculiares copos de sangre mezclados entre la nevada.
Ajayi volvió a posar los ojos sobre el tablero.
Quiss había perdido toda esperanza de llevar a cabo alguna clase decoup-de-château. El senescal se hallaba en una posición inexpugnable, había descubierto, debido a que estaba más allá del tiempo. Quinientos días atrás, algunos de los ayudantes confidentes de Quiss se hallaban trabajando en las cocinas cuando una cocina provisional se desplomó, dejando caer un inmenso caldero de guiso hirviente encima del senescal, que en aquel momento justo pasaba por allí. Media docena de pinches fueron testigos de lo que sucedió a continuación; en un segundo el senescal desapareció tragado por la gigantesca olla de metal, mientras que su contenido se derramaba por toda una sección de las cocinas. Dos de los pequeños protegidos de Quiss se encontraban a tan sólo dos metros de distancia y tuvieron que arrojarse dentro del fregadero en donde lavaban los platos para salvar sus vidas de la humeante oleada de caldo hirviente.
Unos instantes más tarde, el senescal aparecía caminando al otro lado del fregadero, diciéndole al cocinero subalterno de aquella sección que encontrase a los responsables de haber construido aquella cocina, les hiciera construir otra y luego la utilizase para cocinarlos vivos. Luego se dirigió a su despacho como si nada hubiera sucedido. Cuando se despejaron los restos de la cocina y del caldero no encontraron ningún rastro de cadáver. Un pinche —aún pasmado— dijo que el senescal sencillamente se había materializado delante suyo.
Quiss no era un tonto. No había modo de luchar contra un poder semejante.
También había abandonado la idea de intentar obstaculizar por algún medio el proceso que se ponía en marcha cuando ellos terminaban un juego y respondían al acertijo que se les había asignado. El cuervo rojo le contó lo que sucedería; la última criatura del castillo que Quiss hubiera pensado fuese tan amigable, pero obviamente el ave creía que contándoselo le desanimaría todavía más y por consiguiente haría que Quiss entrase en un proceso de autodestrucción.
Quiss no recordaba ahora toda la historia, pero se remontaba al pasado e incluía a un camarero susurrando la respuesta en una habitación repleta de abejas que construían una especie de nido que era comido por una cosa llamada el cuervo mensajero y que después salía volando.
A continuación aparecían más bestias curiosas, las cuales en su mayor parte parecían terminar comiéndose unas a otras, luego un lugar sobre la superficie de dondequiera que provenían éstas con miles de lagos minúsculos a donde se encaminaban miles de animales para ser voluntariamente quemados, derritiéndose el hielo de los lagos en una especie de secuencia que cierto satélite de comunicación orgánico con un láser mensajero reconoce… después todo se complicaba aún más.
En otras palabras, era infalible. Encerrar o coercer de algún modo al camarero que murmuraba secretamente tampoco tenía sentido; como última verificación, quienquiera o cualquiera que viniese a recogerles del castillo preguntaría a los cuervos y a las urracas qué era lo que habían visto, para asegurarse de que no se había utilizado ninguna clase de trucos.
Todo aquello, naturalmente, sucedía en una especie de tiempo falseado, razón por la que, pese a la complejidad laberíntica del proceso contestador, ellos siempre recibían el veredicto a su respuesta minutos más tarde. Quiss halló todo esto muy deprimente.
Bueno, al menos ya estaban por terminar este juego. Quizá, se dijo a sí mismo, esta vez acertasen. Tan sólo les quedaba otra oportunidad para descifrar el acertijo, lo cual en cierto modo era preocupante aunque por otro lado también alentador. Tal vez ésta sería la correcta, tal vez finalmente lograsen responder acertadamente y salir de aquel lugar.
Quiss intentó pensar en las cosas en las que generalmente trataba de no pensar; las cosas que al principio había echado tanto en falta que hacía daño pensar en ellas. Ahora era capaz de pensar en ellas con mucha facilidad, sin sufrimientos. Las buenas cosas de la vida, los diversos placeres de la carne y de la mente, el júbilo de la batalla, recuerdos de conjuras y borracheras.
Todo aquello había quedado atrás. Tenía la impresión de que todo aquello le había sucedido a otra persona, a algún hijo joven o nieto, a una persona completamente ajena. ¿No sería que estaba comenzando a pensar como un viejo? Tan sólo porque lo aparentara físicamente no era motivo suficiente, pero tal vez había una especie de presión de retroceso, un ciclo retroactivo de causa y efecto que hacía que sus pensamientos se amoldasen gradualmente a la cáscara que éstos ocupaban. Él no lo sabía. Quizás era sencillamente a causa de todo lo que le había sucedido en el Castillo Puertas, todas las decepciones, todas las oportunidades perdidas (aquellos brazos marrones de mujer, aquella brillante promesa de la estela de vapor, aquel sol, ¡aquel sol en este lugar nublado!), todo el caos y el orden, el aparente sinsentido y la supuesta locura gobernada del castillo. Quizás uno se contagiaba al cabo de un tiempo.
Claro, pensó, el castillo. Posiblemente le transformaba a uno en lo que era, en lo que debía ser. Tal vez nos moldea, como aquellos números, en un eterno círculo de destrucción y reencarnación. Efectivamente: desintegración y dispersión, un epílogo al nacer… ¿por qué no? En cierto modo le daría lástima irse de allí. Los pequeños ayudantes que utilizaba como contactos en las cocinas difícilmente podían compararse a las excelentes tropas a las cuales estaba acostumbrado, o incluso a los feroces mercenarios, pero poseían una movediza e ineficaz atracción; le entretenían. Los iba a extrañar.
Le entró la risa al recordar al barbero; también su encuentro con el maestro albañil y con el superintendente de las minas; dos hombretones hoscos y orgullosos que le hubiera gustado conocer mejor. Incluso el mismo senescal era interesante una vez que se le persuadía para que entablase una conversación, sin olvidar su habilidad para escaparse de las catástrofes.
¿Pero toda una vida aquí, o quizá mucho más que una vida?
Súbitamente, aquel pensamiento involuntario le llenó de una terrible y profunda desesperación. Sí, extrañaría aquel lugar, si es que alguna vez lograban salir de allí, de un modo extraño y retorcido, pero se trataba de una reacción natural; como prisión sin duda era muy llevadera, y cualquier sitio que no fuera atrozmente desagradable podía inspirar un sentimiento de nostalgia pasado cierto tiempo, el necesario como para que el proceso de la memoria pudiese seleccionar lo bueno y erradicar lo malo. Pero no se trataba de eso, sencillamente no se trataba de eso.
Quedarse en aquel lugar sería fracasar, rendirse, agravar y afirmar el error que había cometido y por el cual se hallaba allí. Era un deber. No para con su bando o para con sus camaradas; ellos no tenían nada que ver con esto. Era un deber para consigo mismo.
¡Qué extraño resultaba que tan sólo ahora, en este extraño sitio, pudiese comprender plenamente una frase, una idea que había oído y desechado a lo largo de toda su educación y entrenamiento!
—¡Ah! —dijo Ajayi, interrumpiendo los pensamientos de Quiss. Alzando la vista vio cómo la mujer se inclinaba sobre el tablero con la mano ahuecada y soplaba sobre el tablero para despejarlo de los copos de nieve allí acumulados—. Ya está —dijo, ubicando las teselas en un extremo de la cuadrícula y a continuación sonriéndole orgullosa a su compañero. Quiss observó las dos teselas recién colocadas.
—Por lo tanto, se acabó —dijo, asintiendo con su cabeza.
—¿No te parece que es bueno? —dijo Ajayi, señalando el juego.
Quiss se encogió de hombros evasivamente. Ajayi sospechó que no había comprendido con exactitud el significado de lo que estaba formado encima del tablero.
—Ya está —dijo Quiss, sin mostrarse particularmente impresionado—. Terminamos la partida. Eso es lo más importante.
—Vaya, Jesús ha sido bondadoso —dijo el cuervo rojo—. Ya me estaba durmiendo. —Con un revoloteo bajó del pilar derruido y se mantuvo flotando en el aire encima del tablero, inspeccionándolo.
—No sabía que podías hacer eso —le dijo Ajayi al ave; el batir de sus alas impedía a la nieve caer sobre ellos y el tablero, creando ráfagas artificiales.
—Se supone que no es algo que pueda hacer —dijo el cuervo abstraído, la mirada fija en el tablero—. Pero también se supone que los cuervos no pueden hablar, ¿no es así? Sí, pareciera estar correcto. Eso supongo.
Quiss observó al cuervo aleteando enérgicamente por encima de sus cabezas. Ante su desdeñosa aprobación de la partida le había respondido con una mueca. El ave emitió un sonido parecido a un estornudo, luego dijo:
—¿Entonces, cuál es vuestra contribución a la sabiduría del universo esta vez?
—¿Por qué habríamos de decírtela? —dijo Quiss.
—¿Por qué no? —dijo indignado el cuervo rojo.
—Pues… —dijo Quiss, pensando—… porque no nos caes bien.
—Por vida del chápiro, si sólo hago mi trabajo —dijo el cuervo rojo con una voz auténticamente dolida. Ajayi tosió para disimular su risa.
—Oh, díselo —dijo ella, agitando una mano.
Quiss dirigió una mirada agria a la mujer y luego al ave, se aclaró la garganta y dijo:
—Nuestra respuesta es, «No se puede…» no, quiero decir «No hay tal cosa como esas dos».
—Oh —dijo el cuervo rojo, aún revoloteando en el aire, sin impresionarse—, guauu.
—¿Tienes alguna respuesta mejor? —dijo Quiss agresivamente.
—Muchísimas, pero no os diré ninguna, bastardos.
—Bueno —dijo Ajayi, levantándose con esfuerzo y limpiándose la nieve de su abrigo—, creo que es mejor que vayamos a llamar a un ayudante.
—No te molestes —dijo el cuervo rojo—. Iré yo; será todo un placer. —Emitiendo una risa entrecortada se alejó volando—. No hay tal cosa como esas dos, ja ja ja ja… —pudieron oír que decía a lo lejos.
Ajayi levantó la pequeña mesa junto con el tablero lentamente y ella y Quiss se encaminaron, por entre los trozos de mampostería caídos, hacia las plantas enteras, no demasiado distantes. Quiss observó cómo el cuervo rojo se alejaba volando pausadamente a través de la nieve hasta que desapareció de su vista.
—¿Crees que ha ido a decírselo a alguien?
—Quizá —dijo Ajayi, sosteniendo cuidadosamente la mesita y prestando atención en donde pisaba.
—¿Crees que podemos confiar en él? —dijo Quiss.
—Probablemente no.
—Hmm —dijo Quiss, rascándose su liso mentón.
—No te preocupes —dijo Ajayi, pisando un trozo de pizarra cuarteado mientras se dirigían a refugiarse debajo de una arcada partida—, siempre se la podemos dar a alguien otro.
—Hmm, supongo que sí —dijo Quiss entrando en la arcada, caminando encima de algunas de las columnas derrumbadas y fragmentos de techo. Al llegar debajo de la parte del techo que aún se sostenía, Quiss resbaló sobre un trozo de hielo y con una exclamación trató de aferrarse con una mano a una columna y con la otra a Ajayi. En el intento golpeó el tablero.
Las teselas se esparcieron por el suelo. Quiss se desplomó pesadamente.
—Oh, Quiss —dijo Ajayi. Dejando rápidamente el tablero a un costado se acercó al hombre que yacía tendido en el suelo, despatarrado, sobre unos trozos de hielo, con la mirada fija en el techo abovedado de la arcada—. ¡Quiss! —dijo Ajayi, arrodillándose dolorosamente al lado del hombre—. ¡Quiss!
Quiss emitió un sonido estrangulado; su pecho subía y bajaba con rapidez. Su rostro se había tornado gris. Ajayi se llevó ambas manos a la cabeza, sacudiéndola, mientras los ojos se le llenaban de lágrimas. Quiss gorgoteó con los ojos fuera de sus órbitas. Ajayi le cogió una mano y la sostuvo entre las suyas mientras se inclinaba sobre él.
—Oh Quiss…
El hombre aspiró dificultosamente una gran bocanada de aire frío y levantando los brazos se golpeó el pecho, luego trató de girarse sobre su costado. Al ver su reacción Ajayi trató de ayudarle. Apuntalándose sobre su codo y con la asistencia de Ajayi logró finalmente sentarse. Quiss comenzó a golpearse débilmente la espalda. Ajayi lo hizo por él, con mayor fuerza. El hombre asintió con la cabeza, su respiración volvía a ser más regular.
—Simplemente… me quedé sin aliento… —dijo, sacudiendo la cabeza. Se limpió los ojos—. Ya está… —dijo, inspirando con energía. Miró el tablero; las teselas se habían desparramado—. Oh, mierda —dijo, cogiéndose la cabeza entre sus manos.
Ajayi masajeó su ancha espalda a través de las gruesas vestimentas, diciendo:
—No te preocupes por eso, Quiss. Lo que importa es que tú te encuentres bien.
—Pero el… tablero, está hecho… un estropicio… —dijo jadeando.
—Yo recuerdo cómo estaba, Quiss —dijo Ajayi, inclinándose hacia adelante y hablándole al oído de un modo seguro y alentador—. Dios sabe durante cuánto tiempo lo he estado estudiando. ¡Está fijado en mi memoria! ¿Te encuentras bien? ¿Estás seguro?
—Me encuentro bien; deja de… fastidiar —dijo Quiss con irritación, tratando de sacarse de encima a Ajayi. La mujer se apartó de él, con las manos sobre su regazo, la vista baja.
—Lo siento —dijo ella, incorporándose de su posición arrodillada—. No era mi intención molestar. —En cuclillas, comenzó a recoger con dificultad las piezas del Scrabble esparcidas a un costado, sobre la nieve, y debajo del área del techo de la arcada, cuya superficie de pizarra se hallaba cubierta de hielo.
—Maldito hielo —dijo Quiss roncamente. Luego tosió y se frotó la nariz. Observó a la mujer, quien se encontraba juntando cuidadosamente las teselas y colocándolas sobre el tablero—. ¿Tienes un pañuelo? —le dijo.
—¿Qué? Sí —dijo Ajayi, buscando entre los pliegues de su abrigo y extrayendo un pequeño trozo de tela. Se lo alcanzó a Quiss, que se sonó con él la nariz ruidosamente, devolviéndole a continuación el pañuelo. Ella lo dobló y volvió a guardarlo, suspirando. Quería decirle que se pusiera de pie; podría resfriarse estando sentado de aquella manera encima de la fría pizarra. Pero no deseaba molestar.
Quiss se levantó con cierta laboriosidad, gruñendo y despotricando. Ajayi le observaba con el rabillo del ojo mientras recogía las piezas desparramadas, dispuesta a ayudarle si él se lo pedía o a sujetarle prontamente si se caía. Quiss se recostó contra una columna, frotándose la espalda y las nalgas.
Podían morir con tanta facilidad, se recordó a sí misma Ajayi. Podrían estar asentados en una edad, pero era añosa y frágil, sin duda una edad propensa a los accidentes. Hasta aquel momento no habían sufrido ninguna caída grave, o quebrado algún hueso, pero si se lastimaban les tomaría un tiempo largo recuperarse. En una oportunidad, Ajayi le preguntó al senescal acerca de esto. Su consejo fue:
—No se caigan.
Le pareció que ya tenía todas las teselas. Contó las que había sobre el tablero y descubrió que aún faltaba una. Se incorporó con dificultad, arqueando su dolida espalda, examinando la superficie nevada y los adoquines de pizarra.
—¿Las tienes todas? —preguntó Quiss. Su rostro todavía estaba pálido, pero no tan gris como antes. Ajayi sacudió la cabeza, mientras continuaba buscando alrededor suyo.
—No. Falta una. —Quiss también comenzó a inspeccionar con la vista el suelo de pizarra.
—Tendría que haberlo sabido. Ahora no nos dejarán responder al acertijo. Apuesto a que tendremos que comenzar todo de nuevo. Seguramente. Eso es lo que sucederá. Típico que suceda una cosa así. —Apartándose con ligereza, golpeó la columna con su mano abierta, inspirando profundamente, la cabeza inclinada entre sus hombros.
Ajayi le dirigió una mirada y luego levantó la pequeña mesa para comprobar que no la había puesto encima de la tesela faltante al depositarla sobre el suelo para socorrer a Quiss. Pero la tesela no estaba allí.
—Ya la encontraremos —dijo, buscando en la nieve amontonada. No se sentía tan segura de ello como sus palabras dejaban entrever. No lo comprendía; ¿sería posible que la tesela hubiese salido despedida tan lejos? Volvió a contar las piezas que había sobre el tablero, y luego una vez más.
Ajayi comenzaba a enfurecerse; en primer lugar con Quiss por haberse caído y por rechazar su ayuda; con la tesela faltante; con el cuervo rojo, el senescal, los ayudantes; con el castillo en sí. ¿Dónde podría estar la condenada cosa?
—¿Estás segura de que las has contado bien? —dijo Quiss con voz cansada, aún apoyándose contra la columna.
—Por supuesto que sí, varias veces; falta una —dijo bruscamente Ajayi—. Ahora deja de hacer preguntas estúpidas.
—No hace falta que me arranques la lengua —dijo Quiss resentido—. Tan sólo trataba de ayudar.
—Pues entonces busca la tesela —dijo Ajayi. Era consciente de su humor y se odiaba por ello. No podía perder el control de aquella forma, ni tratar bruscamente a Quiss; no reportaría ningún bien. En aquellas circunstancias deberían mantenerse unidos y no discutir como dos colegiales o una pareja en plan de separación. Pero ella no podía evitarlo.
—Mira —dijo Quiss con irritación—, no golpeé a propósito el puñetero tablero. Fue un accidente. ¿O es que hubieses preferido que me rompiera el cuello?
—Por supuesto que no —dijo Ajayi con cautela, tratando de no gritar ni de sonar brusca—. No he dicho que lo hayas hecho deliberadamente. —No miraba a Quiss sino que movía la cabeza de un lado para otro, inspeccionando todavía la nieve y el suelo de pizarra, aparentemente empeñada en hallar la tesela faltante pero con la mente puesta en las palabras; sabía que no descubriría la tesela por más que ésta fuera bien visible; no estaba concentrada en la búsqueda.
—Quizá habrías preferido que lo hubiese hecho, ¿no? —dijo Quiss—. ¿No?
Ajayi levantó la vista y le miró. —Oh, Quiss, ¿cómo puedes decir una cosa semejante? —Ajayi se sintió como si él le hubiera dado un puntapié. No tenía ninguna necesidad de haberle dicho eso. ¿Qué era lo que le motivaba a decir esas cosas?
Quiss simplemente resopló. Se apartó de la columna con el impulso de un brazo tembloroso, y al moverse, la tesela faltante se desprendió del dobladillo de su abrigo de pieles, adonde había ido a parar cuando ambos se cayeron. En el mismo momento apareció una pequeña silueta en el extremo de la arcada, saliendo de una de las puertas que conducían a la parte central del castillo. Ajayi y Quiss primero dirigieron la vista a la tesela caída y luego en dirección al pequeño ayudante. Agitando una mano, les llamó con una voz excitada:
—¿Han dicho, «No hay tal cosa como esas dos»?
Ambos se miraron entre sí. Ajayi trató de responder pero no pudo, teniendo que darse unas palmadas en la parte superior de su pecho; su garganta parecía estar seca, era incapaz de pronunciar ninguna palabra. Quiss asintió entusiasta.
—¡Sí! —exclamó, mientras continuaba sacudiendo afirmativamente la cabeza.
El ayudante también sacudió la cabeza.
—No —dijo, y encogiéndose de hombros desapareció dentro del castillo.
Desde algún lugar distante, por debajo de las ruinas, oyeron el graznido entrecortado de una voz familiar.
QUINTA PARTE
La calle de la Media Luna
En la esquina donde confluían las calles Maygood y Penton había una oficina de empleo a donde iba la gente a registrarse para cobrar el socorro a desocupados. En un letrero ponía: Puerta C apellidos A-K, Puerta D apellidos L-Z. Graham pasó por delante con la vista fija en la calle de la Media Luna; buscaba la curva de casas altas en donde vivía Sara ffitch. El estómago parecía darle vueltas, tensionado por un nerviosismo anticipado. Se sentía tembloroso y excitado; el aire, pesado y sofocante, repentinamente le pareció más penetrante. Los colores adquirieron mayor contraste, los olores (a comida, asfalto, gases de escape) se tornaron más intensos. Los edificios —casas corrientes de tres plantas estilo Victoriano, ahora en su mayor parte convertidas en apartamentos— se veían extraños, diferentes.
Su corazón comenzó a latir más rápidamente al ver una moto aparcada delante de una de las casas de la calle de la Media Luna, pero se trataba de la puerta contigua a la de Sara y además no era una BMW negra sino una Honda roja. Inspiró profundamente varias veces para tratar de aquietar su corazón. Luego levantó la vista hacia la ventana por la cual Sara a veces se asomaba, pero ella no estaba.
No obstante, Sara estará dentro, se dijo a sí mismo. No se ha marchado. Estaba allí. Y no ha cambiado de opinión.
Se acercó al interfono y pulsó el timbre de su apartamento con decisión. Aguardó unos instantes, mirando resueltamente el enrejado por donde saldría la voz de ella. En pocos segundos.
Esperó.
Puso su dedo sobre el botón y estuvo a punto de pulsarlo nuevamente, pero en el último momento dudó, sin saber si esperar un poco más o no. Tal vez ella recién se estaba despertando, o tomando una ducha; era posible. Había un montón de razones por las cuales podía estar retrasándose. Se humedeció los labios, aún con la vista fija en el enrejado. Volvió a acercar su dedo al botón con los ojos cerrados. Tampoco esta vez se atrevió a pulsar.
Había tiempo de sobra. Incluso si ella no estaba, él podía esperar; probablemente habría salido tan sólo para comprar algo con que hacer la ensalada que dijo haría para ambos.
Se preguntó si debía llamar otra vez. Estaba comenzando a sentir el estómago pesado, revuelto. Se imaginaba que alguien le miraba desde alguna de las casas situadas en la esquina de la calle Maygood en aquel momento, contemplando su espalda mientras él permanecía junto al interfono, esperando y esperando. El enrejado produjo un ligero clic. —¿Dígame? —contestó una voz sin aliento. ¡Era ella!
—Soy… —dijo él, pero las palabras se le atragantaron a causa de la sequedad de su boca. Rápidamente se aclaró la garganta—. Soy yo. Graham —¡Estaba allí, estaba allí!
—Graham, lo siento —dijo ella. Graham cerró los ojos con el corazón a punto de estallarle. Ahora le diría que había cambiado de opinión—. Estaba tomando un baño. —A continuación sonó el timbre eléctrico del interfono.
Graham se quedó mirando por unos segundos la puerta, luego el interfono y finalmente la zumbante puerta. Le dio un rápido empujón justo antes de que cesara el zumbido. La puerta se abrió de par en par y entonces Graham entró.
Unos escalones enmoquetados conducían a un apartamento en el sótano, cuya puerta estaba situado justo en frente del apartamento de la planta baja. Graham subió las escaleras; una moqueta barata pero alegre, pasamanos pintado de blanco, paredes empapeladas con un color pastel descolorido. Alguien del piso de abajo escuchaba un tema antiguo de los Beatles. Llegó al rellano de la primera planta. Las escaleras subían hasta otro apartamento, pero la puerta de la primera planta, su apartamento, se hallaba abierta. Luego de llamar entró, mirando a su alrededor con ansiedad por si aquél no fuera el apartamento de ella o la puerta se encontrase abierta por un descuido. En un cuarto a su derecha sintió correr agua. Por debajo de la puerta se filtraba luz.
—¿Graham? —dijo Sara.
—Hola —exclamó Graham. Apoyando su portafolio contra una pared, fue a cerrar la puerta que daba al rellano.
—Puedes pasar, es por la izquierda. —La voz de Sara fue absorbida por el sonido del agua corriendo. Cogiendo su portafolio, torció hacia la izquierda y se encontró con una pequeña sala desordenada en donde había un sofá, sillas, aparato de televisión, estéreo, estantes con libros y una mesita de café; en uno de los extremos, situada sobre un desnivel no mucho más elevado y separada de la parte central de la sala mediante una baranda de madera que ocupaba un tercio del espacio del área, había una cocina; encimera, fregadero y nevera, una mesa alargada, y detrás, con las cortinas corridas, cuyo encaje blanco se agitaba levemente a causa de la brisa, estaba la ventana.
Dejó su portafolio al costado del sofá. En el otro extremo había una mesilla sobre la cual se hallaba apoyado el teléfono; Graham recordó aquella vez cuando había sonado y sonado, mientras ella se escondía de los truenos debajo de la ropa de cama. Atravesó la sala en dirección a la cocina, y subiendo la pequeña plataforma revestida de linóleo se acercó al fregadero. Se lavó las manos debajo del chorro de agua fría, mojándose también un poco la frente. Luego se secó con un estropajo; no había toalla de mano. Estaba temblando.
Bajó nuevamente al área enmoquetada y se detuvo, con el corazón latiéndole aprisa, delante de las estanterías situadas detrás de la televisión. Allí vio un libro que no había leído pero cuya adaptación había visto televisada. El Restaurante del Confín del Universo era la segunda parte de una historia iniciada en La Guía del Turista por el Universo: Slater le dijo que la BBC había hecho la serie resumiendo los dos libros. Graham cogió el delgado volumen y lo hojeó buscando un trozo en particular. Lo encontró a la mitad del libro. En la escena aparecía un personaje llamado Hotblack Desiato que permanecía inanimado durante un año por cuestiones de impuestos. Desiato era el nombre de una agencia inmobiliaria en Islington, Graham había visto sus letreros; el escritor Douglas Adams debía haber vivido en la zona.
Graham volvió a dejar el libro en su sitio. Si bien era divertido, se trataba de una lectura ligera; deseaba que Sara le encontrase leyendo algo más serio.
Había una gran cantidad de libros tanto sobre temas interesantes como sobre temas superficiales; libros repletos de citas, de críticas, recopilaciones de hipérboles y eufemismos, listas de listas, libros repletos, sencillamente, de hechos; libros sobre lo que había sucedido durante cada día del año, libros sobre las últimas palabras, o sobre errores famosos, en su mayoría cosas inservibles. Graham sabía lo que pensaba Slater acerca de esas obras. Ciertamente tenía una opinión muy pobre; eran señales inequívocas de que el Final estaba Próximo.
—¿Te das cuenta? —le había dicho Slater cierto día del mes de marzo, sentados en el pequeño y vaporoso café de la calle León Rojo—. Es una sociedad que está poniendo sus asuntos en orden, preparándose para el final, trazando una línea al pie de lo que ha creado. Toda esa propaganda sobre la bomba… nos estamos convirtiendo en una sociedad necrófila, enamorada del pasado, que tan sólo ve aniquilación en el futuro: una aniquilación por la cual sentimos fascinación pero ante la que somos incapaces de hacer algo. ¡Vote a Thatcher! ¡Vote a Reagan! ¡Destruyámonos de una vez por todas! ¡Hurra!
Graham sacó de la estantería un libro sobre economía marxista, y abriéndolo más allá de la mitad comenzó a leer. Leía las palabras, pero su significado era árido, difícil, complejo, y le costaba arraigar los conceptos en su mente, los cuales resbalaban al igual que el agua sobre una espalda untada de bronceador.
—Graham —dijo Sara desde la entrada. Girándose, con el corazón latiéndole fuertemente, la vio entrar en la sala con una toalla blanca enrollada sobre su cabeza a modo de turbante y el cuerpo cubierto por un tenue albornoz azul. Sin su habitual aura de cabello negro, el rostro se le veía pálido y excesivamente enjuto—. No tardaré mucho. Por qué no tomas asiento. —Sara atravesó la sala hacia la habitación del otro extremo, la cual Graham supuso debería ser el dormitorio. Volvió a dejar el libro de economía en el estante.
Fue a sentarse, y desde su asiento examinó la sala. Al cabo de un rato se incorporó para inspeccionar la colección de discos. Todos parecían pasados de moda; muchos discos antiguos de los Rolling Stones y también de Led Zeppellin y Deep Purple: algunos del periodo intermedio de Pink Floyd y de los comienzos de Bob Seeger. Lo último que había pertenecía a Meatloaf. Curioso. La colección debía ser de la chica a quien en realidad pertenecía el apartamento y que ahora se hallaba en los Estados Unidos.
Nuevamente se dedicó a inspeccionar las estanterías.
En aquel mismo momento, en la calle San Juan, cerca de los edificios de la Ciudad Universitaria y aproximadamente a quinientos metros del cruce entre la Vía Pentonville y la calle Mayor, una figura vestida de cuero negro que llevaba puesto un casco protector, también negro, con un visor completamente obscuro, se hallaba acuclillado al lado de una moto BMW RS 100 aparcada contra el borde de la acera. El hombre de cuero negro se sentó, mirando hacia el norte, dirección en la cual iba conduciendo cuando hacía un cuarto de hora a la moto repentinamente comenzó a fallarle el encendido mientras se dirigía, según lo convenido, a la calle de la Media Luna. Maldiciendo, volvió a inclinarse hacia adelante, haciendo girar un pequeño destornillador sobre la montadura del carburador. El número de matrícula de la moto era STK 228T.
Graham cogió esta vez un libro de ética. Parecía ser la clase de libro con el que quedaba bien ser encontrado leyendo. Slater, naturalmente, como en todas las demás cosas, tenía su propio punto de vista con respecto a la ética. Su filosofía de la vida, decía, se basaba en el hedonismo ético. Éste era el sistema moral que virtualmente aplicaba en su vida a toda persona que se respetaba, sin anteojeras y medianamente informada capaz de poner en funcionamiento sus neuronas, lo que sucedía es que no eran conscientes de ello. La ética hedonista admitía que llegado el caso uno disfrutase de las cosas, pero antes que sumergirse de lleno en los placeres de la vida uno debía comportarse de una manera racional y razonablemente responsable, sin perder jamás de vista las cuestiones morales más usuales y sus manifestaciones en la sociedad.
—Diviértete, sé amable, descarrílate, y no dejes nunca de pensar, todo se reduce a esto —había dicho Slater. Graham, asintiendo, notó que aquello no parecía tan difícil como aparentaba.
Pronto se aburrió del libro de ética, que en parte era aún mucho más intrincado y confuso que el libro de economía, y lo puso de nuevo en su estante. Sentándose en el sofá consultó su reloj; eran las cuatro y veinticinco. Recogió su portafolio, colocándolo encima de su regazo. Pensó en sacar sus dibujos para que cuando viniese Sara le encontrara mirándolos; incluso en hacer algunos retoques finales; en el fondo de su portafolio también traía una pluma y un lápiz. Pero cambió enseguida de idea. No poseía la habilidad natural de Slater para actuar, esa facilidad de adaptarse a un personaje.
—Tendrías que haber sido actor —le había dicho a Slater a finales del año pasado, sentados frente a un par de tazas de té y unas pastas dulces y pringosas en la granja Leslie.
—Lo intenté —fue la quisquillosa respuesta de Slater—. Pero me echaron de la escuela de arte dramático.
—¿Por qué razón?
—¡Sobreactuaba! —dramatizó Slater.
Graham volvió a dejar el portafolio en el suelo. Se levantó, echó otra ojeada a su reloj y luego fue hasta la ventana de la cocina. A través de las tenues cortinas blancas pudo percibir el suave roce de una ligera brisa. Afuera, la calle Maygood estaba en calma. Tan sólo había unos cuantos coches aparcados, puertas cerradas y la habitual luz graneada del verano.
Una mosca entró por la ventana y Graham la observó durante unos instantes mientras volaba alrededor de la cocina, por encima de los fogones, haciendo círculos frente a la puerta de la nevera, sobrevolando la superficie negra de la mesa junto a la ventana, atravesando en todas direcciones el área del aparador. Finalmente se posó sobre una de las sillas de plástico dispuestas alrededor de la mesa.
Graham observó cómo la mosca se limpiaba, estirando sus dos patas delanteras por encima de su cabeza. Cogiendo una revista de la mesa, la enrolló hasta que estuvo tensa, luego se acercó sigilosamente hacia la silla en donde se hallaba la mosca. El insecto dejó de limpiarse; sus dos patas volvieron a posarse sobre la superficie del respaldo de la silla. Graham se detuvo. La mosca permanecía inmóvil. Graham se acercó a una distancia de tiro.
Alzando la revista enrollada, tensionó sus músculos. La mosca no se movió.
—Graham —dijo Sara desde la entrada—, ¿qué estás haciendo?
—Oh —dijo, depositando la revista encima de la mesa—. Hola. —Se quedó parado en su sitio sin saber qué hacer. La mosca se alejó volando.
Sara llevaba puesto un amplio mono color verde oliva y por debajo una camiseta negra. Calzaba un par de zapatillas rosadas. Aún tenía el cabello recogido, sujeto por detrás de la cabeza con un cinta también rosada. Jamás la había visto peinada de esa manera; parecía mucho más pequeña y delgada que siempre. Su piel blanca resplandecía a la luz que entraba por la ventana. Los ojos obscuros, con aquellos gruesos párpados parecidos a capuchas, le miraban con atención desde el otro extremo de la sala. Sara estaba poniéndose el reloj; una tira negra alrededor de su delgada muñeca.
—¿Has llegado temprano, o es que mi reloj atrasa?— dijo Sara, fijándose en el suyo.
—No creo que haya venido temprano —dijo Graham, mirando su reloj. Sara se alzó de hombros y se acercó. Graham observó su rostro; sabía que jamás lograría dibujarlo correctamente, que jamás le haría justicia. Era perfecto, preciso, sin defectos, como si estuviese tallado en el más delicado de los mármoles con una extrema elegancia y simplicidad en sus rasgos, aun cuando contenía una promesa de tal suavidad, una transparencia palpable… De nuevo no puedo quitarle los ojos de encima, se dijo Graham a sí mismo. Sara fue hasta el área elevada de la cocina, aún manoseando la correa de su reloj, y miró por la ventana durante unos segundos. Luego se giró hacia él.
Sara le miró a los ojos y Graham se sintió de algún modo evaluado; inspirando profundamente, ella señaló con la cabeza la mesa que les separaba.
—¿Nos sentamos? —dijo. Aquello le sonó a Graham bastante formal. Sara corrió una de las pequeñas sillas de plástico, de espaldas a la ventana, y se sentó. Observó a Graham mientras éste también se sentaba. Tenía las manos sobre la mesa; Graham puso las suyas igual que las de ella, abiertas como abanicos, con los pulgares casi tocándose.
—¿A qué hora vendrán los demás para la sesión espiritista? —le preguntó, arrepintiéndose enseguida de ello. Sara le sonrió de una manera extraña y distante. Graham se preguntó si había tomado algo; en cierto modo tenía el aspecto plácido que a menudo solían tener las personas después de haber fumado porros.
—No he tenido tiempo para preparar la ensalada —dijo Sara—. ¿Te importa si antes charlamos un poco?
—No; adelante —dijo él. Algo pasaba; Graham se sintió mal. Sara no se comportaba igual que siempre. No dejaba de contemplarle con aquella rara, inexpresiva y escrutadora mirada la cual le hacía sentirse incómodo, provocando en él un deseo de encogerse, de protección, de dejar de estar expuesto.
—Me he estado preguntando, Graham —dijo ella pausadamente sin mirarle, dirigiendo la vista hacia sus manos que yacían encima de la superficie negra de la mesa—, cómo ves tú… a esta especie de relación que existe entre nosotros. —Sara le miró fugazmente. Graham tragó saliva. ¿A qué se refería ella? ¿Sobre qué estaba hablando? ¿Para qué?
—Pues, yo… —Graham trató de pensar intensamente acerca de esto, pero no tenía tiempo para reflexionar, para prepararse el tema. Con alguna advertencia previa podría haber hablado sobre ello fácilmente y con perfecta naturalidad, pero una pregunta tan abierta… se lo ponía muy difícil—. He disfrutado de ella, hasta cierto punto —dijo. Observó el rostro de Sara, preparado para modificar la forma en que se estaba expresando, incluso cambiar lo que estaba diciendo, conforme a la recepción que tuvieran sus palabras en la blanca superficie del rostro de ella. Sin embargo, Sara no le dio ninguna pista. Continuaba observando sus pálidas y delgadas manos, sus ojos casi ocultos a la vista de Graham bajo los párpados. Por encima del cuello cuadrado de su camiseta sobresalía sobre su piel blanca un pequeño trozo de la pálida cicatriz.
—Quiero decir, ha sido fantástico —dijo torpemente, después de hacer una pausa—. Comprendía que tú tenías un… pues, que estabas enrollada con alguien, pero yo… —Graham se calló la boca. No se le ocurría qué decir. ¿Por qué razón ella le forzaba a esto? ¿Para qué tenían que hablar sobre esta clase de cosas? ¿Adónde quería llegar? Se sintió embaucado, ultrajado; las personas sensibles ya no hablaban acerca de estas cosas, ¿no era así? Durante los últimos años se había dicho, escrito y filmado mucha basura acerca de esto; todo aquel disparate acerca del romanticismo, luego el irrealista idealismo ingenuo de los años sesenta y el amplio evangelio de la nueva moralidad en los setenta… todo eso ya había pasado; ahora las personas estaban menos predispuestas a hablar e iban directo al grano. Cierta vez le comentó esto a Slater y habían coincidido en sus opiniones. Graham creía que no se trataba de un punto muerto sino más bien de un relajamiento para poder respirar. Slater pensaba que era otro síntoma del Fin, pero para él poca cosa había que no lo significara.
—¿Crees que me amas, Graham? —le preguntó Sara sin dirigirle la mirada. Graham frunció el ceño. Por lo menos esta pregunta era más clara.
—Sí, lo creo —dijo él lentamente. Pero le pareció desacertado. Éste no era el modo en que él había imaginado decírselo. El atardecer, la claridad de la habitación, la distancia interpuesta entre ellos por la mesa pintada de negro; nada de eso armonizaba con lo que él tenía que decir, con aquello que él deseaba decirle que sentía.
—Supuse que dirías eso —dijo ella, sin apartar la vista de sus largos y blancos dedos apoyados encima de la mesa. Su voz hizo estremecer a Graham.
—¿Por qué me haces esta pregunta? —dijo Graham. Trataba de sonar un poco más alegre de lo que en realidad se sentía.
—Es que quiero saber… —comenzó a decir Sara—…cuáles son tus sentimientos.
—No tengas reparos —dijo Graham, riéndose. Sara le miró, blanca y serena, y la risa se le cortó en seco, desapareciendo la sonrisa de su rostro. Graham se aclaró la garganta. ¿Qué estaba sucediendo? Sara permaneció sentada en silencio durante unos instantes, mientras inspeccionaba sus dedos apoyados sobre la mesa.
Graham pensó que tal vez debería mostrarle los dibujos que había hecho de ella. Tal vez ella estaba enfadada por algo, o simplemente deprimida por alguna causa. Quizás debía intentar alejar de su mente esas preocupaciones. Sara dijo:
—Verás, Graham, yo te he engañado. Nosotros. Stock y yo.
Graham sintió que su estómago se enfriaba. La mención del nombre de Stock hizo que se revolviera algo muy profundo en él; se trataba de la reacción visceral a un antiguo y desarrollado temor mezclado con angustia.
—¿A qué te refieres? —dijo él.
Sara se encogió de hombros bruscamente, haciendo que se marcasen sus tendones en el cuello al igual que cuerdas tensionadas.
—¿Sabes lo que es un engaño, no es así, Graham? —Su voz sonaba extraña; no se parecía a la de siempre. A Graham le dio la impresión de que todo esto ella ya lo había reflexionado, que al igual que él había pensado de antemano las cosas que iba a decir (pero ella, al tener la posibilidad de elegir el tema, estaba en ventaja); por consiguiente sus palabras eran expresadas como la parte de un actor, dichas utilizando su cuerpo tenso como escenario.
—Sí, creo que sí —dijo él, debido a que ella estaba en silencio, y por lo visto no seguirían adelante si él no le contestaba.
—Muy bien —dijo ella, suspirando—. Siento que hayas sido engañado, pero había razones. ¿Quieres que te las explique? —Sara le volvió a mirar, no más de un segundo o dos.
—No comprendo —dijo Graham, sacudiendo su cabeza, tratando, mediante la expresión de su rostro, el tono de su voz, hacerle ver a Sara que no se tomaba todo aquello tan seriamente como ella—. ¿A qué te refieres con «engañado»? ¿De qué forma me has estado engañando? Siempre supe lo de Stock, tenía conocimiento de vuestra relación, pero no estaba… pues, quizá no me hacía muy feliz que digamos, pero yo no…
—¿Recuerdas aquella vez que llovía y tú me llamaste desde… una cabina telefónica creo que dijiste? —le interrumpió Sara.
Graham sonrió.
—Por supuesto, tú estabas escondida debajo de la ropa de cama escuchando una cinta en el walkman a todo volumen para tapar el ruido de los truenos.
Sara sacudió su cabeza de un modo rápido y breve, debido a lo cual el movimiento pareció más un espasmo nervioso que una seña. Aún continuaba con la vista en sus manos.
—No. No, te equivocas. Lo que estaba haciendo debajo de la ropa de cama era follar con Bob Stock. Como tú llamabas y llamabas, él finalmente… comenzó a seguir la cadencia del timbre del teléfono. —Sara le miró a los ojos, con el rostro serio, nada compasivo (mientras su estómago se retorcía de un modo doloroso). Una sonrisa fría y hosca cruzó su rostro—. Como tercero en cuestión, resultaste ser un amante realmente bueno. Ritmo y fuerza para resistir.
Graham se quedó sin habla. No le había herido el hecho en sí de aquella revelación inelegante sino el tono con que lo había contado; esa expresión cínica e impasible, la voz sin modulaciones, como si esa calma externa fuese desmentida por su cuello tensionado, por los espasmos de sus gestos y movimientos. Sara continuó hablando:
—Aquella vez que te hablé desde la ventana, cuando tú estabas en la calle y luego fuimos a Camden Lock… tenía a Stock detrás mío: él fue quien me puso la ventana sobre mi espalda. Solamente llevaba puesta aquella camisa. Me lo hizo por detrás, ¿sabes? —Las comisuras de su boca se movieron intermitentemente, retorciéndose a continuación en el intento de esbozar una leve sonrisa—. Siempre me decía que algún día lo haría cuando él estuviese aquí y tú llamaras. Yo le desafié a que lo hiciera. Fue muy… excitante. ¿Sabes?
Graham sacudió la cabeza. Creía que iba a vomitar de un momento a otro. Esto era absurdo, insano. Era como Slater lo ponía en sus bromas, igual que la mayoría de las bromas machistas acerca de la impostura femenina. ¿Por qué? ¿Por qué ella le estaba contando todo esto? ¿Qué esperaba que hiciera él?
Sara se sentó en el extremo opuesto de la mesa redonda negra, su cabello fuertemente recogido hacia atrás, aquel enjuto y traslúcido rostro llevado a su extremo, alistándose para la lucha. Ahora le debía estar observando, pensó él, del modo en que lo hacían los científicos con una rata; con el cerebro expuesto y cables conectados a una máquina en donde sus ínfimos pensamientos eléctricos titileaban y emitían señales, registrados por unas brillantes líneas verdes, rollos de papel que se deslizaban suavemente y el débil garabateo metálico de unas chirriantes plumas. No obstante, ¿por qué? ¿Por qué? (¿Podría la rata comprender, si es que tuviera oportunidad, las razones por las cuales era sometida a semejante crueldad?)
—Te acuerdas —estaba diciéndole ella con una voz ronroneante—, ¿no es así?
—Yo… recuerdo —dijo él, sintiéndose desecho, incapaz de mirarla, por lo que permaneció con la vista en la superficie de la mesa y en algunas migas de pan que había allí—. ¿Pero por qué? —dijo, mirándola. No pudo mantener durante mucho tiempo sus ojos fijos en los de ella. Otra vez volvió a bajar la cabeza.
—… incluso aquella primera vez —dijo Sara, ignorando su pregunta—, cuando nos conocimos en la fiesta. Lo hicimos en el retrete. ¿Puedes creer que Stock estaba allí dentro? Lo habíamos combinado de antemano. Él trepó por un caño de desagüe. Cuando te dejé en aquella habitación fui a encontrarme con él. Eso era lo que estaba haciendo en el cuarto de baño; follar en el suelo con Bob Stock. —Sara pronunció cuidadosamente las últimas palabras.
—¿De veras? —dijo Graham. Se había olvidado de todo, olvidado de todas las cosas que sentía por ella. Sabía que volvería a sentirlas y que le dolerían, pero por ahora las estaba apartando de su mente. No tenían ninguna importancia. Sara había cambiado todas las reglas de juego, colocando a la relación que existió entre ellos en una categoría completamente diferente. Graham erradicó por el momento su antigua personalidad, la del joven herido, concentrándose lo mejor que pudo, mientras que por dentro todo le daba vueltas debido al extremo poder y alcance del cambio, a lo que se decía, a aquellas nuevas reglas, a aquel papel al cual era forzado por motivos que ni siquiera comprendía—. ¿Pero por qué? —dijo, tratando de no mostrarse herido, de adoptar la misma postura que ella.
—Señuelo —dijo Sara, quitándole importancia. Nuevamente volvió a mirarse los dedos, extendiéndolos sobre la superficie negra—. Era la época de mi divorcio… mi marido me estaba haciendo vigilar. Stock no podía permitirse verse comprometido, pero nosotros no queríamos… podíamos dejar de vernos. Así que decidimos usar a otro y fingir que tenía una relación amorosa conmigo. En aquella fiesta te vieron que subías conmigo las escaleras; nos imaginamos que quienquiera que me estuviera siguiendo vendría a la fiesta, de intruso. Pensamos que daría por sentado que habíamos estado follando. Lo cual fue cierto, naturalmente, pero con una pequeña excepción. Desde entonces te hemos estado engañando. Lo siento, Graham. De todos modos, nuestro hombre no parece estar siguiéndote. Tal vez le hayan retirado del caso o quién sabe qué. Tal vez mi media naranja se cansó de seguir gastando dinero en mí; no me lo preguntes.
—Entonces —dijo Graham, casi a punto de desmayarse, volviendo a sentarse en su silla mientras se decía que no pasaba nada, tratando de hacer que sus labios dejaran de temblar, con una mano apoyada en el respaldo (en donde, recordó sin saber por qué, había estado posada la mosca), y la otra encima de la mesa, parecida a algún extraño animal en un ruedo negro al lado de los pálidos dedos de ella. Con su mano, que le temblaba ligeramente, rascó una mancha de pintura blanca adherida a la obscura superficie de la mesa, mientras decía—: Ya no soy… de ninguna utilidad, ¿no es eso?
—Suena bastante despreciable, ¿no te parece? —dijo Sara. Todavía trataba de aparentar calma, pero sus palabras sonaban recortadas. Graham se rio, sacudiendo su cabeza.
—¡Oh no; no, en absoluto! —Sintió que estaba a punto de ponerse a llorar pero se contuvo, dispuesto a no revelarle lo que en realidad sentía. Siguió riéndose y sacudiendo su cabeza, mirando cómo su dedo rascaba la mota de pintura blanca—. No, de ninguna manera —dijo, encogiéndose de hombros.
Por todo su cuerpo podía sentir una especie de hormigueo, como si la intensificada noción de su previa exaltación estuviera con él, nuevamente, reunida en un mismo sentido, y cada nervio de su piel recibiera el máximo estímulo, enviando a su cerebro una masa de señales estáticas medias, un ruido blanco corpóreo que daba la impresión de una acentuada, descuidada y exagerada habitualidad; un paradigma que el dolor de la lucidez hacía pasar por normal.
—¿Por lo tanto no fue más que una actuación? —dijo Graham, al cabo de un rato, al no decir ella nada. Aún no podía mostrarle lo que sentía. Pensó intensamente que podría tratarse de una especie de broma cruel, o incluso de una prueba, un examen final antes de que se le permitiera un conocimiento más íntimo de aquella mujer. No podía, no debía extralimitarse.
—Algo parecido —admitió Sara, con un tono de voz deliberadamente indolente (Graham tuvo la impresión de que ella se giraba de un modo muy tenue hacia la ventana, como si estuviese escuchando algo)—, pero no lo he detestado. Tú me gustas mucho, Graham, de veras. Pero al haberte elegido como señuelo, no quedaba otra cosa que yo… o Stock pudiésemos hacer sino continuar con aquello. Tal vez tendría que haberte dicho que no quería que nos viésemos más. Pero deseaba que supieras la verdad. —Sara tragó un par de veces, observó sus manos encima de la mesa y después las juntó.
Todavía había esa frialdad impuesta en su voz, pensó Graham, rascando la mancha blanca de pintura; no le estaba contando realmente toda la verdad. Ella deseaba ver su reacción, de qué manera le afectaban las palabras. Graham se preguntó qué hacer ahora. ¿Qué era lo que se podía hacer? ¿Ponerse a llorar? ¿Tornarse violento? ¿Simplemente levantarse y marcharse de allí?
La miró rápidamente, apartando enseguida su vista de ella. Sara le observaba silenciosa pero algo tensa. Graham volvió a mirar, percibiendo cerca de la mandíbula de Sara, debajo de su oreja derecha, algo parecido a un tic. Por encima de la pálida cicatriz, una vena de su cuello latía rápidamente. Graham desvió la vista parpadeando los ojos.
No perdería el ánimo, no podía. Ella no le vería llorar. Una enfurecida, amenazadora y nociva parte de él, un profundo núcleo de odio animal deseaba atacarla; abofetear y golpear aquel impasible rostro blanco; violarla, dejarla destrozada y abatida; corresponderle en exceso en aquel horrible y pernicioso juego que súbitamente ella había elegido jugar. La única parte en la que él confiaba (la parte que le condujo hasta allí, a aquella situación, aun cuando él no veía en ello falta alguna) también se rebelaba ante la idea de cualquier tipo de agresión; abrazar cualquiera de las típicas reacciones sexuales, adoptar cualquier forma de respuesta segregada era…insuficiente. Sin sentido. Como tampoco existía ninguna posibilidad de mantenerse en aquel juego con (Graham trató de pensar en alguna palabra adecuada)… honor (era la única palabra que se le ocurría, si bien era demasiado anticuada y envilecida, históricamente demasiado maltratada para lo que él deseaba expresar. Pero en más de un sentido, era lo único que tenía).
—¿Debo suponer que ésta es la verdad, no es así? —dijo Graham, todavía con la voz medio contagiada por la risa, mientras con el dedo continuaba rascando la mesa.
—¿Acaso no me crees? —preguntó ella, haciendo hincapié en la primera palabra.
—Creo que sí. ¿Por qué no habría de hacerlo? ¿Para qué te tomarías la molestia de decírmelo si no fuera verdad?
Sara no le respondió. Graham sonrió vacuamente mientras observaba su dedo, aun tratando de despegar de la negra superficie de la mesa aquella obstinada gota seca de pintura blanca.
La figura de negro giró la manija de admisión tratando de poner en marcha el motor de su moto, pero éste tartamudeó, chirrió y casi pareció ahogarse. Durante unos segundos siguió funcionando uniformemente aunque no de un modo perfecto, luego volvió a vacilar, perdiendo potencia. El hombre le propinó un puntapié a la moto, luego montó a horcajadas sobre ella acelerando el motor. Miró detrás suyo en busca de un hueco en el tráfico. Embragó en primera velocidad y la moto dio un tirón hacia adelante; el motor volvía a ahogarse. Avanzó irregularmente por la calle mientras detrás de él los coches y camiones hacían sonar sus bocinas; le dio más gasolina, pero cada vez que el motor trataba de acelerar algo le hacía tartamudear y la moto disminuía su velocidad.
—¡Mierda! —exclamó el hombre dentro de su casco—. Oh, Dios. —Con sus pies arrimó nuevamente la moto al borde de la acera. Se bajó de un salto. ¿Tendría que ir a la calle de la Media Luna caminando o corriendo?
—Pues entonces, te espero —había dicho ella. Él se rio. Habían estado planeando el modo de quitar a Graham de en medio de su relación.
—Allí estaré —le aseguró él—, no te preocupes.
Besándole, ella le dijo:
—Si te retrasas quizá recurra al plan B. —Él le había preguntado que qué era eso.
—Primero le doy lo que busca —dijo ella—, y luego le digo que desaparezca… —Con lo cual él se había reído, recordaba ahora, sin demasiado entusiasmo.
Arrodillándose sobre el pavimento, se quitó rápidamente los guantes y los arrojó a un costado, y abriendo uno de los guardainfantes en la parte trasera de la moto extrajo el juego de herramientas.
—Vamos, Stock —se dijo a sí mismo—, tú puedes hacerlo, muchacho… —Luego cogió el destornillador pequeño. Maldita moto. ¡No había podido elegir mejor momento para dejarme colgado!
A él le preocupaba, mayormente por la seguridad de ella, que Sara no fuese demasiado dura con Graham antes de su llegada; se suponía que le diría que había decidido seguir con Stock, no que le hiriese demasiado —lo cual era peligroso— con la verdad acerca del modo en que ellos le utilizaron.
—¿Me prometes que no le humillarás demasiado? —dijo él. Ella le había mirado en calma durante algunos momentos y luego le dijo suavemente—:
—Le decepcionaré poco a poco.
Por encima de la moto vio venir a lo lejos por la acera a un muchacho de cabello rubio. Durante unos segundos el corazón le latió rápidamente pensando que se trataba de Graham Park, pero luego se dio cuenta de que no era él. Al posar de nuevo su mirada en la moto, avistó algo extraño en la parte de arriba del pulido depósito de gasolina de color negro. Volvió a echar otra ojeada, esta vez más de cerca. Alrededor del cromado tapón de llenado había unos rasguños recientes y restos de gránulos blancos. El tapón se abrió con facilidad, pero no se lo podía trabar. Los gránulos blancos era pegajosos al tacto.
—Oh mierda —dijo, inspirando.
—Pobre Graham —dijo Sara ffitch, sonriendo entrecortadamente y torciendo la cabeza hacia un lado como si tratara de llamar su atención.
—¿Y por qué yo? —dijo Graham (y a pesar de todo deseó reírse, de la absoluta ridiculez de sus palabras, de la falsedad de aquella situación, de la manera en que, porque se trataba de un juego y de la clase de escena que sin duda ambos habían visto retratados miles de veces en la cultura popular que les rodeaba, él era incapaz de decir ciertas cosas, de dar tan sólo ciertas respuestas viables).
—¿Por qué no? —dijo Sara—. Había oído hablar de ti a… Slater. Creí que serías la persona idónea a quien yo podría cautivar, ¿sabes?
Graham asintió con un movimiento de cabeza.
—Lo sé —dijo. Un pequeño fragmento de pintura blanca se había despegado de la mesa negra, alojándose debajo de su uña.
—En realidad no pensaba que irías a enamorarte de mí, pero supongo que en cierto modo eso facilitó un poco las cosas. Sin embargo, lo siento por ti. Me refiero a que no creo que podamos seguir viéndonos después de esto, ¿comprendes?
—Claro. Claro. Creo que tienes razón. Naturalmente.
Graham volvió a sacudir la cabeza, pero sin mirarla.
—No parece… preocuparte demasiado.
—No —dijo él alzándose de hombros, luego movió su cabeza. El fragmento restante de pintura blanca pegado a la mesa no saldría. Retirando su mano, Graham miró a Sara, luego se cruzó de brazos y juntó sus pies a la altura de los tobillos, como si de repente tuviera frío—. Por lo tanto, ¿has estado fingiendo durante todo este tiempo? —le preguntó.
—En realidad no, Graham —dijo ella. Graham estaba mirando la superficie de la mesa, pero creyó ver que Sara sacudía su cabeza—. No tuve necesidad de fingir demasiado. Te dije algunas mentiras, pero jamás prometí gran cosa. No tenía que esforzarme mucho. Tú me gustas. Ciertamente no estoy enamorada de ti, pero eres bastante atractivo, bastante… encantador.
Graham lanzó una breve y apagada carcajada ante aquella última palabra, sin duda un tímido elogio. Y aquel «ciertamente»; ¿acaso tenía necesidad de decirlo, como si a través de cada palabra y de cada matiz buscase herirle? ¿Qué clase de reacción esperaba ella de él?
—Y yo que te amaba, pensé que eras tan… —no pudo terminar la frase. Sabía que si continuaba se pondría a llorar. Sacudió su cabeza, desviando la mirada para que ella no pudiera ver sus ojos humedecidos.
—Sí, lo sé —dijo Sara, suspirando artificialmente—, fue algo sucio, lo sé. Terriblemente injusto. Pero por otro lado, cada uno consigue lo que se merece, ¿no?
—Eres una zorra —le dijo él, mirándola a los ojos a través de un velo de lágrimas—, una jodida ramera.
Algo se modificó en el rostro de ella, como si finalmente el juego se hubiese puesto más interesante; tal vez sus cejas se habían arqueado insignificantemente o había reaparecido la leve sonrisa, ese torcido gesto en las comisuras de su boca, pero cualquier cosa que hubiera sido, a Graham le impactó con la fuerza de un golpe físico. No se enorgullecía de sus palabras, sabía cómo habían sonado, cuál era su significado y trasfondo, pero no lo había podido evitar; eran la única arma que tenía contra ella.
—Vaya —dijo ella lentamente—, creo que eso es más de…
Graham se puso de pie, respirando espasmódicamente, con los ojos ya secos pero irritados, fijos en los de ella. Sara permaneció en su sitio mirándole irónicamente, sus facciones, hasta ahora serenas, recorridas por alguna que otra expresión de interés, incluso de temor.
—¿Qué diablos te he hecho yo? —le dijo mirándola—. ¿Con qué derecho me haces esto a mí? —El corazón le latía con fuerza; Graham sintió deseos de vomitar, temblaba de rabia, pero todavía, todavía, aquello no le afectaba, mientras una pequeña parte de él veía su inusual acceso de furia, escuchaba sus palabras, divertidamente, con una especie de valoración crítica, algo no muy distinto de lo que podía observar en los ojos de ella y leer en su rostro.
Sara, sin dejar de mirarle, se alzó de hombros y tragó saliva.
—Tú no me has hecho nada —dijo lentamente—, ni a mí ni a Stock. Por supuesto, no teníamos ningún derecho. ¿Pero cambia eso en algo las cosas? ¿Realmente te hace sentir peor?
Ella le miró como si realmente le estuviera haciendo una pregunta muy importante, algo a lo que no pudiese responder por sí sola y precisara dirigirse a él o a alguien como él para preguntárselo.
—¿De qué te servirá saberlo? —dijo él, moviendo la cabeza, inclinándose hacia ella por encima de la mesa. Ahora se sentía más despejado para poder mirarla. Ella no apartó sus ojos, y los abrió como si le recorriera un ligero temor. Graham reparó nuevamente en las pulsaciones a un costado de su cuello, percibió el rítmico movimiento de su camiseta por debajo del mono verde oliva. Era capaz hasta de oler el aceite que ella se había puesto en el cuerpo después del baño, aquel fresco olor a limpio. Sara volvió a alzarse bruscamente de hombros.
—Simple curiosidad —dijo ella—. No tienes que explicármelo. Me imagino qué es lo que se siente.
—¿Qué diablos te propones? —Graham no podía evitar que sus palabras salieran con un resuello, aquella rabia, el dolor por estar allí—. ¿Qué estás tratando de…? ¿Por qué tienes que hacerlo de esta manera?
—Oh, Graham —suspiró ella, la respiración irregular, sacudiendo su cabeza—. No era mi intención lastimarte, pero cuando pensé en lo que tenía que decirte, en cómo habría de hacerlo… me di cuenta de que sólo había una manera. ¿Es que no lo ves? —Sara le miró intensamente, casi con desesperación—. Simplemente eras demasiado perfecto. Una vez iniciado aquello yo tan sólo tuve que adaptarme a las circunstancias. En realidad no sé cómo explicártelo. Tú… tú te lo buscaste. —Ella levantó una mano, como para atajar algo que él le hubiera tirado, mientras continuaba diciendo—: Sí, sí, lo sé, suena terrible, es lo que… es lo que dicen los violadores, ¿no es verdad? Pero así es como fue contigo, Graham. Tu propia actitud me dio el derecho a actuar contigo de la forma en que lo hice; simplemente por tu manera de ser. De lo único que eres culpable es de haber sido inocente.
Graham se la quedó mirando boquiabierto. Se acercó a ella por el costado de la mesa. Sara permaneció sentada en su sitio; el pulso de la vena de su cuello se aceleró, mientras se apretaba las manos encima de la mesa negra. Tenía la vista fija en el lugar en donde él había estado sentado. Graham pasó por detrás de la silla de ella hacia la ventana y miró la calle.
—Por lo tanto debo marcharme —dijo él tranquilamente.
—Sí, quiero que te marches. —El tono de su voz era tenue y penetrante.
—¿Quieres que me vaya ya mismo? —preguntó todavía en voz baja.
Podría, pensó él, arrojarme por la ventana, pero de aquí a la calle no hay mucha distancia y, además, ¿por qué habría de permitirle a ella otra pequeña muestra de pesadumbre y mal humor? O podría sacar estas cortinas y lanzarme sobre ella, tapándole la boca con mi mano, arrojarla encima de la mesa, rasgar sus ropas, ensartarla ahí… y jugar un papel distinto, así de simple. Podría alegar haber sufrido una locura temporal a causa de los nervios; según el juez que le tocara, tenía bastantes posibilidades de salir absuelto. Podría decir que no hubo empleo de violencia (tan sólo ese instrumento romo de entre las piernas, tan sólo aquel instrumento aún más desafilado de entre las orejas, tan sólo una violencia secular, una antigua práctica cruel, lo último en placeres obscenos, el goce deformado en dolor y aversión. Sí, sí, eso era; qué tortura tan perfecta; un arquetipo para todas las máquinas hábilmente concebidas para que nosotros los chicos podamos jugar. Astillar y destruir por dentro, sin dejar rastros o magulladuras externas).
Ella me sedujo. Su Señoría.
Sí, ella me sedujo, y váyase a hacer puñetas. Su Señoría. No haría eso, ni a ella ni a mí mismo. Siempre había pensado que Pilatos estuvo en lo cierto; hay que lavarse las manos y dejar que el populacho lleve a cabo su roñoso deseo. Slater, después de todo tengo el cerebro en el lugar adecuado. Graham se giró, esperando en parte encontrarle a ella con un cuchillo de pan en la mano.
Pero Sara continuaba en su silla, ofreciéndole la espalda, el cabello recogido en una cola.
—Será mejor que me vaya, entonces —dijo, con tan pocas esperanzas y sin entusiasmo que su voz ni siquiera tembló. Se dirigió hacia el área enmoquetada de la sala por detrás de ella y recogió su portafolio con los dibujos. Por un instante pensó en dejarlos, pero el portafolio de plástico le hacía falta; sería un gesto inútil dejarlo, o incluso sacar los dibujos de dentro.
Graham fue hasta el vestíbulo; con el rabillo del ojo vio que ella no se movía. Seguía sentada, inmóvil, observándole. Abrió la delgada y liviana puerta del apartamento y bajó por las escaleras hasta la puerta de la calle. Luego cruzó hasta la esquina de la calle Maygood y continuó derecho. Casi contaba con oír su voz llamándole desde la ventana, y había decidido no girarse si ella lo hacía, pero nada de eso sucedió y Graham simplemente continuó caminando.
Cuando escuchó que la puerta de la calle se cerraba y luego el sonido de sus pasos sobre la acera, Sara se hundió súbitamente en su asiento, como un muñeco flojo, dejando caer la cabeza encima de sus sudados antebrazos, muy cerca de las manos entrelazadas, al igual que si hubiera sufrido un desmayo. Tenía la vista clavada en la suave y obscura superficie de la mesa. Su respiración comenzó a regularse y su pulso se tornó más lento.
Volvió a poner en marcha la moto, lanzándose al medio del tráfico, consiguiendo que a sus espaldas se originase un coro de bocinas cuando el motor de nuevo comenzó a fallar. Haciendo rechinar sus dientes, soltó unos tacos, sintió cómo el sudor goteaba dentro del casco negro, luego nuevamente retorció la manija de admisión. El tartamudeante motor de la moto recobró potencia y Stock se impulsó hasta ponerse detrás de un camión de cerveza de plataforma amplia y plana con unos cuantos barriles en su parte trasera. Aceleró la moto y adelantó al camión de cerveza cuyos barriles de aluminio reflejaban el sol. Cuando estuvo a la par de la cabina del conductor, el motor volvió a fallarle; logró ponerse delante del camión pero luego tuvo que disminuir la velocidad. El motor del camión sonó estridentemente justo detrás de sus espaldas. El motor ahogado de la moto no se encendería; tendría que salirse a un costado de la calle. Esperó a que por su izquierda dejaran de circular los coches para permitirle acercarse hasta el borde de la acera, ignorando los insistentes bocinazos del camión de cerveza Watney al cual él estaba reteniendo.
El motor emitió unos ruidos y súbitamente arrancó con normalidad. Emitiendo un siseo, Stock aceleró la moto y salió disparado hacia adelante. Detrás suyo, desde la cabina del conductor, le llegaron algunos gritos. Llegaron al semáforo del cruce entre la Vía Pentonville y la calle Mayor; para llegar a la calle de la Media Luna, tendría que pasar el cruce y luego girar por el Paseo Liverpool.
Stock esperó a que cambiaran las luces del semáforo. El camión de cerveza se detuvo a su lado, con el conductor preguntándole a gritos que qué diablos estaba haciendo. Stock no le respondió. Las luces del semáforo se pusieron verdes, el camión partió a toda marcha, el motor de la moto se ahogó por completo. Stock arrancó de nuevo y se lanzó detrás del camión hasta alcanzarle. Trató de adelantarle, pero el conductor del camión pisaba el acelerador a fondo, haciendo que el motor rugiese. La moto tartamudeó una vez más. Su motor aceleró, perdió potencia, volvió a acelerar; la moto y el camión de cerveza corrían con estruendo por el amplio tramo de la calle Mayor, el camión impidiéndole a la moto poder desviarse hacia el Paseo Liverpool.
Stock vio delante suyo un agujero en el asfalto (y tenía una vaga conciencia de la gente sobre la acera, esperando a los autobuses, mientras sus rostros pasaban rápidamente por el otro lado de la plataforma chata del camión). El agujero en la calle delante suyo no era demasiado grande; logró evitarlo y los grumos del poco consistente asfalto se esparcieron hacia los costados; Stock viró bruscamente.
En un primer momento pareció que el camión con los barriles de cerveza también esquivaría el agujero, pero súbitamente se desvió hacia el agujero y la moto —como si hubiera intentado evitar atropellar a alguien del lado de las paradas de los autobuses—, golpeando pesadamente sus ruedas el irregular foso de la calle con un estrepitoso y retumbante ruido, mientras que de la poco cargada y repentinamente sacudida parte trasera del camión algo salió despedido en dirección al cielo…
Graham siguió caminando, bajo el riguroso sol del atardecer hacia la calle Penton, atravesando una zona en donde la mayoría de los edificios habían sido demolidos. A su alrededor todavía quedaban algunos vestigios de edificios; hileras y corredores de hierros acanalados, brillando con un nuevo resplandor bajo los rayos del sol, parados de punta alrededor de parajes polvorientos en donde sólo crecía la maleza; a lo lejos se podían ver unas casas viejas, derruidas, con los techos combados por el peso de los años y a los cuales faltaban gran cantidad de tejas, ventanas gangrenadas por la humedad, vigas carcomidas que aceleraban el aspecto desvencijado de las plantas superiores. Aceras nuevas, o en proceso de pavimentación, polvo y arena. Graham contempló los solares desiertos a través de los espacios entre los hierros acanalados. La mayoría estaban cubiertos de malezas y cúmulos de desperdicios. En otros se estaba construyendo; Graham vio los ladrillos desnudos y los amplios fosos con el fondo de hormigón que servirían de cimientos; líneas de cordeles estirados marcaban el nivel para los ladrillos.
Caminó entre aquella confusión de polvo y hierro, viéndolo pero sin prestarle atención, a través del aire levemente húmedo y de los sonidos del tráfico y de las sirenas, a través del olor a cemento y basura podrida, en dirección al Paseo Liverpool.
No podía dejar de pensar que aquello que acababa de sucederle había sido algo en lo cual su participación se reducía a la de mero observador; no se sentía como parte activa. Era incapaz de valorarlo directamente, no podía enfrentarse a ello en ninguno de sus aspectos personales, en un nivel relacionado con aquello que él consideraba su verdadero ser. Se trataba de algo demasiado importante para asimilarlo rápidamente; era como si un vasto ejército invasor finalmente hubiera destrozado la puerta principal de una gran ciudad y se lanzara a aplastar sus arruinadas defensas pero pudiendo hacerlo solamente a través de ese punto, de modo que, mientras las fuerzas de ocupación se dispersaban por las calles y las casas y la caída de la ciudad ya era algo inexorable, durante un cierto tiempo parte de la ciudad no tenía inmediata conciencia de los hechos y allí la vida continuaba casi con normalidad.
Al llegar a la calle Mayor se encontró con un atasco en el tráfico y las azules luces giratorias de una ambulancia aparcada a un costado de la parada de autobuses; la gente se apiñaba en aquella dirección, tratando de ver lo que sucedía por encima de sus cabezas, acercándose, curiosa por saber el motivo de aquel trastorno. Graham no podía acercarse, no quería ver a nadie.
Pasó por entre los coches parados, esperó a que el tráfico dejara de circular por el despejado carril en dirección al sur y luego cruzó hasta la otra acera, en donde había otro enorme solar con elevadas grúas apuntando hacia el cielo y el viento levantaba nubes de polvo. Después se metió por unas calles más estrechas, ignorando a los transeúntes, sujetando contra su cuerpo el portafolio negro y caminando en dirección a unos árboles que alcanzaba a vislumbrar delante de él.
Richard Slater yacía en la cama con su hermana mayor, la mujer a quien Graham conocía por Sra. Sara ffitch, pero cuyo nombre verdadero era Sra. Sarah Simpson-Wallace (nacida Slater).
El compartido y mezclado sudor de sus cuerpos se estaba secando. Sarah cogió otro pañuelo de papel de la caja que había debajo de la cama, se limpió ligeramente y lo arrojó empapado dentro de la cesta de desperdicios de tiras de mimbre situada al pie de la cama. Luego se levantó, estirando los brazos y sacudiendo su enredado cabello negro.
Slater la observó. La había magullado nuevamente. En la parte superior de sus brazos y debajo de sus nalgas, en las caras interna y externa de los muslos, se le estaban formando unas obscuras marcas azules. También la había mordido en la pálida cicatriz (en donde su sensibilidad casi era nula). En esta ocasión ella no pudo reprimir un gimoteo; se había lamentado, pero —quizá porque se sentía aliviada de no haber recibido ninguna venganza física por parte de Graham— hoy no parecía sentirse con ánimos para quejarse. Sin embargo, Slater aún se sentía culpable. Era demasiado rudo, y se despreciaba a sí mismo —y quizás incluso a Sara— por ello. Jamás se había comportado de esa manera con nadie, ni siquiera le apetecía ser de ese modo. Pero con ella no podía evitarlo. Necesitaba ser así, deseaba apretarla, exprimirla, empalarla, sacudirla y golpearla con los puños; dejarla marcada. O era esto o era algo frío, sin sentimientos, casi masturbatorio.
¿Por qué? se preguntó por milésima vez. ¿Por qué le hago esto a ella? ¿Por qué preciso hacerlo? Sabía que en el fondo él no era así. Iba en contra de todas sus creencias. ¿Entonces por qué?
Sarah cogió de la cama una bata de seda azul y se la puso. Todavía calzaba las zapatillas rosadas que se había puesto después de su baño.
Slater lanzó un suspiro. Luego dijo:
—Nada de eso altera el hecho de que no tendrías que haber llegado hasta ese extremo, no sin que yo estuviera aquí.
Sarah se encogió de hombros sin mirarle.
—Tengo ganas de beber un poco de zumo de naranja —dijo ella—. ¿Te apetece?
—Sarah.
—¿Qué? —Ella se giró para mirarle. Slater le dirigió una mirada acusadora. Sara le respondió con una sonrisa—. Lo supe manejar —dijo—. Nada salió mal, ¿no es verdad?
—Es mucho más grande que tú. Podría haberse puesto violento. Después de todo, querida, es un hombre. ¿Acaso no sabías que nosotros los tíos somos todos iguales? —Slater no pudo evitar una sonrisa mientras lo decía.
—Afortunadamente, tú no te pareces a ellos en nada —dijo Sarah, alejándose hacia el área que ocupaban la sala y la cocina—. En nada —dijo desde allí—. Ni siquiera un poco.
Slater permaneció acostado, y su cuerpo semitranspirado al rato se sacudió con un escalofrío. Se levantó y cogió una hoja de papel del pequeño tocador que había junto a la cama. Era un viejo volante del Partido Laborista, en blanco una de sus carillas. Slater sacó una pluma del bolsillo de sus pantalones de cuero —tirados en el suelo junto al mono y a la camiseta de Sara—, luego se sentó sobre la cama y comenzó a escribir rápidamente con una letra clara y diminuta. Escribió:
Querido Graham:
Sé lo que te ha contado Sarah. Pero me temo que no sea toda la verdad. De hecho, yo soy Stock (como también lo fue Sarah una vez y que más adelante te explicaré). Bob Stock no existe, yo soy el único.
Sarah es mi hermana y mantenemos (¡horror de los horrores!) una relación incestuosa desde hace aproximadamente unos seis años (creo que puedes echarle la culpa de esto a las escuelas no-mixtas). Sarah está casada y su marido la estaba haciendo seguir. Como no podía arriesgarme a que nos vieran juntos, me inventé a Stock; la moto la escondía en un garaje que hay detrás de la Galería Air; uno de los empleados me guardaba la ropa de cuero y el casco. Me vestía allí e iba a visitar a Sarah con la moto, de incógnito y dando la apariencia de ser terriblemente rudo.
Todo iba viento en popa, pero no era suficiente; no era tan importante que descubriesen que Sarah estuviese engañando a su marido como que averiguasen, por lo menos hasta hace poco tiempo, con quién. Aparte del hecho de que lo que hacemos es razonablemente ilegal, hubiera causado grandes disgustos a nuestros padres. Como verás, querido papá era miembro del Parlamento del Partido Conservador por la región de Salop West. Incluso quizá hayas oído hablar de él; un padre de familia modélico, honrado, y todas esas cosas; es defensor del Festival de la Luz, la Asociación Nacional de Espectadores y Oyentes (la chusma de Mary Whitehouse), y de la Sociedad para la Prevención del Aborto. Naturalmente, también está a favor de la ejecución en la horca.
Enterarse de que sus dos hijos no tienen ningún problema en follar juntos hubiese supuesto para el viejo, cuya reputación está basada en un disparatado moralismo reaccionario, el fin de todo; ésta era una de las causas principales, pero cuando Magie la Bruja anunció las elecciones, las cosas se tornaron un poco más delicadas. De todos modos, volviendo a tu aparición en escena, supongo que reconocerás la gravedad de la situación y nuestra necesidad de buscar alguna otra salida para que yo no fuese reconocido. Precisábamos a otra persona para que distrajera al sujeto que espiaba a Sarah. Te elegimos a ti. Perdón; te elegí yo.
Seguro que te preguntarás que por qué razón no podíamos dejar de vernos. Lo intentamos. No fue posible. Sarah se casó para tratar de alejarse de todo esto y yo me vine a vivir aquí, pero no dejábamos de pensar el uno en el otro; no nos podíamos olvidar. Supongo que estamos predestinados el uno para el otro.
Creo que estabas un poco enamorado de Sarah (aunque contigo era casi imposible saberlo; podrías ir de cabeza por la chica pero no demostrar nada; jugando como siempre al hombre frío) y si mi puñetera moto no me hubiese fallado (creo que algún bastardo puso azúcar dentro del depósito de gasolina) te habríamos dejado caer no tan duramente; yo tendría que haber aparecido con mi moto mientras Sarah te estaría explicando en el apartamento que tú le gustabas demasiado para enrollarse contigo ya que ella era básicamente una mala pécora y no se merecía nada mejor que a alguien como Stock… bien, la idea en sí no era mala; tú te apresurabas a salir por la puerta trasera mientras Sarah actuaba presa del pánico; no correspondido pero limpio, sabiendo que Tú Eras Demasiado Bueno Para Ella, y ella, una despreciable zorra, sólo merecedora de aquel mal sujeto. Perfecto.
De todas formas, como quizá te habrás enterado, las elecciones ya han pasado, y nuestro padre resultó ser uno de los dos Tories que perdieron sus escaños en la aplastante victoria de los Conservadores (se lo quitó un Liberal; qué gracioso), por lo que se va a retirar de la política. Hasta donde yo sé, a Sarah ya no la espían más, por lo que ya no hay razón alguna para un subterfugio… lo siento.
¿Por qué ese interés por proteger al viejo fascista?
¿Qué puedo decir? Quizá sea cierto aquello de carne de su carne, pero si mi relación con Sarah hubiera salido a la luz no sólo hubiéramos arruinado a nuestro padre sino que también habríamos mandado a la tumba a nuestra madre, que no es una mala persona. (Joder; ambos aún la queremos.)
En otras palabras, lealtad familiar. Supongo que será eso.
Espero que sepas apreciar nuestra minuciosidad; hasta hicimos posible que tú vieras a «Stock» conmigo (¿en el pub; recuerdas?); ésa era Sarah, rellenada con tejanos y camisas y caminando de puntillas con varias docenas de mis medias apiñadas en la parte de atrás de mis botas.
No sé cómo…
Sarah regresó con dos vasos de zumo de naranja y un gran plato con trozos de pan untados de paté, queso y miel.
—Aquí tienes —dijo, depositando el plato y uno de los vasos sobre el pequeño tocador junto a la cama—. ¿Qué estás escribiendo?
—Una carta a Graham, contándole toda la verdad. Sin omisiones. Nada más que la verdad —dijo Slater. Sarah le miró sin decir nada y bebió un trago de su vaso.
Slater contempló la carta, leyendo las líneas de garabatos que él mismo había escrito con el ceño fruncido.
—Sabes —le dijo a su hermana—, me gustaría mucho poder enviarle esta carta.
—Si has escrito, como dices, toda la verdad, no creo que puedas.
—Hmm. Lo sé. Pero necesitaba escribirla igualmente. Para mí. —Slater miró a Sarah—. Me siento todavía un poco tenso.
Ella se acercó un poco más a la cama, observándole.
—¿Aún estás preocupado por lo de aquel choque? —dijo.
Slater dejó la pluma y la hoja de papel encima del tocador. Torneó sus ojos y luego se llevó las manos a la cara.
—¡Sí, sí! —dijo, entrelazando los dedos en su cabello y con la mirada en el cielo raso, mientras Sarah continuaba observándole en calma—. ¡Oh Dios! ¡Espero que no hayan apuntado el número!
—¿Cuál, el de la moto? —dijo ella, bebiendo su zumo de naranja.
—¡Por supuesto! —Slater sacudió su cabeza y apoyándose de nuevo sobre uno de sus codos, releyó la carta que Graham jamás leería. ¿Qué más decir? ¿Cómo terminarla? Sarah le observó durante unos instantes y luego se puso a cepillarse el pelo. Al cabo de un rato, oyó el crujir de un papel, la pluma golpeando encima de la superficie del tocador. Se giró para mirarle.
—¿Mejor? —le preguntó, dejando a un lado el cepillo. Slater yacía sobre la cama, con la hoja de papel arrugada en su mano extendida. Sacudió su cabeza, sin dejar de mirar el cielo raso, y luego dejó que la bola de papel rodase de su mano. Al mismo tiempo profirió en voz ronca—: ¡Capullo! —La bola de papel rodó por el suelo. Sonriendo, Sarah pateó el papel con una de sus zapatillas rosadas en dirección a la papelera.
Luego se giró y comenzó a inspeccionarse en el espejo, tocando suavemente sus morados.
—¿Se te ha cruzado alguna vez por la cabeza —dijo Slater— la idea de que podríamos estar endemoniados? Quiero decir que a pesar del hecho de que tú seas hermosa y yo esté en mi sano juicio… sin embargo, por alguna horrible razón, quizás por cuestiones genéticas, o de clase, nosotros…
—Jamás he considerado siquiera alguna otra explicación —dijo Sarah, sonriendo, sin dejar de observarse en el espejo. Slater lanzó una carcajada.
Realmente la amaba. Era todo lo que se suponía que una relación entre hermano y hermana debía ser, todo lo que quería decir la gente cuando se refería a que amaba a alguien como a un hermano o a una hermana… era simplemente eso, aunque no lo único. Él la deseaba. Al menos a veces, cuando no se odiaba a sí mismo por desearla del modo en que lo hacía.
No obstante, tal vez era posible. Tal vez podría llegar a amarla única y convencionalmente como a una hermana. Después de todo, eso solo de por sí ya era un privilegio. El sexo no era más que eso, ciertamente, si bien con ella más intenso… más peligrosa la sensación que con otras; pero no mejor. De hecho, peor, a causa del sentimiento de culpabilidad y aversión. Debería hacer un esfuerzo; dejar que lo que le había sucedido a Graham, lo que ellos le habían hecho fuese un acontecimiento trágico, casi una razón… por lo menos no dejar que se desperdiciase…
Sarah fue hasta el viejo tocadiscos mono que se encontraba sobre una mesita en un extremo del dormitorio. Eligiendo su disco favorito de Bowie, puso el principio del tema que más le gustaba, Let's Dance, canción que daba título al álbum. La aguja cayó precisamente entre los dos surcos. El viejo altavoz crepitó ligeramente; Sarah subió el volumen y puso el mecanismo del tocadiscos en repetición.
Slater se hallaba tendido de costado sobre la cama, observándola. Se olvidó del accidente que había ayudado a causar, de Graham y del daño que le habían hecho, mientras observaba cómo su hermana se meneaba delante del tocadiscos. La música sonaba con fuerza, invadiendo la pequeña habitación; Sarah sacudió su cuerpo, cubierto por la delgada bata azul de seda, justo a tiempo con la voz del cantante. Slater sintió dentro suyo que otra vez comenzaba a desearla.
Sarah conocía el tema perfectamente. Antes de que Bowie comenzase a cantar, justo antes de las palabras «Let's dance», se giró hacia su hermano con una sonrisa, y llevándose los delgados dedos a los hombros, abrió su bata de seda y la dejó caer al suelo, la cual se acumuló en suaves pliegues alrededor de sus zapatillas rosadas mientras ella sacudía la cabeza al compás de la música y pronunciaba junto a la primera frase las palabras «Let's fuck…»[20]
Y por unos instantes, detrás de sus ojos, en donde él sentía que en realidad vivía, fue invadido por una total desesperación, y por la absoluta necesidad de ocultar de ella lo que sentía, de dejar de reflejarlo en su rostro.
De pronto pareció interrumpirse, detenerse en un segundo congelado, con una expresión de falso deleite y sorpresa sellada en el rostro, mientras que por detrás, dentro de él, surgió un dolor al cual no pudo nombrar, como a su deseo, junto a éste, abatiéndole.
Extracto de la libreta del Detective Sargento Nichols; entrevista con Thomas Edward PRITCHARD, Comisaría de Islington, 28/6/83.
P: ¿Dice que vio el número de matrícula de la moto, no es así?
R: Oh sí, no hay duda de que me fijé en su número. Era STK 228 o algo parecido. O una I o una T. Me parece que una T.
El doctor Shawcross
El señor Williams —Mike, como le gustaba que le llamasen— era el amigo de Steven en el hospital. Llamaba al doctor Shawcross, «doctor Shock», porque decía que si uno se portaba mal y no hacía lo que ellos le mandaban, le darían shocks eléctricos. El señor Williams era divertido. Le hacía reír mucho a Steven. A veces también podía ser cruel, como cuando había dejado caer aquellas arañas encima del regazo de Harry, «el-tío-que-odia-a-las-arañas» (el señor Williams había utilizado una palabra larga en vez de «el-tío-que-odia-a-las-arañas», pero Steven no recordaba cuál era). Aquello había sido cruel, especialmente porque estaban cenando, pero también fue divertido.
Steven fue acusado de haberlo hecho y recibió un castigo, pero ahora no podía acordarse en qué había consistido el castigo.
Los cuervos graznaron su nombre.
El doctor Shawcross se hallaba sentado en su despacho mirando por la ventana los árboles deshojados de la campiña del condado de Kent, observando a unos cuantos cuervos agitar perezosamente sus alas sobre las ramas más altas, por encima de los marrones campos pelados. Delante suyo tenía abierto sobre la mesa el historial de Steven Grout. El doctor Shawcross tenía que escribir un informe acerca de Steven, para los aseguradores de uno de los vehículos implicados en el accidente que había motivado el ingreso de Grout allí, en la Unidad de Asilo Dargate.
Era el 16 de febrero de 1984 (el doctor Shawcross ya había apuntado la fecha en la hoja de papel en la cual escribiría el informe). Hacía frío. Aquella mañana al coche le había costado arrancar. El doctor Shawcross canturreó para sí con voz apagada y se agachó hacia el suelo buscando su maletín. Echó una ojeada a los anteriores informes sobre Grout mientras que con la mano derecha buscaba torpemente su pipa y el tabaco. Una vez que los encontró comenzó a llenar de tabaco su pipa.
Al ver la fecha del accidente de Grout, el doctor Shawcross se quedó pensando: junio veintiocho del año pasado. Suspiró. El verano parecía estar tan lejos, pero al mismo tiempo tenía que escribir una ponencia para la conferencia de Scarborough en junio; para eso sí que no faltaba mucho; apostaba a que llegaría con el tiempo justo.
Steven Grout (sin segundo apellido) había sufrido un accidente de tráfico el 28 de junio de 1983. Un barril de cerveza le había caído en la cabeza después de haber salido despedido de la parte trasera de un camión. Grout había caído a la calzada y fue arrollado por un coche. Su cuero cabelludo resultó lacerado, y había sufrido fractura de cráneo, de ambas clavículas y de la escápula izquierda, además de múltiples fracturas en las costillas.
El doctor Shawcross experimentó una extraña sensación de déjà vu, luego súbitamente recordó que el otro día había leído en el periódico algo acerca del juicio por el caso de este accidente (¿no había sido en el de ayer?). ¿No se había visto envuelta alguna persona famosa, o alguien relacionado con alguna persona famosa? Una figura pública, en todo caso, y una especie de escándalo. No lograba recordar. Tal vez el periódico aún estuviera en su casa. Lo verificaría al regresar por la noche, si es que se acordaba y Liz no lo había tirado a la basura.
El doctor Shawcross continuó leyendo los anteriores informes, llenando la pipa, mientras se la ponía en la boca y buscaba las cerillas en cada uno de sus bolsillos. Sus ojos pasaban rápidamente por encima de las hojas mecanografiadas refrescándole la memoria, registrando en realidad tan sólo ciertas palabras y frases importantes: cianosis… pecho golpeado… intubación… elevada presión sanguínea intercraneal… Dexametasona y Manitol… pulso retardado… aumento de la presión sanguínea… débil respuesta a estímulos dolorosos… ojos desviados hacia afuera… probable contusión del lóbulo frontal… practicada una traqueotomía en el ángulo del cuello…
El doctor Shawcross tarareó para sí, abrió un cajón, rebuscó dentro y rápidamente encontró una caja de cerillas. Encendió su pipa.
El último informe sobre Grout era de cuando Grout se había recobrado más o menos físicamente y se hallaba en la sala de rehabilitación de un hospital situado al norte de Londres. Grout se encontraba completamente desorientado con respecto al tiempo y al espacio, decía el informe. Había sido capaz de mantener una conversación pero incapaz de recordar cualquier hecho por más de dos minutos; no reconocía a las enfermeras que le atendían cada día.
El doctor Shawcross lanzaba bocanadas de humo, y en una oportunidad tuvo que apartar con una mano el humo de delante de sus ojos para poder seguir leyendo (se suponía que tendría que haber dejado de fumar para año nuevo. Bueno, al menos ahora no fumaba en casa. Bueno, casi nunca).
El paciente fue mejorando paulatinamente; consciente y en alerta pero todavía desorientado; marcado deterioro de su capacidad para leer y de la memoria; recuerdos vagos del pasado (más tarde se supo que había pasado su infancia en un asilo de niños), pero sin embargo la fecha era el 28 de junio de 1976.
En el informe había una frase que se repetía de tanto en tanto, registrada durante los distintos seguimientos y exámenes médicos y la alargada amnesia postraumática de Grout: poco discernimiento dentro de su incapacidad… sin discernimiento dentro de su incapacidad… falta de discernimiento dentro de su incapacidad… aún sin discernimiento en su incapacidad…
Por lo general Grout estaba bastante eufórico, siempre sonreía y sacudía la cabeza o hacía la señal con el pulgar hacia arriba; cooperaba totalmente en sus exámenes físicos y se mostraba ansioso por ser útil y cooperar en los tests de memoria y demás pruebas de sus facultades mentales por los que le hacían pasar. Pero mientras él se sentía completamente seguro de ser capaz de vivir por su cuenta o de acometer un trabajo o una profesión, su pobre memoria y falta total de empuje e iniciativa le hacían incompetente para todo lo que no fuera vivir en aquel ambiente resguardado. Hasta tal punto llegaba su permanente incapacidad, con pocas posibilidades, si es que alguna, de una mejoría en su condición.
El doctor Shawcross asintió con la cabeza. Así era. Había examinado a Steven aquella misma mañana, y el hombre, aunque muy feliz y contento, no tenía perspectivas de poder abandonar la Unidad en un próximo futuro. Continuaba eufórico, si bien admitía cuando se le presionaba que su memoria no era la de antes. El doctor Shawcross le había preguntado si recordaba haber ido a alguna excursión con los otros miembros de la Unidad. Steven se quedó exageradamente pensativo y dijo que creía recordar haber estado en Bournemouth, ¿o se equivocaba? El doctor Shawcross sabía por el historial que Steven había ido un día de excursión, pero ésta fue a la cercana localidad de Canterbury.
Le contó una breve historia y le pidió que tratase de recordarla: un hombre pelirrojo con un abrigo de color verde salió a dar un paseo con su perro terrier en Nottingham. Luego le habló a Steven sobre sus adelantos desde su ingreso en la Unidad en el mes de enero.
Al cabo de cinco minutos le preguntó a Steven si recordaba la breve historia que él le había contado. Steven frunció el ceño y se quedó pensativo durante un rato. ¿Se trataba de un hombre calvo? le preguntó. El doctor Shawcross le dijo que si no se acordaba de ningún color que hubiera aparecido en la historia. Steven frunció nuevamente su frente. ¿El hombre no llevaba puesta una chaqueta marrón? había dicho. El doctor Shawcross le insinuó que eso más bien parecía una conjetura, lo cual Steven admitió con una tímida sonrisa.
El doctor Shawcross fumaba su pipa produciendo con la boca una serie de ruiditos amortiguados. Reclinándose contra el respaldo de su silla, volvió a mirar a través de la ventana. El cielo estaba cubierto de nubes grises bajas.
Se preguntó si nevaría, o llovería.
Steven se encontraba en su sitio favorito.
Era una especie de pequeño túnel situado debajo del terraplén de la línea de ferrocarril que pasaba a lo largo del parque del hospital. Estrictamente hablando estaba fuera del área del hospital, pero por muy poco. El túnel tenía tan sólo unos quince o veinte metros, pero era agradable, obscuro y se hallaba aislado ya que en ambos extremos crecían con exuberancia arbustos y árboles pequeños. En la dirección que se hallaba sentado mirando Grout, hacia los desnudos campos y las distantes hileras de árboles, en donde se veían unas bajas colinas que tapaban la línea del mar, el extremo del túnel estaba tapiado con un ladeado portón de madera invadido por las zarzas y pasto alto.
Steven estaba sentado en un asiento de hierro; un asiento en forma de montura apoyado sobre una vieja y herrumbrada cortadora de césped con la barra de remolque rota. La cortadora de césped era una de las muchas cosas interesantes que había en el obscuro y húmedo túnel de tierra. Había un viejo cubo de plástico de color rosado pálido con el fondo rajado, cuatro postes de valla carcomidos por los gusanos con tres clavos en espiga clavados en cada uno, una antigua batería de coche sin la parte de arriba, una bolsa de plástico rota de Woolworth, dos latas vacías y aplastadas de cerveza Skol, una lata intacta de Pepsi, envolturas de diversos dulces, una vieja y humedecida caja de fósforos con tres fósforos inservibles dentro, una página amarillenta del Daily Express con fecha del 18 de marzo de 1980 y docenas de colillas de cigarrillos en diversos estados de descomposición.
La cortadora de césped era lo mejor, sin embargo, porque uno se podía sentar sobre ella, bonita, seca y bastante cómoda, y desde donde podía verse la vegetación al extremo del túnel, y el cielo, los árboles y los campos. Alrededor de los árboles volaban los cuervos. Estas aves no dejaban de pronunciar su nombre con graznidos.
Steven era feliz. Hacía frío (llevaba puestas dos camisetas, dos jerseys y un abrigo con capucha), y podía sentir en las posaderas el gélido hierro del asiento; su aliento se convertía en nubes de vapor y como había perdido otra vez sus guantes debía mantener las manos dentro de sus bolsillos, pero era feliz. Si bien en el hospital se lo pasaba bien, le agradaba de tanto en tanto hacer sus escapadas. El señor Williams le hacía reír, por sus bromas y las cosas divertidas que decía.
A veces salían todos de excursión durante el día, aunque Steven jamás lograba recordar a qué sitio. Leía mucho. Libros importantes, si bien ahora no recordaba sus títulos.
Steven había sido feliz durante algún tiempo, luego fue infeliz (por lo visto parecía recordar) y estuvo buscando cosas, pero ahora era feliz nuevamente. Le había comentado esto al señor Williams, acerca de cuándo se había sentido infeliz y buscaba cosas, y el señor Williams le dio una vieja y grande llave herrumbrada y un letrero de plástico en donde ponía «Salida». Steven guardaba estos objetos en su armario y en ocasiones los sacaba para contemplarlos.
En su armario también tenía otras cosas; cosas del tiempo en que se había sentido infeliz. Ellos le dieron aquellas cosas… en ese momento no podía recordar en qué momento… pero él las había recibido… de todas formas, le habían entregado una radio y un atlas, algunos libros y una especie de escultura de metal de un león o tigre o algo parecido. Guardaba aquellas cosas porque no estaba bien tirar lo que otras personas nos han dado, pero en realidad no las quería.
El señor Williams también le había regalado partes y piezas de algunos juegos. Tenía una pieza de ajedrez que se parecía a un pequeño castillo y otra igual a un pequeño caballo, unas fichas de plástico con letras o diminutos números impresos y algunos trozos de plástico con puntos en uno de sus lados.
En la vieja casa de campo en torno a la cual había crecido y expandido el hospital desde su fundación después de la Segunda Guerra Mundial se encontraba la biblioteca de la Unidad de Asilo. Allí había siempre un hombre y una mujer de edad avanzada que jugaban a distintos juegos sobre una mesa de café. El señor Williams solía quitarles piezas cuando éstos no estaban mirando, simplemente por diversión. Naturalmente, más tarde se las devolvía, por lo que en realidad no se trataba de un robo, ¡pero vaya, era gracioso ver cómo ambos se enfadaban!
Steven pensaba que el señor Williams era un pícaro, pero le hacía reír y a Steven le gustaba gozar de su confianza, además de sus bromas y de sus secretos. Le hacía bien.
Los cuervos volvieron a gritar su nombre, mientras revoloteaban por encima de los campos arados, manchas negras recortadas sobre las brillantes nubes grises. Steven sonrió, mirando a su alrededor el suelo de tierra del túnel esparcido con objetos y papeles. Agachándose cogió la caja de fósforos con sus tres fósforos inservibles dentro. A lo lejos oyó el pitido de un tren.
De aquí a unos momentos pasaría por arriba de su cabeza un tren, por las vías que se encontraban sobre el terraplén que daba forma al túnel. A Steven le agradaba el ruido bullicioso y metálico que hacían los trenes sobre su cabeza. No era nada atemorizador. Miró de soslayo las palabras escritas en la casi difuminada cubierta de la caja de fósforos:
Fósforos
¡MARCA ZEN!
de McGuffin
contenido medio: √2
Steven no lo comprendió. Dio vuelta a la caja de fósforos y del otro lado se encontró escrito un acertijo. Tampoco comprendió aquello. Se leyó lentamente las palabras en voz alta: P: ¿Qué sucede cuando una fuerza imparable se encuentra con un objeto inmóvil? R: La fuerza imparable se detiene, el objeto inmóvil se mueve.
Steven sacudió su cabeza y volvió a dejar la caja de fósforos en el suelo. Se estremeció. Pronto sería la hora del té.
El doctor Shawcross se rascó detrás de su oreja izquierda con el dedo, la frente surcada de arrugas al igual que los campos arados de Kent. No sabía de qué otra manera expresarlo, por lo cual escribió, terminando la oración y también el informe, una frase extraída del historial: …eufórico, pero todavía con absoluta falta de discernimiento dentro de su incapacidad.
Steven contempló la luz que se filtraba por uno de los extremos del túnel, mientras el tren pasaba ruidosamente por encima de su cabeza haciendo vibrar levemente el asiento de hierro de la cortadora de césped. Los cuervos graznaron su nombre, sus ásperas voces no demasiado amortiguadas por el bullicio del tren: «¡Ge-rout! ¡Ge-rout! ¡Ge-rout!»
Steven era feliz.
Túnel
Quiss se encontraba de pie en el parapeto del balcón, contemplando hacia abajo la planicie nevada. Tenía la boca seca y su corazón latía con rapidez; estaba temblando, y un tic nervioso aparecía de tanto en tanto en una de las comisuras de su boca, mientras su cuerpo se balanceaba ligeramente, preparándose para saltar.
Se iba a suicidar porque había descubierto el secreto del castillo. Sabía en qué se basaba, qué era lo que escondía; incluso sabía en dónde hallarlo y cuándo. El cuervo rojo se lo había mostrado.
Habían terminado de jugar al Túnel, el cual se basaba en un juego llamado Bridge. Cada uno jugaba dos manos, utilizando naipes en blanco y teniendo que hacer algo llamado bazas. El Túnel era igual que el Bridge jugado por debajo de la mesa, o en la obscuridad. Al igual que en el Dominó sin Puntos, debían seguir los mismos pasos del juego, con la esperanza de que con el tiempo jugarían una partida en la que los naipes en blanco —a los cuales la pequeña mesa había adscrito distintos valores, cambiándolos en cada nueva partida— terminasen dispuestos sobre la mesa en una secuencia lógica, las «bazas» compuestas correctamente por naipes que cuadrasen entre sí.
La partida había terminado; después de mil días finalmente lo habían logrado, pero aún se hallaban indecisos con respecto a qué respuesta dar al acertijo. Ninguna de las opciones en las que ambos estaban de acuerdo les parecía la acertada. A Quiss ya no le preocupaba. De todas formas, no cambiaría en nada las cosas. En aquel lugar tan sólo se podía encontrar la muerte, esto es lo que el cuervo rojo le había mostrado. Quiss observó la nieve que cubría los peñascos de pizarra situados en la base del castillo. Era una caída de aproximadamente cien metros. Durante unos instantes sentiría un ruido a viento, luego un poco de frío, y por último le embargaría la ingravidez, entonces… la nada. Lo haría ahora, pero antes tenía que prepararse. De hecho, Ajayi podría venir de un momento a otro (como era habitual en ella había salido en busca de libros) y él no deseaba que le viera allí. Mordiéndose el labio, se inclinó hacia adelante, por encima del precipicio.
Esta vez sin ametralladoras, pensó.
Había estado en las profundidades del castillo.
Más puertas cerradas. Los mismos y mal iluminados corredores vetustos. Sus pinches no le ayudarían a buscar las llaves de las puertas; decían que no tenían ninguna influencia sobre los custodios de las llaves, no conocían a ninguno de ellos y si comenzaban a hacer preguntas inmediatamente serían sospechosos; suponían que el senescal ya estaba enterado de la lealtad que profesaban a Quiss, y meramente lo toleraba.
En las pocas ocasiones en que Quiss se encontraba con algunos ayudantes en las plantas inferiores del castillo, intentaba entablar con ellos una conversación; pero los ayudantes se mostraban taciturnos, poco serviciales. Varias veces pensó en dejar inconsciente a uno de ellos de un golpe para ver si tenía en su poder alguna llave que le fuera útil, pero ni bien hubo insinuado que quizá probara este método, los pinches que le eran leales comenzaron a chillar y a suplicarle que no lo hiciese. Él y ellos serían castigados severamente si intentaba abrir las puertas del castillo de esa manera. Los esbirros negros, habían dicho con voces temblequeantes; los esbirros negros… Quiss supuso que estarían hablando de los ayudantes que él había visto en una oportunidad acompañando al senescal, el día en que encontró la puerta abierta y más tarde ellos aparecieron en el chirriante ascensor. De mala gana desechó su idea de conseguir una llave por la fuerza.
Quiss caminó a lo largo del corredor. Se encontraba en el área general de la puerta que había encontrado abierta hacía muchos, muchos días atrás. Le parecía percibir muy lejanamente una especie de ruido machacón y sospechó que debía estar cerca de la sala trituradora de números; de pe, como la había llamado el irritable ayudante.
El corredor se desplegó a una sección transversal dos veces más grande de lo que Quiss recordaba era normal en el castillo. Adosado a una de las paredes había un banco de pizarra frente a una hilera de doce altas y pesadas puertas con bandas de metal.
Quiss se sentía fatigado, por lo que se sentó en el banco mirando a través de la penumbra las enormes y obscuras puertas.
—¿Cansado, viejo? —le dijo una voz encima suyo. Quiss se giró descubriendo al cuervo rojo posado sobre una estaca que sobresalía de la pared justo debajo del banco de pizarra y casi pegada al alto techo abovedado.
—¿Qué estás haciendo aquí? —le preguntó, sorprendido de encontrarle en aquel sitio tan profundo del castillo.
—Te estoy siguiendo —dijo el cuervo.
—¿Y a qué debo semejante honor?
—A tu estupidez —dijo el cuervo rojo, desplegando sus alas como si se le hubieran quedado rígidas. Uno de sus pequeños ojos lanzó un destello bajo la mortecina luz de los tubos transparentes situados en la cima del techo.
—¿De veras? —dijo Quiss. Si el cuervo rojo tan sólo quería insultarle, pues adelante. Si deseaba hablar tendría que demostrarlo. Sospechó que quería hablar. Se encontraba allí por alguna buena razón.
—Sí, de veras —dijo con irritación el cuervo rojo. Dejándose caer desde la estaca, aterrizó en medio del pavimento, justo enfrente de Quiss. El cuervo volvió a doblar sus alas, levantando a su alrededor un poco de polvo—. Como no quieres escuchar razones, tendré que restregarte la nariz contra ciertas cosas.
—¿Ah sí? —dijo Quiss sin inmutarse. No le había gustado el tono de voz— ¿Qué «cosas»?
—Puedes llamarlas verdad —dijo el cuervo, escupiendo las palabras como pepitas de uva.
—¿Y qué puedes saber tú sobre eso? —se mofó Quiss.
—Oh, bastante, como tú mismo podrás comprobarlo, viejo. —La voz del cuervo rojo era tranquila, mesurada y burlona—. Claro, eso si lo deseas.
—Depende —dijo Quiss, mirándole con ceño fruncido—. ¿De qué estamos hablando exactamente?
El cuervo rojo sacudió su cabeza, indicando la pared y las puertas.
—Yo puedo hacer que tú entres ahí. Puedo mostrarte lo que has estado buscando durante todo este tiempo.
—¿De veras puedes hacer eso? —dijo Quiss, perdiendo tiempo. Se preguntaba si el cuervo estaría diciéndole la verdad. Si era así, ¿por qué a él?
El ave, cuyo brillante plumaje se veía de color borgoña a causa de la penumbra, asintió con un movimiento de su cabeza.
—Por supuesto. ¿Quieres ver lo que hay detrás de las puertas?
—Sí —dijo Quiss. No tenía sentido negarlo—. ¿A cambio de qué?
—Ah —dijo el cuervo rojo, y Quiss pensó que si el ave pudiese sonreír lo hubiera hecho—. Me tienes que dar tu palabra.
—¿Sobre qué?
—Que lo que te muestro lo hago bajo tu propia responsabilidad, que vas voluntariamente comprendiendo sin ninguna influencia externa de mi parte o de alguien otro que tal vez no desees regresar, o que desees suicidarte. Puedes no hacerlo, naturalmente, pero si no regresas o te suicidas, me tienes que dar tu palabra de que dirás que yo te había prevenido antes.
Quiss entrecerró sus ojos e inclinándose hacia adelante apoyó un codo sobre su rodilla, la cabeza sobre su mano. El mentón estaba áspero debido a su barba cerdosa.
—Estás diciendo que lo que quieres mostrarme tal vez me haga desear quedarme detrás de estas puertas, o bien suicidarme.
—En una palabra: más-o-menos —cloqueó el cuervo rojo.
—Pero no usarás ningún truco sucio para influirme.
—No hay necesidad.
—Pues entonces te doy mi palabra.
—Muy bien —dijo el cuervo rojo con cierta satisfacción. Batiendo una vez sus alas, se elevó en el aire, y Quiss tuvo la impresión de que lo había hecho con mucha facilidad, que las alas no lo habían impulsado de ninguna manera, que las había agitado tan sólo para aparentar. El cuervo se alejó volando por el pasillo en la misma dirección que había estado caminando Quiss. Desapareció detrás de una distante esquina apenas visible en la penumbra.
Quiss se incorporó, preguntándose si él debía de seguir a la criatura. Rascándose la barbilla, observó la docena de puertas. El corazón comenzó a latirle con mayor rapidez; ¿qué habría detrás de aquellas puertas? El cuervo rojo deseaba su muerte y la de Ajayi; quería que ambos admitieran su derrota y dejasen de esforzarse para adivinar el acertijo. Aquello era simplemente una parte de su trabajo, si bien el pájaro aseguraba que realmente deseaba que ellos desapareciesen porque le aburrían. El cuervo sabía que Quiss lo sabía, por lo que era muy seguro que cualquier cosa que hubiera detrás de las puertas tendría que afectar considerablemente a Quiss; tal vez lo suficiente como para quebrantarle. Quiss estaba nervioso, excitado, aunque decidido. Estaba preparado para recibir cualquier cosa que el cuervo rojo le arrojase, cualquier cosa que tuviera que mostrarle. Todo aquello que le ayudase a encontrar una salida de aquel sitio, o incluso que les ofreciese a él y a Ajayi una nueva perspectiva de su situación, sería provechoso. Por otra parte, él sospechaba que el cuervo rojo no sabía que él ya había estado detrás de una de esas puertas, aun cuando sólo por corto tiempo. Si la revelación que le esperaba al otro lado de aquellas pesadas puertas de madera y bandas de metal tenía algo que ver con el agujero en el techo y el planeta llamado «Polvo», él entonces ya estaba preparado.
De la puerta más próxima a Quiss provino un clic. Al oír unos ligeros golpes se acercó. En la puerta había una hendidura recubierta de metal que Quiss tomó por un tirador. Cuando tiró de la puerta, ésta se abrió suave y lentamente, revelando al cuervo rojo revoloteando en un largo pasillo iluminado por unos pequeños globos resplandecientes colgados del techo.
—Bienvenido —dijo el cuervo. A continuación se giró y salió volando pausadamente por el pasillo—. Cierra la puerta y sígueme —le dijo. Quiss hizo lo que se le dijo.
Durante diez minutos, el ave y el hombre estuvieron respectivamente volando y caminando. El túnel se curvaba gradualmente hacia la izquierda. Era bastante cálido. El cuervo rojo volaba en silencio a unos cinco metros delante de él. Finalmente llegaron ante otra puerta, similar a aquella por la cual habían entrado en el túnel. El cuervo se detuvo delante de ella.
—¡Discúlpeme! —dijo, desapareciendo a través de la puerta. Quiss se quedó estupefacto. Tocó la puerta para asegurarse de que no se trataba de una proyección; era sólida y tibia. De la puerta provino otro clic. El cuervo rojo reapareció encima de la cabeza de Quiss—. Vamos, ábrela —le dijo. Quiss tiró de la puerta. Con el cuervo rojo detrás y por arriba de él, entró en un lugar extraño.
La cabeza le dio vueltas; por un momento se sintió tambalear. Parpadeó y sacudió la cabeza. En seguida se dio cuenta de que además de haber entrado en un lugar, también se hallaba en un espacio abierto.
Era como si estuviera de pie sobre un suelo plano y desierto, o en el deprimido lecho de una laguna salada. Pero el cielo estaba tan cerca que se podía tocar, como si la capa de nubes hubiera descendido a unos pocos metros de aquella superficie salada o arenosa.
Detrás suyo (Quiss se dio vuelta, mareado, buscando un punto de referencia en aquella confusa inmensidad que se desplegaba delante de él) estaba la puerta por donde acababa de entrar. Se hallaba empotrada en un muro que a primera vista le había parecido derecho, pero que enseguida percibió que era curvo; parte de un círculo gigante. El cuervo rojo continuaba revoloteando perezosamente encima de él, observando con divertida malevolencia a Quiss mientras éste volvía a enfrentarse con el espacio que tenía delante suyo.
El suelo era de pizarra pulida y el cielo raso estaba compuesto de cristal, hierro y agua como en las plantas superiores del castillo. Columnas de pizarra y hierro soportaban el techo, situado a la misma altura que el de aquella habitación que Quiss había descubierto hacía tanto tiempo, cuando encontró el agujero en el techo de cristal con la criatura a su alrededor. Lo único que faltaba era una de las cuatro paredes.
No había mucha luz, tan sólo unos cuantos peces luminiscentes nadando indolentemente sobre su cabeza y alrededor de él, pero era suficiente para ver que el espacio en el cual se hallaba parecía no tener fin. Quiss fijó la mirada en la distancia, pero todo lo que alcanzó a ver fueron pilares y columnas haciéndose cada vez más y más pequeñas en aquellos abismos curvos y comprimidos. Pilares y columnas y… personas. Había figuras humanas subidas a pequeños taburetes o sentadas en sillas elevadas, con los brazos dentro de aros de hierro, los hombros pegados contra la interminable superficie inferior del techo de cristal. Algunas de las cosas que en un principio había pensado eran pilares o columnas le dejaron asombrado al descubrir su equivocación; se trataba de personas con sus cabezas metidas dentro del cielo raso, circundando agujeros iguales a aquel en el cual él también había metido su cabeza, brevemente, dentro de aquella ya remota habitación.
Volvió a sacudir su cabeza, fijando la vista otra vez en la distancia. El estrecho espacio entre el suelo y el techo desapareció por completo, y tan sólo quedó una delgada línea empañada por la lejanía. La línea tenía un aspecto ligeramente curvo, como el horizonte vacío de un mar visto desde un barco en algún planeta oceánico. Quiss se sintió de nuevo mareado. Sus ojos se negaban a aceptarlo; su cerebro, apresado en el corto espacio entre el suelo y el techo y las supuestas paredes, pensaba en el espacio de una habitación. Pero si él se encontraba en una habitación (y si esto no era una especie de proyección, o incluso una burda ilusión con espejos) entonces sus paredes debían aparecer en algún lugar por encima del horizonte.
Quiss volvió a girarse, cuidadosamente, tratando de recordar sus primeros entrenamientos para las Guerras, durante los cuales había realizado ejercicios de equilibrio y desorientación que le dejaban con una sensación parecida a la de ahora, y fijó nuevamente la vista en el muro negro que tenía detrás suyo y la puerta cruzada con bandas de metal empotrada en él. Recorrió con la vista la ligera curva del muro, intentando calcular el diámetro del círculo que éste sugería. Debería tener varios kilómetros; suficiente para abarcar al castillo, la cantera y sus minas. Este muro era la raíz del castillo, su cimiento. El espacio infinito, una especie de vasto sótano.
—¿Qué es este sitio? —dijo, y se sintió como si estuviera susurrando; su cerebro había esperado algún eco, pero no se produjo ninguno. Era como hablar en un espacio abierto. Mientras miraba a las personas paradas encima de los taburetes y repantigadas en las altas sillas, el cuervo le dijo:
—Vayamos a dar un paseo. Sígueme y te lo contaré. —El ave agitó sus alas lentamente y Quiss le siguió despacio. Pasaron junto a una de las figuras de pie: un hombre, vestido con pieles parecidas a las de él, pero mucho más viejo. El hombre parecía enjuto. Un tubo salía de entre los pliegues de su abrigo a la altura de la entrepierna e iba a parar a una jarra de piedra apoyada en el suelo. Pasaron a su lado.
Quiss se sintió atraído por algo en movimiento en la borrosa distancia. Tenía el aspecto de un pequeño tren; un ferrocarril de vía estrecha con una pequeña locomotora que arrastraba unos vagones con aspecto de contenedores. Era difícil calcular la distancia, pero Quiss supuso que estaría por lo menos a unos cuatrocientos metros de allí, dirigiéndose desde el castillo hacia el tenue espacio de las personas paradas y las columnas sustentadoras. Recordó el tren que había visto, hacía mucho tiempo, en las cocinas del castillo.
Quiss miró a su alrededor, tratando de estimar la cantidad de personas que había en aquel lugar. Parecía haber una persona por cada diez metros cuadrados. Fascinado, se quedó mirándolas, viendo cientos y miles de figuras. Si la densidad era la misma a lo largo de todo el espacio que borrosamente se desplegaba delante suyo antes del punto de unión entre el techo y el suelo, entonces debería haber…
—No tiene nombre —dijo el cuervo rojo, volando delante de Quiss, su voz oyéndose a lo lejos—. Creo que técnicamente pertenece al castillo. Hasta es probable que sea considerado como el sótano. —Por un instante su voz se convirtió en un cloqueo—. No tengo idea de cuán grande es este sitio. He volado en muchas de sus direcciones a una distancia de diez mil aleteos y jamás vi ni siquiera una pared. Todo es muy uniforme. Aparte de una gran concentración de líneas férreas en el suelo. Lo que aquí ves es lo que verás en cualquier otra parte de este lugar. Debe haber muchos cientos de millones de personas con sus cabezas metidas dentro del techo, en esta especie de pecera invertida.
Quiss no sabía lo que era una pecera, pero pensó que sería mejor fingir ignorancia acerca de lo que aquellas personas hacían con sus cabezas metidas en el techo. Se lo preguntó al cuervo.
—Hay una especie de animal que descansa del otro lado de la concavidad de cristal en donde la gente tiene metidas sus cabezas —dijo el cuervo rojo—. Este animal transmite pensamientos a través del tiempo. Cada una de estas personas está dentro de la cabeza de un ser humano del pasado.
—Comprendo —dijo Quiss, esperando sonar más indiferente de lo que el cuervo rojo esperaba—. ¿El pasado, dices? —Quiss se rascó el mentón. Aún no podía creer en lo que estaba viendo; por más que caminaba sin chocarse con nada, una parte de él aún esperaba darse de lleno con una pantalla de proyección o un muro.
El cuervo rojo se giró con facilidad en el aire frente a Quiss y ahora volaba hacia atrás, algo que parecía costarle tan poco esfuerzo como volar hacia adelante o fumar un puro.
—¿Aún no lo has adivinado, no es cierto? —le dijo a Quiss. En su voz, al igual que en su inexpresivo rostro, había un dejo de afectación. Las vigas de hierro que sujetaban el techo proyectaban líneas de sombra sobre el lento batir de sus alas rojas.
—¿Adivinado qué?
—Qué es esto. En dónde te encuentras. El nombre de este lugar.
—¿Y por qué no me lo dices tú? —dijo Quiss, deteniéndose. El pequeño tren había desaparecido en la distancia. Sin embargo, le pareció poder oírlo; el chirrido de las vías. Un susurro de este sonido parecía llenar el lugar, como si fueran débiles voces.
—Hmm —dijo el cuervo—, pues, tal vez no hayas oído hablar de él; en tiempos de las Guerras Terapéuticas su recuerdo ya había sido perdido… De todas formas, como quizás ya te hayas dado cuenta, esto es un planeta. Su nombre es Tierra.
Quiss asintió con la cabeza. Sí, eso explicaba en parte lo que le había dicho aquel pequeño ayudante en la habitación que él encontró abierta. ¡«Polvo», lo que hay que oír!
—Así es como se llama este lugar; es en donde se encuentra el castillo; en la Tierra, próximo el fin de su vida planetaria. Dentro de unos cien millones de años el sol se convertirá en un gigante rojo, tragándose a todos los planetas de su sistema. Mientras tanto, sin luna y habiendo dejado de fluctuar y rotar, únicamente con el castillo, que yo sepa, sobre su superficie y con todo vestigio de las civilizaciones y especies anteriores de la humanidad destruido o simplemente enterrado desde hace un billón de años debajo de las placas continentales, será tu herencia.
—¿Mía? —dijo Quiss. Mirando a su alrededor observó que a cierta distancia la suave curvatura del muro del castillo se tornaba mucho más evidente que de cerca.
—Éste —dijo el cuervo rojo— es uno de los dos destinos que te aguardan. Si lo deseas puedes unirte a estas personas; ser como uno de ellos y soñar con el pasado, dentro del cuerpo de quienquiera que elijas, remontándote a mil millones de años atrás.
—¿Por qué razón debiera, o no debiera querer elegir eso?
—Es posible que quisieras elegirlo porque no deseas morir ahora. Es posible que lo quieras rechazar porque tienes lo que llaman una conciencia civilizada. Verás, cada una de estas personas trató, y fracasó, de hacer lo que tú y tu compañera estáis intentando —y fracasaréis— hacer; escapar. Cada uno de ellos, todos estos millones de individuos, es un fracaso. Desistieron del intento de responder al acertijo que se les había designado, y mientras otros eligieron el olvido, éstos optaron por vivir como parásitos de lo que el tiempo les ha dejado, en las mentes de otras personas de tiempos remotos. Sienten lo que otros han experimentado, incluso tienen la ilusión de poder alterar el pasado, por lo que dan rienda suelta a su voluntad y aparentemente influyen en los actos de sus anfitriones. Es una manera de postergar la muerte, de someterse a una droga, de alejarse de la realidad negándose a enfrentar el fracaso de uno. He oído decir que esto es mejor que nada, pero… —la voz del cuervo rojo se desvaneció. Sus ojos pequeños como cuencas permanecieron fijos en Quiss.
—Comprendo —dijo—. Vaya, debo decir que no me parece del todo tan deprimente.
—Sin embargo, tal vez te lo parezca más adelante.
—Quizá —dijo Quiss, fingiendo lo mejor que podía un aire indiferente—. ¿Debo suponer que todas estas personas tienen que ser alimentadas, y que las cocinas del castillo son tan grandes y hay tanto ajetreo porque deben abastecerlas?
—Oh, muy bien —dijo el cuervo rojo con un dejo de sarcasmo—. Así es, envían pequeños trenes desde las cocinas, llenos de sopas y guisos, hasta los confines del lugar, dondequiera que éstos se hallen; algunos trenes se pierden durante años, otros jamás regresan. Afortunadamente, estos pobres fracasados no precisan mucho sustento, por lo que las cocinas del castillo pueden dar abasto, aunque les iría mucho mejor si no se estuvieran entreteniendo con el tiempo subjetivo… Hasta donde yo sé, este sótano universal se extiende alrededor del planeta, y el castillo abastece a todas estas personas; tal vez existan otros castillos; uno a veces escucha rumores. De todas formas, el castillo cuida de estas personas en todos los sentidos. Se les ayuda a sacar la cabeza del agujero y reciben un tazón del cual beben a sorbos, sentados, con los ojos en blanco, como si estuvieran dormidos; luego vuelven como zombies a sus mundos particulares. Sus excrementos son retirados en los mismos trenes. —El cuervo rojo ladeó la cabeza, diciendo con cierta perplejidad en la voz—: ¿Pero no encuentras todo esto un poco… tonto? Es lo que te espera, hombre. Aquí es donde terminan casi todos, y muchos de ellos eran más inteligentes que tú. Si quieres, puedes preguntárselo al senescal. Confirmará mis palabras. Muy pocos escapan. Virtualmente ninguno.
—Sin embargo, qué más da —dijo Quiss—, como tú dices, es mejor que nada.
—¿Convertirse en parásito? ¿Terminar con tu cabeza metida dentro de alguna barata máquina del tiempo? No lo puedo creer. Esperaba más, incluso de ti. Sabes, no te he mentido. La verdad es suficientemente horrible. En realidad, estos zombies no influyen verdaderamente a las personas en cuyas mentes habitan. El senescal podrá decir lo que quiera, que con el tiempo la voluntad se acrecienta y que estas personas son responsables de los súbitos impulsos en los primitivos seres que persiguen, pero no son más que disparates. Las criaturas que hay alrededor de los agujeros podrán hacerles creer eso, pero según los experimentos que yo mismo he llevado a cabo todo indica claramente que lo único que existe es la ilusión de este efecto… y de todas formas, ¿existe una explicación más verosímil? Te diré una cosa: estas personas no valen más que muertas. Están muertas dentro de su propio sueño.
—Pero sigue siendo mejor que nada —insistió Quiss—. Indudablemente.
El cuervo rojo permaneció en silencio durante un buen rato, agitando sus alas en el aire delante de Quiss, mirándole con sus inexpresivos ojos negros. Finalmente dijo: —Entonces, guerrero, no tienes alma.
Haciendo un semicírculo alrededor suyo, el pájaro enfiló nuevamente hacia el muro negro que formaba parte del castillo.
—Es mejor que regresemos —dijo—. Si lo deseas, puedes preguntarle al senescal sobre este sitio. Se pondrá furioso, pero no te castigará, y tampoco puede castigarme a mí. Pregúntale —dijo el cuervo, batiendo sus alas en dirección al curvado muro sobre el cual se sostenía el Castillo Puertas, el Castillo Legado—, lo que quieras. Te confirmará que casi ninguna escapa, que la mayoría terminan aquí, o, los valientes, los verdaderamente civilizados, se suicidan.
Finalmente llegaron a la puerta, que aún se encontraba abierta de par en par. Mientras el cuervo rojo flotaba en el aire a un costado de ella, Quiss pasó junto a los pilares, columnas y personas soñando. Deteniéndose ante el mismo hombre vestido con pieles y de pie sobre un taburete que había visto antes, le dijo al cuervo rojo:
—Permíteme hacerte una pregunta.
—Oh sí, por supuesto, puedes examinarlo previamente —dijo el cuervo, volando en su dirección— Hay uno vacío…
—No, no —dijo Quiss, sacudiendo su cabeza y observando al ave que se había detenido cerca de él. Quiss señaló con la cabeza al enjuto hombre de las pieles y con su cabeza metida en el techo de cristal—. Me estaba preguntando si sabes algo acerca de él. ¿Cuál es su nombre? ¿Desde cuándo está aquí?
—¿Cómo? —dijo el cuervo rojo, un poco confuso, incluso irritado (Quiss disimuló la sensación de triunfo que le recorría por todo el cuerpo)—. Oh, ha estado aquí desde hace siglos —dijo, volviendo a recobrar su habitual compostura—. ¿El nombre?… creo que Godot. Goriot. Gerout; o algo parecido. Los archivos no son perfectos, ¿sabes? Un caso extraño… escucha, ¿seguro que no quieres probar lo que se siente? Te puedo enseñar en donde…
—No —dijo Quiss con firmeza, y se dirigió con brío hacia la puerta que conducía al castillo—. No me interesa. Ahora regresemos.
Quiss fue a ver al senescal, quien en medio del bullicio de las cocinas le confirmó todo aquello que le había dicho el cuervo rojo.
—Por lo tanto —dijo el senescal, obviamente disgustado—, ha visto lo que probablemente le tiene reservado el destino, ¿y qué? ¿Qué puedo hacer ahora? Simplemente pienso que ha sido afortunado en no aceptar la oferta del cuervo rojo; una vez debidamente dentro de esas cosas nadie sale por propia voluntad; demasiado seductor. Si alguien no viene en su rescate se quedaría allí para siempre, interviniendo en cualquier aspecto de la excitación humana. Para cuando uno se percata de los ruidos de su estómago ya está enganchado. Tan sólo se sale para comer y comparado con lo que se acaba de dejar no es más que un sueño gris.
Ése era el propósito del cuervo rojo. Tentarle con uno de esos orificios y luego dejarle solo. Y no confíe tampoco en todo lo que le ha dicho. Los orificios en el techo permiten un control total de las mentes de los primitivos. No hay nada que no pueda ser alterado. Cada mente contiene su propio universo. No podemos estar seguros de nada. Eso es todo lo que puedo decir. Si desea entrar oficialmente en ese sitio que ya ha visto informalmente, tendrá que notificarme su rendición a través de los canales apropiados. Ahora váyase, por favor. —El senescal le miró con severidad y luego subió por la desvencijada escalera de madera que conducía a su despacho, lejos del continuo caos de las cocinas.
Quiss regresó al cuarto de juegos, con las piernas exhaustas por el esfuerzo.
No le contó nada a Ajayi.
Se encontraba de pie en el parapeto del balcón.
Sí, el cuervo rojo había tenido razón. No podía saberlo, jamás podría estar seguro, probablemente sólo había exagerado la fealdad del destino de los soñadores para impulsarle a que él probase la experiencia y así poder dejarle allí, pero a pesar de todo había tenido razón acerca de los eventuales efectos de su revelación.
El recuerdo de aquel estrecho e ilimitado espacio debajo del castillo ocupó los pensamientos de Quiss —y, lo que era más importante, sus sueños— durante casi cien días con sus noches. Se había apoderado de él una profunda e incomprensible depresión, pesándole como si llevase puesta una armadura. Se sentía como un guerrero, envuelto en cadenas, hundiéndose en arenas movedizas…
No podía dejar de pensar en lo que había visto, en aquella vasta extensión delante y debajo suyo, en la impresión de claustrofobia que le causó aquel infinito. Tantas personas, tantas esperanzas fallidas, partidas perdidas, sueños abandonados; y el castillo, una isla de posibilidades en medio de un océano de oportunidades malogradas.
Aquella imagen resplandeciente e ilusoria a la cual se había aferrado durante todos estos días, esos brazos marrones, el cielo azul y la contrastada estela de vapor, ahora se le aparecían tan sólo para herirle, para burlarse de él en sus sueños. Su mente se hallaba perdida en aquel obscuro, silencioso e infinito espacio; esa falta de límites que convertía su desesperación en una sensación inacabable.
Sus esperanzas, su determinación —antes tan agresiva, tan furiosa, enérgica y poderosa— se había echado a perder por la indolencia; era incapaz de seguir adelante.
La influencia del castillo. Éste era su efecto, sobre aquellos que lo habitaban como también sobre sí mismo. Agobiar, desgastar lentamente y al mismo tiempo fusionar, corroyendo, agarrotando simultáneamente, al igual que agua cargada de arena en alguna inmensa máquina. Quiss se sentía dentro de aquel sitio no más importante que un grano de arena.
Miró hacia abajo los riscos y la nieve, balanceándose sobre sus pies hacia atrás y hacia adelante. Sintió un escalofrío y la mandíbula floja, por lo que apretó sus dientes. El viento soplaba con fuerza y le hacía oscilar. Frío como un glaciar, pensó, sonriendo tétricamente. Un glaciar de flujo lento. Una imagen apropiada con la cual morirse, pensó, recordando la habitación de cristal diluido, la última gota que eventualmente siguió a la revelación del cuervo rojo. Ése había sido el verdadero activador, la razón por la cual se encontraba de pie en este lugar.
Quiss había descubierto otra habitación, hacía apenas unos cuantos días, en uno de sus ahora infrecuentes paseos. Se hallaba caminando sin rumbo fijo, algo habitual en él, cuando llegó a una habitación dentro de los gruesos muros en donde soplaba el viento y la nieve entraba por las ventanas.
En las ventanas había restos de marcos de metal; se dio cuenta de ello al asomarse para mirar afuera y orientarse mediante el paisaje (si su sentido de la orientación no le fallaba, desde allí tendría que ver las minas, pero en los últimos tiempos cada vez se despistaba con mayor frecuencia).
Un material parecido a brea clara sobresalía de casi todos los marcos vacíos, en donde tan sólo quedaba un delgado borde de cristal sujeto al fondo de cada uno de los hexágonos del marco de metal. El cristal que pisaba era obscuro. Miró la ventana por fuera, entrecerrando sus ojos a causa del frío y concentrado viento que soplaba a través del espacioso agujero. El suelo se elevaba ligeramente, hacia las ventanas. Era de un material translúcido, como el hielo, y se insertaba en las paredes por debajo de las ventanas. Quiss se agachó, resoplando a causa del esfuerzo, para examinarlo, y finalmente terminó por arrodillarse y rascar el suelo (debajo de la delgada capa de cristal había un pavimento de pizarra). Golpeó ligeramente el material parecido a la brea pegado a los marcos de la ventana, luego pasó un dedo sobre el cristal aún sujeto en los marcos, por encima del alféizar, bajando por las lisas paredes hasta que finalmente su dedo se deslizó hacia el suelo sin que la yema registrase en todo su recorrido una rajadura, grieta o juntura.
El cristal del fondo de los marcos, sobre el estrecho alféizar, en las paredes debajo de las ventanas y del suelo estaba unido. Era un único cristal. Quiss permaneció arrodillado con las manos apoyadas encima de su regazo, la mirada perdida.
Recordó, de tiempos inmemoriales, que el cristal —el corriente, hecho de arena— era teóricamente un líquido, que en los viejos edificios los equipos de medición muy sensibles podían detectar un adelgazamiento significativo en la parte de arriba del panel y el correspondiente ensanchamiento en la parte de abajo, al ceder el cristal gradualmente al incesante empuje de la gravedad. En el Castillo Legado, al menos en ciertos lugares, el proceso sencillamente había tenido tiempo para llegar más lejos. El cristal se había diluido —aún se estaba diluyendo— de los marcos, por encima del alféizar, bajando por la pared hasta el suelo.
Al darse cuenta de aquello, y después de un rato, para su propio asombro, Quiss comenzó a llorar.
Las minas, de todos modos, no eran visibles a través de las ventanas; Quiss volvió a perderse por el castillo, con la mente en blanco, hasta que por último llegó al punto de partida, el cuarto de juegos desierto.
A continuación se dirigió casi automáticamente hacia el balcón y allí se quedó pensativo; vagamente sorprendido, casi de un modo ingenuo, por la facilidad con que súbitamente había sido capaz de aceptar su propia muerte, e incluso desearla.
Después de todo, no había nada que valiera la pena.
Así que trepó a la fría superficie de piedra del parapeto.
Ahora comprendía lo que había querido decir el cuervo rojo con alma, y ahora esa cualidad a-religiosa de carácter irreductible, esa individualidad, habría de pronunciar su más profunda autoafirmación en su propia destrucción.
Quiss cerró los ojos y se inclinó sobre el vacío.
Unos brazos se aferraron a su cintura, tirando de él. Abrió los ojos y vio mientras caía cómo el cielo se inclinaba, el muro del castillo en la parte de arriba del balcón se torcía. Ajayi jadeó mientras ambos golpeaban pesadamente el suelo de pizarra del balcón. Quiss salió rodando hasta el cálido cuarto de juegos, golpeándose la cabeza contra el suelo de cristal.
Levantó mareado la vista y vio a Ajayi tendida en el suelo del balcón, su pecho moviéndose rítmicamente, los ojos muy abiertos, contemplándole. Estaba tratando de incorporarse.
—Quiss…
A gatas, Quiss extendió su mano y le golpeó con dureza en el rostro, enviándola nuevamente al suelo.
—¡Déjame solo! —gritó—. ¿Por qué no puedes dejarme solo? —Inclinándose, Quiss la levantó. Su boca sangraba y tenía el rostro blanco. Ajayi lanzó una exclamación y se protegió la cara con sus manos; Quiss la arrojó dentro del cuarto de juegos y ella, tambaleándose, tropezó con unos libros, cayéndose de bruces en el suelo. Quiss fue en su busca—. ¿No puedes dejarme solo, no es así? —dijo sollozando. Sus ojos se estaban llenando de lágrimas, las manos y los brazos le temblaban. Volvió a levantar a la mujer del suelo; ella se llevó las manos a la cara, con los ojos levemente desviados, una mueca en el rostro; Quiss le dio otra bofetada y Ajayi se desplomó sobre el suelo con un grito. Se disponía a darle un puntapié a la figura llorosa, acurrucada sobre el suelo de cristal, cuando vio, no muy lejos, la mesa de juegos con un mazo de naipes encima.
Quiss se abalanzó sobre la pequeña mesa y cogiéndola por dos de sus patas regresó junto a la mujer, quien con los ojos muy abiertos a causa del miedo, vio cómo el hombre levantaba la mesa por encima suyo (Ajayi se contrajo, las manos cubriendo su cabeza; los naipes se esparcieron por el suelo) y golpeaba con ella el suelo a pocos centímetros de su cabeza, destrozando la mesa y causando una rajadura en forma de telaraña de un metro de diámetro sobre la transparente superficie del suelo.
La mesa se desintegró; la pequeña gema roja engarzada en su centro se rompió en mil pedazos, un entramado de filamentos brillosos explotó en la intrincada superficie de la mesa, echando chispas durante unos segundos, para luego humear y tornarse opacos, y las sólidas patas de la mesa se abrieron elásticamente, partiéndose y revelando en su interior páginas impresas puestas a presión. Quiss pateó los escombros y luego se giró, tapándose los ojos con sus manos y sollozando.
Se alejó a tropezones hacia el interior del cuarto.
Ajayi levantó la vista, por encima de los restos de la mesa despedazada, y vio a Quiss darse contra la pared de las escaleras de caracol. Bajó titubeante los primeros escalones y desapareció. Ajayi volvió a respirar, tocándose ligeramente el labio partido con el borde de su abrigo.
Se sentó adecuadamente sobre la superficie de cristal, alejándose de la rajadura ocasionada por la mesa por donde comenzaba a filtrarse el agua tibia y salada. Estaba temblando.
Miró los restos de la mesa.
Bien, habían jugado su última partida; de eso no cabía la menor duda. Sin mesa, los juegos no eran válidos. Por lo tanto, les quedaba tan sólo una única posibilidad para responder.
Trató de pensar con calma, preguntándose qué había sucedido para que Quiss quisiera matarse. Ella no lo sabía. Últimamente se mostraba cada vez más displicente, pero tampoco quería dar explicaciones, si es que las había. Ajayi esperó que se le pasara; al igual que ella, Quiss ya había estado deprimido, pero durante los últimos cien días su abandono fue en aumento y no deseaba hablar sobre ello ni que le animasen. Tal vez no tendría que dejarle ahora solo, ¿pero qué podía hacer? Si estaba decidido a acabar con su vida no había nada que ella realmente pudiera hacer. Era su vida, estaba en su derecho. Quizá su comportamiento era un poco egoísta.
Ajayi se puso de pie temblando. Se sentía un poco mareada y el cuerpo le dolía en varios lugares. Al menos no tenía nada roto; era algo por lo cual tendría que estar agradecida.
Reparó que las patas de la pequeña mesa habían sido hechas con libros. A algunos de ellos les faltaban páginas o las cubiertas; trozos de ellos se hallaban adheridos al enchapado de madera que los había revestido cuando aún formaban parte de la mesa. Cada una de las tres patas estaba construida con uno o dos libros. Los ejemplares estaban escritos en inglés.
Titus Groan, leyó para sí en voz suave. El Castillo, Laberintos, El Juicio… A otro libro le faltaba la página con el título. Con el ceño fruncido, miró por encima los restos rasgados de la primera página.
Luego examinó el resto de los libros. Éste era interesante. Ajayi había estado buscando un par de ellos, sobre los que había leído en alguno de los manuales literarios y de comentario de textos que empleaba para seleccionar los libros que debía leer. No los había hallado en los lugares del castillo en los que supuestamente tendrían que haber estado. Tal vez era significativo que hubieran aparecido en cambio dentro de la mesa de juegos. Volvió a contemplar el libro sin la página del título.
Decidió leer primero aquel libro innominado. En todo caso, quizá le ayudara a tranquilizarse, a olvidarse de ciertas cosas…
Sí, pensó, mientras se dirigía hacia su taburete, primero leería éste y luego los demás. Esperaba que Quiss se encontrara bien. Aún tenían que dar una última respuesta.
Ajayi se sentó.
Comenzó a leer.
Después de todo, ¿qué otra cosa podía hacer?
La historia comenzaba así:
Avanzó por los corredores blancos…
SEXTA PARTE
La verdad y sus consecuencias
Los árboles se alzaban al costado del canal allí donde éste volvía a aparecer después de pasar por el túnel, situado debajo de la colina que él acababa de cruzar. Graham atravesó un pequeño portal, y por un sendero rodeado de césped y flores llegó hasta el viejo camino de sirga. Una lejana parte de su mente parecía susurrarle que él había seguido el curso del túnel por arriba de la colina, que había caminado desde la casa de la calle de la Media Luna, la cual se encontraba encima del túnel, hasta aquí, su desembocadura.
Un repentino dolor puramente físico hizo que sus entrañas se encogiesen mientras recordaba el día en que había estado hablando con ella desde la calle sobre el pasaje secreto que comunicaba con el túnel… sacudió su cabeza para tratar de expulsar aquel pensamiento.
Se dio cuenta de que tenía que respirar profundamente, mucho más de lo que lo había estado haciendo, para aclarar su mente y controlar su estómago. Se hallaba de pie en una de las márgenes del canal, mirando el césped que crecía al otro lado de las tranquilas aguas. Oyó a lo lejos el ruido del tráfico; la sirena de una ambulancia, quizá se tratara de la misma que él había visto. Buscó un lugar para sentarse, por lo que se puso a caminar a lo largo de la senda hasta que llegó a un sitio en donde encontró alquitrán esparcido por el suelo y unas manchas negras que parecían sangre seca en la polvorienta superficie del camino; a su alrededor zumbaban las moscas.
Sobre el césped vio tirada una revista rasgada. Al mirarla más de cerca, pudo ver las nalgas de una mujer encima de un par de rodillas peludas. El trasero de la mujer se hallaba ligeramente enrojecido; también aparecía una mano posada, muy obviamente posada, no en movimiento, sobre ella. Mientras la contemplaba una leve brisa pasó las páginas de la revista por él, tan forzadamente como cualquier máquina de viento arrancando las hojas del calendario en alguna película de Hollywood. Las otras fotografías de la revista eran casi todas similares.
Graham se giró, disgustado por algo más que el patético aunque relativamente inofensivo fetiche de la revista, y vio una aglomeración de moscas remolineando en el aire sobre algo oscuro que se hallaba entre la hierba; parecía la pata de un animal.
Cerró sus ojos, deseando llorar, una antigua parte suya dándose por vencida, deseando entregarse a un instinto animal que hasta ahora había reprimido, pero ninguna lágrima apareció, tan sólo una especie de resignada y desagradable amargura, una amplia aversión por todo lo que le rodeaba, por todas las personas y sus artificios y pensamientos, por todas sus estúpidas e inútiles aspiraciones. Graham abrió sus ojos irritados, parpadeando con enfado.
Aquí estaba; esto era lo que realmente importaba; aquí estaba nuestra civilización, nuestros mil millones de años de evolución, aquí mismo; una sucia y manoseada revista pornográfica y un animal doméstico descuartizado. Sexo y violencia, ocupaciones mezquinas como todas nuestras vulgares fantasías.
El dolor de vientre que había padecido antes le volvió a aparecer, áspero y cortante como una cuchilla oxidada.
A continuación comenzó a expandirse, como una especie de cáncer relámpago; era una veloz repugnancia, un síndrome alérgico total dirigido hacia todo lo que le rodeaba; hacia la mugrienta y destripada mundanidad de todas las cosas, la pasmosa humillación de la existencia; todas las mentiras y los sufrimientos, el asesinato legalizado, el robo privilegiado, los genocidios, los odios y las asombrosas crueldades humanas, toda la famélica belleza de los florecientes pobres y de los lisiados en cuerpo e inteligencia, todos los vagabundos que se enfrentan a la vida en las ciudades y en el campo, los excitados fanáticos de los credos y de cualquier fe, todo el torturado ingenio y el cuidadosamente civilizado salvajismo de la tecnología del dolor y de las estructuras de la avaricia; todas las ampulosas, rimbombantes, mierdosas palabras utilizadas para justificar y explicar la profunda y tremenda desgracia de nuestra propia crueldad y estupidez; todo se amontonó sobre él, dentro de él, como un peso en la atmósfera, una enorme masa de aire encima incapaz de ser equilibrada por la presión interna, de manera tal que se sintió de inmediato aplastado, destrozado por dentro, aunque también dilatado; reventando a causa de la nauseabunda carga de una vulgar y pomposa revelación.
Se giró hacia el canal, sintiendo el vientre como si estuviera repleto de plomo. Tenía la lengua hinchada; la garganta la sentía áspera, y su lengua, ese instrumento de la articulación, como un gran saco envenenado, una especie de glándula llena de desechos corporales, turgente de podredumbres, carnosa como un cadáver abultado. Reprimió su deseo de vomitar, tratando de ignorar sus temblorosas entrañas. Cogió su portafolios y a la orilla del canal extrajo las largas hojas de papel.
Eran los dibujos del rostro de ella, hechos con cientos de pequeños trazos que conformaban entre ellos una trama, cuidadosamente dibujados con tinta china negra. Graham pensó, incluso ahora, después de lo sucedido, que sin duda eran los mejores trabajos que jamás había realizado.
Graham los contempló, balanceándose sobre sus piernas, sintiéndose enfermo, enfermo del estómago, del cerebro, comenzando a arrojar luego los dibujos uno por uno en las calmas y límpidas aguas del oscuro canal. Se deslizaron por el aire, algunos cayendo juntos, otros aterrizando por sí mismos, algunos con la cara hacia arriba y otros con la cara hacia abajo, algunos obscurecidos por los demás. Graham observó cómo el agua penetraba en ellos, haciendo que se corriera la tinta negra a través de las muchas versiones de su rostro, mientras la lenta corriente del canal se los llevaba gradualmente, alejándolos de él en dirección a la desembocadura del túnel, nuevamente por debajo de la colina, las casas y el lejano tráfico.
Graham contempló esta marcha sintiéndose un poco mejor, pero aún con el dolor de vientre, incapaz de llorar, y a continuación volvió a cerrar su portafolio. Cuando estaba a punto de partir, cambió de opinión; regresó a la orilla del canal y recogiendo la revista pornográfica también la arrojó al canal, luego espantó con una mano a las moscas del ensangrentado fragmento de pata blanca y negra, y cogiéndola por una uña saliente la lanzó hacia las aguas.
Observó cómo todas las cosas flotaban en dirección a la boca del túnel; los grandes rectángulos de papel, parecidos a hojas salpicadas de negro caídas de algún extraño árbol de invierno; la revista, imitando a un pájaro muerto, con el espinazo hundido, las páginas como alas desplegadas; el fragmento de pata apenas manteniéndose a flote, con algunas moscas obstinadas aún revoloteando sobre ella.
Después pateó la polvorienta superficie del camino en donde había aquellas manchas de sangre, enviándolas al canal con algunas piedras y cubriendo de polvo el agua. Y mientras el polvo flotaba en el aire y en el agua, y volvía a asentarse nuevamente sobre el sendero, Graham se alejó caminando; a lo largo del canal, en dirección al pequeño portal, nuevamente hacia la ciudad.
Iain Banks
Pasos sobre cristal
Traducción de Jorge Lech Polianski
Ediciones del Serbal
Título original: Walking on Glass, MacMillan, Londres, 1985
Primera edición: 1989
© Iain Banks 1985
© 1989, edición española. Ediciones del Serbal S.A.
Guitard, 45 - 08014 Barcelona
Impreso en España
Depósito legal: B. 1422/89
Diseño gráfico: Marina Vilageliu, MMJ
Impresión: Romanyà Valls, Capellades (Barcelona)
ISBN 84-7628-055-6