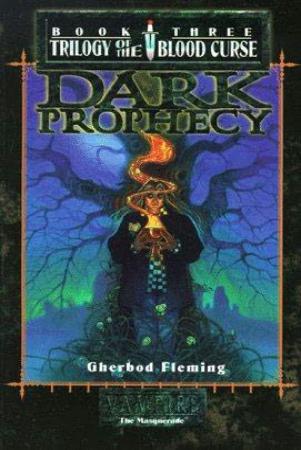
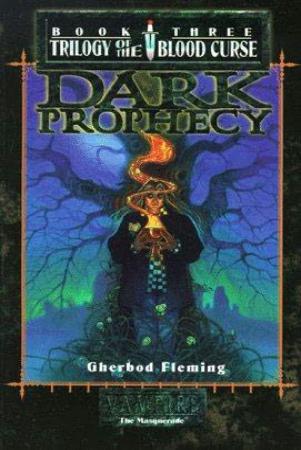
World of Darkness - Mundo de Tinieblas
PROFECÍA SINIESTRA
("Vampiro", "La Maldición de la Sangre", vol.3)
Gherbod Fleming
Dark Prophecy
Traducción: Manuel Mata Álvarez
_____ 1 _____
Nicholas apartó su cara de la masa de carne y tendones que hasta hacía poco había sido un pastor español. La brisa arrastró un reguero de saliva escarlata que resbalaba por el borde de su boca y la arrojó sobre la presa de aquella tarde. Olfateó el aire. Se alzó cuan largo era, y volvió a olfatear.
El ahora desatendido rebaño se había dispersado cuando Nicholas cayó sobre el pequeño anciano. El pastor no tuvo siquiera tiempo de defenderse o gritar pidiendo ayuda. Con el cuello roto y la garganta abierta en canal, su sangre tiñó la tierra de sus padres.
Nicholas no olió nada amenazador en el aire. Los nevados Pirineos estaban, aparte de algún balido ocasional y ansioso, en completo silencio. Pero, a pesar de ello, el cazador no sintió ningún alivio.
A sus pies, el cadáver resultaba una silenciosa acusación. Nicholas no había querido asesinarlo, sino simplemente alimentarse de él. No necesitaba demasiada sangre. Podría haber dejado al arrugado pastor con vida, durmiendo aferrado a su bota de vino.
No estaba preocupado por la ruptura de la Mascarada. Para él no era más que una cobarde concesión al mundo de los mortales, impuesta a los clanes de la Camarilla por la intriga de los Ventrue. Lo que le preocupaba era la imprudencia de su última caza. Como Gangrel que era, Nicholas no imitaba las ineficaces y absurdas costumbres de la sociedad mundana. Vivía, en cambio, como un depredador solitario. Estaba acostumbrado a dejarse guiar por su instinto. Pero esta muerte... había ido mucho más allá de un impulso instintivo. Había sido un acto gobernado por la salvaje furia que anidaba en lo más profundo del corazón de Nicholas.
La maldición de la sangre. Sabía que esta era la causa.
Sus ancestros (Ragnar y Blaidd, viejos, poderosos, desaparecidos mucho tiempo atrás), cuya sombra y cuyo recuerdo habían estado haciendo valer sus derechos sobre su sangre cada vez con mayor fuerza, lo habían abandonado tan repentinamente como aparecieran, dejándole tan solo una furia anciana y pura a la que Nicholas se había entregado sin remedio. Los insistentes pensamientos que lo impulsaban a buscar venganza contra Owain Evans se habían ido. Cuanto el amigo de Nicholas, Plumanegra, le había enseñado, se había ido también. Sólo quedaba el ansia de sangre, imperativa y devoradora. El mutilado pastor era prueba terriblemente elocuente de ello. Sólo con recordar el ataque la furia volvía a aparecer, alzándose desde el interior como la bilis a punto de ser vomitada. Y con ella venía el miedo.
Nicholas no había vuelto a perder el control de sí mismo tan completamente desde aquella noche en la finca de Owain, en Atlanta. Sus entrañas parecían estar ardiendo; un hambre ardiente comenzó a apoderarse de su voluntad, a pesar de la presencia del cadáver recién devorado sobre la tierra. Nicholas sintió que su propia mente, su voluntad, retrocedían frente a la irresistible furia. Se observó a sí mismo, como si fuera un extraño, saltando sobre una oveja cercana. Las garras se clavaron profundamente en su cuerpo, y el fluido vital de la patética bestia fluyó hacia él. Nicholas bebió entonces con avidez, mientras iban cesando las convulsiones del animal, y la sangre se vertió sobre sus piernas y sus pies. Se alzó sobre el cuerpo muerto de la oveja y lanzó un triunfante rugido hacia la noche.
El Gangrel sintió cómo sus garras se abrían paso a través de la lana y de la carne. Notó el familiar sabor de la sangre que chorreaba hacia su boca. Pero no era más que un simple espectador de la matanza. Incapaz de intervenir, asistió, cada vez desde más y más lejos, al macabro espectáculo de sí mismo, cazando una oveja detrás de otra. Con cada litro de sangre derramada, lo ahogaban un poco más el hambre y la furia.
Y la sangre siguió siendo derramada.
* * *
Las ramas del árbol viviente, los malévolos zarcillos, se enroscaban en torno a Owain, sujetándolo fuertemente por los brazos y el torso. Se debatió recurriendo a toda su sobrenatural fuerza, sin conseguir nada. Las ramas, cadenas y grilletes de madera que se estrechaban más cuanto más violentamente luchaba, lo estaban aprisionando con rapidez.
Un relámpago en el cielo iluminó a una figura que permanecía junto a Owain sobre la cresta de la colina. Era un anciano. Un viento racheado agitaba su oscura barba y su traje blanco. El trueno hizo temblar la colina. El anciano tenía en la mano una vara, pero no lo utilizaba para apoyarse. En cambio, la blandía en dirección a Owain, agitándola frente a la cara del vampiro prisionero.
Owain estaba indefenso. Las ramas se enroscaban en torno a su cuello, y sujetaban sus piernas hasta la altura de las rodillas. Luchó contra las cadenas de madera, pero en vano. Era el cautivo objeto de la ira del viejo. De nuevo, el hombre apuntó con su bastón a Owain y, alzando la voz sobre el estruendo que llenaba la colina y el cielo, dijo:
--Convoca en tu auxilio cuantas noches se han puesto. -El rubor teñía sus mejillas y su calvo cráneo; manchones rojizos revelaban su ira-. Yo, José el Menor, te advierto: no te servirá de nada.
Las familiares palabras asaltaron a Owain. Las ramas apretaron aún más su abrazo, como si compartieran la ira del anciano. Puesto que no respiraba, Owain no podía ser asfixiado, pero sus huesos y articulaciones comenzaban a rechinar y amenazaban con hacerse pedazos ante la implacable presión. Pero a pesar de la insoportable agonía, no podía apartar aquellos ojos de un azul ceniciento que lo observaban con furia.
--La sombra del Tiempo no es tan alargada como para que puedas esconderte bajo ella -dijo el anciano. Sus palabras restallaron en los oídos de Owain, por encima incluso del rugido del viento y del incesante traqueteo de las hojas, que se estremecían furiosamente formando remolinos sobre el suelo, y del temblor se sacudían en el aire y se agitaban extendiéndose hacia la oscuridad.
Mientras el anciano hablaba, una de las ramas del árbol viviente se desenroscó y se apartó ligeramente de Owain. La punta se apretó contra su pecho.
El anciano tomó el bastón con ambas manos. Su ira parecía haber alcanzado el cénit. Alzando el bastón hacia los cielos, bramó sobre la tormenta.
--Este es el Fin de los Tiempos.
Súbitamente, la rama que tocaba el pecho de Owain retrocedió. La punta ser había transformado en una espina gigante, tan afilada como una espada. La luz del relámpago centelleó por un instante sobre el afilado extremo, y entonces descargó su golpe con asombrosa velocidad. La espina hizo añicos las costillas que protegían el corazón de Owain, y la madera viviente desgarró el vulnerable órgano.
En sus últimos instantes de vida, Owain echó la cabeza hacia atrás, un aullido de agonía prendido de sus labios...
--¿Señor? ¡Señor...!
Los ojos y la boca de Owain se abrieron completamente. El dolor arqueó su espalda y cada músculo de su cuerpo se puso tenso.
--¡Señor...!
Las ramas sacudieron el cuerpo de Owain. No... no las ramas, ni el árbol. Una mujer, inclinada sobre Owain, lo sujetaba por los hombros y lo estaba zarandeando.
--¡Señor! ¿Va todo bien?
Owain se palpó el pecho con ambas manos. Ningún apéndice de madera atravesaba su carne. Se desplomó sobre el asiento, dejando escapar de sus labios un gemido de miedo y alivio a un tiempo.
Kendall Jackson aún sostenía a Owain por los hombros. Sus oscuros cabellos cayeron sobre su rostro, cubriéndolo, mientras se inclinaba sobre él.
--¿Señor?
Owain le propinó una bofetada que la envió tambaleante a través de la pequeña sala.
--¡No me toques! -exclamó bruscamente.
Ella chocó contra la pared del otro extremo, y resbaló hasta el suelo con una mueca pintada en el rostro. Permaneció allí donde había caído, observándolo, embargada por una confusión dolorida. Mientras tanto, Owain tomaba consciencia de cuanto lo rodeaba: un compartimiento estrecho y alargado; asientos de respaldo alto, y tapicería de cuero; una exuberante alfombra oriental; mesas de caoba al otro lado de un pasillo de apenas setenta centímetros.
Contribuía a aumentar su desorientación el hecho de que todos aquellos accesorios y muebles que veía a su alrededor no eran más que una colección de mentiras. La escena, ostensiblemente el interior de un compartimiento de lujo de un tren del siglo diecinueve, no era lo que su apariencia daba a entender. La alfombra no era un duplicado exacto de la que uno hubiera podido encontrarse de viajar en un tren de la ya desaparecida Línea de Lujo Oswood entre Boston y Nueva York; y los asientos no eran bancos realmente restaurados, provenientes de los vagones decomisados al prestigioso Servicio Wroughton de Londres. Todos aquellos objetos, falsificaciones, habían sido elegidos con el único objeto de recrear una apariencia.
Owain deslizó la mano a lo largo de la suntuosa y acolchada superficie del cuero de su asiento. Sobre cada botón se había grabado la letra "G". Owain sabía que muchos Cainitas se encontraban incluso menos cómodos que él con los modernos métodos de transporte. Muchos ancianos, cuya necesidad o siquiera deseo de viajar habían desaparecido muchos años atrás, no se dignarían a poner el pie en un artilugio impulsado por combustión interna. Y otros, incomprensiblemente en opinión de Owain, rehusaban confiar su seguridad al vuelo mecanizado.
El compartimiento en particular representaba el intento por parte de los Giovanni de acomodar a estos últimos; aquellos Cainitas que, por alguna necesidad inesperada, debían atravesar el Atlántico pero carecían de los medios para organizar un viaje más civilizado o más acorde a sus inclinaciones. Con un poco de imaginación, podían llegar a convencerse de que estaban siendo transportados por tren, y no por la gracia de Dios y de la moderna tecnología.
Aunque Owain cultivaba un agudo escepticismo en lo referente al vuelo, también era consciente, inequívocamente, de que en aquel momento se encontraba a miles de metros por encima del océano. La presencia de la decoración ferroviaria le traía sin cuidado. Había tenido que abandonar España a toda prisa, y el único reactor disponible había sido éste. Ni que decir tiene que había pagado a los Giovanni una suma suficiente como para comprar un avión. Tal era el precio de la eficacia y la rapidez.
Owain debiera haber sido capaz de descansar con facilidad. Él y su criada Kendall había por fin logrado escapar de la trampa mortal en que Toledo había acabado por convertirse. O, más bien, en la que Owain había acabado por convertirla.
Durante décadas, Owain había vivido como un anciano de la Camarilla, mientras mantenía sus conexiones con el Sabbat en la clandestinidad. Sin embargo, cuando a petición de su antiguo amigo El Greco había intentado hacerse pasar por un anciano de la Camarilla para infiltrarse en una facción rival del Sabbat, Owain había, apenas en plazo de un puñado de noches, fallado miserablemente.
La ironía nunca cesa. Pensó.
Trató de ponderar las graves repercusiones que habían acompañado a esta ironía en particular. Owain había observado, desde un tejado cercano, cómo Carlos, el rival de El Greco en el Sabbat, quemaba la hacienda del, por entonces, amigo de Owain y aniquilaba al anciano Toreador junto a todos sus sirvientes, entre ellos el llorón de Miguel. Fue una lástima, pensó Owain, que Miguel hubiera de morir a manos de otro. ¿Qué otra ventaja puede tener una disputa de siglos si no es la del placer que proporciona ponerle fin personalmente?
Todo el asunto de Toledo podría haber resultado por completo diferente si El Greco hubiera sido capaz de exponer a Owain la situación de una manera más precisa. En vez de eso, el viejo Toreador le había ocultado el hecho de que Carlos ya había tratado de arrebatarle el control de la ciudad otras veces en el pasado. Y éste era un detalle de cierta importancia. Mal informado, e irritado por la naturaleza obligatoria de su misión, Owain se había conducido con torpeza. Incluso las escasas horas transcurridas desde su huida le prestaban la suficiente perspectiva como para darse cuenta de ello. Percatándose demasiado tarde de lo frágil de su posición, Owain había errado miserablemente y, al final, había sido El Greco quien pagara el precio.
El fallecimiento de El Greco provocaba en Owain emociones más ambivalentes que el de Miguel. Pero tampoco demasiado. Owain y El Greco habían sido amigos durante varios cientos de años, pero entre los Cainitas la amistad no era tanto un lazo duradero y un compromiso, como un infrecuente accidente de las circunstancias; uno que, inevitablemente, acababa por tornarse un enredo de manipulación emocionalmente incestuoso. Ciertamente, las relaciones de El Greco y Owain habían seguido este camino. Cuando El Greco forzó a Owain a participar en su conjura contra Carlos, las antiguas aprensiones de Owain habían terminado por cobrar forma, y cualquier sentimiento cálido que aún abrigase hacia El Greco había terminado por marchitarse. Después de eso, no había sobrevivido demasiado tiempo.
No es que Owain tomase la resolución del drama como alguna clase de moraleja (el intrigante Toreador que caía víctima de su propia y traicionera intriga), en la que la muerte de El Greco fuese resultado del juicio divino. Más bien al contrario. Owain no albergaba ilusiones al respecto de su propia moralidad y heroísmo. En su momento, él mismo había concebido y desarrollado planes de enorme vileza. Había sido, sin la menor sombra de remordimiento, martillo de los oprimidos y los derrotados. La única diferencia entre él mismo y El Greco era que, mientras éste era ahora una pila de cenizas que muy pronto serían olvidadas, Owain todavía caminaba sobre la tierra.
Más bien, Owain consideraba la muerte de El Greco como una especie de comedia de los errores. La demencia del Toreador le había vuelto incapaz de aceptar la realidad, de reconocer que había dejado de ser el gran poder que un día fuera. Demencia no, decidió Owain, vanidad. Y ahora, El Greco ya no existía.
A lo largo de los siglos, Owain no sólo había aprendido, sino que también, a menudo, había sido utilizado y pisoteado por ésta, la primera y principal lección de la Historia: la justicia divina no existe. La malévola Divinidad observaba Su creación con ojos fríos e inmisericordes. De hecho, Su divinidad sólo residía en el hecho de que Su crueldad y Su afán de venganza sobrepasaban con mucho los de cualquier criatura mortal.
La entrada del avión en una zona de turbulencias distrajo a Owain de sus reflexiones filosóficas. Volvió su atención hacia cuanto lo envolvía, hacia aquella frágil imitación de un vagón del siglo diecinueve. Mientras el avión, junto con todos los tripulantes y pasajeros, ascendía y descendía bruscamente, advirtió que no había ventanillas tras las cortinas cerradas de la cabina. Una precaución funcional, en medio de toda aquella decoración superflua, para proteger a la clientela específica del clan de los Giovanni. Ningún Cainita querría encontrarse, como resultado de un despegue apresurado o un aterrizaje a destiempo, con la bienvenida del sol de la mañana.
De hecho, Owain se dio cuenta, los rayos del sol debían estar bañando el exterior del aparato en aquel preciso momento. Kendall y él habían llegado a Madrid poco antes del amanecer, y no podían haber estado en vuelo más que unas pocas horas. Al menos, eso explicaría en parte el extremo letargo mental en que se había visto sumido cuando había despertado de sus visiones.
Las visiones. Involuntariamente, Owain se estremeció. ¿Un preludio de la locura? ¿El primer síntoma de la maldición de la sangre? Había estado constante y activamente intentando mantenerlas alejadas de su mente desde que comenzaran a manifestarse, semanas atrás, y ahora no era el momento de cambiar de idea. Se sintió como si se hubiera drogado mientras la pereza del día lo ganaba para sí. Cerró sus ojos. Pero el avión volvió a sacudirse y trepidó bajo sus pies.
En aquel momento Owain reparó en que su sirvienta continuaba sentada al pie de la pared del lado opuesto, mirándolo fijamente. No la había golpeado intencionadamente, sino por reflejo. Hasta aquel momento, Owain jamás le había puesto la mano encima. Pero así era la vida de un ghoul, completa y constantemente a merced de los antojos, caprichos y arrebatos de humor de su domitor, de quien dependía el suministro de aquella sangre que lo elevaba sobre el resto de los mortales y prolongaba su vida. Ciertamente, existían maestros mucho peores que Owain. El abusar de sus servidores no era un hábito en él. Estaba el caso de Randal, al que Owain había despachado sin demasiadas ceremonias no hacía mucho, pero Owain sentía que en aquel caso particular había sido provocado más que suficiente. La disciplina debía ser mantenida.
--Ven -llamó a Kendall con un gesto-. Siéntate.
Ella dejó transcurrir apenas un instante antes de cumplir con lo que se le pedía. Su obediencia abrumaba cualquiera vacilación que pudiera sentir. Como debe ser, pensó Owain, admirando un instante a su criada y felicitándose por lo acertado de su elección.
Kendall tomó asiento junto a él. Owain inclinó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos mientras le hablaba:
--Sospecho que no tardaremos demasiado en llegar a Atlanta. Encárgate de que no se me moleste hasta después de la puesta del sol. -Sintió el silencioso movimiento de asentimiento de ella.
Pese al cansancio provocado por las calamidades ocurridas la noche anterior, el verdadero descanso eludía a Owain. Relajó los puños, se forzó a apoyar las manos sobre las rodillas, y trató de relajarse. Aquellos últimos días no había recibido la llegada del sueño con mucha alegría, porque a menudo venía acompañado por las visiones, y siempre por su amenaza. Sin embargo, ésta distaba mucho de ser la única, o siquiera la mayor, de las preocupaciones de Owain.
Aunque era cierto que sus conexiones personales con el Sabbat habían muerto junto a El Greco, no lo era menos que Carlos no necesitaba evidencias indiscutibles para lanzarse en su persecución. El testimonio del traidor, Javier, unido a la huida del propio Owain, serían pruebas más que suficientes para Carlos. Y, además, querría ajustar las cuentas con él. Después de todo, Owain no había vacilado en expresar en voz alta su certeza de que Carlos era el responsable de que se hubiera desencadenado la maldición de la sangre sobre la sociedad Cainita. Sólo esto podría impulsar a Carlos a perseguirlo y a atacar incluso a través del océano Atlántico. Y puesto que aquel necio Gangrel descendiente de Blaidd, Nicholas (¿acaso no era ésta una complicación imprevista?, pensó), había revelado la identidad de Owain, no había ya niebla del anonimato en la que poder desvanecerse. ¿O acaso, se preguntó, se sentaría Carlos a vigilar y esperar durante años y años hasta que el momento idóneo para su venganza acabara por presentarse? En cualquier caso, la finca de Owain iba, por necesidad, a transformarse en una fortaleza, una incluso más segura que aquellos castillos que lo habían protegido de las amenazas durante su vida mortal.
Más allá de los peligros reales a los que indudablemente se enfrentaba, un abatimiento del espíritu afligía a Owain. Cayó sobre él con la aplastante fuerza del peso de todos sus años. Aquí estoy de nuevo, huyendo de Europa, pensó. Siempre huyendo de todas partes. Siempre huyendo de alguien. Casi setecientos años atrás había abandonado su patria, Gales. Huyendo. Después de casi dos siglos de luchas y decepciones, era cierto, pero huyendo al fin y al cabo. Su ulterior residencia en Francia había concluido precipitadamente después de un intervalo de tiempo considerablemente más corto. La huida había sido la decisión más sabia y prudente, y el hecho de abandonar permanentemente la inflexible Francia y sus costumbres no había resultado para él un gran sacrificio. Pero más tarde, en España, había huido incluso de la propia no-vida, retirándose a un letargo prolongado. Al emerger de nuevo a la consciencia no había sido capaz de reencontrar la pasión y el fervor que habían alimentado su existencia mortal. Era como si algo en aquel extendido sueño hubiera minado el fuego de su alma, dejándolo reducido a un autómata parasitario. De nuevo, la migración había parecido un remedio plausible, pero había resultado poco más que un cambio de residencia, mientras el ya familiar vacío permanecía en su lugar.
Por fin, en los últimos meses, su entumecida existencia había sido estremecida y de nuevo se había visto expuesto a las tumultuosas emociones de los vivos: ira, dolor, desengaño. Y a pesar de todo, por helados que hubieran sido los años de su vacío, Owain hubiera estado dispuesto a regresar a él. El apagado malestar del aburrimiento era preferible a aquella renovada, martilleante agonía de esperanzas insatisfechas y sueños hechos pedazos.
Las visiones sólo aumentaban aquel dolor.
Su aparición había coincidido con el descubrimiento por parte de Owain de la sirena. Como una criatura mitológica, su hechizante voz lo había atraído, seduciéndolo con visiones de su patria. E incluso, lo que resultaba todavía más milagroso, la inocencia y profundidad encerrada en las notas de la voz de la sirena habían permitido a Owain, por primera vez en siglos, sentir de nuevo la pasión por las colinas de Gales, experimentar una vez más el amor por aquella que le había sido negada en vida, y cuyo recuerdo había mantenido pegado a su corazón durante todos esos años. Angharad.
¡Maldita sea! Owain se maldijo. No podía escapar de su nombre.
No temía tanto las visiones porque estuvieran pobladas de figuras amenazantes y voces apocalípticas que lo asaltaban, sino porque la contemplación de las maravillosas tierras y el duradero amor de sus primeros años resultaba insoportable. Porque el retorno de la pasión y el amor habían traído consigo una mayor consciencia de su pérdida y del dolor. Ojalá fuera insensible. La maldigo. En una sola noche, la sirena había derribado muros que a Owain le había llevado siglos levantar. Se merece lo que le ocurrió.
¿Por qué, entonces, se preguntó, sentía un resentimiento tan agudo hacia el Príncipe Benison, quien había ordenado su destrucción? ¿Acaso porque Owain estaría dispuesto a soportar cualquier tortura con tal de volver a oír aquella canción sólo una vez más?
Abrió los ojos bruscamente. Aquél hilo de pensamientos, decidió, no lo llevaba a ninguna parte. Kendall, sentada a su lado, observaba con aire preocupado su agitación.
--¿Tan pequeña es la sala -dijo secamente- como para que tengas que sentarte prácticamente encima de mí?
Sin protestar, Kendall se mudó a un asiento más alejado.
Pero el verdadero descanso seguía eludiendo a Owain. Aunque las visiones se mantenían a distancia, su mente estaba poblada por las imágenes de Toledo: del encorvado El Greco; de Miguel y su enojosa sonrisa; de Carlos, presumido en su victoria; de aquel condenado Gangrel; de las llamas extendiéndose a lo largo de toda la morada de El Greco. El episodio completo había sido una travesía de derrota y pérdida. Y, una vez más, el nombre de Angharad había sido cruelmente colgado delante de Owain como la zanahoria delante del burro. Proyecto Angharad. ¿Cómo había llegado su nombre a estar involucrado con la maldición? ¿Coincidencia? Owain no creía en coincidencias. No mientras un cruel embaucador fuera el que llevase los atavíos del Divino Creador.
Un suspiro prolongado escapó de su pecho. Había vivido tanto, y al mismo tiempo tan poco... "Paz", musitó, mientras el sueño del sol lo tomaba por fin entre sus brazos. ¿Cuándo había sido la última vez, se preguntó con amargo asombro, en que le había sido concedido un momento de paz? Si simplemente hubiera tenido la muerte de un mortal, allá en Gales...
Pero no había sido así.
Ahora, una vez más, las visiones regresaron.
_____ 2 _____
El insidioso ruido proveniente del teléfono despertó a William Nen. Torpemente se estiró hacia él y descolgó el auricular en el preciso momento en que sonaba el segundo timbrazo.
--¿Sí?
--¿Dr. Nen?
--Al aparato.
--Los cuerpos que examinó... ¿de donde vinieron?
--¿Qué...? ¿Cuerpos?
--¿Cuánto tiempo calcula que pasará antes de que esta nueva fiebre hemorrágica se extienda por todo el país? ¿Cuál cree que podría ser el número de víctimas?
Todavía no despierto por completo, y no demasiado seguro de lo que estaba ocurriendo, William colgó el teléfono. Volvió a sonar inmediatamente. En lugar de contestar, desconectó el aparato y se arrastró fuera de la cama para hacer lo mismo con el otro. Medio atento a la voz del periodista mientras era grabada por el contestador automático, William recogió el periódico en el umbral de la puerta, y fue a darse de bruces contra el pasmoso titular: EL CCE TEME UNA EPIDEMIA MUNDIAL.
Conmocionado, devoró el artículo del Atlanta Journal-Constitution. En él se presentaban hechos y datos que parecían sacados del informe que había estado redactando la noche anterior. El mismo informe que Nen recordaba perfectamente haber dejado en la parte izquierda de su escritorio cuando, después de un sábado entero comprobando datos y resumiendo conclusiones, corrió a casa para pasar un rato con su mujer. El mismo informe que había planeado entregarle personalmente, a primera hora del lunes por la mañana, al director del Centro de Control y Prevención de Epidemias.
¿Cómo era posible que el informe, recién terminado, hubiese llegado ya a los periódicos? Nen había trabajado durante semanas en un aislamiento casi completo. Su supervisora, Maureen Blake, había tratado de persuadirlo para que abandonara la investigación. Probablemente supuso que él lo habría hecho. Pero Nen había perseverado. No podía olvidar las caras de todas las personas a las que, a lo largo de los años, no había logrado salvar. Madres y niños en el Sudán o en Zaire. Visitaban sus sueños acusándolo de no preocuparse por ellos, de no intentar salvarlos. Y así, a pesar del consejo de Blake, Nen había seguido adelante. No podía sencillamente dejar de investigar una potencial fiebre hemorrágica que podía costarle la vida a cientos o a miles de seres humanos... Unas bajas que podrían ser evitadas, al menos en su mayor parte, si se tomaban las medidas necesarias a tiempo.
Contempló boquiabierto el periódico. Esto no tenía nada que ver con las necesarias medidas en las que había pensado. Campañas de información al público, calmadas y racionales, y una cuarentena aplicada en su momento allí donde fuese necesario, estrategias responsables que sí podían evitar una epidemia. Ese titular, al contrario, olía a sensacionalismo barato de prensa amarilla, y podía desatar la histeria colectiva.
Dios mío. William se cubrió el rostro con las manos. ¿Cómo ha podido ocurrir esto?
Había recabado la ayuda de su amigo, el patólogo Martin Raimes, para analizar algunas de las muestras de sangre, pero Martin nunca había estado al corriente del alcance y la magnitud de las hipótesis de Nen. Incluso si alguien hubiera conocido cada detalle de su trabajo, y hubiera tenido acceso al informe sobre su escritorio, ¿por qué razón le hubiera dado la información a los medios de comunicación? ¿Y cómo podía el AJC haber impreso el artículo tan deprisa? Materialmente, no había habido el tiempo suficiente como para que un periodista confirmara la fidelidad de los datos, o ni siquiera para que hablase con otro especialista. De hecho, el artículo no venía acompañado de ninguna declaración de apoyo. Sólo presentaba la información y las conclusiones del informe de Nen.
El teléfono seguía sonando. El contestador automático recogió llamada tras llamada de diferentes periodistas que pretendían entrevistar a William. Aunque su nombre no se citaba en el artículo, lo habían encontrado de alguna manera.
Leigh penetró arrastrando los pies en la cocina, dirigiéndose en línea recta hacia la cafetera.
--En el nombre de Dios... ¿qué es lo que está ocurriendo?
Nen sostuvo el periódico frente a sus ojos para que lo viera.
--Oh...
Las cosas no cambiaron demasiado el resto de la mañana y aquella tarde. Al cabo de unas horas, la memoria del contestador automático se llenó por completo. Eventualmente, Leigh acabó por desconectar los teléfonos de la línea. Hacia la tarde, varios periodistas habían logrado ya dar con la casa. William se plantó, de pie frente a ellos, sin habla, mientras los destellos de los flashes lo cegaban y le eran arrojadas preguntas a gritos, hasta que Leigh se adelantó e intervino:
--¡Esta es nuestra casa! -exclamó-. Tendrán que esperar hasta mañana para que les contesten sus preguntas, en el CCE.
Aquella noche, cuando el timbre de la puerta sonó pasadas las diez de la noche, Leigh se levantó de un salto, ávida de sangre.
--¡Voy a cargarme a esos parásitos!
Se aproximó ruidosamente a la puerta principal y la abrió sin contemplaciones. Desde el interior de la casa, William pudo notar cómo el tono de su voz cambiaba de repente.
--Doctora Blake... perdone. Pensé que se trataba de un periodista.
William se reunió con su mujer en la puerta.
--Hola, Maureen.
La Doctora Blake devolvió el saludo con un gesto de la cabeza. Vestía como cuando se encontraba en el trabajo: pantalones, un bonito suéter, zapatos planos. Siempre conseguía impresionar a William con su profesionalidad y su temperamento equilibrado. Aquella noche no fue la excepción.
--Parece que hayáis tenido un día realmente largo.
--Se podría decir así -dijo Leigh.
--Llamé antes, pero no respondisteis.
--Habíamos... este... desenchufado el teléfono de la línea -explicó William. Se sentía de pronto azorado, como si hubiese hecho algo malo-. Los periodistas han estado llamando todo el día. Maureen, no tengo ni la menor idea de cómo han podido...
La doctora Blake levantó una mano para hacerlo callar.
--Yo no me preocuparía mucho por eso, William. Creemos saber lo que ocurrió. Pero, si no te importa, me gustaría que me concedieras un poco de tu tiempo para discutir cómo vamos a manejar a la prensa. Así tendrás una idea clara de cómo comportarte antes de tu comparecencia de mañana. ¿Te importaría venir un momento conmigo?
William se asomó a mirar sobre el hombro de Maureen. Aparcada sobre el bordillo esperaba una limusina negra y alargada.
--Ciudadanos responsables -ofreció a modo de explicación la doctora Blake.
--Oh -todo aquello le resultaba sumamente extraño a William. Pero, ¿qué parte del día no lo había sido?-. Pasa mientras me pongo los zapatos.
Al cabo de unos pocos minutos, Maureen y William atravesaban caminando la acera en dirección a la limusina. Maureen abrió la puerta trasera y se apartó ligeramente para que Nen pudiera entrar. Él se deslizó al interior y se encontró a la derecha de un hombre grande y barbudo. Vestía un traje oscuro, ligeramente pasado de moda, y que despedía un acusado olor a naftalina.
--Hola -dijo William, nervioso. El hombre se limitó a mirarlo fijamente. Sus ojos, de un color verde claro, brillaban intensamente, incluso entre las sombras. La doctora Blake subió al coche, se sentó a la derecha de Nen y cerró la puerta. La limusina arrancó y abandonó la acera.
--William -dijo la doctora Blake-. Te presento a J. Benison Hodge.
Nen volvió a saludar al hombre con un movimiento de la cabeza. No sabía qué tenía que ver aquel extraño con el CCE o con la prensa. Debe tratarse de un abogado, pensó.
--Doctor Nen -comenzó a decir Hodge. Su profunda y sonora voz transmitía un cierto aire de inflexible formalidad. Nen tuvo la impresión de que aquel hombre estaba enfadado con él y no se esforzaba en ocultarlo-, ¿ha filtrado su informe a la prensa?
--No. Por supuesto que no. -William miraba alternativamente a Hodge y Blake, con nerviosismo-. No tengo la menor idea de cómo... alguien debe haber robado... el periodista, debemos comprobar su...
--Ya nos hemos ocupado del periodista -lo interrumpió Hodge-. ¿Por qué no abandonó la investigación que estaba realizando cuando le fue ordenado por su superior?
Nen se quedó boquiabierto. Después de un día poco menos que surrealista, ser arrastrado en plena noche hasta el interior de una limusina para enfrentarse al agresivo interrogatorio de este abogado...
--¿Ordenado? No fue así exactamente...
--Señor Hodge -dijo Maureen-. En realidad, fue más bien una sugerencia, no una verdadera orden.
Hodge observó a Maureen con una ferocidad tal que William, sorprendido, se apretó contra el respaldo de su asiento para apartarse en la trayectoria de su visión. Maureen se sumió inmediatamente en el silencio.
--¿Acaso no entendió -preguntó Hodge, volviendo su atención de nuevo a Nen- que era el deseo de sus superiores el que usted abandonara la investigación?
William podía sentir la mirada de Hodge clavada sobre él. Aquellos ojos claros despedían un fuego helado.
--Yo... bien... sí, yo... lo entendí. Sí. Claro que lo entendí.
--Y, a pesar de ello, siguió adelante -dijo Hodge-. ¿Por qué? -en su tono latía la dureza de una acusación.
Nen se agitó en el asiento, sintiéndose intranquilo. Miró a Maureen en busca de algún apoyo, pero la mirada de ella estaba obstinadamente perdida en sus rodillas.
--Creí que íbamos a hablar de cómo tratar el asunto frente a la prensa...
--¿Por qué? -demandó Hodge.
El rostro de William se volvió de nuevo hacia el fornido abogado. Aquellos ojos. La mirada de Hodge se apoderó de él, obligándolo a mirarlo. Un temblor estremeció el cuerpo entero de Nen. Por un instante, todo pensamiento coherente lo abandonó y fue incapaz de articular palabra. William parecía hundirse en las profundidades de aquellos ojos, y el miedo lo anegaba. Santo Dios. Voy a morir. Santo Dios. Ninguna amenaza había sido formulada, pero a pesar de ello, Nen no albergaba la menor duda de que su bienestar físico, su misma vida, dependían de su respuesta. Repentinamente se sintió invadido por las nauseas. Sin poder remediarlo, se dobló hacia delante y vomitó sobre el suelo de la limusina.
--Oh, Dios. Lo siento tanto... por favor, no... yo no...
--Conteste -ordenó Hodge.
Nen se incorporó y se limpió la boca con un pañuelo. Comenzó a hablar. Al principio de forma vacilante, pero rápidamente sus palabras se inflamaron con la fuerza de su convicción.
--No entendí que se me sugiriera que abandonara la investigación. Pensé que el peligro potencial justificaba ulteriores estudios. Aunque no fuera el Ebola. Fuera lo que fuese... sea lo que sea, es algo que no hemos visto hasta ahora -hizo una pausa y tragó saliva-. El informe que los periódicos han publicado no es el mío... pero creo que es correcto.
--Ya veo -Hodge habló lentamente, pero no dejó de mirarlo con la misma obstinación.
Nen apartó rápidamente la mirada. Ya había contestado a su pregunta. Advirtió de pronto que Maureen no se había movido un ápice de la posición que ocupara antes. Seguía inclinada y mirando fijamente hacia sus rodillas. Se mantuvieron en silencio durante algún tiempo. William seguía aterrorizado, y ligeramente avergonzado por haber vomitado en el interior del coche. Aquel abogado resultaba intimidatorio, más allá de la razón, sin que William pudiera explicar por qué. Sus dedos temblaban.
--Míreme -dijo Hodge.
En contra de lo que el sentido le dictaba, en contra incluso de su voluntad, Nen volvió el rostro una vez más hacia el imponente abogado. Una furia apenas contenida brillaba en los ojos de Hedge. William sintió que era arrastrado hacia aquel infinito y verdoso mar, y se perdía en su interior. Cayendo... cayendo...
--Su investigación era defectuosa -estaba diciendo Hodge-. Encontrará errores en su trabajo. Muchos errores, y conclusiones ilógicas. Renunciará a sus descubrimientos y destruirá las muestras de datos. El proyecto entero se ha visto comprometido, contaminado. ¿Lo comprende, doctor Nen?
Cayendo... cayendo...
--Sí. Comprendo.
Hodge asintió, complacido.
--Más tarde se tomará unas largas vacaciones. Llévese a su mujer a donde ella quiera. Trabaja demasiado duro, doctor Nen. Debe aprender a relajarse. ¿Comprende?
--Comprendo...
Nen estaba de pie, sobre la acera, frente a su casa. Maureen se encontraba junto a la abierta puerta de la limusina. Mirando fijamente en dirección a William desde el interior del coche estaba el señor Hodge.
--Es usted un abogado, ¿no..? -dijo Nen, repentinamente, no demasiado seguro de lo que estaba hablando.
--Muy bien -dijo Hodge-. Nos ha sido de la máxima ayuda, doctor Nen -hizo una pausa. Ordenó con un gesto al chofer que arrancara, y añadió-. Y, recuerde: lo único que debe decir a la prensa es "sin comentarios".
William asintió. Esto sí podía recordarlo.
* * *
Owain descendió del avión con un humor de perros. Al volar en dirección Oeste, habían aterrizado a media mañana a pesar de haber despegado de Madrid poco después del amanecer. Fisiológicamente, ningún Cainita se veía afectado por inconveniencias físicas tales como la desorientación del vuelo, pero sin embargo a Owain, apenas acostumbrado a los viajes de larga distancia y a gran velocidad, lo perturbaban severamente los cambios bruscos de la hora del día. Eso en el mejor de los casos. Y éste no era el mejor de los casos.
Poco después del aterrizaje, Kendall informó a Lorenzo Giovanni, que había subido a bordo para darles personalmente la bienvenida, de que su maestro no deseaba ser molestado hasta poco después de la puesta del sol. Lorenzo asintió con un gesto elegante y descendió de nuevo las escalerillas. Después, se aseguró de que el hangar privado al el que el reactor había sido conducido permanecía en silencio lo que quedaba del día. Ningún mecánico ni trabajador accedió a las cercanías del avión. El reabastecimiento de combustible tendría que esperar.
Esta cortesía concedió a Owain diez horas ininterrumpidas de aquel, su sueño plagado de visiones. Cuando el sol se hubo puesto, estaba resuelto a no volver a cerrar los ojos nunca más. Gracias a Dios, esta vez no había tenido que sufrir las imágenes de su patria o de su adorada Angharad. Pero en cambio, las ominosas palabras del colérico José lo habían perseguido sin descanso. Una vez más, el árbol viviente había vuelto a atraparlo con aplastante fuerza, una de sus ramas se había apartado de él como una víbora dispuesta para el ataque, y había atravesado su corazón con una embestida salvaje.
Owain se frotó distraídamente el pecho mientras desembarcaba. Las escaleras, acolchadas, amortiguaban el sonido de sus pisadas. Kendall lo seguía de cerca, silenciosa, con la gracia de una pantera en sus andares.
Lorenzo esperaba al pie de las escaleras. A su lado se encontraba, como de costumbre, su guardaespaldas Alonzo. Sus trajes, impecablemente bien cuidados y planchados, y su inmaculado porte, resultaban un agudo contraste en comparación con la camisa de Owain, desgarrada y manchada de sangre. Owain se recordó que no debía juguetear con el revólver robado que tenía en su cinturón si no quería poner nervioso a aquel mamut, Alonzo.
Pero si Lorenzo había reparado en el arma de fuego, ningún gesto lo reveló. Se limitó a dar un fuerte abrazo a Owain en cuanto el malhumorado Ventrue descendió el último escalón y posó el pie sobre el suelo del hangar.
--Owain, amigo mío. Si hubiera sabido que volvías, hubiera enviado un avión a recogerte. -Besó suavemente a Owain, primero en una mejilla, luego en la otra. Owain no sintió ninguna calidez genuina en aquel gesto-. Estoy seguro de que mis socios de Madrid te habrán cobrado demasiado. Especialmente avisando con tan poca antelación. ¿Me equivoco?
Socios. Owain sospechaba que aquellos a los que llamaba socios eran en realidad parientes del propio Lorenzo, miembros de alguna incestuosa rama secundaría del enrevesado árbol de la familia Giovanni. Si hasta los miembros de la familia no eran más que meros socios, rivales, para los Giovanni, ¿qué lealtad podría esperarse que mostraran hacia un amigo?
--Conmigo -dijo Lorenzo- tu viaje es gratis. -Agitó la mano con un gesto displicente, como si estuviera apartando de sí la tarifa.
Owain asintió, consciente de que, en el mejor de los casos, Lorenzo sólo decía una verdad a medias. Pese a que el ghoul Giovanni no le pediría un cheque como el que iba tener que enviar a Madrid, sus servicios tendrían igualmente su precio. Los Giovanni eran un clan, no una agencia de viajes. Cada relación cultivada, cada favor prestado, acababan más pronto o más tarde por ser explotados para rendirle algún beneficio a la familia. Owain era por completo consciente de que al tratar con Lorenzo estaba bailando alrededor de trampas.
--Vamos -dijo Lorenzo, conduciendo a Owain hacía la oficina anexa al hangar-. ¿Qué noticias me traes de Madrid?
--Todo esta muy tranquilo por allí -dijo Owain, contradiciendo lo que tan elocuentemente revelaban sus ropas, desarreglada y cubierta de sangre.
Esta vez, Lorenzo sonrió sinceramente.
Penetraron en la oficina. Era una pequeña habitación en la que apenas cabían cuatro personas. Los muebles eran de una espartana modestia, lo suficientemente genéricos para confirmar que Lorenzo no solía frecuentar esta instalación. Sin duda, los intereses bancarios de los Giovanni en Atlanta debían distraer la mayor parte de su atención y su tiempo. Owain tomó asiento. Kendall se mantuvo de pie, justo detrás de él. Su posición parecía el reflejo sobre la superficie de un espejo de la adoptada por Lorenzo y Alonzo al otro lado del escritorio.
--Al contrario que en Madrid, las cosas aquí en Atlanta han estado bastante intranquilas desde que te marchaste -dijo Lorenzo, abandonando su tono jovial para adoptar de repente uno más serio.
Owain no replicó.
--Los decretos del Príncipe Benison están provocando mucho malestar -continuó-. Naturalmente, está en lo cierto al decir que los anarquistas no saben cuál es su lugar. Pero tratar de imponerles la disciplina por la fuerza de manera tan brutal... -se detuvo, torciendo el gesto como si sintiese algún dolor- está causando muchos problemas.
--¿De veras? -la respuesta de Owain pretendía impulsar a Lorenzo a revelar más detalles, sin comprometer al mismo tiempo al propio Owain, ni suponer ninguna clase de conformidad con los Giovanni. Lorenzo, por su parte, no hacía otra cosa más que relatar los acontecimientos, casi de manera inocente, aunque de sus palabras se derivaba sin ningún género de dudas que estaba en desacuerdo con la política de Benison.
--Oh, sí -aseguró Lorenzo-. Algunos anarquistas están abandonando la ciudad. Están en su derecho, claro. Pero de los que se quedan, muchos se esconden en vez de acatar el decreto. No piensan unirse a ninguno de los clanes. No sacrificarán ni un ápice de su libertad. -Owain no pudo evitar reconocer que Lorenzo se cubría las espaldas con suma cautela. Mofarse del libertinaje de los anarquistas era como apoyar de facto al Príncipe. Y éste resultaría un detalle importante si la conversación era escuchada por casualidad o repetida ante otros oídos más adelante.
--Es muy, muy difícil complacer al Príncipe -comentó Owain. No sabía más que lo que Lorenzo acababa de contarle acerca de lo que estaba ocurriendo en la ciudad. Pero ya había previsto problemas cuando, el pasado Año Nuevo, el Príncipe había anunciado el restablecimiento del vigor de sus decretos. Owain creía poder ver hacia donde se encaminaba Lorenzo con sus oblicuas insinuaciones.
--No tolera la disensión con demasiada elegancia -dijo Lorenzo-. Exilará o... persuadirá a los anarquistas, de uno en uno o de dos en dos, pero eso podría llevar mucho tiempo.
Owain asintió, ¿y de cuanto tiempo dispone antes de que el Círculo Interno de la Camarilla tome el control para poner fin a las disputas? Esta era la tácita pregunta. Los justicar no se arriesgarían a afrontar otra Revolución Anarquista. No con la inestabilidad provocada por la maldición de la sangre.
--Así es -dijo Owain. Lorenzo y él se miraron en silencio durante unos instantes-. La situación requiere un cuidadoso examen -añadió por fin.
--Así es -repitió Lorenzo como un eco. E inmediatamente su comportamiento retornó a sus anteriores, y más sociables modales-. Pero creo que te he entretenido demasiado con mi charla -dijo-, y acabas de regresar de un viaje muy largo. Perdóname -levantándose del asiento, hizo una respetuosa reverencia ante Owain.
--En absoluto -dijo Owain, levantándose también. Intercambiaron las cortesías de rigor y, después, Owain y Kendall se encaminaron hacia el Rolls Royce que los esperaba en el hangar desde que abandonaran Atlanta, varias semanas antes.
La situación debe de ser realmente precaria, pensó Owain mientras Kendall conducía en dirección a su casa, para que Lorenzo haya sido tan directo. Estaba seguro de que podía decir lo que rondaba por la cabeza del Giovanni: que Benison corría el riesgo de tardar demasiado en vencer la resistencia anarquista. Si eso ocurría, podría atraer la indeseable atención de los verdaderos poderes de la Camarilla, y ser apartado de su privilegiada posición.
¿Y quién ocuparía su lugar?
¿Eleanor? Era más que competente, pero en estos asuntos la mera competencia era una consideración bastante menor comparada con la capacidad política y la intriga. No, al contraer matrimonio con Benison, Eleanor se había cortado políticamente la garganta. Había ofendido a su sire, el justicar Baylor. Sin su aprobación, el Círculo Interno jamás apoyaría su candidatura a ostentar el cargo de Príncipe en una de las ciudades más importantes de la Costa Este.
El Círculo Interno podría también recurrir a un forastero. En este caso, cualquier elección era plausible. Incluso que el manto del liderazgo recayera sobre el propio Owain. Un Ventrue como él siempre estaría dispuesto a sacrificarse en favor de sus hermanos Cainitas.
Por tanto, aquel escenario era la eventualidad para la que Lorenzo Giovanni se estaba preparando. Cubría sus apuestas, investigaba la profundidad de las aguas. Su pequeño intercambio verbal con Owain había sido un intento de evaluar la posición del Ventrue y al mismo tiempo tentarlo sutilmente con una oferta del apoyo Giovanni, pero realizado de una manera que no comprometiese a los Giovanni en el caso de que Benison fortaleciese su posición u Owain metiera la pata.
Owain había interpretado su parte en la charada más por hábito que por verdadera ambición. La incertidumbre política que se vivía entonces permitía incontables variantes y numerosas resoluciones potenciales. Pero incluso aunque el control temporal de Atlanta fuera a caer en sus manos, no estaba seguro de si aceptaría la carga. Una prominencia como aquella incrementaría notablemente la motivación y las posibilidades para la venganza de Carlos.
Y, más importante aún, el asunto había dejado de importarle. Cultivaba un rencor personal contra Benison por haber ordenado la destrucción de la sirena, pero derribar a un Príncipe era una empresa muy diferente a la de ocupar su lugar. Después de su tumultuosa estancia en España, lo que de verdad necesitaba era retirarse; retirarse al interior de su finca y al interior de sí mismo, y curar sus heridas. Quería limarles las puntas al dolor y a la sensación de pérdida que demasiado a menudo le había sido arrojada a la cara en los últimos tiempos. Podría ser que una oportunidad para atacar a Benison acabara por presentarse en algún momento. Pero, de no ser así, el tiempo y el aislamiento serían los elixires curativos de Owain.
Su mirada se perdió más allá de los cristales tintados del Rolls. Kendall estaba siguiendo el camino más recto a casa. Adref, pensó Owain. De vuelta a casa. Los edificios y las calles que iban dejado atrás no significaban nada para él. No sentía nada por éste, su nuevo hogar. Podía llamarlo así, hogar, en el sentido de que allí había pasado la mayor parte de los últimos setenta y tantos años. Pero ahora, al regresar desde España, Owain se dio cuenta de que sentía una conexión mucho menos intensa con Atlanta que la que lo había unido con Toledo. Esta ciudad era un refugio seguro. Más que algunas pero menos que otras muchas. Contempló con más atención el perfil del centro de la ciudad, recortado contra el horizonte, la moderna ciudad entrelazada con la telaraña de autopistas y carreteras, arterias de la vida mortal que latía a su alrededor y de la que estaba completamente aislado.
Y, mientras contemplaba la ciudad, sintió que se perdía. Podía, sí, recordar su camino siguiendo los lugares conocidos; podía encontrar lo que necesitase encontrar, pero, ¿con qué fin? Volvía a casa para lamer sus heridas y esperar al momento adecuado... ¿para hacer qué? ¿Y hasta cuando? ¿Hasta que otro siglo hubiese pasado? ¿Y luego otro?
Al cabo de un rato, acabó por hundirse en el asiento y dejó de prestar atención a la progresión de escenas que pasaban a toda prisa junto a la ventana. ¿Cuáles, se preguntó con pesadumbre, eran sus perspectivas? ¿Conseguir que todos y todo aquello que le importaba le fuera arrebatado de su lado? La sirena, después de haber rescatado dolorosísimos recuerdos de su interior con su maravillosa canción, había sido destruida. El más antiguo de los amigos de Owain que aún se mantenían con vida había sido destruido la noche anterior. Ahora, de nuevo en Atlanta, Owain recordaba a Albert, una fuente de entretenimiento ocasional y quién sabía si un verdadero amigo. Había sido asesinado. ¿Cuántos más eslabones habría que añadir a la cadena?
Finalmente, Kendall se incorporó a King Road. La mansión del gobernador estaba sólo unos bloques más allá. La mayoría de los venerables miembros del Club King Road vivían en un radio de diez o quince minutos en coche. Owain pensó en Franklin West, el casi octogenario y excéntrico mortal cuya compañía apreciaba. La última vez que se había alimentado de él, la sangre del anciano le había sabido dulce por la absenta. Owain dejó escapar un suspiro. Franklin no duraría mucho más. Desaparecería como todos los otros. Owain podría hacer un ghoul de él, pero eso acarrearía un montón de complicaciones, y probablemente no haría más que retrasar lo inevitable. Como había ocurrido con Gwilym.
Su llegada a la propiedad de Owain fue, como de costumbre, tranquila. El coche se detuvo un instante, mientras las puertas de hierro forjado, impulsadas por un mecanismo se hacían a un lado. Luego, el Rolls continuó adelante siguiendo el sinuoso camino.
Adref.
De vuelta a casa.
* * *
Ron vigilaba agazapado en su escondite a un lado de la calle. El Rolls Royce llegó junto a la cancela, esperó a que se abriera y se perdió entre las sombras más allá de la entrada. ¡Joder! No podía creer su suerte. Esta vez sí que me he ganado alguna clase de recompensa, pensó. Kline, el Príncipe Benison... todo el mundo iba a estar encantado con él.
Sacó su .38 especial del bolsillo de la chaqueta y revisó el tambor. Satisfecho, devolvió el arma a su bolsillo y extrajo su teléfono móvil. Mientras marcaba los números, un nuevo pensamiento acudió a su mente: Quieren a ese tipo no-muerto o bien muerto. Si me lo cargo, y resulta ser un anciano, habrá algo de sangre de alto octanaje que conseguir. No me gustaría que se desperdiciara.
Se lamió los colmillos con la lengua, anticipando el momento. Ya podía sentir el sabor de la sangre.
* * *
El Rolls se detuvo frente a la puerta de entrada de la casa principal. El cielo estaba despejado. Owain abandonó el coche para entregarse a la fresca noche de mayo. Grillos y pájaros nocturnos le cantaban su serenata, pero esa era la única fiesta de bienvenida que lo esperaba. No es que esperase una celebración por su retorno, pero normalmente Arden y Mike, la pareja que formaba el fiable equipo de seguridad de Owain, hubieran debido al menos hacer acto de presencia. Mientras el coche se había aproximado hacia la casa, Owain no había visto luces en la cochera que habitualmente les hacía las veces de casa, así que había supuesto que los encontraría en la casa principal. Por lo que podía verse en la expresión de Kendall, ella también había encontrado extraña aquella falta de recibimiento.
El cerrojo de la puerta principal no estaba echado. Otra anomalía.
Owain y Kendall penetraron en el vestíbulo. Las luces conectadas al temporizador estaban encendidas. El resto no. Un silencio de muerte reinaba en la casa.
--¡Señora Rodríguez! -llamó Owain. No hubo respuesta. Se volvió hacia Kendall. Su cabeza, erguida por la inquietud, se había girado para examinar el vestíbulo y los saloncitos anexos.
--Compruébalo todo -dijo Owain.
Kendall asintió y se dirigió en silencio hacia la sala de estar.
Owain abrió la puerta que daba al estudio. Cruzó la oscura habitación hasta llegar junto a la lámpara que descansaba sobre su escritorio y la encendió, bañando de luz el oscuro nogal del escritorio. La mayor parte de la habitación continuaba envuelta en sombras, pero eso no representaba un impedimento real para Owain. Sacó el molesto revolver de la pistolera y lo depositó sobre el escritorio mientras realizaba una rápida exploración de la habitación. Todo parecía estar tal y como lo había dejado: unos pocos papeles en los cajones, el tablero de ajedrez, mostrando todavía la posición última de la asombrosa derrota de Owain, los libros en las estanterías...
Su mirada se detuvo, congelada, sobre los libros, sobre uno de los libros en particular... su libro de cabecera, su libro más querido. Instantáneamente, cada músculo de su cuerpo se tensó. La visión. Para desazón de Owain, sus pensamientos nunca podían alejarse demasiado de los implacables fantasmas. Una simple imagen se encaramó a su mente. ¿Tan sólo había pasado una noche, se maravilló Owain, desde que yaciera en su tumba, atrapado por Carlos y sus secuaces? Miró los restos de sus ropas, la sangre seca de la mujer sin nombre, la neonata del Sabbat que había tratado de detenerlo. Y, a pesar de todo, parecía como si hubieran pasado años desde entonces.
En su huida a través del pasadizo cuya existencia había creído sólo conocida por él, Owain se había enfrentado a dos extraños. Uno detrás del otro. En la antinatural oscuridad del túnel, habían parecido muy reales, pero sus palabras habían sido las mismas que resonaban en las visiones. El Maestro de Ajedrez y el Caballero debían de ser visiones. ¿Cómo si no su presencia y su desaparición podían haber pasado por completo desapercibidas para un anciano Cainita? Pero entonces, de nuevo, la desquiciada noche se había visto poblada por espectros e intrusos que aparecían y desaparecían frente a los ojos de Owain sin dejar ni rastro.
El Caballero había portado un libro que Owain reconoció. Su libro de cabecera. No tal y como aparecía ahora mismo frente a él, en la estantería, sino adornado por la cubierta original en la que Angharad había tejido el escudo de la Casa Rhufoniog: el urogallo galés atado. El caballero había abierto el libro y recitado sus proféticas palabras: Éste es el Fin de los Tiempos. Las palabras de las visiones de Owain. Owain miró fijamente el libro. Por un momento su visión había vacilado. Creyó que veía la adornada cubierta sobre él... pero no era así. La cubierta se había convertido en polvo muchos siglos atrás, tal y como habían hecho las manos enamoradas que la crearan. El libro que Owain tenía frente a sí tenía una cubierta de cuero, de buena calidad y sin adorno o marca algunas.
Lentamente, como siempre le ocurría, Owain levantó una mano temblorosa hacia el libro. Lo tocó con suavidad, dejando que la punta de su dedo se deslizara por el flexible lomo hacia abajo...
--¡Señor!
Owain giró sobre sus talones. Kendall estaba de pie, bajo el quicio de la puerta del estudio.
--Creo que debiera venir y echarle un vistazo a esto, señor -dijo. En el rostro se pintaba una expresión de urgencia que él jamás había visto antes.
Miró al libro, en la estantería, y de nuevo a Kendall. La ansiedad en sus ojos resultaba difícil de ignorar, y era preocupante. A regañadientes, dio la espalda a la estantería.
Ella lo condujo a través de la sala de estar hasta las escaleras que bajaban hacia la bodega. Naturalmente, Owain ya no bebía vino, pero se sentía obligado a interpretar ante sus ocasionales invitados mortales el papel del perfecto anfitrión. Con este fin, su bodega estaba bien surtida. Al pie de las escaleras, Kendall lo guió pasando junto a la puerta cerrada detrás de la cual descansaba la cámara de seguridad de Owain. No había señales de que alguien hubiese intentado forzar la puerta. Kendall lo estaba llevando a otro lugar, a ver otra cosa. En cuanto entraron en la bodega, se hizo evidente de qué se trataba exactamente.
Kendall se detuvo en el umbral de la puerta. Owain caminó hacia el interior, dejándola detrás. La tenue luz resultaba más que suficiente para que pudiera hacerse una completa composición de la escena. En la pared del otro extremo de la bodega, los estantes de las botellas habían sido apartados de la pared y arrastrados sin ningún cuidado hasta un lado. El suelo estaba cubierto de los añicos de las botellas de cabernet y merlot. A lo largo de la porción ahora visible de la pared pendían el Señor Rodríguez, la Señora Rodríguez, y Arden, cada uno de ellos clavado en lo alto de la pared con clavos de vías ferroviarias, uno en la muñeca derecha, otro en la izquierda, y un tercero en el cuello a través de las bocas abiertas. Apoyado contra el muro descansaba un mazo. Su consecuencia permanecía sobre el suelo en forma de un amplio charco de sangre pegajosa y medio seca.
Owain se aproximó a los cuerpos. Incluso a varios metros de distancia, sus pisadas comenzaron a producir crujidos al aplastar los fragmentos de dientes que se encontraban diseminaban entre los pedazos de cristal, pero continuó avanzando hasta encontrarse a escasos centímetros de distancia de los cadáveres.
Suponía que las manos habrían sido clavadas primero. Primero una y después la otra. Owain casi podía oír el metálico chasquido despedido por el mazo al chocar contra el clavo, y entonces un segundo golpe, y tal vez un tercero, para asegurarse de que, atravesando la carne y el hueso astillado, se clavara profundamente en el ladrillo y el cemento que había detrás.
Parecía como si la boca de cada víctima hubiese sido llenada por completo de trapos para asegurarse de que el clavo no pudiera ser escupido. Quienquiera que hubiese asestado los golpes no se había preocupado demasiado por la precisión. Lo que restaba de las caras de los ghouls era en su mayor parte una masa informe de piel rajada y fragmentos de huesos aplastados sobresaliendo de la pared.
Owain no pudo imaginar nada útil que los ghouls hubieran podido revelar. Apenas los mantenía informados acerca de sus actividades. Una precaución contra, precisamente, este tipo de contingencias. Aunque Owain había pensado siempre que sus precauciones eran precisamente eso: precauciones. Nunca había imaginado que resultarían de utilidad.
Lenta y cuidadosamente, estudió los destrozados cuerpos desde donde se encontraba. La desnuda brutalidad de las mutilaciones resultaba obvia. Podía ser que el atacante anduviera en busca de información, pero no cabía duda de que había disfrutado con su trabajo.
--¿Y Mike? -preguntó Owain sin apartar la vista de los cuerpos.
--No hay signo de él -contestó Kendall.
Owain pudo oír cómo ella se agitaba incómoda detrás de él, cambiando el peso de una pierna a la otra, mientras él continuaba el examen de los cadáveres.
--¿Te alegras de no haber estado aquí? -Lo había preguntado sin saber por qué, pero inmediatamente se dio cuenta de que la estaba presionando, intentando averiguar de qué materia estaba hecha.
Ella volvió cambiar el peso de lado.
--Si yo hubiera estado aquí, esto no hubiera ocurrido.
La respuesta de Kendall provocó una media sonrisa en el rostro de Kendall, pero no se volvió para compartirla con su ghoul.
--Termina de registrar la casa. Y los alrededores -sus pasos abandonaron la bodega y se perdieron escaleras arriba.
Owain permaneció de pie, en el mismo lugar, inmóvil, durante varios minutos. Cuatro abultados ojos le devolvían sus miradas desde los sombríos confines de la bodega. Sólo eran cuatro porque un globo ocular del Señor Rodríguez y otro de Arden habían reventado. Owain podía leer el dolor, y algún miedo, en las crueles contorsiones de sus rostros. Mientras los miraba, trató de imaginarse cómo había sido, qué habían sentido, qué había cruzado por el corazón y por la mente del Señor Rodríguez mientras veía a la que había sido su mujer durante más de un siglo y medio, clavada contra la pared junto a él, sabiendo que no había nada que él pudiera hacer para evitarle la atroz tortura y la muerte.
Owain no pudo convocar la menor pizca de empatia hacia ellos. No sentía nada.
Cerró los ojos por un instante. Se imaginó a sí mismo, con las muñecas clavadas a la pared, un tercer clavo sostenido entre sus dientes, esperando la caída del golpe del mazo y sintió... alivio. Alivio ante el pensamiento de la muerte definitiva, de la liberación de su miserable existencia terrena. Un instante de agonía que pondría fin a siglos de sufrimiento.
En pie frente al jurado formado por sus tres destrozados ghouls, inclinó la cabeza hacia atrás y rió, pero el sonido no era más que una parodia de risa, una declaración de odio hacia sí mismo.
--Si eso es lo que has deseado todo este tiempo -se preguntó, aunque en voz alta-, ¿por qué no has saludado la salida del sol cualquiera de las mañanas de estos novecientos años? ¿Por qué no hacerlo hoy mismo?
Esperó. Pero el jurado no se pronunció. Los cuerpos quebrantados lo afrontaban en completo silencio. ¡Cobarde!, hubiera deseado que le gritaran. Ojalá hubieran podido arrancar sus perforados miembros del abrazo del muro y apuntarlo con unos dedos sangrientos y acusadores. ¡Cobarde!
Entonces podría mostrarles que se equivocaban. Podría salir a campo abierto y esperar la salida del sol para refutar las acusaciones del jurado. Pero lo miraban con los ojos vacíos y mudos, y Owain volvió a reír, esta vez con más calma, burlonamente.
Quizá sí fuera un cobarde. O quizá la bestia que moraba en su alma y que lo conducía a través de la existencia no le permitiese una salida tan fácil. Tanto como el sufrimiento, el ansia de supervivencia era una parte de él. Cada uno de ellos había sido refinado hasta alcanzar casi la perfección. Y, seguramente, el Todopoderoso, allá arriba, no ha terminado todavía de jugar conmigo, pensó Owain.
En aquel momento un sonido se escuchó detrás de él.
Lentamente, se volvió.
--Quédate exactamente donde estas o desparramo tus sesos por el suelo, tío -dijo el Cainita desde el otro extremo de la bodega. Vestía cuero negro y vaqueros rasgados, el uniforme de los neonatos no iluminados-. No necesito una estaca para romperte el culo.
Owain suspiró. Creía recordar el haber visto la cara de este imprudente chiquillo en algún que otro evento oficial. ¿Brujah? Owain trató de hacer memoria. Ciertamente lo parecía. Se maravilló de que la sangre de Caín pudiese estar tan diluida.
Pese a que un arma apuntaba a su cabeza, Owain se asombró ausentemente ante el hecho de que, con todo lo que había pasado, no lo embargase la furia. Su refugio había sido violado... estaba siendo violado de nuevo en aquel preciso momento, sus ghouls habían sido torturados y asesinados, y un temerario, por no decir irrespetuoso, cachorro de Brujah pretendía amenazarlo. Owain pensó que debiera encontrarse sumido en la furia, y a pesar de ello apenas experimentaba un pequeño cosquilleo de enojo.
--¿Esto es cosa tuya? -preguntó Owain, volviendo la cabeza para indicar los cuerpos de los ghouls a su espalda.
El Brujah rió entre dientes.
--Deberías preocuparte de tu propio cuello.
Las miradas se encontraron, y Owain no apartó la suya.
--¿Por qué, todo esto? -su voz se abrió paso hasta los pensamientos del joven Cainita. No intentó tomar su control, sino que comenzó a empujarlos en la dirección que quería que tomaran.
El Brujah, inconsciente del hecho de que Owain había comenzado a utilizar sus poderes, mantenía la presuntuosa confianza que le otorgaba la pistola con la que apuntaba al rostro de Owain.
--Porque el Príncipe conoce tus crímenes, tío. Tu castigo está a punto.
El Príncipe Benison. El mismo Vástago responsable de la destrucción de la sirena y la muerte de Albert.
--Sólo hacemos el trabajo sucio del Príncipe. Es una forma de ganarse la vida y, coño... -el Brujah se encogió de hombros-, me gusta.
El conocimiento de que era el Príncipe el que había puesto en marcha todo aquello comenzó a provocar en el interior de Owain una furia tranquila, los primeros jirones de una rabia que había estado por completo ausente hasta entonces. O puede ser que fuera la sonrisa despectiva de aquel neonato, que no se recataba en reconocer que se había divertido al privar a Owain de la utilidad de los ghouls de su casa, lo que inflamara su ira. En cualquier caso, en apenas unos instantes, la débil rabia se estaba convirtiendo en una furia hirviente. Sin embargo, ningún signo externo la traicionó. Mantuvo la emoción oculta dentro de sí, la saboreó.
Owain avanzó un paso, sin apartar un instante la mirada del joven Vástago.
--Debes de haber disfrutado penetrando en mi refugio, en mi casa.
El Brujah observaba a Owain, pero no parecía preocupado por el hecho de que se le acercara.
Owain avanzó otro paso.
--Asesinar a mis ghouls... esto debe de haberte proporcionado una infinita diversión.
Owain continuó caminado hacia delante. Se encontraba ya apenas a medio metro de distancia del arma que apuntaba directamente hacia su rostro. No hizo ademán alguno de apartarse de su línea de fuego. El Brujah asistió a cada paso, y escuchó cada palabra, pero había tal fuerza en la voz y en la mirada de Owain, que el neonato no pudo responder.
--Invadir el refugio de un anciano -dijo Owain-. Una oportunidad que no se presenta cada noche, ¿verdad? Normalmente, este crimen te costaría caro. Cada una de las clases de nuestra sociedad clamaría por venganza pero, claro, si el crimen ha sido cometido por mandato del Príncipe... -Owain se encogió de hombros. Su semblante adquirió de pronto una insólita severidad-. Pero, ¿sabes? Hay otras razones por las que este tipo de errores no se producen a menudo.
La expresión del Brujah no revelaba alarma. Seguía vigilando a Owain de cerca, escuchando sus palabras con toda atención. Ni siquiera cuando Owain alargó el brazo hasta uno de los estantes intactos, tomó una botella, la golpeó y blandió el dentado resto como un cuchillo, reaccionó el neonato.
Ninguna sorpresa decoró su rostro hasta que, con un rápido y poderoso ademán de la muñeca de Owain, las entrañas del Brujah fueron derramaras por el suelo. Entonces dejó caer el arma, retrocedió tambaleante varios pasos, y se desplomó sobre el suelo. Una hilera de sus atrofiados intestinos marcaba el camino seguido. El Brujah se estremecía en el suelo mientras la sangre brotaba de la enorme herida de su abdomen. No era una herida mortal de necesidad. Owain era consciente de ello. No para un vampiro. La sangre podría curar una herida como aquella.
Apartándose, Owain volvió junto a sus ghouls y tomó entre sus manos el martillo que se apoyaba contra la pared. Sintió su peso... el mismo peso que comenzaría a equilibrar la balanza de la justicia.
Volvió junto al quejumbroso Brujah. El primer golpe acabó con él. Un sonido sordo. El cerebro era, junto al corazón, el otro órgano esencial para un vampiro. Volvió a levantar el martillo.
Benison.
El nombre resonó en la mente de Owain junto al impacto del segundo golpe. Pero había otros, estaba seguro. Volvió a levantar el mazo una vez más...
Kline.
Owain podía ver la brutal mano del Brujah en aquel trabajo. El Vástago que yacía en el suelo de la bodega no había actuado sólo ni por propia iniciativa. Owain levantó el mazo una vez más.
Benison.
El arquitecto de la destrucción.
Kline.
Tan seguro como que su hacha había hecho pedazos la sirena.
Benison.
Kline.
--¡Señor!
Owain se detuvo. El mazo estaba alzado sobre su cabeza. Kendall lo miraba desde el quicio de la puerta, con la perplejidad pintada en el rostro.
--Hemos tenido una visita -dijo Owain. Bajó el brazo que blandía el mazo hasta el suelo y depositó la herramienta junto a lo que quedaba de aquel inesperado huésped. Mientras pasaba de largo junto a Kendall, su rabia no disminuyó. El ataque sobre el Brujah había sido un lento y deliberado desahogo, pero las imágenes de todos cuantos habían sido asesinados por voluntad de Benison se alzaban, una tras otra, en la mente de Owain: Los Rodríguez y Arden, escarpias atravesando sus cuellos para clavarse en la pared; la sirena, hendida en dos por el hacha de un maníaco; Albert, abandonado al sol con el corazón atravesado por una estaca que había blandido el Príncipe, miembro de su mismo clan.
Todavía permanecían sin explicar las últimas palabras de Albert: ¿Qué hubiera pensado Angharad? El persistente enigma alimentaba aún más la furia de Owain. ¿De cuántas maneras tenía que ser deshonrado el nombre de su amada?
Con los pensamientos ocupados en el misterio desencadenado por la muerte de Albert, Owain se detuvo frente a la puerta que se alzaba junto a la base de las escaleras. Permitiéndose otro breve acceso de furia, dio una patada a la puerta. La cerradura resistió, pero el resto de la puerta se hizo astillas, que volaron y se diseminaron por la pequeña habitación que había al otro lado. La caja fuerte, rodeada por pedacitos de madera de la puerta, permanecía intacta.
--Señorita Jackson.
--¿Sí, señor? -abandonando, de momento, la carnicería de la bodega, Kendall se apresuró a llegar junto a él.
--Conoce la combinación de la caja fuerte.
--Sí, señor.
Un dolorido paso detrás de otro, Owain comenzó a ascender las escaleras, mientras instruía a su único ghoul superviviente.
--Dentro hay una figura... de cerámica. Tráigamela al estudio.
--Sí, señor. Y, señor...
Owain se detuvo.
--Es posible que haya encontrado a Mike. Hay una fosa reciente ahí fuera -dijo Kendall-. Junto al viejo edificio de cocina... o lo que era el edificio de cocina -se corrigió-. Ha sido destrozado... derribado por completo.
Owain no dijo nada y reanudó su camino. Más allá de las escaleras, en el piso de arriba, penetró en la sala de estar. Caminó de un lado a otro, se detuvo, y volvió atrás. Acercándose al muro más lejano, tomó la espada del lugar en que descansaba. Después de todo ese tiempo, todavía sentía la hoja perfectamente equilibrada en su mano, como una extensión de sí mismo. Esbozó una sombría sonrisa. Las armas de fuego podían ser las armas del mundo moderno, y una botella de vino rota podía ser adecuada en caso de apuro, pero una espada, esta espada, era el arma de un verdadero noble.
Mientras volvía al estudio, Owain sintió que aquel aislamiento apacible que había estado anhelando le estaba siendo negado por completo. De nuevo junto a su escritorio cerró los ojos, tratando de apartar de su mente la horripilante escena transcurrida en la bodega. Intentó sofocar su rabia, que palpitaba con fuerza creciente bajo la superficie. Respiró profundamente, pero esto no lo calmó demasiado.
Abrió los ojos, depositó la espada sobre el escritorio, y entonces tomó de la estantería su libro. Mientras abría el envejecido tomo, Kendall entró en la habitación, llevando consigo el armadillo de cerámica que Albert había confiado al cuidado de Owain.
--¿Es esto lo que quería?
--Sí. Ponlo ahí.
Ella lo dejó sobre el escritorio.
Owain volvió la vista al libro. Para su horror, una gran gota de sangre manchaba la página, hasta entonces impoluta. Se levantó de su asiento con un salto y advirtió que sus manos y ropas estaban cubiertas con la sangre y los trozos de las entrañas del Brujah. El propio Owain había derramado sangre sobre su más preciado tesoro.
--¡Maldición! -trató de limpiarse las manos en los pantalones, pero sus ropas estaban tan empapadas de sangre, y ésta sobre la sangre seca del vampiro del Sabbat, allá en Madrid, que apenas sirvió de nada.
--Vete arriba y tráeme ropas limpias -dijo a Kendall. Ella se apresuró a obedecer.
Owain estaba ansioso por abrir el libro de nuevo, en busca de las palabras que el caballero había leído en su visión. Pero no podía arriesgarse a mancharlo más. Era la única herencia física de Angharad que le quedaba. Ella le había entregado el libro. Incluso había escrito parte de él. Aunque nada de lo escrito tenía un carácter demasiado personal, seguía siendo su caligrafía. Ella había posado su pluma sobre las páginas de este libro, siglos atrás. Owain se obligó a ser paciente.
Se volvió en cambio hacia el objeto que le recordaba a Albert, el armadillo de cerámica, que le era menos querido. Después de todo, Albert no volvería a necesitarlo. Lo cogió, dejando manchas de sangre allá donde se posaban sus dedos. Lo sacudió, como había hecho la noche que Albert se lo entregó. Nada.
Owain volvió a mirar el sangriento armadillo y, por fin, lo arrojó contra el suelo, haciéndolo mil pedazos. En aquel preciso momento, la puerta principal de la mansión fue echada abajo. Segundos más tarde, Xavier Kline, hacha en mano, irrumpió en su estudio. Vestía una larga americana sobre su ajustada camisa y sus vaqueros. Tras él, su secuaz vietnamita se detuvo bajo el quicio de la misma puerta. Llevaba una escopeta apoyada sobre el hombro.
Kline avanzó dos grandes zancadas hacia el interior de la habitación y balanceó el hacha frente a sí.
--¿Qué pasa, Owain? Mucho tiempo sin verte.
_____ 3 _____
El pesado escritorio de caoba oscura se interponía entre Kline y Owain. Sobre él, a la derecha, descansaba la espada del Ventrue; a la izquierda, el revólver traído desde España. Kline, sosteniendo su hacha con ambas manos, dispuesto para golpear, miraba a los ojos de Owain.
--¿Qué significa esto? -preguntó éste, usando tanto la voz como la mente para dirigir sutilmente los pensamientos de Kline. Owain sospechaba que la sangre de Caín no era tan débil en este salvaje como lo había sido en el otro patético Brujah. Si quería que el engaño volviera a servirle para salvar la vida, tendría que ser más sutil.
--Lo que significa -se mofó Kline- es que tu culo me pertenece. El Príncipe lo ordena.
Thu, la secuaz vietnamita de Kline, permanecía bajo el quicio de la puerta, con su escopeta entre las manos. Por el momento parecía contentarse simplemente con observar, pero sin ninguna duda estaría dispuesta a echar una mano a Kline si éste llegaba a necesitar ayuda contra el Ventrue.
--Marchaos ahora mismo y quizá olvide esta intrusión -dijo Owain.
Kline inclinó ligeramente la cabeza a un lado.
--Ya empezamos...
--Marchaos ahora mismo y quizá olvide esta intrusión -repitió Owain.
--Eh... -Kline se rascó la barbilla-. Pensé que dirías eso -rió entre dientes por unos momentos, y entonces se entregó a una furiosa carcajada. Thu parecía compartir su buen humor-. Perfecto -dijo Kline-. Coge tu arma, pijito.
--Este es el último aviso -dijo Owain.
El buen humor de Kline pareció remitir. Su burlona sonrisa se trocó por un gruñido. Con asombrosa velocidad, blandió el hacha por encima de su cabeza.
Owain alargó el brazo y tomó la espada justo en el momento en que el hacha caía en el escritorio... sobre la pistola. Si Owain hubiera tratado de alcanzar aquella arma, habría perdido una mano, y quizá algo más.
El hacha se había incrustado en la superficie de nogal. Incluso con su prodigiosa fuerza, Kline tuvo que esforzarse durante un par de segundos para liberarla. Owain dio una voltereta hacia atrás y aterrizó de pie. No había manera de saber si sus estímulos mentales habían conseguido influir en Kline, o si el pesado Brujah hubiera golpeado la pistola de todas formas. En cualquier caso, Owain estaba ahora armado, y más que dispuesto para luchar.
Aparentemente, Kline estaba más interesado en conseguir su recompensa del Príncipe lo antes posible. Sonrió a Owain y comenzó a desplazarse hacia su izquierda.
--Está bien, Thu. Vamos a dárselo.
Thu pareció sumamente complacida por poder tomar parte. Dejó escapar una risilla, amartilló la escopeta y apuntó a Owain. En aquel instante, la parte alta de su cráneo explotó, destrozada por un impacto desde detrás.
Una expresión de completo asombro se asomó a lo que quedaba de su cara. Incluso pudo levantar un brazo hacia su cabeza. Pero antes de que la alcanzara, se desplomó sobre el suelo.
Kendall, con el mágnum del .45 todavía humeante, entró en la habitación. Recuperó la escopeta del suelo y la apuntó inmediatamente hacia Kline.
Éste, inesperadamente solo, lanzaba miradas alternativas a Kendall y Owain. Owain casi podía notar los engranajes moviéndose en el interior de su mente, intentando determinar si podría lanzar su hacha a Kendall -de aquella misma manera había asesinado a la sirena-, esquivar la mayor parte de un disparo de escopeta y hacerse con un arma lo suficientemente deprisa como para enfrentarse con Owain. Probablemente, la habitación era demasiado pequeña como para permitirle lanzar con garantías la enorme hacha, pero la cosa era cuanto menos cuestionable. Owain levantó una mano hacia Kendall.
--Señorita Jackson, yo me encargaré personalmente de este duelo. Muchas gracias -dijo.
Kline pareció incluso más sorprendido que Kendall. Ella asintió y abandonó la habitación, de manera que los combatientes tuvieran más espacio. Kline sonrió, complacido con esta inesperada ventaja. Hizo una reverencia.
--Bien... muchas gracias, su Señoría Ventrue. Sólo tendré que mataros de uno en uno. -Se quitó la alargada chaqueta y la dejó caer sobre el suelo.
Owain no perdió el tiempo con bravatas e insultos. Se limitó a aproximarse al Brujah, que era casi treinta centímetros más alto que él. Inmediatamente, Kline volteó su hacha, y lanzó un golpe.
Hábilmente, Owain esquivó la estocada y lanzó un tajo hacia el lado derecho de Kline, que estaba expuesto. El acero besó la carne. No había sido un golpe definitivo, pero Owain recuperó su espada decorada con la primera sangre.
Kline no gritó. En realidad, ni siquiera prestó atención al pequeño corte, aunque sangraba copiosamente. Observando a Owain con más cautela, el Brujah apartó con sendas patadas dos sillas que se interponían en su camino. Ahora, el escritorio era el único obstáculo que quedaba entre los dos. La mesa sobre la que descansaba el tablero de ajedrez yacía arrojada en un hueco de la pared.
Lentamente, ambos oponentes comenzaron a girar el uno frente al otro. Kline hizo una finta y esperó, mientras Owain amagaba una esquiva. De nuevo Kline volvió a fintar, y entonces sí golpeó. Owain esquivó la acometida y abrió una segunda raja, justo debajo de la primera. Esta vez sí que gruñó Kline, pero más por frustración y rabia que por verdadero dolor.
Con cada golpe la confianza de Owain iba en aumento. Habían pasado más de cien años desde su último duelo pero, hasta el momento, estaba satisfecho de su rendimiento. No obstante, era consciente de que aquellas pequeñas e irritantes heridas, semejantes a picaduras de mosquito, no acabarían con Kline.
Sin mediar aviso, Kline volvió a blandir su hacha y golpeó. Una vez más Owain eludió el golpe, y el hacha pasó sin hacer daño junto a su rostro. Pero de alguna manera, en el último segundo, Kline consiguió desviar la dirección de su embestida. El hacha varió su trayectoria y fue a clavarse a un lado de la pantorrilla de Owain, justo por debajo de la rodilla.
Un dolor inesperado embargó la mitad derecha del cuerpo de Owain. Su pierna se combó. El hacha fue liberada. Kline la levantó bruscamente en el aire, dispuesto a golpear de nuevo.
Con sólo la fuerza de su pierna izquierda, Owain se arrojó sobre el escritorio. Necesitaba espacio para maniobrar o, de otra manera, el coloso lo acorralaría, lo agotaría y acabaría con él.
Kline reaccionó con rapidez y lanzó un golpe en la dirección del cuerpo en movimiento. Owain patinó sobre el escritorio mientras el hacha se desplomaba sobre él. La cabeza volvió a morder profundamente el oscuro y sólido nogal y Owain se estrelló contra el suelo, en la esquina. Consumió un precioso segundo examinando su pierna. La herida era profunda y dolorosa, y derramaba mucha sangre, pero cuando se levantó, volvía a sostener el peso de su cuerpo.
Kline había liberado su hacha del escritorio y cargaba en línea recta contra Owain. Este hizo un requiebro a la izquierda, luego otro a la derecha y por fin otro a la izquierda. El golpe de Kline cayó a la derecha. El hacha falló y destrozó el suelo de parqué en vez de la carne de Owain.
Kline, impulsado por la fuerza imprimida a la carga, no pudo detenerse, resbaló en el charco de sangre derramada y fue a chocar con la fuerza de un mercancías contra su rival, mientras éste lanzaba una estocada con todas sus fuerzas.
El terrible impacto del Brujah hizo doblarse la cabeza de Owain hacia atrás y le arrancó la espada de la mano. Kline, impulsado todavía por la fuerza de la carga, resbalando, empujó el cuerpo de Owain contra la pared, aplastándolo. La pared se agrietó. Los huesos se partieron. Unas luces comenzaron a danzar frente a los ojos del Ventrue. Por un momento sólo hubo oscuridad. Owain parpadeó y abrió los ojos. Kline se ponía trabajosamente en pie. Clavada en el lado derecho de su poderoso cuello, estaba la espada de Owain. La punta de la hoja sobresalía de la parte baja de la espalda. La empuñadura y el pomo por delante, junto a la cabeza. Virtualmente le había atravesado la columna.
Kline aulló de dolor. Agitó los brazos frenéticamente mientras con la mano izquierda trataba de interrumpir el furioso chorro de sangre que brotaba de su cuello. Trató de aferrar la espada, pero el dolor lo enloquecía, impidiendo que se liberara. La hoja cortó profundamente sus dedos mientras se cerraban sobre ella.
Owain, bañado por el constante flujo de la sangre del Brujah, trató de ponerse en pie. Estaba atontado. Trató de alargar una mano hacia su propia y herida pierna, pero el movimiento provocó un terrible acceso de dolor en su hombro izquierdo. El brazo pendía inerte de su cuerpo en un ángulo inaudito. Un pequeño y afilado hueso sobresalía de su ensangrentada camisa. Sorprendido por el repentino y creciente dolor, se dejó caer, apoyándose sobre la destrozada pared.
Kline continuaba vociferando, consumido por una agonía insoportable. Aferró la espada con tanta rabia que la hoja cercenó la primera falange de su dedo anular, que cayó rebotando al suelo. Su brazo derecho se agitaba salvajemente mientras se tambaleaba y trataba de mantener el equilibrio.
A través de una niebla de sangre y dolor, Owain reparó en el hacha, tirada junto a la profunda mella que acababa de abrir en el suelo de madera. Alargó su brazo sano y la sujetó por el mango. Kline, ocupado por la espada alojada en su cuello, no ofrecía resistencia alguna.
Owain golpeó, pero el arma resultaba demasiado pesada para un solo brazo y el golpe se desvió. El hacha se clavó en el costado de Kline, justo bajo su brazo izquierdo, pero no tan profundamente como para causar gran daño.
En cambio, logró atraer su atención, y alimentó aún más la furia que el dolor le provocaba.
Por un instante, Kline olvidó la espada, o al menos la ignoró. Arrojándose sobre él, sujetó a Owain por el cuello con ambas manos y lo levantó en vilo.
El tiempo pareció congelarse para Owain mientras su cuerpo era izado por los aires, pero casi inmediatamente cayó de cabeza sobre el escritorio. El agudo dolor volvió a convocar las luces frente a sus ojos. Su hombro y brazo izquierdos parecieron de pronto volverse mudos, como si le hubieran sido cortados y ya no formasen parte de su cuerpo.
Kline se desplomó sobre él. La sangre todavía brotaba del cuello del Brujah, pero ya no con tanta fuerza. Su fortaleza se estaba disipando, pero estaba lejos de desaparecer por completo. Apretando el cuello de Owain aún con más fuerza, comenzó a retorcerlo hacia la izquierda.
Inmovilizado bajo el inmenso peso de su contrincante, Owain no podía ni siquiera apoyar el hombro contra el escritorio en busca de soporte. Sus vértebras y los músculos del cuello estaban a punto de romperse.
Levantó la mano derecha y la puso sobre el ojo de Kline. Una garra formada a toda prisa comenzó a excavar la carne, haciendo estallar el globo ocular. Con un gruñido salvaje, Kline mordió furiosamente la muñeca izquierda de Owain. Éste apartó rápidamente su mano, dejando trozos de piel y tejido entre los colmillos de Kline.
Owain sintió que algo estallaba en su cuello. Kline retorció la cabeza de su víctima con renovado vigor.
Lanzando frenéticas miradas en torno a sí en busca de algo que pudiera servirle de ayuda, Owain reparó en algo sobre el escritorio que se le clavaba en la espalda. ¿La lámpara del escritorio? No. Sin duda habría caído antes de la mesa. Frenéticamente deslizó sus dedos cubiertos de sangre hacia su espalda y sintió las desmenuzadas páginas de un libro...
Apartó la mano. Más a la derecha... y, ahí, por fin, sintió el frío y sólido contacto del revólver.
Agarrándolo con fuerza, lo sacó de detrás de su espalda. Con la cabeza girada en la dirección opuesta, apenas podía ver lo que estaba haciendo. Trató de presionar el cañón contra la sien de Kline, rezando por no dispararse a sí mismo.
Apretó el gatillo.
La detonación a tan corta distancia resultó ensordecedora. Volvió a apretar el gatillo. Otro disparo.
La presión contra el cuello de Owain cesó. Kline se deslizó a lo largo del escritorio y cayó con estrépito sobre el suelo.
Owain sabía que necesitaba levantarse, asegurarse de que la lucha había terminado, de que no había manera en que Kline pudiera jamás recuperarse aunque tuviera a su disposición toda la sangre del mundo. Pero allí, derrumbado sobre el escritorio, carecía de la fuerza de voluntad necesaria para ordenar a su vapuleado cuerpo que se moviese.
A pesar del agudo zumbido que los disparos habían provocado en sus oídos, Owain pudo oír unos pasos acercándose apresuradamente. Gracias al Cielo, eran los pasos familiares de Kendall Jackson. Ella se detuvo junto al cuerpo de Kline, y luego posó delicadamente una mano sobre el hombro sano de Owain.
--Casi se dispara a sí mismo, señor.
Dolorosamente, Owain volvió su rostro hacia el de ella. Prácticamente había olvidado su presencia. Había estado allí todo el tiempo, presenciando el duelo sin intervenir, de acuerdo a sus instrucciones.
--La próxima vez no hace falta que seas tan condenadamente obediente -musitó. Señaló con gesto débil el cadáver de Kline-. Asegúrate.
Kendall comprendió. Se apartó de Owain. El rugido de su escopeta puso en ridículo la detonación del revolver.
--Si el Príncipe aprobó esto -señaló al suelo-, es posible que haya otros.
Owain suspiró. Paz. Aislamiento. Eso era todo lo que había querido. Acunar sus odios en privado durante una o dos décadas. En vez de eso, regresaba a su casa y encontraba su refugio violado, sus sirvientes mutilados y asesinados y, por fin, él mismo atacado y reducido a una sanguinolenta pulpa.
--¿Necesita ayuda para ponerse en pie? -preguntó Kendall.
--Mi hombro. Tienes que volver a encajármelo.
Una vez más, Kendall se mostró sumamente eficiente en su tarea. Depositó la escopeta sobre el suelo y dio una vuelta alrededor del escritorio.
--Aquí.
Introdujo un esponjoso rollo de tela en la boca de Owain. Sin más demora, colocó su brazo recto, en ángulo con respecto al cuerpo, lo que provocó un dolor considerable a Owain. Pero insignificante en comparación con la agonía que lo atravesó cuando ella tiró con fuerza del brazo hacia arriba.
Owain mordió furiosamente el material que había entre sus dientes. La tela también sirvió para amortiguar un tanto el aullido de dolor que brotó de su garganta.
--No -dijo ella-. Una vez más.
El dolor volvió a recorrer como un relámpago el costado izquierdo de Owain, pero instantáneamente disminuyó cuando el brazo volvió a colocarse en su articulación. Owain yacía sobre el escritorio, jadeante, pensativo, tratando de vencer al dolor.
--La clavícula también está rota -dijo Kendall-. Una fractura múltiple. ¿Puede curarse con sangre?
Owain logró hacer un gesto afirmativo y escupió el rollo de tela de su boca.
--Sí. Una vez que el hueso esté en su sitio, sí.
Se le antojaba que su cuerpo estaba contusionado y lacerado de un extremo a otro. Apoyó su cabeza contra el escritorio, y volvió a cerrar los ojos. Quería descansar; quería sangre para curar sus heridas, al menos las físicas. Pero Kendall estaba en lo cierto. Si el Príncipe Benison había ordenado esté ataque, bien podía haber otros asaltantes en camino. Pero esta Certeza ni siquiera suponía un principio de respuesta a la pregunta que tan profundamente lo intrigaba: ¿Porqué? ¿Por qué habría enviado Benison a Kline y su arpía detrás de él?
¿El Sabbat? Se preguntó Owain. ¿Habría el Príncipe logrado descubrir sus conexiones (antiguas conexiones) de alguna manera? ¿No sería una gran ironía, meditó Owain, el que sus vínculos con el Sabbat fueran puestos al descubierto precisamente ahora que había conseguido por fin cortarlos? Podía ser que, algunas semanas atrás, alguien hubiera reconocido a Miguel en Atlanta. O que Carlos no hubiera perdido un minuto en extender los rumores acerca de lo ocurrido en Toledo. Pero esto último resultaba dudoso. Carlos, lo mismo que Owain, preferiría probablemente que el asunto fuera olvidado lo más rápida y discretamente posible.
El inesperado giro de los acontecimientos había confundido a Owain, pero no había tiempo para pararse a considerar los numerosos interrogantes. Kendall y él debían marcharse lo antes posible. Mientras él reflexionaba, ella había estado vendando su brazo herido. Pero si quería sanar por completo, iba a ser necesario mucho más que eso.
--Necesito tu sangre -dijo Owain.
Ella no vaciló un instante. Se subió una de las mangas y le ofreció la muñeca desnuda. Owain podía sentir, podía oler, la sangre que fluía inmediatamente por debajo de su piel. Mordió la suave carne de su antebrazo.
Al instante, la sangre de la arteria, perforada con precisión, llenó su boca. Debilitado como estaba, Owain no pudo contener un gemido de placer. Se comportaba como un sediento que acabase de arribar a un oasis en medio del desierto. Sintió que el corazón de Kendall latía, firme, vigorosamente. Mientras bebía sintió como parte del poder que le había otorgado retornaba a él. Y mientras lo hacía, el corte de su pierna y el resto de las heridas menores comenzaron a suturarse, a recuperar la salud.
Kendall dejó caer su cabeza sobre el pecho de él. Se estremecía en la agonía y el éxtasis del Beso.
Owain quería seguir bebiendo de ella, tomar tanta sangre como le fuera posible, sentir cómo sus almas se fundían en una sola... pero la necesitaba físicamente capaz. Toda su sangre no sería capaz de curarlo por completo y, en cambio, su ayuda le era muy necesaria. Además, a menos que el hombro fuera tratado adecuadamente, y la clavícula alineada correctamente, el poder de la sangre sólo serviría para soldar los huesos en una mala posición, posiblemente dañando los músculos y los tendones en el proceso. Aunque intentaba conservar la máxima sangre posible, manteniendo su capacidad curativa alejada de aquella área, podía sentir cómo en ese mismo momento comenzaba su cuerpo a repararse.
Se apartó del brazo de ella, sintiéndose mucho mejor de lo que había estado en bastante tiempo. Pero todavía no recuperado del todo. Kendall, abrazada a él, trató de mantener el equilibrio. Sus piernas no soportaban todo su peso.
--Ayúdame a incorporarme -ordenó él.
Todavía un poco temblorosa, ella se puso en pie frente a él. Después de equilibrarse unos instantes, lo ayudó a sentarse en la silla del escritorio. Owain se sentía más fuerte, pero distaba mucho de encontrarse bien. Había dejado de sangrar pero todavía estaba muy débil. La gasa que cubría a modo de vendaje su pierna ya no era necesaria. Entonces, sorprendido, reparó en un detalle extraño.
--¿Dónde conseguiste vendas limpias? -preguntó a Kendall.
--Allí -ella señaló hacia una masa de vendas, tanto enrolladas como sueltas, que yacían mezcladas con los fragmentos del armadillo de cerámica sobre el suelo. Además de las sanguinolentas huellas dactilares de Owain, ahora se había unido a su decoración las manchas de la sangre de Kline. El contenido del armadillo, aquella masa de vendajes, debía ajustarse tan perfectamente al contorno interior de la cerámica que, cuando Owain lo había agitado, no había escuchado el menor signo que indicase su presencia allí. Una vez más, la evidente pregunta era: ¿Por qué?
Owain se puso en pie, tambaleante. Caminó en torno al destrozado escritorio, estropeado por los golpes del hacha y los impactos de las balas, salpicado por la sangre y unos restos indefinibles. Despacio y cuidadosamente, se arrodilló frente a los restos del armadillo y revolvió los vendajes y los rollos. Sólo uno de ellos atrajo su interés; había algo escondido allí, envuelto por la gasa.
La amenaza del tiempo comenzaba a pesar gravemente sobre los hombros de Owain. Se volvió a mirar a Kendall, que trataba a duras penas de mantenerse en pie. Obviamente no iban a realizar una fuga a la velocidad del rayo; necesitaban cada minuto con que pudieran contar. A regañadientes, deslizó el rollo de gasa en el interior de uno de sus bolsillos.
--Vámonos.
El gesto afirmativo de Kendall reveló su alivio. Ayudó a Owain a levantarse. Él recuperó la pistola, aquella arma de moderna cobardía, del lugar en el escritorio en el que la había dejado. Me fue muy útil, después de todo, admitió mientras la guardaba bajo su pantalón.
--Mi espada.
Se apoyó contra el escritorio mientras Kendall recuperaba aquella, el arma de su elección. Tuvo que apoyar el pie contra el cuerpo muerto de Kline y tirar con ambas manos mientras balanceaba la espada de un lado a otro antes de conseguir liberarla. Owain limpió la hoja con un jirón de gasa y luego la deslizó bajo el cinturón. Kendall llevaba su escopeta junto a la pistola. Así, completamente armados, se arrastraron, apoyado el uno contra el otro, en dirección a la puerta.
--¡Espera! -Owain se volvió hacia el escritorio. Sobre él yacía abierto su libro. Una de sus esquinas superiores había sido cortada por el hacha de Kline. Varias páginas se habían soltado. Y prácticamente todas las restantes estaban desgarradas o desmenuzadas; muchas estaban cubiertas, o al menos manchadas de sangre que comenzaba a secarse. El corazón de Owain se estremeció frente a la visión de su más preciada posesión, la que había salvaguardado durante centenares de años, reducida a este deleznable estado. Sintió este golpe aun más vivamente que el del hacha de Kline. Había pasado mucho desde que se perdiera la cubierta que Angharad había hecho con sus propias manos para el libro, y ahora su contenido estaba apenas a un paso de la completa destrucción.
Owain alargó el brazo para alcanzar la pequeña hoja seca de árbol que había decorado una de las páginas. Milagrosamente se había mantenido intacta. Pero apenas sus dedos se hubieron posado ligeramente sobre ella, se desmenuzó, convertida en polvo que voló por los aires. Repentinamente golpeado por el dolor ante aquello que nunca recuperaría, Owain tomó la página que había cobijado a la hoja. Sobre el lugar en que había estado, escritas por la propia mano de Angharad, se leían las palabras espino blanco. Bajo ellas había un espacio de un tono más claro que el amarillento pergamino. En este espacio, que la hoja había cubierto, la misma mano había escrito: Que sea así. Que así sea.
--¿Señor? -Kendall esperaba junto a la puerta. Su tono demostraba paciencia. Quería evitar que Owain se sumiera en un ensueño prolongado. Tenía entre las manos el traje que había ido a buscar para él poco antes de la última intrusión.
La conmoción de Owain frente al estado en que se encontraba su libro y la aparición de aquellas palabras, tanto tiempo escondidas, era completa. Pero no había mucho que pudiera hacer aparte de reunir las páginas sueltas y llevarse el patético legajo en su mano sana. Miró ansiosamente una vez más hacia el cercano tablero de ajedrez. Algo distante, apenas el germen de un pensamiento, comenzó a tirar de los pensamientos de Owain, pero no tenía tiempo para entretenerse con él. Resultaba imperativo que abandonasen aquel lugar cuanto antes, mientras todavía les quedaba tiempo. Se reunió con Kendall y, por fin, abandonaron el lugar.
La puerta principal aún permanecía abierta. La brisa nocturna se le antojó a Owain particularmente fría después del calor y la sangre que habían reinado durante la batalla en el ahora destrozado estudio. Kendall lo condujo hasta la puerta trasera del Rolls.
--¿Dónde vamos, señor?
--Lejos de aquí -fue la única respuesta de Owain. ¿Qué otra cosa podía decirle? Siempre había estado a salvo. Nunca había establecido refugios alternativos en la ciudad. ¿Quién podría pensar que un anciano de sus recursos y posición pudiera verse amenazado?
Como si necesitase una respuesta a esta última pregunta, Owain pudo ver, entre los árboles, luces de faros aproximándose a la cancela desde la dirección de King Road.
Kendall vio las luces en el mismo instante. Cerró la puerta de Owain y se apresuró hacia el asiento del conductor. La descarga de adrenalina parecía haber adormilado su anterior debilidad física.
El otro coche dobló la última curva sin detenerse ni frenar. Las ruedas provocaron un agudo chirrido contra el asfalto. La negra limusina no estaba hecha para ese tipo de maniobras a alta velocidad, pero su invisible conductor gobernaba el vehículo con notable pericia.
Kendall saltó sobre asiento del conductor y puso el motor en marcha antes siquiera de que la puerta estuviera cerrada.
La limusina, todavía a máxima velocidad, se desvió bruscamente para dirigirse al paseo que rodeaba la fuente frente a la fachada y se lanzó en línea recta contra el Rolls.
Kendall metió marcha atrás y apretó el acelerador. El coche avanzó hacia atrás abandonando la curva de la rotonda.
Pero la limusina se movía demasiado rápido. Embistió la parte frontal del Rolls, enviando el coche de Owain hacia atrás, dando vueltas sin control, hasta chocar contra la fuente. Se detuvo bruscamente.
Los dos impactos impulsaron en rápida sucesión a Owain de un lado a otro de la cabina. Aterrizó pesadamente sobre el hombro herido. Las luces volvieron a aparecer danzando frente a él sin que pudiera hacer nada. Se forzó a sobreponerse al dolor, a mantener la consciencia, pese a que la tentación del apacible olvido era de hecho muy poderosa.
--¡Owain Evans!
Escuchó su nombre vociferado allá fuera, pero no pudo reunir la fuerza de voluntad suficiente como para apartar la cara del asiento de cuero. La puerta trasera fue arrancada de sus goznes. Pero tampoco entonces miró. No necesitaba hacerlo. Había reconocido la voz.
--¡Owain Evans! ¡Tu Príncipe desea hablar contigo! -gritó J. Benison Hodge, Príncipe de Atlanta.
_____ 4 _____
Y así, la Tierra abrirá su útero, y la Bestia saldrá arrastrándose de él... La Ruina de los hijos de Caín está próxima.
Kli Kodesh dejó que la vaciedad lo envolviese y pasase a través de él. Se imaginó a sí mismo liberado de los arcos gemelos de su prisión (el espacio y el tiempo), cuyos muros lo habían eludido durante tanto tiempo. Una vez había dedicado un siglo a contar sus pisadas, calculando el número de metros que había atravesado. Pero esto no le había aproximado un ápice a ningún linde de su encierro. Del mismo modo, hacía ya mucho que los caprichos del tiempo habían dejado de tener significado alguno para él. Los segundos se alargaban hasta parecer años mientras las décadas podían esfumarse en menos tiempo del que tardaba un corazón en latir.
Pero ahora, por fin, los muros se hallaban a su alcance. El cemento que mantenía las piedras unidas entre sí comenzaba a desconcharse y caer. Muy pronto, las profecías de José el Menor derribarían las murallas y Kli Kodesh seria libre. Cuan generoso por parte del de Arimatea, pensó Kli Kodesh, aunque sabía que la generosidad no tenía nada que ver con el asedio que soportaban los Condenados.
Un sonido cercano alejó de Kli Kodesh el deseado olvido. Pasos. La suave caricia de los pies sobre los bloques de piedra de la cámara.
En el interior de aquella cámara, incontables cajas, cofres y cajones se apilaban formando corredores. Su existencia sólo era conocida para un puñado de elegidos de entre todos los que recorrían las santificadas estancias que había sobre ella. En la oscuridad, rodeado por las arcanas fruslerías de los siglos, Kli Kodesh parecía encontrarse en su lugar.
Las apagadas pisadas se aproximaron, y entonces una figura encapuchada emergió desde detrás de una pila de cofres. La capucha del hábito escondía sus facciones. El guardián de la cámara se detuvo por un instante breve, y entonces reanudó su camino. El eco de sus metódicos pasos volvió a alzarse, profanando el silencio de tumba que reinaba en la cámara, hasta perderse en las invisibles alturas. Kli Kodesh observó mientras el Capuchino volvía a desaparecer en la oscuridad. El guardián conocía muchos de los secretos de la cámara, pero no tantos como Kli Kodesh.
Kli Kodesh puso su mano sobre el cofre por el que había viajado hasta esta cripta bajo la Ciudad Maldita.
La Bestia camina sobre la Tierra. La Ruina de los hijos de Caín está próxima.
* * *
El movimiento de su hueso roto fue casi más de lo que Owain podía soportar. Benison lo había sujetado con fuerza y lo arrastraba al exterior del armazón accidentado del coche. Los dientes apretados, Owain gruñó de dolor, pero esto no disuadió al Príncipe. Pudo ver por el rabillo del ojo que Kendall permanecía sobre su asiento, apretada contra el airbag que había saltado cuando el Rolls chocó contra la fuente.
Afortunadamente, aunque era un magro consuelo, Benison sujetaba a Owain por el brazo derecho, así que el agudo dolor proveniente de su brazo izquierdo era menor del que hubiera podido ser. Desafortunadamente, el Príncipe parecía estarse sumiendo a toda prisa en uno de sus ya legendarios ataques de furia asesina.
Benison levantó a Owain hasta obligarlo a permanecer de pie, y entonces lo empujó contra la carrocería del coche.
--¿Tan pronto te ibas? -dijo el Príncipe con voz burlona-. ¡Me parece que no! Tenemos mucho que discutir.
El Príncipe retrocedió un paso y extrajo de la funda su sable de oficial de la Guerra de Secesión.
Owain, abrumado por el dolor, se escurrió hasta el suelo, apoyado contra la carrocería del coche. Mientras apretaba el brazo izquierdo contra el cuerpo, en un vano intento por evitar las punzadas del dolor, advirtió que el ghoul de Benison, Vermeil, había apoyado alguna clase de ametralladora montada en un trípode sobre el capó de la limusina. El arma, por supuesto, apuntaba a Owain. Pese a los pulsantes temblores del dolor, no pudo evitar que una suave risa lo asaltara.
Benison se echó atrás, sorprendido por su inesperado comportamiento. Se mantuvo inmóvil, espada en mano, contemplando a Owain durante un rato.
--No creo que haya razón para reírse -dijo con sombría determinación.
Un nuevo acceso de dolor convulsionó a Owain por unos instantes. Al cabo de un momento fue capaz de hablar:
--¿Eso es para mejorar al diálogo? -señaló con un gesto de la cabeza a Vermeil y su ametralladora.
--Tendré justicia. -No hubo el más leve asomo de compromiso, o de misericordia, en su voz.
--¿Y Kline? -se mofó Owain-. También vino a dialogar, ¿no? Me imagino que lo enviaste para hacerme algunas preguntas.
--¡Tendré justicia! -repitió Benison. Sus anchos ojos resplandecieron con la anticipación de la batalla.
¿Justicia? Sus palabras no tenían ningún sentido para Owain.
--¿Justicia? ¿Justicia por qué?
Owain hubiera jurado que los ojos de Benison no estaban sólo teñidos por la lujuria de la batalla, sino también por la locura. Su tupida barba de color castaño rojizo contribuía a la formidable impresión que producía su musculoso porte. Con una mano temblorosa, el Príncipe introdujo una mano en el bolsillo de su americana y extrajo de él un pequeño hatillo de tela blanca. Sin utilizar la mano que sostenía la espada, comenzó a desatar la tela, y finalmente la dejó caer al suelo. La mano de Benison sostenía la daga de Owain, cuya dorada empuñadura resplandecía intensamente bajo la luz de la cercana farola de gas.
La visión de la daga fue una sorpresa para Owain. Y no una sorpresa agradable. La había arrojado contra el suelo de la iglesia la misma noche que la sirena había muerto, la misma noche en que la sirena había sido asesinada. Azuzada por el recuerdo de su despedazado cuerpo, la furia de Owain se inflamó y se elevó hasta hacer enmudecer su dolor. Un hacha arrojada por los aires la había golpeado en plena cara y en el cuello. Owain todavía recordaba aquel instante, la última nota de su maravillosa canción cortada de cuajo cuando el hacha abrió en canal su esófago.
Y aquí, en pie delante de Owain, se encontraba el arquitecto de tan absurda destrucción. Benison, consumido por sus ilusiones mesiánicas, había ordenado que la asesinaran. Owain comenzó a canalizar la sangre recién consumida hacia su hombro herido. No se encontraría indefenso en presencia de aquel demente.
--Justicia -dijo Owain lentamente, repitiendo como un eco las palabras de Benison. El agente de la destrucción de la sirena, pensó Owain con satisfacción, yacía tirado en el interior de la casa, apenas a un centenar de metros de distancia... sin un rastro de cabeza sobre los hombros.
En aquel momento la puerta delantera del Rolls se abrió violentamente y Owain y Benison se volvieron al unísono. Trabajosamente, Kendall conseguía apartarse del deshinchado airbag y se arrastraba fuera del coche. Desde donde se encontraba, Owain no podía distinguir si escondía o no la escopeta a su espalda. Estaba a la vista de Vermeil, directamente frente al campo de tiro de su ametralladora. Ciertamente, la colisión no había contribuido a remediar la debilidad en que la dejara sumida Owain tras alimentarse de ella.
--¿Qué palabras puedes invocar en tu propia defensa? -preguntó Benison, distraído apenas un instante del objeto de su justa indignación-. Esta es tu daga.
--¿Lo es? -preguntó Owain. Abrigaba pocas esperanzas de escapar de la situación mediante una pugna dialéctica, pero con cada minuto que retrasaba el enfrentamiento, la vitae aumentaba su poder. Un delgado barniz de carne comenzaba a formarse ya alrededor del hueso protuberante. Y el hueso comenzaba a soldarse, aunque no en la posición correcta. A pesar de todo, estaría más preparado para enfrentarse a un peligro inmediato si podía utilizar su brazo izquierdo y moverse sin que ello le provocara una agonía. Mientras tanto, el Príncipe no parecía haber reparado en el hombro herido de Owain ni, mucho menos, en su acelerada recuperación. O tal vez Benison, embriagado de furia y confianza en sí mismo, no se preocupaba por ello.
--Nada de "¿lo es...?" -dijo Benison, blandiendo la daga en dirección a Owain-. Esta es tu daga. Tú estabas allí, en aquella maldita y demoníaca capilla la noche que la bruja fue quemada.
Owain miró fijamente a la daga. ¿Tenía algún sentido el negar que era suya? Benison no parecía estar demasiado dispuesto a razonar, pero la discusión podía ganarle algo de tiempo a su hombro, permitiendo que terminara de curar.
--¿Quién dice que es mía? -preguntó.
--Es tuya -dijo Benison. Sus ojos se afilaron, y cobraron un brillo de odio-. Tú estabas allí. Viste la muerte de la bruja.
Owain se puso rígido. Volvió a ver en su mente la escena. Contempló, incapaz de intervenir, cómo Kline levantaba el hacha, aprestándola para el coup de gráce. Benison se encontraba apenas unos metros mas allá. Owain quería gritar al Príncipe, sacar a la luz su ignorante e insignificante piedad. Pero por encima de todo, quería sangre. Furioso, apretó el puño. Ambos puños. Su hombro estaba terminando de repararse, pero todavía necesitaría unos pocos minutos más. Owain mantuvo su furia a raya, dejando que ardiera en su interior a fuego lento.
--Te han mentido -dijo Owain. Estrujó su cerebro en busca de alguna idea. ¿Quién puede haberle dicho todo esto? ¿Tal vez Albert, durante la tortura que había precedido a su ejecución, le había hablado al Príncipe sobre la presencia de Owain en los ritos? Owain pensaba que Albert lo había visto en la iglesia una noche.
--Lo he visto con mis propios ojos -dijo Benison, haciendo girar lentamente la empuñadura de su espada. Sus ojos y las aletas de su nariz temblaban de cólera. Owain pensó que el Príncipe podía estar a punto de estallar y atacar en cualquier momento. Pero, frente a aquel tirano, aquel destructor de la belleza, se veía capaz de hacer lo mismo.
»Al principio dudé de la magia Tremere -continuó Benison-. Pero ella utilizó mi espada -la alzo frente a sí, como para ilustrar su narración- para mostrarme mi pasado. Lo mismo que utilizó la daga para mostrarme tu pasado. Estuviste allí.
El Príncipe apuntó por un instante la daga hacia Owain y luego la arrojó furioso contra el suelo.
--Te han engañado -insistió Owain-. ¿Es que vas a creer a una Tremere?
--Creo a mi esposa -dijo Benison, poseído por una repentina y calmada reverencia.
Owain llevó la mano hasta su espada, en el cinto. No estaba de humor para continuar la discusión con aquel Príncipe demente ni un minuto más.
--Eleanor -dijo-. La zorra mentirosa.
El rostro del Príncipe enrojeció. Dejó escapar un profundo suspiro. De pronto parecía ser más alto. Con un rugido ensordecedor, embistió a Owain.
Éste desenvainó la espada mientras se apartaba a la derecha. Su hombro, mal reparado, dificultaba sus movimientos. Le era posible saltar, rodar y dar volteretas, pero resultaba doloroso.
Al instante Benison estuvo sobre él, descargando una tormenta de golpes. A duras penas pudo Owain bloquear sus ataques. El Príncipe estaba completamente entregado a la furia de la batalla. Cada poderoso impacto de acero contra acero reverberaba por todo el cuerpo de Owain. Paso a paso, retrocedía sin parar. Afortunadamente para él, tenía espacio suficiente para maniobrar. De otro modo, la superior fuerza de Benison hubiera decantado rápidamente el duelo en favor del Príncipe.
Tras capear el primer temporal de golpes, Owain comenzó a encontrarse más seguro. Aunque debilitado por las heridas y el gasto de sangre que había tenido que afrontar para curarse, todavía era un espadachín consumado. Uno que, afortunadamente, no basaba su estilo en la fuerza bruta. Uno tras otro, paró o esquivó los enérgicos embates del Príncipe.
Pero, con todo, Benison mantenía la presión de su ataque. Impulsado por la furia y la fuerza bruta, un simple golpe que acertara de lleno pondría fin al duelo. La esgrima de Benison mostraba poca sutileza. No la necesitaba. Su sable llevaba consigo la fuerza del trueno. Implacablemente, golpe tras golpe, los ojos inflamados de locura y justa cólera, siguió atacando.
Owain desviaba cada uno de los ataques, pero su defensa iba volviéndose poco a poco menos precisa, menos brillante. Aquella noche había perdido mucha sangre, había pasado por demasiadas cosas. A cada segundo, los golpes de Benison se acercaban más y más a su objetivo.
Benison golpeó de nuevo. Owain paró la estocada y las dos hojas, cruzadas y en lo alto, se enzarzaron en pugna entre los dos duelistas.
--La verdad prevalecerá -musitó el Príncipe-. El diablo se ha apoderado de ti. La ciudad debe ser limpiada.
Owain estaba demasiado ocupado tratando de contener con su espada la terrible fuerza de Benison como para responder. Diablo. Demonio. Las palabras se clavaron en la mente de Owain. El Príncipe hablaba de la sirena. Sin haber escuchado su canción, había decidido que se trataba de alguna clase de criatura demoníaca -más que cualquiera de ellos- y la había hecho asesinar.
--¿Limpiada? -dijo al fin, esbozando una sonrisa al mismo tiempo dolorida y despectiva-. ¿De la belleza?
Benison presionó aun con más fuerza contra las espadas cruzadas.
--¡Primus no será destruida!
¿Primus? Las palabras de Benison no tenían el menor significado para él. Pero incluso mientras Owain pugnaba contra su poderoso enemigo, el recuerdo de la sirena permanecía presente en su pensamiento. Dejó de escuchar la cháchara religiosa de Benison, como si se alejase en la distancia. Desapareció a su espalda el rumor de la fuente. Todo lo que Owain oía eran la delicada sucesión de estrofas de la canción de la sirena. No estaba seguro si las notas venían del interior de su mente o las arrastraba la brisa nocturna pero, ¿acaso importaba? Mientras las espadas se iban aproximando lentamente a su rostro, mientras su fortaleza era doblegada en aquel duelo de voluntades, decidió que si iba a morir, sería bueno hacerlo con el sonido de aquella melodiosa música en sus oídos.
Obligado por la fuerza de su oponente, Owain cayó sobre una rodilla. Las espadas se encontraban a escasos centímetros de su rostro. El Príncipe empujaba hacia abajo con toda su considerable fuerza.
--Aquella puta de Satanás tenía que morir -oyó Owain decir a Benison.
Aquella puta de Satanás.
Owain recordó la primera vez que la viera, allá en el santuario: su vaporosa toga blanca; su gentil rostro vuelto hacia lo alto; los ojos cerrados en humilde súplica. ¿La puta de Satanás? Ella le había devuelto la belleza. Si aquella era la obra de un demonio, de buen grado la aceptaba. Dios nunca se había molestado en enviar uno de sus ángeles para confortar a Owain.
Levantó el rostro por encima de las espadas cruzadas. Miró fijamente la cara de Benison, apenas a unos centímetros de distancia.
--Si ella era malvada, entonces Dios condenará su alma. Pero esa no es tu prerrogativa.
Durante buena parte de la noche, una helada cólera se había estado acumulando en el interior de Owain. Su fuego, más intenso con cada golpe recibido -el Brujah en la bodega, Kline, Benison-, comenzaba a alcanzar los recuerdos del pasado, alimentándose de todos los insultos proferidos contra él, tanto reales como imaginarios. El Greco, Miguel... todos ellos habían juzgado erróneamente a Owain en varias ocasiones. Y las palabras del Príncipe sobre la sirena no sólo representaban otro abuso, otro insulto contra él. Reanimaban su canción. Y aquellas notas que habían tocado y tocaban lo más profundo de su alma, lo llevaron con ellas, abriéndole a su furia incluso los más lejanos recuerdos.
Con renovadas fuerzas, Owain hizo frente al empuje de Benison. Mirando ferozmente al interior de sus ojos de asesino, dejó que las llamas del odio ardieran poderosamente en su interior. Lentamente, las hojas cruzadas comenzaron a apartarse de su cara.
Benison gruñó y su rostro se convulsionó en una mueca de asombro mientras, fracción de centímetro tras fracción de centímetro, las espadas comenzaban a acercarse a él con exasperante lentitud.
Un gruñido sordo de pura furia y odio comenzó a alzarse desde el interior del estómago de Owain. Fue ganando fuerza y volumen a medida que obligaba a Benison a retroceder. Owain se puso en pie. De pronto, un suave parpadeo de duda parecía insinuarse en el celo evangélico del Príncipe. En el pasado, Owain había visto aquella misma expresión en otros: la confusión del cazador cuando se convierte de pronto en presa.
Con un estallido de furia primaria, Owain arrojó a Benison hacia atrás, haciéndole tambalearse. El Príncipe retrocedió dando tumbos varios pasos hasta que pudo recuperar el control de sí mismo y se detuvo. Ahora miraba a Owain con más cautela, pero no con menos determinación. Su seguridad y la confianza en la sanción divina seguían brillando en sus ojos.
--Si lo que quieres es un ajuste de cuentas -dijo Owain-, un ajuste de cuentas es exactamente lo que tendrás. Y no te haces idea de cuan severa es la justicia que yo imparto.
Ahora fue Owain el que se arrojó sobre el Príncipe. ¿De cuantas batallas había emergido victorioso? ¿Cuántas vidas, tanto de mortales como de Cainitas, había segado con su espada? Con cada choque de sus espadas, podía recordar otra. Los años habían derramado mucha sangre sobre sus manos. Y ahora quería más.
Owain atacaba despiadadamente. Benison no carecía de habilidad con la espada, pero por temperamento y natural fuerza, su estilo se ajustaba mejor a un ataque directo y frontal que a una defensa prolongada. Sin embargo, sus paradas eran funcionales, si no elegantes, e incluso frente a la magnitud de la experiencia e innato talento de Owain, cedía terreno a regañadientes.
--Primus no será destruida -murmuraba Benison una vez tras otra. Después de cada golpe de Owain, el Príncipe repetía su mantra-. Primus no será destruida -como si extrajese renovado vigor de aquellas palabras.
Owain fintó una estocada baja y entonces tiró un golpe hacia arriba. Benison consiguió bloquear el ataque, pero la hoja de Owain se escoró, esquivó a la del Príncipe y lo alcanzó en el rostro, abriendo una herida desde la oreja izquierda hasta la nariz. La sangre comenzó a manar, derramándose y tiñendo el castaño de su barba. Uno o dos centímetros más arriba y se hubiera cobrado el ojo del Príncipe.
Pero la herida no era seria, y la sorpresa ante la primera sangre pareció alentar a Benison. Pasó de nuevo al ataque después de parar los golpes de Owain. Primero mantuvo su posición, sin perder terreno, y luego comenzó lentamente a avanzar. Su espada ya no era impulsada por la redoblada fuerza de una locura imprudente. Sus golpes se producían ahora a un ritmo más calmado. Pero su infatigable fuerza comenzaba de nuevo a ganarle terreno a Owain.
Owain había estado a punto de conseguirlo. El golpe que casi alcanzó el ojo bien podría haber marcado la diferencia. Pero las pruebas que el destino había arrojado a su paso esta noche, y las noches anteriores, comenzaban a cobrarse su precio. Había perdido mucha sangre en el duelo con Kline, y mucha más tratando de curarse para tener al menos una remota esperanza de sobrevivir a este combate. Ahora, con la fortaleza que la furia les había prestado a ambos casi agotada, la superior fuerza del Príncipe volvía a empujar frente a sí al debilitado Ventrue.
Por primera vez desde que comenzara la lucha, Owain se arriesgó a echar un vistazo a su alrededor. ¿Dónde, se preguntó, se encontraba Kendall? ¿Trataba de acercarse sigilosamente por detrás para llevar a cabo un ataque por sorpresa? Pero entonces la vio, pálida, apoyada contra el coche. Vermeil seguía vigilándola. La fuerza de Kendall y buena parte de su sangre ya habían sido gastadas. No podía esperarse ayuda de aquel flanco.
Las pocas fuerzas que le quedaban comenzaban a abandonar a Owain. En ese momento, sólo sus muchos años de experiencia lo estaban salvando de una derrota inmediata. Pero, a medida que sus reflejos se hacían más lentos, los golpes de Benison se aproximaban a él más y más.
El Príncipe podía sentir la victoria al alcance de la mano. El ritmo de sus ataques se frenó ligeramente, pero cada uno de los golpes fue descargado con deliberada determinación y total fuerza. Las muñecas y el brazo de Owain comenzaron a resentirse de los repetidos impactos. Muy pronto, era consciente de ello, la hoja del Príncipe atravesaría su debilitada defensa. Owain perdía terreno. Se encontraba ya casi acorralado contra el muro de la fuente.
Entonces, desde los bosques que cubrían la colina, llegó hasta él el sonido del motor de un coche. De varios coches, para ser exactos. Benison también escuchó el sonido. Frenó sus ataques, pero no los detuvo por completo. Owain, combatiendo la fatiga y la distracción, observó cuidadosamente a su enemigo por si en algún momento bajaba la guardia, pero Benison no se había olvidado de él.
Primero un coche, luego un segundo, y por fin un tercero, doblaron la última curva de la carretera que venía desde los bosques. Owain estaba de espaldas a la deslumbrante luz de los faros. Benison se protegió los ojos y, a pesar de ello, reanudó inmediatamente su ataque. Por el rabillo del ojo, Owain podía ver cómo Vermeil lanzaba miradas alternativas hacia Kendall, hacia el duelo que se desarrollaba a un lado, y hacia los coches que se aproximaban por el otro.
En rápida sucesión, los coches, con los faros apuntando a Owain y el Príncipe, se fueron deteniendo junto a una ladera alejada.
--¡Detente, Benison!
Un golpe más se estrelló contra la hoja de Owain, pero entonces el Príncipe retrocedió un paso. Manteniendo la guardia alta, miró hacia las luces con los ojos entornados. Ahora Owain no estaba seguro de poder reunir las fuerzas necesarias para un ataque incluso si Benison lo ignoraba por completo. Apartándose unos pasos del Príncipe, Owain se volvió hacia los coches, más allá de la fuente.
Al menos media docena de vehículos se alineaban hasta alcanzar el límite de los árboles. Al otro lado de la fuente, y ocultos por las deslumbrantes luces, se alzaban numerosas figuras. La luz y el movimiento impedían precisar cuántas.
--¡Atiende a nuestras demandas!
Entonces Owain reconoció la voz de Thelonious, Primogénito Brujah de Atlanta. Benison también lo reconoció. La barbuda mandíbula del Príncipe se estremeció con furia redoblada.
--¡No trato con traidores! -exclamó como respuesta.
Owain retrocedió un poco más, con la espada baja, junto al costado. El arma parecía pesarle más de cincuenta kilos. Aquel intercambio de palabras entre Thelonious y Benison resultaba una sorpresa para él. Sabía por lo que Lorenzo Giovanni le había contado que los anarquistas no estaban contentos con el Príncipe. Aparentemente, Thelonious había respaldado a su chusma. No resultaba tan sorprendente, decidió después de darle dos vueltas. Prácticamente cada Brujah al que había conocido era, bien un romántico amante de la utopía como Thelonious, que quería luchar para enmendar las injusticias del mundo, bien un matón psicópata como Kline para quien el mundo perfecto consistía en la licencia para agredir a cualquiera que se le antojase.
--Tú eres el que ha traicionado a la raza de los Cainitas -dijo Thelonious al Príncipe.
Benison sujetó su espada aún con más fuerza.
--¿Yo? ¿Yo he traicionado a nuestra raza? -parecía asombrado por la acusación-. Yo ofrezco la salvación a esta ciudad. ¡Al mundo! -El fanático resplandor regresó a sus ojos mientras volvía a recitar su sermón-. Eres tú el verdadero traidor. La obligación de un Primogénito es la de asistir a su Príncipe en el gobierno.
--La obligación de un Primogénito es proteger contra los abusos del Príncipe -replicó Thelonious.
Entre los Condenados, Benison era conocido como un orador y contertulio de cierta habilidad, pero esta noche, su siempre escasa reserva de paciencia se había agotado por completo. Caminó hacia la ladera y levantó la espada.
--Os rendiréis inmediatamente, o no habrá piedad para nadie.
Owain pudo oír el chasquido de varias armas al ser cargadas o amartilladas entre la tropa que acompañaba a Thelonious. El Príncipe, en cambio, no pareció reparar en tan ominoso hecho. Owain pudo alejarse un poco más de él.
Un disparo se escapó desde algún lugar entre la multitud. La bala pasó zumbando entre Benison y Owain. Owain se arrojó a un lado. En cambio, Benison cargó hacia delante. Saltó la baja valla de la fuente y avanzó chapoteando cubierto por el agua hasta los tobillos.
En el mismo momento, Vermeil abrió fuego con su ametralladora sobre el grupo. Los cuerpos saltaron en todas direcciones en busca de refugio. Los cegadores faros, uno tras otro, estallaron en una lluvia de chispas y cristales. La noche se llenó con el sonido de los gritos y el siseo del aire al escaparse de las ruedas perforadas.
Sin vacilación, Benison cargó en línea recta contra el caos. No parecía importarle el que pronto bloquearía con su cuerpo la línea de fuego de Vermeil. El Príncipe existía exclusivamente para atacar a aquellos que se interponían en su camino y en el de su santa visión.
Owain se arrastró a gatas lejos de la rotonda. Kendall, quien se había arrojado al suelo al primer sonido del tiroteo, le pisaba los talones. A un lado de la arremolinada masa de figuras, Owain podía hacerse un claro cuadro de la escena. Parecía que Thelonious había traído consigo un numero importante de sus partidarios, al menos diez o incluso puede que quince. Entre ellos alcanzó a ver, apenas por un instante, la figura de Benjamín, el supuesto amante de la mujer del Príncipe, Eleanor.
Parece que esto se pone interesante, meditó Owain. Pero al instante una bala perdida impactó en un árbol cercano, recordándole que aquel no era, probablemente, el mejor lugar para los espectadores.
Kendall ya lo había alcanzado. Por el momento, al parecer, habían sido olvidados por completo. La atención de Benison y Vermeil parecía enfocada por completo en el grupo de anarquistas, y viceversa. Owain no quería quedarse a comprobar cuánto duraría aquella situación.
--Pensé que probablemente querría esto -dijo Kendall. Sacó de debajo de su camisa una bolita hecha con jirones de sus ropas. La desenvolvió y le entregó el libro, o lo que quedaba de él a Owain. Probablemente se había perdido cuando la limusina se estrelló contra la fuente pero, de alguna manera, ella había logrado salvar el tesoro que él había olvidado.
Entretanto, Benison había saltado de la fuente y se arrojaba a la batalla. Ignoró las balas perdidas, así como las que impactaban en su cuerpo. Por fin, entre Thelonious y sus anarquistas, levantó la espada con mortales y evidentes intenciones. Cainitas y medio Cainitas, el grupo se dispersó en todas direcciones. No importaba que lo superasen en número por más de diez a uno. Ni la proporción ni la improvisada colección de garrotes, estacas y armas de fuego que portaban los anarquistas habrían detenido a Benison.
--Vayámonos -dijo Owain. No creía que el Príncipe fuera a caer, incluso enfrentándose a tantos. Este era el tipo de lucha, directa y a muerte, que a Benison le encantaba. Incluso apiñados en densos grupos a su alrededor, los anarquistas no parecían rivales para su espada.
E incluso si Thelonious lograba vencer, Owain, en su debilitado estado, no quería encontrarse con ningún Cainita. Y mucho menos con una turba de anarquistas predispuestos para la violencia. Para un anciano como él, aquel escenario resultaría igualmente poco saludable.
Permaneciendo agachados, Kendall y él corrieron hasta el límite de los árboles. En medio de la carnicería que estaba teniendo lugar junto a la fuente, nadie reparó en ellos. En cuanto se encontraron a salvo tras los árboles, rodearon la rotonda y la fuente, describiendo una amplio círculo hasta encontrarse detrás de la refriega. Un anarquista flotaba cabeza abajo en la fuente. Su sangre coloreaba el agua de un suave y enfermizo rojo.
Benison seguía lanzando estocadas y tajos en torno a sí, mientras los anarquistas lo asaltaban desde todas direcciones. Cómo el Príncipe había podido evitar que le volaran la cabeza, era algo que Owain no podía imaginar.
Varios de los coches de los anarquistas permanecían, las puertas abiertas, las luces encendidas, apartados a un lado de la carretera y lejos del baño de sangre que se estaba produciendo. Normalmente a Owain le hubiera bastado con una brizna de su concentración para asegurarse de que no fueran vistos mientras corrían discretamente hacia uno de ellos, pero en las actuales circunstancias, suficiente hacía con permanecer en pie y en movimiento. Sus reservas de energía se habían agotado.
De todos modos, la misma intensidad de la batalla estaba sirviendo para ocultar su presencia. El segundo de los coches que investigaron, un sedán oscuro bastante abollado, todavía tenía la llave en el contacto. Entraron, y Kendall se puso al volante. Llegado el caso, y si las condiciones lo exigían, Owain podía conducir un coche, pero ella estaba mucho más versada que él en el manejo de los vehículos modernos.
Ya alejado de la lucha, una abrumadora fatiga se apoderó de Owain. Estaba exhausto. Se dejó caer sobre el asiento mientras Kendall ponía en marcha el motor, y el coche se alejaba a toda prisa de la casa, aquella casa que había hecho las veces de su hogar en los últimos tiempos. Owain no miró hacia atrás para comprobar si alguien advertía su huida. Si era así, no le importaba. Dejó que la espada cayera de su mano y quedara apoyada contra la puerta. Luego, no quedó más sonido que el del motor, y el de la carretera apresurándose bajo ellos.
Owain esperaba que Kendall le preguntara a dónde debían dirigirse, pero ella conducía en silencio. En cualquier caso no tenía una respuesta para darle. Quizá ella ya lo supiera. Había aprendido a desentrañar y comprender sus maneras, ademanes e intenciones... una habilidad valiosa, pero también potencialmente peligrosa, para un ghoul.
El viento que se colaba por la ventana abierta era muy frío. No refrescaba. Owain se apartó de la cara el cabello, rígido por los grumos de sangre seca. Necesitaba pensar, decidir qué haría. Aún quedaban varias horas de oscuridad. Por ahora, se limitó a cerrar los ojos y apoyar la cabeza contra el respaldo del asiento. Se permitió el lujo de perder la consciencia, acunado por el sonido del motor, mientras él y su único ghoul superviviente se alejaban a toda velocidad de aquel refugio que nunca había sido verdaderamente su hogar.
_____ 5 _____
El coche robado aparcó en el interior de un hangar privado, propiedad de una oscura compañía de importación y exportación, la subsidiaria de alguna rama secundaria de una división de alguna otra subsidiaria mayor. Frente a la puerta del hangar se encontraba el actual director en funciones, Lorenzo Giovanni, y su guardaespaldas, Alonzo.
Owain salió del coche. El decrépito vehículo no le había impresionado demasiado. Carecía del confort de los Rolls, al que se había terminado por acostumbrarse. El abollado sedán, con su capó trasero de aquel extraño color, había poseído en cambio la inapreciable virtud de encontrarse en el sitio justo en el momento adecuado, y había llevado a Owain y a Kendall a donde necesitaban ir.
Por segunda vez en aquella noche, Owain saludó a Lorenzo.
--No esperaba volver a verte tan pronto -dijo Lorenzo. Aunque discreto hasta el extremo, no podía haber dejado de reparar en el arrugadísimo traje de Owain. Así como en el hecho de que llevaba la espada, apenas oculta, bajo la gabardina.
--Mis más sinceras disculpas por haberte hecho venir otra vez -dijo Owain, mientras Lorenzo y él intercambiaban besos en las mejillas-. Sé que tienes asuntos más importantes que atender.
--No te preocupes -contestó Lorenzo, sujetando con firmeza a Owain por los hombros-. He venido en cuanto he recibido tu llamada. ¿Qué menos podía hacer por un amigo?
No era esto exactamente lo que Owain se estaba preguntando. Más bien, ¿qué más haría Lorenzo? Por esta razón no quería perder un segundo de tiempo.
Cuando Kendall y él habían escapado de la finca, creía que Benison estaba a punto de derrotar a los anarquistas. Ellos tenían la ventaja del número, pero él era un guerrero nato. Owain ya conocía el tipo. A los que eran como él había que derrotarlos por medio de la astucia, no de la fuerza desnuda.
En todo caso, si el Príncipe conseguía poner en fuga a los anarquistas, podía ser que se lanzara en su persecución, o que volviera su atención de nuevo hacia Owain. Y Owain no estaba, de ninguna manera, preparado para afrontar una nueva lucha. Necesitaba tiempo para descansar y recuperarse. Ya había deformado su hombro al obligarlo a curar antes de que el hueso estuviese en su lugar, pero en ese caso no había tenido otra opción.
A Owain no le preocupaba tanto el que Benison fuera a encontrarlo como el que Lorenzo, en busca de alguna ventaja política, pudiera retrasar su marcha a propósito. Owain y el Giovanni parecían estar en buenos términos, es cierto, pero una alianza reciente como la suya podía trocarse rápidamente en traición si uno de los bandos lograba conseguir una ventaja definitiva sobre el otro.
Lorenzo obsequió a Owain con una sonrisa alentadora.
Owain sabía que el Giovanni tenía en muy poca estima al Príncipe. Aquella era la primera razón por la que Lorenzo había realizado aquellas sutiles maniobras de acercamiento hacia él. ¿Quién mejor que un Ventrue para aspirar al título de Príncipe, aunque hubiera de arrancarlo de manos de Benison? En Atlanta, nadie. Con la madeja política enmarañándose alrededor de Benison, con el conato de revuelta anarquista y la posibilidad latente de la intervención del Círculo Interno, Lorenzo se había mostrado cada vez más amigable.
Pero, se preguntó Owain, ¿qué ocurriría si el Príncipe era capaz de apuntalar su posición, tal vez acabando con sus propias manos con buena parte de la facción anarquista? La Camarilla estaría mucho menos dispuesta a intervenir si el orden era restablecido. En ese caso, los enemigos del Príncipe dejarían de ser rivales aspirantes a su puesto para pasar a convertirse en proscritos. ¿Cuan favorable se tornaría la actitud de Benison hacia los Giovanni si el representante del clan en la ciudad le entregaba a un criminal, que además era un hereje?
--¿Está preparado el avión? -preguntó Owain.
--Lo están preparando en este momento -contestó Lorenzo.
Owain no podía leer en el interior del ghoul. ¿Cuánto de lo que había ocurrido había llegado hasta sus oídos? ¿Era conocido el deseo del Príncipe de ver a Owain muerto? No tenía forma de saberlo. Por lo que él sabía, Benison podía incluso haber ofrecido una recompensa. Pero, en ese caso, ¿por qué se había mostrado Lorenzo tan amigable y tan deseoso de colaborar con él aquella misma tarde? Tal vez jugaba la carta de la paciencia, esperando a ver si la balanza del poder se inclinaba a favor o en contra del Príncipe. Si esta era la situación, entonces el destino de Owain podía muy bien depender del resultado de la batalla de Benison con los anarquistas y de lo rápido que llegasen las noticias hasta el Giovanni. No había tiempo que perder.
--Tal vez estarías más confortable esperando a bordo -Lorenzo señaló al pequeño reactor, que se encontraba cercano. Un equipo de tres hombres revisaba diversas piezas de su equipo y llenaba el depósito de combustible.
Más confortable... o atrapado, pensó Owain. ¿Estaría Lorenzo tan relajado si de verdad estuviese conduciendo a la mosca a su tela de araña? A Owain no le complacía la idea de encerrarse en el avión antes de que estuviera completamente preparado, pero tampoco quería poner sobre alerta a Lorenzo ni hacerle creer que ocurría algo extraño... aparte de la apresurada e inesperada llamada telefónica, su aparición en el abollado sedán, y el particular atavío del propio Owain.
--¿Cuánto tardaremos en despegar? -preguntó.
--Una media hora -contestó Lorenzo.
--Eres muy amable.
Owain hizo un gesto afirmativo en dirección a Kendall. Ella había dejado la escopeta en el coche. El arma resultaba casi imposible de esconder y, una vez más, quería evitar todo cuanto pudiese alarmar a Lorenzo.
Los cuatro se dirigieron caminando hacia el avión. Owain vigilaba cuidadosamente el almacén en busca de cualquier señal de emboscada o engaño. Los mecánicos, sintió Owain, eran todos mortales. Cada uno de ellos parecía atareado en algún tipo de actividad técnica. Aunque, se lamentó, en ningún caso hubiese podido darse cuenta si en realidad fingían hacerlo.
Owain, Kendall, y los dos Giovanni se detuvieron frente a la escalerilla que daba acceso al avión.
--Te deseo un apacible viaje -dijo Lorenzo-. Estoy encantado de haberte podido ser de utilidad.
Owain se detuvo, congelado, en el primer peldaño de la escalerilla. No sabía si había sido por el particular matiz del suave acento italiano del Giovanni, o por la elección concreta de las palabras. Miró la compuerta abierta al final de las escalerillas, y se le antojaron las fauces abiertas de alguna bestia carnívora. Un presentimiento frío se despertó en su mente. Sujetó los pasamanos de ambos lados de las escalerillas con tal fuerza que, de no haberse encontrado en el estado en que se encontraba, sus dedos se habrían clavado en el blando metal.
--¿Va todo bien? -preguntó Lorenzo a su espalda.
Owain podía sentir los ojos de todos ellos vueltos hacia él, sus miradas clavadas sobre su espalda. Lo sabe, pensó Owain. Lo sabe, y yo estoy dirigiéndome a mi perdición. Todavía no era demasiado tarde para dar la vuelta y escapar. El coche no estaba demasiado lejos. Alonzo, o el equipo de mecánicos... ninguno de ellos podría detener a Owain. Pero es que ya había, después de la ignominiosa huida de su propia propiedad, determinado el único curso de acción que le quedaba. No permanecería escondido en Atlanta. Ni huiría a cualquier otra ciudad americana para verse envuelto en las maquinaciones de algún otro grupo de intrigantes Vástagos. Eleanor lo había derrotado. Había unido sus fuerzas a las de los Tremere y, con la ayuda de su magia, habían revelado una parte de su deslealtad hacia el Príncipe. Su posición en la ciudad había sido comprometida por completo. No había lugar allí para él. Además, Atlanta no le era tan querida como para luchar por conseguir una nueva posición. Atesoraría en su interior la antipatía, que a pasos agigantados se estaba convirtiendo en simple odio, que sentía hacia Eleanor. Por ahora abandonaría la ciudad, y también el continente, y tramaría un plan con el que saldar, al menos en parte, la cuenta de las equivocaciones y afrentas que se habían perpetrado en su contra. Tal vez, en algún momento futuro, Eleanor y él volverían a encontrarse...
En el momento presente, su camino conducía lejos de allí. Y el primer paso de ese camino se encontraba directamente frente a él.
--¿Owain? -dijo Lorenzo, la voz teñida por la preocupación.
Lentamente Owain se volvió. ¿Es tu preocupación por mí, querido Lorenzo, deseaba decir, o por tus traidores designios, por la posibilidad de que me marche y los arruine?. Pero contuvo la lengua.
Lorenzo y Alonzo miraron a su invitado, levemente confundidos. Kendall lo vigilaba con extrema atención.
--Ha pasado mucho tiempo, Lorenzo -dijo Owain- desde que entraste al servicio de tu clan.
Sus palabras, aparentemente fuera de lugar, desconcertaron a Lorenzo.
--He dedicado muchas noches a honorables tareas, sí.
--¿Y no te resultan esos vehículos -señaló al reactor que había tras él-, cuando menos, poco tranquilizadores?
Lorenzo sonrió a pesar de sí mismo, convencido ahora, tal y como Owain había pretendido, de que las vacilaciones del Ventrue eran el resultado de una aflicción muy común entre los Cainitas Antiguos, y muy bien conocida por los Giovanni: el escepticismo frente a la tecnología moderna.
--Te aseguro -dijo Lorenzo- que ningún detalle ha sido pasado por alto.
Las palabras golpearon a Owain como una acometida física. Ningún detalle ha sido pasado por alto. Lanzó una mirada más allá de su anfitrión. Probablemente el hangar está lleno de asesinos contratados por los Giovanni para detenerme si se me ocurre intentar huir, pensó Owain.
Ningún detalle ha sido pasado por alto.
--No me cabe duda. -Owain se volvió renuentemente y comenzó a subir por la escalerilla. Se lo jugaría todo a la carta de que, si bien Lorenzo no era de fiar, tal vez no estuviese informado del paradero y las actividades del Príncipe durante aquella noche. Pero si estaba equivocado, se dio cuenta, aquella escalerilla ascendía hacia su tumba definitiva. Jugaba a ser Jonás en su particular ballena metálica, pero sin el beneficio de tener a Dios como guardián y protector. Owain pudo oír los pasos de Kendall a su espalda mientras ella ascendía las escalaras. Cuando penetró en el avión, no miró atrás.
El interior de este avión, al contrario del otro, no estaba decorado con un mobiliario de apariencia fantástica para diversión del viajero temeroso. En cambio, era una suite de lujo amueblada con gruesos sofás y butacas de cuero. Owain se derrumbó sobre una de estas últimas. Kendall, como siempre en guardia, investigó la habitación contigua antes de volver y rendirse también a la fatiga.
La compuerta de entrada se cerró violentamente, de golpe. El sonido resonó en la mente de Owain como el áspero deslizar de la tapa de piedra de un gran sarcófago.
Una media hora. Ese era el plazo de tiempo que Lorenzo le había dado hasta que el avión estuviera preparado para el despegue. Treinta minutos... un período de tiempo suficientemente corto como para que la partida resultara inminente y lo suficientemente largo como para permitir organizar un ataque. Owain apoyó la cabeza sobre el respaldo de la butaca. Ya no podía luchar más. No es que se hubiera entregado a la desesperación, pero sí a la resignación. Si he de ser traicionado, pensó, mejor que sea ahora, y acabemos de una vez. Kendall y él se sentaban en silencio. No había nada que decir. Muy pronto, asesinos contratados bien por los Giovanni, bien el Príncipe mismo, irrumpirían en el avión. Y si no, finalmente despegarían. A Owain había dejado de importarle cual de las dos posibilidades respondía a la verdad. La traición pondría fin a su lucha, una opción que resultaba más atractiva a cada minuto que pasaba. La lucha. Durante aproximadamente un milenio, no había conocido nada aparte de la lucha. Demasiado a menudo acompañada por la derrota ¿Qué de malo podía tener una nueva derrota si traía consigo un descanso definitivo? De no ser cobarde y débil, hacía tiempo que se habría entregado él mismo al descanso. Año tras año tras año, la oportunidad se le había ido presentando cada amanecer. Pero a pesar de la seductora promesa de la liberación, Owain no había tenido el coraje suficiente para suicidarse. Noche tras noche había fallado. Cada nuevo amanecer era para él la señal de una nueva derrota.
Un atronador sonido provocado por el choque de metal contra metal distrajo a Owain de sus pensamientos. Todo el avión vibraba ligeramente. Instantáneamente Kendall estuvo en pie, el .45 en la mano y apuntando hacia delante, preparada para recibir a cualquiera que entrase desde la cabina o desde el exterior. Owain se limitó a permanecer sentado y esperar. Transcurrió un momento.
--¿Estarán cerrando algún compartimiento de la parte baja del avión? -conjeturó Kendall.
--Puede ser -dijo Owain.
Kendall volvió a sentarse. Durante algunos momentos permanecieron donde estaban sin hablar. Indudablemente la cabina estaba llena de micrófonos, pero es que, al margen de ello, ¿qué había que decir? Mientras los mecánicos iban completando los preparativos, cada sonido llegado desde el exterior parecía suponer una amenaza inminente. Kendall mantuvo una mano sobre su arma. Owain cerró los ojos y trató de reencontrar el confort del entumecimiento, el vacío emocional que había sido su único refugio durante tantos años. Pero la sirena, con el presente de su canción, le había arrebatado a Owain la capacidad de perderse en la nada.
Recibió casi con decepción el sonido de las turbinas al ponerse en marcha. El avión comenzó a moverse, lentamente al principio, como si rodase por la carretera en dirección a la pista de despegue, y entonces Owain sintió que una creciente presión lo iba empujando contra el asiento a medida que aumentaba la velocidad. El aparato levantó el vuelo. Suspiró ostentosamente. Tuviste tu oportunidad, Lorenzo. Su viaje no había acabado.
Naturalmente, esta cabina tampoco tenía ventanas. Owain no podía ver el perfil de Atlanta al perderse en la distancia, bajo el avión, pero en cambio podía sentir la separación. Sintió que nunca volvería a este lugar. No le importó. Había algunas medidas que tomar. Sus abogados tendrían que enviarle fondos y supervisar la venta de la finca. Aparte de eso, nada lo retenía ya aquí.
Owain podía haberse sentido liberado por el curso que habían tomado los acontecimientos. Tenía acceso a recursos financieros virtualmente ilimitados, lo que le daba la oportunidad de comenzar de nuevo prácticamente en cualquier lugar que se le antojase. En cambio, se sintió como se había sentido, con leves diferencias, cada vez que había tenido que abandonar una tierra desde que la primera vez huyera de su Gales natal: a la deriva, sin timón, sujeto a los inconstantes vientos del cambio. Había arribado a numerosos puertos a lo largo de los años (Francia, Toledo, Atlanta) pero, en su corazón, había sabido siempre que aquellos lugares no eran sino escalas en su viaje, jamás su destino. Siempre había deseado regresar a su hogar. Pero siempre le había sido negado. Así que ahora, una vez más, su existencia en Atlanta destruida, él mismo perseguido por la esposa del Príncipe, al igual que el día que abandonara Gales lo habían perseguido los Normandos, Owain volvía a encontrarse a la deriva.
Lorenzo Giovanni no lo había liberado de la carga de su viaje, así que tendría que seguir adelante con sus planes. No buscaría un nuevo comienzo, sino la enmienda de los errores del pasado. Ahora, durante algún tiempo, sólo habría una venganza que podría abordar. El deseo de hacerlo le marcó su próximo destino: Berlín. Mientras Kendall y él escapaban de su propiedad, Owain no había tenido la oportunidad de considerar hacia donde podría dirigirse a continuación, en las pocos horas que restaban hasta el alba, ni hacia donde se dirigiría en el futuro. Había considerado la posibilidad de recabar la ayuda de alguno de sus conocidos mortales del Club King Road. Podría requisar algún sótano sin ventanas o algún otro alojamiento semejante. De hecho, se había dado cuenta, habría podido abrirse camino hasta el interior de prácticamente cualquier vivienda mortal para pasar allí las horas del día. Pero los mortales tendían a ser impredecibles, y con ellos uno nunca podía estar seguro de quién iba a aparecer o qué complicaciones iban a surgir.
De todas formas, la concentración de Owain había sido entorpecida por la fatiga y por la preocupación de ser seguido desde su refugio. Incluso las consideraciones prácticas más elementales habían cedido el paso en sus pensamientos a las reflexiones sobre la magnitud de sus pérdidas. Mientras se cambiaba de traje en el asiento trasero de aquel destartalado coche robado, se había dedicado a pensar en los pocos objetos materiales que guardaban algún significado para él. Sus dedos habían acariciado los restos de su libro, cuidadosamente protegidos junto a su pecho. El daño sufrido por el libro lo afligía, pero el recuerdo permanecía vivo. Asimismo, la espada de Owain, tenía que admitirlo, tenía al mismo tiempo un valor sentimental y otro práctico.
Aquellos dos objetos representaban todo lo que había podido salvar. Tuvo que cerrar los ojos al asaltarlo el recuerdo del hacha de Kline, destrozando aquel escritorio de caoba negra que había conservado como un tesoro durante muchos años.
También estaba el juego de ajedrez. El tablero, fabricado de la más delicada madera de cerezo, las piezas labradas a imagen y semejanza de los participantes en la batalla de Hastings, incluyendo a Haroldo Godwin y Guillermo el Bastardo, por las manos de un artesano que la había presenciado con sus propios ojos. Owain había cuidado de aquel tablero durante casi novecientos años. Esta noche se había convertido en otra baja. ¡Una baja que, algún día, Benison pagará, y cara, con su sangre!, pensó.
Saboreando el dolor de la pérdida, bebiéndolo hasta las heces para afirmar su resolución de hacer pagar a quienes lo habían traicionado, a Benison, al propio Dios, Owain experimentó lo que un hombre piadoso habría llamado una epifanía. Un persistente pensamiento que lo había asaltado al comienzo de aquella tarde, y cuyo sentido entonces no había reconocido, acababa de volver a él.
Justo antes de que abandonara su estudio por última vez, su mirada había recorrido toda la habitación hasta ir a detenerse sobre el juego de ajedrez. En aquel momento no había tenido tiempo de pararse a pensar en la significación de lo que, apenas una hora más tarde, huyendo en el coche, se volvería tan dolorosamente obvio.
El tablero todavía mostraba la última posición de aquella partida que representaba la mayor humillación de Owain. Su eterno oponente, El Greco, se había aprovechado con un solo movimiento (torre a cinco alfil de rey) de su exceso de confianza para trocar una aparentemente inevitable y total derrota en una repentina victoria. La porosa defensa de El Greco había sido un ardid, una trampa refinadísima, una trampa en la que Owain se había precipitado a ciegas con mucho gusto.
Pero recordaba también lo que había visto en Toledo: una partida muy semejante, pero no exactamente igual, desplegada sobre el escritorio de El Greco. El viejo Toreador había señalado con un macilento dedo al tablero. Un tablero que mostraba una posición final diferente, una en la que las blancas se encontraban al borde de la derrota. Y entonces, El Greco había dicho: en este campo de batalla me has derrotado, como si aquella partida fuera la misma que Owain conservaba en su tablero allá en Atlanta. En aquel momento había atribuido sus palabras a la demencia, pero ahora pensaba de manera diferente.
Además de aquel enigmático comentario, estaba la carta que Owain había descubierto, la carta que supuestamente había escrito él mismo, la carta escrita con aquella letra que, aunque era la suya, no podía ser la suya. Tengo la suerte de destacar en materias de aún mayor peso que el ajedrez, así que no infravalores demasiado tus propias habilidades.
El Greco pensaba que Owain lo había derrotado en el ajedrez. En la carta falsificada, el seudo-Owain había proclamado su victoria. Al mismo tiempo, Owain había creído que era El Greco el que había vencido. ¿Coincidencia?
Por supuesto que no.
Era esta conclusión la que le había llevado a reclamar de nuevo la ayuda de los Giovanni. Este era el descubrimiento que había encaminado sus pasos hacia Berlín. Porque allí, en la ciudad antes dividida, existía una pequeña posada a la que ambos, El Greco y él mismo, habían remitido durante muchos años su correspondencia, sus movimientos de ajedrez. Los dos Cainitas, uno un Priscus del Sabbat, el otro ostensiblemente un Antiguo de la Camarilla, no querían que sus relaciones fueran descubiertas. Con los movimientos apartados entre sí años, cuando no décadas, había parecido suficiente precaución el enviar las cartas a un tercer lugar, en vez de intercambiarlas directamente.
Pero aparentemente no había sido así, pensó Owain.
El Greco se había encargado de organizar la partida y el asunto de las cartas. Owain siempre había enviado sus correos a la posada. El plan había funcionado suavemente, sin problemas o así lo habían creído Owain y, aparentemente, El Greco durante mucho tiempo. Alguien en la posada, no obstante, había tomado por necios a ambos Cainitas. Las cartas habían sido interceptadas y sustituidas, y el engaño había sido llevado a cabo sin un solo fallo. De hecho, Owain había sido incapaz de detectar la falsificación de su propia letra. ¿Cuánto tiempo pasó, se preguntó, desde la última carta auténtica de El Greco?
Además, resultaba doblemente insultante el que quienquiera que hubiese llevado adelante la charada, había mantenido dos partidas separadas y simultáneas de ajedrez, una contra El Greco y la otra contra Owain, y en ambas había obtenido una resonante victoria.
Mientras descansaba en el interior del jet de los Giovanni atravesando a toda prisa el Atlántico, lo enfureció el pensamiento de que no sólo había sido superado en astucia y forzado a abandonar su refugio por Eleanor, sino que también había sido un títere en manos de un desconocido.
Pero, ¿por qué? Se preguntó Owain. ¿Qué sentido tenía el apropiarse de la partida de otro? Owain creía que la respuesta a esta pregunta lo esperaba en Berlín. Aunque ya tenía una idea bastante definida acerca de lo que aquel desconocido maestro de ajedrez y de engaños estaba a punto de perder.
* * *
Kli Kodesh viajaba a través de una niebla de violencia, traición y muerte. Las imágenes danzaban agitadas en torno a él formando remolinos, asaltándolo desde todas direcciones. Era su legado, la maldición impuesta sobre sus espaldas muchísimo tiempo atrás, cuando las legiones de Roma todavía ocupaban Tierra Santa.
Había cambiado tras conocer a aquel joven agitador que se levantaba y clamaba contra el yugo de Roma y que había vendido todas sus posesiones para alimentar a los hambrientos que llenaban las calles de Jerusalén. Aquel muchacho había muerto cientos de años atrás. No atravesado por una lanza romana, sino destrozado bajo el peso de cientos de piedras arrojadas contra él, de sigilosas puñaladas, de crujientes sogas...
El tiempo había debilitado sus dos grandes pasiones, ocultándolas en su interior: el odio hacia todo lo romano y su lucha por redimir a los pobres. Kli Kodesh ya no exploraba los rostros de cuantos le rodeaban profiriendo contra ellos aquellas silenciosas acusaciones. Todos estaban iluminados por el mismo fuego inhumano: cólera, venganza, astucia, sufrimiento. Ahora, todos eran una misma cosa para él.
Si no podía poner fin a la interminable procesión de actos violentos de la humanidad, al menos se evitaría la percepción de la depravación y el sufrimiento individual. Ya no miraría a los ojos, sino que mantendría la mirada baja, enfocada en sus manos. Los puños cerrados, las manos levantadas en silenciosa súplica, las muñecas abiertas derramando la vida, estos eran sus intermediarios, los puntos de contacto con sus semejantes.
Extendió dubitativo un brazo para apartar una de las manos que se aproximaba a él a través del remolino. Vio los dedos agitarse, sacudirse, apretarse. Sintió el frío aun antes de que sus dedos se cerrasen en torno a la carne hinchada y azulada... una mano que ya no estaba viva.
Derrotado, relajó su presa y vio cómo la mano se alejaba describiendo una espiral de vuelta a la tormenta. Allí había docenas de otras, dando palmadas, apretándose, clamando por un poco de atención. Las apartó con un violento ademán de su brazo y con su mano libre volvió a tomar su carga una vez más.
Arrastraba tras de sí una caja de roble alargada. La madera era antiquísima y estaba descolorida. Despedía ominosos crujidos y amenazaba con hacerse astillas con cada nuevo bache o sacudida con que se encontraban en su camino.
A través de las grietas, era posible vislumbrar una pequeña parte de los contenidos del cofre: el jirón de una descolorida vestimenta, un mechón de cabello tan negro como la medianoche, la carne, seca de toda sangre, y de una palidez fantasmal. Un buen puñado de siglos se habían consumido en la hoguera del tiempo desde la última vez que la luz de la luna se hubiera derramado sobre el cofre de madera y las cadenas metálicas que lo envolvían.
Ni el cofre ni su contenido eran pesados, pero para Kli Kodesh resultaban una pesadísima carga. De repente se sintió muy viejo y muy cansado. Su exilio, dos veces milenario, llegaba por fin a su conclusión. Seguramente, la liberación final estaba al alcance de la mano. Era el Fin de los Tiempos. Era la Hora de los Voraces. Era el tiempo de la Hirviente Sangre.
Lo que había comenzado con el primer asesinato de un Vástago a las puertas mismas del Edén sería al fin deshecho. La nocturna hermandad a la que Kli Kodesh se había unido con una traición en otro jardín, a las afueras de las murallas de Jerusalén, sería destruida para siempre. La Tierra se libraría de la plaga de los Condenados, y aquellos que se alimentaban de la sangre no volverían a acechar a los miserables seres humanos.
Kli Kodesh había reunido y atesorado pedazos de profecías, de sagas y de leyendas. Durante dos milenios había cribado las inciertas arenas del tiempo en busca de pepitas de futuro. Kli Kodesh había seguido el traicionero sendero de las profecías con la misma facilidad con la que la mayoría de los hombres trazarían con el dedo una ruta sobre un mapa.
Sin embargo, muchas incertidumbres permanecían vivas todavía en su mente. Demasiadas incertidumbres.
Había comenzado a discernir el Diseño Final cobrando forma cuando emergiera del mar y se arrastrara tambaleante hasta la Ciudad de los Ángeles. Kli Kodesh siguió la pista al evasivo diseño a través del Atlántico y de vuelta a su madriguera en la Ciudad de la Cicatriz. Allí, en el centro mismo de una vasta red de profecía, vio ante sí un resplandeciente camino que se extendía en dirección a la Ciudad de la Espada y un encuentro con aquel a quien las leyendas antiguas llamaban Asesino de la Estirpe.
Kli Kodesh sintió que el mismo tejido del tiempo comenzaba a desenmarañarse. La Gran Alineación que traería la prometida liberación estaba al alcance de la mano. Su único propósito era acelerar ese fin.
Ningún designio de menor importancia lo hubiera devuelto a la Ciudad Maldita, al nido de la odiada Águila Dorada, a Roma. Había contemplado a siete ángeles posados sobre las Siete Colinas, y cada uno de ellos portaba una trompeta dorada y una espada llameante.
Había sabido entonces que el momento había llegado al fin. El momento de descender a la Ciudad del Adversario con aullidos y el rechinar de los dientes. El momento de internarse en las catacumbas de Roma y liberar lo que había sido aprisionado después de que Jacques de Molay y los últimos Maestres Templarios fueron entregados a la hoguera. El momento de recuperar la antigua caja, el panteón sellado con el Poder de la Tríada, la triple barrera de los símbolos antiguos, la sangre santa y nombre secreto de Baphomet.
Kli Kodesh se había deslizado en secreto más allá de la vista del guardián y había reclamado su tesoro, el fragmento final de la convergente Tríada.
Sí, seguramente un gran ajuste de cuentas se avecinaba. Incluso ahora alcanzaba a distinguir, llegado desde el interior de la decrépita caja de madera, el tenue arañar de una uñas sangrientas, el creciente aullido de la Bestia Voraz debatiéndose contra sus ataduras.
_____ 6 _____
Nicholas yacía sobre el suelo, desnudo y hecho un ovillo. Una débil nevada, apenas una neblina de minúsculo polvo, caía sobre él. La quemazón se iba extendiendo por todo su cuerpo, y mientras lo hacía, él imploraba la muerte, el fin del dolor, la paz.
¿Por qué? Se preguntaba. ¿Por qué? La mayoría de los Cainitas que había visto o de los que había oído que sufrieran la maldición de la sangre habían muerto al cabo de unos pocos días. Semanas en el peor de los casos. Sin embargo, la agonía de Nicholas había durado meses. Peor aún, había ido empeorando con el tiempo. La maldición no relajaría su presa, no lo abandonaría a la muerte.
El Gangrel trató de sobreponerse a la autocompasión. Apretó los párpados con todas sus fuerzas, y se concentró en cuanto lo rodeaba, en el sonido de cada copo de nieve al posarse sobre la montaña o en el de la helada brisa que acariciaba las laderas de los Alpes. Nicholas no sabía si todavía se encontraba en Francia o había penetrado en Suiza. No le importaba.
La quemazón volvió a golpearlo.
Apretó las rodillas contra su rostro aún con más fuerza, y se mordió el antebrazo hasta que pudo saborear la sangre... la sangre maldita que lo estaba atormentando. Apenas sentía el contacto de la nieve contra su espalda desnuda y sus caderas.
¿Cuántas veces se había alimentado durante las últimas noches? No podía recordarlo. Tantos mortales, tantos animales, y su sed continuaba intacta...
La muerte, suplicó. Déjala venir a mí.
Pero lo único que respondía a su llamada era el hambre, y su inevitable comparsa, la implacable agonía.
Deseo con todas sus fuerzas encontrarse de nuevo junto a su amigo Plumanegra. El extraño Cherokee Gangrel, con su círculo tatuado, su Zippo, y sus arrugados cigarrillos, había sabido cómo mantener el dolor a raya. Seguía allí, imposible de olvidar o ignorar, pero enterrado, imperceptible. Plumanegra parecía haber conocido cosas que para Nicholas estaban más allá de la percepción.
Fuerzas que se alzan, llegadas desde más allá del Velo, pensó Nicholas. Las había sentido. Había sentido cómo lo rozaban, cómo lo tanteaban, cómo lo probaban. Hay algo más en juego que la maldición.
Pero entonces el dolor recorrió de nuevo su cuerpo y todo pensamiento consciente desertó de su mente, perseguido por el olor imaginario de la carne abrasada. El dolor, nacido en su estómago, comenzó a extenderse con rapidez. Se precipitó hirviente a través de su pecho y de su corazón, saboreando la sangre que fluía en su interior, pidiendo más y más. Se abrió paso a cuchilladas hasta su cabeza, arrancó aullidos a su garganta, retumbó en sus sienes. Se cubrió los ojos con las manos, para impedir que estallasen.
Y entonces el dolor desapareció. Por el momento.
Nicholas derramó lágrimas de sangre sobre la nieve recién caída. Volvía a hundirse en el abismo. Tan seguro como si hubiese saltado desde lo alto de un risco alpino, volvía a hundirse en el abismo, y algo mucho más viejo se alzaba para atraparlo.
* * *
Owain estaba de pie, cerca de la cima de una colina tapizada de verde. Ladera arriba, a escasa distancia, se alzaba un espino, cuyas ramas estaban cubiertas de hojas pero que todavía no habían florecido. Una espesa niebla cubría la colina. Pero no estaba preocupado por el aislamiento. Sus ojos, llenos de inquietud, estaban clavados en el espino. Vagos recuerdos lo reclamaban; imágenes a medio formar danzaban a través de su mente como intrusos espectrales, mostrándose abiertamente en los lindes de su visión, pero escabullándose en las sombras si trataba de enfrentarse directamente a ellas.
Incomprensiblemente, fue arrastrado a través de las sombras nocturnas hacia el árbol. Como una polilla atraída por la luz del fuego, Owain ascendía la colina. Sabía que esta misma escena había tenido lugar muchas veces, en otros mundos, en otros tiempos, pero esa certeza no detuvo su avance. Un destello de memoria le mostró al mismo espino, animado, dotado de voluntad propia, extendiendo sus ramas hacia él y apresándolo violentamente.
Se encontró sujetándose el pecho. Fuera recuerdo, o acaso premonición, sintió cómo unos sedientos zarcillos de madera penetraban en su carne tan fácilmente como las raíces se abren paso en el suelo. Pero no. Volvió a mirar. Lo que había frente a él no era más que un simple árbol. Aquellas imágenes irracionales, imposibles caprichos de la imaginación, no cabían en la realidad. No más que un hombre, antaño mortal pero privado de la verdadera muerte, que hubiese caminado sobre la Tierra durante centenares de años.
Inmóvil, con la mano todavía sobre el pecho, reparó lentamente en una extraña anomalía. Los miedos volaron lejos de su mente. Apartó bruscamente la mano y luego, muy despacio, volvió a posarla sobre el pecho. Había allí la extraña sensación de un pulso rítmico, el latido de un corazón... el latido de su corazón mortal.
Volvió a alejar la mano, asustado e incrédulo. Temía estar engañándose. Contempló sus manos. Los dedos eran carnosos y rosados, los de un mortal, no los alargados y blanquecinos de los Cainitas. La sangre fluía apacible a través de venas y arterias. Aspiró profundamente, llenando de aire los pulmones. Sobre él, las nubes comenzaban a desaparecer. La noche se había tornado un glorioso amanecer, y los rayos del sol disipaban la espesa niebla. Incrédulo, Owain levantó ambas manos hacia aquel sol que durante tanto tiempo le había sido negado.
De pronto advirtió que no se encontraba solo sobre la colina.
La figura de una mujer, brotando de la niebla que se batía en retirada, caminaba hacia él desde el otro lado de la colina. Era alta, de porte tan orgulloso como grácil y confiado era su paso. Su cabello, de un negro resplandeciente, descendía en cascada sobre sus hombros, enmarcando el rostro hermoso y redondeado. Se aproximó al espino, y se detuvo. El borde de su túnica flotaba agitado en torno a ella, acariciando la hierba.
--Angharad. -Owain pronunció su nombre sin poder creerlo del todo.
Pero ella estaba allí, resplandeciente bajo la luz del amanecer.
Owain dio un paso hacia ella. Su corazón latía con el estruendo del trueno. Sintió la fuerza da aquel palpito, tanto tiempo olvidado, en sus sienes, en el cuello, en las muñecas. Ella se encontraba allí, esperándolo.
En el transcurso de su breve vida mortal, ella había sido su único deseo verdadero. Pero se había negado su contacto, y ella el de él. Todo por lealtad a un hermano que después lo había hecho asesinar, sin darse cuenta de que con su acto perpetuaba su insatisfecho anhelo por toda la eternidad.
Pero el corazón de Owain, su corazón mortal, le había sido devuelto. Y Angharad también le había sido devuelta.
Allí estaba, esperando, sonriendo suavemente junto al espino. La curva de sus labios y los gentiles ojos empujaron a Owain hacia delante. Cada paso lo acercaba un poco más al deseo de muchos siglos... tomarla entre sus brazos, gozando con la certeza de que nunca más volverían a estar separados, unirse a ella en el enlace espiritual que sólo la preciosa mortalidad podía otorgar.
--Angharad -cayó de rodillas frente a su amada, y mientras ella tomaba sus manos, unas lágrimas de puro gozo se derramaron por sus mejillas. No las lágrimas sangrientas de los eternamente Condenados, sino las saladas perlas del amor satisfecho, y de la humanidad. Owain escondió el rostro en su regazo. Sintió bajo sus mejillas la suave curva de aquel vientre que nunca podría engendrar hijos.
--Owain.
Durante siglos, había tratado de recordar el tono exacto de su voz, el sonido de su propio nombre pronunciado por aquellos labios. Después de tanto tiempo, sus palabras lo turbaron más que cualquier caricia. Owain depositó un delicado beso sobre su mano, sólo uno, y entonces ella se apartó de él.
--Owain.
Levantó la cabeza. La miró a los ojos. Todavía eran gentiles y suaves, pero también negros, tan negros como... tan negros como los del propio Owain. Negros como sus ojos; negros como su alma después de tantos y tantos años de odio y espera.
Angharad llevó una mano a los pliegues de su túnica y extrajo de allí una daga dorada. La daga de Owain. Apoyada sobre las palmas de sus manos, se la mostró.
De nuevo, como había ocurrido con el espino que se encontraba tras Angharad, distantes recuerdos pugnaron por abrirse camino hasta la superficie, pero apenas eran meros fragmentos de pensamiento, piedras sin cemento ni base. Owain no quena darles forma. No quería ver la daga, regalada a su sobrino Morgan, al que Owain había enviado a una segura perdición. No quería ver la daga que, más recientemente, le había costado perder un refugio de lujo.
Quería reclamar su amor. Como amante. Quería reclamar su humanidad.
--Owain -ella volvió a pronunciar su nombre. Miró fijamente al interior de sus ojos, negro sobre negro, ojos que eran un reflejo de los suyos. Y entonces Angharad dijo su nombre.
--Asesino de la Estirpe.
Owain se apartó de su amor, y mientras ella se postraba frente a él, y frente al espino, los rayos del naciente sol volvieron a herirlo. Su carne comenzó a crepitar y cuartearse, y al instante ardía casi hirviendo, como si fuera líquida. Trató de protegerse del sol, pero no había sombras en las que cobijarse.
--Asesino de la Estirpe -volvió a decir, y sólo entonces vio la daga en su mano, levantada por encima de su cabeza. Ella hundió la daga en su pecho, y atravesó su palpitante corazón.
Owain se aferró a la empuñadura dorada que sobresalía de su pecho. Su sangre manaba a borbotones y se derramaba sobre la tierra. Mientras se desplomaba sobre el suelo, pudo ver de nuevo al espino que se encontraba detrás de Angharad. Estaba floreciendo. Ante sus ojos, mientras su visión se apagaba, se abrían las flores, y como una miríada de copos de nieve, los pétalos caían silenciosamente sobre el suelo de la colina.
* * *
Arrancó violentamente sábanas y mantas de la cama. Arrugadas, Owain las apretaba ansiosamente contra su pecho. ¡Vuelve! Gimió, mientras las imágenes de la visión regresaban velozmente al nebuloso reino del sueño. Pero es que habían sido tan reales... Ella había sido tan real...
Pero a medida que los segundos iban pasando, aquella realidad se fue revelando como lo que era, una mera ilusión; su cálida piel, una aparición etérea, la materia de los sueños que sirve para alimentar la anticipación y el deseo, pero que raras veces cobra forma en la realidad. Owain no se encontraba en lo alto de una colina. No había espino, ni niebla. No estaba Angharad.
Dejó caer de nuevo la cabeza sobre la almohada. Se encontraba a solas en la espaciosa habitación. Unas puertas dobles, cerradas, conducían al resto de la lujosa suite. En cada ciudad donde los jugadores del poder y la influencia se enfrentaban, y ciertamente Berlín era una de ellas, había huéspedes que preferían la seguridad a unas buenas vistas. Owain estaba interesado en un tipo diferente de seguridad que la mayoría de ellos. Aunque las habitaciones interiores, sin ventanas, y con una acceso muy limitado, no eran baratas, él no carecía de recursos financieros.
Kendall había asegurado la habitación y Owain, expulsado de su refugio y físicamente debilitado, se había entregado a un descanso que su cuerpo reclamaba con urgencia. Eso había sido tres noches atrás.
Tres noches y tres días de interminables visiones. Una detrás de otra, cada escena se confundía con la siguiente. Todas ellas mostraban algunas coincidencias -la colina, la vara, el árbol, la torre-, pero también, siempre, algunas diferencias. El oscuro maestro de ajedrez podía conducir a Owain a una trampa, o el extraño José podía atraparlo e insultarlo. O bien, recordó Owain con el corazón dolorido, podía vislumbrar a su amada.
La última de las visiones había sido la más terrible. No la había atisbado a través de una ventana, ni la había contemplado impotente como un espectro incapaz de hablar o de tocarla. Aquellas visiones anteriores habían sido tentadoramente dolorosas por sí mismas. Sin embargo, esta vez ella había estado con él. Él había tocado sus manos, había apoyado su cabeza contra su cuerpo en un gesto más íntimo que cualquier otro al que se hubiera a atrevido en vida. Owain volvió a cerrar los ojos. Desesperadamente quería volver a verla, volver a estar con ella. Habían estado juntos, y ella lo había reconocido. Y lo había acusado.
Asesino de la Estirpe.
Owain se encogió. Lentamente, abrió los ojos. Todavía se encontraba terriblemente cansado.
Asesino de la Estirpe.
No podía negar la acusación. Después de cuarenta años de no-vida, Owain había regresado a su patria, a Gales. Le había roto el cuello a su hermano Rhys y había arrojado su apestoso cadáver por unas escaleras. En el curso de unas pocas noches, había organizado la muerte del primogénito de su hermano mayor y había cautivado al otro. Morgan. Cuan ingenuo y ambicioso había resultado. Cuan parecido al propio Owain. Cuan profundamente humano.
En su afán de destrozar su humano espíritu, Owain lo había espoleado y empujado a cometer atrocidades casi tan perversas como las de él mismo. Pero Morgan era fuerte. El fuego de la rebeldía ardía con fuerza en su alma. Muy pronto, frustrado, Owain se había cansado del juego y había arrojado a su sobrino a la perdición.
Asesino de la Estirpe.
Jamás se había pronunciado acusación más justa que aquella.
Pero, ¿por qué era precisamente Angharad la que lo había acusado? Esta pregunta lo preocupaba mucho más que cualquier ilusión vana que hubiera podido hacerse sobre su propia moralidad. Ella nunca había sabido de sus hazañas. La última vez que la había visitado, vieja y ciega, recluida en la abadía de Hollywell, Rhys y Iorwerth ya estaban muertos hacía tiempo, y aunque Morgan seguía aún con vida, ella no sabía nada de lo que le había ocurrido. Entonces, ¿cómo era que ella, precisamente ella, le había dado ese nombre?
--Es parte de las visiones -hubo de recordarse-. Un fantasma de tu mente. Nada más.
Se estremeció. Las palabras que había pronunciado le arrebataban los recuerdos que de ella atesoraba. No era ella. La piel blanquecina que había tocado no era la suya. Los gentiles ojos que se habían posado sobre él no eran los suyos. Ni la severa acusación ni la mano que había hundido la daga en su pecho eran suyas. Pero Owain hubiera preferido que todo ello, incluso la daga, fuera real. Tanto estaba dispuesto a soportar por su amor.
Sacudió la cabeza con fuerza. Los pensamientos resultaban demasiado dolorosos. Decidió desterrarlos de su mente.
Necesitaba alguna distracción. Más allá de la doble puerta, llegó hasta él el sonido de la cerradura electrónica que daba acceso a la suite. La puerta exterior se abrió y pudo escuchar los familiares pasos de Kendall Jackson. Regresaba de sus asuntos diurnos.
Lentamente, se levantó de la cama. Ya había perdido demasiado tiempo descansando, y no tenía la suficiente sangre a su disposición como para que otra noche holgazaneando resultase fructífera. Se aproximó a la puerta pero, entonces, un objeto que descansaba sobre la mesa junto a la pared atrajo su atención: el rollo de gasa que había descubierto entre los restos del armadillo de cerámica. Se detuvo. Había podido sentir algo en su interior, pero la precipitación de los acontecimientos le habían impedido investigarlo, allá en su propiedad, y desde entonces había hecho poco más aparte de descansar. Y soñar.
Owain arrojó lejos de sí los recuerdos de las visiones. Volvió toda su atención hacia el rollo y concienzudamente comenzó a deshacerlo. Estaba preparado para encontrarse cualquier cosa. Después de todo, el armadillo había pertenecido a Albert, capaz incluso en la muerte de sorprenderlo.
¿Cómo le había llamado Angharad?
Asesino de la Estirpe.
Owain, en efecto, estaba preparado para encontrarse cualquier cosa... cualquiera excepto, quizá, un medallón dorado magníficamente labrado. No mostraba señal alguna de deterioro a causa del tiempo o de un trato poco delicado. El diseño era majestuoso, elegante, libre de los vanos ornamentos que caracterizaban las influencias Victorianas. Su sencilla belleza no era lo que hubiera podido esperarse de Albert. Pero, después de todo, ¿cuándo se había mostrado el Malkavian siquiera predecible?
Tan cuidadosamente como le era posible, abrió el medallón. En su interior había un pedazo de papel con un dibujo diminuto. La figura, toscamente trazada con tinta, de una mujer joven. Acercó una lámpara y examinó con más detenimiento la figura bajo la luz. En realidad, el trazo no era tan tosco como le había parecido al principio. A igual que el propio medallón estaba dotado de una belleza sencilla, y precisamente tal simplicidad conseguía comunicar una emoción honda y contenida. La frente de la muchacha, su nariz y su boca, eran sugeridos apenas por unas suaves y finas pinceladas, pero al mismo tiempo sus rasgos estaban dotados de fuerza y personalidad. Su barbilla y su pelo, suelto, eran delicadas curvas. Sugerían dulzura de espíritu. Incluso los ojos, aunque no eran más que marcas casi imperceptibles, latían llenos de preocupación y misericordia. Aquel dibujo no representaba a ninguna mujer a la que Owain hubiera conocido, pero de alguna manera, se dio cuenta, era la síntesis de muchísimas mujeres -pacientes, consoladoras, generosas- que se esforzaban día tras día por el bienestar de sus familias. Aquella mujer, convocada apenas por el suave ensalmo del pincel y la tinta, era mucho más real que los fantasmas que poblaban las visiones de Owain, y estaba mucho más viva que él o cualquiera de los de su raza. ¿Era posible que Albert, consumido por su demencia, hubiese dibujado aquello?
Owain no pudo soportar por más tiempo la visión de aquellos ojos llenos de emoción. Dio la vuelta al papel. En su reverso había una palabra manuscrita. Reconoció la caligrafía. Era la de Albert.
Madre.
Por un instante, Owain revivió en su mente la escena de la muerte de Albert. Benison había hundido la estaca en su corazón. El impacto, el golpe seco y sordo, había resonado como un eco por todo el abandonado almacén. Volvió a contemplar el dibujo y creyó descubrir en los ojos de la mujer una grave y profunda pena que, momentos antes, no había percibido. O que no se encontraba allí.
Cerró el medallón y lo oprimió fuertemente en su mano.
Albert me ha contagiado su locura, pensó. Pero sabía que en su interior había más que el reflejo de una demencia prestada. Cuidadosamente depositó el medallón sobre las gasas, y lo dejó en la mesa.
Abrió las dobles puertas de la habitación. En el interior de la amplia sala se encontraba Kendall, dejando sobre la mesa sus compras del día. Con aquel traje de chaqueta liso y recto, largo hasta las rodillas, parecía una verdadera mujer de negocios. Una chaqueta malva y unos zapatos del mismo color, así como el cabello, recogido, peinado a la última moda, le otorgaban un aire ligeramente provocativo a su seria vestimenta. Su rostro mostraba una palidez extrema. Owain advirtió en sus movimientos la sombra de una fatiga extrema. Desde que llegaran a Berlín, se había alimentado dos veces de ella. En una ciudad extraña, sin contactos a los que recurrir, y sus posibilidades de obtener sustento estaban bastante limitadas. Sabía que vagar a ciegas por las calles y seleccionar su alimento al azar podría atraer una innecesaria e incómoda atención. Y había necesitado mucha sangre desde su huida de Atlanta.
--Buenas noches, señor -dijo Kendall, reparando en que su maestro se había levantado por vez primera en tres días.
--Señorita Jackson... Kendall, puedes llamarme Owain -dijo, tan sorprendido como ella ante las palabras que acababa de pronunciar. Owain nunca había fomentado la familiaridad por parte de sus ghouls. No desde Gwilym, recordó.
--Como quieras -respondió ella, perpleja, después de una breve pausa-. He hecho todo lo que pidió... lo que pediste.
Owain se volvió a mirar los objetos que descansaban sobre la mesa: un traje de tres piezas, negro carbón y de corte conservador; corbata, cinturón, zapatos y calcetines a juego; abrigo oscuro; ropa menos formal; un reloj de bolsillo con su cadena; y algunos otros accesorios y complementos, entre ellos un cinturón monedero.
--Bien. Muy bien.
Poco después de su llegada a Berlín, Owain se había puesto en contacto con uno de sus abogados de los Estados Unidos y le había ordenado que le cursase una transferencia unos cuantos cientos de miles de dólares. Kendall había retirado parte de aquellos fondos. A un lado de la ropa dispuso el cinturón monedero, y junto a éste, sobre la mesa, depositó un maletín. Lo abrió.
--Del dinero que tu abogado nos ha enviado -informó-, he retirado cincuenta mil dólares, tal y como pediste. La mitad en dólares americanos; y la otra mitad en euros.
Owain hizo un gesto aprobatorio. Todo se había hecho de acuerdo a sus instrucciones. Con el tiempo, había aprendido a no esperar menos de Kendall.
--Espléndido -dijo-. Estaré preparado para salir a la hora señalada.
Tomó algunos de los objetos de la mesa y regresó al dormitorio. Lo primero que figuraba en su orden del día era una ducha y un afeitado. Rápidamente dispuso de la incipiente barba de dos días, pero consumió más tiempo del que había programado bajo la casi hirviente agua de la ducha. Owain no transpiraba ni despedía olor corporal alguno, pero había acumulado sobre su piel el polvo de tres ciudades y la mugre de dos sangrientos duelos.
Después de haberse duchado, se detuvo frente al espejo. La mayoría de sus heridas se había curado Sólo leves cicatrices restaban como testigos de la carnicería. Por supuesto, su hombro era otra cosa. Su clavícula izquierda, aunque cubierta ya por completo de piel restañada, sobresalía en un ángulo peculiar y que aparentemente debía resultar muy doloroso. Lo cierto es que le causaba a Owain cierta incomodidad, y tendía a moverse con rigidez, intentando no forzarlo. En cientos de años, jamás se había encontrado en situación tan desesperada como la que afrontara en su duelo con Benison. Más tarde o más temprano, Owain tendría que volver a romper el hueso y dejar que se soldase de manera adecuada. Al menos, su posición financiera era lo suficientemente desahogada como para permitirle contratar a un cirujano para que realizara la operación correctamente. Conocía los casos de muchos otros Vástagos que habían tenido que recurrir a sus compañeros, carentes de la pericia o los conocimientos necesarios, para ello. Habitualmente habían tenido que romper varias veces el hueso hasta conseguir colocarlo en su lugar de la forma correcta. Por ahora, sin embargo, Owain tendría que sobrellevar su deformidad.
Se vistió con rapidez. La noche parecía hecha para su traje nuevo. Se puso en torno a la cintura el cinturón monedero, por debajo de la camisa, y llenó los compartimentos con billetes. No confiaba lo suficiente en ningún hotel o sus empleados como para dejar en su habitación grandes cantidades de dinero. Después de sujetar al bolsillo del chaleco el reloj y su cadena, Owain se detuvo a reflexionar. Sin ninguna razón, aparte del hecho de que no era demasiado partidario de ellos, sacó el reloj de su engarce en la cadena y lo sustituyó por el medallón dorado. No volvió a abrirlo. No deseaba volver a ver el dibujo. Pero la simple presencia del medallón, cuyo peso notaba en el bolsillo del chaleco, resultaba extrañamente reconfortante. Aunque había transmitido al director del hotel instrucciones precisas para que nadie, ni siquiera los miembros del personal, accedieran a su lujosa suite, había otro objeto que no estaba dispuesto a dejar allí. Cogió los maltrechos restos de su libro y los guardó en el bolsillo de su abrigo, que llevaba sobre el traje. Entonces se recogió el pelo y, con destreza, lo sujetó en una coleta. Finalmente, acomodó su espada en las correas de cuero que Kendall había ordenado al sastre coser al efecto en el interior del abrigo.
Al otro lado del salón se encontraba la habitación de Kendall. Asomó la cabeza y se la encontró sentada sobre el suelo, con las piernas cruzadas, las manos sobre las rodillas, los ojos cerrados, sumida en la meditación. Había cambiado su atuendo de ejecutiva por unos pantalones ajustados y un suéter sin hombreras. Sintiendo inmediatamente su presencia, ella se levantó, se unió a él junto a la puerta principal, y se puso el abrigo que había llevado antes.
--¿Diste con la dirección? -preguntó él.
--Sí.
--Bien. Vamos, pues.
Era casi medianoche cuando abandonaron el hotel. Aparte de las otras compras, Kendall había alquilado un coche, un esplendoroso Mercedes. Era más pequeño y de apariencia más moderna de lo que a Owain le hubiera gustado, pero tendría que valer. Durante el trayecto de media hora hasta el Parque Hasenheide, Owain se mantuvo atento y silencioso. Durante los últimos años, había escuchado historias sobre los Príncipes feudales de Berlín, sobre el celo con que guardaban sus territorios. Al parecer abordaban a todos y cada uno de los visitantes Cainitas. De todas formas, Owain no pudo ver señal alguna que indicase que eran seguidos. De hecho, no vio señal alguna de actividades de miembros de la Estirpe. Exceptuando algunos pequeños grupos de vagabundos mortales, las calles de Berlín se encontraban bastante desiertas. No resulta extraño, pensó, que la maldición se ha extendido por este lugar como lo ha hecho por otros lugares. En la actualidad, aventurarse por las calles podía ser mortal para los Cainitas. También existía la posibilidad de que el Parque Hasenheide no fuera un lugar demasiado atractivo para los Vástagos de Berlín. El extendido jardín estaba prácticamente desierto de mortales, especialmente durante la noche. Y sin mortales no había comida, ni entretenimiento.
El mismo parque no era el destino de Owain. Kendall rodeó Hasenheide, y se encaminó hacia las antiguas zonas residenciales que lo rodeaban. Durante la mañana, ella había hecho un reconocimiento previo de la zona. Cuando por fin alcanzaron el lugar al que se dirigían, frenó y aparcó frente a una pintoresca posada que se encontraba en la calle que venía del parque. La posada, superviviente de la destrucción masiva que había asolado la mayor parte de la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial, era más vieja que los edificios que la rodeaban. Por su apariencia, podía colegirse que se trataba de un refugio para trasnochadores y enamorados de escasos recursos. Pese a lo avanzado de la hora, una luz brillaba en el vestíbulo de la entrada.
Owain descendió del coche y se volvió hacia Kendall.
--Vigila con mucha atención. Si ves algo sospechoso, no pierdas un segundo en reunirte conmigo -dio unas palmaditas a la espada que ocultaba bajo el abrigo-. ¿Entendido?
--Entendido.
Owain sabía exactamente lo que debía hacer. Durante décadas, había dado instrucciones a los correos que llevaban sus movimientos de ajedrez hasta este mismo edificio. Silenciosamente, se aproximó a la posada. Las sombras proyectadas sobre la calle por los edificios parecieron estirarse para ocultar su paso. Mientras cruzaba la calle, tomó de forma ausente el dorado medallón de Albert, lo sacó del bolsillo y comenzó a juguetear con él entre sus dedos, de arriba abajo, de arriba abajo, un rápido tirón de la cadena y vuelta a empezar. Al llegar junto a las escaleras que conducían al porche de entrada, volvió a depositar la pequeña pieza en su bolsillo. La puerta fue abierta y cerrada antes de que el más leve jirón de brisa pudiese colarse en el interior. La campanilla se mantuvo muda.
El vestíbulo era estrecho y alargado. La decoración resultaba tan singular como la fachada del edificio. Evidentemente, la posada acogía a la clase de clientes que andaban en busca de evasión a la última moda. El lujo y, en opinión de Owain, el buen gusto, brillaban por su ausencia. Varias puertas, que aparentemente conducían a otras habitaciones y corredores, estaban cerradas. A la derecha del vestíbulo, tras de un mostrador iluminado por una única lámpara, se sentaba una enjuta anciana.
Owain no creía que ella hubiese advertido su presencia, pero debió hacerlo, porque no se sobresaltó cuando él preguntó:
--¿Es usted Frau Schneider?
La mujer levantó la vista del libro que estaba leyendo. Sus ojos estaban casi escondidos bajo capas y capas de arrugas. Tantas arrugas, por arriba y por debajo de los párpados, que su cara parecía haberse congelado en una mueca estrábica. Contestó en un cuidadoso y correcto inglés.
--Tiene que tocar la campanilla.
Owain la miró, intrigado. Había, era cierto, una campanilla sobre el mostrados, pero no veía la necesidad de utilizarla.
--Frau Schneider -dijo de nuevo-. Traigo un mensaje para Herr Schneider. Me gustaría charlar con él. Sería mejor que no me decepcionara.
Ella lo miró con los ojos entornados y sin pestañear. Aquella mujer era una mortal. Su cara era un mapa de todos los años que había conocido. Un extraño en medio de la noche no era algo nuevo para ella. No estaba dispuesta a hacer excepciones.
--Tiene que tocar la campanilla.
Por primera vez en muchas noches, Owain sonrió. Encontraba divertida la idea de que aquella diminuta y jorobada mujercita pudiese formular demandas a un Antiguo de los Ventrue. Obviamente, ella no tenía la menor idea de quién era él. De qué era. Eso, o bien pensaba que su avanzada edad la protegería. Pero Owain tenía diez veces su edad. Sabía muy bien cuan endeble era la protección ofrecida por los años. Volvió a llevarse los dedos al bolsillo del chaleco y deslizó los dedos sobre el medallón. Con un movimiento exagerado, levantó la otra mano e hizo sonar la campanilla.
Instantáneamente, las luces se apagaron. Una oscuridad total envolvió a Owain.
* * *
Vigilar. Esperar. Kendall sentía que había pasado las nueve décimas partes de su vida preparándose para hacer su trabajo. Pero, una vez más, el prepararse era su trabajo. Tanto como ocuparse de los problemas cuando se presentaban. Kendall podía ver con claridad la posada al otro lado de la calle. Durante el día, entre compra y compra, había explorado la zona. Y ahora estaba aquí de nuevo. Vigilando. Esperando. Hacía varios minutos que Owain se había marchado.
Owain. Todavía estaba intentando acostumbrarse a dirigirse a él de aquella manera en vez de utilizar el clásico "señor". Aquello, el que él le pidiera que lo llamase por su nombre de pila, la había alegrado, tanto como el que ella hubiese dejado de ser para él la "señorita Jackson". El jefe de Kendall siempre había actuado de forma impredecible en el pasado. Pero, a su parecer, siempre con un motivo oculto. Recientemente, en cambio, parecía verse arrastrado en direcciones que ella no conocía ni había previsto. No parecía tanto estar actuando como reaccionando a los acontecimientos. Por ejemplo, el viaje a España, con aquel bastardo de Miguel, había estado a punto de resultar un completo desastre. Y ahora se encontraban en Alemania. Ella no alcanzaba siquiera a recordar una ocasión pasada en que Owain hubiese abandonado Atlanta.
Naturalmente, se recordó, ella sólo había estado a su servicio durante unos pocos años, y él rondaba por el mundo desde mucho tiempo atrás. En cualquier caso, no estaba entre sus funciones el dar consejos a su patrón. Sólo esperar, vigilar y, si era necesario, actuar. Por el momento, la posada parecía perfectamente tranquila y normal desde el exterior.
_____ 7 _____
Podía sentirlos, vigilándolo, escondidos entre la espesa maleza. No podía verlos (no eran tan descuidados), pero su agitación inundaba las aletas de su nariz; el viento nocturno transportaba sus amenazadores gruñidos más lejos de lo que creían.
A pesar de ello, Nicholas no estaba atemorizado. Había perdido la capacidad de sentir miedo. Lo había abandonado poco después que la esperanza.
Se arrastró rodando entre las matas como si el roce de las crujientes ramas y los aguijonazos de las zarzas pudiesen aliviar la quemazón que lo devoraba. Los otros se mantuvieron a distancia. No sabían todavía lo que hacer con él. O quizá ya habían visto a otros infectados por la maldición, y simplemente estaban esperando a que muriera por sí solo. Ojalá pudiera.
Pero el regalo de una muerte piadosa le había sido negado a Nicholas.
Durante las últimas noches, había avanzado a trompicones en dirección norte, medio cegado, como si estuviese en un sueño, una pesadilla interminable. Veía con un ojo el mundo de los mortales, mientras con el otro se le revelaba el de los espíritus. Ninguno de ellos era real para él. Nada de cuanto veía tenía significado más allá de algunos segundos... breves, estáticos pedazos de la eternidad.
En un momento estaba recorriendo las accidentadas colinas de Alemania, seguido por arremolinadas legiones de espectros susurrantes, niños muertos, pero a la vez no-muertos, detrás de su Flautista de Hamelín. Al siguiente las sombras cobraban una sustancia todavía más oscura, y el campo se desvanecía, dejando a Nicholas tambaleante, arrastrándose hacia quién sabía donde. Lo único que entendía era que el hambre lo empujaba implacable hacia delante, negándole descanso o solaz.
Durante muchas noches (cuántas, no podía saberlo) había continuado hacia el norte hasta que, finalmente, exhausto, había caído de cabeza al río Havel. Pero las sombras que lo perseguían no se habían detenido. Habían continuado su camino en pos de él, transformando las calmadas aguas en un agitado caldero hirviente de no-muerte. Cuando Nicholas se arrastró hasta la orilla occidental, todavía lo acompañaban. Incluso parecía que, dondequiera que fuese, atraía más y más muertos vivientes.
Inconsciente de sus actos, ciego, se había precipitado al interior del bosque de Grunewald, intentando desesperadamente escapar de las hordas de muertos que se agarraban a él. Pero para entonces Nicholas había aprendido una cosa, algo que dudaba que ni tan siquiera el marchito Plumanegra hubiese llegado a conocer: en el Velo, allá en la finca de Evans, Nicholas se había convertido en una anomalía, un trastorno entre los mundos que irremediablemente, como la llama a las polillas, atraía a las masas de los muertos que balbucían ininteligibles discursos. Se reunían en enjambres tras él, se arrastraban y reptaban sobre él cuando caía al suelo. No podía librarse de ellos. Y allí, en el mismo corazón del Holocausto, estaban siempre presentes.
Ahora, afortunadamente, su visión comenzaba a apartarse del mundo del Olvido. Pero entonces, poco a poco, fue regresando el dolor. Un mundo de dolor, un mundo de muerte. Las dos caras de la misma moneda.
Nicholas rodaba espasmódicamente entre el follaje, su cuerpo desnudo cuarteado y sangrante. Ellos lo observaban, escondidos entre la cercana maleza. No los muertos de aquel mundo, sino los predadores de éste.
Que vengan, pensaba Nicholas, suplicante. Me harían un favor.
Pero no venían. No aquella noche. Nicholas estaba solo. Solo con las babeantes legiones de los muertos, que se encaramaban a él como los gusanos a un cadáver putrefacto.
* * *
Owain saltó a un lado y se agachó para adoptar una posición defensiva. Casi al mismo tiempo, su espada estaba en su mano. No escuchó a Frau Schneider moverse en busca de refugio, ni percibió ningún otro movimiento. Aparte del tictac proveniente del reloj que había tras el mostrador, Owain se encontraba completamente aislado, como si fuese el único ser presente en la posada... solo que sabía que no era tan afortunado. Se preguntó si habría mortales en los pisos superiores, y si el tumulto de un ataque los alertaría, pero en sus pensamientos, y frente a la supervivencia, tal preocupación ocupaba sólo un lugar secundario.
Después de unos breves segundos de ceguera, los ojos de Owain comenzaron a acostumbrarse a la oscuridad. Al cabo de un momento, podía ver con tanta claridad como si se encontrase a plena luz. Pero entonces hubo un destello de luz, y enseguida de nuevo la oscuridad. Un destello y la oscuridad. Un destello y la oscuridad, en un rápido parpadeo que sembraba el caos en los potentes sentidos de Owain. La luz era diferente a la iluminación habitual del vestíbulo. En vez del cálido brillo derramado por la lámpara del vestíbulo, la parpadeante luz estaba teñida de un azul helado.
Rápidamente, Owain apoyó la espalda contra la pared. Sus ojos saltaban de un lado a otro intentando escudriñar la habitación que lo rodeaba. La extraña luz azulada (no podía determinar de dónde venía exactamente) todavía parpadeaba, pero no a intervalos regulares. Los períodos de luz y de sombra se sucedían uno tras otro con gran rapidez, pero la duración de cada destello y el tiempo transcurrido entre cada uno de ellos parecían variar sin seguir un patrón definido. La diferencia entre los intervalos era sólo de una fracción de segundo, pero impedía que la visión de Owain se ajustase como lo habría hecho de haberse encontrado con un ritmo regular. La habitación cobró la desconcertante y espasmódica apariencia de una vieja película muda... y Owain se encontró a sí mismo interpretando un papel.
De pronto, había un hombre de pie frente a Owain. Pero tras el siguiente destello de la luz, volvía a encontrarse a solas. Un momento más tarde, el extraño volvía a aparecer, pero a varios metros del lugar que había ocupado segundos antes.
Owain preparó la espada. No para atacar, todavía no, sino para asegurarse de que cualquiera que se acercase demasiado deprisa se topara con la hoja y quedara empalado.
Pero la extraña figura no se acercó tanto. De pronto se encontraba cerca. Unos pocos destellos después estaba a la izquierda, y casi inmediatamente al otro extremo del estrecho salón. Por fin de nuevo frente a Owain.
Algo más había cambiado a su alrededor. Las cuatro puertas que podía ver a lo largo del pasillo estaban ahora abiertas. Desde la oscuridad que se levantaba más allá del vestíbulo, muchos pares de ojos lo observaban. De algún modo, los destellos de luz no llegaban a iluminar más allá del vestíbulo principal. Todo lo que alcanzaba a vislumbrar fuera de la habitación eran aquellos ojos, que cambiaban de posición tan frecuente e impredeciblemente como la extraña figura que había aparecido frente a Owain.
Viendo que aparentemente no iba a ser atacado de una manera inmediata, Owain se tranquilizó un poco e intentó estudiar con más detenimiento la figura y la apariencia de aquel extraño. Era alto, pero estaba encorvado, casi jorobado. Su cara, apenas vislumbrada entre destello y destello, aparecía terriblemente desfigurada por verrugas o tumores de algún tipo. Quizá fuera el efecto provocado por las luces, pero Owain no podía asegurar a ciencia cierta que el extraño lo estuviese mirando a él. Sus ojos parecían trepidar ligeramente, o acaso estuviesen mal alineados. Pero en todo caso, su figura no se hacía visible el tiempo suficiente como para que Owain pudiese estar seguro de nada.
--¿Quién eres? -exclamó Owain, con la espada todavía alzada.
Pareció que el extraño esbozaba una sonrisa siniestra, pero Owain no pudo asegurarlo. Los ojos giraban y cambiaban de posición contra la oscuridad del fondo. ¿Cuántas criaturas habitaban aquella oscuridad? ¿Cinco, diez, más? Owain no podía averiguarlo. Sus intentos por contarlas resultaban fútiles.
--Estoy buscando a Herr Schneider -dijo Owain-. Tengo que hablar con él.
De pronto, las destellantes luces se detuvieron. La oscuridad regresó. Owain se afirmó sobre el suelo, esperando un ataque, durante los segundos que sus ojos necesitaban para acostumbrarse a ella. Pero no hubo ningún ataque. Tanto el extraño como el enjambre de ojos habían desaparecido sin dejar rastro. Sin embargo, no importaba lo que los sentidos de Owain pudiesen o no revelar. Podía aún percibir la presencia de los otros.
--Muéstrate -ordenó. Pero no recibió respuesta.
--Deberías hablar conmigo -dijo una voz que Owain no pudo localizar-. Sería mejor que no lo decepcionara.
Owain soltó una risotada. Sus palabras de apenas momentos antes olían ahora a bravata estúpida, pero parecían haber cumplido su propósito.
--Supongo que hablo con Herr Schneider.
--No, no lo haces -replicó la voz. Owain creyó escuchar garras que se arrastraban entre las sombras más allá de las puertas, pero quizá era el sonido de unas risas contenidas.
Owain trató de localizar la procedencia de la voz, pero no parecía venir de ningún lugar en particular. Él había utilizado ese mismo truco contra los neonatos del Sabbat, en Toledo, pero el extraño lo utilizaba con mucha más pericia. No vería a aquella criatura a menos que quisiera ser vista. Consciente de su desventaja, Owain apartó la espada y volvió a guardarla bajo el abrigo.
--¿Confías en nosotros? -preguntó la voz, confundida o acaso simplemente divertida.
--Os aseguro que no represento un peligro para vosotros -contestó Owain-, y por eso no hay razón para que me ataquéis.
--Eso ya lo veremos -dijo la voz desprovista de cuerpo.
Owain estaba asombrado por las dificultades que encontraba para seguir el rastro a la voz. Se encontraba en la presencia de un maestro. Libre de su arma, Owain deslizó su mano por la cadena hasta el medallón.
--¿Eres Herr Schneider?
--Herr Schneider no existe -contestó la voz.
Por supuesto que no existe un verdadero Herr Schneider, pensó Owain. ¿Por quién me toma esta criatura? ¿Por un necio? Hasta ese momento, el extraño había desviado o ignorado cada pregunta y cada afirmación. Quizá, decidió Owain, una aproximación más directa le proporcionaría respuestas más claras.
--Me llamo Owain Evans, también conocido como Owain ap Ieuan. ¿Eres tú el que, bajo el nombre de Herr Schneider, ha estado recibiendo todos estos años mis movimientos de ajedrez?
Una prolongada pausa sucedió a sus palabras. Aunque no podía verlos, Owain podía sentir todos aquellos ojos observándolo desde la oscuridad. Ahora sus propios ojos estaban bien adaptados a la oscuridad, pero por alguna razón no podían taladrar las sombras que se alzaban más allá de las puertas que limitaban el vestíbulo. Aquellos con los que se enfrentaba eran muy diestros en el arte de engañar a la vista, incluso la de uno tan anciano como Owain, cuyos ojos acumulaban el aprendizaje de muchos siglos en los caminos de las tinieblas. Nosferatu, sospechó Owain. ¿Qué otros podían haberse escondido con tal facilidad de él?
--¿Por qué has venido a Berlín? -preguntó la voz por fin.
El súbito cambio de tema no pasó desapercibido a Owain.
--Para responder a estas preguntas.
--Entonces contéstalas -más risitas apagadas se alzaron desde las sombras.
--Para encontrar respuestas a mis preguntas -Owain eligió más cuidadosamente las palabras. Pasó el medallón entre sus dedos, de adelante atrás.
--¿Buscas respuestas, o buscas venganza?
La pregunta sorprendió a Owain. Así como el hecho de que no pudiera responderla. Allá en Atlanta, su deseo de venganza se había atizado hasta tornarse casi una fiebre. Su odio había sido su sustento contra Kline, contra Benison. Pero desde sus combates, el fuego se había ido apagando, al igual que, lentamente, lo había hecho durante los siglos precedentes. El odio ya no podía sostenerlo por más tiempo.
Entonces era la necesidad lo que lo había empujado. A escapar de Atlanta, del alcance de Benison, a buscar refugio en Berlín. Recién sorteado el peligro inmediato, había procedido como lo había hecho porque... porque era lo único que podía hacer. Podía no hacer nada, lo que significaba abandonarse al asalto de unas visiones cada vez más frecuentes, o podía buscar respuestas a los enigmas que lo perseguían. Pero, ¿por qué empeñarse en buscar las respuestas si no era por venganza?
¿Conocimiento o venganza? Owain ya no podía distinguirlas. Cada una de ellas conducía inexorablemente a la otra. No podía separarlas.
--No lo sé -dijo al fin.
Repentinamente, donde apenas un instante antes no había nadie, se encontraba ahora el extraño. Owain dio un respingo. Las sospechas sobre su naturaleza Nosferatu eran ciertas. Ahora que el extraño se mostraba abiertamente a sus sentidos, el hedor a basura de cloaca, que hasta entonces había sido enmascarado, resultaba evidente. Las verrugas que Owain había entrevisto brotaban arrugadas entre forúnculos endurecidos y heridas que derramaban pus sobre las andrajosas ropas del extraño. Su brazo izquierdo colgaba inerte a su lado.
El Nosferatu se acercó cojeando a Owain. Por un instante Owain pensó que era mejor ver a la criatura entre los destellos de luz, o no verla en absoluto. Pero, lentamente, el extraño seguía aproximándose. Owain tuvo que refrenar el impulso de recuperar su espada y mantener alejada de sí a aquella monstruosidad. El Ventrue sospechaba que los hermanos del Nosferatu no se encontraban lejos. Caerían sobre él en segundos, como una manada de ratas en un cadáver, si se atrevía a amenazar a su jefe.
El Nosferatu levantó una mano deforme y la acercó a Owain. Más cerca. Más cerca.
Si este monstruo se atreve a tocar mi espada, pensó Owain, mandaré su cabeza rodando al suelo.
Pero la mano del extraño no buscaba su espada, sino el medallón que sostenía en la mano izquierda. Los gruesos y torpes dedos tocaron los de Owain, y fueron a posarse sobre el medallón.
--Soy Ellison -dijo el Nosferatu-. Y tú buscas respuestas a la pérdida del amor.
Owain parpadeó, perplejo. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Un rastro de ternura en la voz cascada del monstruo? ¿Preocupación en esta criatura que, hasta ese momento, se había dedicado a confundirlo con juegos de palabras?
Owain apartó bruscamente la mano y devolvió el medallón a su bolsillo. Ellison, al mismo tiempo, apartó también la suya como si hubiera recibido un mordisco.
Repentinamente, la oscuridad del pasillo se extendió hasta situarse a unos pocos pasos de Ellison. Muchos pares de ojos eran visibles de nuevo. Una ominosa mezcla de siseos y gruñidos llenó la habitación.
Owain levantó despacio la mano para mostrar que no pretendía nada malo. Ellison lo miró, hosco, mostrando poco convencimiento. Retrocedió un paso.
--Sería mucho mejor que abandonaras la ciudad -dijo el Nosferatu. Todo rastro de compasión había desaparecido de su voz, reemplazado por el anterior tono burlón-. No te has presentado a ninguno de los Príncipes. Esa es la manera de actuar de un espía, y ellos ven un espía detrás de cada esquina y detrás de cada sombra.
Owain sintió que se le secaba la garganta. El pánico comenzaba a apoderarse de él. Un momento antes el Nosferatu había parecido dispuesto a ayudarlo, pero de alguna manera lo había ofendido. Sin embargo, no podía abandonar este camino. No tenía otro sitio donde buscar. Sus mensajes habían sido enviados a esta posada. Y la propia pregunta del Nosferatu, conocimiento o venganza, mostraba a las claras que sabía que había algo, algo que había sufrido Owain, que merecía venganza. No podía marcharse con las manos vacías.
--Tienes que hablarme de las cartas -dijo.
El rumor de siseos y gruñidos que rodeaba a Ellison aumentó de volumen.
--Debes irte.
La perspectiva del fracaso se hizo amenazadoramente inminente. Owain se estremeció ante el pensamiento de verse expulsado por un habitante de las cloacas, aquella caricatura de ser humano. Pero no parecía haber muchas cosas que pudiera hacer para obligar a Ellison y sus seguidores a contestar a sus preguntas.
Debes irte. Las palabras flotaron en la mente de Owain, llenando su corazón de desesperación. Irme... ¿pero dónde? Se preguntó a sí mismo, sin darse cuenta de que había formulado al mismo tiempo la pregunta en voz alta.
Por segunda vez, Ellison se aproximó a Owain. Sus movimientos eran cautelosos. Lentamente, levantó la mano derecha. La llevó hasta su pecho y extrajo algo que se escondía entre sus miserables harapos. Entonces, moviéndose con lo que Owain pudo interpretar como timidez o acaso reverencia, Ellison alargó el brazo y tocó con suavidad el costado de Owain, el bolsillo de su chaleco donde descansaba el medallón.
--Debes irte -dijo una vez más. Pero, con un suspiro, añadió-, a Inglaterra, a Glastonbury.
El Nosferatu acarició una segunda vez el bolsillo. Y al instante desapareció.
Owain se encontraba de nuevo en una habitación vacía. Las puertas que habían estado abiertas, formando una galería de ojos, permanecían ahora cerradas. Ellison, sus misteriosos acompañantes, Frau Schneider, todos ellos habían desaparecido. Owain estaba solo. Tomó el medallón del bolsillo. Aliviado por su contacto, lo apretó con suavidad.
Inglaterra. Glastonbury.
Owain se preguntó si podía confiar en el Nosferatu. Ellison podía haberse ocultado donde quisiera. Podía desaparecer sin que él tuviera forma de encontrarlo. No había razón para engañar a Owain, para ofrecerle un señuelo de información falsa. O, al menos, no había una razón obvia. Los manejos de la mente de los Nosferatu resultaban a Owain casi tan extraños como los de los Malkavian.
Se volvió hacia el mostrador, ahora envuelto en sombras. ¿Qué había sido de Frau Schneider? ¿Había desaparecido con los Nosferatu? ¿Era una de ellos? ¿Había podido ocultar su naturaleza a Owain? Por un momento casi deseo volverse a encontrar frente a ella -entonces sí que tocaría su maldita campanilla-, pero en vano.
* * *
Ellison se marchó sin intercambiar una palabra con los Nosferatu menores que lo habían acompañado a la posada. Lo que había presenciado allí lo había perturbado poderosamente. Tanto, de hecho, que había ofrecido información sin reclamar nada a cambio. Ciertamente este desliz no había pasado desapercibido a sus hermanos de clan. ¿Podría ser que uno de ellos tomara su fallo como un signo de debilidad y se atreviese a desafiarlo? Lo dudaba. Y en todo caso, no temía a ninguno de ellos. Sin embargo, era cierto que había sido un lamentable descuido.
Pero el medallón...
Descendió por los túneles y galerías, adentrándose más profundamente entre las entrañas de la ciudad. Aferraba con fuerza el medallón que colgaba de su cuello. El descarado Ventrue poseía un medallón exactamente igual. Si le había asombrado verlo en sus manos, aún más asombrosa había resultado la ostentación con que lo lucía. No debiera haberme sorprendido, se amonestó a sí mismo. Isabella jamás prometió que no haría otros. ¿Por qué debía haberlo creído?
Una sospecha más perturbadora se abrió camino entre sus pensamientos. ¿Lo advirtieron los otros? Se preguntó. ¿Y si sospechan de mi secreto, de la existencia de mi tesoro? La respuesta era demasiado terrible para ser siquiera considerada. Durante las próximas noches tendría que vigilar y escuchar cuidadosamente, y si llegaba a sus oídos el menor rumor, tendría que actuar rápida y despiadadamente. Limpiaré Berlín de Nosferatu antes de renunciar a mi tesoro.
El túnel desembocaba en un callejón sin salida. Se arrodilló sobre el suelo cubierto de pestilente líquido, y tiró de una de las piedras que formaban el muro. La apartó y se arrastró, cubierto hasta la barbilla por la basura y los excrementos, por un diminuto pasadizo.
Pero, ¿y el Ventrue? ¿Representaba una amenaza? Ellison y los otros podrían, sin duda, haberlo destruido. La amenaza potencial habría sido conjurada. Pero en toda lucha abierta, se recordó, el resultado de la batalla puede volverse inesperadamente contra ti. Dio las gracias porque ninguno de sus Príncipes pareciera destinado a aprender esta particular lección. Prefería que luchasen constantemente entre sí, que cada bando necesitase desesperadamente los servicios de los Nosferatu.
El pasadizo desembocó en una pequeña y acogedora cámara, cubierta con pieles de rata y cálido lodo. No, decidió Ellison, es mejor haber alejado al Ventrue de la ciudad, haberlo enviado lejos. Isabella trataría con él como mejor le pareciese. El Ventrue llevaba uno de sus medallones. Era evidente que se había encontrado con ella en el pasado.
Convencido al fin de haber actuado correctamente, Ellison se acostó hecho un ovillo en el más estrecho rincón de la diminuta cámara. Sobre él se alzaban toneladas y toneladas de roca y tierra. Ni siquiera uno de sus hermanos podría seguir su rastro hasta aquí. Apretó el medallón contra su pecho y, una vez más, volvió a sentirse en presencia de su amada Melitta. Ella descansaba a salvo y, algún día, volvería a él.
* * *
Los arañazos que provenían del interior del gran cofre eran cada vez más fuertes y constantes. Kli Kodesh estaba sentado, completamente inmóvil. No se había movido, ni siquiera había pestañeado, durante horas. Las motas de polvo que flotaban en el aire de la remota granja se posaban en su figura semejante a una estatua.
El momento de la victoria, la hora de la liberación tanto tiempo añorada, se aproximaba rápidamente. No recordaba haber sentido jamás una impaciencia como esta. Su pecho estaba inundado por el sabor de la anticipación. De pronto odiaba intensamente el precipitado paso del tiempo. Contaba los segundos, los atesoraba, arrebatándoselos al futuro, sosteniéndolos avaricioso en sus manos por tanto tiempo como le era posible antes de permitirle al pasado que se los llevara. Hasta entonces el tiempo se había negado a apresurarse, se había negado a aliviar el hastío que era el perpetuo compañero de Kli Kodesh. Ahora, de la misma manera, no se detendría para prolongar su deleite.
Después de tantos años, las hebras de la profecía comenzaban a acercarse, enredándose entre sí para completar el tapiz del tiempo. Kli Kodesh había seguido la trayectoria de las hebras con la pericia de un maestro tejedor. Siglo tras siglo de paciente contemplación y observación habían forjado su habilidad. Había seguido las hebras desde la Ciudad de los Angeles, hacia el interior de las cámaras bajo la Ciudad del Adversario, para liberar aquella caja con aspecto de sarcófago que ahora se encontraba a su lado. Había jugado el papel de Deméter con la encerrada Perséfone para permitir la sucesión de las estaciones y la culminación de la Historia.
Lentamente y de mala gana, Kli Kodesh se alzó. Desde el interior de la caja llegaban los sonidos de una fútil lucha. Los había ignorado desde que abandonara la Ciudad Maldita. Pero ahora podía ver que el momento señalado se aproximaba.
Y así, la Tierra abrirá su vientre y la Bestia brotará arrastrándose de él para reclamar la sangre que apague su sed.
Las cadenas metálicas que habían mantenido la caja sellada yacían ya rotas sobre el suelo. Kli Kodesh alargó un brazo y, con apenas el golpecito de uno de sus dedos, envió volando la tapa de madera al otro lado de la habitación. En su interior yacía un Cainita sobre el que Kli Kodesh no había puesto los ojos en cientos de años. No desde aquella noche en que Montrovant, esclavo de su búsqueda, esclavo de su obsesión, había sido confinado a una más estrecha esclavitud en una prisión de madera y metal.
Montrovant parpadeó frente al olvidado brillo de la luz. Pese a que la caja estaba ya abierta, él permanecía aprisionado por unas cadenas semejantes a la que Kli Kodesh había retirado de su exterior. Era más bajo de lo que Kli Kodesh recordaba. Contrahecho y jorobado, su piel estaba pálida y macilenta por la falta de sangre. Se debatió contra las cadenas, pero carecía por completo de la fuerza necesaria para liberarse.
Kli Kodesh levantó ambos brazos por encima de la cabeza.
--Regresa al mundo de la superficie, hermosa Perséfone -dijo con tono teatral, como si estuviera declamando un texto. Pero sólo consiguió que Montrovant se debatiera aun más violentamente contra las cadenas. Kli Kodesh frunció el ceño, pero entonces recordó que Montrovant no era consciente del papel que iba a interpretar en éste, su drama del fin del mundo. Montrovant siempre había sido corto de miras. Eso lo había conducido a su actual y penosa situación.
Kli Kodesh llevó un dedo hasta sus propios labios.
--Silencio, silencio -dijo, como si estuviese amonestando a un niño travieso, pero el gesto no calmó a Montrovant más de lo que había hecho su anterior declamación. De nuevo, Kli Kodesh volvió a fruncir el ceño. Levantó el pulgar y el índice y se rascó el pelo de la barbilla. En la Ciudad de la Espada había tentado a la profecía, e incluso había hablado brevemente con el Asesino de la Estirpe. Pero, aparte de esto, habían pasado muchísimos años desde la última vez que tuviera contacto alguno con los vivos o los no-muertos. Las convenciones sociales, fugaces e inconstantes a lo largo de las eras, no eran para él más que recuerdos nebulosos.
--Ha llegado la hora de que tu búsqueda continúe -dijo Kli Kodesh. Pero a pesar de ello, Montrovant continuó sacudiendo débilmente la cabeza de un lado a otro. Sus ojos giraban en las órbitas-. Hmpf -bufó Kodesh. Cansado de hablar sin recibir contestación, extendió una mano hacia el gran tarro que había depositado junto al cajón-. Quizá sea mejor esto primero-. Levantó con facilidad el tarro sobre la cabeza de Montrovant y entonces lo inclinó justo lo suficiente para que un chorrito de sangre comenzara a caer sobre su rostro.
El cautivo vampiro pestañeó varias veces mientras la sangre comenzaba a desparramarse por toda su cara pero entonces, casi inmediatamente, abrió la boca. Boqueó ansiosamente, tratando de alcanzar el chorrito. Al cabo de unos segundos se calmó y comenzó a beber, mientras un espasmo de placer parecía extenderse periódicamente por todo su cuerpo.
Kli Kodesh parecía complacido en su papel de niñera. Continuó vertiendo lenta y metódicamente la sangre sobre la boca de Montrovant. El granjero y su mujer habían sido tan amables y cooperativos... y el niño, no debía olvidar al niño. O quizá era que, con los años, Kli Kodesh había acabado por ignorar la resistencia de los mortales. Como aquellos peces pescados en el mar de Galilea, aleteaban y se sacudían un poco, pero realmente no llegaban a luchar.
Por fin, después de un largo raro, Montrovant yacía inmóvil, exhausto. Su cuerpo comenzaba lentamente a recuperarse de un letargo de seiscientos años. Distraídamente, como si fuese una ocurrencia tardía, Kli Kodesh había roto las cadenas que lo aprisionaban. No tenía nada que temer de Montrovant. No había nada que, ni siquiera un vampiro tan anciano como Montrovant, pudiera hacer para dañarlo.
--Ha llegado la hora de que tu búsqueda continúe -dijo una segunda vez-. Escúchame con atención y te hablaré del Asesino de la Estirpe y de la reliquia que persigues.
_____ 8 _____
El interdependiente, entrelazado e incestuoso mundo de las finanzas internacionales resultaba a veces una verdadera bendición. Con unas pocas llamadas y algunos favores solicitados, Owain pudo organizar rápidamente un viaje junto con Kendall desde Alemania a Inglaterra. No quería volver a arriesgarse con los Giovanni. Sin duda, a estas alturas el Príncipe Benison habría dado la alarma y hubiera ofrecido una recompensa por su cabeza. Owain no era tan necio como para engañarse pensando que el ghoul Giovanni, aun en el supuesto improbable de que quisiese ayudarlo, tendría la suficiente influencia en el seno de su clan para poder hacerlo. Así que, en vez de recurrir a él, Kendall hizo la maleta con sus escasas posesiones y los dos se dirigieron a Hamburgo por carretera.
Allí, en los muelles, los esperaba La Sirene, un barco mercante no demasiado marinero, capitaneado por un francés borracho, que navegaba bajo bandera holandesa. Todo en este hombre irritaba a Owain: su fuerte y procaz risa; el olor a sudor, sal y güisqui barato que lo acompañaba como una segunda sombra; las lúbricas miradas que, sin ningún disimulo, dedicaba a Kendall. Pero su pequeño barco estaba disponible de manera inmediata y sin preguntas. Las concesiones eran necesarias.
Con voz brusca e imperiosa, utilizando los oscuros poderes que había llegado a dominar a lo largo de los siglos, Owain penetró la neblina de alcohol que rodeaba la mente del capitán y le impuso una repentina sobriedad. Dio órdenes estrictas de que, salvo caso de emergencia, ni él ni su ayudante fueran molestados hasta que el barco arribase a la costa meridional de Inglaterra, más allá de Bournemouth.
El capitán asintió recatadamente y condujo a Owain y Kendall a su camarote... por llamarlo de alguna manera. Más bien parecía, en opinión de Owain, un cuarto de baño demasiado grande. Pero, aunque tuvieran que estar apretados había allí espacio suficiente para ellos dos, y estarían a salvo de indiscretas miradas. Así que, una vez más, las concesiones eran necesarias.
Los siguientes días y noches se confundieron uno tras otro sin clara división, como un infernal montaje de ruido, movimiento y calor. Aparentemente, el destartalado camarote se encontraba pegado a la sala de máquinas del barco. En cuanto el buque se puso en marcha, su agitado balanceo contra las olas se vio acompañado por una cacofonía de sonidos mecánicos, el rugido y ominoso retumbar de una maquinaria forzada. Pero incluso más notorio que el acre olor del combustible diesel o el continuado estrépito, resultaba el brusco aumento de la temperatura. Primero la pared que daba a la sala de máquinas, y luego el mismo suelo, se calentaron hasta volverse dolorosos al contacto. Al cabo de una hora desde su marcha, el calor generado por los ruidosos motores llenaba hasta el último centímetro del inmundo camarote.
Owain archivó las diversas incomodidades en sus pensamientos, sin hacer ningún comentario, y sin mostrar reacción de ninguna clase. El calor y el sonido eran como un muro para él, un dique surrealista contra las ásperas realidades del mundo exterior que se habían hecho presentes de manera tan brusca y despiadada en su hasta entonces asentada no-vida. No necesitaba el aire fresco, ni sentía el menor deseo de pasear por el puente y recrearse en la visión del mar. No había allí nada ni nadie a quien desease ver, y con cuantos menos marineros se encontrase, mejor. Así que Kendall y él se mantuvieron aislados, enclaustrados en el oscilante camarote, envueltos en el sofocante calor y el disonante zumbido de la maquinaria.
Durante buena parte de la travesía, Owain se entregó a un intermitente sueño. Su cuerpo aún tenía mucho que sanar antes de que recobrase por completo las fuerzas. Volvió a alimentarse de Kendall y pudo notar que ella todavía se encontraba bastante débil. De hecho, alimentarse de ella tan a menudo comenzaba a resultar peligroso. Para Kendall, porque ponía en peligro su salud física. Para Owain, porque le privaba de las habilidades y servicios de una vigorosa y eficiente ayudante. Pero en las actuales circunstancias se hacían necesarias medidas, desesperadas. Una vez que él recobrase el vigor, podría restañar con facilidad la fortaleza da ella.
A menudo, tanto de noche como de día, Owain se despertaba bruscamente, empujado a la consciencia por la ferocidad de sus visiones. A veces, la diferencia entre la vigilia y el sueño se tornaba a sus ojos tan sutil, tan carente de significado, que no sabía en que estado se encontraba. ¿Estaba su cabello húmedo y aplastado contra su rostro y su cuello a causa de la humedad de la densa niebla que cubría la colina sobre la que se alzaba el ominoso árbol de sus sueños, o acaso por la condensación de vapor que cubría cada superficie del camarote? ¿Era la colina lo que trepidaba bajo sus pies o acaso el barco acababa de entrar en aguas embravecidas? ¿Era el salado sabor que notaba en los labios el de su propia sangre, derramada en el momento en que el árbol le arrancaba la vida, o acaso la salada presencia del mar del Norte?
Cada uno de los dos mundos era igualmente opresivo para él, pero mientras el de la sangre y la carne no le hacía demandas, el de sus visiones estaba poblado por aquellos que lo hacían responsable por actos conocidos, e igualmente por otros no conocidos.
Convoca en tu auxilio cuantas noches se han puesto. El anciano prácticamente escupía las palabras a Owain. Yo, José el Menor, te lo advierto: no te servirá de nada.
José. El nombre se agitaba en la memoria de Owain. José...
Pero el anciano, poseído por un paroxismo furioso, la blanca barba empapada de espumosa saliva, levantaba su vara sobre Owain.
La escena de la colina se arremolinaba frente a sus ojos. José... la vara... la vara que había mutado, transformada delante de él en un espino infernal. De nuevo, siempre, aferrándolo, aprisionándolo. Destrozando sus huesos, mordiendo la carne para beberse su impía sangre. Owain no podía liberarse, no podía moverse. Todos sus esfuerzos eran en vano.
Pero incluso antes de que José pudiese arrojarle más insultos y acusaciones, antes de que el espino pudiese zambullirse como la estaca de un diabolista en su cuerpo y perforar su corazón, la niebla cubría toda la colina. Los gritos desaparecían; desaparecía el anciano, y desaparecía el árbol. La niebla ocultaba a Owain toda visión, todo sonido, toda sensación, salvo una vaga impresión de movimiento... torbellino de niebla, mar tumultuoso...
También el paso del tiempo se hizo más vago, estirándose en el interior de la benéfica niebla hasta que la pausa entre dos latidos de corazón podía durar meros segundos o quizá décadas de silencio y estancamiento. Era el latido de un corazón, de su propio corazón, lo que impulsaba a Owain adelante. La niebla se disipaba y volvía a encontrarse en lo alto de la colina. La misma colina, pero a mundos de distancia de la que había conocido momentos antes.
El espino se alzaba sereno, inocente. Ya no se agitaba ni temblaba. Ya no estaba cubierto de sangre. Y a su lado se encontraba Angharad, su blanca túnica resplandeciendo contra la oscuridad. Puede que fueran las lágrimas que anegaban los ojos de Owain las que le prestaran aquella luminosidad radiante a su vestimenta. A trompicones, se acercaba a ella. Medio cegado, lleno de asombro y maravilla ante el milagro del furioso martilleo de su corazón, su corazón mortal. Y allí, apenas a diez metros de distancia, se encontraba su único amor.
Sus pies se movían con agónica lentitud. No podían igualar el ritmo frenético con que la impaciencia hacia agitarse a su sangre mortal por todos los rincones de su cuerpo. Siglos de una muerte rancia sólo habían servido para enmascarar su deseo, no para destruirlo. Cada pesada zancada lo acercaba un poco más a su culminación, y mientras lo daba no permitía que su mirada se apartara un solo segundo de ella por miedo a que le fuese arrebatada de nuevo.
Finalmente, Owain caía postrado de rodillas a sus pies. Atraía las delicadas manos a sus labios y sus lágrimas se derramaban sobre su pálida piel. Dejaba que el contacto de aquella mujer a la que había creído que no volvería a ver lo reconfortara. Con los ojos cerrados contra un torrente de lágrimas, Owain alzaba lentamente una mano trémula hasta que sus dedos se encontraban con el pecho de Angharad. Su piel era suave bajo la delicada gasa de su túnica. Un estremecimiento recorría su cuerpo ante el contacto de sus manos, y de sus labios se escapaba, preñado del dolor de los remordimientos, su nombre.
--Owain...
Él besaba la curva de su vientre y la apretaba con fuerza contra sí. Sus rodillas se doblaban, pero la sostenía, la mantenía en lo alto. Mas cuando Owain alzaba la vista para mirarla, veía que lo que ella sufría no era la agonía de un amante.
De su pecho sobresalía una daga dorada, y era la mano de Owain la que aferraba la empuñadura.
--Owain -volvía ella a decir. Pero entonces Owain veía que sus ojos eran más oscuros que la más negra de las tormentas, y que su dolor se transformaba en cólera-. Asesino de la estirpe.
Y entonces Owain estaba de nuevo cayendo, alejándose de ella colina abajo, hasta la ávida niebla. Trataba de protestar, de clamar por su inocencia, pero sus manos estaban empapadas con la sangre acusadora. Corría como un riachuelo por sus muñecas y antebrazos, manchando la tela de su camisa. Angharad se encontraba ya muy lejos, tragada como el mismo Owain por la niebla. Pensaba que todavía podía verla, pero quizá estaba viendo sólo lo que quería ver. No había ya más que la niebla pero Owain, solo e indefenso, no sentía desesperación ante la renovación de su pérdida. Ahora estaba consumido por algo mucho peor: la vaciedad, que mucho tiempo atrás le había revelado que no volvería a verla, la nada que era la muerte de la esperanza.
Durante algún tiempo (¿Minutos? ¿Horas?) no había más que esta nada, el vacío y la arremolinada niebla. Deseo, anhelo, anticipación, consumación, frustración... todo ello se encontraba a kilómetros de distancia, a muchos años hacia el pasado, y en su lugar no había nada. Sólo entonces, muy lentamente, emergía Owain del abrazo de la niebla. Se encontraba en lo que por un momento parecía ser un lugar desconocido: el estrecho y destartalado camarote. Sentía la áspera textura del saco de tela sobre el que descansaba. El motor seguía esforzándose y tosiendo en la habitación contigua, y el acre olor del combustible diesel impregnaba cada centímetro de cuanto rodeaba a Owain, aferrándose a sus ropas y su cuerpo.
A algunos metros de distancia se encontraba Kendall, sumida en la meditación, con los ojos cerrados, sentada sobre las rodillas. Vestía una sencilla camiseta. Su cuerpo estaba cubierto completamente por el sudor. Mientras Owain la miraba, tenues vestigios de sentimientos se arrastraron hasta él desde el otro lado de la niebla. Todavía recordaba el latido de su corazón, sus lágrimas mortales y, por un momento, la vio como lo habría hecho un mortal. Mugrienta y despeinada como estaba, seguía siendo una imagen de escultural belleza. Sus brazos y piernas estaban bien formados y musculados, y la expresión de su rostro era calmada, apacible, contemplativa. Su camiseta, prácticamente empapada por la humedad, se pegaba a sus hombros, su espalda y sus pechos.
Ausente, Owain sintió que extendía el brazo hacia ella para tocar con los dedos su cálida y húmeda piel, pero mientras lo hacía se mostró a sus ojos la visión de su propia mano, los dedos antinaturalmente pálidos, y las venas azuladas claramente visibles en la superficie. Su piel, bien lo sabía, estaba seca pese a la humedad reinante, y resultaba fría al contacto. Podría enviar sangre al miembro si se le antojaba. De esta manera la carne se volvería sonrosada y cálida. Pero eso no sería más que una ilusión de vida. El tejido, y su propia mano, permanecerían tan muertos como lo habían estado durante los pasados siglos. El propio Owain seguiría siendo la caricatura de un ser vivo, y su humanidad una farsa.
Apartó la mano y se la llevó al rostro. Los dedos fríos y muertos se encontraron con una carne tan muerta como ellos. Pudo notar la incipiente barba sobre su barbilla. Otra caricatura de vida. Nunca crecería más. Si se afeitaba, aquel rastro de barba reaparecería de idéntica manera a la noche siguiente. De manera ausente, trazó con los dedos la línea del perfil de su nariz, recordando cómo, cuando era mortal, se había complacido en los frescos aromas de la primavera y en el apasionante perfume de las mujeres hermosas. Ahora era capaz de oler la sangre corriendo por las venas de los mortales a metros de distancia, pero la mayoría de los otros olores, tanto los agradables como los desagradables, le resultaban indiferentes, si es que siquiera llegaba a reparar en ellos. Sus dedos acariciaron los labios que, mucho tiempo atrás, habían recibido los besos de mujeres jóvenes y hermosas pero que ahora no servían más que como portal para la sangre fresca. Las visiones le habían permitido vislumbrar un retazo de su perdida humanidad, le habían otorgado breves recuerdos de las pasiones mortales, y al instante se las habían arrebatado. Porque, en la misma medida en que la niebla se disipaba, lo hacían también las emociones que habían engendrado. Owain conocía la cólera. El odio y la repugnancia que siempre habían sido su equipaje se encendían fácilmente, pero de los más dulces sentimientos estaba tan vacío como lo había estado siempre. Sólo que ahora era más dolorosamente consciente de su ausencia.
Kendall, todavía en silencio, permanecía sentada frente a Owain. Sí, ella era su ghoul. Su impía sangre corría por las venas de ella. Pero la chispa de la vida todavía ardía en su interior. Todavía era humana y por ello, se dio cuenta Owain, era mejor que él. Su vida era mucho mejor que la vacía charada que vivía él. Ella puede sentir lo que yo apenas alcanzo a recordar.
En aquel instante, mientras contemplaba su hermosa forma humana, Owain advirtió la trampa a que la estaba conduciendo, la condenación familiar que la aguardaba. Nunca había asegurado que una noche otorgara el Abrazo a Kendall; a ese respecto no existía entre ellos acuerdo formal alguno. Pero sí que había, se dio cuenta Owain, una tácita asunción por ambas partes, la certeza de que un servicio leal acabaría por ser recompensado más tarde o más temprano, aunque no hubiese sido establecido si habría de prolongarse tal servicio durante años, décadas o incluso siglos.
Recompensa, pensó Owain, sólo él entre los dos era consciente de la ironía que representaba. ¿Es de verdad así como ella lo ve? ¿Esta maldición a la que podría gustosamente fin, de tener el valor suficiente para enfrentarme al sol de la mañana? Pero se dio cuenta, también, de la naturaleza poco sincera de sus reservas. Aunque Kendall y él nunca habían hablado de sus deseos o motivaciones, no podía fingir ignorancia en lo que a las de ella se refería. El señuelo de una inmortalidad aparente atraía a los humanos con más fuerza que un cadáver de tres días a las moscas.
Y en ese atractivo residía la trampa que, como había hecho con todos los mortales que lo habían servido a lo largo de los siglos, le había tendido. Porque Owain los necesitaba desesperadamente. Los rostros concretos podían ser insignificantes, pero sin ninguna duda necesitaba a sus sirvientes ghouls para mantener algún vínculo con el mundo moderno, ese mundo de constantes cambios al que mucho tiempo atrás había dejado de pertenecer. Uno tras otro, había utilizado a los mortales, y uno tras otro habían ido muriendo. Bien a manos de algún enemigo de Owain, como le había ocurrido a Gwilym, capturado por la Inquisición, bien a manos del propio Owain, cansado de su presunción o su ineptitud, como le había ocurrido a Randal, la muerte siempre había acabado por aparecer. Y de la misma manera, la muerte aparecería algún día para llevarse a Kendall.
Owain la miró fijamente. Incluso en un entorno tan poco hospitalario, un aire de serenidad la envolvía por completo, tanto como el velo de odio y pérdida lo gobernaba a él. ¿ Qué paz es la que encuentra en la meditación? Se preguntó. ¿Qué liberación? ¿Espera a que llegue su momento, el momento de su "recompensa"?
Si este era el caso, Owain sabía que sufriría una decepción. A lo largo de los años, había tenido muchos ghouls a su servicio, pero jamás había extendido la maldición del Oscuro Padre, jamás había concedido esa recompensa. Y jamás lo haría.
Tenía que apartarla de su vista. Cerró los ojos y se alejó, cruelmente consciente de que no era más que un charlatán de la peor especie. Utilizaba sus servicios, su lealtad, agitando tácitamente frente a sus ojos la perspectiva de una vulgar inmortalidad, y al mismo tiempo sabía que nunca la otorgaría. Incluso más que sus servicios, Owain extraía de ella su misma alma, porque había un precio que pagar a cambio de la impía sangre, un precio a pagar al Dios vengativo que, después de todo, era el que había puesto en marcha la maldición. Kendall encontraría la muerte al servicio de Owain, o quizá sobreviviese, dejase de serle útil, y entonces, un día, él le negaría el prodigioso fluido que por aquel entonces habría prolongado su existencia mucho más allá de lo que la naturaleza permitía. Ella se marchitaría. Y moriría.
No. Owain abrió los ojos. No será así. Salvaría a Kendall de lo que el destino había dispuesto para ella. No, se dijo, porque ella mereciese dispensa alguna. ¿Qué mortal era verdaderamente inocente? Y tampoco en un intento de aliviar en algo el peso de la corrupción que pendía sobre su propia y negra alma. En vez de ello, al salvarla, Owain lograría hacer en beneficio de otro lo que no había logrado conseguir para sí mismo en siglos de no-vida: evadir el juicio de la colérica deidad que permitía, no, que había causado, su persistente y tenebrosa condenación. Owain liberaría a Kendall de su servicio. La liberaría antes de que fuera demasiado tarde para reemprender una vida mortal, antes de que su tiempo, como había hecho el de él, hubiese pasado.
* * *
Continuaron vigilando a Nicholas durante varias noches más, pero no se acercaron a él. En muchas ocasiones creyó vislumbrar el destello de unos ojos en la oscuridad. El rumor de un gruñido apagado flotaba por el aire, tan pronto acercándose, como alejándose de su consciencia. Lo sometían a una vigilancia constante. Algunas veces pudo escuchar sus voces en su mente.
Intruso, Extraño. Nuestro bosque. Intruso.
¿O eran las voces llegadas desde el otro lado del Velo? No podía estar seguro. Ambos mundos se enroscaban el uno contra el otro, se fundían, cambiaban, desaparecían sólo para reaparecer un instante después.
La mayoría de las ocasiones los vigilantes permanecían fuera de su vista. Las legiones de los no-muertos, en cambio, se mostraban mucho menos cautelosas. Se atropellaban ruidosos a través del bosque, llevando la vida a Grunewald con sus erráticos y bamboleantes movimientos, como el vuelo de cientos y millares de hojas negras impulsadas por el viento. Nicholas yacía sobre el suelo, exhausto, mientras las sombras se encaramaban sobre él. Uno tras otro se deslizaron, empujándose y dando empellones para acercarse a él, para tocarlo. Levantaron su brazo inerte y cacarearon con tumultuoso deleite cuando volvió a caer al suelo, diez veces, veinte veces. Se aferraron como niños de pecho, babeando, a cada uno de los cortes y rasguños que cubrían su cuerpo. Los más osados incluso se atrevían a abrir su boca e introducían sus amorfas lenguas en su garganta en busca de aquello que los llamaba con insistencia.
Nicholas oscilaba en precario equilibrio entre el mundo de los espectros y el de sus vigilantes. Durante el día, cuando su cuerpo empapado de sombras se enterraba en la tierra, encontraba algún descanso. Por unas pocas horas demasiado breves, el silencio de la tumba se lo tragaba. Pero entonces, cuando emergía de la tierra a la puesta del sol, todo volvía a comenzar. Y cada noche eran más numerosas las legiones de no-muertos que se arrastraban tras él.
Venían en desmañados y obscenos enjambres de una abismal oscuridad. Poco acostumbrados a las formas corporales que los contenían, se arrastraban torpemente los unos encima de los otros, golpeándose y empujándose en su desesperado afán por tocar a Nicholas. Escalaban sobre los cuerpos de sus compañeros, arañándose y mordiéndose sin piedad en busca de su objetivo. Aquí, un espectro era aplastado por una oleada de sus hermanos; aquí, otro parecía ofenderse ante el agresivo avance de un rival y le arrancaba un apéndice en forma de brazo, haciéndolo aullar de pánico y dolor. Una jauría de sombras, como perros bajo la mesa de un carnicero, se precipitaron sobre el desgarrado miembro.
Y mientras tanto, Nicholas yacía indefenso, postrado, abrumado por la inmensidad de la carnada de sombra que lo engullía. El Desgarro estaba creciendo, cada vez más grande, cada vez más brillante, a su alrededor. Ya apenas veía los árboles de Grunewald; raramente alcanzaba a escuchar el rumor del río. Esas visiones y esos sonidos eran vagos y distantes, retazos unidimensionales de un mundo más allá del cual estaba siendo arrastrado. Empalidecían frente al rumor de los voraces y babeantes muertos.
Nicholas combatió el peso de los muertos y se puso en pie. Unas sombras que se retorcían trataron de aferrarse a él, de clavar sus garras en él. Unos pocos consiguieron mantenerse donde estaban. El resto se deslizó por su pierna hasta el suelo e inmediatamente volvieron a escalar de nuevo. Nicholas se encontraba en lo alto de un precipicio. A su espalda se encontraba el cada vez más insustancial mundo de lo corpóreo. Frente a él se abría un inmenso abismo, del cual el fondo y el otro extremo estaban ocultos por la luz que fluía desde el Desgarro. La grieta en el Velo estaba creciendo. Se arrastraba hacia los límites del abismo, hacia Nicholas, y de la misma manera que los no-muertos en el mundo físico se apelotonaban tras él, las sombras fluían a través del Velo. Sus formas atravesaban el Desgarro, arracimadas como una plaga de langostas, y la brillante, cegadora luz pareció parpadear un instante. Nicholas era atraído hacia la luz. Lo llamaba. Se reflejaba en su misma alma.
¿Por qué estás todavía aquí?
Incontables manos acariciaron el pecho desnudo de Nicholas, incontables dedos pasaron entre sus cabellos. Lo empujaban hacia delante, hacia la luz devoradora.
¿Por qué estás todavía aquí?
La luz volvió a parpadear, como si hiciera señales. Las sombras olisquearon sangre, sangre verdadera, mientras Nicholas se inclinaba sobre el borde del precipicio. Pero la voz... venía de otro lugar... de detrás de él.
Abandónanos ahora o muere.
La luz cegadora era parte de Nicholas. No sólo se derramaba sobre él sino que, asimismo, emanaba de su interior. No podría mantenerla a raya durante mucho más tiempo. Pero había una voz, un desafío llegado de... de ese otro mundo.
Lentamente, Nicholas se alejó del abismo. Un millar de sombras furibundas lanzaron aullidos hacia él, como los lobos a la luna. Pero no se detuvo y, a medida que se volvía y se alejaba, la luz fue disminuyendo. El otro mundo se alejaba. El estrépito de las sombras se disipaba y con él, las mismas sombras eran arrastradas de vuelta a su mundo. Clavaron sus garras y sus dientes en el suelo o sobre la carne de Nicholas, y lanzaron al viento aullidos lastimeros, pero cada vez con más rapidez fueron desapareciendo, hasta que, por fin, Nicholas se encontró firmemente asentado en el mundo de lo corporal, frente a frente con otro de su especie.
--Abandónanos ahora o muere -dijo el otro Cainita.
Nicholas, incapaz todavía de comprender del todo las palabras, miró fijamente al extraño. Gangrel. A través de los ecos del otro mundo, Nicholas alcanzaba a sentir la conexión de la sangre. En la sangre que fluía en el interior de aquel Gangrel, Nicholas podía sentir el rastro de la de su sire, y la del sire de su sire, y la del de éste, y así en una línea que se extendía ininterrumpida hacia atrás en el tiempo, durante eones, hasta un antepasado común. Muy rápidamente, el cuerpo de Nicholas se calentaba, ardía. Trató de arrancarse las ropas, pero al instante reparó en que hacía tiempo que las había perdido. La luz, el fuego de las eras, comenzaba a alzarse una vez más en su interior. Escuchó, como llegado desde una gran distancia, el chirrido de las sombras.
La atención de Nicholas volvió al mundo en que se encontraba, al extraño que tenía frente a sí. Era un hombre de pelo salvaje en cuyos ojos palpitaba la sed de sangre. Nicholas levantó un dedo y, concentrándose en el rastro de su antepasado común, trazó la genealogía de la sangre del extraño. Tras de unos instantes, concluyó su cálculo otorgándole un nombre.
--Lutz.
El extraño abrió la boca como si se dispusiera a decir algo, pero inmediatamente volvió a cerrarla. Un gruñido se alzó desde las profundidades de su garganta.
--Lutz -dijo Nicholas una segunda vez.
--Este es nuestro bosque -dijo Lutz-. No eres bienvenido aquí.
Nuestro bosque. Nicholas recordó a los vigilantes. No se mostraban a la vista, pero sus gruñidos llenaban la noche, y su eco resonaba entre los árboles. La presencia de su portavoz, de Lutz, advirtió Nicholas, demostraba que eran de sangre Gangrel. Muy bien. La luz se aproximaba de nuevo a la superficie. Su visión se fue enturbiando a medida que comenzaba a brotar. Con cada respiración, un rayo de luz se derramaba desde su boca, pero Lutz no parecía darse cuenta.
Desde el interior de Nicholas surgieron las antiguas palabras de desafío:
--Soy el torrente: el que otorga la vida.
--Soy el navio: arrastrado por la corriente.
Lutz dejó escapar un gruñido y se agachó ligeramente.
--Llévate tu sangre maldita a otra parte. Abandona nuestro bosque o muere.
Esta vez, Nicholas no combatió la luz del Desgarro. Permitió que se desparramara sobre él, que lo engullera como un maremoto. Vio a los vigilantes surgir de sus escondites y saltar sobre él. Los otros no eran de su sangre. La rabia los conducía. Garras y colmillos centellearon.
Desde más allá de la superficie de la luz, Nicholas contempló cómo su cuerpo, exudando luz y fuego por cada uno de sus poros, respondía al ataque.
--Soy la ola: azote de las costas.
--Soy el fuego: pesadilla de los huesos.
El olor del pelaje quemado y la carne escaldada llenó el bosque, acompañado de un coro de gritos de agonía. Los espectros, liberados una vez más, brotaron de Nicholas. Escalaron desde su boca, surgieron de su pecho, de sus mismos ojos. Murmurando con una alegría demente y sin motivo, se reunieron como un enjambre sobre la nueva fuente de sustento, sobre las inmóviles masas de carne ardiente.
Cerniéndose sobre el precipicio entre los dos mundos, Nicholas no olió la conflagración que tenía lugar a su alrededor, pero sí la sangre de sus ancestros, y la memoria se pegó a este aroma. El recuerdo de los agravios cometidos contra su sangre, agravios que todavía estaban por ser vengados, el recuerdo del asesino de los de su raza. Al igual que las sombras, Nicholas estaba consumido por el aroma de la sangre, una sangre que habría de reclamar.
Se volvió hacia el Oeste y comenzó a caminar con irregulares zancadas. Los espectros se aferraron a sus tobillos, y a su espalda, pero fueron arrojados lejos y él fue aumentando su velocidad. Una gran zancada le llevó al otro lado del río y, enseguida, más allá de los límites del bosque.
Las sombras se demoraron en el arrasado claro, entretenidas con su comida. Algunas, ahitas, se desplomaron sobre el suelo. Otras comenzaron a olisquear el rastro, siguiendo el camino dejado por las huellas de Nicholas mientras se alejaban en pos de su luz.
* * *
La primera sensación que Kendall advirtió, al volver a la superficie de la consciencia desde el umbral de su trance meditativo, fue el contacto de un reguero de sudor en su espalda. Comenzaba entre sus omóplatos y descendía por su espalda hasta ir a empapar la tela de su camiseta. Pero a pesar de todo, esta sensación resultaba menos desagradable que el sofocante calor del camarote, o el mohoso hedor.
Las cosas que tengo que hacer por este hombre, pensó, aunque era consciente de que en este caso, "hombre" podía no ser la palabra más adecuada.
Owain, lo sabía sin necesidad de abrir los ojos, se encontraba todavía cerca. Kendall le había oído murmurar y dar vueltas en su agitado y poco reparador sueño. Pesadillas diurnas. Después de experimentar en sus carnes su violenta reacción frente a su bienintencionada intervención, allá en el avión, estaba lo suficientemente escarmentada como para no volver a hacerlo. Aún podía sentir el dolor en su barbilla, aunque el golpe no había dejado ninguna marca visible.
Oh, bueno, pensó. Gajes del oficio. Desde el primer instante en que se había puesto a su servicio había sido bien consciente de que el suyo no era uno de los típicos trabajos de fichar y marcharse a casa. De hecho, si un cheque a fin de mes era todo lo que iba a sacar de esto, no merecería la pena de ninguna manera. Pero, ¿cuánta gente conseguía trabajar para alguien que había rondado por la Tierra durante centenares de años? ¿Cuanta gente tenía la oportunidad de volverse como él? Ciertamente no era lo que ella había esperado cuando dejó la escuela parroquial. Pero, en todo caso, nunca había conseguido encajar del todo allí, y aunque los otros estudiantes habían apreciado las clases de autodefensa que impartía, su inclinación hacia las armas de fuego la había apartado definitivamente del resto de sus compañeros. Y al fin y al cabo, si no había encontrado la eternidad, al menos se había topado con un inmortal.
Así que soportar el insólito horario (Qué demonios. No creo que la escuela de medicina hubiera sido mucho mejor), y los ocasionales accesos de furia de Owain no era algo tan terrible. Ni siquiera lo es el soportar este barco de mierda, se recordó. Como si pudiera olvidarlo un solo segundo.
* * *
El rumor del motor y las sacudidas del barco sobre las ondulantes aguas, se habían convertido a lo largo de la travesía en un ruido de fondo que Owain esperaba y asumía. En cambio, el sonido de pasos aproximándose a su camarote resultaba alarmante como el rugido de un estrepitoso oleaje. En el mismo instante en que unos nudillos golpearon repetidas veces la puerta, Kendall, una visión de plácida quietud hasta un momento antes, estaba en pie y preparada para actuar. Su mágnum, de la que nunca se alejaba demasiado, estaba ya en su mano. Apoyó la espalda contra una mampara, junto a la puerta.
--¿Sí? -dijo Owain en voz lo suficientemente alta como para ser oído en el pasillo.
--Hemos dejado atrás Portsmouth hace un buen rato -Owain reconoció la voz del capitán entre el martilleo de la maquinaria-. Pronto llegaremos a Weymouth.
--Espléndido.
Los pasos del capitán, advirtió Owain, se alejaron más rápidamente de lo que se habían acercado. Es un hombre más sabio de lo que hubiera creído, pensó.
Al cabo de unos poco minutos, Owain y Kendall se encontraban en una de las cubiertas. Viajaban con muy poco equipaje. Owain había prescindido del traje que había llevado en Berlín, en favor del suéter, los pantalones vaqueros y la larga gabardina que le permitía esconder la espada con relativa comodidad. Mientras el capitán señalaba con ademanes nerviosos el punto de la costa más adecuado para desembarcar, jugueteaba constantemente con el medallón de Albert. Kendall, vestida con vaqueros negros y un plumas para protegerse del frío de Abril, llevaba una pequeña mochila sobre el hombro. En su interior, una muda y unas cuantas minucias para cada uno de ellos.
Subieron a una lancha neumática, acompañados por uno de los marineros a los remos, y se les bajó hasta la superficie de las aguas. Veinte minutos más tarde, la lancha arribó a tierra. Owain saltó a las olas. Por fin había llegado a la costa de Inglaterra. El lugar en el que había recibido el Abrazo. El marinero, aliviado por verse libre de aquellos misteriosos y pálidos pasajeros, regresó apresuradamente al barco sin pronunciar palabra.
Owain se permitió un breve momento para inspeccionar la escarpada línea de la costa. Literalmente hablando, habían pasado siglos desde que pusiera el pie en suelo inglés. Aquella tierra invocaba en sus pensamientos tanto dolor como nostalgia. De pie sobre la accidentada playa, con las aguas del Canal lamiendo la arena apenas a unos pasos de distancia, Owain sintió una cierta afinidad hacia Cornualles, esta porción de Inglaterra que, a lo largo de la Historia, había jugado el papel de hijastro desfavorecido de la Gran Bretaña casi tanto como su Gales nativo.
Gales. Owain levantó el rostro y se empapó de las fragancias marítimas, tan similares pero no idénticas, a las de su hogar. No estaba muy lejos. Apenas trescientos kilómetros de distancia. Podía sentir su llamada.
Y, ¿por qué no habría de volver? Se preguntó. Una caza de sangre había sido impuesta sobre él en el remoto pasado, y en el mundo de la Estirpe eso significaba que su presencia no volvería a ser tolerada en las tierras de sus antepasados. Pese a que los Ventrue contra los que se había enfrentado habían muerto o se habían marchado mucho tiempo atrás, la condena sería ejecutada por quienquiera que gobernase la tierra en estas noches del presente. Hacía mucho tiempo que Owain había perdido la pista a los trastornos y las maniobras políticas que sacudían su antigua tierra. Pero con caza de sangre o sin ella, reflexionó, sería mejor que no me buscase problemas. Prefiero la soledad a las mezquinas intrigas de los de mi Estirpe. Aparte de que, se encogió de hombros, tanto la Camarilla como, probablemente, el Sabbat, estarán buscándome, y se alegrarían de saber que estoy muerto. ¿Qué diferencia puede suponer una caza de sangre de siglos de antigüedad?
De todas formas, en sus actuales circunstancias no tenía tiempo que perder reflexionando sobre tales posibilidades. Su misión de venganza aún no había sido culminada. Alguien lo había engañado, había interceptado su correspondencia con El Greco, y la había reemplazado por falsificaciones... perfectas falsificaciones. La carta que Owain había visto en Toledo, la carta que supuestamente él había escrito, la caligrafía supuestamente realizada por su propia mano, era una creación de tan nítida perfección que Owain podría haber creído que las palabras que se leían en ella eran las suyas. Admiraba la audacia del engaño, pero al mismo tiempo lo enfurecía. Ahora, el engaño se había desvanecido ante sus ojos. Se le debía un galanas, un pago de honor. Y Owain estaba resuelto a cobrárselo en sangre.
Debes ir a Inglaterra, había dicho el Nosferatu allá en Berlín. A Glastonbury.
Glastonbury. Quizá cuando su deuda fuera satisfecha, podría volver sus pensamientos a la idea de infiltrarse cuidadosamente en algún oscuro rincón de Gales. Quizá entonces podría permitirse apartar a Kendall de su servicio. Una vez que hubiese establecido un refugio, y asegurado un rebaño de confianza del que pudiese alimentarse en paz y seguridad, podría entonces liberarla y devolverla al resto de su vida mortal.
Sin embargo, por el momento necesitaba sus variadas habilidades. Con un gesto de asentimiento, ella se volvió y se encaminó en dirección al pueblo para cumplir el silencioso mandato de Owain. En poco menos de una hora, regresó en un pequeño automóvil de poca monta que se había procurado en las calles de Weymouth. Owain entró en el compacto vehículo. En comparación, el camarote del barco que los había alojado todos aquellos días, resultaba bastante espacioso. Sin más demoras, se dirigieron hacia el norte por las serpenteantes carreteras inglesas.
Kendall no parecía tener problemas en cambiar las marchas con la mano izquierda en vez de la derecha. Mientras estaban todavía en Berlín y Owain se encargaba de organizar su viaje por mar, ella había comprado un mapa de Gran Bretaña y se había dedicado a estudiarlo. Glastonbury no estaba lejos de Weymouth, apenas a dos horas en coche, y Kendall manejaba el coche a lo que, a juzgar por los lastimeros gemidos del motor, debía ser el límite de su capacidad. En todo el tiempo que duró el viaje, Owain se mantuvo en silencio, con la atención puesta en el exterior, como si pretendiese aprehender entre las sombras nocturnas cada detalle del ondulado paisaje.
Abandonaron el coche justo a las afueras de la ciudad de Street y cubrieron a pie los tres o cuatro kilómetros que los separaban de Glastonbury. El paisaje era demasiado llano como para que Owain pudiera sentirse verdaderamente en casa, pero a pesar de ello fue una agradable caminata. A medida que se aproximaban al pueblo, las sombrías siluetas de unos racimos de colinas se fueron haciendo visibles contra el despejado cielo nocturno. Una de aquellas siluetas en particular, la de la mayor de las colinas, atrajo la atención de Owain. La colina se alzaba destacada sobre las demás, pero lo que cautivó a Owain fue la torre que coronaba su cima.
Kendall siguió caminando varios pasos antes de darse cuenta de que Owain se había detenido.
--¿Señor...? ¿Owain?
--La torre -contestó él con un hilo de voz. Era una evocadora visión que conocía perfectamente, a pesar de no haber puesto jamás el pie sobre ella. La colina sobre la que se alzaba la torre, Glastonbury Tor, era el objeto de numerosas leyendas. Owain estaba familiarizado con muchas de ellas: podía ser un portal al inframundo, o al otro mundo; baluarte de los Bretones o de los Romanos; lugar de poder para los más ancianos y poderosos druidas; había tantas historias sobre ella como narradores. Las fruslerías de la mente acumuladas a lo largo de los siglos. Pero, extrañamente, la presencia de las visiones no había dragado estos pedazos de arcana sabiduría de las profundidades de su mente. De hecho, no había podido reconocer la colina de sus sueños como Glastonbury Tor hasta ahora que la veía en persona.
Owain, seguido de cerca por Kendall, comenzó el ascenso colina arriba. Cruzaron nivel tras nivel de la aterrazada ladera, cubierta por una hierba muy crecida. A medida que Owain se aproximaba a la cima de la colina, la torre parecía tornarse más alta, y más amenazadora. Se alzaba quince o veinte metros sobre aquella, la más alta de las colinas. El aparejo de los sillares era exactamente como él lo recordaba de sus visiones. El abierto portal de la entrada se le antojaba las fauces de una bestia ansiosa por alimentar de su carne no-muerta. Tuvo que detenerse sobre la última de las terrazas.
Kendall, pasando junto a él, se aproximó a la torre. Desapareció más allá de la oscuridad del portal y reapareció unos instantes más tarde.
--Es una capilla dedicada a San Miguel.
Owain asintió. El arcángel Miguel.
La torre apenas se encontraba a unos metros de distancia, pero los pensamientos de Owain habían volado hacia otra colina que, estaba seguro de ello, debía encontrarse muy cerca.
--Apártate de mí -dijo a Kendall, mientras se forzaba a sí mismo a alejarse de la torre. Había algunos demonios, lo sabía, a los que debía enfrentarse solo.
Owain descendió la colina y cruzó el valle. Hacia el norte se encontraba el pequeño pueblo de Glastonbury, cuyos edificios y calles se habían mantenido en buena medida intactos durante los últimos siglos. Esta era una tierra de tradición, de antigüedad. Todo lo contrario que las advenedizas colonias del otro lado del Atlántico. Si se concentraba, Owain podía oír las voces de los mortales en el pueblo, casi a un kilómetro de distancia, almas satisfechas que se demoraban en el último pub que se mantenía abierto a aquellas horas.
Le parecía que sus zancadas avanzaban demasiado poco y demasiado despacio. Creyó sentir el peso del cielo, presionándolo como si pretendiera aplastarlo. De nuevo comenzó a ascender una ladera. Esta vez se trataba de la colina que tan bien conocía. Caminaba entre las imágenes perturbadoras de las que había tratado de escapar durante las últimas semanas. Mientras escalaba, llevó una mano a su bolsillo, tomó el medallón y dejó que se deslizara entre sus dedos una y otra vez. No podía caber duda de que se estaba aproximando a la clave de sus visiones y al mensaje que escondían. Hasta entonces no había podido reunir el valor suficiente como para enfrentarse cara a cara con las evocadoras imágenes del pasado, con la misteriosa condenación impuesta sobre su cabeza tanto por una persona desconocida como por la más amada.
Y tampoco había tenido tiempo, trató de convencerse. Su vida se había hecho pedazos en los últimos meses. Patrones y esquemas construidos trabajosamente en el curso de las décadas se habían desbaratado en cuestión de noches y algunas breves semanas. La incomparable belleza y verdad que latían en el interior de la canción de la sirena habían derribado los muros de la confortable apatía que había levantado a su alrededor; ella había sacado a la superficie la casi olvidada añoranza, los últimos jirones de humanidad que le restaban a un alma que, por lo demás, estaba ya vacía. El Greco había irrumpido como una tempestad en la no-vida de Owain, trayendo consigo una tempestad de engaño y destrucción. Y ahora Owain se veía señalado como traidor por un Príncipe Malkavian medio loco. Y, al mismo tiempo, se había ganado la perpetua enemistad de un obispo del Sabbat.
Tantos cambios, y tan deprisa, no se acomodaban bien en la vida de lento transcurso de una criatura que, como él, había caminado por la Tierra durante casi un milenio. Irónicamente, era hacia esta isla a donde sus pensamientos se habían vuelto con más frecuencia y era aquí a donde, a pesar del temor conjurado por las visiones, su destino había acabado por conducirlo. Pero, ¿con qué fin?
Continuó su ascenso hasta que, mientras se aproximaba a la cima, se encontró frente a sí lo que sabía que debía encontrar. Y a pesar de esa certeza, no pudo evitar que el terror le atravesara el corazón. Una docena de metros más arriba del lugar en el que se había detenido, se alzaba el espino de sus visiones. Vaciló. No resultaba fácil acercarse al árbol que lo había capturado y había buscado su sangre y su destrucción, aunque fuera en sueños. Aquel árbol era real. Creyó por un instante que había vuelto a deslizarse inadvertidamente en una de sus visiones. Un estremecimiento helado recorrió de arriba abajo su espina dorsal. Sólo la ausencia de la oscura niebla lo confortaba un poco. Pero las diferencias con sus visiones sólo sirvieron para volver más vago el presentimiento que lo asaltaba, para tornarlo más enigmático, más perturbador. Es posible que incluso se hubiese encontrado más a gusto de haber cobrado el árbol y vida y haberlo atacado.
Quería dar media vuelta y correr. Había venido hasta Glastonbury para enfrentarse a quienquiera que había violado su intimidad, no para verse arrojado al tortuoso mundo de sus sueños. Pero a pesar de ello no huyó. El árbol no lo tocaba, es cierto, pero lo mantenía helado en el sitio con la misma seguridad que si sus ramas lo hubiesen aferrado como en el sueño. En las pocas visiones en que el espino no había tomado una forma monstruosa y amenazante, otra figura había aparecido. A medida que las nieblas retrocedían, ella aparecería en el claro: Angharad. Ahora, Owain se descubrió esperando la aparición de su único amor. Creyó con fervor, contra toda esperanza, que en apenas un minuto ella se mostraría y lo llamaría con gestos. Pero esta noche, esta colina, no era una visión. La crueldad de las visiones no podía haber sido más refinada: estimular su apetito con un deseo que nunca se consumaría.
--En la antigüedad -dijo de pronto una voz femenina a su espalda-, las tierras bajas que rodean a las colinas estaban inundadas la mayor parte del año. Estas colinas eran pues islas sobre una isla.
Owain se sobresaltó. La voz no era la de Kendall. Con gran agitación, se volvió. La mujer que se encontró frente a sí no era demasiado alta; casi una cabeza más baja que él mismo. El color marrón de ricos matices de su sencillo vestido contribuía a realzar el moreno de sus facciones. No era Angharad, y Owain se sintió al mismo tiempo aliviado, y entristecido más allá de toda medida.
--La Santa Zarza -dijo ella, señalando con un gesto de la cabeza al espino-. De acuerdo a la leyenda, José de Arimatea, guardián del Santo Grial y fundador de la Abadía de Glastonbury, hincó su vara aquí, en lo alto de la colina Wearyall, y la vara echó raíces. Crecieron unas ramas, y de estas nacieron hojas y, por fin, flores.
En sus palabras Owain pudo detectar el ligero rastro de un acento español, oculto en su mayor parte por los más formales tonos de lo que probablemente sería una educación británica. Pero más importante todavía eran las palabras en sí mismas. Su significado golpeó a Owain como un relámpago arrojado desde los cielos.
José de Arimatea.
Convoca en tu auxilio cuantas noches se han puesto. Yo, José el Menor, te lo advierto: no te servirá de nada.
El anciano. La vara. El árbol.
Owain la miró boquiabierto.
José de Arimatea. ¡Este es el Fin de los Tiempos! Las predicciones del Apocalipsis. Pero, ¿qué tenía que ver el guardián del Grial con el regreso del Oscuro Padre?
--¿Quién es usted? -las palabras de Owain sonaron humildes e insignificantes, como si se las tragara la vastedad de la noche.
--¡Owain! -Kendall se aproximaba corriendo por la ladera. Tenía el arma en la mano. También ella había tardado demasiado en detectar la presencia de la extraña.
--Has viajado desde muy lejos para venir a verme -dijo la mujer con voz calmada-. Te he estado esperando. ¿Vienes conmigo? -añadió, señalando en dirección al pueblo.
El asombro se llevó los pensamientos de venganza y furia lejos de la mente de Owain. Durante un prolongado segundo, había creído que, al volverse, se encontraría con Angharad. La imposible esperanza de siglos había sido alimentada por un instante, y al siguiente se había hecho añicos. Ahora, aquella mujer... hablaba sólo de leyendas, pero sus palabras apuntaban al tormento de Owain.
Kendall, exhausta, la cara teñida de rojo por el cansancio y la vergüenza ante su negligencia, alcanzó a la mujer y a Owain. Su respiración era pesada. Llevaba el arma a un lado, puesto que no había peligro aparente.
--¿Vamos? -volvió a preguntar la mujer.
Owain asintió. La siguió mientras ella comenzaba a descender la ladera dejando tras de ellos a una perpleja Kendall.
_____ 9 _____
--Me has estado esperando -dijo Owain a la mujer-. Espero que no te haya hecho esperar demasiado tiempo.
Los conducía a ambos hacia el interior del pueblo. Llegaron a un edificio de ladrillo con ventanas abuhardilladas y con un tejado de pizarra similar al resto de las casas del bucólico pueblo. De todas formas, al contrario de las casas vecinas, una luz todavía brillaba en su interior a pesar de lo avanzado de la hora. La casa estaba enclavada en el extremo sur de Glastonbury, de cara a las ruinas de la vieja abadía.
La mujer sonrió de modo amable, como si no hubiese advertido, o hubiese preferido ignorar, el sarcasmo de Owain.
--Oh, bueno... he estado esperando... por algún tiempo.
A medida que se aproximaban a la casa, la sensación de deja vu y de desconcierto comenzó a abandonar a Owain. Al mismo tiempo, cobraba fuerza en su interior la certidumbre de que había encontrado la persona a la que el Nosferatu lo había enviado a buscar. Sus brazos permanecían rígidos a ambos lados del torso. Tenía que esforzarse conscientemente para evitar que sus uñas se transformasen en unas garras afiladas como cuchillas. Ésta era la mujer que los había engañado, a El Greco y a él mismo. Owain no toleraría que se jugara con él, no ignoraría el desafío y la burla.
--¿No tienes miedo de mí? -preguntó a la mujer cuando llegaron junto a la puerta principal de su casa.
La sonrisa de ella se apagó. Su expresión se tornó seria, aunque no preocupada. Abrió la puerta.
--Sé quién eres. Sé qué eres. Pero no, no te temo.
--Quizá deberías hacerlo -aventuró Owain.
Una vez más, su rencor pareció resbalar sobre ella sin tocarla.
--Quizá tú y tu... acompañante -estudió a Kendall con la mirada- me haríais el honor de entrar. El día llega temprano en un pequeño pueblo como éste. No nos haría ningún bien atraer la atención de algún vecino demasiado curioso. ¿No crees?
Owain vaciló. Había llegado hasta este punto, hasta esta lucha, sin demasiada preocupación por las contingencias. Tanto si pretendiese desentrañar los secretos que escondía la misteriosa mujer como si meramente tratara de abrir su garganta en pago a sus maquinaciones, tendría que buscar refugio muy pronto del sol de la mañana. Ella permanecía de pie, con un brazo extendido hacia el interior de la casa. Después de otro momento de pausa, Owain cedió y penetró en la casa. Kendall lo siguió.
El interior era exactamente tal y como Owain hubiera esperado de cualquiera de las viviendas del pueblo. Un pequeño vestíbulo daba paso al salón y al comedor, así como a la cocina y a una pequeña despensa. A mano derecha, en el vestíbulo, unas escaleras subían al segundo piso.
--Pareces haber oído hablar de mí -dijo Owain-. Me temo que me encuentro en desventaja.
La mujer entró en la casa y cerró la puerta.
--Mi nombre es Isabella.
--¿Isabella...?
--Mis apellidos no significarían nada para ti. Prefiero, si no te importa, dejar a mis ancestros descansando sin ser molestados -Isabella echó el cerrojo de la puerta y se volvió hacia Owain y Kendall-. ¿Me permitís los abrigos? ¿La espada?
Owain dejó escapar una sonrisa, pero por lo demás ignoró las preguntas.
--No había oído hablar de ti antes de ahora, Isabella -comenzó a decir. Ella asintió, como si fuese bien consciente de ello-. Pero sí que sé algunas cosas sobre ti. Creo que te encanta jugar al ajedrez, ¿no es así?
--Oh. Es un juego tan maravillosamente intrincado, ¿verdad? -Apoyó la espalda contra la puerta y cruzó los brazos sobre el pecho. Sus ojos eran oscuros, pero al mismo tiempo estaban llenos de vida. Se fijaban en cada detalle, sin pasar nada por alto.
--También tengo entendido que eres muy diestra con la pluma y el papel -añadió él.
--La caligrafía es una disciplina penosamente olvidada por la mayoría en estos tiempos -se encogió de hombros-, lo cual es una auténtica lástima.
Owain la miró fijamente, muy serio. Lo asombraba aquella ligereza, que tan mal casaba con el comportamiento casi solemne que la mujer había demostrado antes, en lo alto de la colina Wearyall. Si, como pretendía, sabía de verdad lo que él era, entonces también sabría de lo que era capaz. ¿Es que aquella mujer era increíblemente estúpida, o verdaderamente no tenía nada que temer?
--Señor... -Kendall volvió su atención hacia la ventana que había junto a la puerta. El cielo matutino comenzaba a ponerse peligrosamente luminoso.
--Las horas se escurren entre los dedos, ¿no es así, Owain? -dijo Isabella-. Sin duda hay mucho que tenemos que discutir, pero quizá sería mejor que demorásemos nuestra charla hasta más tarde.
Owain la estudió detenidamente. De pronto tenía la impresión de que había muchísimo que aprender de ella. Sabía que podía, casi con toda seguridad, alargar la mano y partirle el cuello en aquel mismo momento. Aparentemente no era nada más que una simple mortal. Pero el hacer esto dejaría demasiadas preguntas sin respuesta.
--Convenido -dijo. Decidió que la complacería por algún tiempo.
--Entonces ven por aquí -Isabella pasó junto a ellos y los guió a través del vestíbulo hasta la cocina. Abrió una puerta que conducía a unas escaleras que conducían a la bodega y les indicó con un gesto que entraran.
--Los alojamientos son cualquier cosa menos lujosos, pero creo que servirán perfectamente a vuestras necesidades.
Owain se mantuvo inmóvil, mirándola, en lo alto de las escaleras. No había razón para confiar en ella. Todo lo que sabía era que manejaba diestramente mentiras y engaños, y a pesar de ello aquí se encontraba, aceptando ciegamente su hospitalidad. Pero es que no le quedaban demasiadas alternativas. Se reprendió a sí mismo por precipitarse alocadamente en lo que bien podía ser una trampa, como un impulsivo neonato del Nuevo Mundo.
Isabella advirtió sus vacilaciones y, una vez más con tono completamente serio, dijo:
--Respondo de tu seguridad entre las paredes de mi casa, Owain ap Ieuan.
Sus miradas se encontraron. Owain no estaba seguro de lo que se escondía en las profundidades de aquellos ojos llenos de sentimiento, pero sí que sabía que no se trataba de la traición. Lentamente, comenzó a descender por las escaleras.
--Hay una cerradura en el lado interior de la puerta -dijo Isabella-. Utilízalo si eso facilita tu reposo -sus palabras eran a medias un consuelo y a medias un comentario mordaz.
Kendall cerró la puerta tras ellos y Owain pudo oír cómo su fiel ghoul echaba el cerrojo. También escucho los pasos de Isabella mientras se alejaban de la puerta.
Se sentía disgustado consigo mismo. Mientras viajaba a Glastonbury sus planes habían estado muy claros: había esperado encontrar al responsable de las falsificaciones. Entonces, después de arrancarle una explicación y, acaso, administrarle un castigo, seguiría sin más su camino. Quizá hacia Gales, para establecer un nuevo refugio. Posiblemente entonces hubiese liberado a Kendall. Pero el toparse inesperadamente con los escenarios de sus visiones lo había agitado y desorientado poderosamente. Cuando se encontró con Isabella, apenas comenzaba a reponerse y recuperar su compostura. Ella, en cambio, parecía haber estado esperando su llegada desde mucho tiempo antes, y no mostraba la menor inquietud por encontrarse frente a uno de los Condenados. Owain se sentía como si estuviese siendo gobernado por el curso de los acontecimientos.
Al final de las escaleras de piedra, Owain dobló la esquina y se detuvo, asombrado. Golpeado por un acceso de desorientación que sólo era posible para alguien que había visto centenares de años desvanecerse en el pasado, retrocedió tambaleándose hasta toparse con Kendall, que venía tras él.
--¿Señor?
Owain apoyó una mano sobre el quicio de la puerta para recuperar el equilibrio. Volvió a mirar a la habitación que se abría delante de él. Su decoración y mobiliario no resultaban extraordinarios por sí mismos: una cama rústica cubierta por una colcha bordada a mano, y almohadas de plumas; un guardarropa muy alto fabricado en madera de roble; un trofeo, la cabeza de un oso, colgado sobre la pared. No resultaban extraordinarios, en efecto, salvo por el hecho de que resultaban ser una réplica exacta de los que habían adornado la habitación de Owain durante los días de su vida mortal, cientos de años en el pasado.
Owain dirigió una mirada de asombro a Kendall. Con sus vaqueros negros y la pistola bajo su abrigo, resultaba el ancla que él necesitaba para aferrarse al mundo moderno. Ella comenzó a hablar, pero Owain levantó una mano en demanda de silencio. Su desorientación comenzaba a disiparse. Se volvió y penetró cautelosamente en la habitación.
¿Cómo ha sabido...?
Caminó hasta el centro de la habitación y, lentamente, describió un círculo completo sobre sus talones. Los muros y el suelo de piedra, el tamaño de la habitación... ¿Cómo...? Owain volvió la vista de nuevo hacia Kendall, y recordó que era la habitación, no ella, lo que estaba fuera de lugar. Ella lo observaba deambular a lo largo de la habitación, examinado al mismo tiempo cada uno de los objetos que formaban la espartana decoración.
Owain abrió el guardarropa. Estaba vacío. Pasando la mano por la superficie de roble, advirtió que la madera era de mejor calidad, y que la pieza en conjunto estaba en mejor condición, que el auténtico guardarropa que había utilizado durante su juventud. Cerró la puerta y se situó a un lado del mueble. Se agachó y comenzó de nuevo a palpar la madera.
--¡Ja!
Alarmada por el repentino sonido, Kendall se precipitó al interior de la habitación, con el arma en la mano.
Owain le obsequió una sonrisa abierta desde donde se encontraba.
--Cuando era niño -comenzó a explicarse-, solía practicar con la espada en mi habitación. Algo que mi padre me tenía terminantemente prohibido. Sea como sea, en una ocasión ensayé un mandoble con demasiada fuerza. Perdí el control del arma y el golpe fue a caer sobre un lado del guardarropa, abriendo una profunda raja -se volvió hacia el mueble-. Limpié y lijé la grieta, y luego la pinté. No era un trabajo perfecto, pero sí lo suficientemente bueno como para no llamar la atención -Owain volvió a acariciar la superficie de madera-. Pero yo siempre podía encontrar la grieta si la buscaba -volvió a sonreír frente a la perplejidad de Kendall, que no tenía la menor idea de qué estaba hablando-. Aquí, en cambio, no está. Y estas piedras... -se levantó y se aproximó a al muro sobre la cama-, tienen el color correcto, y la mayoría de ellas también la forma, pero el aparejo no es exactamente el mismo... era algo más parecido a... -señaló con los dedos la posición exacta en que las piedras debieran haberse encontrado.
Durante más de media hora, Owain se dedicó a examinar cada detalle de la habitación, y a explicar a Kendall aquello que no era una réplica totalmente fiel de la habitación que él había ocupado durante su juventud. Señaló cada defecto, cada pequeño error que Isabella había cometido. El tejido de la colcha era demasiado fino. La madera del soporte de la jofaina demasiado basta. Parecía experimentar un extraño alivio en el hecho de que la habitación en su conjunto fuera una mera simulación, no una réplica exacta, de la cámara que un día había ocupado. Pero a medida que sus miembros se iban haciendo más y más pesados, y su concentración vacilaba (señales inequívocas de que el sol se había alzado sobre el horizonte y el sopor estaba a punto de reclamarlo) la pregunta fundamental volvió a hacerse presente en sus pensamientos: ¿Cómo? E incluso más importante, ¿por qué? ¿Cómo podía Isabella estar al corriente con tanta exactitud de los más insignificantes detalles de su vida mortal? ¿Cómo podía haber sabido que él acabaría por acudir a su encuentro? Y, por encima de todo, ¿por qué estaba interesada en él?
Pero el día se desperezaba y echaba a andar a toda prisa, y la consciencia comenzó a abandonar a Owain. Sus pensamientos vacilaban. De mala gana, se quitó la gabardina, envolvió con ella la espada y las depositó a ambas en el guardarropa. Sintió, también, en el bolsillo de su chaqueta, los restos de su preciado libro. Durante las últimas noches no había tenido la oportunidad de inspeccionarlo con más cuidado o siquiera de intentar repararlo.
Esta mañana quedaba tiempo para poco más. Luchando para mantener los ojos abiertos por un momento más, Owain se tendió sobre la cama. Al notar que no había silla o alfombra alguna en la habitación, se apartó para hacerle sitio a Kendall. Ella hizo un gesto de agradecimiento con la cabeza, pero no se reunió con él.
Mientras los últimos retazos de su consciencia lo abandonaban, Owain recordó aquel momento mágico, aquel breve segundo de esperanza pasado junto a la Santa Zarza, antes de volverse y encontrarse a Isabella...
Ah, cruel es la esperanza.
Sus ojos se cerraron y el día lo reclamó. Y con él llegaron las visiones.
* * *
Las visiones no lo abandonaron hasta un buen rato después de haberse despertado. Los lugares que había visitado en sueños (la colina Wearyall, la loma que dominaba Glastonbury) se encontraban demasiado próximos. Si se alejaba apenas unos cientos de metros del lugar donde se encontraba, la realidad y el mundo de sus visiones se fundirían.
Kendall ya se encontraba despierta. Unas mantas arrugadas, situadas sobre el suelo, revelaban que había pasado al menos parte del día descansando. Mientras se levantaba, vio que ella lo estaba observando. Todavía estaba muy pálida. Pronto tendría que volver a alimentarse de ella. Pero, ¿qué había sido de su determinación por liberarla? ¿No sería mejor dar comienzo cuanto antes al doloroso proceso que ella debía soportar, el verse apartada de la sangre vampírica que la dotaba de fuerza y resistencia preternaturales? Desde el punto de vista racional podía convencerse de que todavía la necesitaba, pero las dilaciones, era consciente de ello, sólo servirían como excusas para demorar más el proceso. Ella le dio los buenos días, y en el mismo momento él se dio cuenta de que aún no podía liberarla. Ahora estaba rodeado por circunstancias, lugares e individuos demasiado extraños, demasiado impredecibles. En cualquier momento podía necesitar su ayuda. Más aún, sin ella se encontraría privado de cualquier lazo con todo lo que le era familiar. Demasiadas cosas habían cambiado con demasiada rapidez.
Pronto, se prometió en silencio. Pronto.
Sentado sobre la cama, Owain lanzó una mirada a su alrededor, por toda la habitación, a las frías piedras y el mobiliario hecho a mano. ¿Cuántas mañanas de su vida mortal se había despertado en un entorno como aquel? Sólo que en el exterior era de noche. Podía asegurarlo por la rapidez con que el vigor y la fortaleza retornaban a sus miembros y a su mente. La presencia de la luz del día era otra cosa que Isabella no podía replicar, como no había podido recrear con total exactitud la habitación de juventud de Owain. Ahora, vamos a averiguar quién es y lo que pretende, se dijo.
Se levantó de la cama y se lavó la cara con el agua de la jofaina. Kendall, sentada en el primer escalón más allá del umbral de la puerta, estaba situada de manera que pudiese vigilar al mismo tiempo a Owain y la puerta en lo alto de las escaleras.
--¿Cuánto has dormido? -preguntó él.
La pregunta pareció sorprenderla con la guardia baja, pero apenas vaciló un segundo antes de responder.
--Un par de horas.
--Duerme ahora, entonces -estas palabras terminaron de sorprender a Kendall. A modo de explicación, Owain añadió-. Puede que tengas que pasar todo el día de mañana despierta.
Pero eso es lo que suelo hacer, pareció decir su expresión ligeramente inquieta.
--¿Estás seguro? -dijo al fin.
Owain asintió.
--Si te necesito, lo sabrás -dijo. Recuperó la espada del guardarropa, la envainó en su cinturón y, pasando junto a ella, comenzó a ascender las escaleras. Su condicionamiento le permite pasar días y noches seguidos sin apenas sueño. O sin ningún sueño en absoluto, se recordó con un cierto grado de irritación. Pero reconocía sus propias motivaciones. Si no podía liberarla de manera inmediata, tal vez pudiera mantenerla apartada del peligro.
Abrió el candado y la puerta. Al otro lado, Isabella se encontraba sentada junto a la mesa de su cocina. Sus manos sujetaban una taza de té, de la que bebía a sorbos mientras esperaba.
--Buenos días, Owain.
Él no pudo evitar esbozar una sonrisa ante su audacia.
--Tenemos mucho de que discutir.
--Estoy de acuerdo -sus ojos brillaban con sincero optimismo, pero de tanto en tanto se escurría de su mirada un breve destello afilado-. ¿Necesitas sustento?
--Sustento... -repitió él-. Ciertamente una palabra estéril, ¿no crees? -avanzó un paso hacia ella-. ¿Necesito sustento? ¿Debo alimentarme? ¿Me posee la sed de sangre mortal? ¿Deseo un sacrificio humano? -apoyó ambas manos sobre la mesa y se inclinó, acercándose a ella hasta que el vapor que emanaba de su taza estuvo apenas a unos centímetros de su rostro-. No malgastemos las palabras. ¿Es esto lo que me estás preguntando?
La expresión de Isabella no cambió un ápice. No pestañeó ni se apartó de él. Muy lenta, deliberadamente, asintió, una sola vez.
--Sí.
Owain volvió a erguirse.
--En este momento, no -podía, sin ninguna duda, utilizar más sangre. Habían pasado muchísimos años desde que sufriera un castigo semejante al de los últimos días. Pero no la necesitaba. Y no tenía la menor intención de revelar sus hábitos alimenticios a la enigmática mujer.
Ella volvió a asentir.
--Entonces, será mejor que vayamos arriba. Podremos sentarnos con más comodidad. Como has dicho, tenemos mucho de que discutir.
Se levantó y Owain la siguió hasta el vestíbulo, y escaleras arriba.
--¿Vives aquí sola? -preguntó mientras subían las escaleras.
--Así es.
--¿Sin sirvientes? ¿Sin marido? ¿Sin amantes?
Ella se detuvo en lo alto de las escaleras y se volvió hacia él.
--La grosería no es propia de ti, Owain.
--¿Acaso la falsificación y el fraude te resultan más atractivas? -replicó él al instante.
Ella continuó sin hacer ningún comentario hasta una de las tres habitaciones a las que daba paso el pasillo de este piso. La habitación era sencilla y funcional: el muro exterior era de ladrillo visto, mientras el resto de las paredes estaban pintadas con yeso blanco y cubiertas por estanterías. Sobre éstas últimas se disponían numerosos objetos de apariencia diversa: pequeñas urnas de arcilla; floreros de cristal decorados con flores secas; frascos decorativos de formas y tamaños diferentes. Aunque los objetos eran numerosos no se apilaban en las estanterías. Al contrario, cada pieza parecía estar situada en el lugar indicado y preciso. Owain se sintió como si encontrase en un museo, o en presencia de las pertenencias, las baratijas y chucherías personales de una duquesa viuda, encerrada entre sus recuerdos en el crepúsculo de su vida.
Isabella tomó asiento en uno de los dos sencillos asientos de madera que se encontraban junto a una mesa alineada en la pared izquierda. Invitó con un gesto a Owain que se sentara en el otro, directamente frente a ella. Sobre la mesa, entre ambos, descansaba una interesante colección de objetos: una espigada vela en un oscuro candelabro de madera; una caja de cerillas de madera; un cuenco vacío, aparentemente hecho de oro, en el centro de la mesa; y un cántaro de loza.
Owain aguardó mientras Isabella encendía una de las cerillas y la acercaba a la vela, que chisporroteó un instante antes de cobrar vida. Un humo denso y dulzón comenzó a deslizarse pesadamente hacia el techo.
--Owain ap Ieuan -dijo Isabella-, tienes numerosas preguntas para mí, y asimismo yo las tengo para ti. No me conoces y no tienes razones para confiar en mí. De hecho, es más que probable que las tengas para desconfiar -añadió, cortando la réplica de Owain, que se disponía a decir exactamente eso-. Pero déjame que te diga una cosa: no voy a contestar a ciertas preguntas, ni a aquellas que me parezcan irrelevantes, pero lo que sí voy a revelarte compensará más que generosamente tu curiosidad y tus afanes.
--Así que, ¿contestarás sólo a las preguntas que te plazcan? -preguntó Owain, incrédulo. Convocó a toda la fuerza de su voluntad de hierro y la dejó que se arrastrase, llevada por el sonido de su voz, hasta el otro extremo de la mesa-. Preferiría que contestases a todas mis preguntas.
Los ojos de Isabella sostuvieron su mirada. Lo miraba directamente, sin pestañear y sin amilanarse. Su boca se abrió con lentitud.
--La vida, y asimismo la no-vida, es una sucesión de decepciones.
Owain se levantó furiosamente. La silla salió despedida hacia atrás y cayó con estrépito al suelo. Echó una mano hacia atrás, dispuesto a derribar todos los objetos que descansaban sobre la mesa, pero en el último momento contuvo el golpe.
--¡Juegas conmigo, mujer! -exclamó enfurecido-. Creo que no eres consciente de la fragilidad de tu situación.
Ella le devolvió la mirada con completa calma, como si nada de lo que él llegara a hacer pudiera alarmarla o siquiera sorprenderla.
--Te equivocas por completo. Reconozco perfectamente mi "fragilidad". Sé que, con un simple golpe de tu mano, podrías destrozarme el cráneo. O que podrías abalanzarte sobre mí y drenar de mi cuerpo hasta la última gota de sangre. Pero, ¿sabes si soy de alcurnia suficientemente elevada como para que puedas digerir mi sangre?
Su osadía y la misma pregunta intrigaron e inquietaron a Owain. Otra pregunta que permanecería sin contestar...
--Podrías destruir mi cuerpo -continuó Isabella-, pero mi espíritu vagaría libre. Podrías tener tu satisfacción, y puede que incluso tu sangre, pero jamás sabrías lo que tengo que contarte.
La mano de Owain descendió lentamente.
--No te mantengo aquí -dijo ella- prisionero contra tu voluntad. Estás aquí porque buscas el conocimiento. Como yo.
El arrebato de furia de Owain retrocedió frente al asombro. ¿Cómo puede saber...? Sin pronunciar palabra, volvió a sentarse.
--Pregunta lo que quieras -le instó ella.
Owain se tomó un momento para ordenar sus pensamientos. No estaba preparado para esto. ¿Cómo podía estarlo? A lo largo de los años jamás se había encontrado con alguien tan enojosamente arrogante pero que al mismo tiempo tuviera el poder (en este caso el conocimiento era poder) para sostener su arrogancia. Por el momento tendría que seguirle el juego. Pero una vez que hubiera descubierto lo que quería saber, ella dejaría de tener poder sobre él, y él no tendría que contener sus manos un minuto más.
--Hace poco tiempo me encontré con una carta -dijo Owain al fin-, una carta supuestamente escrita por mi propia mano. Leyendo la carta, y examinando la caligrafía, no puede detectar ni siquiera la menor señal de que la carta no fuera mía. Cada palabra en ella sonaba como si la hubiese elegido yo mismo. Lo que ocurre es que yo no la escribí -Owain la vigilaba cuidadosamente mientras hablaba, pero ningún gesto traicionó sus reacciones o sus pensamientos-. Seguí el rastro de la carta -explicó-, el rastro de parte de mi correspondencia, en realidad. Y me ha conducido aquí.
--¿Así que me estás acusando de haber realizado la falsificación? -preguntó Isabella, su rostro un busto de mármol.
--¿Acaso lo niegas?
--¿Negarlo? ¿Después de tan halagüeña descripción de mi pericia? ¡Cielos, no!
La franqueza, e incluso alegría de su revelación, sorprendieron a Owain. ¿Es que quería revelarle sus secretos? ¿Qué sería entonces de su poder? ¿Y de su vida?
--¿Cómo lo hice? -dijo Isabella, anticipándose a su siguiente pregunta-. Los detalles te aburrirían. Años para refinar mi habilidad, unas pinceladas de sabiduría esotérica...
--¿Magia? -preguntó Owain, suspicaz.
Ella pareció ponderar el término durante unos momentos, y finalmente asintió.
--Sí. Para el no iniciado, quizá se podría expresar así.
Se miraron el uno al otro en completo silencio. Owain trató de evaluar las preguntas, tanto las formuladas como las no formuladas, a las que ella había contestado. Se preguntó si habría algo que pudiera revelarle sobre él mismo y que ella no conociera ya.
--No he visto un tablero de ajedrez por ninguna parte -dijo, tratando de cambiar de alguna manera el curso de la conversación.
--Es que no tengo ninguno.
--Pero...
--Pero a pesar de ello conseguí engañaros, tanto a ti como a tu amigo -completó su frase-. El ajedrez, Owain, es un juego del intelecto.
--¿Jugabas ambas partidas sólo en tu mente?
--Oh, vamos, vamos, Owain. No es una hazaña tan asombrosa. Existen sin duda cientos de mortales que podrían haber hecho lo mismo y que os habrían derrotado incluso en menos movimientos. La única dificultad estribaba en la tediosa espera transcurrida entre cada movimiento -desvió ligeramente la mirada-. Tanto tú como tu amigo os complacéis enormemente en las posibilidades. Incluso cuando el resultado está claramente a la vista... especialmente cuando el resultado está claramente a la vista.
--El Greco está muerto -dijo Owain secamente.
Isabella no mostró la menor sorpresa.
--Una lástima.
--¿Obra tuya?
--No -contestó-. Y puedes guardarte tu justa indignación para otro. Dudo mucho que te afligiese demasiado el verlo partir.
Esta vez su descarada audacia le arrancó una franca carcajada a Owain.
--Realmente no conoces el miedo... ni el tacto.
--Eso es por vivir sola -dijo ella-. Sin sirvientes. Sin marido. Sin amantes.
Owain, reprendido con sus propias palabras, se arrellanó en la silla y cruzó los brazos.
--¿Puedo hablar con franqueza? -preguntó Isabella después de un momento.
--¿Acaso no es lo que has estado haciendo todo este tiempo?
--Tenemos demasiadas cosas que aprender el uno del otro como para andar perdiendo el tiempo con esta gimnasia verbal. La medianoche ya ha caído sobre nosotros -su mordaz humor había desaparecido de sus palabras sin dejar rastro-. Puedo contestar a la mayoría de tus preguntas -¿quién soy? ¿Cómo pude hacer esto? ¿Cómo pude hacer aquello...?- con tres simple palabras: soy una espía. Reúno el conocimiento. Aprendo lo desconocido. El "como" de lo que hago carece de importancia. No estás aquí para aprender mi oficio, e incluso si lo estuvieras, yo no te instruiría.
--Entonces, ¿para qué estoy aquí? -preguntó Owain-. Si vamos a dejarnos de juegos, dime de una vez lo que quiero saber.
--¿Por qué crees que estás aquí? -inquirió ella, con la voz levemente irritada.
--Una pregunta a cambio de una pregunta. ¿Es tu manera de "hablar con franqueza"?
--¿Por qué crees que estás aquí? -repitió la pregunta.
La paciencia de Owain estaba a punto de agotarse, y optó por una honestidad casi brutal.
--Vine aquí a buscar a las personas que se inmiscuyeron en mi vida privada y violaron mi intimidad, y para buscar venganza.
--¿Y tal vez para descubrir por qué esas personas hicieron lo que hicieron? ¿Para descubrir por qué yo hice lo que hice?
--Sí -contestó secamente.
--Bien. Déjame contarte el porqué -su tono era muy marcado, como si estuviera dirigiéndose a un niño pequeño. Un hecho que no pasó desapercibido a Owain-. Sólo hubo una razón para que sustituyera los mensajes, para que me inmiscuyera en tu correspondencia con el querido y desaparecido El Greco. No fue por el placer del juego, ciertamente. Tal vez te guste saber que tú eras el menor jugador de los dos, pero ninguno hubiera supuesto un verdadero desafío para mí. No. Si interferí en vuestras partidas, si escribí aquella carta acerca de Carlos, fue porque sabía que, más tarde o más temprano, acabarías por descubrir mi intervención, y eso te traería hasta aquí. Así que, cualquiera que sea la razón que crees que te ha conducido aquí, Owain ap Ieuan, debes saber que estás aquí porque esa ha sido mi voluntad.
Owain se agarró con fuerza al borde de la mesa. Por supuesto, era cierto. Ella estaba tan preparada para recibirlo porque, desde el principio, cualquiera que éste fuera, había planeado atraerlo hasta allí. Sus dedos se clavaron en la madera, excavando profundos surcos en su superficie. Le faltaba muy poco para abalanzarse sobre ella, agarrarla por el cuello y sacudir su cabeza hasta que los ojos se le salieran de las órbitas y el cuello se le partiera.
Ella se inclinó hacia él, prácticamente situando su frágil cráneo al alcance de sus manos, y dejó escapar un suspiro. Sus palabras semejaron el siseo de una serpiente.
--¿Y querrías saber el porqué? ¿Por qué quería tenerte aquí?
Casi imperceptiblemente, Owain apartó su silla de la mesa. Sí. Dímelo, puta pagana. Dímelo y muere.
Isabella volvió a recostarse sobre la silla.
--Te quería aquí, a mi lado, para poder aprender de tus visiones. Y para poder interpretarlas para ti.
Instantáneamente, el odio que había ardido en su interior, la creciente violencia, se disiparon en un estallido de sorpresa. Las visiones... Pero, ¿cómo...? Owain volvió a encontrarse pasmado. Aquella mujer sabía muchas cosas de su vida mortal. Se había interpuesto entre El Greco y él. Y conocía las visiones... las visiones de las que no había hablado con nadie. Debería matarla ahora mismo y poner fin a todo esto, pensó, sin importarme qué conocimiento muere con ella... Pero entonces reparó en lo que ese conocimiento podía significar para él. Si sabe algo de las visiones...
--Puedo aliviar la agonía de las visiones, Owain -dijo-. Puedo hacer que se vayan.
El rostro de Owain se levantó. Su mirada encontró la de ella. Todo pensamiento violento, la idea de ignorar lo que ella sabía, había desaparecido.
--¿Quién eres? ¿Cómo puedes saber todo eso? -dijo, su voz una demanda siseada entre dientes.
--Lo sé. Eso debe bastar.
Owain apartó un poco más la silla de la mesa. Se levantó y comenzó a deambular por la habitación. Sus pasos, lentos y pesados, lo condujeron inconscientemente hasta una pared. Se volvió y caminó en otra dirección. Por un instante, creyó que había escuchado el tenue rumor de la evocadora melodía de la sirena. La canción que había dado comienzo a todo aquello, convocando frente a él las imágenes de un hogar al que sabía que nunca se le permitiría regresar: Adref. Porque, Owain se daba cuenta ahora, próximo como se encontraba a Gales, de que incluso si regresaba, todo lo que había hecho de su casa su hogar habría desaparecido tiempo atrás. Las mismas colinas estarían allí, y la misma costa. Pero estarían pobladas por mortales pertenecientes al mundo moderno, con sus carreteras pavimentadas, sus automóviles y sus televisores. Ya no habría chimeneas en torno a la que reunir a la familia, ni volvería a cazar al oso en los bosques... ni estaría Angharad. Las visiones le hacían recordar aquello que nunca volvería a tener. Nunca.
¡Sólo quiero olvidar! Anhelaba la liberación que sólo el olvido podría otorgar: regresar al entumecimiento yermo de memoria. Aquel era el único remedo de paz que había conocido, que nunca conocería. Owain posó una mano sobre cada lado del marco de la ventana y apoyó la frente con lentitud contra el cristal. En el exterior, no muy lejos, el tor se alzaba amenazante.
Las sombras del Tiempo no son tan alargadas como para que puedas cobijarte en ellas. Aquellas eran las palabras que había escuchado en sus visiones. Las sombras del Tiempo. Ni tan cortas, o tan olvidadizas como para que pueda escapar de ellas, pensó Owain.
Pero todavía restaba la cuestión de la propia Isabella. Owain albergaba muchas dudas, y ella había revelado pocas cosas, aparte de sus artimañas.
--Palabras -dijo Owain de espaldas a su anfitriona-. Nada más que palabras -volvió el rostro hacia ella-. Pretendes saber mucho, poseer vastos conocimientos, pero desde que llegué no has hecho otra cosa que hablar.
--¿Cómo crees que he aprendido todo aquello de lo que hablo? -preguntó Isabella como si poner sus palabras en entredicho no fuera más que un sinsentido.
--Esa -dijo Owain mientras regresaba a su asiento-, es exactamente la cuestión. El "cómo" de lo que haces carece de importancia, o al menos eso es lo que tú dices. Pero puede que yo no pueda encontrarte utilidad a menos que sepa algo de lo que haces y de cómo lo haces.
Isabella dejó escapar un suspiro. Su ceño se frunció, otorgando a sus normalmente suaves facciones un aire sombrío.
--Muy bien -dijo. Se levantó de la mesa y se acercó a una pequeña caja que descansaba en una de las estameñas cercanas-. ¿Qué es lo que tienes en la mano? -preguntó sin apartar la vista de la caja. Pasaron varios segundos antes de que Owain advirtiera que, en efecto, había tomado el dorado medallón del bolsillo y jugueteaba con él entre sus dedos-. Ponlo sobre la mesa -le dijo ella.
Después de un momento de indecisión, y aunque a regañadientes, Owain hizo lo que se le pedía.
Casi al mismo instante, Isabella se volvió. Sostenía en su mano una cadena de la que pendía un medallón dorado. La sorpresa de Owain cedió rápidamente frente a una cínica incredulidad. Trucos de salón, pensó. Evidentemente, en algún momento de la conversación, probablemente mientras jugueteaba con él como últimamente solía hacer, él había mostrado inconscientemente su propio medallón. Pero entonces Owain reparó en que el medallón que ella sostenía era exactamente el mismo que había conseguido de Albert allá en Atlanta.
Isabella volvió a sentarse frente a Owain y depositó su medallón sobre la mesa. Entonces tomó el cántaro de arcilla y comenzó a verter un líquido que aparentaba ser agua en el cuenco vacío. Cuando el cuenco estuvo lleno hasta el borde, devolvió el cántaro a su lugar en la mesa y volvió a tomar entre sus manos el segundo medallón. Lo abrió, mostrando un pequeño dibujo realizado a mano: una mujer de asombrosa belleza con una larga y fina nariz y ojos redondos en los que palpitaba una profunda melancolía. El estilo con que estaba realizado el dibujo era muy similar al del medallón de Owain. A primera vista las líneas parecían trazadas con crudeza, pero al instante el espectador advertía cómo la sencillez y escasez de las pinceladas conseguían de alguna manera reflejar una imagen de la persona mucho más fiel y viva que cualquier fotografía. Como en el dibujo del de Albert, los ojos brillaban con una belleza cautivadora. Owain se encontró deseando poder hablar con aquella mujer, deseando que ella le revelase lo que sus ojos parecían tan desesperados por decir.
Sin aviso, Isabella extrajo el dibujo del interior del medallón y lo dejó caer sobre el cuenco. Instintivamente, Owain alargó una mano para detenerla. ¡El dibujo se arruinaría! Pero antes de que pudiese hacer nada, el papel se había hundido ya bajo la superficie del agua. Extrañamente, la tinta no se corrió, y el papel no se arrugó. Flotó plácidamente bajo la superficie del agua y los ojos de la mujer parecieron mirar fijamente a Owain.
Isabella colocó la mano abierta, con la palma vuelta hacia abajo, sobre el cuenco. Entonces, concentrándose con toda su atención en el dibujo, comenzó a murmurar entre dientes. Owain estuvo a punto de pedirle que repitiera sus palabras, pero entonces se dio cuenta de que no estaban dirigidas a él... si es que siquiera eran palabras. Owain estaba pasablemente familiarizado con las lenguas romances, y podía identificar varios dialectos arábigos y del Oriente Medio, pero el farfullar de Isabella, que poco a poco se estaba trocando por una especie de salmodia rítmica y suave, parecía provenir de un lugar, o un tiempo, que él no había conocido. Observó el calmado movimiento de sus labios. Trató de discernir qué sonidos eran producidos por la presión de su lengua contra la parte alta de su cavidad bucal, y cuales por el roce contra los dientes. Cualquier pista podría servirlo para conectar las palabras con un patrón reconocible, y de un patrón podría eventualmente extraer un grupo de lenguas, un área geográfica, cualquier cosa que le permitiese adivinar lo que ella estaba haciendo.
Isabella, ignorando el detenido examen de Owain, fue apartando con lentitud la mano de la boca del cuenco. Su movimiento apenas lo distrajo de su escrutinio. Pero, en cambio, cuando la mano se hubo retirado por completo, todas sus cabalas acerca de patrones de habla y familias de lenguas fueron inmediatamente apartadas de su mente por la visión de lo que contenía el cuenco. El dibujo de la mujer ya no se encontraba allí, o al menos no era visible. El agua ya no era transparente, sino oscura, oleaginosa, como si estuviese mezclada con tinta, y aunque la superficie del líquido estaba en calma, libre de ondas u olas, parecía como si unas nubes se arrebolasen en su interior. El cuenco era poco profundo, mas la sustancia que contenía parecía de alguna manera rebasar con creces sus límites. Pero antes de que Owain pudiese comenzar a desentrañar este nuevo misterio, la masa de nubes cobró una forma definida.
Al principio, Owain sólo pudo discernir una silueta vaga y oscura. Pero a medida que miraba con más atención (o acaso es que las nubes se apartaban para mostrar lo que se escondía en su interior), pudo distinguir una mano, y luego una segunda, que se encontraba al final de lo que parecía ser un brazo deforme. Owain se inclinó sobre el cuenco. La primera de las manos sujetaba algo con fuerza, pero Owain no alcanzaba a distinguir mucho más. Entonces, repentinamente, el resto de la turbia imagen cobró sentido para él. Vio la cara que hasta entonces no había reconocido como una cara porque estaba deformada y desfigurada. La distorsión no estaba en la imagen, sino en la propia cosa. La criatura parecía apelotonada, su mano sana apretada contra el pecho. Ahora Owain vio la cara como lo que era, y reconoció el deformado semblante.
Ellison. El Nosferatu de Berlín.
Ni un segundo antes de que Owain hubiera pronunciado el nombre en su mente, otras palabras brotaron a su alrededor. Palabras que parecían pronunciadas por la voz de Ellison, aunque los nudosos labios de la imagen no se habían movido.
--Melitta, amor mío. Regresa a mi lado. Pronto.
La profundidad del dolor y la añoranza contenidas en la voz sorprendieron a Owain. ¿Era acaso posible que una criatura tan monstruosa como aquella sufriera una pena y una desesperación que podían rivalizar con las suyas? Al instante, Owain descartó tan absurda idea. Pero a pesar de todo no se sentía cómodo espiando las emociones del Nosferatu, escuchando, sintiendo sus sentimientos. Y, sin embargo, no se sentía tan culpable como para apartar la vista.
--Mi más profundo amor, mi Melitta. ¿Cuánto más tiempo habré de soportar sin tenerte a mi lado?
La imagen se fue haciendo más y más clara. Ellison yacía en alguna diminuta y oscura caverna, tendido entre el barro y la basura como un feto malformado en el interior de un útero corrupto. Por un instante, sin embargo, abrió el puño y Owain entrevio en la mano de la criatura un destello dorado, despedido por un medallón. Sólo necesitó un segundo para reconocerlo como idéntico a los dos que se encontraban sobre la mesa, frente a él.
Pero entonces la imagen desapareció. Owain vio sorprendido a Isabel la extraer el dibujo del agua. No se había fijado en que su mano se acercaba al agua. Ni tampoco había advertido que había dejado de cantar pese a que la ausencia de la rítmica cadencia resultaba evidente.
Owain miró fijamente al medallón, al que había pertenecido a Albert.
Soy una espía.
Isabella era mucho más que una espía. Ahora se daba cuenta de ello. Era una bruja, y su magia la servía como los instrumentos electrónicos servirían a un espía moderno.
Owain aferró el medallón de Albert y, recurriendo a su prodigiosa fuerza, aplastó el suave oro con un apretón de la mano.
Isabella frunció el ceño.
--Eso no era necesario.
Owain dejó caer la chatarra dorada que había sido el medallón sobre el cuenco. El agua salpicó la mesa.
--Ahí está tu prueba -dijo Isabella-. Puedo interpretar tus visiones, Owain. Puedo librarte de ellas.
Él le lanzó una mirada sombría. Ahora que había presenciado algunos de sus poderes, la creía. Sin embargo, esto lo perturbaba todavía con más intensidad.
--Has utilizado su dolor -dijo Owain, señalando con un gesto de la cabeza al cuenco y la desaparecida imagen de Ellison.
Isabella le miró de soslayo.
--¿Escrúpulos, Owain? ¿A estas alturas? ¿Serías capaz de asegurar que nunca has utilizado en tu favor el conocimiento del amor ilícito de un rival, o las aspiraciones de un mortal que, a cambio de la promesa del gobierno de la noche, te serviría fielmente como un ghoul? ¿Eres tan arrogante, o sencillamente eres un ignorante?
Owain reprimió un estremecimiento. No resultaba agradable escuchar sus propios pensamientos en boca de otro, y divulgados con tanta crudeza. Su mirada se perdió durante unos momentos en el interior del cuenco, en el agua, y entonces se volvió una vez más hacia Isabella.
--De acuerdo. Dejaré que me ayudes -dijo-. No soy tan ingenuo como para pensar que no tienes tus propias razones para querer aprender de mis visiones. Dudo que hayas realizado todo este esfuerzo por la simple bondad de tu corazón. No carezco por completo de experiencia en la materia. Pero te advierto. Debes tener esto en cuenta -se inclinó hacia ella sobre la mesa-: Pareces saber mucho sobre mí. Entonces sabrás que desciendo de una familia noble, una familia orgullosa. Lo que tu llamas arrogancia, yo lo llamo orgullo -se inclinó aún más, acercándose a Isabella-. También yo creo que podemos ayudarnos mutuamente, pero no te necesito tanto como para tolerar insultos o calumnias -reforzó la afirmación mostrando frente a su rostro un largo dedo acabado en una uña semejante a una cuchilla-. Antes preferiría sufrir estas visiones por toda la eternidad. Cuida tu afilada lengua, mujer, o te la encontrarás arrancada de la boca.
Isabella atendió a sus palabras con aire desapasionado.
--Comencemos entonces.
* * *
Owain estaba sentado a solas, todavía frente a la mesa. La vela, tan alargada al comienzo de la noche, había terminado por convertirse en un muñón de cera. Rastros de la cera corrían candelabro abajo hasta formar un grumo endurecido sobre la mesa. La llama despedía un humo espeso que apenas se elevaba y oscurecía la visión. Owain apenas alcanzaba a distinguir la pared más alejada de la habitación. Volvió su atención a la mesa, al cuenco que descansaba sobre ella y a la imagen que desde su interior se enfrentaba a él.
De nuevo el agua se encontraba en completa calma, y de nuevo la lisa superficie reflejaba una imagen que no hubiera debido reflejar. Gráciles nubes blanquecinas cruzaban pausadamente un cielo azul. Un cielo diurno. Instintivamente, se apartó de los rayos de sol que emanaban de la escena. Pero, para su sorpresa, descubrió que la luz no le causaba ningún dolor, no arrancaba su carne muerta de los huesos. Vacilante, volvió a inclinarse sobre el cuenco.
En medio del cielo y de las nubes se había materializado un rostro que conocía muy bien. Angharad apareció vagamente al principio, pero lentamente sus contornos y detalles fueron haciéndose más nítidos y claros, más diferenciados de cuanto la rodeaba. Sin embargo, su rostro no era tal y como Owain estaba acostumbrado a recordarlo. Su semblante estaba compuesto a partir de líneas dibujadas, como si alguien hubiese realizado un boceto utilizando jirones de nubes. No obstante, sus ojos le parecían a Owain completamente vivos, tan profundos como el mismo cielo.
Sin poder evitarlo, extendió una mano hacia el cuenco. Se detuvo. ¿Desaparecería la imagen si tocaba el agua? Incluso con la agonía que acompañaba siempre a la contemplación de su rostro, experimentaba una cierta paz frente a su imagen. No poseía ningún retrato de Angharad y, a lo largo de los años se había encontrado a veces incapaz de recordar con exactitud algunos detalles, como la curva de su barbilla, o la forma de su frente. No estaba dispuesto a perturbar la imagen que aliviaba en parte un dolor ya centenario.
Una suave trepidación atravesó la superficie del agua. La desesperación asaltó a Owain. No me dejes. Otra vez no. Aún no. Pero la trepidación era causada por el movimiento de Angharad. Lentamente, ella abrió la boca.
--Owain.
Escuchando su nombre pronunciado por sus labios, la perfección del timbre de su voz, volvió a sentirse asaltado por el deseo hacia aquella que le era negada. De nuevo, levantó la mano, y a medida que la acercaba al cuenco, la imagen pareció cobrar mayor apariencia de vida, menos un boceto y más el suave rostro que deseaba acariciar.
Su mano se aproximó aún más. Cada fracción de centímetro equivalía a años de tormento. Su hermosa, pálida piel, se encontraba justo debajo de la superficie.
--Owain -volvió a llamarlo.
Sus dedos cruzaron la superficie del agua, y ella no huyó. Hundió aún más la mano, temiendo a cada momento que sus movimientos la harán desaparecer, pero, finalmente, las yemas de sus dedos tocaron, no la dorada superficie del fondo cuenco sino una piel suave y perfecta, la piel de su amada. Mientras las ondas del agua iban a morir contra los bordes del recipiente, Owain pudo ver cómo sus dedos se posaban en la mejilla de Angharad. Ella cerró los ojos y Owain pudo ver y sentir que la mano de ella se había encontrado con la suya.
Owain no tenía la menor idea de cómo funcionaba aquella extraña magia, cómo podía ser que introdujese la mano en un bajo recipiente y fuese a tocar a su amada. No lo sabía y no le importaba. Después de tantos siglos de separación, encontrarse de nuevo junto a ella, era casi más de lo que podía soportar. Su visión comenzó a nublarse. Tan conmovido estaba por este simple encuentro de la carne que una lágrima de sangre escapó de sus ojos y cayó sobre el agua.
La gota se hundió en el líquido y, al instante, los ojos de Angharad se abrieron como impulsados por un resorte. Lanzó una mirada a Owain y abrió la boca una segunda vez para hablar:
--Asesino de la Estirpe.
Owain no podía forzarse a apartar la mano. No podía abandonarla. El contacto de su mejilla era mucho más de lo que durante siglo se había atrevido a esperar.
--Asesino de la Estirpe.
Pero ahora la imagen bajo la superficie se estaba volviendo tormentosa. Las nubes que habían sido blancas se tornaban oscuras y amenazantes. El semblante de Angharad reflejaba aversión y desdén. Ella sujetó su mano, pero su piel ya no era suave. Se había vuelto dura y oscura, como la madera, como la áspera textura de la superficie de un espino.
Owain trató de apartar la mano, pero no pudo moverla. Con su mano libre, se aferró el otro antebrazo y tiró con fuerza. En vano. La superficie de agua permanecía en calma, pese a que la escena mostraba nubes arremolinadas en medio de un terrible vendaval. Angharad apenas era ya visible. Owain tiró con todas sus fuerzas, pero no pudo liberar su mano.
Repentinamente, surgiendo del agua, aparecieron otras manos de madera. Se enroscaron con fuerza alrededor de Owain, atraparon sus brazos, se aferraron a su pelo. Lo sujetaron por el cuello y con invencible fuerza lo arrastraron hacia el agua.
Owain estaba inmerso en la tempestad. Caía a través de las furiosas nubes. El viento lo zarandeaba. Los relámpagos restallaban a su alrededor mientras caía y caía.
Se aplastó contra el suelo, produciendo un sonido atroz. Sus costillas y sus vértebras se habían roto. Bajo la furiosa tormenta, yacía inmóvil en la ladera de la colina, y sobre él se encontraba el anciano, José, portando su vara en la mano.
--Las sombras del tiempo no son tan alargadas como para que puedas cobijarte debajo de ellas -dijo José-. Y por estos signos sabrás que por mi boca habla la Verdad que desdeña ala Oscuridad. Yo he visto la Isla de los Angeles temblando como golpeada por una poderosa embestida. Miguel, el más exaltado de la Gloriosa Compañía, aquel que expulsó al Oscuro de las alturas, ha sido arrojado sobre la tierra. Los hombres, carentes de entendimiento, vuelven el rostro hacia el tenebroso cielo, y los hijos de Caín se despiertan al alba.
José dio una paso hacia Owain. El anciano sujetaba la vara delante de sí, con el brazo extendido, como una barrera frente al mal al que se enfrentaba. Detrás de él, Owain podía verlo, la capilla de San Miguel se alzaba como una fortaleza frente a la tormenta. José se aproximó aún más, resplandeciente de justa ira, mientras decía:
--Yo he visto una Cruz, empapada por la sangre de nuestro Señor, ardiendo para dar a luz una nueva vida. He visto brotar de ella las ramas de la Santa Zarza para impedir la impía cercanía de los impuros y el sabor de la fruta prohibida. He visto una gran Águila blanca posada sobre sus ramas. Abre el pico y habla con la escondida voz de las montañas. Y sus palabras llevan la Ruina para los Hijos de Caín.
El cuerpo quebrantado de Owain no podía responder a sus deseos. Contempló indefenso cómo José levantaba la vara por encima de su cabeza. La sujetó con ambas manos como si fuera una enorme estaca y, reuniendo todas sus fuerzas, con un rugido brutal, la descargó sobre el pecho de Owain. La vara destrozó los huesos y se abrió paso entre la carne hasta empalar su corazón.
Con la visión oscurecida por el dolor, Owain vio la torre, la Isla de los Ángeles, estremecerse y temblar por la misma violencia del golpe.
Repentinamente la escena se arremolinó y se hizo borrosa. No quedaba más que el estruendo de los truenos. Creyó escuchar el estruendo de la torre al desmoronarse. Se desplomaba sobre la tierra, sin duda cayendo sobre su cabeza.
Pero lentamente, su visión comenzó a aclarase. El agitado caos dio paso a la estabilidad. No había ninguna torre desplomándose sobre la tierra para aplastarlo. No había ningún anciano, ninguna vara, ninguna colina.
Owain seguía sentado junto a la mesa. Frente a él, la vela se había consumido casi por completo. El cuenco de agua permanecía tranquilo, y a su lado se encontraba el vial que contenía el elixir que Isabella le había administrado para inducir las visiones. La propia Isabella se encontraba presente, sentada frente a él. Pero su atención no estaba puesta en Owain, sino que se dirigía a otra parte. Una expresión de asombro y preocupación genuinos se había asomado a su rostro.
--¿Que ha sido...?
Un nuevo estrépito se elevó desde el piso de abajo. El ruido de la madera al ser hecha pedazos.
Owain, arrancándose a sí mismo de la niebla de sus visiones, se levantó rápidamente, pero no tanto como Isabella. Ella ya se encontraba en pie y encaminándose hacia las escaleras. Se lanzó torpemente tras ella. Su cuerpo todavía respondía como aletargado a sus demandas. Estuvo a punto de tropezar con ella, que se había detenido en medio de las escaleras.
La puerta principal de la vivienda había sido abierta con violencia, arrancada parcialmente de sus goznes. Bajo el umbral se encontraba, medio agazapada, dispuesta para saltar, una figura pálida, enjuta, y de complexión fuerte. Su antinatural palidez y su carne, exageradamente hundida, sugerían que se trataba de uno de los Condenados. Owain podía sentir que, en efecto, así era.
Kendall permanecía de pie en medio del pasillo que daba a la cocina. Apuntaba con su arma al intruso, desafiándola a avanzar un paso. Los salvajes ojos del Cainita danzaban de un lado a otro y su mirada saltaba rápida y alternativamente de Owain e Isabella a Kendall.
El desconocido siseó unas palabras. Al principio Owain no comprendió el idioma, pero inmediatamente se dio cuenta de que era francés, pero no el mismo francés que Owain había llegado a conocer en el mundo moderno. El acento era muy extraño. No, no el acento, pensó Owain mientras comenzaba a reconocer lo que estaba oyendo. La pronunciación en general. El énfasis de las palabras, la escasa elisión... El intruso hablaba en francés arcaico, el mismo que Owain lo aprendiera cientos de años atrás.
--¡El Asesino de la Estirpe! -bramó el recién llegado-. ¡He venido a buscar al Asesino de la Estirpe!
_____ 10 _____
El intruso avanzó un paso hacia Kendall, que amartilló la pistola. Aparentemente perplejo ante el arma, él vaciló.
--¿Qué significa esto? -exclamó Isabella en francés arcaico. Sus autoritarias maneras, y el hecho de que su aparición no hubiera sido recibida con una ataque inmediato, parecieron calmar al extraño.
--El Asesino de la Estirpe -repitió-. Se encuentra aquí. Posee la reliquia -un brillo demente en sus ojos acompañó a sus últimas palabras. Su autocontrol pareció remitir, y un estremecimiento se extendió por todo su cuerpo. Lanzó una mirada a Kendall pero se mantuvo donde se encontraba-. Busco la reliquia. Busco la sangre.
Owain se adelantó más allá de Isabella.
--Yo soy el Asesino de la Estirpe -dijo. Las visiones habían sido suficientemente claras sobre este punto. Owain no podía negar su herencia. Y no temía a aquel demente.
Los ojos del intruso se encendieron. Extendió una mano hacia la garganta de Owain.
El ensordecedor rugido de un disparo se alzó desde el pasillo. La mano del intruso, a medio camino de Owain, explotó en una lluvia de sangre y huesos destrozados. La fuerza del impacto lo empujó contra la pared, y profirió un aullido de dolor.
--¡Santo cielo! -exclamó Isabella mientras pasaba junto a Owain-. Guarda esa cosa -dijo a Kendall en inglés-, antes de que todo el pueblo se encuentre ante mi puerta.
--Un poco tarde para preocuparse por eso -dijo Owain con voz seca, señalando hacia los astillados restos de la puerta.
Isabella le devolvió una mirada iracunda. Se acercó al extraño, que se había desplomado sobre el suelo, junto a la pared, y se aferraba la mano destrozada contra el pecho. Conmocionado, la miró mientras ella desgarraba la tela de su manga y vendaba cuidadosamente con ella la herida.
--¿Quién eres? -inquirió Isabella mientras trataba de curarlo.
--Me llamo Montrovant -contestó, confundido porque ella le estuviese prestando ayuda-. Estoy buscando la reliquia.
--Eso dices -ella apretó con fuerza el torniquete, provocándole un estremecimiento de dolor-. Ve allí -señaló el salón-. Mantente en calma y nadie te causará daño. ¿Puedes hacerlo? -Montrovant asintió en silencio-. Y trata de no mancharlo todo con tu sangre.
Trabajosamente, Montrovant se puso en pie, dejando un rastro sangriento sobre la pared y entonces se dirigió hacia el salón, observando con toda atención a Kendall mientras lo hacía.
Montrovant. Owain trató de recordar si el nombre le resultaba conocido, pero a lo largo de los años había olvidado más nombres de los que la mayoría de los mortales conocerían en toda su vida. A pesar de ello, el nombre seguía palpitando en algún lugar de su memoria. Montrovant. Sus pensamientos volaron hacia el pasado, hacia Francia, hacia el tiempo que había pasado entre los Caballeros Templarios...
--Hazte a un lado -Isabella lo apartó de un empujón y comenzó a ascender las escaleras.
--¿Adónde vas? -preguntó él.
Ella contestó sin detenerse:
--Hay algunos rituales que debo realizar si queremos evitar ser descubiertos. Puedo asegurarme de que nadie relacione el sonido del disparo con esta casa, y de que nadie se fije en la puerta destrozada, pero debo hacerlo ahora mismo. -Sin más explicaciones, desapareció escaleras arriba.
Owain y Kendall vigilaron a Montrovant hasta que Isabella regresó, media hora más tarde. Para entonces, la mano de Montrovant estaba curada casi por completo. Abría y cerraba los dedos con evidentes dificultades. De tanto en tanto, lanzaba una mirada furtiva en dirección a Owain y Kendall. Cualquier duda que Owain pudiese albergar sobre el hecho de que se trataba de un Cainita se había disipado rápidamente. Por la mueca de desagrado que había asomado a los labios de Kendall, Owain pudo darse cuenta de que el intruso le resultaba aún más antipático que a él mismo. ¿Por qué, se preguntó, estaba siendo Isabella tan hospitalaria? ¿No se daba cuenta de cuan peligroso e inestable era, cuan cerca se encontraba de verse arrebatado por un frenesí de violencia? ¿Acaso su percepción sólo se extendía a aquellos a quines había tenido la oportunidad de espiar durante largo tiempo, y no a los visitantes inesperados?
Owain se sintió tentado a ejecutar inmediatamente al intruso. Me ha atacado. ¿Qué otra razón necesito? Pero obrar de aquella manera supondría renunciar a la ayuda de Isabella. Y aunque ésta estaba resultando intermitente y, en ocasiones, ofrecida de mala gana, decidió esperar al momento adecuado.
En aquel momento, Isabella descendía las escaleras.
--Nadie nos ha descubierto -aseguró-. Las barreras pertinentes han sido levantadas. Los espectadores inocentes seguirán siendo sólo eso, espectadores inocentes.
Sus palabras no contribuyeron demasiado a tranquilizar a Montrovant. Deambulaba de un lado a otro de la habitación murmurando entre dientes en francés y tirando de vez en cuando de su camisa, que le estaba demasiado grande. Vestía el pantalón de un mono, sucio y descuidado, y sobre él se calzaba unas botas viejas y ajadas que, sin embargo, parecían la única pieza de su indumentaria que cuadraba con él.
--Ahora, cuéntanos, Montrovant -dijo Isabella, comenzando a hablar en francés arcaico con voz suave-. Háblanos de esa reliquia que te provoca tanta ansiedad.
Ante el sonido de su nombre, Montrovant se detuvo en seco. Pero sus ojos se mantuvieron en movimiento. Giraban constantemente de un lado a otro, examinando sucesivamente cada rincón de la sala y a cada uno de los que la ocupaban.
--Busco la copa de Cristo -dijo al fin. Su mirada se hundió en Owain-. El Santo Grial. Y tú lo tienes, o conoces su paradero.
--¿El Santo Grial? -Owain no estaba seguro de qué era exactamente lo que esperaba oír, pero ciertamente no esto-. ¿Yo tengo el Santo Grial? -echó la cabeza hacia atrás y dejó escapar una sonora carcajada.
La risa de Owain sólo sirvió para provocar la furia de Montrovant. Sus ojos despidieron destellos de puro odio. Gruñó y avanzó varios pasos hacia el Ventrue. Kendall se situó tras él, pero antes de que pudiera sacar su arma, Owain desenvainó la espada y la apuntó directamente a la garganta de Montrovant.
--Quieto -dijo.
Montrovant se detuvo. Una cierta consciencia de la situación en la que se encontraba pareció regresar a él. La locura que lo había asaltado retrocedió, pero no muy lejos.
--¿Por qué tengo que aguantar a este lunático? -preguntó Owain a Isabella.
Por un momento, ella examinó la escena: Owain con la espada en la mano, Montrovant, una sombra oscura, dispuesto a saltar, y Kendall preparada para sacar el arma. Cuando habló, su tono fue el de una profesora que conociera las respuestas a todas las preguntas y que estuviera meramente esperando a que sus pupilos le prestaran atención.
--De acuerdo a la leyenda, Owain, ¿quién era el portador del Grial? ¿Quién lo trajo a Inglaterra?
--¿Y eso que tiene que...? -Owain quería volverse hacia Isabella para asegurarse de que no estaba bromeando, de que no había más lunáticos en la habitación que los que en un principio había sospechado, pero no podía arriesgarse a apartar la mirada de Montrovant.
--¿Quién lo trajo a Inglaterra? -volvió a preguntar.
Owain podía seguir el hilo de sus razonamientos, pero no veía dónde quería llegar.
--José de Arimatea -concedió.
--Nada ocurre sin una razón -dijo Isabella.
Owain no discutió con ella. No porque estuviese de acuerdo con lo que decía, no necesariamente, sino porque las visiones eran intensamente personales. Aunque había accedido a compartirlas con ella en la esperanza de que pudiera curarlo, no deseaba comentarlas enfrente de aquel psicópata llamado Montrovant.
Repentinamente, Owain se puso rígido. Mantuvo la espada alzada entre Montrovant y él mismo, pero volvió la vista hacia Isabella. El verdadero sentido de sus palabras acababa de arraigar en su entendimiento. Con su pregunta, Isabella había establecido la conexión entre Montrovant, con su cháchara sobre el Grial, y una de las principales figuras de sus visiones, José. La conexión era tenue, sí, pero Owain no podía ignorar la posibilidad de que existiese. Aquel pensamiento lo turbó, pero lo que realmente lo dejó boquiabierto fue el hecho de Isabella había establecido la conexión, pese a que Owain no le había hablado todavía de José.
Ella lo miraba con paciencia. Owain supo, con amarga certeza, que ella era perfectamente consciente de lo que acababa de comprender.
--Montrovant -dijo Isabella cambiando por completo de tema-. He garantizado la seguridad de Owain en mi casa. Te ofrecería lo mismo a ti, pero primero debo estar segura de que no habrá más luchas. Creo que hay mucho que podemos enseñarnos los unos a los otros -lanzó una mirada a Owain-, pero no lo haremos mientras temamos por nuestra seguridad.
Montrovant miró la espada que se alzaba frente a él, y después a Kendall, quien hacía poco había destrozado su mano con aquel arma extraña. Sus ojos despedían un brillo fanático. ¿Pesaría más su palabra que aquel fanatismo? Se preguntó Owain. Finalmente, Montrovant se volvió hacia Isabella.
--De acuerdo -dijo.
--Muy bien -contestó ella, aparentemente satisfecha con sus palabras-. Owain, baja la espada.
Owain dudó. Estaba llegando a marchas forzadas a la conclusión de que verse libre de sus visiones no merecía los riesgos que estaba afrontando. Tratar con Isabella era una cosa, pero exponerse a la furia de aquel Cainita enloquecido que farfullaba un galimatías sobre el Santo Grial y que había tratado de atacarlo más de una vez... eso era algo completamente distinto. También lo preocupaban las preguntas de Isabella, el conocimiento que encerraban. Ciertamente ella había demostrado saber cosas que se suponía que no debía conocer, pero al mismo tiempo lo había hecho sin revelar nada. Quizá lo más sensato fuera destruirla y luego acabar también con el lunático. Pero no estaba seguro. Por ahora, la decisión tendría que esperar.
--Por favor, caballeros -dijo Isabella. Ninguno de los dos Cainitas la miró. Sus miradas parecían trabadas en silenciosa pugna-. Sentaos -de nuevo, ambos la ignoraron-. Montrovant. Es comprensible que Owain se muestre un poco escéptico sobre tus intenciones, teniendo en cuenta tus algo violentas afirmaciones. ¿Qué te ha hecho pensar que él posee el Grial, o que conoce su paradero? Montrovant... -chasqueó los dedos hasta que él parpadeó y volvió el rostro hacia ella.
--Me envió aquí un anciano llamado Kli Kodesh -dijo Montrovant-. Me aseguró que el Asesino de la Estirpe me conduciría a la reliquia. Me dijo también que el Asesino de la Estirpe respondía al nombre de Owain ap Ieuan -hizo una pausa y volvió a mirar a Owain.
Owain le devolvió la mirada. Había pasado siglos dedicado a sus propios asuntos, tratando de no atraer excesiva atención, y a pesar de ello su nombre parecía ser bien conocido a lo largo y ancho del mundo por individuos de los que nunca había oído hablar.
--Owain ap Ieuan -continuó Montrovant-. Era un nombre que recordaba del pasado. De las noches pasadas junto a los Templarios...
--Los Templarios... -Owain había estado a punto de recordar apenas un momento antes-. Montrovant... El Oscuro.
Montrovant asintió con aire solemne.
--Tú también conociste a los Templarios, Asesino de la Estirpe. Y también perseguías el Grial.
Isabella, con aspecto meditabundo, la barbilla apoyada contra sus nudillos, observó a Owain.
--Sí. La primera vez que abandoné Gales pasé algún tiempo entre los Templarios -explicó Owain-. Eran tan santurrones... creían estar más allá de la corrupción. Pero ninguno de ellos, ni tan siquiera el más virtuoso, era inmune a la tentación.
--¿Así que os conocíais? -preguntó Isabella.
--No -contestó Owain-. Oí contar historias del Oscuro, pero jamás me encontré con él.
--También yo supe de tus hazañas -dijo Montrovant a Owain-. En mis viajes en busca de la sagrada reliquia, a menudo escuché tu nombre. Parecía que casi siempre te encontrabas un paso por delante de mí. Pero no supe hasta ahora que habías tenido éxito -la demencia volvió a asomar a su mirada, como si el mero pensamiento de que alguien hubiese triunfado allí donde él había cosechado fracaso tras fracaso fuese suficiente para empujarlo a un violento frenesí.
--Jamás busqué el Grial -dijo Owain, apoyando la mano sobre el pomo de su espada-. Estás loco.
--¿Y dices que un anciano llamado Kli Kodesh te contó todo esto? -preguntó Isabella a Montrovant. Él asintió-. ¿Qué sabes de ese Kli Kodesh?
Una sonrisa sombría se dibujó en los labios de Montrovant.
--Sé que es tan viejo como el mismo tiempo, y que he sido una pieza en sus juegos demasiado a menudo.
--Entonces, ¿por qué crees lo que te dice? -preguntó de nuevo Isabella.
Montrovant rió amargamente ante la pregunta.
--Él juega a sus juegos por mero entretenimiento. La vida, la muerte, las horas, los siglos... todo es lo mismo para él. Hay suficiente entretenimiento en la verdad. Él no necesita de las mentiras. Me envía en mi búsqueda para que lo divierta.
--¿Y tú te prestas a sus juegos? -Owain se sentía asqueado.
--¡Esta vez triunfaré! -Montrovant alzó el puño frente a él. Siseó y enseñó los colmillos.
Owain estuvo a punto de desenvainar a espada. Kendall mantenía la pistola en alto, apuntando al Oscuro. Lo había estado vigilando con suma atención, preparada para reaccionar ante el primer indicio de agresión, pese a que la conversación en francés arcaico apenas tenía sentido para ella.
--Montrovant -la imperiosa voz de Isabella se elevó y devolvió una apariencia de calma a la habitación. Montrovant pareció recuperar el control de sí mismo y retrocedió un paso. Owain, a su vez, apartó la mano de la empuñadura de la espada. Kendall bajó el arma.
--Debes contarme más acerca de ese Kli Kodesh y de lo que te dijo.
--El Oscuro no es sólo un loco, sino también un idiota -se mofó Owain-. Puedes perder todo el tiempo que quieras con sus tonterías, pero yo no lo haré -se volvió y salió de la habitación, seguro de que Kendall guardaría sus espaldas si a Montrovant se le ocurría intentar aprovecharse de la oportunidad. Mientras salía hizo un discreto ademán a su fiel ghoul para indicarla que se mantuviera donde estaba. Ella se encargaría de vigilar a Montrovant. Isabella parecía confiar en aquel lunático, pero Owain no estaba dispuesto a compartir su insensatez.
Ignorando las imperiosas demandas de Isabella, que lo conminaba a volver, Owain salió de la casa empujando la desvencijada puerta. Confiaba en no activar al hacerlo las barreras mágicas de protección que ella hubiese dispuesto, pero no le importaba demasiado. Owain dudaba todavía que ella pudiese poseer algún poder capaz de dañarlo. Sin embargo, una vez en la calle se volvió a mirar la fachada. La puerta aparecía intacta. No había nada inusual en la casa, nada que permitiese distinguirla de las vecinas. Owain estaba impresionado, pero ni siquiera el poder de aquella ilusión asombrosa le hizo comenzar a temer por su propia seguridad.
Las calles de la ciudad no estaban tan desiertas como Owain las viera la noche anterior. Los mortales paseaban aquí y allá, dedicándose palabras amistosas entre sí. Owain no confiaba tanto en las habilidades de Isabella como para permitir que los mortales advirtieran su presencia. Las sombras se alargaron para darle la bienvenida y, aunque se encontraba en camino abierto, ni tan siquiera el más próximo de los mortales reparó en su presencia.
De todas maneras, no tenía ningún sentido tentar a la suerte, así que buscó cobijo a un lado de la casa. Desde allí se volvió hacia el oeste, en dirección a la imponente torre que coronaba Glastonbury Tor. Hacia el este, bien lo sabía, se encontraba la Santa Zarza, esperando a que sobreviniese la próxima visión para poder aterrorizarlo de nuevo. Owain no sentía el menor deseo de acercarse a ninguno de los dos lugares. Ya había visto más que suficiente de ambos. En vez de eso, alzó la vista y encontró la ventana que buscaba.
Silencioso como una sombra, escaló los casi siete metros de pared que había hasta aquella ventana. Sus dedos se clavaban con facilidad en los ladrillos y la argamasa. Un ligero esfuerzo de su voluntad bastó para abrir el pestillo. Al cabo de unos segundos, se encontraba en el interior de la habitación. Los objetos de las estanterías estaban dispuestos exactamente de la misma manera en que lo habían estado la noche anterior. Las mismas piezas descansaban sobre la pequeña mesa junto a la pared: la vela, el cuenco dorado, el cántaro de agua... y el vial que contenía el elixir que lo había sumido en la más vivida visión que había experimentado hasta entonces, el elixir que le había permitido tocar a Angharad y sentir su piel contra la yema de los dedos.
Owain se demoró un instante junto a la ventana, escuchando. Podía percibir con claridad las voces que llegaban del piso de abajo: la enojosamente sosegada de Isabella, y la inquieta del demente Montrovant. Sin duda Isabella continuaba formulando sus preguntas, empujando a Montrovant a decir lo que ella quería que dijera. Era una lástima, pensó Owain, que Kendall no entendiera el francés arcaico, porque no podría informarlo más tarde de lo que allí se estaba hablado.
Rápida pero silenciosamente, Owain tomó asiento junto a la mesa. Su mirada se posó inmediatamente sobre el diminuto vial. Sus pensamientos retrocedieron varias horas en el pasado. Isabel la le había ofrecido un traguito, aunque la copa con aspecto de dedal que había utilizado ya no se encontraba a la vista. Al contrario que cuando vieron a Ellison, esta vez no había entonado encantamientos ni hecho gestos. ¿Era, pues, el elixir, todo lo que la magia requería? Owain miró a la triste y pequeña mecha que sobresalía de un grumo de cera que una vez había sido una vela. Entonces había estado encendida, pero, ¿era un componente necesario de lo que había ocurrido? Consideró la posibilidad de volver a encender lo que quedaba de la vela, pero el olor bien podría alertar a su anfitriona, así que decidió no hacerlo.
Levantó el vial de la mesa. Había asumido que él e Isabella discutirían lo que había visto, lo que había experimentado. Su esperanza había sido que ella podría arrojar alguna luz sobre el porqué de la persistencia de las visiones. Ella aseguraba que podía hacer que desaparecieran. Pero ahora Owain sabía que su más ferviente deseo no era librarse de ellas. Ahora había otras posibilidades que considerar.
Angharad.
Cuando las canciones de la sirena habían despertado por vez primera los recuerdos de Angharad en su mente, la había visto desde la distancia, a través de una de las ventanas del hogar de su infancia. Poco tiempo después, cuando las visiones habían comenzado, la había visto como en un sueño, real un momento y apenas una vaga sombra al siguiente. Pero aquella misma noche, poco antes (un estremecimiento recorrió todo su cuerpo al recordar), había llegado a tocar su rostro, había sentido el contacto de sus manos sobre las propias. Y ahora, varias horas más tarde, todavía creía que de verdad la había tocado. A despecho de lo que su mente racional le decía, Owain sabía que los recuerdos no eran los de un sueño que le hubiera sido arrebatado. Las yemas de sus dedos, la palma de su mano, habían acariciado aquella, la más suave piel. Angharad, no una sombra de su mente. Le había hablado. Tan seguro como que Isabella se había sentado frente a él, al otro lado de la mesa, había estado en su presencia. Racionalmente era consciente de que debía librarse de las visiones, pero ahora, a través del diminuto vial que sostenía entre sus manos, tenía la posibilidad de volver a ver a Angharad. De volver a tocarla. De escuchar una vez más su voz. Y no podía dejar pasar la oportunidad. Al igual que no podía reunir el coraje para saludar al sol de la mañana y poner fin a su solitaria existencia.
Destapó el vial y lo llevó a sus labios. Sintió la dulce quemazón del elixir entre sus labios y su lengua, y recorriendo su garganta. Apenas quedaban unas gotas, así que inclinó la cabeza hacia atrás y sostuvo el vial sobre su boca, apurándolo.
No tenía idea de qué contenía el elixir. No se lo había preguntado a Isabella. Sin duda ella habría esquivado la pregunta. Mientras aguardaba a que algo, cualquier cosa, ocurriese, los pensamientos de Owain se volvieron hacia su enigmática anfitriona. Sabía muy poco más acerca de ella que cuando había llegado. Se había creído muy inteligente al seguir la pista a los movimientos de ajedrez. Había planeado enfrentarse a ella y castigarla por su interferencia. Pero en realidad, todo lo que de ella había descubierto, incluyendo en primer lugar su misma existencia, no había sido más que lo que ella le había permitido conocer. Su interferencia en la partida de ajedrez no había tenido más objeto que atraerlo allí. O al menos eso había dicho.
Ella podía haber previsto que él iría a Berlín en busca de quien interceptaba sus cartas, pero ¿cómo podía saber que Ellison lo enviaría aquí? Era demasiada coincidencia, y Owain era lo suficientemente inteligente como para no creer en las coincidencias. ¿Acaso era Ellison su cómplice en el plan? Después de haberlo visto a través de la magia de Isabella, Owain dudaba por alguna razón que el Nosferatu participase conscientemente en una conspiración. Recordando su encuentro, Owain se dio cuenta de que Ellison había cambiado visiblemente de actitud una vez que había posado su vista sobre el medallón que Owain llevaba consigo, el medallón que era idéntico al que él mismo poseía. Quizá pensó que yo era una amenaza para su secreto tesoro, pensó Owain, recordando con cuánta desesperación había aferrado el Nosferatu su medallón, cómo había suspirado invocando el nombre de su Melitta, quienquiera que ésta fuese. ¿Pero cómo podía Isabella saber que todo ocurriría de aquella manera? Se preguntó Owain.
Una vez más, la respuesta era incierta.
Inquieto, se movió en la silla. El problema era que no podía estar seguro sobre nada que descubriera acerca de Isabella. ¿Era un verdadero descubrimiento, o en realidad sólo descubría exactamente lo que ella deseaba?
Ella no pertenecía a la Estirpe. De eso estaba seguro. Siempre había sido capaz de reconocer a los de su especie. Aquella era una habilidad que no todos los Cainitas poseían, y que el propio Owain no alcanzaba a explicarse completamente. Ella no pertenecía a la Estirpe, pero su vida se había prolongado mucho más de lo que a los mortales les estaba permitido. De otro modo, nunca hubiera podido inmiscuirse en una partida de ajedrez en la que los movimientos llegaban a veces a demorarse durante décadas.
También era una experta coleccionista de conocimiento. Una espía, en sus propias palabras. Había escrito la falsa carta a El Greco, lo que significaba que había reunido información referente a la facción de Carlos en el Sabbat. El fallido experimento que había desencadenado la maldición de la sangre sobre el mundo de los Cainitas era algo conocido apenas por unos pocos, y Carlos mataría para que continuara siendo así. Parte de aquellos conocimientos podía haberlos obtenido de manos de los Nosferatu, aquellos hábiles traficantes de secretos, pero ni siquiera ellos podrían conocer tantas cosas sobre los más secretos asuntos del Sabbat.
Conocía mi vida mortal, se recordó Owain. Lo suficiente como para reconstruir con notable fidelidad la cámara que había habitado durante su juventud. ¿Cómo pudo conocer ella tales cosas? ¿Cómo?
La pregunta ardía en su mente. A medida que trataba de desentrañar los diversos acertijos, sus ojos fueron haciéndose más y más pesados. Qué rápidamente había pasado la noche, pensó, para que la llamada de la mañana comenzase ya a arrastrarlo al sueño. Pero la noche no había pasado todavía. La oscuridad aún cubría el paisaje que se extendía más allá de la ventana, y ni siquiera parecía próxima a levantarse. Sobre el tor, la torre se levantaba como un monolito, resplandeciente bajo la luz de la luna.
Pestañeó. No podía haber tenido los ojos cerrados más de un segundo. Es extraño, pensó, que me encuentre tan cansado cuando todavía quedan varias horas hasta el amanecer. Volvió su atención a José, que había estado hablándolo.
--¿Buscas el Grial como una prueba de la existencia de Dios? -preguntó el anciano. Su oscura barba estaba recortada y cuidada con esmero. Su mentón sobresalía ligeramente, como si el formular la pregunta hubiese sido una especie de desafío.
--No -dijo Owain-. Sé que Él existe. Lo sé demasiado bien -se levantó de la tierra sobre la que había estado sentado con las piernas cruzadas. La colina tapizada de hierba estaba completamente desierta a excepción de los dos hombres-. Durante años he escuchado su voz -José levantó la cabeza, interesado-. Sí -continuó Owain-. Cada vez que paso junto a un arroyo, o cuando escucho el rugido de una cascada, puedo oír Su risa. Se ríe de mi dolor, de mi pérdida. Cuando escucho el susurro de las hojas secas arrastradas en un último viaje por la brisa de otoño Lo oigo burlándose de mi pena. ¡Una pena que Él ha arrojado sobre mis hombros!
El rostro de José se entristeció. Se apoyó pesadamente en su bastón.
--¿Por qué, entonces, Owain? ¿Por qué has venido en busca del Santo Grial? ¿Quieres hacer de ello una farsa?
La risa cruel de Owain se extendió por toda la colina.
--Sostendría entre mis manos ese sagrado recipiente, el cáliz que contuvo la sangre de Cristo. No porque no crea en su poder. Ni mucho menos. Yo, más que la mayoría, creo en el poder, y en la gloria, y en la vida eterna -Owain avanzó un paso hacia José-. Puede que sea el cristiano más devoto con que jamás te hayas encontrado.
Owain se apartó del anciano y se volvió hacia el este. En aquella dirección pudo ver la solitaria torre, la capilla consagrada a San Miguel.
--Lo sostendría, sí. Lo sostendría porque es el símbolo de aquello que le es más preciado a nuestro Dios: su amado Hijo. Lo sostendría para poder hacerlo pedazos con mis propias manos, para poder obliterar el vestigio de Dios y de Cristo sobre la Tierra -Owain se volvió de nuevo y se aproximó al anciano-. Y tú, José, me dirás donde se encuentra... si es que valoras en algo tu vida. Y no creo que hubieses vivido tanto tiempo de no ser así.
José no se amedrentó. Antes al contrario, se mantuvo en su lugar.
--He vivido mucho tiempo -dijo el anciano-. Es cierto. Pero yo no soy como tú. La maldición de Caín no mancilla mi frente. No vivo en el miedo. No te temo -sus ojos, de color azul pálido, desafiaban abiertamente a Owain-. No me ha traído hasta aquí el miedo, sino la esperanza. Porque aunque estás marcado por la maldición, no es demasiado tarde para ti ni para los de tu raza.
--¿Esperanza? -Owain se mofó de las palabras de José-. Eres un hombre de Dios, pero no pretendas decirme que también eres un hombre de esperanza. Cuando era niño, vi cómo la esperanza abandonaba este mundo junto con el alma de mi madre. Cuando fui hombre, vi cómo la esperanza moría cuando mi hermano se desposaba con la mujer que yo amaba. Entonces, sentí que la esperanza abandonaba por completo mi cuerpo cuando una monstruosa bestia tomó posesión de mí y me hizo suyo para siempre. Vi la esperanza morir en los ojos de mi decrépito hermano poco antes de que le rompiera el cuello. Vi la esperanza morir mientras enviaba a mi sobrino a su muerte. Y dejé que la esperanza muriera cuando le di la espalda a la tierra de mis padres -a medida que su furia iba incrementándose, Owain se había acercado a José, hasta que sus rostros estaban apenas a centímetros de distancia-. ¿Te atreves a ofrecerme esperanza? ¿A mí?
Pero José se mantuvo firme.
--Así es -un gruñido sordo comenzó a formarse en la garganta de Owain-. Te ofrezco esperanza. Te ofrezco la esperanza del amor eterno de Dios nuestro Padre. Te ofrezco...
Owain le arrebató el bastón, cortando sus palabras en seco. Profiriendo un rugido de pura rabia, levantó la vara sobre su cabeza, y descargó un golpe sobre el rostro de José. El anciano se desplomó sobre el suelo con la mandíbula y la barbilla hechas añicos.
Owain se situó sobre la sanguinolenta figura.
--Me ofreces esperanza para que tu Dios pueda volver a arrebatármela de nuevo -volvió a levantar la vara sobre su cabeza y la dejó caer. No como un garrote, sino como una lanza, en línea recta, para empalar la carne. La vara, a pesar de que no estaba afilada, cayó con tal fuerza que atravesó el pecho de José y se hundió casi un palmo en la tierra.
El anciano no gritó. Su ojo izquierdo ya estaba cerrado por la hinchazón y los huesos quebrados por el primer golpe. Pero su ojo derecho, muy abierto, miraba fijamente a Owain. José no volvería a decir nada sobre el Grial, pero a Owain, entregado en cuerpo y alma al frenesí, no le importaba ya. Se abalanzó sobre la empalada figura y hundió sus colmillos en la garganta de José.
A medida que Owain se alimentaba, el cuerpo dejó de debatirse, hasta quedar por completo inmóvil entre sus brazos. Entonces comenzó a marchitarse. Mientras tanto, el bastón experimentaba una prodigiosa transformación. Clavado en la tierra a través del cuerpo roto de José, numerosos brotes comenzaron a separarse del astil de madera. Unas raíces cobraron forma y se hundieron en la tierra. Unas ramas se extendieron en todas direcciones hacia los cielos.
Owain apuró la última gota de anciana sangre, y el cuerpo de José de desmoronó, convertido en polvo. Sólo quedaba de él una montaña de cenizas, al pie de aquello que había sido su vara, pero que ahora era un espino adulto. En cuestión de segundos, y ante la atónita mirada de Owain, unas yemas brotaron y se convirtieron en hojas. Nacieron las flores, se abrieron en todo su esplendor y luego cayeron sobre él como una lluvia de pétalos rojos y blancos.
Súbitamente, la misma tierra se estremeció y Owain fue arrojado al suelo. Sobre la colina, en medio de la vereda, la torre de San Miguel temblaba violentamente. Algunos ladrillos comenzaron a separarse del muro en lo alto de los muros. La estatua de San Miguel, que coronaba la torre, se tambaleó y se precipitó hacia la tierra. Owain observó su caída como si se produjera a cámara lenta, la cabeza sobre los talones -un arcángel que alzaba el vuelo-, y entonces la estatua cayó al suelo y se rompió en mil pedazos.
El viento, llegado de ninguna parte, se levantó furioso, y arrastró por los aires las cenizas que habían sido el cuerpo de José. Owain, medio cegado por la polvorienta tormenta, escuchó y sintió, más que vio, cómo la torre de la capilla se desplomaba sobre él. Desde el pueblo y la abadía llegaban hasta sus oídos gritos de pánico, mientras la tierra se agitaba y temblaba.
Una voz, más próxima que las otras, se alzó por encima del imperante caos.
--¡El Asesino de la Estirpe ha matado al guardián del Grial!
Owain miró el cuenco poco profundo que tenía ante sí, sobre la mesa. La imagen de la torre desplomándose sobre él se desvanecía por momentos, arrastrada por unas ondas que cruzaban la superficie del agua. Los ecos de la destrucción y la furia que hervía en sus venas también estaban desapareciendo. La fatídica noche daba paso al presente. Owain levantó la cabeza y vio a Isabella y a Montrovant observándolo desde el otro lado de la mesa. Kendall permanecía de pie junto a ellos. La preocupación por su maestro coloreaba su rostro.
--Mató al guardián del Grial -dijo Montrovant, mirando fijamente al interior del cuenco, que ahora sólo mostraba agua clara y transparente. Sus ojos se levantaron y fueron a posarse sobre Owain-. Tienes que haberlo encontrado -su voz sonó casi suplicante por un momento, pero enseguida, el reverente temor de su voz y su rostro se trocó por algo mucho más amenazante-. ¡Debes decírmelo!
Los recuerdos del magnífico árbol floreciente y de los ojos color azul pálido del anciano aún se aferraban a la mente de Owain. El resonar del viento, de la vibración, de la vara atravesando la carne y los huesos hasta clavarse en la tierra lo apartaban de lo que ahora escuchaba y veía. Miró con expresión perpleja a Montrovant e Isabella. Parecían encontrarse muy lejos de él, como si los pasos que los separaban fueran en realidad kilómetros.
Incapaz de reaccionar, Owain observó a Montrovant extender las garras hacia su garganta y abalanzarse por encima de la mesa sobre él.
_____ 11 _____
Montrovant esparció por todos lados el cuenco, el cántaro y la vela mientras saltaba salvajemente sobre la mesa. Owain, todavía desorientado, apenas podía hacer otra cosa que observar cómo las garras se clavaban en su garganta, y la fuerza de la embestida de Montrovant lo arrojaba junto a su silla hacia atrás. Cayeron los dos al suelo, enzarzados. El impacto de la caída extrajo las garras de Montrovant del cuello de Owain. Un estallido de dolor sacudió su cuerpo. Su laringe había sido seccionada de lado a lado. La sangre comenzó a manar.
Owain se llevó una mano a la garganta mientras con la otra trataba de alcanzar los ojos de su atacante. Montrovant apartó la cara. Owain esperaba un golpe u otro tajo de las garras, pero durante unos instantes no lo recibió, y sólo entonces advirtió que la mano de Montrovant estaba sobre la empuñadura de la espada, a su costado.
Owain soltó su garganta y, con una mano ensangrentada, agarró la muñeca de Montrovant y clavó las uñas en la carne del Oscuro, perforando los músculos y los tendones y destrozándole el hueso. Su otra mano cayó sobre la cara de Montrovant buscando un ojo.
Montrovant se balanceó y propinó con el hombro un fuerte golpe sobre el pecho de Owain. Éste salió despedido. Su cráneo se golpeó con fuerza contra el suelo. Cualquier ventaja que su fuerza superior le pudiese proporcionar era enjugada por la implacable violencia del ataque de Montrovant.
El Oscuro, ignorando su destrozada muñeca, arrancó la espada de Owain del cinturón. Con un rugido triunfante, rodó hacia su izquierda y rápidamente se alzó sobre las rodillas. Con la sangre manando de su brazo y su cara, levantó la espada para administrar el golpe de gracia.
Por segunda vez aquella noche, una explosión resonó entre los muros de la casa. Y luego otra. El primer disparo de Kendall impactó en el brazo alzado de Montrovant, entre el hombro y el codo. El segundo penetró en su pecho desde un costado, destrozando las costillas y cualesquiera órganos internos que todavía poseyese su macilento cuerpo. La fuerza del impacto lo envió volando contra la pared y cayó sobre Owain.
Éste aprovechó el momento de respiro que se le brindaba. Rápidamente se puso en pie, preparado para afrontar el siguiente ataque. Su potente sangre estaba ya acelerando el proceso de curación. El tajo de su garganta comenzaba a cerrarse y la riada de sangre remitía.
Cuando los combatientes se separaron, Kendall se preparó serena para realizar otro disparo. Owain estaba seguro de que éste le volaría la cabeza a Montrovant. Isabella se mantenía al margen de la refriega, con una expresión sombría pintada en el rostro, pero esta vez no trató de detener a Kendall.
Montrovant, tambaleante por las heridas recibidas, se apoyó contra la pared, tratando de ponerse en pie. Su brazo derecho, destrozado por el primer disparo, permanecía inútil a un costado, pero sus dedos aún se aferraban con fuerza invencible a la empuñadura de la espada. Miró de soslayo a Owain, pero su atención estaba fija en Kendall. Furia y determinación ardían en sus ojos, pero el respeto ante aquella arma moderna que lo había herido ya tres veces parecía aplacar su furia asesina. No estaba seguro de cómo tratar con ella, confundido por el estruendo de las detonaciones y el terrible castigo que podía infligir.
Entonces, de súbito, Montrovant se movió. Su acometida fue demasiado rápida para los reflejos de Kendall. No tuvo tiempo de disparar de nuevo.
Owain estaba preparado para recibir otro ataque, o para defender a Kendall si era necesario, pero con un paso Montrovant atravesó la habitación y se arrojó por la ventana. El ruido de los cristales al romperse resultó agudo y estridente, comparado con el reverberante trueno de las detonaciones que todavía resonaba en los oídos de Owain.
Antes de que los cristales terminaran de caer al suelo, Montrovant había escapado, perdiéndose en la noche.
Los tres que permanecían en la habitación, conmocionados, guardaron silencio por unos segundos.
--Gracias por garantizar mi seguridad en el interior de tu casa -dijo Owain a Isabella.
--No había contado con que lo provocarías -contestó ella con voz seca.
--¿Provocar...? -comenzó a protestar Owain. Pero entones siguió su mirada y reparó en el cuenco de oro, caído boca abajo sobre el suelo y en el charco de agua a su alrededor-. ¿Visteis...?
Isabella asintió. Sus ojos encontraron los de él.
--Sí.
Las sensaciones volvieron apelotonándose a su mente: las palabras de José, la emoción experimentada mientras la vara atravesaba la carne y se clavaba en la tierra, el sabor de la anciana sangre sobre sus labios, el temblor de la torre al derrumbarse... y entonces supo que no se había tratado de una visión, ni de una profecía, sino de un recuerdo.
--Estabas allí -dijo Isabella-. Tú mataste a José. Atravesaste su cuerpo con su propia vara.
--Sí -murmuró Owain, más para sí mismo que para ella.
--Las profecías hablan de ti, Owain. Y entonces sobrevendrá el Asesino de la Estirpe. Suya es la sangre del sacrificio. Suya la agonía de las eras.
Owain la miró sin comprender. Los mundos de la memoria y de las experiencias presentes se aleaban vertiginosamente en sus pensamientos. Sus palabras se mezclaron con las del muerto, las del asesinado, José. Y entonces sobrevendrá el Asesino de la Estirpe... te ofrezco esperanza.
Los recuerdos anegaron su mente: recuerdos del asesinato; recuerdos de un viaje olvidado a Inglaterra, a Glastonbury; recuerdos de su fracasada búsqueda del Grial. Montrovant había dicho la verdad.
Owain caminó hacia la puerta. Fuera por la pérdida de sangre o por el peso abrumador de la revelación, sus piernas fallaron y trastabilló. Sus pies tropezaron con el cuenco dorado, que salió despedido por la habitación. Kendall se abalanzó sobre su maestro mientras éste vacilaba. Sus fuertes brazos lo sostuvieron en pie.
--Hay mucho que aprender, mucho que comprender -dijo Isabella-. Pero ahora debes descansar.
Kendall ayudó a Owain a bajar las escaleras hasta la habitación del subsuelo. El fuerte olor de la pólvora la envolvía como un perfume. Con mucho cuidado, hizo que se tendiera en la cama.
Montrovant había dicho la verdad. Owain repitió las palabras una y otra vez mientras recreaba obsesivamente los recuerdos. De pronto, las visiones cobraban una perspectiva completamente diferente, y no menos amenazante. Había en ellas fantasía, pero también, en la misma medida, Historia. La sensación de familiaridad que lo había asaltado frente a la Santa Zarza en la colina Wearyall cobraba ahora sentido. Había estado allí antes. El fuerte vínculo que sentía no derivaba solamente de las leyendas y las historias que conocía. Había estado allí antes. Había estado allí, y no obstante el recuerdo le había sido ocultado. ¿Pero cómo? Supo la respuesta incluso antes de formular la pregunta.
Owain podía sentir de nuevo el sabor de la sangre del anciano sobre sus labios. La sangre de José de Arimatea. Tan completamente humano y al mismo tiempo mucho más que mortal. El poder de aquella sangre había abrumado a Owain, había enterrado en lo más profundo de su mente los acontecimientos de aquella noche, de aquellos años. Su búsqueda del Grial no había sido un capricho pasajero. Aunque puede que la hubiese perseguido de forma menos compulsiva que Montrovant, Owain había invertido mucho tiempo y energía recopilando las numerosas historias, reuniendo los prodigios, tanto los más antiguos como los de su tiempo, que marcaban su presencia. Y a pesar de ello, cuando había negado haber emprendido aquella búsqueda había dicho la verdad. La verdad que él conocía en aquel momento. Ahora, escasas horas más tarde, sabía que las cosas eran diferentes.
¿Cuántas cosas más he olvidado? Se preguntó.
Apretó las manos contra sus sienes y clavó afiladas uñas en su cuero cabelludo como si de esa manera pudiese extraer la oculta sabiduría de las eras.
--¿Owain? -la voz de Kendall interrumpió la mutilación que se estaba infligiendo a sí mismo.
Owain pudo leer la confusión y la preocupación por su suerte en sus ojos. Estaba muy pálida. Aunque le había sido de gran ayuda antes, resultaba evidente que también se encontraba muy débil. Tenía que apoyarse en el guardarropa para permanecer en pie. Durante las últimas noches se había alimentado de ella con mucha frecuencia para recuperarse de las pérdidas de sangre que había sufrido, y no había tenido la oportunidad de restañar sus fuerzas como hubiera debido. No puede servirme si ha de cargar al mismo tiempo con el peso de servirme de rebaño, se reprendió a sí mismo. Pero mientras frotaba las heridas de sus sienes, una punzada de culpa espoleó su conciencia. ¿Acaso no había decidido liberarla de su servicio? ¿No había decidido poner fin a la farsa del quid pro quo, su servicio a cambio del regalo de la vida eterna?
La miró con ojos angustiados. La fuerza de su delicada forma lo asombraba. Había demostrado ser capaz y letal. Dos veces durante esta noche, le había salvado la vida. En este mundo que cada día resultaba más diferente al que él había conocido, ¿podría salir adelante sin su ayuda? ¿Podría, si le permitía alejarse, sobrevivir?
Owain la llamó con un gesto. Con un rápido corte de la uña, abrió su muñeca y se la ofreció. Ella llevó la mano hasta sus labios y bebió.
Sólo una última vez, se prometió. Había demasiado en juego como para estar ciego e indefenso durante el día, precisamente ahora. Sólo una última vez. En cuanto nos hayamos marchado de este lugar, la liberaré. Owain pensó que ella jamás había reclamado su libertad, jamás había expresado la menor reserva o preocupación por su condición. Pero es que ella no conocía la verdad como él. No podía saber que nunca le otorgaría el Abrazo, que nunca jugaría a ser Dios extendiendo la maldición a otro ser humano.
Sólo una última vez.
Mientras ella extraía su sangre de la herida, Owain saboreó la sensación de su fluir. Se dio cuenta de que ella era más que su conexión con el mundo mortal. Era su conexión con el mundo de la humanidad. Y, sin embargo, a medida que ella bebía de él, a medida que se volvía más como él, él le arrancaba a cambio aquella humanidad. Atrapado en el éxtasis del Beso inverso, Owain podía imaginar que los objetos que llenaban la habitación eran en realidad las posesiones de su pasado mortal, de los días de desenfrenado vigor y completa humanidad.
En agudo contraste con aquella sensación estaba el recién descubierto recuerdo de la fatídica noche en la colina Wearyall, la noche en que había asesinado a José. Nunca como aquella noche se había alejado Owain de su humanidad. No se había entregado al apetito, a la Bestia, sino al mal. Había caído a plomo en abismos que iban mucho más allá de la devoradora hambre que poseía a todos los de su raza. En aquel momento la Bestia había sido mucho más humana que él.
Sintió el entusiasmo con que ella aceptaba lo que le ofrecía por el temblor de su lengua sobre su muñeca abierta. Owain apoyó la cabeza sobre la almohada de plumas, uno de los recuerdos de su perdida humanidad. Repentinamente, se sintió asaltado por una sensación de ausencia, de honda vaciedad, más intensa de lo que había experimentado en años. Había bebido el elixir para encontrar a Angharad, para recuperar sus pasiones mortales. Y había encontrado, en cambio, la incontestable prueba de su segura y completa condenación. La última noche había probado el sabor de la humanidad. La manzana se había aparecido ante sus ojos, pero se había revelado como el fruto prohibido.
¡No me daré por vencido! Montó en cólera contra el Dios vengativo que había impuesto la maldición sobre la descendencia de Caín, que le había arrebatado a Owain, primero el amor, y después la humanidad. ¡No me daré por vencido!
Los labios de Kendall se movían rítmicamente sobre su piel. La sensación que producían era de agudísimo placer. La sangre que todavía se encontraba en sus venas fluía a más velocidad y con mayor fuerza. Era una mezcla de su maldición y de la humanidad de ella. Algún día, Owain lo sabía, si no la liberaba antes, su sangre acabaría por imponerse, y entonces sólo quedaría la maldición.
Sin apartar su abierta muñeca de sus labios, Owain tomó una de sus manos. El aroma de su sangre era muy fuerte. Deslizó su lengua a lo largo del antebrazo, haciendo que se le pusiera la piel de gallina. En su mente, vio el rostro de Angharad mientras alargaba la mano hacia ella. Sintió su delicada mejilla y escuchó su extasiado gemido mientras clavaba los colmillos en la carne del brazo que tenía ante sí.
La sangre fluyó rápida y caliente. Owain bebió a largos tragos al principio, succionando profundamente, pero entonces intentó equiparar el ritmo de succión al de ella con su sangre. Era un equilibrio precario.
Kendall dejó escapar un jadeo contra su muñeca. Porque, sí, era Kendall y no Angharad. Su cuerpo estaba muy pegado al suyo, su pierna enroscada en la de él. Rodeado por la réplica de los recuerdos de su vida mortales, Owain saboreaba la humanidad de la muchacha fluyendo hacia él. Sujetó la parte de atrás de su cabeza y la forzó a apretarse contra la herida de su muñeca. Ella bebía con avidez. Sus garras trazaron la línea de sus vértebras a lo largo del cuello. Llegaron a la camiseta y la desgarraron, mientras ella le arrancaba la camisa, sin que ninguno de los dos renunciara a la sangre.
Ella deslizó una mano sobre el vello de su pecho, y enterró las uñas en la carne cuando él succionó con mayor fuerza su sangre. Su apasionante aroma y su acusado sabor llenaban los sentidos de Owain. Ella era todo lo que había perdido, lo que nunca podría recuperar. Apretó los dedos contra el insolente pecho, recorrió con la mano aquel vientre que todavía podía alumbrar un niño. Su abrumadora humanidad, enfrentada a su propia maldición, resultaba una tentación más allá de toda medida.
El deseo se apoderó de Owain. Se aproximaba peligrosamente al punto más allá del cual no podría controlarse. La pura lujuria de la sangre se mezclaba con un anhelo insoportable. Hambre y pasión eran uno. La humanidad desnuda de Kendall lo envolvía, lo arrastraba, lo empujaba hacia delante.
Todos sus escrúpulos se disolvieron. Bebió de ella sin contenerse. El corazón de Kendall martilleaba furiosamente, en un vano intento de compensar el volumen de sangre que estaba abandonando su cuerpo. No duraría mucho, pero a Owain había dejado de importarle. La tendría por completo. Su boca y su garganta estaban inundadas con su sangre. Debía poseer su humanidad, consumirla. Era suya. Completamente suya.
Las mandíbulas de Kendall se aflojaron. Su mano cayó inerte sobre el muslo de Owain. Él seguía dándose un banquete con su sangrienta esencia, pero ella había dejado de beber. Así, el círculo se había roto. Su consciencia se estaba alejando. Se rendía a él. Enfrentada a la imparable fuerza de su pasión, no podía hacer otra cosa.
Owain seguía bebiendo. Su hambre y su lujuria eran alimentadas por el deseo de consumir la misma alma de Kendall. Pudo sentir cómo su frenético corazón, más pesado con cada latido, se iba debilitando. Unos pocos minutos más y se habría ido. Pero Owain seguía hambriento. Ni siquiera el sacrificio de Kendall bastaría para saciarlo. Y ella moriría. Moriría para él.
Repentinamente, Owain se detuvo, como si acabara de recibir un golpe. Se apartó de ella tan bruscamente que la sangre de Kendall, expulsada de la herida como el agua de un sifón, regó la alfombra, dejando una espesa e intensa mancha roja. Owain la tomó por los hombros. Sus ojos temblaban y giraban en las órbitas. Pero todavía respiraba. Su corazón todavía latía. Owain se aferró a ella, escondió la cabeza en su regazo. Combatió su hambre mientras se arrimaba a ella. Era su único vínculo con la humanidad, el único ser que durante siglos había logrado engendrar un fuego tan intenso en su interior. Y, sin embargo, había estado a punto de destruirla. Porque si hubiera continuado sólo un poco más, no habrá tenido más alternativa que Abrazarla o dejarla morir. E incluso si hubiera optado por la primera solución y no la hubiera matado, entonces la habría convertido en algo semejante a él mismo. La preciosa chispa de la vida, de la humanidad, se habría extinguido en su interior.
Owain apretó la cara aún con más fuerza contra ella. Era su fuente de humanidad y había estado a punto de destruirla. Escuchó, dando gracias, cómo los latidos de su corazón se iban haciendo más fuertes. Mientras se encontraba arrimado a ella, los latidos de su corazón se convirtieron en la única medida del tiempo para él. No se dio cuenta de que la mañana se levantaba arrastrando consigo a su consciencia, y se rindió al sueño.
* * *
Llegó la tarde y Owain se despertó, solo, tendido en la cama. La sangre seca de Kendall decoraba todavía la alfombra, pero ella se había marchado. Su camisa, hecha jirones y arrugada, yacía sobre el suelo. La muda de ropa que había traído consigo también había desaparecido. Owain aguardó unos instantes, reflexionando sobre el grave error que había estado a punto de cometer. Casi se había privado de su más valioso recurso. De todos los ghouls que Owain había empleado a lo largo de los años, Kendall era muy probablemente el más adaptable y en el que más podía confiar. Por esa razón, su ausencia en este momento no lo preocupaba demasiado. Probablemente se estaba asegurando de que la zona era segura, de que el lunático Montrovant había realmente huido y no estaba esperando a Owain en las cercanías para tenderle una emboscada.
Montrovant. Los pensamientos de Owain se volvieron hacia el Oscuro. Había escapado con la espada de Owain, uno de los dos objetos que todavía conservaban algún valor sentimental para él. Lo recuperaría. Owain comenzó lentamente a planear cómo podría encontrar al Oscuro y cómo, por todos los problemas que le había causado, lo destruiría.
De todas maneras, otros asuntos reclamaban su atención inmediata: la visión que no era una visión; los recuerdos que, durante siglos, habían permanecido escondidos en su interior. Había muchos secretos que desentrañar. En dos ocasiones había probado el elixir de Isabella, herramienta de sus misteriosos quehaceres, pero en ninguna de las dos ocasiones, y gracias a las inoportunas interrupciones de Montrovant, había podido investigar con Isabel la lo que había visto... lo que habían visto, porque aparentemente el espejo de agua había mostrado a los demás las imágenes que hasta entonces sólo habían existido en la mente de Owain.
Después de un rato, se levantó de la cama. Debo averiguar qué es lo que Isabella sabe. Abrió el guardarropa y extrajo del bolsillo de su gabardina el único objeto que todavía conservaba que suponía para él algún nexo, algún recuerdo de su vida mortal: los destrozados restos del libro que Angharad le regalara. Me ocuparé de Isabella, y entonces me ocuparé de Montrovant. Era consciente de que para llevar a cabo esta última tarea necesitaría la ayuda de Kendall, especialmente si tenía que viajar al extranjero. La promesa que se había hecho de otorgarle la libertad tendría que esperar un poco más. Primero ajustaría las cuentas con Montrovant. Entonces la liberaré, volvió a prometerse.
Owain encontró a Isabella en el salón, esperándolo. Sostenía un gran libro, encuadernado en cuero, sobre las rodillas.
--Así que otra vez solos -dijo.
Isabella cerró el libro cuidadosamente.
--Sí.
La completa calma de sus maneras sorprendió a Owain. A pesar de todo lo ocurrido durante las dos últimas noches, parecía controlarse sin ningún esfuerzo. Y también parecía mantener el control de la situación.
--Si a Montrovant se le ocurre volver -dijo Owain-, lo mataré.
Isabella lo miró fijamente, con un brillo intenso en los ojos, pero no respondió. ¡Maldita sea! Pensó Owain. ¿Es que no hay nada que yo pueda hacer o decir que perturbe a esta mujer? Se mantuvo de pie frente a ella, en completo silencio, por unos momentos, antes de volver a intentar sorprenderla con la guardia baja.
--Lo hiciste venir a propósito.
La acusación provocó una respuesta, aunque no la que Owain había esperado. La mujer esbozó una sonrisa y rió para sus adentros.
--No lo conocía -contestó-. Y no sabía que iba a venir, pero... -dejó escapar un largo suspiro mientras trataba de encontrar las palabras exactas- no puedo decir que su aparición me cogiera completamente desprevenida.
--Tus palabras no tienen ningún sentido.
--Tal vez para algunos -depositó el libro sobre la mesa camilla que había a su lado-. Por favor -señaló con un gesto a una silla que había enfrente de ella-, siéntate -esperó a que él lo hiciera y continuó-. Sospechaba que alguien podría aparecer y, por lo que hemos visto, Montrovant era de hecho ese alguien. La Tríada Impía por fin está al completo.
Owain se mantuvo en silencio durante unos segundos hasta que no pudo refrenar la lengua.
--Estás tan loca como él.
Ella se encogió de hombros.
--¿Qué sabes de Kli Kodesh, ese al que Montrovant mencionó, el que dijo que lo había enviado? -preguntó.
--Nada.
--¿Estás seguro? -inquirió.
¿Qué sabes? La respuesta a esa pregunta no era tan simple como lo hubiera sido veinticuatro horas antes. Un prolongado periodo de tiempo, varios años cuya existencia ni siquiera había advertido, le habían sido devueltos de alguna manera a su memoria. ¿Cómo podría en adelante estar seguro de lo que en verdad sabía o dejaba de saber? Mientras Isabella aguardaba pacientemente, trató de recordar aquellos años en los que había estado persiguiendo una reliquia de la Cristiandad que, por lo que él sabía, bien podía ser sólo un mito. Lo había impulsado la gélida determinación de destrozar con sus propias manos el más potente símbolo de la divinidad, de escupir a la cara del Dios que ciertamente había escupido en la suya. Aquel propósito original había florecido con el paso del tiempo, convirtiéndose en compulsión, y más tarde en una verdadera cruzada. Desde entonces Owain no había vuelto a conocer una motivación tan poderosa. Aquellos años de búsqueda, ahora lo recordaba, habían transcurrido en su mayor parte en Francia e Inglaterra. También recordaba a Montrovant, quien había perseguido, lo mismo que él, el Grial. La confrontación con José, su vil asesinato... todo esto podía recordarlo también. ¿Pero Kli Kodesh...?
--Nada.
Isabella asintió.
--Te creo -pero si esto significaba que creía que Owain no sabía nada, o que no había nada que saber, él no podía estar seguro-. Nunca he visto a Kli Kodesh -continuó-, pero he oído hablar de él. Es muy viejo, como dijo Montrovant. Su nombre se menciona ocasionalmente en algunas historias relacionadas con el Grial. Esa parece ser la conexión entre Montrovant y tú.
--¿Y se supone que ese Kli Kodesh conoce el paradero del Grial? -preguntó Owain.
--Se supone que sabe muchas cosas -respondió Isabella-. Ha tenido muchos nombres a lo largo de la Historia. Algunas leyendas aseguran que se trata del mismísimo Judas Iscariote, el traidor entre los discípulos de Cristo. En otras aparece como Merlín, consejero de Arturo, quien, según cuentan las historias, conquistó Roma. Aún otras cuentan que es un demente tan anciano como las eras del mundo, abrumado por el tiempo y el hastío, y que crea todos los contradictorios cuentos que sobre él se cuentan. ¿Historia? ¿Mito? ¿Leyenda? -Isabella se encogió de hombros-. Todo lo que sé es que es muy anciano, y que es el guardián de las Profecías Siniestras.
Profecías Siniestras.
Los pensamientos de Owain volaron de vuelta a aquella noche de tormenta, en Toledo, al extraño, oscuro como el alabastro que le había hablado y luego se había desvanecido en la nada. Otro enigma sin solución en una colección de preguntas que no tenía principio ni fin. Recordó sus palabras y volvió a pronunciarlas:
--El camino que se abre ante ti te conducirá al mismo centro de la tela de araña de la viuda. Te conducirá al pie de la zarza santa. Te conducirá a la escondida presencia del sagrado recipiente. Es allí donde deberás pronunciar las palabras de ruina para los hijos de Caín. Esta es la tarea que te ha sido encomendada. Que sea así. Que así sea.
Por una vez, los ojos de Isabella se abrieron completamente, sorprendidos. Se recuperó casi inmediatamente, pero no antes de que Owain advirtiera su reacción.
--¿La tela de araña de la viuda? -dijo mientras lanzaba una significativa mirada a su alrededor-. No hay duda. Estaba loco.
--Se diría que no eres tan ajeno a los manejos de Kli Kodesh como habías pensado -dijo Isabella.
--Eso parece -la sorpresa de Owain no era tan intensa como lo hubiera sido antes de conocer las revelaciones sobre José. El anciano Ventrue comenzaba a adquirir clara consciencia de lo poco que realmente sabía. Brevemente, describió a Isabella el extraño encuentro acontecido en las calles de Toledo.
--¿Y algunas de las palabras que te dijo han reaparecido en tus visiones?
--Sí -Owain no dejaba de pensar en la sorpresa que por tan breve tiempo había asomado a la expresión de Isabella cuando recitara las palabras de Kli Kodesh. Tampoco podía apartar de sus pensamientos aquel perturbador encuentro, y su frustración frente al parlamento de aquel extraño que parecía estar en posesión de secretos que involucraban a Owain sin que él lo supiera.
Isabella esperaba pacientemente a que Owain comenzara a describir sus visiones. Mirándola, Owain tuvo un interesante pensamiento. Ella, al igual que Kli Kodesh, trataba a Owain como si supiera más de lo que en realidad sabía. Para ser más precisos, advirtió, ambos lo trataban de aquella manera sabiendo que él ignoraba lo que sabían en realidad. Se complacían en el sentimiento de poder que les otorgaba, y se jactaban de él.
--Dices que es un guardián de profecías -habló Owain-. ¿Profecías sobre qué?
--Ese conocimiento está en tu interior, Owain.
Owain se inclinó hacia delante.
--Ya está bien de tratarme como a un muchacho. O contestas a mis preguntas, o abandonaré esta casa, y tu juego habrá acabado. Si tus acertijos quedan sin respuesta, creo que podré soportarlo. ¿Y tú?
Isabella consideró su pregunta detenidamente.
--Los acertijos serán resueltos -contestó al fin-. Puede que este no sea el momento señalado, pero serán resueltos. Y tú serás el que los resuelva.
Con su libro en la mano, Owain se levantó de la silla y se volvió para abandonar la habitación, abandonar la casa, y no regresar jamás.
--La profecía -dijo Isabella con voz calmada- habla de tu destrucción.
Owain se detuvo, y volvió de nuevo el rostro hacia ella. Las palabras que ella pronunció entonces le helaron la sangre.
--Este es el Fin de los Tiempos. Es la muerte de la sangre -las mismas palabras que tan a menudo había escuchado en sus visiones brotaban de los labios de la mujer.
Owain volvió sus pensamientos hacia las visiones más recientes, las que le habían sido inducidas por el elixir, las de Angharad y José y que Isabella había podido presenciar a través de su magia. Este es el Fin de los Tiempos. Es la muerte de la sangre. ¡Aquellas palabras no habían sido pronunciadas!
Pero Isabella no había acabado.
--Éste es el tiempo de la Cosecha. Y en los últimos días el maestro volverá a blandir sus herramientas. El firmamento temblará y la misma tierra será hecha pedazos. Los lugares secretos de la tierra se harán de pronto visibles, y las criaturas de la oscuridad proferirán sus chillidos a la luz del día. Porque está escrito que Abel era un pastor de rebaños, pero Caín un cultivador de la tierra.
Sus palabras encontraron asiento en el interior de Owain. Se ajustaban como las piezas perdidas de un rompecabezas junto a las palabras que había escuchado en sus visiones. Estaba indefenso ante ellas. La voz de Isabella cobró un tono más áspero y severo. Sus ojos resplandecieron henchidos de justa convicción.
--El Primogénito viene envuelto en la furia. Arranca a sus hijos de sus tumbas. Su cólera es un martillo, un basto garrote húmedo de la sangre del Asesino de la Estirpe. Y conduce el relámpago delante de sí. Su voz es un viento tenebroso que recorre los campos. A su mandato, los cielos se abren, y llueve sangre sobre los surcos que ha excavado. Sus hijos levantan expectantes caras hacia el Cielo, pero son sofocados y ahogados en el torrente de derramada vida. Tal es el precio de su apetito.
La fiera mirada de Isabella fulminó a Owain. Parecía gozar con la profecía del destino.
--Sólo entonces liberará Caín de su yugo al buey de ojos rojos, cuyo nombre es Gehena, porque nadie puede soportar la visión de su semblante.
* * *
El recuerdo de su extraordinaria hazaña le prestaba una dirección clara al movimiento de Nicholas. Y a su hambre. Viajó hacia el oeste a lo largo del precipicio entre los mundos. No pertenecía ya por completo a ninguno de los dos. En ninguno podía encontrar solaz del dolor y la furia que lo poseían. Mantenerse en equilibrio entre este mundo y aquel ya no suponía una lucha. El cansancio había dejado paso a la sed. Sed de sangre, sed de venganza. A cada paso que daba, no dos, sino tres mundos demandaban su atención: aquí, allí, entonces.
Allí, se encontraba siempre sobre el acantilado. El abismo estaba inundado por el brillante Desgarro, que se expandía sin cesar. Pronto desbordaría el cañón e inundaría la llanura de todos los mundos. Los infatigables muertos, que seguían persiguiéndolo, habían quedado rezagados, pero no demasiado. Ahora que se había detenido, su excitado farfullar se acercaba rápidamente.
Aquí, Nicholas había ido tan lejos como le era posible. La espuma del mar del Canal lamía las rocas a sus pies, ensortijándose alrededor de sus tobillos. La luz del Desgarro brotaba de su interior con cada airado jadeo, como el ardiente aliento de un semental en una mañana de invierno.
Entonces, Nicholas volvió a ver, como tantas veces había visto, la vil hazaña a través de los ojos de Blaidd. Sólo que ahora Nicholas era el Ancestro y Blaidd la Progenie. El dolor de la lanza atravesaba su pecho. El olor de su miedo y de su definitiva muerte llenaba su nariz mientras el Asesino de la Estirpe seguía aproximándose, más y más.
La sangre ancestral unía todos los mundos en el interior de Nicholas. Su sonido lo llamaba, el suculento aroma de la sangre robada, el terrorífico vacío mientras la sangre le era drenada.
Nicholas caminó a lo largo de la costa mientras las despreocupadas aguas seguían lamiéndole los pies. Los impacientes gritos que lanzaban las sombras estaban muy próximos ya. La mayoría de las criaturas lo habían seguido desde Grunewald. Tan prolongada y obstinada acción hubiera estado normalmente más allá de sus posibilidades, pero el olor de la anciana sangre y la atracción del resplandeciente Desgarro los impulsaba infatigables hacia delante. Sus filas se extendían por el horizonte como un río negro, y sus chillidos de alegría imbécil se alzaban más y más a medida que sentían la cercanía de su presa.
Con una devoción esclava del instinto, se introdujeron en el agua tras él. Nicholas esperaba. Agarró la primera de las sombras y la levantó del suelo. La sombra chilló, probablemente de dolor, pero sólo por un momento. La aplastó entre sus poderosas manos, la llevó a su boca y la devoró entera. Mientras daba la bienvenida de la misma manera a la segunda sombra, pudo sentir a la primera descendiendo por su esófago hasta ser consumida en las llamas del Desgarro que tanto había deseado alcanzar.
La luz y el fuego que se derramaban desde la boca y los dedos de Nicholas encendieron todavía más el frenesí que consumía a las legiones de muertos. Ni podían ver ni les importaba el destino que, uno tras otro, iban encontrando. Se aferraban a las piernas de Nicholas, trepaban por su espalda, mientras muchos más marchaban en su dirección.
Pronto, Nicholas no tuvo necesidad siquiera de levantar una mano. Los desventurados muertos trepaban los unos por encima de los otros espoleados por la mera posibilidad de acercarse a su boca e introducirse en su garganta. Venían por centenares, uno detrás de otro, y uno detrás de otro los iba Nicholas consumiendo. Durante cuántas horas, no lo sabía, porque junto al precipicio el tiempo se había vuelto líquido como el agua del Canal a sus pies. Se arremolinaban junto al Desgarro, que ahora había comenzado a fluir de él. A medida que el fuego en su interior crecía, su piel cobró un aspecto translúcido. Y ellos seguían viniendo, y su festín continuaba, aunque la sed que quemaba su interior no hacía sino crecer. La sangre y la carne de los muertos no podía aplacar su hambre, no podía silenciar la ardiente obsesión que había comenzado tanto tiempo atrás. Si se volviera y consumiera todas las tierras del mundo, aún ardería aquella llama en su interior.
En lo alto del precipicio, Nicholas sentía el Desgarro, expandiéndose y alcanzando el borde de la sima. La centelleante luz acarició sus pies, y luego sus rodillas, y todavía siguió creciendo. El peso de las sombras se hizo demasiado grande. Mientras caía, arrastrado por ellas desde el acantilado hacia el furioso abismo, supo que su viaje estaba aproximándose a su fin.
* * *
Varias horas habían pasado desde que Kendall, mareada y sintiendo nauseas, había despertado. No había tenido que consultar su reloj para comprobar que todavía era de día. El profundo sopor en que Owain estaba sumido resultaba prueba elocuente de ello. Durante un buen rato se mantuvo inmóvil, simplemente respirando, ignorando el martilleo que resonaba en sus sienes y el escozor de la herida apenas cicatrizada en su antebrazo.
Al cabo de un rato, fue capaz de incorporarse. El húmedo aire de la habitación resultaba sofocante, y aunque eso podía no ser un problema para su maestro, ella necesitaba respirar. Al menos no es tan malo como el camarote del maldito barco, pensó. Lentamente, se vistió. Abrochar cada botón de la camisa resultaba un gran esfuerzo. Introdujo trabajosamente una pierna en la pernera del pantalón, y luego la otra. Reparando en los jirones que quedaban de la ropa que Owain y ella habían llevado la pasada noche, decidió que pronto tendría que conseguir ropa nueva. Se levantó y contempló el desnudo cuerpo de él durante unos instantes. De una palidez antinatural, ningún movimiento (ni respiración, ni pulsación) perturbaba su quietud. Parecía más un cadáver que una persona dormida. Pero, se recordó, es que en buena parte eso es lo que era.
Mientras lo observaba allí tendido, con la apariencia de un muerto, Kendall no pudo evitar pensar en cómo se habían alimentado mutuamente apenas hacía unas cuantas horas. Su contacto había sido mucho más que un simple intercambio de sangre. Qué extraño, pensó. Nada como aquello había ocurrido antes. No es que el habitual ritual de alimentación no resultase placentero. De hecho estaba a kilómetros de distancia del sexo de los mortales. Pero aquella noche algo diferente había ocurrido.
La habitación comenzó a dar vueltas. Necesito aire fresco, recordó. Guardó su mágnum .45 bajo la camisa y se dirigió lentamente escaleras arriba. No había señales de la presencia de Montrovant o Isabella. Mala cosa, porque Kendall hubiera estado encantada de tener la oportunidad de coser a balazos la cabeza del vampiro. El Oscuro, se mofó. Más bien yo diría el Lerdo.
El vigoroso aire de la tarde la animó un poco. Su cabeza comenzó a aclararse, y sintió cómo las fuerzas volvían a ella. Había perdido algo de sangre la noche anterior, pero la sangre vampírica fresca que había tomado a cambio enjugaría fácilmente la pérdida.
El pueblo de Glastonbury parecía un pequeño y apacible lugar. Los vecinos paseaban tranquilamente, sin prestar demasiada atención a Kendall. A pesar de ello, procuró no dejarse ver demasiado. Estaba intrigada por el hecho de que, desde el exterior, los estragos sufridos por la puerta principal de la casa de Isabella, todavía por reparar, no resultaran visibles. En todos los aspectos, la casa resultaba muy semejante a las de la vecindad. ¿Qué otros trucos, se preguntó Kendall, guardaría su misteriosa anfitriona en la manga?
Ahora que comenzaba a sentirse más fuerte, se dedicó a inspeccionar el área alrededor de la casa de Isabella, buscando cualquier serial del paso de Montrovant, o de otros peligros potenciales. Como la mayor parte de la conversación había tenido lugar en francés, Kendall no tenía una idea muy clara de lo que estaba ocurriendo, pero eso no le impedía mantener los ojos bien abiertos y atentos a cualquier detalle sospechoso.
Terminó su ronda cuando el sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte. No había encontrado nada fuera de lo ordinario. Su mirada se volvió hacia el este, en dirección al tor, cuya silueta dominaba la campiña. Había investigado la colina y la capilla de la torre la misma noche en que Owain y ella habían llegado a Glastonbury. Pensando de nuevo en Owain, no pudo evitar preguntarse por la ferocidad con que se había alimentado de ella la pasada noche. Quizá fuese su imaginación, pero por un momento había creído que iba a succionarle toda la sangre. Puede que entonces la hubiera tomado y la hubiese hecho como él. O puede que la hubiese abandonado, convertida en un cadáver marchito, muerta y bien muerta. Sentía que una de las dos posibilidades la había rondado muy de cerca. Kendall le había notado debatirse, luchar contra sí mismo, contra su deseo por ella, y no sabía lo que pensar de ello.
Aunque la suya no era una vocación típica, siempre había considerado a Owain como su patrono, y el trabajo que para él desempeñaba como el medio para conseguir un fin. Quizá, de alguna manera, su cuerpo se estaba volviendo adicto a la excelencia física que la sangre de él otorgaba, pero en todo caso ella se preciaba de servirlo bien. La otra noche, sin embargo, cada uno de ellos había cruzado la línea que separa a un patrón de su empleado. Owain, estaba casi seguro de ello, había querido algo más que su sangre. La había querido a ella. Y ella lo había deseado a su vez. Había deseado su sangre; había deseado ser como él; estar con él de aquella noche en adelante.
Aquello sentimientos la angustiaron. Ya era suficientemente malo perder el control mientras se alimentaba, pero desarrollar lazos emocionales y físicos y someterse a los caprichos de otro...
Y no un simple hombre, se reprochó. ¡Un vampiro, por el amor de Dios! Trató de arrojar lejos de su mente tan estériles pensamientos.
Con la llegada del crepúsculo, los habitantes de Glastonbury se dirigieron lentamente a sus casas o al pub local. Los últimos de los precoces turistas que realizaban excursiones por los alrededores regresaban al pueblo, o bien montaban en sus coches alquilados y tomaban el camino a Bristol o Bath, o dondequiera que se alojasen. Kendall confió en que Owain y ella se encontrarían lejos del lugar antes de que la temporada turística llegase a su apogeo, lo que ocurriría al cabo de unas pocas semanas. No quería encontrarse cerca cuando las hordas de seguidores de la Nueva Era y de jovenzuelos a la última moda invadiesen el pueblo. Las leyendas relacionaban el tor con todo tipo de cosas, desde el rey Arturo, hasta los druidas, pasando por el mundo faérico. La primera reacción de Kendall fue la de burlarse ante tales fantasías, pero entonces se dio cuenta de que ella trabajaba para un vampiro, así que ¿quién sabía?
Pero ese tipo de cosas eran exactamente las que no quería considerar en aquel momento Mientras intentaba ignorar la naturaleza de sus cambiantes relaciones con Owain, sus ojos se fijaron en las ruinas de la Abadía de Glastonbury. No se encontraba muy lejos de la casa de Isabella, apenas unos cientos de metros hacia el sur. A pesar de los siglos de abandono, numerosas porciones de los muros y los arcos se mantenían en pie. Mientras las sombras se cernían sobre ella, Kendall imaginó que la Abadía estaba todavía intacta, y que ella podía ver el paisaje que la rodeaba tal y como podría haberlo hecho alguien cientos de años atrás.
Se acercó a una sección de un muro, y acarició la envejecida piedra con los dedos. Cientos de años, pensó. Si Owain llega a hacerme como él, podría rondar por aquí durante todo ese tiempo. Suspiró. A pesar de sus propósitos no podía permanecer alejado de sus pensamientos a su maestro y a lo que había ocurrido entre ellos. Había oído a Owain referirse a su naturaleza como una maldición. Pero ella... ¡oh, qué inmenso placer le proporcionaría una vida de siglos y siglos! Frunció el ceño ante el nuevo curso que habían tomado sus meditaciones. No bromees contigo misma, pensó. ¿Acaso te parece que él se siente feliz? No comprendía la melancolía que dominaba a Owain como una perpetua nube de tormenta. Pero tampoco era cosa de su incumbencia. Y no tiene ningún sentido fantasear sobre la posibilidad de convertirse en alguien como él, se regañó. Él otorgaría el regalo, o no lo haría. No había nada que ella pudiese hacer aparte de su trabajo.
Pero a pesar de todo, seguía sintiendo curiosidad frente a una vida extendida durante centenares de años. El mundo parecía cambiar mucho, pero algunos lugares, como éste en el que se encontraba ahora, parecían casi invulnerables al paso del tiempo. Quizá no resultase demasiado presuntuoso por su parte preguntarle sobre ello a Owain una noche. Para alguien como Kendall, que todavía no había cumplido los treinta años, la percepción del tiempo en tan amplia escala era sencillamente inconcebible.
Repentinamente se dio cuenta, para su disgusto, de que últimamente solía pensar en Owain como algo más que su patrón, que su maestro y que la fuente de sus superiores habilidades. Le gustaría, si fuera posible sin superar los tácitos límites que los separaban, poder hacer algo para aliviar el peso de la tristeza que veía reflejada en su cara. Me gustaría poder ayudarlo, estar allí para él, admitió para sus adentros.
Un sonido brusco despertó a Kendall de sus ensoñaciones. Aunque no distinguió conscientemente de qué se trataba, actuando por instinto, con un movimiento fluido, extrajo la pistola de su cinturón y se volvió.
_____ 12 _____
--Sólo entonces liberará Caín de su yugo al buey de ojos rojos, cuyo nombre es Gehena, porque nadie puede soportar la visión de su semblante.
La transformación resultaba asombrosa. La calmada y cáustica Isabella era arrebatada mientras hablaba por una pasión, un sentido de urgencia, que Owain nunca hubiese creído posible en ella. Parecía como si las palabras de la profecía hubiesen provocado un incendio en sus ojos.
Las palabras también afectaban a Owain, pero de diferente manera. Gehena. El Fin de los Tiempos. La más oscura de las noches, cuando los Cainitas más ancianos se levantarían después de siglos de sueño y consumirían a su progenie. La noche, decía algunos también, en la que el propio Padre Oscuro despertaría y volvería a caminar sobre la Tierra. Y si las profecías estaban en lo cierto, no estaña demasiado complacido por lo que sus ojos verían.
--El Primogénito viene envuelto en la furia. Arranca a sus hijos de sus tumbas. Su cólera es un martillo, un basto garrote húmedo de la sangre del Asesino de la Estirpe.
Sí. En verdad Owain había asesinado a los de su estirpe, tanto a mortales como a Cainitas. Había incluso destruido al portador del cáliz de Cristo.
--Su voz es un viento tenebroso que recorre los campos. A su mandato, los cielos se abren, y llueve sangre sobre los surcos que ha excavado. Sus hijos levantan expectantes caras hacia el Cielo, pero son sofocados y ahogados en el torrente de derramada vida. Tal es el precio de su apetito.
Pero Owain dudaba de que sus pecados, por terribles que pudieran ser, hiciesen palidecer a los de muchos de sus hermanos. Si estaba en lo cierto, el día del juicio no traería la condenación final sólo para él, sino para todos los Cainitas.
La profecía resonaba con acordes de verdad en el interior de Owain, se abría camino violentamente hasta la negrura de su alma. Podía sentir el poder de sus palabras en sus mismos huesos. Las visiones que durante todos aquellos meses lo habían asaltado comenzaron a aparecerse sucesivamente en su mente. Algunas imágenes eran destellos del infierno en que su vida se había convertido desde sus días de mortalidad. Otras se referían como alegorías al destino que aguardaba a la raza de monstruos a la que se había unido. Y la mayoría de ellas se confundían como un eco en su mente, sin que pudieras distinguirlas, con las palabras de Isabella.
--El tiempo de la Cosecha -murmuró Owain para sí. Durante muchas semanas había tratado de ignorar, de olvidar, las feroces visiones. Pero ahora, escuchando a Isabella hablar, fue consciente de que el mensaje que escondían no era sólo para él. No podía sencillamente apartarlo y dedicarse a otros menesteres.
--¿Acaso no está claro? -preguntó ella-. El tiempo de la Cosecha. Por todo el mundo, tus hermanos de raza se marchitan y mueren, víctimas de su propia sangre hirviente. Las calles, literalmente atestadas por los Condenados, están por fin vacías.
--Pero tú, precisamente tú -dijo Owain recordando la carta dirigida a El Greco que Isabella había falsificado-, sabes que la maldición de la sangre fue desatada por Carlos, fue un plan urdido por el Sabbat que salió mal.
--¿Y eso lo convierte en menos cierto? -preguntó, de nuevo un rastro de condescendencia en la voz. Levantó de sus rodillas el tomo forrado en cuero que sostenía-. Estas son las palabras de José de Arimatea. La profecía escrita por su propia mano. ¿Debía cada pieza ser situada en su lugar por él mismo? ¿Debía acaso poner las manos sobre el cadáver de un vampiro fulminado por la maldición y pronunciar las palabras "el tiempo de la cosecha" para que se cumpliese la profecía? Los designios divinos a menudo ven la luz de la mano de insospechados agentes.
--¿Las palabras de José de Arimatea? -preguntó Owain, mirando boquiabierto el voluminoso libro.
Isabella asintió.
--Él vaticinó la maldición de la sangre. Vaticinó el desvanecimiento de la sangre -su mirada se endureció sobre Owain-. Y vaticinó muchas más cosas... Asesino de la Estirpe.
Con la mente todavía vagando entre las visiones, Owain volvió lentamente a tomar asiento y abrió el maltrecho libro de Angharad sobre sus rodillas. Las páginas estaban rotas y cubiertas de sangre seca. Comenzó a pasar las páginas desde atrás, dejando las que estaban en blanco hasta llegar a la última anotación, escrita por él mismo.
¿Qué hubiera pensado Angharad?
Albert, el asesinado Malkavian, había pronunciado aquellas palabras. Albert, que había pronunciado un nombre que nunca hubiera debido conocer. Albert, que había entregado a Owain el medallón que había permitido a Isabella espiarlo. Levantó los ojos del libro y miró a Isabella.
--Los divinos designios a menudo ven la luz de la mano de insospechados agentes -volvió a decir.
--¿Albert? -preguntó Owain, incrédulo.
--Te he vigilado durante muchos años -dijo Isabella-. He usado muchos medios diferentes, e incontables agentes. Albert no era mi fuente de información más... fiable, pero se mantuvo en contacto contigo, si bien de manera intermitente, durante cientos de años.
Owain recordó el medallón, el dibujo de la hermosa mujer y la palabra garabateada en el reverso del papel: madre. Como en el caso de Ellison y su Melitta, Isabella había proporcionado a Albert una conexión con alguien muy querido de su pasado.
¿Qué hubiera pensado Angharad? Por un breve momento, la esperanza resplandeció en el interior de Owain. ¿Podía Isabella hacer lo mismo por él? Pero entonces se encontraría en deuda con ella. Se convertiría en un peón en sus juegos, tal y como Albert y Ellison habían hecho. No toleraría esa servidumbre.
Owain siguió pasando páginas de su libro, dejó atrás las anotaciones que había escrito a lo largo de los años, hasta llegar a las páginas pobladas por la delicada letra de su único amor, Angharad. Vio el perfil de una hoja que ahora se había convertido en polvo, y las palabras que, durante tantos años, la hoja había mantenido ocultas.
Que sea así. Que así sea. Isabella, desde su asiento, recitó las palabras que Owain estaba leyendo. Repicaban en su mente. Eran las mismas que habían aparecido en sus visiones. Las mismas que Kli Kodesh había pronunciado en las calles de Toledo.
--Angharad conocía las profecías de José -dijo Isabella.
--¿Cómo es posible? -preguntó Owain débilmente. Apenas escuchó la respuesta de Isabella. Sus pensamientos volaban rápidos en pos del pasado.
Isabella volvió a depositar el libro sobre sus rodillas.
--José no era un simple mortal, Owain. ¿Acaso crees que hubiera accedido a encontrarse con alguien como tú, que se hubiera arriesgado a ser asesinado y a que su sangre te sirviera de alimento, si no fuera por un propósito más elevado?
Te ofrezco la esperanza. También aquellas eran las palabras de José. ¿Pero qué era lo que, se preguntó Owain, había esperado ganar José con el sacrificio de su propia vida?
Isabella siguió recitando las palabras de la profecía, que parecía conocer de memoria.
--Yo he visto una Cruz, empapada por la sangre de nuestro Señor, ardiendo para dar a luz una nueva vida. He visto brotar de ella las ramas de la Santa Zarza para impedir la impía cercanía de los impuros y el sabor de la fruta prohibida.
--Él sabía lo que iba a ocurrir, Owain -insistió Isabella-. La Isla de los Ángeles temblando... Miguel arrojado a la tierra. En 1375, un terremoto asoló esta parte de Inglaterra. La capilla de San Miguel en lo alto de la colina fue destruida -sus ojos brillaban llenos de convicción-. ¡Estas palabras habían sido escritas cientos de años antes! La noche que bebiste la sangre de José, el periodo de tiempo que permanecía oculto a tu memoria... ¿qué año era?
Owain recordó. Había huido de Gales a comienzos del siglo catorce. Primero había marchado a Francia, pero algunos años más tarde había regresado a Inglaterra.
--Fue aquel año -murmuró, embargado por la consternación.
--José hablaba de su propio sacrificio, del fin que sabía que le esperaba. Así como la cruz fue el instrumento del sacrificio de Cristo, la vara lo fue para José. Y arraigó y creció como la Santa Zarza.
Owain sacudió la cabeza. Debía existir otra explicación. ¿Cómo podía José haber sabido con siglos de antelación lo que Owain iba a hacer? Pero las visiones lo asaltaron con renovada furia, y se tambaleó, a punto del desmayo.
... la Isla de los Ángeles temblando... Miguel... arrojado a la tierra.
La colina tembló y se agitó. La torre se combó a un lado y a otro. La cruz de piedra cayó sobre el suelo y se hizo pedazos. Los sillares se soltaron de los muros de la torre. Se inclinaba peligrosamente. Una sección del muro cedió. La estructura completa tembló, y se desplomó sobre la tierra...
--Owain.
Su visión se aclaró. Volvió a ver el mobiliario del salón. Pero la dicotomía era demasiado acusada. Miró a Isabella, perplejo.
--Hay más -dijo Isabella. Se volvió hacia su propio libro. Su dedo se deslizó sobre las palabras a medida que leía:
--Y entonces sobrevendrá el Asesino de la Estirpe. Suya es la sangre del sacrificio. Suya la agonía de las eras. Las lamentaciones tiñen su alma. Los hijos de Caín son Cosechados. El Asesino de la Estirpe es Cosechado. Y él lleva una corona de espinas.
Owain escuchó las palabras. Escuchó el nombre que, aparentemente, le había sido otorgado: Asesino de la Estirpe.
--Cuando el Tiempo de la Cosecha haya pasado, el Asesino de la Estirpe se presentará ante el Traidor de la Sangre. Gemidos y rechinar de dientes son la sombra del Traidor, siguiéndolo como la noche sigue al día. Y así, la Tierra abrirá su vientre y la Bestia saldrá arrastrándose de él, en busca de la sangre con que saciar su sed. Miguel, el más exaltado entre los miembros de la Gloriosa Compañía, tiembla ante la Tríada Impía, al fin completa. La Bestia camina sobre la Tierra. La Ruina de los hijos de Caín está próxima.
--No había oído esas palabras antes -dijo Owain.
--Porque la hora no había llegado todavía -dijo Isabella-. Hasta hoy.
--¿La hora? ¿Para qué?
La pasión volvió a iluminar los ojos de Isabella.
--La hora de la culminación de los esfuerzas de José. La hora de la destrucción de tu raza. La hora de la culminación de mis propios esfuerzos. Es tu destino, Owain.
--¿Es mi destino destruir a todos los vampiros? ¿Destruirme a mí mismo? -sacudió la cabeza-. Estás loca.
--Pero, Owain. ¡Has estado destruyéndote a ti mismo durante casi un milenio! -Isabella casi gritó-. ¿Qué te ha traído la maldición de Caín, salvo de la muerte lenta de cada jirón de tu humanidad? Has sufrido durante casi mil años. 'Suya la agonía de las eras. Las lamentaciones tiñen su alma' -repentinamente su voz se tornó dulce, comprensiva-. Ha llegado el momento de tu liberación.
--Esas profecías -Owain agitó la mano frente a los libros-. Son un sinsentido. ¿Cómo puedes estar segura de que soy de verdad el Asesino de la Estirpe, o de que José había planeado que lo mataría y me bebería su sangre? -argumentó. Pero más por desafío que por convencimiento. Las visiones habían impresionado profundamente su alma. Las profecías, y las mismas palabras de Isabella, pudiesen ser probadas o no, sonaban verdaderas en sus oídos y en su mente.
Isabella cerró el libro y lo dejó sobre su regazo.
--Estoy segura -dijo-, porque José me lo reveló. -Owain no creía haber oído lo que había oído-. Me senté tan cerca de él como lo estoy ahora de ti, y me habló, hace casi mil años.
Owain permaneció en un asombrado silencio.
Isabella no esperó a que se recupera.
--Me has acusado de haber traído a Montrovant aquí. No lo hice. Pero creo, en cambio, que vino para servir a un propósito. Recuerda. Y así, la Tierra abrirá su vientre y la Bestia saldrá arrastrándose de él, en busca de la sangre con que saciar su sed. Estoy segura de que advertiste que hablaba en francés arcaico. Sin duda acababa de abandonar la tierra, de salir de cualesquiera inmunda sima en la que haya dormido los últimos cuatrocientos años. Y buscaba el Grial. Quería beber la sagrada sangre que pudiese calmar su sed.
Owain pudo ver la conexión que ella estaba sugiriendo. Asesino de la Estirpe. La Bestia.
--Pero eso sólo son dos tercios de la Tríada Impía. ¿Qué hay del Traidor de la Sangre?
Isabella se puso lentamente en pie.
--El tiempo que auguran las profecías y su significado completo -dijo-, han sido un misterio para mí durante mucho tiempo. Como el apóstol Pablo aguardando el retorno del Señor, yo he esperado el tiempo de la Ruina. Dejé un rastro para que lo siguieras: las cartas entre El Greco y tú. A través de mis propios espías en el Sabbat, incluso ejercí algunas influencia en la elección del nombre del experimento que condujo a la maldición de la sangre.
Otra pieza del rompecabezas que encontraba su lugar.
--Proyecto Angharad -musitó, casi para sí mismo, y entonces se volvió hacia Isabella-. Eso fue sólo para atraer mi atención.
Ella asintió.
--Me temo que mi fe en la profecía no es tan fuerte como era la de José. Él dio su vida, al fin y al cabo. Pero yo me esforcé en dejar señales que te trajeran hasta mí. Debí suponer que las visiones acabarían por traerte hasta aquí, más tarde o más temprano. Una vez que la Cosecha te golpease, las visiones no tardarían en seguirla.
--¿Entonces es que estoy infectado por la maldición de la sangre? ¿Eso es lo que provocó las visiones? -esta revelación dejó perplejo a Owain. La mayoría de los Cainitas afectados por la maldición habían muerto de una manera atroz al cabo de pocos días, o de semanas, en el mejor de los casos.
Isabella esquivó su pregunta.
--Puede que la maldición, que José previo, fuese la causa de las visiones. O puede que fuera la canción de tu maravillosa sirena, allá en Atlanta, lo que tocó tu alma, la que liberó lo suficiente los recuerdos, y las visiones vinieran después. En cualquier caso, las visiones aparecieron, como José sabía que harían... y tú estás aquí. Es tu destino.
El destino. Desde los primeros días de su vida mortal, Owain había luchado siempre por ser el gobernante de su propio destino. Había huido de Gales en vez de someterse a la voluntad de los descendientes de los invasores normandos. Había tratado de esquivar la autoridad de El Greco y del Sabbat, del Príncipe Benison y de la Camarilla. Y, corrompiendo a los Templarios y buscando el Grial había llegado tan lejos como para desafiar la autoridad del Dios al que hacía responsable de las tragedias que se habían abatido sobre él.
Ahora, sin embargo, se encontraba con que no era un rey, sino un peón en los juegos que Isabella había llevado adelante durante siglos. Era una pieza inconsciente de las profecías de José.
O eso querría Isabella que creyera.
--Mi destino -dijo con voz deliberadamente mesurada- sólo me pertenece a mí. Sólo yo puedo decidir sobre él.
Isabella no intentó hacerlo cambiar de opinión. No directamente.
--Antes me preguntaste acerca del Traidor de la Sangre al que se mencionaba en la Profecía -le recordó-. La mujer de tus visiones era alguien que conocías -era una afirmación. No una pregunta.
Owain sintió que sus mejillas ardían. Albert y Ellison podían haberse prestado al mercadeo de emociones de Isabella, pero él estaba resuelto a no repetir sus errores. Costase lo que costase, mantendría en su poder el escaso control que sobre su destino le quedaba.
--Ya has mancillado su nombre dos veces -la advirtió-. La primera con Albert, y la segunda con Carlos y el Sabbat. Lo utilizaste como señuelo para atraerme aquí. Ambos sabemos que ella no tenía nada que ver con este asunto, así que deja de ensuciar el recuerdo que conservo de ella.
Isabella pareció de pronto preocupada. Su expresión se volvió una caricatura de la de una madre atribulada.
--Oh. Pero, Owain. ¿Qué hay de tu libro? -hizo un gesto en dirección al desvencijado volumen-. ¿Acaso no fue ella la que te lo dio? ¿Por qué crees que habría escrito en él las palabras de la profecía de José? ¿Y cómo podía haberlas conocido?
Owain se puso tenso ante sus preguntas. Había estado cuestionándose las mismas cosas durante mucho tiempo, y no había logrado encontrar respuestas razonables.
--¿Y qué hay de las visiones? -preguntó Isabella.
--¿Qué? ¿Qué hay de ellas? Sueños y fantasmas del pasado, nada más.
--Pero, ¿acaso no te parecieron al principio caóticas, azarosas, sin sentido? Y ahora, en cambio, las reconoces como lo que son, signos que señalaban a las profecías.
--¿De veras lo hago? -preguntó Owain. Durante un breve momento se había dejado arrastrar por la historia de ella. Era cierto que existían inquietantes similitudes entre sus visiones y las profecías pero, ¿acaso significaba eso algo?-. Pura coincidencia -afirmó-. Nada más que puras coincidencias. E incluso si estuvieras en lo cierto, incluso si soy el Asesino de la Estirpe, y Montrovant es la Bestia, Angharad no podría ser el Traidor. Está muerta hace ya mucho tiempo. Tu profecía no se ha cumplido.
--¿Tan seguro estás? -inquirió ella.
--Estás loca -dijo Owain-. ¿Me arrastrarías a tus juegos para que acabase destruyéndome a mí mismo?
--¿Qué de bueno te han proporcionado los siglos de tu no-vida, Owain? -preguntó con brusquedad-. Todos aquellos a quienes has conocido y a quienes has amado han muerto, mientras tú seguías tu camino. ¿Vas a decirme que durante todas esas interminables noches no has sentido alguna vez la llamada del sol, el anhelo de poner fin a tu eterna pesadilla?
Una vez más, las cuestiones que Isabella planteaba reflejaban de manera espeluznante los pensamientos del propio Owain. Lo había estudiado durante demasiado tiempo como para que el Ventrue pudiese engañarla. Pero precisamente aquella vigilancia, el espionaje del que había sido objeto, lo enfurecía y lo impulsaba a resistirse a ella de todas las maneras posibles. Ya lo habían manipulado suficiente. Nunca más.
--Aseguras haber vivido más de un millar de años. Contesta tú a las preguntas.
--Ah, pero es que yo no soy como tú, Owain -dijo Isabella. Su voz se tornó gélida-. Eres una perversión sobre la faz de la Tierra, una maldición para la humanidad. José dijo que ofrecía esperanza. Decía la verdad. Ofrecía la esperanza de la liberación. En tu caso, la esperanza de verte libre de tu maldición. Para el mundo, la esperanza de verse libre de ti. No soy como tú -repitió-. Mi vida tiene un propósito. No me levanto cada noche para robar la vida que me permita volver a levantarme y seguir robando más y más vida, noche tras noche, hasta el fin de los tiempos. El fin de los tiempos, Owain. Éste es el Fin de los Tiempos.
Su odio hacia Owain y todos los de su especie se revelaba ahora sin ambages. Ningún delicado velo de sarcasmo ni la pretensión de una búsqueda del conocimiento enmascaraban sus intenciones ya. Y por mucho que ella enfureciese a Owain, no podía refutar sus palabras. Había pasado demasiados años pensando lo mismo, deseando reunir el coraje para salir al encuentro del sol, queriendo poner fin a la maldición. Pero le había faltado la fe. Y la esperanza.
Te ofrezco la esperanza.
Ahora era posible que obrasen en su poder los medios para acabar con la maldición. No sólo para sí mismo, sino para el mundo entero. Isabella era erudita en profecías. Podría simplemente seguir la dirección que ella le señalaba, y su perpetuo infierno acabaría por fin. Pero entonces, enfrentado con la perspectiva de la completa destrucción de su condenada raza, Owain se dio cuenta de que Isabella había pasado por alto un detalle. Una diminuta chispa de esperanza latía todavía en el interior de su pecho.
--Estás equivocada -le dijo-. Mi existencia no carece por completo de propósito, aunque durante mucho tiempo también he creído que era así. -Owain rememoró a Angharad tal y como se le había aparecido en sus más recientes visiones. Había parecido tan completamente real... Después de todo, no sólo la había visto. También la había tocado. Trató de ignorar el resto. Ella se había vuelto hacia él. Le había dado un nombre: Asesino de la Estirpe. Pero incluso esas perturbadoras y dolorosas acciones sólo habían servido para probar a Owain que su recuerdo permanecía vivo dentro de él. Sus pasiones, que habían sido despertadas del letargo meses atrás por la canción de la sirena, ardían poderosamente gracias a las visiones. Su humanidad había de alguna manera vuelto a despertar y, mientras aquel fuego permaneciese encendido, la vida tendría algún significado para él.
»Hay un recuerdo que guardo celosamente muy cerca de mi corazón -dijo-. He consumido demasiados años entregado al dolor y la nostalgia, pero no es demasiado tarde para cuidar de ese recuerdo. Te equivocas, Isabella. Mi vida sí tiene un propósito.
Isabella, de pie frente a él, permaneció en silencio. Inclinó la cabeza y, al mismo tiempo, levantó ambas manos, con las palmas hacia fuera, frente a su propio rostro. Con voz apagada, comenzó a cantar. Las palabras, en la misma lengua que Owain la había oído utilizar antes, apenas resultaban audibles. Sin embargo, Owain no pudo contemplar durante mucho tiempo su encantamiento.
Lentamente, Isabella bajó ambas manos a un tiempo, mostrando la frente, las cejas, y por fin los ojos. Owain saltó de la silla bruscamente, y casi tropezó con ella. Siglos de no-vida no lo habían preparado para afrontar lo que vio. Su primer impulso fue el de volverse, y correr, alejarse de aquella casa para siempre. Pero, en cambio, se mantuvo de pie, inmóvil, observándola con aterrorizada fascinación.
Los movimientos de la mujer eran lentos. La nariz, los labios, la barbilla, todo su rostro era visible ahora. Las facciones todavía eran oscuras, pero habían cambiado, eran diferentes. La mujer que se encontraba frente a él era más alta de lo que había sido Isabella. Su porte era gracioso y al mismo tiempo pleno de majestad, como el de una antigua reina. Los ojos y el pelo, negros, la cara suavemente redondeaba... los rasgos que habían obsesionado los recuerdos de Owain durante tantos siglos.
--Angharad...
Se erguía frente a él. Sin darse cuenta, levantó una mano y la alargó hacia su mejilla. Las yemas de los dedos sintieron el hormigueo nervioso de la anticipación del contacto de su piel, más suave para él que el vellón de los corderos recién nacidos. Pero entonces el peso de la paradoja cayó por completo sobre su mente. Esta habitación en esta casa, los cientos de años transcurridos, la imposibilidad de lo que sus ojos presenciaban...
--¡Brujería! -apartó los ojos. No miraría aquella perversión de su memoria, aquella abominación. Porque aunque estaba espantado, no podía confiar en que no caería de rodillas ante ella para cubrir de besos sus pies.
--Owain.
La voz era todo lo que él recordaba, e incluso más. Sus rodillas temblaron ante el sonido.
--Está muerta -farfulló apretando los dientes-. Ella está muerta.
--Owain -volvió a decir con voz paciente-. ¿Qué te dicen tus ojos? ¿Qué te dice tu corazón?
Él siguió sin mirarla.
--Eres una criatura de engaño, una mujer de mentiras.
El sonido de su apacible risa, la risa de Angharad, lo envolvió, arrancando a su memoria recuerdos intensos de su vida mortal.
--Soy una mujer de mentiras. Estás en lo cierto. Pero no de la manera en que piensas, querido Owain.
Querido Owain.
Trató de controlar el temblor de su cuerpo. Novecientos años de soledad, y ahora ella se encontraba de nuevo junto a él.
--Ella está muerta.
Un delicado paso. Y luego otro.
--Tienes razón, Owain. Sería una cosa muy sencilla el adoptar su apariencia, parecer como ella, hablar como ella -sus dedos apartaban gentilmente el pelo de la cara de él. Cerró los ojos con fuerza, tratando de escudarse, de negar su existencia, pero su contacto era tal y como él lo recordaba-. Tienes razón, pero eso no es lo que crees.
Se situó a su lado y tomó su mano. Owain era incapaz de resistirse a ella. Estaba paralizado, sin saber si huir o estrecharla entre sus brazos.
Un temblor recorrió su cuerpo. Podía sentir los latidos de su corazón, a su lado. Sólo la había visto una vez después de su Abrazo: cuando ella era vieja y estaba ciega, y vivía recluida en la Abadía de Holywell. Aquella noche había podido oler la sangre que corría por sus venas. Había escuchado el latir de su corazón. Y aunque sus ojos pudiesen confundirlo, el aroma de la sangre no mentía jamás. Ella era Angharad.
--No soy como tú -dijo en tono tranquilizador, como si tratase de explicarle las pesadillas a un niño para alejarlas-, pero he vivido muchos años. Soy uno de los Renacidos, mi querido Owain, y mi magia me ha permitido ser lo que debo ser para que las profecías acaben por cumplirse.
La certeza de la verdad que ella estaba diciendo se apoderó de Owain, como los aparejos de un barco naufragado arrastrando a un marinero a las profundidades y a la muerte.
La boca de Angharad estaba muy próxima a su oído, ahora. Podía sentir su respiración. Sus palabras sonaron como las promesas de una amante.
--No existen las coincidencias -dijo, utilizando las palabras de él-. Cuándo tu hermano Rhys, mi marido, decidió que debías morir, ¿crees que fue por casualidad que uno de los Condenados decidiera hacerte suyo? José me instruyó bien, querido Owain. Viví aquella vida para que tú pudieses unirte a las condenadas legiones de los no-muertos, para que, un día, pudieses llegar al lugar preciso, en el momento preciso, para que pudieses realizar tu destino en plenitud.
La habitación daba vueltas alrededor de Owain. Las certidumbres sobre las que había basado sus novecientos años de vida estaban siendo hechas pedazos delante de él. ¿Tendría que creer que el único amor que había conocido, que había sido al tiempo su solaz y su tormento, era en realidad una farsa?
--He vivido muchas vidas y he muerto de muchas muertes -dijo Isabella-. Y he retornada cada vez a la existencia para que mi propósito pudiese ser culminado. ¿Qué vientre crees que dio a luz a Albert? ¿Quién crees que alimentó su locura para que, una noche, un Malkavian lo reclamara y así, otra noche, pudiera encontrarse contigo?
La inmensidad de la decepción comenzó a devorar el alma de Owain.
--El momento señalado para que te sea revelada la verdad ha llegado por fin -dijo Isabella, dijo Angharad-. Y debes saber esto: nunca te amé, Owain. Me preocupé por tu suerte sólo en la medida en que esa preocupación te traería hasta aquí, en este momento. Has bebido la sangre del profeta, y yo te he traicionado. El Asesino de la Estirpe se presentará ante el Traidor de la Sangre. La ruina de los hijos de Caín se aproxima.
Un latido martilleante se elevó en la cabeza de Owain. Se volvió para enfrentarse a Angharad, para enfrentarse a su amor. Lágrimas de sangre corrían por sus mejillas. Sus uñas, afiladas como zarpas, se clavaban en las palmas de sus manos. Siglos de lucha para gobernar su propio destino, y ahora descubría que el pilar que sostenía la base de su misma existencia era en realidad una mentira, un ardid urdido por individuos de los que no sabía nada. ¿Y ahora me obligará de alguna manera a completar su profecía? ¿Me hará alcanzar el objetivo por el que me ha traicionado?
--¡No!
El revés de su mano golpeó a Angharad en pleno rostro, impulsado con todas sus fuerzas. La cabeza de ella se torció y su cuerpo salió despedido a lo largo de la habitación. Su inerte forma chocó contra la pared y cayó al suelo.
Owain apenas podía ver a través de la sangre que inundaba sus ojos. Levantó una mano frente al rostro. La mano que había golpeado a su amor. En la otra mano, aún sostenía su amado libro. Lo apretó con fuerza hasta que el lomo se partió en dos y la cubierta de cuero, y cada una de las páginas se desgarraron. Entonces levantó la destrozada masa sobre su cabeza y la arrojó contra el suelo.
Angharad yacía sobre el suelo como una muñeca rota.
Owain se alejó de ella. Puede que su amor hubiera sido una mentira, pero había sentido el fuego de la pasión en el interior de su pecho. Pese al abrumador dolor que lo embargaba, notaba que la renacida humanidad todavía pugnaba por emerger de las sombras de su negra alma. Cruzó tambaleante la habitación. Escaparía de aquel lugar, y aunque su dolor persistiría mucho tiempo, encontraría a la única persona que de verdad se había ganado un lugar en su corazón. Encontraría a Kendall, y ambos abandonarían juntos el lugar y la profecía. Y entonces la liberaría. La devolvería a su propia humanidad, para evitar que se apagase la frágil llama que ardía entre ellos.
Destrozó por completo la puerta principal, que todavía pendía precariamente de una de las bisagras La noche lo llamaba. Lo instaba a compartir la recién ganada libertad que su corazón le había entregado al romperse.
Pero entonces, después de sólo tres pasos, se detuvo en seco, aturdido, horrorizado, pasmado ante lo que veía. Por un instante estuvo seguro de escuchar la cruel risotada de un dios vengativo.
En la calle, frente a él, yacía una mano humana, cortada por la muñeca. Los dedos sin vida se aferraban todavía con fuerza a la pistola de Kendall.
_____ 13 _____
Owain permanecía de pie, incapaz de moverse, observando fijamente la mano cortada. Su nariz temblaba, atrapando el aroma de la sangre, la misma sangre que había compartido con Kendall apenas una noche antes, la sangre que era una mixtura de la de ambos. Alzó la cara, y con ella su furia, hacia los cielos. En todas direcciones, oscuras y amenazantes nubes se reunían sobre el horizonte.
Dos veces, en el transcurso de las últimas horas, había creído Owain encontrar un sentido a sus vacías noches, un propósito que podría convertir su hastiada existencia en una vida que mereciese la pena ser vivida. Dos veces, aquel propósito le había sido arrancado, había sido aplastado ante sus ojos y abandonado allí para pudrirse bajo el sol como la carroña.
Después de cientos de años de amargura por la pérdida de su amor, había comenzado a creer que sena posible conservar su recuerdo cálido junto al corazón en vez de mortificarse constantemente por lo que no había llegado a ser. Entonces había ocurrido lo imposible: aquí y ahora, Angharad, viva, la culminación de todos sus sueños, había aparecido frente a él para decirle que su amor era una mentira, que lo único que había sentido por él a lo largo de los siglos había sido un ardiente odio.
Y a pesar de ello, Owain no se había rendido a la desesperación. Se daba cuenta de ello con sombría satisfacción. Porque en verdad aquel había sido el propósito de ella, que renunciase por igual a la vida y a la no-vida y que, consumido por la desesperación, se sometiese a sus deseos y completase la profecía. Palabras de Ruina para los Hijos de Caín. Quizá ella se las hubiese revelado para que pudiese realizar algún mágico y poderoso ritual.
Pero no. Incluso abrumado por una insoportable tragedia, Owain se había dado cuenta de que la chispa de humanidad que ardía en su interior no residía sólo en el recuerdo de Angharad, sino en su misma alma. Aun sin su único amor, seguía viva, aunque debilitada. La chispa era alimentada por aquella mujer a la que siempre había contemplado como una sirvienta, una herramienta para usar y de la que prescindir. Y ahora...
Volvió la mirada hacia la mano. Owain sabía quién era el responsable. El corte había sido realizado con una espada. La suya, sin ninguna duda. Un escaso rastro de sangre, imperceptible salvo para alguien que, como él, vivía en la sangre, se dirigía en dirección este hacia el tor. Un rastro, Owain era consciente de ello, que había sido dejado a propósito. Pero en ese caso, pensó, todavía había alguna posibilidad de que Kendall estuviera con vida. El Oscuro obtendría más ventaja sobre él si la mantenía viva. Owain debía seguirlo. Caminó hasta la mano y comenzó a seguir el rastro hacia la colina.
A cada paso que daba, como en respuesta, las nubes que llenaban los cielos avanzaban también, como ondas que fuesen a romper contra la costa. Los truenos, distantes al principio, se aproximaban en pos de ellas. Parecía que toda la primaria furia de los cielos estuviese convergiendo hacia la Isla de los Ángeles. Owain atravesó el último valle y comenzó a ascender por la ladera de la colina en dirección a la torre. Cada una de sus zancadas era celebrada por el estallido de un rayo desde una u otra dirección. El viento azotaba sus cabellos, obligándole a apartarlo de su rostro.
De pronto, el destello de un relámpago reveló una silueta en lo alto de la colina. Una estatua donde no debería haber ninguna. Donde, momentos antes, no había habido ninguna. Por un fugaz segundo la mente de Owain voló al pasado, a las calles de Toledo, a la espeluznante tormenta que se había desatado, a la criatura que se había presentado ante él.
--¡Kli Kodesh! -la voz de Owain se elevó por encima del bramido del viento.
Hubo otro destello, y la estatua apareció con los brazos extendidos. Owain no había captado movimiento alguno. Ni tampoco, hasta entonces, había reparado en la deformada expresión de esperanza que resplandecía en las cinceladas facciones, ni en las sangrientas lágrimas de júbilo que recorrían las mejillas de alabastro.
--¡Has venido a liberarme! -exclamó el anciano alzando el rostro hacia los tormentosos cielos.
--¡No! -dijo Owain-. Estoy aquí por otra razón. No tengo nada que ver con tu profecía.
Desde las profundidades del cuerpo de Kli Kodesh se alzó una retumbante carcajada. Vacilante al principio. Pero pronto todo él se rindió a ella por completo, y su tronante voz se alzó por encima del ruido de la creciente tormenta.
--¡Pero estás aquí, Asesino de la Estirpe!
--¿Dónde está Montrovant? -demandó Owain. No toleraría más juegos, más acertijos.
Kli Kodesh luchó por reprimir sus risotadas. Lágrimas frescas y rojizas manchaban la envejecida superficie de su antaño blanca túnica. Levantó una mano y señaló a la torre que se alzaba sobre ellos.
--La Bestia aguarda.
Owain se precipitó más allá del anciano. Kli Kodesh, su risa mezclada con sollozos de alegría, no hizo ningún movimiento para detenerlo. Los metros que lo separaban de la capilla eran muy empinados, pero parecía que el mismo viento empujara a Owain hacia delante y lo espoleara a seguir su camino. Las nubes se habían cerrado en el cielo sobre la torre, de manera que sólo una pequeña franja de cielo abierto era visible, directamente por encima de ella. Pero entonces, mientras Owain escalaba con manos y pies los últimos metros, las nubes chocaron entre sí y ninguna estrella brilló a través del torbellino. Owain se detuvo frente a la puerta de la capilla. Desde arriba, la esculpida figura de San Miguel, el más exaltado, parecía mirarlo fijamente.
Inesperadamente, Kli Kodesh habló, y Owain advirtió que el anciano se encontraba a su derecha, muy próximo a él.
--Y cuando el tiempo de la Cosecha haya pasado, el Asesino de la Estirpe se presentará ante el Traidor de la Sangre.
--Ya me las he visto con el Traidor -dijo Owain.
--¿De veras? -Kli Kodesh irguió la cabeza-. ¿La viuda? Realmente se sobrevalora.
Más acertijos. Owain había tenido más que suficientes para hartarse. Estaba rodeado por lunáticos que se entretenían con sus enigmas y sus profecías mientras en el interior de la torre, una persona cuya vida dependía de él podía estar muriendo en aquel preciso instante. Su paciencia a punto de agotarse, lanzó una invectiva a Kli Kodesh. Pero el anciano se había esfumado y en su lugar sólo estaba el aire de la noche.
--Él sabía que vendrías -dijo una voz en francés arcaico. Owain se volvió y se encontró frente a Montrovant, que permanecía de pie bajo el umbral de la capilla. Sostenía en una mano la espada de Owain. La hoja estaba manchada se sangre seca.
--Resultas tedioso -dijo Owain.
Montrovant gruñó, y mientras abría la boca para replicar, Owain se abalanzó sobre él. Reaccionando rápidamente, el Oscuro blandió la espada y lanzó una estocada, pero la figura que la espada cortó no era más que un fragmento de sombra. Antes de que el volteo de la hoja hubiese concluido, Owain cayó sobre él desde un costado, y desgarró con las zarpas la cara de Montrovant.
Ignorando los rugidos del vampiro, que había caído al suelo, Owain se precipitó al interior de la capilla. Se cobraría su venganza, pero primero salvaría a...
Sólo dio un paso. Los ojos de Kendall, muy abiertos, sorprendidos, perplejos, saludaron su aparición. Su cabeza había sido clavada sobre la cruz que coronaba el altar. La boca estaba levemente abierta, como si de sus labios estuviese a punto de brotar un grito de alarma.
Owain la miró, conmocionado. Se volvió. Sólo había perdido un momento, pero le costó caro. La espada se hundió profundamente en su costado. Afortunadamente para él, la presencia del umbral dificultaba los movimientos de Montrovant. Se desplomó sobre el suelo. Aterrizó en una charco de sangre que había goteado desde el altar. El aroma de la vida de Kendall estaba por todas partes. Mientras se debatía, su mirada se encontró con sus ojos abiertos.
Montrovant levantó la espada sobre su cabeza y descargó un golpe exactamente donde Owain había supuesto que lo haría. Se apartó, y la espada golpeó contra el altar de piedra, produciendo un sonido agudo. La garra de Owain desgarró la yugular del Oscuro, y éste se llevó una mano a la garganta. Soltó la espada y Owain la recogió antes de que tuviera siquiera tiempo de caer al suelo. Montrovant retrocedió dando tumbos hacia el exterior de la capilla.
--Tu tiempo en la Tierra se acaba -dijo mientras avanzaba con la espada, bañada con su propia sangre. No había misericordia.
En cuanto dio un paso fuera de la torre, el viento tiró de él. Se enroscó en su pelo, en sus ropas, en su brazo, en la espada, como si la tormenta tratase de levantarlo de la tierra. La intensa lluvia que ahora caía no permitía ver más allá de un palmo. Un nuevo relámpago volvió a revelar la figura de Kli Kodesh, que se encontraba a un lado de la torre. Owain mantuvo la espada firme entre el anciano y Montrovant.
--Veo la herida de tu costado -dijo Kli Kodesh-, pero, ¿qué hay de la corona de espinas?
Owain apenas podía oír sobre el rugido de la tormenta, y antes de que la última de las palabras hubiese cruzado el viento, Kli Kodesh golpeó. Se movió con más velocidad de la que incluso Owain podría alguna vez concebir. El impacto en su cabeza hizo tambalearse a Owain, pero antes de que pudiera reaccionar, Kli Kodesh había desaparecido.
Owain giró sobre sus talones para recibir la acometida de Montrovant. El codo del Ventrue destrozó la nariz del otro vampiro, mientras su espada cortaba el aire y se hundía en la carne. Montrovant cayó al suelo, incapacitado.
Owain retrocedió tambaleándose hasta apoyarse contra el muro exterior de la capilla. La herida de su costado latía dolorosamente. Miró a su alrededor buscando a Kli Kodesh, pero el anciano no se encontraba a la vista.
Hubo otro relámpago, y Kli Kodesh apareció calmado junto a Owain. Éste levantó la guardia, no muy seguro de cómo vencer la velocidad del anciano. Por un momento, lo distrajo la lluvia que corría por su rostro... no. No era agua. Sangre. Llevó una mano a su frente y uno de sus dedos recibió un pinchazo. La apartó rápidamente. Palpando con más cuidado, advirtió que el escozor en sus sienes no se debía al golpe que le había propinado Kli Kodesh, sino a una corona de espinas que el anciano había colocado sobre su cabeza.
Con Montrovant momentáneamente inmovilizado, Owain lanzó una mirada a Kli Kodesh a través del manto de lluvia. Sin embargo, el anciano no atacó, sino que se limitó a devolverle la mirada. En su rostro había pintada una expresión burlona, casi expectante.
--Aquí estamos -dijo al fin-. La Tríada está completa. Puedes pronunciar las palabras de Ruina.
--¡Ya está bien de esas idioteces proféticas! -bramó Owain sobre la tormenta. Volvió a considerar la posibilidad de golpear a Kli Kodesh, pero parecía haber pocas esperanzas de éxito. Owain estaba tan indefenso frente al anciano como un mortal lo estaría frente a él.
--¡La reliquia! -gritó Montrovant, poniéndose de rodillas y arrastrándose hacia Owain-. ¡Debes decírmelo!
Sin perder de vista a Kli Kodesh, Owain se volvió un poco para situarse de cara a su oponente. Al menos contra éste sabía que podía defenderse. Pero entonces la torre -no, ¡toda la colina!- tembló con violencia. Owain se vio arrojado contra el muro de la capilla. Montrovant cayó de nuevo al suelo, e incluso Kli Kodesh vaciló. Un trueno volvió a agitar la colina. Relámpagos cegadores estallaron en el cielo, y al menos una docena de rayos descargaron su furia sobre la cima. Owain se pegó todo lo que pudo al muro y se cubrió la cara, tratando de protegerse contra la abrasadora energía de los rayos. La fuerza expansiva de los rayos y la ola de tierra que habían levantado lo hicieron retroceder.
Cuando pudo volver a abrir los ojos, un amplio cráter se había abierto en la cima de la colina, apenas a diez metros de donde él se encontraba, y en el centro de la depresión se erguía una figura solitaria. Al principio sólo su cabeza y sus hombros eran visibles, pero mientras Owain observaba, la forma de un hombre se elevó, no caminando, sino moviéndose directamente en vertical, como si la misma tierra lo estuviese levantando. Para asombro de Owain, el mismo suelo parecía agitarse y compactarse para prestarle su forma al cuerpo.
--Asesino de la Estirpe -entonó la criatura. Quizá era una falsa impresión provocada por la fluctuante luz de los relámpagos de la tormenta, pero el cuerpo de la criatura parecía cambiar, parpadear... hecho de carne un momento, y de una oscura e insustancial materia al siguiente.
Owain lo observó casi en trance y entonces, pudo entrever algo lejanamente conocido en sus rasgos. Había visto aquella cara antes, aunque ahora, a diferencia del pasado, los ojos estaban completamente teñidos de negro. El pecho, las piernas, los brazos, todo él crecía más allá de las proporciones normales a medida que la criatura iba ganando en estatura. Su descuidado cabello era agitado violentamente por las ráfagas de viento. Pero incluso en la deformada y demoníaca cara de aquella cosa de otro mundo, Owain encontraba algo familiar.
--¿Nicholas?
La negra mirada de la criatura se volvió a Owain. Una sonrisa cruel dejó entrever unas fauces tan negras como los ojos, pero rematadas por afilados colmillos. De algún modo, Owain estaba seguro, este era el mismo Gangrel que había llevado un mensaje a Atlanta mucho tiempo atrás, el mismo Gangrel que lo había perseguido por las calles de Toledo.
Toledo... la ciudad donde por vez primera se había encontrado con Kli Kodesh.
Owain apartó la mirada de la criatura y miró a Kli Kodesh. ¿Es esto obra del anciano?
Kli Kodesh, sin embargo, observaba a la criatura, perplejo. Ignorando a Owain, el anciano dijo:
--Y así, la tierra abrirá su vientre y la Bestia saldrá arrastrándose de él, en busca de la sangre con que saciar su sangre -incrédulo, agitó la cabeza-. Yo estaba equivocado.
En aquel preciso instante, algo cayó sobre Owain desde un lado. Montrovant lo aplastó contra el muro y se colocó sobre él mientras caía.
--¡El Grial! ¡El Grial!
La espada se escapó de la mano de Owain. Los ojos de Montrovant parecían a punto de salirse de las órbitas. Sus garras se clavaban en la garganta de Owain. Salvajemente, el Oscuro mordió uno de los lados de la cara de Owain. La locura lo consumía. En aquellos ojos ya no quedaba rastro alguno de pensamiento racional, sólo la obsesión de su búsqueda, y de siglos de fracaso.
--¡No!
Una simple palabra pronunciada por la Bestia hizo temblar la tierra y trepidar las piedras de la torre. Por su abierta boca, la criatura vomitó una masa oscura y palpitante. Una riada, una hirviente pulpa de viscosas sombras rezumó hacia la torre. La boca de la Bestia se abrió imposiblemente mientras vertía la sombra, que se componía de innumerables formas vagamente humanas. Aquí se extendía un brazo. Allí se entreveía un ojo por un momento antes de hundirse bajo la superficie de la masa.
La sombra erizada de formas se movió con terrible rapidez. Manos negras aferraron los tobillos de Montrovant. Otra parte de ella trepó por su espalda y agarró su brazo, su cuello. La masa cubrió sus ojos, y tiró de él hacia atrás hasta que, con bramido de furia capaz de destrozar los tímpanos, Montrovant fue arrancado de encima de Owain. Sus colmillos y sus garras rezumaban sangre del Ventrue.
Transcurrió sólo un instante más y ya únicamente el rostro de Montrovant era visible en la superficie de la temblorosa sombra. Puede que alguno de los miembros que ocasionalmente emergían de la masa perteneciese al Oscuro, Owain no podía estar seguro, pero la enloquecida expresión de dolor y frustración en las facciones del Cainita revelaba que era incapaz de escapar.
Mientras nuevos rayos caían peligrosamente cerca de la torre, la Bestia de negros ojos avanzó. Con cada paso que daba se hacía más grande. Su rastro era de tierra marchita y ennegrecida. La Bestia se sumergió entre las sombras y la masa retrocedió ante el empuje de sus gigantescas manos. Llegó junto a Montrovant, y lo agarró por los hombros.
Súbitamente, la masa de sombras se lanzó hacia delante, cual ola de un maremoto tan negro como los abismos, y arrolló violentamente a Owain y Kli Kodesh. Owain se vio engullido, sujeto, inmovilizado por innumerables apéndices semejantes a brazos, mientras la oleosa sombra se pegaba a él como una segunda piel. Su cabeza se hundió en la masa, y todo se volvió oscuridad, Sin embargo, tras un momento, descubrió que podía ver, aunque con una visión turbia y gris.
La Bestia levantó a Montrovant varios pies sobre el suelo. El indefenso Cainita, como la presa hipnotizada por la mirada de una cobra, no se debatió. La Bestia golpeó en la base de su garganta. Sus colmillos perforaron la carne. El Oscuro echó la cabeza hacia atrás, pero ningún grito de agonía escapó de su contorsionada y convulsa forma.
El tamaño de la Bestia era más de dos veces el de Montrovant. Sus monstruosas dimensiones hacían que aquel pareciera un enano. La Bestia se alimentó, pero no sólo sangre fue succionada del cuerpo de Montrovant. Su figura, de por sí pálida y enjuta, se puso rígida. La piel se estiró como un lienzo sobre los huesos. Crepitó, y luego se rompió en pedazos. La cabellera y el pelo se arrugaron y secaron, convertidos en nada. Finalmente, las ropas, los huesos, y la carne que todavía quedaba en su cuerpo se convirtieron en polvo y la Bestia se irguió con las manos vacías.
Avanzó hacia Owain, y de nuevo la sombra le abrió paso. El Ventrue sintió que lo levantaban del suelo. Miró fijamente al interior de aquellos ojos completamente negros. Su hambre, su odio, lo arrastraron hacia las profundidades. La oscuridad no estaba vacía. Era un agitado reflejo de la muerte, y como la sombra que había aprisionado el cuerpo de Owain, las almas de todos aquellos a quienes la bestia había consumido se revolvían y arremolinaban en su interior. Owain vio a Nicholas, y vio a Blaidd. Vio a Montrovant arrastrado hacia el olvido, y a incontables otros.
La Bestia sacudió a Owain. Los huesos se partieron y las articulaciones reventaron cuando fue zarandeado como una muñeca de trapo en medio de la tempestad. Las fauces de la Bestia se abrieron y el hedor y la podredumbre de la muerte envolvieron a Owain.
--Asesino de la Estirpe.
La fuerza de su voz penetró en el interior de Owain, se apoderó de su corazón y lo retorció.
Desde lo que parecía ser una gran distancia, alcanzó los oídos de Owain el sonido de risas y sollozos mezclados. Kli Kodesh, pensó ausente, como si nada de todo ello le importara ya. Pero seguramente el anciano no se encontraba tan lejos.
Los pensamientos de Owain fueron arrancados de su mente por el dolor y la conmoción. La Bestia había clavado los colmillos en su cuello. Incontables dientes golpearon con la fuerza de un centenar de martillos de hierro. Pero, de forma mucho más dolorosa, la voraz Bestia penetró en su misma alma y la atrapó. Tocó el hambre que había devorado a Owain desde el interior, que había consumido su humanidad. La Bestia había tomado el cuerpo de Nicholas, pero ahora asumía también su rostro, uno de los muchos rostros que había llevado durante todo ese tiempo, desde el día en que el Oscuro Padre había exhalado su último suspiro; desde aquel tiempo en que Gangrel y Ventrue eran una misma cosa, y la Bestia estaba completa, aunque aun entonces hambrienta.
El hambre de Owain salió a la superficie. Sintió un hambre como jamás había experimentado en centenares de miles de noches. Pero, incluso entonces, el hambre de la Bestia superaba mil veces la suya. Extraía sustancia de él mientras intentaba reclamar la propia.
Y entonces una voz habló de nuevo desde una gran distancia:
--Sólo entonces liberará Caín de su yugo al buey de ojos rojos, cuyo nombre es Gehena, porque nadie puede soportar la visión de su semblante.
¿Acaso era éste el renacimiento del Padre Oscuro? Se preguntó Owain. De alguna manera, pese a que la Bestia no lo había soltado, podía ver el interior de sus ojos negros, pozos sin fondo. Lo arrastraban a su interior como si él no fuera nada. Caía, caía, caía...
Los negros y tenebrosos cadáveres, testigos de su hambre, giraban violentamente alrededor de Owain. Allí estaba el primero, un mortal sin nombre asesinado en las calles de Westminster. Allí estaba Blaidd, brutal Gangrel caído en desgracia. Allí estaban Morgan, y la familia del otro sobrino de Owain, Iorwerth: los queridos Blodwen y Branwen, los pequeños Elen y Sian, el niño, lago. Allí estaba Gwilym, primero de muchos ghouls. Y Kendall, el último.
No lo acusaban de nada, porque el hambre era su naturaleza.
Pero, ¿y José? Owain había atravesado la carne, y saboreado la sangre, del de Arimatea.
Lentamente, la negrura retrocedió. La oscuridad ya era sólo la noche, y una fría brisa soplaba sobre la cima del tor. Owain se encontraba junto a la capilla, y a su lado estaba José, sosteniendo en las manos un cáliz de oro. Owain había oído los rumores y había abandonado Francia para viajar a la Abadía de Glastonbury. Había buscado el Grial para poderlo destrozar con sus propias manos. Con regocijo en el corazón, destruiría el contenedor de Cristo.
Y ahora, en cambio, se arrodillaba delante de José. El Grial resplandecía con la gloria de una hueste de ángeles. Todos los pensamientos sobre un vengativo y cruel Dios, habían abandonado la mente de Owain.
--Has llegado al fin de tu búsqueda -dijo José-. Al igual que todos nosotros, no eres digno. Y sin embargo, por la gracia de Dios, has sido elegido.
José bajó el Grial hasta que las manos de Owain sostuvieron también el sagrado cáliz. Mientras se inclinaba suavemente hacia él, se arrimó a sus labios el sabor de una vida completamente diferente a cualquier otra que hubiera probado. El odio y el vacío desaparecieron. No importaba cuan desesperadamente lo intentara, no podía agarrarse a su hambre. Mientras Owain levantaba la mirada hacia el cielo, la sangre lo llenó, lo alimentó, puso su marca sobre su alma.
José levantó la copa sobre su cabeza.
--Que sea así. Que así sea.
Sobre Owain, la torre temblaba y se agitaba. Las piedras se desplomaron sobre él, y con ellas volvió a caer la oscuridad. La arremolinada niebla de muerte negra cubrió a Owain, y supo que no estaba solo. La Bestia estaba con él, había estado siempre con él. Mientras vagabundeaba entre los rincones de su alma, la Bestia encontró la corona de espinos, y la santificada sangre que guardaba la última pizca de su humanidad.
--¡Asesino de la Estirpe! -la Bestia acusó a Owain, pero ni siquiera los más atroces de sus crímenes podían negar su redención. Sin dejarse intimidar, la Bestia bebió la sangre y devoró la corona de espinas con ella. Su apetito no tenía límites. No podía resistir la llamada de la sangre.
Owain se desplomó sobre el suelo. La tormenta rugía embravecida alrededor. El viento bramaba con la furia de la Bestia, que se alzaba junto a él. Pero entretanto, la sombra se había roto en centenares de pedazos, cada uno de ellos una pequeña sombra del Velo. Rota por la Bestia. Las babeantes sombras se lanzaron frenéticamente sobre la Bestia, pero las rechazó con facilidad. Clavó las garras en su propio pecho y en su propia garganta, como si una gran quemazón ardiera en su interior. Owain yacía inmóvil sobre el suelo. No tenía fuerzas suficientes para ponerse en pie. La Bestia gruñó salvajemente y escupió una sangre vitriólica mientras desgarraba su propio pecho.
Kli Kodesh se encontraba apenas a medio metro de Owain. Habló:
--Yo he visto una Cruz, empapada por la sangre de nuestro Señor, ardiendo para dar a luz una nueva vida. He visto brotar de ella las ramas de la Santa Zarza para impedir la impía cercanía de los impuros y el sabor de la fruta prohibida. He visto una gran Águila blanca posada sobre sus brazos. Abre el pico y habla con la escondida voz de las montañas. Pronuncia palabras de Ruina para los Hijos de Caín.
Lentamente, Owain logró reunir todas sus fuerzas y ponerse de rodillas. Había visto la verdad de la humanidad que todavía vivía en su alma a pesar de todo el poder de la Bestia. Había visto los designios de José, la locura de Isabel la y Kli Kodesh. Y también él habló:
--Que sea así. Que así sea
La Bestia dejó escapar un ensordecedor rugido, y alrededor de ella, las gimientes sombras fueron arrastradas al interior de un poderoso vórtice. El aullido de dolor y cólera de la Bestia fue cortado en seco mientras muchas más sombras eran succionadas desde su garganta. La espiral ganó fuerza. Su abrazo atrapó a Owain, pero éste logró resistir. El negro vórtice se elevó más arriba y más arriba, mientras los infatigables muertos arrojaban sus gritos a la noche. Por fin, con un estallido de truenos y un destello de relámpagos a través del centro de la retorcida nube, las sombras explotaron en el cielo. Jirones de oscuridad salieron disparados contra el horizonte en todas direcciones. Sólo un oleoso y acre humo permaneció, pesado, sobre la colina.
Casi inmediatamente, la tormenta remitió. Las oscuras nubes todavía ocultaban el cielo y las estrellas, pero el viento comenzaba a cesar y los truenos eran cada vez más lejanos. Frente a Owain se encontraba Nicholas, no más grande ni más monstruoso que un simple humano. Sus manos estaban cubiertas de sangre. El pecho, abierto en canal, mostraba un corazón hecho pedazos. Su frente estaba arrugada por la perplejidad. Dio un paso, pero entonces le fallaron las piernas, cayó de rodillas y se derrumbó sobre el suelo.
Pero antes de que Nicholas hubiese muerto del todo, la Isla de los Ángeles comenzó de nuevo a temblar y a agitarse. Owain se lanzó adelante para esquivar las toneladas de escombros que caían desde la torre y llenaban con gran estruendo el cráter dejado por la Bestia.
EPÍLOGO
La casa olía como un hospital de campaña de la Confederación. Olía a muerte. Pero en vez de habitaciones y habitaciones llenas de jóvenes ensangrentados y agonizantes, sólo había un individuo en Rhodes Hall luchando por su vida.
El Príncipe Benison permanecía sin moverse junto a la cama de Eleanor, como había permanecido durante los dos últimos días y las dos últimas noches. Sus ojos apenas eran dos pequeñas ranuras hinchadas por la fatiga. Aunque el sol no podía alcanzar la sellada habitación en la que Eleanor y él vivían, había tenido que recurrir a toda su fuerza de voluntad para permanecer despierto durante los días. Y volvería a hacerlo el siguiente, y el siguiente. Tantos como fuese necesario, porque lo embargaba el temor de que el siguiente fuera a ser el último momento que pasaría con su amada esposa.
¡Aleja esos pensamientos! Se reprendió. No dejaré que se me vaya. Permaneceré a su lado, y ella no me abandonará.
Eleanor temblaba y murmuraba ocasionalmente, deslizándose en el delirio, pero la mayor parte del tiempo sufría silenciosamente mientras su fiebre iba en aumento. La maldición de la sangre había golpeado rápidamente. Una tarde sé encontraba perfectamente, y a la siguiente, presa de la cólera, había destrozado el salón, aparentemente defendiendo su casa y a su familia de unos inexistentes invasores yanquis. Cuando Benison, con todo el cuidado que le fue posible, consiguió reducirla, ella se había desvanecido. Desde entonces había permanecido en un estado comatoso. El Príncipe había permanecido a su lado en todo momento. La divina transformación de Atlanta, impuesta a Benison por sus sagradas visiones, aún no había sido culminada, pero Benison confiaba en que el Señor, sin ninguna duda, recompensaría su lealtad salvando a su esposa y a su ciudad.
Durante varios meses, la maldición había remitido, apareciendo un caso mortal sólo de tanto en tanto. Pero, ¿se debía ello, Benison se había preguntado, a su apelación a la voluntad de Dios, o a que la plaga se había llevado ya a los más débiles? No podía olvidar cómo, a comienzos de año, la maldición se había extendido como un incendio por toda la ciudad. Ahora, aparentemente, el peligro no había pasado.
Eleanor temblaba continuamente. El contemplar la ansiosa expresión de su rostro inconsciente causaba un gran dolor a Benison.
--Benjamín... -susurró ella débilmente.
Benjamin. El Príncipe se encogió. Evidentemente, se encontraba tan enferma que no podía pronunciar "Benison" con claridad. O acaso estaba inquieta por la insurrección de los anarquistas de Atlanta, que Benison no había conseguido sofocar por completo. Benjamin, al fin y al cabo, pertenecía al clan de Eleanor. Probablemente estaría avergonzada y enfadada, y comprensiblemente, por no haber permanecido leal a los suyos.
El Príncipe acarició con suavidad su arrugada frente. Con un pañuelo blanco y fresco limpió el sangriento sudor que empapaba su rostro.
--No te preocupes -susurró-. Todo irá bien.
Un golpe apagado sonó en la puerta, y el ghoul Vermeil penetró en la estancia.
--Señor. Theo Bell ha llegado.
El nombre provocó un acceso de furia en el Príncipe, pero mantuvo la calma. Theo Bell, Arconte de los Brujah. Durante mucho tiempo, Benison había sospechado que el maestro justicar de Bell, Jaroslav Pascek, perro guardián del Círculo interno de la Camarilla, estaba buscando una excusa para intervenir en Atlanta. Hasta el momento presente, Benison había conseguido mantener el descontento anarquista en un punto en el que no resultaba una gran molestia. Sin duda este hecho debía molestar a Pascek y a Bell puesto que Thelonious, el líder de la revuelta, era como ellos un Brujah.
¡Naturalmente que es un Brujah! En opinión de Benison, todo el clan no era más que una colección de agitadores que no sabían cuál era su lugar. Y ahora, Theo Bell estaba usando el asunto de la maldición de la sangre como excusa para revolverlo todo en su ciudad.
El Príncipe respiró profundamente, intentando calmarse. Esto es por Eleonor, se recordó a sí mismo.
El rumor de tres pares de pies sonó desde el pasillo y volvieron a llamar a la puerta.
--Adelante.
Vermeil abrió la puerta y Bell penetró en la habitación.
--Príncipe Benison...
Benison asintió pero no apartó la mirada del lecho de su esposa. Había tratado anteriormente con el Arconte. Era un hombre negro, bien parecido y grande, tan grande como el propio Benison. Ciertamente, Bell estaba al corriente de las simpatías de Benison en lo que a la Guerra de Secesión (o Guerra de Agresión del Norte, como el Príncipe solía llamarla) se refería, y aunque Benison se había alineado en aquel bando para defender los derechos de los estados y no por simpatía a la esclavitud, estaba seguro de que Bell sentía un cierto resentimiento hacia él. Añadiendo a esto el carácter naturalmente recalcitrante de los Brujah, se formaba un personaje con el que Benison quería tratar lo menos posible.
--He traído conmigo al Vagabundo -dijo Bell.
Benison volvió a asentir. Eleanor y él habían declinado aquella posibilidad en el pasado, pero ahora sentía que le quedaban pocas opciones.
--He oído que ayuda también al Sabbat -dijo Benison sin preámbulos.
--Ofrece ayuda allá donde se la necesita -respondió Bell-. Esa es la condición para ayudarnos a nosotros.
Y no podemos sobrevivir sin su ayuda, pensó Benison.
--¿Puede atender a su esposa?
Lentamente, Benison se puso en pie. Sus cansadas articulaciones crujieron a modo de protesta. Se dio la vuelta y pudo ver cuan poco respetuosamente vestía el Arconte: vaqueros azules y una voluminosa chaqueta de cuero. Aquella no era forma de entrar en la casa de un Príncipe. Pero todo lo soportaría por el bien de Eleanor.
--Puede.
Desde el pasillo, hizo su aparición una figura encapuchada y cubierta con una túnica. Las sombras ocultaban su cara. Sin hablar y sin detenerse, pasó junto a Bell y Benison hasta llegar a la cama. Entonces, se mantuvo inmóvil un largo tiempo, contemplando a Eleanor, cuya cara volvía a estar cubierta por las diminutas gotas del sangriento sudor. El Vagabundo levantó las dos manos, abiertas, delante de sí, y entonces apretó ligeramente la una contra la otra. Después de un momento, volvió a separarlas. En el centro mismo de cada palma, aparecía una pequeña herida donde antes la carne había estado intacta. Sangre fresca y roja acudió a la superficie. Acercó una mano a la boca de Eleanor y ella, incluso sumida como estaba en la inconsciencia, lamió la vitae que goteaba sobre sus labios.
--¿Y esto la curará? -preguntó Benison, inseguro.
--Todavía no le he visto fallar -dijo Bell-. Y he estado con él desde el principio.
Benison se frotó su corta barba. Sabía que Bell había ayudado a los anarquistas que se le oponían, pero no podía hacer nada para evitarlo. Los líderes de la Camarilla habían sido muy explícitos al advertir que todas las disputas eran asuntos secundarios en comparación con el caos y la carnicería causados por la maldición. Con la aparición de aquella milagrosa cura, no estaban ahorrando esfuerzos para erradicar el mal.
El Vagabundo se volvió y extendió su otra mano sangrante hacia Benison, pero el Príncipe, con un gesto, detuvo al extraño.
--Dice que la sangre actúa también como una vacuna frente a la maldición -explicó Bell-. Usted sabe lo rápidamente que la maldición puede extenderse. Sería mucho mejor que el Príncipe de Atlanta estuviera fuera de peligro.
Benison lo miró ferozmente. ¿Hablaba el Arconte exclusivamente de la maldición, o se refería asimismo a la situación política? A regañadientes, el Príncipe aceptó la mano que se le ofrecía. Las pocas gotas de sangre resultaban cálidas en su lengua, y esa calidez se extendió rápidamente por todo su cuerpo a medida que bebía.
El Vagabundo apartó la mano, y un repentino mareo se apoderó de Benison. Se tambaleó hacia delante y tuvo que apoyarse en los hombros del extraño para recuperar el equilibrio. Bajo su mano, el Príncipe notó la protuberancia de un hueso mal colocado. Quizá una antigua herida que no había curado adecuadamente. Mientras Bell ayudaba a Benison a recuperarse, el Príncipe vislumbró por un segundo parte del rostro que se escondía bajo la capucha. La línea de la mandíbula y la nariz le resultaban vagamente familiares, pero no podía terminar de asignarlas a un rostro concreto.
--¿Está bien? -preguntó Bell.
Benison agitó la cabeza para aclararla, y el mareo pasó.
--Sí.
El Arconte volvió la mirada a Eleanor.
--Creo que su mujer comienza a parecer mejor. Espero que se recupere rápidamente -dijo-. Será mejor que nos marchemos. Ha accedido a ayudarnos -señaló al Vagabundo-, pero no para siempre, y tenemos mucho trabajo que hacer.
Eleanor, advirtió Benison, parecía descansar con mayor facilidad. Pero algo en el extraño continuaba escamando al Príncipe. Miró fijamente al Vagabundo mientras Bell y él se volvían para marcharse.
--Nos ofreces milagros -dijo el Príncipe.
Bell se encontraba ya en pasillo. El Vagabundo se detuvo bajo el umbral de la puerta, pero no se volvió.
--Ofrezco esperanza -dijo. Y entonces abandonó la habitación.
La imagen cobró forma en los recuerdos de Benison. La voz, la cara... todo encajaba. La ira se sublevó en su interior. Dio un paso tras ellos.
--¿Benison...?
El sonido de la voz de Eleanor lo detuvo en seco. Se volvió. Ella tenía los ojos abiertos, y la locura y el dolor se habían evaporado. Por un segundo estuvo a punto volverse hacia el pasillo e ir tras Bell y el Vagabundo, pero entonces, en cambio, se aproximó a la cama de su esposa.
El Vagabundo había realizado un milagro, dijera él lo que dijera. Quizá la clemencia resultaba adecuada. Después de todo, parecía encontrarse bajo la protección de la Camarilla. Y además, no sería sabio por parte de Benison enfrentarse al Arconte Brujah.
Sigue tu camino, Vagabundo, pensó Benison, pero sabe que las viejas transgresiones no se olvidan.
* * *
Después de varios meses, los escombros todavía cubrían la Isla de los Ángeles. Pero, ¿qué eran meses sino el parpadeo de un ojo para Kli Kodesh? Tan inmóvil como cualquiera de aquellas piedras, se sentaba entre los restos de lo que había sido la capilla de San Miguel.
El más exaltado de la Gloriosa Compañía.
Eventualmente, los mortales acabarían por reparar el daño causado en la noche de la Ascensión. Por ahora, se limitaban a hablar en tono atribulado de la gran tormenta que se había desencadenado sobre ellos y que había hecho temblar la misma tierra. También una gran tormenta había caído sobre el mundo de los Cainitas.
La Bestia camina sobre la Tierra. La Ruina de los Hijos de Caín está próxima.
Siguiendo hacia atrás el rastro de los hilos de la profecía, Kli Kodesh se sentía lleno de enojo e impaciencia al mismo tiempo. Enojo, porque se había equivocado. No una, sino dos veces. Había asumido que Montrovant era la Bestia, pero no era al hambre del Oscuro a la que se refería la profecía. Kli Kodesh había errado con los hilos, sí, pero ¿podía una verdadera profecía ser negada para siempre? Seguramente Montrovant había representado su papel a pesar de la errónea interpretación de Kli Kodesh, pero no había sido más parte de la Tríada que el desgraciado Gangrel que había actuado como portal para que la Bestia pudiese cruzar desde el Velo.
Sin embargo, la Bestia había sido liberada. Su semilla siempre había existido, como bien sabía Kli Kodesh, en el interior de cada Cainita. El insaciable apetito que marchitaba las raíces del poco profundo suelo de la humanidad. Pero ahora, la Bestia había cobrado forma, y la ascensión del Oscuro Padre estaba mucho más próxima. Porque el Asesino de la Estirpe podía haber conseguido negar el hambre, pero... ¿destruirla?
El Asesino de la Estirpe, meditó Kli Kodesh, o el Vagabundo, como algunos han comenzado a llamarlo. Esta, por supuesto, había sido la jugada maestra del de Arimatea, y Kli Kodesh había estado completamente ciego a ella.
Pero el pecado de su error merecía la absolución, siquiera por el hecho de que Kli Kodesh no era el único que había errado a pesar de los incontables siglos de estudio. La viuda pensó que ella era el Traidor, pensó, divertido. Ah, la arrogancia de la juventud...
¿Pero acaso no había sido el orgullo lo que había conducido a Kli Kodesh a sus errores? Su segunda interpretación errónea era, aunque pudiera parecer paradójico, la causa de su esperanza. El Asesino de la Estirpe. El Traidor. La Bestia. La Impía Tríada al completo. Kli Kodesh había asumido que el fin llegaría de una vez. Pero precisamente él, de todas las criaturas vivientes, debiera haber sabido que el tiempo fluye constantemente. En su deliberada ignorancia del tiempo, había pasado por alto este hecho.
La viuda, a su vez, había malinterpretado al de Arimatea y a su profecía. Ella había trabajado para lograr la destrucción de la raza de los Cainitas pero, al final, un salvador había emergido de la ruina de sus planes: el Vagabundo, un iluminado hacia el que algunos jóvenes Cainitas comenzaban a volverse en la esperanza de que los liberase de su hambre. Les ofrecía la esperanza de arrancarles el peso de su maldición y esto, por encima de todo, representaba la cima de los logros del de Arimatea. Sus profecías se habían desarrollado a lo largo de los siglos, pero no para destruir al Oscuro Padre, como a la viuda se le había hecho creer, sino para redimir las almas manchadas por la maldición original.
Kli Kodesh admiró la audacia del engaño urdido. ¿No había sido él mismo, después de todo, engañado? La redención, sin embargo, la dejaba para los otros. Uno también podía ofrecerle su expiación al cielo o a las estrellas.
Pero no todo estaba perdido. La Bestia caminaba libre sobre el mundo.
Sólo entonces liberará Caín de su yugo al buey de ojos rojos, cuyo nombre es Gehena, porque nadie puede soportar la visión de su semblante.
A los bordes de los labios de Kli Kodesh asomó la sombra de una sonrisa. Era la primera vez en muchas horas que se movía. No importaban los fracasos. La hora de su liberación todavía estaba próxima. El primer paso en el camino ya había sido dado.
Y el nombre del camino era Gehena, y estaba pavimentado con sueños moribundos.
Que sea así. Que así sea.
FIN