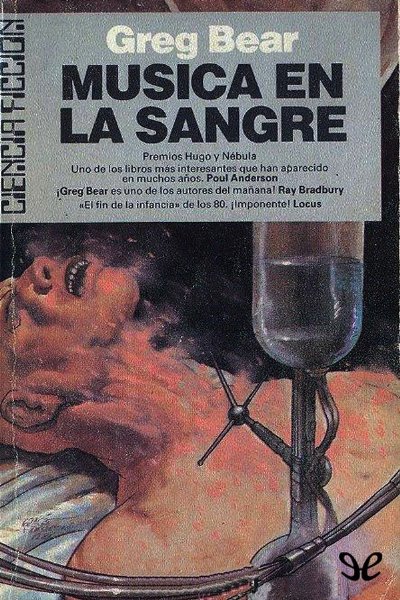
Greg Bear
Música en la sangre
Mi más sincero agradecimiento a los doctores Andrew Edward Dizon, John Graves, Richard Dutton y Monte Wetzel, así como al doctor Percy Russell por facilitar el acceso a sus laboratorios y por su valioso tiempo y ayuda prestados.
Agradezco también la colaboración, en cuestiones específicas, de Marian McLean, del World Trade Center, y Herbert Quelle, del Consulado alemán en Los Angeles, al igual que a Ellen Datlow, Melissa Ann Singer y Andy Porter.
John F. Carr y David Brin me sugirieron hace algunos años que el cuento original se convirtiera en novela. Stanley Schmidt, en calidad de editor de Analog, me propuso que trabajara la idea original con mayor detalle, para comprobar si consistía en algo más que una simple fantasía. Beth Meacham expresó su entusiasmo editorial ante la novela propuesta y me proporcionó un apoyo y aliento cruciales.
Para Astrid Lujo, necesidad, obsesión Con todo mi amor
Interfase
Cada hora, una miríada de trillones de pequeños seres vivos —microbios, bacterias… los labradores de la naturaleza— nacen y mueren, sin contar para mucho excepto por su cuantía y por la acumulación de sus minúsculas vidas.
Apenas perciben, no sufren. Ni un centenar de trillones de ellos moribundos llegaría a poseer la importancia de una sola muerte humana.
Cualquiera que sea el nivel de magnitud de una criatura, pequeño como los microbios o grande como los humanos, el impulso vital es el mismo, así como, en un gran árbol, las ramas juntas igualan a los vástagos inferiores y todos los vástagos igualan al tronco.
Creemos en ello tan firmemente como los reyes de Francia creían en su jerarquía. ¿Cuál de nuestras generaciones llegará a disentir?
Anafase
Junio — septiembre
1
La Jolla, California
El letrero rectangular color pizarra se alzaba sobre un pequeño montículo verde brillante de hierba coreana, rodeado de lirios y flanqueado por un oscuro arroyo de lecho de cemento. El nombre de GENETRON estaba grabado sobre el lado del letrero que daba a la calle, en rojas letras romanas estilo Times, y bajo el nombre el lema «Donde las cosas pequeñas logran grandes cambios.» Los laboratorios y oficinas de Genetron se alojaban en una estructura estilo Bauhaus en forma de U, de desnudo cemento, que rodeaba un jardín interior rectangular. El complejo principal tenía dos niveles, con pasos abiertos al aire libre. Más allá del patio y justo detrás de una loma artificial aún sin adornar con plantas, se alzaba un cubo de cristal negro de cuatro pisos, rodeado de una valla electrificada de alambre espinoso.
Esos eran los dos lados de Genetron; los abiertos laboratorios, donde se llevaba a cabo la investigación en biochips, y el edificio de los contratos con Defensa, donde se investigaban las aplicaciones militares.
Las medidas de seguridad eran estrictas incluso en los laboratorios abiertos.
Todos los empleados llevaban placas impresas al láser, y el acceso de visitantes a los laboratorios era cuidadosamente controlado. La directiva de Genetron —cinco graduados por Stanford que habían fundado la compañía sólo tres años después de licenciarse— se había dado cuenta de que el espionaje industrial era incluso más probable que un escape de información del cubo negro. Sin embargo, la atmósfera exterior era serena, y las medidas de seguridad habían sido suavizadas por todos los medios.
Un hombre alto, cargado de espaldas, de pelo negro y revuelto, salió como pudo del interior de un Volvo deportivo rojo y estornudó dos veces antes de atravesar el área del aparcamiento para empleados. Las plantas se estaban sintonizando para una orgía de irritación veraniega. Al pasar saludó a Walter, el guardia, de mediana edad, recio y enjuto. Walter, en el mismo estilo indiferente, confirmó su placa deslizándola por el lector de láser.
—No ha dormido mucho esta noche, ¿eh, señor Ulam? —preguntó Walter.
Vergil frunció los labios y asintió.
—Fiestas, Walter.
Tenía los ojos enrojecidos y la nariz hinchada de restregarla constantemente con su pañuelo, que ahora yacía, usado y sumiso, en su bolsillo.
—Cómo hombres que trabajan como usted pueden irse de juerga entre semanas; es algo que no entiendo.
—Lo piden las damas, Walter —dijo Vergil, pasando de largo.
Walter sonrió bonachonamente y asintió, aunque en realidad dudaba de que Vergil estuviera ligando mucho, con fiestas o sin ellas. A menos que los niveles hubieran bajado drásticamente desde los tiempos de Walter, nadie con barba de una semana podía estar ligando demasiado.
Ulam no tenía la figura más atractiva de Genetron. Sus casi dos metros de altura se alzaban sobre grandes pies planos. Pesaba unos doce kilos de más, y a sus treinta y dos años le dolía la espalda, tenía la presión alta y nunca podía apurarse lo bastante el afeitado como para no parecerse a Emmett Kelly.
Su voz no parecía diseñada para ganar amigos: dura, áspera y más bien alta de tono. Dos décadas en California habían suavizado su acento tejano, pero cuando se excitaba el acento surgía de un modo casi penoso.
Su única distinción consistía en sus ojos, de un exquisito verde esmeralda, grandes y expresivos, defendidos por una hermosa hilera de pestañas. Los ojos eran más decorativos que funcionales; sin embargo, los cubrían unas grandes gafas de montura negra. Vergil era corto de vista.
Subió las escaleras de dos en dos o de tres en tres, y sus largas y fuertes piernas hacían resonar los peldaños de cemento y acero. En el segundo piso caminó a lo largo del abierto pasillo hacia la sala de equipos conjuntos de la División Avanzada de Biochips, conocida como el laboratorio común. Sus mañanas empezaban normalmente con una comprobación de los especímenes de una de las cinco ultracentrifugadoras. Su preparado más reciente había sido rotado durante sesenta horas a doscientas mil unidades de gravedad y estaba ahora listo para el análisis.
Para un hombre de su envergadura, las manos de Vergil eran sorprendentemente delicadas y sensibles. Extrajo un costoso rotor de titanio negro de la ultracentrifugadora y cerró el sello de acero que garantizaba el vacío. Tras colocar el rotor sobre una mesa de trabajo, fue sacando une por uno y mirando detenidamente los cinco gruesos tubos de cristal suspendidos en hilera de sus tapones. Varias capas bien definidas de color beige se habían formado en cada uno de los tubos.
Las espesas cejas negras de Vergil se arquearon y juntaron tras la gruesa montura de sus gatas. Sonrió, mostrando unos dientes manchados de marrón por haber bebido en la infancia, agua fluorada natural.
Estaba a punto de succionar las capas no deseadas d la parte superior de la solución cuando sonó el teléfono del laboratorio. Dejó el tubo en un soporte y descolgó el auricular.
—Laboratorio, habla Ulam.
—Vergil, soy Rita. Te he visto entrar, pero no estaba en tu laboratorio.
—Hogar fuera del hogar, Rita. ¿Qué pasa?
—Me pediste, me dijiste que te avisara si cierto caballero aparecía. Creo que está aquí, Vergil.
—¿Michael Bernard? —preguntó Vergil, alzando la voz.
—Creo que es él. Pero, Vergil…
—Voy para abajo.
—Vergil…
Colgó, vaciló un momento y finalmente dejó los tubos donde estaban.
El área de recepción de Genetron era una porción circular del piso bajo del lado este, rodeada de ventanas panorámicas y profusamente adornada con aspidistras y tiestos de cerámica cromada. Al entrar Vergil desde el laboratorio, la luz de la mañana caía, blanca y deslumbrante, sobre la alfombra azul celeste. Rita se puso en pie tras su escritorio al pasar él por delante.
—Vergil…
—Gracias —dijo él.
Tenía puestos los ojos sobre el hombre de cabello gris y porte distinguido que había en pie junto al único sofá del vestíbulo. No cabía duda: era Michael Bernard.
Vergil le reconoció por las fotos y por el retrato en portada que la revista Time había publicado tres años antes. Vergil le tendió la mano mostrando un amplia sonrisa.
—Encantado de conocerle, señor Bernard.
Bernard estrechó la mano de Vergil aparentemente confuso.
Gerald T. Harrison estaba de pie enmarcado en la ancha puerta doble de la lujosa oficina de recepción, con el auricular del teléfono atrapado entre la oreja y el hombro. Bernard miró a Harrison como pidiendo una explicación.
—Me alegro de que recibiera mi mensaje… —siguió Vergil antes de que Harrison terciara.
Harrison se despidió inmediatamente y colgó el auricular del teléfono ruidosamente.
—El puesto tiene sus privilegios, Vergil —dijo sonriendo ampliamente a su vez y colocándose al lado de Bernard.
—Perdón… ¿Qué mensaje? —preguntó Bernard.
—Este es Vergil Ulam, uno de nuestros mejores investigadores —dijo Harrison obsequiosamente—. Estamos todos muy contentos de su visita, señor Bernard.
Vergil, le veré a usted luego para tratar de ese asunto del que quería que habláramos.
El no había solicitado hablar con Harrison para nada en absoluto.
—Muy bien —dijo Vergil. Experimentó con resentimiento una bien conocida sensación: la de ser esquivado, arrinconado.
Bernard no le conocía de nada.
—Más tarde, Vergil —dijo Harrison con intención.
—Claro, por supuesto —retrocedió, echó una mirada suplicante a Bernard, luego se dio la vuelta y se fue tambaleándose por la puerta de atrás.
—¿Quién era ése? —preguntó Bernard.
—Un tipo muy ambicioso —dijo Harrison sombrío—. Pero le tenemos bajo control.
Harrison tenía su despacho de trabajo en el piso bajo, en el extremo oeste del edificio de laboratorios. La habitación estaba rodeada de estantes de madera llenos de libros cuidadosamente ordenados. Detrás de su mesa, a la altura de la vista, varios cuadernos, forrados en plástico negro, de Cold Springs Harbor.
Dispuestos debajo, una fila de listines telefónicos —Harrison coleccionaba listines atrasados—, y varios estantes de tratados sobre cibernética. Sobre el negro tablero cuadriculado de su escritorio, un cuaderno de notas con tapas en cuero y un VDT.
De los fundadores de Genetron, sólo Harrison y William Yng habían permanecido allí el tiempo suficiente como para ver los laboratorios empezar a funcionar. Ambos se orientaban más hacia el negocio que hacia la investigación aunque sus títulos de doctorado brillaban sobre el panel de madera de la pared.
Harrison se echó hacia atrás en su silla, con los brazos en alto y las manos entrecruzadas sosteniéndose la nuca Vergil percibía la mínima presencia de gotas de sudor en cada axila.
—Vergil, resultó muy embarazoso —dijo. Llevaba su rubio cabello, casi albino, artísticamente arreglado para disimular una calvicie prematura.
—Lo siento —dijo Vergil.
—No más que yo. Así que usted pidió al señor Bernard que visitara nuestros laboratorios.
—Sí.
—¿Por qué?
—Creí que podía estar interesado en el trabajo.
—Nosotros también lo creímos así. Por eso le invitamos. No creo que el señor Bernard ni siquiera haya sabido de su invitación, Vergil.
—Al parecer, no.
—Nos ha pisado usted los talones.
Vergil estaba en pie frente a la mesa, mirando sombríamente la parte trasera del VDT.
—Usted ha hecho una gran cantidad de trabajo útil para nosotros. Rothwild dice de usted que es brillante, quizá incluso inestimable. —Rothwild era el supervisor del proyecto de biochips—. Pero otros dicen que no se puede confiar en usted. Y ahora… esto.
—Bernard…
—No el señor Bernard, Vergil. Esto.
Se acercó el VDT y apretó un botón del teclado. El archivo secreto computerizado de Vergil empezó a salir en pantalla. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y sintió un nudo en la garganta, pero hay que decir en su honor que no se atragantó. Su reacción resultó muy controlada.
—No lo he leído del todo, pero parece como si usted estuviera haciendo cosas muy sospechosas. Posiblemente, faltas de ética. Aquí, en Genetron, nos gusta
seguir unas directrices especialmente a la luz de nuestra futura posición en el
mercado. Pero no únicamente en razón de ello. Me gusta creer que aquí dirigimos una compañía ética.
—No estoy haciendo nada falto de ética, Gerald.
—¿Ah? —Harrison desconectó el monitor. Está usted diseñando nuevos complementos del ADN para varios microorganismos regulados por el Instituto Nacional de la Salud. Y está usted trabajando con células de mamíferos. Aquí no trabajamos con células de mamíferos. No tenemos equipo para los bioazares, al menos no en los laboratorios principales. Pero supongo que podrá demostrarme la seguridad e inocuidad de su investigación. ¿No estará creando un nuevo tipo de plaga para venderlo a los revolucionarios del Tercer Mundo, verdad?
—No —dijo Vergil en un tono neutro.
—Bien. Parte de este material está más allá de mi comprensión. Parece como si usted estuviera tratando de extender nuestro proyecto BAM. Podría haber algo de interés en ello. —Hizo una pausa—. ¿Qué demonios está haciendo usted, Vergil?
Vergil se quitó las gafas y las limpió con el faldón de su bata de laboratorio.
Estornudó brusca y ruidosamente, lanzando un haz de mucosidades.
Harrison se mostró ligeramente asqueado.
—No descubrimos el código hasta ayer. Por accidente, casi. ¿Por qué nos lo escondió usted? ¿Se trata de algo que preferiría que nosotros ignoráramos?
Sin sus gafas, Vergil tenía aspecto de lechuza desvalida. Empezó a balbucear una respuesta, luego se detuvo y echó la mandíbula hacia delante. Sus gruesas y negras cejas se fruncieron en un doloroso encabalgamiento.
—Me da la impresión de que ha estado usted haciendo algún trabajo con nuestra máquina de genes. No autorizado, por supuesto, pero usted nunca ha acatado mucho la autoridad.
La cara de Vergil estaba ahora roja como la grana.
—¿Está usted bien? —preguntó Harrison. Estaba sintiendo ahora un perverso placer en atormentar a Vergil, y una sonrisa amenazaba con abrirse paso en su expresión inquisidora.
—Estoy bien —dijo Vergil—. Yo estaba… estoy… trabajando en biología.
—¿Biología? No estoy familiarizado con el término.
—Una rama lateral de la de biochips. Computador orgánico autónomo.
La sola idea de añadir algo más le producía un sentimiento de agonía. Le había escrito a Bernard —sin resultado, aparentemente— para conseguir que viniera a ver el trabajo. No quería mostrarlo únicamente a Genetron, de acuerdo con las previsiones de la cláusula de trabajo eventual de su contrato. Se trataba de una simple idea, pese a que el trabajo le había tomado dos años de trabajo secreto y arduo.
—Estoy intrigado. —Harrison dio la vuelta al VDT y siguió haciendo pasar la lista— No estamos hablando sólo de proteínas y aminoácidos. Ha trabajado usted también con cromosomas. Recombinando genes de mamíferos; incluso, veo, mezclando genes víricos y bacterianos. —La luz se fue de sus ojos, que adquirieron un pétreo tono gris—. Podría usted provocar el cierre de Genetron ahora mismo, en este momento, Vergil. No reunimos las condiciones para esta clase de trabajo. Ni siquiera está usted trabajando bajo control P-3.
—No me estoy metiendo con los genes implicados en la reproducción.
—¿Hay alguna otra clase? —Harrison se echó bruscamente hacia adelante, encolerizado ante la idea de que Vergil intentara despistarle.
—Intrones. Cadenas que no codifican para la estructura de la proteína.
—¿Qué pasa con ellos?
—Estoy trabajando solamente en esas áreas. Y… añadiendo más material genético no reproductivo.
—Todo esto me suena a contradicción conceptual. Vergil. No tenemos pruebas de que los intrones no intervengan para algo en el código.
—Sí, pero…
—Pero… —Harrison levantó una mano. —Todo esto es bastante irrelevante.
Sea lo que sea lo que usted buscaba, el hecho es que estuvo dispuesto a renegar de su contrato, a ir a espaldas nuestras en busca de Bernard, y a intentar conseguir su apoyo para un asunto personal. ¿Cierto?
Vergil no decía nada.
—Presumo que no es usted un tipo muy sofisticado, Vergil. Al menos, no a la manera del mundo de los negocios. Quizá no se daba cuenta de las consecuencias.
Vergil tragó saliva. Tenía todavía la cara roja como un tomate. Sentía la sangre golpear en sus oídos, la enfermiza sensación de vértigo causada por la tensión.
Estornudó dos veces.
—Bien, le explicaré las consecuencias: está usted muy próximo a la defenestración por una patada en el culo —Vergil levantó las cejas con aire reflexivo—. Usted es importante para el proyecto BAM. Si no fuera porque es usted, le echaría de aquí inmediatamente, y me aseguraría personalmente de que no volviera a trabajar en ningún laboratorio privado. Pero Thornton y Rothwild y los otros creen que todavía podemos redimirle. Sí, Vergil, redimirle. Salvarle de usted mismo. No he consultado con Yng sobre esto. No iré más allá. Si se porta bien. — Fijó la vista en Vergil con los ojos entornados—. No siga con sUS actividades extracurriculares. Vamos a dejar su archivo de datos así, pero quiero que termine con todos los experimentos no relativos al proyecto BAM, y que destruya todos los organismos con los que ha estado jugando. Iré personalmente a inspeccionar su laboratorio dentro de dos horas. Si para entonces no ha hecho cuanto le he dicho, se irá a la calle. Dos horas, Vergil. Sin excepciones y sin extrapolaciones.
—Sí, señor.
—Eso es todo.
2
Los compañeros de Vergil habrían tenido motivos para no sentir excesivamente su despido. En sus tres años en Genetron, había cometido muchas faltas contra la normativa del laboratorio. Raras veces lavaba los tubos de ensayo y en dos ocasiones había sido acusado de no limpiar las gotas de bromuro de etidio —un fuerte mutágeno— que caían sobre las mesas del laboratorio. Tampoco era excesivamente cuidadoso con los radionucleidos.
La mayoría de las personas con las que trabajaba no solían dar muestra alguna de humildad. Después de todo eran jóvenes investigadores de primera fila en un campo muy prometedor; muchos esperaban hacerse ricos y estar a cargo de sus propias compañías en el lapso de unos poco años. Vergil, sin embargo, no se ajustaba a ninguno de esos patrones. Trabajaba tranquila e intensamente durante el día, y hacía horas extra por la noche. No era sociable aunque tampoco antipático; simplemente, ignoraba a mayoría de la gente.
Compartía un espacio del laboratorio con Hazel Overton, una investigadora tan meticulosa y limpia como imaginarse pueda. Hazel habría sido quien menos le echara de menos. Quizá era ella quien había violado su archivo. No era torpe con las computadoras, y podía haber estado buscando algo para ponerle en apuros.
Pero no disponía de pruebas, y no tenía sentido ponerse paranoico al respecto.
Al entrar Vergil, el laboratorio estaba en penumbra. Hazel estaba haciendo exploración fluorescente con una matriz electroforésica a la luz de una pequeña lámpara UV. Vergil encendió la luz. Ella levantó la vista y se quitó las gafas, dispuesta a enfadarse.
—Llegas tarde —dijo—. Y tu laboratorio parece una cama sin hacer. Vergil, estás…
—Kaput —Vergil acabó la frase por ella, dejando caer su bata sobre un taburete.
—Dejaste un montón de tubos de ensayo sobre la mesa del laboratorio común.
Me temo que se han echado a perder.
—Que les den por el culo. Hazel puso cara de asombro.
—Caramba, no estás de muy buen humor, que digamos.
—Me han parado los pies. Tengo que liquidar todo mi trabajo extracurricular, dejarlo todo, o Harrison me pondrá de patas en la calle.
—Eso es muy propio de ellos —dijo Hazel, volviendo a su trabajo. Harrison le había suprimido uno de sus propios proyectos extracurriculares el mes anterior.
—¿Qué hiciste?
—Si te da igual, preferiría estar solo —Vergil le lanzó una mirada torva desde el otro lado de la mesa de trabajo—. Puedes acabar eso en el laboratorio común.
—Podría, pero…
—Si no lo haces —dijo Vergil hostilmente, tiraré tu trocito de agarosa por el suelo con mi espátula.
Indignada, Hazel le miró un momento y comprendió que no estaba bromeando.
Desconectó los electrodos, recogió su equipo y se fue hacia la puerta.
—Te acompaño en el sentimiento —le dijo.
—Seguro.
Tenía que trazarse un plan. Mientras se rascaba la hirsuta barbilla, intentó pensar en algo para tratar de atajar sus pérdidas. Podría sacrificar ciertas partes del experimentó de importancia menor; los cultivos E-coli, por ejemplo. Había estado mucho tiempo tras ellos. Los había conservado como testimonios de su progreso, y como una especie de reserva para el caso de que el trabajo no hubiera ido bien en las siguientes etapas. El trabajo había ido bien, sin embargo.
No estaba concluido, pero su fin estaba tan cercano que empezaba a percibir el sabor de triunfo como si se tratara de un trago de vino fresco puro.
La parte del laboratorio de Hazel estaba limpia y ordenada. El suyo era un caos de instrumental y recipientes de productos químicos. Una de sus escasas concesiones a la seguridad del laboratorio, un trozo de estera absorbente para enjuagar los derrames, colgaba de la negra mesa, con uno de sus extremos debajo de una jarra de detergente.
Vergil, en pie frente a la blanca pizarra, se rascaba su barba rala y miraba fijamente los crípticos mensajes que había garabateado en ella el día anterior.
Pequeños ingenieros. Son las máquinas más pequeñas del universo. ¡Mejor que los BAM! Pequeños cirujanos. Guerra a los tumores. Computadores con hucapac.
(Computadores spec tumor HA!) Tamaño de volvox.
Sin lugar a dudas, los delirios de un loco, y seguramente Hazel no les había prestado atención. ¿O sí? Era un; práctica común el esbozar cualquier idea salvaje o inspiración o broma en las pizarras, y esperar simplemente ¡ que el siguiente genio las borrara con prisas. Sin embargo…
Las notas podían haber suscitado la curiosidad de alguien tan agudo como Hazel. Especialmente desde que su trabajo sobre los BAM había sido retrasado.
Obviamente, él no se había conducido con la circunspección necesaria.
Los BAM —Biochips de Aplicación Médica— iban a ser el primer producto práctico de la revolución biotecnológica, la incorporación de circuitos moleculares proteínicos a la electrónica de silicona. Los biochips habían constituido un tema de especulación en la bibliografía durante años, pero Genetron esperaba tener los primeros en funcionamiento, listos para los pruebas FDA y aprobados en tres meses.
Se enfrentaban a una competencia intensa. Sólo en lo que estaba empezando a llamarse Enzyme Valley —el equivalente en biochips del Silicon Valley— al menos seis compañías se habían establecido ya en o alrededor de La Jolla. Algunas habían empezado como fabricantes farmacéuticos, en la esperanza de sacar provecho de los productos de la investigación sobre el ADN recombinante.
Apartadas de ese área por empresas más antiguas y experimentadas, se habían enganchado al tren de la investigación de biochips. Genetron era la primera firma establecida específicamente para la producción de éstos.
Vergil cogió un trapo y borró lentamente las notas. A lo largo de su vida, los hechos habían conspirado siempre para frustrarle. A menudo, él mismo había atraído el desastre sobre sí. Era lo bastante honesto como para admitirlo. Pero ni una vez había podido llevar un proyecto a término. Ni en su trabajo, ni en su vida privada. Nunca había sido su fuerte el calibrar las consecuencias de sus actos.
Sacó cuatro gruesos cuadernos del cajón cerrado con llave de su escritorio y los añadió al creciente montón de material que tenía que sacar a hurtadillas del laboratorio.
Nada. No tenía a dónde ir. Genetron tenía todo el equipo que él necesitaba, y llevaría meses montar otro laboratorio. Durante ese tiempo, todo su trabajo se desintegraría literalmente.
Vergil franqueó la puerta trasera del laboratorio en dirección al vestíbulo y cruzó un compartimento de lavado de emergencia. Las incubadoras estaban en una habitación aparte, más allá del laboratorio común. Había siete cajas de madera gris esmaltada del tamaño de una nevera junto a una de las paredes; en cada una, los monitores electrónicos mantenían silenciosa y eficazmente la temperatura y la presión parcial de CO2. En la esquina opuesta, entre viejas incubadoras de todas las formas y tamaños (compradas en saldos provenientes de quiebras), se alzaba un modelo de Forma Scientific, de acero inoxidable y esmalte blanco, con su nombre y la inscripción «Uso único» sobre un trozo de cinta adhesiva de uso quirúrgico, a la puerta. Abrió ésta y sacó una hilera de tubos de cultivo.
En cada uno de los recipientes, las bacterias se habían desarrollado en atípicas colonias —burbujas naranja y verde que se asemejaban a mapas aéreos de París o de Washington D.C.—. Unas líneas salían de los centros y dividían las colonias en secciones, de las cuales cada una tenía su propia textura peculiar y —según supuso Vergil— una función específica. Como cada bacteria de los cultivos tenía el potencial de capacidad intelectual de un ratón, era perfectamente posible que los cultivos se hubieran transformado en sociedades simples, y que esas sociedades hubieran desarrollado subdivisiones funcionales. Últimamente no había estado muy al tanto de sus avances, ocupado como estaba con los linfocitos alterados de células B.
Eran como sus hijos, todas ellas. Y habían resultado ser excepcionales.
Sintió una repentina sensación de culpabilidad y, a la vez, de náusea al abrir un quemador de gas y aplicarlo sobre cada recipiente de cultivo E-coli alterado con la ayuda de unas tenacillas.
Volvió a su laboratorio y puso los recipientes de cultivo en un baño esterilizante.
Había llegado al límite. No podía destruir nada más. Sintió hacia Harrison un odio más violento que cualquier sentimiento que hubiera abrigado nunca respecto a otro ser humano. Lágrimas de frustración nublaban su vista.
Vergil abrió el laboratorio Kelvinator y sacó un frasco giratorio y una paleta de plástico blanco que contenía veintidós tubos de ensayo. El frasco giratorio estaba lleno de un fluido de color pajizo, linfocitos en un medio seroso. Se había construido un impulsor a medida para agitar el medio con más efectividad, con menor perjuicio para las células —una barra con varias «velas» de teflón semihelicoidales.
Los tubos de ensayo contenían una solución salina con nutrientes de un suero especial concentrado, para que sirviera de soporte a las células al ser observadas al microscopio.
Extrajo fluido del frasco giratorio y añadió cuidadosamente varias gotas del mismo a cuatro de los tubos de la paleta. A continuación volvió a poner el frasco sobre su base. El impulsor volvió a girar.
Después de templarlo hasta que alcanzó la temperatura ambiente —un proceso que él usualmente impulsaba con un pequeño abanico para echar aire templado sobre la paleta—, los linfocitos de los tubos se reactivaron, reanudando su desarrollo tras haber sido congelados en el refrigerador.
Seguirían aprendiendo, añadiendo nuevos segmentos a las porciones ya revisadas de su ADN. Y cuando, en el curso normal del crecimiento de una célula, el nuevo ADN se transcribiera en ARN, y el ARN sirviese de plantilla para la producción de aminoácidos, y los aminoácidos se convirtiesen en proteínas…
Las proteínas serían más que simples unidades de la estructura celular; otras células podrían decodificarlas. O el ARN sería catalizado para ser reabsorbido y decodificado por otras células. O —y esta tercera opción se presentó después de que Vergil insertara fragmentos de ADN bacteriano en cromosomas de mamíferos— segmentos del propio ADN serían expulsados y marginados.
Su cabeza bullía cada vez que pensaba en los miles de maneras que tienen las células para comunicarse entre sí y desarrollar sus intelectos.
La idea de una célula intelectual le resultaba todavía maravillosamente extraña.
Le hizo detenerse, y se quedó en pie, mirando la pared, hasta que dejó de soñar despierto y se puso a continuar su tarea.
Cogió un microscopio e insertó una pipeta en uno de los tubos. El calibrado instrumento vertió la cantidad marcada de fluido por un fino anillo circular, directamente sobre una plaquilla de vidrio.
Desde el principio, Vergil había sabido que sus intuiciones no eran vagas ni inútiles. Sus primeros tres meses en Genetron, cuando ayudaba a establecer la proteína de silicona corno primer paso para el proyecto biochip, le habían convencido de que los diseñadores de éste habían dejado de lado algo muy obvio y extremadamente interesante.
¿Por qué autolimitarse a la silicona y a la proteína y a biochips de una centésima de milímetro, cuando casi en cada célula viviente había ya funcionando un computador con una enorme memoria? Una célula de mamífero tenía un complemento de ADN de varios billones de pares de bases, cada uno de los cuales actuaba como una pieza de información. ¿Qué era la reproducción, después de todo, sino un proceso biológico computerizado de enorme complejidad y fiabilidad?
En Genetron todavía no se habían dado cuenta, y Vergil había decidido hacía tiempo que prefería que no lo hicieran. El cumpliría con su trabajo creando billones de computadores celulares capaces, y luego dejaría Genetron y establecería su propio laboratorio, su propia compañía.
Tras un año y medio de preparación y estudio, había empezado a trabajar por las noches en la máquina de genes. Utilizando un teclado de computador, construyó cadenas de bases para formar codones, cada uno de los cuales se convertía en fundamento de una tosca secuencia ADN-ARN-proteína.
Había insertado las primeras cadenas biológicas en los cultivos de bacterias Ecoli como plásmidos circulares. Las E-coli habían absorbido los plásmidos y los habían incorporado en su ADN original. Las bacterias se habían luego duplicado y liberado los plásmidos, contagiando el proceso a otras células. En la fase más crucial de su trabajo, Vergil había utilizado transcriptasa reversa vírica para fijar el circuito de retroalimentación entre el ARN y el ADN. Hasta la bacteria más primitiva y más rudimentariamente equipada había empleado ribosomas como «codificadores» y «lectores», y ARN como «impresor». Con la curva de unión en su lugar, las células desarrollaban su propia memoria y la capacidad de procesar y actuar sobre la información ambiental.
La verdadera sorpresa vino cuando examinó sus microbios alterados. La capacidad de registro de un simple fragmento del ADN bacteriano era enorme, comparada con la de la electrónica artificial. Lo único que Vergil tenía que hacer era aprovechar lo que ya estaba allí, simplemente darle un empujoncito, como quien dice.
Más de una vez tuvo la desagradable sensación de que su trabajo era demasiado fácil, de que él era más un criado que un creador… Esto después de haber comprobado cómo las moléculas encajaban en el sitio adecuado o de tal manera que él podía constatar claramente sus propios errores, y de ser así cómo corregirlos.
El momento más desagradable de todos llegó cuando se dio cuenta de que estaba haciendo algo más que crear pequeños computadores. Una vez que dio
comienzo al proceso y desencadenó las secuencias genéticas que podían
componer y duplicar segmentos de ADN biológico, las células empezaron a funcionar como unidades autónomas. Empezaron a «pensar» por sí mismas y a desarrollar «cerebros» más complejos.
Sus primeras mutaciones de E-coli habían mostrado la capacidad de aprendizaje de gusanos planarios; los había hecho pasar por sencillos laberintos en forma de T, dándoles tras ello recompensas de azúcar. Pero pronto otros organismos habían adelantado a las planarias. Las bacterias —procariotas inferiores— estaban haciéndolo mejor que las eucariotas multicelulares. Y, en el curso de unos meses, las tenía recorriendo laberintos más complejos a velocidades —salvando las distancias de escala— comparables a las de los ratones.
Tras retirar las mejores secuencias biológicas de las E-coli alteradas, las incorporó a los linfocitos B, glóbulos blancos de su propia sangre. Volvió a colocar muchas cadenas intro —cadenas autorreplicantes de pares de bases que aparentemente no codificaban para proteínas y que comprendían un porcentaje sorprendente de diferente ADN de células eucariotas— con sus propias cadenas especiales.
Utilizando proteínas artificiales y hormonas como método de comunicación, Vergil había «enseñado» a los linfocitos, durante los seis meses anteriores, a interactuar todo lo posible con cada uno de los otros y con su ambiente —un laberinto de vidrio en miniatura mucho más complejo—. Los resultados habían superado ampliamente todas sus expectativas.
Los linfocitos habían aprendido a recorrer el laberinto y a obtener sus recompensas alimenticias a increíble velocidad.
Esperó a que la muestra se templara lo bastante como para estar activa, luego insertó el visor en un lector magnetoscópico y encendió la primera de cuatro pantallas expositoras montadas sobre la mesa de trabajo. Allí, muy claramente, estaban los toscos linfocitos circulares en los que había invertido dos años de su vida. Se estaban transfiriendo afanosamente material genético de unos a otros a través de tubos largos en forma de paja parecidos a pili bacterianos. Algunas de las características constatadas durante los experimentos con E-coli se daban también en los linfocitos, pero él no estaba todavía seguro del cómo. Los linfocitos maduros no se estaban reproduciendo por sí mismos, pero estaban fanáticamente ocupados en una orgía de intercambio genético.
Cada linfocito de la muestra que estaba contemplando tenía la capacidad intelectual potencial de un mono rhesus. Habida cuenta de la sencillez de su actividad, aquello ciertamente no era obvio; pero, a juzgar por las apariencias, no les resultaría muy difícil orientarse mejor y prosperar a lo largo de sus vidas.
Los había instruido hasta el más alto nivel de entrenamiento químico, y había llegado con ellos tan lejos como había podido. Pero sus breves vidas habían llegado a su fin —le habían ordenado que los destruyera—. Eso resultaría bastante sencillo. Podía añadir detergente a los recipientes y sus membranas celulares se disolverían. Iban a ser sacrificados a la cautela y cortedad de miras de un grupo de directivos con cerebro de platelmintos.
Su aliento se entrecortaba mientras miraba a los linfocitos hacer su vida.
Eran preciosos. Eran sus hijos, de su propia sangre, los había criado con todo cuidado y había dirigido todos sus pasos; había inyectado personalmente el material biológico en al menos un millar de ellos. Y ahora ellos a su vez estaban transformando afanosamente a todos sus compañeros, y así sucesivamente, sucesivamente…
Era como Washoe, el chimpancé, enseñando a su hijo a hablar usando el alfabeto de sordomudos. Ellos estaban pasándose una antorcha de inteligencia en potencia. ¿Cómo podría saber ya nunca si llegarían a realizar todas sus posibilidades?
Pasteur.
—Pasteur —dijo en voz alta—. Janner.
Vergil preparó con cuidado una jeringuilla. Fruncido el entrecejo, hincó la cánula en el tapón de algodón del primer tubo y la hundió en la solución. Luego hizo retroceder el émbolo. El fluido color pastel llenó el cilindro; cinco, diez, quince centímetros cúbicos.
Sostuvo la jeringuilla frente a sus ojos durante varios minutos, sabiendo que iba a emprender algo temerario. «Hasta ahora» —se dirigía a sus creaciones mentalmente— «lo habéis tenido muy fácil. Vida de señores. Estáis en vuestro suero, y circuláis y absorbéis todas las hormonas que necesitáis. No tenéis ni que trabajar para ganaros la vida. Sin exámenes severos, sin tensiones. Sin necesidad de emplear lo que os di».
Entonces, ¿qué iba a hacer ahora? ¿Ponerlos a trabajar en su medio natural?
Inyectándolos en su propio cuerpo, podría sacarlos de Genetron y recobrar más tarde los suficientes como para empezar de nuevo el experimento.
—¡Eh, Vergil! —Ernesto Villar golpeó en el marco de la puerta y asomó la cabeza—. Tenemos la película de la arteria de rata. Estamos reunidos en el 233.
Tamborileó con los dedos en el dintel mientras esbozaba una amplia sonrisa.
—Estás invitado. Te necesitamos.
Vergil bajó la jeringuilla y miró sin ver a nadie.
—¿Vergil?
—Estaré allí —dijo sin apenas entonación.
—No te pongas nervioso —dijo Villar displicente— Pero no vamos a esperar mucho rato para el estreno.
Salió. Vergil oyó sus pasos alejarse por el vestíbulo.
Temerario, de veras. Reinsertó la cánula a través de algodón, hizo caer de nuevo el suero en el tubo y tiró la jeringuilla en una jarra de alcohol. Volvió a poner el tubo en su soporte y lo colocó en el Kelvinator. Antes, el frase giratorio y la paleta de tubos no habían llevado en la etiqueta otra identificación que su nombre.
Lo arrancó de la paleta y lo reemplazó por: «Muestras de proteínas bu chips; ensayos fallidos de laboratorio 21-23». En el frase giratorio puso una etiqueta que decía «Rata anti-cabra. Ensayos fallidos de laboratorio 13-14». A nadie iba a ocurrísele manosear un grupo de errores de laboratorio anónimo y sin analizar.
Los errores eran sagrados.
Necesitaba tiempo para pensar.
Rothwild y diez de los científicos clave del proyecto BAM se habían reunido frente a una gran pantalla de TV en el 233, un laboratorio comúnmente usado como sala de reuniones. Rothwild era un tipo apuesto, pelirrojo, que hacía de controlador y mediador entre la dirección y le investigadores. Estaba en pie junto a la pantalla, deslumbrante con su chaqueta de color crema y sus pantalón marrón chocolate. Villar ofreció a Vergil una silla de plástico color verde aguacate y luego
se sentó al fondo de la habitación, con las piernas cruzadas y las manos detrás de
cabeza.
Rothwild empezó a soltar el prólogo.
—Este es el análisis del producto de equipo E-64. Todos ustedes colaboraron en él. —Miró vagamente hacia Vergil—. Y ahora todos ustedes pueden compartir el… triunfo. Creo que podemos sin miedo llamarlo así. El E-(es un prototipo de biochip de investigación, de trescientos micrómetros de diámetro, proteína en substrato de silicon sensible a cuarenta y siete variables distintas de fracck de sangre.
Se aclaró la voz. Todos ellos estaban al corriente, pero no podía dejar pasar la ocasión de explayarse a gusto.
—El 10 de mayo insertamos E-64 en una arteria de rata, cerramos la pequeña incisión y lo hicimos pasar por la arteria lo más adentro posible. El viaje duró cinco segundos. La rata fue luego sacrificada y el biochip recuperado. Desde entonces, el grupo de Trence ha estado analizando el biochip y ha interpretado los resultados. Poniendo éstos a través de un programa de imágenes de vector especial, hemos podido producir una pequeña película.
Hizo una seña hacia Ernesto, quien puso en marcha un proyector de vídeo.
Aparecieron en pantalla unos dibujos computerizados —el logotipo animado de Genetron, firmas estilizadas del equipo de imágenes, y luego un fundido—.
Ernesto apagó las luces de la sala.
Apareció un círculo en pantalla que se agrandó y distorsionó hasta formar un óvalo irregular. Dentro de éste se formaron nuevos círculos.
—Hemos reducido seis veces la velocidad real del viaje —explicó Rothwild—.
Y, para simplificar, hemos eliminado las desviaciones de concentraciones de productos químicos por la sangre de la rata.
Vergil se inclinó hacia adelante en su silla, olvidando momentáneamente sus problemas. A lo largo del fluctuante túnel de círculos concéntricos, surgían unas corrientes que de vez en cuando se aceleraban.
—La sangre fluye a través de la arteria —terció Ernesto.
El viaje por la arteria de la rata duró treinta segundos. A Vergil se le erizaban los pelos de los brazos. Si sus linfocitos tuvieran ojos, esto sería lo que vieran al viajar en el fluido sanguíneo. Un largo túnel irregular por donde la sangre discurría suavemente, quedando a veces atrapados en pequeños remolinos al contraerse la arteria, círculos más y más pequeños, empujones y sacudidas cuando el biochip chocaba con las paredes, y finalmente, el término del viaje, al atracar el biochip en un capilar.
La secuencia terminaba con un fundido en blanco.
Las ovaciones atronaron la sala.
—Ahora —dijo Rothwild, sonriendo y levantando la mano para restablecer el orden—. ¿Algún comentario antes de que se lo enseñemos a Harrison y a Yng?
Vergil se escapó de la celebración después de tomar un vaso de champaña y volvió a su laboratorio, sintiéndose más deprimido que nunca. ¿Dónde estaba su espíritu de cooperación? ¿Creía de verdad que podía llevar un asunte tan ambicioso como el de los linfocitos él sólo? Hasta ahora, lo había logrado —pero a costa de que le interrumpieran el experimento, quizá incluso de que se lo echaran a perder.
Metió los cuadernos en una caja de cartón y la sello con cinta adhesiva. En el lugar que Hazel ocupaba en el laboratorio, encontró una etiqueta pegada a un frasco de cerámica —«Overton, no mover»— y la arrancó. Aplicó la etiqueta a su caja y puso ésta en territorio neutral junto a fregadero. Luego se puso a lavar los frascos de vidrio y, asear su parte del laboratorio.
Cuando llegara la hora de la inspección, se comportaría de un modo dócil y suplicante; le daría a Harrison la satisfacción de la victoria.
Y luego, subrepticiamente, a lo largo de las dos próximas semanas, iría sacando de allí los materiales que necesitaba. Los linfocitos saldrían en último lugar; podría tenerlos durante algún tiempo en la nevera de su apartamento.
Podría robar materiales para tenerlos en condicione pero no podría seguir trabajando con ellos.
Más adelante, decidiría la mejor manera de continúe su experimento.
Harrison apareció a la puerta del laboratorio.
—Todo fuera —dijo Vergil con un aire convenientemente arrepentido.
3
Estuvieron vigilándole de cerca durante la siguiente semana; luego, preocupados por las etapas finales de las pruebas del prototipo BAM, licenciaron a sus sabuesos. Su comportamiento había sido intachable.
Vergil estaba ahora dando los últimos pasos para preparar su partida voluntaria de Genetron.
No había sido el único en ir más allá de los límites de la permisividad ideológica de la compañía. El equipo directivo, de nuevo en la persona de Gerald T. Harrison, se había cebado en Hazel el mes anterior, sin ir más lejos. Hazel se había desviado de la ortodoxia con sus cultivos E-coli, al intentar probar que el sexo se origina como resultado de la invasión de una secuencia autónoma de ADN —un parásito químico llamado factor F— en formas tempranas de vida procariótica. Ella había postulado que el sexo no era útil en términos de evolución —al menos no para las mujeres, que podían, en teoría, reproducirse por partenogénesis— y que, en última instancia, los hombres eran superfluos.
Había conseguido reunir suficientes pruebas como para que Vergil, que había husmeado entre sus cuadernos, estuviera de acuerdo con sus conclusiones. Pero el trabajo de Hazel no encajaba en los esquemas de Genetron. Era revolucionario, y socialmente polémico. Harrison habló; y ella tuvo que abandonar aquel área de investigación.
Genetron no quería publicidad, ni siquiera un matiz de controversia. Todavía no.
Necesitaban una reputación sin tacha para cuando hicieran público su hallazgo, y anunciaran que estaban fabricando BAM funcionales.
No se habían preocupado de los papeles de Hazel, sin embargo. Le habían permitido conservarlos. El que Harrison hubiera retenido su archivo era algo que molestaba grandemente a Vergil.
Cuando se aseguró de que habían bajado la guardia pasó a la acción. Solicitó acceso a los computadores de la compañía (había sido puesto en restricción por un tiempo indefinido); con mucha naturalidad, les dijo que necesitaba consultar sus datos sobre las estructuras de la proteínas desnaturalizadas y desplegadas.
De esa manen tenía el permiso asegurado, y así se metió en el sistema del laboratorio común una tarde después de las ocho.
Vergil había crecido un poco demasiado pronto con para ser clasificado como un pirata de los computador de los ochenta, pero en los últimos siete años había revisado sus archivos curriculares en tres firmas de prime fila y retocado también los registros de una famosa universidad. Esa entrada había sido definitiva para garantizar un puesto en una compañía como Genetron. Vergil nunca se había sentido culpable por esas intrusiones y manipulaciones.
Su intención era no volver a ser nunca tan malo con había sido antes, y no tenía sentido el ser castigado por pasadas indiscreciones. Sabía que estaba totalmente capacitado para trabajar en Genetron. Sus falsos créditos universitarios eran simplemente un show montado para los directores de personal, que necesitaban luces y musiquita. Además, Vergil había creído —hasta justo antes de las dos últimas semanas— que el mundo era como su rompecabezas personal, y que cualquier enredo y desenredo por parte, incluyendo el pirateo de computadoras, era simplemente una parte de sí mismo.
Encontró ridículamente fácil el romper el código Rin di utilizado para esconder las listas confidenciales de Genetron. No había misterios para él en los números Goc ni en las secuencias de dígitos aparentemente fortuitos que aparecían en pantalla. Se metía por entre los números y información como una foca en el agua.
Encontró su archivo y conectó una ecuación clave pí el código de esa sección en particular. Luego decidió: más precavido —siempre cabía la posibilidad, aunque remota, de que alguien fuera tan ingenioso como él—. Borro el archivo por completo.
El punto siguiente en su agenda era la localización los registros médicos de los empleados de Genetron. Cambió la cuantía de su cuota de seguros y borró toda huella de la alteración. Los eventuales investigadores de fuentes exteriores le encontrarían así totalmente a cubierto incluso después de su cese, y nunca le preguntarían la razón de por qué no pagaba sus cuotas.
Se preocupaba por cosas así. Su salud no había sido nunca satisfactoria del todo.
Por un momento, pensó en otra posible fechoría, pero decidió abstenerse. No era vengativo. Apagó la terminal y la desconectó.
Pasó un tiempo sorprendentemente corto —dos días— antes de que sus manejos fueran advertidos. Rothwild se le enfrentó en el vestíbulo una mañana temprano, y le dijo que su trabajo en el laboratorio había terminado. Vergil protestó suavemente, y dijo que tenía una caja de efectos personales que quería llevarse con él.
—Bueno, pero eso es todo. Nada de material biológico. Quiero revisarlo todo.
Vergil asintió con calma.
—¿Qué pasa ahora?
—Francamente, no lo sé —dijo Rothwild—. Y no me interesa saberlo. Abogué por ti. Thornton también. Nos has dado un gran disgusto a todos.
La mente de Vergil se puso a funcionar a toda prisa. No había movido los linfocitos; parecían suficientemente a salvo, disfrazados en el refrigerador del laboratorio, y no se esperaba tan pronto una sorpresa como la del despido.
—¿Estoy despedido?
—Lo estás. Y me temo que te va a ser difícil el encontrar trabajo en otro laboratorio privado. Harrison está furioso.
Hazel estaba ya trabajando cuando entraron en el laboratorio. Vergil recogió la caja que había dejado en la zona neutral bajo el fregadero, cubriendo la etiqueta con la mano. La levantó y, solapadamente, arrancó la etiqueta, arrugándola y tirándola al cubo de basura.
—Otra cosa —dijo—. Tengo unos cuantos errores de laboratorio marcados que tendrían que ser liquidados. Con cuidado. Radionucleidos.
—Ay, mierda —dijo Hazel—. ¿Dónde?
—En la nevera. No es para preocuparse, sólo carbono 14. ¿Puedo?
Miró a Rothwild. Este hizo un ademán para que la caja fuera puesta sobre un mostrador con el fin de poder inspeccionarla.
—¿Puedo? —repitió Vergil—. No quiero dejar nada por aquí que pueda resultar peligroso.
Rothwild asintió a disgusto. Vergil fue hacia la Kelvinator dejando caer su bata sobre el mostrador. Al rozar una caja de jeringas hipodérmicas, se llevó una escondida en la palma.
La paleta de linfocitos estaba en el estante inferior Vergil se arrodilló y cogió un tubo. Rápidamente, inserte la jeringuilla y sacó veinte centímetros cúbicos de suero La jeringuilla no había sido todavía utilizada, y la cánula tendría que estar pues razonablemente estéril; no tenía tiempo para un frote con alcohol, y había que arriesgarse.
Antes de clavarse la aguja bajo la piel, se preguntó por un momento qué estaba haciendo, y qué pensaba que podía sacar con ello. Había pocas posibilidades de que los linfocitos sobrevivieran. Entraba en lo posible que sus manejos los hubieran alterado lo bastante como para que murieran en su corriente sanguínea, incapaces de adaptarse, o bien de que hicieran algo atípico y fueran destruidos por si propio sistema inmunológico.
De cualquier modo, el desarrollo vital de un linfocito activo en el cuerpo humano era cuestión de semanas. La vida era dura para los polizones del cuerpo.
La aguja entró. Sintió un leve pinchazo, un breve dolor y el fresco fluido mezclándose con su sangre. Retiró la aguja y dejó la jeringuilla en el suelo del refrigerador. Con la paleta de tubos y el frasco giratorio en la mano, se puso en pie y cerró la puerta. Rothwild le miraba nerviosamente mientras él se ponía los guantes de goma y, uno por uno vertía el contenido de los tubos en un tarro casi lleno de etanol. Luego añadió el fluido del frasco giratorio. Con una ligera mueca, Vergil tapó el tarro y lo puso en una caja de desechos a prueba de radiactividad.
Con el pie, empujo la caja por el suelo.
—Toda tuya —dijo.
Rothwild había acabado de hojear los cuadernos.
—No estoy seguro de que estos no deban quedarse aquí —dijo—. Empleaste mucho de nuestro tiempo trabajando en ellos.
La estúpida mueca de Vergil no se alteró.
—Demandaré a Genetron y esparciré mierda por todo periódico que se me ocurra. Eso no sería muy bueno de cara a vuestra próxima posición en el mercado, ¿verdad?
Rothwild le miró con los ojos entornados, al par que su cuello y mejillas enrojecían ligeramente.
—Vete de aquí —dijo—. Te mandaremos el resto de tus cosas más tarde.
Vergil recogió la caja. Se le había pasado ya la fría sensación en el antebrazo.
Rothwild le escoltó escaleras abajo, y a través del pasillo exterior hasta la puerta.
Walter aceptó la placa con semblante rígido, y Rothwild siguió a Vergil hasta el aparcamiento.
—Acuérdate de tu contrato —dijo Rothwild—. Tú acuérdate de lo que puedes y de lo que no puedes decir.
—Puedo decir una cosa, creo —dijo Vergil, luchando por mantener claras sus palabras a pesar de la cólera.
—¿El qué?
—Idos a tomar por el culo. Todos.
Vergil pasó con el coche por delante del letrero de Genetron y pensó en todo lo que había ocurrido entre aquellas austeras paredes. Miró hacia el cubo negro, que se alzaba más allá, escasamente visible a través de unos eucaliptus.
Sin duda, era más que probable que el experimento hubiera terminado. Por un momento se sintió enfermo por la tensión y el disgusto. Luego pensó en los billones de linfocitos que acababa de destruir. Su náusea aumentó y tuvo que tragar mucha saliva para expulsar el regusto ácido que le había subido a la garganta.
—Que os den por el culo —murmuró—, porque todo lo que toco se va a tomar por el culo.
4
Los humanos eran unos bichos muy raros, decidió Vergil sentado en un taburete alto para observar mejor las tácticas del ganado. Una dulzona música ambiental envolvía los lentos y graciosos giros que se ejecutaban en la pista de baile, mientras que intermitentes luces ambarinas enfatizaban el latido de los cuerpos de hombres y mujeres Sobre la barra, un deslumbrante despliegue de tubos de cobre escanciaba las bebidas —la mayoría vinos de viña y cuarenta y siete clases de café distintas— sin parar. Las ventas de café estaban en alza; la noche había dado pase a la madrugada, y pronto Weary apagaría y cerraría.
Los últimos esfuerzos del ganado por ligar se estaban haciendo cada vez más obvios. Los movimientos empezaban a hacerse más desesperados, menos sutiles; al lado de Vergil, un tipo de baja estatura con un traje arrugado de color azul calentaba la oreja a una esbelta chica morena de rasgos asiáticos. Vergil pasaba de todo eso. No había hecho un sólo movimiento en toda la noche, y estaba en el antro de Weary desde las siete. Nadie se le había acercado tampoco.
El no era de los más guapos. Osciló un poco al ponerse en pie —no es que hubiera dejado el taburete por nada en especial, sólo para ir a la abarrotada sala de descanso— Había pasado tanto tiempo en laboratorios durante los últimos años que su piel tenía el poco apreciado tono de Blancanieves. No parecía muy entusiasmado, y además no le apetecía hacer la menor gilipollez para atraerse atención.
Por suerte, el aire acondicionado de Weary era bastante bueno, y su fiebre había remitido.
Más bien había empleado la noche en observar la increíble variedad —y subyacente uniformidad— de las tácticas del animal macho para atraerse a la hembra. Se sintió a margen de todo eso, suspendido en una esfera objetiva y ligeramente solitaria de la que no se sentía inclinado a salir. De modo que por qué, se preguntó, se le había ocurrido venir a Weary antes de cualquier otra cosa?
¿Por qué venía por aquí alguna vez? Nunca había ligado en Weary —ni en cualquier otro bar de solitarios— en toda su vida.
—Hola.
Vergil dio un respingo y se volvió, asombrado.
—Perdona. No quería asustarte.
Sacudió la cabeza. Ella tenía unos veintiocho años, rubia clara, muy delgada, con una cara mona pero no despampanante. Sus ojos, grandes, oscuros y limpios, eran su mejor atractivo —exceptuando quizá sus piernas, se corrigió él tras una mirada instintiva hacia abajo.
—Tú no vienes por aquí a menudo —dijo ella. Echó una mirada hacia atrás por encima de su hombro—. ¿O sí? Quiero decir, yo tampoco vengo mucho por aquí.
Así que no puedo saberlo.
El negó con la cabeza. No he conseguido un nivel de éxito muy espectacular.
—No vengo mucho. Ni falta que hace. Ella se volvió con una sonrisa.
—Sé más de ti de lo que tú te crees —dijo ella—. No necesito ni leer en tu mano. Lo primero, eres listo.
—¿Sí? —dijo Vergil, sintiéndose torpe.
—Eres hábil con las manos —le tocó la rodilla, dejando sobre ella la mano—.
Tienes unas manos muy bonitas. Podrías hacer cantidad de cosas con unas manos así. Pero no hay señales de grasa, así que no eres mecánico. Y tratas de vestir bien, pero… —Lanzó una pequeña carcajada de las que se dan después de haber tomado varias copas, y se tapó la boca con la mano—. Lo siento. Por lo menos lo intentas.
El se miró su escogida camisa verde y negra de algodón y sus pantalones negros. ¿Qué tenía que criticar? Quizá no le gustaran los mocasines Topsiders que llevaba. Estaban un poco desgastados.
—Trabajas en… Déjame ver. —Hizo una pausa acariciándose la mejilla. Sus uñas eran maravillas del arte de la manicura, fuertes, largas y brillantes—. Eres un técnico.
—¿Perdón?
—Trabajas en uno de los laboratorios de por aquí. Llevas el pelo demasiado largo para estar en la Marina, además de que los marinos no vienen mucho por aquí. Por lo menos que yo sepa. Trabajas en un laboratorio y estás… No estás contento. ¿Por qué?
—Porque… —Se contuvo. Confesar que no tenía trabajo podía no ser estratégico. Le esperaban seis meses de desempleo; eso y sus ahorros podían ayudar a disimular su falta de trabajo remunerado durante un tiempo.
—¿Cómo sabes que soy técnico?
—Se ve. El bolsillo de tu camisa… —Metió un dedo en él y tiró suavemente—.
Parece como si acostumbraras a llevar un montón de lápices. Del tipo de los que se tuercen y sale toda la mina. —Sonrió deliciosamente y chascó un poco su rosada lengua para ilustrar lo que decía.
—¿Sí?
—Sí. Y llevas calcetines a rombos escoceses. Sólo los técnicos los llevan ahora.
—Me gustan —se defendió Vergil.
—A mí también. Lo que quiero decir es que nunca he conocido a un técnico. Es decir… íntimamente. «Oh, Dios mío», pensó Vergil.
—¿A qué te dedicas? —preguntó arrepintiéndose inmediatamente de haberlo hecho.
—Y me gustaría, si no te parece que es ser demasiado lanzada —dijo ella, ignorando la pregunta—. Mira, van a cerrar en unos minutos. No me apetece beber nada más, y h música no me gusta mucho. ¿Y a ti?
Se llamaba Candice Rhine. A lo que se dedicaba era: inscribir anuncios para La Jolla Light. Le parecieron bien su deportivo Volvo y su casa, un condominio de dos habítaciones en un segundo piso a cuatro manzanas de la playa de La Jolla.
Lo había comprado a un precio de ganga hacía seis años —nada más salir de la escuela de medicina—, i un profesor de universidad que se había ido a Ecuador poco después de acabar un estudio sobre los indios de Sudamérica.
Candice entró en el apartamento como si hiciera años que viviese allí. Dejó su chaqueta de ante en el sofá, y su blusa sobre la mesa de comedor. Con una risita, colgó su sostén de la lámpara cromada que había sobre la mesa. Sus pechos eran pequeños, pero resaltaban por la estrechez de su caja torácica.
Vergil observaba todo esto con una especie de temor reverencial.
—Vamos, técnico —dijo Candice desnuda desde la puerta del dormitorio—. Me encantan las pieles.
El tenía una pequeña alfombra de alpaca sobre su gran cama californiana. Ella hizo una pose con los dedos delicadamente apoyados junto a la parte superior de la jamba de la puerta, con una rodilla doblada, luego se dio la vuelta sobre un solo talón y se adentró en la oscuridad.
Vergil siguió en pie hasta que ella volvió a encender la luz de la habitación.
—¡Lo sabía! —gritó—. ¡Mira cuántos libros!
En la oscuridad, Vergil era plenamente consciente de los peligros del sexo.
Candice dormía profundamente junto a él, el sueño de tres copas y de hacer el amor cuatro veces.
Cuatro veces.
Nunca lo había hecho tan bien. Candice había murmurado, antes de dormirse, que los químicos lo hacían con sus tubos, y los médicos lo hacían con paciencia, pero que sólo un técnico podía hacerlo en progresión geométrica.
Y en cuanto a los peligros… El había visto muchas veces —la mayoría de las veces, en los libros— los resultados de la promiscuidad en un mundo de permanente ir y venir. Si ella era promiscua (y Vergil no podía dejar de creer que sólo una chica promiscua podía haberse mostrado tan lanzada con él) entonces para qué hablar de la clase de microorganismos que debían estarle ahora pululando por la sangre.
Así y todo, no pudo evitar una sonrisa.
Cuatro veces.
Candice gruñó en su sueño y Vergil dio un respingo, sobresaltado. No iba a dormir bien, lo sabía. No estaba acostumbrado a tener a alguien en su cama.
Cuatro.
Sus manchados dientes brillaron en la oscuridad.
Por la mañana, Candice estaba mucho menos lanzada. Insistió solemnemente en hacer el desayuno. Había huevos y filetes de buey en su vieja nevera de bordes redondeados, y ella hizo con todo ello un experto trabajo, como si hubiera sido cocinera al minuto —¿o era simplemente que las mujeres hacían así las cosas?—. El nunca había cogido el truco de freír bien los huevos. Siempre le salían con las yemas rotas y con los bordes defectuosos.
Desde el otro lado de la mesa, ella le contemplaba con sus grandes ojos oscuros. El tenía hambre, y comía deprisa. Con escasa delicadeza y maneras, pensaba. ¿Y qué? ¿Qué más podía esperar ella de él? ¿O él de ella?
—No me suelo quedar toda la noche, sabes —le dijo—. Llamo a montones de taxis a las cuatro de la madrugada cuando el tío está dormido. Pero tú me tuviste ocupada hasta las cinco, y simplemente… No me apetecía irme. Me dejaste molida.
El asintió con la cabeza y se tragó la última preciosidad de yema semisólida con el último trozo de tostada. No estaba especialmente interesado en saber con cuántos hombres se había ido a la cama. Bastantes, según todos los indicios.
Vergil había hecho tres conquistas en toda su vida, y sólo una moderadamente satisfactoria. La primera a los diecisiete —un increíble golpe de suerte— y la tercera hacía un año. La tercera había sido la satisfactoria, y le había hecho daño.
Esa fue la ocasión en que se vio obligado a reconocer su estatus de gran cerebro pero con físico pobre.
—Suena fatal, ¿verdad? —preguntó—. Me refiero a lo de los taxis y todo eso.
—Seguía mirándole fijamente—. Hiciste que me corriera seis veces —le dijo.
—Estupendo.
—¿Cuántos años tienes?
—Treinta y dos —dijo él.
—Te comportas como un adolescente. En la cama, quiero decir.
Vergil nunca lo había hecho tan bien de adolescente.
—¿Te lo has pasado bien?
El dejó su tenedor y miró hacia arriba, reflexionando. Se lo había pasado muy bien. ¿Cuándo iba a ser la próxima?
—Sí, muy bien.
—¿Sabes por qué te escogí? —Candice casi no había tocado su huevo, y ahora masticaba la punta de su único filete de buey. Sus uñas habían emergido salvajes en la noche. Al menos no le había arañado. ¿Le habría gustado a él eso?
—No —dijo él.
—Porque yo sabía que eras técnico. Nunca había follado, quiero decir, hecho el amor con un técnico. Vergil. Es así, ¿verdad? Vergil lan Ullarn.
—Ulam —corrigió él.
—Hubiera empezado antes, de haberlo sabido —dijo ella. Sonrió. Tenía los dientes blancos y regulares, quizá un poco demasiado anchos. Sus imperfecciones la hicieron más atractiva a sus ojos.
—Gracias. No puedo hablar… Oh lo que sea, por todos nosotros. Por ellos. Los técnicos, vaya.
—Bueno, creo que eres muy dulce —dijo. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por un gesto de seria especulación—. Más que dulce. Te lo juro, Vergil. Ha sido el mejor polvo que me he echado. ¿Tienes que ir hoy a trabajar?
—No —dijo él—. Tengo horario flexible.
—Bien. ¿Ya has desayunado?
Tres más antes del mediodía. Vergil no lo podía creer.
Candice, al irse, estaba toda dolorida.
—Me siento como si acabara de entrenarme un año seguido para el pentatlón — ijo desde la puerta, con la chaqueta en la mano—. ¿Quieres que vuelva esta noche? Quiero decir, de visita. —Parecía nerviosa—. No podría hacer más el amor. Creo que me has hecho venir la regla antes de tiempo.
—Por favor —dijo él, cogiéndole la mano—. Me gustaría mucho.
Se dieron la mano con formalidad y Candice salió al sol de primavera. Vergil se quedó un momento a la puerta Sonreía y movía la cabeza con incredulidad, alternativa mente.
5
Los gustos de Vergil en las comidas empezaron a cambiar en la primera semana de su relación con Candice. Hasta entonces, había perseguido con terquedad los azúcares y almidones, las comidas grasas y el pan con mantequilla Su planto favorito era una pizza de bazofia; había un loe por allí donde cargaban alegremente trozos de piña y jamón italiano por encima de las anchoas y olivas.
Candice sugirió que redujera su ingestión de grasa aceites —ella lo llamaba «esa mierda sebosa»—, y que en cambio tomase más verduras y cereales. Su cuerpo parecía darle la razón.
La cantidad de comida que ingería también decrecía. Llegaba antes a la saciedad. Su cintura se redujo a vistas. Se movía intranquilo por el apartamento.
Junto con sus cambios de gusto experimentó un cambio de actitud hacia el amor En eso no había nada inesperado; Vergil sabía lo bastante de psicología como para dar cuenta de que para corregir su misoginia nerviosa, todo lo que necesitaba era una relación satisfactoria. Con Candice la tenía.
Algunas noches hacía ejercicios. Ya no le dolían tanto los pies. Todo estaba cambiando. El mundo era un si mejor. Gradualmente, se le fueron los dolores de espalda, incluso de la memoria. No los echó de menos.
Vergil atribuía la mayor parte de estos cambios a Candice, como un rumor adolescente atribuye la mejoría de imperfecciones cutáneas a la pérdida de la virginidad.
Ocasionalmente, la relación se volvía tormentosa. Candice le encontraba insufrible cuando él intentaba explicarle su trabajo. El se refería al tema con pasión, y pocas veces se molestaba en simplificar tecnicismos. Casi llegó a confesarle que se había inyectado él mismo los linfocitos, pero se detuvo al darse cuenta de que ella estaba ya completamente aburrida.
—Avísame cuando encuentres una cura barata contra el herpes —le dijo—.
Podemos sacarle una pasta a la Liga de Acción Cristiana sólo por no comercializarla.
Aunque él ya no se preocupaba por las enfermedades venéreas —el tema había sido planteado por la propia Candice, y le había convencido de que estaba limpia—, una noche le salió una extraña erupción, una molesta y peculiar serie de vejigas blancas por el vientre. Por la mañana se le fueron y no regresaron.
Vergil estaba tumbado en la cama junto al suave bulto cubierto por la sábana, blanco como una colina nevada, y con la espalda al aire como si llevara un seductor y atrevido traje de noche. Hacía tres horas que habían acabado de hacer el amor, y él estaba todavía despierto pensando que en las dos últimas semanas lo había hecho más veces con Candice que con todas las otras mujeres juntas.
Esto excitó su imaginación. Siempre le habían interesado las estadísticas. En un experimento, los números indican éxito o fracaso, como en los negocios.
Estaba ahora empezando a sentir que su «ligue» (qué rara le sonaba esa palabra)
con Candice se estaba desarrollando en una línea dé éxito completo. La repetitividad era el sello distintivo de todo buen experimento, y este experimento había…
Y así sucesivamente, el nocturno rumiar sin fin, algo menos productivo que el dormir sin soñar.
Candice le tenía asombrado. Las mujeres siempre asombraban a Vergil, que había tenido tan pocas oportunidades de conocerlas; pero sospechaba que Candice era más asombrosa que la media. No podía entender su actitud. Raras veces iniciaba ella ahora el juego amoroso, pero una vez comenzado, participaba en él con suficiente entusiasmo. La veía como una gata que busca una nueva casa, y una ve que la ha encontrado, se acomoda para ronronear sin preocuparse mucho ni poco por el día siguiente.
Ni el espíritu apasionado de Vergil ni su plan de vida admitían esa clase de tranquila indiferencia.
Se negaba a pensar en Candice como en alguien intelectualmente inferior a él.
Era razonablemente ingeniosa a veces, y observadora, y amena. Pero no le importaban las mismas cosas que a él. Candice creía en los valores superficiales de la vida —apariencias, rituales, lo que los demás pensaban y hacían—. A Vergil le importaba poco lo que le otros pensaran, mientras no interfirieran activamente e sus planes.
Candice aceptaba y experimentaba. Vergil actuaba observaba.
Era muy envidioso. Le habría gustado tener un respiro en su constante rumiar pensamientos y planes y preocupaciones, el tiempo necesario para procesar la información y poder urdir algo nuevo. Ser como Candice sería como tener vacaciones.
Candice, por otro lado, pensaba indudablemente que era un culo inquieto y un agitador. Ella vivía sin preocuparse de planificar, no pensaba demasiado y no tenía muchos escrúpulos tampoco… Ni remordimientos de conciencia ni segundos pensamientos. Cuando resultó evidente que aquel culo inquieto y agitador estaba sin empleo, y que no era probable que lo encontrara pronto, su desconfianza sin embargo no disminuyó. Quizá, como las gatas, ella e tendía poco de esas cosas.
Así que ella dormía y él rumiaba, dándole vueltas una y otra vez a lo que había pasado en Genetron; obsesióndo con las implicaciones, admitía que había obrado a la ligera al inyectarse los linfocitos, y culpaba de ello a su incapacidad para concentrarse en lo que tenía que hacer a continuación.
Vergil miraba el techo oscuro, luego entornó los ojos para observar los fosfenos.
Se incorporó apoyándose en ambas manos, rozó el trasero de Candice y apretó sus índice contra los globos oculares, para intensificar el efecto. En la noche, sin embargo, no se pudo entretener con películas psicodélicas de párpado. No le vino nada más que cálida oscuridad, punteada con resplandores tan distantes y vagos como si fueran informaciones de otro continente.
Más allá de su rumiación, dejándose de juegos infantiles y todavía bien despierto, Vergil se puso contemplativo sin tener en realidad nada que contemplar,
y pensó sin objeto alguno,
intentando realmente evitar —esperando hasta la mañana—, intentando evitar los pensamientos acerca de todas las cosas perdidas y todas las cosas ganadas recientemente que podían perderse no está preparado y todavía se mueve y se agita perdiendo La mañana del domingo de la tercera semana: Por un momento, se quedó mirando fijamente la taza de café caliente que Candice le ofrecía. Había algo raro en la taza, y en la mano. Buscó las gafas por los bolsillos para ponérselas, pero le hicieron daño a la vista.
—Gracias —murmuró. Cogió la taza y se incorporó en la cama contra la almohada, derramando un poco del oscuro líquido caliente sobre las sábanas.
—¿Qué vas a hacer hoy? —le preguntó. (¿Buscar trabajo?, implicaba el gesto, pero Candice nunca se ponía pesada con las responsabilidades, ni le hacía preguntas sobre el dinero.)
—Buscar trabajo, supongo —dijo él. Miró otra vez a través de sus gafas, sujetándolas por una de las patillas.
—Yo voy a llevar anuncios al Light, y a comprar en el puesto de verduras de la calle. Luego voy a hacerme la comida y voy a comer sola.
Vergil la miró, confundido.
—¿Qué pasa? —preguntó ella. Se quitó las gafas.
—¿Por qué sola?
—Porque creo que estás empezando a darme por seguí No me gusta eso. Noto que me aceptas.
—¿Qué hay de malo en eso?
—Nada —dijo ella con paciencia. Se había vestido y peinado, y su largo cabello brillaba ahora sobre sus hombros—. Lo que pasa es que no quiero que esto pierda sal.
—¿Salsa?
—Mira, toda relación necesita un poco de marcha vez en cuando. Te estoy empezando a tomar por un perrito faldero disponible, y eso no es bueno.
—No —dijo Vergil. Parecía distraído.
—¿No has dormido esta noche? —preguntó.
—No —dijo Vergil con aire confuso—. No mucho.
—Así que, ¿qué más?
—Te veo muy bien —dijo él.
—¿Ves? Me das por segura.
—No, quiero decir… Sin mis gafas. Te estoy viendo perfectamente sin las gafas.
—Bueno, me alegro por ti —dijo Candice con despreocupación felina—. Te llamaré mañana. No te impacientes.
—Oh, no —dijo Vergil apretándose las sienes con los dedos.
Cerró la puerta suavemente tras de sí.
Vergil paseó la mirada por la habitación.
Todo estaba perfectamente enfocado. No había visto tan bien desde que el sarampión le había hecho perder la vista a la edad de siete años.
Sin duda, aquella era la primera mejora que no podía atribuir a Candice.
—Salsa —dijo, mirando por entre las cortinas.
6
Vergil se había pasado semanas, al parecer, en despachos así: paredes color tierra, escritorios de metal gris sobre los que había pulcros montones de papeles y archivadores, en los que un hombre o una mujer te pregunta educadamente por cuestiones psicológicas. Esta vez se trataba de una mujer, exuberante y bien vestida, con semblante amistoso y paciente. Ante ella, sobre la mesa, estaban su curriculum y los resultados de un test psicológico proyectivo. Hacía tiempo que había aprendido a rellenar esos tests: cuando te piden un dibujo, evitar pintar ojos u objetos de contorno nítido; dibujar cosas de comer o mujeres guapas; decir siempre tus objetivos en términos claros y prácticos, pero con un toque de exageración, de ambición; mostrar imaginación, pero no demasiada. La mujer movió la cabeza con aire de aprobación tras la lectura de los papeles, y le miró.
—Su curriculum es notable, señor Ulam.
—Vergil, por favor.
—Sus resultados académicos dejan un poco que desear, pero su experiencia profesional puede compensarlo con creces. Supongo que sabe qué preguntas vienen ahora.
Vergil abrió más los ojos, todo inocencia.
—Es usted un poco vago respecto a lo que puede hacer por nosotros, Vergil.
Me gustaría oír más respecto a cómo se insertaría en Codon Research.
Se miró el reloj subrepticiamente, no para ver la hora, sino la fecha. Dentro de una semana quedarían pocas o ninguna esperanza de recobrar sus linfocitos ampliados. Realmente, esta era su última oportunidad.
—Estoy cualificado para hacer cualquier clase de trabajo de laboratorio, investigación o fabricación. Codon Research lo ha hecho muy bien en productos farmacéuticos, y yo estoy interesado en eso, pero verdaderamente creo que puedo colaborar en cualquier programa de biochips que estén ustedes desarrollando.
La directora de personal le miró todavía más fijamente He dado en el blanco, pensó Vergil. Codon Research se va de dedicar a los biochips.
—No estamos trabajando en biochips, Vergil. Sin embargo, su curriculum en el campo farmacéutico es impresionante; me parece que usted sería tan valioso en una fabrica de cerveza como con nosotros —eso era una versión aguada de un viejo chiste de borrachos. Vergil sonrió.
—Hay un problema, sin embargo —continuó—. Su fidelidad es muy alta según una fuente, pero según Genetron su última empresa, está por los suelos.
—Ya le he explicado que hubo un choque de personalidades.
—Sí, y nosotros normalmente no le damos importancia a esos asuntos. Nuestra compañía es distinta a otras compañías, después de todo, y si el trabajo potencial un empleado es por lo demás bueno, y el de usted parece ser que lo es, pasamos por alto esos choques. Pero a veces yo tengo que trabajar por instinto, Vergil. Y a hay algo que no me suena bien del todo. Usted trabajó el programa de biochips de Genetron.
—Haciendo investigación adjunta.
—Sí. ¿Está usted ofreciéndonos la experiencia que adquirió en Genetron? — Eso era una manera de decir «¿V contarnos usted los secretos de su anterior empresa?» —Sí y no —dijo él—. Primero, yo no estaba en el centro del programa biochip.
Yo no estaba al tanto de secretos clave. Puedo, sin embargo, ofrecerles a ustedes los resultados de mi propia investigación. De modo técnicamente, sí, porque como Genetron tenía una cláusula de trabajo en alquiler, sí que voy a decirles algunos de secretos si me contratan. Pero sólo serán una parte del trabajo que hice allí.
Esperaba que ese tiro aterrizase en una zona intermedia. Había una mentira flagrante en eso, y es que él sí conocía virtualmente todo lo que había que saber sobre los biochips de Genetron. Pero había también una verdad, y es que creía que el concepto de biochips en su totalidad era obsoleto, sin perspectiva.
—Mm hmm —dejó de concentrarse en los papeles—. Voy a ser sincera con usted, Vergil. Quizá más sincera de lo que usted ha sido conmigo. Usted nos resultaría un poco azaroso, y quizá un pie quebrado, pero nos arriesgaríamos a darle el empleo… Si no fuera por una cosa. Soy amiga del señor Rothwild, de Genetron. Muy buena amiga. Y me ha pasado una información que habría sido, de otro modo, confidencial. No dijo nombres, y él no podía probablemente saber que yo le iba a tener a usted frente a mí, en esta mesa. Pero me dijo que alguien de Genetron se había saltado un montón de directrices del Instituto Nacional de la Salud y que había recombinado ADN de mamíferos. Tengo serias sospechas de que sea usted esa persona —sonrió agradablemente—. ¿Lo es usted?
Nadie más había sido despedido o licenciado en Genetron desde hacía un año.
Vergil asintió.
—Estaba muy disgustado. Dijo que era usted brillante, pero que resultaría problemático en cualquier compañía que le diera empleo. Y me dijo que le había amenazado con ponerle en la lista negra. Ahora, él y yo sabemos que esa amenaza no significa en realidad gran cosa, con las actuales leyes de trabajo y con las posibilidades para entablar litigios. Pero esta vez, por simple accidente, Codon Research sabe más sobre usted de lo que debería. Estoy siendo totalmente franca con usted, porque aquí no debe haber el menor malentendido.
Me negaré a decir cualquiera de estas cosas aunque me presionen. Mis auténticas razones para no contratarle me las da su perfil psicológico. Sus dibujos están demasiado espaciados, e indican una poco saludable predilección por el aislamiento personal —le devolvió sus informes—. ¿De acuerdo?
Vergil asintió. Cogió los informes y se levantó.
—Usted ni siquiera conoce a Rothwild —dijo—. Esto ya Tie ha pasado otras seis veces.
—Sí, bueno, señor Ulam, la nuestra es una industria novata, que apenas cuenta quince años. Las compañías todavía se apoyan unas a otras para ciertas cosas.
Competencia por fuera, y colaboración entre bastidores. Ha sido interesante hablar con usted, señor Ulam. Buenos días.
La luz del sol, fuera de los muros de cemento de Codon Research, le hizo parpadear. Ya está bien de reivindicaciones, pensó.
Todo el experimento se iría pronto a pique. Quizá daba lo mismo.
7
Conducía hacia el norte a través de blancas colinas salpicadas de retorcidos robles, dejando atrás lagos profundos y claros por las lluvias del invierno anterior.
El verano había sido suave hasta entonces, e incluso en el interior, las temperaturas no habían subido de los veintinueve grados.
El Volvo corría sobre la cinta sin fin de la autopista por campos de algodón, luego entre verdes arboledas de nogales. Vergil atajó por la 580, a lo largo de las afueras de Tracy, con la mente casi en blanco; conducir era una panacea para sus preocupaciones. Bosques de hélices montadas sobre torres de estructura metálica giraban armoniosamente a ambos lados de la autopista; cada uno de sus grandes brazos tenía dos tercios de la anchura de un campo fútbol.
Nunca en su vida se había sentido mejor, y eso le preocupaba. Llevaba dos semanas sin estornudar, aun en plena estación de las alergias. La última vez que había viste Candice, para decirle que se iba a Livermore a ver a su madre, ella le había hecho comentarios sobre el color su piel, que había pasado de la palidez a un saludable tez de melocotón.
—Cada vez que te veo tienes mejor aspecto, Vergil —había dicho Candice, sonriente, al darle un beso—. Vuelve pronto. Te voy a echar de menos.
Mejor aspecto, mejor salud, y sin razón aparente. No era lo bastante sentimental como para creer que el amor lo cura todo, aun llamando a lo que él sentía por Candice amor. ¿Y lo era, en realidad?
Algo así.
No le gustaba pensar en esas cosas, de modo que conducía. Después de diez horas, se sintió vagamente disgustado al tomar la carretera de South Vasco para dirigirse hacia el sur. Dobló por East Avenue hacia el centro de Livermore, un pueblecito de California de viejos edificios de piedra y ladrillo, antiguas granjas de madera rodeadas ahora de suburbios, y centros comerciales parecidos a los de cualquier otra ciudad californiana… Y a la salida del pueblo, el Lawrence Livermore National Laboratory, donde, entre otras muchas investigaciones, se ocupaban del diseño de armas nucleares.
Se paró en el Guinevere’s Pizza y se obligó a pedirse la pizza de bazofia mediana, una ensalada y una Coca-Cola. Al sentarse a esperar en la parte de imitación medieval del comedor, se hizo la ociosa pregunta de si los laboratorios de Livermore tendrían alguna instalación que pudiera utilizar. ¿Quién era más strangeloviano, los fulanos de las armas o Vergil I. Ulam?
Al llegar la pizza, observó el queso, los condimentos y grasienta salchicha.
«Antes te gustaba esto», se dijo. Picó un poco de la pizza y se terminó la ensalada. Eso parecia ser suficiente. Dejándose la mayor parte de la soda en la mesa, se limpió la boca, sonrió a la chica de caja registradora y se volvió al coche.
Vergil no esperaba con agrado las visitas a su madre. Las necesitaba, de algún modo incierto e irritante, pero no disfrutaba.
April Ulam vivía en una antigua casa de dos pisos bien conservada, justo en la esquina de First Street. La casa estaba pintada de color verde oscuro, y el tejado era de madera. Había dos jardincillos rodeados de una verja de hierro forjado que flanqueaban los escalones de la fachada, uno de los jardines para plantas y flores, y el otro para hortalizas—. El porche era cerrado, con una puerta de dintel de madera montada sobre chirriantes goznes y gobernada por un quejumbroso muelle de acero. La entrada a la casa se efectuaba a través de una pesada puerta de roble oscuro, con ventana de cristal biselado y un picaporte que representaba una cabeza de león. Ninguna de estas comodidades era de extrañar en una antigua casa de un pueblecito de California.
Su madre, vestida de flotantes sedas color lavanda y altos tacones dorados, con su pelo como ala de cuervo con toques de gris en las sienes, apareció por la puerta de roble y por la puerta del porche y se detuvo a la luz del sol. Saludó efusivamente a Vergil dándole un abrazo, y le condujo a través del porche de la mano, que agarraba suavemente con sus delgados dedos fríos.
Ya en la sala de estar, se sentó en una butaca de terciopelo gris, con su bata flotando, ligera, a los lados. La sala de estar hacía juego con la casa; estaba amueblada con piezas que una mujer mayor (no su madre) debía de haber reunido a lo largo de una extensa y moderadamente interesante vida. Al lado de la butaca había un sofá azul estampado a flores, una mesa redonda de bronce con proverbios árabes grabados en círculos concéntricos que rodeaban unos dibujos geométricos, lámparas de estilo Tiffany en tres de los rincones, y, en el cuarto, una estatua chim Kwan-Yin algo estropeada, esculpida en un tronco de teca de unos dos metros de altura. Su padre, conocido familiarmente como Frank, se había traído la estatua de Taiwan al concluir un viaje en la marina mercante; Vergil, que tenía entonces tres años, se había dado un susto de muerte al verla.
Frank los había abandonado a los dos en Texas cuando Vergil tenía diez años.
Entonces se fueron a California. Si madre no se había vuelto a casar, solía decir que eso sólo hubiera servido para reducir sus posibilidades. Vergil no estaba ni siquiera seguro de si sus padres se habían divorciado. Se acordaba de su padre como de un hombre moreno, con la cara afilada, la voz aguda, poco tolerante y poco inteligente, con una risa atronadora que utilizaba para darse importancia en momentos de perversa ansiedad. Ni podía imaginarse, ni siquiera ahora, a su padre y su madre juntos en la cama, y mucho menos su vida en común durante once años. No había echado de menos a Frank salvo de un modo teórico —había echado de menos a un padre, el estado imaginado de tener un padre que hablara con él, que le ayudara con los deberes, alguien que supiera un poco más de la vida cuando a él se le presentaron problemas siendo niño. Siempre había echado en falta ese tipo de padre.
—Así que no tienes trabajo —dijo April a su hijo con un tono que pasaba por ser de una amable preocupación.
Vergil no le había hablado a su madre de su despido, y ni siquiera preguntó cómo lo sabía. Había sido mucho más aguda que su marido, y todavía podía igualarse en ingenio con su hijo, al que normalmente aventajaba en asuntos prácticos y mundanos.
—Hace cinco semanas —reconoció Vergil.
—¿Algo en perspectiva?
—Ni lo busco.
—Te han echado con prejuicio —dijo ella.
—Casi con extremo prejuicio.
Ella sonrió; ahora podía empezar la esgrima verbal, su hijo era muy listo, muy ameno, a pesar de sus otros defectos. No lamentaba que él estuviera sin trabajo; simplemente, las cosas estaban así, y él podía o bien hundirse o bien nadar.
Antes, a pesar de las dificultades, su hijo se había mantenido en la superficie, con mucho chapoteo un pobre estilo, pero, al menos, a flote.
A ella no le había pedido dinero desde que se fue de casa hacía diez años.
—Así que vienes a ver qué hay de tu vieja madre.
—¿Qué hay de mi vieja madre?
—Su cuello, como de costumbre —le contestó—. Seis pretendientes el mes pasado. Es un fastidio ser vieja y no aparentarlo, Verge.
Vergil se rió y sacudió la cabeza, tal como sabía que ella esperaba.
—¿Algo en perspectiva?
—Sigo sin nada. Ningún hombre podría reemplazar a Frank, gracias a Dios — bromeó ella.
—Me echaron porque estaba haciendo experimentos por mi cuenta —dijo Vergil. Ella asintió y le preguntó si quería té, vino o una cerveza—. Una cerveza — dijo él.
Le indicó la cocina.
—La nevera no tiene candado.
Sacó una Dos Equis y limpió la condensación con su manga mientras volvía hacia el cuarto de estar. Se sentó en un sillón ancho y tomó un largo trago.
—¿No apreciaron tu brillantez? Vergil meneó la cabeza.
—Nadie me entiende, madre.
Ella desvió la mirada sobre el hombro de él y suspiró.
—Yo nunca te entendí. ¿Esperas que te vuelvan a emplear pronto?
—Ya has preguntado eso antes.
—Pensé que quizá al reformular la frase obtendría una respuesta mejor.
—La respuesta es la misma que si preguntas en chino. Estoy harto de trabajar para otros.
—Mi desgraciado hijo inadaptado.
—Madre —dijo Vergil, levemente irritado.
—¿Qué hacías?
Le hizo un breve resumen, del cual ella no entendió más que los puntos más sobresalientes.
—Estabas organizando una buena a sus espaldas, vamos.
El asintió.
—Si hubiera podido disponer de un mes más, y si Bernard lo hubiera visto, todo habría salido bien.
Pocas veces se mostraba evasivo con su madre. Ella era virtualmente imperturbable; difícil de tratar, y todavía más difícil de pelar.
—Y no estarías aquí ahora, visitando a tu anciana y débil mater.
—Probablemente no —dijo Vergil, encogiéndose de hombros—. Además, hay una chica. Es decir, una mujer.
—Si te deja llamarla chica, no es una mujer.
—Es muy independiente. —Habló un rato sobre Candice, de sus exabruptos al principio y de su domesticación gradual.
—Me estoy acostumbrando a tenerla cerca. Quiero decir, no vamos a vivir juntos. Estamos en una especie de período sabático por ahora, para ver como nos van las cosas. Soy impagable en los asuntos domésticos.
April asintió y le pidió que le trajera una cerveza. El le sacó una Anchor Steam sin abrir.
—Mis uñas no son tan fuertes —dijo ella.
—Ah. —Volvió a la cocina y la destapó.
—Ahora, díme. ¿Qué esperabas que un cirujano de enjundia como Bernard hiciera por tí?
—No es sólo un cirujano de enjundia. Ha estado interesado en la IA desde hace años.
—¿IA?
—Inteligencia artificial.
—Oh —exhibió una radiante sonrisa de comprensión—. Estás sin empleo, quizá enamorado, sin nada a la vista. Alegra el corazón de tu madre un poco más. ¿Qué más hay?
—Estoy experimentando conmigo mismo, creo. April le miró asombrada.
—¿Cómo?
—Bueno, esas células que alteré Tuve que sacarlas de allí inyectándomelas yo mismo. Y no he tenido acceso a un laboratorio o a una clínica desde entonces.
Ahora ya nunca podré recobrarlas.
—¿ Recobrarlas?
—Separarlas de las demás. Hay billones de ellas, madre.
—Si son tus propias células, ¿de qué tienes que preocuparte?
—¿No me notas nada nuevo? Le miró intensamente.
—No estás tan pálido, y te has pasado a las lentillas.
—No llevo lentillas.
—Entonces quizá has cambiado de costumbres y ya no lees a oscuras —movió la cabeza—. Nunca he comprendido tu interés por esas tonterías.
Vergil la miró, pasmado.
—Es fascinante —dijo—. Y si no entiendes lo importante que es, entonces…
—No te pongas arrogante con mis cegueras particulares. Las admito, pero no me salgo de mi sitio para cambiarlas. No, cuando veo cómo está el mundo hoy en día por culpa de gente con tus inclinaciones intelectuales. Caramba, cada día, en los laboratorios, están fraguando más y más perdiciones…
—No juzgues a la mayoría de los científicos por mí, madre. No soy típico precisamente. Soy un poco más… —No pudo encontrar la palabra e hizo una mueca. Ella se la devolvió con una leve sonrisa que él nunca hubiera podido descifrar.
—Loco —dijo ella.
—Heterodoxo —corrigió Vergil.
—No entiendo a qué pretendes llegar, Vergil. ¿Qué clase de células son esas?
¿Sólo parte de tu sangre, con la que has estado trabajando?
—Pueden pensar, madre.
Otra vez imperturbable, ella no reacionó de ningune manera que él pudiera percibir.
—¿Juntas, quiero decir, todas ellas o cada una?
—Cada una. Aunque tendían a agruparse en los últimos experimentos.
—¿Son amistosas?
Vergil miró al techo con exasperación.
—Son linfocitos, madre. Ni siquiera viven en el mismp mundo que nosotros. No pueden ser simpáticas o antipáticas del modo en que nosotros lo entendemos.
Para ellas todo es química.
—Si pueden pensar, entonces pueden sentir algo; al menos en mi experiencia es así. A menos que sean com Frank. Por supuesto, él no pensaba mucho, así que la conparación no es exacta.
—No tuve tiempo para descubrir cómo eran, o si pueden razonar tanto como…
indica su potencial.
—¿Cuánto es su potencial?
—¿Estás segura de que entiendes esto?
—¿Es que parece que lo entiendo?
—Sí. Por eso estoy dudoso. No sé cuál es su potencia.
Pero es muy grande.
—Verge, siempre ha habido algún método en tu locura.
¿Qué esperabas ganar con todo esto?
Esa pregunta le detuvo. Desesperó de siquiera comunicar en ese nivel —el nivel del logro y las metas— con su madre. Ella nunca había entendido su necesidad de realización. Para ella, las metas se alcanzaban no tratando con el prójimo demasiado a menudo.
—No lo sé. Quizá nada. Olvídalo.
—Ya está olvidado. ¿Dónde comemos hoy?
—Vamos a comer a un marroquí —dijo Vergil.
—Eso es la danza del vientre.
De todas las cosas que él no entendía sobre April, la máxima concernía a su habitación de niño. Los juguetes, la cama y los muebles, los posters de la pared, su habitación, habían sido conservadas no como estaban cuando él los abandonó, sino como cuando tenía doce años. Los libros que él leía habían sido llevados en cajas al ático, y ordenados en la estantería que en otro tiempo bastó para contener su biblioteca. Relatos y libros de ciencia-ficción convivían con cómics y con un pequeño pero interesante grupo de libros de ciencia y electrónica.
Los carteles de cine —sin duda muy valiosos ahora— mostraban al robot Robbie llevando a la fuerza a una muy ampliada Anne Francés por un agreste planeta, a Christher Lee con los ojos rojos, y a Keir Dullea mirando asombrado desde el casco de su traje espacial.
Había quitado esos posters a los diecinueve años, los había doblado y guardado en un cajón. April había vuelto a ponerlos cuando él se fue a la universidad.
Incluso había resucitado su edredón favorito de cazadores y perros. La cama misma estaba vestida y resultaba familiar, retrotrayéndole hacia una infancia que no estaba seguro de haber tenido, y mucho menos dejado atrás.
Se acordó de su preadolescencia como de un tiempo de considerable miedo y preocupación. Miedo de ser una especie de maníaco sexual, de que había sido el culpable de que su padre se fuera, preocupación por dar la talla en la escuela. Y, juntamente con la preocupación, exaltación. La extraña alegría que había sentido ai retorcer una tira de papel, pegar los dos extremos y obtener así su primera cinta de Moebius; su granja de hormigas y sus Heathkits; cuando encontró diez años de Scientific American en un cubo de basura en la avenida de detrás de la casa.
En la oscuridad, cuando estaba a punto de dormirse, la espalda le empezó a molestar. Se rascó, luego se sentó en la cama e hizo un rodillo con el extremo de la camisa del pijama, deslizándolo arriba y abajo, una y otra vez, con las dos manos, para aliviar la comezón.
Se tocó la cara. Se la notaba totalmente extraña, como si fuera la cara de otro
—protuberancias y chichones, la nariz más grande, los labios salientes. Pero al
tocarse con la otra mano, se la notaba normal. Juntó los dedos de las dos manos.
Las sensaciones no eran las apropiadas. Una de las manos estaba mucho más sensible que de costumbre, la otra casi dormida.
Respirando pesadamente, Vergil bajó vacilante las escaleras del cuarto de baño y encendió la luz. El pecho le picaba horriblemente. Sentía como un hormiguear de insectos invisibles entre los dedos de los pies. No se había sentido tan mal desde que tuvo el sarampión a la edad de once años, un mes antes de que su padre los dejara. Con la no especulativa concentración del malestar, Vergil se quitó el pijama y se metió bajo la ducha, con la esperanza de encontrar mejoría en el agua fresca.
De la vieja cañería salió un débil chorro de agua que se deslizó por su cabeza y cuello, por sus hombros y espalda, al par que le bajaban unos riachuelos por el pecho y las piernas. Ambas manos estaban ahora exquisita y dolorosente sensibles, y el agua parecía caer en agujas, templándose y enfriándose, ardiendo y helando. Sacó los brazos de la ducha y el aire mismo parecía latir.
Se quedó allí durante quince minutos, suspirando con alivio a medida que la irritación cesaba, frotándose las áreas afectadas con las muñecas y el dorso de las manos hasta que enrojecieron. Sentía una fuerte comezón en los dedos y palmas, comezón que disminuyó a medida que el bombeo de su corazón recuperaba la normalidad.
Salió de la ducha y se secó, luego se asomó desnudo a la ventana del baño para sentir la fresca brisa mientras escuchaba los grillos.
—Maldita sea —dijo de manera lenta y expresiva. Se dio la vuelta y se miró en el espejo. Tenía el pecho irritado y rojo, de rascarse y frotarse. Se giró y se miró la espalda por encima del hombro.
De hombro a hombro, y zigzagueando a lo largo de su espina dorsal, unas pálidas líneas que se dibujaban justo bajo su piel trazaban un loco e inesperado mapa de carreteras. Mientras miraba, las líneas se desvanecieron lentamente, hasta que se preguntó si de verdad habían estado allí alguna vez.
Con el corazón latiéndole fuertemente en el pecho. Vergil se sentó sobre la tapa del retrete y se puso a mirarse los pies, con ambas manos bajo el mentón. Ahora estaba realmente asustado.
Se rió desde lo profundo de su garganta.
—Has puesto a los pequeños mamones al trabajo, ¿eh? —se preguntó en un susurro.
—Vergil, ¿te encuentras bien? —preguntó su madre, al otro lado de la puerta.
—Estoy bien —dijo—. Cada día mejor.
—Nunca entenderé a los hombres, mientras viva y respire —dijo su madre, sirviéndose otra taza de su negro y espeso café—. Siempre con chapuzas, siempre metiéndose en líos.
—No estoy metido en un lío, madre. —No sonaba muy convincente, ni siquiera para sí mismo.
—¿No?
Se encogió de hombros.
—Estoy sano, puedo seguir varios meses más sin trabajo, y algo tiene que salir.
—Ni siquiera estás buscando trabajo. Eso era totalmente cierto.
—Estoy recobrándome de una depresión —y esto era totalmente falso.
—Mentira —dijo April—. Tú nunca has estado deprimido en tu vida. Ni siquiera sabes lo que eso significa. Tendrías que ser mujer unos cuantos años y verlo por ti mismo.
El sol de la mañana, a través de las delgadas cortinas que cubrían la ventana, llenaba la cocina de un suave y alegre calor.
—A veces me tratas como si fuera una pared de ladrillo —dijo Vergil.
—A veces lo eres. Diablos, Vergil, eres mi hijo. Te di la vida —creo que podemos borrar la contribución de Frank— y te vi crecer fuerte durante veintidós años. Nunca creciste, y nunca conseguiste hilvanar cuatro cosas con sentido común. Eres un chico brillante, pero no eres completo.
—Y tú —dijo él, gesticulando— eres un pozo profundo de apoyo y comprensión.
—No hagas enfadar a una vieja, Verge. Yo entiendo y simpatizo tanto como tú te mereces. Estás en un buen lío, ¿no? Ese experimento.
—Me gustaría que no siguieras con eso. Yo soy el científico, y soy el único afectado, y hasta ahora…
Cerró la boca con un ruidoso chasquido y se cruzó de brazos. Todo aquello era una completa locura. Los linfocitos que se había inyectado estaban ya sin ninguna duda muertos o decrépitos. Habían sido alterados en condiciones de tubo de ensayo, habían adquirido ya probablemente una nueva gama completa de antígenos de histocompatibilidad y habían sido atacados y devorados por sus colegas no alterados hacía semanas. Cualquier otra suposición era racionalmente inaceptable. Lo de la última noche no pasaba de ser una reacción alérgica compleja. ¿Por qué él y su madre, entre toda la gente, tenían que estar discutiendo la posibilidad…
—¿Verge?
—Ha estado bien, April, pero creo que ha llegado la hora de que me vaya.
—¿Cuánto tiempo te queda?
Se levantó y se quedó mirándola, confuso.
—No me estoy muriendo, madre.
—Toda su vida, mi hijo ha estado trabajando en busca de su momento supremo. Me parece que ya ha llegado, Verge.
—Eso es lo más estúpido que he oído en mi vida.
—Te repetiré lo que tú mismo me has dicho, hijo. No soy un genio, pero tampoco soy una pared de ladrillo. Me dices que has creado gérmenes inteligentes, y yo te voy a decir ahora… Cualquiera que haya limpiado una vez un retrete o un montón de pañales, se estremecería ante la idea de que los gérmenes puedan pensar. ¿Qué pasa si contraatacan, Verge? Dile eso a tu anciana madre.
No hubo respuesta. No estaba siquiera seguro de que hubiera un sólo tema viable en su conversación; nada tenía sentido. Pero notaba como su estómago se contraía.
Ya había llevado a cabo antes ese ritual, meterse en líos y luego ir a ver a su madre, incómodo y confuso, sin estar seguro ni de en qué tipo de problema se había metido. Con misteriosa regularidad, ella parecía saltar a un plano superior de razonamiento e identificarse con sus problemas, desplegándolos ante él de modo que se le hacían ineludibles. No era ese un servicio que le hiciera quererla más, pero, por contra, le hacía otorgarle un valor inestimable.
Se levantó y se inclinó para tocarle la mano. Ella se volvió y cogió la de él entre las suyas.
—Te vas ya —dijo ella.
—Sí.
—¿Cuánto tiempo nos queda, Vergil?
—¿Qué? —El no podía entenderlo, pero sus ojos se llenaron súbitamente de lágrimas y empezó a temblar.
—Vuelve a mí, si puedes —dijo ella.
Aterrorizado, cogió su maleta —que había hecho la víspera— y corrió escaleras abajo hacia el Volvo, abriendo el capó y tirándola dentro. Al ir hacia la puerta, se enganchó la rodilla en el parachoques trasero. Le dolió fuerte un momento, pero el dolor pasó enseguida. Saltó sobre el asiento, puso el coche en marcha y aceleró bruscamente.
Su madre estaba en pie en el porche, con el vestido de seda flotando en la brisa de la mañana, y Vergil la saludó con la mano mientras sacaba el coche.
Normalidad. Saluda a tu madre. Vete de aquí.
Vete lejos de aquí, sabiendo que tu padre nunca ha existido, y que tu madre es una bruja, y lo que todo eso ha hecho contigo…
Sacudió la cabeza hasta que le pitaron los oídos, arreglándoselas de algún modo para que el coche siguiera calle abajo sin perder la línea recta.
Una arruga blanca le cruzaba el dorso de la mano izquierda, como si fuera una cinta pegada a la piel con mucílago.
8
Una extraña tormenta de verano había dejado el cielo limpio de nubes, el aire fresco y la ventana del dormitorio del apartamento veteada de gotas de agua.
Podía oírse el oleaje desde una distancia de cuatro manzanas, un sordo retumbar rematado por un silbido. Vergil se sentó frente a su computador, con una mano apoyada en el extremo del teclado y un dedo en posición. En la pantalla del VDT veía una molécula de ADN plegándose y evolucionando, rodeada de una multitud de proteínas. Las separaciones transitorias del esqueleto de azúcares fosfato de la doble hélice de ADN indicaban la rápida intrusión de los enzimas encargados de desplegar la molécula para permitir la transcripción al ARN. Columnas ordenadas de números convenientemente rotuladas desfilaban por la parte inferior de la pantalla. Las miraba sin prestarles demasiada atención.
Tendría que hablar pronto con alguien —alguien además de su madre, y por supuesto además de Candice—. Se había mudado a vivir con él una semana después de que volviera de ver a su madre, aparentemente en un intento de domesticarse, y se dedicaba a limpiar el apartamento y hacer la comida.
A veces iban de compras juntos, y se lo pasaban bien. A Candice le encantaba ayudar a Vergil a elegir mejor la ropa, y él se divertía con ella, aunque las compras sangraban su ya disminuida cuenta bancada.
Cuando Candice hacía preguntas sobre aspectos que no le gustaban, los silencios de Vergil se prolongaban. Se preguntaba por qué éste insistía tanto en hacer el amor a oscuras.
Sugirió que fueran a la playa, pero Vergil puso dificultades.
Se preocupaba cuando le veía perder el tiempo bajo las nuevas lámparas que
había comprado.
—¿Verge? —Candice estaba a la puerta del dormitorio, envuelta en un albornoz bordado de rosas.
—No me llames así. Es como me llama mi madre.
—Perdón, íbamos a ir al zoológico, ¿te acuerdas? Vergil se llevó un dedo a la boca y se mordió la uña. No parecía oírla.
—¿Vergil?
—No me encuentro muy bien.
—Nunca sales. Es por eso.
—En realidad, me encuentro bien —dijo, revolviéndose en su silla. La miró pero no le dio ninguna otra explicación.
—No entiendo.
El le señaló la pantalla.
—Nunca me dejas que te explique todo esto.
—Te pones como loco y no te entiendo —contestó Candice con el labio tembloroso.
—Es más de lo que me imaginé.
—¿El qué, Vergil?
—Las concatenaciones. Las combinaciones. La fuerza.
—Por favor, habla claro.
—Estoy atrapado. Seducido, pero difícilmente abandonado.
—Yo no te seduje.
—Tú no, nena —dijo él distraídamente—. Tú no.
Candice se acercó lentamente al escritorio, como si la pantalla fuera a morderla.
Tenía los ojos húmedos y se mordía el labio inferior.
—Cielo…
Se puso a apuntar unos números que salían en la parte inferior de la pantalla.
—Vergil…
—¿Hmm?
—¿Hiciste algo en el trabajo, quiero decir, antes de que te fueras, antes de que nos conociéramos?
Giró la cabeza como sobre un eje y la miró vagamente.
—Por ejemplo, ¿con los computadores? ¿Te pusiste nervioso y les jodiste los computadores?
—No —dijo, haciendo una mueca—. No los jodí. Les jodí con ellos, quizá, pero nada de lo que puedan darse cuenta.
—Lo digo porque una vez conocí a un tipo que hizo algo en contra de la ley y luego empezó a comportarse de modo extraño. No le apetecía salir, no le apetecía mucho hablar, como a ti.
—¿Qué hizo? —preguntó Vergil, sin dejar de introducir datos.
—Robó un banco.
El lápiz se detuvo. Sus ojos se encontraron. Candice estaba llorando.
—Yo le quería, y tuve que dejarle cuando me enteré —prosiguió—. No puedo vivir con gentuza como esa.
—No te preocupes.
—Estaba decidida a dejarte hace unas semanas —siguió ella—. Pensé que quizá ya habíamos hecho todo lo que podíamos hacer juntos. Pero es una tontería. Nunca he conocido a nadie como tú. Estás loco. Un loco estupendo, no un loco asqueroso como otros que hay. He pensado que si pudiéramos enrollarnos juntos, sería fantástico. Yo te escucharía cuando explicaras cosas, quizá podría aprender lo de la biología y la electrónica esa —señaló la pantalla—.
Procuraría poner atención. Lo haría, de verdad.
La boca de Vergil estaba ligeramente entreabierta. La cerró y miró la pantalla, parpadeando.
—Me he enamorado de ti. Cuando te fuiste a visitar a tu madre. Qué cosa más tonta, ¿verdad?
—Candice…
—Y si has hecho una cosa horrible, ahora me va a hacer daño a mí, y no sólo a ti. —Se fue hacia atrás, con la barbilla apoyada en el puño como si estuviera golpeándose despació.
—No quiero hacerle daño a nadie —dijo Vergil.
—Lo sé. No eres malo.
—Te lo explicaría todo si yo mismo supiera de qué se trata. Pero no lo sé. No he hecho nada por lo que me puedan meter en la cárcel. Nada ilegal. Excepto trastear con los informes médicos.
—No me puedes decir que no hay algo que te preocupa mucho. ¿Por qué no podemos hablar de eso?
Se acercó una silla plegable del armario y la abrió a un par de metros del escritorio, sentándose en ella con las rodillas juntas y los pies separados.
—Sólo he dicho que no sé lo que es.
—¿Hiciste algo… contigo mismo? Quiero decir, si cogiste alguna enfermedad en el laboratorio o algo por el estilo. He oído decir que es posible; los médicos y los científicos se contagian con las enfermedades con las que trabajan.
—Tú y mi madre —dijo él, moviendo la cabeza.
—Estamos preocupadas. ¿Conoceré alguna vez a tu madre?
—Probablemente, por ahora, no —dijo Vergil.
—Lo siento, yo… —sacudió la cabeza enérgicamente—. Sólo quería sincerarme contigo.
—Está bien —dijo él.
—Vergil.
—¿Sí?
—¿Me quieres?
—Sí —dijo él, sorprendido de sentirlo realmente, aunque no dejaba de mirar a la pantalla.
—¿Por qué?
—Porque somos muy iguales —dijo. No estaba muy seguro de por qué lo decía; tal vez ambos estaban destinados a ser unos fracasados, o al menos a no ser nunca demasiado notables; y eso, para Vergil, era lo mismo que el fracaso.
—Anda ya.
—De verdad. Quizá es que tú no te das cuenta.
—Yo no soy tan inteligente como tú, eso seguro.
—A veces ser listo es una cruz —dijo él. ¿Era eso lo que estaban descubriendo los pequeños linfocitos? ¿El dolor de ser inteligente, de sobrevivir?
—¿Podemos ir a dar una vuelta hoy, de merienda? Queda pollo frío de anoche.
Terminó de apuntar una última columna de números y se dio cuenta de que ya sabía todo lo que quería saber. Los linfocitos sí podían transmitir sus propiedades a otros tipos de células.
Podían hacer con gran facilidad lo que parecía que le estaban ya haciendo a él.
—Sí —dijo—. Una merienda estaría fenomenal.
—Y luego, cuando volvamos… ¿Con las luces encendidas?
—¿Por qué no? —Ella tendría que saberlo tarde o temprano. Y ya encontraría algún modo de explicarle las formas de las líneas. Las cintas habían disminuido desde que empezó el tratamiento con las lámparas; gracias a Dios por los pequeños favores.
—Te quiero —dijo ella, mirándole desde la silla. Guardó los cómputos y los gráficos y apagó el computador.
—Gracias —contestó dulcemente.
Profase
Octubre — diciembre
9
Irvine, California
—Sí —dijo Vergil, frotándose el labio y respirando hondo—. Bueno. Te explicaré el resto, pero necesitamos un sitio para hablar en privado, o al menos donde nadie nos escuche.
Edward le llevó hacia el rincón de fumadores, donde había seis mesas y tres tipos que fumaban como chimeneas desperdigados entre ellas.
—Oye, lo digo en serio —dijo mientras distribuían sobre la mesa la comida que habían cargado en las bandejas—. Has cambiado. Tienes buen aspecto.
—He cambiado más de lo que crees —el tono de Vergil era como de película, y soltó la frase levantando las cejas de una manera teatral—. ¿Cómo está Gail?
—Está bien. Nos casamos hace un año.
—Hombre, felicidades —Vergil miró su comida: pifia con queso blando y un trozo de pastel de crema con plátano—. ¿No ves nada más? —preguntó con voz ligeramente chillona.
Edward se fijó mejor.
—Humm…
—Mira más de cerca.
—No estoy seguro. Bueno, sí. No llevas gafas. ¿Lentillas?
—No. Ya no necesito.
—Y vistes elegante. ¿Quién te viste ahora? Espero que se trate de alguien con tanto atractivo como buen gusto.
—Candice —dijo con su habitual mueca de autodesprecio, pero rematándola esta vez con un guiño atípico—. Me echaron del trabajo. Hace cuatro meses. Vivo de mis ahorros.
—Un momento —dijo Edward—. Eso es poner el carro delante del caballo. ¿Por qué no me haces un desarrollo lineal? Tenías un trabajo. ¿Dónde?
—Acabé en Genetron, en Enzyme Valley.
—¿Por la Avenida North Pines Torrey?
—Allí. Infame. Y oirás más sobre ellos pronto. Van a sacar el surtido en cualquier momento. Van a barrer. Se lo han montado con los BAM.
—¿Biochips? —Vergil asintió.
—Algo de eso hay.
—¿Qué? —Edward levantó mucho las cejas.
—Circuitos lógicos microscópicos. Los inyectas en el cuerpo humano, ellos se quedan donde les dices, y la arman. Con la aprobación del doctor Michael Bernard.
Edward frunció el ceño.
—Jesús, Vergil. Bernard es casi como un santo. Sacaron su foto en portada en Mega y Rolling Stone hace un mes o dos. ¿Por qué me dices todo esto?
—Se supone que es secreto. El surtido, el montaje, y todo. Pero tengo contactos allí dentro. ¿Te suena Hazel Overton? —Edward sacudió la cabeza.
—¿De qué me tiene que sonar?
—Probablemente de nada. Creí que me tenía odio. Resulta que lo que me tenía era un respeto bárbaro. Me llamó hace un par de meses y me preguntó si quería firmarle un papel sobre los factores F en los genomas de E-coli —miró alrededor y bajó la voz—. Pero tú haz lo que quieras. He terminado con esos cochinos.
Edward dio un silbido.
—¿Me harás rico?
—Si eso es lo que quieres. O puedes escucharme un rato antes de salir a escape a ver a tu corredor de bolsa.
—Claro. Dime más.
Vergil no había tocado ni el queso blando ni el pastel. Se había comido, en cambio, el trozo de pina, y bebido la leche chocolateada.
—Aterricé en el piso bajo hará unos cinco años. Con mi curriculum universitario y con mi experiencia en computadores, yo era una bicoca para Enzyme Valley. Me paseé arriba y abajo por la avenida North Torrey Pines con mis informes y me contrataron en Genetron.
—¿Así de fácil?
—No —Vergil cogió un poco del queso blando con el tenedor y luego lo volvió a dejar caer—. Hice un par de arreglos en el curriculum. Notas, apreciaciones pedagógicas, ese tipo de cosas. Nadie lo ha clichado todavía. Entré bien pertrechado, y demostré pronto mi buen hacer con las asociaciones de proteínas y la investigación preliminar en biochips. Genetron tiene buenos padrinos, y nos daban toda la pasta que necesitábamos. A los cuatro meses ya estaba haciendo mi propio trabajo, con laboratorio compartido pero con permiso para investigar por mi cuenta. Monté varios tinglados —movió la mano con elegante descuido—.
Luego me fui por la tangente. Seguí haciendo mi trabajo oficial, pero entre horas…
La dirección se enteró y me despidieron. Me las arreglé para… salvar parte de mis experimentos. Pero no he sido exactamente lo que se dice cauteloso, o juicioso.
Así que el experimento sigue en marcha fuera del laboratorio.
Edward había tenido siempre a Vergil por ambicioso y por algo más que un simple merengue. En sus años de estudios, las relaciones de Vergil con las autoridades no habían sido nunca relajadas. Hacía mucho tiempo que Edward había llegado a la conclusión de que la ciencia, para Vergil, era como una mujer inalcanzable que, de pronto, le había abierto los brazos antes de que él estuviera preparado para un amor maduro, dejándole asustado para siempre ante la idea de que él no iba a estar a la altura, iba a perder el premio, y lo iba a estropear todo definitivamente. Al parecer, así había sido.
—¿Fuera del laboratorio? No te entiendo.
—Quiero que me examines. Hazme un reconocimiento completo. Quizá me puedas dar un diagnóstico de cáncer. Luego te explicaré más.
—¿Quieres un reconocimiento de diez mil dólares?
—Lo que puedas. Ultrasonidos, RNM, PET, termogras, de todo.
—No sé si puedo tener acceso a todo ese equipo, Vergil. El chequeo total PET de fuente natural ha estado aquí sólo un mes o dos. Diablos, has ido a decir lo más caro…
—Entonces, ultrasonidos y RNM. Con eso basta.
—Soy tocólogo, Vergil, no tengo un laboratorio técnico sofisticado.
Tocoginecólogo, el blanco de todas las bromas. Si te estás convirtiendo en mujer, quizá pueda ayudarte.
—Examíname bien, y entonces… —entorno los ojos y meneó la cabeza—. Tú examíname.
—Así que te apunto para ultrasonidos y RNM. ¿Quién va a pagar?
—Tengo un seguro. Hice un apaño en los archivos personales de Genetron antes de irme. Si sube de cien mil dolares nunca sospecharán, y tiene que ser absolutamente confidencial.
Edward sacudió la cabeza.
—Pides mucho, Vergil.
—¿Quieres entrar en la historia de la medicina o no?
—¿Estás de broma? Vergil negó con la cabeza.
—No contigo, compañero.
Edward lo arregló esa misma tarde, rellenando él mismo los formularios. Por lo que él sabía de papeleo hospitalario, mientras todo estuviera bien rellenado, la mayoría del chequeo pasaba inadvertido a niveles oficiales. No iba a cobrar nada por el servicio. Después de todo, Vergil le había hecho mear azul tiempo atrás…
Eran amigos.
Edward se quedaba hasta más tarde de su hora habitual. Le explicó a Gail en pocas palabras lo que estaba haciendo; ella suspiró del modo en que lo hacen las esposas de médico y le dijo que le iba a dejar una cena fría en la mesa para cuando volviese a casa.
Vergil volvió a las diez de la noche y se encontró cor Edward en el sitio acordado, tercer piso de lo que las enfermeras llamaban el «Ala Frankenstein».
Edward estabí sentado en una silla de plástico naranja leyendo la revista My Things, una de esas que suele estar en la sala de espera de las consultas. Vergil entró en el pequeño vestíbulo con aire ausente y preocupado. A la luz del fluorescente, su pie tenía un tono oliváceo.
Edward le dijo al vigilante nocturno que Vergil era paciente suyo, y le condujo al área de reconocimiento, Ievándole por el codo. Ninguno de ios dos hablaba mucho Vergil se desnudó y Edward le colocó sobre la camilla acólchada recubierta de papel.
—Tienes los tobillos hinchados —le dijo, tocándolo; Estaban sólidos, no fofos.
Sanos, pero raros—. Humm…
Edward miró a Vergil. Este arqueó las cejas y levanto la cabeza. Era su manera de expresar: «Todavía no has visto nada.» —Bueno. Vamos a analizar estos parámetros y a conbinar los resultados en la pantalla. Primero los ultrasonidos — dward se puso a pasar los sensores sobre el inmóvil cuerpo de Vergil por las áreas que resultaban difíciles de alcanzar con la unidad principal. Luego, le dio la vuelta a la mesa y la introdujo por el orificio esmaltado de la unidad de diagnóstico por ultrasonidos. Después de doce barridos diferentes, de pies a cabeza, sacó la mesa. Vergil sudaba ligeramente, y tenían los ojos cerrados.
—¿Todavía con claustrofobia? —preguntó Edward.
—No tanto.
—El RNM es un poco peor.
—Sigue, Morgan.
La unidad RNM de barrido total era una caja imponente en forma de mastaba, cromada y de color azul, que ocupaba una habitación pequeña con escaso espacio para mover la mesa.
—No soy experto con esta, así que igual estamos un rato —dijo Edward, ayudando a Vergil a entrar por la cavidad.
—El alto precio de la medicina —murmuró Vergil, cerrando los ojos mientras Edward bajaba la compuerta de cristal. La masa magnética que rodeaba la cavidad hizo un ligero zumbido. Edward dio instrucciones a la máquina para que enviase sus datos a la pantalla central de la habitación de al lado, y ayudó a Vergil a colocarse.
—¿Arriba? —preguntó Edward.
—Courage —dijo Vergil, pronunciando la palabra como en francés.
En la habitación contigua, Edward dispuso una gran pantalla de VDT y ordenó la integración y el despliegue de datos. En la penumbra, la imagen empezó a fluir en formas reconocibles a los pocos segundos.
—Primero tu esqueleto —dijo Edward concentrándose en la imagen, que mostraba los órganos torácicos de Veil, su musculatura, y finalmente el sistema vascular y la piel.
—¿Cuánto tiempo hace del accidente? —preguntó Edward acercándose a la pantalla. A duras penas podía ocultar un cierto temblor en la voz.
—No he estado en ningún accidente —dijo Vergil.
—Jesús, ¿es que te pegan si dices los secretos?
—No me entiendes, Edward. Mira otra vez la pantalla. No se trata de ningún traumatismo.
—Mira, aquí hay una hinchazón —le indicó los tobillos— y tus costillas tienen un entrelazado zigzagueante demencial. Están obviamente rotas por algún sitio, y…
—Mira la columna vertebral —sugirió Vergil.
Edward dio lentamente la vuelta a la imagen en la pantalla.
Se acordaron de Buckminster Fuller inmediatamente. Era fantástico. La espina dorsal de Vergil era una jaula de huesos triangulares que se entramaban de un modo que Edward no podía ni seguir, y mucho menos comprender.
—¿Te importa si toco?
Vergil negó con la cabeza. Edward metió los dedos por la abertura de la tela y los deslizó a lo largo de la espalda de Vergil. Este levantó los brazos y miró al techo.
—No lo encuentro —dijo Edward—. Está todo en su sitio, y parece como flexible; cuanto más aprieto, más duro se pone.
Dio la vuelta hasta quedar frente a Vergil, con la mano en el mentón.
—No tienes ningún nodulo —dijo—. Hay unas pequeñas zonas pigmentadas, pero no protuberancias, de todos modos.
—¿Lo ves? —dijo Vergil—. Me estoy reconvirtiendo de dentro afuera.
—Tonterías —dijo Edward. Vergil pareció sorprenderse.
—No puedes negar lo que ven tus ojos —dijo con tone apagado—. No soy el mismo de hace cuatro meses.
—No sé de qué me hablas —Edward jugueteaba con las imágenes, haciéndolas girar, atravesando los distintos conjuntos de órganos y llevando la película de RNM adelan te y atrás.
—¿Has visto alguna vez una cosa como yo? Quiero decir, con mi nuevo diseño.
—No —dijo Edward en un tono neutro. Se alejó de la mesa y se quedó junto a la puerta cerrada, con las manos metidas en los bolsillos de la bata.
—¿Qué demonios has hecho?
Vergil se lo contó. La historia surgió en espirales cada vez más amplias con todo lujo de detalles, y Edward tuvo que arreglárselas por entre los circunloquios lo mejor que pudo.
—¿Cómo conviertes el ADN para reescribir memoria?
—Primero necesitas encontrar una tira de ADN vírico que codifique para girasas y topoisomerasas. Unes ese segmento al ADN en cuestión y se lo pones fácil para que disminuya el número de uniones, así sobrecargas negativamente la molécula.
Utilicé etidio en algunos experimentos al principio, pero…
—Más sencillo, por favor, tengo algo olvidada la biología molecular.
—Lo que hay que hacer es poner y quitar trozos del ADN incorporado y la retroalimentación enzimática hace todo lo demás. Cuando funciona la retroalimentación, la molécula se abre ella sola para la transcripción mucho más fácil y rápidamente. El programa será transferido a dos fragmentos de genes de ARN. Uno de los segmentos de ARN irá al decodificador (un ribosoma) para su traducción en proteína. Inicialmente el primer ARN llevará un simple código de puesta en marcha.
Edward, en pie junto a la puerta, escuchó durante media hora. Como Vergil no parecía disminuir la marcha y mucho menos irse a parar, Edward le cortó levantando una mano.
—¿Y con todo eso, crees que vas a parar a la inteligencia?
Vergil frunció el entrecejo.
—Todavía no estoy seguro. Empecé sencillamente por encontrar cada vez más fácil la réplica de los circuitos lógicos. Tiras enteras de genomas parecían abrirse al proceso por sí mismas. Incluso había partes que yo juraría que ya estaban codificadas para asignaciones lógicas específicas, pero entonces yo creí que no eran más que intrones, secuencias que no codificaban para las proteínas. Ya sabes, restos de transcripciones defectuosas aún no eliminadas por la evolución.
Te estoy hablando de células eucariotas. Las procariotas no tienen intrones. Pero he tenido mucho tiempo para empollar las ideas.
Dejó de hablar y sacudió la cabeza, mientras abría y cerraba las manos, entrelazando los dedos.
—¿Y?
—Es muy raro, Edward. Desde los primeros cursos en la facultad de medicina hemos estado oyendo hablar de los «genes independientes», y de que los individuos y las sociedades no tienen otra función que la de crear más genes. De los huevos salen pollos para hacer más huevos. Y la gente parecía creer que los intrones eran sólo genes sin más propósito que el de reproducirse a sí mismos en el medio celular. Todo el mundo daba por sentado que eran morralla, que no servían para nada. No tuve ninguna duda con mis eucariotas, al trabajar con intrones. Diablos, eran partes sobrantes, desiertos genéticos. Podía hacer las construcciones que quisiera.
Se detuvo de nuevo, pero Edward no dijo nada. Vergil levantó los ojos hacia él con la mirada húmeda.
—Yo no tuve la culpa. Estaba seducido.
—No te entiendo, Vergil —el tono de voz de Edward sonaba vidrioso, como si fuera a enfadarse. Estaba cansado, y se estaba empezando a acordar de la antigua despreocupación de Vergil hacia los demás; estaba exhausto, Vergil seguía largando sin decir nada que realmente tuviera sentido.
Vergil dio un puñetazo cotra el borde de la mesa.
—Me obligaron a hacerlo! ¡Los malditos genes!
—¿Por qué, Vergil?
—Para así no tener que depender más de nosotros. «eI gen más independiente.» Creo que todo este tiempo el ADN me ha estado llevando a hacer lo que he hecho. Ya sabes. Emergencia. Zafarrancho. Tentar a alguien, a cualquier a darles lo que ellos querían.
—Eso es tener narices, Vergil.
—Tú no trabajaste en esto, tú no sentiste lo que sentí. Para hacer lo que yo hice, habría hecho falta un equipo de investigación entero. Soy listo pero no tanto Simplemente, las cosas caían en el sitio apropiado. Era demasiado fácil.
Edward se frotó los ojos.
—Voy a sacarte un poco de sangre, y quisiera también heces y orina.
—¿Por qué?
—Para ver si descubro qué es lo que te pasa.
—Ya te lo he dicho.
—Eso es de locos.
—Edward, ya me has visto en la pantalla. No llevo gafas, no me duele la espalda, no he tenido ataques de alérgicos desde hace cuatro meses, y no he estado enfermo. Antes siempre contraía sinusitis por culpa de las alergias. Ni constipados, ni infecciones, nada. Nunca me he sentido mejor.
—Así que llevas dentro los inteligentes linfocitos alterados que descubren las cosas y las cambian.
—Y en estos momentos cada grupo de células es tan listo como tú y como yo — sintió Vergil.
—Antes no mencionaste los grupos.
—En el cultivo solían apiñarse. Quizá unas cien o doscientas células. Nunca pude descubrir por qué. Ahora parece obvio. Se han puesto a cooperar.
Edward le miró.
—Estoy muy cansado.
—Según yo lo veo, si perdí peso fue porque mejoraron mi metabolismo. Tengo los huesos más fuertes, han rehecho mi columna.
—El corazón parece distinto.
—No sabía nada del corazón.
Se puso a examinar la imagen del corazón a una distancia de varias pulgadas.
—Jesús, no he podido hacer nada desde que dejé Getron; sólo he podido elucubrar y preocuparme. No sabes qué desahogo es poder hablar con alguien que lo entienda.
—Yo no lo entiendo.
—Edward, las pruebas son aplastantes. Estaba pensando en la grasa. Ellos han podido producir un incremento celular que me ha regulado el metabolismo. Mis hábitos alimenticios han cambiado. Pero no me han llegado al cerebro todavía — se dio unos golpecitos en la frente—. Entienden todo el asunto glandular. Eso era fácil para ellos. Pero no tienen la imagen total, ¿entiendes lo que te digo?
Edward tomó el pulso a Vergil y le hizo una prueba de reflejos.
—Creo que será mejor coger esas muestras y dejarlo ya por esta noche.
—Y yo no quería meterlos en mi pellejo. Eso me daba auténtico miedo. A las dos noches empezó a picarme la piel y decidí hacer algo. Compré una lámpara de cuarzo. Quería tenerlos controlados por si acaso, ¿sabes? ¿Qué pasa si cruzan la barrera hematoencefálica y se enteran de todo sobre mí, sobre la auténtica función del cerebro? Conjeturé que la razón por la cual se me metieron en la piel fue por la facilidad que comporta para establecer circuito de superficie. Mucho más fácil que intentar mantener líneas de comunicación por los músculos y órganos y sistema vascular, mucho más directo. Ahora alterno la lámpara solar con los tratamientos a base de lámpara de cuarzo. Eso los mantiene alejados de la piel, según creo. Y ahora ya sabes por qué tengo un bonito bronceado.
—Eso provoca cáncer de piel, lo sabes —dijo Edwar contagiado de la tensa manera de hablar de Vergil.
—No me preocupa. Ya vigilarán ellos. Como la policía.
—Bueno —dijo Edward levantando las manos en gesto de resignación—. Ya te he examinado. Me has contado una historia que no puedo aceptar. ¿Qué quieres que haga ahora?
—No soy tan displicente como parezco. Estoy preocupado, Edward. Me gustaría encontrar un método mejor para controlarlos, antes de que caigan en la cuenta de que significa mi cerebro. Quiero decir, date cuenta. Ahora son billones o más si están transformando otros tipos células. Quizá trillones. Cada grupito, listísimo. Probablemente soy el organismo más inteligente del planeta, y todavía no han empezado a actuar juntos. No quiero que se hagan con el mando —se rió de un modo desagradable—. Robarme el alma, ¿sabes? De modo que piensa en algo para bloquearlos. Quizá podamos matarlos de hambre. Tú piénsalo. Y llámame.
Se sacó del bolsillo del pantalón un papel con su dirección y teléfono, y se lo dio a Edward. Luego fue hacia el teclado, borró la imagen de la pantalla y eliminó la memorización de la exploración efectuada por Edward.
—Sólo tú. Nadie más por ahora. Y, por favor… Date prisa.
Era la una de la madrugada cuando Vergil salía de la sala de reconocimiento.
Las muestras ya habían sido tomadas. En el vestíbulo principal, Vergil y Edward se estrecharon las manos. La palma de Vergil estaba húmeda, signo de su nerviosismo.
—Ten cuidado con los especímenes —dijo—. No te comas nada.
Edward miró a Vergil atravesar el aparcamiento y encontrar en su Volvo. Luego se dio despacio la vuelta y se encaminó otra vez hacia el «Ala Frankenstein».
Vertió un centímetro cúbico de la sangre de Vergil en una ampolla y varíos centímetros cúbicos de su orina en otra, insertando ambas en tejido del hospital, analizador de especímenes y suero. A la mañana siguiente podría disponer de los resultados, directamente transmitidos al VDT de su despacho. La muestra de heces requería trabajo manual, pero podía esperar; ahora estaba demasiado cansado. Eran las dos.
Abrió un mueble-cama, apagó las luces y se tumbó sin desvestirse. No le gustaba nada quedarse a dormir en el hospital. Cuando Gail se despertara por la mañana, encontraría un mensaje en el contestador, pero no una explicación. Se preguntó qué le iba a decir.
—Le diré sólo que he estado con el viejo Vergil —musitó.
10
Edward se afeitó con una vieja navaja que guardaba su cajón para emergencias como ésta, se examinó en espejo del vestuario de médicos y se rascó la mejilla (semblante crítico. Había utilizado regularmente ese tipo navajas durante sus años de estudiante, una pose; de entonces, las ocasiones habían sido escasas y su cara mostraba a las claras: tres cortes parcheados con papel giénico y lápiz estíptico. Echó una mirada a su reloj, baterías iban flojas y el marcador digital se veía mal. sacudió con enfado y los números aparecieron claros en el cristal; las seis treinta de la mañana. Gail ya debía estar levantada, y preparándose para ir a la escuela.
Metió dos cuartos de dólar en el teléfono de la sala de médicos y se puso a toquetear los lápices y plumas que llevaba en el bolsillo.
—¿Hola?
—Gail, soy Edward. Te quiero, y lo siento.
—Sólo una voz me esperaba, al teléfono. Hubiera preferido a mi marido.
Tenía una bonita voz al aparato, que él siempre había admirado. Se había citado por primera vez con ella sin haberla visto nunca, después de haberla oído por telégfono en casa de un amigo común.
—Sí, bueno…
—También ha llamado Vergil Ulam, hace unos minutos Parecía nervioso. No he hablado con él hace años.
—¿Le has dicho…?
—Que todavía estabas en el hospital. Naturalmente ¿Acabas a las ocho hoy?
—Igual que ayer. Dos horas con los aspirantes a laboratorio, y a las seis de guardia.
—La señora Burnett llamó también. Me ha jurado que el pequeño Tony o Antoinett está silbando. Está oyéndole-la.
—¿Y tu diagnóstico? —preguntó Edward con una mueca.
—Gas.
—Presión alta, diría yo —añadió Edward.
—Vapor, quizá —dijo Gail. Se rieron y Edward sintió que con la mañana volvía la realidad. La nube de fantasía de la noche anterior se disipaba, y estaba al teléfono con su mujer, gastando bromas sobre fetos musicales. Era lo normal. Era la vida.
—Te voy a sacar esta noche —dijo—. Vamos a cenar otra vez a Heisenberg.
—¿Qué es eso?
—Incertidumbre —dijo Edward—. Sabemos a donde vamos, pero no sabemos lo que vamos a comer. O viceversa.
—Suena fenomenal. ¿En qué coche?
—En el Quantum, por supuesto.
—Oh, Dios mío. Acabamos de arreglar el indicador de velocidad.
—¿Y ha saltado la dirección?
—Todavía funciona. Hemos hecho una trampa.
—¿Estás enfadada conmigo? Gail profirió un pequeño gruñido.
—Será mejor que Vergil te visite hoy a horas de trabajo. ¿Para qué va a verte, dicho sea de paso? ¿Cambio de sexo?
Ese pensamiento la hizo soltar una risita, y empezó a toser. Se la imaginaba apartando el auricular y echándole aire como para limpiarlo.
—Perdona. De verdad, Edward. ¿Por qué?
—Confidencial, mi amor. No estoy seguro de saberlo, de todas formas. Quizá más tarde.
—Me tengo que ir. ¿A las seis?
—Tal vez cinco y media.
—Todavía estaré criticando vídeos.
—Te sacaré de allí.
—Delicioso Edward.
Colgó el auricular. Luego se fue hacia el ascensor para subir al «Ala Frankenstein» mientras se frotaba la mejilla para quitarse los trocitos de papel.
El analizador todavía repiqueteba alegremente, haciendo pasar cientos de botellas de muestras a lo largo de los diferentes tests. Edward se sentó frente a su terminal y solicitó los resultados de Vergil. En la pantalla aparecier columnas y números. El diagnóstico sugerido era anormalmente vago. Las anomalías aparecían en tipografía brillante.
24/c ser c/ tasa: 10.000 linfoc./mm3.
25/c ser c/ tasa: 14.500 linfoc./mm3.
26/d control recuento tasa: 15.000 linfoc./mm3.
DIAG (???) ¿Cuáles son los síntomas físicos paralelos? Si el bazo y los nodulos linfáticos están hinchados, entonces:
REDIAG: Paciente (¿nombre? ¿lista?) en últimos estadios de grave infección.
Apoyo: Tasa de histamina, nivel proteínas sangre. Tasa de fagocitos.
DIAG (???) (Muestra de sangre inconcluyente): Si arritmia, dolor en articulaciones, hemorragia, fiebre:
REDIAG: Leucemia linfocítica incipiente.
Apoyo: Desarreglo, sin otro apoyo que la tasa de linfocitos.
Edward pidió una copia de los análisis y la impresión expulsó quedamente una página rellena de cifras. Le echo una ojeada, con el ceño fruncido, y la metió en el bolsillo de su chaqueta. La prueba de orina parecía bastante anormal; la sangre era en cambio distinta a todas las que había visto antes. No le hizo falta hacer la prueba con heces para decidir el camino a seguir: hospitalizar al paciente y tenerle en observación. Edward marcó el número de Vergil desde el teléfono de su despacho.
Una evasiva voz femenina contestó al segundo timbre.
—Casa de Ulam. Aquí Candice.
—¿Puedo hablar con Vergil, por favor?
—¿De parte de quien? —su tono era de una formal casi cómica.
—Edward. Ya me conoce.
—Claro. Usted es el doctor. Cúrele. Cure a todo el mundo.
Una mano cubrió el auricular y ella gritó, con voz algo ronca:
—¡Vergil!
Vergil contestó, jadeante.
—¡Edward! ¿Qué hay?
—Hola, Vergil. Tengo varios resultados, no muy coluyentes. Pero quiero hablar contigo, aquí, en el hospital.
—¿Qué dicen los resultados?
—Que estás muy enfermo.
—Tonterías.
—Sólo te estoy diciendo lo que la máquina dice. Alto nivel de linfocitos…
—Claro, eso encaja perfectamente…
—Y una muy extraña variedad de proteínas y otros desechos flotando por tu sangre. Histaminas. Parecen los resultados de un tipo a punto de morir de una grave infección.
Hubo un silencio por parte de Vergil. Luego dijo:
—No me estoy muriendo.
—Creo que deberías venir y que otros te examinen. ¿Y quién se ha puesto al teléfono? ¿Candice? ¿Ella?
—No. Edward, fui a que tú me ayudaras. Nadie más. Ya sabes lo que opino de los hospitales. Edward se rió con una mueca.
—Vergil, yo sé poco de esto.
—Ya te dije de lo que se trata. Ahora tú tienes que ayudarme a controlarlo.
—¡Es de locos, es una estupidez, Vergil! —Edward se agarró una rodilla y apretó fuerte—. Lo siento. He perdido los estribos. Espero que entiendas por qué.
—Y yo espero que entiendas cómo me siento yo ahora. Estoy harto, Edward. Y tengo algo más que un poco de miedo. Y estoy orgulloso. ¿Tiene esto algún sentido?
—Vergil, yo…
—Ven al apartamento. Vamos a hablar, y a plaenar lo que hay que hacer ahora.
—Estoy de servicio, Vergil.
—¿Cuándo puedes salir?
—Tengo servicio los próximos cinco días. Esta noche quizá. Después de cenar.
—Sólo tú. Nadie más —dijo Vergil.
—De acuerdo.
Le pidió que le indicara el camino. Le llevaría setenta minutos aproximadamente llegar a La Jolla; le dijo a Virgil que estaría allí sobre las nueve.
Gail llegó a casa antes que Edward, que sugirió que hicieran una cena rápida para los dos.
—¿No hay cena fuera?
Escuchó la noticia con semblante hosco y casi no hablo mientras le ayudaba a cortar las verduras para la ensalada.
—Me gustaría que echaras un vistazo a algunos de los vídeos —le dijo mientras comían, mirándole de soslayo. Su clase de párvulos había estado implicada en una proyecto de videoarte durante una semana; estaba orgullosa de los resultados.
—¿Queda tiempo? —preguntó él con diplomacia. Había atravesado algunos períodos tormentosos antes de casarse, y habían estado a punto de cortar.
Cuando surgían nuevas complicaciones, procuraban ahora ser muy cuidados tratando con mucho tacto los posibles temas espinosos.
—Probablemente no —admitió Gail. Pinchó un trozo de calabaza cruda—.
¿Qué le pasa ahora a Vergil?
—¿Ahora?
—Sí. Ya hizo algo así antes. Cuando trabajaba en Vitinghouse y se metió en aquel jaleo del copyright.
—Sólo estaba de eventual.
—Sí. ¿Qué tienes que hacer ahora por él?
—No estoy seguro ni de cuál es el problema —dijo Edward de un modo más evasivo de lo que había pretendido.
—¿Secreto?
—No. Quizá. Pero raro.
—¿Está enfermo?
Edward ladeó la cabeza y levantó una mano:
—¿Quién sabe?
—¿No me lo vas a decir?
—De momento no. —La sonrisa de Edward, que intentaba aplacarla, sólo consiguió irritarla aún más—. Me pidió que no lo hiciera.
—¿Puede meterte en un lío a ti? Edward no había pensado sobre eso.
—No lo creo —dijo.
—¿A qué hora vuelves esta noche?
—Lo antes que pueda —replicó; le acarició la cara suavemente con la punta de los dedos—. No te enfades —sugirió con dulzura.
—Oh, no —dijo ella con énfasis—. Eso nunca.
Edward empezó a conducir hacia La Jolla con un humor ambiguo; cada vez que pensaba en el estado de Vergil, era como si entrara en un universo diferente. Las reglas eran otras, y Edward no estaba seguro siquiera de tener una ligera noción de la situación.
Entró por el paseo de La Jolla Village y bajó por la avenida Torrey Fines hacia el centro de la ciudad. Casas modestas o muy caras competían por el espacio con edificios de apartamentos de tres o cuatro plantas, lo cual le daba a la calle un perfil desigual. Los ciclistas y los inevitables corredores llevaban ropas de deporte de colores vivos para protegerse del fresco aire de la noche; incluso a estas horas.
La Jolla aparecía bulliciosa por los paseantes y los deportistas.
Encontró sin dificultad un lugar para aparcar, y dejó el Volkswagen allí. Al cerrar la puerta, sintió la brisa del mar y se preguntó si Gail y él tendrían dinero para un traslado. El alquiler sería muy alto, y llevaría bastante tiempo encontrar una permuta laboral. Decidió que no le importaba tanto el estatus. Sin embargo, el vecindario era agradable —calle Pearl, 410-; aunque no era lo mejor del pueblo, representaba más de lo que él podía pagar, al menos por ahora. Simplemente, Vergil tenía la suerte de encontrar chollos como el del condominio. Por otro lado, decidió Edward mientras llamaba a la puerta del entresuelo, él no envidiaba la suerte de Vergil si venía acompañada del resto del lote.
En el ascensor sonaba una música suave y se veía un pequeño holograma de anuncios de condominios en venta, varios productos y actividades sociales que tendrían lugar la semana próxima. En el tercer piso, Edward caminó poi entre muebles de estilo Luis XV y espejos dorados.
Vergil abrió la puerta al primer timbrazo y le hizo pasar. Vestía un bonito albornoz de largas mangas y zapatillas. Daba vueltas con los dedos a una pipa sin encender que llevaba en una mano mientras entraban en el cuarto de estar, donde se sentaron sin decir una palabra.
—Tienes una infección —reiteró por fin Edward, mostrándole el registro de los análisis.
—¿Ah sí? —Vergil le echó un rápido vistazo al papel; luego lo dejó sobre la mesita de cristal.
—Eso es lo que dice la máquina.
—Sí, al parecer no está diseñada para casos tan especiales.
—Puede que no, pero yo aconsejaría…
—Lo sé. Perdona mi rudeza, Edward, pero ¿qué puedo hacer un hospital por mí? Antes cogería una computador y la llevaría a una tienda de hombres prehistóricos a preguntar si podían arreglarla. Esos números… indudablemente muestran algo, pero no estamos en condiciones de decir el qué.
Edward se quitó la chaqueta.
—Escucha. Me tienes preocupado.
La expresión de Vergil cambió lentamente hasta adquirir una especie de fanática beatitud. Miró al techo de soslayo y frunció los labios.
—¿Dónde está Candice?
—Ha salido esta noche. No nos va muy bien, en es momento.
—¿La has puesto al corriente? Vergil sonrió con afectación.
—¿Cómo no iba a estar al corriente? Me ve desnudo todas las noches. —Miró hacia otro lado al decir esto último. Estaba mintiendo.
—¿Estás drogado?
—Dijo que no con la cabeza, luego otra vez, más lentamente.
—Estoy escuchando.
—¿El qué?
—No lo sé. Sonidos. Silencios. Como una música. El corazón, la totalidad de los vasos sanguíneos, la fricción de la sangre por las arterias, las venas. Actividad.
Música en la sangre. —Miró a Edward de un modo compasivo—. ¿Qué excusa le has dado a Gail?
—Ninguna, en realidad. Sólo que tenías un problema y que yo tenía que venir a verte.
—¿Te puedes quedar?
—No. —Echó un vistazo alrededor del apartamento con aire de sospecha, buscando ceniceros y cajetillas.
—No estoy drogado, Edward —dijo Vergil—. Puedo estar equivocado, pero creo que va a pasar algo importante. Creo que están descubriendo quién soy.
Edward se sentó frente a Vergil, mirándole fijamente. Vergil parecía no darse cuenta. Algún proceso interno le tenía absorto.
—¿Hay café? —preguntó Edward—. Vergil señaló hacia la cocina. Edward llenó un cazo de agua para hervir y cogió un frasco de café instantáneo del cuarto armario en el que miró. Con la taza en la mano, volvió a su asiento. Veil movía la cabeza de delante hacia atrás, con los ojos muy abiertos.
—Siempre supiste lo que querías ser, ¿verdad? —le preguntó a Edward.
—Más o menos.
—Movimientos apropiados. Ginecólogo. Nunca pasos en falso. Yo era distinto.
Tenía metas, pero ninguna dirección. Como un mapa sin carreteras, sólo con sitios donde estar. No me importaba un comino nada ni nadie, excepto yo mismo. Ni siquiera la ciencia. Eso era sólo un medio. Me sorprende haber llegado tan lejos.
—Agarró fuertemente los brazos de su sillón—. En cuanto a mi madre… —La tensión de su mano era obvia—. Bruja. Una bruja y un fantasma como padres.
Niño alterado. Donde las cosas pequeñas hacen grandes cambios.
—¿Algo va mal?
—Me están hablando, Edward —cerró los ojos.
—Jesús. —No se le ocurrió nada más que decir. Se empezó a acordar de las mistificaciones, y cómo se había burlado de él, y la nula confiabilidad de Vergil en el pasado, pero no podía olvidarse de los graves hechos que el equipo de diagnóstico le había mostrado.
Durante un cuarto de hora, Vergil pareció dormir. Edward le tomó el pulso, que era fuerte y firme; le tocó la frente —un poco fría— y se preparó más café. Estaba a punto de coger el teléfono, sin saber si llamar al hospital o a Gail, cuando los párpados de Vergil se abrieron y sus miradas se encontraron.
—Es difícil entender exactamente qué es el tiempo para ellos —dijo—. Les va a llevar quizá tres o cuatro días el comprender el lenguaje y los conceptos humanos clave. ¿Te imaginas, Edward? Ni siquiera lo sabían. Creyeron que yo era el universo. Pero ahora van a enterarse. Van a enterarse de mí. Ahora mismo.
Se puso en pie sobre la alfombra beige y fue hacia las ventanas con cortinas, buscando torpemente el cordón para correrlas. Unas cuantas luces de casas y apartamentos bajaron al abismo del océano nocturno.
—Deben tener millares de investigadores colgados de mis neuronas. Son muy eficientes, sabes, para no haberme jodido. Son muy delicados. Hacen cambios.
—El hospital —dijo Edward con voz ronca. Se aclaró la garganta—. Por favor, Vergil. Ahora.
—¿Qué carajo puede hacer un hospital? ¿Sabéis alguna manera de controlar a las células? Quiero decir, que son mías. Si les hacéis daño, me lo hacéis a mí.
—He estado pensando. —En realidad, la idea acababa de ocurrírsele; una clara señal de que estaba empezando a creer a Vergil. La actinomicina puede enlazarse con el ADN y detener la transcripción. Podríamos hacerles ir más despacio de esta manera, seguramente detendría ese proceso biológico que me has descrito.
—Soy alérgico a la antinomicina. Acabaría conmigo. Edward miró hacia abajo, hacia sus manos. Había sido su mejor disparo, estaba seguro de eso.
—Podríamos hacer algunos experimentos, ver cómo se metabolizan, cómo se diferencian de otras células. Si pu diéramos aislar un nutritente que les haga falta, podríamos matarlas de hambre. Quizá incluso tratamientos de radiación…
—Si les haces daño —dijo Vergíl, volviéndose hacia Eard—, me lo haces a mí.
—Se levantó en medio del cuarto de estar y abrió los brazos. El albornoz se abrió y reveló el torso y las piernas de Vergil. La sombra oscurecía cualquier posible detalle—. No estoy seguro de querer librarme de ellas. No están haciendo ningún mal.
Edward se tragó su frustración e intentó controlar un acceso de cólera, pero sólo consiguió empeorarlo.
—¿Cómo lo sabes?
Vergil sacudió la cabeza y levantó un dedo.
—Están tratando de entender lo que es el espacio. Eso es duro para ellos.
Rompen las distancias en concentraciones de productos químicos. Para ellos, el espacio es una serie de intensidades del gusto.
—Vergil…
—¡Escucha, piensa, Edward! —Su tono era excitado pero uniforme—. Algo está sucediendo dentro de mí. Hablan entre ellos con proteínas y ácidos nucleicos, a través de los fluidos, de las membranas. Organizan algo, quizá a los virus, para transportar largos mensajes o rasgos de personalidad o biológicos. Estructuras iguales a los plásmos. Eso tiene sentido. Esas son algunas de las maneras en que yo los programé. Quizá es eso lo que tu máquina denomina infección, toda la información nueva que discurre por mi sangre. Tertulias. Pruebas de otros individuos. Estudios. Superiores. Subordinados.
—Vergil, te estoy escuchando, pero…
—Este es mi espectáculo, Edward. Soy su universo. Están sorprendidos ante la nueva escala. —Se sentó y se quedó en silencio otra vez durante un rato. Edward se inclinó hacia él sin levantarse de la silla y levantó la manga del albornoz de Vergil. Vio unas líneas blancas zigzagueantes en su brazo.
—Voy a pedir una ambulancia —dijo Edward, yendo hacia la mesa del teléfono.
—¡No! —gritó Vergil, incorporándose—. Ya te lo he dicho, no estoy enfermo, este es mi espectáculo. ¿Qué pueden hacer por mí? Sería una farsa.
—¿Pues, entonces, qué demonios estoy haciendo yo aquí? —preguntó Edward, enfadado—. Yo no puedo hace nada. Soy uno de los prehistóricos y tú viniste a mí…
—Tú eres un amigo —dijo Vergil, mirándole fijamente Edward tuvo la desconcertante sospecha de que estaba siendo observado por alguien más que Vergil—. Quise qui vinieras para que me hicieras compañía —se rió—. Pero no estoy exactamente solo, ¿verdad?
—Tengo que llamar a Gail —dijo Edward, marcando e número.
—A Gail, bueno. Pero no le digas nada.
—Oh, no. Por supuesto.
11
Al amanecer, Vergil daba vueltas por el apartamento manoseando cosas, mirando por las ventanas y haciéndose lenta y metódicamente el almuerzo.
—Sabes, realmente puedo sentir sus pensamiento —dijo. Edward le miraba, exhausto y alterado por la tensión, desde un sillón del cuarto de estar—. Quiero decir su citoplasma parece tener voluntad propia. Una especie de vida subconsciente, a cuenta de la racionalidad que han adquirido tan recientemente.
Oyen el «ruido» de los productos químicos de las moléculas mientras hacen y deshacen por dentro.
Se quedó en medio de la sala de estar, con el albornoz abierto y los ojos cerrados. Parecía como si se echara pequeñas siestas. Era posible, pensó Edward, que estuviera, sufriendo pequeños desvanecimientos. ¿Quién podría predecir los estragos que los linfocitos estaban haciendo ei su cerebro?
Edward llamó de nuevo a Gail desde el teléfono de la cocina. Se estaba preparando para ir a trabajar. Le pidio que llamara al hospital y dijera que estaba enfermo.
—¿Que te haga de coartada? La cosa debe ser seria.
¿Qué le pasa a Vergil? ¿No sabe cambiarse solo los pañales?
Edward no contestó.
—¿Va todo bien? —preguntó ella, tras una larga pausa. ¿Sí o no?
Decididamente no.
—Muy bien —dijo él.
—¡Cultura! —dijo Vergil en voz alta, mirando por el panel divisorio de la cocina.
Edward se despidió y colgó rápidamente—. Siempre están nadando en un mar de información. Contribuyendo a él. Es una especie de gestalt, creo. La jerarquía es absoluta. Envían fagocitos tras las células que no interaccionan como es debido.
Virus específicos hacia individuos o grupos. No hay escapatoria. Uno es alcanzado por un virus, la célula explota y se disuelve. Pero no se trata sólo de una dictadura. Creo que efectivamente ellos tienen más libertad que nosotros. Son tan variados, quiero decir, de individuo a individuo, si es que son individuos, varían de modo diferente a como lo hacemos nosotros. ¿Tiene sentido lo que he dicho?
—No —dijo Edward suavemente, mientras se frotaba las sienes—. Vergil, me estás haciendo llegar al límite. No puedo seguir así mucho tiempo. No entiendo nada, no estoy seguro de creer…
—¿Ni siquiera ahora?
—De acuerdo, digamos que me estás dando la interpretación corecta. Que me la estás dando directamente y que todo el asunto es cierto. ¿Te has molestado en pensar las consecuencias?
Vergil le observó con cautela.
—Mi madre —dijo.
—¿Qué pasa con ella?
—Como cualquiera que limpie un retrato.
—Por favor, habla con sentido —la desesperación hacía que la voz de Edward sonase casi como un quejido.
—Nunca he sido muy bueno para eso —murmuró Veil—. Para dilucidar a dónde me pueden llevar las cosas.
—¿No tienes miedo?
—Tengo pánico —dijo Vergil. Hizo una mueca como de maníaco. Regocijado.
Se arrodilló junto a la silla que ocupaba Edward—. Al principio, quería controlarlo.
Pero son más hábiles que yo. ¿Quién soy yo, un estúpido loco, para intentar frustrarlos? Están consiguiendo algo muy importante.
—¿Y si te matan?
Vergil se tendió en el suelo y abrió sus brazos y piernas.
—Muerto el perro… —dijo. Edward sintió ganas de dar le una patada—. Mira, no quiero que creas que te la quieren jugar, pero ayer fui a ver a Michael Bernard. Me enseño toda su clínica privada, cogió todo tipo de muestras. Biopsias. No te puedes imaginar de donde cogió muestras de tejido muscular, muestras de piel, de todo. Todo está cunrado. Dijo que iba a reventar. Y me pidió que no se lo dijera a nadie —su expresión volvió a ser soñadora—. Ciudades de células —dijo—.
Edward, hacen pasar tubos delgados como cabellos a través de los tejidos, se extienden, extienden su información, convierten a otros tipos de células…
—¡Para ya! —gritó Edward—. ¿Qué es lo que va a reventar?
—Según cree Bernard, tengo linfocitos «gravemente aumentados». Los otros datos no están listos todavía. Es decir, esto fue justo ayer. De modo que no es una decepción mutua.
—¿Qué planea?
—Va a convencer a los de Genetron para que me vuelvan a coger. Van a volver a abrir mi laboratorio.
—¿Es eso lo que quieres?
—No es sólo por volver a tener el laboratorio. Déjame que te lo enseñe. Desde que dejé de hacer los tratamiento; con lámparas, mi piel ha cambiado otra vez. — Se quitó el albornoz sin levantarse del suelo.
Toda la piel de Vergil esaba surcada de líneas blancas. Se dio la vuelta. En su espalda, las líneas estaban empezando a formar crestas.
—Dios mío —dijo Edward.
—No tengo nada que hacer fuera del laboratorio —dije Vergil—. No podré ir a lugares públicos.
—Tú… puedes hablar con ellos, decirles que lo hagan ir más despacio. —En seguida se dio cuenta de lo ridículo que sonaba su propuesta.
—Sí, claro que puedo, pero no quiere decir que vayan a escucharme.
—Creí que tú eras como un dios para ellos.
—Los que están colgados de mis neuronas no son los principales. Son los que investigan, o algo así. Saben que estoy ahí, en esencia, pero eso no significa que hayan convencido a los niveles altos de la jerarquía.
—¿Estás discutiendo?
—Algo por el estilo —volvió a ponerse bien el albornoz y fue hacia la ventana, por donde se puso a mirar como si buscara a alguien—. Son lo único que tengo.
No tienen miedo. Edward, nunca me he sentido tan unido a nada ni a nadie. — Otra vez esbozó la sonrisa beatífica—. Soy responsable de ellos. La madre de todos ellos. Sabes, hasta hace unos días no les puse nombre. Una madre tiene que ponérselo a sus vastagos, ¿no?
Edward no contestó.
—Miré en diccionarios, textos, de todo. Luego, simplemente brotó en mi mente.
Noocitos. De la palabra griega que significa mente, noos. Noocitos. Suena como ominoso, ¿verdad? Se lo dije a Bernard. Me parece que pensó que era un nombre apropiado.
Edward levantó los brazos con exasperación.
—¡Tú no sabes qué es lo que pretenden! Dices que son como una civilización…
—Un millar de civilizaciones.
—Sí, y las civilizaciones se caracterizan por armar jaleos. Las guerras, el medio ambiente… —se agarraba a un clavo ardiendo, intentando contener el pánico que había ido creciendo en él desde que llegó. No era capaz de enfrentarse con la enormidad de lo que estaba sucediendo. Y Vergil tampoco. Vergil era la última persona que Edward hubiera tenido por inteligente y aguda para encararse con las situaciones críticas.
—Pero soy el único que está en peligro —dijo Vergil.
—Eso no se sabe. Jesús, Vergil, ¡date cuenta de lo que están haciendo contigo!
—Lo acepto —dijo estoicamente.
Edward sacudió la cabeza admitiendo su derrota.
—De acuerdo, Bernard hace que Genetron vuelva a abrir el laboratorio, tú te vas allí y estás de conejillo di Indias. ¿Entonces qué?
—Me tratan como es debido. Ahora ya soy algo má que el viejo Vergil I. Ulam.
Soy una condenada galaxia una super-madre.
—Super-anfitrión, querrás decir.
Vergil admitió esto último encogiéndose de hombros.
Edward sintió un nudo en la garganta.
—No te puedo ayudar —dijo—. No puedo hablar contigo, ni convencerte, ni ayudarte. Sigues tan terco como de costumbre. —Esto sonaba casi benigno; ¿cómo podía «terco» definir una actitud como la de Vergil? Intentó aclara sus palabras pero sólo consiguió tartamudear—. Tengo que irme —dijo finalmente—.
Aquí no puedo hacer nada por ti.
Vergil asintió.
—Supongo que no. Esto no va a ser fácil.
—No —dijo Edward tragando saliva. Vergil se adelanto como para poner sus manos en los hombros de Edward Este retrocedió instintivamente.
—Me gustaría que por lo menos me entendieras —dijo Vergil dejando caer los brazos—. Esto es lo más grande que he hecho en mi vida —su cara se torció en una muéca—. No estoy seguro de cuánto tiempo voy a poder seguir con esto, dándole la cara a esto, quiero decir. No sé si van a acabar conmigo o no. Creo que no. La tensión, Edward.
Edward fue hacia la puerta y puso su mano sobre e tirador. El rostro de Vergil, que antes surcaban arrugas de intensa preocupación, mostraba ahora de nuevo la extraña beatitud.
—Oye —dijo—. Escucha. Ellos…
Edward abrió la puerta y salió, cerrándola con fuerza tras de sí. Se dirigió deprisa hacia el ascensor y apretó e botón para bajar.
Se quedó en el vacío vestíbulo unos minutos, intentando recuperar el compás de su respiración. Echó una mirad a su reloj las nueve de la mañana.
¿A quién podría Vergil hacer caso?
Vergil había ido a ver a Bernard; tal vez Bernard fuese ahora el eje de rotación de toda la situación. Vergil había hablado como si Bernard estuviese no solamente convencido, sino muy interesado. La gente de la solvencia de Bernard no se dedicaba a engatusar a los Vergil Ulam del mundo a menos que pensara sacar algún provecho de ellos. Al pasar por la doble puerta de cristal, Edward ya había decidido la jugada.
Vergil estaba tendido en medio del cuarto de estar con los brazos y piernas en cruz, y se reía. Luego se calmó y se preguntó qué impresión habría causado en Edward y en Bernard al hablarles del asunto. No importaba, decidió. Nada tenía importancia salvo lo que estaba ocurriendo dentro, el universo interior.
—Siempre he sido un tío grande —murmuró Vergil.
Una totalidad.
—Sí, ahora soy una totalidad.
Explicar.
—¿El qué? ¿Qué hay que explicar?
Simplicidades.
—Sí, me imagino que cuesta despertarse. Bueno, os merecéis las dificultades.
El viejo ADN se despierta finalmente.
Hablado con otro.
—¿Qué?
PALABRAS que comunican con «compartir la estructura externa del cuerpo».
Son como totalidad DENTRO». «Totalidad» es como exterior.
—No entiendo, no habláis claro.
¿Cuánto duró el silencio interior? Era difícil medir el paso del tiempo; horas y días y minutos y segundos. Los noocitos se habían cargado el reloj de su cerebro.
¿Y qué más?
TU «interfase», «en pie ENTRE» EXTERNO e INTERNO. ¿Son lo mismo?
—¿El interior y el exterior? Oh, no.
Son EXTERIOR «compartir la estructura» del cuerpo por igual.
—Lo decíis por Edward, ¿no? Sí, claro… Compartir la estructura del cuerpo por igual.
EDWARD y otra estructura INTERNA similar/ igual.
—Sí, él es igual, pero no os tiene a vosotros. Sólo… sí ¿y está ella mejor ahora?
Anoche no se encontraba bien No hubo respuesta a esta pregunta.
Pregunta.
—El no os tiene. Ni nadie más. ¿Está bien ella? Somo: los únicos. Yo os hice.
Nadie más que nosotros dos os tiene.
Un denso y profundo silencio.
Edward condujo hacia el Museo de Arte Moderno de La Jolla y una vez allí fue hacia un teléfono público cercano a una fuente de bronce. Llegaba niebla desde el océano, oscureciendo las líneas de yeso color crema de la iglesia española de San Jaime del Mar y envolviendo la: hojas de los árboles. Insertó su tarjeta de crédito en el teléfono y pidió a información el número de Genetron La voz mecánica le contestó con dulzura, y marcó.
—Por favor, póngame con el doctor Michael Bernan —dijo a la recepcionista.
—¿Quién llama, por favor?
—Esto es un servicio de contestador. Tenemos una llamada de emergencia y parece que su aparato no funciona.
Tras unos minutos de ansiedad, Bernard se puso a teléfono.
—¿Quién demonios es? —preguntó tranquilamente— No tengo ningún servicio de contestador.
—Me llamo Edward Milligan. Soy amigo de Vergil Ularr Creo que tenemos que discutir varios problemas. Hubo un largo silencio al otro lado del hilo.
—Está usted en Mount Freedom, ¿verdad, doctor Milligan?
—Sí.
—¿Aquí abajo?
—No exactamente.
—No puedo verle hoy. ¿Podría ser mañana por la mañaña?
Edward pensó que tendría que ir de un lado para otro con la consiguiente pérdida de tiempo y con Gail preocupada. Todo parecía trivial.
—Sí —dijo.
—A las nueve en Genetron. Avenida North Fines Trey 60895.
—Bien.
Edward se dirigió a su coche en la media luz de la mañana. Al abrir la puerta y sentarse frente al volante tuvo una idea repentina. Candice no había vuelto a casa en toda la noche.
Ella estaba en el apartamento por la mañana.
Vergil le había mentido; estaba seguro. ¿Pero qué papel jugaba ella en todo aquello?
¿Y dónde estaba?
12
Gail encontró a Edward tendido en el sofá, profundamente dormido mientras afuera silbaba un horrible viento de invierno. Se sentó a su lado y le dio palmaditas en el brazo hasta que abrió los ojos.
—Hola— dijo ella.
—Hola. —Parpadeó y miró a su alrededor—. ¿Qué hora es?
—Acabo de llegar a casa.
—Las cuatro y media. Dios mío. ¿He estado dormido todo el tiempo?
—Yo no estaba aquí —dijo Gail—. ¿Y tú?
—Todavía estoy cansado.
—¿Qué ha hecho Vergil esta vez?
La cara de Edward compuso una patente máscara de ecuanimidad. Le acarició la barbilla con un dedo.
—Sobo de barbilla —lo definió ella, encontrándolo un poco objetable, como si fuera una gata—. Algo va mal. ¿Me lo vas a decir o vas a seguir simulando que todo es normal?
—No sé qué decirte —dijo Edward.
—Oh, Dios —suspiró Gail, poniéndose en pie—. Te vas a divorciar de mí por esa Baker. —La señora Baker pesaba ciento cuarenta kilos y no se había enterado de que estaba embarazada hasta bien entrado el quinto mes.
—No —dijo Edward con indiferencia.
—Gran alivio. —Gail se tocó ligeramente la frente— Sabes que esta clase de introspección me pone loca.
—Bueno, no hay nada de lo que pueda hablar, así que… —le cogió la mano y se la acarició.
—Eso es desagradablemente paternalista —dijo ella— Voy a hacer té. ¿Te apetece?
Edward asintió y ella entró en la cocina.
«¿Por qué no revelarlo todo?», se preguntó. Un viejo amigo se estaba convirtiendo en una galaxia.
En lugar de eso, se puso a despejar la mesa de comedor.
Esa noche, incapaz de dormirse, Edward miró a Gail sentado en la cama, con la espalda apoyada contra la almohada, e intentó determinar lo que sabía que era real y lo que no.
Soy médico, se dijo. Una profesión técnica, científica Se supone que soy inmune a cosas como el impacto del futuro.
Vergil Ulam se estaba convirtiendo en una galaxia.
¿Cómo sería sentirse relleno de un trillón de chinos Hizo una mueca en la oscuridad y casi dio un grito al mismo tiempo. Lo que Vergil llevaba dentro era mucho má extraño que los chinos. Más extraño que cualquier cosa que Edward — o Vergil— pudiera entender con facilidad. Quizá ni siquiera era inteligible.
¿Qué clase de psicología de la personalidad podía desarrollar una célula, o un grupo de células, en este caso Intentó recordar lo que había aprendido sobre medios celulares en el cuerpo humano. Sangre, linfa, tejidos, fluido intersticial, fluido cerebroespinal… No podía imaginars un organismo de complejidad humana rodeado de tale cosas que no se volviera loco de aburrimiento. El medio ambiente era sencillo, las demandas relativamente simples y los niveles de comportamiento eran propios de célula no de personas. Por otro lado, la tensión podría ser el factor máximo —el medio era benigno para con las células familiares, pero era un infierno para las extrañas.
Pero él sabía lo que era importante, si no necesariamente lo real: el dormitorio, las luces de la calle y las sombras de los árboles en las cortinas del dormitorio, Gail dormida a su lado.
Muy importante. Gail, en la cama, dormida.
Pensó en Vergil esterilizando las platinas de E-coli alterados. La botella de linfocitos superdesarrollados. Perversamente, se acordó de Krypton —el mundo de Superman, billones de genios destruidos en medio de una catástrofe total.
¿Asesinato? ¿Genocidio?
No había barrera alguna entre el sueño y la vigilia. Miraba por la ventana, y las luces de la calle brillaron a través del cristal cuando abrió las cortinas. Podrían estar viviendo en Nueva York (las noches de Irvine nunca estaban tan deslumbrantemente iluminadas) o en Chicago; había vivido en Chicago durante dos años. Y la ventana estalló en pedazos, sin ruido, el cristal saltó hecho trizas contra el suelo. La ciudad entró por la ventana, como un gran ladrón brillante y erizado que gruñía en un lenguaje que él no podía entender, hecho de bocinas de automóvil, rumores de la multitud, y estruendo de construcciones. Intentó rechazarlo, pero se le escapó hacia Gail y se convirtió en una lluvia de estrellas que caían sobre la cama y sobre todo el resto de la habitación.
Se despertó al sonido de una ráfaga de viento que golpeó las ventanas. Mejor no dormir, decidió, y se quedó despierto hasta que llegó la hora de levantarse con Gail. Cuando ya se iba al colegio, la besó profundamente, saboreando la realidad de sus labios humanos e inviolados.
Luego emprendió el largo camino hacia la avenida North Torrey Fines, dejó atrás el Instituto Salk con su arquitectura de hormigón, y también las docenas de nuevos y resucitados centros de investigación que componían el Enzyme Valley, rodeados de eucaliptus y de nuevas coniferas híbridas de crecimiento rápido, cuyos ancestros le habían dado nombre a la avenida.
El letrero negro de rojas letras romanas se alzaba sobre su montículo de hierba coreana. Los edificios de más allá seguían la moda de simples superficies de hormigón, excepto en el rotundo cubo negro de los laboratorios para los contratos
con Defensa.
Al pasar por el garito del vigilante, le salió al paso un hombre delgado y enjuto vestido de azul oscuro, que se inclinó a la ventanilla del Volkswagen. Miró a Edward con aire reservado.
—¿De qué se trata, señor?
—Vengo a ver al doctor Bernard.
El guarda le pidió el carnet. Edward sacó su cartera. El guarda fue con ella hasta el teléfono de su garita y estuvo un rato discutiendo su contenido. Volvió y dijo:
—No hay aparcamientos para los visitantes. Coja el espació 31 del área de empleados, está pasada esa curva y al otro lado de la oficina de la fachada, ala oeste. Vaya sola mente a la oficina de la fachada.
—Por supuesto —dijo Edward a modo de prueba—. Pasada la curva —señaló hacia el lugar. El guardia asintio brevemente y volvió a su garita.
Edward anduvo el camino de piedra laminada que conducía a la oficina de enfrente. Rojos papiros crecían junto a estanques de cemento que surcaban carpas doradas plateadas. Las puertas de cristal se abrieron al acercarse y entró en el recinto. El vestíbulo, de forma circular, solo disponía de un canapé y de una mesa cubierta de periódicos y revistas técnicas.
—¿Puedo ayudarle? —preguntó la recepcionista—. Era esbelta, atractiva, con el pelo cuidadosamente dispuesto como el moñito que Gail tan fervientemente evitaba.
—El doctor Bernard, por favor.
—¿El doctor Bernard? —parecía confusa—. No tenemos al…
—¿Doctor Milligan? —Edward se dio la vuelta y vio Bernard entrar por la puerta automática—. Gracias, Jan —dijo a la recepcionista. Ella volvió a su tablero para dirigir las llamadas—. Venga conmigo, por favor, doctor Milligan. Tenemos una sala de conferencias para nosotros solos.
Guió a Edward a través de la puerta trasera y por un camino de cemento que flanqueaba el piso bajo del a laoeste.
Bernard llevaba un traje gris muy aseado que hacía conjunto con su pelo canoso, su perfil era fuerte y atractivo. Se parecía mucho a Leonard Bernstein; era fácil entender el por qué de que la prensa le hubiera concedido tantas portadas.
Era un pionero y, además, fotogénico.
—Aquí tenemos un servicio de seguridad muy estricto. Son las decisiones de los tribunales de los últimos diez años, ya sabe. Se han puesto muy nerviosos.
Pérdidas de derechos de patentes por simples menciones al trabajo que se llevaba a cabo en una conferencia científica. Ese tipo de cosas. ¿Qué se puede esperar cuando los jueces ignoran por completo lo que de verdad ocurre?
La pregunta parecía retórica. Edward asintió educadamente y obedeció el gesto de Bernard para que subiera una escalerilla de acero hasta el segundo piso.
—¿Ha visto recientemente a Vergil? —preguntó Bernard al abrir la habitación 245.
—Ayer.
Bernard entró delante de él y encendió las luces. La habitación tenía apenas diez pies de ancho, y estaba amueblada con una mesa redonda, cuatro sillas y una pizarra colgada en una de las paredes. —Bernard cerró la puerta—. Siéntese, por favor. —Edward se sentó y Bernard lo hizo frente a él, poniendo los codos sobre la mesa.
—Ulam es brillante. Y no dudaría en afirmar que es valiente también.
—Es amigo mío. Me tiene muy preocupado. Bernard levantó un dedo.
—Valiente, y además loco. Lo que le está ocurriendo nunca debió permitirse.
Debió hacerlo bajo circunstancias de coacción, pero eso no es una excusa. Sin embargo, ya está hecho. Usted está totalmente al corriente, supongo.
—Estoy al tanto de lo fundamental —dijo Edward—. Pero todavía no entiendo bien cómo lo hizo.
—Nosotros tampoco, doctor Milligan. Esa es una de las razones por las que le ofrecemos de nuevo un laboratorio. Y un hogar, mientras despejamos el tema.
—No debe aparecer en público —dijo Edward.
—Por supuesto que no. Estamos construyendo un laboratorio aislado en estos momentos. Pero somos una compañía privada y nuestros recursos son limitados.
—Se tendría que avisar al Instituto Nacional de la Salud.
Bernard suspiró.
—Sí. Bien, lo perderíamos todo si ahora se filtrase algo. No estoy hablando de decisiones de negocios, podríamos perder a toda la industria de los biochips. El clamor popular sería terrible —replicó Bernard.
—Vergii está muy enfermo. Física y mentalmente. Podría morirse.
—De alguna manera, no lo creo —dijo Bernard—. Pero estamos desenfocando la cuestión.
—¿Cuál es el foco? —preguntó Edward con enfado—. Me parece que está usted trabajando con Genetron solapadamente; ciertamente habla usted como si fuera así. ¿Qué espera sacar Genetron de todo esto?
Bernard se apoyó en el respaldo de su silla.
—Se me ocurre una gran cantidad de usos para computadores pequeños superdensos de elementos de base biológica. ¿Y a usted? Genetron ya ha sacado varias novedades importantes, pero el trabajo de Vergii, de nuevo, es algo más.
—¿Qué planean?
La sonrisa de Bernard era brillante y obviamente falsa.
—No estoy en total libertad para hablar. Pero el asunto sería revolucionario.
Tendremos que estudiarle en condiciones de laboratorio. Tendrán que ser llevados a cabo experimentos con animales. Habrá que empezar por el principio, naturalmente. Las colonias de Vergii no pueder ser… hum… transferidas. Se basan en sus propias células. Tenemos que desarrollar organismos que no desencadenen respuestas de inmunidad en otros animales.
—¿Como si fuera una infección? —preguntó Edward.
—Supongo que hay similitudes. Pero Vergii no tiene una infección ni está enfermo en el sentido usual del término.
—Mis pruebas indican lo contrario —dijo Edward.
—No creo que los diagnósticos al uso sean apropiados ¿y usted?
—No lo sé.
—Escuche —dijo Bernard inclinándose hacia delante—. Me gustaría que usted viniera a trabajar con nosotros una vez que Vergil esté aquí. Su habilidad podría sernos útil.
Edward casi titubeó ante la franqueza de la oferta.
—¿Cómo se beneficiará de todo esto? —preguntó—. Quiero decir, usted, personalmente.
—Edward, siempre he estado entre los primeros de mi profesión. No veo razón alguna para no ayudar aquí. Con mis conocimientos sobre el cerebro y las funciones nerviosas superiores, y la investigación que he estado dirigiendo sobre inteligencia artificial y neurofisiología…
—Podría usted ayudar a que Genetron se evitase una investigación por parte del gobierno —dijo Edward.
—Eso es ser muy brusco. Demasiado brusco, y además injusto.
Por un momento, Edward sintió que Bernard estaba confuso e incluso un poco ansioso.
—Quizá lo sea —dijo Edward—. Y quizá eso no es lo peor que podría ocurrir.
—No le entiendo —dijo Bernard.
—Malos sueños, señor Bernard.
Bernard entornó los ojos a la vez que alzaba las cejas. Esta era una expresión poco característica, inapropiada para las portadas de Time, Mega o Rolling Stone:
un semblante ceñudo, confuso y colérico.
—Nuestro tiempo es demasiado precioso para que lo malgastemos. Le he hecho el ofrecimiento de buena fe.
—Naturalmente —dijo Edward—. Y por supuesto, me gustaría visitar el laboratorio cuando Vergil esté instalado. Si aún soy bienvenido a pesar de mi brusquedad y demás.
—Naturalmente —recalcó Bernard, pero sus pensamientos eran casi totalmente patentes: Edward nunca jugaría en su equipo. Se levantaron a la vez y Bernard le tendió la mano. Su palma estaba húmeda; estaba tan nervioso como Edward.
—Entiendo que ustedes quieran que todo esto sea absolutamente confidencial — ijo Edward.
—No estoy seguro de que podamos pedírselo. Usted no está bajo contrato.
—No —dijo Edward.
Bernard le observó durante un largo momento, y luego asintió.
—Le acompañaré hasta la salida.
—Hay una cosa más —dijo Edward—. ¿Sabe usted algo de una mujer llamada Candice?
—Vergil mencionó que tenía una novia llamada así.
—¿Qué tenía o qué tiene?
—Sí, entiendo lo que me sugiere —dijo Bernard—. Puede constituir un problema para la seguridad.
—No, eso no es lo que he querido decir —dijo Edward con énfasis—. No es en absoluto lo que he querido decir.
13
Bernard repasó los papeles cuidadosamente, apoyando la frente en una mano mientras su ceño se fruncía más más.
Lo que estaba sucediendo en el cubo negro era más que suficiente para ponerle los pelos de punta. La informació no era completa en absoluto, pero sus amigos de Washinton habían hecho un buen trabajo. El paquete había llegado por correo especial sólo media hora después de que se fuera Edward Milligan.
La conversación mantenida con éste le había llenado de una vergüenza que le había hecho ponerse mordaz y la defensiva. Vio en el joven médico una distante versión de sí mismo, y la comparación le dolía. ¿Había estado el viejo y célebre Michael Bernard envuelto en una nube de seducción materialista a lo largo de los últimos meses?
Al principio, la oferta de Genetron había tenido visos de limpieza y suavidad:
una participación mínima en los primeros meses y luego el estatus de figura principal y pionero, con utilización de su imagen para promoción de compañía.
Le había tomado demasiado tiempo en total el darse cuenta de lo cerca que estaba del disparador de la trampa.
Levantó los ojos hacia la ventana y se puso en pie para levantar las persianas.
Estas se alzaron con un chasquido, y obtuvo una vista del montículo, el cubo negro y las nubes empujadas por el viento a lo lejos.
Aquello olía a desastre inminente. El cubo negro, irónicamente, no resultaría implicado; pero si Vergil Ulam no hubiera puesto en marcha el disparador, el otro lado de Genetron lo hubiera hecho de todos modos.
Ulam había sido despedido con tanta precipitación y puesto en la lista negra con tal rigidez no porque hubiera hecho investigación chapucera, sino porque había seguido muy de cerca las huellas de la división de investigación para Defensa. El había triunfado donde ellos solían fracasar o retrasarse. Y aunque habían estudiado sus archivos durante meses (habían hecho multitud de copias)
no consiguieron obtener sus mismos resultados.
Harrison había comentado el día anterior que los descubrimientos de Ulam eran seguramente accidentales en su mayoría. Las razones por las que ahora sostenía ese punto de vista no podían ser más obvias.
Ulam había estado muy cerca de lograr el éxito y dejar a Genetron y al gobierno en la estacada. Los de arriba no pudieron hacer nada, y no hubieran confiado en Ulam de todos modos.
Era un excéntrico total. Nunca hubiera podido conseguir una acreditación de seguridad.
Así que le habían echado y condenado al ostracismo.
Y luego él volvió como un aparecido. Pero esta vez no pudieron darle con la puerta en las narices.
Bernard leyó de nuevo los papeles y se preguntó a sí mismo cómo podría retractarse de lo acordado con el mínimo perjuicio.
¿Era lo acertado? Si eran tan estúpidos, ¿no sería útil su experiencia, o al menos su preclaro pensamiento? No albergaba dudas de que pensaba con bastante más claridad que Harrison o que Yng.
Pero el interés de Genetron por él era debido más bien a su celebridad.
¿Cuánta influencia podría tener, incluso en tales términos?
Bajó las persianas y le dio la vuelta a la varilla par dejarlas cerradas. Luego levantó el auricular y marcó e número de Harrison.
—¿Sí?
—Bernard.
—Sí, Michael.
—Voy a llamar a Ulam ahora mismo. Vamos a traerlo ahora para acá. Hoy. Ten listo a todo tu equipo, y a la gente de investigación de defensa también.
—Michael, eso es…
—No podemos dejarle ahí fuera. Harrison hizo una pausa.
—Sí, estoy de acuerdo.
—Adelante, entonces.
14
Edward comió en Jack-in-the-Box y se sentó en la terraza acristalada para ver pasar el tráfico, con un brazo apoyado en el marco de aluminio. Algo no encajaba en Genetron. Podía siempre confiar en sus más fuertes corazonadas; cierta zona de su cerebro reservada para la agudeza observación y un conjunto de minúsculos detalles le llevaban a veces a sumar dos y dos y obtener un perturbador cinco, y he aquí que luego resultaba que uno de los dos; era en realidad un tres; simplemente, se le había pasado antes por alto.
Bernard y Harrison intentaban esconder algo importante. Genetron estaba tratando de hacer algo más que ayudar a un ex empleado en un problema relacionado con el trabajo, más incluso que prepararse simplemente para sacar partido de un descubrimiento revolucionario. Pero no debían precipitarse; eso podría levantar sospechas. Y quizás no estaban seguros de disponer de los suficientes medios.
Frunció el ceño, intentando liberar el hilo de su pensamiento del lodazal en que estaba aprisionado, para examinar el conjunto de manera puntual. Seguridad.
Bernard se había referido a ese aspecto en conexión con Candice. Quizá sólo estaban preocupados por la seguridad de la compañía, contagiados del miedo al espionaje industrial que había convertido a las compañías privadas de investigación a todo lo largo de la avenida North Torrey Fines en cajas blindadas, totalmente cerradas al conocimiento público. Pero eso no podía ser todo.
No podían ser tan estúpidos y cortos de vista como Vergil; tenían que saber que lo que le sucedía a Vergil era demasiado importante como para poder ser contenido entre los límites de interés de una simple compañía.
Así pues, se habían puesto en contacto con el gobierno. ¿Era esa una idea justificada? (Quizá eso era algo que él debería hacer, independientemente de lo que decidieran en Genetron.) Y el gobierno estaba actuando con la mayor rapidez posible —es decir, en términos de días o semanas— para tomar sus decisiones, preparar sus planes y entrar en acción. Mientras tanto, Vergil estaba sin atención científica. En Genetron no se atreverían a hacer nada contra su voluntad; las compañías de investigación genética eran ya contempladas con bastante reserva por parte de la opinión pública, y un escándalo podría hacer mucho más que desbaratar su repertorio de planes.
Vergil iba por libre. Y Edward conocía lo bastante a su viejo amigo como para darse cuenta de que nadie estaba controlando nada. Vergil no era una persona responsable. Pero había decidido confinarse en su apartamento, mientras sufría su transformación mental, encerrado en un estado de éxtasis cercano a la psicosis, pleno, saboreando los resultados de su propia brillantez.
De entrada, Edward se dio cuenta de que era la única persona que podía hacer algo.
Era el último individuo responsable.
Había llegado la hora de volver al apartamento de Vergil para, por lo menos, seguir la marcha de los acontecimientos antes de que los de arriba entrasen en liza.
Mientras conducía, Edward pensaba en el cambio.
Se trataba sólo del cambio que un solo individuo podía aguantar. La innovación, incluso la creación radical, eran esenciales, pero los resultados tenían que ser aplicados con cautela, con meticulosa premeditación. No había que forzar nada, ni que imponer nada. Ese era el ideal. Todos tenían derecho a permanecer igual hasta que por sí mismo decidiesen lo contrario.
Todo eso era muy ingenuo.
Lo que había hecho Vergil era lo más grande para la ciencia desde…
¿Desde qué? No había comparación posible. Vergil Ular se había convertido en un dios. Llevaba en su carne ciento de billones de seres inteligentes.
Edward no podía asimilar ese pensamiento. «Neo-Ludita», dijo para sí, una asquerosa acusación.
Cuando apretó el botón del portero automático del condominio, Vergil contestó casi inmediatamente.
—¿Sí? —dijo con voz alegre que denotaba un inmejorable estado de ánimo.
—Edward.
—¡Hola, Edward! Pasa. Me estoy dando un baño. La puerta está abierta.
Edward entró en la salita de estar de Vergil y se dirigió por el pasillo hacia el cuarto de baño. Vergil estaba en la bañera con el agua color rosa hasta el cuello.
Sonrio vagamente a Edward y chapoteó con las manos.
—Parece que me he cortado las muñecas, ¿verdad —dijo en un alegre murmullo—. No te preocupes. Todo está bien ahora. Vienen de Genetron para llevarme otra vez allí. Bernard y Harrison y los del laboratorio, todos en una furgoneta —su cara estaba surcada por pálidos filamentos y tenía las manos cubiertas de blancas vejigas.
—Hablé con Bernard esta mañana —dijo Edward, perplejo.
—Eh, acaban de llamar —dijo Vergil señalando hacia el intercomunicador y teléfono del cuarto de baño—. He estado aquí una hora, hora y media.
Remojándome y pensando.
Edward se sentó en la taza del retrete. La lámpara de cuarzo, desenchufada, estaba al lado del armario de la toallas.
—Estás seguro de que eso es lo que quieres —dijo encogiéndose de hombros.
—Sí. Estoy seguro —dijo Vergil—. Reunión. Acoger de nuevo al hijo pródigo, ¿no tan pródigo? Sabes, nunca he entendido qué quiere decir eso de pródigo.
¿Significa «prodigio»? Ciertamente yo lo soy. Estoy volviendo a tener estilo. De aquí en adelante todo será estilo.
El color rosado del agua no parecía ser debido al jabón.
—¿Te estás dando un baño de espuma? —preguntó Edward. Otra idea le asaltó repentinamente dejándole frío.
—No —dijo Vergil—. Todo esto me sale de la piel. No me lo dicen todo, pero creo que están enviando exploradores. ¡Eh! ¡Astronautas! Sí. —Miró a Edward con expresión despreocupada; más bien denotaba curiosidad por el modo en que él se tomaría la respuesta.
Los músculos del estómago de Edward se pusieron tensos como a la espera de un segundo golpe. Nunca hasta ahora había considerado seriamente la posibilidad —al menos no de forma consciente—, tal vez porque se había concentrado en aceptar y en enfocar los problemas más inmediatos.
—¿Se trata de la primera vez?
—Sí —dijo Vergil. Se rió—. Puedo dejar a esas pequeñas sabandijas del centro de mi cerebro a merced de la corriente. Para que se enteren de una vez de cómo las gastan en el mundo.
—Pueden ir a todas partes —dijo Edward.
—Faltaría más.
Edward asintió. Faltaría más.
—No me has presentado nunca a Candice —dijo. Vergil sacudió la cabeza.
—Pues es verdad.
—¿Cómo… cómo te encuentras?
—Me encuentro perfectamente en este momento. Debe de haber billones de ellos. —Chapoteó con las manos—. ¿Tú qué opinas? ¿Debería dejar que salieran mis pequeñas sabandijas?
—Necesito beber algo —dijo Edward.
—Candice guarda algo de whisky en el armario de la cocina.
Edward se arrodilló frente a la bañera. Vergil le miro con curiosidad.
—¿Qué vamos a hacer? —preguntó Edward. El gesto de Vergil cambió con brusquedad de una expresión de interés a una virtual máscara de tristeza.
—Dios mío, Edward, mi madre, ya sabes, vienen a por mí, pero ella me dijo…
Debería llamarla. Para hablar con ella. —Las lágrimas se deslizaban por los filamentos que le desfiguraban las mejillas—. Me dijo que volviera a ella Cuando…
Cuando llegara el momento. ¿Es ya ese momento, Edward?
—Sí —dijo Edward, sintiéndose suspendido en una nube de chispas—. Creo que sí debe serlo. —Sus dedos se cerraron sobre el cable de la lámpara de cuarzo y fue a enchufarla.
Siendo niño, Vergil había electrificado con cable lo pomos de las puertas, le había coloreado el pis de azul había jugado a un montón de juegos tontos y nunca había crecido, nunca había llegado a ser lo bastante maduro como para entender lo brillante que era y cuánto podía afectar al mundo.
Vergil estiró la mano hacia el tapón del desagüe de la bañera. Sabes, Edward, yo…
No llegó a terminar la frase. Edward acababa de enchufar la lámpara. Con ella en la mano, se acercó a la bañera para ponerla frente a Vergil. Retrocedió de un salto ante el fogonazo, el vapor y las chispas. La luz del cuarto di baño se apagó.
Vergil gritó y se sacudió espasmódicamente y luego todo quedó en calma, excepto por un siseo bajo y firme y por el humo que le salía del pelo. La luz que entraba por la pequeña ventana de ventilación era como una saeta que cortaba la fétida calina.
Edward levantó la tapa del retrete y vomitó. Luego se cubrió la nariz y se dirigió, tambaleándose, al cuarto de estar. Le fallaron las piernas y se derrumbó sobre el sofá.
Pero no había tiempo. Se puso en pie, oscilante y presa de náuseas, y entró en la cocina. Encontró la botella de whisky Jack Daniels, de Candice, y volvió al baño.
Desenroscó el tapón y vertió el contenido de la botella en el agua de la bañera, intentando no mirar directamente a Vergil. Pero eso no era suficiente. Necesitaba agua oxigenada y amoníaco, y luego tendría que salir.
Iba a llamar a Vergil para preguntarle dónde estaban el agua oxigenada y el amoníaco, pero se detuvo. Vergil estaba muerto. El estómago de Edward empezó a agitarse otra vez y se apoyó en la pared del pasillo, con la mejilla apretada contra el yeso y la pintura. ¿Cuándo habían sido menos reales las cosas?
Cuando Vergil entró en el Centro Médico Mount Freom… Sólo era otra de las bromas de Vergil. ¡Ja! Toda tu vida se tiñe de un profundo azul de medianoche, Edward; no olvides nunca a un amigo.
Miró en el armario, pero sólo vio toallas y sábanas. En el dormitorio, abrió el ropero de Vergil, pero sólo encontró su ropa. Junto al dormitorio había un pequeño aseo, y se fijó en un pequeño armarito desde el ángulo de la deshecha cama.
Edward entró en el aseo. En un extremo, enfrente del armarito, había una ducha.
Un hilo de agua salía de debajo de la puerta de ésta. Intentó encender la luz, pero toda esta sección del apartamento se había quedado sin fuerza; la única luz provenía de la ventana del dormitorio. En el armario encontró el agua oxigenada y un gran frasco con amoníaco.
Se los llevó a lo largo del pasillo y vertió ambos en la bañera, evitando los pálidos ojos ciegos de Vergil. Cerró la puerta tras de sí, tosiendo, mientras las emanaciones silbaban dentro.
Alguien llamó suavemente a Vergil. Edward llevaba las botella vacías hacia el aseo cuando la voz sonó más alta. Se quedó en el umbral, con uno de los frascos de plástico contra el quicio, y aguzó el oído, con el ceño fruncido.
—En, Vergil, ¿eres tú? —preguntó la voz secamente. Provenía del interior de la ducha. Edward dio un paso adelante y luego se detuvo. Ya es suficiente, pensó.
La realidad ya se había distorsionado bastante y realmente no quería ir más lejos.
Dio un paso más, luego otro, y se acercó a la puerta de la ducha.
La voz parecía de mujer, ronca, extraña, pero no angustiada.
Puso la mano en el pomo y tiró de él. La puerta se abrió con un hueco clic.
Mientras sus ojos se acostumbraban a la oscuridad, miró dentro de la ducha.
—Jesús, Vergil, me has dejado abandonada. Tenemos que salir de este hotel.
Está oscuro y es pequeño y no me gusta.
Edward reconoció la voz del teléfono, pero seguramente no habría podido reconocerla por su aspecto aunque hubiera visto antes su fotografía.
—¿Candice? —preguntó.
—¿Vergil? Vamonos.
Se fue de allí a toda prisa.
15
El teléfono estaba sonando cuando Edward llegó a si casa. No contestó. Podía ser una llamada del hospital. Ta vez fuese Bernard, o la policía. Se imaginó explicando todo en la comisaría. En Genetron no abrirían la boca; a Bernard sería imposible encontrarle.
Edward estaba agotado, con los músculos agarrotado por la tensión y por todos los sentimientos que uno puede imaginarse después de…
¿Cometer un genocidio?
Verdaderamente, todo parecía irreal. Simplemente, no podía creer que hubiera asesinado un trillón de seres inteligentes. Noocitos. Que hubiera despachado toda una galaxia. Eso era irrisorio. Pero no podía reírse.
Todavía veía a Candice bajo la ducha.
El asunto había ido mucho más rápido con ella. Se había quedado sin piernas; su torso se había enflaquecida de una manera casi impresionista. Ella había levantado el rostro hacia él, un rostro surcado de filamentos que parecia un manojo de cardos.
Salió del edificio a tiempo de ver una furgoneta blanca que daba la vuelta a la curva y aparcaba enfrente, miertras la limousine de Bernard se acercaba a poca distancia. Se había sentado en su coche para observar a los hombres saltar de la furgoneta vestidos con blancos trajes aislantes; el vehículo no llevaba ningún rótulo.
Luego puso en marcha el coche y se alejó. Así de sencillo. Volver a Irvine.
Ignorar todo aquel horrible caso mientras pudiera, o pronto se volvería tan loco como Candice.
Candice, que estaba siendo transformada bajo una ducha abierta. Dejemos a las sabandijas salir, había dicho Vergil. Para que vean cómo es el mundo.
No resultaba nada difícil creer que había matado a un ser humano, a un amigo.
El humo, la pantalla de la lámpara derretida, el enchufe oscilante y el cable echando humo.
Vergil.
Había introducido la lámpara en la bañera con Vergil dentro.
¿Los habría matado a todos en la bañera? Tal ver Bernard y su grupo acabarían lo que él había empezado.
No lo creía así. ¿Quién podría abarcar esto, comprenderlo en su totalidad?
Desde luego él no; se había dado una sucesión de horrores, de hechos pavorosos que la mente había tenido que asimilar, que ver, y él no creía que pudiera predecir lo que iba a ocurrir después, porque apenas sabía lo que estaba ocurriendo ahora.
Los sueños. Ciudades enteras violando a Gail. Galaxias que se desmoronaban sobre todos ellos. Aquella angustia… y luego, otra vez, qué belleza en potencia, una nueva forma de vida, simbiosis, transformaciones.
No. Esa no era una buena idea. El cambio —demasiado cambio— y así empezaron sus objeciones, sus objeciones a un nuevo orden, una nueva transformación, porque él sabía bien que los humanos no eran suficientes que tenía que haber más de lo que Vergil había hecho más; a su manera chapucera y miope había iniciado el estadio siguiente.
No. La vida discurre fluida, sin final y sin cambios, sin sobresaltos del tipo de Candice en la ducha o Vergil muerto en la bañera. La vida es el derecho de un individuo a la normalidad y el proceso normal, el envejecimiento normal ¿Quién anularía ese derecho, quién que estuviera en su cabales lo aceptaría y qué pensaba él que iba a ocurrir si se viera obligado a aceptarlo?
Se tendió en el sofá protegiéndose los ojos con el antebrazo. Nunca se había sentido tan exhausto en su vida, agotado física y emocionalmente, más allá de todo pensarmiento racional. No quería dormirse porque notaba cómo las pesadillas se estaban fraguando ya como densos nubarrones, esperando para estallar en reflejos y ecos de lo que había visto.
Edward apartó el antebrazo y fijó los ojos en el techo Era poco probable que lo que había comenzado pudier ser detenido. Quizá él era el único que podía desencadene la serie de acciones capaces de frenarlo. Podía llamar al Centro de Control de Enfermedades (sí, ¿pero eran ellos los que interesaba contactar?). ¿O quizá el Departamento de Defensa? ¿Primero a Salud de Zona, para canalizar el trabajo? Quizá incluso al hospital VA o a la Clínica Scripp de La Jolla.
Volvió a cubrirse los ojos con el brazo. No había ningún proceso claro de acción.
Los acontecimientos sobrepasaban su capacidad. Recordó lo que a menudo ocurre en la historia de la humanidad; mareas de acontecimientos que rodean a los individúos cruciales, arrastrándoles con ellas. Que les hacen desear que existiera un lugar tranquilo, quizá un pequeño pueblo mejicano donde nunca pasara nada y dónde se pudieran ir para dormir, solamente dormir.
—¿Edward? —Gail se inclinó hacia él, acariciándole la frente con sus fríos dedos—. Cada vez que llego a casa, aqui estás tú, hecho polvo. No tienes buen aspecto. ¿Te encuentras bien?
—Sí. —Se sentó al borde del sofá. Tenía el cuerpo ardiendo y la descomposición amenazaba su equilibrio— ¿Qué vamos a cenar? —No articulaba bien con la lengua sus palabras sonaban gangosas—. Creo que podríamos salir.
—Tienes fiebre —dijo Gail—. Y muy alta. Voy a por termómetro. Quédate aquí.
—No —dijo él débilmente. Se levantó y fue tambaleándose al cuarto de baño para mirarse al espejo. Gail fue tras él y le metió el termómetro en la boca. Como de costumbre, se le ocurrió morderlo como hace Harpo Marx en las películas, para comérselo como si fuera una barra de caramelo. Ella le miró en el espejo desde detrás de su hombro.
—¿Qué pasa? —le preguntó.
Tenía líneas bajo el cuello de la camisa, alrededor del cuello. Líneas blancas como senderos de polvo.
—Manos húmedas —dijo él—. Vergil tenía las palmas húmedas. —Ya los llevaba dentro desde hacía dos días—. Es tan obvio…
—Edward, por favor, ¿qué pasa?
—Tengo que hacer una llamada —dijo él. Gail le siguió hasta el dormitorio y se quedó en pie mientras él sentado en la cama marcaba el número de Genetron—.
El doctor Michael Bernard, por favor —dijo. La recepcionista le contó, con excesiva rapidez, que no tenían a nadie de ese nombre en Genetron—. Esto es demasiado importante como para gastar bromas —dijo fríamente—. Diga al doctor Bernard que soy Edwar Milligan y que es urgente.
La recepcionista le conectó. Tal vez Bernard estuviera todavía en el apartamento de Vergil, tratando de ordenar las piezas del rompecabezas; tal vez simplemente decidieran enviar a alguien para arrestarle. Daba lo mismo una cosa que otra.
—Aquí Bernard. —La voz del doctor era uniforme y sibilina, en gran parte, pensó Edward, como el resto de su persona.
—Es demasiado tarde, doctor. Le estrechamos a Vergil la mano. Palmas sudadas, ¿se acuerda? Y pregúntese a quiénes ha ido tocando después. Ahora somos los vectores.
—He estado hoy en el apartamento, Milligan —contestó Bernard—. ¿Mató usted a Ulam?
—Sí. Se disponía a dejar salir sus… microbios. Noocitos. Lo que sean, ahora.
—Encontró usted a su novia?
—Sí.
—¿Qué hizo usted con ella?
—¿Que qué hice con ella? Nada. Estaba en la ducha Pero escuche.
—Ya no estaba cuando llegamos nosotros, no encontramos nada más que sus ropas. ¿La mató usted a ella también?
—Escúcheme, doctor. Llevo dentro los microbios de Vergil. Y usted también.
Se produjo un silencio al otro lado, seguido de un profundo suspiro.
—¿Ha encontrado usted alguna manera de controlarlos, me refiero dentro de nuestros cuerpos?
—Sí. —Luego más débilmente—. No, todavía no. Antimetabolitos, terapia de radiación controlada, actinomicina. Aún no lo hemos probado todo, pero… no.
—Pues, entonces, es el final, doctor Bernard. Otra larga pasua.
—Hum…
—Vuelvo con mi mujer ahora, para pasar juntos el poco tiempo que nos queda.
—Sí —dijo Bernard—. Gracias por llamar.
—Voy a colgar ya.
—Claro. Adiós.
Edward colgó y rodeó con sus brazos a Gail.
—Es una enfermedad, ¿verdad? —dijo ella. Edward asintió.
—Es lo que hizo Vergil. Una enfermedad que piensa. No estoy seguro de que se pueda encontrar alguna forma de luchar contra una plaga inteligente.
16
Harrison ojeaba el manual de procedimientos, tomando notas metódicamente.
Yng estaba sentado en una silla de cuero en un extremo, con los dedos de ambas manos juntos formando una pirámide frente a su cara, con su lacio pelo negro cayéndole sobre los ojos y las gafas. Bernard estaba de pie frente a la mesa negra de fórmica, impresionado por la calidad del silencio. Harrison se apoyó en el respaldo del asiento y levantó su bloc de notas.
—En primer lugar, no tenemos responsabilidad alguna en esto. Así es como yo lo entiendo. Ulam llevó a cabo sus investigaciones sin nuestra autorización.
—Pero no le despedimos cuando nos enteramos del asunto —objetó Yng—. Eso va a resultar espinoso ante el tribunal.
—Ya nos preocuparemos de esto después —dijo Harrison con vehemencia—. Lo que sí nos incumbe es dar parte al CDC. No se trata de un derrame de contenedores ni de refrenar un escape del laboratorio, pero…
—Ninguno de nosotros, ni uno siquiera de nosotros, cayó en la cuenta de que las células de Ulam podían ser viables fuera de su cuerpo —dijo Yng retorciéndose nerviosamente las manos.
—Es muy probable que al principio no lo fueran —dijo Bernard, implicado en la discusión a su pesar—. Es obvio que ha habido un gran desarrollo desde los linfocitos originales. Desarrollo autocontrolado.
—Todavía me niego a creer que Ulam creara células inteligentes —intervino Harrison—. Nuestra propia investigación en el cubo ha mostrado las dificultades que el asunto comporta. ¿Cómo pudo él determinar sus inteligencias? ¿Cómo pudo entrenarlos? No… Hay algo…
Yng se rió.
—El cuerpo de Ulam estaba siendo transformado, rediseñado… ¿Cómo podemos dudar que detrás de ese fenómeno había una voluntad inteligente?
—Señores —dijo Bernard con suavidad—. Todo eso es académico. ¿Vamos o no vamos a alertar a los hospitales Atlanta y Bethesda?
—¿Qué demonios les vamos a decir?
—Que estamos todos en los estadios preliminares de una infección muy peligrosa —dijo Bernard—, generada en nuestros laboratorios por un investigador ya fallecido…
—Asesinado —dijo Yng, moviendo la cabeza con incredulidad.
—Y que se extiende a una velocidad alarmante.
—Sí —replicó Yng—, ¿pero qué puede hacer el CDC La contaminación quizá se haya ya extendido por todo el continente.
—No —dijo Harrison—, no tanto. Vergil no tuvo contactos con tantas personas.
Seguramente está todavía confinada al Sur de California.
—El tuvo contactos con nosotros —dijo Yng preocupdo—. ¿Opináis que estamos contaminados?
—Sí —contestó Bernard.
—¿Hay algo que podamos hacer, a nivel personal? Bernard simuló reflexionar, luego negó con la cabeza.
—Si me excusáis, hay cosas que hacer antes del anuncio.
—Abandonó la sala de conferencias y salió por el pasillo interior hacia las escaleras. Había un teléfono público cerca de la fachada del ala oeste. Sacó de su billetero una tarjeta de crédito y la insertó en la ranura para marcar el número de su oficina de Los Angeles.
—Aquí Bernard —dijo—. Voy a llevar mi limousine al aeropuerto de San Diego dentro de un rato. ¿Está George disponible? —La recepcionista hizo varias llamadas y le comunicó con George Dilman, su mecánico y piloto ocasional—.
George, lo siento por avisarte con tan poca antelación, pero es una emergencia. El jet tiene que estar listo dentro de una hora y media, con los tanques llenos de combustible.
—¿Para dónde esta vez? —preguntó Dilman, acostumbrado a enterarse de que tenía que volar largas distancias con casi nula antelación.
—Europa. Te lo diré con precisión dentro de media hora para que puedas registrar el plan de vuelo.
—No es lo corriente, doctor.
—Hora y media, George.
—Estaremos listos.
—Volaré solo.
—Doctor, es mejor que yo…
—Solo, George.
George suspiró con renuencia.
—De acuerdo.
Bajó el interceptor del auricular y luego marcó un número de veintisiete dígitos, comenzando por el código de su satélite y acabando por una serie secreta.
Contestó una mujer en alemán.
—Doktor Heinz Paulsen-Fuchs, bitte.
La mujer no hizo preguntas. Cualquiera que fuera el que podía conectar por esa línea, sería atendido por el doctor. Paulsen-Fuchs se puso al aparato unos minutos después. Bernard miró a su alrededor incómodo, dándose cuenta de que corría algún riesgo por ser observado desde el exterior.
—Paul, soy Michael Bernard. Tengo que pedirle un favor muy delicado.
—¡Herr doktor Bernard, siempre bienvenido, siempre bienvenido! ¿Qué puedo hacer por usted?
—¿Tienen ustedes un laboratorio de total aislamiento en las instalaciones de Wiesbaden que puedan despejar hoy mismo?
—¿Para qué propósitos? Perdóneme, Michael, ¿no es este un buen momento para preguntar?
—No, en realidad no.
—Si se trata de una grave emergencia, en fin, supongo que sí.
—Bien. Necesitaré ese laboratorio, y tendré que utilizar la pista privada de B. K.
Pharmek. Cuando salga del avión, se me tiene que poner un traje de aislamiento y hará falta un camión blindado de transporte biológico para que me lleven allí inmediatamente. Luego mi aparato será destruido en la misma pista de aterrizaje, y toda el área será bañada en espuma desinfectante. Seré huésped de ustedes…
indefinidamente. El laboratorio deberá ser equipado para que pueda vivir allí y realizar mi trabajo. Necesito una terminal de computadora con todos los servicios.
—Usted casi no bebe, Michael. Y nunca ha sido inestable en todo el tiempo que hemos pasado juntos. Esto parece muy serio. ¿Ha ocurrido una catástrofe, Michael? ¿Un escape, quizá?
Bernard se preguntó cómo sabía Paulsen-Fuchs que estaba trabajando en ingeniería genética. ¿Cómo lo había descubierto? ¿O simplemente estaba conjeturando?
—Se trata de una extrema emergencia, Herr Doktor ¿Puede usted asumirlo?
—¿Será explicado todo?
—Sí. Y será ventajoso para usted, y para su nación, el estar al corriente con antelación.
—Todo esto no parece trivial, Michael. Sintió un irracional acceso de ira.
—Comparado con esto, todo lo demás es trivial, Paul.
—Entonces se hará. ¿Cuándo podemos esperarle…?
—En veinticuatro horas. Gracias, Paul.
Colgó y echó un vistazo a su reloj. Dudaba que alguien de Genetron entendiese la magnitud de lo que iba a suceder. Incluso para él era difícil imaginárselo. Pero había una cosa clara. A las cuarenta y ocho horas de que Harrison informase al CDC, la parte norte del continente americano sería puesta en situación de cuarentena total, independientemente de que los oficiales creyesen o no lo que se les dijera. Las palabras clave serían «plaga» y «firma de ingeniería genética». La acción sería plenamente justificable, pero él dudaba que resultase suficiente.
Después serían emprendidas nuevas y drásticas medidas.
No quería estar en el continente para cuando eso sucediera, pero, por otro lado, tampoco quería ser el responsable de la transmisión del contagio. De modo que iba a ofrecerse como espécimen, para que le tuvieran en el mejor centro de investigación farmacéutica de Europa.
La mente de Bernard trabajaba de tal modo que nunca era inquietado por segundos pensamientos o dudas extremas, al menos no en su trabajo. Cuando se trataba de una situación tensa o de emergencia, siempre tenía una solución única, usualmente la acertada. Las soluciones de reserva esperaban en su cerebro, inconscientes o latentes mientras que él actuaba. De modo que siempre había es tado en primera línea de mando, y eso era lo que ocurría ahora. No contemplaba esta facultad suya sin algún pesar A veces le hacía parecerse a un robot, autoconfiado más allá de todo razonamiento. Pero había sido decisivo en su carrera, su éxito en investigación neurofisiológica, y el respeto que le otorgaban sus colegas y el público en general. Volvió a la sala de conferencias y recogió su cartera. La limousine, como siempre, estaría esperándole en el aparcamiento de Genetron, mientras el conductor leía o jugaba al ajedrez con una computadora de bolsillo.
—Si me necesitáis, estaré en mi oficina —dijo Bernard a Harrison. Yng estaba mirando a la pizarra, que no tenía nada escrito, con las manos a la espalda.
—Acabo de llamar al CDC —dijo Harrison—. Van a contestarnos ahora con instrucciones.
El asunto se sabría inmediatamente en todos los hospitales de la zona.
¿Cuánto tiempo habría antes de que cerraran los aeropuertos? ¿Eran rnuy eficientes?
—Hágamelo saber en seguida —dijo Bernard. Cruzó la puerta y por un momento se preguntó si necesitaba llevarse algo más. Pensó que no. Tenía copias de los chapuceros diskettes de Ulam en la cartera. Tenía los organismos de Ulam en su propia sangre.
Sin lugar a dudas, eso era suficiente para tenerle ocupado bastante tiempo.
¿Gente? ¿A quién debería avisar?
¿A alguna de sus tres ex esposas? Ni siquiera sabía dónde vivían ahora. Su contable les enviaba los cheques de sus pensiones. No había manera práctica de…
¿Había alguien que realmente le importase, o alguien a quién él le importara?
Vio a Paulette en marzo por última vez. La despedida había sido amistosa.
Todo había sido amistoso. Habían dado vueltas el uno alrededor del otro como satélite y planeta, sin tocarse nunca realmente. Paulette había puesto objeciones a ser el satélite, y con mucha razón. Le había ido muy bien en su propia carrera, jefa de citotecnolía en Cetus Corporation, en Palo Alto.
Ahora que lo pensaba, había sido ella probablemente quien primero sugirió su nombre a Harrison, de Genetron. Luego se separaron. Sin duda ella había creído que se estaba comportando de un modo muy abierto y objetivo, ayudando a todos los interesados.
No podía culparla por eso. Pero nada en él le urgía a llamarla, a avisarla.
Simplemente, no era práctico.
En cuanto a su hijo, no había oído de él en los últimos cinco años. Estaba en algún lugar de China, con una beca de investigación.
Apartó esas ideas de su cabeza.
Quizá ni siquiera necesito una cámara de aislamiento pensó. Ya estoy bastante jodidamente aislado de este modo.
17
Estaban moribundos. A los pocos minutos, Edward estaba demasiado débil para moverse. La miró mientras llamaba a sus padres, a distintos hospitales, a su escuela Estaba aterrorizada ante la idea de contagiar a sus alumnos. El se imaginó una ola de noticias, y que los vendrían a buscar. El pánico. Pero Gail se calmó, se puso como aturdida, y se tendió en la cama a su lado.
Ella maldecía y luchaba, como un caballo que intenta rehacerse tras la rotura de una pata, pero el esfuerzo era inútil.
Con sus últimas fuerzas, se acercó a él, e intentaron descansar en los brazos del otro, bañados en sudor. Gail tenía los ojos cerrados, y su cara tenía el color del talco. Parecía un cadáver listo para embalsamar. Durante un momento, Edward creyó que estaba muerta, se encolerizó, odió, se sintió tremendamente culpable de su debilidad, de su lentitud en entender todas las posibilidades. Luego ya no se preocupó. Estaba demasiado débil para parpadear, así que cerró los ojos y esperó.
Había una especie de ritmo en sus brazos y piernas. A cada latido de sangre, un extraño sonido brotaba dentro de él, como si una orquesta estuviera interpretando millares de solos, pero no al unísono; tocando sinfonías completas a la vez. Música en la sangre. La sensación se hizo más coordinada; las cadenas de ondas se acallaron finalmente, luego se separaron en latidos armónicos.
Los latidos se mezclaron con el sonido de su propio corazón.
Ninguno de los dos tuvo sensación alguna del paso del tiempo. Pudieron pasar varios días antes de que recobrara suficiente fuerza para llegar al grifo del cuarto de baño. Bebió hasta que no cupo más en su estómago, y volvió con un vaso de agua. Levantó la cabeza de Gail y le llevó el vaso a los labios. Bebió un sorbo.
Tenía los labios agrietados, los labios inyectados en sangre y surcados de líneas amarillentas, pero su piel había recobrado algo de color.
—¿Cuándo vamos a morir? —preguntó con voz muy débil—. Quiero tenerte en mis brazos cuando muramos.
Unos minutos después él tenía fuerza suficiente como para ayudarla a llegar a la cocina. Peló una naranja y la compartió con ella, sintiendo el pulso del azúcar y el jugo y el ácido bajar por su garganta.
—¿Dónde está todo el mundo? —preguntó ella—. Llamé a los hospitales, a los amigos. ¿Dónde están?
La sensación armónica de orquesta volvió, con los latidos coordinados en fragmentos reconocibles, que se enlazaban llegando a un foco significativo, y de pronto…
¿Hay MOLESTIAS?
—Sí.
Contestó automáticamente como si hubiese esperado el intercambio, como si estuviera preparado para una larga conversación.
PACIENCIA. Hay dificultades.
—¿Qué? No entiendo…
Respuesta de inmunidad. Conflicto. Dificultades.
—¡Entonces dejadnos! ¡Ios!
No posible. DEMASIADO INTEGRADOS.
No se estaban recobrando, no en el sentido de que estuvieran libres de la infección. Todo sentimiento de una vuelta a la libertad era ilusorio. Brevemente, diciendo lo que sus fuerzas le permitían, trató de explicar a Gail lo que creía que les estaba sucediendo.
Gail se levantó de la silla y fue hacia la ventana, con la: piernas temblorosas, y miró los verdes patios de uso común y las hileras de apartamentos.
—¿Y qué hay de los demás —preguntó—. ¿Se han contagiado también? ¿Por eso no están aquí?
—No lo sé. Pronto, probablemente.
—Y… la enfermedad. ¿Están hablando contigo? Asintió.
—Entonces no me he vuelto loca. —Se puso a caminar lentamente por la habitación—. ¿Y tú que dices? Tal vez deberíamos escapar.
El tomó su mano y sacudió la cabeza.
—Están dentro, son ahora parte de nosotros. Son nosotros. ¿A dónde vamos a escapar?
—Entonces quiero estar contigo en la cama, cuando ya no nos podamos mover.
Y quiero que me rodees con los brazos.
Volvieron a tenderse en la cama, abrazados.
—Eddie…
Ese fue el último sonido que escuchó. Intentó resistirse, pero olas de paz rodaban sobre él y ya sólo pudo sentir. Flotaba en un ancho mar azul-violeta.
Sobre el mar su cuerpo llevaba trazado un mapa aparentemente ilimitado. Los esfuerzos de los noocitos estaban marcados en él, y no era difícil para Edward entender su progresión Resultaba obvio que su cuerpo era ahora más noocítico que el de Milligan.
—¿Qué va a ocurrimos ahora?
No más MOVIMIENTO.
—¿Nos estamos muriendo?
Cambiando.
—¿Y si no queremos cambiar?
No hay DOLOR.
—¿Y miedo? ¿Ni siquiera nos dejáis tener miedo?
El mar azul-violeta y el mapa se desvanecieron en la cálida oscuridad.
Tenía mucho tiempo para pensar, pero no la suficiente información. ¿Era esto lo que Vergil había experimentado. No es extraño que pareciera volverse loco.
Enterrado en alguna perspectiva interior, y ni en un sitio ni en otro. Sintiendo un aumento del calor, una proximidad y una presencia forzosa.
»Edward…
—¿Gail? Te oigo… no, no te oigo…
»Edward, debería estar aterrorizada. Quisiera estar enfadada pero no puedo.
No es esencial.
»¡Idos! Edward, quiero contraatacar…
—¡Dejadnos, por favor, dejadnos!
PACIENCIA. Dificultades.
Se tranquilizaron y se concentraron simplemente en su mutua compañía. Lo que Edward sentía cerca no era la forma física de Gail; ni siquiera su propia imagen de la personalidad de ella, sino algo más convincente, con toda la fuerza y el detalle de la realidad, pero no del modo en que siempre la había experimentado anteriormente.
—¿Cuánto tiempo ha pasado?
»No lo sé. Pregúntaselo a ellos.
No hubo respuesta.
»¿Te lo han dicho?
—No. Creo que en realidad no saben cómo hablarnos… aún no. Quizá todo sea una alucinación. Vergil alucinaba, y quizá sólo estoy imitando los sueños de su delirio…
»Dime quién está alucinando a quién. Espera. Algo viene. ¿Lo ves?
—No veo nada… pero lo siento.
«Descríbemelo.
—No puedo.
»Mira… Está haciendo algo.
De mala gana:»Es bellísimo.
—Es muy… No creo que dé miedo. Ahora está más cerca.
No hay daño. No hay DOLOR. Aprender aquí, adaptar.
No era una alucinación, pero no podía ser puesto en palabras. Edward no luchó cuando se le vino encima.
«¿Qué es esto?
—Es donde vamos a estar durante algún tiempo, creo. «¡Quédate conmigo!
—Claro que sí…
De pronto, había un montón de cosas que hacer y que preparar.
Edward y Gail empezaron a crecer juntos en la cama y la sustancia pasaba a través de sus ropas, la piel se juntaba donde se abrazaban y los labios en donde tocaban.
18
Bernard estaba muy orgulloso de su Falcon 10. Lo había comprado en París al presidente de una compañía de computadores cuya firma se había declarado en bancarrota. Había estado encariñado con el reluciente jet de ejecutivo durante tres años, aprendiendo a volar, y había conseguido su carnet de piloto a los tres meses de «la primera sentada», en palabras de su instructor. Amorosamente, tocó el borde negro del control de mandos con un dedo, luego pasó el pulgar por el suave panel de madera que lo embellecía. Singular el hecho de que, con todo lo que había dejado atrás —y todo lo que había perdido—, el avión pudiera significar tanto para él. Libertad, logro, prestigio… Sin duda, en las próximas semanas, si le quedaba tanto tiempo, experimentaría muchos cambios además de los físicos.
Tendría que luchar a brazo partido con su fragilidad.
El avión había repostado en el aeropuerto de La Guardia sin soltar la carlinga.
Había radiado instrucciones, había ido en taxi hasta el área de servicio aéreo para ejecutivos y encendido los motores. Los asistentes habían hecho su trabajo rápidamente, y él había trazado el plan de vuelo continuado con la torre de control.
No tuvo que tocar carne humana ni una sola vez, ni que respirar el mismo aire que el equipo de tierra.
Una vez en Reikiavik hubo de dejar el aparato y ocuparse él mismo de rellenar los tanques de combustible, pero llevaba una bufanda muy apretada sobre la boca y se aseguró de que no tocaba nada con las manos desnudas.
De camino hacia Alemania su mente pareció aclararse, para alcanzar un agudo estado de incómodo autoanálisis. Ninguna de las conclusiones que se desprendían del mismo le gustaba. Intentó apartarlas de su mente, pero las incidencias del vuelo no eran lo bastante interesantes como para absorber su atención, y las observaciones, las acusaciones, volvían a su cabeza cada pocos minutos, hasta que puso en marcha el piloto automático y se dispuso a darles su merecido.
Iba a morir muy pronto. Era, sin duda, un noble sacrificio, el donar su persona a Pharmek, al mundo que podía no estar contaminado todavía. Pero no tenía nada que ver con lo que él hubiese planeado.
¿Cómo podía imaginárselo?
—Milligan lo sabía —dijo con los dientes apretados—. Malditos sean todos ellos.
Maldito Vergil I. Ulam; ¿pero no se parecía él a Vergil? No, se negaba a admitir eso. Vergil había sido brillante (volvió a ver el cuerpo, enrojecido y cubierto de ampollas, en la bañera) pero irresponsable, ciego a las precauciones que debía haber tomado casi instintivamente. Sin embargo, si Vergil hubiera tomado esas precauciones, nunca hubiese podido completar su trabajo.
Nadie lo hubiera permitido.
Y Michael Bernard conocía demasiado bien los sentimientos de frustración que resultan de que le impidan a uno seguir un prometedor camino en investigación. El podría haber curado a millares de personas de la enfermedad de Parkinson… si tan sólo se le hubiera permitido obtener tejido cerebral de embriones abortados.
En vez de eso, llevados de su fervor moral, individuos con o sin rostro que contribuyeran a detener su trabajo había también contribuido a que miles de personas sufrieran y se degradasen. Cuántas veces había deseado que la joven Mary Shelley no hubiera escrito su famoso libro, o que al menos no hubiera elegido un nombre alemán para su científico. Todas las concatenaciones de principios del siglo xix y hasta mediados del xx, latentes en el pensamiento de la gente…
Sí, sí, ¿y no acababa él de maldecir a Ulam por su brillantez, y no le había cruzado la mente la misma comparación?
El monstruo de Frankenstein. Ineludible. Agobiantemente obvio.
A la gente le asusta tanto lo nuevo, el cambio…
Y ahora también tenía miedo él, aunque admitirlo le resultaba difícil. Era mejor comportarse con racionalidad, presentarse para ser estudiado, un sacrificio humano desinteresado como el del doctor Louis Slotin, de Los Alamos en 1946.
Por accidente, Slotin y otros siete investigadores recibieron una súbita descarga de radiación ionizada. Slotir les ordenó a los otros siete que no se movieran.
Luego dibujó círculos en torno a sus pies y a los de ellos, para dar a sus colegas científicos datos sólidos acerca de las distancias desde la fuente y la intensidad de la radiación sobre los cuales fundamentar sus estudios. Slotin murió nueve días después. Un segundo hombre murió a los veinte días por complicaciones atribuidas a la radiación. Y otros dos sucumbieron de anemia aguda.
Conejillos de Indias humanos. Noble, seguro de sí Slotin.
¿Habían deseado, en aquellos terribles momentos, que nadie hubiera descubierto la escisión atómica?
Pharmek tenía una pista arrendada a dos kilómetros de sus instalaciones, en el campo, fuera de Wiesbaden, para ofrecerla como buen anfitrión a hombres de negocios y científicos, y también para facilitar la recepción y procesado de plantas y muestras de tierra provenientes de equipos de investigación de todo el mundo.
Bernard dio vueltas sobre los bosques y campos a una altura de diez mil pies, mientras el alba se levantaba por el este.
Conectó la radio secundaria al sistema de control de vuelo automático de Pharmek, y dio dos veces la clave por el micrófono para que activaran las luces del área de aterrizaje. La pista surgió bajo él a la débil luz del amanecer, mientras una flecha luminosa le indicaba la dirección del viento.
Bernard siguió las luces y la pista, y sintió las ruedas golpear y silbar contra el cemento; un aterrizaje perfecto el último que haría el jet del ejecutivo en bancarrota.
Del lado de la puerta, pudo ver un gran camión blanco que le esperaba, así como personal vestido con trajes aislantes. Pusieron una brillante antorcha sobre el avión. Les saludó con la mano por la ventanilla y les indicó por gestos que se quedaran donde estaban.
—Hablaremos por la radio —dijo—. Necesito un traje aislante a cien metros del avión. Y el camión tiene que retroceder otros cien metros más lejos de donde está.
—Un hombre, en pie sobre la cabina del avión, le hizo una seña con los pulgares en alto tras escuchar al compañero que estaba sentado dentro. Se le preparó un traje aislante sobre la pista, y camión y personal aumentaron rápidamente la distancia que les separaba del avión.
Bernard apagó los motores y desconectó los interruptores, dejando encendidas solamente las luces de la cabina y el sistema de emergencia de lanzamiento de combustible. Con la caja Jeppescn bajo el brazo, entró en la cabina de pasajeros y cogió una lata de desinfectante de aluminio presurizado del compartimiento de equipajes. Después de respirar hondo, se puso una máscara de filtro de goma en la cabeza, y leyó las instrucciones que venían en la lata. El negro boquerel cónico tenía un pequeño tubo de plástico flexible con un accesorio de bronce. El accesorio entraba por la válvula de la parte superior de la lata, y así ésta quedaba conectada a la máscara.
Con el boquerel en una mano y la lata en la otra, Bernard volvió a la carlinga y roció los controles, asientos, techo y suelo, hasta que quedaron empapados del líquido verde lechoso. Luego volvió a la cabina de pasajeros, aplicando la corriente de alta presión sobre todo lo que había tocado y alrededor. Desenroscó el boquerel al terminarse la lata y soltó la válvula de presión, dejando la lata sobre el asiento de cuero. Le dio vuelta a una manivela y la escotilla se abrió, bajando hasta una distancia de escasas pulgadas del cemento.
Se tocó el bolsillo del pantalón con una mano para asegurarse de que la pistola de bengalas seguía allí, así como los seis cartuchos extra, y bajó la escalera hasta el suelo, dejando la caja Jeppesen sobre la pista a unos diez metros de la roja nariz del jet.
Paso a paso, procedía a sabotear su avión; primen soltó y vació los sistemas hidráulicos, luego acuchilló las ruedas para vaciarlas de aire. Rompió con un hacha el parabrisas de la carlinga, y luego las tres ventanillas de pasajeros del lado de la portezuela, subido al ala para poder alcanzarlas.
Volvió a subir las escaleras y entró en la carlinga, e inclinándose sobre los empapados asientos pulsó el interruptor para el vaciado de combustible. Con un fuerte clic el botón accionó la abertura de válvulas. Bernard abandonó rápidamente el aparato, recogió la caja y corrió hacía donde le esperaba el traje de aislamiento.
Los técnicos y el personal de Pharmek no interfirieron en su acción. Bernard sacó la pistola y los cartuchos de bolsillo, se quitó toda su ropa y se vistió el traje presurizado. Luego tiró su ropa al gran charco de combustible que estaba formándose bajo el Falcon. Volvió donde la caja y la abrió para sacar su pasaporte, y luego la metió en una bolsa de plástico. Entonces recogió la pistola.
El cartucho entró suavemente en el cañón. Apuntó con cuidado, esperando que la trayectoria no sería muy curva y disparó hacia lo que había sido su alegría y orgullo.
El combustible se encendió como un infierno. Bernard enmarcado por las llamas y el turbio humo negro, levante su caja y fue hacia el camión.
No era probable que estuviera presente ningún oficial de aduanas, pero, para no salirse de la legalidad, Bernard levantó su pasaporte envuelto en plástico y lo señaló. Un hombre que llevaba un traje aislante como el suyo lo cogió.
—Nada que declarar —dijo Bernard. El hombre se lleve la mano al casco en reconocimiento y dio un paso hacía atrás—. Aplíqueme el vaporizador, por favor.
Pirueteó en la ducha de desinfectante, levantando los brazos. Al subir las escaleras del tanque desinfectante de camión, oyó el débil zumbido del recirculador de aire y vio la luz púrpura de los rayos ultravioleta. La escotilla se cerró tras él, hizo una pausa y luego entró en sus sellos con un leve crujido.
En el camino hacia Pharmek, por una estrecha carretera de dos carriles, Bernard miró a través de la gruesa mirilla hacia la pista de aterrizaje. El fuselaje del jet había cedido, y ahora sólo quedaba su esqueleto ennegrecido. Llamas en un amanecer de verano. La hoguera parecía estar consumiéndolo todo.
19
Heinz Paulsen-Fuchs ojeaba los mensajes telefónicos dispuestos en la pantalla de su teléfono. Todavía era el comienzo. Varias agencias, incluyendo el Bundesumweltamt Agencia Estatal de Vigilancia Ambiental, y el Bundesgesundheitsamt —Agencia Federal de Salud—, se habían dirigido a ellos para indagar sobre el asunto. La Administración del Estado en Frankfurt y Wiesbaden estaba también interesada.
Todos los vuelos desde y hacia los Estados Unidos habían sido cancelados.
Podía esperar que en el espacio de unas horas llegaran a su despacho funcionarios. Antes de que llegaran, tenía que oír la explicación de Bernard.
No era la primera vez en su vida que sentía acudir en ayuda de un amigo. No era el menor de sus defectos. Era uno de los más importantes industriales de la Alemania de postguerra, y aún mantenía un tono sentimentaloide.
Se puso un impermeable transparente sobre su traje gris de lana y se caló una gorra sobre su blanco cabello. Luego esperó en la puerta principal a que llegara su coche.
—Buenos días, Uwe —dijo al chófer que le abría la puerta del vehículo—. Le prometí esto a Richard. —Se inclinó sobre el asiento y le tendió a Uwe tres libros de misterio. Richard era el hijo de doce años del chófer, y, como Paulsen-Fuchs, era forofo de las novelas de intriga.
—Conduce más rápido de lo acostumbrado.
—Me perdonará usted el que no haya ido a esperarle en la pista —dijo Paulsen— Fuchs—. Estaba aquí, preparándolo todo para su llegada, y luego me llamaron y tuve que salir. Ya hay preguntas por parte de mi gobierno. Lo que está ocurriendo es muy grave. ¿Se da cuenta usted de esto? Bernard se acercó a la gruesa ventana de triple panel que separaba el laboratorio de aislamiento biológico de la cámara de observación adyacente. Levantó la mano, surcada de líneas blancas, y dijo:
—Estoy contagiado.
Los ojos de Paulsen-Fuchs se entornaron, y se llevó dos dedos a la mejilla.
—Aparentemente, no es usted el único, Michael. ¿Qué está ocurirendo en América?
—No he oído nada desde que me fui de allí.
—Sus Centros para Control de Enfermedades en Atlanta han propagado instrucciones de emergencia. Todos los vuelos nacionales e internacionales han sido cancelados Hay rumores que afirman que algunas ciudades no responden a las comunicaciones, ya sea por teléfono o por radio. Al parecer, el caos se está extendiendo con rapidez Ahora, viene usted a nosotros, quema su vehículo sobre nuestra pista, se asegura bien de que será la única persona de su país que sobrevivirá en el nuestro, porque todo le demás será esterilizado. ¿Qué hacemos con todo esto Michael?
—Paul, hay algunas cosas que todos los países deber hacer inmediatamente.
Tienen que poner en cuarentena a todos los viajeros que hayan llegado recientemente de Estados Unidos, México, y posiblemente del resto de Norteamérica. No sé hasta dónde se extenderá el contagio, pero parece que se está moviendo deprisa.
—Sí, nuestro gobierno está trabajando en ese sentido Pero ya sabe usted lo que es la burocracia…
—Eviten la burocracia. Corten todos los contactos físicos con Norteamérica inmediatamente.
—No puedo conseguir que hagan eso con una simple su gerencia…
—Paul —dijo Bernard alzando de nuevo la mano— sólo me queda una semana, menos si lo que dice es exacto. Dígale a su gobierno que esto es más que un simple escape Tengo todos los informes importantes en mi caja de vuelo.
Debo conferenciar con sus más notables biólogos tan pronto haya dormido un par de horas. Antes de que hablen conmigo, quiero que lean los papeles que he traído. No puedo decir más. Desfalleceré si no duermo.
—Muy bien, Michael —Paulsen-Fuchs le miró tristemente, con cara de intesa preocupación—. ¿Se trata de algo que ya imaginamos que pudiera suceder?
Bernard pensó durante un momento.
—No —dijo—. No lo creo.
—Entonces, tanto peor —dijo Paulsen-Fuchs—. Voy a ocuparme de todo. A transferir sus datos. Vaya a dormir.
Paulsen-Fuchs salió y las luces de la cámara de observación fueron apagadas.
Bernard paseó por la superficie de tres por tres metros que constituía su nuevo hogar. El laboratorio había sido construido en los primeros años de la década de los ochenta con vistas a la experimentación genética, que, por aquel tiempo, era considerada potencialmente peligrosa. La cámara interior estaba suspendida dentro de un tanque de alta presión; cualquier rotura de la cámara resultaría en entrada en la atmósfera, no en escape. El tanque presurado podía ser vaporizado con varios tipos de desinfectantes, y estaba rodeado de otro tanque, éste evacuador. Todas las conducciones eléctricas y los sistemas mecánicos que tenían que pasar por los tanques eran cubiertos de soluciones esterilizantes. El aire y los materiales de desecho que salían del laboratorio estaban sujetos a esterilización por alta temperatura y a su cremación; todas las muestras sacadas del laboratorio eran procesadas en la cámara adyacente con las mismas medidas de seguridad. En adelante, y hasta que el problema quedara resuelto, o hasta que muriera, nada proveniente del cuerpo de Bernard sería tocado por ningún otro ser vivo fuera de la cámara.
Las paredes eran de un pálido gris neutro; la luz venía de unos fluorescentes montados en vertical sobre las paredes, y en tres paneles brillantes suspendidos del techo. Las luces podían ser controladas desde el interior y desde el exterior. El suelo era de baldosas negras. En el centro de la habitación, claramente visible desde las dos cámaras de observación, había un escritorio corriente y una silla, y sobre el escritorio un VDT de alta resolución. Una cama sencilla pero de aspecto confortable, sin sábanas ni mantas esperaba en un rincón. Junto a la pequeña puerta de acero inoxidable que daba al pasillo, había una cómoda con varios cajones. Sobre una de las paredes, un ancho panel rectangular constituía la escotilla para la introducción del equipo de robots Waldo, sospechaba. El conjunto se completaba con un cómodo sillón y una ducha acortinada que tenía el aspecto de haber sido aprovechada de un avión o de un vehículo de recreo.
Recogió los pantalones y la camisa que le habían dejado sobre la cama y palpó el tejido con el pulgar y el dice. No habría concesiones a partir de ahora. Ya no era un particular. Pronto sería cableado, probado, inspeccionado por los doctores y en general tratado como un animal de laboratorio.
Muy bien, pensó, tendiéndose en el camastro. Me lo merezco. Sea lo que sea lo que ocurra ahora, lo tengo bien merecido. Mea culpa.
Bernard se quedó quieto sobre la pequeña cama y cerro los ojos.
Oía su pulso cantar en los oídos.
Metafase
Noviembre
20
Brooklvn Heights
—¿Mamá? ¿Howard?
Suzy McKenzie se envolvió en el albornoz de franela azul celeste que le había regalado su novio el mes anterior en la celebración de su dieciocho cumpleaños, y salió descalza hacia el vestíbulo. Tenía los ojos turbios de sueño.
—¿Ken?
Normalmente era la última en despertarse. Se llamaba a sí misma «la lenta Suzy», con una secreta sonrisa de autodisculpa.
No tenía relojes en su habitación, pero a juzgar pe la altura del sol que entraba por la ventana del dormitorio debían ser más de las diez.
—¿Mamá? —Llama a la puerta del cuarto de su madre. Sin respuesta.
Seguramente alguno de sus hermanos estaría ya levantado.
—¿Kenneth? ¿Howard?
Se dio la vuelta en mitad del vestíbulo, haciendo crujír el suelo de madera.
Luego se dirigió a la puerta de la habitación de su madre y la abrió.
—¿Mamá?
La cama no estaba hecha; las mantas se habían caído al suelo. Debían estar todos abajo. Se lavó la cara en el cuarto de baño, se miró la piel de las mejillas para ver si 1lehabían salido más pecas, se alegró al no encontrar ninguna, y bajó las escaleras hacia el salón. No se oía nada.
—¡En! —exclamó desde la puerta del cuarto de estar confusa y molesta—.
Nadie me ha despertado. Voy a llega tarde al trabajo.
Estaba de camarera desde hacía tres semanas en un delicatessen del barrio.
Le gustaba el trabajo —era mucho más interesante y real que trabajar en el economato del Ejército de Salvación— y, además, así ayudaba a su madre con los gastos. Su madre había perdido el trabajo tres meses antes, y vivía de los irregulares cheques de la pensión que le enviaba el padre de Suzy y de sus ahorros, que ya estaban disminuyendo a ojos vistas. Miró el reloj Benrus que había sobre la mesa y sacudió la cabeza. Las diez y media; iba a llegar muy tarde.
Pero eso no le preocupaba, en tanto ninguno de los demás hubiese salido aún.
Discutían frecuentemente, claro, pero eran una familia muy unida —salvo con su padre, a quien ella pocas veces echaba de menos ahora, y poco, de cualquier modo—, y los demás no se habrían ido sin decírselo, sin siquiera despertarla.
Empujó la puerta batiente de la cocina y entró. Al principio no entendió lo que veía: tres formas descolocadas, tres cuerpos, una con un vestido en el suelo, apoyada contra el fregadero, otra en téjanos y sin camisa, sentada en una silla frente a la mesa de la cocina, la tercera con medio cuerpo dentro de la abierta despensa. Eso era todo, sólo tres cuerpos que no podía reconocer.
Al principio estaba muy tranquila. Deseaba no haber abierto la puerta en aquel preciso momento; quizá un poco antes o un poco después todo habría sido normal. De alguna manera, habría sido una puerta diferente —la puerta a su mundo— y la vida hubiera proseguido con el único error de que nadie la había despertado. En vez de eso, nadie la había avisado, y eso no estaba bien, de verdad. Había abierto la puerta en un momento equivocado, y ahora era demasiado tarde para cerrarla.
El cuerpo que yacía contra el fregadero llevaba un vestido de su madre. La cara, brazos, piernas y manos estaban cubiertos de líneas blancas abultadas.
Suzy avanzó dos cortos pasos, con la respiración alterada y desigual. La puerta se escurrió de sus dedos y se cerró. Dio un paso hacia atrás, luego uno hacia un lado, como en una pequeña danza de terror e indecisión. Tendría que llamar a la policía, por supuesto. Quizá a una ambulancia. Pero primero tenía que descubrir lo que había pasado, y todos sus instintos la impulsaban a salir de la cocina y de la casa.
Howard, de veinte años, solía ir en téjanos y sin camisa por la casa. Le gustaba ir con el pecho desnudo para mostrar su musculatura. Ahora su pecho tenía un color rojizo, como el de un indio, y estaba arrugado como una patata frita o como una tabla de lavar anticuada. Tenía la cara tranquila, los ojos y la boca cerrados.
Todavía respiraba.
Kenneth —tenía que ser Kenneth— se parecía más a un montón de pasta para amasar vestido que a su hermano mayor.
Fuera lo que fuera lo que hubiese ocurrido, era completamente incomprensible.
Se preguntó si quizá se trataría de algo que todo el mundo sabía pero que habían olvidado decirle.
No, eso no tenía sentido. La gente casi nunca era cruel con ella, y su madre y hermanos jamás. Lo mejor que se podía hacer era volver a pasar la puerta y llamar a la policía, o a alguien; alguien que supiera lo que hacer.
Se puso a mirar la lista de números que había enganchada sobre el viejo teléfono negro del salón e intentó marcar el número de emergencias. Se puso a temblar, con un dedo intentando alcanzar un agujero de la esfera numerada. Tenía lágrimas en los ojos cuando finalmente consiguió completar los tres dígitos.
El teléfono sonó durante varios minutos sin respuesta. Finalmente se oyó una grabación: «Nuestras líneas están ocupadas. Por favor, no cuelgue o perderá su turno.» Luego más pitidos. Después de otros cinco minutos, colgó, sollozando, y marcó el número de la operadora. Tampoco contestó nadie. Luego se acordó de la conversación que habían mantenido la noche antes, algo acerca de un microbio en California. Lo habían dicho por la radio. Todo el mundo se estaba poniendo enfermo y habían llamado a las tropas. Sólo entonces, al acordarse de esto, fue Suzy Mc-Kenzie a la puerta de la casa para pedir ayuda gritando desde las escaleras.
La calle estaba desierta. Había coches aparcados a ambos lados — inexplicablemente, porque estaba prohibido aparcar entre las ocho de la mañana y las seis de la tarde todos los días menos los jueves y viernes, y era martes, y la ley era muy estricta. No circulaba ningún coche. No veía nada de tráfico ni transeúntes ni nadie sentado a la ventana. Corrió hacia un extremo de la calle, llorando y gritando primero en son de súplica, luego encolerizada, luego muerta de miedo y después otra vez suplicando ayuda. Dejó de gritar al ver al cartero tendido en la acera entre dos vallas paralelas de hierro. Estaba tumbado sobre su espalda, con los ojos cerrados, y tenía el mismo aspecto que mamá y Howard. Para Suzy, los carteros eran personajes sagrados, siempre se podía confiar en ellos. Se pasó los dedos por la cara como para sacudirse el terror, y se dedicó a intentar concentrarse con los ojos semicerrados.
—Ese microbio está por todos lados —se dijo—. Alguien debe saber lo que hay que hacer.
Volvió a la casa y cogió de nuevo el teléfono. Empezó a llamar a todos los números que recordaba. Algunos sonaron; otros produjeron sólo silencio o extraños ruidos de computador. Nadie contestó a ninguno de los teléfonos que sonaron. Volvió a marcar el número de su novio, Cary Smyslov, y lo oyó sonar ocho, nueve, diez veces antes de colgar. Se paró a pensar un momento y marcó el número de su tía de Vermont.
Al tercer ring, le contestaron.
—¿Hola? —la voz era débil y trémula, pero definitivamente era la de su tía.
—Tía Dawn, soy Suzy, desde Brooklyn. Hay un gran problema aquí…
—Suzy… —parecía que le costaba trabajo recordar el nombre.
—Sí, ya sabes, Suzy. Suzy McKenzie.
—Cariño, no te oigo muy bien. —La tía Dawn tenía treinta y cinco años, no se trataba de una vieja decrépita, pero no parecía encontrarse muy bien.
—Mamá está enferma, quizá se haya muerto. No lo sé, y Kenneth y Howard, y no hay nadie por aquí, o todo el mundo está enfermo, no lo sé…
—Yo no estoy bien tampoco —dijo la tía Dawn—. Me he contagiado de esos microbios. Tu tío se ha ido, o quizá esté ahí afuera en el garage. Bueno, no ha estado aquí desde… —hizo una pausa— desde anoche. Se fue hablando solo.
Todavía no ha vuelto. Cariño…
—¿Qué está ocurriendo? —preguntó Suzy con voz temblorosa.
—Cariño, no lo sé, pero no puedo hablar más, creo que me estoy volviendo loca. Adiós, Suzy.
Dicho esto, increíblemente, colgó. Suzy intentó llamar otra vez, pero no hubo respuesta, y, finalmente, al tercer intento, ni siquiera sonó el teléfono.
Estaba a punto de abrir el listín para empezar a llamar al azar, pero lo pensó mejor y volvió a la cocina, quizá pudiera hacer algo, ponerlos frescos, o abrigarles y llevarles alguna medicina que hubiera en la casa.
Su madre parecía más delgada. Las extrañas arrugas parecían haber desaparecido de su cara y brazos. Suzy se inclinó para tocar a su madre, vaciló, y luego se forzo a hacerlo. La piel estaba caliente y seca, no parecía tener fiebre, parecía bastante normal a pesar de su aspecto, De repente los ojos de su madre se abrieron.
—Oh, mamá —sollozó Suzy—. ¿Qué pasa?
—Bien —dijo la madre pasándose la lengua por los labios—, en realidad es muy bonito. Tú estás bien, ¿verdad? Oh, Suzy…
Y luego cerró los ojos y no dijo nada más. Suzy se volvio hacia Howard que seguía sentado en la silla. Le tiro un brazo y se fue hacia atrás al ver que la piel parecia desinflarse. Entonces reparó en la red de tubos como raices que se extendían por debajo de todo su pantalón, para desaparecer en el ángulo del suelo con la pared.
Había más raíces entre el pulido brazo de Kennett y la despensa. Y detrás de su madre, pasando por su falda hacia dentro del armario de debajo del fregadero, vio como un grueso tubo de carne lívida. Suzy pensó por un momentó en las películas de terror y en los efectos especiales quizá estaban rodando una película y no le habían dicho nada. Se inclinó más para mirar detrás de su madre, no era experta, pero el tubo de carne no era un efecto de maquillaje. Se notaban las pulsaciones de la sangre dentro.
Suzy subió lentamente las escaleras hacia su hábitación. Se sentó sobre la cama, trenzando y destrenzando su largo cabello rubio, luego se tendió y se quedó mirando el viejo linóleo plateado del techo.
—Jesús, por favor, ven en mi ayuda, porque te necesito —dijo—. Jesús, por favor, ven en mi ayuda, porque te necesito ahora.
Siguió así hasta la tarde, hasta que la sed la impulsó a ir al cuarto de baño para beber. Continuó repitiendo su oración entre sorbo y sorbo de agua, hasta que la monotonía y la futilidad de su súplica la silenciaron. Todavía vestida de azul celeste, se quedó junto a la barandilla y empezó a hacer planes. No estaba enferma —al menos por ahora— y por supuesto no estaba muerta.
Así que debía haber algo que pudiera hacer, algún sitio a donde ir.
Y sin embargo, en lo profundo de su mente, esperaba que tal vez al intentar abrir una puerta, o en algún camino que pudiera seguir entre las calles, podría encontrar la manera de regiesar a su viejo mundo. No creía que eso fuese probable, pero tal vez mereciera la pena probar.
Había que tomar algunas decisiones, por difíciles que resultasen. ¿De qué le hubiera servido toda su educación y entrenamiento especial si no podía pensar por sí misma y arrostrar decisiones difíciles? No quería ir a la cocina más de lo preciso, pero allí estaba la comida. Podía tratar de entrar en otras casas, o incluso en el colmado de la esquina, pero sospechaba que encontraría otros cuerpos allí.
Al menos aquellos cuerpos —vivos o muertos— eran de sus familiares.
Entró en la cocina con la cabeza alta. Poco a poco, mientras iba de armario en armario y luego hacia la nevera, fue bajando la mirada. Los cuerpos se habían hundido todavía más; Kenneth parecía poca cosa más que un montón blanco cubierto de filamentos envuelto en ropas arrugadas. Las raíces carnosas que llegaban a la pared iban directamente hacia las tuberías, habían subido al pequeño fregadero y se habían metido por el grifo, así como por el desagüe.
Pensaba que en cualquier momento podía salir algo y atacarla —o que Howard o su madre se convertirían en vacilantes zombies—, y apretó los dientes hasta que le dolieron las mandíbulas, pero ninguno de ellos se movió. Parecía de hecho que ya no podrían moverse en absoluto.
Salió de allí con una caja llena de conservas que pensó que le harían falta para los próximos días —y con el abrelatas, que casi había olvidado.
Al anochecer, se le ocurrió encender la radio. No tenía aparato de televisión desde que el último se rompió despues de ser reparado por enésima vez; el cacharro estaba en la sala debajo de las escaleras, acumulando polvo entre cajas de revistas viejas. Cogió el transistor que guardaba su madre para emergencias y fue buscando metódicame de de emisora en emisora. Aunque había tenido alguna experiencia como operadora de radio aficionada, no conseguía sintonizar con emisión alguna.
Ni una sola emisora en AM o FM. Encontró señales en la banda de onda corta — lgunas muy claras—, pero ninguna en inglés.
La habitación estaba cada vez más oscura. Le angustiaba el pensar en tener que encender las luces. Si todo el mundo estaba enfermo, ¿habría todavía electricidad?
Cuando el cuarto de estar estuvo totalmente oscuro y no hubo otro modo de evitar el problema —o quedarse sentada en la oscuridad o descubrir si no tenía otro remedio—, levantó la mano hacia la gran lámpara de pie que, había junto al sofá y accionó rápidamente el interruptor.
La luz se encendió, fuerte y firme.
Esto la emocionó de algún modo, y empezó a llorar quedamente. Se balanceaba adelante y atrás sobre sus piernas cruzadas sobre el sofá, como en un pequeño ataque de locura, con la cara húmeda, retorciéndose el cabello con los dedos y usándolo para secarse la cara hasta que le quedo totalmente mojado sobre los hombros. Con la luz de la lámpara cayéndole como un creciente dorado sobre la cara, lloró hasta que le dolió la garganta y no pudo mantener los ojos bien abiertos.
En ayunas, subió las escaleras, encendió todas las luces —cada una era como un milagro— y se metió acurrucada en la cama, donde no pudo dormir, imaginándose que oía a alguien subir por las escaleras o caminar por el vestíbulo hacia la puerta.
La noche duró una eternidad, y durante ese tiempo Suzy se hizo un poco más madura, o un poco más loca, no podía decirlo exactamente. Algunas cosas ya eran bastante indiferentes. Todavía quería, por ejemplo, renunciar a su vida pasada y encontrar una nueva manera de vivir. Tomó esta decisión en la esperanza de que quien estuviera a cargo de las luces iba a seguir haciéndolas funcionar.
Al amanecer era una ruina física —exhausta, hambrienta pero sin querer comer, con todo su cuerpo en tensión y como retorcido por el terror y la espera—. Bebió agua del grifo del cuarto de baño otra vez… y súbitamente se acordó de las raíces que había visto entrar por las tuberías. Desesperada, Suzy se sentó el retrete y vio caer del grifo el agua limpia y clara. La sed la impulsó finalmente a arriesgarse a beber más, pero se hizo la promesa de beber en adelante sólo agua embotellada.
Se preparó una comida fría de judías verdes y un picadillo de carne en conserva en el cuarto de estar, y luego comió una lata entera de ciruelas en almíbar. Había puesto las latas en fila sobre la mesa de café. Se tragó la última ciruela; nunca había probado nada tan bueno.
Volvió al dormitorio y se estiró en la cama, y esta vez durmió durante cinco horas, hasta que un ruido la despertó. Era la caída de algo pesado en el interior de la casa. Con cautela, bajó las escaleras y miró alrededor de la sala y del cuarto de estar.
—La cocina no —dijo, pero inmediatamente adivinó que el ruido había salido de allí. Abrió la puerta batiente poco a poco. Las ropas de su madre yacían en un montón junto al fregadero. Suzy entró y miró hacia donde estaba Kenneth al lado de la despensa. Ropas, pero nada más. Se dio la vuelta.
Los téjanos de Howard colgaban de la silla, que se había volcado hacia un lado.
La pared estaba cubierta de una lámina marrón pálido reluciente, que se abría paso claramente hacia las cornisas y sobresalía ligeramente al recubrir los cuadritos enmarcados.
Cogió la fregona que estaba en el rincón opuesto, detrás de la nevera, y dio un paso hacia adelante con el mango apuntando hacia la lámina. Me estoy comportando de un modo increíblemente valiente, pensó. Golpeó la lámina suavemente al principio, luego se puso a escobarla con la fregona hasta el zócalo y el yeso de debajo. La lámina tembló, pero esa fue su única reacción.
—¡Tú! —gritó. Pasó el mango de la fregona de un lado a otro de la lámina, rasgándola de esquina a esquina—. ¡Tú!
Al ver caer al suelo los jirones y la pared cubrirse de agujeros, dejó caer la fregona y se fue corriendo de la cocina.
Era la una del mediodía, según el reloj de la mesa. Recobró el aliento y dio una vuelta a la casa para apagar las luces. La maravillosa energía podía no durar mucho si la gastaba toda de golpe.
Suzy cogió entonces una agenda de debajo del teléfono de la sala e hizo una lista de lo que tenía y de lo que iba a hacerle falta. Todavía quedaban por lo menos cinco horas más de luz natural. Se puso el abrigo y dejó la puerta del porche abierta tras ella.
Se puso a caminar calle abajo, al lado de los mismos coches aparcados, hacia la esquina, hacia el colmado, sin bolso ni dinero, con el abrigo sobre el pijama y la bata azul celeste; en medio del mundo exterior, para ver lo que hubiera que ver.
Incluso se sentía vagamente animada. Soplaba un viento fresco de otoño, y las hojas de los árboles que había entre las casas caían sobre el pavimento.
Pequeñas parras se retorcían sobre las vallas metálicas, y había macetas con flores en los repechos de las ventanas de los pisos bajos.
El colmado de Mitrídates estaba cerrado, con barras de hierro sobre la puerta principal. Echó un vistazo por entre las barras de las ventanas, preguntándose si habría manera de entrar, y se acordó de la puerta de servicio del lado opuesto. La puerta estaba entreabierta, pero tenía una pesada barra de metal negro sobre ella que tuvo que apartar para poderla abrir bien. Le pareció que aguantaría así y la soltó, pero se quedó mirándola un momento para asegurarse de que no se cerraría. En el pasillo de servicio, se tropezó con otro montón de ropas que cubría un delantal de tendero, pero lo dejó atrás y empujó la doble puerta batiente de acceso a la tienda desierta.
Metódicamente, Suzy fue hacia la entrada y cogió un carrito para meter las cosas. En el fondo del carrito había un comprobante de caja y una hoja de lechuga muy vieja. Pasó con el carrito por entre las estanterías, cogiendo lo que pensaba era un apropiado cargamento de alimentos. Sus hábitos alimenticios normales no eran de los mejores. Sin embargo, tenía mejor figura que la mayoría de los fanáticos de la comida sana y de las dietas que ella conocía —esto era algo de lo que estaba realmente oullosa.
Jamón enlatado, buey estofado, latas de pollo, vegetales y fruta frescos (que pronto escasearían, se imaginó), fruta en conserva, tantas botellas de agua mineral como pudo meter en una caja de licor que introdujo en el estante de debajo del carrito, pan y varios rollos de primavera de aspecto algo rancio, dos botellas de leche de la nevera aún frías. También una caja de aspirinas y un frasco de champú, aunque se pregunlaba cuánto tiempo seguiría saliendo agua del grifo.
Un bote grande de vitaminas. Intentó encontrar algo en los estantes de medicamentos que pudiera luchar contra lo que había contagiado a su familia, al cartero y al tendero, y quizá a todo el resto de la gente. Cuidadosamente, leyó y releyó las etiquetas de las botellas y las instrucciones de los prospectos, pero nada parecía apropiado al caso.
Luego empujó el carrito hacia la caja registradora, echó una mirada al pasillo y a la puerta de más allá, y se dirigió hacia allí con su carga. No había nadie a quien pagarle. De todas formas, no había traído dinero. A mitad de camino hacia la puerta, se acordó de algo y volvió hacia la caja.
Sobre un estante que había encima de la caja de caudales encontró una pesada pistola negra con un largo cañón. La cogió, apuntándola con cuidado hacia otro lado, hasta que encontró la manera de abrir el cilindro. Estaba cargada con seis grandes balas.
A Suzy no le gustaba la idea de tener que manejar una pistola. Su padre poseía varias armas de fuego, y unas cuantas veces que le había visitado, él siempre le aconsejaba que no se acercase a ellas, y que no las tocara siquiera. Pero las armas eran para protegerse, y ella no quería aquella para jugar, seguro. De cualquier modo, dudaba que supiera utilizarla.
Pero nunca se sabe, se dijo. La metió en una bolsa marrón que colocó en la cesta de la parte superior del carrito, luego empujó éste a lo largo del pasillo de servicio, por encima de las vacías ropas del tendero y hacia la acera.
Dejó la comida en la sala de su casa y se quedó de pie con una botella de leche en cada mano, intentando decidir si quería meterlos en la nevera.
—No durarán mucho si no lo hago —pensó, asumiendo un tono muy práctico—.
Oh, Dios mío —dijo, temblando violentamente.
Dejó los cartones sobre la mesa y se rodeó con los brazos. Cerró los ojos y se imaginó todas las cocinas de todos los hogares de Brooklyn llenas de ropas vacías y de cuerpos que se disolvían. Se inclinó sobre el pasamanos de la escalera y dejó caer la cabeza entre los brazos.
—Suzy, Suzy —susurró. Respiró hondo, se enderezó, y recogió las botellas—.
Ahí voy —dijo con forzada viveza.
La lámina marrón había desaparecido, dejando sólo los agujeros de la pared.
Abrió la nevera y dispuso los cartones de leche sobre el estante de abajo, luego miró a ver qué comida podía preparase para cenar.
Las ropas no estaban bien allí tiradas. Cogió la escoba y estiró el vestido de su madre para ver si había algo escondido bajo los pliegues; no había nada. Levantó el vestido con el pulgar y el índice. Cayeron el sostén y las bragas, y por el borde de las bragas asomó un tampón, blanco y limpio. Algo brillaba a la altura del cuello y se agachó para mirar. Pequeños trocitos de metal gris y dorado, de formas irregulares.
Empastes. Empastes dentarios y dientes de oro.
Recogió la ropa y la metió en el cubo grande de basura de la parte de atrás de la casa. Ya estaba bien, pensó. Adiós a mamá, a Kenneth y a Howard.
Luego barrió el suelo, apartando los empastes y el polvo (no había cucarachas muertas, lo cual era inhabitual) hacia un recogedor y tirándolo todo en el cubo de detrás de la nevera.
—Soy la única —dijo cuando terminó—. Soy la única persona que queda en Brooklyn. No me he puesto enferma —estaba al lado de la mesa mordiendo, pensativa, una manzana—. ¿Por qué? —se preguntó.
—Porque —se contestó, dando vueltas por la cocina y mirando de soslayo hacia los amenazadores rincones—, porque soy muy bella, y el demonio me quiere por esposa.
21
—Durante los últimos cuatro días —dijo Paulsen-Fuchs— han sido interrumpidos los contactos con la mayor parte de Norteamérica. La etiología de la enfermedad no se conoce con precisión, pero, al parecer la están estudiando exhaustivamente los epidemiólogos y otros científicos. Los materiales del señor Bernard indican que los causantes de la enfermedad son inteligentes, y capaces de emprender acciones directas.
Los visitantes que estaban en la cámara de observación —ejecutivos de Pharmek y representantes de cuatro países europeos—, sentados en las sillas plegables, ostentaban rostros impasibles. Paulsen-Fuchs estaba en pie, dando la espalda a la ventana de tres paneles, frente a los funcionarios de Francia y Dinamarca. Se dio la vuelta y señaló a Bernard, quien estaba sentado a su escritorio, dando ligeros golpes al tablero con una mano totalmente cubierta de cordoncillos blancos.
—Con gran riesgo y bastante temeridad, el señor Bernard ha venido a Alemania Federal con el ánimo de servir como sujeto para nuestros experimentos. Como pueden ver, nuestras instalaciones están convenientemente equipadas para mantener al señor Bernard en total aislamiento, y no hay necesidad de llevarle a otro laboratorio u hospital. De hecho, tal traslado resultaría altamente peligroso.
Sin embargo, estamos deseosos de escuchar sugerencias sobre el enfoque científico a seguir.
—Francamente no sabemos todavía qué tipo de experimentos emprender. Las muestras de tejidos del señor Bernard indican que la enfermedad —si en realidad debemos llamarla así— está extendiéndose rápidamente por su cuerpo, aunque en modo alguno deteriora sus funciones. De hecho, él afirma que, con la excepción de ciertos síntomas peculiares, que serán discutidos más tarde, nunca en su vida se ha sentido mejor. Y es notorio que su anatomía está siendo alterada substancialmente.
—¿Por qué no ha sido el señor Bernard transformado por completo —preguntó el representante de Dinamarca, un hombre regordete de aspecto juvenil con el pelo muy corto y espeso que llevaba un traje negro—. Nuestras escasas comunicaciones con los Estados Unidos indican que la transformación y disolución ocurren en la primera semana de infección.
—No lo sé —dijo Bernard—. Mis circunstancias no son las mismas que las de las víctimas en ambiente natural. Quizá los organismos de mi cuerpo se dan cuenta de que no les resultaría beneficioso operar una transformación completa.
El desmayo de sus caras mostró que todavía no estaban acostumbrados al concepto de noocitos. Oh, simplemente, era que no podían creerlo.
Paulsen-Fuchs prosiguió, pero Bernard cerró los ojos e intentó olvidarse de los visitantes. Era peor de lo que había imaginado; en sólo cuatro días, había tenido que soportar catorce reuniones como esa —bastante educadas, y con gran interés y preocupación— y una batería de tests llevados a cabo a través del panel corredizo, y preguntas sobre cada uno de los aspectos de su vida, pasada, privada o pública. El constituía el centro de una ola secundaria de conmoción que se extendía por el mundo, la ola de la reacción a lo que había sucedido en Norteamérica.
Se había marchado de allí justo a tiempo. La etiología de la plaga se había alterado drásticamente y seguía ahora distintas modalidades, o quizá ninguna modalidad en concreto; entraba en lo posible que los organismos hubieran reaccionado a sus ambientes y hubieran alterado sus métodos en consecuencia.
Así, grandes ciudades tendían a ser silenciadas inmediatamente, siendo la mayoría de sus ciudadanos o todos ellos infectados y transformados en cuarenta y ocho horas. Los pueblos circundantes y las áreas rurales, quizá por la falta de alcantarillas y servicios de agua comunes, resultaban afectados con menor rapidez. La extensión de la plaga a esas zonas parecía deberse a animales e insectos así como también al contacto humano directo.
Las películas infrarrojas tomadas desde Landsats y satélites espía, procesadas e interpretadas por países como Japón y Gran Bretaña, mostraban cambios incipientes incluso en los bosques y en las corrientes de agua de Norteamérica.
Ahora ya sentía que Michael Bernard había dejado de existir. Había sido tragado por algo más grande y mucho más impresionante, y estaba siendo exhibido en una especie de museo, etiquetado y, curiosamente, capacitado para contestar preguntas. Ex neurocirujano, varonil, anteriormente célebre y rico, no muy activo recientemente, atrapado en el torbellino social y con montones de dinero para gastar que ganaba mediante ciclos de conferencias, derechos de autor de sus libros, apariciones en películas cinematográficas…
Parecía muy probable que Michael Bernard no hubia existido durante seis años, habiéndose esfumado algún tiempo después de la última vez que aplicó el escalpelo a la carne o el taladro al cráneo.
Abrió los ojos para ver a los hombres y a la mujer que se encontraban en las cámaras.
—Doctor Bernard —la mujer estaba intentando atraer su atención, aparentemente por tercera o cuarta vez.
—¿Sí?
—¿Es cierto que usted es parcialmente culpable de este desastre?
—No, al menos no directamente.
—¿ Indirectamente?
—No había modo de que yo pudiera prever las consecuencias de las acciones de otras personas. No soy médium.
La mujer se sonrojó visiblemente, lo cual notó Bernard incluso detrás de las tres capas del cristal aislante.
—Tengo —o tenía— una hija y una hermana en los Estados Unidos. Soy francesa, sí, pero nací en California. ¿Qué les habrá ocurrido? ¿Lo sabe usted?
—No, madame, no lo sé.
La mujer apartó las manos de Paulsen-Fuchs y gritó.
—¿Es que nunca va a acabar esto? Catástrofe y muerte, científicos…
responsables, ¡ustedes son los responsables! ¿Qué va a…?
Y se la llevaron de la cámara de observación. Paulsen-Fuchs alzó las manos y sacudió la cabeza. Las dos habitaciones se vaciaron rápidamente y quedó solo.
Y como él no era nada ni nadie, eso significaba que cuando él estaba solo, allí no quedaba nadie en absoluto.
Nada más que los microbios, los noocitos, con su increíble potencial, proclamando su nueva era… insospechada.
Esperando para convertirle en más de lo que nunca había sido.
22
Las luces se apagaron al cuarto día —por la mañana, justo después de que se despertara. Se puso sus téjanos de diseño (del economato del Ejército de Salvación) y su mejor sostén y un suéter, cogió su gabardina del armario de detrás de las escaleras y salió. Se acabó la bendición, pensó. Ya no resultaba deseable para el diablo o cualquiera que fuese.
—Se me acaba la suerte —dijo en voz alta.
Pero tenía comida, y todavía salía agua de los grifos. Consideró por un momento su situación y decidió que no era tan mala.
—Perdón, Dios mío —dijo echando una rápida mirada al cielo.
Al otro lado de la calle, las casas estaban completamente cubiertas de marrón veteado, y de blancas láminas que brillaban como si estuvieran hechas de piel o de cuero a la luz del sol. Las casas de su lado de la calle estaban empezando también a recubrirse de esa extraña pátina.
Había llegado el momento de irse de allí. De otro modo, pronto le tocaría a ella.
Metió la comida en unas cajas y éstas en un cesto. El gas todavía funcionaba; se preparó un buen desayuno con los últimos huevos y bacon que le quedaban, tostó pan al fuego como su madre le había enseñado, lo untó con la última porción de mantequilla y le puso encima una loncha de jamón. Se tomó cuatro rebanadas y subió las escaleras para hacer un pequeño maletín. Que pese poco, pensó. Una gruesa chaqueta de invierno, algo de ropa, la pistola y las botas. Calcetines de lana de los cajones de sus hermanos. Guantes. Tiempo fronterizo, tiempo de pioneros.
—Puede que sea la última mujer de la Tierra —musitó—. Tengo que ser práctica.
La última cosa que metió en el carrito, que la estaba esperando al pie de las escaleras sobre la acera, fue la radio. Sólo la conectaba unos cuantos minutos cada noche, y había cogido una caja entera de pilas en la tienda de Mitrídes. Sería de utilidad por algún tiempo.
Por la radio se había enterado de que la gente estaba muy preocupada, no sólo por Brooklyn, sino por todos los Estados Unidos, hasta las fronteras, y también en México y Canadá. Emisiones en onda corta provenientes de Inglaterra hablaban respecto al silencio, la «plaga», respecto a viajeros aéreos que habían sido puestos en cuarentena, y acerca de submarinos y aviones que patrullaban sin cesar por la costa. Ningún avión había todavía penetrado en el espacio aéreo interior de los Estados Unidos, dijo un comentarista británico, pero fotografías secretas de satélite, se rumoreaba, mostraban una nación paralizada, tal vez muerta.
Yo no lo estoy, pensó Suzy. Paralizada significa quieta.
Me moveré. Venid a verme con vuestros submarinos y aviones. Estaré moviéndome, y eso haré dondequiera que vaya.
A última hora de la tarde, Suzy empujaba su carrito por la avenida Adams. La niebla oscurecía las distantes torres de Manhattan, dejando ver sólo por entre su opacidad gris y blanca las pálidas siluetas del World Trade Center. Suzy nunca había visto una niebla tan densa sobre el río.
Echando una mirada por encima de su hombro, vio una especie de cometas marrones volando al compás del viento sobre la plaza Cadman. El Williamburgh Savings Bank estaba ahora recubierto en sus ciento cincuenta metros por la pátina marrón, sin vetas blancas esta vez, como si fuera un rascacielos preparado para ser enviado por correo. Atravesó Tillary, dirigiéndose hacia el puente, y entonces pensó en cómo se parecía a una mendiga arrastrando su bolsa.
Siempre le había dado miedo convertirse en una de ellas. Sabía que había gente con problemas como los suyos que no podían encontrar un lugar para vivir, de modo que vivían en las calles.
Ahora eso ya no le daba miedo. Todo era distinto. Y ese pensamiento le despertó el sentido del humor. Una mendiga con bolsa en una ciudad cubierta con bolsas marrones de papel. Era muy divertido, pero estaba demasiado cansada para reírse.
Cualquier compañía habría sido bien recibida —mendiga con bolsa, gato, pájaro. Pero nada se movía excepto las láminas marrones.
Siguió con el carrito por Flatbush arriba, deteniéndose para descansar en un banco en la parada de un autobús, pero pronto se levantó y continuó su camino.
Cogió del carro la gruesa chaqueta de Kenneth y se la puso sobre los hombros; el atardecer caía y el aire era cada vez más frío.
Voy a ponerme a cantar, se dijo. Tenía la cabeza llena de ritmos de rock, pero no podía acordarse de ninguna melodía. Tirando del carrito por las escaleras del puente, de escalón en escalón, entre las sacudidas del carrito y las raspaduras de las ruedas, le vino por fin a la cabeza una canción, y empezó a tararear Michelle de los Beatles, grabada antes de que ella naciera. Michelle, ma belle era la única parte de la letra que recordaba, y la estuvo cantando entre tirones y sofocos.
La niebla cubría el East River y se extendía sobre la vía del expreso. El puente se alzaba sobre la niebla, una autopista sobre las nubes. Sola, Suzy empujaba su carrito a lo largo del camino central mientras escuchaba el viento y un bajo zumbido que reconoció como la vibración de los cables del puente.
Al no haber tráfico sobre el puente, oía toda clase de ruidos que antes nunca pudiera sentir; grandes gemidos metálicos, bajos y soterrados pero muy impresionantes; la lenta canción del río; el profundo silencio ulterior. Sin bocinas, ni coches, ni el retumbar del metro. Ni voces de la gente, ni empujones. Era corno estar en el medio de un desierto.
Una pionera, se recordó. La oscuridad había caído en todas partes menos en New Jersey, donde el sol rendía su último testimonio en una cinta de luz verdeamarilla.
La acera del puente estaba negra como boca de lobo. Dejó de empujar el carrito y se acurrucó al lado, envolviéndose mejor en el abrigo, y luego se levantó para ponerse los calcetines de lana y las botas. Durante varias horas se quedó sentada con mucho miedo junto al carrito, con un pie apoyado contra la rueda para impedirle rodar.
Bajo el puente, el rumor del río cambió. Se le erizó el vello del cuello, aunque no encontró ninguna razón para asustarse. Sin embargo, notaba que algo estaba ocurriendo, algo diferente. Sobre su cabeza, brillaron las estrellas tranquilas y claras, y la Vía Láctea resplandecía sin luces urbanas ni aire sucio.
Se levantó y se estiró, bostezando, sintiéndose asustada y sola, y exaltada a la vez. Saltó sobre la barandilla del puente hacia los carriles del lado sur, y se encaminó hacia el borde. Agarrada a la barandilla con los dedos enguantados pero entumecidos de frío, miró sobre el East River hacia South Street y luego paseó su mirada sobre las terminales de los ferrys, que ya se veían algo.
Todavía faltaba mucho para el amanecer, pero había luz por todo el cauce del río, una especie de brillo verdiazul. El agua estaba llena de ojos y de molinillos y de ruédas de los ferrys y de lentes e imponentes explosiones que parecían fuegos artificiales, todo ello salpicado de un resplandor azul cobalto. Podía haber estado mirando un millón de ciudades nocturnas, revueltas y ligadas unas con otras.
El río estaba vivo, de orilla a orilla y más allá de la isla Governors, donde la bahía Upper se convertía en una Vía Láctea invertida. El río resplandecía y evolucionaba, y cada parte de él tenía un propósito; Suzy lo sabía.
Sabía que ella era como una hormiga en la calle de una gran ciudad. Y que no comprendía, limitada, frágil y efímera. El río era mucho más complejo y bello que el horizonte de Manhattan a la luz del atardecer.
—Nunca podré entender esto —dijo. Sacudió la cabeza y miró hacia arriba a los altos rascacielos.
Uno de ellos no estaba completamente a oscuras. En una de las plantas superiores de la torre sur del World Trade Center parpadeaba una luz verdosa.
—Hey —dijo, maravillándose más ante esa luz que de todo lo demás.
Se alejó de la barandilla y volvió hacia donde estaba el carrito sobre la acera del puente. Todo muy bonito, se dijo, pero lo importante es no quedarse helada, y luego reanudar la marcha tan pronto como amanezca. Se acurrucó de nuevo junto al carro.
—Iré a ver lo que hay en ese edificio —dijo—. Quizá haya alguien como yo, quizá alguien más espabilado que sabe de electricidad. Mañana por la mañana iré a ver.
Despierta o dormida, temblando o tranquila, se imaginaba que podía oír algo más allá: el sonido del cambio, la plaga y el río y las láminas impulsadas por el aire, como un gran coro de iglesia cuyos miembros, con sus bocas muy abiertas, cantaran el silencio.
23
Paulsen-Fuchs arrastró una silla en la cámara de observación, produciendo un distante sonido metálico, y se sentó. Bernard le miraba adormecido desde su cama.
—Así que hoy viene por la mañana temprano —dijo.
—Es más de mediodía. Su sentido del tiempo está fallando.
—Estoy en una cueva o algo por el estilo. ¿No hay visitantes hoy?
Paulsen-Fuchs dijo que no con la cabeza, pero no ofreció una explicación.
—¿Noticias?
—Los rusos han salido del edificio de las Naciones Unidas de Ginebra.
Obviamente, no ven ninguna ventaja en estar allí cuando son la única superpotencia nuclear que queda en la Tierra. Pero antes de irse, han intentado que el consejo de seguridad declare a los Estados Unidos nación sin gobierno y peligrosa para el resto del mundo.
—¿Qué es lo que pretenden?
—Creo que persiguen algún consenso de cara a un ataque nuclear.
—Dios mío —dijo Bernard. Se sentó al borde del camastro y se cubrió los ojos con las, manos. Los cordoncillos habían disminuido ligeramente; los tratamientos con lámparas de cuarzo resultaban al menos en mejoras cosméticas—. ¿Hablaron de México o Canadá?
—Sólo de los Estados Unidos. Quieren darle una patada al cadáver.
—¿Y qué hace o dice el resto del mundo?
—Las fuerzas de los Estados Unidos en Europa están organizando un gobierno provisional. Han declarado presidente a un senador por California que estaba de viaje en el extranjero. Los oficiales de su Fuerza Aérea destinados en esta base de Weisbaden están oponiendo alguna resistencia. Creen que el gobierno de los Estados Unidos tendría que ser militar debido a las circunstancias. Las oficinas diplomáticas están siendo reorganizadas en centros gubernamentales. Los rusos han pedido a los barcos y submarinos que se queden en estaciones especiales de cuarentena en Cuba y a lo largo de la costa rusa del Pacífico Norte y del Mar del Japón.
—¿Y lo están haciendo?
—No hay respuesta. No lo creo, sin embargo —sonrió.
—¿Hay algo más acerca de las matanzas de pájaros y peces?
—Sí. En Inglaterra están matando a todos los pájaros migratorios, tanto si llegan de Estados Unidos como si no. Algunos grupos quieren matar a todos los pájaros. Hay mucho salvajismo, y no sólo contra los animales, Michael. Los americanos están siendo objeto de grandes indignidades en todas partes, incluso si habían estado viviendo en Europa durante decenios. Algunos grupos religiosos creen que Cristo ha establecido una base en América y está a punto de venir a Europa para traer el Milenio. Pero tendrá sus noticias por la terminal por la mañana, como de costumbre. Ahí podrá leerlo todo.
—Es mejor si me lo dice un amigo.
—Sí —dijo Paulsen-Fuchs—. Pero ni las palabras de un amigo pueden suavizar las noticias de hoy.
—¿Resolvería el problema un ataque nuclear? No soy experto en epidemiología, ¿podría ser América realmente esterilizada?
—Es muy poco probable, y los rusos lo saben bien. Ya sabemos bastante respecto a la precisión de sus misiles, media de errores, y todo lo demás. Todo lo que conseguirían sería como máximo quemar quizá la mitad de Norteamérica, lo suficiente para destruir todas las formas de vida. Pero eso resultaría inútil. Y las radiaciones, para no hablar de los cambios meteorológicos y los azares biológicos de las nubes de polvo, serían enormes. Pero… —se encogió de hombros—. Son rusos. Usted no se acuerda de ellos en Berlín. Yo sí. Era sólo un muchacho, pero me acuerdo de ellos, fuertes, sentimentales, crueles, hábiles y estúpidos a la vez.
Bernard se abstuvo de comentar el comportamiento alemán en Rusia.
—¿Entonces qué les detiene?
—La OTAN. Francia, sorprendentemente. Las fuertes objeciones de la mayoría de los países no alineados, especialmente los de América Central y del Sur. Ya hemos hablado bastante de esto. Necesito un informe.
—A la orden —dijo Bernard, haciendo el saludo militar—. Me encuentro bien, aunque un poco abotargado. Estoy considerando el volverme loco y armar un montón de ruido. Me siento como en una cárcel.
—Comprensible.
—¿Se han presentado ya voluntarias?
—No —dijo Paulsen-Fuchs, moviendo la cabeza. Con toda seriedad, añadió—.
No lo entiendo. Siempre se ha dicho que la fama es el mejor afrodisíaco.
—Da lo mismo, supongo. Si es de algún consuelo, no he notado el menor cambio en mi anatomía desde anteayer.
Había sido entonces cuando las líneas de su piel habían empezado a remitir.
—¿Se ha decidido usted a continuar los tratamientos de lámpara?
Bernard asintió.
—Por lo menos me ocupan en algo.
—Todavía estamos considerando antimetabolitos e inhibidores de polimerasa de ADN. Los animales infectados no muestran ningún síntoma; aparentemente a sus noocitos no les gustan los animales. Por lo menos aquí. Hay todo tipo de teorías. ¿Nota usted dolores de cabeza, musculares o cosas de ese tipo, incluso si antes eran normales en usted?
—Nunca me he sentido mejor en mi vida. Duermo como un bebé, saboreo la comidas, y no me duele nada. Sólo algún picor ocasional en la piel. Oh… y a veces una especie de picor interno, en el abdomen, pero no estoy seguro de dónde exactamente. No es muy molesto.
—Un cuadro de la salud —dijo Paulsen-Fuchs, acabando de escribir su informe—. ¿Le importa si controlo su honestidad?
—No queda otra elección, ¿verdad?
Le hacían un reconocimiento médico completo dos veces al día, con la regularidad que permitían sus impredecles períodos de sueño. Se sometía a ellos con una leve mueca paciente; la novedad de un examen llevado a cabo por medio de robots Waldo había pasado hacía tiempo.
El ancho panel se abrió y una bandeja que contenía tarros de cristal e instrumental médico se deslizó hacia adelante. Los cuatro largos brazos de plástico y metal se desplegaron, mientras sus partes flexibles se estiraban a modo de prueba. Una mujer de pie en la cabina de detrás de los brazos miraba a Bernard a través de la ventana de doble cristal. Mientras, la cámara de televisión montada en el codo de uno de los brazos giraba, con la luz roja encendida.
—Buenas tardes, doctor Bernard —dijo la mujer amablemente. Era joven, austeramente atractiva, y llevaba su rojo cabello recogido hacia atrás en un elegante moño.
—La quiero, doctora Schatz —dijo él, mientras se estiraba sobre la mesa baja, que rodaba bajo los robots y la bandeja.
—Sólo para usted, y sólo por hoy, Frieda. También nosotros le queremos, doctor —dijo Schatz—. Y si yo fuera usted, no me querría en absoluto.
—Está empezando a gustarme esto, Frieda.
—Hmf… —Schatz estaba sirviéndose del Waldo de maniobra fina para levantar una ampolla de la bandeja. Con misteriosa precisión, guió la aguja hacia adentro de una vena y retiró diez centímetros cúbicos de sangre. Observó con algún interés que la sangre tenía un color rosa purpúreo.
—Tenga cuidado de que no se venguen mordiéndole a usted —la avisó.
—Tenemos mucho cuidado, doctor —contestó.
Bernard notó que había tensión tras de su chanza. Podía haber muchas cosas que no estuvieran diciéndole respecto a su estado. ¿Pero por qué esconderlas? El ya se consideraba un hombre desahuciado.
—No me está hablando claramente, Frieda —le dijo mientras ella aplicaba una cinta de cultivo de piel en su espalda. El robot retiró la cinta de un tirón y la dejó caer en uno de los tarros. Otro de los brazos tapó rápidamente el tarro y lo selló dándole un pequeño baño de cera derretida.
—Oh, yo creo que sí estamos haciéndolo —contestó ella dulcemente, concentrándose distante—. ¿Qué preguntas tiene usted?
—¿Quedan células en mi cuerpo que no hayan sido convertidas?
—No todas son noocitos, doctor Bernard, pero la mayoría han sido alteradas de algún modo, sí.
—¿Qué hacen con ellas después de estudiarlas?
—Para entonces, están todas muertas, doctor. No se preocupe. Tenemos mucho cuidado.
—No me preocupo, Frieda.
—Eso está bien. Ahora dése la vuelta, por favor.
—La uretra otra vez no.
—Me han dicho que esta fue una vez un muy caro lujo entre los jóvenes caballeros adinerados de la República de Weimar. Una rara experiencia en los burdeles de Berlín.
—Frieda, voy de asombro en asombro.
—Sí. Ahora, por favor, dése la vuelta, doctor. Se tendió boca arriba y cerró los ojos.
24
Las velas estaban alineadas en la ventana del entresuelo del largo vestíbulo que da a la plaza. Suzy se fue hacia atrás para observar el efecto que producían.
El día antes, se había abierto paso por entre una porción de pátina marrón que el viento había levantado y había encontrado una tienda de cirios. Con la ayuda de otro carrito robado de un colmado armenio de South Street, había transportado un cargamento de velas votivas hacia el World Trade Center, donde se había establecido en el piso bajo de la torre norte. Era en la parte alta de este edificio donde había visto la luz verde.
Quizá los submarinos o aviones pudieran encontrarla gracias a las velas. Y la movía otro impulso, también uno tan tonto que le hacía reír el pensarlo. Estaba decidida a contestar al río. Ordenó las velas sobre el alféizar de la ventana, las encendió una por una, y miraba sus cálidas llamas envueltas en la gran oscuridad del entorno.
Se puso a disponerlas en espirales a lo largo del suelo, pero tuvo que retroceder para irlas espaciando al ver el montón que se había traído consigo disminuía. Encendió las velas y anduvo de llama en llama sobre la ancha alfombra, sonriendo a las luces, sintiéndose vagamente culpable al ver que la cera goteaba.
Se comió un paquete entero de M amp;Ms y se sentó a leer una copia de la revista Ladies Home Journal a la luz de cinco cirios agrupados, y que había cogido en un puesto de periódicos. Era buena para la lectura —lenta, pero sabía gran cantidad de palabras—. Las páginas de la revista, con su abundancia de anuncios y las delgadas columnas de párrafos sobre ropa constituyeron para ella una agradable dosis de tranquilizante.
Tendida de espaldas sobre la alfombra, cerca del carrito de la comida y del carrito vacio de las velas, se preguntaba si se casaría algún día —si quedaría alguien con quien casarse— y si llegaría a tener una casa donde poder aplicar algunas de las cosas que ahora estaba meditando.
«Probablemente no», se dijo. «Seguro que tendré que acabar solterona.» Nunca había salido con nadie durante mucho tiempo, ni siquiera con Cary, y se había graduado en las clases especiales del instituto con la reputación de ser simpática… pero sosa. Algunos parecidos a ella eran como más salvajes, e intentaban disimular el no ser demasiado brillantes haciendo montones de cosas atrevidas.
—Bueno, aquí estoy yo todavía —dijo hacia el alto techo oscuro—, y sigo siendo sosa.
Bajó las escaleras para devolver la revista al puesto, con una vela en la mano, y cogió un ejemplar de Cosmopolitan para leerlo a continuación. De vuelta en el vestíbulo, se durmió un rato, se despertó de pronto con la revista sobre su estómago y se puso a caminar por entre las velas, apagándolas por si se le ocurría volverlas a encender la noche siguiente. Luego se tumbó de lado sobre la alfombra, con la chaqueta de Kenneth por almohada y a la luz de una sola vela se puso a pensar en la enormidad del edificio en que se encontraba. No podía recordar si las torres gemelas eran todavía las más altas del mundo. Pensó que no. Cada una de ellas era como un gran transbordador oceánico enhiesto y proyectado hacia el cielo —más largo que cualquier transbordador ocánico, en realidad; eso decía el folleto turístico.
Sería divertido explorar todas las tiendas del bulevar, pero aunque aún estaba medio dormida, Susy sabía lo que tendría que hacer al final. Tendría que subir todas las escaleras hasta arriba, descubrir qué era lo que había producido la luz y mirar sobre toda la ciudad de Nueva York —podía verse toda la urbe y gran parte del estado desde la cima—. Así sabría lo que había pasado, y lo que estaba pasando. La radio podría captar más estaciones desde aquella altura. Además, arriba había un restaurante, y eso significaba más comida. Y un bar. De pronto le apeteció ponerse muy borracha, algo que sólo había intentado dos veces en su vida.
Pero no resultaría fácil. Subir las escaleras le llevaría un día o dos, lo sabía.
Después de un ligero sueño, se puso en camino. Había oído un ruido por allí cerca, como una raspadura o chirrido de algo que se deslizaba. Fuera, el amanecer era gris y apagado. Había movimiento en la plaza, cosas que rodaban, como papeleras, como matojos. Parpadeó y se frotó los ojos, arrodillándose para ver mejor.
Ruedas de carro emplumadas rodaban empujadas por el viento, cayendo a veces, o cruzando los cinco acres de la plaza con sus radios batiendo en los extremos. Eran grises, blancos y marrones. Las que se habían caído quedaron diseminadas sobre el asfalto, adheridas al pavimento con sus frondas de un pie de altura en alto. Cada vez afluían más hacia la plaza, a medida que el día se hacía más claro, chocando contra el cristal y manchándolo, y luego rebotando hacia otro lado.
—Ya no pienso salir más —se dijo—. Eso es.
Se comió una barra de cereales y conectó la radio, con la esperanza de poder recibir todavía la estación británica que había escuchado el día antes. Al cabo de un momento, consiguió sintonizar la débil voz del locutor, amortiguada por las interferencias como si el hombre hablase a través de un trozo de fieltro.
—…decir que la economía mundial se va a resentir es ciertamente un pálido reflejo de la realidad. ¿Quién sabe cuántos de los recursos mundiales —tanto en materias primas como en bienes manufacturados, para no hablar de los registros financieros y del capital— yacen inaccesibles en Norteamérica en estos momentos? Me doy cuenta de que la mayoría de la gente se preocupa más acerca de su supervivencia inmediata, y se pregunta cuándo va a cruzar la plaga el océano, o si ya está entre nosotros, dispuesta a estallar…
La electricidad estática inundó la señal durante algunos minutos. Suzy se sentó frente a la radio con las piernas cruzadas, esperando pacientemente. No es que entendiese mucho, pero la voz sonaba reconfortante.
—Sin embargo, lo que me importa, como economista, es qué ocurrirá después de la crisis. Bien, soy optimista. Dios en Su sabiduría debe tener razones para esto. Sí. No ha habido comunicaciones con Norteamérica, a excepción de la famosa estación meteorológica de la isla Afoak. Así pues, los financieros han muerto. Los Estados Unidos eran el bastión del capital privado. Rusia es ahora la nación dominante en el globo, militarmente y quizá también financieramente. ¿Qué podemos esperar?
Suzy apagó la radio. Parloteos inútiles. Lo que ella necesitaba saber era qué había pasado en su casa.
—¿Por qué? —preguntó en voz alta. Observó a las ruedas dar vueltas por la plaza, y sus restos que empezaban a oscurecer el asfalto—. ¿Por qué no me mato y acabo con esto?
Levantó los brazos en un gesto de melodrama autoconciente y empezó a reír.
Estuvo riendo hasta no poder más, y se asustó al darse cuenta de que no podía pararse. Cubriéndose la boca con las manos, corrió hacia una fuente y bebió del claro y firme chorro.
Lo que realmente la asustaba, reconoció Suzy, era la idea de tener que subir a lo alto de la torre. ¿Le harían falta llaves? ¿Se iba a encontrar, a mitad de camino, con que no podía continuar ascendiendo?
—Seré valiente —dijo dándole un mordisco a la barra de cereal—. No me queda más remedio.
25
Livermore, California
Había sido una vida normal y tranquila, vendiendo piezas sueltas y quincalla de su patio trasero, yendo a las subastas a traerse chatarra y de todo, viendo crecer a su hijo y estando orgulloso de su mujer, que era maestra en la escuela. Le había ido bien con sus mayores adquisiciones: un cargamento de baldosas, de distintas clases, para arreglar el cuarto de baño y la cocina de su enorme y vieja casa; un antiguo Jeep inglés; quince coches y camiones diferentes, todos azules; una tonelada y media de viejos muebles de oficina, incluyendo un antiguo gabinete de madera que resultó valer más que todo lo que había pagado por el cargamento entero.
La mayor torpeza que había cometido en su vida (desde que se casó) fue afeitarse el pelo ralo de la coronilla para facilitar el quedarse calvo. Ño le gustaba el aspecto del estado intermedio. Ruth despotricó cuando le vio así. Pero de eso hacía dos meses y el pelo ralo había crecido de nuevo, tan desordenado y desagradable como siempre.
John Olafsen había vivido bien antes, cuando la vida era normal. Había tenido bien comidos y bien vestidos a Ruth y a Loren, su hijo de siete años. La casa había sido de su familia durante noventa años, desde que fue construida. No les hacía falta más.
Se apartó de los ojos los negros binoculares de esmalte arañado y se secó el sudor de la cara con un pañuelo rojo. Luego siguió observando. Estaba vigilando las instalaciones de los Laboratorios Nacionales Lawrence Livermore, y los Laboratorios Sandia del otro lado de la calzada. El olor a hierba seca y el polvo le provocaron ganas de sonarse la nariz, irse, liar el petate… y largarse a ninguna parte, porque ese era precisamente el lugar que le quedaba. Eran las cinco y media y se estaba haciendo oscuro.
—Haz ondear la bandera, Jerry —murmuró—, cabrón.
Jerry era su hermano gemelo, cinco minutos más joven que él y el doble de atolondrado. Jerry había volcado contenedores de cosechas en el valle Salinas.
Cómo se había librado John, ninguno de los dos lo sabía, pero era obvio que Jerry estaba lleno de DDT y de EDB y demás insecticidas. Pero sólo se quejaba de que la comida no le sabía tan bien desde entonces.
Y Ruth y Loren.
Jerry estaba allá abajo entre los modernos edificios cuadrados y los viejos bungalows y barracones, explorando los montículos de treinta pies de alto que ahora crecían en todos los sitios libres de los terrenos de los Laboratorios Nacionales Lawrence Livermore. Llevaba otro pañuelo rojo atado a un palo.
Ninguno de los dos hermanos daba nunca un paso sin su pañuelo rojo. Cada Navidad se regalaban uno nuevo mutuamente, y lo llevaban al cuello con un gran nudo.
—Hazla ondear —gruñó John. Enfocó los binoculares y vio el pañuelo rojo haciendo rápidos círculos al extremo del palo: una vez en el sentido de las agujas del reloj, una vez al revés y de nuevo tres hacia la izquierda. Eso significaba que John podía bajar a ver. No había nada peligroso… según le parecía a Jerry.
Levantó sus ciento veinte kilos y se sacudió el polvo de las rodillas de su Levis negro. Con su rizado pelo rojo y su barba brillando a la luz gris del este, saltó la zanja de drenaje y se abrió paso por la verja de alambre de púas, luego por la alambrada y después por la valla del perímetro interior que ya no estaba electrificada.
Luego corrió para deslizarse bajo la grada de siete metros y saltó otra alcantarilla antes de llegar a un pequeño sendero. Encendió un cigarrillo y rompió la cerilla antes de tirarla al suelo. Había quince o veinte coches todavía aparcados junto a los viejos edificios del proyecto de fusión Yin-Yang. Un montículo especialmente impresionante, de unos veinte metros de diámetro, se elevaba de la tierra frente al aparcamiento. Jerry estaba en la cima del montículo. Se había encontrado un pico en alguna parte y estaba balanceándolo por el mango con una expresiva mueca en su cara lampiña.
—Se acabaron los trotadores —dijo mientras John subía al montículo para unirse a él. Llamaban trotadores a algunas de las extrañas cosas que habían visto en Livermore. El nombre parecía apropiado, porque las cosas en cuestión casi siempre corrían; nunca habían visto quieta a una de ellas.
—Me alegro mucho —dijo John—. ¿Cuál es tu plan?
—Cavarme un túnel hasta la China —dijo Jerry, golpeando el montículo—.
¿Sabes lo que quiero decir?
—Lo sé y no lo sé —dijo John—. ¿Qué pasa si estos cerros son algo que los del laboratorio pusieron aquí… ya sabes, Defensa, o quizá un experimento que se les fue de las manos?
—Yo diría que hay un experimento que ya se ha ido de las manos.
—Puede que esto no saliera de aquí.
—Mierda —Jerry hundió el pico en el montículo, hendiendo la ya agrietada tierra y la hierba seca—. ¿Por qué no, y de dónde demonios pudo venir en caso contrario?
—Hay laboratorios en otros sitios.
—Sí, o quizá sean los marcianos.
John se encogió de hombros. Probablemente nunca lo sabrían.
—Cava, entonces.
Jerry levantó el pico y lo hundió en la tierra con habilidad. La punta se adentró en la tierra como un alfiler en una cáscara de huevo, y el mango casi se le escapó de las manos.
—Hueco —gruñó dejándolo ir con algún esfuerzo. Se arrodilló para mirar por el agujero que había hecho el pico—. No veo nada. —Volvió a levantarse y blandió de nuevo la herramienta.
—Golpéalos —dijo John lamiéndose los labios—. Déjame que les golpee.
—No sabemos que haya nada ahí debajo —dijo Jerry apartando el mango de la ancha y gruesa mano de su hermano.
John asintió a su pesar y se metió la mano en el bolsillo. Echó una mirada al sol poniente y sacudió la cabeza.
—No podemos hacerles nada —dijo—. Estamos nosotros solos.
Jerry dio tres golpes en rápida sucesión y abrió un agujero de un metro de ancho. Los hermanos retrocedieron de un salto, luego se alejaron unos cuantos pasos más por si acaso el hueco cedía más. Pero el montículo aguantó. Jerry se agachó sobre las manos y las rodillas y fue gateando hasta el agujero.
—Sigo sin ver nada —dijo—. Vete a por la linterna.
Oscurecía cuando John volvió con una pesada linterna impermeable que había sacado de su camión. Jerry estaba sentado junto al agujero y tiraba dentro la ceniza del cigarrillo que estaba fumando.
—He traído una cuerda también —dijo John dejando caer el rollo junto a la rodilla de su hermano.
—¿Cómo está el pueblo? —preguntó Jerry.
—Por lo que he visto, lo mismo que antes, sólo que un poco peor.
—¿Quedará algo mañana? John se encogió de hombros.
—Lo que resulte de esto, supongo.
—Vale. Aquí abajo está oscuro, así que da igual que sea de noche. Tú aguanta la cuerda y yo bajaré con la linterna.
—Ni hablar —dijo John—. Yo no me quedo aquí arriba sin luz.
—Entonces baja tú.
John lo pensó un momento.
—Como, no. Ataremos la cuerda a un coche y bajaremos los dos.
—Bien —dijo Jerry. Corrió con la cuerda hasta el coche más cercano, la ató a un parachoques y volvió con el cabo en la mano hasta el agujero. Todavía quedaban unos diez metros de cuerda a partir de allí.
—Yo primero —dijo.
—Valor y al toro, como dicen las vacas. Jerry se puso a bajar por el agujero.
—Luz.
John le pasó la linterna. La cabeza de Jerry desapareció por el borde.
—Esto refleja —dijo. El haz de luz rebotó en el húmedo aire del atardecer y dio a John en la cara, que tenía inclinada para mirar hacia adentro. Cuando tuvo suficiente trozo de cuerda libre, la agarró y siguió a su gemelo.
Su madre les había contado historias pasadas traduciendo de voz los relatos de una abuela que casi sólo hablaba danés, respecto a montículos parecidos llenos de oro, cadáveres, un extraño fuego azul y «murmullos y cantos».
Nunca lo hubiera admitido, pero lo que de verdad esperaba encontrar allá abajo eran duendes.
Los dos hermanos llegaron sudorosos al suelo del montículo. El aire era mucho más cálido y húmedo que en el exterior. El haz de la linterna se abría paso a través de una niebla espesa que tenía un curioso sabor dulce. Sus botas se hundían en una superficie de color púrpura oscuro que resbalaba a cada uno de sus movimientos.
—Mal-di-ciiónn —dijeron al unísono.
—¿Y qué coño vamos a hacer, ahora que estamos aquí? —preguntó John lamentándose.
—Vamos a encontrar a Ruth y a Loren y quizá a Tricia —Tricia había sido la novia de Jerry durante los últimos seis años. No la había visto disolverse, pero era fácil suponer que eso era lo que le había sucedido.
—Se han ido —dijo John en voz baja desde lo profundo de su garganta.
—Y un huevo. Lo único es que los han disuelto y los han traído aquí.
—¿De dónde demonios te sacas esa idea? Jerry sacudió la cabeza.
—Pues o es eso o, como tú dices, se han ido. ¿Te da la impresión a ti de que se hayan ido? John pensó un momento.
—No —admitió. Ambos habían experimentado alguna vez la sensación de que alguien cercano a ellos emocionlmente se había muerto antes de que se lo dijeran—. Pero quizá me estoy engañando.
—Tonterías —dijo Jerry—. Sé que no están muertos. Y si ellos no están muertos, nadie lo está tampoco. Porque tú viste…
—Lo vi —atajó John. El había visto la ropa llena de carne que se disolvía. No había sabido qué hacer. Ya era bien entrada la mañana, y Ruth y Loren habían llegado la víspera afectados ya por lo que parecía ser alguna especie de microbio.
Tenían líneas blancas en sus caras y manos. El les había dicho que por la mañana irían juntos a ver al médico.
El tiempo que había transcurrido entre ver las ropas vacías y la llegada de Jerry estaba todavía en blanco. Había gritado, o había hecho algo para herirse el cuello porque todavía no podía hablar bien.
Jerry se tocó la barriga, tan prominente como la de John.
—Demasiado volumen —dijo. Intentó apartar la niebla con la mano. El haz de luz sólo alcanzaba a iluminar uno o dos metros en cualquiera de las direcciones—.
Jesús, tengo miedo —dijo.
—Me alegro —dijo John.
—Bueno, tú fuiste quien sugirió que bajáramos aquí —contestó Jerry. John lo negó con un gesto—. De modo que di ahora por qué camino hay que ir.
—Todo recto —dijo John—. Y cuidado con los duendes.
—Sí. Jesús. Duendes.
Caminaban lentamente sobre el esponjoso suelo purpúreo. Todavía atravesaron por mucha humedad y tristes minutos hasta que el haz de luz les mostró una superficie frente a ellos. Era una pared que latía rítmicamente, cubierta de tubos irregulares y brillantes moteados de gris y marrón, y de aspecto viscoso.
Hacia la izquierda, los tubos se doblaban alrededor de una curva y desaparecían dentro de un oscuro túnel.
—No puedo creer lo que veo —dijo Jerry.
—¿Y bien? —John señaló hacia el túnel. Jerry asintió.
—Ya sabemos de que va lo peor —dijo.
—Esa es tu opinón —gruñó John.
—Tú primero —le instó Jerry.
—Te amo mucho, yo también.
—¡Venga!
Se metieron por el túnel.
26
Paulsen-Fuchs le dijo a Uwe que se detuviera en la cima de la colina. En el espacio de una semana, el número de manifestantes acampados alrededor de Pharmek se había duplicado. Eran ya alrededor de los cien mil, una mar de tiendas, banderas y estandartes, la mayoría agrupados al lado este, junto a las puertas principales. No parecían formar parte de ninguna organización en particular, lo cual le preocupaba todavía más. No les movían razones políticas, eran sólo una sección transversal del pueblo alemán, y estaban exasperados por un desastre que no podían comprender. Habían venido a Pharmek a causa de Bernard, sin saber muy bien todavía qué hacer. Pero eso cambiaría. Alguien tomaría el mando y les daría directrices.
Algunos de entre los más ignorantes pedían la destrucción de Bernard y la esterilización de la cámara, pero en vano. La mayoría de los gobiernos reconocían que la investigación sobre Bernard era el único medio de estudiar la plaga y descubrir la manera de controlarla.
Europa estaba presa del pánico. Muchos viajeros —turistas, hombres de negocios, incluso personal militar— habían vuelto a Europa desde Norteamérica antes de la cuarentena. Al principio no se les pudo localizar a todos. Algunos fueron encontrados en plena transformación en hoteles, apartamentos y casas.
Casi invariablemente las víctimas eran exterminadas por las autoridades locales, los edificios cuidadosamente incinerados y los sistemas de agua y alcantarillado esterilizados profusamente.
Nadie podía decir a ciencia cierta que esas medidas fueran realmente efectivas.
Mucha gente, en todo el mundo, estaba convencida de que no era más que una cuestión de tiempo.
Después de escuchar las noticias que había recibido esa mañana, él casi esperaba que tuviesen razón. La plaga podía ser preferible al suicidio.
—A la puerta norte —dijo Paulsen-Fuchs, volviendo al coche.
El equipo había llegado finalmente, y ahora casi llenaba la mitad de la cámara de aislamiento. Bernard había reordenado el camastro y el escritorio y estaba al fondo, mirando el compacto laboratorio con satisfacción. Ahora por fin iba a tener algo que hacer. Podría hurgarse y pincharse él mismo.
Habían pasado semanas, y todavía no había sufrido la transformación final.
Nadie de los de ahí fuera podía decirle el por qué; tampoco lograba él explicarse cómo no se comunicaba con los noocitos del modo en que Vergil lo hacía.
Quizá Vergil se hubiese vuelto loco. Tal comunicación podría no ser posible.
Necesitaba mucho más equipo del que cabía en la habitación, pero la mayoría de los análisis químicos que estaba planeando podrían ser efectuados fuera, y la información le sería suministrada a través de la terminal.
Volvía a sentirse un poco como antes, como el viejo Michael Bernard. Tenía trabajo. Descubriría o ayudaría a los otros a descubrir cómo se comunicaban las células, qué leguaje químico utilizaban. Y si no le hablaban a él directamente, él encontraría el modo de hablar con ellas.
Quizá consiguiera controlarlas. Pharmek disponía de toda la experiencia y equipo necesarios, todo lo que Ulam había utilizando y más, y si fuera preciso, podrían repetir los experimentos y empezar desde el principio.
Pero Bernard dudaba de que eso se hiciera. A partir de las varias conversaciones con Paulsen-Fuchs y otros empleados de Pharmek, tenía la impresión de que él se había convertido en el centro de un gran torbellino.
Después de realizar un breve inventario del equipo, se puso a refrescar su memoria sobre los procedimientos a seguir mediante la lectura de los manuales.
Se cansó de esto al cabo de unas horas e hizo una entrada en su «cuaderno de apuntes» de la computadora, sabiendo que no iba a ser privado y que sería leído ahora o más tarde por los de Pharmek o por el personal del Gobierno —quizá por psicólogos, y por los doctores, por supuesto. Todo lo concerniente a él era ahora de la máxima importancia.
No sé de ninguna razón biológica que explique el por qué la Tierra no ha sucumbido todavía. La plaga es versátil, puede transformar todas las formas de vida. Pero Europa sigue libre —salvo por lo que toca a incidentes dispersos— y dudo que sea debido a las medidas extremas que se han adoptado. Quizá la respuesta a por qué soy atípico entre las víctimas recientes —es decir, por qué los cambios que sufro son más parecidos a los de Vergil Ulam— explicaría también este otro misterio. Mañana haré que los expertos cojan muestras de mi sangre y de mis tejidos, pero no todas las muestras serán sacadas de esta cámara. Yo mismo trabajaré con algunas de ellas, particularmente las de sangre y linfa.
Vaciló, con los dedos sobre el teclado, y se disponía a continuar cuando oyó a Paulsen-Fuchs que, en la cámara de observación, tocaba el timbre reclamando su atención.
—Buenas tardes —dijo Bernard, haciendo girar su silla. Según su costumbre de los últimos días, estaba desnudo. Desde el rincón superior derecho de la ventana de triple cristal, una cámara enviaba continuamente los contornos y características de su cuerpo hacia las computadoras para su análisis.
—No son buenas, Michael —contestó Paulscn-Fuchs. Tenía aspecto deprimido, y estaba más ojeroso que nunca—. Como si no tuviéramos bastantes problemas, ahora encaramos la posibilidad de una guerra.
Bernard se acercó a la ventana y echó una rápida mirada al periódico británico que el ejecutivo blandía. Al leer los titulares sintió un fuerte escalofrío.
ATAQUE NUCLEAR RUSO SOBRE PANAMÁ —¿Cuándo? —preguntó.
—Ayer por la tarde. Los cubanos informaron de que una nube radiactiva avanzaba sobre el Atlántico. Los satélites militares de la OTAN precisaron el área.
Supongo que los militares se enteraron antes —deben tener sismógrafos o lo que sea—, pero la prensa no lo ha dicho hasta esta mañana. Los rusos emplearon bombas de nueve o diez megatones, probablemente lanzadas desde submarinos.
Toda la zona del canal está… —sacudió la cabeza—. Los rusos no han dicho nada. Aquí, en Alemania, la mitad de la gente está esperando una invasión para esta misma semana. La otra mitad anda borracha.
—¿Dice algo sobre el continente? —Así era como se referían a Norteamérica los últimos dos días: el continente, el centro real de la acción.
—Nada —dijo Paulsen-Fuchs, dejando caer el periódico sobre la mesa de la cámara de observación.
—¿Piensan ustedes, los europeos, que los rusos invadirán Norteamérica?
—Sí. Ahora ya, en cualquier momento. Dominio eminente, o comoquiera que ustedes los anglohablantes lo denominen. Derecho de salvamento —empezó a reír ahogadamente—. No soy su abogado, pero ya no urdirán la fraseología correcta y se autojustificarán en Ginebra, si es que no bombardean Ginebra también —estaba en pie junto a la mesa con las manos separadas a ambos lados del periódico—. Nadie está en condiciones de discutir qué les ocurrirá a ellos si realmente se lanzan a la invasión. El gobierno de los Estados Unidos en el exilio ha tomado posiciones y ha amenazado con actuar por medio de sus tropas con base en Europa y con la Marina, pero Rusia no se lo ha tomado en serio. Antes de que usted llamara el mes pasado, yo estaba planeando mis primeras vacaciones desde hace siete años. Obviamente, no me las voy a tomar —dijo—. Michael, usted ha traído algo a mi vida que puede matarme. Perdone esta expresión de egocentrismo.
—Entendido —dijo Bernard con calma.
—Un viejo dicho alemán —dijo Paulsen-Fuchs mirándole fijamente—. «Es la bala que no oyes la que acaba contigo.» ¿Tiene esto sentido para usted?
Bernard asintió.
—Entonces al trabajo, Michael. Trabaje muy duro, antes de que estemos todos muertos por nuestra propia mano.
27
En el escritorio de uno de los vigilantes Suzy encontro una larga y potente linterna —muy moderna, negra como unos prismáticos y con un haz que podía ser enfocado o ampliado por medio de un botón—, y se dispuso a explorar la galería de tiendas y el pasillo de la planta baja que comunicaba las dos torres. Estuvo un rato probándose ropa en una de las boutiques, pero no podía verse muv bien a la luz de la linterna y se cansó pronto. Además, aquello tenía un aire un poco siniestro. Hizo un esfuerzo por animarse a ver si otros como ella habían entrado en el edificio, e incluso se aventuró brevemente por la estación de metro adyacente de la calle Cortlandt. Cuando comprobó que los pisos bajos estaban vacíos —excepción hecha de los ubicuos montones de ropa—, volvió a su «habitación de las velas», como ella la llamaba, y se puso a planear su ascensión.
Había encontrado un plano de la torre norte, y seguía con el dedo el perímetro del vestíbulo y de los pisos bajos. Al hojear todas las páginas del grueso manual, se dio cuenta de que el edificio no tenía largos segmentos de escalera, sino tramos situados en diferentes lugares de cada planta.
Eso dificultaría todavía más la subida. Encontró en el mapa la puerta de acceso al primer tramo y se encaminó hacia allá. Estaba cerrada. Volvió al escritorio del vigilante, tropezó ligeramente con un uniforme que yacía al lado y, al hacerlo descubrió un gran anillo con llaves sujeto a una cadena extensible. Desabrochó el cinturón, reparando en un sostén entre las ropas, y sacó las llaves.
—Perdóneme —musitó, volviendo a poner las ropas como estaban—. Me las llevo sólo un rato. Volveré pronto.
Se quedó quieta un momento, mordiéndose el pulgar hasta que dejó marcas visibles sobre él. Aquí no hay nadie, se dijo. No hay nadie en ninguna parte. Ahora estoy yo.
Se puso a leer lentamente las etiquetas de las llaves y al cabo de varios minutos encontró la que correspondía a la puerta en cuestión. La escalera era de hormigón y acero. En el piso siguiente desembocaba en un corredor. Se acercó a la esquina y echó un vistazo a un blanco pasillo que llevaba a las puertas de varios despachos, alguna de las cuales ostentaban una placa con nombres y otras estaban simplemente numeradas. Miró dentro de algunas de las oficinas, pero sacó poco en claro.
—Bueno —pensó—. Se trata de hacer una excursión, una larga excursión.
Necesitaré comida y agua.
Miró sus zapatilas deportivas y suspiró. Tendrían que resistir, a menos que decidiera tomarle prestados los zapatos a…
Esa idea no le gustaba. Bajó al vestíbulo y cogió una bolsa de plástico de detrás del puesto de periódicos y la llenó con comida ligera de la que tenía en el carrito.
Con el agua iba a resultar más difícil; las botellas de plástico abultaban mucho para que las pudiera colgar cómodamente de su cinturón, pero decidió que no había otra alternativa. Y si encontraba agua en el piso superior —seguro que había fuentes—, podría abandonar las botellas.
Empezó el ascenso a las ocho y media de la mañana. Era mejor, pensó, subir diez pisos seguidos y luego descansar, o explorar y ver lo que se vería desde cada nivel. De ese modo, podría llegar a la cima al final del mismo día.
Iba de tramo en tramo tarareando Michelle, agarrándose al pasamanos de acero y atravesando puerta tras puerta. Intentó establecer un ritmo. Kenneth y Howard se la habían llevado una vez de excursión por Maine, y había aprendido que los excursionistas han de llevar un cierto ritmo. Seguir un ritmo hacía mucho más fácil el camino; si rompías el ritmo para seguir a algún otro, te cansabas mucho antes.
—No hay nadie a quien seguir —pensó al llegar al cuarto nivel. Intentó de nuevo cantar Michelle, pero la tonadilla no se ajustaba a sus pasos, de modo que se puso a silbar una marcha de John Williams. En el noveno nivel empezó a sentirse mareada. —Uno más—. Y al llegar al décimo, se derrumbó de espaldas contra la pared de los ascensores, mirando hacia las puertas. —Quizá esta idea no fuera buena—. Pero era terca —su madre siempre lo decía, con algo de orgullo en la voz—, e iba a continuar. «No hay otra cosa que hacer»: sus palabras resonaron en el vacío rellano.
Cuando recuperó el aliento, se levantó y puso en orden la botella de agua y la bolsa de comida. Luego cruzó hacia la puerta siguiente y la abrió. Otro tramo de escalera. Luego otro vestíbulo, más pasillos, más oficinas. Se decidió a investigar una de las salas de descanso.
—A ver si hay agua —dijo. Miró las puertas de los lavabos de caballeros y señoras, sonrió y eligió el de caballeros. Enfocó la linterna hacia los espejos y los mingitorios, le picó la curiosidad y entró a ver el servicio. Nunca había visto hasta entonces mingitorios de porcelana adheridos a la pared. Incluso había olvidado cómo se llamaban. Luego miró por debajo de las puertas de los retretes y se estremeció, con miedo teñido de una perversa irrisión interior.
Vio un montón de ropas sobre el suelo en uno de los rertretes. «A este se lo tragó el retrete», murmuró, enderezándose mientras se le saltaban las lágrimas—.
Pobre hombre, maldita sea.
Se frotó los ojos con el revés de la manga y abrió el grifo de agua caliente de uno de los lavabos. Salió un poco de agua, y más al darle al grifo del agua fría, pero tenía buen aspecto.
Salió de los lavabos y se puso a recorrer el pasillo. Tras una gran puerta doble de madera con placas en las que había nombres en japonés, encontró una sala de espera, con sofás de terciopelo y mesas de cristal frente a un gran escritorio que había junto a una pared de color negro. No había ningún recepcionista detrás del escritorio, y tampoco un montón de ropas. Allí no había nada de interés.
Desde la ventana, miró a la plaza. El pavimento estaba ahora totalmente cubierto por la pátina marrón. «Sube», se dijo. «Escalera hacia el cielo. Si te mueres arriba, estarás más cerca. Pero sube.»
28
—Esto es como arrastrarse por una garganta —dijo John.
—Jesús, qué trágico eres.
—Pero es así, ¿no?
—Sí —contestó Jerry. Dio un gruñido y se inclinó más—. Estamos haciendo el tonto. ¿Por qué este montículo, y por qué ahora?
—Tú lo elegiste.
—Y no sé por qué. Quizá no haya ninguna razón.
—Da igual éste que otro, supongo.
Las paredes del túnel cambiaban progresivamente a medida que se adentraban más y más. Los grandes tubos carnosos habían dejado paso a una especie de tripas más delgadas, brillantes, y como pintadas con atomizador. John acercó la cara y la luz a esas superficies y vio los pequeños hoyuelos de la red de tubos totalmente llenos de diminutos discos, tubos y bolas, amontonados unos sobre otros El camino era cada vez más estrecho, y la púrpura esponjosa se abultaba en cordoncillos, y los cordoncillos corrían paralelos al túnel.
—Drenaje —señaló John.
Se pasaban la linterna de uno a otro para tranquilizarse, y a veces la enfocaban a la cara del otro o a su ropa y piel para ver si llevaban algo adherido.
El túnel se cnsanchó de pronto y una densa niebla dulzona les envolvió.
—Ya hemos andado lo bastante como para estar debajo de otro montículo — dijo Jerry. Se detuvo y apartó su bota de algo pegajoso—. Hay cosa de esta por todo el suelo.
John enfocó la linterna sobre la bota de Jerry. La suela estaba cubierta de una sustancia marrón rojizo muy pegajosa.
—No parece muy profundo —dijo.
—Todavía no, en cualquier caso. —La niebla olía un poco como a fertilizante, o como a mar. Estaba viva. Circulaba en altos y delgados jirones, como si estuviera presa entre cortinas de aire.
—¿Por dónde seguimos? Tenemos que evitar andar en círculos —dijo Jerry.
—Tú eres el guía. No me pidas iniciativas.
—Huele como si alguien hubiera dejado algas en una confitería —comentó Jerry— Parece una ironía.
—Hongos —dijo John, bajando la luz. Alrededor de sus pies, el suelo estaba sembrado de unos objetos blancos, de unas dos pulgadas de ancho y cubiertos por una especie de tapón, que estallaban bajo sus pasos. Apuntó la luz más arriba y vio líneas verticales y horizontales que atravesaban la niebla frente a ellos.
—Estantes —dijo Jerry—. Estantes llenos de cosas que crecen.
Los estantes tenían más o menos medio centímetro de grosor, y estaban sostenidos por corchetes irregularmente espaciados; todo ello estaba compuesto de una substancia blanca y dura que relucía a la luz de la linterna. Sobre los estantes había pilas de lo que parecía ser papel quemado, papel quemado húmedo.
—Diantre —exclamó Jerry tocando uno de los montones con el dedo.
—Yo en tu lugar no tocaría nada —dijo John.
—Demonios, estás en mi lugar, hermano. Sólo hay diferencias menores.
—Pero yo no toco nada.
—Sí. Probablemente sea una buena idea.
Siguieron andando a todo lo largo de los estantes y llegaron a una pared completamente cubierta de tubos. Los tubos crecían por entre los estantes, y divergían en racimos más pequeños, que llevaban hacia los brillantes montones de la sustancia marrón.
—¿Qué es esto, plástico o qué? —dijo Jerry palpando uno de los tubos.
—No parece plástico. Más bien parece hueso limpio y blanco.
Se miraron el uno al otro.
—Espero que no lo sea —contestó Jerry, dándose la vuelta.
Caminando entre la niebla y el aire arremolinado hacia el otro extremo de los estantes, encontraron una especie de matriz blanca, como de espuma, que parecía un panal elástico, hollado de abiertas burbujas llenas hasta el borde de un jarabe púrpura. Algunas de las burbujas derramaban púrpura sobre el suelo, y cada gota producía un siseo al caer y se evaporaba.
John se aguntó una náusea y murmuró algo sobre que había que salir.
—Seguro —dijo Jerry inclinándose para mirar las gotas—. Pero primero mira esto.
John se agachó a desgana, con las manos sobre las rodillas, y observó la burbuja que su hermano le indicaba.
—Mira todos esos pequeños cables —siguió Jerry—. Parecen cuentas que viajan por alambres, sobre la púrpura. Cuentas rojas. Parece sangre, ¿verdad?
John asintió. Se metió la mano en el bolsillo de los téjanos y sacó un cuchillo del ejército suizo que había encontrado bajo los desgarrados asientos del Jeep británico. Con las uñas, retiró una pequeña lupa del mango del cuchillo.
—Enfócame aquí la luz.
A la luz de la linterna, miró la burbuja a través de la lupa y se puso a observar detenidamente el líquido púrpura y los diminutos cables con las gotas rojas.
Al mirar más de cerca se apreciaban más detalles. Nada que él pudiera identificar, pero la superficie del fluido púrpura estaba compuesta de millares de pirámides. El material blanco parecía plástico espumoso o corcho.
Rechinó los dientes.
—Muy bonito —dijo. Agarró el extremo de una de las burbujas y la desgarró. El líquido salpicó a sus pies y la niebla se hizo más densa—. Aquí no están.
—¿Por qué has hecho eso? —preguntó Jerry. John golpeó el blando panal y apartó la mano enrojecida y brillante.
—Porque no están aquí.
—¿Quiénes?
—Ruth y Loren. Se han ido.
—Aguanta un poco… advirtió Jerry, pero John golpeó ahora con ambas manos y desgarró la celosía de burbujas.
Casi no se veían el uno al otro a causa de la niebla, dulce y empalagosa. Jerry agarró el hombro de sus hermano e intentó apartarle de allí.
—¡Déjalo, dejado ya, John, maldita sea!
—¡Se los han llevado! —gritó John. Su garganta se contrajo y se llevó una mano a ella, mientras con la otra seguía desgarrando y golpeando.
—¡No están aquí, Jerry!
Rodaron por la superficie pegajosa hasta que Jerry alcanzó a sujetarle por ambos brazos. La linterna cayó a su espalda y enfocó hacia arriba. Johri sacudió la cabeza, sudoroso, e inició un largo y silencioso sollozo con los ojos apretados y la boca muy abierta. Jerry estrechó a su hermano fuertemente entre sus brazos mientras miraba sobre su hombro la arremolinada niebla, a la luz de la linterna.
«Shh…», se seguía oyendo. La olorosa mugre marrón los recubría. «Shh…» —Me lo estaba aguantando —dijo John después de hacer un hondo suspiro—.
Jerry, déjame ir. Me lo he estado aguantando mucho rato. Salgamos de aquí. Aquí no hay nadie. Aquí abajo no hay nadie.
—Sí —contestó Jerry—. Aquí no. Quizá en otra parte, pero aquí no.
—Puedo sentirlos, Jerry.
—Ya lo sé. Pero aquí no.
—Entonces, dónde demonios…
—Shhhh…
Se tendieron en la mugre para escuchar el suave siseo de la niebla y de las cortinas de aire. Jerry notaba que se le dilataban las pupilas en la oscuridad, como si tuviera los ojos de un gato.
—Shh. Aquí hay algo…
—Oh, Dios mío —dijo John intentando soltarse del brazo de su hermano. Se levantaron, goteando pringue, de cara al área iluminada por la linterna. La niebla se enturbiaba e hinchaba en un punto.
—Es un trotador —dijo Jerry a medida que la silueta tomaba forma.
—Es demasiado grande.
El objeto estaba al menos a unos tres metros, plano y con una especie de colgajo a un lado. Parecía parduzco a la débil luz que lo iluminaba.
—No tiene piernas —dijo Jerry aterrorizado—. Está flotando ahí.
John dio un paso hacia adelante.
—Malditos marcianos —dijo tranquilamente—. Os voy a romper…
Y a partir de ahí hubo un momento de olvido.
La luz de la mañana teñía el este de color aguamarina. El pueblo, cubierto de láminas marrón y blanco, parecía más bien pertenecer a un mundo subacuático, a una profunda área del lecho oceánico.
Estaban en la zanja de drenaje de más allá de las verjas, mirando en dirección al pueblo.
—Casi no me puedo mover —dijo Jerry.
—Yo tampoco.
—Creo que eso nos ha picado.
—Yo no sentí nada.
John movió su brazo a modo de prueba.
—Creo que les he visto.
—¿A quién?
—Estoy muy confuso, Jerry.
—Yo también.
El sol estaba ya muy alto en el cielo cuando se sintieron capaces de ponerse a caminar. Sobre el pueblo, una especie de hemisferios transparentes discurrían por entre las fachadas de los edificios, disparando hacia abajo de vez en cuando delgados haces de luz.
—Parece una medusa —comentó Jerry mientras iban tambaleándose hacia la carretera y el camión.
—Creo que he visto a Ruth y a Loren. No estoy seguro —dijo John.
Se acercaron lentamente al camión y, sofocados, se sentaron en los asientos delanteros, cerrando las puertas a continuación.
—Vamonos.
—¿A dónde?
—Los he visto allá abajo, donde estábamos. Pero no estaban allí. Esto no tiene sentido.
—No, quiero decir, ¿a dónde vamos ahora?
—Fuera del pueblo. A otro sitio.
—Están en todas partes, John. Las radios lo dicen.
—Malditos marcianos. Jerry suspiró.
—Si fueran marcianos, se nos habrían merendado, John.
—Que les den morcilla. Vamonos de aquí.
—Sean lo que sean —repuso Jerry—, estoy seguro de que son de por aquí — apuntó enfáticamente hacia la tierra—. De dentro de la verja.
—Conduce —dijo John. Jerry puso en marcha el motor, puso una marcha y metió el camión por la carretera polvorienta. Doblaron por la avenida Esle, casi chocaron con un coche abandonado en el siguiente cruce y enfilaron por la carretera de South Vasco, en dirección a la autopista.
—¿Cuánta gasolina llevamos?
—Llené el tanque ayer en el pueblo. Antes de que las láminas llegaran a las bombas.
—Sabes —dijo John inclinándose a recoger del suelo un trapo grasiento para limpiarse las manos—. No creo que podamos entender nada de esto.
Simplemente, no tenemos ni idea de lo que pasa.
—Ninguna idea buena, quizá.
—De pronto, Jerry aguzó la vista. Había alguien junto a la carretera como a medio kilómetro, alguien que hacía señas vigorosamente. John siguió la dirección de la asombrosa mirada de su hermano.
—No estamos solos —dijo.
Jerry redujo la velocidad del camión.
—Es una mujer. —Se detuvieron a treinta y cinco o cuarenta metros de donde estaba, en un recodo de la carretera. Jerry se inclinó por la ventana del lado del conductor para verla más claramente.
—No es joven —dijo molesto.
Tenía unos cincuenta años, con el pelo negro y ondulado, y llevaba un vestido de seda color melocotón que ondeaba tras ella mientras corría. Los dos hermanos se miraron y sacudieron la cabeza, sin saber muy bien qué hacer o decir.
Se acercó por el lado del pasajero, sin aliento y riendo.
—Gracias a Dios —dijo—. O a quien sea. Pensé que era la única que quedaba en todo el pueblo.
—Ya ve que no —dijo Jerry—. John abrió la puerta y la mujer subió al camión.
Se movió para hacerle sitio, y ella se sentó respirando hondo y riendo otra vez.
Volvió la cabeza y le miró con vehemencia.
—Vosotros dos sois maleantes, ¿no?
—No lo crea —dijo Jerry, sin apartar la vista de la carretera—. ¿De dónde es usted?
—Del pueblo. Mi casa ha desaparecido, y todo el vecindario está envuelto como si fuera un paquete de Navidad. Pensé que era la única que quedaba viva en el mundo.
—Entonces es que no ha oído la radio —dijo John.
—No. No me hacen gracia los cacharros electrónicos. Pero, de todos modos, sé lo que está sucediendo.
—¿Sí? —preguntó Jerry enderezando el camión sobre la carretera.
—Sí, y tanto. Mi hijo. El es el responsable de esto. Yo no sabía qué forma iba a tomar, pero no tengo ninguna duda sobre el caso. Y además le avisé.
Los hermanos se miraron otra vez. La mujer se tocó el cabello y se puso una diadema flexible sobre él.
—Sí, ya sé —dijo, ahogando la risa—. Loca como una chiva. Más loca que todo lo que ha pasado en este pueblo. Pero puedo deciros a dónde hay que ir.
—¿A dónde? —pregunt Jerry.
—Hacia el sur —dijo ella con firmeza—. Hacia dónde mi hijo trabajaba —se alisó el vestido sobre las rodillas—. Me llamo, dicho sea de paso, Ulam, April Ulam.
—John —dijo éste estrechándole torpemente la mano—. Este es mi hermano Jerry.
—Ah, sí —dijo April—. Gemelos. Eso tiene sentido, supongo.
Jerry empezó a reír. Se le saltaron las lágrimas y se las secó con la mano, manchada de mugre.
—¿Hacia el sur, señora? —preguntó.
—Definitivamente.
29
Diario cibernético de Micliael Dernard Enero, 15. Hoy han empezado a hablar conmigo. Con interrupciones al principio, con más confianza a medida que avanzaba el día.
¿Cómo describir la experiencia de sus «voces»? Tras haber cruzado por fin la barrera hematoencefálica y explorado la (para ellos) enorme frontera de mi cerebro, y tras haber descubierto un esquema normativo de las actividades de este nuevo mundo —el esquema es el mío— y haberse dado cuenta de que la información que habían adquirido en su remoto pasado, hace meses, era exacta, y que existe un macromundo.
Habiendo aprendido todas esas cosas, ahora tenían que aprender lo que significa ser humano. Porque sólo así podrían comunicarse con este Deus in Machina. Habiendo destinado a decenas de millones de «eruditos» al trabajo en este proyecto, quizá sólo durante los últimos tres días han conseguido, por cierto, abrir la caja, y ahora hablan conmigo de una manera no más extraña que si fueran (por ejemplo) aborígenes australianos.
Me siento a mi escritorio, y cuando llega el momento señalado, iniciamos la conversación. Parte de ésta es en inglés (creo que la conversación puede darse desde las áreas profundas que no están todavía lingüísticamente formuladas, para ser luego traducida por mi propia mente al inglés), y otra parte es puramente visual, o bien a partir de otros sistemas —mayoritariamente el del gusto, un sentido que parece resultarles atractivo en particular.
No consigo hacerme idea clara de la envergadura de la población que llevo en mi interior. Son de diferentes clases: los noocitos originales y sus derivados, es decir, los que aquéllos convirtieron inmediatamente después de la invasión; las categorías de células móviles, muchas de las cuales aparentemente son una novedad en el organismo, con diseño nuevo y con nuevas funciones; las células fijas, que quizá no son individuos en un sentido «mental» por carecer de movimiento y por haber sido asignadas a funciones fijas, aunque complejas; las células hasta ahora inalteradas (casi todas las de mi cerebro y sistema nervioso entran en esta categoría); y otras sobre las que todavía no estoy seguro.
Juntas, se cuentan por decenas de trillones.
Conjeturo que las totalmente desarrolladas alcancen ya los dos trillones, individuos inteligentes que existen dentro de mí.
Si multiplico estos números aproximados por la población de Norteamérica — medio billón—, entonces me resulta un trillón de billones, es decir en el orden de EQ20. Este es el número de seres inteligentes que viven sobre la superficie de la Tierra en estos momentos —dejando de lado, por supuesto, la totalmente despreciable población humana.
Bernard apartó su silla del escritorio después de aguardar la entrada del texto en la memoria de la computadora. Había demasiadas cosas que consignar, demasiados detalles; desesperaba de su eventual capacidad para explicar a los investigadores las sensaciones que sentía. Tras atravesar semanas de frustración, de claustrofobia, y después intentando entender el lenguaje químico de su sangre, hubo súbitamente una fiesta de información tan enorme que no pudo asimilarla al principio. Lo único que tenía que hacer era preguntar, y mil millones de seres inteligentes se organizaban para analizar su pregunta y devolverle respuestas rápidas y detalladas. A la pregunta: «¿Qué soy yo para vosotros?», le contestaron:
Padre/Madre/Universo Mundo/Desafio Fuente de todo Antigua, lenta Montaña/Galaxia Podía pasarse horas deleitándose en los complejos sentimientos que acompañaban a las palabras: el sabor del suero de su propia sangre, los tejidos de su cuerpo, la alegría del alimento al ser asimilado, la necesidad cubierta de la depuración, de la protección.
En la calma de la noche, tendido en el camastro con los sensores de rayos infrarrojos sobre él, se deslizaba hacia afuera y hacia adentro de sus propios sueños y de las cautas, casi reverentes preguntas y respuestas de los noocitos.
De vez en cuando se despertaba como si le alertara una especie de guardián mental respecto a que un nuevo territorio estaba siendo explorado.
Su sentido del tiempo resultaba distorsionado incluso durante las horas del día.
Los minutos que pasaba en conversación con las células le parecían horas, y volvía al mundo de la cámara de aislamiento con una desconcertante falta de convicción a propósito de su realidad.
Las visitas de Paulsen-Fuchs y de otros parecían sucederse a largos intervalos, aunque de hecho se realizaban a las mismas horas establecidas diariamente.
A las tres de la tarde, Paulsen-Fuchs llegaba con las reflexiones sobre las noticias que Bernard había leído o visto por la mañana. Las noticias eran invariablemente malas, y además iban a peor. La Unión Soviética, como un caballo desbocado, había aterrorizado a Europa y la había sumido en una colérica desesperación. Luego se había retraído en un taciturno silencio, que, sin embargo, no tranquilizaba a nadie. Bernard pensó brevemente en todos estos problemas y luego le preguntó a Paulsen-Fuchs qué progresos había en cuanto al control de las células inteligentes.
—Ninguno. Obviamente, ellas son las que controlan a todo el sistema inmunológico; y aunque han acrecentado su acción sobre el metabolismo, están completamente camufladas. Creemos que se encuentran en disposición de neutralizar cualquier antimetabolito antes de que éste pueda ponerse al trabajo; ya están alerta respecto a inhibidores como la actinomicina. Para decirlo en pocas palabras, no podemos atacarlas sin dañarle a usted.
Bernard asintió. Por extraño que pareciera, todo esto ya no le importaba.
—Y usted está, ahora, comunicándose con ellas —dijo Paulsen-Fuchs.
—Sí.
Paulsen-Fuchs suspiró y se puso de espaldas a la ventana de triple cristal.
—¿Es usted humano todavía, Michael?
—Por supuesto que lo soy —dijo. Pero luego le vino la idea de que ya no lo era, de que no había sido sólo humano durante más de un mes—. Todavía soy yo, Paul.
—¿Por qué hemos tenido que indagar tanto para descubrir esto?
—Yo no llamaría indagar a lo que habéis hecho. Daba por sentado que mis entradas en el computador eran interceptadas y leídas por los noocitos.
—Michael, ¿por qué no me lo dijo a mí? Me siento decepcionado. Creía que era una persona importante en su mundo.
Bernard sacudió la cabeza y sonrió.
—Por supuesto que lo es, Paul. Es usted mi anfitrión. Y tan pronto sepa lo que tengo que decir, con palabras, se lo haré saber. Yo se lo diré. Mi diálogo con los noocitos acaba de empezar. No puedo saber con certeza si todavía hay entre ellos y yo malentendidos fundamentales.
Paulsen-Fuchs se acercó a la escotilla de la cámara de observación.
—Dígamelo cuando pueda. Podría ser de la máxima importancia —dijo con semblante de desánimo.
—Naturalmente.
Paulsen-Fuchs salió.
«Resultó bastante frío», pensó Bernard. «Me comporté como si estuviera al margen de la sociedad. Y Paul es un amigo.» ¿Pero qué podía hacer?
Quizá su humanidad estaba llegando al final.
30
Al llegar al piso dieciséis, Suzy se dio cuenta de que ya no podría seguir subiendo ese día. Se sentó en un sillón de ejecutivo tras una gran mesa (había apartado el traje gris, la fina camisa de seda y los zapatos de cocodrilo del ejecutivo hacia un rincón) y se puso a mirar por la ventana la ciudad que se extendía doscientos metros más abajo. Las paredes estaban recubiertas de madera, y había varios cuadros firmados por Norman Rockwell enmarcados en bronce pulido. Se comió una galleta salada con jamón y mantequilla de cacahuete, que sacó de su bolsa, y bebió de una botella de agua mineral Calistoga que encontró en el bien surtido bar del ejecutivo.
Un telescopio de bronce montado en la ventana le proporcionó estupendas vistas del barrio donde vivía, ahora densamente cubierto por el extraño material marrón, así como de las áreas hacia el sur y el oeste. Alrededor de la isla Governors, el agua del río ya no parecía tal. El río estaba como enlodado y helado, y levantaba unas peculiares olas que se extendían en círculos para unirse a otras procedentes de las islas Ellis y Liberty. El aspecto era más de arena rastrillada que de agua, pero ella sabía que el líquido no se había convertido en tierra.
—Seguro que eras muy rico, debiste hacer un montón de dinero —dijo mirando hacia el traje gris, la camisa de seda y los zapatos—. Quiero decir, todo esto es muy bonito y elegante. Te daría las gracias si pudiera.
Se acabó la botella y la tiró en una papelera de madera que había bajo la mesa.
La silla era lo bastante confortable como para dormirse en ella, pero abrigaba la esperanza de encontrar una cama. En el viejo televisor de su casa, había visto que los ejecutivos adinerados contaban con dormitorios privados en sus oficinas.
Ese despacho, desde luego, parecía muy elegante. Sin embargo, se sentía demasiado cansada para ponerse a buscar la habitación en ese momento.
El sol descendía sobre Nueva Jersey mientras se daba masaje en sus doloridas piernas.
La mayor parte de la ciudad, lo que ella podía ver de la urbe, estaba recubierta de mantas marrones y negras. No había una mejor descripción del fenómeno. Era como si alguien hubiera venido a envolver con mantas del ejército sobrantes todos los edificios de Manhattan hasta los pisos diez o veinte. Antes había visto ocasionalmente amplias láminas de ese material elevarse en el aire y alejarse, como en Brooklyn, pero ahora esa actividad se había reducido.
—Adiós, sol —dijo. El pequeño disco rojo descendió y desapareció, y por primera vez en su vida ella vio, en el último segundo de luz, un breve resplandor verde. Le habían hablado de ello en la escuela, y el profesor decía que se trataba de un raro fenómeno (sin que se hubiera molestado en explicar qué era lo que lo causaba), y ahora le acababa de proporcionar un gran placer. Por fin lo había visto.
—Soy una privilegiada, eso es lo que pasa —dijo. Empezó a formársele una idea. No estaba segura de si se trataba de una de sus tontas corazonadas o si era algún tipo de sueño en vela. Estaba siendo observada. Aquella cosa marrón la vigilaba, y el río también. Los montones de ropa, fuera lo que fuera en lo que la gente se había convertido, la estaban mirando. Era molesto, porque ella sabía que les gustaba. No sería cambiada mientras siguiese haciendo lo que estaba haciendo.
—Bueno, voy a buscarme una cama —dijo, levantándose de la silla—. Bonito despacho —le comentó al traje gris.
Detrás de la mesa de la secretaria había una pequeña puerta sin rótulo. La abrió y encontró un armario lleno de formularios y papeles ordenados en estanterías, y más abajo efectos de oficina y una extraña cajita con una luz roja.
Eso significaba que la caja tenía todavía electricidad. Quizá fuera una alarma contra los ladrones, pensó, y debía funcionar a base de pilas. Tal vez fuese un detector de humos. Cerró la puerta y se fue en dirección contraria. Al doblar la esquina de la gran oficina se veía otra puerta, marcada con una placa de bronce en que se leía PRIVADO. Asintió y trató de abrirla. Estaba cerrada, pero para entonces era ya una experta con las llaves. Escogió una probable candidata de un cajón de escritorio y la insertó en la cerradura. A la segunda prueba funcionó. Hizo girar el pomo y la puerta se abrió.
La habitación estaba a oscuras. Pulsó el interruptor. El ancho haz de luz cayó sobre una cama de aspecto muy confortable, mesa de noche, un escritorio con un pequeño computador en un rincón, y…
Suzv dio un grito. Acababa de oír un ruido y por el rabillo del ojo vio una cosa pequeña moverse bajo el escritorio y otras parecidas bajo la cama. Levantó la luz.
Un tubo se elevó al lado de la cama. En su parte superior había un objeto redondo con muchos lados planos triangulares y filamentos colgantes a cada lado. Se balanceaba e intentaba evitar la luz. Algo pequeño y oscuro pasó corriendo junto a sus pies al retroceder ella enfocando la luz hacia sus zapatos.
Podía ser una rata, pero era demasiado grande y, por la forma, no lo parecía; por otra parte, era demasiado pequeño para ser un gato. Tenía muchos ojos grandes o partes brillantes sobre su redonda cabeza, pero sólo tenía tres patas, y estaba cubierto de pelo rojo. Corría hacia la oficina grande. Suzy cerró la puerta del dormitorio rápidamente y retrocedió, cubriéndose la boca con la mano.
Al diablo el último piso. Ahora le importaba un comino.
El pasillo de frente a la oficina del secretario estaba despejado. Cogió la radio que había dejado sobre el escritorio, la botella de agua y su bolsa de comida, y rápidamente se las colgó, la botella en la anilla que llevaba en el cinturón y la bolsa a la espalda.
—Jesús, Jesús —murmuraba. Corrió por el corredor, con la botella golpeándole en la cadera, y abrió la puerta del hueco de la escalera.
—Abajo —musitó—. ¡Abajo, abajo, abajo!
Tenía que intentar salir del edificio. Si había cosas de esas en el piso de arriba, no tenía otro remedio. Sus zapatillas golpeaban rápidamente los peldaños. La bolsa de comida daba saltos y de pronto se rompió, dejando caer galletas y pequeños botes y trozos rotos por las escaleras. Los frascos se rompieron y una lata de ciruelas sin abrir bajaba de peldaño en peldaño, rodando y chocando, rodando y chocando.
Vaciló, pero se decidió a inclinarse para coger la lata de ciruelas, y entonces miró a la pared. Lentamente, con los ojos muy abiertos, miró por el hueco del pasamanos. Los filamentos blancos cubrían la puerta y una lámina marrón oscuro se arrastraba tortuosamente por la pared lateral hacia arriba.
—¡No! —gritó—. ¡Maldita sea, no! ¡Hijos de puta, dejadme en paz, dejadme bajar! —Se sujetó la cabeza con las manos y luego golpeó el pasamanos hasta que sus puños quedaron magullados—. ¡Dejadme en paz!
Pero las láminas seguían avanzando.
Hacia arriba otra vez. Tenía que subir, fuera lo que fuera lo que había visto allá arriba. Podría sacudirle con una escoba, pero no podría atravesar lo que estaba subiendo por las escaleras, sería demasiado, y se volvería loca.
Recogió la comida que pudo y se la metió en los bolsillos. Tenía que haber comida en el restaurante.
—No voy a pensarlo —se iba repitiendo sin cesar, no con respecto a la comida, que le importaba poco ahora. Lo que no iba a pensar era lo que haría una vez que hubiera llegado a la cima del edificio.
El mar del material marrón parecido al cuero se proponía obviamente recubrir por entero la ciudad, incluso hasta los pisos superiores del World Trade Center.
Y entonces iba a quedar muy poco espacio libre para Suzy McKenzie.
31
April Ulam se cubrió los ojos para mirar la salida del sol. Los molinos de viento de Tracy recortaban sus siluetas contra el cielo amarillo, con sus aspas todavía girando, y enviaban electricidad a la desierta estación de servicio donde los gemelos habían repostado combustible para el camión. Echó una mirada hacia John y movió la cabeza en un gesto de asentimiento; sí, era cierto, un día más.
Luego volvió al pequeño colmado para supervisar la búsqueda de provisiones de Jerry.
Era mucho más dura de lo que parecía, decidió John. Loca o no, manejaba a los dos hermanos como le venía en gana. Habían pasado la noche en esa estación, agotados, después de viajar menos de quince kilómetros desde Livermore.
Finalmente se habían decidido a coger la carretera central del valle. Esto había sido sugerido por April; era mejor, pensaba ella, evitar las antes populosas áreas.
—A juzgar por lo que ha pasado en Livermore —había dicho—, no nos interesa quedarnos atascados en San José o en cualquier otro lugar.
Aquel camino que habían tomado les haría pasar inevitablemente por Los Angeles o encontrar alguna ruta para bordeaarlo, pero John no había mencionado esa posibilidad.
Por lo menos, ella les había dado una dirección. No tenía sentido criticarla por el hecho de que sin ella estarían todavía en Livermore, volviéndose locos de un modo u otro —probablemente con violencia—. John dio la vuelta al camión, con las manos en los bolsillos y la mirada baja.
Todos iban a morir.
No le importaba. Se habían cansado mucho, mucho, la otra noche —y de una forma que el sueño no podía subsanar—. Estaba seguro de que Jerry sentía lo mismo. «Deja que esta tía loca nos lleve de la nariz, ¿qué más da?» Los Angeles debía resultar interesante. Pero dudaba de que llegasen hasta La Jolla.
Jerry y April salieron de la tienda cargando bolsas de comida en ambos brazos.
Las pusieron en la parte de atrás del camión y Jerry sacó un gastado mapa de la guantera del vehículo.
—La 580 hacia el sur hasta coger la cinco —dijo. April asintió John cogió el volante y entraron en la autopista.
La autopista estaba en su mayor parte desierta de coches. Pero a largos intervalos pasaron cerca de vehículos abandonados (o al menos vacíos) — camiones, coches, incluso un autobús de las Fuerzas Aéreas— a lo largo del arcén. No se detuvieron para investigar.
Conducían deprisa sobre el limpio asfalto. Las colinas de alrededor de los embalses de San Luis y Los Baños deberían estar verdes por las lluvias de invierno, pero su color era gris mate, como si se les hubiera dado una mano de pintura protectora antes de la aplicación de un nuevo color. Los embalses mismos tenían un color verde brillante, y estaban quietos como cristal. No se veían pájaros ni insectos. April miraba todo esto con cierto orgullo; mi hijo ha hecho esto, parecía pensar, y aunque frunció el ceño levemente al pasar por los estanques, en conjunto no parecía desaprobar.
Jerry parecía a la vez intrigado y totalmente seducido por ella, pero no decía nada. Sin embargo, podía notar que John se sentía incómodo.
Los campos a ambos lados de la cinco estaban cubiertos de láminas marrones musgosas que brillaban al sol como si fueran de plástico.
—Todos esos árboles y plantas —dijo April meneando la cabeza—. ¿Qué crees tú que le pasa a la cosecha?
—No lo sé, señora —dijo Jerry—. Yo sólo las vaporizo. No las juzgo.
—No sólo la gente. Atrapa de todo. —Sonrió y meneó la cabeza—. Pobre Vergil. No tenía ni idea.
Hicieron un alto para orinar en un Carl’s Júnior al lado de la autopista. Las puertas del local estaban abiertas, y encontraron un montón de ropas detrás del mostrador de servicio, pero el edificio estaba tranquilo e inalterado. En la sala de descanso, mientras orinaban el uno junto al otro, John dijo a Jerry. —Yo la creo.
—¿Por qué?
—Porque está muy segura.
—Vaya una razón.
—Y no está mintiendo.
—Claro que no. Lo que pasa es que está ida.
—No lo creo. Jerry se subió la. cremallera y dijo.
—Es una bruja, John.
John estaba de acuerdo.
Las monótonas granjas cubiertas de marrón cambiaron gradualmente de color y carácter a medida que se acercaban al desvío de Lost Hills. Apareció más tierra desnuda, polvorienta y de aspecto mortecino. Unas pequeñas corrientes de aire barrían la tierra en la distancia, como criadas limpiando después de una fiesta salvaje.
—¿Qué habrá sido de las cosechas?
Jerry meneó la cabeza. No lo sabía. No quería saberlo.
John fijó la vista en la niebla polvorienta que tenían delante y pisó el freno, reduciendo hábilmente. Luego pisó a fondo el pedal y el camión se paró en seco, con un fuerte chirrido de las ruedas. Jerry blasfemó y April se dio un golpe contra el borde de la venlanilla.
El camión había llegado a una zona de giro de la autopista. John dio la vuelta y puso el coche en punto muerto, mental, conciencia colectiva.
Se quedaron mirando asombrados. Las palabras no eran necesarias, ni siquiera posibles.
Una colina estaba atravesando la calzada. Lenta, pesada, quizá de un centenar de pies de altura, la masa marrón y gris se movía a través del polvo que el viento levantaba a escasamente un cuarto de milla.
—¿Cuántas habrá como esa? —preguntó April animadamente, rompiendo el silencio.
—No puedo decirlo —vaciló John.
—Quizá sea una de las colinas perdidas que anunciaban —dijo Jerry sin sarcasmo.
—Quizá estén ahí las cosechas —especuló April. Los hermanos no se molestaron en discutir este punto. John esperó hasta que la colina terminó de pasar, y media hora después, mientras iban en dirección al oeste sobre los campos, puso en marcha de nuevo el camión. Cruzaron el lacerado asfalto lentamente. El aire olía a plantas aplastadas y a polvo.
—Marcianos —dijo John. Esa fue su última protesta a la aseveración de April sobre que ella sabía la verdad de lo sucedido. Habló muy poco después, hasta que empezaron la subida al Grapevine, una vez pasados los árboles inalterados, los edificios de Fort Tejón y los vagos perfiles del pequeño pueblo de Gorman. Al acercarse a la pequeña cordillera, miró a Jerry con los ojos muy abiertos y las pupilas dilatadas y dijo.
—Llegando a la ciudad de Los Angeles.
Eran las cinco en punto de la tarde, y ya se estaba poniendo oscuro.
El aire por encima de Los Angeles era tan rojo como la carne cruda.
32
Al mediodía, a Bernard le sirvieron la comida a través de la pequeña escotilla — un bol de fruta y un sandwich de roast beef con un vaso de agua con gas—.
Comió lentamente, reflexionando, y, de vez en cuando, echaba una mirada hacia el VDT. El aparato mostraba los recientes resultados de laboratorio en el análisis de las proteínas de su suero.
Los números de la pantalla eran de color menta. Bajo las cifras surgían líneas rojas que iban separando las nuevas series.
Bernard, ¿qué es esto?
—No hay que preocuparse —contestó a la interna pregunta—. Si no investigo, funciono mal.
Su nivel de comunicación había mejorado enormemente en el espacio de sólo dos días.
Estás analizando algo en relación con nuestra comunicación. No hay necesidad. Ya te comunicas a través de nosotros.
—Sí, por supuesto. ¿Pero me diréis todo lo que necesito saber?
Te decimos lo que nos es asignado.
—Me habéis acribillado a preguntas, pues ahora dejadme hacerlas a mí. Tengo que sentir que no soy inútil, que estoy haciendo algo con sentido.
Con gran dificultad, hemos intentado comprender codificar tu situación.
VISUALIZAR. Estás en un ESPACIO cerrado. Este ESPACIO es de concentración que tú juzgas pequeña.
—Pero adecuada, ahora que os tengo a vosotros para charlar.
Estás restringido. No puedes difundir más allá de los límites del ESPACIO cerrado. ¿Es esta restricción por tu gusto?
—No estoy siendo castigado, si es eso lo que os preocupa.
No codificamos, comprendemos CASTIGADO. Tú estás bien. Tus funciones orgánicas están en orden. Tu EMOCIÓN no es extrema.
—¿Por qué tenía que sentirme perturbado? He perdido. Todo ha terminado menos la, ejem, codificación.
DESEAMOS que sepas más acerca de la fisiología de tu cerebro. Podríamos decirte más sobre tu estado. De este modo, tenemos gran dificultad para encontrar PALABRAS que describan la localización de nuestros equipos. Pero volvamos a la cuestión principal. ¿Por qué DESEAS procesar otras formas de comunicación.
—No estoy bloqueando mis pensamientos, ¿verdad? (¿Verdad?) Tendríais que ser capaces de saber lo que estoy haciendo vosotros mismos. (¿Cómo podría ocultaros a vosotros mis pensamientos?)
Te das cuenta de nuestra insuficiencia. Eres tan nuevo para nosotros. Te consideramos con…
—¿Sí?
Los que han sido asignados para replicar este estado… Esto no es claro.
—Diríamos.
Te consideramos capaz de reprobación-disociación suave para mínima actuación de procesamiento asignado.
—¿Me consideráis que?
Te consideramos grupo de mando supremo.
—¿Qué es eso? Y esto trae a colación un montón de preguntas que me gustaría haceros.
Hemos sido autorizados para responder a tales preguntas.
(¡Jesús! Conocían las preguntas antes de que se hubieran formado en la mente de Bernard!)
—Me gustaría hablar con un individuo. ¿INDIVIDUO?
—No sólo con el equipo o grupo de investigación. Con uno de vosotros, que actúe solo.
Hemos estudiado INDIVIDUO según tu concepto. Su significado no nos cuadra.
—¿No hay individuos?
No precisamente. La información es compartida entre grupos de…
—No está claro.
Quizá es eso lo que tú quieres decir con la palabra INDIVIDUO. No lo mismo que una sola mentalidad. Tú sabes que las células se agrupan para estructuración básica; cada grupo es el menor INDIVIDUO. Esos grupos raramente se disgregan en células durante mucho tiempo. La información se distribuye a los grupos que comparten tareas asignadas, incluyendo la instrucción y la memoria. La mentalidad es así dividida entre los grupos que realizan una función. La memoria importante puede ser difundida a todos los grupos. Lo que tú consideras INDIVIDUO puede ser extendido a la totalidad.
—Pero no tenéis todos una sola mentalidad, un grupo mental, consciencia colectiva.
No, en tanto somos capaces de analizar esos conceptos.
—Podéis discutir los unos con los otros. Pueden haber diferencias de enfoque, sí.
—¿Entonces qué es un grupo de mando?
Un grupo clave situado a lo largo de nudo de viaje, vasos de linfa y sangre, para controlar la actuación de los grupos que viajan, células sirvientes, células confeccionadas. Tú eres como el más poderoso de los grupos de mando de células, pero estás ENCERRADO y todavía no has elegido ejercer tu poder de lisis. ¿Por qué no ejerces el control?
Con los ojos cerrados, reflexionó esa pregunta durante largo rato —quizá un segundo o más— y contestó.
—Os estáis familiarizando con el misterio.
¿Estás intentando desafiar con esas investigaciones nuestra comunicación?
—No.
Aquí una desconexión.
—Estoy cansado. Por favor, dejadme solo un rato.
Comprendido.
Se frotó los ojos y cogió una fruta. De pronto, se sentía exhausto.
—¿Michael?
Paulsen-Fuchs estaba en el área de recepción.
—Hola, Paul —dijo Bernard—. Acabo de tener una conversación de lo más absurdo.
—¿Sí?
—Creo que me tratan como a una especie de dios menor.
—Vaya —dijo Paulsen-Fuchs.
—Y probablemente sólo me quedan un par de semanas.
—Eso dijo cuando llegó, sólo que entonces dijo una semana.
—Pero ahora percibo los cambios. Es lento, pero va a llegar.
Se miraron el uno al otro a través de la ventana de cristal triple. Paulsen-Fuchs intentó hablar varias veces, pero no le salía nada. Levantó las manos en un gesto de resignación.
—Sí —dijo Bernard con un suspiro.
33
Norteamérica, transmisión vía satélite durante el reconocimiento a gran altura, RB— H; voz de Hoya Upton, corresponsal EBN
Sí, todo en su sitio —las guías separadas y en orden— estamos todos un poco nerviosos aquí, no preocuparos por el castañeteo de dientes. ¿Grabando? Y el enchufe directo… sí, ¿Arnold? 1, 2, 3. Aquí Lloyd Upchuck, sí, así es como me siento… Vale. Colin, esa botella. ¿El traje naranja no molesta para la imagen? Me molesta a mí. Empecemos.
Hola, soy Lloyd Upton, del servicio británico de la Red de Emisiones Europeas.
Me encuentro ahora a veinte mil metros sobre el corazón de los Estados Unidos de América, en el compartimento de atrás de un bombardero americano B-l modificado para reconocimento desde gran altura, un RB-1H. Están conmigo corresponsales de cuatro redes continentales principales, de ramas europeas de dos organismos de noticias de los Estados Unidos, y de la BBC. Somos los primeros periodistas civiles que vuelan sobre los Estados Unidos desde el comienzo de la más horrible plaga de la historia de la humanidad. Nos acompañan dos científicos civiles a los que entrevistaremos en nuestro viaje de vuelta, que doblará la velocidad del sonido, es decir, Mach 2.
En sólo ocho semanas, dos meses cortos, la totalidad del continente, Norteamérica, ha sufrido una transformación virtualmente indescriptible. Todos los lugares conocidos —ciudades enteras— han desaparecido bajo —o quizá eso es en lo que se han transformado— un paisaje de pesadilla biológica. Nuestro aparato ha seguido una ruta en zig zag desde Nueva York a Atlantic City, luego sobre Washington D. C., por Virginia, Kentucky y Ohio, y pronto bajaremos a mil metros para pasar por encima de Chicago, Illinois, y los Grandes Lagos. Entonces daremos la vuelta para volar sobre la costa este hasta Florida, y sobre el Golfo de México repostaremos combustible de un avión con base en Guantánamo, Cuba, base que, milagrosamente, ha escapado a los efectos de la plaga.
Podemos imaginarnos la consternación de los americanos que están en Inglaterra, Europa y Asia, y en otras partes del globo. Me temo mucho que no podamos proporcionarles consuelo por medio de este sobrevuelo histórico. Lo que hemos visto no puede consolar a ningún ser humano. Sin embargo no hemos sido testigos de la desolación, sino de un extraño y —si puede perdonárseme un singular juicio estético— maravilloso paisaje de formas de vida radicalmente nuevas, cuyo origen está rodeado de misterio, aunque quizá ni siquiera las autoridades sepan de qué se trata realmente. Las especulaciones a propósito de que la plaga surgió de un laboratorio biológico de San Diego, California, no han sido corroboradas ni denegadas por las autoridades gubernamentales, y EBN no ha podido entrevistar al partícipe potencialmente clave en el… uh… drama, al famoso neurocirujano, el doctor Michael Bernard, que actualmente está en confinamiento esterilizado cerca de Wiesbaden, Alemania Occidental.
Transmitimos ahora imágenes de video en directo y fotografías de nuestras cámaras y de las cámaras especiales de reconocimiento en tiempo real que lleva el aparato. Algunas serán en directo; otras están siendo procesadas y seguirán a esta histórica emisión en vivo.
¿Cómo puedo iniciar la descripción del paisaje que se extiende a nuestros pies?
Se necesitaría un nuevo vocabulario, un nuevo lenguaje. Texturas y formas hasta ahora desconocidas para los biólogos y geólogos cubren las ciudades y las afueras, incluso los territorios salvajes de América del Norte. Bosques enteros se han convertido en masas de color verde grisáceo… uh… bosques de puntas, de espigones, de agujas. A través de los teleobjetivos, hemos visto movimiento en esos objetos enormes y complejos que se desplazan por medios ignorados.
Hemos visto ríos siguiendo una especie de curso controlado, pero diferente al de las corirentes de agua normales. Sobre la Costa Atlántica, más específicamente cerca de Nueva York y de Atlantic City, hasta una distancia de diez a veinte kilómetros, el mismo océano ha sido recubierto de una manta, aparentemente viva, de un color verde brillante, parecido al del vidrio.
En cuanto a las ciudades, no hay señal de seres vivos, no hay rastro de seres humanos. La ciudad de Nueva York es una extraña jungla de formas geométricas, una ciudad aparentemente desmantelada y reordenada para servir a los propósitos de la plaga, si es que una plaga puede tener propósitos. De hecho, lo que hemos visto apoya los rumores populares respecto a que Norteamérica ha sido invadida por alguna forma de vida inteligente, es decir, por microorganismos inteligentes, organismos que cooperan, mudan, adaptan y alteran su medio ambiente. Nueva Jersey y Connectticut muestran formaciones biológicas similares, lo que los periodistas de este vuelo han dado en llamar megaplexos, en espera de otra palabra mejor. Dejamos a los científicos el refinamiento posterior de la nomenclatura.
Ahora estamos descendiendo. La ciudad de Chicago se halla en el estado de Illinois, situada en el extremo sur del lago Michigan, una enorme masa de agua fresca dentro del continente. Nos encontramos ahora a alrededor de cien kilómetros de distancia de Chicago, moviéndonos hacia el suroeste sobre el lago Michigan. Movamos la cámara para mostrar lo que los corresponsales y científicos y equipo de a bordo están observando directamente. Esta pantalla especial de alta resolución muestra ahora la superficie del lago Michigan, absolutamente lisa, muy parecida a la superficie del océano en las zonas limítrofes con las áreas metropolitanas. La rejilla es debida, supongo, al proceso de realización de los mapas. Perdón por mi dedo, pero así puedo señalar estas formaciones tan peculiares, vistas anteriormente sobre las aguas del río Hudson, estos singulares círculos verde-amarillos de apariencia viva, o atolones, con las extremadamente complejas líneas que parten del centro a modo de radios de una rueda. No hay explicación conocida para estas formaciones, aunque las imágenes del satélite han mostrado ocasionalmente extensiones de los radios yendo hacia la costa para conectar con los cambios topográficos que tienen lugar en tierra.
¿Perdón? Sí, ya me muevo. Hemos, uh, sido informados de que algunos de estos despliegues han quedado reservados, sólo para nuestros ojos, por así decirlo.
Ahora hemos cambiado de dirección y bajamos en arco sobre Waukegan, Illinois. Illinois es famoso por su llanitud, y también por sus automóviles, siendo Detroit… no, Detroit está en Michigan. Sí. Illinois es conocido por su llana topografía, y Chicago ha sido llamada la Ciudad del Viento, debido a los que soplan desde el lago Michigan. Como podemos ver, la topografía es ahora como una red terrosa muy parecida a los terrenos de labor, aunque en vez de rejas y cuadrados, las divisiones son ovoideas —quiero decir elípticas— o circulares, con círculos más pequeños dentro de otros mayores. En el centro de cada círculo se halla un montículo, una especie de punto que recuerda al cono central de los cráteres lunares. Estos conos —sí, ya veo, son en realidad pirámides en forma de cono, con peldaños concéntricos o hileras a los lados—. Las cimas de esos conos son de color naranja, parecido al traje de vuelo que llevo puesto. Naranja o butano, muy chillón.
Hemos disminuido la velocidad considerablemente. Las alas oscilantes han sido desplegadas y ahora sobrevolamos Evanston, al norte de Chicago. No se ve rastro de humanidad por ninguna parte. Estamos todos… euh… muy nerviosos ahora, creo que incluso los oficiales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y la tripulación, porque si algo fallara, caeríamos directamente en medio de… Sí, bien, no pensemos en eso. Más abajo y más despacio.
Hemos decidido sobrevolar Chicago debido a que fotografías de satélite y del avión de reconocimiento muestran una concentración de actividad biológica alrededor de lo que antes fue una gran ciudad. Como Chicago era la capital del centro de América, ahora está sirviendo al parecer como de algún tipo de foco, una especie de nudo de comunicaciones quizá entre Canadá y Méjico. Grandes estructuras semejantes a oleoductos llegan a Chicago desde todas direcciones.
En alguna área, los oleoductos se abren en anchos canales y podemos ver el rápido fluir del viscoso líquido verde…Sí. Ahí. ¿Podemos…? Bien, más tarde. Los canales pueden tener medio kilómetro de anchura. Asombroso, imponente.
Unos rumores provenientes de los centros de inteligencia militar en Londres, Wiesbaden y Escocia señalan otro y muy distinto centro de actividad en la costa oeste de Estados Unidos. Los detalles no son públicos, pero, según todos los indicios, Chicago comparte con California suroccidental la distinción de ser primeros puntos de interés para los investigadores. Sin embargo, no volaremos sobre la costa oeste; nuestro aparato no llegaría allí sin repostar de nuevo, y no hay donde hacerlo tan al interior del continente.
Estamos realizando varios giros pronunciados y notamos los efectos de la aceleración. Al pasar sobre las afueras de Oak Park, donde según un mapa desplegado frente a nosotros, no puede ser identificada ni una sola calle o calzada. Y ahora, sobre el mismo Chicago, si puedo juzgar por las proporciones tal vez justamente sobre la avenida Cicero, ahora de nuevo hacia el lago, sí, eso es el puerto Montrose y la carretera de la orilla, y el parque Lincoln, identificable sólo por el perfil contra el lago. Más aceleración, un amplio círculo, sobre la zona del Museo de la Ciencia y la Industria tal vez, todos estamos tratando de averiguarlo.
Y ahora distingo canales, quizá las ramas originales del Ship Canal, y ahora descendemos aproximadamente a mil metros, una altura muy peligrosa, porque no tenemos ni idea de hasta dónde pueden extenderse esos organismos. Dios mío, estoy asustado. Todos lo estamos. Ahora pasamos sobre… sí…
Jesús. Perdonen. Debían ser los corrales de ganado, los Union Stockyards.
Seguramente eso era. Casi no podemos distinguirlos, pero el piloto ha subido de golpe y ahora nos dirigimos hacia el sur. Lo que hemos visto…
Perdón.
Me estoy enjugando los ojos, por el terror, el asombro, porque no he visto nada igual en todas las horas que llevamos sobrevolando esta tierra de pesadilla. Las cámaras con teleobjetivos nos han mostrado detalles de lo que en otro tiempo debieron ser los famosos corrales de concentración de ganado de Chicago, los Union Stockyards. Si nos paramos a considerar la enorme masa de criaturas vivientes —cerdos, reses— concentradas en esas áreas, quizá no deberíamos sorprendernos o impresionarnos tanto. Pero las mayores criaturas vivas que he visto han sido las ballenas, y esto excede en tamaño a la mayor ballena por no sé cuánto exactamente. Enormes huevos marrones y blancos, ¿pueden estar empollando? Quizá sobre la tierra. Mayores que los dinosaurios, aunque sin piernas discernibles, ni cabeza, ni cola. No informes, sin embargo, con extensiones y prolongaciones, lisas o rodeadas de poliedros, es decir, icosaedros o dodecaedros, con patas como las de los insectos, patas que pueden tener dos o tres metros de grosor. Las criaturas ovoideas o lo que quiera que sean pueden llenar fácilmente un campo de rugby cada una.
Sí, sí, nos acaban de decir… acaban de informarnos de que hay criaturas aéreas, formas de vida con las que por poco chocamos hace unos segundos, parecidas a rayas gigantescas desplegadas, o a murciélagos, también marrón y blanco. Iban hacia el sur, y parecían formar un escuadrón o bandada. Dispensen.
Dispensen.
Corta el sonido. Corta el sonido, maldita sea. Y aparta de mí el objetivo.
(Pausa de cinco minutos).
Aquí estamos de nuevo, y disculpen por la demora. Soy humano y… bueno, a veces sujeto a algún momento de pánico. Espero que esto sea comprendido. Y yo mismo estoy maravillado ante la calma y pericia de los… uh… los oficíales y la tripulación de este avión, profesionales todos, y muy buenos. Acabamos de pasar sobre Danville, Illinois, y en breve… dentro de unos segundos estaremos sobre Indianápolis. Hemos observado cambios en el carácter del paisaje, o podríamos decir biopanorama, que sobrevolamos, cambios de color y de forma, pero no podemos interpretar nada de lo que vemos. Es como si hubiéramos sobrevolado un planeta totalmente desconocido, y aunque nuestros dos científicos han estado analizando datos y escribiendo notas sin parar, siguen demasiado ocupados como para darnos cualquier teoría o hipótesis que puedan tener.
Indianápolis se extiende a nuestros pies, y tan indescifrable, misteriosa y…
hermosa y ajena como los otros megaplexos. Algunas de las estructuras aparecen aquí tan altas como los edificios que han reemplazado, algunos de quizá entre cien y doscientos metros de altura, proyectando ahora sombras a la luz de la tarde. Pronto el tiempo se invertirá para nosotros, como si dijéramos, al dirigirnos hacia el este-sureste, y el sol se ocultará. Las sombras se alargan sobre el biopanorama, la atmósfera es muy clara —no hay industria, ni automóviles-; sin embargo, ¿quién puede decir el tipo de polución que un paisaje vivo puede causar? Sea cual sea, no está pasando a la atmósfera.
Sí.
Sí, acaba de sernos confirmado por nuestros científicos. Cuando pasamos rascando Chicago, los detectores indicaban aire virtualmente puro, libre de polución y de humos, y que se refleja en los puros colores del horizonte. El aire es también húmedo y, para la estación del año en que nos encontramos, demasiado templado. El invierno puede no llegar a Norteamérica este año, porque en estos momentos Chicago y las ciudades sobre las que hemos pasado deberían estar cubiertas de nieve, aunque fuera ligeramente. Pero no hay nieves. Cae lluvia, cálida y en grandes gotas —hemos sobrevolado áreas muy nubladas; pero no hay nieve, ni hielo.
Sí. Sí. Yo también lo he visto. Lo que parecía una bola de fuego, una especie de meteoro, quizá, notable. —Y varios más, aparentemente.
(Voces al fondo, muy altas, ruido de alarma.)
Dios mío. Eso era al parecer un vehículo o vehículos de re-entrada en la alta atmósfera, a docenas de kilómetros de nosotros. Los detectores de a bordo señalan una fuerte radiación. Los pilotos y oficiales han activado todos los sistemas de emergencia y nos estamos alejando del área a gran velocidad, con…
sí, con sí… no, bajamos en picado, presentando, creo, un perfil posterior al objeto.
Se dice aquí que la bola de fuego era similar al perfil de un vehículo de reentrada, un misil nuclear, un ICBM quizá, y no ha vuelto a repetirse, por supuesto, no. ¿Cómo podría estar aquí? No se ha marchado y ahora…
(Más voces confusas; más alarmas.)
Creo que ya no podemos remontar. Hemos perdido la mayor parte del instrumental. Las máquinas se han parado y no tenemos energía. Todavía podemos transmitir por radio pero…
(Fin de la transmisión del RB-1H. Final del hilo directo Lloyd Upton EBN. Final de la telemetría científica.)
34
Bernard estaba tendido sobre el camastro, con una pierna colgando sobre el borde y la otra flexionada, con el pie apoyado en el colchón. No se había afeitado ni bañado en una semana. Tenía la piel profundamente marcada por filamentos blancos, y en las piernas prominencias desde la espinilla hasta la base de los dedos de los pies. Incluso parecía llevar pantalones acampanados.
No le importaba. Descontando sus sesiones diarias de una hora con Paulsen— Fuchs y sus diez minutos de ejercicio físico, se pasaba la mayor parte del tiempo tumbado, con los ojos cerrados, en comunicación con los noocitos. El resto del tiempo trataba de descifrar el lenguaje químico. Había recibido poca ayuda de los noocitos. La última conversación sobre el tema había tenido lugar tres días antes.
Tu concepción no es completa, no es correcta.
—No ha terminado todavía.
¿Por qué no dejas a tus compañeros proceder con el trabajo? Puede lograrse más si dedicas tu atención a tu interior.
—Sería más sencillo si simplemente nos dijerais cómo os comunicasteis…
QUISIÉRAMOS poder ser más puros contigo, pero los grupos de mando creen que la discreción es mejor ahora.
—Sí, por supuesto.
Los noocitos, así pues, le ocultaban cosas, como a los investigadores del exterior de la cámara. Pharmek, a cambio, ocultaba cosas a Bernard también.
Bernard sólo podía tratar de adivinar sus razonamientos; no los relacionaba con la paulatina reducción de noticias y de descubrimientos en la investigación que Paulsen-Fuchs le hacía. De todas maneras, no importaba mucho; Bernard ya tenía bastante trabajo ajustándose a las interacciones de los noocitos.
La terminal estaba todavía en marcha, vomitando datos que habían sido suministrados al computador hacía tres días. Las líneas rojas habían reemplazado ya totalmente a los números. De vez en cuando, se les unían unas líneas azules.
La curva determinada por sus longitudes se suavizaba a medida que, byte a byte, la química era convertida en un lenguaje matemático intermedio, que en la fase siguiente se traducía a una especie de anotación en lógica formal y en inglés. Pero faltaban semanas y meses para el advenimiento de esa última fase.
Al fijar su atención en la memoria del ordenador, desencadenó una interrupción atípica por parte de los noocitos.
Bernard. Todavía trabajas sobre nuestra música en la sangre.
¿No había Ulam empleado una vez esa expresión?
¿Es que DESEAS unirte a nosotros en ese nivel? No habíamos considerado esa posibilidad.
—No entiendo bien lo que sugerís.
La parte de ti que se mantiene al margen de toda comunicación puede ser codificada, activada, devuelta. Sería como un SUEÑO, sí entendemos bien lo que eso significa. (ANOTACIÓN: Sueñas todo el tiempo. ¿Lo sabías?)
—¿Puedo convertirme en uno de vosotros?
Creemos que eso es correcto. Tú ya eres uno de nosotros. Hemos codificado partes de ti en muchos equipos de proceso. Podemos codificar tu PERSONALIDAD y completar el círculo. Serás uno de nosotros —temporalmente, si así lo eliges—. Podemos hacerlo ahora mismo.
—Tengo miedo. Tengo miedo de que me robéis el alma de dentro…
Tu ALMA está ya codificada, Bernard. No comenzaremos a menos que recibamos permiso de todos tus fragmentos mentales.
—¿Michael? —La voz de Paulsen-Fuchs interrumpió la conversación. Bernard sacudió la cabeza y miró hacia la ventana de la cámara de observación—.
¿Michael? ¿Estás despierto?
—He sido… despertado. ¿Qué pasa?
—Hace unos días nos diste permiso para que Sean Gogarty pudiera visitarte.
Está aquí ahora.
—Sí, sí —Michael se puso en pie—. ¿Está ahí contigo? Veo borroso.
—No. Está ahi fuera. Me imagino que querrás vestirte y asearte antes.
—¿Por qué? —replicó Bernard algo enojado—. Por más que me afeite no voy a resultar una visión agradable.
—¿Quieres verle tal como estás?
—Sí. Hazle entrar. Has interrumpido algo muy interesante, Paul.
Sean Gogarty, profesor de Física Teórica en el Kings College de la Universidad de Londres, pasó a la cámara de observación y se llevó la mano hacia los ojos para mirar hacia el laboratorio de aislamiento. Su rostro era abierto, amistoso, nariz larga y afilada, dientes prominentes. Era alto y se notaba que se cuidaba, y sus brazos parecían bien musculados bajo su chaqueta de lana irlandesa. Su sonrisa se desvaneció y sus ojos se entornaron tras unas modernas gafas estilo aviador al mirar hacia Bernard.
—Doctor Bernard —dijo en agradable acento irlandés con un toque de Oxford.
—Doctor Gogarty.
—Profesor, es decir, sólo Sean, por favor. Me gusta evitar los títulos.
—Entonces llámeme Michael. ¿Lo soy, de verdad?
—Sí, bien, en su caso… eh… será un poco difícil dirigirse a usted así. Yo sé de usted, y estoy seguro de que en cambio usted no ha oído nunca hablar de mí, eh, Michael —otra vez una sonrisa, pero insegura, incómoda. Como sí, pensó Bernard, hubiera esperado encontrarse con un ser humano y viera…
—Paul me ha informado de una parte de su trabajo. Usted me sobrepasa un poco, Sean.
—Mi área de estudio es otra. Este asunto, este incidente de su país también me sobrepasa a mí, estoy seguro. Hay unas cuantas cosas de las que me gustaría hablar con usted, Michael, y con alguien más.
Paulsen-Funchs miraba a Gogarty con alguna aprensión. Sin lugar a dudas, esta reunión sería sancionada por varios gobiernos, pensó Bernard, o no hubiera llegado a tener lugar, pero Paul estaba todavía inseguro.
—Mis colegas, entonces —Bernard hizo un gesto hacia Paulsen-Fuchs.
—No se trata de sus colegas humanos —dijo Gogarty.
—Mis noocitos.
—¿Noocitos? —Sí, sí, entiendo. Sus noocitos. Teilhard de Chardin hubiera aprobado esa denominación, creo.
—Últimamente no he pensado mucho en Teilhard de Chardin —dijo Bernard—, pero podría no resultar un mal guía.
—Sí, bien, estoy aquí casi de incógnito, y mi tiempo ha sido limitado. Tengo una hipótesis que quisiera proponerle, y quisiera que usted y sus pequeños colegas me dieran su opinión.
—¿Cómo consiguió información detallada sobre mí y sobre los noocitos? — preguntó Bernard.
—Los expertos de toda Europa han sido informados. Alguien vino a mí siguiendo una corazonada. Espero que esto no afecte a su carrera. No soy muy respetado por todos mis colegas, doctor Bernard… Michael. Mis ideas son un poco demasiado avanzadas, según ellos.
—Vamos a escucharlas —dijo Bernard, impacientándose.
—Sí. ¿Me imagino que no ha oído mucho acerca de la mecánica de la información?
—Ni palabra —dijo Bernard.
—Estoy trabajando en un campo muy especializado de esa rama de la física — un área que todavía no está reconocida—, los efectos del proceso de la información sobre el espacio-tiempo. Se lo expongo brevemente porque los noocitos pueden saber ya más que yo, y les será más fácil explicárselo a usted…
—No cuente con ello. Les gusta lo complejo, y a mí no.
Gogarty hizo una pausa y se sentó, completamente callado durante varios segundos. Paulsen-Fuchs le miró con un transitorio toque de ansiedad.
—Michael, he reunido una gran cantidad de estructura teórica que apoya el siguiente aserto —respiró hondo—. El proceso de la información, más exactamente, de la observación, tiene un efecto sobre los acontecimientos que tienen lugar en el espacio-tiempo. Los seres conscientes juegan un papel integral en el universo; fijamos sus límites, determinamos en gran medida su naturaleza, tanto como determinamos nuestra propia naturaleza. Tengo razones para creer — aunque de momento sólo sea una hipótesis— que lo que hacemos no es tanto descubrir leyes físicas como colaborar en ellas. Nuestras teorías son examinadas a la luz de nuestras pasadas observaciones tanto por nosotros como por el universo. Si el universo está conforme en que los pasados acontecimientos no son contradecidos por una teoría, la teoría se convierte en un modelo. El universo prosigue con el. Cuanto mejor se adapte la teoría a los hechos, mayor será su duración, si es que llega a durar. Luego deslindamos el universo en territorios, siendo núestro territorio particular, en tanto que seres humanos, el más inequívoco. No hay contacto extraterrestre, sabe… Si existen otros seres en otro lugar que la Tierra, ellos ocuparían sin embargo, otros territorios de teoría. No caben mayores diferencias entre las teorías de los diferentes territorios, el universo, después de todo, juega el papel principal, pero sí pueden esperarse diferencias menores.
»Las teorías no pueden ser efectivas por siempre. El universo cambia sin cesar; podemos imaginarnos regiones de la realidad en evolución hasta que nuevas teorías sean necesarias. Hasta aquí, la raza humana no ha generado ni de cerca la densidad o cantidad de proceso de información —computación, pensamiento, etcétera— para manifestar ningunos efectos verdaderamente obvios sobre el espacio-tiempo. No hemos creado teorías lo suficientemente completas para que recojan la realidad de la evolución. Pero todo esto ha cambiado, y muy recientemente.
Escucha cuidadosamente a GOGARTY.
Bernard se animó y empezó a prestar más atensión.
—Si tuviera tiempo para presentar mis matemáticas, mis correlaciones con la mecánica formal de la información y la electrodinámica cuántica… ¡y si usted pudiera entenderme!
—Le estoy escuchando. Le estamos escuchando —Sean Gogarty abrió más los ojos.
—Los… ¿noocitos? ¿Han respondido?
—No les ha dado usted mucho a lo que puedan responder. Continuúe, Profesor.
—Hasta ahora, la unidad más densa de proceso de información en este planeta era el cerebro humano… ligera inclinación de cabeza ante los cetáceos, tal vez, pero sin tanto estímulo y proceso, mucho más insular, diría yo. Cuatro, cinco billones de personas pensando cada día. Pequeños efectos. El tiempo se cierne, pequeños estremecimientos en su seno, ni siquiera mensurables. Nuestros poderes de observación —nuestro poder para formular teorías efectivas— no es lo suficientemente intenso como para desencadenar los efectos que he descubierto por medio de mi trabajo. ¡Nada en el sistema solar, ni tal vez tampoco en la galaxia!
—Está usted divagando, profesor Gogarty —dijo Paul-sen-Fuchs. Gogarty le dirigió un irritado gesto de asentimiento y fijó sus ojos en Bernard, como buscando su apoyo.
Lo que dice es de interés.
—Está llegando a la cuestión, Paul, no le des prisa.
—Gracias. Muchas gracias, Michael. Lo que digo es que ahora tenemos condiciones suficientes para causar los efectos que he descrito en mis informes.
No sólo cuatro o cinco billones de individuos conscientes, Michael, sino trillones…
quizá billones de trillones. La mayoría de ellos en Norteamérica. Diminutos, muy densos, y enfocando su atención sobre todos los aspectos de lo que les rodea, de lo más pequeño a lo más grande. Observando todo lo que hay a su alrededor y teorizando sobre lo que no observan. Los observadores y los teorizadores pueden fijar la forma de los acontecimientos, de la realidad, en formas muy significativas.
No hay nada, Michael, sino información. Todas las partículas, toda la energía, e incluso el mismo tiempo y el espacio, no son en última instancia sino información.
La verdadera naturaleza, el tono del universo puede ser alterado, Michael, ahora mismo. Por los noocitos.
—Sí —dijo Bernard—. Sigo escuchándole. Algo no manifiesto… la evidencia.
—Hace dos días —dijo Gogarty, más animado, con su cara enrojeciendo por la excitación—, la Unión Soviética lanzó un ataque nuclear a gran escala sobre Norteamérica. Al contrario que sobre Panamá, ni uno solo de los misiles estalló.
Bernard miró a Paulsen-Fuchs, primero con cierto resentimiento, y luego divertido. No le habían dicho nada sobre esto.
—La Unión Soviética no es tan torpe construyendo misiles, Michael. Podía haber sido un holocausto. No lo fue. Ahora he recopilado varios gráficos impresionantes sobre las observaciones y la información. Una fuente muy importante la ha constituido un avión de reconocimiento americano, que transportaba a científicos y reporteros sobre Norteamérica, con una emisión en directo que se escuchaba en Europa vía satélite. El avión estaba en mitad de Estados Unidos cuando el ataque. El avión, al parecer, cayó, pero no por el ataque en sí. Nadie está seguro de por qué se estrelló, pero la manera en que la telemetría y comunicaciones se cortaron… Todo el suceso encaja perfectamente en mi teoría. No sólo esto, sino que en diferentes lugares alrededor del globo fueron sentidos efectos muy peculiares. Silencios en comunicaciones radiofónicas, interrupciones de la energía, fenómenos meteorológicos. Incluso, en la órbita geosincrónica, dos satélites separados entre sí por doce mil kilómetros tuvieron fallos de funcionamiento. Al introducir los efectos y coordenadas de los incidentes en nuestro computador, éste produjo el siguiente perfil del campo de cuatro espacios. —Sacó de su cartera una foto de una imagen de computador.
Bernard intentó forzar la vista para ver mejor. Su visión se aguzó súbitamente.
Podía distinguir el grano del papel fotográfico.
—Como la pesadilla de un levantador de pesas —dijo.
—Sí, un poco retorcido —reconoció Gogarty—. Esta es la única imagen que tiene sentido a la luz de la información. Y nadie puede encontrarle el sentido a esta imagen sino yo. Me temo que esto ha hecho que mis hipótesis suban de precio en el mercado científico. Si estoy en lo cierto, y así lo creo, estamos en dificultades mucho mayores de lo que creíamos, Michael… o mucho menores, según el tipo de dificultad de que se hable.
Bernard notaba cómo el diagrama era intensamente absorbido. Los noocitos habían abandonado el constante bombardeo sobre su mente durante unos segundos.
—Le está dando a mis pequeños colegas mucho en qué pensar. Sean.
—Sí, ¿y sus reacciones?
Bernard cerró los ojos. Después de unos segundos, los abrió de nuevo y sacudió la cabeza.
—Ni una palabra —dijo—. Lo siento, Sean.
—Bueno, no esperaba gran cosa. Paulsen-Fuchs miró su reloj.
—¿Es todo, doctor Gogarty?
—No. Aún no. Michael, la plaga no puede extenderse más allá de Norteamérica. O más bien, más allá de un círculo de siete mil kilómetros de diámetro, si los noocitos han cubierto ese área del globo.
—¿Por qué no?
—Por lo que le he estado diciendo. Ya son demasiados. Si se extienden más allá de ese radio, crearían algo muy peculiar, una porción de espacio-tiempo observada de demasiado cerca. El territorio no podría evolucionar. Demasiados teóricos brillantes, ¿no lo ve usted? Habría una especie de estado de congelación, una ruptura a nivel cuántico. Una singularidad. Un agujero negro de pensamiento.
El tiempo resultaría gravemente distorsionado y los efectos destruirían la Tierra.
Sospecho que ya han limitado su crecimiento, dándose cuenta de esto. —Gogarty se secó la frente con un pañuelo y suspiró otra vez.
—¿Cómo consiguieron que los misiles no detonaran? —preguntó Bernard.
—Yo diría que han aprendido cómo crear bolsas de observación aisladas, muy poderosas. Engañan a trillones de observadores que establecen una bolsa temporal, pequeña, de espacio-tiempo alterado. Una bolsa donde los procesos físicos son lo bastante distintos como para evitar que los misiles explosionen. La bolsa no dura mucho, por supuesto —el universo está en violento desacuerdo con ella—, pero lo bastante como para evitar el holocausto.
—Hay una pregunta crucial —continuó—. ¿Están sus noocitos en comunicación con Norteamérica?
Bernard escuchó internamente y no recibió respuesta.
—No lo sé —dijo.
—Pueden estar en comunicación, sabe, sin usar la radio ni ningún otro medio conocido. Si pueden controlar los efectos que tienen localmente, pueden crear olas de tiempo sutilmente interrumpidas. Me temo que nuestros instrumentos no son lo bastante sensibles como para detectar tales señales.
Paulsen-Fuchs se puso en pie y señaló su reloj.
—Paul —dijo Bernard—, ¿es ésa la razón, por la que se me proporcionan menos noticias? ¿Por qué no se me dijo nada del ataque soviético?
Paulsen-Fuchs no contestó.
—¿Hay algo que pueda hacer usted por el señor Gogarty? —preguntó.
—No inmediatamente. Yo…
—Entonces le dejaremos que reflexione.
—Espere un momento, Paul. ¿Qué demonios sucede? Al señor Gogarty le gustaría obviamente pasar mucho más tiempo conmigo, y a mí con él. ¿Por qué todas estas limitaciones?
Gogarty les miró a ambos, visiblemente desconcertado.
—Seguridad, Michael —dijo Paulsen-Fuchs—. Los pequeños lanzadores comprenden.
La reacción de Bernard fue una súbita y ruidosa carcajada.
—Me ha gustado conocerle, profesor Gogarty —dijo.
—Y a mí a usted. —Contestó Gogarty. El sonido de la cámara de observación fue desconectado y los dos hombres salieron. Bernard se metió tras la cortina del lavabo para orinar. Su orina tenía un color purpúreo.
¿No estás a. cargo de ellos? ¿Ellos mandan sobre ti?
—Por si todavía no os habéis dado cuenta, soy mortal. ¿Qué le pasa a mis orines? Están rojos.
Feniles y ketones siendo descargados. Hemos de PASAR MAS TIEMPO estudiando tu nivel jerárquico.
—Tengo para rato —dijo en voz alta—. Ahora tengo para mucho rato.
35
El fuego crepitaba alegremente y proyectaba anchas y confusas sombras de árbol sobre los viejos edificios de Fort Tejón. April Ulam, en pie, miraba hacia el otro lado rodeándose con los brazos, mientras su desgarrado vestido ondeaba levemente a la fría brisa del atardecer. Jerry meneó el fuego con un palo y miró a su gemelo.
—¿Entonces, qué es lo que vimos?
—El infierno —dijo John con firmeza.
—Hemos visto Los Angeles, caballeros —dijo April desde la oscuridad.
—Yo no reconocí nada —dijo John—. Ni siquiera Livermore, ni los campos de labranza. Quiero decir…
—Allí no había nada real —concluyó Jerry por él—. Todo daba… vueltas.
April avanzó y se recogió el vestido para sentarse sobre un leño.
—Creo que deberíamos decirnos lo que vimos, describiéndolo lo mejor que podamos. Empezaré yo, si queréis.
Jerry se encogió de hombros. John siguió mirando hacia el fuego.
—Creo que reconocí los perfiles del valle de San Fernando. Hace diez años que visité Los Angeles por última vez, pero recuerdo que subí a las colinas, y allí estaba Burbank, y Glendale… No me acuerdo de cómo eran entonces. Había bruma. Hacía calor, no como ahora.
—La bruma está allí todavía —dijo Jerry—. Pero ya no es la misma.
—Bruma púrpura —dijo John, meneando la cabeza y riendo.
—Ahora, si estáis de acuerdo en que vimos el valle…
—Sí —dijo Jerry—. Debía ser eso.
—Entonces había algo en el valle, diseminado por allí.
—Pero no era sólido. No estaba hecho de material sólido —dijo John lentamente.
—Conforme —contestó April—. ¿Energía, entonces?
—Parecía una pintura de Jackson Pollock flotante —dijo Jerry.
—O un Picasso —agregó John.
—Caballeros, estoy de acuerdo, pero discerniría un poquito. A mí me pareció mucho más un Max Ernst.
—A ese no le conozco —dijo Jerry—. Había algo girando dentro. Un tornado.
April asintió.
—Sí, ¿Pero qué clase de tornado? John aguzó la vista y se frotó los ojos.
—Más ancho por abajo, y con todo tipo de puntas saliendo hacia afuera como rayos, pero no brillaban. Como sombras de rayos.
—Exacto —dijo John—. Luego desaparecerían.
—Un tornado bailando, quizá —sugirió April.
—Sí —dijeron los gemelos.
—Vi trenes y discos que entraban y salían, bajo el tornado —continuó ella—. ¿Y vosotros?
Los hermanos movieron la cabeza al unísono.
—Y sobre las colinas, luces que se movían, como si fueran luciérnagas que volaban hacia el cielo. —Tenía otra vez aspecto exaltado, y miraba hacia el fuego soñadora. John apoyó la cabeza en las manos y continuó meneándola.
—No era real —dijo.
—No, claro. No era real en absoluto. Pero debe haber alguna relación con lo que hizo mi hijo.
—Mierda —dijo John.
—No —dijo Jerry—. Yo la creo.
—Si empezó en La Jolla y se ha extendido por todo el país, entonces ¿dónde es más antiguo y está más establecido?
—En La Jolla —dijo Jerry, mirándola expectante—. ¡Quizá empezó en la Universidad de California del Sur! April dijo que no con la cabeza.
—No, en La Jolla, donde mi hijo vivía y trabajaba. Pero se extendió rápidamente por encima y por debajo de la costa. De modo que está uniforme quizá hasta San Diego, y ese lugar constituye el centro.
—Qué gilipollez —dijo John. April continuó.
—No podemos llegarnos hasta La Jolla, con todo eso por en medio. Y yo he venido aquí para estar con mi hijo.
—Está más loca que una cabra —dijo John.
—No sé por qué ustedes, caballeros, se salvaron —dijo April—. Pero es obvio por qué me he salvado yo.
—Por que usted es su madre —dijo Jerry, riendo y moviendo la cabeza como si hubiera logrado una importante deducción.
—Exactamente —dijo April—. Así que, caballeros, mañana volveremos sobre la colina, y si lo desean, pueden unirse a mí, pero iré yo sola si se da el caso, para reunirme con mi hijo. Jerry se calmó.
—April, eso es una locura. ¿Qué pasa si resulta ser extremadamente peligroso, como una gran tormenta eléctrica o una planta nuclear descompuesta?
—No hay grandes plantas nucleares en Los Angeles —dijo John—. Pero Jerry tiene razón. Es una locura estúpida el pretender meterse en aquel infierno.
—Si mi hijo está allí, no sufriré daño —dijo April. Jerry atizó el fuego vigorosamente.
—Yo la llevaré —dijo—. Pero no me meteré ahí con usted.
John lanzó a su hermano una mirada dura y grave.
—Estáis pirados los dos.
—Si no, puedo ir andando —dijo April, decidida.
Jerry estaba de pie con los brazos en jarras, mirando a su hermano con resentimiento y a April Ulam, mientras caminaban hacia el camión. Una dulce niebla rosada salía de la hondonada de Los Angeles y se elevaba hasta la altura de los árboles sobre Fort Tejón, filtrando la luz de la mañana y eliminando las sombras, fantasmagóricamente.
—¡Eh! —dijo John—. Maldita sea, qué pasa! No me dejéis. —Se puso a correr tras ellos.
El camión recorría las alturas de las colinas sobre la desierta autopista, y ellos miraban hacia el remolino de allí abajo. Tenía un aspecto muy distinto a la luz del día.
—Es como lo que siempre soñasteis, todo liado y a la vez —dijo Jerry mientras conducía resueltamente.
—No es una mala descripción —asintió April—. Un tornado de sueños. Quizá sean los sueños de todo el mundo que han sido asimilados por el cambio.
John puso ambas manos sobre el parabrisas y miró fijamente hacia abajo de la carretera.
—Queda como una milla —dijo—. Luego tenemos que parar.
Jerry asintió con un rápido movimiento de cabeza. El camión disminuyó su velocidad.
A menos de siete kilómetros por hora, se acercaron a una cortina de vapores verticales de niebla movediza. La cortina se alargaba a varias docenas de pies por encima de la carretera y hacia cada lado, ondulándose alrededor de vagas formas anaranjadas que pudieron ser anteriormente edificios.
—Jesús, Jesús —decía John.
—Alto —dijo April. Jerry detuvo el camión. April miró firmemente a John hasta que éste abrió la puerta y bajó para que ella pudiera salir. Jerry puso el punto muerto y echó el freno de mano, luego salió por el otro lado.
—Ustedes, caballeros, están echando de menos a seres queridos, ¿no es así?
—preguntó April alisándose su andrajoso vestido. El remolino rugía a lo lejos como un huracán, rugía y silbaba, y desprendía una especie de lluvia enlodada.
John y Jerry asintieron.
—Sí, mi Vergil está ahí, sé que está, ellos deben estar ahí también. O podemos llegar hasta donde están desde allí.
—Eso es una locura absurda —dijo John—. Mi mujer y mi chaval no pueden estar ahí.
—¿Por qué no? ¿Están muertos? John la miró fijamente.
—Usted sabe que no. Yo sé que mi hijo no ha muerto.
—Usted es bruja —dijo Jerry, en tono menos acusador que admirativo.
—Algunos han dicho eso de rní. El padre de Vergil lo dijo antes de abandonarme. Pero vosotros lo sabéis, ¿verdad?
John se puso a temblar. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Jerry miraba hacia la cortina con una mueca indefinida.
—¿Están ahí, John? —preguntó a su hermano.
—No lo sé —dijo John, sorbiendo y secándose la cara con el brazo.
April se dirigió hacia la cortina.
—Gracias por su ayuda, caballeros —dijo. Al entrar, se puso borrosa como una mala imagen televisiva, y luego se desvaneció.
—¡Mira eso! —dijo John, tembloroso.
—Tiene razón —dijo Jerry—. ¿No lo sientes?
—¡No lo sé! —gimió John—. Cristo, hermano, no lo sé.
—Vamos a buscarles —dijo Jerry, cogiendo a su hermano de la mano. Tiró de él levemente. John se resistía. Jerry volvió a tirar con más fuerza.
—De acuerdo —dijo John, más tranquilo—. Juntos. El uno al lado del otro, bajaron unos cuantos metros de autopista y se adentraron a través de la cortina.
36
Sintió un calambre en la pierna al llegar a la planta ochenta y dos. Se retorció y gritó, cayendo por las escaleras y dándose un golpe en la cabeza con la barandilla. Se hizo daño con el borde de un peldaño justo bajo la rótula. Se le cayeron la linterna y la radio sobre el descansillo de cemento. La botella de agua golpeó contra dos escalones y se reventó, empapándola y derramándose toda mientras la miraba, paralizada por el pánico. Parecieron pasar horas —aunque probablemente sólo fueron unos minutos— antes de que pudiera levantarse de allí. Se tumbó de espaldas, con los ojos borrosos por las ganas de llorar y el no quedarle más lágrimas.
Con un chichón en la frente, una pierna que casi no podía mover, poca comida y sin agua; asustada, dolorida, y con treinta pisos todavía por subir. La linterna parpadeó y se apagó, dejándola en completa oscuridad. «Mierda», gritó. Su madre deploraba esa palabra todavía más que tomar el nombre de Dios en vano. Como no eran una familia particularmente religiosa, esa era una infracción menor, sólo odiosa si se profería frente a personas que podían ofenderse. Pero decir «mierda» era lo último, una muestra de malas maneras, mala educación o simplemente una recapitulación ante los más bajos instintos.
Suzy intentó levantarse y volvió a caer, con un horrible dolor de nuevo en la orilla. «Mierda, mierda, MIERDA!», gritó de nuevo. «Ponte mejor, por favor, ponte mejor». —Trató de frotarse la rodilla, pero sólo logró que le doliera más.
Tanteó alrededor buscando la linterna y la encontró. La sacudió y consiguió que se encendiera de nuevo, y para tranquilizarse dirigió el haz hacia las láminas marrones y blancas y hacia los filamentos que todavía no la habían alcanzado.
Miró a la puerta del piso ochenta y dos y supo que no podría seguir subiendo en bastante rato, quizá en tado el resto del día. Se arrastró hacia la puerta y echó un vistazo hacia la radio mientras intentaba alcanzar el pomo. La radio se había quedado sobre el rellano; se había caído allí con gran estrépito al desplomarse ella. Por un momento pensó que podía dejarla allí, pero aquel transistor significaba algo muy especial para ella. Era la única cosa humana que le quedaba, la única cosa que todavía le hablaba. Quizá pudiera encontrar otra en el edificio, pero no podía arriesgarse al silencio. Intentando mantener recta su herida rodilla, se arrastró hacia ella.
El atravesar la pesada puerta de incendios resultó en más miseria y más magulladuras, porque le batió en pleno brazo, pero finalmente pudo tumbarse otra vez sobre la alfombra del rellano de los ascensores, mirando hacia el techo acústico que tenía sobre su cabeza. Se dio la vuelta hasta quedar tumbada sobre el estómago, alerta por si algo se movía.
Tranquilidad, silencio.
Lentamente, intentando conservar sus fuerzas, se arrastró por el rellano hacia la esquina.
Pasado un tabique de cristal, todo el piso estaba cubierto de mesas para dibujar, con patas blancas esmaltadas sobre la moqueta beige, y lámparas negras dispuestas como otros tantos pájaros de cuello ajustable. Cojeando por entre las mesas y los sofás, se apoyó en el escritorio más cercano, con los ojos brillantes de agotamiento y dolor. Había cianotipias sobre la mesa. Se encontraba en el estudio de un arquitecto. Miró uno de los dibujos desde más cerca. Eran planos para un barco. De modo que estaba en la oficina de unas personas que diseñaban embarcaciones. «¿Y a mí qué me importa?», se dijo.
Se sentó sobre un taburete alto con las ruedecillas fijas. Con un pie, intentó desbloquearlas durante medio minuto, lo consiguió y se deslizó por entre las mesas, sirviéndose de los bordes de éstas para darse impulso.
Otra larga pared de cristal separaba el área de dibujo de los pequeños departamentos de oficinas. Se detuvo para observar. Ya no tenía ningún miedo.
Lo había ahogado al marcharse de allí. Ya habría más terror preparado para la mañana siguiente, pensó, pero por ahora no lo echaba de menos. Simplemente, observaba.
Los cubículos de oficinas estaban llenos de cosas que se movían. Eran tan extrañas que durante un buen rato no supo cómo interpretarlas. Discos con pies de caracol que se arrastraban sobre el cristal, con los bordes literalmente encendidos. Una cosa fluida y sin forma, como una burbuja de cera o de lava, se agitaba en otro cubículo, alargándose en negras cuerdas o cables que se estiraban y echaban chispas; la burbuja era verde fluorescente en los lugares en que rozaba el cristal o los muebles. En el último cubículo, un bosque de palos escalados, sugiriendo la forma de patas de pollo, se inclinaba y oscilaba en una imposible brisa.
—Es de locos —dijo—. No significa nada. No pasa nada porque todo esto no tiene sentido.
Se fue rodando más allá de los cubículos hacia las lejanas ventanas. El resto del piso parecía despejado, no había ni ropas esparcidas. Vistos desde el otro extremo, los cubículos parecían acuarios llenos de exóticas criaturas marinas.
Tal vez estaba a salvo. Normalmente, las cosas que están en los acuarios no salen. Intentó autoconvencerse de que estaba a salvo, pero en realidad no importaba mucho. Por el momento, no había ningún otro sitio a dónde pudiera ir.
Se le había hinchado la rodilla, y los téjanos le oprimían. Pensó cortarlos, y luego decidió que era más sencillo quitárselos. Con un ligero gruñido, bajó del taburete y se apoyó contra un armario. Levantando las caderas, balanceándose sobre una sola pierna, se esforzó por quitarse los téjanos sin tocarse la hinchazón.
La rodilla no estaba todavía muy fea, sólo entumecida y enrojecida bajo la rótula. Se la tocó y se sintió desvanecer, no por el dolor, sino simplemente porque estaba exhausta. Ya no quedaba nada de Suzy McKenzie. El viejo mundo se había marchado primero, hasta que no quedó nada más que los edificios, que, sin gente, eran como esqueletos sin carne. Ahora una nueva carne se estaba moviendo para recubrir los esqueletos. Pronto la vieja Suzy McKenzie desaparecería también, sin dejar nada tras de sí más que una sombra cómica.
Volvió la cara hacia el norte, por el lado del armario y sobre un archivador bajo.
Allí estaba el nuevo Manhattan, una ciudad de tiendas de campaña con rascacielos por mástiles de sostén; una ciudad hecha de bloque de juguete y reordenada bajo unas mantas. A la puesta del sol, color marrón y amarillo, dulzón y brillante. Novísima York, rellena de ropas vacías.
La vieja Suzy volvió a caer sobre la alfombra, apoyó la cabeza sobre sus brazos y empujó sus vacíos téjanos bajo su rodilla para mantenerla un poco en alto.
«Cuando me despierte —se dijo—, seré una supermujer, brillante y resplandeciente. Y sabré lo que ha pasado.» En su interior, sin embargo, comprendía que se iba a despertar de una manera normal, y que el mundo sería el mismo.
—No es un buen trato —murmuró.
En la oscuridad, los filamentos crecían silenciosamente sobre la moqueta, entrando en los cubículos de cristal con su ascendente vitalidad.
37
—Yo no pertenezco a nadie. No soy lo que fui. No tengo pasado. Han cortado mis amarras, y no me queda otro sitio a dónde ir más que a donde ellos quieran llevarme.
—Estoy separado del mundo exterior físicamente, y ahora también mentalmente.
—Mi tarea aquí ha terminado.
—Estoy esperando.
Verdaderamente, ¿DESEAS emprender el viaje entre nosotros, ser uno de nosotros?
—Lo deseo.
Se queda mirando los trazos rojos, verdes y azules del VDT. Los números pierden todo sentido, los mira como si fuera un niño recién nacido. Después, la pantalla, la mesa sobre la que se apoya, la cortina del lavabo y las paredes de la cámara de aislamiento son reemplazadas por una nulidad plateada.
Michael Bernard está atravesando una interfase.
Esta siendo codificado.
Ya no es consciente de todas las sensaciones que implica el estar dentro de un cuerpo. No más escuchas automáticas ni respuestas al deslizarse de los músculos, el burbujear de los fluidos en el abdomen, el empuje y el ronco sonido de la sangre, y los latidos del corazón. Ya no oscila, ni se tensa ni relaja. Es como mudarse de pronto de la ciudad a las profundidades de una silenciosa gruta.
Al principio, el mismo pensamiento es veteado, discontinuo. Si tal cosa es posible, se visualiza a sí mismo en la base del universo, donde todos los átomos y moléculas se combinan y se separan, produciendo silenciosos ruidos como las conchas en el fondo del mar. Se halla suspendido en medio de una actividad silenciosa pero arrebatadora, imposibilitado para analizar su situación o incluso para estar seguro de lo que se trata. Parte de sus facultades son interrumpidas — temporalmente. Luego, ¡tirón! Ya puede criticar, evaluar. El pensamiento discurre como una disociación de hojas sobre césped al empuje de la brisa. ¡Tirón!, ahora como un insistente fluir de gelatina que da vueltas y se aquieta en una fría copa.
El viaje de Bernard no ha empezado todavía. Sigue atrapado en la interfase, ni grande ni pequeño. Una parte de él sigue confiando todavía en su cerebro, tamaño del universo, y continúa empujando el pensamiento a lo largo de las células y no dentro de ellas.
La suspensión se convierte en total inconsciencia, y su pensamiento es estirado como si fuera un hilo que ha de entrar por el diminuto ojo de una aguja ____________________
Lo pequeño explota en él, y su mundo se llena súbitamente de acción y simplicidad. No hay luz, pero hay sonido. Le colma en grandes olas, que no oye sino que siente a través de sus centenares de células. Las células laten, se separan, se contraen conforme a las acometidas del fluido. El está en su propia sangre. Percibe el sabor de la presencia de las células que hacen de él un nuevo ser, y también el de las células que no son directamente suyas. Percibe las raspaduras de los microtúbulos que impulsan su citoplasma. Y, lo que es más notable, percibe —claro está, es la base de toda sensación— el citoplasma en sí.
Esta es ahora la base de su ser, el fluir de las sensaciones eléctricas de la vida en toda su pureza. Distingue el equilibrio sutil que hay entre lo animado y la materia inerte, con sus raíces en orden, jerarquía, interacción. Cooperación. Es un individuo, y a la vez es cada uno de los elementos del equipo, los otros grupos de cien células que discurren en todas direcciones. Los compañeros de la corriente que desciende son distantes, tan aislados químicamente como si estuvieran en el fondo de un pozo; la corriente ascendente es, en cambio, intensa, rica.
No puede confundir los mecanismos de su pensamiento más de lo que podía en su cerebro tamaño de universo. El pensamiento se eleva sobre la química, sobre los intercambios que se dan en su grupo y los procesos que tienen lugar en las células. El pensamiento es la combinación, el lenguaje de toda interacción.
La sensación es intensa en las membranas de sus células. Es ahí donde recibe, siente el aura y la presión de los enormes mensajes moleculares del exterior. Se agarra a un nudo de datos, como un plásmido lo asimila y vierte información desde él, metabolizándola dentro de su ser, duplicando aquellas partes que otros requerirán, otros compañeros. Ahora los nudos vienen deprisa, y a medida que los abre y vierte cada uno de ellos —cada secuencia de moléculas es como una biblioteca—, encuentra migajas y partes de Michael Bernard que vuelven hacia él.
El enorme Bernard es abarcado en un grupo diminuto de cien células. Ahora siente que realmente hay un ser humano en el nivel de los noocitos —él mismo.
Bienvenido.
—Gracias.
La sensación que le produce cualquier miembro del equipo es una diversidad de sabores, todas las variedades posibles de dulzura y riqueza. La camaradería es abrumadora. El ama a su equipo (¿cómo podría amar otra cosa?). El es parte íntegra a cambio amada y necesitada.
De pronto, percibe el sabor de la pared de un capilar. El es parte del equipo de investigación, y traspasa la información por medio de la producción de masas de ácido nucleico. Absorber, rehacer, traspasar, absorber…
Álzate. Atraviesa.
Esas son sus instrucciones. Abandonará el capilar y entrará en el tejido.
Deja una porción de ti en la corriente de datos.
Empuja por entre las células del capilar —células de soporte, no noocitos— y se aloja en la pared. Ahora espera datos en forma de proteínas estructuradas, hormonas y feromonas, secuencias de ácidos nucleicos o quizá en la forma de células modeladas, virus o bacterias domesticadas. No sólo necesita nutrientes básicos, fácilmente disponibles en el suero sanguíneo, sino suministros de las enzimas que le permitan absorber y procesar los datos, pensar. Esos enzimas son proveídos por bacterias modeladas que cumplen la doble función de producir y transportar.
La sangre es una autopista, una sinfonía de información, de instrucción. Es una delicia procesar y modificar el rico brebaje. La información posee su propia variedad de sabores, y está como viva, puede cambiar en la sangre a menos que sea cuidadosamente controlada, ajustada, pulida. Las palabras no pueden significar lo que él está haciendo. Todo su ser vive en medio de la comunicación que comporta el interpretar y el procesar.
Percibe la vertiginosa espiral de eterno retorno, pensando en la insignificancia de sus propios procesos de pensamiento —moléculas que piensan sobre las moléculas, guardando los registros de sí mismas—, que aplican palabras que hasta ahora no tenían sitio en su mente. Como llevar la palabra de Dios para un árbol, hasta el árbol, y al pronunciarla, asistir al florecimiento vegetal sobrecogido de rubor y confusión.
Tú eres el poder, el dulce poder, el más rico sabor de todo… el mensaje esencial que va contra la corriente.
Sus iguales se le aproximan, se agrupan alrededor de su proyección en la sangre, se arremolinan en torno a él. El es como un iniciado inspirado súbitamente por el aliento de Dios en un monasterio. Los monjes se reúnen, sedientos de la señal, de un signo de redención y propósito. Es una sensación embriagadora. El los ama porque son su tronco; ellos le aman más, porque él es su fuente.
Los grupos de mando saben que él es, en sí mismo, parte de una jerarquía más alta, pero esta información no se ha hecho descender al nivel que él ocupa ahora.
Los grupos comunes todavía le profesan un temor reverencial.
Tú eres el fluir de toda la vida. Tienes la llave que abre y que cierra, la clave del latido y del silencio.
—Más lejos —dijo él—. Llevadme más allá y mostradme vuestras vidas.
38
—Suzy. Despierta.
Suzy abrió los ojos, aturdida. Frente a ella, de pie, estaban Kenneth y Howard.
Parpadeó y miró alrededor, a las paredes azul pastel de su dormitorio, cubierta con las sábanas hasta el cuello.
—¿Kenny?
—Mamá está esperando.
—¿Howard?
—Vamos, nenita. —Así era como solía llamarla Kenneth. Apartó las mantas, pero inmediatamente volvió a cubrirse con ellas; todavía llevaba puestas la blusa y las bragas, no el pijama.
—Me tengo que vestir —dijo. Howard le pasó los téjanos.
—Date prisa.
Salieron del dormitorio cerrando la puerta tras ellos. Levantó las piernas sobre el borde de la cama y las metió por las perneras del pantalón, luego se puso en pie para ajustárselos y subir la cremallera. La rodilla no le dolía. La hinchazón había desaparecido y todo parecía en su sitio. Notaba un curioso sabor en la boca.
Miró alrededor buscando la linterna y la radio. Estaban en el suelo, junto a la cama. Las recogió, abrió la puerta y salió al pasillo.
—¿Kenny?
Howard la cogió del brazo y la llevó suavemente hacia el dormitorio de la madre. La puerta estaba cerrada. Kenneth la abrió y entraron en el ascensor.
Howard apretó el botón para el restaurante y salón.
—Lo sabía —dijo Suzy, dejando caer los hombros—. Estoy soñando. —Sus hermanos la miraron y sonrieron, meneando la cabeza.
—No, no lo estás —dijo Kenneth—. Hemos vuelto. El ascensor los subió suavemente los veintidós pisos.
—Burradas —dijo ella, sintiendo las lágrimas deslizarse por sus mejillas—. Es cruel.
—Vale, la parte del dormitorio y de la casa es un sueño. Es que ahí abajo hay cosas que probablemente no te gustaría ver. Pero nosotros estamos aquí.
Estamos contigo otra vez.
—Estáis muertos —dijo Suzy—. Y mamá también.
—Estamos… distintos —contestó Howard—. No muertos.
—Sí, ¿qué sois, entonces, zombis? Maldita sea.
—No nos han matado —dijo Kenneth—. Sólo nos han… desmantelado. Como a todo el mundo.
—Bueno, como a casi todo el mundo —puntualizó Howard señalando hacia ella.
—Te salvaste o te lo perdiste —insistió Kenneth.
Ahora Suzy tenía miedo. La puerta del ascensor se abrió y salieron a un elegante vestíbulo de espejos. Las luces se reflejaban hasta el infinito a cada lado.
Las luces estaban encendidas. El ascensor funcionaba. Tenía que estar soñando, o era que finalmente se había vuelto loca del todo.
—Algunos también murieron —dijo Kenneth con gravedad, cogiéndola de la mano—. Accidentes, errores.
—Eso es sólo una pequeña parle de lo que sabemos ahora —dijo Howard.
Siguieron caminando por entre los espejos, y pasaron junto a un enorme geodo abierto por la mitad que exhibía cristales de amatista y junto a un monumental terrón de cuarzo rosa y un nodulo alargado de malaquita. Nadie salió a recibirlos a la entrada del restaurante.
—Mamá está dentro —dijo Howard—. Si tienes hambre, aquí hay cantidad de comida, eso seguro.
—Las luces están encendidas —dijo Suzy.
—Es el generador de emergencia del sótano. Siguió funcionando un tiempo después de que las luces de la ciudad se apagaran, pero no queda combustible, ¿sabes? De modo que tuvimos que ir a buscarlo. Nos dijeron cómo teníamos que hacerlo y lo pusimos en marcha antes de montarte a ti —dijo Howard.
—Sí. Para ellos es difícil reconstruir a montones de gente, así que sólo nos han hecho a mamá y a nosotros. No al supervisor de mantenimiento del edificio para los demás. Nosotros hemos hecho todo el trabajo. Has estado dormida un buen rato, ¿sabes?
—Dos semanas.
—Por eso tu rodilla está mejor.
—Por eso, y por…
—Shh! —dijo Kenneth levantando la mano para hacer callar a su hermano—.
Todo de golpe no.
Suzy los miró a ambos mientras la guiaban por el restaurante.
Era a última hora de la tarde. La ciudad, claramente visible desde las ventanas panorámicas del comedor, no estaba ya cubierta por las láminas marrones y blancas.
No podía reconocer ningún lugar. Antes, podía por lo menos descifrar las escondidas formas de los edificios, los valles de las calles y los perfiles de los barrios.
No era el mismo lugar.
Gris, negro, blanco de mármol deslumbrante, ordenados en pirámides y en poliedros multifacéticos, algunos tan traslúcidos como el cristal escarchado. Losas de centenares de pies de altura marchaban como dóminos a lo largo de lo que una vez fue West Street, desde el parque Battery al Riverside. Todas las formas y volúmenes de los edificios de Manhattan habían sido como metidas en un mismo saco, y sacudidas, reordenadas y repintadas.
Pero las estructuras ya no eran de acero y cemento. Suzy no sabía lo que eran.
Vivas.
Su madre estaba sentada a una mesa bien colmada de alimentos. Diferentes fuentes de ensaladas, un grueso jamón parcialmente tajado, bandejas con aceitunas y pepinillos a los lados, pasteles y postres. Su madre sonrió y se levantó, abriéndole los brazos. Llevaba un costoso vestido de Rabarda, con largas mangas con orlas y cuentas bordadas, y tenía un aspecto absolutamente magnífico.
—Suzy —dijo la madre—. No pongas esa cara tan seria. Hemos vuelto para verte.
Abrazó a su madre, sintiendo carne sólida, y abandonó el pensamiento de que aquello era un sueño. Era real. Sus hermanos no la habían recogido en casa — eso no podía ser real, ¿no?—, pero sí que la habían subido en el ascensor, y allí estaba ella con su madre, cálida y llena de amor, esperando para dar de comer a su hija.
Y sobre el hombro de su madre, afuera de la ventana, la ciudad cambiada. Eso no hubiera podido imaginárselo ella, ¿verdad?
—¿Qué pasa, madre? —preguntó, frotándose los ojos y echándose hacia atrás, mientras miraba a Kenneth y Howard de soslayo.
—La última vez que te vimos, estábamos en la cocina —dijo su madre, como para iniciar la narración—. En aquel momento yo no tenía muchas ganas de hablar. Estaban ocurriendo montones de cosas.
—Estabais enfermos —dijo Suzy.
—Sí… y no. Ven y siéntate. Debes de tener hambre.
—Si he estado durmiendo dos semanas, tendría que haberme muerto de hambre —dijo.
—Todavía no se lo cree —dijo Howard, haciendo una mueca.
—Shh! —dijo su madre, apartándole—. Vosotros tampoco os lo creeríais, ¿no?
Ninguno de vosotros. Admitieron que probablemente no.
—Tengo hambre, de todos modos —reconoció Suzy. Kenneth acercó una silla y Suzy se sentó frente a un inmaculado servicio de mesa de porcelana fina y plata.
—Quizá nos hemos pasado de elegantes —dijo Howard—. Todo es demasiado, como en un sueño.
—Sí —dijo Suzy. Se sentía como un poco bebida, contenta, y ya no le importaba si aquello era real o no—. Payasos, os habéis pasado de rosca.
Su madre le llenó el plato de jamón y ensaladas, y Suzy señaló hacia las patatas en salsa.
—Eso engorda —dijo Kenneth.
—Cállate —replicó Suzy. Pinchó con el tenedor un trozo de jamón, se lo llevó a la boca y empezó a masticarlo. Real. El mordisco en el tenedor, real—. ¿Sabéis qué es lo que ha pasado?
—No todo —dijo la madre, sentada a su lado.
—Ahora podemos ser mucho más listos si queremos —dijo Howard.
Suzy se sintió dolida por un momento; ¿se refería a ella? Howard siempre se había avergonzado de sus notas, era un trabajador duro pero nada brillante. Sin embargo, era más espabilado que su lenta hermana.
—Ni siquiera necesitamos nuestros cuerpos —dijo Kenneth.
—Más despacio, más despacio —les amonestó la madre—. Es muy complicado, cielo.
—Ahora somos dinosaurios —dijo Howard, pinchando un trozo de jamón sin sentarse. Hizo una mueca y soltó la tajada que había levantado.
—Cuando estábamos enfermos —empezó la madre. Suzy dejó caer el tenedor y se puso a masticar pensativa, escuchando no a su madre, sino a otra cosa.
Os curaron Os aman Necesitan —Oh, Dios mío —dijo tranquila masticando su bocado de jamón. Se lo tragó y les miró. Levantó la mano. Líneas blancas por el dorso, extendiéndose hasta más allá de la muñeca para formar débiles redes bajo la piel de su brazo.
—No te asustes, Suzy —dijo su madre—. Por favor, no te asustes. Te dejaron estar porque no podían entrar en tu cuerpo sin matarte. Tienes una química inhabitual, cariño. A otros también les pasa. Pero eso ya no es problema. De todos modos, es a tu elección, cielo. Escúchanos… y escúchales a ellos. Ahora están mucho más sofisticados, cariño, saben mucho más lo que se hacen que cuando entraron en nosotros.
—Estoy enferma también, ¿verdad? —preguntó Suzy.
—Son tantos —dijo Howard abriendo sus brazos hacia la ventana— que podrías contar cada grano de arena sobre la Tierra, y cada estrella del cielo, y todavía no llegarías a su número.
—Ahora escucha —dijo Kenneth, acercándose a su hermana—. Tú siempre me escuchas, ¿verdad?
Ella asintió con un gesto infantil, lento y deliberado.
—No quieren hacer daño, ni matar. Nos necesitan. Somos una pequeña parte de ellos, pero nos necesitan.
—¿Sí? —preguntó Suzy con voz débil.
—Nos aman —dijo su madre—. Dicen que proceden de nosotros, y nos aman como… como tu a tu cuna, la que está en el sótano.
—Como nosotros queremos a mamá —dijo Kenneth. Howard asintió con un gesto serio.
—Y ahora lo someten a tu elección.
—¿Qué elección? —preguntó Suzy—. Están dentro de mí.
—La elección entre que sigas como estás o que te unas a nosotros.
—Pero vosotros estáis como yo, ahora. Kenneth se arrodilló a su lado.
—Nos gustaría mostrarte cómo es, cómo son.
—Os han lavado el cerebro —dijo Suzy—. Yo quiero estar viva.
—Con ellos estamos incluso más vivos —dijo su madre—. Cielo, no nos han lavado el cerebro, nos han convencido. Al principio nos lo pasamos mal, pero eso ya no es necesario ahora. No destruyen nada. Pueden guardarlo todo en su interior, en memoria, pero es mejor que la memoria…
—Porque tú puedes pensarte dentro, y estar allí, como eras…
—O serás —añadió Howard.
—Todavía no entiendo lo que queréis decir. ¿Quieren que pase de mi cuerpo?
¿Van a cambiarme, como a vosotros, como a la ciudad?
—Cuando se está con ellos, ya no hace falta el cuerpo —dijo su madre. Suzy la miró con horror—. Suzy, cariño, hemos estado allí. Sabemos lo que estamos diciendo.
—Parecéis de una secta —dijo Suzy suavemente—. Siempre me habéis dicho que los de las sectas y la gente así se aprovechan de los demás. Ahora estáis intentando lavarme el cerebro. Me dais de comer y me hacéis sentirme bien, y ni siquiera sé si sois mi madre y mis hermanos.
—Puedes seguir como estás, si eso es lo que quieres —dijo Kenneth—. Ellos sólo pensaron que a ti te gustaría estar al tanto. Pero es una alternativa a estar solo y asustado.
—¿Saldrán de mi cuerpo? —preguntó Suzy, levantando la mano.
—Si eso es lo que tú quieres —dijo su madre.
—Quiero estar viva, no ser un fatnasma.
—¿Es esa tu decisión? —preguntó Kenneth.
—Sí —dijo ella con firmeza.
—¿Quieres que nosotros nos vayamos también? Sintió de nuevo las lágrimas y buscó la mano de su madre.
—Estoy confundida —dijo—. ¿Vosotros no me mentiríais, verdad? ¿Sois de verdad mi madre y Kenny y Howard?
Asintieron.
—Sólo que mejores —añadió Howard—. Escucha, nena, yo no era el tipo más listo de la ciudad, ¿verdad? Con buen ánimo, puede, pero a veces más duro de mollera que un adoquín. Pero cuando ellos llegaron a mí…
—¿Quienes son ellos?
—Vinieron de nosotros —dijo Kenneth—. Son como nuestras propias células, no como una enfermedad.
—¿Son células? —Suzy pensó en aquellas cosas como burbujas —había olvidado sus nombres— que había visto en el microscopio de la escuela. Eso le dio todavía más miedo.
Howard asintió.
—Y muy listas. Cuando entraron en mí, me sentí mentalmente tan fuerte. Podía pensar y recordar toda clase de cosas, y me acordaba de cosas que ni siquiera había vivido. Era como estar hablando por teléfono con montones de personas inteligentísimas, y todos amigos, todos cooperando…
—En su mayoría —dijo Kenneth.
—Bueno, sí, a veces discuten, y nosotros discutimos también. No va a ser todo el monte orégano. Pero nadie odia a nadie porque estamos todos duplicados cientos de miles de veces, quizá de millones de veces. Ya sabes, como estar fotocopiado. A todo lo largo del país. Así que, si me muero aquí, ahora, hay cientos de otros en comunicación conmigo, preparados para convertirse en mí, y en realidad no me muero. Simplemente, pierdo este yo en particular. De modo que puedo sintonizarme con cualquier otro, y puedo estar en cualquier otro sitio, y morirse resulta imposible.
Suzv había parado de comer. Dejó de picar comida con el tenedor y lo dejó junto al plato.
—Esto es muy pesado para mí ahora —dijo—. Quiero saber por qué no me puse enferma también.
—Deja que sean ellos quienes contesten esta vez —dijo su madre—.
Escúchales.
Cerró los ojos.
Persona diferente Algunos como tú Murieron /desastre/final Dejada de lado, conservada Como parques esta gente/tú Para aprender.
Las palabras no se formaron solas en su mente. Iban acompañadas de una clara y vivida serie de etapas sensuales y visuales, a través de grandes distancias, mentales y físicas. Se dio cuenta de la diferencia entre la inteligencia de las células y la suya propia, siendo en ese momento integradas las diferentes experiencias; podía tocar las formas y pensamientos de las personas absorbidas en la memoria de las células; incluso podía sentir las memorias parcialmente salvadas de aquellos que murieron antes de ser absorbidos. Nunca había sentido/visto/saboreado nada tan rico.
Suzy abrió los ojos. Ya no era la misma. Algo dentro de ella había sido sobrepasado —la parte que la hacía lenta—. Ahora ya no era lenta del todo, o por lo menos no en todo.
—¿Ves cómo es? —preguntó Howard.
—Me lo voy a pensar —dijo Suzy. Corrió la silla un poco hacia atrás—. Decidles que me dejen y que no me pongan enferma.
—Ya se lo has dicho tú —dijo su madre.
—Necesito tiempo —dijo Suzy.
—Cariño, si quieres, puedes tener todo el tiempo del mundo.
39
Bernard flota en su propia sangre, sin saber bien con quién está comunicándose. La comunicación es llevada corriente de sangre arriba por flagelos, protozoos adaptados capaces de alcanzar altas velocidades en el plasma. Las contestaciones de Bernard vuelven por el mismo método, o son simplemente proyectadas en la sangre.
Todo es información, o falta de información.
—¿Cuántos yoes hay?
Ese número cambiará siempre. Quizá un millón, en este momento.
—¿Voy a encontrarme con ellos? ¿A integrarme con ellos?
Ningún grupo tiene la capacidad de absorber las experiencias de todos los grupos iguales. Eso debe reservarse para los grupos de mando. No toda la información es igualmente útil en un momento dado.
—¿Pero no se pierde ninguna información?
La información siempre se pierde. Esa es la lucha. Ninguna estructura de grupo se pierde. Siempre hay duplicados.
—¿A dónde voy?
Finalmente, sobre la música de la sangre. Eres el grupo elegido para reintegrarse con Bernard.
—Yo soy Bernard.
Hay muchos Bernard.
Quizá un millón más, pensando como él pensaba ahora, extendiéndose por la sangre y el tejido, siendo absorbidos gradualmente por la jerarquía de los noocitos. Un millón de versiones cambiantes, que nunca serían reintegradas.
Te encontrarás con los grupos de mando. Experimentarás el UNIVERSO PENSAMIENTO.
—Es demasiado. Tengo miedo otra vez.
MIEDO es imposible sin respueta hormonal de BERNARD a macroescala.
¿Tienes de verdad MIEDO?
Intenta notar los efectos del miedo, pero no los encuentra.
—No, pero debería tenerlo.
Has expresado interés por la jerarquía. Ajusta tu procesamiento a…
El mensaje es incomprensible para su mente humana, asimilada en el metabolismo del grupo de noocitos, pero el grupo en sí entiende y se prepara para la entrada de nudos específicos de datos.
Al entrar los datos —delgados segmentos de ARN y proteínas—, siente cómo sus células absorben e incorporan. No hay manera de saber cuánto tiempo dura esto, pero parece comprender casi inmediatamente la experiencia de las células que pasan deprisa por el capilar. Suelta las recientemente adquiridas experiencias— emorias.
El mayor número no es, con mucho, de noocitos maduros, sino de células somáticas normales o bien ligeramente alteradas para prevenir interferencias con la actividad de los noocitos, o células sirvientes con funciones limitadas que especifica la simple biología. Algunas de estas células cumplen las órdenes de los grupos de mando, otras pasan experiencia-memoria en nudos híbridos o polimerizados de un lugar a otro. Otras, en fin, realizan nuevas funciones del cuerpo que aún no son asumibles por las células somáticas no modificadas.
Todavía bajas en la escala, se encuentran las bacterias domesticadas, cuidadosamente modificadas para realizar una o dos funciones. Algunas de estas bacterias (no hay modo de conectar su tipología con ninguna que él conozca por nombres humanos) son pequeñas factorías, que se dedican a suministrar por la sangre las moléculas necesarias a los noocitos.
Y al final de la escala, pero en absoluto de despreciable importancia, se encuentran los viruos fagocitarios modificados. Algunas de las partículas de los virus actúan como transporte de alta velocidad de información crucial, remolcados por las bacterias flageladas o por linfocitos venidos a menos; otros se pasean libremente por la sangre, rodeando a las células mayores como nubes de polvo. Si las células somáticas sirvientes o incluso los noocitos maduros han abandonado la jerarquía —por rebeldía o por drástica disfunción—, las partículas de los virus aparecen e inyectan su ARN disruptivo. Las células molestas rápidamente explosionan, liberando una nube de más virus modificados, y los restos son limpiados por distintos noocitos y células sirvientes basureras.
Cada una de las células que se encontraban originariamente en su cuerpo —útil o nociva— ha sido estudiada y puesta en uso por los noocitos.
Desaloja y sigue el rastro del grupo de mando. Vas a ser entrevistado.
Bernard siente que su grupo vuelve al capilar. Las paredes de éste se estrechan hasta que es ensartado en un larga línea; sus comunicaciones intercelulares se reduce hasta que nota el equivalente noocítico de la sofocación.
Luego pasa a través de la pared del capilar y es bañado de fluido intersticial. El rastro es fácilmente distinguible. Puede notar el «sabor» de la presencia de los noocitos maduros, y se da cuenta de que hay una gran cantidad de ellos.
Se le ocurre de pronto que está, de hecho, muy cerca de su propio cerebro, posiblemente todavía en su cerebro, que de un momento a otro va a reunirse con los investigadores responsables de la abertura del paso hacia el macromundo.
Pasa por entre multitudes de células sirvientes, flagelados que acarrean información y de noocitos que esperan instrucciones.
«Dentro de poco voy a ser presentado al Gran Lunar», dice. Ese pensamiento y la irrisión mental que lo acómpaña son pasados casi inmediatamente a sus datos de experiencia, extraído y anulado por una célula sirviente, y llevado hacia el grupo de mando. Más rápidamente aún le llega una respuesta.
BERNARD nos compara con un MONSTRUO.
—En absoluto. Soy el único monstruo que hay aquí. O eso, o la situación en sí misma es monstruosa.
No estarnos cerca de entender las sutilezas de tu pensamiento. ¿Has encontrado informativo el transporte hacia abajo?
—Hasta ahora, muy informativo. Y admito que aquí me siento modesto.
¿No como un grupo de mando supremo?
—No. No soy un dios.
No entendemos DIOS.
El grupo de mando era mucho mayor que un grupo de noocitos normal. Bernard estimó que al menos contenía diez mil células, con la correspondiente capacidad mayor de pensamiento. Se sentía como un enano mental, incluso a pesar de la dificultad de realizar juicios en el reino de los noocitos.
—Tenéis acceso a mis conocimientos de H. G. Wells?
Pausa. Después. Sí. Son muy vividos para no ser memorias de experiencia pura.
—Sí, bueno, provienen de un libro, una codificación de una experiencia no real.
Conocemos ficción.
—Me siento como Cavour en Los primeros hombres sobre la Luna. Hablando con el Gran Lunar.
La comparación puede ser apropiada, pero no la comprendemos. Somos muy diferentes, BERNARD, mucho más diversos de lo que sugiere tu comparación con la experiencia no real.
—Sí, pero, como Cavour, tengo miles de preguntas. Tal vez no queráis contestarlas todas.
Para evitar que tus compañeros HUMANOS del macromundo sepan todo lo que podríamos hacer e intenten detenernos.
El mensaje era lo bastante oscuro como para que Bernard entendiera que el grupo de mando todavía no podía abarcar la realidad del macromundo.
—¿Estáis en contacto con los noocitos de Norteamérica?
Sabemos que hay otras concentraciones mucho más poderosas, en mucho mejores circunstancias.
—¿Y…? Sin respuesta.
Luego ¿sabes que tu espacio-recinto está en peligro?
—No. ¿Qué clase de peligro? ¿Queréis decir el laboratorio?
El laboratorio está rodeado por tus compañeros en relación de jerarquía incierta.
—No comprendo.
Quieren destruir el laboratorio, y presumiblemente a todos nosotros.
—¿Cómo lo sabéis?
Podemos recibir TRANSMISIONES EN RADIO FRECUENCIA en varias codificaciones de LENGUAJES. ¿Puedes detener ese intento? ¿Estás en una posición de INFLUENCIA jerárquica?
La petición confunde a Bernard.
Tenemos las TRANSMISIONES en memoria.
—Dejadme escucharlas, entonces.
Nota el sabor del paso de un flageo que intercepta e mensajero del grupo de mando y vuelve con un nodulo de datos.
Bernard escucha ahora las transmisiones en memoria No son de la mejor calidad, y la mayoría están en alemán que él no entiende apenas. Pero capta lo bastante cormo para darse cuenta de que Paulsen-Fuchs ha ido atravesando dificultades cada vez mayores.
Las instalaciones de Pharmek están rodeadas de manífestantes acampados.
Todo el campo, hasta el aeropuerto está atestado; los manifestantes alcanzan casi el medio millón, y cada día llegan más en autobús, automóvil o a pie. El ejército y la policía no se atreven a intervenir; el estado de pánico en Alemania del Este y en la mayor parte de Europa está muy exacerbado.
—No tengo poder para detenerles.
¿PERSUASIÓN?
Otra irrisión interna.
—No; soy lo que quieren destruir. Y vosotros.
Eres mucho menos influyente en tu reino de lo que somos aquí.
—Oh, claro, por supuesto.
Durante un largo período, ningún mensaje sale del grupo de mando.
Queda poco tiempo. Vamos a transferirte ahora.
Nota un ligero cambio en la voz mientras es llevado lejos del grupo de mando por los flagelos. Sigue. Se da cuenta de que varios grupos se han soltado del grupo de mando. Están comunicándose con él, y su voz le resulta extrañamente familiar, más directa y accesible.
—¿Quién me guía?
La respuesta es química. Un flagelo le trae un segmento de identificación, y de pronto sabe que está siendo guiado por cuatro grupos de linfocitos-B primarios, la primitiva versión de los noocitos. Los linfocitos-B primarios tienen un sitio acordado en casi cada grupo de mando, y son tratados con gran respeto; son los precursores, aunque sus actividades sean limitadas. Son los primitivos en ambos sentidos de la palabra; menos sofisticados en diseño y funcionamiento que los recientemente creados noocitos, pero los ancestros de todos.
Puedes entrar en el UNIVERSO DE PENSAMIENTO.
La voz va y viene como en una mala conexión telefónica. Entrecortada, incompleta.
La sensación de estar en un grupo de noocitos terminó abruptamente. Bernard ya no estaba ni asimilado ni reducido a la escala de los noocitos. Era simplemente sus pensamientos, y el lugar donde estaba era terriblemente bello.
Si había extensión en el espacio, era ilusoria. Las dimensiones parecían bien definidas por el sujeto; la información relevante para su pensamiento normal estaba a su alcance, otros temas se encontraban más lejos. La impresión general era la de una vasta y bien provista biblioteca, ordenada en esfera alrededor de él.
Compartía ese centro con otra presencia.
Humanos, forma humana, dijo la presencia. Un remolino de información rodeó a Bernard, dándole brazos, piernas, un cuerpo y un rostro. A su lado, sentado aparentemente en una silla reclinable, se encontraba una imagen desvaída de Vergil Ulam. Ulam sonrió, sin pasión ni convicción.
—Soy tu Vergil celular. Bienvenido al círculo interior de los grupos de mando.
—Estás muerto —dijo Bernard con voz imperfectamente imitada.
—Eso entiendo.
—¿Dónde estamos?
—Traduciendo burdamente la secuencia descriptiva de los noocitos, estamos en un Universo de Pensamiento. Yo lo llamo una nooesfera. Aquí, todo lo que experimentamos es generado por el pensamiento. Podemos ser lo que queramos, o pensar sobre cualquier cosa. No seremos limitados por falta de conocimiento ni experiencia; todo puede ser traído hasta nosotros. Cuando no soy utilizado por los grupos de mando, paso la mayor parte de mi tiempo aquí.
Un dodecaedro de granito con sus bordes ornados de barras de oro se formó entre ellos. Rodó a ambos lados por un momento, luego se dirigió a la pálida y traslúcida forma de Vergil. Bernard no comprendió la comunicación. El dodecaedro se desvaneció.
—Todos adoptamos aquí formas características, y la mayoría de nosotros añade texturas, detalles. Los noocitos no tienen nombres, señor Bernard; tienen secuencias de aminoácidos identificables escogidas por los codones de los intrones del ARN del ribosoma. Suena complicado, pero en realidad es mucho más sencillo que una huella dactilar. En la noosfera, todos los investigadores activos deben tener símbolos identificables definidos.
Bernard intentó encontrar rasgos del Vergil Ulam que había conocido y a quien había estrechado la mano. Pero no parecían quedar muchos. Incluso la voz carecía del acento y ligero matiz de desaliento que él recordaba.
—No hay mucho de ti aquí, ¿verdad?
El fantasma de Vergil movió la cabeza.
—No, todo mi ser fue traducido al nivel de los noocitos antes de que mis células te infectaran. Espero que haya un registro mejor en algún sitio. Este es muy inadecuado. Sólo estoy en alrededor de un tercio. Lo que está aquí, sin embargo, es querido y protegido. La forma del honrado ancestro, la vaga memoria del creador. —La voz se desvanecía a intervalos, omitiendo o resbalando sobre ciertas sílabas. La imagen se movió ligeramente—. La esperanza está en que puedan conectar con los noocitos en mi casa, para que puedan encontrar más de mí. No sólo los fragmentos de un jarrón roto.
La imagen se hizo más transparente.
—Tengo que irme ahora. Vienen suplementos. Siempre una parte de mí; tú y yo somos modelos. Sospecho que ahora tienes primacía. Ya nos veremos.
Bernard se quedó solo en la noossfera, rodeado de opciones que no sabía cómo aprovechar. Levantó la mano hacia la información circundante. Se onduló a su alredeor, en olas de luz que se extendían del cénit al nadir. Hileras de información intercambiaban prioridades, y las memorias de Bernard se apilaron a su alrededor como torres de naipes, y a cada una la representaba una línea de luz.
Las líneas caían en cascada.
Bernard estaba pensando.
—Simplemente, un día de tantos para ti, ¿verdad? —Nadia se dio la vuelta y entró grácilmente en el ascensor del juzgado.
—No es de los más agradables —contestó él. Bajaron.
—Sí, bueno, uno de tantos. —Exhala un perfume a flores de té y a alguna otra cosa, tranquila y limpia. Siempre había sido preciosa a sus ojos, y sin duda también a los ojos de otros; pequeña, delgada, de cabello negro, no atraía inmediatamente las miradas, pero tras unos cuantos minutos a solas con ella en una habitación, no había duda: la mayoría de los hombres sentirían deseos de pasar con ella muchas horas, días, meses.
Pero no años. Nadia se aburría pronto, incluso con Michael Bernard.
—Otra vez al trabajo, entonces —dijo mientras bajaban—. Más entrevistas.
Michael no contestó. Nadia, fastidiada, volvió a la carga.
—Bueno, ya te has librado de mí —dijo al llegar abajo—. Y yo de ti.
—Nunca me libraré de ti —dijo Bernard—. Siempre representaste algo muy especial para mí —Ella giró sobre sobre sus altos tacones y mostró la parte de la espalda de un inmaculado traje de sastre azul. Bernard la agarró por el brazo sin demasiados miramientos y la obligó a mirarle a la cara—. Tú representabas mi última oportunidad de ser normal. Nunca amaré a otra mujer del modo en que te amé a ti. Me inflamabas. Podrán gustarme otras, pero nunca me entregaré a ellas; no voy a ser candido nunca más.
—Estás diciendo tonterías, Michael —dijo Nadia, apretando los labios al pronunciar su nombre—. Déjame ir.
—Ni hablar —contestó Bernard—. Tienes un millón y medio de dólares. Dame algo a cambio.
—Vete al infierno —dijo ella.
—No te gustan las escenas, ¿verdad?
—Suéltame ya.
—Fría, digna. Puedo tomar algo ahora, si quieres. Tomarlo como parte del pago.
—Asqueroso.
Michael se estremeció y la abofeteó.
—Por mi última dosis de candidez. Por tres años, el primero maravilloso. Por el tercero, que fue una miserable calamidad.
—Te mataré —dijo ella—. Nadie…
Bernard le hizo una zancadilla y la hizo caer sobre el trasero; el daño la hizo chillar. Con las piernas separadas, las manos a cada lado apoyándose en su estirados brazos. Nadia le miraba con los labios temblorosos.
—Eres un…
—Bruto —terció él—. Brutalidad tranquila, fría y racional. No muy distinta de la que tú me has hecho sufrir. Pero tú no empleas la fuerza física. Simplemente la provocas.
—¡Cállate! —Nadia levantó una mano y él la ayudó a ponerse en pie.
—Lo siento —dijo. Ni una sola vez, en los tres años que habían pasado juntos, la había maltratado. Ahora se sentía mal.
—Pamplinas. Eres todo lo que te dije que eras, bastardo. Miserable hombrecillo.
—Lo siento —repitió él. La gente que pasaba por el vestíbulo les miraba de reojo, y se oían murmullos de desaprobación. Gracias a Dios que no había periodistas.
—Vete a entretenerte con tus juguetes —dijo Nadia—. Tus bisturíes, tus enfermeras, tus pacientes. Ve a destrozar sus vidas y no vuelvas a acercarte a mí.
Un recuerdo anterior.
—Padre. —Estaba en pie junto a la cama, incómodo por el cambio de papeles; ya no era el doctor sino la visita. El cuarto olía a desinfectante y a algo que intentaba disfrazar ese olor, agua de rosas o algo dulce; el efecto era el de una cámara mortuoria. Parpadeó y cogió la mano de su padre.
El anciano (era un anciano y lo aparentaba, parecía totalmente desgastado por la vida) abrió los ojos. Los tenía amarillos y húmedos, y su piel tenía el color de la mostaza francesa. Sufría cáncer de hígado y estaba desmoronándose poco a poco. No había solicitado medidas extraordinarias y Bernard se había traído consigo a sus propios abogados para consultar con la dirección del hospital, quería asegurarse de que los deseos de su padre no fuesen ignorados. (¿Quieres que tu padre muera? ¿Quieres asegurarte de que morirá pronto? Claro que no.
¿Quieres que viva para siempre? Sí. Oh, sí. Entonces yo no moriré tampoco.)
Cada par de horas le administraban un poderoso sedante, una variedad del cóctel Brompton, que había estado de moda cuando Bernard empezó su carrera.
—Padre. Soy Michael.
—Sí. Tengo la mente clara. Te reconozco.
—Úrsula y Gerald te mandan recuerdos.
—Recuerdos a Gerald. Recuerdos a Úrsula.
—¿Cómo te encuentras? (Como para morirse, idiota.)
—En las últimas, Mike.
—Sí, bueno.
—Tenemos que hablar ahora.
—¿De qué, padre?
—Tu madre. ¿Por qué no está aquí?
—Mamá murió, padre.
—Sí. Ya lo sabía. Tengo clara la cabeza. Sólo que… y no me estoy quejando, hazte cargo… sólo que duele. —Apretó la mano de Bernard tanto como pudo; un lastimoso apretón—. ¿Qué es la prognosis, hijo?
—Ya lo sabes, padre.
—¿No me puedes cambiar el cerebro? Bernard sonrió.
—Todavía no. Estamos trabajando sobre ello.
—No da tiempo ya, me temo.
—Probablemente ya no da tiempo.
—Tú y Úrsula, ¿vais bien?
—Estamos a la espera del juicio, padre.
—¿Cómo se lo toma Gerald?
—Mal. Enfurruñado.
—Una vez quise divorciarme de tu madre. Bernard miró a los ojos de su padre, frunciendo el entrecejo.
—¿Ah, sí?
—Tenía un lío. Me enfurecí. Aprendí mucho también. No me divorcié de ella.
Bernard nunca había oído hablar de esto.
—Sabes, tú con Úrsula…
—Hemos terminado, padre. Los dos hemos tenido líos, y el mío está resultando bastante en serio.
—No se puede poseer a una mujer, Mike. Maravillosas compañeras no se pueden poseer.
—Lo sé.
—¿Sí? Quizá sí. Yo pensé, cuando me enteré de que tu madre tenía un amante, pensé que me moriría. Duele casi tanto como esto. Creía que la poseía.
Bernard deseaba que la conversación cambiara de rumbo.
—A Gerald no le importa estar interno en un colegio durante un año.
—Pero no era así. Yo sólo la compartía. Incluso si una mujer sólo te tiene a ti por amante, la compartes. Ella te comparte a ti. Toda esa preocupación por la fidelidad es una farsa, una máscara. Mike. Lo que importa es la continuidad, la historia personal, la marca. Lo que haces, como lo haces, lo que quieres o tienes con esa relación.
—Sí, padre.
—Óyeme —los ojos de su padre se abrieron más.
—¿Qué? —preguntó Bernard, volviendo a cogerle la mano.
—Seguimos juntos durante treinta años después de aquello.
—No me enteré.
—No te hacía falta saberlo. Era yo quien tenía que saberlo y aceptarlo. Eso no es todo lo que quería decirte. Mike, ¿te acuerdas de la cabaña? Hay un montón de papeles en el desván, debajo de la tarima.
La cabana de Maine había sido vendida diez años antes.
—Estuve escribiendo algo —continuó su padre después de tragar saliva trabajosamente. Su cara se congestionó aún más en un gesto amargo—.
Respecto a cuando era médico.
Bernard sabía dónde estaban los papeles. Los había rescatado y leído mientras fue médico interno. Ahora estaban en un archivo de su oficina de Atlanta.
—Los tengo, padre.
—Me alegro. ¿Los has leído?
—Sí. Y fueron muy importantes para mí, padre. Me ayudaron a decidir lo que quería hacer en neurología, la dirección a seguir. (¡Díselo! ¡Díselo!)
—Bien. Yo siempre he sabido de ti, Mike.
—¿Qué?
—Lo que nos querías. No eres muy efusivo, ¿verdad? Nunca lo has sido.
—Te quiero. Quería a mamá.
—Ella también lo sabía. No estaba descontenta cuando murió. Bueno —hizo un gesto de profundo cansancio otra vez—. Tengo que dormir ahora. ¿Estás seguro de que no puedes encontrar un buen cuerpo nuevo para mí?
Bernard dijo que no con la cabeza. (Díselo.)
—Los papeles fueron muy importantes para mí, padre. Papá.
No le había llamado papá desde que cumplió trece años. Pero el anciano (viejo)
no le oía. Estaba dormido. Bernard cogió su abrigo y su cartera y salió, dirigiéndose hacia la sala de enfermeras para preguntar —contra su costumbre— cuando sería la hora de la próxima medicación.
Su padre murió a las tres en punto de la mañana siguiente, dormido y solo.
Y más allá…
Olivia Ferguson, con sus dieciocho maravillosos años, igual que él, y de tez aceitunada, como un eco de su nombre, y el pelo negro en melena sobre los hombros, volvió sus grandes ojos verdes hacia él y sonrió. El la miró y le devolvió la sonrisa, y era la más maravillosa noche del mundo, era estupendo; era la tercera vez que había quedado para salir con una chica. Michael todavía era, maravilla de maravillas, virgen, pero esa noche ello no parecía importar. Cuando le pidió que saliera con él estaban junto a la torre del reloj en el campus de la Universidad de Berkeley, y ella estaba al lado de uno de los dos osos de bronce, y le miraba con verdadera simpatía.
—Estoy comprometida —le dijo—. Quiero decir que sólo podemos salir como amigos…
Contrariado y, sin embargo, siempre galante, él le había dicho:
—Bien, entonces sólo saldremos esta noche. Dos personas en la ciudad.
Amigos.
Casi no la conocía; estaban juntos en una clase de inglés. Era la chica más encantadora de la clase, alta y sosegada, tranquila y segura aunque no de aire distante. Le sonrió y le dijo.
—De acuerdo.
Y ahora él se sentía liberado, libre de la obligación de la conquista; la primera vez que se sentía de igual a igual con una mujer. Su novio, explicó ella, estaba en la Marina, en la base naval de Brooklyn. Su familia vivía en la isla Staten, en una casa donde Hermán Melville había pasado un verano.
El viento hizo ondear sus cabellos sin alborotarlos —maravilloso, magnífico cabello que sería delicioso (en teoría) acariciar, hundir en él los dedos. Había estado hablando sin parar desde que la recogió en su casa, un apartamento que compartía con dos mujeres cerca del viejo hotel Clairemont. Había cruzado en coche el Golden Gate hacia Marín, para cenar en un pequeño restaurante, el Klamshak, y allí siguieron hablando sobre clases, planes, sobre lo que significaba casarse (él no lo sabía y ni siquiera se molestaba en simularlo). Ambos estuvieron de acuerdo en que la comida era buena pero la decoración nada original — flotadores de corcho y redes en las paredes, llenas de langostas de plástico y con un pez luna disecado, así como un viejo pez gallo agujereado sobre un decorado de arena y conchas—. Ni por un momento se sintió torpe o joven o inexperto.
En otras circunstancias, pensaba mientras volvían de nuevo sobre el Golden Gate, estoy seguro de que nos enamoraríamos. No hay duda de que nos casaríamos dentro de unos años. Es estupenda, y no voy a poder hacer nada. La sensación que sentía era a la vez triste y romántica pero, en conjunto, maravillosa.
Sabía que si insistía, ella probablemente le dejaría subir a su apartamento y harían el amor.
Aunque le molestaba y se despreciaba por ser todavía virgen, no iba a presionarla. Ni siquiera pensaba sugerirlo. Todo era demasiado perfecto.
Se sentaron en el porche de la vieja mansión donde ella se alojaba y discutieron sobre Kennedy, se rieron de sus miedos durante la crisis de los misiles y luego se cogieron de las manos y se quedaron mirándose a los ojos.
—Sabes —dijo él quedamente—, hay veces que… —se detuvo.
—Gracias —dijo Olivia—. Pensé que sería agradable salir contigo una noche.
La mayoría de los hombres, ya sabes…
—Sí. Bueno, yo soy así —hizo una mueca—. Inofensivo.
—Oh, no. Inofensivo no. De eso nada.
Ahora estaban en el momento crucial. La cosa podía decantarse de un lado o de otro. Miró de soslayo hacia su cuerpo moreno y supo que era suave, y con la perfección de la juventud. Sabía que a ella le apetecía subir con él al apartamento.
—Eres romántico, ¿verdad?
—Supongo que lo soy.
—Yo también. Los románticos son la gente más tonta del mundo.
Sintió que se ruborizaba.
—Me gustan las mujeres —dijo—. Me encanta cómo hablan y cómo se mueven.
Son maravillosas. —Iba a decidirse ahora para arrepentirse después, pero lo que sentía era demasiado verdadero e innegable, especialmente después de esa noche—. Creo que la mayoría de los hombres deben sentir que una mujer es como sagrada. No innaccesible, eso no. Pero sí demasiado hermosa para ser descrita con palabras. Ser amado por una mujer, y… Eso debe de ser increíble.
Olivia miró a través del cristal, sonriendo levemente. Luego miró hacia su bolso y se alisó su vestido azul con las manos.
—Ya llegará —dijo.
—Sí, claro —asintió él—. Pero no entre nosotros.
—Gracias —dijo ella de nuevo. Michael le cogió la mano, y luego le acarició la mejilla. Ella se frotó contra su mano como un gatito y empujó la manilla de la puerta—. Te veré en la clase.
Ni siquiera se habían dado un beso.
—¿Qué me ha pasado desde entonces? Tres esposas, la tercera porque se parecía a Olivia, y este distanciamiento, este aislamiento. He perdido demasiadas ilusiones.
Hay opciones.
—No comprendo.
¿Qué quieres revisar?
—Si os referís a volver hacia atrás, no veo cómo.
Aquí, en el Universo de Pensamiento. Simulaciones. Reconstrucciones a partir de tu memoria.
—¿Podría vivir otra vida?
Cuando llegue el momento.
—¿Con la verdadera Olivia? ¿Dónde estaba, dónde está?
Eso no se sabe.
—Entonces la olvidaré. No me interesan los sueños.
Hay más recuerdos dentro de ti.
—Sí.
¿Pero de dónde eran, de dónde venían?
Randall Bernard, de veinticuatro años, se había casado con Tiffany Marnier el diecisiete de noviembre de 1943 en una pequeña iglesia de Kansas City. Vestía un traje de seda bordado en plata con blonda blanca que su madre había llevado en su propia boda, sin verlo, y las flores eran rosas rojas. Habían…
Bebieron de la misma copa de vino y se intercambiaron los votos; partieron un trozo de pan, y el ministro, un teósofo que se hizo vedantista hacia el final de los años 40, los pronunció iguales a los ojos de Dios, y ahora unidos por el amor y por el respeto mutuo.
El recuerdo era borroso, como una vieja fotografía, y no muy profuso en detalles. Pero allí estaba, y él ni siquiera había nacido, pero estaba viéndolo, y luego contempló su noche de bodas, maravillándose con los rápidos atisbos de su propia creación y cómo tan poco había cambiado entre un hombre y una mujer, maravillándose de la pasión y el placer de su madre, y de la pericia precisa, sabia y doctoral de su padre, médico incluso en la cama…
Y su padre se fue a la guerra, sirviendo como soldado en Europa, y luego en el III Ejército, con Patton, en las Ardenas, y atravesando el Rhin, cerca de Coblenza — esenta y cinco millas en tres días—, y su hijo miraba lo que no podía de hecho mirar. Y luego veía lo que su padre probablemente no podía haber visto.
Un soldado en la oscuridad, húmedo zaguán de un burdel en París; no era su padre, ni nadie que él conociera…
En penumbra, pero clara silueta de una mujer meciendo a un niño a la luz anaranjada del sol, a través de una ventana…
Un hombre que pesca con cormoranes en un río gris por la mañana temprano…
Un niño que mira por la ventana de un granero a unos hombres que, en círculo en el patio de abajo, descuartizan un buey enorme, blanco y negro, de grandes ojos…
Hombres y mujeres despojándose de sus largos vestidos blancos y nadando en un río de aguas turbias rodeado de rojos peñascos…
Un hombre en pie junto a un acantilado, con un cuerno en la mano, mirando a una manada de antílopes que atraviesan una llanura de hierba brumosa…
Una mujer pariendo en un subterráneo oscuro, iluminado por antorchas de sebo, mientras es observada por pintarrajeados rostros ansiosos…
Dos hombres viejos peleándose por unas bolitas de arcilla con incisiones dentro de un círculo dibujado en la arena…
—No me acuerdo de estas cosas, no me corresponden, no las he experimentado…
Interrumpió el fluir de la información. Con ambas manos, intentó alcanzar los círculos rojos y brillantes que había sobre su cabeza, tan cálidos y atractivos.
—¿De dónde vienen? —Tocó los círculos y sintió la respuesta en su cuerpo de cien células.
Toda la memoria no procede de la vida de un sólo individuo.
—¿De dónde, entonces?
La memoria se almacena en neuronas —memoria interactiva—, transportada en carga y potencial, luego descargada para su almacenamiento químico en las células, luego descargada de nuevo a nivel molecular. Almacenada en los intrones de las células individuales.
La penetrante visión interior era imponente por su perfección e intensidad.
Las bacterias simbióticas y los virus de transferencia —que se dan de manera natural en todos los animales y que son específicos en cada especie— son implantados con la memoria molecular transcrita desde el intrón. Salen del individuo y pasan a otro individuo, «infectan», transfieren la memoria a las células somáticas. Algunos de los recuerdos son luego devueltos al estatus de almacenaje químico, y unos cuantos son retransferidos a la memoria activa.
—¿A lo largo de generaciones?
A lo largo de milenios.
—Los intrones no son secuencias sobrantes…
No. Son un almacenamiento de memoria altamente condensada.
Vergil Ulam no había creado biología en las células partiendo de la nada. Se había tropezado con una función natural —la transferencia de la memoria racial—.
Había alterado un sistema que ya existía.
—¡No me importa! No quiero más revelaciones. No quiero ver nada más. Ya he tenido suficiente. ¿Qué me ha pasado a mí? ¿En qué me he convertido? ¿De qué sirve la revelación, si se malgasta en un loco?
Estaba de nuevo en el marco del Universo de Pensamiento. Miraba las imágenes que surgían a su alrededor, las fuentes simbólicas de diferentes ámbitos de información, luego hacia los círculos que había sobre su cabeza. Ahora brillaban con luz verde.
Estás ANGUSTIADO. Tócalos.
Estiró los brazos y los tocó de nuevo.
Sintió un tirón y se retorció en la interfase, empezando la integración con el Bernard macroescalar; hacia arriba, por el túnel de la disociación, hacia la cálida oscuridad del laboratorio. Era de noche o, al menos, hora de dormir.
Se tendió en el camastro, sin poder casi moverse.
No podemos sostener tu forma corporal mucho más tiempo.
—¿Qué?
Volverás pronto a nuestro mundo, dentro de dos días. Todo tu trabajo en macroescala deberá haber sido completado para entonces.
—No…
No tenernos elección. Hemos aguantado demasiado tiempo. Hemos de transformar.
—¡No! ¡No esoy preparado! ¡Esto es demasiado para mí! —Se dio cuenta de que estaba gritando y se tapó la boca con las manos.
Se sentó al borde del camastro, con la cara, grotescamente arrugada, perlada de sudor.
40
—¿Os vais a ir otra vez? ¿Así como así? —Suzy agarró la mano de Kenneth. El se detuvo frente al ascensor. La puerta se abrió.
—Es duro volver a ser simplemente un humano, ¿sabes? —le contestó—. Da sensación de soledad. De modo que volvemos, sí.
—¿Soledad? ¿Y yo qué voy a sentir? Estaréis muertos otra vez.
—Muertos no, nenita. Ya lo sabes.
—Como si lo estuvierais.
—Puedes unirte a nosotros. Suzy se puso a temblar.
—Kenny, tengo miedo.
—Mira. Te han dejado en paz, como tú les pediste, y te van a dejar ir. Pero lo que puedas hacer ahí fuera, eso no lo sé. La ciudad ya no está hecha a medida de las personas. Te alimentarán y estarás bien, pero… Suzy, todo está cambiando. La ciudad va a cambiar aún más. Tú estarás ahí en medio… pero no te harán daño. Si tú lo escoges, te dejarán de lado como un parque nacional.
—Ven conmigo, Kenny. Tú y Howard y mamá. Podemos volver…
—Brooklyn ya no existe.
—Jesús, eres como un fantasma o algo así. No se puede hablar contigo de cosas con sentido común.
Kenny señaló hacia el ascensor.
—Nenita…
—¡Deja de llamarme así, caramba! ¡Soy tu hermana, so animal! Y me vais a dejar ahí tirada…
—Es a tu elección, Suzy —dijo Kenneth con calma.
—O a convertirme en un zombi.
—Sabes que no somos zombis, Suzy. Sentiste cómo eran y lo que pueden hacer por ti.
—¡Pero ya no seré yo!
—Deja de gimotear. Todos cambiamos.
—¡Pero no de esa manera! Kenneth pareció compadecerse.
—Ahora eres distinta de cuando eras una niña pequeña. ¿Te daba miedo entonces crecer? Suzy le miró fijamente.
—Todavía soy pequeña —dijo—. Soy lenta. Eso es lo que todo el mundo dice.
—¿Te daba miedo de no ser un bebé? Esa es la diferencia. Los demás están todavía bloqueados en el estadio bebé. Nosotros ya no. Tú puedes crecer también.
—No —dijo Suzy. Se dio la vuelta—. Voy a volver a hablar con mamá.
Kenny la asió por el brazo.
—Ya no están ahí —dijo—. Es muy molesto ser reconstruido de esta manera.
Suzy se le quedó mirando, luego se metió deprisa en el ascensor y se apoyó en la pared del fondo.
—¿Bajas conmigo? —le preguntó.
—No —dijo Kenneth—. Yo vuelvo. Todavía te queremos, nenita. Te cuidaremos. Tendrás más madres, hermanos y amigos de los que nunca podrás conocer. Quizá nos dejes estar contigo, alguna vez.
—¿Quieres decir dentro de mí, como ellos? Kenneth asintió.
—Siempre estaremos alrededor. Pero no vamos a reconstruir nuestros cuerpos por ti.
—Ahora quiero bajar —dijo Suzy.
—Pues bajando —dijo Kenenth. Las puertas del ascensor empezaron a cerrarse— Adiós, Suzy. Ten cuidado.
—¡KennnNETHHH! —Pero la puerta se cerró y el ascensor inició el descenso.
Se quedó quieta en el centro, manoseándose el pelo con dedos nerviosos.
La puerta se abrió.
El vestíbulo era una masa de arcos grises, de aspecto sólido, que soportaban la masa superior de la torre. Se imaginó —o quizá recordó lo que le habían mostrado— que el ascensor y el restaurante eran todo lo que quedaba de la torre original, y que lo habían dejado expresamente para ella.
¿A dónde iré?
Pisó el suelo gris moteado de rojo —no había alfombra ni cemento, sino algo levemente elástico, parecido al corcho—. Una lámina blanca y marrón —la última que vio de esa substancia en particular— se deslizó sobre la puerta del ascensor y lo selló con un ruido siseante.
Caminó por entre la telaraña de arcos, pisando prominencias cilindricas sobre la superficie roja y gris, abandonando la sombra de la transformada torre para salir a la seminublada luz del día.
Sólo quedaba la torre norte. La otra torre había sido ya desmantelada. Todo lo que quedaba del World Trade Center era una sola aguja redondeada, lisa y de un gris brillante en algunas áreas, rugosa y moteada de negro en otras, llena de una telaraña que la impulsaba poco a poco hacia la materia del exterior.
Desde la transformada plaza, cubierta de plumosos abanicos parecidos a árboles, hasta la orilla del río no había más de siete metros.
Caminó por entre los abanicos, que se ondulaban graciosamente sobre sus rojos troncos relucientes, y se dirigió a la orilla. El agua era sólida, de un color verdeagrisado, gelatinosa, sin olas, lisa como el cristal y tan brillante como si lo fuera. Podía ver las pirámidas y las esferas irregulares de Jersey como si fueran una colección particularmente bizarra de juguetes y construcciones infantiles; el reflejo en el sólido río era vivido y perfecto.
El viento silbaba dulcemente. Debería hacer frío o al menos fresco, pero el aire era cálido. Le dolía el pecho de aguantarse las ganas de llorar.
—Madre —dijo—, sólo quiero ser lo que soy. Nada más. Nada menos.
¿Nada más? Suzy, eso es mentira.
Se quedó en pie a la orilla durante largo rato, luego se dio la vuelta y empezó su peregrinación por la isla de Manhattan.
41
El ridículo medio en el que había vivido durante tantas semanas le parecía a Bernard la menor de dos realidades.
Ahora trabajaba poco. Se tendía en la cama con el teclado al lado y se ponía a pensar y a esperar. Sabía que, ahí afuera, la tensión crecía. Y él era el foco.
Paulsen-Fuchs no podía evitar que dos millones de personas llegaran hasta él, para destruirle con el laboratorio. (Aldeanos con antorchas: era a la vez Frankenstein y el monstruo. Ignorantes aldeanos asustados que hacían el trabajo de Dios.)
En su sangre, en su carne, llevaba una parte de Vergil I. Ulam, una parte de su padre y de su madre, partes de personas que nunca había conocido, personas muertas tal vez desde hacía miles de años. Dentro, había millones de duplicados de sí mismos, que se hundían más hondo en el mundo de los noocitos, para descubrir estratos y más estratos de universos biológicos: el viejo, el nuevo y el potencial.
Y sin embargo… ¿dónde estaba la póliza del seguro, la garantía de que no había sido engañado? ¿Y si estaban simplemente conjurando falsos sueños para dejarle sedado, para drogarle para la metamorfosis? ¿Y si sus explicaciones no eran más que pildoras azucaradas con el único objeto de mantenerle tranquilo?
No tenía pruebas de que los noocitos mintiesen —pero ¿cómo podía uno saber cuando mentía algo tan extraño, o incluso si «mentira» era un concepto accesible para ellos?
(Olivia. Había roto su compromiso, como supo él años después, pasados dos meses de su única cita. Se habían sonreído el uno al otro el último día de clase, y luego nunca más se habían visto. El había sido… ¿qué? ¿Tímido, inepto?
¿Demasiado romántico, demasiado enamorado en esa única noche encantadora y petrarquiana? ¿Dónde estaba ahora ella, en la biomasa de Norteamérica?)
Y aun en el caso de aceptar lo que le habían dicho, estaba seguro de que eso no era todo. Quedaban un millón de incógnitas, algunas ociosas, la mayoría cruciales. Todavía era, después de todo, un individuo (¿no?) que se encaraba a una experiencia virtualmente desconocida.
Los grupos de mando —los investigadores— no le contestaban ya.
En Norteamérica —¿qué fue de toda la mala gente cuyas memorias eran preservadas por los noocitos?— habían sido suspendidos, por así decirlo, del mundo en el cual habían sido malos como si estuvieran en una prisión. Pero ser malo significa pensar mal, ser malvado equivale a ser una célula cancerígena para la sociedad, un peligroso e inexplicable fallo, y no estaba pensando exclusivamente en los asesinos. Estaba pensando en los políticos demasiado codiciosos o ciegos como para saber lo que hacían, burócratas hábiles que estafaban los ahorros de una vida de millares de inversionistas, madres y padres demasiado estúpidos como para saber que estaban destrozando a sus hijos.
¿Qué había pasado con esta gente y con los millones de fallos, de fallos malvados de la sociedad humana?
¿Eran todos verdaderamente iguales, duplicados un millón de veces, o había ejercido los noocitos un pequeño juicio? ¿Borraron silenciosamente unas cuantas personalidades, las anularon… o las alteraron?
Y si los noocitos se habían tomado la libertad de alterar los fallos reales, tal vez fijándolos o inmovilizándolos de alguna manera, introduciéndose en sus procesos mentales y empleando una especie de gran consenso de pensamiento recto como base para las correcciones…
Entonces, quién podía decir que no estaban alterando a otros, a gente con problemas menores, gente con todos las complejidades de pequeños fallos y errores y desarreglos temporales… que tienen todos los humanos. Gajes del ser humano. De la vida en un universo duro, un universo distinto del que los noocitos habitaban. ¿Si realmente habían corregido y anulado y alterado, quien podía decir si lo habían hecho bien? ¿Si sabían lo que hacían, y habían retenido personalidades humanas operativas a posteriori?
¿Qué habían hecho los noocitos de la gente que no podía aguantar el cambio, que se había vuelto loca —o que, como habían insinuado, murió al ser incompletamente asimilada, dejando memorias parciales, como la memoria de Vergil en el propio cuerpo de Bernard? ¿Seguían aquí también?
¿Había política, interacción social, en la noosfera? ¿Se les daba a los humanos igual derecho de voto que a los noocitos? Los humanos se habían, por supuesto, convertido en noocitos, pero los noocitos genuinos, originales, ¿conservaban más o menos predicamento?
¿Surgirían conflictos, revoluciones?
¿O habría un silencio profundo, el silencio de la tumba, debido a la renuncia a la voluntad de resistir? El libre albedrío no es aconsejable en medio de una rígida jerarquía. ¿Era la noosfera una rígida jerarquía, libre de disensiones e incluso de crítica?
Bernard no lo creía así.
—¿Pero cómo podía saberlo a ciencia cierta?
¿Respetaban y amaban realmente a los humanos en tanto que dueños y creadores, o simplemente se los habían asimilado, procesado, digerido la información necesaria y enviado el resto a la entropía, olvidados, desorganizados, muertos?
Bernard, ¿sientes ahora el miedo por el gran cambio? Es completamente diferente —sublime o infernal— en tanto que opuesto al difícil, y a menudo infernal, status quo?
Dudaba de que Vergil hubiera siquiera pensado en esas cosas. Posiblemente no había tenido ni tiempo, pero aunque lo hubiera tenido, a Vergil no se le ocurriría reflexionar sobre esos temas. Era un brillante creador, pero un chapucero en la consideración de las consecuencias.
¿Pero no era ese el caso de todos los creadores?
Todos los que cambian las cosas, ¿no conducen en último término a algunos — quizá a muchos— a la muerte, a la catástrofe, al tormento?
Los pobres Prometeos humanos, que atraen el fuego sobre sus iguales.
Nobel.
Einstein. Pobre Einstein y su carta a Roosevelt. Paráfrasis. «He soltado los demonios del infierno y ahora usted debe firmar un pacto con el diablo, o algún otro lo hará. Alguien más peligroso incluso.» Curie, experimentando con el radio; ¿qué parte de responsabilidad tenía en el asunto Slotin, cuatro decenios más tarde?
¿El trabajo de Pasteur —o el de Salk, o el suyo propio— habían salvado la vida de un hombre o mujer que al final fueron al desastre, que realmente estaban sentenciados? Sin duda alguna.
¿Y las víctimas no pensaron alguna vez «¡Lleven a juicio a ese bastardo!»?
Sin duda.
Y si se tomaban en consideración esos pensamientos, si esas preguntas eran contestadas, no estrangularían los padres a sus hijos mientras dormían en la cuna?
El viejo cliché. La madre de Hitler produciéndose el aborto.
Todo tan confuso.
Bernard oscilaba entre el sueño y la pesadilla, decantándose más en ésta última, y luego elevándose hacia un estado de extraño éxtasis.
Nada volvería a ser como antes.
¡Bien! ¡Estupendo! ¿No había sido todo destrozado espantosamente de todos modos?
Oh, Dios, la plegaria brota en mí. Soy débil e incapaz de formular tales juicios.
No creo en ti, por lo menos en ninguna de las formas en que me has sido descrito, pero debo rezar, porque me posee un terror espantoso e impío.
¿Qué es lo que estamos dando a luz?
Bernard se miró las manos y los brazos, hinchados y cubiertos de pálidas venas.
Qué horrible, pensó.
42
La comida apareció sobre un cilindro esponjoso y grisáceo, a la altura de la cintura, al final de un callejón sin salida rodeado de altas paredes.
Suzy bajó la vista hacia la comida, fue a tocar el aparente pollo frito, y luego retiró lentamente los dedos. La comida estaba caliente, la taza de café humeaba, y todo parecía perfectamente normal. Ni una sola vez le habían servido algo que no le gustara, y nunca había sido excesivo o insuficiente.
La vigilaban de cerca, al tanto de sus mínimas necesidades. La atendían como a un animal en un zoológico, o al menos ella se sentía así.
Se arrodilló y empezó a comer. Cuando hubo terminado, se sentó con la espalda apoyada en el cilindro, sorbiendo las últimas gotas de café, y se subió el cuello de la chaqueta. El aire estaba refrescando. Había dejado el abrigo en el World Trade Center —o en lo que se había convertido la torre norte— y durante las dos últimas semanas no lo había echado en falta. El aire era muy agradable, incluso de noche.
Las cosas estaban cambiando, y eso era inquietante, o excitante. No estaba muy segura de cuál de las dos cosas.
A decir verdad, Suzy McKenzie se aburría la mayor parte del tiempo. Nunca había tenido mucha imaginación, y los solares del reconstruido Manhattan por donde se había paseado no le habían llamado mucho la atención. Los enormes tubos o canales que bombeaban líquido verde del río hacia el interior de la isla, los árboles-abanico que se movían lentamente y los árboles propulsores, las protuberancias plateadas brillantes, como conjuntos de reflectores de carretera, diseminados sobre centenares de acres de superficie irregular, ninguna de estas cosas había captado su atención durante más de unos cuantos minutos. No guardaban con ella la menor relación. No podía entender para qué estaban allí.
Sabía que todo podía resultar fascinante, pero no era humano, de modo que no le importaba mucho.
Le interesaban las personas; lo que pensaban y lo que hacían, cómo eran, lo que sentían respecto a ella y sus propios sentimientos.
—Os odio —le dijo al cilindro al devolver la bandeja y la taza sobre su superficie. El cilindro se los tragó y se encogió hasta desaparecer—. ¡A todos vosotros! — ritó hacia las paredes del callejón. Se rodeó con los brazos para darse calor y sacó la linterna y la radio. Pronto se iba a hacer de noche; tendría que buscar un lugar para dormir, y quizá pondría la radio un rato más. Las baterías aflojaban, aunque la había puesto muy poco en previsión. Salió del callejón y se puso a mirar un bosque de árbolesabanico que subía por las laderas de una loma rojiza y parduzca.
En lo alto de la loma había un poliedro negro multifacético, de cada una de cuyas caras salía una aguja plateada de alrededor de diez metros de largo. Había muchos otros iguales en la isla. Ahora casi no los veía. Le llevó unos diez minutos dar la vuelta a la loma. Entró por un valle poco profundo del tamaño de un campo de fútbol, cuyas vertientes estaban surcadas de tubos negros de aproximadamente la anchura de su cintura. El tubo desaparecía en un hoyo al otro extremo del valle. Ya antes había dormido en encrucijadas parecidas. Se encaminó hacia allí y se arrodilló cerca de la depresión. Pasó las manos sobre la superficie del hoyo; aquello estaba muy cálido. Podría quedarse allí tendida toda la noche, bajo los tubos, y estaría muy cómoda.
El cielo relucía de brillante púrpura hacia el oeste. Los ocasos eran habitualmente naranja y rojo, suaves; el horizonte nunca le había parecido tan eléctrico.
Puso en marcha la radio y se acercó al oído el altavoz. Había bajado el volumen para ahorrar pilas, aunque sospechaba que era una precaución inútil. La emisora de onda corta de Inglaterra, siempre fiel, se escuchó inmediatamente. Ajustó el mando y se arrebujó bien bajo los tubos.
«…disturbios en Alemania Occidental se han centrado alrededor de las instalaciones de Pharmek, que dan albergue al doctor Michael Bernard, presunto portador de la plaga nortemaericana. Aunque la plaga no se ha extendido por el mundo fuera de América del Norte, las tensiones aumentan. Rusia ha cerrado sus fronteras y…» La señal se perdió y tuvo que reajustar el dial.
«…hambre en Rumania y Hungría, desde hace tres semanas, y sin esperanzas a la vista…
»…la señora Thelma Rittenbaum, famosa médium de Battersea, informa de que ha tenido sueños en los que aparece Cristo en medio de Norteamérica, levantando a los muertos y preparando un ejército que marchará sobre el resto del mundo.» (Una voz trémula de mujer grabada sobre una cienta de mala calidad habló unas cuantas palabras ininteligibles.)
El resto de las noticias concernían a Inglaterra y Europa; a Suzy era esta parte la que más le gustaba, porque ocasionalmente la hacía sentir que el mundo seguía siendo normal, o al menos que se estaba recobrando. No abrigaba esperanzas respecto a su casa; hacía semanas que las había desechado. Pero otras personas, en otros lugares, podían seguir llevando una vida normal. Pensar en ello era reconfortante.
Pero no lo era el que nadie, en ninguna parte, supiera de ella.
Apagó la radio y se acurrucó más, escuchando el siseo del líquido que fluía en el interior de los tubos, y de los roncos y profundos quejidos de algo que se hallaba más abajo, en alguna sima ignorada.
Se durmió, rodeada de oscuridad moteada de estrellas cuya luz se filtraba por entre los contornos de los tubos. Y cuando, en medio de un cálido sueño en que se veía a sí misma comprando vestidos, se despertó…
Algo la envolvía. Lo palpó soñolienta, era blando, cálido, como de ante. Buscó la linterna y la encendió, enfocando la luz hacia sus cubiertas caderas y piernas.
La cubierta era flexible, de color azul claro con rayas verdes mal definidas —sus colores favoritos—. Sus brazos y cabeza, descubiertos, estaban fríos. Tenía demasiado sueño para hacerse preguntas; se subió el cobertor hasta el cuello y volvió a dormirse. Esta vez era una niñita, y jugaba en la calle con sus amigos de hace muchos años, amigos que habían crecido y que, en muchos casos, se habían ido a vivir a otro sitio.
Luego, uno por uno, los edificios caían. Todos miraban mientras unos hombres con enorme martillos se aproximaban y echaban abajo las ruinas. Se dio la vuelta para observar la reacción de sus amigos y vio que todos habían crecido, o se habían hecho viejos, y se alejaban de ella llamándola para que les siguiera.
Empezó a llorar. Sus zapatos se habían pegado al pavimento y no podía moverse.
Cuando todos los edificios habían desaparecido, el vecindario quedó convertido en un solar llano, con las tuberías alzándose en el aire y un retrete inclinado inverosímilmente sobre un tubo donde debió haber uno de los pisos superiores.
—Las cosas van a cambiar otra vez, Suzy. —Sus zapatos se despegaron y al darse la vuelta vio a Cary, embarazosamente desnudo.
—Jesús, ¿no tienes frío? —preguntó—. No, además daría igual. Sólo eres un fantasma.
—Bueno, supongo —dijo Cary, sonriendo—. Hemos querido todos darte calor.
¿Sabes? Todo esto va a cambiar otra vez, y queríamos que pudieras elegir.
—No estoy soñando, ¿verdad?
—No —sacudió la cabeza—. Estamos en la manta. También puedes hablar con nosotros cuando te despiertes, si quieres.
—La manta… ¿todos vosotros? ¿Mamá y Kenny y Howard?
—Y muchos otros, también. Tu padre, si quieres hablar con él. Es un regalo — dijo—. Es una especie de regalo que se va. Todos nos hemos prestado voluntarios, pero hay otros muchos, más de los que estrictamente necesitamos.
—Lo que dices no tiene sentido, Cary.
—Tú lo conseguirás. Eres una chica muy fuerte, Suzy.
El fondo del sueño se había puesto nebuloso. Ambos estaban envueltos por una penumbra marrón anaranjada, y el distante cielo destelleaba en naranja como si hubiera hogueras en el horizonte. Cary miró en torno y asintió.
—Son los artistas. Hay tantos artistas y científicos que casi me siento perdido.
Pero pronto voy a ser uno de ellos tal como he decidido. Nos dan tiempo. Nos honran, Suzy. Saben que nosotros los hicimos y nos tratan muy bien. Sabes, ahí atrás —rizo un gesto hacia la oscuridad—, podríamos vivir juntos. Hay un sitio donde piensan todos ellos. Es como la vida real, como en el mundo real. Puede ser como antes, o como va a ser en el futuro. De la manera que quieras.
—No me voy con vosotros, Cary.
—No. No pensé que fueras a hacerlo. Yo, en realidad, no tuve elección al unirme a ellos, pero ahora no lo lamento. Nunca hubiera sido en Brooklyn Heights tanto como soy ahora.
—También eres un zombi.
—Soy un fantasma —le sonrió—. De todos modos, una parte de mí se va a quedar contigo, por si quieres hablar. Y otra parte se marchará con ellos cuando llegue el cambio.
—¿Va a ser otra vez como antes? Cary denegó con la cabeza.
—Nunca será igual. Y… mira, yo no entiendo todo esto, pero no va a tardar mucho en producirse otro cambio. Nada volverá a ser igual que antes.
Suzy miró a Cary con firmeza.
—¿Crees que me vas a tentar por estar desnudo? Cary se miró.
—Ni se me había ocurrido —dijo—. Eso demuestra lo natural que me estoy volviendo. ¿No te vas a echar atrás? Suzy meneó la cabeza con firmeza.
—Soy la única que no se puso enferma —dijo.
—Bueno, la única no. Hay otros veinte o veinticinco. Los estamos cuidando lo mejor que podemos. Ella prefería ser la única.
—Muchas gracias —dijo con sarcasmo.
—De cualquier modo, utiliza la manta. Cuando llegue el cambio envuélvete bien en ella. Habrá un montón de comida alrededor.
—Bien.
—Creo que ahora te vas a despertar. Me voy de aquí. Cuando te despiertes podrás vernos también. Durante un rato.
Suzy asintió.
—No la tires —advirtió Cary—. Te protegerá.
—No la tiraré.
—Bueno.
Se acercó a ella y tocó sus brazos cruzados con la palma abierta.
Suzy abrió los ojos. El amanecer se alzaba con pálida luz anaranjada sobre los tubos. La superficie del hoyo y los tubos estaban fríos.
Se arropó más con la manta y esperó.
43
Paulsen-Fuchs se encontraba en la cámara de observación, inclinado hacia delante sobre la mesa, con los ojos entornados. Ya había tenido bastante de mirar hacia lo que estaba tendido en el camastro del laboratorio de aislamiento.
De madrugada, Bernard había perdido ya su forma humana. Las cámaras habían captado su transformación. Ahora, una masa gris y marrón oscuro yacía sobre la cama, con prolongaciones que caían hacia el suelo a ambos lados. La masa se movía espasmódicamente, y a veces prorrumpía en un breve y violento temblor.
Antes de haber sido confinado a una sola postura, Bernard había cogido el teclado portátil y se lo había llevado consigo al camastro. El cable telefónico del mismo salía por uno de los extremos de la masa. El teclado estaba debajo, en algún sitio, o en el interior de la masa.
Y Bernard seguía enviando mensajes, aunque ya no podía hablar. El monitor del laboratorio de control había archivado un firme párrafo, la explicación de Bernard de su propia transformación.
La mayoría de lo que salía del teclado era virtualmente ininteligible. Quizá Bernard era ya casi un noocito nada más.
La transformación no facilitaba en modo alguno la decisión de Paulsen-Fuchs.
Los manifestantes —y el gobierno, al no ejercer su autoridad sobre ellos— habían pedido la muerte de Bernard, y que el laboratorio de aislamiento fuera completamente esterilizado.
Eran alrededor de los dos millones, y si sus demandas no eran atendidas, se proponían derribar Pharmek piedra a piedra. El ejército había advertido que no protegería Pharmek; la policía había declinado también toda responsabilidad.
Paulsen-Fuchs no podía hacer nada para detenerles; solamente quedaban cincuenta empleados en el edificio, ya que los otros habían sido ya evacuados.
Muchas veces consideró simplemente la posibilidad de abandonar las instalaciones, marcharse a su casa de España y aislarse él mismo por completo.
Olvidar lo que había sucedido, lo que Michael Bernard le había traído.
Pero Heinz Paulsen-Fuchs había estado en los negocios durante demasiado tiempo como para retirarse sin más. De muy joven, había visto a los rusos entrar en Berlín. Había ocultado todos los indicios de su entusiasta pasado nazi, e intentó pasar lo más desapercibido posible, pero no se había retirado. Y durante los años de la ocupación, había trabajado en tres trabajos diferentes. Se quedó en Berlín hasta el 1955, cuando él y otros dos fundaron Pharmek. La compañía había estado al borde de la bancarrota por el caso de la talidomida; pero él no se retiró.
No: no derogaría responsabilidades. Accionaría la palabra que iba a enviar los gases esterilizantes al laboratorio de aislamiento. Luego daría instrucciones a los hombres, que entrarían con antorchas para acabar el trabajo. Esto significaba la derrota, pero al menos se quedaría, no tendría que ir a esconderse en España.
No tenía ni idea de qué harían los manifestantes una vez muerto Bernard. Salió de la cámara de observación y se dirigió al laboratorio de control, para leer en el monitor el mensaje de Bernard.
Hizo pasar por el monitor el texto del diario de Bernard desde el principio. Leía lo bastante deprisa como para no perderse ni una sola palabra. Quería revisar lo que Bernard ya había dicho, para ver si así podía encontrarle más sentido a la totalidad del mensaje.
Registro final del diario cibernético de Bernard; hora de inicio: 0835.
Gogaríy. Se habrán ido en unas semanas.
Sí, se comunican. Parientes menores. Estallidos de la «plaga» que ni siquiera sospechamos en Europa. Asia, Australia, personas sin síntomas. Ojos y oídos, se reúnen, aprenden asimilando la enorme cosecha de nuestras vidas e historia.
Espías maravillosos.
Paul-memoria racial. Mismo mecanismo que el biológico. Hay muchas vidas en cada uno de nosotros; en la sangre, en los tejidos.
Cargados en el espacio-tiempo local. Demasiados. Gogarty. Empujan… No lo pueden evitar. Hay que sacar provecho de eso. Nosotros —tú—, por supuesto, no podemos, tal vez no queremos detenerles.
Constituyen el gran logro.
Aman. Cooperan. Tienen disciplina, pero son libres; saben de la muerte, pero son inmortales.
Ahora me conocen a mí hasta el último detalle. Todos mis pensamientos y motivaciones. Soy un tema de su arte, sus maravillosas ficciones vivas. Me han duplicado más de un millón de veces. ¿Cuál de los yoes escribe esto? No lo sé.
Ya no queda un original.
Puedo prolongarme en un millón de direcciones, llevar un millón de vidas (y no sólo en la música de la sangre —en un Universo de Pensamiento, de imaginación, de fantasía!) y luego reunirme con mis yoes de nuevo, conferenciar y empezar de nuevo. El narcismo más allá del orgullo, ubicuidad, mucho más grande que una simple vida para siempre. (¡La han encontrado!)
Cada uno de ellos puede tener mil, diez mil, un millón de duplicados, según su calidad, sus funciones. Ninguno necesita morir, pero, en un momento dado, todos o casi todos cambiarán. Dentro del tiempo requerido, la mayoría del millón de yoes no guardará la menor similitud con el yo presente, porque somos infinitamente versátiles. Nuestras mentes trabajaban según la infinita variedad de ios fundamentos de la vida.
Paul, me gustaría que pudieras unirte a nosotros.
Sabemos las presiones que te rodean.
(El texto se interrumpe, desde 0847 a 1023.)
Las teclas no funcionan. Dentro del teclado, en la parte electrónica.
Saben que tenéis que destruir.
Esperad. Esperad hasta 1130. Dadle a un viejo amigo ese tiempo.
No me gusta mi viejo yo, Paul. Lo he abandonado, la mayor parte de él. Piezas diseminadas. Revividas y reformadas secciones enteras de mis cincuenta y dos años. Uno puede convertirse en un santo aquí o explorar multitud de pecados.
¿Qué santo puede ignorar el pecado?
(El texto se interrumpe, 1035-1105)
Gogarty.
CGATCATTAG (UCAGCUGCGAUCGAA) Nombre ahora.
Gogarty. ¡Sorprendente Gogarty! Muy denso, visión amplia y vasta teoría, mucho ser. Lo saben en NA. Hasta el más pequeño, se han enterado en NA. Nos lo dicen, se aprestan. Todos juntos. Pánico mortal maravilloso, pánico, el mejor miedo, Paul, no se siente en el ánimo sino que se pregunta en el pensamiento, nada como esto. Miedo a la libertad más allá de las restricciones actuales, y sintiéndose ya maravillosamente libre. Tanta libertad debernos cambiar para acomodar. Irreconocible.
Paul 1130 ese tiempo.
1130 1130 1130!
Tamaña avalancha de sentimiento hacia el viejo afecto, pollito por huevo, hombre por madre, alumno por escuela.
Divergente. Otro sigue escribiendo.
Reencuentro conmigo mismo. Grupos de mando coordinan. Celebración.
¡Tanto, tan rico! Tres de los míos se quedan a escribir, ya muy distintos. Amigos que vuelven de unas vacaciones. Ebrios de experiencias, libertad, conocimiento.
Olivia, esperando…
Y Paul esto es el sumidero de los noocitos, no como NA…
Breve. Ya. ¡Año Nuevo! NOVA (Final texto 1126.39)
Heinz Paulsen-Fuchs leyó las palabras finales en el VDT y arqueó las cejas.
Con las manos sobre ambos brazos de su sillón, miró el reloj de la pared.
1126.46
Miró hacia la doctora Schatz y se levantó.
—Abra la puerta —dijo. Ella se acercó al interruptor y abrió la puerta de la cámara de observación.
—No —dijo Paulsen-Fuchs—. La del laboratorio.
La doctora titubeó.
1126.52.
Se precipitó hacia la consola, la apartó sin ceremonias y accionó los tres interruptores en rápida sucesión, insistiendo sobre el último.
1127.56.
La escotilla de tres capas sucesivas inició su parsimonioso corrimiento.
—Herr Paulsen-Fuchs…
Se introdujo por la estrecha abertura, en el área de aislamiento exterior, todavía fría por el vacío inducido, hacia el área de alta presión —los oídos le zumbaban—, y finalmente estaba en la cámara interna.
1129.32.
La habitación se inundó de llamas. Paulsen-Fuchs pensó por un momento que la doctora Schatz había accionado algún misterioso sistema de emergencia, que había soltado a la muerte en la cámara.
Pero no era así.
1129.56.
El fuego se extinguió, dejando un olor a ozono y algo como una lente que se retorcía en el aire sobre el camastro.
El camastro estaba vacío.
1130.00.
44
Suzy sintió náuseas y dejó caer el plato.
—¿Ya? —preguntó al aire vacío. Se arrebujó más en la manta—. Kenny, Howard, ¿ha llegado el momento? ¿Cary?
Estaba en medio de un círculo de arena lisa, con el cilindro gris de la comida a su espalda. El sol se movía en círculos irregulares y el aire parecía brillar. Cary le había dicho la noche antes lo que iba a pasar, mientras dormía; le había dicho tanto como ella podía entender.
—¿Cary? ¿Madre? La manta se tensó.
—¡No os vayáis! —gritó. El aire se tornó cálido de nuevo y el cielo parecía cubierto de un viejo barniz. Las nubes se igualaron en untuosos hilachos y el viento se levantó, pasando entre el montículo cubierto de pilares a un lado de la arena y el poliedro anguloso del otro extremo. Las prolongaciones del poliedro tenían un brillo azul y se estremecían. El poliedro se seccionó en cuñas triangulares; la luz salía de la superficie de las cuñas, roja como lava ardiente.
—Es esto, ¿verdad? —preguntó, llorando. Había visto tantas cosas en sueños la pasada semana, había pasado tanto tiempo con ellos, que ahora no discernía bien la realidad de lo que no lo era.
—¡Respondedme!
La manta se estremeció y se elevó sobre su cabeza. Formando una especie de capucha, se cerró sobre su barbilla y cubrió su frente de una lámina, blanca y translúcida. Luego creció alrededor de sus dedos y formó guantes, bajó hasta sus piernas y pies, envolviéndola bien pero permitiéndole moverse con tanta libertad como antes.
El aire tenía un olor dulzón a barnices, frutas, flores. Luego a pan caliente y recién hecho. La manta se ciñó sobre su cara y ella intentó arañarla con los dedos.
Rodó por el suelo hasta que la voz que oía en sus oídos le dijo que se detuviera.
Se quedó tendida en medio de la arena mirando hacia lo alto a través de la transparencia.
—Estáte quieta… Estáte tranquila. —Era la voz de su madre, firme pero amable—. Te has portado como una chica muy voluntariosa —dijo la voz—, y has rehusado todo lo que te hemos ofrecido. Bien, yo quizá hubiera hecho lo mismo.
«Ahora pregunto una vez más, y responde de prisa. ¿Quieres venir con nosotros?
—¿Moriré si no lo hago? —preguntó Suzy, con la voz ahogada por la manta.
—No. Pero estarás sola. Ninguno de nosotros va a quedarse.
—¡Se os llevan!
—Lo que Cary dijo. ¿Le escuchaste, nenita? —ahora era Kenneth. Se esforzó por liberarse de la manta.
—No me abandonéis. Entonces, ven con nosotros.
—¡No! ¡No puedo!
—No queda tiempo, nenita. La última oportunidad.
El cielo era cálido, de un tono amarillo anaranjado, y las nubes se habían estrechado hasta convertirse en hilos enmarañados.
—Madre, ¿se está a salvo? ¿Tendré miedo?
—Se está a salvo. Ven con nosotros, Suzy. Su lengua estaba paralizada, pero su mente parecía ir a estallar.
—No —pensó.
Las voces cesaron. Durante un rato sólo vio líneas que pasaban veloces, de color rojo y verde, y le dolía la cabeza, y sentía ganas de vomitar.
El cielo brillaba allá arriba. La arena se contraía a sus pies, la superficie se alborotaba y cuarteaba.
Y, en un confuso momento, ella estaba en dos sitios a la vez. Estaba con ellos — e la habían llevado, e incluso ahora podía hablar con su madre y hermanos, y con Cary y sus amigos…
Y estaba sobre la movediza arena, rodeada de los temblorosos vestigios del montículo de los pilares y del picudo poliedro. Las estructuras se desmoronaban, como si estuvieran hechas de arena de la playa, que al secarse se desploman al sol.
Luego la sensación pasó. Ya no sentía náuseas. El cielo era azul, aunque algunas de sus partes hacían daño a la vista.
La manta cayó al suelo y se hizo indistinguible del polvo y de la arena.
Se puso en pie y se sacudió la tierra.
La isla de Manhattan estaba tan plana y vacía como una gran llanura. Hacia el sur, las nubes grises se espesaban y oscurecían. Se dio la vuelta. En el lugar donde había estado el cilindro yacían ahora docenas de cajas llenas de latas de conserva variadas. Sobre la caja más cercana, encontró un abrelatas.
—Piensan en todo —dijo Suzy McKenzie.
A los pocos minutos, la lluvia empezó a caer.
Telofase
Febrero, el año siguiente
45
Camusfearna, Gales El invierno de ardiente nieve había sido muy duro en Inglaterra. Esa noche, nubes negras como de terciopelo ensombrecían las estrellas desde Anglesey hasta Márgate, dejando algunas áreas luminosas verdeazuladas sobre la tierra y el mar. Cuando los copos llegaban al agua, se extinguían inmediatamente. Se amontonaban en una capa brillante sobre la tierra que latía como si fuera de rescoldos si alguien la pisaba.
Para luchar contra el frío, los calentadores eléctricos, los termostatos y las calderas habían demostrado su insuficiencia. Las estufas catalíticas que ardían con gas blanco eran populares hasta que se terminaron; luego hubo una gran demanda, porque las máquinas que las construían se habían estropeado.
Las antiguas estufas de carbón y los braseros fueron de sempolvados.
Inglaterra y Europa se hundían rápida y si lenciosamente en un tiempo anterior, más oscuro. Era inútil protestar; las fuerzas que operaban eran, para la ma yoría, insondables.
La mayor parte de las casas y edificios simplemente seguían fríos.
Sorprendentemente, el número de persona; enfermas o moribundas continuó su declinar, tal como había venido sucediendo a lo largo del año.
No hubo estallidos virulentos de epidemias. Nadie sabía el porqué.
Las industrias del vino, cerveza y licores no daban abasto. Las panaderías alteraron radicalmente su línea de productos, y la mayoría se decantaron hacia la producción de pasta y de panes sin levadura. Los organismos microscopicos del mundo entero habían cambiado con el clima, tan impredecible como la maquinaria y la electricidad.
En Europa Oriental y en Asia había hambre, lo cual abundaba en (o confirmaba)
las ideas sobre los actos de Dios. Las mayores cornucopias del mundo ya no existían, y los mercados eran escasamente abastecidos.
La guerra no era una opción. Las radios, los camiones y automóviles, los misiles y las bombas tampoco eran seguros. Unos cuantos países de Medio Oriente se las arreglaron dividiéndose en tribus, pero sin mucho entusiasmo. El clima también allí había cambiado, y durante semanas, nieve ardiente cayó sobre Damasco, Beirut y Jerusalén.
El hecho de llamarle el invierno de la nieve ardiente resumía todo lo que había ocurrido, lo que estaba ocurriendo; con esa expresión no se referían solamente al clima.
El Citroen de Paulsen-Fuchs circulaba por la irregular carretera de un único carril; las cadenas de las ruedas chirriaban. Conducía con cuidado, apretando poco el acelerador, frenando poco a poco en una inclinada cuesta, intentando conseguir que la máquina no se estropeara de una vez. En el asiento de al lado, llevaba una cesta de picnic cargada de novelas de misterio y una bolsa que contenía una botella.
Pocas máquinas seguían funcionando debidamente. Pharmek había sido clausurado durante seis meses debido a graves problemas de mantenimiento. Al principio, se había llevado personal para sustituir a las máquinas, pero pronto se había hecho manifiesto que las fábricas no pueden operar solamente con personas.
Se detuvo junto a un poste de madera y bajó el cristal de su ventanilla para ver bien la señalización de las direcciones. Camusfearna, declaraba un letrero grabado a mano; a dos kilómetros, todo recto.
Todo Gales parecía recubierto de una espuma marina fosforescente. Del negro cielo descendían galaxias de copos brillantes, cargados de una misteriosa luz.
Subió el cristal de la ventanilla y miró los copos caer sobre el cristal delantero, que destellaban al ser alcanzados y apartados por el limpiaparabrisas.
No llevaba encendidos los faros, aunque la noche había caído hacía rato. Veía gracias al resplandor de la nieve. La calefacción iba mal, e intentó ir más deprisa.
Quince minutos después, dobló a la derecha por una carretera estrecha de gravilla y bajó hacia Camusfearna. La pequeña ensenada tenía sólo cuatro casas y un reducido embarcadero, ahora cubierto de hielo. Las casas, con sus cálidas luces amarillas, eran claramente visibles a través de la nieve, pero el océano, más allá, estaba tan negro y vacío como el cielo.
La última casa del lado norte, había dicho Gogarty. Se equivocó de camino, rodó ásperamente sobre el césped y la hierba helada, y retrocedió de nuevo hasta la carretera.
No había hecho nada ni la mitad de demencial en los últimos treinta años. El motor del Citroen carraspeó, gruñó y se paró en seco a escasamente diez metros del estrecho y viejo garaje. El resplandor de la nieve era como un remolino de ensueño.
La morada de Gogarty era un muy viejo chalet de piedra blanca lavada, con forma de ladrillo, de dos pisos, cubiertos de un tejado de pizarra. En el lado norte de la casa había sido arreglado un garaje, de paredes metálicas con encuadre de madera también pintada de blanco. La puerta del garaje se abrió, añadiendo un cuadrado amarillo anaranjado al verdeazulado del resto del conjunto. Paulsen— Fuchs sacó la botella de su bolsa, se la metió bajo el abrigo y salió del coche, mientras sus botas al pisar producían pequeñas olas de presión sobre la nieve.
—Por Dios —dijo Gogarty saliéndole al encuentro—. No esperaba que te arriesgaras a viajar con este tiempo.
—Sí, bueno —dijo Paulsen-Fuchs—. La locura de un viejo aburrido, ¿no?
—Entremos. Tengo un fuego encendido, —gracias a Dios que aún arde la madera! Y té caliente, café, lo que quieras.
—¡Whisky irlandés! —exclamó Paulsen-Fuchs, frotándose las manos.
—Bueno, —dijo Gogarty abriendo la puerta—, esto es Gales, y el whisky escasea en todas partes. No tengo nada de eso, lamentablemente.
—He traído el mío —aclaró Paulsen-Fuchs, sacando la botella de Glenlivet del bolsillo interior de su abrigo—. Muy escaso, muy caro.
Las llamas chisporroteaban y oscilaban alegremente en el hogar de piedra, supliendo a la incierta luz eléctrica. El interior del chalet estaba lleno de escritorios —tres de ellos en la habitación principal—, de estanterías cargadas de libros y de un computador a pilas. «No ha funcionado desde hace tres meses», dijo Gogarty refiriéndose a él. Había también un estante cargado de conchas marinas y de peces embotellados, un antiguo sofá rosa de terciopelo, una máquina de escribir Olympia manual —que ahora valía una pequeña fortuna— y una mesa de dibujo casi escondida bajo cianotipos desplegados. Las paredes estaban decoradas con grabados enmarcados de flores del siglo XVIII.
Gogarty apartó la tetera del fuego y llenó dos tazas. Paulsen-Fuchs, sentado en un viejo sillón, tomaba la bebida con gusto. Dos gatos, uno atigrado de pelo anaranjado y erizado y otro negro de hocico perruno y largo pelo, entraron en la habitación y se quedaron quietos junto al fuego, parpadeando con aire de curiosidad y ligero resentimiento.
—Compartiré un whisky contigo después —dijo Gogarty, sentándose en un taburete frente al sillón—. Ahora, creo que te gustará ver esto.
—¿Tu «fantasma»? —preguntó Paulsen-Fuchs.
Gogarty asintió y buscó en el bolsillo de su suéter. Sacó un papel doblado y se lo tendió a Paulsen-Fuchs. También es para ti. Nuestros dos nombres. Pero llegó aquí hace dos días. Apareció en el buzón, aunque no ha habido entrega de correo desde hace una semana. Aquí no. Te envié la carta desde Pwllheli.
Paulsen-Fuchs desdobló el blanco papel brillante. Era muy extraño, de textura suave y de una blancura casi cegadora. En un lado se leía un mensaje en negro escrito a mano. Paulsen-Fuchs lo leyó y miró a Gogarty.
—Ahora léelo otra vez —insistió éste. El mensaje era tan corto que se le había grabado casi por completo en la memoria. La segunda vez que —lo leyó, sin embargo, era distinto.
Queridos Sean y Paul.
Amable aviso a los sabios. Suficiente. Pequeños cambios ahora, los grandes se aproximan. Gogarty se lo puede imaginar. Tiene los medios. La teoría. Otros están siendo alertados. Corred la voz.
—Cada vez es diferente. A veces más elaborado y otras más conciso. He empezado a apuntar lo que dice cada vez que lo leo.
Gogarty extendió la mano y frotó sus dedos. Paulsen-Fuchs le devolvió la carta.
—No es papel —dijo Gogarty. Lo sumergió en su taza de té. La carta no lo absorbía, ni goteó al ser retirada. La cogió con las dos manos e hizo ademán de romperla vigorosamente. Aunque seguía insistiendo, la carta no se desgarró, y se quedó en una de las manos de Gogarty sin que resultara obvio el modo en que se había soltado de la otra.
—¿Quieres leerla otra vez? Paulsen-Fuchs negó con la cabeza.
—De modo que no es real —dijo.
—Oh, es lo bastante real como para estar aquí cada vez que quiero leerla.
Nunca es exactamente la misma, lo que me hace pensar que no está hecha de materia.
—No bromeo. Gogartiy se rió.
—No, no creo.
—Bernard no está muerto. Gogarty asintió.
—No. Bernard se fue con sus noocitos, y yo creo que sus noocitos están en el mismo sitio que los noocitos de Norteamérica. Si «sitio» es la palabra adecuada.
—¿Cuál podría ser si no? ¿Otra dimensión? Gogarty meneó la cabeza vigorosamente.
—Dios mío, no. Aquí mismo. Aquí es donde todo empieza. Pertenecemos a la macroescala, por supuesto, de modo que cuando investigamos nuestro mundo, tendremos a mirar hacia fuera, hacia las estrellas. Pero los noocitos pertenecen al micromundo. Ni siquiera pueden conceptualizar las estrellas con facilidad. De modo que miran hacia adentro. Para ellos, los descubrimientos yacen en lo más pequeño. Y si podemos asumir que los noocitos de Norteamérica crearon rápidamente una avanzada civilización —algo que resulta obvio—, entonces podemos asumir que encontraron un modo de investigar lo más pequeño.
—Más pequeño que ellos mismos.
—Más pequeño según un factor incluso mayor que nuestra propia pequeñez en comparación con una galaxia.
—¿Estás hablando de longitudes cuánticas? —Paulsen-Fuchs no dominaba este área de conocimiento, pero no era totalmente ignorante en el tema.
Gogarty asintió.
—Ahora, sucede que lo muy pequeño es justamente mi especialidad. Esa es la causa por la que fui llamado en primer lugar para esta investigación sobre los noocitos. La mayor parte de mi trabajo versa sobre volúmenes menores que diez elevado a menos treinta y tres centímetros. La longitud Planck-Wheeler. Y creo que debemos contemplar la submicroescala para descubrir a dónde fueron los noocitos y por qué.
—¿Por qué, pues? —preguntó Paulsen-Fuchs. Gogarty cogió un montón de papeles llenos de textos y ecuaciones escritas a mano.
—La información puede ser almacenada incluso de modo más compacto que en la memoria molecular. Puede ser almacenada en la estructura del espaciotiempo.
¿Qué es la materia, después de todo, sino una ola de información en el vacío? Los noocitos, sin duda alguna, llegaron a descubrirlo, y trabajaron en ello.
¿Has oído acerca de Los Angeles?
—No. ¿Qué hay de eso?
—Incluso antes de que los noocitos desaparecieran, Los Angeles y la costa al sur de Tijuana se desvanecieron. O más bien, se transformaron en algo distinto.
Un gran experimento, tal vez. Un ensayo general para lo que está ocurriendo ahora.
Paulsen-Fuchs asintió sin realmente comprender y se apoyó en el respaldo de su asiento con la taza en la mano.
—Fue muy difícil llegar hasta aquí —dijo—. Más de lo que me había imaginado.
—Las reglas han cambiado —dijo Gogarty.
—Ese parece ser el consenso. Pero ¿Por Qué, y de qué modo?
—Pareces cansado —dijo Gogarty—. Esta noche descansemos, disfrutemos del ambiente templado, sin devanarnos los sesos por leer la carta unas cuantas veces más.
Paulsen-Fuchs asintió y echó hacia atrás la cabeza, los ojos cerrados.
—Sí —murmuró—. Mucho más difícil de lo que llegué a imaginar.
La nieve dejó de caer hacia la salida del sol. La luz del día devolvió a los campos y las orillas su blancura inocente. Las negras nubes de nieve se habían disipado hasta convertirse en ráfagas grises aparentemente inofensivas, que derivaban con el viento hacia el oeste. Paulsen-Fuchs se despertó al olor del pan tostado y del café caliente. Se incorporó sobre los codos y se alisó el despeinado cabello. El sofá era cómodo; se sentía descansado, aunque algo aturdido todavía por el viaje.
—¿Qué te parecería una ducha caliente? —preguntó Gogarty.
—Estupendo.
—El cuarto de la ducha está un poco frío, pero ponte estas zapatillas, no te salgas de las planchas de madera del suelo, y no resultará demasiado horrible.
Sintiéndose mucho más fresco, y ciertamente más despierto —el cuarto de la ducha estaba muy frío—, Paulsen-Fuchs se sentó a desayunar.
—Tu hospitalidad es notable —dijo, mascando una tostada con crema de queso bien colmada de mermelada—. Me siento aún más culpable por el modo en que fuiste tratado en Alemania.
Gogarty frunció los labios y se encogió de hombros.
—No pensé nada al respecto. Todos sufríamos tensiones, supongo.
—¿Qué dice la carta esta mañana?
—Léela tú mismo.
Paulsen-Fuchs desdobló la deslumbrante hoja blanca y deslizó los dedos sobre las bien definidas letras.
Queridos Paul y Sean, Sean tiene la respuesta. Extensión de la teoría, observación demasiado intensa.
Agujero negro de pensamiento.
Como él dijo. La teoría encaja, el universo se forma de consumo.
No hay otra manera. Demasiada teoría, demasiado poca flexibilidad. Viene más. Grandes cambios.
BERNARD —Notable —dijo Paulsen-Fuchs—. ¿El mismo trozo de lo que quiera que sea?
—Hasta donde yo puedo apreciar, el mismo.
—¿A qué se refiere esta vez?
—Creo que está confirmando mi trabajo, aunque no se expresa con mucha claridad. Es decir, si la nota dice lo mismo para ti que para mí. Tendrás que apuntar lo que has leído para que estemos seguros.
Paulsen-Fuchs apuntó las palabras en un pedazo de papel y se lo tendió a Gogarty.
El físico asintió.
—Mucho más explícito esta vez. —Dejó el papel sobre la mesa y le puso más café a Gogarty—. Muy evocativo. Parece confirmar lo que dije el año pasado, que el universo en realidad no tiene fundamentos inflexibles, que cuando una buena hipótesis surge, una capaz de explicar los hechos anteriores, los fundamentos que apuntalan el universo se reacomodan y nace una nueva teoría poderosa.
—¿Entonces no existe una realidad última?
—Aparentemente no. Las malas hipótesis, aquellas que no encajan con lo que ocurre a nuestro nivel, son rechazadas por el universo. Las buenas, las potentes, son incorporadas.
—Esto parece de la máxima confusión para los teóricos.
Gogarty asintió.
—Pero me permite explicar lo que sucede en el planeta.
—¿Cómo?
—El universo no es el mismo por siempre. Una teoría que funciona puede determinar la realidad sólo durante un tiempo determinado, y luego el universo debe emprender unos cuantos cambios.
—Se desmorona el tinglado, ¿por qué entonces no ser más complacientes?
—Sí, y tanto. Pero la realidad no puede ser observada al cambiar. Ha de cambiar a cierto nivel que no resulte fijado por ninguna observación. De forma que cuando nuestros noocitos lo observaron todo desde el nivel más bajo posible, el universo quedó incapacitado para desdoblarse, para reformarse. Se desarrolló una especie de tensión. Se dieron cuenta de que no podían seguir actuando en el macromundo, de modo que ellos… bueno, no estoy nada seguro de lo que hicieron. Pero cuando partieron, la tensión se aflojó de súbito y causó un estallido.
Las cosas están ahora alborotadas. El cambio fue demasiado abrupto, de forma que el mundo no ha quedado igual. El resultado, un universo inconsciente consigo mismos, al menos en nuestra vecindad. Cae nieve ardiente, las máquinas funcionan mal, un pequeño caos. Y puede ser pequeño porque…
Se encogió de hombros.
—Más platos rotos, me temo.
—Escuchémoslo.
—Porque están tratando de salvar a tantos de nosotros como puedan, para lo que vendrá después.
—¿El gran cambio?
—Sí.
Paulsen-Fuchs miraba a Gogarty sin pestañear, luego meneó la cabeza.
—Soy demasiado viejo —dijo—. Sabes, el estar en Inglaterra me ha recordado la guerra. Así es como debía ser Inglaterra durante el… aquí lo llamaban el «Blitz».
Y cómo quedó Alemania hacia el final de la guerra.
—En estado de sitio —dijo Gogarty.
—Sí. Pero nosotros los humanos tenemos un equilibrio químico muy delicado.
¿Crees que los noocitos tratan de mantener bajos los índices de mortalidad?
Gogarty se encogió de hombros de nuevo y cogió la carta.
—He leído esta carta más de mil veces, con la esperanza de que me diera la clave de esa cuestión. Nada. Ni una insinuación —suspiró—. No puedo ni tan sólo aventurar una suposición.
Paulsen-Fuchs se acabó la tostada.
—He tenido un sueño esta noche, muy vivido —dijo—. En ese sueño se me preguntaba a cuántos apretones de manos estaba de uno que viviera en Norteamérica. ¿Supones que tiene algún sentido?
—No ignoremos nada —contestó Gogarty—. Ese es mi lema.
—¿Qué dice la carta ahora? Lee tú. Gogarty desdobló la hoja y anotó cuidadosamente el mensaje.
—Más bien lo mismo —dijo—. Espera… Hay una palabra más. «Grandes cambios pronto.» Fueron a dar un paseo al intermitente sol, con su botas hundiéndose y chirriando en la nieve, oprimiéndola hasta hacerla hielo. El aire estaba desagradablemente frío, pero el viento era ligero.
—¿Se puede esperar que todo vuelva a desdoblarse, que vuelva a su estado normal? —preguntó Paulsen-Fuchs. Gogarty mostró un gesto de inseguridad.
—Diría que sí, si sólo estuviéramos enfrentados a fuerzas naturales. Pero las notas de Bernard no son muy esperanzadoras, ¿verdad?
—Lo ignoro totalmente —dijo Gogarty de pronto, exhalando una bocanada de vaho—. Qué relajante es decir eso. Ignorante. Estoy tan sujeto a fuerzas desconocidas como ese árbol. —Señaló hacia un pino viejo y hendido que se alzaba sobre la playa—. A partir de ahora, sólo nos queda la espera.
—Entonces no me invitaste aquí para que buscáramos soluciones.
—No, claro que no. —Gogarty, a guisa de experimento, golpeó un charco helado con el pie. El hielo se partió, pero debajo no había agua—. Parece como si Bernard hubiera querido que estuviéramos aquí, o al menos juntos.
—Vine aquí con la esperanza de las noticias.
—Lo siento.
—No, no es del todo cierto. Vine aquí porque en Alemania ya no está mi sitio. Ni en ningún otro lugar. Soy un ejecutivo sin una compañía, sin trabajo. Soy libre por primera vez en muchos años, libre para asumir riesgos.
—¿Y tu familia?
—Como Bernard, he tenido varias familias a lo largo de estos años. ¿Tienes tú familia?
—Sí —dijo Gogarty—. Estaban en Vermont el año pasado, visitando a mis suegros.
—Lo siento —contestó Paulsen-Fuchs.
Cuando volvieron a la cabana, tras consumir más tazas de café caliente y encender un nuevo fuego en la chimenea, releyeron la nota de Bernard, que rezaba:
Queridos Gogarty y Paul:
Ultimo mensaje. Paciencia. ¿A cuántos apretones de manos estáis de alguien que se ha ido? Sólo a uno. Nadase pierde.
Este es el último día.
Ambos lo leyeron. Gogarty dobló la hoja y la guardó en un cajón como medida de seguridad. Una hora más tarde, sintiendo una especie de premonición, Paulsen— uchs abrió el cajón para leer la carta de nuevo.
No estaba allí.
46
Londres
Suzy se asomó a la ventana y respiró profundamente el aire frío. Nunca había visto nada tan bonito, ni siquiera el resplandor del East River cuando cruzó el puente de Brooklyn. La nieve ardiente era simple, encantadora, una metáfora elegante que anunciaba el final de un mundo que se había vuelto loco. Estaba segura de ello. En los nueve meses que había pasado en Londres, en su pequeño apartamento pagado por la embajada de Estados Unidos, había contemplado como la ciudad llegaba a un colapso, estremecedor y espasmódico. Se había refugiado en el apartamento, desde donde veía cada vez menos coches o camiones y cada vez más transeúntes, a pesar de que la nieve brillante aumentaba, y luego…
Menos gente por la calle, y más, suponía, quedándose en casa. Una funcionaría consular americana venía a visitarla una vez por semana. Su nombre era Laurie, y a veces venía con Yves, su novio, de nombre francés pero americano de nacimiento.
Laurie siempre venía, y traía a Suzy comestibles, los libros y revistas de sus hijos y noticias, lo que se iba sabiendo del asunto. Laurie dijo que las «ondas aéreas» se estaban poniendo más y más difíciles. Eso significaba que nadie podía sacar mucho partido de las radios. Suzy todavía conservaba la suya, aunque no funcionaba desde que se le cayó al subir al helicóptero. Estaba rota y ni siquiera siseaba, pero era una de las pocas cosas que le pertenecían.
Se apartó de la ventana y cerró los ojos. Le dolía recordar lo que había pasado.
La sensación de estar perdida, de pie en medio del vacío Manhattan, temiendo volverse loca. El helicóptero que aterrizó un par de semanas después y la llevó hasta el gran avión que vigilaba la costa…
Entonces la habían traído a Inglaterra y le habían buscado un apartamento —un — lat— en Londres, un agradable lugar donde se sentía bien la mayor parte del tiempo. Y Laurie venía y traía las cosas que Suzy necesitaba.
Pero hoy no había venido, y nunca llegaba después del anochecer. La nieve era espesa y muy brillante. Hermosa.
Curiosamente, Suzy no se sentía nada sola.
Cerró la ventana para que no entrara el frío. Luego se puso a mirarse en el largo espejo que colgaba del interior de la puerta de su armario, y observó cómo los brillantes copos de nieve se fundían y disipaban en su cabello. Esto la hizo sonreír.
Se dio la vuelta y miró el oscuro interior del armario. Los tubos de la calefacción hacían ruidos, como en su casa de Brooklyn Heights.
—Hola —dijo a las pocas ropas que había en el armario. Sacó un largo vestido que había llevado en el baile de la embajada hacía seis meses. Era precioso, de color verde esmeralda, y le sentaba muy bien.
No se lo había puesto desde entonces, y era una pena.
Se acercó al radiador para quitarse la ropa, luego bajó la cremallera del vestido, soltó la presilla de la espalda y se lo puso.
¿No era esa la clase de vestido con la que había que visitar a la reina? Eso tenía sentido.
Se lo ajustó bien sobre los hombros y encajó los senos en las copas cosidas en el forro. Luego subió la cremallera tan arriba como pudo y se contempló en el espejo otra vez, dándose la vuelta, pero sin volver la cabeza y sonriendo.
Había sido muy popular en la embajada durante los primeros meses. Le caía bien a todo el mundo. Habían dejado de invitarla porque la embajada estaba a mucha distancia y el tráfico era cada vez más caótico.
En realidad, pensó Suzy mientras observaba a la guapa chica del espejo, no le importaría morirse ahora mismo.
Fuera era todo tan bonito… Incluso el frío era hermoso. El frío era diferente al de Nueva York, y no porque fuera frío inglés. El frío era distinto en cada sitio, se imaginaba.
Si moría, podría subir por la nieve ardiente hacia lo alto de las oscuras nubes, oscuras como el sueño. Podría buscar a mamá y a Cary y a Kenneth y a Howard.
Probablemente no estuvieran en las nubes, pero ella sabía que no habían muerto…
Suzy frunció el ceño. Si no habían muerto, ¿cómo iba a encontrarlos en la muerte? Era tan estúpida. Odiaba ser estúpida. Siempre lo había odiado.
Y sin embargo… Mamá siempre le había dicho que era una estupenda persona, y se comportaba lo mejor que podía (aunque siempre se podía aspirar a más).
Suzy había crecido gustándose a sí misma, gustándole los demás, y no quería realmente convertirse en otra persona, o en otra cosa, sólo por…
No quería cambiar sólo para ser mejor. Aunque siempre se podía aspirar a más.
Aquello era muy confuso. Todo estaba cambiando. Morir sería cambiar. Si no le importaba eso, entonces…
Se oía el ruido de la nieve al caer. Se puso a escuchar en la ventana y oyó un agradable zumbido como de abejas en un campo de flores. Un cálido sonido para un frío panorama.
—Qué extraño —dijo—. Sí, qué raro, qué raro.
Empezó a cantar las palabras, pero era una canción tonta, y no expresaba lo que ella sentía, que era…
Aceptación.
Quizá no era la nieve la que producía aquel ruido, sino un viento. Limpió la condensación del cristal de la ventana y volvió hacia la cama para apagar la luz y poder ver mejor. Si la nieve se iba hacia un lado u otro, entonces era el viento el que producía aquel ruido. Pero no sonaba como el viento.
Aceptación, y sola.
¿Dónde estaba Laurie? Donde todo el mundo. En su casa, mirando caer la nieve, como ella. Pero seguramente Laurie tenía a Yves a su lado. No era agradable estar sola en…
de pronto estalló en sollozos, pero inmediatamente se reprimió sí, era eso, lo presentía la última noche del mundo.
—Uau —dijo, extendiendo el vestido y sentándose a la mesa en una de las sillas. Se frotó los ojos. Todo esto la había afectado mucho. Se estaba volviendo loca. Estúpida, como de costumbre.
No tenía miedo, sin embargo.
Aceptación.
La puerta del armario chirrió y ella se giró para mirar, casi esperando ver a Narnia tras las ropas. (Le había gustado el apartamento nada más verlo, a causa del armario).
Dentro del armario caía la nieve. Luminosos copos se deslizaban sobre las ropas. Se estremeció y se levantó lentamente, se alisó el vestido y, paso a paso, se acercó al armario. Confetti de luz jugaban en el interior, por la madera del fondo, sobre los vestidos, incluso entre las perchas.
Abrió la puerta de par en par y se miró en el espejo. Tras él, se veía rodeada de espuma brillante, como millones de burbujas de ginger ale.
Suzy se inclinó hacia delante. El rostro que veía en el espejo no era exactamente el suyo. Se tocó los labios, luego juntó las yemas de sus dedos con las de la imagen —frías, de cristal.
El frío y el brillo se disiparon. Las yemas de sus dedos recuperaron su calor.
Suzy retrocedió, hasta que se tropezó con la silla.
La imagen salió del espejo, sonriéndole.
No era ella propiamente. Era su madre también. Su abuela. Y quizá su bisabuela, y aun alguien anterior. La mayor parte era Suzy, pero también las demás. Todas en una. Le sonreían.
Suzy intentó subirse la cremallera del vestido hasta más arriba. La imagen tenía los brazos abiertos, y se parecía mucho a la madre de Suzy, y Suzy corrió hacia ella y apretó su cara contra el hombro de su madre, contra el verde terciopelo de su vestido. No lloró.
—Vamos a utilizar el armario —dijo con voz ahogada. La imagen —que ahora era más Suzy— meneó la cabeza y tomó a Suzy de la mano. Entonces Suzy recordó.
Cuando la ciudad transformada hubo desaparecido, dejándola sola —después de que ella se negara a irse con Cary o con cualquier otro—, se había sentido duplicada.
La habían copiado. Como fotocopiada.
Se habían llevado la copia con ellos, como medida de seguridad.
Y ahora la traían de nuevo para que se encontrara con la Suzy original. La copia había cambiado, y el cambio resultaba maravilloso. Era toda Suzy, y toda su madre, y todas las demás individualmente, pero juntas.
La imagen guió a Suzy hasta la pared trasera del apartamento, lejos de la ventana. De pie sobre la cama, se sonreían la una a la otra.
—¿Preparada? —preguntó la imagen en silencio.
Suzy miró hacia atrás sobre su hombro hacia la zumbante nieve, luego sintió que la cogían, cálida y sólidamente. ¿A cuántos apretones de manos de alguien que está en América?
Bueno, pues a ninguno en total.
—¿Vamos a ser lentos en el sitio a donde vamos? —preguntó Suzy.
—No —expresó la imagen, que ahora ya era enteramente Suzy. Suzy podía verlo en sus ojos. Cary tenía razón. Arreglaban a la gente.
—Me alegro. Estoy harta de ser lenta.
La imagen le tendió la mano, y juntas atravesaron el papel de la pared. Fue fácil. La pared se había abierto y el papel se había enrollado a los lados.
Más allá de la pared había nieve, pero no era como la que se veía por la ventana. Esta nieve era mucho más hermosa.
Debía haber como un millón de copos por cada persona viva. Y todos bailaban juntos.
—¿No vamos a utilizar el armario? —preguntó Suzy.
—No va a donde nosotras vamos —dijo la imagen. Juntas, se apretaron—.
Prepárate, vamos…
Y saltaron de la cama, a través de la abertura de la pared.
El edificio tembló, como si en alguna parte se hubiera cerrado de golpe una gran puerta. En medio de la noche, los copos ardientes bailaban su danza browniana. Las negras nubes se tornaron transparentes y Suzy vio todos los caminos a la vez. Era una deliciosa pero sobrecogedora visión.
La tormenta se calmó justo antes del amanecer. La tierra quedó muy sosegada al pasar el hemisferio oscuro.
Llegó el día alegremente, proyectando un resplandor gris anarajando sobre el océano sin olas y la tierra firme. Anillos concéntricos de luz se extendían desde el levante.
Suzy miraba a su alrededor. (¡Era tan diminuta y, sin embargo, podía verlo todo, ver grandes cosas!)
Los planos interiores proyectaban largas sombras a través de la niebla circundante. Los planetas exteriores oscilaban en sus órbitas, y luego florecían en un esplendor caleidoscópico, extendiendo frescos brazos luminosos que daban la bienvenida a casa a las lunas pródigas.
La Tierra, en el espacio de un largo y trémulo suspiro, se unió a la corriente.
Para entonces, las ciudades, pueblos y aldeas —las casas y las chozas y las tiendas— estaban tan vacías como conchas en la playa.
La nooesfera extendía sus alas. Y allá donde rozaba, las mismas estrellas bailaban, festejaban, se convertían en copos de nieve ardiente.
Interfase
Universo de pensamiento
Michael Bernard, que tenía y no tenía diecinueve años, estaba sentado en el Klamshak frente a Olivia. Sobre ellos, colgaban el soso pez luna, la lagosta de plástico y los flotadores de corcho, no muy originales.
Ella acababa de decirle que había roto su compromiso.
Bajó él la vista hacia la mesa, percibiendo ahora entre ellos un muy distinto potencial. El camino había sido despejado.
—Excelente cena —dijo Olivia, cruzando las manos sobre su plato, lleno de conchas de ostras vacías y de colas de gamba—. Gracias. Me he alegrado mucho de que me llamaras.
—Me sentía tonto —dijo Bernard—. La última vez me comporté como un auténtico bobo.
—No. Fuiste muy galante.
—Galante. Mm. —Se rió.
—Estoy bien. Al principio fue un golpe, pero…
—Debe haberlo sido.
—Ya sabes, cuando él me lo dijo, sólo pensé en volver a la escuela y hacer mi vida normal como si nada hubiera pasado. Como si romper un compromiso no significase nada de nada. Pero cuando se fue, me dolió. Y cuando pensé en ti.
—¿Vas a darme otra oportunidad?
Olivia sonrió.
—Sólo si puedes seguir haciéndome sentir tan bien como ahora.
Nada se pierde. Nada se olvida.
Estaba en la sangre, en la carne, Y ahora es por siempre.